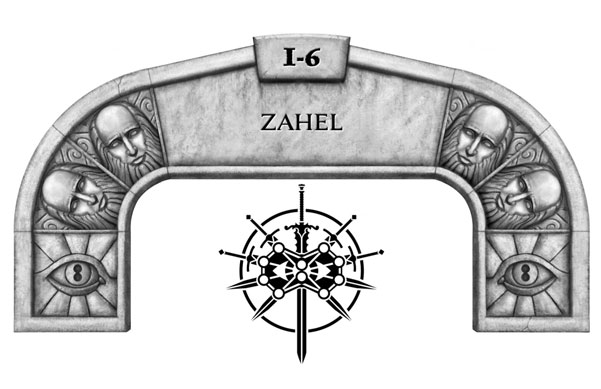Había alguien cerca.
Zahel despertó, abrió los ojos de golpe y supo al instante que alguien se aproximaba a su habitación.
¡Rayos! Era entrada la noche. Si era otro mocoso ojos claros de los que había rechazado y venía a suplicar… Gruñó para sí, levantándose de la cama. «Soy demasiado, demasiado viejo para esto».
Abrió la puerta, descubriendo el patio de los terrenos de prácticas de noche. El aire estaba todavía húmedo. Oh, bueno. Una de esas tormentas había venido, invertida hasta el fondo y buscando un lugar donde destruirlo todo. Malditas cosas.
Un joven, con la mano en la aldaba, dio un salto atrás de sorpresa cuando se abrió la puerta. Kaladin. El hombre del puente convertido en guardaespaldas. El que tenía aquel spren que Zahel podía sentir revoloteando siempre alrededor.
—Pareces la misma muerte —le dijo al muchacho, desabrido. Kaladin tenía las ropas manchadas de sangre, el uniforme desgarrado en el costado. Le faltaba la manga derecha—. ¿Qué ha pasado?
—Han atentado contra la vida del rey —dijo el muchacho en voz baja—. No hace ni dos horas.
—Hum.
—¿Sigue en pie tu oferta de enseñarme a luchar contra una hoja esquirlada?
—No. —Zahel cerró la puerta. Se volvió hacia su camastro.
El muchacho abrió la puerta, naturalmente. Malditos monjes. Se consideraban a sí mismos una propiedad y no podían poseer nada, así que pensaban que no necesitaban cerrojos en las puertas.
—Por favor —insistió el muchacho—. Yo…
—Chico —dijo Zahel, volviéndose hacia él—, en esta habitación viven dos personas.
El muchacho frunció el ceño al ver un único camastro.
—La primera —dijo Zahel— es un espadachín gruñón que simpatiza con los muchachos que se creen algo. Sale durante el día. El otro es un espadachín muy, muy gruñón que considera que todo y todos son completamente despreciables. Sale cuando algún idiota lo despierta a horas intempestivas de la noche. Te sugiero que busques al primero y no al segundo. ¿De acuerdo?
—De acuerdo —asintió el muchacho—. Volveré.
—Bien —respondió Zahel, sentándose en la cama—. Y no seas verde como el suelo.
El muchacho se detuvo junto a la puerta.
—¿No seas…? ¿Eh?
«Estúpido lenguaje —pensó Zahel, metiéndose en la cama—. No tienen metáforas adecuadas».
—Deja a un lado tu actitud y ven a aprender. Odio darle palizas a gente más joven que yo. Hace que me sienta como un matón.
El muchacho gruñó y cerró la puerta con cuidado. Zahel se cubrió con la manta (los malditos monjes solo tenían una) y se dio la vuelta en el camastro. Esperó que una voz le hablara en la mente mientras se dormía. Naturalmente, no hubo ninguna.
No la había habido en años.