6. Las Legiones marchan sobre Hollywood
Hay que limpiar y desinfectar el foco de peste que asóla a todo el país con su cine obsceno y lascivo.
Commonweal, 18 de mayo de 1934.
En 1943, Jack Warner y su jefe de producción, Hal Wallis, conversaban acerca de los problemas que tuvieron con This Is the Army, el homenaje patriótico de Irving Berlin a los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, Hollywood había llegado a su apogeo: los estudios estrenaban unas 500 películas al año y la asistencia semanal alcanzó los 85 millones de espectadores. Warner y Wallis recordaron los problemas a los que se había enfrentado la industria una década antes. En 1933, la situación económica había obligado a los estudios a despedir a empleados y a recortar salarios. Después, los dos hombres pasaron a hablar de la influencia que las organizaciones religiosas habían ejercido sobre el cine, y Warner le dijo a Wallis: «Cuando las grandes organizaciones eclesiásticas van a por ti, no tienes nada a qué agarrarte»[1].
Incluso una década más tarde, Warner recordaba muy bien el año 1933, cuando la Iglesia organizó una cruzada nacional, la Legión de la Decencia, en la que millones de católicos se comprometieron a boicotear las películas tachadas de inmorales por la jerarquía eclesiástica. La Legión creó su propio organismo de evaluación y presionó a los estudios para que produjeran películas que reflejaran la doctrina católica. En respuesta, la industria nombró a un censor católico, Joseph Breen, cuya misión era interpretar y aplicar el Código de Producción redactado en 1930.
Pero además de la economía y de los airados católicos, los magnates y sus estudios tenían otras problemas. En la primavera de 1933, el aletargado Gobierno federal por fin despertó al grito de los guardianes de la moral que exigían una regulación para el cine; en las elecciones presidenciales de 1932, los norteamericanos rechazaron al Partido Republicano y a su símbolo, Herbert Hoover, y eligieron a un demócrata de Nueva York, Franklin D. Roosevelt[2], con una mayoría abrumadora. Tras su investidura en marzo de 1933, el presidente anunció el «New Deal», diseñado para impulsar la recuperación económica. Uno de los puntales del amplio programa era la Ley Nacional de Recuperación Industrial (NIRA), mediante la cual se creaba la Administración Nacional de Recuperación (NRA, como se la conocía popularmente) para fomentar la participación en el Gobierno en las empresas y estimular la recuperación económica. A primera vista, tanto los directivos de la industria cinematográfica como los reformadores creyeron que la NRA iba a someter el cine al estricto control de los burócratas de Washington.
Mucho más perjudicial para la imagen pública de la industria fue la publicación de nueve libros de respetables académicos norteamericanos sobre el impacto del cine en los niños. Dichos libros, conocidos como los Estudios Payne, parecían demostrar lo que los guardianes de la moral habían venido diciendo sobre el cine desde hacía ya tres décadas: que era perjudicial para la infancia. Tanto la publicación de los libros como la creación de la NRA y el nacimiento de la Legión católica se produjeron en 1933 y arreciaron el debate nacional sobre el cine. Cuando las Legiones católicas marcharon sobre Hollywood, armadas con argumentos morales y académicos, los magnates se sintieron claramente asediados. Jack Warner tenía razón: Hollywood no tenía nada a qué agarrarse.
Durante diez años, Hays había luchado contra los defensores de la censura gubernamental colaborando con las organizaciones comunales «Better Film», que abogaban «por un cine mejor», y con los grupos de ciudadanos que analizaban y recomendaban las películas. Cuando recurrió a su influencia política para impedir la promulgación de una ley que regulara el cine a nivel estatal y federal, argumentó que la «censura» era antinorteamericana y siguió intentando reglamentar el contenido de las películas mediante una «autorregulación» del Código, afirmando sistemáticamente que el cine, pese a que a veces hacía gala de mal gusto, no era, como mantenían los críticos, perjudicial para los niños ni «inmoral». Hays, en gran parte, consiguió su objetivo. El cine siguió siendo el medio de entretenimiento más popular del país, y sus críticos más estridentes eran considerados fanáticos contrarios al cine, que no sólo querían censurar las películas, sino también el teatro y los libros.
El hecho de que Hays acudiera al padre Lord es un perfecto ejemplo de ello. Tras la adopción del Código, Lord fue nombrado «asesor» de la MPPDA. Hays patrocinó y financió varios viajes del sacerdote a Hollywood para que colaborara con Joy, Wingate y los estudios, y mantuvo una correspondencia regular para pedirle su opinión sobre los guiones; asimismo le enviaba las actas de las reuniones y la correspondencia de la MPPDA para tenerlo al corriente de la labor llevada a cabo por Joy y Wingate[3].
No obstante, en mayo de 1933, Lord se sintió utilizado y se mostró extremadamente crítico con Wingate, a quien definió de «desastre total»[4]. Hays quería evitar a toda costa que Lord se le escapara del redil, y le aseguró que era la Depresión, y no el deseo de violar el Código, lo que inducía a los estudios a producir películas conflictivas. Aunque Hays creía que la tendencia general estaba mejorando, el descenso de la recaudación sometió a los estudios a una «tremenda presión comercial». La crisis era tan aguda, le explicó a Lord, que cada día «celebraba […] reuniones […] [de índole] puramente económica» con los magnates de la industria[5].
En un raro gesto de apoyo a Hays, Breen confirmó el impacto de la situación económica; le dijo a Lord que la Depresión había sumido a la industria en un estado de «pánico» y que ésta creía que se podía ganar «dinero rápido» con «historias de carácter marcadamente sexual». Pese a que Breen reconocía que Wingate le había decepcionado, le aseguró a Lord que Hays estaba «haciendo todo lo posible»[6]. Incluso Quigley intentó convencer a Lord de que siguiera colaborando para conseguir que el Código se aplicara con mayor rigidez, y le escribió diciéndole que tenía «la convicción de que Hays [estaba] haciendo todo lo posible» para imponer el Código, y que empezaba a pensar que el nombramiento de Wingate había sido un error. Era una buena señal, añadió Quigley, que en ese momento Hays esperara «recibir más ayuda de Breen» para aplicar el Código[7].
Lord se mantuvo escéptico. En su opinión, los productores de Hollywood eran «ovejas atolondradas» que no iban a cambiar nunca a menos que se tomaran medidas drásticas[8]. Cuando Hays le solicitó que acudiera a Los Angeles para colaborar con Wingate y los productores, Lord se pensó la oferta detenidamente. Se preguntó si debía rechazar «la oportunidad de elevar la moralidad de la industria» sólo porque se sentía frustrado, o si la industria cinematográfica era un caso «tan perdido» que podía irse «alegremente al infierno»[9].
Al final, Lord decidió que el cine podía irse «alegremente al infierno», y a finales de mayo le escribió a Hays que «se sentía totalmente decepcionado por el Código» y que no veía ninguna razón para colaborar con Wingate ni con los estudios. Durante los últimos ocho meses, afirmó Lord, «el cine ha ido de mal en peor». «De cada veinte personas [en Hollywood], ni una» tenía, en su opinión, la «menor consideración por la moralidad o la decencia». Después añadió una advertencia ominosa: además de su propia decepción, le comunicó a Hays que «grupos poderosos» planeaban emprender una «acción agresiva» contra la industria. Lord decidió que si iba a Hollywood, su presencia se interpretaría como una señal de que él creía que una colaboración con la industria podía dar resultados. «Sinceramente —concluyó—, no lo creo así»[10].
La deserción de Lord supuso un duro golpe para Hays, y la alusión del sacerdote a «fuerzas poderosas» no dejaba de ser amenazadora. Sólo podía significar que la Iglesia católica, con sus veinte millones de feligreses, de los cuales la mayoría vivía en zonas urbanas, se disponía a unirse al lobby contrario al cine. La retirada de Lord prácticamente coincidió con la publicación de los resultados de una investigación de cuatro años, realizada por el Consejo de Investigación Cinematográfica, sobre los efectos del cine en los niños.
En 1928, muy poca gente se enteró de que la Fundación Payne, una organización filantrópica de Cleveland, había donado 200.000 dólares al reverendo William H. Short y a su Consejo de Investigación Cinematográfica para que analizara la influencia del cine en los niños. Short, que había luchado contra la industria durante más de dos décadas, comprendió que a menos que obtuviera pruebas directas de que el cine perjudicaba a los niños, nunca conseguiría que el Gobierno federal regulara la industria cinematográfica. Con el importe de la donación contrató a sociólogos procedentes de siete universidades para que recabaran información, dirigieran la investigación e interpretaran los datos sobre el impacto del cine en los niños norteamericanos. Según Robert Sklar, el objetivo de Short era «conseguir pruebas contra el cine y exponerlas a la vista de todo el mundo»[11].
Bajo la dirección del profesor W.W. Charters, director de la Oficina de Investigación Pedagógica de la Universidad Estatal de Ohio, los investigadores intentaron analizar científicamente las preguntas que la gente venía haciendo desde hacía varias décadas:
¿Había alterado el cine la actitud de los niños hacia la violencia y el sexo?
¿Cuál era, si lo había, el impacto emocional del cine en los niños?
¿Eran capaces los niños de distinguir la «fantasía» de la realidad?
¿Retenían los «mensajes» de las películas con mayor exactitud que la información de los libros?
¿Les quitaba el cine horas de sueño?
¿Qué tipo de películas veían los niños?
¿Con qué frecuencia acudían al cine?
Cuatro años duró la investigación, cuyos resultados se hicieron públicos —en nueve volúmenes— en la primavera de 1933. Los investigadores evitaron sacar conclusiones burdas. Según uno de ellos, las películas de crímenes ejercían una influencia mayor sobre los niños procedentes de familias problemáticas; otro concluyó que el cine influía a los niños de un modo notable, pero también advertía que dicha influencia era «específica en el caso de un niño determinado y de una película determinada». En otras palabras, el cine en sí no era más perjudicial que otras influencias culturales.
Estas cautas conclusiones académicas pasaron al olvido cuando Henry James Forman publicó un resumen en un solo volumen titulado Our Movie Made Children. Forman acusó abiertamente al cine de «contribuir a crear una raza de criminales»[12]. La afirmación, en sí misma, no era nueva; los críticos, como ya hemos visto, llevaban años haciendo declaraciones escandalosas sobre los efectos del cine; pero lo que deleitó al lobby contrario al cine, horrorizó a los millones de padres preocupados y dejó a Hays estupefacto fue la fuente del libro de Forman. Al parecer, la investigación científica llevada a cabo por respetables académicos había confirmado las pruebas subjetivas que los reformadores defendían desde hacía años.
Our Movie Made Children era una condena sensacionalista de Hollywood y pronto se convirtió en un best-seller. Forman recorrió todo el país denunciando al cine. Desde las páginas editoriales surgió un torrente de preocupación basada, no en los nueve volúmenes escritos por los académicos, que eran menos sensacionalistas, sino en el resumen de Forman. Survey Graphic, una respetable publicación leída por los asistentes sociales de todo el país, fue un caso típico: «Por fin —publicó— tenemos datos». Los niños representaban el 36% del público, y el niño medio iba al cine una vez por semana. Lo que veían estos niños era sorprendente; en un estudio de 115 películas, en el 66% salían personas bebiendo y en un 43% se emborrachaban, además de contener una apología de la violencia que incluía 71 asesinatos, 59 asaltos y 17 atracos. En pocas palabras, se contabilizó un total de 449 películas de crímenes de todas las clases.
¿Los niños recordaban lo que veían? Claro que sí, «con la indiscriminada fidelidad de una pequeña cámara». En un periodo de veinticuatro horas el niño podía recordar el 60% de lo que evocaba un adulto medio. Además, lo retenía: en una prueba realizada al cabo de seis semanas, se acordaba del 91% de sus primeras impresiones. El estudio concluyó que el cine desempeñaba «un papel bastante más importante que los libros en la imaginación infantil»[13].
Esa habilidad para recordar tan claramente lo que veían también hacía que los niños perdieran horas de sueño tras ver una película. En la Universidad Estatal de Ohio, los investigadores instalaron en los muelles de las camas unos aparatos que medían las vueltas que daban los niños en un día normal y después de ir al cine. Así, descubrieron que un 26% de niños y un 14% de niñas se mostraban más nerviosos tras ir al cine, y concluyeron que «para los niños muy sensibles, débiles o inestables la mejor medida higiénica sería recomendar una asistencia muy espaciada» a películas cuidadosamente seleccionadas[14].
Los niños perdían horas de sueño porque el cine era emocionante. Los investigadores les midieron el pulso mientras veían películas como The Mysterious Dr. Fu Manchu, y se alarmaron al comprobar que un pulso normal de 75-80 latidos se aceleraba hasta 180 cuando veían una película. En conclusión:
Semejante situación es mala para la salud, supone una higiene mental deplorable y podría contribuir a hábitos conocidos popularmente como «nerviosismo» en los niños. Cuando el niño o la niña pueden desahogar sus emociones al aire libre, haciendo ejercicio o jugando, es espléndido, pero no se puede decir lo mismo de tanta emoción en una sala oscura.
Los niños declararon a los investigadores que tenían miedo y a menudo sufrían pesadillas tras ver películas como Phantom of the Opera, The Dawn Patrol, Dr. Jekyll and Mr. Hyde e incluso Tarzan the Ape Man. El doctor Frederick Peterson, un neurólogo de Nueva York, advirtió a los padres que semejantes películas podían producir «un efecto muy similar a la neurosis de guerra»[15].
En un caso, un investigador llevó a un muchachito a ver Union Depot, de la Warner Bros. Tras la escena de un atraco, los malos abrieron el estuche de un violín que estaba lleno de dinero. El sociólogo advirtió que al público adulto se le cortó la respiración, mientras que el pequeño pilluelo ni se inmutó; al acabar la película, le preguntó el motivo. «Esperaba ver una ametralladora —repuso—. Dígame una película en la que no haya una ametralladora. Siempre hay una». Cuando se le preguntó quién era su actor preferido, el niño dijo que James Cagney. «Aprendes mucho con su actuación. Aprendes a hacer un atraco, ves cómo se carga a un tío, y muchas otras cosas»[16]. En un estudio basado en 110 presos jóvenes, el 49% culpó al cine de haberles enseñado a cometer un atraco con éxito. «El cine me ha enseñado a robar coches, que es el delito por el cual estoy aquí, entre rejas», dijo un joven presidiario. «En el cine aprendí las técnicas, a no dejar huellas digitales ni pistas», explicó otro[17].
Los datos, como informó Survey Graphic, eran definitivos: el cine perjudicaba a los niños. No sólo les enseñaba a cometer crímenes y les mostraba valores falsos, sino que también les infligía un daño moral y físico. El doctor Fred Eastman, un crítico de cine muy severo, escribió en el Christian Certtury una serie de ocho artículos en la que exigía una regulación federal; pero los lectores de Eastman ya estaban convencidos de que el cine era malo. Los resúmenes publicados en el New York Times, el Nation, Parent’s Magazine, el Elementary School Journal y School and Society fueron mucho más perjudiciales para la industria, pues éstos aceptaron, sin hacer el menor comentario, las conclusiones que sacó Forman a partir de los Estudios Payne[18].
Pese al alboroto, no todo el mundo quedó convencido. Kaspar Monahan, del Pittsburgh Press, dijo que los Estudios Payne tenían «el mismo valor científico que una receta de sopa de pasta»; el Chicago Daily News comentó que el sentimiento de alarma que transmitía Our Movie Made Children «tiene el mismo origen que la Prohibición. Es la voz del miedo» que intenta «apartar a la juventud de la vida». El Atlanta Journal señaló que la investigación estaba «claramente sesgada en contra del cine» y que las conclusiones eran «absurdas». En Minnesota, el St. Paul Dispatch publicó:
Resulta bastante divertido ver que los investigadores corren a las puertas de los estudios para verter ante ellas todos los males de la sociedad, desde el crimen hasta la vanidad, que antes se habían atribuido a la educación mixta, al jazz, a las novelas francesas, a los tacones altos, a la falda abierta por un lado, a los bañadores de una sola pieza y a tantas cosas más. Se trata de un libro claramente partidista.
El Plain Dealer, de Cleveland; el Times-Picayune, de Nueva Orleans; el Journal Post, de Kansas City; el Record y el Public Ledger, de Filadelfia, el American y el Evening Post, de Boston; el Daily News y el Daily Mirror, de Nueva York, todos reaccionaron del mismo modo y satirizaron las conclusiones de los Estudios Payne[19].
Pese a la división de opiniones, Hays permaneció callado y, de ese modo, perdió una oportunidad para mermar el poder de la censura que estaba reuniendo fuerzas para relanzar su ataque a la industria[20].
Retrospectivamente, no es de extrañar que Hays decidiera no reaccionar a nivel público. En muy raras ocasiones expresó su opinión en los debates, convencido de que una actitud más sosegada pronto minaría la reacción emocional provocada por los Estudios Payne. Por otro lado, todo esto coincidió con un periodo particularmente difícil para Hays, que estaba preocupado por la perspectiva de colaborar con una nueva administración demócrata en Washington. La industria había contratado a «el General», como le gustaba que lo llamaran, sobre todo debido a sus contactos personales con el Partido Republicano. Desde 1922 hasta 1932, esta relación pagó grandes dividendos, porque Hays había trabajado sigilosamente detrás de los bastidores con sus compañeros republicanos para frenar los intentos de promulgar una legislación contraria al cine. Hays había predicho con gran seguridad la victoria de Hoover en 1932, y se sintió abochornado al ver que el electorado había rechazado por completo el republicanismo. La aplastante victoria de Roosevelt condujo a los analistas y a la industria a especular sobre el futuro de Hays. ¿Sería eficaz durante la administración Roosevelt? ¿Modificaría el Gobierno su política con respecto a la industria? ¿Los reformadores protestantes hallarían eco en Washington con sus exigencias de que se creara una comisión del cine y de que se eliminara la contratación en bloque? ¿Despedirían los magnates a Hays y lo sustituirían por un prominente demócrata?
Las respuestas a estas preguntas no tardaron en llegar cuando en junio de 1933 el presidente Franklin D. Roosevelt aprobó la Ley Nacional de Recuperación Industrial, cuyo objetivo era aumentar los beneficios de los empresarios, quienes a cambio, debían pagar a los trabajadores salarios justos. Con ese fin, la ley acababa con la competencia empresarial e instituía la colaboración. Los empresarios, junto con empleados de la NRA y de los sindicatos, redactarían «códigos de prácticas empresariales» para impulsar la estabilidad económica eliminando la competencia feroz y para asegurar un sueldo justo a todos los trabajadores norteamericanos. Cada industria debía tener su propio código: acero, carbón, automóvil y, por supuesto, el cine. Roosevelt nombró director de la NRA a Hugh S. Johnson, un general retirado y empresario, y éste a su vez nombró a Sol E. Rosenblatt para la redacción del Código cinematográfico.
El Código cinematográfico de la NRA, el más extenso y en muchos aspectos el más complicado de todos los códigos de la NRA, aceptaba las prácticas comerciales relativas al monopolio vertical y la contratación en bloque, tan detestadas por los reformadores y los pequeños exhibidores[21]. Tras una breve pero turbulenta historia, en 1935 el Tribunal Supremo declaró anticonstitucional a la NRA.

7. Will Hays, presidente de Motion Picture Producers and Distributors of America, y Jesse Lasky, de la Paramount. Por cortesía del Museo de Arte Moderno. Archivo de fotos de películas.
Las disposiciones del Código de la NRA, salvo una, no son especialmente importantes para el presente estudio, y la excepción es que fue el único Código gubernamental que incluyó una cláusula de moralidad. La noticia de que el Gobierno federal pretendía redactar un «Código» para definir las «normas de conducta» del cine captó enseguida la atención de los reformadores. Al parecer, el Gobierno federal por fin había escuchado su petición de imponer una reforma «moral» en Hollywood.
Incluso Martin Quigley, que siempre se había opuesto a una censura y a una regulación de la industria gubernamentales, creyó al principio que la NRA supondría una oportunidad única para obligar a la industria a producir películas moralmente aceptables. Frustrado porque le parecía que la Oficina Hays no aplicaba el Código de Lord con suficiente rigor, Quigley pensó que se podía incorporar el documento de Lord, o un resumen de éste, en el Código de la NRA. Pese a que la Oficina Hays seguiría siendo responsable de su aplicación mediante la «autorregulación», Quigley esperaba que una severa cláusula de moralidad en un código aprobado por el Gobierno comprometiera a la industria, en especial a los productores, «públicamente, mediante un contrato con el presidente de Estados Unidos»[22]. Quigley también creía que, en caso de que un estudio hiciera caso omiso de los intentos de la Oficina Hays de censurar las películas inmorales, violaría la ley federal y el Gobierno dirigiría toda su fuerzas contra dicho estudio. De ese modo, pensaba Quigley, el Código obligaría incluso a los productores y a los estudios más recalcitrantes a hacer películas moralmente aceptables.
En el verano de 1933, la posibilidad de incluir en el Código de la NRA la cláusula de moralidad coincidió con el inicio de los ataques de los católicos a las películas «inmorales». Lejos de sorprenderse de ambos fenómenos, Hays y su equipo participaron en las discusiones con los representantes de la Iglesia y del Gobierno.
En la Costa Oeste, John Cantwell se hallaba en una posición potencialmente embarazosa porque era el obispo de Los Ángeles, que muchos consideraban la «ciudad del pecado» de Estados Unidos. Con el paso del tiempo, se sintió cada vez más consternado al ver que la industria cinematográfica era responsable del declive moral de la juventud católica, pero no sabía qué hacer para cambiar Hollywood. No estaba a favor de una ley de censura estatal ni de los boicots, ya que podían causar dificultades económicas a una industria que daba trabajo a tantos de sus feligreses.
La preocupación de Cantwell fue en aumento cuando Joseph Breen llegó a Los Angeles en 1932. Breen, que conoció al obispo por mediación del padre Dinneen, se convirtió en el confidente de Cantwell, y los dos hombres tuvieron frecuentes charlas acerca de lo que podían hacer para que las películas fueran moralmente aceptables. Breen mantenía a Cantwell informado sobre las actividades de otros sacerdotes, le contaba los problemas internos de la Oficina Hays y no cesaba de insistir para que intensificara la presión católica a la industria. Durante el tiempo en que trabajó para Hays en el departamento de relaciones públicas, Breen fue un «topo» de los católicos en Hollywood.
En ese mismo verano de 1933, Cantwell ya estaba convencido de que había que hacer algo con el cine, pero dudaba de que los demás obispos aceptaran un programa único. Dentro de la organización eclesiástica, cada obispo era un príncipe; pocos de ellos habían mostrado tanto interés como él o como el cardenal Mundelein, de Chicago. Cantwell también dudaba de que la jerarquía fuera capaz de convencer a un número significativo de católicos laicos de que renunciaran al cine. Habría sido bochornoso lanzar una campaña pública y que fracasara por culpa de la falta de apoyo de los obispos y los seglares.
Debido a su temor al fracaso, Cantwell y Breen planearon un ataque por los dos flancos. En primer lugar, tenían que convencer a los obispos en su reunión anual de Washington, D.C., de que el contenido de las películas suponía un problema moral digno de su atención. En segundo lugar, se les ocurrió utilizar a los católicos laicos más influyentes y vías privadas para transmitir la preocupación de los católicos a Hays y a los jerarcas de la industria. Cantwell primero recurrió a un obispo, John T. McNicholas, O.P., de Cincinnati. «Creo que los obispos», le escribió a McNicholas, «deberían, en la reunión de otoño, actuar» contra el cine, que «está minando gran parte de la labor llevada a cabo por la Iglesia en este país»; añadió que las amenazas a ios ingresos captarían la atención de «los judíos que están al mando» de la industria. Como primera medida, Cantwell sugirió que la jerarquía presionara a los «banqueros que prestan dinero a la gente del cine», y que instara a los laicos a boicotear las películas consideradas inmorales[23]. McNichols aceptó plantear la cuestión.
Tras fijar el punto en la agenda para noviembre, Cantwell se dedicó a presionar a los estudios[24]. Acudió personalmente a la MGM y a la Paramount y visitó a varios productores importantes de otros estudios para apremiarlos a producir películas «limpias». Lo recibieron con cortesía y, pese a que le aseguraron verbalmente que colaborarían, no convencieron a Cantwell: «Las promesas […] que nos hacen los judíos […] tienen muy poco valor», a menos que se presione económicamente a la industria, le dijo al obispo McNicholas[25].
La baza de Cantwell era su relación con el doctor A.H. Giannini, presidente del Bank of America, en Los Angeles. Giannini, un destacado y activo católico, era uno de los mayores prestamistas de los estudios de Hollywood y, por tanto, un personaje clave en la producción cinematográfica. Cantwell invitó al banquero a su residencia de Santa Mónica y le dijo que la Iglesia católica iba a condenar las películas y a todas las personas relacionadas con su producción. El Bank of America estaba incluido, dijo Cantwell, porque al financiar películas inmorales corrompía a la juventud católica. La reunión, según Breen, «sumió a Giannini en un estado de pánico»[26]. Comunicó de inmediato a sus clientes de Hollywood que el Bank of America ya no iba a «financiar sus productos […] si la Iglesia católica se oponía a ellos»[27]. Cantwell le escribió al cardenal Patrick Hayes, de Nueva York, para pedirle que transmitiera el mismo mensaje a los banqueros de Wall Street.
Cantwell después recurrió a un destacado abogado de Los Ángeles, Joseph Scott, para que repitiera el mismo mensaje a los productores de Hollywood. Le dijo a Scott que los obispos planeaban actuar contra la industria porque era «vil» y hacía un «daño indecible» a los niños, y le pidió que advirtiera a los jefes de los estudios y a los productores que, a menos que se reformaran, los obispos iban a lanzar una campaña a todo trapo en otoño[28]. Cantwell más tarde reconoció que la incorporación de Giannini y de Scott «fue el detonante de la campaña»[29].
El siguiente paso fue el enfrentamiento a los jerarcas de Hollywood. De eso se ocupó Breen, quien organizó un encuentro en las oficinas de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entre Giannini y Scott, ambos en representación de Cantwell, y Hays y el personal de los estudios. También acudieron Jack Warner; Louis B. Mayer, de la MGM; Adolph Zukor, de la Paramount, que estaba de visita procedente de Nueva York, junto con su jefe de estudios, Emanuel Cohen; el jefe de producción de la RKO, R. Keith Kahane; Winfield Sheehan y Jason Joy, de la Fox; Joe Schenck, de la United Artists; Júnior Laemmle, de la Universal, así como Hays y los miembros de su equipo, Breen, Wingate y Geoffrey Shurlock. Fue una reunión larga y tensa, sobre todo debido a las recientes disputas entre Hays y los estudios: Cohen y Zukor, de la Paramount, habían estado discutiendo con Hays por Mae West; Kahane, de la RKO, estaba en plena batalla por Ann Vickers; Warner acababa de zanjarla por Baby Face y la Columbia se hallaba en medio de una huelga.
Hays volvió a repetirles lo que ya había dicho en marzo: que ciertas películas estaban creando un ambiente cada vez más hostil hacia la industria. Sin embargo, la situación en agosto era todavía más amenazadora que unos meses atrás. Los Estudios Payne habían puesto a un segmento importante de la opinión pública en contra de la industria; el Gobierno estaba interviniendo a través de la NRA y nadie podía predecir los efectos de este nuevo órgano; para colmo, la Iglesia católica amenazaba con un boicot nacional, y todo ello porque los estudios habían hecho caso omiso del Código y no cooperaban con Wingate.
Hays después cedió la palabra a Giannini y a Scott. Giannini les informó de que la Iglesia católica iba a lanzar una campaña en contra del cine en otoño, a menos que los obispos se convencieran de que la industria tenía el firme propósito de atenerse al Código de 1930. El Bank of America, prosiguió Giannini, no podía ni quería financiar un cine que «prostituía a la juventud norteamericana». El banquero «rogó» a los jefes de los estudios que no produjeran más películas como las que Hays acababa de mencionar[30].
Después, Scott, según Breen, «arremetió con furia contra los judíos». Los acusó de ser norteamericanos «desleales» y de participar en «una conspiración para pervertir a la […] juventud del país». Scott advirtió que en un juicio celebrado recientemente en California se había descubierto que los extremistas «comunistas» eran «en un cien por ciento judíos» y que la combinación de «películas sucias» y de extremistas comunistas «estaba contribuyendo a dar al pueblo norteamericano argumentos de peso en contra de los judíos». Scott recordó a los productores la existencia de grupos que «simpatizaban» con los ataques a los judíos perpetrados por los nazis en Alemania y que estaban «organizándose para atacar a los judíos en Estados Unidos»[31].
Este clima, prosiguió Scott, impedía que Hollywood siguiera produciendo películas «sucias», ya que no sólo podían abrir las puertas a la censura, sino también al odio racial. La posibilidad de un frente unido formado por católicos y protestantes, que sin duda tendría un efecto devastador en las taquillas, también podía poner al descubierto a grupos antisemitas. Scott exigió que la industria pusiera fin a ese «asunto condenable» que, según él, «deshonraba a los judíos y a Estados Unidos». El discurso del abogado, según Breen, fue «decididamente brillante»[32].
Se produjo un gran alboroto entre magnates, productores y censores. Adolph Zukor se puso de pie de un brinco, presentó unas disculpas conmovedoras por «la suciedad y la mugre» que habían invadido la Paramount, y prometió que haría todo lo posible por depurar sus películas; Winfield Sheehan, de la Fox, prometió que su empresa «ya no toleraría las películas sucias», y le ordenó a Jason Joy que «impusiera la ley» a los guionistas del estudio.
El único que protestó fue Joe Schenck, de la UA, quien repitió lo que ya había dicho Thalberg en 1930: Hollywood tenía derecho a hacer películas serias, y se opuso enérgicamente a la tesis de que el cine era «inmoral» o «sucio» sólo porque abordaba cuestiones serias. La gran mayoría de los norteamericanos no estaba de acuerdo, prosiguió Schenck, en que películas como A Farewell to Arms o la proyectada Of Human Bondage fueran inmorales. El público exigía versiones cinematográficas de esas obras literarias. Añadió que sería imposible producir películas que satisficieran tanto a los obispos católicos como a los reformadores protestantes y que encima entretuvieran a millones de aficionados al cine de todo el mundo. Definió a los reformadores como «estrechos de miras e intolerantes» y denigró a Scott, a quien calificó de ser el «mejor actor» de Hollywood. Schenck acusó a los demás productores de cobardes por doblegarse al discurso antisemita que acababan de oír, le dijo a Hays que pensaba dirigir su negocio como le diera la gana y apremió a los demás a que tuvieran el valor de levantarse e imitarlo[33].
Breen salió disparado para referirle al obispo Cantwell los detalles de la reunión y le dijo que hubo un acuerdo «casi unánime» entre los productores para hacer películas limpias, aunque no mencionó la oposición de Schenck. Cantwell no se inmutó y expresó su «falta de fe» en las promesas de la industria: necesitaba «pruebas concretas y específicas», antes de detener la campaña católica que se avecinaba[34]. En Chicago, el cardenal Mundelein coincidió con él. La estrategia católica consistiría en seguir presionando y «ver qué ocurre en Washington»[35]. Will Hays, con la esperanza de, al menos, haber con vencido a los estudios de la necesidad de mostrarse cautos, volvió a Nueva York para preparar la cláusula de moralidad del Código de la NRA.
Durante los tres días que duró el viaje en tren a Nueva York, Hays tuvo tiempo de diseñar una estrategia. En general, estaba de acuerdo con Quigley en que la inclusión de una disposición relativa a la moral en el Código de la NRA podía afianzar su posición frente a los estudios. Era evidente, tras este último asalto, que los estudios no estaban del todo convencidos de la necesidad de un cambio radical. Pese a que en el pasado Hays había recibido promesas verbales de que se apoyaría una adhesión estricta al Código, la realidad era que los estudios habían luchado contra todo intento de restringir el contenido de las películas. Hays, que desde 1922 había tratado de incrementar su influencia en Hollywood, temía tanto la interferencia de los católicos como la de la NRA. No deseaba ceder el poder al Gobierno federal ni rendirse por completo a las fuerzas religiosas, y su objetivo era minimizar la influencia exterior a la vez que maximizaba la suya.
Cuando llegó a Nueva York, Hays ya tenía redactado un borrador de la cláusula moral para la NRA. Se negó a incorporar el Código de Lord y se limitó a incluir una breve declaración que obligaba a la industria a «defender los valores morales correctos» mediante la autorregulación. Hays, que se sintió obligado a consultar con Quigley y con los representantes eclesiásticos antes de la sesión oficial de la NRA en septiembre en Washington, D.C., se reunió con Quigley y el padre Wilfrid Parsons una tarde de domingo de mediados de agosto para hablar de la moralidad y de la NRA.
Cuando Hays presentó el borrador, Quigley lo rechazó de plano[36]. Sólo una demostración de poder, resaltó Quigley, podía obligar a los estudios a obedecer, y la NRA ofrecía esa posibilidad. Le entregó a Hays una declaración más extensa y detallada que obligaba a los productores a «acatar las decisiones de la industria» y le concedía al Gobierno «todo el poder y la autoridad para castigar las infracciones» al Código moral de la NRA[37]. Hays aceptó apoyar el plan de Quigley.
Las sesiones de la NRA, celebradas durante una sofocante ola de calor en el mes de septiembre, atrajeron a una multitud de personas relacionadas con el mundo del cine: magnates deseosos de que la NRA les permitiera reducir los salarios y legalizara la contratación en bloque; sindicatos que querían ser reconocidos y que abogaban por una mejoría de las condiciones laborales, y propietarios de salas independientes que exigían la prohibición de la contratación en bloque. A esta multitud, se añadieron los pastores de la vieja guardia y tas representantes de los clubes de mujeres, empeñados en obligar a la NRA a que «regulara» la moralidad en la industria.
Sol Rosenblatt, el administrador del Código cinematográfico de la NRA, «de rostro sombrío y pálido, y vista de lince», escuchó pacientemente las declaraciones de un desfile de testigos. Tras un día de testimonios sobre temas relacionados con la industria, se abordó la cuestión de la moralidad. El canónigo William Sheafe Chase, que venía testificando en Washington desde hacía más de una década, subió al estrado y en un largo y emotivo ruego a Rosenblatt reiteró sus exigencias de que se regulara la industria. Las cuestiones morales, afirmó, eran tan vitales para el bienestar de la juventud norteamericana como las económicas para la economía. Chase estaba convencido de que las sesiones de la NRA eran «históricas», porque el Gobierno por fin iba a estar al mando de Hollywood. Tras él pasó el habitual desfile de miembros de clubes de mujeres, representados por la señora de Richard M. McClure de la Federación General de Clubes de Mujeres, que denunció las películas de «crímenes y sexo» y habló de la necesidad de que el Gobierno impusiera valores morales a escala nacional y asestara un golpe definitivo a la contratación en bloque[38].
Una vez más, la silenciosa presencia de Will Hays frustró las esperanzas de los reformadores. El general Hugh Johnson declaró públicamente que la NRA no iba a «colocarse en la posición de tener que regular, gobernar o controlar la moralidad en el cine»[39]. Rosenblatt ratificó esa idea cuando declaró a los periodistas que «al Gobierno federal, por mediación del programa de la NRA, no le interesa la censura». Recordando a Will Hays, el director de la NRA afirmó que «el problema del buen cine tiene que ver con el buen gusto del público»[40].
El Código definitivo, que se redactó tras meses de discusiones, apenas mencionaba la moralidad cinematográfica. El artículo VII, la llamada cláusula de la moralidad, establecía que el cine debía ser moral y que la industria se comprometía a autorregularse; en otras palabras, la Oficina Hays, y no el Gobierno, seguiría controlando la moralidad. No se mencionaba la contratación en bloque, de lo que se deduce que la NRA la aceptaba tácitamente como una práctica comercial válida. A los exhibidores se les hizo una concesión: podían, según la NRA, cancelar el 10% de las películas contratadas; por tanto, al menos en teoría, los exhibidores no estaban obligados a proyectar películas «inmorales». Sin embargo, este acuerdo no logró entorpecer la producción de películas que Quigley y los demás consideraban inmorales.
Para Quigley y el lobby reformador, lo ocurrido con la NRA fue otro ejemplo de la argucia de Hays. Quigley sostuvo que Hays se había marchado de la reunión de agosto con el compromiso de incluir en el Código de la NRA una firme declaración en defensa de la moral; sin embargo, al final lo que se incorporó fue el texto original de Hays, y no el de Quigley. Éste se enfureció y le dijo a Lord que, en su opinión, la NRA era «un desastre», y que ya «era tarde para actuar allí [en el Gobierno]». El padre Parsons, que había asistido a la reunión entre Quigley y Hays, comunicó a sus lectores de America que el artículo VII de la NRA no iba a detener la «creciente marea de oposición católica al cine»[41].
Quigley decidió explotar la ira de la jerarquía católica hacia la industria. Convencidos de que ni Hays ni los productores cooperarían a menos que se vieran obligados, Quigley, Parsons, Lord, Cantwell y Breen empezaron a urdir planes para iniciar una campaña católica contra Hollywood. El paso más importante consistió en convencer a los obispos de que había que actuar de un modo enérgico, y Quigley vio una oportunidad cuando se enteró de que el nuevo delegado apostólico en Estados Unidos, monseñor Amleto Giovanni Cicognani, iba a pronunciar un discurso en la reunión de beneficiencia católica que iba a celebrarse en Nueva York. El arzobispo McNicholas, de Cincinnati, organizó un encuentro entre Quigley, Breen y Cicognani, y, tras escucharlos, este último accedió a incorporar en su discurso una declaración redactada por Quigley para pedir una acción católica en contra del cine. «A todas horas se destruye la inocencia de la juventud —dijo Cicognani a la asamblea—. Dios, el Papa, los obispos y los sacerdotes hacen un llamamiento a los católicos para que emprendan una campaña unida y enérgica destinada a depurar el cine, ya que éste se ha convertido en una terrible amenaza para nuestra moral»[42].
La estrategia fue astuta e incisiva. Cicognani era el representante del Papa en Estados Unidos y, por tanto, su discurso fue una directriz papal. Ya no se trataba de saber si los obispos iban a estar dispuestos a defender la causa del cine «inmoral», sino de cómo y cuándo. En la reunión de obispos celebrada en Washington al cabo de unas semanas, la industria cinematográfica fue un punto importante en el orden del día.
En el encuentro, celebrado en noviembre en la Universidad Católica de Washington, D.C., Cantwell habló largo y tendido sobre Hollywood[43]. Empezó diciendo que el cine siempre había sido vulgar, pero ahora, con la incorporación del sonido, había dejado de ser un simple espectáculo para convertirse en un método pedagógico que preconizaba una filosofía de vida «siniestra e insidiosa». En las películas, un matrimonio sólido y estable, la pureza y la inviolabilidad del hogar eran «sentimentalismos pasados de moda». Cantwell se lamentó de que las pantallas contemporáneas presentaran «problemas sociales», como el divorcio, el suicidio y el «amor libre», y de que «se aprobara» el pecado y «se degradaran los principios de las conductas pública y privada de todos los que las veían», tras lo cual citó The Sign of the Cross y Ann Vickers como ejemplos concretos de películas «viles y nauseabundas»[44].
Cantwell después explicó los intentos católicos de corregir la moralidad en el cine. Habló del Código de Lord y de cómo los estudios lo habían obviado; describió su reunión con el doctor Giannini y el enfrentamiento de Scott con los productores de Hollywood. ¿Quién era el responsable?, preguntó, «¿los judíos?». Sí y no. Si bien era verdad, prosiguió, que los judíos eran los propietarios de todos los estudios, salvo de uno, y que podían, si lo deseaban, hacer películas limpias, los «artistas», sobre todo los escritores modernos, eran los verdaderos culpables de «toda la mugre». Arremetió contra los guionistas de Broadway y contra los éxitos «literarios» de la «escuela pornográfica», cuyos libros se estaban adaptando al cine. «El setenta y cinco por ciento de estos escritores son paganos», dijo a los obispos[45].
Cantwell finalizó su discurso instando a que se emprendiera una acción enérgica. No bastaba con que los obispos hicieran una declaración que condenara a la industria; la Iglesia debía herir a Hollywood en las taquillas para detener la producción de las películas ofensivas. El cardenal Mundelein sugirió que los católicos apoyaran la promulgación de una ley federal de censura, si bien el arzobispo Michael J. Curley, de Baltimore, no se mostró de acuerdo, pues en su Estado, explicó, había una Comisión de Censura y ésta había «demostrado ser un fracaso». Tras una larga discusión, los obispos crearon una Comisión Episcopaliana de Cine. McNicholas, quien había incluido el tema del cine en el orden del día, fue elegido presidente, y Cantwell y los obispos John Noli, de Fort Wayne, y Hugh Boyle, de Pittsburgh, se encargarían de coordinar la Legión Católica de la Decencia[46].
Dicha Legión de la Decencia, que pronto captaría la atención de millones de norteamericanos, tenía que estar al frente del ataque de los católicos a la industria cinematográfica a escala nacional. Los obispos decidieron organizar boicots contra las películas que consideraran inmorales, utilizar los medios de comunicación católicos como arma en la campaña y atacar el cine desde los púlpitos.
«Hay que limpiar y desinfectar el foco de peste que asola a todo el país con su cine obsceno y lascivo», declaró la Comisión Episcopaliana cuando lanzó la campaña católica[47]. Pese a que Hays esperaba que los católicos le declararan la guerra al cine, el hecho de que se formara una comisión de obispos para «desinfectar» la industria era preocupante, por no decir más. Si bien los católicos sólo representaban una quinta parte de la población, se hallaban muy concentrados en las ciudades al este del río Mississippi. La mitad de Chicago era católica, al igual que Boston, y Nueva York, Buffalo, Filadelfia, Pittsburgh, Cleveland y Detroit tenían un importante porcentaje de población católica. Todas estas ciudades eran vitales para la industria porque en ellas se albergaban las grandes salas propiedad de los estudios en las que se exhibían las películas antes de estrenarlas en el resto del país. Por tanto, un boicot católico eficaz en unas pocas ciudades bien seleccionadas podía causarle graves daños a la industria.
La Iglesia católica ya tenía preparados los medios de comunicación nacionales. Las publicaciones eclesiásticas incluían la paulista Catholic World; la jesuíta America; Queen’s Work, de Daniel Lord, que llegaba a casi todas las escuelas y organizaciones juveniles católicas; Sign, de Notre Dame; Thought, de Fordham; Ecclesiastical Review, una revista dirigida a sacerdotes; y para los que deseaban una teología condensada, Catholic Digest. Por otro lado, las organizaciones de católicos seglares tenían sus propias publicaciones: los Caballeros de Colón informaban a sus miembros mediante su publicación, Columbia, y los seglares controlaban Commonweal, una revista urbana y culta dirigida por George Schuster.
La mayoría de las 103 diócesis norteamericanas tenía un periódico local, y la Iglesia poseía una oficina de prensa para todo el país con sede en Washington, D.C., que proporcionaba a los periódicos locales un enfoque católico de las noticias internacionales y nacionales y que también publicaba artículos de opinión. El artículo semanal del padre Daniel Lord, «Along the Way», se publicaba en casi todos los periódicos católicos, y el más importante de todos, Our Sunday Visitor, se publicaba en Huntington (Indiana), bajo la dirección del obispo John Noli, con una tirada nacional de 650.000 ejemplares. El Tablet, de Brooklyn; el Register, de Denver; el Catholic, de Michigan, el New World, de Chicago, y el Tidings, de Los Ángeles, también eran periódicos católicos muy influyentes. Asimismo, la opinión católica se difundía por la radio en «La hora católica», un programa de cobertura nacional. El «sacerdote de la radio», el padre Charles Coughlin, que emitía desde la emisora WJR, en Detroit, cautivó a millones de norteamericanos con su furiosa denuncia de los banqueros judíos, de socialistas, de comunistas y, más tarde, de los defensores del «New Deal». Detroit era un hervidero para las actividades de la Legión. ¿Añadiría Coughlin el cine y sus propietarios judíos a su creciente lista de conspiradores?
Hays temía a los católicos mucho más que a los protestantes (representados por el canónigo Chase, el reverendo Short y Christian Century), que hasta entonces habían estado a la vanguardia de la campaña en contra del cine. Como era un político astuto, sabía que los católicos —al contrario de los protestantes, que se hallaban divididos en una multitud de confesiones— podían movilizar una opinión unida sin contar con la ayuda de los medios de comunicación seglares. Lo que era todavía más amenazador era la posibilidad de que los católicos se aliaran con los protestantes. Hays decidió pacificar a los católicos, y, como primera medida, en diciembre de 1933 —pocas semanas después de que éstos anunciaran oficialmente la campaña de la Legión de la Decencia—, Hays nombró a Joe Breen censor jefe de Hollywood.
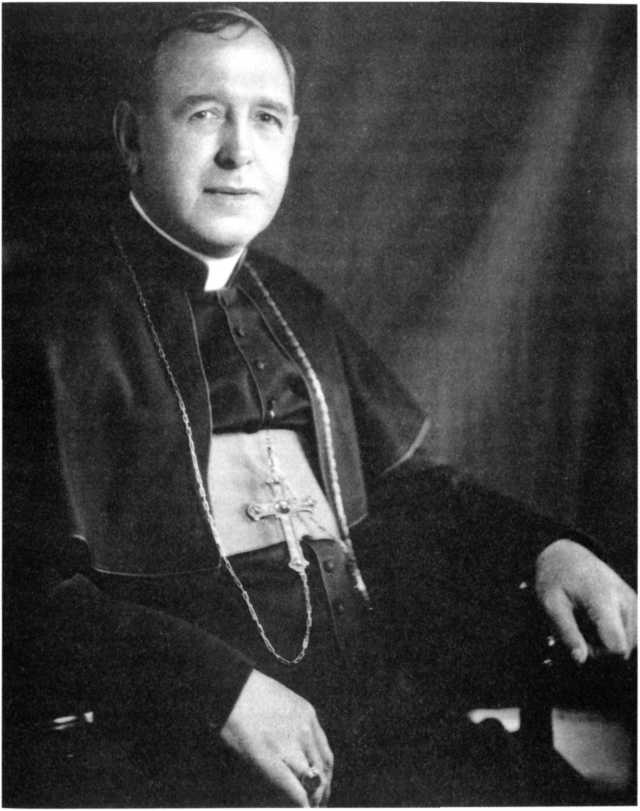
8. El obispo John Cantwell, de la Legión de la Decencia. Por cortesía de la Archidiócesis de Los Angeles.
Fue una decisión astuta por parte de Hays: sabía perfectamente que Breen había estado informando a Quigley, Lord, Cantwell y a Dinneen de cada uno de sus pasos; pero Hays prefirió tener a Breen dentro de la industria y controlarlo mínimamente a que se aliara por entero con las fuerzas eclesiásticas. El nombramiento de Breen también le permitió a Hays ganar tiempo. De ese modo pudo reconocer en privado, al igual que había hecho con Quigley, que Wingate había fracasado al aplicar el Código, pero que él, Hays, estaba decidido a imponerlo con firmeza y para eso había nombrado a un censor católico. No se sabe si Hays era consciente de la medida en que Breen conspiraba en contra de él y de la industria, aunque lo más probable es que no se habría sorprendido si se hubiera enterado incluso de los detalles más sórdidos.
Para las personas ajenas al catolicismo, en Estados Unidos la Iglesia parecía una gran organización monolítica que avanzaba al son de un único tambor y que, unida por un rito misterioso, recibía órdenes de Roma. La impresión popular, como todos los estereotipos, distaba mucho de la realidad: al igual que cualquier otra gran organización, la Iglesia se hallaba asediada por peleas internas, por conflictos políticos, por la rivalidad entre las diversas órdenes, por los celos mezquinos y las amargas discrepancias entre los laicos y el clero, que a menudo impedían que los fieles se unieran para abordar cuestiones que no trataran de la doctrina teológica más básica.
Hays lo sabía, y siguió de cerca los conflictos internos de la Legión mientras diseñaba cuidadosamente su estrategia. Recibía informes semanales, y a veces diarios, sobre la Legión, y pronto descubrió que ésta se hallaba profundamente dividida desde la misma concepción del movimiento.
Uno de los grupos incluía a la Comisión Episcopaliana, dirigida por McNicholas y Cantwell, y por sus asesores, Martin Quigley y Joe Breen, quienes deseaban presionar a Hays amenazándole con organizar boicots y confeccionar listas negras para obligar a los estudios a aceptar la interpretación que Breen hacía del Código. El grupo exigía que se eliminara el jurado de Hollywood, pero se oponía a los boicots nacionales y temía que la publicación de las listas negras fracasara: la naturaleza humana, predijeron, haría que tanto los católicos como los protestantes desearan ver las películas que la Iglesia juzgara pecaminosas. Quigley y Breen desarrollaron la estrategia diseñada por los jefes de la Comisión: la autorregulación llevada a cabo por la Oficina Hays seguía siendo la piedra angular para controlar el cine; la diferencia sería, esperaba Quigley, que la constante amenaza de un boicot obligaría a Hays y a los estudios a aceptar que Breen aplicara el Código con firmeza. Quigley convenció a los católicos de que así se conseguiría que las películas salieran de Hollywood con un mensaje moral, por lo cual la censura, las listas negras y los boicots no serían necesarios.
Sin embargo, cada obispo era un príncipe por sí solo, y aunque el cardenal George Mundelein había perdido la batalla en Washington, no tenía la menor intención de cooperar con Hays y su política de autorregulación. Mundelein y sus seguidores —el padre Dinneen, Daniel Lord, el cardenal Dougherty, de Filadelfia, y el cardenal O’Connell, de Boston— iniciaron su propia campaña. Anunciaron boicots a las taquillas, organizaron piquetes en las salas locales, publicaron largas listas negras de películas inmorales y animaron a los católicos a que escribieran cartas de protesta a Hays, a los estudios y a los actores y las actrices que salían en las películas.
Por tanto, en 1934 había dos Legiones de la Decencia que se disputaban el poder, pero, pese a la ausencia de un poder central, la Legión se esparció como la pólvora por todo el país. «Hay que purificar a Hollywood o destruirlo», exigió el obispo Joseph Schrembs, de Cleveland. Cincuenta mil fieles de su ciudad, incluidos el alcalde Harry Davis y el delegado papal Cicognani, le declararon la guerra a Hollywood en una concentración organizada por la Legión de la Decencia en el estadio municipal de Cleveland. Las plumas y los pulpitos católicos de todo el país vomitaron un torrente de rabia contra el cine. En Buffalo, un sacerdote dio a sus feligreses una nueva definición de la palabra «cine» [movies]: «M significa amenaza moral [«moral menace»]; O, obscenidad; V, vulgaridad; I, inmoralidad; E, desnudez [«exposure»]; S, sexo»[48]. Según un editorial del Brooklyn Tablet, el cine era «un diluvio de pecado»; los Caballeros de Colón dijeron que era «un escándalo mundial», y America lo calificó de «malsano, burdo, sórdido y moralmente objetable»[49].
Algunos llegaron a afirmar que ir al cine era pecado. America advirtió que era un «gran pecado» que «deshonra a Dios». La publicación periódica católica Extensión Magazine declaró que el cine era una «ocasión para pecar». Si los católicos iban a ver una película a sabiendas de que la Iglesia la había declarado «inmoral», cometían un pecado mortal. Según la religión católica, había dos tipos de pecados: los veniales y los mortales. Los veniales consistían en pequeñas infracciones fácilmente olvidables mediante la confesión; los mortales suponían una infracción grave del dogma católico y, si no se obtenía el perdón mediante la confesión y la penitencia, conducían a la condena eterna. Por consiguiente, los católicos de pronto se enfrentaron a la posibilidad de sufrir una condena eterna por ir a ver una película que no debían[50].
Para asegurarse de que los fieles se tomaran la postura de la Iglesia en serio, el obispo McNicholas redactó una promesa de adhesión a la Legión de la Decencia, de modo que, en las misas de todo el país, a los católicos no les quedó más remedio que levantarse y manifestar su adhesión. El cine suponía una «grave amenaza para la juventud, la vida familiar, el país y la religión», recitaron los sacerdotes, y todos los católicos debían prometerle a Dios que no irían a ver las películas que la Iglesia considerara «viles y malsanas».
Además de las promesas verbales que se hacían en las misas, muchas iglesias católicas pidieron a sus feligreses que firmaran un documento oficial. Al cabo de pocas semanas, las ciudades de Chicago y Boston registraron cada una más de un millón de adeptos al movimiento contrario al cine: Detroit aportó 600.000 firmas, Cleveland más de 500.000, Providence y Los Angeles reclutaron cada una más de 300.000, y Seattle declaró haber obtenido 100.000. A mediados de 1934, unos siete millones de católicos se habían adherido a la Legión. La campaña llegó a convertirse en un ritual en la Iglesia, celebrado por primera vez a principios de diciembre, y que duraría hasta bien entrados los años sesenta[51].
En mayo de 1934, y con la bendición de Mundelein, Lord inició un movimiento de protesta nacional contra el cine en su Queen’s Work. Instó a sus lectores a que boicotearan las películas calificadas de «inmorales» y empezó a citar ejemplos concretos entre las producciones realizadas durante ese año. Condenó Riptide, de la MGM, por ser «insidiosa» y denunció a Irving Thalberg por hacer que su estrella y esposa, Norma Shearer, representara a «una mujer libertina e inmoral»; además instó a los lectores a que dirigieran sus protestas directamente a Louis B. Mayer. The Trumpet Blows (Paramount), Glamour (Universal), Finishing School (RKO) y George White’s Scandals (Fox) también fueron calificadas de inmorales[52].
Lord desahogó los cuatro años de frustración en su libro The Movies Betray America. «Estoy harto —escribió— de que me pidan que escriba artículos y pronuncie discursos diciendo lo maravillosa que es la industria cinematográfica». Por el contrario, el cine era, afirmó, una «parodia gigantesca» que inculcaba en la mente de los niños y las niñas «el crimen y la lujuria y la pasión y el asesinato y el horror y el vicio». Lord citó los Estudios Payne como una acusación «terrible» que demostraba, de un modo «frío, científico», que el cine corrompía los valores de la juventud norteamericana. Rompiendo filas con Quigley, Lord se unió a los reformadores protestantes que pedían una legislación federal para regular la contratación en bloque y exigió que los católicos boicotearan las taquillas. Defendió el método utilizado por los católicos desde hacía siglos con los libros, consistente en la publicación de listas de las obras consideradas aceptables e inaceptables[53].
En Filadelfia, el cardenal Denis Dougherty rechazó la ambigüedad y, tras condenar el cine en general porque suponía una «amenaza» a la moralidad, exigió que sus feligreses boicotearan «todas las salas»[54]. En Boston, el cardenal William O’Connell dijo que Hollywood era «un derroche de [espectáculos] podridos, asquerosos» y desafió a los católicos a que castigaran a la industria en las taquillas[55]. Los capítulos locales de la Legión en Detroit y Chicago publicaron los nombres de las salas «que no cooperaban» y formaron comisiones de «vigilancia», que merodeaban por los barrios de los cines en busca de católicos laxos que intentaban escabullirse para ver una película condenada[56].
Se aceptó la idea de Lord de publicar «listas blancas» de películas aptas y listas negras de películas no aptas. Si ir a ver determinada película podía ser una «ocasión para pecar», la Iglesia debía informar a los laicos de cuáles eran las «pecaminosas». Las ciudades de Chicago y Detroit fueron las primeras en publicar largas listas de películas divididas en tres categorías: las aptas para ser vistas por familias, las que sólo podían ver los adultos, y las condenadas; es decir, las que los católicos no podían ver. Casi todas las diócesis del país sacaron sus propias listas, mientras los sacerdotes locales se precipitaban a los cines para emitir su juicio moral. La Iglesia fue implacable: condenó centenares de películas que consideró inmorales o indecentes en su afán de prohibir lo que percibía como inmoralidad, incluidas obras importantes producidas por grandes estudios. Entre las primeras víctimas (véase el capítulo 7) en el hit-parade de los católicos, figuran Dr. Monica, que trataba del control de natalidad y el aborto; Laughing Boy, basada en el emotivo relato de Oliver La Farge, sobre el sufrimiento de los indios norteamericanos en el Suroeste; Queen Christina, de Greta Garbo, que según los sacerdotes trataba de una mujer «inmoral»; Madame du Barry, de la Warner, y The Life of Vergie Winters. En plena euforia, algunos sacerdotes prohibieron películas que otros calificaron de aptas para las familias.
Durante los primeros meses, la campaña de la Legión no siguió ningún plan específico. En opinión de Quigley, la situación se hallaba totalmente descontrolada y, a menos que se remediara, los defensores de la decencia sufrirían una derrota. Quigley se unió sigilosamente a McNicholas y a la Comisión Episcopaliana para acceder al control del movimiento. Argumentó que Hays sólo cooperaría si las listas negras y los boicots se limitaban a las películas más flagrantes; la incoherencia de una diócesis que condenaba una película que las demás juzgaban apta para adultos o niños daba pie a que la industria pensara que el movimiento estaba dominado por elementos eclesiásticos estrechos de miras y empeñados en destruir el mundo del espectáculo. Lo que más temía Quigley era perder la oportunidad de obligar a la industria a aceptar la labor de Breen, pues seguía convencido de que la manera de conseguir que los reformadores católicos aprobaran las películas era atacando la fuente, o sea, al estudio en la fase de producción.
Desde Los Angeles, Breen luchaba para hacerse con el control. Cuando en diciembre de 1933 Hays anunció que Breen sustituiría a Wingate en el Departamento de Relaciones con los Estudios, Breen no era muy conocido en la industria. Había trabajado para Hays en Los Angeles durante menos de dos años, sobre todo intentando aplicar el código de publicidad de la industria. En su nuevo papel, Breen no tenía más poder que el que había tenido Wingate. Pese a las amenazas de Hays a los estudios, no se produjo ningún cambio estructural en el funcionamiento de Los Angeles: los estudios podían aceptar o hacer caso omiso de los consejos de Breen. Sin embargo, el poder de persuasión de éste era su mayor baza. Los miembros de la industria conocían sus relaciones con la Iglesia, pese a que éstas no eran del todo obvias. Los estudios apenas comentaron el nombramiento de Breen y, aunque es posible que algunos sospecharan que intentaría aplicar las disposiciones morales del Código de un modo más estricto que su antecesor, en un principio nadie temió que fuera un hombre poco razonable. Al fin y al cabo, era un empleado de la Oficina Hays; su sueldo, al igual que el de Hays, se lo pagaba la MPPDA. Hollywood y los estudios adoptarían una actitud expectante frente al nuevo censor de la asociación.
Al margen de las expectativas de los estudios, Breen consideró su nombramiento como una orden para infundir en el cine un profundo sentido de la moralidad. Firmemente comprometido con los valores de la Iglesia católica, estaba empeñado en someter a los productores de Hollywood, convencido de que los responsables de la inmoralidad en el cine eran los judíos de Hollywood.
Breen era un antisemita a ultranza. Los prelados que organizaban y dirigían la Legión de la Decencia conocían muy bien sus opiniones sobre los judíos, y Hays también debía de estar al corriente, ya que Breen nunca intentó ocultarlas. En 1932, cuando sólo llevaba unos meses en Hollywood, le dijo al padre Wilfrid Parsons que los judíos de Hollywood eran «sencillamente una pandilla podrida de gente vil», entre los cuales «abundaban las borracheras y la perversión». Se lamentó de que el Código jamás funcionaría en Hollywood, porque los judíos que controlaban la industria eran unos «sucios parásitos», «la escoria del mundo». El país entero, le dijo a Parsons, estaba siendo «corrompido por los judíos» y su cine[57]. No hay ninguna prueba de que Parsons se opusiera a esta caracterización; de hecho, durante los siguientes años el sacerdote y editor defendió a Breen de forma incondicional.

9. El censor de Hollywood, Joseph I. Breen. Por cortesía del Museo de Arte Moderno. Archivo de fotos de películas.
Este ejemplo del antisemitismo de Breen no fue un caso aislado. Breen disfrutó informando a Martin Quigley de que Joseph Scott, a petición del obispo Cantwell, había «arremetido con saña contra los judíos»[58]. Breen dijo al director de la revista: «La cuestión es que estos malditos judíos son una pandilla sucia y asquerosa»[59]. Quigley, que escribió centenares de cartas a Breen, nunca protestó ante éste, ante Cantwell ni ante cualquier representante católico por los comentarios racistas que hacía en su correspondencia. En una carta al padre Dinneen, Breen volvió a calificar a los judíos de Hollywood de «parásitos», que, añadió, eran una «pandilla inmunda, enloquecida por el sexo […] e ignorante de todo lo que tenga que ver con una moralidad sana»[60].
Breen fue el que ideó los planes básicos para el boicot de Filadelfia y, en marzo de 1934, rompió filas temporalmente con Quigley. Llevaba tres meses trabajando como censor en Los Ángeles y luchando a brazo partido con la Warner por Madame du Barry. En un intento de asestarle un golpe a esta productora, envió una propuesta al cardenal Dougherty, de Filadelfia, en la que le pedía que organizara un boicot generalizado al cine. Breen creía que esta propuesta sería especialmente efectiva en Filadelfia por su gran población católica y porque la Warner controlaba el mercado cinematográfico de esa ciudad con unas trescientas salas de su propiedad. También propuso una estrategia para enfrentarse de un modo eficaz a los judíos; instó al cardenal a que formara una comisión de líderes cívicos para que protestaran por las películas «inmorales». «Piense», escribió, que a los «muchachos judíos» los dirigentes políticos les «impresionan y aterrorizan» muy fácilmente. El siguiente paso, recomendó, era que la Comisión presionara al director regional de la Warner, a quien Breen definió como un «judío de la peor calaña». Dígale —«no le pida»— que haga venir a Harry Warner a Filadelfia. La Warner es muy sensible a la presión, escribió Breen, porque tiene muchas salas en la zona de Filadelfia[61]. Un boicot de esa índole, escribió Breen, obligaría a la industria a aceptar el plan de los católicos para aplicar el Código.
Su punto más importante era que no había que negociar con los judíos. Si quieres que un judío haga algo, afirmó Breen, no debes pedírselo de manera educada, simplemente tienes que decirle que lo haga. Breen estaba convencido de que la única manera de conseguir que un judío entendiera algo era a base de gritos y amenazas. Pese a que no nos conste que el cardenal Dougherty haya respondido a la carta, lo que sí hizo fue organizar un boicot del tipo sugerido por Breen y se negó a negociar con los representantes de la Warner durante la crisis de la Legión. El padre Dinneen, que recibió una copia del Plan de Filadelfia enviada por Breen y que se carteaba con él regularmente, no protestó por las cartas que recibió, que calificaban a los judíos de «canallas».
«Los judíos forman grupos muy cerrados —le dijo Breen al padre Daniel Lord—. Carecen casi por entero de cualquier tipo de moralidad»[62]. Estaba deseoso, le escribió a Lord en mayo de 1934 —pocas semanas antes de que lo nombraran jefe de la PCA—, de trabajar con una comisión nacional para «ir a por los judíos en este asunto»[63]. Ese mismo día le escribió al obispo McNicholas que estaba «irritado» con Lord porque «cuando estos judíos se den cuenta de que todo lo que dice es pura palabrería, nuestra causa se verá muy debilitada y desacreditada»[64].
La actitud de Breen hacia los judíos es reveladora por una serie de motivos. Expone claramente el odioso y despiadado racismo que dominaba su pensamiento y que volvería a surgir en su correspondencia a lo largo de varios años. También es evidente que los destinatarios de sus cartas —los cardenales, obispos y sacerdotes— no se esforzaron por protestar por sus arrebatos antisemitas. Puede que no compartieran las mismas opiniones, pero al parecer todos vieron algún tipo de ventaja en colocar en Hollywood a un hombre con semejantes ideas.
El antisemitismo de Breen también ayuda a entender su relación laboral con los estudios a lo largo de su carrera de censor. Breen fomentaba y disfrutaba con su reputación de católico irlandés, bajito, fornido y agresivo, que traía la decencia a la versión moderna de Sodoma y Gomorra. El Catholic Digest lo llamó el «Hombre del No en la tierra de los Sí»[65]. El Sign, de Notre Dame[66], tituló un artículo «El señor Breen se enfrenta a los dragones», y el Saturday Evening Post confirió al artículo sobre Breen un aire irlandés, titulándolo «La palma de mi mano vuelta hacia ti» y describiendo a Breen como un «Brian Boru en la batalla de Clontarf[67], con un toque de los Guardias de Mulligan». El Post aseguró a sus lectores que Breen era quien dictaba las normas a los productores[68]. En efecto, Breen fue una de las pocas personas de Hollywood con poder para maldecir, gritar y decir claramente que no a Jack Warner, Louis B. Mayer, Harry Cohn, David O. Selznick o Samuel Goldwyn, unos hombres capaces de sembrar el terror en los corazones y las carteras de la comunidad hollywoodense. Les bastaba con asentir con la cabeza para conceder fama y fortuna; el menor gesto de desagrado podía esparcirse por Hollywood como la pólvora, provocando la destrucción inmediata. La habilidad de Breen para enfrentarse a estos magnates le procuró una posición única en la comunidad cinematográfica.
Breen trataba a los magnates y a sus adláteres con aparente respeto, pero arremetía con furia cada vez que consideraba que un estudio intentaba eludir una disposición del Código. Como estaba convencido de que la gente que hacía cine era moralmente inferior a él, se comportaba en consecuencia. Al padre Gerald Donnelly, S.J., le dijo que él era el único hombre capaz de embutir por la garganta de los judíos una ética decente»[69]. El «Código» que se aplicaría durante los siguientes años era una curiosa mezcla del Código de Producción, la interpretación de Breen, sus opiniones sobre los judíos y sus ideas sociales, políticas y morales. El cine era, se rieron entre dientes los bromistas de Hollywood, «Breen en su estilo más puro»[70], mientras que Breen se limitó a decir: «¡Yo soy el Código!»[71].
Teniendo en cuenta que se trataba de un ex-periodista de 43 años que no sabía nada sobre producción cinematográfica, Breen se enfrentó a una tarea vertiginosa. Una serie de circunstancias muy poco habituales, algunas de las cuales él había ayudado a orquestar, lo habían colocado en medio del escenario de la capital mundial del espectáculo. Era una oportunidad única, y Breen la aprovechó con entusiasmo. Al prinicipio consideró que su papel era el de un misionero laico de la Iglesia católica que actuaba en nombre del Señor entre los «paganos», designación con la que acabó refiriéndose a Hollywood. Sin embargo, en 1936, distanciado de la Legión de la Decencia y utilizándola sólo cuando le convenía, apenas se hablaba con sus padrinos iniciales y rehuía a Martin Quigley. Breen se negó a ser un títere de la Legión, y si alguien tiró de sus cuerdas, ése fue Will Hays, no el cardenal Hayes.
En diciembre de 1933, fecha de su nombramiento, Breen se enfrentó a un dilema: él era un empleado de la industria cinematográfica; por tanto, su trabajo no consistía en evitar que los estudios rodaran películas, sino en conseguir que los Consejos de Censura las aprobaran con el menor número de cortes. Breen también era consciente de las divisiones internas de la Legión. Su problema era cómo satisfacer a la Iglesia y aliviar la presión ejercida sobre su jefe, Hays, sin destruir los elementos básicos del cine como espectáculo, consistentes en un toque de sexo, un poco de violencia y un aire bien intencionado de valores tradicionales.
¿Podía Breen aplicar el Código con suficiente rigidez como para satisfacer a las Legiones católicas sin reducir el mundo de fantasía multimillonaria de Hollywood hasta convertirlo en un pábulo? ¿Aceptarían los productores los dictámenes de un relaciones públicas y periodista convertido en reformador moral? Y, lo que era más importante, ¿aceptaría el público que a su espectáculo favorito se le administrara una fuerte dosis de moralidad católica? Justo cuando la Iglesia intentaba diseñar una estrategia nacional para hacer frente a la industria cinematográfica, Breen asumió el mando de la Oficina de censura de Hays, en Hollywood.
Una de las primeras acciones de Breen como jefe de la SRD fue redactar una nueva definición mucho más contundente de los «valores morales compensatorios» en el cine, un documento esencial para entender las ideas de Breen que se volvería a redactar y corregir varias veces a lo largo de los siguientes años y que guió a Breen en su intento de controlar el contenido de las películas. Breen fue incluso más lejos que Daniel Lord al abogar por un cine que actuara de vehículo para fomentar una conducta social y política correcta. Todas las películas, según Breen, debían contener «suficiente cantidad de bien» como para compensar todo el mal que describían. Las que tuvieran un crimen o un pecado como ingrediente principal de la trama debían contener un «valor moral compensatorio» que lo justificara. Para Breen, eso implicaba la inclusión de un personaje virtuoso que representara una «voz de la conducta moral», un personaje que le dijera claramente al criminal o al pecador que se equivocaba. La conducta de los personajes así como sus opciones, debían reflejarse con claridad. «O estaban mal o estaban bien. Si estaban mal, debían calificarse como tal. No se puede dejar a la discreción de una mente inmadura la decisión sobre si los personajes han actuado bien o mal», argumentó Breen[72]. Tampoco creía que el cine fuera un vehículo apropiado para plantear debates morales o éticos, ni debía haber zonas grises en las decisiones morales que se tomaban. Cada película debía contener una lección moral clara y severa que mostrara el sufrimiento, el castigo y la regeneración. Por eso, instó a que, siempre que fuera posible, las estrellas, y no los personajes secundarios, representaran a los personajes que personificaban el bien.
Breen apenas se había instalado en su despacho cuando la Paramount le envió el guión de la tercera película de Mae West, titulada apropiadamente It Ain’t No Sin. Los guardianes de la moral, incluido Breen, creían que no había nadie que necesitara más «valores morales compensatorios» que Mae West. Martin Quigley se sintió incómodo cuando su Motion Picture Herald declaró que West era uno de los campeones de taquilla de 1933. No obstante, West representaba un problema difícil de resolver. Era una actriz muy taquillera y reportaba millones de dólares a una industria en plena crisis financiera. Pese a que ofendía a algunos, deleitaba a millones de personas y gozaba de la misma popularidad en las pequeñas ciudades rurales que en las zonas urbanas, supuestamente más mundanas. D.W. Fisher, propietario y director del cine Fiske, en Oak Grove (Louisiana), «hizo el negocio del año» con I’m No Angel. Su experiencia fue la que mejor resumió el magnetismo de Mae West: «Aunque no les guste, vienen a verla. Los de la Iglesia piden a gritos películas decentes, pero todos vienen a ver a Mae West y se alejan de las películas decentes y dulces»[73].
En la primavera de 1934, mientras Quigley y Breen colaboraban para reforzar la aplicación del Código de Producción y mientras los boicots promovidos por la Legión de la Decencia arrasaban por todo el país, los estudios de la Paramount se dispusieron a producir una nueva película de Mae West, It Ain’t No Sin, que se convirtió en la prueba de fuego para Breen, Hays y la Legión de la Decencia.
La trama básica era típica de West. Ambientada en los años 1890, West representa a Ruby Carter, la reina de una embarcación fluvial de Saint Louis, cuyo novio, Tiger Kid, un ex-presidiario, también es un boxeador con mucho futuro. Un jugador de Nueva Orleans, Ace Lamont, ha contratado a Ruby para que actúe en su local, La Casa de las Sensaciones, y pronto toda la ciudad la aclama en Nueva Orleans. Cuando uno de sus muchos admiradores le pregunta si estará en Nueva Orleans para siempre («forgood»), West responde: «Espero estar aquí, pero no para el bien» («but not for good»)[74].
Cuando la Paramount envió el primer guión, Breen y su equipo se pasaron todo un día examinándolo línea por línea. A diferencia de su predecesor, James Wingate, Breen se escandalizó con el guión y le dijo a la Paramount que se veía «obligado a rechazar de plano» el proyecto. Sus objeciones no se limitaban a eliminar pequeñas partes del diálogo, escribió Breen, porque, en su opinión, el guión era «vulgar y altamente ofensivo […], una glorificación de la prostitución y del crimen violento sin ningún tipo de valores morales compensatorios». El personaje representado por West «expone todos los hábitos y todas las costumbres de una prostituta, pues es cómplice en el funcionamiento de una casa de juegos ilegal, droga a un boxeador, roba a su jefe, incendia el local a propósito y, al final, se marcha tan tranquila […] con su amante ilícito, que es un criminal redomado, un ladrón, un asesino». Para Breen, el guión violaba el Código de un modo flagrante[75].
La carta de Breen sumió a los directivos de la Paramount, donde ya se había iniciado la producción, en un estado de pánico. Aseguraron a Breen que se había «alarmado innecesariamente» por una «comedia inofensiva», pero Breen se negó a cambiar de opinión y en febrero y en marzo de 1934 rechazó los guiones corregidos. La Paramount decidió ignorarlo y siguió adelante con la producción. Cuando en junio el estudio presentó la película en su oficina, Breen la rechazó e informó al presidente de la Paramount, Adolph Zukor, que el «bajo tono moral» era especialmente «peligroso si se tiene en cuenta la situación actual en la que se halla la industria ante el público». A Hays le remitió una carta confidencial afirmando que los directivos de los estudios «se mofan» y «menosprecian» a los críticos de la industria, y que estaban decididos a producir películas «sin asesorarse, sin dejarse orientar y sin consultar con ningún miembro» de las centrales de Nueva York ni de la Oficina Hays[76].
Se había definido el frente de la batalla. Si bien los estudios de Hollywood estaban empeñados en rodar películas sin permitir interferencias, los directivos de Nueva York no lo veían tan claro. El verdadero poder de la industria cinematográfica se hallaba en Nueva York, no en Hollywood, y las centrales de las productoras concedían bastante libertad a los jerarcas de los estudios siempre y cuando los ingresos de taquilla aportaran constantes beneficios. No obstante, corrían tiempos difíciles, y los directivos de las empresas estaban nerviosos. Cuando la Paramount erigió en Broadway enormes vallas para anunciar It Ain’t No Sin [No es un pecado], los sacerdotes católicos respondieron con carteles que decían «LO ES». El ambiente cada vez más enrarecido era preocupante y, por primera vez, los directivos de Nueva York se pusieron del lado de Hays y de Breen cuando ordenaron al estudio que atenuaran la publicidad de la película para evitar problemas con los «clubes de mujeres» y con los «censores internos»[77]. Hays siguió presionando a Zukor y al final lo convenció para que el estudio siguiera trabajando con West, pero sólo de una forma muy restringida. Nueva York ordenó a Hollywood que cooperara con Breen para que Mae West recibiera una infusión de «valores morales compensatorios».
Con la hercúlea tarea de convertir a West en una mujer moralmente aceptable, Breen exigió que el estudio eliminara todas las referencias al pasado de Rudy Carter (West) como prostituta, y al de su novio, Tiger Kid, como ex-presidiario; que suprimiera todas las escenas que hicieran referencia a una «aventura de cinco días» que tuvieron Ruby y Tiger Kid, y también las que mostraban a Ruby robando joyas a su jefe; que retirara cualquier insinuación de que Ruby y su jefe tenían una aventura, y que la película acabara con la boda de Ruby y Tiger Kid[78].
En la versión de Breen de It Ain’t No Sin, Ruby es una famosa artista a la que sus admiradores cubren de joyas, una «mujer con un gran corazón» que rechaza todas las insinuaciones que le hace Ace Lamont. Cuando su criada le pregunta por la clase de hombre que le gustaría, Ruby responde con una franqueza inusitada: «Uno soltero». En lugar de provocar un incendio para encubrir un asesinato, Ruby llama a los bomberos y dice (se supone que al público): «He hecho todo lo que he podido». Tiger Kid ahora aparece en la pantalla como «un boxeador ambicioso» al que Ace engaña para que le robe las joyas a Ruby y que mata sin querer al villano en una pelea limpia. Se niega a huir y le dice a Ruby que debe enfrentarse a la policía o vivirá hasta el resto de sus días obsesionado por la culpa. Ace Lamont, el jugador, surge como el villano que planea el robo, como el culpable del incendio de su local para no tener que pagar las deudas, y al final acaba pagando sus crímenes con la muerte. Finalmente, Ruby y Tiger aceptan los valores tradicionales al intercambiar los votos del matrimonio. Pero incluso en la escena de la boda, Mae suelta otra de sus ocurrencias; cuando uno de los invitados le dice que él es el padrino [«best man», el mejor hombre], ella se detiene, lo mira y suelta: «Oh no, no lo es».
Pese a las frases ingeniosas y a la evidente imposibilidad de dar una imagen aséptica de West, Breen estaba seguro de que los cambios infundían a la película un valor moral compensatorio. Si bien no intentó eliminar todas las insinuaciones sexuales del guión, insistió en que West apareciera como un «personaje bueno», en que Tiger Kíd fuera un poco inocentón y en que todas las actividades criminales se centraran en Ace Lamont. Una vez logrado esto, dio su aprobación a It Ain’t No Sin, una decisión que no tardaría en lamentar[79].
Otra prueba de fuego en la batalla para acceder al control del cine tuvo que ver con un drama histórico perfectamente prescindible. En la primavera de 1934, la Warner presentó el guión de Madame du Barry. Basada sin excesivo rigor en la relación entre Luis XV y su última amante, Jeanne Bécu, la Condesa du Barry, la película pretendía ser una descripción histórica de los acontecimientos que condujeron a la Revolución Francesa. En realidad, no era mucho más que una comedia de alcoba con poca o ninguna veracidad histórica. Una muestra de la preocupación del estudio por la precisión histórica se refleja en la elección de la voluptuosa mexicana Dolores del Río para el papel de la hermosa amante francesa.
Cuando el guión llegó a la oficina de Breen, éste enseguida lo utilizó como ejemplo del tipo de película que Hollywood no debía hacer. Breen envió de inmediato una incisiva evaluación a Jack Warner, diciéndole que el guión de Madame du Barry estaba tan «colmado de vulgaridad, de obscenidad y de adulterio flagrante» que era «muy peligroso desde el punto de vista de la política de la industria» y «levantaría serias polémicas con Francia». El censor informó al estudio de que le era imposible aprobar la producción de Madame du Barry[80].
La carta de Breen enfureció al estudio, y Jack Warner exigió un encuentro cara a cara con el nuevo censor. Su jefe de producción, Hal Wallis, estaba empeñado en desafiar la autoridad de Breen. En una reunión con Warner, Wallis, el director William Dieterle y el guionista Edward Chodorov, Breen se mostró inflexible y afirmó que las escenas de sexo eran demasiado explícitas y numerosas. Exigió que se retiraran todas las escenas de desnudos, es decir, las que incluso insinuaban un desnudo al mostrar fugazmente parte de una espalda. Le horrorizó que se retratara a Madame du Barry no sólo como amante hermosa sino también como la «alcahueta» de un rey que «sólo era un viejo verde». ¿Cómo podía el estudio ofrecer al público norteamericano una película que mostraba a du Barry decorando el dormitorio del rey con espejos en el techo? Además, aparecía bajo una luz favorable. La película, concluyó Breen, era inaceptable porque «rebajaba los valores morales del público»[81].
Como portavoz del estudio, Wallis, a quien Breen más tarde describiría como «despectivo y conflictivo», afirmó que Madame du Barry no era más que una descripción satírica de unos «hechos históricos» y que toda persona que tuviera algo que objetar tenía una «mente calenturienta». Wallis sostuvo que si Breen iba a exigir que la industria no ofendiera a nadie, entonces ya podían «dedicarse a vender leche», porque sería «imposible que las compañías cinematográficas hicieran películas» con semejantes restricciones. Wallis se negó a aceptar una sola de las exigencias de Breen y dio orden de que se iniciara la producción. Jack Warner, profundamente molesto por la interferencia de Breen, cogió un tren a Nueva York para presionar a sus hermanos y convencerlos de que debían enfrentarse a Hays y a Breen[82].
Poco más de un año después de la crisis provocada por Gabriel Over the White House, se volvió a convocar con carácter de urgencia la junta de directivos de la MPPDA para hablar de Madame du Barry. Louis B. Mayer llevó un contingente de directivos de la industria desde Hollywood, y Breen también acudió para defender su postura. ¿Iba a apoyar la industria a Hays y a Breen? ¿O decidiría apoyar a la Warner Bros.? El futuro del cine estaba en juego.
Tras una larga y «animada discusión» centrada en el «peligro que para las inversiones de las demás compañías suponían» las prácticas de la Warner de «hacer películas cargadas de… indecencia», la junta de la MPPDA dio instrucciones a Will Hays para que pusiera en vereda al estudio desobediente. La Warner cedió: Jack Warner llamó a Wallis desde Nueva York y le dijo que cooperara en todo con Breen y le aseguró personalmente a Hays que cuando Madame du Barry saliera del estudio sería una película moral[83].
Sin embargo, cuando Madame du Barry se proyectó ante el personal de la SRD, Breen la rechazó, y eso enfureció a Jack Warner. El estudio ya había invertido miles de dólares cuando decidió seguir adelante sin la aprobación de Breen; ahora se enfrentaba a la posibilidad de perder todo lo invertido si Breen se negaba a aprobar la película. Warner prácticamente le rogó a Breen que colaborara con su director para que Madame du Barry fuera moralmente aceptable, hasta que al final Breen accedió. Eliminó las primeras escenas en las que salían du Barry y el rey en la cama, así como las pocas referencias a los espejos en el techo, cortó todas las tomas de mujeres vestidas con camisones transparentes y trajes provocativos y suprimió casi todas las escenas de alcoba. Fuera cual fuera la intención original del estudio, Madame du Barry había dejado de ser una comedia de alcoba. Breen autorizó a la Warner a estrenar la película[84].
El estudio sufrió un nuevo contratiempo cuando el Consejo de Censura de Nueva York rechazó la nueva versión por considerarla «indecente, obscena e inmoral». Ohio amenazó con hacer lo mismo, y sólo aceptó la película tras exigir más cortes. Hays y Breen se enfrentaron a una nueva crisis: si las normas de su organismo no eran aceptables para los Consejos locales, los estudios no tenían por qué acatar sus exigencias. Hays lo reconoció y presionó a Ohio y a Nueva York para que aceptaran una nueva versión de Madame du Barry que contuviera un importante prólogo en el que se explicaran las lecciones morales que se desprendían del libertinaje que el público estaba a punto de ver:
Durante el reinado del rey Luis XV de Francia, el poder y la gloria de la corte francesa empezaron a debilitarse; la extravangancia y la locura habían logrado finalmente avivar en el seno del pueblo las ardientes brasas del resentimiento y de la rebelión. Esta película muestra a un rey despreocupado por su pueblo —egoísta, arrogante, sin escrúpulos—, a un rey que destruye su reino y que lega sus ruinas a un nieto incompetente. Es una película que sirve para reflexionar a la luz de la revolución que puso punto final a ese periodo en favor de la libertad, la igualdad y la fraternidad.
Nueva York cedió: Madame du Barry ya era moralmente aceptable para ese Estado[85].
Puede que fuera aceptable, pero con los cortes impuestos por Breen, Hays y los consejos de censura de Ohio y Nueva York, quedó totalmente incomprensible. Variety la calificó de una «parodia» de los hechos históricos[86]. El New York Times dijo que era «confusa» y se preguntó por qué no se aclaraba la relación entre du Barry y el rey. Tras sufrir durante toda la película, el crítico expresó el deseo de tener el «privilegio de retorcerle el hermoso pescuezo a la señorita del Río»; tal vez se habría sentido mejor si se lo hubiera retorcido a los censores en lugar de a la actriz. Pese a que Madame du Barry no habría sido una gran película con o sin la interferencia de los censores, la insistencia en que no se abordara de un modo realista la relación sexual entre du Barry y Luis XV hizo que la película perdiera todo sentido. Como era de prever, el film fracasó en las taquillas, lo que no preocupó a Hays ni a Breen.
En la primavera de 1934, Breen libró batallas similares con otros estudios. Pese a su victoria con Madame du Barry, no siempre ganó. Se negó, por ejemplo, a aprobar un musical de la Fox, Bottoms Up, que calificó de «vulgar», pero un jurado de Hollywood anuló su fallo[87]. Discutió con la Warner Bros. por Merry Wives of Reno, una farsa sobre unos hombres de negocios en una convención, y tuvo «serias dificultades con el señor Wallis». Aunque Breen se planteó llevar la película ante un jurado, estaba convencido de que sería una pérdida de tiempo. Cuando la RKO le presentó un guión basado en la novela Of Human Bondage, de Somerset Maugham, una historia de un estudiante de medicina lisiado que se enamora perdidamente de una prostituta aquejada de una enfermedad venérea, Breen advirtió que el tema era «altamente ofensivo». La RKO insistió en seguir adelante con el proyecto, pero aceptó la sugerencia de Breen en el sentido de que en la versión cinematográfica se sustituyera la enfermedad venérea por tuberculosis. En ese momento de su carrera, Breen supo reconocer la diferencia entre Of Human Bondage y Merry Wives of Reno, y le comunicó a la RKO que si bien el tema no le agradaba, le había gustado la película, pues era un «intento serio» de contar «una historia muy seria»[88] En privado, le dijo a Hays que todas las películas eran «en un principio mucho peores» que cuando llegaban a la pantalla, «lo cual demuestra que nuestra lucha debe centrarse en los guiones»[89].
«En el fondo, no tengo ninguna autoridad para detener las películas sucias», le confió Breen al arzobispo McNicholas. El sistema de jurado no permitía, en opinión de Breen, aplicar el Código con firmeza[90]. Acusó a los productores de Hollywood de conspirar contra él, y no le parecía práctico recurrir a Hays y a la junta de directivos de Nueva York cada vez que tenía un problema. Quigley siguió presionando a McNicholas para que se creara un plan coordinado de acción católica contra la industria, de modo que los estudios se vieran obligados a aceptar las decisiones de Breen como definitivas, y le dijo que cada vez que se presentaba un film al jurado «el sistema se venía abajo»[91]. A menos que se atacaran las películas y se corrigieran de raíz, el movimiento entero fracasaría. McNicholas recibía presiones de todos lados. Rechazó una oferta de aliarse con el canónigo Chase y el Consejo Cinematográfico tras decirle a aquél que se oponía a esa «manía por legislar como si fuera el remedio de todos nuestros males». En privado, le dijo al obispo Boyle que temía asociarse con «reformadores profesionales» que habrían restringido «toda libertad de acción»[92]. Si bien desaprobaba tajantemente la conducta del padre Lord, pues creía que había obrado sin la autorización de la Comisión Episcopaliana, tampoco sabía qué hacer. Finalmente, en marzo de 1934, McNicholas decidió actuar, y le pidió a Quigley que «diseñara un programa […] para la Comisión Episcopaliana» con toda libertad[93].
Por fin se abrió la brecha que Quigley había estado preparando desde hacía meses. Durante los meses de abril y mayo, Quigley se carteó a menudo con el arzobispo y realizó varios viajes a Cincinnati mientras diseñaba un minucioso plan de acción. En una evaluación bastante franca del problema, Quigley reconoció que «nuestro concepto de lo que es la moralidad en un espectáculo difiere radicalmente del de la gran mayoría del público de este país»[94]. No obstante, al igual que todos los reformadores, Quigley consideraba que tanto él como la Iglesia tenían la obligación de definir lo que era un espectáculo moralmente aceptable y de diseñar «algún método de coacción» que obligara a la industria a aceptar esos valores[95]. El arzobispo McNicholas estaba totalmente de acuerdo con él.
Quigley plasmó sus ideas en un texto y McNicholas lo envió a todos los obispos. El documento, un programa para la Legión de la Decencia, es revelador por una serie de motivos. Quigley volvió a invocar al fantasma antisemita al achacar la producción de las películas inmorales a los judíos de Hollywood, «que no poseen ninguna convicción moral». El objetivo a corto plazo, recomendó, era presionar a la industria perjudicándola en las taquillas. Quigley instó a los obispos a que hicieran todo lo posible para conseguirlo; pero advirtió que no se podía recurrir a los boicots «indefinidamente», porque el público pronto retomaría «sus antiguas costumbres». Para Quigley, la solución a largo plazo no se hallaba en los boicots, sino en la aplicación estricta del Código por parte de Breen, lo cual sería posible si Hays se veía obligado a suprimir los jurados. Quigley también instó a los obispos a que dejaran de confeccionar listas negras y que las sustituyeran por listas de películas «aptas» para los católicos. Por último, recomendó a los obispos que hicieran caso omiso del argumento esgrimido por el padre Lord y por los reformadores protestantes en contra de la contratación en bloque, ya que el Código de la NRA autorizaba a los exhibidores a anular el 10% de las películas contratadas, lo que, según Quigley, bastaba para hacer frente a las películas «inmorales». Sin embargo, ésa tampoco fue una solución a largo plazo porque no logró detener la producción de las películas. «Los exhibidores nunca anulan la contratación de las historias sensacionalistas, como las películas de Mae West», les recordó, y recalcó que la clave del éxito residía en el control de la producción y no en la anulación[96].
McNicholas aceptó celebrar una reunión en junio para unificar la estrategia de los católicos de acuerdo con el plan de Quigley. Mientras que éste, McNicholas y Cantwell se mostraban a favor de cooperar con la industria, la poderosa voz de los cardenales Mundelein y Dougherty abogaba por un enfrentamiento. Insistieron en seguir castigando a la industria con boicots continuos y listas negras. La reunión de Cincinnati iba a determinar la dirección que seguirían las Legiones Católicas. Estaban invitados los miembros de la Comisión Episcopaliana, los obispos Cantwell, Noll y Boyle; el padre Dinneen, que representaba al cardenal Mundelein y a la Legión de la Decencia de Chicago; el padre John Devlin, director de la Legión de Los Ángeles; monseñor Hugh Lamb, que representaba al cardenal Dougherty como director de la Legión de Filadelfia; el padre Edward Robert Moore, director de las organizaciones católicas de beneficiencia de Nueva York, en representación del cardenal Hayes, y el reverendo George Johnson de la Universidad Católica, en representación de las escuelas católicas.
El problema al que se enfrentó Hays fue evitar que la Iglesia organizara un boicot a gran escala. El Consejo de la Legión le denegó la petición de audiencia. Dinneen había advertido a McNicholas que Hays era «un tipo astuto y prometerá cualquier cosa con tal de detener la campaña. No debe confiar en él ni un segundo»[97]. «Hollywood tiene que hacer penitencia» por sus pecados, recomendó Dinneen[98]. Mundelein también «se oponía con firmeza» a negociar directamente con la industria[99]. Cantwell, siguiendo los consejos de Breen, también se negó a celebrar una reunión con Hays y, además, pidió que se excluyera al padre Lord, con el que estaba furioso porque Irving Thalberg había protestado, en los términos más duros, por la acusación de Lord de haber obligado a su mujer, Norma Shearer, a interpretar a «una ramera». «Sus declaraciones insensatas e irresponsables nos están perjudicando en Hollywood, y están creando mucha confusión», le dijo Cantwell a McNicholas. Estaba claro que había que «censurar» a Lord[100].
Cantwell insistió en que Joe Breen estuviera presente en la reunión y McNicholas invitó a Martin Quigley; Hays, que no tuvo muchas opciones, acudió. A finales de mayo y principios de junio, Quigley hizo piña con Hays y con los directivos de las productoras de Nueva York para elaborar una estrategia y, tras varias reuniones, Hays se rindió y le dijo a Quigley que «las autoridades católicas tendrán todo lo que pidan»[101]. Hays después admitiría que había autorizado «a Martin Quigley y a Joseph Breen a que me representaran y hablaran en nombre de la Asociación […]. Su representación en los planes y arreglos se hizo con nuestro conocimiento y autorización»[102].
El objetivo de Quigley era obligar a los estudios a someterse a la interpretación del Código que haría Breen; exigió un sistema que delegara en éste las decisiones sobre el contenido de las películas, con la creencia de que así se garantizaría el respeto a las disposiciones de carácter moral, y Hays lo aceptó.
La solución de la crisis consistió en la creación de un nuevo Consejo de Censura en Hollywood: la famosa o infame[103] Administración del Código de Producción (PCA). Quigley insistió en que Joseph Breen fuera su director y que tuviera poder para aplicar el Código de Producción de 1930 junto con su nueva política de compensación moral. Hays y Quigley negociaron los detalles. Por su lado, Hays aseguró que los miembros de la MPPDA no iban a permitir que los estudios iniciaran la producción hasta que Breen y su equipo dieran su aprobación al guión definitivo. Esta concesión, aparentemente de poca importancia, proporcionó a la PCA un enorme poder sobre los estudios, que dependían de un calendario muy rígido para sacar el máximo provecho tanto a los platos como al personal técnico y creativo. El acuerdo fue aún más lejos: una vez acabada la película, los estudios tenían que volver a presentarla para recibir la aprobación definitiva y, en caso de que fuera autorizada, Breen le estamparía el sello de la PCA. La MPPDA aceptó no distribuir ni exhibir ninguna película que no hubiera recibido el nuevo sello de pureza.
Hays también accedió a eliminar el «jurado de productores» y aseguró a Quigley que la junta de directivos de Nueva York apoyaría «todas las peticiones del equipo de Breen en Hollywood»[104]. Los estudios que se negaran a cooperar con la PCA o con Breen recibirían una multa de 25.000 dólares[105]. Como último gesto, Hays prometió que se retirarían y se volverían a censurar las antiguas películas que ya estaban en circulación y que Breen considerara ofensivas, como A Farewell to Arms o She Done Him Wrong, y que las que no superaran la nueva prueba moral de Breen serían retiradas definitivamente (She Done Him Wrong no reapareció hasta los años sesenta).
¿Qué recibieron Hays y la industria a cambio de estas concesiones? Quigley prometió a Hays que los obispos desconvocarían o, al menos, aplacarían la campaña de la Legión de la Decencia. La víspera de la reunión de Cincinnati, Quigley dio el primer paso cuando recomendó a McNicholas que la Iglesia aceptara la oferta de Hays «porque el problema estaba prácticamente resuelto». Sin embargo, añadió, «la campaña debe continuar» para seguir presionando a los productores, y si éstos cumplen sus promesas, «se podría suspender la campaña»[106]. Cuando se consiguiera una «regulación efectiva», argumentó el editor, proseguir con la campaña católica en contra del cine sería «una estrategia insensata y, quizá, peligrosa»[107]. Quigley aseguró a Hays que lucharía personalmente contra las listas negras y los boicots católicos.
La reunión celebrada en Cincinnati en junio de 1934, pese al sensacionalismo con el que la cubrió la prensa, fue una mera formalidad, puesto que ya estaba todo decidido de antemano. Breen y Quigley presentaron ante el Consejo un análisis de la situación y un resumen de los poderes otorgados a la PCA dirigida por Breen. Breen habló de la consolidación de su «voz de la moral», que, aseguró a los sacerdotes, iba a incorporarse en el cine, y analizó el mayor control que iba a tener sobre los guiones y las versiones definitivas. Quigley argumentó que, gracias al control de los guiones ejercido por Breen, la acción eclesiástica ya no sería necesaria.
Sólo protestó el padre Dinneen, el representante del cardenal Mundelein, que, contrariado porque Quigley y Breen hablaban en nombre de la Iglesia, argumentó que no se podía confiar en Hays ni en la industria, y abogó por la continuación de las listas negras y de los boicots a las salas como la única medida eficaz para asegurarse la avenencia a las exigencias católicas. En lugar de disolver la Legión, como deseaba Quigley, Dinneen recalcó la necesidad de que la Iglesia creara una Legión de la Decencia permanente, que publicara listas de películas aptas para todo el país. Sin embargo, Dinneen perdió en la votación y el Consejo de la Legión aceptó la propuesta elaborada por Hays.
Para formalizar el acuerdo, ambas partes hicieron un comunicado de prensa. Desde Cincinnati, McNicholas publicó una declaración, redactada por Quigley, que decía que la Iglesia no deseaba «perjudicar ni destruid a la industria cinematográfica» y veía «con buenos ojos» la creación de la PCA, que «influirá efectiva y constructivamente en la naturaleza del espectáculo cinematográfico». Pese a que no se anunciaba el fin de la Legión, Hays esperaba que los católicos atenuaran su campaña[108]. Al día siguiente, con la confianza de que los católicos iban a la zaga, Hays publicó una declaración que anunciaba la creación de la PCA y que Breen sería su director[109].
Aunque aparentemente la industria y la Iglesia habían firmado un tratado de paz, en Chicago el cardenal Mundelein echaba chispas. Dinneen le escribió a Lord que Mundelein estaba «furioso» porque lo habían dejado solo para defender las listas negras, y que se sentía profundamente molesto por «los esfuerzos de B. y de Q. por dominar»; además, creía que Quigley le había jugado una mala pasada a McNicholas cuando prácticamente anunció el fin de la Legión de la Decencia, y estaba decidido a que ésta siguiera actuando en Chicago. Como prueba de su libertad de acción, le ordenó a Dinneen que siguiera publicando las listas de las películas «inmorales» y le instó a Lord a que siguiera luchando «sin vacilar junto con los obispos»[110]. Chicago se había rebelado. Filadelfia prosiguió con los boicots, y el cardenal O’Connell hizo lo mismo en Boston. La división dentro de la Iglesia era evidente.
Quigley se enfureció y Hays se sintió engañado. El listado de las películas inmorales, que a primera vista parecía tan fácil, demostró ser bochornoso. Los católicos se enfrentaron al mismo problema que habían tenido los censores desde tiempos inmemoriales: al parecer, nadie se ponía de acuerdo sobre lo que era «inmoral». Mientras que a los católicos de Detroit se les prohibió ver Murder at the Vanities o a William Powell y Myrna Loy en su popular comedia The Thin Man, desde Chicago el padre Dinneen clasificó las dos películas con una «B»: considerada más o menos objetable en algunas partes debido al grado de provocación, vulgaridad o complejidad o falta de recato; ni aprobada ni rechazada, pero sólo apta para adultos»[111]. En Detroit, Bulldog Drummond Strikes Back fue declarada apta sólo para adultos, mientras que en Chicago familias enteras podían disfrutar sin temor al pecado viendo las aventuras del popular héroe y detective. Of Human Bondage, que había recibido el sello de Breen, fue condenada por indecente en Detroit, Pittsburgh, Omaha y Chicago, pero los demás católicos pudieron ver la versión cinematográfica del clásico literario. Pittsburgh condenó la popular y alocada comedia de Bert Wheeler y Robert Woolsey, Cockeyed Cavaliers, por considerarla pecaminosa, mientras que los católicos de todas las edades pudieron verla en Chicago. Por su lado, Chicago condenó The Affairs of Cellini, Madame du Barry, Nana, The Girl from Missouri, Manhattan Melodrama, The Life of Vergie Winters, los dramas históricos Catherine the Great, The Private Life of Henry VIII y Queen Christina e, incluso antes del estreno, It Ain’t No Sin, con Mae West. Todas estas películas habían pasado por la oficina de Breen, y la mayoría se estrenaron en la Costa Este antes de toparse con la condena de la Legión de Chicago.
Era una situación confusa y bochornosa. Los editores católicos no sabían qué lista publicar, y eso en caso de que la hubiera. Era sorprendente la falta de coherencia a la hora de definir lo que era una película inmoral. Los católicos se expusieron al ridículo cuando algunas zonas prohibieron Tarzan and his Mate porque consideraron que los trajes de Maureen O’Sullivan eran demasiado escuetos. La situación se agravó por el hecho de que a veces se proyectaba una película en unas zonas del país antes que en otras. A menudo los católicos iban a ver inocentemente comedias como The Thin Man o Cockeyed Cavaliers, o llevaban a sus hijos a ver a Johnny Weissmüller balanceándose de árbol en árbol para rescatar a Jane y, semanas más tarde, cuando la película llegaba a Chicago, Detroit, Omaha o Buffalo, se enteraban de que constituía «una situación pecaminosa». Los ánimos se fueron caldeando a medida que obispos y sacerdotes se acusaban entre sí de deficiencias morales; mientras tanto, los católicos laicos exigían una aclaración.
Quigley temía «que la industria se rebelara», porque muy poca gente ajena a la Iglesia consideraba estas películas indecentes o inmorales[112]. Si los jerarcas de la Iglesia socavaban los dictámenes de Breen, advirtió Quigley, Hollywood volvería a las andadas. Quigley pidió públicamente sensatez. En un editorial firmado por él en el Motion Picture Herald, dirigido a aplacar la revuelta en la comunidad hollywoodense, Quickley atacó a los responsables de las listas negras y de los boicots llamándoles «expertos novatos» que «daban trompicones en medio de una ciénaga de confusión y malentendidos»[113]. La industria cinematográfica no era «mala», aunque reconocía que necesitaba una «regulación adecuada del producto en el momento de iniciar la producción» y que esa regulación debía administrarla la Oficina Hays; pero eso no significaba, afirmó Quigley, como mantenían algunos productores, que el cine tuviera que ser una jarana. La Legión no se oponía «a los dramas viriles y ardientes»; tampoco exigía que «los bailarines llevaran pieles de mapache»; el movimiento, tranquilizó Quigley a Hollywood, sólo pedía que se aplicara el Código de 1930.
En privado, Quigley presionó a McNicholas para que hiciera callar al padre Dinneen y pidiera a los cardenales Dougherty y O’Connell que pusieran fin a los boicots. Lord «definitivamente se nos ha ido de las manos», le dijo Quigley a McNicholas, y advirtió que si Chicago seguía calificando con una «B» o una «C» películas como Of Human Bondage y Manhattan Melodrama —una sencilla historia de un asesinato que Quigley consideró «una película razonablemente aceptable»—, la causa católica habría perdido[114]. Sería imposible convencer a los católicos, y menos aún al público, de que esas películas eran «inmorales».
Quigley también pidió directamente a Lord y a Dinneen que entraran en razón. ¿Por qué, preguntó, condenaron películas como Of Human Bondage? Cuando Quigley vio la película reaccionó igual que Breen. A su parecer, la historia contenía un «legítimo tema dramático» que no intentaba de ningún modo glorificar el pecado; la película no era, recalcó Quigley, indecente, obscena ni inmoral. Tampoco estaba de acuerdo con la evaluación de tres dramas históricos realizada por Chicago: Queen Christina, con Greta Garbo; The Prívate Life of Henry VIH, protagonizada por Charles Laughton, Elsa Lanchester y Merle Oberon, y la producción de Alexander Korda Catherine the Great. Chicago había condenado las tres, afirmando que eran «producciones fastuosas que ejemplifican las vidas de hombres y mujeres de moral laxa […] que […] se permiten actos que jamás se podrían conciliar con los principios de la moral católica»[115]. «¿Acaso eso significa —preguntó Quigley— que [en las películas populares] sólo se pueden presentar personajes cuyos actos puedan concillarse con los principios de la moral católica?». ¿Y qué hay de Dr. Monica y The Life of Vergie Winters? No creía que ninguna de las dos fueran representativas del tipo de película por el que habían iniciado la campaña[116].
Lord defendió la clasificación de Chicago y su respuesta es muy reveladora. Mientras que Quigley veía en esas películas una lección moral, el sacerdote sólo encontraba vulgaridad. Of Human Bondage, escribió Lord, era «una historia patológica», con una narración «morbosa, deprimente y malsana [aunque magnífica]»[117]. Era evidente que Lord no había modificado sus opiniones desde 1931, cuando le dijo a Hays que ciertos temas no eran adecuados para el cine por mucho que Hollywood los abordara con delicadeza. Of Human Bondage entraba dentro de esa categoría; The Life of Vergie Winters y Dr. Monica habían sido condenadas porque trataban de una «madre soltera». Queen Christina fue prohibida porque, en opinión de Lord, «difamaba a una reina católica extraña pero también heroica». Claro que éstas no eran las únicas películas conflictivas: casi todas tenían «al menos una escena, una situación o parte de un diálogo» inaceptables para el público católico[118]. La Legión de Chicago se negó a aceptar la petición de Quigley de entrar en razón.
Tras el rechazo de Chicago, Quigley recurrió a Boston, donde el cardenal O’Connell había nombrado a un joven sacerdote, el padre Russell M. Sullivan, S.J., para que dirigiera la campaña local de la Legión. En su afán de purgar el pecado de las salas de Boston, Sullivan exigió que allí no se proyectara ninguna película antes de pasar por la censura del Consejo Local de la Legión; de lo contrario, boicotearían los cines de Boston. Si los católicos adoptaban este modelo, la industria se enfrentaría a los Consejos de Censura de todas las diócesis católicas del país. Quigley y Hays se horrorizaron. Quigley, con el beneplácito de McNicholas y el apoyo moral de Hays, acudió de inmediato a Boston para librar una batalla contra otro fanático[119].
El padre Sullivan era «dominante y dictatorial», «vengativo e insensato», se quejaría más tarde Quigley. Éste y McNicholas le rogaron al cardenal O’Connell que sustituyera a Sullivan para que la industria, «que desea de buena fe poner las cosas en orden», empezara a producir películas moralmente aceptables. Con todo sigilo, se envió al padre Sullivan al Boston College con un puesto de profesor y, como le dijo un sacerdote a Wilfrid Parsons, desde la visita de Quigley «no hemos vuelto a saber nada de él ni de los boicots»[120].
A finales del verano de 1934, la Legión seguía sin una estrategia nacional. Chicago no dejó de confeccionar las listas negras y, mientras que en Boston el movimiento a favor de los boicots se había detenido, en Filadelfia el cardenal Dougherty se negó a modificar su postura. En Los Angeles, el padre Devlin informó al obispo Cantwell de que la polémica por las listas perjudicaba las actividades de la Legión y que el apoyo empezaba a «desvanecerse»[121]. En Cincinnati, McNicholas reconoció que «estaba muy cansado de esa lucha por el cine»[122]. Hays y él intentaron de nuevo llegar a un acuerdo. En agosto, Hays volvió a expresar por carta al arzobispo su convicción de que la autorregulación podía sanear el cine, pero se quejó de que la confusión por las «listas católicas» despertaba una gran inquietud en la industria. Hollywood no podía hacer películas sólo para niños. En su respuesta, McNicholas propuso una concesión importante: reconoció que tenía que haber una clara distinción entre las películas aptas para niños y las aptas para adultos. En la lista de Chicago no se había hecho esa distinción: se aprobaban películas para el «público en general», pero se daba una «B» (ni aprobada ni prohibida) o una «C» (condenada) a las películas cuyo contenido sólo era apto para adultos. Como resultado, un gran número de películas entraban en las categorías «B» y «C». McNicholas también admitió que «si el símbolo [el sello de la PCA] bastara para garantizar» un espectáculo sano, las listas católicas no serían necesarias[123]. McNicholas deseaba desentenderse del cine.
Este intercambio de cartas fue muy importante para Hays. Le constaba por escrito en una carta del líder oficial de la Legión que las películas con el sello de la PCA se considerarían aprobadas. Hays era consciente de las dificultades a las que se enfrentaba McNicholas dentro de la Iglesia, pero estaba convencido de que si él y Breen lograban aplicar el Código con rigidez, la Legión apoyaría a la industria cinematográfica en lugar de atacarla.
Justo cuando parecía que los problemas de Hays se habían solucionado, el Consejo de Censura de Nueva York le asestó dos fuertes golpes al no autorizar la proyección de It Ain’t No Sin, de Mae West, y Madame du Barry, de la Warner. Breen, Quigley y Hays se derrumbaron, pues sabían que si no podían garantizar el acceso de las películas estampadas con el sello de la PCA al mercado nacional, sobre todo al enorme mercado de Nueva York, tanto Hays como la PCA estaban acabados. La Paramount y la Warner se enfurecieron con Hays. Breen acudió a Nueva York, donde él y Hays se reunieron en privado con los censores del Estado para explicarles detalladamente los cambios que habían impuesto a los estudios y para recalcarles que si los censores de Nueva York rechazaban las películas, se perdería todo lo conseguido con la creación de la PCA. Ambos films, subrayaron, rodados antes de la creación de la PCA, eran los últimos de su especie. Breen informó a los censores de que estaba empeñado en sanear Hollywood, y Hays se comprometió a prestarle todo su apoyo. Nueva York cedió y aprobó las dos películas, pero insistió en que a la de Mae West se le cambiara el título. Nueva York aprobó It Ain’t No Sin en septiembre, y la película se estrenó en Broadway sin interferencias de los sacerdotes locales[124].
Al menos temporalmente, la crisis de la Legión había concluido y Hays había salido ileso. No sólo se había confirmado el concepto de autorregulación, sino que, en el fondo, el movimiento católico lo había fortalecido. Quedaban algunas preguntas básicas: ¿Había logrado la Legión de la Decencia impedir que la gente fuera al cine? ¿El boicot de Filadelfia de veras había perjudicado a la industria? ¿Había hecho Hays bien cuando transigió con los católicos, o la industria tenía que haberse mantenido firme, como sugirieron algunos productores, y haber resistido los intentos de los católicos de imponer sus criterios morales en el espectáculo más popular del país?
Mientras colaboraba estrechamente con Martin Quigley durante la crisis de la Legión, Hays decidió averiguar el alcance de los daños producidos por el movimiento católico. Antes de planificar la reacción de la industria, a Hays le convenía saber hasta qué punto la Legión había logrado sus objetivos. Desde finales de julio hasta mediados de septiembre de 1934, cuando el movimiento católico estaba en pleno auge, Hays envió a uno de sus empleados, Lupton «Lup» A. Wilkinson, periodista en Atlanta antes de incorporarse a la MPPDA, en un tour privado por veinte ciudades norteamericanas, con la misión de entrevistar a directores de periódicos, críticos de cine, propietarios de salas y políticos locales —en pocas palabras, a los amos del cotarro de cada comunidad— para analizar el impacto de la Legión. ¿Consideraban estos individuos que el cine era inmoral? ¿Estaban a favor de la censura gubernamental o religiosa? Siguiendo órdenes de Hays, Wilkinson se negó a conceder entrevistas a los periódicos locales, aunque les dio información sobre los esfuerzos de la industria —es decir, de Breen y la PCA— para conseguir que los estudios se atuvieran al Código. Durante el viaje, Wilkinson reunió pruebas reveladoras sobre la actitud de los norteamericanos hacia el cine.
Wilkinson visitó Baltimore a principios de agosto, justo cuando Of Human Bondage se estrenaba en el cine Hippodrome. La Legión de Chicago la había condenado y las delegaciones de sacerdotes locales estaban organizando piquetes en la sala. El resultado fue que Of Human Bondage batió todos los records de audiencia de ese cine. La noche del estreno, más de quinientas personas se quedaron sin poder verla. El crítico de cine del Baltimore Sun, Norman Clark, le comentó a Wilkinson que debido a las protestas de los católicos «durante las últimas tres semanas sólo pude entrar en una sala»[125]. Cuando el Sun publicó un editorial en contra de la Legión, grupos de monjas y sacerdotes católicos fueron de casa en casa instando a la gente a que anulara las suscripciones al periódico, pero fracasaron. En Baltimore, informó Wilkinson, «la asistencia al cine nunca ha sido tan buena»[126].
En Chicago, el caldo de cultivo de las actividades de la Legión, Wilkinson descubrió que ésta prácticamente no ejercía «ningún poder sobre el público». Of Human Bondage se proyectó ante grandes multitudes en la sala de la RKO. Tras una primera semana en la que se agotaron todas las localidades, la película siguió gozando de gran éxito otras cuatro semanas. Los periódicos de Chicago tampoco se mostraron a favor de la campaña de la Legión. El poderoso Chicago Tribune aseguró a Wilkinson que confiaba «plenamente en la Oficina Hays», y que el periódico no iba a apoyar a la Legión. Mae Tinae, crítica de cine para Tribune, le dijo a Wilkinson: «Basta con que las depuréis un poco; esto pasará pronto»; el Chicago Daily News reaccionó de un modo similar[127].
«Lup» Wilkinson envió los correspondientes informes a Hays desde Boston, Buffalo, Cleveland, Detroit, Pittsburgh y Newark, todos ellos grandes núcleos urbanos con una numerosa población católica que teóricamente se hallaba bajo el influjo de la Legión. La recaudación de Of Human Bondage fue un poco menor que la del record histórico establecido en la sala de Buffalo, informó Wilkinson. En Detroit «no hay ningún intento de boicot» y todo funcionaba con normalidad. En Cleveland, «está todo tranquilo». Cuando los habitantes de esta ciudad se enteraron de que habían condenado The Life of Vergie Winters, una historia de amor ilícito, la película «batió los records de taquilla». Louis B. Seltzer, director del Cleveland Press, recomendó a Wilkinson que se «olvidara del jaleo de la Iglesia». Hatland Fend, crítico de cine para el rival Cleveland News, definió a la Legión como un «fracaso» en la ciudad. Desde Pittsburgh, Wilkinson informó de que «el negocio va mejor que el verano pasado». Kaspar Monahan, crítico de cine para el Pittsburgh Press, criticó varias películas recientes, pero «puso a Of Human Bondage por las nubes, diciendo que era una gran lección moral». A excepción de unos cuantos miembros de la Iglesia, a la población de Pittsburgh la Legión le preocupaba bien poco[128].
Tras una ronda por las ciudades del norte, Wilkinson se dirigió al sur para analizar la eficacia de la campaña católica por esas tierras. Richmond (Virginia), registró un aumento de la asistencia al cine —algo más del 20%—, pues la gente acudía a las salas en masa para averiguar a qué venía tanto escándalo. Vincent Byers, director del Richmond Times-Dispatch, le dijo a Wilkinson que la Legión era un asunto zanjado: «No recibimos cartas ni nos llega ninguna noticia». En Charleston (Carolina del Sur), Thomas Waring, director del Charleston Evening News, le dijo a Wilkinson que «no hay ninguna revuelta en Charleston en contra del cine». En opinión de Waring, el mayor problema era que la industria insistía en «incluir vulgaridades» en las películas. Sin embargo, también le comentó a Wilkinson que no consideraba vulgar a Mae West; She Done Him Wrong «era un clásico» y, a su parecer, West «recreaba cierto aspecto de la vida […] de un modo soberbio». Wilkinson también entrevistó al propietario de una sala local, que, consciente de la existencia de ciertas susceptibilidades en la comunidad, se había tomado grandes molestias en proyectar «las cosas más conflictivas» en el «lado malo» de la ciudad. Wilkinson vio Born to Be Bad en la sala «conflictiva» y comentó que el cine estaba «abarrotado»[129].
Wilkinson encontró una reacción parecida en todo el sur del país. En Baton Rouge (Louisiana), la señorita Ida Blanche Ogden, directora ejecutiva del Baton Rouge Advocate, afirmó: «Dudo de que la gente de aquí RESPETE mucho el cine, pero desde luego nadie se preocupa por la moralidad». Su editor, Charles Manship, coincidió con ella, y, tras atacar un poco al cine, reconoció ante Wilkinson que «She Done Him Wrong era fantástica». En Memphis (Tennessee), el propietario de una sala local le dijo a Wilkinson que había «ganado más dinero ese verano [1934] de lo que creí posible». La gente acudía en masa a los cines para ver las películas condenadas. En Little Rock (Arkansas), J.W. Hill, del Arkansas Democrat, informó de que el periódico no había «recibido desde hacía años una sola carta que “se cargara” el cine. Yo no estoy a favor del padre fulano o mengano, ni de cualquiera de esos predicadores baptistas o metodistas que nos dicen lo que tenemos que ver»[130].
En Jacksonville (Florida) y en Birmingham (Alabama), Wilkinson descubrió el motivo de semejante resistencia del Sur hacia el movimiento: el anticatolicismo era más poderoso que el temor al cine. W.N. Perry, director general del Jacksonville Evening Journal, le contó a Wilkinson lo que ocurrió cuando la crisis de la Legión llegó a la ciudad. En cuanto salió la noticia sobre la campaña de la Legión católica, dos pastores locales, a quienes «les encantaba la publicidad», decidieron crear una comisión; invitaron a los pastores, a los miembros clave de los clubes de mujeres y de los grupos de ciudadanos, a hombres de negocios, a los amos del cotarro de la sociedad, para asestar un golpe al cine. En la reunión organizadora, uno de los hombres de negocios se dirigió al grupo. Se trataba, según dijo Perry riéndose entre dientes, de un miembro del Ku Klux Klan, y «echó espuma por la boca» cuando dijo que el «Papa de Roma» estaba poniendo en práctica un nuevo plan para apoderarse de Estados Unidos. El Papa, según el orador, llevaba años intentando adueñarse de la prensa norteamericana sin conseguirlo; ¡y la Legión de la Decencia era una trama urdida por el Papa para apoderarse del cine! Los pastores locales, añadió, «habían sido engañados y por eso les seguían el juego a los católicos». Tras el discurso, la gente se marchó apresuradamente, y así fue como la campaña en contra del cine murió antes de nacer[131].
En Birmingham, Pete Marzoni, crítico de cine del Birmingham News, contó una historia parecida. Le dijo a Wilkinson que cuando el clamor de la Legión llegó a Birmingham, el censor local había convocado una reunión con todos los «caballos de batalla a favor de la reforma», a la que también acudió Marzoni. Las señoras del club dominaron la discusión, y pese a que todas coincidieron en que el cine era perjudicial, «surgió el entrañable espíritu del Ku Klux Klan: a las señoras les entró miedo de estar siguiéndoles un juego oculto a los católicos». La Legión de Birmingham no tuvo mucho éxito. James Mills, director del Birmingham Post, le dijo a Wilkinson que «aquí los reformadores han fracasado»[132].
¿Fue un fracaso la Legión? Aunque la Iglesia alardeaba de los millones de soldados reclutados por el ejército de la Legión, ¿acaso esos reclutas estaban realmente dispuestos a apartarse del cine? La realidad demuestra que la Legión, al menos en 1934, sólo fue un gran farol. Quigley tenía razón al temer que la Iglesia no lograra sostener un boicot eficaz[133]. En Portland (Oregon), una ciudad que Wilkinson no había visitado, un periodista del Portland Oregonian, Fred Palsey, advirtió que la «Legión de la Decencia inspirada por la Iglesia ha llenado las salas de cine que hasta ahora habían tenido una asistencia reducida debido al bajón veraniego»[134]. Palsey realizó un estudio en cien ciudades de todo el país para averiguar si la reacción en Portland había sido una excepción, y descubrió que sólo cuatro ciudades apoyaban a la Legión: Filadelfia, San Francisco, Cincinnati y Saint Louis.
El viaje de Wilkinson confirmó el descubrimiento de Palsey. Wilkinson halló pruebas de que la campaña católica sólo perjudicaba las taquillas de Filadelfia. En las demás ciudades se produjo una reacción muy natural: la gente que en otras circunstancias no habría ido al cine se precipitó a las salas para ver las películas condenadas, y el público habitual siguió acudiendo igual que antes. Por consiguiente, en 1934 no se produjo ningún desastre en las taquillas: los ingresos superaron los de 1933. La Legión, en lugar de apartar a la gente del cine, de hecho había estimulado la asistencia, tal como habían temido muchos obispos.
Pese a que al principio la opinión pública se mostró a favor de la Legión y en contra del cine, no tardó en distanciarse de la censura religiosa. Richard Watts, en un artículo en el New York Herald Tribune, arremetió contra la Legión:
Mientras el mundo occidental da más de una señal de estar desmoronándose, y cuando todo, desde el terrorismo alemán hasta las huelgas y los rumores de que se avecina una guerra, ennegrece el horizonte, lo más lógico sería pensar que la Legión de la Decencia podría encontrar algo más serio por lo que luchar que la terrible influencia de Mae West en la mente de un niño de diez años[135].
Fue incluso más sorprendente la reacción contra el nuevo sello de pureza de Breen. McConelly denunció la etiqueta de Breen como «estúpida» y afirmó que suponía «esterilización», no pureza[136]. En Boston, un semillero de la acción católica, las audiencias recibieron el nuevo sello de la PCA con «silbidos y abucheos»[137]. No fue una respuesta aislada. Un informe interno para Hays apuntaba con cierta consternación que había advertido por todo el país «tantas broncas» contra el sello de pureza como alabanzas para los nuevos films[138]. Informes de abucheos contra el sello PCA llegaron de Chicago, Detroit, Nueva York y Cleveland.
Por mucho que creyeran que las películas eran vulgares, los directores de los periódicos recelaban de apoyar a la Legión, ya que sabían reconocer la censura cuando la veían. De un modo casi unánime, le insistieron a Hays para que encontrara una manera de evitar que los niños vieran películas con un contenido adulto; Of Human Bondage era el ejemplo más citado de una película seria no apropiada para los niños. Pocos estaban a favor de solucionar el problema mediante la censura gubernamental o religiosa.
Pese a la avalancha de artículos escritos en la prensa religiosa y a las constantes procesiones de grupos de mujeres y de organizaciones municipales que acudían a la capital del país para exigir la censura cinematográfica, hay pocas pruebas de que el público considerara que el producto que los entretenía fuera obsceno, indecente o inmoral. Aunque algunos pensaban que el cine promocionaba el «mal gusto» y es cierto que a menudo era vulgar, pocos opinaban que la respuesta se hallaba en la censura. Lo que debió de tranquilizar a Hays en los informes de Wilkinson era que, en todas las ciudades, los directores de los periódicos coincidían en que un ligero refuerzo de los criterios de la Oficina Hays solucionaría el problema. En septiembre de 1934, la Oficina Hays había contado más de doscientos editoriales contrarios a la Legión de la Decencia[139].
Resulta interesante que Hays no utilizara la información para atacar a la Legión; no promovió una campaña en contra de la Legión en la prensa ni utilizó los informes de Wilkinson ante el público. No le interesaba menospreciar ni destruir la Legión, pues hacerlo habría echado por tierra lo conseguido con los estudios que se sometieron a su control. Hays conocía la división interna de los católicos sobre la estrategia que convenía seguir; también sabía que sus amenazas de boicot eran meras bravatas y que los católicos se habían negado a hacer causa común con los protestantes; en consecuencia, colaboró con Quigley durante la crisis para controlar los daños causados a la industria. De hecho, Hays estaba tan satisfecho con Quigley por su contribución a favor de la industria que le pagó todos los gastos relacionados con las actividades de la Legión, y Quigley aceptó el dinero[140]. Si bien los dos hombres se caían mal y desconfiaban el uno del otro, su sustento dependía de la cooperación mutua.
Hays permaneció en silencio porque su acuerdo con la Iglesia católica finalmente lo había convertido en el «zar del cine». Reconocer que los católicos eran menos poderosos de lo que aparentaban habría debilitado sus esfuerzos por contener a los productores de Hollywood. Hays y su censor, Joe Breen, recurrirían continuamente a la amenaza de boicot por parte de la Legión que pesaba sobre las cabezas de los estudios. Tras sus experiencias en los años 1930-1934, Hays estaba convencido de que la única manera de evitar más ataques y de debilitar los argumentos a favor de una legislación federal era impedir que los estudios hicieran películas polémicas; coincidía con Quigley en que controlar la primera fase de la producción era la clave para contener a la industria. Para Hays, la Legión de la Decencia fue un regalo caído del cielo. Robert Cochrane, vicepresidente ejecutivo de la Universal, también lo advirtió: «Bienvenido sea el ataque de las iglesias al cine […] porque ha servido para fortalecer la posición de Hays y para convertirlo en un zar de facto, y no sólo en los titulares de los periódicos»[141].
Para Hays la clave era conservar el control. Durante el resto de la década, colaboró estrechamente con Joe Breen para llevar a la pantalla una nueva moralidad, tanto sexual como política. Se tardaría otro año para que la Iglesia católica llegara a un acuerdo en lo relativo a las listas negras, para que creara formalmente una oficina de la Legión Nacional de la Decencia en Nueva York y publicara listas de las películas aprobadas. Para entonces, la polémica sobre la inmoralidad en el cine había terminado salvo para algunos «fanáticos», como los llamaba Joe Breen.
Hays y Breen, en su papel de guardianes del sello de la PCA, trabajaron juntos para esterilizar (utilizando la palabra de Marc Connelly) las ideas en el cine. Su objetivo no era impedir que se produjeran películas, lo que habría sido suicida, sino evitar que se convirtieran en vehículos de polémicos temas sociales o políticos. A partir de julio de 1934, Hollywood adoptó un punto de vista claramente conservador a la hora de abordar las cuestiones morales: el divorcio era un pecado, se castigaba el adulterio, se presentaba el «estilo de vida moderno» como algo negativo y se premiaba la virtud. En el plano político, el cine posterior a 1934 se mostró reacio a desafiar el statu quo y, aunque se plantearan problemas sociales, no solían darse soluciones polémicas.
La sincronización entre la Legión de la Decencia y la PCA fue perfecta. Entre 1932 y 1933, cuando la economía nacional se hallaba en plena Depresión, las pérdidas de la industria habían ascendido a 60 millones de dólares. En 1934 la economía se había restablecido ligeramente, y los ingresos en Hollywood reflejaron el cambio, registrando un modesto beneficio de nueve millones. El año 1935 fue todavía mejor, con un margen de beneficios de 30 millones para toda la industria. Cuando la economía se recuperó del bajón sufrido en 1932-33, la asistencia semanal, el barómetro escogido por Hollywood, ascendió a 30 millones de espectadores en 1934 y se niveló con cerca de 80 millones por semana durante el resto de la década.
Aunque era obvio que la recuperación de la recaudación se debió a la mejora de la economía, Hays y Breen no dejaron de señalar que ese aumento era una prueba de que el público deseaba un cine más limpio. Para 1936, pocos directivos de Hollywood, jefes de estudios y productores estaban dispuestos a discutirlo. Sin embargo, los dos primeros años de la PCA estuvieron plagados de retos para Breen y Hays, pues los productores hicieron todo lo posible por hacer películas que desafiaran las restricciones del Código.