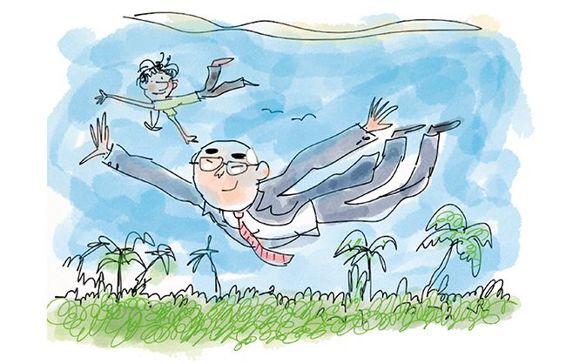Capítulo
6
LA TIERRA DE «EL
DORADO»
—¡Estoy todavía atónito por lo que vimos de los incas! —dijo el principito, dos días más tarde, mientras contemplábamos el Mediterráneo sentados en la playa.
—Sí, exactamente ochenta años después de la llegada de Colón al Nuevo Mundo, los españoles eliminaron al último gran emperador. Es triste, pero eso es lo que sucede cuando dos mundos distintos colisionan.
—¡Y es que lo único que querían los recién llegados era el oro! —comentó Eduard, con un suspiro.
Las historias de Cortés y Pizarro muestran claramente que el principal objetivo de los españoles era el oro. Por lo que veían con sus propios ojos en todas partes y, sobre todo, por lo que se decía en los bien arraigados mitos de los indios, comprobaban que los nativos americanos trataban el oro como algo normal, de uso diario. En su Crónica, que escribió medio siglo después de los acontecimientos, Felipe Guamán Poma criticaba amargamente los motivos que habían guiado a Colón y a los que lo siguieron:
No quicieron descansar ningun dia en los puertos. Cada dia no se hazia nada, sino todo era pensar en oro y plata y riquesas de las Yndias del Piru. Estavan como un hombre desesperado, tonto, loco, perdidos el juycio con la codicia de oro y plata.

Interrogando a los indígenas y analizando las historias que les contaban, los españoles pronto recopilaron una colección de rumores —que podríamos llamar «mitos»— sobre los lugares donde tal vez hubiera oro. El hallazgo de oro en algunas zonas de la América continental, la parte conocida como Tierra Firme, hizo que el territorio fuera rebautizado como «Castilla del Oro» y, más adelante, varios españoles dijeron que habían encontrado oro en cementerios de la zona de los sinúes cercana a Cartagena, hacia el interior. El mito de El Dorado comenzó a aparecer desde esa fecha, asociado con el territorio de los chibchas, más conocidos como muiscas. Cuando Quesada era gobernador de Santa Marta, oyó por vez primera la historia de El Dorado y de las ceremonias que se celebraban en el lago sagrado de Guatavita. Poco después, Benalcázar, que venía desde Perú, encontró cerca de Quito a un indio que le habló de «un cierto rey que iba desnudo sobre una balsa para hacer ofrendas, cubierto de la cabeza a los pies con polvo de oro, brillando como un rayo de sol». A partir de entonces, la búsqueda de ese lugar mítico donde el oro era tan abundante que podía utilizarse para decorar el cuerpo, se convirtió en parte de la mitología de la exploración y la conquista.
Si nos centramos en lo que realmente sucedía en la zona del lago Guatavita, se puede decir que había algo de cierto en el mito de El Dorado. Esa hermosa laguna en las tierras altas de los Andes, a unos cincuenta kilómetros al norte de la actual Bogotá, se convirtió en el foco de atención de exploradores y buscadores de oro durante siglos. El lago pudo formarse por el impacto de un meteorito gigante que dejó un enorme agujero circular con la forma de un cráter volcánico, hace unos dos mil años. Los indios creían que el cráter era el resultado de la llegada de un dios dorado que vivía desde entonces en el fondo del lago, convirtiéndose después en objeto de culto. Oro, esmeraldas y alimentos se arrojaban ahí como ofrenda para obtener protección contra la mala suerte. Cuando los españoles vieron a los indios arrojar oro al lago, llegaron a la conclusión de que debía de haber un gran tesoro en el fondo, así que durante los cuatro siglos siguientes se hicieron varios intentos de sacarlo de ahí. Como, de hecho, sí se encontraron algunos objetos de oro, eso confirmó que la práctica de ese tipo de ceremonias en el lago era o había sido real.


Los muiscas de Cundinamarca (la actual Colombia) celebraban un festival tradicional durante el cual al futuro jefe se le untaba un líquido pegajoso por todo el cuerpo y luego se le espolvoreaba encima polvo de oro. El nuevo cacique, cubierto solo por esa película de oro pulverizado, subía entonces en una balsa y se dirigía hacia el centro del lago Guatavita. A su lado iban cuatro sacerdotes adornados con plumas y objetos de oro. Entonces daba inicio la ofrenda de oro, esmeraldas y otros artículos preciosos a los dioses, que consistía en arrojar todo eso al lago. Las orillas de la laguna circular se llenaban de espectadores que tocaban instrumentos musicales y encendían fuegos. Cuando la balsa llegaba justo al centro del lago, un sacerdote alzaba una especie de estandarte para pedir silencio a la multitud. Ese era el momento en el que la muchedumbre demostraba su aceptación del nuevo líder gritando su nombre desde la orilla. Entonces, ante los ojos de sus súbditos, el nuevo jefe, «el Dorado», se sumergía en el lago y salía del agua limpio de oro. En ese momento daba comienzo una gran celebración.
Uno de los primeros exploradores europeos que fue a la búsqueda del país del oro fue el alemán Ambrosius Ehinger, residente en Venezuela, una región entonces administrada, en parte, por alemanes. Partió con sus hombres y dirigió dos de las expediciones más brutales: torturaron a los nativos y saquearon sus aldeas sin descanso. Fue asesinado por los indios en 1533 y los demás volvieron a casa. Otros cuatro alemanes organizaron expediciones, pero la más conocida fue la de Nicolaus Federmann, quien, en 1537, se dirigió hacia las montañas y se abrió paso hasta el territorio de El Dorado. Como en todas las expediciones que tuvieron lugar antes y después de la suya, el precio en esfuerzo y vidas humanas fue muy alto. «Perdí», comentó más tarde, «muchos hombres y caballos; de las trescientas personas con las que partí, no sobrevivieron más de noventa».

En los años que siguieron a la expedición de Pizarro a los Andes, se produjeron muchos más intentos pioneros que también tuvieron interesantes resultados. Tal vez el más destacado fuera el de Pedro de Alvarado, que había desempeñado un papel principal en la campaña de México y luego se dirigió hacia el sur, a la región de Guatemala, con un numeroso destacamento de indios que lo ayudaban. Enterado de los acontecimientos en Perú, en 1534 Alvarado se embarcó y navegó por la costa del Pacífico hasta Quito, a donde llegó algo después que Almagro y Benalcázar, evitando por poco un enfrentamiento con ellos. Benalcázar, por su parte, se trasladó con sus hombres hacia una zona más al norte, donde fundó la ciudad de Popayán, y luego más al norte aún, donde se encontró con otro español, Quesada.
De todos los españoles que se decidieron a encontrar las riquezas de las que hablaba la leyenda de El Dorado probablemente el más interesante fue Quesada. Gonzalo Jiménez de Quesada nació hacia el año 1500 en Córdoba (España). A diferencia de la mayoría de los otros exploradores, era culto y versado y es conocido por algunos de sus escritos así como por sus crónicas sobre sus andanzas en el Nuevo Mundo. Creció en la Granada recién tomada por los Reyes Católicos y se hizo abogado, como su padre. Sin embargo, sus ansias de aventura hicieron que, en 1535, decidiera marcharse a América en los barcos que llevaban al nuevo gobernador de la ciudad de Santa Marta (Colombia). Siempre a la búsqueda de oro, los colonos organizaron una expedición a las órdenes de Quesada, quien, en abril de 1536, partió al frente de setecientos aventureros (ochenta y cinco de los cuales eran jinetes) y miles de indios y esclavos como porteadores y cocineros. De aquel inicialmente nutrido grupo de expedicionarios algunos se perdieron en el río Magdalena y otros murieron de enfermedades o devorados por los cocodrilos y los jaguares. El resto vagó por la jungla durante meses y el estado en que se encontraban fue empeorando. Les supuso un año de sufrimiento llegar a la meseta y a los valles del interior. Luego encontraron un camino y un almacén lleno de sal. Estaban viendo los primeros signos de una cultura más avanzada que habitaba el altiplano de la actual Colombia. Quesada y sus hombres no cabían en sí de gozo. Para entonces habían estado viajando durante diez meses y su número había disminuido dramáticamente: tres de cada cuatro hombres habían muerto. De los españoles solo quedaban ciento sesenta y seis.
A principios de 1537, los integrantes de la expedición que habían sobrevivido llegaron a la meseta de Cundinamarca, el territorio de los muiscas. Aunque no al mismo nivel que los aztecas de México o los incas de Perú, los muiscas eran una civilización moderadamente avanzada que practicaba la agricultura y la minería de la sal, que extraían de los lagos del interior. Su consumo de proteínas, procedente de la caza y la pesca, también era bastante bueno. Eso era ideal para los españoles. La población muisca de la meseta debía de rondar los quinientos mil habitantes, pero no estaban unidos políticamente, así que Jiménez de Quesada y los suyos pudieron manipularlos para enfrentar a unas tribus contra otras. Eso les permitió concentrarse en el objetivo que les había llevado hasta ahí: la búsqueda de riquezas. Permanecieron en territorio muisca durante dos años enteros, siempre buscando el tesoro. Quesada acabó controlando la meseta de Cundinamarca sin tener que esforzarse demasiado para conseguirlo. Escogió a un indígena aliado como jefe, pero lo ejecutó cuando le pareció que no le entregaba la cantidad de oro que le exigía. En 1538, fundó una ciudad de estilo español que más tarde recibió el nombre de Santa Fe de Bogotá. Durante los dos años que pasó ahí, se comportó como un supremo señor de la guerra que decidía sobre la vida y la muerte de sus súbditos. De cualquier modo, el objetivo final era la riqueza, no el poder.
En realidad, la expedición de Quesada fue la que acabó descubriendo el verdadero El Dorado, aunque entonces aquellos españoles se negaron a admitir que la grandiosa leyenda se limitara a las discretas cantidades de oro que obtenían de los muiscas. Así que continuaron la búsqueda. Sondearon y exploraron las aguas del lago Guatavita, con poco éxito. Encontraron algo de oro, pero no la cantidad que esperaban. Al final, Quesada consiguió reunir unos doscientos mil pesos de oro y unas dos mil esmeraldas. No había mucho oro en la zona. A principios de 1539, recibió noticias preocupantes: dos expediciones de europeos estaban de camino. Por el sur se acercaba Sebastián de Benalcázar, y por el oeste, Nicolaus Federmann. La tensión era alta, pues cada uno de los tres contaba con unos ciento sesenta hombres. Pero, en lugar de pelear, el trío de aventureros llegó a un acuerdo: decidieron volver juntos a España, donde el rey —esperaban— resolvería la cuestión.
Una vez en España, se llevaron una desilusión. El rey no le adjudicó Cundinamarca a ninguno de ellos. Federmann y Quesada no obtuvieron nada y a Benalcázar se le concedió la provincia de Popayán. El gobernador de Bogotá controlaría también la ciudad de Santa Marta. Decepcionado, Quesada volvió a pedir a la corona que le concediera un cargo oficial en Cundinamarca. Se le asignó un puesto administrativo en Bogotá y volvió al Nuevo Mundo en 1550, donde los habitantes de la ciudad que él había fundado le ofrecieron un cálido recibimiento. Se instaló en Bogotá, donde, aunque no especialmente rico, disfrutaba de la admiración y el respeto de sus conciudadanos. Durante años le pidió al rey que le permitiera retomar la búsqueda de El Dorado. Dieciocho años más tarde, el monarca, por fin, accedió.
Quesada recibió el permiso real para buscar El Dorado y para beneficiarse abundantemente si lo encontraba. En la primavera de 1569, partió a la búsqueda de su objetivo, acompañado por una multitudinaria expedición de quinientos hombres e innumerables animales (de carga y de los destinados al consumo). Las condiciones en las que se llevó a cabo la exploración de los llanos y las junglas de la parte norte de Sudamérica fueron de extrema dureza. El clima, las enfermedades y la falta de comida hacían que todos los días se produjera alguna baja. La expedición fue un desastre y murieron casi todos. Las víctimas fueron cuatrocientos españoles, cientos de esclavos africanos y mil quinientos ayudantes indios. Al final, tres años más tarde y con solo veinte hombres, Quesada se rindió y volvió a Bogotá sin haber encontrado nada. Tenía setenta y dos años y, de alguna manera, había sobrevivido a las terribles condiciones de la aventura. Retomó su vida como ciudadano particular cuando ya hacía mucho que su esperanza de encontrar riquezas de ensueño había desaparecido. Pocos años después se solicitaron sus servicios para someter a una tribu nativa. Todavía tuvo fuerza para ponerse al frente de sus hombres en una batalla final. Murió en 1579, como uno de los últimos grandes pioneros españoles.
Pero muchos otros habían participado en la búsqueda del mítico lugar y miles más continuarían haciéndolo durante los siguientes doscientos años. Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco, fue uno de los que creyeron en la leyenda de El Dorado. En 1540, comenzó a preparar una expedición que saldría de Quito en dirección al este con la esperanza de encontrar El Dorado o cualquier otra rica civilización indígena. Gonzalo tomó prestada una gran cantidad de dinero para pertrechar la expedición con todo lo necesario y se puso en marcha en febrero de 1541. Otros aventureros españoles, como Francisco de Orellana, también iban en ella. Pero volveremos a esa historia más adelante.

Después de eso, la búsqueda de ese legendario lugar, donde el oro abundaba tanto que se podía usar para embellecer el cuerpo, pasó a ser parte de la mitología de la exploración y la conquista. Cincuenta años más tarde, un hermano de Santa Teresa de Ávila le escribió, desde Quito, para decirle que esperaba poder formar parte de una expedición que iba a buscar El Dorado, «...en demanda de quien tantas veces se an perdido mil capitanes y gentes».
La búsqueda de oro llevó, como hemos visto, a conflictos y guerras entre las familias Pizarro y Almagro. Tras la ejecución de Diego de Almagro, Francisco Pizarro pudo consolidar su autoridad en las tierras del sur. Llegó a un acuerdo con Pedro de Valdivia, un veterano de las guerras en Italia que había llegado a Perú en 1536. Cuatro años más tarde, Valdivia salía de Cuzco al frente de una expedición compuesta por ciento cincuenta españoles y más de mil indios. Con ellos se abrió paso hacia el sur y, en 1541, fundó la ciudad de Santiago de Chile. Durante los años siguientes, Valdivia ejerció como gobernador de la región e hizo contacto por primera vez con los indios araucanos. Más tarde volvió a Perú para ayudar al nuevo virrey, Pedro de la Gasca, a sofocar la rebelión de los Pizarro. Como recompensa fue nombrado oficialmente gobernador de Chile, pero a su regreso a Santiago tuvo que enfrentarse con el problema de los araucanos. Las guerras araucanas supusieron un conflicto continuo que terminó, para Valdivia, con su captura en 1554, durante una batalla, y su posterior ejecución mediante tortura ritual. Volveremos a hablar de él más adelante. Las guerras continuaron, con un paréntesis que se produjo cuatro años después, durante el cual los araucanos fueron temporalmente derrotados. Un joven soldado español, Alonso de Ercilla, narró la historia de la heroica resistencia araucana en su poema La Araucana, que sigue siendo uno de los mejores relatos épicos de todos los tiempos.
La fascinante historia de los primeros colonizadores de América del Sur nos impulsa a examinar las razones de que tuvieran éxito, con tanta frecuencia, en lo que se proponían. ¿Qué hacía posible que siguieran, año tras año, buscando oro?
No estaban mejor armados que los nativos. El éxito de los españoles no se derivaba tanto de su superioridad militar como de su capacidad para adaptarse a condiciones aparentemente desfavorables. Siempre iban en grupos poco numerosos, de entre doscientos y quinientos hombres, que se enfrentaban a un medio ambiente hostil, a una alimentación inadecuada y a un enemigo mucho más numeroso. En esas circunstancias, tenían que optimizar al máximo sus recursos y habilidades. La brillante marcha de Cortés sobre México marcó un patrón que la mayoría de los aventureros posteriores intentaron imitar. Las armas de fuego y (cuando estaban disponibles) los cañones solo podían utilizarse de manera limitada: tenían muy pocas y se volvían, por supuesto, completamente inservibles si se agotaba la pólvora o si la lluvia tropical las mojaba. Cortés, generalmente, las utilizó para asustar al enemigo más que para matar.
Al margen de sus espadas de acero, que los indígenas no tenían porque conocían muy pocos metales, los españoles no gozaron de una gran superioridad tecnológica. En todo caso, ellos eran más vulnerables a las flechas de los hábiles arqueros indios que estos a sus armas de fuego o espadas europeas. Los pocos caballos llevados desde Europa tenían un valor infinitamente mayor. Además de ser un animal mucho más grande que cualquiera de los que conocían los nativos, el caballo les daba una ventaja de altura, movilidad y velocidad que acababa fácilmente con sus oponentes. En la campaña de Pizarro contra los incas, la contundencia de unos cuantos caballos a la carga aplastaba sin problemas las apretadas filas del enemigo y siempre garantizaba la victoria. Sin embargo, aparte de las armas utilizadas en la conquista, hubo otros tres factores que desempeñaron un importante papel en el desarrollo de los acontecimientos.

En primer lugar, los españoles aprendieron muy pronto a utilizar contra los indígenas todos los símbolos de la religión y lo sobrenatural para colocarse en una posición de poder. Por ejemplo, se presentaban a sí mismos como dioses, a la manera de Alvarado, que se enorgullecía de ser identificado con el dios mexicano Tonatiuh. En segundo lugar, gozaban de una mayor movilidad en el mar y en los lagos y ríos, lo que suponía una ventaja a la hora de aislar y aplastar al enemigo. Y, finalmente, lo más importante de todo: los conquistadores siempre se aliaban con los grupos indígenas que estaban en contra del grupo nativo en el poder.
Las señales y augurios sobrenaturales parecen haber favorecido a los invasores desde el principio; aunque es posible que este aspecto de lo sucedido en México y en Perú fuera exagerado por los mismos españoles, y por los escritores nativos, cuando más tarde intentaron explicar por qué habían triunfado los exploradores. Las canciones que se han conservado de los pueblos nahuas parecen apoyar la imagen de una civilización que tenía pocas esperanzas en el futuro. Los cronistas hispanos transmitieron la idea de que Cortés fue visto como un dios que volvía (la deidad azteca Quetzalcoatl) y que los españoles, como raza, fueron tratados como dioses. Una idea parecida puede encontrarse en otras fuentes relativas a los incas. Sin embargo, otras historias indígenas que describen la llegada de los españoles no siempre corroboran esa idea.
No existe ninguna duda sobre el papel del mar. Los europeos llegaron por mar y a este le deben su triunfo. Los pueblos americanos se manejaban bien en ríos y lagos, y comerciaban activamente a lo largo de las costas, pero nunca desarrollaron la técnica necesaria para la navegación en alta mar. En cambio, los europeos —como los árabes— hacía mucho que la practicaban con normalidad, lo que les concedía una movilidad excepcional. En momentos clave de su aventura en el Nuevo Mundo, fueron capaces de organizar el rápido suministro marítimo de alimentos, armas y soldados, cambiando así, dramáticamente, el curso de los acontecimientos.
No es justo minimizar el asombroso arrojo de los conquistadores. Pero también es esencial recordar que los éxitos militares de los españoles solo fueron posibles gracias a la ayuda de los indígenas. La conquista de unos nativos americanos por otros sentó las bases del Imperio español.
La ayuda fue de dos tipos: al nivel más humilde, la que aportaron los porteadores y auxiliares; y, a un nivel más elevado, la que les ofrecieron como aliados militares. Los porteadores y ayudantes eran los cientos de indígenas que cumplían la importante misión de transportar equipajes y provisiones, buscar agua y comida, cuidar a los animales, cocinar y, en general, atender todas las necesidades de los españoles. Sin sus servicios, los esfuerzos de estos últimos simplemente habrían sido en vano y nunca habrían alcanzado sus objetivos. Sin los indígenas que le ayudaron, Balboa nunca habría llegado hasta el Pacífico.
A menudo los indios estaban acostumbrados a servir a sus propios señores. Pero en las expediciones españolas lo normal era que fueran obligados a trabajar y a soportar la sobreexplotación hasta que morían. Después de la caída de Tenochtitlán, cuando Alvarado partió hacia el sur, llevaba con él a trescientos compatriotas, pero el grueso de su destacamento estaba compuesto por casi veinte mil indios, según un cronista nativo. Su viaje, por tierra y por mar, a Ecuador lo hicieron también quinientos españoles, pero llevaban con ellos tres mil indios de Guatemala, esclavizados. La primera expedición de Valdivia a Chile, en 1540, la componían solo ciento cincuenta peninsulares, y habría sido imposible sin los guías nativos y los mil porteadores que los acompañaron.
Aunque la ayuda más importante fue, por supuesto, la que les prestaron los grupos indígenas que actuaron como sus aliados militares. Tanto contra los mexicas como contra los incas, los españoles pudieron confiar en los acuerdos que habían establecido con los nativos, quienes se beneficiaban de la situación para conseguir sus propios objetivos. El Inca Huascar apoyó a Pizarro y, más tarde, su hermano Manco también se puso del lado español. «Si los incas no hubieran ayudado a los españoles —comentó un testigo de la captura de Atahualpa—, habría sido imposible conquistar este reino». Sus aliados indios les proporcionaban valiosa información, actuaban como espías y exploradores, seleccionaban a otros ayudantes y asesoraban en cuestiones relacionadas con el entorno natural y con la predicción del tiempo.
Entre los europeos que murieron buscando oro no faltaron algunos verdaderamente desequilibrados. Un caso destacado fue el de Lope de Aguirre. A mediados del siglo XVI ya se había explorado una buena parte de las costas del Nuevo Mundo, pero aún quedaban enormes huecos en el conocimiento que se tenía de la geografía de América Central y del Sur. Los intentos de encontrar El Dorado, por parte de Pizarro y de otros, habían fracasado. Todo ello explica por qué, en 1559, el virrey de Perú autorizó una expedición más a la búsqueda del legendario El Dorado. Estaba compuesta por unos trescientos setenta soldados españoles y varios cientos de indios a las órdenes de un joven aristócrata, Pedro de Ursúa. Además, debido a su experiencia, se incluyó y se nombró oficial de alto rango a un soldado llamado Lope de Aguirre.
Aguirre había nacido en Oñate, Guipúzcoa, en 1511, y parece haber llegado a América hacia 1534. Se sabe que participó en algunas de las más violentas incursiones de los españoles en el continente y que, en una ocasión, había sido condenado a muerte por asesinato. Cuando ayudaba a sofocar la rebelión de los hermanos Pizarro contra las Leyes Nuevas, fue herido de gravedad en el pie y la pierna derechos, lo que le hizo cojear el resto de su vida. Desde el principio estuvo en contra de que se concediera el mando de la expedición a Pedro de Ursúa, diez años más joven que él, solo por sus conexiones familiares. También iban mujeres en la expedición: Ursúa llevaba a su amante y Aguirre a su hija adolescente. Ursúa había adquirido cierta experiencia de batalla en las guerras civiles en Perú entre los Pizarro y los Almagro, pero no se podía comparar con la que tenía Aguirre. La expedición se puso en marcha y empezó explorando el Amazonas, y otros ríos, en las densas junglas del este de Sudamérica. Pero la empresa fue un fracaso desde el comienzo. No había opulentas ciudades que descubrir, solo indios hostiles, enfermedades y poca comida.
Al poco tiempo, Aguirre se había convertido en el jefe de un grupo de hombres que quería regresar a Perú. Encabezó una rebelión que acabó en el asesinato de Ursúa. Fernando de Guzmán, un compañero de Aguirre, quedó al mando de la expedición. Entonces, Lope de Aguirre y sus hombres hicieron algo sorprendente: declararon el Nuevo Reino de Perú, independiente de España. Aguirre nombró a Guzmán «Príncipe del Perú, Tierra Firme y Chile». Pero empezó a volverse cada vez más paranoico. Mandó ejecutar al cura que acompañaba a la expedición y luego a Inés de Atienza (la amante de Ursúa) e incluso a Guzmán. Acabaría ejecutando a todos los miembros de la expedición que tuvieran la más mínima conexión con la nobleza. Urdió un plan enloquecido: él y sus hombres se dirigirían a la costa, llegarían a Panamá, la atacarían y la conquistarían. Desde ahí, caerían sobre Lima y se harían con el poder en su nuevo imperio.
La primera parte del plan de Aguirre no salió tan mal, sobre todo si se tiene en cuenta que había sido diseñado por un loco y llevado a la práctica por unos cuantos rebeldes hambrientos. Consiguieron llegar hasta el Atlántico siguiendo el río Orinoco. Una vez en el mar, se las arreglaron para llegar a la isla Margarita y ahí tomar por asalto el pequeño asentamiento español. Aguirre mandó ejecutar al gobernador y a no menos de cincuenta civiles, mujeres incluidas. Sus hombres saquearon el pequeño poblado. Luego pasaron al continente, donde se dedicaron a entrar en distintas poblaciones españolas y saquearlas. Fue en la ciudad de Valencia (en la actual Venezuela) donde Aguirre escribió su famosa carta a Felipe II, en 1548.
Era una carta muy larga y formal, de unas diez páginas, dirigida al rey, en la que explicaba sus razones para declarar la independencia. Manifestaba que después de muchos y duros años de servicio a la corona, no tenía ningún tipo de recompensa, «yo, manco de mi pierna derecha». Entre otras cosas decía:
En veinte y cuatro años, te he hecho muchos servicios en el Pirú, en conquistas de indios, y en poblar pueblos en tu servicio, especialmente en batallas y reencuentros que ha habido en tu nombre, siempre conforme a mis fuerzas y posibilidad, sin importunar a tus oficiales por paga.
Bien creo, excelentísimo Rey y Señor, para mí y mis compañeros has sido cruel e ingrato a tan buenos servicios como has recibido de nosotros. Mira, mira, Rey español, que no seas cruel a tus vasallos.
En sus críticas señalaba a jueces, curas y funcionarios coloniales concretos. Y el tono general era el de un súbdito leal que ha sido llevado a la rebeldía por la indiferencia de su rey. La paranoia de Aguirre queda clara incluso en esa carta. Habiendo recibido noticias de España en las que se hablaba de la expansión de la Reforma protestante en Alemania, mandó ejecutar a un soldado alemán de su destacamento. Se desconoce cuál fue la reacción de Felipe II a esa histórica carta, aunque, casi con toda certeza, su autor ya estaba muerto cuando el rey la recibió.
Las fuerzas reales intentaron debilitar a Aguirre ofreciendo indultos a sus hombres si desertaban. Algunos lo hicieron incluso antes de que su enloquecido jefe decidiera atacar y saquear las poblaciones del continente; robaron pequeñas embarcaciones y escaparon. Aguirre, al que ya solo le quedaban ciento cincuenta efectivos, se trasladó a la ciudad de Barquisimeto, donde acabó rodeado por españoles leales a la corona. En una reacción bastante comprensible, casi todos sus hombres desertaron, dejándolo solo con su hija Elvira.
Atrapado, y viendo que su captura era inminente, Aguirre decidió matar a su hija para ahorrarle los horrores que le esperaban como hija de un traidor a la corona. Cuando otra mujer forcejeó con él para quitarle su arcabuz, él lo dejó caer y apuñaló a Elvira hasta la muerte con un cuchillo. Las tropas españolas, reforzadas por los propios hombres de Aguirre, pronto lo redujeron, arrestaron y ejecutaron.
Parece evidente que la búsqueda de oro era una empresa de alto riesgo que siempre conducía al desastre, un desastre que no solo era fatal para los españoles sino también, incluso más, para los miles de indígenas que hasta entonces no habían dado importancia a ese metal amarillo que tanto apasionaba a los europeos.
—¡Aguirre estaba bastante loco! —comentó el principito—. Guamán Poma tenía razón al considerarlo a él y a los otros tontos y locos.
—Bueno —añadí—, hubo muchos otros que no se comportaron de una manera tan demencial. Pero tienes razón. ¡Me alegro de que no nos apuntáramos a su expedición! ¿Te imaginas lo que podía habernos sucedido?
—¡Jo, no quiero ni pensarlo! Pero, a pesar de todo, ¡me gustaría ir en una de esas expediciones! ¿Cuál es la próxima historia que me vas a contar?