Capítulo
4
EL FRAILE
ANGUSTIADO
El encuentro entre un Viejo Mundo con conocimientos modernos —ciencia, armas, barcos de vela— y un Nuevo Mundo a siglos de distancia, tanto en tecnología como en el tiempo, casi en otro planeta totalmente distinto, probablemente supuso una ventaja para el Viejo Mundo.
—¿Es eso cierto? ¿En serio? —preguntó el principito—. Si mi planeta es más avanzado que el tuyo, ¿eso me da ventaja?
Estábamos en una pequeña lancha a motor, cerca de la costa, rodeados por las azules aguas del Mediterráneo. Eduard tomaba el sol, sin camisa, con el colmillo colgando del cuello. Ese día habíamos decidido no hablar de conquistadores que derrotan a indios y cosas así.
—No sé —contesté—. Puede que todo dependa del uso que hagamos de las diferencias que existen entre nosotros. Algunas veces el encuentro entre dos partes se vuelve violento y, en ese caso, tiene ventaja quien cuenta con las mejores armas.
—Pero los encuentros no son siempre violentos —insistió Eduard—. ¡Y muchas veces aprendemos los unos de los otros!
Tuve que admitir que tenía razón, pero, ¿fue eso lo que pasó en América?
Los indígenas del Nuevo Mundo siempre se mostraron hospitalarios con los recién llegados; la hospitalidad era parte de su cultura. Lo que pronto comprendieron fue que esos españoles recién llegados exigían mucho más: querían comida, mujeres y, sobre todo, oro. Y como eran pocos y no sabían cómo conseguir todo eso en un entorno nuevo y extraño los obligaron a ellos, a los nativos, a proporcionárselo.

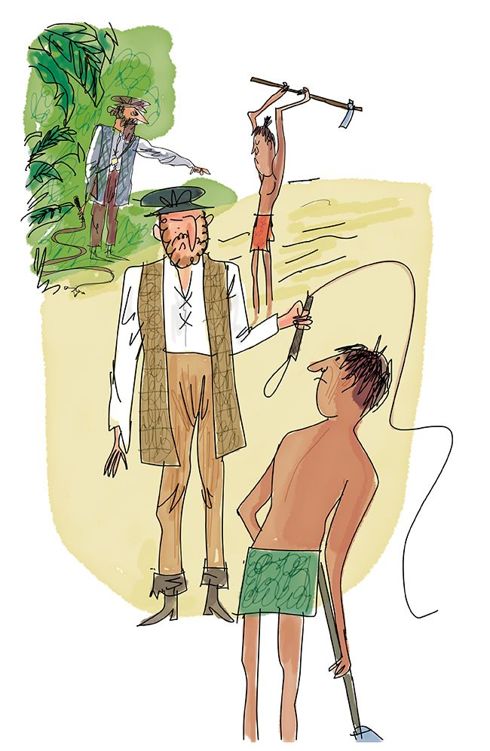
Los españoles llevaban plantas y animales, pero, ¿dónde los iban a poner para que crecieran y se reprodujeran? Evidentemente, en tierras que pertenecían a los indios. ¿Y quién iba a cuidar a esos animales y a cultivar esas tierras? Es más, ¿quién iba a trabajar duramente bajo tierra buscando oro? Obviamente, los colonos eran muy pocos y necesitaban la mano de obra nativa. Ahí fue donde el verdadero rostro del descubrimiento del Nuevo Mundo salió a relucir. Los españoles, igual que los ingleses y los franceses, fueron a América buscando riquezas, no con la intención de establecerse y trabajar. Demasiado ocupados con sus exploraciones y conquistas, los europeos dependían enteramente de los indígenas para alimentarse y sobrevivir. Aportando una serie de productos y servicios que resultaban esenciales, los indígenas ayudaron a construir las economías y sociedades del Nuevo Mundo que los españoles decían controlar. Ese sistema tuvo un efecto inmediato y desastroso en los nativos de La Española y de otras islas.
Los taínos, habitantes de la mayoría de las islas del Caribe, vivían principalmente de la caza y de la pesca, pero no eran nómadas: practicaban la agricultura y sus asentamientos eran permanentes. Encontraban en su entorno natural todo lo que necesitaban y no tenían necesidad de producir ni almacenar nada más. En cambio, los invasores europeos no estaban acostumbrados a vivir de ese modo y necesitaban que los indígenas trabajaran para ellos y produjeran su comida. Por consiguiente, la presencia de los españoles implicó la esclavización de un gran porcentaje de la población nativa, que se vio forzada a trabajar para los recién llegados. En 1503, la reina Isabel I de Castilla (Isabel la Católica) prohibió que se practicara la esclavitud en América, pero su decreto nunca fue obedecido. En 1530, Carlos V promulgó una Orden que constituía el primer intento serio de acabar con la esclavitud. Pero tampoco tuvo ningún efecto real. Y así fue como los nativos del paraíso caribeño acabaron siendo víctimas de la necesidad de mano de obra. Se los obligó a trabajar demasiado y, en consecuencia, sufrieron y murieron.
Los españoles utilizaron las llamadas encomiendas, un sistema que tenía sus orígenes en la Castilla medieval. Consistía en que la corona concedía a una serie de encomenderos el derecho de obligar a trabajar y a pagar impuestos a los nativos. A cambio, los encomenderos debían servir y defender al rey y cristianizar a los indígenas. En la práctica, estos fueron convertidos en esclavos. Morían a cientos y a miles y, como consecuencia, la población de las islas del Caribe disminuyó rápidamente. La solución de los colonizadores era muy simple: si los indígenas de una isla se extinguían ellos se trasladaban e instalaban en otra, a cuyos nativos también esclavizaban.
Hubo españoles que intentaron tomar medidas para detener ese exterminio. Algunos miembros de la Iglesia, asesora de la corona, declararon que los conquistadores y colonizadores no tenían derecho a irrumpir como ladrones, quedarse con lo que les gustaba y proclamar que lo habían «conquistado». El domingo antes de la Navidad de 1511, un fraile dominico, Antonio de Montesinos, subió al púlpito de la iglesia de Santo Domingo (La Española) y denunció a los encomenderos que explotaban a los indios. Por su parte, en 1512, el rey promulgó las Leyes de Burgos, que intentaban regular la actividad de los colonos y las condiciones de los indios. Pero en América nadie hizo el menor caso.
Las leyes y normativas promulgadas por la metrópoli española eran, en la práctica, ignoradas al otro lado del Atlántico. La esclavitud, y el comercio de indios como esclavos, siguió teniendo un gran impacto en la población nativa durante siglos, mucho después de que, en teoría, hubiera dejado de existir legalmente. La historia del primer siglo de contacto entre los europeos y los indígenas americanos está completamente teñida por esa realidad. En ciertas partes del territorio, que a menudo se olvidan si miramos solo a los principales centros de actividad colonial, el impacto fue letal. El coraje y la valentía de los descubridores europeos no fueron nada comparados con el heroísmo de los indígenas americanos, que por cientos y miles intentaron sobrevivir en aquel nuevo estado de cosas.
Muchos miembros del clero, especialmente otro fraile dominico, Bartolomé de Las Casas, apoyaron más tarde la campaña contra la esclavitud de los indios. Pocos temas han suscitado tanta controversia como el impacto de la presencia europea en la demografía del Nuevo Mundo. Fray Bartolomé de Las Casas inició la polémica al describir en sus escritos el espectáculo de una población nativa que estaba siendo prácticamente aniquilada. Según sus cálculos, veinte millones de indios perdieron la vida debido a la explotación y a los malos tratos de los españoles. Se puede hablar mucho de cifras, pero lo cierto es que durante los años que Colón fue gobernador de La Española la población de la isla se redujo drásticamente. No cabe ninguna duda de que lo que ahí se produjo fue un desastre. En los treinta años siguientes a la llegada del genovés, la población nativa de las islas y de parte del continente fue completamente eliminada. Al igual que Las Casas, muchos cronistas posteriores culparon a los europeos, y a la crueldad de sus métodos, de lo que sucedió.
Los colonizadores, por supuesto, no tenían ningún interés en acabar con los indios; hacerlo perjudicaba a su institución, la encomienda. Sin embargo, para asegurar su presencia en el nuevo territorio no dudaban en utilizar una violencia extrema. Todas las crónicas de la época se refieren, como hace un testigo maya del siglo XVI, al «mucho sufrimiento que tuvimos que padecer con los españoles». Esos textos conceden relativamente poca importancia a las muertes producidas en enfrentamientos cuerpo a cuerpo, pero describen lo que sus autores presenciaron o padecieron en el día a día: las consecuencias de la esclavitud, del exceso de trabajo, del maltrato, la desnutrición y el hambre. Los cronistas contemporáneos, tanto nativos como españoles, manejan cifras impresionantes sobre la mortandad que se causó a los indígenas. Ese retrato de la crueldad española circuló rápidamente por Europa y quedó grabado en las mentes de sus ciudadanos.

No obstante, la crueldad infligida a los habitantes originales del Nuevo Mundo solo fue responsable de una pequeña parte del desastre total. Nunca hubo suficientes españoles en América para liquidar al inmenso número de nativos que perecieron. Sin ninguna duda, la razón principal del terrible descenso demográfico en el Nuevo Mundo fue la propagación de las enfermedades infecciosas llevadas por los europeos. Los nativos americanos no estaban, evidentemente, libres de enfermedades o epidemias, pero la invasión europea llevó con ella nuevas y terribles formas de morir. Los organismos bacterianos transmitidos por los españoles golpearon la zona del Caribe poco tiempo después de la llegada de Colón y probablemente pasaron al continente antes incluso que Cortés. La primera gran epidemia (de viruela) se desató en La Española a finales de 1518, estaba activa en México en 1520 y parece haber penetrado bastante en Norteamérica y haber viajado también, posiblemente, hacia el sur, llegando hasta el Imperio inca. Del Viejo Continente y de África los europeos llevaron con ellos un terrible repertorio de enfermedades asesinas, tales como la viruela, el tifus, el sarampión, la gripe, la tifoidea, la peste, la escarlatina, la fiebre amarilla, las paperas, el catarro y la neumonía.
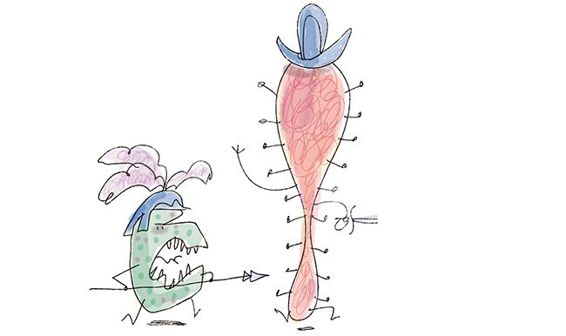
La caída de la población indígena del Nuevo Mundo ha sido muy estudiada y documentada. Normalmente, las estadísticas se han elaborado basándose en los informes redactados en la época y en los censos hechos por funcionarios y religiosos. Lógicamente, han surgido polémicas en relación con esas cifras. Lo que está absolutamente claro es que se produjo un alto nivel de mortandad. Medio siglo después de la llegada de Colón, la población nativa de La Española había sido completamente barrida. En el curso de una generación el problema había llegado a los confines del imperio español en América. Y lo que es más: las epidemias a veces precedían incluso al contacto con los invasores, cuyos agentes patógenos eran transportados por el aire, los insectos, animales o por los propios nativos. «Cuando los españoles estaban en Tlaxcala [después de la Noche Triste]», escribe un cronista nahua, «se desató una gran epidemia en Tenochtitlán». El que fue, sin lugar a dudas, último indisputado Inca de Perú, Huayna Capac, murió de peste poco antes de 1528, unos cuantos años antes de la llegada de los conquistadores a esa zona del continente. De este modo, se podría decir que la viruela preparó el camino para la caída de los imperios americanos.
Las infecciones bacterianas parecen casi un castigo impuesto al Nuevo Mundo por entrar en contacto con el Viejo. Y demuestra que la conducta de los europeos, independientemente de las barbaridades que puedan haber cometido, fue solo una de las causas de aquel desastre cósmico. Es evidente que el contacto con los europeos aceleró el proceso y permitió que las enfermedades se extendieran con mayor rapidez. Durante uno de los brotes, un colono escribió: «...la epidemia aquí en México es terrible; los indios eran toda nuestra riqueza y, como tantos de ellos han perdido la vida, todo está paralizado». El número total de gente afectada nunca se puede calcular de manera fiable, pero tal vez se pueda estimar que más del noventa por ciento de las muertes de nativos del Nuevo Mundo fueron provocadas por las enfermedades más que por los maltratos.
Para compensar el decreciente número de indígenas, hubo quien sugirió importar esclavos de otras latitudes. El traslado de esclavos africanos al Nuevo Mundo había sido autorizado por la metrópoli. Además, Las Casas sugirió que la importación de mano de obra africana podía aliviar la presión sobre los trabajadores indios.
El primer traslado de africanos tuvo lugar cuando el rey Fernando autorizó el envío a La Española de doscientos cincuenta subsaharianos cristianizados comprados en Lisboa. Se llevaron más y más africanos, comentaría Las Casas más tarde, pero «no eran de ningún alivio para los indios ni ayudaban a que consiguieran su libertad». Los africanos procedentes de la Península ibérica tenían la condición legal de esclavos; es decir, habían sido capturados en incursiones en la costa africana. Pero pronto fue necesario un número mucho mayor del que podía suministrar la península. Y como España no podía obtenerlos en sus territorios africanos, se compraban a los portugueses, que tenían colonias en el África tropical.

Durante el largo espacio de tiempo que transcurrió entre el sermón de Fray Montesinos, en Santo Domingo, y el fin de siglo, la mayor parte de los frailes no dejó nunca de criticar a los colonizadores españoles y de considerarse los verdaderos defensores de los indios. Pero Las Casas fue el más destacado. Había nacido en Sevilla, en 1484, hijo de un comerciante. Y con su padre, en 1502, emigró a la isla de La Española, donde, como otros colonos, adquirió tierras y esclavos. Participó en razias para capturar esclavos y en expediciones militares contra los nativos. Poco después, volvió a España; pero a los dos años ya estaba de regreso, habiéndose ordenado sacerdote. En 1510, un grupo de frailes dominicos llegó a Santo Domingo procedente de la metrópoli. Uno de ellos, Fray Antonio de Montesinos, fue el que, en 1511, pronunció un furioso sermón en el que acusó a los colonizadores de estar practicando un genocidio con los indios. Según Las Casas, les dijo:
¿Con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales?
Esas acusaciones provocaron un gran debate. Los dominicos, especialmente Las Casas, acusaron a las autoridades tanto en La Española como en España. En América, otros religiosos fueron más específicos. Un destacado franciscano, Jerónimo de Mendieta, acusó a altos funcionarios de La Española de negligencia y crimen. Concretamente, escribió que «sin ninguna causa privaban a los indios de sus tierras y haciendas y libertad y cada día vejaban y molestaban con irremediables agravios… En poco tiempo dieron cabo de todos, sin que quedase alguno».
En América hubo muchos otras voces de españoles que condenaban lo que estaba sucediendo. Algún tiempo después, el juez Tomás López Medel se refería por escrito a «cinco o seis millones de hombres y mujeres que han muerto y asolado con las guerras y conquistas, y con otros malos tratamientos y muertes, y por los excesivos trabajos de minas».
Pero Las Casas fue el crítico más importante, porque consiguió el respaldo personal del emperador y también el de su hijo, Felipe II. Por encima de todo, hablaba con conocimiento de causa: contaba con la experiencia directa de haber participado él mismo en algunas de las brutales campañas de los colonizadores para ocupar tierras en Cuba y fue testigo de muchas atrocidades cometidas por los españoles contra los indios. Más tarde escribió: «He visto aquí una crueldad de tal calibre como ningún ser viviente ha visto nunca ni es previsible que vea».
A Bartolomé de Las Casas y a un amigo suyo les había sido concedida una encomienda conjunta, rica en oro y esclavos y, durante unos pocos años, dividió su tiempo entre su actividad como colonizador y sus obligaciones como sacerdote. Pero, un día, en 1514, Las Casas estaba estudiando un pasaje de la Biblia y reflexionando sobre su significado. De pronto, explicaría más tarde, lo vio todo claro. Había llegado a la convicción de que todo lo hecho por los españoles en el Nuevo Mundo había sido ilegal y una gran injusticia. Decidió renunciar a sus esclavos y a su encomienda, y empezó a predicar que los otros colonizadores debían hacer lo mismo. Al ver que estos se resistían, comprendió que tenía que hacer un viaje a la Península para luchar contra la esclavitud y el abuso al que se sometía a los indios. Llegó a España, en 1515, con la idea de convencer al rey Fernando (el Católico) de que acabara con la institución de la encomienda. El día de Nochebuena fue recibido por el monarca y discutió con él la situación. El rey accedió a escuchar más detalles en una reunión posterior. Pero Fernando murió tres semanas después y Las Casas tuvo que intentarlo de otra manera. Convenció al regente, el Cardenal Cisneros, de que enviara a un grupo de frailes a América para estudiar el problema. Fue nombrado oficialmente Protector de los Indios, se le asignó un sueldo y se le envió también a América para que ayudara al grupo de frailes. Estos, sin embargo, fueron incapaces de conseguir ningún cambio significativo y Las Casas volvió a España a protestar.
En España había ahora un nuevo rey, Carlos I de España (más conocido como Carlos V, su título de emperador), que escuchó atentamente a Las Casas. Este insistió en la necesidad de abolir la encomienda y aceptó la idea de que se llevaran esclavos africanos para hacer el trabajo que hasta entonces habían hecho los indios. Las Casas también tenía el proyecto de organizar a los indígenas como campesinos libres, propietarios de sus propias tierras. Esta última idea se hizo realidad un par de años más tarde en unos terrenos que se le cedieron en el norte de Venezuela, donde Las Casas intentó organizar comunidades agrícolas independientes, trayendo indígenas de otras zonas de América. Pero el proyecto no funcionó, principalmente porque hubo colonos que se mostraron hostiles, atacaron constantemente a los indios y los secuestraron para esclavizarlos. En consecuencia, Las Casas viajó a La Española para presentar una queja ante las autoridades. En su ausencia, algunos de sus propios ayudantes organizaron una cacería de indios y estos respondieron atacando el asentamiento, incendiándolo y matando a cuatro de los hombres de Las Casas. Aquel trágico resultado de lo que había sido su gran proyecto le hizo dar un giro a su vida.
Devastado, se retiró de la vida social e ingresó en el monasterio dominico de Santa Cruz, en Santo Domingo, y acabó tomando los votos como fraile. Se mantuvo retirado en el monasterio durante varios años. Mientras estuvo allí, empezó a trabajar en su Historia de las Indias, con el propósito de informar de muchos de los acontecimientos que había presenciado durante la conquista y colonización de la Nueva España. Las Casas tenía pocos amigos: los colonos presentaron quejas contra él y también se ganó la enemistad de otros misioneros, especialmente la de los franciscanos, que veían la situación de los indios de un modo distinto. Como resultado directo de los debates entre dominicos y franciscanos, el Papa promulgó la bula Sublimis Deus, en la que se establecía que los indios eran sujetos racionales a los que se debía atraer de manera pacífica hacia la fe.

Las Casas acabó volviendo a España en 1540 para continuar su batalla contra el maltrato a los indios por parte de los colonizadores. El resultado de sus constantes gestiones fue conseguir el apoyo del emperador Carlos V, quien, en noviembre de 1542, firmó las Leyes Nuevas, por las que se abolían las encomiendas. Fue una gran victoria, aunque, desafortunadamente, no sirvió de mucho. Las Leyes Nuevas habrían sido de alguna utilidad si se hubieran llevado a la práctica, porque liberaban a todos los indios de las colonias españolas. Sin embargo, la realidad fue que nunca se aplicaron. Las reformas propuestas fueron tan impopulares que se produjeron disturbios, Las Casas recibió amenazas de muerte y el virrey de la Nueva España decidió suspender su aplicación. Peor aún fue la reacción en Perú, donde se produjo una rebelión armada a gran escala contra las Leyes Nuevas.
Antes de que regresara a España Las Casas fue nombrado obispo de Chiapas, una nueva diócesis, y fue consagrado en 1544. Pero aquello no le hizo un gran favor. Empezó condenando a todos los encomenderos que se negaban a liberar a sus esclavos y luego se distanció de las autoridades eclesiásticas que no estaban de acuerdo con él. Era evidente que las Leyes Nuevas habían fracasado y fueron finalmente derogadas en España, tres años más tarde. En ese lapso de tiempo se habían producido varios intentos de liquidar a Las Casas y este tuvo que abandonar su diócesis y no volver nunca más. Llegó de vuelta a España en 1547 y se concentró en preparar la defensa de sus ideas ante el Consejo Real. Pero ya nunca volvería a América. A partir de entonces solo defendió la causa de los indios en España.
Los encomenderos escogieron como portavoz a Juan Ginés de Sepúlveda, un intelectual y jurista que había sido tutor del hijo del rey y era autor de un libro en el que sostenía que las culturas inferiores debían ser sometidas. Con el objetivo de resolver este asunto se organizó un debate formal en Valladolid, la capital de Castilla, en 1550. Los participantes fueron Sepúlveda y Las Casas, quienes expusieron sus argumentos por separado ante un consejo compuesto por expertos y ministros. Sepúlveda defendió que la conquista de los indios estaba justificada por sus pecados como infieles. Las Casas contrapuso que en las escrituras no se dice en ningún sitio que haya que declarar la guerra contra todos los paganos y que el apostolado pacífico era el único modo de convertir a los indios. Los jueces deliberaron durante varios meses sobre esos argumentos antes de alcanzar un veredicto. Pero este no fue concluyente y ambos debatientes proclamaron su victoria.
En 1552, Las Casas publicó su Brevisima Relacion de la Destruicion de las Indias, un libro que había escrito una década antes y que en ese momento decidió enviarle, a su atención, al príncipe Felipe.
—Por casualidad, llevo el librito conmigo —le dije al principito. ¿Te importaría que te leyera un poco? Si Las Casas se lo pudo mandar a su príncipe no veo por qué yo no se lo puedo leer al mío...
—¡Estupendo! —exclamó Eduard—. ¡Me encanta leer! ¡Cuéntame lo que escribió ese fraile angustiado!
Contiene, le expliqué, una relación de los abusos cometidos por algunos españoles contra los indígenas en las primeras fases de la colonización. Estas son sus palabras:
... Después de que todos los indios de la tierra desta isla fueron puestos en la servidumbre e calamidad de los de la Española, viéndose morir y perecer sin remedio, todos comenzaron a huir a los montes; otros, a ahorcarse de desesperados, y ahorcábanse maridos e mujeres, e consigo ahorcaban los hijos; y por las crueldades de un español muy tirano (que yo conocí) se ahorcaron más de doscientos indios. Pereció desta manera infinita gente.

Oficial del rey hobo en esta isla que le dieron de repartimiento trescientos indios e a cabo de tres meses había muerto en los trabajos de las minas los docientos e setenta, que no le quedaron de todos sino treinta. Después le dieron otros tantos y más, e también los mató, e dábanle más y más mataba, hasta que se murió y el diablo le llevó el alma.
En tres o cuatro meses, estando yo presente, murieron de hambre, por llevarles los padres y las madres a las minas, más de siete mil niños. Otras cosas vide espantables...
—¡Pero eso es terrible! —exclamó el principito.
Al verlo tan disgustado paré el motor de la lancha.
—¡Pobres niños! —insistió.
—En fin —comenté—, hay quien piensa que Las Casas estaba exagerando. Pero supongo que a veces uno tiene que exagerar para conseguir que la gente preste atención... ¿Leo alguna otra frase suya?
En su libro, Las Casas continúa en un tono que muestra claramente lo indignado que estaba:
Entraron los españoles, como lobos e tigres y leones, cruelísimos de muchos días hambrientos. Y otra cosa no han hecho de cuarenta años a esta parte, hasta hoy, e hoy en este día lo hacen, sino despedazallas, matallas, angustiallas, afligillas, atormentallas y destruillas.
—Como era de esperar —añadí—, los enemigos de España hicieron uso de esas palabras para demostrar que los españoles eran mala gente. Pero, hoy en día, la mayor parte de los expertos están de acuerdo en que, incluso si hubo exageración, el núcleo del mensaje describía lo que realmente pasó.
Cuando tuvieron lugar los debates de Valladolid, Las Casas tenía casi setenta años, pero disponía de suficiente energía para defender su causa; y continuó haciéndolo durante muchos años más. De hecho, en su última etapa, redicalizó aún más su postura y llegó a sostener que ni una sola de las conquistas llevadas a cabo por los españoles en el Nuevo Mundo era moralmente justificable y que todos los que hubieran participado en esas conquistas irían al infierno. Desde su punto de vista, las guerras de los nativos contra los conquistadores estaban perfectamente justificadas porque las hacían para defender sus hogares y sus culturas.

Las Casas nunca volvió a América y pasó los últimos años de su vida en un monasterio de Madrid, donde murió a la edad de ochenta y dos años, en 1566.
Después de su muerte ha sido recordado, principalmente, por las distintas etnias indígenas de América, que han erigido estatuas en su honor en las principales ciudades del continente. Hay una en la plaza más céntrica de Ciudad de México. Por todos los rincones de América se pueden encontrar estatuas, obras pictóricas, sellos y monedas en homenaje a Bartolomé de Las Casas.
En cambio, en España, donde sus críticas no fueron bien recibidas, no se erigió ninguna estatua en su honor. Permaneció en el olvido hasta hace sesenta años, cuando se comenzó a reconsiderar su historia. En la actualidad, ese al que llamas el «fraile angustiado» ha empezado a recibir aceptación. En cualquier caso, sus palabras sobre los pueblos indígenas de América siguen teniendo validez:
Todas las naciones del mundo son hombres, y de todos los hombres y de cada uno dellos es una, no más, la definición, y esta es que son racionales; todos tienen su entendimiento y su voluntad, y su libre albedrío, como sean formados a la imagen y semejanza de Dios.
—Me gustaría ir a ver su estatua a México —dijo el principito, al final de mi exposición. Era evidente que estaba listo para viajar.
—Ahora no —le dije con firmeza—. Primero hay que devolver esta lancha. Luego tienes que irte a tu casa a cenar. De todos modos, mañana haremos un viaje increíble que seguro que te va a encantar. ¡Tenemos que ir a conocer al emperador de los incas a la cordillera de los Andes!
—¡Toma! —exclamó—. ¡Entonces, hasta mañana!