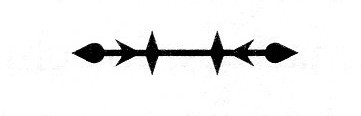
Dos días atrás el misterioso hombre de la cicatriz había llegado al único hotel de la ciudad, disfrazado con una tupida barba de color rojizo que precisamente ocultaba la cicatriz, y se había registrado con un nombre y un apellido inventados:
—Kurt Vonnegut. ¿Se lo deletreo? —Ese nombre no era el suyo sino el de uno de sus escritores favoritos—. ¿Me puede despertar a las siete?
El conserje asintió y le alcanzó la lapicera y la planilla para que él mismo asentara sus datos.
—Ningún problema, señor. ¿Tiene que estacionar el coche?
—No, yo vine en ómnibus.
—Bien —respondió el conserje, guardando la planilla y alcanzándole una llave unida a un enorme dado de madera con el logo del establecimiento—. La última al fondo —dijo, señalando un oscuro pasillo.
El hombre, de aspecto fornido, caminó hasta la habitación, abrió la puerta, encendió la lamparita mortecina que hacía aún más deprimente a la pieza, tiró el bolso sobre la cama y cerró con llave. Se paró ante el espejo del placard y con delicadeza se quitó la rojiza barba, que apoyó cuidadosamente en la mesa de luz. Tenía una cicatriz perfectamente vertical que le bajaba desde el pómulo derecho hasta la mitad de la mejilla. Después se quitó la peluca al tono con la barba, descubriendo un pelo oscuro y corto. Dejó la campera sobre la cama y al quitarse el buzo se vio en el espejo con una suerte de arnés de gomaespuma con el que había conseguido esa extraordinaria contextura. Sin todo aquello, su físico era bastante común.
Por último se pegó un bigote negro y apagó la luz. Abrió la ventana y observó detenidamente la vista lateral del hotel, que correspondía a un estacionamiento con una parte techada. Evitando cualquier ruido sacó una pierna al exterior, después la otra, se sentó en el alféizar, volvió a mirar a un lado y a otro, y por fin se dejó caer suavemente, flexionando las piernas para amortiguar el impacto. Avanzó sigilosamente entre los coches, trepó encima de un tanque y con esfuerzo pudo subirse al tapial. Caminó por el borde haciendo equilibrio hasta llegar a un árbol cuyas ramas casi apoyaban sobre la pared. Deslizándose por una rama pudo bajar a la vereda. Caminó apurado y a dos cuadras del hotel extrajo una llave del bolsillo y abrió la puerta de una combi blanca con una inscripción que decía SERVICIO TÉCNICO.
El vehículo marchó lentamente por una avenida, se detuvo un instante frente a una casa velatoria, en cuya vereda conversaban algunas personas, y enseguida se perdió en las desoladas calles transversales. Poco después se detuvo a media cuadra de una casa antigua. El hombre de la cicatriz se bajó, sosteniendo en su mano derecha una pesada barreta de hierro. Cuando pareció estar seguro de que nadie lo veía, se acercó a la casa y forzó la hoja de una ventana. Salió de allí casi de madrugada llevándose solo un cuaderno, y entró al hotel empleando el mismo árbol y la misma rama que al salir.
Se tiró en la cama y se puso a leer el cuaderno. Se durmió cuando ya era casi de día, de modo que al sonar el teléfono se despertó sobresaltado. Tardó en comprender dónde estaba y el conserje debió repetirle tres veces que ya eran las siete. Se duchó rápidamente y volvió a ponerse el complicado disfraz que había usado la noche anterior.
Abonó la estadía y salió del hotel apurado. Otra vez subió a su vehículo, anduvo solo seis o siete cuadras y estacionó en una calle, a metros de una avenida. Casi no dejó de mirar el reloj y a las siete y cuarenta y cinco bajó del vehículo, abrió la puerta trasera y se alejó un par de metros hasta un árbol.
Cuando los dos chicos pasaron, los tomó del brazo.
—¡Adentro! ¡Es un secuestro! —Ies dijo imperativamente—. No griten ni hagan nada raro si quieren salir con vida.
El vehículo ya había hecho unas cuantas cuadras cuando los chicos se animaron a hablar, después de comprobar que la parte en la que iban estaba completamente aislada de la cabina de manejo.
—¡Nos está secuestrando! —susurró Matías Elias Díaz.
Su amiga, Irene René Levene, no podía hablar del susto. Tuvo que sacudirla varias veces para que le contestara.
—¿Qué?
—Acá hay una bolsa con galletitas y bebidas, la estoy tocando. Quiere decir que piensa tenernos acá dentro mucho tiempo —dijo Matías.
—Sí —asintió Irene.
—¿Estás bien?
—No, obvio. Además, me estoy clavando el pedal de una bicicleta, creo.
Al rato, después de andar por calles de tierra, a juzgar por los pozos, el vehículo se detuvo y el hombre pareció bajar. El ruido del portazo sacudió un poco el vehículo, pero sonó tan amortiguado y lejano que los chicos comprendieron que esa suerte de cabina debía estar acondicionada como para que sus gritos no se escucharan desde el exterior.
—¿Dónde estaremos?
—No sé, en medio del campo. Aunque me parece que no anduvimos mucho.
En ese momento se abrió la puerta de atrás y el barbudo les ordenó que se corrieran. Sacó la bicicleta y volvió a cerrar.