XIII
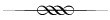
El puñal
Mateo Mantoux no podía consolarse de la curación de Germana. Acusaba al droguero de haberle vendido arsénico falsificado. En su dolor, descuidaba el servicio y se consolaba divagando alrededor de la villa. El objeto de sus paseos era siempre aquella linda propiedad de la cual había sido el dueño en esperanza. A fuerza de contemplarla la conocía hasta en sus menores detalles, como si se hubiese criado en ella. Sabía cuántos balcones tenía la casa y no había un árbol que no tuviese un recuerdo para él. Había franqueado la verja más de una vez, lo que no era difícil. Aquel paraíso terrestre estaba cerrado por un seto de cactus y de áloes, formidable defensa si se cuida de ella, pero la infranqueable barrera había caído en tres o cuatro sitios y la delicada librea de Mantoux podía saltar sin peligro al recinto prohibido.
El 26 de septiembre, hacia las cuatro de la tarde, aquel melancólico bribón pensaba en su desgracia franqueando la valla. Se acordaba con amargura de sus primeras entrevistas con le Tas y de la acogida de la señora Chermidy. Cuando comparaba su situación presente con la que había soñado, se consideraba como el más desgraciado de los hombres, porque creía haber perdido lo que había dejado de ganar. La interrupción de una masa enorme que se movía pesadamente en el jardín interrumpió el curso de sus ideas. Se restregó los ojos y se preguntó por un instante si veía a le Tas o a su sombra; pero las sombras no abultan tanto. Le Tas le advirtió y le hizo señas. Precisamente estaba buscándole.
—¡Qué tal! —le dijo—. ¿Cómo va eso, guapo enfermero? Ha cuidado usted muy bien a su ama y ya está curada.
—¡Poca suerte! —respondió él con un gran suspiro.
—Estamos solos —continuó le Tas—, nadie puede oírnos; no tenemos tiempo que perder. ¿Estás contento de que haya curado tu señora?
—Ciertamente, señorita. No obstante, su ama me había prometido otra cosa.
—¿Qué es lo que te había prometido?
—Que la señora moriría bien pronto y que yo tendría 1200 francos de renta.
—Y tú hubieras preferido eso, ¿verdad?
—¡Claro! Así hubiera sido propietario, mientras que ahora tendré que vivir siempre en casa de los otros.
—¿Y no se te ha ocurrido nunca hacer por tu cuenta lo que la enfermedad no había hecho?
Mantoux la miró fijamente con una turbación visible. No sabía si se trataba de un juez o de un cómplice. Ella le sacó de su embarazo añadiendo:
—Yo te conozco; te había visto en Tolón. Cuando fui a visitarte a Corbeil, ya conocía tu historia.
—¡De modo que usted…! ¿Así usted tenía su idea al enviarme aquí?
—Seguramente. Si no hubiese habido nada que hacer, yo hubiera buscado a un hombre honrado. Gracias a Dios, no faltan. ¡Hasta hay demasiados!
—¿Y era por eso por lo que me ofrecían 1200 francos de renta?
—¡Figúrate!
—Sospecho que fue usted la que me escribió aquel anónimo.
—¿Quién había de ser?
—¿Pero qué interés tiene usted?
—¿Qué interés? Tu ama ha robado su marido a la mía. ¿Comprendes ahora?
—Empiezo a comprender.
—Deberías haber empezado más pronto, ¡imbécil!
—Es verdad; no obstante, algo he hecho.
—¿Qué has hecho?
—He comprado arsénico y le he dado un poco todas las noches.
—¿De veras?
—¡Palabra de honor!
—Debes de haberle dado muy poco.
—Tenía miedo de comprometerme. Es un veneno que deja señales.
—¡Cobarde!
—¡Toma! ¡No se hace uno cortar el cuello por 1200 francos de renta!…
—La señora te hubiera dado todo lo que hubieras querido.
—Habérmelo dicho. Ahora ya es tarde.
Mantoux esperaba en una habitación contigua la partida del doctor Le Bris. Algunas palabras sueltas de la conversación llegaban a sus oídos. No obstante, no comprendió más que a medias el trato que le querían hacer. Abordó con una desconfianza respetuosa a la señora Chermidy. La viuda no juzgó conveniente entrar en explicaciones con él hasta que no hubiese recibido una respuesta de don Diego. Estaba muy agitada y daba apresurados pasos por el salón. Escuchaba a le Tas sin oírla y miraba al ex presidiario sin verle. Le era bien conocida la cortesía del conde de Villanera para que pudiese apreciar en todo su valor su ausencia y su silencio.
—Ya no me ama —se decía—. Menos mal, si sólo fuese indiferencia; ya sabría yo reconquistarle. Pero seguramente me han pintado a sus ojos como un monstruo. Si así no fuese, no me habría tratado de tal modo. ¡Ofrecerme dinero por mediación de ese odioso Le Bris! ¡Y en qué términos, grandes dioses! Si me ve con los mismos ojos que su embajador, si he perdido ya su aprecio, ¿qué será de mí? No volverá ya. Viudo o no, está perdido para mí. Entonces, ¿a qué conduciría?… ¿por pura venganza? Pues bien, sea, ¡me vengaré! Pero esperemos. Si no viene corriendo cuando haya leído lo que he escrito, todo está perdido.
—Señora —interrumpió Mantoux—, es preciso que vaya a servir la comida, y si la señora tiene algo que mandarme…
—Ve a servir tu comida —respondió—; pero no olvides que me perteneces. Escucha bien todo lo que digan, para repetírmelo.
—Sí, señora.
—Un momento. Quizás el señor de Villanera venga aquí esta tarde. En tal caso, no tendré necesidad de ti. No obstante, paséate por los alrededores mañana por la mañana. Si no viniese… ¡pero no, eso es imposible! Vienes tú así que se hayan acostado. No importa a que hora. Tal vez le Tas duerma; llama de todos modos, yo te abriré la puerta.
—Es inútil, señora; he sido cerrajero y conservo mis herramientas.
—Bien, te esperaré. Pero estoy segura que el conde vendrá.
Mantoux sirvió a la mesa y aun cuando se esforzó en oír la conversación, el nombre de la señora Chermidy no fue pronunciado.
Se comió en familia, con un solo invitado, el señor Stevens. La señora de Villanera le preguntó si la ley inglesa permitía a los magistrados expulsar a los vagabundos sin otra forma de proceso. El señor Stevens respondió que la legislación de su país protegía la libertad individual hasta en sus abusos.
—Eso está muy bien —dijo el doctor sonriendo—. ¿Y a las aventureras?
—Se las trata un poco más severamente.
—¿Aun cuando tengan cinco o seis millones de capital?
—Si conocéis muchas de esa especie, enviadlas todas a Inglaterra. Se las recibirá con los brazos abiertos, se las coronará de rosas y se casarán con lords.
La señora de Villanera hizo una mueca y se pasó a otra cosa.
Durante toda la comida, el viejo duque tuvo los ojos fijos en Mantoux. Aquel cerebro impotente, aquella memoria desvanecida, supo reconocer en él al hombre que había visto una sola vez en casa de la señora Chermidy. Lo llamó aparte después de los postres y lo condujo misteriosamente a su habitación.
—¿Dónde está ella? —le preguntó—. Tú la conoces; tú sabes dónde está oculta; ¡porque me la ocultan!
—Señor duque —respondió—, no sé a quien…
—Te hablo de Honorina. Ya sabes quién es, Honorina, la dama de la calle del Circo.
—¿La señora Chermidy?
—¡Ah! ¿ves cómo la conoces? Estoy seguro de que tú la has visto. ¡Mi hija también la ha visto! ¡El doctor también! Todos, en fin, ¡menos yo! Ve a buscármela y te haré rico.
Mantoux respondió:
—Puedo jurar al señor duque que no sé dónde está la señora Chermidy.
—¡Dímelo, bribón! No se lo contaré a nadie: esto quedará entre los dos… Si no me lo dices esta noche, te haré cortar la cabeza —añadió en tono de amenaza.
El ex presidiario se estremeció como si el viejo pudiese leer en su conciencia. Pero el duque había cambiado de nota: lloraba como un niño.
—Hijo mío —decía—, no quiero tener secretos para ti. Es necesario que te anuncie la desgracia que nos amenaza. Honorina quiere matarse esta noche; se lo ha dicho al doctor y ha enseñado su testamento a mi yerno. Ellos pretenden que no hará nada y que sólo se propone asustarle, pero yo la conozco mejor que nadie y sé que se matará. ¿Y por qué no ha de matarse? ¡Ya ves, a mí que te estoy hablando, me ha matado! ¿Te has fijado en aquel puñal que tenía sobre su chimenea en París? Pues bien, un día, no me acuerdo cuándo, me lo hundió en el corazón. Con ese mismo cuchillo se matará esta noche, si no llego a tiempo. ¿Quieres llevarme a su casa?
Mantoux hizo nuevas protestas de que ignoraba el domicilio de la viuda, pero no pudo convencer al insensato viejo. Hasta las diez de la noche, el señor de La Tour de Embleuse le siguió a todas partes, al jardín, a la despensa, a la cocina, con la paciencia de un salvaje.
—Es inútil que disimules —le decía—; tú irás a su casa y yo te seguiré.
En las islas Jónicas la gente se acuesta temprano. A media noche todos dormían en la casa, menos el duque y Mantoux. El ex presidiario descendió a paso de lobo la escalerilla que conducía a su habitación. Al atravesar el jardín del norte creyó ver deslizarse una sombra entre los olivos. Salió al campo y anduvo a lo largo de las verjas, por senderos extraviados, en dirección a la propiedad que tan bien conocía. La sombra encarnizada le siguió de lejos hasta la valla. Mantoux se preguntó si no le había engañado su vista y si no era víctima de una alucinación; recuperó la presencia de ánimo, volvió sobre sus pasos y buscó al enemigo; el camino estaba desierto y la aparición se había desvanecido en la noche.
Una obscuridad profunda envolvía la casa. El único balcón en que se veía luz era el de la señora Chermidy, que estaba en el piso bajo: Mantoux comprendió que le esperaban. Sacó un manojo de llaves falsas que había envuelto en un trapo para que no hiciesen ruido, pero no tuvo tiempo de emplearlas. La señora Chermidy le abrió la puerta.
—Habla en voz baja —dijo—. Le Tas acaba de dormirse.
Los dos cómplices entraron en la habitación, y lo primero que hirió la vista de Mantoux fue el puñal de que le había hablado el duque.
—¡Y bien! —exclamó la viuda—; ¿el señor de Villanera se ha acostado?
—Sí, señora.
—¡Infame! ¿Qué han dicho mientras comían?
—No han hablado de la señora.
—¿Ni una palabra?
—No; pero después de comer, el señor duque me ha preguntado la dirección de la señora. Le he encontrado muy desmejorado.
—¿No ha dicho nada más?
—Tonterías. Que la señora quería matarse, que ha escrito su testamento.
—Sí, es verdad; lo he hecho para obligar al conde a que viniese. ¿Se ha acostado?
—¡Oh! Sí, señora. La habitación del señor está cerca de las nuestras. El señor ha apagado la luz a las once.
—Oye; si han dicho algo de mí en la mesa, puedes repetírmelo sin temor; no me enfadaría por ello, al contrario, me consideraría dichosa.
—No han abierto la boca para ocuparse de la señora.
—¡Ah! ¡les anuncio que voy a matarme esta noche y ni siquiera me dedican un pequeño comentario!
—No se han ocupado de la señora; como si la señora no estuviese en el mundo.
—Está bien; ya les recordaré que estoy viva. Le Tas me ha dicho que le habías dado arsénico a la condesa.
—Sí, señora; pero no ha hecho efecto.
—Si le dieses una puñalada, quizás haría efecto.
—¡Oh! ¡señora! ¡una puñalada! Eso ya es más grave.
—¿Qué diferencia hay?
—Por de pronto, la señora condesa estaba enferma, y la enfermedad tiene buenas espaldas para cargar con todo. ¡Pero matar a una persona que está sana! Eso es más difícil.
—Te pagaré según el trabajo.
—¿Y si me cogen?
—Tomas una embarcación y te refugias en Turquía; la justicia no te perseguirá hasta allí.
—Es que tenía la idea de quedarme aquí. Quería comprar una propiedad.
—La tierra se compra por nada en Turquía.
—Es igual. Lo que la señora pide vale cincuenta mil francos.
—¿Cincuenta mil francos?
—¡Espero que la señora no querrá regatear!
—Sea. Trato hecho.
—¿Y dinero contante?
—Contante.
—¿Lo tiene usted? Porque si usted no me pagase esa suma, no iría a reclamársela a París.
—Tengo cien mil francos en mi secreter.
—Pido cinco minutos para reflexionar.
—Reflexiona.
Mantoux se volvió hacia la chimenea, se apoderó maquinalmente del puñal corso de la señora Chermidy, probó la punta sobre uno de sus dedos e hizo doblar la hoja sobre el mármol. La señora Chermidy no le miraba; esperaba el resultado de su decisión.
—Ya lo he pensado —dijo—. Prefiero quedarme aquí que ir a Turquía; mis compatriotas son mejor tratados en Corfú; además, he aprendido un poco el italiano y no aprendería el turco; y, por último, el jardín y la casa que usted ha alquilado, me convienen.
—¿Pero cómo diablos quieres…?
—He encontrado el medio. En lugar de dar una puñalada a la señora condesa, se la doy a usted. En primer lugar, esto me vale cien mil francos y no cincuenta mil. Después, nadie tratará de acusarme o de perseguirme, porque usted ha hecho su testamento para suicidarse esta noche. La encontrarán en su cama, atravesada con su puñal y verán que usted ha tenido palabra. Y por último, dicho sea sin ofenderla, prefiero matar a una bribona como usted que a una mujer honrada como mi señora, que siempre me ha tratado bien. Es el primer paso que voy a intentar por el buen camino y espero que el Dios de Abraham y de Jacob sabrán recompensármelo.