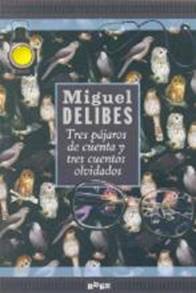
Miguel Delibes
Tres Pájaros De Cuenta Y Tres Cuentos Olvidados
INTRODUCCIÓN
Presentar a estas alturas un libro de Miguel Delibes puede parecer superfluo. Sin embargo, éste es un libro un tanto especial, un libro que tiene su pequeña historia. Y quizá no esté de más que el lector la conozca.
En febrero de 2002 coincidí enValladolid con Esther Tusquets con motivo de unas jornadas dedicadas al novelista castellano y tuvimos ocasión de hablar largo y tendido sobre la obra delibeana. En aquel momento, Esther y su hija, Milena, "erre que erre", estaban echando a andar su nuevo proyecto editorial. Y pensamos en los cuentos olvidados de Delibes. De esas conversaciones surgió la idea de reunir este puñado de historias.
Tres pájaros de cuenta es, en realidad, una recuperación. Los tres relatos que lo forman -"La grajilla", "El cuco" y "El cárabo"- aparecieron juntos bajo el título Tres pájaros de cuenta en 1982, dentro de una colección pensada para niños, lo que probablemente limitó su difusión a un sector muy concreto de lectores. Pero la literatura no entiende de edades, y estos tres pájaros, y las anécdotas que protagonizan, brindaron al autor la ocasión de escribir tres deliciosos textos que son, más que lo que suele entenderse por literatura infantil, ejemplos de buena literatura. El estupendo contador de historias que es Delibes está en estas narraciones, centradas de lleno en uno de los temas que informan gran parte de su narrativa: la naturaleza. Su castellano rico y preciso, unido a una extraordinaria capacidad de observación, hacen de estas tres "historias auténticas", como las denomina el propio Delibes, una pequeña obra maestra.
Los tres cuentos que completan el volumen que el lector tiene en sus manos son muy anteriores a Tres pájaros de cuenta y ésta es la primera vez que ven la luz en forma de libro. Miguel Delibes es más conocido como novelista que como autor de relatos breves. Quizá porque sus novelas pasan de la veintena, mientras que sólo ha publicado tres libros de relatos: La partida, Siestas con viento sur y La mortaja. Quizá también porque la continuidad mostrada por Delibes en el género novela contrasta con el hecho de que su producción cuentística se detuviera en 1970 con la publicación de La mortaja, que, independientemente de la fecha en que apareció, recoge relatos escritos entre 1948 y 1963. Sea como sea, la fama del novelista ha eclipsado, sin duda, al autor de relatos breves, veintidós en total recogidos hasta hoy en libro. Pero Delibes escribió, en los comienzos de su carrera, más cuentos de los que él mismo decidió reunir bajo los títulos indicados.Y lo hizo sobre todo en la revista Destino. El rastreo de la revista a partir de 1948, en que su novela La sombra del ciprés es alargada recibió el Premio Nadal, arrojó el resultado esperado: entre 1950 y 1954 aparecieron en sus páginas cinco cuentos firmados por Miguel Delibes, así como una serie de historias publicadas en seis ocasiones distintas bajo el epígrafe de "Las cosas de la vida". De todas estas colaboraciones, sólo un cuento, el titulado "El campeonato" -que se publicó en Destino en 1950-, fue incluido por su autor en La partida (1954). Algunas, pocas, de las historias de "Las cosas de la vida" fueron por su parte retomadas en las páginas de Viejas historias de Castilla la Vieja (1964). El resto seguía ahí, escondido desde hace cincuenta años en las hemerotecas.
En la primavera de 2002, Miguel Delibes tuvo ocasión de releer sus propios cuentos, ya olvidados, y de dar su veredicto sobre ellos. Sólo tres -Delibes ha sido siempre muy exigente con su propia obra- pasaron el "examen". Y aquí están. Se trata de "El otro hombre", "La vocación" y "Bodas de Plata", tres magníficos ejemplos de la maestría narrativa del escritor castellano, centrados en tres personajes bien distintos: un niño de once años, una mujer que aún no ha cumplido los treinta y un médico rural con veinticinco años de servicio.
"El otro hombre", aparecido en abril de 1954, tiene como protagonistas a una joven pareja de recién casados. La rotura accidental de unas gafas hace que se quiebre con ellas una relación de diez años. Una mujer experimenta la extrañeza que inesperadamente le produce su marido, y algo tan trivial como unas gafas rotas se convierte en el detonante -y el símbolo- de una ruptura más honda.
"La vocación" es la historia de un niño, Lucas, que, fascinado por el poder que el viejo guardagujas de su pueblo tiene sobre los trenes, sueña con poder sustituirle algún día y se niega a abandonar el valle en el que ha transcurrido su corta vida. El interés de este relato está fuera de toda duda, pues representa un nuevo ejemplo de un hecho no infrecuente en la narrativa delibeana: el carácter germinal de futuras novelas que tienen un buen número de sus cuentos. "La vocación" se publicó en Destino en junio de 1951, si bien su redacción es anterior. La correspondencia mantenida entre Delibes y su editor, Josep Vergés, recientemente publicada, resulta reveladora a este respecto. Con fecha 1 de julio de 1951 escribe Delibes: "Vi con sorpresa en Destino un cuento que le envié hace dos años y que, en realidad, fue el germen de El camino. No me acordaba ya de él y me ha hecho gracia verlo publicado ahora". El camino, en efecto, se había publicado un año antes que el cuento en el que tuvo su origen y en el que ya están prefigurados Daniel, el Mochuelo, el valle que, contra su voluntad, se ve obligado a abandonar para ir a estudiar a la ciudad, y, lo que es más importante, el estilo y el contar la historia desde el punto de vista del personaje, rasgos éstos que a partir de entonces caracterizarían las novelas del escritor castellano.
"Bodas de Plata", un cuento publicado en diciembre de 1953 -al que seguramente se refiere Delibes cuando en carta a Vergés del 29 de septiembre de ese mismo año dice adjuntar "un cuento que celebraré que le parezca bien, para Destino"-, recrea una reunión de viejos compañeros de carrera tras veinticinco años sin verse. También en este caso se impone la perspectiva del doctor Ballesteros, el protagonista, un médico de pueblo que comprueba los estragos que el paso del tiempo ha ido haciendo en todos ellos, las heridas que la vida ha ido dejando en sus almas, pero sobre todo la imposible comunicación con quienes habían sido sus amigos. Un relato impresionante, atravesado por una punzada de melancolía, en que el vencido médico rural no encuentra un asomo de piedad por parte de sus triunfadores colegas.
El arraigo y la fidelidad a la tierra por parte de un niño, la sensación de fracaso de un médico que se culpabiliza de la muerte de su propia mujer, y la perplejidad y el extrañamiento del otro, vividos por una mujer joven, tales son los temas a los que Delibes, en los años cincuenta, supo dar forma con su habitual maestría y sobre los que construyó tres relatos excelentes.
El lector tiene ahora la oportunidad de disfrutar de estas historias -tres "fingidas" y otras tantas "verdaderas", por usar la distinción cervantina- y comprobar por sí mismo que el mejor Delibes está en las páginas que siguen.
Amparo Medina-Bocos
TRES CUENTOS OLVIDADOS
EL OTRO HOMBRE
Si nevaba en la ciudad, se originaba, en cada esquina, un próximo riesgo de romperse la crisma. La nieve caída y pisoteada se endurecía con la helada nocturna y las calles se transformaban en unas pistas relucientes y vitreas, más apropiadas para patinar que para transitar por ellas. Para los chicos, el acontecimiento era tan tentador que bastaba, incluso, para justificar sus ausencias de la escuela.
Y en estas cosas menores, en que caiga la nieve y la helada la endurezca, en un resbalón y una caída aparatosa, están escondidos muchas veces el destino de los hombres y los grandes cambios de los hombres; a veces su felicidad, a veces su infortunio. Tal le aconteció a Juan Gómez, de veintisiete años, recién casado, usuario de una vivienda protegida de fuera del puente. Hasta aquel día ella no se había dado cuenta de nada. De que le amaba, no le cabía la menor duda. Y, sin embargo, si era así, nada justificaba aquel extraño retorcimiento, algo blando como un asco, que aquella mañana constataba en el fondo de sus entrañas. Que a Juan le faltasen las gafas no justificaba en apariencia nada trascendental, ni había tampoco nada de trascendental en la forma de producirse la rotura, al caer en la nieve la tarde anterior de regreso de la oficina. Y no obstante, al verle desayunar ahora ante ella, indefenso, con el largo pescuezo emergiendo de un cuello desproporcionado y con el borde sucio, mirándola fijamente con aquellas pupilas mates y como cocidas, sintió una sacudida horrible.
– ¿Te ocurre algo? ¿Tienes frío? -dijo él.
La interrogaba solícito, suavemente afectuoso, como tantas otras veces, mas hoy a ella le lastimaba el tonillo melifluo que empleaba, su conato de blanda protección.
– ¡Qué tontería! ¿Por qué habría de ocurrirme
nada? -dijo ella, y pensó para sí: "¿Será un hijo?
¿Será un hijo este asco insufrible que noto hoy dentro de mí?".
Se removía inquieta en la silla como si algo urgente la apremiase y unas manos invisibles la aplastasen implacables contra el asiento. Detrás de los cristales volvía a nevar. Y a ella debería servirle ver caer la nieve tras la ventana, como tantas veces, para apreciar la confortabilidad del hogar, su vida íntima bien asentada, caliente y apetecible. Pero no. Hoy estaba él allí. Juan migaba el pan en el café y mascaba las sopas resultantes con ruidosa voracidad. De repente alzó la cabeza. Dijo:
– Dejaré las gafas en el óptico antes de ir a la oficina. No en Pérez Fernández. Ya estoy escarmentado. Ese lo hace todo caro y mal. Se las dejaré a este de la esquina. Me ha dicho Marcelino que trabaja bien y rápido. Me corren prisa.
Ella no respondió. No tenía nada que decir; por primera vez en diez años le faltaban palabras para dirigirse a Juan Gómez. Sí, no tenía ninguna palabra a punto disponible. Estaba vacía como un tambor. Acumuló sus últimas fuerzas para mirar los ojos romos de él, desguarnecidos, y, por primera vez en la vida, los vio tal cual eran, directamente, sin ser velados por el brillante artificio del cristal. Experimentó un escalofrío. Aquellos ojos evidentemente no eran los de Juan. A ella siempre le gustaron los hombres con lentes; las gafas prestaban al hombre un aire adorable de intelectualidad, de ser superior, cerebral y diligente. Y los de Juan, amparados por los cristales, eran, además, unos ojos fulgurantes, descarados, audaces. Por eso se enamoró de él, por aquellos ojos tan despiadados que para contenerles era necesario preservarles con una valla de cristal. "Estoy pensando tonterías", se dijo. "Lo más seguro es que esto sea un niño. Todas dicen que cuando va una a tener un niño se notan cosas raras y ascos y aversiones sin fundamento." La voz de él frente a ella la asustó.
– ¿Qué piensas, querida, si puede saberse?
El tono de voz de Juan era ahora irritado, suspicaz.
Ella sacudió la cabeza con violencia, y sintió una extraña rigidez en los miembros, algo así como una contenida rebelión. Dijo:
– No sé, no sé lo que pienso. Tengo muchas cosas en la cabeza.
No podía decirle que pensaba en sus ojos, que pensaba algo así como que él no era él: que su personalidad era tan menguada e inestable que desaparecía con las gafas rotas para trasmudarle en un pelele. De repente ella se avergonzó de estar conviviendo tranquilamente con aquel hombre. ¿Qué diría Juan, su Juan, cuando regresase del óptico con las gafas arregladas y su mirada fulgurante, descarada y audaz? Volvía él a escrutarla maritalmente, con sus ojos insípidos, mientras sus dientes trituraban ferozmente el panecillo empapado en café con leche. Ella sintió que las pupilas de un extraño buceaban descaradamente bajo sus ropas, tratando de adivinar su escueta desnudez. "Este hombre no tiene ningún derecho a interpretarme así", pensó. "Esto es un atrevimiento desvergonzado. Lo denunciaré, lo denunciaré por allanamiento de persona", se dijo en un vuelo fantástico de la imaginación. Pensó en todo el horror y vergüenza de un adulterio y se puso de pie con violencia. Sin decir palabra dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta, pero él se incorporó de un salto y la tomó por la cintura:
– Ven, criatura, dame un beso; me marcho ya.
Ella veía los dos ojos inexpresivos a un palmo de los suyos, dos ojos fofos, como empañados de un vaho indefinible. Y un surco pronunciado, seco como un hachazo, en la parte más alta de la nariz. Cerró los ojos al notar el cuerpo de él junto al suyo, tratando de serenarse. Luego los volvió a abrir. No, decididamente, aquél no era Juan, su Juan, Juan Gómez, de veintisiete años, con sus gafas siempre limpias, impolutas, y un destello vivaz en las pupilas. Era otro hombre; un hombre extraño, que se aprovechaba de la nieve endurecida sobre el pavimento, y de la caída, y de la rotura del cristal. Sintió un vértigo y gritó fuerte. Pero su resistencia avivaba en Juan Gómez una glotona sensualidad. Y Juan Gómez, al besar los labios de su mujer, se dio cuenta de que ella pendía inerte de sus brazos, de que se había desvanecido. Pero no se le ocurrió pensar en estas cosas menores: en que caiga la nieve y la helada la endurezca, en un resbalón y una caída aparatosa, se esconden muchas veces el destino y los grandes cambios de los hombres.
LA VOCACIÓN
Él no conocía nada fuera de aquel valle donde había nacido, pero no anhelaba tampoco conocer nada más. Era, el suyo, un valle vegetal, lujurioso, circundado de altas montañas que, a veces, se incrustaban en el cielo, dejando sólo al descubierto sus faldas de un verde grisáceo. Por el centro del valle discurría, impetuoso y salvaje, un río de montaña; el rumor de la erosión en la roca viva era oscuro y monótono como el cielo del valle en invierno. En marzo y abril, cuando las aguas descendían más espesas y turbias, la gente del pueblo pescaba truchas enormes en las pozas del río.
A un lado del cauce estaba la carretera y, al otro, la línea férrea. Las tres líneas -el río, la carretera y el ferrocarril- se entrecruzaban con frecuencia, dibujando a lo largo del valle un trenzado caprichoso y absurdo. Desde ellas a las montañas, cuyos pezones hendían las nubes, se escalonaban los prados y los maizales, deslindados por tapias de piedras o cercas de espinos y zarzamoras. En los prados pastaban las vacas, dejando al aire los aires melancólicos, cadenciosos, de sus cencerros. Era un ritmo indolente y voluptuoso el de la vida del valle, un ritmo pando y reposado que sólo se quebraba, de cuando en cuando, ante el paso raudo de un automóvil o el estridente silbido de los trenes descendentes.
Lucas, el de Pancho, había nacido allí, en una diminuta casita apartada del pueblo, con la fachada encalada, entre el torrente fluvial y la vía férrea. Su padre administraba una breve hacienda que venía menguando desde cuatro generaciones atrás. Su padre era un hombre hosco y desabrido, de una aspereza rayana en la crueldad. De su madre apenas se acordaba Lucas; recordaba borrosamente su muerte, un día plomizo de otoño, en el que, precisamente, la vaca tudanca salió de peligro. Y evocaba, sobre todo, sintiendo un escalofrío, la reacción de su padre ante la desgracia ingente, apenas resarcida por la mejoría del animal:
– Menos mal que hemos salvado la vaca.
Luego su madre fue enterrada en el amorfo cementerio del pueblo y la losa gris que preservaba sus restos iba desapareciendo bajo la exuberante vegetación del camposanto, asfixiada por los ráspanos, las zarzamoras, los helechos y las ortigas. Una vez por año, Lucas acudía allí, limpiaba la tumba de su madre y le rezaba de rodillas una oración; entonces, estático y mudo, olvidaba los arrebatos del padre, los sinsabores y angustias sufridos en sus cortos once años.
Pero, pese a todo, Lucas seguía amarrado a su valle; apegado a sus prados verdes, al rumor sombrío de la corriente fluvial, al jadeo asmático de los trenes ascendentes, al clamor de los cencerros en la pradera… Se habría podido marchar; nadie le hubiera impedido huir de allí como su hermano mayor, un año después de muerta la madre. Entre su padre y su hermano existió siempre una tensión discordante, una latente disconformidad que terminó en ruptura. Fue el mejor final que podía esperarse. "Cuando yo falte, estas diferencias concluirán en sangre", solía decir la madre; pero, a Dios gracias, no llegó a tanto. La madre se fue al camposanto y su hermano mayor, un año después, tomó uno de los trenes descendentes, cogió un vapor y marchó a América. Pasaron cinco años sin noticias; al sexto, llegó una carta franqueada con unos sellos extraños. Iba dirigida a Lucas y era de su hermano. Entre otras cosas le decía que se fuese con él, "que tenía un café con tres docenas de camareros y vivía en una ciudad muy bella, llena de luces y de automóviles". Lucas quería mucho a su hermano y la tentación fue muy fuerte, pero llegada la noche, cuando recostado en su jergoncillo de yerba seca miró por el rectángulo de la ventana abierta y vio un lucero brillante sobre la cumbre oscura de una montaña, vaciló. Y, momentos después, cuando escuchó, en su amodorrada duermevela, el eco de un cencerro lejano y el canto de un mirlo en los bardales de la ribera del río, desistió definitivamente. No; él sería siempre fiel a aquel valle, no desertaría de él, ni cambiaría su miserable jergoncillo de yerba seca por el café con tres docenas de camareros y la ciudad llena de luces y de automóviles donde vivía su hermano.
Desde hacía seis años, Lucas pasaba sus horas libres en la estación. Iba hasta ella atravesando un largo túnel y siguiendo el curso de los raíles. En la boca del túnel se hallaba la minúscula estación del pueblo. Era un edificio chiquito, de piedra, casi oculto por los arbustos circundantes. En un costado rezaba el nombre del pueblo, en unos cartelitos con letras blancas sobre fondo azul. A cien metros de distancia se encontraba la casetucha blanca del guardavías. Este era un hombre muy viejo, apergaminado, con una perpetua colilla, desigualmente consumida, pendiente del ulcerado labio inferior.
Lucas le miraba maniobrar, arrobado. Aquel viejecillo enclenque, que apenas tenía fuerzas para sostener su churretosa gorra de ferroviario sobre la calva, podía, sin embargo, mediante un simple movimiento de palanca, cambiar el rumbo de los más poderosos trenes. Era igual que fuese un rápido, un mercancías o el primario y cascado tranvía interprovincial. Bastaba un sencillo movimiento de muñeca del viejo decrépito para alterar el curso de las ingentes moles.Y él lo hacía sin darle importancia, sin percatarse de que, ante los ojos asombrados de Lucas, su quehacer era más propio de un héroe mitológico o un semidiós.
El viejo acogía al rapaz con visible disgusto y palmario enojo. Le molestaba verle allí, rezumando salud, encaramado sobre la pila de traviesas inservibles apartadas en una orilla, subido al ruinoso furgón averiado en un percance diez años atrás, o desparramando el balasto con su correr precipitado e irreflexivo. Rezongaba frases ininteligibles y siempre concluía, al ver a Lucas entorpeciendo sus movimientos ante la inminente llegada del tren, espantándole con violentos modales:
– ¡Aparta, podenco! Y soltaba un juramento atroz. Lucas daba un salto y trepaba de nuevo al montón de traviesas o al furgón averiado, desechado en una vía muerta. Desde allí, con los ojos muy abiertos resaltando sobre su carita redonda, tostada por el sol, veía manipular serenamente al viejo cascarrabias, mientras el morro de la locomotora asomaba ya, bufando estruendosamente, por la boca del túnel, negra y circular como la hura de un topo.
Luego regresaba a su casa por el túnel. Zambullirse en aquel agujero oscuro, caliente y trepidante aún por el reciente paso del tren, le producía un hondo vértigo emotivo. Decididamente, él, cuando fuese mayor, sustituiría al viejo y apergaminado guardagujas y, desde su puesto de mando, con la diestra asida a la palanca, compulsaría la serena y pausada vitalidad del valle, reflejada en la masa sombría de las montañas, el murmullo erosivo del río y el melancólico repiqueteo de los cencerros en la pradera…
En la tenebrosidad del túnel sus sueños se hacían verosímiles e inmediatos. Se veía ya con la mano en la palanca, la bonita gorra de ferroviario coronando su testa y cambiando, por su voluntad, el curso de los trenes. En aquel túnel había discurrido buena parte de su infancia. De siempre recordaba las escapadas con rapaces de su edad para aguardar el rápido dentro del agujero. El artefacto pasaba como un meteoro a medio metro de sus cuerpecillos, dejándoles una sensación difusa de haber sido destripados entre sus hierros. La vaharada caliente de la locomotora les llenaba la piel de pecas de vapor sucio, que les hacía reír, luego, al contemplarse unos a otros con jocundo espíritu crítico. Y la tierra, contra lo que habían imaginado en los minutos de tensión del paso del tren, no había trasmudado su topografía, continuaba igual, con sus ingentes montañas distantes y la pradera acotada en parcelas en el centro, surcada por el tajo profundo del torrente.
Su padre le regañaba al llegar a casa. Si su humor era muy encrespado, le golpeaba hasta cansarse, llamándole zascandil. El soportaba la paliza rígido y sin disculpas, reacio a todo propósito de enmienda, impregnado por la convicción de que al día siguiente volvería a aguardar al rápido en el túnel y a contemplar hasta cansarse las breves y tajantes manipulaciones del guardagujas. Aquella atracción era más fuerte que él mismo. (Él necesitaba sentir el aliento del tren en los tuétanos, filtrándose por sus poros; estimaba que ningún padre del mundo tenía derecho a truncar la vocación de un hijo, y menos una vocación como la suya, que se agitaba impetuosa y dominante en el vago fondo de su ser.)
Aquella tarde pinteaba al volver a su casa. Caía una lluvia mansa y menuda que espolvoreaba sus cabellos rubios como una fina capa de escarcha. El viejo guardagujas se había mostrado especialmente violento en aquella ocasión y terminó por arrojarle con toda su alma uno de los pedruscos del balastro de la vía. El lo había esquivado con un ágil movimiento, y continuó impasible allí, sobre la pila de traviesas inútiles, observando. Cuando pasó el tren se le acercó el jefe de estación, con una banderita roja en la mano y una sonrisa enorme que amenazaba desbordársele por las orejas:
– Bien, rapaz -le dijo-.Tú serás el día de mañana un excelente guardagujas.
El vejete indómito le miró con un rencor torcido, mientras la colilla sucia, desigualmente quemada, temblaba pendiente de su agrietado labio inferior.
Ahora, al atravesar el túnel, Lucas rumiaba la excitante profecía del jefe. "Tú serás el día de mañana un excelente guardagujas." Y su pequeño cuerpo se ponía tenso de orgullo; lamentaba no poder pasar de los once a los veinte años como los trenes cambiaban de vía, mediante un simple movimiento de palanca.
Contra lo que esperaba, al llegar a casa encontró a su padre de excelente humor, enarbolando un sobre blanco con unos sellos extraños. Lucas sabía que aquella carta era de América, de su hermano, y, sin saber por qué, la mirada se le ensombreció.
– Me escribe tu hermano -casi le gritó el padre-. Me dice que venda todo y marchemos los dos con él. Es rico, ¿comprendes? Tiene un café con tres docenas de camareros y vive en una ciudad llena de luces y de automóviles.
Así que su padre y su hermano habían hecho las paces y su hermano tentaba al padre con los mismos acicates que a él. El corazón se le agitó. Por un momento se vio en medio de una ciudad populosa, embuchado en un terno nuevo, sobre su pechera una corbata roja con grandes lunares amarillos.
Era ya casi de noche y en la habitación en silencio no había luz. Tan sólo la lumbre del hogar crepitaba en un rincón con su chasquido característico. Por la ventana abierta se adentraba la bucólica paz del valle. Lucas volvió la cabeza, y miró por ella. Los prados y los maizales se extendían divididos en parcelas y las vacas pastaban indolentes la húmeda yerba. Al fondo, las montañas hendían las nubes y sus bases negreaban en la penumbra. Alcanzó sus oídos el rumor oscuro del torrente contiguo y el repiqueteo de los cencerros en la pradera.
Su padre escrutaba ávido en la oscuridad. De repente, sonó en los bardales del río el canto de un mirlo y, a continuación, como un eco distante, el silbido de una locomotora. "Bien, rapaz; tú serás el día de mañana un excelente guardagujas."
Lucas se miró las puntas rotas y sucias de las alpargatas, y luego alzó los ojos, atemorizado, hacia su padre, carraspeó, pero así y todo su voz fue un susurro casi inaudible:
– Lo siento, padre, yo no me marcho; yo me quedo a vivir aquí toda mi vida.
BODAS DE PLATA
Antes del lunch, en los corredores de la Facultad, al doctor Ballesteros le asaltó la convicción de que veinticinco años representaban la mitad de la vida consciente de un hombre. Allá, veinticinco años arriba, el señor Ballesteros era todavía una incógnita profesional. El y sus ochenta y tres compañeros constituían aún ochenta y cuatro herméticas incógnitas profesionales. Luego se fueron definiendo: cuarenta y cinco A. P. D.; "T.Vicente Pastor, tocólogo"; "Sandalio Moral, dentista"; "José González, medicina interna"; "Luis Manzano, vías urinarias", etcétera. De momento eran unos alborozados estudiantes con veinticinco años profesionales encima. El señor Ballesteros, con la titular y la forensía deVillalbaneja (Burgos) en el bolsillo, y mil quinientas igualas a veinte pesetas, pensó que era más feliz cuando todavía era una incógnita profesional. Pensó también que las hermosas cosas de la vida se acabaron para él cuando dejó de ser el señor Ballesteros para empezar a ser el doctor Ballesteros. Ya el rector, en el discurso de despedida, apuntó algo sobre la responsabilidad social y todas esas zarandajas, pero él, veinticinco años atrás, todavía no lo comprendía. Era únicamente el despreocupado señor Ballesteros, de veintitrés años, soltero, Villalbaneja (Burgos). Sin apenas mover un dedo se había convertido en el mesurado doctor Ballesteros, de cuarenta y ocho años, viudo, Villalbaneja (Burgos). Parecía un milagro todo aquel salto de la insensatez a la responsabilidad. Abrazaba a Teótimo Vicente Pastor, quien, con la responsabilidad, devenía "T.Vicente Pastor, tocólogo", y le dijo exultante:
– Pastorcito, hijo, por ti no pasa el tiempo.
Pensaba: "¡Qué viejo está, Dios mío, aquel Pastorcito de la chaqueta estrecha y listada, y la cara de pueblo! ".T.Vicente se reía también y le sacudía la espalda. Ya no eran dos incógnitas profesionales, y, al mirarse cara a cara, el doctor Ballesteros dijo:
– Veinticinco años. Prácticamente la mitad de la vida consciente de un hombre.
Había pensado en aquel acto como en una evasión, y ahora se sentía deprimido y hasta un poco fúnebre. T. Vicente, que se conservaba soltero, le dijo que, tras los últimos progresos médicos, veinticinco años no representaban exactamente la mitad de la vida consciente de un hombre. El respondió: "Es posible", sin la menor convicción. Después el doctor Ballesteros le miró a los ojos, le zarandeó por los hombros y dijo:
– Tú sí estás lo mismo, cacho bribón, y no yo.
Por dentro se confesaba: "Ha perdido aquella luminosa alegría que le desbordaba por los ojos". Luego se preguntó: "¿Estará casado?".
Llegaba un nuevo compañero y se abrió un paréntesis de atención en los grupos. Había un fondo emotivo en aquel reencuentro. Veinticinco años, si no la mitad de la vida consciente de un hombre, sí suponían una cifra respetable.
– Bien. Soy Ramón Sastre. ¿Es que nadie me reconoce aquí? -dijo el recién llegado.
"¡Cristo!", pensó el doctor Ballesteros. El "doctor Sastre, enfermedades de la mujer" era un hombrecito calvo, achaparrado y pusilánime. El doctor Ballesteros lo estrechó contra su pecho y, al hacerlo, notó que en su ademán había una seca rebeldía. "Nos vamos marchando sin darnos cuenta", pensó. Dijo demasiado agudamente, casi a gritos, como una protesta:
– ¿Quién no te reconoce, Ramonchu, alma mía? No me hace falta verte dibujar una mujer en cueros para saber que eres tú.
Ramón Sastre, el "doctor Sastre, enfermedades de la mujer", se azoró estúpidamente. Dijo, como pidiendo perdón:
– Aquello pasó.
Alguien se le vino encima:
– ¡Sastre, grandísimo pendonazo! ¿Es que no me dices nada?
– Bien -dijo Ramón Sastre, haciéndose atrás, torpemente desorientado-. ¿No irás a decirme que tú eres…?
"Leopoldo Guerra, cirugía facial" adoptó los modales de su antiguo profesor Cambra Roig, que hacía catorce años que era una sombra, y dijo en tono campanudo:
– Señor Sastre, es la segunda vez que le cojo en paños menores. No tengo otro remedio que ponerle un cero.
Sonó una carcajada. El doctor Ballesteros intuyó una extraña madurez en aquella risa. Movió la cabeza impulsivamente: "No quiero ser un agua-fiestas. No me lo perdonaría", se dijo. Y vio venir hacia él a un hombre desconocido; él no sabía que era el "doctor Durantez, pulmón y corazón". No lo sabía, y cuando le dijo: "¿Recuerdas, Bailes, hermano, la noche en que nos descolgamos por el balcón para asistir al baile de la prensa?", sintió un destello como un fuego fatuo y respondió:
– ¡Pobre don Bruno!
El "doctor Durantez, pulmón y corazón" le oprimía efusivamente los brazos.
– Bueno -añadió-, don Bruno era un sacerdote virtuoso. No te entristezcas. Nosotros permanecemos aquí todavía.
El doctor Ballesteros, titular de Villalbaneja (Burgos), tenía la mirada triste y una expresión remota. Pensó: "Permaneceremos hasta después de las Bodas de Oro". Estaba por preguntarle a Durantez: "¿Qué hay detrás de las Bodas de Oro? Dímelo, muchacho", pero se reprimió y se castigó mentalmente: "No seas aguafiestas, tonto", se dijo. Forzó la expresión para agregar:
– Al regreso, don Bruno nos había cerrado el balcón, y hubimos de llamar al sereno, ¿no es ése el final de la historia?
El "doctor Durantez, pulmón y corazón" rompió en una estrepitosa carcajada:
– ¡Exacto, hermano! ¡Exactísimo! A la mañana nos dijo: "No puede haber concordia donde falta la confianza. Buscad otro acomodo".
"Bien", pensó el doctor Ballesteros, quien advertía la inestabilidad de su entusiasmo, "eso ocurrió hace veinticinco años. ¿Quién me garantiza que yo sea la misma persona de entonces?"
Todavía el ojo inquisitivo de la Cueva del Águila no vigilaba desde lo alto de la ladera cada uno de sus movimientos profesionales. Durantez desconocía su oscura peripecia de médico rural. Apenas barruntaba que un médico rural debe hacer lo mismo a un roto que a un descosido. Él había pensado que acudir a la Facultad aquella mañana era retrotraerse, borrar veinticinco años de la propia historia; y le agradaba. Mas Durantez empezaba por ignorar el borroso fin de Amalia López. Faltaban lazos comunes y, de este modo, no era posible reproducir con limpia exactitud las sensaciones de veinticinco años antes. Las circunstancias hacían el ambiente; pero luego, durante el lunch, pensó que el ambiente también podía hacerlo el vino. Había un júbilo indisciplinado en torno a las mesas, mas los ojos, las bocas, los hígados y los estómagos de los comensales no eran los mismos de cinco lustros atrás. Teótimo Vicente Pastor, es decir, "T.Vicente Pastor, tocólogo", estaba a su lado, y ya no tenía la chaqueta estrecha y listada, ni la cara de pueblo; y la ilusión de rejuvenecerse, siquiera por veinticuatro horas, se esfumaba en el pecho del doctor Ballesteros. En la esquina, Ramón Sastre, el "doctor Sastre, enfermedades de la mujer", decía con voz atiplada:
– Yo le dije: "Es la única lección que desconozco del programa, señor profesor", y entonces dijo don Pedro: "Felicitemos al señor Sastre, que no tendrá que estudiar más que un tema para septiembre".
Sonaba la risa de los comensales como el estruendo del mar. "El caso es olvidarse del tiempo", pensó el doctor Ballesteros. "Ninguno de los presentes conoció a Amalia López, que era mi esposa e íbamos a tener un hijo." Sintió un sudorcillo extraño en el vientre al recordar la noche en que la abrió con sus propias manos porque la nieve les bloqueaba. "No supe esperar. Me faltaron la serenidad y la paciencia", se dijo. Crispó la mano derecha sobre el tenedor y pensó: "Con serenidad y paciencia sería hoy tocólogo en una ciudad importante, en vez de estar enterrado en Villalbaneja (Burgos)". Dijo, casi agresivamente:
– Pastorcito, alma mía, pásame el Valdepeñas.
Bebió de un golpe, aunque hacía rato que las imágenes se deformaban ante sus ojos. Pensaba seguir bebiendo mientras T.Vicente Pastor no fuese Teótimo Vicente Pastor, con su chaquetilla estrecha y listada, y su cara de pueblo.
"T.Vicente, tocólogo" se volvió hacia él:
– ¿Recuerdas, Balles, el día en que Arrazola confundió la estomatitis con la acidez de estómago?
Dijo el doctor Ballesteros:
– ¿Qué fue de Arrazola?
– Murió en la guerra. En Teruel -dijo T.Vicente y agregó-: Once compañeros han muerto. Profesores sólo quedan dos.
El doctor Ballesteros levantó la mirada a la presidencia y constató que de los antiguos maestros sólo restaban dos con su vitalidad tenaz y una mirada enloquecida de supervivientes. "Bueno", se dijo, "he aquí lo que hay detrás de las Bodas de Oro." Pero no le dijo eso a T. Vicente, sino que le dijo:
– Arrímame esa botella de inofensivo Diamante, hijo.
Después de beber bajó la voz:
– He enterrado a mi mujer y a mi hijo en un pueblecito de dos docenas de casas. El cementerio está en lo alto de un cerro y yo los maté. ¿No lo sabías?
T. Vicente Pastor le pidió explicaciones, y el doctor Ballesteros se las dio.
– No supe esperar -dijo, y al decirlo pensaba que T.Vicente hubiera sabido esperar y, en ese caso, tal vez ella viviera y en vez de T. Vicente sería Teótimo Vicente quien estaría sentado a su lado con su chaquetilla estrecha y listada, y su cara de pueblo. Ahora, a pesar de la fuerza del vino, no le era factible remontarse. A modo de justificación agregó-: Estábamos bloqueados. Eso. Yo pensaba llevarla a la ciudad.
"Sandalio Moral, dentista" dijo:
– ¿Recordáis a Velarde tocando el piano en el Cinema Ideal?
T.Vicente Pastor se sintió aliviado.
– A mí me colaba de gorra cada tarde -dijo.
El "doctor Guerra, cirugía facial" chilló:
– Sí, señor, diez hijos y aún estoy útil.
– ¡Oh, la vida! -dijo el "doctor Gallego, garganta, nariz y oídos", y bebió una copa.
El doctor Ballesteros pensó: "Yo había puesto una gran ilusión en este acto. Esa es la verdad". El vino acentuaba su depresión. Tocó a T.Vicente levemente en el codo. Dijo en tono confidencial, sin la más remota intención de molestarle:
– Los que vivís en la ciudad desconocéis la tragedia del médico rural. A ti te viene una mujer en malas condiciones y recurres al analista; le falla el corazón y no te falta un colega que te eche una mano. Yo me como la cochina responsabilidad a palo seco, ¿me entiendes?
"T.Vicente Pastor, tocólogo" asintió, distraído. Luego levantó la vista y dijo en alta voz, dirigiéndose a la otra banda de la mesa:
– Mi mejor recuerdo de don Isaac Montero…
El doctor Ballesteros seguía inclinado hacia él, murmurando suavemente, sin la menor animadversión:
– Si hay una retención de orina, yo sondo; si hay un parto de nalgas, yo doy la vuelta al crío; si hay una hernia estrangulada, yo la reduzco. Eso es lo que es un médico de pueblo.
En la esquina, el "doctor Sastre, enfermedades de la mujer" se incorporó torpemente para ofrecer el homenaje a los dos supervivientes. Decía cosas ingeniosas que sus colegas interrumpían con vibrantes carcajadas. El doctor Ballesteros se sentía desfallecer y pensó: "No quiero ser un aguafiestas. Jamás me lo perdonaría". Pero las risas zumbaban en su cabeza y cada vez se sentía más impotente para conectarse. Le dijo a T.Vicente al oído, empeñándose en decirlo al oído de Teótimo Vicente:
– Pásame el Valdepeñas, ¿quieres?
Y bebió otras dos copas sin que la transformación se operase.
Entonces, resignado, recostó la cabeza en el tablero y pensó en Amalia López y en aquella cosa inerte que no llegó a ser su hijo. El "doctor Sastre, enfermedades de la mujer" proponía una reunión quinquenal, pero ni por asomo se le ocurría desvelar lo que se ocultaba detrás de las Bodas de Oro. Inopinadamente se interrumpió:
– Balles, dime, ¿qué te sucede, muchacho?
El doctor Ballesteros apoyaba la cabeza en la mesa, pero no le oyó. Hubo dos o tres sonrisas indulgentes. Dijo el "doctor T.Vicente Pastor, tocólogo":
– Sigue, Ramonchu. Son cosas del vino.
Y sonreía contemplando la entrecana cabeza sin la menor piedad.
TRES PÁJAROS DE CUENTA
A MIS LECTORES
Habrán observado que los pájaros, bestezuelas por las que siento una especial predilección, se erigen a menudo en personajes de mis libros. Diario de un cazador está lleno de perdices, codornices, patos, tórtolas y palomas. Viejas historias de Castilla la Vieja, de avutardas, grajos y abejarucos. El gran duque es pieza esencial en El camino, como la picaza lo es de La hoja roja. Las águilas, los cernícalos y los camachuelos forman el entorno del pequeño Nini en Las ratas… Finalmente, en El disputado voto del señor Cayo y Los santos inocentes, intervienen tres pájaros que juegan papeles fundamentales: el cuco y las grajillas en la primera, y éstas y el cárabo en la segunda. De los tres me he servido para componer el libro que ahora tienen entre manos, no un libro de cuentos ni de historias inventadas, sino un libro de historias auténticas, vividas por mí y de las cuales son aquellos pájaros verdaderos protagonistas.
LA GRAJILLA
Al llamar a la grajilla, al cuco y al cárabo pájaros de cuenta no quiero decir que sean malos. No hay pájaros buenos ni malos. Las aves actúan por instinto, obedecen a las leyes naturales, aunque, a los ojos de los hombres, algunas de sus acciones puedan parecer buenas y otras reprobables. Por ejemplo, el comportamiento de los tres protagonistas de este libro ofrece aspectos positivos y negativos. La grajilla, pongo por caso, roba la fruta de los árboles, especialmente de ciruelos y cerezos, pero, al mismo tiempo, nos libra de insectos perjudiciales y de carroña. El cuco, en la época de cría, deposita sus huevos en los nidos de otros pájaros más pequeños que él para que se los empollen, pero, en compensación, destruye orugas y arañas peligrosas para el hombre. Finalmente, el cárabo puede eliminar algún pinzón que otro, o cualquier otro pajarito que le molesta o le apetece, pero, a cambio, limpia el campo de ratas, ratones, topillos y otros roedores perjudiciales.
A los tres les conocí siendo niño -aunque al cuco, que es un pájaro encubridizo, sólo de oídas-, cuando mi padre, que era un hombre maduro, serio y circunspecto, se volvía niño también, en contacto con la naturaleza, y nos enseñaba a distinguir el cuervo de la urraca, la perdiz de la codorniz, la alondra de la calandria y la paloma de la tórtola. Mi padre, ferviente enamorado del campo, conocía sus pequeños secretos, y el más remoto recuerdo que guardo de él es cazando grillos en una cuneta, haciéndoles cosquillas con una pajita larga y fina que introducía en la hura y movía con paciente tenacidad. A veces cazaba media docena y los guardaba bajo el sombrero, de forma que al regresar a casa, entre dos luces, armaban un alegre concierto sobre su calva, sin que a él, que en casa anteponía el silencio a todas las demás cosas, parecieran molestarle. Un día, en el Castillo de la Mota, hace ya muchos años, vi por primera vez una colonia de grajillas. Revoloteaban en torno a las almenas y con sus "quia-quia-quia", reiterativos y desacompasados, organizaban una algarabía considerable. De lejos parecían negras y brillantes como los grajos, pero, cuando las vi de cerca, observé que eran más chicas que aquéllos -más o menos del tamaño de una paloma- y no totalmente negras, sino que el plumaje de la nuca y los lados del cuello era gris oscuro, y sus ojillos, vivaces y aguanosos, tenían el iris transparente.
Viviendo en Castilla, la grajilla se me ha hecho luego familiar, porque está en todas partes. Es un pájaro muy sociable, que divaga en grandes bandadas, a veces de cientos de individuos, y que, mientras vuelan alrededor de las torres o los acantilados, sostienen entre ellos interminables conversaciones. No son racistas y, a menudo, se las ve asociadas con pájaros más grandes o más chicos que ellas, cuervos y estorninos, preferentemente, no siempre de la misma familia pero también de plumaje negro. Al parecer no les une una razón de parentesco sino el uniforme.
De ordinario, estas aves asientan en lugares proximos a cortadas rocosas y en torres antiguas o abandonadas, incluso dentro de las grandes ciudades. De la familia de los córvidos es el único pájaro que he visto con aficiones urbanas. La corneja, el cuervo, la graja no sólo rehuyen la ciudad sino que ante el hombre se muestran hoscos y desconfiados. En viejos edificios de altas torres, con agujeros y oquedades, la grajilla es huésped casi obligado, aunque luego, para comer, y, en ocasiones, para dormir -como sucede en Sedaño-, hayan de desplazarse varios kilómetros al caer la tarde, buscando acomodo.
La grajilla es sedentaria, vive, generalmente, en el mismo lugar que nace durante las cuatro estaciones del año. Sin embargo, he advertido que el bando que merodea por los frutales de Sedano no crece, no es hoy más nutrido que hace seis lustros, de lo que deduzco que, como sucede con las abejas, hay grupos que se escinden cuando la puesta es abundante. Géroudet nos recuerda que una grajilla anillada en Suiza fue hallada en los Pirineos, y en Normandía, otra anillada en Bélgica, lo que quiere decir que hay grajillas que viajan, que efectúan desplazamientos, aunque nunca tan largos y regulares como los que llevan a cabo anualmente cigüeñas y gansos.
La vida sedentaria obliga a las grajillas a comer de todo, adaptando su dieta a los alimentos que les facilita cada estación. Las bayas y frutos de pequeño tamaño les entusiasman, pero se avienen a sustituirlos por caracoles y patatas cuando aquéllos escasean. La grajilla es buscona, ratera; como la urraca, roba de todo, desde fruta del granjero hasta los huevos de los nidos de pequeñas aves, que se come en primavera. Por robar, roban a veces hasta la casa, nidos de otros pájaros, que ocupan tranquilamente aunque luego los acondicionen y decoren a su gusto. El nido de una grajilla evidencia las aficiones coleccionistas de la especie.
En las escarpas rocosas que flanquean el río Rudrón entre Covanera y Valdelateja, en la carretera general de Burgos a Santander, es fácil tropezar con nidos de grajilla. Precisamente al pie de uno de estos cantiles fue donde encontramos a Morris, un simpático pájaro que amaestraron mis hijos y del que luego hablaré. Estos nidos constituyen un verdadero muestrario de los más diversos objetos y materiales que puedan imaginarse. Sobre la simple estructura de un viejo nido de corneja, pájaro que gusta de renovar sus habitaciones y construye su casa cada año, encontré un día un nido de grajilla revestido con los siguientes ingredientes: papel, trapos, boñiga seca, plumas, pedazos de saco, crines de animales, lana, plástico, barro… La grajilla había conseguido un hogar confortable aprovechando los restos de otros anteriores, lo que significa que este pájaro no desaprovecha ocasión de ahorrarse un esfuerzo.
La puesta de la grajilla oscila entre tres y seis huevos, aunque hay ocasiones excepcionales en las que se ha observado una puesta de ocho. La eclosión es lenta, alrededor de cinco semanas, y los primeros desplazamientos de los pollos tímidos y cortos, cosa sorprendente siendo la grajilla uno de los pájaros que mejor vuelan, que pica o se repina en pocos metros, airosamente, con una gracia y una agilidad singulares.
Pese a frecuentar como hemos dicho las viejas torres de las ciudades -siempre a los niveles más altos-, la grajilla se muestra recelosa con el hombre y, sin embargo, es una de las aves que se domestican con mayor facilidad y hasta, según aseguran ciertos autores, es posible hacerles pronunciar algunas palabras sencillas, de una o dos sílabas.
A lo largo de tres meses, yo conviví en Sedano con Morris, una grajilla que encontró mi hijo Miguel, aún en carnutas y medio muerta de inanición, en los acantilados de San Felices. El animalito se había caído del nido y, al verla tan débil y depauperada, no di un real por su existencia. No obstante, mis hijos Juan y Adolfo, muy chicos por aquel entonces, le habilitaron un nido en una caja de zapatos y empezaron a alimentarla con pienso humedecido que Morris devoraba glotonamente. En pocos días, la grajilla se repuso, empezaron a asomarle los primeros cañones y, cuatro semanas más tarde, estaba completamente emplumada.
Pero lo más sorprendente de Morris era la naturalidad con que aceptaba la vecindad de las personas, especialmente la de Juan y Adolfo, que la habían criado. Únicamente, en su trato con el hombre, le repugnaba una cosa: que le pusieran la mano encima. Es decir, Morris reposaba erguida y tranquila sobre el antebrazo o el hombro de cualquiera de nosotros, pero si el mismo porteador u otra persona, incluidos Juan y Adolfo, intentaban agarrarla, el pájaro se escabullía, revoloteaba y terminaba por caer al suelo. Esta repulsión instintiva a ser apresada le duró hasta que la perdimos. Morris hacía causa común con la familia, le divertía vernos comer alrededor de la rueda de molino, participaba a su manera de nuestras tertulias, no extrañaba las visitas, pero rechazaba terminantemente la caricia y cualquier tipo de contacto. Yo creo que la situación de mi refugio a media ladera, en alto, sobre el valle de frutales, facilitó la adaptación de la grajilla. Ella no podía disfrutar, ciertamente, de la compañía de sus congéneres, pero la visión del mundo era la que le correspondía en su condición de ave, desde arriba, "a vista de pájaro".
Una mañana, cuando Adolfo, en traje de baño, se dirigía hacia la piscina con ella al hombro, Morris empezó a aletear con cierta torpeza, se afirmó gradualmente en el aire, tomó altura y se posó en la copa del olmo que sombrea la mesa de piedra. La reacción de la familia fue semejante a la que suscitan los primeros pasos de un niño: alegría y estupor. Pero, enseguida, se presentó el dilema: ¿había elegido Morris la libertad y escaparía, o simplemente era aquello la prueba de la culminación de su desarrollo? Confieso que me incliné por lo primero. La abierta curiosidad con que contemplaba el valle desde una nueva perspectiva, el notorio placer que le deparaba su balanceo en la ramita del olmo, su indiferencia ante nuestras voces al pie del árbol, parecían indicar que Morris ya no nos necesitaba y que, en lo sucesivo, podría prescindir de nosotros.
El hecho de que la grajilla permaneciera durante largo rato en la punta del olmo, despiojándose, realizando su aseo cotidiano, desinteresada de cuanto sucedía a su alrededor, me reafirmó en mi opinión. No obstante, al cabo de una hora, Juan, que solía imitar, al darle de comer, la voz peculiar de estas aves, remedando los arrumacos maternos, apareció con el cacharrito donde mezclaba el pienso con agua y moduló un "quia-quia-quia" aterciopelado, dulce, digno de enternecer a la grajeta más esquiva. Morris acusó el golpe. Empezó a inquietarse, a mover la cabeza de un lado a otro, y, por primera vez desde que se encaramó en el árbol, prestó atención a lo que ocurría bajo ella y fijó en Juan sus ojillos transparentes como abalorios. Mi hijo repitió entonces la llamada con mayor unción, y, al instante, Morris se lanzó al vacío, desplegó sus amplias alas negras, describió un pequeño círculo alrededor de nuestras cabezas y fue a posarse blandamente sobre su hombro, al tiempo que reclamaba el alimento con un "quia-quia-quia" perentorio.
Así inició Morris una nueva era. Mis hijos la trasladaron de la caja de zapatos a una cesta de mimbre, destapada, y al llegar la noche la cobijaban en una cueva-despensa, junto a la casa, dejando la puerta entreabierta. De este modo, los más madrugadores podían sorprender cada mañana al pájaro en el alero del tejado, la copa del olmo o el bosquecillo de pinos de la trasera del refugio, esperando que le sirvieran el desayuno. En principio, Morris rehusaba ser alimentada por desconocidos, sólo admitía las pellas de pienso cuando le eran ofrecidas por sus padres adoptivos, pero, con el tiempo, cambió de actitud y, a medida que se hacía adulta, fue aceptando las golosinas cualquiera que fuera el oferente.
El mundo de Morris se iba ampliando poco a poco. Desde que aprendió a volar, se dejaba bajar gustosamente hasta la carretera, aunque le desagradaba que la alejasen demasiado de casa. Y, cuando esto ocurría, se alborotaba, protestaba y terminaba regresando sola, por sus propios medios. Pero una mañana, ante nuestro asombro, aceptó que la condujeran hasta la plaza, a trescientos metros de distancia. Morris empezó así a relacionarse con otras personas ajenas a la familia, a conocer la vida del pueblo, a convivir. Su sociabilidad progresó en poco tiempo, hasta el punto que, con frecuencia, se lanzaba en picado desde lo alto del olmo sobre un pequeño grupo de desconocidos que charlaba en la carretera y se posaba, indiscriminadamente, sobre el hombro de cualquier contertulio. Estas espontáneas efusiones de Morris no siempre eran bien interpretadas, sobre todo por las mujeres, que chillaban y manoteaban, al verla llegar, como si se aproximara el diablo. Pero, en general, la domesticidad de la grajilla despertó primero curiosidad y más tarde simpatía entre los vecinos. La gente la conocía por su nombre y Morris saltaba de grupo en grupo, de hombro en hombro, con una confianza absoluta. Tan sólo tenía en el pueblo dos solapados enemigos a quienes su presencia molestaba: los perros y los gatos. Pero Morris se zafaba de sus asechanzas en rápidas fintas, con suaves pero enérgicos aletazos, recurso que utilizaba también cuando alguien, cualquiera que fuera, trataba de apresarla. Su repugnancia a ser prendida por una mano humana continuaba tan viva en ella como el primer día.
En este momento de su evolución fue cuando intenté enseñarle a pronunciar alguna palabra, palabras sueltas, sencillas, como "hola" y "adiós", pero, pese a que la grajeta fijaba en mis labios sus grises ojos aguanosos y ladeaba atentamente su cabeza, como si escuchara, nunca conseguí una respuesta aceptable. Morris callaba o, a lo sumo, formulaba su "quia-quia" monótono y displicente.
A medida que la grajeta ensanchaba las fronteras de su libertad, empezó a hacérsele aburrida la larga espera matinal. Morris, como buen pájaro, era madrugadora, y desde las seis y media que amanecía hasta las nueve y media o diez que amanecían mis hijos era demasiado tiempo sin compañía. Mas a las siete de la mañana todo el pueblo descansaba excepto los panaderos,Vicente y Abelardo, a los que Morris, con una sagacidad maravillosa, descubrió un día, amasando pan en el horno. A partir de entonces, su primera visita matinal era para los panaderos, con los que pasaba agradablemente el rato:
– Mucho madrugaste hoy, Morris.
– Quia.
– Te aburres en casa, ¿eh?
– Quia.
– ¿Tan mal te tratan los del chalé?
– Quia.
Abelardo la obsequiaba con una bolita de masa que Morris engullía con satisfacción. Y a las nueve de la mañana en punto, tan pronto Vicente y Abelardo comenzaban a cargar la furgoneta, Morris levantaba el vuelo y regresaba a casa, a esperar en la copa del olmo la aparición de mis hijos.
Paulatinamente el pueblo se le iba quedando pequeño a la grajilla que, en su avidez descubridora, empezó a acompañar a mis hijos en sus excursiones, fatigosas caminatas de veinte o treinta kilómetros. Al atardecer, regresaba feliz, sobrevolando al bullanguero grupo adolescente, sus claras pupilas impresionadas por otros bosques, otros páramos, otros vallejos, otros horizontes. Juan, amigo de ensayar cada día nuevas experiencias, decidió una tarde pasearla en bicicleta. Morris soportó un poco intimidada los primeros metros de carrera, pero, conforme la máquina fue adquiriendo velocidad, levantó el vuelo aterrada, emitiendo gritos de alarma. Mas la tenacidad de mi hijo era superior al miedo de la grajilla, y, dos días más tarde, Morris no se espantaba ya de la bicicleta, la aceptaba de buen grado y resultaban divertidas sus periódicas escapadas a los tilos y castaños de la carretera y sus retornos apresurados al hombro del ciclista lanzado a toda máquina.
El verano avanzaba de manera insensible y a primeros de septiembre alguien planteó el problema del traslado de la grajilla a Valladolid. ¿Se avendría a vivir en el balcón de una casa de vecinos? ¿No la acobardaría la gran ciudad? ¿Era honesto por nuestra parte desarraigarla, arrancarla de su medio natural e insertarla, sin más, en un medio hostil? Así surgió la idea de la gran prueba. Antes de conducirla a Valladolid era preciso ponerla en contacto con sus hermanas, en los riscos de San Felices, de donde procedía, para que ella misma decidiera si prefería quedarse o marchar. Los preparativos fueron meticulosos. Morris viajaría en automóvil, encerrada en una cesta, hasta la ribera del río Rudrón, justo en el lugar donde la encontramos. Una vez allí, Juan, mi hijo, se ocultaría entre las mimbreras de la orilla, mientras yo, con la cesta cubierta, remontaría el río hasta la piscifactoría, y soltaría el pájaro tan pronto oyera el pitido del cornetín que Juan portaba al efecto. No puedo ocultar que cuando me desplazaba río arriba con la cesta en la mano me embargaba una cierta emoción. La colonia de grajillas alborotaba en los farallones inmediatos, y yo temía que Morris, al verse libre, volara sin vacilar a reunirse con sus congéneres. Al alcanzar la piscifactoría, me detuve. El corazón se me aceleró cuando oí el pitido del cornetín, destapé la cesta y empujé con ella al pájaro hacia lo alto. En los primeros momentos, Morris vaciló, pero enseguida se repulió, rebasó las copas de los árboles del soto y continuó subiendo en vertical, como buscando una perspectiva. Los "quia-quia" fervorosos de mi hijo Juan se confundían ahora con los "quia-quia" de las grajillas del acantilado, más vivos y apremiantes, y yo miraba impaciente hacia lo alto, esperando la decisión de Morris. Y mi entusiasmo se desbordó cuando la grajilla, haciendo oídos sordos a las incitaciones de la colonia, se lanzó en picado sobre la margen del río y no paró hasta reposar en el hombro de mi hijo.
Al día siguiente, de manera inesperada, murió Morris. Su cadáver medio desplumado apareció en el sobrado del Bienvenido, a cuatro pasos de la panadería. Su gata, la Maula, que siempre había mostrado una abierta inquina hacia el pájaro, unos celos injustificados, la atacó cuando confiadamente se despiojaba en el alféizar de la ventana. La Rosa Mari, la niña, que fue testigo de la cobarde acción, asegura que el zarpazo de la Maula fue rápido como un relámpago y la muerte de Morris instantánea e indolora. Más vale así.
EL CUCO
El cuco anuncia la primavera en Sedano con mayor puntualidad que la cigüeña en otras partes. A veces, cuando llego al pueblo en la segunda quincena de marzo, y, con toda seguridad, a primeros de abril, le oigo reclamar desde la pinada de Ciella, sobre mi casa, con su "cu-cu" disciplinado y doméstico. Aunque los especialistas aseguran que este pájaro, en ocasiones, hace trisílabo su reclamo -"cu-cu-cu"- y hasta tetrasílabo -"cu-cu-cu-cu"-, yo, la verdad sea dicha, únicamente le he oído bisar el número. Eso sí, un "cu-cu" penetrante, con una resonancia especial, que se difunde por todas partes, como si las montañas que circundan el valle se peloteasen con él.
Esta llamada suele ser indicio de apareamiento, pero el cuco, aunque con menos frecuencia, sigue cantando hasta junio, e incluso julio si la puesta es tardía. Luego, terminada ésta, el cuco adulto, que carece de sentimientos familiares y, como los antiguos nobles con sus bastardos, encomienda la crianza de sus hijos a aves subalternas, se va, emigra, navegaciones largas, más allá del Sahara, a Kenia y países del África del Sur, hasta el año siguiente, que vuelve para anunciar la primavera en Sedano.
El cuco es pájaro de alrededor de sesenta centímetros de envergadura y hasta ciento cincuenta gramos de peso, gris en las partes altas, y castaño, listado de blanco, en pecho y vientre. En vuelo guarda semejanzas con el gavilán, del que se diferencia por su pico fino, sus alas puntiagudas y su cola, larga y moteada. A pesar de sus dimensiones y de su canto, audible a kilómetros de distancia, este pájaro no se deja ver con facilidad. De niño, mi padre me llevaba a oírle cantar a los bosque de San Martín de Quevedo y Doña Jimena, en Molledo-Portolín, pero nunca tuve oportunidad de verle. Necesité muchos años y mucha astucia para tomar contacto con él. En Sedano, el prieto bosque de roble de las laderas se diluye, prácticamente desaparece en las inmediaciones del pueblo, y surgen, a cambio, dispersas arboledas de olmos, castaños y pinos, aparte arbustos y arbolillos de menor entidad, como cerezos, endrinos y avellanos, donde suelen anidar los pequeños insectívoros (mosquiteros, petirrojos, herrerillos) en cuyos nidos, minuciosamente construidos, gusta el cuco de depositar sus huevos. Pues bien, el canto del cuco, aunque desorientador en lo que se refiere a la distancia, es muy indicativo en lo que atañe a su dirección. No hay, pues, más que seguir ésta para encontrarle, si no en el primer bosquecillo, en el segundo, pues, como estas arboledas son reducidas y poco densas, es fácil divisarle en los calveros, cuando se desplaza de una a otra, como una flecha, nuca, dorso y cola en línea recta, las alas en anzuelo, las cortas patas recogidas, como el tren de aterrizaje de un diminuto avión. Yo lo vi por primera vez hace más de treinta años y, después, he vuelto a verle, con relativa frecuencia, cada vez que me lo he propuesto, turbando su soledad, ya que este pájaro, contrariamente a la grajilla, es un auténtico anacoreta.
Pero lo verdaderamente característico del cuco es su incapacidad para incubar y nutrir a sus crías, quizá porque su puesta es tan numerosa -ocho a doce huevos- y el apetito de la prole tan voraz que una pareja por sí sola no bastaría para alimentarla. El cuco no se toma, pues, el trabajo ni de construir su casa. Llegado el momento de la postura, observa en derredor a los pajaritos que se afanan en hacer sus nidos y, una vez concluida la obra, y aovados éstos, el cuco empieza a repartir sus huevos entre ellos, mezclándoles con los otros, aprovechando la ausencia de los padres. Son muchos los pájaros a los que el cuco elige para su invitado forzoso, principalmente, como he dicho, a las avecillas más chicas, pero como su huevo desentonaría por su tamaño y color en casa de los anfitriones, la naturaleza -¡prodigio increíble!- ha dotado al cuco de una rara facultad, que permite a la hembra colorear los cascarones de sus huevos del tono de los de la especie elegida para sus depósitos: rojizos donde los otros huevos son rojizos y moteados donde son moteados. Este mimetismo no basta naturalmente para igualar el huevo del cuco a los de sus padres adoptivos, ya que su volumen no puede disimularse, pero los pajaritos, ciegos con su maternidad, lo incuban con el mismo celo que a los propios. Únicamente algunas aves advierten el engaño y rechazan al entrometido. La alondra, por ejemplo, empolla al huevo gigante pero, llegada la eclosión, tan pronto advierte la presencia del parásito, le niega el alimento y le deja morir de inanición. Los insectívoros, en cambio, en su candorosa inocencia, los nutren solícitamente hasta el fin, hasta que el intruso puede valerse por sí mismo. Con una particularidad, el cuco, cuya dieta alimenticia de adulto es muy definida, a base de gusanos, lombrices, bayas, etc., cuando está hospedado en nido ajeno come lo que le echan, lo que sea costumbre en la casa, incluso hace gala de un formidable apetito; en una palabra, se conduce como un pupilo bien educado.
Desde mi refugio de Sedano, un observatorio insuperable de la naturaleza, he tenido oportunidad de asistir varias veces al desarrollo de un cuco parásito, las últimas que recuerdo, muy recientes, en 1979 y en el verano de 1981. Uno y otro pájaro tuvieron suertes distintas, pero trataré de resumir ambas experiencias.
La primera fue un acontecimiento previsto. Durante varios días advertí cómo un pequeño petirrojo tejía su nido en el hueco de una tapia de piedra que delimita mi huerto, en la ribera del río Moradillo. Simultáneamente, un cuco no cesaba de cantar desde la fronda del soto. Junto a la tapia se alza una higuera silvestre, de grandes hojas, que me permitió hacer un escondedero desde donde poder observar el nido sin ser visto. Una mañana, ya en trance, la hembra del petirrojo puso un huevo en él y otros tres en los tres días siguientes. Al caer la tarde del cuarto día, cuando me dirigía a mi observatorio, advertí que en el nido del petirrojo había un huevo más y de doble tamaño que los anteriores. El cuco había iniciado la distribución de su prole. Antes de las dos semanas, el huevo del cuco hizo eclosión y surgió un feo pájaro rosado, de huesudos alones, ojos ciegos y abultados y boca desproporcionada. A partir de aquí comenzó el calvario del infeliz petirrojo, un afanar incesante, sin pausa, apremiado por la glotonería de su huésped, que no se saciaba nunca. Lo mismo daba que el petirrojo le ofreciese una lombriz, una semilla o una miga de pan. El gran gorrón todo lo ingería. Pero no contento con tener siempre en jaque a la pajarita, empezó a deshacerse de sus huevos, a eliminar, uno a uno, a los verdaderos hijos de su patrona. El procedimiento, aunque yo no tuve oportunidad de verlo porque me faltó paciencia, es conocido por los libros de los naturalistas. El joven cuco apoya la cabeza en el fondo del nido, toma el huevo con la punta de las alas, lo hace resbalar hacia arriba por su espalda, luego por sus riñones y termina lanzándolo por el borde del nido, estrellándolo contra el suelo. A los tres días de nacer, el cuco había logrado desembarazarse de estorbos y, al pie del nidal, quedaron los huevecillos rotos del petirrojo, que, a pesar de todo, continuaba alimentando al intruso con una ternura y un celo verdaderamente conmovedores.
El cuco, desde que nace, propende a la soledad, rehuye la compañía, aspira a ser único. Intuye tal vez que, de tener que compartir la comida acarreada por su tutora, su ración sería insuficiente. El egoísmo de este pájaro es muy cerrado. A veces, cuando los cucos en disposición de puesta son varios y los hogares donde hospedar a sus hijos limitados, hay dos que ponen su huevo en el mismo nido y en el mismo día. La eclosión de los pájaros es, pues, simultánea. Entonces se desencadena un duelo a muerte entre los dos polluelos, que luchan por adueñarse del espacio vital. Ambos quieren para sí el nido entero y los halagos en exclusiva de la nodriza de quien dependen. De esta lucha sale un vencedor, el más vigoroso, que acaba imponiéndose y matando a su rival. Como se ve, en cualquier circunstancia, los pollos de cuco recién nacidos son exclusivistas, no están dispuestos a compartir la pensión con nadie. Seguramente se atienen a una ley natural que vela por la conservación de la especie, ya que ninguno de los minúsculos insectívoros de quienes dependen tendría energías para alimentar dos pollos al mismo tiempo.
Desde mi escondite de la higuera asistí, como digo, al crecimiento del cuco a costa de los desvelos del petirrojo. El pollo pelechaba deprisa, encorpaba a ojos vistas y, en pocos días, llegó a ser de triple tamaño que su tutor, y resultaba un espectáculo entre cómico y repugnante ver a éste, encaramado en el hombro de su pupilo, ofreciéndole pico a pico el bocado que había logrado conquistar.
En esta fase, el cuco, con un plumón aparente y los ojos vivos y sagaces, observaba cuanto ocurría a su alrededor. En ocasiones, cansado de las idas y venidas del petirrojo, yo salía de entre el follaje de la higuera y hostigaba al pájaro con una paja. El joven cuco se irritaba conmigo y me bufaba como un gato. Para mí, su enojo comportaba una satisfacción, pues no puedo ocultar que veía con verdadera antipatía este acto de parasitismo.
A las tres semanas de su nacimiento, el cuco, completamente emplumado, aparentaba estar ya en condiciones de volar. Una tarde, Pancho, mi yerno, en su visita vespertina, encontró el nido vacío, pero cuando se retiraba por la huerta hacia la carretera, vio revolotear algo en la cuadrícula de cebollas: era el cuco. Después de muchos intentos logró dejarle de nuevo en el nido pero, a la mañana siguiente, el pájaro había volado definitivamente.
Los cucos suelen permanecer en el territorio donde nacen hasta septiembre, época de emigración de muchas otras aves como la tórtola y la codorniz. Lo sorprendente es que los cucos, al alcanzar los tres o cuatro meses de edad, levanten sus reales y, sin guiones expertos que les dirijan, orientados únicamente por el instinto, emigren a los países africanos de donde procedían sus padres, para regresar a la tierra en que vieron la luz medio año después. He aquí un prodigio de orientación difícilmente comprensible para el limitado entendimiento humano.
Mi segunda experiencia con el cuco, la del verano de 1981, no por su final dramático deja de ser interesante y, sobre todo, reveladora de los duelos y tensiones que a diario tienen lugar en la naturaleza. En líneas generales, los preliminares en nada se diferenciaron de los de mi experiencia anterior: canto insistente del cuco madre, silencio posterior y emigración tras colocar sus huevos en otros tantos nidos ajenos. Uno de ellos -de verderón, con dos huevos- lo descubrimos sobre el camal de un avellano, cerca del palomar de la Tobaza, casona rayana a la mía.Y fuese porque el cuco se retrasó, incurrió en un error de cálculo o no halló a tiempo mejor acomodo para su vástago, el caso es que uno de los verderones y el cuco nacieron al mismo tiempo. Aquello representaba para mí una novedad. ¿Qué haría el joven cuco con su pequeño hermanastro? ¿Lo respetaría una vez nacido y conviviría con él? ¿Recurriría al fratricidio? La respuesta fue inmediata. El afán exclusivista del cuco se puso otra vez de manifiesto. A los dos días de la eclosión, sacrificó al verderoncillo y, al día siguiente, arrojó por la borda al huevo que le incomodaba, de tal forma que quedó solo al cuidado de la madre verderona, envanecida por haber empollado un hijo tan hermoso.
El pelechado y desarrollo del cuco del avellano fue normal. La madre adoptiva se desvivía por atenderlo y el pollo crecía visiblemente. Pero una noche, a las tres semanas de nacido, una serie de acontecimientos inesperados pusieron al proceso un colofón dramático. Mi hijo Adolfo, al descender a oscuras por el sendero que conduce de mi casa a la Tobaza, pisó el rabo de un joven e inexperto garduño, quien, después de soltar una presa que portaba en la boca, logró desasirse y, empujado por el pánico, se escabulló, a través de la maleza, hasta la carretera. A la mañana siguiente encontramos vacío el nido del verderón; el cuco había desaparecido. Horas más tarde, cuando mi hijo Adolfo buscaba cagarrutas de garduño en el sendero de la Tobaza, donde tropezó con él, halló el cadáver del cuco entre la hojarasca, al pie de una zarzamora. El pájaro había ido a morir de la misma muerte que él proporcionó al tierno verderoncillo: violentamente. El viejo dicho de que el que a hierro mata a hierro muere suele tener en el mundo animal una aplicación frecuente y rigurosa.
EL CÁRABO
De las aves que conozco, el cárabo es -aparte la gaviota reidora- la única que tiene la propiedad de reírse: una carcajada descarada, sarcástica, un poco lúgubre, un "juuuj-ju-juuuuuj" agudo y siniestro que le pone a uno los pelos de punta. Parece ser que estas risotadas del cárabo están relacionadas, en cierto modo, con el celo y la procreación, ya que, después de la puesta, su canto se dulcifica y, aunque se siguen produciendo, no es tan fácil escuchar aquellas carcajadas.
El cárabo es rapaz de noche, hábil cazador, cabezón, ligero y, a diferencia de otras aves nocturnas, como el búho o el autillo, desorejado, con un cráneo redondeado y liso. Color castaño moteado, pico curvo amarillo-verdoso, y, con unos discos grises o rojizos alrededor de los ojos que le dan la apariencia de una viejecita con gafas, escéptica y cogitabunda, el cárabo no tiene las pupilas amarillas como el resto de las rapaces nocturnas, sino marrones oscuras o negras. Semejante a un pequeño tronco de árbol debido a su plumaje mimético, al cárabo, cuando se inmoviliza de día en el interior del bosque, es difícil distinguirlo, parece una rama más. Pero, en ocasiones, las pequeñas avecillas le descubren y, entonces, se arma en torno suyo una algarabía de mil demonios, con pitidos y silbidos de todos los matices, atemorizados intentos de agresión, etc., pero el cárabo suele permanecer impasible, indiferente, como si la cosa no fuera con él. La tropa menuda del bosque siente hacia este pájaro una suerte de fascinación, mezcla de odio y pánico, fascinación semejante a la que experimentan las águilas y los córvidos hacia el búho gigante o gran duque, de la que se vale arteramente el hombre para cazarlos.
Y no es que el cárabo sea exclusivamente pajarero. El cárabo come básicamente ratones pero también cualquier clase de animal que le salga al paso: gusanos, babosas, caracoles. Su afición a establecerse en la proximidad de ríos o arroyos le lleva a ingerir también, como he comprobado varias veces, ranas y cangrejos. El cárabo suele cazar en ataques silenciosos y súbitos. Yo le he visto matar a un ratoncillo de un solo picotazo en la cabeza antes de que el minúsculo roedor pudiese pensar en defenderse. Con los pajarillos, su método de caza es más astuto. En el corazón de la arboleda, el cárabo aletea blandamente entre el follaje, golpeando las frágiles ramas con las alas y espantando a las avecillas que duermen en ellas, para capturarlas antes de que se repongan de su desconcierto.
Una noche, mientras leía en mi refugio de Sedano, me sorprendió un golpeteo reiterado en los cristales de la puerta vidriera. Levanté la cabeza y, ante mi asombro, divisé a un chochín diminuto que pugnaba por penetrar en la habitación. Detrás de él, a la luz del farol, divisé por dos veces la sombra del cárabo. Apenas abrí la puerta, el pajarito se introdujo en la casa y se posó en el respaldo de una silla. Nunca en la vida he visto un ave tan agitada como aquel chochín (al que puse a salvo sacándole por la puerta trasera, bajo los olmos), lo que prueba que, una vez desaparecido o a punto de extinguirse el gran duque, el cárabo ha pasado a convertirse en el rey de la noche, en el fanfarrón de la grey ornitológica.
Los jóvenes cárabos nos visitan puntualmente todos los estíos en mi refugio de Sedano. Deben de anidar en las concavidades de las rocas o entre las ramas de los altos pinos, sus querencias predilectas, aunque a veces lo hagan en torres o casas derruidas o en los pajares de casas habitadas. En la primavera del año 1977, la pareja de cárabos anidó en la manzanera de la Tobaza, lugar que sirve de trastero y es frecuentado por la familia Fisac Gallo. Ello prueba que el cárabo es proclive a la convivencia con el hombre y que su proximidad no sólo no le desazona, sino que la busca.
La historia que refiero a continuación da idea de la sociabilidad del cárabo. Antonio Nogales y Pilar Fisac -de la familia antes citada- atraparon un día un pollo al pie de un alcornoque, en su finca de El Gamo, próxima a Mérida. Le acogieron con mucho afecto, le alimentaron durante dos semanas y, en tan poco tiempo, el pájaro se avino, gustosamente, a vivir con ellos. Ya volandero, pasaba el día oculto en la sierra próxima y, al caer el sol, regresaba a casa y, sin encomendarse a Dios ni al diablo, penetraba como un rayo por una ventana, se colgaba de una lámpara de pesas en el salón y durante horas se dedicaba a subir y bajar como en un tío vivo. Era un huésped simpático pero poco deseable: enredaba con todo, rompía cristales y porcelanas, se ensuciaba sobre los muebles. Total, que el matrimonio Nogales, ante la imposibilidad de corregirle, decidió un día, como en el cuento de Pulgarcito, abandonarle en el bosque. Le trasladaron en coche a diez kilómetros de la finca y le dejaron allí. Pero, ante su sorpresa, al retornar a casa se lo encontraron columpiándose en la lámpara del salón, como si nada hubiera ocurrido. La segunda vez, el matrimonio le llevó aún más lejos, a veinte kilómetros, pero los resultados fueron los mismos: el cárabo regresó. Un tercer intento, hasta más allá de Mérida, a treinta y cinco kilómetros de la finca, tampoco sirvió de nada. La querencia del animalito y su sentido de orientación eran capaces de vencer cualquier obstáculo. El matrimonio Nogales, en el fondo un poco conmovido por la afectuosidad del bicho, no tuvo más remedio que resignarse a su compañía; renunciaron a deshacerse de él y juntos convivieron dos años, hasta la muerte accidental del pájaro, guillotinado por una ventana.
Con leves variaciones, estos casos de domestiquez, fidelidad y mansedumbre son relativamente frecuentes, lo que significa que, si esta rapaz recibiera por parte de granjeros y campesinos una acogida amistosa, como la recibe la cigüeña, por ejemplo, sería sin duda una compañía habitual del hombre en los pequeños caseríos. Pero en los pueblos suele existir una prevención supersticiosa contra las aves nocturnas -verdadera animosidad en el caso de la lechuza-, que se agudiza con el cárabo debido, seguramente, a sus carcajadas siniestras.
Pero estábamos con la pareja de cárabos que anidó en la manzanera de la Tobaza. Aquello representó para mí una oportunidad de observar las diversas fases de la cría, desde el momento en que la hembra depositó dos huevecitos blancos y casi esféricos en las pajas, en un nido elemental, hasta que los pollos emplumaron y estuvieron en condiciones de volar. Después de la puesta, la hembra permaneció echada alrededor de dos semanas, período durante el cual el macho se ocupó de su sustento con puntualidad y diligencia.
En torno al nido, se amontonaban las pelotitas grises de las egagrópilas, formadas por los residuos de las presas -pelos, huesos, plumas- que el cárabo, como otras rapaces, devuelve por la boca ante la imposibilidad de digerirlas. El análisis de estas pelotitas nos permite conocer la alimentación de este pájaro, y, merced a ellas, pude averiguar yo que las parejas de cárabos que habitan en los farallones que festonean el río Moradillo, cerca del barrio de Lagos, comen -o comían, puesto que estoy hablando de antes de la epidemia de afanomicosis- cangrejos en cantidad.
Las egagrópilas, por otra parte, delatan, cuando son muchas, la presencia del cárabo. De ahí el cuidado que pone el macho en no deglutir los alimentos en las proximidades del nido o en cambiar de comedero para evitar su localización. No deja de ser curioso que el cárabo aproveche al máximo las noches de caza favorables, puesto que, en esos casos, caza no sólo lo que necesita sino lo que puede y, si las piezas exceden de su capacidad de ingestión y de la de sus polluelos, oculta las sobras en
algún escondrijo para comerlas al día siguiente. En las comarcas donde el alimento escasea y la familia es numerosa, el cárabo madre, convencido de la imposibilidad de sacar adelante a toda la prole, abandona a los más débiles y alimenta únicamente a los fuertes. Incluso se da el caso de que la madre sacrifique a los polluelos más endebles para reforzar la alimentación de los más vigorosos, caso de canibalismo no exclusivo de esta especie.
Pero esto es infrecuente. De ordinario, el cárabo -como sucede en Sedano- asienta en lugares boscosos, de bosque no excesivamente denso, y con una corriente de agua próxima, con lo que la arboleda y el río, donde suele bañarse con fruición, le suministran víveres frescos y abundantes para abastecer su despensa. También son raras las polladas numerosas. De ordinario, las crías de cárabo no exceden de cuatro, aunque, según afirman los ornitólogos, se han observado casos de hasta ocho y nueve huevos en un nido.
A mi refugio de Sedano, en el mes de julio, llegan los cárabos nuevos, nuestros vecinos, los nacidos en algún nido próximo, y se establecen en los árboles de los alrededores. Nunca se presentan más de tres y, alegres y locuaces, se pasan las noches en amistosos coloquios, con su "ti-juic", agudo y estridente, que intercambian, entre los hermanos, desde árboles diversos, nunca demasiado separados entre sí, y a veces desde lo alto de un poste de la luz, observatorio del que son muy querenciosos. En un territorio reducido, en los frutales de las huertas del valle o entre los pinos de la ladera, permanecen más de dos semanas, tan charlatanes a veces y tan inmediatos a la casa, que perturban nuestro sueño. Es la etapa del aprendizaje, cuando los padres les enseñan los distintos procedimientos de caza y los lugares más favorables para ejercitarla. Sin embargo, dado que las presas de estas rapaces son, salvo las orugas y, en cierto modo, los cangrejos, escurridizas y ágiles, su captura ofrece dificultades, por lo que, si los padres no muestran constancia en sus lecciones, puede ocurrir que los pollos, prematuramente abandonados, mueran de inanición antes de haber aprendido a cazar. Un año, creo que fue el 67, encontramos un cárabo joven muerto junto al transformador de la luz, a doscientos metros de la casa. Durante noches enteras, el pollito reclamó en vano; sus padres, considerándole maduro, le habían abandonado ya. Según los naturalistas, los pollos que mueren por esta razón sobrepasan en algunas comarcas el cincuenta por ciento. En ciertas zonas poco pródigas en alimento, el cárabo adulto caza también de día y sus reflejos y volatines no desmerecen a la luz del sol.
Mi hijo Adolfo, que cada verano observa pacientemente a los cárabos nuevos y los atrae con su "ti-juic" remedado a la perfección, ha llegado a intimar con ellos de tal modo que los pájaros permanecen inmóviles a metro y medio de su linterna y de su persona. Hubo un pollito, encantadoramente sociable, en el año 78, que a las once en punto de la noche llegaba al pino más próximo a la casa a exigir nuestra presencia y, hasta que no comparecíamos en el jardín, su llamada no cesaba. Mi yerno Pancho y yo salíamos con Adolfo y, ¡durante horas!, coloquiábamos con él, le enfocábamos con la linterna y le retratábamos sin que el animal se espantase de los fogonazos del flash. Su carita de viejecita escéptica llegó a hacérsenos tan familiar como el frágil petirrojo que baja cada tarde a picotear las migas de pan bajo la mesa de piedra donde comemos. A veces, un ruidito sospechoso le hacía volver la cabeza, y nos causaba asombro la elasticidad, la capacidad de giro de su ancho cuello, con un plumón todavía sedoso. Nuestro amigo el cárabo era capaz de retorcer el gaznate, como se retuerce una camiseta lavada para extraerle la última gota de agua, sin resentirse. La conversación y el clic del disparador de la cámara, en cambio, no le sobresaltaban. Todos nosotros conocíamos el rapto de agresividad de un cárabo que saltó sobre el fotógrafo Hosking, cuando pretendía retratarle, y le sacó un ojo, pero este hecho, sin duda, ocurrió en la fase en que el cárabo hembra acompaña a sus polluelos aún no volanderos a la salida del nido y está dispuesta a defenderlos hasta la muerte. El objetivo de nuestra cámara era distinto: un cárabo nuevo, confiado y sin resabiar. Cabía, claro está, la posibilidad de que la madre acechara entre el follaje y nos atacara de improviso, pero la verdad es que no tuvimos conciencia de este riesgo. Otorgamos nuestra confianza al carabito y él nos correspondió. Y la noche que, por una causa o por otra, tardábamos en aparecer para la consabida tertulia, él requería nuestra presencia a voz en cuello. Ciertamente se trataba de un cárabo excepcionalmente simpático, bien dotado para la convivencia.
Mas al cabo de veinte días, más o menos, ocurrió algo chocante: el cárabo se fue. Oíamos su "ti-juic" insistente desde el castaño de indias de la carretera, pero no se acercaba a la casa, a pesar de las reiteradas llamadas de Adolfo. Su decisión de abandonarnos parecía inconmovible, definitiva. A la noche siguiente, nuestro amigo reclamaba desde el tilo de Valdemoro, doscientos metros más abajo.Y así continuó su huida, alejándose gradualmente cada noche, de cien a ciento cincuenta metros, carretera adelante. Las primeras noches le acompañamos, incluso trabamos diálogo con él, pero ya no era el coloquio confianzudo de antaño. Cubierto por el follaje, el cárabo se mostraba desabrido y adusto y la posibilidad de acercarnos y fotografiarle había desaparecido.
Adolfo, valiéndose de la bicicleta, siguió al joven cárabo en su éxodo y cada mañana nos daba el parte: el pájaro había avanzado otros doscientos metros, estaba ya en las Revueltas, a tres kilómetros de Sedano. Noche a noche, con tenacidad y constancia, mi hijo visitaba al cárabo en su progresiva huida, charlaba con él estacionándose bajo el árbol que delimitaba cada nueva etapa. De esta forma, a mediados de septiembre, el cárabo llegó a Covanera, el pueblecito inmediato, a cinco kilómetros de Sedano, y allí, definitivamente, se perdió. ¿Subiría por la carretera de Santander? ¿Cogería la de Burgos hacia Tubilla del Agua? ¿Cortaría monte a través? ¿A dónde se dirigía en esta espantada lenta pero inexorable? Los merodeos de Adolfo por una carretera y otra, sus llamadas estridentes y melosas, "ti-juic", no tuvieron el menor éxito, no recibieron respuesta. El joven cárabo había roto sus lazos familiares, no sólo con sus padres y hermanos, sino también con nosotros, sus amigos.
Meses más tarde, mi hijo Miguel, biólogo en Doñana, vino a visitarnos y nos aclaró el misterio. Los cárabos, como muchas otras aves y no pocos mamíferos, delimitan un terreno, su cuartel, donde viven como dueños y señores. No admiten intrusos. De ahí que al llegar a su pleno desarrollo hayan de abandonar el lugar donde nacieron, su patria chica y cuartel de sus progenitores, para buscar otro sin titular, tarea a veces tan aleatoria como encontrar una plaza vacante de médico rural. Los jóvenes cárabos inician así su peregrinaje que nadie sabe dónde puede terminar. En ocasiones bastan unos kilómetros, pocos; otras, necesitan cientos de ellos, para encontrar un territorio libre. Su llamada nocturna, acogida por el "juuuj-ju-juuuuuj" sarcástico o furibundo de un adulto, les indica que es preciso proseguir viaje, que aquella parcela está ocupada. Así, hasta que un buen día, o, por mejor decir, una buena noche, su llamada no halla respuesta. Al fin ha encontrado el cárabo adolescente un lugar donde establecerse, un lugar a la luna donde poder vivir y procrear, fundar una familia para que, a su vez, los pollos nuevos reincidan al otoño siguiente en la aventura del exilio.
A veces, en la soledad de nuestro refugio de Sedano, cuando el grito o la risotada del cárabo quiebran el silencio de la noche, nos preguntamos qué habrá sido de nuestro amigo, aquel pájaro afable, confiado y charlatán, con cara de viejecita escéptica, que sostenía nuestra mirada y soportaba los destellos de los flashes con la gracia y la naturalidad de una empingorotada estrella de cine.