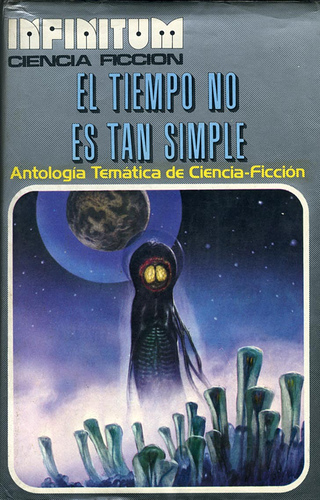
Varios Autores
EL TIEMPO NO ES TAN SIMPLE
Antología temática de la ciencia ficción sobre el tiempo
PRODUCCIONES EDITORIALES
Avda. José Antonio, 810
Barcelona
Portada: Segrelles
Traducción: M. Blanco y F. Castro
(c) PRODUCCIONES EDITORIALES
ISBN 84-365-0846-7 Depósito Legal: B. 3. 283-1976
Printed in Spain
Impreso en España
Márquez, S. A. —Industrias Gráficas
Constitución, 19-Barcelona
Prólogo
Fue Herbert George Wells el primer autor de ciencia ficción que escribió sobre el Tiempo... Al menos el primero que lo hizo en una forma plausible. Su novela «La máquina del Tiempo» fue el primer intento serio de abordar en forma científica esta nueva dimensión.
Aunque Wells utilizará el Tiempo tan sólo como un soporte a su especulación sociológica acerca del futuro de dos de las fuerzas principales que configuraron su propio tiempo, el Capital y el Trabajo (de hecho, la confrontación entre los Eloi y los Morlocs cumple todos los requisitos de la utopía tradicional), su exposición preliminar sobre el Tiempo como dimensión es lo más lúcido que se haya leído nunca.
«Todo cuerpo real debe extenderse en cuatro dimensiones. Debe tener Longitud, Anchura, Espesor y... Duración. No existe ningún objeto instantáneo. Pero por una flaqueza natural de la carne, todos nos inclinamos a negar este hecho. Se tiende a establecer una distinción ficticia entre las tres primeras dimensiones y la última por el simple hecho de que no tomamos conciencia de lo que nos rodea más por intermitencias, mientras que el tiempo transcurre, del pasado hacia el futuro, desde el comienzo hasta el fin de nuestra vida.
»EI Espacio, tal como lo entienden nuestros matemáticos, ha sido catalogado como poseyendo tres dimensiones, que pueden llamarse como he citado Longitud, Anchura y Espesor, y pueden definirse siempre con referencia a tres planos, cada uno de ellos en ángulo recto con los otros. Pero algunos espíritus filosóficos se han preguntado por qué exclusivamente tres dimensiones... por qué no una cuarta dimensión en ángulo recto con las otras tres, e incluso han intentado construir una geometría de cuatro Dimensiones. Ustedes saben bien que sobre una superficie plana que no tiene más que dos dimensiones se puede representar la figura de un sólido de tres dimensiones. A partir de ello sostienen que, partiendo de imágenes de tres dimensiones, podrían representar una de cuatro si les fuera posible dominar la perspectiva.
»Bien, no veo por qué ocultarles que desde hace un tiempo vengo ocupándome de esta geometría de las Cuatro Dimensiones. He obtenido algunos resultados curiosos. Por ejemplo, he aquí una serie de retratos de la misma persona a los ocho, a los quince, a los diecisiete, a los veintitrés años, y así sucesivamente. Estas son, sin duda, las secciones por así llamarlo, las representaciones sobre tres dimensiones de un ser de Cuatro Dimensiones que es fijo e inalterable.
»Los hombres de ciencia saben perfectamente que el tiempo no es más que una suerte de Espacio. He aquí un diagrama científico muy conocido: esta línea que sigue mi dedo indica los movimientos del barómetro. Ayer subió hasta aquí, ayer tarde descendió hasta este otro punto, esta mañana ha subido de nuevo y ha llegado suavemente hasta aquí. Con toda seguridad el mercurio no ha trazado esta línea dentro de ninguna de las tres dimensiones del Espacio reconocidas generalmente, y sin embargo esta línea ha sido trazada, por lo que debemos llegar a la conclusión de que ha sido trazada a lo largo de la dimensión Tiempo...»
Todos los demás escritores de sf. han bebido en las fuentes de esta exposición de Wells y sus conclusiones. El Tiempo como dimensión se ha convertido en uno de los temas más apreciados de la sf. tanto por su indudable sugestión como por sus inmensas posibilidades extrapolativas. En efecto, la dimensión Tiempo permite al escritor de sf. remontarse desde el más lejano pasado hasta el más inimaginable futuro, y situar su acción en la época precisa que desee explorar. Al igual que el Durmiente que no despierta hasta pasados cientos de años de su tiempo (otra de las ideas base tomadas a Wells), el viaje por el Tiempo permite libremente la exploración del futuro y del pasado... de hecho de todos los futuros y todos los pasados que pueden llegar a existir.
Pero el Tiempo permite aún mucho más. El Tiempo es, en sí mismo, una dimensión conflictiva. No se puede viajar a través de él sin interferir en unos hechos que ya han ocurrido o que se hallan programados. Algunos autores han querido soslayar este problema imaginando al viajero a través del Tiempo como un mero espectador, separado de la época a la que viaja por una invisible barrera que le imposibilita mezclarse con los acontecimientos que está presenciando. Pero precisamente la posibilidad de esta intromisión, el influir en unos acontecimientos ya pasados y transformarlos es uno de los mayores alicientes del tema.
Así ha nacido toda una corriente de relatos que podríamos llamar «paradójicos», en los que la idea del autor está centrada en las paradojas que pueden derivarse de la alteración de unos hechos ya establecidos. Es clásico el relato en el que el protagonista, por razón de sus viajes a través del Tiempo, termina convirtiéndose en su propio abuelo... cosa en la que Poul Anderson, por ejemplo (véase su relato aquí incluido «La patrulla del Tiempo»), está en completo desacuerdo. La posibilidad de cambiar radicalmente el presente actuando sobre nuestro pasado está también presente en multitud de obras. Ray Bradbury, en uno de sus más famosos cuentos, nos narra cómo el hecho fortuito de que unos exploradores temporales pisen inadvertidamente una mariposa en nuestra más remota prehistoria transforma por completo nuestro mundo actual, al destruir un elemento clave en la evolución (cosa en la que Poul Anderson tampoco parece estar muy de acuerdo, aunque esta sea por supuesto tan solo su opinión).
De hecho, el Tiempo, por su propia naturaleza de dimensión aún totalmente desconocida, permite las mayores y más complejas elucubraciones. El escritor Michel Jeury, por ejemplo, ganó en 1974 el premio a la mejor novela francesa de sf. con un complejo relato, («El tiempo incierto», recientemente publicado en español), en el que esboza la fascinante teoría de que el tiempo puede ser imprevisible, incierto, desarrollarse simultáneamente con múltiples variaciones, sin una ordenación lineal. Como dice muy bien Alfred Bester en su relato incluido en este volumen, el tiempo puede ser (aunque él utilice la frase en negativo) circular, lineal, serial, discoide, sizigoso, longuípedo o pandiculado... y cada una de estas posibles características ofrece un camino apasionante, con miles y miles de variaciones, que explorar.
En este volumen hemos intentado presentar algunas de estas variaciones. Por supuesto, en ningún momento hemos intentado realizar un trabajo exhaustivo (Dios mío, necesitaríamos cientos de volúmenes como el presente), pero sí creemos que es representativo. Voluntariamente, y con excepción de una muestra que nos ha parecido sugestivamente divertida y fuera de los cánones habituales, hemos descartado los relatos cuyo único tema era la paradoja temporal en sus múltiples variantes, eligiendo en cambio los que analizan el Tiempo como dimensión (o algunos de sus aspectos) en mayor profundidad, aportando ideas originales y distintas a las habituales en este tipo de relatos.
Hemos buscado también historias en las que el Tiempo fuera la base en sí del argumento, y no un pretexto para desarrollar otros temas distintos. Y creemos haberlo conseguido, en la medida de nuestras fuerzas.
Naturalmente, han quedado aún innumerables puntos por tocar. Por ello, es probable que más adelante nos animemos a ofrecerles otro volumen dedicado a este mismo tema, visto bajo una óptica distinta. El Tiempo es una dimensión tan amplia como los millones de años transcurridos desde el nacimiento de nuestro planeta hasta hoy, como los millones de años que faltan aún para que desaparezca como tal... a menos claro está que nosotros, esos humildes pero egocéntricos bichitos que lo poblamos, decidamos con nuestra acostumbrada y brutal manera cortar en seco todo Tiempo con alguna de esas invenciones destructivas de las que tan orgullosos parecemos estar.
Esperemos que el Tiempo, nuestro Tiempo, se deje recorrer aún muchos siglos más...
CAZAR UN DINOSAURIO
L. Sprague de Camp
En 1937, el autor norteamericano P. Schuyler Miller iniciaba la corriente de los «relatos prehistóricos» (sin contar, por supuesto, a Ridder Haggard y su legendario Mundo perdido) con su famoso relato Las arenas del Tiempo. Desde entonces, los cuentos en los que él tiempo sirve de soporte para ofrecernos una personal visión del apasionante mundo prehistórico forman legión. De entre todos ellos, sin embargo, Cazar un dinosaurio es uno de los que ha conseguido un mayor impacto, tanto por el rigor documental con que está escrito y lo apasionante de su trama como por la personalidad de su autor, L. Sprague de Camp, uno de los máximos exponentes de la vertiente «científica» de la sf. que encabezan Campbell y su revista Astounding.
No, señor Seligman. No pienso llevarle a cazar dinosaurios a finales de la era mesozoica.
—¿Que por qué no? Veamos... ¿cuánto pesa usted? ¿Sesenta kilos? No, no... el límite más bajo es setenta kilos.
Pero no se preocupe. Lo llevaré a cualquier período que quiera de la era cenozoica. Si lo desea, le conseguiré un entelodonte, un titanoterio o un uintaterio. Todos ellos poseen hermosas cabezas. O podemos acercarnos un poco más e ir al pleistoceno, para que pruebe su suerte con los mamuts y los mastodontes.
Si lo desea, lo llevaré mucho más lejos: al triásico, donde podrá matar cualquier pequeño antecesor del dinosaurio que se le antoje.
Pero de ningún modo lo llevaré al jurásico o al cretáceo. Es usted demasiado pequeño corporalmente.
Y no lo digo con ánimos de ofenderle, por supuesto.
¿Que qué tiene que ver su peso con todo esto? Dígame una cosa: ¿con qué cree usted que va a matar a los dinosaurios? ¿Con una escopeta de perdigones? No había pensado en ello, ¿eh? Bien, siéntese un momento...
Mire, este es el rifle que yo empleo para ese trabajo: un Continental calibre 600. Parece una escopeta, ¿no? Pero es un rifle, como podrá comprobar si mira el interior de los cañones. Dispara un par de proyectiles explosivos, de nitro, calibre 600, tan grandes como plátanos. Pesa siete kilos, y su fuerza inicial de empuje es de mil kilográmetros. Su precio es mil cuatrocientos dólares. Un tanto caro para un rifle, ¿no?
Tengo algunos más, que alquilo a los sahibs. Están diseñados para derribar elefantes: no para herirlos, sino para derribarlos fulminados. Por eso no se hacen rifles así en los Estados Unidos, aunque imagino que terminarán fabricándolos si continúa la moda de las cacerías a través del tiempo gracias a la máquina de Prochaska.
Hace veinte años que soy guía de caza. He guiado expediciones de caza por toda África hasta que la caza se agotó y ya no quedan fieras más que en los cotos. Así exterminamos la caza de nuestro planeta.
Pero lo que quería decirle es que nunca he visto a un hombre de su complexión que fuera capaz de manejar un fusil calibre 600. El disparo los derriba de espaldas y, aunque consigan mantenerse en pie, se asustan de tal modo de la maldita arma que la dejan tras unos disparos. No son capaces de matar a un elefante a corta distancia. Y encuentran el arma demasiado pesada para trajinarla por un terreno tan abrupto como el mesozoico. Los agota a los pocos momentos... y las caminatas por el mesozoico son largas.
Lo cierto es que mucha gente ha matado elefantes con armas más ligeras: rifle del 500, del 475 o del 465 doble, por ejemplo, e incluso rifle de repetición del 375. La diferencia estriba en que, con un 375, hay que acertarle al animal en una parte vital, preferiblemente el corazón, si uno no quiere correr riegos.
Un elefante pesa, veamos... de cuatro a seis toneladas. Usted pretende matar reptiles que pesan dos o tres veces más que un elefante, y poseen una vitalidad mucho mayor. Por eso, el sindicato ha decidido no aceptar más gente para la caza del dinosaurio, a menos que demuestren que se las entienden bien con un 600. Nos lo ha enseñado la dura experiencia. Ha habido algunos incidentes desgraciados.
Voy a decirle una cosa, señor Seligman. Son ya más de las siete, y hay que cerrar la oficina. ¿Por qué no vamos a algún bar, y le cuento allí toda la historia?
Es la historia de mi quinta expedición... mía y del Rajá. ¿El Rajá? ¡Oh!, es el Aiyar de Rivers & Aiyar, pero yo le llamo el Rajá porque es el monarca hereditario de Janpur. Claro que hoy eso no significa nada. Le conocí en la India, y volví a encontrarlo en Nueva York, al frente de una agencia hindú de turismo. Es ese tipo moreno que ha visto en la foto que hay en mi escritorio, el que tiene un pie encima de la cabeza del caimán.
Bueno, el caso es que el Rajá estaba harto de entregar folletos referentes al Mumtaz-i-Hahall de Agra, que es el famoso mausoleo de la favorita del sha Jahan, y quería volver a viajar. Yo por mi parte, me había quedado sin trabajo, y por aquel entonces ambos supimos de la máquina del tiempo que el profesor Prochaska tenía en la universidad de Washington.
¿Que dónde está ahora el Rajá? ¡Oh!, en una expedición a los comienzos del oligoceno, cazando titanoterios, mientras yo me encargo de la oficina. Ahora nos turnamos, pero en las primeras épocas íbamos juntos.
El caso es que, apenas supimos la noticia, tomamos el primer avión que salía hacia Saint Louis.
Con gran disgusto vimos que no habíamos sido los primeros. ¡Oh, no ni mucho menos! Había otros guías de caza aguardando turno, y un sinfín de científicos, cada uno de ellos con su idea particular acerca del uso que podía darse a la máquina del tiempo.
Desde el primer momento descartamos a los arqueólogos y a los historiadores: por lo visto, la condenada máquina no puede trabajar en períodos más recientes que 100.000 años hacia atrás. Claro que, desde esta cifra, puede llegar a los mil millones de años, aproximadamente.
¿Por qué tan atrás? Bueno, yo no soy ningún genio científico ni mucho menos, pero, según lo que entiendo, si la gente pudiera trasladarse a épocas más recientes, sus acciones afectarían a toda nuestra historia, lo cual daría origen a fastidiosas paradojas. Y eso no puede ocurrir en un universo bien ordenado. Pero, partiendo del año 100.000 antes de Cristo y yendo hacia atrás, los actos de las expediciones se diluyen en la corriente del tiempo que precedió al comienzo de la historia humana. Además, cuando se usa cierta porción de tiempo (y al decir usar me refiero a emplearlo, a ir a él), no se puede volver a usar la misma fecha para enviar otra expedición, a causa de las paradojas y más paradojas.
Pero el profesor no se preocupa por esas minucias: con mil millones de años por explorar, no corre el peligro de quedarse sin eras que recorrer.
Otra limitación de la máquina es la cuestión tamaño. Por obvias razones técnicas, Prochaska tuvo que construir la cámara de transición de un tamaño que sólo permite el transporte de cuatro personas con su impedimenta, además del operador de la cámara. Las expediciones más grandes tienen que ser enviadas por etapas. Eso, como comprenderá, significa que no pueden llevarse jeeps, botes, aviones ni cualquier otra clase de vehículos.
Por otra parte, puesto que uno se traslada a una época donde no hay seres humanos, no se puede formar un grupo de portadores indígenas para que nos acompañen llevando nuestro equipaje. Generalmente llevamos algunas mulas. En la mayoría de las épocas se encuentra el forraje necesario para alimentarse y que nos lleven hasta donde queremos ir.
Como le iba diciendo, todo el mundo tenía su idea personal acerca de cómo debía ser usada la máquina. Los científicos nos miraban despectivamente a los cazadores, murmurando que sería un crimen derrochar el tiempo de la máquina dedicándolo a nuestras sádicas diversiones.
Nosotros planteamos el asunto desde otro punto de vista. La máquina costó unos treinta millones. Según tengo entendido, la mayor parte de ellos procedían de la Fundación Rockefeller y otras por el estilo, pero esa cantidad sirvió tan sólo para cubrir el costo original y no el de mantenimiento. La máquina consume increíbles cantidades de energía. La mayor parte de los proyectos que representaban los científicos, por muy dignos de encomio que fueran, resultaban desde su aspecto económico francamente poco lucrativos.
Ahora bien, los clientes que contratan expediciones de caza suelen ser personas ricas, las cuales, por lo visto, abundan excesivamente en América... y no se ofenda, muchacho. La mayoría de ellos pueden pagar sustanciosas cantidades a cambio del elitista placer de viajar en la máquina del tiempo. De ese modo, nosotros, los cazadores, podríamos financiar los viajes de la máquina para fines científicos con tal de que se nos conceda una justa parte de su tiempo.
No entraré en detalles, pero sí le diré que, finalmente, los guías formamos un sindicato de ocho miembros, uno de los cuales era la firma Rivers & Aiyar, que se repartió proporcionalmente el tiempo de la máquina.
Los negocios fueron bien desde el principio. Nuestras esposas (la del Rajá y la mía) pusieron el grito en el cielo, por supuesto. Confiaban en que, como la caza mayor se había agotado, ya no tendrían que volver a compartirnos con los leones y otros animales por el estilo. No acaban de darse cuenta de que la caza no es realmente peligrosa si uno no pierde la cabeza y toma sus precauciones.
Pero vayamos al asunto. En la quinta expedición llevamos a dos sahibs. Los dos eran americanos, rozando la treintena, ambos físicamente sanos... y solventes. Aparte estos detalles, te juro que en mi vida he visto a dos personas más distintas.
Courtney James era el prototipo del hombre de sociedad: un joven rico de Nueva York que siempre había hecho lo que le había dado la realísima gana, y no conseguía imaginar por qué razón no podría continuar indefinidamente gozando de una tan placentera situación. Era un hombretón casi tan corpulento como yo, bien formado, aunque empezaba a engordar demasiado. Andaba ya por su cuarta esposa, y cuando apareció en nuestra oficina luciendo una rubia que llevaba escrita en toda su persona la palabra modelo, imaginé que aquella espléndida carrocería ocultaba en su interior a la cuarta señora de James, y como a tal la saludé.
—Señorita Bartram —me corrigió ella con una risita que hubiera podido pasar por histérica.
—No es mi esposa —aclaró James—. Mi mujer está en Méjico, creo que tramitando su divorcio. Pero Bunny me acompañará.
—Lo siento, señor James —repliqué—, pero no llevamos mujeres. Por lo menos, no a la era mesozoica.
Aquello era estrictamente cierto: mi opinión personal era que ya corríamos suficientes riesgos persiguiendo a una fauna poco conocida como para tener que meternos además en los líos domésticos de otras personas. No tengo nada contra el sexo, entiéndame bien: es una institución maravillosa y todo lo que usted quiera, pero no cuando se inmiscuye en mi modo de vivir. En mis cacerías en África ya había tenido bastantes sorpresas desagradables.
—¡Oh, no diga disparates! —respondió James—. Si ella quiere venir, vendrá. Esquía, vuela en mi avión... así que no veo por qué no...
—Va contra la política de nuestra firma.
—Puede mantenerse alejada cuando nos tropecemos con algún animal peligroso.
—No. Lo siento, pero...
—¡Diablos! —protestó, enrojeciendo—. Voy a pagarle una buena cantidad de dinero, y creo que tengo derecho a hacer lo que me dé la gana.
—En absoluto. Nunca podrá contratarme usted para que haga algo que va contra mi más elemental sentido de la prudencia —dije—. Si eso es lo que desea, le sugiero que contrate a otro guía.
—Por supuesto, esto es lo que voy a hacer. Y le diré a todos mis amigos que usted es un cochino...
Bueno no repetiré todas las cosas que me dijo. No se calló hasta que le insinué que se fuera por su propio pie de mi oficina antes de que lo echara yo a patadas.
Y estaba yo sentado en mi escritorio, pensando con nostalgia en la linda suma que me hubiera pagado James si no hubiera sido tan testarudo, cuando entró el otro corderito: Augusto Holtzinger. Era un hombrecillo bajo y delgado, pálido, con gafas, cortés y formal, completamente opuesto al otro, cuya familiaridad resultaba a veces incluso ofensiva.
Holtzinger se sentó en el borde de la silla y me dijo:
—Bueno... Señor Rivers, no quiero que pueda llegar a creer usted que he intentado engañarle. Realmente, no soy un gran deportista, y creo que me moriré de miedo cuando vea un verdadero dinosaurio. Pero estoy decidido a colgar una cabeza de dinosaurio sobre mi chimenea, o a perecer en el empeño.
—La mayoría de nosotros nos asustamos al principio —dije para tranquilizarle... y poco a poco le fui sonsacando su historia.
Es esta: James había sido siempre millonario, pero Augusto Holtzinger era un pobre hombre que había heredado una verdadera fortuna hacía muy poco tiempo. Tenía un pequeño negocio aquí, en Saint Louis, que le daba sólo lo suficiente para vivir, cuando se murió de repente un tío suyo y, contra pronóstico, le dejó a Holtzinger todo lo que poseía, que era mucho.
No se había casado nunca, pero tenía una eterna prometida. Estaba construyendo una casa enorme y, cuando estuviera terminada, pensaba casarse de verdad e irse a vivir a ella. Y uno de los adornos que anhelaba era la cabeza de un tricerátopo para su chimenea. Esos animales son los que tienen grandes cabezas con dos cuernos junto a los ojos, otro sobre el hocico, un pico córneo como el de un loro y una especie de cresta transversal en el cuello. Hay que pensárselo mucho antes de decidirse uno a cazarlos, porque si pone usted la cabeza de un tricerátopo, que mide más de dos metros, en una sala pequeña, lo más probable es que no le quede sitio para meter nada más.
Estábamos hablando de todo esto cuando entró una muchachita menuda, de unos veinte años y aspecto vulgar.
—¡Augusto! —lloriqueó—. ¡No puedes hacer esto! ¡No debes hacerlo! ¡Te matarán! —lo cogió por un brazo le hizo dar media vuelta y luego me miró a mí—, ¡Señor Rivers, no debe aceptar usted el llevarlo! ¡Es lo único que tengo! ¡No podrá soportar tantas penalidades!
—Señorita —le dije calmadamente—, no me gustaría causarle ningún disgusto, pero creo que quien debe decidir si desea o no contratar mis servicios es el señor Holtzinger.
—Es inútil, Clara —dijo Holtzinger con voz finne—. Voy a ir, aunque probablemente no voy a gozar de la caza ni un sólo segundo.
—¿Y cómo es eso, muchacho? —pregunté—. Si no le gusta, ¿por qué desea ir? ¿Se trata de una apuesta o algo así?
—No —dijo Holtzinger—. Se trata de... Bueno, se lo explicaré: siempre he sido un tipo completamente vulgar y poco notable. No soy brillante, ni corpulento, ni fuerte, ni atractivo. Soy simplemente un pequeño negociante del Medio Oeste. En las comidas de rotarios que efectuamos periódicamente, ni siquiera se nota mi presencia, encajo demasiado bien en el ambiente general. Pero eso no quiere decir que esté satisfecho de todo ello. Siempre soñé con ir a lugares lejanos, realizar grandes hazañas... Me gustaría ser aventurero y audaz: como usted, señor Rivers.
—No, no. Usted entiende bien lo que quiero decir... Y ahora, de repente, recibo esta herencia. Puedo dedicar el resto de mi vida jugando al golf y al bridge y aparentando que eso me divierte. Pero antes quiero hacer algo grande, aunque sea por una sola vez. Como ya no hay verdadera caza mayor, mataré a un dinosaurio y colgaré su cabeza en mi chimenea. Si no lo hago así, no volveré a ser feliz en mi vida.
Bueno, Holtzinger y su novia, que se apellidaba Roche, discutieron largamente. Pero él no cedió. Ella me hizo jurar que cuidaría de su Agustito como si fuera mi propia madre, y luego se fue lloriqueando.
Acababa de irse también Holtzinger cuando... ¿a que no adivina quien apareció de nuevo por mi despacho? Exactamente: mi buen amigo Courtney James. Se disculpó por haberme insultado, aunque no puedo decir que lo hiciera con mucha convicción.
—En realidad no tengo mal carácter —explicó—, excepto cuando la gente no quiere cooperar conmigo. Entonces suelo enfurecerme. Pero mientras cooperan conmigo, soy enormemente fácil de tratar.
Comprendí que para él cooperar significaba hacer todo lo que a él se le antojara, pero no insistí acerca del tema.
—¿Y qué piensa hacer con la señorita Bartram? —pregunté.
—Oh, nos hemos peleado —dijo—. He terminado con las mujeres. Así que olvidemos lo pasado, y sigamos adelante como si no hubiera ocurrido nada.
—Perfectamente —acepté. Al fin y al cabo, el negocio es el negocio.
El Rajá y yo elegimos un período de hace ochenta y cinco millones de años: el comienzo del cretáceo superior (o cretáceo medio, como lo llaman algunos geólogos americanos). Es el mejor período para los dinosaurios en el Missouri. A finales del cretáceo superior se encuentran algunas especies un poco más grandes, pero en el comienzo del período, allá donde nosotros íbamos, hay un mayor número de variedades.
Como armamento, sin embargo, solamente disponíamos el Rajá y yo de un Continental 600 como el que le mostré antes para cada uno, y unas cuantas armas más pequeñas; por aquel entonces aún no habíamos reunido el capital suficiente para comprar otros 600 para alquilar.
Augusto Holtzinger me había dicho que alquilaría un rifle en lugar de comprarlo, porque esperaba que aquella fuera la única vez que iba a ir de caza, y era una tontería gastar más de mil dólares en un arma con la que no haría más que unos cuantos disparos. Pero como no teníamos más 600, no le quedaba otra alternativa que comprar por su cuenta uno de aquellos o alquilarnos un arma menor.
Fuimos al campo para ensayar con el 600. Preparamos un blanco. Holtzinger levantó el rifle como si pesara una tonelada y disparó. Falló completamente el blanco, y el retroceso del arma lo tumbó de espaldas con las piernas en alto. Se levantó, más pálido que nunca, y me devolvió el rifle.
—Esto... Creo que será mejor que pruebe con algo más pequeño —comentó.
Cuando el hombro dejó de dolerle, le hice probar otros rifles de menor calibre. Se encaprichó de mi Winchester 70, con cámara para proyectiles magnum del 375, un arma excelente en todos sus aspectos.
¿Que cómo es? Es un rifle vulgar, tipo máuser, perfeccionado. Es excelente para los grandes felinos y para los osos, pero algo débil para los elefantes, y desde luego debilísimo para los dinosaurios. Yo no debería haber accedido a ello, pero el tiempo me apremiaba, y hasta varios meses después no podría conseguir otro 600. Los hacen por encargo, ¿sabe? Y James comenzaba a impacientarse. Él poseía ya un rifle Holland & Holland del 500, que con sus 750 kilogramos de energía inicial es un arma casi de la misma clase que el 600.
Los dos sahibs habían practicado un poco el tiro, así que no me preocupó demasiado su puntería. El matar dinosaurios no es asunto de gran puntería, sino de claro juicio y de buena coordinación, para no enganchar alguna ramita en el mecanismo del rifle, o caer en algún hoyo, o treparse a cualquier árbol bajo que el dinosaurio pueda arrancar de raíz, o volarle la cabeza al guía con un disparo precipitado.
La gente acostumbrada a cazar mamíferos trata a veces de herir al dinosaurio en el cerebro. Esto es lo más estúpido que se pueda hacer, ya que el dinosaurio no tiene cerebro, o mejor dicho tiene un indicio de tejido cerebral, del tamaño de una pelota de tenis, en el extremo anterior del espinazo. ¿Y cómo se puede hacer blanco en una masa tan pequeña encerrada en un cráneo de dos metros que no deja de moverse ni un segundo?
La única regla segura para matar dinosaurios es apuntar siempre al corazón. Tienen un corazón muy grande, de casi cincuenta kilos de peso en las especies de mayor tamaño, y un par de balas del 600, si lo atraviesan, pueden matar al monstruo igual que a cualquier otro animal más pequeño. El problema es conseguir que las balas atraviesen el auténtico blindaje de su piel y la montaña de músculos que rodean el corazón.
En fin, una lluviosa mañana nos presentamos en el laboratorio de Prochaska: James, Holtzinger, el Rajá y yo. Con nosotros venía también nuestro ayudante Beauregard Black, tres mozos, un cocinero y doce mulas.
La cámara de transición es un pequeño cubículo del tamaño de un montacargas. Mi costumbre es que los hombres con rifles vayan primero, por si un terópodo hambriento se halla frente a la máquina a su llegada. Por lo tanto, los dos sahibs, el Rajá y yo nos metimos en la cámara, con nuestros rifles y nuestras mochilas. El operador entró con nosotros, cerró la puerta, empezó a manejar los diales y los sincronizó al veinticuatro de abril del año ochenta y cinco millones antes de Jesucristo. Luego apretó el botón rojo que ponía en marcha la máquina.
Las luces se apagaron, dejando la cámara iluminada solamente con una pequeña lámpara de batería. James y Holtzinger tenían un aspecto más bien verdoso, aunque quizá fuera por efecto de la luz. El Rajá y yo habíamos pasado ya otras veces por aquello, así que la vibración y el vértigo no nos alteraron en lo más mínimo.
Permanecí con la vista fija en las manecillas de los diales: algunas se movían lentamente, mientras otras avanzaban con tal rapidez que casi no podía distinguirlas. Luego, fueron disminuyendo su velocidad y finalmente se detuvieron. El operador consultó su medidor de nivel, giró un volante que alzaba la cámara para que ésta no se materializara hundida en el suelo, apretó un botón, pasaron unos breves segundos y la puerta se abrió.
Por muy a menudo que lo haga, siempre siento una gran emoción al entrar en una era remota. El operador había levantado la cámara a treinta centímetros sobre el nivel del suelo; salté afuera, con el rifle preparado. Los demás me siguieron. Volvimos la mirada hacia la cámara, un gran cubo brillante suspendido en el aire a treinta centímetros del suelo, con su pequeña puerta en la parte delantera.
—En marcha —dije al operador de la cámara. El operador cerró la puerta, y la cámara desapareció.
Miramos a nuestro alrededor. El escenario no había cambiado desde mi última expedición a aquella era, una expedición que había terminado en el período cretáceo, cinco días antes de que empezara ésta. No se veía por allí ningún dinosaurio, tan solo algunos pocos lagartos.
En aquel período, la cámara se materializaba en la cima rocosa de una meseta, desde donde se puede ver en todas direcciones tan lejos como lo permitía la bruma.
Hacia el oeste, puede verse uno de los brazos del mar de Kansas, que atraviesa Missouri, y el gran pantano que rodea la bahía donde viven los saurópodos. Hasta hace poco se creía que los saurópodos se extinguieron antes del cretáceo, pero no fue así. Su campo de acción se redujo, porque los pantanos y lagunas no cubrían ya tanta superficie como antes, pero aún había muchos si uno sabía dónde buscarlos.
Hacia el norte hay una cadena montañosa, que el Rajá ha bautizado con el nombre de colinas de Janpur, que es el nombre del pequeño reino hindú donde reinaron sus antepasados. Hacia el oeste, la tierra asciende en forma de meseta, un lugar excelente para los ceratopsios, mientras que hacia el sur el terreno es llano, con más pantanos llenos de saurópodos y muchos ornitópodos, iguanodontes y monotremas.
Una de las cosas que debe decirse acerca del paisaje de ese período es que combina una gran cantidad de lluvias con un tipo abierto de vegetación, es decir, que las hierbas aún no habían evolucionado lo suficiente como para formar sólidas alfombras sobre todo el campo abierto, de modo que la tierra muestra macizos de laureles, sasafrás y otros arbustos, y entre ellos hay trozos de tierra desnuda. Hay también bosquecillos de palmitos y de helechos. Los árboles que rodeaban la colina eran en su mayor parte cicadáceos, solos o formando grupos. La mayor parte de la gente los llama palmeras, pero mis amigos científicos aseguran que en realidad no son auténticas palmeras.
Más abajo, hacia el mar de Kansas, había más cicadáceas y sauces, y las tierras altas estaban cubiertas de coníferas y gimnospermas.
Yo no soy ningún poeta (es el Rajá quien escribe los folletos de propaganda), pero sé apreciar un paisaje hermoso. Uno de los ayudantes había llegado ya en máquina, con los mulos, y los estaba preparando. Yo miraba a través de la bruma y olfateaba con delectación el aire, cuando un rifle disparó tras de mí... ¡bang, bang!
Me giré, para encontrarme con Courtney James y su 500, y un ornitomimo que huía a todo correr a unos cincuenta metros de distancia. Los ornitomimos son terópodos dinosaurios de mediano tamaño, unos animales esbeltos con cuello y patas largas, una mezcla de avestruz y lagarto. Aquel tendría unos dos metros de altura, y pesaría tanto como un hombre. El animal había salido de uno de los bosquecillos cercanos. James le había disparado los dos cañones de su arma, sin acertarle.
Aquello no me gustó en absoluto, porque los sahibs amigos de darle gusto al dedo son una amenaza tan grande como los que se asustan, se quedan inmóviles o huyen.
—¡Maldito sea, idiota! —grité—. Confiaba en que no iba a disparar hasta que yo le diera la voz de fuego.
—¿Y quién diablos es usted para decirme cuando debo disparar mi propia arma? —respondió.
Tuvimos un altercado, hasta que el Rajá y Holtzinger consiguieron calmarnos.
—Mire, señor James —intenté explicarle—. Tengo buenas razones. Si gasta usted las municiones antes de que haya finalizado la expedición, su rifle no le servirá de nada en un momento de apuro, y es el único de su calibre que tenemos. Además, si descarga los dos cañones sobre un blanco poco importante, ¿qué ocurrirá si un gran terópodo se le echa encima antes de que usted haya tenido tiempo de volver a cargar su arma? Y por último, no es deportivo disparar contra todo lo que se ponga al alcance de uno. Se debe disparar para conseguir alimento, para ganar trofeos o para defenderse, pero no simplemente para oir los estampidos. Si mucha gente hubiera tenido un poco más de moderación para matar, todavía habría caza muy apreciable en nuestra propia era, ¿comprende?
—Sí, creo que tiene razón —aceptó, con su característica vehemencia.
En aquel momento volvió a aparecer la máquina del tiempo, trayendo al resto de los hombres. Asentamos nuestro campamento a una prudente distancia del lugar de la materialización. Nuestra primera tarea era conseguirnos carne fresca. Para una expedición de veintiún días como era aquella, calculamos nuestras necesidades de alimentos con bastante exactitud, de modo que, en caso necesario, podemos recurrir a conservas y extractos concentrados, pero siempre contamos con matar al menos una pieza que nos suministre carne. Cuando nos hemos provisto de ella realizamos nuestro recorrido, acampando en cuatro o cinco lugares, para cazar, y finalmente volvemos a la base unos cuantos días antes de que se materialice la cámara.
Holtzinger, como le decía, quería una cabeza de ceratopsio, fuera de la clase que fuera. James insistía en una cabeza determinada: una de tiranosaurio, puesto que así todo el mundo pensaría que había matado al animal más peligroso de todos.
Lo cierto es que se exageraba con respecto a la ferocidad del tiranosaurio. Es más devorador de cadáveres que de presas vivas, aunque puede engullir a cualquiera si se le presenta la oportunidad. Pero es menos peligroso que muchos otros terópodos carnívoros, como por ejemplo, los grandes saurófagos del jurásico, o incluso los gorgosaurios más pequeños del período en que nos encontrábamos. Pero todo el mundo ha leído muchas cosas acerca de todos los terópodos.
El que vivía en nuestro período no era el rex, que corresponde a una época posterior, y es un poco más grande y más especializado. Es el triónico con las patas delanteras más grandes y no reducidas a un pequeño vestigio, aunque de todos modos aún demasiado pequeñas y sólo le sirven para limpiarse los dientes después de las comidas.
Cuando finalmente acampamos, todavía nos quedaba toda la tarde por delante, así que el Rajá y yo llevamos a nuestros sahibs a su primera partida de caza. En nuestros anteriores viajes habíamos levantado ya un mapa de la región, de modo que sabíamos por donde ir.
El Rajá y yo tenemos un sistema para la caza del dinosaurio. Nos separamos en dos grupos de dos hombres y avanzamos paralelamente con una separación de unos veinte a cuarenta metros. En cada uno de los grupos, el sahib va delante y el guía detrás, para decirle lo que tiene que hacer.
A los sahibs les explicamos que los situamos delante para que puedan disparar los primeros, lo cual es cierto, pero la razón fundamental es que suelen tropezar y caerse con los rifles sin asegurar, y si el guía fuera delante no duraría mucho vivo.
La razón de los dos grupos es que, si el dinosaurio ataca a uno de ellos, el otro puede dispararle muy bien al corazón desde un costado.
Mientras avanzábamos, los lagartos corrían como siempre por todas partes huyendo de nosotros. Unos eran pequeños, rápidos como el rayo y con más colores que todas las joyas de Tiffany's juntas. Otros eran grandes lagartos grises que se alejaban lentamente, resoplando.
Había también tortugas, y algunas pequeñas serpientes, y pájaros con los picos llenos de dientes que se alejaban volando y chillando. Por todas partes se respiraba el maravilloso y suave aire del cretáceo, un aire que le daba a uno ganas de quitarse la ropa y bailar con hojas de parra en la cabeza... ya comprende usted lo que quiero decir. Desde luego, yo no haría una cosa así, pero realmente se sienten deseos de hacerlo.
Nuestros sahibs descubrieron muy pronto que el terreno mesozoico está torturado, cortado y rajado por miles de zanjas, quebradas, barrancos y hondonadas. Caminar por él resulta extremadamente penoso, ya que hay que estar deslizándose y trepando sin cesar.
Llevábamos una hora de fatigoso avance. Nuestros dos sahibs iban delante, empapados de sudor y con la lengua fuera, cuando el Rajá lanzó un silbido. Había descubierto un grupo de osteocéfalos que estaban comiendo brotes de cicadáceas.
Los osteocéfalos son trodontes, pequeños ornitópodos del tamaño de un hombre, con un bulto en la parte alta de la cabeza que les confiere un aspecto bastante inteligente pero que no significa nada, pues el bulto en cuestión es de hueso macizo y el cerebro es tan minúsculo como el de los otros dinosaurios, y de ahí el nombre que se les aplica. Los machos chocan unos contra otros con esos bultos óseos cuando luchan por la posesión de sus hembras. Se tiran al suelo, mordisquean cualquier brote tierno, y luego se levantan y miran a su alrededor. Son más asustadizos que la mayoría de los dinosaurios, porque son el alimento favorito de los grandes terópodos.
La gente supone a veces que, siendo tan estúpidos, los dinosaurios no tienen muy aguzados los sentidos. No es así. Algunos, como los saurópodos, tienen los sentidos bastante embotados, pero la mayoría de ellos poseen buen olfato, aguda vista y un oído bastante sensible. Su debilidad consiste en que, como carecen de inteligencia, no tienen memoria. Por eso, apenas dejan de ver un objeto, lo olvidan. Cuando un gran terópodo nos persigue dispuesto a devorarnos, la mejor defensa es ocultarse en un barranco o tras unos arbustos, y si no nos ve ni nos huele se olvidará inmediatamente de nosotros y seguirá tranquilamente su camino.
Nos ocultamos tras un grupo de palmeras enanas, protegidos del viento para que los osteocéfalos no pudieran olemos. Le dije a James en voz baja:
—Hoy ya ha disparado usted una vez. No haga fuego ahora hasta que haya disparado Holtzinger, y luego dispare tan solo si él falla el tiro o si el animal se aleja herido.
—Ajá —respondió James, y nos separamos: él con el Rajá, y yo con Holtzinger.
Aquello llegó a convertirse en una costumbre a lo largo de toda la expedición. James y yo nos irritábamos mutuamente; en cambio, el Rajá, cuando uno olvidaba sus humos de potentado oriental es un tipo amable y sentimental que se lleva bien con todo el mundo.
Así que no nos separamos y, arrastrándonos, salimos del grupo de palmeras enanas por extremos opuestos. Holtzinger se levantó para disparar. Echado uno no puede disparar un rifle de gran calibre: no hay libertad de movimientos, y el retroceso puede, rompemos el hombro.
Holtzinger apuntó entre las últimas ramas de las palmeras enanas. Vi que su cañón vacilaba y temblaba entre las ramas, y entonces el rifle de James volvió a soltar la carga de sus dos cañones. El mayor de los osteocéfalos cayó al suelo, retorciéndose, y los demás echaron a correr dando grandes saltos con sus patas posteriores, agitando la cabeza y golpeando furiosamente el suelo con sus colas.
—¡Ponga el seguro a su rifle! —le grité a Holtzinger, que había avanzado unos pasos, y eché a correr.
Cuando llegamos al lugar donde se encontraba el osteocéfalo, James ya se había subido a él, abierto su rifle y soplado los dos cañones. Parecía tan contento como si hubiera ganado de pronto un millón, y le estaba pidiendo al Rajá que le tomara una foto montado en su pieza. Su primer disparo había sido excelente, y le había atravesado el corazón. El segundo había fallado, porque el animal ya había caído al suelo, pero James no había podido contenerse y lo había efectuado aunque no existiera ninguna razón para ello.
—Creí que iba a dejar que Holtzinger disparara primero —dije.
—Diablos, esperé demasiado —respondió—. Tardó tanto tiempo. Si nos quedamos más tiempo aguardando nos hubieran olido.
Había cierta razón en lo que decía, pero su modo de decirlo me enojó. Contesté:
—Si vuelve a ocurrir algo parecido, le dejaré en el campamento la próxima vez que salgamos de cacería.
—Vamos, vamos, por favor —intervino el Rajá—. Tenga en cuenta, amigo Rivers, que ellos no son cazadores experimentados.
—¿Y qué hacemos ahora? —preguntó Holtzinger—. ¿Llevamos el animal nosotros mismos, o llamamos a nuestros hombres?
—Creo que podemos llevarlo con una pértiga —contesté—. No pesa ni cien kilos.
La pértiga era de duraluminio, acoplable por secciones, con yugos en los dos extremos y unos soportes de espuma de goma. Siempre la llevaba conmigo en mi mochila, porque en aquellas eras no puede contarse con encontrar ramas lo bastante fuertes como para servir de pértigas.
El Rajá y yo limpiamos y destripamos al osteocéfalo, para hacerlo más liviano, y lo atamos a la pértiga. Las moscas comenzaron a llegar a miles a sus entrañas. Los científicos dicen que no son verdaderas moscas, en el sentido actual de la palabra, pero se parecen a ellas y tienen sus mismos hábitos. Hay una clase muy notable de moscas carroñeras: un insecto grande con dos pares de alas, que produce un zumbido profundo y muy característico cuando vuela.
El resto de la tarde anduvimos sudando bajo la pértiga. Nos turnábamos: dos de nosotros llevaban el animal, mientras los otros dos cargaban con los fusiles. Los lagartos huían ante nuestro paso, y las moscas zumbaban en torno al cuerpo del animal muerto.
Cuando llegamos al campamento empezaba a hacerse de noche. Nos veíamos capaces de comernos todo el osteocéfalo en una sola comida, tal era el hambre que sentíamos. Los muchachos habían dispuesto ya el campamento. Nos sentamos a tomar un trago de whisky, sintiéndonos como dioses de la creación, mientras el cocinero asaba unos buenos filetes del animal.
—Si consigo matar a un ceratosaurio —dijo Holtzinger de pronto—...¿cómo podré llevarme su cabeza?
—Si el terreno lo permite —le expliqué—, la ataremos a un armazón fuerte de duraluminio, con ruedas, y la arrastraremos.
—¿Cuánto pesa una cabeza de esas? —preguntó.
—Depende de la edad y la especie. Las mayores pesan más de una tonelada, pero generalmente suelen pesar entre los trescientos y los quinientos kilos.
—¿Todo el terreno es tan quebrado como el de hoy?
—En su mayor parte sí. Como habrá visto, el clima es una combinación de vegetación dispersa y fuertes lluvias. La erosión es muy rápida.
—¿Y quién arrastrará la carretilla con la cabeza?
—Todos echaremos una mano. Una cabeza grande necesita toda la fuerza muscular del grupo. Y aun así, tal vez no podamos arrastrarla. En una tarea de esta índole no hay lugar para los espectadores.
—¡Oh! —dijo Holtzinger. Y comprendí que se estaba preguntando si la cabeza del ceratosaurio merecía o no un tal esfuerzo.
Los dos días siguientes los empleamos recorriendo la región. No encontramos nada digno de cazar; sólo vimos una manada de unos cincuenta y tantos ornitomimos, que huyeron como si fueran otras tantas bailarinas de ballet. Aparte esto, podíamos divisar los lagartos de siempre, los terosaurios, los pájaros y los insectos. Hay una gran mosca, con alas como de encaje, que muerde a los dinosaurios, y ya puede imaginar usted el efecto de su mordedura en la carne humana. Una de ellas le hizo saltar y gritar a Holtzinger durante una buena media hora cuando le mordió a través de la camisa. James se burló sangrientamente de él, comentando:
—Dios mío, ¿tanto escándalo por la picadura de un simple insecto?
La segunda noche, mientras el Rajá estaba de vigilancia, James lanzó un alarido que nos hizo salir a todos de nuestras tiendas con los rifles en la mano. Lo único que ocurría era que una garrapata de dinosaurio se le había metido entre la camisa y el cuerpo y había comenzado a taladrarle una axila. El insecto es del tamaño de un pulgar, aun sin haber comido: imagine el efecto que le hizo. Afortunadamente, pudimos arrancárselo antes de que le chupara el medio litro de sangre que era capaz de absorber. Holtzinger, devolviéndole la pelota, se burló:
—Bueno, bueno, ¿tanto escándalo por la picadura de un simple insecto, amigo?
James aplastó el insecto con el pie y lanzó un gruñido. No le gustaba que se burlaran de él, aunque fuera con sus propias palabras.
Preparamos lo necesario, e iniciamos nuestro circuito. Pensábamos llevarlos primero a las orillas del pantano de los saurópodos, más bien para que vieran la vida animal que para cazar nada.
Desde el lugar donde se materializa la cámara de transición hasta el pantano de los saurópodos parece haber unas dos horas de camino, pero en realidad hay que caminar todo un día, subiendo y bajando. La primera parte es fácil porque es cuesta abajo y la maleza no es muy espesa, pero a medida que uno se acerca al pantano las cicadáceas y las salicíneas abundan tanto que hay que abrirse penosamente paso entre ellas.
En la orilla del pantano había un borde alto y arenoso donde conduje a los cazadores, porque está bastante limpio de vegetación y desde allí se goza de un hermoso panorama. Cuando llegamos al borde, el sol estaba a punto de desaparecer por el horizonte. Un par de cocodrilos se echaron al agua. Los sahibs estaban tan agotados por su falta de entrenamiento que se dejaron caer como muertos en la arena.
La bruma que rodea al pantano es muy densa, y por ello el sol poniente tenía un profundo tono rojo y aparecía deformado por las capas atmosféricas. Había una capa de nubes altas que tenían reflejos dorados y rojos, de modo que el conjunto era digno de inspirar al Rajá uno de sus poemas. Sólo los poetas modernos prefieren escribir acerca de los días de lluvia y los basureros. Unos cuantos pequeños pterodáctilos, del orden de los pterosaurios, comenzaron a volar como murciélagos sobre nuestras cabezas, aunque no agitaban sus alas como lo hacen los murciélagos. Bajaban y subían por el aire, espiando la salida de los grandes insectos voladores nocturnos.
Beauregard Black reunió unas cuantas ramas y encendió el fuego. Empezamos a asar nuestros bistecs. El sol en forma de pagoda terminó de hundirse en el horizonte. Entre los árboles, algo hacía un ruido como de gozne sin engrasar, cuando uno de los saurópodos asomó la cabeza a la superficie del agua y respiró. Si la Madre Tierra suspirara alguna vez por las desgracias de sus hijos, su suspiro sonaría de un modo parecido.
Los sahibs se levantaron de un salto, agitando los brazos y gritando:
—¿Dónde está? ¿Dónde?
—Esa mancha negra que hay en el agua, a la izquierda de aquella punta —contesté.
Siguieron gritando mientras el saurópodo llenaba sus pulmones y desaparecía.
—¿Eso es todo? —preguntó James—. ¿No vamos a verlo más?
—He leído que no salen nunca del agua porque son demasiado pesados —dijo Holtzinger.
—No —expliqué—. Pueden andar perfectamente, y lo hacen a menudo, para poner sus huevos o ir de un pantano a otro. Pero la mayoría del tiempo la pasan en el agua, como los hipopótamos. Comen cuatrocientos kilos de plantas blandas del pantano al día, a pesar de tener la cabeza tan pequeña. Y vagan por los fondos de los lagos y pantanos, mordisqueando, y sólo sacan la cabeza para respirar cada cuarto de hora o así. Como ahora está oscureciendo, el animal saldrá dentro de poco y se tumbará en la orilla para dormir.
—¿No podemos matar uno? —preguntó James.
—Yo no lo haría.
—¿Por qué no?
—Porque no tiene razón de ser, y no es deportivo —expliqué—. En primer lugar, acertarles en el cerebro de un tiro es más difícil que con los demás dinosaurios, porque mueven constantemente la cabeza de un lado para otro y tienen el cuello más largo; y su corazón está demasiado hundido tras los tejidos para poder alcanzarlo, a menos que se tenga una suerte extraordinaria. En segundo lugar, si se le mata en el agua, se hunde y no puede ser sacado; y si se le mata en tierra firme, el único trofeo que uno se puede llevar es su pequeña cabeza. Uno no se puede llevar el animal entero, porque pesa treinta toneladas o más... y no necesitamos tampoco treinta toneladas de carne.
—El museo de Nueva York tiene uno —dijo Holtzinger.
—Sí —convine—. El Museo Americano de Historia Natural envió a un grupo de cuarenta y ocho miembros al cretáceo primitivo, con una ametralladora calibre cincuenta. Montaron la ametralladora en el borde de un pantano, mataron a un saurópodo... y se pasaron dos meses completos quitándole el cuero y dividiendo el cadáver en partes que iban enviando en la máquina del tiempo. Conozco al individuo que dirigió la operación, y todavía tiene pesadillas en las que huele la carne del dinosaurio en descomposición. También tuvieron que matar a una docena de grandes terópodos que, atraídos por el hedor, no se marchaban de allí. Así pues, tuvieron a todos esos cadáveres a su alrededor, descomponiéndose también, no sin que antes algunos terópodos se comieran a tres miembros de la expedición, pese a la ametralladora.
A la mañana siguiente, estábamos terminando de desayunar cuando uno de los mozos me gritó:
—¡Mire, señor Rivers! ¡Allá! —y me señaló hacia la orilla del pantano.
Había seis grandes monotremas comiendo al borde del pantano. Pertenecían a la clase llamada parasaurólofos, que tienen una cresta formada por un largo espigón óseo que asoma por la parte posterior de la cabeza, como un cuerno de orix, y una bolsa de piel que la une con la parte posterior del cuello.
—No levanten la voz —murmuré.
Los monotremas, como todos los ornitópodos, son animales desconfiados, ya que no tienen coraza ni armas para luchar contra los terópodos. Se alimentan en las márgenes de los lagos y pantanos, y cuando un gorgosaurio aparece entre los árboles, se arrojan a las aguas profundas y se alejan nadando. Luego, si un fobosuco o supercocodrilo los persigue en el agua, huyen a tierra firme. Una vida bastante agitada, ¿no cree?
—Rivers —dijo en aquel momento Holtzinger—, he estado pensando en lo que dijo usted acerca de la cabeza del ceratosaurio. Si pudiera conseguir una de ellas me daría por satisfecho. ¿No cree que en mi casa resultará ya bastante grande?
—Estoy seguro de ello, muchacho —asentí—. Mire, podría llevarlo a usted hasta aquella orilla de allá dando un rodeo, pero tendríamos que abrirnos paso a través de un kilómetro de fango y maleza, con el agua hasta las rodillas, y nos oirían acercarnos. También podemos intentar una aproximación por el extremo norte de aquella punta de arena, que se encuentra a cuatrocientos o quinientos metros de distancia de ellos... un blanco algo alejado, pero no imposible. ¿Cree poder acertarles desde allí?
—Con mi mira telescópica y sentado... Bueno, puedo intentarlo.
—Usted quédese aquí —le dije a James—. Es el turno de Augusto, y no quiero discusiones acerca de quién dispara primero.
James se quedó gruñendo, mientras Holtzinger acoplaba la mira telescópica a su rifle. Ascendimos sigilosamente por la punta, manteniendo la arenosa loma entre nosotros y los monotremas. Cuando llegamos al final, donde ya no había escondite posible, avanzamos lentamente apoyándonos en codos y rodillas. Si uno se acerca o se aleja con lentitud, frente a un dinosaurio, es probable que éste no se dé cuenta.
Los monotremas seguían comiendo, levantando de tanto en tanto sus cabezas para observar en torno suyo. Holtzinger se sentó cómodamente, eligió su pieza, apuntó cuidadosamente con la mira telescópica y...
¡Bang, bang! Allá en el campamento sonó el doble disparo de un potente rifle.
Holtzinger pegó un salto. Los monotremas alzaron sus cabezas y corrieron aguas adentro, chapoteando como locos. Holtzinger hizo un disparo y falló el tiro. Yo disparé contra el último de ellos antes de que desaparecieran y también fallé: un rifle calibre 600 no sirve para disparos a larga distancia.
Holtzinger y yo emprendimos rápidamente el regreso al campamento, pensando que tal vez nuestros compañeros hubieran tenido algún tropiezo con los terópodos y necesitaran ayuda.
Lo que había ocurrido era que un gran saurópodo, probablemente el que oyéramos la noche anterior, había pasado cerca del campamento, por debajo del agua, mientras iba comiendo por el camino. Ahora bien, el agua bajaba de nivel a unos cien metros de nuestra punta arenosa, a la mitad del borde del pantano, por el otro lado. El saurópodo había ido subiendo hasta que su cuerpo quedó casi por completo fuera del agua, moviendo la cabeza de un lado para otro en busca de algo verde que devorar. Esa especie se parece un poco al brontosaurio, aunque es algo mayor. Los científicos discuten acerca de si debería o no ser incluido en el género de los camarasaurios o separarlos en otro género... con un nombre aún más largo.
Cuando llegamos a la vista del campamento el saurópodo estaba dándose la vuelta para regresar por donde había venido, lanzando unos gruñidos horribles. Desapareció en las profundidades, es decir, se sumergió enteramente menos la cabeza y cuatro o cinco metros de cuello, que agitó durante un tiempo antes de desaparecer en la bruma.
Cuando llegamos al campamento, James estaba discutiendo con el Rajá. Holtzinger estalló:
—¡Cerdo cochino! ¡Es la segunda vez que echa a perder mi puntería! —Aquellos términos eran bastante fuertes en la boca del pobre Augusto, y revelaban una irritación sin límites.
—No sea estúpido —dijo James—. No iba a permitir que el saurópodo entrara en el campamento y lo aplastara todo bajo sus patas.
—No había el menor peligro de ello —objetó cortesmente el Rajá—. Como verá, el agua es muy profunda junto a la orilla. Lo que ocurre es que a nuestro buen señor James le gusta mover el dedo, y ver un animal sin dispararle le resulta algo intolerable.
—Si el saurópodo se hubiera acercado realmente —dije yo con irritación—, lo único que hubiera tenido que hacer era tirarle un palo. Son absolutamente inofensivos.
Sin embargo, en el fondo de mí mismo debía reconocer que no era completamente sincero. Cuando el conde de Lautrec corrió tras uno de ellos para dispararle desde cerca, el saurópodo miró hacia atrás, agitó su cola, y le cercenó con ella la cabeza al conde tan limpiamente como si lo hubieran decapitado con un hacha en la Torre de Londres.
—¿Cómo iba a saber yo esto? —gritó James, enrojeciendo— Todos ustedes están contra mí. ¿Para qué diablos hemos emprendido este viaje si no es para matar animales? ¡Ustedes se llamarán cazadores, pero yo soy el único que ha matado realmente algo!
Me indigné al oír aquello, y le dije que no era más que un estúpido excitable, con más dinero que inteligencia, al que no debíamos haber llevado con nosotros. —Si eso es lo que opinan —respondió—, denme un mulo y un poco de comida, y regresaré a la base. ¡No quiero contaminar el aire con mi perniciosa presencia.
—No sea usted tan mulo como el propio mulo —repliqué secamente—. Eso es imposible.
—¡Entonces me iré sin el mulo! —agarró su mochila, metió en ella un par de latas de conserva y un abrelatas, colgó su rifle al hombro, dio media vuelta y se fue irritadamente del campamento.
—Señor Rivers, no podemos dejarlo irse así, solo —intervino entonces Beauregard Black—. Se extraviará, se morirá de hambre o será comido por cualquier terópodo.
—Yo iré a buscarlo —dijo el Rajá, y se fue tras él. Alcanzó a James cuando éste desaparecía entre unas cicadáceas. Los vimos discutir y agitar las manos, pero no podíamos comprender lo que decían. Al cabo de un rato emprendieron el regreso, cogidos por el hombro como si fueran antiguos compañeros de colegio. Sinceramente, no puedo explicarme cómo consigue el Rajá tales éxitos.
Esto demuestra lo malos que pueden ser los errores una vez se inicia algo así. Cuando vamos al pasado tenemos que tratar que todo salga del mejor modo posible. No nos queda otro remedio... o todo termina en desastre, como verá.
No quería darle la impresión de que Courtney James era tan sólo una molestia y un inconveniente para nosotros. Tenía también sus puntos buenos. Olvidaba fácilmente nuestras peleas, y al día siguiente estaba tan alegre como de costumbre. Resultaba muy útil en los trabajos generales del campamento... al menos cuando tenía ganas de trabajar. Cantaba bien, y tenía una inagotable colección de chistes picantes que nos divertían enormemente.
Nos quedamos dos días más en aquel campamento. Vimos cocodrilos, aunque de especies pequeñas, y muchos saurópodos, a veces incluso cinco de ellos juntos. Pero no volvimos a ver más monotremas, ni ninguno de aquellos supercocodrilos que miden más de quince metros.
El primero de mayo levantamos el campamento y nos dirigimos al norte, hacia las colinas de Janpur. Mis queridos sahibs, ya más entrenados, empezaban a impacientarse. Llevábamos una semana en el cretáceo y todavía no habían conseguido ningún trofeo.
No entraré en detalles sobre el viaje. No vimos nada que pudiera servir como trofeo, excepto un gorgosaurio que estaba excesivamente lejos de nuestro alcance, y varias huellas que indicaban que un enorme iguanodonte de unos dieciséis o dieciocho metros de altura había pasado por allí.
Habíamos dado ya buena cuenta de nuestro osteocéfalo, así que teníamos que salir en busca de más carne... pensando también en los trofeos, desde luego. Así pues, la mañana del día tres dispusimos la salida.
—Mire, amigo —le dije a James—, no quiero más problemas, ¿entiende?. El Rajá le dirá cuándo tiene que disparar. Absténgase de hacerlo a menos que se lo indiquen.
—De acuerdo, comprendido —respondió mansamente. Pero era imposible predecir lo que iba a hacer aquel tipo.
Nos dirigimos hacia las colinas de Janpur y empezamos a ascender por sus laderas. Íbamos buscando osteocéfalos, pero nos habríamos contentado con un ornitomimo. Además, también había bastantes posibilidades de que Holtzinger encontrara su tricerátopo. Habíamos visto a un par de ellos al subir hacia las colinas, pero no eran más que el equivalente a unos ternerillos, sin cuernos decentes.
Hacía mucho calor y una pegajosa humedad, y al poco rato jadeábamos y sudábamos como caballos. Pasamos toda la mañana subiendo y trepando, sin ver otra cosa que lagartos, cuando de repente percibí el olor a carroña. Hice que los demás se detuvieran y olfateé el aire. Estábamos en un calvero, cortado aquí y allá por pequeñas zanjas y arroyos secos, que corrían a perderse en un par de hondonadas más profundas que atravesaban una ligera depresión, cubierta con una vegetación más espesa de cicadáceas y chaparros. Escuchando con mayor atención, oí el zumbido de las moscas carroñeras.
—Por aquí tiene que haber algún animal muerto —dije—. ¡Oh, ahí está!
Y allí estaba, en efecto.
Los restos de un enorme ceratosaurio yacían en una pequeña hondonada, al borde de un bosquecillo. En vida debió de pesar seis o siete toneladas, y era de la variedad de tres cuernos, quizá el penúltimo de la especie de los tricerátopos. Costaba trabajo reconocerlo, porque casi todo el cuero de la parte superior de su cuerpo había sido arrancado, y muchos huesos sacados de su lugar y esparcidos por el suelo.
—¡Oh, diablos! —exclamó Holtzinger—. ¿Por qué no lo encontraríamos antes de que muriera? Hubiera sido una cabeza realmente hermosa para mi chimenea.
La asociación con tipos duros como nosotros parecía haberle dado al pobre Augusto una nueva energía al hablar.
—En marcha, muchachos —dije yo por toda respuesta—. Un terópodo ha estado comiendo aquí, y probablemente aún ande cerca.
—¿Cómo lo sabe? —me desafió James, con su redonda cara llena de sudor. Hablaba en tono más bajo que el suyo habitual, porque un terópodo cerca es algo que impone temor hasta a los más atrevidos.
Volví a olfatear el aire, y me pareció distinguir claramente el acre olor de un terópodo. Pero no podía afirmarlo con toda seguridad, porque el hedor del animal muerto era demasiado fuerte. Mis sahibs empezaban a ponerse verdes ante el espectáculo y el olor del cadáver.
—Es muy raro que ni siquiera el mayor de los terópodos ataque a un cerátopo adulto —le dije a James—. Esos cuernos son demasiado para ellos. Pero les encanta comerse a un cerátopo muerto o moribundo. Se quedan rondando las cercanías del cadáver durante semanas enteras, atracándose, y luego durmiendo entre comida y comida, a veces días enteros. De todos modos, suelen protegerse siempre del calor del día, porque no pueden soportar mucho tiempo la luz directa del sol. Los podrá encontrar en bosquecillos como éste, o en hondonadas donde haya sombra.
—¿Qué vamos a hacer? —preguntó Holtzinger.
—Exploraremos primero este bosquecillo, separados en dos parejas, como siempre. Pero, hagan lo que hagan, no actúen de un modo impulsivo ni se dejen llevar por el pánico —dije, mirando directamente a Courtney James.
El se limitó a devolverme la mirada y a examinar luego su rifle.
—¿Debo llevarlo colgado aún? —preguntó.
—No: en guardia. Pero no suelte el seguro hasta el momento mismo de disparar —advertí. Es un riesgo grande llevar un arma de doble cañón en guardia, especialmente entre los arbustos, pero cuando un terópodo anda cerca sería un riesgo aún mayor llevarla colgada y exponerse a que se enganche en ella una ramita en el momento en que intentemos echárnosla a la cara.
—Nos separaremos menos que de costumbre —dije—, para no perdernos de vista ni un solo momento. Empiece desde aquel ángulo, Rajá. Avancen lentamente, y párense a escuchar a cada paso.
Avanzamos por el extremo del bosque, dejando el cadáver, pero no su hedor, detrás de nosotros. Durante unos cuantos pasos no pudimos ver nada. El panorama se ensanchó cuando llegamos bajo los árboles. El sol penetraba a través de ellos. No se oía nada más que el zumbido de los insectos, el rumor de los lagartos que huían y los gritos de los dentados pájaros posados en las copas de los árboles. Creía estar seguro de haber olido un terópodo, pero tal vez fueran imaginaciones mías. Un terópodo puede ser de muy distintas especies, grande o pequeño, y el animal podía hallarse en cualquier parte dentro de un radio de casi un kilómetro.
—Siga avanzando —le dije en voz muy baja a Holtzinger, porque oía al Rajá y a James avanzando a mi derecha, y veía las hojas de las palmeras y los helechos agitarse a su paso a medida que las iban apartando. Imagino que se esforzaban por avanzar sin hacer ningún ruido, pero para mi aquello me sonaba como un terremoto en el seno de una cacharrería.
—Un poco más cerca —les advertí, y al poco rato les vi aparecer acercándose diagonalmente hacia nosotros.
Bajamos a una hondonada llena de helechos, y escalamos penosamente el otro lado. Allí nos encontramos ante un denso grupo de palmitos que nos cerraba el paso.
—Nosotros daremos la vuelta por este lado, ustedes por el otro —dije, e iniciamos la marcha, deteniéndonos cada tres pasos para escuchar y olfatear el aire. Nuestras posiciones eran exactamente las mismas que el primer día, cuando James mató al osteocéfalo.
Calculo que habríamos dado la vuelta en sus dos terceras partes al bosquecillo cuando oímos un ruido ante nosotros, a nuestra izquierda. Holtzinger lo oyó y quitó el seguro de su rifle. Yo apoyé el pulgar sobre el mío y me eché a un lado, para disponer de más terreno.
El ruido iba en aumento. Levanté el arma para apuntar a la altura donde debería estar el corazón del gran terópodo, dada la distancia que nos separaba de él cuando apareciera entre la maleza. Hubo un movimiento entre el follaje... y un osteocéfalo de dos metros de altura apareció ante nuestra vista, cruzó con paso solemne ante nosotros, de izquierda a derecha, moviendo la cabeza a cada paso como una gigantesca paloma, y desapareció al otro lado.
Holtzinger, que había contenido el aliento, respiró con inusitada fuerza. Yo tuve que contenerme para no echarme a reír. Holtzinger exclamó un breve:
—¡Uf!
—Silencio —murmuré—. El terópodo puede estar aún...
Eso fue todo lo que pude decir antes de que el condenado rifle de James disparara: ¡Bang, bang! Entonces vi que el osteocéfalo caía de costado entre la maleza, agitando la cola y las patas traseras.
—¡Lo maté! —gritó James, y le oí correr hacia adelante.
—¡Oh, Dios, ha vuelto a repetir su hazaña! —gemí.
Y en aquel mismo instante se oyó un fuerte ruido sibilante, que no procedía del osteocéfalo moribundo, y que fue seguido por un terrible grito de James. Algo asomó entre los arbustos, y pude ver la cabeza del más grande de los devoradores de carne de aquella región: el tiranosaurio triónico en persona.
Los científicos insisten en que el rex es más grande que el triónico, pero le juro que aquel tiranosaurio era más grande que cualquiera de los rex. Debía de tener unos ocho metros de altura, por quince de longitud. Podían verse sus brillantes ojos, sus dientes de dieciséis centímetros de largo, y la gran papada que le colgaba desde la barbilla hasta el pecho.
La segunda de las hondonadas que atravesaba el bosquecillo pasaba por nuestro camino, al otro extremo de un grupo de palmeras. Tendría tal vez unos dos metros de profundidad, y allí había estado descansando el tiranosaurio, haciendo la digestión de su última comida. En los lugares en que su lomo sobresalía del nivel del suelo, los helechos lo ocultaban. James había disparado los dos cañones de su arma por encima de la cabeza del terópodo, despertándolo. Luego, James, para acabar de arreglar las cosas, había echado a correr hacia adelante sin volver a cargar antes su rifle. Otros diez pasos más, y hubiera pisado al tiranosaurio en el lomo.
Como es natural, James se detuvo en seco al ver al animal surgiendo ante él. Recordó que su rifle estaba descargado, y que el Rajá se hallaba demasiado atrás para poder disparar bien.
James no perdió la serenidad al primer momento. Abrió su rifle, sacó dos nuevas cargas de su cinturón, y las metió en las recámaras. Pero en su prisa por cerrar el arma se pilló la mano derecha con la junta de los dos cañones... la parte más carnosa, entre la palma y el pulgar. Fue un pellizco tan doloroso, y sobresaltó de tal modo al alterado James, que su primera reacción fue soltar el arma. Y todo aquello lo afectó de tal manera que su inmediata reacción fue echar a correr.
No podría haber elegido peor momento. El Rajá se acercaba corriendo, con el rifle en guardia, dispuesto a echárselo a la cara en cuanto pudiera ver bien al tiranosaurio. Al ver que James venía corriendo desesperadamente hacia él, vaciló un instante, pues no quería herir a James. Este siguió corriendo y, antes de que el Rajá pudiera echarse a un lado, tropezó con él, y ambos cayeron pateando entre los helechos. El tiranosaurio reunió la poca inteligencia de que disponía y se lanzó tras ellos con la loable intención de devorarlos.
¿Y qué hacíamos mientras tanto Holtzinger y yo, al otro lado del grupo de palmeras? Bueno, en cuanto James gritó y la cabeza del tiranosaurio apareció entre la maleza, Holtzinger echó a correr hacia adelante como un conejo. Yo por mi parte había levantado el rifle para disparar contra la cabeza del tiranosaurio, con la esperanza de acertarle por lo menos en un ojo, pero antes de que pudiera apuntar la cabeza ya había desaparecido entre las palmeras. Quizá debiera haber disparado hacia el lugar donde imaginaba que se encontraba en aquellos momentos, pero toda mi experiencia me ha prevenido siempre contra los disparos efectuados al azar.
Cuando volví a mirar hacia adelante, Holtzinger había ya desaparecido tras la curva del grupo de palmeras. Yo, aunque soy muy corpulento como puede usted ver, eché a correr tras él a toda la velocidad que me fue posible, y entonces oí su rifle, y el chasquido del cerrojo entre ambos disparos: ¡Bang!... tras, tras... ¡bang!... tras, tras... Así, tal como suena.
Holtzinger se había acercado al tiranosaurio por los cuartos traseros en el mismo intante en que el animal se disponía a salir de la hondonada tras James y el Rajá. Con el cañón a diez pasos de distancia del cuerpo del tiranosaurio, empezó a descargar sus balas del 375 en el cuerpo del animal. Había hecho ya tres disparos cuando el tiranosaurio lanzó un tremendo y espantoso rugido y se giró para ver qué era aquello que lo pinchaba. Las mandíbulas se abrieron, y la cabeza giró hacia arriba y descendió de nuevo.
Holtzinger disparó aún otra vez, y luego trató de retroceder saltando hacia un lado. Se encontraba en un lugar estrecho, entre el grupo de palmeras y la hondonada. Así que cayó en esta última. El tiranosaurio siguió bajando su cabeza y lo apresó, no sé si mientras caía o cuando estaba ya abajo. Cerró ruidosamente las mandíbulas, y volvió a levantar la cabeza, con el pobre Holtzinger dentro de su boca, con los pies colgando por un lado y gritando como alma en pena.
En aquel momento pude acercarme y apuntar a la cabeza de la bestia. Entonces me di cuenta de que mi amigo estaba entre sus mandíbulas, y que no podía disparar contra él. Cuando levantó la cabeza, como el extremo de una enorme pala mecánica, le disparé un tiro al corazón. Pero el tiranosaurio había empezado ya a dar la vuelta, y me temo que no hice más que rozarle las costillas.
El animal había dado un par de pasos hacia un lado cuando descargué el otro cañón contra su lomo. Se tambaleó un poco, pero siguió adelante. Dio otro paso, y ya casi había desaparecido entre los árboles cuando ol Rajá disparó dos veces. Había conseguido desembarazarse de James, levantarse, tomar el rifle y disparar contra el tiranosaurio.
El doble ataque derribó al animal con un estrépito enorme. Cayó sobre un magnolio enano. Vi cómo una de sus patas posteriores se agitaba espasmódicamente en el aire, en medio de una lluvia de pétalos blancos y rosados absurdamente hermosos.
¿Imagina usted la pata de un ave de presa, aumentada y ensanchada hasta ser tan grande y redonda como la de un elefante? Esto podrá darle una idea del espectáculo que se ofreció ante mis ojos.
Pero el tiranosaurio se levantó de nuevo y se alejó vacilante, sin soltar ni por un minuto a su víctima. La última vez que lo vi, las piernas de Holtzinger colgaban inertes por uno de los lados de su mandíbula, y el desgraciado había dejado de gritar. La enorme cola de la bestia golpeaba como un ariete contra los troncos de los árboles al moverse furiosamente de uno a otro lado.
El Rajá y yo volvimos a cargar nuestros rifles y corrimos tras la fiera con todas nuestras fuerzas. Yo tropecé y caí en una ocasión, pero volví a levantarme de un salto y, hasta mucho más tarde, no me di cuenta de que me había desollado un codo casi hasta el hueso. Pero cuando salimos del bosquecillo el tiranosaurio estaba ya al otro extremo del calvero. Disparé rápidamente y con toda probabilidad fallé el tiro, y el animal desapareció de nuestra vista antes de que pudiera disparar de nuevo.
Corrimos, siguiendo las huellas y las manchas de sangre, hasta que el agotamiento nos obligó a detenernos. Los movimientos de un tiranosaurio podrán parecer torpes y lentos, pero con sus tremendas patas tales fieras no tienen que moverse muy aprisa para conseguir una velocidad considerable.
Cuando terminamos de jadear y enjugarnos la frente tratamos de continuar siguiéndole la pista, pensando que tal vez estaría moribundo y podríamos dar con él. Pero sus huellas se perdieron, y nos encontramos sin saber qué hacer. Dimos vueltas con la esperanza de volverlas a encontrar, pero no tuvimos suerte.
Una hora más tarde desistimos de nuestro empeño y regresamos a la llanura, terriblemente abatidos.
Courtney James estaba sentado con la espalda apoyada contra un árbol, sujetando en sus manos su rifle y el de Holtzinger. Su mano derecha estaba hinchada, y tenía un tinte azulado en el lugar donde se dio el doloroso pellizco, pero aún podía servirse de ella.
Sus primeras palabras fueron:
—¿Dónde diablos han estado ustedes? No tenían que haberse ido dejándome así, indefenso: podía haberse presentado otro de esos espantosos animales. ¿No les parece que ya es bastante desgracia perder a un cazador por la ineptitud de ustedes, para arriesgarse a perder también a otro?
En nuestro camino de regreso había preparado una buena retahila de insultos y maldiciones para lanzárselos a James apenas me tropezara con él, pero su repentino ataque me dejó tan asombrado que sólo pude responder débilmente:
—¿Que nosotros perdimos?
—Exacto —dijo duramente—. Usted nos obliga a ir delante de ustedes para que, si uno de esos monstruos devora a alguien, sea a nosotros. Envía a un hombre contra esos animales aún sabiendo que no lleva un rifle lo suficientemente potente como para...
—¡Cerdo repugnante! —estallé, y avancé hacia él.
Más tarde me enteré de que James se había pasado todo aquel tiempo de espera elaborando una complicada teoría según la cual la culpa de aquel desastre la teníamos enteramente todos nosotros: Holtzinger, el Rajá y yo. No pensó ni por un momento en que él había disparado a destiempo y luego se había asustado, ni que Holtzinger le había salvado su estúpida e inútil vida. ¡Oh, no, ni siquiera pasó por su cabeza! Simplemente, el Rajá tenía la culpa por no haberse quitado a tiempo de su camino, yo tenía la culpa por...
Bueno, he llevado una vida bastante dura, y supe expresarle lo que pensaba de él del modo más adecuado. El Rajá quiso estar a mi altura, pero le faltaba dominio del inglés y al final se limitó a maldecir a James en hindú. Ignoro lo que le diría, pero por la expresión de su rostro no debía ser nada agradable.
Por el tono violáceo que empezó a tomar el rostro de James comprendí que mis palabras iban haciendo su efecto. Y esto fue un fallo por mi parte. Si me hubiera parado a pensar, me hubiera dado cuenta de que no era en absoluto prudente insultar a un hombre que tiene un rifle cargado en las manos. James soltó de pronto el rifle de Holtzinger y alzó el suyo, exclamando:
—¡Nadie me escupe tales insultos y queda vivo para contarlo! No me costará nada decir que el tiranosaurio los devoró también a ustedes dos.
El Rajá y yo estábamos frente a él, con los rifles desmontados bajo el brazo, así que necesitábamos casi un segundo para montarlos y levantarlos para disparar, por muy rápidos que hubiéramos ido. Más aún: uno no debe disparar un 600 sin haberlo asegurado antes concienzudamente contra su hombro, si sabe lo que le conviene. Un instante más tarde, James apoyaba la culata de su 500 contra su hombro, apuntando directamente los dos cañones entre mis ojos. Parecían tan enormes como un par de túneles.
El Rajá se dio cuenta de la situación antes que yo. Mientras el condenado levantaba el rifle para disparar, avanzó y le pegó una tremenda patada en las ingles. Jugaba al fútbol de muchacho, ¿sabe usted?, y además pegó con ganas. De modo que James soltó un bufido como el de un odre al reventarse, el 500 se desvió hacia un lado, la bala pasó rozando mi mejilla y la explosión estuvo a punto de romperme el tímpano.
La culata saltó arrancada del hombro de James al producirse el disparo, saltó hacia arriba y, mientras el hombre se encogió por efectos del golpe, cayó de nuevo sobre él y causó el mismo efecto que una coz de caballo... que la patada del Rajá, pero sobre su cabeza. James acabó de derrumbarse, con el fusil aún sujeto entre sus manos en una forma casi increíble.
El Rajá dejó caer su propio rifle, agarró los dos cañones del de James y, retorciéndolo, tiró de él para arrancárselo de las manos, casi rompiéndole el dedo que aún mantenía en el gatillo. Quería golpearle en la cara con la culata del rifle, pero yo me adelanté y me eché sobre él, con una única idea en mi cabeza: que golpearle con mis manos desnudas será más reconfortante y placentero para mí. Y, sin darme cuenta de si aún estaba consciente o había perdido el sentido, me dediqué a la tarea con una fruición que no recuerdo haber sentido nunca en mi vida.
Cuando el rostro de James estaba ya lo suficientemente tumefacto y yo me sentí relajado, lo dejé. Le dimos la vuelta, tomé una correa de su mochila y le atamos las manos con ella. Convinimos en que no gozaríamos de un momento de seguridad a menos que lo vigiláramos constantemente hasta el momento de traerlo de vuelta a nuestra época. Cuando un hombre ha intentado matarnos no debe dársele otra oportunidad. Claro que tal vez no volviera a intentarlo, pero ¿para qué correr el riesgo?
Llevamos a James al campamento. Les contamos a los hombres lo que ocurría. James nos maldijo a todos, desafiándonos a que lo matásemos si nos atrevíamos.
—Será mejor que lo hagáis, hijos de perra, o seré yo quien os mataré algún día —amenazó—. ¿Por qué no lo hacéis? ¡Porque sabéis que alguien os delataría! ¡Ja, ja!
El resto de la expedición fue lúgubre. Pasamos tres días recorriendo la región en busca del tiranosaurio. No tuvimos suerte. Podía estar oculto en alguna zanja, muerto o moribundo, o tal vez tan sólo recuperándose de sus heridas, y nosotros pasar cien veces cerca de él sin verlo, a no ser que tropezáramos con él por casualidad. Pero pensábamos que nuestro deber era intentar recuperar los restos de Holtzinger... si es que aún quedaba alguno.
A nuestra vuelta al campamento principal empezó a llover. Cuando dejaba de llover reuníamos pequeños reptiles y otras curiosidades para nuestros amigos científicos. Cuando se materializó la cámara de transición, nos atropellamos por entrar en ella.
El Rajá y yo habíamos discutido si debíamos o no incoar un proceso contra Courtney James por imprudencia temeraria. Llegamos a la conclusión de que no había ningún precedente para castigar los crímenes cometidos hacía ochenta y cinco millones de años, y que probablemente estarían fuera de las manos de la ley, según el estatuto de prescripciones y limitaciones. Por lo tanto, cuando ya se habían ido todos los demás excepto nosotros, lo soltamos y lo metimos a empellones en la cámara.
Cuando llegamos al presente, le entregamos su rifle descargado y sus demás efectos. Como esperábamos, se fue sin decirnos ni una palabra, con las manos llenas de bultos. En aquel momento entró la novia de Holtzinger, Clara Roche, gritando:
—¿Dónde está? ¿Dónde está mi Augusto?
No le daré detalles de la escena que siguió: fue muy dolorosa, pese a la habilidad del Rajá.
Llevamos a nuestros hombres y bestias al antiguo edificio de los laboratorios que la universidad de Washington ha habilitado como sede para las expediciones al pasado, les pagamos a todos, y vimos que nos habíamos quedado casi sin dinero. Lo cobrado a Holtzinger y James como anticipo no bastaba ni siquiera para cubrir nuestros gastos, y no había muchas posibilidades de cobrarle el resto a James ni a los herederos de Holtzinger.
Y hablando de James, ¿sabe usted lo que hizo entonces el muy canalla? Se fue a su casa, tomó más municiones, volvió a la universidad, buscó al profesor Prochaska y le dijo:
—Profesor, quiero que me envíe al cretáceo, para un viaje de pocas horas. Si no me puede incluir en sus viajes ya programados, dígame el precio que pide por llevarme. Le ofrezco cinco mil dólares como anticipo. Quiero ir al veintitrés de abril del año ochenta millones antes de Cristo.
—¿Y por qué desea volver tan pronto y le interesa de tal manera? —preguntó Prochaska.
—Perdí mi cartera en el cretáceo —dijo James—. Pienso que si vuelvo y llego el día anterior al que llegué en mi último viaje, me veré llegar en él y podré seguirme a mí mismo hasta que vea dónde perdí la cartera.
—Cinco mil dólares es mucho dinero por una simple cartera...
—Tengo en ella algunos documentos irreemplazables. Deje que sea yo quien me preocupe acerca de si vale o no los cinco mil dólares que le ofrezco.
—Bueno —contestó Prochaska, pensativo—. Los del grupo que tenía que salir esta mañana me han telefoneado diciendo que se retrasarían un poco, así que tal vez pueda enviarle a usted antes que a ellos. Siempre me he preguntado qué ocurrirá si un mismo hombre emplea dos veces el mismo tiempo.
James le dio un cheque a Prochaska, y éste llevó a James a la cámara y lo envió al pasado. Por lo visto, la idea de James era sentarse tras un arbusto, a unos cuantos metros del lugar donde se materializaba la cámara de transición, esperar a que llegáramos, y disparar a placer contra el Rajá y contra mí apenas apareciéramos y saliéramos de ella.
Horas más tarde, liquidadas ya todas las formalidades, nos vestimos con nuestras ropas de calle y telefoneamos a nuestras esposas diciendo que vinieran a buscarnos. Estábamos esperándolas en el bulevar Forsythe cuando oímos un fuerte y seco estampido, como el de una explosión o un trueno cercano, y vimos una especie de rayo a menos de veinte metros de distancia. La onda de choque nos hizo tambalear, y el ruido rompió los cristales de gran número de ventanas.
Corrimos hacia el lugar, y llegamos a él en el preciso instante en que se acercaba un policía y varios transeúntes. En el bulevar, en medio de la calzada, había un cuerpo humano. Al menos, eso había sido en su tiempo, aunque ahora parecía como si le hubieran pulverizado todos los huesos y reventado todos los vasos sanguíneos. La ropa que llevaba estaba hecha jirones, pero pude reconocer un rifle de repetición de dos cañones, calibre 500, «Holland & Holland». La madera estaba abrasada y el metal como carcomido y lleno de agujeros, pero no cabía la menor duda de que se trataba del rifle de Courtney James.
Pasando por alto las investigaciones y todo lo demás, lo ocurrido había sido lo siguiente: nadie había disparado contra nosotros cuando salimos de la máquina del tiempo y, naturalmente, eso era algo que no podía cambiarse. Por esa razón, en el mismo instante en que James quiso hacer algo capaz de producir un cambio tangible en el mundo tanto actual como de hace ochenta y cinco millones de años antes de Cristo, las fuerzas del espaciotiempo entraron en colisión, arrebatándolo y llevándolo al presente como una forma de evitar una imposible paradoja.
Ahora que todo esto ha sido comprendido y analizado, el profesor no quiere enviar a nadie a un período que no preceda como mínimo en quinientos años a las épocas exploradas ya por otros viajeros, pues sería demasiado fácil hacer algo, como derribar un árbol o arruinar alguna cosa duradera que afectara al mundo posterior. En los períodos largos, razona el profesor, esos cambios son menores y se diluyen en la corriente del tiempo.
Tras aquello pasamos una época muy mala debido a la perniciosa publicidad y sus consecuencias, aunque finalmente cobramos nuestro dinero a los herederos de James. El fracaso de la expedición no puede imputarse enteramente a James. Yo no debía haber aceptado que viniera, sabiendo que era un hombre inestable y de mal carácter. Y si Holtzinger hubiera empleado un rifle de mayor calibre, probablemente hubiera derribado al tiranosaurio, aunque no lo hubiera matado, dándonos a los demás la oportunidad de acabar con él.
Por todo ello es por lo que no quiero llevarlo a usted, señor Seligman, a cazar en aquel período. Hay muchas otras eras, y si usted reflexiona bien, seguramente recordará alguna que...
¡Dios santo, qué hora es ya! Tengo que marcharme corriendo: si no lo hago, mi esposa va a desollarme vivo. ¡Buenas noches, señor Seligman! ¡Reflexione!
Título original: A gun for dinosaur (1956)
Traducción: M. Blanco
NECROLÓGICA
Isaac Asimov
Consideramos totalmente superfluo presentarles a ustedes al famoso autor de la trilogía Fundación. La fama de Asimov como profundo pensador corre pareja con su celebridad de hombre sarcásticamente divertido e ingenioso... como lo demuestran sus agudas presentaciones a los premios Hugo de sf., que recientemente está editando la revista Nueva Dimensión. En el presente relato, Asimov hace abundante gala de su sprit... al tiempo que, en un relato de apariencia intrascendente, hace, a la par que una feroz disección de dos personajes, un profundo análisis de un nuevo concepto, realmente distinto y original, de los que puede ser el «viajar» por el Tiempo.
Es durante el desayuno cuando mi marido, Lancelot, procede a la lectura del periódico. Mi primera visión matinal suya es la abstracta delgadez de un rostro cuya mirada refleja permanentemente una especie de irritación provocada por no se sabe qué sentimiento de frustración. Toma el periódico sin pronunciar una palabra, y sus hojas se interponen casi inmediatamente entre su rostro y el mío.
Desde aquel momento, como único indicio de su presencia, su brazo emerge en una sola ocasión desde detrás de la barrera de hojas desplegadas para coger una segunda taza de café, a la que ya he puesto la cucharadita exacta de azúcar, evitando todo error de dosificación so pena de incurrir en su furiosa mirada.
Ya no me preocupan esos detalles. En el fondo, son ellos quienes condicionan la serenidad de nuestros desayunos.
Aquella mañana, sin embargo, dicha serenidad se vio rota por un repentino rugido:
—¡Señor! ¡Ese idiota de Paul Farber acaba de morir! ¡De un infarto!
El nombre apenas me decía nada. Lancelot lo había mencionado vagamente en una ocasión, refiriéndose a un colega suyo dedicado a investigaciones de física teórica. Por el contrario, el agresivo epíteto empleado por mi marido me dio la casi certeza de que se trataba de un investigador al cual el éxito debía haberle sonreído en alguna ocasión... ese éxito que parecía huir de Lancelot como de un apestado.
Dejó el periódico, observándome con una furiosa mirada.
—¡Aparecer en las necrológicas con un tal puñado de inexactitudes! ¡Parece como si hubieran querido hacer de él un nuevo Einstein, por el simple hecho de que ha muerto de repente!
Si había un campo que la experiencia me había enseñado a evitar cuidadosamente, éste era el de las necrológicas. Ni siquiera me atreví a asentir con la cabeza.
Arrojando a un lado el periódico, se puso a pasear arriba y abajo por la habitación, sin terminar los huevos que había sobre su plato ni tocar la segunda taza de café.
Suspiré. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Qué otra cosa podría hacer nunca?
Por supuesto, el nombre de Lancelot Stebbins no tiene nada que ver con el verdadero nombre de mi marido: por razones de elemental precaución con respecto a la justicia debo cambiar completamente los nombres y las circunstancias de esta historia. Claro que, de todos modos, aunque diera su identidad real, es probable que nadie lo reconociera ni recordara.
Ya que, bajo un cierto aspecto, Lancelot no deja de poseer un evidente talento: el de pasar desapercibido, el de no levantar el menor comentario. Cada uno de sus descubrimientos resulta, invariablemente, haber sido ya formulado por algún otro, o quedar apagado por otros descubrimientos más importantes surgidos en el mismo momento. Sus comunicaciones al Congreso Científico no producen más que una reducidísima atención, ahogada por tal o cual otra comunicación más interesante surgida de forma automática en algún otro sector.
De hecho, esas circunstancias eternamente contrariantes eran la profunda causa de su cambio de personalidad.
Al principio de nuestro matrimonio, hace veinticinco años, era sin embargo un brillante espécimen de humanidad. Una herencia que resolvió todos sus problemas materiales, una sólida formación como físico, una intensa ambición... todo se conjugaba hacia un futuro lleno de promesas. En lo que a mí respecta, por aquella época creo que era bastante bonita, pero aquello no duró mucho. Lo que duró, en cambio, fue esa enfermiza timidez que me hacía replegarme sobre mí misma, impidiéndome siempre ser esa deslumbrante ilustración del éxito social que debe ser la joven esposa de un investigador universitario lleno de ambición.
¿Quizá esto explica en parte esa especie de «vocación a la oscuridad» de Lancelot? Una esposa más brillante hubiera podido, sin duda, hacerle resaltar más aprovechando su propia brillantez.
¿Terminó Lancelot por darse cuenta de ello? ¿Fue la razón por la que se apartó de mí tras dos o tres años de una razonable felicidad? A veces pienso que así es, y me lo reprocho amargamente a mí misma.
Pero, por aquel entonces, pensaba que toda la culpa era de su insaciable avidez de gloria y su creciente ambición. Abandonó su puesto en la universidad y se hizo construir un laboratorio privado, apartado de la ciudad, a causa, dijo, de las ventajas conjugadas del aislamiento y de un terreno ofrecido a muy buen precio.
El problema del dinero no nos preocupaba excesivamente. El gobierno no era avaro en el campo de la investigación, y las donaciones particulares no eran raras. Para coronarlo todo, Lancelot disponía sin ninguna restricción de su propia fortuna.
Intenté oponerme a aquel proyecto.
—Por favor, Lancelot, ¿acaso es necesario todo esto? No tenemos problemas de dinero, la Universidad querría que te quedaras. ¿Para qué echarlo todo por la borda? ¿No crees que una vida normal, en una casa en la ciudad, con unos niños, sería suficiente?
Pero había una pasión enorme ardiendo en él, cegándolo a todo lo demás. Respondió irritadamente:
—Hay algo infinitamente más importante que todo esto. Es preciso que el mundo científico me reconozca en mi real valía: como un gran... un gran investigador —por aquel tiempo vacilaba aún en aplicarse el calificativo de genio.
Sin embargo, no consiguió nada: la suerte se le mostró obstinadamente hostil. Su laboratorio zumbaba como una colmena, tomó a su servicio un equipo de ayudantes a los que pagaba principescamente, se impuso a sí mismo una existencia de trabajo dura e implacable. Todo ello sin resultado.
Yo mantenía la esperanza de que algún día renunciaría a todo aquello, volveríamos a la ciudad, y podríamos iniciar una vida normal y apacible. Esperaba: pero siempre, en el mismo momento en que tendría que haber admitido su derrota, emprendía una nueva batalla, intentaba un nuevo asalto para alcanzar los bastiones de la gloria. Se lanzaba cada vez con una esperanza que no tenía parangón más que con lo profundo de su amargura al siguiente fracaso.
Y siempre se revolvía contra mí: triturado por el Universo, siempre le quedaba la posibilidad de triturarme a mí en venganza. No soy del tipo de esas mujeres valerosas, pero empezaba a pensar en la posibilidad de separarme de él.
No obstante...
Aquel último año se había armado, según todas las evidencias, de la cabeza a los pies para emprender una nueva batalla. La última, pensé yo. Había en él un grado de temblorosa intensidad que jamás le había visto. Había sus monólogos murmurados, sus breves risitas aparentemente sin causa, los días pasados sin comer, las noches enteras sin dormir. Llegó a guardar bajo llave, en su habitación, sus cuadernos de apuntes, como si dudara de sus propios ayudantes.
Por supuesto, yo tenía la fatalista certeza de que aquella tentativa fracasaría al igual que las anteriores. Y entonces, tras el fracaso, tendría que reconocer a buen seguro, a su edad, que había quemado su última oportunidad. Tendría que renunciar inapelablemente a sus investigaciones.
Así pues decidí esperar, acumulando el máximo de paciencia.
Aquel incidente de la sección necrológica durante el desayuno representó una brutal sacudida. En circunstancias anteriores análogas le había hecho observar que, de todos modos, podía tener la certeza de que obtendría una indiscutible notoriedad en los periódicos el día en que su nombre apareciera en aquella misma sección.
Creo que esa observación no fue nunca excesivamente afortunada. Mis observaciones no suelen ser nunca excesivamente afortunadas, me doy cuenta de ello, aunque no puedo evitarlo. Le decía aquello para aliviarle un poco, para intentar arrancarle de una crisis de depresión que, según todas las evidencias, amenazaba con convertirlo en una persona absolutamente insoportable.
Y tal vez hubiera también, en mis palabras, un cierto inconsciente despecho.
Honestamente, no puedo asegurarlo.
De todos modos, en una ocasión Lancelot se giró violentamente hacia mí, temblando con todo su delgado cuerpo, frunciendo sus espesas cejas que ocultaban casi sus ojos profundamente hundidos en sus órbitas, y me gritó con una agudísima voz de falsete:
—¡Yo jamás podré verme en la sección necrológica! ¡Incluso de esto me veré privado!
Y me escupió al rostro. Deliberadamente.
Huí a mi habitación.
Jamás me expresó la menor disculpa, pero tras algunos días, durante los que lo evité cuidadosamente, nuestra vida en común reemprendió su curso frío y apagado. Ninguno de nosotros hizo nunca la menor alusión al incidente.
Y, aquella mañana, la muerte de Paul Farber. Sola, sentada ante la abandonada mesa del desayuno, sentía de una forma vaga que aquel anuncio iba a hacer desbordar el vaso de la exasperación de Lancelot, el vaso de la amargura de sus prolongados fracasos.
Adivinaba la aproximación de una crisis, sin saber si debía temerla o acogerla como una liberación. Quizá, después de todo, adoptara la segunda actitud. En el punto en que estaban las cosas, cualquier cambio no podía traducirse más que en una mejora...
Poco antes de la hora del almuerzo, Lancelot vino a mi encuentro en la sala de estar, donde un cesto de costura y la televisión ocupaban mis manos y mi mente.
—Necesito tu ayuda —dijo abruptamente.
Hacía al menos veinte años, si no más, que no había oído nada como aquello, y experimenté, pese a mí misma, un cierto enternecimiento. Parecía en un estado de mórbida excitación. La sangre afluía a sus mejillas, por lo general pálidas.
—Encantada —dije—. Si puedo serte útil...
—Puedes. He dado vacaciones a mis ayudantes por un mes. Se irán el sábado: así que tú y yo trabajaremos solos en el laboratorio. Te lo aviso desde ahora, a fin de que evites hacer otros planes para la semana próxima.
El temor me inmovilizó de repente.
—Lancelot, tú sabes bien que no puedo ayudarte en tu trabajo. No comprendo nada de él, y...
—Lo sé —me interrumpió, con un absoluto desprecio—. Pero no necesitas comprender nada. No tendrás más que seguir algunas instrucciones muy simples, seguirlas muy rigurosamente. Lo esencial es el descubrimiento que acabo de hacer y que, por fin, me situará en el lugar que me corresponde.
—¡Oh, Lancelot! —dije descorazonada. Había oído ya tantas veces las mismas palabras.
—Escúchame, imbécil, e intenta por una vez comportarte como un ser adulto. Esta vez lo tengo todo bien atado. Nadie podrá quitarme la gloria, porque mi descubrimiento está basado en una hipótesis tan poco ortodoxa que ningún investigador vivo, aparte tu seguro servidor, será tan genial como para pensar en ella... al menos en el transcurso de una buena generación. Y cuando la luz de mis trabajos estalle sobre el mundo, es probable que mi nombre sea reconocido en el campo científico como el mayor de todos los tiempos.
—Me alegro por ti, Lancelot, de veras...
—He dicho es probable. Lo contrario no está excluido. Existe una gran parte de injusticia en las atribuciones del honor de tal o cual descubrimiento científico. He pasado demasiadas veces por esa experiencia. Así que no bastará anunciarlo pura y simplemente. Si fuera tan ingenuo como para hacerlo, la gente se metería inmediatamente en mi campo de investigación y muy pronto mi nombre tan sólo sería uno más entre los otros que figuran en los libros de historia. Los reflejos de mi gloria, mi gloria, se verían dispersados sobre una enorme cantidad de estúpidos que, amparándose en mi sombra, querrían para ellos algo de mi gloría.
Creo que tan sólo la imposibilidad de dominarse había podido conducirle a hacerme sus confidencias tres días antes de la fecha en que podría dedicarse a los trabajos proyectados.
Estaba en plena efervescencia, y yo era el único ser de los que le rodeaban lo suficientemente insignificante como para ser tomado como testigo sin el menor riesgo.
—Tengo la intención —prosiguió— de dotar a este descubrimiento de una puesta en escena tan espectacular, de golpear la imaginación humana con un efecto tan grande que ningún otro descubrimiento que se produzca al mismo tiempo tendrá posibilidad de ser ni siquiera advertido.
Exageraba, por supuesto, y experimenté el terror anticipado a las consecuencias que produciría sobre él un probable fracaso. ¿Acaso perdería la razón?
—Escucha, Lancelot —murmuré—, ¿qué necesidad tienes de atormentarte así? ¿Por qué no lo dejas correr todo? Si quieres, podemos tomarnos unas largas y buenas vacaciones. Has trabajado demasiado duro estos últimos tiempos. ¿Por qué no vamos a dar la vuelta a Europa, por ejemplo? Siempre he deseado...
Se estremeció de furia.
—¿Dejarás de una vez de soltarme tu imbécil palabrería? El sábado vendrás conmigo. Al laboratorio.
Apenas dormí en las tres noches siguientes. Nunca antes lo había visto así. Jamás en semejante estado. ¿Acaso estaba ya dominado por la locura? ¿Por qué no?
La cosa no tenía nada de imposible. Una locura acumulada a lo largo de una serie de decepciones que habían dejado de ser soportables, y desencadenada de repente por la lectura de aquella mañana. Jamás hasta entonces me había dejado Lancelot penetrar en su laboratorio. ¿Y si tenía intención de operar sobre mí, de someterme a cualquier insensata experiencia, o simplemente desembarazarse de mí?
Fueron tres noches de terror miserable. Luego llegaba el alba, y me decía que, según todas las evidencias, no estaba loco; que, según todas las evidencias, no tenía ninguna intención brutal o criminal con respecto a mí; el incidente mismo del salivazo no reflejaba ninguna violencia real, y jamás había actuado violentamente sobre mí.
Así terminé por tomármelo con calma, y con la docilidad resignada del carnero que avanza hacia el ara de sacrificios me dirigí, el sábado, hacia lo que podía ser el lugar de mi muerte.
Descendimos lado a lado, en silencio, el sendero que conducía al edificio del laboratorio.
Incluso éste tenía en él algo aterrador, y mi andar se hizo vacilante.
—Por favor —se limitó a decir Lancelot—, deja de mirarlo todo con esos ojos asustados. Haz simplemente lo que te digan y mira hacia donde te indique.
—De acuerdo, Lancelot.
Llegamos a un pequeño gabinete, cuya puerta cerró y atrancó cuidadosamente. La estancia estaba repleta hasta lo increíble por los objetos más extraños y por una impresionante cantidad de hilos metálicos.
—Empecemos por el principio —dijo Lancelot—. ¿Ves ese crisol de hierro?
—Sí.
Era un recipiente de reducidas dimensiones, pero bastante profundo, hecho de un metal denso manchado en su parte externa por el óxido. Una red de hilos metálicos burdamente colocados lo recubría.
Lancelot hizo que me acercara a él. Vi en su interior un ratoncito blanco intentando subir por la pared con ayuda de sus patas delanteras. Su hociquillo se estremecía por la curiosidad, y tal vez también por el miedo, ante la reja que obturaba su salida.
Creí sentir un ligero sobresalto. El inesperado encuentro con una rata me hace siempre estremecer.
Lancelot gruñó por lo bajo.
—No te hará ningún daño. Ahora colócate al lado de la pared y obsérvame bien.
Mis temores anteriores volvieron a asaltarme. Una horrible certeza se apoderó de mí: de alguna parte iba a surgir un relámpago que me alcanzaría y me reduciría a cenizas, o una enorme masa de metal caería sobre mí para aplastarme, a menos que...
Cerré los ojos.
No ocurrió nada. Al menos no me ocurrió a mí. No oí más que el rumor de una corriente de aire, algo así como el estallido de un petardo de pequeño tamaño...
—¿Y bien? —dijo Lancelot.
Abrí los ojos. Estaba mirándome, resplandeciente de orgullo. Le devolví la mirada, sin ninguna reacción por mi parte.
—¿Y ahí, pequeña idiota? ¿Acaso no ves nada? ¡Ahí!
A algunas decenas de centímetros del crisol había otro. Era completamente idéntico al primero, pero no había visto a Lancelot colocarlo allí.
—¿Te refieres a ese otro crisol? —preguntó.
—No es otro crisol propiamente dicho, sino un doble del primero. Tanto uno como el otro son idénticos en todos sus puntos, átomo por átomo. Puedes compararlo. Verás exactamente las mismas manchas de óxido.
—¿Has fabricado el segundo a partir del primero?
—Bueno, podríamos enunciarlo así, pero procediendo de un modo muy particular. Crear nueva materia necesitaría, en las circunstancias habituales, una cantidad desmesurada de energía de rendimiento óptimo, exige la fisión completa de cien gramos de uranio. El gran secreto sobre el que he puesto la mano es que muy poca energía, a condición de utilizarla correctamente, para proceder a la duplicación de un objeto tomándolo de un momento dado de su futuro. Lo sensacional de mi descubrimiento querida, es que he conseguido llegar a la duplicación trayendo a este instante del presente el mismo objeto tomado de su propio futuro. Dicho de otro modo, he conseguido el equivalente al desplazamiento espaciotemporal: el viaje por el tiempo.
Querida. El hecho de que hubiera podido emplear, dirigida a mí, una palabra de afecto como ésta, me daba la exacta medida de su triunfo y de su exaltación.
—¿No es algo sorprendente? —exclamé, ya que realmente estaba muy impresionada—. ¿La rata tiene también un doble?
Mientras hacía mi pregunta miré al interior del segundo crisol, y sentí de nuevo una impresión de desánimo: el crisol contenía también una ratita blanca... pero muerta.
Lancelot enrojeció ligeramente.
—La experiencia es aún un poco prematura. Me es posible traer del futuro cualquier sustancia viva, pero no bajo su aspecto vivo. El doble de un ser vivo me llega desprovisto de esta vida.
—¡Qué lástima! ¿Y por qué?
—Aún lo ignoro. Imagino que la duplicación no alcanza la perfección completa más que a la escala atómica. Lo que sí es cierto es que no hay daño aparente en el doble de un ser. La disección no revela absolutamente nada anormal.
—Deberías preguntar a...
Me callé a tiempo viendo su mirada. Era mejor no sugerir ninguna clase de colaboración. La experiencia me había enseñado que, infaliblemente, es al colaborador eventual a quien va a parar todo el honor del descubrimiento.
—Ya lo he hecho —dijo Lancelot con una divertida pesadumbre—. Un experimentado biólogo ha procedido, sin encontrar nada, a varias autopsias de algunas de mis cobayas. Ignoraba su procedencia, por supuesto, y me ocupé de recuperarlas antes de que algún fenómeno pudiera darle algún indicio. Gran Dios, incluso mis propios ayudantes lo ignoran todo de estos trabajos.
—¿Pero por qué guardarlos tan secretos?
—Precisamente porque aún no tengo la posibilidad de traer a ningún ser con vida del futuro. Un pequeño detalle que sin duda se produce al nivel molecular. Si publico ahora mis resultados, algún otro podría descubrir la corrección necesaria, añadir esa mejora de simple detalle a mi descubrimiento fundamental, y acreditarse con ello un renombre superior al mío propio trayendo con vida, por ejemplo, a un hombre susceptible de darnos informaciones trascendentales sobre el futuro.
Comprendía muy bien a Lancelot. Y no hacía falta decir que cualquier otro podía encontrar esa corrección de detalle. Alguien la encontraría, sin lugar a dudas. Era obvio. Y Lancelot tendría que enfrentarse a ello: perdería como siempre el crédito de su descubrimiento, que sin embargo era algo sin precedentes.
—Y sin embargo —prosiguió él, más para sí mismo que para mí—, ya no puedo esperar más. Necesito anunciar al mundo este descubrimiento, pero de modo que mi nombre quede para siempre indisolublemente ligado a él. Por ello voy a necesitar una presentación dramatizada, escenificada, de modo que no se pueda hacer mención al desplazamiento espaciotemporal sin nombrarme a mí, sean cuales sean los futuros descubrimientos humanos que se realicen sobre la materia. Vamos a preparar ahora este escenario... y tu tienes un papel en él.
—¿Qué papel, Lancelot?
—Serás mi viuda.
Me aferré a su brazo.
—¿Qué quieres decir con eso? —me es imposible, aún hoy, analizar los encontrados sentimientos que me invadieron en aquel momento.
El se soltó brutalmente.
—Mi viuda de una forma muy provisional: no pienso suicidarme. Simplemente, voy a traer hasta aquí el doble de mí mismo que se halla ahora a tres días de distancia en el futuro.
—Pero entonces estarás muerto.
—Solamente el yo traído del futuro. El Lancelot actual seguirá vivo por mucho tiempo. Al igual que este ratoncito...
Su mirada se detuvo en un indicador.
—¡Ah! —dijo—. Sólo quedan algunos segundos para la hora cero. Observa bien el otro crisol... el que contiene la rata muerta.
Crisol y rata desaparecieron bajo mis ojos, con aquel ruido de corriente de aire oído hacía unos instantes.
—¿Dónde han ido a parar?
—A ningún lado —dijo Lancelot—. Su desaparición se ha producido normalmente, en el minuto exacto en que fueron tomados del futuro. La rata original sigue perfectamente viva. Y lo mismo ocurrirá conmigo. Mi doble vendrá bajo la forma de cadáver, mientras mi yo real permanecerá vivo. Al cabo de tres días, transcurrido el instante en que fue tomando ese doble sin vida formado a imagen y semejanza de mi verdadero yo, el doble muerto desaparecerá, y solamente quedará mi yo vivo. ¿Está claro?
—Me parece peligroso.
—No hay ningún peligro. Desde la aparición de mi cadáver, el doctor hará constar la defunción, la prensa lo anunciará, el encargado de las pompas fúnebres preparará su pequeña ceremonia. Luego volveré al mundo, anunciando cómo lo he conseguido. Gracias a ello me convertiré en algo más que en el inventor del desplazamiento espaciotemporal: seré el hombre que ha regresado del reino de los muertos.
»E1 viaje en el tiempo y Lancelot Stebbins van a dar lugar a comentarios de prensa tan estrechamente ligados que desde ese momento ninguna fuerza podrá ya disociar mi nombre de mi descubrimiento.
—Lancelot —dije suavemente—, ¿por qué no anunciar simplemente el descubrimiento? El plan que intentas es tan sutil... Una simple publicación te hará lo suficientemente célebre, y quizá entonces podamos volver a la ciudad y...
—¡Ya basta! Harás lo que te he dicho, ¿entiendes?
¿Cuánto tiempo había estado Lancelot rumiando aquel proyecto, antes de que la lectura del nombre de Farber en la sección necrológica hubiera hecho madurar las cosas? Lo ignoro. No es que intente minimizar su inteligencia. A despecho de su crónica y prodigiosa mala suerte, nadie podría negar sus brillantes dones.
Había informado a sus ayudantes, antes de su partida, de su intención de dedicarse en su ausencia a ciertas experiencias. El testimonio ulterior de éstos haría plausible la siguiente hipótesis: Lancelot, víctima de un desfallecimiento en el transcurso de una serie de reacciones químicas particulares, habría podido morir, por ejemplo, de un envenenamiento con cianuro.
—En consecuencia —prosiguió—, preocúpate de poner inmediatamente a la policía en contacto con mis ayudantes. Tú sabes dónde encontrarlos. Sobre todo, no quiero la menor alusión a la posibilidad de un asesinato o un suicidio, o cualquier cosa que se les aproxime. Sólo un accidente, un accidente natural y lógico, podrá explicarlo todo. Habrá que hacer expedir rápidamente el certificado médico de defunción, e informar no menos rápidamente a los periódicos.
—¿Y si se descubre al verdadero Lancelot?
—¿Por qué habría de descubrirlo? —se rió—. Cuando uno tiene un cadáver ante sus narices, ¿crees que se va a poner a buscar su réplica viva? Nadie hará el menor esfuerzo en este sentido, y no tendré más que hacer que mantener oculta tranquilamente la «cámara temporal» durante el período crítico. Me servirá para vivir en ella, y me aprovisionaré de la cantidad necesaria de bocadillos para subsistir. De todos modos —añadió con un asomo de pesar—, tendré que pasarme sin café durante todo el tiempo que esté en mi refugio. Decididamente, no puedo exhalar el menor olor a cafeína mientras permanezca supuestamente difunto... Después de todo, no falta el agua en la estancia, y no será más que para tres días.
Me retorcí nerviosamente las manos.
—Pero aunque te encontraran, ¿acaso no sería lo mismo? Tendrían entonces a dos Lancelot: uno vivo y uno muerto.
Intentaba consolarle, prepararle para alguna fatal decepción. Pero él me gritó:
—¡No, no sería lo mismo! ¡No sería más que un estúpido engaño abortado! ¡Me haría célebre, sí, pero como farsante!
—Pero Lancelot —proseguí con precaución—, siempre hay algo que falla...
—¡Esta vez no! ¡Imposible!
—Pero tú dices siempre esta vez no, y sin embargo, cada vez, hay algo...
Pálido de furor, con las pupilas dilatadas al máximo, me cogió por el codo y apretó hasta hacerme gritar de dolor... si me hubiera atrevido a gritar.
—Hay un solo detalle que puede echarlo todo a perder, ¿entiendes? Uno solo. Y este detalle eres tú.
—Si te equivocas, si no realizas tu papel a la perfección, si no sigues mis consignas al pie de la letra, yo... yo... —pareció buscar el castigo adecuado—, te mataré, ¿entiendes?
Giré la cabeza con horror, intentando desasirme, pero él sujetaba furiosamente mi brazo. La cólera le daba una fuerza simplemente prodigiosa.
—Escúchame bien —machacó—. Me has hecho mucho daño simplemente siendo como eres. Me he maldecido miles de veces a mí mismo por dos razones: primero por haberme casado contigo, luego por no haber hallado nunca el tiempo de pedir nuestro divorcio. Pero ahora aquí está mi oportunidad, pese a ti. La oportunidad de conseguir por fin que mi vida sea un éxito inmenso, inconmensurable. Si arruinas de algún modo esta oportunidad, te mataré. Y puedes tomar lo que te digo exactamente al pie de la letra.
Estaba segura de que no estaba bromeando.
—Haré todo lo que me ordenas —susurré.
Me soltó.
Pasó todo un día en medio de sus aparatos.
—Hasta ahora nunca he operado desplazamientos por encima de los cien gramos —se repetía una vez tras otra, con una calma pensativa.
No funcionará, pensaba yo. ¿Cómo puede funcionar?
Al día siguiente, puso a punto el reglaje de conjunto del dispositivo: yo no tenía que hacer más que bajar una palanca. Me hizo repetir una y otra vez, sobre un circuito neutralizado, la maniobra, durante un período de tiempo que me pareció interminable.
—¿Lo has comprendido ahora? —me preguntó—. ¿Ves exactamente como funciona todo?
—Sí.
—De modo que tu bajas la palanca en el momento en que se encienda esta luz, pero ni un segundo antes.
—Sí —musité.
No funcionará, pensé para mí misma.
El se colocó en posición y mantuvo un silencio imperturbable. Llevaba un mandil aislante por encima de su ropa de laboratorio.
La luz se encendió, y mi entrenamiento se reveló perfecto, ya que ninguna vacilación frenó mi movimiento reflejo de bajar la palanca.
Hubo un breve instante de pausa, y dos Lancelot se hallaron ante mí, lado a lado, bajo las mismas ropas, aunque las del recién llegado Lancelot estaban un poco más arrugadas. Luego, Lancelot II vaciló sobre sus pies, se derrumbó y quedó inerte.
—¡Perfecto! —exclamó el otro Lancelot, abandonando su lugar cuidadosamente señalado—. Échame una mano, rápido. Tómalo por las piernas.
No pude impedir el admirar a aquel Lancelot. ¿Cómo podía, sin la menor aprensión, con una tal facilidad, transportar su propio cadáver venido del futuro? Lo sujetaba por las axilas, sin más emoción que si se tratara de un saco de harina.
Tomé el Lancelot II por los tobillos, sintiéndome casi desfallecer ante aquel contacto aún cálido de un muerto reciente. Atravesamos un pasillo con nuestra carga, subimos una serie de escalones, tomamos otro corredor y entramos en una pieza ya meticulosamente preparada por Lancelot I.
Una solución química parecía hervir en el interior de un extraño dispositivo todo él de cristal, y aislado del resto de la estancia por una serie de paneles deslizantes transparentes.
Diversos productos químicos se hallaban esparcidos por aquí y por allá, en una disposición que evocaba sin lugar a dudas una experiencia en curso de realización. Sobre el escritorio, dominando a todos los demás, un frasco con una llamativa etiqueta: Cianuro de potasio. Sobre una mesa cercana había desparramados un montón de pequeños cristales: cianuro, supuse.
Lancelot dispuso meticulosamente las ropas del muerto, a fin de que pareciera que éste había caído del taburete. Colocó algunos cristales en la mano izquierda del cadáver, otros, en mayor número, sobre el mandil aislante, y finalmente unos pocos sobre el mentón de su doble.
—Esto orientará la investigación —gruñó. Luego añadió, tras una mirada circular— Muy bien. Ahora, vuelve a la casa y haz acudir al médico. Tu viniste a traerme un bocadillo, porque yo seguía trabajando aún a la hora del almuerzo. Aquí está el bocadillo —y me mostró un plato roto y un bocadillo y su contenido esparcido por el suelo, allí donde supuestamente los había dejado caer yo al descubrir el drama—. Solloza un poco —dijo finalmente—, pero no fuerces mucho la cosa.
Fue, si puedo expresarlo así, un juego de niños para mí el gritar y llorar en los momentos oportunos. Tenía la impresión de que no hacía otra cosa desde hacía días, y fue un verdadero alivio el poder exteriorizarlo por fin.
El doctor se comportó exactamente como había previsto Lancelot. El frasco de cianuro fue prácticamente su primer descubrimiento. Frunció el ceño.
—¡Demonios, señora! ¡Su marido no era un químico excesivamente cuidadoso!
—No lo sé —dije, entre sollozos y sollozos—. No hubiera debido iniciar solo esta experiencia, pero sus dos ayudantes están de vacaciones...
—Comportarse con el cianuro como si fuera sal no deja de tener su peligro —murmuró el doctor con el tono sentencioso de un moralista—. Señora Stebbins, debo llamar a la policía. Se trata de un envenenamiento accidental con cianuro, por supuesto, pero es una muerte violenta, y la policía...
—Oh, sí, por supuesto. Le ruego que llame a la policía —sentí deseos de abofetearme al manifestar ese deseo con una avidez algo sospechosa.
Llegó la policía, acompañada por uno de sus médicos, que gruñó disgustado a la vista de los cristales de cianuro en las manos, el mentón y el mandil del cadáver. La propia policía manifestó una absoluta falta de interés por el caso, y se limitaron a recoger algunos datos de tipo estadístico acerca de nuestros nombres y edades. Me preguntaron si podía ocuparme de los preparativos funerarios, y se fueron tras mi respuesta afirmativa.
Entonces alerté a los periódicos, así como a dos de las principales agencias de prensa. Pensando, les dije, que sacarían sus informaciones sobre la muerte de mi marido de los datos facilitados por la policía, esperaba de ellos que evitaran el hacer hincapié en el hecho de que Lancelot se había comportado como un químico negligente. Para expresar este deseo adopté el tono de alguien deseoso de que no se dijera nada malo del difunto. Después de todo, añadí, era un investigador en el campo de la física nuclear más que un químico, y por otro lado recientemente había tenido la impresión de que atravesaba un período algo incierto en sus investigaciones.
Mis palabras seguían exactamente la línea definida por Lancelot, pero tuvieron un efecto completamente inesperado: ¿Un investigador nuclear atravesando un período incierto? ¿Problemas de espionaje? ¿Agentes soviéticos?...
A partir de entonces se inició el desfile de reporteros sensacionalistas. Les di una foto de Lancelot niño, mientras un fotógrafo tomaba fotos del edificio donde se encontraba el laboratorio. Conduje al grupo a través de algunas de las salas de trabajo para tomar algunas fotos suplementarias. Ningún fotógrafo, ningún policía, ningún reportero me hizo la menor pregunta acerca del local cerrado: parecía como si ni siquiera se hubieran dado cuenta de su existencia.
Les di una cantidad impresionante de detalles profesionales y biográficos que Lancelot me había preparado, y cité a propósito del difunto varias anécdotas reveladoras de una mente a la vez brillante y profundamente humana. Me esforcé hasta el menor detalle en representar mi papel a la perfección. Sin embargo, no conseguía sentirme tranquila. Había algo que fallaría. Aquella idea me obsesionaba.
Y si algo fallaba, no tenía la menor duda de que sería mi propia condena. Esta vez, Lancelot había jurado eliminarme, y lo haría.
A la mañana siguiente le traje todos los periódicos. Los leyó y releyó varias veces, con ojos brillantes. A su izquierda tenía una caja llena de las primeras páginas del New York Times. El periódico no daba el menor relieve al aspecto misterioso de la muerte de mi marido. La Associated Press tampoco. Pero una de las hojas proclamaba en grandes titulares: Misteriosa muerte de un sabio atómico. Aquel título le hizo reír a carcajadas y, cuando hubo terminado su revisión de toda la prensa, volvió al primer periódico.
Me miró con sus penetrantes ojos.
—¡Quédate un momento! Escucha lo que dicen.
—Ya los he leído todos, Lancelot.
—No importa. Escucha, te digo.
Me leyó en voz alta todos los artículos relativos a él, remarcando complacido los elogios al difunto, y luego me dijo, radiante de alegría:
—¿Sigues creyendo aún que algo irá mal?
—Si la policía volviera para preguntarme por qué creo que estabas atravesando una temporada difícil... —dije vacilante.
—Muéstrate lo suficiente vaga. No tienes más que decirles que tuviste una serie de malos sueños. En el momento que decidan (si lo deciden) iniciar una investigación, ya será demasiado tarde.
De hecho, todo marchaba perfectamente bien hasta aquel momento, pero no me atrevía a creer que la cosa continuara. Y sin embargo, el alma humana persiste en la esperanza, incluso cuando se sabe injustificada.
—Lancelot —dije—, cuando toda esta historia haya terminado y te hayas hecho célebre, realmente célebre, ¿aceptarás retirarte sin vacilar? Podríamos volver a la ciudad y llevar una vida apacible...
—Decididamente eres imbécil. ¿No ves que, una vez haya sido reconocida mi valía, estaré obligado a continuar? Una multitud de jóvenes investigadores va a pegarse a mis talones. Este laboratorio se va a convertir en un inmenso Instituto de Investigación del Viaje Espaciotemporal. Seré legendario en vida. Mi celebridad ascenderá hasta tales cimas que ninguno de mis sucesores sabrá ser otra cosa que un pigmeo de la inteligencia a mi lado.
Se elevó sobre la punta de sus pies, los ojos brillantes, como si viera ya el pedestal que algún día le sería consagrado.
Era el fin de mi última esperanza, de mi última débil esperanza, de conocer aunque fuera unos pocos jirones de simple felicidad personal.
Suspiré profundamente.
Solicité a la empresa de pompas fúnebres autorización para guardar el cuerpo en el laboratorio en su ataúd, hasta la inhumación en el panteón familiar de los Stebbins, en Long Island. Pedí que no fuera enviado el embalsamador, proponiéndome conservar el cuerpo en un enorme local refrigerado a veinte grados bajo cero. Señalé igualmente mi deseo de no transferir al difunto a la casa mortuoria.
El encargado de la empresa trajo el ataúd al laboratorio enarbolando un aire de glacial desaprobación. Aquello sería tenido en cuenta sin la menor duda a la hora de hacer la factura.
Quería, dije, guardar junto a mí el cuerpo de mi marido hasta el último momento, y dejar a sus ayudantes la posibilidad de verle una última vez. Aquella explicación era, y además lo parecía, un tanto cojitranca, pero Lancelot me había especificado muy bien el texto de mi papel.
Cuando el cadáver quedó instalado en su ataúd, con la tapa abierta, fui a visitar a Lancelot.
—Pero...
—No nos queda más que aguardar otro día. De aquí a entonces, nada podrá alcanzar razonablemente más que el estado de sospechas más o menos vagas. Mañana por la mañana el cadáver desaparecerá, si todo ocurre como está previsto.
—¿Quieres decir que podría ser que esta desaparición...?
¡Estaba segura de ello, estaba segura de ello!, me repetí.
—No está excluido algún desfase de horario, un avance o un retraso. Jamás he desplazado en el tiempo una masa de tal magnitud, y no sé exactamente el límite de validez de mis ecuaciones. Por otro lado, mi interés de mantener el cuerpo aquí sin hacerlo transportar a una cámara mortuoria estaba motivado precisamente para proceder a las observaciones indispensables al respecto.
—Pero al menos, en una tal cámara, hubiera desaparecido a los ojos de todo el mundo.
—¿Y crees que la gente va a suponer un truco si la desaparición se produce aquí mismo?
—Eso me temo.
Aquella idea pareció divertirle.
—Por supuesto. La gente va a decir: ¿por qué ha dado vacaciones a sus ayudantes? ¿Por qué se ha dedicado a unas experiencias que un niño podría realizar, encontrando la forma de matarse en medio de una de ellas? ¿Por qué esta desaparición sin testigos del cadáver? Historias, dirán; todo este asunto estúpido del desplazamiento espaciotemporal no es más que historias. Ha tomado narcóticos, se ha sumido en estado de trance cataléptico y los médicos no han visto más que las apariencias.
—Sí, por supuesto —murmuré débilmente. ¿Cómo podía comprender tan lúcidamente lo que iba a pasar? Se echó a reír.
—Y eso no es todo —prosiguió—. Voy a insistir firmemente en mi afirmación de que el problema del desplazamiento espaciotemporal, que mi muerte ha sido reconocida del modo más oficial, y que me hallo indiscutiblemente en vida. Los sabios ortodoxos van a denunciarme vigorosamente como un impostor. Gracias a lo cual, en menos de una semana, mi nombre se hará familiar a todo el mundo. No se hablará de ninguna otra cosa. Es entonces cuando propondré hacer una demostración de viaje espacio-temporal ante todo el grupo de sabios que estén interesados en el asunto. Me ofreceré incluso a ser objeto de una retransmisión en directo para un circuito intercontinental de televisión. La presión de la opinión pública obligará a los sabios a aceptar la demostración, y comportará la autorización de las redes de televisión. Poco importa que la atención de los espectadores esté fundamentada en la esperanza de un milagro o de un escándalo: lo esencial es que esta atención se produzca. Entonces pasaré a la acción: sé realizar con éxito la experiencia. ¿Qué sabio habrá conocido jamás en toda su vida unas cimas gloriosas tan autosatisfactorias?
Aquel razonamiento me cegó por unos instantes, pero algo seguía gritando dentro de mí, una duda tenaz que decía: ¡demasiado largo!, ¡demasiado complicado!, ¡No puede tener éxito!
Aquella tarde llegaron los ayudantes, afectando una apenada deferencia ante el cadáver. Dos testigos suplementarios para jurar haber visto el cadáver de mi marido, para acelerar la confusión del desenlace, al tiempo que contribuían a dar al asunto dimensiones superiores.
A la madrugada siguiente, a las cuatro, Lancelot y yo nos reunimos en la sala de refrigeración, embozados en nuestros abrigos, esperando la hora cero.
Lancelot, en la cúspide de la excitación, acababa de verificar sus instrumentos manipulando no sé qué. Su computador tabular funcionaba sin descanso, y me preguntaba cómo sus dedos entumecidos por el frío podían manejar tan ágilmente los mandos.
Por un lado me sentía enormemente desgraciada: el frío, el cadáver en su ataúd, el mañana y su pesada incertidumbre...
Llevábamos allá un tiempo que me parecía una eternidad cuando Lancelot salió al fin de su mutismo:
—Todo marcha bien —dijo—. Todo debe funcionar como está previsto. Aún en el peor de los casos, la desaparición del cuerpo se producirá con un retraso de cinco minutos, y ello para una transferencia de una masa de setenta kilos. Mis análisis de energía temporal son indiscutiblemente magistrales.
Me sonrió, no sin dirigir a su propio cadáver otra sonrisa llena de un idéntico ardor.
Observé que sus ropas de laboratorio, que no se había quitado durante los tres días, estaba segura de que ni siquiera para dormir, habían tomado un aspecto arrugado. Cada vez se parecían más a las que llevaba Lancelot II en el momento de su aparición.
Lancelot pareció adivinar mis pensamientos, o quizá más sencillamente siguió la dirección de mi mirada, ya que se contempló a sí mismo y dijo:
—¡Oh, sí! A propósito, será mejor que me coloque mi mandil aislante. Mi doble lo llevaba en su «nacimiento», si puede expresarse así.
—¿Y si no te lo pusieras? —pregunté con voz neutra.
—Imposible. Es una necesidad. Cualquier cosa me lo hubiera recordado de todos modos. Si no, mi doble, al cual voy a identificarme, no hubiera aparecido a su tiempo con el mandil.
Su ceño se frunció mientras se ataba el mandil.
—¿Sigues pensando que algo va a ir mal?
—No lo sé —dije, con voz indistinta.
—¿Crees que el cadáver no va a desaparecer, o que voy a ser yo quien desaparecerá en su lugar?
Guardé un silencio absoluto. El prosiguió, casi gritando:
—¿Pero no te das cuenta de que por fin la suerte se ha vuelto de mi lado? ¿No ves que todo marcha sobre ruedas y se desarrolla según mis previsiones? Seré el hombre más grande que jamás haya albergado la Tierra... Vamos, ve a calentar un poco de agua para el café —de pronto había vuelto a encontrar toda su calma—. Vamos a celebrar bebiendo café la partida de mi doble y mi regreso a la vida. Llevo tres días que noto su falta.
Me entregó un simple bote de café instantáneo pero, tras aquellos tres días, serviría. Mis entumecidos dedos se afanaron torpemente en torno a la placa del laboratorio cuando Lancelot me empujó brutalmente a un lado para colocar un pote lleno de agua.
—¡Falta tan sólo un momento —dijo, regulando el termostato al máximo. Consultó su reloj y algunos cuadrantes en la pared—. Mi doble habrá desaparecido antes de que el agua empiece a hervir. Ven a controlarlo conmigo.
Se acercó al ataúd.
Yo vacilé unos instantes. Su voz se hizo perentoria.
—¡Ven!
Obedecí.
Estaba contemplando a su doble con el infinito placer de la espera. Aguardamos, uno y otro, con los ojos fijos en el cadáver.
Se dejó oír el rumor del desplazamiento del aire y Lancelot gritó:
—¡Menos de dos minutos de diferencia!
El cadáver había desaparecido, sin vacilación, sin el menor temblor.
El ataúd abierto contenía ahora tan sólo un montón de ropas vacías. Aquellas ropas, evidentemente, no eran las que llevaba el cadáver cuando fue hallado en su origen. Eran ropas reales, y su realidad permanecía. Tan sólo el cuerpo había desaparecido.
Oí que el agua hervía.
—El café —dijo Lancelot—. Primero el café. Luego, la policía y los periódicos.
Preparé el café para los dos. Puse en la taza de Lancelot la habitual cucharadita de azúcar rigurosamente dosificada. Incluso en circunstancias como aquellas, en las que estaba segura de que por una vez aquel tipo de detalles no tendría la menor importancia, no podía escapar a mis hábitos.
Probé mi café, luego lo bebí de golpe, sin crema ni azúcar, como de costumbre, Su calor me hizo bien.
Lancelot removió el suyo.
—Ya está —dijo suavemente—. Por fin, todo lo que esperé durante tanto tiempo.
Llevó la taza a sus triunfantes y sardónicos labios, y bebió.
Acababa de pronunciar sus últimas palabras.
Ahora ya todo había terminado, una especie de frenesí se apoderó de mí. Me las arreglé para desvestirlo y vestirlo de nuevo con las ropas que habían quedado en el ataúd. Lo instalé inmediatamente como pude en él, pese a su enorme peso, y crucé sus brazos sobre su pecho como los de su doble.
Luego hice desaparecer todas las huellas del café en el lavabo de la habitación contigua. Y enjuagué meticulosamente el bol conteniendo el azúcar en polvo, o más exactamente el cianuro que había preparado en lugar del azúcar, hasta su completa disolución.
Después instalé las ropas de laboratorio de Lancelot y sus otras prendas en la percha donde había colocado las del doble. El segundo juego, por supuesto, había desaparecido, y no tuve más que sustituirlo por el otro.
Tras lo cual esperé.
Por la tarde, tras asegurarme de que el cadáver estaba ya suficientemente frío, llamé a los de pompas fúnebres. ¿Podían encontrar algo sospechoso? Venían a buscar un cadáver. El cadáver estaba allá. El cadáver auténtico. El único, el verdadero. Ni siquiera faltaba en él cianuro de potasio que se suponía contenía el cadáver precedente.
Supongo que, como profesionales que eran, eventualmente hubieran podido descubrir la diferencia existente entre un cadáver de doce horas y otro de tres días y medio, incluso mediando el factor refrigeración. Pero ni siquiera pensaron en una tal sutileza.
Clavaron el ataúd, se lo llevaron, lo enterraron: era el crimen perfecto.
En el fondo, y puesto que Lancelot estaba ya oficialmente muerto en el momento de su último café, me pregunto si, estrictamente hablando, se trataba realmente de un crimen. Sea como sea, no siento el menor deseo de importunar a ningún abogado al respecto.
La vida es ahora dulce y apacible. No me falta el dinero. Voy a menudo a los espectáculos.
Hago amigos.
Y vivo sin la menor sombra de un remordimiento. A buen, seguro, ni Lancelot ni su memoria conocerán jamás los honores reservados al inventor del viaje espaciotemporal. El día en que este descubrimiento sea realizado nuevamente, el nombre de Lancelot Stebbins permanecerá en el más tenebroso incógnito. ¿Acaso no le había dicho siempre que sus más estudiadas combinaciones no impedirían que terminara en la más impenetrable oscuridad?
Si yo no lo hubiera matado, alguna otra cosa hubiera terminado por estropearlo todo, y hubiera sido él quien me hubiera suprimido a mí.
No, realmente, mi vida se desenvuelve sin la menor sombra de un remordimiento.
De hecho, siempre se lo he perdonado todo a Lancelot. Todo salvo el instante en que me escupió. La ironía del destino ha querido, sin embargo, que conociera, antes de su muerte, un momento de extraña felicidad, que recibiera un don reservado a muy pocos hombres, un don que Lancelot, entre todos los hombres, estaba particularmente preparado para recibir y apreciar.
A despecho de las amargas palabras que tuvo, precisamente mientras escupía contra mí, Lancelot Stebbins consiguió leer, en la sección reservada a tal efecto en los periódicos, su propio elogio fúnebre.
Título original: Obituary (1959)
Traducción: F. Castro
¡OH, PADRE MIO!
Charles Beaumont
Se podrían llenar decenas de volúmenes con los relatos cuyo tema son las paradojas temporales del orden: «y así resulta que yo soy mi propio abuelo», o: «¿qué ocurriría si yo fuera al pasado y matara a mi propio padre antes de que me concibiese?» Sobre esta última pregunta incide plenamente el tema de este relato, cuya elección ha sido motivada tanto por el deseo de ofrecerles una muestra de esta sf. temporal «paradójica al primer grado de parentesco» como por su desenfadado final... que les rogamos no lean antes de tiempo (y nunca mejor empleada esta palabra), so pena de echar a perder todo su encanto.
Para Mr. Pollet, el Tiempo no era más que una gran carretera: una carretera deslumbrante, desierta, que esperaba ser utilizada.
—Hay pasos cortados, de acuerdo —decía frecuentemente—, y también virajes demasiado cercados, excesivamente peligrosos, incluso para la velocidad más reducida. Sin embargo, no es imposible que un hombre realmente inteligente consiga algún día abordarla.
Es evidente que Mr. Pollet esperaba ser él este hombre. Había consagrado 37 de sus 57 años a ese proyecto, con una dedicación y una fe monomaníaca. Tenía pocas relaciones... y ningún amigo. Su mujer sentía miedo de él. Y era persona no grata en los círculos científicos, ya que cuando no murmuraba su galimatías favorito con respecto al «continuum-espacio-tiempo» y al «nudo del pasado», tenía la manía de golpear a la gente con su puntiagudo codo mientras les planteaba su célebre y fastidiosa pregunta:
—Y bien, ¿cuál es su opinión? Si yo regresara al pasado y matara a mi padre (antes de mi concepción, por supuesto), ¿qué cree que ocurriría?
—Quizá sea tomar mis deseos por realidades —había respondido un día un colega exasperado—, pero mi opinión es que desaparecería usted inmediatamente.
Entre otros defectos, Mr. Pollet tenía el de ser incapaz de apreciar las sutilezas.
—¿Oh, de veras? —había respondido, masajeándose su enorme nariz—. ¿Lo cree realmente? Me lo preguntó. He aquí una interesante teoría. Sin embargo, no me parece excesivamente plausible. Pese a todo...
De hecho, era únicamente con el fin de desvelar este sempiterno enigma que trabajaba en su máquina temporal. No se preocupaba en absoluto de la Historia, y mucho menos de la gloria que forzosamente le reportaría el hecho de ser el primer hombre en franquear la barrera del tiempo. ¿El futuro? No poseía para él el menor interés.
Mr. Pollet se conformaba con poco. Simplemente, la respuesta a su pregunta: ¿Qué ocurriría si...?
Una tarde de finales de verano, el individuo demacrado, de hundidas mejillas y cabellos negros y duros, penetró por ochocientas trece vez en el gran cilindro metálico instalado al fondo de su laboratorio del sótano, giró un conmutador, esperó y, por ochocientas trece vez, salió. Otro fracaso más, se repitió Mr. Pollet. Era como para desanimar a Job.
Aunque no fuera un sujeto dominado por los excesos emotivos, cedió a un impulso absolutamente irreflexivo: lanzó un juramento vulgar pero grosero, empuñó una pesada llave de tubo y la tiró contra la máquina temporal.
Se encendió una hilera de luces. El cilindro metálico empezó a ronronear suavemente.
Mr. Pollet abrió unos ojos como platos. ¿Era posible? Dio un paso adelante. Sí, era innegable... el choque de la llave lanzada con todas sus fuerzas había realizado lo que por mil veces había intentado vanamente conseguir él a través del razonamiento. El delicado equilibrio se había realizado por fin: ¡la máquina temporal estaba lista para actuar!
Mr. Pollet radiaba.
Ahora, su proyecto debía ser ejecutado metódicamente. No debía correr ningún riesgo.
Subió los escalones de cuatro en cuatro, apartó a su mujer y tomó una fotografía desvaída de sobre la cómoda de su habitación. Coloreada a mano, representaba a un señor de edad media, de ojos claros, mandíbula voluntariosa, rasgos acusados, poseedor de una opulenta masa de cabellos rojos.
—Papá —murmuró respetuosamente Mr. Pollet, metiéndose la foto en el bolsillo tras lo cual cargó un revólver calibre 38, se puso un traje adecuado a las circunstancias, descendió de nuevo al sótano y entró en el cilindro. Ajustó cuidadosamente los mandos, luego tiró de la palanca principal. Los engranajes cliquetearon. Algo crepitó. La máquina saltó, humeó, gruñó, silbó. Mr. Pollet fue presa de un vahído. Un velo negro pasó ante él. Se debatió.
Todo se calmó.
Salió del cilindro.
Reconoció inmediatamente el paisaje: era indudablemente el valle de Ohio, el terreno de juegos de su infancia. Pero la misión de Mr. Pollet no podía sufrir retraso sentimental. Miró a su alrededor, luego, seguro de que nadie le observaba, desplazó la máquina temporal hasta situarla al abrigo de un bosquecillo, y la cerró prudentemente con llave.
Atravesó el campo de alfalfa; muy pronto aparecieron las primeras casas del pueblo, y estuvo seguro de que sus cálculos habían sido exactos: se encontraba en Middleton.
Pero... ¿y la fecha? Tenía que verificar este punto. No le serviría de nada matar a Papá después de que él, Pollet Junior, hubiera sido concebido, ya que entonces ¿qué conseguiría?
Miró una vez más la foto. Pollet era un hombre severo y adusto. Lo recordaba vagamente como un ser fanático de la disciplina, estricto, frío y distante, frecuentemente taciturno... pero no recordaba nada más de su padre, nada al menos de particular. Claro que lo cierto era que Pollet Senior había muerto en 1922 cuando Pollet Junior no tenía más que cinco años.
Es casi divertido, se dijo Mr. Pollet avanzando penosamente: Papá verá a su hijo convertido en adulto... únicamente para ser asesinado por él...
Habiendo nacido enclenque y seguido siéndolo durante toda su vida, Mr. Pollet no había gozado nunca de una energía superabundante. Refrenó su paso. A la entrada del pueblo se detuvo, verificó el funcionamiento de su arma para estar seguro de que no fallaría, y su corazón se puso a latir más rápidamente. Sonrió débilmente. Luego se metió en la calle Mayor de Middleton (Ohio).
La ciudad zumbaba como una colmena. Los niños jugaban a bolas o a la pelota. Los hombres charlaban en las calles, y las mujeres iban de compras. Algunos observaron a Mr. Pollet con curiosidad y, entre ellos, un gran individuo curtido lo miró con una inusitada atención; pero era únicamente la curiosidad despertada por la llegada de un extranjero al pequeño pueblo, por supuesto.
Mr. Pollet inclinó cortésmente la cabeza, y continuó andando a grandes zancadas por la calle principal. Hizo una pausa ante la farmacia. Había un calendario en el escaparate. 19 de febrero de 1916, leyó.
Mr. Pollet frunció un poco el ceño. Llegaba justo, muy justo. Pero pese a todo era el tiempo correcto. De hecho, ni siquiera podía ser el asomo de un proyecto en los testículos de su padre.
Llegó a la Avenida de los Olmos, giró a la derecha y anduvo aún trescientos metros. Frente a una enorme casa amarilla hizo alto... y algunos recuerdos surgieron y se desvanecieron.
Se dirigió a ella. Jamás había sentido una excitación tan grande, una tal febrilidad. Llamó a la puerta.
Abrió un individuo de edad media, ojos claros, mandíbula voluntariosa, rasgos acusados, poseedor de una opulenta masa de cabellos rojos.
—¿Sí? —dijo.
—¿Mr. James Agnew Pollet?
—Exactamente —dijo el hombre. Pollet Júnior entrevió a una mujer delgada, alta, extremadamente rubia y moderadamente atractiva, sentada en la salita. Era su madre. Sintió que el corazón se le estrujaba.
—¿Desea usted algo? —preguntó bruscamente James Agnew Pollet.
—No exactamente —dijo Mr. Pollet Júnior, exhibiendo el calibre 38.
—¿Qué significa...?
El revólver ladró una vez. Un agujerito muy redondo apareció en la frente de James Agnew Pollet. Jadeó, cayó hacia atrás y ya no se movió.
Se oyó un grito en la sala de estar.
Mr. Pollet volvió a meterse la pistola en el bolsillo, giró en redondo y alcanzó la calle. Mientras corría hizo un esfuerzo para constatar que, hasta aquel momento, nada le había ocurrido aún.
La gente se giraba para observarlo. Mr. Pollet vio de nuevo aquel personaje que antes lo había mirado con tanta insistencia. Esta vez el hombre estaba boquiabierto, con los ojos desencajados. Había algo familiar en él...
Jadeando pesadamente, Mr. Pollet franqueó el campo de alfalfa. Los coches no podían seguirle, eran aún demasiado primitivos. Los hombres sí podían hacerlo, pero estaban aún inmovilizados por el estupor. Tema tiempo. Corrió hasta los árboles y se metió en el cilindro. Cerró la puerta. Bajó la palanca de regreso...
Al cabo de un minuto abrió de nuevo la puerta y se encontró otra vez en su laboratorio del sótano. Su mujer estaba aguardándole. Tenía un aspecto temeroso y alocado.
—¿Has... terminado? —inquirió.
Mr. Pollet inclinó sobriamente la cabeza. Se dio cuenta de que el revólver estaba aún caliente.
—Lo he matado —declaró—. Lo he visto morir.
—¡Qué horror! —exclamó Mrs. Pollet, palideciendo—. Quizá no lo hayas conocido bien, y tal vez fue realmente cruel contigo en tu infancia... ¡pero matar a tu propio padre! Eso no está bien.
—Ridículo —cortó Mr. Pollet—. Fue un acción impersonal, puramente científica. Lo he matado... para investigar. Y no se ha producido nada. Absolutamente nada —dio una patada en el suelo y apartó bruscamente un mechón de pelo de sus ojos—. ¿Comprendes? —gritó furiosamente.
Tendió el brazo, tomó una barra y descargó su furor contra las hileras de instrumentos, que saltaron pulverizados (así como los años consagrados a su fabricación) en un millón de brillantes fragmentos.
—¡Imposible— —fulminó—. ¡Habría tenido que ocurrir algo!
Mrs. Pollet lo observó destruir la máquina. Cuando hubo terminado por completo, preguntó:
—En primer lugar, ¿estás seguro de que era tu padre?
Mr. Pollet, con el brazo levantado, se petrificó. Parpadeando, bajó la barra de acero.
—¿Qué quieres decir? —interrogó lentamente.
—Nada —dijo su esposa—. Solo que siempre he pensado que no te parecías absolutamente en nada a esa fotografía. Claro que como es tan antigua...
—Cállate —ordenó Mr. Pollet—. Debo reflexionar.
Reflexionó.
Pensó en la innegable veracidad de la observación de Mrs. Pollet... en la miríada de diferencias que existían entre él y el hombre de la foto.
Y pensó más atentamente en aquel personaje alto, de hundidas mejillas, que lo había observado tan fijamente en Middleton...
Mr. Pollet dejó caer la barra. Contempló los restos del aparato que jamás podría reconstruir.
—¡Hijo de p...! —dijo.
Era lo más acertado que podía decir.
Título original: Oh father of mine (1957)
Traducción: F. Castro
LA CHICA CON CINCO MARIDOS
Fritz Leiber
Existen muy pocos relatos de sf. sobre él tiempo cuya acción se proyecte al futuro. La razón es muy sencilla: no sabiendo lo que vamos a encontrar allí, lo único que puede hacer el autor es explotar acontecimientos, con lo cual entra de lleno en la ciencia ficción que se ha dado en llamar utópica, por lo que el Tiempo no suele ser entonces más que un pretexto para formular una visión de futuro a la que se podría acceder de otras muchas maneras. El relato de Leiber, por supuesto, tiene todas esas características, dentro de su brevedad. Sin embargo, tiene sobre todos los demás un aliciente que es el que nos ha movido a elegirlo: su hipótesis acerca de los «vientos temporales», aunque apenas esbozada, se halla tan alejada de la «máquina del Tiempo» tradicional que merece un lugar destacado por su originalidad.
Ofrecerse unas buenas vacaciones, pagadas a precio de oro, y no saber aprovecharlas, es descorazonador cuando uno es un artista. Hallarse prisionero en un pueblecito de vacaciones en pleno desierto, en compañía de una docena de seres solitarios que se aburren tanto o más que uno, no arregla en lo más mínimo las cosas. Por ello es comprensible el mal humor de Tom Dorset. El sol estaba alto, escalaba la pared de rocas rojas que rodeaba el valle, y estaba dispuesto a enviarlo todo al diablo, a él y al Club de Vacaciones Tosker-Brown. El roce de la correa de su máquina fotográfica irritándole el hombro le hacía el efecto del remorder de su conciencia. El desdén que expresaba el crujido de los granos de arena que levantaban sus pies le parecía justificado, y hacía votos para que los raros soplos de aire que le expresaban en modo menor los mismos reproches le transportaran a una época más acogedora y menos implacable.
Evidentemente, no podía saber que, al igual que hay vientos que soplan a través del espacio, existen otros que soplan a través del tiempo. Estos son tan pronto fuertes como débiles. Los primeros son excepcionales y, en general, recorren distancias importantes. Si no, serían muy numerosos los que los conocieran. Aquello que arrancan es casi instantáneamente precipitado al pasado o al futuro.
Han arrastrado consigo a personas. Ambrose Bierce, por ejemplo, que se volatilizó un buen día. Millares de gentes han desaparecido así sin dejar rastro, aunque no todos hayan sido arrastrados por algún tornado. Ignoro si fue un huracán del tiempo el que barrió el puente de la Marie-Céleste.
A veces el viento temporal es de un humor impulsivo: roba un objeto, lo guarda una estación, y luego lo devuelve en perfecto estado allá de donde lo ha tomado. Todos nosotros nos hemos visto afectados alguna vez por caprichosos vientos temporales. El recuerdo, por ejemplo, es una brisa ínfima, tan débil que no hace más que rozar la mente.
Existen igualmente, aunque son muy poco frecuentes, vientos temporales análogos a las mareas. Soplan a intervalos regulares, primero en una dirección, después en sentido opuesto. Un viento de esta naturaleza sopla en un valle de rosas rojas al Sudoeste de los Estados Unidos, en las proximidades de una roca que mantiene un precario equilibrio. Todas las mañanas, a las diez, sopla un siglo al futuro. Todas las tardes, a las catorce, sopla un siglo al pasado.
Sin saberlo, muchas personas han asistido a tormentas temporales. En el mar, se manifiestan por brumas que van hasta el horizonte y, en los desiertos, por un espejear de la arena. Sin contar los espejismos, los fuegos de San Telmo, las auroras boreales. Y los genios de la arena como aquél que encontró Tom Dorset cerca de la roca en inestable equilibrio.
Tuvo simplemente la impresión de que una ráfaga lo azotaba, y cerró los ojos. Levantó de nuevo los párpados cuando los calientes granos de arena cesaron de picotear su piel, y constató que la roca había caído sin ruido y se había hundido parcialmente en el suelo. No, esto es imposible, se dijo de inmediato. Sumergido en sus pensamientos, debía haber pasado ante aquel pedazo de roca cuya imagen había quedado impresa en su memoria.
Pese a la lógica de este razonamiento, se sintió alterado. La correa de su aparato fotográfico se deslizó a lo largo de su brazo sin que se diera cuenta de ello. Y bruscamente, mientras daba la vuelta a la roca, se encontró frente a una joven de una increíble belleza.
Sus cabellos tenían el mismo tinte cobrizo de reflejos rosados que el trozo de roca. Iba descalza, y llevaba una especie de túnica azul pálido de inspiración griega. Su silueta se recortaba sobre la brutal sombra de Dorset en la arena, pero lo más sorprendente en ella era la naturalidad que emanaba de su persona. Era toda fluidez, como si su personalidad se hubiera patinado sin envejecer, como si, a semejanza del propio valle, hubiera entrado en el espacio de un instante en la eternidad.
Debió encontrar a Dorset tan amable como él la encontraba atractiva a ella, ya que la expresión vagamente sorprendida que reflejó al primer momento se borró casi instantáneamente, y le preguntó con tanta naturalidad como si fueran viejos amigos:
—Dígame, ¿cree usted que una mujer puede amar a un solo hombre? ¿Toda la vida? ¿Y un hombre a una sola mujer?
En su sorpresa, Tom emitió un sonido inarticulado. Su mente giraba a pleno régimen.
—Yo sí lo creo —prosiguió ella con calma olímpica—. Estimo que un hombre puede ser todo el universo de una mujer, y viceversa. Ejemplo: Tristán e Isolda, Romeo y Julieta... Los antiguos autores tenían razón. No veo en absoluto por qué una chica tiene que distribuir su amor a todos y a cada uno, por enriquecedora que pueda ser una tal experiencia.
—Estoy completamente de acuerdo con usted —dijo Tom, entrando en el juego a medida que sentía lo contagioso que era el desparpajo de su interlocutora—. Hay una cierta vulgaridad en la forma en que las gentes se arrojan las unas en brazos de las otras.
—No es exactamente lo que quería decir. La ternura es algo encantador, pero... —hizo una mueca—. Bueno, una gran familia es a veces algo engorroso. Hoy mismo, por ejemplo, yo quería que lo declaráramos festivo, pero estaba en minoría. Según Jock, estaba en contradicción con nuestros ciclos humorales. Estaba tan rabiosa que me he vestido y...
—¿Vestido?
—Bueno, como demostración de que para mí sí era festivo— precisó ella... una explicación que dejó a Tom alucinado—. Y me he venido aquí para meditar un poco. —Dio un paso atrás, saliendo así de la sombra de Tom—. La arena comienza a quemar —se lamentó, frotándose los dedos de los pies.
—¿Va usted a menudo descalza?
—No. Generalmente llevo digitarios.
Sacó algo brillante de uno de sus bolsillos y se lo puso en el pie. Era un mocasín transparente que le llegaba hasta el tobillo, provisto de cinco dedos como un guante. Lo cerró tirando de una corredera con la presteza de un prestidigitador, y comenzó de nuevo la operación con el otro pie.
—No estoy muy al corriente de la moda —dijo Tom Dorset, mientras empezaban a andar uno al lado de otro—. ¿Cómo funciona este sistema de cierre?
—Es magnético. La simplicidad misma. Lo llevo en todos mis vestidos —abrió su túnica, descubriendo su busto hasta la cintura. Cuando la soltó, las dos partes se cerraron de nuevo por sí mismas.
—Es astuto —murmuró Tom, tragando saliva.
Aparentemente, el desparpajo de aquella chica no tenía límites.
—Por lo que veo, usted prefiere los botones. ¿Cree usted realmente que es posible el amor entre un solo hombre y una sola mujer?
El exhaló una risita que traicionaba una cierta amargura al pensar en Elinore Murphy, del club de vacaciones. Y en el rostro avinagrado de la señorita Tosker en persona.
—Hay momentos en que me pregunto si simplemente es posible amar a alguien.
—¿Acaso no ha encontrado aún las chicas que le convienen?
—La chica —rectificó él.
Ella le dedicó una sonrisa.
—Oyéndole, una podría creer que es usted realmente monógamo. ¿A qué grupo pertenece?
—Preferiría que habláramos de otra cosa.
No quería saber cómo había adivinado ella que formaba parte de un grupo de artistas, y no sentía el menor deseo de extenderse en el club de vacaciones y sus abominables chalets.
—El mío es muy simpático en conjunto —prosiguió hablando ella—, pero hay momentos en que todos son tremendamente exasperantes. El peor es Jock, con su manía de regentarlo todo discretamente, como un analista. ¡Lo detesto! Pero Larry llega a su altura con esa presunción que exhibe a veces. Nos mira como si todos fuéramos venusianos de vacaciones. Jokichi, por el contrario, es el extremo opuesto. Siempre tiene miedo de no distribuir equitativamente su afecto, y lo divide en pedacitos como los bombones que se dan a los chicos celosos que organizarían un drama si cada uno de ellos no tuviera su parte exacta. En cuanto a Sacha y a Ernest...
—¿De quién está hablando?
—De mis esposos. Para encontrar a cinco hombres con los que fuera tan penoso convivir habría que ir a buscar entre los marcianos, puede estar usted seguro —añadió ella, agitando tristemente la cabeza.
Tom rebuscó frenéticamente en su memoria, intentando recordar si, en las conversaciones en el club, se había hablado alguna vez de la presencia de alguna secta en la región. Pero no encontró nada. Intentó entonces recordar sus lecturas. Por supuesto, había los mormones (¿era eso lo que había querido decir ella, empleando aquella palabra que sonaba como «marcianos»?); pero, entre los mormones, eran los maridos quienes coleccionaban esposas. ¿Los onéidas no eran a la vez polígamos o poliandros? Pero se trataba de una secta del siglo XIX y se había implantado en Nueva Inglaterra.
—¿Cinco? —repitió—. ¿Quiere decir que es usted la esposa de cinco maridos a la vez?
—Por supuesto que no. Tengo también ecosposas.
—¿Ecosposas?
—Coesposas, si lo prefiere usted así. Pero créame que a veces pueden ser tan malditamente exasperantes como los hombres.
Tom rebuscó aún más en su memoria.
—¿Y sin embargo, es usted partidaria de la monogamia?
Ella sonrió.
—Tan solo cuando estoy de mal humor. Le doy las gracias por su paciencia. No todos soportarían así mis tonterías.
—Pero yo soy realmente partidario de la monogamia —protestó él.
Ella apretó ligeramente su mano.
—Es usted muy gentil, pero ahora hay que apresurarse. Ya no me siento de mal humor, y querría presentarle a mi grupo. Venga a pasar un rato con nosotros.
Mientras avanzaban por la sobrecalentada arena, Tom experimentó de pronto un vago sentimiento de incomodidad. Había algo extraño en aquella chica. No era debido tan solo a sus ropas poco usuales y a las palabras extrañas que empleaba de tanto en tanto. Tenía algo de fantasma... aunque los espectros nunca llevan digitarios.
Ascendieron penosamente una duna, hundiendo sus pies en la arena hasta los tobillos. A aquel promontorio le sucedió una especie de plataforma horizontal y una especie de rancho de paredes horadadas por multitud de ventanas y techo tan negro como el hollín, flanqueado por dos enormes rocas, apareció a su vista.
—¡Oh, se han vestido! —exclamó alegremente la joven—. Finalmente han decidido que hoy fuera festivo.
Tom observó a un hombre barbudo en el reducido grupo que avanzaba a su encuentro y, encontrando en él algo esotérico, experimentó un furtivo sentimiento de superioridad al pensar que seguramente se trataba de alguna secta religiosa, seguido de un no menos furtivo sentimiento de aprensión: los cinco maridos eran incontestablemente fuertes. Pero la ceremonia de las presentaciones en cadena le hizo olvidar todo lo demás.
Dio su nombre, supo que la joven se llamaba Lois Wolver, y luego todo fue un desfile de rostros sonrientes. Sacudieron su mano, le abrazaron, le hicieron girar como una peonza, de tal modo que muy pronto se perdió en la contabilidad de los maridos y se encontró en la incapacidad de recordar quienes eran los poseedores legítimos de Mary, de Rachel, de Simone y de Joyce.
Observó que Jokichi era un oriental cuya piel tenía el lustre de un esmalte chino, y que Rachel era una mujer alta y esbelta. Alguien dijo:
—Joyce no es un Wolver, está tan solo de visita.
Tom estaba más sorprendido por los atuendos de sus anfitriones que por sus nombres: unas ropas que eran en su mayor parte de estilo egipcio o cretense, multicolores y suntuosos. Algunas podían ser consideradas como absolutamente indecentes, incluso al lado de los célebres trajes atrevidos de la señorita Tosker, si no fuera por la naturalidad con que eran llevados.
—¡Hey, aquí está el cohete de la mañana! —gritó una voz excitada.
Tom levantó la cabeza como todo el mundo, pero no había nada en el cielo excepto el cegador sol. De todos modos, percibió un ligero rugido que desapareció casi en seguida, y recordó que había un polígono militar de tiro en la región. Las cuestiones científicas no le interesaban, e ignoraba que hubiera lanzamientos cotidianos.
—¿No creen que puede que se trate de un cohete fuera de control? —preguntó.
—En ningún caso —respondió alguien, probablemente el hombre barbudo. La seguridad con que se expresó sugirió a Tom una explicación: aquellas gentes trabajaban tal vez en un centro atómico cercano y habían adoptado aquel modo de vida un poco particular en su existencia cotidiana.
Mientras se dirigían hacia la casa, oyó a Lois decirle a alguien:
—Pero, en definitiva, al fin lo habéis considerado festivo.
Aquel de sus maridos que se parecía a un vivaracho faraón respondió:
—He echado una ojeada a las tablas humorales y he descubierto una ligera cresta que me había pasado desapercibida.
El barbudo, un negro, había tomado a Tom a su cargo. Éste no había captado muy bien su nombre, pero el personaje llevaba un sarong verde y enarbolaba una expresión de lo más jovial.
—La piscina está por ahí, y el área de aterrizaje por este otro lado —comenzó. Observando que Tom contemplaba curiosamente el fuliginoso techo del rancho, explicó orgulloso—: Son pilas solares. Acumulan toda la energía que necesitamos.
Aquella precisión no hizo más que confirmar la hipótesis de Dorset de que se trataba de científicos, y dejó caer negligentemente:
—Me sorprende que no utilicen ustedes la energía atómica.
El barbudo agitó la cabeza.
—Ya nos han hecho esta pregunta. Es un asunto de estética. ¿Para qué malgastar las radiaciones solares y utilizar radiaciones duras, cuando esto no resulta indispensable? Pero por supuesto hay muchos que no comparten este punto de vista. A propósito, ¿cómo se llama su grupo?
—Tosker-Brown —y como el barbudo frunciera el ceño, Tom añadió—: El club, ya sabe.
—Le confieso que no. ¿Dónde se han instalado?
Tom le describió el poblado de vacaciones situado al otro extremo del valle.
—Es curioso, no lo localizo —el barbudo se encogió de hombros—. ¡Oh, aquí están los niños!
Una docena de chiquillos completamente desnudos corrían en torno al rancho, bajo la vigilancia de una mujer vestida con unas ropas más o menos africanas abiertas por los lados.
—¿Son todos suyos?
—Sí, son todos nuestros.
Los chiquillos hablaron en francés:
—C'est un homme!
—Regardez ses vétements!
—Hoy nada de ejercicios —les dijo el barbudo—. Hoy es fiesta —luego presentó a Tom a la mujer del traje climatizado—. Esta es Helen. Es su turno en la guardería.
Uno de los chiquillos vino a frotarse contra las piernas del hombre de la barba.
—¿Podemos mostrar nuestras cosas al extranjero?
Sus camaradas vinieron a la carrera, y el barbudo miró interrogativamente a Tom, que asintió. Un instante más tarde, la pequeña turba lo arrastró hacia un enorme cobertizo adosado a la casa. Estaba repleto de extraños juguetes, piedras y plantas, animalillos sueltos o enjaulados, y modelos reducidos de aviones o de submarinos de inesperado aspecto. Pero Tom no tuvo tiempo de examinarlos demasiado detenidamente.
—Mira mis cristales —dijo uno de los chicos—. Soy yo quien los ha hecho crecer.
—¿Hueles mis gardenias mutantes? ¿Qué te parecen? ¿No es cierto que son diferentes?
—Tom no veía ninguna diferencia, pero esto no le impidió opinar.
—¿Has visto mis crapulinos?
Se trataba aparentemente de una especie de ardillas blancas de largas orejas que roían diligentemente nueces y zanahorias.
—Mira, esa es mi última maqueta de astronave, la DR-57-B. Observa los detalles —dijo el mayor de la pandilla, tendiéndole a Tom uno de los submarinos.
Dorset tenía la impresión de ser un personaje de un cuadro rococó atado con cintas rosas de las que tiraban en todos sentidos querubines de rollizas manos. Aunque los querubines en cuestión eran esbeltos, bronceados, todos de una fantástica energía, y su cociente intelectual se elevaba al parecer hasta altitudes deprimentes. ¡Lo que llegaban a hacer los científicos con los niños!, pensó. La ausencia de Lois le entristecía, y se sintió contento al ver a una niñita que saltaba gravemente la cuerda en un rincón, sin prestarle la menor atención. Le sorprendió la curiosa cantinela que cantaba:
—Gik-lo, El-o, Rik-o, Gis-so...
De pronto sonó un argentino campanilleo y los niños se dispersaron a toda velocidad, gritando:
—¡El almuerzo!
Tom les siguió, con menos precipitación. Rodeando la fachada fue mirando por las ventanas mientras pasaba, con la esperanza de hacerse una idea de la instalación de los Wolver, pero los cristales eran opacos, y aquello le intrigó. Finalmente, franqueó la imponente puerta por donde se habían metido los niños, y su curiosidad se convirtió en asombro.
El suelo de la estancia, de color verde, era elástico. En lugar de ser horizontal, se elevaba en una suave pendiente hasta la pared opuesta a la entrada. Parecía como una ola rompiéndose contra un obstáculo. Los sillones eran parecidos a inmensas manos tiernamente abiertas. Del suelo surgían pequeñas mesas que recordaban champiñones o arbustos de largas hojas. Tras el ventanal panorámico se perfilaban rocas rojas.
Eran sin embargo los paneles murales los que excitaron más el sentido artístico de Tom. Las flores y las frutas esculpidas que se desparramaban por ellos eran de una sorprendente belleza. Cada panel era de un estilo distinto, y Dorset nunca había visto nada comparable a aquello.
El silencio que reinaba le hizo volver a la realidad, y se dio cuenta de que sus anfitriones, sentados alrededor de una larga mesa, le aguardaban sonriendo. Intimidado de pronto, se arrodilló, se soltó sus botas y las depositó al lado de las sandalias y los digitarios alineados cerca de la puerta. En el momento en que se levantaba de nuevo, una música de agudas sonoridades se despegó a su alrededor: los niños, en hilera tras la mesa, soplaban con un aire solemne sus flautas y pequeños caramillos. Notando un asiento desocupado, se dirigió hacia él, incapaz de pensar en otra cosa que en sus pies llenos de polvo.
Una decepción: Lois no estaba sentada a su lado. Pero la vista de la comida le recordó que tenía hambre. Había un apetitoso bistec asado a la perfección, y toda clase de legumbres y de frutas, entre ellas una o dos especies que fue incapaz de identificar.
—Recibimos todo esto de África —le explicó alguien.
No están locos esos sabios, se dijo Tom en su fuero interno. Están perfectamente al abrigo en este increíble oasis.
Cuando los niños hubieron terminado su concierto y se sentaron en la mesa preparada para ellos, preguntó:
—¿Cómo se las arreglan ustedes para vivir así?
Jock, el alegre faraón, se encogió de hombros.
—No es tan difícil.
Rachel, la negra de cimbreante cuerpo, rió guturalmente.
—Somos gente sencilla, gente como todo el mundo, Tom.
Él intentó formular su pregunta de otro modo sin pronunciar la palabra «dinero».
—¿A qué se dedican ustedes?
Fue Larry, el barbudo, quien respondió:
—Jock trabaja en una mina de uranio, Rachel se dedica al cultivo de algas. Personalmente, yo soy piloto de cohete. Lois...
Tom estaba satisfecho de haber acertado en sus suposiciones, pero pese a todo seguía experimentando una cierta desazón.
—No están ustedes obligados a contarme todo esto.
Larry se echó a reír.
—¿Por qué no? Lois y Jockichi acaban de pasar seis meses en China en el marco de los acuerdos sobre intercambios de trabajadores.
—Yo, principalmente, he excavado canales —precisó Jokichi con una sonrisa.
—...y Sacha está empleado en una cadena de montaje. Helen es psiquiatra. No hacemos nada que esté fuera de lo común. De momento estamos disfrutando de nuestras supervacaciones.
—¿Supervacaciones?
—Sí, las vacaciones que hacemos todos juntos. Y usted, ¿cuáles son sus ocupaciones?
—Soy artista —respondió Tom, sacando un cigarrillo.
—Pero, ¿aparte esto?
La pregunta era embarazosa e irritante.
—Eso es todo —murmuró Dorset, registrando sus bolsillos en busca de sus cerillas.
—¡Espere! —dijo Joyce, su vecina, aplicando una especie de lápiz plateado al extremo de su cigarrillo. Un cosquilleo rozó los labios de Tom, que se echó hacia atrás, tosiendo. El cigarrillo estaba encendido.
—Mamá, ¿quieres mutar mis semillas de amapola? —preguntó a Joyce una niñita que había hecho una entrada en tromba.
—Eres una pequeña metomentodo —respondió Joyce con tono indulgente. Apuntó el lápiz plateado hacia las bolillas de tierra que la niña le presentaba con sus manos sucias. La niña tuvo un estremecimiento de placer.
—¡Me encantan los ultrasonidos! Son tan... tan... —y echó a correr hacia la salida.
Tom carraspeó.
—Debo confesarles que esas esculturas en madera me han impresionado profundamente. Me gustaría fotografiarlas. ¡Oh, Dios mío!
—¿Qué ocurre? —se interesó Rachel.
—He perdido mi máquina de fotografiar.
—¿Crea imágenes fijas?
—Sí.
—¿Qué marca es?
—Una Leica.
Jokichi silbó respetuosamente.
—Es interesante. Nunca he visto ninguno de esos antiguos modelos.
—Tom es un fiel seguidor de los botones —hizo notar Lois, evidentemente como explicación—. ¿Era aquello que estaba en un estuche marrón? Lo dejó caer cuando nos encontramos. Iremos a buscarlo más tarde.
—¡Estupendo! Siento realmente deseos de tomar esas fotos. ¿Quién es el autor de las esculturas?
—Todos nosotros —dijo Jock—. Es una obra colectiva.
Tom se alegró de que la tumultuosa partida de los niños le ahorrara la obligación de tener que responder. Se limitó a lanzar una exclamación de sorpresa.
Los demás estaban hablando ahora en pequeños grupos. Las conversaciones giraban en torno a algo llamado psicomáquina, viajes a Rusia, al planeta Marte, y acerca de diferentes artistas cuyos nombres le eran desconocidos a Tom. Hubiera querido hablar con Lois, pero esta última formaba parte del grupo que hablaba de Marte y su entusiasmo parecía casi infantil. Se sintió bruscamente desfasado. Tenía el desagradable sentimiento de hallarse como tras una barrera. Ni siquiera las modestas palabras de Rachel, comentando humildemente el panel que ella había ejecutado, ni las animosas sonrisas de Joyce, le trajeron mucho consuelo. Finalmente, todo el mundo se levantó. Dorset abandonó también la estancia y se dirigió al local reservado a los niños. Se sentía horriblemente deprimido.
Se halló en medio de un afectuoso torbellino de pequeños cuerpos desnudos. Sólo la niñita de antes seguía saltando a la cuerda en su rincón con el mismo aire grave. Movido por un impulso burlón le preguntó al más pequeño de los chicos, sin excesivas esperanzas de obtener una respuesta:
—¿Cuánto son uno y uno?
—Diez —dijo el niño sin vacilar, y Tom sintió una cierta satisfacción.
—También podrían ser dos —observó el mayor del grupo.
—Esa es mi opinión. ¿Cuál es la cifra de la población mundial?
—Alrededor de los setecientos millones.
Tom hizo un encogimiento de hombros que no comprometía a nada. Se giró hacia la mayor de las niñas y le preguntó, captando al vuelo la primera palabra complicada que le vino a la cabeza:
—¿Qué es la poliomielitis?
—No he oído hablar nunca de ella.
La niñita de la cuerda seguía cantando solemnemente su ridícula estrofa:
—Gik-lo, El-o, Rik-o, Gis-so.
Con la moral más alta, Tom salió y tropezó con Lois.
—¿Qué le ocurre? —le preguntó ella.
—Nada.
Ella le tomó de la mano.
—¿Acaso le hemos contrariado en algo? ¿Nuestras charlas lo han importunado? Somos una familia un tanto alborotadora, y no he pensado en preguntarle si era usted misántropo.
—¿Perdón?
—Si era usted un solitario.
—Oh, en cierto sentido sí lo soy —y tras un momento de silencio añadió—: Esa vida que lleva aquí, ¿le hace feliz, Lois?
—Naturalmente —respondió ella, sonriendo—. ¿Acaso no le gusta mi grupo?
El vaciló.
—Con ustedes me siento un poco... como desplazado, pero nunca había frecuentado a gente tan interesante como ustedes.
—¿De veras? —ella apretó su mano un poco más fuerte—. Entonces, ¿por qué no se queda algún tiempo con nosotros? Me gusta usted. Es prematuro hacer proyectos, pero creo que usted posee una cualidad que a nosotros nos falta. Verá como se adaptaría. Y además está Joyce. Ella también está tan sólo de visita. Así que no estaría usted solo, a menos que deseara estarlo.
Antes de que Tom pudiera poner en orden sus ideas, toda la tribu Wolver surgió a paso de carrera.
—¡Vamos a bañarnos! —anunció Helen.
Lois dirigió una mirada interrogadora a Tom, que asintió con una sonrisa. En el momento en que iba a precisar que no llevaba traje de baño, se dio cuenta de la incongruencia allí de aquel pensamiento. Se preguntó si habría enrojecido.
Mientras daban la vuelta a la casa, Jock les alcanzó.
—Tom, Larry me ha dicho que su grupo habita en el otro lado del valle. Es curioso, pero he sobrevolado una buena docena de veces aquel lugar y nunca he visto nada por allá. ¿A qué se parece aquello?
—Bueno, hay una especie de rancho, y varios chalets.
Jock frunció el ceño.
—Es sorprendente. Nunca he reparado en ello —su expresión se iluminó—. ¿Y si fuéramos a hacer un reconocimiento? Así podrá mostrarme usted el lugar.
—Le aseguro que es allí donde vivo —dijo Tom, incómodo—. No le estoy contando ninguna historia.
—Oh, no lo dudo. Era una simple sugerencia. —Quizá encontremos su máquina de fotografiar por el camino —añadió Lois.
Los otros se habían reunido ante una gigantesca piscina oval, y su abigarrado conjunto se destacaba sobre el fondo azul claro del agua.
—¿Quién quiere ir a dar una vuelta antes de bañarse? —les preguntó Jock.
Dos o tres «sí» se elevaron, y el reducido grupo siguió a Jock, que se dirigía hacia una masa brillante en la que Tom reconoció un helicóptero. La carlinga tenía reflejos azulados y sus palas destellaban como la plata.
Todo el mundo subió a bordo. Esforzándose en parecer desenvuelto, Tom intentaba impedir que su corazón latiera excesivamente fuerte en su pecho.
—¿Por qué no viajan ustedes en cohetes? —preguntó con tono casual.
Jock se echó a reír.
—¿Para un trayecto tan breve?
El motor empezó a girar. Dorset, con los músculos contraídos, se aferró a su silla. No tardó en constatar que los demás estaban tendidos blandamente en almohadones. Hubo un instante de tensión, luego el aparato despegó. Tom percibió fugazmente el techo negro del rancho, el espejo azul de la piscina y las manchas rosadas de los bañistas, y luego el helicóptero giró bamboleándose ligeramente. Sentía una extraña y penosa sensación, mezcla del deseo de unirse a aquella gente y de salvarse huyendo de allí. Se esforzó en convencerse de que sufría tan sólo del mal de la altura.
Oyó a Lois decirle a Jock:
—Es ahí. Al lado de esa roca que se parece a una astronave estrellada.
El helicóptero inició su descenso. Lois puso su mano en la de Tom.
—No ha respondido a mi pregunta —dijo.
—¿Cuál?
—Si quería quedarse con nosotros. Al menos por algún tiempo.
El la miró. La sonrisa de la joven lo reconfortó.
—Si fuera posible, no diría jamás que no.
—¿Qué podría impedírselo?
—No lo sé —respondió, sin entreabrir apenas los labios.
—Es usted un personaje curioso. Parece abrumado por el peso de la tristeza. Como si viviera en una época menos feliz... como si no estuviera en 2050.
Se sobresaltó.
—¿2050?... ¿Qué hora es? —su voz era ansiosa.
—Las catorce —dijo Jock.
La respuesta sonó como un tañido fúnebre.
—Necesita distraerse —declaró enérgicamente Lois.
Se posaron suavemente. Las palas hacían un gran ruido. Lois saltó al suelo.
—¡Venga!
—¿Dónde? —preguntó Tom, siguiéndole los pasos.
Se daba cuenta de lo estúpida de su pregunta.
—A buscar su máquina fotográfica —dijo Lois riendo—. Es por allí. Venga. Veamos quien llega primero.
Echó a correr tras ella.
El sentimiento de malestar que experimentaba era cada vez más intenso. Era más fuerte que él. Corría cada vez más aprisa. Vio a Lois tropezar con una piedra y caer de bruces, pero era incapaz de detenerse. Rodeó la roca derribada y se sintió preso en un torbellino de arena cuya instantaneidad lo aterró. Intentó escapar al tornado que le azotaba y le aguijoneaba, pero era como una loca pesadilla a la que no podía arrancarse.
Finalmente, todo se calmó. Tom dejó de correr como un loco y miró a su alrededor. Estaba al lado de la roca en precario equilibrio, jadeando. El estuche de cuero marrón de su Leica reposaba a sus pies. Lois no se veía por ninguna parte. Tampoco el helicóptero. El valle ya no tenía el mismo aspecto. Se veía de otro modo... más joven, se hubiera atrevido a decir.
Era ya de noche cuando alcanzó el poblado de vacaciones. Había aún algunas ventanas iluminadas. Sentía sus pies como muertos, estaba en plena confusión mental y tenía miedo. Durante toda la tarde y parte de la noche había registrado el valle. En vano. No había encontrado el rancho de techo negro de los Wolver. Así como tampoco el lugar donde había encontrado a Lois.
Los siguientes días regresó a menudo al valle, pero sin descubrir absolutamente nada. Y jamás se acercó a la roca en equilibrio en el momento en que soplaba el viento, a las diez y a las catorce horas. Y luego, un día, regresó a su casa y olvidó lo que había pasado.
Cuando por casualidad tropezaba con artículos de divulgación científica que trataban acerca del sistema binario utilizado en los ordenadores y en el que uno y uno hacen diez, los saltaba regularmente. Y varias veces tuvo ante sus ojos las cuatro ecuaciones que expresan la teoría de la relatividad generalizada de Einstein:
Nunca se le ocurrió compararlas con la monótona cantinela que murmuraba la niñita: —Gik-lo, El-o, Rik-o, Gis-so
Título original: Nice girl with five husbands (1951)
Traducción: F. Castro
UNO, DOS, TRES... ¡TIEMPO!
Fredric Brown
Fredric Brówn se ha especializado en relatos que podríamos denominar no ya supercortos, sino supercortísimos... alguno de ellos tan sólo unas breves frases. En una tan abundante producción (Brown compensa la brevedad con la cantidad), es lógico que los relatos sobre el Tiempo se prodiguen. Aquí les presentamos tres de ellos, muy distintos entre sí, pero igualmente famosos los tres. Sobre todo el último, el cual, aprovechando su brevedad, les recomendamos lo lean dos veces a fin de saborearlo en toda su plenitud...
1. LA FLOTA VENGADORA
Vinieron de la impenetrable negrura del espacio y desde una distancia inimaginable convergieron sobre Venus, y lo barrieron. Cada uno de los dos millones de seres de aquel planeta, todos ellos colonos de la Tierra, murieron en cuestión de minutos, y toda la flora y fauna de Venus murió con ellos.
Tal era el poder de sus armas, que hasta la misma atmósfera del planeta tan repentinamente condenado, ardió y se evaporó. Venus estaba desprevenido e inerme, y el ataque fue tan inesperado y sus resultados tan rápidos y devastadores, que no hubo tiempo de hacer un solo disparo defensivo.
Entonces, los atacantes se volvieron hacia el siguiente planeta siguiendo el orden desde el Sol: La Tierra.
Pero no ocurrió lo mismo. La Tierra estaba preparada; por supuesto no en los contados minutos que transcurrieron desde la llegada de los invasores al sistema Solar, sino porque por aquel entonces, el año de gracia 2820, la Tierra se encontraba en guerra con su colonia marciana, que había crecido hasta alcanzar la mitad de la población terrestre y combatía por su independencia. En el instante mismo del ataque a Venus, las flotas de la Tierra y Marte estaban maniobrando para entrar en combate cerca de la Luna.
Pero la batalla terminó más repentinamente que cualquier otra que se hubiese producido en toda la historia de la humanidad. Una flota conjunta de naves terrestres y marcianas, unidas ante la emergencia y el enemigo común, salió al encuentro de los invasores y los enfrentó entre Venus y la Tierra. Eran numéricamente superiores, de modo que los invasores fueron literalmente barridos del espacio... totalmente aniquilados.
En las siguientes veinticuatro horas se firmó la paz entre la Tierra y Marte, en la capital terrestre de Alburquerque. Fue una paz sólida y duradera, basada en el reconocimiento de la independencia de Marte y en una alianza perpetua entre los dos mundos, ahora los únicos planetas habitables del sistema solar, contra cualquier agresión extraña. Y se empezaron a hacer planes para armar una flota vengadora que hallara la nave de los atacantes y los destruyeran antes de que enviaran una nueva flota contra el sistema solar.
Los instrumentos terrestres y las naves de patrulla habían detectado la llegada de los invasores, aunque no a tiempo para salvar Venus, pero la lectura de los instrumentos mostró la dirección desde la cual habían venido los alienígenas, e indicó, aunque no mostrara exactamente tal magnitud, que procedían de una distancia casi increíble.
Una distancia que sería imposible de salvar de no existir el Combustible C-Plus, recientemente inventado, que permitía a una nave acelerar hasta una velocidad mucho más allá de la de la luz. No había sido empleado aún, porque la guerra Tierra-Marte agotó todos los recursos de ambos planetas, y el Combustible C-Plus no tenía tampoco objeto dentro del sistema solar, dado que se requerían enormes distancias para acelerar a mayor velocidad que la de la luz.
Ahora, sin embargo, existía un propósito definido: la Tierra y Marte combinaron sus esfuerzos y sus tecnologías, y construyeron una flota equipada con el Combustible C-Plus, con el objeto de enviarla contra el planeta originario de los invasores y acabar con él. Tomaría diez años realizar el proyecto, y se estimaba que el viaje requeriría diez años más, pero nada hizo decaer los firmes propósitos.
La flota vengadora, no muy grande en número pero increíblemente poderosa en armamento, abandonó Puertomarte en el año 2830.
No volvió a saberse nada más de ella.
No fue hasta un siglo más tarde que se conoció su destino, y ello tan sólo gracias al razonamiento deductivo de Jon Spencer IV, el gran historiador y matemático.
«Desde hace algún tiempo —escribió Spencer— sabemos que un objeto que exceda la velocidad de la luz viaja hacia atrás en el tiempo. Por tanto, la flota vengadora alcanzó su destino, de acuerdo con nuestra cronología, antes de haber iniciado su viaje.
»Hasta ahora no hemos sabido las dimensiones del universo en que vivimos. Hoy, gracias a la experiencia de la flota vengadora, podemos deducirlas. En una dirección, por lo menos, el universo tiene cien millas de largo de un extremo a otro. En diez años, viajando hacia adelante en el espacio y hacia atrás en el tiempo, la flota viajó exactamente esa distancia 186.334.186.334 millas. La flota, siguiendo una trayectoria recta a través de la curvatura natural del universo, circunnavegó éste hasta su mismo punto de partida, donde llegó exactamente diez años antes de salir. Destruyó el primer planeta habitado con el que tropezó y entonces, al continuar hacia el siguiente, su almirante debió reconocerlo y comprender repentinamente la verdad, reconoció también la flota que salía a su encuentro, y al hacerlo dio con toda seguridad la orden de cese el fuego en el mismo instante en que la flota conjunta Tierra-Marte lo alcanzaba.
»Es ciertamente una asombrosa paradoja reconocer que la flota vengadora estaba encabezada por el almirante Barlo, que tuvo a su cargo el mando de la flota terrestre en los momentos en que las flotas combinadas de la Tierra y Marte se unieron para destruir a quienes pensaba que eran invasores alienígenas, y que muchos otros hombres que ocuparon puestos en ambas flotas durante aquel memorable día formaron parte más tarde de la tripulación de la flota vengadora.
»Sería interesante especular qué hubiera sucedido si el almirante Barlo, que fue vencido por sí mismo, hubiera reconocido al final de su jornada a Venus en lugar de destruirlo. Pero tal especulación es fútil, esto no podría haber ocurrido, ya que Barlo ya había destruido anteriormente el planeta, y si no lo hubiera hecho no hubiera ocupado el puesto de comandante de la flota enviada a vengar la destrucción. El pasado no puede alterarse...
2. EL EXPERIMENTO
—Señores —informó orgullosamente el profesor Johnson a sus dos colegas—, es cierto que la máquina del tiempo es un modelo experimental a escala reducida, que sólo opera con objetos que pesan menos de dos kilogramos y a distancias en el pasado y en el futuro de hasta veinte minutos. ¡Pero funciona!
El modelo a escala parecía una báscula como las de las oficinas de correos, pero con un par de diales ubicados bajo el platillo.
El profesor Johnson levantó un pequeño cubo de metal.
—Este es nuestro objeto —dijo—. Es un cubo de bronce de un kilogramo y doscientos cincuenta gramos de peso. Lo enviaré a cinco minutos de nosotros en el futuro —se inclinó hacia la máquina y movió uno de sus diales.
Todos observaron sus reflejos. El profesor depositó suavemente el cubo en el platillo.
Desapareció.
Exactamente cinco minutos más tarde, volvió a aparecer.
El profesor se levantó.
—Ahora cinco minutos, pero en el pasado —accionó el otro dial. Sosteniendo el cubo entre las manos, observó el reloj—. Son las tres menos seis minutos. Ahora accionaré el mecanismo... colocando el cubo en el platillo exactamente a las tres en punto. Por consiguiente, a las tres menos cinco el cubo debe desaparecer de mi mano y aparecer en el platillo, cinco minutos antes de que yo lo coloque allí.
—Pero entonces, ¿cómo lo podrá colocar? —preguntó sorprendido uno de sus colegas.
—Muy sencillo: mientras mi mano se acerque, desaparecerá del platillo y aparecerá en mi mano para que pueda colocarlo. Fijo las tres en punto. Tomen nota, por favor.
El cubo desapareció de su mano y apareció en el platillo de la máquina del tiempo.
—¿Ven? ¡Cinco minutos antes de que lo coloque, ahí está!
El otro colega frunció el ceño ante el cubo.
—Pero —dijo—, ¿qué sucedería si, una vez haya aparecido antes de que usted lo coloque allí, cambia de idea y en lugar de hacerlo no lo coloca a las tres en punto? ¿No se producirá una especie de paradoja?
—Es una interesante idea —respondió el profesor Johnson—. No se me había ocurrido. Creo que es una experiencia que vale la pena ensayar. Muy bien, veamos. Yo no...
No había ningún tipo de paradoja. El cubo permaneció allí tranquilamente, en su sitio. Pero el resto del Universo, incluidos los profesores, desapareció.
3. FINAL
El profesor Jones trabajó en la teoría del tiempo durante muchos años.
—Y he hallado la ecuación clave —informó un día a su hija—. El tiempo es un campo. Esta máquina que he construido puede manipular e incluso invertir ese campo.
Mientras hablaba, oprimió un botón y prosiguió:
—Esto debe hacer correr el tiempo hacia tiempo el correr debe esto.
Prosiguió y botón un oprimió, hablaba mientras.
—Campo ese invertir incluso e manipular puede construido he que máquina esta. Campo un es tiempo el, —hija su a día un informó—. Clave ecuación la hallado he y.
Años muchos durante tiempo del teoría en la trabajó Jones profesor el.
Títulos originales: Vengeance, Unlimited (1961):
Vengeance fleet (1950)
Experiment (1954)
Nightmare in time (The end) (1961)
Traducción: F. Castro / M. Blanco
LA PATRULLA DEL TIEMPO
Poul Anderson
Poul Anderson, uno de los más conocidos, prolíficos y discutidos autores anglosajones de sf. ha abordado el tema del tiempo en gran número de sus novelas y relatos cortos. Suya es una de las más originales ideas al respecto: la de la Patrulla del Tiempo, un cuerpo parapolicial, que, desparramado por todas las edades, vigila cualquier intromisión en el Tiempo que pueda causar perturbaciones importantes en el fluir de la Historia. El relato aquí ofrecido es el que dio origen a toda la serie, y está considerado umversalmente como una de las obras maestras indiscutidas de la sf. temporal. Con todo merecimiento, debemos añadir, puesto que él interés de la acción en sí no tiene nada que envidiar a la densidad de los conceptos vertidos en ella.
I
SE SOLICITAN HOMBRES, 21-40 años, pref. solt., espec. mil. o técn., buena salud, para trabajo bien renumerado. Largos viajes. Soc. de Contrat. Mec. 305 E, 45, 9-12 y 2-6.—Comprenda que se trata de un trabajo bastante poco habitual, —dijo el señor Gordon—. Y confidencial. Espero que sabrá conservar el secreto,
—Por supuesto —dijo Manse Everard—. Claro que esto depende evidentemente de la naturaleza del secreto.
El señor Gordon sonrió. Una sonrisa extraña, un apretado rictus de los labios que no se parecía en nada a lo que Everard conocía. Hablaba un americano medio y llevaba un traje ordinario, pero de él se desprendía una extraña impresión que no procedía únicamente de su tinte pardo, de sus mejillas imberbes o de la incongruencia de sus ojos mongólicos, armoniosamente situados a ambos lados de su pequeña nariz caucasiana. Era algo difícil de definir.
—No somos espías, si es a eso a lo que se refiere —dijo.
Everard sonrió.
—Disculpe. No me dejo llevar por la espionitis, como la mayor parte del país. De todos modos, nunca he tenido acceso a cosas confidenciales. Pero su anunció habla de trabajos en ultramar, si no me equivoco, y en la actual situación... Querría conservar mi pasaporte, ¿comprende?
Era un hombre de alta estatura, de hombros cuadrados, rostro acusado bajo sus cabellos oscuros cortados a cepillo. Sus papeles estaban ante él: su hoja de desmovilización, varios certificados de empresas donde había trabajado como ingeniero mecánico. Aparentemente el señor Gordon les había echado tan sólo una breve ojeada.
La habitación era sencilla: un escritorio y dos sillones, un clasificador y una puerta trasera. La única ventana se abría a la ruidosa circulación de Nueva York, seis pisos más abajo.
—Espíritu de independencia —dijo el hombre instalado tras el escritorio—. Me gusta. Demasiada gente viene arrastrándose hasta aquí, como si debieran mostrar su agradecimiento ante cualquier eventual patada. Por supuesto, con su formación, usted tiene aún esperanzas. Puede encontrar todavía algún trabajo, incluso... esto... creo que el término utilizado actualmente es: en período de readaptación general.
—Su anuncio me interesó. Como puede usted ver, he trabajado en el extranjero, y me gustaría volver a viajar. Pero, francamente, aún no tengo la menor idea de las actividades a las que se dedica su empresa.
—Oh, hacemos muchas cosas. Veamos... así que combatió usted en Francia y en Alemania. —Everard parpadeó. Había entre sus papeles una lista de sus citaciones, pero hubiera podido jurar que el hombre no había tenido tiempo de leerlas—. Bien... ¿No le importaría sujetar esas empuñaduras que hay en los brazos de su sillón? Gracias. Ahora... ¿cuáles son sus reacciones ante un peligro de orden físico?
Everard se envaró.
—Oiga...
Los ojos del señor Gordon se desviaron rápidamente hacia un indicador colocado sobre su escritorio. Era una simple caja, con una aguja y dos cuadrantes.
—No se preocupe. ¿Cuál es su opinión en relación con el internacionalismo?
—Pero...
—¿El comunismo? ¿El fascismo? ¿Los movimientos feministas? ¿Cuáles son sus ambiciones personales?... Eso es todo. No está usted obligado a responder.
—¿De qué diablos se trata? —exclamó Everard.
—Un pequeño test psicológico. No piense más en ello. No me interesan en absoluto sus opiniones, salvo en la medida en que traicionan las tendencias de sus emociones ocultas. —El señor Gordon se reclinó en su sillón, uniendo los dedos de sus manos—. Hasta ahora estoy enormemente satisfecho de los resultados. Y ahora veamos de qué se trata. Realizamos un trabajo extremadamente confidencial, como ya le he dicho. Nosotros... esto... intentamos darles una sorpresa a nuestros contrincantes —dejó escapar una breve risita—. Ahora, denúncienos al F.B.I. si quiere. Ya nos han sometido a investigaciones y nos hallamos por encima de toda sospecha. Sepa que nos ocupamos realmente de negocios financieros y mecánicos en el mundo entero. Pero nuestros trabajos tienen otra faceta, y es para ella para la que necesitamos hombres. Estoy dispuesto a darle cien dólares para que pase al cuarto de atrás y se deje someter a una serie de tests. Necesitamos aproximadamente unas tres horas. Si no los supera, las cosas quedarán así. Si los supera, lo emplearemos, le expondremos la situación y nos dedicaremos inmediatamente a su entrenamiento. ¿Está de acuerdo?
Everard vaciló. Tenía la impresión de que le ocultaba demasiadas cosas. Aquella empresa era mucho más que este despacho y este melifluo hombre. Sin embargo...
Tomó su decisión.
—No firmaré mi contrato más que después de haber sido puesto al corriente de todo.
—Como quiera —el señor Gordon se encogió de hombros—. De todos modos, los tests indicarán la decisión que va a tomar usted. Utilizamos métodos muy avanzados.
Eso al menos era enteramente cierto. Everard tenía algunos conocimientos de psicología moderna: encefalógrafos, tests de asociación, bosquejo de la personalidad. Sin embargo, una vez en la otra habitación, ninguna de las masivas máquinas que ronroneaban y parpadeaban a su alrededor le pareció familiar.
Las preguntas que le hizo el ayudante —un hombre de edad imprecisa, de piel blanca, cráneo completamente calvo, con un pronunciado acento y una impasible fisonomía— le parecieron incoherentes. ¿Qué era aquel casco de metal sobre su cabeza? ¿Adonde iban a parar aquellos hilos?
Examinó subrepticiamente los cuadrantes, pero las letras y las cifras le eran desconocidas. No era ni inglés, ni francés, ni ruso, ni griego o chino... nada que perteneciera al año 1954 después de Cristo. Quizá desde aquel momento empezó a entrever la verdad.
Mientras las pruebas proseguían, empezó a acceder a una extraña conciencia de su propia personalidad. Manson Emmert Everard, treinta años, ex teniente de ingenieros del ejército americano, trabajos de ingeniería en América, en Suecia, en Arabia. Soltero todavía, aunque pensando cada vez más a menudo, con una cierta nostalgia, en sus amigos casados. Ninguna relación, ningún afecto, ningún lazo de ninguna clase; un poco bibliófilo, apasionado jugador de póker, aficionado a los barcos de vela, a los caballos y a las armas de fuego, campista y pescador en sus horas libres... por supuesto, sabía bien todo esto, pero tan solo como otros tantos rasgos aislados. Mientras que ahora, curiosamente, se veía de pronto bajo la imagen de un organismo integrado, en el que cada componente era una faceta única e inevitable de un conjunto dado. Salió de los tests agotado y empapado en sudor. El señor Gordon le ofreció un cigarrillo y ojeó rápidamente un montón de hojas escritas en código que le había entregado su ayudante. De tanto en tanto, murmuraba para sí mismo algunas palabras: Zeth 20 cortical... estimación indiferenciada en este punto... reacción psíquica a la antitoxina... debilidad de la coordinación central... Y pronunciaba aquello con un acento, como un canturreo, una pronunciación de las vocales que no se parecía en nada a lo que Everard hubiera podido conocer en el transcurso de una carrera en la que había tenido oportunidad de oir machacar el inglés de todos los modos posibles.
Transcurrió media hora antes de que el hombre levantara de nuevo los ojos. Everard comenzaba a agitarse y a irritarse de sus desconsiderados modales, pero la curiosidad le empujaba a permanecer quieto en su silla. El señor Gordon descubrió sus dientes, de una insólita blancura, en una amplia sonrisa satisfecha.
—Bueno... por fin. ¿Sabe usted que he tenido que rechazar ya a veinticuatro candidatos? Pero usted lo conseguirá. Estoy seguro.
—¿Conseguir qué? —Everard se inclinó hacia adelante, consciente de la aceleración de su pulso.
—Un puesto en la Patrulla. Va usted a convertirse en una especie de policía.
—¿Policía? ¿Dónde?
—En todos lados. Y en todos los tiempos. Prepárese para una ruda sorpresa. Entienda, nuestra sociedad, todo y siendo relativamente legal, no constituye más que una fachada... y una fuente de nuevos fondos. Nuestra verdadera misión es patrullar por el tiempo.
II
La Academia estaba situada en el oeste de América. Estaba situada igualmente en la era oligocena, una época cálida llena de bosques y de praderas, donde los tristes antepasados del hombre se apartaban a toda velocidad de las rutas de los mamíferos gigantes. Su construcción databa de un millar de años antes, y sería mantenida aún otro medio millón de años... tiempo necesario para formar tantos individuos como necesitaba la Patrulla, tras lo cual sería cuidadosamente destruida para que no quedara de ella el menor rastro. Más tarde vendrían los glaciares, luego los hombres, y, en el año 19325 d. d. Cristo (el año 7841 después del Triunfo de Moren) los hombres descubrirían el modo de viajar por el tiempo e irían al oligoceno a construir la Academia.
Era una estructura compleja de edificios largos y bajos, con suaves curvas y colores cambiantes, instalada en un claro en medio de un bosque de árboles enormes y muy antiguos. Más allá, las boscosas colinas se prolongaban hasta la orilla de un enorme río de oscuras aguas, donde por la noche se oía a veces el rugido del titanoterio o el lejano grito del tigre dientes de sable.
Everard salió de la lanzadera temporal —una gran cabina metálica sin rasgos distintivos— con la garganta seca. Sentía la misma impresión que en su primer día de regimiento, doce años antes... o de quince a veinte millones de años en el futuro, si se miraba desde otra época. Se sentía solitario, sin fuerza, y deseaba desesperadamente encontrar un medio honorable de volver a su casa. No era más que un triste consuelo ver a las demás lanzaderas desembarcar un contingente de una cincuentena de jóvenes hombres y mujeres. Los reclutas se reunían lentamente en un abigarrado grupo. Al primer momento no se hablaron, limitándose a mirarse entre sí. Everard reconoció un cuello duro y un sombrero hongo pasados de moda; las ropas y los peinados evocaban toda la sucesión de modas existente hasta 1954... y más allá. ¿De dónde venía aquella chica de ajustados pantalones iridiscentes, con sus labios pintados de color verde y sus rubios cabellos ondulados de modo tan fantástico? O mejor... ¿de cuándo venía?...
Un hombre de unos veinticinco años estaba cerca de él, un inglés evidentemente, a juzgar por su gastado tweed y su alargado y flaco rostro. Parecía disimular, bajo una estudiada y amanerada apariencia, una virulenta amargura.
—Después de todo, ¿por qué no tenemos que conocernos? —le propuso Everard, dándole su nombre y su origen.
—Charles Whitcomb, Londres, 1947 —respondió tímidamente el hombre—. Acababa precisamente de ser desmovilizado de la R.A.F., y esto me pareció interesante. Ahora ya no estoy seguro de ello.
—Puede que lo sea —dijo Everard, pensando en el salario. Quince mil dólares anuales para empezar. Pero ¿cómo contaban allí los años? Debía ser en función del sentimiento individual de la duración real.
Un hombre avanzó hacia ellos. Era joven y delgado, e iba vestido con un ajustado uniforme de color gris y una capa azul oscuro que parecía brillar como constelada de estrellas. Tenía una expresión amable, sonriente, y hablaba con cordialidad con un acento neutro:
—Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la Academia. Espero que todos ustedes comprendan el inglés.
Everard observó a un individuo que llevaba los restos de un maltrecho uniforme alemán, un hindú, y algunos otros originarios sin duda de algunos otros países extranjeros.
—Así pues, utilizaremos el inglés hasta que hayan aprendido ustedes el temporal —el hombre estaba ante ellos, con las manos en las caderas, observándolos—. Me llamo Dard Kelm. Nací en... veamos un poco... en el 9573 de la era cristiana, pero me he especializado en el período de ustedes. A propósito, este período va de 1850 a 1975, lo cual quiere decir que todos ustedes provienen de una época situada entre estas dos fechas. Soy de alguna forma oficialmente su muro de las lamentaciones, en el caso de que algo no marche como es debido.
«Nuestra Academia está regida por reglas indudablemente distintas de las que esperan ustedes. No formamos a los hombres en masa, por lo tanto no necesitamos la complicada disciplina de una escuela o de un ejército. Cada uno de ustedes recibirá un entrenamiento especial además de la instrucción general. No necesitamos sancionar el fracaso en los estudios, ya que los tests preliminares nos garantizan que no existirán... y no predicen más que muy pocas posibilidades de fracaso en el trabajo propiamente dicho. Cada uno de ustedes tiene un elevado cociente de madurez mental en función a su grado de civilización. De todos modos, la variabilidad de aptitudes significa que, si queremos desarrollar cada individuo al máximo, debemos guiarlo personalmente.
»Habrá pocas formalidades aquí, aparte la cortesía elemental. Tendrán ocasión de distraerse tanto como de trabajar. No esperaremos nunca de su parte más de lo que ustedes pueden proporcionar. Podría añadir que la pesca y la caza son interesantes por los inmediatos alrededores, y que si quieren ir hasta unos cientos de kilómetros, son realmente fantásticas.
»Y ahora, si nadie de ustedes tiene alguna pregunta que hacer, les ruego que me sigan. Voy a acomodarles.
Dard Kelm les hizo una demostración de los aparatos domésticos en una habitación modelo. Eran de un tipo que uno hubiera esperado ver, por ejemplo, en el año 2000; un mobiliario discreto, adaptado a un confort perfecto, distribuidores de comidas y bebidas, pantallas lectoras conectadas a una inmensa biblioteca audiovisual. Nada excesivamente futurista hasta aquel momento. Cada estudiante tenía su propia habitación en el edificio «dormitorio»; las comidas se celebraban en un refectorio central, pero era posible organizar reuniones privadas. Everard sintió un relajamiento interior.
Hubo un banquete de bienvenida. Los platos eran clásicos, pero no las silenciosas máquinas que rodaban arriba y abajo transportándolos. Había vino, cerveza y tabaco en abundancia. Quizá habían puesto algo en la comida, pues Everard empezó a sentir, como todos los demás, un sentimiento de euforia. Terminó tocando un boogie al piano, mientras una docena de sus compañeros llenaban el aire con sus discordantes cantos.
Tan sólo Charles Whitecomb se mantenía aparte, sorbiendo apagadamente el contenido de un vaso, solo en un rincón. Dard Kelm se abstuvo con tacto de forzarlo a unirse a los demás.
Everard se dijo que aquello iba a gustarle. De todos modos, el trabajo, la organización y los fines perseguidos con todo aquello seguían siendo brumosos para él.
—El viaje por el tiempo fue descubierto en la época en que finalizaba la Herejía Chonta —explicó Kelm en la sala de conferencias—. Más tarde estudiarán ustedes los detalles. Por el momento, crean en mi sola palabra: fue una época turbulenta en la que las rivalidades comerciales y raciales dieron nacimiento a encarnizadas luchas entre las gigantescas ligas, en la que todos los medios eran buenos, en la que los diversos gobiernos no eran más que peones en el gran tablero de ajedrez galáctico. El efecto temporal fue un subproducto de las investigaciones llevadas a cabo para encontrar un medio de transporte instantáneo, cuya descripción, según comprenderán algunos de ustedes, exigiría funciones matemáticas discontinuas hasta el infinito... al igual que para los viajes al pasado. No entraré en este aspecto teórico de la cuestión, del que se les dará una idea en el curso de física, pero quiero decirles tan sólo que la cuestión pone en juego el concepto de relaciones de valores infinitos en un continuum de 4N dimensiones, en las que N representa el número total de partículas existentes en el universo.
«Evidentemente, el grupo que hizo este descubrimiento, los Nueve, se dieron cuenta de sus posibilidades. No tan sólo de orden comercial —intercambios, materias primas y cualquier otro tipo de transacciones que uno pueda imaginar— sino también de orden técnico: la de asestar un golpe mortal al enemigo. Saben, el tiempo es variable: uno puede cambiar el pasado...
—¡Tengo una pregunta que hacer! —era la joven de 1972, Elisabeth Gray, que, en su período personal, era una prometedora física.
—Adelante —dijo educadamente Kelm.
—Creo que está describiendo usted una situación lógicamente imposible. Acepto la posibilidad de viajar por el tiempo, ya que nosotros estamos aquí, pero un acontecimiento no puede a la vez ser y no haber sido.
—Tan sólo si se lo relaciona con una lógica que no sea estimada en Aleph-sub-Aleph —dijo Kelm—. He aquí lo que ocurre: imagine que yo retrocedo en el tiempo e impido a su padre que conozca a su madre. Usted no hubiera venido jamás al mundo. Esta parte de la historia universal ya no volvería a ser la misma siempre hubiera sido distinta, aunque yo mantuviera el recuerdo de la situación original.
—Bien. ¿Y si usted hiciera lo mismo con usted mismo? ¿Dejaría de existir?
—No, ya que en aquel momento pertenecería a un sector de la historia anterior a mi intervención. Apliquemos el ejemplo a usted misma. Si usted regresara al año... 1946, calculo, y se esforzara en impedir el matrimonio de sus padres en 1947, usted no dejaría de existir en aquel año; no escaparía a la existencia por el simple hecho de que habría influido en el curso de los acontecimientos. Y esto sería válido aunque usted hubiera aparecido en 1946 tan sólo un microsegundo antes de matar al hombre que de otro modo hubiera sido su padre.
—Pero, entonces, yo existiría sin... ¡sin haber tenido ningún origen! —protestó—. Seguiría teniendo mi vida, y mis recuerdos, y... todo... ¡y sin embargo nada los habría originado!
Kelm se encogió de hombros.
—¿Y? Usted está pretendiendo que la ley de la casualidad o, más exactamente, la ley de conservación de la energía, no implica más que funciones continuas. En realidad, la discontinuidad es perfectamente posible.
Se echó a reír, apoyándose en su pupitre.
—Por supuesto —continuó—, existen imposibilidades. Usted no podría ser su propia madre, por ejemplo, simplemente a causa de la genética. Si usted volviera al pasado para casarse con su padre, sus hijos serían distintos, ninguno sería usted, ya que todos ellos no tendrían más que la mitad de sus cromosomas.
»Pero no nos apartemos del tema. Conocerán todos estos detalles en otras conferencias. Yo no les estoy dando más que una idea de conjunto. Así que prosigo: los Nueve entrevieron la posibilidad de retroceder en el tiempo y de impedir a sus enemigos haber tenido el menor inicio, incluso haber nacido. Pero entonces aparecieron los Daneelianos.
Por primera vez, se despojó de su actitud benévola y medio divertida para presentarse como un hombre desnudo y solo ante la presencia de lo desconocido. Continuó pausadamente:
—Los Daneelianos forman parte del futuro, de nuestro futuro, a más de un millón de años de distancia de mi época. El hombre se ha transformado en algo distinto... algo imposible de describir. Seguramente no se encontrarán ustedes nunca con los Daneelianos. Si esto ocurriera alguna vez, les causaría un... un terrible shock. No son ni malvados ni benevolentes: están tan alejados de todos nuestros conocimientos o sentimientos que para ellos no somos más que los insectívoros que para nosotros fueron nuestros más remotos antepasados. No es deseable encontrarse frente a frente con tales criaturas.
«Ellos no tenían otra preocupación que proteger su propia existencia. La exploración del tiempo era ya algo antiguo entre nosotros cuando aparecieron viniendo del futuro; había habido ya innumerables ocasiones para que los ávidos, los locos, remontaran el curso de la historia y pusieran en ella sus pezuñas. Los Daneelianos venían a prohibir los viajes temporales, ya que ello formaba parte del complejo que condujo hasta ellos, pero debían reglamentarlos para evitar ver su propia época trastornada por nuestras intervenciones, la resaca del oleaje que levantáramos nosotros en el curso del tiempo. Los Nueve se encontraron así impedidos de llevar a término sus complots. Y se fundó la Patrulla, para realizar el trabajo de policía en los caminos del Tiempo.
»E1 trabajo de ustedes se desarrollará generalmente en el marco de sus propias épocas, a menos que alcancen el grado de «no anexionado». En su conjunto, todos ustedes llevarán vidas normales, con una familia y amigos, como de costumbre. La parte secreta de sus vidas estará compensada con un buen salario, una protección eficaz, vacaciones de tanto en tanto en lugares muy interesantes, y una tarea extremadamente digna. Pero estarán constantemente en servicio. Algunas veces acudirán en ayuda de exploradores del tiempo en dificultades, de uno u otro modo. A veces les serán confiadas misiones, como anular la eventual acción de ambiciosos conquistadores de la política, de la guerra o del comercio. Algunas veces también, la Patrulla deberá dedicarse, ante un daño ya consumado, a trabajar en sentido contrario, en los períodos inmediatamente posteriores, para contrapesar las influencias y volver la Historia a su cauce.
»Les deseo a todos ustedes éxito en sus misiones.
La primera parte de la instrucción estaba dedicada principalmente a la fisiología y a la psicología. Nunca se había dado tanta cuenta Everard de hasta qué punto la vida que había llevado en su tiempo había disminuido su ser, tanto corporal como mentalmente; apenas era la mitad del hombre que hubiera podido ser. Fue un aprendizaje duro, pero finalmente tuvo la alegría de sentirse plenamente dueño de sus músculos, experimentar acrecentadas emociones del hecho de haber sufrido una disciplina, tener un pensamiento consciente, rápido y preciso.
En el transcurso de su instrucción, se le condicionó profundamente a no revelar nada de la Patrulla, a no hacer ni siquiera alusión de su existencia ante cualquier persona no autorizada. Esto le hubiera sido imposible de conseguir en cualquier circunstancia, sin este condicionamiento, tan imposible como alcanzar la Luna de un salto. Aprendió igualmente las características internas y externas de las personalidades públicas de su siglo veinte.
Se le enseñó el temporal, ese idioma artificial que permitía a los Patrulleros de cualquier época comunicarse entre sí sin ser comprendidos por los extraños, un milagro de expresión lógica y organizada.
Creía conocer el arte de combatir, pero necesitó aprender las estratagemas y el uso de armas escalonadas a lo largo de cincuenta mil años, desde la espada de la Edad de Bronce hasta la carga cíclica capaz de aniquilar todo un continente. De regreso a su propio período, se le entregaría un arsenal restringido, ya que podía ocurrir que se le enviara a otras épocas, y el excesivamente evidente anacronismo era algo que estaba raramente autorizado.
Había también el estudio de la Historia, de la ciencia, del arte y de las filosofías, de los detalles lingüísticos y de las costumbres. Aquellos últimos temas no concernían más que al período de 1850 a 1975; si tuviera que desplazarse a otros tiempos, recibiría instrucciones especiales por parte de un condicionador hipnótico. Era gracias a tales máquinas que era posible terminar la formación de los reclutas en tres meses.
Aprendió la historia de la organización de la Patrulla. En el futuro, más allá de ella, existía aquel oscuro misterio que constituía la civilización Daneeliana, pero no había más que unos pocos contactos directos con ella. La Patrulla estaba establecida sobre bases semimilitares, con grados, pero sin un formalismo oficial. La Historia estaba dividida en zonas geográficas, con una oficina central con sede en una ciudad importante para un período elegido de veinte años (y disimulada tras una actividad legítima como el comercio, por ejemplo), así como diversas oficinas secundarias. En su época había tres zonas: el mundo occidental, con oficina en Londres; Rusia, con oficina en Moscú; Asia, con oficina en Peiking. Todas ellas estaban situadas en los años fáciles de 1890 a 1910, mientras que en los siguientes años era menos difícil disimularlas. Los decenios ulteriores estaban controlados por oficinas menos importantes, como la de Gordon. El agente fijo normal vivía en su propio tiempo, a menudo dedicado a una ocupación legítima. Las comunicaciones entre años se efectuaban mediante minúsculas lanzaderas-robot o a través de correos, con derivaciones automáticas para que los mensajes no afluyeran en un número excesivamente grande a la vez.
La organización era tan vasta que Everard no llegaba a captar su amplitud. Se había metido en algo nuevo y apasionante, y eso era todo lo que comprendía plenamente... por el momento.
Sus instructores eran benevolentes y siempre dispuestos a conversar. El canoso veterano que le enseñó a maniobrar las astronaves había combatido en Marte en 3890.
—Ustedes lo comprenden todo rápidamente —les decía—, pero es realmente horrible cuando hay que enseñar a gentes de las épocas preindustriales. No intentamos más que inculcarles los primeros rudimentos. Hubo en una ocasión un romano, de los tiempos de César, un muchacho bastante despierto, pero al que no pude hacerle entrar en la cabeza que no se puede tratar una máquina como a un caballo. En cuanto a los babilonios... bueno, el viaje por el tiempo era algo simplemente más allá de su concepción del mundo. Nos vimos obligados a meterles en la cabeza una historia de batallas entre los dioses.
—¿Y qué historia nos meten en la cabeza a nosotros? —preguntó Whitcomb.
El navegante espacial le dirigió una aguda mirada.
—La verdad... —terminó diciendo— tanto como ustedes pueden asimilarla.
—¿Cómo llegó usted hasta este trabajo?
—Oh... Fui herido en las proximidades de Júpiter. No quedaba gran cosa de mí. Ellos me recogieron, me rehicieron un cuerpo completamente nuevo... y como yo no tenía a nadie vivo en mi tiempo, y todo el mundo me creía muerto, no vi ninguna necesidad de volver con los míos. No es divertido vivir bajo el dominio del Cuerpo Director. Así que acepté este puesto. Una buena compañía, una vida fácil, y la posibilidad de pasar los permisos en cualquier época que uno elija. —Sonrió—. Esperen a visitar la decadente época del Tercer Matriarcado. ¡Aún no conocen lo que es divertirse!
Everard no hizo ningún comentario. Estaba demasiado fascinado por el espectáculo del enorme globo de la Tierra, visto desde la astronave, girando sobre un fondo de estrellas.
Hizo amistad con otros estudiantes. Era un grupo amable... y, naturalmente, por el hecho de haber sido elegido por la Patrulla, todos eran audaces e inteligentes. Hubo uno o dos idilios. Everard recordaba El retrato de Jennie, pero aquí no había ninguna maldición. El matrimonio era algo completamente posible desde el momento en que la pareja eligiera el año donde instalarse. A él mismo le gustaban muchas de las chicas con las que mantenía relación, pero pese a todo no perdía la cabeza por ninguna de ellas.
Sin embargo, y de una forma extraña, hizo o amistad con el taciturno y triste Whitcomb. Había algo atrayente en aquel inglés... era tan cultivado, tan estupendo, y sin embargo parecía tan perdido.
Un día dieron un paseo a caballo (ante sus monturas, los lejanos antepasados del caballo huían a la desbandada a la vista de sus gigantescos descendientes). Everard había tomado un fusil, con la esperanza de cazar un jabalí gigante al que había visto. Ambos llevaban el uniforme de la Academia, unas ropas de un color gris claro, frescas y suaves bajo el amarillo y cálido sol.
—Me sorprende que se nos autorice a cazar —observó el americano—. Si por casualidad matara a un tigre dientes de sable predestinado en principio a devorar uno de esos insectívoros prehumanos, ¿no transformaría esto todo el futuro?
—No —respondió Whitcomb. Había progresado más que Everard en el estudio de la teoría de la exploración del tiempo—. Verás, es más bien como si el continuum estuviera formado por una red de sólidas tiras de caucho. No es fácil deformarlo, siempre tiende a recuperar su forma original. Un insectívoro en particular no tiene la menor importancia, es el conjunto genético de la especie el que ha dado como resultado al hombre.
»Del mismo modo, si yo matara una oveja en la Edad Media, no suprimiría de golpe toda su descendencia, por ejemplo todas las ovejas existentes en 1940. Por el contrario, seguirían estando allá, sin variación incluso en sus genes, a despecho de una distinta ascendencia... porque en un período tan largo todas las ovejas, o todos los hombres, son descendientes de todos los primeros hombres o todas las primeras ovejas. Es una compensación: un determinado momento de la cadena, cualquier otro antepasado proporciona los genes que uno cree haber destruido.
»Y siempre ocurre así. Imaginemos un caso más preciso... supongamos que impido a Booth que mate a Lincoln. A menos que tome una serie extrema de precauciones, ocurrirá sin la menor duda que algún otro disparará el tiro que se suponía tenía que efectuar Booth. Hay una elasticidad en el tiempo, más bien que una plasticidad.
»Y esta elasticidad es la que permite desplazarse a través de él sin causar daños. Si uno desea cambiar realmente el orden de las cosas, entonces hay que hacerlo siguiendo un riguroso método, y siempre normalmente con grandes dificultades.
Sus labios se curvaron en una mueca.
—Nos repiten sin cesar que si intervenimos, seremos castigados por ello. No estoy autorizado a hacer marcha atrás y a matar a ese sucio bastardo de Hitler en la cuna. Se supone que debo dejarlo evolucionar tal como lo hizo, para que finalmente desencadene la guerra y mate a mi prometida.
Everard cabalgó silenciosamente durante unos instantes. No se oía otro ruido que el del cuerpo de sus sillas y el roce de las altas hierbas.
—Oh —dijo finalmente—, lo siento. ¿Deseas que hablemos de ello?
—Sí... Pero no hay mucho que decir. Formaba parte de las W.A.A.F., se llamaba Mary Nelson y debíamos casarnos una vez terminada la guerra. Se encontraba en Londres en 1944. El 17 de noviembre. Una fecha que nunca olvidaré. La mató una V-1. Había ido a casa de una vecina, en Streatham... estaba de permiso con su madre. La casa fue pulverizada, mientras que su propio hogar no sufrió el menor daño.
Whitcomb estaba lívido. Su mirada se perdía en el infinito, ante él.
—Me será terriblemente difícil no... no retroceder en el pasado, unos años tan sólo, para verla al menos. Tan sólo verla... No, no me atreveré nunca.
Everard puso torpemente su mano en el hombro del otro, y prosiguieron silenciosamente su camino.
Las clases proseguían, cada uno de ellos seguía su ritmo personal, pero debido a las compensaciones obtuvieron su título todos juntos. Fue una breve ceremonia, seguida de una gran fiesta y de ebrias promesas de futuras reuniones. Luego regresaron a los mismos años de donde habían venido... a las mismas horas exactamente.
Everard recibió, además de las felicitaciones de Gordon, una lista de los agentes que eran sus contemporáneos (algunos de ellos funcionarios en los servicios militares secretos, por ejemplo), y luego regresó a su apartamento. Más tarde se le buscaría algún trabajo en un puesto de observación bien situado, pero su actual trabajo —tras el de «consejero especial de la Sociedad de Empresas Mecánicas» encargado del impuesto sobre la renta— consistía únicamente en leer una docena de periódicos al día, buscando indicios de viajes temporales que se le había enseñado a descubrir, y estar atento a responder a cualquier llamada.
Por azar, fue él mismo quien encontró su primera misión.
III
Resultaba una extraña misión leer los titulares y saber en una cierta medida lo que iba a seguir. Aquello suprimía la tensión nerviosa, pero también ocasionaba tristeza, ya que aquella era una época de ir hacia atrás en el tiempo y transformar la Historia.
Desgraciadamente, un hombre solo estaba por supuesto demasiado limitado en sus posibilidades para conseguir algo. No podía cambiar favorablemente el mundo más que por la conjunción de una serie de azares extraordinaria... y lo más seguro es que no consiguiera más que estropearlo todo. Volver hacia atrás para matar a Hitler, y a los jefes japoneses, y a los soviéticos... para que cualquier otro más extremista tomara su lugar. Quizá la energía atómica se quedara en las sombras, y el maravilloso florecimiento del Renacimiento venusiano no tuviera jamás lugar. Al diablo si alguien podía saberlo...
Miró por la ventana. Las luces se reflejaban en un cielo agitado; la calle hormigueaba de coches y de una multitud presurosa y anónima; desde aquel lugar no podía ver los rascacielos de Manhattan, pero sabía que elevaban orgullosamente sus fachadas hacia las nubes. Y todo aquello no era más que un simple remolino de aquel inmenso río de irresistible corriente que se precipitaba, con un atronador rugido, desde el apacible paisaje prehumano que él mismo había podido ver hasta el inconcebible futuro Daneeliano. ¿Cuántos billones y trillones de seres humanos deberían vivir, reir, llorar, sufrir, esperar y morir en aquella turbulenta corriente?
Suspiró, cargó su pipa y se giró hacia la habitación. Un largo paseo no había bastado para calmarlo; sentía su mente y su cuerpo impacientes por empezar a trabajar. Pero era tarde y... Se acercó a la estantería llena de libros, tomó un volumen más o menos al azar y empezó a leer. Era una recopilación de relatos y leyendas de las épocas victoriana y eduardina.
Una mención leída de pasada le impresionó. Hablaba de una tragedia ocurrida en Addlenton, y del extraño contenido de un antiguo túmulo bretón. Nada más que eso. ¿Un viaje en el tiempo? Se sonrió interiormente.
—Sin embargo...
No, se dijo a sí mismo; es insensato.
Sin embargo, no causaría ningún daño verificarlo. El incidente databa de 1894, en Inglaterra. Podía consultar los archivos del Times de Londres. No había nada más que hacer... Probablemente era por esa misma razón por lo que le habían dado ese aburrido trabajo de lectura de los periódicos; para que su mente, irritada a fuerza de aburrimiento, se aventurara por todos los rincones imaginables.
Se encontraba ante la puerta de la biblioteca pública en el momento en que abrió sus puertas.
El artículo estaba allá, fechado en 25 de junio de 1894, y sus secuelas continuaban durante los días siguientes. Addlenton era un pueblecito de Kent, notable principalmente por su castillo del siglo XVII perteneciente a Lord Wyndham y por un túmulo de antigüedad indeterminada. El lord, arqueólogo aficionado pero entusiasta, se había dedicado a excavaciones por aquella zona, en compañía de un tal James Rotherhithe, especialista del Museo Británico, que era pariente suyo. Descubrieron una cámara funeraria sajona que no presentaba excesivo interés: algunos objetos artesanales, casi enteramente podridos por el óxido, y osamentas humanas y de caballos. Había también un cofre en un sorprendente estado de conservación que encerraba varios lingotes de un metal desconocido, que presumiblemente era una aleación de plomo o plata. Pero Lord Wyndham cayó gravemente enfermo, presentando los síntomas de un envenenamiento mortal; Rotherhithe, que apenas le había echado una mirada al cofre, no fue afectado en absoluto, y las circunstancias sugirieron que había hecho tomar a su compañero una dosis peligrosa de un misterioso veneno oriental. Scotland Yard lo había detenido como resultado de la muerte de Lord Wyndham, ocurrida el 25. La familia de Rotherhithe había contratado los servicios de un consejero detective muy conocido, el cual consiguió demostrar, con un astuto razonamiento seguido por experiencias con animales, que el acusado era inocente, y que el agente mortal era una «emanación nociva» proveniente del cofre. Se arrojaron éste y su contenido al Canal. Hubo mutuas felicitaciones, y todo terminó satisfactoriamente.
Everard permaneció sentado durante un tiempo en la larga y silenciosa sala. El relato no era muy explícito. Pero de todos modos era extremadamente sugestivo.
Sin embargo, ¿por qué la oficina victoriana de la Patrulla no había realizado ninguna investigación? ¿O quizá sí la había hecho? Indudablemente. Por supuesto, no habría publicado nada de sus descubrimientos.
De todos modos, era mejor enviar una comunicación.
De regreso a su apartamento, tomó una de las pequeñas lanzaderas para mensajes que le habían entregado, colocó un informe en su interior, y ajustó los mandos para la oficina de Londres el 25 de junio de 1894, día de la primera información en el Times. Cuando apretó el último botón, la caja desapareció en un soplo de aire que fue a llenar el espacio que hasta aquel momento había ocupado.
Regresó casi instantáneamente. Everard la abrió y retiró una hoja de delgado papel escrita a máquina... por supuesto, la máquina de escribir había sido inventada ya en aquella época. La leyó con la rapidez de lectura que le había enseñado en la Academia.
Querido señor:
En respuesta a su carta del 6 de septiembre de 1954, acusamos recibo de lo que en la misma nos informa y le felicitamos por su diligencia. Este asunto apenas acaba de iniciarse aquí, pero actualmente nos hallamos muy ocupados previniendo el asesinato de Su Majestad, así como lo concerniente a la cuestión de los Balcanes, el comercio de opio con la China, etc. Aunque evidentemente podríamos dedicarnos a este asunto después de terminar con todos los demás, es mejor evitar los hechos extraños como sería el encontrarse en dos lugares distintos casi al mismo tiempo, lo cual podría ser observado por alguien. Nos sentiríamos pues muy felices si usted mismo, así como un agente británico cualificado, pudieran acudir en nuestra ayuda. Salvo contraorden, les esperamos en el 14 B de la calle Old Osborne, el 26 de junio de 1894, a medianoche.
Recibid, querido señor, todo nuestro agradecimiento,
J. MAINWETHERING.
Seguía una tabla de coordenadas espaciotemporales, de un sorprendente efecto tras aquel florido estilo.
Everard telefoneó a Gordon, obtuvo su autorización, y solicitó un saltatiempos al almacén de la «Sociedad». Luego envió una nota a Charles Whitcomb, en 1947, y recibió dos únicas palabras como respuesta: «De acuerdo». Fue a recoger el aparato.
El saltatiempos se parecía a una motocicleta, sin ruedas y sin manillar. Tenía tres sillines y un elemento propulsor de antigravedad.
Everard ajustó los mandos a la época de Whitcomb, rozó el botón principal, y se encontró en otro almacén.
Londres, 1947. Permaneció sentado unos instantes, pensando que en aquel momento él mismo se hallaba siete años más joven, en la Universidad, en los Estados Unidos. Luego Whitcomb apareció y le estrechó la mano.
—Me alegra verte, muchacho. —Su rostro huraño se iluminó con aquella extraña y atrayente sonrisa que Everard había aprendido a conocer—. Así pues... hacia Victoria, ¿no?
—Exacto. Sube.
Everard procedió a un nuevo reglaje. Esta vez aparecerían en un despacho, un despacho interior, absolutamente privado.
El despacho apareció a su alrededor. El mobiliario, de roble, tenía una apariencia sorprendente maciza, así como las gruesas alfombras y los mecheros de gas. La luz eléctrica existía ya, pero Dalhousie & Roberts era una firma reputada por su solidez y su espíritu conservador.
El propio Mainwethering se levantó de su sillón para recibirles. Era un hombre corpulento, de pomposo aspecto, con pobladas patillas y monóculo. Todo él emanaba una sensación de potencia. Su acento de Oxford era tan fuerte que Everard tenía dificultades en comprenderle.
—Buenas noches, señores. Espero que hayan tenido buen viaje. ¡Oh!... sí, perdón... son ustedes nuevos en esto, ¿no? Siempre es algo desconcertante al principio. Recuerdo mi sorpresa durante una visita al siglo XXI. Es tan poco inglés... Sin embargo es algo completamente natural, es otro aspecto de este universo perpetuamente sorprendido... Perdonen lo breve de mi hospitalidad, pero realmente estamos muy ocupados. En 1917 un alemán fanático ha descubierto... descubrirá el secreto del viaje por el tiempo a causa de la imprudencia de uno de nuestros agentes, robará una máquina y se ha presentado aquí en Londres con la intención de asesinar a Su Majestad. Hemos tenido que rompernos la cabeza para encontrarlo.
—¿Conseguirán detenerle? —preguntó Whitcomb.
—¡Oh, por supuesto! Pero es un maldito trabajo, señores, principalmente porque tenemos que actuar en secreto. Me gustaría contratar a un investigador privado, pero el único que vale la pena es demasiado inteligente y tal vez descubriera la verdad por deducción. Opera según el principio de que, cuando se ha eliminado todo lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad absoluta... y temo que su visión acerca de lo que constituye lo improbable-pero-posible sea excesivamente amplia.
—No me sorprendería que fuera el mismo hombre que se ocupa del asunto de Addlenton... o que se ocupará dentro de muy poco —dijo Everard—. Pero no tiene importancia: sabemos que probará la inocencia de Rotherhithe. Lo que importa es que, según todas las probabilidades, tenemos ahí una huella de un viaje temporal no reglamentario en la época sajona.
—Sí, sí... hum. Aquí tienen ropas, caballeros, y dinero, y documentación, todo ello relacionado con sus personas. A veces pienso que ustedes, los agentes móviles, no aprecian todo lo que las oficinas deben realizar, y el tiempo que ello representa, para prepararles incluso la más ínfima de las operaciones. Hum... Perdón. ¿Tienen ustedes ya un plan de actuación?
—Sí —Everard se quitó sus ropas del siglo XX—. Creo que si. Ambos sabemos lo suficiente sobre la época victoriana como para comenzar. Sin embargo, deberé seguir adoptando mi personalidad de americano... si, veo que lo ha tenido usted en cuenta en mi documentación.
Mainwethering adoptó un aire miserable.
—Sí el incidente del túmulo ha encontrado un lugar en una obra importante, como dice usted, me temo que vamos a recibir centenares de notas a este respecto, ahora que entramos en el período en que se produjo. La suya fue la primera que recibí. Luego me han llegado otras dos, una de 1923 y una de 1960. ¡Dios mío! ¡Lo que desearía que me autorizaran a tener un secretario-robot!
Everard se debatía con sus poco habituales ropas. Le caían perfectamente, sus medidas estaban registradas en aquella oficina, pero hasta entonces nunca había apreciado en su justo valor el confort de la moda de su tiempo. ¡Al diablo con aquel chaleco!
—Escuchen —dijo—, puede que el asunto no haya tenido la menor consecuencia. Y de hecho, puesto que todos nosotros estamos aquí, es evidente que no ha tenido ninguna consecuencia, ¿no?
—Por el momento —precisó Mainwethering—. Pero reflexione. Van ustedes dos a la época sajona y descubren al merodeador. Pero fracasan. Quizá les mate antes de que tengan ustedes tiempo de disparar contra él. Quizá atraiga a una emboscada a aquellos que enviamos tras ustedes. Inmediatamente después, emprende su revolución industrial o el proyecto que tenga en mente. La Historia resulta así transformada. Ustedes, puesto que se hallaban allá antes del punto de cambio, siguen existiendo aún... aunque no sea más que en estado de cadáveres... pero nosotros, aquí, jamás hemos existido. Esta conversación nunca ha tenido lugar. Como dijo Horacio...
—¿Y qué importa? —dijo Whitcomb riendo—. Primero iremos a examinar el túmulo en este año actual, y luego volveremos aquí para decidir lo que tenemos que hacer a continuación.
Se inclinó para transferir el contenido de un maletín del siglo XX a una monstruosidad hecha de un tejido estampado a flores, estilo Gladstone. Dos armas de mano, algunos aparatos de física y química no inventados aún en su propia época, un minúsculo transmisor para llamar a la oficina en caso de apuro.
Mainwethering consultó su guía de horario de ferrocarriles.
—Pueden tomar ustedes el tren de las 8,23 en Charing Cross, mañana por la mañana. Calculen una media hora para llegar a la estación.
—De acuerdo.
Everard y Whitcomb montaron de nuevo en su máquina para saltar al día siguiente, y desaparecieron. Mainwethering suspiró, bostezó, dejó sus instrucciones a su empleado y volvió a su casa. El empleado estaba presente cuando el saltatiempos se materializó de nuevo, a las 7,45 de la mañana.
Fue la primera vez que Everard tomó conciencia de la realidad de los viajes por el tiempo. Lo sabía de antes, naturalmente, y se había sentido sorprendido por ello como correspondía, pero desde el punto de vista emotivo era algo que continuaba siendo en cierta manera extraño a él. Ahora, recorriendo al trote de un caballo un Londres que ignoraba, en un verdadero hansom (no una curiosidad para turistas, sino un verdadero carricoche, polvoriento, gastado, que hacía realmente su trabajo), respirando un aire que encerraba más humos que el del siglo XX, pero menos vapores de gasolina, viendo la gente que pasaba —hombres con bombín, marineros cubiertos de hollín, mujeres con faldas largas; no figurantes sino seres humanos completamente reales que hablaban, transpiraban, reían, estaban tristes, dirigiéndose a sus asuntos personales—, sintió el brutal y violento sentimiento de que estaba realmente allá.
En aquellos momentos, su madre aún no había nacido, sus abuelos eran dos parejas jóvenes preparándose para casarse, Grover Cleveland era presidente de los Estados Unidos y Victoria reina de Inglaterra, Kipling escribía, y los últimos levantamientos de los indios de América aún no habían tenido lugar... Era como un mazazo en la cabeza.
Whitcomb aceptaba el hecho con más calma, pero sus ojos se movían sin cesar, como para absorber aquellos días de gloria de Inglaterra.
—Comienzo a comprender —dijo en voz baja—. Nunca nadie se ha puesto de acuerdo sobre el punto de saber si este período señala el triunfo de las conversaciones rígidas y antinaturales, o si es la última flor de la civilización occidental antes de que empezara a marchitarse. Viendo a esa gente voy comprendiendo: es a la vez todo lo que todos en conjunto, sino más bien el producto de millones de vidas individuales.
—Naturalmente, esto debe ser así en todas las épocas.
El tren no era en absoluto sorprendente, pero tan distinto a los vagones de los ferrocarriles ingleses del año 1954 que aquello proporcionó a Whitcomb la ocasión de hacer algunas sarcásticas observaciones acerca de la inviolabilidad de las tradiciones. Al cabo de dos horas, el tren les dejó en una adormilada estación de pueblo, entre jardines de flores amorosamente cuidadas, donde alquilaron un coche para que los condujera al castillo de Wyndham.
Un educado contestable les dejó entrar tras haberles hecho algunas preguntas. Se hacían pasar por arqueólogos —Everard americano, y Whitcomb australiano— que habían acudido deseosos de conocer a Lord Wyndham y se habían sentido fuertemente impresionados al conocer su trágico fin. Mainwethering, que parecía tener contactos en todos lados, les había proporcionado cartas de introducción firmadas por una reconocida personalidad del Museo Británico. El inspector de Scotland Yard aceptó dejarles examinar el túmulo.
—El asunto ha sido cerrado, caballeros, ya no existen más indicios, pese a que mi colega no esté de acuerdo en este punto —manifestó con una carcajada.
El investigador privado tuvo una ácida sonrisa, y les observó atentamente mientras se acercaba al montículo; era alto, delgado, de agudo rostro, e iba acompañado por un individuo bajo y rechoncho, de poblado bigote, que parecía servirle de acólito.
El túmulo era largo y alto, cubierto de hierba, salvo en el lugar donde una incisión a lo vivo señalaba el lugar de acceso de las excavaciones hasta la cámara funeraria. Ésta había sido apuntalada con pilares mal encuadrados, derrumbados hacía ya tiempo; entre el polvo pedían verse aún fragmentos de lo que en otro tiempo había sido madera.
—Los periódicos han hablado de un cofre de metal —dijo Everard—. Me pregunto si podríamos echarle una ojeada.
El inspector asintió con un gesto y los condujo hacia una construcción exterior donde estaban expuestos los principales hallazgos. Aparte la caja, no había más que pedazos corroídos de metal y huesos aplastados.
La mirada de Whitcomb era pensativa mientras se posaba en la pulida y desnuda superficie del cofrecillo. Brillaba con un destello azulado... hecho de alguna aleación a prueba del tiempo aún no inventada.
—Realmente inusitado —dijo—. No parece primitivo. Incluso podría pensarse que parece fabricado en serie, ¿no?
Everard se acercó prudentemente. No tenía una idea muy exacta de lo que se hallaba en su interior, y mostraba la circunspección natural en similares casos de un ciudadano de la Era atómica. Extrajo un contador geiger de su chaqueta y lo enfocó a la caja. La aguja osciló; no mucho, pero...
—Un curioso aparato —dijo el inspector—. ¿Puedo preguntarle qué es?
—Un electroscopio experimental —mintió Everard.
Delicadamente, abrió la tapa y mantuvo el contador encima de la caja.
¡Gran Dios! La radiactividad del interior era suficiente para matar a un hombre en un solo día. Apenas entrevió los pesados lingotes de brillo mate, antes de dejar caer de nuevo brutalmente la tapa.
—Cuidado con eso —dijo, tembloroso.
Gracias al cielo, el individuo que había transportado aquella carga mortal había venido de una época en la que se sabía como protegerse de las radiaciones.
El detective privado se había acercado a sus espaldas, sin ruido. Su perspicaz rostro tenía la expresión de un cazador sobre la pista de su presa.
—¿Identifica el contenido, caballero? —preguntó con voz calmada.
—Sí... eso creo. —Everard recordó que Becquerel no descubriría la radiactividad hasta dentro de dos años; incluso los rayos no verían la luz sino hasta dentro de un año. Tenía que mostrarse prudente—. Es decir... entre los indios he oído hablar de un mineral que es venenoso...
El compañero del detective carraspeó.
—Así que entre los indios, ¿eh? Curioso país, la India. Cuando yo visité...
—Ridículo, querido amigo —dijo el detective, impaciente—. Es evidente que, por el acento de este caballero, se está refiriendo a los indios Pieles Rojas... Muy interesante. —Empezó a cargar una pipa de tierra de amplia cazoleta—. Como los vapores de mercurio, ¿no?
—Así, pues, fue Rotherhithe quien colocó esta caja en la tumba, ¿eh? —murmuró el inspector.
—¡No sea usted estúpido! —exclamó el detective—. Puedo probar de tres formas decisivas que Rotherhithe es inocente por completo. Lo que me tenía intrigado era la causa real de la muerte de Su Señoría. Pero si, como dice este caballero, había un veneno mortal enterrado en este túmulo... tal vez para alejar a los violadores de sepulturas... De todos modos, me pregunto cómo los antiguos sajones pudieron procurarse un mineral americano. Quizá hay algo de cierto en esas teorías según las cuales los fenicios atravesaron el Atlántico en la antigüedad. Yo mismo he hecho algunas investigaciones con respecto a una de mis ideas, según la cual existen elementos caldeos en la lengua gala. Y esto parece apoyar mi teoría.
Everard experimentó un sentimiento de culpabilidad pensando en el error en que iba a incurrir la arqueología por su culpa. ¡Oh!, de todos modos, aquella caja iba a ser arrojada a la Mancha y olvidada casi inmediatamente. Whitcomb y él encontraron un pretexto para irse lo antes posible.
Durante el trayecto de regreso a Londres, mientras estaban seguros en la soledad de su compartimento, el inglés mostró un fragmento de podrida madera.
—Me metí esto en el bolsillo mientras estábamos en el túmulo. Nos servirá para establecer una fecha. Pásame el contador de radiocarbono, por favor. —Metió la madera en el aparato, giró algunos mandos y leyó la respuesta—: Mil cuatrocientos treinta años, con un factor diez de error. El túmulo fue construido en el año... veamos... 464, es decir en la época en que los sajones comenzaron a instalarse en Kent.
—Para que esos lingotes muestren todavía tal actividad —murmuró Everard—, me pregunto lo que debían ser en su origen. Es difícil de comprender el que pueda subsistir una actividad tal, tras una tan larga semivida; pero lo cierto es que, en el futuro, son capaces de hacer cosas con el átomo que nadie se ha atrevido a soñar en mi época.
Tras haber entregado su informe a Mainwethering, se pasearon durante un día, mientras el agente expedía mensajes a través del tiempo y ponía en marcha el mecanismo de la Patrulla. Everard se interesaba en el Londres Victoriano, se sentía casi encantado con él, pese a su pobreza y su suciedad. Whitcomb tenía una expresión ausente en su mirada.
—Me hubiera gustado vivir aquí —dijo.
—¿Con su medicina y sus dentistas?
—¡Y sin bombas que te puedan caer encima! —la respuesta de Whitcomb era un colérico desafío.
Mainwethering había tomado ya sus medidas cuando regresaron a la oficina. Paseaba arriba y abajo por la habitación, fumando un grueso cigarro, con los dedos pulgares de sus manos metidos en las axilas de su chaleco, mientras les contaba la historia:
—El metal ha sido identificado con un grado razonable de probabilidad. Carburante isotópico del siglo XXX aproximadamente. Las investigaciones prueban que un comerciante venido del Imperio Ing visitó el año 2987 para intercambiar sus materias primas contra su síntrope, cuyo secreto se perdió durante el Interregnum. Naturalmente, tomó sus precauciones, haciéndose pasar por un comerciante del sistema de Saturno, pero pese a todo desapareció. Al igual que su lanzadera temporal. Sin duda alguien de 2987 descubrió quien era y lo mató para apoderarse de su máquina. La Patrulla fue advertida pero no halló ningún rastro de la máquina... Finalmente, fue hallada en la Inglaterra del siglo V por dos patrulleros llamados... esto... Everard y Whitcomb.
—Si ya lo hemos conseguido, ¿para qué preocuparnos? —preguntó el americano sonriendo.
Mainwethering adoptó una expresión escandalizada.
—¡Por favor, amigo mío! Ustedes no lo han conseguido. La tarea tiene que ser llevada a cabo, tanto en términos de su sentido de la duración como del mío. Y les ruego que no crean excesivamente en el éxito por el simple hecho de que la Historia lo haya registrado. El tiempo no es en absoluto rígido; el hombre posee su libre albedrío. Si ustedes fracasan, la Historia cambiará y no habrá registrado jamás su éxito. Yo no les habré hablado nunca. Así es como ha ocurrido en los pocos casos en que la Patrulla se ha enfrentado con un fracaso. Se continúa trabajando en estos casos, y si finalmente se logra el éxito, la Historia volverá a cambiar y siempre habrá tenido éxito. Tempus non nascitur, fit, si puedo permitirme esta pequeña variante.
—Bueno, bueno, estaba bromeando —dijo Everard—. Vamos. Tempus fugit —añadió, con una premeditación que originó una mueca en Mainwethering.
La propia Patrulla demostró no conocer gran cosa del oscuro período en que los romanos abandonaron Inglaterra, cuando la civilización romanobretona se derrumbó y los sajones comenzaron a manifestarse. No había parecido jamás una etapa importante. La oficina de Londres del año 1000 envió los documentos de que disponía, así como ropas que podrían servir. Everard y Whitcomb permanecieron inconscientes durante una hora, bajo los instructores hipnóticos, para despertar en plena posesión del idioma latino, así como de varios dialectos sajones y yustes, y con un conocimiento suficiente de las costumbres y hábitos de la época.
Las ropas eran poco prácticas: pantalones, camisas y capotes de lana basta, capas de cuero, un número infinito de correas y lazos. Largas pelucas de un rubio color lino cubrían sus cabellos cortados a la moderna. Uno no se daría cuenta que iban afeitados ni siquiera de cerca, incluso en el siglo V. Whitcomb llevaba un hacha y Everard una espada, tanta una como otra hechas a la medida, en acero con alto contenido de carbono, aunque ellos tenían más confianza en sus pequeñas pistolas paralizadoras del siglo XXVI, disimuladas en sus capotes. No llevaban armadura; pero en uno de los sacos del saltatiempos había cascos de motociclista; apenas llamarían la atención en aquella época de artesanado de la forja, y eran mucho más resistentes y confortables que los artículos originarios. Llevaban igualmente una sustanciosa provisión de comida y algunas jarras llenas de cerveza victoriana.
—Perfecto —Mainwethering consultó un reloj que extrajo de su bolsillo—. Les esperaré aquí dentro de... ¿digamos cuatro horas? Tendré guardias armados para el caso de que traigan algún prisionero, y podremos ir a tomar inmediatamente el té. —Les tendió la mano—. ¡Buena caza!
Everard montó en el saltatiempo, ajustó los controles al año 464 después de Cristo, en el túmulo de Addlenton, en una noche de verano, a medianoche, y pulsó el contacto.
IV
Había luna llena. Bajo su claridad, el paisaje dormía, vasto y desierto, con el horizonte orlado por la oscuridad de un bosque. Un lobo aullaba en alguna parte. El túmulo estaba allá... no llegaban demasiado pronto.
Elevándose en el aparato antigravedad, escrutaron las densas tinieblas de un bosque. Aproximadamente a un kilómetro de distancia de la tumba se erguía un caserío: un edificio de troncos con otras edificaciones más pequeñas a un lado, todo ello rodeado por una empalizada. Inundado por la luz de la luna, el caserío se veía en calma.
—Campos cultivados —observó Whitcomb. Hablaba en voz baja en el silencio reinante—. Ya sabes que los sajones eran principalmente agricultores, que vinieron aquí en busca de tierras. Piensa que los bretones habían desaparecido de la región desde hacía algunos años.
—Debemos informarnos acerca de la inhumación —dijo Everard—. Podríamos partir de nuevo hacia atrás hasta encontrar el momento en que fue erigido el túmulo, pero creo que será mejor que nos informemos ahora o en alguna fecha posterior, donde cualquier efervescencia que se haya podido producir se habrá ya apaciguado.
Whitcomb asintió; Everard hizo descender de nuevo el aparato al abrigo de una espesura y dio un salto de cinco horas hacia adelante.
El sol cegaba al nordeste, el rocío colgaba de las altas hierbas, y los pájaros formaban una infernal algarabía. Los dos Patrulleros descendieron de la máquina y expelieron el saltatiempos a una altura de quince mil metros, donde quedaría suspendido a la espera de que lo llamaran de nuevo por medio de los transmisores en miniatura que llevaban ocultos en sus cascos.
Se acercaron abiertamente al caserío, apartando con el plano de la espada y del hacha los amenazantes perros que gruñían a su alrededor. El patio no estaba empedrado, sino cubierto de una espesa capa de lodo y de estiércol. Dos niños desnudos, con el pelo alborotado, los miraban desde el umbral de una choza de barro y paja. Una joven sentada fuera, ocupada en ordeñar una delgada vaca, lanzó un gritito, y un rechoncho mozo de labranza, con la cabeza baja, que estaba dando de comer los cerdos, tomó su azagaya. Tapándose la nariz, Everard deseó que algunos arqueólogos de su propio siglo, fanáticos de los vestigios y tradiciones de los sajones, pudieran visitar aquel lugar.
Un hombre de barba gris, con el hacha en la mano, apareció a la puerta del edificio principal. Como todos los individuos de aquel período, era bastantes centímetros más bajos que la media del siglo XX. Los examinó prudentemente antes de desearles los buenos días.
Everard sonrió educadamente.
—Me llamo Uffa Hundingson, y este es mi hermano Knubbi. Somos mercaderes de Jutland, venidos hasta aquí para comerciar en Canterbury —dio el nombre de la época, Cant-warabyrig—. Hemos partido al azar desde el lugar donde hemos varado nuestro bote en la playa, nos hemos perdido y, después de vagar toda la noche describiendo círculos, hemos visto vuestra casa.
—Me llamo Wulfnoth, hijo de Aelfred —respondió el campesino—. Entrad a descansar y comer con nosotros.
La sala, enorme, oscura, de techo renegrido por el humo, estaba llena de una parloteante multitud: los hijos de Wulfnoh, sus esposas y sus hijos, los siervos y sus familias.
La comida, servida en grandes escudillas de madera, consistía en carne de cerdo medio cocida. No era difícil entablar conversación: aquellas gentes eran tan chismosas como cualquier campesino aislado de cualquier otro lugar. La dificultad consistía en recoger informes verosímiles sobre los acontecimientos de Jutland. Una o dos veces Wulfnoth, que no era tonto, les señaló algunos errores, pero Everard se apresuró a afirmar:
—Os han contado cosas falsas. Las noticias se deforman de un modo singular cuando atraviesan el mar.
Se sintió sorprendido al comprobar cómo existía aún una sólida relación entre el viejo país y el nuevo. En cuanto a la conversación sobre el tiempo y la cosecha, apenas se diferenciaba de las que había oído en el medio oeste, en el siglo XX.
No fue hasta más tarde que pudo deslizar una pregunta acerca del túmulo. Wulfnoth frunció el ceño, y su gruesa y desdentada esposa esbozó un rápido gesto implorante en dirección a un basto ídolo de madera.
—No es bueno hablar de esas cosas —murmuró el sajón—. Lamento que el brujo fuera enterrado en mis dominios. Pero era amigo de mi padre, que ahora ya está muerto, y no quiso dejarse disuadir.
—¿El brujo? —Whitcomb prestó oídos—. ¿Qué historia es esa?
—Puesto que deseáis saberlo —gruñó Wulfnoth—. Era un extranjero venido a Canterbury hace seis años. Debía venir de muy lejos, ya que no hablaba ni el inglés ni las lenguas bretonas, pero el rey Hengist lo acogió, y muy pronto aprendió. Le dio al rey extraños presentes, pero benéficos, y era un adivino hábil al que el rey consultaba a menudo. Nadie se atrevía a contrariarlo, ya que poseía un bastón que arrojaba fuego, le vi fundir rocas con él, y una vez, en una batalla contra los bretones, quemó completamente a muchos hombres. Había algunos que lo tomaban por Wotan, pero eso es imposible, ya que está muerto.
—¡Ah!, de modo que así ocurrió —dijo Everard, muy interesado—. ¿Y qué otras cosas hizo mientras vivió?
—Oh... dio al rey sabios consejos, como ya he dicho. Decía que nosotros los de Kent debíamos dejar de empujar a los bretones y hacer venir sin cesar a nuestros allegados cada vez en mayor número de nuestro país; por el contrario, debíamos establecer la paz. Pensaba que con nuestra fuerza y su ciencia romana, podríamos constituir juntos un poderoso imperio. Quizá tuviera razón, aunque por mi parte no veo apenas la utilidad de todos esos libros y esos baños, sin hablar de ese extraño dios en forma de cruz que tienen... De todos modos, fue muerto por dos mensajeros desconocidos, hace tres años, y enterrado aquí con animales sacrificados y aquellas de sus posesiones que sus enemigos no le robaron— Le ofrecemos un sacrificio dos veces al año, y debo confesar que su fantasma nunca nos ha causado problemas. Pero todo esto sigue sin gustarme.
—Hace tres años, ¿eh? Ya veo... —dijo Whitcomb. Necesitaron una buena hora antes de poder retirarse, y Wulfnoth insistió en enviar un muchacho a guiarles hasta el río. Everard, que no sentía el menor deseo de ir a pie hasta tan lejos, sonrió y llamó a tierra al saltatiempos. Mientras él y Whitcomb subían a él, le dijo gravemente al adolescente, cuyos ojos estaban desorbitados:
—Sabrás que has acogido a Wotan y a Thunor, que a partir de ahora protegerán a los tuyos de cualquier mal.
Dieron un salto de tres años hacia atrás. Y aquel era el momento difícil, se dijo examinando el caserío desde la espesura. Esta vez el túmulo no estaba allí. El brujo Stane se hallaba aún vivo. Había sido relativamente fácil engañar a un muchacho, pero ahora debíamos arrancar a aquel personaje de una ciudad sólida y guerrera, donde era el brazo derecho del rey. Y poseía un desintegrador.
—Aparentemente, hemos tenido éxito... o vamos a tener éxito —dijo Whitcomb.
—No. Ya sabes que esto no es obligatorio. Si fracasamos, Wulfnoth nos contará otra historia dentro de tres años... ¡y es probable que Stane esté allí! ¡Podría incluso matarnos las dos veces! E Inglaterra, arrancada de las edades oscuras para pasar a una cultura neoclásica, se convertirá en algo completamente desconocido... Me pregunto adonde quiere ir a parar Stane.
Hizo elevarse al saltatiempos, y lo dirigió por los aires hacia Canterbury. El viento nocturno soplaba amenazadoramente contra su rostro. Pronto apareció el burgo, y aterrizaron en un bosquecillo. La blanca claridad de la luna se reflejaba en los muros semiderruidos de la antigua y romana Durovernum, manchada de negro en los lugares que los sajones habían reparado con madera y fango. Nadie podía penetrar allí tras la caída del sol.
El saltatiempos les llevó de nuevo a pleno día, hacia las doce, y fue enviado hacia el cielo. El almuerzo que había tomado dos horas antes y tres años más tarde pesaba en el estómago de Everad, mientras se dirigía hacia la carretera romana en ruinas, y luego hacia la ciudad. La circulación era bastante intensa, la mayor parte agricultores que llevaban sus productos al mercado, en carretas tiradas por bueyes. Dos guardias de hosco aspecto los detuvieron a la puerta e inquirieron sus intenciones. Esta vez, Everard y Whitcomb eran los representantes de un comerciante de Thanet que los enviaba a interrogar a algunos artesanos del lugar. Los dos hombres permanecieron ceñudos hasta el momento en que Whitcomb les deslizó en la mano dos piezas romanas; entonces sus lanzas se bajaron, y pudieron proseguir su camino.
La ciudad se agitaba y zumbaba a su alrededor, pero una vez más el violento hedor era lo que más molestaba a Everard. Entre los sajones que se empujaban percibía a veces a un romano-bretón que se abría camino entre ellos con aire desdeñoso, sujetando su enfangada túnica para evitar todo contacto con aquellos salvajes. Hubiera sido un espectáculo cómico si no hubiera resultado tan patético.
Había un albergue extraordinariamente sórdido instalado en las ruinas de una antigua casa de mármol. Everard y Whitcomb descubrieron que su dinero tenía un alto valor en aquel lugar donde los intercambios se hacían aún con especies en la mayor parte de los casos. Tras un par de vueltas bien orientadas, obtuvieron toda la información que necesitaban. El palacio del rey Hengist se erigía cerca del centro de la ciudad... y no era un palacio propiamente dicho, sino un viejo edificio que había sido embellecido de forma deplorable bajo la influencia de aquel extranjero, Stane,.. «eso no quiere decir que nuestro buen y fuerte rey sea una damisela, no me interpretéis mal, forastero... ved, apenas hace un mes... ¡si, Stane! Vive en la casa de al lado. Un hombre extraño, algunos dicen que es un dios... de todos modos, sabe elegir a las mujeres... si, dicen que es él quien ha maquinado todas esas historias de paz con los bretones. Cada vez llegan más de esos malditos, de modo que un hombre honesto no puede derramar tranquilamente un poco de sangre... naturalmente, Stane es muy sabio, no querría decir nada contra él, compréndelo bien, después de todo, él tiene el rayo en sus manos...»
—Entonces, ¿qué hacemos? —preguntó Whitcomb cuando hubieron vuelto a su habitación—. ¿Vamos a detenerlo?
—No... temo que no sea posible. Tengo un plan muy vago, pero antes hay que saber cuales son realmente sus intenciones. Veamos si podemos obtener audiencia. —Levantándose del jergón que le servía de cama, Everard se rascó—. ¡Diablos! ¡Lo que hace falta en esta época no es una instrucción, sino un poco de insecticida!
La casa había sido cuidadosamente restaurada, su fachada encolumnada, blanca, estaba tan limpia que la impresión que causaba entre toda aquella suciedad era penosa. Dos guardias, de pie en la parte alta de la escalinata de acceso, se pusieron a la defensiva ante la llegada de los Patrulleros. Everard les dio unas monedas y les dijo que traía noticias que estaba seguro no dejarían de interesarle al brujo.
—Dile: El hombre del mañana. Es un santo y seña, ¿comprendes?
—Eso no quiere decir nada —protestó el guardia.
—Los santo y seña no quieren decir nunca nada —respondió Everard altaneramente.
El sajón se alejó con un ruido metálico, agitando tristemente la cabeza: ¡todas esas ideas nuevas!
—¿Estás seguro de que esto sea prudente? —preguntó Whitcomb—.Ahora va a estar a la defensiva.
—Un personaje de su importancia no perderá su tiempo por un extranjero cualquiera. Y además el asunto corre prisa, amigo. Hasta ahora no ha conseguido nada importante, ni siquiera nada lo suficientemente importante como para que su nombre permanezca y la leyenda se perpetúe. Pero si el rey Hengist realizara una verdadera alianza con los bretones...
El guardia regresó, gruñó algo, y los condujo hacia arriba por las escaleras y luego a través del peristilo. Más allá se encontraba el atrio, una estancia de regulares dimensiones donde modernos tapices en piel de oso contrastaban con el cuarteado mármol y el descolorido mosaico. Un hombre estaba de pie ante un burdo lecho de madera. Apenas entraron, levantó la mano, y Everard vio el delgado cañón de un desintegrador del siglo XXX.
—Mantengan sus manos bien a la vista y apartadas de sus cuerpos —dijo suavemente—. De otro modo, me veré obligado a aniquilarles mediante el divertido truco del lanzador de rayos.
Whitcomb retuvo el aliento, pero Everard esperaba ya aquella recepción. Sin embargo, sintió como un nudo en su estómago.
Stane el brujo era un hombre de baja estatura, vestido con una hermosa túnica bordada que debía provenir de alguna ciudad bretona. Su delgado cuerpo era musculoso, su cabeza voluminosa, y sus rasgos de una agradable fealdad bajo una masa de negros cabellos. Sus labios se curvaban en una fría sonrisa.
—Regístrales, Eadgar —ordenó—. Toma todo lo que puedan llevar en sus ropas.
El sajón era torpe, pero encontró los paralizadores y los arrojó al suelo.
—Puedes irte —dijo Stane.
—¿No teméis nada de su parte, mi amo? —preguntó el soldado.
—¿Con eso en mi mano? En absoluto —Stane sonrió más ampliamente. Eadgar se alejó arrastrando los pies.
«Al menos, conservamos aún la espada y el hacha —pensó Everard—, pero no nos servirá de gran cosa contra ese objeto que nos está apuntando.»
—¿Así que vienen realmente del mañana? —murmuró Stane. El sudor brilló repentinamente en su rostro—. Estaba intrigado. ¿Hablan el inglés futuro?
Whitcomb abrió la boca, pero Everard se le adelantó improvisando, ya que su vida estaba en peligro.
—¿A qué idioma se refiere?
—A este —Stane empezó a hablar con un acento indescriptible, pero de modo inteligible para unos oídos del siglo XX—. Quiero saber de dónde y de cuándo vienen, sus intenciones y todo lo demás. Dígame la verdad, o los reduciré a cenizas.
Everard inclinó la cabeza.
—No —respondió, en sajón—. No le comprendo.
Whitcomb lo miró con el rabillo del ojo, pero no dijo nada, dispuesto a seguir la acción del americano. La mente de Everard funcionaba activamente bajo el aguijón de la desesperación; comprendía que la muerte le acechaba al primer error.
—En nuestra época hablamos así —dijo. Y empezó a hablar rápidamente en una jerga mejicano-española.
—¡Una lengua latina! —los ojos de Stane se iluminaron. El desintegrador temblaba en su mano—. ¿De cuándo vienen?
—Del siglo XX después de Cristo. Nuestro país se llama Lyonesse. Se encuentra al otro lado del mar occidental...
—¡América! —fue un suspiro—. ¿Acaso nunca la han llamado América?
—No. Ignoro de qué me está hablando.
Stane no pudo reprimir un estremecimiento, pero se dominó.
—¿Conoce el romano?
Everard asintió con la cabeza. Stane rió nerviosamente.
—Entonces utilicémoslo. Si supieran lo harto que estoy de esa lengua de cerdos que es el sajón...
Su latín era un tanto decadente, aprendido con toda evidencia en aquel siglo, pero bastante comprensible. Agitó su arma.
—Perdone mi falta de cortesía por esto. Pero debo mostrarme prudente.
—Por supuesto —dijo Everard—. Esto... yo me llamo Mencius y mi amigo Iuvelanis— Venimos del futuro, como ha adivinado. Somos historiadores. Nuestra época acaba precisamente de inventar los viajes por el tiempo.
—A decir verdad, yo soy Rozher Schtein, del año 2987. ¿Han... han oído hablar alguna vez de mí?
—¡Esa pregunta es superflua! —exclamó Everard—. Hemos venido en busca de ese misterioso Stane que parece ser uno de los personajes esenciales de la Historia. Suponíamos que podía tratarse de un... —exploró su latín en busca de una expresión que significara viajero por el tiempo, y terminó improvisando una— ...peregrinator temporis. Ahora ya lo sabemos.
—Tres años —Schtein empezó a pasearse a grandes zancadas por la estancia, con el arma en su mano, pero estaba demasiado lejos como para saltar sobre él por sorpresa—. Hace tres años que estoy aquí. Si supieran las veces que me he despertado preguntándome si conseguiría tener éxito... Díganme, ¿su mundo esta unido?
—El mundo y los planetas —dijo Everard—. Hace ya tiempo. —Se estremeció interiormente. Su vida dependía de su habilidad en adivinar cuales eran los planes de Schtein.
—¿Y son un pueblo libre?
—Lo somos. Es decir, el Emperador es quien preside, pero es el Senado quien dicta las leyes, y es elegido por el pueblo.
El rostro de gnomo de Schtein adoptó una expresión casi mística. Estaba trasfigurado.
—Tal como yo había soñado —murmuró—. Gracias.
—Así pues, ¿vino usted de su propia época para... para crear la Historia?
—No. Para cambiarla.
Las palabras llegaban precipitadamente, como si hubiera deseado hablar desde hacía muchos años sin haberse atrevido nunca:
—Yo también era historiador, en mi tiempo. Por casualidad encontré a un hombre que se pretendía comerciante de las lunas de Saturno, pero como yo había estado varias veces allí me di cuenta de que mentía. Hice averiguaciones, y finalmente supe la verdad. Era un viajero temporal venido de un lejano futuro.
»Han de comprender que la época en que yo vivía era atroz, y como historiador psicógrafo me daba cuenta de que la guerra, la miseria y la tiranía que nos sojuzgaban no provenía de un mal innato en el hombre, sino de la simple ley de la casualidad. Habían existido períodos de paz, algunos bastante prolongados: pero el mal estaba demasiado profundamente enraizado, el estado conflictivo formaba parte de nuestra propia civilización. Mi familia había sido aniquilada en el transcurso de una incursión venusiana, no tenía nada que perder. Así que tomé la máquina temporal... después de haber dispuesto de su propietario.
»E1 gran error, me decía, fue cometido durante los siglos oscuros. Roma había unificado un vasto imperio que conocía lo que era la paz, y de la paz siempre puede nacer la justicia. Pero Roma se agotó en el esfuerzo, y se estaba disgregando. Los recién llegados bárbaros eran vigorosos, tenían grandes posibilidades, pero no tardaron en corromperse.
»Sin embargo, tomemos Inglaterra, aislada de la corrompida influencia de la sociedad romana. Los sajones hacen su aparición: son unos desagradables perezosos, pero son fuertes, y no piden más que instruirse. En mi Historia, simplemente aniquilaron la civilización bretona para luego, intelectualmente impotentes, ser englobados por aquella nueva y maldita civilización calificada como occidental. Deseaba que ocurriera algo mejor.
»No ha sido fácil. Se sorprenderían ustedes de la dificultad que experimenta uno para vivir en una época distinta sin haber aprendido a aclimatarse, incluso si se dispone de armas potentes y de presentes para el rey. Pero me he ganado el respeto de Hengist y cada vez más la confianza de los bretones. Puedo unir a los dos pueblos en una guerra común contra los pictos. Inglaterra se convertirá en un reino único, con la riqueza de la fuerza sajona y los conocimientos romanos, con la potencia suficiente como para rechazar a todos los invasores. Por supuesto, el cristianismo es inevitable, pero haré de modo que sea un buen cristianismo, que instruya y civilice a los hombres sin poner trabas a su mente.
»Un día u otro, Inglaterra se hallará en condiciones de tomar el timón de los acontecimientos en el continente. Y por fin... un mundo unificado. Permaneceré aquí el tiempo suficiente como para conseguir la creación de la alianza contra los pictos, y luego desapareceré prometiendo volver más tarde. Si reaparezco, digamos a intervalos de cincuenta años, durante los próximos siglos, me convertiré en una leyenda, un dios, que podrá forzarles a permanecer en el recto camino.
—He leído bastante en relación a San Stanius —dijo lentamente Everard.
—¡Entonces lo he conseguido! —gritó Schtein—. ¡He conseguido la paz del mundo! —las lágrimas corrían por sus mejillas.
Everard se acercó. Schtein apuntó su arma hacia él, aún receloso. Everard giró a su alrededor, contemplándole admirativamente, y Schtein, se giró para mantenerlo cubierto. Pero el hombre estaba demasiado alterado por aquella aparente prueba de su éxito para recordar la presencia de Whitcomb. Everard le hizo al inglés un signo con la mirada.
Whitcomb lanzó su hacha. Everard se arrojó de bruces al suelo. Schtein gritó, y el desintegrador lanzó una descarga. El hacha se había enterrado en su espalda. Whitcomb saltó, sujetándole la mano que tenía el arma. Schtein gritó de nuevo, esforzándose en mantener su control. Everard saltó hacia los dos hombres. Hubo un instante de confusión.
Luego, el desintegrador escupió una nueva descarga, y Schtein no fue más que un peso inerte entre sus brazos. La sangre que manaba de la horrible herida que atravesaba su cuerpo desde la espalda hasta el pecho iba empapando sus ropas.
Los dos guardias acudieron corriendo. Everard tomó su paralizador del suelo y lo ajustó a la máxima intensidad. Una jabalina le rozó el brazo. Disparó dos veces, y los dos hombres se derrumbaron, fuera de combate por algunas horas.
Everard, agachado, escuchó atentamente. Se oía gritar a algunas mujeres en las estancias interiores, pero nadie hizo acto de presencia.
—Creo que lo hemos conseguido —jadeó.
—Sí —Whitcomb contemplaba sombrío el cadáver tendido a sus pies, que parecía miserablemente pequeño.
—No deseaba su muerte —dijo Everard—. Pero el momento era... difícil. Además, estaba escrito.
—Para él ha sido mejor esto que un tribunal de la Patrulla y el exilio sobre algún planeta alejado.
—Realmente, hay que reconocer que era un ladrón y un asesino. Pero el suyo era un hermoso sueño.
—Un sueño que hemos reducido a polvo.
—La Historia hubiera terminado haciendo lo mismo. Un hombre solo nunca hubiera conseguido ser tan poderoso ni tan sabio. Creo que la mayor parte de la miseria humana ha sido ocasionada por fanáticos tan bien intencionados como éste...
—Con lo cual, nos lavamos las manos y aceptamos lo que ha de venir.
—Piensa en tus amigos de 1947. Ni siquiera hubieran llegado a existir.
Whitcomb se quitó su capote e intentó limpiar la sangre que había manchado sus ropas.
—Vamos —dijo Everard. Franqueó la puerta trasera. Una concubina le miraba con ojos aterrorizados.
Tuvo que hacer saltar la cerradura de una puerta interior. La siguiente estancia contenía la lanzadora temporal de Ing, así como libros y algunas cajas de armas y provisiones. Everard lo cargó todo en la lanzadera, salvo la caja de combustible. Esta debía quedarse en aquel lugar, para que él supiera de su existencia en el futuro y pudiera acudir a destruir el hombre que quería ser Dios.
—Lleva todo esto al almacén de 1894 —dijo—. Yo iré a buscar nuestro saltatiempos. Nos encontraremos en la oficina.
Whitcomb lo miró largamente. Sus rasgos estaban tensos. Su expresión adoptó un aire resuelto.
—De acuerdo —dijo. Sonrió con una cierta tristeza y apretó la mano de Everard—. Adiós, y buena suerte.
Everard lo observó mientras se instalaba en el gran cilindro de acero. Era una curiosa fórmula de adiós, si uno pensaba que dentro de dos horas iban a tomar juntos el té, en 1894.
Una preocupación rondaba por su cabeza cuando salió de la casa para mezclarse con la multitud. Charlie era un original, o bien...
Nadie reparó en él cuando salió de la ciudad y penetró en el bosquecillo. Hizo descender el saltatiempos y, a despecho de la necesidad de apresurarse para impedir que algún curioso se acercara para ver aquel pájaro gigante, abrió una vasija de cerveza. Sentía una imperiosa necesidad de echar un largo trago. Luego, tras una última mirada a la Inglaterra de los sajones, saltó a 1894.
Mainwethering estaba allá, con sus guardias, como había prometido. Se sintió inquieto al ver llegar a aquel hombre con ropas manchadas de sangre. Everard lo tranquilizó.
Se tomó unos momentos para levantarse y cambiarse antes de dictar un informe detallado al secretario. Whitcomb tendría que haber llegado ya en un hansom, pero no se tenía ninguna noticia de él. Mainwethering llamó al almacén por radio y regresó con el ceño fruncido.
—Aún no ha llegado —dijo—. Tal vez le haya ocurrido algo.
—Difícilmente. La máquina estaba en perfecto estado. —Everard se mordió los labios—. No comprendo lo que ocurre. Tal vez haya entendido mal y haya ido a 1947.
Un intercambio de notas reveló que Whitcomb tampoco había ido allí. Everard y Mainwethering salieron para tomar el té. A su regreso Whitcomb aún no había dado ninguna señal de vida.
—Será mejor que informe al servicio de vigilancia —dijo Mainwethering—. ¿Qué piensa usted de ello? Lo encontrarán fácilmente.
—No... espere —Everard reflexionó unos instantes. Un pensamiento giraba por su cabeza desde hacía un tiempo. Era terrible.
—¿Tiene alguna idea?
—Si... el germen de una idea —Everard empezó a despojarse de sus ropas victorianas—. Pida mis ropas del siglo XX, por favor. Creo que podré encontrarlo yo solo.
—La Patrulla va a reclamar un informe preliminar sobre su idea y sus intenciones —le recordó Mainwethering.
—¡Al diablo con la Patrulla!
V
Londres, 1944. Reinaba una noche invernal. Un viento frío cortante soplaba en los tenebrosos túneles que eran las calles. En algún lado resonó una sorda explosión; un incendio tiñó de rojo una franja de horizonte. Grandes manchones rojizos flotaban por encima de los apretados techos.
Everard dejó su saltatiempos a un lado de la acera —nadie asomaba fuera la nariz cuando caían las V-l— y se sumergió en las estremecidas sombras. 17 de noviembre; su entrenada memoria había retenido la fecha. Era el día en que Mary Nelson había muerto.
Encontró una cabina telefónica en la esquina de la calle, y consultó la guía. Había un montón de Nelson, pero una sola Mary en la zona de Streatham. Debía ser la madre... había que suponer que la hija llevaba el mismo nombre. No sabía a qué hora caería la bomba, pero existían medios de conocerlo.
El fuego y el trueno se precipitaron rugiendo sobre él cuando salió de la cabina. Se arrojó de bruces al suelo, mientras fragmentos de cristales pasaban silbando sobre él. 17 de noviembre de 1944: Manse Everard, diez años más joven, teniente de ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, estaba en alguna parte al otro lado de la Mancha, al alcance de los cañones alemanes. No conseguía recordar exactamente el sitio en aquel preciso instante, y no se molestó en ello. No tenía la menor importancia. Sabía que sobreviviría a aquel peligro.
Pero para éste no estaba tan seguro.
El nuevo incendio danzaba, rojo y siniestro, a sus espaldas cuando corrió hacia su máquina. Montó y se elevó por los aires. Muy arriba por sobre Londres, no vio más que vastas tinieblas manchadas del rojo de las llamas: la noche de Walpurgis y el infierno en su totalidad desencadenados sobre la Tierra.
Recordaba bien Streatham, un triste barrio de ladrillos habitado por empleados de clase media, tenderos, mecánicos, la pequeña burguesía que se había erguido para bloquear definitivamente el poderío que había conquistado Europa. Una joven que había conocido había vivido allí en 1943... para casarse después con cualquier otro. Volando bajo, intentó hallar la dirección. En sus proximidades se produjo una explosión como la de un volcán. Su máquina se encabritó en el aire, y estuvo a punto de derribarle. Se apresuró hacia el lugar y pudo ver una casa en ruinas, destruida, pasto de las llamas. Llegaba demasiado tarde...
¡No! Miró la hora: las 10'30 exactamente... y saltó dos horas hacia atrás.
Era ya de noche, pero la casa se erguía sólidamente entre las sombras. Por un breve instante sintió el deseo de advertir a todo el mundo que estaba en su interior. Pero no... millones de seres morían en aquel momento en todo el planeta. El no era Schtein para cargar sobre sus hombros el pesado fardo de la Historia.
Sonrió con una sonrisa fría, descendió y franqueó la verja. El no era tampoco uno de aquellos condenados Daneelianos. Llamó a la puerta, y aguardó a que se abriera. Una mujer de mediana edad le miró desde las sombras, y en sus ojos se reflejó la sorpresa de ver a un civil en aquellos momentos.
—Le ruego que me perdone —dijo él—. ¿Conoce usted a la señorita Mary Nelson?
—Bueno... sí. —Hubo un instante de vacilación—. Vive muy cerca de aquí. No tardará en llegar. ¿Es usted amigo suyo?
—Es ella quien me envía a darle un mensaje, señora...
—Enderby.
—¡Oh, si! Señora Enderby. Tengo una memoria fatal. Escuche; la señorita Nelson quiere decirle que lo lamenta mucho, pero que no podrá venir. De todos modos, le gustaría que por el contrario fuera usted, con toda su familia, a verla antes de las 11'30.
—¿Todos, señor? Pero los niños...
—Se lo ruego, los niños también. Todos. Ha preparado una sorpresa muy... especial, algo que no puede mostrarle ahora. Y es preciso que estén todos ustedes.
—Bueno, de acuerdo, señor. Ya que ella lo pide...
—Todo el mundo, antes de las 11'30 exactamente. La esperaré allí, señora Enderby.
Everard inclinó ligeramente la cabeza y se alejó.
Había hecho lo mejor que había podido. Ahora llegaba el turno de la casa de los Nelson. La halló a tres manzanas de allí, aparcó su máquina en un oscuro callejón y se acercó a la casa. Ahora él también era culpable. Tan culpable como Schtein. Se preguntó cómo sería el planeta de exilio.
No había el menor rastro de la lanzadera Ing, y era demasiado grande como para ocultarla en cualquier parte. Así pues, Charlie aún no había llegado a aquella hora. Debía improvisar mientras esperaba.
Mientras llamaba a la puerta, se preguntó qué efectos tendría la salvación de la familia Enderby. Aquellos niños crecerían, tendrían a su vez otros niños... británicos completamente insignificantes de la clase media sin duda. Pero, en algún momento cualquiera en los siglos aún por venir, un hombre importante podía nacer o no nacer. Naturalmente, el tiempo no era flexible hasta tal punto. Salvo en casos extraordinarios, la herencia precisa no tenía ninguna importancia, solo la tenía la vasta reserva de los genes humanos y de la sociedad humana. Sin embargo, quizá aquel fuera uno de esos raros casos.
Una joven abrió la puerta. Era hermosa, sin ostentación, pero agradable en su meticuloso uniforme.
—¿La señorita Nelson?
—¿Sí?
—Me llamo Everard. Soy amigo de Charlie Whitcomb. ¿Puedo pasar? Tengo algo importante que comunicarle.
—Estaba a punto de salir —dijo ella, como disculpándose.
—No, no va a salir. —Había sido un error: ella se envaró, sorprendida e indignada—. Perdón. Se lo ruego, déjeme explicarme.
Ella lo condujo a un salón triste y atiborrado.
—Siéntese, señor Everard. Le ruego que no hable muy alto. Toda la familia está durmiendo. Se levantan muy temprano.
Everard se instaló confortablemente. Mary se sentó en la punta de un diván y aguardó. Everard se preguntó si Wulfnoth y Eadgar estarían entre sus antepasados. Si... sin la menor duda, tras todos aquellos siglos transcurridos. Quizá incluso Schtein.
—¿Pertenece usted a las Fuerzas Aéreas? ¿Es allí donde ha conocido a Charlie?
—No, pertenezco a Información... eso explica mis ropas civiles. ¿Puedo preguntarle cuándo lo vio usted por última vez?
—Oh... hace algunas semanas. Ahora está en Francia. Espero que la guerra termine pronto. Es tan idiota por su parte proseguirla cuando deben saber ya que este es el fin, ¿no? —inclinó la cabeza, evidenciando su curiosidad—. ¿Cuáles son esas noticias?
—Voy a ello en seguida...
Empezó a charlar de otras cosas tanto como se atrevió, hablando de la situación al otro lado del Canal. Era extraño hablarle a un fantasma. Y su condicionamiento le impedía decirle la verdad. Lo deseaba, pero cuando lo intentaba su lengua se inmovilizaba.
—Y lo que cuesta una simple botella de vin rouge...
—Se lo ruego —cortó ella impacientemente—. ¿Qué es lo que tiene que decirme? Me están esperando.
—¡Oh, lo siento de veras. Verá usted, se trata de...
Una llamada a la puerta lo salvó.
—Disculpe —murmuró ella, desapareciendo tras las pesadas cortinas para acudir a abrir. Everard la siguió silenciosamente.
Ella abrió la puerta, retrocedió un par de pasos y lanzó un grito:
—¡Charlie!
Whitcomb la abrazó fuertemente, sin tener en cuenta la sangre aún húmeda que acababa de manchar sus ropas sajonas dos siglos antes. Everard apareció en la entrada, y el inglés lo miró con expresión de un muy particular horror.
—Tú...
Quiso empuñar su paralizador, pero Everard lo apuntaba ya con el suyo.
—No hagas el imbécil —dijo el americano—. Estoy con vosotros. Quiero ayudaros. ¿Qué insensato plan habías concebido?
—Yo... mantenerla aquí... para impedir que fuera...
—¿Y crees que ellos no tienen medios para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo? —Everard habló en temporal, única lengua utilizable en presencia de la aterrada Mary—. Cuando dejé a Mainwethering en 1894 tenía tan solo sospechas. Si no actuamos correctamente todas las unidades de la Patrulla van a ser alertadas. Se rectificará el error, probablemente matando a Mary, y tú serás exiliado.
—Yo... —Whitcomb se atragantó. Su rostro era una máscara de terror—. Tú... tú no vas a dejarla morir.
—Por supuesto que no. Pero debemos actuar con un poco más de inteligencia.
—Nos evadiremos... encontraremos algún período lejos de todo... la era de los dinosaurios si es preciso.
Mary se apartó de él. Tenía la boca muy abierta, a punto de gritar.
—¡Cállese! —le dijo Everard—. Su vida está en peligro, y estamos intentando salvársela. Si no tiene confianza en mí, téngala al menos en Charlie.— Se dirigió de nuevo a Whitcomb, otra vez en temporal—: Escucha, muchacho, no hay ningún lugar, ninguna época donde podáis ocultaros. Mary Nelson murió esta noche. Esto es Historia. Yo ya me he metido en el atolladero... la familia a la que ella iba a visitar no se encontrará en la casa cuando caiga la bomba. Si intentas huir con ella, os encontrarán. No hay un sólo instante al que no haya llegado algún agente de la Patrulla.
Whitcomb se esforzó en mantener la calma.
—¿Y si saltara a 1948 con ella? ¿Cómo puedes saber que ella no reapareció de pronto en 1948? Quizá esto también sea Historia.
—Muchacho, sabes que esto es imposible. Inténtalo. Vamos, dile que vas a hacerle dar un salto de cuatro años en el futuro.
—Eso sería descubrirme —gruñó Whitcomb—, y el condicionamiento...
—Exacto, Solo tienes la posibilidad de presentarte a ella tal y como eres en este momento, y si debes hablarle, te verás obligado a mentir, ya que no puedes hacer otra cosa. Y por otro lado, si la enviaras al futuro, ¿cómo explicarías su existencia? Si sigue siendo Mary Nelson, habrá desertado de las W.A.A.F.. Si cambia de nombre, ¿dónde estarán su acta de nacimiento, su libro de familia, su cartilla de racionamiento, todos esos papeles que los gobiernos del siglo XX consideraban tan importantes? No hay ninguna esperanza, muchacho.
—Entonces, ¿qué podemos hacer?
—Afrontar a la Patrulla y defendernos. Aguarda aquí un momento.
Everard se sentía calmado y frío. No tenía tiempo de sorprenderse ni de asustarse por su extraordinario donquijotismo. En la calle, se dirigió hacia su saltatiempos y lo ajustó para expedirlo a cinco años en el futuro, en pleno mediodía, en el centro de Picadilly Circus. Pulsó el disyuntor principal, vio desaparecer la máquina sin él, y regresó a la casa. Mary, temblorosa y sollozante, estaba en brazos de Whitcomib. ¡Aquellos desgraciados chicos!
—Ya está bien —Everard los condujo al salón y se sentó, con el arma empuñada—. Ahora, esperemos.
No tuvieron que esperar en absoluto. Ante ellos apareció un saltatiempos, con dos hombres de la Patrulla uniformados de gris a bordo. Iban armados. Everard los barrió con un rayo paralizador de muy baja tensión.
—Ayúdame a atarlos, Charlie —dijo.
Mary, sin voz, se acurrucaba en un rincón.
—¿De qué se nos acusa, muchacho? —preguntó en temporal.
—Imagino que ya lo saben —respondió calmadamente uno de los prisioneros—. Tras su desaparición, la oficina central nos encargó buscarles. Estudiando la próxima semana, descubrimos que hicieron evacuar una familia que debía desaparecer en un bombardeo. El dossier de Whitcomb nos indicó que usted había debido venir aquí para ayudar a salvar a esa mujer que debía morir esta noche. Sería mejor que nos soltara, esto agravará más su caso.
—Yo no he transformado la Historia —dijo Everard—. Los Daneelianos siguen estando ahí, ¿no?
—Sí, por supuesto, pero...
—¿Cómo sabían ustedes que la familia Enderby debía perecer?
—Su casa fue alcanzada, y ellos dijeron que habían salido porque...
—Sí, pero el hecho es que ellos salieron. Está escrito. Ahora, son ustedes quienes intentan cambiar el pasado.
—Pero la mujer que hay aquí...
—¿Están seguros de que no hubo una Mary Nelson que se estableció...digamos en Londres en 1850... para morir de vejez allá por el 1900?
El delgado rostro hizo una feroz mueca.
—Así que aún quiere divertirse un poco, ¿eh? Pero no le va a resultar. Usted solo no puede luchar contra la Patrulla.
—¿Lo cree realmente? Puedo abandonarles a ustedes dos aquí, donde los Enderby los encontrarán dentro de dos horas. He ajustado mi saltatiempos para que aparezca en un lugar en un momento que solo yo conozco. ¿Qué efecto tendrá eso en la Historia?
—La Patrulla tomará medidas correctivas para anular estos efectos, como usted mismo acaba de hacer en el siglo V.
—Tal vez. Sin embargo, puedo facilitarles enormemente el trabajo, si se acepta escuchar mi petición. Quiero hablar con un Daneeliano.
—¿Qué?
—Me ha comprendido usted perfectamente. Si es necesario, tomaré su propio saltatiempos y avanzaré un millón de años. Les expondré a ellos mismos cómo la situación será mucho más sencilla si nos conceden una oportunidad.
—Eso no será necesario.
Everard se giró de un salto, sin aliento. El paralizador cayó de sus manos.
No podía mirar de frente a la silueta que brillaba ante él. Sintió que los sollozos ascendían a su garganta mientras retrocedía.
—Su petición ha sido examinada —dijo la silenciosa voz—. Era conocida y había sido sopesada muchos milenios antes de su propio nacimiento. Pero usted era un eslabón indispensable en la cadena del tiempo. Si hubiera fallado usted esta tarde, no hubiera habido piedad.
»Para nosotros, estaba escrito que un tal Charles Whitcomb y una tal Mary Nelson vivían en la Inglaterra victoriana. Estaba igualmente escrito que Mary Nelson había muerto con la familia a la que había visitado en 1944, y que Charles Whitcomb había vivido soltero para morir finalmente en el curso de un servicio encomendado por la Patrulla. Se había tomado nota de esta anomalía, y como la más ínfima paradoja constituye una falla en la trama espacio-tiempo, teníamos que rectificarla eliminando del curso de las cosas uno u otro de esos hechos. Usted ha decidido cuál de los dos hay que eliminar.
Everard supo, en un rincón de su agitada mente, que los dos Patrulleros estaban de repente libres. Supo que su saltatiempos había sido... era... sería sutilizado sin que llegara a ser visto, en el mismo instante de su materialización. Supo que la Historia se leía ahora así: Mary Nelson, W.A.A.F., desaparecida, presumiblemente muerta por la caída de una bomba cerca del hogar de los Enderby, que se encontraban en su casa en el momento en que su propia casa había sido destruida; Charles Whitcomb, desaparecido en 1947, presumiblemente ahogado accidentalmente. Supo que se le había explicado la verdad a Mary, antes de condicionarla para que no la revelara nunca, y que se le había enviado con Charlie a 1850. Transcurrieron su existencia en la clase media, sin encontrarse jamás perfectamente a gusto bajo el reinado de Victoria, y Charlie sentiría frecuentemente la nostalgia de lo que había sido la Patrulla... para dedicarse después a su esposa y a sus hijos, diciéndoles que después de todo, el sacrificio no había sido tan considerable.
Supo todo esto, y supo también que el Daneeliano se había ido. Cuando los tenebrosos torbellinos de su cerebro se hubieron calmado y pudo mirar claramente a los dos patrulleros, no sabía sin embargo cual iba a ser su propio destino.
—Venga con nosotros —dijo el primer hombre—. Marchémonos de aquí antes de que se despierte alguien en la casa. Vamos a llevarle hasta su año...es 1954 ¿no?
—¿Y luego? —preguntó Everard, sorprendido.
El patrullero se encogió de hombros. Su afectada indiferencia disimulaba mal el temblor que se había apoderado de él ante la presencia del Daneeliano.
—Preséntese a su jefe de sector. Ha demostrado usted perfectamente que no puede ser empleado de una forma regular.
—Entonces... ¿eso significa que simplemente voy a ser despedido?
—Oh, no hay que hacer una historia de todo esto. ¿Cree usted que su caso es único en un millón de años de trabajo de la Patrulla? El reglamento tiene muy en cuenta esos casos. Evidentemente, va a necesitar usted un entrenamiento complementario. Lo que mejor le conviene a su personalidad es una función de no anexionado...en no importa que era, en no importa que lugar, siempre que su intervención sea necesaria. Creo que va a gustarle ese trabajo.
Sintiendo que sus piernas no le sostenían, Everard subió al saltatiempos. Descendió de nuevo... y en un soplo habían transcurrido seis años.
Título original: Time patrol (1955)
Traducción: M. Blanco / F. Castro
LOS HOMBRES QUE MATARON A MAHOMA
Alfred Bester
La literatura de sf. sobre el Tiempo posee también sus clásicos. «Los hombres que mataron a Mahoma» es tal vez el más importante de todos ellos... al menos el más conocido. Alfred Bester se muestra aquí cínico, desenfadado, iconoclasta... y da tema para meditar. Porque, frente a las paradojas habituales presentes en la mayor parte de los relatos sobre el Tiempo, Bester llega aún mucho más lejos... destruyendo sencillamente todas las paradojas. Lo cual, nos atreveríamos a decir nosotros, ¿no crea acaso otra paradoja aún mayor que todas las demás?
Érase una vez un hombre que mutiló la Historia. Hizo oscilar imperios y derribó dinastías. Por su causa el Monte Vernon no fue considerado monumento nacional, y la ciudad de Columbus, Ohío, se llamó Cabot (Ohío). Debido a él el nombre de Marie Curie fue maldecido en Francia, y nadie más juró por las barbas del Profeta. En realidad, todo esto no ocurrió, pues se trataba de un profesor loco; o para decirlo con otras palabras, consiguió tan sólo que el mundo actual se volviera irreal para él mismo.
El paciente lector estará sin duda plenamente familiarizado con el profesor loco convencional, pequeño y ceñudo, creador de monstruos que invariablemente se vuelven contra el autor de sus días y amenazan a su encantadora hija. Esta historia no aborda tal tema. Trata de Henry Hassel, profesor loco del mismo calibre que otros hombres más conocidos como Ludwig Boltzmann (véase la Ley del Gas Ideal), Jacques Charles y André-Marie Ampere (1775-1836).
Todo el mundo sabe que el amperio eléctrico fue designado así en honor a Ampere. Ludwig Boltzman fue un distinguido físico austríaco, tan famoso por sus estudios sobre las radiaciones del cuerpo negro como en lo concerniente a los gases ideales. Pueden encontrarlo mencionado en el volumen tercero de la Enciclopedia Británica (BALT a BRAL). Jacques Alexandre César Charles fue el primer matemático que se interesó por la teoría del vuelo, e inventó el globo de hidrógeno. Ambos fueron hombres reales.
Y eran también profesores realmente excéntricos. Ampere, por ejemplo, iba en coche en una importante conferencia científica en París cuando se le ocurrió una idea brillante (de naturaleza eléctrica, cabe suponer). Sacó un lápiz de su bolsillo y escribió la ecuación en una de las paredes del coche. Reducida a lo esencial, decía: dH = ipdl/r2, en la que p es la distancia perpendicular de P a la línea del ejemplo dl, o: dH = i sin Ø dl/r2. Esta ecuación es conocida a veces también como Ley de Laplace, aunque Laplace no asistiera a aquella reunión.
De todos modos, el coche llegó a la Academia, Ampere bajó de un salto, pagó al cochero, y se precipitó a la sala de conferencias para contarle a todo el mundo su descubrimiento. De pronto se dio cuenta de que no tenía la nota consigo, recordó dónde la había anotado, y tuvo que correr por las calles de París tras el coche para recobrar la ecuación fugitiva. A veces pienso que fue así también como Fermat perdió su famoso «Último Teorema», aunque Fermat tampoco asistió a aquella conferencia, ya que había muerto doscientos años antes.
O tomemos el caso de Boltzmann. Mientras daba una clase sobre los gases ideales, introdujo en sus explicaciones determinados cálculos, que desarrolló mentalmente de una forma rápida y natural. Los alumnos se vieron imposibilitados de retener en su memoria lo que acababan de oír, y solicitaron al profesor que escribiera sus ecuaciones en la pizarra.
Boltzmann les pidió disculpas por su distracción y prometió ser más cuidadoso en el futuro. En la siguiente clase, comenzó diciendo:
—Señores, combinando la Ley de Boyle con la de Charles llegamos a la ecuación pv = p0v0 (1 +at). Ahora, obviamente, si aSb = f(x)dx Ø (2), ocurre que pv = RT, y vS f (x,y,z)dV = 0. Algo tan simple como el clásico «dos y dos son cuatro».
En aquel punto recordó su promesa. Se giró hacia la pizarra, escribió meticulosamente: 2 + 2 = 4, y siguió con su explicación, efectuando los restantes cálculos mentalmente.
Jacques Charles, el brillante matemático que descubrió la Ley de Charles (a veces conocida como Ley de Gay-Lussac), mencionada por Boltzmann en su aula, tenía la lunática pasión de convertirse en un paleógrafo famoso, es decir, un descubridor de manuscritos antiguos. Creo que la obligación de compartir la popularidad con Gay-Lussac le afectó parcialmente el juicio. Pagó a un transparente granuja llamado Vrain-Lucas doscientos mil francos por cartas hológrafas atribuidas a Julio César, Alejandro Magno y Poncio Pilatos. Charles, un hombre que conseguía ver a través de cualquier gas, ideal o no, consideró genuinas tales falsificaciones, no obstante el hecho de que el imprevisor Vrain-Lucas las había escrito en francés moderno y sobre papel de la época. Charles intentó incluso ofrecer las cartas al Museo del Louvre.
Pues bien, esos hombres no eran imbéciles, y sí genios que pagaron un alto precio por las excepcionales cualidades que poseían: el de que el resto de sus pensamientos estuvieran siempre en otro mundo. Genio es alguien que llega a la verdad siguiendo inesperados caminos. Desgraciadamente, los caminos inesperados conducen al desastre en la vida cotidiana. Eso es lo que le ocurrió a Henry Hasel, profesor de compulsión aplicada de la Universidad Desconocida, en el año 1980.
Nadie sabe dónde está la Universidad Desconocida, ni lo que allí enseñan. Posee un profesorado de cerca de doscientos excéntricos y un cuerpo de alumnos de dos mil inadaptados... el tipo de gente que se mantiene en el anonimato hasta que conquista el Premio Nobel o se convierte en el Primer Hombre en Marte. Se descubre fácilmente a un antiguo alumno de la U.D. preguntándole a alguien dónde estudió. Si la respuesta es evasiva, del tipo «en una universidad del Estado» o «en un instituto poco conocido», puede apostar usted a que frecuentó la Universidad Desconocida. Espero escribir algún día un artículo más extenso sobre este establecimiento de enseñanza, donde pueden aprenderse materias realmente poco vulgares.
Sea como sea, Henry Hassel abandonó cierta tarde su despacho del Centro Psicopático, un poco más temprano que de costumbre, y se dirigió hacia su casa, siguiendo las arcadas de Cultura Física. No es cierto que le gustase utilizar este camino para así poder observar a las alumnas de gimnasia evolucionando desnudas en su clase de Euritmia Arcana. No, Hessel se interesaba tan sólo en admirar los trofeos expuestos en la arcada en homenaje a los extraordinarios equipos de la U.D., campeones en modalidades tan especiales como Estrabismo, Oclusión y Botulismo. (El propio Hassel había sido campeón de Frambesia tres años consecutivos). Llegó a casa, eufórico, cruzó alegremente la puerta... y descubrió a su mujer en brazos de otro hombre.
Se estremeció ante la escena: una encantadora mujer de treinta y cinco años, cabellos rubios y ojos rasgados, besada apasionadamente (y colaborando sin reservas) por un individuo de abultados bolsillos llenos de notas, aparatos de microquímica y un martillo de medir reflejos... el personaje típico que uno podía encontrarse en la U.D.. El abrazo era tan concentrado que ninguna de las dos partes reparó en Henry Hassel, que los contemplaba furiosamente desde el pasillo.
El profesor pesaba noventa kilos y poseía una musculatura razonablemente desinhibicionada. Le hubiera resultado facilísimo desmembrar meticulosamente a la mujer y al amante, consiguiendo así implícitamente alcanzar su principal objetivo: poner término a la vida de la primera. Pero recordemos a Ampére, Charles y Boltzmann. Al igual que ellos, Henry Hassel era un genio, y su mente no reaccionaba de aquel modo.
Respiró a fondo, se giró, y se precipitó hacia su laboratorio privado como una locomotora a toda marcha. Abrió un cajón rotulado DUODENO y extrajo un revólver calibre 45. Abrió otros cajones con nombres más sugestivos, y reunió algunos otros aparatos. En exactamente siete minutos y medio (tal era su furia) tuvo construida una máquina del tiempo (tal era su genio).
El profesor se metió en la máquina, ajustó el dial de los años al 1902, empuñó el revólver, y oprimo un botón. La máquina emitió un ruido semejante al de una cañería atascada y Hassel desapareció. Apareció de nuevo en Filadelfia, el 3 de junio de 1902, y se dirigió apresuradamente al número 1.218 de Walnut Street, una casa de ladrillos rojos con escalera de mármol, y tocó la campanilla. Un hombre, que pasaría fácilmente por el cuarto de los Hermanos Marx, abrió la puerta y miró interrogativamente a Hassel.
—¿El señor Jessup? —inquirió el profesor con voz sofocada.
—Aja.
—¿Es usted realmente el señor Jessup?
—Sin la menor duda.
—¿Tiene un hijo llamado Edgar Allan, bautizado lamentablemente así en honor al escritor Edgar Poe?
—Que yo sepa no —dijo el cuarto hermano Marx, intrigado—. Ni siquiera estoy casado.
—Se casará —estalló agriamente Hassel—. Tengo la desgracia de ser el marido de la hija de su hijo, Greta. Con permiso... —y apretó el gatillo de su revólver, eliminando al abuelo de su esposa—. Así, ella desaparecerá de la faz de la Tierra —murmuró, soplando el cañón de su arma—. Volveré a ser soltero. Quizá incluso vuelva a casarme.
Aguardó pacientemente a que la máquina del tiempo lo regresara automáticamente a su laboratorio, y luego se precipitó hacia la sala.
Su mujer seguía en brazos de un hombre.
El profesor se sintió anonadado.
—Era de esperar —gruñó estridentemente—. La infidelidad conyugal viene de hace tiempo. Bueno, lo arreglaremos. Hay otros medios.
Suspiró en silencio, se metió de nuevo en el laboratorio y partió hacia el año 1901, donde liquidó a Emma Hotchkins, la que sería abuela de su esposa. Regresó al laboratorio, se encaminó a la sala... y la mujer proseguía en brazos del otro.
—Pero sé que la vieja bruja era su abuela —murmuró Hassel—. El parecido no permitía equívocos. ¿Qué demonios fue mal?
Se sentía confuso y desalentado, pero no sin recursos. Se dirigió a su despacho, tomó el teléfono con manos torpes, y tras que el dedo se le resbalara varias veces del marcador consiguió comunicarse con el Laboratorio de Errores.
—¿Sam? —dijo, cuando una voz masculina le respondió al otro lado de la línea—. Aquí Henry.
—¿Quién?
—Henry.
—Hable más alto.
—¡Henry Hassel!
—¡Ah! Buenas tardes, Henry.
—Dígame todo lo que sepa acerca del Tiempo.
—¿El Tiempo? Hum... —la computadora Simplex y Multiplex carraspeó mientras esperaba a que los circuitos comenzaran a alimentarle información—. Esto, veamos... Tiempo. Absoluto. Relativo. Periódico. Absoluto: contingente, permanente, diuturnidad, perpetuidad...
—Lo siento, Sam, pero no se trata de eso. Retrocedamos. Me refiero a Tiempo, sucesión del, viaje por.
Sam procedió a algunas modificaciones en sus circuitos y comenzó de nuevo. Hassel escuchaba atentamente, asintiendo con la cabeza.
—Perfectamente. Comprendido. Imaginaba que sería así. Un continuum, ¿eh? Los actos practicados en el pasado alteran el futuro. En este caso me encuentro en el buen camino. Pero los actos deben ser significativos. Las trivialidades no pueden modificar las corrientes de los fenómenos ya existentes. ¿Pero hasta qué punto es trivial una abuela?
—¿Qué pretende usted hacer?
—Matar a mi mujer —el profesor colgó el auricular y regresó al laboratorio, murmurando—: Necesito hacer algo que sea significativo. Tengo que eliminar completamente a Greta. Eliminar todo lo que exista a su alrededor.
Retrocedió al año 1775, visitó una determinada granja en Virginia, y mató de un tiro a un joven coronel. Se llamaba George Washington, y Hassel se aseguró de que estaba muerto. Inmediatamente regresó a su domicilio, en su época. La mujer y el otro hombre seguían besándose imperturbablemente.
—¡Maldición! —gruñó Hassel. Se le estaban terminando las municiones. Abrió otra caja de cartuchos, retrocedió en el Tiempo y liquidó a Cristóbal Colón, Napoleón Bonaparte, Mahoma y media docena de otras celebridades—. ¡Con eso debe ser suficiente! —suspiró.
El regreso a casa no le reveló la menor variación en las posiciones de su mujer y el otro hombre.
Sintió que las rodillas se le doblaban y le faltaba el suelo bajo los pies. Se dirigió nuevamente al laboratorio, caminando sobre arenas movedizas de pesadilla.
—¿Qué diablos será significativo? —se preguntó quejumbrosamente—. ¿Qué hay que hacer para alterar el futuro? ¡Dios, esta vez he de cambiarlo realmente!
Se dirigió al París de principios del siglo XX y visitó a Madame Curie en el laboratorio que poseía en una buhardilla cerca de la Sorbona.
—Madame —dijo en un francés execrable—, aunque usted no me conozca, puedo asegurarle que soy un científico. Tuve conocimiento de sus experiencias con el radio... Oh, ¿aún no lo descubrió? No importa. Estoy aquí para enseñarle todo lo necesario sobre la fisión nuclear.
Y se lo enseñó sobre la marcha, teniendo la satisfacción de ver París desintegrándose en medio de una nube en forma de hongo poco antes de que el sistema de retorno lo llevara automáticamente de vuelta a casa.
—Esto les enseñará a las mujeres a ser infieles a sus maridos —gruñó—. ¡Ouuu!
Esto último fue proferido cuando vio que su pelirroja mujer seguía aún en brazos de... pero bueno, ¿para qué repetir lo obvio?
Hassel avanzó entre un océano de niebla en dirección al escritorio de su estudio y se sentó. Mientras reflexiona, debo aclarar que no nos hallamos aquí en presencia de una historia convencional sobre el Tiempo. Si creen que el profesor terminará descubriendo que el hombre que recibe las atenciones de su esposa es él mismo están ustedes muy equivocados. El intruso no es Henry Hassel, su hijo, algún pariente o incluso el propio Ludwig Boltzmann (1844-1906). El profesor no efectuó un círculo en el Tiempo, terminando allá donde comienza la historia —para satisfacción de nadie y furia de todos— por la sencilla razón de que el Tiempo no es circular, lineal, serial, discoide, sizigoso, longuípedo o pandiculado. El tiempo es una dimensión subjetiva, como descubrió Hassel.
—Quizá cometí un desliz en alguna parte —admitió para sí mismo—. Será mejor que lo compruebe.
Luchó un rato con el teléfono, que parecía pesar cien kilos, y finalmente consiguió comunicarse con la biblioteca.
—¿La biblioteca? Aquí Henry.
—¿Quién?
—Henry Hassel.
—Hable más alto, por favor.
—¡Henry Hassel!
—Ah. Buenas tardes, Henry.
—¿Qué tienen ahí sobre George Washington?
La computadora al otro lado de la línea entró en actividad y, tras unos instantes, informó:
—George Washington, primer Presidente de los Estados Unidos, nació en...
—¿Primer Presidente? ¿No fue asesinado en 1775?
—Francamente, Henry... qué pregunta tan absurda. Todo el mundo sabe que George Wash...
—¿No fue muerto de un tiro?
—¿Por quién?
—Por mí.
—¿Cuándo?
—En 1775.
—¿Y cómo lo consiguió?
—Con un revólver.
—No, quiero decir: ¿cómo lo consiguió hace doscientos años?
—Tengo una Máquina del Tiempo.
—No, aquí no consta nada. Por aquella época, Washington gozaba de perfecta salud. Debe estar equivocado, Henry.
—¡No me equivoqué! Y respecto a Cristóbal Colón... ¿está registrada su muerte en 1489?
—Colón descubrió América en 1492.
—No. Fue asesinado en 1489.
—¿Cómo?
—Con una bala calibre 45 en el pecho.
—¿También por usted?
—Exactamente.
—Aquí no consta nada. Debe tener usted una puntería horrible.
—No voy a perder la cabeza —murmuró Hassel para sí mismo, con voz trémula.
—¿Por qué?
—¡Porque ya la he perdido! —ladró el profesor—. ¿Y qué hay de Marie Curie? ¿Fue o no ella quien descubrió la bomba atómica que destruyó París a principios del siglo XX?
—Por supuesto que no. Enrico Fermi...
—¡Fue ella, estoy seguro!
—Le garantizo que no.
—¡Yo mismo le proporcioné todos los datos necesarios!
—Todos saben que usted es un teórico admirable, Henry, pero un pésimo profesor.
—¡Vayase al infierno! Ha de haber una explicación a todo eso.
—¿Cuál?
—Ya no me acuerdo. Tenía algo en la cabeza, pero lo olvidé. ¿Qué me sugiere?
—¿Tiene realmente una Máquina del Tiempo?
—Por supuesto.
—Entonces, regresé y verifique.
Hassel regresó al año 1775, visitó Mount Vernon, e interrumpió la sementera primaveral.
—Disculpe, coronel... —empezó.
Su interlocutor le miró sorprendido.
—Se expresa usted de una forma extraña, forastero —dijo—. ¿De dónde viene?
—De una universidad que usted no conoce.
—También tiene un aspecto extraño. Parece como envuelto en bruma.
—¿Qué sabe usted sobre Cristóbal Colón, coronel?
—Poca cosa —respondió George Washington—. Murió hace como unos trescientos años.
—¿Cuándo, realmente?
—En mil quinientos y algo.
—Se equivoca. Murió en 1489.
—Quien se equivoca es usted, amigo. Colón descubrió América en 1492.
—Quien la descubrió fue Sebastián Cabot.
—Ese llegó un poco más tarde.
—¡Tengo pruebas irrefutables!
Hassel se interrumpió al ver a un hombre alto y corpulento, con el rostro rojo por la cólera, que se aproximaba apresuradamente. Llevaba unos pantalones grises demasiado anchos y una chaqueta de lana dos medidas menor que la suya, y empuñaba un revólver del 45. Tras unos instantes el profesor concluyó que se estaba mirando a sí mismo, y el espectáculo no le gustó en absoluto.
—¡Dios mío! —murmuró—. Soy yo, en mi primer viaje al pasado para matar a Washington. Si llego a venir una hora más tarde lo hubiera encontrado muerto. ¡Cuidado allá! —gritó—. Pero no. Esperemos un momento. Tengo que aclarar algo.
El otro no le prestó mucha atención. Avanzó hacia el coronel y le disparó certeramente al pecho. Washington cayó, enfáticamente muerto. El asesino examinó el cuerpo, ignorando por completo la tentativa de Hassel por detenerle, se giró y se fue murmurando para sí mismo.
—No me oyó —balbuceó el profesor—. Ni siquiera se dio cuenta de mi existencia. ¿Y por qué será que no recuerdo este episodio? ¿Qué diablos está pasando?
Considerablemente perturbado, visitó Chicago y se dirigió a la universidad, a principios de 1940. Entre numerosos ladrillos de grafito localizó a un científico italiano llamado Fermi.
—¿Repitiendo la experiencia de Marie Curie, dottore? —preguntó Hassel.
Fermi miró a su alrededor, como si hubiera oído algo.
—¿Repitiendo la experiencia de Marie Curie, dottore? —vociferó Hassel.
Fermi lo miró con una expresión extraña.
—¿De dónde sale usted, amico?
—No le importa. ¿No es cierto que Marie Curie descubrió la fisión nuclear a principios de siglo?
—¡No, no, no! —gritó Fermi—. Nosotros somos los primeros, y aún no lo hemos conseguido. ¡Policía! ¡Policía! ¡Un espía!
—Esta vez sí voy a dejar mi huella en la Historia —gruñó Hassel. Sacó su infalible 45, y lo vació en el pecho del doctor Fermi, dispuesto a aguardar el arresto, la prisión, y toda la publicidad que ello comportaría. Pero, ante su espanto, la víctima no se derrumbó. Fermi se limitó a mirarse cuidadosamente el pecho, y dijo a los hombres que acudían a su llamada:
—No, no fue nada. Sentí una súbita impresión de quemadura en el pecho, tal vez debida a una neuralgia del nervio cardíaco, o tal vez producida por la emanación de algún gas.
Hassel estaba demasiado agitado para esperar el regreso automático de la Máquina del Tiempo, de modo que regresó por sus propios medios a la Universidad Desconocida. En otros momentos aquello le hubiera ayudado a comprender la realidad, pero estaba demasiado desorientado para darse cuenta de ello. Fue en aquella época cuando yo (1913-1975) lo vi por primera vez... una pálida figura deslizándose a través de coches estacionados, puertas cerradas y paredes de ladrillos, con una expresión de lunática determinación en su cara.
Entró en la biblioteca, preparándose para una discusión exhaustiva, pero no consiguió hacerse oir por los catálogos electrónicos. Se dirigió al laboratorio de Errores, donde Sam, la computadora Simplex y Multiplex, poseía instalaciones sensibles a los 10,700 angstroms. Sam no pudo ver al profesor, pero consiguió captar su voz a través de una especie de fenómeno de interferencia de onda.
—Hice un descubrimiento extraordinario —anunció Hassel.
—Usted siempre haciendo descubrimientos, Henry. Su ficha está llena. ¿Quiere que empiece una nueva grabación?
—Necesito que me aconseje. ¿Quién es la mayor autoridad en Tiempo, sucesión del, viajes a través?
—Israel Lennox, mecánica espacial, profesor de Yale.
—¿Cómo puedo entrar en contacto con él?
—No puede, Henry. Murió en 1975.
—¿Conoce a alguien especializado en viajes por el Tiempo?
—Wiley Murphy.
—¿Murphy, de nuestro Departamento de Traumas? ¿Dónde está en este momento?
—Fue a casa de usted a preguntarle algo.
Hassel se dirigió a su casa, sin dar un solo paso; escudriñó el estudio y el laboratorio sin ver a nadie, y finalmente entró flotando en la sala, donde su esposa seguía en brazos del otro hombre. (Observen que todo esto ocurrió en el lapso de escasos segundos tras la construcción de la Máquina del Tiempo, ya que tal es la naturaleza de los viajes a través de él.) Hassel carraspeó por dos veces e intentó darle unos golpecitos en el hombro a su esposa, pero sus dedos pasaron a través del hombro.
—Perdona que te interrumpa, querida —dijo—. ¿Ha venido a verme Wiley Murphy? —De pronto descubrió que el otro hombre era precisamente Wiley Murphy—. ¡Murphy! —exclamó—, eres precisamente el hombre al que estaba buscando. Verás, me ha ocurrido algo extraordinario —y se lanzó inmediatamente a una lúcida descripción de su sorprendente aventura, más o menos en los siguientes términos—: Todos sabemos que U - v = (u 1/2 - v 1/4) (ua + uxvy + vb). Pero cuando George Washington F (x) y2 dx; y Enrico Fermi (u 1/2) dxdt un medio de Marie Curie, ¿qué ocurre entonces con la raíz cuadrada de menos uno de Cristóbal Colón?
Murphy lo ignoró, y lo mismo ocurrió con su mujer. Escribí las ecuaciones de Hassel en la capota de un taxi que pasaba.
—Preste atención, Murphy —insistió el profesor—. ¿Te importaría dejarnos solos unos instantes, Greta? Quiero... ¡por el amor de Dios, quieren parar por un instante con esas tonterías! Lo que tengo que decir es algo importante.
Intentó separar a los apasionados, pero no podía tocarlos. Enrojeció intensamente y empezó a agredirles. El efecto era idéntico que el que obtendría intentando agredir un metro cúbico de gas ideal. Creí conveniente intervenir.
—¡Hassel! —dije.
—¿Quién me llama?
—Venga para afuera un momento. Quiero hablarle.
—¿Dónde está? —preguntó, atravesando la pared.
—Aquí.
—No lo veo claramente.
—Yo a usted sí.
—¿Quién es?
—Israel Lennox.
—¿El profesor de mecánica espacial en Yale?
—Exactamente.
—Pero usted murió en 1975.
—Desaparecí en 1975.
—No le entiendo.
—Inventé una Máquina del Tiempo.
—¡Dios santo! Yo también —asintió Hassel—. Esta tarde. La idea se me ocurrió repentinamente, ya no recuerdo por qué, y tuve la experiencia más extraordinaria que usted pueda concebir. Lennox: el Tiempo no es continuo.
—¿No?
—Constituye una serie de partículas distintas, como las perlas de un collar.
—¿De veras?
—Cada perla es un ahora. Cada ahora tiene su pasado y su futuro. Pero ninguno de ellos se relaciona con ninguno de los otros. Si admitimos a=a1ji + ax(b1)...
—Deje las matemáticas, Henry.
—Es como una forma de transferencia de cuantos de energía. El Tiempo es emitido en corpúsculos distintos o cuantos. Podemos visitar cada cuanto original e introducir alteraciones en su seno, pero ninguna modificación de cualquier corpúsculo afecta a los demás. ¿Correcto?
—Falso —dije tristemente.
—¿Falso, por qué? —ladró, gesticulando a través del cuerpo de una estudiante que pasaba—. Tomemos las ecuaciones trocoides y...
—Falso —repetí con firmeza—. ¿Quiere prestarme atención por unos instantes?
—Sí, por supuesto. Adelante.
—¿No notó que se volvía usted más insustancial? ¿Transparente? ¿Espectral? El Tiempo y el Espacio dejaron de afectarle.
—Realmente...
—Tuve la desgracia de construir una Máquina del Tiempo en 1975.
—Eso ya me lo dijo antes. Escuche: ¿qué me dice de la potencia de entrada? Creo que utilizando siete coma tres kilovatios por...
—No se preocupe ahora por la potencia de entrada, Henry. En mi primer viaje al pasado visité el período pleistoceno. Me interesaba fotografiar un mastodonte y algunos otros ejemplares de la fauna de la época. Mientras retrocedía para enfocar a un mastodonte convenientemente, con una abertura de 6,3 y a la velocidad de 1/100, o si prefiere la escala LVS...
—Deje la escala LVS.
—Mientras retrocedía, digo, pisé y maté inadvertidamente un pequeño insecto pleistocénico.
—¡Oh! —articuló Hassel.
—El incidente me aterrorizó. Temí regresar a mi mundo y encontrarlo completamente modificado en virtud de aquella insignificante muerte. Imagine mi sorpresa cuando comprobé que todo seguía igual.
—Hum...
—Entonces me invadió la curiosidad. Volví al pleistoceno y maté al mastodonte. Nada cambió en 1975. Visité una vez más el pleistoceno, diezmé concienzudamente la vida salvaje, con el mismo resultado. Viajé por el Tiempo, matando y destruyendo, en una tentativa de alterar el presente.
—Entonces hizo exactamente lo mismo que yo —declaró Hassel—. Me sorprende que no nos encontrásemos.
—No hay por qué sorprenderse.
—Yo maté a Colón.
—Yo a Marco Polo.
—Hice desaparecer a Napoleón.
—Yo pensé que Einstein era más importante.
—Mahoma no provocó ninguna modificación apreciable. Confieso que esperaba más de él.
—Soy de la misma opinión. Yo también lo maté.
—¿De veras? —dijo Hassel, realmente intrigado.
—Sí. Maté a Mahoma el 16 de setiembre de 1599.
—Yo lo hice el 5 de enero de 1598.
—Lo creo.
—¿Pero cómo pudo usted matarlo cerca de dos años más tarde?
—Ambos lo matamos.
—Es posible.
—Querido amigo, el Tiempo es enteramente subjetivo. Es un asunto privado: una experiencia personal. El Tiempo objetivo no existe, tal como no existen el amor o el alma objetivos.
—¿Quiere decir que los viajes por el Tiempo son imposibles? Pero nosotros lo conseguimos.
—De acuerdo, y probablemente muchos otros. Sin embargo, cada uno de nosotros viajó a su propio pasado y no al de otras personas. La continuidad universal no existe, Henry. Hay billones de universos, cada uno de ellos con su continuidad exclusiva; y una continuidad no puede afectar a otra. Somos como millones de tiras de spaghetti en un mismo plato. Ningún viajero del Tiempo puede cruzarse con otro, ni en el pasado ni en el futuro. Cada uno de nosotros tan sólo puede viajar arriba y abajo a lo largo de su propio camino.
—Pero nosotros nos hemos encontrado.
—Porque ya no somos viajeros del Tiempo. Nos hemos convertido en la salsa de los spaghetti.
—¿Salsa de spaghetti?
—Aja. Podemos viajar a cualquier camino, porque nos hemos destruido.
—No comprendo.
—Cuando alguien altera el pasado, afecta tan sólo a su propio pasado... no al de los demás. El pasado es como la memoria. Si destruimos la memoria de una persona, la aislamos de la Humanidad, pero tan sólo a ella. Nosotros hemos destruido nuestro pasado. Los mundos individuales de los demás siguen como antes, pero nosotros hemos dejado de existir —e hizo una pausa significativa.
—¿Dejamos de existir? Explíquese.
—Con cada acto de destrucción, nos disolvemos un poco. Ahora hemos desaparecido por completo. Somos fantasmas. Espero que su esposa sea muy feliz con Wyley Murphy... Bueno, venga conmigo a la Academia, Henry. Ampére va a contar una historia curiosísima acerca de Ludwig Boltzmann.
Título original: The men who murdered Mohammed (1958)
Traducción: M. Blanco / F. Castro
EL ZORRO Y EL BOSQUE
Ray Bradbury
El Tiempo puede servir para viajar a través de él, pero también para huir por él. Bradbury, el antimilitarista, el humanista, el poeta, de la sf. concibe aquí el Tiempo como una vía de escape (a veces la única vía de escape) por la que huir de los horrores, de sus obsesionantes mundos del futuro. Pero Bradbury, en el fondo, es un pesimista, y su visión del futuro es estremecedora: no hay escape, nos dice amargamente; nunca habrá escape a la desesperación...
Hubo fuegos artificiales aquella primera noche; algo inquietantes quizá, porque recordaban otras cosas horribles, pero realmente hermosos: cohetes ascendiendo por el antiguo y dulce aire de Méjico, chocando contra las estrellas y convirtiéndolas en fragmentos azules y blancos. Todo era suave y agradable. El aire era una mezcla de vida y muerte, de lluvia y polvo, de olor a incienso y del sonido de las tubas de bronce que lanzaban al aire los ampulosos compases de La Paloma. Las puertas de la iglesia estaban abiertas de par en par, y parecía como si una enorme constelación amarilla hubiera caído desde el cielo de octubre y ardiese ahora en las paredes de piedra. Un millón de velas esparcían colores y humos. Otros fuegos artificiales, más nuevos y mejores, echaban a correr como rectilíneos cometas contra las paredes del café para elevarse luego como alambres, incandescentes hacia los altos campanarios, donde sólo se veían los desnudos pies de unos niños saltando de uno a otro lado, volteando una y otra vez las monstruosas campanas y lanzando al aire una no menos monstruosa música. Un toro de llameante morro saltaba por la plaza persiguiendo a los hombres, que reían a carcajadas, y a los niños, que corrían chillando.
—Este es el año 1938 —dijo William Travis con una sonrisa, de pie al lado de su mujer, contemplando la vociferante multitud—. Un buen año.
Un toro arremetió contra ellos. La pareja se hizo a un lado y echó a correr bajo una lluvia de fuego, alejándose del ruido y de la música, de la iglesia y la banda, bajo la luz de las estrellas. El toro, un armazón de cañas y pólvora, pasó rápidamente por su lado, llevado en hombros por un activo mejicano.
Susan Travis se detuvo para tomar aliento.
—Nunca me he divertido tanto —dijo.
—Es maravilloso —dijo William.
—Seguirá, ¿verdad?
—Sí. Toda la noche.
—No, me refiero a nuestro viaje.
William frunció el ceño y palpó el bolsillo de su chaqueta.
—Tengo cheques de viaje para toda una vida. Diviértete y olvida. Nunca nos encontrarán.
—¿Nunca?
—Nunca.
Alguien estaba lanzando unos gigantescos petardos desde la torre del sonoro campanario. Los petardos caían en una nube de humo y chispas, y la multitud se apartaba para dejarles sitio, y la pólvora ardía maravillosamente entre los pies de los bailarines y los inquietos cuerpos. Un apetitoso olor a tortas de aceite llenaba el aire, y desde las terrazas de los cafés, unos hombres observaban la escena, con jarras de cerveza en sus curtidas manos.
El toro estaba muerto: ya no salía fuego de entre las cañas. El hombre se quitó el armazón de los hombros. Unos niños se acercaron para tocar reverentemente la magnífica cabeza, los cuernos Verdaderos.
—Vamos a ver el toro —dijo William.
Cuando pasaron ante la puerta del café, Susan vio al hombre. Los estaba observando. Era un hombre blanco, con un traje negro como la sal, corbata y camisa azules, y un rostro delgado curtido por el sol. Tenía el pelo rubio y lacio y los ojos azules, y los seguía con la mirada.
Susan no se hubiera fijado en él si no hubiera visto aquellas botellas apiladas sobre la mesa, junto al blanquísimo brazo: una ventruda botella de crema de menta, una recta botella de vermut, un frasco de coñac, y otras siete botellas de licores surtidos. Y al alcance de su mano se alineaban diez vasitos a medio llenar, de los cuales iba bebiendo el hombre sin quitar los ojos de la plaza, frunciendo las cejas y apretando los delgados labios. En la otra mano humeaba un grueso cigarro, y sobre una silla se amontonaban veinte cajas de cigarrillos turcos, diez paquetes de puros habanos y algunos frascos de agua de colonia.
—Bill... —murmuró Susan.
—Tranquilízate —dijo William—. No es nadie.
—Lo vi en la plaza esta mañana.
—No mires atrás; sigue caminando. Haz como si observaras la cabeza del toro. Hazme alguna pregunta.
—¿Crees que sea algún investigador?
—No han podido seguirnos.
—¡Pueden!
—Es un hermoso toro —le dijo William al dueño.
—No ha podido seguirnos a través de doscientos años, ¿verdad? —dijo Susan.
—Ten cuidado, por favor —dijo William.
Susan se tambaleó. William la tomó del brazo y la condujo a través de la multitud.
—No te desmayes —William sonrió, intentando tranquilizarla—. Te sentirás bien en seguida. Vayamos a ese café: beberemos delante de ese hombre. Si es quien creemos, no sospechará de nosotros.
—No. Por favor, no puedo.
—Tenemos que hacerlo. Vamos —y añadió en voz alta, mientras entraban en el café—: Y entonces le dije a David: ¡es ridículo!
Aquí estamos, pensó Susan. ¿Quiénes somos, adonde vamos, qué tenemos? Empieza por el principio, se dijo a sí misma, apelando a toda su cordura. Sintió el piso de adobe bajo sus pies.
Me llamo Ann Kristen. Mi marido se llama Roger Kristen. Vivíamos en el año 2155, en un mundo horrible. Un mundo que, como un enorme barco negro, se alejaba de la costa de la cordura y la civilización, haciendo sonar su negra sirena en medio de la noche, con dos billones de personas a bordo, dirigiéndose hacia la muerte, más allá de la orilla del mar y de la tierra, hacia la locura y el fuego radiactivo.
Entraron en el café. El hombre los miraba fijamente.
Sonó un teléfono.
Susan se sobresaltó.
Recordó otro teléfono sonando en el futuro, doscientos años más tarde, una clara mañana de abril de 2155.
—¡Ann, soy Renée! ¿Ya lo sabes? Me refiero a Viajes por el Tiempo, SA. Viajes a Roma, al año 21 antes de Cristo, viajes a la batalla de Waterloo... ¡a cualquier época, a cualquier lugar!
—Renée, estás bromeando.
—¡Oh, no! Clinton Smith salió esta mañana para Filadelfia, 1776. Viajes por el Tiempo S. A. lo arregla todo. Es bastante caro, pero piensa... ¡Ver realmente el incendio de Roma, y a Kublakhan y Moisés, y el mar Rojo! Probablemente ya tengas propaganda en tu correo neumático.
Ann abrió el cilindro y allí estaba el folleto, impreso en una hoja metálica.
¡LOS HERMANOS WRIGHT EN KITTY HAWK!
¡ROMA Y LOS BORGIA!
¡Viajes por el Tiempo S. A. lo viste a usted y lo mezcla con la multitud el día del asesinato de César o de Lincoln! Garantizamos la enseñanza de cualquier idioma a fin de que pueda usted visitar fácilmente cualquier civilización, cualquier año, sin ninguna molestia. Latín, griego, norteamericano, arcaico. ¡No se limite a elegir tan sólo el sitio de sus vacaciones, elija también el tiempo!
—Tom y yo salimos mañana para el 1492 —sonaba la voz de Renée en el teléfono—. Están arreglándolo todo para que Tom pueda embarcar en una de las carabelas de Colón. ¿No es asombroso?
—Sí —murmuró Ann, estupefacta—. ¿Y qué dice el gobierno acerca de esta compañía de Máquinas del Tiempo!
—¡Oh!, la policía vigila el asunto. Temen que la gente rompa los convenios, huya y se oculte en el pasado. Todos tienen que dejar una garantía al irse: su casa y sus bienes. Al fin y al cabo, estamos en guerra.
—Sí —murmuró Ann—. La guerra.
Y allí, de pie al lado del teléfono, Ann pensó: esta es la oportunidad de la que tanto hemos hablado mi marido y yo, la que hemos estado esperando durante años y más años. No nos gusta este mundo de 2155. Roger quiere dejar su trabajo en la fábrica de bombas, yo mi puesto en el laboratorio de cultivos patógenos. Quizá logremos huir a través de los siglos hasta algún país salvaje donde nunca puedan encontrarnos y traernos de vuelta aquí para quemarnos los libros, censurarnos las ideas, aterrorizarnos las mentes, ensordecernos con las radios...
Y estaban en Méjico, en el año 1938, y Susan contemplaba las manchadas paredes del café.
Los buenos trabajadores del Estado del Futuro podían descansar en el pasado. Y Ann y Roger habían retrocedido hasta 1938, a la ciudad de Nueva York, y habían disfrutado de los teatros y de la estatua de la Libertad que aún se alzaba, con su antorcha en alto, en el puerto. Y al tercer día habían cambiado sus ropas y sus nombres, y habían huido.
—Tiene que serlo —murmuró Susan, sin poder dejar de observar al hombre—. Esos cigarrillos, los cigarros, los licores... ¿Recuerdas nuestra primera noche en el pasado?
Hacía un mes, en aquella primera noche, antes de venir hacia Méjico, habían bebido los más exóticos licores, habían comprado y saboreado las más insólitas comidas, los perfumes, los cigarrillos, todo aquello que escaseaba en un futuro donde lo único importante era la guerra. Habían perdido la cabeza. Habían entrado en tiendas, bares, expendedurías de tabacos, y habían ido, cargados de paquetes, a encerrarse en su cuarto, a enfermarse de un modo maravilloso.
Y ahora, aquel desconocido estaba haciendo lo mismo. Sólo un hombre del futuro podía hacer eso, un hombre que hubiera estado soñando años y más años con los cigarrillos y los licores.
Susan y Wüliam se sentaron y pidieron bebidas.
El desconocido los estaba examinando atentamente: las ropas, el pelo, las joyas, el modo de andar y de sentarse...
—Siéntate con naturalidad —le dijo William a Susan entre dientes—. Como si hubieses usado esas ropas toda tu vida.
—Nunca debimos escapar.
—¡Dios mío! —dijo William—. El hombre viene hacia acá. Déjame hablar a mí.
El desconocido se inclinó ante ellos. Se oyó el leve entrechocar de sus tacones. Susan se estremeció: ¡aquel ruido militar! Algo tan inconfundible como el de aquellos espantosos nudillos que golpeaban la puerta en medio de la noche.
—Señor Roger Kristen —dijo el desconocido—, no se recoge usted los pantalones al sentarse.
William sintió que algo helado descendía por su espalda. Miró sus manos, que descansaban inocentemente sobre sus piernas. El corazón de Susan latía locamente.
—Me confunde —dijo William con rapidez—. No me llamo Krisler.
—Kristen —corrigió suavemente el desconocido.
—Soy William Travis —dijo William—, y sinceramente no veo por qué se interesa usted en mis pantalones.
—Lo siento —el desconocido tomó una silla y se sentó—. Digamos que pensé que lo conocía porque no se recogió los pantalones al sentarse. Todo el mundo lo hace, o de otro modo los pantalones se deforman. Vengo de muy lejos, ¿sabe, señor... Travis? Y necesito compañía. Mi nombre es Simms.
—Señor Simms, lamentamos sinceramente su soledad, pero estamos cansados. Mañana salimos para Acapulco.
—Un sitio encantador. Precisamente mañana debo ir allí a buscar a unos amigos. No deben de andar muy lejos. Terminaré encontrándolos, estoy seguro. ¡Oh!, ¿la señora está indispuesta?
—Buenas noches, señor Simms —William se levantó bruscamente.
William y Susan se alejaron hacia la puerta. William apretaba con fuerza el brazo de su mujer. El señor Simms dijo aún algo. No se giraron para mirarle.
—Ah, lo olvidaba —exclamó el hombre. Calló unos instantes, y luego dijo con voz muy lenta—: 2155.
Susan cerró los ojos y sintió que le faltaba el suelo bajo sus pies. Siguió caminando, a ciegas, hacia la iluminada plaza.
Llegaron al cuarto del hotel, y cerraron la puerta con llave. Susan se echó a llorar. Se quedaron allí, de pie en la oscuridad, mientras el cuarto daba vueltas a su alrededor. A lo lejos estallaban los petardos, las risas llenaban la plaza.
—Qué cinismo —dijo William—. Sentado ahí, examinándonos de arriba abajo, como a animales, sin dejar de fumar sus malditos cigarros, sin dejar de beber. ¡Debí haberlo matado! —William parecía histérico—. Incluso tuvo la osadía de darnos su verdadero nombre: el jefe de policía. Y ese asunto de mis pantalones. Dios mío, debí recogérmelos al sentarme. Es un gesto automático en esta época. No lo hice, y eso me diferenció de los demás. He aquí a alguien que nunca usó pantalones, pensó Simms, un hombre acostumbrado a los uniformes, a las modas del futuro. No tengo excusa. Me he traicionado.
—No, no fueron tus pantalones, fue mi modo de caminar. Los tacones altos, eso fue. Y nuestros cabellos recién cortados. Todo en nosotros es raro e incómodo.
William encendió la luz.
—Está observándonos —murmuró—. Aún no está seguro..., no del todo. No podemos escapar ahora, confirmaríamos sus sospechas. Iremos a Acapulco, como si no ocurriera nada.
—Quizá sepa ya a qué atenerse y esté jugando con nosotros.
—Es muy capaz de ello. Le sobra tiempo. Puede permanecer aquí todo cuanto quiera y luego llevarnos de vuelta al futuro en un instante. Puede mantenernos engañados durante días enteros, riéndose de nosotros.
Susan se sentó en la cama, secándose las lágrimas que cubrían su rostro, respirando el viejo olor a incienso y pólvora.
—No harán una escena, ¿verdad?
—No se atreverán. Esperarán a que estemos solos. Únicamente entonces podrán meternos en la Máquina del Tiempo.
—Entonces tenemos una solución —dijo Susan—. No estemos nunca solos. Mezclémonos con la gente. Podemos hacer un millón de amigos, visitar los mercados, dormir en los dormitorios públicos de todos los pueblos, pagar a la policía para que nos proteja hasta que descubramos un modo de matar a Simms. Nos disfrazaremos con ropas nuevas, como mejicanos por ejemplo.
Oyeron ruidos de pasos.
Apagaron la luz y se desvistieron en silencio. Los pasos se alejaron. Se cerró una puerta.
Susan se detuvo junto a la ventana y miró hacia la plaza.
—Así que ese edificio es una iglesia —dijo.
—Sí.
—Siempre me pregunté cómo sería una iglesia. Nadie ha visto ninguna desde hace tanto tiempo. ¿Podríamos visitarla mañana?
—Por supuesto que sí. Anda, ven a acostarte.
Descansaron, envueltos en las sombras del cuarto.
Una hora y media más tarde sonó el teléfono. Susan tomó el auricular.
—¿Sí?
—Los conejos pueden esconderse en lo más profundo del bosque —dijo una voz—, pero el zorro acabará siempre por descubrirlos.
Susan colgó el auricular y se acostó de espaldas, rígida y helada.
Afuera, en el año 1938, un hombre tomó una guitarra y cantó tres canciones, una inmediatamente después de la otra.
Durante la noche, Susan tendió la mano hasta casi tocar el año 2155. Sintió que sus dedos resbalaban por la fresca superficie del tiempo como por una tela ondulada, y oyó el insistente taconeo de las botas, y un millón de bandas tocando un millón de marchas militares, y vio las cincuenta mil hileras de cultivos patógenos en sus tubos de vidrio, y la mano que avanzaba hacia ellos en aquella enorme fábrica del futuro. Los tubos de cultivo con gérmenes de lepra, peste bubónica, tifus, tuberculosis... y luego la explosión. Vio que su mano ardía hasta convertirse en una masa arrugada, y sintió una sacudida tan grande que el mundo se alzó y cayó, los edificios se derrumbaron y la gente sangró y quedó tendida en el suelo, en silencio. Volcanes, máquinas, vientos, aludes, callaron también, y Susan despertó sollozando en la cama, en Méjico, muchos años antes...
A primera hora de la mañana, tras una única hora de sueño, William y Susan se despertaron ante el estruendo de un grupo de ruidosos automóviles. Susan observó desde el balcón de hierro forjado a las ocho personas que salían gritando y charlando de camiones adornados con rojos letreros. Un grupo de mejicanos rodeaba los camiones.
—¿Qué pasa? —preguntó Susan en español a un niño.
El niño le gritó algo desde la calle.
Susan se volvió hacia su marido.
—Es una compañía cinematográfica norteamericana que viene a filmar aquí una película.
William se estaba duchando.
—Interesante —dijo—. Iremos a verlos. Creo que será mejor que no nos vayamos hoy. Intentaremos confundir a Simms. Nos quedaremos viendo la filmación. Dicen que la técnica del cine primitivo era algo sorprendente. Olvidémonos de nosotros mismos.
De nosotros mismos, pensó Susan. Durante unos segundos, bajo la brillante luz del sol, había olvidado que en alguna parte, en aquel mismo hotel, les esperaba un hombre fumando mil cigarrillos, uno tras otro. Observó a los ocho felices y ruidosos norteamericanos y deseó gritarles: ¡Sálvenme, ocúltenme, ayúdenme! ¡Tíñanme el pelo, píntenme los ojos, vístanme con ropas raras! ¡Necesito que me ayuden! ¡Soy del año 2155!
Pero las palabras se le atragantaron. Los funcionarios de Viajes por el Tiempo S. A. no eran estúpidos. Antes de iniciar el viaje instalaban a todos sus clientes una barrera psicológica en el cerebro. No era posible decir dónde o cuándo se había nacido, ni hablar del futuro con los hombres del pasado. El pasado y el futuro debían protegerse mutuamente. Sólo con esa barrera se podía viajar, sin vigilancia, a través de las edades. Así, los que viajaban por el ayer no alteraban el futuro. Aunque Susan sintiese unos terribles deseos de hablar, no podía decir quién era, de dónde venía ni cuál era su vida.
—¿Vamos a desayunar? —dijo William.
El desayuno se servía en el gran comedor. Huevos con jamón para todos. La sala estaba llena de turistas. Los de la compañía cinematográfica, seis hombres y dos mujeres, entraron riendo a carcajadas y haciendo gala de la cordialidad y la protección que emanaba del grupo, sin preocuparse siquiera del señor Simms, que bajaba por las escaleras, fumando intensamente su cigarrillo. Simms la saludó con una ligera inclinación de cabeza, y Susan le devolvió el saludo, sonriendo, pues frente a aquel grupo de gente de cine, ante veinte turistas, el hombre era casi inofensivo.
—Quizá podamos convencer a dos de esos actores —dijo William—, decirles que se trata de una broma, vestirlos con nuestros trajes, y hacerlos escapar en nuestro coche en el momento en que Simms no pueda verles las caras. Si pueden engañarlo unas horas tal vez podamos llegar a Méjico capital. Tardará en poder volver a encontrarnos.
—¡Hey! —un hombre gordo, con el aliento apestando a alcohol, se inclinó hacia ellos—. ¡Turistas norteamericanos! —gritó—. Estoy tan harto de esos nativos. ¡Les besaría, de veras! —estrechó sus manos—. Vamos, coman con nosotros. La desgracia necesita compañía. Yo soy el señor Desgracia, ¿saben?, y esta es la señorita Tristeza, y éstos son el señor y la señora Odiamos-Méjico. Todos lo odiamos. Hemos venido a filmar las primeras escenas de una condenada película. El resto del reparto llegará mañana. Me llamo Joe Melton y soy el director. ¡Vaya país de infierno! Funerales en las calles, gente que se muere. Vamos, vengan, únanse a nosotros. Levántennos el ánimo.
Susan y William se reían.
—¿No soy cómico? —preguntó el señor Melton, mirando a sus acompañantes.
Susan se sentó junto a ellos.
—¡Maravilloso!
El señor Simms los miraba con furia. Susan le hizo una mueca.
El señor Simms se adelantó, sorteando mesas y sillas.
—Señor Travis, señora Travis —dijo el señor Melton—. Los amigos de mis amigos son también mis amigos.
El señor Simms se sentó. Los de la compañía cinematográfica hablaban a gritos. El señor Simms dijo en voz baja:
—¿Durmieron bien?
—¿Usted no?
—No estoy acostumbrado a los colchones de muelles —explicó el señor Simms cansadamente—. Pero no importa. Me pasé la mitad de noche probando cigarrillos y bebidas. Extraños, fascinantes. Todo un arco iris de sensaciones esos antiguos vicios.
—No sabemos de qué está usted hablando —dijo Susan.
—Así que aún sigue la comedia, ¿eh? —el señor Simms se rió—. Todo es inútil, señora Travis. Al igual que esta estratagema de los grupos. Ya nos encontraremos a solas en algún momento. Mi paciencia es infinita.
—Oigan —interrumpió el señor Melton, con el rostro enrojecido—. ¿Acaso les está molestando este individuo?
—No, no ocurre nada.
—Si les molesta, avísenme y lo echaremos de aquí a patadas.
Melton se giró para gritarles algo a sus compañeros. El señor Simms continuó, en medio de las risas:
—Vayamos al fondo del asunto. Los seguí durante un mes por pueblos y ciudades y luego, ayer, todo el día. Si vienen conmigo sin oponer resistencia haré lo posible para que no sean castigados. Siempre que usted, señor Kristen, vuelva a su trabajo en la fábrica de bombas de hidrógeno.
—¡Oigan a ese tipo hablando de ciencia durante el desayuno! —cloqueó el señor Melton, que había escuchado el final de la frase.
—Piénsenlo. No pueden escapar. Y si me matan, vendrán otros a sustituirme.
—No sabemos de qué nos está hablando.
—¡Basta! —dijo Simms, irritado—. ¡Usen su inteligencia! Saben muy bien que no podemos permitir que escapen. Otros de 2155 querrían hacer lo mismo. Y necesitamos gente.
—Para matarla en la guerra —dijo William.
—¡Bill! —suplicó Susan.
—No te preocupes, Susan. Le hablaremos en su mismo lenguaje. No podemos escapar.
—Excelente —dijo Simms—. De veras, todos ustedes son unos románticos incorregibles. Huyendo de sus responsabilidades.
—Huyendo del horror.
—Tonterías. Sólo una guerra.
—¿De qué están hablando? —preguntó el señor Melton.
Susan quiso decírselo, pero sólo podía hablar de generalidades: la barrera psicológica admitía tan sólo eso. Generalidades, como las que estaban discutiendo Simms y William.
—Sólo la guerra —dijo William—. Media población mundial destruida por bombas de lepra.
—La gente de nuestro tiempo está resentida —indicó Simms—. Ustedes dos descansando en una isla tropical, mientras ellos se precipitan en los más infernales abismos. La muerte quiere muerte. Se muere mejor si se sabe que otros mueren con uno. Es bueno oir que no se está solo en la tumba. Yo soy el guardián de ese resentimiento colectivo.
—¡Miren al guardián del resentimiento! —dijo el señor Melton a sus acompañantes.
—Cuanto más tiempo me hagan esperar, peor será para ustedes. Lo necesitamos en la fábrica de bombas, señor Kristen. Vuelvan. No habrá tortura. Trabajará, y luego, cuando las bombas estén terminadas, ensayaremos en usted algunos nuevos y complicados aparatos.
—Le propongo un trato —dijo William—. Volveré con usted, si mi mujer se queda aquí, lejos de la guerra.
El señor Simms se lo pensó unos instantes.
—Está bien —dijo—. Estaré en la plaza dentro de diez minutos. Tenga listo el coche. Iremos hasta un lugar donde no haya gente. La Máquina del Tiempo nos estará esperando.
Susan apretó fuertemente el brazo de su marido.
—¡Bill!
—No discutas —William la miró—: Está decidido. —Y, dirigiéndose a Simms, añadió—: Una cosa. Anoche pudo entrar en nuestro cuarto y secuestrarnos. ¿Por qué no lo hizo?
—Digamos que estaba divirtiéndome, ¿qué les parece? El señor Simms se desperezó y encendió otro cigarro—. Me disgusta dejar este clima maravilloso, este sol, estas vacaciones. Lamento dejar el vino y el tabaco. Oh, realmente lo lamento... Bien, en la plaza entonces, dentro de diez minutos. Protegeremos a su esposa. Podrá quedarse aquí todo el tiempo que quiera. Despídanse.
Se levantó, y salió del comedor.
—¡Hey, ahí va el señor de los grandes discursos! —gritó el señor Melton. Se giró y miró a Susan—. Eh, alguien está llorando. La mesa del desayuno no es buen sitio para llorar, señora.
A las nueve y cuarto de la mañana, Susan estaba contemplando la plaza desde el balcón del hotel. El señor Simms estaba allá abajo, sentado en un banco, con las piernas cruzadas. Mordió la punta de un cigarro y lo encendió cuidadosamente.
Susan oyó el ruido del motor de un coche y allá, de un garaje situado en la parte alta de la calle, salió el coche de William y descendió por la adoquinada cuesta.
El coche avanzó velozmente. Cuarenta, cincuenta, sesenta kilómetros por hora. Las gallinas saltaron y aletearon.
El señor Simms se quitó su sombrero de paja blanda, se enjugó la enrojecida frente, se puso otra vez el sombrero, y entonces vio el coche.
Se acercaba a ochenta kilómetros por hora, directamente hacia la plaza.
—¡William! —gritó Susan.
El coche golpeó estrepitosamente el bordillo, pegó un salto y avanzó por la acera hacia el verde banco del señor Simms. El hombre soltó su cigarro, dio un grito y alzó las manos. El coche lo embistió. El cuerpo del señor Simms saltó por el aire, dio una voltereta y rebotó pesadamente contra el suelo.
En el otro extremo de la plaza, con un neumático reventado, el coche se detuvo.
La gente empezó a correr.
Susan entró en el cuarto y cerró la ventana.
A mediodía, pálidos, cogidos del brazo, William y Susan salieron del ayuntamiento.
—Adiós, señor —dijo el alcalde en español—. Señora...
La pareja se detuvo en la plaza, donde la multitud señalaba las manchas de sangre.
—¿Te citarán de nuevo? —preguntó Susan.
—No. Ya me han preguntado bastante. Fue un accidente: perdí el dominio del coche. Hasta lloré ante ellos. Dios sabe que tenía que desahogarme de alguna manera. Sentía deseos de llorar. Odié tener que matarlo, te lo juro. Nunca había hecho nada semejante.
—No habrá juicio.
—Hablaron de ello, pero no. Fui más rápido. Les hablé, y me creyeron. Fue un accidente. Asunto terminado.
—¿Y dónde iremos ahora? ¿A Méjico capital? ¿A Uruguay?
—El coche está en el taller. Estará listo a las cuatro. Luego nos iremos.
—¿No nos seguirán? ¿Estaría Simms solo?
—No lo sé. Pero al menos hemos ganado un poco de tiempo.
El grupo de la compañía cinematográfica estaba saliendo del hotel. El señor Melton se acercó corriendo hacia ellos.
—He oído lo que pasó. Mala suerte. ¿Está todo arreglado? ¿No desean distraerse un poco? Vamos a filmar algunas escenas en la calle. ¿Quieren venir con nosotros? Les hará bien.
William y Susan siguieron al señor Melton.
La cámara fue instalada sobre el adoquinado- Susan miró hacia el camino que descendía, alejándose, y hacia la carretera que llevaba a Acapulco y al mar, bordeado por pirámides, y ruinas, y pueblecitos de casas de adobe con paredes amarillas, azules y rojas, y brillantes buganvillas, y pensó: Andaremos por los caminos, nos mezclaremos con grupos y multitudes, en los mercados, en los vestíbulos; pagaremos a la policía para que nos vigile, instalaremos cerraduras dobles; pero siempre rodeados de gente, nunca solos, siempre con el temor de que la primera persona que pase por nuestro lado sea otro Simms. No. Nunca sabremos si los hemos engañado realmente. Y siempre, en el futuro, estarán esperándonos, para quemarnos con sus bombas, enfermarnos con sus gérmenes, ordenar que nos levantemos, que nos giremos, que saltemos a través del aro. Seguiremos huyendo por el bosque, nunca nos detendremos, y nunca tampoco volveremos a dormir.
Se había reunido una muchedumbre para observar la filmación. Susan escudriñaba la gente y las calles.
—¿Ningún sospechoso?
—No. ¿Qué hora es?
—Las tres. El coche ya debe estar casi listo.
Las tomas terminaron a las cuatro menos cuarto. El grupo regresó al hotel, charlando animadamente. William pasó por el garaje.
—El coche estará listo a las seis —dijo al salir del taller, pensativo.
—¿Pero no más tarde?
—No. No te preocupes.
Ya en el vestíbulo del hotel, William y Susan miraron a su alrededor buscando a alguien que estuviese solo, alguien que se pareciese al señor Simms, alguien con el pelo recién cortado, envuelto en nubes de tabaco y perfume. Pero el vestíbulo estaba vacío. El señor Melton empezó a subir las escaleras y dijo:
—Bueno, ha sido un día terrible. ¿Quieren tomar algo para refrescarse? ¿Un martini? ¿Cerveza?
—Bueno. Un vaso.
El grupo invadió el cuarto del señor Melton. Se repartieron las copas.
—Estáte atenta a la hora —dijo William.
«La hora», pensó Susan. Si tuviera algunas horas por delante. Se conformaba con sentarse en la plaza durante todo un día de octubre, sin preocupaciones, sin pensamientos, con el sol sobre su cara y sus brazos, los ojos cerrados y el cuerpo inmóvil, sonriéndole al calor. Sólo quería dormir al sol de Méjico, dormir profundamente, fácilmente, felizmente, muchos, muchos días...
El señor Melton abrió una botella de champaña.
—A una dama muy hermosa... a una dama que podría ser la digna protagonista de un film —dijo, alzando su copa hacia Susan—. Me gustaría hacerle una prueba.
Susan rió.
—De veras —dijo Melton—. Es usted encantadora. Podría convertirla en una estrella de cine.
—¿Y llevarme a Hollywood? —exclamó Susan.
—Eso es: lejos de este infierno de Méjico.
Susan miró a William, y éste alzó una ceja y asintió en silencio. Sería un cambio de ambiente, de ropas, de nombre quizá. Y viajarían con otras ocho personas. Una buena protección contra cualquier interferencia del futuro.
—Parece maravilloso —dijo Susan.
Empezaba a sentir los efectos del champaña. La tarde se deslizaba suavemente. La reunión iba animándose a su alrededor. Por primera vez tras muchos años se sintió realmente bien y a salvo, realmente feliz.
—¿Y qué clase de películas haría mi mujer? —preguntó William, llenando otra vez su copa.
—Bueno, me gustaría una historia de suspense —dijo Melton—. La historia de una pareja como ustedes, por ejemplo.
—Siga.
—Tal vez una historia de guerra —dijo el director, observando a contraluz el color de su bebida.
Susan y William aguardaban.
—La historia de una pareja que vive en una casa, en una callejuela, en el año 2155 tal vez —dijo Melton—. Sólo como un ejemplo, claro. Pero esta pareja es alcanzada por una terrible guerra: superbombas de hidrógeno, censura, muerte... Y entonces (y aquí está el nudo argumental de la historia) escapan al pasado, seguidos por un hombre que ellos suponen lleno de maldad, pero que en realidad sólo trata de señalarles cuál es el camino del deber.
La copa de William se hizo añicos contra el suelo.
—Y esta pareja —prosiguió el señor Melton— se mezcla confiadamente con un grupo de gente de cine. Así creen que estarán más seguros.
Susan se dejó caer en una silla. Todos observaban al director. El señor Melton bebió un sorbo.
—Ah, qué magnífico champaña. Bien, este hombre y esta mujer no comprenden, no parecen comprender, lo importante que son en ese futuro. Principalmente él, un hombre clave para la construcción de un nuevo tipo de bomba Así que la policía de su tiempo no repara en medios para encontrarlos, capturarlos y devolverlos al futuro. Por fin consiguen llevarlos a la habitación de un hotel, donde nadie puede verlos. Estrategia, ¿comprenden? Los policías pueden actuar solos, o en grupos de ocho. De este modo no podrán fracasar. ¿No cree usted que resultaría una película magnífica, Susan? ¿No lo cree usted, Bill?
El director vació su copa.
Susan, inmóvil, miraba al vacío.
—¿Un poco más de champaña? —dijo el señor Melton.
William sacó su revólver e hizo fuego tres veces. Uno de los hombres cayó al suelo. Los otros corrieron. Susan gritó. Una mano le tapó la boca. El revólver estaba ahora en el suelo, y William forcejeaba tratando de soltarse de los brazos que lo sujetaban. —Por favor —dijo el señor Melton, sin moverse. La sangre corría por sus dedos—. No empeoremos las cosas.
Alguien golpeó la puerta.
—¡Abran! ¡Déjenme entrar!
—El gerente quiere entrar —dijo el señor Melton—. ¡Rápido!
Trajeron una cámara. Del aparato surgió un rayo de luz azul que barrió la habitación. El rayo se hizo más amplio, y hombres y mujeres se fueron desvaneciendo, uno a uno.
—¡Rápido!
A través de la ventana, poco antes de desaparecer, Susan vio las tierras verdes, y las paredes rojas y amarillas y azules y violetas, y los guijarros de la calle que descendían como las aguas de un río, y a un hombre montado en un mulo que se internaba entre las cálidas colinas, y a un niño que bebía naranjada (Susan sintió el sabor dulzón del líquido en su garganta), y a un hombre sentado en la plaza, a la sombra de un árbol, con una guitarra en las rodillas (Susan sintió su mano sobre las cuerdas), y más allá, más lejos, el mar sereno y azul (Susan sintió que las olas la envolvían, arrastrándola mar adentro). Y hubo lágrimas en sus ojos.
Y Susan desapareció, y luego William.
La puerta se abrió de par en par. El gerente entró, acompañado por sus ayudantes.
El cuarto estaba vacío.
—¡Pero estaban aquí hace un momento! ¡Los vi entrar, y en cambio, ahora... nada! —gritó el gerente—. ¡Las ventanas tienen rejas de hierro! ¡No han podido salir por ningún sitio!
Al anochecer, llamaron al cura. Y abrieron la puerta, y el cura echó agua bendita en los cuatro rincones, y bendijo la habitación.
—¿Y qué hacemos con esto? —dijo la camarera.
La mujer señaló el armario, donde se amontonaban sesenta y siete botellas de chartreuse, coñac, crema de cacao, ajenjo, vermut y tequila, y ciento seis paquetes de cigarrillos turcos, y ciento noventa y ocho cajas de cigarros habanos...
Título original: To the Future (The Fox and the Forest) (The Fox in the Forest) (1955)
Traducción: M. Blanco / F. Castro
EL ABONADO
Philip K. Dick
Si el Tiempo es una dimensión flexible, maleable, cabe suponer que a lo largo de él puedan producirse accidentes, fallas, rupturas. ¿Qué ocurrirá el día en que, se produzca una fisura a todo lo largo de la dimensión Tiempo? Philip K. Dick nos ofrece en este relato una singular visión de lo que puede ser una de estas fallas en el Tiempo. ¿Qué ocurrirá, nos pregunta Dick, qué nos ocurrirá a todos nosotros el día en que el Tiempo cambie de repente a nuestro alrededor? ¿Nos integraremos... o seremos destruidos?
El hombrecillo vestía una raída chaqueta marrón. Estaba cansado. Se abrió lentamente paso a través de la muchedumbre que atestaba el vestíbulo de la estación, en dirección a la taquilla. Aguardó pacientemente su turno, con una evidente muestra de fatiga en sus hundidos hombros.
—El siguiente —gruñó Ed Jacobson, el expendedor de billetes.
El hombrecillo agitó cinco dólares por encima del mostrador.
—Déme otro abono: el viejo ya se me terminó. —Miró por encima de Jacobson hacia el reloj de pared—. ¡Dios! —exclamó—. ¿Tan tarde es ya?
Jacobson tomó el dinero.
—Muy bien, señor: un abono —dijo—. ¿Para dónde?
—Macon Heights —respondió el hombrecillo.
Jacobson consultó un libro.
—Macon Heights... Macon Heights —murmuró—. Lo siento. No existe ningún lugar con ese nombre.
El rostro del hombrecillo adquirió una expresión adusta y suspicaz.
—¿Está usted bromeando?
—Oiga, no existe ningún Macon Heights. No puedo venderle el abono a menos que exista un lugar con ese nombre.
—¿Qué quiere decir con eso? ¡Yo vivo allí!
—Donde viva usted no me importa. Hace seis años que expendo billetes, y nunca he oído nombrar ese lugar.
El hombrecillo parpadeó, asombrado.
—Pero si yo vivo allí —repitió—. Voy allí todas las noches: a mi casa...
—Mire —dijo Jacobson, pasándole el libro que había consultado—. Aquí tiene la guía. Trate de encontrarlo usted mismo.
El hombrecillo tomó la guía y comenzó a consultarla afanosamente, recorriendo la lista de nombres de ciudades y pueblos con sus temblorosos dedos.
—No lo entiendo —murmuró—. No tiene sentido. Debe haber algo que está mal. Si, seguramente debe haber algo...
Y, repentinamente, desapareció. En un abrir y cerrar de ojos se esfumó del mundo real.
—Santo cielo —murmuró Jacobson. Abrió y cerró los ojos, sin atreverse a pronunciar ninguna palabra.
La guía, sin nadie que la sustentase, cayó aparatosamente al suelo de cemento.
El hombrecillo había dejado de existir.
—¿Y qué hizo usted entonces? —preguntó Bob Paine.
—Salí del mostrador y tomé la guía.
—¿Se había ido realmente?
—No, no se fue —Jacobson se secó la frente—. Simplemente, desapareció. Me hubiera gustado que usted lo hubiera visto. Desapareció así, de pronto —chasqueó los dedos—. Como un destello. Sin el menor ruido o movimiento. Como si se lo hubiera tragado la tierra.
Paine encendió un cigarrillo y se recostó en su silla.
—¿Lo había visto alguna vez, antes?
—No.
—¿A qué hora ocurrió?
—Más o menos a esta hora: alrededor de las cinco. A esta hora viene mucha gente.
—Macon Heights —Paine hizo pasar las páginas de la guía del Estado—. No figura en ninguna de estas guías. Si vuelve a aparecer, tráigamelo inmediatamente a mi oficina: quiero hablar con él.
—Seguro. No quiero tener nada que ver con él. El asunto no es nada claro. —Se giró hada la ventanilla—. ¿Diga, señor?
—Dos billetes a Lewisburg. Ida y vuelta.
Paine apagó la colilla de su cigarrillo y encendió otro.
—Sigo creyendo que he oído ese nombre en algún lado —murmuró. Se levantó y examinó un mapa que había en la pared, clavado con chinchetas—. Pero aquí no figura.
—No figura porque no existe —respondió Jacobson—. ¿Cree usted que estando yo aquí, vendiendo billetes todo el día, uno tras otro, podría no recordarlo? —Se volvió de nuevo hacia la ventanilla—. ¿Diga, señor?
—Quiero un abono para Macon Heights —dijo el hombrecillo, echando una nerviosa mirada al reloj de la pared—. Rápido, por favor.
Jacobson cerró los ojos, los mantuvo unos instantes con los párpados fuertemente apretados, y luego los volvió a abrir. El hombrecillo seguía allí, con su pequeña y arrugada cara y su cabello ralo, con su aspecto cansado y su misma chaqueta raída.
Jacobson se giró y se dirigió a la oficina de Paine.
—Ahí está otra vez —murmuró, pálido y tragando dificultosamente saliva—. El mismo de antes.
Los ojos de Paine brillaron.
—Tráigamelo inmediatamente.
Jacobson asintió y volvió a su ventanilla.
—Señor—.murmuró, indicándole la puerta con un gesto cortés—, ¿tendría la bondad de pasar un momento? El encargado desearía conversar unos instantes con usted.
La cara del hombrecillo se ensombreció.
—¿Qué demonios les pasa a todos ustedes? El tren saldrá en seguida —y maldiciendo por lo bajo penetró en la oficina—. Nunca me ha sucedido nada parecido, parece que incluso comprar un abono para el tren se está haciendo difícil. Si llego a perder el tren, le pondré pleito a la compañía...
—Siéntese, por favor —le dijo Paine, señalándole una silla frente a su escritorio—. ¿Es usted acaso el caballero que desea adquirir un abono para Macon Heights?
—Por supuesto. ¿Hay algo raro en ello? ¿Qué les está ocurriendo a todos ustedes? ¿Por qué diablos no me venden el abono como han hecho siempre?
—¿Como... como hemos hecho siempre?
El hombrecillo necesitó un gran esfuerzo para contenerse.
—En diciembre —explicó lentamente, como quien le habla a un niño—, mi mujer y yo nos trasladamos a Macon Heights. He viajado en su tren dos veces al día, diez veces a la semana, durante exactamente seis meses. Y todos los meses he comprado un abono.
Paine se inclinó hacia su interlocutor.
—¿Cuál de nuestros trenes ha tomado exactamente, señor...?
—Critchet, Ernest Critchet. El tren B. ¿Acaso no conoce usted sus propios horarios?
—¿El tren B? —Paine consultó rápidamente el recorrido de aquel tren. Macon Heights no figuraba en su línea—. ¿Cuánto le lleva el viaje? Cuánto tiempo, quiero decir.
—Exactamente cuarenta y nueve minutos —dijo Critchet. Y mirando el reloj, añadió—: si consigo tomarlo.
Paine hizo un cálculo mental. Cuarenta y nueve minutos. Más o menos cuarenta y cinco kilómetros. Se levantó y se dirigió al gran mapa de la pared.
—¿Qué ocurre? —preguntó el hombrecillo, con aire suspicaz.
Paine trazó un círculo de cuarenta y cinco kilómetros alrededor de la ciudad. El trazo tocaba una gran cantidad de pueblos, pero ninguno era Macon Heights. Y menos, por supuesto, sobre la línea B.
—¿Qué clase de lugar es Macon Heights? —preguntó Paine—. ¿Cuántos habitantes calcula usted que tendrá?
—No lo sé. Tal vez cinco mil. Yo paso la mayor parte del tiempo en la ciudad, ¿sabe? Soy empleado de la Compañía de Seguros Bradshaw.
—¿Acaso es un pueblo de reciente construcción?
—Bueno, es bastante moderno. Tenemos una casita de dos dormitorios de unos dos años de antigüedad —Critchet se agitó nerviosamente en su silla—. Pero bueno, ¿qué hay de mi abono?
—Lo siento mucho —murmuró Paine—, pero no podemos vendérselo.
—¿Qué? ¿Y por qué no?
—Porque no tenemos ningún servicio de trenes que pase por Macon Heights.
Critchet se levantó de un salto.
—¿Qué está intentando usted decir?
—Que no existe ese lugar. Observe usted mismo el mapa, por favor.
Critchet abrió mucho la boca, asombrado y con el rostro descompuesto. Se giró irritadamente hacia el mapa y lo estudió intensamente.
—Es una situación curiosa, señor Critchet —murmuró Paine a su lado—. No figura en el mapa, y el directorio no lo tiene incluido en su lista. No tenemos tampoco horarios que lo incluyan. No existen abonos para allá. No...
Se detuvo súbitamente. Critchet había desaparecido... así, sin más. Hacía unos instantes estaba aún allá, estudiando atentamente el mapa. Y luego, de repente, se esfumó. Desvanecido. Volatilizado.
—¡Jacobson! —gritó Paine—. ¡Se ha ido!
Los ojos del empleado se abrieron desmesuradamente. El sudor empezó a correr por su frente.
—Así que volvió a pasar —murmuró. Y por su tono no hacía falta añadir nada más.
Paine estaba abstraído en sus pensamientos, observando el lugar que había ocupado Critchet hasta hacía pocos instantes.
—Algo está pasando —murmuró—. Algo sumamente extraño. —Tomó su chaqueta y se dirigió hacia la puerta.
—¡Espere! —rogó Jacobson—. ¡No me deje solo!
—Si me necesita, me hallará en el apartamento de Laura. Encontrará el número en mi escritorio.
—No creo que este sea momento para ir a visitar chicas —murmuró el empleado.
Paine empujó la puerta.
—Dudo que me divierta mucho —dijo sombríamente.
Paine subió de dos en dos las escaleras que conducían al apartamento de Laura Nichols. Pulsó ininterrumpidamente el timbre hasta que la puerta se abrió.
—¡Bob! —Laura parpadeó, asombrada—. ¿A qué se debe esto? ¿Ha ocurrido algo?
Paine la empujó hacia dentro y entró.
Espero no molestarte —dijo.
—No, pero...
—Están ocurriendo cosas raras. Voy a necesitar ayuda. ¿Puedo contar contigo?
—¿Conmigo? —Laura cerró la puerta. Su apartamento, acogedoramente amueblado, estaba en la penumbra. Una lámpara de sobremesa en el extremo de un diván tapizado de verde era la única luz de la estancia. Los cortinajes estaban corridos y, en un rincón, un tocadiscos dejaba oir una música suave.
—Creo que me estoy volviendo loco —dijo Paine, echándose cuan largo era en el diván—. Y necesito averiguarlo.
—¿Como puedo ayudarte? —Laura se le acercó lánguidamente, con los brazos cruzados y un cigarrillo entre los labios. Agitó su negra cabellera para apartarla de sus ojos—. Dime qué es lo que tienes en la cabeza.
Paine le dirigió una agradecida sonrisa.
—Te vas a sorprender —dijo—. Quiero que vengas mañana bien temprano y...
—¡Mañana por la mañana! Tengo un empleo, ¿recuerdas? Y mi oficina inicia mañana una nueva serie de informes.
—Al diablo con eso. Tómate unas vacaciones. Tienes que ir a la ciudad, a la Biblioteca Central. Y si no consigues nada allí, dirígete a la Corte del Condado y dedícate a revisar los archivos de impuestos. Y no te vayas hasta encontrarlo.
—¿Encontrar qué?
Paine encendió pensativamente un cigarrillo.
—Alguna mención sobre un lugar llamado Macon Heights. Creo haber oído este nombre alguna vez, hace unos años. Así que busca en mapas antiguos. En periódicos viejos del salón de lectura. En revistas de hace algunos años. En informes y proyectos de la ciudad o de la Legislatura del Estado.
Laura se sentó en el brazo del diván.
—¿Estás bromeando?
—En absoluto.
—¿Hasta cuánto tiempo atrás?
—Unos diez años... si es necesario.
—¡Dios mío! Tendré que...
—Quédate allí hasta encontrarlo —dijo Paine bruscamente—. Te veré luego.
—¿Te vas? ¿No cenamos fuera?
—Lo siento, pero estoy ocupado —dijo Paine, dirigiéndose hacia la puerta—. Realmente ocupado.
—¿Haciendo qué?
—Visitando Macon Heights.
Los campos se extendían de forma ininterrumpida, rotos tan sólo de vez en cuando por el edificio de alguna aislada granja. Los solitarios postes apuntaban hacia el cielo vespertino.
Paine echó una mirada a su reloj de pulsera. Ya no faltaba mucho. El tren pasó cerca de un pequeño pueblo; un par de estaciones de servicio, unos comercios, una casa de electrodomésticos. Luego se detuvo en la estación con un chirrido de frenos. Lewisburg. Bajaron algunos pasajeros, todos ellos con sus diarios de la tarde bajo el brazo. Las puertas se cerraron y el convoy reanudó su marcha.
Paine volvió a su asiento, hundido en sus pensamientos. Critchet había desaparecido mientras observaba el mapa. La primera vez lo había hecho cuando Jacobson le mostró la guía, cuando se le demostró que no existía ningún lugar llamado Macon Heights. ¿Sería esto un indicio? Todo el asunto tenía un aspecto irreal, delirante.
Paine miró por la ventanilla. Ya casi estaban llegando... si existía el lugar. Afuera, los oscuros campos se extendían en una línea sin fin. Eran una sucesión de llanos y colinas, postes de telégrafos, automóviles recorriendo la carretera principal, pequeñas manchas oscuras deslizándose a través de la penumbra.
Pero no había el menor signo de Macon Heights.
El tren seguía su marcha. Paine consultó su reloj. Habían pasado cincuenta y un minutos, y no había podido observar nada. Nada excepto el campo desnudo. Atravesó el vagón y se dirigió hacia el conductor, un hombre de cabello canoso.
—¿Oyó hablar usted alguna vez de un lugar llamado Macon Heights? —preguntó.
—No, señor.
Paine le mostró su tarjeta de identificación de la compañía.
—¿Está seguro de ello?
—Positivamente, señor Paine.
—¿Cuánto tiempo hace que trabaja en esta línea?
—Once años, señor Paine.
Paine continuó hasta la próxima estación, Jacksonville. Bajó allí, y transbordó a un tren de la línea B que regresaba a la ciudad. El sol se había puesto ya, y el cielo estaba casi negro. Podía ver confusamente el paisaje que corría al otro lado de la ventanilla.
De pronto se puso rígido y contuvo la respiración. Faltaban un minuto y cuarenta segundos. ¿Había algo allí afuera? Campos llanos, postes solitarios, un campo desierto y descuidado entre dos pueblos.
¿Entre dos pueblos? El tren seguía su marcha, atravesando la oscuridad. Sí, había algo allí afuera... algo además de los campos. Sobre la planicie se extendía una larga masa de humo translúcido, una masa homogénea de casi dos kilómetros de longitud. ¿Qué era, acaso el humo de la locomotora? Pero la locomotora era diesel. ¿Un camión en la carretera? ¿Un incendio en las malezas? Ningún campo parecía estar quemándose.
Repentinamente, el tren pareció aminorar su velocidad. Paine se envaró. Se estaba deteniendo. Los frenos chirriaron, los vagones golpearon unos contra otros. Luego se hizo el silencio.
Un individuo alto, vestido con un traje de entretiempo, se puso en pie y avanzó rápidamente a lo largo del pasillo hacia la puerta. Saltó del tren al suelo, mientras Paine lo observaba fascinado. El hombre se alejó apresuradamente a través de los campos en sombras. Se movía en una dirección definida, hacia el banco de bruma gris. Se elevó. Caminaba ahora a medio metro del suelo. Dobló hacia la derecha. Se elevó un poco más... por un instante caminó paralelamente a la tierra, alejándose cada vez más del tren. Luego desapareció en el banco de niebla.
Paine se abalanzó pasillo adelante, pero el tren se había puesto nuevamente en marcha. El paisaje volvía a pasar a gran velocidad. Paine llegó hasta el conductor, que estaba indolentemente apoyado en la pared. Era un hombre joven, de rudos y toscos rasgos.
—¡Oiga! —gritó Paine—, ¿qué fue esa parada?
—¿Cómo dice, señor?
—¡Esa parada! ¿Dónde diablos nos detuvimos?
—Donde siempre, señor. Es una parada reglamentaria —se dirigió lentamente hacia su chaqueta y extrajo un cuaderno de horarios. Buscó algo, pasando las hojas, y se lo mostró a Paine—. El B siempre se ha detenido en Macon Heights. ¿No lo sabía?
—¡No!
—Pues está en el horario —levantó el cuaderno y lo examinó—. Siempre hemos parado ahí. Siempre lo hemos hecho, y seguiremos haciéndolo.
Paine observó el cuaderno de horarios. Era cierto: Macon Heights figuraba entre Jacksonville y Lewisburg, a cuarenta y cinco kilómetros exactamente de la ciudad.
La nube de bruma gris: el enorme nubarrón tomando rápidamente forma, como si algo comenzara a existir.
¡Macon Heights!
A la mañana siguiente encontró a Laura en su apartamento. Se hallaba desayunando, vestida con una blusa de color rosa y unos pantalones negros; ante ella había un montón de notas, un lápiz, una goma de borrar y un vaso de leche.
—¿Cómo te fue? —preguntó Paine.
—Muy bien. Conseguí lo que buscabas.
—¿Y?
—Había una gran cantidad de material —golpeó el montón de papeles—. He resumido la mayor parte para ti.
—Veamos.
—Hace siete años, un consejo de inspectores ordenó la construcción de tres nuevas áreas suburbanas para viviendas que serían instaladas fuera de la ciudad. Macon Heights era una de ellas. Hubo un gran debate al respecto. Casi todos los comerciantes de la ciudad se opusieron al proyecto, alegando que aquello desplazaría la mayor parte del comercio fuera de la ciudad.
—Prosigue.
—Fue necesaria una larga lucha para que dos de las tres áreas fueran aprobadas: Waterville y Cedar Groves. Pero Macon Heights no.
—Ya veo —murmuró Paine pensativamente.
—Macon Heights fue derrotada. Se llegó a un convenio: dos áreas en lugar de tres, a cambio de su construcción inmediata. Tú las conoces: no hace mucho pasamos por Waterville. Era un lugar precioso.
—Pero no Macon Heights —murmuró Paine como para sí mismo.
—No, no fue aprobada.
Paine se frotó la barbilla.
—Así que esa es la historia.
—Si, Bob. Y parece que no te das cuenta de que perdí medio día de sueldo con todo esto. Tienes que invitarme a cenar esta noche. En caso contrario, me buscaré algún otro acompañante. Estoy empezando a pensar que no eres lo que creía.
Paine asintió distraídamente.
—Hace siete años —murmuró. De pronto, algo le vino a la cabeza—. ¡La votación! ¿Cómo resultó la votación sobre Macon Heights?
Laura consultó sus notas.
—El proyecto fue derrotado por un solo voto.
—Ajá. Un solo voto. Hace siete años. —Paine se dirigió hacia la puerta—. Gracias, amor. Las cosas empiezan a tener sentido.
Tomó un taxi, que lo llevó a gran velocidad a través de la ciudad. Tras la ventanilla se sucedían las calles y las señales. Los automóviles, los comercios, pasaban rápidamente por su lado.
Su corazonada había sido certera. Había oído aquel nombre siete años antes: un enconado debate en el Condado acerca de una nueva área de viviendas, dos áreas aprobadas y una tercera rechazada.
Pero ahora esa población olvidada volvía a la existencia, siete años más tarde, y junto con ella un determinado fragmento de la realidad. ¿Por qué? ¿Había cambiado algo en el pasado? ¿Había habido alguna alteración en su continuidad?
Esa parecía ser una explicación. La votación había sido muy reñida. Faltó muy poco para que Macon Heights fuera aprobada. Quizá ciertas partes del pasado fueran inestables. Tal vez aquel período en particular, siete años atrás, había sido crítico. Cabía la posibilidad de que no hubiera llegado a fijarse. Era un extraño pensamiento: el pasado cambiando tras haberse desarrollado ya en el tiempo.
Repentinamente, los ojos de Paine se clavaron en algo que llamó su atención. Se irguió en el asiento: al otro lado de la calle, a media manzana, había una placa colocada sobre un local de escasa importancia. A medida que el taxi avanzaba pudo leerla con claridad.
AGENCIA DE SEGUROS BRADSHAW
NOTARIO PÚBLICO
Meditó: aquel era el lugar en que trabajaba Critchet. ¿Tendría también la virtud de aparecer y desaparecer? ¿Había estado siempre allí? Se sintió repentinamente incómodo.
—Apresúrese —ordenó al conductor—. Vaya más aprisa.
Cuando el tren aminoró su velocidad en Macon Heights, Paine se levantó rápidamente y avanzó a lo largo del pasillo hacia la puerta. Las ruedas chirriaron al detenerse el convoy, y Paine descendió de un salto a la grava del costado de las vías. Echó una mirada a su alrededor.
A la luz del atardecer, Macon Heights brillaba y resplandecía, con sus largas hileras de casas extendiéndose en todas direcciones. En el centro del pueblo se elevaba la marquesina de un teatro. Incluso había un teatro. Paine avanzó hacia el pueblo. Pasada la estación había un aparcamiento al aire libre. Lo atravesó, siguiendo un camino que pasaba al lado de una estación de servicio y se unía a otra carretera.
Así llegó a la calle principal. Una doble hilera de comercios se extendía ante él: una ferretería, dos almacenes... negocios modernos, bien acondicionados.
Paine recorrió la calle con las manos en los bolsillos, observando el aspecto de Macon Heights a su alrededor. Un edificio de apartamentos, alto y masivo, se elevaba ante él. El portero estaba limpiando los peldaños de la entrada. Todo parecía nuevo y moderno: las casas, las calles, el pavimento, las aceras. Los indicadores. Un vigilante uniformado estaba anotando la matrícula de un coche mal estacionado. Había árboles, plantados regularmente y cuidadosamente podados.
Pasó al lado de un gran supermercado. Vio cestos con frutas, naranjas y uvas. Tomó una uva y la probó. Era completamente real, una uva negra, dulce y madura. Y sin embargo, veinticuatro horas antes, aquel lugar no era más que un campo desierto. Entró en un bar, se sentó ante la barra y pidió un café a la camarera.
—Es un hermoso pueblo —le dijo cuando ella lo depositó ante él.
—Si, ¿verdad?
Paine titubeó.
—¿Hace... hace mucho tiempo que trabaja usted aquí?
—Tres meses.
—¿Tres meses? —Paine estudió a la rubia y rolliza mujer—. ¿Y vive usted aquí, en Macon Heights?
—Oh, sí.
—¿Desde hace mucho?
—Un par de años, supongo. —Lo dejó para atender a un joven soldado que acababa de acodarse a la barra.
Paine permaneció un tiempo observando perezosamente a la gente que pasaba por la calle, mientras fumaba cigarrillo tras cigarrillo. Gente vulgar, hombres y mujeres, mujeres en su mayor parte. Algunas llevaban bolsas de los almacenes o cestas. Los automóviles pasaban lentamente. Era un apacible y soñoliento pueblecito suburbano, moderno, para la clase media. Un pueblo de mediana calidad, sin casas lujosas ni edificios decrépitos, formado por bloques pequeños y agradables. Comercios con escaparates brillantemente iluminados y rótulos de neón.
Un grupo de chicos de la escuela irrumpió en el bar, riendo y empujándose los unos a los otros. Dos chicas con brillantes pullovers se sentaron al lado de Paine y pidieron refrescos. Charlaron alegremente, haciendo llegar a sus oídos retazos de su conversación.
Él las observó mientras meditaba profundamente. Eran perfectamente reales: el lápiz de labios y las uñas pintadas, los pullovers y las carteras del colegio. Centenares de estudiantes llenando ávidamente el bar.
Paine se pasó una mano por la frente. Quizá no estuviera del todo cuerdo. El pueblo era real, completamente real. Como si siempre hubiera existido. Una población entera no podía surgir de la nada... ni siquiera de una nube de bruma gris. Cinco mil personas, y casas, y calles, y negocios.
Negocios. La Compañía de Seguros Bradshaw.
Una aguda sensación lo paralizó completamente. De pronto comprendió. Se estaba extendiendo. Más allá de los limites de Macon Heights, dentro de la propia ciudad. La Compañía Bradshaw y su empleado Ernest Critchet.
Macon Heights no podía existir sin entrecruzarse con la ciudad. Se estaban entrelazando: las cinco mil personas de Macon Heights venían de la ciudad. Sus trabajos, sus vidas anteriores. La ciudad estaba vinculada a todo esto.
¿Pero cuánto? ¿En qué medida había cambiado la ciudad?
Paine dejó unas monedas en el mostrador, salió apresuradamente del bar y se dirigió a la estación. Tenía que volver a la ciudad. Laura. El cambio. ¿Estaba todavía allí? ¿Estaba a salvo su propia vida?
Sintió que el miedo lo atenazaba. Laura, todas sus pertenencias, sus esperanzas, sus planes y sus sueños. Repentinamente, Macon Heights dejó de tener importancia. Su propio mundo estaba en peligro, eso era lo que importaba ahora. Y tenía que asegurarse, asegurar que su propia vida aún estaba allí, sin ser tocada todavía por el circuito de cambios que se extendía desde Macon Heights.
—¿A dónde? —le preguntó el conductor del taxi cuando Paine, tras salir corriendo de la estación, se metió en él.
Le dio la dirección del apartamento de Laura. El taxi se metió en el tráfíco. Paine se hundió nerviosamente en el asiento. Las calles y las casas pasaban vertiginosamente. La gente comenzaba a salir de sus trabajos y a amontonarse en los cruces y los pasos de peatones.
¿Hasta dónde había alcanzado el cambio? Observó la hilera de edificios. Aquella enorme tienda... ¿había estado siempre allí? ¿Y aquella pequeña zapatería? Nunca la había notado. MUEBLES NURRIS. NO recordaba ese rótulo. ¿Pero cómo podía estar seguro de ello? Se sintió confuso. ¿Cómo podía afirmarlo?
El taxi lo dejó frente al edificio de apartamentos. Paine se detuvo por un instante, echando una mirada a su alrededor. En la esquina de la manzana, el propietario de la heladería italiana estaba colocando el toldo de su negocio. ¿Había reparado alguna vez en aquel negocio? No podía asegurarlo.
¿Qué había pasado con la gran carnicería de enfrente? Antes sólo había casas pequeñas y cuidadas, y otras más viejas que daban la impresión de haber estado siempre allí. ¿Desde cuándo existía aquella carnicería? Hasta entonces las casas habían parecido tan sólidas.
En la siguiente manzana brillaban las franjas de una peluquería. ¿Desde cuándo estaba allí? Quizá desde siempre. Todo se apresuraba a su alrededor. Nuevas cosas comenzaban a existir, otras desaparecían. El pasado cambiaba y la memoria estaba atada al pasado. ¿Cómo podía uno confiar en su memoria? ¿Cómo podía estar seguro?
Le invadió una ola de terror. Laura. Su mundo...
Paine subió corriendo las escaleras de la entrada y abrió violentamente la puerta de la escalera. Prosiguió su carrera por los alfombrados escalones hasta el segundo piso. La puerta del apartamento no estaba cerrada con llave. La abrió y entró en la habitación, rezando mentalmente, con el corazón en la boca.
La sala estaba oscura y silenciosa. Las persianas estaban echadas. Miró desesperadamente a su alrededor. El mismo diván, con unas revistas colocadas en uno de sus brazos. La mesa de roble. El televisor.
Pero la habitación estaba vacía.
—¡Laura! —gritó entrecortadamente.
Ella apareció en seguida, viniendo de la cocina, con la alarma pintada en sus ojos.
—¡Bob! ¿Qué haces en casa? ¿Ocurre algo?
Paine relajó sus músculos y suspiró aliviado.
—Hola, amor —dijo. La abrazó fuertemente. Era cálida y concreta, completamente real—. No, no ocurre nada. Todo marcha perfectamente.
—¿Estás seguro?
—Sí —Paine se quitó la chaqueta y la dejó sobre el diván. Recorrió la habitación, examinando atentamente todos los objetos, sintiendo que renacía su tranquilidad. El mismo diván, tan familiar para él, con sus quemaduras de los cigarrillos. La vieja y estropeada banqueta. El escritorio donde trabajaba por las noches. Las cañas de pescar apoyadas contra la pared, tras la biblioteca. El aparato de televisión que había comprado el mes pasado. Todo estaba a salvo. Cada cosa, y el conjunto de sus pertenencias, seguían existiendo. Sin el menor daño.
—Dentro de media hora tendré lista la cena —dijo Laura apresuradamente, quitándose el delantal—. No te esperaba en casa tan temprano. He estado todo el día aquí. Limpié el horno. ¿Sabes?, vino un vendedor y trajo una mueva lavadora como muestra, para que la probáramos.
—Está bien —Paine examinó su reproducción favorita de un Renoir colgado en la pared—. Tómate el tiempo que necesites. Es bueno ver de nuevo todas las cosas, ¿sabes? Yo...
Un grito les llegó desde el dormitorio. Laura se giró rápidamente.
—Me temo que hemos despertado a Jimmy —dijo.
—¿Jimmy?
Laura se rió.
—Querido, ¿has olvidado a tu propio hijo?
—Oh, no, por supuesto —murmuró Paine, estupefacto. Siguió silenciosamente a Laura hasta el dormitorio—. Por un instante me pareció todo tan extraño —se pasó una mano por la frente, con el ceño fruncido—. Extraño y poco familiar. Como desenfocado.
Se detuvieron al lado de la cuna, observando al bebé. Jimmy miró a sus padres y se rió.
—Debe haber sido el sol —dijo Laura—. ¡Hace tanto calor fuera!
—Sí, debe haber sido eso. Ahora ya estoy bien —se inclinó y acarició al niño. Pasó el brazo alrededor del talle de su esposa y la atrajo hacia sí—. Debe haber sido cosa del sol. —Miró a los ojos de ella, y sonrió.
Título original: The conmuter (1953)
Traducción: M. Blanco
ESPIGADORES
Cliffokd D. Simak
Si el Tiempo es susceptible de ser explorado, no cabe la menor duda de que llegará un día en que se convierta en un negocio digno de explotar, como lo son hoy los viajes aéreos o la televisión. Hemos querido cerrar esta antología con una atrayente visión de lo que puede ser una empresa de este tipo. Clifford Simak, autor galardonado con el codiciado premio Hugo, nos ofrece una lúcida exposición de las características y condicionantes que indudablemente tendrá una tal empresa... hasta el momento en que surja, se apresura a añadirnos Simák como colofón, algo mejor, más perfecto... e indudablemente más rentable.
1
Pasó subrepticiamente ante la puerta.
Los caracteres grabados en la placa atornillada al batiente anunciaban: Vicepresidente Ejecutivo a Cargo de los Proyectos.
Y en el ángulo inferior izquierdo, en letras muy pequeñas: Hallock Spencer.
Él era Hallock Spencer.
Pero, por supuesto, no iba a pasar por aquella puerta. Ya tenía bastantes problemas. Había gente esperando al otro lado; nadie en particular... pero gente trayendo cada uno de ellos su problema consigo.
Dobló una esquina del corredor y dio un par de pasos hasta detenerse ante otra puerta rotulada: Privado.
No estaba cerrada con llave. Entró.
Un individuo con aspecto de espantapájaros, vestido con una descolorida y polvorienta toga, estaba sentado en un sillón, con los pies, calzados con unas sandalias, puestos sobre el escritorio de Hallock Spencer. Su pelado cráneo estaba cubierto con un gorro de lana color gris rata, del que emergían unas orejas parecidas a alas. Una espada colgaba del cinturón que cerraba la toga, con la punta apoyada en la moqueta. Las uñas de sus dedos, bastante largas, estaban de luto, y no se había afeitado en varios días. En conjunto ofrecía una horrorosa impresión.
—Hola, E. J. —dijo Spencer.
El hombre de la toga no retiró sus pies de la mesa. Ni siquiera hizo el menor gesto.
—Siempre entrando de incógnito —dijo.
Spencer colocó su cartera portadocumentos sobre la mesa y colgó su sombrero.
—La sala de espera es un verdadero barullo —observó. Se instaló en el sillón que había tras el escritorio y tomó el programa de proyectos para echarle una mirada.
—¿Qué es lo que no funciona, E. J., para que estén tan pronto de regreso? —inquirió.
—Aún no he empezado. Todavía faltan dos horas.
—Aquí dice —Spencer señaló el programa con su dedo índice— que eres un negociante romano.
—Exactamente —respondió E. J.—. Al menos, eso es lo que afirman los chicos de Vestuario. Espero que estén en lo cierto.
—Pero la espada...
—Muchacho —exclamó E. J.—, en la Bretaña romana, llevando un montón de animales llenos de mercaderías, cualquier hijo de vecino necesita la protección de un buen trozo de acero.
Se inclinó para tomar la espada y la situó entre sus piernas, mirándola con aire disgustado.
—Pero no te ocultaré que, como arma, no es que sea lo mejor del mundo.
—Imagino que estarías mucho más a gusto con una metralleta.
E. J. asintió con la cabeza.
—Tú lo has dicho.
—A falta de nada mejor —dijo Spencer—, hacemos todo lo que podemos. Puedo asegurarte que llevas encima el mejor acero de todo el siglo II, si eso te tranquiliza.
E. J. seguía sin moverse, con la espada entre sus piernas. Parecía a punto de decir algo... se leía en su rostro. Su aspecto no era de los mejores, con su poblado bigote, sus largas orejas y los pelos que surgían de ellas.
—Hall —dijo por fin—, quiero dejar esto.
Spencer se envaró en su silla.
—¡No puedes hacerlo! El Tiempo es la esencia misma de tu vida. ¡Hace años que estás nadando en él!
—No estoy hablando de dejar el Tiempo, sino el Árbol Genealógico. Estoy harto.
—¡No sabes lo que estás diciendo! —protestó Spencer—. El Árbol Genealógico no tiene nada de malo. Has hecho cosas mucho más difíciles. Todo lo que tienes que hacer es retroceder, charlar con la gente y quizá consultar algunos archivos. Ningún peligro.
—No es esta parte la que me fastidia —explicó E. J.—. De acuerdo, el trabajo es fácil. Lo malo es cuando vuelvo.
—¿Quieres decir la Wrightson-Graves?
—Exactamente. Después de cada viaje me llama a su choza de Gresus, y hace que le cuente todo sobre sus antiguos antepasados...
—Tiene un contrato importante con nosotros. Debemos llevarlo a cabo.
—No lo podré soportar mucho tiempo más —insistió tercamente E. J.
Spencer inclinó la cabeza. Sabía exactamente a lo que se refería E. J. Experimentaba casi los mismos sentimientos.
Alma Wrightson-Graves era una vieja y aristocrática viuda de engolado porte que creía, equivocadamente por supuesto, haber conservado lo mejor de su encanto de jovencita. Forrada de dinero, siempre iba repleta de joyas demasiado caras y ostentosas como para ser de buen gusto. Desde hacía años avasallaba con gritos y dinero a todos aquellos que la rodeaban, con la autoconvicción de que no había nada en el mundo que no pudiera conseguir... pagando su precio.
Y pagaba a manos llenas por su árbol genealógico. Spencer se preguntaba a menudo por qué deseaba tanto conocerlo. Retroceder hasta la Conquista bueno... era algo que tenía al menos un cierto interés. Pero no hasta la edad de las cavernas. No se trataba de que Pasado & Cía. no pudiera ir tan lejos como eso, mientras ella pagara la tarifa. Pensó con una perversa satisfacción que no debía estar muy orgullosa de los últimos informes, ya que su antigua familia había caído en un abyecto servilismo.
Transmitió sus pensamientos a E. J..
—¿Qué es lo que está buscando? —preguntó—. ¿Qué espera?
—Creo que tiene esperanzas de encontrar alguna rama de su árbol entre los romanos —dijo E. J.—. Confío en que no logremos probárselo, ya que de otro modo la cosa no va a tener fin.
Spencer gruñó algo por lo bajo.
—Si ocurre esto, te prometo relevarte de este proyecto. Pondré a algún otro en las investigaciones en Roma. Le diré a la Wrightson-Graves que no estás preparado para ir a Roma, que tienes algún tipo de inhibición o una alergia psíquica que escapa a todo adiestramiento.
—Muchas gracias —dijo E. J., sin el menor entusiasmo. Quitó, uno tras otro, sus polvorientos pies de encima del pulido escritorio y se levantó.
—¿E. J.?
—¿Sí, Hall?
—Hay una pregunta que quería hacerte. ¿No has encontrado nunca ningún lugar en el que te hubiera gustado vivir? ¿No te has preguntado nunca si deberías quedarte allí y no regresar?
—Sí, imagino que sí. Una o dos veces quizá. Pero nunca he cedido a la tentación ¿Estás pensando en Garson?
—En Garson, si. Y también en los demás.
—Quizá le haya ocurrido algo. A veces uno se encuentra metido en algún lío. Basta con cometer algún desliz grande. O que lo cometa el operador.
—¡Nuestros operadores no cometen nunca errores! —dijo secamente Spencer.
—Garson era un buen elemento —dijo E. J. con un deje de tristeza.
—¡Garson! ¡No se trata sólo de Garson! Todos los demás... —Spencer se interrumpió bruscamente, ya que tropezaba de nuevo con el mismo escollo. No importaba el punto de vista que adoptara, jamás llegaría a adaptarse a aquella idea... la disparidad del Tiempo.
Se dio cuenta de que E. J. le miraba fijamente, con un ligero fruncimiento de los labios que no era exactamente una sonrisa.
—No te dejes roer por eso —dijo E. J.—. No eres el responsable. Cada uno de nosotros corre con sus riesgos. Si no valiera la pena...
—¡Oh, cállate!
—De acuerdo —prosiguió E. J.—, pierdes algunos de nosotros de tanto en tanto. Pero no es peor que en cualquier otro trabajo.
—No se trata exactamente de tanto en tanto —respondió Spencer—. Han sido tres en los últimos diez días.
—Veamos... —dijo E. J., pensativo—. Me pierdo. Garson fue hace dos días. Y Taylor... ¿cuándo fue Taylor?
—Hace cuatro días.
—¿Cuatro días? —repitió E. J., impresionado—. ¿Tan sólo cuatro días?
—¡Para ti, puede que haga tres meses o más! —gimió Spencer—. ¿Y recuerdas a Price? Para ti quizá fue hace un año, ¡pero para mi fue apenas hace diez días!
E. J. se rascó los pelos de la barba con su sucia mano.
—¡Dios, cómo pasa el tiempo!
—Escucha —dijo Spencer con tono lastimero—, todo esto ya es bastante feo. Te agradecería que no bromearas.
—¿Acaso Garside te está reprochando algo? ¿El perder demasiados hombres?
—¡No! —gritó Spencer amargamente—. Siempre pueden encontrarse nuevos hombres. Son las máquinas lo que le preocupan. No deja de recordarme que cada una de ellas vale un cuarto de millón de dólares.
E. J. emitió un ruido ofensivo con los labios.
—¡Lárgate! —aulló Spencer—. ¡Y trata de volver!
E. J. esbozó una sonrisa y salió, haciendo ondular su toga con un movimiento de caderas marcadamente femenino al cruzar el umbral.
2
Spencer se dijo que E. J. estaba equivocado. Si alguien podía reprocharle algo, este alguien era él mismo, Hallock Spencer, el responsable. Era él quien dirigía aquel trabajo infernal El establecía los programas y los horarios. Los adjudicaba a los viajeros, y luego los expedía. Cuando se producía algún fallo, algún problema, él era quien tenía que responder de él.
Empezó a pasear arriba y abajo por el despacho, las manos a la espalda.
Tres hombres; en los últimos diez días. ¿Qué les había ocurrido?
Quizá Garside no estuviera tampoco completamente equivocado... Christopher Anson Garside, coordinador en jefe. Un tipo difícil de tratar, con su bigote gris cortado al milímetro, su voz gris y cortante, sus pensamientos grises de hombre de negocios.
Ya que los hombres representaban no solamente vidas sino también el potencial de instrucción y de experiencia que les había sido proporcionado. Spencer pensó que en el mejor de los casos no duraban más que un corto lapso de tiempo antes de hacerse matar en alguna parte del pasado o decidir establecerse en una época que les pareciera más agradable que la actual.
Y había que tener en cuenta también las máquinas. Cada vez que un hombre no volvía, se perdía al mismo tiempo un transportador. Y era cierto que los transportadores valían un cuarto de millón cada uno... un pequeño detalle imposible de olvidar por completo.
Spencer se sentó de nuevo ante su escritorio y consultó otra vez el programa del día. Estaban E. J., en ruta hacia la Bretaña romana para el proyecto Árbol Genealógico. Nickerson, hacia principios del Renacimiento italiano, para obtener una vez más información acerca del tesoro desaparecido del Vaticano. Hennessy, siempre en busca de documentos perdidos en la España del siglo XV. Williams, que esperaba terminaría por echarle mano al Picasso perdido, y una media docena más. No era un programa muy cargado. Pero bastaba para aumentar una buena jornada de trabajo.
Controló los hombres que no figuraban en la lista de proyectos. Dos de ellos estaban de vacaciones. Otro en Readaptación. Adiestramiento se encargaba de los demás.
Y, por milésima vez, se preguntó qué efecto causaba realmente el viajar por el Tiempo.
Tenía algunas nociones al respecto por mediación de los viajeros, pero nada más. No hablaban mucho de, ello. O quizá lo hicieran a solas, entre ellos, sin testigos. O tal vez simplemente no hablaran. Como si nadie pudiera describirlo exactamente. O tal vez como si se tratara de una experiencia de la que no se debía hablar.
Una sensación de irrealidad, el sentimiento de hallarse desplazado, de no pertenecer al universo, de hallarse de algún modo sobre la punta de los pies en el más lejano borde de la eternidad.
Una sensación que iba pasando un poco con la costumbre, por supuesto, pero que parecía que nadie estuviera exento de ella. Ya que el pasado, bajo la misteriosa acción de un principio aún desconocido, constituía un mundo de salvaje encanto.
Sí, él había tenido también su oportunidad, y había fallado.
Pero algún día, se prometía, se sumergiría en el Tiempo. No como un viajero profesional, sino como turista... si conseguía alguna vez reunir el dinero necesario para preparar una expedición. El viaje en sí importaba menos que el Adiestramiento.
Observó de nuevo la lista para echarle una última ojeada. Todos los que partían aquel día eran profesionales cualificados. No tenía que preocuparse por ellos.
Colocó a un lado las listas y llamó a la señorita Crane.
Era una secretaria perfecta, aunque la naturaleza no la hubiera agraciado excesivamente. Ya mayor, de piel apergaminada... actuando siempre a su modo y permitiéndose el lujo de mostrarse a veces duramente reprobadora.
Spencer no la había escogido por sí mismo, sino que la había heredado, quince años antes. Estaba ya al servicio de Pasado & Cía. antes incluso de la creación de la Oficina de Proyectos. Y pese a su físico poco llamativo, a su actitud seca y a su visión más bien pesimista de la vida, era indispensable.
Conocía la naturaleza de los proyectos tan bien como él mismo. A veces se lo daba a entender. Pero jamás olvidaba nada, jamás perdía nada, jamás cometía errores. La oficina funcionaba a la perfección: cumplía con todos sus trabajos, y siempre en los plazos fijados.
Spencer, que soñaba de tanto en tanto en una sustituta más joven y apetecible, sabía muy bien que aquello no era más que un sueño. Jamás podría realizar su trabajo sin la presencia de la señorita Crane en la habitación contigua.
—Ha entrado de nuevo sin que le vieran —acusó apenas hubo cerrado la puerta.
—Imagino que hay alguien en la sala de espera.
—Un tal doctor Aldous Ravenholt, de la Fundación para la Humanidad.
Hizo una mueca. No había peor manera de iniciar la mañana. Un pretencioso funcionario de la Humanidad. Aquella gente imaginaba siempre que se les debía algo.
—Y un tal Stewart Cabell. Un candidato enviado por la Oficina de Personal. Señor Spencer, no crea...
—No, yo no creo —cortó Spencer—. Sé que Personal está contento. Pero hasta ahora he aceptado sin más a todos los que me han enviado, y ya ve lo que está ocurriendo. Tres hombres desaparecidos en los últimos diez años. A partir de ahora examinará personalmente a todos los que se presenten.
Ella bufó. Un bufido de lo más desagradable.
—¿Y eso es todo? —preguntó Spencer, diciéndose que no podía tener tanta suerte... tan sólo dos.
—Hay también un tal señor Boone Hudson. Un hombre ya mayor, que parece enfermo e impaciente. Quizá debiera recibirlo a él primero.
Spencer podía haberlo hecho, pero nunca después de lo que ella acababa de decir.
—Recibiré primero a Ravenholt —dijo—. ¿Tiene alguna idea de lo que quiere?
—No, señor.
—Bueno, hágalo entrar. Probablemente intentará sacarme una tajada de Tiempo.
«Los marrulleros», pensó. «No sabía que hubiera tantos.»
Aldous Ravenholt era un hombre presuntuoso, satisfecho de sí mismo e incluso presumido. El pliegue de su pantalón hubiera podido servir para cortar mantequilla. Su apretón de manos era profesional, y su sonrisa automática. Se sentó en el sillón que le señaló Spencer con una irritante seguridad.
—He venido a hablarle —anunció— de la investigación sobre los orígenes religiosos que actualmente es objeto de una proposición oficial.
Spencer hizo mentalmente una mueca. Aquel tema tocaba uno de sus puntos sensibles.
—Doctor Ravenholt —respondió—, se trata de un asunto al que he dedicado toda mi atención. Y no solamente yo, sino también todo mi servicio.
—He oído decirlo —observó secamente Ravenholt—. Este es el motivo de mi presencia aquí. Creo comprender que usted ha decidido provisionalmente no darle curso.
—No provisionalmente —respondió Spencer—. Nuestra decisión ya ha sido tomada. Y me pregunto cómo lo ha sabido usted.
Ravenholt agitó afectadamente su mano, como para indicar que había muy pocas cosas de las que él no estuviera informado.
—Presumo que el asunto puede ser aún discutido.
Spencer negó con la cabeza.
Ravenholt adoptó un tono glacial.
—No acabo de comprender cómo puede usted interrumpir tan sumariamente una investigación tan motivada y tan esencialmente interesante para toda la humanidad.
—No sumariamente, doctor. Le hemos dedicado mucho tiempo. Hemos procedido a sondeos de opinión. Hemos hecho establecer un estudio en profundidad por nuestro Servicio Psicológico. Hemos tenido en cuenta todos los factores.
—¿Y sus conclusiones, señor Spencer?
—En primer lugar —dijo Spencer, que iba irritándose gradualmente—, nos ocuparía demasiado tiempo. Como usted sabe, nuestra licencia estipula que debemos conceder un diez por ciento de nuestro tiempo a proyectos de interés público. Nos doblegamos meticulosamente a esta norma, aunque debo confesarle que nada nos causa mayores quebraderos de cabeza.
—Pero ese diez por ciento...
—Si adoptáramos el proyecto sobre el que usted insiste, doctor, ocuparíamos todo nuestro tiempo de interés público al menos durante varios años. Lo cual eliminaría cualquier otro programa.
—Pero debe reconocer usted que le será difícil encontrar alguna otra propuesta que comporte un más amplio interés público.
—No es esa nuestra conclusión —observó Spencer—. Hemos procedido a sondeos de opinión en todas las regiones de la Tierra, a todos los niveles posibles. Y hemos llegado a la noción de... sacrilegio.
—¡Está usted bromeando, señor Spencer!
—En absoluto. Nuestras listas de opinión muestran de forma clara que toda tentativa de investigación sobre los orígenes de las religiones mundiales sería considerada por el gran público como sacrilegio. Usted y yo podríamos ver sin lugar a dudas tan sólo una investigación. Conseguiríamos eliminar todas nuestras dudas sosteniendo que no buscábamos ni más ni menos que la verdad. Pero las poblaciones del mundo —las gentes sencillas, ordinarias— pertenecientes a todos los credos, a todas las sectas del mundo, no desean conocer la verdad. Temen que esto altere un montón de tradiciones antiguas y cómodas. Califican esto de sacrilegio, y en parte es exacto, por supuesto, pero también es una reacción instintiva de defensa contra cualquier alteración de su modo de pensar. Tienen una fe a la que agarrarse. Hace muchos años que les sirve, y no quieren que nadie la toque.
—¡Sencillamente, no puedo creerlo! —dijo Ravenholt, alterado ante aquel ciego chauvinismo.
—Tengo las cifras a su disposición.
El doctor Ravenholt hizo ondular su mano en un gesto condescendiente.
—Desde el momento en que usted lo dice, lo creo.
No quería correr el riesgo de que le demostraran que estaba en un error.
—Otra consideración —prosiguió Spencer—: la objetividad. ¿Cómo elegir a los hombres que habría que enviar para estudiar los hechos?
—Estoy seguro de que los encontraríamos. Existe un gran número de miembros de las congregaciones, de todos los credos y creencias, que estarían ampliamente cualificados...
—Esos son precisamente a quienes primero eliminaríamos. Necesitamos objetividad. Idealmente, el hombre que necesitaríamos no debería tener el menor interés en la religión, no poseer la menor instrucción religiosa, no estar ni en pro ni en contra... y por lo tanto no sabríamos cómo emplear un tal hombre, aunque lo encontráramos. Ya que, para comprender su trabajo, necesitaría una formación lo suficientemente avanzada como para inculcarle la idea de lo que debería buscar. Una vez formado, perdería evidentemente su objetividad. De todas las religiones se desprende algo que obliga a adoptar una postura.
—Bueno, usted está hablando de una investigación ideal, no de la nuestra —dijo Ravenholt.
—Bien, si usted lo quiere así —admitió Spencer—. Digamos que decidimos realizar un trabajo superficial. ¿A quién enviamos? Le hago a usted la pregunta: ¿hay un sólo cristiano —por frío que sea en materia de religión— al que podamos enviar con seguridad a la época en que Jesucristo vivía sobre la Tierra? ¿Cómo podríamos tener la seguridad de que incluso los más mediocres cristianos no harían nada más que observar los hechos? Se lo repito, doctor Ravenholt, es un riesgo en que no querríamos incurrir. ¿Qué cree usted que ocurriría si de pronto nos encontráramos con trece discípulos en lugar de doce? ¿Y si alguien intentara salvar a Jesús de la cruz? Peor aún: ¿y si Jesucristo fuera realmente salvado? ¿Qué le ocurriría entonces a la cristiandad? Sin la Crucifixión, ¿la religión habría sobrevivido?
—Existe una solución sencilla a su problema —dijo fríamente Ravenholt—. No envíe usted a un cristiano.
—Bien, estamos llegando al punto álgido —observó Spencer—. Enviemos a un musulmán a recoger los hechos cristianos, y a un cristiano a retroceder hasta la vida de Buda... y a un budista para investigar la magia negra en el Congo.
—Eso podría funcionar —dijo Ravenholt.
—Podría efectivamente funcionar, pero usted no conseguiría la objetividad. Habría parcialidad y, peor aún, interpretaciones erróneas pero perfectamente sinceras.
Ravenholt tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre su rodilla.
—Comprendo su punto de vista —concedió con una cierta irritación—. Pero omite usted un detalle. Se puede muy bien no dar a conocer enteramente al público las conclusiones obtenidas.
—Pero se trata de algo de interés público: así al menos está escrito en nuestra licencia.
—¿Arreglaría las cosas el que yo le ofreciera algunos fondos para ayudar a cubrir los gastos? —preguntó Ravenholt.
—En tal caso —respondió cándidamente Spencer— no cumpliríamos con las condiciones. O algo es de interés público, y consecuentemente sin el menor gasto, o es un contrato comercial firmado en las condiciones habituales.
—Lo más evidente es que rehusa usted ejecutar este trabajo —declaró claramente Ravenholt—. Es mejor que lo reconozca.
—Con gran placer —dijo Spencer—. No lo tocaría ni con pinzas. Lo que me preocupa por ahora es la razón de su visita.
—Pensé que el proyecto estaba a punto de ser rehusado —explicó Ravenholt—, y que tal vez yo podría actuar como mediador.
—Dicho de otro modo, pensaba usted que podría comprarnos.
—¡En absoluto! —respondió colérico Ravenholt—. Tan sólo he admitido que el proyecto rebasaba sin duda un poco el cuadro de su licencia.
—Exacto.
—No comprendo completamente sus objeciones —insistió Ravenholt.
—Doctor, ¿le gustaría a usted incurrir en la responsabilidad de demoler una fe? —preguntó suavemente Spencer.
—Pero... eso no es posible... —ahora, Ravenholt balbuceaba.
—¿Está usted seguro? ¿Hasta qué punto? ¿Incluso en el caso de la magia negra en el Congo?
—Bien, yo... esto... bajo este aspecto...
—¿Comprende lo que quiero decir? —preguntó Spencer.
—De todos modos —protestó Ravenholt—, se podrían ocultar algunos hechos...
—¡Vamos, vamos! ¿Cuánto tiempo cree usted que podría guardar el secreto? De todos modos —prosiguió firmemente Spencer—, cuando Pasado & Cía. se encarga de un trabajo es para extraer la verdad. Y cuando la conocemos, la ofrecemos a los demás. Esta es la única justificación de la existencia de la firma. Tenemos entre manos un cierto proyecto, de naturaleza privada, a plena tarifa, para el cual hemos retrocedido cerca de dos mil años para confeccionar un árbol genealógico. Nos hemos visto en la obligación de revelar a nuestro cliente algunos aspectos desagradables del mismo. Pero no hemos ocultado nada.
—¡Eso es exactamente lo que estoy intentando hacerle comprender! —gritó Ravenholt, desprovisto finalmente de su calma—. ¡Está usted dispuesto a embarcarse en un asunto de Árbol Genealógico, pero rehusa mi proposición!
—¡Y usted confunde dos proyectos completamente distintos! Esta investigación sobre los orígenes de las religiones es un asunto de interés público. El Árbol Genealógico es financiado por fondos privados, y nosotros somos pagados.
Ravenholt se puso en pie, furioso.
—Reanudaremos la discusión en otro momento, cuando ambos nos hallemos en situación de contenernos.
—Esto no cambiará nada —declaró Spencer con tono cansado—. Mi decisión ya está tomada.
—Señor Spencer, tengo apoyos... —dijo amenazadoramente Ravenholt.
—Es posible. Sin duda puede pasar usted por encima de mi resolución. Pero si esta es su intención, quiero decirle algo: tendrá que pasar por encima de mi cuerpo para realizar su proyecto. Doctor Ravenholt, me niego a traicionar la fe de ningún país del mundo.
—¡Ya lo veremos! —lanzó venenosamente Ravenholt.
—Está imaginando usted que puede hacer que me echen de aquí —observó Spencer—. Es posible. No tengo la menor duda de que sabe usted de qué hilos debe tirar. Pero esto no va a ser una solución.
—A mi modo de ver, sería la solución perfecta —dijo Ravenholt en tono cortante.
—Continuaré combatiéndole como ciudadano privado. Llevaré el asunto a las Naciones Unidas si es necesario.
Estaban ahora ambos de pie, frente a frente, a cada lado del gran escritorio.
—Lamento que las cosas sean así —dijo Spencer—. Pero mantengo todo lo que le he dicho.
—Yo también —respondió Ravenholt, dirigiéndose hacia la puerta.
3
Spencer volvió a sentarse lentamente en su sillón.
«Un buen modo de comenzar el día», pensó.
Pero aquel tipo lo había sacado de sus casillas.
La señorita Crane apareció en el umbral con un fajo de papeles en la mano.
—Señor Spencer, ¿hago pasar al señor Hudson? Hace ya mucho que espera.
—¿Es el candidato?
—No, el candidato es el señor Cabell.
—Entonces quiero ver a Cabell. Tráigame su dossier.
Ella bufó algo por lo bajo y salió.
«Que se vaya al diablo», se dijo Spencer. «Veré a quien quiera y cuando quiera.»
Estaba sorprendido por la violencia de sus pensamientos ¿Qué era lo que no marchaba? Nada marchaba correctamente. ¿Se había vuelto incapaz de comunicarse con cualquiera que fuese?
«Demasiada tensión nerviosa», pensó. «Demasiadas cosas que hacer, demasiados problemas.»
Quizá debiera dirigirse al Servicio de Operaciones y embarcar en un transportador para unas vacaciones prolongadas. Un retroceso a la buena vieja Edad de Piedra que no exigía ningún Adiestramiento. No habría demasiada gente, quizá incluso nadie. Tan sólo mosquitos. Y los osos de las cavernas. Y el tigre dientes de sable, y tal vez un montón de otras criaturas peligrosas. Tendría que reunir un buen material de acampada y... ¡oh, al diablo!
Pero la idea no era mala.
La había acariciado a menudo. Un día se daría el gusto. Mientras esperaba, tomó el montón de papeles dejado por la señorita Crane sobre su escritorio.
Era el cotidiano paquete de futuras misiones planteadas por el Servicio de Proyectos. Siempre surgían de allí montones de dificultades. Sintió que se le contraía el estómago mientras cogía los dossiers.
El primer caso se refería a una misión bastante común: una investigación sobre los tributos entregados a los godos por Roma. Parecía que, según una leyenda, el tesoro había sido enterrado en alguna parte de los Alpes. Podía ser que jamás hubiera sido descubierto. La búsqueda de tesoros ocultos era algo corriente.
Pero el segundo dossier...
—¡Señorita Crane! —aulló. Estaba llegando en aquel momento, con el dossier de Cabell en la mano. Su rostro permaneció impasible pese al grito de Spencer. Estaba acostumbrada.
—¿Qué ocurre, señor Spencer? —preguntó con un tono mucho más calmado que de costumbre.
Spencer dio un puñetazo sobre el montón de papeles.
—¡No pueden hacerme una cosa así! ¡No la soportaré! ¡Llame a Rogers por teléfono!
—Sí, señor...
—¡No, un momento! —cortó Spencer con tono desairado—. Será mejor que me encargue yo personalmente. Iré a verle. ¡Además, así podré hacerle pedazos con mis propias manos!
—Pero hay gente esperando...
—¡Bien, que esperen! ¡Eso les enseñará humildad!
Tomó la Hoja de Misión y salió a grandes zancadas. Desdeñó el ascensor, subió de dos en dos los peldaños que separaban ambos pisos y abrió violentamente una puerta rotulada Evaluación.
Rogers estaba reclinado en su sillón, los pies sobre el escritorio, la mirada fija en el techo.
Echó una ojeada vagamente inquieta a Spencer y se inclinó hacia adelante.
—¿Y bien? ¿Qué ocurre?
—Esto —respondió Spencer, metiéndole la hoja bajo las narices.
Rogers la tocó delicadamente con los dedos.
—Nada excesivamente difícil. Nada que un poco de ingenio no pueda...
—¡Nada excesivamente difícil! —gimió Spencer—. ¡Filmar el incendio de Roma por Nerón!
Rogers suspiró.
—Esa sociedad cinematográfica va a pagarnos un buen pellizco.
—¡Y eso no es nada! ¡Uno de mis hombres metiéndose por las calles en llamas de Roma e instalando una cámara en una época en la que nadie había ni siquiera soñado en el principio de la fotografía!
—¿Y? Ya he dicho que se necesita un poco de ingenio —respondió Rogers—. Escucha, habrá montones de gentes corriendo por todas las calles en todos sentidos, intentando salvar sus bienes y sus vidas. Ni siquiera prestarán atención a tu hombre. Además, puede camuflar la cámara de modo que parezca...
—Será una maldita multitud —cortó Spencer—. No se mostrará alegre viendo su ciudad incendiada. Habrá rumores para imputar el fuego a los cristianos. Los ciudadanos estarán al acecho de gente de aspecto sospechoso.
—El elemento peligro existe siempre —observó Rogers.
—¡Pero no un peligro como éste! —dijo Spencer, excitado—. No hay que buscar el peligro. ¡Y aún hay más cosas!
—¿Por ejemplo?
—Por ejemplo introducir en el pasado una técnica perfeccionada. Si esa multitud matara a nuestro hombre y encontraran la cámara...
Rogers se encogió de hombros.
—¿Qué cambiaría eso? No comprenderían nada de ella.
—Quizá. Pero lo que más me inquieta es lo que diría el grupo de censura viendo nuestros registros. Tendría que haber de por medio una buena suma de dinero para que yo me atreviera a correr este riesgo.
—Créeme, hay una buena suma de dinero. Y además, esto nos abriría un nuevo campo de actividades. Esto es lo que más me ha gustado de esta propuesta.
—Vosotros, los chicos de Proyectos —dijo amargamente Spencer— no tenéis la menor preocupación. Os agarráis a la primera cosa que se os presenta...
—No a la primera cosa —protestó Rogers—. El Servicio de Ventas nos ha presionado malditamente en este caso.
—¡Ventas! —escupió Spencer, con voz cargada de desprecio.
—El otro día recibimos a una mujer —dijo Roger—. Quería enviar a sus dos hijos a la granja de su tatarabuelo en el siglo XIX. Para que pasaran allí sus vacaciones, además. Un verano en el campo, en un siglo distinto. Pretendía que sería algo instructivo y muy relajante para ellos. Según ella, sus antepasados comprenderían perfectamente y se sentirían felices de albergar con ellos a los chicos una vez les hubiéramos explicado. —Rogers suspiró—. Pasé un mal rato con ella. No le importaba en absoluto nuestro reglamento. Decía...
—Dejaste escapar un buen asunto —observó Spencer sarcásticamente—. Esto nos hubiera abierto un nuevo campo de actividades... las vacaciones en el pasado. Es como si lo estuviera viendo. Reuniones familiares con viejos amigos y vecinos reuniéndose a través de los siglos...
—¿ Crees acaso que eres el único que tiene dificultades?
—Mi corazón sangra por ti —dijo Spencer.
—Una cadena de televisión quería una serie de entrevistas con Napoleón, César, Alejandro y todos los grandes hombres de los siglos pasados. Los cazadores desean volver al salvajismo de las primeras épocas para darle gusto al dedo. Y las universidades quieren enviar equipos enteros de exploradores...
—Sabes bien que no se trata de todo esto —interrumpió Spencer—. Los únicos a quienes podemos enviar al pasado son los viajeros formados por nosotros mismos.
—Hemos aceptado algunas excepciones.
—Por supuesto, algunas. Pero tan sólo después de haber obtenido un permiso especial. Y hemos enviado al mismo tiempo tantos viajeros que aquello se convertía en una expedición y no en un simple grupo de estudios.
Spencer se levantó.
—Entonces, ¿este último hallazgo?
Rogers estrujó la hoja de papel y la tiró a una papelera llena a rebosar.
—Iré a Ventas, con lágrimas en los ojos...
—Te lo agradezco —dijo Spencer, dirigiéndose hacia la puerta.
4
De nuevo en su despacho, tomó el dossier relativo a Cabell.
El interfono dejó oir un zumbido. Apretó el pulsador de comunicación.
—¿Sí?
—Aquí Operaciones, Hall Williams acaba de regresar. Todo va bien. Ha recuperado el Picasso sin la menor dificultad. No ha necesitado más que seis semanas.
—¡Seis semanas! —gritó Spencer—. ¡Tenía tiempo de pintarlo él mismo!
—Hubo complicaciones.
—¿Y cuándo no las hay?
—Es un buen cuadro, Hall, no cuatro pinceladas. Y vale un montón de dinero.
—Está bien. Llévalo a la Aduana para que registren la entrada. Hay que pagar los derechos a nuestro buen viejo gobierno. ¿Y los demás?
—Nickerson saldrá dentro de un momento.
—¿Y E. J.?
—Está preocupado por el punto temporal elegido. Le está contando a Doug...
—¡Escucha! —interrumpió irritadamente Spencer—. Dile de mi parte que el punto temporal es asunto de Doug. Sabe más sobre la materia de lo que E. J. pueda aprender en toda su vida. Cuando Doug diga que ha llegado el momento de saltar, E. J. saltará con su estúpida gorra y todos sus demás andrajos.
Soltó el pulsador y se enfrascó en el dossier de Cabell. Permaneció sentado para dejar que su presión sanguínea volviera a lo normal.
Se lanzaba tan fácilmente, pensó. Se irritaba demasiado a menudo. ¡Pero no había ningún trabajo que no trajera complicaciones!
Abrió el dossier y leyó los informes que contenía.
Stewart Belmont Cabell, 27 años, soltero, excelentes referencias, doctor en sociología por una de las viejas universidades. Resultados uniformemente elevados en todos los tests, incluidos los de comportamiento, y un cociente de inteligencia sorprendentemente alto. Recomendado para el empleo de viajero sin la menor reserva.
Spencer dejó el dossier sobre la mesa tras haberlo cerrado de nuevo.
—Haga entrar al señor Cabell —le dijo a la señorita Crane.
Cabell era un hombre delgado, cuyos desmañados movimientos le hacían parecer más joven de lo que era. Sus modales revelaban una cierta timidez cuando Spencer estrechó su mano y le indicó un asiento.
Cabell se sentó, esforzándose sin éxito en mostrar seguridad.
—Así pues, desea usted unirse a nosotros —comenzó Spencer—. Supongo que sabe a dónde le llevará esto.
—Sí, señor —respondió el joven Cabell—. Lo sé exactamente. O quizá debería más bien decir... —se puso a tartamudear, y se calló.
—Está bien —dijo Spencer—. Si comprendo bien, usted desea hacer este trabajo.
Cabell asintió con la cabeza.
—Sé lo que es esto —dijo Spencer—. Da usted la impresión de que no se recuperará nunca si no lo consigue.
Recordaba lo que había experimentado él mismo cuando estaba sentado en aquel mismo lugar... el desgarrador, el lacerante dolor en su corazón cuando supo que había sido rechazado como viajero... y también cómo se había sobrepuesto a su pena y a su decepción. Primero en calidad de operador, luego de director de operaciones, y finalmente en aquel despacho, con todos los rompecabezas que ello comportaba.
—Y yo nunca he viajado por mí mismo —añadió.
—Lo ignoraba, señor.
—No era lo suficientemente adaptable. Mi psiquismo no era adecuado.
Y reconoció su vieja esperanza, su antiguo deseo, en los ojos del joven... y algo más también. Algo inquietante.
—No es una partida de placer —continuó, con una voz más dura de lo que hubiera querido—. Por supuesto, primero hay la aventura y las emociones, pero eso pasa pronto. Y no queda más que el trabajo. Perfectamente árido.
Se interrumpió para examinar a Cabell, aquel extraño e insólito brillo seguía aún en sus ojos.
—Debe usted saber —dijo, esta vez con un tono voluntariamente duro—, que si entra en la firma habrá muerto de vejez probablemente dentro de cinco años.
Cabell inclinó la cabeza, con aire indiferente.
—Lo sé, señor. La gente de Personal me lo ha explicado todo.
—Bien. A veces sospecho que Personal no da más que explicaciones más bien rudimentarias. Dicen lo suficiente para parecer convincentes, pero nunca todo. Se preocupan mucho en aprovisionarnos de viajeros. Siempre nos faltan: los quemamos demasiado aprisa.
Se interrumpió para mirar de nuevo al joven. Su apariencia no había cambiado en absoluto.
—Observamos ciertas reglas —le dijo Spencer—. No son establecidas por Pasado & Cía., sino por el trabajo en sí. Será imposible que lleve usted una vida normal. Vivirá a pequeños fragmentos, como un traje de arlequín, saltando de un lugar a otro, aunque estos lugares estén separados por montañas de años. No existe prohibición al respecto, pero ninguno de nuestros viajeros se ha casado nunca. Sería imposible. En menos de cinco años, el hombre moriría de vejez, mientras que su mujer sería aún joven.
—Creo haber comprendido, señor.
—En realidad —prosiguió Spencer— es un simple asunto de economía no menos sencillo. No podemos permitirnos el ver a nuestras máquinas o nuestros hombres inutilizados durante un tiempo, por breve que sea. Mientras que el viajero puede permanecer ausente durante una semana, un mes, o incluso años, la máquina regresa con él en su interior sesenta segundos después de la partida. Esos sesenta segundos son un período arbitrario: lo mismo podría ser un solo segundo, o una hora, o un día, no importa la duración que eligiéramos. Pero un minuto nos ha parecido la fórmula más práctica.
—¿Y si la máquina no regresa en ese lapso de un minuto? —se informó Cabell.
—Entonces ya no regresará nunca.
—¿Eso ocurre a veces?
—Por supuesto que ocurre. Los viajes por el Tiempo no son excursiones. Cada vez que un hombre remonta la corriente se juega la vida contra la posibilidad de desenvolverse en un medio que le es totalmente extraño y, en algunos casos, tan desconocido como pueda serlo otro planeta. Nosotros lo ayudamos de todas las formas posibles, por supuesto. Nos encargamos de darle una instrucción detallada, inculcarle los conocimientos necesarios y equiparle del mejor modo posible. Se le enseñan las lenguas que va a necesitar realmente. Se le proporcionan ropas adecuadas. Pero hay casos en los que ignoramos los pequeños detalles esenciales que permiten sobrevivir. A veces los aprendemos demasiado tarde, cuando nuestro hombre regresa y nos informa. Y hay cosas que no llegamos a descubrir nunca... cuando el viajero no regresa.
—Se diría que intenta usted asustarme —dijo Cabell.
—¡Oh, no! Intento tan sólo hacerle comprender claramente una serie de detalles para evitar cualquier malentendido. El entrenamiento de un viajero cuesta caro. Debemos recuperar nuestros gastos. No queremos hombres que se queden con nosotros tan sólo un tiempo. No le pedimos a usted uno o dos años en su vida, sino la totalidad. Le tomamos y le exprimimos hasta extraer de usted todos los minutos de vida...
—Puedo asegurarle, señor...
—Le enviaremos adonde queremos —prosiguió Spencer—. Y aunque no tengamos ningún control sobre usted una vez partido, contamos de todos modos con usted para no cometer tonterías. No que no regrese en el lapso previsto de los sesenta segundos... si es que regresa. Lo que queremos es que vuelva usted lo más joven posible... que pase el menor tiempo que pueda en el pasado. Pasado & Cía. es una empresa comercial. Queremos sacarle a usted el mayor número posible de viajes.
—Comprendo todo esto —dijo Cabell—. Pero en Personal me han dicho que sería igualmente ventajoso para mí.
—Exacto. Naturalmente. Pero no necesitará usted mucho tiempo para descubrir que el dinero tiene poca importancia para el viajero. Como usted no tendrá familia, o al menos esperamos que no la tenga, ¿para qué lo va a necesitar? La única diversión que tendrá usted serán sus seis semanas de vacaciones anuales y, en uno o dos viajes, ganará usted lo suficiente como para pasarlas en el mayor lujo o en la peor depravación.
»Sin embargo, la mayor parte de nuestros hombres no eligen ni una cosa ni la otra. Simplemente se van a trabar conocimiento con la época en la que nacieron. El vicio y la lujuria del presente siglo tienen para ellos muy pocos atractivos después de las locuras a las que se han dedicado en los siglos pasados, a cargo de la empresa.
—¿Exagera usted, señor?
—Oh, quizá un poco. Pero, en algunos casos determinados, es la pura verdad.
Spencer miró fijamente a Cabell.
—¿Nada de todo esto le inquieta?— preguntó.
—Nada hasta ahora.
—Hay todavía un detalle del que debe ser usted informado, señor Cabell. Es la necesidad, la imperiosa y chillona necesidad de la objetividad. Cuando vaya usted al pasado, no jugará allí ningún papel. No se mezclará. No deberá intervenir en absoluto.
—Eso no debe ser difícil.
—Le advierto que exige una gran fuerza moral, señor Cabell. El hombre que viaja por el Tiempo detenta unos poderes terribles. Y el sentimiento de estos poderes empuja vivamente a cualquier hombre a hacer uso de ellos. Y mano a mano con estos poderes marcha la tentación de modificar el curso de la historia. De manejar un puñal justiciero, para hablar claramente. De salvar una vida que, con algunos años más, hubiera hecho avanzar a la raza humana un gran paso hacia su grandeza.
—Puede ser algo difícil de resistir —admitió Cabell.
Spencer inclinó la cabeza.
—Que yo sepa, nadie hasta ahora ha sucumbido a estas tentaciones. Pero vivo en el terror de que algún día alguien se deje vencer.
Y, mientras afirmaba aquello, se preguntaba hasta qué punto podía ser aquello inexacto, si no estaba hablándole al vacío... ya que ciertamente alguien había tenido ya que intervenir.
Sin la menor duda algunos habían encontrado allá la muerte. Pero otros se habían quedado seguramente en aquel lugar. Y quedarse, ¿no constituía acaso la peor forma de intervención? ¿Qué consecuencias podía tener el nacimiento de un niño fuera del tiempo... de un hijo que no había nacido nunca antes, que no hubiera tenido que nacer jamás? Los hijos de este hijo, y los hijos de estos otros hijos... todo aquello amenazaba con formar una cadena de interferencia temporal a través de los siglos.
5
—¿Ocurre algo, señor? —preguntó Cabell.
—No. Pensaba tan sólo que llegará un día en que encontraremos una fórmula para influir sin peligro en el pasado. Y, si esto se produce, nuestras responsabilidades serán aún mayores que ahora. Ya que entonces tendremos licencia para intervenir, pero tendremos también la más estricta obligación de no utilizar nuestro poder de intervención más que para lo mejor. Compréndame, no tengo la menor idea del principio que entrará en juego. Pero estoy seguro de que lo lograremos algún día.
—Y quizá descubramos también una fórmula que nos permita aventurarnos en el futuro.
Spencer agitó la cabeza y pensó: te pareces a un viejo cuando mueves resignadamente la cabeza ante una pregunta sin respuesta. Sin embargo, él no era viejo... no al menos tan viejo.
—De momento —prosiguió—, tan sólo somos algo así como espigadores. Vamos al pasado para recoger los despojos... las cosas perdidas o desechadas. Hemos establecido una serie de reglas para garantizar que jamás tocaremos el trigo molido, tan sólo tomaremos las espigas olvidadas en el suelo.
—¿Como los manuscritos de Alejandría?
—Bueno, sí... imagino que sí... aunque el apoderarse de todos esos libros y manuscritos haya sido inspirado por las más sórdidas ideas del beneficio. Hubiéramos podido igualmente copiarlos. Lo hemos hecho con algunos; pero los propios originales tenían un fantástico valor material. Prefiero no decirle lo que nos pagó Harvard por esos manuscritos. Aunque, reflexionando, no estoy convencido de que no valieran realmente esa suma hasta el último céntimo. Fue preciso trazar minuciosos planos y organizar una coordinación casi a la décima de segundo, y empleamos para ello todos nuestros hombres. Porque, entienda, no podíamos apoderarnos de estos objetos sino en el preciso instante en que iban a quemarse. No podíamos quitarle a nadie la oportunidad de echar aunque fuera tan sólo una ojeada a esos manuscritos. No tenemos derecho a llevarnos ningún objeto salvo desde el momento en que pueda considerarse como realmente perdido. Es una regla absoluta.
»Piense por ejemplo en los tapices de Ely. Hemos consagrado años enteros a retroceder en el pasado para adquirir la certeza de que no quedaba la menor huella de ellos. Sabíamos que se perderían algún día, por supuesto. Pero no podíamos tocarlos antes de que esto hubiera ocurrido irremediablemente. Tan sólo fue entonces cuando los tomamos —agitó una mano—. Pero estoy hablando demasiado. Le estoy aburriendo.
—Señor Spencer —protestó Cabell—, una conversación como la suya no podrá aburrirme nunca. Es algo en lo que he soñado toda mi vida. No podría expresarle la alegría...
Spencer levantó una mano para imponer silencio.
—No tan aprisa. Aún no ha sido aceptado.
—Pero, en Personal, el señor Jensen me ha...
—Sé lo que le ha dicho. Pero es a mí a quien compete la decisión definitiva.
—¿He cometido algún error? —preguntó Cabell.
—No ha hecho nada que pueda serle reprochado. Vuelva esta tarde.
—Pero, señor Spencer, si tan sólo quisiera usted...
—Necesito reflexionar. Nos veremos después del almuerzo.
Cabell se levantó de su sillón. Parecía incómodo.
—El hombre que estuvo aquí antes que yo...
—¿Sí?
—Parecía muy irritado, señor. Como si tuviera intención de causarle problemas.
Spencer se exaltó.
—¡Nada de eso le concierne a usted!
Cabell no se amilanó.
—Sólo quería decirle que lo reconocí, señor.
—¿Y?
—Si acaso le trajera problemas, señor, tal vez le fuera útil informarse acerca de sus relaciones con una de las chicas del Golden Hour. Se llama Silver Starr.
Spencer miró a Cabell sin decir nada.
El joven se dirigió hacia la puerta.
Puso la mano en el picaporte, luego se giró.
—Este tal vez no sea su verdadero nombre —observó—, pero públicamente se la conoce por él... Silver Starr, del Golden Hour. El Golden Hour se encuentra en...
—Señor Cabell, conozco el Golden Hour.
¡Aquel pequeño imprudente! ¿Qué era lo que esperaba? ¿Que le diera las gracias por su información?
Luego que Cabell se hubo ido, permaneció sentado unos instantes para calmarse. Había algunas preguntas al respecto que rondaban por su cabeza. Había algo extraño en aquel hombre. Aquella expresión en su mirada, por ejemplo. Y su torpeza, así como su timidez, no parecían enteramente naturales. ¿Y si todo se tratara de una especie de comedia? Pero, en nombre del cielo, ¿para qué adoptar aquella actitud que iba fatalmente en contra de sus intereses?
«La psicosis está galopando hacia tí», se dijo Spencer. «Te sobresaltas a la vista de cualquier sombra, a la presencia de una silueta apareciendo bruscamente en cualquier lado.»
«Ya hemos pasado a dos, y queda aún otro», pensó. «A menos que hubiera llegado alguien más mientras tanto.»
Tendió la mano hacia el pulsador de llamada, pero, antes de que hubiera podido tocarlo, la puerta del despacho contiguo se abrió de golpe Un hombre de alocados ojos franqueó el umbral. Llevaba en brazos algo blanco que parecía estremecerse. Lo dejó sobre el escritorio, y Spencer se echó hacia atrás, sintiendo un escalofrío.
Era un conejo... un conejo blanco con una cinta rosa alrededor del cuello, rematada con un elegante lazo.
Spencer dirigió unos aterrados ojos al hombre que le había traído el conejo.
—¡Ackermann! —exclamó—. ¡Por los cielos, Ackermann! ¿Qué te ocurre? ¡Todavía no es Pascua!
Ackermann movió dificultosamente los labios, y por unos instantes su nuez de Adán pareció un elevador. Pero no pudo pronunciar ninguna palabra.
—Vamos, vamos, muchacho, ¿qué ocurre?
Finalmente, Ackermann encontró su voz.
—¡Nickerson! —exclamó.
—Bueno, veamos. Nickerson se ha traído un conejo.
—¡No! No lo ha traído, señor. ¡Ha venido solo!
Spencer palideció.
—¿Y Nickerson?
Ackermann agitó la cabeza.
—Solo estaba el conejo, señor.
Spencer, que se había levantado a medias, se desplomó de nuevo en la silla.
—Señor, hay una carta atada al lazo.
—Ya la he visto —dijo Spencer como si no le diera excesiva importancia. Pero sentía que algo frío le iba ganando.
El conejo se giró y se situó frente a Spencer. Agitó una oreja, frunció su rosado hociquito, inclinó gravemente la cabeza y levantó una de sus patas traseras para rascarse.
Spencer se reclinó en el sillón, sin ánimos para decir nada. Tres hombres perdidos en los últimos diez días. Y ahora, un cuarto.
Claro que esta vez al menos habían recuperado el transportador. O más bien el conejo lo había recuperado. Cualquier ser vivo, una vez montado el mecanismo, llevaba por su sola presencia al transportador a su lugar de origen. No era necesario que se tratara de un hombre.
¡Pero Nickerson! ¡Uno de los mejores! Si no se podía contar con Nickerson, no se podía contar con nadie.
Se giró de nuevo hacia su escritorio y adelantó una mano hacia el conejo. Este no intentó escapar. Spencer tomó la hoja doblada y rompió el sello de cera. El papel era tan grueso y basto que crujía entre los dedos.
La tinta era de un negro desvaído y la escritura torpe. No había sido escrito con bolígrafo ni con pluma, pensó Spencer... sino más bien con una pluma de oca.
La nota iba dirigida a él:
Querido Hall:
No tengo ninguna disculpa lógica, y no intentaré explicarme. He descubierto el sentir de la primavera, y ya no puedo seguir escapando a él. Aquí tienes tu transportador... es más de lo que han hecho todos los demás. El conejo no pondrá ninguna objeción. Los conejos ignoran el Tiempo. Sé bueno con él, ya que no tiene nada de las liebres salvajes de los bosques sino que es más bien un animalillo gentil y cordial.
NICK.
«Insuficiente», pensó Spencer, contemplando la nota, con aquellos jeroglíficos negros que parecían más bien un cabalístico grimorio que una comunicación sensata.
Había descubierto el sentir de la primavera. ¿Qué entendía por aquello? ¿La primavera del corazón? ¿La primavera del espíritu? Era posible, ya que Nickerson había ido a la Italia de principios del Renacimiento. Una primavera del espíritu y el sentir de los grandes comienzos. ¿Y no existiría además un cierto sentido de seguridad en aquel mundo más reducido... un mundo que no jugaba con el Tiempo, que no anhelaba alcanzar las estrellas?
El zumbador resonó suavemente.
Spencer pulsó el botón.
—¿Sí, señorita Crane?
—El señor Garside al aparato.
El conejo empezó a mordisquear el cable del teléfono. Spencer lo apartó un poco.
—Adelante, Chris.
—Hall —preguntó una voz cortante—, ¿qué le ha dicho usted a Ravenholt? Me ha hecho pasar una maldita media hora.
—Se trata del proyecto Dios.
—Lo sé. Me lo ha dicho. Me ha amenazado con levantar la población contra la inmoralidad de nuestro proyecto de revista.
—No puede hacerlo —protestó Spencer—. No tiene el menor fundamento. Este asunto es perfectamente legal. La Oficina Jurídica y la de Ética han dado su okay, y el Consejo de Examen le ha dado su bendición. Se trata de simples reportajes históricos. Un testigo ocular de la batalla de Gettysburg, anotaciones sobre la moda en tiempos de la reina Victoria... El más importante proyecto que hayamos emprendido hasta ahora. Su valor publicitario, aparte el dinero que nos proporcionará...
—Sí, ya sé —dijo Garside con tono cansado—. Todo eso es exacto. Pero no quiero problemas con nadie... y sobre todo con Ravenholt. Hemos metido bastantes castañas en el fuego como para dejar surgir una reacción. Y Ravenholt puede ser terriblemente desleal en la lucha.
—Escuche, Chris, puedo encargarme de Ravenholt.
—Lo imaginaba. Bueno, entiéndase con él.
—¿Qué quiere decir con entiéndase con él? —dijo Spencer, a la defensiva.
—Bueno, hablando francamente, Hall, su palmarés no es muy brillante. Tiene usted dificultades...
—¿Está pensando en los hombres que hemos perdido?
—Y en las máquinas —dijo Garside—. Usted olvida siempre... que una máquina vale un cuarto de millón de dólares.
—¿Y los hombres? —preguntó amargamente Spencer—. ¿Quizá los considera usted baratos en comparación?
—No creo que se le pueda atribuir un valor mercantil a la vida humana —respondió Garside sin inmutarse.
—Acabamos de perder a otro hace un momento —le anunció Spencer—. Imagino que le tranquilizará saber que era leal más allá de sus obligaciones. Nos ha enviado un conejo, y la máquina está en perfecto estado.
—Hall —dijo severamente Garside—, hablaremos más tarde de esto. De momento me preocupa Ravenholt. Si le presentara usted sus excusas para arreglar un poco las cosas...
—¡Mis excusas! —estalló Spencer—. Conozco otro medio mejor. Se acuesta con una de las chicas del Golden Hour. Cuando haya terminado con...
—¡Hall! —rugió Garside!—. ¡No puede usted hacer eso! ¡No puede mezclar Pasado & Cía. con una historia así! ¡Sería una indecencia!
—Querrá decir usted una inmundicia —rectificó Spencer—. Pero no más repugnante que el propio Ravenholt. ¿De quién es el hombre de paja?
—Eso no importa joven...
—¡Y no me llame joven! —gruñó Spencer—. ¡Ya tengo bastantes problemas sin su paternalismo!
—Quizá esos problemas sean demasiado pesados para usted —cortó secamente Garside—. Quizá debamos buscar a alguien para sustituirle.
—¡Bien, hágalo! —gritó Spencer—. ¡No se quede diciendo tonterías! ¡Venga y écheme de patitas a la calle!
Colgó violentamente, temblando de irritación.
Al diablo Garside, pensó. Al diablo Pasado & Cía. Ya estaba harto.
Sin embargo, era una forma muy triste de terminar después de quince años. Era una maldita cosa lo que le estaba ocurriendo. Quizá hubiera tenido que dominar su lengua, aguantar su irritación, jugar el juego de los demás.
Hubiera podido actuar muy bien de otra manera, asegurarle a Garside que se ocuparía de Ravenholt sin mencionar a Silver Starr. ¿Y por qué había aceptado tan aprisa lo que le había revelado Cabell un momento antes de irse? ¿Qué podía saber Cabell al respecto? Tenía que informarse acerca de si había realmente una Silver Starr en el Golden Hour.
Mientras esperaba, debía seguir trabajando. Ahora le tocaba el turno a Hudson, se dijo.
Tendió la mano hacia el conmutador.
Pero su dedo no llegó a tocarlo. La puerta del despacho se abrió una vez más bruscamente, y un hombre se precipitó en la estancia. Era Douglas Marshall, el operador de la máquina de E. J.
—¡Hall! —resopló—. ¡Ven aprisa! ¡E. J. se ha pasado realmente de la raya!
6
Spencer no hizo ninguna pregunta Una ojeada al rostro de Doug fue suficiente para comprender que las noticias eran tremendamente malas. Saltó de su sillón y echó a correr por el pasillo tras los talones del operador.
Giraron a la izquierda al final del pasillo, hacia la sala de Operaciones, donde los macizos tranportadores se alineaban contra las paredes.
Al fondo, una pequeña multitud de operadores y mecánicos hacían círculo, y de su centro surgía una canción de borracho. Sus palabras eran ininteligibles.
Spencer avanzó, dominado por la cólera, y se abrió camino. En el centro del círculo se hallaban E. J... y otra persona: un sucio bárbaro, barbudo, envuelto en una curtida piel de oso y con una enorme espada colgando de su cintura.
El bárbaro inclinaba contra su boca un barrilito. El barril hacía glú-glú mientras el hombre bebía, pero una parte del líquido se escapaba formando hilillos de un color marrón pálido por las comisuras de su boca y goteaba a través de su barba hasta su pecho.
—¡E. J.! —aulló Spencer.
Ante aquel grito, el bárbaro bajó bruscamente su barrilito y lo sujetó entre sus brazos. Se limpió boca, barba y bigotes con una sucia mano.
E. J. avanzó titubeante y pasó sus brazos alrededor del cuello de Spencer, sin dejar de reír.
Spencer se saltó bruscamente y apartó a E J., que trastabilló hacia atrás.
—¡E. J.! —exclamó—. ¿Qué es lo que te resulta tan divertido?
E J. consiguió mantener el equilibrio. Se esforzó en serenarse, sin conseguirlo enteramente. Su risa era aguda y estridente.
El bárbaro avanzó y puso el barrilito entre las manos de Spencer, gritándole algo en tono jovial y haciéndole comprender por gestos que dentro había buena bebida.
E. J. apuntó un pulgar en dirección al caballero de la piel de oso.
—¡Hall! —exclamó—. ¡Después de todo, no era en absoluto un oficial romano! —y se echó a reír con una risa aguda.
El bárbaro se echó también a reír estruendosamente, la cabeza echada hacia atrás, y sus rugidos hicieron retemblar toda la sala.
E. J. avanzó, titubeante, y cayeron uno en brazos del otro, dominados por la hilaridad, palmeándose mutuamente la espalda. Sus pies se enredaron, perdieron el equilibrio y se derrumbaron al suelo, donde quedaron sentados, mirando alegremente a los hombres que los rodeaban.
—¿Y bien? —gruñó Spencer.
E J. asestó un resonante golpe a la peluda espalda del hombre de la piel de oso.
—Muy sencillamente, le traigo a la Wrightson-Graves a su antiguo antepasado. ¡Estoy impaciente por ver la cara que pondrá cuando se lo presente!
—¡Oh, Dios mío! —se deshinchó Spencer. Se giró para pasarle a alguien el chorreante barrilito, y luego gritó—: ¡No les dejéis salir de aquí! ¡Metedlos en algún rincón donde puedan dormir su curda!
Una mano lo sujetó por el brazo. Era Douglas Marshall, con el rostro cubierto de sudor.
—Hay que enviarlos de nuevo, Hal —dijo—. Es preciso que E.J. lo lleve de nuevo.
Spencer agitó la cabeza.
—Ignoro si podemos. Voy a plantear el asunto al Servicio Jurídico. Mantenlos aquí y avisa a los muchachos. Si alguno de ellos cuenta algo de lo ocurrido aquí...
—Haré todo lo que pueda. Pero no sé... con esa pandilla de charlatanes...
Spencer se giró bruscamente y echó a andar a largas zancadas hacia el pasillo.
«¡Qué día!», pensó. «¡Qué maldito día!»
Recorrió el pasillo a paso de carga, y vio que la puerta rotulada Privado estaba cerrada. Se detuvo unos instantes, con la mano puesta en el picaporte, y entonces la puerta se abrió. La señorita Crane salió como un vendaval.
Chocaron de lleno. Ambos cayeron al suelo a causa del impacto, y las gafas de la señorita Crane escoraron de una forma insólita.
—¡Señor Spencer! —gimió lastimeramente—. ¡Señor Spencer, ha ocurrido algo horrible! ¿Recuerda usted al señor Hudson?
Se levantaron, y ella se apartó para dejarle paso. Spencer se metió en el despacho y cerró la puerta a sus espaldas.
—¿Cómo puedo olvidarlo? —dijo amargamente.
—Pues bien —declaró la señorita Crane—, ¡el señor Hudson está muerto!
Spencer se quedó helado.
La señorita Crane estaba furiosa.
—¡Si lo hubiera recibido usted cuando yo se lo dije! ¡Si no le hubiera hecho esperar ahí tanto tiempo...!
—Un momento, escuche...
—Al final terminó por levantarse —prosiguió ella— y vino hacia mí. Estaba rojo de cólera, señor Spencer. Y yo no podía reprochárselo...
—¿Quiere decir que ha muerto aquí?
—Vino hacia mí y me dijo: Dígale a su señor Spencer... y no pudo decir nada más. Lanzó una especie de gemido y se agarró con una mano en el borde de mi escritorio para sujetarse, pero la mano resbaló y él se derrumbó, y...
Spencer no oyó nada más. Atravesó su oficina de tres zancadas y entró en la sala de espera.
El señor Hudson estaba tendido sobre la moqueta.
Se parecía de un modo sorprendente a una muñeca de trapo. Una mano de azuladas venas estaba tendida ante él, como arañando el suelo. El maletín portadocumentos que había estado sujetando estaba ahora fuera de su alcance, muy cerca de sus engarfiados dedos, como si ante la muerte inminente el señor Hudson hubiera intentado sujetarlo. Su arrugada chaqueta estaba abierta, y Spencer pudo observar que el cuello de su camisa blanca estaba muy rozado.
Atravesó la estancia para arrodillarse lentamente junto al hombre muerto. Pegó su oreja al pecho del señor Hudson.
Ni el menor latido.
—¿Señor Spencer? —la señorita Crane estaba de pie en la puerta, aún asustada, pero gozando del momento. En toda su carrera de secretaria nunca le había ocurrido nada parecido. Ni en toda su vida. Aquello alimentaría sus conversaciones durante varios años.
—Cierre la puerta —dijo Spencer—. Que nadie entre aquí. Luego llame a la policía.
—¡La policía!
—¡Señorita Crane! —dijo secamente Spencer.
Ella entró en la estancia, pegándose a las paredes para permanecer lo más alejada posible del cuerpo.
—Avise también al Servicio Jurídico —añadió Spencer.
Permanecía arrodillado en el suelo, contemplando a aquel hombre y preguntándose qué le habría ocurrido. Un ataque cardíaco sin duda. La señorita Crane había dicho que parecía enfermo... y había insistido para que lo recibiera el primero, antes que a los otros dos.
Si se quería encontrar un responsable a lo ocurrido, pensó, no tendrían muchas dificultades para imputárselo a él.
Hudson se había arrastrado hasta aquella sala de espera, enfermo e impaciente, y por fin se había irritado... ¿Qué era lo que esperaba de él?
Spencer estudió aquel cuerpo envejecido, los pocos cabellos que brotaban de la parte posterior de su cráneo, las gafas de gruesos cristales deformadas por la caída, las huesudas manos de azuladas venas. Se preguntó qué esperaba conseguir un hombre así de Pasado & Cía..
Fue a levantarse y perdió el equilibrio. Apoyó su mano izquierda hacia atrás para sujetarse.
Y, bajo su palma, sintió una superficie lisa y blanda. Sin mirar hacia allá, supo que se trataba del maletín portadocumentos de Hudson.
Quizá la respuesta se encontrara allí.
La señorita Crane estaba junto a la puerta, cerrándola. No había nadie más allí.
Con un rápido gesto, Spencer envió el maletín en dirección a la puerta de su despacho privado.
Se levantó ágilmente y se puso en pie. El portadocumentos había quedado atravesado en el umbral. Dio una zancada y empujó el objeto fuera de la vista, con el pie.
Oyó el pestillo encajar en su alojamiento y luego la voz de la señorita Crane, mientras ésta se giraba:
—¿A quién llamo primero, señor Spencer, a la policía o al servicio Jurídico?
—A la policía, imagino.
Entró en su despacho y cerró la puerta, dejándola entreabierta tan sólo un par de centímetros. Luego recogió apresuradamente el maletín y alcanzó su escritorio.
Abrió los cierres y vio tres legajos de papeles, cada uno de ellos sujeto por una pinza.
El primero llevaba un título en su primera página: Estudio de la Moral en las Incidencias sobre los Viajes por el Tiempo. A continuación, página tras página de una caligrafía apretada, con largos párrafos subrayados y correcciones hechas con lápiz rojo.
El segundo, sin título estaba compuesto por hojas cubiertas de notas garabateadas.
Y el tercero, igualmente manuscrito, con diagramas, llevaba por título: Un nuevo Concepto de la Mecánica de los Viajes por el Tiempo.
Spencer inspiró profundamente y se inclinó sobre las hojas, esforzándose en hacer galopar sus ojos a lo largo de las líneas, demasiado aprisa para captar por completo su sentido.
Debía devolver inmediatamente el portadocumentos al lugar donde lo había tomado, y sin hacerse ver. No tenía derecho a tocarlo. La policía podía poner objeciones si se daba cuenta de que él había tocado el maletín. Y cuando lo devolviera a su sitio, debía haber algo dentro. Aquel hombre no acudiría seguramente a verle con un maletín vacío.
Oyó hablar a la señorita Crane en el despacho contiguo. Tomó rápidamente su decisión.
Deslizó el segundo y tercer legajos en el cajón superior de su escritorio. Dejó el primero, el que trataba de la moral de los viajes por el Tiempo, en el portadocumentos, y lo cerró.
Aquello bastaría para la policía. Tomó el maletín con la mano izquierda, dejando colgar el brazo a lo largo de su cuerpo, y se dirigió a la puerta, procurando abrir de modo que ocultara la parte izquierda de su cuerpo y el portadocumentos.
La señorita Crane telefoneaba, con el rostro vuelto hacia otro lado.
Dejó el maletín en el suelo, fuera del alcance de los dedos del muerto, justo donde estaba antes.
La señorita Crane colgó y lo vio de pie allí.
—La policía viene inmediatamente —dijo—. Ahora voy a llamar al señor Hawkes, de Jurídica.
—Se lo agradezco —dijo Spencer—. Mientras esperamos, voy a examinar algunos documentos.
7
Sentado ante su escritorio, eligió el legajo titulado Un nuevo Concepto de la Mecánica de los Viajes por el Tiempo. El nombre del autor era Boone Hudson.
Inició su lectura, primero con una creciente sorpresa, luego con una extraña y fría impaciencia..., ya que el documento exponía lo que eliminaría definitivamente la dificultad esencial con la que tropezaba Pasado & Cía.
Ya no habría que sufrir más la pesadilla de ver a los buenos viajeros quemándose en pocos años.
Ningún hombre volvería a partir, nunca más joven por el Tiempo para regresar al cabo de sesenta segundos con las primeras arrugas de la edad en su rostro. Ya no habría más la pena de ver a los mejores amigos de uno envejecer de mes en mes.
Porque ya no se trataría de hombres, sino más bien de la imagen de esos hombres.
Transferencia de materia, se dijo Spencer. Al menos, esa era la expresión que mejor podía emplearse. Se enviaría a un hombre al pasado, por supuesto; pero el transportador no se desplazaría materialmente por el Tiempo como actualmente, sino que proyectaría un diseño de sí mismo y de su ocupante, los cuales se materializarían en el objetivo elegido. Y en el interior del transportador —del transportador de base, del primer transportador, del transportador-padre—, que permanecería en el presente, habría otra imagen, un doble de la imagen del hombre enviado a través del Tiempo.
Y cuando el hombre regresara al Tiempo presente, no sería tal como era en aquel momento del pasado, sino como la imagen encerrada en el transportador a la espera diría que había sido cuando había partido en su viaje por el Tiempo.
Saldría del transportador exactamente tal y como había entrado, ni un segundo más viejo... ¡sino más bien un minuto más joven de lo que le correspondería!, ya que los sesenta segundos transcurridos entre la partida y el regreso no intervendrían.
Durante años, los servicios de investigación de Pasado & Cía. habían buscado la solución a aquel problema sin aproximarse nunca a ella. Y he aquí que un desconocido había llegado inesperadamente y se había sentado, con las espaldas encorvadas, en la sala de espera, con su maletín sobre las rodillas. Tenía la solución en sus manos, pero había tenido que esperar.
Y había esperado y esperado, y finalmente había muerto.
Llamaron a la puerta de la sala de espera. Oyó a la señorita Crane levantarse y acudir a abrir.
Spencer metió apresuradamente los papeles en un cajón. Luego se levantó, rodeó el escritorio y acudió a la oficina contigua.
Ross Hawkes, jefe del Servicio Jurídico de Pasado & Cía., estaba de pie junto al cuerpo tendido en la moqueta.
—Hola, Ross —dijo Spencer—. Una enojosa historia.
Hawkes levantó hacia él unos ojos intrigados. Sus pupilas azul pálido brillaban tras sus inmaculadas gafas, y su rostro lívido hacía juego con su pelo, de un blanco de nieve.
—¿Pero qué estaba haciendo aquí Dan'l? —preguntó.
—¿Dan'l? —repitió Spencer—. Creo que se llama Boone Hudson.
—Oh, sí, ya sé —dijo Hawkes—. Pero los chicos le llamaban Dan'l... ¿Comprendes?: ¡Daniel Boone! A veces le molestaba que le llamaran así. Trabajaba en Investigación. Tuvimos que echarlo hace unos quince o dieciséis años. Lo he reconocido porque intentó crearnos dificultades. Quiso presentar una demanda contra nosotros.
Spencer inclinó la cabeza.
—Gracias. Sí, entiendo —dijo.
Estaba a mitad de camino hacia su despacho cuando se giró.
—Una pregunta, Ross. ¿Por qué fue despedido?
—No lo recuerdo exactamente.Dejó a un lado el trabajo que le había sido encomendado para avanzar por una tangente. Algo sobre transferencias de materia, creo.
—Aja —dijo Spencer. Entró en su despacho, cerró sus cajones con llave y salió por la parte de atrás.
En el parking, subió a su coche, hizo marcha atrás y salió con precauciones a la calle. Un coche de policía estaba aparcando ante el edificio, y dos agentes salieron de él. Una ambulancia se detuvo tras el coche de policía.
Así, pensó Spencer, Hudson fue despedido hace quince años porque tenía una idea loca acerca de la transferencia de materia y no quería dedicarse al trabajo que le había sido impuesto. Y hoy en día Investigación seguía dándole vueltas y más vueltas intentando hallar una solución, que Hudson les hubiera proporcionado bien cocida y calentita muchos años antes si tan sólo lo hubieran escuchado.
Spencer intentó imaginar lo que debían haber sido aquellos quince años para Hudson, que los debía haber consagrado enteramente a su tranquila manía. Y finalmente había encontrado lo que buscaba, había procedido a las verificaciones, y había venido a Pasado & Cía, para restregarles su éxito por las narices.
Exactamente como él mismo, Hallock Spencer, iba a hacer ahora mismo.
La calle Greenwich estaba situada en un tranquilo barrio de una elegante miseria, con pequeñas casas antiguas. Pese a las pocas dimensiones y la edad de las casas —y en algunos casos su mal estado de conservación—, se desprendía de la zona una impresión de reposado orgullo y respetabilidad.
En el manuscrito, el domicilio señalado era: calle Greenwich, 241. La casa, de ladrillo oscuro, era baja, rodeada de una decrépita valla de madera. Subió los chirriantes peldaños de la entrada y, al no encontrar el timbre, golpeó con los nudillos la cerrada puerta.
Ninguna respuesta. Tanteó el picaporte, y observó que la puerta no estaba cerrada con llave. La entreabrió y se deslizó al silencioso vestíbulo.
—¿Hay alguien? —llamó.
Esperó. No había nadie.
Pasó al salón, y contempló las pruebas de la existencia espartana, casi monacal, que había llevado el hombre que había vivido allá.
Evidentemente había vivido solo, ya que la estancia tenía toda la apariencia de provisionalidad de la morada de un solterón. Un camastro en un rincón, con una camisa sucia tirada encima. Dos pares de zapatos y unas zapatillas alineados bajo el camastro. Un puñado de corbatas colgando de una barra. Una mesita colocada en el rincón más cercano a la cocina. Una caja de galletas y un vaso sucio aún de leche encima de la mesita. A pocos pasos de ella, un enorme escritorio sobre el que tan sólo había una antigua máquina de escribir y una foto enmarcada.
Spencer se acercó y empezó a abrir los cajones. Estaban casi vacíos. En unos de ellos encontró una pipa, una caja de clips, una máquina grapadora y una única ficha de póker. Los demás le mostraron un amasijo de cosas sin importancia. En uno de ellos había un paquete casi entero de hojas de papel... pero en ninguno ni una sola línea escrita. En el último cajón de la izquierda descubrió una botella cuadrada medio llena de buen whisky.
Eso era todo.
Revolvió en la cómoda. Tan sólo camisas, ropa interior y calcetines.
Inspeccionó la cocina. El hornillo, la nevera y los armarios. No encontró más que algunas provisiones.
Y las habitaciones —había dos— estaban vacías, vírgenes de todo mueble, con una delgada capa de polvo en el suelo y en las paredes. Spencer se inmovilizó en el umbral de cada una de ellas, sintiendo una fuerte impresión de tristeza. No entró.
De regreso al salón, tomó la fotografía del escritorio. Era una mujer de sonrisa cansada pero animosa, con un halo de blancos cabellos y un aire de infinita paciencia.
No había nada que descubrir en aquella casa, se dijo. A menos que tuviera tiempo de escudriñar todos los rincones, demolerla pieza a pieza, ladrillo a ladrillo. E, incluso así, probablemente no habría nada de lo que pudiera sacar provecho.
Abandonó la casa para regresar a su oficina.
—Ha almorzado aprisa —observó la señorita Crane con un tono ácido.
—¿Todo va bien? —preguntó él.
—La policía ha sido muy amable. El señor Hawkes y el señor Snell están impacientes por verle. Y el señor Garside ha telefoneado.
—Dentro de unos instantes. Ahora tengo trabajo. No quiero que nadie me moleste.
Se metió en su despacho y cerró la puerta con gesto decisivo.
Tomó los papeles de Hudson del cajón y empezó a leerlos atentamente.
Él no era ingeniero, pero conocía lo bastante sobre el tema como para comprender en su conjunto el principio, aunque a veces tuvo que hacer marcha atrás para releer algún que otro párrafo o para estudiar un diagrama pasado demasiado aprisa. Así llegó hasta el final.
Todo estaba allí.
Naturalmente, iba a hacer falta que los ingenieros y los técnicos procedieran a las oportunas verificaciones. Sin duda se presentarían pequeñas dificultades de construcción, pero el concepto, tanto teórico como aplicado, estaba enteramente expuesto en el documento.
Hudson no se había guardado nada para sí... ni un solo punto esencial, ni una sola clave.
Aquello era una locura, pensó Spencer. Siempre debía conservarse una ventaja para negociar. No se podía confiar en nadie, y menos aún en una firma, como sin embargo parecía que Hudson había estado a punto de hacer. En particular, no se podía confiar en una empresa que hacía quince años lo había despedido a uno precisamente por haber emprendido por iniciativa propia un estudio sobre aquel mismo concepto.
Era a la vez trágico y ridículo, reflexionó Spencer.
Pasado & Cía. jamás hubiera visto el fin que perseguía Hudson. Y el propio Hudson estaba por aquel entonces sin ningún argumento válido que ofrecer, ya que aún no había conseguido afianzarse ni en la validez de su concepto ni en sí mismo. Y si hubiera intentado hablar de él, se le habrían reído en las narices porque no poseía la reputación necesaria para aventurarse a fantásticos sueños.
Spencer recordó la casa de la calle Greenwich, aquella vida acurrucada en una sola habitación, con las otras dos completamente desnudas y toda la casa desprovista del más mínimo confort, y pensó que probablemente todo el mobiliario de aquellas habitaciones, todo lo que había ido acumulando a lo largo de los años, había ido siendo vendido, pedazo a pedazo, para permitirle sobrevivir.
Un hombre consagrado a su sueño, se dijo Spencer, un hombre que vivía con aquel sueño desde hacía tanto tiempo que se había convertido en su propia vida. Quizá él mismo había sabido que no iba a tardar en morir,
Lo que podía explicar su impaciencia ante aquella prolongada espera.
Puso a un lado el manuscrito de Hudson y tomó las notas. Las páginas estaban repletas de misteriosas líneas escritas a lápiz, largas secuencias de abstracciones matemáticas, de croquis apenas esbozados. Aquello no le iluminaba nada.
¿Y el otro documento?, se preguntó Hudson. Aquel que había dejado en el maletín y que trataba de la moral. ¿No estaría en estrecha relación con todo el concepto? ¿No encerraría algo importante que tuviera una fuerte incidencia en el propio concepto?
Forzosamente, los viajes por el tiempo estaban regidos por un decálogo ético esencialmente compuesto por prohibiciones.
No transportarás a un ser humano del pasado.
No rescatarás ningún objeto a menos que esté irremediablemente perdido.
No informarás a nadie del pasado de la posibilidad de viajar por el tiempo.
No te mezclarás en ningún caso en la evolución del pasado.
No intentarás en absoluto ir hacia el futuro... y no preguntes por qué, la pregunta sería indecente.
8
El interfono dejó oír su llamada. Apretó el pulsador.
—¿Sí, señorita Crane?
—El señor Garside está aquí y quiere verle. El señor Hawkes y el señor Snell lo acompañan.
Creyó captar en su voz un claro acento de satisfacción.
—Está bien. Dígales que pasen.
Recogió los esparcidos papeles y los metió en su propio maletín portadocumentos y luego se reclinó mientras entraban.
—Oh, caballeros, esto es una verdadera invasión.
Mientras decía aquello, se dio cuenta de que había cometido una equivocación. Ni siquiera sonreían. Y comprendió que la situación era desfavorable. Cada vez que Jurídica y Relaciones Públicas se reunían era de mal agüero.
Se sentaron.
—Hemos pensado —comenzó Snell con su más educada voz de R. P.— que si nos pusiéramos a discutir conjuntamente...
Hawkes lo interrumpió bruscamente, dirigiéndose a Spencer con tono acusador:
—Ha conseguido usted colocarnos en una posición sumamente embarazosa.
—Oh, sí, lo sé —dijo Spencer—. Enumeramos sus distintos elementos. Uno de mis hombres ha traído consigo a un ser humano del pasado. Un hombre ha muerto en mi oficina. He olvidado mostrarme cortés con un pretencioso que ha llegado a paso de carga para ayudarnos a dirigir nuestros asuntos.
—Me parece que se está tomando usted todo esto muy a la ligera —observó Garside.
—Es posible. Vayamos pues un poco más lejos. Todo esto me importa un rábano. No podemos permitir a un grupo cualquiera que presione para la formulación de la doctrina de la empresa.
—Por supuesto, se está refiriendo usted en este momento al asunto Ravenholt —dijo Garside.
—¡Chris! —gritó Snell, entusiasta—. ¡Acaba de meter el dedo en la llaga! He aquí una ocasión para atraernos verdaderamente el favor del público. No creo que el público nos haya otorgado realmente su confianza hasta el presente. Formamos una empresa que para el individuo medio huele a brujería. Y, naturalmente, se mantiene apartado de ella.
—Más exactamente —dijo Hawkes impaciente—: si rehusamos este proyecto... entonces...
—Proyecto Dios —murmuró Spencer.
—No estoy seguro de que me guste esta designación.
—Encuentre usted mismo otra —dijo fríamente Spencer—. Así es como lo llamamos.
—Si no le damos vía libre, se nos acusará de ateísmo...
—¿Y cómo sabrá el público que no le hemos dado vía libre? —preguntó Spencer.
—Puede estar usted seguro de que Ravenholt se ocupará personalmente de divulgar que hemos rehusado el proyecto —observó amargamente Snell.
Spencer dio un fuerte puñetazo sobre la mesa, repentinamente encolerizado.
—¡Ya les he dicho como podemos desembarazarnos de Ravenholt! —gritó.
—Hall, eso es sencillamente imposible —dijo Garside con voz moderada—. Existe algo llamado dignidad.
—Por supuesto que es imposible —concedió Spencer—. Pero tienen la solución de ceder ante Ravenholt y los que le apoyan, sean quienes sean. Pueden iniciar el estudio del origen de las religiones. Pueden falsificar los informes. Así mantendrán su dignidad.
Permanecieron los tres silenciosos, estupefactos. Spencer se sintió bruscamente sorprendido de haberse atrevido a decir algo semejante. Se suponía que nadie hablaba así a sus jefes.
Pero había algo que añadir.
—Chris —dijo—, no va a hacer ningún caso del informe que le entregué y va a dar vía libre al proyecto, ¿no es así?
Fue Garside quien respondió, con una aplicada educación:
—Temo que debemos hacerlo así.
Spencer miró uno tras otro a Hawkes y a Snell, y vio las secretas sonrisas que afloraban a sus labios... la despectiva y burlona sonrisa de la autoridad que se afirma.
Añadió lentamente:
—Sí, veo que van ustedes a aceptar. Bien, el proyecto es suyo desde ahora. Es a ustedes a quienes corresponde encontrar las soluciones.
—Pero eso incumbe a su servicio.
—Ya no. En este momento acabo de presentar mi dimisión.
—¡Veamos, Hall, usted no puede hacer eso! ¡Sin preaviso! ¡Por una simple discusión! De acuerdo que tenemos nuestras pequeñas divergencias en nuestros puntos de vista, pero esto no justifica...
—He decidido que debo detenerles de una u otra manera —dijo lentamente Spencer—. No puedo dejarles proseguir con ese Proyecto Dios. Les advierto que si le dan vía libre, voy a desacreditarles. Proporcionaré al público las pruebas exactas e indudables de todo lo que hayan hecho. Y, mientras aguardo, tengo intención de instalarme por mi propia cuenta.
—¿En los viajes temporales tal vez?
Se estaban burlando de él.
—Estaba pensando en ello.
Snell sonrió despectivamente.
—Ni siquiera va a conseguir la licencia.
—Me temo que sí.
Y Spencer sabía que tenía razón. Con un concepto enteramente nuevo en sus manos, no iba a tener la menor dificultad.
Garside se levantó.
—Bien —dijo a Spencer—, ya ha tenido usted su pequeña rabieta. Cuando se haya calmado un poco, venga a verme.
Spencer negó con la cabeza.
—Adiós, Chris —dijo.
No se levantó. Permaneció sentado mientras salían.
Era curioso, pero ahora que todo había terminado —o que apenas acababa de empezar— no experimentaba la menor tensión nerviosa. Se sentía calmado, muy calmado. Y sabía que aquella calma sería duradera.
Ahora tendría que preocuparse por encontrar capital, contratar técnicos e ingenieros, entrenar viajeros, y una montaña de otras cosas.
Mientras reflexionaba sobre todo aquello sintió al aguijonazo de una duda pasajera, pero se encogió de hombros. Se levantó para dirigirse a la oficina anexa.
—Señorita Crane, el señor Cabell debía volver esta tarde —dijo.
—No lo he visto, señor.
—Por supuesto que no.
Porque, de repente, todo se iba aclarando ¡Si tan sólo pudiera creer en ello!
Había habido una expresión sorprendentemente extraña en los ojos del joven Cabell durante toda la entrevista. Y ahora, de pronto, comprendía lo que significaba exactamente aquella expresión.
¡Era adulación!
El tipo de expresión reservada a alguien que forma parte de la leyenda.
Y debía estar equivocada, se decía Spencer, ya que él no pertenecía a ninguna leyenda... al menos aún no.
Había habido otra cosa aún en los ojos del joven Cabell. Y también lo adivinó. Cabell era un hombre joven, pero sus ojos eran viejos. Eran unos ojos que conocían la vida mejor de lo que cualquier hombre de treinta años tenía derecho a conocer.
—¿Qué le digo si vuelve? —preguntó la señorita Crane.
—No importa. Estoy seguro de que no volverá —dijo Spencer.
Puesto que el trabajo de Cabell había acabado. ¿Cuál había sido realmente la razón de este trabajo? ¿Era acaso una violación de la moral, pensó, una interferencia en estado puro, o simplemente una concesión a las tentaciones de jugar a ser Dios?
¿O quizá, se preguntó, todo había sido previsto?
—Señorita Crane —continuó—, ¿tiene la bondad de escribir una carta de dimisión? A partir de ahora mismo. En una forma muy oficial. Dirigida personalmente a Garside.
La señorita Crane ni siquiera parpadeó. Metió una hoja de papel en la máquina.
—¿Qué motivo debo aducir? —preguntó.
—Puede decirle que pienso instalarme por mi cuenta.
¿Había existido algún otro Tiempo donde las cosas no habían ocurrido así?, se preguntó. ¿Un Tiempo en el que Hudson había conseguido hablar con él y no había muerto? ¿Había existido un Tiempo donde él había entregado el concepto de Hudson a Pasado & Cía en lugar de tomarlo para su propio provecho?
Si Cabell no se hubiera presentado, era muy probable que finalmente hubiera recibido a Hudson antes de que fuera demasiado tarde. Y si hubiera hablado con él, lo más probable es que hubiera transmitido el concepto por los conductos ordinarios.
Pero, aún admitiendo esto, se sorprendió, ¿cómo podían tener (fueran quienes fuesen) la certeza de que no recibiría primero a Hudson? Recordaba claramente que la señorita Crane había insistido para que lo recibiera en primer lugar.
«Exacto, eso era», pensó excitadamente. «Se habría entrevistado con toda seguridad primero con Hudson si la señorita Crane no le hubiera insistido tanto en que lo hiciera».
Y, de pie ante su escritorio, pensó en todos aquellos años a través de los cuales la señorita Crane debía haberse estado esforzando... condicionándolo hasta el punto de adquirir la convicción de que haría irremediablemente lo contrario de lo que ella le sugiriera.
—Señor Spencer —dijo la señorita Crane—, la carta ya está hecha. Y hay otra cosa que he olvidado decirle.
Rebuscó en uno de sus cajones, y tomó algo que colocó sobre su mesa.
Era el portadocumentos de Hudson.
—La policía no ha demostrado el menor interés por él —dijo—. Realmente, son negligentes en grado sumo. He pensado que tal vez pudiera serle a usted útil.
Spencer contempló el portadocumentos con aire alucinado.
—Lo que hay en su interior completará, sin duda alguna, el resto de sus dossiers —añadió ella—. Recuerde: la moral es siempre importante.
Un apagado ruido en el suelo hizo que Spencer se girara. Un conejito blanco, de largas y colgantes orejas, saltaba por la moqueta en busca de una problemática zanahoria.
—¡Oh, qué encantador! —exclamó la señorita Crane, saliéndose de su personaje habitual—. ¿Es el que nos ha enviado el señor Nickerson?
—Exactamente Lo había olvidado por completo.
—¿ Puedo quedármelo?
—Señorita Crane, me pregunto...
—¿Sí, señor Spencer?
Spencer calló. ¿Qué podía decirle?
¿Podía comunicarle sin más que ahora sabía que ella era también uno de ellos?
¡Exigiría tantas explicaciones, y tan y tan complejas! Además, la señorita Crane no era el tipo de persona al que uno pudiera hacer confidencia de sus sentimientos.
Tragó saliva.
—Señorita Crane, me preguntaba si aceptaría usted el trabajar para mí. Necesito una secretaria.
La señorita Crane negó con la cabeza.
—No, señor. Me voy haciendo vieja. Estoy pensando en retirarme. Y creo que, ahora que usted se va de aquí, lo mejor que puede hacer es sencillamente desaparecer.
—¡Pero señorita Crane, la voy a necesitar terriblemente!
—Cualquier día... muy pronto —dijo la señorita Crane—, cuando necesite usted realmente una secretaria... tendrá una candidata al puesto. Llevará un traje de un color azul verdoso y gafas última moda, y traerá en brazos un conejito blanco con un lazo al cuello.Quizá le de la impresión de ser una chica excesivamente desenvuelta... pero la aceptará. Contrátela sin la menor vacilación.
—Lo recordaré —dijo Spencer—. La esperaré. El puesto no será para nadie más.
—No se me parecerá en absoluto —le advirtió la señorita Crane—. Será más agradable... como usted siempre ha querido.
—Muchas gracias, señorita Crane —dijo Spencer, un poco estúpidamente.
—Y no olvide usted esto —añadió ella, tendiéndole el portadocumentos.
Spencer lo tomó y se dirigió hacia la puerta. Ya en ella, se giró.
—Nos volveremos a ver —afirmó.
Por primera vez en quince años, la señorita Crane le sonrió.
Título original: Gleaners (1960)
Traducción: F. Castro