
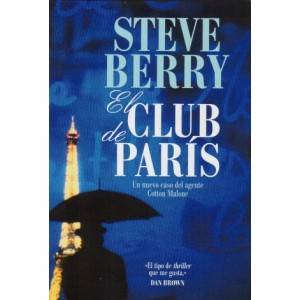
Steve Berry
El Club de París
Traducción de Efrén del Valle
Título original: The París Vendetta
Dedicado a Gina Centrello, Libby McGuire,
Kim Hovey, Cindy Murray, Christine Cabello,
Carole Lowenstein y Rachel Kind
Con un sincero agradecimiento
El dinero no tiene patria; los financieros carecen de patriotismo y decencia: su único propósito son las ganancias.
NAPOLEÓN BONAPARTE
La historia demuestra que los banqueros han empleado todas las formas posibles de abuso, intriga, engaño y violencia para mantener su control sobre los gobiernos.
JAMES MADISON
Permítanme emitir y controlar la divisa de una nación y me dará igual quién redacta las leyes.
MAYER AMSCHEL ROTHSCHILD
Prólogo
meseta de giza, egipto, agosto de 1799
El general Napoleón Bonaparte se bajó de su caballo y contempló la pirámide. Otras dos se erguían cerca de allí, pero esta era la más grande de las tres. Qué gratificación tan imponente había procurado su conquista.
El día anterior, el trayecto desde El Cairo rumbo al sur, atravesando sembrados que jalonaban enlodados canales de irrigación, transcurrió sin incidentes. Lo escoltaban doscientos hombres armados, pues era una imprudencia adentrarse tanto en Egipto sin ir acompañado. Napoleón dejó a su contingente acampando a unos dos kilómetros de distancia. El día había sido árido y abrasador una vez más, así que esperó a que anocheciera para realizar la visita.
Había desembarcado cerca de Alejandría quince meses antes con 34.000 hombres, 1.000 cañones, 700 caballos y 100.000 proyectiles de munición. Avanzó rápidamente hacia el sur y conquistó la capital, El Cairo. Su propósito era aplastar cualquier resistencia recurriendo a la rapidez y el factor sorpresa. Luego combatió con los mamelucos cerca de allí, en un glorioso enfrentamiento que bautizó como la Batalla de las Pirámides. Esos antiguos esclavos turcos habían gobernado Egipto durante quinientos años y la imagen era digna de ver: miles de guerreros, enfundados en atuendos de colores vistosos y montados en magníficos sementales. Napoleón todavía alcanzaba a oler la cordita, a sentir el rugir del cañón y a oír el restallido de los mosquetes y los gritos de los hombres moribundos. Sus soldados, muchos de ellos ex combatientes de la campaña italiana, lucharon con valentía. Y aunque solo perecieron doscientos franceses, capturó al ejército enemigo casi por completo, lo cual le otorgó el control absoluto del Bajo Egipto. Según un cronista, “un puñado de franceses había sometido a una cuarta parte del planeta”. No fue exactamente así, pero sonaba maravilloso.
Los egipcios lo llamaban Sultán El Kebir, un apelativo respetuoso, según decían. Tras catorce meses dirigiendo aquel país como comandante en jefe, descubrió que, al igual que otros hombres amaban el mar, él amaba el desierto. Asimismo, le encantaba el estilo de vida egipcio, donde las posesiones importaban poco, y el carácter, mucho. También confiaban en la providencia, como él.
– Bienvenido, general. Hace una noche magnífica para una visita -dijo Gaspard Monge con su acostumbrada jovialidad.
A Napoleón le gustaba el belicoso geómetra, un francés mayor que él e hijo de un vendedor ambulante, cariancho, de ojos hundidos y nariz gruesa. Si bien era un sabio, Monge llevaba siempre un rifle y una petaca consigo y parecía anhelar la revolución y la batalla. Era uno de los ciento sesenta eruditos, científicos y artistas -savants,los llamaba la prensa- que habían acompañado a Napoleón desde Francia, pues no solo había ido allí a conquistar, sino también a aprender. Su modelo espiritual, Alejandro Magno, había hecho lo mismo cuando invadió Persia. Monge ya había viajado con Napoleón a Italia y al final había supervisado el saqueo de ese país, de modo que el general confiaba en él. Hasta cierto punto.
– ¿Sabe, Gaspard? De niño quería estudiar ciencias. Durante la revolución, asistí a varias conferencias sobre química en París. Pero, por desgracia, las circunstancias me convirtieron en oficial del ejército.
Uno de los trabajadores egipcios se llevó el caballo de Napoleón, quien antes cogió un morral de piel. Ahora, él y Monge estaban solos, y luminosas motas de polvo revoloteaban a la sombra de la gran pirámide.
– Hace unos días -dijo-, efectué un cálculo y determiné que estas tres pirámides contienen piedra suficiente para construir un muro de un metro de ancho y tres de largo alrededor de París.
Monge pareció considerar tal afirmación.
– Es muy posible, general.
La evasiva de Monge hizo sonreír a Napoleón.
– Habla usted como un matemático dubitativo.
– En absoluto. Es solo que me parece interesante cómo ve usted esos edificios, no en relación con los faraones o las tumbas que albergan, ni siquiera con la asombrosa ingeniería que se utilizó para construirlos. No, para usted sólo guardan relación con Francia.
– ¿Qué puedo hacer, si no? No pienso en otra cosa.
Desde su marcha, Francia se hallaba sumida en una tremenda confusión. Su otrora grandiosa flota había sido destruida por los británicos y lo había dejado aislado en Egipto. El Directorio que estaba en el poder parecía empecinado en enfrentarse a cualquier nación monárquica, lo cual convirtió en enemigos a España, Prusia, Austria y Holanda. Para ellos, el conflicto era una forma de prolongar su poder y llenar las menguantes arcas nacionales. Era ridículo. La República era un fracaso absoluto.
Uno de los pocos periódicos europeos que había surcado el Mediterráneo pronosticaba que era solo cuestión de tiempo que otro Luis ocupara el trono francés. Napoleón tenía que regresar a casa. Todo cuanto apreciaba parecía desmoronarse.
– Francia lo necesita -dijo Monge.
– Ahora habla usted como un auténtico revolucionario.
Su amigo se echó a reír.
– Sabe que lo soy.
Siete años atrás, Napoleón había sido testigo de cómo otros revolucionarios irrumpían en el Palacio de las Tullerías y destronaban a Luis XVI. Después había servido fielmente a la nueva República y combatido en Tolón. Luego había sido ascendido a general de brigada, a general del Ejército Oriental y, a la postre, a comandante en Italia. Desde allí, se había dirigido al norte y conquistado Austria, y había regresado a París como un héroe nacional. Contaba apenas treinta años y, como general del Ejército de Oriente, había sometido a Egipto. Pero su destino era gobernar Francia.
– ¡Qué maravilla! -exclamó admirando las grandes pirámides.
En el trayecto desde el campamento había visto a unos trabajadores paleando arena de una esfinge semienterrada. El propio Napoleón había ordenado que exhumaran al austero guardián y estaba satisfecho de los progresos.
– Esta pirámide es la más próxima a El Cairo, así que la llamaremos la Primera -dijo Monge. Luego señaló otra-. La Segunda. La más lejana será la Tercera. Si al menos pudiésemos leer los jeroglíficos, tal vez podríamos conocer su verdadero nombre.
Napoleón asintió. Nadie era capaz de comprender los extraños símbolos que adornaban casi todos aquellos monumentos antiguos. El general había ordenado que los copiaran y eran tantos los dibujos que sus artistas gastaron todos los lapiceros traídos desde Francia. Monge había ideado un ingenioso sistema para fabricar más utilizando balas de plomo y junco del Nilo.
– Puede que allí haya alguna esperanza -dijo, y Monge asintió con aire de complicidad.
Ambos sabían que una fea piedra de color negro descubierta en Rosetta, que presentaba inscripciones en tres alfabetos distintos -jeroglífico, la lengua del antiguo Egipto, demótico, el idioma del Egipto actual, y griego-, podía encerrar la respuesta. El mes pasado había asistido a una sesión del Institut Egypt, creado por él mismo para alentar a sus savants,y allí se había anunciado el hallazgo. Pero se precisaban muchos más estudios.
– Estamos efectuando los primeros reconocimientos sistemáticos de estos yacimientos -observó Monge-. Los que llegaron antes que nosotros se limitaron a saquear. Haremos inventario de lo que encontremos.
Otra idea revolucionaria, pensó Napoleón. Era digna de Monge.
– Lléveme dentro -exhortó.
Su amigo lo condujo por una escalera situada en la cara norte hasta una plataforma de veinte metros de altura. Había llegado hasta allí en una ocasión, cuando meses atrás inspeccionó por primera vez las pirámides acompañado de algunos de sus comandantes, pero se negó a entrar, ya que ello habría exigido andar a gatas delante de sus subordinados. Napoleón se agachó y serpenteó por un pasadizo que no tenía más de un metro de altura y otro tanto de ancho y que describía una leve pendiente a través del núcleo de la pirámide. De su cuello colgaba el morral de piel. Llegaron a otro pasadizo en sentido ascendente y Monge se adentró en él. Ahora la pendiente se dirigía hacia un cuadrado iluminado que se abría al otro extremo.
Cuando salieron pudieron ponerse en pie y aquel extraordinario lugar lo llenó de admiración. A la luz titilante de las lámparas de aceite, escudriñó un techo que se alzaba unos diez metros. El suelo describía una marcada pendiente a través de la mampostería de granito. Los muros se proyectaban hacia el exterior en una serie de vigas voladizas apoyadas unas sobre otras para formar una angosta bóveda.
– Es magnífico -murmuró.
– La llamamos la Gran Galería.
– Un nombre acertado.
A los pies de cada muro lateral se extendía una rampa de medio metro que recorría toda la galería. Entre las rampas mediaba otro pasadizo de un metro. No había escalones, tan solo una pendiente pronunciada.
– ¿Está ahí arriba? -preguntó a Monge.
– Oui,general. Ha llegado hace una hora y lo he conducido a la Cámara Real.
Napoleón continuaba sujetando el morral.
– Salga, espéreme abajo.
Monge dio media vuelta, dispuesto a marcharse, pero se detuvo.
– ¿Está seguro de que quiere hacer esto solo?
Napoleón no apartó la mirada de la Gran Galería. Había oído las historias egipcias. Supuestamente, por los corredores místicos de aquella pirámide habían transitado los illuminati de la Antigüedad, individuos que habían entrado como hombres y salido como dioses. Aquel era un lugar para “renacer”, un “útero de misterios”, se decía. Allí habitaba el conocimiento, igual que Dios habitaba el corazón de los hombres. Sus savants se preguntaban qué impulso innato había inspirado aquel hercúleo trabajo de ingeniería, pero para él tan solo podía haber una respuesta y comprendía esa obsesión: el deseo de trocar la estrechez de la mortalidad humana por la amplitud de la ilustración. A sus científicos les gustaba postular que aquel era tal vez el edificio más perfecto del mundo, el Arca de Noé original, quizá el origen de los lenguajes, los alfabetos, los pesos y las medidas. Para él no era así. Aquello era el umbral hacia la eternidad.
– Solo yo puedo hacerlo -farfulló al final.
Monge se fue.
Napoleón se sacudió la arena del uniforme y echó a andar, trepando por la empinada cuesta. Estimó que tendría unos ciento veinte metros de longitud, y cuando llegó arriba se había quedado sin resuello. Un peldaño alto conducía a una galería de escasa altura que a su vez desembocaba en una antesala, de la cual tres paredes eran de granito tallado.
Al fondo se abría la Cámara Real, con muros de piedra roja pulida cuyos bloques gigantescos estaban tan prietos que a duras penas cabía un alfiler entre ellos. La sala era un rectángulo cuya extensión era más o menos el doble de su anchura y excavado en el corazón de la pirámide. Monge le había dicho que podía existir una relación entre las medidas de aquella sala y ciertas constantes matemáticas otrora aceptadas. Él no puso en duda esa observación.
Bloques horizontales de granito formaban la techumbre a diez metros de altura. La luz se filtraba por dos aberturas situadas al norte y al sur de la pirámide. La sala estaba vacía, a excepción de un hombre y un basto sarcófago de granito inacabado y descubierto. Monge había mencionado que en él se apreciaban todavía las muescas de la broca tubular y la sierra de los antiguos trabajadores, y así era. También dijo que su anchura superaba en algo menos de un centímetro la del pasadizo ascendente, lo cual significaba que lo habían depositado allí antes de que se construyera el resto de la pirámide.
El hombre, que miraba hacia la pared, se dio la vuelta. Su cuerpo amorfo estaba envuelto en una holgada túnica, llevaba un turbante de lana y sobre el hombro lucía una tela de algodón estampado. Sus orígenes egipcios resultaban evidentes, pero su frente plana, sus pómulos altos y su nariz ancha dejaban entrever los vestigios de otras culturas. Napoleón miró aquel rostro surcado de arrugas.
– ¿Ha traído el oráculo? -preguntó el hombre.
El general señaló el morral de cuero.
– Aquí está.
Napoleón salió de la pirámide. Llevaba dentro casi una hora y la oscuridad había devorado ya la meseta de Giza. Había pedido al egipcio que aguardara dentro hasta que él se hubiera ido.
Se sacudió de nuevo el polvo del uniforme y se acomodó el morral al hombro. Encontró la escalera y se esforzó por dominar sus emociones. La última hora había sido espantosa. Monge esperaba fuera, sosteniendo las riendas del caballo de Napoleón.
– ¿Ha sido satisfactoria su visita, mon general?
Napoleón miró a su savant.
– Escúcheme bien, Gaspard. No vuelva a mencionar esta noche jamás. ¿Me ha entendido? Nadie debe saber que he estado aquí.
Su amigo pareció desconcertado por su tono de voz.
– No pretendía ofenderlo…
Napoleón alzó una mano.
– No vuelva a hablar nunca más de esto. ¿Entendido?
El matemático asintió, pero Napoleón lo vio mirar hacia arriba, a lo alto de la escalera, donde el egipcio esperaba a que el general se marchase.
– Mátelo -le susurró a Monge.
Napoleón percibió el asombro en el rostro de su amigo, de modo que le habló al oído.
– A usted le encanta empuñar esa pistola. Quiere ser un soldado. Pues ha llegado el momento. Los soldados obedecen a su comandante. No quiero que el egipcio salga de este lugar. Si usted no tiene valor, que lo haga otro. Pero ha de saber algo: si ese hombre sigue vivo mañana, nuestra gloriosa misión en nombre de la exaltada República sufrirá la trágica pérdida de un matemático.
Napoleón advirtió el temor en la mirada de Monge.
– Usted y yo hemos hecho muchas cosas juntos -dijo-. De hecho, somos amigos, hermanos de eso que ha venido a llamarse la República. Pero será mejor que no se atreva a desobedecerme.
Napoleón lo soltó y se montó en el caballo.
– Me marcho a casa, Gaspard, a Francia, a encontrarme con mi destino. Espero que usted encuentre también el suyo aquí, en este lugar dejado de la mano de Dios.
Primera parte
I
Copenhague, domingo, 23 de diciembre, en la actualidad, 12.40 h
La bala atravesó el hombro izquierdo de Cotton Malone. Trató de ignorar el dolor y fijó su atención en la plaza. La gente corría en todas las direcciones. Las bocinas aullaban. Los neumáticos chirriaban. Los marines que custodiaban la cercana embajada estadounidense reaccionaron al caos, pero se hallaban demasiado lejos para prestar ayuda. Había cuerpos esparcidos por todas partes. ¿Cuántos? ¿Ocho? ¿Diez? No, eran más. Un joven y una mujer se retorcían en un tramo de asfalto cubierto de aceite; el hombre tenía los ojos abiertos, brillantes por la conmoción. La mujer, que yacía boca abajo, sangraba a borbotones. Malone había divisado a dos pistoleros y los había abatido al instante, pero no logró ver al tercero, que le alcanzó de un solo disparo y ahora trataba de huir parapetándose tras los aterrados transeúntes.
La herida dolía como mil demonios. El miedo le recorría el rostro como una oleada de fuego. Le temblaban las piernas mientras intentaba levantar el brazo derecho. La Beretta parecía pesar una tonelada y no unos gramos.
El dolor le embotaba los sentidos. Respiró bocanadas de aire sulfúreo y al final obligó a su dedo a accionar el gatillo, pero no ocurrió nada. Qué extraño. Se oyó otro chasquido cuando intentó disparar de nuevo. Entonces el mundo se tiñó de negro.
Malone se despertó y borró de su mente aquel sueño, que se había repetido en numerosas ocasiones durante los dos últimos años, y consultó el reloj que reposaba en la mesita. Eran las 00.43 h.
Estaba tumbado en la cama de su piso y la lamparita de noche seguía encendida desde que se quedara dormido dos horas antes.
Algo lo había despertado, un ruido que formaba parte del sueño de Ciudad de México. Pero no. Lo oyó de nuevo. Fueron tres crujidos consecutivos.
El edificio donde vivía databa del siglo xvii y había sido remodelado unos meses atrás. Entre el segundo y el tercer piso, las nuevas contrahuellas se anunciaban ahora en un orden meticuloso como teclas de un piano, lo cual significaba que había alguien allí.
Malone extendió el brazo y encontró bajo la cama la mochila que siempre tenía preparada desde sus días en el Magellan Billet. Con la mano derecha cogió la Beretta, la misma que llevaba en Ciudad de México, en cuya recámara guardaba una bala. Era otro hábito que se alegraba de no haber perdido. Salió del dormitorio sigilosamente.
Su piso, situado en la cuarta planta, medía unos noventa metros cuadrados. Junto al dormitorio había un estudio, una cocina, un baño y varios armarios. La luz del estudio, que daba a la escalera, estaba encendida. La librería ocupaba la planta baja y la segunda y la tercera se utilizaban exclusivamente como almacén y lugar de trabajo.
Malone encontró la puerta a tientas y se pegó a la jamba interior. Ni un solo ruido lo había delatado, ya que había caminado con sigilo y sin despegar los zapatos de las alfombrillas. Todavía llevaba la ropa del día anterior. Había trabajado hasta bien entrada la noche tras un ajetreado sábado antes de Navidad. Era agradable volver a ser librero. Supuestamente, ahora esa era su profesión.
Entonces, ¿por qué empuñaba una pistola en mitad de la noche y por qué todos sus sentidos le decían que el peligro acechaba?
Lanzó una mirada furtiva por la puerta. Las escaleras conducían a un rellano y luego continuaban descendiendo. Había apagado las luces antes de subir y arriba no había ningún interruptor que permitiera encenderlas desde allí. Se maldijo a sí mismo por no haber instalado alguno durante la reforma. Lo que sí había dispuesto era un pasamanos de metal en el lado exterior de la escalera.
Salió del piso y se deslizó por la barandilla metálica hasta el siguiente descansillo. No tenía sentido anunciar su presencia con más crujidos de los escalones de madera. Con cautela, se asomó al vacío. Oscuridad y silencio.
Se deslizó hasta el siguiente rellano y se dirigió a un lugar desde el que pudiera ver el tercer piso. Las luces ámbar de Højbro Plads se filtraban por las ventanas de la fachada y bañaban el umbral de un halo naranja. Allí guardaba su inventario, libros comprados a gente que los traía a diario por cajas. “Compra por unos céntimos, vende por unos euros”. Ese era el negocio del libro de segunda mano. Si le dedicabas tiempo suficiente, ganabas dinero. Es más, de cuando en cuando llegaba un auténtico tesoro dentro de una de las cajas. Esos los guardaba en el segundo piso, en una habitación cerrada. Así, pues, a menos que alguien hubiese forzado esa puerta, quienquiera que estuviese allí había ido a la tercera planta, que se encontraba abierta.
Se deslizó por el último pasamanos y se colocó frente a la puerta que daba al tercer piso. Al otro lado, la habitación, que debía de medir unos doce metros por seis, estaba atestada de montones de cajas de varios metros de altura.
– ¿Qué quieres? -preguntó, apoyando la espalda en la pared exterior.
Se preguntó si lo que le había alertado era el sueño. Los doce años que había pasado como agente del Departamento de Justicia sin duda lo habían vuelto un poco paranoico, y las dos últimas semanas le habían pasado factura, algo con lo que no contaba pero que había aceptado, pues lo consideraba el precio de la verdad.
– ¿Sabes? -dijo-. Vuelvo a arriba. Seas quien seas, si quieres algo, sube. De lo contrario, lárgate de mi tienda.
Más silencio. Malone se dirigió hacia la escalera.
– He venido a verte -dijo un hombre desde el interior del almacén.
Malone se detuvo y estudió los matices de aquella voz. Era un joven. Veintitantos años, o treinta y pocos. Estadounidense, con algo de acento. Y tranquilo. Natural.
– Así que has irrumpido en mi tienda…
– He tenido que hacerlo.
Ahora la voz se encontraba cerca, justo al otro lado de la puerta. Malone se apartó de la pared y apuntó con su pistola, esperando que el visitante se mostrara. Una figura enigmática apareció en el umbral. Era de estatura media, delgado y lucía un abrigo hasta la cintura. Tenía las manos pegadas al cuerpo, vacías. La oscuridad le impedía verle el rostro.
Malone siguió apuntándole y dijo:
– Necesito un nombre.
– Sam Collins.
– ¿Qué quieres?
– Henrik Thorvaldsen está en apuros.
– Eso no es ninguna novedad.
– Unas personas lo van a matar.
– ¿Qué personas?
– Tenemos que llegar hasta Thorvaldsen.
Malone no dejaba de apuntarle sin retirar el dedo del gatillo. Si Sam Collins pestañeaba, lo mataría. Pero tenía una corazonada, una sensación que los agentes adquirían merced a su bien ganada experiencia, que le decía que aquel joven no mentía.
– ¿Qué personas? -insistió.
– Tenemos que llegar hasta él.
Desde abajo llegó un ruido de cristales rotos.
– Por cierto -dijo Sam Collins-. Esa gente también viene por mí.
II
Bastia, Córcega, 1.05 h
Graham Ashby se encontraba en la Place du Dujon admirando la serenidad del puerto. A su alrededor, las desvencijadas casas de color pastel se amontonaban como cajones entre las iglesias. Las viejas estructuras se veían eclipsadas por la sencilla torre de piedra que se había convertido en su atalaya. El yate de Ashby, el Arquímedes,se hallaba anclado a medio kilómetro de distancia, en el puerto de Vieux. Contemplaba su elegante e iluminada silueta, que se perfilaba contra el agua plateada. La segunda noche del invierno había traído un viento frío y seco del norte que azotaba toda Bastia. En el aire flotaba una pesada quietud vacacional. Faltaban solo dos días para Navidad, pero a él no podía importarle menos.
Terra Nova, otrora el centro de actividad militar y administrativa de Bastia, se había transformado ahora en un barrio próspero con pisos majestuosos y tiendas a la última moda que bordeaban un laberinto de calles adoquinadas. Hace unos años, él estuvo a punto de invertir en el boom,pero se desdijo. El sector inmobiliario, sobre todo en el litoral mediterráneo, ya no reportaba los beneficios de antaño.
Miró hacia el Jetée du Dragon, un muelle artificial situado al noreste, inexistente unas décadas antes. Para edificarlo, los ingenieros habían destruido una gigantesca roca en forma de león bautizada como “El Leone”, y que en su día bloqueaba el puerto y aparecía de forma prominente en numerosos grabados anteriores al siglo xx. Cuando el Arquímedes se había adentrado en aguas protegidas dos horas antes, no tardó en avistar la torre del homenaje apagada -construida por los gobernadores genoveses de la isla en el siglo xiv- sobre la que se encontraba ahora, y se preguntaba si aquella noche sería la noche. Tenía la esperanza de que así fuera.
Córcega no era uno de sus lugares predilectos. No era más que una montaña que afloraba en el mar. Ciento ochenta y cinco kilómetros de largo, ochenta y cuatro de ancho, 14.200 kilómetros cuadrados y 966 kilómetros de costa. Su geografía iba desde picos alpinos a profundos desfiladeros, bosques de pino, lagos glaciares, pastos, valles fértiles e incluso alguna zona desértica. En un momento u otro, griegos, cartagineses, romanos, aragoneses, italianos, británicos y franceses conquistaron la isla, pero jamás subyugaron su espíritu rebelde, otro motivo por el que no había invertido allí. Demasiadas variables en aquel indisciplinado département francés.
Los diligentes genoveses fundaron Bastia en 1380 y construyeron fortalezas para protegerla. La atalaya de Ashby era una de las últimas que quedaban. La ciudad había sido la capital de la isla hasta 1791, cuando Napoleón decidió trasladarla a su lugar de nacimiento, Ajaccio, situada más al sur. Ashby sabía que los lugareños todavía no habían perdonado aquella transgresión al pequeño emperador.
Se abotonó el abrigo Armani y se plantó junto a un parapeto medieval. La camisa a la medida, los pantalones y el jersey le sentaban como un guante a su figura de cincuenta y ocho años. Compraba todos sus conjuntos en Kingston & Knight, como antes habían hecho su padre y su abuelo. El día anterior, un barbero de Londres había invertido media hora en recortar su melena gris y eliminar las blanquecinas ondas que le hacían parecer mayor. Estaba orgulloso de conservar la apariencia y el vigor de un hombre más joven y, mientras contemplaba el mar Tirreno, que se extendía frente a la oscura Bastia, saboreaba la satisfacción de un hombre que había llegado muy lejos.
Consultó su reloj. Había venido a resolver un misterio que había atormentado a los cazatesoros durante más de sesenta años, y detestaba la falta de puntualidad.
Oyó pasos desde la cercana escalinata de veinte metros de longitud. Durante el día, los turistas subían a admirar el paisaje y hacer fotos. A aquella hora no había visitas.
Un hombre apareció bajo la tenue luz. Era pequeño y tenía una cabellera espesa. Dos arrugas profundas surcaban la carne desde la nariz hasta la boca. Su piel era tan marrón como una cáscara de nuez, y el bigote blanco resaltaba su oscura pigmentación. Iba vestido de clérigo. Las faldas de la sotana negra se agitaban al andar.
– Lord Ashby, disculpe el retraso, no ha sido culpa mía.
– ¿Sacerdote? -preguntó señalando el atuendo.
– Me pareció que un disfraz sería lo mejor para esta noche. La gente no suele hacerles preguntas -el hombre, agotado por la subida, trató de recobrar el aliento.
Ashby había elegido la hora con sumo cuidado y calculado su llegada con precisión británica, pero aquella media hora de retraso lo había desbaratado todo.
– Detesto las situaciones desagradables -dijo-, pero a veces es necesaria una conversación sincera cara a cara -Ashby lo señaló con el dedo-. Usted, señor, es un mentiroso.
– Lo soy, he de reconocerlo.
– Me ha costado usted tiempo y dinero, cosas que no me gusta malgastar.
– Por desgracia, lord Ashby, me hallo en escasez de ambas cosas -el hombre hizo una pausa-. Y sabía que usted necesitaba mi ayuda.
La última vez, Ashby había permitido que aquel hombre supiera demasiado. Había sido un error.
Algo había sucedido en Córcega el 15 de septiembre de 1943. Un barco transportaba seis cofres desde Italia. Algunos decían que fueron arrojados al mar cerca de Bastia y otros creían que habían sido llevados hasta la costa. Todos coincidían en que cinco alemanes habían participado en la operación. Cuatro de ellos fueron sometidos a un consejo de guerra por dejar el tesoro en un lugar que pronto estaría en manos aliadas y fueron fusilados. El quinto fue absuelto. Lamentablemente, no sabía dónde se encontraba el último escondite, así que buscó en vano durante el resto de sus días, como habían hecho muchos otros.
– La mentira es la única arma que poseo -afirmó el corso-. Es lo que mantiene a raya a hombres poderosos como usted.
– Viejo…
– Me atrevería a decir que no soy mucho más viejo que usted, aunque mi estatus no es tan impopular como el suyo. Qué reputación tiene usted, lord Ashby.
Este reconoció la observación inclinando la cabeza. Sabía lo influyente que podía ser la imagen para una persona. Durante tres siglos, su familia había sido propietaria de una participación mayoritaria en una de las instituciones de préstamo más antiguas de Inglaterra. Ahora era el titular único de dicha participación. En su día, la prensa británica describió sus luminosos ojos grises, su nariz romana y su fugaz sonrisa como el “semblante de un aristócrata”. Años atrás, un periodista lo tildó de “imponente”, mientras que otro lo catalogaba de “atezado y saturnino”. No le molestaba necesariamente la referencia a su complexión oscura, algo que su madre, que era medio turca, le había legado, pero sí que lo consideraran hosco y taciturno.
– Le garantizo, buen señor -dijo-, que no tiene nada que temer de mí.
El corso se echó a reír.
– Eso espero. La violencia no conduciría a nada. Al fin y al cabo, usted busca el oro de Rommel. Es un tesoro espléndido y puede que yo sepa dónde está.
Aquel hombre era molesto y observador a partes iguales. Pero también era un mentiroso reconocido.
– Se ha salido usted por la tangente.
Aquella silueta soltó una carcajada.
– Me estaba presionando. No puedo permitirme llamar la atención. Otros podrían enterarse. Esta isla es pequeña y si encontramos este tesoro quiero conservar mi parte.
Aquel hombre trabajaba para la Assemblée de Corse, a las afueras de Ajaccio. Era un funcionario menor del gobierno regional que gozaba de acceso a gran cantidad de información.
– ¿Y quién iba a arrebatarnos nuestra parte del botín? -preguntó Ashby.
– Gente de Bastia que sigue buscando. Gente que vive en Francia y en Italia. Algunos han muerto por este tesoro.
Por lo visto, aquel idiota prefería las conversaciones pausadas y daba rodeos e insinuaciones que desvelaban poco a poco su mensaje, pero Ashby no tenía tiempo para aquello. Hizo una señal y otro hombre apareció en la escalinata. Llevaba un abrigo de color carbón a juego con su tieso cabello gris. Su mirada era penetrante y su rostro se estrechaba hasta culminar en una barbilla prominente. Se dirigió hacia el corso y se detuvo.
– Este es el señor Guildhall -anunció Ashby-. Quizá lo recuerde de nuestra última visita.
El corso extendió el brazo, pero Guildhall no sacó las manos de los bolsillos del abrigo.
– Me acuerdo de él -dijo el corso-. ¿No sonríe nunca?
Ashby negó con la cabeza.
– Le sucedió algo terrible. Hace unos años el señor Guildhall se vio envuelto en un espantoso altercado durante el cual le acuchillaron la cara y el cuello. Se curó, como puede apreciar, pero las secuelas fueron unas lesiones nerviosas que impiden que los músculos de la cara funcionen del todo. De ahí que no sonría.
– ¿Y quién lo acuchilló?
– Ah, excelente pregunta. Está muerto, con el pescuezo roto.
Vio que la idea había quedado clara, de modo que se volvió hacia Guildhall y le preguntó:
– ¿Qué ha encontrado?
Su empleado sacó un pequeño libro del bolsillo y se lo entregó. Bajo la vaporosa luz leyó el desvaído título en francés: Napoleón, de las Tullerías a Santa Elena. Era una de las innumerables memorias que se habían publicado tras la muerte de Napoleón en 1821.
– ¿Cómo… ha conseguido eso? -preguntó el corso.
Ashby sonrió.
– Mientras usted me hacía aguardar aquí, en la torre, el señor Guildhall ha registrado su casa. No soy idiota.
El corso se encogió de hombros.
– Solo son unas insulsas memorias. He leído mucho acerca de Napoleón.
– Eso mismo dijo su amigo conspirador.
Según pudo comprobar, ahora gozaba de toda la atención de su interlocutor.
– Él, el señor Guildhall y yo mantuvimos una fantástica charla.
– ¿Cómo supo de Gustave?
– No fue difícil averiguarlo. Usted y él han buscado el oro de Rommel durante mucho tiempo. Posiblemente sean los mayores expertos en la materia.
– ¿Le ha hecho daño?
Ashby percibió el tono de inquietud de su interlocutor.
– No, por Dios, buen hombre. ¿Me toma por un villano? Pertenezco a una familia de aristócratas. Soy un señor del reino, un financiero respetable, no un rufián. Por supuesto, su Gustave también me mintió.
Con un rápido movimiento de muñeca, Guildhall lo agarró del hombro y de una de las perneras del pantalón que asomaban por debajo de la sotana y colocó al diminuto corso entre los pretiles. Guildhall lo arrastró hacia la cara exterior y lo asió fuertemente de los tobillos. Ahora el cuerpo colgaba del muro boca abajo, veinte metros por encima de la calzada de piedra. La brisa nocturna agitaba la sotana.
Ashby asomó la cabeza por otro pretil.
– Por desgracia, el señor Guildhall no muestra las mismas reservas que yo hacia la violencia. Por favor, sepa que al más leve sonido de alarma lo soltará. ¿Entendido?
Ashby vio cómo el hombre asentía.
– Ahora ha llegado la hora de que usted y yo tengamos una conversación seria.
III
Copenhague
Malone observó la silueta de Sam Collins mientras abajo se oían ruidos de cristales hechos añicos.
– Creo que quieren matarme -dijo Collins.
– Por si no te has dado cuenta, yo también te estoy apuntando con una pistola.
– Señor Malone, me envía Henrik.
Tenía que elegir. El peligro que tenía ante él o el que acechaba dos pisos más abajo.
Malone bajó la pistola.
– ¿Has traído tú a esa gente hasta aquí?
– Necesitaba su ayuda. Henrik me dijo que viniera.
Oyó tres ruidos sordos, de una pistola con silenciador. Entonces se abrió la puerta principal. Pasos traqueteando sobre el entarimado.
Malone señaló con la pistola.
– Métete ahí.
Ambos entraron en el almacén del tercer piso y se refugiaron tras una pila de cajas. Malone pensó que los intrusos irían directo al piso de arriba, atraídos por las luces. Entonces, cuando se dieran cuenta de que no había nadie allí, empezarían a buscar. El problema era que no sabía cuántos eran.
Malone miró a hurtadillas y vio a un hombre pasar del descansillo del tercer piso al cuarto. Indicó a Collins que guardara silencio y le siguiera. Se precipitó hacia la salida y ambos utilizaron el pasamanos metálico para deslizarse hasta el siguiente rellano. Luego repitieron el proceso hasta el tramo final de escaleras que conducía a la planta baja y a la librería.
Collins avanzó hacia la última barandilla, pero Malone lo agarró del brazo y meneó la cabeza. El hecho de que aquel muchacho pudiera cometer semejante estupidez demostraba o bien ignorancia o bien una engañosa inteligencia. No estaba seguro de cuál era la respuesta, pero no podían seguir allí mucho tiempo, pues tenían a un hombre armado encima de sus cabezas.
Con un ademán, Malone pidió a Collins que se quitara el abrigo. El joven se mostró dubitativo, como si no comprendiera la petición, pero acabó cediendo y se despojó de él sin hacer ruido. Malone recogió el bulto de lana gruesa, se sentó sobre el pasamanos y se dejó caer lentamente hasta media altura. Empuñando firmemente la pistola con la mano derecha, arrojó el abrigo hacia el exterior. Las balas tachonaron la prenda con un ruido sordo.
Malone recorrió el tramo restante, saltó de la barandilla y se cobijó detrás del mostrador al tiempo que las balas se incrustaban en la madera. Entonces lo vio. El atacante se encontraba a su derecha, cerca de los escaparates, donde exponía los libros de historia y música. Malone se arrodilló y disparó en aquella dirección.
– Ahora -le gritó a Collins, que pareció adivinar las intenciones de su compañero y huyó de las escaleras para saltar detrás del mostrador.
Malone sabía que pronto tendrían más compañía, de modo que se arrastró hacia la izquierda. Por suerte, no estaban rodeados. Durante la reciente remodelación había insistido en poner un mostrador abierto por ambos lados. Su pistola no tenía silenciador y se preguntaba si afuera alguien habría oído su sonora réplica. Pero Højbro Plads era un lugar desértico desde la medianoche hasta el amanecer.
Malone corrió hacia el extremo del mostrador con Collins a la zaga. Clavó la mirada en la escalera mientras aguardaba lo inevitable. En lo alto de la escalera vio una silueta oscura que iba creciendo en envergadura mientras la pistola asomaba lentamente desde la esquina. Malone disparó y alcanzó al hombre en el antebrazo. Oyó un gemido y la pistola desapareció.
El primer pistolero descerrajó suficientes disparos para que el hombre de la escalera fuese hacia él.
Malone vio que habían llegado a un punto muerto. Iba armado. Ellos también. Pero probablemente dispusieran de más munición que él, ya que no había cogido un cargador extra para la Beretta. Por suerte, ellos no lo sabían.
– Tenemos que provocarlos -susurró Collins.
– ¿Y cuántos son?
– Parece que dos.
– Eso no lo sabemos -Malone rememoró el sueño, en el que había cometido el error de no contar hasta tres.
– No podemos quedarnos aquí sentados.
– Podría entregarte y volver a la cama.
– Podría, pero no lo hará.
– No estés tan seguro.
Todavía recordaba las palabras de Collins. “Henrik Thorvaldsen está en apuros”.
El joven se movió con cautela y extendió la mano hacia el extintor que había detrás del mostrador. Malone observó cómo quitaba el pasador de seguridad y, antes de que pudiera oponerse a ello, Collins salió de allí y sumió la librería en una niebla química utilizando unos estantes a modo de parapeto y lanzando agente ignífugo a los pistoleros.
No hubo un solo movimiento… Excepto cuatro disparos. Las balas surcaron la niebla y se hundieron en la madera y los muros de piedra. Malone descargó otra ráfaga en dirección opuesta. Oyó cómo se rompía el cristal con un gran estrépito y luego pasos acelerados. Se marchaban.
Un aire frío sopló por encima de su cabeza. Entonces vio que habían huido por el escaparate.
Collins bajó el extintor.
– Se han ido.
Malone debía asegurarse de ello, así que permaneció agachado, se apartó del mostrador y, protegiéndose con las estanterías, echó a correr entre la niebla, que ya se estaba disipando. Llegó hasta la última hilera y se aventuró a lanzar una mirada rápida. El humo se escabullía hacia la gélida noche por un ventanal destrozado.
Malone meneó la cabeza. Un desastre más.
Collins se acercó por detrás.
– Eran profesionales.
– ¿Y cómo lo sabes?
– Sé quién los envía.
Collins dejó el extintor en el suelo.
– ¿Quién?
– Henrik me dijo que se lo explicaría él.
Malone se dirigió al mostrador y cogió el teléfono para llamar a Christiangade, la casa solariega propiedad de Thorvaldsen, situada quince kilómetros al norte de Copenhague. El teléfono sonó varias veces. Normalmente respondía Jesper, el mayordomo, fuese la hora que fuese. El teléfono siguió sonando. Era un mal presagio. Malone colgó y decidió prepararse.
– Ve arriba -ordenó a Collins-. Sobre mi cama hay una mochila. Cógela.
Collins subió los escalones a toda prisa. Malone aprovechó el momento para llamar una vez más a Christiangade y permaneció a la espera mientras el teléfono continuaba sonando.
Collins bajó ruidosamente la escalera. El carro de Malone estaba estacionado a varias manzanas de distancia, justo a las afueras del casco antiguo y cerca del palacio de Christianborg. Malone cogió su teléfono móvil de debajo del mostrador.
– Vámonos.
IV
Eliza Larocque sentía el éxito cerca, aunque su compañero de vuelo dificultaba la tarea. Esperaba sinceramente que aquel viaje transatlántico que había organizado de forma apresurada no fuese una pérdida de tiempo.
– Se llama el Club de París -dijo en francés.
A 15.000 metros de altura, sobrevolando el Atlántico norte en la suntuosa cabina de su nuevo Gulfstream G650, había decidido hacer un último intento. Estaba orgullosa de su último juguete de vanguardia, uno de los primeros que habían salido de la cadena de montaje. La espaciosa cabina tenía cabida para ocho pasajeros, acomodados en unos lujosos asientos de piel. Disponía de cocina, un amplio cuarto de baño, muebles de caoba y módulos de video con Internet de alta velocidad conectados al mundo vía satélite. El reactor volaba alto y rápido, podía recorrer largas distancias y era fiable. Treinta y siete millones, y había merecido la pena la inversión, hasta el último céntimo.
– Conozco esa organización -repuso Robert Mastroianni en la lengua materna de Larocque-. Es un grupo informal de mandatarios financieros de los países más ricos del mundo. Reestructuración, ayuda a damnificados y cancelación de deudas. Conceden créditos y ayudan a las naciones en apuros a reembolsar sus obligaciones. Cuando estaba en el Fondo Monetario Internacional trabajamos muchas veces con ellos.
Larocque conocía el dato.
– Ese club -dijo- nació de unas conversaciones de crisis mantenidas en París en 1956 entre una Argentina en bancarrota y sus acreedores. Sigue reuniéndose cada seis semanas en el Ministerio francés de Economía, Finanzas e Industria, presidido por un alto cargo de la Hacienda francesa. Pero no me refiero a esa organización.
– ¿Otro de sus misterios? -preguntó Mastroianni con cierto aire crítico-. ¿Por qué tiene que ser tan complicada?
– Quizá porque sé que le irrita.
El día anterior se había encontrado con Mastroianni en Nueva York. Él no se alegró de verla, pero aquella noche cenaron juntos. Cuando Larocque le ofreció cruzar el Atlántico, él aceptó, lo cual fue una sorpresa para ella. Aquella sería su última conversación, o quizá la primera de muchas más.
– Adelante, Eliza. Soy todo oídos. Evidentemente, no puedo hacer otra cosa, lo cual sospecho que formaba parte de su plan.
– Si pensaba eso, ¿por qué vuelve a casa conmigo?
– Si lo hubiese rechazado, me habría encontrado de nuevo. Así podremos resolver nuestros asuntos y a cambio de mi tiempo obtengo un confortable vuelo de regreso a casa. Así, pues, prosiga por favor. Pronuncie su discurso.
Larocque contuvo su ira y dijo:
– Existe un tópico que tiene su origen en la historia: “Si un gobierno no puede afrontar el desafío de la guerra, se viene abajo”. La santidad de la ley, la prosperidad ciudadana, la solvencia… Cualquier Estado sacrifica todos esos principios cuando su supervivencia corre peligro.
Su interlocutor bebió un sorbo de una copa de champaña.
– Aquí tenemos otra realidad -apostilló-. Las guerras siempre se han financiado por medio de la deuda. Cuanto mayor es la amenaza, mayor es la deuda.
Mastroianni hizo un ademán despectivo.
– Ya sé lo que viene ahora. Para que cualquier nación entre en guerra, debe tener un enemigo creíble.
– Por supuesto. Y si este ya existe, magnifico.
Mastroianni sonrió al ver que Larocque utilizaba el italiano, su lengua materna. Era la primera vez que relajaba su granítico semblante.
– Si existen enemigos -observó Larocque- pero falta poder militar, puede aportarse dinero para generar dicho poder. -Con una sonrisa agregó-: Si no existen, siempre pueden crearse.
Mastroianni se echó a reír.
– Es usted un demonio.
– ¿Y usted no?
– No, Eliza, yo no -respondió sin apartar la mirada.
Mastroianni era unos cinco años mayor que ella, igual de rico y, aunque enervante, también podía resultar encantador. Acababan de degustar un suculento solomillo de ternera, papas Yokon Gold y judías verdes ligeramente tostadas. Larocque descubrió que a su acompañante le agradaban los platos sencillos: nada de especias, ni ajo ni pimiento picante. Era un paladar único para tratarse de un italiano, pero aquel multimillonario atesoraba muchas particularidades. Pese a todo, no era nadie para juzgarlo. Ella también tenía sus idiosincrasias.
– Existe otro Club de París -dijo ella-. Uno mucho más antiguo. Data de los tiempos de Napoleón.
– Nunca lo había mencionado.
– Hasta ahora no había mostrado usted ningún interés.
– ¿Puedo serle franco?
– Por favor.
– No me gusta. O, para ser más exactos, no me gustan sus negocios ni sus socios. Son despiadados en sus transacciones y no tienen palabra. Algunas de sus políticas de inversión son cuestionables en el mejor de los casos y, en el peor, delictivas. Lleva casi un año persiguiéndome con cantinelas de beneficios fabulosos, pero ofreciendo escasa información que apoye sus aseveraciones. Quizá sea su gen corso y simplemente no pueda controlarlo.
Su madre era corsa y su padre francés. Se habían casado jóvenes y estuvieron juntos más de cincuenta años. Ambos estaban muertos y ella era su única heredera. Los prejuicios sobre su ascendencia no eran nuevos, los había padecido en numerosas ocasiones, pero eso no significaba que los aceptara gratamente.
Larocque se levantó y retiró los platos de la cena.
Mastroianni la agarró del brazo.
– No tiene por qué hacerme de sirvienta.
A ella le disgustó su tono y su forma de agarrarla, pero no se resistió. Por el contrario, sonrió y dijo en italiano:
– Es usted mi invitado. Es lo correcto.
Él la soltó.
Larocque solo había contratado para el reactor a dos pilotos, que se encontraban en la cabina, motivo por el cual ella había servido la comida. Guardó los platos sucios en la cocina y en una pequeña nevera encontró los postres, dos exquisitos pasteles de chocolate. Eran los favoritos de Mastroianni, según le habían dicho, y los compró en el restaurante de Manhattan que habían visitado la noche anterior.
La expresión de Mastroianni cambió cuando le puso delante aquella delicia. Larocque se sentó frente a él.
– Que le gustemos yo o mis compañías, Robert, es irrelevante para nuestra conversación. Esto es una propuesta de negocios que me pareció que podía interesarle. Me he esmerado en mis elecciones. Ya han sido elegidas cinco personas. Yo soy la sexta. Usted sería la séptima.
Mastroianni señaló la torta.
– Anoche me preguntaba de qué estarían hablando usted y el garçon antes de irnos.
Estaba ignorándola, jugando a su propio juego.
– Vi lo mucho que había disfrutado con el postre.
Mastroianni cogió un cubierto de plata de ley. Al parecer, su disgusto personal hacia ella no era extensible a la comida, al reactor o a la posibilidad de ganar dinero.
– ¿Puedo contarle una historia? -preguntó Larocque-. Trata sobre Egipto. De cuando el entonces general Napoleón Bonaparte invadió el país en 1798.
Mastroianni asintió mientras saboreaba el rico chocolate.
– Dudo que aceptara un no por respuesta, así que, adelante.
Napoleón dirigió personalmente a la columna de soldados franceses el segundo día de su marcha hacia el sur. Se encontraban cerca de El Beidah, a tan solo unas horas de distancia del siguiente pueblo. El día era caluroso y soleado, como todos los que lo habían precedido. El día anterior, los árabes habían atacado despiadadamente a su avanzada. El general Desaix evitó por poco ser capturado, pero un capitán murió y otro adjutant général cayó prisionero. Se exigió un rescate, pero los árabes se quedaron con el botín y al final dispararon al cautivo en la cabeza. Egipto estaba demostrando ser una tierra traicionera, fácil de conquistar pero difícil de dominar, y la resistencia parecía ir en aumento.
Más adelante, en los márgenes del polvoriento camino, vio a una mujer con el rostro ensangrentado. En un brazo acunaba a un bebé, pero el otro lo tenía extendido, como si quisiera defenderse, palpando el aire que tenía ante sí. ¿Qué hacía en aquel desierto abrasador?
Napoleón se acercó a ella y gracias a un intérprete supo que su marido le había atravesado ambos ojos. Él no daba crédito a lo que oía. ¿Por qué? Ella no se atrevía a protestar y simplemente suplicaba que alguien se hiciese cargo de su hijo, que parecía moribundo. Napoleón ordenó que tanto a ella como al bebé les procuraran agua y pan.
De pronto, un hombre apareció por detrás de una duna cercana, enfurecido y lleno de odio. Los soldados se pusieron en guardia. El hombre echó a correr y arrebató el pan y el agua a la mujer.
– ¡No lo hagan! -gritó-. Esta mujer ha perdido su honor y mancillado el mío. Ese niño es mi desgracia. Es fruto de su pecado.
Napoleón desmontó y dijo:
– Está usted loco,monsieur. Demente.
– Soy su marido y tengo derecho a hacer lo que me plazca.
Antes de que Napoleón pudiera responder, una daga asomó bajo la túnica del hombre, que atestó una puñalada mortal a su esposa. Luego llegaron unos momentos de confusión, en los que el hombre agarró al bebé, lo alzó en vilo y lo arrojó al suelo.
Se escuchó un disparo y el pecho de aquel hombre estalló, tras lo cual el cuerpo se desplomó sobre la árida tierra. El capitán Le Mireur, que cabalgaba detrás de Napoleón, había puesto fin al espectáculo.
Todos los soldados se mostraron conmocionados por lo que acababan de presenciar. El propio Napoleón tuvo dificultades para ocultar su consternación. Después de unos momentos de tensión, ordenó que la columna siguiera adelante, pero antes de volver a montar en su caballo, advirtió que algo había caído por debajo de la túnica del hombre. Era un rollo de papiro atado con una cuerda. El emperador lo recogió de la arena.
Napoleón ordenó acampar en la casa de recreo de uno de sus oponentes más acérrimos, un egipcio que había huido al desierto con su ejército mameluco meses atrás y que había dejado todas sus posesiones para disfrute de los franceses. Tumbado sobre sedosas alfombras cubiertas de cojines de terciopelo, el general seguía atribulado por la atroz muestra de inhumanidad que había presenciado en el camino del desierto.
Más tarde le dijeron que el hombre había hecho mal en apuñalar a su esposa, pero que si Dios hubiese querido perdonarla por su infidelidad, ya la habrían acogido en algún hogar, en el que habría vivido de la caridad. Puesto que eso no había ocurrido, la ley árabe no habría castigado al marido por sus dos asesinatos.
– Entonces, hemos hecho lo correcto -declaró Napoleón.
La noche era tranquila y apacible, así que resolvió examinar los papiros que había encontrado cerca del cuerpo. Sus sabios le habían contado que los lugareños acostumbraban a saquear los lugares sagrados y robar cualquier cosa que pudieran vender o reutilizar. Qué gran desperdicio. Él había venido a descubrir el pasado de aquel país, no a destruirlo.
Napoleón desató la cuerda y extendió el rollo, en el que encontró cuatro hojas escritas, aparentemente en griego. El general hablaba corso con fluidez y por fin podía hablar y escribir un francés pasable, pero, al margen de eso, las lenguas extranjeras eran un misterio para él. Así, pues, hizo llamar a uno de sus traductores.
– Es copto -le dijo.
– ¿Puedes leerlo?
– Por supuesto, general.
– Qué horror -dijo Mastroianni-. Matar a ese niño.
Larocque asintió.
– Aquella era la realidad de la campaña egipcia. Fue una conquista sangrienta y reñida. Pero le garantizo que lo que allí aconteció es la razón por la que usted y yo estamos manteniendo esta conversación.
V
Sam Collins observaba desde el asiento del copiloto mientras Malone salía a toda velocidad de Copenhague rumbo al norte, hacia la autopista que recorría el litoral danés.
Cotton Malone era exactamente como esperaba: duro, valiente y decidido. Aceptaba la situación en la que se había visto envuelto e hizo lo que debía. Se ajustaba incluso a la descripción física que le habían dado: alto, pelo rubio brillante y una sonrisa que transmitía escasa emoción. Estaba al corriente de sus doce años de experiencia en el Departamento de Justicia, de su formación en Derecho en Georgetown, de su memoria eidética y de su pasión por los libros. Pero ahora había comprobado de primera mano el coraje de aquel hombre.
– ¿Quién eres? -preguntó Malone.
Collins se dio cuenta de que no podría responder con evasivas. Percibía la desconfianza de Malone y la entendía. Un extraño había irrumpido en su tienda en mitad de la noche perseguido por unos hombres armados.
– Servicio Secreto de Estados Unidos. O al menos lo era hasta hace unos días. Creo que estoy despedido.
– ¿Por qué?
– Porque nadie me escuchaba. Intenté explicárselo, pero nadie quería escucharme.
– ¿Por qué te escuchó Henrik?
– ¿Cómo…? -Collins se contuvo.
– Alguna gente recoge animales extraviados. Henrik rescata personas. ¿Por qué necesitabas su ayuda?
– ¿Quién dice que la necesitaba?
– No te pongas nervioso, ¿de acuerdo? Una vez yo fui uno de esos descarriados.
– En realidad, yo diría que era Henrik quien necesitaba ayuda. Fue él quien se puso en contacto conmigo.
Malone metió la quinta en su Mazda y aceleró por la ennegrecida autopista, que discurría a un centenar de metros del oscuro mar de Oresund.
Sam necesitaba dejar algo claro.
– En el Servicio Secreto no trabajaba con información de la Casa Blanca. Estaba en el departamento de fraudes de divisas y financieros.
Siempre se mofaba del estereotipo hollywoodiense de los agentes con traje oscuro, gafas de sol y pinganillos de color carne que rodeaban al presidente. La mayoría de los miembros del Servicio Secreto, como él, trabajaban en la sombra salvaguardando el sistema financiero estadounidense. De hecho, aquella era la principal misión de la organización, nacida de la guerra civil y creada para impedir las falsificaciones confederadas. Hasta el asesinato de William McKinley, treinta y cinco años después, no asumió la responsabilidad de proteger al presidente.
– ¿Por qué has venido a mi librería? -preguntó Malone.
– Me hospedaba en la ciudad. Ayer Henrik me envió a un hotel. Supe que algo iba mal. Quería que me alejara de la finca.
– ¿Cuánto tiempo llevas en Dinamarca?
– Una semana. Usted ha estado fuera y volvió hace unos días.
– Sabes mucho de mí.
– En realidad, no. Sé que es Cotton Malone, ex oficial de la Armada. Trabajó para el Magellan Billet. Ahora está retirado.
Malone le lanzó una mirada que denotaba que su empeño en eludir su primera pregunta le estaba agotando la paciencia.
– Además dirijo una página web -dijo Sam-. Se supone que no debemos dedicarnos a ese tipo de cosas, pero yo lo hacía. Quiebra financiera internacional: una conspiración capitalista. Así se llama. Se encuentra en Moneywash.net.
– Entiendo que tus superiores se mostraran recelosos con tu hobby.
– Yo no. Vivo en Estados Unidos. Tengo derecho a expresar mi opinión.
– Pero no a llevar una insignia federal al mismo tiempo.
– Eso es lo que dijeron ellos -repuso, incapaz de ocultar su derrotismo.
– ¿Qué decías en esa página tuya? -preguntó Malone.
– La verdad sobre financieros como Mayer Amschel Rothschild.
– ¿Expresando esos derechos tuyos de la Primera Enmienda?
– ¿Y qué más da? Ese hombre ni siquiera era estadounidense. Simplemente era un maestro del dinero. Sus cinco hijos eran todavía mejores. Aprendieron a convertir la deuda en fortuna. Fueron prestamistas de las coronas de Europa. Los llamabas y ellos acudían. Con una mano entregaban el dinero y con la otra recaudaban todavía más.
– ¿Acaso no es ese el estilo de vida estadounidense?
– No eran banqueros. Los bancos trabajan con fondos depositados por los clientes o generados por el gobierno. Ellos trabajaban con fortunas personales, prestándolas con unos tipos de interés obscenos.
– Insisto, ¿dónde está el problema?
Collins se agitó en su asiento.
– Esa es precisamente la actitud que les permitió salirse con la suya. La gente dice: “¿Y qué? Tienen derecho a ganar dinero”. No, no lo tienen -dijo, cada vez más acalorado-. Los Rothschild amasaron una fortuna financiando la guerra. ¿Lo sabía?
Malone no respondió.
– La mayoría de las veces colaboraban con los dos bandos y les importaba un comino el dinero que prestaban. A cambio, querían privilegios que pudieran convertir en beneficios, cosas como concesiones mineras, monopolios y excepciones para la importación. A veces se les concedía incluso el derecho sobre determinados impuestos en concepto de garantía.
– Eso ocurrió hace cientos de años. ¿Qué más da?
– Está volviendo a suceder.
Malone aminoró para tomar una curva cerrada.
– ¿Cómo lo sabes?
– No todos los que se hacen ricos son tan benevolentes como Bill Gates.
– ¿Tienes nombres? ¿Pruebas?
Collins guardó silencio.
Malone pareció detectar su dilema.
– No, no los tienes. Solo un montón de tonterías conspiradoras que publicaste en Internet y que provocaron tu despido.
– No es tan descabellado -se apresuró a decir-. Esos hombres venían a matarme.
– Casi pareces alegrarte de que lo hicieran.
– Eso demuestra que tengo razón.
– Qué gran avance. Cuéntame qué pasó.
– Estaba encerrado en una habitación de hotel y salí a dar un paseo. Dos tipos empezaron a seguirme. Aceleré el paso pero no conseguí quitármelos de encima. Fue entonces cuando encontré su casa. Henrik me dijo que esperara en el hotel hasta que tuviera noticias suyas y que luego me pusiera en contacto con usted. Pero cuando vi a aquellos dos llamé a Christiangade. Jesper me dijo que fuera a buscarlo enseguida, así que me dirigí a su tienda.
– ¿Cómo entraste?
– Forcé la puerta trasera. Es muy fácil. Debería instalar una alarma.
– Si alguien quiere robar libros viejos, por mí puede llevárselos.
– ¿Y si se trata de unos tipos que pretenden asesinarlo?
– En realidad querían asesinarte a ti. Y, dicho sea de paso, fue una estupidez entrar de ese modo. Podría haberte disparado.
– Sabía que no lo haría.
– Me alegro de que estés tan seguro, porque yo no lo tengo tan claro.
Guardaron silencio durante varios kilómetros a medida que iban acercándose a Christiangade. Sam había hecho aquel trayecto varias veces ese año.
– Thorvaldsen se ha metido en muchos líos -dijo al fin-. Pero el hombre al que persigue actuó primero.
– Henrik no es tonto.
– Tal vez no, pero todo el mundo encuentra la horma de su zapato.
– ¿Cuántos años tienes?
Le extrañó el cambio repentino de tema.
– Treinta y dos.
– ¿Cuánto llevas trabajando para el Servicio Secreto?
– Cuatro años.
Collins captó muy bien el mensaje de Malone. ¿Por qué necesitaba Henrik contactar a un joven agente del Servicio Secreto sin experiencia que dirigía una estrafalaria página web?
– Es una larga historia.
– Tengo tiempo -le espetó Malone.
– Me temo que no. Thorvaldsen ha agravado una situación que está a punto de descontrolarse. Necesita ayuda.
– ¿Quien habla es el investigador de conspiraciones o el agente?
Malone pisó el pedal y aceleró en una recta. El negro océano se proyectaba a su derecha, con las luces de la lejana Suecia en el horizonte.
– Habla su amigo.
– Está claro -replicó Malone- que no tienes ni idea de cómo es Henrik. Él no le tiene miedo a nada.
– Todo el mundo tiene miedo a algo.
– ¿A qué le tienes miedo tú?
Collins ponderó la pregunta, que él mismo se había formulado en varias ocasiones durante los últimos meses, y contestó con honestidad:
– Al hombre al que realmente persigue Thorvaldsen.
– ¿Piensas decirme su nombre?
– Lord Graham Ashby.
VI
Córcega
Ashby regresó al Arquímedes y saltó del bote a la popa. Había traído consigo al corso después de tener una pequeña charla con él en lo alto de la torre. Se habían deshecho de la ridícula sotana y el hombre no les ocasionó ningún problema durante el trayecto.
– Acompáñelo al salón principal -le dijo a Guild-hall-. Que se ponga cómodo.
Subió los tres escalones de teca que conducían hasta la piscina iluminada. Todavía sostenía el libro que habían recuperado de la vivienda corsa. En ese momento apareció el capitán del barco.
– Rumbo al norte, siguiendo la costa, a toda máquina -ordenó Ashby.
El capitán asintió y se fue.
El esbelto casco negro del Arquímedes medía setenta metros. Con sus dos motores podía alcanzar los veinticinco nudos y mantener la nada desdeñable velocidad de crucero de veintidós nudos. Las seis cubiertas albergaban tres suites,las estancias del propietario, un despacho, una cocina gourmet,sauna, gimnasio y todos los demás servicios que se esperan de una embarcación de lujo. Más abajo, las turbinas aceleraron.
Ashby pensó una vez más en aquella noche de septiembre de 1943. Todos los relatos hablaban de un mar tranquilo y un cielo despejado. La flota pesquera de Bastia permanecía ancorada en el puerto. Solo una lancha motora surcaba las aguas frente al litoral. Algunos decían que la barca se dirigía a cabo Sur y el río Golo, situado en la base meridional de cabo Corso, el promontorio más septentrional de la isla, una cadena montañosa en forma de dedo que apuntaba al norte de Italia. Otros ubicaron la lancha en distintos lugares de la costa noreste. Cuatro soldados alemanes viajaban a bordo de ella cuando dos P-39 estadounidenses acribillaron el casco con sus cañones. Una bomba erró el blanco y, por fortuna, los aviones abandonaron su razia sin destruir la embarcación. A la postre se ocultaron seis baúles de madera en algún lugar de Córcega o cerca de la isla y un quinto alemán ayudó a los otros cuatro a escapar en la costa.
El Arquímedes seguía avanzando. Llegarían en treinta minutos.
Ashby subió una cubierta más hasta llegar al gran salón, donde el cuero blanco, el mobiliario de acero inoxidable y una alfombra beréber de color crema hacían que los invitados se sintieran cómodos. Su finca inglesa del siglo xvi estaba repleta de antigüedades. Aquí prefería la modernidad. El corso estaba sentado en uno de los sofás con una copa en la mano.
– ¿Un poco de ron? -preguntó Ashby.
El hombre asintió, todavía manifiestamente agitado.
– Es mi favorito. Hecho con jugo de la primera prensada.
La embarcación surcaba el agua cada vez más rápido. Ashby lanzó el libro de Napoleón sobre el sofá en el que estaba sentado su invitado.
– Desde la última vez que hablamos he estado ocupado. No voy a aburrirle con los detalles, pero sé que cuatro hombres trajeron el oro de Rommel desde Italia. Un quinto esperaba aquí. El cuarto escondió el tesoro y no reveló su paradero. La Gestapo los fusiló por negligencia en sus deberes. Por desgracia, el quinto ignoraba dónde se encontraba el escondite. Desde entonces, corsos como usted han buscado y propagado información falsa sobre lo sucedido. Existe más de una docena de versiones de los acontecimientos que no han generado más que confusión, motivo por el cual usted me mintió la última vez -Ashby hizo una pausa-. Y por el que Gustave también lo hizo.
Se sirvió un trago de ron y se sentó en el sofá frente al corso. Una mesa de madera y cristal mediaba entre ambos. Cogió el libro y lo depositó sobre la mesa.
– Si es tan amable, necesito que resuelva el rompecabezas.
– Si pudiera, lo habría resuelto hace mucho tiempo.
Ashby sonrió.
– Hace poco leí que cuando Napoleón fue coronado emperador, excluyó a todos los corsos de la administración de su isla. Según él, no eran de fiar.
– Napoleón también era corso.
– Cierto, pero usted, señor, es un mentiroso. Sabe perfectamente cómo resolver el rompecabezas, así que proceda, haga el favor.
El corso se terminó su ron.
– Jamás debería haber hecho negocios con usted.
Ashby se encogió de hombros.
– A usted le gusta mi dinero. Yo tampoco debería haber negociado con usted.
– Intentó asesinarme en la torre.
Ashby se echó a reír.
– Simplemente quería que me prestara un poco de atención.
El corso no parecía impresionado.
– Usted acudió a mí porque sabía que podía darle respuestas.
– Y ha llegado el momento de que lo haga.
Ashby había pasado los dos últimos años analizando cada pista, entrevistando a los pocos testigos secundarios que seguían con vida -todos los protagonistas habían fallecido hacía mucho tiempo-, y había averiguado que nadie sabía si el oro de Rommel existía en realidad. Ninguna de las historias sobre su origen y su periplo de África a Alemania parecían consistentes. La versión más fiable afirmaba que el tesoro provenía de Gabès, en Túnez, a unos ciento sesenta kilómetros de la frontera libia. Después de que el Afrika Korps alemán convirtiera la ciudad en su cuartel general, se anunció a sus 3.000 judíos que por “trescientos kilos de oro” podrían salvar la vida. Les concedieron cuarenta y ocho horas para entregar el pago, tras lo cual este se guardó en seis cofres de madera que fueron llevados a la costa y enviados a Italia. Allí, la Gestapo asumió el control y confió a cuatro soldados el transporte de los cajones hasta Córcega. Lo que contenían aquellos cofres seguía siendo un misterio, pero los judíos de Gabès eran ricos, al igual que las comunidades hebreas de los alrededores, y la sinagoga local era un famoso lugar de peregrinaje, donde se habían guardado numerosos objetos preciosos a lo largo de los siglos.
Pero ¿contenía oro el botín? Era difícil saberlo. Sin embargo, se lo había bautizado como “el oro de Rommel” y era considerado uno de los mayores tesoros de la Segunda Guerra Mundial.
El corso le tendió su vaso vacío y Ashby se levantó para llenarlo de nuevo. Decidió darle un gusto a aquel hombre, así que volvió con un vaso lleno con tres cuartas partes de ron. El corso degustó un largo trago.
– Sé lo del código -dijo Ashby-. La verdad es que es bastante ingenioso. Es una forma inteligente de ocultar un mensaje. El Nudo Arábigo, creo que lo llaman.
Pasquale Paoli, un libertador corso y en la actualidad un héroe nacional, había acuñado el nombre en el siglo xviii. Paoli necesitaba un sistema para comunicarse eficientemente con sus aliados que además garantizara una privacidad absoluta, de modo que adaptó un método que aprendió de los árabes, quienes, durante siglos, habían asaltado el litoral como filibusteros.
– Adquieres dos libros idénticos -explicó Ashby-. Conservas uno y regalas el otro a la persona a la que deseas enviar el mensaje. Dentro del libro encuentras las palabras adecuadas para el mensaje y luego comunicas la página, la línea y el número de palabra al destinatario por medio de una serie de cifras. Los números por sí mismos resultan inútiles a menos que cuentes con el libro correcto.
Ashby se terminó el ron, buscó una hoja de papel que guardaba doblada en su bolsillo y la alisó sobre el cristal de la mesa.
– Estas son las cifras que le proporcioné la última vez que hablamos.
Su cautivo examinó la hoja:
XCV CCXXXVI CXXVII CXCIV XXXII
IV XXXI XXVI XVIII IX
VII VI X II XI
– No me dicen nada -respondió el corso.
Ashby movió la cabeza en un gesto de incredulidad.
– Déjelo ya. Sabe perfectamente que es la localización del oro de Rommel.
– Lord Ashby, esta noche me ha tratado con una absoluta falta de respeto al colgarme de esa torre, llamarme embustero y decir que Gustave le mintió. Sí, tenía este libro, pero estos números no tienen nada que ver con él. Ahora navegamos hacia algún lugar que usted no ha tenido la cortesía de desvelarme. Su ron es delicioso y el barco magnífico, pero debo insistir en que me dé alguna explicación.
Durante toda su vida adulta, Ashby había buscado tesoros. Aunque su familia se dedicaba a las finanzas desde siempre, le gustaba más la búsqueda de cosas perdidas que el mero desafío de ganar dinero. A veces descubría las respuestas que buscaba trabajando con ahínco. A veces, los informadores le proporcionaban lo que quería saber a cambio de dinero. Y a veces, como en esta ocasión, simplemente tropezaba con la solución.
– Estaré encantado de explicarme.
VII
Dinamarca, 1.50 h
Henrik Thorvaldsen examinó el cargador y se aseguró de que el arma estuviese preparada. Satisfecho, depositó suavemente el rifle de asalto sobre la mesa de banquete. Estaba sentado en el gran salón de su casa solariega, bajo un techo de vigas de roble, rodeado de armaduras y cuadros que irradiaban una atmósfera de residencia noble. Todos sus antepasados se habían sentado a la misma mesa, que tenía casi cuatrocientos años de antigüedad.
Faltaban menos de tres días para Navidad. ¿Cuántos años habían pasado desde que Cai se encaramaba a aquella mesa? ¿Casi treinta?
– Baja de ahí -ordenó la mujer de Thorvaldsen-. Ahora mismo, Cai.
El muchacho correteó por la larga mesa y pasó las manos por el alto respaldo de las sillas dispuestas a ambos lados. Thorvaldsen vio a su hijo esquivar un centro de mesa y seguir corriendo para saltar a sus brazos.
– Son imposibles -dijo su mujer-. Totalmente imposibles.
– Lisette, es Navidad. Deja jugar al chico -Thorvaldsen lo sentó en su regazo y lo estrechó contra él-. Solo tiene siete años y la mesa lleva mucho tiempo aquí.
– Papá,¿vendrá Nisse este año?
A Cai le encantaba el travieso elfo que, según la leyenda, llevaba ropa de lana gris, sombrero, medias rojas y zuecos blancos. Moraba en los desvanes de viejas granjas y disfrutaba gastando bromas.
– Para estar tranquilos -dijo el niño-, tendremos que dejar gachas de avena.
Thorvaldsen sonrió. Su madre le había contado esa misma historia. Por lo visto dejar fuera un cuenco de avena en Nochebuena disuadía a Nisse de gastar bromas. Por supuesto, eso fue antes de que los nazis asesinaran a casi todos los Thorvaldsen, incluido su padre.
– Pondremos avena -dijo Lisette-. Y oca asada, calabaza roja, papas doradas y pudín de arroz con canela.
– ¿Con una almendra mágica dentro?-preguntó Cai con asombro.
Su madre le acarició el fino cabello castaño.
– Sí, preciosidad. Con la almendra mágica. Y si la encuentras, habrá premio.
Él y Lisette siempre se cercioraban de que Cai diera con la almendra mágica. Aunque Thorvaldsen era judío, su padre y su esposa eran cristianos, así que aquella festividad se había hecho un hueco en su vida. Cada año, él y Lisette decoraban un abeto aromático con juguetes caseros de madera y paja y, por tradición, jamás permitían que Cai viera su creación hasta haber finalizado la cena de Nochebuena, cuando todos se reunían y cantaban villancicos. Cómo le gustaba la Navidad. Hasta que Lisette falleció. Entonces, cuando Cai fue asesinado hace dos años, la festividad perdió todo su significado. Los últimos tres años, incluido aquel, habían sido una tortura. Cada año se encontraba allí sentado, presidiendo la mesa, preguntándose por qué la vida había sido tan cruel.
Aquel año, no obstante, era distinto.
Extendió el brazo y acarició el metal negro del arma. Los rifles de asalto eran ilegales en Dinamarca, pero las leyes no le interesaban. Justicia; eso era loque él quería.
Permaneció sentado en silencio. No había ni una sola luz encendida en las cuarenta y una habitaciones de Christiangade. En realidad, lo atraía la idea de un mundo en penumbra. Allí, su columna deforme pasaría desapercibida. Su curtido rostro jamás sería visto. Su tupida cabellera plateada y sus erizadas cejas no precisarían arreglos. En la oscuridad solo importaban los sentidos de una persona. Y los suyos estaban excelentemente afinados.
Sus ojos escrutaban el oscuro salón mientras su mente seguía rememorando. Veía a Cai y a Lisette por todas partes. Era un hombre de una riqueza, un poder y una influencia incalculables. Pocos jefes de Estado o coronas imperiales rechazaban sus peticiones. Su porcelana y su reputación se contaban entre las mejores del mundo. Nunca había practicado seriamente el judaísmo, pero era un amigo devoto de Israel. El año anterior lo había arriesgado todo para impedir que un fanático destruyera aquel bendito Estado. En privado apoyaba causas benéficas en todo el mundo con millones de euros de la familia. Pero él era el último Thorvaldsen. Solo quedaban los parientes más lejanos, y bien pocos. Aquella familia, que había persistido durante siglos, estaba al borde de la desaparición. Pero no antes de impartir justicia.
Thorvaldsen oyó el ruido de una puerta al abrirse y pasos en el lóbrego salón. En algún lugar, un reloj anunció las dos de la madrugada. Los pasos se detuvieron a unos metros de distancia y una voz dijo:
– Los sensores se han activado.
Jesper llevaba mucho tiempo con él y había sido testigo de toda su alegría y su dolor, un dolor que, como Thorvaldsen sabía, su amigo también había sentido.
– ¿Dónde?
– Cuadrante sureste, cerca de la costa. Dos intrusos se dirigen hacia aquí.
– No tienes por qué hacer esto -le dijo a Jesper.
– Debemos prepararnos.
Thorvaldsen sonrió, contento de que su viejo amigo no pudiera verlo. Durante los dos últimos años había lidiado con oleadas casi constantes de emociones contradictorias y se había implicado en búsquedas y causas que, sólo temporalmente, le permitían olvidar ese dolor, esa angustia y esa tristeza que se habían convertido en sus compañeros.
– ¿Qué hay de Sam? -preguntó.
– No tenemos noticias desde su llamada. Pero Malone ha telefoneado dos veces. Dejé que sonara el teléfono, como usted indicó.
Lo cual significaba que Malone había hecho lo que Thorvaldsen necesitaba que hiciera. Había tendido aquella trampa con sumo cuidado. Ahora su intención era ponerla en práctica con la misma precisión. Thorvaldsen cogió el rifle.
– Ha llegado el momento de dar la bienvenida a nuestros invitados.
VIII
Eliza se inclinó hacia adelante en su asiento. Necesitaba captar toda la atención de Robert Mastroianni.
– Entre 1689 y 1815, Inglaterra estuvo en guerra durante sesenta y tres años. Eso significa uno de cada dos años en combate, y los años de descanso invertidos en prepararse para más combates. ¿Se imagina lo que costó eso? Y no fue algo atípico. De hecho, en aquella época era bastante habitual que las naciones europeas estuviesen en guerra.
– Y, según usted, muchos se aprovecharon de ello, ¿no es así? -preguntó Mastroianni.
– Desde luego. Y ganar aquellas guerras no importaba, pues cada vez que se libraba un conflicto, los gobiernos incurrían en más deudas y los financieros amasaban más privilegios. Es lo que hacen hoy en día las empresas farmacéuticas. Tratar los síntomas de una enfermedad, pero sin curarla, y de esta manera poder seguir cobrando.
Mastroianni se terminó su pastel de chocolate.
– Yo tengo acciones en tres de esas empresas farmacéuticas.
– Entonces sabrá que lo que acabo de decir es cierto.
Eliza lo miró con dureza. Él le devolvió la mirada, pero pareció decidir no enfrentarse a ella.
– El pastel estaba exquisito -dijo al final-. Confieso que los dulces me resultan irresistibles.
– Le he traído otro.
– Ahora me está sobornando.
– Quiero que forme parte de lo que está a punto de ocurrir.
– ¿Por qué?
– Los hombres como usted son poco comunes. Posee una gran riqueza, poder e influencia. Es inteligente e innovador. Como el resto de nosotros, está harto de compartir un elevado porcentaje de sus beneficios con gobiernos avaros e incompetentes.
– ¿Y qué está a punto de suceder, Eliza? Desvele el misterio.
No podía llegar tan lejos. Todavía no.
– Permítame responderle explicando otra historia sobre Napoleón. ¿Sabe muchas cosas de él?
– Era bajito. Llevaba un sombrero raro y la mano metida siempre en el abrigo.
– ¿Sabía que se han escrito más libros sobre él que sobre cualquier otra figura histórica, excepto Jesucristo, quizá?
– Ignoraba que fuese usted historiadora.
– Ignoraba que fuese usted tan obstinado.
Eliza conocía a Mastroianni desde hacía años. No era amigo suyo, sino más bien un socio informal. Él era único propietario de la planta de aluminio más grande del mundo. También poseía importantes negocios de auto-moción, reparación de aviones y, como él mismo había dicho, sanidad.
– Estoy harto de que me acechen -dijo-. Sobre todo una mujer que quiere algo pero no puede decirme ni qué ni por qué.
Eliza también optó por ignorarlo un poco.
– Me gusta lo que escribió Flaubert en una ocasión: “Si volvemos la vista atrás, la historia es profecía”.
Mastroianni se echó a reír.
– Lo cual ilustra perfectamente la peculiar visión francesa que tiene usted. Siempre me ha parecido irritante el modo en que los franceses resuelven sus conflictos sobre los campos de batalla del ayer. Es como si un pasado glorioso fuese a arrojar la solución precisa.
– Eso también irrita a mi mitad corsa, pero, de vez en cuando, uno de esos antiguos campos de batalla puede resultar instructivo.
– Entonces, Eliza, hábleme de Napoleón.
Eliza prosiguió por la mera razón de que aquel descarado italiano era la incorporación perfecta para su club. No podía permitir que el orgullo interfiriera en una cuidadosa planificación.
– Napoleón creó un imperio como no se había visto desde los tiempos de Roma. Setenta millones de personas se hallaban bajo su dominio personal. Se sentía cómodo con el olor a pólvora y pergamino. En realidad, se autoproclamó emperador. ¿Se lo imagina? Con solo treinta y cinco años, desaira al Papa y se impone la corona imperial -Eliza dejó que sus palabras surtieran efecto y luego dijo-: Sin embargo, pese a su ego, Napoleón sólo hizo construir dos monumentos dedicados a su persona, ambos teatros, de pequeñas dimensiones que ya no existen.
– ¿Y qué hay de todos los edificios y monumentos que erigió?
– Ninguno se creó en su honor ni lleva su nombre. La mayoría de ellos ni siquiera se finalizaron hasta mucho después de su muerte. Incluso llegó a prohibir que la plaza de la Concordia fuese rebautizada como plaza Napoleón.
Elizabeth observó que Mastroianni estaba aprendido algo. Buena señal. Había llegado el momento.
– En Roma ordenó que se retiraran los escombros del Foro Palatino y que se restaurara el Panteón, sin añadir jamás una placa que dijese que el responsable había sido Napoleón. En incontables ciudades de toda Europa ordenó una mejora tras otra y, sin embargo, nada conmemoró jamás su figura. ¿No es extraño?
Eliza vio cómo Mastroianni se llevaba el chocolate de su paladar con un trago de agua embotellada.
– Y hay algo más -señaló Eliza-. Napoleón se negó a endeudarse. Despreciaba a los financieros y los culpaba del déficit de la República francesa. No le importaba confiscar dinero, arrebatarlo o incluso depositarlo en bancos, pero se negaba a solicitar préstamos. Eso le distinguía de quienes le precedieron o llegaron después.
– No es una mala política -musitó Mastroianni-. Todos los banqueros son sanguijuelas.
– ¿Le gustaría deshacerse de ellos?
Eliza advirtió que aquella posibilidad le resultaba agradable, pero su invitado no medió palabra.
– Napoleón coincidía con usted -dijo-. Rechazó de plano la oferta norteamericana para comprar Nueva Orleans. Por el contrario, les vendió todo el territorio de Luisiana y utilizó el dinero de la venta para fraguar su ejército. Cualquier otro monarca se habría quedado la tierra y habría pedido a las sanguijuelas el dinero para la guerra.
– Napoleón murió hace mucho tiempo -apostilló Mastroianni-. Y el mundo ha cambiado. El crédito es la economía de hoy en día.
– Eso no es cierto. Robert, lo que aprendió Napoleón de esos papiros de los que le hablaba todavía es relevante en la actualidad.
Eliza vio que había despertado el interés de Mastroianni a medida que se aproximaba al meollo de la cuestión.
– Pero, evidentemente -dijo él-, no lo sabré hasta que acepte su propuesta, ¿no es así?
Eliza vio que estaba perdiendo el control de la situación.
– Puedo contarle otra cosa. Tal vez le ayude a decidirse.
– ¿Cómo puedo negarme a una mujer que, aunque no me cae bien, me ha ofrecido tan confortable vuelo de regreso a casa y me ha servido la mejor ternera, la mejor champaña y, por supuesto, el mejor pastel de chocolate?
– Insisto, Robert. Si no le caigo bien, ¿por qué está aquí?
Mastroianni clavó sus ojos en los de ella.
– Porque estoy intrigado, y usted lo sabe. Sí, me gustaría deshacerme de los banqueros y los gobiernos.
Eliza se levantó, se acercó a un sofá de piel y abrió su bolso de Louis Vuitton. En su interior guardaba un pequeño libro encuadernado en cuero, publicado por primera vez en 1822 con el título El libro del destino, anteriormente en posesión de y utilizado por Napoleón.
– Esto me lo regaló mi abuela corsa, quien a su vez lo recibió de su abuela -Eliza dejó el delgado tomo sobre la mesa-. ¿Cree en los oráculos?
– Poco.
– Este es bastante especial. Supuestamente fue descubierto en una tumba del Valle de los Reyes, cerca de Luxor, por uno de los sabios de Napoleón. Estaba escrito en jeroglíficos y fue entregado al emperador. Este consultó con un sacerdote copto, que se lo tradujo de viva voz al secretario de Napoleón, quien a su vez lo tradujo al alemán por cuestiones de secretismo y luego se lo regaló a Napoleón -Eliza hizo una pausa-. Todo mentiras, por supuesto.
Mastroianni se echó a reír.
– ¿Por qué no me sorprende?
– Es cierto que el manuscrito original se halló en Egipto, pero, a diferencia del papiro que mencioné antes…
– Del que no me ha contado nada -interrumpió él.
– Eso conlleva un compromiso.
Mastroianni sonrió.
– Muy misterioso su Club de París.
– He de andarme con cuidado -Eliza señaló el oráculo que reposaba sobre la mesa-. El texto original fue escrito en griego y probablemente formaba parte de la biblioteca perdida de Alejandría. Allí se almacenaban cientos de miles de pergaminos similares, todos ellos desaparecidos en el siglo v después de Cristo. Napoleón ordenó transcribirlo, en efecto, pero no al alemán. No conocía ese idioma. A decir verdad, se le daban bastante mal las lenguas extranjeras, así que pidió que lo tradujeran al corso. En todo momento guardó este oráculo en una caja de madera. Hubo que deshacerse de aquella caja tras la desastrosa batalla de Leipzig de 1815, cuando su imperio empezó a desmoronarse. Cuentan que Napoleón arriesgó su vida tratando de recuperarla. Al final, un oficial prusiano la encontró y se la vendió a un general francés cautivo, quien la reconoció como una de las posesiones del emperador. El general pensaba devolverla, pero falleció antes de poder hacerlo. La caja acabó en manos de la segunda mujer de Napoleón, la emperatriz María Luisa, que no acompañó a su marido al exilio forzado en Santa Elena. Tras la muerte de Napoleón en 1821, un hombre llamado Kirchenhoffer pidió el manuscrito a la emperatriz para publicarlo.
Eliza abrió el libró y pasó con cuidado las primeras páginas.
– Observe la dedicatoria: su alteza imperial, la emperatriz de francia.
A Mastroianni no parecía interesarle.
– ¿Le gustaría probarlo? -le preguntó.
– ¿Para qué?
– Para predecir su futuro.
IX
El cálculo inicial que había realizado Malone sobre Sam Collins era correcto. Tenía poco más de treinta años y un rostro ansioso que transmitía una mezcolanza de inocencia y determinación. Su pelo de color rubio rojizo, corto y enmarañado, parecía un plumaje. Hablaba con un cierto acento que Malone había detectado enseguida, australiano, o quizá neozelandés, pero su dicción y sintaxis eran estadounidenses. Era ansioso y engreído, como tantos otros treintañeros, igual que el propio Malone lo había sido en su día, y quería que lo trataran como si tuviese cincuenta años. Pero había un inconveniente: a esos treintañeros, como también le ocurriera a Malone en su día, les faltaban veinte años de experiencia plagados de errores.
Al parecer, Sam Collins había aplazado su carrera en el Servicio Secreto, y Malone sabía que si fracasabas en una rama de seguridad, ninguna otra acostumbraba a tenderte la mano.
Malone tomó otra curva cerrada mientras la autopista costera se adentraba en una oscura y boscosa extensión del interior. A lo largo de varios kilómetros, toda la tierra que mediaba entre la carretera y el mar era propiedad de Henrik Thorvaldsen. Dos de esas hectáreas pertenecían a Malone, un regalo inesperado que le hizo su amigo danés unos meses antes.
– No vas a contarme qué haces en Dinamarca, ¿verdad? -le preguntó a Collins.
– ¿Podemos hablarlo con Thorvaldsen? Estoy convencido de que él responderá a todas sus preguntas.
– ¿Más instrucciones de Henrik?
Collins vaciló por un momento.
– Eso es lo que me dijo que respondiera si usted me preguntaba.
Le ofendía que lo manipularan, pero sabía que ese era el estilo de Thorvaldsen. Si pretendía averiguar algo, tendría que seguirle el juego.
Malone aminoró la marcha frente a una verja abierta y pasó entre dos casas de campo blancas que servían de entrada a Christiangade. La finca tenía cuatro siglos de antigüedad y había sido construida por un antepasado de Thorvaldsen que, muy inteligentemente, en el siglo xvii convirtió toneladas de turba inservible en combustible para fabricar porcelana fina. En el siglo xix, Adelgate Glasvaerker fue declarada proveedora de cristal de la Casa Real danesa. Todavía ostentaba ese título y sus objetos de vidrio se vendían en toda Europa.
Malone recorrió un sendero cubierto de hierba y jalonado de árboles deshojados por el invierno. La casa solariega era un perfecto ejemplo del barroco danés: tres plantas de ladrillo coronadas por un tejado de cobre. Un ala apuntaba tierra adentro, mientras que la otra daba al mar. No se apreciaba ninguna luz en las ventanas, algo normal teniendo en cuenta que era de noche. Sin embargo, la puerta principal estaba entreabierta. Eso sí era inusual.
Malone estacionó, salió del carro y se dirigió a la entrada, pistola en ristre. Collins le siguió. En el interior, el aire cálido rezumaba un aroma a tomates hervidos y tabaco. Eran olores familiares en una casa que había visitado con frecuencia durante los dos últimos años.
– Henrik -llamó Collins.
Malone miró al joven y susurró-.
– ¿Eres idiota o qué?
– Ellos deben saber que estamos aquí.
– ¿Quiénes son ellos?
– La puerta estaba abierta.
– Precisamente por eso. Cállate y quédate detrás de mí.
Malone avanzó sobre las baldosas pulidas y la madera noble de un pasillo cercano, recorrió un amplio vestíbulo y atravesó el invernadero y la sala de billar hasta llegar a un estudio de la planta baja, iluminado únicamente por la luz de la luna en cuarto creciente que se filtraba por los ventanales.
Malone necesitaba comprobar algo. Esquivó los muebles hasta llegar a un elaborado mueble para armas, fabricado en el mismo arce robusto que cubría el resto del salón. Sabía que en él siempre había al menos doce escopetas de caza, además de varias pistolas, una ballesta y tres rifles de asalto.
La puerta de cristal biselado se abrió. Dos escopetas de caza y una de las armas automáticas habían desaparecido. Cogió una de las pistolas. Era un revólver Welby con acabados en azul y tambor de 150 mm. Sabía que Thorvaldsen sentía una especial predilección por aquella arma. No se había fabricado ninguna desde 1945. Un olor amargo a aceite inundó su nariz. Comprobó el tambor. Seis balas. Estaba cargada. Thorvaldsen jamás exponía un arma vacía.
Malone se la dio a Collins y preguntó:
– ¿Sabes utilizarla?
El joven asintió.
Abandonaron la sala por la puerta más cercana. Malone, que conocía la distribución de la casa, recorrió otro pasillo hasta llegar a una intersección. Puertas con elaborados marcos con molduras bordeaban ambos lados del salón, y el espacio existente entre ellas denotaba que las habitaciones eran espaciosas. Al fondo se vislumbraba una entrada con frontón. Era el dormitorio principal. Thorvaldsen odiaba subir escaleras, así que ocupaba desde hacía mucho tiempo la planta baja. Malone se acercó a la puerta, giró lentamente el pomo y abrió la plancha de madera tallada sin hacer un solo ruido.
Miró en el interior y estudió la silueta de los altos y robustos muebles y las cortinas abiertas a la noche argentada. El centro de la habitación estaba ocupado por una alfombra, que terminaba a unos cinco pasos de la puerta. Malone miró el edredón y advirtió un bulto que parecía indicar que había alguien durmiendo. Pero algo iba mal. Notó un movimiento a su derecha. Una forma apareció en el umbral y la luz inundó el dormitorio. Malone se protegió los ojos con una mano y vio a Thorvaldsen apuntándole directamente con un rifle. Jesper salió del vestidor empuñando una pistola. Entonces vio los cuerpos. Dos hombres yacían en el suelo al otro lado de la cama.
– Me tomaron por un idiota -dijo Thorvaldsen.
A Malone no le gustaba que le tendieran una trampa. El ratón nunca solía divertirse demasiado.
– ¿Por qué me has hecho venir?
Thorvaldsen bajó el arma.
– Has estado fuera.
– Asuntos personales.
– Hablé con Stephanie, me lo ha contado todo. Lo lamento, Cotton. Ha tenido que ser un infierno.
Malone agradeció la preocupación de su amigo.
– Ya se ha acabado.
El danés se apoyó en la cama y apartó los cobertores, bajo los cuales se ocultaban solo dos almohadas.
– Por desgracia, esas cosas nunca se acaban.
Malone señaló los cadáveres.
– ¿Son los dos que atacaron la librería?
Thorvaldsen negó con la cabeza y Malone intuyó el dolor en sus ojos cansados.
– He tardado dos años, Cotton, pero por fin he encontrado a los asesinos de mi hijo.
X
– Napoleón creía firmemente en los oráculos y las profecías -le explicó Eliza a su compañero dé vuelo-. Era el corso que llevaba dentro. En una ocasión, su padre le dijo que la suerte y el destino estaban “escritos en el cielo”. Tenía razón.
Mastroianni no parecía impresionado, pero Eliza no estaba dispuesta a rendirse.
– Josefina, la primera mujer de Napoleón, era una criolla de Martinica, un lugar en el que florecieron el vudú y las artes mágicas. Antes de abandonar aquella isla y viajar a Francia, fue a que le leyeran el futuro. Le aseguraron que se casaría joven, sería infeliz, enviudaría y más tarde sería algo más que la reina de Francia -Eliza hizo una pausa-. Se casó a los quince años, fue extremadamente desdichada, enviudó y en el futuro no se convertiría en reina, sino en emperatriz de Francia.
– Otra vez esa actitud francesa de mirar al pasado en busca de respuestas.
– Tal vez. Pero mi madre vivió su vida según este oráculo. Antes yo también era igual de escéptica que usted, pero ahora he cambiado de opinión.
Eliza abrió el delgado libro.
– Hay treinta y dos preguntas entre las que escoger. Algunas son básicas. “¿Llegaré a viejo? ¿Se recuperará el paciente de su enfermedad? ¿Tengo algún enemigo o muchos? ¿Heredaré propiedades?”. Pero otras son más concretas. Debe leer las preguntas y formular una. Puede incluso modificar una palabra o dos -deslizó el libro hacia él-. Elija una. Algo que quizá ya sepa. Ponga a prueba su poder.
Mastroianni dio a entender que aquello lo divertía encogiéndose de hombros y guiñándole un ojo.
– ¿Tiene algo mejor que hacer? -preguntó Eliza.
Él se rindió, examinó la lista de preguntas y al final señaló una.
– Aquí. ¿Tendré un hijo o una hija?
Ella sabía que Mastroianni se había vuelto a casar el año anterior. Era su tercera esposa, una marroquí veinte años más joven, si no le traicionaba la memoria.
– No tenía ni idea. ¿Su mujer está embarazada?
– Veamos qué dice el oráculo.
Eliza advirtió la desconfianza de Mastroianni por su manera de arquear ligeramente las cejas.
Le entregó un bloc de notas.
– Coja el lápiz y trace como mínimo doce líneas verticales sobre el papel. A partir de doce, deténgase cuando quiera.
Mastroianni la miró con extrañeza.
– Funciona así -dijo ella.
Él hizo lo que le indicó.

– Ahora dibuje otras cuatro hileras de líneas verticales, cada una de ellas debajo de la primera. No lo piense, simplemente hágalo.
– ¿Doce como mínimo?
– No, las que quiera -dijo mientras observaba a Mastroianni marcar la página.

– Ahora cuente las cinco líneas. Si el número es par, dibuje dos puntos a un lado. Si es impar, un punto.
Mastroianni se tomó un momento y realizó el cálculo, cuyo resultado fue una columna de cinco líneas de puntos.

Eliza estudió el resultado.
– Dos impares, tres pares. ¿Es lo bastante aleatorio para usted?
Mastroianni asintió. Eliza abrió el libro por una página que contenía una gráfica.
– Ha elegido la pregunta treinta y dos -dijo y señaló la correspondiente línea al pie de la página-. Aquí, arriba de todo, están los puntos posibles. En la columna de la combinación que usted ha elegido, dos impares, tres pares, la respuesta a la pregunta treinta y dos es R.
Eliza hojeó el libro y se detuvo en una página con una erre mayúscula en la cabecera.
– En la página de respuestas aparecen las mismas combinaciones de puntos. La respuesta del oráculo a la combinación de dos impares y tres pares es la tercera empezando por arriba.
Mastroianni cogió el libro y se dispuso a leer. Una mirada de estupefacción invadió su rostro.
– Es asombroso.
Eliza esbozó una sonrisa.
– “Nacerá un niño que, si no es tratado a tiempo, puede causarle grandes preocupaciones”. Voy a tener un hijo, es cierto. De hecho, nos enteramos hace solo unos días. Unas pruebas han desvelado un problema de desarrollo que los médicos quieren corregir mientras el bebé esté en el útero. Es arriesgado para la madre y para el niño. No hemos hablado con nadie de ello y todavía no hemos tomado una decisión sobre el tratamiento.
Su consternación inicial se desvaneció.
– ¿Cómo es posible?
– Suerte y destino.
– ¿Puedo probar de nuevo? -preguntó.
Eliza negó con la cabeza.
– El oráculo advierte que quien lo utiliza no puede formular dos preguntas el mismo día, ni volver a preguntar por ese tema dentro del mismo mes lunar. Además, las preguntas formuladas bajo la luz de la luna tienden a obtener respuestas más precisas. ¿No es casi medianoche? Nos dirigimos hacia el este, en dirección al sol.
– Así que pronto comenzará un nuevo día.
Eliza sonrió.
– Debo decir, Eliza, que es impresionante. Hay treinta y dos respuestas posibles a mi pregunta y, sin embargo, elijo la correcta.
Eliza cerró el libro y lo abrió por una nueva página.
– Hoy no he consultado el oráculo. Déjeme probar.
Señaló la pregunta veintiocho.
“¿Tendré éxito en mi actual empresa?”.
– ¿Eso se refiere a mí? -dijo Mastroianni, cuyo tono se había suavizado.
Eliza asintió.
– He venido a Nueva York sólo para verle a usted -respondió-. Será una excelente incorporación a nuestro equipo. Yo elijo cuidadosamente, y le he elegido a usted.
– Es usted una mujer implacable. Qué digo, es usted una mujer implacable con un plan.
Ella se encogió de hombros.
– El mundo es un lugar complicado. Los precios del petróleo suben y bajan sin motivo o previsión. O bien la inflación o bien la recesión se extienden por todo el planeta. Los gobiernos están desamparados. O acuñan más dinero, lo cual genera más inflación, o regulan la situación y acaban sumiéndose en otra recesión. La estabilidad parece algo del pasado. Tengo un modo de lidiar con todos esos problemas.
– ¿Funcionará?
– Eso espero.
La faz morena de Mastroianni parecía dura como el hierro y sus grandes ojos transmitían al fin determinación. Aquel empresario, aquejado de los mismos dilemas que ella y que los demás, lo comprendía. El mundo estaba cambiando, no cabía duda. Había que hacer algo y puede que ella tuviese la solución.
– Entrar a formar parte del grupo tiene un precio -dijo Eliza-. Veinte millones de euros.
– No hay problema. Pero imagino que tendrá usted otras fuentes de ingresos.
Eliza asintió.
– Miles de millones. Intactos e imposibles de encontrar.
Su acompañante señaló el oráculo.
– Adelante, haga sus marcas y conozcamos la respuesta a su pregunta.
Eliza cogió el lápiz y dibujó cinco hileras de líneas verticales; a continuación, contó cada hilera. Todos eran números pares. Consultó la gráfica y vio que la respuesta era Q. Fue a la página pertinente y buscó el mensaje.
Contuvo las ganas de reír al ver que él estaba cada vez más entusiasmado.
– ¿Le gustaría que se lo leyera?
Él asintió.
– “Indague profundamente la disposición de quien pretende que sea su socio y, si coincide con la suya, no tema, la felicidad los acompañará a ambos”.
– Parece que el oráculo sabe lo que voy a hacer -respondió Mastroianni.
Eliza permaneció en silencio y dejó que el rumor de los motores del avión invadiera la cabina. Aquel escéptico italiano acababa de descubrir lo que ella había sabido durante toda su vida adulta, algo que su madre y su abuela corsas le habían enseñado: que la transmisión directa de los orígenes era la forma de conocimiento más poderosa.
Mastroianni le tendió la mano. Ella le correspondió y sintió la ligereza y el sudor de la mano de su acompañante.
– Puede contar conmigo para lo que sea que tenga en mente.
– ¿Sigo sin caerle bien?
– Permítame que me reserve mi opinión sobre eso.
XI
Malone pensó que un paseo por la plaza le aclararía las ideas. La audiencia había comenzado temprano y no se había suspendido hasta bien entrado el mediodía. No tenía hambre, pero estaba sediento, y divisó un bar al otro lado de la plaza. Aquel era un encargo sencillo. Algo distinto. Cerciorarse de que la condena de un traficante de drogas convertido en asesino se aplicaba sin problemas. La víctima, un supervisor del Departamento Antidroga de Estados Unidos oriundo de Atizona, había sido ejecutado al norte de México. El agente era amigo personal de Danny Daniels, presidente de Estados Unidos, de modo que Washington estaba siguiendo el proceso muy de cerca. Era el cuarto día de juicio, y probablemente se alargaría hasta el día siguiente. Hasta el momento, el fiscal había hecho un buen trabajo. Las pruebas eran abrumadoras. En privado, Malone había sido informado de que el acusado y varios de sus competidores mexicanos estaban enfrentados por una lucha sobre el territorio, y al parecer el juicio era un excelente medio para que algunos tiburones de arrecife eliminaran a un depredador de aguas profundas. De una torre cercana llegó el diabólico clamor de las campanas, apenas discernible entre el rumor cotidiano de Ciudad de México. Alrededor de la plaza cubierta de césped, la gente estaba sentada bajo los tupidos árboles, cuyo vibrante color atemperaba la severidad de los fuliginosos edificios aledaños. Una fuente de mármol azul disparaba finas columnas de agua espumosa al caluroso aire.
Malone oyó una detonación. Luego otra. Una monja ataviada con una falda negra cayó al suelo a unos metros de él. Se escucharon dos detonaciones más. Una mujer se desplomó. Los gritos atravesaron el aire. La gente huía en todas las direcciones, como si se hubiese activado una alarma de ofensiva aérea.
Malone vio a niñas vestidas con sobrios uniformes grises. Más monjas. Mujeres con faldas de colores chillones. Hombres con trajes oscuros. Todos huían.
Malone observó el caos mientras seguían cayendo cuerpos. Al final, vio a dos hombres armados con pistolas a cincuenta metros de distancia, uno de rodillas y el otro de pie, ambos disparando. Tres personas más cayeron al suelo.
Buscó su Beretta bajo chaqueta. Los mexicanos le habían permitido conservarla mientras estuviese en el país. Malone levantó el arma y efectuó dos disparos, que acabaron con los pistoleros.
Vio más cuerpos. Nadie ayudaba a nadie. Todo el mundo se limitaba a correr. Malone bajó la pistola.
Se oyó otro restallido y notó que algo le atravesaba el hombro izquierdo. Al principio no sintió nada, y luego una carga eléctrica le recorrió el cuerpo y estalló en su cerebro con una dolorosa agonía que no le era ajena. Había recibido un disparo.
De entre unos setos apareció un hombre. Malone apenas pudo verle la cara, excepto el pelo oscuro y rizado que asomaba bajo un raído sombrero ladeado.
El dolor se hizo más intenso. La sangre que brotaba de su hombro le empapó la camisa. Supuestamente aquella era una misión judicial de bajo riesgo. La ira se apoderó de él y lo armó de valor. Su atacante lo miró con insolencia y en su boca se dibujó una sonrisa sardónica. Parecía estar debatiéndose entre quedarse allí y terminar lo que había empezado o huir. El pistolero se dispuso a dar media vuelta. A Malone le fallaba el pulso, pero reunió todas sus fuerzas y disparó.
Todavía no recordaba haber apretado el gatillo. Más tarde le dijeron que había disparado tres veces; dos de las balas dieron en el blanco y acabaron con la vida del tercer atacante. ¿Balance final? Siete muertos y nueve heridos.
Cai Thorvaldsen, un joven diplomático asignado al consulado danés, y Elena Ramírez Rico, una fiscal mexicana, habían perdido la vida. Estaban disfrutando de su almuerzo debajo de uno de los árboles. Diez semanas después, un hombre encorvado fue a verle a Atlanta. Se sentaron en el estudio de Malone y este no se molestó en preguntarle a Henrik Thorvaldsen cómo había dado con él.
– He venido a conocer al hombre que disparó al asesino de mi hijo -anunció Thorvaldsen.
– ¿Por qué?
– Para darle las gracias.
– Podría haber telefoneado.
– Tengo entendido que estuvo a punto de morir.
Malone se encogió de hombros.
– Y que ha abandonado su trabajo en el gobierno, ha renunciado al servicio y se ha retirado del ejército.
– Sabe usted muchas cosas.
– El saber es el más grande de los lujos.
Malone no se inmutó.
– Le agradezco la visita. Pero tengo un agujero en el hombro que me está matando. Ahora que ya ha dicho lo que tenía que decir,¿le importaría marcharse?
Thorvaldsen no se movió del sofá. Simplemente escrutó el estudio y las habitaciones contiguas, visibles a través de un pasadizo abovedado. Todas las paredes estaban revestidas de libros. La casa no parecía más que el telón de fondo de las estanterías.
– A mí también me encantan -dijo su invitado-. He coleccionado libros durante toda mi vida.
– ¿Qué quiere?
– ¿Se ha planteado su futuro?
Malone señaló la habitación.
– He pensado en abrir una librería de viejo. Tengo muchos para vender.
– Una idea excelente. Yo tengo una a la venta, si le interesa.
Malone decidió seguirle la corriente. Pero había algo en los ojos centelleantes de aquel anciano que le decía que su visitante no bromeaba. Las robustas manos rebuscaron en el bolsillo del abrigo y Thorvaldsen dejó una tarjeta de visita en el sofá.
– Es mi número privado. Si le interesa, llámeme.
Aquello fue hace dos años. Ahora tenía delante a Henrik Thorvaldsen, pero los papeles se habían invertido. Era su amigo quien estaba en aprietos. El danés permanecía sentado al borde de la cama con un rifle de asalto apoyado en el regazo y una mirada de derrota absoluta.
– Antes he soñado con Ciudad de México -dijo Malone-. Siempre es lo mismo. Nunca puedo abatir al tercer tipo.
– Pero lo hiciste.
– Por alguna razón, en el sueño soy incapaz.
– ¿Estás bien? -le preguntó Thorvaldsen a Sam Collins.
– Acudí directo al señor Malone…
– No empieces con eso -dijo él-. Se llama Cotton.
– De acuerdo. Cotton se ocupó de ellos.
– Y mi tienda ha quedado destruida. Una vez más.
– Está asegurada -apostilló Thorvaldsen.
Malone miró a su amigo.
– ¿Por qué perseguían aquellos hombres a Sam?
– Esperaba que no lo hicieran. La idea era que viniesen por mí, por eso lo envié a la ciudad. Al parecer me llevaban ventaja.
– ¿Qué estás haciendo, Henrik?
– He pasado los dos últimos años buscando. Sabía que detrás de lo sucedido aquel día en Ciudad de México había algo más. Aquella masacre no fue un acto de terrorismo. Fue un asesinato.
Malone lo dejó continuar.
Thorvaldsen señaló a Sam.
– Este joven es bastante brillante. Sus superiores no se dan cuenta de lo inteligente que es.
Malone vio que las lágrimas asomaban a los ojos de su amigo, algo que nunca había visto antes.
– Le echo de menos, Cotton -susurró Thorvaldsen, mirando todavía a Sam.
Este puso su mano en el hombro del anciano.
– ¿Por qué tuvo que morir? -musitó.
– Dímelo tú -repuso Malone-. ¿Por qué murió Cai?

– Papá,¿cómo te encuentras hoy?
Thorvaldsen esperaba con ansia las llamadas semanales de Cai y le gustaba que su hijo, pese a tener treinta y cinco años y formar parte del cuerpo diplomático de élite danés, todavía le llamara papá.
– Me siento solo en esta casa, pero con Jesper siempre hay cosas interesantes que hacer. Está podando el jardín y discutimos sobre cuánto debe cortar. Es muy testarudo.
– Pero Jesper siempre tiene razón. Lo sabemos desde hace mucho.
Thorvaldsen se echó a reír.
– Sí, pero no pienso decírselo jamás. ¿Cómo va todo al otro lado del océano?
Cai había solicitado una plaza en el consulado danés de Ciudad de México y se la habían concedido. Desde una edad muy temprana a su hijo le fascinaban los aztecas y disfrutaba estando cerca de aquella cultura ancestral.
– México es un lugar increíble. Frenético, abarrotado y caótico, y al mismo tiempo fascinante, desafiante y romántico. Me alegro de haber venido.
– ¿Y qué hay de aquella joven a la que conociste?
– Elena es maravillosa.
Elena Ramírez Rico trabajaba para la oficina del fiscal federal en Ciudad de México y la habían destinado a una unidad especial de investigación. Cai le había hablado de la vida profesional de la joven, pero se explayaba mucho más en lo personal. Al parecer, estaba bastante enamorado.
– Deberías traerla de visita.
– Sí, lo hemos estado hablando. Quizá en Navidad.
– Sería maravilloso. Le gustará cómo la celebramos los daneses, aunque quizá le resulte incómodo nuestro clima.
– Me ha llevado a muchos yacimientos arqueológicos. Conoce muy afondo la historia de su país.
– Parece que te gusta.
– Así es, papá. Me recuerda a mamá. Su calidez, su sonrisa.
– Entonces tiene que ser encantadora.
– Elena Ramírez Rico -dijo Thorvaldsen-, investigaba delitos culturales, principalmente el robo de objetos de arte. Es un gran negocio en México. Estaba a punto de condenar a dos hombres, un español y un británico. Ambos eran personas importantes en el mercado de los objetos robados. Elena fue asesinada antes de que eso ocurriera.
– ¿Por qué tenían tanto interés en matarla? -preguntó Malone-. Habrían asignado a otro fiscal de todos modos.
– Y así fue, pero rehusó continuar con el caso. Se retiraron todos los cargos.
Thorvaldsen estudió a Malone. Vio que su amigo lo comprendía perfectamente.
– ¿Quiénes eran los dos hombres a los que se juzgaba? -preguntó Malone.
– El español es Amando Cabral. El británico es lord Graham Ashby.
XII
Córcega
Ashby estaba sentado en el sofá dando pequeños sorbos a su ron y observando al corso mientras el Arquímedes proseguía su trayecto por la costa, bordeando el rocoso litoral al este del cabo Corso.
– Esos cuatro alemanes dejaron algo a su otro compañero -dijo por fin Ashby-. Es un viejo rumor, pero he podido corroborar su veracidad.
– Gracias a la información que yo le facilité hace meses.
Ashby asintió.
– Así es. Usted controlaba las piezas que faltaban. Por eso vine y le ofrecí generosamente lo que sabía, además de un porcentaje del hallazgo, y usted accedió a compartir lo que descubriera.
– Sí, pero no he encontrado nada. Así que, ¿qué sentido tiene alargar esta conversación? ¿Por qué estoy cautivo?
– ¿Cautivo? Nada de eso. Simplemente estamos dando un breve paseo en mi barco. Dos amigos pasando un rato juntos.
– Los amigos no se atacan el uno al otro.
– Ni tampoco se dicen mentiras.
Ashby se había puesto en contacto con aquel hombre un año antes, tras conocer su conexión con ese quinto alemán que había estado allí en septiembre de 1943. Cuenta la leyenda que uno de los cuatro soldados a los que Hitler ejecutó codificó el paradero del tesoro y trató de utilizar la información como baza. Por desgracia para él, los nazis no negociaban, o al menos nunca lo hacían de buena fe. El corso que estaba sentado frente a él, que sin duda intentaba descubrir hasta dónde podía llegar aquel farol, había tropezado con lo que el desventurado alemán había dejado atrás: un libro, un volumen inocuo sobre Napoleón, que el soldado había leído mientras se hallaba prisionero en Italia.
– Ese hombre -dijo Ashby- conocía la existencia del Nudo Arábigo. -Señalando a la mesa, añadió-: Así que redactó esas cartas. Después de la guerra fueron descubiertas por ese quinto participante en los archivos confiscados a Alemania. Lamentablemente, no llegó a descubrir el título del libro. Pero usted sí lo hizo, lo cual resulta sorprendente. Yo redescubrí esas cartas y la última vez que nos vimos se las entregué, lo cual demuestra mi buena fe. Pero usted no mencionó que sabía cuál era el título del libro.
– ¿Y quién le ha dicho que lo sé?
– Gustave.
Ashby advirtió desconcierto en el rostro de aquel hombre.
– ¿Le ha hecho daño? -preguntó el corso.
– Le pagué por la información. Gustave es un charlatán con un optimismo contagioso. Ahora también es bastante rico.
Ashby observó a su invitado mientras este digería la traición. El señor Guildhall entró en el salón y asintió. Ashby sabía lo que eso significaba. Estaban cerca. Los motores se apagaron y la embarcación ralentizó la marcha. Ashby hizo un gesto y su acólito se fue.
– ¿Y si descifro el Nudo Arábigo? -preguntó el corso después de atar cabos.
– Entonces usted también será rico.
– ¿Qué tan rico?
– Un millón de euros.
El corso prorrumpió en una carcajada.
– El tesoro vale cien veces esa cantidad.
Ashby se levantó del sofá.
– Si es que existe. Incluso usted reconoce que podría ser una leyenda.
Ashby cruzó el salón y cogió un macuto negro. Al volver vertió su contenido sobre el sofá. Eran fajos de euros. El burócrata abrió unos ojos como platos.
– Un millón. Es suyo. Se ha acabado la cacería para usted.
El corso se inclinó hacia adelante y cerró el libro.
– Es usted de lo más convincente, lord Ashby.
– Todo el mundo tiene un precio.
– Estos números romanos no dejan lugar a dudas. La fila superior son números de página. La serie intermedia son números de línea. La última muestra la posición de la palabra. El ángulo une las tres líneas.
XCV CCXXXVI CXXVII CXCIV XXXII
IV XXXI XXVI XVIII IX
VII VI X II XI
Ashby estudió al corso mientras este hojeaba el viejo libro y localizaba la primera página: noventa y cinco, cuarta línea, séptima palabra.
– ”Santa”. Eso no tiene sentido. Pero si añadimos las dos palabras anteriores y la posterior, sí lo tiene. “Torre de Santa María”.
Siguió los mismos pasos cuatro veces más.
“Torre de Santa María, convento, cementerio, indicador, Ménéval”.
Ashby lo miró y entonces dijo:
– Un libro bien elegido. El texto describe el exilio de Napoleón en Santa Elena, así como sus primeros años en Córcega. Las palabras correctas estaban todas allí. Ese alemán era inteligente.
El corso se recostó.
– Su secreto ha permanecido oculto durante sesenta años. Ahora lo tenemos ante nosotros -dijo esbozando una amigable sonrisa para endulzar la atmósfera.
El corso examinó los euros.
– Me pica la curiosidad, lord Ashby. Obviamente, es usted rico. No necesita ese tesoro.
– ¿Por qué dice eso?
– Lo busca usted por placer, ¿no es así?
Ashby caviló sobre sus meticulosos planes y sus riesgos calculados.
– Me interesan las cosas perdidas.
El barco se detuvo.
– Yo busco por dinero -dijo el corso sosteniendo un fajo de billetes-. No tengo un barco tan grande como este.
Las preocupaciones que asolaban a Ashby mientras navegaba hacia el sur desde la costa francesa al fin se habían disipado. Se preguntaba si el premio merecería todos aquellos quebraderos de cabeza. Aquel era el inconveniente de las cosas perdidas: a veces el fin no justificaba los medios. Aquí tenía un buen ejemplo.
Nadie sabía si había seis cofres de madera esperando a ser encontrados y, de ser así, qué contenían realmente. Puede que solo unas cuberterías de plata y un puñado de joyas de oro. Los nazis no eran muy exigentes con lo que expoliaban. Pero a él no le interesaba la chatarra, porque el corso se equivocaba: él necesitaba aquel tesoro.
– ¿Dónde estamos? -preguntó el corso.
– Frente a la costa, al norte de Macinaggio. En la reserva natural de la Capandula.
El cabo Corso, al norte de Bastia, estaba salpicado de antiguas atalayas, conventos vacíos e iglesias románicas. El extremo más septentrional comprendía un parque natural con pocas carreteras y todavía menos gente. Solo las gaviotas y los cormoranes lo consideraban su hogar. Ashby había estudiado su geografía. La Torre de Santa María era una ruinosa edificación de tres niveles que se alzaba sobre el mar, a solo unos metros de la costa. Fue construida por los genoveses en el siglo xvi como puesto de vigilancia. A escasa distancia de la torre, tierra adentro, se encontraba la capilla de Santa María, que databa del siglo xi y que había sido un convento; en la actualidad era una atracción turística.
“Torre de Santa María, convento, cementerio, indicador, Ménéval”.
Ashby consultó su reloj.
Todavía no.
Un poco más.
Señaló el vaso del corso.
– Disfrute de la copa. Cuando termine, hay un bote listo para llevarnos a la costa. Ha llegado el momento de encontrar el oro de Rommel.
XIII
Dinamarca
Sam miró a Thorvaldsen con preocupación, recordando lo que uno de sus instructores del Servicio Secreto le había enseñado: “Provoca a una persona y pensará. Enójala y lo fastidiará todo”.
Thorvaldsen estaba enojado.
– Esta noche has matado a dos hombres -afirmó Malone.
– Sabíamos que llegaría este momento -respondió Thorvaldsen.
– ¿Quiénes lo sabían?
– Jesper y yo.
Sam vio que Jesper asentía, demostrando su obediencia.
– Te estábamos esperando -dijo Thorvaldsen-. Intenté ponerme en contacto contigo la semana pasada, pero estabas fuera. Me alegro de que hayas vuelto. Necesito que cuides a Sam.
– ¿Cómo averiguaste lo de Cabral y Ashby? -preguntó Malone.
– Unos detectives privados llevan dos años trabajando en el caso.
– No lo habías mencionado nunca.
– No era relevante para nosotros.
– Eres mi amigo. Yo diría que eso lo hace relevante.
– Tal vez tengas razón, pero decidí guardármelo para mí. Hace unos meses me enteré de que Ashby había tratado de sobornar a Elena Rico. Cuando fracasó en su intento, Cabral contrató a unos hombres para que la mataran a ella, a Cai y a muchos otros para enmascarar el crimen.
– Un poco grandilocuente.
– Aquello fue un aviso para el sucesor de Rico. Y funcionó. Su sustituto se mostró mucho más colaborador.
Sam escuchaba, asombrado de lo mucho que había cambiado su vida. Dos semanas antes era un miembro anónimo del Servicio Secreto que buscaba transacciones financieras cuestionables en un laberinto de aburridos archivos electrónicos, una labor accesoria, secundaria para los agentes. Él deseaba trabajar como agente, pero nunca le habían brindado esa posibilidad. Creía estar a la altura del desafío -había reaccionado bien en la librería de Malone-, pero al ver los cadáveres esparcidos por la habitación le invadieron las dudas. Thorvaldsen y Jesper habían matado a aquellos hombres. ¿Qué se necesitaba para hacerlo? ¿Sería él capaz?
Sam observó cómo Jesper extendía dos bolsas para cadáveres en el suelo. Nunca había visto a una víctima de un tiroteo. Sintió el mohoso olor a sangre. Miró aquellos ojos vidriosos. Jesper manipulaba los cuerpos con indiferencia. Los metió en las bolsas sin que pareciera importarle. ¿Sería él capaz de hacer algo así?
– ¿Qué ocurre con Graham Ashby? -preguntó Malone-. Sam se creyó en la obligación de mencionármelo. Imagino que fue por insistencia tuya.
Sam advirtió que Malone estaba irritado y preocupado.
– Puedo responder a eso -respondió el joven-. Es un británico adinerado. Su riqueza le viene de familia, pero su valor real es una incógnita. Muchos bienes ocultos. Hace unos años se vio involucrado en cierto asunto turbio. Retter der Verlorenen Antiquitäten. Recuperadores de Antigüedades Perdidas, un grupo de gente que robaba obras de arte previamente robadas y comerciaba con ellas.
– Lo recuerdo -dijo Malone-. Fue entonces cuando descubrieron la Sala de Ámbar.
Sam asintió.
– Y también una tonelada de tesoros perdidos cuando registraron las casas de sus miembros. Ashby estaba implicado, pero no pudo demostrarse nada. Amando Cabral trabajaba para uno de los miembros. Adquisidores, los llamaban. Eran los que coleccionaban las obras. -Hizo una pausa-. O las robaban, según cómo se mire.
Malone asintió.
– ¿Así que Ashby tuvo problemas con el coleccionismo en Ciudad de México?
Thorvaldsen asintió.
– Se estaba preparando el caso y Elena Ramírez Rico iba por buen camino. Al final había relacionado a Cabral y Ashby, de modo que este decidió que había que eliminarla.
– Aún hay más -dijo Sam.
Malone volvió la vista hacia él.
– Ashby también pertenece a otro grupo secreto que trabaja en una conspiración a gran escala.
– ¿Habla el agente o el webmaster? -preguntó Malone.
Sam ignoró su tono escéptico.
– Hablo en serio. Pretenden causar grandes estragos en los sistemas financieros mundiales.
– Parece que eso ya está sucediendo sin su intervención.
– Ya veo que me toma por un chiflado, pero la economía puede ser un arma poderosa. Podría decirse que es el arma de destrucción masiva definitiva.
– ¿Cómo conociste la existencia de este grupo secreto?
– Lo hemos estado investigando. Tengo un conocido en París que descubrió este grupo. Están empezando. Han enredado aquí y allá con los mercados de divisas. Minucias. Cosas de los que poca gente se percataría, a menos que prestara mucha atención.
– Cosa que tú y tus amigos al parecer sí han hecho. Probablemente se lo comunicaste a tus superiores y no te creyeron. Doy por hecho que el problema es la falta de pruebas.
Sam asintió.
– Están ahí. Lo sé, y Ashby es parte del grupo.
– Cotton -dijo Thorvaldsen-. Conocí a Sam hará cosa de un año. Descubrí su página web y sus originales teorías, sobre todo sus opiniones con respecto a Ashby. Muchas de las cosas que dice son ciertas -el anciano sonrió a Sam-. Es brillante y ambicioso. ¿Podrías reconocerle esas cualidades?
Malone sonrió también.
– De acuerdo, yo también fui joven una vez. Pero parece que Ashby sabe que andas detrás de él. Y conoce a Sam.
– Eso ya no lo sé. Los de esta noche eran hombres de Cabral. Le provoqué intencionadamente. No sabía si Sam se convertiría en su objetivo. Esperaba que la ira de Cabral se centrara en mí, pero le dije a Sam que acudiera a ti si precisaba ayuda.
Jesper sacó a rastras uno de los cuerpos de la habitación.
– Han llegado en barca -dijo Thorvaldsen-. La encontrarán mañana a la deriva en el Øresund, muy lejos de aquí.
– ¿Y qué piensas hacer ahora? -dijo Malone.
Thorvaldsen suspiró varias veces seguidas. Sam se preguntó si su amigo se encontraba bien.
– A Ashby le gusta adquirir obras de arte y tesoros desconocidos, no reclamados o robados -dijo Thorvaldsen finalmente-. Sin abogados, sin batallas legales y sin presiones de las que preocuparse. He investigado a los Recuperadores de Antigüedades Perdidas. Existen desde hace mucho tiempo. En realidad son bastante inteligentes. Robar lo que ya ha sido robado. El adquisidor de Ashby era un hombre llamado Guildhall, que todavía trabaja para él. Ashby contrató a Cabral para que desempeñara ciertas labores especializadas después de que los recuperadores fuesen descubiertos. Cabral buscaba algunos objetos que no fueron incautados cuando dieron caza a los recuperadores y cuya existencia Ashby conocía. La lista de lo incautado cuando los recuperadores fueron descubiertos es asombrosa. Pero puede que Ashby se haya interesado por otras cosas, que haya cambiado la búsqueda de tesoros por algo de mayor envergadura -Thorvaldsen miró a Sam-. Tu información tiene sentido. Hasta la fecha, tus análisis sobre Ashby han dado en el clavo.
– Pero tú no ves ninguna nueva conspiración económica -dijo Malone.
El danés se encogió de hombros.
– Ashby tiene muchos amigos, pero eso es de esperar. Al fin y al cabo, dirige uno de los bancos más importantes de Inglaterra. Para ser honesto, he limitado mi investigación a su asociación con Cabral…
– ¿Por qué no lo matas y asunto resuelto? ¿A qué vienen todos estos juegos? -preguntó Malone.
Sam ofreció de inmediato la respuesta a ambas preguntas.
– Porque tú sí me crees. Tú también piensas que existe una conspiración.
El semblante de Thorvaldsen irradiaba una leve satisfacción, el primer indicio de jovialidad que Sam había visto en el rostro de su amigo desde hacía tiempo.
– Yo nunca he dicho que no fuese así.
– ¿Qué sabes, Henrik? -preguntó Malone-. Tú nunca andas a tientas. Cuéntame lo que te estás reservando.
– Sam, cuando Jesper regrese, ¿podrías ayudarlo con esa última bolsa? Hay un largo trecho hasta el barco. Aunque nunca lo confesará, a mi viejo amigo le empiezan a pesar los años. Ya no es tan fuerte como antes.
A Sam no le gustaba que lo dejaran fuera, pero se dio cuenta de que Thorvaldsen quería hablar con Malone a solas. Era consciente del lugar que ocupaba; era un extraño y no estaba en posición de discutir. Aquello no distaba mucho de lo que le ocurría cuando era niño, o cuando estaba en el Servicio Secreto, donde también era el último mono. Había hecho lo que Thorvaldsen quería y había establecido contacto con Malone. Pero también había ayudado a detener a los atacantes en la librería de Malone. Había demostrado de qué era capaz. Sintió el impulso de protestar, pero decidió guardar silencio. Durante el año anterior había dicho muchas cosas a sus supervisores en Washington, las suficientes para ganarse el despido. Necesitaba desesperadamente participar en los planes de Thorvaldsen. Eso era suficiente para tragarse el orgullo y cumplir sus órdenes, de modo que cuando Jesper regresó, Sam se agachó y dijo:
– Permítame que le ayude.
Malone vio cómo Sam agarraba unos pies envueltos en plástico grueso y transportaba un cadáver por primera vez en su vida y le dijo:
– ¿Sabes muchas cosas sobre ese grupo financiero del que hablas constantemente?
– Mi amigo francés sabe más.
– ¿Al menos sabes cómo se llama?
Sam asintió.
– El Club de París.
XIV
Córcega
Ashby desembarcó en la desolada costa del cabo Corso, cuya sucia arena estaba cubierta de hierba y sus rocas rodeadas de espinosa maleza. Al este, divisó en el horizonte las luces de Elba. La devastada Torre de Santa María se elevaba sobre el agua a unos veinte metros de allí. Aquellas ruinas sombrías, desgarradas y convulsas tenían el aspecto de un lugar absolutamente desolado. Aquella noche de invierno el termómetro marcaba unos agradables dieciocho grados, algo típico del Mediterráneo y el principal motivo por el que tantos turistas llegaban en tropel a la isla en aquella época del año.
– ¿Vamos al convento? -le preguntó el corso.
Ashby hizo un gesto y el bote se alejó de allí. Llevaba una radio y podía contactar con el barco más tarde. El Arquímedes estaba anclado en un lugar tranquilo frente a la costa.
– Desde luego. He consultado un mapa, no está lejos.
Él y su cohorte se abrieron paso entre el granito, siguiendo un sendero perfilado en el monte bajo. Ashby percibió el característico aroma de la maleza, una mezcla de romero, lavanda, jara, salvia, enebro, lentisco y mirto. En aquella época del año no era tan intenso como en primavera y en verano, cuando Córcega estallaba en una llamarada de flores rosas y amarillas, pero aun así resultaba agradable. Recordó que Napoleón, durante su primer exilio en la cercana isla de Elba, decía que en ciertos días, si soplaba viento del oeste, podía oler su patria. Se imaginaba a sí mismo como uno de los numerosos piratas árabes que asaltaron aquella costa durante siglos, utilizando la maleza para borrar su rastro y proteger su retirada. Para defenderse de aquellas incursiones, los genoveses habían erigido atalayas. La Torre de Santa María era una de las muchas que construyeron, todas ellas circulares, de casi veinte metros de altura, muros de más de un metro de grosor, un aljibe en la parte baja, estancias en el centro y un observatorio y una plataforma de combate en la parte superior. Una magnífica obra de ingeniería.
La historia tenía algo que le apasionaba. Le gustaba seguir sus pasos.
Una oscura noche de 1943, cinco hombres habían conseguido algo extraordinario, algo que hasta hacía tres semanas no alcanzaba a comprender. Por desgracia, el estúpido y apático personaje que caminaba delante de él había interferido en su triunfo. Aquella empresa debía terminar. Allí. Aquella noche. El futuro le deparaba aventuras mucho más importantes.
Se distanciaron del rocoso litoral y atravesaron una loma hasta llegar a un bosque de robles, castaños y olivos. Entre él y su acompañante se había instalado el silencio. Delante de ellos se erigía la capilla de Santa María. El convento llevaba en pie desde el siglo xi. Era un alto rectángulo de piedra vitrificada de color gris pólvora con tejado de madera y un campanario.
El corso se detuvo.
– ¿Adonde vamos? Nunca he estado aquí.
– ¿Nunca ha estado en esta reserva natural? A mí me parece una visita obligada para cualquier habitante de esta isla.
– Yo vivo en el sur. Allí tenemos nuestras propias maravillas naturales.
Ashby señaló a la izquierda, entre los árboles.
– Me han dicho que hay un cementerio detrás del convento.
Ahora él iba a la cabeza y la Luna, casi llena, iluminaba el camino. No había ni una sola luz. El pueblo más próximo se encontraba a varios kilómetros de distancia.
Bordearon el viejo edificio y hallaron un arco de hierro que daba a un cementerio. Durante su investigación había descubierto que los señores medievales de cabo Corso gozaban de cierta libertad con respecto a sus amos genoveses. Posicionados tan al norte, en un terreno montañoso e inhóspito que se adentraba en el mar, aquellos señores corsos se habían aprovechado tanto de los franceses como de los italianos. Dos familias locales, los Da Gentile y los Da Mare, compartían a la sazón el control territorial. Algunos Da Mare fueron enterrados allí, tras el convento, en unas tumbas que tenían varios siglos de antigüedad.
De súbito, aparecieron tres haces de luz en la oscuridad. Eran linternas que se habían encendido al advertir su presencia.
– ¿Quién anda ahí? -gritó el corso.
Uno de los haces de luz desveló un rostro pétreo. Era Guildhall.
El corso miró a Ashby.
– ¿Qué significa todo esto?
Ashby señaló hacia adelante.
– Yo se lo mostraré.
Ambos caminaron hacia la luz, esquivando una cincuentena de indicadores de piedra deteriorados y cubiertos de fragante soto. Al acercarse, las luces descubrieron un rectángulo cavado en la tierra de un metro y medio de profundidad. Junto a Guildhall había dos hombres más jóvenes que empuñaban sendas palas. Ashby sacó una linterna y apuntó con su haz a una lápida en la que se leía el nombre de Ménéval.
– Era un Da Mare del siglo xvii. Aquellos cuatro soldados alemanes utilizaron su tumba como escondite. Enterraron seis cofres aquí, como revelaba el Nudo Arábigo a partir del libro. “Torre de Santa María, convento, cementerio, indicador, Ménéval”.
Ashby inclinó la linterna e iluminó el interior de una tumba recién excavada. Estaba vacía.
– Ni cofres, ni Ménéval, ni nada. ¿Puede explicármelo?
El corso no dijo nada.
Ashby tampoco esperaba una respuesta. Alumbró con la linterna la cara de los otros dos hombres y dijo:
– Estos caballeros llevan mucho tiempo trabajando para mí, al igual que su padre. En su día, también lo hicieron sus tíos. Su lealtad es absoluta. ¡Sumner!
De la oscuridad aparecieron más siluetas y una linterna iluminó a otros dos hombres.
– Gustave -dijo el corso al descubrir que uno de aquellos rostros pertenecía a su amigo conspirador-. ¿Qué haces aquí?
– Este hombre, Sumner, me ha traído hasta aquí.
– Me has vendido, Gustave.
El otro se encogió de hombros.
– Tú habrías hecho lo mismo.
El corso se echó a reír.
– Desde luego, pero ambos nos hemos enriquecido.
Ashby se dio cuenta de que hablaban en corso, así que dijo en su idioma:
– Disculpen las molestias, pero necesitamos privacidad para concluir nuestro negocio. Y tengo que saber si realmente había algo que encontrar.
El corso señaló el agujero vacío.
– Como puede observar, lord Ashby, no hay ni cofres ni tesoro, como usted se temía.
– Lo cual es comprensible, dado que ambos encontraron recientemente los cofres y se los llevaron.
– Eso es ridículo -dijo el corso-. Es completamente falso.
Había llegado el momento de acabar con aquella farsa.
– Me he pasado tres años buscando el oro de Rommel. Me ha costado mucho tiempo y dinero. Hace seis meses localicé por fin a la familia de ese quinto alemán. Vivió una larga vida y murió en Bavaria hace una década. Su viuda me permitió entrar en su casa, a cambio de dinero, por supuesto. Entre sus pertenencias, encontré los números romanos.
– Lord Ashby -dijo el corso-, no le hemos traicionado.
– Sumner, si es tan amable, informe a estos caballeros de lo que ha encontrado.
La oscura silueta apuntó a Gustave con su linterna.
– En el patio de este cabrón había enterrados seis cofres -se produjo una pausa momentánea-. Estaban llenos de lingotes de oro con la esvástica grabada.
Ashby saboreó aquella revelación. Hasta el momento ignoraba qué habían descubierto. Mientras él ejercía de huésped del corso, Sumner Murray y sus hijos localizaron a Gustave a las afueras de Bastia y corroboraron si sus sospechas eran fundadas. Y mientras navegaban hacia el norte, los Murray recorrieron la autopista de la costa. Después, Guildhall desembarcó y cavó la tumba.
– Negocié con ustedes de buena fe -dijo Ashby a los dos embusteros-. Les ofrecí un porcentaje del hallazgo y habría respetado el acuerdo. Decidieron engañarme, así que no les debo nada. Retiro el millón de euros que les ofrecí.
Ashby había leído sobre las célebres vendettas corsas, sangrientas guerras que estallaban entre familias y ocasionaban un grado de mortalidad que normalmente se asociaba a las guerras civiles. Aquellas mortíferas batallas, por lo común desatadas por asuntos triviales de honor, podían prolongarse durante décadas. A lo largo de los siglos, los Da Gentile y los Da Mare habían luchado entre sí y algunas víctimas de aquellos enfrentamientos se descomponían en el terreno sobre el que se encontraba Ashby. Oficialmente, las vendettas ya no existían, pero sus vestigios manchaban todavía la política corsa. El asesinato y la violencia eran algo habitual. La táctica política incluso tenía un nombre: règlement de comte. Ajuste de cuentas. Había llegado el momento de ajustar aquella.
– Normalmente le pediría a mi abogado que se encargara de ustedes.
– ¿Un abogado? ¿Piensa denunciarnos? -demandó el corso.
– No, por Dios.
El corso se echó a reír.
– Empezaba a dudarlo. ¿No podemos llegar a un acuerdo? A fin de cuentas, le dimos parte de la respuesta. ¿A cambio podemos quedarnos con el dinero que ya nos ha entregado?
– Para hacer eso tendría que perdonarle su engaño.
– Es mi naturaleza -argumentó el corso-. No puedo evitarlo. ¿Qué le parece la mitad del dinero por las molestias que le hemos ocasionado?
Ashby observó cómo Guildhall se alejaba lentamente de los cautivos. Sumner y los dos Murray más jóvenes ya se habían apartado, percibiendo lo que estaba a punto de acontecer.
– La mitad me parece un poco excesivo -respondió. ¿Qué tal…?
Dos disparos resonaron en mitad de la noche. Los corsos empezaron a tambalearse cuando las balas de Guildhall les atravesaron el cráneo. Sus cuerpos se inclinaron hacia adelante y cayeron en la fosa. Problema resuelto.
– Tapen esto y asegúrense de que pasa desapercibido.
Ashby sabía que los Murray se ocuparían de ello.
Guildhall se acercó y Ashby le preguntó:
– ¿Cuánto tiempo nos llevará recuperar el oro?
– Ya lo tenemos. Está en la camioneta.
– Excelente. Cárguenlo en el Arquímedes. Debemos irnos. Mañana tengo negocios pendientes en otro lugar.
XV
Dinamarca
Malone y Thorvaldsen salieron del dormitorio y se dirigieron al vestíbulo principal de Christiangade. Allí, Thorvaldsen subió una escalera hasta el siguiente piso, donde siguió un amplio pasillo adornado con obras de arte y antigüedades danesas hasta llegar a una puerta cerrada. Malone sabía adonde iban: a la habitación de Cai.
Era una estancia íntima, con techos altos, paredes de yeso en colores suaves y una cama inglesa con dosel.
– Él siempre decía que era su lugar de reflexión -dijo Thorvaldsen mientras encendía tres lámparas-. Esta habitación fue redecorada muchas veces. Al principio fue la habitación de juegos, luego la habitación de un niño, más tarde el refugio de un joven y al final la guarida de un adulto. A Lisette le encantaba reformarla.
Malone sabía que el tema de la difunta esposa de Thorvaldsen era tabú. En los dos años que llevaban juntos solo habían hablado de ella en una ocasión y de manera fugaz. Su retrato seguía presente en la planta baja y había fotografías de ella repartidas por toda la casa. Era como si solo estuvieran permitidos los recordatorios visuales de aquella memoria sagrada.
Malone nunca había entrado en la habitación de Cai y en ella vio más fotografías en unas estanterías atestadas de adornos.
– Vengo aquí a menudo -dijo Thorvaldsen.
– ¿Te sirve de consuelo? -se vio obligado a preguntar.
– Probablemente no. Pero tengo que aferrarme a algo y esta habitación es lo único que me queda.
Malone quería saber lo que pasaba, así que mantuvo la boca cerrada y los oídos bien abiertos y se mostró comprensivo con su amigo. Thorvaldsen se inclinó sobre un tocador adornado con fotografías familiares. Un abismo de tristeza insondable pareció engullirlo.
– Lo asesinaron, Cotton, lo mataron cuando estaba en la flor de la vida, y todo por intentar demostrar algo.
– ¿Qué pruebas tienes?
– Cabral contrató a cuatro pistoleros. Tres fueron a esa plaza…
– Y yo los maté.
Su propia vehemencia lo alarmó.
El danés se volvió hacia él.
– E hiciste bien. Encontré al cuarto y me contó lo ocurrido. Vio lo que hiciste, cómo mataste a aquellos dos hombres. Él debía cubrir al tercero, el que te disparó, pero huyó de la plaza cuando abriste fuego. Cabral lo aterrorizaba, así que desapareció.
– ¿Y por qué no llevas a juicio a Cabral?
– No es necesario. Está muerto.
Entonces cayó en la cuenta.
– ¿Está en una de esas bolsas?
Thorvaldsen asintió.
– Vino para acabar conmigo.
Malone sabía que Thorvaldsen no se lo había dicho todo.
– Cuéntame el resto.
– No quería hablar delante de Sam. Es muy impetuoso, tal vez demasiado. Está convencido de tener razón y quiere venganza o, para ser más precisos, reconocimiento. Lamento que estuvieran a punto de herirlo.
Thorvaldsen miró de nuevo el tocador. Malone percibió que al viejo danés lo embargaba la emoción.
– ¿Qué has descubierto? -preguntó Malone en voz baja.
– Algo que no me esperaba.

Sam se encaramó al barco mientras Jesper ataba el bote a la popa. El frío aire invernal de Escandinavia le quemaba la cara. Sacaron los cuerpos de las bolsas, los tendieron en el bote y lo remolcaron hacia mar abierto. Jesper ya le había dicho que las fuertes corrientes arrastrarían el bote hacia Suecia, donde sería descubierto al alba.
Qué noche tan agotadora. Habían ocurrido muchas cosas. Tres días antes, Thorvaldsen había pronosticado que la situación se agravaría y, sin duda, así había sido.
– Hace muchas cosas por Henrik -le dijo Sam a Jesper, tratando de imponerse al ruido del fueraborda.
– Herre Thorvaldsen ha hecho mucho por mí.
– Matar gente es un tanto excesivo, ¿no cree?
– No, si lo merecen.
El mar estaba picado por la fuerte brisa del norte. Por suerte, Jesper le había proporcionado un grueso abrigo de lana, guantes térmicos y una bufanda.
– ¿Matará Thorvaldsen a Cabral y Ashby? -preguntó.
– El señor Cabral está muerto.
Sam no comprendía.
– ¿Cuándo ha ocurrido?
Jesper señaló el bote que remolcaban.
– Subestimó a Herre Thorvaldsen.
Sam contempló el oscuro casco que contenía los dos cadáveres. No le gustaba quedarse al margen y ahora sentía todavía más curiosidad por la conversación que estaban manteniendo Thorvaldsen y Malone. Jesper aún no había respondido a su pregunta sobre la muerte de Cabral y se dio cuenta de que tampoco pensaba hacerlo. Aquel hombre era absolutamente leal y responder significaría infringir ese compromiso con Thorvaldsen, pero su silencio era elocuente.

– Ashby está buscando un tesoro -dijo Thorvaldsen-. Un tesoro que se ha mostrado esquivo durante mucho tiempo.
– ¿Y qué importancia tiene eso?
– La tiene. Todavía no sé por qué, pero la tiene.
Malone esperó.
– El joven Sam tiene razón cuando habla de una conspiración. No se lo he dicho, pero mis investigadores han confirmado que cinco personas se han estado reuniendo periódicamente en París.
– ¿Su Club de París?
Thorvaldsen se encogió de hombros.
– La gente tiene derecho a reunirse.
Malone vio unas gotas de sudor en la frente de Thorvaldsen, aunque en la habitación no hacía calor.
– Esa gente no. Por mis pesquisas he podido saber que están haciendo experimentos. El año pasado, en Rusia, incidieron en el sistema nacional de banca. En Argentina, devaluaron artificialmente las acciones; compraron bajo y después lo revirtieron todo y obtuvieron grandes beneficios. Lo mismo ocurrió en Colombia e Indonesia. Son pequeñas manipulaciones. Es como si estuviesen tanteando el terreno, viendo qué se puede hacer.
– ¿Qué daños pueden ocasionar? La mayoría de las naciones cuentan con una protección más que adecuada para sus sistemas financieros.
– Eso no es cierto, Cotton. Es una bravuconada que buena parte de los gobiernos no puede demostrar, sobre todo si quienes atacan el sistema saben lo que se traen entre manos. Y fíjate en los países que eligieron. Son lugares con regímenes opresivos y una democracia limitada o inexistente, naciones que prosperan con un gobierno centralizado y escasos derechos civiles.
– ¿Crees que eso importa?
– Sí. Estos financieros están muy preparados. Los he investigado y están bien dirigidos.
Malone detectó cierto tono de burla.
– Elena Rico iba por Ashby y Cabral. He averiguado muchas cosas sobre Graham Ashby. Él habría llevado el asunto de la muerte de Rico con más discreción, pero encargaron el asesinato a su aliado y este lo hizo a su manera. Supongo que a Ashby no le complació aquella matanza en la plaza, pero tampoco tenía margen para protestar. Se había cumplido la misión.
A Malone no le gustaba aquella sensación de vacío en el estómago, que parecía empeorar a cada minuto que pasaba.
– ¿Piensas matarlo como has hecho con Cabral?
Thorvaldsen no apartó la mirada de las fotografías.
– Ashby no está al corriente de que Cabral ha intentado matarme esta noche. Lo último que habría querido Cabral es que su socio supiera que lo habían descubierto. Por eso ha venido en persona.
Thorvaldsen hablaba mecánicamente, como si todo estuviese decidido. Pero Malone notaba que faltaba algo más.
– ¿Qué está pasando realmente aquí, Henrik?
– Es una historia complicada, Cotton, que comenzó el día en que murió Napoleón Bonaparte.
XVI
Ashby estaba encantado. Ahora el oro de Rommel se encontraba a buen recaudo a bordo del Arquímedes. Según un cálculo rápido, aplicando el precio actual, aquel botín tenía un valor de al menos sesenta o setenta millones de euros, quizá incluso cien. La predicción del corso había resultado correcta. Ashby descargaría los lingotes de oro en Irlanda, donde podría guardarlos en uno de sus bancos, a salvo de los inspectores británicos. No había necesidad de convertir el duro metal en moneda, al menos por el momento. La cotización internacional seguía en ascenso, los pronósticos prometían más incrementos y, además, el oro era siempre una buena inversión. Ahora poseía contravalor suficiente para garantizar cualquier financiación inmediata que necesitara. En general había sido una noche excelente.
Entró en el gran salón del Arquímedes. El ron del corso todavía descansaba sobre la mesita situada entre los sofás. Ashby cogió el vaso, salió a la cubierta y lo arrojó al mar. La idea de beber del mismo vaso que aquel embustero le repugnaba. El corso pretendía apropiarse del oro y recibir un millón de euros. Aun viéndose descubierto, el mentiroso burócrata había continuado con aquella farsa.
– Señor.
Ashby se dio la vuelta. Guildhall acababa de entrar en el salón.
– Ella está al teléfono.
Ashby esperaba aquella llamada y se dirigió a un salón contiguo, una cálidahabitación adornada con madera pulida, suaves tejidos y paredes cubiertas de marquetería de paja. Se sentó en una butaca y levantó el auricular.
– Bonsoir,Graham -dijo Eliza Larocque.
– ¿Todavía en el aire? -preguntó en francés.
– Así es. Pero ha sido un viaje tranquilo. El signor Mastroianni ha aceptado firmar el pacto. Depositará la fianza de inmediato, de modo que dentro de poco recibirá una transferencia.
– Su instinto no le ha fallado.
– Será una buena incorporación. Hemos mantenido una interesante conversación.
Si algo caracterizaba a Eliza Larocque era su poder de convicción. Se había presentado en su finca de Inglaterra y se había pasado tres días seduciéndolo con las posibilidades del proyecto. Según sus investigaciones, Larocque descendía de una antiquísima familia acomodada. Sus ancestros corsos fueron rebeldes antes que aristócratas y tomaron la inteligente decisión de huir de la Revolución Francesa y regresar en el momento adecuado. La economía la apasionaba. Poseía títulos de tres universidades europeas. Gestionaba los negocios familiares con pragmatismo y dominaba los sectores de las comunicaciones inalámbricas, el petroquímico y el inmobiliario. Forbes estimaba su riqueza en casi 20.000 millones. Ashby juzgaba aquella cifra un tanto elevada, pero constató que Larocque jamás había corregido aquella mención en la prensa. Alternaba su lugar de residencia entre París y una finca familiar situada en el valle del Loira, al sur de la capital, y nunca había contraído matrimonio, lo cual también extrañaba a Ashby. Sus pasiones declaradas eran el arte clásico y la música contemporánea. Curiosas contradicciones también. ¿Y su defecto? Su propensión a la violencia. Para Larocque, era el medio para alcanzar prácticamente cualquier fin. Ashby no se oponía a utilizarla -aquella noche había demostrado su inherente necesidad-, pero la ejercía con mesura.
– ¿Qué tal el fin de semana hasta el momento? -le preguntó Larocque.
– He disfrutado de un tranquilo crucero por el Mediterráneo. Me encanta mi barco. Es un placer que rara vez saboreo.
– Es demasiado lento para mí, Graham.
A ambos les encantaban sus juguetes. A Larocque le gustaban los aviones. Ashby había oído hablar de su nuevo Gulfstream.
– ¿Asistirá a la reunión del lunes? -preguntó Larocque.
– Ahora mismo navegamos rumbo a Marsella. Tomaré un avión desde allí.
– Nos vemos el lunes.
Ashby colgó el teléfono.
Él y Larocque formaban un buen equipo. Ashby se había unido al grupo cuatro años antes, tras abonar los honorarios iniciales, que ascendían a veinte millones de euros. Por desgracia, desde entonces su cartera financiera había acusado un enorme revés, lo cual le había obligado a esquilmar las reservas de su familia. Su abuelo le habría castigado por correr tantos riesgos. Su padre habría dicho: “¿Y qué más da? Coge más”. Esa dicotomía explicaba en muchos sentidos su actual precariedad económica. Ambos llevaban mucho tiempo muertos, pero Ashby se empeñaba en complacerlos.
Cuando los recuperadores de antigüedades perdidas fueron desenmascarados, recaudaron todo lo que pudieron para intentar mantener a raya a la Europol. Por suerte, las pruebas escaseaban y los contactos políticos de Ashby eran sólidos. Su colección de arte privada no había sido descubierta y todavía la conservaba. Sin embargo, aquel preciado tesoro no podría figurar jamás en su línea de rentabilidad. Afortunadamente, ahora controlaba un alijo de oro. Problema resuelto. Al menos en un futuro inmediato.
Ashby vio sobre la silla que tenía a su lado el libro del corso, Napoleón, de las Tullerías a Santa Elena. Uno de los sirvientes lo había traído del salón, junto con el maletín, que volvía a estar repleto de euros.
Ashby cogió el libro. ¿Cómo era posible que un niño corriente, hijo de unos padres modestos originarios de Córcega, alcanzara semejante grandeza? En su cúspide, el Imperio francés comprendía 130 départements,había desplegado más de 600.000 tropas, gobernaba a 70 millones de personas y mantenía una formidable presencia militar en Alemania, Italia, España, Prusia y Austria. Merced a esas conquistas, Napoleón amasó el mayor tesoro de la historia de la humanidad. Atesoraba botines de cada nación conquistada en cantidades inusitadas. Metales preciosos, cuadros, esculturas, joyas, insignias, tapices y monedas, cualquier objeto de valor incautado para mayor gloría de Francia. Gran parte de este botín fue devuelto después de Waterloo, pero no todo, y lo que quedaba se había convertido en leyenda.
Ashby abrió el libro por una sección que había leído días atrás. Gustave le había cedido su copia previo pago del millón de euros prometido. Louis Etienne Saint-Denis fue el ayuda de cámara de Napoleón entre 1806 y 1831. Se ofreció voluntario para partir al exilio junto al emperador, primero en Elba y después en Santa Elena. Se encargaba del mantenimiento de la biblioteca de Napoleón y, dado que las aptitudes literarias del emperador eran atroces, preparaba copias en limpio de todos sus dictados. Casi todos los relatos escritos desde Santa Elena eran de su puño y letra. Ashby se sintió atraído por las memorias de Saint-Denis. Un capítulo en particular había despertado su interés. Encontró de nuevo la página.
Su Majestad odiaba Santa Elena, una mota británica en el mapamundi, situada al oeste de África, azotada por el viento y la lluvia y rodeada de escarpadas colinas. Los pensamientos de Napoleón al ver la isla que sería su prisión en 1815 no cambiaron en ningún momento. “Deshonroso. Un lugar nada atractivo. Habría hecho mejor quedándome en Egipto”.
Pero, pese a las tribulaciones que Napoleón hubo de sufrir, el recuerdo de su poder fue siempre un sueño placentero. “Consagré toda mi gloria -decía- a convertir a Francia en el primer pueblo del universo. Todo mi deseo, toda mi ambición, era que superara a los persas, los griegos y los romanos, tanto en las armas como en las ciencias y las artes. Francia ya era el país más hermoso y fértil. En una palabra: ya era tan merecedor de dominar el mundo como lo fue la antigua Roma. Habría alcanzado mi meta si conspiradores, gente opulenta y hombres inmorales no hubiesen alzado un obstáculo tras otro y coartado mi camino. Es un logro nada desdeñable el haber gobernado la región más importante de Europa y haberla sometido a una unidad legislativa. Las naciones dirigidas por un gobierno justo, inteligente e ilustrado habrían atraído con el tiempo a otras naciones y todas habrían formado una gran familia. Una vez que todo se hubiese asentado, yo habría establecido un gobierno en el que la gente no habría tenido que temer a una autoridad arbitraria. Todo hombre habría sido un hombre y habría estado sujeto simplemente a la ley común. No habría habido privilegios, solo méritos. Pero hay quienes no lo habrían aceptado. Magnates prestamistas que prosperan a costa de la avaricia y la estupidez de los demás. Mi objetivo fue siempre despojar a Francia de la deuda. Su deseo era hundir cada vez más a Francia en el abismo. Los préstamos nunca iban destinados a satisfacer gastos del momento, ya fuesen civiles o militares. Solo hay que considerar adonde pueden llevar los préstamos para darse cuenta del peligro que entrañan. Yo luché contra ellos. La economía nunca habría tenido poder para avergonzar al gobierno, pues, de lo contrario, habrían sido los banqueros, y no los líderes del gobierno, los que habrían tenido el control. La mano que da está por encima de la mano que toma. El dinero no tiene patria. Los financieros carecen de patriotismo y decencia. Su único propósito son las ganancias”.
Saint-Denis no era consciente de las apasionadas convicciones de Napoleón sobre el préstamo de dinero. Monarcas franceses anteriores y posteriores sucumbieron fácilmente al señuelo de la deuda, lo cual no hizo sino precipitar su caída. Napoleón resistió, hecho que, irónicamente, quizá también desencadenó su fin.
Otro elemento del libro había captado su atención. Hojeó las quebradizas páginas amarillas y encontró la importante referencia de la introducción, escrita en 1922 por un catedrático de la Sorbona.
Saint-Denis falleció en 1856. Legó a la ciudad de Sens algunos de los artículos que había preservado en memoria de su emperador: dos volúmenes de Fleury de Chaboulon con notas escritas por Napoleón; dos atlas en los que Napoleón había realizado alguna anotaciones a lápiz; el volumen de las campañas de Italia; una copia de Los reinos merovingios 450-751 d. C; reliquias personales; un abrigo con insignias; la escarapela de un sombrero; un pedazo del ataúd de Santa Elena; y un fragmento de los sauces que crecieron sobre la tumba del emperador. Sus últimas palabras fueron inequívocas: “Mis hijas deben recordar siempre que el emperador fue mi benefactor y, por ende, el suyo. Buena parte de lo que poseo se lo debo a su bondad”.
Ashby conocía algunos de los objetos que Saint-Denis había donado a la ciudad de Sens, los dos tomos de Fleury de Chaboulon, los atlas y el volumen de las campañas de Italia. Pero ¿una copia de Los reinos merovingios 450-731 d. C? Eso era nuevo.
Tal vez la respuesta que andaba buscando se encontrara precisamente allí.
XVII
Dinamarca
Thorvaldsen había entrado en la habitación de Cai para recobrar fuerzas. Había llegado el momento de la resolución. Había trazado su camino con esmero, planificado cada detalle, previsto los posibles movimientos. Creía estar preparado. Lo único que faltaba era contar con la ayuda de Cotton Malone. Estuvo a punto de llamar a su amiga Cassiopeia Vitt, pero decidió no hacerlo. Ella intentaría disuadirle, decirle que había otro camino, mientras que Malone le entendería, sobre todo después de lo sucedido durante las dos últimas semanas.
– Napoleón murió en paz el 5 de mayo de 1821, justo después de las seis de la tarde -le explicó a Malone-. Un observador señaló: “Se apagó igual que se apaga la luz de una lámpara”. Fue enterrado en Santa Elena, pero su cuerpo fue exhumado en 1840 y devuelto a París, donde ahora yace en el Hotel des Invalides. Algunos dicen que fue asesinado, envenenado poco a poco. Otros dicen que murió por causas naturales. Nadie lo sabe. Tampoco importa.
El danés vio una cola con varios nudos extendida sobre una de las estanterías. Él y Cai habían hecho volar la cometa una lejana tarde de verano. Le invadió un destello de alegría, un sentimiento extraño, a un tiempo maravilloso e incómodo.
Thorvaldsen se obligó a concentrarse y continuó:
– Napoleón robó tanto que resulta difícil imaginárselo. De camino a Egipto, conquistó Malta y arrebató a los reyes monedas, obras de arte, cuberterías de plata, joyas y cinco millones de francos en oro. La historia cuenta que este tesoro se perdió en el mar, durante la batalla de la bahía de Abukir. ¿No es curioso cómo bautizamos las batallas, como si fuesen una gran obra épica? Cuando los británicos destruyeron la flota francesa en agosto de 1798, mil setecientos hombres perdieron la vida y, sin embargo, le damos un título, como si fuera una novela.
Thorvaldsen hizo una pausa.
– El tesoro de Malta supuestamente viajaba a bordo de uno de los barcos hundidos, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. Existen muchas historias parecidas. Casas, castillos, tesoros nacionales enteros que fueron saqueados. Incluso el Vaticano. Napoleón todavía es, a día de hoy, la única persona que ha conseguido expoliar las riquezas de la Iglesia. Parte de ese botín regresó a Francia de manera oficial, pero otra parte no lo hizo. Nunca se llevó a cabo un inventario adecuado. Hasta la fecha, el Vaticano sostiene que hay objetos de los que no se tiene noticia.
Mientras hablaba, combatía a los fantasmas que albergaba aquella habitación sagrada, cuya presencia era como una cadena de oportunidades perdidas. Deseaba con todas sus fuerzas que Cai heredara sus derechos de primogenitura, pero su hijo quiso dedicarse ante todo al servicio público. Aceptó sus deseos porque de joven él también había satisfecho su curiosidad dando la vuelta al mundo. El planeta le parecía muy diferente por aquel entonces. La gente no recibía un disparo mientras disfrutaba de su almuerzo.
– Cuando Napoleón murió, dejó un testamento detallado. Es extenso, con numerosos legados monetarios. Alrededor de tres millones de francos. La mayoría nunca se cumplieron, ya que no había fondos con los que sufragarlos. Napoleón era un hombre en el exilio. Había sido destronado. Sus posesiones eran escasas, al margen de lo que había llevado consigo a Santa Elena. Pero leyendo su testamento, uno podría pensar que era rico. Recuerda que la intención fue que nunca saliera de Santa Elena con vida.
– Nunca entendí por qué los británicos no lo mataron -dijo Malone-. Constituía un gran peligro. Escapó de su primer exilio en Elba y causó estragos en Europa.
– Eso es cierto, y de hecho cuando por fin capituló ante los británicos, mucha gente se sorprendió. Napoleón quería ir a América y a punto estuvieron de permitírselo, pero cambiaron de parecer. Tienes razón, era un verdadero peligro. Y nadie quería más guerras. Pero acabar con él habría planteado otros problemas. El martirio, para empezar. Napoleón era venerado, incluso en la derrota, por muchos franceses y británicos. Por supuesto, también hay otra explicación.
Thorvaldsen vio su rostro en el espejo que colgaba sobre el tocador; sus ojos, por una vez, irradiaban energía.
– Se decía que guardaba un secreto que los británicos querían conocer. Una riqueza incalculable, todo aquel botín desaparecido, y los ingleses lo querían. Las guerras napoleónicas habían sido costosas. Por eso lo mantuvieron con vida.
– ¿Para negociar con él?
Thorvaldsen se encogió de hombros.
– Más bien esperaban que Napoleón cometiera un error que les permitiera averiguar la ubicación del tesoro.
– He leído libros acerca de sus días en Santa Elena -dijo Malone-. Fue una lucha constante de poder entre él y Hudson Lowe, el comandante británico, hasta el punto de que él se dirigía al emperador llamándolo general, mientras que todos los demás lo llamaban Su Majestad. Incluso después de su muerte, Lowe no permitió que los franceses grabaran “Napoleón” en la lápida. Quería el políticamente neutro “Napoleón Bonaparte”, de modo que lo enterraron en una tumba sin identificar.
– Napoleón era sin duda una figura controvertida -dijo Thorvaldsen-. Pero su testamento es de lo más aleccionador. Lo redactó tres semanas antes de morir. Hay una disposición para su ayuda de cámara, Saint-Denis, al que dejó cien mil francos, y luego le ordenó custodiar su copia de Los reinos merovingios 450-751 d. C. y cuatrocientos de sus libros favoritos hasta que el hijo de Napoleón cumpliera dieciséis años. En ese momento, debía entregar los libros a su hijo. Este vivió hasta los veintiún años, pero falleció siendo prácticamente un prisionero en Austria. Nunca llegó a verlos.
La voz de Thorvaldsen estaba ahora llena de ira. Pese a los errores de Napoleón, todos los relatos existentes reconocían lo mucho que amaba a su hijo. Se divorció de su amada Josefina y se casó con María Luisa de Austria simplemente porque necesitaba un heredero varón legítimo, cosa que Josefina no podía darle. El niño tenía apenas cuatro años cuando Napoleón fue enviado al exilio en Santa Elena.
– Cuentan que en aquellos libros se esconde la clave para encontrar el tesoro de Napoleón, lo que el emperador se guardó para él. Supuestamente, ocultó aquellas riquezas en un lugar que solo él conocía. Era un tesoro de una gran envergadura.
Thorvaldsen volvió a hacer una pausa.
– Napoleón tenía un plan, Cotton. Algo con lo que contaba. Tienes razón, mantuvo una lucha de poder con Lowe en Santa Elena, pero nunca llegó a resolverse nada. Saint-Denis fue su sirviente más leal y apuesto a quien Napoleón le confió el legado más importante de todos.
– ¿Y qué tiene que ver esto con Graham Ashby?
– Está buscando ese tesoro perdido.
– ¿Cómo lo sabes?
– Digamos que lo sé. De hecho, Ashby lo necesita desesperadamente. O, para ser más exactos, lo necesita ese Club de París. Su fundadora es una mujer llamada Eliza Larocque, y posee información que podría conducir a su descubrimiento.
Thorvaldsen apartó la mirada del tocador y la dirigió a la cama en la que Cai había dormido toda su vida.
– ¿Todo esto es necesario? -preguntó Malone-. ¿No puedes olvidarlo?
– ¿Era necesario encontrar a tu padre?
– No lo hice para matar a nadie.
– Pero tenías que encontrarlo.
– Ha pasado mucho tiempo, Henrik. Tienes que olvidarlo.
Las palabras de Malone destilaban un tono sombrío.
– El día que enterré a Cai juré que descubriría la verdad sobre lo ocurrido.
– Me voy a México -le anunció Cai-. Seré subdirector de nuestro consulado.
Thorvaldsen detectó la emoción en los ojos del joven, pero no pudo evitar preguntar:
– ¿Y cuándo volverás? Necesito que te encargues de las empresas familiares.
– Como si en realidad me dejaras decidir algo…
Thorvaldsen admiraba a su hijo, cuyos fornidos hombros eran rectos como los de un soldado y su cuerpo ágil como el de un atleta. Aquellos ojos eran idénticos a los suyos, de un azul claro, a primera vista algo infantiles, pero desconcertantemente maduros tras una mirada más detenida. En muchos sentidos era como Lisette. Muchas veces le daba la sensación de que estaba hablando con ella otra vez.
– Te dejaría tomar decisiones -aclaró-. Estoy preparado para jubilarme.
Cai meneó la cabeza.
– Papá, tú nunca te jubilarás.
Thorvaldsen había enseñado a su hijo lo que su padre le había enseñado a él. Se puede conocer a las personas evaluando lo que quieren en la vida. Y su hijo le conocía bien.
– ¿Qué te parece si estás un año más en el servicio público y luego vuelves a casa? ¿Lo aceptarías?
Thorvaldsen sintió remordimientos.
“Un año más”.
Miró a Malone.
– Cotton, Amado Cabral asesinó a mi único hijo. Ahora está muerto. Graham Ashby también es responsable.
– Pues mátalo y acaba con esto.
– Eso no es suficiente. Primero quiero arrebatarle todo lo que él ama. Quiero que se sienta humillado y desgraciado. Quiero que sienta el dolor que yo siento cada día -Thorvaldsen hizo una pausa-. Pero necesito tu ayuda.
– Puedes contar con ella.
Malone extendió el brazo y apoyó la mano en el hombro de su amigo.
– ¿Qué hay de Sam y su Club de París? -preguntó.
– También nos ocuparemos de eso. No podemos ignorarlo. Tenemos que descubrir qué ocultan. Sam obtuvo gran parte de la información de un amigo suyo que vive en París. Me gustaría que le hicieran una visita a ese hombre. Averigüen todo lo que puedan.
– Y cuando lo hayamos hecho, ¿los matarás a todos?
– No, me uniré a ellos.
Segunda parte
XVIII
París, Francia, 13.23 h
A Malone le encantaba París. Era una deliciosa conjunción de antigüedad y modernidad en la que cada esquina era imprevisible y estaba llena de vida. Había visitado la ciudad en numerosas ocasiones cuando trabajaba para el Magellan Billet y conocía sus casas medievales. Sin embargo, aquella misión no le resultaba agradable.
– ¿Cómo conociste a ese tipo? -le preguntó a Sam.
A media mañana habían tomado un vuelo directo desde Copenhague y en el aeropuerto Charles de Gaulle habían tomado un taxi hasta el bullicioso Barrio Latino, bautizado así hace mucho tiempo por el único idioma que a la sazón estaba permitido en el recinto universitario. Como hizo con casi todo lo demás, Napoleón abolió el uso del latín, pero el nombre perduró. Oficialmente conocido como el quinto arrondissement,el barrio todavía era un refugio para artistas e intelectuales. Los estudiantes de la cercana Sorbona dominaban sus adoquines, si bien los turistas se sentían atraídos por su atmósfera y la mareante variedad de tiendas, bares, galerías, puestos de libros y clubes nocturnos.
– Nos conocimos por Internet -dijo Sam.
Malone escuchó a Sam mientras este le hablaba de Jimmy Foddrell, un expatriado estadounidense que había llegado a París para estudiar economía y había decidido quedarse. Foddrell había creado una página web tres años antes -GreedWatch.net-, que se hizo popular entre el público New Age aficionado a las conspiraciones internacionales. El Club de París era una de sus obsesiones más recientes.
“Nunca se sabe -había dicho Thorvaldsen un rato antes-. Foddrell tiene que sacar la información de alguna parte y tal vez podamos aprovechar algo”.
Dado que Malone no podía discutir ese razonamiento, aceptó venir.
– Foddrell ha hecho un máster en economía global en la Sorbona -le dijo Sam.
– ¿Y qué ha hecho con él?
Se hallaban frente a una achaparrada iglesia llamada St.-Julien-le-Pauvre, supuestamente la más antigua de París. Bajando la Rue Galande, justo a su derecha, Malone reconoció la hilera de casas antiguas y campanarios, una de las imágenes más retratadas de la orilla izquierda. Al otro lado del concurrido bulevar y el tranquilo Sena se encontraba Notre Dame, atestada de visitantes por Navidad.
– Que yo sepa, nada -dijo Sam-. Al parecer trabaja en su página web, dedicada a conspiraciones económicas internacionales.
– Lo cual dificulta que consiga un trabajo de verdad.
Malone y Sam se alejaron de la iglesia y caminaron hacia el Sena, siguiendo una callejuela iluminada por los rayos de sol invernales. Una gélida brisa agitaba las hojas sobre el seco pavimento. Sam le había enviado un correo electrónico a Foddrell para pedirle que se reuniera con ellos. Eso llevó a otro intercambio de correos donde Foddrell les indicaba que acudieran a número 37 de la Rue de la Bûcherie, que, según pudo comprobar Malone, era, precisamente, una librería: Shakespeare &Company.
Conocía el lugar. Todas las guías parisinas señalaban aquella tienda de segunda mano como lugar de interés cultural. La librería tenía más de cincuenta años de antigüedad y fue fundada por un estadounidense que la diseñó y la bautizó inspirándose en la célebre tienda parisina que regentaba Sylvia Beach a comienzos del siglo xx. La amabilidad y la política de préstamo gratuito de Beach convirtieron su guarida en la madre de muchos escritores de renombre, entre ellos Hemingway, Pound, Fitzgerald, Stein y Joyce. Aquella reencarnación conservaba poco del original, pero aun así había logrado hacerse un hueco entre la bohemia.
– ¿Tu amigo es librero? -preguntó Malone.
– Mencionó este lugar en una ocasión. En realidad vivió aquí una temporada, cuando acababa de llegar a París. El propietario lo permite. En el interior hay hamacas entre las estanterías. A cambio, tienes que trabajar en la tienda y leer un libro al día. A mí me pareció una necedad.
Malone sonrió. Había leído sobre aquellos huéspedes, que se hacían llamar “plantas rodadoras”. Algunos de ellos permanecían allí durante meses. Malone había visitado la tienda años atrás, pero prefería a otro vendedor de segunda mano, la librería Abbey, a un par de manzanas de distancia, que le había proporcionado algunas primeras ediciones excelentes.
Malone contempló el ecléctico frontispicio de madera, que rebosaba color y parecía temblar sobre sus cimientos de piedra. Bancos de madera vacíos bordeaban la fachada bajo unas desvencijadas ventanas de bisagras. El hecho de que faltaran solo cuarenta y ocho horas para la Navidad explicaba que la acera estuviese abarrotada y que entrara y saliera un flujo constante de gente por la puerta de la tienda.
– Me ha dicho que subamos al piso de arriba -observó Sam-, al espejo del amor. Sea lo que sea eso.
Ambos entraron. El interior rezumaba antigüedad: sobre sus cabezas había retorcidas vigas de roble, y a sus pies, baldosas rotas. Los libros estaban apilados a la buena de Dios sobre estantes combados que cubrían todas las paredes de extremo a extremo. En el suelo se amontonaban más libros. La luz provenía de bombillas desnudas enroscadas en desastradas lámparas de latón. Gente ataviada con abrigos, guantes y bufandas rebuscaba en las estanterías.
Malone y Sam subieron a la segunda planta por una escalera. Arriba, entre los libros infantiles, vieron un largo espejo de pared cubierto de notas manuscritas y fotografías. En su mayoría eran agradecimientos de personas que habían residido en la tienda a lo largo de los años. Todas aquellas notas eran cariñosas y sinceras y reflejaban admiración por lo que en apariencia había sido una experiencia única. Una tarjeta de color rosa chillón pegada en el centro llamó la atención de Malone.
Sam , recuerda nuestra conversaci ó n del a ñ o pasado.
Quien te dije ten í a raz ó n.
Lee su libro de la secci ó n de negocios.
– Estarás bromeando -musitó Malone-. Este tipo está chiflado.
– Lo sé. Es un paranoico redomado. Siempre lo ha sido. Solo accedió a tratar conmigo después de confirmar que trabajaba para el Servicio Secreto, aunque siempre con contraseña, que cambiaba cada vez que hablábamos.
Malone se preguntaba seriamente si aquello merecía la pena, pero tenía una corazonada, de modo que recorrió el piso superior y se agachó para franquear una pequeña puerta que mostraba la curiosa advertencia: “No seas desagradable con los desconocidos, pueden ser ángeles disfrazados”, hasta llegar a una ventana.
Había visto a aquel hombre cuando salían del patio de la iglesia y se dirigían a la tienda. Era alto y enjuto y llevaba pantalones caqui anchos, un abrigo azul marino que le llegaba por la cintura y zapatos negros. Caminaba cien metros por detrás de ellos y, mientras aguardaban delante de la librería, él también se había detenido cerca de un bar. Ahora aquel hombre estaba entrando en la tienda.
Malone necesitaba estar seguro, así que se alejó de la ventana y preguntó a Sam:
– ¿Foddrell sabe qué aspecto tienes?
El joven asintió.
– Le mandé una foto.
– Deduzco que él no lo hizo.
– No se la pedí.
Malone volvió a pensar en el espejo del amor.
– Dime, ¿quién dice que Foddrell tenía razón?
XIX
Londres, 13.25 h
Ashby entró en la abadía de Westminster entre una multitud que acababa de bajar de varios buses turísticos. Siempre notaba un hormigueo en la columna cuando visitaba aquel santuario.
El lugar había sido testigo de más de mil años de la historia de Inglaterra. Antaño un monasterio benedictino, ahora era la sede del gobierno y el corazón de la Iglesia anglicana. Desde la época de Guillermo el Conquistador, todos los monarcas ingleses, salvo dos, habían sido coronados allí. Solo le molestaban sus influencias francesas, aunque era comprensible, pues el diseño se había inspirado en las grandes catedrales de Reims, Amiens y la Sain-te-Chapelle. Pero siempre coincidía con la descripción que hacía un observador británico de Westminster: “Una gran idea francesa expresada en un excelente inglés”.
Ashby se detuvo delante de la puerta y pagó la entrada, luego siguió a la muchedumbre hasta el Rincón de los Poetas, donde los visitantes se congregaban cerca de los monumentos de las paredes y las estatuas que representaban a Shakespeare, Wordsworth, Milton y Longfellow. A su alrededor yacían muchas grandes figuras: Tennyson, Dickens, Kipling, Hardy y Browning. Su mirada escrutó la caótica escena y se detuvo por fin en un hombre, enfundado en un traje de cuadros y una corbata de cachemira, que se hallaba frente a la tumba de Chaucer. Unos guantes de color caramelo cubrían sus manos vacías y lucía unos elegantes mocasines Gucci en sus anchos pies.
Ashby se acercó y, mientras admiraba la sillería de quinientos años de antigüedad que decoraba la tumba, preguntó:
– ¿Conoce al pintor Godfrey Kneller?
El hombre lo examinó con sus ojos húmedos, cuyo tono ámbar era a un tiempo peculiar e inquietante.
– Creo que sí. Fue un gran artista de la corte del siglo xviii. Está enterrado en Twickenham, si no me equivoco.
La referencia a Twickenham era la respuesta correcta, y el leve acento irlandés le otorgaba un toque interesante.
– Me han dicho que Kneller sentía una gran aversión por este lugar, aunque hay un monumento dedicado a él cerca de la puerta este del claustro -dijo Ashby.
El hombre asintió.
– Sus palabras exactas fueron, según creo: “Juro por Dios que no seré enterrado en Westminster. Allí solo entierran a los cretinos”.
La cita confirmaba que aquel era el hombre con el que había hablado por teléfono. Entonces la voz le sonó distinta, más gutural, menos nasal y sin acento.
– El premio de la mañana es para usted, lord Ashby -dijo esbozando una sonrisa.
– ¿Y cómo debería llamarle yo?
– ¿Qué tal Godfrey? En honor al gran pintor. Tenía bastante razón sobre las almas que reposan dentro de estas paredes. Hay muchos cretinos enterrados aquí.
Ashby observó los rasgos toscos de aquel hombre, inspeccionando la nariz ancha, la boca grande y la tupida barba canosa. Pero fueron sus ojos ámbar parecidos a los de un reptil, enmarcados por unas cejas pobladas, los que le llamaron la atención.
– Le aseguro, lord Ashby, que este no es mi verdadero aspecto; no malgaste el tiempo memorizándolo.
Ashby se preguntaba por qué alguien que se había tomado tantas molestias para disfrazarse permitía que su característica más perceptible, los ojos, destacaran tanto, pero solo dijo:
– Me gusta conocer a los hombres con los que hago negocios.
– Y yo prefiero no saber nada de mis clientes. Pero usted, lord Ashby, es una excepción. De usted sé mucho.
A Ashby no le interesaban especialmente sus demoníacos juegos mentales.
– Es usted el único accionista de una gran institución bancaria británica, un hombre adinerado que disfruta de la vida. Incluso la mismísima reina cuenta con usted como asesor.
– Y, desde luego, su existencia es igual de apasionante.
El hombre sonrió, revelando unos dientes separados.
– Mi único interés, señor, es complacerle.
A Ashby no le gustó aquel sarcasmo, pero hizo caso omiso.
– ¿Quiere seguir adelante con lo que hablamos?
El hombre se dirigió hacia una hilera de monumentos y los contempló, como los demás visitantes que los rodeaban.
– Eso dependerá de si está dispuesto a cumplir con su parte.
Ashby se metió la mano en el bolsillo y sacó un manojo de llaves.
– Estas abren el hangar. El avión está allí, esperándolo con el depósito lleno de combustible. Tiene matrícula belga y un nombre falso.
Godfrey aceptó las llaves.
– ¿Y?
La mirada que proyectaban aquellos ojos de color ámbar lo hizo sentir incómodo. Ashby le tendió un papel.
– El número y la clave de la cuenta suiza, como usted solicitó. La mitad del pago está allí. La otra mitad más adelante.
– El plazo que usted estipulaba termina dentro de dos días. En Navidad. ¿Es correcto?
Ashby asintió.
Godfrey se guardó las llaves y el papel en el bolsillo.
– Sin duda, las cosas cambiarán a partir de entonces.
– Eso espero.
El hombre esbozó una leve sonrisa y ambos se internaron en la catedral hasta detenerse frente a una placa que señalaba una fecha de defunción en 1669. Godfrey señaló la pared y dijo:
– Sir Robert Stapylton. ¿Lo conoce?
Ashby asintió.
– Un poeta dramático, ordenado caballero por Carlos II.
– Si no me equivoco, fue un monje benedictino francés que se convirtió al protestantismo y fue sirviente de la corona. Ujier de cámara de Carlos II, según creo.
– Conoce usted la historia inglesa.
– Fue un oportunista, un hombre ambicioso que no permitía que los principios interfirieran en sus objetivos. Muy parecido a usted, lord Ashby.
– Y a usted.
El hombre se rió una vez más.
– Ni mucho menos. Como he dejado claro, sólo estoy aquí para prestarle mi ayuda.
– Una ayuda cara.
– La buena ayuda siempre lo es. Dos días. Allí estaré. No se olvide del pago final.
Ashby vio cómo aquel hombre llamado Godfrey desaparecía por el deambulatorio sur. Había tratado con mucha gente en su vida, pero el déspota amoral que acababa de marcharse le inquietaba de veras. No se sabía cuánto llevaba en Gran Bretaña. La primera llamada se había producido una semana antes y los detalles de su relación se habían concretado a través de otras llamadas inesperadas. Ashby había cumplido fácilmente su parte del trato y había esperado con paciencia la confirmación de que Godfrey había hecho lo mismo. Ahora lo sabía. Dos días.
XX
Valle del Loira, 14.45 h
Thorvaldsen había viajado desde París hasta un tranquilo valle situado al sur de Francia y protegido por colinas cubiertas de viñedos. El châteause hallaba anclado como un barco en mitad del zigzagueante Cher, a unos quince kilómetros del punto donde el fangoso río confluye con el majestuoso Loira. Construido sobre la vía fluvial, su encantadora fachada de ladrillo, piedra, torretas, agujas y un tejado cónico de pizarra parecían irreales. No era gris, no había sido construido con la sobriedad de un edificio defensivo, ni se había deteriorado a causa del abandono, sino que irradiaba un caprichoso aire de esplendor medieval.
Thorvaldsen se sentó en el salón principal del castillo bajo las vigas de castaño, fruto de una magnífica artesanía con varios siglos de antigüedad. Dos candelabros eléctricos de hierro forjado despedían una intensa luz. Las paredes, revestidas con paneles de madera, estaban salpicadas de espléndidos lienzos de Le Sueur, una obra de Van Dyck y algunos retratos al óleo de primer orden que, supuso, representaban a antepasados queridos. La propietaria del castillo estaba sentada frente a él en una exquisita butaca de piel Enrique II. Poseía una voz encantadora, unas maneras tranquilas y unos rasgos memorables. Por lo que sabía de Eliza Larocque, era perspicaz y decidida, pero también testaruda y obsesiva. Tan solo esperaba que este último atributo fuese cierto.
– Me sorprende un poco su visita -dijo Larocque.
Aunque su sonrisa parecía sincera, la esbozó con excesivo automatismo.
– Conozco a su familia desde hace muchos años -respondió Thorvaldsen.
– Y yo conozco su porcelana. Tenemos una buena colección en el comedor. Dos círculos con una línea debajo; ese símbolo representa lo máximo en calidad.
Thorvaldsen inclinó la cabeza, agradeciendo su cumplido.
– Mi familia ha trabajado durante siglos para labrarse esa reputación.
Los oscuros ojos de Larocque mostraban una peculiar mezcla de curiosidad y cautela. Sin duda se sentía incómoda e intentaba disimularlo. Los detectives de Thorvaldsen le habían avisado de la llegada del avión de Larocque. La habían seguido desde el aeropuerto de Orly hasta cerciorarse de su destino. Así, pues, mientras Malone y Sam recababan información en París, él había viajado al sur para realizar sus pesquisas.
– Debo admitir, Herre Thorvaldsen -dijo en inglés-, que he aceptado verlo por curiosidad. Llegué anoche de Nueva York, así que me encuentro algo fatigada y no estoy para visitas.
Él observó su rostro, una agradable composición de curvas elegantes, y se fijó en la comisura de sus labios cuando esbozaron otra sonrisa de manipuladora consumada.
– ¿Es esta la finca campestre de su familia? -preguntó intentando pillar a Larocque desprevenida. En ese momento le pareció vislumbrar un atisbo de incomodidad en su cara.
Su interlocutora asintió.
– Construida en el siglo xvi e inspirada en Chenonceau, que se encuentra cerca de aquí. Otra maravilla idílica.
Thorvaldsen admiró una repisa de roble oscuro situada al otro lado de la sala. A diferencia de otras casas francesas que había visitado, en las que la escasez de muebles le recordaba a una tumba, aquella no parecía en modo alguno un sepulcro.
– Como usted sabrá, madame Larocque, mis recursos financieros son bastante más elevados que los suyos. La diferencia podría ascender a diez mil millones de euros.
Thorvaldsen estudió sus pómulos altos, la gravedad de sus ojos y la firmeza de su boca. El marcado contraste entre su cremosa piel y su cabello de ébano le pareció intencionado. Dada su edad, dudaba que el color del pelo fuese natural. Era, sin lugar a dudas, una mujer atractiva, y también confiada e inteligente. Estaba acostumbrada a salirse con la suya, pero no a la brusquedad.
– ¿Y por qué iba a interesarme su riqueza?
Thorvaldsen hizo una pausa intencionada para romper el flujo de la conversación y respondió:
– Usted me ha insultado.
Ella le miró confundida.
– ¿Cómo es posible? Acabamos de conocernos.
– Controlo una de las empresas más importantes y exitosas de Europa. Mis negocios secundarios, que incluyen el petróleo y el gas, las telecomunicaciones y la industria, están repartidos por todo el mundo. Cuento con más de ochenta mil empleados. Mis ingresos anuales exceden con mucho los de todas sus entidades juntas. Y, sin embargo, usted me insulta.
– Herre Thorvaldsen, debería usted explicarse.
Larocque estaba desconcertada, pero ahí radicaba la belleza de los envites a ciegas. La ventaja siempre estaba de parte del atacante. Así había sido en México dos años antes y así era hoy allí.
– Quiero formar parte de sus planes -declaró Thorvaldsen.
– ¿Y qué planes son esos?
– Aunque yo no viajaba en su avión ayer por la noche, puedo conjeturar que a Robert Mastroianni, quien, por cierto, es amigo mío, se le ha ofrecido una invitación. Y, sin embargo, a mí se me excluye.
El semblante de Larocque era pétreo como una lápida.
– ¿Una invitación a qué?
– Al Club de París.
Thorvaldsen decidió no permitirle el lujo de responder.
– Tiene usted una ascendencia fascinante. Proviene directamente de Carlo Andrea Pozzo di Borgo, que nació cerca de Ajaccio, Córcega, el 8 de marzo de 1764. Se convirtió en el enemigo implacable de Napoleón Bonaparte. Con una destreza maravillosa, manipuló la política internacional y acabó arruinando a su enemigo de toda la vida. La clásica vendetta corsa. Sus armas no son las pistolas ni las bombas, sino las intrigas de la diplomacia. Su golpe de gracia, el destino de las naciones.
Thorvaldsen calló mientras Larocque digería aquellos datos.
– No se alarme -dijo-. No soy un enemigo, más bien al contrario. Admiro lo que hace y quiero formar parte de ello.
– Suponiendo por un momento que hubiera algo de cierto en lo que dice, ¿por qué iba a acceder a semejante petición?
Su voz era cálida y pausada y no denotaba el más leve vislumbre de inquietud. Thorvaldsen la miró también con semblante impasible.
– La respuesta a eso es bastante simple.
Larocque siguió escuchando.
– Tiene usted un fallo de seguridad.
XXI
París
Malone siguió a Sam escaleras abajo, donde localizaron una hilera de abarrotadas estanterías de la sección de negocios.
– Foddrell y yo nos comunicamos por correo electrónico -dijo Sam-. Él está en contra del sistema de la Reserva Federal. Lo define como una gigantesca conspiración que supondrá el ocaso de Estados Unidos. Parte de lo que dice tiene sentido, pero la mayoría de sus opiniones son realmente extravagantes.
Malone sonrió.
– Me alegra comprobar que tienes límites.
– Contrariamente a lo que piensa, no soy un fanático. Solo creo que hay gente ahí fuera que puede manipular nuestros sistemas financieros. No pretenden conquistar el planeta o destruir el mundo. Es una cuestión de avaricia, una manera fácil de hacerse ricos o seguir siéndolo. Lo que hacen puede afectar a nuestras economías nacionales de muchas maneras, ninguna de ellas buena.
Malone no discrepaba, pero todavía quedaba la cuestión de las pruebas. Antes de abandonar Christiangade, había leído con atención las páginas web de Sam y Jimmy Foddrell. No eran muy distintas, con la excepción de que, como bien hacía dicho Sam, Foddrell pronosticaba la perdición del mundo en un tono más radical.
Malone agarró a Sam del hombro.
– ¿Qué buscamos exactamente?
– La nota que hemos visto en el piso de arriba habla de un libro escrito por un consultor financiero a quien también le interesan las cosas de las que hablamos Foddrell y yo. Hace unos meses encontré una copia y la leí.
Malone soltó a Sam y lo observó mientras este buscaba en las atestadas estanterías. El avezado ojo de Malone también examinó los libros. Vio que había una mezcla de obras, la mayoría de las cuales él jamás habría comprado a la gente que las traía a aquella tienda en cajas. Malone supuso que al estar en venta en la orilla izquierda de París, a unos centenares de metros del Sena y de Notre Dame, su valor se incrementaba.
– Aquí está.
Sam cogió un enorme libro en rústica de color dorado que llevaba por título La criatura de la isla de Jekyll: una segunda mirada a la Reserva Federal.
– Seguramente Foddrell ha dejado este ejemplar aquí -explicó Sam-. Es imposible que hubiera una copia por casualidad. Es un libro bastante desconocido.
La gente seguía rebuscando. Otros entraban para cobijarse del frío. Malone buscó disimuladamente al hombre delgado que los perseguía, pero no lo vio. Estaba razonablemente seguro de lo que ocurría, pero se dio cuenta de que tenía que ser paciente. Le arrebató a Sam el libro de las manos y lo hojeó hasta encontrar un trozo de papel en su interior.
Vuelve al espejo.
Malone negó con la cabeza. Ambos regresaron a la planta superior y vieron escrito en la misma nota rosa que los había llevado al piso de abajo:
Caf é d ’ Argent , 34 Ru é Dante
Treinta minutos
Malone se acercó a la ventana de la segunda planta. Los plátanos de la calle se erguían inertes, con sus ramas desnudas como escobas y sus delgadas sombras alargándose ya bajo el sol de media tarde. Tres años antes, él y Gary habían visitado el Museo Internacional de Espionaje de Washington, D. C. Gary quería saber cómo se ganaba la vida su padre y el museo le resultó fascinante. Disfrutaron de las exposiciones y Malone le compró a Gary un libro, Manual práctico de espionaje,una desenfadada mirada sobre la profesión. Uno de los capítulos, titulado “Protegerse del viento”, explicaba cómo abordar con seguridad a tus contactos. De modo que esperó, sabedor de lo que estaba por venir. Sam se acercó.
Malone oyó cómo alguien abría la puerta de abajo y a continuación la cerraba, y vio a su perseguidor salir de la tienda sosteniendo lo que, por su color y su forma, parecía el libro de la isla de Jekyll que habían visto abajo.
– Es una vieja estratagema que nadie utiliza nunca -dijo-. Una manera de comprobar quién va a reunirse contigo. Tu amigo ha visto demasiadas películas de espías.
– ¿Ha estado aquí?
Malone asintió.
– Parecía interesado en nosotros cuando estábamos frente a la librería. Luego entró e imagino que se escondió detrás de las estanterías del piso de abajo mientras buscábamos el libro. Como tú le enviaste una fotografía, sabía a quién buscar. Una vez que se ha cerciorado de que mi aspecto no era sospechoso, ha vuelto aquí antes que nosotros y ha bajado hace un minuto.
– ¿Cree que se trata de Foddrell?- preguntó Sam señalándolo.
– ¿De quién si no?

Eliza se puso en guardia. Henrik Thorvaldsen no solo conocía sus negocios, sino que al parecer sabía algo que ella ignoraba.
– ¿Un fallo de seguridad?
– Uno de los individuos que forman parte de su Club de París no es lo que aparenta.
– Yo no he dicho que exista club alguno.
– En ese caso, usted y yo no tenemos nada más que hablar.
Thorvaldsen se levantó.
– He disfrutado visitando su finca. Si alguna vez viene a Dinamarca, estaré encantado de recibirla en mi casa, Christiangade. Ahora la dejo para que pueda descansar de su viaje.
Larocque soltó una carcajada.
– ¿Siempre es tan grandilocuente?
Thorvaldsen se encogió de hombros.
– Hoy, dos días antes de Navidad, me he tomado la molestia de venir hasta aquí y charlar con usted. Si insiste en que no tenemos nada de que hablar, entonces me marcho. La existencia de su problema de seguridad al final saldrá a la luz. Con un poco de suerte, los daños serán mínimos.
Larocque había actuado cuidadosamente, eligiendo a sus miembros con deliberada escrupulosidad y limitándolos a siete, incluyéndola a ella. Cada recluta había confirmado su aceptación abonando unos honorarios de iniciación de veinte millones de euros. Todos ellos habían realizado un juramento de secretismo. Las primeras iniciativas en Suramérica y África habían generado unos beneficios sin precedentes y garantizaron la lealtad permanente de todos, pues nada consolidaba mejor una conspiración que el éxito. Sin embargo, aquel danés de inmensa riqueza e influencia, un extraño, parecía saberlo todo.
– Cuénteme, Herre Thorvaldsen, ¿está realmente interesado en unirse a nosotros?
Los ojos de Thorvaldsen centellearon por un momento. Larocque había tocado una fibra sensible.
El danés era un hombre rechoncho y parecía incluso más menudo a causa de su desviación de columna y sus rodillas dobladas. Vestía un jersey holgado, unos pantalones de pana varias tallas más grandes y zapatillas deportivas oscuras, tal vez para enmascarar su deformidad. Llevaba una espesa y descuidada melena gris. Sus cejas copetudas parecían cepillos metálicos. Las arrugas de su rostro se habían convertido en profundas grietas. Se lo podría confundir fácilmente con un indigente, pero tal vez esa fuera su intención.
– ¿Podemos dejarnos de farsas? -preguntó-. He venido por un motivo concreto, un motivo que esperaba fuese de beneficio mutuo.
– Lo escucho.
Su impaciencia pareció remitir cuando notó que Larocque cedía.
Thorvaldsen tomó asiento.
– Conocí su Club de París a través de una exhaustiva investigación.
– ¿Y qué fue lo que despertó su interés?
– Tuve conocimiento de ciertas manipulaciones muy hábiles que se produjeron en algunas transferencias de divisa extranjera. Desde luego no eran hechos naturales. Por supuesto, hay páginas de Internet que aseguran saber mucho más sobre usted y sus actividades que yo.
– He leído algunas. Usted sabrá, sin duda, que tales informaciones son absurdas.
– Diría que sí -Thorvaldsen hizo una pausa-. Pero me llamó la atención una en particular. Creo que se llama GreedWatch. Esa página se ha acercado demasiado a la verdad. Me gusta la cita que incluye en el encabezamiento: “No hay nada más engañoso que un hecho obvio”.
Larocque conocía la página y a su webmaster,y sabía que Thorvaldsen estaba en lo cierto. Sabían muchas cosas, motivo por el cual, tres semanas antes, Larocque había ordenado tomar medidas paliativas. Se preguntaba por qué aquel hombre también sabía aquello. ¿Por qué mencionaba aquella página en particular?
Thorvaldsen se metió la mano en el bolsillo del pantalón, sacó una hoja de papel y se la entregó.
– Ayer imprimí este artículo de GreedWatch.
Larocque desdobló la hoja y leyó:
¿Ha llegado un Anticristo?
Si analizamos la actual conquista sistemática de los países independientes del mundo no tardaremos en descubrir que detrás de todas estas agresiones se oculta un modelo de poder único que abarca a la economía, el ejército, los medios de comunicación y la clase política. Intentaré demostrar que este poder pertenece a los financieros del mundo. Creo que un Anticristo lidera a estos tiranos. Su nombre es Eliza Larocque. Quiere dominar el mundo de forma invisible mediante el poder económico que posee en secreto y que su familia ha atesorado durante siglos.
No hay negocio más seguro y provechoso que prestar dinero a los países. Asimismo, los financieros que se asocian, se niegan a competir entre sí y manipulan mercados y divisas para su provecho colectivo, y suponen una grave amenaza. Larocque y sus socios poseen una estructura organizada jerárquicamente que compra o adquiere acciones de todo cuanto sea valioso en el mercado global. Pueden ser dueños de, por ejemplo, Coca-Cola y PepsiCo y, desde la cima de su Olimpo, ver cómo estas empresas compiten en el mercado. Pero merced al sistema capitalista y a su política secreta de regulación empresarial, nadie excepto ellos puede saberlo. Controlando a los gobiernos de los países occidentales controlan todo el mundo occidental. Si estudian la política global les será fácil comprobar que los líderes estatales elegidos democráticamente cambian, pero la política satisface los intereses de los ricos y, por ende, siempre es más o menos la misma. Numerosos elementos apuntan a la existencia de una organización invisible que domina el mundo. Los datos que he recabado sobre Eliza Larocque confirman que ella dirige esa organización. Estoy hablando de una conspiración que abarca a buena parte del planeta.
Larocque sonrió.
– ¿Anticristo?
– Los términos son poco ortodoxos, lo sé, y las conclusiones osadas, pero va bien encaminado.
– Le garantizo, Herre Thorvaldsen, que lo último que deseo es dominar el mundo. Supondría demasiadas molestias.
– Cierto. Simplemente quiere manipularlo para su propio beneficio y el de sus colegas. Si esa manipulación tiene alguna… consecuencia política… ¿Qué más da? Lo que importa son los beneficios -Thorvaldsen hizo una pausa-. Por eso estoy aquí. Me gustaría compartir esos beneficios.
– Usted no necesita dinero.
– Tampoco usted. Pero ese no es el objetivo, ¿verdad?
– ¿Y qué puede ofrecer usted a cambio de esa participación?
– Uno de sus miembros se halla en apuros económicos. Su liquidez ha llegado a un punto crítico. Está muy endeudado. Su estilo de vida exige cantidades ingentes de capital, un dinero del que sencillamente carece. Una serie de malas inversiones, gastos excesivos y negligencias lo ha llevado al borde del abismo.
– ¿Por qué le interesa ese hombre?
– No me interesa. Pero para llamar su atención sabía que tendría que aportar algo que usted no supiera ya. Esto me pareció idóneo para tal fin.
– ¿Y por qué iban a preocuparme las tribulaciones de ese hombre?
– Porque él es su fallo de seguridad.
Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Larocque. Todos sus planes podían verse amenazados si uno de los elegidos vendía a los otros. Necesitaba saber más.
– ¿Quién es ese hombre?
– Lord Graham Ashby.
XXII
Inglaterra
El almuerzo lo estaba esperando cuando regresó a Salen Hall. La ancestral residencia familiar de su padre era una casa solariega clásica con almenas, emplazada en veinticuatro hectáreas de bosque que pertenecían a los Ashby desde 1660.
Entró en el comedor principal y ocupó su asiento habitual al extremo norte de la mesa, donde un retrato de su bisabuelo, el sexto duque de Ashby, un confidente de la reina Victoria I, vigilaba su espalda. Fuera, el gélido aire de diciembre arremolinaba los copos blancos, un preludio, creía, de una nevada y de la Navidad, para la que faltaban solo dos días.
– Me han dicho que has vuelto -anunció una voz femenina.
Ashby levantó la cabeza y miró a Caroline. Llevaba un vestido largo de seda con una gran abertura que dejaba entrever de vez en cuando sus piernas desnudas. Una prenda estilo quimono y abierta por delante cubría sus delgados hombros, y el color dorado del vestido hacía juego con su pelo largo y rizado.
– Veo que te has vestido como es propio de una buena amante.
Ella sonrió.
– ¿No es esa mi labor? ¿Complacer al señor?
A Ashby le gustaba aquel juego. La gazmoñería de su esposa le parecía cansina desde hacía mucho tiempo. Ella vivía en Londres, en un piso lleno de pirámides bajo las cuales se tumbaba cada día durante horas con la esperanza de que sus poderes mágicos purificaran su alma. Ashby confiaba en que el piso ardiera con ella dentro, pero la fortuna no le había sonreído. Fue una suerte, no obstante, no haber tenido hijos y llevar años separados, lo cual explicaba sus numerosas amantes. Caroline era la última y la más duradera.
Sin embargo, tres cosas distinguían a Caroline de las demás. En primer lugar, era extraordinariamente hermosa, una colección de los mejores atributos físicos reunidos en un mismo cuerpo. En segundo lugar, era brillante. Se había licenciado por la Universidad de Edimburgo y el University College de Londres en literatura e historia antigua aplicada. Caroline había dedicado su tesis a la era napoleónica y sus efectos en el pensamiento político moderno, sobre todo a su impacto en la unificación europea. Por último, le gustaba de veras aquella mujer. Su sensualidad lo estimulaba como nunca creyó que pudiera hacerlo nadie.
– Anoche te eché de menos -dijo Caroline mientras se sentaba a la mesa.
– Estaba en el barco.
– ¿Negocios o placer?
Ella sabía cuál era su lugar, eso debía reconocérselo. Nada de celos. Nada de exigencias. Sin embargo, curiosamente jamás la había engañado y a menudo se preguntaba si ella también le era fiel. Pero se dio cuenta de que la senda de la privacidad se extendía en ambas direcciones. Ambos eran libres para hacer lo que quisieran.
– Negocios -dijo-. Como de costumbre.
Entonces apareció un sirviente y dejó un plato sobre la mesa. Le encantó ver un corazón de apio envuelto en jamón y bañado en la salsa de queso que tanto le gustaba. Ashby se colocó la servilleta en el regazo y le ofreció un tenedor.
– No, gracias -le dijo Caroline-. No tengo hambre. No quiero nada.
Ashby notó el sarcasmo, pero siguió comiendo.
– Ya eres mayorcita. Imagino que habrías pedido que te trajeran algo si te apetecía.
Caroline tenía la finca y el servicio a su entera disposición. La mujer de Ashby nunca visitaba la casa, gracias a Dios. A diferencia de ella, Caroline trataba a los empleados con amabilidad. Cuidaba las cosas con esmero, cosa que él apreciaba.
– He comido hace un par de horas -dijo Caroline.
Ashby terminó el apio y degustó el entrante que trajo el sirviente: perdiz asada con aliño dulce. Manifestó el placer que le procuraba aquel manjar con un leve movimiento de cabeza y pidió un poco más de mantequilla para el rollito.
– ¿Has encontrado el maldito oro? -preguntó al fin Caroline.
Ashby había guardado silencio intencionadamente sobre el éxito que había cosechado en Córcega, esperando que ella preguntara. Era una muestra más de su juego, que sabía que a Caroline también le gustaba.
Ashby cogió otro tenedor.
– Justo donde dijiste que estaría.
Fue ella quien descubrió el vínculo entre los libros de Gustave, el corso y los números romanos. Unas semanas antes, Caroline también había descubierto en Barcelona el Nudo Arábigo. Se alegraba de tenerla a su lado y sabía lo que se esperaba ahora de él.
– Te reservaré unos lingotes.
Ella asintió en señal de agradecimiento.
– Y yo me encargaré de que pases una hermosa velada.
– Me vendría bien relajarme un poco.
La seda de su vestido brilló al acercarse a la mesa.
– Supongo que eso resuelve tus problemas económicos.
– A corto plazo. He calculado cien millones de euros en oro.
– ¿Y mis lingotes?
– Un millón, tal vez más. Depende de lo hermosa que sea mi velada.
Caroline se echó a reír.
– ¿Qué tal un disfraz? ¿La colegiala a la que envían al despacho del director? Eso siempre es divertido.
Ashby se sentía bien. Tras un par de años desastrosos, las cosas volvían por fin a su cauce. Los malos tiempos llegaron cuando Amando Cabral empezó a actuar con negligencia en México y estuvo a punto de acabar con los dos. Por suerte, Cabral solventó el problema. Luego, una combinación de malas inversiones, mercados fallidos y desatención le costó varios millones. Casi en el momento adecuado, Eliza Larocque se personó en su finca y le ofreció la salvación. Hizo cuanto estuvo a su mano para reunir los veinte millones de euros necesarios para comprar su ingreso y lo consiguió. Ahora por fin tenía espacio para respirar. Se terminó el entrante.
– Tengo una sorpresa para ti -dijo Caroline.
Aquella mujer era una rara combinación, en parte carnal y en parte académica, y bastante buena en ambas facetas.
– Estoy esperando -dijo Ashby.
– Creo que he descubierto un nuevo vínculo.
Ashby vio su expresión divertida y preguntó:
– ¿Crees?
– En realidad estoy segura de ello.
XXIII
París
Sam siguió a Malone y ambos salieron de la librería en aquella fría tarde. Foddrell se alejó del Sena y se adentró en las caóticas calles del Barrio Latino, atestadas de entusiasmados juerguistas que gozaban de sus vacaciones.
– No hay manera de saber si alguien te sigue entre esta muchedumbre -dijo Malone-. Pero conoce nuestras caras, así que mantengamos las distancias.
– No parece importarle que alguien lo siga. No ha mirado atrás ni una sola vez.
– Se cree más listo que nadie.
– ¿Va al Café d’Argent?
– ¿Adonde si no?
Ambos mantuvieron un paso normal y se metieron entre el gentío que atestaba los comercios. Queso, verduras, fruta, chocolate y otras exquisiteces expuestas en cajas de madera invadían la calle. Sam vio pescado sobre resplandecientes lechos de hielo, y carne, deshuesada y enrollada, enfriándose en cajas refrigeradas. Más adelante, una heladería ofrecía una gran diversidad de tentadores sabores italianos. Foddrell se encontraba cien metros por delante de ellos.
– ¿Qué sabes realmente de ese tipo? -preguntó Malone.
– Poca cosa. Me encontró hará cosa de un año.
– Lo cual, por cierto, es otro motivo por el que el Servicio Secreto no quiere que hagas lo que estás haciendo. Demasiados locos, demasiados riesgos.
– Entonces, ¿por qué estamos aquí? -preguntó.
– Henrik quería que nos pusiéramos en contacto. ¿Por qué?
– ¿Es siempre tan desconfiado?
– Es una cualidad que te alarga la vida.
Pasaron delante de más bares, galerías de arte, boutiques y tiendas de recuerdos. Sam estaba entusiasmado. Por fin había entrado en acción, haciendo lo que hacen los agentes.
– Separémonos -propuso Malone-. Así tendrá menos posibilidades de reconocernos, si es que se molesta en mirar hacia atrás.
Sam cambió de acera. Había estudiado contabilidad en la universidad y estuvo a punto de convertirse en auditor de cuentas. Pero un reclutador del gobierno, que visitó el campus cuando estaba en último curso, lo orientó hacia el Servicio Secreto. Después de licenciarse, superó la prueba de Hacienda, un examen con polígrafo, una prueba física, una prueba ocular y un test de drogas, pero fue rechazado.
Cinco años después se presentó por segunda vez, después de trabajar de contable en varias empresas nacionales, una de las cuales se vio envuelta en un escándalo corporativo. En la academia del Servicio Secreto recibió formación en armas de fuego, defensa personal, técnicas médicas de urgencia, protección de pruebas, detección de delitos e incluso supervivencia en mar abierto. Luego fue destinado a la oficina regional de Filadelfia y trabajó en delitos con tarjeta de crédito, falsificaciones, suplantación de identidades y fraudes bancarios. Estaba muy preparado.
Los agentes especiales pasaban sus primeros seis u ocho años en una oficina regional. Después, en función de su rendimiento, eran trasladados a un grupo de custodia, donde permanecían entre tres y cinco años más. A partir de entonces, la mayoría regresaba a la oficina regional o era transferida al cuartel general, a una oficina de formación o alguna otra asignación en Washington. Seguramente podría haber trabajado en una oficina en el extranjero, pues su francés y su español eran razonablemente fluidos.
El aburrimiento fue el motivo por el que se volcó a Internet. Su página web le había permitido explorar vías en las que quería trabajar como agente. Investigar el fraude electrónico poco tenía que ver con salvaguardar los sistemas financieros del mundo. Su página le proporcionaba un foro en el que podía expresarse. Pero sus actividades extralaborales suscitaron algo que un agente nunca podía permitirse: atención hacia su persona. Fue reprendido en dos ocasiones y en ambas ignoró a sus superiores. La tercera vez fue sometido a un interrogatorio oficial, que había tenido lugar dos semanas antes, y eso lo había llevado a huir a Copenhague y a buscar a Thorvaldsen. Ahora estaba allí, siguiendo a un sospechoso en el barrio más animado y pintoresco de París en un frío día de diciembre.
Foddrell, que seguía delante de ellos, se acercó a uno de los innumerables restaurantes del barrio, cuyo llamativo cartel exterior rezaba “Café d’argent”. Sam ralentizó el paso y buscó a Malone entre el gentío. Lo encontró a cincuenta metros de allí. Foddrell franqueó la puerta y se sentó en una mesa interior contigua a una cristalera.
Malone se acercó a Sam.
– Tanta precaución y se sienta a la vista de todo el mundo.
Sam seguía llevando el abrigo, los guantes y la bufanda que Jesper le había prestado la noche anterior. Aún tenía la imagen de los dos cadáveres en la cabeza. Jesper acabó con ellos sin ceremonias, como si matar fuese una rutina. Y quizá lo fuera para Henrik Thorvaldsen. En realidad sabía poco del danés, al margen de que parecía interesado en las ideas de Sam, lo cual era mucho más de lo que podía decir de cualquier otra persona.
– Vamos -dijo Malone.
Entraron en el luminoso interior del restaurante, decorado al estilo de los años cincuenta, con motivos de cromo, vinilo y neón. El local era ruidoso y estaba cargado de humo. Sam vio a Foddrell mirándolos. Sin duda los había reconocido, y se regodeaba observándolos desde su anonimato.
Malone fue directo hacia él y cogió una silla de vinilo.
– ¿Ya te has divertido bastante?
– ¿Cómo sabes quién soy? -preguntó.
Malone señaló el libro que descansaba sobre el regazo de Foddrell.
– Deberías haber escondido eso. ¿Podemos dejarnos de tonterías e ir al grano?

Thorvaldsen oyó cómo el carillón daba las tres y media y otros relojes confirmaban la hora por todo el castillo. Estaba progresando, arrinconando a Eliza Larocque hasta que no tuviera más opción que cooperar con él.
– Lord Ashby está arruinado -aseguró Thorvaldsen.
– ¿Tiene pruebas que lo demuestren?
– Nunca hablo sin tenerlas.
– Hábleme de mi fallo de seguridad.
– ¿Cómo cree que he averiguado lo que sé?
Larocque le lanzó una mirada penetrante.
– ¿Ashby?
– No directamente. No nos hemos visto ni hablado nunca. Pero ha hablado con otras personas, gente a la que acudió en busca de ayuda económica. Esa gente quería asegurarse de que les devolvería sus préstamos, de modo que Ashby les ofreció una garantía única que lo obligó a explicar en qué andaba metido. Anunció a bombo y platillo los beneficios que podían cosechar.
– ¿Y no piensa darme ningún nombre?
Thorvaldsen adoptó una pose rígida.
– ¿Por qué iba a hacer tal cosa? ¿Qué valor tendría yo entonces?
Sabía que Larocque no tendría otra opción que aceptar sus ofertas.
– Es usted un gran problema, Herre Thorvaldsen.
Él se echó a reír.
– Lo soy.
– Pero empieza a caerme bien.
– Esperaba que pudiéramos llegar a un acuerdo -Thorvaldsen la señaló con el dedo-. Como le he dicho antes, la he estudiado al detalle, sobre todo a su antepasado Pozzo di Borgo. Me pareció fascinante cómo hicieron uso los británicos y los rusos de su vendetta contra Napoleón. Me encanta lo que dijo en 1811 al enterarse del nacimiento del heredero del emperador: “Napoleón es un gigante que doblega los poderosos robles del bosque virgen. Pero, algún día, los espíritus de los bosques escaparán de sus desgraciadas ataduras y entonces los robles se erguirán de repente y arrojarán al gigante contra la tierra”. Fue bastante profético. Eso es precisamente lo que sucedió.
Thorvaldsen sabía que aquella mujer hallaba fuerzas en su ascendencia. Hablaba de ella a menudo y lo hacía con orgullo. En ese sentido eran muy parecidos.
– A diferencia de Napoleón -respondió ella-, Di Borgo continuó siendo un verdadero patriota corso. Amaba a su patria y siempre antepuso los intereses de esta. Cuando Napoleón ocupó finalmente Córcega en nombre de Francia, Di Borgo fue borrado explícitamente de la lista de amnistiados políticos, así que se vio obligado a huir. Napoleón lo persiguió por toda Europa. Sin embargo, Di Borgo evitó que lo apresaran.
– Y, a la vez, instigó la caída del emperador. Todo un hito.
Thorvaldsen había descubierto que Pozzi di Borgo ejerció presión sobre la corte y el gabinete francés e inflamó los celos de los numerosos hermanos de Napoleón, de forma que al final se convirtió en un conducto para toda la oposición francesa. Trabajó con los británicos en su embajada en Viena y devino persona grata en los círculos políticos austríacos. Entonces le llegó su verdadera oportunidad al entrar en el servicio diplomático ruso como comisionado del ejército prusiano. A la postre, se convirtió en la mano derecha del zar en cualquier asunto relacionado con Francia y convenció a Alejandro de que no rubricara la paz con Napoleón. Durante doce años mantuvo sumida a Francia en la controversia con gran destreza, sabedor de que Napoleón podía combatir y ganar sólo en algunos frentes. Al final, sus esfuerzos dieron frutos, pero su vida fue un triunfo no reconocido. La historia apenas lo mencionaba. Falleció en 1842, mentalmente desquiciado pero increíblemente rico. Sus propiedades cayeron en manos de sus sobrinos, uno de los cuales fue un antepasado de Eliza Larocque, cuyos descendientes multiplicaron esa riqueza por más de cien e instauraron una de las grandes fortunas europeas.
– Di Borgo llevó su vendetta hasta el final -dijo Thorvaldsen-, pero yo me pregunto, madame: ¿tenía su antepasado corso, en su odio hacia Napoleón, un motivo oculto?
Los fríos ojos de Larocque transmitían una recelosa deferencia.
– ¿Por qué no me cuenta lo que ya sabe?
– Usted busca el tesoro perdido de Napoleón. Es por ese motivo que lord Ashby forma parte de su grupo. Él es, por decirlo finamente, un coleccionista.
Larocque sonrió al oír aquella palabra.
– Veo que he cometido un grave error al no recurrir a usted hace tiempo.
Thorvaldsen se encogió de hombros.
– Por suerte no soy rencoroso.
XXIV
París
A Malone empezaba a agotársele la paciencia con Jimmy Foddrell.
– Todas estas sandeces de intriga y misterio son innecesarias. ¿Quién diablos te persigue?
– No tengo ni idea de cuánta gente está enojada conmigo.
Malone disipó los temores de aquel joven de un plumazo.
– Primicia: a nadie le importas un carajo. He leído tu página y es un montón de basura. Y, por cierto, hay medicamentos para tu paranoia.
Foddrell miró a Sam.
– Me dijiste que tenías a alguien que quería aprender, una persona abierta de mente. No es él, ¿no?
– Enséñame -espetó Malone.
Foddrell separó sus finos labios y mostró la parte superior de un diente de oro.
– Ahora mismo. Tengo hambre.
Foddrell llamó con un gesto al camarero. Malone escuchó mientras el joven pedía riñones de ternera salteados con salsa de mostaza. Se le revolvía el estomago solo de pensarlo. Con suerte la conversación acabaría antes de que llegara la comida. Malone decidió no pedir nada.
– Yo tomaré la côte de bœuf-dijo Sam.
– ¿Para qué? -preguntó Malone.
– Yo también tengo hambre -dijo.
Malone meneó la cabeza.
Cuando el camarero se fue, Malone le preguntó de nuevo a Foddrell:
– ¿Por qué tienes tanto miedo?
– En esta ciudad hay gente poderosa que lo sabe todo sobre mí.
Malone se obligó a dejar hablar a aquel bobo. En algún lugar, de algún modo, podían tropezar con algún dato valioso.
– Nos obligan a seguirlos -dijo Foddrell-. Aunque no lo sepamos. Crean políticas y lo ignoramos. Nos generan necesidades y poseen los medios para satisfacerlas y nosotros no lo sabemos. Trabajamos para ellos y no lo sabemos. Compramos sus productos y…
– ¿De quién hablas?
– De gente como la Reserva Federal de Estados Unidos, uno de los grupos más poderosos del mundo.
Malone sabía que no debía preguntar, pero aun así lo hizo:
– ¿Por qué dices eso?
– ¿No me dijiste que este tipo era enrollado? -le preguntó Foddrell a Sam-. No tiene ni idea.
– Mira -respondió Malone-, en estos últimos años he estado metido en el rollo de la autopsia alienígena y Área 51. El tema financiero es nuevo para mí.
Foddrell alzó un dedo con nerviosismo.
– Muy bien, eres muy gracioso. Todo esto te parece un chiste, ¿no?
– ¿Por qué no te explicas de una vez?
– La Reserva Federal obtiene dinero de la nada. Luego se lo presta de nuevo a Estados Unidos y los contribuyentes lo reembolsan con intereses. Estados Unidos debe a la Reserva Federal billones y billones de dólares. Solo los intereses anuales de esa deuda, que por cierto está controlada sobre todo por inversores privados, es unas ocho veces mayor que la fortuna del hombre más rico del planeta. Nunca llegará a saldarse. Mucha gente se está forrando a costa de esa deuda y todo es un engaño. Si usted o yo imprimiéramos dinero y luego extendiéramos préstamos, iríamos a la cárcel.
Malone recordó algo que había leído en la página web de Foddrell. Supuestamente, John Kennedy quiso poner fin a la Reserva Federal y firmó la Orden Ejecutiva 11110, que obligaba al gobierno de Estados Unidos a recuperar el control sobre el suministro monetario de la nación en detrimento de la Reserva. Tres semanas después, Kennedy estaba muerto. Cuando Lyndon Johnson ocupó el cargo, revocó de inmediato esa orden. Era la primera vez que Malone oía esa acusación, así que investigó más a fondo y leyó la Orden Ejecutiva 11110, una inocua directriz cuyo efecto, de haber sido puesto en práctica, habría fortalecido, en vez de debilitarlo, el sistema de la Reserva Federal. Cualquier relación entre la aprobación de esa orden y el asesinato de Kennedy era pura coincidencia. Y Johnson jamás la revocó. Por el contrario, fue purgada décadas después junto con una serie de regulaciones anticuadas. Más bulos conspirativos.
Malone decidió ir al grano.
– ¿Qué has averiguado del Club de París?
– Lo suficiente para saber que debemos tener miedo.

Larocque miró a Thorvaldsen y dijo:
– ¿Alguna vez se ha preguntado lo que se puede conseguir realmente con dinero?
Su invitado se encogió de hombros.
– Mi familia ha amasado tanto dinero durante tanto tiempo que nunca pienso en ello. Pero está claro que puede darte poder, influencia y una vida confortable.
Ella adoptó un aire tranquilo.
– Puede darte mucho más. Yugoslavia es un excelente ejemplo.
Larocque notó que había despertado la curiosidad del danés.
– Supuestamente, en los años ochenta, los yugoslavos eran un régimen imperial fascista que cometió crímenes contra la humanidad. Tras unas elecciones libres en 1990, el pueblo serbio eligió al Partido Socialista, mientras que la población de otras repúblicas yugoslavas optó por instaurar unos gobiernos más pro occidentales. Al final, Estados Unidos le declaró la guerra a Serbia. Sin embargo, antes de eso vi cómo la política mundial iba debilitando paulatinamente a Yugoslavia, que por aquel entonces poseía una de las mejores economías de Europa del Este. La guerra entre Estados Unidos y Serbia y el posterior desmoronamiento de Yugoslavia desmintieron la idea de que una economía socialista podía ser algo positivo.
– Serbia era opresiva y peligrosa -observó Thorvaldsen.
– ¿Quién dice eso? ¿Los medios de comunicación? ¿Era más opresiva que, por ejemplo, Corea del Norte, China o Irán? Y, sin embargo, nadie aboga por declararles la guerra. “Coja un fósforo y prenda fuego a un bosque”. Eso es lo que me dijo un diplomático en aquel momento. Las agresiones contra Serbia contaron con el apoyo de los medios mayoritarios, así como de líderes influyentes de todo el mundo. Esa agresión se prolongó más de diez años, lo cual, por cierto, hizo que fuese bastante fácil y mucho menos costosocomprar toda la economía de la antigua Yugoslavia.
– ¿Eso es lo que sucedió?
– Conozco a muchos inversores que sacaron tajada de aquella catástrofe.
– ¿Me está diciendo que lo que ocurrió en Serbia fue algo orquestado?
– Es una forma de hablar. No de manera activa, pero desde luego sí de manera tácita. Aquella situación demostró que es totalmente factible sacar réditos de situaciones destructivas. Existen beneficios en la discordia política y nacional. Siempre, por supuesto, que la discordia termine en algún momento. Solo entonces pueden obtenerse beneficios de cualquier inversión.
Larocque disfrutaba hablando de teorías. Rara vez tenía la oportunidad de hacerlo. No estaba diciendo nada inculpatorio, tan solo haciéndose eco de las observaciones que muchos economistas e historiadores habían señalado durante mucho tiempo.
– En los siglos xviii y xix -prosiguió-, los Rothschild dominaban esta técnica. Se las ingeniaban para jugar en todos los bandos, generando unos beneficios enormes en una época en que los europeos luchaban entre sí como niños en un patio de recreo. Los Rothschild eran ricos, internacionales e independientes, tres cualidades peligrosas. Los gobiernos monárquicos no podían controlarlos. Los movimientos populares los odiaban porque no rendían cuentas ante el pueblo. Los constitucionalistas recelaban de ellos porque trabajaban en secreto.
– ¿Al igual que usted?
– El secretismo es esencial para el éxito de cualquier conspiración. Estoy segura, Herre Thorvaldsen, de que comprende cómo se puede incidir con discreción en los acontecimientos simplemente concediendo o negando fondos, influyendo en la selección de personal clave o manteniendo relaciones comerciales diarias con quienes toman las decisiones. Permanecer entre bastidores amortigua buena parte de la ira ciudadana, que va dirigida, como debe ser, a las figuras políticas públicas.
– Que en su mayoría están controladas.
– Como si usted no fuese propietario de unas cuantas -Larocque necesitaba encauzar de nuevo la conversación-. Deduzco que podrá aportar pruebas sobre la traición de lord Ashby…
– En el momento apropiado.
– Hasta entonces, ¿debo transmitir sus palabras sobre las afirmaciones de lord Ashby a estos financieros desconocidos?
– ¿Qué le parece esto? Permítame unirme a su grupo y juntos descubriremos si miento o digo la verdad. Si soy un embustero, pueden quedarse con los veinte millones de euros que he pagado por mi ingreso.
– Pero nuestro secreto se vería comprometido.
– Ya lo está.
La repentina aparición de Thorvaldsen resultaba desconcertante, pero también podía ser maná del cielo. Lo que Larocque le había dicho a Mastroianni era cierto: creía en el destino.
¿Tal vez Henrik Thorvaldsen estaba llamado a formar parte de su destino?
– ¿Puedo enseñarle algo? -preguntó Larocque.

Malone vio que el camarero regresaba con agua embotellada, vino y una cesta de pan. Los restaurantes franceses nunca le habían causado buena impresión. Todos los que había visitado eran excesivamente caros, sobrevalorados o ambas cosas a la vez.
– ¿De verdad te gustan los riñones salteados? -le preguntó a Foddrell.
– ¿Qué tienen de malo?
No pensaba exponer los numerosos motivos por los que ingerir un órgano que elimina la orina del cuerpo es insalubre. Por el contrario, dijo:
– Háblame del Club de París.
– ¿Sabes de dónde nació la idea?
Malone notó que Foddrell se regocijaba en su superioridad.
– En tu página tratabas el tema de forma un poco vaga.
– Napoleón. Después de conquistar Europa, lo que realmente quería era relajarse y disfrutar, así que reunió a un grupo de gente y creó el Club de París, que estaba concebido para facilitarle su mandato. Por desgracia, la idea no llegó a cuajar; estaba demasiado ocupado librando una guerra tras otra.
– Me pareció oírte decir que quería dejar de luchar…
– Y así era, pero algunos pensaban de otra manera. Mantener a Napoleón enfrascado en el combate era lo mejor para que bajara la guardia. Algunos se aseguraron de que siempre tuviese una caterva de enemigos a la vuelta de la esquina. Napoleón intentó firmar la paz con Rusia, pero el zar le dijo que se la metiera por donde le cupiese. Por eso invadió Rusia en 1812, un acto que a punto estuvo de costarle todo su ejército. Después de aquello, todo fue cuesta abajo. Tres años después, adiós. Depuesto.
– Eso no me dice nada.
Foddrell miró por la ventana, como si algo llamara su atención repentinamente.
– ¿Algún problema? -preguntó Malone.
– Solo echaba un vistazo.
– ¿Por qué sentarse en la ventana para que te vea todo el mundo?
– No lo entiendes, ¿verdad?
Aquella pregunta denotaba el creciente enojo que le provocaba a Foddrell ser despreciado tan a la ligera, pero eso a Malone no le importaba.
– Intento comprender.
– Como has leído la página web, sabrás que Eliza Larocque ha fundado un nuevo Club de París. La misma idea, en distinta época y con gente diferente. Se reúnen en un edificio de la Rue l’Araignée. Lo sé con certeza. Los he visto allí. Conozco a un tipo que trabaja para uno de sus miembros. Se puso en contacto conmigo a través de la página y me lo contó. Esta gente está confabulada. Harán lo mismo que los Rothschild hace doscientos años. Lo que pretendía hacer Napoleón. Es una gran conspiración. El Nuevo Orden Mundial renovado. La economía es su arma.
Durante la conversación, Sam había guardado silencio. Malone se dio cuenta de que debía de pensar que Jimmy Foddrell vivía a años luz de la realidad o algo que se asemejara a ella, pero no pudo resistirse.
– Aunque eres un paranoico, no me has preguntado cómo me llamo.
– Cotton Malone. Me lo dijo Sam en su correo electrónico.
– No sabes nada de mí. ¿Qué pasa si he venido aquí a matarte? Como tú dices, están por todas partes, vigilando. Saben lo que ves por Internet, qué libros tomas prestados de la biblioteca, conocen tu grupo sanguíneo, tu historial médico, tus amigos.
Foddrell empezó a estudiar el restaurante, las mesas llenas de clientes, como si fuera una jaula.
– Tengo que irme.
– ¿Qué hay de los riñones salteados?
– Cómetelos tú.
Foddrell se levantó de la mesa y se dirigió a toda prisa hacia la puerta.
– Se lo merecía -dijo Sam.
Malone vio cómo aquel memo salía del restaurante, sondeaba la atestada acera y echaba a andar a paso ligero. Él también estaba dispuesto a marcharse, de ser posible antes de que llegara la comida. Entonces algo le llamó la atención al otro lado de la concurrida calle peatonal, en uno de los puestos de arte. Eran dos hombres enfundados en oscuros abrigos de lana. Se habían puesto en alerta en cuanto apareció Foddrell. Luego iniciaron una persecución, caminando deprisa con las manos en los bolsillos.
– No parecen turistas -dijo Sam.
– En eso tienes razón.
XXV
Ashby y Caroline recorrieron los laberínticos pasillos hacia el ala más septentrional de la mansión. Allí entraron en uno de los muchos salones, convertido en el estudio de su compañera. En su interior, había libros y manuscritos esparcidos sobre varias mesas de roble. La mayoría de los libros tenían más de doscientos años de antigüedad y fueron adquiridos a un coste considerable y localizados en colecciones privadas de lugares tan remotos como Australia. Algunos, no obstante, habían sido robados por Guild-hall. Todos versaban sobre el mismo tema: Napoleón.
– Encontré la referencia ayer -dijo Caroline mientras buscaban entre las montañas de libros-. En uno de los que compramos en Orleans.
A diferencia de Ashby, Caroline hablaba francés moderno y antiguo con fluidez.
– Es un tratado de finales del siglo xix, escrito por un soldado británico destacado en Santa Elena. Me llama la atención lo mucho que admiraba esta gente a Napoleón. Va más allá de la veneración al héroe, como si no pudiera equivocarse nunca. Y este libro es de un británico, nada menos.
Caroline entregó el libro a Ashby. Varias páginas estaban marcadas con tiras de papel que asomaban por sus desgastados márgenes.
– Existen tantos relatos que es difícil tomarse alguno en serio. Pero este es interesante.
Ashby quería hacerle saber a Caroline que cabía la posibilidad de que él también hubiese encontrado algo.
– En el libro de Córcega que nos condujo hasta el oro se menciona Sens.
El rostro de Caroline se iluminó.
– ¿De verdad?
– Contrariamente a lo que puedas pensar, yo también soy capaz de descubrir cosas.
Caroline sonrió.
– ¿Y cómo sabes tú lo que pienso?
– No es difícil de intuir.
Ashby le habló de la introducción y de lo que Saint-Denis había legado a la ciudad de Sens, sobre todo la mención de un libro, Los reinos merovingios 450-731 d. C. Ashby sabía que había algo importante en ese libro. Al instante, Caroline se acercó a otra mesa y hurgó entre los montones de libros. Verla tan enfrascada en sus pensamientos, pero vestida provocativamente, le excitaba.
– Aquí está -dijo Caroline-. Sabía que ese libro era importante. Testamento de Napoleón. Disposición VI. “Cuatrocientos volúmenes, seleccionados de mi biblioteca, de los cuales he utilizado la mayoría, incluida mi copia de Los reinos merovingios 450-751 d. C. Ordeno a Saint-Denis que se haga cargo de ellos y que los entregue a mi hijo cuando cumpla la edad de dieciséis años”.
Ashby y Caroline estaban recomponiendo poco a poco un rompecabezas que no había sido concebido para ser descifrado hacia atrás.
– Saint-Denis era leal -dijo Caroline-. Sabemos que guardó fielmente esos cuatrocientos tomos. Por supuesto, no hubo manera de entregárselos al hijo de Napoleón. Tras la muerte de este, vivió en Francia y el hijo fue prisionero de los austríacos hasta que falleció en 1832.
– Saint-Denis murió en 1856 -precisó Ashby, recordando lo que había leído-. Guardó esos libros durante treinta y cinco años. Luego los legó a la ciudad de Sens.
Caroline le dedicó una sonrisa maliciosa.
– Todo esto te excita, ¿verdad?
– Lo que me excita eres tú.
Caroline señaló el libro que sostenía Ashby.
– Antes de cumplir gustosamente mis responsabilidades como amante, lee lo que señala el primer marcador. Creo que aumentará tu placer.
Ashby abrió el libro. Pedazos de cuero seco de la quebradiza encuadernación cayeron al suelo.
El abate Buonavita, el más anciano de los dos sacerdotes de Santa Elena, llevaba algunos meses tullido, hasta el punto de que no podía abandonar su habitación. Un día, Napoleón fue en su busca y le explicó que sería mejor que regresara a Europa en vez de permanecer en Santa Elena, cuyo clima debía de ser perjudicial para su salud, mientras que el de Italia seguramente prolongaría sus días. El emperador mandó escribir una carta a la familia imperial solicitando el pago de una pensión de tres mil francos al sacerdote. Cuando el abate agradeció al emperador su bondad, lamentó no acabar sus días junto a él, pues deseaba consagrar su vida a la suya. Antes de abandonar la isla, Buonavita hizo una última visita al emperador, quien le dio varias instrucciones y cartas que debía entregar a la familia de Napoleón y al Papa.
– Napoleón ya estaba enfermo cuando Buonavita se fue de Santa Elena -dijo Caroline-, y murió pocos meses después. He visto las cartas que Napoleón quería que entregaran a su familia. Se encuentran en un museo de Córcega. Los británicos leían todo lo que entraba y salía de Santa Elena. Aquellas misivas se consideraron inofensivas, así que permitieron que el abate se las llevara.
– ¿Qué tienen de especial?
– ¿Quieres verlas?
– ¿Las tienes?
– Tengo fotografías. No tiene sentido viajar a Córcega y no hacer fotografías. Tomé unas cuantas cuando estuve investigando allí el año pasado.
Ashby estudió su puntiaguda nariz y su barbilla, sus cejas arqueadas, la redondez de sus senos. La deseaba. Pero lo primero era lo primero.
– Tú me has traído unos lingotes -dijo Caroline-. Ahora soy yo quien tiene algo para ti -sacó una fotografía que acompañaba una carta de una página escrita en francés y preguntó-: ¿Ves algo?
Ashby estudió la temblorosa caligrafía.
– Recuerda -dijo Caroline- que la caligrafía de Napoleón era atroz. Saint-Denis lo reescribió todo. Eso lo sabía todo el mundo en Santa Elena. Pero esta carta no es ni mucho menos pulcra. Comparé la letra con otras atribuibles a Saint-Denis.
Ashby percibió el brillo travieso de sus ojos.
– Esta fue escrita por el propio Napoleón.
– ¿Eso es importante?
– Sin duda. Escribió estas palabras sin la intervención de Saint-Denis. Eso les otorga todavía mayor relevancia, aunque hasta hace un rato no he sabido hasta qué punto.
Ashby continuó observando la fotografía.
– ¿Qué dice? Mi francés no es ni por asomo tan bueno como el tuyo.
– Es solo una nota personal. Habla de su amor y su devoción y de lo mucho que echa en falta a su hijo. Nada que pueda levantar las sospechas de un británico entrometido.
Ashby sonrió y entonces prorrumpió en una carcajada.
– ¿Por qué no te explicas y así podemos pasar a otra cosa?
Caroline le arrebató la fotografía y la dejó sobre la mesa. Cogió una regla y la colocó debajo de una línea del texto:

– ¿Lo ves? -preguntó Caroline-. Con la regla debajo queda más claro.
Ashby lo vio. Algunas letras eran más altas que las otras. Sutil, pero estaba allí.
– Es un código que utilizó Napoleón -explicó Caroline-. Los británicos de Santa Elena no se percataron. Pero cuando descubrí ese relato sobre cómo Napoleón envió las cartas a través del abate, unas cartas que escribió él mismo, empecé a estudiarlas más detenidamente. Solo esta contiene letras más elevadas.
– ¿Qué palabras forman las letras?
– Psaume trente et un.
Eso podía traducirlo, “salmo treinta y uno”, aunque Ashby no comprendía el significado.
– Es una referencia concreta -respondió ella-. La tengo aquí -Caroline cogió una Biblia abierta de la mesa-. “Escúchame, ven pronto a mi rescate; sé mi refugio de roca, una sólida fortaleza que me salve. Puesto que tú eres mi roca y mi fortaleza, por el amor de tu nombre guíame. Libérame de la trampa que me ha sido tendida” -Caroline levantó la vista-. Eso encaja perfectamente con el exilio de Napoleón. Escucha esta parte: “Mi vida está consumida por la angustia y mis años por mi sufrimiento; mi fuerza flaquea por causa de mi aflicción y mis huesos se debilitan. Porque de todos mis enemigos, mis vecinos sienten desprecio absoluto por mí; mis amigos se sienten atemorizados por mí; quienes me ven por la calle huyen. Me han olvidado como si estuviese muerto”.
– Es el lamento de un hombre derrotado -sentenció Ashby.
– Cuando escribió esta carta sabía que el final estaba cerca.
La mirada de Ashby se clavó inmediatamente en la copia del testamento de Napoleón, que estaba sobre la mesa.
– De modo que dejó los libros a Saint-Denis y le pidió que los conservara hasta que su hijo tuviese dieciséis años. Luego mencionó el tomo concreto y envió una carta en clave lamentándose de su situación.
– Ese libro sobre los merovingios podría ser la clave -dijo Caroline.
– Debemos encontrarlo.
Caroline se acercó, le rodeó el cuello y le besó.
– Ha llegado el momento de que atiendas a tu amante.
Ashby se disponía hablar, pero ella se lo impidió poniéndole un dedo sobre los labios.
– Después te diré dónde se encuentra el libro.
XXVI
París
Sam no podía creerse que aquellos dos hombres estuviesen siguiendo a Jimmy Foddrell. Malone había hecho bien en bajarle los humos a aquel sabiondo en el restaurante. Se preguntaba si sus superiores del Servicio Secreto lo miraban a él con la misma perplejidad. Nunca había sido tan radical o paranoico, aunque había desafiado a la autoridad y defendido creencias similares. Las normas no estaban hechas para él.
Sam y Malone continuaron avanzando por las laberínticas callejuelas repletas de gente embutida en gruesos abrigos y jerseys. Los restauradores se enfrentaban al frío pregonando sus menús con la intención de captar clientes. Sam saboreó los ruidos, los olores y los movimientos, resistiéndose a su efecto hipnótico.
– ¿Quién cree que eran esos dos tipos? -preguntó finalmente.
– Ese es el problema del trabajo de campo, Sam, que nunca sabes. Todo se reduce a la improvisación.
– ¿Podría haber alguien más?
– Por desgracia no hay forma de saberlo en medio de este caos.
Sam recordó las películas y las series de televisión en las que el héroe siempre parecía oler el peligro, por confuso o lejano que fuese. Pero en el alboroto que los asaltaba por todos los flancos se dio cuenta de que no había manera de percibir una amenaza hasta que se cerniera sobre ellos.
Foddrell no dejaba de andar. Más adelante, la vía peatonal desembocaba en una concurrida calle llamada Boulevard Saint Germain, una marabunta de taxis, carros y buses. Foddrell se detuvo hasta que un cercano semáforo paró el tráfico y entonces cruzó a galope los cuatro carriles, colapsados de gente. Los dos hombres le pisaban los talones.
– Vamos -dijo Malone.
Ambos echaron a correr y llegaron a la intersección enel preciso instante en que los semáforos que tenían a su derecha volvían a ponerse en verde. Sin detenerse, él y Malone cruzaron el bulevar y llegaron a la otra acera justo cuando los motores rugían junto a ellos con impaciencia.
– Ha faltado poco -dijo Sam.
– No podemos perderlos.
La parte interior de la acera estaba bordeada por un muro de piedra que les llegaba a la cintura y sostenía una verja de hierro forjado. La gente se abría paso a codazos en ambas direcciones con animación.
Al no tener familia directa, para Sam las vacaciones siempre habían sido una época solitaria. Las cinco últimas Navidades las había pasado solo en una playa de Florida. No conoció a sus padres. Se crió en un lugar conocido como el Instituto Cook, una manera elegante de referirse a un orfanato. Llegó allí de niño y se marchó una semana antes de su decimoctavo cumpleaños.
– ¿Tengo otra alternativa?-preguntó.
– Sí, la tienes -respondió Norstrum.
– ¿Desde cuándo? Aquí no hay más que normas.
– Son para los niños. Ahora ya eres un hombre. Eres libre de vivir tu vida como te plazca.
– ¿Y ya está? ¿Me puedo ir? Así, sin más.
– No nos debes nada, Sam.
Se alegró de oír aquello. No tenía nada que dar.
– La decisión está en tus manos -dijo Norstrum-, así de sencillo. Puedes quedarte y formar parte de este lugar o puedes irte.
Aquello no era una elección.
– Quiero irme.
– Lo suponía.
– No es que no me sienta agradecido. Simplemente me quiero ir. Ya estoy harto de…
– Normas.
– Eso es. Ya basta de normas.
Sabía que muchos de los instructores y cuidadores se habían criado allí, pues también eran huérfanos, pero otra norma les prohibía hablar de ello. Como se marchaba, decidió preguntar:
– ¿Tú tuviste elección?
– Yo elegí otra cosa.
Su respuesta lo dejó asombrado. No sabía que aquel hombre mayor también era huérfano.
– ¿Podrías hacerme un favor?-preguntó Norstrum.
Se encontraban sobre la hierba del campus, entre edificios de dos siglos de antigüedad. Sam conocía cada centímetro cuadrado de ellos, hasta el último detalle, ya que se exigía que todos colaboraran en el mantenimiento. Otra de aquellas normas que había llegado a odiar.
– Ten cuidado, Sam. Piensa antes de actuar. El mundo no es tan complaciente como nosotros.
– ¿Así lo llaman aquí? ¿Complaciente?
– Hemos cuidado de ti -Norstrum hizo una pausa-. Yo te he cuidado de verdad.
En sus dieciocho años de vida nunca había percibido tal sentimentalismo en aquel hombre.
– Eres un espíritu libre, Sam. Eso no es por fuerza algo malo, pero ten cuidado.
Sam vio que Norstrum, a quien conocía de toda la vida, le hablaba con sinceridad.
– Puede que fuera encuentres normas que te sean más fáciles de cumplir. Esto ha sido un desafío para ti.
– Quizá lo lleve en los genes.
Sólo intentaba quitar hierro al asunto, pero el comentario le recordó que no tenía padres ni ascendencia. Lo único que conocía estaba a su alrededor. El único hombre que le había importado en su vida se encontraba junto a él. Así que, por respeto, le tendió la mano, que Norstrum estrechó educadamente.
– Tenía la esperanza de que te quedases -dijo el hombre en voz baja.
Unos ojos llenos de tristeza le devolvieron la mirada.
– Que te vaya bien, Sam. Intenta ser bueno siempre.
Y así lo hizo. Se licenció en la universidad con honores e luego ingresó en el Servicio Secreto. A veces se preguntaba si Norstrum seguiría vivo. Habían hablado por última vez hacía catorce años. Simplemente, Sam nunca se había puesto en contacto con él porque no quería decepcionar más a aquel hombre.
– “Tenía la esperanza de que te quedases”.
Pero no podía.
Él y Malone doblaron una esquina y entraron en un callejón situado tras el gran bulevar. La acera ascendía hacia la siguiente intersección y otro muro con una verja de hierro se extendía a su derecha. Siguieron la lenta marea de pies hasta la esquina y después giraron. Una pared alta coronada por almenas sustituía a la verja. De la basta piedra colgaba una colorida pancarta que anunciaba: “Musée National du Moyen Age, Thermes de Cluny” (Museo Cluny de Historia Medieval).
El edificio que se alzaba por encima del muro era una estructura gótica almenada cubierta por un tejado de pizarra a dos aguas salpicado de buhardillas. Foddrell desapareció por una entrada y los dos hombres le siguieron. Malone aceleró el paso.
– ¿Qué estamos haciendo? -preguntó Sam.
– Improvisando.

Malone sabía adonde se dirigían. El Museo Cluny estaba construido sobre el emplazamiento de un palacio romano y las ruinas de sus antiguos baños se conservaban todavía en su interior. La actual mansión fue erigida en el siglo xi por un abad benedictino. Hasta el siglo xix los terrenos no fueron de propiedad estatal, y ahora exhibían una impresionante colección de objetos medievales. Seguía siendo una de las visitas obligadas en cualquier itinerario parisino. Malone había estado allí en un par de ocasiones y recordaba el interior. Dos plantas, una sala de exposiciones desde la que se accedía a la siguiente, una entrada y una salida. Espacios pequeños. Un mal lugar para pasar desapercibido.
Malone iba en cabeza cuando entraron en un claustro y divisaron a los dos hombres franqueando la entrada principal. Unas treinta personas pertrechadas con cámaras de fotos se arremolinaban en el patio.
Malone vaciló y después se dirigió hacia la misma entrada. Sam lo siguió.
La estancia contigua era una antesala con muros de piedra convertida en centro de recepción, con una consigna y una escalera que descendía a los servicios. Los dos hombres estaban comprando las entradas a una cajera; luego dieron media vuelta, ascendieron los escalones de piedra y entraron en el museo. Mientras desaparecían por una puerta estrecha, él y Sam compraron sus entradas. Subieron por las mismas escaleras y entraron en una tienda de recuerdos abarrotada de gente. No había rastro de Foddrell, pero los dos gorilas habían rebasado ya otra puerta baja que quedaba a su izquierda. Malone vio trípticos en inglés, cogió uno y estudió rápidamente el plano.
– Henrik dice que tiene memoria fotográfica. ¿Es verdad? -preguntó Sam.
– Memoria eidética -corrigió-. Tan solo buena memoria para los detalles.
– ¿Siempre es tan preciso?
Malone se guardó el tríptico en el bolsillo trasero.
– Casi nunca.
Entraron en una sala de exposiciones bañada por la luz del sol que se filtraba por una ventana dividida con parteluces y por diversos focos incandescentes colocados estratégicamente que resaltaban la porcelana, el vidrio y el alabastro medievales. Ni Foddrell ni sus perseguidores estaban allí.
Sam y Malone avanzaron a empujones hasta la siguiente estancia, que contenía más cerámica, y vieron a los dos hombres justo cuando salían por el otro extremo. Hasta el momento, visitantes parlanchines y cámaras habían animado las dos salas. Por el tríptico, Malone sabía que más adelante se encontraban las termas romanas.
Al salir vio a los dos hombres recorriendo un estrecho pasillo pintado de azul y forrado de placas de alabastro que culminaba en un majestuoso vestíbulo de piedra. Bajando un tramo de escaleras de piedra estaba el frigidarium,pero una placa anunciaba que estaba clausurado por reformas, y una cadena de plástico impedía el acceso. A su derecha, atravesando un elaborado arco gótico, una sala densamente iluminada acogía restos de estatuas. Delante de una plataforma y un pódium había dispuestas varias sillas metálicas plegables; era una especie de sala de presentaciones que ocupaba lo que en su día había sido un patio exterior. A la izquierda, uno se internaba en el museo. Los dos hombres siguieron ese camino.
Malone y Sam se aproximaron y observaron con cautela la sala adyacente, que tenía una altura de dos pisos y gozaba de luz natural proveniente de un techo opaco. Los muros de piedra sin pulir alcanzaban los doce metros de altura. Antaño probablemente había sido otro patio abierto entre los edificios, pero ahora estaba cubierto y exponía marfiles, fragmentos de capiteles ymás estatuas.
No había rastro de Foddrell, pero sus perseguidores se dirigían hacia la siguiente sala de exposiciones, que nacía en lo alto de otra escalinata de madera.
– ¡Esos dos me están siguiendo! -gritó alguien, rompiendo un silencio digno de una biblioteca.
Malone levantó la cabeza. Apoyada en una balaustrada, en la que parecía ser la planta superior del edificio contiguo, y señalando a los dos hombres a los que Sam y Malone seguían, vio a una mujer. Rondaría los treinta años y tenía el pelo corto de color castaño. Llevaba una bata azul que Malone ya había visto a otros empleados del museo.
– ¡Vienen por mí! -gritó la mujer-. ¡Quieren asesinarme!
XXVII
Valle del Loira
Thorvaldsen y Larocque abandonaron el salón y se adentraron en el castillo hasta llegar al Cher, que fluía por debajo de los cimientos. Antes de su llegada, Thorvaldsen había estudiado la historia de la finca y sabía que su arquitectura se había concebido a principios del siglo xvi como parte de la elegante y civilizada corte de Francisco I. Una mujer había ideado inicialmente el diseño y esa influencia femenina todavía resultaba evidente. No había muros reforzados ni una envergadura abrumadora que ejercieran su poder. Por el contrario, su garbo inimitable evocaba solo una agradable opulencia.
– Mi familia posee esta finca desde hace tres siglos -dijo Larocque-. Uno de los propietarios construyó el castillo central en la orilla norte, donde estábamos sentados hace un momento, y un puente que conectaba con la orilla sur del río. Otro erigió una galería sobre el puente.
Larocque señaló hacía adelante. Thorvaldsen contempló el largo salón rectangular, con una extensión de sesenta metros o más, un suelo de baldosas blancas y negras y un techo sustentado en unas pesadas vigas de roble. Los rayos de sol se colaban por unas ventanas dispuestas simétricamente de pared a pared a ambos lados de la estancia.
– Durante la guerra, los alemanes ocuparon la finca -explicó Larocque-. La puerta sur que ve al fondo en realidad estaba ubicada en la zona libre. La puerta de este otro extremo estaba en la zona ocupada. Se hará cargo del problema que eso suponía.
– Odio a los alemanes -aclaró Thorvaldsen.
Larocque lo escrutó con una mirada calculadora.
– Destruyeron a mi familia y a mi país e intentaron acabar con mi religión. Nunca podré perdonarlos.
Thorvaldsen dejó que calara su condición de judío. Su investigación sobre Larocque había desvelado un arraigado prejuicio antisemita. No descubrió ninguna razón en particular, tan solo un desagrado innato, nada fuera de lo común. Sus indagaciones evidenciaron otra de las numerosas obsesiones de su anfitriona. Thorvaldsen había abrigado la esperanza de que ella lo acompañara en su visita por el castillo. Allí, delante de ellos, junto al umbral que preludiaba otra de las numerosas salas, iluminado por dos halógenos diminutos, colgaba el retrato. Justo donde le habían dicho.
Thorvaldsen contempló la imagen. Una larga y fea nariz, unos ojos oblicuos y hundidos que proyectaban una astuta mirada de soslayo. La mandíbula poderosa, la barbilla prominente. Un sombrero cónico cubría un cráneo prácticamente calvo que daba a aquella figura el semblante de un Papa o un cardenal. Pero había sido mucho más que eso.
– Luis XI -dijo Thorvaldsen apuntando con el dedo.
Larocque hizo un alto.
– ¿Es usted admirador suyo?
– ¿Qué decían de él? “Amado por el pueblo, odiado por los grandes, temido por sus enemigos y respetado en toda Europa. Era un rey”.
– Nadie sabe si es una imagen auténtica. Pero posee una cualidad extraña, ¿no le parece?
Thorvaldsen recordó lo que le habían contado sobre el hedor a farsa que rodeaba la memoria de Luis XI. Gobernó de 1461 a 1483 y consiguió labrarse una maravillosa leyenda de grandeza. En realidad carecía de escrúpulos, se rebeló contra su padre, trató a su mujer con vileza, confiaba en pocos y no mostraba clemencia con nadie. Su fijación fue la regeneración de Francia tras la desastrosa Guerra de los Cien Años. Planeó, tramó y sobornó de manera incansable, todo ello con objeto de reunir tierras perdidas bajo una misma corona. Y lo consiguió, lo cual sirvió para cimentarle un lugar santificado en la historia de Francia.
– Fue uno de los primeros en comprender el poder del dinero -dijo Thorvaldsen-. Le gustaba comprar a los hombres en lugar de luchar contra ellos.
– Es usted un estudioso -observó Larocque, claramente impresionada-. Entendió la importancia del comercio como herramienta política y sentó las bases de la nación-Estado moderna, en la que la economía sería más importante que un ejército.
Larocque hizo un gesto y ambos entraron en otra sala con las paredes forradas de cálida piel y las ventanas cubiertas con telas de color vino. La impresionante chimenea renacentista estaba apagada. Había pocos muebles, a excepción de unas cuantas sillas tapizadas y mesas de madera. En el centro, desentonando con la antigüedad de la sala, se apreciaba una vitrina de acero inoxidable y cristal.
– La invasión de Egipto que Napoleón llevó a cabo en 1798 fue un fiasco militar y político -dijo Larocque-. La República francesa envió a su más importante general a la conquista y él obedeció. Pero gobernar Egipto era otra cosa. En eso, Napoleón no triunfó. Aun así, es innegable que la ocupación del país cambió el mundo. Por primera vez, el esplendor de aquella civilización misteriosa y olvidada salía a la luz. Así nació la egiptología. Los sabios de Napoleón descubrieron literalmente el Egipto faraónico bajo las arenas milenarias. Típico de Napoleón: un fracaso absoluto enmascarado por un éxito parcial.
– Habla usted como un auténtico descendiente de Pozzo di Borgo.
Larocque se encogió de hombros.
– Mientras él reposa en toda su gloria en los Inválidos, mi antepasado, que probablemente salvó Europa, ha caído en el olvido.
Thorvaldsen sabía que aquel era un tema amargo, así que por el momento lo postergó.
– Sin embargo, mientras estuvo en Egipto, Napoleón logró descubrir algunas cosas de inmenso valor -Larocque señaló la vitrina-. Estos cuatro papiros. Fueron descubiertos por accidente un día, después de que las tropas de Napoleón dispararan a un asesino en una cuneta. De no ser por Pozzo di Borgo, Napoleón quizá los hubiera utilizado para consolidar su poder y gobernar buena parte de Europa. Por suerte, nunca tuvo la oportunidad de hacerlo.
Las investigaciones de Thorvaldsen no mencionaban aquella anomalía. Con Ashby no había reparado en gastos y lo había averiguado todo. Pero, en el caso de Eliza Larocque, había sido más selectivo en sus pesquisas. ¿Tal vez había cometido un error?
– ¿Qué dicen estos papiros? -preguntó, fingiendo no dar importancia al asunto.
– Son la razón del Club de París. Explican nuestro propósito y guiarán nuestro camino.
– ¿Quién los escribió?
– Nadie lo sabe. Napoleón creía que procedían de Alejandría y que se perdieron cuando desapareció la biblioteca.
Thorvaldsen tenía cierta experiencia con aquel lugar, que no estaba tan perdido como la mayoría de la gente pensaba.
– Deposita usted mucha fe en un documento desconocido escrito por una persona anónima.
– Como la Biblia, en mi opinión. No sabemos prácticamente nada de su origen y, sin embargo, miles de millones de personas modelan su vida a partir de sus palabras.
– Excelente argumento.
Los ojos de Larocque se iluminaron con la confianza de un corazón candido.
– Le he mostrado algo por lo que siento gran afecto. Ahora quiero ver sus pruebas sobre Ashby.
XXVIII
París
Malone vio que dos hombres, vestidos con chaquetas azules de sport arrugadas, corbata e identificaciones del museo colgadas del cuello, entraban apresuradamente en la sala de exposiciones. Uno de los hombres que había seguido a Foddrell, un tipo fornido con una melena descuidada, reaccionó al ataque y propinó un puñetazo en la cara al empleado que iba delante. El otro perseguidor, que tenía insípidos rasgos de gnomo, tumbó al otro vigilante de una patada. Ambos empuñaban sendas pistolas.
La mujer que había desencadenado la refriega se apartó de la balaustrada. Cuando los visitantes vieron las armas, se armó un griterío. La gente pasó corriendo a toda prisa junto a Malone y Sam en dirección a la entrada principal.
Dos empleados del museo aparecieron al otro lado. Se oyeron disparos. Los muros de piedra, el suelo de baldosas y el techo de cristal apenas lograron amortiguar el sonido, y las detonaciones retumbaron en los oídos de Malone con la fuerza de una explosión. Uno de los empleados se desplomó. Más gente corrió hacia él. El otro trabajador desapareció. Los dos perseguidores se desvanecieron.
Malone visualizó el plano del museo en su cabeza.
– Voy a volver sobre mis pasos. Solo hay otra salida en el edificio. Les cortaré el paso allí. Tú no te muevas.
– ¿Y qué hago?
– Intentar que no te disparen.
Malone supuso que el personal de seguridad del museo cerraría las salidas y que la policía llegaría en breve. Lo único que debía hacer era mantener ocupados a los dos pistoleros el tiempo suficiente para que todo eso ocurriera, de modo que echó a correr hacia la entrada principal.

Sam tenía poco tiempo para pensar. Los acontecimientos se sucedían con rapidez. Decidió al instante que no iba a quedarse quieto pese a las órdenes de Malone, así que atravesó la gran sala iluminada donde se había producido el tiroteo y se acercó al hombre de la chaqueta azul, que yacía sangrando en el suelo. Su cuerpo estaba flácido como un harapo. Sam se arrodilló.
Los ojos de aquel hombre tenían una mirada distante y apenas pestañeaba. Nunca había visto a un herido de bala. ¿Y a un muerto? Sí, la noche anterior. Pero aquel hombre seguía vivo.
Sam contempló la escena que lo rodeaba mientras contaba más capiteles, estatuas y esculturas, además de dos salidas: una puerta cerrada con un pestillo de hierro y un arco que conducía a un espacio sin ventanas. Vio un tapiz colgado en la pared del fondo y una escalera que llevaba a un piso superior.
Todos los visitantes habían escapado y el museo se había sumido en una calma inquietante. Sam se preguntó por el personal de seguridad, los empleados y la policía. Sin duda alguien habría llamado a las autoridades. ¿Dónde estaban todos?
Oyó pasos corriendo en dirección a él. Provenían del lugar por el que él y Malone habían entrado, por el que Malone se había ido. No quería que lo detuvieran. Quería formar parte de aquello.
– La ayuda está en camino -le dijo al hombre herido.
Luego corrió hacia la siguiente sala y subió dando brincos hasta la planta de arriba.

Malone volvió a la tienda de recuerdos y se abrió paso a codazos entre la multitud que clamaba por salir por las puertas del museo. Voces agitadas retumbaban en varios idiomas. Siguió avanzando entre la muchedumbre y salió de la tienda para entrar en una cámara adyacente donde, según el tríptico, se encontraban las taquillas y una escalera que los visitantes utilizaban para bajar del piso superior. Una vez arriba podría volver hacia atrás e interceptar a los dos desconocidos.
Subió los escalones de dos en dos y entró en una sala vacía en la que se exponían armaduras, cuchillos y espadas. Un tapiz que representaba una escena de cacería adornaba una de las paredes. Todas las vitrinas de cristal estaban selladas con cerrojos. Necesitaba un arma, así que esperaba que el museo lo entendiera. Cogió una silla apoyada en una pared y golpeó la vitrina con la pata metálica. Los fragmentos de cristal cayeron al suelo.
Malone echó la silla a un lado, metió la mano y sacó una espada corta. Había sido afilada, probablemente para que luciera mejor. En el interior de la vitrina, un pequeño cartel informaba a los visitantes de que se trataba de un arma del siglo xvi. Malone sacó también un escudo que databa del siglo xvi. Tanto la espada como el escudo estaban en excelentes condiciones. Empuñando aquellas armas parecía un gladiador dispuesto a saltar a la arena.
– Mejor esto que nada -pensó.

Sam corrió escaleras arriba apoyando una mano en una resbaladiza barandilla de cobre. Se detuvo a escuchar en el descansillo y luego subió el último tramo hasta la planta superior del museo. No se oía nada, ni siquiera abajo.
Avanzó con precaución, asiéndose firmemente a la barandilla con la mano derecha. Se preguntaba cuál sería su próximo movimiento. Iba desarmado y estaba aterrorizado, pero Malone quizá necesitara ayuda, igual que en la librería la noche anterior. Además, los agentes se ayudaban entre sí. Llegó a la última planta. A su izquierda, un amplio pasadizo abovedado daba a una sala con techos altos y paredes de color rojo sangre. Al frente había una entrada a una exposición titulada “La dama y el unicornio”. Sam se detuvo y observó cuidadosamente el pasadizo y la sala. Se oyeron tres disparos. Las balas tachonaron la roca a escasos centímetros de su rostro y se echó atrás. Mala idea. Llegó otro disparo. Las ventanas que tenía a su derecha, contiguas al rellano, se rompieron a causa del impacto.
– Eh -dijo una voz que era casi un susurro.
Miró a su derecha y vio a la misma mujer de antes, la que había desatado el caos con sus gritos, en el acceso a la exposición de la dama y el unicornio. Se había apartado el pelo de la cara y sus ojos eran brillantes y vivos. Tenía las manos abiertas y en una de las palmas vio una pistola. La desconocida le entregó el arma. Sam la cogió con la mano izquierda y puso el dedo en el gatillo. No había disparado desde su última visita al campo de tiro del Servicio Secreto. ¿Hacía cuatro meses, tal vez? En cualquier caso, se alegraba de tener un arma.
La mirada de Sam se cruzó con los intensos ojos de la mujer, que le indicó con un gesto que debía disparar. Respiró hondo, extendió el brazo y apretó el gatillo. En la sala roja se oyó ruido de cristales rotos. Sam disparó de nuevo.
– Al menos podrías intentar alcanzarles -susurró la mujer desde su escondite.
– Si eres tan buena, hazlo tú.
– Devuélvemela y lo haré.
XXIX
Valle del Loira
Larocque estaba sentada en el salón, contrariada por las inesperadas complicaciones que habían surgido durante las últimas horas. Thorvaldsen había partido hacia París. Al día siguiente volverían a hablar. Ahora mismo necesitaba pensar.
Había ordenado que encendieran una hoguera y la chimenea ardía ahora con una llama viva que iluminaba el lema tallado en el manto por uno de sus antepasados: “S’il vient à point, me souviendra” (Si este castillo llega a terminarse, seré recordado).
Estaba sentada en uno de los sillones tapizados. La vitrina, que contenía los cuatro papiros, se encontraba a su derecha. Solo se oía el crepitar de los rescoldos. Le habían dicho que podía nevar aquella noche. Le encantaba el invierno, especialmente allí, en el campo, cerca de todo lo que amaba.
Dos días.
Ashby estaba en Inglaterra, preparándose. Hacía meses le había encargado una serie de tareas, pues se fiaba de su supuesta experiencia. Ahora se preguntaba si había hecho bien en depositar su confianza en él. Muchas cosas dependían de Ashby. Todo, en realidad.
Larocque había esquivado las preguntas de Thorvaldsen y no le había permitido leer los papiros. No se había ganado ese derecho. Hasta la fecha, ninguno de los miembros del club lo había hecho. Aquella sabiduría era sagrada para su familia y la había recibido del propio Pozzo di Borgo, cuyos agentes robaron los documentos de entre los efectos personales de Napoleón, enviados a Santa Elena cuando el emperador partió al exilio. Napoleón se percató de su ausencia y presentó una queja oficial, pero el error se atribuyó a sus captores británicos. Además, a nadie le importaba.
Por aquel entonces, Napoleón no tenía poder. Lo único que deseaban los líderes europeos era que el otrora potentado emperador sufriera una muerte rápida y natural. Sin juegos sucios, sin ejecución. No se le podía permitir que se convirtiera en mártir, de modo que encarcelarlo en una remota isla del Atlántico Sur parecía el mejor camino para conseguir el resultado deseado. Y funcionó. Napoleón, en efecto, se desvaneció. Murió al cabo de cinco años.
Larocque se puso en pie, se acercó a la vitrina y estudió los cuatro escritos antiguos, protegidos por el cristal. Fueron traducidos hace mucho tiempo, y ella había memorizado hasta la última palabra. Pozzo di Borgo no tardó en darse cuenta de su potencial, pero vivía en un mundo posnapoleónico, en una época en que Francia sufría levantamientos constantes, desconfiaba de la monarquía y era incapaz de instaurar una democracia, así que no habían servido de mucho.
Larocque no había mentido cuando le había dicho a Thorvaldsen que era imposible saber quién los había escrito. Lo único que sabía era que las palabras tenían sentido.
Abrió un cajón que había debajo de la vitrina. En su interior guardaba las traducciones al francés del original copto. Dentro de dos días compartiría aquellas palabras con el Club de París. Revisó sucintamente las páginas mecanografiadas, reencontrándose con su sabiduría, maravillándose con su simplicidad.
La guerra es una fuerza progresiva que provoca de forma natural lo que de otro modo no habría ocurrido. El pensamiento libre y la innovación son solo dos de los numerosos aspectos positivos que genera la guerra. La guerra es una fuerza activa para la sociedad, una herramienta estabilizadora y fiable. La posibilidad de la guerra crea los cimientos más sólidos para la autoridad de cualquier gobernante, cuyo alcance aumenta en relación directa con la amenaza siempre creciente que supone el conflicto. Los individuos obedecerán voluntariamente mientras exista al menos la promesa de protección ante los invasores. Desaparecida la amenaza de la guerra, o rota la promesa de protección, toda autoridad termina. La guerra puede constatar la lealtad social de un pueblo como ninguna otra institución. La autoridad central simplemente no existiría sin la guerra y la medida en que cualquier gobernante pueda regir dependerá de la capacidad para librar la guerra. La agresión colectiva es una fuerza positiva que controla el disentimiento y fortalece la lealtad social. La guerra es el mejor método para canalizar la agresión colectiva. Una paz duradera no interesa si pretendemos mantener una autoridad central, como tampoco interesa una guerra constante e interminable. Lo mejor es la mera posibilidad de la guerra, puesto que la amenaza percibida proporciona una sensación de necesidad externa, sin la cual no puede existir ninguna autoridad central. La estabilidad perdurable puede surgir simplemente de la organización de cualquier sociedad para la guerra.
Era increíble que una mente de la antigüedad poseyera ideas tan modernas.
El temor a una amenaza externa es esencial para que cualquier autoridad central persevere. Tal amenaza debe resultar creíble y tener magnitud suficiente para instigar un terror absoluto, y debe afectar a la sociedad en su conjunto. Sin ese temor, la autoridad central podría desmoronarse. Una transición social de la guerra a la paz fracasará si un gobernante no llena el vacío sociológico y político creado por la ausencia de guerra. Deben hallarse sustitutos para canalizar la agresión colectiva, pero estos sustitutos deben ser a un tiempo realistas y convincentes.
Larocque dejó la traducción sobre la vitrina.
En la época de Pozzo di Borgo, a mediados del siglo xix, no existían sustitutos adecuados, por lo que se impuso la propia guerra, primero conflictos regionales y luego dos contiendas mundiales. En la actualidad era distinto. Se disponía de abundantes sustitutos. Demasiados, en realidad. ¿Había elegido el adecuado? Era difícil saberlo. Larocque volvió al sillón. Todavía debía averiguar algo más.
Tras la marcha de Thorvaldsen, Larocque había sacado el oráculo de su morral. Abrió con reverencia el libro e inspiró profundamente. De la lista de preguntas eligió: “¿El amigo más valioso será fiel o un traidor?’’. Sustituyó “amigo” por “Thorvaldsen” y luego formuló la pregunta en voz alta ante la hoguera.
Cerró los ojos y se concentró. A continuación cogió un bolígrafo y trazó líneas verticales en cinco hileras, contando cada serie y determinando la lista correcta de puntos.

Larocque consultó rápidamente la tabla y vio que la respuesta a su pregunta se encontraba en la página H. Allí el oráculo proclamaba: “El amigo será para ti un escudo contra el peligro”. Larocque cerró los ojos.
Había confiado en Graham Ashby, le había otorgado su confianza aun sabiendo poco de él, salvo que era un rico heredero y un cazatesoros consumado. Le había brindado una oportunidad única y le había proporcionado información que nadie másen el mundo conocía, pistas transmitidas en el seno de su familia desde los tiempos de Pozzo di Borgo. Todo ello podría conducir al tesoro perdido de Napoleón.
Di Borgo pasó las dos últimas décadas de su vida buscando sin éxito. Su fracaso acabó porvolverlo loco. Pero había dejado notas, unas notas que ella había entregado a Graham Ashby. ¿Había sido una estupidez? Larocque recordó lo que el oráculo acababa de predecir sobre Thorvaldsen. “El amigo será para ti un escudo contra el peligro”.
Quizá no.
XXX
París
Malone oyó disparos. ¿Cinco? ¿Seis? Luego el cristal se estrelló contra una superficie sólida. Recorrió tres salas que exhibían un milenio de historia francesa a través de elaboradas obras de arte, retablos coloristas, intrincada metalistería y tapices. Giró a la derecha y se acercó a otro pasillo de unos seis metros de longitud. El suelo era de madera noble y el techo artesonado. En la pared derecha, dos vitrinas iluminadas exponían enseres para la escritura e instrumentos de cobre, y entre ellas se abría una puerta que daba acceso a otra sala iluminada. En el muro opuesto vio un pasadizo abovedado de piedra y la balaustrada en la que la mujer había dado por primera vez la voz de alarma.
Vio a un hombre al otro extremo del pasadizo. Era el más fornido de los dos perseguidores.
Estaba de espaldas a Malone, pero cuando se dio media vuelta y vio a alguien que portaba una espada y un escudo, apuntó con su pistola y disparó.
Malone se echó al suelo protegiéndose con el escudo. La bala hizo una muesca en el metal justo cuando Malone soltaba el escudo e impactaba contra el suelo. El escudo cayó provocando un gran estrépito. Malone rodó hasta la siguiente sala y se levantó rápidamente.
Unos sonoros pasos se dirigían hacia él. Se hallaba en una sala que albergaba varias vitrinas iluminadas y retablos. No había elección. No podía desandar el camino, de modo que huyó hacia la sala posterior.

Sam vio cómo la mujer cogía la pistola con sus manos pequeñas pero rápidas y avanzaba de inmediato. El umbral en el que se encontraba era perpendicular a la entrada de la sala roja, donde se habían apostado los pistoleros, lo cual le proporcionaba cobertura. La mujer se asentó, apuntó y disparó dos veces. Se rompieron más cristales. Otra vitrina destrozada.
Sam se asomó y vio a uno de los hombres cruzando hacia el otro lado. La mujer también lo vio y abrió fuego justo cuando su objetivo se escurría tras otra vitrina de cristal. La escena se desarrollaba ante sus ojos con un halo de incertidumbre. ¿Dónde estaban los agentes de seguridad? ¿Y la policía?

De repente, Malone se dio cuenta de que había cometido un grave error. Recordó el tríptico del museo y supo que se dirigía a la capilla superior, un pequeño y compacto espacio que solo disponía de una salida y una entrada.
Entró a toda prisa en la capilla y contempló su rimbombante estilo gótico, acentuado por un pilar central que se alzaba hasta una bóveda de arista construida como si fueran las ramas de una palmera. Con unos seis metros por doce de envergadura y carente de mobiliario, no había lugar donde esconderse.
Todavía sostenía la espada, pero de poco serviría contra un hombre armado con una pistola. Había que pensar en algo.

Sam se preguntaba cuáles serían las intenciones de aquella mujer. Obviamente, ella había empezado la pelea y ahora parecía dispuesta a ponerle fin.
Dos disparos más retumbaron por todo el museo, pero no fue ella la artífice, ni tampoco iban dirigidos a ellos. Consciente de las balas que pasaban silbando junto a su cabeza, Sam se asomó y vio a uno de los atacantes refugiarse detrás de una vitrina intacta y disparar en otra dirección. La mujer también lo vio. Otra persona estaba atacando a sus perseguidores.
Tres balas más volaron por la sala roja y el pistolero se vio atrapado en un fuego cruzado, pues se había concentrado más en el peligro que le acechaba por la espalda que en el que tenía delante. La mujer parecía estar esperando el momento adecuado. Cuando llegó, disparó una vez más.
El pistolero trató de ponerse a cubierto, pero otra bala lo alcanzó en el pecho. Empezó a tambalearse. Sam oyó un grito de dolor y vio cómo el crispado cuerpo del hombre caía al suelo.

Malone se preparó. El miedo le provocaba un hormigueo en el cuero cabelludo. Su única esperanza era que su atacante se aproximara a la capilla con cautela, desconfiando de lo que pudiera aguardarle más allá del umbral. Con un poco de suerte, la espada sería suficiente para conseguir algunos segundos de ventaja, pero toda aquella empresa se estaba convirtiendo en una pesadilla, lo cual era de esperar, habida cuenta de que Thorvaldsen se hallaba implicado.
– ¡Quieto! -gritó una voz masculina.
Transcurrieron unos segundos.
– ¡He dicho quieto!
Se oyó un disparo.
Un cuerpo se desplomó. ¿Habían actuado por fin la policía o la seguridad del museo? Malone no estaba seguro, así que esperó.
– Señor Malone, puede usted salir. Lo hemos abatido.
No era tan estúpido. Malone se dirigió poco a poco hacia la entrada y lanzó una mirada furtiva. Su perseguidor yacía en el suelo con un reguero de sangre que corría por debajo de su cuerpo. A varios metros de distancia, un hombre enfundado en un traje oscuro con una Sig Sauer 357 semiautomática apuntaba al cadáver. Malone vio el pelo cortado a cepillo, el aspecto sombrío y el físico cuidado. Tampoco le pasó desapercibido su acento inglés con cierto deje del sur. Pero la pistola era la pista definitiva. Un modelo P229 estándar. Servicio Secreto.
El cañón de la pistola se alzó hasta apuntar directamente al pecho de Malone.
– Suelte la espada.

Sam se sintió aliviado al ver que la amenaza parecía haber terminado.
– ¡Malone! -gritó con la esperanza de que fuese él quien había abatido al hombre.

Malone oyó a Sam gritar su nombre. Todavía sostenía la espada, pero la Sig continuaba apuntándole.
– Tranquilo -dijo el hombre en voz baja-. Y suelte la maldita espada.

Sam no obtuvo respuesta a sus gritos. Miró a la mujer y vio que le apuntaba con su arma.
– Ahora tú y yo debemos irnos -dijo ella.
XXXI
El hombre guió a Malone a punta de pistola a través del solitario museo. Todos los visitantes se habían ido y al parecer el interior estaba cerrado. Se habían producido muchos disparos, lo cual le llevó a preguntarse por la ausencia de policías o agentes de seguridad en el recinto.
– ¿Qué hace aquí el Servicio Secreto? -le dijo-. ¿Por casualidad no habrás visto a uno de los tuyos? Un chico joven, apuesto. Un poco ansioso. Se llama Sam Collins.
Tan solo obtuvo el silencio por respuesta.
Transitaron una sala de exposiciones con paredes de un tono rojo oscuro, más retablos y tres vitrinas destrozadas. Algún cargo oficial se iba a enfadar mucho.
En el suelo vio un cuerpo bañado en sangre. Era el otro perseguidor. En la otra salida de la sala, una escalera descendía hacia la derecha y una puerta doble conducía a la izquierda. Una placa laminada anunciaba que al otro lado se encontraba “La dama y el unicornio”.
Malone señaló.
– ¿Ahí dentro?
El hombre asintió y entonces bajó la pistola y volvió a la galería roja. La timidez del agente le llamaba la atención.
Malone se adentró en una estancia oscura en la que había expuestos seis coloridos tapices, cada uno de ellos cuidadosamente iluminado con luz indirecta. En una situación normal, se habría sentido impresionado, pues recordaba que aquellas eran algunas de las posesiones más preciadas del museo, originales del siglo xv, pero fue la solitaria figura sentada en uno de los tres bancos dispuestos en el centro de la sala lo que le hizo atar todos los cabos. Era Stephanie Nelle, su ex jefa.
– Has conseguido destruir otro tesoro nacional -dijo levantándose y mirándolo directamente.
– Esta vez no he sido yo.
– ¿Quién ha lanzado una silla contra una vitrina para coger una espada y un escudo?
– Veo que estabas vigilando.
– Los franceses te buscan -aclaró Stephanie.
– Lo cual significa que te debo… -Malone se contuvo-. No, probablemente se lo debo al presidente Daniels, ¿verdad?
– Intervino personalmente cuando le informé que se había desatado el infierno.
– ¿Qué hay del vigilante del museo que ha recibido un disparo?
– Va camino del hospital. En principio sobrevivirá.
– ¿El tipo de fuera es del Servicio Secreto?
Stephanie asintió.
– Cedido temporalmente.
Malone la conocía desde hacía mucho tiempo, ya que había trabajado para ella durante doce años en el Magellan Billet, perteneciente al Departamento de Justicia. Habían vivido muchas cosas juntos, sobre todo durante los dos últimos años, momento en que él se había retirado.
– Siento lo de tu padre -le dijo Stephanie.
Malone hacía dos horas que no pensaba en las dos últimas semanas.
– Te agradezco lo que hiciste.
– Había que hacerlo.
– ¿Por qué estás aquí?
– Sam Collins. Tengo entendido que ya se conocen.
Malone se sentó en un banco y dejó que su mirada se perdiera en los tapices. En todos ellos se apreciaba una isla redondeada de color azul oscuro, cubierta de plantas floridas, en tonos vibrantes que oscilaban del rojo intenso al rosa claro. En los seis aparecían representados una noble dama con un unicornio y un león en diversas escenas. Malone conocía la alegoría: eran personificaciones de los cinco sentidos, un hechizo mitológico, viejos mensajes sutiles de los que había tenido más que suficiente en los últimos tiempos.
– ¿Sam está en apuros? -preguntó Malone.
– Lo está desde el momento en que entró en contacto con Thorvaldsen.
Stephanie le habló de la reunión que había mantenido con Danny Daniels el día anterior en el Despacho Oval, donde el presidente de Estados Unidos le comunicó que algo importante estaba sucediendo en Copenhague.
– Daniels sabía lo de Sam. El Servicio Secreto le había puesto al corriente.
– Parece un asunto trivial para que el presidente le preste atención.
– No en el momento en que le informaron de que Thorvaldsen estaba de por medio.
Buen argumento.
– Cotton, este Club de París es real. Nuestra gente ha estado vigilándolo desde hace más de un año. Hasta hace poco no había nada alarmante. Pero necesito saber en qué anda metido Thorvaldsen.
– Entonces, ¿el problema es Sam o Henrik?
– Ambos.
– ¿Cómo hemos pasado del Club de París a Henrik?
– ¿Me tomas por una idiota? Estás ahí sentado con la aspiradora en marcha, absorbiendo cualquier información que esté dispuesta a ofrecerte. Ese no es el motivo por el que estoy aquí. Necesito saber qué está haciendo ese maldito danés.
Malone sabía que Henrik y Stephanie mantenían una relación basada en la desconfianza mutua, aunque últimamente se habían visto obligados a confiar el uno en el otro en más de una ocasión. Decidió que como no tenía ningún interés real en todo aquello, aparte de ayudar a su mejor amigo, por una vez diría la verdad:
– Está buscando al asesino de Cai.
Stephanie meneó la cabeza.
– Sabía que probablemente se trataría de algo así. Thorvaldsen está a punto de echar por tierra una importante operación de espionaje y comprometer una fuente esencial.
Al instante Malone ató más cabos. Frunció el ceño.
– ¿Graham Ashby trabaja para ustedes?
Stephanie asintió.
– Ha proporcionado una gran cantidad de información importante.
Una oleada de inquietud invadió a Malone.
– Henrik va a matarlo.
– Tienes que impedirlo.
– Eso es imposible.
– Cotton, aquí están ocurriendo más cosas. El Club de París planea algo espectacular. ¿Qué? No lo sabemos, al menos por ahora. Una mujer llamada Eliza Larocque dirige el grupo. Ella es el cerebro. Ashby forma parte de la rama administrativa. Hace lo que ella dice, pero nos ha mantenido informados. Ese club comprende a siete de las personas más ricas del mundo. Por supuesto, no estamos seguros de que todos los miembros sepan lo que Larocque se trae entre manos.
– ¿Y por qué no se lo dices?
– Porque se ha tomado la decisión de acabar con todos a la vez. Están envueltos en casos de corrupción, sobornos, extorsiones y gran cantidad de fraudes económicos y bursátiles. Han alterado cambios de divisas y podrían ser responsables del debilitamiento del dólar. Atrapándolos a todos de una tacada les enviaremos un claro mensaje.
Malone conocía el procedimiento.
– Ellos van a la cárcel y Ashby queda en libertad.
– Es el precio que hay que pagar. No habríamos sabido nada de esto sin él.
Malone se fijó de nuevo en uno de los tapices. Representaba a una joven, rodeada por un león y un unicornio, eligiendo un dulce de un plato mientras un periquito sostenía otro con la pata.
– ¿Tienes idea del caos que esto supone? -preguntó Malone.
– Ahora sí. Hace poco, los nuestros han averiguado que Thorvaldsen tiene a Ashby sometido a vigilancia. Incluso ha llenado la finca de micrófonos. Esto ha ocurrido porque seguramente Ashby ha bajado la guardia. Cree que todo va bien con nosotros y con Eliza Larocque. No tiene ni idea de que Thorvaldsen lo está vigilando. Pero el presidente quiere que Thorvaldsen desaparezca de escena.
– Henrik asesinó a dos hombres ayer por la noche. Uno de ellos estuvo implicado en la muerte de Cai.
– No puedo reprochárselo. Tampoco voy a interferir, excepto si Ashby corre peligro.
– ¿Qué planea el Club de París?
– Eso es lo único que Ashby no nos ha revelado todavía. Tan solo que ocurrirá y pronto, en cuestión de días. Supongo que es su manera de continuar siendo valioso.
– Entonces, ¿quiénes son los dos muertos del museo?
– Trabajan para Eliza Larocque. La otra mujer, la de la bata azul, los delató y reaccionaron exageradamente.
– Qué locos están los franceses.
– Esto no va bien.
– No es culpa mía.
– El Servicio Secreto ha vigilado este museo durante más de un mes -Stephanie dudó unos instantes-. Sin problemas.
– La chica de la bata azul lo empezó todo.
– Durante el vuelo me enteré de que Eliza Larocque ha estado investigando la página web de GreedWatch. Imagino que eso explica por qué esos dos seguían a tu hombre, Foddrell.
– ¿Dónde está Sam?
– Lo han apresado. Lo he visto por las cámaras de seguridad.
– ¿La policía?
Stephanie negó con la cabeza.
– La chica de la bata azul.
– Deberías haberle ayudado.
– Se las arreglará.
Malone conocía bien a Stephanie. Trabajaron juntos mucho tiempo. Él había sido uno de los doce abogados y agentes originales del Magellan Billet, contratado personalmente por ella. Así que su siguiente pregunta era sencilla:
– Lo sabes todo sobre ella, ¿no es cierto?
– No exactamente. No tenía ni idea de cuáles eran sus intenciones, pero me alegro mucho de que lo hiciera.
XXXII
La mujer condujo a Sam a la planta baja por la misma escalera que había utilizado para llegar hasta el último piso. Una vez allí, los dos descendieron hasta el frigidarium,donde los aguardaba Jimmy Foddrell. Juntos pasaron por un pasadizo abovedado bloqueado por una puerta de hierro que la mujer abrió con una llave.
A Sam le inquietaba un poco la pistola. Nunca le habían apuntado tan de cerca, de forma tan directa, y la amenaza de salir herido jamás había sido tan inmediata. Aun así, sentía que no corría peligro. Por el contrario, quizá estuviese en el buen camino.
Decidió seguirlo. Quería ser un agente de verdad.
“Entonces debes actuar como tal -se dijo a sí mismo-. Improvisa. Eso es lo que haría Malone”.
Foddrell volvió a cerrar la puerta. Las paredes de ladrillo y piedra medían quince metros. La luz se filtraba por unas ventanas situadas en lo alto, cerca del techo abovedado, y el lugar era gélido, con la apariencia y la atmósfera de una mazmorra. Se estaban realizando reformas, como anunciaba el andamio apoyado en una de las toscas paredes.
– Si quieres puedes irte -le dijo la mujer-. Pero necesito hablar contigo.
– ¿Quién eres?
– Meagan Morrison. La página GreedWatch es mía.
– ¿No es de él? -preguntó señalando a Foddrell.
Meagan negó con la cabeza.
– Toda mía.
– ¿Y qué hace él aquí?
La mujer pareció meditar qué y cuánto decir.
– Quería que vieras que no estoy loca. Me persiguen. Llevan semanas vigilándome. Michael trabaja conmigo en la página. Inventé el nombre de Foddrell y lo utilicé a él como señuelo.
– ¿Así que nos has traído a Malone y a mí hasta aquí? -preguntó al hombre al que Meagan había llamado Michael.
– La verdad es que ha sido bastante fácil.
En efecto, lo había sido.
– Trabajo aquí, en el museo -dijo la mujer-. Cuando me enviaste un correo diciendo que querías reunirte conmigo, me alegré. Los dos tipos que han sido tiroteados han estado siguiendo a Michael durante dos semanas. Si te lo hubiese dicho, no me habrías creído, así que te lo he demostrado. Cada día vienen hombres a vigilarme, pero creen que no me doy cuenta.
– Tengo gente que puede ayudarte.
Sus ojos brillaron de ira.
– No quiero gente. De hecho, probablemente sean los tuyos los que también me vigilan. FBI, Servicio Secreto. ¿Quién sabe? Yo quiero tratar contigo -Meagan hizo una pausa-. Tú y yo -el enojo despareció de su voz- estamos de acuerdo en todo.
Sam se sintió paralizado por su sinceridad, así como por la atractiva y herida mirada de su rostro, pero se vio obligado a decir:
– Ahí dentro ha habido un tiroteo. Uno de los vigilantes ha resultado herido de gravedad.
– Y lo lamento, pero esto no lo empecé yo.
– En realidad sí, cuando has gritado a esos dos tipos.
Meagan era menuda, de pecho abundante y cintura esbelta, y susceptible. Sus apasionados ojos azules centelleaban con un deleite casi diabólico; era dominante y segura de sí misma. En realidad era él quien estaba tenso; le sudaban las manos y evitaba a toda costa demostrar su ansiedad, así que adoptó una postura despreocupada y sopesó sus opciones.
– Sam -dijo Meagan con un tono más suave-. Necesito hablar contigo en privado. Esa gente ha estado siguiendo a Michael, no a mí. A los otros, los estadounidenses que me vigilan, los acabamos de evitar saliendo de aquí.
– ¿Son ellos los que han disparado a estos dos?
Meagan se encogió de hombros.
– ¿Quién si no?
– Quiero saber quién envió a los dos tipos a los que seguimos hasta aquí. ¿Para quién trabajan?
Ella lo miró con una expresión de descaro. Sam se sintió escrutado. Una parte de él sentía rechazo y la otra deseaba impresionar a Meagan.
– Ven conmigo y te lo enseñaré.

Malone escuchó las explicaciones de Stephanie sobre GreedWatch.
– La dirige la mujer que empezó esta refriega, Meagan Morrison. Es una estadounidense que estudió económicas en la Sorbona. Te tendió una trampa enviando al otro joven. Foddrell es un seudónimo que Morrison utiliza para gestionar la página.
– Engañado por un idiota que come riñones para almorzar. La historia de mi vida.
Stephanie se echó a reír.
– Me alegro de que cayeras en la trampa. Así ha sido más sencillo que contactáramos. Daniels me dijo que Sam lleva más de un año comunicándose con GreedWatch. Le pidieron que lo dejara, pero no escuchó. El Servicio Secreto, a través de su sede en París, ha vigilado la página y a la propia Morrison durante los últimos meses. Es una mujer astuta. El tipo que te trajo hasta aquí figura como el webmaster oficial. En las dos últimas semanas ha sido vigilado por Eliza Larocque, según ha averiguado el Servicio Secreto.
– Nada de esto me dice por qué estás aquí ni por qué sabes todo esto.
– Creemos que esa página está al corriente de cierta información privilegiada y, al parecer, Larocque también.
– Supongo que no has venido hasta aquí para hablarme de una página web. ¿Qué está pasando en realidad?
– Peter Lyon.
Malone conocía al surafricano. Era uno de los hombres más buscados del mundo. Estaba metido en negocios de armamento ilícito, asesinatos políticos, terrorismo y cualquier cosa que deseara el cliente. Se autodefinía como un mediador del caos. Cuando Malone se retiró dos años antes, se le atribuían al menos una docena de atentados y centenares de muertes.
– ¿Sigue activo? -preguntó.
– Más que nunca. Ashby se ha reunido con él. Larocque planea algo que contará con la participación de Lyon. Los hombres como él no salen a la superficie a menudo. Quizá esta sea la mejor oportunidad de que dispongamos para darle caza.
– ¿Y el hecho de que Ashby disponga de cierta información sobre esa posible oportunidad no representa un problema?
– Lo sé. No era yo quien dirigía esta operación. Yo jamás le habría permitido tomarse esas libertades.
– Obviamente está jugando a dos bandas. No pueden permitir que siga ocultando información.
– No lo hará. Ya no. Ahora esto es una operación del Billet. Desde hace doce horas yo estoy al mando. Así que quiero que le aprieten las tuercas a ese hijo de puta.
– ¿Antes o después de que Henrik lo mate?
– Preferiblemente antes. Ashby se ha reunido con Lyon en Westminster hace solo unas horas. Hemos grabado la conversación con micrófonos parabólicos.
– Veo que alguien utilizó el cerebro. ¿Qué hay de Lyon?
– Lo dejan en paz. No hay seguimiento, y yo he dado el visto bueno. Si ve que lo han descubierto, desaparecerá. Ahora mismo se siente cómodo recurriendo a Ashby.
Malone sonrió por la fanfarronería de Lyon.
– Me alegra saber que todo el mundo se equivoca.
– Ashby le facilitó a Lyon algunas claves y mencionó un plazo de dos días, pero poco más. Tengo una cinta de la conversación -Stephanie hizo una pausa-. Ahora dime, ¿dónde está el alegre danés? Necesito hablar con él.
– Ha ido a ver a Eliza Larocque.
Sabía que esa revelación despertaría su interés.
– Por favor, dime que Thorvaldsen no va a espiarla a ella también.
Malone percibió un destello de ira en sus ojos. A Stephanie le gustaba dirigir las operaciones a su manera.
– Va a cobrarse su venganza -aclaró Malone.
– No mientras yo esté aquí. Por el momento, Ashby es lo único que tenemos para indagar en las actividades de Lyon.
– No necesariamente. Henrik ha conseguido introducirse en el Club de París. Podría sernos útil.
Ambos guardaron silencio mientras Stephanie ponderaba la situación.
– Meagan Morrison -dijo- se ha llevado a Sam a punta de pistola. Lo vi por el circuito cerrado de televisión del museo. Decidí permitírselo por una razón.
– El muchacho no es un agente.
– Es un miembro del Servicio Secreto. Espero que actúe como tal.
– ¿Cuál es su historia?
Stephanie negó con la cabeza.
– Eres tan malo como Thorvaldsen. Sam ya es un hombre. Sabe arreglárselas solo.
– Eso no responde a mi pregunta.
– Es una triste historia. Fue abandonado de niño y se crió en un orfanato.
– ¿No hubo adopción?
Stephanie se encogió de hombros.
– No conozco el motivo.
– ¿Dónde?
– Nueva Zelanda. Vino a Estados Unidos cuando tenía dieciocho años con un visado de estudiante y al final obtuvo la ciudadanía. Asistió a la Universidad de Columbia y fue el tercero de su promoción. Durante unos años trabajó duro como contable y luego se ganó el puesto en el Servicio Secreto. En general es un buen chico.
– Pero no escucha a sus superiores.
– Me temo que tú y yo también entramos en esa categoría.
Malone sonrió.
– Supongo que Meagan Morrison es inofensiva.
– Más o menos. El problema es Thorvaldsen. Sam Collins se marchó de Washington hace un par de semanas, justo después de ser interrogado una vez más sobre la página web. El Servicio Secreto lo siguió hasta Copenhague. Decidieron dejarlo tranquilo, pero cuando supieron que Thorvaldsen estaba investigando a Ashby, acudieron al presidente. Fue entonces cuando Daniels me hizo partícipe del caso. Creyó que se estaba cociendo algo grande y tenía razón. Decidió, teniendo en cuenta mi relación personal con Thorvaldsen, que yo era la persona más indicada para ocuparme de ello.
Malone sonrió ante su sarcasmo.
– ¿Sabe Eliza Larocque que Meagan Morrison es inofensiva?
La tensión que creó el silencio de Stephanie inundó la sala.
Al final dijo:
– No lo sé.
– No envió a esos hombres por diversión. Será mejor que investiguemos. Eso podría ser un problema para Morrison y Sam, teniendo en cuenta lo que ha sucedido aquí.
– Yo me ocuparé de Sam. Necesito que tú te concentres en Graham Ashby.
– ¿Cómo demonios me he metido en este enredo?
– Tú sabrás.
Pero ambos conocían la respuesta, de modo que Malone preguntó:
– ¿Qué quieres que haga?
XXXIII
17-15 h
El carro que había traído a Thorvaldsen desde el valle del Loira lo condujo hasta el Hotel Ritz, en el centro de París. Por el camino realizó varias llamadas telefónicas para planear su siguiente movimiento.
Thorvaldsen huyó del frío de última hora de la tarde y entró en el famoso vestíbulo del hotel, adornado con una colección de antigüedades digna de un museo. Le gustaba sobre todo la historia de cuando Hemingway liberó el Ritz en 1944. Armados con ametralladoras, el escritor y un grupo de soldados aliados irrumpieron en el hotel y buscaron hasta en el último recoveco. Tras descubrir que los nazis habían escapado, se retiraron al bar y pidieron una ronda de dry martinis. Para conmemorar el suceso, la dirección lo bautizó como Bar Hemingway y, cuando Thorvaldsen entró, comprobó que el lugar conservaba su calidez gracias a las paredes de madera, los sillones de piel y un ambiente que recordaba a otra época. Fotos tomadas por el propio Hemingway adornaban las paredes y una delicada música de piano aportaba cierta privacidad.
Thorvaldsen vio a su hombre junto a una mesa, se dirigió hacia él y tomó asiento.
El doctor Joseph Murad impartía clases en la Sorbona; era un reconocido experto en la Europa napoleónica.
Thorvaldsen había mantenido a Murad en la recámara durante el año anterior desde que tuvo constancia del apasionado interés de Ashby.
– ¿Whisky de malta? -preguntó en francés al ver el vaso de Murad.
– Quería degustar el sabor de una bebida de veintidós euros.
Thorvaldsen sonrió.
– Además, paga usted.
– Así es.
Sus investigadores de Gran Bretaña llamaron mientras iba en coche y le transmitieron lo que habían averiguado gracias a los dispositivos de escucha instalados en el estudio de Caroline Dodd. Puesto que esa información no le decía gran cosa, Thorvaldsen se la comunicó rápidamente a Murad por teléfono. El erudito le devolvió la llamada media hora después y propuso aquel cara a cara.
– El testamento de Napoleón sin duda mencionaba ese libro -dijo Murad-. Siempre me ha parecido una referencia extraña. Napoleón se llevó unos mil seiscientos libros con él a Santa Elena. Sin embargo, se tomó la molestia de legar cuatrocientos a Saint-Denis y destacar Los reinos merovingios 450-751 d. C. Es la demostración de la máxima “Lo que falta”.
Thorvaldsen esperó que el académico se explicara.
– En arqueología existe una teoría: “Lo que falta indica lo que es importante”. Por ejemplo, si tres estatuas tienen una base cuadrada y la cuarta una base redonda, normalmente la importante es la cuarta. Se ha demostrado una y otra vez que esta máxima es cierta, sobre todo cuando se estudian objetos de naturaleza ceremonial o religiosa. Esta referencia en el testamento a un libro en particular podría ser igual de significativa.
El danés escuchó las explicaciones de Murad sobre los merovingios. Sus líderes, empezando por Meroveo, del que recibieron su nombre, unificaron a los francos y luego avanzaron hacia el este y conquistaron a sus primos germánicos. En el siglo v, Clovis eliminó a los romanos, conquistó Aquitania y empujó a los visigodos hacia España. También se convirtió al cristianismo e hizo de París, una pequeña ciudad a orillas del Sena, su capital. La región de París y alrededores, que contaba con un emplazamiento estratégico, defendible y fértil, vino a llamarse Francia. Los merovingios eran un peculiar grupo que practicaba costumbres extrañas, se dejaban el pelo y la barba largos y enterraban a sus muertos con abejas de oro. La familia gobernante se convirtió en una dinastía, pero más tarde entró en declive con asombrosa rapidez. En el siglo vii, el poder real del mundo merovingio estaba en manos de los administradores de la corte, los “mayordomos de palacio”, carolingios que a la postre se hicieron con el control y erradicaron a los merovingios.
– Ricos en fábula, faltos de historia -dijo Murad-. Esa es la crónica de los merovingios. Sin embargo, Napoleón sentía fascinación por ellos. Las abejas de oro de su manto de coronación se inspiraron en ellos. Los merovingios también eran partidarios de acumular tesoros. Robaban con placer en las tierras que conquistaban y su rey era responsable de repartir la riqueza entre sus seguidores. Como líder, se esperaba que viviera únicamente de los frutos de sus conquistas. Este concepto de autosuficiencia real duró del siglo v al xv. Napoleón lo resucitó en el siglo xix.
– Teniendo en cuenta el tesoro que anda buscando Ashby, ¿cree que este libro merovingio puede ser revelador?
– No lo sabremos hasta que lo veamos.
– ¿Todavía existe?
Caroline Dodd no le había contado a Ashby el paradero del botín mientras estaban en su estudio. En vez de eso, le había puesto la miel en los labios y le había hecho esperar hasta después de practicar sexo. Por desgracia, los investigadores de Thorvaldsen no habían conseguido instalar micrófonos en el dormitorio de Ashby.
Murad sonrió.
– El libro existe. Lo comprobé hace algún tiempo. Se encuentra expuesto en el Hotel des Invalides, donde yace enterrado Napoleón. Forma parte de lo que Saint-Denis legó a la ciudad de Sens en 1856. Al final, esos libros fueron donados por Sens al gobierno francés. La mayoría de los volúmenes ardieron en el incendio del Palacio de las Tullerías en 1871. Lo que quedó llegó a los Inválidos tras la Segunda Guerra Mundial. Por suerte, este libro sobrevivió.
– ¿Podemos echarle un vistazo?
– No sin responder a multitud de preguntas a las que estoy seguro que no quiere contestar. Los franceses son muy protectores con sus tesoros nacionales. Consulté a un colega, que me dijo que el libro está expuesto en el museo de los Inválidos. Pero esa ala está cerrada ahora mismo por reformas.
Thorvaldsen comprendía los obstáculos: cámaras, puertas y agentes de seguridad. Pero sabía que Graham Ashby quería el libro.
– Necesitaré que esté usted disponible -dijo a Murad.
El profesor bebió un trago de whisky.
– Esto se está convirtiendo en algo extraordinario. Napoleón deseaba que su hijo poseyera su tesoro privado. Adquirió cuidadosamente esa riqueza, igual que un rey merovingio. Pero entonces, a diferencia de un merovingio, y más como un déspota actual, lo ocultó en un lugar que solo él conocía.
Thorvaldsen entendía la atracción que podía ejercer semejante tesoro sobre la gente.
– Una vez que Napoleón estuvo atrapado en Santa Elena y no suponía peligro alguno, los periódicos ingleses aseguraron que había amasado una gran fortuna -Murad sonrió-. Él se vengó desde su exilio con una lista de lo que él denominaba el “verdadero tesoro” de su reinado. El Louvre, los greniers publics,el Banco de Francia, el suministro de agua de París, el alcantarillado de la ciudad y sus múltiples mejoras. Fue atrevido, eso debo reconocérselo.
Y lo era.
– ¿Se imagina lo que podría contener ese tesoro perdido? -preguntó Murad-. Napoleón saqueó miles de obras de arte que no han sido vistas desde entonces. Por no mencionar los tesoros de Estado y las fortunas privadas que expolió. Las cantidades de oro y plata podrían ser inmensas. Se llevó el secreto del paradero del tesoro a la tumba, pero confió cuatrocientos libros, incluido uno que nombró específicamente, a su sirviente más leal, Louis Etienne Saint-Denis, aunque dudo que este tuviera conocimiento de su importancia. Simplemente hizo lo que su emperador quería. Una vez fallecido el hijo de Napoleón en 1832, los libros carecían de sentido.
– No para Pozzo di Borgo -declaró Thorvaldsen.
Murad le había enseñado cuanto sabía del estimado ancestro de Eliza Larocque y su constante vendetta contra Napoleón.
– Pero nunca resolvió el acertijo -dijo Murad.
No, di Borgo no lo había hecho, pero un heredero lejano se afanaba por subsanar aquel error. Y Ashby viajaría a París, así que Thorvaldsen sabía lo que debía hacer.
– Conseguiré el libro.

Sam acompañó a Meagan hasta una salida lateral del Cluny, que daba a un paseo de grava jalonado de árboles altos. Una puerta en la tapia que rodeaba el museo, coronada por una valla de hierro forjado, los llevó a la acera por la que él y Malone habían llegado al lugar. Cruzaron la calle, encontraron una estación de metro y tomaron varios trenes hasta la Place de la Republique.
– Esto es Le Marais -le dijo Meagan mientras salían de nuevo a las frías calles. Ella se había quitado la bata azul y llevaba una chaqueta de lona, pantalón tejano y botas-. En su día esto fue una marisma, pero se convirtió en una zona de viviendas de lujo entre los siglos xv y xviii. Luego cayó en la ruina, pero está volviendo a renacer.
Sam la siguió por un paisaje de casas altas y elegantes, más profundas que anchas. Dominaban el ladrillo rosa, la piedra blanca, la pizarra gris y las balaustradas de hierro negro. Boutiques de moda, perfumerías, teterías y deslumbrantes galerías de arte latían con la vitalidad que inspiraba el período vacacional.
– Se están restaurando muchas mansiones -continuó Meagan-. Esto se está convirtiendo otra vez en el lugar donde hay que vivir.
Sam intentaba entender a aquella mujer. Parte de ella parecía dispuesta a arriesgarlo todo por transmitir su mensaje, pero en el museo había demostrado tener la cabeza más fría que él, lo cual le molestaba.
– El cuartel general de los Templarios se encontraba aquí. El propio Rousseau halló un santuario en estas casas. Victor Hugo vivía cerca. Aquí es donde Luis XVI y María Antonieta fueron encarcelados.
Sam se detuvo.
– ¿Qué hacemos aquí?
Ella también dejó de andar. Le llegaba a Sam a la altura de la nuez.
– Eres un tipo listo, Sam. Lo sé por tu página web y por tus correos electrónicos. Me comunico con mucha gente que piensa como nosotros y en su mayoría son dementes. Tú no lo eres.
– ¿Y tú?
Meagan sonrió.
– Eso tienes que decidirlo tú.
Sam sabía que Meagan todavía llevaba la pistola debajo de la chaqueta, donde la había guardado antes de abandonar el museo. Se preguntaba qué ocurriría si se marchaba en aquel mismo instante. Había disparado a aquellos dos hombres con gran habilidad.
– Sigamos -dijo Sam.
Doblaron otra esquina y bordearon más edificios con entradas situadas al nivel de la calle. Ahora no había tanta gente y todo estaba mucho más tranquilo. El tráfico quedaba lejos de la colmena de edificios arracimados.
– Nosotros diríamos: “Tan viejo como las montañas” -observó Meagan-. Los parisinos dicen: “Tan viejo como las calles”.
Sam ya había advertido que los nombres de las calles se anunciaban en carteles esmaltados de color azul que colgaban de los edificios que hacían esquina.
– Todos los nombres tienen un significado -apostilló Meagan-. Honran a alguien o algo concreto, indican adonde conduce la calle, identifican a su inquilino más ilustre o lo que sucede allí. Siempre significan algo.
Se detuvieron en una esquina. Un cartel blanco y azul decía: “Rue l’Araignée”.
– Calle de la araña -tradujo Sam.
– Así que hablas francés…
– Me defiendo.
Una expresión de triunfo inundó el rostro de la joven.
– Estoy segura de ello. Pero te enfrentas a algo de lo que sabes bien poco -Meagan señaló la estrecha calle-. Mira la cuarta casa.
Sam se volvió. Era una fachada de ladrillo con ventanas negras barnizadas, parteluces de piedra y balaustradas de hierro. Una puerta dorada impedía el acceso a un amplio corredor abovedado, coronado por un frontón esculpido.
– Construida en 1395 -dijo Meagan-. Reconstruida en 1660. En 1777 albergaba a un enjambre de abogados. Constituían un frente de blanqueo de dinero español y francés para los revolucionarios americanos. Esos mismos abogados vendían armas al ejército continental para la lucha contra los proyectos de ley que prohibirían el futuro suministro de tabaco y artículos provenientes de las colonias. Sin embargo, los victoriosos americanos no pagaron los suministros. ¿No somos un gran pueblo?
Sam no respondió al notar que Meagan estaba a punto de decir algo importante.
– Esos abogados denunciaron al nuevo país y finalmente recibieron el pago en 1835. Unos bastardos bastante listos, ¿no crees?
Sam permanecía en silencio.
– En el siglo xiii, se instalaron aquí unos prestamistas lombardos. Eran rapaces. Prestaban dinero con unos intereses escandalosos y exigían elevadas devoluciones.
Meagan señaló de nuevo la cuarta casa y miró a Sam.
– Ahí es donde se reúne el Club de París.
XXXIV
18.10 h
Malone llamó suavemente a la puerta de madera. Había abandonado el museo y tomado un taxi hasta el Ritz. Esperaba que Thorvaldsen hubiese regresado del valle del Loira y se sintió aliviado cuando su amigo respondió.
– ¿Tuviste algo que ver con lo ocurrido en el Cluny? -preguntó Thorvaldsen mientras Malone entraba en la suite-. Ha salido por televisión.
– Fui yo. Conseguí salir antes de que me cogieran.
– ¿Dónde está Sam?
Malone relató lo sucedido, incluido el secuestro de Sam, enlazando los hechos mientras explicaba que Jimmy Foddrell era en realidad Meagan Morrison y omitiendo cualquier referencia a la aparición de Stephanie. Había decidido no contárselo. Si quería pararle los pies a Thorvaldsen, o al menos demorarlo, no podía mencionar la intervención de Washington. Era interesante cómo habían cambiado las cosas. Normalmente era Thorvaldsen quien ocultaba información y arrastraba a Malone.
– ¿Sam se encuentra bien? -preguntó Thorvaldsen.
Malone decidió mentir.
– No lo sé. Pero ahora mismo no puedo hacer gran cosa al respecto.
Malone escuchó mientras Thorvaldsen pormenorizaba su visita a Eliza Larocque.
– Es una zorra despreciable. Tuve que sentarme allí, educadamente, pensando en Cai en todo momento -concluyó.
– Ella no lo mató.
– Yo no la exoneraría de su responsabilidad tan alegremente. Ashby trabaja con ella. Existe una estrecha relación entre ambos y eso es suficiente para mí.
Su amigo estaba cansado y la fatiga resultaba evidente en sus ojos.
– Cotton, Ashby está buscando un libro.
Malone escuchó la información sobre el testamento de Napoleón y Los reinos merovingios 450-751 d. C,supuestamente expuesto en los Inválidos.
– Primero necesito hacerme con ese libro -dijo Thorvaldsen.
Ideas vagas flotaban en su cerebro. Stephanie quería frenar a Thorvaldsen. Para hacerlo, Malone debía tomar las riendas de la situación, pero eso era complicado habida cuenta de quién las tenía en ese momento en sus manos.
– ¿Quieres que lo robe? -preguntó.
– No será fácil. En su día, los Inválidos fue un arsenal, una fortaleza.
– Eso no es una respuesta.
– Sí, quiero que lo robes.
– Conseguiré el libro. ¿Qué harás después? ¿Encontrar el tesoro perdido? ¿Humillar a Ashby? ¿Matarlo? ¿Sentirte mejor?
– Todo eso.
– Cuando raptaron a mi hijo el año pasado, tú estuviste allí para apoyarme. Te necesitaba y viniste. Ahora estoy aquí, pero tenemos que utilizar la cabeza. No puedes matar a un hombre así como así.
El rostro del anciano adoptó una expresión de profunda simpatía.
– Ayer por la noche lo hice.
– ¿Eso no te inquieta?
– En absoluto. Cabral mató a mi hijo, merecía morir. Ashby es tan responsable como Cabral. Y no es que importe, pero quizá no tenga que asesinarlo. Larocque puede hacerlo por mí.
– ¿Y eso facilita las cosas?
Stephanie ya le había dicho que Ashby vendría a París y le había asegurado que al día siguiente le ofrecería todos los detalles de lo que estaba a punto de acontecer. Malone despreciaba a Ashby por lo que le había hecho a Thorvaldsen, pero comprendía el valor de la información confidencial que Ashby podía proporcionar y la importancia de aniquilar a un hombre como Peter Lyon.
– Henrik, tienes que dejar que yo me encargue de esto. Puedo hacerlo, pero tiene que ser a mi manera.
– Puedo obtener el libro yo mismo.
– Entonces, ¿qué diablos hago yo aquí?
Los labios del anciano dibujaron una sonrisa obstinada.
– Espero que estés aquí para ayudar.
Malone miró fijamente a Thorvaldsen.
– A mi manera.
– Quiero a Ashby, Cotton. ¿Lo entiendes?
– Lo entiendo. Pero averigüemos qué se trae entre manos antes de que lo mates. Eso es lo que dijiste ayer. ¿Podemos ceñirnos a eso?
– Empieza a traerme sin cuidado lo que esté ocurriendo, Cotton.
– Entonces, ¿por qué posponer las cosas con Larocque y el Club de París? Mata a Ashby y acaba con esto.
Su amigo calló.
– ¿Qué hay de Sam? -preguntó Thorvaldsen al final-. Me preocupa.
– También me encargaré de eso -Malone recordó lo que había dicho Stephanie-. Pero ya es mayorcito, así que tendrá que cuidarse a sí mismo, al menos por un tiempo.

Sam entró en el piso, situado en un barrio de la ciudad que Morrison denominó Montparnasse, cerca del Museo Cluny y del Palacio de Luxemburgo, en un edificio que irradiaba el encanto de tiempos pasados. La oscuridad los había devorado en el trayecto desde la estación de metro.
– Lenin vivió a unas pocas manzanas de aquí -dijo ella-. Ahora es un museo, aunque imagino que nadie querrá visitarlo.
– ¿No eres seguidora del comunismo? -preguntó Sam.
– Ni mucho menos. Es peor que el capitalismo en muchos sentidos.
La vivienda era un espacioso estudio ubicado en una sexta planta. Contaba con una pequeña cocina y cuarto de baño y parecía un piso de estudiante. Grabados sin enmarcar y carteles de viajes adornaban las paredes. Improvisadas estanterías de aglomerado se doblegaban bajo el peso de los libros de texto y las ediciones en rústica. Sam vio un par de botas de hombre junto a una silla y unos pantalones téjanos, demasiado grandes para ser de Morrison, tirados de cualquier manera en el suelo.
– Esta no es mi casa -dijo ella al percatarse de su interés-. Es de un amigo.
Morrison se quitó el abrigo, sacó la pistola y la dejó sobre una mesa como si nada.
Sam vio tres computadores y un servidor ultrafino en un rincón.
– Eso es GreedWatch. Dirijo la página desde aquí, pero hago creer a todo el mundo que es obra de Jimmy Foddrell -explicó Morrison.
– En el museo ha habido heridos -insistió Sam-. Esto no es un juego.
– Desde luego que lo es, Sam. Un juego peligroso. Pero yo no soy su artífice, sino ellos. Y el hecho de que haya gente herida no es culpa mía.
– Tú lo empezaste cuando les gritaste a aquellos dos hombres.
– Tenías que ver la realidad.
Sam decidió que, en lugar de discutir otra vez por obviedades, haría lo que el Servicio Secreto le había enseñado: conseguir que Morrison no cesara de hablar.
– Cuéntame más cosas sobre el Club de París.
– ¿Te pica la curiosidad?
– Sabes que sí.
– Lo imaginaba. Como te dije, tú y yo pensamos igual.
Sam no estaba tan seguro de eso, pero mantuvo la boca cerrada.
– Por lo que sé, el club está integrado por seis personas. Todas son obscenamente ricas. Los típicos cabrones avariciosos. Cinco mil millones en propiedades no es suficiente, quieren seis o siete. Conozco a alguien que trabaja para uno de los miembros…
– ¿El mismo tipo que lleva esas botas? -preguntó Sam.
La sonrisa de Morrison se acentuó hasta dibujar una media luna.
– No, otro.
– Eres una chica ocupada.
– Tienes que serlo para sobrevivir en este mundo.
– ¿Quién demonios eres?
– Soy la chica que te va a salvar, Sam Collins.
– No necesito que me salven.
– Yo creo que sí. ¿Qué estás haciendo aquí? Hace un rato me dijiste que tus superiores te habían prohibido seguir adelante con tu página web y hablar conmigo. Sin embargo, la página sigue ahí y tú estás aquí, buscándome. ¿Esto es una visita oficial?
Sam no podía contarle la verdad.
– No me has explicado nada del Club de París.
Morrison se sentó de costado en una de las sillas de vinilo, con las piernas apoyadas sobre uno de los brazos y la espalda en el otro.
– Sam, Sam, Sam. No lo entiendes, ¿verdad? Esa gente está planeando algo. Son unos expertos manipuladores financieros y pretenden hacer todo aquello de lo que hemos hablado. Van a manipular la economía, engañar a los mercados, devaluar divisas. Recordarás cómo se vieron afectados los precios del petróleo el año pasado. Lo hicieron especuladores que, artificialmente, volvieron loco al mercado con su avaricia. Esa gente no es distinta.
– Eso no me dice nada.
Un golpeteo en la puerta los sorprendió a ambos. Era la primera vez que Sam veía un resquicio en la gélida máscara de Morrison. La mirada de la joven se clavó en la pistola que descansaba sobre la mesa.
– ¿Por qué no abres? -preguntó Sam.
Llamaron de nuevo. Ligeramente. Amigablemente.
– ¿Crees que los tipos malos llaman a la puerta? -preguntó adoptando una pose desafiante-. Además, esta ni siquiera es tu casa.
Morrison lo miró con perspicacia.
– Aprendes rápido.
– Me licencié en la universidad.
Morrison se levantó y fue hacia la puerta. Cuando la abrió, apareció una mujer menuda con un abrigo beige. Tendría poco más de sesenta años, con el pelo oscuro entreverado de mechones plateados y unos intensos ojos marrones. Alrededor del cuello llevaba una bufanda Burberry. En una mano sostenía una funda de piel con una insignia y una foto. En la otra una Beretta.
– Señorita Morrison -dijo-. Soy Stephanie Nelle, del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
XXXV
Valle del Loira, 19.00 h
Eliza recorrió la larga galería escuchando el viento invernal que batía las ventanas del castillo. Su mente reprodujo todo lo que le había dicho a Ashby durante el último año, inquieta por la posibilidad de haber cometido un enorme error.
La historia relataba cómo Napoleón Bonaparte había saqueado Europa, robando cantidades incalculables de metales preciosos, joyas, antigüedades, cuadros, libros y esculturas, cualquier cosa de valor. Existían inventarios de dichos saqueos, pero nadie podía aseverar su exactitud. Pozzo di Borgo se enteró de que Napoleón había ocultado parte de los expolios en un lugar que solo él conocía. Los rumores que corrían en tiempos del emperador hablaban de un tesoro fabuloso, pero nada indicaba el camino hasta él. Su antepasado buscó durante veinte años.
Eliza se detuvo ante una de las ventanas y contempló la oscuridad. Más abajo, el río Cher fluía con gran rapidez. Se dejó acariciar por el calor de la habitación y saboreó su hogareño perfume. Llevaba una gruesa bata sobre el camisón y se cubrió bien con ella. Encontrar ese tesoro perdido sería su forma de vengar a Pozzo di Borgo, validar su legado y otorgar importancia a su familia. Una vendetta absoluta.
El clan Di Borgo tenía una gran trayectoria en Córcega. De niño, Pozzo había sido amigo íntimo de Napoleón. Pero el legendario revolucionario Pasquale Paoli abrió una brecha entre ellos cuando favoreció a los Di Borgo en detrimento de los Bonaparte, a quienes consideraba demasiado ambiciosos.
La disputa se inició cuando el joven Napoleón se enfrentó con un hermano de Pozzo di Borgo en la carrera por ocupar el rango de teniente coronel de los voluntarios corsos. Los métodos despóticos que utilizaron Napoleón y sus partidarios para asegurarse un resultado favorable suscitaron la enemistad de Di Borgo. La ruptura fue definitiva a partir de 1792, cuando los Di Borgo se alinearon con la independencia corsa y los Bonaparte se unieron a Francia. A la postre, Pozzo di Borgo fue nombrado jefe del gobierno civil corso. Cuando la Francia liderada por Napoleón ocupó Córcega, Di Borgo huyó, y durante los veintitrés años posteriores trabajó diligentemente para destruir a su enemigo declarado.
“Pese a los intentos por relegarme, eliminarme y acallarme, será difícil hacerme desaparecer del todo del recuerdo ciudadano. Los historiadores tendrán que hablar del Imperio y habrán de ser justos conmigo”.
La arrogancia de Napoleón ardía en el recuerdo de Eliza. Sin duda, el tirano había olvidado los centenares de pueblos que había quemado hasta los cimientos en Rusia, Polonia, Prusia, Italia y las llanuras y montañas de Iberia. Miles de prisioneros fueron ejecutados, cientos de miles de refugiados despojados de sus hogares e innumerables mujeres violadas por su Grande Armée. ¿Y qué hay de los tres millones de soldados muertos que se pudrieron a lo largo y ancho de Europa? Millones de personas heridas o incapacitadas de por vida. Y las instituciones políticas destruidas en varios centenares de estados y principados. Economías hechas añicos. Terror por doquier, Francia incluida. Eliza coincidía con lo que dijo el escritor francés Émile Zola a finales del siglo xix: “Qué gran locura pensar que podemos impedir que al final se escriba la verdad sobre la historia”.
¿Y cuál era la verdad acerca de Napoleón? La destrucción de los estados germánicos y su reunificación, junto con Prusia, Bavaria y Sajonia, propiciaron el nacionalismo alemán, que condujo a su consolidación cien años después, hecho que estimuló el ascenso de Bismarck, Hitler y propició dos guerras mundiales.
“Habrán de ser justos conmigo”. Claro que sí. Ella lo sería.
Se oyó un taconeo proveniente de la galería. Eliza se dio la vuelta y vio a su mayordomo dirigiéndose hacia ella. Esperaba la llamada y sabía quién estaba al otro lado de la línea. Su acólito le entregó el teléfono y se retiró.
– Buenas noches, Graham -dijo.
– Tengo excelentes noticias -anunció Ashby-. La investigación ha dado sus frutos. Creo que he encontrado un vínculo que podría llevarnos directamente al tesoro.
Aquello concitó la atención de Eliza.
– Pero necesito su ayuda -dijo él.
Ella escuchó con cautela y desconfianza, pero estimulada por las posibilidades que prometía el entusiasmo de Ashby.
Al final, él dijo:
– Necesitaría cierta información sobre los Inválidos. ¿Puede conseguirla?
La mente de Eliza barajó las posibilidades a toda prisa.
– Sí.
– Lo suponía. Vendré por la mañana.
Eliza escuchó algunos detalles más y dijo:
– Buen trabajo, Graham.
– Puede que esto sea definitivo.
– ¿Y qué hay de nuestra presentación navideña? -preguntó ella.
– Según lo previsto, como solicitó.
Eso era exactamente lo que Eliza quería oír.
– Entonces nos vemos el lunes.
– No me lo perdería por nada del mundo.
Se despidieron.
Thorvaldsen la había atormentado con la posibilidad de que Ashby fuera un traidor. Pero el británico estaba haciendo todo aquello para lo que lo había reclutado, y bastante bien. Aun así, las dudas le nublaban los pensamientos. Dos días. Tendría que hacer malabares en medio de aquella inestabilidad, al menos hasta entonces.

Sam se puso en pie justo cuando Stephanie Nelle entraba en el piso y Meagan cerraba la puerta. Notó un sudor frío en la frente.
– Esto no es Estados Unidos -dijo Meagan en un claro arrebato de pasión-. Aquí no tiene jurisdicción.
– Cierto. Pero, por el momento, lo único que impide que la policía de París la detenga soy yo. ¿Prefiere que me marche y los deje apresarla para que podamos charlar mientras está bajo custodia?
– ¿De qué se me acusa?
– De llevar una pistola, disparar un arma de fuego dentro de los límites municipales, incitar un altercado, destrucción de la propiedad estatal, secuestro, ataque. ¿Me olvido de algo?
Meagan negó con la cabeza.
– Son todos iguales.
Stephanie sonrió.
– Me lo tomaré como un cumplido -repuso y miró a Sam-. No hace falta que le diga que está metido en un buen lío. Pero ya veo dónde está el problema. Conozco a Henrik Thorvaldsen y doy por hecho que su presencia aquí tiene que ver con él, al menos en parte.
Sam no conocía a aquella mujer, así que no pensaba vender a la única persona que lo había tratado con cierto respeto.
– ¿Qué quiere?
– Necesito que cooperen. Si lo hace usted, señorita Morrison, no irá a la cárcel. Y usted, señor Collins, quizá pueda seguir con su carrera.
A Sam no le gustaba su actitud condescendiente.
– ¿Y si no quiero una carrera?
Stephanie le lanzó una mirada que Sam había visto en sus superiores, gente que imponía unas normas insignificantes e inveteradas barreras que hacían prácticamente imposible que nadie progresara.
– Pensaba que quería ser un agente. Eso es lo que me dijo el Servicio Secreto. Yo simplemente le estoy brindando esa oportunidad.
– ¿Y qué quiere que haga? -preguntó él.
– En este caso, eso depende de la señorita Morrison -la mujer observó a Meagan-. Lo crea o no, estoy aquí para ayudar. Así que, dígame: aparte de decir tonterías en su página web sobre conspiraciones mundiales que tal vez existan o tal vez no, ¿qué pruebas tangibles posee que puedan resultarme de interés?
– Es usted una zorra engreída, ¿eh?
– No lo sabe usted bien.
Meagan sonrió.
– Me recuerda a mi madre. También tenía un corazón de piedra.
– Eso solo significa que soy vieja. No se está granjeando usted mi simpatía.
– Es usted la que todavía empuña una pistola.
Stephanie pasó junto a ellos, se acercó a la mesa de la cocina, donde estaba la pistola de Meagan, y la cogió.
– Dos hombres han muerto hoy en el Cluny. Otro está en el hospital.
– ¿El vigilante? -preguntó Sam.
Stephanie asintió.
– Se recuperará.
Sam se alegró de oír aquello.
– ¿Y usted, señorita Morrison, también se alegra?
– No es problema mío -respondió.
– Fue usted quien lo empezó.
– No, yo lo saqué a la luz.
– ¿Sabe para quién trabajaban los dos muertos?
Meagan asintió.
– Para el Club de París.
– Eso no es del todo cierto. En realidad, Eliza Larocque los contrató para que siguieran a su señuelo.
– Va usted un poco rezagada.
– Pues cuénteme algo que yo no sepa.
– De acuerdo. ¿Qué le parece esto? Sé lo que va a ocurrir dentro de dos días.

Thorvaldsen estaba sentado solo en su suite del Ritz, con la cabeza apoyada en el respaldo de una silla. Malone se había ido y le había garantizado que al día siguiente robaría el libro de los Inválidos. En aquellos momentos confiaba en su amigo más que en sí mismo.
En la mano sostenía una copa de coñac para templar los nervios. A Dios gracias, todos los espíritus burlones que clamaban en su fuero interno se habían retirado a dormitar. Había participado en numerosas luchas, pero aquella era diferente, más obsesiva que personal, y eso le asustaba. Quizá al día siguiente tendría que ponerse en contacto con Graham Ashby, y sabía que ese momento sería difícil. Tendría que mostrarse cordial, estrechar la mano del hombre que había asesinado a su hijo y obsequiarlo con toda su cortesía. No podía revelar absolutamente nada hasta el momento adecuado.
Thorvaldsen dio otro sorbo de coñac. Le vinieron a la mente escenas del funeral de Cai. El ataúd había permanecido cerrado a causa de los daños irreparables que habían ocasionado las balas, pero él había visto cómo había quedado el rostro de su hijo. Había insistido en verlo.
Necesitaba aquella horrible imagen grabada a fuego en su memoria, porque sabía que jamás descansaría hasta que aquella muerte tuviese una explicación.
Ahora, dos años después, por fin sabía la verdad y tan solo faltaban unas horas para que empezara la venganza.
Había mentido a Malone. Aunque consiguiera incitar a Eliza Larocque a actuar contra Ashby, mataría a aquel cabrón con sus propias manos. Nadie más lo haría, solo él, igual que la noche anterior, cuando había frenado a Jesper y disparado a Amando Cabral y a su cohorte. ¿En qué se estaba convirtiendo? ¿En un asesino? No, en un vengador. Pero ¿había alguna diferencia?
Sostuvo el vaso a contraluz y admiró la rica tonalidad del alcohol. Saboreó otro trago de coñac, más largo esta vez, más satisfactorio, y cerró los ojos. Recuerdos dispersos centellearon en su mente, se desvanecieron por un momento y reaparecieron. Todos llegaron en un proceso tranquilo y silencioso, como si cambiara diapositivas en un proyector. Le temblaron los labios. Recuerdos que casi había olvidado, de una vida que no conocía desde hacía muchos años, se materializaron, borrosos, y luego desaparecieron.
Había enterrado a Cai en la finca, en el cementerio familiar, junto a Lisette, entre otros Thorvaldsen que descansaban allí desde hacía siglos. Su hijo llevaba un sencillo traje gris y una rosa amarilla. A Cai le encantaban las rosas amarillas, al igual que a Lisette.
Recordó el peculiar olor que emanaba del ataúd, un poco ácido, un poco húmedo, el hedor de la muerte.
Volvió a invadirlo una sensación de soledad. Apuró el coñac que quedaba en el vaso. Una oleada de tristeza recorrió su cuerpo con una fuerza intolerable. Ya no lo asaltaban las dudas. Sí, mataría a Graham Ashby con sus propias manos.
XXXVI
París, lunes, 24 de diciembre, 11.00 h
Malone entró en la iglesia del Domo, adosada como un apéndice al extremo sur del imponente Hotel des Invalides. El edificio barroco, con una fachada de columnas dóricas y un solo frontón, estaba cubierto por una formidable cúpula dorada, la segunda estructura más alta de París, coronada por una linterna y una aguja. Originalmente había sido un lugar de culto real erigido por Luis XIV para ensalzar la gloria de la monarquía francesa y más tarde Napoleón lo convirtió en una tumba para guerreros. Tres de los nombres más importantes de la historia militar francesa, Turene, Vaubon y Foch, descansaban allí. En 1861, el propio Napoleón fue inhumado bajo la cúpula y más tarde lo acompañaron sus dos hermanos y su hijo.
La Nochebuena no había atenuado el flujo de visitantes. El interior, aunque solo llevaba una hora abierto, estaba abarrotado. Si bien el lugar ya no se utilizaba para oficios religiosos, una placa recordaba a todo el mundo que se descubriera la cabeza y hablara en voz baja.
La noche anterior, Malone se había hospedado en una habitación, que Thorvaldsen había reservado para él en el Ritz, con la esperanza de conciliar el sueño, pero lo habían asaltado algunos pensamientos inquietantes. Le preocupaba Sam, pero confiaba en que Stephanie tuviera la situación bajo control. Le preocupaba todavía más Thorvaldsen. Las vendettas podían salir caras en más de un sentido, algo que había aprendido por experiencia. Todavía no estaba seguro de cómo contener a Thorvaldsen, pero había que hacerlo, y rápido.
Malone se dirigió lentamente hacia una balaustrada de mármol que le llegaba a la cintura y contempló la imponente cúpula. Imágenes de los evangelistas, los reyes de Francia y los apóstoles le devolvieron la mirada. Bajo el domo, por detrás del balaustre, estudió el sarcófago de Napoleón.
Conocía los detalles. Siete féretros, uno dentro de otro, contenían los restos imperiales; dos eran de plomo y el resto de caoba, hierro, ébano, roble y, el visible, de pórfido rojo, el material de los sepulcros romanos. Con casi cuatro metros de longitud y dos de altura y forma de arca adornada con hojas de laurel, descansaba sobre una base de granito color esmeralda. Doce figuras colosales de la victoria y el nombre de las principales batallas de Napoleón estaban grabados en el suelo que rodeaba la tumba.
Malone oteó la concurrida iglesia y vio a Graham Ash-by. El británico coincidía con la descripción que le había proporcionado Stephanie y se hallaba al otro extremo, cerca de la baranda circular.
Thorvaldsen le había dicho una hora antes que sus agentes habían seguido a Ashby desde Londres hasta París y los Inválidos. Junto a él vio a una atractiva mujer con una larga melena. Eso le trajo a la mente a otra rubia que había robado su atención durante las dos semanas anteriores un desacierto que estuvo a punto de costarle la vida.
La rubia, que tenía las caderas apoyadas en la baranda y la espalda arqueada, señalaba el impresionante cornisamento que rodeaba la iglesia y al parecer le estaba explicando a Ashby algo que este escuchaba con atención. Tenía que ser Caroline Dodd. Thorvaldsen le había hablado de ella. Era la amante de Ashby, pero también poseía licenciaturas en historia medieval y literatura. Su presencia allí significaba que Ashby consideraba que había algo importante en aquel lugar.
El nivel de ruido de la sala fue en aumento y Malone se dio la vuelta. El gentío entraba en tropel por las puertas principales. Observó cómo cada nuevo visitante pagaba su entrada.
Miró alrededor y admiró el collage de mármol que lo rodeaba y la cúpula sostenida por majestuosas columnas corintias. Símbolos de la monarquía afloraban de la decoración esculpida, recordando al visitante que aquella fue en otro tiempo una iglesia de reyes y ahora ofrecía cobijo a un emperador.
– Napoleón murió en 1821 en Santa Elena -oyó que explicaba en alemán uno de los guías a un grupo que se agolpaba cerca de allí-. Los británicos lo enterraron allí con escasos honores, en una tranquila hondonada. Pero en sus últimas voluntades, Napoleón pidió que sus cenizas descansaran “a orillas del Sena, en medio del pueblo francés” al que tanto amaba. De modo que en 1840, el rey Luis Felipe decidió cumplir ese deseo y traer al emperador a casa. Fue una iniciativa que pretendía complacer a la ciudadanía y reconciliar a los franceses con su historia. Por aquel entonces, Napoleón se había convertido en una leyenda. Así, pues, el 15 de diciembre de 1840, en una grandiosa ceremonia, el rey dio la bienvenida a los restos del emperador en los Inválidos. Se precisaron veinte años, no obstante, para modificar esta iglesia y cavar la cripta que ven aquí abajo.
Malone se alejó de la balaustrada de mármol mientras los alemanes se apiñaban cerca de ella y contemplaban el imponente sarcófago. Más grupos apretujados se paseaban por el lugar. Malone vio que otro hombre se había unido a Ashby. Estatura media, rostro inexpresivo y cabello gris ralo. Un abrigo cubría su cuerpo delgado. Era Guildhall. Thorvaldsen también le había proporcionado información sobre aquel hombre. Los tres dieron media vuelta y se dispusieron a abandonar el lugar.
“Improvisa”. Eso es lo que le había dicho a Sam que hacían los agentes. Malone meneó la cabeza. Sí, tenía razón.

Ashby salió de la iglesia del Domo y bordeó el exterior hasta llegar a una larga galería jalonada de cañones que conducía al interior de los Inválidos. El enorme complejo comprendía dos iglesias, un patio de honor, un museo militar, un jardín y una elegante explanada que se extendía desde la fachada norte hasta el Sena, a casi un kilómetro de distancia. Fundados en 1670 por Luis XIV para dar cobijo y atención a los soldados tullidos, los edificios de varias plantas conectados entre sí eran obras maestras del clasicismo francés.
Igual que Westminster, aquel era un lugar histórico. Ashby imaginó el 14 de julio de 1789, cuando una multitud arrolló a los centinelas allí apostados y asaltó el depósito de rifles subterráneo, donde confiscaron armas que aquel mismo día utilizaron para irrumpir en la Bastilla e iniciar la Revolución Francesa. Siete mil ex combatientes habían habitado allí, y ahora era un lugar frecuentado por turistas.
– ¿Hay forma de entrar en el museo? -preguntó Caroline.
Había hablado con Eliza Larocque tres veces más desde la noche anterior. Por suerte, había logrado recabar gran cantidad de información relevante.
– No creo que haya problema.
Entraron por el patio de honor, una extensión adoquinada y cercada por cuatro extensas galerías de dos plantas. Tenía una envergadura que rondaba los cien metros por sesenta. Una estatua de Napoleón tallada en bronce presidía el enorme patio, encaramada a la entrada confrontón de la iglesia de los Soldados. Ashby sabía que aquel era el lugar en que De Gaulle había besado a Churchill en una muestra de agradecimiento tras la Segunda Guerra Mundial.
Ashby señaló a la izquierda, hacia una de las austeras fachadas clásicas, mucho más imponentes que atractivas.
– Son antiguos refectorios donde los inválidos tomaban sus comidas. El museo de armas comienza ahí -Ashby señaló otro refectorio situado a la derecha-. Y termina ahí. Ese es nuestro objetivo.
El edificio que se erguía a la izquierda estaba cubierto de andamios. Larocque le dijo que la mitad del museo estaba siendo modernizado, principalmente las exposiciones históricas, dos plantas enteras clausuradas hasta la primavera siguiente. Los trabajos incluían la limpieza de las fachadas y una amplia remodelación de la entrada principal. Pero aquel día no había nadie. Era Nochebuena, un día festivo.

Malone recorrió una de las amplias galerías de los Inválidos y pasó junto a las puertas de madera repartidas cada tres metros, flanqueadas por cañones en posición de firme. Fue desde la galería sur hasta la este, rebasó la iglesia de los Soldados, dobló una esquina y se dirigió a una entrada temporal que daba acceso al edificio este. Ashby y su contingente se hallaban en el lado opuesto del patio de honor, contemplando la parte cerrada del ala del museo, que albergaba objetos históricos de los siglos xvii y xviii, además de piezas que databan de la época de Luis XIV hasta los días de Napoleón.
Un trabajador enfundado en un abrigo gris, que caminaba con ritmo pausado y actitud vigilante, ocupaba la entrada provisional que conducía al tercer piso, donde permanecían abiertos el museo de planos y relieves y una librería.
Malone subió la escalera, asiéndose a una gruesa barandilla de madera.
En la segunda planta, las puertas del ascensor estaban bloqueadas por dos tablones clavados formando una equis. Sobre unos palés se amontonaban más andamios desmontados. De unas puertas temporales de metal blanco colgaba un cartel que decía “Prohibida la entrada”. En la pared, otro letrero anunciaba que tras aquellas puertas se encontraban las “Salles Napoleón ier” (las estancias de Napoleón i).
Malone se acercó y tiró del pomo de las puertas de metal, que cedieron. No había necesidad de bloquearlas, según le habían dicho, ya que el edificio se cerraba cada noche y había pocos objetos de valor en las galerías.
Malone se adentró en la silenciosa oscuridad y dejó que la puerta se cerrara a sus espaldas, con la esperanza de no tener que lamentarse de los minutos que estaban por llegar.
XXXVII
Napoleón se tumbó boca abajo en la cama y miró hacia la chimenea. Las velas resplandecían, proyectando un brillo rojo sobre su rostro, y el emperador dejó que el calor y el silencio lo adormecieran.
– Viejo adivino. ¿Vienes por mí al fin?-preguntó en voz baja.
La alegría colmó la faz de Napoleón, que inmediatamente se trocó en una muestra de ira.
– No -gritó-, estás equivocado. Mi suerte no se parece al cambio de estaciones. Todavía no estoy en el otoño. El invierno no se acerca. ¿Qué? ¿Dices que mi familia me abandonará y me traicionará? Eso es imposible. Me he prodigado en complacencias con ellos -Napoleón hizo una pausa y pareció escuchar con atención-. Ah, pero eso es demasiado. No es posible. Toda Europa es incapaz de derrocarme. Mi nombre es más poderoso que el destino.
Desvelado por el sonido de su propia voz, Napoleón abrió los ojos y miró alrededor de la habitación. Se llevó una mano temblorosa a la humedecida frente.
– Qué sueño tan terrible -se dijo.
Saint-Denis se le acercó. Bueno y fiel, siempre a su lado, dormía en el suelo junto a la cama, dispuesto a escuchar en todo momento.
– Estoy aquí,sire.
Napoleón cogió la mano de Saint-Denis.
– Hace mucho tiempo, cuando estaba en Egipto, un hechicero me habló en la pirámide -dijo Napoleón-. Profetizó mi ruina, me advirtió sobre mis familiares y la ingratitud de mis generales.
Sumido en sus reflexiones, con una voz enronquecida por el sueño que se esfumaba, parecía necesitar hablar.
– Me dijo que tendría dos esposas. La primera sería emperatriz y no la apartaría del trono la muerte, sino una mujer. La segunda esposa me daría un hijo, pero, no obstante, todo mi infortunio empezaría con ella. Dejaría de ser próspero y poderoso. Todas mis esperanzas se verían frustradas. Sería expulsado a la fuerza y abandonado en suelo extranjero, rodeado de montañas y mar.
Napoleón alzó la vista con expresión temerosa.
– Ordené asesinar a aquel hechicero -dijo-. Lo tomé por un necio, y yo jamás escucho a los necios.
Thorvaldsen escuchó a Eliza Larocque explicar lo que sabía su familia de Napoleón desde hacía largo tiempo.
– Pozzo di Borgo investigó exhaustivamente todo lo sucedido en Santa Elena -dijo-. Lo que acabo de describir ocurrió unos dos meses antes de la muerte de Napoleón.
Thorvaldsen atendía con fingido interés.
– Napoleón era un hombre supersticioso -prosiguió Larocque-. Creía firmemente en el destino, pero nunca se doblegaba a su inevitabilidad. Oía lo que le convenía.
Thorvaldsen y Larocque estaban sentados en una sala privada de Le Grand Véfour, con vista a los jardines del Palais Royal. El menú proclamaba con orgullo que el restaurante se había inaugurado en 1784, y los invitados comían, entonces y ahora, entre ornamentos dorados del siglo xviii y delicados paneles pintados a mano. No era un lugar que Thorvaldsen frecuentara, pero Larocque lo había llamado, le había propuesto quedar para comer y había elegido el sitio.
– Sin embargo, la realidad es innegable -dijo Larocque-. Todo lo que predijo aquel hechicero egipcio se cumplió. Josefina se convirtió en emperatriz y Napoleón se divorció de ella porque no podía concebir un heredero.
– Creí que había sido porque le fue infiel.
– Lo fue, pero él también. María Luisa, la archiduquesa de Austria, que entonces tenía dieciocho años, al final conquistó la imaginación de Napoleón y se casó con él. Le dio el hijo que deseaba.
– Al más puro estilo de la realeza de aquella época -musitó Thorvaldsen.
– Creo que Napoleón se habría ofendido de que lo compararan con la realeza.
El danés se echó a reír.
– Entonces era estúpido. Él también era un monarca.
– Tal como se había predicho, fue tras su segundo matrimonio, en 1809, cuando la suerte de Napoleón cambió. La fallida campaña rusa de 1812, donde su ejército en retirada quedó diezmado. La coalición de 1813, que puso a Inglaterra, Prusia, Rusia y Austria en su contra. Sus derrotas en España y Leipzig y luego el derrumbamiento de Alemania y la pérdida de Holanda. París cayó en 1814 y luego abdicó. Lo enviaron a Elba, pero escapó e intentó arrebatar París a Luis XVII. Pero su Waterloo llegó al fin el 18 de junio de 1815 y todo terminó. Lo mandaron a Santa Elena a morir.
– Realmente odia a ese hombre, ¿no es así?
– Lo que me molesta es que nunca llegaremos a conocerlo. Pasó sus cinco años de exilio en Santa Elena lavando su imagen, escribiendo una autobiografía que acabó siendo más ficción que realidad, adecuando la historia para su provecho. En verdad, fue un marido que amaba a su esposa, pero que se divorció rápidamente cuando no pudo darle un heredero; un general que profesó un gran amor por sus soldados, y que sin embargo sacrificó a cientos de miles. Supuestamente era temerario, pero abandonó una y otra vez a sus hombres cuando le convino. Fue un líder que tan solo quería fortalecer Francia, y sin embargo mantuvo a la nación sumida en una guerra permanente. Creo que es obvio por qué lo detesto.
Thorvaldsen pensó que aguijonearla un poco podía estar bien.
– ¿Sabía que Napoleón y Josefina cenaron aquí? Me han dicho que esta sala se conserva prácticamente intacta desde comienzos del siglo xix.
Larocque sonrió.
– Lo sabía. No obstante, es curioso que conozca esa información.
– ¿De veras hizo Napoleón que asesinaran a ese hechicero en Egipto?
– Ordenó a Monge, uno de sus sabios, que lo matara.
– ¿Coincide con la teoría de que Napoleón fue envenenado?
Thorvaldsen sabía que supuestamente le habían administrado arsénico en la comida y la bebida en dosis suficientes para acabar con su vida. Pruebas recientes efectuadas con muestras de cabello confirmaron la presencia de niveles elevados de arsénico.
Larocque soltó una carcajada.
– Los británicos no tenían motivos para matarlo. De hecho, más bien lo contrario. Querían que siguiera con vida.
En ese momento llegaron sus entrantes. El de Thorvaldsen era salmonete a la cazuela con aceite y tomates y el de Larocque un pollo joven con salsa de vino y queso. Ambos degustaron una copa de merlot.
– ¿Conoce la historia de cuando exhumaron a Napoleón en 1840 para devolverlo a Francia? -preguntó ella.
Thorvaldsen negó con la cabeza.
– Demuestra por qué los británicos jamás lo habrían envenenado.

Malone recorrió la desértica galería. No había ninguna luz encendida y la claridad que proporcionaba el sol era difusa por culpa de unos plásticos que cubrían las ventanas. El aire era cálido y olía a pintura húmeda. Muchas vitrinas estaban envueltas en basta lona. Había escaleras apoyadas por todas las paredes. Al fondo se levantaba otro andamio. Parte del suelo de madera había sido retirado y se estaban realizando reparaciones en la superficie de piedra.
Malone no detectó cámaras ni sensores. Pasó junto a uniformes, armaduras, espadas, dagas, arneses, pistolas y rifles, todos ellos expuestos en vitrinas forradas de seda. Era una constante e intencionada progresión tecnológica, en la que cada generación aprendía a matar a la siguiente con más rapidez. Nada denotaba el horror de la guerra. Por el contrario, solo parecía subrayar su carácter glorioso.
Malone esquivó otro boquete en el suelo y continuó su recorrido por la extensa galería sin que sus suelas de goma emitieran un solo ruido.
A su espalda oyó cómo alguien trataba de abrir las puertas metálicas.

Ashby se encontraba en el descansillo de la segunda planta y observó a Guildhall mientras este empujaba las puertas que conducían a las galerías de Napoleón. Algo las bloqueaba.
– Creía que estaban abiertas -susurró Caroline.
Eso fue exactamente lo que le había dicho Larocque. Cualquier cosa de valor había sido retirada hacía semanas. Lo único que quedaba eran objetos históricos menores, que se guardaron dentro porque en el exterior la capacidad de almacenamiento era limitada. El contratista encargado de la remodelación había aceptado trabajar en torno a los objetos expuestos y se le exigió que contratara una póliza de responsabilidad para garantizar su seguridad.
Sin embargo, algo bloqueaba las puertas.
Ashby no quería llamar la atención de la mujer que había abajo o de los empleados del museo de planos y relieves situado en la planta superior.
– Fuérzalas -dijo-. Pero sin hacer ruido.

La fragata francesa La Belle Poule llegó a Santa Elena en octubre de 1840 con un contingente liderado por el príncipe de Joinville, el tercer hijo del rey Luis Felipe. Middlemore, el gobernador británico, envió a su hijo a recibir el barco, y las baterías de la Armada Real repartidas por la costa dispararon veintiuna salvas en su honor. El 15de octubre, cuando se cumplían veinticinco años de la llegada de Napoleón a Santa Elena, se iniciaron las tareas de exhumación de su cuerpo. Los franceses querían que sus marineros se encargaran del proceso, pero los británicos insistieron en que su gente realizara esa labor. Obreros locales y soldados británicos trabajaron duramente toda la noche bajo un fuerte aguacero. Habían transcurrido diecinueve años desde que el ataúd de Napoleón descendiera a las entrañas de la tierra y fuera sellado con ladrillos y cemento, e invertir aquel proceso resultó un desafío. Extraer las piedras una a una, perforar estratos de mampostería reforzados con vigas de metal y abrir a la fuerza las cuatro tapas para afrontar finalmente la imagen del difunto emperador había supuesto un gran esfuerzo.
Varias personas que vivieron con Napoleón en Santa Elena regresaron para ser testigos de la exhumación: el general Gourgaud; su homólogo Bertrand; Pierron, el pastelero; Archambault, el ayuda de cámara; Noverraz, el tercer ayuda de cámara; Marchand y Saint-Denis, que siempre había estado junto al emperador.
El cuerpo de Napoleón fue envuelto en fragmentos de raso blanco que habían caído de la tapa del ataúd. Sus botas negras de montar se habían despegado y dejaban entrever sus pálidos dedos. Las piernas seguían cubiertas por unos pantalones bombachos blancos, y el sombrero descansaba junto a él, en el mismo lugar que ocupaba años atrás. El plato de argento que contenía su corazón se encontraba entre sus muslos. Sus manos, blancas, duras y perfectas, mostraban unas uñas largas. El labio había retrocedido y se apreciaban tres dientes; el rostro era gris a causa de una incipiente barba y tenía los párpados cerrados con firmeza. El cuerpo se hallaba en un estado asombroso, como si estuviese durmiendo, más que descomponiéndose.
Todos los objetos introducidos en el ataúd para que le hicieran compañía seguían allí, apiñados alrededor de su lecho de raso: una colección de monedas francesas e italianas con su impasible rostro acuñado, una salsera de plata, un plato, tenedores, cuchillos y cucharas con las armas imperiales grabadas, un frasco de plata que contenía agua del valle de los Geranios, una túnica, una espada, una barra de pan y una botella de agua.
Todo el mundo se quitó el sombrero y un sacerdote francés roció agua bendita mientras recitaba el Salmo 130. “Desde las profundidades he llorado por ti, oh Señor”.
El doctor británico quiso examinar el cuerpo en nombre de la ciencia, pero Gourgaud, un general rechoncho de mejillas rojas y barba gris, se opuso.
– No lo hará. Nuestro emperador ya ha sufrido bastantes ultrajes.
Todos los allí presentes sabían que Londres y París habían aceptado aquella exhumación como una manera de limar asperezas entre las dos naciones. Al fin y al cabo, como había dejado claro el embajador francés en Inglaterra: “No conozco ningún motivo honorable para negarnos, ya que Inglaterra no puede decir al mundo que desea mantener prisionero a un cadáver”.
Middlemore, el gobernador británico, dio un paso al frente.
– Tenemos derecho a examinar el cuerpo.
– ¿Por qué razón?-preguntó Marchand-. ¿Con qué fin? Los británicos estaban aquí cuando se cerró el ataúd y sus doctores practicaron una autopsia al cadáver, pese a que el emperador dejó instrucciones concretas para que eso no ocurriera.
El propio Marchand estaba allí ese día y su amargura puso de manifiesto que no había olvidado aquella afrenta.
Middlemore alzó las manos en un gesto de falsa rendición.
– Muy bien. ¿Se opondrían a una inspección superficial? Después de todo, coincidirán en que el cuerpo se encuentra en unas condiciones sorprendentes para llevar tanto tiempo enterrado. Eso exige cierta investigación.
Gourgaud cedió y los demás aceptaron.
El médico palpó las piernas, la barriga, las manos, un párpado y después el pecho.
– Después, Napoleón fue encerrado en sus cuatro féretros de madera y metal, se giró la llave del sarcófago y se dispuso todo para devolverlo a París -dijo Eliza.
– ¿Qué buscaba realmente el médico? -preguntó Thorvaldsen.
– Algo que los británicos habían tratado de averiguar en vano mientras Napoleón era su prisionero: el paradero del tesoro perdido.
– ¿Creían que estaba en la tumba?
– No lo sabían. Se introdujeron muchos objetos extraños en aquel ataúd. Alguien pensó que la respuesta podía encontrarse allí. Se cree que ese fue uno de los motivos por los que los británicos accedieron a la exhumación: para volver a echar un vistazo.
– ¿Y encontraron algo?
Larocque bebió un poco de vino.
– Nada.
La mujer esperó a que sus palabras surtieran efecto.
– No buscaron en el sitio adecuado, ¿verdad? -preguntó el danés.
A Larocque empezaba a caerle bien Thorvaldsen.
– Ni por asomo.
– ¿Y usted, madame Larocque, ha descubierto el lugar correcto?
– Esa, Herre Thorvaldsen, es una pregunta que seguramente halle respuesta antes de que termine el día.
XXXVIII
Malone encontró los objetos napoleónicos y examinó reliquias del triunfo del emperador y también de su caída. Vio la bala que hirió al general en Ratisbona, su telescopio, mapas, pistolas, un bastón, una bata e incluso su máscara mortuoria. Una exposición reproducía la habitación de Santa Elena en la que falleció Napoleón, incluida la cama plegable y el baldaquín.
Un chirrido resonó por toda la sala. Alguien estaba forzando las puertas de metal situadas cien metros detrás de él.
Malone había apoyado uno de los palés contra las puertas, consciente de que pronto tendría compañía. Vio que Ashby salía de la iglesia y se dirigía pausadamente hacia los Inválidos. Mientras él y su séquito se detenían a admirar el patio de honor, Malone entró raudo en el museo. Supuso que Ashby poseía la misma información que Stephanie le había proporcionado a él. Malone la había llamado la noche anterior, después de hablar con Thorvaldsen, y habían ideado un plan que satisfacía sus necesidades y que al mismo tiempo no ponía en peligro a su amigo. Era un juego de manos, pero no imposible.
El palé que bloqueaba las puertas de metal se arrastró por el suelo provocando un fuerte estruendo. Malone dio media vuelta y se fijó en la luz que se colaba en la tenue sala. Pudo distinguir tres sombras.
Ante él, en el interior de una vitrina entreabierta, había una cubertería de plata, una taza utilizada por Napoleón en Waterloo, una caja de té de Santa Elena y dos libros. Una pequeña placa anunciaba al público que los libros pertenecían a la biblioteca personal de Napoleón en la isla y que formaban parte de los 1.600 volúmenes que había conservado. Uno de ellos era Memorias y correspondencia de Josefina,que Napoleón leyó, según decía la información del museo, en 1821, poco antes de su muerte. Dicen que cuestionó su veracidad y que su contenido le disgustó. El otro era un pequeño volumen con cubiertas de piel, abierto más o menos por la mitad; otra placa lo identificaba como Los reinos merovingios 450-751 d. C,perteneciente a la misma biblioteca personal, aunque ese libro tenía la distinción de haber sido destacado en las últimas voluntades del emperador. Un rápido taconeo resonó por toda la sala.

A Ashby le encantaba indagar. Siempre le habían divertí-do los libros y las películas que retrataban a los cazadores de tesoros como matones. En realidad, invertía gran parte del tiempo en estudiar detenidamente viejos escritos, ya fuesen libros, testamentos, correspondencia, notas personales, diarios privados o archivos públicos. De todo un poco. Jamás una única prueba había resuelto el rompecabezas de golpe. Las pistas por lo común eran prácticamente inexistentes o indescifrables y uno se encontraba con muchas más decepciones que éxitos.
Aquella búsqueda era el ejemplo perfecto. Sin embargo, puede que en aquella ocasión fuesen por buen camino. Era difícil saberlo con certeza hasta que examinaran Los reinos merovingios 450-751 d. C,que debían de estar a escasos metros de distancia.
Eliza Larocque le había advertido que aquel era el día perfecto para colarse en aquella zona del museo. No habría cuadrillas trabajando. Asimismo, el personal de los Inválidos estaría ansioso por finalizar la jornada y marcharse a casa para celebrar la Navidad. Era uno de los pocos días en que el museo permanecía cerrado.
Guildhall encabezaba el grupo en la desordenada galería. El aire tibio desprendía un olor a pintura y trementina, un indicio más de las remodelaciones que se estaban llevando a cabo.
Ashby debía abandonar París en cuanto hubiese cumplido su misión. Los estadounidenses lo esperarían en Londres, ansiosos por obtener un informe, que él finalmente aportaría. No había razón para demorarlo más. Mañana sería un día de lo más interesante, una Navidad que sin duda alguna recordaría.
Guildhall se detuvo y Ashby vio lo que su secuaz ya había descubierto. En la vitrina de cristal donde supuestamente les esperaban las diversas reliquias y libros napoleónicos había un libro, pero el otro había desaparecido. En su lugar encontraron una pequeña tarjeta, inclinada sobre un caballete de madera. Aquellos instantes de silencio parecieron horas.
Ashby reprimió su consternación, se acercó y leyó lo que estaba escrito en la tarjeta.
Lord Ashby , si se porta usted bien ,
le entregaremos el libro.
– ¿Qué significa esto? -preguntó Caroline.
– Imagino que es la manera que tiene Eliza Larocque de mantenerme a raya.
Ashby sonrió por el esperanzado fervor que encerraba su mentira.
– Dice “entregaremos”.
– Debe de referirse al club.
– Te facilitó toda la información de que disponía. Te proporcionó la información confidencial sobre este lugar -dijo Caroline. Sus palabras sonaron más como una pregunta que como una afirmación.
– Es cautelosa. Tal vez no quiera que lo tengamos todo. Al menos todavía.
– No deberías haberla llamado.
Ashby adivinó en sus ojos cuál sería la siguiente pregunta y dijo:
– Volvemos a Inglaterra.
Abandonaron la galería y Ashby barajó mentalmente todas las posibilidades. Caroline no sabía nada de su colaboración secreta con Washington y por eso culpaba de la ausencia del libro a Larocque y al Club de París. Pero la verdad le asustaba todavía más. Los estadounidenses conocían sus negocios.

Malone vigiló desde el otro extremo de la sala mientras Ashby y sus acompañantes salían. Sonrió ante el dilema de Ashby y sabía que este había mentido a Caroline Dodd. Luego se fue por una escalera trasera y escapó de los Inválidos por la fachada norte. Paró un taxi, cruzó el Sena y encontró Le Grand Véfour.
Entró en el restaurante y contempló el agradable salón, totalmente afrancesado, con paredes resplandecientes cubiertas de espejos con marcos dorados. Escudriñó las mesas y vio a Thorvaldsen sentado con una atractiva mujer que lucía un traje de chaqueta gris.
Malone le enseñó el libro y sonrió.

Thorvaldsen sabía ahora que el equilibrio de poder había cambiado. Tenía el control absoluto y ni Ashby ni Eliza Larocque lo sospechaban, al menos por el momento, de modo que cruzó las piernas, se recostó en la silla y se dedicó de nuevo a su anfitriona, sabedor de que muy pronto todas sus deudas quedarían saldadas.
Tercera parte
XXXIX
12.15 h
Sam siguió a Meagan Morrison y a Stephanie Nelle a la taquilla de la Torre Eiffel. Las colas de las otras dos entradas, con ascensores que llevaban hasta la primera y la segunda plataforma, eran enormes y conllevaban una espera de al menos dos horas. Pero la de la columna sur era mucho más corta, ya que la única manera de acceder a la primera plataforma era ascender los trescientos cuarenta y siete escalones.
– No hay tiempo para colas -dijo Stephanie Nelle.
Sam había pasado la noche en una habitación de hotel de la orilla izquierda y Meagan en otra, con dos agentes del Servicio Secreto custodiando la puerta. Stephanie había escuchado la información que le había proporcionado Meagan y luego había hecho unas llamadas telefónicas. Al parecer, después de confirmar al menos parte de esa información, insistió en que le proporcionaran custodia.
– ¿Los agentes llevan siempre la misma ropa? -le preguntó Sam a Stephanie mientras subían las escaleras. No se había cambiado en tres días.
– Pocos esmóquines o prendas de diseño -respondió ella-. Improvisas y haces tu trabajo.
Los tres subieron una contrahuella que llevaba grabado el número 134. Cuatro inmensos pilares de enrejado, cuyo espacio interior superaba en extensión a un campo de fútbol, sostenían la primera plataforma, con cincuenta y siete metros de altura, como informaba un cartel situado a los pies de la escalera. Los pilones se estrechaban hasta llegar a una segunda plataforma, que tenía una elevación de ciento quince metros, y continuaban su ascenso hasta el mirador, ubicado a doscientos setenta y cinco metros. Era la estructura más alta de París, una larguirucha red de hierro visto, remachado y pintado de un gris marronoso, cuya imagen se había convertido en una de las más reconocibles del mundo.
Meagan realizó el ascenso sin esfuerzo, pero a Sam le dolían las pantorrillas. Anoche, la joven apenas había mediado palabra una vez que los llevaron al hotel. Pero Sam había elegido bien al abandonar el museo con ella. Ahora trabajaba con la jefa del Magellan Billet.
Tras diez minutos más de subida abordaron el tramo final.
La plataforma del primer piso estaba repleta de visitantes que se apiñaban en una tienda de recuerdos, una oficina de correos, una sala de exposiciones, un bar y un restaurante. Los ascensores situados al otro extremo conducían a la planta baja. Otros trescientos treinta escalones torcían a la derecha y llevaban al segundo piso. La plataforma del primer nivel se extendía alrededor de una abertura central que ofrecía una panorámica de la plaza.
Stephanie se apoyó en la barandilla de hierro. Sam y Meagan se le unieron. Juntos miraron a través de un muro y unas puertas de cristal, sobre las cuales unas letras anunciaban “La Salle Gustav Eiffel”.
– El Club de París se reunirá en esa sala mañana -susurró Meagan a Stephanie.
– ¿Lo sabes a ciencia cierta?
Habían mantenido la misma conversación el día anterior. Obviamente, Stephanie estaba poniendo en práctica el viejo adagio: “Formula la misma pregunta las veces suficientes y comprueba si obtienes la misma respuesta”.
– Mire, señorita Departamento de Justicia -repuso Meagan-. Le he seguido el juego y he soportado sus demostraciones de autoridad. Incluso he intentado ayudarle, pero si aun así no me cree, ¿qué hacemos aquí?
Stephanie no respondió al desafío. Por el contrario, siguió apoyada en la barandilla y mantuvo su mirada fija en el otro extremo.
– Sé que mañana estarán aquí -dijo Meagan al cabo de unos momentos-. Será un gran acontecimiento. El club completo se reunirá por Navidad.
– Curiosa fecha para una reunión -apostilló Sam.
– Aquí la Navidad es una celebración extraña. Lo sé desde hace mucho. A los franceses no les gusta demasiado eso de las alegrías navideñas. La mayoría pasan el día fuera de la ciudad y el resto van a restaurantes. Les gusta comer un pastel llamado bûche de Noël. Parece un tronco y sabe a madera con mantequilla glaseada por encima. Así que no me sorprende la reunión del club por Navidad.
– ¿La Torre Eiffel estará abierta? -preguntó Sam.
Meagan asintió.
– A partir de la una del mediodía.
– Cuéntame de nuevo lo que sabes -dijo Stephanie.
Meagan parecía irritada, pero accedió.
– Larocque ha alquilado la Sala Gustav Eiffel, justo ahí. La fiesta comienza a las once de la mañana y dura hasta las cuatro. Incluso ha encargado la comida. Debe de pensar que los doscientos metros de altura les otorgan a ella y a sus cómplices algo de privacidad.
– ¿Habrá seguridad? -preguntó Stephanie.
– ¿Y cómo voy a saber eso? Pero apuesto a que usted sí.
Stephanie pareció deleitarse con la mordacidad de Meagan.
– La ciudad es propietaria de la torre, pero la Société Nouvelle d’Exploitation de la Tour Eiffel gestiona el lugar. Cuentan con una empresa privada que se encarga de la seguridad junto con la policía de París y el ejército francés.
Sam había visto una comisaría bajo la entrada de la torre sur, además de algunos hombres de semblante serio, vestidos con uniforme de combate y pertrechados con rifles automáticos.
– Lo he comprobado -dijo Stephanie-. Para mañana hay programado un grupo en esa sala, a esa misma hora, y se ha contratado seguridad adicional. La sala de reuniones permanecerá cerrada. La torre no abre hasta la una. A partir de entonces, habrá tantos visitantes como hoy, lo cual es una cifra considerable.
– Como he dicho -aclaró Meagan-, es la primera vez que el club sale de su casa en Le Marais, la que le mostré a Sam ayer.
– ¿Y crees que eso es importante? -preguntó Stephanie.
– Tiene que serlo. Este club es un problema.

Malone salió de Le Grand Véfour y tomó un taxi frente al restaurante para recorrer el breve trayecto hasta el sur del Louvre. Pagó al conductor, cruzó el gran arco que llevaba hasta el Cour Napoleón y vio de inmediato la famosa pirámide de cristal que servía de claraboya para la entrada del museo, situada debajo. La fachada clásica del Louvre engullía la enorme plaza de armas por tres costados, mientras que el Arc du Carrousel, un pastiche de arco romano con columnas de mármol rosa, montaba guardia en el extremo oriental, que era un espacio abierto.
Siete pilones triangulares de granito rodeaban la pirámide de cristal. Al borde de uno de ellos estaba sentado un hombre esbelto con facciones delgadas y un espeso cabello rubio rojizo con pinceladas de gris en las sienes. Llevaba un abrigo oscuro de lana y guantes negros. Aunque el aire vespertino era más cálido que el de la mañana, Malone estimó que la temperatura rondaría los diez grados como máximo. Thorvaldsen le había dicho que el hombre lo esperaría allí una vez que consiguiera el libro, así que se acercó a él y se sentó en el frío borde.
– Usted debe de ser Cotton Malone -dijo el profesor Murad en inglés.
Siguiendo el ejemplo de Jimmy Foddrell, había llevado el libro al descubierto. Se lo entregó al profesor.
– Recién salido de los Inválidos.
– ¿Fue fácil robarlo?
– Estaba allí esperándome, tal como me dijeron.
Malone observó a Murad mientras este hojeaba las frágiles páginas. Ya las había estudiado durante los dos trayectos en taxi y sabía dónde dejaría de leer. La primera parada se produciría a mitad del libro, donde el manuscrito se dividía en dos partes. En una página en blanco, que ejercía de divisoria, se apreciaba:
CXXXV II CXLII LII LXIII XVII
II VIII IV VIII IX II
Entonces vio que el profesor fruncía el ceño en un gesto de contrariedad.
– No me esperaba eso.
Malone sopló aire caliente entre sus manos desnudas y observó el frenético bullicio del patio mientras centenares de turistas entraban y salían del Louvre.
– ¿Le importaría explicármelo?
– Es un Nudo Arábigo, un código que se sabe que utilizaba Napoleón. Estos números romanos hacen referencia a un texto específico. Página y línea, ya que hay solo dos series. Necesitaríamos conocer el texto que utilizó para saber las palabras exactas que forman un mensaje. Pero no aparece una tercera línea de números, los que identificarían la palabra correcta en la línea adecuada.
– No sé por qué, pero imaginaba que esto no sería tarea fácil.
Murad sonrió.
– Nada lo era con Napoleón. Le encantaba el teatro. Este museo es un ejemplo perfecto. Exigía tributos de cada lugar que conquistaba y los traía aquí, y convirtió esta colección en la mayor del mundo en su época.
– Por desgracia, los aliados lo recuperaron todo, al menos lo que pudieron encontrar, a partir de 1815.
– Conoce usted su historia, señor Malone.
– Lo intento. Y llámeme Cotton, por favor.
– Un nombre poco habitual. ¿De dónde viene?
– Como Napoleón, hay demasiado dramatismo en esa explicación. ¿Qué hay del Nudo Arábigo? ¿Hay manera de resolverlo?
– No sin saber qué texto se utilizó para generar los números. La idea era que remitente y receptor tuvieran el mismo manuscrito para cotejarlo. Y esa tercera serie de números que falta podría suponer un verdadero problema.
Thorvaldsen le había informado con todo lujo de detalles sobre el testamento de Napoleón y la relevancia que tenía el libro que Murad sostenía entre sus manos para esas últimas voluntades. Así que esperó mientras el profesor terminaba de evaluar las páginas restantes.
– Oh, Dios mío -exclamó Murad cuando llegó a las solapas finales. El anciano miró a Malone-. Fascinante.
Malone ya había estudiado la caligrafía cuidadosamente retorcida, en tinta negra desvaída, igual que la utilizada para anotar los números romanos.

– ¿Por casualidad sabe qué es esto? -preguntó.
– No tengo ni idea -respondió Murad.

Sam salió en defensa de Meagan.
– Por lo visto, ella no necesita demasiadas pruebas. Diría que tu presencia aquí es más que suficiente.
– Bien, bien -dijo Stephanie-. El señor Collins por fin ha empezado a pensar como un agente del Servicio Secreto.
A Sam no le gustó su actitud condescendiente, pero no estaba en posición de protestar. Stephanie tenía razón, debía empezar a utilizar el cerebro, así que dijo:
– Ha estado vigilando la página web de Meagan y también la mía. Sabe Dios cuántas más. Así que aquí tiene que estar sucediendo algo. Algo que ha captado la atención de todo el mundo.
– Es muy sencillo -dijo Stephanie-. Queremos que los miembros de ese Club de París vayan a la cárcel.
Sam no le creyó.
– Aquí hay algo más y lo sabe.
Stephanie Nelle no respondió, lo cual no hizo sino confirmar sus temores. Pero lo entendía. No era preciso contarles más que lo necesario.
Sam contempló a la gente apelotonada bajo el frío avanzando debajo de las escaleras. Otros entraban y salían de los ascensores que trepaban por el armazón abierto hasta la segunda planta. Una bulliciosa muchedumbre entró en el cercano restaurante. Una brisa gélida penetraba en el metal gris amarronado que tejía una tela de araña a su alrededor.
– Si quiere estar al tanto de la reunión que se celebrará mañana -dijo Meagan-, dudo que pueda instalar dispositivos de escucha. Mi fuente me ha dicho que el club revisa las salas antes, durante y después de las reuniones.
– No los necesitaremos -aclaró Stephanie.
Sam la miró y Stephanie le correspondió con una sonrisa que no le gustó.
– ¿Alguna vez han trabajado de camareros?
XL
Eliza estaba disfrutando de su conversación con Henrik Thorvaldsen mientras comían. Era un hombre inteligente e ingenioso que no malgastaba el tiempo parloteando. Parecía un oyente entusiasta que absorbía datos, los catalogaba en el orden adecuado y después extraía conclusiones con presteza. Igual que ella.
– Napoleón se dio cuenta -dijo Larocque- de que la guerra era buena para la sociedad. Incitaba como ninguna otra cosa a los mejores pensadores a reflexionar mejor. Descubrió que los científicos eran más creativos cuando existía una amenaza real. La fabricación se volvía más innovadora y productiva y la gente más obediente. Vio que la ciudadanía, en caso de sentirse amenazada, permitiría cualquier ultraje por parte del gobierno con tal de sentirse protegida. Pero demasiada guerra es destructiva. La gente solo la tolera hasta cierto punto, y los enemigos de Napoleón se aseguraron de que se libraran más guerras de las que él pretendía. Al final, perdió cualquier posibilidad de gobernar.
– No entiendo por qué puede considerarse que la guerra es algo positivo -observó Thorvaldsen-. Acarrea muchas consecuencias negativas.
– Hay muerte, destrucción, devastación y pérdidas, pero la guerra siempre ha existido. ¿Cómo puede prosperar algo tan nefasto? La respuesta es simple: la guerra funciona. Los mayores logros tecnológicos del hombre siempre han sido fruto de la guerra. Vea si no el último conflicto mundial. Aprendimos a dividir el átomo y a volar por el espacio, por no hablar de los incontables avances en la electrónica, la ciencia, la medicina y la ingeniería. Entretanto, nos masacramos unos a otros a una escala sin precedentes.
Thorvaldsen asintió.
– Hay algo de cierto en lo que dice.
– Es incluso más dramático que eso, Herre Thorvaldsen. Mire la historia de Estados Unidos. Su economía es tan rítmica como un reloj, un ciclo de auge, recesión y depresión. Pero hay un hecho constatado: todas las depresiones de Estados Unidos se han producido durante un período de gasto militar inadecuado. Hubo depresiones después de la guerra de 1812, la guerra civil de la década de 1860 y la guerra hispano-americana de principios del siglo xx. La Gran Depresión de los años treinta llegó tras la Primera Guerra Mundial, en un momento en que Estados Unidos se sumió en el aislacionismo y literalmente desmanteló su ejército. Necesitó otra guerra para salir de ella.
– Parece que ha estudiado usted la materia.
– Lo he hecho y las pruebas lo demuestran. La guerra posibilita el gobierno estable de la sociedad. Aporta una necesidad externa clara para que la sociedad acepte el gobierno político. Acabemos con la guerra, y la soberanía nacional también se acabará: este era un concepto que Napoleón comprendía. De hecho, puede que fuera el primer líder moderno que entendió su significado.
El comedor de Le Grand Véfour empezaba a vaciarse. La hora del almuerzo tocaba a su fin y Eliza observó a los clientes mientras estos se despedían y se marchaban lentamente.
– Napoleón pretendía que Francia -prosiguió- y todos sus territorios conquistados pasaran de ser un Estado bélico a convertirse en una sociedad orientada a la paz. Pero reconocía que, para hacerlo, necesitaba sustitutos adecuados de la guerra. Por desgracia para él, nada de eso existía en su época.
– ¿Qué podría ocupar el lugar de la guerra?
Eliza se encogió de hombros.
– Es difícil encontrarlo, pero no imposible. La idea sería crear un enemigo alternativo. Una amenaza, ya sea real o percibida, contra la cual la sociedad se una para defenderse. La destrucción masiva mediante armas nucleares, por ejemplo. En eso consistió la Guerra Fría. Ningún bando atacó realmente al otro, pero ambos gastaron miles de millones en preparativos. El gobierno prosperó durante la Guerra Fría. El sistema federal estadounidense creció hasta niveles insospechados. La civilización occidental alcanzó nuevas cotas entre los años cincuenta y los noventa. El hombre llegó a la Luna gracias a la Guerra Fría. Ahí tiene un ejemplo de un valioso sustituto de la guerra.
– Entiendo su argumento.
– Existen otros ejemplos, pero menos convincentes. El calentamiento global, una escasez percibida de alimentos o el control del agua potable. En los últimos años se ha intentado, pero por ahora no han vivido un auge ni se han interpretado como una amenaza suficiente.
“Unos programas masivos que amplíen drásticamente la atención sanitaria, la educación, la vivienda pública y el transporte podrían funcionar, pero tendrían que abarcarlo todo y absorber a toda la población, lo cual supondría un dispendio obsceno de recursos. Dudo que esto pueda llegar a suceder. Incluso una guerra de pequeña envergadura consume cantidades ingentes de recursos. El gasto y la preparación militar son un derroche sin mesura y ninguna inversión en Seguridad Social es comparable, aunque los diversos programas nacionales de sanidad que existen en el mundo gastan dinero a unos niveles extraordinarios. Pero, al final, no gastan lo suficiente para que la empresa sea un sustituto viable de la guerra.
Thorvaldsen soltó una carcajada.
– ¿Se da cuenta de que lo que dice es absurdo?
– Totalmente. Pero la transición a una paz mundial es un empeño difícil. Ignorar por un momento el desafío de gobernar: ahí radica la cuestión de canalizar la agresión colectiva.
– ¿Como hacían los romanos en el Coliseo con gladiadores, juegos y sacrificio?
– Los romanos eran inteligentes. Reconocían los conceptos que le estoy explicando. En una sociedad basada en la paz, si hemos de evitar la desintegración social, hay que crear alternativas a la guerra. Los juegos ofrecían esa alternativa al pueblo romano y su sociedad prosperó durante siglos.
Eliza notó que a Thorvaldsen le interesaba su discurso.
– Herre Thorvaldsen, hace tiempo que es obvio, incluso para los antiguos monarcas, que los súbditos no tolerarían en tiempos de paz lo que aceptarían gustosamente en tiempos de guerra. Este concepto es especialmente cierto hasta el día de hoy, en las democracias modernas. De nuevo, fíjese en Estados Unidos. En los años cincuenta, permitió que se pisoteara su Primera Enmienda cuando la amenaza de la invasión comunista se consideró real. La libertad de expresión perdió importancia frente al peligro imaginario que constituía la Unión Soviética. Más recientemente, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, se aprobaron leyes que en cualquier otro momento los estadounidenses habrían considerado repulsivas. La Ley Patriota suprimió libertades e invadió el ámbito privado en una escala sin precedentes. Las leyes de vigilancia limitaban las libertades civiles y restringían el albedrío ya establecido. Entraron en vigor leyes de identificación que, hasta la fecha, los estadounidenses encontraban repugnantes. Pero permitieron esos agravios para poder vivir seguros.
– O al menos creerse seguros.
Eliza sonrió.
– De eso estoy hablando precisamente. Una amenaza externa creíble equivale a un mayor poder político mientras la amenaza sea verosímil -hizo una pausa-. Y dentro de esa fórmula existe el potencial de cosechar grandes beneficios.

Malone señaló el libro que sostenía el profesor Murad y las curiosas líneas de escritura.
– A Henrik no le gustará que no sepamos qué es eso.
Murad siguió examinando aquella anomalía.
– Tengo una idea. Entremos en el Louvre. Necesito comprobar una cosa.

Thorvaldsen absorbía todo cuanto le explicaba Eliza Larocque. Obviamente, aquella mujer había meditado mucho sus planes. Thorvaldsen decidió volver al tema de Ashby.
– No me ha preguntado absolutamente nada sobre su problema de seguridad -dijo con amabilidad.
– Supuse que me lo contaría cuando estuviese preparado.
Thorvaldsen bebió un poco de vino y ordenó sus pensamientos.
– Ashby tiene una deuda de casi treinta millones de euros. En su mayoría son préstamos personales no garantizados a un interés elevado.
– Lord Ashby me parece una persona franca y bastante entregada. Ha hecho todo lo que le he pedido.
– Lord Ashby es un ladrón. Como bien sabe, hace unos años formó parte de un grupo de coleccionistas ilícitos de obras de arte. Muchos miembros del grupo acabaron enfrentándose a la justicia.
– En el caso de lord Ashby nunca se demostró nada.
– Insisto, nada de eso lo exonera. Sé que estuvo implicado. Y usted también lo sabe. Por eso pertenece a su club.
– Y está realizando excelentes progresos en las misiones que le encargué. De hecho, ahora mismo está aquí, en París, siguiendo una prometedora pista que podría llevarnos directo a nuestro objetivo. Y por eso, Herre Thorvaldsen, estaría dispuesta a perdonar muchas cosas.

Malone siguió al profesor Murad hasta el interior de la pirámide de cristal y ambos bajaron por unas escaleras mecánicas. Allí dentro reinaba el grave rumor de la multitud que aguardaba para entrar en el museo. Malone no sabía adonde iban y agradeció que el profesor esquivara las largas colas que se formaban frente a las taquillas y se dirigiera a la librería.
Las dos plantas de la tienda estaban bien surtidas de información: miles de libros a la venta, todos ellos ordenados por país y época. Murad se dirigió a la amplia sección francesa y se acercó a varias mesas sobre las que se amontonaban tomos dedicados a la era napoleónica.
– Vengo aquí muy a menudo -dijo el académico-. Es una tienda fantástica. Tienen muchos títulos desconocidos que en las librerías normales no encontrarías jamás.
Malone comprendía aquella obsesión. Los bibliófilos eran todos iguales. Murad buscó presuroso entre los títulos.
– ¿Puedo ayudarle? -preguntó Malone.
– Estoy buscando una edición francesa -sus ojos no dejaban de escudriñar la mesa-. Trata de Santa Elena. Estuve a punto de comprarla hace unas semanas, pero… -Murad se agachó y cogió uno de los ejemplares de tapa dura-. Aquí está. Es demasiado caro, así que me conformé con admirarlo desde la distancia.
Malone sonrió. Le gustaba aquel hombre. No había nada pretencioso en él.
Murad apoyó el libro en la mesa y lo hojeó. Al parecer encontró lo que andaba buscando y pidió a Malone que abriera el libro de los Inválidos por la página en la que aparecían las curiosas líneas manuscritas.
– Justo lo que imaginaba -dijo Murad señalando una página-. Esta es una foto de algunas notas de Santa Elena, escritas durante el exilio de Napoleón. Sabemos que su administrador, Saint-Denis, reescribió muchos de los borradores de Napoleón, ya que la caligrafía del emperador era atroz -Murad señaló de nuevo-. Mire. Las dos muestras que tenemos aquí son prácticamente idénticas.




Malone comparó los libros y vio que la caligrafía era, en efecto, similar. Las mismas emes redondeadas – - y es forzadas – -. La curvatura en la base de las efes – -. La extraña forma de las aes – -, que parecían des inclinadas.
– ¿Así que el contenido del libro merovingio es obra de Saint-Denis? -preguntó Malone.
– No, no lo es.
Malone estaba confuso.
Murad señaló el libro del Louvre.
– Lea la leyenda que aparece al pie de la foto.
Malone lo hizo y entonces cayó en la cuenta.
– ¿Esa caligrafía es la de Napoleón?
Murad asintió y señaló el texto merovingio.
– Escribió personalmente el contenido de este libro y después lo dejó a cargo de Saint Denis. Eso confiere a este escrito su importancia.
Malone recordó lo que Henrik le había contado sobre la conversación entre Ashby y Caroline Dodd sobre una carta que ella había encontrado, escrita también por el propio Napoleón. Era inusual ver la caligrafía del emperador, según dijo Caroline a Ashby. Malone mencionó aquello a Murad.
– Yo estaba pensando lo mismo -dijo el profesor-. Henrik también me lo contó. Es muy curioso.
Murad estudió las catorce líneas de letras extrañas y otras marcas aleatorias escritas por el mismísimo Napoleón Bonaparte.
– Aquí hay un mensaje -dijo Malone-. Tiene que haberlo.

Thorvaldsen decidió azuzar un poco más a Eliza Larocque.
– ¿Y qué ocurrirá si Ashby no puede darle lo que usted quiere?
Ella se encogió de hombros.
– Pocos, aparte de mi antepasado, han buscado el tesoro de Napoleón. Se suele considerar un mito. Espero que estén equivocados. Dudo que sea culpa de Ashby si fracasa. Al menos lo intenta.
– Y mientras tanto la engaña sobre sus finanzas.
Eliza tocó su copa de vino con los dedos.
– Reconozco que eso es un problema. No me alegro de ello -hizo una pausa-. Pero todavía no he visto ninguna prueba.
– ¿Y qué pasa si Ashby encuentra el tesoro y no se lo dice?
– ¿Cómo iba a saberlo?
– No lo sabría.
– ¿Qué pretende con este acoso?
Thorvaldsen vio que Eliza había percibido el atisbo de una promesa no verbalizada.
– Busque lo que busque Ashby aquí, en París, parece importante. Usted misma dijo que podría ser la clave. Si voy bien encaminado, le dirá que no pudo conseguir lo que anda buscando, que no estaba allí, o pondrá cualquier otra excusa. Usted deberá juzgar si es verdad o mentira.
XLI
Malone dejó al doctor Murad en el Louvre después de fotocopiar las dos páginas del libro merovingio con la caligrafía de Napoleón y dejarle las copias al profesor. Necesitaba conservar el libro.
Cogió un taxi, cruzó el Sena y se dirigió a la Torre Eiffel. Bajo el armazón de hierro, entre una bulliciosa muchedumbre de visitantes que formaban cola para montarse en los ascensores, vio a Stephanie, a Sam y a otra mujer, Meagan Morrison.
– Me alegra comprobar que estás bien -le dijo a Sam-. Por supuesto, no hiciste caso de lo que te dije en el museo.
– No podía quedarme allí de brazos cruzados.
– En realidad, podías y debías hacerlo.
Malone se volvió hacia Morrison. Era exactamente como Stephanie la había descrito: de corta estatura, nerviosa, atractiva e interesante.
Meagan señaló a Stephanie.
– ¿Es siempre tan insistente?
– Lo cierto es que se ha suavizado con los años.
– ¿Nos perdonan un minuto? -preguntó Stephanie. Agarró a Malone del brazo y lo apartó-. ¿Qué has encontrado en los Inválidos?
Malone se llevó la mano al interior de la chaqueta y le mostró el libro.
– Lord Ashby no se alegró de su desaparición. Lo observé mientras leía mi nota. Pero también noté que esquivaba las preguntas de Caroline Dodd y culpaba de todo a Larocque.
– Lo cual explica por qué Thorvaldsen ignora que Ashby trabaja para nosotros. Lo ha vigilado de cerca. Pero no creo que Henrik haya podido hacer seguir al hombre veinticuatro horas al día ni escuchar todas sus conversaciones.
Malone sabía que una vigilancia intensiva, por muy profesional que fuera, al final era detectada. Lo mejor era ser selectivo y cuidadoso.
– Nuestros agentes no han vigilado correctamente a Ashby -dijo ella-. Ha tenido vía libre y actuado sin ningún impedimento.
Malone observó a Sam y Meagan Morrison, que se encontraban a cien metros de distancia.
– ¿Sam está bien?
– Quiere ser un agente en activo, así que tendré que darle una oportunidad.
– ¿Está preparado?
– Es lo único que tengo ahora mismo, así que tendrá que estarlo.
– ¿Y ella?
– Es impulsiva y presuntuosa, como un gato callejero.
– Está claro que acabarán tirándonos de los pelos.
Stephanie sonrió.
– Tengo espías franceses trabajando para mí. Les han hablado de Peter Lyon. Lo quieren a toda costa. Está relacionado con tres atentados que se cometieron aquí hace una década, en los que perdieron la vida cuatro policías.
– ¿Todavía siguen molestos por lo de Cluny?
Stephanie soltó una carcajada.
– El directeurgénérale de la sécurité extérieure lo sabe todo sobre ti. Me habló del abad de Belén y de la catedral de Aquisgrán. Pero es un hombre razonable. Por eso tú y Ashby entraron y salieron de los Inválidos sin problemas. Créeme, la seguridad es bastante mejor de lo que parecía aquel día.
– Necesito algo más -Malone blandió el libro-. Un artículo de prensa sobre el robo. Nada importante, solo lo suficiente para que aparezca en el periódico de mañana. Eso ayudaría.
– ¿Con Henrik?
Malone asintió.
– Necesito mantenerlo a raya. Tiene pensado utilizar el robo para dar más argumentos a Larocque sobre Ashby. No veo qué daño puede ocasionar, así que satisfagámoslo.
– ¿Dónde está?
– Agrandando la brecha entre Eliza Larocque y Ashby. Como ves, estoy jugando a dos bandas, como él.
– Si actuamos como es debido, quizá todos consigamos lo que queremos.
Malone estaba cansado y la tensión de las dos últimas semanas se dejaba sentir de nuevo. Se pasó la mano por el pelo. También tenía que llamar a Gary. Al día siguiente era Navidad, un momento en que los padres tenían que hablar con sus hijos.
– ¿Y ahora qué? -preguntó.
– Tú y yo nos vamos a Londres.

Sam se metió las manos en los bolsillos del abrigo y se fundió con Meagan entre la multitud. El sol brillaba en un despejado cielo invernal.
– ¿Por qué haces esto? -preguntó Sam.
– Tu amiga dijo que me arrestarían si no lo hacía.
– Ese no es el motivo.
El agradable rostro de Meagan no mostró aprensión, algo que Sam había advertido a menudo desde el día anterior. No había negatividad en ella, o al menos no la dejaba aflorar.
– Por fin entramos en acción -dijo Meagan-. Basta de cháchara. Estamos aquí, Sam, haciendo algo.
Sam había sentido también esa exaltación.
– Podemos detenerlos. Sabía que era cierto y tú también. No estamos locos, Sam.
– ¿Eres consciente de que lo que nos ha encomendado Stephanie es peligroso?
Meagan se encogió de hombros.
– No creo que sea peor que lo de ayer en el museo. ¿Qué hay de malo en ser un poco temerario?
– ¿Qué significa esa palabra?-preguntó a Norstrum.
– Imprudente, un tanto descuidado.
Sam dejó que su cerebro de quinceañero absorbiera la definición. Había roto otra norma y se había arriesgado a escalar libremente la cara de la roca. Norstrum le había dicho que utilizara una cuerda, pero no le había obedecido.
– Sam, todos corremos riesgos. Así es como triunfas. Pero no hay que cometer riesgos estúpidos. El éxito es fruto de minimizar riesgos, no de acrecentarlos.
– Pero la cuerda no era necesaria. Lo he hecho bien.
– ¿Y qué hubiese ocurrido si se te hubiera resbalado una mano o un pie o hubieras sufrido una rampa?-las sucintas preguntas de Norstrum eran un claro indicativo de que se sentía, si no disgustado, sí descontento-. Te habrías caído. Habrías quedado lisiado de por vida, quizá habrías muerto. ¿Y qué habrías ganado corriendo semejante riesgo?
Sam intentó asimilar la información, permitiendo que la reprimenda flotara en su mente mientras se decidía por una respuesta adecuada. No le gustaba decepcionar a Norstrum. Cuando era más joven no le importaba, pero ahora que ya era mayor no quería defraudar a aquel hombre.
– Lo siento. Ha sido una estupidez.
El hombre lo agarró del hombro.
– Recuerda, Sam, la estupidez te matará.
La advertencia de Norstrum resonó con nitidez en su cabeza mientras reflexionaba sobre las preguntas de Meagan. Diecisiete años antes, cuando escalaba la roca sin cuerda de seguridad, se había dado cuenta de que Norstrum tenía razón.
“La estupidez te matará”.
Ayer, en el museo, había olvidado esa lección. Hoy no. Stephanie Nelle lo había seleccionado para un trabajo. ¿Entrañaba riesgos? Muchos. Pero había que mesurarlos y calcularlos. Nada de temeridades.
– Quiero actuar con cautela, Meagan. Tú también deberías hacerlo.
XLII
Inglaterra, 14.40 h
Ashby consultó su reloj y vio que al Bentley le había llevado poco más de una hora recorrer el trayecto desde el Aeropuerto de Heathrow hasta Salen Hall. También advirtió que los trabajadores de su finca estaban ocupados con el mantenimiento del terreno, aunque la fuente del caballo de mar, el estanque del canal y la cascada permanecían inactivos durante el invierno. Con la salvedad de un establo ampliado, una cocina y el ala del servicio, la vivienda principal no había sufrido cambios desde el siglo xviii. También seguían allí los mismos árboles y pastos. Las tierras circundantes antaño habían sido un páramo que los ancestros de Ashby hicieron retroceder, y que habían domesticado con hierba y vallas. Se enorgullecía de su belleza e independencia, pues era una de las últimas casas solariegas británicas de propiedad privada que no dependían del turismo para obtener beneficios. Y nunca lo haría.
El Bentley se detuvo en mitad de un camino sin salida cubierto de grava. El ladrillo naranja y los cristales en forma de diamante relucían bajo el intenso sol. Las gárgolas observaban de soslayo desde el tejado con sus hachas en ristre, como adviniendo a los invasores.
– Voy a investigar un poco -le dijo Caroline al entrar en la casa.
Bien. Ashby necesitaba pensar. Él y Guildhall se fueron directo a su estudio y Ashby se sentó al escritorio. Aquel día había sido un desastre.
Ashby había guardado silencio durante el breve vuelo desde París y había demorado lo inevitable. Ahora levantó el auricular y marcó el número de móvil de Eliza Larocque.
– Espero que tenga más buenas noticias -dijo ella.
– Lo cierto es que no. El libro no estaba allí. Quizá lo hayan trasladado durante las obras de remodelación. Encontré la vitrina y los demás objetos, pero el libro sobre los merovingios no.
– La información que me facilitaron era bastante explícita.
– El libro no estaba allí. ¿Puede verificarlo de nuevo?
– Por supuesto.
– Por la mañana, cuando vuelva a París para nuestra reunión, ¿le importaría si antes hablamos en privado?
– Estaré en la torre a las diez y media.
– Hasta entonces.
Ashby colgó el teléfono y miró el reloj. Faltaban cuatro horas para la reunión con su contacto estadounidense. Esperaba que aquella fuese su última conversación; ya estaba harto de juegos malabares. Quería el tesoro de Napoleón y pensaba que el libro de los Inválidos contendría la llave. Ahora estaba en posesión de los malditos estadounidenses. Aquella noche tendría que regatear. Mañana sería demasiado tarde.

Eliza colgó el teléfono y pensó de nuevo en lo que Henrik Thorvaldsen había predicho: “Si voy bien encaminado, le dirá que no pudo conseguir lo que anda buscando, que no estaba allí, o pondrá cualquier otra excusa”, y en lo que le había dicho una vez más, justo antes de terminar la comida y abandonar el restaurante: “Usted deberá juzgar si es verdad o mentira”.
Se sentía segura en su hogar de Le Marais, cerca del lugar de reunión del Club de París. Su familia era propietaria de la casa desde mediados del siglo xix. Se había criado entre aquellas elegantes paredes y ahora pasaba gran parte del tiempo allí. Sus fuentes en el gobierno francés le habían asegurado que el libro que andaba buscando se encontraba en el museo. Se trataba de una reliquia menor de escasa importancia histórica, al margen de que pertenecía a la biblioteca personal de Napoleón y de que este la mencionaba en su testamento. Sus fuentes habían formulado pocas preguntas y tampoco la interrogarían cuando supieran que el libro había desaparecido, ya que habían aprendido hacía tiempo que agradecer la generosidad de Eliza significaba mantener la boca cerrada.
Eliza había ponderado qué hacer con Thorvaldsen desde que se marchó de Le Grand Véfour. El multimillonario había aparecido de la nada con una información que sencillamente no podía ignorar. Sin duda, Thorvaldsen conocía sus negocios y el oráculo había confirmado sus intenciones. Ahora el propio Ashby había corroborado los pronósticos del danés. Eliza no tenía intención de seguir ignorando las advertencias.
Cogió el número de teléfono que Thorvaldsen le había facilitado el día anterior y lo marcó. Cuando el danés respondió, Eliza le dijo:
– He decidido extenderle una invitación para unirse al grupo.
– Es usted muy generosa. Supongo, entonces, que lord Ashby la ha decepcionado.
– Digamos que el señor Ashby ha despertado mi curiosidad. ¿Está libre mañana? El club se reúne para una importante sesión.
– Soy judío. Para mí la Navidad no es un día importante.
– Ni para mí. Nos encontraremos por la mañana en La Salle Gustav Eiffel, en la primera plataforma de la torre, a las once. Tienen una maravillosa sala de banquetes y hemos programado una comida para después de la reunión.
– Suena muy bien.
– Nos vemos mañana.
Eliza colgó el teléfono.
Mañana. Un día que Eliza había esperado desde hacía mucho tiempo. Pensaba explicar con todo lujo de detalle a sus cohortes lo que los pergaminos habían enseñado a su familia. Había confiado parte de ello a Thorvaldsen durante la comida, pero había omitido intencionadamente una advertencia. En una sociedad basada en la paz, sin guerras, estimular el miedo a través de amenazas políticas, sociológicas, ecológicas, científicas o culturales podría resultar casi imposible. Hasta la fecha, ningún intento había tenido suficiente credibilidad o magnitud durante mucho tiempo. Algo como la peste negra, que había supuesto una amenaza a escala global, estuvo cerca, pero un peligro como ese, concebido a partir de condiciones desconocidas, con poco o ningún control, era poco práctico. Y cualquier amenaza tendría que ser contenible.
A fin de cuentas, esa era la idea. Asustar a la gente para que obedeciera y sacar provecho de su miedo. La mejor solución era la más sencilla. Inventar la amenaza. Ese plan conllevaba multitud de ventajas, como un regulador de voltaje en una lámpara de araña que pudiera ajustarse a grados infinitos de intensidad. Por suerte, en el mundo actual existía un enemigo creíble y ya había galvanizado el sentir ciudadano: el terrorismo.
Como le había dicho a Thorvaldsen, esa amenaza había funcionado en Estados Unidos, así que debería funcionar en cualquier lugar. Al día siguiente vería si los pergaminos eran correctos. Ella culminaría ahora lo que Napoleón pretendió en su día.
A lo largo de doscientos años, su familia se había aprovechado del infortunio político de otros. Pozzo di Borgo descifró suficiente contenido de los pergaminos para enseñar a sus hijos, como estos enseñaron a los suyos, que realmente no importaba quién redactara las leyes: “Controla el dinero y tendrás poder”. Para hacer eso, Eliza necesitaba controlar los acontecimientos. Lo del día siguiente sería un experimento. ¿Y si funcionaba? Entonces habría más.
XLIII
Londres, 18.40 h
Ashby buscó en la oscuridad, entre el centenar de rostros, una bufanda verde y dorada de Harrods. La mayoría de los que lo rodeaban eran turistas, a los que su guía estaba explicando algo sobre “la atmósfera de la luz de gas y la niebla” y agosto de 1888, cuando Jack el Destripador “sembró el terror entre las prostitutas borrachas del East End”.
Ashby sonrió. Jack el Destripador parecía interesar solo a los extranjeros. Se preguntaba si, en su país, esa misma gente pagaría dinero por una visita a los lugares que frecuentaba un asesino en serie.
Ashby caminaba por una concurrida acera de Whitechapel, al este de la ciudad. A su izquierda, al otro lado de una calle abarrotada, se alzaba la Torre de Londres, con sus piedras de color gris oscuro bañadas en una vaporosa luz esmeralda. Desde el Támesis soplaba una fría brisa hacia el interior de la isla, con el Puente de la Torre iluminado a lo lejos.
– Buenas noches, lord Ashby.
La mujer que apareció junto a él era menuda, con el pelo corto, de unos sesenta años, estadounidense, y llevaba una bufanda verde y dorada alrededor del cuello. Exactamente como le habían dicho.
– Es usted nueva -le dijo Ashby.
– Estoy al mando.
Esa información le llamó la atención. Se había reunido con su contacto habitual del espionaje estadounidense en varios paseos por Londres. Habían recorrido el British Museum, el Londres de Shakespeare, Old Mayfair y ahora los lugares frecuentados por Jack el Destripador.
– ¿Y quién es usted? -preguntó.
– Stephanie Nelle.
El grupo se detuvo para que el guía explicara algo sobre el edificio de enfrente, donde se había hallado a la primera víctima del Destripador. Stephanie lo agarró del brazo y, mientras los demás prestaban atención al guía, ellos se situaron detrás.
– Muy oportuno que nos hayamos citado en esta salida guiada -dijo Stephanie-. Jack el Destripador aterrorizaba a la gente y nunca lo atraparon.
Ashby no sonrió ante su intento de mostrarse irónica.
– Si ya no necesita mi ayuda, puedo terminar mi colaboración ahora mismo y marcharme.
El grupo avanzó de nuevo.
– Soy consciente de que el precio que tendremos que pagar es su libertad, pero eso no significa que me guste.
Ashby se forzó a guardar la calma. Había que satisfacer a aquella mujer y a quienes representaba, como mínimo durante veinticuatro horas más, y al menos hasta que obtuviera el libro.
– Lo último que supe es que estábamos juntos en esta empresa -afirmó Ashby.
– Prometió usted facilitar cierta información hoy. He venido para escuchar en persona lo que tiene que ofrecer.
El grupo hizo un alto en otro lugar destacado.
– Mañana, Peter Lyon pondrá una bomba en la iglesia del Domo, en los Inválidos -dijo en voz baja-. El día de Navidad, a modo de demostración.
– ¿Demostración de qué?
– Eliza Larocque es una fanática. Posee una sabiduría ancestral de la que su familia ha vivido durante siglos. Es bastante compleja y, para mí, en general irrelevante, pero existe un grupo extremista francés – ¿no hay siempre uno?- que quiere lanzar un mensaje.
– ¿Quiénes son esta vez?
– Se trata de la discriminación contra los inmigrantes que promueve la ley francesa. Norteafricanos que llegaron en tropel a Francia hace años, recibidos en su momento como trabajadores invitados. Ahora representan un diez por ciento de la población y están hartos de la opresión. Quieren dar a conocer su postura. Larocque cuenta con los medios y no quiere honores, así que Peter Lyon ejerció de intermediario en la sociedad.
– Me gustaría entender el objeto de esta sociedad.
Ashby suspiró.
– ¿Es que no lo entiende? Francia se halla en mitad de un cambio demográfico. Esos inmigrantes argelinos y marroquíes se están convirtiendo en un problema. Ahora son mucho más franceses que africanos, pero la derecha xenófoba y la izquierda laicista los odia. Si la tasa de natalidad mantiene esta tendencia, dentro de dos décadas esos inmigrantes superarán en número a los franceses nativos.
– ¿Y qué tiene que ver hacer estallar los Inválidos con esa inevitabilidad?
– Es un símbolo. A esos inmigrantes les ofende su estatus secundario. Quieren sus mezquitas, su libertad, su voz política. Influencia, poder. Lo que todos los demás tienen. Pero el francés nativo no quiere que lo tengan. Me han informado de la aprobación de muchas leyes que pretenden mantener a esa gente a cierta distancia. -Ashby hizo una pausa-. Y el antisemitismo también ha vivido un marcado ascenso en toda Francia. Los judíos vuelven a ser presa del miedo.
– ¿Y dichos inmigrantes tienen la culpa de eso?
Ashby se encogió de hombros.
– Tal vez algunos. A decir verdad, para mí los franceses radicales son más responsables. Pero la derecha política y la extrema izquierda han hecho un buen trabajo a la hora de culpar a esos inmigrantes de todos los males que asolan al país.
– Todavía espero una respuesta.
La visita se detuvo en otro punto de interés y el guía siguió parloteando sin interrupción.
– Eliza está llevando a cabo un experimento -repuso Ashby-. Es una manera de canalizar la agresividad nacional francesa hacia algo distinto de la guerra. Un ataque de un presunto elemento radical contra un monumento nacional francés, la tumba de su amado Napoleón -al que desprecia, por cierto-, canalizaría, según ella, esa agresividad colectiva. Al menos así lo explica.
– ¿Por qué odia a Napoleón?
– ¿Cómo voy a saberlo? Tradición familiar, supongo. Uno de sus antepasados libró una vendetta corsa contra Napoleón. Nunca he acabado de entenderlo.
– ¿Se reunirá mañana el Club de París en la Torre Eiffel?
Ashby asintió.
– Ha estado usted ocupada. ¿No habría sido más prudente formularme una pregunta directa para ver si decía la verdad?
– Tengo prisa y, de todos modos, no creo necesariamente todo lo que dice.
Ashby negó con la cabeza.
– Impertinente y arrogante. ¿Por qué? He cooperado con su gente…
– Cuando usted ha querido. Ha ocultado deliberadamente esta información sobre el atentado.
– Como habría hecho usted si estuviera en mi lugar. Pero ahora ya lo sabe, con tiempo de sobra para prepararse como es debido.
– No sé nada. ¿Cómo van a cometer el atentado?
– Por el amor de Dios, ¿cómo voy a saber esa información?
– Usted fue quien cerró el trato con Lyon.
– Créame, ese diablo da muy pocos detalles. Solo quiere saber cuándo y si le han transferido el dinero. Aparte de eso no explica nada.
– ¿Eso es todo?
– Los Inválidos permanecerá cerrado por Navidad. Al menos no habrá nadie de quien preocuparse.
Stephanie no parecía más tranquila.
– Todavía no ha respondido a mi pregunta sobre el Club de París.
– Nos reunimos mañana en la Torre Eiffel. Eliza ha alquilado la sala de banquetes de la primera planta y tiene previsto llevarnos a todos a la cúspide hacia mediodía. Como ya he dicho, a Lyon le gusta cronometrarlo todo. La explosión se producirá a mediodía y el club gozará de una panorámica perfecta.
– ¿Saben los miembros lo que va a suceder?
– No, por Dios. Solo ella, nuestro surafricano y yo. Imagino que la mayoría se sentirían horrorizados.
– Aunque no les importará aprovecharse de ello.
El grupo de turistas se adentró más en la oscura zona oriental de Londres.
– La moralidad rara vez interviene en la búsqueda de beneficios -respondió Ashby.
– Bien, cuénteme lo que realmente quiero saber. ¿Cómo nos pondremos en contacto con Lyon?
– Como hice yo.
– No es suficiente. Quiero que me lo entregue.
Ashby se detuvo.
– ¿Y cómo quiere que haga eso? Tan solo lo he visto una vez e iba disfrazado. Se comunica conmigo cuando a él le va bien.
Ambos hablaban en voz baja y caminaban por detrás del grupo principal. Aunque Ashby llevaba su abrigo de lana más grueso y unos guantes forrados de piel, tenía frío. Cada exhalación se evaporaba ante sus ojos.
– Teniendo en cuenta que no lo procesaremos, seguro que se le ocurre algo -dijo Stephanie.
Ashby captó la amenaza velada.
– ¿Por eso me honra esta noche con su presencia? ¿Ha venido a darme un ultimátum? ¿Su representante no tenía autoridad suficiente?
– El juego ha terminado, Ashby. Usted cada vez nos es menos útil. Le sugiero que haga algo para acrecentar su valor.
En realidad, Ashby acababa de hacerlo, pero no pensaba decirle nada a aquella mujer, así que preguntó.
– ¿Por qué se llevó su gente el libro de los Inválidos?
Stephanie se echó a reír.
– Para demostrarle que en nuestro bando se ha producido un cambio en la directiva. Ahora hay unas nuevas normas.
– Es una suerte para mí que esté tan dedicada a su profesión.
– ¿Realmente cree que existe el tesoro perdido de Napoleón?
– Eliza Larocque desde luego sí lo cree.
Stephanie se llevó la mano al interior del abrigo, sacó algo y se lo entregó.
– Esta es mi muestra de buena fe.
Ashby cogió el libro. Bajo la luz ambiental de una farola cercana leyó el título: Los reinos merovingios 450-751 d. C. El libro de los Inválidos.
– Ahora -dijo Stephanie-, déme lo que quiero.
Los turistas se acercaron al pub Ten Bells y Ashby oyó al guía explicar que el establecimiento había acogido a muchas víctimas de Jack el Destripador, quizá incluso al propio asesino. Se anunció un descanso de quince minutos, con la posibilidad de tomar algo en el interior.
Ashby debía volver a Salen Hall con Caroline.
– ¿Hemos terminado?
– Solo hasta mañana.
– Haré todo lo posible para que consiga lo que desea.
– Eso espero -respondió Stephanie-. Por su bien.
Y con eso, la mujer llamada Stephanie Nelle se marchó en mitad de la noche. Ashby contempló el libro. Por fin las cosas se ponían en su lugar.
– Buenas noches, lord Ashby.
Aquella voz inesperada y próxima procedía de su derecha. Era grave y gutural y se impuso al rítmico sonido de las suelas que golpeaban el asfalto a su alrededor. Ashby se dio la vuelta y, bajo el brillo de otra farola, vio un cabello espeso y unas delgadas cejas teñidos de un matiz rojizo. Advirtió una nariz aguileña, una cara con cicatrices y unas gafas. El hombre, como los que lo rodeaban, iba vestido con gruesa ropa de invierno, bufanda y guantes. En una mano sostenía las asas de cuerda de una bolsa de Selfridges.
Entonces vio aquellos ojos. Ámbar quemado.
– ¿Alguna vez conserva el mismo aspecto? -preguntó a Peter Lyon.
– Casi nunca.
– Debe de ser difícil no tener identidad.
– No tengo ningún problema con mi identidad. Sé exactamente quién y qué soy -esta vez, el acento parecía casi estadounidense.
Ashby estaba preocupado. La presencia de Peter Lyon allí era inesperada.
– Tenemos que hablar, lord Ashby.
XLIV
París, 20.50 h
Sam siguió a Meagan por una escalera de caracol que se hundía en la tierra. Habían cenado en un café del Barrio Latino después de que Stephanie Nelle los liberara temporalmente de su custodia.
– ¿Adonde vamos? -preguntó Sam mientras descendían hacia la negra oscuridad.
– Al subsuelo de París -respondió.
Ella iba delante y la luz de su linterna se disolvía en la oscuridad que acechaba a sus pies. Cuando llegaron abajo, Meagan le dio otra linterna.
– Aquí no hay linternas para intrusos como nosotros.
– ¿Intrusos?
Meagan enfocó con su haz de luz.
– Es ilegal estar aquí.
– ¿Dónde estamos?
– En las canteras. Doscientos setenta y cinco kilómetros de túneles y galerías, formados cuando se arrancó la piedra caliza y se utilizó para construir edificios y fabricar yeso, arcilla para los ladrillos y tejas. Todo lo necesario para levantar a París; esto es lo que queda. El subsuelo de París.
– ¿Y por qué hemos venido?
Meagan se encogió de hombros.
– Me gusta este lugar. Creí que a ti también te gustaría.
Meagan reanudó la marcha por un húmedo pasadizo esculpido en roca sólida y apoyado en un armazón calcáreo. El aire era fresco, pero no hacía frío, y el terreno era desigual e impredecible.
– Cuidado con las ratas -dijo Meagan-. Pueden contagiar leptospirosis.
Sam se detuvo.
– ¿Disculpa?
– Una infección bacteriana. Mortal.
– ¿Estás loca?
Meagan se detuvo también.
– A menos que tengas pensado dejar que te muerdan o te rocíen los dedos con su orina, diría que no habrá problema.
– ¿Qué hacemos aquí?
– ¿Eres siempre tan impaciente? Tú limítate a seguirme. Quiero enseñarte una cosa.
Ambos retomaron el camino por el pasadizo con el techo rozándoles la cabeza. El haz de luz de Meagan alumbraba unos quince metros por delante.
– Norstrum -gritó a la oscuridad.
Sam se preguntaba por qué había desobedecido e ido allí, pero la promesa de vivir una aventura era demasiado atractiva para ignorarla. Las cuevas no se encontraban demasiado lejos de la escuela y todo el mundo sabía de su existencia. Era curioso que nadie utilizara jamás el término “orfanato”. Siempre decían “la escuela” o “el instituto”. ¿Quiénes eran sus padres? No tenía ni idea. Lo habían abandonado nada más nacer y la policía nunca llegó a determinar cómo había llegado a Christchurch. La escuela insistía en que los estudiantes supieran todo lo que pudieran sobre sí mismos, sin secretos -en realidad, Sam agradecía esa norma-, pero sencillamente no había nada que averiguar.
– Sam.
Era la voz de Norstrum.
Le habían dicho que cuando llegó a la escuela, Norstrum lo había bautizado con el nombre de Sam Collins por un tío al que profesaba gran estima.
– ¿Dónde estás? -gritó en medio de la oscuridad.
– No muy lejos.
Sam enfocó con su linterna y siguió caminando.
– Es justo ahí -dijo Meagan cuando llegaron a lo que parecía una espaciosa galería con múltiples salidas y techos altos. Pilares de piedra sostenían un tejado curvo. Meagan apuntó con la linterna a las bastas paredes y observó una miríada de pinturas, inscripciones, dibujos, mosaicos, poesía e incluso letras de canciones.
– Es un collage de la historia social -dijo Meagan-. Estos dibujos datan de la época de la Revolución Francesa, el sitio prusiano de finales del siglo xix y la ocupación alemana de los años cuarenta. El subsuelo parisino siempre ha sido un refugio de guerra, muerte y destrucción.
Un dibujo llamó la atención de Sam. Era un boceto de una guillotina.
– Del Grande Terreur-dijo Meagan-. Tiene doscientos años de antigüedad. Es un testamento de una época en que las muertes sangrientas formaban parte de la vida cotidiana del lugar. Eso se hizo con humo negro. Los picapedreros de aquellos tiempos llevaban velas y lámparas de aceite y acercaban la llama a la pared para endurecer el carbón contra la piedra. Bastante ingenioso.
Sam enfocó con su linterna.
– ¿Esa es de la Revolución Francesa?
Meagan asintió.
– Esto es una cápsula del tiempo, Sam. Todo el subsuelo es así. ¿Entiendes ahora por qué me gusta?
Sam observó las imágenes. La mayoría parecían concebidas con sobriedad, pero el humor y la sátira también eran evidentes, además de varias adiciones pornográficas perturbadoras.
– Este lugar es increíble -dijo Meagan mirando hacia la oscuridad-. Vengo aquí a menudo. Es tranquilo y silencioso, como regresar al útero. Para mí, volver a la superficie puede ser como un renacer.
Sam se sintió desconcertado por su franqueza. Al parecer su infranqueable máscara tenía algunas grietas. Entonces lo entendió.
– Tienes miedo, ¿verdad?
Meagan lo miró y, bajo el brillo de la linterna, Sam vio sinceridad en sus ojos.
– Sabes que sí.
– Yo también.
– Está bien tener miedo -le había dicho Norstrum cuando por fin lo encontró en la cueva-. Pero no deberías haber venido aquí solo.
Ahora lo sabía.
– El miedo puede ser un aliado -dijo Norstrum-. Llévalo siempre contigo, sea cual sea el combate. Es lo que te mantiene alerta.
– Pero yo no quiero tener miedo. Odio estar asustado.
Norstrum le puso una mano en el hombro.
– No hay elección, Sam. Son las circunstancias las que crean el miedo. Lo único que puedes controlar es cómo te enfrentas a él. Concéntrate en eso y siempre triunfarás.
Sam le tocó el hombro con suavidad. Era la primera vez que había contacto físico y Meagan no se apartó. Sam se alegró de ello, lo cual lo sorprendió.
– Todo irá bien -le dijo a Meagan.
– Esos hombres que fueron ayer al museo… creo que al final me habrían hecho daño.
– ¿Por eso forzaste las cosas cuando yo estaba allí?
Meagan dudó un momento y luego asintió.
Sam agradecía su honestidad. Finalmente dijo:
– Parece que los hemos irritado bastante.
Meagan sonrió.
– Eso parece.
Sam retiró la mano y ponderó la muestra de vulnerabilidad de Meagan. Se habían comunicado en numerosas ocasiones durante el último año por medio de correos electrónicos. Sam creía estar hablando con un hombre llamado Jimmy Foddrell. Por el contrario, al otro lado de la red se encontraba una misteriosa mujer. Volviendo la vista atrás, Meagan le había tendido la mano en algunos de aquellos mensajes. Nunca de aquella manera, pero lo suficiente para que Sam sintiera una conexión.
Meagan enfocó los pasillos con su linterna.
– Al final de esos pasadizos se encuentran las catacumbas. Allí se amontonan los huesos de seis millones de personas. ¿Has estado alguna vez allí?
Sam negó con la cabeza.
– Estos dibujos -explicó Meagan- fueron hechos por gente corriente, pero son un ensayo histórico. Aquí, los muros están cubiertos de pinturas a lo largo de kilómetros y kilómetros. Muestran la vida y la época de la gente, sus miedos y supersticiones. Son un archivo completo -Meagan hizo una pausa-. Sam, tenemos la oportunidad de hacer algo real, algo que podría cambiar las cosas.
Se parecían mucho. Ambos vivían en un mundo virtual de paranoia y especulación y tenían buenas intenciones.
– Pues hagámoslo -dijo él.
Meagan se echó a reír.
– Ojalá fuese tan sencillo. Tengo un mal presentimiento con todo esto.
La joven parecía sacar fuerzas de aquel espectáculo subterráneo. Quizá cierta sabiduría, también.
– ¿Te importaría explicarme eso?
– La verdad es que no puedo. Es solo una intuición.
Ella se acercó a escasos centímetros de él.
– ¿Sabías que un beso acorta la vida tres minutos?
Sam reflexionó sobre su extraña pregunta y luego negó con la cabeza.
– Un beso en la mejilla, no. Un beso de verdad, con ganas, provoca palpitaciones hasta el punto de que el corazón late más rápido en cuatro segundos de lo que lo haría en tres minutos.
– ¿En serio?
– Lo dice un estudio. Caray, Sam, hay estudios para todo. Cuatrocientos ochenta besos, de los de verdad, acortan la vida de una persona un día. Dos mil trescientos te cuestan una semana. ¿Y ciento veinte mil? Un año perdido.
Meagan se acercó todavía más.
Sam sonrió.
– ¿Qué quieres decir con eso?
– Puedo prescindir de tres minutos de mi vida si tú también puedes.
XLV
Londres
Malone vio que Stephanie desaparecía en la oscuridad y que otro hombre se acercaba de inmediato a Graham Ash-by con una bolsa de Selfridges en la mano. Malone se había mezclado con el grupo de visitantes, camuflándose entre la parlanchina muchedumbre. Su misión era cubrirle las espaldas a Stephanie, vigilar de cerca, pero puede que ahora finalmente hubieran dado con algo importante.
Malone se fijó en los rasgos del compañero de Ashby. Cabello rojizo, nariz fina, estatura media y entre setenta y cinco u ochenta kilos. Iba vestido como todos los demás, con abrigo de lana, bufanda y guantes. Pero algo le decía que aquel era distinto.
Muchos de los turistas se dirigieron hacia el pub Ten Bells y el rumor de una multitud de conversaciones resonó en la quietud de la noche. En la calle, los comerciantes vendían camisetas y tazas conmemorativas de Jack el Destripador. Ashby y el pelirrojo callejeaban y Malone los acechaba a unos diez metros, conun torrente de bulliciosos transeúntes entre ellos. Las luces de los flashes iluminaban la penumbra cuando los integrantes del grupo hacían una foto ante la colorista fachada del pub.
Malone se unió al jolgorio y compró una camiseta a uno de los vendedores.

Ashby estaba preocupado.
– Creí que sería mejor que habláramos esta noche -le dijo Peter Lyon.
– ¿Cómo supo que me encontraría aquí?
– Por la mujer. ¿Es una conocida suya?
Ashby recordó su conversación con Stephanie Nelle. Habían hablado en voz baja y se habían apartado del grupo. No había nadie cerca. ¿Habría oído algo Lyon?
– Tengo muchas conocidas.
Lyon soltó una carcajada.
– Estoy seguro de ello. Las mujeres procuran el mayor de los placeres y el peor de los problemas.
– ¿Cómo ha dado conmigo? -insistió.
– ¿De verdad creía que no descubriría lo que se trae entre manos?
A Ashby empezaron a temblarle las piernas, y no a causa del frío. Con un gesto, Lyon le indicó que echaran a andar y se alejaran del pub para ir a un lugar más oscuro donde hubiera menos gente. Ashby caminaba con inquietud, pero se dio cuenta de que Lyon no haría nada con tantos testigos. ¿O sí?
– Tengo constancia de sus contactos con los estadounidenses desde el primer momento -le dijo Lyon con voz grave y controlada-. Es curioso que se crea usted tan listo.
Era absurdo mentir.
– No tenía elección.
Lyon se encogió de hombros.
– Todos la tenemos, pero eso me da igual. Quiero su dinero y usted quiere un servicio. Imagino que eso sigue en pie.
– Más que nunca.
Lyon lo señaló con el dedo.
– Entonces le costará el triple de mis honorarios iniciales. El primer cien por cien es por su traición. El segundo por el embrollo en el que me ha metido.
Ashby no estaba en posición de discutir. Además, estaba utilizando dinero del club de todos modos.
– Podré arreglarlo.
– Ella le entregó un libro. ¿Qué es?
– ¿Eso es parte del nuevo trato? ¿Quiere conocer todos mis negocios?
– Debería usted saber, lord Ashby, que me ha costado resistir la tentación de meterle una bala entre los ojos. Detesto a los hombres sin carácter y usted, señor, no tiene ninguno.
Era una actitud interesante para tratarse de un asesino de masas, pero Ashby se guardó su opinión para él.
– Si no fuera por su dinero… -Lyon hizo una pausa-. Le aconsejo que no siga poniendo a prueba mi paciencia.
Ashby aceptó el consejo y respondió la pregunta.
– Es un proyecto en el que he estado trabajando. Un tesoro perdido. Los estadounidenses me confiscaron una pista vital para que obedeciese. Ella me lo ha devuelto.
– ¿Un tesoro? Me dijeron que en su día fue usted un ávido coleccionista, que robaba objetos ya robados y se los quedaba. Es usted bastante listo, pero la policía le paró los pies.
– Temporalmente.
Lyon se echó a reír.
– De acuerdo, lord Ashby, céntrese usted en su tesoro. Pero transfiérame el dinero al amanecer. Lo comprobaré antes de que ocurra lo que usted y yo sabemos.
– Lo tendrá.
Ashby oyó que el guía reunía al grupo para anunciar que había llegado el momento de seguir adelante.
– Creo que terminaré la visita -dijo Lyon-. Jack el Destapador es bastante interesante.
– ¿Y mañana qué? Sabe que los estadounidenses lo estarán vigilando.
– En efecto. Será todo un espectáculo.

Malone se mezcló con el grupo cuando sus integrantes, incluido el pelirrojo, siguieron al guía y se perdieron en la oscuridad. Mantuvo al pelirrojo dentro de su campo de visión, pues le pareció mucho más interesante que Ashby.
La visita continuó otros veinte minutos por unas calles negras como el carbón y terminó en una estación de metro. En su interior, el pelirrojo utilizó una tarjeta para franquear el torniquete. Malone se dirigió a toda prisa a una máquina expendedora para comprar cuatro tiquetes y se abrió paso hasta el acceso a las escaleras mecánicas justo cuando su presa llegaba al final. No le gustaba la intensa iluminación y la escasez de viajeros, pero no tenía elección.
Malone salió de la escalera y recorrió el andén. El pelirrojo se encontraba a diez metros de distancia y aún tenía la bolsa en la mano.
Una pantalla electrónica indicaba que faltaban setenta y cinco segundos para la llegada del tren. Malone estudió un mapa del metro de Londres colgado en la pared y vio que aquella estación enlazaba con la línea de District, que discurría en paralelo al Támesis y recorría toda la ciudad de este a oeste. Aquel andén era para trenes con destino al oeste y la ruta los llevaría hasta Tower Hill, por debajo de Westminster, pasando por Victoria Station y más allá de Kensington.
Cuando llegó el tren descendió más gente desde el piso superior.
Malone mantuvo la distancia, se posicionó muy por detrás de su presa y la siguió hasta el vagón. Una vez dentro, se agarró a una barra de acero inoxidable, a diez metros del pelirrojo. En el vagón se apiñaba gente suficiente para que ninguna cara llamase mucho la atención.
Mientras el tren traqueteaba por debajo de la ciudad, Malone estudió a su objetivo. Parecía un hombre mayor que había salido a disfrutar de la noche londinense. Pero entonces vio aquellos ojos. Eran de color ámbar.
Sabía que Peter Lyon poseía una anomalía. Le encantaban los disfraces, pero un defecto genético en los ojos no solo confería una extraña tonalidad a su iris, sino que también lo volvía muy proclive a infecciones y le impedía llevar lentes de contacto. Lyon solía llevar gafas para ocultar sus singulares ojos color ámbar, pero aquella noche no llevaba.
Malone observó cómo Lyon entablaba conversación con una anciana que viajaba junto a él. Vio un ejemplar de The Times en el suelo. Preguntó si el periódico era de alguien y, puesto que nadie lo reclamó, lo recogió y leyó la portada, apartando de vez en cuando la mirada del texto. Tampoco perdió de vista las estaciones.
Se detuvieron en quince ocasiones antes de que Lyon se apeara en Earl’s Court. La parada la compartían las líneas de District y Piccadilly, y carteles azules y verdes guiaban a los pasajeros hacia las respectivas rutas. Lyon siguió las indicaciones azules de la línea de Piccadilly, en dirección oeste, y se montó en un vagón. Malone subió al siguiente compartimento. No le pareció prudente compartir de nuevo el mismo espacio y pudo espiar a su presa a través de las ventanas.
Una mirada furtiva a un mapa colgado sobre las puertas confirmó que iban directo al Aeropuerto de Heathrow.
XLVI
París
Thorvaldsen estudió las dos páginas de caligrafía del libro merovingio. Esperaba que Malone entregara el libro a Murad cuando se reunieron en el Louvre, pero, por alguna razón, no había sido así.
– Solo me fotocopió dos páginas -le dijo Murad-. Se llevó el libro.
Se encontraban de nuevo en el Ritz, en el atestado Bar Hemingway.
– ¿Por casualidad mencionó adonde iba?
– Ni media palabra. He pasado el día en el Louvre comparando más muestras caligráficas. Esta página, con las catorce líneas de letras, sin duda fue escrita por Napoleón. Deduzco que los números romanos también son de su puño y letra.
Thorvaldsen miró el reloj de pared que había detrás de la barra. Eran casi las once. No le gustaba que le ocultaran cosas. Él se lo había hecho a otros, pero cuando le llegaba su turno era otra cosa.
– La carta de la que me habló -dijo Murad-. La que Ashby encontró en Córcega con las letras más altas y codificada siguiendo el salmo treinta y uno. Cualquier carta escrita por Napoleón a su familia habría sido un ejercicio de futilidad. En 1821, su segunda esposa, María Luisa, dio a luz a un hijo que tuvo con otro hombre mientras seguía casada con Napoleón. Desde luego, el emperador no llegó a saberlo, porque conservaba un retrato de ella en su casa de Santa Elena. La idolatraba. Por supuesto, ella estaba en Austria con su padre, el rey, que se alineó con el zar Alejandro y ayudó a derrotar a Napoleón. No existen pruebas de que la carta que Napoleón escribió llegara alguna vez a su destinataria o a su hijo. De hecho, tras su muerte, un emisario viajó a Viena llevando algunos de los últimos mensajes del emperador y ella ni siquiera se dignó a recibirlo.
– Por suerte para nosotros.
Murad asintió.
– Napoleón era un bobo en lo que a mujeres se refiere. Abandonó a la que verdaderamente podría haberle ayudado, Josefina. Era estéril y Napoleón necesitaba un heredero, así que se divorció de ella y se casó con María Luisa -el profesor agitó las dos fotocopias-. Sin embargo, aquí lo tenemos, enviando mensajes secretos a su segunda esposa, considerándola todavía una aliada.
– ¿Alguna pista sobre lo que significa la referencia al salmo treinta y uno que contiene la carta que encontró Ashby? -preguntó Thorvaldsen.
El erudito negó con la cabeza.
– ¿Ha leído ese salmo? Parece su manera de lamentarse de su situación. Sin embargo, esta tarde he descubierto algo interesante en uno de los textos que venden en el Louvre. Después de que Napoleón abdicara en 1814, el nuevo gobierno de París envió emisarios a Orleans para confiscar la ropa de María Luisa, sus cuberterías imperiales, diamantes y cualquier objeto de valor. La interrogaron largo y tendido sobre la riqueza de Napoleón, pero ella les dijo que no sabía nada, cosa que probablemente fuese cierta.
– ¿De modo que la búsqueda del tesoro comenzó en ese momento?
– Eso parece.
– Y continúa hasta hoy.
Ello le hizo pensar en Ashby. Al día siguiente se encontrarían por fin cara a cara. ¿Y Malone? ¿Qué estaría haciendo?

Malone se bajó del tren y siguió a Lyon hasta la Terminal 2 de Heathrow. Le preocupaba que estuviese a punto de abandonar Londres, pero aquel hombre no se acercó a ningún mostrador o control de seguridad. Por el contrario, atravesó la terminal y se detuvo en una puerta de acceso para mostrar lo que parecía ser una identificación fotográfica. No había manera de que Malone pudiera seguirlo sin correr riesgos, ya que el pasillo estaba vacío y al fondo había una solitaria puerta, de modo que se escondió en un rincón, sacó el teléfono móvil del bolsillo de su abrigo y marcó el número de Stephanie.
– Estoy en el Aeropuerto de Heathrow, en el control 46-B. Necesito pasarlo y rápido. Solo hay un guardia con una radio.
– No te muevas. Lo soluciono en un momento.
A Malone le gustaba la habilidad de Stephanie para asumir un problema sin preguntas ni discusiones y encontrar una solución.
Malone salió de su escondite y se acercó al joven guardia. Lyon había desaparecido por la puerta que se encontraba al final del pasadizo. Le dijo al guardia quién era, le mostró su pasaporte y le explicó que necesitaba pasar.
– De ninguna manera -dijo el hombre-. Tiene que figurar usted en la lista -con un huesudo dedo tamborileaba en un cuaderno abierto sobre la mesa.
– ¿Quién era el hombre que acaba de pasar? -preguntó.
– ¿Por qué iba a decírselo? ¿Quién demonios es usted?
En ese preciso instante, la radio crepitó. Un pinganillo impedía a Malone oír nada, pero por el modo en que lo miraba el guardia, supuso que aquello le concernía. El guardia terminó su conversación.
– Yo soy quien ha hecho esa llamada -dijo Malone-. Dígame, ¿quién era el hombre que acaba de pasar por aquí?
– Robert Pryce.
– ¿A qué se dedica?
– Ni idea, pero ya ha estado aquí antes. ¿Qué necesita, señor Malone?
A Malone no le quedó más remedio que admirar el respeto que mostraban los ingleses por la autoridad.
– ¿Adonde va Pryce?
– Sus credenciales lo asignan al hangar 56-R.
– Indíqueme cómo llegar hasta allí.
El guardia bosquejó rápidamente un mapa en un trozo de papel y señaló la puerta que se encontraba en la otra punta de la sala.
– Por ahí se llega a la pista.
Malone echó a andar y salió fuera, en mitad de la noche. No tardó en encontrar el hangar 56-R, en el que tres de sus ventanas estaban bañadas de una luz naranja y blanca. Motores de avión rugían en la distancia, por encima del bullicioso Heathrow. Malone estaba rodeado de edificios de varios tamaños. Aquella zona parecía el territorio de empresas privadas de aviación y jets corporativos.
Decidió que asomarse rápidamente a una de las ventanas era el camino más seguro. Rodeó el edificio y franqueó la puerta retráctil. Cuando llegó al otro lado, trepó hasta una ventana, miró a través de ella y vio un Cessna Skyhawk monomotor. El hombre que se hacía llamar Robert Pryce, pero que sin duda era Peter Lyon, estaba ocupado inspeccionando las alas y el motor. El fuselaje era blanco, con rayas azules y amarillas, y Malone memorizó los números de identificación impresos en la cola. No había nadie más en el hangar y Lyon parecía concentrado en su inspección. La bolsa de Selfridges descansaba sobre el suelo de cemento, cerca de una puerta de salida.
Malone vio cómo Lyon se subía al avión, permanecía allí unos minutos y a continuación salía y cerraba la puerta de la cabina. Lyon cogió la bolsa y apagó las luces del hangar.
Malone debía batirse en retirada mientras pudiese. De lo contrario era muy posible que lo descubrieran. Oyó cómo se abría y se cerraba una puerta metálica. Permaneció inmóvil, con la esperanza de que su presa fuera hacia la terminal. Si venía hacia él, no habría escapatoria.
Malone se aproximó a la esquina y lanzó una rápida mirada. Lyon regresaba a la terminal, pero antes se desvió hacia un contenedor de basura situado entre unos oscuros hangares y arrojó en su interior la bolsa de Selfridges.
Malone quería aquella bolsa, pero no podía perder a su objetivo, de modo que esperó a que Lyon entrara de nuevo en la terminal y fue corriendo hacia el contenedor. No había tiempo de meterse dentro, así que se precipitó hacia la puerta, vaciló unos momentos y luego giró el pomo con sumo cuidado. Solo se divisaba al guardia, todavía sentado a su mesa.
Malone entró y preguntó:
– ¿Adonde ha ido?
El guardia señaló la terminal principal.
– Fuera hay una bolsa de Selfridges en un contenedor. Guárdela en un lugar seguro. No la abra ni manipule el contenido. Volveré. ¿Entendido?
– No hay problema.
Le gustó la actitud de aquel joven.
Malone no veía a Peter Lyon en el corazón de la terminal. Corrió hacia la estación de metro y comprobó que no estaba prevista la llegada de otro tren hasta al cabo de diez minutos. Malone desanduvo el camino y buscó en los varios mostradores de alquiler de vehículos, en las tiendas y en la ventanilla de cambio de divisas. Para ser las diez y Nochebuena, había bastante gente por allí.
Malone se dirigió a los baños de caballeros. Nadie ocupaba la docena de orinales y las baldosas blancas relucían bajo la intensa luz de los fluorescentes. El cálido aire olía a lejía. Malone utilizó uno de los retretes y se lavó las manos y la cara con jabón. El agua fría le sentó bien. Se aclaró la espuma y cogió una toalla de papel para secarse las mejillas y la frente y enjugarse el agua jabonosa de los ojos. Cuando los abrió, vio en el espejo a un hombre situado detrás de él.
– ¿Quién es usted? -preguntó Lyon con una profunda voz gutural, más estadounidense que europea.
– Alguien a quien le gustaría meterle una bala en la cabeza.
El intenso color ámbar de sus ojos le llamó la atención, como si su brillo oleaginoso lanzara un sortilegio. Lyon sacó lentamente la mano del bolsillo de su abrigo y mostró una pistola de pequeño calibre.
– Es una lástima que no pueda hacerlo. ¿Ha disfrutado de la visita? Jack el Destripador es fascinante.
– Entiendo que para usted lo sea.
Lyon soltó una carcajada contenida.
– También me gusta el ingenio cáustico. Y ahora…
Un niño entró a toda prisa a los baños y volvió a cruzar la puerta que conducía a la terminal llamando a su padre. Malone aprovechó aquella inesperada distracción para golpear con el codo derecho la mano con la que Lyon empuñaba la pistola. El arma se disparó con gran estruendo y la bala impacto en el techo.
Malone se abalanzó sobre Lyon y ambos chocaron contra un tabique de mármol. Con la mano izquierda le agarró la muñeca y apuntó la pistola hacia arriba. Oyó al niño gritar y después más voces. Malone intentó propinarle un rodillazo en el abdomen, pero su contrincante pareció adivinar el movimiento y lo esquivó.
Al parecer, Lyon se vio acorralado y se dirigió a la puerta. Malone salió corriendo detrás de él y le rodeó el cuello con el brazo, cubriéndole el rostro con la mano y tirando hacia atrás, pero, de repente, la culata de la pistola lo golpeó en la frente. La sala empezó a centellear.
Le fallaron el equilibrio y las fuerzas. Lyon se zafó y desapareció por la puerta.
Malone se puso en pie con dificultad e intentó ir detrás de él, pero un intenso mareo lo obligó a tumbarse en el suelo. A través de una neblina vio a un guardia uniformado que entró corriendo a los baños. Malone se masajeó las sienes y trató de recobrar el equilibrio.
– Hace un momento había un hombre aquí. Pelirrojo, de mediana edad, armado -Malone notó que tenía algo en la mano, algo que había cedido cuando intentaba frustrar la huida de Lyon-. Será fácil encontrarlo.
En la mano llevaba un trozo de silicona, modelado y coloreado como una fina nariz humana. El guardia estaba boquiabierto.
– Lleva una máscara. Aquí tengo un trozo.
El guardia salió corriendo y Malone entró tambaleándose en la terminal. Se había congregado una multitud y aparecieron otros guardias. Uno de ellos era el joven de antes.
Malone se le acercó y le dijo:
– ¿Tiene la bolsa?
– Sígame.
Dos minutos después, el guardia y él se hallaban en una pequeña sala de entrevistas situada cerca de la oficina de seguridad. La bolsa de Selfridges yacía sobre una mesa laminada. Malone la sopesó. Era ligera. Metió la mano dentro y sacó una bolsa de plástico verde que al parecer contenía varios objetos de formas extrañas que hacían ruido al chocar entre sí. Dejó el bulto sobre la mesa. No le preocupaba que fueran explosivos, ya que Lyon había desechado claramente lo que había en su interior. Dejó que el contenido rodara sobre la mesa y se asombró al ver cuatro pequeñas réplicas metálicas de la Torre Eiffel, la clase de recuerdo que se puede comprar en cualquier rincón de París.
– ¿Qué demonios significa esto? -preguntó el joven guardia.
Justo lo que Malone estaba pensando.
XLVII
Salen Hall, 23.40 h
Ashby contempló a Caroline mientras examinaba el libro que Stephanie Nelle le había proporcionado tan oportunamente. Mintió y le dijo a su compañera que había hablado con Larocque y que finalmente había accedido a entregárselo, enviándolo al otro lado del canal a través de un correo personal.
– Es la caligrafía de Napoleón -dijo Caroline con excitación-. Sin duda.
– ¿Y eso es importante?
– Tiene que serlo. Poseemos información de la que antes carecíamos, mucha más de la que Pozzo di Borgo recabó nunca. He repasado todos los escritos que nos ha facilitado Eliza Larocque. Allí no hay gran cosa. Di Borgo trabajaba más con rumores y chismorreos que con hechos históricos. Creo que su odio hacia Napoleón empañaba su habilidad para estudiar con efectividad el problema y encontrar una respuesta.
El odio bien podía afectar a la capacidad crítica. Por eso Ashby rara vez permitía que esa emoción lo dominara.
– Se está haciendo tarde y debo estar en París por la mañana.
– ¿Puedo acompañarte?
– Son negocios del club y es Navidad, así que las tiendas estarán cerradas.
Ashby sabía que uno de los pasatiempos favoritos de Caroline era pasearse por la Avenue Montaigne y su zona de tiendas de diseño. Normalmente satisfacía sus deseos, pero mañana no podía ser.
Ella siguió estudiando el libro merovingio.
– No puedo evitar pensar que tenemos todas las piezas.
Pero Ashby todavía estaba turbado por la charla que había mantenido con Peter Lyon. Ya había realizado la transferencia de dinero como le exigió, aterrorizado por las posibles consecuencias que sobrevendrían si se negaba. Increíblemente, el surafricano sabía lo de los estadounidenses.
– Estoy seguro de que lograrás hacer encajar las piezas -le dijo a Caroline.
– Esto solo lo dices para que me quite la ropa.
Ashby sonrió.
– Confieso que se me había pasado por la cabeza.
– ¿Puedo ir contigo mañana?
Ashby percibió la picardía en sus ojos y supo que no tenía elección.
– De acuerdo. Siempre que… esta noche quede plenamente satisfecho.
– Creo que eso tiene arreglo.
Pero vio que Caroline no podía apartar de su mente el libro y el mensaje de Napoleón. La joven señaló el texto manuscrito.
– Es latín, de la Biblia. Trata de la historia de Jesús y los discípulos comiendo en Sábat. Existen tres versiones de esa historia, en Lucas, Mateo y Marcos, respectivamente. He anotado las catorce líneas para que podamos leerlas.
ET FACTUM EST EUM IN
SABBATO SECUNDO PRIMO A
BIRE PER SCCETES DISCIPULI AUTEM ILLIRUS COE
PERUNT VELLER SPICAS ET FRINCANTES MANIBUS +
MANDU
CABANT QUIDAM AUTEM DE FARISAEIS DI
CEBANT EI ECCE QUIA FACIUNT DISCIPULI TUI SAB
BATIS + QUOD NON LICET RESPONDENS AUTEM INS
SE IXIT AD EOS NUMQUAM HOC
LECISTIS QUOD FECIT DAVID QUANDO
ESURUT IPSE ET QUI CUM EO ERAI + INTROIBOT IN
DOMUM
DEI EE PANES PROPOSITIONIS
MANDUCA VIT ET DEDIT ET QUI
CUM ERANT UXIIO QUIBOS NO
N LICEBAT MANDUCARE SI NON SOLIS SACERDOTIBUS
– Hay multitud de errores. Discipuli se escribe con ce y no con ge, así que lo he corregido a partir del original que aparece en el libro. Napoleón se equivocó también con ipse dixit. Y las letras uxiio no tienen sentido. Pero, teniendo en cuenta todo eso, el significado es este:
“Y sucedió que en el segundo Sábat atravesó un campo de trigo. Pero sus discípulos empezaron a arrancar las espigas y, frotándolas entre sus manos, se las comían. Unos fariseos le dijeron: “Alerta, pues tus discípulos están haciendo en Sábat lo que es ilegítimo”. Él respondió: “¿Alguna vez habéis leído lo que hizo David cuando tenía hambre? Él y sus acompañantes entraron en la casa de Dios y comieron el pan del sacramento y se lo dieron a quienes estaban con él, para los que no era legítimo comer, a excepción de los sacerdotes”.
Caroline levantó la mirada.
– Es extraño, ¿no te parece?
– Cuando menos.
– No coincide con ninguno de los tres versículos de la Biblia. Es más bien una amalgama, pero hay algo todavía más extraño,
Ashby aguardó.
– Napoleón no sabía latín.

Thorvaldsen se despidió del profesor Murad y se retiró a su suite. Se acercaba la medianoche, pero París parecía no dormir nunca. El vestíbulo del Ritz era un hervidero de actividad, con gente entrando y saliendo de los ruidosos salones. Al salir del ascensor una vez que llegó a su planta, vio a un hombre de semblante serio, complexión gruesa y cabello oscuro y lacio esperando en un sofá. Lo conocía bien, ya que dos años antes había contratado a su empresa, con sede en Dinamarca, para que investigara la muerte de Cai. Sus contactos acostumbraban a ser telefónicos y, de hecho, lo creía en Inglaterra supervisando la vigilancia de Ashby.
– No esperaba verle aquí -dijo.
– He llegado de Londres hace un rato, pero he estado al corriente de lo que ocurría allí.
Algo iba mal.
– Acompáñeme.
Ambos recorrieron el silencioso pasillo.
– Hay cierta información que debería usted conocer.
Thorvaldsen se detuvo y miró a su investigador.
– Hemos seguido a Ashby desde que abandonó París. Pasó unas horas en casa y salió al anochecer. Participó en una visita turística a pie dedicada a Jack el Destripador.
Thorvaldsen se percató de lo inusual que resultaba aquello, teniendo en cuenta que Ashby era londinense.
El visitante le entregó una instantánea.
– Se ha reunido con esta mujer. Logramos sacar una foto.
Thorvaldsen necesitó solo unos momentos para reconocer aquel rostro. Era Stephanie Nelle. En su cerebro se dispararon las alarmas y se esforzó por disimular su preocupación.
– Malone también estaba allí.
¿Había oído bien?
– ¿Malone?
Su investigador asintió y le mostró otra fotografía.
– Entre la multitud. Se marchó en el mismo momento que la mujer.
– ¿Habló Malone con Ashby?
– No, pero siguió a un hombre que sí habló con él. Decidimos dejar que se marcharan los dos para no causar problemas.
A Thorvaldsen no le gustaba la mirada de aquel hombre.
– ¿Hay noticias aún peores?
El investigador asintió.
– La mujer de la foto le dio un libro a Ashby.
XLVIII
París, martes, 25 de diciembre, 10.30 h
Malone exploró la iglesia del Domo, situada en el Hotel des Invalides. Seis capillas nacían de un núcleo central, cada una de las cuales albergaba a sus respectivos héroes militares y estaba dedicada bien a la Virgen María, bien a uno de los padres de la Iglesia católica romana. Se encontraba seis metros por debajo del nivel principal, bordeando la tumba de Napoleón. Todavía no había llamado a Gary y estaba enojado consigo mismo por ello, pero la noche anterior había sido larga.
– ¿Hay algo? -oyó que decía desde arriba Stephanie, que lo miraba apoyada en una balaustrada de mármol.
– En este mausoleo no hay lugar donde esconder nada y mucho menos una bomba.
Los perros ya habían rastreado todos los nichos sin encontrar nada. Ahora se estaba registrando los Inválidos, hasta el momento sin éxito. Pero puesto que Ashby había asegurado que la iglesia era el blanco principal, se estaba escudriñando de nuevo hasta el último centímetro cuadrado.
Malone se detuvo en la entrada de una pequeña galería iluminada con lámparas de cobre antiguas. En su interior, un monumento identificaba la cripta de Napoleón II, rey de Roma, 1811-1832. Sobre la tumba se erguía una estatua de mármol de su padre, engalanada con una túnica de coronación y sosteniendo un cetro y un orbe con una cruz.
Stephanie consultó su reloj.
– Se acerca la hora de la cita. Este edificio está limpio, Cotton. Algo va mal.
Habían entrado en el hangar de Heathrow la noche anterior, después de que Peter Lyon huyera de la terminal, y habían registrado el avión. El Cessna pertenecía a una empresa belga no identificada, propiedad de una compañía checa ficticia. La Europol intentó contactar a alguna persona, pero todos los nombres y direcciones seguían un rastro que no conducía a ninguna parte. El hangar había sido alquilado a la misma empresa checa y se habían abonado tres meses por anticipado.
– Lyon se enfrentó a mí por una razón -dijo Malone-. Quería demostrarnos que sabía de nuestra presencia. Dejó aquellas pequeñas Torres Eiffel para nosotros. Maldita sea, ni siquiera se puso unas gafas para cubrirse los ojos. La cuestión es si Ashby es consciente de que lo sabemos.
Stephanie negó con la cabeza.
– Está en la Torre Eiffel. Ha llegado hace unos minutos. Si así fuera, a estas horas ya lo sabríamos. Me han dicho sus mediadores que nunca se ha mostrado reacio a airear sus opiniones.
Malone barajó mentalmente todas las posibilidades. Thorvaldsen había intentado telefonearle tres veces, pero no le había devuelto las llamadas. La noche anterior se había quedado en Londres para evitar las numerosas preguntas sobre el libro que sencillamente no podía responder. Ya hablarían más adelante. El Club de París se había reunido. La Torre Eiffel permanecería cerrada hasta la una del mediodía. Solo los miembros del club, el personal de servicio y los vigilantes ocuparían la primera plataforma. Malone sabía que Stephanie había decidido no introducir a miembros del espionaje francés en el personal de seguridad. En lugar de eso, había infiltrado a dos personas en la sala de reuniones.
– ¿Están Sam y Meagan en sus puestos? -preguntó Malone.
Stephanie asintió.
– Y ambos bastante nerviosos, por cierto.
– Eso siempre es un problema.
– Dudo que corran ningún peligro. Larocque insistió en que se registrara a todo el mundo por si llevaban armas o dispositivos de escucha.
Malone contempló la enorme tumba de Napoleón.
– ¿Sabes que ni siquiera está hecha de pórfido rojo? Es venturina de Finlandia.
– No se lo digas a los franceses -respondió ella-. Pero creo que es como lo del cerezo y George Washington.
En ese momento sonó el teléfono móvil de Stephanie, que atendió la llamada y colgó instantes después.
– Otro problema -dijo.
Malone la miró.
– Henrik está en la Torre Eiffel y se dispone a entrar en la reunión del club.

Sam llevaba la chaquetilla y los pantalones negros del personal de servicio, todo ello cortesía de Stephanie Nelle. Meagan lucía un atuendo similar. Eran dos de las once personas que montarían la sala de banquetes con solo un par de mesas circulares, ambas vestidas con hilo dorado y adornadas con porcelana fina. La sala debía de medir unos veinte metros por quince y había un escenario en un extremo. Tenía capacidad para unos doscientos comensales, así que aquellas dos mesas parecían solitarias.
Sam estaba preparando tazas de café y condimentos y asegurándose de que un humeante samovar siguiera funcionando sin problemas. Desconocía los mecanismos de aquel artilugio, pero lo mantenía cerca de los miembros del club, que empezaban a entrar a la reunión. A su derecha, un extenso tabique de cristal brindaba una espectacular panorámica del Sena.
Tres hombres mayores y dos mujeres de mediana edad ya habían llegado. Otra imponente mujer enfundada en un traje gris salió a su encuentro. Era Eliza Larocque.
Tres horas antes, Stephanie Nelle le había mostrado fotografías de los siete miembros del club y él había relacionado cada rostro con su correspondiente imagen. Tres de ellos controlaban importantes instituciones de préstamo y otro pertenecía al Parlamento europeo. Todos habían pagado veinte millones de euros por formar parte de aquello, lo cual, según Stephanie, les había reportado ya más de ciento cuarenta millones en beneficios ilícitos.
Allí estaba la personificación viviente de algo cuya existencia había intuido durante mucho tiempo.
Él y Meagan debían limitarse a observar y escuchar. Sobre todo, les advirtió Stephanie, no debían correr riesgos innecesarios que pudieran desenmascararlos.
Sam terminó de manipular la cafetera y dio media vuelta. En ese momento llegó otro invitado, vestido de forma similar a los demás. Lucía un lujoso traje gris marengo, camisa blanca y corbata amarillo pálido. Era Henrik Thorvaldsen.

Thorvaldsen entró en la Salle Gustav Eiffel y la anfitriona le dio la bienvenida de inmediato. Él le tendió la mano y Larocque se la estrechó suavemente.
– Me alegro mucho de que haya venido -dijo ella-. Lleva un traje muy elegante.
– Rara vez los llevo, pero me pareció lo más apropiado para una ocasión como la de hoy.
Larocque asintió en señal de gratitud.
– Agradezco su consideración. Es un día importante.
Thorvaldsen no había apartado la mirada de Larocque. Era importante que ella le creyese interesado. El danés aguzó el oído para captar la intrascendente conversación que mantenían los demás miembros, agrupados en otra parte de la sala. En el pasado había aprendido una valiosa lección: dos minutos después de entrar en cualquier lugar, averigua si estás entre amigos o enemigos.
El danés reconoció al menos la mitad de las caras, hombres y mujeres de los negocios y las finanzas. En un par de casos, la sorpresa fue mayúscula, pues jamás hubiese imaginado que fueran conspiradores. Todos eran ricos, pero no desmesuradamente, desde luego no tanto como él, así que tenía cierto sentido que se aferraran a un plan que posiblemente generaría beneficios rápidos y fáciles con los que no contaban.
Antes de que pudiera sondear a fondo aquel entorno, se acercó un hombre alto y atezado con una barba entreverada de canas e intensos ojos grises. Larocque sonrió y extendió el brazo con la intención de que se acercara más y dijo-.
– Me gustaría que conociera a alguien.
Larocque lo miró.
– Henrik, le presento a lord Graham Ashby.
XLIX
Malone ascendió desde la cripta de Napoleón por una escalera de mármol, flanqueada en el tramo superior por dos estatuas funerarias de bronce. Una llevaba la corona y la mano de la justicia y la otra una espada y un orbe. Stephanie lo esperaba ante el gran altar de la iglesia, con su dosel de columnas retorcidas que recordaban a las de Bernini en la basílica de San Pedro.
– Por lo visto, los esfuerzos de Henrik no han sido en vano -dijo Stephanie-. Ha conseguido una invitación para entrar en el club.
– Tiene una misión. Tienes que entenderlo.
– Sí, pero yo también tengo una, como comprenderás. Quiero a Peter Lyon.
Malone barrió con la mirada la iglesia desierta.
– Todo esto pinta mal. Lyon sabe que vamos por él. Desde el principio ese avión en Heathrow era una pista falsa.
– Pero también sabe que no podemos mostrar nuestras cartas.
Ese era el motivo por el que la iglesia del Domo no estaba cercada de policías y el hospital y el centro de retiro de los Inválidos no habían sido evacuados. Su ultramoderna unidad quirúrgica atendía a ex combatientes y aproximadamente un centenar vivían allí de forma permanente, en unos edificios situados a uno y otro lado de la iglesia. La búsqueda de explosivos había comenzado con discreción la noche anterior, sin alertar a nadie de que pudiese haber algún problema. Había sido una búsqueda discreta. Una alarma a gran escala habría dado al traste con la caza de Lyon y el Club de París. Pero hasta el momento las tareas habían resultado desalentadoras. Los Inválidos abarcaba cientos de miles de metros cuadrados repartidos en docenas de edificios de varias plantas. Había demasiados lugares donde esconder un explosivo.
Stephanie oyó su nombre por radio y una voz anunció:
– Tenemos algo.
– ¿Dónde? -respondió ella.
– En la cúpula.
– Vamos para allá.

Thorvaldsen le estrechó la mano a Graham Ashby, forzó una sonrisa y dijo:
– Un placer conocerle.
– Lo mismo digo. Conozco a su familia desde hace muchos años. También admiro su porcelana.
Thorvaldsen asintió en un gesto de agradecimiento por el cumplido. En ese momento se percató de que Eliza Larocque vigilaba cada uno de sus movimientos, analizándolos a él y a Ashby, así que echó mano de todo su encanto y siguió interpretando su papel.
– Eliza me ha dicho que quiere usted unirse a nosotros.
– Parece que merecerá la pena el esfuerzo -repuso Thorvaldsen.
– Creo que le gustará el grupo. Estamos empezando, pero en estas reuniones lo pasamos muy bien.
Thorvaldsen examinó de nuevo la sala y contó siete miembros, incluidos Ashby y Larocque. Los camareros deambulaban como fantasmas extraviados. Cuando terminaron sus quehaceres, desaparecieron uno a uno por una puerta situada al fondo de la sala.
La intensa luz del sol entraba a raudales por un tabique de cristal e impregnaba de un brillo dorado la alfombra roja y el lujoso entorno.
Larocque animó a todos a tomar asiento. En ese momento, Ashby se ausentó.
Thorvaldsen se dirigió a la mesa más cercana y entonces vio a un camarero guardando sillas detrás del escenario que tenía a su derecha. Al principio creyó que era un error, pero cuando el joven regresó para cargar más sillas, sus dudas se disiparon. Sam Collins estaba allí.

Malone y Stephanie subieron una escalera metálica que conducía a un espacio situado entre los muros interiores y exteriores. La cúpula no era de una sola pieza. Por el contrario, desde dentro solo se apreciaba una de las dos hileras de ventanas visibles desde el exterior del cilindro. Una segunda cúpula, completamente cercada por la primera y visible a través de la abertura superior de la bóveda más baja, capturaba los rayos de sol por una segunda fila de ventanas e iluminaba el interior. Era un ingenioso diseño de encajes, solo evidente desde arriba.
Encontraron una plataforma apoyada en la cúpula superior, entre el dermatoesqueleto zigzagueante de vigas de madera y los tirantes de acero más recientes del edificio. Otra escalera metálica se inclinaba hacia el centro, entre los soportes, hasta alcanzar una segunda plataforma que anclaba una última escalera que conducía a la linterna. Se hallaban cerca de la cima de la iglesia, a unos noventa metros de altura. En la segunda plataforma, por debajo de la linterna, vieron a un miembro del personal de seguridad francés, que había entrado en los Inválidos hacía unas horas, señalando hacia arriba.
– Ahí.

Eliza estaba encantada. Habían asistido los siete miembros, además de Henrik Thorvaldsen. Todo el mundo buscaba asiento. Ella había insistido en que hubiera dos mesas para que nadie se sintiera agobiado. Odiaba sentirse agobiada. Quizá era porque había vivido sola durante toda su vida adulta. No es que un hombre no pudiera ofrecerle de vez en cuando una agradable distracción, pero le repugnaba la idea de una relación personal íntima, alguien con quien deseara compartir sus pensamientos y sensaciones y que quisiera que ella hiciese lo mismo.
Había observado sin perder detalle el encuentro entre Thorvaldsen y Graham Ashby. Ninguno de los dos había mostrado reacción alguna. Sin duda, eran dos extraños que se veían por primera vez.
Eliza consultó su reloj. Era hora de empezar.
Antes de que pudiera atraer la atención de todo el mundo, Thorvaldsen se le acercó y le dijo en voz baja:
– ¿Ha leído Le Parisién esta mañana?
– Lo haré más tarde. He tenido una mañana ajetreada.
Thorvaldsen se metió la mano en el bolsillo y sacó un recorte de periódico.
– Entonces debería ver esto. Desde la página 12A. Columna superior derecha.
Eliza echó un vistazo rápido al artículo, que recogía un robo que se había producido el día anterior en el Hotel des Invalides y su Musée de l’Armée. De una de las galerías en proceso de remodelación, los ladrones habían sustraído un objeto de la exposición dedicada a Napoleón. Se trataba de un libro, Los reinos merovingios 450-751 d. C,importante por el mero hecho de que el emperador lo mencionaba en su testamento, aunque por lo demás carecía de excesivo valor, lo cual explicaba su presencia en la galería. El personal del museo estaba confeccionando un inventario con los objetos restantes para averiguar si faltaba algo más.
Eliza miró a Thorvaldsen.
– ¿Cómo sabe usted que esto podría ser relevante para mí?
– Como dejé claro en su château,los he estudiado a usted y a él con sumo detalle.
La advertencia que había lanzado Thorvaldsen el día anterior resonó en los oídos de Eliza.
“Si voy bien encaminado, le dirá que no pudo conseguir lo que anda buscando, que no estaba allí, o pondrá cualquier otra excusa”.
Y eso era exactamente lo que le había dicho Graham Ashby.
L
Malone trepó hasta la linterna por una abertura que había en el suelo. Al salir al exterior, lo recibieron un aire gélido y la luz de aquel radiante mediodía. La panorámica era espectacular dondequiera que mirara. El Sena serpenteaba a través de la ciudad en su periplo hacia el norte, el Louvre se alzaba al noreste y la Torre Eiffel unos tres kilómetros al oeste. Stephanie lo siguió. El vigilante subió de último, pero se quedó en la escalera, de modo que solo podían verle la cabeza y los hombros.
– Decidí registrar la cúpula personalmente -dijo-. No encontré nada, pero me apetecía un cigarrillo, así que trepé hasta aquí y lo vi.
Malone miró hacia donde apuntaba el dedo del vigilante y vio una caja azul de unos veinticinco centímetros cuadrados adosada al techo de la linterna. Una barandilla decorativa de cobre protegía cada uno de los cuatro arcos de la cúpula. Con cuidado, Malone se subió a una de las barandillas y se acercó a escasos centímetros de la caja. En un lateral de la caja vio un cable delgado, que mediría unos treinta centímetros de largo, balanceándose con la brisa.
Malone miró a Stephanie.
– Es un transpondedor, una baliza para atraer a ese avión hasta aquí -dijo mientras tiraba del artilugio, que estaba sujeto con un fuerte adhesivo-. Se activa por control remoto, no puede ser de otra manera. Pero colocarlo aquí les habrá supuesto un gran esfuerzo.
– Eso no es un problema para Peter Lyon. Ha logrado cosas más difíciles.
Malone se agachó, sosteniendo todavía el transpondedor, y lo apagó accionando un interruptor situado en un lateral.
– Eso debería complicarle las cosas -Malone le entregó el dispositivo a Stephanie-. Ha sido demasiado fácil. Lo sabes, ¿no?
Ella asintió.
Malone se acercó a otra barandilla y miró hacia el punto en el que dos calles confluían en una plaza vacía situada frente a la fachada sur de la iglesia. El día de Navidad había alejado buena parte del tráfico diario. Para no alertar a nadie en la cercana Torre Eiffel, desde la que se podía ver claramente los Inválidos, la policía había decidido no acordonar las calles.
Malone divisó una furgoneta de color claro que recorría el Boulevard des Invalides en dirección norte. Circulaba a una velocidad inusual. La furgoneta torció a la izquierda hacia la Avenue de Tourville, que discurría perpendicular a la entrada principal de la iglesia del Domo. Stephanie advirtió su interés.
La furgoneta aminoró la marcha, giró a la derecha, se salió de la calzada y subió una corta escalinata de piedra en dirección a las puertas principales de la iglesia.
Stephanie cogió su radio.
La furgoneta rebasó los escalones y continuó por la acera, entre las islas de césped, antes de detenerse en la base de otra escalinata. En ese momento se abrió la puerta del conductor.
Stephanie activó su radio para transmitir un mensaje de alerta, pero antes de que pudiese mediar palabra, un hombre salió del vehículo y echó a correr hacia un carro que había irrumpido en la calle. El hombre se metió en el carro y ambos se alejaron.
Entonces, la furgoneta saltó por los aires.

– Permítanme desearles a todos una feliz Navidad -dijo Eliza-. Me alegro mucho de tenerlos aquí. Este local me pareció excelente para la reunión de hoy. Un lugar distinto. La torre abre a la una, así que gozaremos de privacidad hasta entonces -hizo una pausa-. Y además tenemos preparado un delicioso almuerzo.
La anfitriona se alegraba especialmente de que Robert Mastroianni hubiese asistido a la reunión, cumpliendo así la promesa que le había hecho en el avión.
– Disponemos de aproximadamente una hora para nuestros negocios, y luego he pensado que podríamos subir hasta arriba antes de que llegue la multitud. Será maravilloso. No es frecuente tener la oportunidad de estar en la cima de la Torre Eiffel con tan poca gente. Me aseguré de que lo incluyeran en el contrato.
Su propuesta fue acogida con entusiasmo.
– También es un privilegio que nos acompañen nuestras dos últimas incorporaciones.
En ese momento presentó a Mastroianni y a Thorvaldsen.
– Es maravilloso que ambos formen parte de nuestro grupo. Con eso somos ocho y creo que nos quedaremos en esa cifra. ¿Alguna objeción?
Nadie dijo nada.
– Perfecto.
Eliza observó aquellos rostros ávidos y atentos. Incluso Graham Ashby parecía eufórico. ¿Había mentido a Eliza acerca del libro merovingio? Por lo visto sí. Se habían reunido antes de que llegaran los demás y Ashby le había reiterado que el libro no se hallaba en la vitrina. Ella había escuchado con atención, había valorado cada detalle y había concluido que, o bien decía la verdad, o bien era uno de los mayores embusteros que había conocido en su vida.
Pero, en efecto, alguien había robado el libro. El periódico más importante de la ciudad se hacía eco de ello. ¿Cómo sabía tanto Thorvaldsen? ¿Era realmente Ashby un problema de seguridad? No había tiempo para responder a aquellos interrogantes por el momento. Debía centrarse en la tarea que tenía entre manos.
– He pensado que empezaré contándoles una historia. El signore Mastroianni tendrá que excusar que me repita. Le expliqué esto mismo hace un par de días, pero para el resto de ustedes será aleccionador. Es sobre lo que le ocurrió a Napoleón en Egipto.

Malone y Stephanie salieron corriendo de la iglesia del Domo por la devastada entrada principal. La furgoneta continuaba ardiendo a los pies de la escalinata. Aparte de las puertas de cristal, la iglesia no había sufrido grandes daños. Malone se percató de que una furgoneta cargada de explosivos a tan corta distancia habría destruido toda la fachada sur, por no hablar de los edificios cercanos que albergaban el hospital y el centro de ex combatientes.
– Esa bomba no era gran cosa -dijo-. Otra maniobra de distracción.
Las sirenas ulularon a los lejos. Los bomberos y la policía se dirigían hacia allí. El calor de la furgoneta en llamas templaba el gélido aire del mediodía.
– ¿Es posible que algo haya salido mal? -preguntó Stephanie.
– Lo dudo.
Las sirenas rugían cada vez con más fuerza. En ese momento sonó la radio de Stephanie. Malone escuchó la información que proporcionó el hombre que se encontraba al otro lado.
– Tenemos una terrorista suicida en el patio de honor.

Thorvaldsen prestó atención mientras Larocque terminaba su historia sobre Egipto. La anfitriona explicó el concepto original del Club de París que había ideado Napoleón y resumió el contenido de los cuatro papiros. La oradora no mencionó que el danés había facilitado buena parte de la información, cosa que no le pasó por alto. Sin duda, Larocque quería que sus conversaciones fuesen privadas. Leer el recorte de prensa la había afectado. ¿Cómo no iba a hacerlo? Su reacción le dijo algo más. Ashby no había mencionado que, gracias a Stephanie y Cotton, ahora estaba en posesión del libro.
Pero ¿qué significaba el Magellan Billet en todo aquello?
Thorvaldsen había intentado establecer contacto con Malone por la noche y a lo largo de la mañana, pero su amigo no respondía al teléfono. Le había dejado mensajes y ninguno obtuvo respuesta. Malone no había pasado por su habitación del Ritz la noche anterior. Y aunque sus investigadores no alcanzaron a ver el título del libro que Stephanie le entregó a Ashby, sabía que era el de los Inválidos. ¿Qué podía ser si no?
Tenía que haber una buena razón para que Malone entregara el libro a Stephanie, pero no se le ocurría ninguna.
Ashby estaba sentado tranquilamente al otro extremo de la mesa, mirando a Larocque con atención. Thorvaldsen se preguntaba si los hombres y mujeres presentes en aquella sala sabían en qué se habían metido. Dudaba de que a Eliza Larocque le interesaran únicamente los beneficios ilícitos. Por las dos reuniones que habían mantenido dedujo que era una mujer con una misión, decidida a demostrar algo, tal vez a justificar la herencia que le fue negada a su familia. ¿O tal vez pretendía reescribir la historia? Fuese lo que fuese, ganar dinero no era su única aspiración. Había reunido a aquel grupo en la Torre Eiffel el día de Navidad por alguna razón.
Así, pues, decidió olvidarse por el momento de Malone y concentrarse en el problema que tenía ante él.

Malone y Stephanie llegaron a toda prisa al patio de honor y observaron la elegante plaza. En el centro había una joven de unos treinta y pocos años, con una melena oscura, pantalones de pana y una camisa roja desteñida bajo un abrigo negro. En una mano sostenía un objeto.
Dos vigilantes de seguridad armados con pistolas se hallaban apostados bajo los soportales del otro lado, cerca del andamio por el que Malone había entrado en el museo el día anterior. Otro hombre armado se encontraba a su izquierda, en los arcos que conducían al exterior a través de la fachada norte de los Inválidos, cuyas rejas de hierro estaban cerradas.
– ¿Qué demonios es esto? -murmuró Stephanie.
Detrás de ellos apareció un hombre que se dirigió a los soportales por las puertas de cristal que daban acceso al museo. Llevaba un chaleco antibalas y el uniforme de la policía francesa.
– La mujer ha llegado hace un momento -les informó el agente.
– Creía que habían registrado estos edificios -repuso Stephanie.
– Madame,son cientos de miles de metros cuadrados. Hemos ido lo más rápido que hemos podido sin llamar la atención, tal como usted ordenó. Si alguien quería esquivarnos, no iba a ser difícil.
El policía tenía razón.
– ¿Qué quiere esa mujer? -preguntó Stephanie.
– Les ha dicho a los hombres que controla una bomba y que no se muevan. Fui yo quien avisó por radio.
– ¿Ha aparecido antes o después de que la furgoneta estallara frente a la iglesia? -preguntó Malone
– Justo después.
– ¿En qué piensas? -le preguntó Stephanie.
Malone la miró. Ella se volvió hacia los agentes que continuaban apuntando a la terrorista con sus armas. En una maniobra inteligente, la mujer no cesaba de mover la mano con la que sostenía el detonador.
– Gardez vos distances et baissez les armes -gritó.
Malone tradujo en voz baja. Mantengan la distancia y bajen las armas. Nadie siguió las instrucciones.
– Ilse pourrait que la bombe soit a l’hôpital. Ou à l’hospice. Faut’ il pendre le risque? -exclamó la terrorista mostrando el detonador. “La bomba podría estar en el hospital o en el hogar de pensionistas. ¿Se arriesgarán?”.
– Hemos registrado esos dos edificios palmo a palmo. No hay nada allí -susurró el policía a Malone y Stephanie.
– Je ne le redirai pas -gritó la mujer. “No pienso repetirlo”.
Malone se dio cuenta de que la decisión estaba en manos de Stephanie, y que no le gustaban las fanfarronerías. Sin embargo, ordenó a los agentes que bajaran las armas.
LI
Eliza caminó hacia el estrado situado en un extremo del salón. Una rápida mirada a su reloj confirmó la hora; eran las 11.35. Faltaban veinticinco minutos.
– Subiremos muy pronto, pero antes quiero exponer mi propuesta a corto plazo -dijo mirando al grupo-. Durante la última década hemos presenciado numerosos cambios en los mercados financieros de todo el mundo. Los futuros sobre acciones, que en su día eran una herramienta que empleaban los fabricantes para proteger sus productos, ahora son simplemente un juego de azar en el que los bienes no existen y se venden a precios que no guardan ninguna relación con la realidad. Lo comprobamos hace unos años cuando el petróleo alcanzó un máximo de más de ciento cincuenta dólares el barril. Ese precio no tenía nada que ver con el suministro, que por entonces había alcanzado unas cotas históricas. Al final, ese mercado estalló y los precios cayeron en picado.
Eliza vio que muchos asistentes coincidían con su valoración.
– La culpa de ello la tiene sobre todo Estados Unidos -precisó-. En 1999 y 2000 se aprobó una legislación que allanó el terreno para una ofensiva especuladora. En realidad, esa legislación derogaba estatutos anteriores ratificados en los años treinta y concebidos para impedir otra debacle del mercado bursátil. Ahora que habían desaparecido las salvaguardas, se reproducían los mismos problemas de los años treinta. Las devaluaciones del mercado bursátil global que sobrevinieron no deberían haber sorprendido a nadie.
La oradora advirtió expresiones de curiosidad en algunos rostros.
– Es elemental. Las leyes que anteponen la avaricia y la irresponsabilidad al trabajo duro y el sacrificio tienen un precio -hizo una pausa-. Pero también generan oportunidades.
En la sala reinaba el silencio.
– Entre el 26 de agosto y el 11 de septiembre de 2001, un grupo de especuladores vendieron al descubierto una lista de treinta y ocho valores cuya cotización podía bajar a consecuencia de un ataque contra Estados Unidos. Trabajaban en las bolsas canadiense y alemana. Las empresas incluían a United Airlines, American Airlines, Boeing, Lockheed Martin, Bank of America, Morgan Stanley Dean Witter y Merrill Lynch. En Europa, sus objetivos eran compañías de seguros como Munich Re, Swiss Re y AXA. El viernes anterior a los atentados, se vendieron diez millones de acciones de Merryll Lynch. En un día normal no se venden más de cuatro millones. Tanto United Airlines como American Airlines vivieron una actividad inusual en los días previos al atentado. Ninguna otra aerolínea experimentó algo semejante.
– ¿Qué insinúa? -preguntó un miembro del grupo.
– Solo lo que un grupo de expertos antiterroristas de Israel concluyó cuando estudió las cuentas de Bin Laden. Con los atentados del 11-S, Bin Laden obtuvo casi veinte millones de dólares de beneficios.

Malone oyó el estruendo de un helicóptero sobre su cabeza y vio un Westland Lynx de la Armada Real británica volando a baja altura.
– La OTAN -dijo Stephanie.
Siguiendo sus instrucciones, los hombres que rodeaban a la terrorista en el patio habían bajado las armas.
– He hecho lo que quería -gritó Stephanie en francés.
La terrorista no respondió. Se encontraba a diez metros de distancia y no apartaba la vista de los soportales que cercaban el patio de honor. Seguía nerviosa, vacilante, y no dejaba de mover las manos.
– ¿Qué quiere? -le preguntó Stephanie.
Malone no dejaba de mirar a la mujer y aprovechó unos segundos de confusión para buscar en su cazadora la Beretta que Stephanie le había proporcionado horas antes.
– He venido a demostrar una cosa -gritó la mujer en francés-. A todos aquellos que quieren tratarnos con odio.
Malone sujetó la pistola con firmeza. La terrorista no paraba de mover las manos y, con ellas, el detonador, y sacudía la cabeza de un lado a otro.
– ¿A quiénes se refiere? -preguntó Stephanie.
Malone sabía que su ex jefa estaba actuando según el manual. Mantener al atacante ocupado, ser paciente y esperar a que cometiera un error.
La mujer y Stephanie intercambiaron una mirada.
– Francia debe saber que no nos puede ignorar.
Malone esperó a que la terrorista mirara de nuevo el adoquinado, como había hecho antes.
– ¿A quién…? -dijo Stephanie.
La mano que sostenía el detonador se balanceó hacia la izquierda. Justo cuando la terrorista volvió la cabeza hacia los soportales del otro extremo del patio, Malone desenfundó la pistola y apuntó.

Sam se escondió detrás del escenario de la sala de reuniones, donde nadie pudiera verlo. Había logrado quedarse dentro mientras el resto del personal salía. La idea era que uno de los dos se situara en un lugar desde el que pudiera escuchar. Meagan lo había intentado, pero se vio acorralada por los demás camareros, que le pidieron que los ayudara a retirar unos carros. Su mirada de frustración le indicó que todo quedaba en sus manos y Sam entró en acción.
En el interior no quedaba ni un solo vigilante de seguridad. Todos se habían apostado fuera. Era imposible que alguien entrara por las puertas que daban al mirador, pues este se hallaba a casi sesenta metros de altura.
Sam había escuchado el discurso de Eliza Larocque y comprendido todas y cada una de sus palabras. Una venta al descubierto se producía cuando alguien vendía un activo que no era de su propiedad con la esperanza de recomprarlo más adelante por un precio más bajo. La idea era aprovecharse de una caída inesperada del precio.
Era una empresa arriesgada en muchos aspectos. En primer lugar, los valores que en principio han de venderse al descubierto deben tomarse prestados de su propietario y luego venderlos al precio actual. Una vez que el precio ha caído, se compran de nuevo por un valor menor, se devuelven al propietario y el vendedor se queda con los beneficios. Si el precio sube en lugar de bajar, las acciones deben adquirirse a un precio más elevado, lo cual genera pérdidas. Por supuesto, si el vendedor sabe que el precio de unas acciones determinadas va a caer e incluso el momento exacto en que eso ocurrirá, el riesgo de pérdida es nulo y los beneficios potenciales, enormes. Era uno de los ardides financieros de los que advertían las páginas web de Sam y Meagan.
En el Servicio Secreto, Sam había oído rumores sobre la posible manipulación de Bin Laden, pero esas investigaciones eran confidenciales y se gestionaban muchos escalafones por encima del suyo. Quizá sus publicaciones sobre el tema fueron lo que motivó a sus superiores a presionarlo. Oír a Eliza Larocque mencionar muchos argumentos sobre los que él había especulado públicamente no hicieron sino confirmar lo que sospechaba desde hacía tiempo: estaba más cerca de la verdad de lo que imaginaba.

Ashby escuchó con sumo interés las palabras de Larocque y empezó a dilucidar lo que esta maquinaba. Aunque le había pedido que negociara con Peter Lyon, Larocque no le había hecho partícipe de la esencia del plan.
– El problema de la maniobra de Bin Laden -afirmó- es que no previo dos cosas. En primer lugar, el mercado de valores estadounidense permaneció cerrado cuatro días después de los atentados. Y, en segundo lugar, existen procedimientos automáticos para detectar la venta al descubierto. Uno de ellos, los “informes azules”, analiza los volúmenes de negocio e identifica amenazas potenciales. Esos cuatro días de cierre dieron tiempo a que las autoridades del mercado se percataran de la maniobra, al menos en Estados Unidos. Pero en el extranjero, los mercados continuaron funcionando y se obtuvieron beneficios rápidamente antes de que nadie pudiera detectar la manipulación.
Ashby rememoró los días posteriores al 11 de septiembre de 2001. Larocque tenía razón. Munich Re, la segunda compañía reaseguradora más importante de Europa, perdió casi dos mil millones de dólares por la destrucción del World Trade Center y sus acciones cayeron en picado después de los ataques. Un vendedor al descubierto con conocimientos podría haber ganado millones.
También recordó lo ocurrido en otros mercados. El Dow Jones cayó un 14 por ciento, el Standard & Poor’s 500 Index se contrajo un 12 por ciento y el NASDAQ Composite un 16 por ciento: esos mismos resultados se reflejaron en todos los mercados extranjeros durante las semanas posteriores a los atentados. Su propia cartera había sufrido una sacudida y, de hecho, fue el comienzo de una espiral descendente que empeoró de manera progresiva.
Y lo que decía Larocque sobre los derivados era cierto. No eran más que apuestas arriesgadas con dinero prestado. Tipos de interés, divisas extranjeras, acciones, fracasos empresariales: los inversores, los bancos y los corredores de bolsa jugaban con todo ello. Sus analistas financieros le dijeron en una ocasión que cada día se ponían en riesgo ochocientos billones de euros en todo el mundo. Ahora se daba cuenta de que tal vez pudiera sacar rédito de todo aquel riesgo. De haberlo sabido antes…

La mujer había visto la pistola y Malone lo sabía. Los ojos de la terrorista se clavaron en los suyos.
– Adelante -gritó en francés-. Hazlo.
La mujer pulsó el detonador. No ocurrió nada.
Lo hizo una vez más. Nada.
El desconcierto se apoderó de su rostro.
LII
Thorvaldsen estaba sentado con rigidez en la silla, aunque le costaba mantener la compostura. Allí estaba aquella mujer, explicando tranquilamente cómo un terrorista sacaba provecho del asesinato de miles de personas inocentes. Hablaba sin agravio, sin disgusto. Al contrario, Eliza Larocque sentía admiración por semejante gesta.
Graham Ashby también parecía impresionado. Eso no era ninguna sorpresa. Su personalidad amoral no tendría reparos en aprovecharse de la desgracia ajena. Thorvaldsen se preguntaba si Ashby había pensado alguna vez en los siete muertos de Ciudad de México. ¿O simplemente habría respirado hondo porque sus problemas al fin habían quedado resueltos? Desde luego, ignoraba el nombre de los muertos. De lo contrario, habría reaccionado cuando los presentaron. Pero no dio muestras de reconocerlo. ¿Por qué iba a conocer a las víctimas? ¿Por qué iban a importarle? Amando Cabral había recibido la orden de arreglar el agravio y cuantos menos detalles conociera Ashby, mejor.
– ¿Por qué no hemos oído hablar nunca de esto? -preguntó Ashby.
– En Internet circulan rumores desde hace años -dijo Larocque-. Les Echos,un periódico económico francés que goza de bastante reputación, publicó un artículo sobre el tema en 2007. Varios periódicos estadounidenses han recogido esa historia. Algunas personas próximas al gobierno de Estados Unidos a las que conozco personalmente, aseguran que esta cuestión se ha clasificado como confidencial. Imagino que los estadounidenses no quieren que esos rumores sean corroborados. Oficialmente, la Comisión de Bolsa y Valores ha declarado que no hubo transferencia de información privilegiada.
Ashby soltó una carcajada.
– Típico de los yanquis. Entierran las cosas con la esperanza de que desaparezcan.
– Cosa que ocurrió -dijo otro miembro del grupo.
– Pero podemos aprender de esa iniciativa -repuso Larocque-. De hecho, llevo algún tiempo estudiándola.

Malone bajó el arma mientras los hombres de seguridad se abalanzaban sobre la mujer como un enjambre. Le inmovilizaron los brazos y las manos y la sacaron del patio de honor.
– ¿Cómo sabías que era un farol? -preguntó Stephanie.
– Esa bomba no era nada. Podrían haber hecho estallar toda la iglesia. Lyon contaba con una red de seguridad y la aprovechó -Malone señaló con la Beretta el detonador que descansaba sobre el pavimento-. Ese trasto no activa nada.
– ¿Y si llegas a estar equivocado?
– No lo estaba.
Stephanie meneó la cabeza.
– Lyon no nos trajo hasta aquí para matarnos -dijo Malone-. Sabía que Ashby juega a dos bandas. Lo hizo porque quería que estuviésemos aquí.
– Esa mujer no sabía nada. Su mirada lo decía todo. Estaba dispuesta a hacer saltar algo por los aires.
– Siempre hay un tonto dispuesto a hacer el trabajo sucio. Lyon la utilizó para ganar tiempo. Quiere mantenernos ocupados, al menos hasta que esté preparado para nosotros.
Desde el interior del patio, rodeados por los edificios de cuatro plantas de los Inválidos, no podían ver la Torre Eiffel. ¿Qué estaría ocurriendo allí con Sam y Henrik? Malone pensó de nuevo en la cúpula y el transpondedor.
– Supongo que cuando apagamos ese dispositivo de búsqueda dimos la señal para que comenzara el espectáculo.
La radio de Stephanie se activó.
– ¿Está ahí? -la voz tenía un registro de barítono grave reconocible al instante. Era el presidente Danny Daniels.
Stephanie se mostró sorprendida.
– Sí, señor, aquí estoy -respondió.
– ¿Cotton está con usted?
– Sí.
– El Estado Mayor pretendía comunicarse con usted, pero me ha parecido más oportuno hablarle yo mismo. No tenemos tiempo para interpretaciones. Hemos estado realizando un seguimiento y tiene usted un buen problema ahí. Aquí va otro contratiempo: hace seis minutos, un pequeño avión se ha apartado de su ruta y no ha aterrizado en el Aeropuerto de París-Le Bourget como estaba previsto.
Malone conocía el aeródromo. Estaba situado al noroeste a unos once kilómetros de allí. Durante décadas fue el único aeropuerto de París, famoso por ser el lugar donde tomó tierra Charles Lindbergh a su regreso de la travesía transatlántica de 1927.
– Ese avión se dirige hacia ustedes -dijo Daniels.
Malone ató todos los cabos y dijo:
– Para eso quería ganar tiempo Lyon.
– ¿Qué quiere que hagamos? -preguntó Stephanie.
– Mientras hablamos, un helicóptero de la OTAN está aterrizando al norte de los Inválidos. Súbanse a él. Me pondré en contacto con ustedes cuando hayan llegado.

Eliza estaba disfrutando del momento. La impresión que causaban sus palabras en el público constataba que había elegido bien. Todos ellos eran audaces e intrépidos empresarios.
– Bin Laden fracasó porque permitió que el fanatismo se impusiera al buen criterio. No fue cuidadoso. Quería transmitir su mensaje y deseaba que el mundo supiera cómo lo había hecho. No puedes generar beneficios a largo plazo siendo tan estúpido.
– A mí no me interesa matar gente -espetó Robert Mastroianni.
– A mí tampoco. Y no es necesario. Solo hace falta una amenaza creíble que la ciudadanía tema. Nosotros sacaremos tajada de ese miedo.
– ¿No tiene miedo suficiente el mundo? -preguntó otro de los asistentes.
– Desde luego -respondió ella-. Lo único que tenemos que hacer es utilizarlo en nuestro provecho.
Eliza recordó algo que le había enseñado su madre: “La mejor manera de ganarse la confianza de quien te escucha es hacerle creer que le has confiado un secreto”.
– Contamos con la sabiduría de los papiros. Estos papiros le enseñaron a Napoleón muchas cosas y, créanme, también pueden guiarnos a nosotros.
La oradora adoptó un semblante reflexivo.
– El mundo ya está asustado. El terrorismo es real. Nadie puede cambiar eso. La cuestión es cómo puede utilizarse esa realidad.
– Cui bono -dijo uno de ellos.
Eliza sonrió.
– Eso es. ¿Quién se beneficia? Ese principio latino describe a la perfección esta empresa -en ese momento alzó un dedo para dar más énfasis a su discurso-. ¿Alguna vez se han planteado quién se beneficia del terrorismo? Se produce un incremento inmediato de la seguridad en los aeropuertos y edificios. ¿Quién controla todas esas instalaciones, el tráfico aéreo y, por supuesto, la información? Los beneficios los cosechan quienes proporcionan esos servicios esenciales. La economía de las aseguradoras se ve afectada de manera directa. La militarización de nuestro aire, tierra, agua, océanos y espacio se intensifica. Nada es demasiado caro para protegernos de una amenaza. El negocio del apoyo logístico, la ingeniería y los servicios de construcción relacionados con la guerra contra el terrorismo es enorme. En esta guerra, combaten más los contratistas privados que el propio ejército. En ella se obtienen unos beneficios casi impensables. Desde 2001 hemos visto cómo el valor de las acciones de las empresas que ofrecen servicios de apoyo a la guerra se ha incrementado entre un quinientos y un ochocientos por ciento.
Eliza sonrió y arqueó levemente la ceja.
– Soy consciente de que algunas de esas cosas resultan obvias, pero hay otras maneras más sutiles de sacar provecho. De ellas les hablaré después de comer.
– ¿Qué tiene planeado? -preguntó Ashby-. Me mata la curiosidad.
Eliza no puso en duda esa observación. Ella también sentía curiosidad. Se preguntaba si Ashby era un amigo o un enemigo.
– Permítanme que lo explique de este modo. A finales de los años noventa, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia experimentaron lo que prácticamente era una debacle económica. El Fondo Monetario Internacional acabó sacándolos del apuro. Nuestro Roben Mastroianni trabajaba para el FMI por aquel entonces y sabe a qué me refiero.
Mastroianni asintió.
– Mientras tenía lugar esa operación de rescate, los inversores saquearon esas tres economías y cosecharon grandes beneficios. Si posees la información adecuada en el momento adecuado, puedes ganar millones incluso en los arriesgados mercados de los derivados y los futuros sobre acciones. He realizado algunas proyecciones preliminares. Con los casi trescientos millones de euros de que disponemos ahora mismo, cabe esperar un rendimiento de entre cuatro mil cuatrocientos y ocho mil millones de euros en los próximos veinticuatro meses. Y eso siendo precavidos. Todas esas cifras son libres de impuestos, claro está.
Eliza comprobó que al grupo le había gustado esa predicción. A una persona con dinero nada la atraía más que la posibilidad de ganar más dinero. Su abuelo tenía razón cuando decía: “Gana todo el dinero que puedas y gástalo, porque se puede ganar mucho más”.
– ¿Y cómo vamos a salir airosos de todo esto? -preguntó uno de ellos.
Eliza se encogió de hombros.
– ¿Por qué no íbamos a hacerlo? El gobierno es incapaz de gestionar el sistema. Dentro del gobierno, pocos entienden el problema y mucho menos cómo encontrar una solución. Y la ciudadanía es absolutamente ignorante. Si no, mire lo que hacen los nigerianos cada día. Envían millones de correos electrónicos a incautos en los que aseguran que pueden obtener grandes beneficios a través de unos fondos no reclamados siempre que abonen una pequeña tasa administrativa. Gran cantidad de gente en todo el mundo cae en esta estafa. Cuando se trata de dinero, pocos piensan con claridad. Yo propongo que pensemos con claridad cristalina.
– ¿Y cómo se hace eso?
– Se lo explicaré todo después de comer. Baste decir que estamos garantizando una fuente de financiación que debería proporcionarnos muchos más billones en recursos no declarados. Se trata de una riqueza no documentada que puede invertirse y utilizarse para nuestro provecho colectivo. Ahora es el momento de que subamos a lo alto de la torre para disfrutar de la vista.
El grupo se levantó.
– Les garantizo que el viaje valdrá la pena.
LIII
Malone oyó cómo el turboeje Rolls-Royce impulsaba las hélices del Wesland Lynx. La Armada le había enseñado a pilotar cazas y acumulaba un respetable número de horas de vuelo en reactor, pero nunca había estado al mando de un helicóptero. Se acomodó en el compartimento trasero mientras el aparato se ladeaba en el frío cielo del mediodía. Stephanie viajaba junto a él.
Un golpecito en la ventanilla de la puerta de la cabina llamó su atención. El piloto señaló sus auriculares y los dos que colgaban de la pared. Un soldado entregó los auriculares a Malone y a Stephanie.
– Ha llegado un mensaje encriptado para ustedes -dijo el piloto.
Se oyó un crepitar y una voz anunció:
– Estoy de vuelta.
– ¿Le importaría decirnos qué ocurre? -le preguntó Malone a Danny Daniels.
– El avión se ha desviado de su rumbo. Primero se ha dirigido hacia el norte, alejándose de la ciudad, y ahora ha virado hacia el sur. No se puede establecer contacto por radio. Quiero que lo verifiquen antes de que lo hagamos saltar por los aires. Tengo al presidente francés por la otra línea. Ha conseguido un caza. Ahora mismo el objetivo no sobrevuela ninguna zona poblada, de modo que podemos abatirlo. Pero no queremos hacerlo, obviamente, a menos que sea imprescindible. Habría que dar muchas explicaciones.
– ¿Está seguro de que esta amenaza es real? -preguntó Malone.
– Maldita sea, Cotton, no estoy seguro de nada. Pero Lyon tenía un avión en Heathrow. Usted lo descubrió. Por lo visto, quería que lo encontráramos…
– De modo que usted sabe lo que sucedió ayer noche.
– Hasta el último detalle. Quiero a ese hijo de puta. Algunos amigos míos murieron cuando puso una bomba en nuestra embajada en Grecia y ha asesinado a muchos otros. Vamos a acabar con ese tipo.
Uno de los pilotos abrió la puerta de la cabina y señaló al frente. Malone escudriñó el cielo. Las nubes se estampaban como huellas sobre el paisaje francés. El extrarradio de París pasó como una exhalación bajo el tren de aterrizaje del helicóptero. Malone divisó un fuselaje a rayas azules y amarillas en la distancia, un Cessna Skyhawk idéntico al que había visto la noche anterior, volando a unos cinco mil pies.
– Acérquese -le indicó al piloto a través de los auriculares.
– ¿Lo ven? -preguntó Daniels por radio.
Malone sintió el poder de los rotores cuando el helicóptero aceleró. La chapa metálica del avión brillaba bajo la luz del sol.
– Manténgase detrás, fuera de su campo de visión -le ordenó Malone al piloto.
Vio los números de identificación rojos en la cola, que se correspondían con los de la noche anterior.
– ¿Cree que Lyon va en ese avión? -preguntó Daniels.
– Me sorprendería -respondió Malone-. Es más director que miembro de la orquesta.
– Está virando -dijo el piloto.
Malone miró por la ventana y vio al Skyhawk poner rumbo al este.
– ¿Dónde estamos? -preguntó al piloto.
– Al norte de París, a unos seis kilómetros tal vez. Con esa maniobra el aparato se ha alejado del centro de la ciudad. Eso nos llevará fuera de la zona metropolitana.
Malone intentaba encontrarle un sentido a todo lo que sabía. Eran piezas desperdigadas, aleatorias y, sin embargo, conectadas.
– Está virando de nuevo -dijo el piloto-. Ahora se dirige al oeste. Se aleja por completo de París, va hacia Versalles.
Malone se quitó los auriculares.
– ¿Nos ha visto?
– Lo dudo -repuso el piloto-. La maniobra ha sido natural.
– ¿Podemos aproximarnos desde arriba?
El piloto asintió.
– Mientras no decida ascender…
– Hágalo.
La palanca de mando se inclinó hacia adelante y el helicóptero aceleró. La distancia con el Skyhawk empezó a acortarse.
El copiloto señaló los auriculares.
– El tipo de antes por radio.
Malone se los colocó de nuevo.
– ¿Qué ocurre?
– Los franceses quieren derribar ese avión -anunció Daniels-. ¿Qué les digo?
Malone sintió que Stephanie lo agarraba del brazo derecho. Estaba señalando hacia adelante, por el parabrisas. Él se volvió justo cuando la puerta izquierda de la cabina del Skyhawk se abría de par en par.
– ¿Qué pasa aquí?
En ese instante, el piloto saltó del avión.

Ashby fue el último en subir al ascensor. Los ocho miembros del Club de París ocupaban tres elevadores de cristal que subieron otros ciento setenta y cinco metros desde la segunda plataforma hasta la cumbre de la Torre Eiffel. El vertiginoso ascenso por el armazón de hierro abierto resultó un tanto angustioso.
La luz del sol se reflejaba en el mundo que quedaba a sus pies. Ashby contempló el Sena y su nombre le pareció apropiado; significaba “serpenteante”, y eso era exactamente lo que hacían sus tres meandros en su travesía por el centro de París. El tráfico de las avenidas normalmente atestadas de autos que discurrían en paralelo al río y lo cruzaban era escaso por Navidad. En la distancia se alzaba el armatoste de Notre Dame, engullida por otras cúpulas de iglesias, tejados de zinc y un bosque de chimeneas. Vislumbró momentáneamente La Défense y sus calles de edificios altos. También vio las luces adosadas a las vigas de la Torre Eiffel; la fuente, conjeturó, del brillo eléctrico que la iluminaba cada noche. Entonces consultó su reloj. Eran las 11.43. Ya faltaba poco.

Malone vio cómo se abría el paracaídas y el casquete se llenaba de aire. El Skyhawk seguía dirigiéndose al oeste y mantenía su altitud y velocidad. Más abajo había una vasta extensión de campo, bosque, pueblos y carreteras que salpicaban el paisaje rural de las afueras de París.
Malone señaló el avión y dijo al piloto:
– Acérquese para echar un vistazo.
El helicóptero se aproximó al Skyhawk. Malone pasó a babor y observó el avión monomotor.
– No hay nadie dentro -dijo a través del micrófono. A Malone aquello no le daba buena espina-. ¿Tiene unos prismáticos? -le preguntó al soldado.
El joven sacó unos rápidamente. Malone enfocó el Skyhawk, con el cielo despejado de fondo.
– Avance un poco más -le indicó al piloto.
Ahora, el helicóptero le llevaba una ligera ventaja al avión. Utilizando los prismáticos alcanzó a ver el interior de la cabina a través del parabrisas tintado. Los dos asientos estaban vacíos, pero la palanca de mando se movía con calculadas sacudidas. En el asiento del copiloto había algo, pero una luz deslumbrante impedía distinguirlo. El asiento trasero estaba atestado de paquetes envueltos en papel de periódico. Malone se apartó los prismáticos de la cara.
– Ese avión lleva algo -dijo-. No sé qué es, pero hay mucho.
El Skyhawk ladeó las alas y puso rumbo hacia el sur. El viraje era controlado, como si algo estuviera pilotando el aparato.
– Cotton -le dijo Daniels-. ¿Qué opina?
Malone no estaba seguro. Alguien los estaba dirigiendo, de eso no cabía duda, y él había pensado que aquel avión les daría la clave. Pero…
– Nuestro problema no es este -le dijo a Daniels por el micrófono.
– ¿Está de acuerdo, Stephanie? -preguntó Daniels.
– Sí.
A Malone le alegró comprobar que Stephanie todavía confiaba en su criterio, pues su expresión contradecía sus palabras.
– Entonces, ¿cuál es? -preguntó el presidente.
Malone tuvo una corazonada.
– Ordene al control del tráfico aéreo francés que rastree la zona. Necesitamos información de todos los aviones que estén en el aire.
– Entendido.

Eliza salió de ascensor y entró en el mirador desierto, situado a setenta y cinco pisos sobre el nivel del suelo.
– Es un poco inquietante estar aquí solos -dijo al grupo-. Esta plataforma suele estar abarrotada.
La anfitriona señaló las escaleras metálicas que llevaban a la planta superior.
– ¿Vamos? -dijo.
Eliza se quedó observando al grupo mientras subían las escaleras. Ashby esperó junto a ella. Cuando el último franqueó la puerta que conducía al exterior, se volvió hacia él y le preguntó:
– ¿Ocurrirá?
Ashby asintió.
– Exactamente en quince minutos.
LIV
Malone siguió al Skyhawk con la mirada y vio que el aparato cambiaba el rumbo una vez más. Esta vez se dirigía al sur, como si buscara algo.
– ¿Está aquí ese caza? -dijo a través del micrófono, preguntándose si todavía había alguien al otro lado.
– Está en posición -repuso Daniels.
Malone tomó una decisión.
– Derríbenlo. Abajo solo hay sembrados, pero nos estamos acercando a la ciudad.
Malone golpeó la ventana y dijo al piloto:
– Dé media vuelta, rápido.
El Skyhawk se alejó a gran velocidad mientras el helicóptero ralentizaba.
– Ya he dado la orden -dijo Daniels.

Thorvaldsen salió al exterior, donde le azotó el frío aire de diciembre. Nunca había visitado la cima de la Torre Eiffel. No había ninguna razón en particular. Lisette quiso ir hacía años, pero los negocios impidieron el viaje. “Iremos el verano que viene”, le dijo. Pero el verano transcurrió y después de aquel otros, hasta que Lisette falleció y ya no hubo más. Cai había visitado el lugar en varias ocasiones y le gustaba detallarle las vistas que, había que reconocerlo, eran increíbles. Una placa fijada en la barandilla, bajo una jaula que rodeaba el mirador, indicaba que en un día despejado, la vista se extendía sesenta kilómetros.
Aquel sin duda podía calificarse de despejado. Era uno de esos centelleantes días de invierno coronados por un cielo azul sin una sola nube. Se alegraba de llevar su abrigo de lana más grueso, guantes y bufanda, aunque los inviernos franceses no eran nada comparados con sus homólogos daneses.
París siempre le había desconcertado. Nunca le había causado una gran impresión. En realidad, le gustaba una frase de Pulp Fiction que decía el personaje de Travolta con desenfado: “Allí tienen las mismas cosas, pero con pequeñas diferencias”. Él y Jesper habían visto la película años atrás, intrigados por su premisa, pero a la postre sintieron rechazo por su violencia. Hasta hace dos días no se había planteado el uso de la violencia más que en defensa propia. Pero había disparado a Amando Cabral y a su cómplice sin un ápice de remordimiento, y eso le preocupaba. Malone tenía razón. No podía andar por ahí matando gente.
Pero al mirar a Graham Ashby, que se encontraba cerca de Larocque, contemplando París desde el gélido mirador, se dio cuenta de que asesinar a aquel hombre sería un placer. Era curioso cómo su mundo había llegado a definirse por el odio. Se obligó a pensar en cosas agradables. Su rostro y su estado de ánimo no debían dejar entrever lo que tenía en mente. Había llegado hasta allí. Ahora había que ir hasta el final.

Ashby sabía lo que esperaba Eliza Larocque. Quería que un pequeño avión cargado de explosivos se estrellara contra la iglesia del Domo, en el extremo sur de los Inválidos. Un gran espectáculo.
A los fanáticos que se habían ofrecido voluntarios para aceptar una responsabilidad absoluta sobre los hechos les encantaba la idea. Aquel gesto sería un macabro recuerdo del 11-S, aunque a menor escala y sin cobrar vidas humanas. Por eso se había elegido el día de Navidad: los Inválidos y la iglesia estarían cerrados.
Simultáneamente al atentado de París, otros dos monumentos nacionales, el Musée d’Aquitaine en Burdeos y el Palais des Papes en Aviñón, serían bombardeados. Ambos también estaban cerrados. Los tres actos eran puramente simbólicos.
Cuando dieron la vuelta al mirador, deleitándose con la vista, Ashby divisó un carro en llamas y una columna de humo elevándose delante de la iglesia de los Inválidos. Parecían haber acudido al lugar numerosos vehículos de policía, bomberos y emergencias. No fue el único que lo vio. Pudo oír algunos comentarios, pero nadie se mostró muy preocupado. La situación parecía controlada. Sin duda, Lyon tenía algo que ver con el fuego, pero ignoraba los planes del surafricano. No le había dado detalles y tampoco quería saberlos. El único requisito era que ocurriese a mediodía.
Ashby miró su reloj. Había llegado el momento de marcharse.
Se alejó de los demás mientras Larocque guiaba al grupo por el mirador. Observó que Larocque había empezado por la cara norte y que luego se había dirigido hacia la plataforma que daba al oeste. Cuando el grupo dio la vuelta en dirección sur, salió rápidamente por la puerta que conducía a la sala de observación cerrada. Lentamente, cercó el panel de cristal y colocó el candado en la parte inferior. Guildhall había efectuado un exhaustivo reconocimiento del piso superior y había descubierto que las dos puertas que llevaban arriba desde la parte cerrada estaban equipadas con cerrojos que se accionaban con un simple empujón y se abrían con una llave que solo llevaba el personal de seguridad.
Pero aquel día no.
Larocque había negociado que el club dispusiera de una hora en las alturas sin que nadie los molestara y esa hora terminaría hacia las 12.40, veinte minutos antes de que abrieran las taquillas situadas doscientos setenta y cinco metros por debajo y los visitantes empezaran a subir en tropel.
Ashby descendió rápidamente catorce escalones metálicos y cruzó hasta el lado este. Larocque y los demás se encontraban todavía en la cara sur, disfrutando de la vista. Subió las escalera metálicas hasta el segundo piso, movió silenciosamente el grueso panel de vidrio y echó el cerrojo.
El Club de París estaba encerrado arriba.
Bajó las escaleras, entró en uno de los ascensores y pulsó el botón.

– Tengo la información que me pediste -le comunicó Daniels a Malone-. En este momento seis aviones sobrevuelan el espacio aéreo parisino. Cuatro son aviones comerciales que se aproximan a Orly y al Charles De Gaulle. Los otros dos son privados -el presidente hizo una pausa-. Ambos actúan de forma extraña.
– ¿Qué significa eso? -preguntó Stephanie.
– Uno de ellos no responde a las órdenes que se le han dado por radio. El otro sí, pero no ha seguido las indicaciones.
– Y ambos se dirigen hacia aquí -dedujo Malone adivinando la respuesta.
– Uno desde el sureste y el otro desde el suroeste. Podemos ver el que se acerca desde el suroeste. Es un Beechcraft.
Malone golpeó la ventana de la cabina.
– Rumbo al sureste -ordenó al piloto, que había escuchado la conversación.
– ¿Está seguro? -preguntó Daniels.
– Lo está -respondió Stephanie.
En ese momento, Malone vio una explosión aérea a su derecha, a unos ocho kilómetros de distancia. El Skyhawk había saltado por los aires.
– Me informan que el primer avión ha sido derribado -dijo Daniels.
– Y apuesto a que hay otro Skyhawk -repuso Malone-. Al sureste. Y viene hacia aquí.
– Correcto, Cotton -dijo Daniels-. Acabamos de verlo. Los colores y las insignias son iguales a los que llevaba el que acabamos de derribar.
– Ese es el objetivo -dijo Malone-. El que protege Lyon.
– Y tienen otro problema -dijo el presidente.
– Ya lo sé -repuso Malone-. No podemos derribar este avión. Está sobrevolando la ciudad.
Oyó a Daniels suspirar.
– Parece que ese hijo de puta lo ha planeado todo a conciencia.

Eliza oyó una explosión lejana al otro lado de la torre. Se encontraba en el tramo sur de la plataforma, mirando hacia el Champ de Mars. A ambos lados de la vieja plaza de armas había viviendas privadas, bloques de pisos de lujo y amplias avenidas.
A su izquierda vio los Inválidos y la cúpula dorada de la iglesia todavía intacta. Se preguntó qué había sido aquel ruido, consciente de que todavía faltaban unos minutos para lo que había planeado durante tanto tiempo. Ashby le había dicho que el avión llegaría del norte y sobrevolaría el Sena siguiendo un localizador oculto en la cúpula unos días atrás. El avión iría cargado de explosivos y, sumados a los tanques de combustible casi llenos, las explosiones resultantes prometían ser todo un espectáculo. Ella y los demás gozarían de una fantástica panorámica a casi trescientos metros de altura.
– ¿Vamos a la cara este a dar un último vistazo antes de bajar? -preguntó Larocque.
El grupo dobló una esquina. Larocque había planeado cuidadosamente su ruta por la plataforma para que fueran contemplando lentamente la vista de aquel precioso día y acabaran orientados a los Inválidos, situado al este.
Larocque miró a su alrededor.
– ¿Alguien ha visto a lord Ashby?
Algunos negaron con la cabeza.
– Iré a buscarlo -dijo Thorvaldsen.

El Westland Lynx voló en dirección al Skyhawk. Malone miró por la ventanilla y localizó el avión.
– Está en posición de las once en punto -le dijo al piloto-. Acérquese.
El helicóptero viró y no tardó en rebasar al avión monomotor. Malone examinó la cabina con los prismáticos y vio que los dos asientos estaban vacíos y que la palanca de dirección se movía, como en el otro avión, con golpes calculados. Igual que antes, había algo en el asiento del copiloto. La zona de popa estaba abarrotada de paquetes envueltos en papel de periódico.
– Es igual que el otro -dijo mientras bajaba los prismáticos-. Vuela automáticamente. Solo que este es el de verdad. Lyon lo ha calculado todo para que apenas tengamos ninguna posibilidad de detener el avión -Malone miró hacia tierra firme. Solo calles y edificios se extendían a lo largo de kilómetros y kilómetros-. Tenemos pocas opciones.
– Mira de qué nos han servido sus mensajes -observó Stephanie.
– No nos lo ha puesto fácil.
Por la ventanilla del helicóptero vio una cabria de salvamento con cable de acero. Tenía claro lo que debía hacer, pero no anhelaba que llegara ese momento. Malone se volvió hacia el soldado.
– ¿Tiene un arnés de cuerpo entero para ese torno?
El hombre asintió.
– Cójalo.
– ¿En qué estás pensando? -preguntó Stephanie.
– Alguien tiene que bajar a ese avión.
– ¿Cómo piensas hacerlo?
Malone señaló el exterior.
– Con un suave descenso.
– Ni lo sueñes.
– ¿Tienes alguna idea mejor?
– No, pero yo estoy al mando y es una orden.
– Cotton tiene razón -dijo Daniels-. Es la única opción. Tiene que hacerse con el control de ese avión. No podemos abatirlo.
– ¿No querías mi ayuda? -dijo Malone a Stephanie-. Pues déjame ayudar.
Stephanie lo miró como diciendo: “¿Es realmente necesario?”.
– No hay otra alternativa -repuso Malone.
Ella asintió.
Malone se quitó los auriculares y se enfundó un overol de vuelo térmico que le facilitó el soldado. Se subió la cremallera y se colocó un arnés alrededor del pecho. El soldado comprobó que estuviera bien ajustado con unos tirones bruscos.
– Sopla mucho viento -dijo el joven-. El cable dará algunas sacudidas. El piloto mantendrá la distancia adecuada para minimizar la oscilación.
El soldado le dio un paracaídas, que Malone se echó a la espalda por encima del arnés.
– Me alegro de que tengas sentido común -gritó Stephanie imponiéndose al ruido de las turbinas.
– No te preocupes, no es la primera vez que lo hago.
– Mientes muy mal -respondió ella.
Malone se puso un gorro de lana que, por fortuna, le cubría todo el rostro como si fuera un ladrón de bancos. Unas gafas tintadas de amarillo le protegían los ojos.
El soldado le preguntó con un gesto si estaba preparado. Malone asintió.
La puerta del compartimento se abrió y entró un aire gélido. Malone se puso unos gruesos guantes térmicos. Oyó un chasquido cuando el gancho de la cabria se fijó al arnés. Entonces contó hasta cinco y saltó.
LV
Thorvaldsen fue desde la cara norte hasta la parte oeste de la plataforma vallada. A su derecha dejó atrás unas ventanas que exponían figuras de cera de Gustave Eiffel y Thomas Edison, colocados como si estuviesen charlando en la antigua residencia del arquitecto. Reinaba la paz y el silencio y solo el viento lo acompañaba. No veía a Ashby por ninguna parte.
A medio camino se detuvo y vio que la puerta de cristal estaba cerrada. Cuando el grupo había pasado por allí unos minutos antes estaba abierta. Thorvaldsen agarró el pomo e intentó abrirla, pero no pudo.
Quizá la había cerrado algún trabajador. Pero ¿por qué? La torre pronto estaría abierta a los visitantes. ¿Por qué cerrar uno de los dos accesos a la plataforma superior?
Thorvaldsen regresó al lado este, donde los demás seguían contemplando el panorama. La segunda puerta de salida también estaba cerrada. Probó de nuevo con el picaporte, pero nada.
El danés oyó que Eliza Larocque destacaba algunos monumentos.
– Aquello es los Inválidos. Está a unos tres kilómetros de aquí. Es donde está enterrado Napoleón. Parece que se ha producido algún altercado.
Thorvaldsen vio un vehículo humeante frente a la iglesia y una multitud de camiones de bomberos y policías ocupando las avenidas que salían del monumento. En ese momento se preguntó si lo que estaba sucediendo allí guardaba relación con las dos puertas cerradas. Las coincidencias casi nunca eran fortuitas.
– Madame Larocque -dijo intentando llamar su atención.
Ella se dio la vuelta.
– Las dos salidas están cerradas.
Thorvaldsen percibió la confusión en su rostro.
– ¿Cómo es posible?
Él decidió responder a su pregunta de otra manera.
– Y hay otra noticia preocupante.
Eliza le lanzó una mirada penetrante.
– Lord Ashby ha desaparecido.

Sam esperaba en la plataforma del primer piso y se preguntaba qué estaría ocurriendo ciento cincuenta metros más arriba. Cuando el Club de París había abandonado la sala de reuniones y el personal había vuelto a entrar para preparar el almuerzo, se había unido al ajetreo.
– ¿Cómo ha estado? -le susurró Meagan mientras colocaban la cubertería y los platos en la mesa.
– Esta gente tiene grandes planes -murmuró.
– ¿Te importaría explicarte?
– Ahora no. Digamos que teníamos razón.
Ambos terminaron de preparar las mesas. A Sam le llegó un delicioso aroma a verduras al vapor y ternera a la parrilla. Tenía hambre, pero de momento no había tiempo para comer. Colocó cada silla en su lugar correspondiente.
– Llevan arriba más de media hora -dijo Meagan mientras trabajaban.
Tres agentes de seguridad vigilaban al servicio. Sam sabía que esta vez no podría quedarse dentro. Había visto la reacción de Henrik Thorvaldsen cuando este se percató de su presencia. Todo aquello debió de extrañarle. Le habían dicho que Thorvaldsen no sabía que los estadounidenses estarían allí y Stephanie había dejado claro que quería mantenerlo en secreto. Él se preguntaba por qué, pero había decidido dejar de discutir con sus superiores.
El encargado ordenó a los camareros que se retiraran. Sam y Meagan salieron por la puerta principal con los demás. Esperarían la señal de regreso en el restaurante, situado cerca de allí, y recogerían los platos. Sam miró el enrejado de hierro marrón grisáceo. Un ascensor bajó del segundo piso. Vio que Meagan también se había dado cuenta.
En la barandilla central, cerca de la entrada del restaurante, ambos vacilaron mientras otros camareros entraban a toda velocidad para protegerse del frío. El ascensor se detuvo en su planta.
Las puertas se abrirían en el extremo opuesto de la plataforma, al otro lado de la sala de reuniones, y Sam y Meagan no podrían ver nada desde donde se encontraban. Sam se dio cuenta de que si dudaban unos instantes, despertarían las sospechas del encargado o los vigilantes, que habían retomado sus posiciones frente a las puertas de la sala de reuniones.
En ese momento apareció Graham Ashby. Iba solo. Se dirigió a la escalera que llevaba a la planta baja y se esfumó.
– Parece que tenía prisa -dijo Meagan.
Sam asintió. Algo iba mal.
– Síguelo -ordenó-. Pero que no te descubran.
Meagan le dirigió una mirada burlona, claramente sorprendida por la súbita aspereza de su voz.
– ¿Por qué?
– Tú hazlo.
Sam no tenía tiempo para discutir y echó a andar.
– ¿Adonde vas? -preguntó Meagan.
– Arriba.

Malone no oyó cómo se cerraba la puerta del helicóptero, pero sintió que el torno empezaba a soltar cable. Colocó los brazos a los lados y se inclinó boca abajo con las piernas extendidas. La sensación de caída era inexistente gracias a la firme tensión del acero.
Malone inició el descenso y, como había predicho el soldado, sintió una sacudida. El Skyhawk volaba quince metros por debajo. El torno continuaba soltando cable y poco a poco se fue aproximando a la superficie del ala.
Un aire helado le azotaba el cuerpo. El overol y el gorro de lana ofrecían cierta protección, pero empezaron a agrietársele la nariz y los labios. Sus pies tocaron el ala.
El Skyhawk se tambaleó ante aquel ultraje, pero no tardó en estabilizarse. Malone retrocedió lentamente y con un gesto pidió más cable mientras avanzaba hacia la puerta de la cabina, situada en el lado del piloto.
Una ráfaga de aire frío lo desequilibró y su cuerpo se balanceó. Malone se asió con firmeza al cable y consiguió acercarse de nuevo al avión. Una vez más, hizo un gesto y sintió que el cable se alargaba.
El Skyhawk era un aparato resistente a grandes rachas de viento, con los alerones montados en la parte superior del fuselaje y apoyados sobre montantes en diagonal. Para entrar tendría que deslizarse por debajo del ala. Con un gesto, Malone pidió que el helicóptero redujera la altura para poder bajar un poco más. El piloto pareció intuir sus pensamientos y descendió para que quedara al nivel de las ventanas de la cabina.
Malone miró en el interior. Los asientos traseros habían sido arrancados y los paquetes envueltos en papel de periódico se amontonaban hasta el techo. El viento lo zarandeaba con fuerza y, pese a las gafas, el aire le resecaba los ojos.
Malone pidió más cable y, cuando este se destensó, se agarró al borde del flap y maniobró para llegar al montante, afianzando los pies sobre el tren de aterrizaje y encajando el cuerpo bajo el ala. Su peso alteró la aerodinámica del avión y vio cómo los elevadores y los flaps lo compensaban.
La cabria continuó soltando cable y entonces se detuvo. Al parecer, el soldado se dio cuenta de que ya no había tensión.
Malone acercó la cara a la ventana de la cabina y miró en el interior. En el asiento del pasajero había una pequeña caja gris. Unos cables llegaban hasta el panel de instrumentos. Malone observó de nuevo los paquetes envueltos. En el espacio que quedaba entre los dos asientos delanteros los paquetes estaban al descubierto y revelaban un material de color lavanda. Se trataba de explosivos plásticos. Posiblemente C-83, dedujo. Eran potentes.
Malone debía entrar en el Skyhawk, pero antes de que pudiera decidir su próximo movimiento, notó que el cable retrocedía. Estaban remolcándolo hacia el helicóptero y, con el ala de por medio, no podía decirles que no lo hicieran. Ahora no podía volver. Antes de que el cable tirara de él, soltó la abrazadera y quitó el gancho, que continuó su ascenso.
Malone se asió al montante y extendió el brazo hacia el tirador. La puerta se abrió.
El problema era el ángulo. Él se encontraba posiciona-do hacia adelante, las bisagras quedaban a su izquierda y la puerta se abría hacia la parte frontal del avión. El aire que llegaba desde el morro por debajo del ala jugaba en su contra y cerraba la puerta.
Con los dedos de la mano izquierda, enfundados en unos guantes, agarró el borde exterior de la puerta y mantuvo la mano derecha en el montante. Por el ángulo del ojo vio cómo el helicóptero descendía. Malone consiguió abrir la puerta resistiendo la fuerza del viento, pero descubrió que las bisagras dejaban de ceder a noventa grados, lo cual le impedía deslizarse en el interior. Solo tenía una salida.
Malone se soltó del montante, cogió la puerta con las dos manos e inclinó el cuerpo hacia el interior de la cabina. La velocidad del aire presionó inmediatamente las bisagras, el paracaídas golpeó el fuselaje y el panel metálico lo lanzó contra la abertura de la puerta. Malone logró mantenerse y lentamente metió la pierna derecha en la cabina y luego el resto del cuerpo. Por suerte, el asiento del piloto estaba completamente reclinado. Cerró la puerta y suspiró aliviado.
La palanca de mando giraba a izquierda y derecha con un ritmo constante. En el panel de instrumentos localizó el radiogoniómetro. El avión mantenía su rumbo hacia el noroeste. Un GPS, que dedujo que estaría conectado al piloto automático, parecía controlar el vuelo pero, curiosamente, el piloto automático estaba desactivado.
Vio de soslayo un movimiento y al volverse divisó el helicóptero, que se aproximaba al extremo del ala izquierda. En la ventanilla de la cabina había un letrero con números. Stephanie señaló los auriculares y los números. Malone comprendió el mensaje.
La radio del Skyhawk se encontraba a su derecha. Encendió el aparato y encontró la frecuencia de los números que ella le había indicado. Se quitó el gorro de lana, se colocó los auriculares con micrófono y dijo:
– Este avión está lleno de explosivos.
– Justo lo que necesitaba escuchar -respondió Stephanie.
– Llévelo a tierra firme -añadió Daniels.
– El piloto automático está desactivado…
De repente, el Skyhawk viró a la derecha. No era un movimiento precipitado, sino un cambio de rumbo completo. Malone vio cómo la palanca de cambio se inclinaba hacia adelante y luego hacia atrás; los pedales funcionaban solos, controlando el timón en un abrupto viraje.
Con otro giro repentino, la lectura del GPS indicó que el avión había puesto rumbo al oeste y ascendía a ocho mil pies, con una velocidad algo inferior a los cien nudos.
– ¿Qué pasa? -preguntó Stephanie.
– Este trasto piensa por sí solo. Ha dado un giro de sesenta grados.
– Cotton -dijo Daniels-. Los franceses han calculado el rumbo. Va directo a los Inválidos.
De ningún modo. Estaban equivocados. Al recordar lo que había caído de la bolsa de Selfridges la noche anterior, Malone supo dónde terminaría aquella aventura. Miró por la ventana y vio el auténtico blanco a lo lejos.
– No es ahí adonde nos dirigimos. Este avión va hacia la Torre Eiffel.
LVI
Eliza se acercó a la puerta de cristal y movió el picaporte. Miró a través del grueso vidrio y vio que alguien había colocado un cerrojo por dentro. Era imposible que hubiese ocurrido de manera accidental.
Uno de los miembros del grupo apareció por la esquina.
– No hay ninguna otra salida en esta plataforma y no he visto ningún teléfono público.
Más arriba, cerca de la plataforma vallada, Larocque vio la solución al problema: una cámara de un circuito cerrado de televisión enfocada hacia ellos.
– Seguro que algún agente de seguridad nos está viendo. Solo tenemos que llamar su atención.
– Me temo que no será tan sencillo -observó Thorvaldsen.
Eliza lo miró, temiendo lo que pudiera decir, pero consciente de lo que se avecinaba.
– Sea lo que sea lo que ha planeado lord Ashby -dijo-, seguro que ha tenido eso en cuenta y también el hecho de que algunos de nosotros llevaríamos teléfonos. Tardarán algunos minutos en subir hasta aquí. Así que, ocurra lo que ocurra, será pronto.

Malone sintió cómo el avión descendía. Su mirada se clavó en el altímetro. Siete mil pies y bajando.
– ¿Qué diablos…?
La caída cesó a 5.600 pies.
– Propongo que envíen el caza -dijo-. Puede que sea necesario hacer estallar este avión en el aire -Malone miró los edificios, las carreteras y la gente-. Haré lo que pueda por variar el rumbo.
– Me informan que tendrá un caza escoltándolo en menos de tres minutos -dijo Daniels.
– ¿No dijo que eso era imposible en zonas pobladas?
– Los franceses le tienen cariño a la Torre Eiffel. Y lo cierto es que no les preocupa…
– ¿Lo que me pase a mí?
– Lo ha dicho usted, no yo.
Malone extendió el brazo hacia el asiento del pasajero, cogió la caja gris y estudió el exterior. Era una especie de dispositivo electrónico, como un computador portátil que no se abría. No se veían interruptores de control. Tiró de un cable que sobresalía pero no pudo arrancarlo. Dejó la caja en el suelo y, con ambas manos, desconectó el cable del panel de instrumentos. Una chispa eléctrica vino seguida de una violenta sacudida y el avión se inclinó primero a la derecha y luego a la izquierda.
Malone arrojó el cable a un lado y agarró la palanca. Puso los pies sobre los pedales e intentó recuperar el control, pero el alerón y la palanca de mando no funcionaban y el Skyhawk continuó su senda hacia el noroeste.
– ¿Qué ha pasado? -preguntó Stephanie.
– He matado al cerebro, o al menos a uno de ellos, pero este trasto sigue su curso y los controles no parecen funcionar.
Malone agarró de nuevo la palanca y trató de virar a la izquierda. El avión se resistía a su control. Entonces escuchó un cambio perceptible en el timbre de la hélice. Había pilotado suficientes monomotores para saber que aquello presagiaba problemas. De repente, el morro dio una sacudida y el Skyhawk inició un ascenso.
Malone manipuló la válvula de admisión e intentó cerrarla, pero el aparato no dejaba de elevarse. El altímetro indicaba 8.000 pies cuando el morro por fin descendió. No le gustaba lo que veía. La velocidad estaba alcanzando índices impredecibles. Las superficies de control eran erráticas. El avión podía detenerse en cualquier momento y eso era lo último que necesitaba con una cabina llena de explosivos sobrevolando París.
Malone miró hacia adelante. Con el rumbo y la velocidad actuales, se encontraba como mucho a dos minutos de la torre.
– ¿Dónde está ese caza? -preguntó.
– Mira a tu derecha -dijo Stephanie.
Un Tornado, con las alas retraídas y equipado con dos misiles aire-aire, se aproximaba al Skyhawk.
– ¿Mantienes comunicación con él? -preguntó.
– Está a nuestra disposición.
– Dígale que descienda y que esté preparado.
El Tornado retrocedió y Malone centró de nuevo su atención en el avión poseído.
– Saquen ese helicóptero de aquí -le dijo a Stephanie.
Malone cogió la palanca de mando.
– Muy bien, cariño -susurró-. Esto te va a doler más a ti que a mí.

Thorvaldsen buscó en el cielo. Graham Ashby se había tomado muchas molestias para dejar encerrado al Club de París. Al este, la policía y los bomberos seguían combatiendo las llamas en los Inválidos.
El danés recorrió la plataforma, primero hacia el este y luego hacia el sur, y entonces los vio: un avión monomotor, seguido de cerca por un helicóptero militar, y un caza virando e iniciando el ascenso. La cercanía de los tres aparatos auguraba problemas.
El helicóptero se alejó para dar espacio al monomotor mientras este balanceaba las alas. Thorvaldsen oyó a los otros acercarse por detrás.
– Ahí llega nuestro destino -dijo el danés señalando con el dedo.
Larocque miró hacia el cielo despejado. El avión descendía con el morro apuntando directamente a la plataforma en la que se encontraban. Thorvaldsen vio un rayo de sol reflejarse en el metal por encima del helicóptero y el avión. Era el caza militar.
– Parece que alguien se ocupa del problema -comentó Thorvaldsen con despreocupación. Pero se dio cuenta de que abatir el aparato no era una opción viable. Entonces, se preguntó: ¿cómo se decidiría su destino?

Malone tiró de la palanca hacia la izquierda y la mantuvo en posición, resistiendo la sorprendente fuerza que intentaba devolverla al centro. Al principio creyó que era la caja gris la que pilotaba el avión, pero al parecer el Skyhawk había sufrido numerosas modificaciones. En algún lugar había otro cerebro controlando la trayectoria, pues hiciera lo que hiciera, el avión mantenía el rumbo.
Malone pisó los pedales y trató de recuperar un poco el control, pero el avión no respondía. Ahora iba directo a la Torre Eiffel. Supuso que habían escondido otro dispositivo de autodirección allí, igual que en los Inválidos, y la señal era irresistible para el Skyhawk.
– Dígale al Tornado que prepare el misil -ordenó-. Y haga retroceder más ese maldito helicóptero.
– No vamos a derribar ese avión contigo dentro -dijo Stephanie.
– No sabía que te preocupara tanto.
– Hay mucha gente debajo de ti.
Malone sonrió con suficiencia. Entonces se le ocurrió una idea. Si el dispositivo electrónico que controlaba el avión no podía manipularse físicamente, quizá podría engañarlos para que soltaran las riendas. Malone pulsó el cierre de admisión. La hélice se detuvo por completo.
– ¿Qué diablos ha ocurrido? -le preguntó Stephanie.
– He decidido cortar el riego sanguíneo al cerebro.
– ¿Crees que los computadores podrían desconectarse?
– Si no lo hacen, tenemos un grave problema.
Malone miró hacia el Sena, de un tono gris amarronado. Estaba perdiendo altura. Sin el motor alimentando los controles, la palanca era más holgada, pero todavía estaba rígida. El altímetro registraba 5.000 pies.
– Si esto sale bien, será por poco.

Sam salió corriendo del ascensor en lo alto de la torre. No había nadie en el mirador vallado. Decidió actuar con cautela. Si se equivocaba con Ashby, tendría que dar unas explicaciones imposibles. Se arriesgaba a ser descubierto, pero algo le decía que había que correr ese riesgo.
Sam miró a través de las ventanas, primero al este, luego al norte y finalmente al sur, y vio un avión. Se acercaba a toda velocidad junto a un helicóptero militar. Al diablo con la cautela.
Subió dando zancadas una de las dos escaleras metálicas que conducían al último mirador. La puerta de cristal estaba cerrada a cal y canto. Vio el candado en la parte inferior. No había manera de abrirlo sin llave. Bajó los escalones de tres en tres, cruzó la sala y probó la otra ruta. Lo mismo. Propinó un puñetazo a la gruesa puerta de cristal. Henrik estaba fuera y no podía hacer nada.

Eliza vio cómo la hélice dejaba de girar y el avión perdía altitud. El aparato se hallaba a menos de un kilómetro de distancia e iba directo hacia ellos.
– El piloto está loco -dijo uno de los miembros del club.
– Eso está por verse -apostilló Thorvaldsen con tranquilidad.
A Eliza le impresionó el temple del danés. Parecía conservar la calma pese a la gravedad de la situación.
– ¿Qué está pasando aquí? -le preguntó Robert Mastroianni-. No me uní al grupo para vivir esta experiencia.
Thorvaldsen se volvió hacia el italiano.
– Por lo visto, vamos a morir.

Malone probó los controles.
– Enciende otra vez ese motor -dijo Stephanie por radio.
– Eso intento.
Luego manipuló el conmutador. Se oyó un petardeo, pero el motor no arrancaba. Lo intentó de nuevo y se vio recompensado con una explosión. Seguía descendiendo y la cúspide de la Torre Eiffel se encontraba a menos de un kilómetro y medio de distancia.
Probó una vez más y, con un estallido, el motor se puso en marcha y la hélice empezó a generar velocidad. Malone no dio tiempo a que los aparatos electrónicos reaccionaran y aceleró al máximo. Entonces realizó un viraje y esquivó la torre, donde vio a gente señalándolo desde lo alto.
LVII
Sam vio cómo se acercaba un pequeño avión. Echó a correr por las escaleras y se dirigió a los ventanales de la cara sur. El aparato pasó a toda velocidad por delante con un helicóptero siguiéndolo de cerca.
En ese momento se abrieron las puertas del ascensor y de él salieron hombres uniformados. Uno de ellos era el jefe de seguridad al que había conocido antes.
– Las puertas de acceso al piso superior están cerradas -les informó-. Necesitamos una llave.

Thorvaldsen se fijó en la cabina del Cessna que pasó a escasos metros de él. Solo necesitó un instante para reconocer al piloto. Era Cotton Malone.

– Me he hecho con el control -dijo Malone.
Estaba ganando altitud. Decidió nivelar el aparato a 3.000 pies.
– Ha sido por un pelo -dijo.
– Por un pelo es poco -repuso Stephanie-. ¿Está respondiendo?
– Necesito un aeropuerto.
– Estamos en ello.
Malone no quería correr el riesgo de aterrizar en Orly o en el Charles de Gaulle.
– Busquen un aeródromo en otro lugar. ¿Qué tengo por delante?
– Me han dicho que una vez que salgas de la ciudad hay un bosque y un pantano a unos pocos kilómetros. Hay un aeródromo en Créteil, otro en Lagney y otro en Tournan.
– ¿Cuánto falta para llegar a campo abierto?
– Unos treinta kilómetros.
Malone verificó el combustible. La aguja marcaba cincuenta litros, los tanques estaban casi llenos. Al parecer, quienquiera que hubiese planeado aquello pretendía que la carga de gasolina ayudara al C-83.
– Encuéntrame una pista de aterrizaje -dijo a Stepha-nie-. Este avión tiene que tomar tierra.
– Hay una pista privada en Evry, a cuarenta kilómetros de distancia. Está aislada, no hay nada allí. Los hemos alertado para que despejen la zona. ¿Cómo está el avión?
– Suave como una mujer.
– Ya te gustaría.
De repente, la hélice hizo un extraño ruido. Malone miró a través del parabrisas, por encima de la capota del motor, y vio cómo se detenía. El motor volvió a arrancar por sí solo. La palanca de mando se le escapó de las manos y el avión viró bruscamente a la derecha. El motor alcanzó su velocidad máxima y se desplegaron los flaps. Algo o alguien trataba de recobrar el control.
– ¿Qué sucede? -preguntó Stephanie.
– Supongo que a este cacharro no le ha gustado mi comentario despectivo. Tiene un cerebro propio.
Malone se revolvió en el asiento mientras la cabina se nivelaba y entonces el avión viró a la izquierda. Quizá su sistema electrónico estuviera dañado y el transceptor buscaba la señal que había seguido antes hacia la Torre Eiffel.
El Skyhawk buscaba altitud e inició un ascenso, pero se detuvo con la misma rapidez. La estructura del avión se sacudía como un caballo desbocado. La palanca de mando vibraba con fuerza. Los pedales oscilaban arriba y abajo.
– Esto no va a funcionar. Que el caza se prepare para disparar. Voy a levantar este trasto tanto como pueda y luego saltaré. Dile que me deje cierto margen y que abra fuego.
Por una vez, Stephanie no discutió.
Malone inclinó el morro hacia arriba. Forzó el retroceso de los flaps y resistió con brío, obligando al Skyhawk a ascender contra su voluntad. El motor empezó a funcionar, como un carro subiendo a duras penas una empinada cuesta. Sus ojos se clavaron en el altímetro. 4.000 pies. 5.000. 6.000. Sus oídos estallaron.
Decidió que 8.000 pies serían suficientes y cuando la aguja superó esa marca, soltó la palanca. Mientras esperaba que el avión se estabilizara, se quitó los auriculares y se puso de nuevo el gorro de lana. No le hacía ninguna gracia lo que podía pasar en los próximos minutos.
Malone giró el picaporte y abrió la puerta. Una ráfaga de aire frío entró en la cabina. Sin dar tiempo a que el miedo se apoderara de él, salió empujándose con los pies para que el impulso lo alejara del fuselaje.
Sólo había saltado de un avión en dos ocasiones, una de ellas en la escuela de pilotos y una segunda el año anterior, sobre el Sinaí, pero recordaba lo que le había enseñado la Armada. Debía arquear la espalda, extender brazos y piernas y no permitir que el cuerpo girara sin control. No llevaba altímetro y decidió calcular la caída libre contando. Debía abrir el paracaídas a unos 5.000 pies. Se llevó la mano derecha al pecho. “Nunca esperes”, le advertía siempre su instructor de vuelo, y tardó unos aterradores instantes en encontrar la anilla. Malone miró hacia arriba y vio que el Skyhawk proseguía su errático viaje, buscando su objetivo a una altura siempre cambiante. El tiempo pareció ralentizarse mientras caía. Un collage de campos y bosques se extendía a sus pies. Vio el helicóptero a su derecha, vigilándolo. Contó hasta diez y tiró de la anilla.

Eliza oyó pasos y, al darse la vuelta, vio a los agentes de seguridad doblando la esquina del mirador.
– ¿Están todos bien? -preguntó en francés el hombre que iba a la cabeza.
Eliza asintió.
– Sí. ¿Qué ha ocurrido?
– No estamos seguros. Al parecer alguien bloqueó las puertas de acceso a esta plataforma y ese pequeño avión ha estado a punto de estrellarse aquí.
Aquello no hacía más que confirmar las palabras de Thorvaldsen. Eliza miró al danés, pero este no prestaba atención. El anciano se encontraba al borde de la plataforma, con las manos en los bolsillos de su abrigo y mirando hacia el sur, donde el avión había estallado en el cielo. El piloto había saltado unos minutos antes y ahora descendía en paracaídas, mientras un helicóptero lo vigilaba atentamente describiendo círculos. Algo iba mal, e iba mucho más lejos que la traición de Graham Ashby.

El paracaídas se abrió bruscamente y Malone miró las cuerdas con la esperanza de que ninguna se enmarañara. Una potente ráfaga de viento se vio reemplazada al instante por el batir de la tela cuando la campana se llenó de aire. Todavía estaba a gran altura, probablemente a más de 5.000 pies, pero no le importaba. El paracaídas se había abierto y ahora descendía con suavidad hacia tierra firme.
A unos cuatrocientos metros de distancia divisó la estela de un misil y siguió su trayectoria. Momentos después se formó una enorme bola de fuego en el cielo, como una estrella convirtiéndose en supernova, y el C-83 destruyó el Skyhawk. La gran envergadura de la deflagración confirmó sus sospechas: aquel avión era el problema real.
El Tornado pasó por encima de su cabeza y vio que el helicóptero lo seguía a unos ochocientos metros de distancia.
Malone intentó elegir el mejor lugar para el aterrizaje. Agarró los tensores e inclinó el casquete rectangular hacia abajo, como unos flaps cerrándose sobre las alas, lo cual precipitó un descenso en espiral e incrementó la velocidad. Treinta segundos después, sus pies tomaban contacto con un sembrado y empezaba a rodar por el suelo. Sus orificios nasales se colmaron del olor mohoso de la tierra revuelta. No le importó. Estaba vivo.

Thorvaldsen observó el paracaídas en la distancia. No había necesidad de guardar las apariencias por más tiempo. Graham Ashby había mostrado su auténtica cara, pero Malone también lo había hecho. Lo que acababa de acontecer era obra de algún gobierno, lo cual significaba que Malone trabajaba con Stephanie, con los franceses o con ambos. Y esa traición tendría represalias.
Cuarta parte
LVIII
Ashby bajó como una exhalación las escaleras hacia la planta baja. Había calculado su huida con escaso margen, consciente de que dispondría de solo unos preciados minutos. El plan era cruzar la avenida Gustave Eiffel y abrirse paso por el Champ de Mars hasta la Place Jacques Rueff, el núcleo de la antigua plaza de armas. Justo al este, en la avenida J. Bouvard, le aguardaba un auto, en el que viajaba Caroline. Al final, Ashby tendría que dar ciertas explicaciones, habida cuenta de lo que su compañera estaba a punto de presenciar, pero tenía preparadas algunas mentiras.
Continuó bajando las escaleras.
Su acuerdo con Peter Lyon había sido muy claro. No había contratado al surafricano para hacer lo que Larocque quería: estrellar un avión contra la iglesia del Domo y perpetrar otros dos atentados simultáneos en Aviñón y Burdeos. Por el contrario, Ashby había limitado su acuerdo a París y había convertido la Torre Eiffel en su objetivo. Nunca había entendido cuáles eran las pretensiones de Larocque, aunque, tras escuchar su presentación, comprendía algunas cosas. Al parecer, el terror podía resultar provechoso.
Ashby llegó al último tramo de escaleras. Se había quedado sin resuello, pero se alegraba de pisar tierra firme. Se convenció de que debía tranquilizarse y caminar a paso lento. Varios hombres de aspecto viril vestidos de camuflaje y empuñando rifles automáticos patrullaban el asfalto. Bajo la base de hierro, centenares de personas formaban largas colas, a la espera de que los ascensores abrieran a la una del mediodía. Por desgracia, eso no iba a suceder. La Torre Eiffel estaba a punto de desaparecer.
En su versión alterada del plan de Eliza Larocque, había pactado con Lyon que los Inválidos fuese una distracción, una manera de generar tanta confusión como fuese posible. A Lyon se le había dicho en todo momento que la torre era su objetivo primordial. No necesitaba saber que acabaría con el Club de París por completo, Larocque incluida. Eso no era importante. ¿Y qué más le daba a Lyon? Él tan solo proporcionaba los servicios que un cliente solicitaba. Y, para él, Ashby era el cliente. Culpar a Lyon de lo que estaba a punto de ocurrir sería tarea fácil. Justificar su ausencia en la torre ante los estadounidenses también. Larocque lo había excusado de la reunión para el resto del día. Le había encargado una misión. ¿Quién iba a contradecirla?
Ashby pasó por debajo del arco suroeste y abandonó la torre. Siguió andando, contando los segundos en su cabeza. Consultó su reloj. Era mediodía. No tenía ni idea de la ruta que seguiría el avión, tan solo que estaría allí en cualquier momento. Cruzó la avenida Gustave Eiffel y se adentró en el Champ de Mars.
Ya se había alejado bastante, así que se relajó. Peter Lyon era uno de los asesinos más experimentados del mundo. Sí, a pesar de la intervención de los estadounidenses, nunca llegarían hasta Lyon. Y ahora, con la tragedia que estaba a punto de acontecer, tendrían que lidiar con muchas más cosas. Él había informado sobre los Inválidos, había cumplido su parte del trato. El carro en llamas que había visto enfrente de la iglesia del Domo sin duda formaba parte del espectáculo de Lyon, que también había de proporcionarle la excusa perfecta que daría a los estadounidenses. Lyon había cambiado de planes. Por lo visto, el surafricano los había engañado a todos, incluido él.
¿Y cuál sería el resultado? Se libraría de los estadounidenses y de Eliza Larocque y, si todo seguía su curso, conservaría todos los depósitos del club y encontraría el tesoro perdido de Napoleón, con el que también se quedaría. Era una buena recompensa. Su padre y su abuelo estarían orgullosos de él.
Ashby no dejó de andar, esperando la explosión, preparado para reaccionar como lo haría cualquier transeúnte sobrecogido. Oyó el rumor cada vez más fuerte de un avión y el zumbido de unos rotores. ¿Un helicóptero?
Se detuvo, dio media vuelta y miró al cielo justo cuando un monomotor que volaba casi en perpendicular al suelo erraba el impacto contra la plataforma del tercer piso por varios centenares de metros. Un helicóptero militar seguía al aparato a toda velocidad. Ashby abrió los ojos alarmado.

Thorvaldsen salió del ascensor con los demás miembros del Club de París. Ahora todos habían regresado a la plataforma del primer piso. Los agentes de seguridad que abrieron las puertas de cristal de la planta superior no habían ofrecido explicación alguna sobre el motivo por el que quedaron atrapados, pero él conocía la respuesta. Graham Ashby había planeado otro asesinato en masa.
El danés vio a los otros entrar en la sala de reuniones. La mayoría estaban agitados, pero mantenían una apariencia de tranquilidad. Mientras habían estado en lo alto, Thorvaldsen no se había guardado sus comentarios y había percibido la reacción de los demás al escuchar sus observaciones sobre Graham Ashby. También había notado el enfado de Larocque, tanto con él como con Ashby.
Thorvaldsen se hallaba cerca de la barandilla exterior, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, y vio que Larocque se dirigía hacia él.
– Acabemos de una vez con esta farsa -dijo Thorvaldsen-. Se me ha agotado la paciencia para complacerla.
– ¿Es eso lo que ha estado haciendo?
– Graham Ashby ha intentado asesinarnos a todos.
– Lo sé. ¿Era necesario decírselo a todo el mundo?
Thorvaldsen se encogió de hombros.
– Debían saber lo que les deparaba el futuro. Y yo me pregunto: ¿qué planeaba usted? No subimos allí simplemente para disfrutar de la vista.
Larocque le dedicó una mirada burlona.
– No pensará en serio que yo iba a tomar parte de esta locura. Lo que está insinuando es ridículo.
Larocque parecía a un tiempo asombrada, horrorizada, repugnada y fascinada por la indignación de Thorvaldsen.
– He venido por Graham Ashby -confesó el danés-. La he utilizado para acercarme a él. Al principio creí que lo que estaba maquinando usted merecía la pena. Quizá sea así, pero ya no me importa. No después de lo que acaba de intentar Ashby.
– Le aseguro, Herre Thorvaldsen, que no se puede jugar conmigo, como pronto descubrirá lord Ashby.
Thorvaldsen adoptó un tono de fría determinación.
– Madame,permítame aclararle algo. Debería estar agradecida de que ya no sienta interés alguno por sus planes. De lo contrario, me interpondría en su camino, pero me da absolutamente igual. No es asunto mío. Sin embargo, usted tiene varios problemas. El primero es Ashby. El segundo es el gobierno estadounidense. Ese avión iba pilotado por un ex agente del Departamento de Justicia llamado Cotton Malone. Su jefa, que pertenece a ese mismo departamento, está aquí y supongo que conoce al detalle sus intrigas. Sus planes ya no son ningún secreto.
El danés se dio la vuelta, dispuesto a marcharse.
Ella lo agarró del brazo.
– ¿Quién se ha creído que es? A mí no se me puede despreciar a la ligera.
Thorvaldsen se aferró a la ira que agitaba su fuero interno. La gravedad de lo que había sucedido había supuesto un duro golpe para él. Cuando el avión se aproximó a la cúspide de la torre se dio cuenta de que su falta de atención podría haberle impedido cumplir su objetivo último. En cierto sentido, se alegraba de que Malone hubiese impedido la colisión. Por otro lado, la enfermiza y paralizante idea de que su amigo le había traicionado le dolía más de lo que nunca hubiese imaginado.
Necesitaba encontrar a Malone, a Stephanie y a Ashby y terminar con todo aquello de una vez. El Club de París ya no era parte de la ecuación, ni tampoco aquella ridícula mujer que le miraba con un odio irrefrenable.
– Suélteme -le dijo apretando los dientes.
Larocque hizo caso omiso. Thorvaldsen se zafó.
– Apártese de mi camino -la exhortó.
– No pienso aceptar órdenes suyas.
– Si quiere seguir viva, será mejor que lo haga, porque si interfiere de cualquier manera, la mataré.
Entonces el danés se marchó.

Ashby vio el carro esperando en la acera con Caroline dentro. El tráfico empezaba a colapsar en los bulevares paralelos al Champ de Mars. Las puertas de los vehículos se abrían y la gente señalaba al cielo.
La preocupación lo invadió. Necesitaba irse. El avión no había destruido la Torre Eiffel. Peor aún, Eliza Larocque sabía que había intentado matarlos a todos. ¿Cómo no iba a saberlo?
¿Qué había ocurrido? ¿Lo había traicionado Lyon? Había pagado la primera mitad de sus honorarios. El surafricano tenía que saberlo. ¿Por qué no había cumplido, sobre todo teniendo en cuenta que había sucedido algo en la iglesia del Domo, donde el humo que emanaba de la cara este confirmaba que el fuego seguía ardiendo? Y luego estaba la cuestión del pago restante. Tres veces los honorarios habituales. Era mucho dinero. Ashby entró en el carro. Caroline iba sentada frente a él en la parte posterior y Guildhall al volante. Necesitaba mantener a Guildhall cerca de él.
– ¿Has visto lo cerca que ha pasado ese avión de la torre? -preguntó Caroline.
– Sí, lo he visto -Ashby se alegró de no tener que dar más explicaciones.
– ¿Has acabado con tus negocios?
Eso quisiera él.
– Por ahora -Ashby miró el rostro sonriente de Caroline-. ¿Qué pasa?
– He resuelto el acertijo de Napoleón.
LIX
Malone estaba tumbado sobre la hierba, que el frío invernal había teñido de marrón, y vio aterrizar el helicóptero. La puerta del compartimento trasero se abrió y Stephanie bajó de un brinco seguida del soldado. Malone se soltó el arnés, se puso en pie y vio que Stephanie lo miraba con inquietud.
– Dile a los franceses que estamos empatados.
Stephanie sonrió.
– O, mejor aún -agregó-. Diles que me deben una.
Malone vio cómo el soldado recogía el paracaídas, todavía inflado.
– Lyon ha sido muy arrogante dándoselas de listo en nuestra cara -dijo Malone-. En Londres fue muy agudo con las torres en miniatura y no se esforzó en ocultar sus ojos ámbar. De hecho, se tomó la molestia de enfrentarse a mí. En cualquier caso, no tenía nada que perder. Si impedíamos el ataque, le endosaba el muerto a Ashby. Si fallábamos, hacía feliz al cliente. Dudo que le importara realmente el resultado final -eso explicaba las distracciones de los Inválidos y los otros aviones-. Tenemos que encontrar a Ashby.
– Hay un problema más urgente -repuso Stephanie-. Cuando pasamos junto a la cúspide de la torre vi a Henrik.
– Ha tenido que verme en la cabina.
– Eso mismo pienso yo.
El soldado llamó a Stephanie y señaló su radio portátil. Ella respondió a la llamada y volvió a toda prisa.
– Tenemos algo -dijo haciendo un gesto en dirección al helicóptero-. Han triangulado las señales enviadas a esos aviones. Tenemos una localización en tierra.

Sam escapó de lo alto de la torre cuando un destacamento de seguridad desbloqueó las salidas del mirador, cumpliendo las instrucciones de Stephanie, que le había ordenado que no corriera peligros innecesarios. Regresó a la primera plataforma mucho antes de que el Club de París bajara y de que los miembros entraran de nuevo en la sala de reuniones. Había presenciado el enfrentamiento entre Eliza Larocque y Henrik. Aunque no alcanzó a escuchar lo que decían, no era difícil percibir la tensión, sobre todo cuando el danés se zafó de las garras de Larocque. No había recibido noticias de Stephanie y no había manera de colarse otra vez en la sala de reuniones, de modo que decidió marcharse.
Alguien había intentado estrellar un avión contra la Torre Eiffel y había estado a punto de conseguirlo. El ejército obviamente estaba al corriente, como demostraba el helicóptero que volaba por encima del aparato. Necesitaba contactar con Stephanie.
Sam se quitó la corbata y se desabrochó el primer botón de la camisa. Su ropa y su abrigo estaban en la comisaría de policía, debajo del pilón sur, donde él y Meagan se habían cambiado.
El joven se detuvo en el centro de la primera plataforma y miró a la gente que se agolpaba abajo. Centenares de personas hacían cola. Una explosión doscientos setenta y cinco metros por encima de sus cabezas habría sido terrible. Era curioso que las autoridades no estuviesen evacuando el lugar. De hecho, el caos que reinaba arriba se había visto reemplazado por una calma absoluta, como si nada hubiese ocurrido. Sam intuyó que Stephanie Nelle había influido en esa decisión.
Sam se apartó de la barandilla e inició el descenso por los escalones metálicos. Henrik Thorvaldsen había desaparecido. El joven había decidido no enfrentarse a él. No podía, allí no.
A medio camino, el teléfono móvil que llevaba en el bolsillo empezó a vibrar. Stephanie les había entregado uno a cada uno y había introducido en la agenda los números de Sam y Meagan, además del suyo. Sam cogió el aparato y respondió.
– Estoy en un taxi -dijo Meagan-. Siguiendo a Ash-by. He tenido suerte de encontrar uno. Huyó, pero se entretuvo el tiempo suficiente para ver pasar el avión. Estaba alterado, Sam.
– Todos lo estábamos.
– No me refiero a eso -su voz denotaba sorpresa-. Parecía no creer que el avión hubiese errado el blanco.

Eliza miró al grupo, pero en su mente se arremolinaban tantos pensamientos contradictorios que era difícil concentrarse.
– ¿Qué ha pasado ahí arriba? -preguntó uno de los miembros.
– El personal de seguridad está investigando, pero parece que el avión ha sufrido una falla mecánica. Por suerte, el problema ha podido rectificarse a tiempo.
– ¿Por qué estaban cerradas las puertas de salida?
Eliza no podía decirles la verdad.
– Pronto sabremos la respuesta a eso también.
– ¿A qué se refería Herre Thorvaldsen cuando dijo que aquel avión era nuestro destino, que íbamos a morir y que lord Ashby estaba implicado?
Eliza se temía aquella pregunta.
– Al parecer existe una enemistad personal entre lord Ashby y Herre Thorvaldsen que yo desconocía hasta hace unos momentos. Debido a esa animosidad, he pedido a Herre Thorvaldsen que renuncie a formar parte del grupo y ha aceptado. Se ha disculpado por el nerviosismo o los inconvenientes que haya podido ocasionar.
– Eso no explica lo que ha dicho en el mirador -espetó Robert Mastroianni.
– Creo que más bien estaba pensando en voz alta. Siente una gran aversión por lord Ashby.
Su miembro más reciente no parecía satisfecho.
– ¿Dónde está Ashby?
Eliza inventó otra mentira.
– Se ha marchado, a petición mía, para hacerse cargo de otro asunto de vital importancia. Puede que no esté presente en lo que queda de reunión.
– Eso no es lo que ha dicho usted arriba -señaló uno de ellos-. Preguntó dónde estaba.
Eliza se dio cuenta de que aquellos hombres y mujeres no eran estúpidos. “No los trates como tales”.
– Sabía que iba a marcharse. Simplemente, ignoraba que ya lo hubiese hecho.
– ¿Adonde ha ido?
– Lord Ashby está buscando ese tesoro no documentado del que les he hablado y ha encontrado una nueva pista. Hace un rato pidió que lo excusaran para poder estudiar sus posibilidades.
Eliza se expresaba con tranquilidad y firmeza, pues había aprendido hacía mucho tiempo que no solo importaba lo que uno dijera, sino cómo lo dijera.
– ¿Vamos a seguir adelante con el club? -preguntó otro miembro.
Eliza detectó el matiz de sorpresa que encerraba la pregunta.
– Por supuesto. ¿Por qué no?
– ¿Quizá porque hemos estado a punto de ser asesinados? -apostilló Mastroianni.
Eliza tenía que aliviar sus temores y la mejor manera de acallar cualquier especulación era hablar del futuro.
– Estoy convencida de que todos ustedes experimentan riesgos a diario, pero ese es precisamente el motivo por el que estamos aquí: para minimizar ese riesgo. Todavía hay mucho de que hablar y muchos millones de euros que ganar. ¿Qué tal si aunamos esfuerzos y nos preparamos para el futuro?

Malone se acomodó en el asiento trasero del helicóptero y disfrutó del chorro de aire de la calefacción.
– La señal enviada a los aviones procede de un tejado cercano a Notre Dame -le dijo Stephanie a través de los auriculares-. En la Île St. Louis, una isla situada detrás de la catedral. La policía parisina ha sometido el edificio a vigilancia. Hemos utilizado puestos de seguimiento de la OTAN para determinar con precisión el lugar.
– Lo cual nos lleva a hacernos una pregunta obvia.
Malone vio que Stephanie lo entendía.
– Lo sé -dijo ella-. Demasiado sencillo. Lyon va dos pasos por delante de nosotros. Estamos persiguiendo su sombra.
– No, peor aún. Las sombras nos persiguen a nosotros.
– Lo sé, pero es lo único que tenemos.

Sam se bajó del taxi y pagó al conductor. Se encontraba a una manzana de distancia de los Campos Elíseos, en un barrio comercial de lujo que acogía firmas como Louis Vuitton, Hermès, Dior y Chanel. Siguió las indicaciones que le había facilitado Meagan y ahora se hallaba frente al Four Seasons, un hotel de ocho plantas caracterizado por su arquitectura de los años veinte.
El joven miró alrededor y vio a Meagan al otro lado de la calle. No se había entretenido en cambiarse, aunque había recuperado el abrigo y su ropa antes de escapar de la Torre Eiffel. Ella todavía llevaba la camisa y los pantalones del uniforme de camarero. También había traído la ropa de Meagan.
– Gracias -dijo ella mientras se ponía el abrigo.
Estaba temblando. Cierto, el aire era frío, pero Sam intuyó que había algo más. Le pasó una mano por la espalda para tranquilizarla, cosa que ella pareció agradecer.
– ¿Estabas arriba? -preguntó.
Sam asintió.
– Estuvo cerca, Sam.
El joven coincidió, pero todo había terminado.
– ¿Qué está pasando aquí?
– Ashby y su séquito han entrado en el hotel.
– ¿Qué se supone que debemos hacer ahora?
Meagan pareció reunir fuerzas y echó a andar hacia un estrecho callejón situado entre dos edificios.
– Piensa en ello, Sherlock, mientras me cambio.
Sam sonrió ante aquella muestra de confianza e intentó serenarse él también. Llamar a Stephanie o Malone podía ser un problema. Le habían ordenado que no siguiera a nadie. Por supuesto, Stephanie Nelle no había previsto que un avión estaría a punto de estrellarse contra la Torre Eiffel. Había hecho lo que le había parecido más adecuado y, hasta el momento, había pasado desapercibido. O tal vez no. Puede que Thorvaldsen lo viera en la sala de reuniones, pero nadie mencionó que el danés estaría allí. Sam tomó una decisión: pedir consejo a la única persona que se lo había pedido a él.

Malone saltó del helicóptero cuando el aparato aterrizó en tierra sobre un frondoso césped detrás de Notre Dame. Un oficial de policía uniformado los esperaba mientras ellos se alejaban del vendaval que levantaban las aspas.
– Tenía usted razón -le dijo el policía a Stephanie-. El propietario del edificio ha confirmado que un hombre de ojos ámbar dejó un apartamento de la cuarta planta hace una semana. Pagó tres meses por adelantado.
– ¿El edificio es seguro? -preguntó ella.
– Lo tenemos rodeado. Con discreción, como usted pidió.
Malone percibió de nuevo los impedimentos que parecían frenarlos a él y a Stephanie. No iban por buen camino. Una vez más, Lyon no se había tomado la molestia de borrar sus huellas.
Malone ya no llevaba el sucio overol de vuelo. Se enfundó de nuevo su chaqueta de cuero y recuperó su Beretta. Tenía pocas opciones, así que echó a andar.
– Veamos qué nos tiene preparado ese hijo de puta esta vez.
LX
Ashby estaba sentado en una de las suites reales del Four Seasons.
– Traiga a los Murray -ordenó a Guildhall-. Los quiero en Francia antes de que anochezca.
Caroline parecía leerle los pensamientos con la mirada. Ashby tenía la cara roja e hinchada, tanto por el frío como por los nervios, y su voz sonaba cansada y gutural.
– ¿Qué pasa, Graham? -preguntó.
Ashby quería a aquella mujer como aliada, de modo que respondió contándole parte de la verdad.
– El negocio ha salido mal. Me temo que madame Larocque estará bastante molesta conmigo, lo suficiente para querer hacerme daño.
– ¿Qué has hecho?
Ashby sonrió.
– Simplemente tratar de huir de las incesantes garras de otros.
En ese momento dejó que sus ojos recorrieran las piernas bien formadas de Caroline y la curva de sus caderas. El mero hecho de contemplar aquellas líneas perfectas liberaba su mente de las tribulaciones, aunque fuese solo por unos instantes.
– No puedes culparme por eso -añadió Ashby-. Por fin hemos vuelto a aguas poco profundas. Yo sólo quería terminar con Eliza. Está loca, ya lo sabes.
– ¿Y necesitamos a los Murray y al señor Guildhall?
– Y posiblemente a más hombres. Esa zorra está muy enfadada.
– Entonces démosle algo que la hará subirse por las paredes.
Ashby había estado esperando que le explicara su descubrimiento. Caroline se levantó y cogió una cartera de piel que había en una silla cercana. En su interior encontró una hoja de papel en la que aparecían escritas las catorce líneas del libro merovingio, anotadas por el propio Napoleón.

– Es igual que el que encontramos en Córcega -dijo Caroline-. El de la letra alzada que reveló el salmo treinta y uno, escrito también por Napoleón. Cuando coloqué una regla debajo de las líneas lo entendí todo.
Caroline sacó una regla y se lo demostró. Ashby comprobó de inmediato que unas letras eran más altas que otras.
– ¿Qué dice?
Caroline le dio otro trozo de papel y allí vio todas las letras destacadas.
ADOGOBERTROIETASIONESTCETRESORETILESTLAMORT
– No ha sido fácil formar las palabras -dijo Caroline-. Sólo hay que añadir algunos espacios. Entonces mostró otra hoja.
A DOGOBERT ROI ET A SION EST CE
TRESOR ET IL EST LA MORT
Caroline tradujo del francés.
– Al rey Dagoberto y a Sión pertenece el tesoro y él está muerto allí.
Ashby se encogió de hombros en señal de pesimismo.
– ¿Qué significa?
Los seductores labios de Caroline dibujaron una sonrisa maliciosa.
– Mucho.

Malone entró en el edificio empuñando la pistola y subió las escaleras. Stephanie lo siguió.
La policía parisina esperaba fuera.
Nadie sabía con certeza con qué se iban a encontrar, así que cuanta menos gente entrara, mejor. La contención se estaba convirtiendo en un problema, sobre todo teniendo en cuenta que dos monumentos nacionales habían sido atacados y que se habían derribado dos aviones. El presidente Daniels les había asegurado que los franceses se ocuparían de la prensa.
– Ustedes céntrense en atrapar a Lyon -ordenó.
Llegaron a la cuarta planta y encontraron la puerta del apartamento que había dejado el hombre de los ojos ámbar semanas antes. El propietario les había proporcionado una llave maestra.
Stephanie se situó a un lado, pistola en mano. Malone balanceó su cuerpo hacia el otro lado y llamó a la puerta. No esperaba que nadie respondiese, así que metió la llave en la cerradura, giró el pomo y abrió. Esperó unos segundos y entonces miró por el costado de la jamba. El piso estaba totalmente vacío, salvo por un objeto.
En el suelo de madera yacía un computador portátil con la pantalla mirando hacia ellos y un contador en marcha.
Dos minutos.
1.59.
1.58.

Thorvaldsen había llamado siete veces al teléfono móvil de Malone y siempre le había saltado el contestador automático, lo cual le angustiaba cada vez más. Necesitaba hablar con él y, lo que era más importante, necesitaba encontrar a Graham Ashby. No había ordenado a sus investigadores que siguieran al británico cuando este había abandonado Inglaterra por la mañana. Supuso que tendría controlado a Ashby en la Torre Eiffel hasta última hora de la tarde. Para entonces, sus hombres estarían en Francia listos para entrar en acción. Pero Ashby tenía otros planes. Thorvaldsen estaba solo en su habitación del Ritz. ¿Qué debía hacer ahora? Estaba desorientado. Había planeado su estrategia al detalle, previéndolo casi todo, excepto el asesinato en masa del Club de París. Debía reconocer que Ashby había sido innovador. Eliza Larocque debía de estar confusa. Sus meticulosos planes se habían ido al traste. Al menos se había dado cuenta de que el danés le decía la verdad sobre el supuestamente fiable lord británico. Ahora Ashby tenía a dos personas que deseaban acabar con él, lo cual le trajo de nuevo a la mente a Malone, el libro y Murad. ¿Quizá el profesor sabía algo?
En ese momento sonó su teléfono móvil. La pantalla advertía que era un número oculto, pero respondió de todos modos.
– Henrik -dijo Sam Collins-. Necesito su ayuda.
Thorvaldsen quería saber si todos los que lo rodeaban eran unos embusteros.
– ¿Qué has estado haciendo?
Al otro lado del aparato se hizo el silencio. Finalmente, Sam respondió:
– He sido reclutado por el Departamento de Justicia.
El danés se alegró de que el joven le dijera la verdad, así que decidió corresponderle.
– Te he visto en la Torre Eiffel. En la sala de reuniones.
– Eso me pareció.
– ¿Qué está ocurriendo, Sam?
– Estoy siguiendo a Ashby.
Era la mejor noticia que había oído.
– ¿Para Stephanie Nelle?
– En realidad no, pero no tenía elección.
– ¿Tienes manera de contactarla?
– Me ha facilitado un número directo, pero no sabía si llamar. Quería hablar primero con usted.
– Dime dónde estás.

Malone se acercó al computador mientras Stephanie registraba las otras dos habitaciones del piso.
– Aquí no hay nada -gritó.
Malone se arrodilló. La pantalla proseguía la cuenta atrás, que se acercaba a un minuto. Vio una tarjeta de datos insertada en un puerto USB lateral, la fuente de la conexión sin cables. En la parte superior derecha de la pantalla, el indicador de batería indicaba un ochenta por ciento. La máquina no llevaba en marcha mucho tiempo.
Faltaban cuarenta y un segundos.
– ¿No deberíamos irnos? -preguntó Stephanie.
– Lyon sabía que vendríamos. Como en los Inválidos, si quisiera matarnos, hay maneras más sencillas que esta.
Veintiocho segundos.
– ¿Te das cuenta de que Peter Lyon es un cabrón sin escrúpulos?
Diecinueve segundos.
– Henrik ha llamado siete veces -le dijo a Stephanie mientras observaban la pantalla.
– Hay que ocuparse de él -respondió.
– Lo sé.
Doce segundos.
– A lo mejor te equivocas y sí hay una bomba aquí -musitó Stephanie.
Nueve segundos.
– No sería la primera vez.
Seis segundos.
– Eso no es lo que dijiste en el patio de honor.
Entonces apareció un cinco, después un cuatro, un tres, un dos, un uno.
LXI
Ashby esperó a que Caroline se explicara. Sin duda estaba disfrutando.
– Si vamos a creer en la leyenda -dijo ella-, solo Napoleón conocía el paradero de su tesoro. No confió esa información a nadie, que nosotros sepamos. Cuando se dio cuenta de que iba a morir en Santa Elena, tuvo que decírselo a su hijo.
Caroline señaló las catorce líneas.
– “Al rey Dagoberto y a Sión pertenece el tesoro y él esta muerto allí”. Es bastante simple.
Quizá para alguien con varios títulos en historia, pero no para él.
– Dagoberto era un merovingio que gobernó a principios del siglo vii. Unificó a los francos y convirtió a París en su capital. Fue el último merovingio que tuvo algún poder real. Después de eso, los reyes merovingios se convirtieron en gobernadores ineficaces que heredaban el trono de niños y solo vivían lo suficiente para engendrar un heredero varón. El auténtico poder estaba en manos de las familias nobles.
Ashby seguía pensando en Peter Lyon y Eliza Larocque y en la amenaza que suponían. Él quería pasar a la acción, no escuchar, pero se obligó a ser paciente. Caroline nunca lo había decepcionado.
– Dagoberto construyó la basílica de Saint-Denis al norte de París. Fue el primer rey enterrado en la iglesia -Caroline hizo una pausa-. Aún sigue allí.
Ashby intentó recordar lo que pudo de la catedral. El edificio se había construido sobre la tumba de San Dionisio, un obispo local martirizado por los romanos en el siglo iii y adorado por los parisinos. Era un edificio excepcional tanto por su construcción como por su diseño, y estaba considerado como uno de los primeros ejemplos de arquitectura gótica del planeta. Ashby recordó a un conocido suyo de origen francés que en una ocasión se jactó de que la mayor concentración de monumentos funerarios reales se encontraba en aquel lugar. Como si a él le importara. Aunque quizá debería importarle, sobre todo una tumba real en particular.
– Nadie sabe si Dagoberto está enterrado realmente allí -aclaró Caroline-. El edificio se erigió en el siglo v. Dagoberto gobernó a mediados del siglo vii. Donó tantas riquezas para la mejora de la basílica que en el siglo ix fue reconocido como su fundador. En el siglo xiii, los monjes le dedicaron un nicho.
– ¿Está allí Dagoberto o no?
Caroline se encogió de hombros.
– ¿Y qué más da? Ese nicho todavía se considera la tumba de Dagoberto, donde él yace muerto.
Ashby comprendió la importancia de sus palabras.
– ¿Eso es lo que creía Napoleón?
– Dudo que pensara otra cosa.

Malone miró fijamente el computador y la única palabra que aparecía en mayúsculas, enfatizada por tres signos de exclamación.
¡¡¡BAM!!!
– Qué interesante -dijo Stephanie.
– Lyon está obsesionado con las bombas.
La pantalla cambió y en ella apareció un nuevo mensaje.
¿CÓMO DICE LA EXPRESIÓN?
TARDE, MAL Y NUNCA.
QUIZÁ LA PRÓXIMA VEZ.
– Eso sí que es irritante -dijo Malone, pero vio algo más que frustración en los ojos de Stephanie y supo lo que le pasaba por la cabeza.
“Ni Club de París, ni Lyon, ni nada”.
– No es tan grave -agregó.
Stephanie pareció ver el brillo en los ojos de su compañero.
– ¿En qué estás pensando?
Malone asintió.
– En una manera de atrapar por fin a esta sombra.

Ashby miró la foto del monumento funerario de Dagoberto que Caroline había encontrado en la red. Un aire gótico dominaba su abigarrado diseño.
– Representa la leyenda de Juan el Ermitaño -dijo Caroline-. Soñó que unos demonios arrebataban el alma de Dagoberto, que después arrancaron de sus garras los santos Dionisio, Mauricio y Martín.
– ¿Y esto se encuentra dentro de la basílica de Saint-Denis?
Ella asintió.
– Adyacente al gran altar. De algún modo escapó a la ira de la Revolución Francesa. Antes de 1800, todos los monarcas franceses eran enterrados en Saint-Denis. Pero la mayoría de las tumbas de bronce se fundieron durante la Revolución Francesa y el resto fueron destruidas y apiladas en un jardín situado detrás del edificio. Los restos de todos los reyes Borbones se arrojaron a una fosa cercana.
Esa salvaje venganza le hizo pensar en Eliza Larocque.
– Los franceses se toman su ira bastante en serio.
– Napoleón atajó el vandalismo y restauró la iglesia -respondió Caroline-. La convirtió de nuevo en un camposanto imperial.
Ashby comprendió la importancia de todo aquello.
– ¿De modo que conocía la basílica?
– La conexión merovingia sin duda despertó su interés. Varios merovingios están enterrados allí, incluido, según él, Dagoberto.
La puerta de la suite se abrió y Guildhall apareció de nuevo. Un discreto gesto de cabeza anunció a Ashby que los Murray estaban en camino. Se sentiría mejor cuando estuviese rodeado de gente leal. Había que hacer algo con Eliza Larocque. No podía mirar siempre atrás, preguntándose si aquél sería el día en que por fin lo atraparía. Quizá podrían llegar a un acuerdo. Era viable negociar con ella. Pero Ashby había intentado matarla, algo que sin duda Larocque ya sabía en aquel momento. No importaba. Se ocuparía de ella más tarde.
– De acuerdo, cariño. Cuéntame. ¿Qué pasará cuando visitemos Saint-Denis?
– ¿Qué te parece si respondo a eso cuando lleguemos?
– ¿Tienes la respuesta?
– Creo que sí.

Thorvaldsen salió del taxi y vio a Sam y a una mujer al otro lado de la calle. Se metió las manos en los bolsillos del abrigo y cruzó. El tráfico era escaso en el bulevar bordeado de árboles, pues todas las boutiques de lujo estaban cerradas por Navidad. Sam parecía nervioso. Le presentó a aquella mujer y le explicó quién era.
– Parece que se han metido en un buen lío -dijo el danés.
– No teníamos muchas opciones -respondió Meagan Morrison.
– ¿Ashby sigue dentro? -preguntó Thorvaldsen señalando el hotel.
Sam asintió.
– Si es que no ha decidido marcharse por otra puerta.
Thorvaldsen contempló el Four Seasons y se preguntó cuál sería el siguiente movimiento de aquel confabulador.
– Henrik, yo estaba en lo alto de la torre -dijo Sam-. Subí después de que Ashby se fuera. Ese avión venía por el club, ¿verdad?
– Sin duda. ¿Qué hacías allí?
– Estaba preocupado por usted.
Aquellas palabras le hicieron pensar en Cai. Sam tenía más o menos la edad que tendría él si estuviese vivo. Muchas cosas de aquel joven estadounidense le recordaban a su hijo. Quizá por eso gravitaba hacia él. Eran el amor perdido y todos aquellos disparates de la sicología que, dos años atrás, no significaban nada para él. Ahora lo consumían. Pero, a través de la densa nube de amargura que parecía envolver cada uno de sus pensamientos, todavía podía escuchar una voz casi imperceptible que le decía que se calmara y pensara, así que miró a Sam y dijo:
– Cotton ha impedido que ocurriera ese desastre. Él piloteaba el avión.
Thorvaldsen percibió incredulidad en los ojos del joven.
– Como habrás visto, él y Stephanie son de lo más ingeniosos. Por suerte, estaban al corriente de todo -el danés hizo una pausa-. Igual que tú, por lo que veo. Lo que hiciste fue muy valiente. Te lo agradezco -entonces reveló por fin el objeto de su visita-. Me dijiste que podías contactar con Stephanie Nelle, ¿verdad?
Sam asintió.
– ¿La conoce? -le preguntó Meagan.
– Hemos trabajado juntos en varias ocasiones. Somos… viejos conocidos.
La joven no se mostró impresionada.
– Es una zorra.
– Puede serlo, sí.
– No sabía si llamarla -dijo Sam.
– Deberías haberlo hecho. Probablemente sepa lo de Ashby. Marca el número y hablaremos con ella.
LXII
Eliza se despidió de los últimos miembros del Club de París, que abandonaron La Salle Gustav Eiffel. Había logrado contenerse toda la tarde y frenar el maremoto de ansiedad que había barrido la sala. Cuando finalizó la sesión, las acusaciones de Thorvaldsen parecían olvidadas, o al menos aclaradas. Sin embargo, no podía decir lo mismo de sus temores. Por ello, dos horas antes había hecho una llamada durante una pausa.
El hombre al que buscaba pareció encantado de tener noticias suyas. Su monótona voz no dejó entrever ninguna emoción y se limitó a confirmar que estaba disponible y dispuesto a hacer negocios con ella. Eliza lo había conocido años atrás, cuando solicitó ayuda para lidiar con un deudor, alguien que creyó que la amistad le daba derecho a incumplir una obligación. Eliza hizo indagaciones sobre las capacidades de aquel hombre, se puso en contacto con él y, cuatro días después, el moroso pagó los varios millones de euros que debía. Nunca preguntó cómo lo había conseguido; simplemente se sintió satisfecha de que hubiese ocurrido. Desde entonces se habían dado otras tres “situaciones” parecidas. En todas ellas se había puesto en contacto con él. En todas ellas, la misión llegó a buen puerto. Esperaba que aquel día no fuese una excepción.
El hombre vivía en Montmartre, a la sombra de las cúpulas y los campanarios que se alzaban en el punto más alto de París. Eliza encontró el edificio en la Rue Chappe, una oscura calle con casas del Segundo Imperio, poblada ahora de tiendas modernas, bares y áticos de lujo.
Eliza subió las escaleras hasta el tercer piso y llamó suavemente a la puerta, identificada con un cinco de latón. El hombre que respondió era bajo y delgado, con un finísimo pelo gris. La curvatura de la nariz y la angulosidad de la mandíbula le recordaban a un halcón, que parecía un símbolo apropiado para Paolo Ambrosi. El hombre la invitó a entrar.
– ¿Qué puedo hacer hoy por usted? -preguntó Ambrosi con voz calmada.
– Siempre directo al grano.
– Es usted una persona importante. El tiempo es oro. Supongo que no ha venido aquí, en Navidad, para algo trivial.
Eliza captó el mensaje.
– ¿Y pagar los honorarios que usted merece?
Ambrosi asintió levemente con la cabeza, que era algo pequeña para su cuerpo.
– Esto es especial -dijo Eliza-. Hay que actuar con rapidez.
– ¿Qué significa con rapidez?
– Hoy.
– Supongo que dispondrá de la información necesaria para prepararlo como es debido.
– Lo llevaré directo al objetivo.
Ambrosi llevaba un jersey de cuello vuelto negro, un abrigo de tweed negro y gris y pantalones oscuros de pana que contrastaban con su tez pálida. Eliza se preguntaba cuáles eran las motivaciones de aquel siniestro personaje, pero pensó que probablemente fuese una larga historia.
– ¿Prefiere algún método en particular? -preguntó.
– Tan solo que sea lento y doloroso.
Los fríos ojos de Ambrosi eran inexpresivos.
– Su traición ha debido de ser inesperada.
Eliza apreciaba la habilidad de aquel hombre para leer sus pensamientos.
– Por no decir algo peor.
– ¿Tan grande es su necesidad de satisfacción?
– Desmedida.
– Entonces conseguiremos la absolución total.

Sam marcó el número en su teléfono móvil. No tardó en hallar respuesta al otro extremo de la línea.
– ¿Qué ocurre, Sam? -dijo Stephanie.
– Tengo a Ashby.
Le contó con todo lujo de detalles lo que había sucedido desde que abandonó la Torre Eiffel.
– Se suponía que no debías seguirle -dijo Stephanie.
– También se suponía que un avión no debía precipitarse sobre nosotros.
– Agradezco tu atrevimiento. No te muevas de donde estás…
Henrik le cogió el teléfono. Sin duda, su amigo quería hablar con Stephanie Nelle, y Sam quería saber por qué, así que dio un paso atrás y escuchó.

– Me alegra saber que el gobierno estadounidense interviene de forma directa -dijo Thorvaldsen.
– Y yo me alegro de hablar con usted, Henrik -respondió Stephanie con un tono que evidenció que estaba lista para la batalla.
– Ha interferido usted en mis asuntos -espetó el danés.
– Al contrario. Usted ha interferido en los nuestros.
– ¿Cómo es posible? Nada de esto concierne a Estados Unidos.
– No esté tan seguro. No es el único que está interesado en Ashby.
Thorvaldsen sintió un vacío en el estómago. Lo sospechaba, pero esperaba equivocarse.
– ¿Es valioso para ustedes?
– Como comprenderá, no puedo confirmar ni negar eso.
No necesitaba que Stephanie reconociera nada. Lo que acababa de acontecer en la Torre Eiffel lo explicaba todo.
– No cuesta imaginar lo que está pasando aquí.
– Digamos que hay más en juego que su venganza.
– No para mí.
– ¿Serviría de algo si le digo que lo entiendo, que yo haría lo mismo en su lugar?
– Aun así ha interferido.
– Le hemos salvado la vida.
– Le entregó el libro a Ashby.
– Lo cual fue buena idea. Le hizo bajar la guardia. Y le ha traído suerte, debo añadir. De lo contrario, ahora estaría usted muerto.
Thorvaldsen no estaba de humor para agradecimientos.
– Cotton me ha traicionado. En este momento no tengo tiempo para ocuparme de esa decepción, pero lo haré.
– Cotton utilizó la cabeza. Usted también debería hacerlo, Henrik.
– Mi hijo está muerto.
– No es preciso que me lo recuerde.
– Pues lo parece -Thorvaldsen hizo una pausa, cogió aire y se tranquilizó-. Esto es asunto mío, no suyo, ni de Cotton, ni del gobierno de Estados Unidos.
– Henrik, escúcheme. No se trata de usted. Hay un terrorista implicado en todo este asunto, un hombre llamado Peter Lyon. Llevamos diez años intentando darle caza. Por fin está al descubierto, donde podemos verle. Tiene que dejarnos acabar con esto, pero necesitamos a Ashby para hacerlo.
– ¿Y cuándo acabará?¿Qué hay del asesino de mi hijo?
Al otro lado del teléfono se impuso el silencio, lo cual le confirmó lo que ya sabía.
– Justo lo que pensaba. Adiós, Stephanie.
– ¿Qué piensa hacer?
Thorvaldsen colgó el teléfono y se lo devolvió a Sam. El joven y Meagan Morrison permanecían en silencio, mirando al danés con preocupación.
– ¿Ustedes también me traicionarán? -le preguntó a Sam.
– No.
La respuesta fue rápida. Quizá demasiado. Pero la anhelosa alma del joven deseaba demostrar su valía.
– Está saliendo alguien -dijo Meagan.
Thorvaldsen se dio media vuelta y miró el hotel, situado al otro lado del bulevar. En ese momento apareció Ashby y habló con el portero, quien rápidamente llamó a un taxi con un gesto. Thorvaldsen se volvió hacia los edificios que quedaban a su espalda. Podían verle.
– Va en ese taxi -dijo Sam.
– Llama a uno.
LXIII
En el muelle del Pont de l’Alma, Ashby subió al barco turístico. Al este, un carillón daba las tres de la tarde. Nunca había navegado por el Sena, aunque imaginaba que los cruceros eran bastante populares. Aquel día, solo una veintena de extranjeros ocupaban los asientos bajo una fuliginosa bóveda de plexiglás, que tenía capacidad para el doble de pasajeros. Ashby no entendía por qué Peter Lyon había insistido en reunirse en un sitio tan vulgar. La llamada se había producido una hora antes y una voz ronca le había dado las instrucciones sobre la hora y el lugar. Le pidió a Caroline que siguiera trabajando en lo que había descubierto y le dijo que volvería pronto. Había barajado la posibilidad de ignorar la cita con Lyon, pero no era tan estúpido. Además, había sido Lyon quien había fracasado, no él. Y luego estaba la cuestión de los honorarios que ya había pagado y la suma que aún adeudaba.
Ashby se sentó en la última fila y esperó diez minutos hasta que los motores se pusieron en marcha y el barco empezó a deslizarse sobre el agua en dirección a la Île de la Cité, situada al este. A través de un altavoz, una mujer describía en inglés las dos orillas y la panorámica mientras se oía el ruido de las cámaras fotográficas.
Un golpecito en el hombro llamó su atención y, al darse la vuelta, vio a un hombre alto y rubio de apariencia cosmopolita. Parecía rondar los sesenta y cinco años y llevaba el rostro cubierto por una espesa barba y un bigote. Era un aspecto muy distinto al del otro día, pero los ojos eran del mismo color ámbar. El hombre iba vestido con un abrigo de tweed y pantalones de pana, lo cual le daba un aire bastante europeo, como era habitual en él. Ashby lo siguió hasta la popa, fuera del cercado de plexiglás, donde quedaron a merced del frío. La guía turística seguía atrayendo la atención del público.
– ¿Cómo debo llamarlo hoy? -preguntó Ashby.
– ¿Qué le parece Napoleón? -su voz era ronca, gutural, más estadounidense en esta ocasión.
El barco pasó frente al Gran Palais, sito en la orilla derecha.
– ¿Puedo saber qué ha ocurrido?
– No, no puede -respondió Lyon.
Ashby no estaba dispuesto a aceptar aquella respuesta.
– Es usted el que ha fallado. Y no solo eso, sino que me ha delatado. Los estadounidenses están presionando. ¿Tiene idea de la situación que ha provocado?
– Son los estadounidenses los que han interferido,
– ¿Y le sorprende? Ya sabía que estaban implicados. Le pagué el triple de sus honorarios para compensar la intervención de los estadounidenses -su exasperación era manifiesta, pero no le importaba-. Dijo que sería todo un espectáculo.
– Todavía no sé a quién culpar -dijo Lyon-. Había planificado hasta el último detalle.
Ashby percibió aquel tono condescendiente que había llegado a odiar. Puesto que no podía revelar que había utilizado a Lyon para que hiciera el trabajo sucio, preguntó:
– ¿Qué se puede hacer para rectificar la situación?
– Eso es problema suyo. Yo ya he cumplido mi parte.
Ashby no podía creer lo que oía.
– Es usted…
– Quiero saber una cosa -le interrumpió Lyon-. ¿Qué esperaba conseguir matando a aquella gente en la torre?
– ¿Cómo sabe que quería matarlos?
– De la misma manera que sé lo de los estadounidenses.
Aquel hombre había averiguado muchas cosas, pero notó que Lyon no se mostraba tan confiado como de costumbre. Era agradable saber que incluso el diablo fracasaba de vez en cuando. Ashby decidió no restregarle el desastre por la cara. Todavía necesitaba a Lyon.
– Nunca habría podido deshacerme de ellos -dijo-. De Larocque en especial, así que decidí terminar con la relación de un modo que ella apreciaría.
– ¿Y cuánto dinero había de por medio?
Ashby se echó a reír.
– Le gusta ir al grano, ¿eh?
Lyon se levantó y se apoyó en la barandilla de popa.
– Siempre es una cuestión de dinero.
– Tengo acceso a varios millones en fondos del club depositados en mi banco. Así fue como le pagué. Me daba absolutamente igual cuánto cobrara. Por supuesto, ese dinero, o lo que queda de él, habría sido mío si su vuelo hubiese sido un éxito -Ashby dejó que sus palabras calaran, insinuando de nuevo quién era el responsable de la estafa. Se estaba cansando de aquel teatro y le molestaba la arrogancia de aquel hombre, y con cada segundo que pasaba ganaba aplomo.
– ¿Qué había realmente en juego, lord Ashby?
No pensaba responder.
– Más de lo que pueda imaginarse. Lo suficiente para compensar los riesgos que conlleva matar a esa gente.
Lyon no dijo nada.
– Yo le he pagado -aclaró Ashby-, pero no he recibido el servicio como prometió. A usted le gusta hablar de reputación y de lo importante que es para usted. Cuando fracasa, ¿se queda con el dinero de la gente?
– ¿Todavía quiere verlos muertos? -Lyon hizo una pausa-. Suponiendo que todavía me interese continuar con nuestra asociación.
– No tiene que asesinarlos a todos. ¿Qué tal solo a Larocque? Por lo que ya ha recibido y por el pago restante que le debo.

Thorvaldsen no había podido embarcar con Ashby. Sus agentes habían partido desde Inglaterra y llegarían en las próximas horas, así que no podía utilizarlos para seguirlo. En lugar de eso, optó por seguir a la lenta embarcación circulando en taxi por un concurrido bulevar paralelo al Sena.
En un primer momento consideró la opción de enviar a Sam o Meagan, pero le preocupaba que Ashby pudiera reconocerlos después de la reunión. Ahora tenía claro que no había elección.
– Quiero que subas en la próxima parada y averigües qué está haciendo Ashby. Entérate también de la ruta y llámame inmediatamente -le dijo a Sam.
– ¿Por qué yo?
– Si has podido disfrazarte para Stephanie Nelle, seguro que también puedes hacer esto por mí.
Thorvaldsen vio que su respuesta había hecho mella en el joven, como él pretendía.
Sam asintió.
– Sí, pero puede que Ashby me viera en la sala de reuniones.
– Ese es un riesgo que debemos correr. Aun así, dudo que preste mucha atención al servicio.
La carretera pasaba entre el Louvre, a la izquierda, y el Sena, a la derecha. El danés vio que el barco turístico se dirigía hacia un muelle situado justo debajo de la carretera e hizo una señal al conductor para que se detuviera en la curva. Abrió la puerta y Sam se bajó.
– Ve con cuidado -le dijo. Después cerró la puerta e indicó al conductor que se pusiera en marcha lentamente y que no perdiera de vista el barco.

– Todavía no ha respondido a mi pregunta -le dijo Lyon a Ashby-. ¿Qué es lo que está en juego?
Ashby se dio cuenta de que si pretendía contar con la ayuda de Lyon tendría que ceder un poco.
– Un tesoro incalculable, mucho mayor que los honorarios que yo le he pagado.
Ashby quería que aquel demonio supiera que ya no le intimidaba.
– ¿Y necesitaba que Larocque y los demás desaparecieran para conseguirlo?
Ashby se encogió de hombros.
– Solo ella. Pero pensé que, puestos a matar a gente, ¿por qué no acabar con todos?
– Le he subestimado, lord Ashby.
Hablaba en serio.
– ¿Y qué hay de los estadounidenses? ¿También los ha engañado?
– Les conté lo que debía y, dicho sea de paso, jamás lo habría delatado. Si las cosas hubieran salido bien, yo habría tenido mi libertad, el tesoro y el dinero del club y usted hubiera servido a su próximo cliente con el triple de sus honorarios en el bolsillo.
– Los estadounidenses fueron más listos de lo que esperaba.
– Parece que fue un error por su parte. Yo he cumplido y estoy dispuesto a pagar el resto. Siempre que…
El barco atracó junto al Louvre. Nuevos pasajeros subieron a bordo y tomaron asiento bajo la bóveda. Ashby guardó silencio hasta que los motores se pusieron en marcha y devolvieron la embarcación a las rápidas aguas del Sena.
– Lo escucho -dijo.

Sam decidió no sentarse demasiado cerca de la popa. Por el contrario, optó por mezclarse entre los dispersos viajeros pertrechados con sus cámaras de fotos. Bajo la bóveda se disfrutaba de cierto confort que procuraba el aire cálido de la calefacción del barco. Ashby y el otro hombre, el extraño enfundado en lana inglesa que lucía un cabello rubio peinado majestuosamente, estaban fuera, donde, imaginaba, debía de hacer un frío terrible.
El joven centró su atención en las orillas mientras un guía hablaba por los altavoces sobre la Île de la Cité y sus numerosas atracciones, que se encontraban justo enfrente. Sam fingió contemplar el paisaje para vigilar lo que acontecía. El guía mencionó que tomarían la ruta de la orilla izquierda para bordear la Île, pasando por Notre Dame en dirección a la Bibliothéque Francois Miterrand. En ese momento, Sam cogió el teléfono e informó rápidamente sobre el trayecto.

Thorvaldsen escuchó, colgó el teléfono y estudió la carretera.
– Cruce el río -le dijo al conductor-, luego gire a la izquierda hacia el Barrio Latino. Pero sígalo de cerca.
No quería perder de vista el barco turístico.
– ¿Qué está haciendo? -preguntó Meagan Morrison.
– ¿Cuánto hace que vives en París?
Meagan pareció sorprendida por la pregunta y se dio cuenta de que el danés estaba ignorando la suya.
– Varios años.
– Dime, ¿hay algún puente más allá de Notre Dame que lleve a la orilla izquierda?
Meagan vaciló. Thorvaldsen se percató de que la joven no desconocía la respuesta, sino que quería saber por qué era importante aquella información.
– Hay un puente pasada la basílica. El Pont de l’Archevêché.
– ¿Hay mucha circulación?
Meagan negó con la cabeza.
– Sobre todo transeúntes y algunos carros que cruzan en dirección a la Île St. Luis, que queda detrás de la catedral.
– Vaya allí -indicó al conductor.
– ¿Qué piensa hacer, jefe?
El danés ignoró la pulla y, sin inmutarse, dijo:
– Cumplir con mi deber.
LXIV
Ashby esperó a que Peter Lyon le dijera lo que quería oír.
– Puedo eliminar a Larocque -aseguró el surafricano en voz baja.
Se encontraban de cara al río, viendo cómo la estela espumosa del barco se disolvía en el agua gris amarronada. Les seguían dos barcos turísticos y varias embarcaciones privadas.
– Tiene que ser hoy mismo -aclaró Ashby-. Mañana como muy tarde. Larocque se va a poner muy desagradable.
– ¿Ella también quiere el tesoro?
Ashby decidió mostrarse contundente.
– Más de lo que imagina. Es una cuestión de honor familiar.
– Quiero saber más acerca de ese tesoro.
Ashby no quería responder, pero no tenía elección.
– Son las riquezas perdidas de Napoleón, un tesoro incalculable. Lleva desaparecido doscientos años, pero creo haberlo encontrado.
– Tiene suerte de que su tesoro no me interese. Prefiero la moneda de curso legal.
La expedición pasó frente al Palais de Justice y por debajo de un puente atestado por el tráfico.
– Imagino que no tengo que pagar el resto hasta que termine con Larocque -dijo Ashby.
– Para demostrarle que soy un hombre de palabra, acepto. Pero estará muerta mañana -Lyon hizo una pausa-. Y debe saber algo, lord Ashby. Rara vez fallo, así que no me gustan los recordatorios.
Ashby captó el mensaje, pero él también quería poner énfasis en algo.
– Usted mátela.

Sam decidió sentarse en la última fila de asientos de la zona cubierta. Divisó la característica silueta de Notre Dame aproximándose a la izquierda. A su derecha estaban el Barrio Latino y Shakespeare & Company, donde había empezado todo el día anterior. El guía turístico, a quien solo se oía por los altavoces, hablaba en dos lenguas sobre la Conciergerie, situada en la orilla derecha, donde María Antonieta fue encarcelada antes de su ejecución.
Sam se levantó y se dirigió hacia la fila trasera mientras contemplaba la vista. Observó a los turistas charlando, haciendo fotos y señalando; todos excepto uno, sentado al final de un pasillo, en la antepenúltima hilera de asientos. Su rostro parecía marchito, blando; tenía las orejas grandes y una barbilla casi inexistente y llevaba un abrigo verde, pantalones téjanos negros y botas. Llevaba la oscura melena recogida en una coleta. Estaba sentado con las manos en los bolsillos, mirando al frente, desinteresado, disfrutando aparentemente del trayecto.
Sam se apoyó en la pared exterior y franqueó una barrera invisible donde el frío proveniente de la popa se imponía al aire cálido que se respiraba en el interior. Miró hacia adelante y vio otro puente que cruzaba el Sena. Algo empezó a rodar por la cubierta y golpeó el costado de la embarcación. Era un pote metálico.
Había recibido la suficiente instrucción sobre armamento durante su formación en el Servicio Secreto para saber que no se trataba de una granada. No, era una bomba de humo.
En ese momento miró al hombre del abrigo verde, que lo estaba mirando con una sonrisa en los labios. De la lata empezó a brotar un humo púrpura.

Ashby sintió aquel olor.
Se dio la vuelta y vio que el espacio que cubría la bóveda de plexiglás estaba lleno de humo. Se oyeron gritos. La gente escapaba de aquel velo neblinoso en dirección a la parte abierta del puente donde él se encontraba, tosiendo por el humo que había inhalado dentro.
– ¿Qué demonios pasa aquí? -murmuró.

Thorvaldsen pagó al taxista y se apeó en el Pont de l’Archevêché. Meagan Morrison tenía razón. No había demasiado tráfico en los dos carriles y solo un puñado de transeúntes se había detenido para disfrutar de la pintoresca vista de la parte posterior de Notre Dame.
El danés dio cincuenta euros de más al conductor y le dijo:
– Lleve a esta joven adonde ella quiera -Thorvaldsen miró hacia el asiento trasero-. Buena suerte. Adiós.
Y tras decir eso cerró la puerta.
El taxi reanudó la marcha y Thorvaldsen se acercó a la barandilla que separaba la acera de una caída de diez metros hasta el río. En el bolsillo del abrigo palpó la pistola, que Jesper le había enviado el día anterior desde Christiangade junto con algunas revistas.
Divisó a Graham Ashby y a otro hombre fuera de la bóveda del barco turístico, apoyados en la barandilla de popa, justo como Sam le había dicho. La embarcación se encontraba a doscientos metros de distancia y se dirigía hacia él a contracorriente. Tenía que disparar a Ashby, tirar la pistola al Sena y marcharse antes de que nadie se percatara de lo ocurrido. Estaba familiarizado con las armas. Podría cometer aquel asesinato. Entonces oyó un frenazo y se dio la vuelta. El taxi se había detenido. La puerta trasera se abrió y de ella salió Meagan Morrison. Se abrochó el abrigo y fue directa hacia él.
– ¡Jefe! -gritó-. Está a punto de cometer una estupidez, ¿no?
– Para mí no lo es.
– Si es irrevocable, al menos déjeme ayudarle.

Sam se dirigió a toda prisa a la popa con el resto de pasajeros. Del barco se elevaba una columna de humo, como si estuviese en llamas. Pero no lo estaba. El joven salió de la zona cubierta y vio al hombre del abrigo verde abriéndose paso a codazos en medio del pánico y encaminándose hacia la barandilla en la que todavía estaban apoyados Ashby y su acompañante.

Thorvaldsen cogió la pistola que llevaba en el bolsillo y vio el humo que salía del barco.
– Eso no se ve todos los días -dijo Meagan.
El danés oyó más frenazos y al darse media vuelta vio dos vehículos bloqueando el tráfico a ambos extremos del puente. En ese momento pasó un auto a toda velocidad y se detuvo en seco a mitad de la estructura. Se abrió la puerta del acompañante.
Era Stephanie Nelle.

Ashby vio que un hombre enfundado en un abrigo verde aparecía entre la multitud y propinaba un puñetazo a Peter Lyon en la garganta. Oyó cómo el surafricano dejaba de respirar y se desplomaba sobre la cubierta.
El hombre del abrigo verde empuñaba una pistola y le ordenó a Ashby:
– Salte por la borda.
– Estará bromeando.
– Salte por la borda -El hombre señaló el agua.
Ashby se volvió y vio una pequeña embarcación, equipada con un solo motor fuera de borda y fondeada cerca del barco turístico con un hombre al timón. Ashby miró de nuevo al hombre del abrigo verde.
– No se lo volveré a repetir.
Ashby se encaramó a la barandilla y se descolgó un metro por la borda hasta caer sobre la otra embarcación. El hombre del abrigo verde se dispuso a seguirlo, pero no llegó abajo. Su cuerpo se precipitó hacia atrás.
LXV
Sam vio cómo el hombre vestido de tweed se ponía en pie y tiraba del hombre del abrigo verde, que estaba encaramado a la barandilla. Ashby ya había saltado por la borda. Se preguntaba qué habría allí abajo. El río debía de estar casi helado. Era imposible que aquel tonto se hubiera lanzado al agua.
Los dos desconocidos cayeron sobre la cubierta. Los asustados pasajeros les dejaron espacio.
Sam decidió hacer algo con la bomba de humo. Respiró hondo y entró de nuevo a la zona cubierta. Encontró la lata, la cogió y, una vez rebasada la última hilera de asientos, donde terminaba la bóveda, la tiró por la borda.
Los dos hombres seguían peleando en cubierta y el humo que quedaba se disipó rápidamente en el aire frío y seco. Sam quería hacer algo, pero estaba desorientado.
Los motores se apagaron. En el compartimento delantero se abrió una puerta y salió a toda prisa un miembro de la tripulación. Los desconocidos continuaban peleándose y ninguno de los dos llevaba ventaja. El que iba vestido de tweed se desembarazó del otro, rodó por el suelo y se levantó. El del abrigo verde también se puso en pie, pero en lugar de arremeter contra su oponente, se abrió paso entre los curiosos que lo rodeaban y saltó por la borda. Su enemigo corrió detrás de él, pero ya había desaparecido.
Sam cruzó la cubierta y en la popa vio una pequeña embarcación que perdía velocidad y después se alejaba en dirección opuesta. El hombre vestido de tweed también la vio. Entonces, se quitó la peluca y se arrancó el vello facial de las mejillas y la barbilla. Sam reconoció al instante el rostro que se ocultaba debajo. Era Cotton Malone.

Thorvaldsen relajó la mano con la que empuñaba la pistola en el bolsillo, la sacó disimuladamente y vio a Stepha-nie Nelle dirigirse hacia él.
– Esto tiene mala pinta -farfulló Meagan.
Thorvaldsen asintió.
El barco turístico se aproximaba al puente. Vio cómo arrojaban el objeto humeante por la borda y cómo dos hombres -uno de ellos Ashby- saltaban a una embarcación más pequeña que se alejó en dirección contraria, siguiendo la corriente por el tramo en que el Sena se adentraba en París.
El barco turístico pasó por debajo del puente y el danés vio a Sam y a Cotton Malone rodeados de gente junto a la barandilla de popa. El ángulo ascendente y el hecho de que Sam y Malone estuviesen mirando hacia la lancha motora impidió que ellos lo vieran a él. Meagan y Stephanie también los vieron.
– ¿Entiende ahora en que está interfiriendo? -preguntó Stephanie mientras se detenía a un metro de distancia.
– ¿Cómo supo que estábamos aquí? -preguntó Meagan.
– Por sus teléfonos móviles -respondió Stephanie-. Llevan localizadores incorporados. Cuando Henrik llamó ayer, supe que habría problemas. Hemos estado vigilando.
Stephanie miró a Thorvaldsen.
– ¿Qué va a hacer? ¿Disparar a Ashby desde aquí?
El danés le devolvió una agresiva mirada de indignación.
– Parecía fácil.
– No va a permitir que nosotros nos ocupemos de esto, ¿verdad?
Thorvaldsen sabía perfectamente a qué se refería con “nosotros”.
– Cotton no parece tener tiempo para responder a mis llamadas, pero sí para formar parte de su operativo.
– Intenta resolver todos nuestros problemas, incluidos los suyos.
– No necesito la ayuda de Cotton.
– ¿Entonces por qué lo involucró?
Porque en aquel momento lo había considerado un amigo que estaría a su lado, como él lo había estado con Malone.
– ¿Qué ha ocurrido en ese barco? -preguntó Thorvaldsen.
– No pienso explicárselo, y menos delante de ella -repuso señalando a Meagan-. ¿Pensabas dejarlo matar a un hombre?
– No trabajo para usted.
– Tienes razón -Stephanie hizo un gesto a uno de los policías franceses apostados junto al auto-. Llévesela de aquí.
– Eso no será necesario -dijo Thorvaldsen-. Nos vamos juntos.
– Usted viene conmigo.
Thorvaldsen intuía la respuesta, motivo por el cual se metió la mano derecha en el bolsillo y sacó la pistola.
– ¿Qué piensa hacer? ¿Dispararme? -dijo Stephanie sin alterarse.
– Le recomiendo que no me apriete las tuercas. Ahora mismo no parezco más que un obediente artífice de mi propia humillación, pero eso es problema mío, Stephanie, no suyo, y tengo intención de acabar lo que he empezado.
Ella no respondió.
– Consigue un taxi -le ordenó a Meagan.
La joven corrió hacia el final del puente y detuvo al primer taxi que pasaba por el concurrido bulevar. Stephanie permaneció en silencio, pero Thorvaldsen vio en sus ojos una actitud defensiva, introspectiva y, sin embargo, vigilante. Y algo más. No tenía intención de frenarlo.
El danés actuaba por impulsos, más por pánico que por planificación, y Stephanie parecía entender su dilema. Aquella mujer, llena de experiencia y cautela, no podía ayudarle, pero en el fondo tampoco quería detenerlo.
– Váyase -susurró.
Thorvaldsen corrió hacia el taxi tan rápido como le permitía su encorvada columna. Una vez dentro, le dijo a Meagan:
– Tu teléfono móvil.
Ella le dio el aparato. Thorvaldsen bajó la ventanilla y lo arrojó.

Ashby estaba aterrorizado. La lancha motora continuó su huida por la Île de la Cité, esquivando a toda velocidad otros barcos que navegaban en dirección opuesta. Todo había ocurrido muy rápido. Estaba hablando con Peter Lyon y, de repente, se había visto envuelto en una nube de humo. Ahora, el hombre del abrigo verde empuñaba una pistola, que desenfundó en el instante en que saltó del barco turístico. ¿Quién era? ¿Uno de los estadounidenses?
– Es usted un estúpido -le dijo aquel hombre.
– ¿Quién es usted?
El desconocido equilibró la pistola. Entonces vio aquellos ojos ámbar.
– El hombre al que le debe mucho dinero.

Malone se arrancó el pelo y el adhesivo que todavía llevaba adherido a la cara. Se quitó las pestañas y los lentes de contacto de color ámbar. El barco turístico había atracado en el muelle más cercano y dejó que los atemorizados pasajeros se bajaran. Malone y Sam desembarcaron de últimos, mientras Stephanie los esperaba en lo alto de una escalera de piedra, al nivel de la calle.
– ¿Qué ha pasado? -preguntó.
– Ha sido un auténtico caos -respondió Malone-. No ha salido como planeaba.
Sam parecía perplejo.
– Teníamos que arrinconar a Ashby -le explicó Malone-. Así que lo llamé haciéndome pasar por Lyon y organicé una cita.
– ¿Y el disfraz?
– Los franceses nos han ayudado. Sus espías nos han buscado un maquillador. También llevaba micrófonos para grabar la conversación, pero Peter Lyon tenía otros planes.
– ¿Era él? -preguntó Sam-. ¿El del abrigo verde?
Malone asintió.
– Al parecer, él también anda detrás de Ashby. Has hecho un buen trabajo al tirar la bomba de humo.
– Henrik ha estado aquí -le dijo Stephanie.
– ¿Está muy molesto?
– Está dolido, Cotton. No piensa con claridad.
Malone debía hablar con su amigo, pero no había tenido un momento libre en todo el día. Buscó su teléfono móvil, que había silenciado antes de subirse al barco turístico, y vio más llamadas perdidas de Henrik y tres de un número que reconoció. Era el doctor Joseph Murad. Malone pulsó la tecla de rellamada. El profesor respondió al primer tono.
– Lo tengo -dijo Murad-. Lo he descubierto.
– ¿Conoce el paradero?
– Eso creo.
– ¿Ha llamado a Henrik?
– Acabo de hacerlo. No daba con usted, así que lo he llamado a él. Quiere que me reúna con él.
– No puede hacer eso, profesor. Dígame dónde y yo me ocuparé de ello.
LXVI
15.40 h
Ashby fue obligado a salir de la lancha a punta de pistola cerca de la Île Saint Germain, al sur del casco antiguo. Ahora sabía que el hombre que le retenía era Peter Lyon y que el del barco turístico probablemente fuese un agente estadounidense. En la calle los esperaba un carro, en cuyo interior había dos hombres. Lyon hizo un gesto y salieron. Uno de ellos abrió la puerta trasera y sacó a Caroline.
– El señor Guildhall no vendrá con nosotros -dijo Lyon-. Me temo que ya no nos causará más molestias.
Sabía lo que eso significaba.
– No había necesidad de matarlo.
Lyon soltó una carcajada.
– Al contrario. Era la única opción.
La situación acababa de pasar de grave a desesperada. Obviamente, Lyon había estado controlando todos los movimientos de Ashby y sabía dónde podía encontrar a Caroline y Guildhall.
Ashby detectó el temor incontenible en las encantadoras facciones de Caroline. Él también estaba asustado.
Lyon lo empujó y susurró:
– Creí que tal vez necesitaría usted a la señorita Dodd. Esa es la única razón por la que sigue con vida. Le sugiero que no desaproveche la oportunidad que le he brindado a ella.
– ¿Quiere el tesoro?
– ¿Y quién no?
– Ayer por la noche me dijo en Londres que esas cosas no le interesaban.
– Es una fuente de riqueza que los gobiernos desconocen, no contabilizada. Podría hacer muchas cosas con eso y no tendría que tratar con estafadores como usted.
Se hallaban al otro lado de una transitada calle, con el carro estacionado entre unos árboles descoloridos por el invierno. No había nadie en los alrededores. La zona estaba ocupada mayoritariamente por un centro comercial y unas instalaciones dedicadas a la reparación de barcos que habían cerrado por vacaciones. Lyon sacó de nuevo la pistola de debajo de su abrigo y enroscó el silenciador en el cañón.
– Métela en el auto -ordenó Lyon cuando se acercaban.
Caroline recibió un empujón y cayó en el asiento trasero. Lyon se acercó a la puerta abierta, metió el brazo dentro y le apuntó con la pistola.
– No, por favor -dijo Caroline entrecortadamente.
– Cállate -exclamó Lyon.
Caroline rompió a llorar.
– Lord Ashby -dijo Lyon-. Y usted también, señorita Dodd. Se lo voy a preguntar solo una vez. Si no obtengo una respuesta sincera, clara y concisa de inmediato, dispararé. ¿Entendido?
Ashby no dijo nada.
Lyon lo miró directamente a los ojos.
– No le he oído, Lord Ashby.
– No hay nada que oír.
– Dígame dónde está el tesoro -exigió Lyon.
Cuando Ashby había dejado a Caroline un rato antes, todavía andaba enfrascada en los detalles, aunque al menos había determinado un punto de partida. Esperaba, por el bien de los dos, que ahora supiese mucho más.
– Está en la catedral, en Saint-Denis -respondió ella al instante.
– ¿Sabe dónde? -preguntó Lyon con los ojos clavados en Ashby y apuntando todavía al interior del auto.
– Creo que sí, pero tengo que ir allí para cerciorarme. Tengo que verlo. Acabo de descubrir todo esto…
Lyon retiró el brazo y bajó la pistola.
– Por su bien, espero que pueda concretar el lugar.
Ashby permaneció inmóvil.
Lyon le apuntó con la pistola.
– Su turno. Le haré dos preguntas y quiero respuestas claras. ¿Tiene línea de comunicación directa con los estadounidenses?
Aquella era fácil. Ashby asintió.
– ¿Tiene teléfono?
Asintió de nuevo.
– Déme el teléfono móvil y el número.

Malone estaba con Sam, tratando de adivinar qué rumbo tomarían los acontecimientos, cuando sonó el teléfono móvil de Stephanie. Ella miró la pantalla y dijo:
– Es Ashby.
Malone no era tan ingenuo.
– Al parecer, Lyon quiere hablar contigo.
Stephanie activó el altavoz.
– Tengo entendido que es usted quien está al mando -dijo una voz masculina.
– Si nada ha cambiado desde la última vez… -respondió ella.
– ¿Estuvo en Londres ayer por la noche?
– Sí, era yo.
– ¿Le ha gustado el espectáculo de hoy?
– Lo hemos pasado muy bien persiguiéndolo.
Lyon se echó a reír.
– Me he asegurado de que estuviese entretenida para poder ocuparme de lord Ashby. No es de fiar, como estoy convencido de que ya sabrá.
– Él probablemente piense lo mismo de usted en estos momentos.
– Debería estar agradecida, le he hecho un favor. Le permití que escuchara mi conversación con Ashby en Westminster. Aparecí en la visita guiada de Jack el Destripador para que pudiera seguirme. Dejé las torres en miniatura para que las encontrara. Incluso ataqué a su agente. ¿Qué más necesitaba? Si no hubiera sido por mí, jamás hubiera sabido que la torre era el verdadero blanco de Ashby. Supuse que encontraría la forma de impedirlo.
– Y si no lo hubiéramos hecho, ¿qué importaba? Aun así hubiese tenido su dinero y habría podido encargarse de su siguiente trabajo.
– Tenía fe en usted.
– Supongo que no esperará sacar nada de esto.
– Por Dios, no. Simplemente no quería ver triunfar al cretino de Ashby.
Malone se dio cuenta de que estaban siendo testigos de la despreciable arrogancia de Peter Lyon. No tenía bastante con ir un paso por delante de sus perseguidores; necesitaba restregárselo por la cara.
– Tengo otra información para usted -dijo Lyon-. Y esta vez es cierta, no es una pista falsa. Los fanáticos franceses a los que había que culpar de toda esta empresa pusieron una condición a su participación, una condición que no le he mencionado a lord Ashby. Son separatistas, y están indignados por el trato injusto que les ha procurado el gobierno francés. Desprecian sus numerosas regulaciones opresivas, que consideran racistas. También están hartos de protestas. Al parecer no les sirven de mucho y varias de sus mezquitas han sido clausuradas en París durante los últimos años como castigo por su activismo. A cambio de ayudarme en los Inválidos, quieren enviar un mensaje más contundente.
A Malone no le gustó lo que oía.
– Está a punto de producirse un atentado suicida -anunció Lyon.
Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Malone.
– Durante los oficios de Navidad, en una iglesia de París. Les pareció apropiado, ya que cada día les cierran sus centros de culto.
Había literalmente cientos de iglesias en París.
– Después de tres artimañas es difícil tomarlo en serio -dijo Stephanie.
– Lo entiendo, pero esta vez es verdad. Y no puede ir allí con la policía. El atentado se produciría antes de que nadie pudiera impedirlo. De hecho, es casi inminente. Solo usted puede evitarlo.
– Patrañas -dijo Stephanie-. Está ganando tiempo.
– Por supuesto. Pero, ¿puede asegurar que lo que digo es mentira?
Malone vio en los ojos de Stephanie lo que él también estaba pensando.
“No tenemos elección”.
– ¿Dónde? -preguntó ella.
Lyon soltó una carcajada.
– No es tan sencillo. Será una especie de cacería. Por supuesto, una iglesia llena de gente cuenta con que usted llegué a tiempo. ¿Dispone de transporte por tierra?
– Sí.
– Me pondré en contacto con usted en breve.
Stephanie colgó el teléfono. Parecía exasperada, pero pronto dio muestras de la confianza que le conferían sus veinticinco años en el Servicio Secreto.
– Busca a Henrik -ordenó a Sam.
El profesor Murad ya les había dicho que la Cathédrale de Saint-Denis era el destino de Thorvaldsen.
– Intenta controlarlo hasta que lleguemos allí.
– ¿Cómo?
– No lo sé. Invéntate algo.
– Sí, señora.
Malone sonrió ante su sarcasmo.
– Así la llamaba yo también, hasta que me cortó las alas. Puedes ocuparte de él. Simplemente tienes que aguantar, tener las cosas bajo control.
– Con Henrik es muy fácil decirlo.
Malone puso una mano sobre el hombro del joven.
– Le caes bien. Está en un aprieto. Ayúdale.
LXVII
Eliza Larocque deambulaba por su piso de París e intentaba ordenar sus caóticos pensamientos. Ya había consultado el oráculo, al que había formulado una pregunta específica: “¿Triunfarán mis enemigos?”. La respuesta que arrojaron sus líneas verticales resultó desconcertante. “El prisionero pronto será recibido en casa, aunque ahora esté mortificado por el poder de sus enemigos”.
¿Qué significaba aquello?
Paolo Ambrosi esperaba su llamada; estaba listo para actuar. Larocque quería a Graham Ashby muerto, pero no sin antes obtener respuestas a sus numerosas preguntas. Tenía que conocer el alcance de su traición. Solo entonces podría evaluar los daños potenciales. La situación había cambiado. La imagen de aquel avión abalanzándose sobre ella en lo alto de la Torre Eiffel seguía viva en su recuerdo. También necesitaba recuperar el control de los cientos de millones de euros del Club de París que Ashby conservaba en su banco. Pero aquel día era festivo. No había manera de conseguirlo. Se ocuparía de ello a primera hora de la mañana.
Había depositado demasiada confianza en Ashby. ¿Y Henrik Thorvaldsen? Le dijo que los estadounidenses estaban al corriente de lo sucedido. ¿Significaba eso que había quedado totalmente al descubierto? ¿Corría peligro todo? Si le habían seguido la pista a Ashby, sin duda llegarían hasta ella.
De repente sonó el teléfono fijo de la mesita. Pocos tenían el número, a excepción de algunos amigos y personal relevante. Y también Ashby. Larocque respondió.
– Madame Larocque, soy el hombre al que contrató lord Ashby para gestionar su exhibición de esta mañana.
Larocque no medió palabra.
– Yo de usted me andaría con cuidado -dijo la voz-. He llamado para informarle que tengo a lord Ashby bajo mi custodia. Él y yo tenemos algunos asuntos pendientes. Cuando hayamos terminado, pienso matarlo. Así que puede estar tranquila, su deuda quedará saldada.
– ¿Por qué me cuenta todo esto?
– Me gustaría poder ofrecerle mis servicios en el futuro. Sé quién paga realmente la factura. Ashby era tan solo su agente. Esta es mi manera de disculparme por el desafortunado suceso. Baste decir que nuestro amigo británico también me mintió a mí. Pretendía matarla a usted y a sus socios y acusarme a mí. Por suerte, nadie ha salido herido.
Físicamente no, pensó Larocque. Pero sí hubo daños.
– No es preciso que hable, madame. Sepa que solucionaré el problema.
El teléfono enmudeció.

Ashby escuchó mientras Peter Lyon se mofaba de Larocque, paralizado por su amenaza de muerte. Caroline también lo oyó. Su temor devino instantáneamente en terror, pero Ashby la tranquilizó con una mirada.
Lyon cerró el teléfono móvil y sonrió.
– Si quería quitársela de encima, ya lo ha conseguido. Larocque no puede hacer nada y lo sabe.
– La subestima.
– En realidad, no. Lo subestimé a usted y no volveré a cometer ese error.
– No tiene por qué matarnos -dijo Caroline.
– Eso depende de su grado de cooperación.
– ¿Y qué le impedirá eliminarnos si cooperamos? -preguntó Ashby.
El rostro de Lyon parecía el de un maestro ajedrecista, esperando con frialdad el próximo movimiento de su oponente, sabedor ya del suyo propio.
– Absolutamente nada. Pero, por desgracia para ustedes dos, cooperar es su única opción.

Henrik salió del taxi frente a la basílica de Saint-Denis, contempló la única torre lateral de la iglesia y se fijó en la ausencia de su gemela; el edificio parecía un amputado que había perdido un apéndice.
– La otra torre ardió en el siglo xix -le dijo Meagan-. La alcanzó un relámpago y nunca fue sustituida.
De camino hacia el norte, Meagan le había explicado que allí era donde fueron enterrados los reyes franceses durante siglos. La iglesia, cuya construcción dio comienzo en el siglo xii, cincuenta años antes que Notre Dame, era un monumento nacional. La arquitectura gótica había nacido allí. Durante la Revolución Francesa, muchas de las tumbas fueron destruidas, pero después se restauraron. Ahora era propiedad del gobierno.
Los andamios cubrían los muros exteriores, envolviendo tres cuartas partes de lo que parecían ser la fachada norte y oeste. Una barrera de contrachapado erigida apresuradamente rodeaba la base e impedía el acceso a las puertas principales. Dos remolques de construcción estaban estacionados a cada lado de la improvisada valla.
– Parece que están trabajando -dijo Henrik.
– En esta ciudad siempre están trabajando en algo.
El danés miró hacia arriba. Unas oscuras nubes grises cubrían el cielo, proyectaban unas densas sombras y hacían bajar las temperaturas. Se avecinaba una tormenta de invierno.
El barrio se encontraba a unos diez kilómetros de París, surcado por el Sena y un canal. Al parecer, aquella zona de la periferia era un centro industrial, ya que habían pasado frente a varias fábricas. Empezó a formarse una neblina.
– El tiempo va a empeorar en breve -dijo Meagan.
En la plaza pavimentada que se extendía frente a la iglesia la gente empezó a acelerar el paso.
– Este es un barrio obrero -señaló Meagan-. No es una zona de la ciudad que guste a los turistas. Por eso no se oye hablar a menudo de Saint-Denis, aunque a mí me parece más interesante que Notre Dame.
A Henrik no le interesaba la historia, a no ser que guardara relación con la búsqueda de Ashby. Murad le había contado lo que había podido descifrar, algo que probablemente Ashby también sabía, teniendo en cuenta que Caroline Dodd era tan experta como el profesor. La neblina se convirtió en lluvia.
– ¿Qué hacemos ahora? -preguntó Meagan-. La basílica está cerrada.
Henrik se preguntaba por qué Murad no había llegado todavía. El profesor había llamado hacía casi una hora y dijo que salía en ese momento.
El danés cogió el teléfono, pero este sonó antes de que pudiera llamar. Miró la pantalla, creyendo que podía ser Murad, pero se trataba de Cotton Malone. Respondió.
– Henrik, tienes que escuchar lo que voy a decirte.
– ¿Y por qué iba a hacerlo?
– Solo quiero ayudarte.
– Tienes una extraña forma de hacerlo. Darle ese libro a Stephanie era innecesario. Lo único que has conseguido es ayudar a Ashby.
– Sabes que no es así.
– No, no lo sé.
Henrik alzó el tono de voz, lo cual sorprendió a Meagan, pero intentó guardar la compostura.
– Lo único que sé es que le entregaste el libro. Luego estabas en el barco, con Ashby, haciendo lo que tú y tu ex jefa consideran correcto, lo cual no me incluía a mí. Estoy harto de hacer lo correcto, Cotton.
– Henrik, deja que nosotros nos ocupemos de esto.
– Cotton, creía que eras mi amigo. En realidad, te consideraba mi mejor amigo. Siempre he estado ahí cuando me has necesitado, para lo que fuese. Te lo debía -Henrik intentó contener la emoción-. Por Cai. Estuviste allí, detuviste a sus asesinos. Yo te admiraba, te respetaba. Hace dos años viajé a Atlanta para darte las gracias y encontré un amigo -Hizo una nueva pausa-. Pero no me has tratado con el mismo respeto. Me has traicionado.
– He hecho lo que debía.
Henrik no quería oír ninguna explicación.
– ¿Quieres algo más?
– Murad no vendrá.
La falsedad de Malone le cayó como un mazazo.
– Haya lo que haya en Saint-Denis, tendrás que encontrarlo sin él -aclaró Malone.
Henrik contuvo sus emociones.
– Adiós, Cotton. No volveremos a hablar nunca más.
Y colgó el teléfono.

Malone cerró los ojos.
Aquellas hirientes palabras -“no volveremos a hablar nunca más”- le ardían en las entrañas. Un hombre como Henrik Thorvaldsen no decía esas cosas a la ligera. Acababa de perder a un amigo.
Stephanie lo observaba desde el otro lado del asiento trasero del carro. Se alejaban de Notre Dame hacía la Gare du Nord, una concurrida terminal ferroviaria, siguiendo las primeras instrucciones que les había facilitado Lyon después de su contacto inicial. La lluvia salpicaba el parabrisas.
– Lo superará -dijo Stephanie-. No podemos preocuparnos por sus sentimientos. Ya conoces las normas. Tenemos trabajo.
– Es amigo mío. Y además, odio las normas.
– Le estás ayudando.
– Él no lo ve así.
El tráfico era denso y la lluvia se sumaba a la confusión. Los ojos de Malone oscilaban entre las barandillas, los balcones, los tejados y las majestuosas fachadas que se elevaban a ambos lados de la calle hacia el cielo grisáceo. Vio varias librerías de segunda mano, con escaparates llenos de carteles publicitarios, manidos grabados y títulos arcanos.
Malone pensó en su negocio, que le había comprado a Thorvaldsen, su casero, su amigo, en sus cenas de los jueves en Copenhague, en sus numerosos viajes a Christiangade, en sus aventuras. Habían pasado mucho tiempo juntos.
– Sam va a tener trabajo -murmuró.
Un torrente de taxis anunciaba la llegada a la Gare du Nord. Las instrucciones de Lyon eran llamar cuando divisaran la estación de ferrocarriles. Stephanie marcó el número.

Sam salió de la estación de metro y echó a correr bajo la lluvia, aprovechando los salientes de las tiendas para guarecerse. Se dirigía a una plaza identificada como Place Jean Jaurès. A su izquierda se encontraba la basílica de Saint-Denis, cuya armonía estética medieval se echaba a perder por la ausencia de la aguja. Había optado por el metro como el medio más rápido para llegar hasta el norte y evitar así el tráfico de última hora de la tarde.
Buscó a Thorvaldsen en la gélida plaza. El pavimento mojado, que parecía charol negro, reflejaba la luz amarilla de las farolas. ¿Habría entrado en la iglesia?
Sam paró a una pareja joven que se dirigía hacia el metro y preguntó por la basílica. Le dijeron que el edificio estaba cerrado desde el verano por una profunda remodelación, cosa que confirmaba el andamiaje que cubría el exterior. Entonces vio a Thorvaldsen y Meagan cerca de uno de los remolques estacionados unos doscientos metros a la izquierda y fue hacia ellos.

Ashby se subió el cuello del abrigo para protegerse de la lluvia y recorrió la calle desierta con Caroline y Peter Lyon. El cielo encapotado envolvía el mundo en un manto de estaño. Habían utilizado la lancha y habían surcado el Sena en dirección oeste, hasta el tramo en que el río iniciaba su trayecto hacia el norte para alejarse de París. Al final se habían desviado a un canal y habían atracado en un muelle de cemento cercano a un paso elevado situado varias manzanas al sur de la basílica de Saint-Denis.
Pasaron frente a un edificio con columnas identificado como “Le Musée d’Art et d’Histoire”, y Lyon los llevó por debajo del pórtico. En ese momento sonó su teléfono. Lyon contestó, escuchó unos momentos y dijo:
– Tomen el Boulevard de Magenta en dirección norte y giren en el Boulevard de Rochechouart. Llámenme cuando encuentren la Place de Clichy.
Lyon finalizó la conexión.
Caroline seguía aterrorizaba. Ashby se preguntaba si entraría en un estado de pánico e intentaría huir. Sería una estupidez. Un hombre como Lyon la mataría en un abrir y cerrar de ojos, aunque ello supusiera quedarse sin el tesoro. Lo más inteligente, lo único que podían hacer, era esperar que cometiera un error. Si eso no ocurría, tal vez podría ofrecer a aquel monstruo algo que le fuera de utilidad, como un banco a través del cual blanquear dinero sin que nadie hiciese preguntas.
Se ocuparía de ello cuando fuese necesario. Ahora mismo solo esperaba que Caroline conociera las respuestas a los interrogantes que le formulara Lyon.
LXVIII
Thorvaldsen y Meagan recorrieron un camino de grava adyacente a la cara norte de la basílica situado lejos de la plaza.
– Hay una antigua abadía en la fachada sur -le dijo Meagan-. No es tan antigua como la basílica. Data del siglo xix, aunque algunas secciones son anteriores. Ahora es una especie de colegio universitario. La abadía es el núcleo de la leyenda que rodea este lugar. Después de ser decapitado en Montmartre, el evangelista san Dionisio, el primer obispo de París, supuestamente echó a andar portando su cabeza. Una mujer santa lo enterró en el mismo lugar donde se desplomó. En aquel lugar se erigió una abadía -señaló la iglesia- que al final se convirtió en esta monstruosidad.
Thorvaldsen intentaba descubrir cómo podrían entrar. En la fachada norte había tres portales, todos cerrados con barras de hierro. Más adelante vio lo que sin duda era el deambulatorio, medio círculo de piedra salpicado de ventanas con cristales de colores. La lluvia seguía cayendo. Necesitaban encontrar cobijo.
– Doblemos esa esquina -dijo el danés-, y probemos en la cara sur.

Ashby admiró la basílica, una auténtica maravilla de destreza y artesanía. Caminaban por un sendero de gravilla en la cara sur del edificio y habían accedido a la iglesia por una abertura en la improvisada barrera de construcción.
Tenía el cabello y la cara empapados y las orejas le ardían de frío. Gracias a Dios que llevaba un abrigo y unos guantes de lana gruesos y ropa interior larga. Caroline también iba preparada para aquel clima, pero tenía el cabello rubio pegado a la frente. Pilas de mampostería rota, bloques de travertino y fragmentos de mármol se amontonaban junto al camino, que discurría entre la basílica y un muro de piedra que separaba la iglesia de varios edificios adyacentes. Más adelante había un remolque de construcción apoyado en unos bloques de cemento y detrás de él se alzaba el andamiaje frente a los muros articulados. Al otro lado del remolque, en lo alto de varias docenas de escalones de piedra, se atisbaba un portal gótico que iba estrechándose hasta llegar a dos puertas dobles cerradas con unas placas de hierro de color azul.
Lyon subió los escalones y forcejeó con el pestillo. Estaba cerrado.
– ¿Ven ese trozo de cañería de hierro? -dijo Lyon señalando el montón de escombros-. Lo necesitamos.
– ¿Piensa forzar la puerta? -preguntó Ashby.
Lyon asintió.
– ¿Por qué no?

Malone observó a Stephanie mientras esta marcaba el número del teléfono móvil de Ashby una vez más. Habían llegado a la Place de Clichy, un ajetreado nudo vial.
– Diríjanse al sur por la Rue d’Amsterdam, pasada la Gare St. Lazare -indicó Lyon a través del altavoz-. La iglesia que buscan está enfrente de esa estación de trenes. Yo de ustedes me daría prisa. Va a ocurrir en los próximos treinta minutos. Y no llamen más. No responderé.
El conductor oyó la dirección y aceleró. La Gare St. Lazare apareció en menos de tres minutos. Al otro lado de la concurrida estación había dos iglesias, una junto a la otra.
– ¿Cuál? -murmuró Stephanie.

Sam rodeó la cara norte de la basílica siguiendo a Henrik y Meagan bajo la lluvia. Ya habían doblado la esquina que quedaba cien metros más adelante. La cara opuesta de la basílica era redondeada, llena de curvas, carente de los ángulos rectos de la fachada que daba a la plaza.
Sam avanzaba con cuidado; no quería alertar a Thorvaldsen de su presencia. Siguió el medio círculo que describía la iglesia y giró hacia la cara sur. Al momento vio a Thorvaldsen y Meagan, apiñados bajo una sección cubierta que sobresalía de la basílica y conectaba con una estructura contigua. Oyó un ruido que llegaba a lo lejos, más allá de donde se encontraba Thorvaldsen. Después, más ruidos.

Ashby golpeó el cerrojo con la pesada tubería metálica. A la cuarta embestida, el cerrojo cedió. Con la siguiente arremetida, la palanca de hierro negra cayó rodando por los escalones de piedra.
Lyon abrió la puerta.
– Ha sido fácil.
Ashby arrojó la tubería al suelo. Lyon empuñaba su pistola, motivo suficiente para no hacer ninguna tontería, y apuntó con ella a Caroline.
– Ha llegado el momento de descubrir si sus sospechas eran ciertas.

Malone tomó una decisión.
– No pensarías que Lyon iba a ponernos las cosas fáciles, ¿verdad? Acércate a la iglesia por la derecha, yo iré por la izquierda.

El auto se detuvo y ambos salieron bajo la lluvia.
Ashby se alegraba de estar dentro. El interior de la basílica era cálido y seco. Sobre sus cabezas solo ardían un puñado de artefactos luminosos, pero bastaban para apreciar la majestuosidad de la nave. Imponentes columnas estriadas de unos treinta metros de altura, elegantes arcos y una bóveda puntiaguda infundían una sensación de sobrecogimiento. Las innumerables vidrieras de colores, oscurecidas por aquel día deprimente, no proyectaban el sensual poder que sus luminosos tonos sin duda podían transmitir. Pero la impresión de que los muros eran ingrávidos se veía acentuada por la ausencia de elementos visibles que mantuvieran erguido algo tan alto. Ashby sabía, por supuesto, que los arbotantes se encontraban en el exterior. Se obligaba a sí mismo a concentrarse en los detalles para mantener la calma. Necesitaba pensar, estar listo para actuar llegado el momento.
– Señorita Dodd -dijo Lyon-. ¿Y ahora qué?
– No puedo pensar con esa pistola apuntándome -le espetó Caroline-. Así no hay manera. No me gustan las pistolas. No me gusta usted. No me gusta estar aquí.
Lyon entrecerró sus embrutecidos ojos.
– Si le sirve de ayuda -dijo mientras guardaba el arma bajo el abrigo y le enseñaba las manos enfundadas en unos guantes-. ¿Mejor?
Caroline trató de recobrar la compostura.
– Va a matarnos de todos modos. ¿Por qué debería decirle algo?
La simpatía se esfumó del rostro de Lyon.
– Una vez que hayamos encontrado lo que hay aquí, tal vez cambie de parecer. Además, lord Ashby está vigilando todos mis movimientos, esperando a que cometa un error. Entonces comprobaremos si es un hombre de verdad.
Ashby se aferró a los últimos resquicios de valor que le quedaban.
– Puede que tenga la oportunidad de hacerlo.
Lyon esbozó una sonrisa divertida.
– Eso espero. Y ahora, Miss Dodd, ¿adonde vamos?

Thorvaldsen escuchó desde la puerta entreabierta que Ashby había golpeado con la barra de hierro. Él y Meagan entraron detrás de Ashby, Caroline Dodd y el hombre del abrigo verde. Estaba razonablemente seguro de que el desconocido era el segundo hombre que había saltado del barco turístico con Ashby.
– ¿Qué hacemos? -le susurró Meagan al oído.
Thorvaldsen tenía que acabar con aquello. Con un gesto les indicó que se retiraran. Ambos se dirigieron hacia el pórtico, de nuevo bajo la lluvia, y ocuparon su posición bajo una pasarela cubierta. El danés vio unos lavabos y una oficina y supuso que era allí donde la gente compraba las entradas para visitar la basílica.
En ese momento agarró a Meagan del brazo.
– Quiero que salgas de aquí. Ahora mismo.
– No es usted tan duro, jefe. Puedo arreglármelas sola.
– No tienes por qué involucrarte.
– ¿Va a matar a la mujer y al otro hombre?
– Si es preciso, sí.
– Ha perdido el juicio.
– Sí, así es. Lárgate.
Seguía cayendo un aguacero que se precipitaba por los tejados y salpicaba el pavimento justo enfrente de ellos. Todo parecía desarrollarse en una hipnótica cámara lenta. Una vida guiada por la racionalidad estaba a punto de quedar borrada por una tristeza inconmensurable. Cuántos sustitutos de la felicidad había probado desde la muerte de Cai. ¿Trabajo? ¿Política? ¿Filantropía? ¿Almas perdidas como Cotton y Sam? Pero ninguno había aplacado la desesperación que parecía arder constantemente en su interior. Aquella era su misión. Nadie más debía participar.
– No quiero que me maten -le dijo al fin Meagan.
Sus palabras estaban teñidas de desprecio.
– Entonces márchate -Thorvaldsen le lanzó su teléfono móvil-. No lo necesito.
El danés se dio la vuelta.
– Viejo testarudo -dijo Meagan.
Thorvaldsen se detuvo sin mirarla.
– Cuídese -su voz, lenta y suave, dejaba entrever una preocupación real.
– Tú también -repuso él y se alejó bajo la lluvia.
LXIX
Malone franqueó una pesada puerta de roble y entró en la iglesia de St. André, una construcción típica de París, con un ábside con aguilones coronado por una galería y un muro alto que rodeaba el deambulatorio. Robustos contrafuertes sostenían los muros desde el exterior. Esplendor gótico en estado puro.
La gente ocupaba los bancos y se congregaba en los cruceros situados a ambos lados de una larga y estrecha nave. Aunque había calefacción, el aire era lo bastante frío para que se viesen abundantes abrigos. Muchos feligreses llevaban bolsas de la compra, mochilas y grandes bolsos, lo cual significaba que la búsqueda de una bomba o cualquier tipo de arma acababa de tornarse mil veces más difícil.
Malone caminó entre los presentes. El interior era un cuadro de nichos y sombras. Las altas columnas no solo aguantaban el techo, sino que brindaban todavía más cobertura a un atacante. Él iba armado y estaba preparado. Pero ¿para qué?
Su teléfono vibró. Se parapetó detrás de una de las columnas, en una capilla lateral vacía, y respondió en voz baja.
– Los oficios han terminado -dijo Stephanie-. La gente se va.
Malone tenía un presentimiento que le había asaltado en el preciso instante en que entró en aquel lugar.
– Ven aquí -susurró.

Ashby se encaminó hacia el gran altar. Habían accedido a la basílica por una entrada lateral situada cerca de una escalinata interior que conducía al presbiterio y de otra que descendía a una cripta. Desde el altar se sucedía una hilera tras otra de bancos de madera en dirección al crucero norte y las entradas principales, y la cara septentrional estaba perforada por un inmenso rosetón, oscurecido por las últimas luces del día. Los bancos y los cruceros estaban repletos de tumbas, en su mayoría adornadas con incrustaciones de mármol. Los monumentos se extendían de un extremo a otro de la nave, a lo largo de unos cien metros de espacio cerrado.
– Napoleón quería que su hijo tuviese el tesoro -dijo la atemorizada Caroline-. Ocultó sus riquezas con esmero, donde nadie pudiera encontrarlas, excepto quienes él quisiera.
– Como debería hacer cualquier persona con poder -observó Lyon.
La lluvia no cesaba y su constante repiqueteo sobre el techo de cobre resonaba por toda la nave.
– Después de cinco años en el exilio, se dio cuenta de que jamás regresaría a Francia. También sabía que se acercaba el final, así que intentó decirle a su hijo dónde estaba el tesoro.
– ¿El libro que le entregó la estadounidense en Londres es relevante? -le preguntó Lyon a Ashby.
Este asintió.
– ¿No dijiste que el libro te lo había dado Larocque? -preguntó Caroline.
– Mentía -aclaró Lyon-. Pero eso ya no importa. ¿Por qué es importante el libro?
– Porque esconde un mensaje -respondió Caroline.
Estaba revelando demasiado, y demasiado rápido, pero Ashby no tenía manera de decirle que echara el freno.
– Puede que haya descifrado el mensaje final de Napoleón -dijo ella.
– Cuénteme -respondió Lyon.

Sam vio que Thorvaldsen dejaba sola a Meagan y que esta volvía a sumergirse en la lluvia y corría hacia donde él se encontraba, junto a uno de los muchos salientes del muro exterior. Sam pegó la espalda a la fría y mojada piedra y esperó a que ella doblara la esquina. Debería estar congelado, pero tenía los nervios a flor de piel, y eso le entumecía los sentidos El clima era la última de sus preocupaciones. En ese momento apareció Meagan.
– ¿Adonde vas? -le preguntó en voz baja.
Ella se detuvo de golpe, claramente sorprendida.
– Maldita sea, Sam. Me has dado un susto de muerte.
– ¿Qué pasa?
– Tu amigo está a punto de cometer una estupidez.
Sam lo suponía.
– ¿Qué era ese ruido?
– Ashby y otros dos han entrado en la iglesia.
Sam le preguntó quiénes eran las personas que acompañaban a Ashby. Meagan describió a la mujer, a la que el joven no conocía, pero el segundo hombre coincidía con el del barco turístico. Era Peter Lyon. Necesitaba llamar a Stephanie. Rebuscó en el bolsillo de su abrigo y encontró el teléfono.
– Llevan localizadores -dijo Meagan señalando el aparato-. Probablemente ya sepan dónde estás.
No necesariamente. Stephanie y Malone estaban ocupados lidiando con la nueva amenaza que había gestado Lyon. Pero lo habían enviado a cuidar de Thorvaldsen, no a enfrentarse a un terrorista fugitivo. Y además había otro problema. El trayecto hasta allí le había llevado veinte minutos en metro. Estaba muy lejos del centro de París, en un barrio casi desierto, y calado hasta los huesos por una tormenta. Eso significaba que él debía resolver aquel contratiempo.
“Nunca lo olvides, Sam. La estupidez te matará”. Norstrum -que Dios le bendiga- tenía razón, pero Henrik lo necesitaba. Volvió a guardarse el teléfono en el bolsillo.
– No pensarás entrar ahí, ¿verdad? -preguntó Meagan como si le hubiera leído el pensamiento.
Incluso antes de responder, Sam se dio cuenta de lo absurdo que parecía, pero era la verdad.
– Tengo que hacerlo.
– ¿Como en lo alto de la Torre Eiffel, cuando estuviste a punto de morir junto a los demás?
– Algo así.
– Sam, ese viejo quiere matar a Ashby. Nada se lo va a impedir.
– Yo sí.
Meagan meneó la cabeza.
– Sam, me caes bien, de verdad. Pero estás loco. Esto es demasiado peligroso.
La muchacha estaba bajo la lluvia, con el rostro contraído por la emoción. Sam pensó en su beso de la noche anterior, bajo tierra. Había algo entre ellos. Una conexión. Una atracción. Todavía podía verlo en sus ojos.
– No puedo -dijo ella con la voz rota antes de dar media vuelta y marcharse.

Thorvaldsen eligió cuidadosamente el momento para entrar. Ashby y sus dos acompañantes no aparecían por ninguna parte; se habían esfumado en la sombría nave. Fuera, la oscuridad era comparable al tenue interior, así que pudo entrar sin ser visto aprovechando el viento y la lluvia.
La puerta de entrada estaba situada prácticamente en el centro de la extensa fachada sur de la iglesia. Thorvaldsen giró hacia la izquierda y se agazapó detrás de un elaborado monumento funerario que incluía un arco del triunfo, bajo el cual yacían recostadas dos figuras talladas en mármol manchado por el paso del tiempo. Ambas eran representaciones demacradas, más parecidas a un cadáver que a un ser vivo. Una placa de metal identificaba a las efigies como Francisco I y su reina, que vivieron en el siglo xvi.
El danés oyó un clamor de voces agudas detrás de las columnas que se erguían en una vertiginosa muestra de arte gótico. Más tumbas aparecieron bajo la frágil luz, así como sillas vacías dispuestas en ordenadas filas. El sonido llegaba en breves ráfagas. Su capacidad auditiva no era tan buena como antaño y la lluvia que azotaba el tejado no ayudaba. Tenía que acercarse más.
Thorvaldsen abandonó su escondite y correteó hacia el siguiente monumento, una delicada escultura femenina, más pequeña que la primera. Cerca de allí, un aire cálido brotaba de una reja que había en el suelo. Su abrigo goteaba sobre la piedra caliza. Con cuidado, se desabrochó los botones y se quitó aquella prenda empapada, pero antes sacó la pistola de uno de los bolsillos. Se deslizó hacia una columna situada a escasos metros, que separaba el crucero sur de la nave, procurando no tocar ninguna de las sillas. Un solo ruido y su ventaja se iría al traste.

Ashby observó cómo Caroline, que se esforzaba por reprimir sus temores, le contaba a Peter Lyon lo que quería saber y sacaba una hoja de papel del bolsillo.
– Estos números romanos son un mensaje -dijo-. Se llama Nudo Arábigo. Los corsos aprendieron la técnica de los piratas árabes que saqueaban su costa. Es un código.
Lyon cogió el papel.
CXXXV II CXLII LII LXIII XVII
II VIII IV VIII IX II
– Normalmente hacen referencia a una página, una línea y una palabra de un manuscrito en particular -explicó Caroline-. El remitente y el receptor tenían el mismo texto. Como solo ellos sabían qué manuscrito estaba siendo utilizado, era casi imposible que otra persona descifrara el código.
– ¿Y cómo lo ha conseguido usted?
– Napoleón envió estos números a su hijo en 1821. El chico tenía solo diez años por aquel entonces. En su testamento, Napoleón legó al muchacho cuatrocientos libros y nombró uno en concreto. Pero su hijo no había de recibir los libros hasta su decimosexto cumpleaños. Este código es extraño, ya que consiste solo en dos series de números, de modo que han de ser una página y una línea. Para descifrarlos, el hijo, o más bien su madre, pues en realidad era ella a quien escribió Napoleón, tenía que saber qué texto había utilizado. No puede ser el que figura en el testamento, ya que ellos desconocían su contenido cuando Napoleón envió este código. Al fin y al cabo, el emperador seguía vivo.
Caroline divagaba a causa del miedo, pero Ashby la dejó continuar.
– Así que conjeturé que Napoleón había elegido un texto universal al que siempre se pudiera acceder, un texto fácil de encontrar. Entonces me di cuenta de que había dejado una pista.
Lyon parecía verdaderamente impresionado.
– Es usted una auténtica detective.
El cumplido apenas logró templar su ansiedad. Ashby ignoraba todo aquello y sentía tanta curiosidad como Lyon.
– La Biblia -dijo Caroline-. Napoleón utilizó la Biblia.
LXX
Malone estudió uno por uno los rostros de los feligreses. Su mirada se desvió hacia las puertas procesionales de la entrada principal, por la cual deambulaba más gente. Muchos se detenían a mojar un dedo y persignarse en una fuente decorativa. Estaba a punto de darse la vuelta cuando un hombre pasó de largo, ignorando la fuente. Era bajo, de piel blanca, con el pelo oscuro y una nariz larga y aguileña. Llegaba un abrigo negro que le llegaba a la altura de la rodilla y unos guantes de piel, y tenía una expresión solemne. De sus hombros colgaba una abultada mochila.
Un sacerdote y dos acólitos aparecieron ante el gran altar. Una lectora ocupó el pulpito y pidió atención a los fieles, con una voz que resonó a través de un sistema de altavoces. La multitud calló.
Malone avanzó hacia el altar, sorteando a la gente que escuchaba los oficios detrás de los bancos. Por suerte, ninguno de los cruceros estaba abarrotado. En el crucero opuesto vio al hombre narigudo, cuya imagen aparecía y desaparecía entre las columnas.
Otro objetivo despertó su curiosidad, también en el crucero opuesto. Era un hombre de piel color de oliva y cabello corto que llevaba un abrigo varias tallas grande y las manos desnudas. Malone se maldijo a sí mismo por permitir que aquello estuviese ocurriendo. No lo había preparado, no había reflexionado y había dejado que un asesino de masas jugara con él. Perseguía fantasmas, que bien podían ser ilusorios. Aquella no era forma de dirigir una operación.
Volvió a centrar su atención en el segundo hombre. Llevaba la mano derecha metida en el bolsillo del abrigo y el brazo izquierdo pegado al cuerpo. A Malone no le gustaba la mirada de ansiedad de aquellos ojos, pero se preguntaba si estaba llegando a conclusiones irracionales.
Una voz perturbó la solemnidad. Era una mujer. Rondaría los treinta y cinco años y tenía el pelo oscuro y una faz áspera. Se levantó de uno de los bancos, chillando algo al hombre que tenía al lado. Malone entendió algo en francés. Era una discusión. La mujer gritó algo más y luego se alejó del banco.

Sam entró en Saint-Denis agachado, con la esperanza de que nadie le viese. Todo estaba en silencio en el interior. No había rastro de Thorvaldsen, Ashby o Peter Lyon. Iba desarmado, pero no podía permitir que su amigo afrontara aquel peligro solo. Había llegado el momento de devolver el favor que el danés le había hecho.
Apenas podía distinguir nada bajo aquella tenue luz, y el viento y la lluvia del exterior hacían difícil oír algo. Miró a la izquierda y vio la característica silueta curvada de Thorvaldsen a cincuenta metros de él, cerca de una de las enormes columnas. Oyó voces que provenían del centro de la iglesia. Las palabras llegaban entrecortadamente. Tres formas se movían bajo la luz. No podía arriesgarse a ir a hacia Thorvaldsen, así que se agachó y avanzó unos metros.

Ashby esperó a que Caroline explicara lo que había hecho Napoleón.
– Más concretamente -dijo-, utilizó salmos. -Señaló la primera serie de números romanos.
CXXXV
II
– Salmo 135, verso 2 -dijo-. Lo he anotado.
Caroline buscó en el bolsillo de su abrigo y encontró otro trozo de papel.
– “Tú, que estás en la casa del Señor, en la sala de la casa de nuestro Dios”.
Lyon sonrió.
– Inteligente. Continúe.
– Los dos números siguientes hacen referencia al salmo 142, verso 4. “Mira a mi derecha y verás”.
– ¿Cómo sabe…? -dijo Lyon cuando un ruido proveniente del gran altar y de la puerta por la que habían entrado llamó su atención.
Lyon cogió la pistola con la mano derecha y se volvió para enfrentarse al desafío.
– ¡Ayúdennos! -gritó Caroline-. ¡Ayúdennos! ¡Aquí hay un hombre con una pistola!
Lyon apuntó directamente a Caroline. Ashby tenía que actuar. La mujer dio un paso atrás, como si pudiera evitar la amenaza retrocediendo, y sus ojos se iluminaron con un miedo poco común.
– Matarla sería una estupidez -dijo Ashby-. Ella es la única que conoce el escondite.
– Dígale que no se mueva y que cierre la boca -ordenó Lyon apuntando todavía a la mujer.
La mirada de Ashby se clavó en su amante. Alzó una mano indicándole que se detuviera.
– Por favor, Caroline. Basta.
Su compañera percibió la urgencia de la petición y se quedó quieta.
– Con tesoro o sin tesoro -dijo Lyon-, un solo ruido más y está muerta.

Thorvaldsen acechaba mientras Caroline Dodd tentaba al destino. Él también había oído el ruido procedente del portal situado a unos quince metros de distancia, más allá de unas tumbas que formaban una carrera de obstáculos. Alguien había entrado y anunciaba su presencia.

Sam se volvió al oír el ruido que llegaba desde la puerta. Cerca del muro exterior vio una silueta que se aproximaba a una escalinata que conducía a otro nivel situado tras el gran altar. La envergadura y la forma de aquella sombra confirmaron su identidad. Era Meagan.

Ashby se dio cuenta de que el viento y la lluvia habían arreciado, como si las puertas por las que habían accedido a la iglesia se hubiesen abierto de par en par.
– Está cayendo una buena tormenta ahí fuera -dijo a Lyon.
– Cállese usted también.
Lyon empezaba a mostrarse agitado. Ashby sintió el impulso de sonreír, pero no era tan estúpido. Los ojos ámbar de Lyon eran tan vigilantes como los de un dóberman, y escudriñaron la caverna de tenue luz que los envolvía mientras se giraba lentamente empuñando la pistola.
Ashby lo vio en el mismo momento que Lyon: un movimiento, a treinta metros de distancia, en la escalera que se elevaba a la derecha del altar y conducía al presbiterio y el deambulatorio. Había alguien allí.
Lyon disparó dos veces. Por toda la nave se oyó un restallido sordo, como si fueran dos balones explotando. Entonces una silla voló por los aires e impactó en Lyon. Después lo impactó otra.
LXXI
Malone no apartaba la mirada de la mujer, que se abrió paso a codazos para salir del banco. El hombre con el que discutía empezó a seguirla. Ambos se alejaron del altar en dirección a la puerta principal. Él llevaba un delgado abrigo de nailon desabotonado y Malone no detectó nada sospechoso.
Su mirada volvió a escrutar a los feligreses. Vio al hombre narigudo que llevaba la mochila acercándose a un banco medio lleno situado en la parte delantera de la iglesia. Luego se persignó y se arrodilló para rezar.
Vio también al hombre de la piel color de oliva saliendo de entre las sombras cerca del altar, todavía en el crucero opuesto. Sorteó al último feligrés y se detuvo ante unas telas de terciopelo que bloqueaban el acceso. A Malone aquello no le daba buena espina. Se llevó la mano al interior de la chaqueta y cogió la pistola.

Sam vio a Lyon disparar en dirección a Meagan. Oyó cómo las balas mordían la piedra; tenía la esperanza de que eso significara que habían errado el blanco. Otro ruido invadió la iglesia, y luego otro.

Ashby vio cómo las dos sillas plegables golpeaban al desprevenido Lyon, que empezó a tambalearse. Caroline las había arrojado aprovechando un momento de distracción de su captor, que se volvió para ver quién había entrado en la iglesia. Después se perdió en la oscuridad.
Lyon se recuperó y se dio cuenta de que Caroline había desaparecido. Apuntó a Ashby con la pistola.
– Como bien ha dicho, ella es la única que conoce el escondite. A usted no lo necesito.
Al parecer, Caroline no había tenido eso en cuenta.
– Tráigala de vuelta.
– ¡Caroline! -gritó Ashby-. ¡Tienes que volver!
Era la primera vez que alguien le apuntaba con un arma. Era una sensación aterradora que no le gustaba.
– Ahora mismo, por favor.

Thorvaldsen vio cómo Caroline Dodd le lanzaba las sillas a Lyon y luego desaparecía en la oscuridad del crucero oeste. Debía de estar avanzando en dirección a él, utilizando las tumbas, las columnas y la oscuridad como parapeto. No había otra ruta, ya que el otro crucero estaba demasiado cerca de Peter Lyon y mucho más iluminado. El danés estaba acostumbrado a la oscuridad, así que mantuvo su posición, con un ojo clavado en Lyon y Ashby y el otro en la quietud que reinaba a su izquierda. Entonces la vio, caminando lentamente hacia él. Probablemente se dirigía al portal sur, que estaba abierto. Allí, el viento y la lluvia seguían anunciando su presencia. Era la única salida. El problema era que Lyon también debía de saberlo.

Malone cogió la Beretta. No quería hacerlo, pero dispararía al desconocido de la piel color de oliva si era necesario. Su objetivo se encontraba a treinta metros de distancia y esperó a que hiciera un movimiento. Una mujer se le acercó y entrelazó el brazo con el suyo. Lo besó suavemente en la mejilla y el hombre se mostró claramente sorprendido, hasta que la reconoció y ambos empezaron a hablar. Luego dieron media vuelta y caminaron en dirección a la entrada principal. Malone relajó la mano. Falsa alarma.
Volvió la mirada hacia la nave justo cuando comenzaba la misa. Vio al hombre narigudo salir del banco y dirigirse al pasillo central. Malone seguía buscando posibles contratiempos. Debía ordenar la evacuación del lugar, pero aquello podía ser otra falsa alarma.
Una mujer que sostenía una mochila se levantó del banco que el narigudo acababa de abandonar. Con un gesto le indicó al hombre que había olvidado algo. Él la ignoró y siguió andando. La mujer salió al pasillo central y echó a correr tras él. Malone permaneció en el crucero.
El narigudo se dio la vuelta y vio a la mujer yendo hacia él con la mochila en la mano. Se le acercó a toda prisa, le arrebató de las manos el bulto de nailon negro y lo arrojó hacia delante. La mochila se deslizó por el suelo de mármol y se detuvo en la base de dos pequeños escalones que conducían al altar. El hombre se giró y empezó a correr hacia la salida. Los recuerdos de Ciudad de México volvieron a la mente de Malone. Allí estaba.
“Haz algo”.
LXXII
Thorvaldsen esperó a que Caroline Dodd se acercara más. Estaba aprovechando con destreza los recovecos de la pared, protegiendo su avance hacia el portal sur de la basílica. El danés se agachó y se colocó en posición esperando a que pasara. Con una mano sostenía la pistola; la otra estaba lista para agarrar a su presa. No podía permitir que se fuera. Durante el año anterior había escuchado montones de cintas en las que ella y Ashby conspiraban. Aunque posiblemente no conociera todos los ardides de Ashby, Caroline no era inocente.
Thorvaldsen se aferró al flanco corto de un sarcófago de mármol coronado por una elaborada escultura renacentista. Dodd bordeó la cara más larga de la tumba, el monumento y una de las enormes columnas que les impedían verse. El danés aguardó hasta que Caroline trató de dirigirse hacia el siguiente monumento y entonces le rodeó el cuello con un brazo y le tapó la boca con la mano.
Derribándola, le puso la pistola en el cuello y susurró:
– Silencio, o dejaré que ese hombre sepa dónde estás. Haz un gesto si me has entendido.
Caroline asintió y Thorvaldsen la soltó. Ella retrocedió.
– ¿Quién diablos es usted? -preguntó en voz baja.
Thorvaldsen notó que tenía la esperanza de que fuese un amigo. Decidió aprovecharlo.
– La persona que puede salvarle la vida.

Ashby se mantuvo firme y miró la pistola, preguntándose si sus días acabarían allí mismo. Lyon no tenía ningún motivo para mantenerlo con vida.
– ¡Caroline! -gritó Ashby-. ¡Tienes que volver, te lo ruego! ¡Este hombre me matará si no lo haces!

Thorvaldsen no podía permitir que Peter Lyon hiciera lo que él había venido a hacer.
– Dígale a Lyon que venga por usted -susurró.
Caroline Dodd negó con la cabeza.
Necesitaba un argumento tranquilizador.
– No vendrá, pero Ashby ganará tiempo.
– ¿Cómo sabe usted quiénes somos?
Thorvaldsen no tenía tiempo para explicaciones, así que le apuntó con la pistola.
– Hágalo o disparo.

Sam decidió moverse. Debía comprobar si Meagan se encontraba bien. No veía actividad en lo alto de las escaleras, por detrás del altar. Lyon parecía más preocupado por Caroline Dodd y obligó a Ashby a hacerla regresar al extremo oeste de la nave. Mientras Lyon estuviese distraído podía ser el momento de actuar.
– ¡Eh, hijo de puta! -gritó Meagan en medio de la oscuridad-. ¡Estás acabado!
¿Qué demonios era aquello?

– ¿Y tú quién eres? -preguntó Lyon.
Ashby también quería conocer la respuesta a esa pregunta.
– No le gustará saberlo.
El eco que rebotaba en las paredes de piedra hacía imposible ubicar a la mujer, pero Ashby dio por sentado que era la misma figura que habían visto subir las escaleras hacia el deambulatorio.
– Voy a matarte -dijo Lyon.
– Primero tendrás que encontrarme. Y eso significa que tendrás que matar a lord Ashby.
Sabía su nombre. ¿Quién era?
– ¿También sabes quién soy yo?
– Peter Lyon. Terrorista extraordinario.
– ¿Estás con los estadounidenses? -preguntó Lyon.
– Estoy conmigo.
Ashby miró a Lyon. Estaba claramente desconcertado. Seguía apuntándole con la pistola, pero su atención se centraba en la voz.
– ¿Qué quieres? -preguntó Lyon.
– Tu pellejo.
Lyon se echó a reír.
– Muchos codician ese trofeo.
– Eso me han dicho. Pero yo soy la única que va a conseguirlo.

Thorvaldsen escuchó la conversación entre Meagan y Lyon y se dio cuenta de que la joven estaba creando confusión, obligando a Lyon a cometer un error. Era una imprudencia por su parte, pero tal vez hubiese hecho lo correcto. Ahora, la atención de Lyon se debatía entre tres posibles amenazas: Ashby, Caroline y la voz desconocida. Tendría que elegir.
Thorvaldsen continuaba apuntando a Caroline Dodd. No podía permitir que Meagan corriera el riesgo que sin duda había asumido. Señaló con la pistola hacia adelante y susurró.
– Dígale que va a entregarse.
Caroline negó con la cabeza.
– No va a hacerlo de verdad. Sólo necesito que venga hacia aquí para dispararle.
Caroline pareció considerar la propuesta. Después de todo, él tenía una pistola.
– ¡De acuerdo, Lyon! -gritó finalmente Dodd-. ¡Voy hacia allí!

Malone se abrió paso en el banco más próximo, ocupado por varios fieles. Conjeturó que dispondría de al menos un minuto o dos. Por lo visto, el narigudo planeaba sobrevivir al ataque, lo cual significaba que se había dado tiempo suficiente para abandonar la iglesia. Pero la buena samaritana que intentó devolverle la mochila había consumido parte de ese tiempo.
Malone encontró el pasillo central y se dirigió hacia el altar. Se dispuso dar la voz de alarma, pero no logró emitir ningún sonido. Cualquier aviso seria fútil. Su única posibilidad era sacar la bomba de allí.
Mientras estudiaba a la multitud, analizó también la geografía del lugar. Una escalera adyacente al gran altar conducía a lo que parecía ser una cripta. En todas las iglesias viejas había una. En aquel momento, vio al sacerdote interrumpir el oficio, consciente de la conmoción.
Malone llegó adonde se encontraba la mochila. No había tiempo para saber si tenía razón o no. Cogió el pesado bulto del suelo y se fue a la izquierda para lanzarlo escaleras abajo, donde, a tres metros de distancia, una puerta de hierro daba acceso a un espacio mal iluminado. Tenía la esperanza de que no hubiera nadie allí.
– ¡Todo el mundo al suelo! -gritó en francés-. ¡Es una bomba! ¡Al suelo, detrás de los bancos!
Muchos se agazaparon, otros permanecieron en pie, perplejos.
– ¡Agáchense!
Entonces, la bomba estalló.
LXXIII
Ashby respiró de nuevo cuando Lyon oyó a Caroline y bajó el arma.
– Siéntese en la silla -ordenó Lyon-. Y no se mueva.
Puesto que había solo una salida en la basílica y en ningún momento había visto clara la huida, decidió jugar sobre seguro y obedecer.
– ¡Eh! -gritó la primera voz femenina en medio de la oscuridad-. No creerás que se va a dejar ver, ¿no?
Lyon no respondió y se dirigió al altar.

Sam no podía creer que Meagan estuviera atrayendo a Lyon hacia ella. ¿Qué había ocurrido con el “no puedo” que había pronunciado fuera, bajo la lluvia? Observó a Lyon mientras recorría el pasillo central, entre las hileras de sillas vacías, con la pistola al costado.
– Si todos mis amigos saltaran de un puente -dijo Norstrum-, yo no saltaría con ellos. Me quedaría abajo, con la esperanza de recogerlos.
Sam intentó comprender lo que acababa de oír.
– Los verdaderos amigos resisten y caen juntos.
– ¿Somos amigos de verdad?-preguntó.
– Por supuesto.
– Pero tú siempre dices que llegará el momento en que tenga que marcharme.
– Sí, puede que eso ocurra. Pero a los amigos solo los separa la distancia, no el corazón. Recuerda, Sam, todo buen amigo fue en su día un desconocido.
Meagan Morrison era una desconocida dos días antes. Ahora se estaba poniendo en peligro. ¿Por él? ¿Por Thorvaldsen? No importaba. Resistirían o caerían juntos.
Sam decidió utilizar la única arma de que disponía, la misma que había elegido Caroline Dodd. Así que se quitó el abrigo empapado, cogió una silla de madera y se la arrojó a Peter Lyon.

Thorvaldsen vio cómo la silla describía un arco en dirección a Lyon. ¿Quién más había allí? Meagan se encontraba detrás del altar, en el deambulatorio superior. La aterrorizada Dodd estaba a un metro de distancia y Ashby se hallaba cerca del crucero oeste.
Lyon vio la silla, se volvió rápidamente y consiguió apartarse justo antes de que golpeara el suelo. Entonces apuntó y disparó hacia el coro y el trono episcopal.

Sam abandonó su escondite justo cuando Lyon esquivaba la silla. Fue hacia la izquierda, agachado entre las columnas y las tumbas, avanzando en dirección a Ashby. Se oyó otro disparo. La bala impactó en la piedra a escasos centímetros de su hombro derecho, lo cual significaba que Lyon lo había descubierto. Otro disparo. Le bala rebotó en la roca y sintió algo punzante en el hombro izquierdo. Un intenso dolor le recorrió el brazo y perdió el equilibrio; entonces cayó al suelo. Se echó a rodar y evaluó los daños. La manga izquierda de su camisa estaba rasgada.
Empezó a brotar sangre. Un agudo dolor le martilleaba por detrás de los ojos. Examinó la herida y se dio cuenta de que no lo habían alcanzado. Era solo un rasguño, pero suficiente para que doliera como mil demonios. Con la mano derecha intentó detener la hemorragia y se puso en pie.

Thorvaldsen trataba de vislumbrar a quién disparaba Lyon. Alguien había lanzado otra silla. Entonces vio una silueta negra pasando a toda prisa al otro lado del monumento que le había servido de escondite. Dodd también la vio. Presa del pavor, salió corriendo y dejó atrás una procesión de tumbas.
Thorvaldsen atisbo fugazmente el rostro de aquella forma veloz. Era Sam. Oyó dos disparos más y luego un ruido sordo de carne y huesos topando contra el suelo. Dios mío, no, por favor. Otra vez no. Entonces apuntó a Peter Lyon y disparó.

Ashby se agachó. La nave había estallado en un intenso fuego cruzado. Vio a Lyon arrojarse al suelo y utilizar las sillas para protegerse. ¿Dónde estaba Caroline? ¿Por qué no había vuelto?

Thorvaldsen no podía permitir que a Sam le ocurriese nada. Bastante malo era que Meagan se hubiese visto involucrada. Caroline Dodd había desaparecido; sin duda había huido por el portal, donde el viento y la lluvia mantenían su envite. Lyon solo tardaría unos momentos en recuperarse y reaccionar, de modo que escapó hacia el mismo lugar al que se dirigía Sam.

Malone se protegió la cabeza con los brazos cuando la deflagración retumbó por toda la nave e hizo temblar las paredes y las ventanas. Pero había arrojado la mochila a la cripta con precisión y la intensa fuerza de la explosión se concentró abajo. Solo una nube de humo y polvo ascendía por la escalinata. Malone miró a su alrededor. Todo el mundo parecía estar bien.
Entonces cundió el pánico y la gente corrió en manada hacia la salida. El sacerdote y los dos monaguillos desaparecieron en el coro. Él se encontraba ante el gran altar observando el caos, consciente de que el terrorista probablemente hubiese escapado. Cuando la multitud se disipó, pudo ver a Stephanie al fondo del pasillo central, apuntando con su pistola a las costillas del hombre de la nariz prominente.
Tres policías parisinos aparecieron por la puerta principal. Uno de ellos vio la pistola automática en la mano de Stephanie e inmediatamente desenfundó su arma. Los otros dos lo imitaron
– Baissezvotre arme,Immédiatement! -gritó uno de los agentes a Stephanie. “Baje el arma. Ahora mismo”.
En ese momento entró otro agente no uniformado y ordenó a los policías que bajaran las armas. Luego se abalanzaron sobre el desconocido y lo esposaron. Stephanie echó a andar por el pasillo central.
– Buena parada -le dijo Malone.
– El lanzamiento ha sido todavía mejor.
– ¿Qué hacemos ahora? -preguntó él-. No volveremos a tener noticias de Lyon.
– Cierto.
Malone se metió la mano en el bolsillo y cogió el teléfono móvil.
– Quizá haya llegado el momento de intentar razonar con Henrik. Sam debería estar con él.
Había activado el modo silencioso en el trayecto en taxi hasta la iglesia, y vio una llamada perdida de hacía unos veinte minutos. Era Thorvaldsen. Había telefoneado después de su charla. Vio el icono del buzón de voz y escuchó el mensaje.
– Soy Meagan Morrison. Hoy he estado con Sam en la Torre Eiffel cuando usted ha venido. Henrik me ha dado este teléfono, así que llamo desde el mismo número al que usted lo llamó. Espero que sea Cotton Malone. Ese viejo loco ha entrado en Saint-Denis detrás de Ashby. Hay otro hombre y una mujer allí. Sam me ha dicho que el hombre es Peter Lyon. Sam también ha entrado. Necesitan ayuda. Creía que podría dejar que Sam hiciera esto solo. Pero… no puedo. Le van a hacer daño. Voy a entrar. Creí que debería saberlo.
– Debemos ir -dijo Malone.
– Está a solo doce kilómetros, pero el tráfico es denso. He informado a la policía de París. Han enviado varios hombres ahora mismo. Un helicóptero viene hacia aquí. Debería estar fuera. Han despejado la calle para que pueda aterrizar.
Stephanie había pensado en todo.
– No puedo enviar allí a la policía con las sirenas en marcha -dijo-. Quiero a Lyon. Puede que esta sea nuestra última oportunidad. Van hacia allí sin armar escándalo.
Malone sabía que era lo más inteligente que podían hacer, pero no para quienes estaban dentro.
– Deberíamos atacarles allí -dijo Stephanie.
– Adelante, entonces.
LXXIV
Sam se agarró el brazo y siguió avanzando hacia el fondo de la iglesia, que, supuso, debía de dar a la plaza. Había conseguido llamar la atención de Peter Lyon y desviarla de Meagan, pero también había resultado herido. Sólo esperaba que todos ellos pudieran entretener a Lyon el tiempo suficiente hasta que llegaran refuerzos.
Al parecer Thorvaldsen había acudido en su ayuda, disparando contra Lyon y brindándole la posibilidad de huir. Pero ¿dónde estaba el danés ahora?
Sam encontró la última columna de la hilera que sostenía la bóveda. Más adelante se perfilaba un espacio abierto. Se apoyó con fuerza en el pilar y dirigió una mirada furtiva a la nave. Lyon corría hacia una escalinata situada a la izquierda del altar que conducía al escondite de Meagan.
– ¡No! -gritó Sam.

Ashby no podía creer lo que oía. Lyon se alejaba por fin hacia el otro extremo de la iglesia, lo bastante lejos para que él pudiera huir hacia la puerta. Había aguardado pacientemente, viendo cómo el demonio esquivaba a quien le disparaba desde el crucero sur. No sabía quién era, pero se alegraba mucho de que estuviera allí. Ahora alguien gritaba a su derecha, como diciéndole a Lyon: “Ahí no. Aquí”.

Thorvaldsen disparó una vez más, molesto por el afán de protagonismo de Sam. Lyon buscó refugio tras una de las tumbas situadas cerca del gran altar. No podía dejar que Lyon se acercara al deambulatorio, donde Meagan se había escondido, así que recorrió a toda prisa el crucero sur, alejándose de Ashby y Sam y dirigiéndose hacia Lyon.

Ashby salió de detrás de la silla y buscó protección entre la sombras. Lyon se hallaba a treinta metros de distancia y los enemigos se multiplicaban a su alrededor. Caroline no había vuelto a dar señales de vida, por lo que imaginó que se habría marchado. Debía seguir su ejemplo. El tesoro ya no importaba, al menos por el momento. Ahora su única preocupación era escapar, de modo que se agachó e inició la huida hacia la puerta por el crucero sur.

Malone se abrochó el cinturón justo cuando el helicóptero despegaba. Empezaba a caer la noche y solo unos tímidos rayos de luz traspasaban las nubes de lluvia. Stephanie iba sentada junto a él. Ambos estaban sumamente preocupados. Un padre amargado, lleno de ira y decidido a vengarse y un agente novato no eran los más idóneos para enfrentarse a un hombre como Peter Lyon. Uno no pensaba y el otro todavía no había aprendido a pensar. Con todo lo que había sucedido, Malone no había tenido ni un segundo para meditar su ruptura con Thorvaldsen. Había hecho lo que juzgaba correcto, pero esa decisión había herido a un amigo. Él y Thorvaldsen jamás habían tenido una trifulca. Alguna mala palabra, algún que otro malentendido, pero nunca un verdadero enfado. Necesitaba hablar con Henrik y solucionarlo.
Malone miró a Stephanie y supo que estaba castigándose en silencio por haber enviado a Sam. En el momento había sido la decisión apropiada. Ahora podía resultar fatídica.

Sam se alegró de que Lyon vacilara y que todavía no hubiese aprovechado su ventaja y llegado a la escalinata que llevaba al deambulatorio. El brazo derecho le dolía mucho y su mano izquierda seguía aferrándose a la herida.
– Piensa -se dijo.
Entonces tomó otra decisión.
– Henrik, ese hombre de la pistola es un terrorista buscado por la policía. Reténgalo hasta que lleguen refuerzos.

Thorvaldsen se tranquilizó al comprobar que Sam se encontraba bien.
– ¡Se llama Peter Lyon! -gritó Meagan.
– Es fantástico que todo el mundo me conozca -dijo Lyon.
– ¡No puedes matarnos a todos! -exclamó Sam.
– Pero sí a uno o dos.
Thorvaldsen sabía que era cierto, sobre todo si tenía en cuenta que él y Lyon parecían ser los únicos que iban armados. Un movimiento llamó su atención. No era Lyon.
Procedía de su derecha, cerca de la puerta. Era una silueta solitaria que iba directo a la salida. Primero creyó que se trataba de Caroline Dodd, pero entonces se dio cuenta de que aquella figura pertenecía a un hombre. Era Ashby. Por lo visto había aprovechado la confusión para deslizarse sigilosamente desde el otro extremo de la nave. Thorvaldsen apartó la mirada de Lyon y se precipitó hacia la puerta. Como se encontraba más cerca que Ashby, llegó primero. Se apoyó de nuevo en el monumento de Francisco y esperó que el británico se acercara en medio de la penumbra.
El suelo de mármol estaba empapado a causa del aguacero. Thorvaldsen no llevaba abrigo y tenía frío. Oyó a Ashby detenerse al otro lado del monumento. Probablemente estaba cerciorándose de que podría recorrer los últimos diez metros sin ser visto.
Thorvaldsen se asomó. Ashby reemprendió su avance. El danés bordeó el flanco corto de la tumba y apuntó a Ashby en la cara con su pistola.
– No irás a ninguna parte.
Ashby, claramente sorprendido por la amenaza, perdió el equilibrio y cayó sobre el suelo mojado.
LXXV
Ashby se sentía confuso.
– ¿Thorvaldsen?
– Levántese -le ordenó el danés.
Ashby se puso en pie. La pistola seguía apuntándole.
– ¿Fue usted quien disparó a Lyon? -preguntó.
– Quería impedir que él cumpliese mi cometido.
– ¿Y cuál es?
– Matarlo.

Sam podía oír voces a cien metros de allí, cerca de la salida, pero la tormenta y el eco de la nave hacían difícil discernir sus palabras. Thorvaldsen estaba allí, eso lo sabía. Ashby había huido, así que dio por hecho que Henrik había frustrado la huida del británico y por fin se había enfrentado a su némesis. Pero Lyon seguía allí.
Quizá Lyon se había dado cuenta de que solo uno de los tres iba armado, ya que ninguno de los otros dos rivales le había disparado. Sam vio que Lyon abandonaba su escondite y caminaba por la nave, utilizando el altar y los monumentos circundantes para guarecerse. Se dirigía al lugar del que parecían provenir las voces. Él también fue hacia allí.

Malone consultó el reloj. Un fuerte viento zarandeaba el helicóptero y la lluvia se deslizaba por las ventanas. Su mente estaba en tensa comunión con el zumbido de los rotores. París se extendía a sus pies en su trayecto hacia el barrio periférico de Saint-Denis, situado al norte de la ciudad. No había sentido semejante desesperación en mucho tiempo. Stephanie miró su reloj y mostró cuatro dedos. Quedaban menos de cinco minutos.

Thorvaldsen sabía que debía actuar con rapidez, pero quería que aquel bastardo supiera por qué estaba a punto de morir.
– Hace dos años -dijo-, en Ciudad de México, mi hijo fue una de las siete víctimas de un tiroteo que usted ordenó y que Amando Cabral llevó a cabo. Ya he terminado con él. Ahora ha llegado su turno.
– Herre Thorvaldsen, está usted completamente equivocado…
– Ni lo intente -interrumpió el danés alzando la voz-. No me insulte a mí ni a la memoria de mi hijo con mentiras. Conozco hasta el último detalle de lo que ocurrió. Llevo dos años buscándolo. Ahora ya lo tengo.
– Ignoraba cuáles eran las intenciones de Cabral. Tiene que creerme. Yo sólo quería amedrentar a aquellos fiscales.
Thorvaldsen reculó hasta la tumba de Francisco, protegiéndose del acecho de Lyon entre las elaboradas columnas y arcos.
“Acaba con esto -se dijo-. Ahora”.

Sam seguía agarrándose el brazo. Había perdido a Lyon, al que había visto por última vez caminando frente al gran altar, a unos quince metros de Thorvaldsen y Ashby. Debía alertar a su amigo, así que decidió arriesgarse.
– Henrik, Lyon va hacia ustedes.

Ashby estaba aterrorizado. Debía marcharse de aquel maldito lugar. Dos hombres armados querían acabar con él y alguien acababa de alertar de la presencia de Lyon.
– Thorvaldsen, escúcheme. Yo no maté a su hijo.
Un disparo resonó por toda la iglesia y sacudió sus oídos. Dio un salto y se dio cuenta de que Thorvaldsen había disparado al suelo, cerca de su pie izquierdo. El silbido del metal contra la piedra le hizo retroceder hacia la puerta, pero sabía que no era inteligente echar a correr. Estaría muerto antes de dar siquiera un paso.

Sam oyó un disparo.
– ¡No se mueva! -gritó Thorvaldsen, imponiéndose al rumor del viento y la lluvia-. No merece llamarse hombre. ¿Sabe lo que hizo? Era el hijo más extraordinario del mundo y le disparó como si nada.
Sam se detuvo para sopesar la situación. Debía ser inteligente, actuar como lo hubiera hecho Norstrum. Él siempre era ingenioso. Se aproximó a una de las columnas y miró un instante hacia la nave. Lyon estaba a la derecha del altar, cerca de otra columna, observando, escuchando.

– Le he dicho que no se mueva -insistió Thorvaldsen-. La próxima bala no irá al suelo.
El danés había pensado en aquel momento durante mucho tiempo, preguntándose qué sentiría al enfrentarse por fin al asesino de Cai. Pero también había oído la advertencia de Sam y le preocupaba que Lyon pudiese andar cerca.
– Thorvaldsen -dijo Ashby-. Sea razonable. Lyon nos va a matar a los dos.
Thorvaldsen tenía la esperanza de que Sam y Meagan le guardaran las espaldas, aunque ninguno de los dos debería estar allí. Era curioso. Era multimillonario, pero ni uno solo de sus euros podía ayudarle en aquel momento. Había entrado en un lugar gobernado solo por la venganza. En la oscuridad vio imágenes de Cai cuando era un bebé y un adolescente. Por la memoria de Lisette debía asegurarse de que el muchacho se hiciera un hombre. Durante cuatro siglos, los Thorvaldsen habían vivido en Dinamarca. Los nazis hicieron todo lo posible por aniquilarlos, pero sobrevivieron a sus ataques. Cuando Cai nació, se sintió extasiado. Era un bebé. Para seguir adelante. Niño o niña. No le importaba. Solo le preocupaba que estuviese sano. Rezaba por ello.
“Papá, cuídate. Te veré en unas semanas”. Fueron las últimas palabras de Cai durante su conversación telefónica. En efecto, vio a Cai unas semanas después. En un ataúd. Y todo por culpa de la despreciable criatura que tenía a unos metros de él.
– ¿De verdad pensaba que esta muerte no tendría represalias? -le preguntó a Ashby-. ¿Tan listo se creía? ¿Tan importante? ¿Pensaba que podría asesinar a gente y que nunca habría consecuencias?
Ashby no dijo nada.
– ¡Conteste! -gritó Thorvaldsen.

Ashby había llegado al límite. Aquel anciano estaba loco, consumido por el odio. Decidió que la mejor manera de evitar el peligro era afrontarlo, sobre todo teniendo en cuenta que había visto a Peter Lyon detrás de una columna, observando con frialdad el encuentro. Obviamente, Thorvaldsen sabía de la presencia de Lyon. Y el resto de los presentes parecían ser aliados del danés.
– Hice lo que debía -afirmó Ashby.
– Exacto, y mi hijo murió.
– Debe saber que esa no era mi intención. El fiscal era lo único que me interesaba. Cabral fue demasiado lejos. No había necesidad de matar a toda aquella gente.
– ¿Tiene hijos? -preguntó Thorvaldsen.
Ashby negó con la cabeza.
– Entonces es imposible que lo entienda.
Tenía que ganar tiempo. Lyon todavía no se había movido. Seguía detrás de la columna. ¿Y dónde estaban los otros dos?
– Lo he vigilado durante dos años -dijo Thorvaldsen-. Usted fracasa en todo lo que hace. Todas sus empresas han perdido dinero. Su banco está en apuros. Sus activos están prácticamente agotados. Me he entretenido viendo cómo usted y su amante intentaban dar con el tesoro de Napoleón. Y ahora está aquí, buscándolo todavía.
Aquel idiota estaba ofreciendo demasiada información a Peter Lyon. Sin embargo…
– Se equivoca. Poseo abundantes activos depositados en un lugar al que no tiene acceso. En los últimos días he ganado cien millones de euros en oro.
Quería que Lyon supiera que existían muchas razones por las que no debía matarlo.
– No quiero su dinero -le espetó Thorvaldsen.
– Pero yo sí -dijo Lyon mientras aparecía entre las sombras y disparaba a Henrik Thorvaldsen.

Sam se detuvo al oír lo que parecía ser una pistola con silenciador. No podía entender lo que decían, pues se encontraba a unos quince metros de ellos. Miró hacia la nave. Peter Lyon había desaparecido.

Thorvaldsen no sintió cómo la bala penetraba en su pecho, pero al salir le causó un dolor insoportable. Entonces, toda coordinación entre la mente, el sistema nervioso y los músculos se perdió. Sus piernas cedieron y la agonía inundó su cerebro.
¿Sería aquello lo que había sentido Cai? ¿Se habría visto consumido su hijo por semejante dolor? Era terrible.
Puso los ojos en blanco, su cuerpo cedió y su mano derecha soltó la pistola. Se desvaneció como una masa palpitante y su cabeza impactó lateralmente en el pavimento. Cada inspiración le desgarraba los pulmones. Intentó controlar las punzadas que sentía en el pecho. Los sonidos se desvanecieron. Perdió el sentido de la orientación y luego los colores del mundo se disiparon.
LXXVI
Malone vio la basílica de Saint-Denis a través de la lluvia, a un kilómetro y medio de distancia. En el exterior no había vehículos policiales y la plaza que se extendía frente a la iglesia estaba desierta. Alrededor del edificio todo estaba a oscuras, en calma, como si hubiese arrasado la peste negra.
Encontró su Beretta y dos cargadores. Estaba preparado. Solo necesitaba que hicieran aterrizar aquel maldito helicóptero.

Ashby se sintió aliviado.
– Ya era hora de que me sacara de esta.
Thorvaldsen yacía en el suelo y la sangre brotaba de su herida en el pecho. A Ashby no podía importarle menos aquel idiota. Lo único que importaba era Lyon.
– ¿Cien millones de euros en oro? -preguntó Lyon.
– El tesoro de Rommel, perdido desde la guerra. Lo he encontrado.
– ¿Y cree que eso le salvará la vida?
– ¿Y por qué no?
Un nuevo sonido interrumpió el monótono rumor de la tormenta. Era cada vez más fuerte. Lyon también lo oyó. Era un helicóptero.

Sam se acercó a Ashby y Lyon y vio la pistola en la mano de este. Entonces vio a Thorvaldsen en el suelo, con la sangre saliendo a borbotones. Oh, Dios. No.

– ¿Dónde está ese oro? -le preguntó Lyon a Ashby.
– En un sótano al que solo yo tengo acceso.
Eso debía valerle un indulto.
– Nunca me ha caído bien -dijo Lyon-. Ha manipulado esta situación desde el principio.
– ¿Y a usted qué le importa? Lo contraté y le pagué. ¿Qué más le da cuáles sean mis intenciones?
– Si he sobrevivido no es porque sea idiota -aseguró Lyon-. Ha negociado con los estadounidenses y los ha incluido en nuestro acuerdo. Usted tampoco les cae bien, pero ellos harían cualquier cosa por capturarme.
Los rotores sonaban cada vez con más fuerza, como si estuviesen justo sobre sus cabezas.
– Tenemos que irnos -dijo Ashby-. Ya sabe quiénes son.
Una luz maligna iluminó aquellos ojos ámbar.
– Tiene razón. Debo irme.
Lyon disparó.

Thorvaldsen abrió los ojos. Las manchas negras desaparecieron, pero el mundo parecía estar envuelto en una neblina. Oyó voces y vio a Ashby cerca de otro hombre que empuñaba una pistola. Era Peter Lyon. Vio cómo aquel ser maligno disparaba a Ashby. Maldita sea.
Intentó moverse, encontrar su arma, pero los músculos de su cuerpo no le respondían. La sangre le salía a chorros del pecho. Le fallaban las fuerzas. Oyó el viento, la lluvia y un ruido grave y profundo.
Entonces se oyó otro ruido. Thorvaldsen fijó su mirada. Ashby torció el gesto en una mueca de dolor. Dos ruidos más. La sangre manaba de dos agujeros en la frente del hombre que había asesinado a su hijo. Peter Lyon había terminado lo que Thorvaldsen comenzó.
Mientras Ashby caía al suelo, el danés dejó que la sorprendente calma que recorría su sistema nervioso se apoderara de él.

Sam recobró el aliento y se levantó. Tenía las piernas paralizadas. ¿Estaba asustado? No, era algo más. Un terror mortal atenazaba sus músculos y su mente.
Lyon había disparado a Ashby cuatro veces. Así de sencillo. Bam, bam, bam, bam.
Sin duda, Ashby estaba muerto. Pero, ¿y Thorvaldsen? A Sam le pareció que el danés se movía justo antes de que Ashby exhalara su último suspiro. Tenía que llegar hasta su amigo. La sangre encharcaba el suelo de mármol con una rapidez alarmante, pero sus piernas no reaccionaban. Un grito recorrió la iglesia. Meagan apareció en la oscuridad y se abalanzó sobre Peter Lyon.

– Papá, papá.
Thorvaldsen oyó la voz de Cai tal como era hace años, durante su última llamada telefónica.
– Estoy aquí, papá.
– ¿Dónde, hijo?
– En todas partes. Ven a mí.
– He fracasado, hijo.
– Tu venganza no es necesaria, papá. Ya no. Está muerto. Tanto como si lo hubieras matado tú.
– Te he echado de menos, hijo.
– Henrik.
Era una voz femenina que no había escuchado en mucho tiempo. Lisette.
– Cariño-dijo-. ¿Eres tú?
– Yo también estoy aquí, Henrik. Con Cai. Te esperábamos.
– ¿Cómo puedo encontrarte?
– Tienes que de dejarte ir.
Thorvaldsen meditó aquellas palabras, su significado. Pero las consecuencias de sus peticiones lo asustaban. Quería saber más.
– ¿Cómo es aquello?
– Tranquilo -dijo Lisette.
– Es maravilloso -añadió Cai-. Aquí no estarás solo.
Apenas recordaba un momento en que la soledad no lo hubiese consumido. Pero allí estaban Sam y Meagan. Seguían en la iglesia, con Lyon.
Un grito interrumpió aquella sensación de paz. Intentó ver lo que ocurría. Meagan había atacado a Lyon. Estaban forcejeando en el suelo. Sin embargo, aún no podía moverse. Tenía los brazos extendidos a ambos lados de su pecho ensangrentado. Sus piernas parecían no existir. Tenía las manos y los dedos helados. Nada funcionaba. Sentía un profundo dolor detrás de los ojos.
– Henrik.
Era Lisette.
– No puedes ayudarlos.
– Tengo que hacerlo.

Sam vio que Meagan y Lyon rodaban por el suelo.
– ¡Hijo de puta! -oyó gritar a Meagan.
Debía unirse a la pelea, ayudarla, hacer algo. Pero el terror lo había inmovilizado. Se sintió débil, apático, cobarde. Tenía miedo. Entonces ordenó sus contradictorios pensamientos y obligó a sus piernas a ponerse en movimiento.
Lyon se desembarazó de Meagan. La joven chocó contra la gruesa base de una de las tumbas. Sam buscó en la oscuridad y vio la pistola de Thorvaldsen a tres metros de su amigo, que permanecía inmóvil. Se acercó y cogió el arma.

Malone y Stephanie se desabrocharon los cinturones justo cuando las ruedas del helicóptero rozaban el pavimento. Él cogió el tirador, abrió la puerta y saltó, pistola en mano. La fría lluvia le azotaba las mejillas.

Sam alzó el arma, buscando el gatillo con su dedo ensangrentado. Estaba rodeado de sombras, más allá de donde yacían Henrik y Ashby. Se volvió justo cuando Lyon le propinaba a Meagan un puñetazo en la cara y esta se golpeaba la cabeza contra la base de una tumba. Su cuerpo cayó al suelo en un ángulo poco natural. Lyon buscó su pistola.
Fuera, el ruido de los rotores había cesado, lo cual significaba que el helicóptero había aterrizado en la plaza. Lyon también debió de darse cuenta, pues cogió su pistola, se puso en pie y echó a correr hacia la salida.
Sam pugnó por resistir el dolor de su hombro izquierdo, salió de la penumbra y levantó el arma.
– ¡Se acabó!
Lyon se detuvo, pero no se dio la vuelta.
– La tercera voz.
– No te muevas -ordenó apuntándole a la cabeza.
– Imagino que apretarás el gatillo si hago el más mínimo movimiento -dijo Lyon.
A Sam le impresionó que Lyon hubiese percibido con tanta claridad la presencia de su arma.
– Has encontrado la pistola del viejo.
– Esa cabeza tuya es un blanco maravilloso.
– Pareces joven. ¿Eres un agente estadounidense?
– Cállate -ordenó Sam.
– ¿Qué tal si suelto el arma?
La pistola seguía en la mano derecha de aquel hombre, con el cañón apuntando al suelo.
– Suéltala.
Lyon abrió la mano y la pistola cayó causando un gran estrépito.
– ¿Mejor? -preguntó Lyon dándole la espalda.
Lo cierto es que sí lo era.
– Nunca has disparado a un hombre, ¿verdad? -preguntó Lyon.
– Cierra el pico -dijo Sam.
– Me lo imaginaba. Déjame adivinar. Me voy a ir. No te atreverás a disparar a un hombre desarmado por la espalda.
Sam estaba harto de aquella pantomima.
– Date la vuelta.
Lyon ignoró la orden y dio un paso al frente.
Sam disparó al suelo justo delante de él.
– La próxima bala irá directo a tu cabeza.
– Lo dudo. Te he visto antes de dispararle a Ashby. Te has quedado mirando. Estabas allí y no has hecho nada.
Lyon dio otro paso. Sam disparó de nuevo.

Malone oyó dos disparos provenientes de la iglesia.
Él y Stephanie corrieron hacia una abertura de la valla de madera que rodeaba la fachada sur de la iglesia. Tenían que encontrar la puerta por la que habían entrado los demás. Las tres que había en el acceso principal estaban cerradas. La fría lluvia seguía golpeándoles la frente.

La segunda bala rebotó en el suelo.
– ¡Te he dicho que no te muevas! -gritó Sam.
Lyon tenía razón. Nunca había disparado a nadie. Le habían enseñado a hacerlo, pero no a prepararse mentalmente para algo tan horrendo. Ordenó con dificultad sus ideas y se preparó. Lyon se movió otra vez.
Sam dio dos pasos y apuntó.
– Te lo juro, voy a disparar -el joven hablaba pausadamente, pero el corazón le latía con fuerza.
Lyon siguió avanzando.
– Eres incapaz de dispararme.
– No me conoces.
– Tal vez no, pero puedo oler el miedo.
– ¿Quién dice que tengo miedo?
– Lo noto.
Meagan se retorció soltando un gemido de dolor.
– Algunos, como yo, podemos matar a una persona sin pestañear y otros, como tú, son incapaces a menos que los provoquen, y yo no te estoy provocando.
– Has disparado a Henrik.
Lyon se detuvo.
– Ah, así se llama. Henrik. Sí, lo he hecho. ¿Es amigo tuyo?
– Quieto -Sam odiaba el tono de súplica que transmitían sus palabras.
Tres metros separaban a Lyon de la puerta. Su adversario dio otro paso al frente, con unos movimientos tan controlados como su voz.
– No te preocupes -dijo Lyon-. No le contaré a nadie que no has disparado.
Un metro y medio para llegar al umbral.

– Papá, ven con nosotros -dijo Cai envuelto en un trémulo resplandor azul.
A Thorvaldsen lo abrumaban unos extraños y maravillosos pensamientos, pero era imposible que estuviera hablando con su mujer y su hijo. Su conversación había de ser una divagación de una mente en estado de shock.
– Sam me necesita -gritó.
– No puedes ayudarle, cariño-repuso Lisette.
Una cortina blanca descendió silenciosamente. Sus últimas fuerzas de disiparon. Se esforzaba por respirar.
– Es la hora, papá. Ha llegado el momento de que estemos todos juntos.

Sam se sentía contrariado; su conciencia afrontaba un desafío. En realidad era un gesto inteligente por parte de Lyon suscitar una reacción sabiendo que quizá así conseguiría que no sucediese nada. Al parecer, Lyon era un experto en analizar la personalidad de la gente, pero eso no le daba necesariamente la razón. Además, Sam había arruinado su carrera desafiando a la autoridad.
Lyon seguía acercándose a la puerta. Un metro. Medio. Que te jodan, Lyon. Sam apretó el gatillo.

Malone vio un cuerpo precipitándose por las puertas dobles y golpeando el pavimento mojado. Él y Stephanie subieron a toda prisa los resbaladizos escalones de piedra. Ella le dio la vuelta al cuerpo. Era el hombre del barco, el que había secuestrado a Ashby. Peter Lyon. Y tenía un agujero en la cabeza.
Malone levantó la mirada. Sam apareció por la puerta, con una pistola en la mano y sangre en el hombro.
– ¿Te encuentras bien? -preguntó.
El joven asintió, pero su semblante triste echó por tierra todas las esperanzas que abrigaba Malone en su corazón. Sam dio un paso atrás. Él y Stephanie entraron. Meagan trataba de ponerse en pie con dificultad y Stephanie corrió en su ayuda. Malone vio un cuerpo, el de Ashby, y luego otro. Era Thorvaldsen.
– ¡Necesitamos una ambulancia! -gritó.
– Está muerto -dijo Sam en voz baja.
Un escalofrío recorrió los hombros y la nuca de Malone. Se obligó a realizar un movimiento vacilante y torpe. Los ojos de Thorvaldsen le decían que Sam tenía razón. Se acercó y se arrodilló junto a su amigo. Manchas de sangre se pegaban a la carne y la ropa. Le buscó el pulso, pero no lo encontró. Movió la cabeza en un gesto de profunda tristeza.
– Al menos hay que intentar llevarlo a un hospital -dijo.
– No servirá de nada -repuso Sam.
Aquel comentario denotaba aprensión y, aunque Malone sabía que era cierto, no podía aceptarlo. Stephanie ayudó a Meagan. Los ojos de Thorvaldsen miraban sin ver.
– Intenté ayudar -dijo Meagan-. Pero ese viejo loco… Estaba decidido a matar a Ashby. Intenté… llegar hasta allí…
La joven prorrumpió en sollozos. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas.
Thorvaldsen había entrado en la vida de Malone cuando realmente necesitaba un amigo. Dos años antes se había presentado en Atlanta y le había ofrecido empezar de nuevo en Dinamarca, cosa que él había aceptado gustoso y que nunca había lamentado. Habían compartido los últimos veinticuatro meses, pero las últimas veinticuatros horas habían sido muy distintas.
“No volveremos a hablar nunca más”.
Eran las últimas palabras que se habían dicho. Malone le agarró la garganta con la mano derecha, como si intentara llegar hasta su corazón. La desesperación se apoderó de él.
– Eso es, viejo amigo -susurró-. No volveremos a hablar nunca más.
LXXVII
París, domingo 30 de diciembre, 14.40 h
Malone entró en la basílica de Saint-Denis. La iglesia permanecía cerrada al público y a las cuadrillas de trabajo desde el día de Navidad, pues se había convertido en la escena de un crimen. Tres hombres habían muerto allí. Dos de ellos no le importaban lo más mínimo. La tercera muerte había sido más dolorosa de lo que nunca hubiera imaginado.
Su padre había fallecido hacía treinta y ocho años. Cuando sucedió él tenía diez años y la pérdida le supuso más soledad que dolor. La muerte de Thorvaldsen era distinta. El dolor anegaba su corazón con un implacable y profundo sentimiento de culpa.
Habían enterrado a Henrik junto a su esposa y su hijo en un oficio privado celebrado en Christiangade. Una nota manuscrita adjunta a sus últimas voluntades expresaba su deseo de que no hubiese un funeral público. Su muerte, no obstante, apareció en los noticieros de todo el mundo y llegaron numerosas muestras de condolencia. Se recibieron miles de tarjetas y cartas de empleados de sus varias empresas, un claro testimonio de lo que sentían por su jefe. Cassiopeia Vitt había asistido al oficio. Meagan Morrison también. Todavía tenía un moretón en el rostro, y mientras ella, Malone, Cassiopeia, Stephanie, Sam y Jesper echaban tierra sobre la sencilla caja de pino nadie pronunció ni una sola palabra.
Durante los últimos días Malone había ocultado su soledad, recordando los dos últimos años. Los sentimientos se arremolinaban en su fuero interno, alternando entre sueño y realidad. El rostro de Thorvaldsen estaba grabado indeleblemente en su cerebro y recordaría para siempre cada rasgo: los ojos oscuros y las pestañas pobladas, la nariz recta y ancha, la mandíbula robusta y la barbilla firme. La espalda encorvada no significaba nada. Aquel hombre siempre había caminado erguido.
Malone miró alrededor de la nave. Formas, figuras y diseños proyectaban un efecto abrumador de serenidad. La iglesia estaba bañada en la radiante luz que entraba por las vidrieras. Admiró varias figuras de santos, vestidas de zafiro oscuro, iluminadas con tonos turquesa; manos y cabezas hábilmente talladas emergían de las sombras con colores sepia, verde oliva, rosa y blanco. Era difícil no pensar en Dios, en la belleza de la naturaleza, en las vidas perdidas, terminadas prematuramente, como la de Henrik. Pero se obligó a no pensar en ello.
Encontró el papel en el bolsillo y lo desplegó.
CXXXV II CXLII LII LXIII XVII
II VIII IV VIII IX II
El profesor Murad le había indicado exactamente qué buscar; las pistas que urdió Napoleón y que luego dejó a su hijo. Empezó con el salmo 135, verso 2: “Tú, que estás en la casa del Señor, en la sala de la casa de nuestro Dios”. Luego el salmo 2, verso 8: “Yo haré de las naciones tu legado”. Típica grandilocuencia napoleónica. A continuación venía el salmo 142, verso 4: “Mira a mi derecha y verás”. El punto de partida era difícil de determinar. Saint-Denis era enorme; tenía la extensión de un campo de fútbol y casi la mitad de anchura. Pero el siguiente verso resolvía ese dilema. Salmo 52, verso 8: “Pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios”.
La rápida lección de salmos que le había ofrecido Murad hizo pensar a Malone en uno que describía perfectamente lo que había ocurrido aquella última semana. Salmo 144, verso 4: “El hombre es como un suspiro, como una sombra efímera”. Esperaba que Henrik hubiese encontrado la paz.
“Pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios”.
Malone miró a la derecha y vio un monumento. Diseñado en la tradición gótica, en su escultura destacaban elementos de un templo de estilo antiguo, y la plataforma superior estaba decorada con figuras en posición de rezo. Dos efigies de piedra, retratadas en los últimos momentos de su vida, yacían en lo alto. La base estaba ornamentada con relieves de inspiración italiana.
Malone se acercó con paso firme y sin hacer ruido. Justo a la derecha del monumento, en el suelo, vio una losa de mármol con un solitario olivo tallado. Una anotación explicaba que la tumba databa del siglo xi. Murad le había dicho que su ocupante era supuestamente Guillaume du Chastel. Carlos VII quería tanto a su sirviente que le concedió el honor de ser enterrado en Saint-Denis.
El salmo 63, verso 9, era el siguiente: “Quienes intenten destruir mi vida descenderán a las profundidades de la tierra. Serán entregados a la espada y serán comida para los chacales”.
Ya había obtenido permiso del gobierno francés para hacer cuanto fuese necesario para resolver el acertijo. Si eso significaba destruir algo dentro de la iglesia, que así fuera. Al fin y al cabo, la mayoría eran restauraciones y reproducciones de los siglos xix y xx. Había pedido que le dejaran herramientas y utensilios dentro, previendo lo que podía necesitar, y los vio cerca del muro oeste. Malone cruzó la nave y cogió una almádena.
Cuando el profesor Murad le facilitó las pistas, la posibilidad de que lo que buscaban estuviera debajo de la iglesia se convirtió en algo factible. Entonces, cuando leyó los versos, se convenció. Malone volvió al olivo tallado en el suelo.
La pista final, el último mensaje de Napoleón a su hijo. Salmo 17, verso 2: “Que mi justificación venga de ti; que tus ojos vean lo que está bien”.
Malone balanceó el martillo. El mármol no se rompió, pero sus sospechas se confirmaron. El sonido hueco le indicaba que debajo no había piedra sólida. Tres golpes más y la roca se resquebrajó. Otros dos y el mármol se rompió para revelar un rectángulo negro que se abría bajo la iglesia. De él brotaba una fría corriente de aire.
Murad le había contado que, en 1806, Napoleón puso freno a la profanación de Saint-Denis y la proclamó, una vez más, camposanto imperial. También restauró la abadía contigua, fundó una orden religiosa que supervisaría las reformas de la basílica y encargó a los arquitectos que repararan los daños. Para él habría sido fácil adaptar el lugar a sus directrices personales. Era fascinante que aquel hueco en el suelo hubiera permanecido en secreto, pero tal vez el caos de la Francia posnapoleónica era la mejor explicación, ya que nada ni nadie gozó de estabilidad una vez que el emperador fue desterrado a Santa Elena.
Malone dejó la almádena y cogió un rollo de cuerda y una linterna. Enfocó el interior con ella y vio que se trataba más bien de un conducto de un metro por un metro y medio aproximadamente, con una pendiente de unos seis metros de largo. En el suelo de roca estaban esparcidos los restos de una escalera de madera. Había estudiado la planta de la basílica y sabía que antaño existía una cripta bajo la iglesia, partes de la cual seguían allí, abiertas al público, pero nada llegaba hasta aquel lugar tan cercano a la fachada oeste. Quizá fuera así hacía mucho tiempo y Napoleón hubiese descubierto esa rareza. Al menos eso es lo que creía Murad.
Enroscó la cuerda en torno a la base de una de las columnas, situada a unos pocos metros de distancia, y comprobó su resistencia. Arrojó el resto de cuerda en el conducto, seguida de la almádena, que podía ser necesaria. Se amarró la linterna al cinturón. Utilizando sus suelas de goma y la cuerda, descendió por el conducto hacia la oscura tierra.
Cuando llegó abajo, enfocó la roca, de color marrón añejo. El gélido y polvoriento lugar se extendía hasta donde llegaba el haz de luz. Sabía que París estaba plagada de túneles, kilómetros y kilómetros de pasajes subterráneos tallados en la piedra caliza, bloque a bloque, hasta la superficie. La ciudad había sido construida literalmente desde el suelo.
Malone palpó los contornos, las grietas, las esquirlas que sobresalían, y siguió el retorcido pasadizo a lo largo de unos sesenta metros. Un olor como a melocotones calientes, que le recordaba a su infancia en Georgia, le provocó náuseas. La arenisca crujía bajo sus pies. Solo el frío parecía colmar aquel vacío; era fácil perderse en el silencio.
Supuso que había salido de la basílica y que se encontraba al este del edificio, quizá bajo la explanada de árboles y hierba de la parte posterior de la abadía, en dirección al Sena.
Malone vio un oscuro hueco a su derecha. Los escombros llenaban el pasadizo, en el que alguien se había abierto paso a través de la piedra caliza. Se detuvo y escudriñó el lugar con su linterna. En la tosca superficie de un tramo rocoso había un símbolo grabado, que reconoció por el escrito que Napoleón había dejado en el libro merovingio. Era parte de las catorce líneas garabateadas.

Alguien había colocado la piedra sobre el montículo a modo de indicador, una señal que había aguardado pacientemente bajo tierra durante más de dos siglos. En el hueco vio una puerta metálica entreabierta. Un cable eléctrico serpenteaba en el umbral, describía un giro de noventa grados y desaparecía en el túnel. Se alegró al comprobar que tenía razón. Las pistas de Napoleón lo guiaron hasta abajo. Una vez allí, el símbolo grabado mostraba exactamente el lugar en el que lo esperaba el tesoro.
Enfocó el interior con la linterna, encontró un cuadro eléctrico y accionó el interruptor. Unos dispositivos incandescentes de color amarillo repartidos por el suelo revelaron una cámara de unos quince metros por doce con un techo de tres metros de alto. Contó al menos tres docenas de cofres de madera y vio que algunos estaban abiertos.
En su interior descubrió una variedad de lingotes de oro y plata. Todos ellos llevaban impresa una ene culminada con una corona imperial, el símbolo oficial del emperador Napoleón. En otro había monedas de oro. Otros dos contenían vajillas de plata. En tres de ellos rebosaban lo que parecían ser piedras preciosas. A todas luces, el emperador había elegido su tesoro con sumo cuidado y había optado por los metales nobles y las joyas.
Malone contempló la habitación y examinó las antiguas y abandonadas posesiones de un imperio derrocado. Era el tesoro de Napoleón.
– Usted debe de ser Cotton Malone -dijo una voz femenina.
Él se dio la vuelta.
– Y usted debe de ser Eliza Larocque.
La mujer, apoyada en el quicio de la puerta, era alta y majestuosa, y tenía un aire leonino que apenas intentaba ocultar. Llevaba un abrigo de lana que le llegaba a la altura de las rodillas, una prenda elegante. Junto a ella estaba un hombre delgado y nervudo con un vigor espartano. Ambos rostros eran inexpresivos.
– Y su amigo es Paolo Ambrosi -dijo Malone-. Un personaje interesante. Un sacerdote que durante un corto espacio de tiempo fue secretario de Pedro II, pero que desapareció cuando ese papado terminó de forma abrupta. Circularon muchos rumores al respecto de su moralidad -Malone hizo una pausa-. Ahora lo tenemos aquí.
Larocque se mostró impresionada.
– Noparece sorprenderle nuestra presencia.
– Los estaba esperando.
– ¿Ah, sí? Me han dicho que es un magnífico agente.
– He tenido mis momentos.
– Y sí, Paolo realiza ciertas tareas que le encargo de vez en cuando -dijo Larocque-. Me pareció que lo más oportuno sería que estuviese conmigo después de todo lo ocurrido la semana pasada.
– Henrik Thorvaldsen ha muerto por su culpa -afirmó Malone.
– ¿De qué me está hablando? No conocía a ese hombre hasta que se interpuso en mis negocios. Me dejó en la Torre Eiffel y no volví a verlo nunca más -Larocque hizo una pausa-. No me ha dicho cómo ha averiguado que hoy estaría aquí.
– Hay gente más inteligente que usted en este mundo.
Malone vio que no le había gustado el insulto.
– He estado atento -añadió-. Encontró a Caroline Dodd más rápido de lo que imaginaba. ¿Cuánto tardó en descubrir este lugar?
– La señora Dodd fue bastante amable. Nos facilitó las pistas, pero decidí encontrar otro camino debajo de la basílica. Imaginé que habría otros accesos y salidas y estaba en lo cierto. Dimos con el túnel correcto hace unos días, abrimos la cámara y aprovechamos una línea eléctrica situada cerca de aquí.
– ¿YDodd?
Larocque negó con la cabeza.
– Me recordaba demasiado a la traición de lord Ashby, así que Paolo se ocupó de ella.
Ambrosi empuñaba un arma en la mano derecha.
– Aún no ha respondido a mi pregunta -dijo Larocque.
– Cuando abandonó su residencia hace un rato -respondió Malone- supuse que venía hacia aquí. Había llegado el momento de reclamar su premio, ¿no es así? Ha contratado ayuda para sacar esta fortuna de aquí.
– Lo cual no ha resultado fácil -dijo ella-. Por suerte, hay gente en este mundo dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero. Tendremos que repartir esto en cofres más pequeños y cerrados y luego sacarlos a mano.
– ¿No le preocupa que puedan hablar?
– Los cofres estarán cerrados antes de que lleguen.
Asintiendo levemente, Malone reconoció la inteligencia de su previsión.
– ¿Cómo ha llegado hasta aquí? -preguntó Larocque.
Malone señaló hacia arriba.
– Por la puerta principal.
– ¿Todavía trabaja para los estadounidenses? -preguntó-. Thorvaldsen me habló de usted.
– Trabajo para mí -Malone señaló a su alrededor-. He venido por esto.
– No parece usted un cazatesoros.
Malone se sentó encima de un cofre y relajó unos nervios entumecidos por el insomnio y por su inseparable compañero, el desaliento.
– En eso se equivoca. Me encantan los tesoros. ¿Y a quién no? Disfruto sobre todo negándoselos a personas tan despreciables como usted.
Larocque se rió de aquel toque dramático.
– Diría que es usted el que se va a quedar sin él.
– Su juego ha terminado. Se acabó el Club de París. Se acabó la manipulación económica. Se acabó el tesoro.
– Lo dudo mucho.
Malone la ignoró.
– Por desgracia, no quedan testigos con vida y hay muy pocas pruebas para juzgarla por algún delito. Así que tómese esta conversación como su única manera de eludir la cárcel.
Larocque se rió de aquella ridiculez.
– ¿Es siempre tan sociable cuando lo acecha la muerte?
Malone se encogió de hombros.
– Soy una persona despreocupada.
– ¿Cree en el destino, señor Malone? -preguntó ella.
– La verdad es que no.
– Yo sí. De hecho, mi vida se rige por el destino. Mi familia ha hecho lo mismo durante siglos. Cuando supe que Ashby había muerto, consulté un oráculo que poseo y formulé una sencilla pregunta: “¿Se verá inmortalizado mi nombre y lo aplaudirá la posteridad?”. ¿Le gustaría saber la respuesta?
– Claro -respondió Malone siguiéndole el juego.
– ”Tu alegre compañero será un tesoro, que tus ojos se deleitarán en contemplar” -hizo una pausa-. Al día siguiente encontré esto.
Larocque señaló la caverna iluminada. Malone ya había escuchado suficiente. Levantó el brazo derecho, señaló con el índice hacia abajo e indicó a Larocque que se diera la vuelta. Ella captó el mensaje y miró por encima de su hombro derecho. Tras ella se encontraban Stephanie Nelle y Sam Collins, ambos empuñando una pistola.
– ¿Olvidé mencionar que no había venido solo? -dijo Malone-. Esperaron a que usted llegara para bajar.
Larocque lo miró. La ira que irradiaban sus ojos constataba lo que él ya sabía, así que dijo lo que probablemente estaba pensando:
– Deléitese contemplándolo, madame,porque es lo único que podrá hacer.
Sam le arrebató la pistola a Ambrosi, que no opuso resistencia.
– Mejor así -le dijo Malone a Ambrosi-. Sam resultó herido de bala. Le dolió mucho, pero está bien. Fue él quien disparó a Peter Lyon. Fue su primer asesinato. Le dije que el segundo sería mucho más fácil.
Ambrosi no dijo nada.
– También vio morir a Henrik Thorvaldsen. Todavía está deshecho. Stephanie y yo también. Los tres podríamos matarlos en cualquier momento. Por suerte para ustedes, no somos asesinos. Es una lástima que ustedes no puedan decir lo mismo.
– Yo no he matado a nadie -dijo Larocque.
– No, usted sólo anima a otros a hacerlo y se aprovecha de sus actos -Malone se levantó-. Ahora lárguense de aquí.
Larocque no se movió.
– ¿Qué pasará con esto?
Malone suprimió cualquier rastro de emoción en su voz.
– Eso no lo decidiremos ni usted ni yo.
– ¿Se da cuenta de que esto es un derecho legítimo de mi familia? El papel de mi antepasado fue esencial para destruir a Napoleón. Buscó este tesoro hasta el día de su muerte.
– Le he dicho que se largue.
Malone quería pensar que así es cómo Thorvaldsen habría afrontado la situación, y ese pensamiento le proporcionó cierto consuelo. Larocque pareció aceptar sus órdenes, sabedora de que poseía escaso poder de negociación, de modo que, con un gesto, indicó a Ambrosi que saliera de allí. Stephanie y Sam se hicieron a un lado y los dejaron marcharse.
En el umbral, Larocque titubeó y se dio la vuelta.
– Puede que nuestros caminos se crucen de nuevo.
– Sería divertido.
– Sepa que ese encuentro será bastante distinto al de hoy -afirmó antes de irse.
– Esa mujer no se rinde nunca -dijo Stephanie.
– Imagino que tienes gente ahí fuera.
Stephanie asintió.
– La policía francesa los acompañará fuera del túnel y lo cerrará.
Malone se dio cuenta de que por fin todo había terminado. Las últimas tres semanas habían sido unas de las más terribles de su vida. Necesitaba un descanso.
– Supongo que tienes una nueva carrera -dijo a Sam.
El joven asintió.
– Ahora trabajo oficialmente para el Magellan Billet como agente. Según tengo entendido, debo agradecérselo a usted.
– Tienes que agradecértelo a ti mismo. Henrik estaría orgulloso de ti.
– Eso espero -Sam señaló los cofres-. ¿Qué pasará con este tesoro?
– Los franceses se lo quedarán -respondió Stephanie-. No hay manera de conocer su procedencia. Está en su terreno, así que es suyo. Además, dicen que es una compensación por todos los daños que Cotton ha causado a sus propiedades.
Malone no estaba escuchando. Tenía la mirada clavada en la puerta. Eliza Larocque había pronunciado su última amenaza en un tono muy educado, una pausada declaración según la cual, si sus caminos volvían a cruzarse algún día, las cosas serían distintas. Pero no era la primera vez que recibía amenazas. Larocque era en parte responsable de la muerte de Henrik y del sentimiento de culpa que temía que se alojara para siempre en su interior. Tenía una deuda con ella y él siempre saldaba sus deudas.
– ¿Estás bien por lo de Lyon? -le preguntó a Sam.
El joven asintió.
– Todavía veo su cabeza estallando, pero podré vivir con ello.
– Nunca dejes que te resulte fácil. Matar es algo serio, aunque se lo merezcan.
– Me recuerda a alguien que conocí en una ocasión.
– ¿Él también era un tipo inteligente?
– Más de lo que imaginaba hasta hace poco.
– Tenías razón, Sam -dijo Malone-. El Club de París, todas esas conspiraciones. Al menos algunas cosas eran ciertas.
– Por lo que recuerdo, me tenía usted por un loco.
Malone soltó una carcajada.
– La mitad de la gente a la que conozco también me considera un chiflado.
– Meagan Morrison no dudó en hacerme saber que ella tenía razón -dijo Stephanie-. Es un verdadero problema.
– ¿La volverás a ver? -le preguntó Malone a Sam.
– ¿Quién ha dicho que me interesa?
– Lo noté en su voz cuando me dejó el mensaje en el contestador. Volvió allí por ti. Vi cómo la mirabas después del funeral de Henrik. Te interesa.
– No lo sé, tal vez sí. ¿Tiene algún consejo que darme al respecto?
Malone levantó las manos en un gesto de rendición.
– Las mujeres no son mi fuerte.
– Y que lo digas -apostilló Stephanie-. Arrojas a tus ex mujeres de los aviones.
Malone sonrió.
– Debemos irnos -dijo Stephanie-. Los franceses quieren tener esto controlado.
Los tres se dirigieron hacia la salida.
– Tengo una curiosidad -le dijo Malone a Sam-. Stephanie me dijo que te criaste en Nueva Zelanda, pero no hablas como ellos. ¿Por qué?
Sam sonrió.
– Es una larga historia.
Eso fue exactamente lo que él contestó el día anterior cuando Sam le preguntó por qué se llamaba Cotton. Era la misma respuesta que le había dado a Henrik varias veces, prometiéndole siempre que se lo explicaría más tarde. Pero, por desgracia, ya no podría hacerlo.
Le caía bien Sam Collins. Le recordaba mucho a él hacía quince años, cuando empezaba en el Magellan Billet. Ahora Sam era un agente hecho y derecho a punto de afrontar los incalculables riesgos asociados a ese peligroso trabajo. Cualquier día podía ser el último.
– Le propongo un trato -dijo Sam-. Yo se lo cuento si usted me lo cuenta.
– Trato hecho.
Nota del autor
Esta novela me llevó primero a Francia y después a Londres. Durante varios días, Elizabeth y yo recorrimos París en busca de todas las localizaciones que aparecen en el libro. No me agradó especialmente encontrarme bajo tierra, y a Elizabeth le disgustaba la altura de la Torre Eiffel. Al margen de nuestras neurosis, encontramos todo lo que íbamos a buscar. Como en mis siete novelas anteriores, la elaboración del argumento supuso preparar, combinar, corregir y condensar diversos elementos aparentemente dispares. Ahora ha llegado el momento de trazar la línea entre realidad y ficción.
El general Napoleón Bonaparte conquistó Egipto en 1799 y gobernó esa tierra mientras esperaba el momento adecuado para regresar a Francia y reclamar un poder absoluto. En efecto, vio las pirámides, pero no existen pruebas de que llegara a entrar en ellas. Según cuenta una historia, entró en la Gran Pirámide de Giza y al salir se mostró agitado, pero ningún historiador reputado ha verificado dicho relato. Sin embargo, la idea me pareció interesante, así que no pude resistirme a incluir mi propia versión en el prólogo. En cuanto a lo sucedido con un misterioso vidente (capítulo xxxvii), fue invención mía. Sin embargo, los sabios de Napoleón existieron de verdad y juntos desenterraron una antigua civilización desconocida hasta el momento, creando así la ciencia de la egiptología.
Córcega parece un lugar fascinante, aunque no pude visitarlo. Bastia (capítulos ii y xiv) se describe con tanta exactitud como permiten las fotografías. Cabo Córcega y sus antiguas atalayas y conventos también se retratan con fidelidad. El oro de Rommel es un tesoro perdido de la Segunda Guerra Mundial con una conexión corsa, tal como se describe en el capítulo vi. La única adición que incluí fue el quinto participante y las pistas que contenía un libro del siglo xix sobre Napoleón. Hasta hoy no se ha podido encontrar el tesoro.
El Nudo Arábigo descrito en los capítulos vi, xii y xxxix es invención mía, aunque la técnica de codificación tiene su origen en El cáliz de María Magdalena,de Graham Phillips, un libro sobre el Santo Grial. Ese libro me condujo también a los salmos y al uso de sus numerosos versos como pistas (capítulo lxvii). Los fragmentos que elegí están correctamente citados y su aplicación resultó asombrosa.
Existe un Club de París como el que se describe en el capítulo iv. Es una organización bienintencionada formada por algunos de los países más ricos del mundo y concebida para ayudar a las naciones emergentes a reestructurar su deuda. El Club de París de Eliza Larocque no guarda ninguna relación con este. Asimismo, la conexión histórica de su club con Napoleón es puramente ficticia.
El incidente ocurrido en Egipto, durante el cual Napoleón es testigo del asesinato de una madre y su bebé (capítulo iv), es real, pero el emperador no encontró ningún papiro aquel día. Es una invención.
Todo lo relacionado con los Rotchschild (capítulos v y xxiv) se ha extraído de los archivos históricos. Financiaron realezas, gobiernos y guerras y se aprovecharon inmensamente de todos los bandos.
Louis Etienne Saint-Denis (capítulo xvi) sirvió fielmente a Napoleón. Acompañó a su señor en su exilio a Elba y Santa Elena y fue el autor de todos sus escritos (capítulo xl). Napoleón legó a Saint-Denis cuatrocientos libros de su biblioteca personal (capítulos xvi, xvii y xxv) y le encomendó que los conservara hasta que su hijo cumpliese dieciséis años. La adición de un volumen concreto sobre los merovingios -supuestamente mencionado en el testamento- es mía, al igual que el modo en que Saint-Denis dispuso finalmente de dicha colección (capítulo xvi).
París se describe con veracidad (a partir del capítulo xviii), al igual que la librería Shakespeare &Company, que se encuentra en la orilla izquierda, mirando a Notre Dame.
TheCreature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve,de G. Edward Griffin, me resultó útil para formular las ideas de Sam Collins y Meagan Morrison acerca de la economía conspirativa. Ese libro me dio a conocer también la Orden Ejecutiva 11110 (capítulo xxiv), dictada por el presidente Kennedy poco antes de su asesinato.
La abadía de Westminster en Londres, además del Rincón de los Poetas (capítulo xix), son fascinantes. Cada noche se organizan visitas temáticas dedicadas a Jack el Destripador (yo mismo disfruté de una) en el East Side londinense (capítulo xliii).
El valle del Loira, en Francia, es un lugar magnífico (capítulo xx). El castillo de Eliza Larocque es una invención mía, aunque me basé en el legendario Chenonceau, edificado sobre el cauce del río Cher. El Barrio Latino de París (capítulo xxiii) es un hervidero de actividad las veinticuatro horas del día y se describe fielmente, al igual que el Museo Cluny (que aparece por primera vez en el capítulo xxvi), con su gran oferta de exposiciones medievales (capítulo xxviii). Los Inválidos y su iglesia del Domo (capítulo xxxvi) son monumentos de París. El sarcófago de Napoleón (capítulo xxxvi) es realmente imponente. La zona del museo militar de los Inválidos dedicado a Napoleón se encontraba en obras cuando estuve allí, de modo que lo incorporé a la historia (capítulo xxxviii). Solo la adición del libro de los merovingios (capítulos xxxvi y xxxviii) es ficticia. El Hotel Ritz, su Bar Hemingway (capítulo xxxiii) y el restaurante Le Granel Véfour (capítulo xxxvii) existen de verdad. La fascinación de Meagan Morrison por el subsuelo de París (capítulo lxiv) refleja mí pasión por esos pasadizos subterráneos.
Pozzo di Borgo (capítulos xx, xxiii y xxxv.) es un personaje real. Fue un amigo de la infancia de Napoleón y luego su enemigo acérrimo. La vida de Di Borgo y su vendetta corsa se describen fielmente. Fue esencial para convencer al zar Alejandro de que no firmara la paz con Francia, hecho que a la postre llevó a Napoleón a la ruina. El interés de Di Borgo en un tesoro perdido y el vínculo de su familia con Eliza Larocque son pura invención.
El abate Buonavíta (capítulos xxv y xlvi) estuvo en Santa Elena con Napoleón y se marchó poco antes de que el emperador falleciera. Se le permitió llevar consigo varias cartas personales para la mujer y el hijo de Napoleón. La inclusión de mensajes secretos en esas cartas es obra mía. La visita del príncipe de Joinville a Santa Elena en 1840 con el fin de recuperar los restos de Napoleón y devolverlos a Francia se produjo tal como se describe (capítulo xxxvii). Los allí presentes y sus comentarios también se han citado fielmente.
La Torre Eiffel desempeña un papel fundamental en esta historia. Al igual que Sam, Stephanie y Meagan, yo subí los varios centenares de escalones metálicos hasta las plataformas primera y segunda (capítulo xxxix). Los lugares y la geografía de la torre, incluida La Salle Gustav Eiffel (capítulos xxxix, xlviii y xlix) son reales, y el sorprendente efecto que tiene un beso en la esperanza de vida humana (capítulo xliv) también lo es, al igual que el estudio al que hace referencia Meagan Morrison.
Las catorce líneas que contienen información codificada en forma de letras alzadas (capítulos xxxix y xlvii) pertenecen a la leyenda asociada a Rennes-le-Château, que exploré en mi novela Los caballeros de Salomón.
Mientras me documentaba para esa historia, me topé con estos dos pergaminos legendarios. Puesto que nadie ha visto esos documentos, y dado que su mensaje secreto – “Al rey Dagoberto y a Sión pertenece el tesoro y él está muerto allí”- era pertinente para esta historia, me apropié de ellos. La única modificación fue suprimir la designación II. Dagoberto I fue un gran rey merovingio y su monumento funerario del siglo xiii se halla en la basílica de Saint-Denis (capítulo lxi). Napoleón sentía fascinación por los merovingios (capítulo xxxiii). Al entrelazarse todos estos hechos aparentemente dispares de forma repentina, me pareció que lo mejor era aunarlos. Espero que los puristas de Rennes-le-Château puedan perdonarme.
La basílica de Saint-Denis es un tesoro nacional francés. Dada su localización al norte del corazón de París, pocos turistas llegan hasta allí, lo cual es una lástima. Se pierden algo más sobrecogedor que Notre Dame. Los capítulos lxvii-lxxvii describen la iglesia con detalle, incluidas las obras que se estaban llevando a cabo cuando yo la visité. Solo añadí la marca en forma de olivo y el túnel subterráneo (capítulo lxxvii).
La legislación del Congreso mencionada en los capítulos li y lii y conocida como Ley de Modernización del Servicio Financiero (Gramm-Leach-Bliley) y Ley de Modernización de Futuros sobre Bienes Comercializados, adoptadas en 1999 y 2000 respectivamente, son reales y ahora la mayoría de los expertos afirman que estos desastrosos intentos de desregulación contribuyeron en buena medida a la debacle económica de 2008. 60 Minutes dedicó parte de un programa a exponer sus efectos.
La idea de que Osama bin Laden pudo aprovecharse de los atentados del 11-S vendiendo acciones al descubierto ha sido postulada durante años por los aficionados a las teorías de la conspiración. En realidad, Estados Unidos llevó a cabo una investigación, y el artículo francés mencionado en el capítulo lii se publicó realmente, pero nunca se ha corroborado ninguna venta al descubierto.
La idea de que puede obtenerse rédito del caos (capítulo lii) no es nueva. Lo que se describe en el capítulo xxiv sobre Yugoslavia es cierto. La sabiduría política que contienen los cuatro papiros (capítulos xxvii, xxix y xl) es una adaptación de The Report from Iron Mountain. Según este documento, en 1963 se creó una comisión de quince miembros, conocida como Grupo Especial de Estudio, para evaluar los problemas que sobrevendrían si Estados Unidos entraba en un estado de paz duradera. Se reunieron en un refugio nuclear subterráneo denominado Iron Mountain y trabajaron en secreto durante dos años. Un miembro de la comisión, un profesor anónimo de una universidad del Medio Oeste, decidió hacer público el informe y Dial Press lo publicó en 1967.
Por supuesto, solo es cierta la parte relativa a Dial Press. El libro se publicó y se convirtió en un best seller. El consenso general es que el informe era falso. El libro Guinness de los récords catalogó The Report from Iron Mountain como “el engaño literario más exitoso”. Aun así, las ideas presentadas en el “informe” acerca de la guerra, la paz y la estabilidad política son, cuando menos, interesantes. La idea de que la sociedad permite en tiempos de amenaza lo que jamás toleraría en tiempos de paz es especialmente relevante a día de hoy.
El oráculo en el que Eliza Larocque deposita su confianza es real. El libro del destino, anteriormente en posesión de y utilizado por Napoleón sigue en catálogo. Todas las preguntas y respuestas citadas en los capítulos viii, x, xxix y lxvii se han extraído del oráculo. La dudosa historia del oráculo (capítulo viii) es contradictoria. Napoleón era muy supersticioso y el destino intervenía en sus decisiones (capítulo x), pero ¿consultaba un oráculo a diario? Nadie lo sabe. No obstante, la idea es cautivadora.
Es cierto, como señalaba Eliza Larocque, que, con la salvedad de Jesucristo, la figura histórica sobre la que se han escrito más libros es Napoleón, aunque el emperador sigue siendo un enigma. Por un lado era un administrador capaz y competente y, por el otro (como lamenta Eliza Larocque en el capítulo xxxv), un hombre sin lealtad que dio la espalda a su familia, amigos y país. Su odio hacia los financieros y su renuencia a incurrir en deudas es un dato histórico (capítulo xvi). También creía en el expolio. En ese sentido, era realmente un merovingio moderno. Por supuesto, él diría que lo que arrebató era simplemente un botín de guerra, y quizá tuviese razón. El hecho de que se guardara algunos de esos botines para él -el tesoro de Napoleón, que desempeña un papel esencial en esta historia- todavía es motivo de discusión. Nadie lo sabe ni lo sabrá nunca. Por el contrario, Napoleón continuará siendo objeto de estudio y debate. Cada libro que lo proclame un santo vendrá seguido de otro que lo tache de demonio. Quizá, al final, fue él quien lo expresó mejor: “Pese a los intentos por relegarme, eliminarme y acallarme, será difícil hacerme desaparecer del todo del recuerdo ciudadano”.
Agradecimientos
Me inclino de nuevo ante mi agente, Pam Ahearn, por la que siento una honda gratitud. Hemos recorrido un largo camino, ¿no es cierto? A Mark Tavani, Bech Stvan y la gente maravillosa de Random House Promotions and Sales, gracias de nuevo por su increíble labor. Son los mejores, sin lugar a dudas.
Un agradecimiento especial a un excelente novelista y amigo, James Rollins, que me salvó de ahogarme en una piscina de Fiji; a Laurence Festal, que me prestó una ayuda incalculable con el idioma francés; y a mi mujer, Eli-zabeth, y Barry Ahearn, que dieron con el título.
Por último, este libro está dedicado a Gina Centrello, Libby McGuire, Kim Hovey, Cindy Murray, Christine Cabello, Carole Lowenstein y Rachel Kind. Siete damas maravillosas, profesionales todas. En conjunto, han aportado una sabiduría implacable, un liderazgo sistemático y una creatividad vibrante a todas mis novelas. ¿Qué más puede pedir un escritor? Es un honor formar parte de su equipo.
Con todo mi afecto.
Steve Berry

***
