
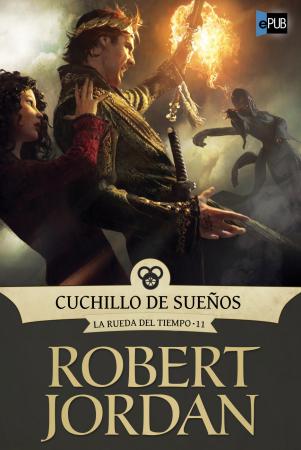
La Rueda del Tiempo 11
Mientras el entramado de la realidad se vuelve inestable, todo indica que el Tarmon Gai'don está cerca y que Rand al'Thor tiene que enfrentarse con el Oscuro. Pero antes deberá negociar una tregua con los seanchan. Perrin, por su parte, ya ha hecho un pacto con ellos y está dispuesto a todo para salvar a su esposa de los Shaido.
En Caemlyn, Elayne lucha para conseguir el Trono de León al tiempo que intenta prevenir una guerra civil, y Egwene descubre que incluso la Torre Blanca ha dejado de ser un lugar seguro.

Robert Jordan
Cuchillo de Sueños
La Rueda del Tiempo 11
ePUB v1.0
Echelon 26.10.11

Diseño e ilustración de cubierta: OPALWORKS
Mapas: Ellisa Mitchell
Ilustraciones de interior: Matthew C. Nielsen y Ellisa Mitchell
Título original: Knife of dreams
Traducción: Mila López
Primera edición: mayo de 2007
© 2005 by Bandersnatch Group, Inc.
© Scyla Editores, S. A., 2007
Diagonal, 662-664. 08034 Barcelona (España)
Timun Mas es marca registrada por Scyla Editores, S. A.
www.timunmas.com
ISBN: 978-84-480-3473-3
Preimpresión: gama, sl.
Depósito legal: B. 19.379-2007
Impreso y encuadernado en España por EGEDSA
En memoria de Charles St. George Sinkler Adams
6 de julio de 1976 - 13 de abril de 2005
PRÓLOGO
ASCUAS QUE CAEN SOBRE LA HIERBA SECA
El sol, en su recorrido por el cielo, apuntaba la media mañana y alargaba hacia el frente la sombra de Galad y las de sus tres compañeros de armas. Trotaban en sus corceles por la calzada que se extendía recta a través del bosque, una masa densa de robles y cipreses, pinos y tupelos, la mayoría adornados con el tono rojizo de los brotes de primavera. Galad intentaba dejar la mente en blanco, vacía, pero había cosas pequeñas que no cesaban de importunarlo. Reinaba el silencio a su alrededor salvo por la trápala de los cascos de los caballos. En las ramas no cantaban los pájaros ni chachareaban las ardillas. Había demasiada quietud para esa época del año, como si el bosque contuviera la respiración. Esa calzada había sido una ruta comercial de importancia antaño, mucho tiempo antes de que Amadicia y Tarabon existieran, y en la dura superficie de arcilla amarillenta asomaban de vez en cuando antiguas piedras del pavimento. Allá adelante, lejos, una carreta tirada por un lento buey era la única señal de presencia humana aparte de ellos mismos. El comercio se había desplazado bastante más al norte, las granjas y pueblos de la región eran más escasos y las legendarias minas de Aelgar seguían perdidas en las laberínticas cadenas montañosas que se alzaban unas pocas millas al sur. Los negros nubarrones que se acumulaban en aquella dirección prometían lluvia a la tarde si su lento avance continuaba. Galad se fijó en un halcón de alas rojizas que hacía pasadas junto a los árboles; estaba de caza al borde del bosque. También él iba de caza, sólo que al mismísimo centro, no por las lindes.
La casa de campo que los seanchan le habían entregado a Elmon Valda apareció a la vista y Galad tiró de las riendas; deseó haber llevado puesto el yelmo para tener la excusa de ajustarse la correa. Hubo de conformarse con fingir que el talabarte no estaba bien ceñido y abrochar la hebilla de nuevo. No habría tenido sentido llevar puesta la armadura. Si las cosas salían según sus deseos, tendría que quitarse el peto y la cota de todos modos; si las cosas iban mal, la armadura no lo protegería más que la capa blanca.
La estructura, otrora una casa de campo del rey de Amadicia, era grande, con el tejado azul y los balcones pintados en rojo, un palacete de madera de esbeltas torres en las esquinas que se sustentaba sobre cimientos de piedra; el conjunto recordaba un montículo bajo y escarpado. Los edificios anejos —establos, graneros, casitas de trabajadores, talleres de artesanos— se habían construido a ras del suelo en el amplio claro que rodeaba la casona, pero casi resultaban igual de deslumbrantes pintados en rojo y azul. Un puñado de hombres y mujeres, que a esa distancia sólo eran figuras diminutas, se movía entre ellos mientras los niños jugaban al cuidado de sus mayores. Todo ofrecía una imagen de normalidad donde no había nada normal. Sus compañeros, equipados con yelmos y petos bruñidos, permanecían sentados en las monturas y lo observaban sin decir nada, el gesto inexpresivo. Impacientes, los animales pateaban el suelo; la corta cabalgada desde el campamento no había hecho mella en el descanso acumulado a lo largo de la noche.
—Es comprensible si te lo replanteas, Damodred —dijo Trom al cabo de un tiempo—. La acusación es acerba, amarga como la hiel, pero...
—No hay nada que replantearse —lo interrumpió Galad, que había tomado una decisión el día anterior. No obstante, se sintió agradecido porque Trom le había dado pie para hablar del asunto. Los tres habían aparecido cuando ya estaba en camino y se pusieron al paso con él sin decir esta boca es mía. En ese momento había parecido que las palabras sobraban—. Pero ¿por qué estáis vosotros aquí? Corréis un gran riesgo al venir conmigo. Un riesgo innecesario. Tome el día el curso que tome, tendrá implicaciones negativas para vosotros. Esta cuestión es de mi incumbencia y os dispenso de todo compromiso. Volved a vuestros asuntos. —Se había expresado con excesiva formalidad, pero esa mañana era incapaz de encontrar las palabras adecuadas ni de soltar la lengua.
—La ley es la ley —dijo el bajo y fornido oficial—. También podría aprovechar mi nuevo rango y hacer uso de él. —Los tres nudos dorados en forma de estrella que señalaban la graduación de capitán aparecían debajo del sol radiante en la pechera de la capa blanca. En Jeramel había habido no pocas bajas, entre las que se encontraban al menos tres capitanes. Allí habían luchado contra los seanchan, no como sus aliados.
—He hecho cosas tenebrosas al servicio de la Luz —manifestó Byar en tono sombrío. Los ojos hundidos en el rostro demacrado echaban chispas como si lo considerara un insulto personal—. Cosas tan oscuras como una noche sin luna, y seguramente volveré a hacerlas, pero algunas son demasiado negras para consentirlas. —Parecía a punto de escupir.
—Eso es cierto —masculló el joven Bornhald mientras se frotaba la boca con la mano enguantada. Galad siempre pensaba en Dain de esa forma aunque no lo aventajaba más que en unos pocos años. Tenía los ojos inyectados en sangre; había vuelto a darle al brandy la noche pasada—. Si uno ha hecho algo malo aunque sea al servicio de la Luz, entonces tiene que hacer algo bueno para compensar la balanza.
Byar gruñó con acritud. Probablemente, no era a eso a lo que se refería él.
—De acuerdo —accedió Galad—, pero no habrá reproches para quien dé media vuelta. El asunto que me trae aquí sólo me incumbe a mí.
Sin embargo, cuando taconeó al bayo castrado para ponerlo al trote, le complació que galoparan para alcanzarlo y ponerse a su lado, con las blancas capas ondeando tras ellos. Ni que decir tiene que habría ido solo, pero la presencia de sus compañeros quizás evitaría que lo arrestaran y lo colgaran sin más. De todos modos, tampoco esperaba salir con vida de aquello. Lo que debía hacerse, se hacía, a toda costa.
Los cascos de los caballos repicaron con fuerza en la rampa de piedra que ascendía al palacete, por lo que todos los hombres que se encontraban en el amplio patio central se volvieron para verlos pasar. Eran cincuenta Hijos equipados con relucientes cotas y yelmos cónicos, la mayoría montados, y serviles mozos amadicienses vestidos con chaquetas oscuras que sujetaban los caballos para los demás. Las galerías interiores se hallaban vacías a excepción de unos pocos sirvientes que intentaban no perderse detalle mientras fingían barrer. Seis interrogadores, unos hombretones con el cayado de pastor escarlata enhiesto detrás del sol llameante de las capas, se encontraban alrededor de Rhadam Asunawa como su guardia personal, separados de los otros. La Mano de la Luz siempre se apartaba del resto de los Hijos, decisión con la que el resto de los Hijos estaba de acuerdo. El canoso Asunawa, cuyo afligido rostro hacía que Byar pareciera tener llena la cara, era el único Hijo presente que no llevaba armadura, y la nívea capa sólo lucía el cayado intensamente rojo, otra forma de marcar diferencias. Pero, aparte de advertir quiénes se hallaban presentes, Galad sólo tenía ojos para un hombre que había en el patio. Tal vez Asunawa se había involucrado de alguna forma —eso no estaba muy claro— pero sólo el capitán general podía pedirle cuentas al Inquisidor Supremo.
Elmon Valda no era un hombre grande, pero el rostro moreno y severo pertenecía a alguien que espera que se le muestre la debida obediencia. Como mínimo, la debida. Plantado con las piernas abiertas y la cabeza alta —la viva estampa de la autoridad— vestía el tabardo blanco y oro de capitán general sobre el peto y el espaldar dorados; el tabardo era de seda y mucho más ricamente bordado que cualquiera de los que Pedron Niall había llevado. La capa blanca, con un gran sol llameante bordado con hilo de oro en ambos lados de la pechera, también era de seda, así como la chaqueta blanca con bordados en oro. El yelmo que sujetaba debajo del brazo era dorado y en la parte frontal llevaba grabado el sol llameante. En la mano izquierda —y por encima del guantelete— lucía un grueso anillo de oro con un gran zafiro amarillo, en el que también llevaba tallado el sol radiante. Otra muestra de favor recibida de los seanchan.
Valda frunció el entrecejo cuando Galad y sus compañeros desmontaron y lo saludaron con el brazo cruzado sobre el pecho. Unos mozos obsequiosos se acercaron con premura para ocuparse de los caballos.
—¿Por qué no estáis de camino a Nassad, Trom? —Las palabras llevaban un timbre de desaprobación—. Los otros capitanes deben de estar a mitad de camino a estas alturas.
Él mismo siempre llegaba tarde cuando se reunía con los seanchan, quizás como una reivindicación de que los Hijos aún tenían una pizca de independencia, de modo que encontrarlo dispuesto a emprender la marcha era una sorpresa; esa reunión debía de ser muy importante. Sin embargo, siempre se aseguraba de que otros oficiales de alto rango llegaran a tiempo incluso cuando tal cosa requería partir antes del amanecer. Por lo visto era mejor no presionar demasiado a los nuevos amos. Los seanchan sentían una profunda desconfianza hacia los Hijos.
Trom no demostró nada de la incertidumbre que podría esperarse de un hombre que ostentaba su cargo desde hacía apenas un mes.
—Ha surgido un asunto urgente, milord capitán general —respondió suavemente al tiempo que hacía una reverencia precisa, ni un pelo más profunda ni menos de lo que marcaba el protocolo—. Un Hijo que está a mi mando acusa a otro de los Hijos de abuso a una mujer de su familia y reclama el derecho al Juicio de la Luz que, según la ley, os corresponde a vos conceder o denegar.
—Extraña petición, hijo mío —intervino Asunawa, que ladeó la cabeza en un gesto interrogante y entrelazó las manos anticipándose a Valda. Hasta el tono de voz del Inquisidor Supremo era compungido, como si estuviera dolido por la ignorancia de Trom, y los ojos parecían negros carbones ardientes en un brasero—. Normalmente era el acusado el que pedía dejar que las armas juzgaran y creo que lo hacía cuando sabía que las pruebas lo condenarían. En cualquier caso, el Juicio de la Luz no se ha invocado desde hace casi cuatrocientos años. Dadme el nombre del acusado y me encargaré del asunto con discreción. —La voz había adquirido la frialdad de una caverna oscura en invierno, aunque los ojos seguían irradiando un calor abrasador—. Nos encontramos entre extraños y no vamos a permitir que se enteren de que uno de los Hijos es capaz de semejante acción.
—La petición está dirigida a mí, Asunawa —espetó Valda con una mirada que podría interpretarse de odio, aunque quizás sólo era desagrado por la intromisión del otro hombre. Echándose uno de los picos de la capa sobre el hombro para dejar al descubierto la espada con guarda de recazo y gavilanes, apoyó la mano sobre la larga empuñadura y adoptó una postura más erguida. Amante de los grandes gestos, alzó la voz para que todos los Hijos presentes en el patio lo oyeran y habló con tono declamatorio.
»Opino que muchas de nuestras antiguas costumbres deberían recuperarse, y esa ley todavía sigue en vigor. Siempre lo estará, de acuerdo con lo escrito en tiempos remotos. La Luz garantiza justicia porque la Luz es justicia. Informad a vuestro hombre, Trom, que tiene permiso para presentar los cargos y desafiar al hombre que acusa a un duelo a espada. Si ese hombre rehúsa, declaro que habrá admitido su culpabilidad y ordenaré que lo ahorquen en ese mismo momento y que sus posesiones y su rango se le confisquen a favor del acusador, como marca la ley.
Dicho esto lanzó otra mirada ceñuda al Inquisidor Supremo. Quizá sí que había odio entre esos dos. Trom volvió a hacer una reverencia formal.
—Le habéis informado vos mismo, milord capitán general. Damodred...
Galad sintió frío. No por miedo, sino por la sensación de vacío. Cuando Dain, estando ebrio, había dejado caer los confusos rumores que habían llegado a sus oídos, cuando Byar confirmó a regañadientes que eran algo más que rumores, la ira se había apoderado de él cual fuego abrasador que casi lo condujo a la locura. Había creído que la cabeza le estallaría si no lo hacía antes el corazón. Ahora era un pedazo de hielo desprovisto de emociones. También hizo una reverencia formal. Mucho de lo que tenía que decir estaba estipulado en la ley, pero aun así eligió el resto de las palabras con sumo cuidado para ahorrar la mayor vergüenza posible a la memoria de alguien muy querido.
—Elmon Valda, Hijo de la Luz, os emplazo al Juicio de la Luz por abuso ilícito en la persona de Morgase Trakand, reina de Andor, y por su asesinato.
Nadie había podido confirmar que la mujer a quien consideraba su madre estaba muerta, pero no podía ser de otro modo. Había una docena de hombres que aseguraba que había desaparecido de la Fortaleza de la Luz antes de que ésta cayera en manos de los seanchan, y otros tantos habían testificado que no gozaba de libertad para partir por voluntad propia.
Valda no se escandalizó por los cargos presentados. La sonrisa que exhibía parecía denotar pesar por la estupidez de Galad al hacer semejante acusación, si bien en la mueca había un atisbo de desprecio. Abrió la boca pero, de nuevo, se le adelantó Asunawa.
—Es ridículo —clamó en un tono más de tristeza que de enojo—. Prended a ese necio y descubriremos en qué conspiración de los Amigos Siniestros para desprestigiar a los Hijos está involucrado. —Hizo un gesto, y dos de los corpulentos interrogadores dieron un paso hacia Galad, uno de ellos exhibiendo una mueca cruel y el otro con gesto inexpresivo, como un operario que se limita a realizar su trabajo.
Pero sólo dieron un paso. Por todo el patio se repitió el rasposo sonido del acero cuando los Hijos empezaron a desenvainar las armas. Al menos hubo doce que las sacaron del todo y las sostuvieron de esa guisa al costado. Los mozos amadicienses se encogieron en un intento de hacerse invisibles. Seguramente, de haberse atrevido, habrían salido corriendo. Asunawa miró fijamente a su alrededor, enarcadas las cejas exageradamente en un gesto de incredulidad y los puños apretados sobre la capa. Lo extraño fue que Valda también pareciera sorprenderse un instante. Desde luego, no esperaría que los Hijos permitieran ese arresto después de lo que él mismo había proclamado. No obstante, si lo había hecho, se rehízo enseguida de la sorpresa.
—Como veréis, Asunawa, los Hijos siguen mis órdenes y la ley, no los caprichos de un interrogador —comentó casi con alegría. Tendió el yelmo hacia un lado para que alguien lo recogiera—. Niego tus ridículos cargos, joven Galad, y te arrojo a la cara tu asquerosa mentira. Porque es una mentira o, como mínimo, una disparatada aceptación de un rumor maligno iniciado por Amigos Siniestros u otros que desean perjudicar a los Hijos. En cualquier caso, me has difamado del modo más vil, así que acepto tu desafío al Juicio de la Luz, donde te mataré. —Era una respuesta que se adecuaba al ritual a duras penas, pero había negado los cargos y aceptado el desafío; bastaría con eso.
Al darse cuenta de que todavía sostenía el yelmo en la mano extendida, Valda dirigió una mirada ceñuda a uno de los Hijos que estaban desmontados, un saldaenino flaco llamado Kashgar, hasta que éste se adelantó y lo cogió. Kashgar sólo era un subteniente y casi un adolescente a pesar de la gran nariz ganchuda y el espeso bigote con las puntas hacia arriba, pero se movió con clara renuencia y la voz de Valda adquirió un timbre más severo y agrio a medida que hablaba mientras se desabrochaba el talabarte para tendérselo también al joven suboficial.
—Cuida bien de eso, Kashgar. Es una hoja con la marca de la garza. —Desabrochó la capa de seda, la dejó caer al suelo empedrado, seguida del tabardo, y llevó las manos a las hebillas de la armadura. Por lo visto no estaba dispuesto a comprobar si más hombres eran reacios a ayudarlo. Parecía estar bastante tranquilo, a excepción de la ira que bullía en sus ojos y que prometía resarcimiento y no sólo de Galad—. Tengo entendido que tu hermana quiere hacerse Aes Sedai, Damodred. Puede que entienda exactamente dónde se originó todo esto. Hubo un tiempo en que habría lamentado tu muerte, pero hoy no. Tal vez mande tu cabeza a la Torre Blanca para que las brujas vean el fruto de su intriga.
Con un gesto de preocupación plasmado en el rostro, Dain cogió la capa de Galad y el talabarte; rebulló, un tanto nervioso, como si no estuviera seguro de que hacía lo correcto. Bien, había tenido su oportunidad y ahora era demasiado tarde para cambiar de opinión. Byar posó la mano enguantada en el hombro de Galad y se acercó a él.
—Le gusta herir brazos y piernas —dijo en voz baja al tiempo que echaba ojeadas de soslayo a Valda. A juzgar por la mirada fulminante, había algo pendiente entre los dos. Aunque, a decir verdad, el gesto ceñudo no difería mucho de su expresión habitual—. Antes de lanzar el golpe mortal disfruta haciendo sangrar a su oponente hasta que no puede dar un paso ni levantar la espada. Además, es más rápido que una víbora, pero te atacará a la izquierda con más frecuencia y esperará que hagas lo mismo.
Galad asintió en silencio. A muchos diestros les resultaba más fácil combatir así, pero en un maestro espadachín parecía un fallo absurdo. Gareth Bryne y Henre Haslin lo habían hecho practicar alternando la mano que se situaba más arriba de la empuñadura para que no cayera en ese error. Asimismo era raro que Valda quisiera prolongar la lucha. A él le habían enseñado a ponerle fin cuanto antes y lo más limpiamente posible.
—Gracias —dijo, y el hombre de mejillas hundidas puso un gesto severo. Byar distaba mucho de ser simpático, además de que nadie parecía caerle bien a excepción del joven Bornhald. De los tres, su presencia era la más sorprendente, pero allí estaba, y eso contaba a su favor.
De pie y puesto en jarras en medio del patio, con la chaqueta blanca y dorada, Valda giró en un apretado círculo.
—Que todo el mundo retroceda hacia los muros —ordenó en voz alta. Sonaron cascos de caballos sobre las losas del pavimento cuando los Hijos y los mozos obedecieron. Asunawa y sus interrogadores asieron las riendas de sus monturas, el Inquisidor Supremo con un gesto de fría cólera—. Que el centro se mantenga despejado. El joven Damodred y yo nos reuniremos aquí y...
—Disculpadme, milord capitán general —lo interrumpió Trom, que hizo una ligera reverencia—, pero, como sois parte del Juicio, no podéis actuar de árbitro. Aparte del Inquisidor Supremo, que según la ley no puede participar en ello, soy el que posee el rango más alto después de vos, así que, con vuestro permiso...
Valda le asestó una mirada feroz antes de dar unos pasos hasta donde se encontraba Kashgar y pararse a su lado, cruzado de brazos. Luego se puso a dar golpecitos con el pie en el suelo de manera ostentosa, impaciente porque se procediera con el asunto.
Galad suspiró. Si el día iba mal para él, lo que parecía casi seguro, su amigo tendría de enemigo al hombre más poderoso de los Hijos. Probablemente Trom lo habría tenido de todos modos, pero ahora con más razón.
—No los pierdas de vista —le dijo a Bornhald al tiempo que señalaba con la cabeza hacia los interrogadores, que se encontraban agrupados sobre sus caballos cerca de la puerta. Los subalternos de Asunawa aún lo rodeaban como su guardia personal, todos con la mano sobre la empuñadura de la espada.
—¿Por qué? Ni siquiera Asunawa puede interferir ahora. Iría contra la ley.
Galad no soltó otro suspiro por poco. El joven Dain era Hijo desde hacía más tiempo que él y su padre había servido como tal toda la vida, pero parecía saber menos que él de la organización militar a la que pertenecía. Para los interrogadores la ley era lo que ellos decían que era.
—Tú vigílalos.
Trom se encontraba en el centro del patio con la espada desnuda y enarbolada de forma que el acero quedaba paralelo con el suelo y, a diferencia de Valda, pronunció las palabras exactamente como habían sido escritas.
—Bajo la Luz, nos hemos reunido para presenciar el Juicio de la Luz, un derecho sagrado de cualquier Hijo de la Luz. La Luz ilumina la verdad, y aquí la Luz alumbrará la justicia. Que ningún hombre hable salvo aquel al que la ley otorga el derecho a hacerlo, y que cualquiera que intente intervenir sea muerto de inmediato. Aquí se hallará la justicia de la Luz por un hombre que empeña su vida por la Luz, merced a la fuerza de su brazo y la voluntad de la Luz. Ahora, los combatientes se reunirán desarmados donde me encuentro yo —continuó mientras bajaba la espada junto al costado— para hablar en privado y sin que nadie salvo ellos oiga lo que tengan que decirse. Que la Luz los ayude a encontrar las palabras que prevengan el inminente derramamiento de sangre, porque si no lo consiguen uno de los Hijos ha de morir hoy, su nombre se borrará de nuestros registros y su memoria se declarará anatema. Bajo la Luz, que así sea.
Mientras Trom se dirigía hacia un lado del patio, Valda caminó hacia el centro en la pose llamada El gato cruzando el patio, un tipo de paso arrogante. Sabía que no había palabras que impidieran que se derramara sangre. Para él, el combate ya había empezado. Galad se limitó a ir al centro para encontrarse con él. Le sacaba una cabeza a Valda, pero el otro hombre actuaba como si el más alto fuera él, seguro de su victoria. Esta vez, la sonrisa que exhibía era puro desprecio.
—¿Nada que decir, chico? No es de extrañar, considerando que un maestro espadachín te va a cortar la cabeza de un tajo dentro de un momento. Sin embargo, quiero que te quede muy clara una cosa antes de matarte. La ramera gozaba de buena salud la última vez que la vi, y lamentaría que hubiera muerto. —La sonrisa se hizo más intensa, tanto en humor como en desdén—. Fue la mejor yegua que he cabalgado en mi vida y espero volver a montarla algún día.
Una rabia abrasadora borbotó dentro de Galad, pero merced a un gran esfuerzo consiguió dar la espalda a Valda y regresar a su posición anterior mientras alimentaba con su ira una llama imaginada, como le habían enseñado sus dos maestros. Un hombre que luchaba furioso, moría furioso. Para cuando llegó donde aguardaba el joven Bornhald había alcanzado lo que Gareth y Henre habían denominado la «unidad». Flotando en el vacío, sacó la espada de la vaina que Bornhald le ofrecía y la hoja ligeramente curvada se convirtió en parte de él.
—¿Qué dijo? —preguntó Dain—. Hubo un momento en que tenías un gesto asesino.
—No lo distraigas —murmuró Byar, que asió a Dain por el brazo.
Galad no se distrajo. Cada crujido del cuero de una silla, cada pataleo de un casco sobre el pavimento, le llegaba claro y definido. Oía el zumbido de las moscas a diez pies de distancia como si las tuviera pegadas a la oreja. Casi tuvo la impresión de poder ver el movimiento de las alas. Era uno con las moscas, con el patio, con los dos hombres. Todos eran parte de él y no podía distraerse a sí mismo.
Al otro lado del patio, Valda esperó a que Galad se diera la vuelta para desenvainar la espada en un movimiento relampagueante y el arma fue un manchón al girar en la mano izquierda. De ésta saltó a la derecha para hacer otro vertiginoso giro en el aire hasta detenerse, recta y firme como una roca ante él, sujeta con las dos manos. Echó a andar, de nuevo en la pose de El gato cruzando el patio.
Galad enarboló su arma y le salió al encuentro; sin que fuera un pensamiento consciente, adoptó una pose adecuada para caminar, quizás influido por su estado mental. Se llamaba Vacuidad, y sólo un ojo experto vería que mantenía un equilibrio perfecto en cada momento. Valda no había ganado la marca de la garza por favoritismo. Cinco maestros espadachines se habían sentado para juzgar su pericia y habían votado concederle el título de forma unánime. Siempre tenía que ser unánime el voto. La otra forma de lograrlo era matar al poseedor de una espada con la marca de la garza en un combate justo y singular. Por aquel entonces Valda era más joven que Galad. Daba igual. No estaba centrado en la muerte de Valda. No estaba centrado en nada. Pero pretendía matar a Valda aunque para ello tuviera que Envainar la espada, acogiendo de buen grado en su carne aquella hoja con la marca de la garza con tal de lograrlo. Aceptaba que ése podría ser el desenlace.
Valda no perdió tiempo en maniobrar. En el momento que lo tuvo a su alcance, Arrancar la manzana que cuelga baja se descargó centelleante contra el cuello de Galad como si realmente tuviera la intención de cortarle la cabeza en un instante. Había varias respuestas posibles, todas instintivas a fuerza de duro entrenamiento, pero las advertencias de Byar flotaban en un oscuro hueco recóndito de su mente, al igual que el hecho de que Valda le había advertido de su intención de hacer exactamente eso. Dos veces. Sin pensarlo de forma consciente, eligió otro camino, se desvió de lado y hacia adelante justo cuando Arrancar la manzana que cuelga baja se transformaba en La caricia del leopardo. Los ojos de Valda se desorbitaron por la sorpresa cuando su arremetida le erró al muslo izquierdo de Galad por unas pulgadas, y se abrieron más aún cuando Partir la seda le propinó un corte en el antebrazo derecho, pero al punto se lanzó con tal rapidez a La paloma alzando el vuelo que Galad tuvo que retroceder antes de que su arma consiguiera hacer un corte profundo y frenar no sin apuros el ataque con El martín pescador vuela en círculos sobre el estanque.
Ejecutando poses atrás y adelante se deslizaron primero hacia aquí y luego hacia allí por el pavimento del patio. El lagarto en el espino topó con El rayo de tres púas. La hoja en la brisa contrarrestó La anguila entre hojas de nenúfar, y Dos liebres saltando se encontró con El colibrí besa la madreselva. Atrás y adelante, tan suavemente como si fuera una demostración de las poses. Galad ensayó ataque tras ataque, pero Valda era en verdad tan veloz como una víbora. La danza del urogallo le costó un tajo somero en el hombro izquierdo, y El halcón rojo atrapa una paloma otro en el brazo izquierdo, éste un poco más profundo. Río de luz podría haberlo dejado sin el brazo de no haber frenado el golpe sesgado con un desesperadamente rápido Lluvia en el vendaval. Atrás y adelante, las espadas destellaban como rayos de forma constante y hacían vibrar el aire con el entrechocar de acero contra acero.
Galad no habría sabido decir cuánto llevaban luchando. El tiempo no existía, sólo el momento. Tenía la impresión de que Valda y él estuvieran debajo del agua y que la resistencia del mar ralentizara sus movimientos. El sudor apareció en la cara de Valda, pero el hombre sonreía con confianza en sí mismo, sin que aparentemente le preocupara el corte del antebrazo, que era la única herida que había sufrido hasta el momento. Galad sentía también el sudor que le corría por la cara y le escocía los ojos. Y la sangre le resbalaba por el brazo. Esas heridas acabarían retardándolo —quizá ya lo hacían— pero había recibido dos en el muslo izquierdo y ambas eran más graves. Notaba que tenía el pie húmedo dentro de la bota y no podía evitar una leve cojera que empeoraría a medida que corriera el tiempo. Si quería matar a Valda tendría que conseguirlo sin tardanza.
Pausadamente respiró hondo una vez, y después, aspirando el aire por la boca, una segunda. Que Valda pensara que se estaba quedando sin resuello. Lanzó Enhebrando la aguja, la espada dirigida al hombro izquierdo de Valda, si bien sin la rapidez que era habitual en él. Su adversario paró la estocada con facilidad mediante La golondrina alza el vuelo, enlazada con El león salta, maniobra que le costó un tercer corte en el muslo al no atreverse a reaccionar con más velocidad en defensa que en ataque.
De nuevo lanzó Enhebrando la aguja al hombro de Valda, y una vez más, y otra, y durante todo el tiempo sin dejar de respirar por la boca. Sólo la suerte evitó que recibiera más heridas en esos intercambios. O quizá la Luz iluminaba realmente aquella lucha.
La sonrisa de Valda se ensanchó; el hombre lo creía al borde de quedarse sin fuerzas, exhausto y asfixiado. Cuando Galad inició Enhebrando la aguja, con excesiva lentitud, por quinta vez, la espada del otro hombre dio comienzo a La golondrina alza el vuelo casi de un modo rutinario. Recurriendo a toda la velocidad que le quedaba, Galad cambió el golpe y Cosechar la cebada cortó a Valda justo debajo de la caja torácica, de lado a lado.
Durante un instante pareció que el hombre no se había dado cuenta de que lo había alcanzado. Dio un paso y empezó lo que podría haber sido Las rocas cayendo del acantilado y entonces los ojos se le desorbitaron, trastabilló y la espada se deslizó de sus dedos al suelo, contra el que golpeó con un sonido tintineante mientras él caía de rodillas. Se llevó las manos al enorme tajo que le cruzaba el cuerpo, como si quisiera impedir que se le salieran las entrañas. Abrió la boca, fijos los ojos vidriosos en el rostro de Galad; pero, fuera lo que fuera lo que tuviera intención de decir, de la boca sólo le salió sangre, que le corrió barbilla abajo. Después cayó de bruces al suelo y se quedó inmóvil.
En un gesto automático, Galad propinó un brusco giro a su espada para sacudir la sangre que teñía la última pulgada de la hoja y después se inclinó lentamente para enjugar las pocas gotas que quedaban con la chaqueta blanca de Valda. El dolor del que había hecho caso omiso hasta entonces surgió de golpe como una llamarada. El hombro y el brazo izquierdos le ardían; el muslo parecía que se le estuviera abrasando. Ponerse derecho le costó un triunfo. Quizás estaba más cerca de la extenuación de lo que pensaba. ¿Cuánto había durado la lucha? Había creído que sentiría satisfacción al vengar a su madre, pero lo único que notaba era un gran vacío. La muerte de Valda no bastaba. Nada salvo que Morgase Trakand volviera a la vida sería suficiente.
De repente fue consciente de un golpeteo rítmico y alzó los ojos para encontrarse con que los Hijos presentes en el patio golpeaban con el puño en el hombro de la armadura en señal de aprobación. Todos. Excepto Asunawa y los interrogadores, a quienes no se veía por ninguna parte.
Byar se acercó presuroso con un saquillo de cuero y apartó cuidadosamente los bordes de la tela cortada en la manga de la chaqueta de Galad.
—Hará falta coser estos cortes —murmuró—, pero no es urgente. —Se arrodilló junto a Galad, sacó rollos de vendas del saquito y empezó a vendar prietamente los tajos del muslo—. Éstos también habrá que coserlos, pero de momento el vendaje impedirá que te desangres hasta que se haga.
Empezaron a agruparse a su alrededor más hombres para felicitarlo, los que estaban a pie, delante, y los que estaban montados, detrás. Ninguno dirigió una mirada al cadáver salvo Kashgar, que limpió la espada de Valda en la chaqueta manchada ya de sangre y después la envainó en la funda.
—¿Dónde está Asunawa? —preguntó Galad.
—Se marchó tan pronto como le diste el último tajo a Valda —contestó Dain con inquietud—. Se dirigirá al campamento para traer a los interrogadores.
—Cabalgaba en dirección opuesta, hacia la frontera —puntualizó alguien. Nassad se encontraba justo al otro lado de la línea divisoria entre los dos países.
—Los capitanes —apuntó Galad, a lo que Trom asintió con la cabeza.
—Ningún Hijo permitirá que los interrogadores te arresten por lo ocurrido aquí, Damodred. A menos que su capitán se lo ordene, y creo que alguno de ellos lo ordenará. —Se inició un murmullo colérico cuando los hombres protestaron que no consentirían algo así, pero Trom consiguió acallarlos más o menos al levantar las manos—. Sabéis que es cierto —manifestó en voz alta—. No obedecer se consideraría amotinamiento. —Sus palabras provocaron un absoluto silencio. En los Hijos jamás había habido un motín. Posiblemente no había ocurrido nunca algo que se pareciera tanto al amotinamiento como lo ocurrido poco antes en el patio—. Te daré la licencia de los Hijos por escrito, Galad. Aun así puede haber alguien que ordene tu arresto, pero antes tendrán que encontrarte y tú contarás con una buena ventaja. Asunawa tardará medio día en alcanzar a los otros capitanes, y quienquiera que se ponga de su parte no logrará estar de vuelta antes de que caiga la noche.
Galad sacudió la cabeza con rabia. Trom tenía razón, pero las cosas no deberían ser así. Había muchas cosas que estaban mal.
—¿Y vais a licenciar también a estos otros hombres? Sabéis que Asunawa encontrará el modo de acusarlos también. ¿Licenciaréis a los Hijos que no quieran ayudar a los seanchan a ocupar nuestros países en nombre de alguien que murió hace más de un milenio? —Varios taraboneses intercambiaron una mirada y asintieron en silencio, al igual que hicieron otros, y no todos eran amadicienses—. ¿Y qué pasa con los hombres que defendieron la Fortaleza de la Luz? ¿Acaso una licencia les quitará las cadenas o impedirá que los seanchan sigan haciéndolos trabajar como si fueran bestias de carga?
Se alzaron más murmullos iracundos; esos prisioneros eran como una herida abierta para todos los Hijos. Cruzado de brazos, Trom lo observó como si lo viera por primera vez.
—Entonces ¿qué harías tú?
—Trataría de que los Hijos encontraran a alguien, cualquiera, que combatiera a los seanchan, y de que se aliaran con esas personas. Me aseguraría de que los Hijos de la Luz cabalgan hacia la Última Batalla, en lugar de ayudar a los seanchan a dar caza a los Aiel y a que nos despojen de nuestras naciones.
—¿Cualquiera? —preguntó un cairhienino llamado Doirellin en un tono de voz agudo. Nadie hacía mofa de su voz. Aunque de estatura baja, era casi tan ancho como alto, y no había un gramo de grasa en su cuerpo, además de ser capaz de colocarse nueces entre todos los dedos y partirlas al apretar el puño—. Eso podría significar Aes Sedai.
—Si lo que quieres es estar en el Tarmon Gai'don, entonces tendrás que luchar al lado de Aes Sedai —argumentó sosegadamente Galad.
El joven Bornhald torció el gesto con profundo desagrado, y no fue el único. Byar empezó a incorporarse, pero se agachó de nuevo y continuó con su tarea. Sin embargo, nadie se manifestó en desacuerdo. Doirellin asintió lentamente con la cabeza, como si no hubiera considerado la posibilidad hasta ese momento.
—Yo no puedo estar más en contra de las brujas que cualquier otro hombre —dijo al cabo Byar sin levantar la cabeza de su trabajo. La sangre iba empapando las vendas aun mientras las envolvía—. Pero los Preceptos dicen que para combatir al cuervo uno puede aliarse con la serpiente hasta que la batalla haya terminado. —Los hombres mostraron su conformidad con cabeceos generalizados. El cuervo representaba a la Sombra, pero todos sabían que también era el emblema imperial de los seanchan.
—Combatiré al lado de las brujas —manifestó un desgarbado tarabonés—, o incluso con esos Asha'man de los que habla todo el mundo, si luchan contra los seanchan. O en la Última Batalla. Y me enfrentaré a cualquier hombre que me diga que me equivoco. —Dirigió una mirada feroz a su alrededor como si estuviera dispuesto a emprenderla a golpes en ese mismo instante con quien fuera.
—Parece que las cosas van a salir como deseas, milord capitán general —dijo Trom al tiempo que hacía una reverencia a Galad mucho más profunda que la que había hecho a Valda—. Al menos, hasta cierto punto. ¿Quién sabe lo que nos depara el destino dentro de una hora, cuanto menos mañana?
Galad se sorprendió al soltar una carcajada. Desde el día anterior había tenido la seguridad de que nunca volvería a reír.
—Ése es un mal chiste, Trom.
—Es lo que marca la ley escrita. Y Valda hizo la proclamación. Además, has tenido el coraje de decir lo que muchos pensaban pero se lo callaban, yo entre ellos. Tu plan es mejor para los Hijos que cualquiera de los que he oído desde que Pedron Niall murió.
—Sigue siendo un mal chiste. —Por mucho que estipulara la ley, esa parte se había pasado por alto desde el final de la Guerra de los Cien Años.
—Veremos qué tienen que decir los Hijos al respecto cuando les pidas que nos sigan al Tarmon Gai'don para luchar al lado de las brujas —repuso Trom con una sonrisa de oreja a oreja.
Unos hombres empezaron de nuevo a golpearse el hombro, más fuerte que cuando habían celebrado su victoria. Al principio sólo fueron unos pocos, pero luego se les fueron uniendo más hasta que todos, incluido Trom, mostraron su aprobación. Es decir, todos menos Kashgar. Haciendo una profunda reverencia, el saldaenino sostuvo con las dos manos la espada con la marca de la garza enfundada en la vaina y se la ofreció.
—Es vuestra ahora, milord capitán general.
Galad suspiró. Esperaba que aquella tontería fuera perdiendo fuerza hasta consumirse antes de que llegaran al campamento. Volver allí ya era una estupidez bastante grande para que además se sumara semejante pretensión. Con toda seguridad se les echarían encima y los cargarían de cadenas; eso si no los mataban a golpes antes. Pero tenía que ir. Era lo que debía hacer.
La luz del día empezaba a alumbrar esa fría mañana de primavera, aunque el sol ni siquiera había empezado a asomar sobre el horizonte, y Rodel Ituralde alzó el visor de lentes con bandas doradas para observar el pueblo al pie de la colina donde se encontraba con su castrado ruano, en lo más profundo de Tarabon. Detestaba tener que esperar a que hubiera luz suficiente para ver. Con cuidado de que las lentes no lanzaran destellos, apoyó el extremo del largo tubo encima del pulgar y lo protegió con la mano ahuecada. A esa hora era cuando los centinelas estaban menos alerta, aliviados porque la oscuridad, a cuyo abrigo un posible enemigo podría aproximarse a hurtadillas, iba quedando atrás. Sin embargo, desde que habían cruzado el llano de Almoth les habían llegado rumores sobre incursiones Aiel en territorio de Tarabon. Si él fuera un centinela con la posible amenaza de tener Aiel por las cercanías estaría con cien ojos. Resultaba curioso que el campo, a costa de esos Aiel, no bullera como un hormiguero pateado. Curioso y, tal vez, inquietante. Aunque había hombres armados por doquier, seanchan y los taraboneses aliados con ellos, así como hordas de civiles seanchan que construían granjas e incluso pueblos, llegar hasta allí había sido casi demasiado fácil. Esa facilidad terminaba con el día que empezaba.
Detrás de él, entre los árboles, los caballos pateaban el suelo con impaciencia. Los cien domani que lo acompañaban guardaban silencio, salvo alguno que otro crujido del cuero cuando un hombre rebullía en la silla, pero percibía su tensión. Ojalá tuviera el doble de hombres. O cinco veces más. Al principio le pareció un gesto de buena fe que él en persona cabalgara con una fuerza compuesta principalmente de taraboneses. Ya no estaba tan seguro de que hubiera sido una buena decisión. En cualquier caso, ya era demasiado tarde para hacerse reproches.
A mitad de camino entre Elmora y la frontera amadiciense, Serana se hallaba en un valle llano y herboso rodeado de colinas boscosas; entre el pueblo y los árboles había al menos una milla de distancia en cualquier dirección excepto en la que él se encontraba, y un lago pequeño, bordeado de juncos y alimentado por dos anchos arroyos, se extendía entre su posición y el pueblo. No era una población a la que se pudiera pillar por sorpresa a la luz del día. Ya había sido una población de tamaño considerable antes de la llegada de los seanchan, un punto de parada para las caravanas de mercaderes que se dirigían al este y que contaba con más de una docena de posadas y casi el mismo número de calles. La gente del pueblo ya estaba ocupada en sus quehaceres diarios. Algunas mujeres, con cestos balanceándose sobre la cabeza, recorrían las calles, en tanto que otras encendían un fuego debajo de las perolas de agua para la colada en la parte posterior de las casas; los hombres se encaminaban a sus lugares de trabajo y a veces hacían un alto para intercambiar unas palabras. Era una mañana normal, con los niños corriendo y jugando, haciendo rodar aros o arrojando los saquitos de alubias entre la gente que pasaba. A lo lejos, se oía el apagado repiqueteo metálico de una herrería. En las chimeneas, el humo de las lumbres para el desayuno se disipaba poco a poco.
Que Ituralde viera, nadie en Serana mostraba interés alguno por los tres pares de centinelas con llamativas listas pintadas en los petos que iban y venían en sus caballos a más o menos un cuarto de milla de distancia. El lago, bastante más ancho que el pueblo, protegía el cuarto lado de forma muy efectiva. Al parecer la presencia de los centinelas era algo corriente de cada día, al igual que el campamento seanchan que ampliaba Serana a más del doble de su tamaño original.
Ituralde sacudió suavemente la cabeza. Él no habría instalado el campamento pegado al pueblo de esa forma. Las techumbres de Serana eran todas de tejas rojas, verdes o azules, pero los edificios en sí eran de madera; un incendio en la población se propagaría fácilmente al campamento, donde las tiendas de almacenaje, de lona y grandes como casas, superaban con mucho el número de las otras tiendas pequeñas en donde los hombres dormían, y grandes montones de barriles, toneles y cajas ocupaban tanto espacio como los dos tipos de tiendas juntos. Mantener lejos de allí a los lugareños amigos de lo ajeno sería poco menos que imposible. Todas las poblaciones tenían unos pocos picabueyes que cogían cualquier cosa que pensaran que podían llevarse a casa, e incluso hombres un poco más honrados podrían verse tentados al tenerlo tan a mano. La ubicación significaba menos camino que recorrer para coger agua del lago y una distancia aún más corta para que los soldados llegaran a la cerveza o al vino del pueblo cuando estaban fuera de servicio, pero eso sugería un comandante que no mantenía mucha disciplina.
Con disciplina o sin ella, también había movimiento en el campamento. Las horas de actividad de un soldado hacían que las de un granjero parecieran descansadas en comparación. Unos hombres revisaban las largas hileras de caballos estacados; los alféreces pasaban revista a soldados en formación; cientos de trabajadores cargaban o descargaban carretas; mozos de cuadra enganchaban tiros de caballos. A diario llegaban por la calzada filas de carretas procedentes del este y del oeste, en tanto que otras partían. Ituralde admiraba la eficiencia seanchan en cuanto a proporcionar a sus soldados lo que necesitaban donde y cuando lo necesitaban. Juramentados del Dragón allí en Tarabon, en su mayor parte hombres de gesto agrio que culpaban a los seanchan de haber puesto fin a su sueño, se habían mostrado más que deseosos de contarle lo que sabían aunque no a cabalgar con él. Ese campamento tenía de todo, desde botas y espadas, pasando por flechas y herraduras, hasta cantimploras, todo en suficiente número para equipar a miles de hombres de la cabeza a los pies. Lamentarían su pérdida.
Bajó el visor de lentes para espantar una pesada mosca verde que le zumbaba en la cara. Casi de inmediato la sustituyeron otras dos. Tarabon estaba repleto de moscas. ¿Llegaban allí tan pronto todos los años? En su tierra empezarían a salir de los huevos justo cuando volviera a pisar Arad Doman. Si es que lo hacía. No; nada de pensamientos funestos. Cuando volviera, punto. De otra forma, Tamsin se enojaría y sería de tontos enfadarla.
La mayoría de los hombres que había allá abajo eran trabajadores contratados, no soldados, y sólo había alrededor de un centenar de esos seanchan. Con todo, una compañía de trescientos taraboneses con sus armaduras de listas había llegado al mediodía de la jornada anterior, con lo que doblaron el número de sus efectivos y lo obligaron a cambiar de plan. Otro grupo de taraboneses igual de grande entró en el campamento a la puesta de sol, justo a tiempo de cenar y acostarse donde buenamente pudieron extender las mantas. Las velas y las lámparas de aceite eran un lujo para los soldados. También había llegado una de esas mujeres sujetas con cadena, una damane. Ituralde habría querido poder esperar hasta que se hubiera marchado del campamento —debían de conducirla a alguna otra parte, porque ¿qué utilidad tenía una damane en un campamento de suministros?— pero aquél era el día fijado y no se podía permitir dar motivo a los taraboneses para que le echaran en cara que se estaba rezagando. Habría algunos que aprovecharían cualquier excusa para hacer las cosas a su aire. Sabía que no lo seguirían mucho más tiempo, pero necesitaba retener a todos los que pudiera unos cuantos días más.
Desvió la vista hacia el oeste, sin molestarse en usar el visor.
—Ahora —susurró y, como si hubiese sido una orden, doscientos hombres con velos de malla cubriéndoles el rostro salieron a galope de los árboles. Y se frenaron de inmediato, brincando y compitiendo por un hueco al tiempo que blandían lanzas y su cabecilla recorría la línea de arriba abajo y gesticulaba violentamente en un obvio esfuerzo de restablecer cierto orden.
A esa distancia, Ituralde no distinguía las caras; ni siquiera lo habría conseguido con el visor de lentes, pero podía imaginar la ira plasmada en el semblante de Tornay Lanasiet por tener que representar esa pantomima. El bajo y fornido Juramentado del Dragón ardía en deseos de vérselas con los seanchan; cualquier seanchan. Le había costado trabajo disuadirlo de no atacar el mismo día que cruzaron la frontera. El día anterior se había mostrado claramente encantado de poder quitar por fin las odiadas listas del peto. Eso daba igual mientras cumpliera las órdenes al pie de la letra.
Cuando los centinelas que estaban más próximos a Lanasiet hicieron volver grupas a sus monturas y regresaron a galope al pueblo y al campamento seanchan, Ituralde desvió la atención hacia allí y volvió a utilizar el visor de lentes. Los centinelas descubrirían lo innecesario de su alarma. Todo movimiento había cesado, algunos hombres señalaban hacia los jinetes al otro lado del pueblo mientras que los demás —soldados y trabajadores por igual— miraban fijamente en aquella dirección. No se esperaban incursiones. Hubiera o no ataques Aiel, los seanchan consideraban suyo Tarabon; y no les faltaban motivos. Una rápida ojeada al pueblo le mostró a gente plantada en las calles y mirando hacia los jinetes desconocidos. Tampoco ellos esperaban incursiones. Pensó que los seanchan tenían razón, opinión que no compartiría con ningún tarabonés en un futuro inmediato.
Sin embargo, con hombres bien entrenados la sorpresa sólo podía durar un tiempo. En el campamento los soldados echaban a correr ya hacia los caballos, muchos de los cuales aún no estaban ensillados, si bien los mozos se habían puesto a trabajar tan deprisa como podían. Alrededor de unos ochenta arqueros seanchan de infantería formaron filas y corrieron hacia Serana. Ante aquella evidencia de que se trataba de una amenaza real, la gente empezó a coger a los niños pequeños en brazos y a conducir a los que eran mayores hacia la supuesta seguridad de las casas. En cuestión de segundos las calles se quedaron vacías salvo por los arqueros que corrían protegidos por armaduras laqueadas y los peculiares yelmos.
Ituralde giró el visor hacia Lanasiet y vio al hombre galopando al frente de sus jinetes.
—Aguarda un poco —gruñó—. Aguarda.
De nuevo pareció que el tarabonés oía su orden, pues alzó la mano para frenar a sus hombres. Al menos seguían a media milla o más del pueblo. Se suponía que ese necio exaltado debía de estar a una milla de distancia, al borde de los árboles y aún en un aparente desorden que sería fácil de arrasar, pero tendría que bastar con la mitad de esa distancia. Reprimió el impulso de toquetearse el rubí de la oreja izquierda. La batalla había empezado ya, y en una batalla había que hacer creer a los seguidores que uno estaba completamente tranquilo, en absoluto afectado por nada. Y nada de desear soltar un puñetazo a quien era supuestamente un aliado. Las emociones parecían filtrarse del comandante a sus hombres, y unos soldados furiosos se comportaban como idiotas, con lo que sólo conseguían que los mataran y perder la batalla.
Toqueteando el lunar de adorno de la mejilla, en forma de media luna —un hombre debía ofrecer su aspecto mejor en un día como aquél—, hizo varias inspiraciones lentas y medidas hasta estar seguro de sentirse tan sereno por dentro como aparentaba por fuera, y entonces fijó la atención de nuevo en el campamento. Casi todos los taraboneses que había allí estaban montados ya, pero esperaban a que unos veinte seanchan, dirigidos por un tipo alto que lucía una única pluma en el curioso yelmo, entraran a galope en el pueblo antes de ir en pos de ellos; los llegados por la noche a la población cerraban la marcha.
Ituralde estudió a la figura que dirigía la columna cuando pasaba por los huecos entre casa y casa. Una única pluma indicaba que era un teniente o tal vez un subteniente. Lo que a su vez quizá significaba un muchacho imberbe en su primer destino al mando o un veterano canoso que se cobraría la cabeza del adversario si éste cometía un error. Curiosamente, la damane, distinguible por la brillante correa plateada que la conectaba con una mujer montada en otro caballo, taconeaba su montura con tanto afán como cualquier otro jinete. Por todo lo que había oído sobre ellas, las damane eran prisioneras, y sin embargo ésa parecía tan ansiosa por luchar como la otra mujer, la sul'dam. Quizá...
De repente contuvo el aliento y se olvidó completamente de la damane. Todavía quedaba gente en la calle, siete u ocho hombres y mujeres que caminaban en grupo y directamente delante de la columna lanzada a galope tendido hacia ellos, a la que no parecían oír llegar. Los seanchan no tenían tiempo de frenar aunque quisieran hacerlo y menos con una buena razón para no intentarlo teniendo un enemigo un poco más adelante, pero no pareció que la mano del oficial que sostenía las riendas vacilara un solo momento y él y su tropa arrollaron a aquellas personas. Entonces era un veterano. Musitando una oración por los muertos, Ituralde bajó el visor de lentes. Lo que venía a continuación era mejor verlo sin él.
Doscientos pasos más allá del pueblo, el oficial empezó a formar la tropa donde los arqueros ya se habían detenido y esperaban, preparados para disparar. Agitando la mano para dar indicaciones a los taraboneses que tenía detrás, el oficial se volvió para mirar a Lanasiet a través de un visor de lentes. Un rayo de luz incidió en el tubo de bandas metálicas. El sol empezaba a despuntar. Los taraboneses comenzaron a dividirse con ligereza, sin problemas, enarboladas las lanzas de puntas brillantes, todas inclinadas en un ángulo preciso, hombres disciplinados que formaron en filas ordenadas a ambos lados de los arqueros.
El oficial se inclinó hacia adelante para conversar con la sul'dam. Si les daba vía libre a ella y a la damane ahora, el día todavía podía acabar en desastre. Claro que, de todos modos, podía terminar así aunque el seanchan no lo hiciera. Los últimos taraboneses, los que habían llegado tarde, se desplegaron en una línea cincuenta pasos detrás de los otros; clavaron las lanzas en el suelo y sacaron los arcos cortos de los estuches sujetos a las sillas de montar. Lanasiet, maldito fuera ese hombre, galopaba con sus hombres hacia el enemigo.
Girando la cabeza un momento, Ituralde habló en voz lo bastante fuerte para que los hombres que tenía detrás lo oyeran.
—Preparados. —El cuero de las sillas crujió cuando los hombres asieron las riendas. Entonces musitó otra plegaria por los muertos y ordenó—. Ahora.
Los trescientos taraboneses —sus taraboneses— se movieron como un solo hombre en la larga línea, alzaron los arcos y dispararon. No necesitó mirar por el visor para ver a la sul'dam, la damane y el oficial acribillados de flechas de un momento a otro. Casi los barrieron de las monturas, alcanzados de golpe por al menos una docena de saetas cada uno de ellos. Le había dolido dar esa orden, pero las mujeres eran los adversarios más peligrosos que había en el campo de batalla. El resto de la andanada acabó con la mayoría de los arqueros y dejó vacías muchas sillas de montar; los hombres todavía caían al suelo cuando una segunda andanada salió por el aire y derribó al resto de los arqueros, e igualmente a más jinetes.
Cogidos por sorpresa, los taraboneses leales a los seanchan intentaron combatir. Entre los que todavía seguían montados, algunos hicieron girar a los caballos y pusieron lanza en ristre para cargar contra los atacantes. Otros, quizá presos de esa locura que se apodera de los hombres en batalla, tiraron las lanzas e intentaron sacar los arcos de los estuches atados a la silla. Pero la tercera andanada los barrió cuando, los virotes de cabezas reforzadas, incluso a tanta distancia, atravesaron las armaduras. De repente, los supervivientes parecieron darse cuenta de que seguían vivos, que la mayoría de sus compañeros yacían muertos en el suelo o se esforzaban por incorporarse a pesar de tener clavadas dos o tres saetas. Los que aún estaban montados hicieron volver grupas a sus caballos y en un visto y no visto todos galopaban hacia el sur perseguidos por una última lluvia de flechas que derribaron a otros cuantos.
—Teneos —ordenó Ituralde—. Aguantad ahí.
Un puñado de arqueros montados volvió a disparar, pero los demás tuvieron el buen juicio de no usar los arcos. Podrían matar unos pocos más antes de que el enemigo se pusiera fuera de su alcance, pero ese grupo estaba derrotado, y a no mucho tardar estarían contando las flechas que les quedaban. Pero lo mejor fue que ninguno salió a galope en su persecución.
No ocurrió lo mismo con Lanasiet. Con las capas ondeando a la espalda, él y sus doscientos hombres salieron en pos de los que escapaban. Ituralde creyó oírles gritar como cazadores que están sobre el rastro de una presa que huye.
—Me da la impresión de que es la última vez que vemos a Lanasiet, milord —comentó Jaalam, que sofrenó su caballo gris junto a Ituralde. Éste se encogió levemente de hombros.
—Es posible, mi joven amigo. O puede que entre en razón. En cualquier caso, nunca pensé que los taraboneses regresaran con nosotros a Arad Doman. ¿Y vos?
—No, milord —contestó el hombre más alto—. Pero creí que su honor aguantaría el primer combate.
Ituralde alzó el visor para mirar a Lanasiet, que seguía a galope tendido. Se marchaba y no era probable que entrara en razón porque le faltaba cabeza para ello. Su marcha lo dejaba sin una tercera parte de su tropa, tan seguro como si aquella damane la hubiera barrido. Había contado con esos hombres unos cuantos días más, así que tendría que cambiar de planes otra vez; tal vez incluso tuviera que cambiar su siguiente blanco.
Apartando a Lanasiet de sus pensamientos, dirigió el visor hacia el punto donde aquellas personas habían sido arrolladas por los caballos y soltó un gruñido de sorpresa. No había cuerpos pisoteados. Amigos y vecinos debían de habérselos llevado, aunque habiendo una batalla a las afueras del pueblo tal cosa parecía tan probable como que los arrollados se hubieran levantado y se hubieran ido después de pasar los caballos.
—Es hora de ir a prender fuego a esos preciosos almacenes seanchan —dijo. Guardó el visor de lentes en el estuche de cuero, que ató a la silla de montar, se puso el yelmo y taconeó a Firmecolina abajo, seguido por Jaalam y los demás en columna de a dos. Los surcos de carretones de granja y las orillas desmoronadas indicaban la existencia de un vado en el arroyo oriental—. Ah, Jaalam, di a unos cuantos hombres que adviertan a los lugareños que empiecen a recoger lo que quieran salvar. Que les digan que empiecen por las casas más próximas al campamento. —Si el fuego podía propagarse en una dirección bien podía hacerlo en la otra.
En realidad ya había prendido el fuego más importante. O al menos había esparcido las primeras ascuas y las había soplado. Si la Luz quería, si nadie se había anticipado llevado por las ganas de actuar, si nadie se había entregado a la desesperanza por el firme dominio seanchan en Tarabon, si nadie había tropezado con las adversidades que echaban a rodar hasta los planes mejor concebidos, entonces por todo Tarabon más de veinte mil hombres habían asestado golpes como éste o lo harían antes de que el día acabara. Y mañana volverían a la carga. Ahora lo único que le restaba hacer era cruzar a la inversa más de cuatrocientas millas a través de Tarabon, dispersar Juramentados del Dragón taraboneses y reagrupar a sus propios hombres, y después volver a cruzar el llano de Almoth. Si la Luz brillaba sobre él, ese fuego quemaría a los seanchan lo suficiente para hacerlos ir en pos de él, furiosos. Muy furiosos, esperaba. De ese modo, se meterían de cabeza en la trampa que había tendido antes de que se dieran cuenta de que estaba allí. Si no lo perseguían, entonces al menos había librado a su país de taraboneses y había comprometido a los Juramentados del Dragón domani a combatir por el rey en lugar de luchar en su contra. Y si veían la trampa...
Cabalgando colina abajo, Ituralde sonrió. Si veían la trampa entonces ya tenía pensado otro plan, y otro más por si acaso. Siempre miraba adelante y siempre planeaba en previsión de cualquier eventualidad que imaginaba, como no fuera que el Dragón Renacido en persona apareciera de repente ante él. Creía que los planes que tenía bastarían de momento.
La Augusta Señora Suroth Sabelle Meldarath yacía despierta en el lecho, fija la mirada en el techo. La luna se había puesto y los ventanales de triple arco que daban al jardín de palacio estaban oscuros, pero los ojos se le habían acostumbrado a la falta de luz, de forma que distinguía al menos los ornamentos y la pintura de los relieves de escayola. Debían de faltar una o dos horas para el amanecer, pero no había dormido nada. Había permanecido despierta en la cama la mayoría de las noches desde que Tuon había desaparecido, y sólo dormía cuando el agotamiento le cerraba los ojos por mucho que intentara mantenerlos abiertos. Dormir la sumergía en pesadillas que querría olvidar. En Ebou Dar nunca llegaba a hacer frío de verdad, pero la noche traía cierto frescor, lo suficiente para mantenerla despierta y arropada únicamente con una fina sábana de seda. La cuestión que acosaba sus sueños era simple y cruda: ¿Tuon estaba viva o muerta?
La huida de las damane Atha'an Miere y el asesinato de la reina apuntaban a que Tuon había muerto. Achacar al azar que tres acontecimientos de esa magnitud tuvieran lugar la misma noche era apretar demasiado las tuercas de la casualidad, y los dos primeros eran lo bastante espeluznantes en sí mismos para sugerir lo peor para Tuon. Había alguien intentando sembrar el miedo entre los Rhyagelle, Los que Retornan al Hogar, tal vez con el propósito de interrumpir por completo el Retorno. ¿Qué mejor modo de conseguirlo que asesinando a Tuon? Lo peor era que tenía que ser uno de los suyos, porque Tuon había llegado con el rostro velado y ningún lugareño sabía quién era. A Tylin la habían matado con el Poder Único, sin lugar a dudas; una sul'dam y su damane. Suroth se había agarrado como a un clavo ardiendo a la sugerencia de que las culpables hubieran sido Aes Sedai pero, antes o después, alguien de peso preguntaría cómo era posible que una de esas mujeres hubiera podido entrar en un palacio lleno de damane, en una ciudad repleta de damane, sin que se la detectara. Por lo menos había hecho falta una sul'dam para quitar el collar a las damane de los Marinos. Y dos de sus propias sul'dam habían desaparecido casi al mismo tiempo.
Al menos su desaparición se había descubierto dos días después, además de que nadie las había visto desde la desaparición de Tuon. No creía que estuvieran involucradas, aunque habían prestado servicio en las casetas de las damane. Para empezar, no se imaginaba a Renna o a Seta quitando el collar a una damane. Tenían razones de sobra para escabullirse y buscar trabajo en un lugar lejano, a las órdenes de alguien que ignorara su asqueroso secreto, alguien como esa Egeanin Tamarath, que había robado un par de damane. Qué extraño comportamiento ése, viniendo de alguien recién ascendido a la Sangre. Extraño, pero carente de importancia; no veía nada que vinculara ese suceso con lo demás. Seguramente la presión y las complejidades de la nobleza habían sido excesivas para una simple capitana de barco. Bueno, acabarían encontrándola y arrestándola.
Lo importante, el hecho que era potencialmente letal, era que Renna y Seta no estaban y que nadie podía afirmar exactamente cuándo se habían ido. Si la persona equivocada reparaba en la cercanía de su marcha con el momento crítico y sacaba conclusiones erróneas... Se apretó los ojos con los pulpejos de las manos y soltó el aire despacio, casi como un gemido.
Aun en el caso de que saliera con bien de la sospecha de asesinar a Tuon, si la joven estaba muerta entonces se la requeriría a presentar sus disculpas ante la emperatriz, así viviera para siempre. Sus disculpas por la muerte de la reconocida heredera del Trono de Cristal serían prolongadas y tan dolorosas como humillantes; podrían finalizar con su ejecución o, peor aún, con que la pusieran en venta como propiedad. Tampoco es que las cosas fueran a llegar tan lejos, aunque sí ocurría a menudo en sus pesadillas. Deslizó la mano por debajo de las almohadas hasta tocar la daga desenvainada que guardaba allí. La hoja era poco más larga que su mano, pero afilada de sobra para cortarse las venas, con preferencia en un baño de agua caliente. Si se veía abocada a ofrecer disculpas, no pensaba llegar viva a Seandar. El deshonor para su nombre quizá disminuiría un poco si había gente suficiente que interpretara ese acto como una disculpa. Dejaría una carta explicando que era así. Eso tal vez ayudaría.
Con todo, aún quedaba una esperanza de que Tuon siguiera viva, y Suroth se aferraba a ella. Asesinarla y hacer desaparecer el cadáver podría ser una oscura maniobra orquestada desde Seanchan por una de sus hermanas supervivientes que ambicionaba el trono, aunque Tuon había organizado su propia desaparición más de una vez. Como respaldo a esta posibilidad, la der'sul'dam de la heredera se había llevado a todas sus sul'dam y damane al campo para hacer ejercicios hacía nueve días, y no se las había visto desde entonces. No hacían falta nueve días para que las damane se ejercitaran. Y justo en este día —no, el día anterior desde hacía ya varias horas— Suroth se había enterado de que el capitán de la guardia personal de Tuon también se había ausentado de la ciudad nueve días antes con un considerable contingente de sus hombres y aún no había regresado. Demasiada coincidencia; casi llegaba a ser una prueba. Al menos, casi un rayo de esperanza.
Sin embargo, todas las desapariciones previas de Tuon habían formado parte de su campaña para ganarse la aprobación de la emperatriz, así viviera muchos años, y ser nombrada heredera. En todas y cada una de esas ocasiones había forzado a la competidora de turno entre sus hermanas a acometer alguna acción o la había envalentonado para hacer cosas que después la habían rebajado cuando Tuon reaparecía. ¿Qué necesidad tenía ahora, allí, de esas estratagemas? Por mucho que se estrujara el cerebro, Suroth no encontraba un objetivo merecedor de esa maniobra fuera de Seanchan. Se había planteado incluso la posibilidad de ser ella el blanco, pero sólo fugazmente y porque no se le ocurría nadie más. Tuon podría haberla destituido de su posición en el Retorno con unas pocas palabras. Lo único que habría tenido que hacer era despojarse del velo; allí, la Hija de las Nueve Lunas, al mando del Retorno, era la voz de la emperatriz. La simple sospecha de que Suroth fuera una Atha'an Shadar, lo que a este lado del Océano Aricio se llamaba una Amiga Siniestra, habría bastado para que Tuon la hubiese entregado a los Buscadores para ser interrogada. No, Tuon apuntaba a otra persona o a otra cosa. Si es que seguía viva. Tenía que estar viva. Ella no quería morir. Toqueteó la hoja de la daga.
A quién o a qué apuntaba Tuon no importaba, excepto como una pista de su paradero, y eso sí era importante. Enormemente importante. A pesar del comunicado sobre una prolongación del viaje de inspección, ya apuntaban rumores entre la Sangre de que Tuon estaba muerta. Cuanto más tiempo pasara desaparecida, más crecerían esos rumores, y con ellos la presión para que Suroth regresara a Seandar y presentara esa disculpa. No pasaría mucho antes de ser proclamada sei'mosiev y caer tan bajo que sólo sus sirvientes y su propiedad la obedecerían. Sus ojos serían polvo en la tierra. Al igual que la Alta Sangre, la baja rehusaría hablar con ella, y puede que incluso los plebeyos lo hicieran. Y poco después, lo quisiera o no, se encontraría a bordo de un barco.
A Tuon no le gustaría que se la encontrara, a buen seguro, pero no era probable que el desagrado de la heredera tuviera más alcance para Suroth que el hecho de sufrir deshonra y verse obligada a cortarse las venas; en consecuencia había que dar con Tuon. Todos los Buscadores de Altara andaban tras su pista; al menos aquellos de los que Suroth tenía noticia. Los propios Buscadores de Tuon no se hallaban entre esos, pero por fuerza debían de estar a la caza de un rastro con el doble de empeño que los demás. A menos que los hubiera hecho depositarios de su confianza. Pero en diecisiete días todo lo que se había descubierto era aquella ridícula historia de que Tuon extorsionaba joyas a los orfebres, y ese chisme lo conocían hasta los soldados rasos. Tal vez...
La puerta de arco que daba a la antesala empezó a abrirse lentamente y Suroth cerró de golpe el ojo derecho para que la luz de la otra estancia no la deslumbrara y así conservar la capacidad de ver bien a oscuras. Tan pronto como la rendija fue lo bastante ancha, una mujer de cabello claro y vestida con los diáfanos ropajes de una da'covale se introdujo en el dormitorio y cerró la puerta tras ella con suavidad, con lo que sumió el cuarto en una oscuridad total. Entonces Suroth abrió el ojo derecho y distinguió una silueta que avanzaba sigilosamente hacia el lecho. Y otra sombra, ésta enorme, se alzó de repente en un rincón de la habitación cuando Almandaragal se incorporó sin hacer ruido. El lopar era capaz de cruzar el cuarto y partirle el cuello a esa necia en un visto y no visto, pero Suroth aún tenía la mano sobre la daga. Era prudente contar con una segunda línea de defensa aun cuando la primera pareciera inexpugnable. A un paso de la cama, la da'covale paró. La respiración agitada de la mujer atronaba en el silencio.
—¿Armándote de valor, Liandrin? —inquirió duramente Suroth. El cabello de color miel y tejido en finas trenzas bastaba para identificarla.
Con un grito sofocado, la da'covale cayó de hinojos y se inclinó para pegar la cara contra la alfombra. Al menos eso lo había aprendido.
—No os haría daño alguno, Augusta Señora —mintió—. Sabéis que no. —Hablaba con precipitación, jadeante por el pánico. Aprender cuándo hablar y cuándo callarse todavía parecía estar fuera de su alcance, al igual que hacerlo con el debido respeto—. Las dos estamos comprometidas al servicio del Gran Señor, Augusta Señora. ¿Acaso no he demostrado que puedo ser útil? Quité de en medio a Alwhin, ¿verdad? Dijisteis que ojalá estuviera muerta, Augusta Señora, y la eliminé.
Suroth torció el gesto y se sentó en el lecho; la sábana resbaló hasta su regazo en medio de la oscuridad. Era muy fácil olvidarse de la presencia de un da'covale, incluso de ésa en particular, y entonces se dejaban escapar cosas que no se deberían haber dicho. Alwhin no había sido un peligro, sino un mero incordio, torpe para el puesto de su Voz. Al alcanzar ese cargo había cumplido lo que siempre había deseado, y la probabilidad de ponerlo en peligro —ni siquiera por la traición más pequeña— había sido casi inexistente. Sí, era cierto que si se hubiera roto el cuello al caer rodando por una escalera Suroth habría sentido cierto alivio de librarse de alguien irritante, pero acabar envenenada, con los ojos desorbitados y la piel azulada, era algo muy distinto. Aun con la búsqueda de Tuon el incidente había atraído la atención de los Buscadores hacia su casa. Se había visto obligada a hacerlo, ya que se trataba del asesinato de su Voz. Que entre el personal a su servicio hubiera Escuchadores lo aceptaba; todas las casas tenían sus espías. Sin embargo, los Buscadores no se limitaban a escuchar y tal vez descubrieran lo que debía permanecer oculto.
Enmascarar la ira le supuso un increíble esfuerzo y al hablar lo hizo en un tono más frío del que habría deseado utilizar.
—Confío en que no me hayas despertado simplemente para volver a suplicarme, Liandrin.
—¡No, no! —¡La muy necia alzó la cabeza y de hecho la miró directamente a la cara!—. Ha venido un oficial de parte del general Galgan, Augusta Señora. Os espera para acompañaros a presencia del general.
La irritación le había despertado dolor de cabeza a Suroth. ¿Esa necia se atrevía a retrasar la entrega del mensaje de Galgan y encima la miraba a los ojos? En la oscuridad, claro, pero aun así la acometió el deseo de estrangular a Liandrin con sus propias manos. Otra muerte casi inmediatamente después de la primera incrementaría el interés de los Buscadores en su casa y en su servicio si se enteraban, pero Elbar podría deshacerse del cuerpo con facilidad; era hábil en ese tipo de tareas.
Lo malo era que disfrutaba teniendo como propiedad a la antigua Aes Sedai que tan altiva se había mostrado con ella en cierta ocasión. Hacer de ella una da'covale perfecta en todos los aspectos sería un gran placer. Sin embargo, iba siendo hora de ponerle el collar. De hecho, ya corrían rumores irritantes sobre una marath'damane sin collar entre su servidumbre. Sería el fenómeno en candelero durante unos días cuando las sul'dam descubrieran que estaba escudada de algún modo, de forma que no podía encauzar, pero al menos eso ayudaría a esclarecer la razón de que no se la hubiera atado a la correa antes. No obstante, Elbar tendría que encontrar alguna Atha'an Shadar entre las sul'dam, y ésa nunca era una tarea fácil —curiosamente, eran relativamente pocas las sul'dam que servían al Gran Señor— y ella ya no se fiaba de ninguna sul'dam, pero quizás las Atha'an Shadar eran más dignas de confianza.
—Enciende dos lámparas y después me traes una bata y zapatillas —ordenó mientras pasaba las piernas sobre el borde de la cama.
Liandrin se dirigió presurosa hacia la mesa donde estaba el cuenco de arena con tapadera que reposaba sobre su trípode, y dejó escapar una exclamación ahogada cuando lo encontró al tocarlo con la mano; enseguida usó las tenazas para sacar una brasa caliente, sopló para avivarla, y encendió dos de las lámparas plateadas; luego ajustó las mechas para que las llamas no titilaran ni echaran humo. Su modo de hablar podría sugerir que se consideraba una igual de Suroth en lugar de ser su posesión, pero la correa de cuero le había enseñado a obedecer órdenes con prontitud.
Girándose con una de las lámparas en la mano, dio un respingo y soltó un grito ahogado al ver a Almandaragal en el rincón, erguido sobre las patas traseras y con los oscuros ojos, rodeados de protuberancias puntiagudas, clavados en ella. ¡Cualquiera diría que no lo había visto nunca! Sin embargo, el lopar ofrecía un aspecto atemorizador con sus diez pies de altura, las casi doscientas libras de peso y la piel sin pelo como cuero pardo rojizo al tiempo que flexionaba las zarpas delanteras de seis dedos, de forma que sacó y retrajo las garras, las sacó y las retrajo...
—En descanso. —Suroth le dijo la orden familiar, pero el animal abrió la boca y mostró los afilados dientes antes de tumbarse en el suelo con la enorme cabeza redonda apoyada en las patas como un perro. Tampoco cerró los ojos. Los lopar eran bastante inteligentes, y saltaba a la vista que éste confiaba en Liandrin tan poco como su ama.
A despecho de las temerosas ojeadas a Almandaragal, la da'covale actuó con presteza y cogió unas zapatillas de terciopelo azul, así como una bata de seda blanca con complejos bordados en colores verde, rojo y azul que sacó del alto armario de madera tallada; sostuvo la prenda para que Suroth metiera los brazos en las mangas, pero Suroth tuvo que atarse personalmente el cinturón y asomar bruscamente un pie antes de que Liandrin se acordara de arrodillarse y ponerle las zapatillas. ¡Pero qué incompetente era esa mujer!
A la escasa luz, Suroth se observó en el espejo dorado de cuerpo entero que había en la pared. Tenía los ojos hundidos y el agotamiento le había dejado marcadas ojeras. La cola de la cresta de pelo le colgaba por la espalda en una trenza floja, tejida así para dormir, y sin duda el cuero cabelludo necesitaba una pasada de la cuchilla de afeitar. Muy bien. El mensajero de Galgan creería que la ausencia de Tuon la tenía transida de pena; y no se alejaría mucho de la verdad. Sin embargo, antes de recibir el mensaje del general tenía un pequeño asunto del que ocuparse.
—Ve a ver a Rosala y pídele que te dé una buena tunda, Liandrin —dijo.
La boca pequeña y prieta de la da'covale se abrió de par en par al tiempo que los ojos se le desorbitaban.
—¿A mí? ¿Por qué? ¡No he hecho nada! —gimoteó.
Suroth ocupó las manos en atar más fuerte el cinturón para no abofetearla. Tendría que pasarse todo un mes con los ojos bajos si se descubría que había golpeado personalmente a una da'covale. Ni que decir tiene que no tenía que dar ninguna explicación a una propiedad, pero una vez que Liandrin estuviera completamente entrenada echaría de menos estas oportunidades de restregarle en la cara lo bajo que había caído.
—Porque tardaste en darme el mensaje del general. Porque sigues refiriéndote a ti en primera persona, en lugar de decir «Liandrin». Porque me miras a los ojos. —Esto último lo dijo con profundo desagrado, sin poder evitarlo. Liandrin se había ido encogiendo con cada palabra y ahora bajó la vista al suelo, como si así pudiera mitigar la ofensa—. Porque cuestionas mis órdenes en lugar de obedecerlas. Y por último, pero que es lo más importante para ti, porque yo deseo que te peguen. Y ahora, corre y dile a Rosala todas estas razones para que te castigue.
—Liandrin escucha y obedece, Augusta Señora —lloriqueó la da'covale, que por fin hacía algo a derechas, y corrió hacia la salida tan deprisa que perdió una de las zapatillas blancas.
Demasiado aterrada para volver a recogerla o tal vez para percatarse siquiera —y mejor para ella que fuera así— abrió la puerta y salió corriendo. Mandar a la propiedad a que la disciplinaran no debería despertar satisfacción, pero lo hizo. ¡Y cómo!
Suroth se tomó unos segundos para controlar la respiración. Parecer apenada era una cosa, pero mostrarse agitada era otra muy distinta. Se sentía muy molesta con Liandrin, la acosaba el recuerdo de las pesadillas y estaba rebosando de temores por la suerte de Tuon e incluso más por la suya propia, pero hasta que el semblante reflejado en el espejo transmitió una calma absoluta no fue en pos de la da'covale.
La antesala de su dormitorio estaba decorada al estilo chillón de Ebou Dar, con el techo pintado en azul y con nubes, paredes amarillas y baldosas amarillas y verdes. Aunque había reemplazado el mobiliario por sus biombos altos —todos excepto dos pintados con pájaros y flores por los mejores artistas—, ello no había servido de mucho para atenuar el abigarramiento del cuarto. Soltó un quedo gemido al fijarse en la puerta exterior que, al parecer, Liandrin se había dejado abierta al salir corriendo, pero de momento apartó de su mente a la da'covale y se concentró en el hombre que se encontraba examinando el biombo que tenía la figura de un kori, un enorme felino moteado, oriundo de Sen T'jore. Larguirucho y con algunas hebras blancas en el cabello, equipado con armadura de listas azules y amarillas, giró suavemente al oír los quedos pasos de Suroth e hincó una rodilla en tierra, aunque era plebeyo. El yelmo sujeto debajo del brazo lucía tres esbeltas plumas azules, de modo que el mensaje debía de ser importante. Pues claro que tenía que serlo si la molestaban a esas horas. Lo dispensaría. Sólo por esta vez.
—Oficial general Mikhel Najirah, Augusta Señora. El capitán general Galgan os saluda e informa que ha recibido comunicaciones de Tarabon.
Suroth enarcó las cejas a pesar suyo. ¿De Tarabon? Tarabon estaba tan seguro como Seandar. Empezó a mover los dedos en un gesto automático, pero todavía no había encontrado a nadie para reemplazar a Alwhin. Tendría que hablar directamente con ese hombre. ¡Arrodillado, en lugar de postrarse!
—¿Qué comunicaciones? —La irritación por tener que dirigirle la palabra endureció el tono de voz y tampoco hizo nada por disimular su estado de ánimo—. Si me habéis despertado porque han llegado noticias sobre los Aiel no me agradará en absoluto, oficial general.
Su tono no intimidó al hombre, que incluso se atrevió a alzar la vista hacia ella.
—No son Aiel, Augusta Señora —respondió con calma—. El capitán general Galgan desea informaros personalmente para que así tengáis todos los detalles correctamente.
Suroth contuvo la respiración un instante. Tanto si Najirah era simplemente reacio a comunicarle el contenido de esas nuevas como si le habían ordenado que no lo hiciera, aquello no sonaba nada bien.
—Conducidme allí —ordenó y acto seguido abandonó la antesala sin esperarlo; hizo caso omiso lo mejor que pudo de los dos Guardias de la Muerte que estaban plantados como estatuas en el pasillo, a ambos lados de la puerta. El «honor» de encontrarse bajo la protección de aquellos hombres vestidos con armaduras rojas y verdes le ponía la piel de gallina. Desde la desaparición de Tuon había procurado no verlos siquiera.
El corredor, jalonado con lámparas de pie doradas cuyas llamas titilaban, agitadas por las corrientes de aire que movían los tapices de barcos en el mar, se encontraba desierto a excepción de algunos sirvientes uniformados que creían que las reverencias profundas y las genuflexiones bastaban. ¡Y siempre la miraban a la cara! ¿Sería conveniente tener una pequeña charla con Beslan? No. El nuevo rey de Altara era su igual ahora, por ley al menos, y Suroth dudaba que obligara a su servidumbre a comportarse correctamente. Fue mirando al frente mientras caminaba; así no se veía obligada a ver el comportamiento insultante de los siervos.
Najirah —cuyas botas resonaban en las baldosas de un intenso color azul— la alcanzó enseguida y se situó a su lado. A decir verdad no necesitaba que la guiara; sabía dónde debía de encontrarse Galgan.
La estancia, un cuadrado de treinta pasos de lado, había sido una sala de baile y tenía el techo pintado con extravagantes peces y aves que retozaban sin orden ni concierto entre olas o nubes. Del uso que se le había dado en sus comienzos a la sala sólo quedaba el techo para recordarlo. Ahora, lámparas de pie con espejos y estanterías llenas de informes dentro de carpetas de cuero se alineaban en las paredes de color rojo claro. Oficinistas con chaquetas marrones iban presurosos de aquí para allí entre las largas mesas sobre las que se extendían mapas y que cubrían el suelo de baldosas verdes. Una joven oficial, una subteniente sin una sola pluma en el yelmo rojo y amarillo, pasó con premura junto a Suroth y ni siquiera hizo intención de postrarse. Los oficinistas se limitaron a echarse hacia atrás para dejarle paso. Galgan daba demasiada libertad de acción a su gente. Afirmaba que lo que según él era excesiva ceremonia en «el momento equivocado» entorpecía la eficacia; para ella era desfachatez.
Lunal Galgan, un hombre alto vestido con una bata roja ricamente bordada con pájaros de colorido plumaje, blanco como la nieve el pelo de la cresta y el mechón sujeto en una cola de caballo despeinada que le llegaba a los hombros, se encontraba ante una mesa cerca del centro de la sala, junto a un puñado de oficiales de alto rango, algunos con petos y otros en bata y casi tan desaliñados como ella. Al parecer no era la primera a quien había mandado un mensajero. Se esforzó para que la ira no se le reflejara en el rostro. Galgan había llegado con Tuon y el Retorno y, en consecuencia, sabía poco de él aparte de que sus antepasados habían estado entre los primeros en dar apoyo a Luthair Paendrag y que tenía una gran reputación como soldado y como general. Bueno, reputación y verdad eran lo mismo a veces. Le tenía antipatía por sí mismo.
El hombre se volvió al oírla acercarse; posó las manos formalmente en sus hombros y la besó en ambas mejillas, de forma que se vio obligada a responder al saludo mientras procuraba no encoger la nariz ante el fuerte perfume almizclado que le gustaba usar. El arrugado rostro de Galgan se mostraba calmado, pero a Suroth le pareció vislumbrar un atisbo de preocupación en los azules ojos del hombre. Detrás de él un grupo de hombres y mujeres, en su mayoría de la Sangre baja y plebeyos, mostraban gestos ceñudos.
El gran mapa de Tarabon extendido en la mesa frente a Suroth y sujeto con cuatro lámparas daba razones suficientes para denotar preocupación. Estaba repleto de marcadores, cuñas rojas para las fuerzas seanchan en movimiento y estrellas rojas para las fuerzas establecidas en un punto; cada marcador sujetaba un pequeño banderín de papel en el que aparecían escrito el número de efectivos de esa fuerza y su composición. Desperdigados por todo el mapa había discos negros que señalaban enfrentamientos e incluso un número mayor de discos blancos que representaban fuerzas enemigas, muchos de estos últimos sin banderines. ¿Cómo podía haber enemigo alguno en Tarabon? Era tan seguro como...
—¿Qué ha pasado? —demandó.
—Hace unas tres horas empezaron a llegar raken con informes enviados por el teniente general Turan —empezó Galgan en un tono coloquial. Así dejaba muy claro que él no estaba dando un informe—. No son completos, ya que cada uno que va llegando se suma a la lista, aunque espero que no cambien durante un tiempo, pero por lo que he visto la cosa va así: Desde ayer al amanecer, siete campamentos principales de suministros han sido asaltados y quemados, así como más de dos docenas de campamentos más pequeños. Veinte caravanas de suministros han sido atacadas, y a las carretas se les ha prendido fuego con su contenido. Diecisiete puestos avanzados han sido destruidos, once patrullas no se han presentado a informar, y ha habido otras quince escaramuzas. También han ocurrido algunos ataques contra nuestros colonizadores. Sólo ha habido un puñado de bajas, en general hombres que intentaban defender sus pertenencias, pero muchas carretas y almacenes han ardido junto con algunas casas a medio construir. Y en todas partes se ha dado el mismo mensaje: fuera de Tarabon. Todo esto lo han llevado a cabo unidades de entre doscientos y quinientos hombres más o menos. Se calcula que hay un mínimo de diez mil y quizás el doble de esa cifra, en su mayoría taraboneses. Ah, sí —finalizó como sin darle importancia—, y muchos llevaban puesta la armadura de franjas pintadas.
Suroth tenía ganas de rechinar los dientes. Galgan comandaba a los soldados del Retorno, pero ella tenía el mando de los Hailene, los Precursores, y como tal poseía el rango más alto a despecho de la cresta y de las uñas pintadas de rojo del militar. Sospechaba que la única razón de que Galgan no afirmara que a los Precursores los había absorbido el Retorno por la mera llegada de éste era que reemplazarla implicaba hacerse responsable de la seguridad de Tuon. Y por eso sí se haría necesaria la disculpa, si llegaba el caso. Que le tenía antipatía era decir poco. Lo aborrecía.
—¿Un motín? —dijo Suroth, orgullosa de la frialdad mostrada en la voz. Por dentro estaba que echaba chispas.
La blanca cola de Galgan se meció lentamente cuando el hombre sacudió la cabeza.
—No. Todos los informes indican que nuestros taraboneses han luchado bien. Hemos tenido unas pocas victorias y hemos tomado unos cuantos prisioneros. No se ha encontrado a ninguno de ellos en las listas de los taraboneses leales. A varios se los ha identificado como Juramentados del Dragón a quienes se creía en Arad Doman. Y el nombre de Rodel Ituralde se ha mencionado varias veces como el del cerebro que hay detrás de todo y el cabecilla. Un domani. Se supone que es uno de los mejores generales a este lado del océano, y si ha sido el que ha concebido y llevado a cabo todo esto —señaló con un amplio arco del brazo el mapa extendido en la mesa— entonces lo creo. —¡El muy necio hablaba con admiración!—. No es un motín, sino una incursión a gran escala. Sin embargo, no saldrá con tantos hombres como los que trajo, ni mucho menos.
Juramentados del Dragón. Un nombre que era como una mano apretando la garganta de Suroth.
—¿Son Asha'man?
—¿Esos tipos que pueden encauzar? —Galgan torció el gesto e hizo un símbolo contra el mal, al parecer sin darse cuenta de ello—. No se los ha mencionado —repuso secamente—. Y me habría extrañado mucho que hubieran tomado parte.
La cólera abrasadora de Suroth necesitaba estallar y descargarse en Galgan, pero gritarle a otro miembro de la Alta Sangre la llevaría a bajar los ojos. Y sin reportarle ningún beneficio, además. Con todo, tenía que dirigirla contra algo, tenía que desahogarse. Se sentía orgullosa de lo que había hecho en Tarabon y ahora parecía que el país hubiera retrocedido la mitad del camino hacia al caos en el que lo había encontrado cuando pisó en él por primera vez. Y había un hombre al que echar la culpa.
—¡Quiero la cabeza del tal Ituralde! —dijo con un tono gélido.
—No temáis —murmuró Galgan mientras enlazaba las manos a la espalda y se inclinaba sobre el mapa para examinar algunos de los pequeños banderines—. No pasará mucho antes de que Turan lo persiga de vuelta a Arad Doman con el rabo entre las piernas y, con suerte, estará en una de las unidades que atraparemos.
—¿Suerte? —replicó bruscamente Suroth—. ¡No confío en la suerte! —Ahora la cólera era patente y ya ni siquiera intentó contenerla. Recorrió con los ojos el mapa como si así pudiera encontrar a Ituralde—. Si Turan anda detrás de cien bandas, como habéis sugerido, necesitará más exploradores para darles caza y quiero que lo haga. A todos ellos. En especial a Ituralde. General Yulan, quiero que cuatro de cada cinco... No, nueve de cada diez raken que haya en Altara y Amadicia se trasladen a Tarabon. Si Turan no puede localizarlos a todos con eso, entonces veremos si me apacigua su propia cabeza.
Yulan, un hombrecillo de tez oscura que llevaba una bata azul con águilas de cresta negra bordadas, debía de haberse aplicado con precipitación la goma que por regla general le sujetaba la peluca en su sitio, ya que se la tocaba constantemente para asegurarse de que la tenía bien puesta. Era capitán del Aire de los Precursores, pero el capitán del Aire del Retorno sólo era un oficial general, pues el oficial de mayor graduación había muerto en el viaje. No le daría problemas a Yulan.
—Un movimiento astuto, Augusta Señora —dijo, prendida la mirada ceñuda en el mapa—, pero ¿puedo sugerir que se deje a los raken de Amadicia y aquellos asignados al oficial general Khirgan? La exploración con raken es el mejor método que tenemos para localizar a los Aiel, y ya han pasado dos días sin que hayamos encontrado a esos Capas Blancas. Así, el general Turan aún contaría con...
—Cada día que pasa los Aiel van dejando de ser un problema importante —replicó firmemente—, y unos pocos desertores no son nada.
El hombre agachó la cabeza en señal de asentimiento a la par que se llevaba una mano a la peluca para colocársela. Después de todo, sólo era de la Sangre baja.
—Yo no describiría a siete mil hombres como unos pocos desertores —murmuró secamente Galgan.
—¡Se hará como ordeno! —espetó. ¡Malditos los supuestos Hijos de la Luz! Todavía no había decidido si hacer o no da'covale a Asunawa y los pocos miles que se habían quedado. Y Asunawa parecía odiar a las damane, nada menos. ¡Ese hombre estaba desequilibrado!
Galgan se encogió de hombros con total despreocupación. Trazó líneas en el mapa con una uña lacada en rojo, como si planeara movimientos de tropas.
—Mientras no queráis también a los to'raken no pondré objeciones. El plan ha de seguir adelante. Altara está cayendo en nuestro poder sin apenas resistencia, no estoy preparado para entrar en Illian todavía y tenemos que pacificar Tarabon de nuevo cuanto antes. La gente se volverá contra nosotros si no les damos seguridad.
Suroth empezaba a lamentar haber dejado que se le notara la ira. ¿Cómo que no pondría objeciones? ¿Que aún no estaba preparado para entrar en Illian? Aunque no a las claras, casi estaba diciendo que no tenía que obedecer sus órdenes; ni lo diría, si además de arrogarse su autoridad tenía que asumir también la responsabilidad que conllevaba.
—Espero que el mensaje se le envíe a Turan, general Galgan. —Habló con voz firme y serena, aunque sólo merced a su fuerza de voluntad—. Ha de mandarme la cabeza de Ituralde aunque para ello tenga que perseguir a ese hombre a través de Arad Doman y hasta dentro de La Llaga. Y si no me envía la cabeza de ese general domani, me encargaré de me entreguen la suya.
Galgan apretó ligeramente la boca y clavó la mirada, fruncido el entrecejo, en el mapa.
—Turan necesita a veces que lo azucen un poco, y siempre ha ido aplazando la ocupación de Arad Doman —murmuró—. De acuerdo, se le enviará vuestro mensaje, Suroth.
No podía seguir en la misma habitación que él. Sin pronunciar palabra, se marchó. De haber abierto la boca habría sido para chillar. Caminó airada todo el camino de vuelta a sus aposentos, sin molestarse en enmascarar la rabia que la embargaba. Los Guardias de la Muerte, por supuesto, no se dieron por enterados; por su inexpresividad bien podrían ser simples tallas de piedra. Cosa que la hizo cerrar la puerta de la antesala con un estruendoso golpetazo. ¡A lo mejor de eso sí se daban cuenta!
Se dirigió a la cama, se quitó las zapatillas dando una patada al aire y tiró al suelo el fajín y la bata. Tenía que encontrar a Tuon. Tenía que hacerlo. Ojalá supiera resolver qué se proponía Tuon, dónde se había metido. Ojalá...
De repente las paredes del dormitorio, el techo, incluso el suelo, empezaron a brillar con una luz plateada. Esas superficies parecieron convertirse en luz. Sobresaltada, soltó un respingo y giró despacio sobre sí para contemplar de hito en hito la caja luminosa que la rodeaba y se encontró mirando a una mujer de turbulentas llamas vestida con más llamas turbulentas. Almandaragal estaba de pie y esperando a que su ama le diera la orden de atacar.
—Soy Semirhage —dijo la mujer de fuego con una voz semejante al toque de gong de un funeral.
—¡Panza abajo, Almandaragal! —Esa orden, que le había enseñado al lopar de pequeña porque le divertía verlo postrado ante ella, acabó con un gruñido porque ella misma la siguió al tiempo que la pronunciaba. Pegada la cara a la alfombra de dibujos rojos y verdes, añadió—: Vivo para serviros y obedeceros, Insigne Señora. —En su mente no cabía duda de que aquella mujer era quien decía ser. ¿Quién osaría afirmar en falso llamarse así? ¿O que semejara ser fuego vivo?
—Creo que también te gustaría gobernar. —El tañido del gong sonó ligeramente divertido, pero enseguida se endureció—. ¡Mírame! Me desagrada la forma en que vosotros, seanchan, me evitáis los ojos. Me da que pensar que ocultáis algo. No estarás intentando ocultarme nada, ¿verdad, Suroth?
—Claro que no, Insigne Señora —contestó Suroth, que se incorporó para quedarse sentada sobre los talones—. Jamás, Insigne Señora. —Alzó la vista hasta la boca de la mujer, pero fue incapaz de subirla más. Seguramente con eso bastaría.
—Tanto mejor —murmuró Semirhage—. Bien, ¿qué te parecería gobernar estas tierras? Unas pocas muertes (las de Galgan y unos cuantos más) y no tendrás problemas para proclamarte emperatriz, con mi ayuda. No es importante, pero las circunstancias han proporcionado la oportunidad, y tú serías mucho más receptiva de lo que hasta ahora ha sido la actual emperatriz.
Suroth notó el estómago contraído y temió que empezaría a vomitar.
—Insigne Señora —empezó con voz sorda—, la pena por intentar algo así es que te lleven ante la verdadera emperatriz, así viva para siempre, y que te arranquen la piel entera con todo cuidado para mantenerte con vida. Después de eso...
—Ingenioso, aunque primitivo —la interrumpió Semirhage, sarcástica—. Y carente de importancia por completo. La emperatriz Radhanan ha muerto. Es extraordinario cuánta sangre hay en un cuerpo humano. Suficiente para cubrir completamente el Trono de Cristal. Acepta la oferta, Suroth, porque no volveré a hacerla. Contigo de emperatriz ciertas cosas serían ligeramente más convenientes, pero no tanto como para tomarme la molestia una segunda vez.
Suroth tuvo que hacer un esfuerzo para respirar.
—Entonces Tuon es la emperatriz, así viva para...
Tuon tomaría otro nombre, uno que salvo en raras ocasiones no se pronunciaría fuera de la familia real. La emperatriz era la emperatriz, así viviera para siempre. Ciñéndose con los brazos, Suroth empezó a sollozar, sacudida por temblores que era incapaz de controlar. Almandaragal levantó la cabeza y gimoteó como preguntándole qué le pasaba. Semirhage rió y fue un sonido semejante a la música de gongs graves.
—¿Es pesar por Radhanan, Suroth, o es que te desagrada tanto que Tuon se convierta en emperatriz?
De forma entrecortada, barbotando tres o cuatro palabras que interrumpían nuevos sollozos, Suroth lo explicó. Como heredera proclamada que era, Tuon se había convertido en emperatriz en el mismo momento de la muerte de su madre. Sólo que si su madre había sido asesinada, entonces tenía que haber sido una maniobra organizada por una de sus hermanas, lo que significaba que la propia Tuon seguramente estaba muerta también. Y nada de eso cambiaba lo más mínimo. Las formalidades se llevarían a cabo. Tendría que regresar a Seandar y pedir disculpas por la muerte de Tuon —ahora ya por la muerte de la emperatriz— ante la misma mujer que lo había preparado todo. Y que, naturalmente, no ocuparía el trono hasta que se anunciara la muerte de Tuon. Fue incapaz de admitir que antes se mataría a sí misma; era algo demasiado vergonzoso para decirlo en voz alta. Las palabras se ahogaron en intensos sollozos que la sacudían con violencia. No quería morir. ¡Se le había prometido que viviría para siempre!
Esta vez, las risas de Semirhage resultaron tan impactantes que cortaron de golpe las lágrimas de Suroth. La cabeza de fuego estaba echada hacia atrás y soltaba carcajadas divertidas a más no poder. Por fin recobró el control y se enjugó las lágrimas de fuego con los dedos ardientes.
—Veo que no me he expresado con claridad. Radhanan ha muerto, y también sus hijas y sus hijos. Al igual que la mitad de la corte imperial. No queda nadie de la familia imperial, salvo Tuon. No hay imperio. Seandar ha caído en manos de hordas desmandadas de alborotadores y saqueadores, al igual que otra docena más de ciudades. Al menos hay cincuenta nobles contendiendo por el trono con ejércitos en el campo de batalla. Hay guerra desde las montañas de Aldael hasta Salaking. Razón por la cual podrás disponer de Tuon sin correr el menor peligro y te proclamarás emperatriz. Hasta he contratado un barco, que no tardará en llegar, para traer noticia del desastre. —Se rió otra vez y dijo algo extraño—. Que el Señor del Caos el mando tome.
Suroth miró a la mujer boquiabierta, a pesar de sí misma. ¿El imperio... destruido? ¿Semirhage había matado a...? El asesinato no era una práctica desconocida entre la Sangre, Alta o baja, ni entre la familia imperial. Sin embargo, que cualquier otro pudiera llegar a la familia imperial de ese modo era aterrador, inconcebible. Ni siquiera uno de los Da'concion, los Elegidos. Pero llegar a emperatriz, aunque fuera a este lado del océano... Estaba mareada y tenía un deseo histérico de romper a reír. Completaría el ciclo, conquistaría esas tierras y después enviaría ejércitos para reclamar Seanchan. No sin esfuerzo, consiguió recobrar el control de sí misma.
—Insigne Señora, si es verdad que Tuon sigue viva, entonces... Entonces será difícil matarla. —Tuvo que obligarse a pronunciar las últimas palabras. Matar a la emperatriz... Hasta pensarlo era difícil. Convertirse en emperatriz. Sentía la cabeza tan ligera que creyó que empezaría a separársele de los hombros, flotando—. Tendrá consigo a sus sul'dam y sus damane, y algunos de los Guardias de la Muerte. —¿Difícil? En esas circunstancias matarla sería imposible. A no ser que se pudiera inducir a Semirhage a encargarse personalmente. Seis damane serían un peligro incluso para ella. Además, los plebeyos tenían un dicho: Los poderosos ordenan a quienes tienen debajo que caven en el barro para no ensuciarse ellos las manos. Lo había oído por casualidad y había castigado al hombre que lo dijo, pero era cierto.
—¡Piensa, Suroth! —Los gongs resonaban fuerte, imperativos—. El capitán Musenge y los demás se habrían ido la misma noche que se marcharon Tuon y su doncella si hubieran tenido la más mínima sospecha de lo que se traía entre manos. La están buscando. Debes poner todo tu empeño en encontrarla antes, pero si eso falla, sus Guardias de la Muerte serán menos protección de lo que parecen. Todos los soldados de tu ejército han oído que al menos algunos de los Guardias están involucrados con una impostora. El sentir general parece ser que a la impostora y cualquiera relacionado con ella habría que descuartizarlos y los trozos enterrarlos en un montón de basura. Sin jaleo. —Los labios de fuego se curvaron en una sonrisilla divertida—. Para evitar la vergüenza al imperio.
Quizá fuera posible. Sería fácil localizar un grupo de Guardias de la Muerte. Habría que descubrir exactamente cuántos había llevado consigo Musenge y mandar a Elbar con cincuenta para cada uno. No, mejor un centenar, para dar cuenta de las damane...
—Insigne Señora, ¿entendéis que sea reacia a proclamar nada hasta tener la seguridad de que Tuon está muerta?
—Por supuesto —dijo Semirhage. Los gongs sonaban divertidos de nuevo—. Pero recuerda: si Tuon consigue regresar sana y salva, no me importará ni poco ni mucho, así que no pierdas el tiempo.
—No lo haré, Insigne Señora. Tengo intención de convertirme en emperatriz y para eso tendré que matar a la actual. —En esta ocasión no le costó ningún trabajo decirlo.
A juicio de Pevara, los aposentos de Tsutama Rath eran estrafalarios más allá de la extravagancia, y sus comienzos como la hija de un carnicero no influían en su opinión. La sala de estar le ponía los nervios de punta, ni más ni menos. Debajo de la cornisa con golondrinas en vuelo talladas y doradas, las paredes exhibían dos grandes tapices de seda, uno que representaba rosas de un intenso color rojo, y el otro un arbusto calma cubierto de capullos escarlatas, cada uno más grande que sus dos manos juntas. Las mesas y las sillas eran piezas delicadas si se hacía caso omiso del dorado y la talla, que eran más acordes con un trono; las lámparas de pie también estaban excesivamente doradas. Y qué decir de la repisa de la chimenea, con una talla de caballos a la carrera sobre el hogar de mármol de vetas rojas. En varias mesas había porcelana de los Marinos —de la más singular—, cuatro jarrones y seis cuencos, una pequeña fortuna por sí mismos, así como un número indeterminado de tallas de jade y de marfil, ninguna de ellas pequeña, y también una figurilla de una bailarina de un palmo de altura que parecía estar tallada en un rubí, nada menos. Un despliegue gratuito de riqueza, y sabía de cierto que aparte del reloj barril dorado que había encima de la repisa, Tsutama tenía otro en el dormitorio e incluso uno en el vestidor. ¡Tres relojes! Eso sobrepasaba sobradamente lo excéntrico, aun sin considerar los dorados o los rubíes.
Y, sin embargo, el cuarto entonaba bien con la mujer sentada enfrente de Javindhra y de ella. «Extravagante» era exactamente el término adecuado para describir su apariencia. Tsutama era una mujer bellísima, con el cabello recogido en una fina redecilla dorada; gruesas gotas de fuego le adornaban el cuello y las orejas. Como siempre, vestía seda carmesí que moldeaba su generoso busto; en esta ocasión unos bordados de volutas de oro lo resaltaban más aún. De no conocerla, casi podría pensarse que deseaba atraer a los hombres. Tsutama había dejado bien clara su aversión por ellos antes de que la enviaran al exilio; sentiría compasión por un perro rabioso antes que por un varón.
Por aquel entonces había sido dura como la piedra, pero muchas habían pensado que estaba doblegada a su regreso a la Torre. Lo creyeron durante un tiempo. Después, todas las que pasaban un rato cerca de ella se daban cuenta de que aquel constante mover los ojos de un lado a otro no era por nerviosismo. El exilio sí la había cambiado, sólo que no para suavizarla. Esos ojos eran los de un felino al acecho en busca de un enemigo o una presa. El resto del rostro de Tsutama más que sereno era inconmovible. Es decir, a no ser que se la presionara hasta hacerla estallar de ira. No obstante, incluso entonces mantendría la voz tan tranquila como hielo liso. Una combinación perturbadora.
—Me han llegado rumores preocupantes esta mañana sobre la batalla de los pozos de Dumai —dijo de repente—. Puñeteramente preocupantes. —Ahora tenía la costumbre de caer en largos silencios, nada de charlas triviales, y de pronto, declaraciones inesperadas. El exilio también había vuelto grosero su lenguaje. La granja aislada en la que había estado confinada debía de haber sido... gráfica—. Incluido el de que tres de las hermanas muertas eran de nuestro Ajah. ¡Por los pechos de una madre lactante! —Todo ello pronunciado en un tono uniforme, invariable, pero los ojos se clavaban en ellas, acusadores.
Pevara se lo tomó con calma. Cualquier mirada directa de Tsutama parecía acusadora, y ni que tuviera los nervios de punta ni que no, Pevara no estaba dispuesta a que la Altísima lo notara. Esa mujer se cernía sobre la debilidad como un halcón.
—No veo razón para que Katerine desobedeciera tus órdenes de guardar para sí lo que sabía, y no creerás que Tarna iba a dedicarse a desacreditar a Elaida. —Nada de publicidad, de todos modos. Tarna guardaba lo que pensaba de Elaida tan cuidadosamente como un gato vigilaba una ratonera—. Pero las hermanas reciben informes de sus ojos y oídos. No podemos impedir que descubran lo que ocurrió. Me sorprende que hayan tardado tanto.
—En efecto —añadió Javindhra mientras se alisaba la falda. La angulosa mujer no lucía joyas aparte del anillo de la Gran Serpiente, y el vestido, de un rojo tan oscuro que casi parecía negro, no tenía adornos—. Antes o después los hechos saldrán a la luz por mucho que nos esforcemos y nos dejemos la piel en evitarlo. —Tenía la boca tan prieta que daba la impresión de estar mordiendo algo, si bien parecía sentirse satisfecha. Qué curioso. Era el perrillo faldero de Elaida.
La intensa mirada de Tsutama se quedó fija en ella y, al cabo de un momento, las mejillas de Javindhra se teñían de rojo. Tal vez como excusa para romper el contacto visual, dio un gran sorbo de té... De una taza de oro batido y tallada con leopardos y venados, claro, habida cuenta de cómo era ahora Tsutama. La Altísima siguió mirándola fijamente, en silencio, pero si era a Javindhra o algo que había más allá de la hermana, Pevara lo ignoraba.
Cuando Katerine llevó la noticia de que Galina se encontraba entre las bajas habidas en los pozos de Dumai, Tsutama había sido elegida para reemplazarla casi por aclamación. Como Asentada había gozado de una excelente reputación, al menos antes de su implicación en los indignantes acontecimientos que la condujeron a su ruina, y muchas de las Rojas creían que los tiempos que vivían requerían una Altísima tan dura como fuera posible. La muerte de Galina había quitado un gran peso de los hombros a Pevara —la Altísima una Amiga Siniestra; ¡oh, aquello había sido angustioso!—, pero no lo tenía claro con Tsutama. Había algo... salvaje en ella ahora. Algo impredecible. ¿Estaba totalmente cuerda? Claro que se podía hacer la misma pregunta sobre la Torre Blanca en su totalidad. ¿Cuántas de las hermanas estaban ahora en su sano juicio del todo?
Como si hubiera captado sus pensamientos, Tsutama desvió la intensa mirada hacia ella. Pevara no enrojeció ni dio un respingo, como les ocurría a tantas aparte de Javindhra, pero se encontró deseando que Duhara estuviera allí sólo para que la Altísima tuviera a una tercera Asentada en la que fijarse, sólo para compartir tales miradas. Ojalá supiera dónde había ido esa mujer y el porqué, habiendo un ejército rebelde acampado a las afueras de Tar Valon. Hacía poco más de una semana que Duhara se había embarcado sin decirle nada a nadie, que Pevara supiera, y nadie parecía saber si se había dirigido al norte o al sur. En la actualidad, Pevara sospechaba de todos y de todo.
—¿Nos mandaste venir por algo que dice en esa carta, Altísima? —preguntó finalmente. Sostuvo aquella mirada inquietante con aire tranquilo, aunque empezaba a querer echar un buen trago de su taza ornamentada; y ojalá fuera vino, en lugar de té. Con lentitud, dejó la taza sobre el estrecho brazo de la silla. La mirada de la otra mujer la hizo sentirse como si tuviera arañas corriéndole por la piel.
Tras unos larguísimos instantes, Tsutama bajó los ojos a la carta doblada que tenía en el regazo. El papel se habría enroscado en un pequeño cilindro de no ser porque los dedos de Tsutama lo sujetaban. Era el papel finísimo que se utilizaba para los mensajes enviados con palomas, y las pequeñas letras escritas, que se veían claramente a través de la hoja, parecían cubrirla prietamente.
—Esto viene de Sashalle Anderly —dijo, y, al oír el nombre, Pevara hizo un leve gesto de piedad mientras Javindhra emitía un gruñido que podría interpretarse de muchas formas. Pobre Sashalle. Sin embargo, Tsutama continuó sin dar muestras de compasión—. La puñetera mujer cree que Galina escapó, porque la nota va dirigida a ella. Gran parte de lo que escribe simplemente confirma lo que ya sabemos por otras fuentes, incluida Toveine. Pero, sin dar sus nombres, la muy puñetera dice que «tiene el mando de la mayoría de las hermanas que hay en la ciudad de Cairhien».
—¿Cómo puede Sashalle tener el mando de ninguna hermana? —Javindhra sacudió la cabeza; su expresión negaba tal posibilidad—. ¿Acaso se ha vuelto loca?
Pevara guardó silencio. Tsutama respondía cuando quería, no cuando una le preguntaba. La carta anterior de Toveine, también dirigida a Galina, no mencionaba a Sashalle en absoluto, ni a las otras dos. Claro que todo el asunto le habría resultado más que desagradable. Hasta pensar en ello era como comer ciruelas podridas. Casi todo lo que había escrito iba dirigido a echar la culpa de los acontecimientos a Elaida, aunque de forma indirecta.
Los ojos de Tsutama se desviaron hacia Javindhra, como dagas lanzadas, pero continuó sin hacer pausas.
—Sashalle también habla de la puñetera visita de Toveine a Cairhien junto con las otras hermanas y los condenados Asha'man, aunque es evidente que ignora lo del puñetero vínculo. Todo le pareció muy raro, hermanas mezcladas con Asha'man y que sostuvieran con ellos unas relaciones «tensas pero a menudo amistosas». ¡Qué jodienda! Sus palabras textuales, así me abrase. —El tono de Tsutama, adecuado para discutir sobre el precio del encaje, no dejaba entrever lo que pensaba al respecto—. Sashalle dice que cuando se marcharon se llevaron consigo a los condenados Guardianes pertenecientes a otras hermanas que cree que se encuentran con el chico, así que parece puñeteramente seguro que lo iban buscando y que seguramente habrán dado con él a estas alturas. No tiene ni idea de para qué. Pero confirma lo que Toveine afirma respecto a Logain. Por lo visto, el puñetero hombre ya no está amansado.
—Imposible —masculló Javindhra sobre el borde de la taza, en tono quedo.
A Tsutama no le gustaba que contradijeran lo que decía. Pevara se guardó para sí lo que opinaba y dio un sorbo de su taza. Hasta el momento, en la carta no parecía haber nada digno de discusión salvo si Sashalle podía tener «el mando» de algo, y ella prefería pensar en cualquier otra cosa que en la suerte corrida por Sashalle. El té sabía a arándanos. ¿Cómo había conseguido arándanos Tsutama tan recién iniciada la primavera? A lo mejor eran arándanos secos.
—El resto os lo leeré —dijo Tsutama mientras abría la página y la recorría con la vista casi hasta el final antes de empezar. Al parecer Sashalle había sido muy minuciosa. ¿Qué había en la carta que la Altísima no quería compartir? Cuántas sospechas.
«He estado sin comunicarme tanto tiempo porque no conseguía dar con las palabras adecuadas para decir lo que tengo que decir, pero ahora veo que contar los hechos, lisa y llanamente, es la única forma. Junto con otras cuantas hermanas —a las que dejaré que decidan por sí mismas si revelan lo que yo estoy a punto de revelar— he prestado juramento de fidelidad al Dragón Renacido, que durará hasta que el Tarmon Gai'don se haya librado.»
Javindhra dio un sonoro respingo y los ojos se le desorbitaron, pero Pevara se limitó a susurrar «ta'veren». Tenía que ser por eso. El término ta'veren siempre había sido la explicación de la mayoría de los rumores inquietantes que llegaban de Cairhien. Tsutama siguió con la lectura de la carta.
«Lo que hago es por el bien del Ajah Rojo y de la Torre. Si no estuvieras de acuerdo, me someteré a tu disciplina. Después del Tarmon Gai'don. Como quizás hayas oído ya, Irgain Fatamed, Ronaille Vevanios y yo fuimos neutralizadas cuando el Dragón Renacido escapó en los pozos de Dumai. Sin embargo, nos ha Curado un hombre llamado Damer Flinn, uno de los Asha'man, y todas parecemos estar restablecidas completamente. Por increíble que pueda parecer, juro por la Luz y por mi esperanza de salvación y renacimiento que es verdad. Espero con impaciencia poder regresar a la Torre, donde prestaré de nuevo los Tres Juramentos para ratificar mi entrega al Ajah y a la Torre.»
—Hay más cosas —comentó Tsutama tras doblar la carta otra vez y sacudir ligeramente la cabeza—, pero todo se reduce a más puñeteras declaraciones y protestas de que lo que está haciendo es por el Ajah y la Torre. —Un destello en sus ojos apuntó que Sashalle podría lamentarlo si salía con vida de la Última Batalla.
—Si a Sashalle la han Curado realmente... —empezó Pevara, pero fue incapaz de continuar. Se humedeció los labios con el té y luego se llevó de nuevo la taza a la boca y dio un buen sorbo. Era una posibilidad demasiado maravillosa para albergar esperanzas, un copo de nieve que se podría derretir al tocarlo.
—Es imposible —gruñó Javindhra, aunque no con mucha firmeza. Aun así, le dirigió el comentario a Pevara para que la Altísima no pensara que se lo decía a ella. Un profundo ceño hizo su rostro más desabrido—. No se puede Curar a un hombre amansado. La Neutralización no se puede Curar. ¡Antes les crecerá pelo a las ranas! Sashalle debe de sufrir alucinaciones.
—Toveine podría estar equivocada —intervino Tsutama en un tono de voz muy fuerte—; pero, si lo está, no entiendo por qué esos condenados Asha'man iban a dejar que Logain fuera uno de ellos, y mucho menos que se hiciera con el mando. Sin embargo, me cuesta mucho creer que Sashalle se equivocara respecto a sí misma. No es una mujer que sufra de puñeteras alucinaciones. A veces, lo que es puñeteramente imposible sólo es puñeteramente imposible hasta que una primera mujer lo hace. Bien. De modo que la Neutralización se ha conseguido Curar. Por un hombre. Esas puñeteras langostas seanchan van encadenando a todas las mujeres que encuentran que pueden encauzar, incluidas, al parecer, varias hermanas. Y hace doce días... Bueno, sabéis tan bien como yo lo que pasó. El mundo se ha convertido en un lugar más peligroso de lo que lo ha sido nunca desde la Guerra de los Trollocs, tal vez desde el propio Desmembramiento. En consecuencia, he decidido que seguiremos adelante con tu plan para esos puñeteros Asha'man, Pevara. Desagradable y peligroso, pero, así me abrase, no tenemos otra puñetera opción. Tú y Javindhra lo organizaréis entre las dos.
Pevara se encogió. No por los seanchan. Eran humanos, por extraños que fueran los ter'angreal que poseyeran, y finalmente se los acabaría derrotando. Sin embargo, la mención de lo que los Renegados habían hecho doce días antes le provocó una mueca a despecho de sus esfuerzos por mantener el gesto sereno. Nadie más habría podido esgrimir semejante cantidad de Poder en un único lugar. Hasta donde era capaz, evitaba pensar en eso o en lo que habrían estado intentando conseguir. O, peor aún, qué era lo que habrían conseguido llevar a cabo. Otra mueca fue su respuesta al oír denominar como suya la propuesta de vincular Asha'man. Pero eso había sido inevitable desde el instante en el que presentó la sugerencia de Tarna a Tsutama mientras contenía la respiración esperando el estallido que estaba segura se produciría. Incluso había recurrido al argumento de incrementar el tamaño de los círculos coligados agregando hombres contra aquel monstruoso despliegue de Poder. Sorprendentemente, no había habido estallido; ni ningún tipo de reacción. Tsutama se limitó a decir que lo pensaría e insistió en que se le enviaran desde la biblioteca los documentos relevantes relativos a hombres y círculos. La tercera mueca, la más pronunciada, fue por tener que trabajar con Javindhra, por encasquetarle cualquier tarea. Estaba ya hasta las cejas, y por si fuera poco, trabajar con Javindhra era nefasto. Esa mujer se oponía a las propuestas que hiciera cualquiera, excepto ella. A casi todas.
Javindhra se había manifestado fervientemente en contra de vincular Asha'man, casi más horrorizada por la idea de que unas hermanas Rojas vincularan a cualquiera que por vincular a hombres capaces de encauzar, pero ahora que la Altísima lo había ordenado estaba trabada. Aun así, encontró el modo de argumentar.
—Elaida jamás lo permitirá —masculló.
—Elaida no lo sabrá hasta que sea demasiado tarde, Javindhra. Yo guardo sus secretos (el desastre contra la Torre Negra, los pozos de Dumai) lo mejor posible porque ascendió del Rojo, pero es la Sede Amyrlin, de todos los Ajahs y de ninguno. Eso significa que ya no es Roja y éste es un asunto del Ajah que no le concierne a ella. —La voz de Tsutama adquirió un tono peligroso. Y no había soltado ni una sola palabra malsonante. Eso significaba que estaba al borde de un estallido de ira—. ¿Estás en desacuerdo conmigo en esto? ¿Tienes intención de informar a Elaida a despecho de mi deseo expreso?
—No, Altísima —se apresuró a contestar Javindhra, que enterró la cara tras la taza. Lo curioso fue que parecía ocultar una sonrisa.
Pevara hubo de contentarse con menear la cabeza. Si había que hacerlo, y estaba segura de que se debía hacer, entonces era obvio que había que ocultar la verdad a Elaida. ¿Qué motivo tenía Javindhra para sonreír? Demasiadas sospechas.
—Me alegro mucho de que las dos estéis de acuerdo conmigo —dijo secamente Tsutama mientras se recostaba en la silla—. Y ahora, marchaos.
Sólo se entretuvieron en dejar las tazas y hacer una reverencia. En el Rojo, cuando la Altísima hablaba todas obedecían, incluidas las Asentadas. La única excepción, según la ley del Ajah, era la votación en la Antecámara, si bien algunas mujeres que habían ocupado la cabeza del Ajah se las habían arreglado para garantizar que cualquier votación importante para ellas marchara conforme a sus deseos. Pevara estaba segura de que Tsutama se proponía ser una de ésas. La lucha no iba a ser nada agradable. Sólo esperaba poder dar además de recibir.
En el corredor, Javindhra masculló algo sobre correspondencia y se alejó a toda prisa por las baldosas rojas marcadas con la blanca Llama de Tar Valon antes de que Pevara tuviera tiempo de pronunciar palabra. Tampoco es que Pevara hubiera pensado decirle nada, pero, tan seguro como que el hueso de durazno era veneno, esa mujer pensaba remolonear todo lo posible en la tarea encomendada hasta dejar todo el asunto en sus manos. Luz, sólo le faltaba esto; y en el peor momento posible.
Hizo un alto en sus aposentos, aunque sólo el tiempo justo para recoger el chal de largos flecos y comprobar la hora —un cuarto para mediodía; casi le desilusionó que su reloj coincidiera con el de Tsutama; eso era algo que frecuentemente no les ocurría a los relojes—, salió del sector Rojo y se dirigió a buen paso hacia el interior de la Torre para bajar hacia las zonas comunes que había debajo del área de residencia. Los amplios corredores estaban bien alumbrados con lámparas de pie con espejos, pero casi desiertos, lo que los convertía en espacios cavernosos y hacía parecer austeras y lúgubres las blancas paredes con frisos. El ondear ocasional de un tapiz agitado por una corriente de aire tenía algo de escalofriante, como si la seda o la lana hubiesen cobrado vida. Las pocas personas que vio eran del servicio, de ambos sexos, con la Llama de Tar Valon en la pechera, que iban y venían presurosos en sus quehaceres y apenas hacían un alto para ofrecer una reverencia precipitada. Mantenían bajos los ojos. Con los Ajahs separados en sectores que casi parecían campamentos de guerra, la Torre apestaba a tensión y antagonismo, y a los sirvientes se les había contagiado aquel estado de ánimo. O, como poco, los tenía asustados.
No lo sabía con seguridad pero pensaba que había menos de doscientas hermanas en la Torre, la mayoría sin salir del sector de sus Ajahs salvo en caso de necesidad, de modo que realmente no esperaba ver a otra hermana dando un paseo. Cuando Adelorna Bastine apareció casi enfrente de ella subiendo el corto tramo de escaleras desde la intersección de otro corredor, se sorprendió tanto que sufrió un sobresalto. Adelorna, que convertía en majestuosa la delgadez a pesar de su baja estatura, siguió caminando como si no viera a Pevara. La saldaenina también llevaba el chal puesto —ahora, a ninguna hermana se la veía sin él fuera del sector de su Ajah— e iba acompañada de sus tres Guardianes. Altos y bajos, corpulentos y delgados, llevaban espada y no dejaban de mover los ojos de aquí para allí. Guardianes armados y protegiendo obviamente a su Aes Sedai, en la Torre. Era algo bastante corriente en la actualidad, pero Pevara habría llorado por ello. Sólo que había demasiadas cosas por las que llorar para detenerse sólo en una; en cambio se centró en resolver lo que estuviera a su alcance.
Tsutama podría ordenar que las Rojas vincularan Asha'man, ordenarles que no fueran corriendo a Elaida, pero parecía que lo mejor era empezar con hermanas que quizá se sintieran inclinadas a considerar la idea sin que hiciera falta ordenárselo, sobre todo con los rumores que corrían sobre las hermanas Rojas muertas a manos de Asha'man. Tarna Feir ya lo había considerado, de modo que se imponía una conversación muy privada con ella. Tal vez sabía de otras que pensaran igual. La mayor dificultad sería proponerles la idea a los Asha'man. Lo más probable era que no aceptaran sólo porque ellos mismos ya habían vinculado a cincuenta y una hermanas. ¡Luz del mundo, cincuenta y una! Abordar el asunto requeriría una hermana que tuviera diplomacia y facilidad de palabra. Y nervios de acero. Seguía dando vueltas a los nombres cuando vio a la mujer con la que había ido a reunirse; se encontraba ya en el sitio acordado y aparentemente contemplaba un magnífico tapiz.
Menuda y esbelta, regia con el vestido de seda de color plateado claro con encaje ligeramente más oscuro en el cuello y las muñecas, Yukiri parecía profundamente ensimismada en el tapiz y bastante tranquila. Pevara sólo recordaba una vez en la que la había visto un poco nerviosa, y someter a Talene a interrogatorio había sido una experiencia que destrozó los nervios a todas las que estaban allí. Yukiri se hallaba sola, desde luego, aunque últimamente se la había oído comentar que se estaba planteando volver a tomar un Guardián. Sin duda se debía a su situación actual tanto como a los tiempos que vivían. A Pevara no le habrían venido mal uno o dos Guardianes.
—¿Hay algo de verdad en esto o todo es mero capricho de quien lo tejió? —preguntó mientras se acercaba a la mujer más baja.
El tapiz representaba una batalla de antaño contra los trollocs, o eso se suponía. La mayoría de las cosas así se hacía mucho después de que hubieran tenido lugar los hechos, y los tejedores las plasmaban normalmente de oídas. Ese tapiz era lo bastante antiguo para necesitar la protección de una guarda a fin de evitar que se cayera a trozos.
—Sé de tapices tanto como sabe un cerdo de herrería, Pevara. —A pesar de toda su elegancia, Yukiri rara vez dejaba pasar mucho tiempo sin poner de manifiesto sus orígenes rurales. Los flecos de color gris plateado del chal se mecieron cuando se arrebujó en la prenda—. Llegas tarde, así que seamos breves. Me siento como una gallina a la que acecha un zorro. Marris se vino abajo esta mañana y yo misma le hice prestar el juramento de obediencia, pero al igual que con las otras su «contacto» se encuentra fuera de la Torre. Con las rebeldes, creo. —Guardó silencio cuando un par de criadas se acercaron por el pasillo cargadas con un gran cesto de colada lleno hasta los topes de ropa de cama cuidadosamente doblada.
Pevara suspiró. Al principio todo había parecido muy alentador. También aterrador, angustioso y casi insoportable, pero con la sensación de tener un buen comienzo. Talene sólo conocía el nombre de otra hermana Negra que estuviera presente en la Torre, pero una vez que se secuestró a Atuan —Pevara habría querido pensar en ello como un arresto, pero era imposible cuando parecían estar violando la mitad de las leyes de la Torre, además de muchas tradiciones sólidamente implantadas— cuando Atuan estuvo a buen recaudo, enseguida se la persuadió de que revelara los nombres de su núcleo: Karale Sanghir, una Gris domani, y Marris Cerroespino, una andoreña Marrón. De ellas, Karale era la única que tenía un Guardián, pero resultó ser también un Amigo Siniestro. Por suerte, poco después de enterarse de que su Aes Sedai lo había traicionado, se las arregló para ingerir veneno en el cuarto del sótano donde lo habían encerrado mientras se interrogaba a Karale. Resultaba extraño pensar que era una suerte algo así, pero la Vara Juratoria sólo funcionaba con personas capaces de encauzar, y ellas eran muy pocas para ocuparse de vigilar y atender prisioneros.
Aunque lleno de dificultades, había sido un comienzo prometedor, y ahora se encontraban en un punto muerto a menos que una de las otras regresara a la Torre; de nuevo a vueltas con la búsqueda de discrepancias entre lo que las hermanas afirmaban haber hecho y lo que podría probarse que habían hecho realmente, una tarea que a veces se volvía más penosa por la inclinación de la mayoría de las hermanas de ser ambiguas en casi todo. Por supuesto, Talene y las otras tres informarían de lo que quiera que supieran, de todo cuanto llegara a su conocimiento —de eso se encargaba el juramento de obediencia— pero cualquier mensaje más importante que «coge esto y ponlo en tal sitio» estaría en un código cifrado que sólo conocerían la mujer a la que iba dirigido y la que lo había enviado. Algunos estaban protegidos por un tejido que hacía que la tinta se borrara si rompía el sello la mano equivocada; eso se podía realizar utilizando tan poco Poder que podía pasar inadvertido a menos que se buscara a propósito, y no parecía haber un modo de sortear la salvaguarda. Si no estaban en un punto muerto, entonces el caudal de éxito se reducía a un lento hilillo. Y siempre existía el peligro de que las presas descubrieran que andaban husmeando y se convirtieran en cazadoras. Cazadoras invisibles, a todos los efectos prácticos, del mismo modo que ahora eran presas invisibles.
No obstante, tenían cuatro nombres además de cuatro hermanas que se hallaban a su alcance y que admitirían ser Amigas Siniestras, aunque a buen seguro que Marris sería tan rápida como las otras tres en afirmar que ahora renunciaba a la Sombra, se arrepentía de sus pecados y volvía a abrazar la Luz. Era suficiente para convencer a cualquiera. Supuestamente, el Ajah Negro sabía todo lo que pasaba por el estudio de Elaida, pero podría merecer la pena correr el riesgo. Pevara se negaba a dar crédito a la afirmación de Talene de que Elaida era una Amiga Siniestra. Después de todo, era ella la que había puesto en marcha la cacería. La Sede Amyrlin podía poner en acción a toda la Torre. Quizá la revelación de que el Ajah Negro existía realmente conseguiría lo que la aparición de las rebeldes con un ejército no había conseguido: que los Ajahs dejaran de bufarse unos a otros como gatos desconocidos y volvieran a unirse. Las heridas de la Torre requerían remedios desesperados.
Una vez que las criadas se hubieron alejado lo bastante para que no oyeran lo que hablaban, Pevara se dispuso a hacer una sugerencia, pero Yukiri se le adelantó.
—Anoche Talene recibió la orden de presentarse esta noche ante su «Consejo Supremo». —Torció la boca en un gesto de desagrado al pronunciar las últimas palabras—. Por lo visto eso sólo ocurre si se va a distinguir a alguien con algún honor o van a encomendarle una misión muy, muy importante. O si van a someterlo a interrogatorio. —Una mueca le torció los labios.
Lo que había llegado a sus oídos respecto a los métodos usados por el Ajah Negro para someter a interrogatorio era tan nauseabundo como increíble. ¿Forzar a una mujer a entrar en un círculo contra su voluntad? ¿Guiar un círculo para causar dolor? Pevara sintió que se le revolvía el estómago.
—Talene no creía que se la fuera a distinguir con honores ni a encargarle una misión —prosiguió Yukiri—, así que solicitó que la escondiéramos. Saerin la llevó a un cuarto del sótano inferior. Puede que Talene se equivoque, pero estoy de acuerdo con Saerin. Correr ese riesgo sería como dejar a un perro en el corral de las gallinas esperando que no pasara nada malo.
Pevara alzó la vista hacia el tapiz, que llegaba bastante más arriba que sus cabezas. Hombres armados blandían hachas y espadas, clavaban lanzas y alabardas en formas corpulentas de aspecto humano con hocicos de jabalí o de lobo, con cuernos de carnero o de macho cabrío. Quien hubiera trabajado en aquel tapiz había visto trollocs. O dibujos muy precisos. También había hombres luchando al lado de los trollocs. Amigos Siniestros. A veces, para combatir a la Sombra se hacía necesario derramar sangre. Y recurrir a remedios desesperados.
—Que Talene acuda a esa reunión —dijo—. Iremos todas. No esperan que aparezcamos. Podemos matarlas o capturarlas, y así decapitar al Negro de un golpe. Ese Consejo Supremo debe de saber los nombres de todas ellas. Destruiremos completamente al Ajah Negro.
Yukiri levantó el borde de flecos del chal de Pevara con una mano esbelta y lo miró con el entrecejo fruncido de forma ostentosa.
—Sí, es rojo. Pensé que se había vuelto verde mientras no lo miraba. Ellas serán trece, ¿sabes? Aunque algunas de ese «Consejo» estén fuera de la Torre, las otras traerán hermanas para completar el número.
—Lo sé —repuso Pevara, impaciente. Talene había sido una fuente de información, en su mayor parte datos inútiles y muchos de ellos espeluznantes, casi más de lo que se creían capaces de soportar—. Nos llevaremos a todas. Podemos ordenar a Zerah y a las otras que luchen a nuestro lado, e incluso a Talene y las de esa panda. Harán lo que les ordenemos. —Al principio se había sentido incómoda con aquel juramento de obediencia, pero con el tiempo una se acostumbraba a cualquier cosa.
—Bien, nosotras diecinueve contra trece de ellas —caviló Yukiri en un tono excesivamente paciente. Hasta el modo en el que se ajustó el chal irradiaba paciencia—. Además de quienquiera que tengan vigilando para asegurarse de que no las interrumpan durante la reunión. Los rateros custodian sus bolsas de dinero mejor que nadie. —Aquello tenía la irritante musiquilla de un viejo dicho—. Lo mejor será calcular un número parejo en el mejor de los casos, aunque probablemente la cosa esté a su favor. ¿Cuántas de nosotras morirán a cambio de matar o capturar a cuántas de ellas? Y, lo que es más importante, ¿cuántas de ellas escaparán? Recuerda que se reúnen encapuchadas. Con que sólo una de ellas escape, entonces no sabremos quién es, pero ella sí nos conocerá a nosotras y, a no tardar, también lo sabrá el Ajah Negro al completo. A mi parecer, más que cortar el cuello a una gallina es intentar luchar cuerpo a cuerpo con un leopardo en la oscuridad.
Pevara abrió la boca pero la cerró sin haber dicho nada. Yukiri tenía razón. Tendría que haber echado cuentas y habría llegado a la misma conclusión que ella. Pero deseaba arremeter contra algo, cualquier cosa, y no era de extrañar. La cabeza de su Ajah quizás estaba loca; tenía el encargo de organizar que las Rojas —que por costumbre ancestral no vinculaban a nadie— no sólo vincularan hombres, sino Asha'man; y la caza de Amigas Siniestras había llegado ante un muro de piedra. ¿Arremeter? Lo que querría era arrancar trozos de ladrillos a bocados.
Creyó que la reunión había terminado —sólo había acudido para enterarse de cómo iban las cosas con Marris, y menuda cosecha amarga había resultado ser—, pero Yukiri le tocó el brazo.
—Pasea conmigo un poco. Llevamos paradas aquí mucho tiempo y quiero preguntarte una cosa. —Actualmente, el hecho de que unas Asentadas de distintos Ajahs estuvieran juntas demasiado tiempo hacía que los rumores de complots brotaran como hongos después de llover. Por alguna razón, que hablaran mientras caminaban parecía levantar muchos menos chismes. No tenía sentido, pero era así.
Yukiri se tomó tiempo para plantear la pregunta. Las baldosas del suelo pasaron de ser verdes y azules a amarillo y marrón a medida que caminaban a lo largo de uno de los corredores principales que trazaba una suave espiral a través de la Torre; descendieron cinco pisos sin ver a nadie.
—¿Las Rojas habéis tenido noticias de alguna de las que partieron con Toveine? —inquirió finalmente.
Pevara casi se tropezó con sus propios pies. Sin embargo, tendría que haberlo visto llegar. Toveine no podía haber sido la única que escribiera desde Cairhien.
—De la propia Toveine —contestó, y explicó casi todo lo que la hermana Roja contaba en su carta. Dadas las circunstancias, era lo único que podía hacer. No mencionó las acusaciones contra Elaida y tampoco el tiempo que hacía que se había recibido la misiva. Lo primero seguía concerniendo sólo al Ajah, esperaba, mientras que lo otro podría suscitar explicaciones incómodas.
—Nosotras tuvimos noticias de Akoure Vayet. —Yukiri caminó unos pasos en silencio antes de añadir—: ¡Qué mierda!
Pevara enarcó las cejas por la sorpresa. Yukiri se comportaba de forma llana a menudo, pero nunca había sido vulgar hasta entonces. Reparó en que la otra mujer tampoco había dicho cuándo les había llegado la misiva de Akoure. ¿Las Grises habrían recibido otras cartas de Cairhien procedentes de hermanas que habían prestado juramento al Dragón Renacido? No podía preguntarlo. Habían confiado sus vidas en manos de las otras en esta cacería y, aun así, los asuntos del Ajah eran asuntos del Ajah.
—¿Qué pensáis hacer con la información? —inquirió Pevara.
—Guardaremos silencio por el bien de la Torre. Sólo las Asentadas y la cabeza del Ajah lo saben. Evanellein está a favor de deponer a Elaida por esto, pero eso es algo que ahora no nos podemos permitir. Y con la Torre dividida y teniendo que hacer frente a los seanchan y a los Asha'man, quizá nunca. —No parecía muy contenta con eso.
Pevara reprimió la irritación. Elaida no le caía bien, pero la Sede Amyrlin no tenía por qué gustarte. Unas cuantas mujeres inconcebibles para ocupar el puesto habían llevado la estola y habían hecho un buen trabajo para la Torre. Pero ¿enviar a cincuenta y una hermanas a la cautividad podía considerarse hacerlo bien? ¿Lo era lo ocurrido en los pozos de Dumai, con cuatro hermanas muertas y más de veinte sometidas a otro tipo de cautividad a un ta'veren? Daba igual. Elaida era Roja —lo había sido— y había pasado muchísimo tiempo, demasiado, desde que una Roja había alcanzado la Vara y la Estola. Todas las acciones precipitadas y las decisiones irreflexivas parecían algo del pasado desde la aparición de las rebeldes, y salvar la Torre del Ajah Negro redimiría sus fracasos. Por supuesto, no expresó su parecer de esa forma.
—Fue ella la que inició la caza, Yukiri; merece ponerle fin. Luz, todo lo que hemos descubierto hasta ahora ha sido por casualidad y en este momento estamos completamente paradas. Necesitamos el respaldo de la autoridad de la Sede Amyrlin si queremos llegar más allá.
—No sé —vaciló la otra mujer—. Las cuatro dicen que el Negro sabe todo lo que pasa en el estudio de Elaida. —Se mordió el labio y encogió los hombros en un gesto incómodo—. Quizá si pudiéramos reunirnos a solas con ella, lejos del estudio...
—Ah, ahí estáis. Os he buscado por todas partes.
Pevara se volvió tranquilamente hacia la voz que había sonado repentinamente detrás de ellas, pero Yukiri sufrió un sobresalto y masculló algo cáustico entre dientes. Si seguía por ese camino, acabaría siendo como Doesine. O como Tsutama.
Seaine se acercó presurosa hacia ellas, con los flecos del chal meciéndose y las espesas y oscuras cejas arqueadas por la sorpresa al reparar en la mirada fulminante de Yukiri. ¡Qué propio de una Blanca, tan lógica en todo y a menudo ajena al mundo que la rodeaba! La mitad del tiempo Seaine parecía no darse cuenta de que estaban corriendo peligro.
—¿Nos buscabas? —preguntó Yukiri casi en un gruñido y puesta en jarras. A despecho de su reducida talla ofrecía una buena imagen de imponente fiereza. Sin duda parte de ello se debía a estar sobresaltada, pero seguía convencida de que Seaine debería estar vigilada por su propia seguridad, a pesar de lo que Saerin hubiera decidido; y ahí estaba ella, por los corredores y sola.
—A vosotras, a Saerin, a cualquiera —contestó sosegadamente la Blanca. Sus temores previos de que el Ajah Negro pudiera saber qué encargo le había asignado Elaida habían desaparecido por completo. Los azules ojos de Seaine conservaban cierta calidez, pero aparte de eso volvía a ser el prototipo de una Blanca, una mujer de fría serenidad—. Tengo noticias urgentes —empezó, como quien habla del tiempo—. La menos apremiante es que esta mañana vi una carta de Ayako Norsoni que había llegado hacía unos días. Desde Cairhien. Ella, Toveine y todas las demás han sido capturadas por los Asha'man y... —Ladeó la cabeza y las observó primero a una y luego a la otra—. No os habéis sorprendido lo más mínimo. Claro. También habéis visto cartas. Bueno, de todos modos nada se puede hacer ya al respecto.
Pevara intercambió una mirada con Yukiri.
—¿Y eso es lo menos urgente, Seaine? —inquirió después.
La compostura de la Asentada Blanca se borró bajo una expresión preocupada que le atirantó la boca y marcó arrugas en el rabillo de los ojos. Las manos se crisparon al apuñar el chal que sujetaban.
—Para nosotras, sí. Ahora mismo vengo de una reunión a la que me convocó Elaida. Quería saber cómo me iba. —Seaine respiró hondo—. Si había descubierto alguna prueba de que Alviarin mantenía correspondencia traicionera con el Dragón Renacido. De verdad, fue tan circunspecta al principio, tan indirecta, que no es de extrañar que entendiera mal lo que quería.
—Me parece que alguien ha pisado sobre mi tumba —murmuró Yukiri.
Pevara asintió en silencio. Su única seguridad de que la propia Elaida no pertenecía al Ajah Negro había sido que hubiera instigado la caza de las hermanas Negras, pero puesto que no había ordenado tal cosa... Al menos el Ajah Negro seguía en la ignorancia respecto a ellas. Al menos les quedaba eso. Pero ¿durante cuánto tiempo más?
—Sobre la mía también —susurró.
Alviarin avanzaba —casi deslizándose— por los corredores de la zona baja de la Torre con un aire de serenidad que le costaba un triunfo mantener. La noche parecía aferrarse a las paredes a pesar de las lámparas de pie con espejos, y sombras fantasmagóricas danzaban donde no debía haberlas. Sin duda era obra de su imaginación, pero se movían en el límite de su campo visual. Los pasillos estaban casi vacíos a despecho de que el segundo turno de cenas acababa de terminar. Actualmente la mayoría de las hermanas prefería que le subieran las comidas a sus aposentos, pero las más duras e indómitas se aventuraban a ir a los comedores de vez en cuando, y un puñado aún tomaba muchas de las comidas abajo. No quería correr el riesgo de que las hermanas la vieran nerviosa y con prisa; se negaba a permitir que creyeran que iba de un sitio a otro furtivamente. A decir verdad, no le hacía gracia que la mirara cualquiera, ni poco ni mucho. Por fuera, parecía sosegada; por dentro, hervía de rabia.
De repente se dio cuenta de que se estaba toqueteando el punto de la frente donde Shaidar Haran la había tocado. Donde el Gran Señor en persona la había marcado como suya. Aquel pensamiento casi consiguió que la histeria burbujeara hasta la superficie, pero Alviarin mantuvo el gesto sereno por pura fuerza de voluntad y se recogió los vuelos de la falda de seda con ligereza. Eso le mantendría las manos ocupadas. El Gran Señor la había marcado. Mejor no pensar en ello. Pero ¿cómo evitarlo? El Gran Señor... De cara al exterior mostraba total compostura, pero por dentro era un agitado revoltijo de humillación, odio y algo muy próximo a un farfullante terror. Sin embargo, lo que importaba era la serenidad exterior. Y había un rayo de esperanza. Eso también era importante. Era algo extraño pensar en ello como esperanzador, pero se aferraría a cualquier cosa que la mantuviera con vida.
Se detuvo delante de un tapiz que representaba una mujer que lucía una trabajada corona y que se postraba de rodillas ante una Sede Amyrlin de largo tiempo atrás, y fingió examinarlo al tiempo que echaba rápidas ojeadas a izquierda y derecha. Aparte de ella, el corredor seguía tan desprovisto de vida como una tumba abandonada. Acercó rápidamente una mano al borde del tapiz y tanteó detrás; un instante después seguía caminando con el mensaje doblado dentro de la mano bien apretada. Un milagro que le hubiera llegado tan pronto. El papel parecía quemarle la palma, pero no podía leerlo allí. Con paso comedido subió de mala gana al sector del Ajah Blanco. Por fuera, sosegada e imperturbable. El Gran Señor la había marcado. Otras hermanas iban a mirarla.
El Blanco era el Ajah más reducido y actualmente había apenas una veintena de hermanas en la Torre, pero daba la impresión de que casi todas ellas se encontraran en el corredor principal. El recorrido a lo largo de las baldosas blancas era como una carrera de baquetas.
Seaine y Ferane se encaminaban a la salida a despecho de la hora, con los chales echados por los brazos, y Seaine le dedicó una sonrisa conmiserativa, lo que hizo que deseara matar a la Asentada, que siempre tenía que meter las narices donde no se la llamaba. En Ferane no había compasión alguna. La miró ceñuda, con más furia de la que cualquier hermana se habría permitido mostrar abiertamente. Lo único que podía hacer era intentar actuar como si no viera a la mujer de tez cobriza sin que su actitud resultase obvia. Baja, fornida y de semblante redondo —por lo general bondadoso y apacible— y una mancha de tinta en la nariz, Ferane no era la imagen que se tenía de una domani, pero la Razonadora Mayor sí poseía el feroz temperamento de su país de procedencia. Era muy capaz de dictar un castigo por cualquier pequeñez, sobre todo a una hermana que había llevado el «descrédito» tanto a sí misma como al Ajah Blanco.
El Ajah acusaba profundamente la vergüenza de que la hubieran despojado de la estola de Guardiana. La mayoría también se sentía furiosa por la pérdida de influencia. Había demasiadas miradas fulminantes, algunas de hermanas que estaban tan por debajo de ella en fuerza como para que tuvieran que apresurarse a obedecer si les impartiera una orden. Otras le daban la espalda a propósito.
Caminó entre ceños y desaires con paso tranquilo, sin prisa, pero notó que las mejillas empezaban a arderle. Trató de sumergirse en la condición tranquilizadora del sector Blanco. Las paredes lisas y blancas, jalonadas de espejos plateados de cuerpo entero, sólo se adornaban con unos pocos tapices sencillos, imágenes de montañas con las cumbres nevadas, bosques umbríos, cañizales de bambú entre los que se colaban los rayos oblicuos del sol. Desde que se había ganado el chal había utilizado esas imágenes para alcanzar la serenidad en momentos de ansiedad. El Gran Señor la había marcado. Apretó la falda con las manos para mantenerlas a los costados. El mensaje parecía quemarle la palma. Mantener un paso medido, regular.
Dos de las hermanas ante las que pasó no le hicieron caso sencillamente porque no la vieron. Astrelle y Tesan hablaban sobre el deterioro de alimentos; más bien discutían, los semblantes serenos pero los ojos encendidos y las voces rayando en el acaloramiento. Eran matemáticas, nada menos, como si la lógica se pudiera reducir a números, y parecían discrepar en cómo se habían utilizado esas cifras.
—Calculando con la Pauta de desviación de Radun, el índice es once veces superior a lo que debería ser —expuso Astrelle con un timbre tirante—. Además, esto debería indicar la intervención de la Sombra...
—La Sombra, sí —la interrumpió Tesan, cuyas trencillas con cuentas tintinearon al sacudir la cabeza—, pero la Pauta de Radun está obsoleta. Tienes que usar la Primera regla de medianas de Covanen, y calcular por separado la carne podrida y la carne en proceso de putrefacción. Las respuestas correctas, como he dicho, son trece y nueve. Todavía no lo he aplicado a las alubias y las lentejas, pero parece intuitivamente obvio que...
Astrelle se infló, y considerando que era una mujer regordeta con un busto formidable, ese gesto podía resultar impresionante.
—¿La Primera regla de Covanen? —farfulló, interrumpiéndola—. Eso no se ha demostrado de forma fehaciente todavía. Los métodos correctos y demostrados siempre son preferibles a las chapucerías...
Alviarin casi sonrió mientras se alejaba. Así que finalmente alguien había notado que el Gran Señor había tocado la Torre. Pero saberlo no cambiaría nada. Tal vez sonrió, pero en ese caso borró el gesto cuando una mujer habló.
—Tú también harías muecas de dolor, Ramesa, si te tuvieran que azotar todas las mañanas antes de desayunar —dijo Norine en voz demasiado alta y con la evidente intención de que Alviarin la oyera. Ramesa, una mujer alta y esbelta con campanillas de plata cosidas en las mangas del vestido blanco bordado, pareció sobresaltada porque se dirigiera a ella, y probablemente era así. Norine tenía pocas amigas, tal vez no tenía ninguna. Pero siguió, al tiempo que desviaba los ojos hacia Alviarin para ver si ésta se había dado cuenta—. Es irracional denominar privada una penitencia y fingir que no está pasando nada cuando la Sede Amyrlin la ha impuesto. Claro que, en mi opinión, su racionalidad siempre se ha sobrevalorado.
Por suerte, Alviarin sólo tenía que caminar un poco más para llegar a sus aposentos. Cerró cuidadosamente la puerta exterior y echó el pestillo. No es que creyera que alguien iba a molestarla, pero no había sobrevivido corriendo riesgos salvo si no quedaba más remedio. Las lámparas estaban encendidas y un pequeño fuego ardía en el blanco hogar de mármol para contrarrestar el frío de una noche de principios de primavera. Al menos los criados seguían realizando sus tareas. Pero hasta ellos lo sabían.
Unas lágrimas silenciosas de humillación le resbalaron por las mejillas. Deseaba matar a Silviana, pero eso sólo significaría tener una nueva Maestra de las Novicias que descargaría la correa sobre ella todas las mañanas hasta que Elaida cediera. Sólo que Elaida nunca se aplacaría. Matarla a ella sería ir más al grano, pero ese tipo de muertes había que racionarlas con cuidado. Demasiados decesos inesperados suscitarían preguntas, quizá preguntas peligrosas.
Con todo, había hecho cuanto había estado en su mano contra Elaida. Las noticias de Katerine sobre esa batalla se estaban propagando a través del Ajah Negro, incluso por otros medios. Había oído por casualidad a hermanas que no eran Negras hablando de los pozos de Dumai con detalles, y si éstos crecían al propagarse, mucho mejor. Muy pronto también se difundirían por la Torre Blanca las noticias de lo ocurrido en la Torre Negra, y probablemente se extenderían del mismo modo. Lástima que, con esas malditas rebeldes pisando prácticamente los puentes, ninguna de las dos cosas fueran suficientes para ver a Elaida deshonrada y depuesta; pero, aun así, lo de los pozos de Dumai y el desastre en Andor colgando sobre su cabeza quizás impedirían que Elaida deshiciera lo que ella había hecho. Romper la Torre Blanca desde dentro, le habían ordenado. Sembrar la discordia y el caos en cada rincón de la Torre. Una parte de su ser había sentido dolor ante tal orden, y una parte todavía lo sentía, pero su lealtad mayor era para con el Gran Señor. La propia Elaida había causado la primera ruptura en la Torre, pero ella había hecho añicos la mitad más allá de toda posible reconstrucción.
De repente se dio cuenta de que se estaba tocando la frente otra vez y retiró bruscamente la mano. No había ninguna marca allí, nada que palpar ni que ver. Cada vez que se miraba en un espejo lo comprobaba a despecho de sí misma. Y, sin embargo, en ocasiones creía que la gente le miraba la frente porque veía algo que escapaba a sus propios ojos. Eso era imposible, irracional, pero la idea seguía colándose de rondón por muchas veces que la rechazara. Enjugándose las lágrimas con la mano en la que guardaba el mensaje cogido del tapiz, sacó otros dos que llevaba en la escarcela y se dirigió al escritorio apoyado contra la pared.
Era una mesa sencilla y sin adornos, como el resto de los muebles, algunos de los cuales suponía que se podían describir como trabajos mediocres. Un asunto trivial; mientras el mueble prestara el servicio para el que hacía falta, lo demás daba igual. Soltó los tres mensajes en la mesa al lado de un cuenco pequeño de cobre batido, sacó una llave de la bolsita, abrió el candado de un arcón reforzado con bandas metálicas que había en el suelo junto a la mesa, y rebuscó entre los libros encuadernados en cuero que había dentro hasta dar con los tres que necesitaba, cada uno de ellos protegido de forma que la tinta de las páginas se borraría si cualquier mano que no fueran las suyas los tocaba. Había demasiadas claves cifradas para retenerlas en la memoria. Perder esos libros sería un auténtico problema y reemplazarlos resultaría una tarea ardua, de ahí el arcón y el candado. Uno muy bueno. Los candados buenos no eran trivialidades.
Rápidamente retiró las finas tiras de papel que envolvían el mensaje recogido detrás del tapiz, las arrimó a la llama de una lámpara y las soltó en el cuenco para que se quemaran. Sólo eran instrucciones de dónde debía dejarse el mensaje, uno para cada mujer de la cadena; y las tiras que sobraban, una forma de disimular por cuántos eslabones de la cadena tenía que pasar el mensaje hasta llegar a la destinataria. Por muchas precauciones que se tomaran nunca estaban de más. Hasta las hermanas del propio núcleo no se fiaban unas de otras. Sólo tres del Consejo Supremo sabían quién era, y hasta eso lo habría evitado de haber sido posible. Nunca estaba de más ser precavida, especialmente en la actualidad.
El mensaje, una vez descifrado escribiendo en otra página, era lo que esperaba desde la noche anterior, cuando Talene no se presentó a la cita. La mujer había salido temprano del sector Verde el día antes, cargada con unas pesadas alforjas y un pequeño cofre. Al no tener un sirviente que cargara los bultos, se había ocupado ella misma de hacerlo. Nadie parecía saber dónde había ido. La cuestión era si le había entrado pánico al recibir la citación para presentarse ante el Consejo Supremo o si habría algo más. Tenía que haber algo más, decidió Alviarin. Talene había mirado a Yukiri y a Doesine como si buscara... consejo, tal vez. Estaba segura de no habérselo imaginado. ¿O acaso sí? Un minúsculo rayo de esperanza. Tenía que haber algo más. Necesitaba algo amenazador para el Negro, o el Gran Señor le retiraría su protección.
Apartó la mano de la frente con rabia.
En ningún momento se le pasó por la cabeza la idea de utilizar el ter'angreal que tenía escondido para llamar a Mesaana. Para empezar, y era algo muy importante, seguramente esa mujer intentaría matarla a despecho de la protección del Gran Señor. Al punto, si tal protección se había perdido. Había visto el rostro de Mesaana, estaba al tanto de su humillación. Ninguna mujer dejaría pasar eso por alto, y menos una Elegida. Todas las noches soñaba que mataba a Mesaana, a menudo soñaba despierta que lograba con éxito ese propósito, pero tenía que esperar a dar con ella sin que la mujer supiera que la había encontrado. Entretanto, necesitaba más pruebas. Posiblemente ni Mesaana ni Shaidar Haran aceptaran a Talene como una verificación de nada. Las hermanas se habían asustado y habían huido con anterioridad, aunque en raras ocasiones, y dar por hecho que Mesaana y el Gran Señor ignoraban ese detalle sería peligroso.
Acercó el mensaje cifrado y la copia transcrita a la llama de la lámpara y sostuvo ambos por un pico hasta que ardieron casi por completo, cerca de los dedos, antes de soltarlos sobre las cenizas del cuenco. Con una piedra negra y pulida que utilizaba como pisapapeles, aplastó las cenizas y las revolvió. Dudaba que cualquier fuera capaz de reconstruir palabras de las cenizas, pero aun así...
Todavía de pie descifró los otros dos mensajes y se enteró de que Yukiri y Doesine dormían en cuartos con salvaguardas contra intrusiones. No era nada extraño —actualmente, rara era la hermana que dormía sin ese tipo de salvaguardia—, pero significaba que raptar a cualquiera de las dos sería difícil. La tarea se hacía más fácil cuando la realizaban hermanas del mismo Ajah que la mujer, y en plena noche. Todavía iba a resultar que esas miradas eran casualidad o producto de su imaginación. Tenía que considerar tal posibilidad.
Con un suspiro, sacó más libros pequeños del arcón y se sentó sobre el cojín de plumas de ganso que había en la silla del escritorio, aunque no con la suavidad suficiente para reprimir el gesto de dolor cuando apoyó el peso. Ahogó un sollozo. Al principio había pensado que la humillación de recibir correazos de Silviana era mucho peor que el dolor, pero ahora el dolor ya no se pasaba del todo en ningún momento. Tenía el trasero hecho un amasijo de moretones. Y al día siguiente, la Maestra de las Novicias añadiría otros cuantos. Y al otro día, y al otro... Una perspectiva sombría de días incontables aullando bajo la correa de Silviana, de luchar para sostener la mirada de las hermanas que sabían todo sobre las visitas al estudio de la Maestra de las Novicias.
Procurando rechazar esas ideas, mojó el afilado plumín de acero y empezó a escribir órdenes cifradas en finas tiras de papel. Había que encontrar a Talene y traerla de vuelta, por supuesto. Para imponerle un castigo y para ejecutarla, si se había dejado dominar por el pánico simplemente, y si no había sido así, si había encontrado el modo de traicionar sus juramentos... Alviarin se aferró a esa esperanza mientras ordenaba mantener una estrecha vigilancia sobre Yukiri y Doesine. Había que encontrar una forma de apresarlas. Y si se las atrapaba por casualidad y no había nada, todavía se podría inventar algo de lo que quiera que dijeran.
Escribió con afán, sin reparar en que la mano libre se alzaba hacia la frente y tanteaba en busca de una marca.
El sol de la tarde penetraba oblicuamente a través de los árboles altos del serrijón que se alzaba sobre el vasto campamento Shaido y rociaba de motitas doradas el aire; los pájaros cantaban con entusiasmo en las ramas. Cardenales y azulejos pasaban volando veloces, como rastros de color, y Galina sonrió. Por la mañana había caído un fuerte aguacero y el aire todavía conservaba cierto frescor bajo las contadas nubes blancas que se desplazaban lentamente por el cielo. Seguramente su yegua gris, de cuello arqueado y paso vivo, había pertenecido a una noble o, al menos, a un mercader acaudalado. Nadie más, aparte de una hermana, habría podido permitirse el lujo de comprar un animal tan excelente. Disfrutaba de esas cabalgadas a lomos de la yegua, a la que había puesto el nombre de Rauda porque algún día la conduciría rápidamente hacia la libertad; asimismo disfrutaba de esos ratos a solas para cavilar sobre lo que haría una vez que estuviera libre. Tenía planes para hacérselo pagar a quienes le habían fallado, empezando por Elaida. Pensar en esos planes, en su consecución, era increíblemente satisfactorio.
En realidad, disfrutaba de esos paseos siempre y cuando consiguiera olvidar que tal privilegio era una muestra de hasta qué punto le pertenecía a Therava, tanto como el vestido blanco de gruesa seda que llevaba puesto y las gotas de fuego engarzadas en el cinturón y el collar. La sonrisa se transformó en una mueca. Simples adornos para una mascota a la que se permitía algún recreo cuando no tenía que divertir a su dueña. Y no podía quitarse esas joyas que eran marcas de propiedad, ni siquiera en medio del campo. Alguien podría verla. Cabalgaba hasta allí para perder de vista a los Aiel, pero también se podía topar con ellos en el bosque. Y se lo podrían contar a Therava. Por difícil que resultara admitirlo ante sí misma, tenía un miedo cerval a la Sabia de ojos de halcón. Therava ocupaba sus sueños, que nunca eran agradables. A menudo despertaba sudorosa y sacudida por los sollozos. Salir de esas pesadillas era un alivio tanto si conseguía dormir algo el resto de la noche como si no.
Nunca se le dio orden en contra de escapar durante esas cabalgadas, orden que habría tenido que obedecer, y esa omisión conllevaba un poso de amargura. Therava sabía que volvería por mal que la hubiera tratado, con la esperanza de que algún día la Sabia revocara el maldito juramento de obediencia. Entonces podría encauzar de nuevo cuando quisiera y como quisiera ella. A veces Sevanna la hacía encauzar para llevar a cabo tareas insignificantes o simplemente para demostrar que podía ordenárselo, pero pasaba tan contadas veces que Galina anhelaba tener incluso esa oportunidad de abrazar el Saidar. Therava ni siquiera le permitía tocar la Fuente a menos que suplicara y se arrastrara, aunque luego se negaba a que encauzara ni un hilillo. Y se había arrastrado, se había humillado completamente sólo para que se le concediera esa pizca. Se dio cuenta de que estaba rechinando los dientes y se obligó a dejar de hacerlo.
Quizás la Vara Juratoria de la Torre podría anular ese juramento igual que lo hacía la vara casi exacta que obraba en poder de Therava, pero no lo sabía con seguridad. No eran idénticas. No era más que una diferencia en su elaboración, pero ¿y si eso indicaba que el juramento prestado sobre una era específico de esa vara? No podía marcharse sin llevarse la vara de Therava. La Sabia la dejaba frecuentemente a la vista en la tienda, pero le había dicho que «no la asiera nunca».
Oh, sí, había tocado aquella vara blanca, ancha como su muñeca, y había acariciado la superficie, pero a pesar de todo el empeño puesto había sido incapaz de cerrar los dedos sobre ella. A no ser que alguien se la tendiera. Al menos era lo que esperaba que ocurriera, que eso no contara como «asirla». Tenía que ser así. Sólo pensar lo contrario la sumía en el desconsuelo. La ansiedad que le asomaba a los ojos cuando miraba la vara era motivo para que Therava esbozara alguna de sus contadas sonrisas.
«¿Quiere mi pequeña Lina liberarse de su juramento? —preguntaba con sorna—. En tal caso, Lina tiene que ser una mascota muy buena, porque el único modo de que yo me plantee dejarte libre es que me convenzas de que seguirás siendo mi mascota incluso entonces.»
¿Ser toda una vida el juguete de Therava y el blanco de sus cambios de humor? ¿Un sucedáneo al que golpear cada vez que Therava montaba en cólera contra Sevanna? El término «desconsuelo» no alcanzaba a describir el sentimiento que esa idea despertaba en ella. «Espanto» se aproximaba más. Temía que si ocurría tal cosa acabaría volviéndose loca, pero asimismo temía no poder escapar a través la locura.
Con el humor profundamente agriado, se protegió los ojos para comprobar la posición del sol. Therava se había limitado a comentar que le gustaría que estuviera de vuelta antes de anochecer, y quedaban sus buenas dos horas de luz, pero suspiró con pesar e inmediatamente hizo volver grupas a Rauda para descender por la pendiente entre los árboles, en dirección al campamento. La Sabia disfrutaba encontrando formas de imponerle obediencia sin darle órdenes directas. Mil formas distintas de hacerla arrastrarse. Como medida de seguridad, hasta la más mínima sugerencia de esa mujer debía tomarse como un mandato. Llegar unos minutos tarde conllevaba castigos cuyo solo recuerdo bastó para que Galina se encogiera. Que se encogiera y taconeara a la yegua para que apretara el paso. Therava no admitía disculpas.
De repente un Aiel salió de detrás de un grueso árbol y se plantó ante ella. Era muy alto, vestía el cadin'sor y llevaba las lanzas enfundadas en el arnés que sujetaba el estuche del arco a su espalda; el velo le colgaba sobre el pecho. Sin pronunciar palabra, aferró las bridas.
Se quedó mirándolo un instante, boquiabierta, y después se irguió con aire indignado.
—¡Necio! —espetó—. A estas alturas tienes que saber bien quién soy. ¡Suelta a mi yegua o Sevanna y Therava se turnarán en arrancarte la piel a tiras!
Esos Aiel apenas delataban nada de su estado de ánimo por la expresión de sus semblantes, pero aun así a Galina le pareció notar que los verdes ojos se dilataban ligeramente por la sorpresa. Después gritó cuando el hombre la asió por la pechera del vestido con la enorme manaza y la desmontó de la silla de un tirón.
—Cierra el pico, gai'shain —dijo, pero como si no le importara un pimiento que obedeciera.
Anteriormente habría tenido que hacerlo, pero una vez que se habían dado cuenta de que obedecía cualquier orden de cualquiera de ellos, habían sido muchos los que se habían divertido mandándole hacer encargos estúpidos que la tenían ocupada cuando Therava o Sevanna requerían su presencia. Ahora sólo tenía que obedecer a ciertas Sabias y a Sevanna, de modo que pateó y se sacudió frenéticamente y chilló con la apremiante esperanza de que alguien que supiera que le pertenecía a Therava la oyera. Ojalá le hubieran permitido llevar un cuchillo. Hasta eso habría sido de cierta ayuda. ¿Cómo era posible que aquel hombre no la reconociera o no supiera, al menos, lo que significaban el cinturón enjoyado y el collar? El campamento era inmenso, tan lleno de gente como muchas ciudades grandes, pero aun así parecía que todos identificaban a la mascota de las tierras húmedas de Therava. La Sabia haría despellejar a ese tipo, y ella se proponía disfrutar cada minuto de ello sin perder detalle.
Enseguida se hizo patente que un cuchillo no le habría servido de nada. A pesar de sus forcejeos, el bruto la manejó con facilidad; le cubrió la cabeza con la capucha, tapándole la vista, y después le metió en la boca tanta tela de la misma capucha como le fue posible antes de atársela como una mordaza. Después la puso boca abajo y le ató prietamente muñecas y tobillos. ¡Y todo con tanta facilidad como si fuera una niña pequeña! Siguió debatiéndose, pero fue un esfuerzo vano.
—Quiere algunos gai'shain que no sean Aiel, Gaul, pero ¿una vestida de seda y joyas y que sale a pasear a caballo? —dijo un hombre, y Galina se puso en tensión. Esa voz no era de un Aiel. ¡Tenía acento murandiano!—. Seguro que eso no entra en vuestras costumbres, ¿verdad?
—Shaido. —El nombre lo pronunció como quien escupe una maldición.
—Bueno, todavía tenemos que encontrar unos pocos más para que pueda descubrir algo útil. Puede que con unos pocos no sea suficiente. Hay decenas de miles de personas vestidas de blanco allí abajo, y ella puede encontrarse en cualquier lugar entre ellos.
—Creo que ésta podría decirle a Perrin Aybara lo que necesita saber, Fager Neald.
Si antes se había puesto tensa, ahora se quedó helada. Fue como si se le formara hielo en el estómago y en el corazón. ¿Perrin Aybara había enviado a esos hombres? Si atacaba a los Shaido para rescatar a su esposa lo matarían, acabaría con la influencia que tenía sobre Faile. A esa mujer no le importaría lo que pudiera revelar una vez que su hombre estuviera muerto, y las demás no tenían secretos que temieran que sacara a la luz. Galina vio, aterrada, que sus esperanzas de conseguir la vara se desvanecían. Tenía que frenar a ese hombre, pero ¿cómo?
—¿Y por qué crees eso, Gaul?
—Es Aes Sedai. Y, por lo visto, amiga de Sevanna.
—Conque Aes Sedai, ¿eh? —dijo el murandiano con timbre pensativo.
Lo extraño era que ninguno de los dos hombres parecía en absoluto inquieto por haber puesto las manos encima a una Aes Sedai. Y por lo visto el Aiel lo había hecho sabiendo a la perfección quién era ella. Aun en el caso de que fuera un Shaido renegado, debía de ignorar el hecho de que no podía encauzar sin permiso. Sólo Sevanna y un puñado de Sabias lo sabían. Aquello se iba volviendo más confuso a cada momento que pasaba.
De repente la subieron en vilo y la dejaron boca abajo en una silla de montar; la suya, comprendió, y al momento empezaba a botar sobre el duro cuero mientras uno de los hombres utilizaba una mano para evitar que se cayera de la yegua cuando el animal empezó a trotar.
—Vayamos a un lugar donde puedas hacer uno de tus agujeros, Fager Neald.
—Al otro lado de la cuesta, Gaul. Vaya, he venido aquí tantas veces ya, que puedo abrir un acceso casi en cualquier parte. ¿Los Aiel vais corriendo a todas partes?
¿Un acceso? ¿De qué diantre hablaba ese hombre? Desechando semejante necedad, se centró en considerar sus opciones, pero no encontró ninguna buena. Atada como un cordero para el mercado, amordazada de forma que nadie la oiría a diez pasos aunque se desgañitara, sus posibilidades de escapar eran nulas a no ser que los centinelas Shaido interceptaran a sus captores. Pero ¿acaso quería que ocurriera tal cosa? A menos que llegara hasta Aybara no podría impedirle que echara todo a perder. Por otro lado ¿a cuántos días de distancia se encontraba su campamento? No podía estar cerca o los Shaido lo habrían descubierto a esas alturas. Sabía que los exploradores habían rastreado la zona hasta una distancia de diez millas desde el campamento. Y fueran cuantos fueran los días necesarios para llegar hasta él, harían falta otros tantos para regresar. Nada de llegar tarde unos minutos, sino días.
Therava no la mataría por eso. Sólo haría que deseara estar muerta. Podría explicarlo, contar una historia sobre una partida de forajidos que la habían capturado. No, un par de ellos; ya resultaba bastante difícil creer que dos hombres hubieran llegado tan cerca del campamento sin que los detectaran como para hablar de una banda. Incapaz de encauzar, había necesitado tiempo para escapar. Podía presentar una historia convincente. Tal vez persuadiera a Therava si decía... Era inútil. La primera vez que Therava la había castigado por llegar tarde había sido porque la cincha de la silla se rompió y tuvo que hacer el camino de vuelta a pie, llevando al animal de las riendas. La mujer no había aceptado esa excusa y tampoco aceptaría la del rapto. Galina quiso llorar. De hecho, se dio cuenta de que estaba llorando; lágrimas desesperadas que fue incapaz de contener.
El caballo se paró y, sin pensarlo dos veces, Galina se retorció violentamente en un intento de tirarse de la silla al tiempo que gritaba tan alto como se lo permitía la mordaza. Debían de estar intentando esquivar a los centinelas. Seguro que Therava lo entendería si los centinelas regresaban con ella y sus captores, aunque llegara tarde. Seguro que encontraría la forma de manejar a Faile aunque su marido muriera.
Una dura manaza le dio un azote.
—Silencio —dijo el Aiel y reanudaron el trote.
Galina empezó a llorar de nuevo y la capucha de seda que le cubría la cara se fue humedeciendo. Therava la haría aullar. No obstante, y aunque seguía llorando, empezó a darle vueltas a lo que le diría a Aybara. Al menos salvaría la posibilidad de conseguir la vara. Therava iba a... No. ¡No! Tenía que concentrarse en lo que haría ella. A su mente acudieron imágenes de la Sabia de ojos crueles asiendo una vara flexible o una correa o un manojo de cuerdas, pero las rechazó una y otra vez mientras repasaba todas las preguntas que Aybara podría hacerle y las respuestas que le daría. Y en lo que le contaría para conseguir que dejara la seguridad de su esposa en sus manos.
En ninguno de sus cálculos había contemplado que la bajaran y la dejaran de pie alrededor de una hora después de haberla capturado.
—Desensilla su montura, Noren, y estácala con los demás —dijo el murandiano.
—De inmediato, maese Neald —respondió una voz que tenía acento cairhienino.
Le soltaron las ataduras de los tobillos y la hoja de un cuchillo cortó las de las muñecas; después siguió lo que quiera que le sujetara la mordaza en su sitio. Escupió seda empapada con su propia saliva y sacudió la cabeza para echar hacia atrás la capucha.
Un hombre bajo, con chaqueta oscura, conducía a Rauda a través de un fárrago de tiendas grandes de color marrón y parcheadas, chozas que parecían hechas con ramas de árbol, incluidas ramas de pino con las agujas secas. ¿Cuánto tiempo tenía que haber pasado para que se hubieran marchitado? Días, o más bien semanas. Los sesenta o setenta hombres que atendían las lumbres o estaban sentados en banquetas tenían pinta de granjeros con las toscas chaquetas, pero algunos afilaban espadas, y había lanzas, alabardas y otras armas de asta apiladas en una docena de sitios. En los huecos que había entre las tiendas y chozos se veían más hombres moviéndose de aquí para allí, algunos con yelmos y petos, montados y empuñando lanzas largas adornadas con cintas; soldados que salían de patrulla. ¿Cuántos más habría fuera del alcance de su vista? Daba igual. ¡Lo que tenía ante los ojos era imposible! Los Shaido tenían centinelas a más distancia del campamento que lo que éste se hallaba. ¡Estaba convencida de que era así!
—Si no hubiera bastado con la cara, ese examen frío y calculador me habría convencido —murmuró Neald—. Como si estudiara los gusanos que hay debajo de una piedra a la que acaba de dar la vuelta. —Era un tipo flaco con chaqueta negra. Se atusó el bigote encerado con los nudillos en un gesto divertido, con cuidado para no estropear las puntas. Llevaba espada, aunque no tenía en absoluto aspecto de soldado ni de guerrero—. Bien, venid conmigo pues, Aes Sedai —dijo mientras la agarraba del brazo—. Lord Perrin querrá haceros algunas preguntas. —Galina se soltó de un tirón, pero el hombre se limitó a sujetarla de nuevo con más firmeza—. Dejaos de eso ahora.
El corpulento Aiel, Gaul, la asió del otro brazo, de modo que o iba con ellos o la llevarían a rastras. Caminó con la cabeza bien alta fingiendo que eran su escolta, pero cualquiera que viera cómo le sujetaban los brazos se daría cuenta de la verdad. A pesar de ir con la vista al frente, Galina se dio cuenta de que los campesinos armados —la mayoría sólo eran muchachos— la observaban de hito en hito. No boquiabiertos o con los ojos desorbitados por el asombro, sino simplemente examinándola con atención, pensativos. ¿Cómo podían mostrarse tan prepotentes con una Aes Sedai? Algunas de las Sabias que ignoraban lo del juramento al que estaba atada habían empezado a expresar dudas de que fuera Aes Sedai porque obedecía prontamente, mostrándose servil y sumisa con Therava, pero esos dos sí sabían lo que era. Y no les importaba. Sospechaba que esos granjeros lo sabían también y, sin embargo, ninguno parecía sorprenderse por el trato que le daban. Se le erizó el vello de la nuca.
Al acercarse a una tienda grande a rayas rojas y blancas, con las solapas de la entrada retiradas hacia atrás, le llegó el sonido de unas voces en el interior.
—... dijo que estaba dispuesto a venir de inmediato —habló un hombre.
—No puedo permitirme alimentar una boca más sin saber durante cuánto tiempo será —respondió otro hombre—. ¡Rayos y centellas! ¿Cuánto tiempo hace falta para arreglar un encuentro con esa gente?
Gaul tuvo que agachar la cabeza para entrar en la tienda, pero Galina pasó como si lo hiciera en sus aposentos de la Torre. Puede que fuera una prisionera, pero era Aes Sedai y ese simple hecho era una importante herramienta. Un arma. ¿Con quién intentaba arreglar un encuentro ese hombre? Con Sevanna no, desde luego. Que fuera cualquiera menos con ella.
En fuerte contraste con el desvencijado campamento, allí había una buena alfombra floreada y dos colgaduras de seda con bordados de flores y pájaros al estilo cairhienino que pendían de los postes del techo. Centró su atención en un hombre alto, ancho de hombros, que estaba en mangas de camisa, de espaldas a ella, y que apoyaba los puños sobre una mesa de patas esbeltas, decorada con líneas doradas y cubierta de mapas y hojas de papel. Sólo había visto a Aybara de pasada y a lo lejos en Cairhien, pero estaba segura de que ése era el chico campesino del pueblo de Rand al'Thor a pesar de la camisa de seda y las botas bien abrillantadas. Hasta las vueltas tenían brillo. Y además todos los presentes en la tienda parecían estar pendientes de él.
Cuando Galina entró en la tienda se fijó en que una mujer alta, de cabello negro cayéndole en ondas sobre los hombros, que llevaba un vestido de seda verde de cuello alto con pequeños toques de encaje en el cuello y las bocamangas, ponía la mano en el brazo de Aybara en un gesto familiar. Galina la reconoció.
—Parece ir con precaución, Perrin —dijo Berelain.
—A mi juicio, recela de una trampa, lord Perrin —intervino un hombre canoso, encallecido, que vestía un peto ornamentado encima de la chaqueta escarlata. Galina lo identificó como un ghealdano. Al menos, su presencia y la de Berelain explicaban que hubiera soldados, aunque no cómo estaban en un sitio donde era imposible que estuvieran.
Galina se alegraba mucho de no haber topado con la mujer en Cairhien. Eso habría hecho las cosas más que difíciles ahora. Ojalá tuviera las manos libres para limpiarse la cara del rastro de lágrimas, pero los dos hombres la sujetaban firmemente. No había nada que pudiera hacerse al respecto. Era Aes Sedai. Eso era lo único que importaba. Eso era lo único que permitiría que fuera importante. Abrió la boca para tomar el mando de la situación...
Aybara miró de repente hacia atrás, por encima del hombro, como si hubiera percibido su presencia de algún modo, y sus ojos dorados le dejaron paralizada la lengua. Había desestimado los cuentos de que el hombre tenía ojos de lobo, pero los tenía. Unos duros ojos de lobo en un rostro pétreo. En comparación, hacía que el ghealdano pareciera pusilánime. Y también un semblante triste detrás de la espesa y recortada barba. Sin duda a causa de su esposa. Podría sacar provecho de eso.
—Una Aes Sedai con el blanco de gai'shain —dijo él con voz inexpresiva mientras se volvía a mirarla. Era un hombre grande, aunque bastante menos que el Aiel, y se erguía imponente por el simple hecho de estar plantado allí, sin que nada escapara a los ojos dorados—. Y prisionera, por las apariencias. ¿No quería venir?
—Se retorcía como una trucha en la orilla del río mientras Gaul la ataba, milord —contestó Neald—. Yo no hice más que observar.
Un comentario raro, y hecho en un tono significativo. ¿Qué podía haber...? De pronto reparó en otro hombre con chaqueta negra, un tipo bajo y fornido, de aspecto curtido, con un alfiler de plata en forma de espada prendido en un lado del cuello alto de la prenda. Y entonces recordó dónde había visto la última vez a hombres con chaqueta negra: saliendo de agujeros en el aire justo antes de que todo acabara en desastre en los pozos de Dumai. Neald y sus agujeros, sus accesos. Esos hombres encauzaban.
Tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para no intentar soltarse de un tirón de las manos del murandiano y retirarse de él. El mero hecho de estar cerca le revolvía el estómago. Que la estuviera tocando ese... Quería gemir, y eso la sorprendió. ¡Ella no era tan pusilánime! Se concentró en mantener una apariencia de sosiego mientras intentaba devolver la humedad a la boca repentinamente seca.
—Afirma tener amistad con Sevanna —añadió Gaul.
—Amiga de Sevanna —dijo Aybara, que frunció el entrecejo—. Pero lleva ropa de gai'shain. De seda y con joyas, pero aun así... No queríais venir, pero tampoco encauzasteis para intentar impedir que Gaul y Neald os trajeran. Y estáis aterrorizada. —Sacudió la cabeza. ¿Cómo sabía que tenía miedo?—. Me sorprende ver a una Aes Sedai con los Shaido después de los pozos de Dumai. ¿O acaso no estáis enterada de eso? Soltadla, soltadla. Dudo que salga corriendo puesto que os ha dejado traerla hasta aquí.
—Lo que pasó en los pozos de Dumai no importa —repuso fríamente mientras las manos de los hombres se aflojaban y le soltaban los brazos, aunque los dos se quedaron a su lado, flanqueándola como guardianes, y se sintió orgullosa de lo firme que sonó su voz. Un hombre que encauzaba. Dos, y ella estaba sola. Sola e incapacitada para encauzar ni un hilillo de Poder. Se mantuvo erguida, la cabeza alta. Era Aes Sedai y debían verla como tal de los pies a la cabeza. ¿Por qué sabía él que estaba asustada? Ni el más leve atisbo de miedo había matizado sus palabras. Que ella supiera, su rostro revelaba tan poco como una talla de piedra—. La Torre Blanca tiene propósitos que sólo las Aes Sedai pueden conocer o entender. Estoy atendiendo un asunto de la Torre Blanca y estáis interfiriendo. Una actuación insensata para cualquier hombre. —El ghealdano asintió con un cabeceo atribulado, como si hubiera aprendido personalmente esa lección; Aybara se limitó a mirarla, inexpresivo.
»Oír vuestro nombre fue la única razón de que no hiciera algo drástico a estos dos —continuó. Si el murandiano y el Aiel sacaban a relucir el tiempo que había pasado cuando se mencionó el nombre, estaba dispuesta a manifestar que al principio se había quedado aturdida, pero no dijeron nada y ella aprovechó para seguir hablando deprisa y enérgicamente—. Vuestra esposa, Faile, se encuentra bajo mi protección, al igual que la reina Alliandre, y cuando haya acabado con el tema que estoy tratando con Sevanna las sacaré conmigo, sanas y salvas, y las ayudaré a llegar dondequiera que deseen ir. Entretanto, sin embargo, vuestra presencia aquí pone en peligro el asunto que me ocupa, cosas de la Torre Blanca, y eso no puedo permitirlo. También os pone en peligro a vos, a vuestra esposa y a la reina Alliandre. Hay decenas de miles de Aiel en ese campamento. Muchas decenas de miles. Si caen sobre vosotros, y sus exploradores os encontrarán pronto si es que no lo han hecho ya, os borrarán de la faz de la tierra. También podrían hacer daño a vuestra esposa y a Alliandre por eso. Tal vez no pueda frenar a Sevanna. Es una mujer severa, y muchas de sus Sabias encauzan, casi cuatrocientas, todas deseosas de usar el Poder con fines violentos, en tanto que yo soy una única Aes Sedai, y limitada por mis juramentos. Si queréis proteger a vuestra esposa y a la reina, dad media vuelta y alejaos de su campamento cabalgando tan deprisa como podáis. Puede que no os ataquen si os ven en franca retirada. Es la única esperanza que vos y vuestra esposa tenéis. —Ea. Con que sólo germinaran unas cuantas semillas de las que había sembrado, bastaría para que se replegara.
—Si Alliandre corre peligro, lord Perrin... —empezó el ghealdano, pero Aybara lo hizo callar levantando una mano. Eso fue todo. Las mandíbulas del militar se pusieron tensas hasta el punto de que Galina creyó que las oiría crujir, pero aun así guardó silencio.
—¿Habéis visto a Faile? —preguntó el hombre joven con una inflexión de ansiedad en la voz—. ¿Se encuentra bien? ¿Ha sufrido algún daño?
El muy necio no parecía haber oído una sola palabra de lo que le había dicho aparte de la mención a su esposa.
—Se encuentra bien y bajo mi protección, lord Perrin. —Si ese campesino con ínfulas quería que se lo llamara lord, se lo consentiría de momento—. Ella y Alliandre, las dos. —El militar miró ferozmente a Aybara, pero no aprovechó la ocasión para hablar—. Debéis hacerme acaso. Los Shaido os matarán...
—Venid aquí y mirad esto —la interrumpió Aybara mientras se volvía hacia la mesa y tiraba de un pliego grande hacia sí.
—Debéis disculpar su falta de modales, Aes Sedai —murmuró Berelain, que le tendió una copa de plata trabajada llena de un vino oscuro—. Está sometido a una gran presión, como podréis entender dadas las circunstancias. No me he presentado. Soy Berelain, Principal de Mayene.
—Lo sé. Podéis llamarme Alyse.
La otra mujer sonrió como si supiera que ése era un nombre falso, pero aceptándolo. La Principal de Mayene distaba mucho de ser una ingenua. Lástima tener que tratar con el chico, en cambio; la gente sofisticada que creía ser capaz de nadar y guardar la ropa con las Aes Sedai era más fácil de dirigir. La gente del campo resultaba testaruda de puro ignorante. Claro que el chico tenía que saber algo sobre las Aes Sedai a esas alturas. Quizá si no le hacía caso le daría motivos para pensar en quién era ella y en lo que era. El vino le dejó un sabor a flores en la lengua.
—Es muy bueno —manifestó con genuina gratitud. No había probado un vino decente desde hacía semanas. Therava no le permitiría un placer que se negaba a sí misma. Si se enterara de que había encontrado varios barriles en Malden, ni siquiera tendría un vino mediocre. Además de golpearla también.
—Hay otras Aes Sedai en el campamento, Alyse Sedai. Masuri Sokawa y Seonid Traighan, además de mi consejera, Annoura Larisen. ¿Queréis hablar con ellas después de que acabéis con Perrin?
Con fingida despreocupación, Galina se colocó la capucha de forma que la cara le quedó en las sombras y después dio otro sorbo de vino para tener tiempo de pensar. La presencia de Annoura era comprensible, estando Berelain, pero ¿qué hacían allí las otras dos? Estaban entre las que habían huido de la Torre después de que Siuan fue depuesta y se ascendió a Elaida. Cierto, ninguna de ellas sabría su implicación en el secuestro del chico al'Thor por encargo de Elaida, pero aun así...
—Creo que no —murmuró—. Ellas tienen sus asuntos y yo, los míos. —Habría dado mucho por saber cuáles eran los de ellas, pero no al precio de que la reconocieran. Cualquier amigo del Dragón Renacido podría tener... ideas sobre una Roja—. Ayudadme a convencer a Aybara, Berelain. Vuestra Guardia Alada no es enemigo para lo que mandarán los Shaido. Y los ghealdanos que tengáis no cambiarán nada. Un ejército no cambiaría nada. Los Shaido son demasiados, y tienen cientos de sabias listas para usar el Poder como arma. Las he visto hacerlo. Vos también podríais morir, e incluso si os capturan no puedo prometeros ser capaz de conseguir que Sevanna os libere cuando me vaya.
Berelain se echó a reír como si miles de Shaido y cientos de Sabias que encauzaban no tuvieran importancia alguna.
—Oh, no temáis por que nos descubran. Su campamento se encuentra a unos tres días a caballo desde aquí, tal vez cuatro. El terreno se vuelve accidentado a corta distancia de donde nos hallamos.
Tres días, quizá cuatro. Galina se estremeció. Tendría que haber atado cabos antes. Tres o cuatro días de distancia cubierta en menos de una hora. A través de un agujero en el aire creado con la mitad masculina del Poder. Había estado lo bastante cerca del Saidin para que la tocara. Cuando habló mantuvo firme la voz, no obstante.
—Aun así, debéis ayudarme para convencerlo de que no ataque. Sería desastroso para él, para su esposa, para todos los implicados. Por encima de eso, lo que estoy haciendo es importante para la Torre. Vos habéis sido siempre una poderosa partidaria de la Torre. —A eso se llamaba dar coba, considerando que era dirigente de una ciudad-estado de unas cuantas acras de extensión, pero el halago engrasaba a los insignificantes igual que a los poderosos.
—Perrin es testarudo, Alyse Sedai. Dudo que podáis hacerle cambiar de opinión. No resulta fácil una vez que está decidido a algo. —Por alguna razón la joven esbozó una misteriosa sonrisa que habría hecho honor a la de una hermana.
—Berelain, ¿podríais dejar la conversación para luego? —preguntó con impaciencia Aybara, y no era una sugerencia precisamente. Dio unos golpecitos en el papel con el grueso índice—. Alyse, ¿os importa mirar esto un momento? —Tampoco era una sugerencia esta segunda pregunta. ¿Quién se creía que era para dar órdenes a una Aes Sedai?
Con todo, dirigirse hacia la mesa la separaba un poco de Neald. También la acercaba al otro, que la estudiaba con atención, pero al menos estaba al otro lado de la mesa. Una endeble barrera, pero podía hacer caso omiso de él si miraba el pliego que había bajo el dedo de Aybara. Impedir que las cejas se enarcaran le costó un gran esfuerzo. La ciudad de Malden estaba esbozada en el mapa, incluso con el acueducto que llevaba agua desde un lago situado a cinco millas de distancia, y también aparecía un tosco plano del campamento Shaido que rodeaba la ciudad. La verdadera sorpresa fue la presencia de unos marcadores que indicaban la llegada de septiares desde que los Shaido habían acampado en Malden, y su número significaba que sus hombres habían estado observando el lugar desde hacía tiempo. Otro mapa, toscamente bosquejado, parecía mostrar la propia ciudad con cierto detalle.
—Veo que sabéis la magnitud del campamento —dijo—. Entonces debéis de haberos dado cuenta de que rescatarla es imposible. Aunque contaseis con un centenar de esos hombres no sería suficiente. —Hablar de ellos no resultaba fácil, además de ser incapaz de evitar que un dejo de desprecio le sonara en la voz—. Esas Sabias presentarán batalla. Cientos de ellas. Sería una masacre, miles de muertos, entre ellos, tal vez, vuestra esposa. Os he dicho ya que ella y Alliandre se hallan bajo mi protección. Cuando haya acabado el asunto que me ocupa, las sacaré de allí sanas y salvas. Me habéis oído decirlo, de modo que, por los Tres Juramentos, sabéis que es verdad. No cometáis el error de pensar que vuestra relación con Rand al'Thor os protegerá si interferís en lo que hace la Torre. Sí, sé quién sois. ¿Acaso pensabais que vuestra esposa no me lo diría? Confía en mí, y si queréis que siga a salvo también tendréis que confiar en mí.
El idiota la miró como si sus palabras le hubieran pasado por un oído y le hubieran salido por otro. En verdad que esos ojos eran inquietantes.
—¿Dónde duerme? Ella y todas las que capturaron junto con ella. Mostrádmelo.
—No puedo —repuso con voz desapasionada—. Los gai'shain rara vez duermen en el mismo sitio dos noches seguidas. —Con esa mentira se desvanecía la última oportunidad de poder dejar con vida a Faile y a las otras. Oh, en ningún momento había tenido intención de aumentar el riesgo de su propia huida ayudándolas, pero eso siempre se habría podido explicar después como un cambio en las circunstancias. Sin embargo, no podía dejar al azar la posibilidad de que encontraran la forma de escapar algún día y descubrieran su mentira clara y directa.
—La liberaré —gruñó Aybara en voz tan queda que casi no lo oyó—. Cueste lo que cueste.
Los pensamientos pasaron veloces por su mente. No parecía haber forma alguna de apartarlo de esa idea, pero a lo mejor sí podía retrasar que la llevara a cabo. Tenía que conseguir eso al menos.
—¿Querríais al menos posponer el ataque? Es posible que logre finalizar el asunto que estoy tratando dentro de unos cuantos días, tal vez una semana. —Una fecha límite aguzaría el empeño de Faile y la haría esforzarse más. Antes habría sido peligroso; una amenaza que no se puede llevar a cabo pierde toda su fuerza y la posibilidad de que la mujer no fuera capaz de conseguir la vara a tiempo había sido demasiado grande. Ahora era preciso correr el riesgo—. Si lo hago y saco de allí a vuestra esposa y a las demás no habrá razón de que muráis inútilmente. Una semana.
Con la frustración pintada en el rostro, Aybara asestó un puñetazo en la mesa lo bastante fuerte para que el mueble botara.
—Tenéis unos días —gruñó—, tal vez una semana o más, si... —Se tragó lo que quiera que había estado a punto de decir. Aquellos ojos extraños se centraron en el rostro de Galina—. Pero no puedo prometer cuántos —prosiguió—. De tener opción, atacaría ahora mismo. No dejaré a Faile un día más de lo necesario sólo para que fructifiquen los planes de las Aes Sedai para los Shaido. Decís que está bajo vuestra protección, pero ¿qué protección podéis darle realmente llevando esas ropas? Hay indicios de embriaguez en el campamento. Hasta los centinelas beben. ¿Se han entregado también las Sabias a la bebida?
El cambio repentino de tema casi la hizo parpadear.
—Las Sabias sólo beben agua, de modo que no penséis en que vais a encontrarlas sumidas a todas en un sopor etílico —repuso secamente. Y con absoluta sinceridad. Siempre le hacía gracia que la verdad conviniera a sus propósitos. Tampoco es que el ejemplo de las Sabias estuviera teniendo mucho fruto. La embriaguez abundaba entre los Shaido. De cada incursión se traían todo el vino que encontraban. Docenas y docenas de pequeños alambiques producían asqueroso alcohol de grano, y cada vez que las Sabias destruían uno de esos alambiques, surgían dos para reemplazarlo. Sin embargo, decirle eso habría servido sólo para animarlo—. En cuanto a los demás, no es la primera vez que estoy con un ejército y he visto beber más que con los Shaido. Si hay cien borrachos entre decenas de miles, ¿de qué os serviría? En serio que lo mejor será que me prometáis una semana. Y dos serían mejor aún.
Los ojos del hombre se desviaron fugazmente hacia el mapa y de nuevo apretó el puño derecho, pero cuando habló no había cólera en la voz.
—¿Entran los Shaido en la ciudad amurallada con frecuencia?
Galina soltó la copa en la mesa y se irguió. Sostener la mirada de los ojos amarillos requirió un gran esfuerzo por su parte, pero se las arregló para hacerlo sin vacilar.
—Creo que va siendo hora de que me mostréis más respeto. Soy una Aes Sedai, no una criada.
—¿Entran los Shaido en la ciudad amurallada con frecuencia? —repitió, exactamente con el mismo tono. Galina habría querido rechinar los dientes.
—No —espetó—. Ya han saqueado todo lo que merecía la pena robar y algunas cosas que no la merecían. —Lamentó lo que había dicho nada más pronunciar las palabras. No había parecido peligroso, hasta que recordó que había hombres capaces de aparecer a través de agujeros en el aire—. Eso no quiere decir que no entren nunca. La mayoría de los días pasan algunos. Puede haber veinte o treinta en cualquier momento, más de vez en cuando, en grupos de dos o tres. —¿Tendría el hombre suficiente mollera para comprender lo que significaba eso? Más valía asegurarse de que lo entendía—. No podríais reducirlos a todos. Inevitablemente algunos escaparían para dar la alarma al campamento.
Aybara se limitó a asentir con la cabeza.
—Cuando veáis a Faile, decidle que el día que vea niebla en las cumbres y oiga aullar a los lobos de día, ella y las otras han de dirigirse a la fortaleza de lady Cairen, en la punta norte de la ciudad, y que se escondan allí. Decidle que la amo. Decidle que voy a buscarla.
¿Lobos? ¿Estaba chiflado ese hombre? ¿Cómo podía asegurar que los lobos...? De pronto, con aquellos ojos amarillos clavados en ella, Galina no estuvo tan segura de querer saberlo.
—Se lo diré —mintió. ¿No sería que su intención era utilizar a los hombres de chaqueta negra para rescatar a su mujer exclusivamente? Pero, en tal caso, ¿para qué esperar a nada? Los ojos de lobo ocultaban secretos que ella habría querido desvelar. ¿Con quién intentaba tener una reunión? Con Sevanna no, obviamente. Habría dado las gracias a la Luz por ello de no haber abandonado esa necedad mucho tiempo atrás. ¿Quién estaba preparado para acudir ante él de inmediato? Se había mencionado a un hombre, pero eso podía significar un rey con un ejército. ¿O sería el propio al'Thor? A ése, ojalá no volviera a verlo nunca.
Su promesa pareció tranquilizar en parte al hombre, que soltó aire lentamente al tiempo que se le borraba del rostro una tensión en la que no había reparado Galina.
—El problema con los rompecabezas de herreros siempre es poner la pieza clave en su sitio —musitó mientras daba golpecitos en el contorno de Malden con el dedo—. Bueno, eso ya está hecho. O lo estará pronto.
—¿Vais a quedaros a cenar? —preguntó Berelain—. Casi es la hora.
A través de la solapa de la entrada se veía que la luz menguaba. Una criada delgada, vestida con paño oscuro y recogido el blanco cabello en un moño bajo, entró y empezó a encender las lámparas.
—¿Me prometéis al menos darme una semana? —demandó Galina, pero Aybara sacudió la cabeza—. En tal caso, cada hora cuenta. —En ningún momento se había planteado alargar el momento de marcharse más de lo necesario, pero tuvo que forzarse a pronunciar las siguientes palabras—. ¿Podéis ordenar a uno de vuestros... hombres que me lleve de vuelta al campamento lo más cerca posible?
—Hazlo, Neald —mandó Aybara—. Y al menos intenta ser amable.
¡Y él decía eso! Galina respiró hondo y se echó la capucha hacia atrás.
—Quiero que me golpeéis aquí. —Se tocó la mejilla—. Con bastante fuerza para dejar marca.
Por fin había dicho algo que llegó al hombre. Los ojos dorados se abrieron de par en par mientras metía los pulgares por el cinturón como para sujetarse las manos.
—No lo haré —dijo de un modo tal que parecía creer que se hubiera vuelto loca.
El ghealdano se había quedado boquiabierto, en tanto que la criada la miraba de hito en hito con la candela encendida en la mano, peligrosamente cerca de la falda.
—Lo exijo —pidió firmemente Galina. Iba a necesitar hasta la última pizca de verosimilitud de cara a Therava—. ¡Hacedlo!
—No creo que os haga caso —intervino Berelain, que se adelantó con su paso deslizante y la falda recogida—. Tiene unas costumbres muy rurales. Si me permitís...
Galina asintió con la cabeza, impaciente. No quedaba más remedio, aunque seguramente la mujer no dejaría una marca muy convin... Se le oscureció la vista, y cuando la recuperó se estaba balanceando ligeramente. Saboreó sangre. Se llevó la mano a la mejilla e hizo un gesto de dolor.
—¿Demasiado fuerte? —inquirió con aire anhelante Berelain.
—No —masculló Galina mientras se esforzaba para mantener el gesto impasible. ¡De haber podido encauzar le habría arrancado la cabeza a esa mujer! Claro que si hubiera podido encauzar nada de eso habría sido necesario—. Ahora, en la otra mejilla. Y mandad que alguien traiga mi yegua.
Cabalgó hacia el bosque con el murandiano hasta un lugar donde varios de los inmensos árboles estaban tumbados y sesgados de un modo extraño, convencida de que le iba a ser difícil utilizar el agujero en el aire, pero cuando el hombre hizo aparecer una fisura vertical y plateada que se ensanchó hasta dejar ver una pronunciada pendiente, no pensó en el Saidin contaminado cuando taconeó a Rauda para que cruzara la abertura. Ni un solo pensamiento aparte de Therava.
Casi aulló cuando se dio cuenta de que se encontraba en la otra vertiente de la elevación que daba al campamento. Compitió en una carrera frenética con el sol poniente. Y perdió.
Desgraciadamente, no se había equivocado. Therava no aceptó excusas. Y las contusiones la molestaron sobremanera. Ella jamás le marcaba la cara. Lo que siguió igualó fácilmente sus pesadillas, y duró mucho más. A veces, cuando gritaba a pleno pulmón, casi olvidaba la imperiosa necesidad que tenía de conseguir la vara. Pero se aferró a eso. Conseguir la vara, matar a Faile y a sus amigas, y estaría libre.
Egwene volvió en sí lentamente y, con lo atontada que estaba, casi no tuvo presencia de ánimo para mantener los ojos cerrados. Fingir que seguía inconsciente le resultó muy fácil. Tenía la cabeza recostada pesadamente en el hombro de una mujer y habría sido incapaz de levantarla aunque lo hubiera intentado. El hombro de una Aes Sedai; percibía la habilidad en la mujer. Sentía el cerebro como relleno de lana y los pensamientos le llegaban despacio y dando bandazos; notaba los miembros entumecidos. Se dio cuenta de que el traje de montar de paño y la capa estaban secos a pesar del remojón que se había dado en el río. Bueno, eso se arreglaba fácilmente con el Poder. Sin embargo, era poco probable que se hubieran tomado el trabajo de escurrirle las ropas para su comodidad. Estaba sentada, apretada entre dos hermanas, una de las cuales llevaba un perfume florido, y ambas usaban una mano para mantenerla más o menos derecha. Se hallaban en un carruaje, a juzgar por la forma en la que se mecían todas y por la trápala de los cascos de un tiro de caballos al trote sobre el pavimento adoquinado. Con cuidado entreabrió los párpados una mínima rendija.
Las cortinillas laterales del carruaje iban recogidas, aunque el mal olor a basura podrida le hizo pensar que mejor habrían estado corridas. ¡Hedor a basura! ¡A podrido! ¿Cómo había llegado a eso Tar Valon? Semejante negligencia para con la ciudad era por sí misma razón suficiente para destituir a Elaida. Por las ventanillas entraba bastante luz para entrever borrosamente a tres Aes Sedai sentadas enfrente, en el asiento trasero del carruaje. Aun en el caso de que no hubiera sabido que podían encauzar, los chales de flecos se lo habrían dejado claro. En Tar Valon llevar un chal con flecos podía suponerle un disgusto a una mujer que no fuera Aes Sedai. Curiosamente, la hermana de la izquierda parecía ir acurrucada contra el costado del vehículo, separada de las otras dos, las cuales, aunque en realidad no iban apretujadas, al menos sí estaban sentadas muy juntas, como para evitar el contacto con la tercera Aes Sedai. Muy raro.
De pronto cayó en la cuenta de que no la tenían escudada. Estaría confusa, pero no le encontraba sentido a aquello. Tenían que estar notando su fuerza igual que a la inversa, y, aunque ninguna de ellas era débil, Egwene creía ser capaz de superar a las cinco si actuaba con suficiente rapidez. La Fuente Verdadera era un vasto sol situado justo al borde de su campo visual; y la llamaba. La primera cuestión era ¿debería intentarlo ya? Tal como tenía la cabeza, que pensar era como avanzar metida en barro hasta la rodilla, no era seguro que pudiera abrazar el Saidar, y tanto si tenía éxito como si no, ellas lo sabrían en cuanto lo hubiera intentado. Mejor esperar antes a recuperarse un poco. La segunda cuestión era ¿cuánto tiempo debería esperar? No la dejarían sin escudar indefinidamente. De forma experimental intentó mover los dedos de los pies dentro de los fuertes zapatos de cuero, y quedó encantada al comprobar que le obedecían. Parecía que la vida iba retornando lentamente a los brazos y las piernas. Ahora se sentía capaz de levantar la cabeza si fuera necesario. El efecto de lo que quiera que le hubieran administrado se le estaba pasando. ¿Cuánto tiempo más?
La decisión se la quitó de las manos la hermana de cabello oscuro que estaba sentada en el centro del asiento trasero y que se echó hacia adelante para abofetearla con tanta fuerza que Egwene cayó sobre el regazo de la mujer en la que había tenido la cabeza recostada. Como si tuviera voluntad propia, la mano se le fue a la mejilla. Adiós a la idea de fingir que seguía desmayada.
—Eso no es necesario, Katerine —dijo una voz áspera por encima de Egwene mientras su dueña la volvía a poner derecha.
Aún era incapaz de sostener la cabeza erguida, y se le giró. Katerine. Debía de ser Katerine Alruddin, una Roja. Parecía importante identificar a las que la habían capturado por alguna razón, aunque no sabía nada de Katerine aparte del nombre y del Ajah. La hermana sobre la que había caído tenía el cabello rubio, pero el rostro —entre luces y sombras de luna— pertenecía a una desconocida.
—Creo que le diste demasiada horcaria —añadió la mujer.
Un escalofrío le recorrió el cuerpo. ¡De modo que eso era lo que le habían administrado! Se devanó los sesos para recordar todo lo que Nynaeve le había contado sobre esa horrible infusión, pero el cerebro todavía le funcionaba despacio. Por lo visto, mejor así. Estaba segura de que Nynaeve le había dicho que los efectos tardaban en desaparecer del todo.
—Le di la dosis exacta, Felaana —repuso secamente la hermana que le había pegado—. Y como puedes ver la está dejando precisamente como debe estar. Quiero que sea capaz de caminar para cuando lleguemos a la Torre. Desde luego no estoy dispuesta a ayudar a cargar con ella otra vez —acabó al tiempo que fulminaba con la mirada a la hermana que tenía Egwene a su izquierda y que sacudió la cabeza con aire desdeñoso. Ésa era Pritalle Nerbaijan, una Amarilla que había hecho todo lo posible para no enseñar a novicias o Aceptadas y que no se molestaba en disimular su desagrado cuando se veía obligada a realizar esa tarea.
—Hacer que mi Harril cargara con ella habría sido muy impropio —dijo fríamente. De hecho, su voz sonó gélida—. En lo que a mí respecta, me alegraré si puede andar, pero si no, que así sea. De todos modos estoy deseando ponerla en manos de otras. Si no quieres cargar con ella otra vez, Katerine, a mí no me apetece estar de guardia la mitad de la noche en las celdas.
La aludida hizo un gesto despectivo con la cabeza. Las celdas. Por supuesto; la llevaban a uno de esos cuartos pequeños y oscuros del primer nivel del sótano de la Torre. Elaida la acusaría de proclamar falsamente ser la Sede Amyrlin. La pena por eso era la muerte. Extraño, pero ese pensamiento no le provocó miedo. Tal vez se debía a la hierba que la tenía afectada. ¿Cederían Romanda o Lelaine, accediendo a ser ascendida a Amyrlin después de que ella hubiera muerto? ¿O seguirían luchando una contra otra hasta que la rebelión se tambaleara y fracasara y las hermanas volvieran poco a poco a someterse a Elaida? Ése era un pensamiento triste. Profunda y terriblemente triste. Pero, si podía sentir pena, la horcaria no le estaba atenuando las emociones. Entonces ¿por qué no tenía miedo? Toqueteó el anillo de la Gran Serpiente. O eso intentó; se encontró con que había desaparecido. La rabia llameó al rojo vivo dentro de ella. Podrían matarla, pero no le negarían que era una Aes Sedai.
—¿Quién me traicionó? —preguntó, complacida de que el tono fuera regular y frío—. No perjudicará nada que me lo digáis ya que soy vuestra prisionera.
Las hermanas la miraron fijamente, como sorprendidas de que tuviera voz.
Katerine se echó hacia adelante con aire despreocupado al tiempo que levantaba la mano. Los ojos de la Roja se pusieron en tensión cuando la rubia Felaana adelantó velozmente una mano y frenó la bofetada antes de que se descargara sobre Egwene.
—Será ejecutada, sin duda alguna —manifestó firmemente con su voz áspera—, pero es una iniciada de la Torre y ninguna de nosotras tiene derecho a golpearla.
—Quítame la mano de encima, Marrón —gruñó Katerine y de pronto, nada menos, el brillo del Saidar la envolvió.
En un instante el fulgor rodeó a todas las mujeres del carruaje a excepción de Egwene. Se miraron unas a otras como gatos desconocidos a punto de bufarse, a punto de descargar zarpazos. No; todas no. Katerine y la hermana más alta que estaba sentada al lado de Egwene ni siquiera se miraron, pero sí lanzaron ojeadas de sobra a las otras. En nombre de la Luz, ¿qué estaba pasando? La hostilidad mutua cargaba el aire de tal manera que se habría podido cortar como lonchas de pan.
Al cabo de un momento, Felaana soltó la muñeca de Katerine y se recostó en el respaldo, aunque no soltó la Fuente. Egwene tuvo la repentina sospecha de que ninguna quería ser la primera en hacerlo. Todos los semblantes mostraban una expresión serena a la pálida luz de la luna, pero las manos de la Marrón estaban apuñadas sobre el chal, mientras que la hermana que se sentaba apartada de Katerine no dejaba de alisarse la falda una y otra vez.
—Va siendo hora de hacer esto, creo —dijo Katerine mientras tejía un escudo—. No querríamos que intentaras algo... fútil. —Le asestó una sonrisa cruel.
Egwene se limitó a suspirar cuando el tejido se asentó en ella; de todos modos, dudaba que hubiera sido capaz de abrazar el Saidar, y contra cinco que ya rebosaban Poder el éxito habría durado segundos en el mejor de los casos. Su reacción moderada pareció decepcionar a la Roja.
—Es posible que ésta sea la última noche que pasas en el mundo —continuó—. No me sorprendería lo más mínimo que Elaida mandara neutralizarte y decapitarte mañana.
—O incluso esta misma noche —agregó su larguirucha compañera mientras asentía con la cabeza—. Creo que Elaida podría estar así de deseosa de ver tu final. —A diferencia de Katerine, ella se limitaba a exponer un hecho, pero seguro que era otra Roja. Y observaba a las otras hermanas con aire vigilante, como si sospechara que una de ellas podría intentar algo. ¡Qué extraño era todo aquello!
Egwene se aferró a mantener la compostura para así privarlas del placer de la reacción que esperaban en ella. O que esperaba Katerine, al menos. Estaba decidida a conservar la dignidad hasta el mismísimo tajo del verdugo. Tanto si había hecho un buen trabajo como Sede Amyrlin o no, moriría de un modo adecuado a su puesto.
Entonces habló la hermana que estaba sentada con las Rojas, aunque apartada de ellas, y su fuerte acento arafelino permitió que Egwene pusiera nombre al rostro duro y estrecho apenas entrevisto a la luz de la luna. Berisha Terakuni, una Gris con reputación de dar la interpretación más estricta —y a menudo más severa— de la ley. No siempre al pie de la letra, desde luego, pero jamás con un atisbo de piedad.
—Esta noche o mañana, no, Barasine, a no ser que Elaida quiera convocar a las Asentadas en mitad de la noche y ellas tengan a bien responder a su emplazamiento. Esto requiere un Tribunal Supremo, no es algo para solucionar en cuestión de minutos y ni siquiera de horas. La Antecámara parece menos deseosa de complacer a Elaida de lo que ella querría, y no es de extrañar. La chica será juzgada, pero creo que la Antecámara comparecerá cuando así lo decida.
—La Antecámara acudirá cuando Elaida la convoque, o las Asentadas se encontrarán con tales castigos que desearán haber hecho caso —se mofó Katerine—. Por la forma en que Jala y Merym salieron a galope cuando vimos a quién habíamos capturado, seguro que Elaida ya está enterada, y apuesto a que, para ésta, Elaida sacará a rastras de la cama a las Asentadas aunque tenga que hacerlo con sus propias manos. —La voz de la Roja adquirió un timbre engreído y cortante al mismo tiempo—. A lo mejor te nombra para el cargo de Banco del Indulto. ¿Te gustaría eso?
Berisha se irguió, indignada, mientras se ajustaba el chal sobre los brazos. En ciertos casos la encargada del Banco del Indulto afrontaba la misma suerte que su defendida. Tal vez esa acusación lo requería; a despecho de todos los esfuerzos de Siuan para completar su educación, Egwene lo ignoraba.
—A lo que quiero que respondas es ¿qué le hiciste a la cadena del puerto? —inquirió la Gris al cabo de un momento, haciendo un ostentoso caso omiso de las mujeres que estaban sentadas con ella—. ¿Cómo se puede deshacer?
—No se puede —repuso Egwene—. Debéis de saber ya que es cuendillar. Ni siquiera el Poder lo romperá, sino que lo reforzará. Supongo que podríais venderlo si echáis abajo un tramo suficiente de la muralla del puerto para extraerlo. Y si alguien puede pagar una pieza de cuendillar de ese tamaño. O si le interesa algo así.
Esta vez nadie intentó impedir a Katerine que la abofeteara, y además muy fuerte.
—¡Cuidado con lo que dices! —espetó la Roja.
Aquél parecía un buen consejo a no ser que quisiera recibir más bofetadas innecesarias. Ya notaba el sabor de la sangre en la boca, así que se calló y el silencio se adueñó del carruaje en marcha y todas las demás mujeres resplandecientes con el Saidar y observándose unas a otras, recelosas. ¡Era increíble! ¿Por qué había elegido Elaida mujeres que obviamente se detestaban unas a otras para que llevaran a cabo la tarea de esa noche? ¿Para hacer una demostración de poder, sólo porque podía hacerlo? Daba igual. Si Elaida le permitía seguir viva a lo largo de la noche, al menos tendría posibilidad de contarle a Siuan lo que le había ocurrido; y seguramente también se lo contaría a Leane. Podría informar a Siuan que las habían traicionado. Y rogaría para que Siuan pudiera rastrear a la traidora, y para que la rebelión no se desmoronara. En ese mismo momento elevó una corta plegaria porque no pasara tal cosa. Era mucho más importante que todo lo demás.
Para cuando el cochero frenó el tiro de caballos, Egwene ya se había recuperado suficientemente para salir del carruaje detrás de Katerine y de Pritalle sin ayuda, aunque todavía se sentía un poco atontada. Se sostenía de pie, pero dudaba mucho de tener fuerzas para echar a correr y llegar muy lejos; tampoco es que fuera a conseguir mucho con intentarlo, aparte de que la pararan a los pocos pasos, así que se quedó quieta junto al carruaje lacado en oscuro y esperó con tanta paciencia como el tiro de cuatro caballos sujetos al arnés. Después de todo, ella también estaba sujeta a un tiro, por así decirlo. La Torre Blanca se elevaba imponente sobre ellas, una aguja pálida y gruesa que se encumbraba en la noche. Eran pocas las ventanas que tenían luz, pero algunas de ellas se encontraban casi en lo más alto, tal vez en los aposentos que ocupaba Elaida. Era muy raro. Estaba prisionera y seguramente no viviría mucho más, pero se sentía como si hubiera llegado a casa. La Torre parecía renovar su vigor.
Dos lacayos con el uniforme de la Torre y la Llama de Tar Valon en la pechera habían desmontado de la parte posterior del carruaje para desplegar la escalerilla del vehículo, y ofrecían la mano enguantada a todas conforme iban bajando, pero sólo Berisha aprovechó ese apoyo y únicamente, sospechó Egwene, porque así podía llegar rápidamente a los adoquines del pavimento mientras no les quitaba ojo a las otras hermanas. Barasine asestó a los lacayos tales miradas que uno de ellos tragó saliva de forma sonora mientras que el otro se ponía pálido. Felaana, ocupada en vigilar a las demás, se limitó a rechazar a los hombres con un ademán irritado. Las cinco seguían abrazando el Saidar, incluso allí.
Se encontraban en la entrada principal, delante de la escalinata de mármol con barandas de piedra que descendía del segundo nivel, bajo cuatro faroles inmensos de bronce que arrojaban un amplio foco de luz titilante y, para sorpresa de Egwene, al pie de la escalera aguardaba una única novicia que se arrebujaba en la capa blanca para protegerse del fresco airecillo nocturno. Casi había esperado que Elaida en persona estuviera allí, con un séquito de aduladoras, para recibirlas y manifestar su satisfacción por su captura. Que la novicia fuera Nicola Sotomonte resultó una segunda sorpresa. El último sitio en el que habría imaginado encontrar a la fugitiva era en la propia Torre Blanca.
Por el modo en que los ojos de Nicola se abrieron como platos cuando Egwene salió del carruaje, la novicia estaba más sorprendida que ella, pero se inclinó en una correcta aunque precipitada reverencia para las hermanas.
—La Amyrlin dice que hay que... entregarla a la Maestra de las Novicias, Katerine Sedai. Dice que ha dado instrucciones a Silviana Sedai.
—Vaya, parece que al menos vas a recibir unos varazos esta noche —murmuró Katerine con una sonrisa.
Egwene se preguntó si esa mujer la odiaba personalmente o por lo que representaba o es que simplemente odiaba a todo el mundo. Azotada. Nunca había visto hacerlo, pero había oído una descripción. Parecía terriblemente doloroso. Sostuvo la mirada de Katerine sin inmutarse y tras unos instantes la sonrisa de la Roja se borró. Parecía que la mujer iba a abofetearla otra vez. Los Aiel tenían una forma de afrontar el dolor. Lo abrazaban, se entregaban a él sin resistirse ni intentar siquiera contener los gritos. A lo mejor eso la ayudaba. Las Sabias decían que de ese modo se podía desechar el dolor sin que te dominara.
—Si Elaida se propone alargar este asunto innecesariamente, no seguiré tomando parte en ello esta noche —anunció Felaana, que miró ceñuda a todas, incluida Nicola—. Si a la chica hay que neutralizarla y ejecutarla es más que suficiente. —La hermana Amarilla se recogió la falda y pasó rápidamente ante Nicola, escalera arriba. ¡De hecho, corría! El brillo del Saidar seguía envolviéndola cuando desapareció en el interior de la Torre.
—Lo mismo digo —manifestó fríamente Pritalle—. Harril, creo que iré contigo a guardar en la cuadra a Rejón Sangriento.
Un hombre moreno, fornido y bajo, que había salido de la oscuridad llevando de la brida a un zaino de gran alzada, le hizo una reverencia. De rostro pétreo, llevaba la capa camaleónica de los Guardianes con la que parecía que gran parte de él no se encontraba allí cuando se quedaba inmóvil, y en la que ondeaban colores cuando se movía. Siguió en silencio a Pritalle hacia la oscuridad de la noche, pero sin dejar de vigilar atrás para cubrir la espalda a su Sedai. El brillo también envolvía a la Amarilla. Allí pasaba algo que se le escapaba a Egwene.
De pronto Nicola extendió la falda para hacer otra reverencia, ésta más profunda, y las palabras le salieron de la boca como un torrente.
—Lamento haber huido, madre. Creía que me dejarían avanzar más deprisa aquí. Areina y yo pensamos...
—¡No la llames así! —gritó Katerine, y un latigazo de aire se descargó en el trasero de la novicia con bastante fuerza para que la chica chillara y diera un salto—. Si estás al servicio de la Sede Amyrlin esta noche, pequeña, regresa con ella y cuéntale que he dicho que sus órdenes se han llevado a cabo. ¡Vamos, muévete!
Tras echar una última y frenética mirada a Egwene, Nicola se remangó la capa y la falda y salió corriendo escalera arriba con tanta prisa que tropezó dos veces y faltó poco para que se fuera de bruces al suelo. Pobre Nicola. Sin duda todas sus esperanzas se habían frustrado, y si la Torre descubría su edad... Tenía que haber mentido para que la admitieran; mentir era una de sus malas costumbres. Egwene apartó a la chica de su mente. Nicola ya no era de su incumbencia.
—No hacía falta dar un susto de muerte a la pequeña —dijo Berisha, sorprendentemente—. A las novicias hay que guiarlas, no intimidarlas. —Algo muy distinto de su forma de interpretar la ley.
Katerine y Barasine se volvieron hacia la Gris a una y la miraron de hito en hito. Ahora sólo había dos gatos, pero en lugar de a otro lo que veían era un ratón.
—¿Es que vas a venir tú sola con nosotras al encuentro de Silviana? —preguntó Katerine con una sonrisa decididamente desagradable que le torcía los labios.
—¿No tienes miedo, Gris? —dijo Barasine con un tono burlón en la voz. Por alguna razón, balanceó ligeramente un brazo de forma que los largos flecos del chal se mecieron—. ¿Tú sola, y nosotras dos?
Los dos lacayos permanecían tiesos como estatuas, como hombres que desean fervientemente encontrarse en cualquier otro sitio y que esperan seguir pasando inadvertidos si se mantienen muy, muy quietos.
Berisha no era más alta de Egwene, pero pareció crecerse al ponerse erguida mientras se ceñía el chal.
—Las amenazas están prohibidas específicamente por la Torre...
—¿Te ha amenazado Barasine? —la interrumpió Katerine con voz suave. Suave pero enfundada en afilado acero—. Sólo preguntó si tenías miedo. ¿Deberías tenerlo?
Berisha se lamió los labios en un gesto de inquietud. Se había quedado muy pálida e iba abriendo los ojos más y más, como si viera cosas que no quería ver.
—Yo... Creo que daré un paseo por los jardines —dijo finalmente con voz estrangulada, y se alejó sin apartar la vista de las dos Rojas.
Katerine soltó una risita corta y satisfecha. ¡Aquello era una locura! Ni siquiera las hermanas que se aborrecían se comportaban así. Para empezar, ninguna mujer que se hubiera rendido al miedo tan fácilmente como Berisha habría llegado jamás a Aes Sedai. Algo iba mal en la Torre Blanca. Muy mal.
—Tráela —dijo Katerine, que empezó a subir la escalera.
Soltando por fin el Saidar, Barasine asió a Egwene por el brazo con fuerza y fue tras ella. A la joven no le quedó más remedio que recoger los vuelos de la falda pantalón y seguirla sin resistirse. Sin embargo, se sentía extrañamente optimista.
Entrar en la Torre fue realmente como volver a casa. Las blancas paredes, con los frisos y los tapices, las baldosas de vivos colores, le resultaban tan familiares como la cocina de su madre. Más, en cierto modo; había pasado más tiempo desde la última vez que había visto la cocina de su madre que desde que había visto estas estancias. La sensación de hogar se fue reafirmando en ella, cobrando intensidad con cada inhalación. Pero también se percibía algo extraño. Las lámparas de pie estaban todas encendidas y no podía ser muy tarde, pero no había nadie a la vista. Siempre había unas cuantas hermanas moviéndose por los corredores, incluso en plena noche. Recordaba muy bien haber visto a una hermana mientras se dirigía a hacer algún encargo de madrugada y a pesar de ello la hermana siempre mostraba un aspecto elegante, regio. Las Aes Sedai tenían sus propios horarios y a algunas Marrones no les hacía ni pizca de gracia que las despertaran cuando había luz del día. De noche no había tantas distracciones para sus estudios y eran menos las interrupciones en sus lecturas. Pero no había ninguna. Ni Katerine ni Barasine hicieron el menor comentario mientras recorrían los pasillos desiertos a excepción de ellas tres. Al parecer ese vacío silencioso se había vuelto habitual.
Cuando llegaban a una escalera de piedra encastrada en un hueco de la pared apareció finalmente una hermana que subía los escalones. Era una mujer regordeta, con una boca que parecía a punto de sonreír; vestía un traje de montar de cuchilladas rojas y llevaba el chal, de seda y flecos rojos, echado por los brazos. Katerine y las otras podrían haber llevado puestos los chales para identificarse claramente en los muelles —nadie en Tar Valon molestaría a una mujer que llevara un chal de flecos, y la mayoría de la gente procuraría mantenerse alejada si era posible, en especial si era un varón— pero ¿allí, en la Torre?
Las cejas oscuras y espesas de la recién llegada se arquearon sobre los brillantes ojos azules al ver a Egwene; la mujer plantó los puños en las amplias caderas, de forma que el chal resbaló hasta el doblez de los brazos. Egwene no creía haber visto nunca a la mujer hasta ese momento, pero aparentemente no ocurría lo mismo a la inversa.
—Vaya, pero si es la chica al'Vere. ¿La mandaron a ella al Puerto del Norte? Buena te espera con Elaida por el trabajo de esta noche, vaya que sí. Pero miradla, fijaos en su actitud. Cualquiera pensaría que sois un par de guardias de honor que le dan escolta. Esperaba verla llorando y pidiendo clemencia.
—Me parece que la hierba sigue embotándole los sentidos —masculló Katerine, que lanzó a Egwene una mirada de soslayo, ceñuda—. No parece darse cuenta de su situación.
Barasine, que todavía asía a la joven por el brazo, la sacudió con brusquedad, pero después de un leve tambaleo Egwene logró recobrar el equilibrio y mantener el gesto sereno sin hacer caso de las miradas fulminantes de la mujer más alta.
—Conmocionada —convino la Roja regordeta, que asintió con un cabeceo—. He visto eso con anterioridad.
—¿Cómo fueron las cosas en el Puerto del Sur? —preguntó Barasine.
—Por lo visto no tan bien como os ha ido a vosotras. Con todas las demás chillándose unas a otras como lechones atrapados entre los palos de una cerca y siendo sólo dos de nosotras, temí que espantaríamos a quienes intentábamos atrapar. Por suerte estábamos dos capaces de hablarnos en vez de gritarnos. El resultado es que sólo pillamos a una espontánea, y no antes de que hubiera convertido en cuendillar la mitad de la cadena del puerto. Casi acabamos reventando a los caballos del carruaje por regresar a galope tendido como... Bueno, como si hubiésemos echado el guante a vuestra presa. Zanica insistió. Hasta sustituyó al cochero por su Guardián.
—Una espontánea —dijo desdeñosamente Katerine.
—¿Sólo la mitad? —El alivio fue evidente en la voz de Barasine—. Entonces el Puerto del Sur no está bloqueado.
Las cejas de Melare, al Roja regordeta, se enarcaron de nuevo cuando captó el significado de las implicaciones.
—Veremos hasta qué punto está despejado por la mañana —respondió lentamente—, cuando suelten la mitad que sigue siendo de hierro. El resto se mantiene tieso como... Bueno, como una barra de cuendillar. Personalmente creo que ningún barco podrá pasar salvo embarcaciones pequeñas. —Sacudió la cabeza con gesto desconcertado—. Pero pasó algo raro. Más que raro. Al principio no pudimos dar con la espontánea, no percibimos que estaba encauzando. No la envolvía el brillo ni se veían los tejidos. Simplemente, la cadena empezó a ponerse blanca. De no ser porque el Guardián de Arebis localizó la barca, seguramente habría conseguido acabar y se habría marchado.
—Muy lista, Leane —murmuró Egwene. Durante un instante apretó los párpados con fuerza. Leane lo había preparado todo antes de tener a la vista el puerto; todo invertido y su habilidad encubierta. Si ella hubiese sido igual de lista, seguramente habría escapado limpiamente. Claro que, en retrospectiva todo se veía más claro.
—Así dijo que se llamaba —comentó Melare. Las cejas, como orugas oscuras, eran muy expresivas—. Leane Sharif. Del Ajah Verde. Dos mentiras estúpidas. Desala está ahí abajo con ella dándole un buen repaso, pero no ha conseguido que se retracte. Tuve que subir para respirar un poco. Nunca me ha gustado azotar a nadie, ni siquiera a alguien como ella. ¿Sabes ese truco, pequeña? ¿Cómo ocultar los tejidos?
¡Oh, Luz! Creían que Leane era una espontánea que se hacía pasar por Aes Sedai.
—Dice la verdad. La neutralización le supuso perder el aspecto intemporal y la hizo parecer más joven. Nynaeve al'Meara la Curó y, como ya no pertenecía al Azul, eligió un nuevo Ajah. Preguntadle cosas cuyas respuestas sólo sabría Leane Sharif... —De repente enmudeció cuando una bola de Aire le llenó la boca y la forzó a abrir las mandíbulas hasta que le crujieron.
—No tenemos por qué escuchar tonterías —gruñó Katerine.
Sin embargo Melare miraba a Egwene a los ojos.
—Desde luego, tiene sentido —dijo al cabo de un momento—. Y supongo que no se pierde nada por preguntar algo más que «¿Cómo te llamas?». En el peor de los casos acabaría con el tedio de las respuestas repetidas de la mujer. ¿La bajamos a las celdas, Katerine? No me atrevo a dejar sola a Desala con la otra mucho tiempo. Desprecia a las espontáneas y odia a muerte a las mujeres que pretenden ser Aes Sedai.
—No va todavía a las celdas —contestó Katerine—. Elaida quiere que se la llevemos a Silviana.
—Bueno, mientras aprenda ese truco de esta pequeña o de la otra... —Melare se echó el chal por los hombros, respiró hondo y se dirigió hacia la escalera que bajaba; su aspecto era el de una mujer a la que aguarda una tarea que no le apetece hacer. No obstante, le daba un atisbo de esperanza a Egwene para Leane, que ya no era «la espontánea», sino «la otra».
Katerine se encaminó hacia el corredor a paso vivo y en silencio, pero Barasine empujó a Egwene para que siguiera a la otra mujer mientras mascullaba entre dientes lo ridículo que era pensar que una hermana pudiera aprender algo de una espontánea o de una Aceptada con ínfulas que decía mentiras descabelladas. Mantener un mínimo de dignidad resulta difícil, como mínimo, cuando se camina por un pasillo mientras se reciben empellones de una mujer de piernas largas y la baba resbala barbilla abajo por llevar la boca abierta hasta donde da de sí, pero Egwene se las arregló para hacerlo lo mejor posible. A decir verdad, apenas si pensó en eso. Melare le había dado mucho en que cavilar, más que sumar a lo de las hermanas del carruaje. Era imposible que significara lo que parecía, pero si era así...
A no tardar las baldosas azules y blancas dieron paso a las rojas y verdes, y las tres se acercaron a una puerta de madera sin marcas que había entre dos tapices de árboles en flor y aves de picos robustos tan coloridos que no parecía posible que existieran de verdad. Sin marcas, pero pulida hasta brillar y conocida por todas las iniciadas de la Torre. Katerine llamó a la puerta con lo que casi parecía una muestra de inseguridad y cuando una voz fuerte respondió desde dentro «Adelante», respiró profundamente antes de abrirla. ¿Tendría malos recuerdos de entrar allí como novicia o Aceptada, o era la mujer que había dentro la que la hacía vacilar?
El estudio de la Maestra de las Novicias era exactamente igual a como lo recordaba Egwene: un cuarto pequeño, con revestimiento de paneles oscuros y equipado con muebles sólidos. Una mesa estrecha junto a la puerta tenía un dibujo peculiar labrado; el marco tallado del espejo colgado en una pared conservaba algunos fragmentos dorados, pero ningún otro mueble estaba decorado de ningún modo. Las lámparas de pie y el par que había sobre el escritorio eran de latón y sin ornamentos, además de no haber dos iguales entre las seis. La mujer que dirigía el estudio solía cambiar cuando ascendía una nueva Amyrlin, pero Egwene habría apostado a que una mujer que hubiera entrado en ese cuarto como novicia doscientos años antes habría reconocido casi hasta el último detalle, o puede que todo.
La actual Maestra de las Novicias —al menos en la Torre— se encontraba de pie cuando entraron. Era una mujer fornida y casi tan alta como Barasine, con el cabello oscuro peinado en un moño bajo y una barbilla cuadrada que le daba un aire resuelto. Su empaque proclamaba que Silviana Brehon no toleraba tonterías. Era una Roja, y la falda de color negro como el carbón tenía discretas cuchilladas rojas, pero en lugar de llevarlo puesto, su chal reposaba sobre el respaldo de la silla que había detrás del escritorio. Los grandes ojos resultaban inquietantes y pareció que asimilaban todo lo referente a Egwene en una mirada, como si la mujer no sólo supiera todos los pensamientos que tenía en la cabeza, sino también lo que pensaría al día siguiente.
—Dejadla conmigo y esperad fuera —dijo Silviana en voz baja pero firme.
—¿Dejarla? —repitió Katerine con incredulidad.
—¿Cuál de las palabras que he dicho no has entendido, Katerine? ¿Es que voy a tener que repetirlas?
Por lo visto no haría falta. Katerine se sonrojó, pero no dijo una sola palabra más. El brillo del Saidar envolvió a Silviana, que se encargó del escudo con suavidad, sin dejar el menor resquicio por donde Egwene pudiera abrazar el Poder. La joven sabía que ya estaba en condiciones de hacerlo. Sólo que Silviana distaba mucho de ser débil; no había la menor esperanza de romper el escudo de la mujer. La mordaza de Aire desapareció al mismo tiempo, y Egwene tuvo que contentarse con sacar un pañuelo de la escarcela, con el que se limpió la barbilla calmosamente. Le habían registrado la escarcela —siempre llevaba el pañuelo encima, no debajo de todo lo demás—, pero descubrir qué más le habían quitado aparte del anillo tendría que esperar. De todos modos, nada de lo que guardaba normalmente habría servido de mucho a una prisionera: un peine, un paquete de agujas, unas tijeras pequeñas... Menudencias. La estola de Amyrlin. Qué clase de dignidad sería capaz de mantener mientras la azotaban era algo que la sobrepasaba, pero eso era el futuro, y esto era ahora.
Silviana la estudió, cruzada de brazos, hasta que la puerta se cerró detrás de las dos Rojas.
—No estás histérica en absoluto —dijo entonces—. Eso facilita las cosas, pero ¿por qué no lo estás?
—¿Serviría de algo? —repuso Egwene mientras guardaba el pañuelo en la escarcela—. Yo no lo creo.
Silviana se acercó al escritorio y leyó una hoja de papel que había allí a la vez que alzaba la vista de vez en cuando. Su expresión era la máscara perfecta de serenidad Aes Sedai, indescifrable. Egwene esperó pacientemente, con las manos enlazadas a la altura del talle. Incluso del revés identificó la letra característica de Elaida en aquella página, aunque no alcanzó a leer lo que decía. La mujer no tenía que pensar que se pondría nerviosa por esperar. La paciencia era una de las pocas armas que le quedaban actualmente.
—Parece que la Amyrlin ha pasado tiempo cavilando qué hacer contigo —dijo al fin Silviana. Si había esperado que Egwene empezara a rebullir o a retorcerse las manos, no mostró indicios de sentirse desilusionada—. Ha preparado un plan muy completo. No quiere que la Torre te pierda. Ni yo. Elaida ha llegado a la conclusión de que otras te han utilizado como una incauta y que no se te puede hacer responsable por ello. En consecuencia, no se te acusará de proclamarte Amyrlin. Ha tachado tu nombre de la lista de Aceptadas y lo ha anotado de nuevo en el libro de novicias. Francamente, estoy de acuerdo con esa decisión, a pesar de que no se haya hecho nunca. Tengas la habilidad que tengas con el Poder, has pasado por alto casi todo lo demás que debiste aprender como novicia. Sin embargo, no debes temer que tengas que volver a pasar la prueba. No obligaría a nadie a pasar por eso dos veces.
—Soy Aes Sedai en virtud de haber sido ascendida a Sede Amyrlin —repuso serenamente Egwene. No había incongruencia en defender un título cuando reivindicarlo podía conducir a la muerte. Su aquiescencia sería un golpe tan grave para la rebelión como su ejecución. Puede que más. ¿Otra vez de novicia? ¡Era ridículo!—. Puedo citar los pasajes correspondientes de la ley, si queréis.
Silviana enarcó una ceja y se sentó para abrir un libro grande encuadernado en cuero. El libro de castigos. Mojó la pluma en un sencillo tintero de cristal e hizo una anotación.
—Acabas de ganarte la primera visita a este estudio. Te daré la noche para que lo pienses en lugar de ponerte sobre mis rodillas ahora. Confiemos en que la contemplación sirva para intensificar el efecto saludable.
—¿Pensáis que me haréis negar lo que soy a fuerza de tundas? —Egwene pasó por un buen aprieto para evitar que la incredulidad le tiñera la voz; no estuvo segura de haberlo conseguido.
—Hay tundas y tundas —replicó la otra mujer. Limpió la plumilla en un trozo de papel, colocó el cálamo en el soporte de cristal y contempló a Egwene—. Estás acostumbrada a Sheriam Bayanar como Maestra de las Novicias. —Silviana sacudió la cabeza con desaprobación—. He echado un vistazo a su libro de castigos. Dejaba que las chicas escaparan impunes de muchas cosas y era excesivamente indulgente con sus favoritas. Como resultado, se veía obligada a imponer castigos con mucha más frecuencia de la que habría sido menester. Yo administro un tercio de castigos al mes de los que imponía Sheriam porque me aseguro de que cada chica que escarmiento se marche de aquí deseando por encima de todas las cosas que no la vuelvan a mandar a mi presencia.
—Hagáis lo que hagáis, nunca conseguiréis que niegue quien soy —manifestó firmemente Egwene—. ¿Cómo podéis pensar que lograréis que funcione esto? ¿Me escoltarán para ir a clase y me tendréis escudada durante todo el tiempo?
Silviana se recostó en el respaldo cubierto por el chal, con las manos apoyadas en el borde del escritorio.
—Te propones resistir mientras puedas, ¿verdad?
—Haré lo que debo hacer.
—Y yo también haré lo que debo. Durante el día no estarás escudada, pero se te administrará una tintura suave de horcaria cada hora. —Silviana torció la boca al pronunciar el nombre de la hierba. Recogió la hoja que contenía las instrucciones de Elaida como si fuera a leer; después la soltó sobre el escritorio y se frotó las puntas de los dedos como si hubiese tocado algo nocivo—. No me gusta esa porquería. Parece pensada específicamente contra las Aes Sedai. Una persona que no encauza puede beber cinco veces la cantidad que hace desmayarse a una hermana y apenas si le produce un leve mareo. Una poción repugnante. Pero útil, al parecer. A lo mejor se podría utilizar con esos Asha'man. La tintura no te aturdirá, pero no podrás encauzar lo suficiente para causar problemas, sólo pizcas insignificantes. Si te niegas a beber la tintura, te la verterán garganta abajo a la fuerza. También se te vigilará estrechamente, de modo que no intentes escabullirte a pie. De noche estarás escudada, puesto que administrarte suficiente horcaria para hacerte dormir toda la noche te provocaría retortijones en el estómago que te tendrían doblada al día siguiente.
»Eres una novicia, Egwene, y serás una novicia. Muchas hermanas te siguen considerando una fugitiva, te diera las órdenes que te diera Siuan Sanche, y sin duda hay otras que pensarán que Elaida se equivoca al no mandar que te decapiten. Estarán atentas a cualquier infracción, a cualquier fallo. Ahora puedes mofarte de recibir una tunda, antes de que te la dé, pero ¿y cuando hayas tenido que presentarte aquí cinco, seis, siete veces al día? Veremos cuánto tardas en cambiar de opinión.
Egwene se sorprendió al soltar una risita, y las cejas de Silviana se arquearon de golpe. Un leve movimiento en la mano pareció indicar que pensaba tomar la pluma.
—¿He dicho algo divertido, pequeña?
—En absoluto —contestó sinceramente. Se le había ocurrido que podría superar el dolor abrazándolo al estilo Aiel. Confiaba en que funcionara, pero con ello desaparecía toda esperanza de conservar la dignidad, al menos mientras le estuvieran aplicando el castigo. En cuanto a lo demás, sólo le restaba hacer lo que pudiera hacer.
Silviana miró la pluma, pero finalmente se incorporó sin haberla tocado.
—Entonces no tengo nada más que hablar contigo. Por hoy. Te veré antes del desayuno, sin embargo. Ven conmigo.
Se encaminó hacia la puerta, segura de que Egwene la seguiría, como así lo hizo la joven. Atacar a la otra mujer físicamente sólo tendría por resultado otro apunte en el libro. Horcaria. Bueno, ya hallaría la forma de sortear eso de algún modo. Y si no... Se negó a considerar tal posibilidad.
Decir que Katerine y Barasine se quedaron pasmadas al enterarse de los planes de Elaida para Egwene sería quedarse corto; y no les hizo ninguna gracia saber que tendrían que vigilarla y escudarla mientras durmiera, aunque Silviana les dijo que arreglaría las cosas para que otras hermanas fueran a relevarlas al cabo de una o dos horas.
—¿Por qué las dos? —quiso saber Katerine, lo que le ganó una mirada incisiva de Barasine. Si encomendaban la tarea a una sola, no sería a Katerine, que estaba por encima de ella.
—En primer lugar, porque yo lo mando. —Silviana esperó hasta que las otras dos Rojas asintieran en conformidad, y lo hicieron aunque con evidente renuencia, si bien tampoco la hicieron esperar mucho. No se había puesto el chal para salir al pasillo y, lo más extraño, era que parecía ser ella la que hacía algo inapropiado—. En segundo lugar, porque creo que la pequeña es artera. Quiero que se la vigile estrechamente, esté dormida o despierta. ¿Cuál de vosotras tiene su anillo?
Un momento después, Barasine sacaba el aro de oro de la escarcela que llevaba en el cinturón.
—Se me ocurrió guardarlo como recuerdo —masculló—. De cuando se metió en cintura a las rebeldes. Ahora sí que están acabadas, sin duda.
¿Un recuerdo? ¡Era un robo, ni más ni menos! Egwene iba a cogerlo, pero la mano de Silvana se le adelantó y fue al bolsillo de la Maestra de las Novicias donde fue a parar el anillo.
—Lo guardaré hasta que tengas derecho a ponértelo de nuevo, pequeña. Vamos, llevadla al sector de las novicias y que se instale allí. A estas alturas debe de haber un cuarto preparado.
Katerine volvió a encargarse del escudo y Barasine hizo intención de asir de nuevo el brazo a Egwene, pero la joven le habló a Silviana.
—Esperad, tengo algo que deciros. —Le había costado muchísimo decidirse. No sería raro que revelara más de lo que quería, pero tenía que hacerlo—. Poseo el Talento del Sueño. He aprendido a distinguir los sueños reales y a interpretar algunos. Soñé con una lámpara de cristal que ardía con una llama blanca. Dos cuervos salieron volando de la niebla, golpearon la lámpara y siguieron volando. La lámpara se tambaleó, de forma que lanzó al aire gotitas de aceite inflamado. Algunas ardieron en el aire, otras cayeron y se esparcieron por el suelo mientras la lámpara seguía bamboleándose, a punto de caer. Significa que los seanchan atacarán la Torre Blanca y ocasionarán un gran daño.
Barasine aspiró por la nariz con aire desdeñoso mientras Katerine soltaba un resoplido burlón.
—Una Soñadora —dijo Silviana, impávida—. ¿Hay alguien que respalde tu aseveración? Y, si es así, ¿qué seguridad hay de que tu sueño signifique los seanchan? Para mí, los cuervos indicarían a la Sombra.
—Soy una Soñadora, y cuando una Soñadora sabe algo, lo sabe. No es la Sombra. Son los seanchan. En cuanto a quién puede respaldar lo que digo... —Egwene se encogió de hombros—. La única a la que tenéis acceso es Leane Sharif, que está encerrada abajo, en las celdas. —No veía forma de meter en esto a las Sabias sin revelar demasiado.
—Esa mujer es una espontánea, no... —empezó Katerine, furiosa, pero cerró la boca de golpe cuando Silviana alzó la mano en un gesto perentorio.
La Maestra de las Novicias estudió detenidamente a Egwene, el rostro todavía una máscara indescifrable de sosiego.
—Crees realmente que eres lo que dices ser —manifestó finalmente—. Espero que tu Talento del Sueño no ocasione tantos problemas como el Talento de Predicción de la joven Nicola. Si es que realmente eres una Soñadora. De acuerdo, transmitiré tu advertencia. No veo que los seanchan puedan atacarnos aquí, en Tar Valon, pero no se pierde nada por estar alerta. E interrogaré a esa mujer que está prisionera abajo. Con mucho cuidado. Y, si no respalda tu historia, entonces tu visita de por la mañana a mi estudio será más memorable para ti. —Hizo un ademán a Katerine—. Lleváosla antes de que me presente otro dato y me tenga toda la noche sin pegar ojo.
Esta vez, Katerine rezongó tanto como Barasine, si bien ambas esperaron a hacerlo cuando estuvieron lo bastante lejos para que Silviana no las oyera. Esa mujer iba a ser una adversaria formidable. Egwene esperaba que abrazar el dolor funcionara tan bien como aseguraban las Sabias. De lo contrario... De lo contrario no quería ni pensarlo.
Una criada delgada y canosa les indicó dónde estaba el cuarto que acababa de preparar, en la tercera galería del sector de las novicias, y después se alejó apresuradamente tras hacer una reverencia a las dos Rojas. Ni siquiera se molestó en mirar a Egwene. ¿Qué importancia tenía para ella una novicia? Egwene apretó los dientes. Iba a tener que hacer que la gente no la viera como otra novicia más.
—Mira qué cara —dijo Barasine—. Creo que por fin empieza a darse cuenta de su situación.
—Soy quien soy —repuso sosegadamente la joven.
Barasine la empujó hacia la escalera que subía a través de la columna hueca de galerías que iluminaba la abultada luna menguante. El susurro de una suave brisa era lo único que se oía. Todo parecía tan tranquilo... No se colaba luz por los cercos de ninguna puerta; las novicias debían de estar dormidas a esa hora, salvo las que tuvieran encomendadas tareas que se alargaban hasta tarde. La noche estaba serena para ellas, pero no para Egwene.
El cuarto minúsculo y sin ventanas podría ser el mismo que había ocupado la primera vez que llegó a la Torre, con la cama estrecha pegada contra la pared y una lumbre exigua prendida en el pequeño hogar de ladrillos. La lámpara de la reducida mesa se encontraba encendida, pero alumbraba poco más que el tablero, y el aceite se debía de haber estropeado porque soltaba un tenue y desagradable olor. El palanganero completaba el mobiliario, aparte de una banqueta de tres patas en la que Katerine se sentó sin perder un minuto mientras extendía el vuelo de la falda como si se encontrara en un trono. Al percatarse de que no tenía dónde sentarse, Barasine se cruzó de brazos y miró a Egwene, ceñuda.
El cuarto estaba abarrotado con las tres mujeres dentro, pero Egwene hizo como si las otras dos no existieran mientras se preparaba para acostarse. Colgó la capa, el cinturón y el vestido en tres de los colgadores instalados en una de las paredes toscamente encaladas. No pidió ayuda para desabrocharse los botones. Para cuando dejó las medias pulcramente enrolladas encima de los zapatos, Barasine se había acomodado en el suelo con las piernas cruzadas y se hallaba inmersa en un libro pequeño con encuadernación de cuero que debía de haber llevado en la escarcela. Katerine no le quitaba ojo, como si esperara que echara a correr hacia la puerta en cualquier momento.
Egwene, que se había dejado puesta la ropa interior, se metió debajo de la ligera manta de lana, apoyó la cabeza en la pequeña almohada —¡de plumas de ganso, nada, por supuesto!— y se puso a practicar los ejercicios para relajar el cuerpo por partes y conciliar el sueño. Lo había hecho tan a menudo que sólo fue empezar y quedarse dormida...
... Y flotar, incorpórea y sin forma, en la oscuridad que se hallaba entre el mundo de vigilia y el Tel'aran'rhiod, la angosta brecha entre el sueño y la realidad, un vasto vacío rebosante de miríadas de titilantes puntos de luz que eran los sueños de todos los durmientes del mundo. Flotaban a su alrededor en ese lugar donde no había arriba o abajo, hasta donde alcanzaba la vista, parpadeando hasta apagarse al terminar un sueño o irradiando de repente cuando empezaba uno. Reconocía algunos de vista y podía ponerles el nombre del soñador, pero no veía el que buscaba.
Era con Siuan con quien necesitaba hablar. Siuan, que seguramente sabía a estas alturas que había sobrevenido el desastre, que sería incapaz de conciliar el sueño hasta que el agotamiento la venciera. Se dispuso a esperar. Allí no se tenía noción del tiempo; no se cansaría de esperar. Sin embargo tenía que plantearse qué decir. Eran tantas cosas las que habían cambiado desde que se había despertado... Se había enterado de tantas otras... Y luego había estado segura de que moriría pronto; había estado convencida de que las hermanas de la Torre formaban un ejército consistente detrás de Elaida. Y ahora... Elaida la creía a buen recaudo. Podía hablar cuanto quisiera sobre hacerla novicia otra vez; incluso si Elaida lo creía realmente, Egwene al'Vere no. Tampoco se consideraba una prisionera. Había llevado la lucha al mismísimo corazón de la Torre. De haber tenido labios donde se encontraba en esos momentos, habría sonreído.
1
AL SONAR LA POSTRERA
La Rueda del Tiempo gira, y las eras llegan y pasan y dejan tras de sí recuerdos que se convierten en leyenda. La leyenda se difumina, deviene en mito, e incluso el mito se ha olvidado mucho antes de que la era que lo vio nacer retorne de nuevo. En una era llamada la tercera por algunos, una era que ha de venir, una era transcurrida hace mucho, comenzó a soplar un viento sobre la montaña truncada llamada Monte del Dragón. El viento no fue un inicio, pues no existen ni comienzos ni finales en el eterno girar de la Rueda del Tiempo. Pero aquél fue un principio.
Originado bajo el fulgor de una henchida luna que se ponía, a una altitud en la que los hombres no podrían respirar, nacido entre enroscadas corrientes térmicas que calentaban los fuegos del interior del quebrado pico, el viento fue un céfiro al principio, aunque cobró fuerza a medida que descendía, veloz, por la ladera abrupta y accidentada. Arrastrando consigo ceniza y hedor a azufre ardiente de las alturas, el viento pasó atronador entre colinas cubiertas de nieve que se alzaban de forma brusca sobre el llano contorno de la inconcebible altitud del Monte del Dragón.
Alejándose de las colinas, el viento aulló hacia el este, a través de un enorme campamento en los pastizales, un pueblo de considerable tamaño compuesto de tiendas y pasarelas de madera que se alineaban en las calles surcadas de roderas heladas. Esos surcos no tardarían en desaparecer y los últimos restos de nieve se fundirían para ser reemplazados por lluvias primaverales y barro. Contando, claro, con que el campamento permaneciera allí hasta que ocurriera ese cambio. A despecho de la hora, muchas Aes Sedai estaban despiertas y reunidas en pequeños grupos protegidos con salvaguardas para que nadie escuchara a escondidas. Hablaban de lo que había ocurrido esa noche. No pocas de aquellas conversaciones eran muy vivas, tanto que faltaba muy poco para que fueran discusiones. Se podría haber llegado a amenazar con el puño o puede que algo peor si no hubieran sido Aes Sedai. La cuestión era qué hacer a continuación. A esas alturas todas las hermanas estaban enteradas de las noticias de la orilla del río, si bien los detalles seguían siendo imprecisos. La propia Amyrlin había ido a clausurar el Puerto del Norte en secreto y el bote al que había subido se había encontrado volcado y enganchado en los carrizos. Sobrevivir en aquella corriente rápida y helada parecía improbable, y menos a medida que pasaban las horas, cuando la certidumbre cobró consistencia. La Sede Amyrlin había muerto. Todas las hermanas del campamento sabían que su futuro y, tal vez, su vida pendían de un hilo, por no mencionar el futuro de la propia Torre Blanca. ¿Qué hacer ahora? Con todo, las voces enmudecieron y las cabezas se alzaron cuando la violenta ráfaga que alcanzó al campamento agitó las tiendas de lona como banderas y las roció con pegotes de nieve. El repentino hedor a azufre ardiente que impregnaba el aire anunció de dónde había llegado esa ventolera, y más de una Aes Sedai elevó una silenciosa plegaria contra el mal. Sin embargo, en cuestión de segundos la racha de viento había pasado y las hermanas reanudaron sus deliberaciones sobre un futuro tan sombrío que se correspondía con la peste intensa que había quedado en el aire y que empezaba a atenuarse.
El viento sopló estruendoso en dirección a Tar Valon y cobró fuerza a medida que avanzaba; pasó aullando sobre campamentos militares próximos al río, donde los soldados y los civiles que dormían en el suelo de repente sintieron que los despojaban de las mantas, y los que se hallaban en tiendas despertaron por los tirones de las lonas, que a veces salieron volando en la oscuridad cuando las clavijas cedieron o los vientos se cortaron. Carretas cargadas se bambolearon y cayeron, las banderas se mantuvieron tirantes antes de que el ventarrón las arrancara de cuajo, y las astas, ahora convertidas en lanzas, traspasaron cuanto encontraron a su paso. Resistiendo contra el empuje del vendaval, los hombres se dirigieron trabajosamente hacia las hileras de caballos estacados para calmar a los animales encabritados, que relinchaban con terror. Nadie sabía lo que sabían las Aes Sedai, pero el olor sulfuroso y punzante que impregnaba el gélido aire de la noche parecía un mal presagio, y hombres encallecidos elevaron plegarias en voz alta con tanto fervor como los muchachos imberbes. Los civiles que acompañaban al ejército —armeros, herradores y flecheros, esposas, lavanderas y costureras— se sumaron con las suyas en voz alta, todos embargados por el repentino miedo de que algo más oscuro que la negrura acechaba en la noche.
El violento batir de lonas a punto de rasgarse, el murmullo de voces y los relinchos de caballos, tan fuertes que se imponían sobre el viento aullador, ayudaron a Siuan a esforzarse para despertar por segunda vez. El fuerte hedor de azufre ardiendo le hizo llorar los ojos, cosa de la que se alegró. Egwene sería capaz de meterse y salir del sueño como quien se pone o se quita un par de medias, pero ése no era su caso. Ya le había costado trabajo dormirse después de que por fin se pudo acostar. Cuando las noticias de la orilla del río le llegaron, estuvo segura de que no se volvería a dormir si no estaba al borde del agotamiento. Había ofrecido preces por Leane, pero todas las esperanzas de las rebeldes se apoyaban en los hombros de Egwene, y ahora parecía que esas esperanzas estaban destripadas y colgadas en el secadero. Bien, se había agotado con el nerviosismo, la preocupación y los paseos de aquí para allí. Ahora volvía a haber esperanza y no se atrevía a cerrar los párpados por miedo a volver a sumirse en el sueño y no despertarse hasta el mediodía, si es que lo hacía. El ventarrón amainó, pero los gritos de la gente y los relinchos de los caballos no disminuyeron.
Cansinamente, apartó las mantas a un lado y se tambaleó al incorporarse. La yacija no tenía nada de cómoda, extendida sobre la lona del suelo, en un rincón de la tienda cuadrada y no muy amplia; sin embargo había ido allí a pesar de que hacerlo significaba montar a caballo. Claro que, para entonces, se sentía a punto de desplomarse y seguramente el dolor la tenía trastornada. Tocó el ter'angreal del anillo torcido que llevaba colgado al cuello de un cordel. La primera vez que se despertó —tan trabajosamente como esta otra— había sido para coger el anillo guardado en la escarcela. Bien, el pesar estaba superado ya, y eso le sirvió para seguir en movimiento. Un repentino bostezo hizo que le crujieran las mandíbulas como escálamos de hierro oxidados. Servía para que aguantara, pero a duras penas. Cualquiera habría pensado que el mensaje de Egwene, el hecho de que estuviera viva para enviarlo, tendría que bastar para que desapareciera el agotamiento. Por lo visto no era así.
Encauzó un globo de luz el tiempo suficiente para localizar el farol colgado del poste principal de la tienda y lo encendió con un hilo de Fuego. La llama daba una luz débil y titilante. Había más lámparas y faroles, pero Gareth no dejaba de repetir el poco aceite que quedaba en existencias. El brasero no lo encendió; Gareth no era tan parco con el carbón como con el aceite —el carbón era más fácil de conseguir— pero Siuan casi no notaba el aire helado. Miró la yacija del hombre, situada al otro lado de la tienda, con el entrecejo fruncido; seguía intacta. Sin duda estaba al tanto del descubrimiento de la barca y a quién había transportado. Las hermanas hacían todo lo posible por guardar secretos a Gareth pero, de algún modo, lo conseguían muchas menos veces de lo que algunas creían. En más de una ocasión ese hombre la había sorprendido con lo que sabía. ¿Estaría ahí fuera organizando a sus soldados para lo que quiera que la Antecámara hubiera decidido? ¿O habría partido ya, dejando atrás lo que era una causa perdida? Ya no lo era, pero él no podía saberlo.
—No —murmuró, asaltada por una especie de sensación de... deslealtad por haber dudado del hombre, aunque sólo fuera para sus adentros. Seguiría allí al salir el sol y todos los amaneceres hasta que la Antecámara le ordenara marcharse. Puede que más. Siuan no creía que Gareth abandonara a Egwene, ordenara lo que ordenara la Antecámara. Era tan testarudo, tan orgulloso... No, no era por eso. La palabra de Gareth Bryne era su honor. Una vez dada la mantenía, costara lo que le costara, a menos que lo eximieran de ella. Y quizá —sólo quizá— tuviera otras razones para quedarse. Rehusó pensar en eso.
Apartó a Gareth de su mente. ¿Por qué habría ido a la tienda de ese hombre? Habría sido mucho más fácil dormir en la suya, en el campamento de las hermanas, a pesar de lo abarrotado que estaba, o incluso haber aguantado la llorosa compañía de Chesa, si bien, pensándolo mejor, aquella última noche la había superado por completo. No soportaba los llantos, y la doncella de Egwene no paraba de llorar. Apartando a Gareth con firmeza de su mente, se cepilló el cabello con rapidez, se cambió de muda y se vistió tan deprisa como pudo a la tenue luz del farol. El sencillo traje de montar de paño azul estaba arrugado, además de salpicado de barro en el repulgo —había bajado al borde del río para ver la barca con sus propios ojos— pero no perdió tiempo en limpiarlo y plancharlo con el Poder. Tenía que darse prisa.
La tienda distaba mucho de ser el espacioso habitáculo que se esperaría para un general, de modo que apresurarse significó golpearse la cadera contra el pico de un escritorio con bastante fuerza para que una de las patas casi se plegara antes de que Siuan la agarrara y estuviera a punto de derribar una banqueta de campamento, que era lo más parecido a una silla que había en la tienda; y que se atizara en las espinillas con los arcones guarnecidos con latón que estaban desperdigados. Aquello la hizo soltar un juramento que habría puesto coloradas las orejas a cualquiera que la hubiera oído. Los arcones eran de doble uso, ya que se usaban como asientos además de guardar cosas, y uno de tapa plana hacía las veces de palanganero provisional, con una jofaina y un aguamanil blancos encima. A decir verdad, se encontraban dispuestos de una manera bastante ordenada, pero al estilo de Gareth. Él era capaz de moverse entre los arcones en la más absoluta oscuridad. Cualquier otro se rompería una pierna intentando llegar al catre. Siuan sospechaba que a Gareth le preocupaban posibles asesinos, aunque nunca lo manifestara.
Recogió la capa oscura de encima de uno de los arcones y se la echó doblada sobre el brazo; se detuvo cuando se disponía a apagar el farol con un flujo de Aire y se quedó mirando un instante el segundo par de botas de Gareth, colocado al pie del catre. Encauzó otra pequeña esfera de luz y se acercó a las botas. Justo lo que había pensado. Recién lustradas. El puñetero hombre insistía en que saldara su deuda realizando trabajos para él y después, a su espalda —o, lo que era peor, en sus narices mientras ella dormía—, ¡se limpiaba las botas él mismo! ¡El puñetero Gareth Bryne, que la trataba como a una sirvienta sin intentar siquiera darle un beso...!
Se irguió bruscamente mientras la boca se le tensaba como una maroma de amarre. Vaya ¿de dónde había salido ese pensamiento? Dijera lo que dijera Egwene, no estaba enamorada del puñetero Gareth Bryne. ¡Por supuesto que no! Tenía mucho que hacer para dejarse atrapar en esa clase de tontería. «Y es por eso por lo que dejaste de ponerte ropa bordada, supongo —susurró una vocecilla dentro de su cabeza—. Todas esas cosas bonitas metidas en baúles sólo porque tienes miedo.» ¿Miedo? ¡Que la asparan si tenía miedo de él o de cualquier hombre!
Encauzando cuidadosamente Tierra, Fuego y Aire en ese orden, dirigió el tejido a las botas. Hasta el último rastro de betún y también la mayor parte del tinte se desprendieron y formaron una brillante y perfecta esfera que flotó en el aire, dejando el cuero totalmente grisáceo. Se planteó durante un instante si dejaba la bola negra entre las sábanas. ¡Sería una buena sorpresa que se llevaría cuando se acostara finalmente!
Con un suspiro, abrió el faldón de entrada y dirigió la bola al oscuro exterior para dejarla caer al suelo con un ruido de salpicadura. Ese hombre tenía muy malas maneras, absolutamente irrespetuosas, cuando ella se dejaba llevar por el genio y llegaba demasiado lejos, como lo descubrió la primera vez que le atizó en la cabeza con las botas que le estaba limpiando. Y cuando la enfureció tanto que le echó sal en el té. Bastante sal, sí, pero no había sido culpa suya que él tuviera tanta prisa que se tragó de golpe toda la taza. O lo había intentado, al menos. Oh, no parecía importarle que ella gritara, y a veces él daba voces también —otras veces sonreía, simplemente, ¡y eso la encorajinaba a más no poder!— pero tenía un límite. Podría haberlo parado con un sencillo tejido de Aire, por supuesto, ¡pero ella tenía en tanto su honor como él el suyo, condenado hombre! De todos modos tenía que estar cerca de él. Min lo había dicho, y la chica parecía infalible. Ésa era la única razón de que no hubiera metido un puñado de oro a Gareth Bryne por el gañote y le hubiera dicho que estaba pagada la deuda y que se fuera a tomar viento. ¡La única razón! Aparte de su propio honor, claro.
Bostezando, dejó atrás el negro y brillante charco a la fría luz de la luna. Si el hombre lo pisaba antes de que se secara y metía la porquería dentro, la culpa sería de él, no de ella. Al menos el olor de azufre había cedido un poco. Los ojos le habían dejado de lloriquear, pero lo que alcanzaba a ver era un caos.
En este campamento, ahora envuelto en la noche, nunca había habido mucho orden. Las calles marcadas de surcos eran bastante rectas, sí, y anchas para que los soldados se movieran por ellas, pero el resto siempre había tenido el aspecto de un despliegue al azar de tiendas, toscos refugios y agujeros de lumbre de cocinas rodeados de piedras. Ahora parecía que hubiera sufrido un ataque, con tiendas desplomadas por doquier, algunas caídas sobre otras que aún se sostenían en pie, si bien muchas de ésas estaban ladeadas, y docenas de carretas y carros se encontraban volcados de lado o boca abajo. Llegaban voces desde todas partes pidiendo ayuda para los heridos, de los que parecía haber un número considerable. Delante de la tienda de Gareth pasaban hombres que cojeaban al caminar, apoyados en otros; mientras, pequeños grupos se movían deprisa acarreando mantas que hacían las veces de camillas. Un poco más lejos Siuan vio cuatro formas tendidas en el suelo y cubiertas con mantas; junto a tres de ellas, unas mujeres arrodilladas se mecían atrás y adelante mientras lloraban la muerte de sus seres queridos.
Nada podía hacer por los muertos, pero sí ofrecer sus conocimientos de Curación a los demás. No era su mejor habilidad, ni mucho menos; apenas tenía fuerza, aunque parecía que había vuelto a ella por completo cuando Nynaeve la había Curado, pero dudaba que hubiera otra hermana en este campamento. La mayoría evitaba a los soldados, así que su pericia, aunque mermada, sería mejor que nada. Podría hacerlo, salvo que llevaba noticias importantes y urgía que llegaran a las personas adecuadas cuanto antes. De modo que cerró los oídos a gemidos y llantos por igual, hizo caso omiso de brazos que colgaban rotos o de los trapos que se pegaban a cabezas ensangrentadas, y se dirigió presurosa a las hileras de caballos situadas al borde del campamento, donde el olor dulzón a estiércol de caballo empezaba a imponerse sobre el de azufre. Un tipo huesudo y sin afeitar, de rostro macilento, intentó pasarla deprisa, pero lo agarró por la manga de la chaqueta.
—Ensíllame el caballo más manso que encuentres —le dijo—, y hazlo ahora mismo.
Bela habría servido estupendamente, sólo que Siuan no tenía ni idea de en qué hilera habrían atado a la robusta yegua y no estaba dispuesta a esperar a que la encontraran.
—¿Quieres cabalgar? —inquirió con incredulidad el hombre al mismo tiempo que se soltaba la manga de un tirón—. Si tienes un caballo propio, entonces ensíllalo tú misma si eres tan tonta que quieres montar. Yo tengo que estarme lo que queda de noche pasando frío y atendiendo a los que se han hecho daño, y suerte habrá si al menos no muere alguno.
Siuan rechinó los dientes. El imbécil la tomaba por una de las costureras. ¡O una de las esposas! Por alguna razón, eso último le parecía peor. Alzó el puño derecho delante de la cara del hombre con tanta rapidez que él se echó hacia atrás soltando un juramento, pero Siuan le acercó la mano a la nariz lo suficiente para que sólo viera el anillo de la Gran Serpiente. El tipo se puso bizco al mirarlo.
—La montura más mansa que encuentres —repitió en un tono inexpresivo y frío—. Pero rápido.
El anillo funcionó. El hombre tragó saliva con esfuerzo y luego se rascó la cabeza mientras echaba una ojeada a las hileras de caballos, donde todos los animales parecían estar pateando el suelo o temblando.
—Manso —murmuró—. Veré qué puedo hacer, Aes Sedai. Manso. —Tras tocarse la frente con los nudillos en un saludo, recorrió apresuradamente las hileras de caballos rezongando entre dientes.
Siuan también rezongó mientras caminaba de aquí para allí, tres pasos para un lado y tres para el otro. La nieve, deshecha al pisarla y helada de nuevo, crujía bajo los fuertes zapatos. Por lo que alcanzaba a ver, ese hombre tardaría horas en encontrar un animal que no la tirara al suelo si oía gruñir a un cerdo. Se echó la capa sobre los hombros y pasó el pequeño prendedor redondo de plata con un gesto impaciente; estuvo a punto de pincharse el dedo gordo. Conque asustada, ¿verdad? ¡Se iba a enterar ese puñetero Gareth Bryne de las narices! Adelante y atrás, adelante y atrás. A lo mejor debería recorrer el largo trecho a pie. Sería incómodo, pero mejor eso que salir disparada de la silla de montar y tal vez romperse un hueso. Nunca montaba un caballo, incluida Bela, sin pensar en huesos rotos. Pero el tipo regresó con una yegua oscura que llevaba una silla de arzón alto.
—¿Es mansa? —demandó, escéptica. El animal daba pasos como si estuviera a punto de ponerse a bailar y su aspecto era lustroso. Eso se suponía que indicaba velocidad.
—Dama de Noche es delicada como agua de leche, Aes Sedai. Es de mi esposa, y Nemaris prefiere la delicadeza antes que una montura fogosa.
—Si tú lo dices —contestó Siuan con gesto de desdén. Según su experiencia, los caballos rara vez eran mansos.
Tomó las riendas, subió torpemente a la silla, y después tuvo que desplazarse para tirar de la capa, sobre la que se había sentado, para no estrangularse cada vez que se movía. La yegua bailoteaba, tirara de las riendas atrás o adelante. Sabía desde el principio que iba a hacerlo. Así que intentando romperle los huesos ya, ¿verdad? Un bote —con uno o dos remos— era lo mejor; la llevaba a una donde quería y se paraba cuando una quería, a no ser que fuera una estúpida redomada, sin saber nada de corrientes, mareas y vientos. Pero los caballos tenían cerebro, aunque fuera pequeño, y eso significaba que se les podía meter en la cabeza la idea de no hacer caso de brida ni riendas ni de lo que el jinete quisiera. Eso debía tenerse en cuenta cuando había que sentarse a horcajadas sobre un puñetero caballo.
—Una cosa, Aes Sedai —dijo el hombre mientras ella intentaba encontrar una postura cómoda. ¿Por qué las sillas parecían ser siempre más duras que la madera?—. Yo que vos la mantendría al paso esta noche. Ese viento y esa peste, ¿sabéis? Pues eso, que podría estar un poco suscepti...
—No tengo tiempo —lo interrumpió Siuan, que clavó tacones en los flancos del animal.
La «delicada como agua de leche» Dama de Noche arrancó de un salto tan brusco que Siuan estuvo a punto de caer hacia atrás sobre el arzón trasero. Sólo la rápida reacción de aferrarse a la perilla la mantuvo en la silla. Le pareció oír que el tipo le gritaba algo, pero no estaba segura. Por la Luz, ¿a qué llamaría «fogosa» la tal Nemaris? La yegua pasó por el campamento a toda velocidad, como si tratara de ganar una carrera, y se dirigió a galope hacia la luna que se ponía y al Monte del Dragón, una aguja oscura que se elevaba contra el cielo estrellado.
Con la capa ondeando tras ella, Siuan no hizo el menor intento de frenarla, sino que volvió a hincar los talones al tiempo que sacudía las riendas contra el cuello de la yegua como había visto hacer a otros cuando querían azuzar a las monturas. Tenía que hablar con las hermanas antes de que alguien hiciera algo irreparable. Muchas posibilidades —demasiadas— le vinieron a la cabeza. La yegua dejó atrás pequeñas arboledas, aldehuelas y granjas desperdigadas con sus pastizales y campos cercados con piedra. Sus habitantes, cómodos bajo los techos de pizarra cubiertos de nieve y detrás de las paredes de piedra o de ladrillo, no se habían despertado con el violento ventarrón; todos los edificios estaban a oscuras y en silencio. Seguro que hasta las malditas vacas y ovejas estarían disfrutando de una buena noche de sueño. Los granjeros siempre tenían vacas y ovejas. Y cerdos.
Rebotando en el duro cuero de la silla, Siuan intentó echarse hacia adelante, sobre el cuello de la yegua. Así era como lo hacían; lo había visto. Casi al instante se le escapó el estribo izquierdo y faltó poco para que resbalara hacia ese lado; no sin esfuerzo, logró echarse hacia atrás para meter de nuevo el pie en el estribo. Lo único que estaba a su alcance era quedarse derecha, agarrada con una mano a la perilla con todas sus fuerzas, y con la otra a las riendas, aún más fuerte. La capa ondeante le causaba molestias en el cuello, y ella botaba con tanta fuerza que los dientes le castañeteaban si abría la boca a destiempo, pero siguió adelante, e incluso taconeó al animal otra vez. Oh, Luz, iba a sufrir tantas magulladuras que estaría en un tris de perder la vida. Siguió a través de la noche, golpeándose el trasero en la silla con cada zancada de la yegua. Al menos, el hecho de llevar prietos los dientes evitó que bostezara.
Por fin las hileras de caballos y filas de carreras que rodeaban el campamento de las Aes Sedai aparecieron en la oscuridad a través de un ralo cerco de árboles y, con un suspiro de alivio, tiró de las riendas tan fuerte como pudo. Para un animal que cabalgara a tal velocidad sin duda haría falta tirar con ganas para que frenara. Dama de Noche se paró, pero tan bruscamente que Siuan habría salido despedida por encima de la cabeza de la yegua si ésta no se hubiera encabritado al mismo tiempo. Con los ojos desorbitados, Siuan se asió al cuello del animal hasta que finalmente plantó las cuatro patas en el suelo. Y también durante un rato más después de que lo hubo hecho.
Dama de Noche respiraba con dificultad igualmente, advirtió Siuan. En realidad, jadeaba. No sintió compasión. ¡El estúpido animal había intentado matarla, como hacían los caballos! Le costó un poco recuperarse, pero después se puso bien la capa, asió las riendas y dejó atrás las carretas y las hileras de caballos a un paso relajado. Unas figuras de hombres entrevistas en la oscuridad se movían entre los caballos; serían mozos y herradores que se ocupaban de los animales, visiblemente inquietos. Ahora la yegua era más manejable. En realidad la cosa no había estado mal en absoluto.
Cuando entró en el campamento propiamente dicho vaciló sólo un momento antes de abrazar el Saidar. Podía parecer extraño considerar un campamento lleno de Aes Sedai como un lugar peligroso, pero en él habían asesinado a dos hermanas. Considerando las circunstancias de esas muertes, era poco probable que el mero hecho de estar conectada al Poder bastara para salvarla si fuera el siguiente objetivo del asesino, pero tener abrazado el Saidar le daba una falsa sensación de seguridad. Al cabo de un instante, tejió los flujos de Energía que ocultarían su habilidad así como el brillo del Poder. Después de todo no tenía por qué ir anunciando su condición de encauzadora.
Incluso a esa hora intempestiva y con la luna baja en el oeste, ya había algunas personas en las calles, por las pasarelas de madera; eran criadas y trabajadores que se dirigían presurosos a sus tardíos quehaceres. O tal vez sería más exacto decir «tempranos». La mayoría de las tiendas —de todos los tamaños y formas imaginables— estaban oscuras, pero varias de las más grandes brillaban con la luz de lámparas o de velas. No era de sorprender, en las presentes circunstancias. En todas las tiendas iluminadas había hombres alrededor o agrupados delante. Guardianes. Nadie estaría tan inmóvil que diera la impresión de que se desvanecía en la noche, y menos en una noche tan fría como aquélla. Al estar henchida de Poder localizó otros a los que las capas de Guardián hacían que desaparecieran en la oscuridad. Y no era de extrañar que estuvieran alerta, entre los asesinatos de hermanas y lo que los vínculos con sus Aes Sedai debían de transmitirles. Siuan sospechaba que más de una hermana debía de estar a punto de tirarse de los pelos o de tirar del pelo a otras personas. Repararon en ella y las cabezas giraron cuando siguieron con la vista su paso a caballo por las heladas rodadas, buscando.
Era imperioso informar a la Antecámara, desde luego, pero había otras que necesitaban saberlo antes. A su entender eran las que, con más probabilidad, podían hacer algo... precipitado. Y posiblemente desastroso. Los juramentos las comprometían, pero los habían prestado coaccionadas, y a una mujer que ahora creían muerta. Por su parte, las componentes de la Antecámara —casi todas— habían clavado su bandera al mástil al aceptar un asiento. Ninguna de ellas saltaría hasta que tuviera completa seguridad de dónde iba a aterrizar.
La tienda de Sheriam era demasiado pequeña para lo que no le cabía duda que iba a encontrar; además, al pasar por delante vio que estaba a oscuras, aunque dudaba mucho que la mujer se encontrara dormida dentro. La de Morvrin, lo bastante amplia para que durmieran cuatro cómodamente, habría servido si hubiera quedado sitio entre todos los libros que la Marrón había logrado reunir durante la marcha, pero ésa se hallaba oscura como un pozo. Con su tercera opción tuvo más suerte, sin embargo, y frenó a Dama de Noche a corta distancia.
Myrelle tenía dos tiendas de pico, una para ella y otra para sus tres Guardianes —los tres que osaba reconocer como suyos— y la primera estaba muy iluminada, de manera que en las paredes de lona se proyectaban figuras femeninas que se movían. Tres hombres de aspecto muy distinto se encontraban en la pasarela que había delante de la tienda —la inmovilidad que mantenían los señalaba como Guardianes—, pero Siuan no les prestó atención de momento. ¿De qué hablarían dentro exactamente? Convencida de que sería un esfuerzo inútil, tejió Aire con una pizca de Fuego; el tejido tocó la tienda y chocó contra una barrera de salvaguarda contra oídos indiscretos. Invertida, desde luego, y por ese motivo, invisible para ella. Sólo lo había intentado en caso de que hubieran sido descuidadas por una casualidad. Algo casi imposible considerando los secretos que tenían que ocultar. Las sombras reflejadas en la lona se habían quedado inmóviles. Así que se habían dado cuenta de que alguien había intentado escuchar. Recorrió el resto del camino montada en la yegua mientras se preguntaba de qué habrían estado hablando.
Al desmontar —bueno, al menos consiguió convertir una caída a medias en algo parecido a bajar de un salto—, uno de los Guardianes, el de Sheriam, Arinvar, un cairhienino delgado y poco más alto que ella, se adelantó para sujetar las riendas a la par que hacía una ligera reverencia, pero Siuan rechazó su ayuda con un ademán. Soltó el Saidar y ató la yegua a un listón de la pasarela con un nudo que habría sujetado a una embarcación de buen tamaño contra un viento fuerte y una corriente tumultuosa, nada de esos nudos hechos a la ligera que usaban otros; eso no iba con ella. Puede que no le gustara cabalgar, pero cuando ataba un caballo quería encontrarlo allí cuando volviera. Se dio cuenta de que las cejas de Arinvar se enarcaban al verla hacer el nudo, pero él no tendría que pagar el puñetero animal si se soltaba y se perdía.
Sólo uno de los otros dos Guardianes era de Myrelle, Avar Hachami, un saldaenino con una nariz como el pico de un águila y un bigote espeso y canoso. Tras dedicarle una mirada y una ligera inclinación de cabeza, el hombre reanudó su vigilancia. Jori, el de Morvrin, un tipo bajo y calvo, casi tan ancho como alto, actuó como si no la hubiera visto. Tenía los ojos fijos en la oscuridad y una mano reposaba ligeramente sobre la empuñadura del espadón. Se suponía que se contaba entre los mejores Guardianes con el manejo de una espada. ¿Dónde estarían los otros? Ni que decir tiene que Siuan no podía preguntarlo, como tampoco podía preguntar quiénes estaban dentro. Los hombres se habrían quedado estupefactos, conmocionados. Ninguno intentó impedirle pasar. Al menos las cosas no habían llegado hasta ese punto.
Dentro, donde dos braseros despedían olor a rosas y hacían cálida la temperatura en comparación con el exterior, encontró a casi todas las que había esperado ver, y todas pendientes de quién entraba.
La propia Myrelle, sentada con los brazos cruzados en una silla recta y resistente, ataviada con un vestido de seda cubierto de flores rojas y amarillas, exhibía una expresión de calma tan perfecta en su semblante oliváceo que sólo hacía resaltar la vehemencia de sus oscuros ojos. La envolvía el brillo del Poder. Después de todo, era su tienda, y ella tendría que ser la que tejiera una salvaguardia allí. Sheriam, sentada en un extremo del catre de Myrelle, recta la espalda, fingía arreglarse la falda de cuchilladas azules; su expresión era tan intensa y fiera como su cabello, y aumentó al ver a Siuan. No llevaba la estola de Guardiana; mala señal.
—Tendría que haber imaginado que eras tú —dijo fríamente Carlinya, puesta en jarras. Jamás era cordial, pero ahora los tirabuzones, que le llegaban bastante más arriba de los hombros, enmarcaban una cara que parecía tallada en hielo y casi tan pálida como el vestido—. No voy a permitir que intentes escuchar mis conversaciones privadas, Siuan.
Oh, sí. Pensaban que todo había acabado. La carirredonda Morvrin, que por una vez no parecía totalmente abstraída ni tenía los ojos adormilados a despecho de las arrugas de la falda de paño marrón, rodeó la pequeña mesa en la que había una jarra alta de plata y cinco tazas también de plata sobre una bandeja lacada. Por lo visto a nadie le apetecía té, porque todas las tazas estaban limpias. La hermana canosa rebuscó en la escarcela y le tendió un peine de hueso a Siuan.
—Estás desgreñada, mujer. Arréglate el pelo antes de que algún rufián te tome por una buscona de taberna en vez de por una Aes Sedai e intente hacerte brincar en sus rodillas.
—Egwene y Leane están vivas y prisioneras en la Torre —anunció Siuan con más tranquilidad de la que sentía. ¿Una buscona de taberna? Se tocó el pelo y comprobó que la otra mujer tenía razón, por lo que se puso a desenredar los nudos con el peine. Si una quería que la tomaran en serio, no podía aparecer como si viniera de pelearse en un callejón. Ya tenía dificultades suficientes tal como estaban las cosas, y las seguiría teniendo hasta unos años después de que pudiera sostener de nuevo la Vara Juratoria en las manos—. Egwene me habló en sueños. Han tenido éxito en bloquear los puertos, o casi, pero las capturaron. ¿Dónde están Beonin y Nisao? Que una de vosotras vaya a buscarlas. No quiero escamar dos veces el mismo pez. —Ea. Si se creían liberadas de sus juramentos y de cumplir las órdenes de Egwene eso las desengañaría. Sólo que ninguna hizo intención de obedecer.
—Beonin quería acostarse —dijo lentamente Morvrin, sin quitar ojo a Siuan, observándola intensamente. Tras aquella cara plácida había una mente muy aguda—. Estaba demasiado cansada para seguir hablando. Y ¿por qué íbamos a pedir a Nisao que se uniera a nosotras? —Con eso último se ganó una mirada ceñuda de Myrelle, que era amiga de Nisao, pero las otras dos convinieron con sendos asentimientos de cabeza. Ellas y Beonin consideraban a Nisao aparte del grupo a pesar del juramento de lealtad que compartían. En opinión de Siuan, esas mujeres nunca habían dejado de creer que aún podrían dirigir los acontecimientos de algún modo, incluso después de que les habían quitado el timón de las manos hacía mucho tiempo.
Sheriam se levantó del catre como si fuera a salir disparada, incluso se recogió los vuelos de la falda, pero no tenía nada que ver con la orden de Siuan. La rabia había remitido y había dado paso a la ansiedad.
—En cualquier caso no las necesitamos de momento. «Prisioneras» significa las celdas de los sótanos hasta que la Antecámara se reúna para celebrar un juicio. Podemos Viajar hasta allí y liberarlas antes de que Elaida sepa qué está pasando.
—¡No! —dijo Siuan con dureza, e hizo un gesto de dolor cuando el peine se le enredó en el cabello. A veces pensaba dejárselo más corto que Carlinya por comodidad, pero Gareth le había hecho un cumplido comentando cómo le gustaba la forma que le rozaba en los hombros. Luz, ¿es que ni siquiera allí podía escapar de ese hombre?—. A Egwene no van a juzgarla y tampoco se encuentra en las celdas. No quiso decirme dónde la tenían retenida y sólo comentó que la vigilaban constantemente. Y ordena que no se haga ningún intento de rescatarla en el que estén involucradas hermanas.
Las otras mujeres la miraban de hito en hito, sumidas en un silencio de estupefacción. A decir verdad, ella misma había discutido sobre ese punto con Egwene, pero en vano. Había sido una orden impartida por la Sede Amyrlin con todas sus galas.
—Lo que dices es irracional —comentó al cabo Carlinya. Seguía hablando en tono frío y su semblante se mantenía sereno, pero las manos alisaban innecesariamente la falda blanca bordada—. Si capturamos a Elaida, la juzgaremos y probablemente la neutralizaremos. —«Si». Todavía no habían dejado de lado sus dudas y temores—. Puesto que tiene a Egwene, seguramente hará lo mismo. No necesito que Beonin me diga lo que señala la ley a ese respecto.
—¡Debemos rescatarla, quiera o no quiera! —La voz de Sheriam sonaba tan acalorada como fría la de Carlinya, y los ojos verdes le chispeaban. Aferraba la falda con las manos apuñadas—. No se da cuenta del peligro que corre, ha de estar conmocionada. ¿Te hizo alguna indicación de dónde la tienen encerrada?
—No intentes ocultarnos cosas, Siuan —advirtió con firmeza Myrelle, a la que los ojos le echaban chispas y que se ciñó con más fuerza el fajín de seda como para dar énfasis a sus palabras—. ¿Por qué iba a callarse dónde la retienen?
—Por miedo a lo que tú y Sheriam habéis sugerido. —Renunciando a desenredar los mechones revueltos por el aire, Siuan echó el peine encima de la mesa. No podía esperar que le prestaran atención mientras se estaba peinando, así que los enredos del pelo tendrían que esperar—. La tienen vigilada, Myrelle. Hermanas. Y no la entregarán así como así. Si intentamos rescatarla, morirán Aes Sedai a manos de Aes Sedai, tan seguro como que el lucio freza en los carrizos. Pasó una vez, pero no debe ocurrir de nuevo o toda esperanza de reunificar la Torre pacíficamente sucumbirá. No podemos permitir que eso se repita, de modo que no habrá rescate. En cuanto al motivo de que Elaida haya decidido no juzgarla, lo ignoro. —Egwene se había mostrado ambigua en cuanto a eso, como si ella tampoco lo entendiera. Sin embargo había sido categórica en cuanto a los hechos, y no era una aseveración que ella fuera a hacer a no ser que estuviera segura.
—Pacíficamente —masculló Sheriam, que se hundió en el catre. Había impregnado la palabra de una amargura inmensurable—. Pero ¿es que ha habido alguna opción de que sea así, desde el principio? ¡Elaida ha abolido el Ajah Azul! ¿Qué posibilidades de paz hay con eso?
—Elaida no puede suprimir un Ajah así como así —murmuró Morvrin como si aquello tuviera algo que ver con lo que pasaba. Dio unas palmaditas en el hombro a Sheriam, pero la mujer de cabello pelirrojo rechazó la mano regordeta con gesto malhumorado.
—Siempre existe la posibilidad —intervino Carlinya—. Los puertos están bloqueados, lo que refuerza nuestra posición. Las negociadoras se reúnen todas las mañanas... —Dejó la frase en el aire con una expresión preocupada en los ojos y se sirvió una taza de té, que se tomó entera de un solo trago y, encima, sin haberle echado miel. Seguramente, bloquear los puertos habría puesto punto final a unas negociaciones que, por otra parte, tampoco estaban llegando a ninguna parte. Además, teniendo a Egwene en su poder, ¿permitiría Elaida que continuaran?
—No comprendo qué motivo tiene Elaida para no haber juzgado a Egwene, puesto que la condena habría sido segura e indiscutible —comentó Morvrin—. En cualquier caso, el hecho es que, con juicio o sin él, Egwene sigue estando prisionera. —Hablaba sin manifestar el acaloramiento de Sheriam o Myrelle, ni la frialdad de Carlinya. Se limitaba a exponer los hechos con sólo una ligerísima tensión en la boca—. Si no la van a someter a juicio, entonces no cabe duda de que piensan quebrantarla. Ha demostrado ser una mujer más fuerte de lo que pensé al principio, pero nadie es tan fuerte para resistirse a la Torre Blanca si ésta decide quebrantarte. Hemos de considerar las consecuencias si no conseguimos sacarla de allí antes de que eso ocurra.
—Ni siquiera la van a azotar, Morvrin —dijo Siuan al tiempo que sacudía la cabeza—. Eso tampoco lo entiendo, pero no nos habría ordenado que la dejáramos si pensara que iban a torturar...
Se calló cuando el faldón de entrada de la tienda se abrió y Lelaine Akashi entró con el chal de flecos azules echado por los brazos. Sheriam se puso de pie, aunque no tendría que haberlo hecho; Lelaine era una Asentada, pero ella era la Guardiana. Claro que, a pesar de su delgadez, Lelaine resultaba formidable, la personificación de la dignidad, con el vestido de terciopelo con cuchilladas azules y con un aire de autoridad que esa noche parecía mayor incluso. Hasta el último cabello en su sitio, como si entrara en la Antecámara tras una noche entera de tranquilo sueño.
Suavemente, Siuan se volvió hacia la mesa y tomó la jarra como adelantándose a lo que venía a continuación. Normalmente sería ése su papel con la compañía de la recién llegada: servir té y dar su opinión cuando se la pidieran. A lo mejor si se quedaba callada Lelaine trataría con las otras de los asuntos que fuera y se marcharía enseguida sin dirigirle siquiera una mirada. La mujer rara vez se molestaba en hacer eso.
—Me pareció que el caballo que está fuera era el mismo en el que te vi entrar en el campamento, Siuan. —La mirada de Lelaine repasó a todas las demás, que ahora mostraban un semblante impasible, sin excepción—. ¿Interrumpo algo?
—Siuan dice que Egwene está viva —contestó Sheriam como si hablara del precio de la perca del delta en la cabecera del muelle—. Y también Leane. Egwene habló en los sueños de Siuan. Se opone a cualquier intento de rescate.
Myrelle se limitó a lanzarle a Sheriam una mirada de soslayo, indescifrable, ¡pero Siuan le habría soltado un bofetón! Seguramente Lelaine habría sido la siguiente a la que habría buscado, pero para contarle las cosas a su modo, no desparramadas así sobre el suelo del muelle. ¡Últimamente Sheriam se había vuelto tan frívola como una novicia!
Frunciendo los labios, Lelaine asestó una mirada a Siuan penetrante como un punzón.
—Vaya, de modo que se opone, ¿eh? Tendrías que llevar la estola, Sheriam. Eres la Guardiana. ¿Vienes a caminar conmigo, Siuan? Ha pasado mucho tiempo desde que no sostenemos una charla a solas. —Con una mano apartó el faldón de la entrada mientras desviaba aquella penetrante mirada hacia las otras hermanas. Sheriam enrojeció como sólo podía hacerlo una pelirroja, intensamente, y sacó torpemente la estrecha estola azul de la escarcela para ponérsela sobre los hombros, pero Myrelle y Carlinya le sostuvieron la mirada sin bajar los ojos y sin inmutarse. Morvrin había empezado a darse golpecitos con un dedo en la redonda barbilla, como si no fuera consciente de la presencia de las demás. Y muy bien podría ser ése el caso. Morvrin era así.
¿Habrían entendido las órdenes de Egwene? Siuan no tuvo siquiera ocasión de lanzar una mirada firme mientras dejaba la jarra en la mesa. Una sugerencia de una hermana de la posición de Lelaine, fuera Asentada o no, era una orden para alguien de la posición de Siuan. Recogió la capa y los vuelos de la falda y salió mientras daba las gracias a Lelaine por sostener el faldón alzado. Luz, esperaba que esas necias hubieran prestado atención a lo que les había dicho.
Ahora había cuatro Guardianes fuera, pero uno de ellos era Burin, el de Lelaine, un domani achaparrado de piel cobriza, envuelto en la capa de Guardián con la que daba casi la impresión de no estar allí, y a Avar lo había reemplazado otro de los de Myrelle, Nuhel Dromand, un hombre alto y musculoso con barba illiana que dejaba al aire el labio superior. Estaba tan inmóvil que habría pasado por una estatua de no ser por las volutas de vaho que exhalaba por la nariz. Arinvar hizo una reverencia a Lelaine, rápida pero formal. Nuhel y Jori no descuidaron la vigilancia. Como tampoco Burin, dicho fuera de paso.
Costó deshacer el nudo que ataba la brida de Dama de Noche tanto como había costado hacerlo, pero Lelaine esperó con paciencia hasta que Siuan se irguió con las riendas en la mano, y después echó a andar a paso lento por la pasarela de madera que se extendía delante de las oscuras tiendas. Las luces y sombras de la luna le velaban el semblante. No abrazó el Poder, así que Siuan tampoco pudo hacerlo. Seguidas por Burin, Siuan caminó al lado de Lelaine y condujo a la yegua por las riendas en silencio. Le correspondía a la Asentada empezar, y no sólo por ser Asentada. Siuan luchó contra el impulso de agachar la cabeza y perder así la pulgada larga que le sacaba a la otra mujer. Ya apenas pensaba en la etapa en la que había sido Amyrlin. Se la había acogido de nuevo como Aes Sedai, y parte de ser Aes Sedai significaba encajar instintivamente en el hueco que a una le correspondía entre las otras hermanas. La condenada yegua no dejaba de hociquearle la mano como si se considerara una mascota, así que se cambió las riendas de mano el tiempo suficiente para limpiarse los dedos en la capa. Asquerosas bestias baboseantes. Lelaine la miró de reojo y Siuan sintió que las mejillas se le encendían. Instinto.
—Qué extrañas amigas tienes, Siuan. Creía que algunas de ellas estaban a favor de echarte cuando apareciste en Salidar. Que Sheriam mantenga amistad contigo, podría entenderlo, aunque imaginé que el hecho de que ahora esté muy por encima de ti habría causado una situación incómoda. Ésa es la razón de que yo te evitara.
Siuan casi soltó una exclamación ahogada de sorpresa. Eso se acercaba mucho a hablar de lo que nunca debía sacarse a relucir, mucho; una trasgresión que jamás habría esperado de esa mujer. ¡De sí misma, tal vez —había ocupado el lugar que le correspondía, pero aun así seguía siendo quien era— pero nunca de Lelaine!
—Espero que tú y yo podamos volver a ser amigas, Siuan, aunque entendería que fuera imposible. La reunión de esta noche me confirma lo que me contó Faolain. —Soltó una risita y enlazó las manos a la altura de la cintura—. Oh, no tuerzas el gesto, Siuan. No te traicionó o, al menos, no lo hizo intencionadamente. Tuvo un desliz de más y decidí apretarle las tuercas. No era forma de tratar a otra hermana, aunque ella realmente sigue siendo una Aceptada hasta que se le pueda hacer la prueba y la supere. Faolain será una buena Aes Sedai. Se mostró muy reacia a soltar todo lo que reveló. Sólo cosillas, y unos pocos nombres, pero todo eso sumado a tu presencia en esa reunión me ha dado el cuadro completo, creo. Supongo que ahora podré levantarle el confinamiento. Desde luego no se planteará espiarme nunca más. Tú y tus amigas habéis sido muy leales con Egwene, Siuan. ¿Puedes serlo conmigo también?
De modo que era por eso por lo que parecía que Faolain se había escondido. ¿Cuántas «cosillas» le había revelado mientras le «apretaba las tuercas»? Faolain no lo sabía todo, pero más valía suponer que Lelaine sí. Y lo daría por supuesto, pero no revelaría nada a menos que también le apretara las tuercas a ella.
Siuan se detuvo y se irguió. Lelaine también se paró, obviamente a la espera de que hablara. Aun teniendo el rostro en sombras resultaba evidente. Siuan tuvo que armarse de valor para enfrentarse a aquella mujer. Ciertos instintos estaban profundamente arraigados en las Aes Sedai.
—Tienes mi lealtad como Asentada de mi Ajah que eres, pero Egwene al'Vere es la Sede Amyrlin.
—Sí, lo es. —La expresión de Lelaine se mantuvo imperturbable hasta donde Siuan supo descifrar—. ¿Te habló en sueños? Cuéntame lo que sabes de su situación, Siuan. —Al ver que Siuan echaba una ojeada hacia atrás al achaparrado Guardián, añadió—: No te preocupes por él. Hace veinte años que no tengo secretos para Burin.
—Sí, en sueños —ratificó. Desde luego no pensaba admitir que sólo había sido para citarla en el Salidar del Tel'aran'rhiod. Se suponía que ella no tenía ese anillo en su posesión. La Antecámara se lo quitaría si lo descubría. Tranquilamente (al menos en apariencia) relató lo que ya había explicado a Myrelle y a las otras. Y más. Pero no todo. No la certidumbre de la traición, porque eso tenía que haber partido de la Antecámara. Nadie más conocía el plan de bloquear los puertos salvo las mujeres implicadas, si bien quienquiera que fuera la responsable no había podido saber que traicionaba a Egwene. ¿Por qué cualquiera de ellas querría ayudar a Elaida? Se había hablado de partidarias secretas de Elaida desde el principio, pero hasta ella misma había desechado la idea hacía mucho tiempo. Sin lugar a dudas, todas las Azules deseaban fervientemente que se depusiera a Elaida, pero hasta que descubriera a la responsable ninguna Asentada, ni siquiera una Azul, sabría nada—. Ha convocado a la Antecámara para mañana por... No, será esta noche ya, al sonar la Postrera —terminó—. En la Torre, en la Antecámara de la Torre.
Lelaine se echó a reír con tantas ganas que tuvo que limpiarse las lágrimas.
—Oh, es desternillante. La Antecámara reunida ante las narices de Elaida. Casi dan ganas de decírselo con tal de verle la cara. —Tan repentinamente como había empezado a reír se puso seria de nuevo. Lelaine siempre había tenido la risa pronta, cuando decidía darle rienda suelta, pero en el fondo de su ser siempre era seria—. De modo que Egwene cree que los Ajahs podrían estar revolviéndose unos contra otros. Eso parece imposible. Dices que sólo ha visto a unas cuantas hermanas. Con todo, es una cosa que se ha de tener presente la próxima vez en el Tel'aran'rhiod. A lo mejor alguien puede ver qué encuentra en el sector del Ajah en lugar de centrarse en el estudio de Elaida.
Siuan contuvo un respingo a duras penas. Había planeado llevar a cabo una pequeña búsqueda en el Tel'aran'rhiod. Cada vez que iba a la Torre en el Mundo de los Sueños era una mujer distinta con un vestido diferente en cada ocasión que doblaba una esquina, pero tendría que ser más cautelosa de lo habitual.
—Oponerse a un rescate es comprensible, supongo, incluso loable (nadie quiere más hermanas muertas), pero muy arriesgado —prosiguió Lelaine—. Así que ¿ni juicio ni castigo con vara? ¿A qué estará jugando Elaida? ¿De verdad cree que va a hacerla que continúe como Aceptada? Es absurdo. —Sin embargo hizo un leve asentimiento de cabeza, como si se lo planteara.
Aquello iba tomando un rumbo peligroso. Si las hermanas se convencían de que sabían dónde podría encontrarse Egwene, crecía la probabilidad de que alguien intentara sacarla, ni que hubiera Aes Sedai de guardia ni que no. Intentarlo en el sitio equivocado podía ser tan peligroso como hacerlo en el correcto, si no más. Y, lo que era peor, Lelaine estaba pasando por alto algo.
—Egwene ha convocado a sesión a la Antecámara. ¿Vas a ir? —preguntó con acritud. Le respondió un silencio reprobador y sintió que las mejillas le ardían otra vez. Algunas cosas estaban arraigadas en el tuétano.
—Naturalmente que iré —dijo por fin Lelaine. Una afirmación terminante, pero había habido una pausa—. Toda la Antecámara irá. Egwene al'Vere es la Sede Amyrlin y tenemos ter'angreal del sueño de sobra. Quizá nos explique cómo cree que puede aguantar si Elaida ordena que se la quebrante. Me encantaría saberlo.
—Entonces ¿a qué venía la pregunta de serte leal?
En lugar de contestar, Lelaine reanudó el tranquilo paseo bajo la luz de la luna mientras se arrebujaba en el chal. Burin la siguió; un león medio invisible en la noche. Siuan se apresuró para alcanzarla, dando tirones de las riendas a Dama de Noche al tiempo que esquivaba los intentos de la yegua de darle hocicadas en la mano de nuevo.
—Egwene al'Vere es la legítima Sede Amyrlin —respondió al fin Lelaine—. Hasta que muera. O se la neutralice. Si cualquiera de las dos cosas pasara, volveríamos a las intentonas de Romanda de alcanzar la Vara y la Estola, y a mí empeñada en impedírselo. —Resopló—. Esa mujer sería una calamidad igual o peor que Elaida. Por desgracia, tiene suficiente apoyo para obstaculizarme también. Volveríamos a eso, sólo que si Egwene muere o la neutralizan, tú y tus amigas me seréis tan leales como lo habéis sido con Egwene. Y me ayudaréis a conseguir el nombramiento como Sede Amyrlin en contra de Romanda.
Siuan sintió como si el estómago se le hubiera vuelto hielo. Ninguna Azul habría estado detrás de la primera traición, pero una Azul, al menos, tenía motivos ahora para traicionar a Egwene.
2
LA MANO DEL OSCURO
Beonin se despertó al rayar el día, como tenía por costumbre, a pesar de que los faldones de la entrada dejaban entrar poca luz. Las costumbres eran buenas siempre y cuando fueran buenas costumbres, y ella había adquirido unas cuantas a lo largo de los años. El aire dentro de la tienda conservaba un resto del frío nocturno, pero no encendió el brasero. No pensaba quedarse mucho. Encauzó brevemente para encender el farol de latón y después calentó el agua de la jarra blanca vidriada y se lavó la cara en el palanganero desvencijado con el espejo lleno de burbujas. Todo lo que había dentro de la tienda circular era inestable, desde la minúscula mesa hasta el catre estrecho, y el único mueble resistente era una silla de respaldo bajo, tan tosca que parecía sacada de la cocina de una humilde granja. Sin embargo estaba acostumbrada a apañárselas. No todos los juicios que había emitido allí donde se le había encomendado hacerlo habían sido en palacios. Hasta la aldehuela más humilde merecía que se hiciera justicia. Había dormido en graneros e incluso en cobertizos para que eso se cumpliera.
Con lentitud, se puso el mejor traje de montar que tenía allí, uno liso de seda en color gris que estaba muy bien cortado, y se calzó las cómodas y calientes botas que le llegaban a la rodilla, tras lo cual se puso a cepillarse el cabello dorado oscuro con un cepillo que tenía el mango y la parte posterior de marfil y que había pertenecido a su madre. La imagen reflejada en el espejo se veía ligeramente distorsionada y, por alguna razón, eso la irritaba esa mañana.
Alguien llamó en el faldón de la entrada rascando con los dedos.
—Desayuno, Aes Sedai, si dais vuestro permiso —dijo alegremente un hombre con acento murandiano.
Soltó el cepillo y se abrió a la Fuente.
No tenía criada personal, por lo que con frecuencia una cara nueva le llevaba las comidas, pero recordaba al hombre robusto y canoso de sonrisa permanente que entró al darle permiso, cargado con una bandeja cubierta con un paño blanco.
—Por favor, déjalo en la mesa, Ehvin —dijo al tiempo que soltaba el Saidar, y sus palabras se vieron recompensadas con una sonrisa más amplia del hombre, una profunda reverencia por encima de la bandeja y otra más al marcharse. Demasiadas hermanas olvidaban las pequeñas cortesías para con quienes estaban por debajo de ellas. Esos detalles de educación eran el lubricante de la vida diaria.
Con una mirada carente de entusiasmo a la bandeja, reanudó la tarea de cepillarse el pelo, un ritual que repetía dos veces al día y que siempre le había resultado relajante. Sin embargo, esa mañana, en lugar de disfrutar al sentir deslizarse el cepillo por el pelo, se tuvo que obligar a completar las cien pasadas de rigor antes de dejar el cepillo en el palanganero, junto al peine a juego y un espejo de mano. Hubo un tiempo en el que habría podido dar clases de paciencia a las colinas, pero eso se había ido haciendo más y más difícil a partir de Salidar. Y casi imposible desde Murandy. De modo que se había ejercitado para habituarse a ello, igual que había hecho para ir a la Torre Blanca en contra del deseo expreso de su madre y como había hecho para aceptar la disciplina de la Torre, además de sus enseñanzas. De jovencita había sido obstinada, siempre aspirando a más. La Torre le había enseñado que podía lograr más si aprendía a controlarse, y se enorgullecía de esa habilidad.
Con autocontrol o sin él, ingerir sin prisas el desayuno de ciruelas cocidas y pan le resultó tan difícil como completar el ritual del cepillado. Las ciruelas eran pasas, y puede que incluso estuvieran pasadas, para empezar; las habían cocido hasta dejarlas hechas papilla, y estaba segura de que se le habían escapado unas cuantas de las motitas negras que se veían en la corteza del pan. Intentó convencerse de que cualquier cosa que le crujía entre los dientes era simplemente un grano de cebada o una semilla de centeno. Aquella no era la primera vez que había comido pan que tuviera gorgojos, pero tampoco era algo de lo que se pudiera disfrutar. El té tenía asimismo un regusto raro, como si también empezara a estropearse.
Cuando finalmente colocó de nuevo el paño blanco sobre la bandeja de madera tallada, estuvo a punto de soltar un suspiro. ¿Cuánto faltaba para que no quedara nada comestible en el campamento? ¿Estaría ocurriendo lo mismo en Tar Valon? Tenía que ser así. La mano del Oscuro estaba tocando el mundo, un pensamiento tan lúgubre como un campo sembrado de piedras dentadas. Pero la victoria llegaría. Se negaba a considerar otras opciones. El joven al'Thor era responsable de muchas cosas, de muchísimas, pero lo conseguiría —¡tenía que conseguirlo!— de algún modo. De algún modo. Pero el Dragón Renacido estaba fuera del ámbito de su competencia; lo único que podía hacer era contemplar desde lejos el desarrollo de los acontecimientos. Nunca le había gustado sentarse a un lado y mirar.
Todo ese cavilar amargo era inútil. Era hora de moverse. Se levantó tan deprisa que volcó la silla hacia atrás, pero la dejó tirada sobre la lona del suelo.
Asomó la cabeza por el faldón de entrada y encontró a Tervail en un taburete, en la pasarela, con la oscura capa echada hacia atrás e inclinado sobre la espada enfundada que estaba apuntalada entre las botas. El sol —dos tercios de una dorada y brillante bola— aún salía por el horizonte, pero los nubarrones que había en la dirección contraria y que se amontonaban alrededor del Monte del Dragón eran indicio de más nieve a no tardar. O quizá lluvia. La caricia del sol casi era cálida tras la noche previa. Fuera lo uno o lo otro, con suerte ella estaría bajo techo, cómoda y abrigada, dentro de poco.
Tervail se dio por enterado de su presencia con un cabeceo sin interrumpir lo que parecía ser una indolente observación de todos los que tenía al alcance de la vista. De momento sólo eran trabajadores, hombres vestidos con toscas ropas de paño que cargaban cestos a la espalda, u hombres y mujeres, vestidos con ropas igualmente toscas, que conducían carros de ruedas altas cargados con haces de leña, sacos de carbón y barriles de agua que avanzaban entre traqueteos por la calle marcada de rodadas. Al menos su escrutinio habría parecido indolente a quien no tuviera el vínculo de Guardián con él. Su Tervail estaba tan concentrado como una flecha lista para salir disparada. Sólo estudiaba a los hombres, y su mirada se retardaba en aquellos a los que no conocía personalmente. Con dos hermanas y un Guardián asesinados a manos de un hombre capaz de encauzar —casi podía descartarse que hubiera dos asesinos de ese tipo— todo el mundo sentía recelo de los hombres desconocidos. Es decir, todos los que estaban enterados de lo ocurrido. La noticia apenas se había divulgado.
Cómo creía Tervail que reconocería al asesino escapaba a su comprensión, a no ser que el hombre llevara un cartel que lo anunciara, pero no pensaba reprenderlo porque intentara cumplir con su obligación. Delgado como una tralla, con una poderosa nariz y una ancha cicatriz a lo largo de la mandíbula, recuerdo de una herida recibida estando a su servicio, era poco más que un muchacho cuando lo encontró, raudo como un felino y ya por entonces uno de los mejores espadachines de su nativa Tarabon, y en todos los años transcurridos desde entonces no había habido un solo instante en el que sus facultades menguaran. Había salvado su vida veinte veces como poco. Dejando aparte salteadores o bandoleros demasiado ignorantes para reconocer a una Aes Sedai, hacer cumplir la ley podía ser peligroso cuando una parte u otra se desesperaba al fallar la resolución en su contra, y a menudo Tervail había visto el peligro antes incluso que ella.
—Ensilla a Pinzona para mí y trae tu caballo —le dijo—. Vamos a cabalgar un poco.
Tervail enarcó ligeramente una ceja y medio miró en su dirección antes de sujetar la vaina con la espada al lado derecho del cinturón y echar a andar a paso vivo pasarela abajo, hacia las hileras de caballos estacados. Jamás hacía preguntas innecesarias. Quizás estaba más agitado interiormente de lo que ella pensaba.
Se agachó para entrar de nuevo en la tienda, envolvió cuidadosamente el espejo de mano, junto con el cepillo y el peine, en un pañuelo de seda tejido en la trama teariana de laberinto en blanco y negro y lo metió todo en uno de los dos bolsillos grandes que tenía el interior de su buena capa gris. El chal, pulcramente doblado, y una cajita de ébano de talla intrincada fueron a parar al otro. La caja contenía unas cuantas piezas de joyería, algunas heredadas de su madre y las demás de su abuela materna. Ella casi nunca se ponía joyas aparte del anillo de la Gran Serpiente, pero siempre llevaba consigo la caja, el cepillo, el peine y el espejo cuando salía de viaje, esos recuerdos de unas mujeres cuya memoria había amado y honrado, así de como lo que le habían enseñado. Su abuela, una notable letrada de Tanchico, le había infundido el amor por las complejidades de la ley, en tanto que su madre había demostrado que siempre era posible superarse. Los abogados rara vez se hacían ricos, aunque Colaris había alcanzado un nivel más que acomodado, y, a despecho de su desaprobación, su hija Aeldrine se había hecho mercader y había amasado una considerable fortuna con la compraventa de tintes. Sí, siempre era posible superarse, si se aprovechaba cuando se presentaba el momento, como había hecho ella cuando Elaida a'Roihan depuso a Siuan Sanche. Ni que decir tiene que desde entonces las cosas no habían llegado, ni mucho menos, hasta donde había previsto. Rara vez ocurría así. Tal era la razón por la que una mujer inteligente siempre preparaba vías alternativas.
Un gato gris, flaco y con muescas en las orejas, empezó a restregarse contra los tobillos de Beonin. Había gatos por todo el campamento; aparecían allí donde hubiera Aes Sedai reunidas, mansos como animales domésticos por muy salvajes que hubieran sido antes. Al cabo de unos segundos sin que le rascara las orejas, el gato se alejó orgulloso como un rey en busca de alguien que le hiciera caso. No sería por falta de candidatas.
Unos minutos antes sólo se veían trabajadores y carreteros, pero ahora el campamento había empezado a bullir de actividad. Grupos de novicias vestidas de blanco —a los que llamaban «familias»— caminaban apresuradamente por las pasarelas de camino a las clases que se impartían en cualquier tienda lo bastante grande para acogerlas, o incluso a cielo raso. Las que pasaban corriendo a su lado hacían un alto en su cháchara pueril para hacerle reverencias perfectas a su paso. Verlas nunca dejaba de asombrarla. O de despertar su enojo. Un buen número de esas «pequeñas» había entrado en la madurez o incluso era mayor —¡no eran pocas las que peinaban canas y hasta había algunas abuelas!— pero aun así se sometían a las antiguas rutinas tan bien como cualquier muchacha que había visto llegar a la Torre. ¡Y eran tantas! Una constante avalancha, aparentemente interminable, discurría en tropel por las calles. ¿Cuántas habría perdido la Torre a costa de centrarse en localizar a las chicas nacidas con la chispa y las que ya estaban a punto de encauzar por sí mismas a través de un manejo torpe mientras se dejaba que las demás encontraran el camino a Tar Valon como pudieran o como se las ingeniaran? ¿Cuántas se habían perdido por la insistencia de que ninguna chica con más de dieciocho años podía someterse a la disciplina? El cambio no era algo que ella hubiese buscado nunca —la ley y las tradiciones gobernaban la vida de una Aes Sedai, unos cimientos de estabilidad sólidos como un lecho de rocas— y algunos cambios, como el de esas familias de novicias, le parecían demasiado radicales para seguir adelante con ellos, pero ¿cuánto más había perdido la Torre?
También había hermanas que caminaban por las pasarelas, normalmente en parejas o incluso en tríos y seguidas por sus Guardianes. El río de novicias se dividía alrededor de las Aes Sedai en medio de remolinos de reverencias, remolinos que hacían irregulares las miradas intensas dirigidas a las hermanas, las cuales fingían no darse cuenta. Eran muy pocas las Aes Sedai que no iban envueltas en el brillo del Poder. Beonin estuvo a punto de chasquear la lengua en un gesto irritado. Las novicias sabían que Anaiya y Kairen habían muerto —ni siquiera se habían planteado ocultar las piras funerarias— pero decirles cómo habían perecido las dos hermanas sólo habría servido para asustarlas. Sin embargo, hasta las más nuevas, inscritas en el libro de novicias en Murandy, llevaban vestidas de blanco el tiempo suficiente para darse cuenta de que el hecho de que las hermanas fueran de un sitio a otro henchidas de Saidar era totalmente inusitado. Eso por sí mismo acabaría por asustarlas inútilmente. No era probable que el asesino atacara en público, con docenas de hermanas alrededor.
Cinco hermanas montadas que se dirigían despacio hacia el este, ninguna de ellas envueltas en la luz del Saidar, atrajeron su atención. A cada una de ellas la seguía un pequeño séquito compuesto generalmente por una secretaria, una criada, quizás un criado también por si acaso hubiera que levantar cosas pesadas, y algunos Guardianes. Todas llevaban echada la capucha, pero no costaba mucho identificar quién era quién. Varilin, también como ella del Gris, era alta como un hombre, en tanto que Takima, la Marrón, era menuda. La capa de Saroiya era muy vistosa, con bordados blancos —por fuerza tenía que usar el Saidar para que la prenda conservara esa reluciente blancura—, y un par de Guardianes que seguían a Faiselle la señalaban con tanta claridad como su capa de un intenso color verde. Lo cual hacía que la última, envuelta en una capa de color gris oscuro, fuera Magla, la Amarilla. ¿Qué encontrarían cuando llegaran a Darein? Sin duda no serían negociadoras de la Torre; ya no. Quizá pensaban que debían cumplir las formalidades, de todos modos. Frecuentemente, la gente seguía haciendo lo mismo de antes cuando actuar así ya no tenía sentido ni servía para nada. Sin embargo, ésa era una circunstancia que no se prolongaba mucho con las Aes Sedai.
—Casi no parecen ir juntas, ¿verdad, Beonin? Cualquiera diría que se han encontrado por casualidad al ir a caballo en la misma dirección.
Adiós a la pizca de intimidad que le proporcionaba la capucha. Por suerte, estaba acostumbrada a contener suspiros o cualquier cosa que pudiera revelar más de lo que ella quería. Las dos hermanas que se habían parado a su lado eran altas, de huesos finos, cabello oscuro y ojos castaños, pero ahí acababa todo parecido entre ellas. El rostro estrecho de Ashmanaille, con la nariz picuda, rara vez reflejaba expresión alguna. El vestido de seda, con cuchilladas plateadas, daba la impresión de que acabara de sacarlo del vestidor la camarera de una gran dama, y unos bordados de espirales plateadas adornaban los bordes de la capa y la capucha forradas de piel. El vestido de paño oscuro de Phaedrine tenía arrugas, amén de varias manchas; la capa oscura no llevaba adornos y le hacía falta algún zurcido. La mujer fruncía el entrecejo demasiado a menudo y en ese momento lo estaba haciendo. De no ser por ese gesto habría resultado bonita. Formaban una extraña pareja de amigas la Marrón de aspecto normalmente descuidado y la Gris que prestaba tanta atención a su ropa como a cualquier otra cosa.
Beonin echó una ojeada rápida a las Asentadas que se marchaban. Parecían cabalgar en la misma dirección por casualidad, más que ir juntas. Que ese detalle se le hubiera pasado por alto daba la medida de su estado de ánimo esa mañana.
—Quizá vayan meditando sobre lo ocurrido anoche, ¿no te parece, Ashmanaille? —dijo mientras giraba la cabeza hacia las fastidiosas recién llegadas. Fueran o no bienvenidas, había que guardar las formas.
—Al menos la Amyrlin está viva —repuso la otra Gris—, y por lo que me han contado, seguirá viva y... sana. Ella y Leane, las dos. —Ni siquiera el hecho de que Nynaeve hubiera logrado Curar la neutralización a Siuan y a Leane había logrado que ninguna hermana se sintiera cómoda al hablar de ello.
—Vivas y cautivas es mejor que acabar decapitadas, supongo, pero no mucho más. —Cuando Morvrin la había despertado para contarle las nuevas, había resultado muy difícil compartir el entusiasmo de la Marrón. O lo que podía considerarse entusiasmo tratándose de Morvrin, que exhibía una ligera sonrisa. Beonin ni siquiera se había planteado cambiar de planes, sin embargo. Los hechos eran los hechos y había que afrontarlos. Egwene estaba prisionera, y no había vuelta de hoja—. ¿No estás de acuerdo, Phaedrine?
—Desde luego —replicó secamente la Marrón. ¡Secamente! Claro que así era Phaedrine, siempre tan sumida en lo que quiera que le hubiera llamado la atención que olvidaba cómo tenía que comportarse. Y aún no había acabado—. Pero no es por eso por lo que te buscábamos. Ashmanaille dice que tienes muchos conocimientos sobre asesinatos. —Una ráfaga repentina les sacudió las capas, pero Beonin y Ashmanaille asieron las suyas con suavidad, en tanto que Phaedrine dejó que la suya ondeara al viento, sin quitar ojo a Beonin.
—A lo mejor has reflexionado sobre los homicidios que hemos tenido aquí, Beonin —intervino suavemente Ashmanaille—. ¿Querrás compartir tus conclusiones con nosotras? Phaedrine y yo hemos reflexionado sobre el tema, pero no hemos llegado a ninguna parte. Mi experiencia está centrada en cuestiones civiles. Sé que has llegado al fondo de cierto número de muertes anómalas.
Pues claro que había pensado en los asesinatos. ¿Acaso había una sola hermana en el campamento que no lo hubiera hecho? De hecho, no habría podido evitar pensar en eso aunque lo hubiera intentado. Descubrir a un asesino era un placer, una experiencia mucho más satisfactoria que arreglar una disputa sobre lindes. Era el delito más atroz, el robo de lo que jamás podría recuperarse, todos los años que no se vivirían, todo lo que se podría haber hecho en esos años. Y éstas eran las muertes de Aes Sedai, lo que sin duda lo convertía en algo personal para todas las hermanas del campamento. Esperó a que la última bandada de mujeres vestidas de blanco, dos de ellas con el pelo canoso, hicieran una reverencia antes de alejarse presurosas. El número de novicias en las pasarelas empezaba por fin a disminuir. Los gatos parecían seguirlas. Las novicias eran más proclives a las caricias que las hermanas.
—El hombre que apuñala por codicia, la mujer que envenena por celos, son una cosa, y esto, otra muy distinta —contestó una vez que las novicias estuvieron lo bastante lejos para no oírla—. Hay dos asesinatos, casi con seguridad cometidos por un mismo hombre, pero con más de una semana de diferencia entre uno y otro. Eso implica paciencia y planificación. El motivo no está claro, pero no parece probable que eligiera a sus víctimas al azar. Sabiendo de él únicamente que puede encauzar, hay que empezar a contemplar qué relación había entre las víctimas. En este caso, Anaiya y Kairen eran ambas del Ajah Azul. Así que me pregunté ¿qué relación tiene el Ajah Azul con un hombre que encauza? Y la respuesta fue Moraine Damodred y Rand al'Thor. Y Kairen también estuvo en contacto con él, ¿no?
—No estarás sugiriendo que él es el asesino —dijo Phaedrine, que frunció el entrecejo tanto que casi puso ceño. Realmente se estaba propasando.
—No —contestó fríamente Beonin—. Digo que hay que seguir la relación, la cual nos lleva a los Asha'man. Hombres que encauzan. Que encauzan y que saben Viajar. Hombres que tienen razones para temer a las Aes Sedai, tal vez más a unas que a otras en particular. Una conexión no es una prueba —admitió de mala gana—, pero da que pensar, ¿verdad?
—¿Por qué iba a venir aquí dos veces un Asha'man y en cada ocasión a matar a una hermana? Eso suena como si el asesino fuera detrás de esas dos y no de otras. —Ashmanaille sacudió la cabeza—. ¿Cómo habría sabido en qué momento estarían solas Anaiya y Kairen? No pensarás que anda al acecho disfrazado como un trabajador. Por lo que tengo entendido, esos Asha'man son demasiados arrogantes para hacer una cosa así. A mi entender, es más probable que tengamos a un verdadero trabajador capaz de encauzar y que guarda algún tipo de rencor.
Beonin resopló con desdén. Notó que Tervail se acercaba; debía de haber corrido para regresar tan pronto.
—¿Y por qué habría tenido que esperar hasta ahora? A los últimos trabajadores se los contrató en Murandy, hace más de un mes.
Ashmanaille abrió la boca, pero Phaedrine se le adelantó con la rapidez de un gorrión lanzándose a coger una miga de pan.
—Podría acabar de aprender a hacerlo. Un encauzador espontáneo, como antes. He oído conversaciones de los trabajadores. Hay tantos que admiran a los Asha'man como los que los temen. He oído decir a algunos que ojalá tuvieran valor para presentarse en la Torre Negra.
La ceja izquierda de la otra Gris se movió en un amago de enarcarse, que era tanto como si cualquier otra mujer arqueara ambas hasta casi la raíz del pelo. Las dos eran amigas, pero a Ashmanaille no debía de hacerle gracia que Phaedrine le quitara la palabra de la boca de esa forma.
—Un Asha'man podría descubrirlo, estoy convencida —fue todo lo que dijo, sin embargo.
Beonin dejó que le llegara la presencia de Tervail, el cual esperaba ahora detrás de ella, a sólo unos pocos pasos. El vínculo le transmitía un flujo constante de calma imperturbable y paciencia tan persistente como las montañas. Ojalá pudiera utilizarlo del mismo modo que recurría a su fortaleza física.
—Eso es poco menos que imposible, y no me cabe duda de que estarás de acuerdo conmigo —dijo con voz queda.
Romanda y las otras se habrían pronunciado a favor de esa «alianza» absurda con la Torre Negra, pero a partir de ese momento habían luchado como carreteros borrachos respecto a cómo implementarla, cómo redactar el acuerdo, cómo presentarlo, cada detalle desmenuzado, vuelto a unir y dividido de nuevo. Era algo condenado al fracaso, gracias a la Luz.
—He de irme —les dijo y se volvió para tomar las riendas de Pinzona que le tendía Tervail. El alto castrado zaino del Guardián era lustroso, potente y veloz, un corcel de guerra entrenado. Por el contrario su yegua marrón era achaparrada y lenta, pero siempre había preferido la resistencia a la velocidad. Pinzona podía seguir en marcha mucho después de que monturas más altas y poderosas se hubieran dado por vencidas. Con el pie ya en un estribo y agarrada con las dos manos a la silla, una en la perilla y la otra en el alto arzón, hizo una pausa—. Dos hermanas muertas, Ashmanaille, y ambas Azules. Busca hermanas que las conocieran y entérate de qué más tenían en común. Para localizar al asesino debes seguir las conexiones.
—Dudo mucho que conduzcan a los Asha'man, Beonin.
—Lo importante es dar con el asesino —repuso mientras se aupaba a la silla, e hizo volver grupas a Pinzona y la taconeó antes de que la otra mujer tuviera oportunidad de añadir algo. Un final brusco y descortés, pero no tenía más consejos que dar y ahora parecía que el tiempo apremiaba. El sol ya se había alzado sobre el horizonte y seguía ascendiendo. Después de tanto tiempo, éste apremiaba; ¡y cómo!
El trayecto hasta la zona de Viaje que se utilizaba para las salidas fue corto, pero había casi una docena de Aes Sedai que esperaban en fila fuera del alto cercado de lona, algunas con caballos, otras sin capa, como si esperaran encontrarse bajo techo dentro de poco, y una o dos llevaban puestos los chales por alguna razón. Alrededor de la mitad iba acompañada por Guardianes, varios de los cuales vestían las capas de colores cambiantes. En lo único en lo que todas las hermanas coincidían era que el brillo del Saidar las envolvía. Por supuesto, Tervail no mostró sorpresa por su destino, pero no fue eso sólo, sino que el vínculo del Guardián siguió transmitiendo una calma constante. Confiaba en ella. Un relámpago plateado surgió dentro del cercado, y después de un espacio de tiempo suficiente para poder contar despacio hasta treinta, un par de Verdes que eran incapaces de abrir un acceso sin ayuda entraron juntas con cuatro Guardianes que conducían caballos. La costumbre en cuanto a la intimidad ya se había incorporado también al Viaje. A menos que alguna te permitiera ver cómo tejía un acceso, tratar de descubrir adónde se dirigía se consideraba tan indiscreto como preguntar directamente de qué asunto se ocupaba. Beonin esperó pacientemente montada en Pinzona y a su lado Tervail, altísimo a lomos de Martillo. Al menos allí las hermanas respetaron que llevara echada la capucha. O quizá tenían sus propios motivos para guardar silencio. En cualquier caso, no tuvo que hablar con nadie. En aquel momento le habría resultado insoportable.
La fila menguó rápidamente y a no tardar Tervail y ella desmontaron a la cabeza de una fila mucho más corta, con sólo tres hermanas. Tervail apartó a un lado el faldón de lona para que pasara ella primero. Colgada de palos altos, la lona del cercado cerraba un espacio cuadrado de casi veinte pasos de lado donde la helada nieve fangosa cubría el suelo, una superficie irregular con huellas de pisadas y de cascos de caballos que se montaban unas sobre otras, y marcada en el centro por una línea recta como filo de navaja. Todas usaban el centro. El suelo emitía un tenue brillo; quizás empezaba a deshelarse otra vez y se embarraría todo, bien que podría volver a helarse. La primavera tardaba más en llegar allí que en Tarabon, pero no faltaba mucho.
Tan pronto como Tervail soltó el faldón de la entrada, ella abrazó el Saidar y tejió Energía casi de un modo acariciador. Ese tejido la fascinaba, la recuperación de algo que se creía perdido para siempre y sin lugar a dudas el mayor descubrimiento de Egwene al'Vere. Cada vez que lo tejía experimentaba esa sensación de maravilla, tan familiar de novicia e incluso de Aceptada, que no había vuelto a sentir desde que había alcanzado el chal. Algo nuevo y maravilloso. La plateada línea vertical apareció ante ella, justo encima de la marca del suelo, y de repente se convirtió en una brecha que se ensanchó dando la impresión de que lo que se veía a través rotaba hasta que tuvo ante sí un agujero cuadrado en el aire de más de dos pasos de alto por dos de ancho, y que daba a unos robles de gruesas ramas cargados de nieve. Una ligera brisa sopló a través del acceso y le agitó la capa. A menudo había disfrutado paseando por ese robledal o sentada en una de las ramas bajas leyendo durante horas, aunque nunca cuando estaba nevado.
Tervail no reconoció el sitio y pasó a través del acceso, espada en mano y tirando de las riendas de Martillo; los cascos del caballo levantaron polvo de nieve al pasar al otro lado. Los siguió un poco más despacio y, de mala gana, dejó que el tejido se disipara. Realmente era maravilloso.
Encontró a Tervail contemplando lo que se erguía por encima de las copas de los árboles a corta distancia, un pálido y grueso fuste que se alzaba contra el cielo. La Torre Blanca. Tenía el rostro impasible y el vínculo parecía rebosar quietud.
—Creo que planeas algo peligroso, Beonin. —Aún sostenía la espada en la mano, aunque la había bajado.
Ella posó la mano en el brazo izquierdo del hombre. Eso debería bastar para tranquilizarlo; jamás estorbaría el brazo con el que manejaba el arma si hubiera verdadero peligro.
—No más de lo que sea pre...
No acabó la frase; a unos treinta pasos de distancia, una mujer caminaba lentamente hacia ella, a través de los inmensos árboles. Antes tenía que haber estado detrás de un roble. La Aes Sedai llevaba un vestido pasado de moda, y llevaba el cabello blanco y largo peinado hacia atrás y recogido en una redecilla de plata adornada con perlas que le caía hasta la cintura. Era imposible. Sin embargo, aquella cara de rasgos firmes, ojos rasgados y oscuros y nariz aguileña era inconfundible. Inconfundible, pero Turanine Merdagon había muerto cuando Beonin era Aceptada. Entre un paso y el siguiente, la mujer desapareció.
—¿Qué ocurre? —Tervail giró rápidamente sobre sí mismo al tiempo que levantaba la espada y miró en la dirección en la que ella había estado mirando—. ¿Qué te ha asustado?
—El Oscuro está tocando el mundo —musitó. ¡Era imposible! Imposible, pero ella no era dada a las ilusiones y las fantasías. Había visto lo que había visto. El escalofrío que la sacudió no tenía nada que ver con estar metida en nieve hasta los tobillos. En silencio, elevó una plegaria. «Que la Luz ilumine todos mis días de vida. Que encuentre abrigo en la mano del Creador con la esperanza cierta y segura de salvación y renacimiento.»
Cuando le contó que había visto a una hermana que hacía más de cuarenta años que había muerto, Tervail no trató de desecharlo como una alucinación, sino que se limitó a musitar una plegaria entre dientes. No percibió que estuviera asustado, sin embargo. Ella lo estaba, y mucho, pero Tervail no. Los muertos no podían despertar miedo en un hombre que vivía cada día como si fuera el último para él. No se mostró optimista cuando le reveló lo que pensaba hacer. Bueno, al menos en parte. Lo hizo mientras se miraba en el espejo de mano y tejía con muchísimo cuidado. No era tan ducha con la Ilusión como le habría gustado. El rostro reflejado en el espejo cambió cuando el tejido actuó sobre él. No era un gran cambio, pero ya no era un semblante de Aes Sedai, no era el de Beonin Marinye, sólo el de una mujer que se parecía ligeramente a ella, aunque con el cabello bastante más claro.
—¿Quieres llegar hasta Elaida? —inquirió él, receloso. De repente el vínculo transmitió tensión—. Te propones acercarte y entonces deshacer la Ilusión, ¿verdad? Te atacará y... No, Beonin. Si hay que hacerlo, deja que me encargue yo. Hay demasiados Guardianes en la Torre para que los conozca a todos, y nunca esperaría que un Guardián la atacara. Puedo hincarle una daga en el corazón antes de que se dé cuenta de lo que pasa. —Como demostración, una pequeña daga apareció en la mano derecha del hombre con una rapidez relampagueante.
—Lo que he que hacer, lo haré yo misma, Tervail. —Invirtió la Ilusión y ató el tejido antes de preparar otros cuantos por si acaso las cosas salían mal. También invirtió ésos, y entonces empezó uno más, un tejido muy complejo que se puso a sí misma. Eso ocultaría su capacidad de encauzar. Siempre se había preguntado por qué con unos tejidos, como la Ilusión, no había problema para que actuaran sobre una misma mientras que con otros, como la Curación, era imposible conseguir que actuaran en el propio cuerpo. Cuando había planteado esa pregunta siendo Aceptada, Turanine había respondido con aquella voz memorable de timbre grave: «Igual podrías preguntar por qué el agua es húmeda y la arena seca, pequeña. Céntrate en lo que es posible y no en por qué hay cosas que no lo son». Un buen consejo, si bien nunca había conseguido aceptar la segunda parte. Los muertos caminaban. «Que la Luz ilumine todos mis días...» Ató el último tejido y se quitó el anillo de la Gran Serpiente, que guardó en la escarcela. Ahora podía encontrarse al lado de cualquier Aes Sedai sin que la reconociera por lo que era—. Siempre has confiado en mi criterio sobre lo que es mejor —añadió—. ¿Aún confías?
El semblante del hombre continuó tan impasible como el de una hermana, pero a través del vínculo le llegó una repentina conmoción.
—Por supuesto, Beonin.
—Entonces encárgate de Pinzona y ve a la ciudad. Alquila cuarto en una posada hasta que vaya a buscarte. —El hombre abrió la boca, pero Beonin alzó la mano en un gesto admonitorio—. Ve, Tervail.
Lo siguió con la mirada hasta que se perdió de vista entre los árboles conduciendo a los dos caballos por las riendas. Se volvió hacia la Torre. Los muertos caminaban. Pero lo único que importaba era llegar hasta Elaida. Sólo eso.
Las ráfagas de viento sacudían los vidrios de las ventanas. El fuego en el hogar de mármol blanco había caldeado el aire hasta el punto de que la humedad se había condensado en los cristales y se deslizaba como gotas de lluvia. Sentada detrás del escritorio dorado, con las manos enlazadas serenamente sobre el tablero, Elaida do Avriny a'Roihan, la Vigilante de los Sellos, la Llama de Tar Valon, la Sede Amyrlin, mantenía el semblante sosegado mientras escuchaba despotricar a la persona que tenía delante, un hombre encorvado de hombros que agitaba el puño.
—... ir atado y amordazado la mayor parte del viaje, confinado día y noche en un camarote que más merecía llamarse alacena! Por ello exijo que se castigue al capitán del barco, Elaida. Lo que es más, exijo una disculpa vuestra y de la Torre Blanca. ¡Así la Fortuna me clave su aguijón! ¡La Amyrlin ya no tiene derecho a secuestrar reyes! ¡La Torre Blanca no tiene derecho! Exijo que...
Volvía a repetirse otra vez. Ese hombre casi no hacía una pausa para respirar. Resultaba difícil mantener la atención puesta en él y los ojos de Elaida se desviaron hacia los coloridos tapices de las paredes, a las rosas rojas perfectamente arregladas sobre los pedestales blancos de las esquinas. Qué fastidioso mantener una aparente calma mientras aguantaba la diatriba, cuando lo que deseaba era incorporarse y darle una bofetada. ¡Qué audacia la de ese hombre! ¡Hablarle así a la Sede Amyrlin! Pero aguantar tranquilamente servía mejor a su propósito. Dejaría que se agotara él mismo.
Mattin Stepaneos den Balgar era musculoso y puede que de joven fuera guapo, pero los años no lo habían tratado bien. La barba blanca que dejaba descubierto el labio superior estaba pulcramente recortada, pero el pelo había desaparecido de la mayor parte del cuero cabelludo, la nariz estaba rota en más de un sitio y el gesto ceñudo profundizaba arrugas en el rostro arrebatado que no necesitaban marcarse más. La chaqueta de seda verde, con bordados en las mangas de las Abejas Doradas de Illian, se había cepillado y limpiado bien, a falta de una hermana que hiciera el trabajo encauzando, pero era la única chaqueta que había llevado en el viaje y no habían salido todas las manchas. El barco que lo transportaba había viajado lento y había llegado tarde el día anterior pero, por una vez, Elaida no se sentía disgustada por la tardanza de alguien. Sólo la Luz sabía qué desbarajuste habría hecho Alviarin si el hombre hubiera llegado según lo previsto. Esa mujer merecía ir al tajo del verdugo aunque sólo fuera por el berenjenal en el que había metido a la Torre, un atolladero del que tendría que sacarla ella, cuanto más por atreverse a coaccionar a la Sede Amyrlin.
Mattin Stepaneos se interrumpió bruscamente e incluso medio reculó un paso sobre la alfombra tarabonesa. Elaida borró el ceño de la cara. Pensar en Alviarin siempre le hacía poner ese gesto furibundo a menos que tuviera cuidado.
—¿Vuestros aposentos os parecen cómodos? —dijo para romper el silencio—. ¿Os parecen adecuados los sirvientes?
El hombre parpadeó ante el repentino cambio de tema.
—Las estancias son muy cómodas y los sirvientes adecuados —contestó en un tono mucho más comedido, tal vez por recordar el gesto ceñudo—. Aun así, yo...
—Vos deberíais estarle agradecido a la Torre, Mattin Stepaneos, y a mí. Rand al'Thor tomó Illian sólo unos días después de que salisteis de la ciudad. También se adueñó de la Corona de Laurel. La Corona de Espadas, fue el nombre que le puso. ¿Acaso pensáis que habría vacilado en cortaros la cabeza para tomarla? Sé que vos no habrías renunciado de forma voluntaria. Os he salvado la vida. —Ea. Así creería ahora que todo se había hecho en su propio beneficio.
El necio tuvo la temeridad de resoplar con desdén y se cruzó de brazos.
—Todavía no soy un viejo perro de caza desdentado, madre. He afrontado la muerte muchas veces defendiendo Illian. ¿Creéis que temo tanto a la muerte que preferiría ser vuestro «invitado» el resto de mi vida? —Con todo, era la primera vez que se dirigía a ella con el título adecuado desde que había entrado en la habitación.
La dorada caja ornamentada del reloj que había pegado contra la pared repicó y unas figurillas de oro, plata y esmalte se movieron en tres niveles. En el más alto, el que había por encima de la esfera del reloj, un rey y una reina se arrodillaron ante una Sede Amyrlin. A diferencia de la que reposaba sobre los hombros de Elaida, la estola de esa pequeña Amyrlin todavía llevaba siete colores. Aún no había tenido tiempo para mandar llamar al esmaltador. ¡Había tanto que hacer que era mucho más importante!
Ajustándose la estola sobre el vestido de seda de color rojo intenso, se reclinó en el sillón dorado de forma que la Llama de Tar Valon, realizada con piedras de la luna engastadas en el alto respaldo, le quedara directamente encima de la cabeza. Se proponía que ese hombre fuera consciente de todos los símbolos que señalaban quién era y lo que representaba. De haber tenido la Vara rematada con la Llama a mano, la habría sostenido frente a la torcida nariz del hombre.
—Un muerto no puede reivindicar nada, hijo mío. Desde aquí y con mi ayuda es posible que podáis reclamar vuestra corona y vuestra nación.
Mattin Stepaneos entreabrió la boca e inhaló profundamente, como un hombre que aspirara el olor del hogar que había creído que no volvería a ver nunca.
—¿Y cómo prepararéis eso, madre? Tengo entendido que la Ciudad la controlan esos... Asha'man —balbució levemente al pronunciar el maldito nombre—, y Aiel que siguen al Dragón Renacido.
Alguien había estado hablando con él y le había contado demasiadas cosas. Las noticias que le llegaran sobre los acontecimientos tenían que ser racionadas de forma muy estricta. Por lo visto habría que sustituir a su criado. Sin embargo, la esperanza había borrado la ira de su voz y eso era positivo.
—Recuperar vuestra corona requerirá hacer planes y llevará tiempo —le dijo, ya que de momento no tenía ni idea de cómo se podría conseguir. No obstante, su intención era hallar la forma. Raptar al rey de Illian había tenido por objeto demostrar su poder, pero devolverle el trono robado lo demostraría mucho más. Devolvería la gloria a la Torre en todo su esplendor, como en los tiempos en que los tronos temblaban si la Sede Amyrlin fruncía el entrecejo.
»Estoy segura de que seguís cansado del viaje —añadió mientras se ponía de pie. Así, como si lo hubiera emprendido por voluntad propia. Confiaba en que él fuera lo bastante inteligente para fingir que tal era el caso. A los dos les convenía más en los días que se avecinaban—. Almorzaremos juntos a mediodía y discutiremos qué puede hacerse. Cariandre, escolta a Su Majestad a sus aposentos y encárgate de buscar un sastre. Necesitará ropa nueva. Regalo mío. —La regordeta ghealdana Roja, que había estado de pie y tan callada como un ratón junto a la puerta de la antesala, se adelantó suavemente para tocarle el brazo. El hombre vaciló, reacio a marcharse, pero Elaida continuó como si ya se encaminaran hacia la puerta—. Y dile a Tarna que venga, Cariandre. Hoy hay mucho trabajo que hacer —añadió esto último expresamente para él.
Por fin Mattin Stepaneos se dio media vuelta y Elaida se sentó de nuevo antes de que hubiera llegado a la puerta. Tres cajas lacadas descansaban sobre el tablero, colocadas con precisión; una era la de la correspondencia, donde guardaba cartas e informes de los Ajahs recibidos recientemente. El Rojo compartía todo lo que descubrían sus informadoras —o eso creía—, pero lo de los otros Ajahs seguía llegando con cuentagotas, aunque habían presentado algunas informaciones desagradables a lo largo de la última semana. Desagradables en parte porque indicaban contactos con las rebeldes que debían de llegar más allá de esas absurdas negociaciones. No obstante, fue la carpeta gruesa de cuero con relieves dorados la que abrió. La propia Torre generaba suficientes informes como para enterrar el escritorio si hubiera intentado leerlos todos, y Tar Valon producía diez veces más. Los amanuenses se encargaban de la inmensa mayoría y seleccionaban sólo los más importantes para que los leyera ella. Con todo, seguía siendo un gran montón.
—¿Queríais verme, madre? —preguntó fríamente Tarna mientras cerraba la puerta tras ella. No había falta de respeto en el tono; la mujer de cabello rubio era fría por naturaleza, y los ojos azules semejaban charcos helados. A Elaida eso no le importaba. Lo que la irritaba era que la estola de un rojo intenso que Tarna llevaba al cuello era poco más que una cinta ancha. El vestido, de color gris pálido, lucía cuchilladas rojas en suficiente número para demostrar el orgullo por su Ajah, así que ¿por qué era tan estrecha la estola? Pero Elaida confiaba mucho en esa mujer y, en los últimos tiempos, eso era un artículo muy escaso.
—¿Qué noticias hay del puerto, Tarna? —No hacía falta indicar cuál. Sólo el Puerto del Sur tenía una esperanza de seguir operativo sin grandes reparaciones.
—Únicamente barcos fluviales de poco calado pueden entrar —informó Tarna mientras cruzaba por la alfombra hasta detenerse delante del escritorio. Por su tono habríase dicho que hablaba de la posibilidad de que lloviera. Nada la desconcertaba—. Pero el resto hace turno para amarrar en la parte de la cadena que es cuendillar y así poder descargar en barcazas. Los capitanes de barco protestan porque se tarda bastante más, pero al menos de momento nos las arreglamos.
Elaida apretó los labios y tamborileó los dedos en el tablero. De momento. No podía iniciar las obras de reparación de los puertos hasta que las rebeldes se desmoronaran finalmente. Hasta el momento no habían lanzado ningún asalto, gracias a la Luz. Eso podría empezar con soldados sólo, pero ciertamente las hermanas acabarían entrando en liza, algo que debían de querer evitar tanto como ella. Pero echar abajo las torres portuarias como requerirían las reparaciones, dejando los puertos abiertos e indefensos, podría conducir a las rebeldes a intentar actos desesperados. ¡Luz! La lucha debía evitarse si había alguna posibilidad. Su intención era que ese ejército entrara en el redil de la Guardia de la Torre una vez que las rebeldes comprendieran que estaban acabadas y regresaran a la Torre. Una parte de Elaida ya pensaba como si Gareth Bryne dirigiera la Guardia de la Torre para ella. Un hombre infinitamente mejor para el puesto de mayor que Jimar Chubain. ¡Entonces sí que el mundo conocería la influencia de la Torre Blanca! No quería que sus soldados se mataran unos a otros tanto como no quería que la Torre se debilitara si las Aes Sedai se mataban unas a otras. Las rebeldes eran suyas tanto como las que estaban dentro de la Torre y estaba decidida a hacérselo entender así.
Tomó la hoja de papel que reposaba encima del montón de informes y le echó una rápida ojeada.
—Por lo visto, y en contra de mi orden expresa, las calles no se han limpiado. ¿Por qué?
Un brillo de inquietud asomó a los ojos de Tarna; era la primera vez que Elaida la veía preocupada.
—La gente está asustada, madre. No sale de su casa a no ser para algo imprescindible e incluso entonces lo hace con renuencia. Dicen que se han visto muertos caminando por las calles.
—¿Eso se ha confirmado? —inquirió quedamente Elaida, que tuvo la sensación de que la sangre se le quedaba helada de repente—. ¿Alguna hermana los ha visto?
—De las Rojas, no, que yo sepa. —Las otras hablarían con ella como la Guardiana, aunque no con franqueza, no para hacerle confidencias. ¿Y cómo, en nombre de la Luz, se podía remediar eso?—. Pero la gente en la ciudad se mantiene firme en lo que dice. Ha visto lo que ha visto.
Despacio, Elaida soltó la hoja a un lado. Sentía un estremecimiento. Bien. Había leído todo lo que había encontrado referente a la Última Batalla, incluso estudios y Predicciones tan antiguos que no se habían traducido de la Antigua Lengua y se habían cubierto de polvo en los rincones más oscuros de la biblioteca. El chico al'Thor había sido un heraldo, pero ahora parecía que el Tarmon Gai'don iba a llegar antes de lo que cualquiera había imaginado. Varias de esas antiguas Predicciones, que databan de los primeros tiempos de la Torre, decían que la aparición de los muertos sería la primera señal, un amago de diluirse la realidad a consecuencia de que el Oscuro cobraba fuerza. Las cosas empeorarían, y a no mucho tardar.
—Que los Guardias de la Torre saquen de sus casas a los hombres sanos y en buenas condiciones físicas, a rastras si es preciso —ordenó sosegadamente—. Quiero esas calles limpias y quiero que se me informe que han empezado a hacerlo hoy. ¡Hoy!
Las claras cejas de la otra mujer se enarcaron en un gesto de sorpresa; ¡había perdido su gélido autocontrol habitual!
—Como ordenéis, madre —fue cuanto dijo, por supuesto.
Elaida irradiaba serenidad, pero sólo era una farsa. Lo que tuviera que pasar, pasaría. Y todavía no tenía dominio sobre el chico al'Thor. ¡Y pensar que una vez lo había tenido justo a su alcance! Si entonces lo hubiera sabido... Maldita Alviarin y triplemente maldita aquella proclamación de incurrir en anatema cualquiera que se pusiera en contacto con él sin hacerlo a través de la Torre. La habría retirado si no hubiera parecido una debilidad y, en cualquier caso, el daño ya estaba hecho más allá de cualquier posible reparación. Con todo, pronto volvería a tener a Elayne de nuevo en su mano, y la casa real de Andor era la clave para ganar el Tarmon Gai'don. Eso lo había pronosticado ella en una Predicción tenida largo tiempo atrás. Y leer la noticia de la rebelión contra los seanchan extendiéndose por todo Tarabon había sido muy grato. No todo era una maraña de brezos clavándosele desde todas partes.
Al revisar el segundo informe torció el gesto. A nadie le gustaban las alcantarillas, pero era un tercio de la sangre vital de una ciudad, siendo los otros dos el comercio y el agua potable. Sin las alcantarillas Tar Valon caería presa de una docena de enfermedades que superarían todo cuanto pudieran hacer las hermanas para evitarlo, por no mencionar la pestilencia que las basuras podridas en las calles debían de estar soltando ya. Aunque de momento el comercio estaba reducido a un goteo, el agua seguía entrando por el extremo de la ciudad río arriba y se distribuía a las torres de depósito de agua repartidas por toda la urbe y de allí a las fuentes, ya fueran normales u ornamentales, de las que todo el mundo podía hacer uso libremente, pero ahora parecía que los desagües en el extremo de la isla río abajo se hallaban casi atascados. Mojando la pluma en el tintero, garabateó «QUIERO ESOS CONDUCTOS DESATRANCADOS MAÑANA» en el encabezado de la página y firmó debajo. Si los amanuenses tuvieran dos dedos de frente el trabajo ya estaría en marcha, pero si de algo no acusaría nunca a ese colectivo era de tener caletre. El siguiente informe consiguió que también ella enarcara las cejas.
—¿Ratas dentro de la Torre? —¡Aquello ya pasaba de castaño oscuro! ¡Había que ponerle remedio!—. Que alguien compruebe las salvaguardas, Tarna. —Esas defensas habían aguantado desde que la Torre se había construido, pero quizá se habían debilitado después de tres mil años. ¿Cuántas de esas ratas serían espías del Oscuro?
Sonó una llamada a la puerta, que se abrió un momento después para dar paso a una Aceptada regordeta, llamada Anemara, que extendió la falda de rayas en el repulgo para hacer una profunda reverencia.
—Con vuestro permiso, madre, Felaana Sedai y Negaine Sedai traen a una mujer que encontraron deambulando por la Torre. Dice que quiere elevar una petición a la Sede Amyrlin.
—Dile que espere y ofrécele té, Anemara —dijo Tarna en tono enérgico—. La madre está ocupada...
—No, no —la interrumpió Elaida—. Que pasen, pequeña, que pasen. —Hacía mucho que no acudía nadie a hacerle una petición. Pensaba concederle lo que fuera a no ser algo demasiado ridículo. A lo mejor así se reanudaba la afluencia de peticionarias. También hacía mucho que ninguna hermana se presentaba ante ella sin haberla emplazado. Quizá las dos Marrones también ponían punto final a esa falta de comparecencias.
Pero sólo entró en el despacho una mujer y cerró cuidadosamente la puerta tras ella. Por el traje de montar de seda gris y la buena capa parecía una noble o una comerciante próspera, suposición que reforzaba la actitud de seguridad de la mujer. Elaida estaba segura de que nunca la había visto y, sin embargo, había algo vagamente familiar en el rostro enmarcado por el cabello que era incluso más claro que el de Tarna.
Elaida se puso de pie y dio la vuelta al escritorio con las manos extendidas y una sonrisa poco habitual en ella. Su intención era que pareciera acogedora.
—Al parecer tienes una petición que hacerme, hija. Tarna, sírvele un poco de té. —La tetera de plata que había en una bandeja, también de plata, colocada sobre la mesa auxiliar debía de conservarse templada al menos.
—La petición fue algo que dejé que creyeran a fin de llegar ante vos sin magulladuras, madre —respondió la mujer con acento tarabonés al tiempo que hacía una reverencia y, a mitad de la inclinación, el rostro le cambió al de Beonin Marinye.
Tarna abrazó el Saidar y tejió un escudo sobre la mujer, pero Elaida se contentó con ponerse en jarras.
—Decir que estoy sorprendida de que oses presentarte ante mí sería quedarme corta, Beonin.
—Me las arreglé para ser parte de lo que podría llamarse el consejo rector de Salidar —manifestó sosegadamente la Gris—. Me aseguré de que cada vez que se reunieran no hicieran nada y propagué el rumor de que muchas de ellas eran realmente vuestras partidarias encubiertas. Las hermanas se miraban unas a otras con tanta desconfianza que creo que pensé para mí que la mayoría habría regresado a la Torre en ese momento, pero entonces surgieron otras Asentadas, además de las Azules. Cuando me quise dar cuenta habían elegido su propia Antecámara y el consejo rector quedaba disuelto. No obstante, seguí haciendo todo cuanto estaba en mi mano. Sé que me ordenasteis que me quedara con ellas hasta que todas estuvieran dispuestas a volver, pero ahora eso ocurrirá seguramente en cuestión de días. Si se me permite decirlo, madre, fue una excelente decisión no someter a juicio a Egwene. Para empezar, posee el don de descubrir nuevos tejidos, mejor aún que Elayne Trakand o Nynaeve al'Meara. En segundo lugar, antes de que la ascendieran, Lelaine y Romanda luchaban entre ellas por el puesto de Amyrlin. Estando viva Egwene volverán a luchar, pero ninguna puede vencer, ¿verdad? Creo que muy pronto muchas hermanas empezarán a seguirme de vuelta aquí. En una semana o dos, Lelaine y Romanda se encontrarán solas con los restos de su supuesta Antecámara.
—¿Cómo supiste que la chica al'Vere no sería juzgada? —demandó Elaida—. ¿Cómo supiste siquiera que seguía viva? ¡Quítale el escudo, Tarna!
Tarna obedeció y Beonin hizo una inclinación de cabeza como un gesto de agradecimiento. Un agradecimiento mínimo. Esos enormes ojos azules podrían hacer que Beonin pareciera constantemente sobresaltada, pero era una mujer muy serena, dueña de sí misma. Combinaba esa presencia de ánimo con una entusiasta dedicación a la ley, además de ambición —de la que tenía no poca—, y Elaida había comprendido de inmediato que Beonin era la indicada para enviarla en pos de las hermanas huidas de la Torre. ¡Y había fallado rotundamente! Oh, sí, parecía haber sembrado algo de disensión pero, en realidad, no había conseguido nada de lo que se esperaba de ella. ¡Nada! Descubriría que la recompensa era proporcional a su fracaso.
—Egwene puede entrar en el Tel'aran'rhiod simplemente con dormir, madre. Yo misma he estado allí y la he visto, pero tengo que usar un ter'angreal. No he podido conseguir traer ninguno de los que las rebeldes tienen. Sea como sea, habló con Siuan Sanche en sus sueños, según han dicho, aunque creo que lo más probable es que fuera en el Mundo de los Sueños. Por lo visto le contó que estaba prisionera, pero que no podía decir dónde, y prohibió cualquier intento de rescate. ¿Puedo servirme un té?
Elaida estaba tan estupefacta que no podía hablar, así que hizo un gesto hacia la mesa auxiliar y la Gris volvió a efectuar una reverencia antes de acercarse a la tetera de plata y rozar cautelosamente la superficie con el envés de la mano. ¿Que la chica podía entrar en el Tel'aran'rhiod? ¿Y que había ter'angreal que permitían hacerlo? El Mundo de los Sueños era casi una leyenda. Y, según las pizcas de información que los Ajahs se habían dignado compartir con ella, la chica había descubierto de nuevo el tejido para Viajar y también había hecho otros hallazgos. Ése había sido el factor determinante en su decisión de preservarla para la Torre, pero ¿además eso también?
—Si Egwene puede hacer eso, madre, tal vez es realmente una Soñadora —adujo Tarna—. La advertencia que le hizo a Silviana...
—No tiene sentido, Tarna. Los seanchan siguen en Altara y sólo han tocado un poco de Illian. —Por lo menos los Ajahs estaban dispuestos a pasar todo lo que descubrían sobre los seanchan. O, más bien, confiaba en que le estuvieran pasando todo. La idea de que no fuera así endureció el tono de su voz—. A menos que aprendan a Viajar ¿se te ocurre alguna otra precaución que tenga que tomar más allá de las que ya he tomado? —No se le ocurría, por supuesto. Así que la chica había prohibido que la rescataran. A primera vista era algo positivo, pero también indicaba que seguía considerándose Amyrlin. Bueno, Silviana le quitaría esa tontería de la cabeza a no tardar en caso de que no lo consiguieran las hermanas que le daban clase—. ¿Se le puede hacer beber suficiente poción de la que toma para impedir que entre en el Tel'aran'rhiod?
Tarna se encogió ligeramente —a nadie le gustaba esa poción infame, ni siquiera las Marrones que la habían conseguido para probarla— y sacudió la cabeza.
—Podemos hacer que duerma a lo largo de toda la noche, pero no serviría para nada al día siguiente. Además ¿quién sabe si eso afectaría a su habilidad?
—¿Os sirvo una taza, madre? —preguntó Beonin, que sostenía una fina taza blanca en los dedos—. ¿Tarna? La noticia más importante que tengo es...
—No quiero té —repuso secamente Elaida—. ¿Traes algo que salve tu piel por tu miserable fracaso? ¿Sabes el tejido de Viajar o de ese Rasar o...
¡Había tantos! Tal vez todos eran Talentos y habilidades que se habían perdido, pero por lo visto la mayoría ni siquiera tenían nombre aún. La Gris la observó por encima de la taza, el rostro muy tranquilo.
—Sí —contestó finalmente—. No puedo crear cuendillar, pero sé hacer que los nuevos tejidos de Curar funcionen tan bien como casi cualquier hermana, y los conozco todos. —En su voz asomó un dejo de excitación—. El más maravilloso es el de Viajar. —Sin pedir permiso se abrió a la Fuente y tejió Energía. Una línea vertical, plateada, apareció contra una pared y se ensanchó para ofrecer una vista de robles nevados. Un viento frío sopló en el estudio y agitó las llamas del hogar—. Eso se llama un acceso y sólo se puede usar para llegar a un lugar que se conoce bien. En caso contrario no se puede abrir. Para ir a algún sitio que no se conoce bien, se utiliza Rasar en lugar de Viajar. —Cambió el tejido y la abertura menguó hasta reducirse a la línea plateada y después ésta volvió a expandirse. Los robles habían sido reemplazados por negrura y una barcaza pintada de gris, equipada con barandilla y puerta, que flotaba sobre la nada junto a la abertura.
—Suelta el tejido —ordenó Elaida.
Tenía la sensación de que si caminaba hacia aquella plataforma la oscuridad se extendería hasta el límite visual en cualquier dirección. Que podría estar cayendo eternamente en ella. Sintió náuseas. La abertura —el acceso— desapareció. Sin embargo, el recuerdo perduró.
Tomó de nuevo asiento detrás del escritorio, abrió la caja lacada más grande y decorada con rosas rojas y volutas doradas. De la bandeja superior tomó una pequeña talla de marfil, una golondrina de cola bifurcada que los años habían oscurecido con una pátina amarillo oscuro, y acarició las alas curvadas con el pulgar.
—No enseñarás estas cosas a nadie sin que yo te dé permiso.
—Pero... ¿por qué no, madre?
—Algunos Ajahs se oponen a la madre casi tan enérgicamente como esas hermanas que están al otro lado del río —aclaró Tarna.
Elaida asestó una mirada malévola a su Guardiana, pero aquel semblante frío la absorbió sin alterarse lo más mínimo.
—Yo decidiré quién es... digna de confianza para que los aprenda, Beonin. Quiero que prometas... No, quiero que lo jures.
—De camino aquí vi hermanas de diferentes Ajahs que se lanzaban miradas fulminantes unas a otras. Fulminantes. ¿Qué ha ocurrido en la Torre, madre?
—Júralo, Beonin.
La mujer se quedó tanto tiempo mirando la taza que sostenía que Elaida empezó a pensar que iba a negarse. Sin embargo, la ambición se impuso. Se había atado a las faldas de la Amyrlin con la esperanza de promocionarse y ahora no iba a renunciar a ello.
—Por la Luz y por mi esperanza de salvación y renacimiento, juro que no enseñaré los tejidos que he aprendido entre las rebeldes a nadie sin el permiso de la Sede Amyrlin. —Hizo una pausa y dio un sorbo de la taza—. Algunas hermanas que están en la Torre quizá son menos de fiar de lo que pensáis. Intenté impedirlo, pero ese «consejo rector» envió a diez hermanas de vuelta a la Torre para propagar ese cuento sobre el Ajah Rojo y Logain.
Elaida reconoció pocos de los nombres que la Gris enumeró, hasta que llegó al último. Aquél la hizo sentarse muy recta, bruscamente.
—¿Mando que las arresten, madre? —preguntó Tarna, aún tan fría como el hielo.
—No. Que las vigilen. Que se vigile a cualquiera que se relacione con ellas. —De modo que existía un canal de comunicación entre los Ajahs dentro de la Torre y las rebeldes. ¿Hasta dónde había calado la putrefacción? ¡Por muy profundo que hubiera llegado, ella la limpiaría!
—Eso podría resultar difícil considerando cómo están las cosas, madre.
Elaida dio un palmetazo en el tablero con la mano libre, un golpe seco.
—No he preguntado si será difícil. ¡He dicho que se haga! Y dile a Meidani que la invito a cenar conmigo esta noche. —La mujer había sido insistente en sus tentativas de reanudar una amistad que había terminado hacía muchos años. Ahora sabía el porqué—. Ve y haz eso ahora.
Una sombra pasó fugaz por el rostro de Tarna mientras hacía una reverencia.
—No te preocupes —añadió Elaida—. Beonin es libre de enseñarte todos los tejidos que sepa.
Después de todo confiaba en Tarna, y sus palabras dieron una expresión más animada a su semblante, ya que no más calidez. Cuando la puerta se cerró detrás de su Guardiana, Elaida apartó a un lado la carpeta de cuero, apoyó los codos sobre el escritorio y clavó la mirada en Beonin.
—Bien, enséñame todo.
3
EN LOS JARDINES
Aran'gar llegó en respuesta al llamamiento de Moridin —pronunciado en sus frenéticos sueños— para encontrarse con que él aún no estaba allí. Tampoco era de sorprender; le encantaban las grandes entradas en escena. Once sillones altos, tallados y dorados, formaban un círculo en medio del desnudo suelo de madera, pero se encontraban vacíos. Semirhage, toda de negro como tenía por costumbre, se volvió para mirar quién había entrado y después reanudó la conversación en corrillo con Demandred y Mesaana en una esquina de la habitación. El rostro de nariz ganchuda de Demandred mostraba una expresión de rabia que lo hacía aún más llamativo. No tanto como para que la atrajera a ella, desde luego. Mesaana también vestía al estilo de su época, en un color broncíneo oscuro con dibujos bordados. Por alguna razón parecía demacrada y decaída, casi como si se hubiera puesto enferma. Bueno, eso era posible. En la era actual había un número de enfermedades desagradables, y seguramente ni siquiera ella se fiaba de Semirhage para una Curación. Graendal —la otra de los cinco seres humanos presentes— se hallaba en la esquina contraria y sostenía contra el pecho, como si la acunara, una delicada copa de cristal con vino oscuro, pero en lugar de beber vigilaba al trío. Sólo un idiota pasaría por alto que Graendal lo observara, pero esos tres continuaron con sus vehementes cuchicheos sin hacer caso.
Los sillones desentonaban con el resto del entorno. La estancia parecía tener paredes panorámicas, aunque la entrada del arco de piedra echaba a perder la ilusión. Los sillones podrían haber sido cualquier cosa allí, en el Tel'aran'rhiod, así que ¿por qué no algo que encajara con la habitación y por qué había once cuando sumaban dos más de los que hacían falta? Asmodean y Sammael tenían que estar tan muertos como Be'lal y Rahvin. ¿Por qué no la habitual puerta dilatante de una habitación panorámica? El conjunto visual hacía que el suelo diera la impresión de estar rodeado por los Jardines de Ansaline, con las colosales esculturas, obra de Cormalinde Masoon, de humanos y animales estilizados que se alzaban por encima de edificios bajos que a su vez parecían delicadas esculturas de cristal hilado. En los Jardines sólo se habían servido los mejores vinos, los platos más exquisitos, y casi siempre había sido posible impresionar a una mujer bella con cuantiosas ganancias en las ruedas chinje, si bien hacer las trampas necesarias para ganar sistemáticamente había resultado difícil. Difícil pero imprescindible para un erudito que carecía de fortuna. Todo había desaparecido, convertido en ruinas, al tercer año de la guerra.
Un zomara de cabello dorado y sonrisa perenne, vestido con una holgada blusa blanca y polainas ajustadas, ofreció vino a Aran'gar en una copa de cristal sobre una bandeja de plata. Esas criaturas gráciles y bellamente andróginas, humanas en apariencia a pesar de aquellos oscuros ojos muertos, habían sido unas de las creaciones menos inspiradas de Aginor. Aun así, incluso en su propia era, cuando Moridin se llamaba Ishamael —en su mente ya no cabía duda alguna que era él— había confiado en esas criaturas por encima de cualquier sirviente humano a pesar de que no valían para realizar ninguna otra tarea. Tenía que haber encontrado en alguna parte una cámara estática atestada de esas creaciones. Las tenía a docenas, aunque rara vez las sacaba. No obstante, había otras diez esperando, gráciles incluso de pie e inmóviles. Debía de considerar esta reunión más importante que la mayoría.
Aceptó la copa y despidió al zomara con un ademán, si bien la criatura ya se había dado media vuelta antes de que se lo indicara ella. Detestaba la habilidad de esos seres para saber lo que uno estaba pensando. Por lo menos eran incapaces de transmitir a otros lo que descubrían. El recuerdo de cualquier cosa salvo las órdenes se les borraba en cuestión de minutos. Hasta Aginor tenía el sentido común para darse cuenta de que era necesario que ocurriera así. ¿Aparecería este día? Osan'gar no había asistido a ninguna reunión desde el fracaso de Shadar Logoth. La cuestión era, realmente, si se encontraría entre los muertos o si estaría actuando a escondidas, quizás a instancias del Gran Señor. Fuera por uno u otro motivo, esas ausencias ofrecían oportunidades fantásticas, aunque la segunda alternativa conllevaba otros tantos peligros. Peligros que no se había quitado de la cabeza últimamente. Como sin darle importancia se acercó paseando a Graendal.
—¿Quién crees que llegó primero, Graendal? Así me lleve la Sombra, pero quienquiera que fuera eligió un escenario deprimente.
Lanfear se había inclinado por las reuniones que flotaban en una noche infinita, pero esto era peor a su modo, como reunirse en un cementerio. Graendal esbozó una sonrisa tirante; o al menos lo intentó, ya que ni ese gesto logró afinar lo más mínimo los carnosos labios. La palabra para describir en su totalidad a Graendal era «exuberante». Exuberante, en sazón y bella; y apenas encubierta por la niebla gris del vestido de camalina. Aunque tal vez no tendría que haber llevado tantos anillos, todos con gemas engastadas excepto uno. La diadema, cuajada de rubíes, también desentonaba con el cabello dorado. El collar de esmeraldas que Delana le había proporcionado iba mucho mejor con el vestido que llevaba ella, en raso color verde. Claro que mientras que las esmeraldas eran de verdad, el atuendo de raso era producto del Mundo de los Sueños. En el mundo de vigilia habría llamado demasiado la atención con un vestido de escote tan bajo; eso, en caso de que allí hubiera podido sostenerse en su sitio. Y estaba el corte lateral que le dejaba la pierna al aire hasta la cadera. Tenía mejores piernas que Graendal. Se había planteado que fueran dos los cortes. En este mundo no era tan diestra como otras —le era imposible localizar los sueños de Egwene sin tener a la chica al lado— pero sí se las arreglaba para tener las ropas que quería. Le gustaba que le admiraran el cuerpo y, cuanta más ostentación hacía de él, más inconsecuente la consideraban los demás.
—Yo llegué primero —contestó Graendal a la par que fruncía ligeramente el entrecejo tras su copa de vino—. Guardo gratos recuerdos de los Jardines.
Aran'gar consiguió soltar una risa.
—Y yo, y yo. —Esa mujer era una necia, como los otros, al vivir en el pasado entre piltrafas de algo que se había perdido para siempre—. No volveremos a ver los Jardines, pero sí otros semejantes. —Ella era la única idónea para gobernar en esta era. Era la única que entendía las culturas primitivas. Había sido su especialidad antes de la guerra. No obstante, Graendal poseía habilidades útiles y un abanico de contactos entre los Amigos de la Sombra más amplio que el suyo, aunque la otra mujer no aprobaría el uso que pensaba hacer de ellos si se enteraba—. ¿Se te ha ocurrido pensar que todos los demás tienen alianzas mientras que tú y yo estamos solas? —También Osan'gar, si es que estaba vivo, pero no había necesidad de sacarlo a colación.
El vestido de Graendal adquirió un tono gris más oscuro, lo que, lamentablemente, ocultó un poco la vista. Era camalina de verdad. Ella misma había encontrado un par de cámaras estáticas, pero en su mayor parte llenas de porquerías horribles.
—¿Y a ti se te ha ocurrido pensar que esta habitación puede tener oídos? Los zomaras ya estaban aquí cuando llegué.
—Graendal —pronunció el nombre con un ronroneo—, si Moridin está escuchando supondrá que estoy intentando meterme en tu cama. Sabe que jamás hago alianzas con nadie. —En realidad había hecho varias, pero a sus aliados les sobrevenían siempre desgracias fatales una vez que dejaban de tener utilidad, y se llevaban consigo a la tumba el secreto de sus afiliaciones. Aquellos que acababan en una tumba.
La camalina se tornó negra como una medianoche en Larcheen mientras que aparecían chapetas en las mejillas aterciopeladas de Graendal y los azules ojos se tornaban hielo. No obstante, las palabras que pronunció no eran acordes con el semblante, en tanto que el vestido se iba aclarando hasta casi hacerse traslúcido conforme hablaba muy despacio, como pensativa:
—Una idea fascinante. Jamás me la había planteado.
Bien. Seguía siendo tan avispada y sagaz como siempre. Un buen recordatorio de que debía actuar con prudencia. Su intención era utilizar a Graendal y luego deshacerse de ella, no caer en una de sus trampas.
—Se me da bien convencer a las mujeres hermosas. —Alargó una mano para acariciar la mejilla de Graendal. Ya iba siendo hora de empezar a convencer a los otros. Además, de ello podría salir algo más que una alianza. Siempre había estado encaprichada de Graendal. Ya no se acordaba de haber sido un hombre. En sus recuerdos se movía en el mismo cuerpo que ahora, lo que acarreaba algunas excentricidades. Sus deseos no habían cambiado, sólo se habían ampliado. La encantaría tener ese vestido de camalina. Y cualquier otra cosa útil que Graendal poseyera, naturalmente, pero a veces soñaba que llevaba puesto ese vestido. La única razón de que no vistiera uno en ese momento era que no quería que la otra mujer pensara que la imitaba.
La camalina continuó con una mínima opacidad, pero Graendal se apartó de la mirada acariciante de Aran'gar, que se volvió y se encontró con que Mesaana se acercaba, flanqueada por Demandred y Semirhage. Él aún parecía enfadado, en tanto que la expresión de Semirhage era fríamente divertida. Mesaana seguía pálida, aunque ya no parecía decaída. Pero nada en absoluto. Era una coreer que escupía veneno entre siseo y siseo.
—¿Por qué dejaste que se te escapara, Aran'gar? ¡Se suponía que la estabas controlando! ¿Tan ocupada estabas con tus jueguecitos de sueños con ella que se te olvidó averiguar lo que pensaba? La rebelión se hará añicos sin tenerla como figura decorativa. ¡Todo mi plan cuidadosamente fraguado se ha ido al garete sólo porque eres incapaz de tener controlada a una muchacha ignorante!
Aran'gar dominó el genio con firmeza. Podía hacerlo cuando quería realizar el esfuerzo, de modo que, en lugar de gruñir, sonrió. ¿De verdad Mesaana había instalado su base en la propia Torre Blanca? Sería maravilloso si pudiera encontrar la forma de dividir a ese trío.
—Anoche estuve escuchando a escondidas una sesión de la Antecámara de las rebeldes. La celebraron en el Mundo de los Sueños, para así reunirse dentro de la Torre Blanca, con Egwene presidiéndola. No es la figura decorativa que crees. He intentado decírtelo varias veces, pero tú nunca escuchas. —Eso lo dijo en un tono muy duro, así que lo moderó merced a un esfuerzo considerable—. Egwene les contó todo lo relativo a la situación en la Torre, que los Ajahs están como el perro y el gato. Las convenció de que es la Torre la que está a punto de hacerse pedazos, y que quizás ella pueda contribuir a que ocurra desde donde está ahora. En tu lugar yo me preocuparía de si la Torre va a aguantar sin venirse abajo el tiempo suficiente para que siga adelante este conflicto.
—Así que están decididas a continuar —murmuró Mesaana casi entre dientes. Asintió con la cabeza—. Bien. Bien. Entonces todo está saliendo según el plan. He estado dándole vueltas a la idea de que tendría que organizar un «rescate», pero quizás eso puede esperar hasta que Elaida la haya hecho venirse abajo. Su regreso crearía más confusión, entonces. Tienes que provocar más disensiones, Aran'gar. Antes de que haya acabado yo, quiero que esas supuestas Aes Sedai se odien a muerte las unas a las otras.
Apareció un zomara e hizo una grácil reverencia al tiempo que ofrecía una bandeja con tres copas. Mesaana y sus compañeros las cogieron sin dedicar ni una mirada a la criatura, que repitió la reverencia antes de retirarse con donaire.
—Crear disensiones ha sido algo que siempre se le ha dado bien —comentó Semirhage, provocando la risa de Demandred.
Aran'gar se obligó a contener la ira. Sorbiendo vino de su copa —era bastante bueno, con un aroma embriagador, aunque quedaba lejos de llegar a las cosechas que se servían en los Jardines— posó la mano en el hombro de Graendal y jugueteó con uno de los rizos dorados como el sol. La otra mujer no rechistó y la camalina siguió siendo una leve niebla. O estaba disfrutando con ello o tenía más autocontrol de lo que parecía posible. La sonrisa de Semirhage se hizo más divertida. También ella aprovechaba para disfrutar de sus placeres cuando se le presentaba la ocasión, aunque los gustos de Semirhage nunca le habían llamado la atención a Aran'gar.
—Si vais a empezar a sobaros, hacedlo en privado —gruñó Demandred.
—¿Celoso? —murmuró Aran'gar, que soltó una risita al ver el ceño del hombre—. ¿Dónde tienen a la chica, Mesaana? Eso no lo dijo en la sesión.
Los grandes ojos azules de Mesaana se entrecerraron. Eran el mejor rasgo de su semblante, pero si fruncía el entrecejo se convertían en normales y corrientes.
—¿Por qué quieres saberlo? ¿Para así «rescatarla» tú? No pienso decírtelo.
Graendal gruñó y Aran'gar se dio cuenta de que había apretado los dedos sobre el rizo dorado y había obligado a Graendal a echar la cabeza hacia atrás. El rostro de la otra mujer mantuvo la expresión serena, pero el vestido era una niebla roja que se oscurecía rápidamente a la par que se volvía más opaca. Aran'gar aflojó el puño, pero mantuvo el mechón asido suavemente. Uno de los primeros pasos era hacer que la presa se acostumbrara al tacto del cazador. No obstante, esta vez no intentó disimular la ira en la voz, y la mueca que dejaba los dientes a la vista era un manifiesto gesto amenazador.
—Quiero a la chica, Mesaana. Sin ella mis herramientas de trabajo son mucho más débiles.
Mesaana bebió tranquilamente un sorbo de vino antes de responder. ¡Tranquilamente!
—Por lo que tú misma has dicho, no la necesitas en absoluto. Ha sido mi plan desde el principio, Aran'gar. Lo acomodaré conforme a las necesidades, pero es mío. Y yo decidiré cuándo y dónde se libera a la chica.
—No, Mesaana, quien decidirá cuándo y dónde se la libera, e incluso si es que se la libera, seré yo —declaró Moridin mientras atravesaba a zancadas el arco de piedra.
Así que tenía oídos en aquel lugar. Esta vez iba vestido de negro totalmente, un negro de algún modo más oscuro que el que vestía Semirhage. Como era habitual, Moghedien y Cyndane lo seguían, ambas con el mismo tipo de ropa roja y negra que no favorecía a ninguna de las dos. ¿Qué poder ejercía sobre ellas? Al menos Moghedien jamás había seguido a nadie voluntariamente. En cuanto a la hermosa muñequita de cabello claro y generoso busto, Cyndane... Aran'gar la había abordado sólo para ver de qué podía enterarse, y la chica había amenazado fríamente con arrancarle el corazón si volvía a tocarla. Ésas no eran palabras que dijera alguien a quien se pudiera someter fácilmente.
—Parece que Sammael ha resurgido —anunció Moridin al tiempo que cruzaba la sala hacia los asientos. Era un hombre grande, e hizo que el sillón ornamentado de respaldo alto pareciera un trono. Moghedien y Cyndane se sentaron junto a él, a uno y otro lado, pero lo interesante fue que no lo hicieron hasta que el hombre hubo tomado asiento. Unos zomaras vestidos de un blanco níveo acudieron al instante con vino, pero quien recibió primero el suyo fue Moridin. Los zomaras notaban lo que quiera que estuviera funcionando en aquel lugar.
—Eso no es posible —dijo Graendal mientras todos se dirigían hacia los sillones para ocupar uno. Ahora el vestido era de un tono gris oscuro que ocultaba todo—. Tiene que estar muerto.
Sin embargo nadie se movió deprisa. Moridin era el Nae'blis, pero aun así, aparte de Moghedien y Cyndane, ninguno quería mostrar el más mínimo indicio de subordinación. Desde luego, Aran'gar no.
Tomó asiento enfrente de Moridin, desde donde podía observarlo sin que resultara evidente. Y a Moghedien y a Cyndane. Moghedien permanecía tan inmóvil que se habría confundido con el fondo del sillón de no ser por los colores chillones de la ropa. Cyndane era una reina de rostro tallado en hielo. Intentar derribar al Nae'blis era peligroso, pero la clave podía estar en esas dos. Si era capaz de dar con ella. Graendal se sentó a su lado, y el sillón estuvo de repente más cerca. Aran'gar habría puesto la mano sobre la muñeca de la otra mujer, pero se abstuvo de hacer otra cosa que dedicarle una lenta sonrisa. En ese momento era mejor centrarse en lo que pasaba.
—Habría sido incapaz de permanecer oculto tanto tiempo —opinó Demandred, arrellanado en el sillón que había entre Semirhage y Mesaana, con las piernas cruzadas, aparentemente relajado. Lo que parecía dudoso. Él era otro rival irreconciliable, de eso Aran'gar estaba segura—. Sammael necesitaba que todas las miradas estuvieran puestas en él.
—Sea como sea, Sammael, o alguien que se hacía pasar por él, dio órdenes a Myrddraal y éstos obedecieron, así que era uno de los Elegidos. —Moridin recorrió con la mirada el círculo de sillones como si pudiera detectar quién había sido. Un goteo constante de sa negras circulaba por sus ojos azules. Aran'gar no lamentaba que el uso del Poder Verdadero estuviera ahora limitado a él. El precio que se pagaba era demasiado alto. Ishamael nunca había estado completamente en su sano juicio, y ahora, como Moridin, seguía estando medio loco. ¿Cuánto tiempo habría de pasar antes de que pudiera deponerlo?
—¿Nos vas a decir qué órdenes eran ésas? —El tono de Semirhage era frío y la mujer bebió vino sosegadamente, sin dejar de observar a Moridin por encima del borde de la copa. Estaba sentada muy derecha, como siempre. También ella parecía encontrarse a gusto, cosa muy improbable. Moridin apretó los dientes.
—No lo sé —contestó finalmente, de mala gana. No le gustaba admitir eso—. Pero como resultado un centenar de Myrddraal y miles de trollocs entraron en los Atajos.
—Eso es muy propio de Sammael —dijo Demandred pensativamente al tiempo que hacía girar la copa y observaba los remolinos del vino—. A lo mejor me equivoqué.
Una admisión extraordinaria, viniendo de él. O tal vez un intento de ocultar que era el que había fingido ser Sammael. Aran'gar habría querido saber quién había empezado a jugar su propio juego. O si Sammael estaba vivo realmente.
—Transmitid a vuestros Amigos de la Sombra la orden de que informen de cualquier noticia sobre trollocs o Myrddraal fuera de La Llaga —gruñó Moridin con acritud—. Tan pronto como recibáis algo, se me ha de comunicar. La Hora del Retorno está próxima. A partir de ahora nadie tiene permiso para embarcarse en aventuras por su cuenta. —Volvió a observarlos de uno en uno, salvo a Moghedien y Cyndane. Con una sonrisa aún más lánguida que la de Graendal, Aran'gar le sostuvo la mirada, pero Mesaana se encogió bajo ella—. Como tú has comprobado, para tu desgracia —le dijo a ésta y, por imposible que pudiera parecer, Mesaana se puso aún más pálida y echó un buen trago de la copa; se oyó cómo entrechocaban los dientes contra el cristal. Semirhage y Demandred evitaron mirarla.
Aran'gar y Graendal intercambiaron una ojeada. A Mesaana se la había castigado por no aparecer en Shadar Logoth, pero ¿cómo? Antaño, ese tipo de negligencia en el cumplimiento del deber habría significado la muerte. Ahora eran muy pocos para eso. Cyndane y Moghedien parecían sentir tanta curiosidad como ella misma, así que tampoco sabían nada.
—Podemos ver las señales tan bien como tú, Moridin —repuso Demandred con irritación—. El momento se acerca. Tenemos que encontrar el resto de los sellos de la prisión del Gran Señor. Tengo a mis seguidores buscando por todas partes, pero no han encontrado nada.
—Ah, sí. Los sellos. Claro, se tienen que encontrar. —La sonrisa de Moridin era casi displicente—. Sólo quedan tres, todos en poder de al'Thor, aunque dudo que los lleve encima. Se corre el peligro de que se rompan ahora. Los habrá escondido. Encaminad a vuestra gente hacia los sitios en los que ha estado. Buscadlos vosotros mismos.
—Lo más fácil es raptar a Lews Therin. —En fuerte contraste con su apariencia de doncella fría, la voz de Cyndane era casi un jadeo sensual, una voz hecha para la mentira entre blandas almohadas y sin llevar apenas nada encima. Ahora había un ardor considerable en aquellos enormes ojos azules. Un ardor abrasador—. Puedo conseguir que me diga dónde los tiene.
—¡No! —espetó Moridin al tiempo que clavaba en ella una mirada intensa—. Lo matarías «accidentalmente». El momento y la forma de acabar con al'Thor quedan a mi elección. De nadie más. —Curiosamente se llevó la mano a la pechera de la chaqueta y Cyndane se encogió. Por su parte, Moghedien tiritó—. De nadie más —repitió con voz dura.
—De nadie más —dijo Cyndane. Cuando él bajó la mano, la mujer exhaló suavemente y acto seguido bebió un trago de vino. Tenía la frente perlada de sudor.
Para Aran'gar aquel intercambio fue revelador. Al parecer, una vez que se hubiera deshecho de Moridin tendría a Moghedien y a la chica sujetas con correa. Muy, pero que muy bien. Moridin se irguió en el sillón y dirigió aquella mirada intensa a todos los demás.
—Eso va por todos. Al'Thor es mío. ¡No le haréis ningún tipo de daño!
Cyndane inclinó la cabeza sobre la copa y sorbió, pero el odio era evidente en sus ojos. Graendal había dicho que no era Lanfear, que era más débil con el Poder Único, pero indiscutiblemente tenía obsesión con al'Thor, y se refería a él con el mismo nombre que Lanfear había utilizado siempre.
—Si queréis matar a alguien —continuó Moridin—, ¡acabad con estos dos! —De repente, las imágenes de dos hombres jóvenes con toscas ropas de campesino aparecieron en el centro del círculo y giraron sobre sí mismas para que todos pudieran echar una buena ojeada a las caras. Uno era alto y musculoso, con ojos amarillos, nada menos, en tanto que el otro era más esbelto y exhibía una sonrisa descarada. Creaciones del Tel'aran'rhiod, se movían con rigidez y no cambiaban de expresión—. Perrin Aybara y Mat Cauthon son ta'veren y fáciles de localizar. Encontradlos y matadlos.
Graendal se echó a reír; era una risa desganada, carente de alegría.
—Encontrar ta'veren nunca fue tan sencillo como lo pones, y ahora es más complicado que nunca. Todo el Entramado está en una continua mudanza, repleto de cambios y picos.
—Perrin Aybara y Mat Cauthon —murmuró Semirhage sin quitarles ojo a las dos figuras—. Así que ése es su aspecto. Quién sabe, Moridin. Si hubieras compartido esta información con nosotros antes, quizás habrían muerto ya.
Moridin descargó un fuerte puñetazo en el brazo del sillón.
—¡Encontradlos! Aseguraos bien de que vuestros seguidores conocen esas caras. ¡Encontrad a Aybara y a Cauthon y matadlos! ¡El Día se acerca y tienen que estar muertos!
Aran'gar tomó un sorbo de vino. No veía ningún inconveniente en matar a esos dos si se cruzaba con ellos, pero Moridin se iba a llevar una terrible desilusión respecto a Rand al'Thor.
4
UN TRATO
Perrin, montado en Brioso, contemplaba desde un poco más atrás de la línea de árboles la extensa pradera en la que flores silvestres rojas y azules empezaban a brotar entre la hierba marchita por el invierno y que la nieve, ahora derretida, había dejado aplastada como una alfombra. La arboleda la componían principalmente cipreses que conservaban el duro follaje a lo largo del invierno, pero sólo unas cuantas hojas, pequeñas y pálidas, decoraban las ramas de los ocozoles que había entremedias. El semental pardo pateó con una impaciencia compartida por Perrin, aunque no dio señales de ello. El sol casi había llegado a su cenit; llevaba esperando allí casi una hora. Una brisa fuerte y constante soplaba desde el oeste y llegaba a través de la pradera hasta él. Eso estaba bien.
Cada dos por tres, la mano enguantada de Perrin acariciaba una rama muy recta arrancada de un roble —más gruesa que su antebrazo y el doble de larga— que llevaba atravesada sobre la silla, delante de él. Hasta la mitad de la longitud se la había rebajado por dos lados para dejarlos lisos y suaves. La pradera, cercada por inmensos robles y cipreses, altísimos pinos y ocozoles más bajos, tenía menos de seiscientos pasos de anchura, aunque era más extensa a lo largo. La rama tenía que ser suficientemente ancha. Había hecho planes para casi cualquier posibilidad que pudiera imaginarse. La rama encajaba en más de una.
—Milady Principal, deberíais regresar al campamento —dijo Gallenne, y no por primera vez, mientras se frotaba el rojo parche del ojo con aire irritado. El yelmo adornado con plumas carmesí colgaba de la perilla de la silla de montar, de modo que llevaba al aire el cabello gris que le llegaba a los hombros. Se le había oído decir, al alcance del oído de Berelain, que la mayor parte de esas canas las tenía a costa de ella. El caballo de guerra negro que montaba intentó morder a Brioso, y el hombre dio un brusco tirón de las riendas del castrado de pecho ancho sin apartar la atención de Berelain. Para empezar, su consejo había sido que no fuera—. Grady puede conduciros al campamento y estar de vuelta mientras los demás esperamos un poco más a ver si los seanchan aparecen.
—Me quedo, capitán. Me quedo.
El tono de Berelain era tranquilo y firme; sin embargo, bajo el usual olor de paciencia se percibía un atisbo de preocupación. No estaba tan segura como quería dar a entender. Había cogido por costumbre usar un perfume ligero con aroma a flores y a veces Perrin se sorprendía intentando descifrar qué flores eran. Pero, ese día estaba demasiado concentrado para tener ese tipo de ideas insustanciales.
En el olor de Annoura era punzante la irritación, aunque el semblante intemporal de Aes Sedai, enmarcado por docenas de trencillas, se mostraba tan sosegado como siempre. Claro que la hermana Gris de nariz ganchuda había olido a irritación desde la discrepancia habida entre ella y Berelain. Era su propia culpa, por haber hecho una visita a Masema a espaldas de Berelain. También le había aconsejado a ésta que se quedara en el campamento. Annoura condujo a la yegua marrón hasta situarla más cerca de la Principal de Mayene, y Berelain movió a su yegua blanca justo para apartarla la misma distancia sin dirigir siquiera una mirada de soslayo a su consejera. De nuevo resaltó el olor a irritación.
El rojo vestido de seda de Berelain, con profusión de bordados dorados, dejaba al descubierto una parte de los senos mayor de lo que hacía tiempo tenía por costumbre mostrar, si bien un collar ancho de gotas de fuego y ópalos ponía cierto grado de modestia. Un ancho cinturón a juego, del que pendía una daga enjoyada, le ceñía el talle. La fina corona de Mayene, que descansaba sobre el oscuro cabello de la joven y que sostenía un azor dorado en vuelo justo encima de las cejas, parecía algo corriente en comparación con el cinturón y el collar. Era una mujer hermosa, y más, a su parecer, desde que había dejado de acosarlo, aunque seguía sin llegarle a la suela del zapato a Faile, naturalmente.
Annoura llevaba un traje de montar gris, sin adornos, pero casi todo el mundo se había puesto sus mejores galas. En el caso de Perrin era una chaqueta de seda, en color verde oscuro, con bordados en plata que casi cubrían mangas y hombros. No le hacía gracia la ropa extravagante —Faile lo había empujado para que comprara lo poco que tenía; bueno lo había empujado suavemente— pero ese día necesitaba impresionar. Si el cinturón ancho y liso de cuero que llevaba ceñido por encima de la chaqueta echaba a perder un poco la apariencia, qué se le iba a hacer.
—Tiene que venir —masculló Arganda. Bajo y fornido, el primer capitán de Alliandre no se había quitado el yelmo plateado con las tres cortas plumas blancas y no dejaba de deslizar la espada en la vaina arriba y abajo, como si esperara una carga. También el peto era plateado. A la luz del sol resultaría visible desde millas de distancia—. ¡Tiene que venir!
—El Profeta dice que no aparecerán —intervino Aram, y en voz alta, mientras taconeaba al patilargo gris para situarse junto a Brioso. El pomo de latón de su espada, con forma de cabeza de lobo, asomaba por encima del hombro de la chaqueta de rayas verdes. Otrora había parecido demasiado guapo para ser hombre, pero ahora el gesto se le tornaba más hosco de día en día, en tanto que el rostro estaba macilento, con los ojos hundidos y la boca tensa—. El Profeta dice que, o pasa eso, o es una trampa. Dice que no deberíamos fiarnos de los seanchan.
Perrin no salió de su mutismo, pero percibió su propio olor punzante de irritación, tanto consigo mismo como por el antiguo gitano. Balwer le había informado que Aram había empezado a pasar tiempo con Masema, pero le había parecido innecesario decirle al joven que no le contara a Masema todo lo que él hacía. La cosa no tenía remedio ahora, pero para la próxima ya sabía a qué atenerse. Un hombre debía conocer sus herramientas y no darles un uso que las rompería. Lo mismo rezaba con las personas. En cuanto a Masema, sin duda tenía miedo de que se reunieran con alguien que supiera que él también estaba negociando con los seanchan.
Formaban un grupo numeroso, aunque la mayoría se quedaría allí mismo, entre los árboles. Cincuenta Guardias Alados de Berelain, con yelmos y petos rojos, y largas cintas escarlatas ondeando en el arranque de las moharras de las finas lanzas, estaban a caballo detrás de la bandera de Mayene, el azor dorado sobre campo azul, que flameaba con la brisa. Junto a ellos, cincuenta ghealdanos con petos bruñidos y yelmos cónicos en color verde oscuro se agrupaban en sus caballos detrás del estandarte de Ghealdan, las tres estrellas plateadas sobre campo rojo. Las cintas de sus lanzas eran verdes. Ofrecían una apariencia gallarda, pero entre todos ellos juntos no eran, ni con mucho, tan mortíferos como Jur Grady, quien, de juzgarlo por el curtido rostro de granjero y la lisa chaqueta negra con el alfiler en forma de espada prendido al cuello, podría parecer anodino en comparación. El hombre era consciente de ello, lo supieran o no los otros, y se mantenía junto a su castrado zaino con el aire tranquilo del hombre que descansa antes de iniciar la tarea del día.
En contraste, Leof Torfinn y Tod al'Caar, los únicos otros dos hombres de Dos Ríos presentes, seguían casi brincando en las sillas por la excitación a pesar de la larga espera. Seguramente habrían perdido parte de su complacencia de haber sabido que se los había elegido principalmente porque eran a los que les quedaban mejor las chaquetas prestadas de excelente paño verde. Leof portaba el estandarte de Perrin, la cabeza del Lobo Rojo, y Tod sostenía el Águila Roja de Manetheren; las dos enseñas ondeaban en astas un poco más largas que las lanzas. Los dos jóvenes casi habían llegado a las manos a costa de quién llevaba cuál. Perrin esperaba que no hubiera sido porque ninguno quería llevar la cabeza de lobo ribeteada en rojo. Leof parecía estar contento, en tanto que Tod se mostraba eufórico. Claro que él ignoraba la razón de que Perrin hubiera llevado esa bandera. En cualquier intercambio había que conseguir que la otra parte pensara que conseguía algo extra, como solía decir el padre de Mat. Los colores giraron en la mente de Perrin y durante un fugaz instante creyó ver a Mat hablando con una mujer pequeña y morena. Apartó la imagen de su mente con firmeza. Lo único que importaba era el aquí y el ahora, este día. Faile era lo único que importaba.
—Vendrán —espetó Arganda en respuesta a Aram, a quien asestó una mirada fulminante a través de las barras de la visera, como si esperara una provocación.
—¿Y qué pasa si no vienen? —demandó Gallenne, que a pesar de faltarle un ojo lanzó una mirada tan fulminante como la de Arganda. El peto lacado en rojo no era mucho más discreto que el plateado de Arganda. Había pocas probabilidades, por no decir ninguna, de que se los pudiera convencer para que los pintaran en un color más apagado—. ¿Y si es una trampa?
Arganda gruñó de un modo que pareció salido de la garganta de un lobo. El hombre estaba que no aguantaba más. La brisa llevó el olor de caballos sólo instantes antes de que Perrin oyera los primeros trinos de herrerillos, demasiado lejanos para que cualquiera de los presentes los captaran. Provenían de los árboles que flanqueaban el prado. Grupos numerosos de hombres, quizás hostiles, entraban en la arboleda. Sonaron otros trinos, más cercanos.
—Ya están aquí —anunció, con lo que se ganó miradas de Arganda y Gallenne. Intentaba no revelar la agudeza de oído y olfato que poseía, pero esos dos habían estado a punto de emprenderla a golpes el uno con el otro. Los trinos se repitieron más cerca y todos pudieron oírlos. Los dos hombres lo miraron de forma rara.
—No puedo poner en riesgo a la Principal si hay alguna posibilidad de que se trate de una trampa —dijo Gallenne mientras se abrochaba el yelmo. Todos sabían lo que significaba esa señal.
—Eso es decisión mía, capitán —repuso Berelain antes de que Perrin tuviera ocasión de abrir la boca.
—Y vuestra seguridad es responsabilidad mía, milady Principal.
Berelain respiró hondo a la par que su gesto se oscurecía, pero esta vez se le adelantó Perrin.
—Os dije cómo haríamos saltar esa trampa, si es que la hay. Sabéis lo desconfiados que son los seanchan. Seguramente son ellos los que están preocupados por si les hemos tendido una emboscada.
Gallenne carraspeó en disconformidad. La paciencia en el olor de Berelain vaciló, pero después se estabilizó de nuevo, firme como una roca.
—Deberíais hacerle caso, capitán —dijo, con una sonrisa dirigida a Perrin—. Sabe lo que hace.
Un grupo de jinetes apareció por el extremo opuesto del prado y se frenó. A Tallanvor se lo distinguía bien del resto. Con chaqueta oscura y montado en un buen gris rodado, era el único hombre que no llevaba armadura a rayas rojas, amarillas y azules. Las otras dos personas sin armadura eran mujeres, una de azul, con trazos rojos en la falda y la pechera, y la otra de gris. El sol se reflejaba en algo que las unía. Vaya. Una sul'dam con su damane. Eso no se había mencionado en las negociaciones llevadas a través de Tallanvor, pero Perrin había contado con ello.
—En marcha —dijo mientras tiraba de las riendas de Brioso con una mano—. Antes de que crea que somos nosotros los que no hemos venido.
Annoura se las arregló para acercarse lo suficiente para poner una mano en el brazo de Berelain un instante antes de que la otra mujer pudiera apartar a su yegua.
—Deberíais dejarme acompañaros, Berelain. Podríais necesitar mi consejo, ¿verdad? Este tipo de negociaciones son mi especialidad.
—Imagino que, a estas alturas, los seanchan sabrán identificar un rostro de Aes Sedai, ¿no os parece, Annoura? Dudo mucho que quieran negociar con vos. Además —añadió Berelain con un tono dulce en exceso—, debéis quedaros aquí para ayudar a maese Grady.
Un ligero rubor apareció fugazmente en las mejillas de la Aes Sedai, que apretó la ancha boca. Había hecho falta que intervinieran las Sabias para que accediera a recibir órdenes de Grady ese día, aunque Perrin se alegraba de no saber cómo lo habían conseguido, y la hermana no había dejado de rebullir desde que habían salido del campamento.
—Tú te quedas también —dijo Perrin cuando Aram hizo intención de emprender la marcha—. Últimamente has estado irascible y no voy a correr el riesgo de que hagas o digas lo que no debes ahí fuera. No pienso arriesgar a Faile. —Era cierto. Por no mencionar que no estaba dispuesto a correr el riesgo de que el joven transmitiera a Masema lo que se hablara allí fuera—. ¿Entendido?
La decepción rebosó en el olor de Aram, pero, aunque de mala gana, el joven asintió con la cabeza y apoyó las manos en la perilla de la silla. Puede que casi sintiera adoración por Masema, pero daría la vida cien veces antes que poner en peligro la de Faile. A propósito, al menos. Que lo hiciera sin ser consciente de ello era otro asunto.
Perrin salió a caballo de los árboles flanqueado por Arganda a un lado y Berelain y Gallenne al otro. Los abanderados iban detrás, así como diez mayenienses y diez ghealdanos en columna de a dos. Al tiempo que ponían en movimiento a sus caballos, los seanchan hicieron otro tanto con los suyos y avanzaron también en columna, con Tallanvor al lado de los cabecillas, uno de ellos sobre un ruano y el otro montando un zaino. Los cascos de los caballos no hacían ruido sobre la espesa estera de hierba muerta. El silencio se había adueñado del bosque, incluso para el oído de Perrin.
Mientras que mayenienses y ghealdanos se desplegaban en una línea y otro tanto hacía la mayoría de los seanchan, con sus armaduras pintadas en llamativos colores, Perrin y Berelain avanzaron hacia Tallanvor y dos de los seanchan vestidos con armadura; uno lucía tres plumas finas en el yelmo lacado que tanto se asemejaba a la cabeza de un insecto, y el otro, dos. La sul'dam y la damane también se adelantaron. Se encontraron en el centro del prado, rodeados por flores silvestres y silencio, apenas a seis pasos los unos de los otros.
Al tiempo que Tallanvor se situaba a un lado entre ambos grupos, los seanchan con armadura se quitaron el yelmo; los guanteletes, con el envés reforzado en metal, también estaban pintados a rayas como el resto de la armadura. El yelmo de dos plumas reveló a un hombre de cabello rubio con media docena de cicatrices cosiéndole la cara cuadrada. Era un hombre encallecido que, curiosamente, olía a regocijo, pero era el otro jinete, una mujer, quien le interesaba a Perrin. Montada en un zaino —un caballo de guerra entrenado sin lugar a dudas— era alta y ancha de hombros para ser mujer, aunque esbelta por lo demás, pero ya peinaba canas. Unas hebras grises le aclaraban en las sienes el cabello negro, muy corto y ensortijado. De tez tan oscura como la buena tierra de labranza, sólo tenía dos cicatrices; una le cruzaba en diagonal la mejilla izquierda, en tanto que la otra, en la frente, se había llevado parte de la ceja derecha. Algunas personas consideraban las cicatrices como señal de un carácter aguerrido. Perrin opinaba que tener menos cicatrices significaba que uno sabía lo que se hacía. El olor de la mujer rebosaba seguridad en sí misma.
Su mirada recorrió las banderas flameantes. A Perrin le pareció que se detuvo un poco más en el Águila Roja de Manetheren, así como en el azor dorado de Mayene, pero enseguida dirigió la vista hacia él. La expresión no varió ni por un instante, pero cuando reparó en sus ojos amarillos algo indefinible se mezcló en el olor de la mujer, algo penetrante y fuerte. Y al fijarse en el pesado martillo de herrero enganchado al cinturón aquel efluvio extraño se hizo más intenso.
—Os doy a conocer a Perrin t'Bashere Aybara, Señor de Dos Ríos, señor feudal de la reina Alliandre de Ghealdan —anunció Tallanvor mientras alzaba una mano en dirección a Perrin. Según él, los seanchan eran puntillosos con las formalidades, pero Perrin no tenía idea de si aquello era una ceremonia seanchan o algo de Andor. Que él supiera, Tallanvor podría habérselo inventado—. Os doy a conocer a Berelain sur Paendrag Paeron, Principal de Mayene por la Gracia de la Luz, Defensora de las Olas, Cabeza Insigne de la casa Paeron. —Tras hacer una reverencia a los dos, tiró de las riendas hacia el lado contrario y alzó la otra mano, en dirección a los seanchan—. Os doy a conocer a la oficial general Tylee Khirgan del Ejército Invencible, al servicio de la emperatriz de Seanchan. Os doy a conocer al capitán Bakayar Mishima del Ejército Invencible, al servicio de la emperatriz de Seanchan. —Otra reverencia y Tallanvor hizo que el caballo gris volviera a un lugar junto a las banderas. Su semblante estaba tan sombrío como el de Aram, pero él olía a esperanza.
—Me alegra que no os anunciara como el Rey Lobo, milord —dijo la oficial general, arrastrando las palabras. Pronunciaba de tal modo que Perrin tenía que estar muy pendiente para entender lo que decía—. En caso contrario, habría pensado que teníamos encima el Tarmon Gai'don. ¿Conocéis las Profecías del Dragón? «Cuando el Rey Lobo porte el martillo, se avecinan los últimos días conocidos. Cuando el zorro con el cuervo se case y a la batalla el toque de trompetas llame.» En mi caso, ese segundo verso nunca lo he entendido. Y vos, milady. Sur Paendrag. ¿Eso significa «de Paendrag»?
—Mi familia desciende de Artur Paendrag Tanreall —contestó Berelain con la cabeza bien alta.
Un remolino de viento llevó un olorcillo a orgullo entre la paciencia y el perfume. Habían acordado que sería él quien hablaría —su presencia allí serviría para encandilar a los seanchan ante una dirigente joven y bella, o al menos para dar empaque al grupo de Perrin—; claro que suponía que Berelain no podía dejar de responder a una pregunta directa.
Tylee asintió como si ésa fuera exactamente la contestación que había esperado.
—Eso os convierte en una prima lejana de la familia imperial, milady. A buen seguro que la emperatriz, así viva para siempre, os distinguirá. Siempre y cuando no tengáis aspiraciones al imperio de Hawkwing, en cualquier caso.
—Mi única reivindicación es de Mayene —repuso orgullosamente Berelain—. Y eso lo defenderé hasta el último aliento.
—No he venido aquí para hablar de las Profecías ni de Hawkwing ni de vuestra emperatriz —intervino Perrin, irritado. Por segunda vez en cuestión de segundos aquellos colores intentaron fusionarse en su mente, pero los disipó. No tenía tiempo para eso. ¿El Rey Lobo? Saltador se reiría de eso si los lobos pudieran reírse. Cualquier lobo se reiría. Con todo, lo sacudió un escalofrío. No se había dado cuenta de que se lo mencionaba en las Profecías. ¿Y su martillo era un heraldo de la Última Batalla? Pero nada importaba excepto Faile. Sólo ella. Y lo que hiciera falta para liberarla—. El acuerdo para esta reunión era que no hubiera más de treinta en cada parte, pero tenéis hombres entre el boscaje, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Un montón de hombres.
—Al igual que vos —dijo Mishima con una sonrisa desfigurada por la blanca cicatriz que le llegaba a la comisura de la boca—. De otro modo no estaríais enterado de la presencia de los nuestros. —Su modo de arrastrar las palabras era más pronunciado que el de la mujer.
—Mientras sigan los dos —manifestó Perrin sin apartar la mirada de la oficial general—, existe el riesgo de que ocurran accidentes, y yo no quiero que haya accidentes. Quiero recuperar a mi esposa.
—¿Y qué proponéis para evitar esos accidentes? —inquirió Mishima a la par que jugueteaba ociosamente con las riendas. Lo planteó como si la pregunta no fuera urgente. Por lo visto Tylee se conformaba con dejarlo hablar a él mientras ella estaba pendiente de las reacciones de Perrin—. ¿Se supone que hemos de confiar en vos si mandamos retirarse a nuestros hombres primero o que vos confiáis en nosotros si os pedimos que los retiréis antes? «En las altas esferas, los caminos están pavimentados con dagas.» No hay lugar para la confianza. Supongo que los dos podríamos ordenar a nuestros hombres que retrocedieran al mismo tiempo, pero una de las partes podría hacer trampas.
—Vais a tener que confiar en mí, oficial general —manifestó Perrin al tiempo que sacudía la cabeza—. No tengo ningún motivo para querer atacaros o tomaros prisionero, y sí muchas razones para no hacerlo. Sin embargo no estoy tan seguro de lo mismo respecto a vosotros. Quizá penséis que capturar a la Principal de Mayene merecería la pena incurrir en una pequeña traición. —Berelain soltó una queda risa. Había llegado el momento de usar la rama. No sólo para obligar a los seanchan a que salieran del bosque los primeros, sino para convencerlos de que necesitaban lo que él podía ofrecerles—. Imagino que vuestros hombres son buenos soldados. Los míos no son soldados, aunque han combatido. Contra trollocs y contra Shaido, y en ambos casos lo han hecho bien. —Asió la rama por la base y la sostuvo en el aire, por encima de la cabeza, con los dos lados rebajados y alisados en la parte alta y de cara a los laterales del prado—. Pero están acostumbrados a cazar leones, leopardos y pumas que bajan de las montañas para perseguir a nuestros rebaños, y también osos y jabalíes, animales que dan caza a su vez en bosques muy parecidos a éste.
La rama se zarandeó violentamente entre la mano apuñada cuando la vibración de dos impactos que no se distanciaron entre sí más que décimas de segundo le bajó por el brazo. Bajó la rama para enseñar las dos flechas clavadas en la madera y las afiladas puntas atravesándola de parte a parte. Trescientos pasos era una distancia considerable para hacer un blanco como ése, pero había elegido a Jondyn Barran y a Jori Congar para que hicieran los disparos. Eran los mejores arqueros que tenía.
—Si llegara el caso, vuestros hombres ni siquiera verían a los que los están matando, y esa armadura no serviría de mucho contra los arcos largos de Dos Ríos. Confío en que no tengamos que llegar a esos extremos. —Entonces, con toda su fuerza, arrojó la rama al aire.
—¡Por mis ojos! —gruñó Mishima mientras desplazaba una mano hacia la espada al tiempo que intentaba hacer retroceder al ruano y no quitarles ojo a Perrin y a la rama. El yelmo se le cayó de la perilla a la hierba.
La oficial general no hizo movimiento alguno para asir la espada, aunque también estaba pendiente de Perrin y de la rama. Al principio. Después los ojos sólo siguieron a la rama conforme ésta seguía ascendiendo hasta quedar suspendida en el centro entre ellos y a cien pasos en el aire. Bruscamente, una bola de fuego envolvió la rama con tal intensidad que Perrin notó el calor como si se hubiera abierto un horno. Berelain se resguardó la cara con una mano. Tylee se limitó a observar con gesto pensativo.
El fuego duró apenas unos instantes, pero fue suficiente para que sólo quedara ceniza suspendida en la brisa cuando desapareció. Ceniza y dos motas que cayeron en picado sobre la hierba seca. De inmediato brotaron pequeñas llamas que crecieron y se extendieron. Hasta los caballos de batalla resoplaron con miedo. La yegua de Berelain bailoteó en un intento de soltar las riendas y huir.
Perrin masculló una maldición —tendría que haber pensado en las puntas de flecha— y empezó a desmontar para apagar el fuego a pisotones; pero, antes de que pudiera pasar la pierna por encima de la silla, las llamas desaparecieron y sólo quedaron hilillos de humo que se alzaban de los rodales de hierba ennegrecida.
—Buena chica —murmuró la sul'dam mientras daba palmaditas a la mujer de gris—. Norie es una damane maravillosa. —La otra mujer sonrió tímidamente por la alabanza. A despecho de sus palabras, la sul'dam parecía preocupada.
—Bien —dijo Tylee, que observaba atentamente a Perrin—. Así que tenéis una marath... —Hizo una pausa y frunció los labios—. Tenéis una Aes Sedai. ¿Más de una? Da igual. No puedo decir que las Aes Sedai que he visto me hayan impresionado demasiado.
—Ninguna marath'damane, mi general —manifestó en tono quedo la sul'dam.
Tylee se quedó muy quieta y clavó una intensa mirada en Perrin.
—Asha'man —dijo finalmente, y no era una pregunta—. Empezáis a despertar mi interés, milord.
—Entonces es posible que una última cosa acabe de convenceros —respondió Perrin—. Tod, enrolla esa bandera en el mástil y tráela aquí. —Al no oír nada detrás echó un vistazo por encima del hombro. Tod lo miraba con expresión afligida—. Tod.
Sacudiéndose como si saliera de un sueño, Tod empezó a enrollar el Águila Roja alrededor del mástil. Seguía teniendo un aire desdichado cuando avanzó en el caballo y se la entregó a Perrin. Se quedó allí, con la mano aún extendida, como si esperara que la bandera volviera a su poder.
Taconeando a Brioso hacia los seanchan, Perrin sostuvo la bandera ante sí, en el puño, paralela al suelo.
—Dos Ríos es el corazón de Manetheren, oficial general. El último rey de Manetheren murió en batalla justo donde ahora se alza Campo de Emond, el pueblo en el que nací y crecí. Llevamos a Manetheren en la sangre. Pero los Shaido tienen prisionera a mi esposa, y con tal de liberarla renunciaré a toda aspiración de hacer renacer a Manetheren, a lo que me comprometeré firmando cualquier tipo de juramento si así lo queréis. Esa aspiración sería un campo de zarzas para vosotros los seanchan. Vos podríais ser quien limpiara ese campo sin derramar una sola gota de sangre. —A su espalda alguien gimió tristemente. Le pareció que era Tod.
De repente, la brisa se convirtió en un vendaval que pasó aullando y los acribilló con la tierra levantada; soplaba tan fuerte que Perrin tuvo que aferrarse a la perilla para evitar que lo derribara de la silla. Parecía que la chaqueta estaba a punto de serle arrancada del cuerpo. ¿De dónde había salido esa arenilla? El bosque se hallaba recubierto por una alfombra de hojas muertas de varias pulgadas de profundidad. Además, la tempestad apestaba a azufre, tan penetrante que pareció abrasarle la nariz a Perrin. Los caballos sacudían la cabeza y tenían la boca abierta, pero el fragor del vendaval ahogaba los aterrados relinchos.
El violento ventarrón duró unos pocos instantes y después, de manera tan repentina como había surgido, desapareció, dejando únicamente la brisa que soplaba en dirección contraria. Los caballos temblaban, resoplaban y sacudían la cabeza, vueltos los ojos hacia atrás. Perrin palmeó a Brioso en el cuello y le susurró sonidos tranquilizadores, pero apenas surtieron efecto.
—Líbrenos de la Sombra. En nombre de la Luz, ¿de dónde salió ese vendaval? He oído rumores de que ocurren cosas extrañas. ¿O es que era otro intento por vuestra parte de «convencerme», milord?
—No —contestó Perrin con sinceridad. Resultaba que Neald poseía habilidades con el tiempo, pero Grady no—. ¿Qué importancia tiene de dónde venía?
Tylee lo miró pensativa y después asintió con la cabeza.
—¿Qué importancia tiene? —repitió como si no estuviera de acuerdo con él—. Tenemos historias sobre Manetheren. Eso sería pisar zarzas y sin llevar botas calzadas. La mitad de Amadicia bulle con comentarios sobre vos y sobre esa bandera, de que Manetheren renacerá y «salvará» a Amadicia de nosotros. Mishima, da la señal de retirada.
Sin la menor señal de vacilación, el hombre de cabello amarillo alzó un pequeño cuerno recto que llevaba colgado de un cordón rojo al cuello. Tocó tres notas estridentes y repitió la secuencia dos veces antes de soltar el cuerno, que se meció contra su pecho.
—He cumplido con mi parte —dijo Tylee.
Perrin echó la cabeza hacia atrás y gritó tan fuerte y tan claro como le fue posible:
—¡Dannil! ¡Tell! ¡Cuando el último seanchan esté más allá del extremo del prado, agrupad a todos y reuníos con Grady!
La oficial general se llevó el meñique al oído y lo meneó a pesar del guantelete.
—Tenéis una voz potente —dijo con sequedad. Sólo entonces alargó la mano para asir el mástil de la bandera y lo colocó cuidadosamente a través de la silla, delante de ella. No miró de nuevo la bandera, pero la acarició, quizá de forma inconsciente—. Bien, ¿con qué contáis para respaldar mi plan, milord?
Mishima se enganchó con el tobillo a la alta perilla y se agachó para recoger el yelmo. El viento lo había hecho rodar por la aplastada hierba hasta la mitad de la distancia que los separaba de la línea de soldados seanchan. Desde los árboles llegó un breve canto de alondra, seguido de otro y de otro más. Los seanchan se retiraban. ¿Habrían sentido también el ventarrón? Bah, daba igual.
—Ni de lejos tantos hombres como tenéis ya —admitió Perrin—. Al menos, que sean soldados adiestrados, pero tengo Asha'man y Aes Sedai y Sabias que encauzan, y vais a necesitar hasta el último de ellos. —La mujer abrió la boca y Perrin levantó una mano—. Quiero que me prometáis que no intentaréis ponerles el collar. —Dirigió una mirada harto significativa a la sul'dam y a la damane. La primera no apartaba los ojos de Tylee, esperando órdenes, pero al mismo tiempo acariciaba el cabello de la otra mujer como quien acaricia a un gato para tranquilizarlo. ¡Y Norie casi parecía estar ronroneando! ¡Luz!—. Vuestra palabra de que están a salvo de vos, ellas y cualquiera en el campamento que lleve ropajes blancos. La mayoría de ésos no son Shaido, de todos modos, y los únicos Aiel entre ellos que conozco son amigos míos.
—Tenéis amigos extraños, milord —comentó Tylee mientras sacudía la cabeza—. Sea como sea, hemos encontrado gentes de Cairhien y de Amadicia con bandas de Shaido y las hemos dejado marchar, aunque la mayoría de los cairhieninos parecían demasiado desorientados para saber qué hacer consigo mismos. Los únicos de blanco que no hemos liberado son Aiel. Esos gai'shain resultan unos da'covale maravillosos, a diferencia de los demás. Con todo, convengo en dejar marchar a vuestros amigos. Y a vuestros Asha'man y Aes Sedai. Poner fin a esa ingente concentración es muy importante. Decidme dónde están acampados y así empezaré a incorporaros en mis planes.
Perrin se frotó un lado de la nariz con un dedo. No era probable que muchos de esos gai'shain fueran Shaido, pero no pensaba decírselo. Que tuvieran la oportunidad de volver a la libertad una vez que cumplieran el año y un día.
—Me temo que tendrá que ser mi plan. Sevanna resultará un hueso duro de roer, pero he pensado cómo conseguirlo. Para empezar, cuenta con unos cien mil Shaido y se le están uniendo más. No todos son algai'd'siswai, pero cualquier adulto asirá una lanza si es preciso.
—Sevanna. —Tylee esbozó una sonrisa complacida—. Hemos oído ese nombre. Me encantaría presentar a Sevanna de los Jumai Shaido al capitán general. —Su sonrisa se borró—. Cien mil son más de los que esperaba, pero no más de los que puedo manejar. Ya hemos combatido a esos Aiel antes, ¿eh, Mishima?
De vuelta al trote para reunirse con ellos, Mishima rió, aunque fue un sonido desapacible, carente de júbilo.
—Sí que lo hicimos, oficial general. Son guerreros feroces, disciplinados y astutos, pero se los puede manejar. Se rodea una de sus bandas, esos septiares, con tres o cuatro damane y se los machaca hasta que se dan por vencidos. Es un asunto desagradable. Llevan a sus familias con ellos, pero precisamente por eso se rinden antes.
—Tengo entendido que contáis con una docena de damane, más o menos —dijo Perrin—, pero ¿son suficientes para hacer frente a trescientas o cuatrocientas Sabias encauzadoras?
—Ya mencionasteis eso antes, lo de las Sabias encauzadoras. —La oficial general frunció el entrecejo—. Todas las bandas que hemos atrapado tenían sus Sabias, pero ninguna de ellas podía encauzar.
—Eso es porque todas las que tienen los Shaido están con Sevanna —contestó Perrin—. Trescientas como poco y posiblemente cuatrocientas. Las Sabias que vienen conmigo están seguras.
Tylee y Mishima intercambiaron una mirada, y la oficial general suspiró. Mishima parecía abatido.
—Bien —dijo la mujer—, con órdenes o sin ellas, eso anula la posibilidad de acabar discretamente con este asunto. Habrá que molestar a la Hija de las Nueve Lunas si he de disculparme por ello ante la emperatriz, así viva para siempre. Y seguramente tendré que hacerlo.
¿La Hija de las Nueve Lunas? Alguna seanchan de alto rango, al parecer. Pero ¿por qué habría que molestarla por cualquier tema relacionado con esto?
Mishima torció el gesto, lo que le dio un aspecto temible con todas aquellas cicatrices surcándole el rostro en zigzag.
—Leí que había cuatrocientas damane en cada bando en Semalaren, y que fue una carnicería. La mitad del ejército imperial murió en el campo de batalla y más de tres de cada cuatro entre los rebeldes.
—Aun así, Mishima, no nos queda más remedio. O, más bien, no les queda a otros. Puede que escapes de tener que disculparte, pero yo no. —Por la Luz ¿a qué venía tanto desasosiego por tener que disculparse? La mujer olía a... resignación—. Por desgracia, se tardarán semanas, si no meses, en reunir suficientes soldados y damane para reventar este forúnculo. Os agradezco vuestra oferta de ayuda, milord. La tendré en cuenta. —Tylee le tendió la bandera—. Querréis recuperar esto puesto que me es imposible cumplir con mi parte del trato, pero os daré un consejo. El Ejército Invencible tendrá que ocuparse de otras tareas por el momento, pero no permitiremos que nadie saque provecho de la situación para erigirse rey. Nos proponemos reconquistar esta tierra, no dividirla en parcelas.
—Y nuestra intención es conservar nuestras naciones —replicó ferozmente Berelain al tiempo que hacía que su yegua salvara al trote los pocos pasos de hierba muerta que la separaban de la seanchan. La yegua estaba deseosa de arremeter, ansiosa de correr, de alejarse de aquel viento, y la Principal tuvo problemas para refrenar al animal. Hasta su olor era feroz. Nada de paciencia ahora. Olía como la loba que defiende a su pareja herida—. He oído decir que el nombre de vuestro Ejército Invencible es inapropiado. He oído contar que el Dragón Renacido os infligió una aplastante derrota en el sur. No penséis que Perrin Aybara no puede hacer lo mismo.
¡Luz, y él preocupado por la impetuosidad de Aram!
—No quiero derrotar a nadie excepto a los Shaido —dijo firmemente Perrin mientras luchaba para rechazar la imagen que intentaba cobrar forma en su mente. Enlazó las manos sobre la perilla de la silla. Al menos Brioso parecía estar más calmado. El semental todavía se sacudía con ligeros temblores de tanto en tanto, pero había dejado de girar los ojos—. Hay una forma de hacerlo discretamente, de modo que no tengáis que disculparos. —Si aquello era importante para la mujer, estaba dispuesto a utilizarlo—. La Hija de las Nueve Lunas puede estar tranquila. Os dije que lo tenía planeado. Tallanvor me dijo que tenéis un tipo de infusión que hace que a una mujer encauzadora le temblequeen las piernas y no se sostenga de pie.
Al cabo de un momento, Tylee volvió a apoyar la bandera en la silla y se quedó observándolo intensamente.
—A una mujer o a un varón —habló finalmente con su modo de arrastrar las palabras—. He oído que a varios hombres los capturaron así. Pero ¿cómo os proponéis hacérselo ingerir a esas cuatrocientas mujeres cuando están rodeadas por cien mil Aiel?
—Suministrándoselo a todas sin que sepan que lo están tomando. Sin embargo necesitaré todo lo que se pueda conseguir. Carretas, seguramente. No se puede calentar el agua, ¿comprendéis?, así que será una infusión muy floja.
Tylee soltó una queda risita.
—Un osado plan, milord. Imagino que habrá carretadas en la fábrica donde preparan el té, pero está muy lejos de aquí, en Amadicia, casi en Tarabon, y el único modo de conseguir más de unas pocas libras de golpe sería decirle a alguien de rango superior para qué lo quiero. Y de nuevo nos encontramos con el fin de la discreción en el asunto.
—Los Asha'man saben hacer una cosa que se llama Viajar —le dijo Perrin—. Una forma de salvar cientos de millas con un paso. Y en cuanto a conseguir el té, tal vez esto podría ayudarnos. —Del guantelete izquierdo sacó un trozo de papel doblado, manchado de grasa.
Las cejas de Tylee se fueron enarcando a medida que leía. Perrin se sabía de memoria el corto texto.
«El portador de la presente está bajo mi protección personal. En nombre de la emperatriz, así viva para siempre, dadle todo cuanto requiera en su servicio al imperio y no habléis de ello con nadie salvo conmigo.»
Perrin ignoraba quién era Suroth Sabelle Meldarath, pero si sellaba con su nombre algo así es que tenía que ser importante. A lo mejor era la Hija de las Nueve Lunas.
Tendiéndole el papel a Mishima, la oficial general miró de hito en hito a Perrin. Aquel olor intenso, penetrante, había resurgido, tanto o más fuerte que antes.
—Aes Sedai, Asha'man, Aiel, vuestros ojos, ese martillo ¡y ahora esto! ¿Quién sois?
Mishima soltó un silbido entre los dientes.
—La propia Suroth —murmuró.
—Soy un hombre que quiere recuperar a su esposa —contestó Perrin—. Y si es preciso negociaré con el Oscuro para conseguirlo. —Evitó mirar a la sul'dam y a la damane. Lo que estaba haciendo se parecía mucho a negociar con el Oscuro—. ¿Cerramos el trato?
Tylee miró la mano extendida del hombre y después se la estrechó. Tenía fuerza en la mano. Un trato con el Oscuro. Pero haría lo que fuera preciso para liberar a Faile.
5
ALGO... EXTRAÑO
El fuerte repiqueteo de la lluvia en el techo de la tienda que había sonado a lo largo de casi toda la noche se había reducido a un suave murmullo cuando Faile se acercó al sillón de Sevanna, un trono de talla recargada y dorados, situado en el centro de las capas de coloridas alfombras que formaban el suelo de la tienda; se aproximó con los ojos bajos para evitar incurrir en agravio. La primavera había llegado en un visto y no visto y los braseros no estaban encendidos, pero a primera hora de la mañana todavía se notaba el frío. Con una profunda reverencia ofreció la bandeja de plata trabajada de manera que parecía hecha de cuerdas tejidas y nudos. La Aiel tomó la copa dorada de vino y bebió sin apenas dirigir una mirada en su dirección, pero aun así Faile hizo otra reverencia antes de retroceder y dejar la bandeja sobre el arcón azul reforzado con bandas de latón sobre el que ya había una jarra de plata de cuello largo y otras tres copas, y después volvió a su sitio con los otros once gai'shain presentes que se encontraban de pie entre las lámparas de pie con espejos que se alineaban a lo largo de la pared de seda roja. Era una tienda espaciosa, además de alta. Nada de bajas tiendas Aiel para Sevanna.
Con frecuencia casi ni parecía una Aiel. Esa mañana llevaba una bata roja de seda brocada, atada de manera que quedaba abierta hasta casi la cintura y que dejaba al descubierto la mitad de los generosos senos, si bien iba cargada con suficientes collares enjoyados con esmeraldas, gotas de fuego y ópalos, y sartas de perlas gruesas para que casi resultara un atavío decente. Los Aiel no se ponían anillos, pero Sevanna lucía como poco uno en cada dedo con gemas engastadas. La gruesa banda de oro y gotas de fuego, colocada sobre el pañuelo doblado de seda azul que le sujetaba el cabello rubio y largo hasta la cintura, más parecía una diadema, si no una corona. Eso no tenía nada de Aiel.
A Faile y a los otros, seis mujeres y cinco hombres, los habían hecho levantarse en plena noche para quedarse de pie junto a la cama de Sevanna —un par de colchones de plumas, puesto uno encima del otro— por si acaso la mujer se despertaba y deseaba algo. ¿Habría algún dirigente en todo el mundo que estuviera asistido por una docena de sirvientes mientras dormía? Luchó para contener un bostezo. Había muchas cosas que quizá reportaban el castigo, pero bostezar seguro que sí lo acarrearía. Se suponía que los gai'shain eran sumisos y estaban deseosos de complacer, y por lo visto eso significaba mostrarse obsequioso hasta el punto de arrastrarse. A Bain y a Chiad, tan fieras como serían en otra situación, parecía resultarles fácil. A Faile no. En el mes que casi había transcurrido desde que la habían desnudado y atado como un rompecabezas de herrero por esconder un cuchillo, la habían azotado nueve veces por infracciones pueriles que eran graves a los ojos de Sevanna. La última sarta de verdugones no se le había quitado del todo y no tenía intención de ganarse otra tanda por un descuido.
Confiaba en que Sevanna la creyera domada tras aquella noche gélida pasada al raso. Sólo gracias a Rolan y los braseros que había llevado había salido con vida de la experiencia. Esperaba que no la estuvieran domando. Si se fingía algo durante mucho tiempo acababa haciéndose realidad. Llevaba menos de dos meses prisionera, pero sin embargo ya no conseguía recordar exactamente cuántos días hacía que la habían capturado. A veces le parecía llevar las ropas blancas hacía un año o más. En ocasiones el contacto del ancho cinturón y del collar de eslabones planos de oro le resultaba algo natural. Y eso la asustaba. Se aferraba a la esperanza con todas sus fuerzas. Escaparía pronto. Tenía que escapar. Antes de que Perrin los alcanzara e intentara rescatarla. ¿Por qué no los habría alcanzado aún? Los Shaido llevaban acampados en Malden bastante tiempo. Él no la abandonaría. Su lobo venía de camino a rescatarla. Tenía que escapar antes de que lo mataran al intentarlo. Antes de que la sumisión dejara de ser fingida.
—¿Cuánto tiempo vas a seguir castigando a Galina Sedai, Therava? —demandó Sevanna, que miró ceñuda a la Aes Sedai. Therava estaba sentada delante de ella, cruzada de piernas sobre un cojín azul con borlas en las esquinas, muy recta la espalda y el gesto severo—. Anoche calentó demasiado el agua para mi baño, y tiene tantos verdugones que tuve que ordenar que la golpearan en las plantas de los pies. Eso no es muy eficaz cuando hay que dejarla con posibilidades de caminar.
Faile había evitado mirar a Galina desde que Therava la había llevado a la tienda, pero los ojos se desviaron hacia la mujer por voluntad propia cuando se mencionó su nombre. Galina estaba arrodillada y erguida a mitad de camino entre las dos mujeres Aiel y ligeramente hacia un lado; en las mejillas se le marcaban las manchas marrones de magulladuras, tenía la piel húmeda y con un brillo satinado por la fuerte lluvia que le había caído encima de camino hacia allí y los pies estaban embarrados hasta los tobillos. Sólo llevaba puesto el cinturón dorado y el collar con gotas de fuego engastadas, con lo que parecía más desnuda que si estuviera desnuda del todo. Del cabello y de las cejas sólo le quedaba pelusilla. Todo el vello, de la cabeza a los pies, se lo había chamuscado el Poder Único. A Faile se lo habían contado, además de que a la Aes Sedai la habían colgado por los tobillos para propinarle la primera paliza. Había sido el tema de conversación entre los gai'shain la mitad del tiempo durante días. Sólo el puñado de personas que sabía lo que significaba la intemporalidad de su rostro aún creía que era Aes Sedai, e incluso algunas de ésas albergaban las mismas dudas que habían asaltado a Faile al encontrar a una Aes Sedai entre los gai'shain. Después de todo, tenía el rostro intemporal y el anillo, pero ¿por qué iba a permitir una Aes Sedai que Therava la tratara así? Faile se había planteado esa pregunta a menudo, aunque sin llegar a una conclusión. No dejaba de repetirse que las Aes Sedai hacían lo que hacían por razones que nadie más podía entender, aunque tal explicación no era del todo satisfactoria.
Fueran cuales fueran las razones de Galina para tolerar tales maltratos, en aquel momento había temor en los ojos de la Aes Sedai, prendidos en Therava. Jadeaba tanto que los pechos de la mujer subían y bajaban. Y no le faltaban razones para tener miedo. Cualquiera que pasara delante de la tienda de Therava seguramente oiría a Galina aullando y pidiendo clemencia dentro. Durante más de media semana Faile había visto de pasada a la Aes Sedai, de camino a algún encargo, sin cabello y vestida como iba ahora, a toda carrera, con el pánico pintado en la cara, y a diario Therava agregaba más verdugones a los que marcaban ya la espalda y las piernas de la mujer desde los hombros hasta las corvas. Cada vez que una marca empezaba a sanarse, Therava la reemplazaba por otra nueva. Faile había oído comentar a los Shaido que Galina estaba recibiendo un trato demasiado duro, pero nadie estaba dispuesto a entrometerse en los asuntos de una Sabia.
Therava, casi tan alta como la mayoría de los Aiel varones, se ajustó el oscuro chal en medio del tintineo de brazaletes de oro y marfil y miró a Galina como observaría un águila de ojos azules a un ratón. Los collares que llevaba, también de oro y marfil, parecían sencillos comparados con la opulencia de los de Sevanna, por no hablar del atuendo de oscura falda de paño y blusa blanca de algode; y, sin embargo, Faile temía a Therava mucho más que a Sevanna. Ésta podría castigarla por dar un tropezón, pero Therava sería capaz de matarla o aplastarla por capricho. Sin duda lo haría si intentaba escapar y fracasaba.
—Mientras le quede un moretón en la cara, por leve que sea, el resto de su cuerpo seguirá teniéndolos también. Le he dejado la parte delantera sin marcar para que se la pueda castigar por otros yerros.
Galina empezó a temblar mientras unas lágrimas silenciosas le resbalaban por las mejillas. Faile apartó la vista. Era penoso verla. Aun en el caso de que consiguiera apoderarse de la vara en la tienda de Therava, ¿seguiría sirviendo de ayuda la Aes Sedai para la huida? Todo parecía indicar que estaba anímicamente quebrantada por completo. Era una forma de pensar muy dura, pero un prisionero tenía que ser práctico por encima de todo. ¿La traicionaría Galina con tal de acabar con las palizas? Ya había amenazado con traicionarla si no conseguía la vara. Era Sevanna la que estaría interesada en la esposa de Perrin Aybara, pero Galina parecía tan desesperada como para intentar cualquier cosa. Faile rezó para que la mujer encontrara las fuerzas necesarias para aguantar. Naturalmente, proyectaba un plan de huida propio por si acaso Galina no mantenía su promesa de llevarlas cuando se marchara, pero sería mucho más fácil, mucho más seguro para todo el mundo, si la Aes Sedai estaba en condiciones de hacerlo. Oh, Luz, ¿por qué no los había alcanzado todavía Perrin? ¡No! Tenía que seguir centrada en lo que debía.
—No resulta tan imponente con esa traza —masculló Sevanna, que miraba su copa con gesto ceñudo—. Ni siquiera ese anillo la hace parecer una Aes Sedai. —Sacudió la cabeza, irritada. Por alguna razón que se le escapaba a Faile, para Sevanna era muy importante que todos supieran que Galina era una hermana. Incluso había tomado la costumbre de añadir el título al nombre—. ¿Por qué has venido tan temprano, Therava? Ni siquiera he desayunado. ¿Te apetece un poco de vino?
—Agua —contestó firmemente la Sabia—. En cuanto a venir temprano, el sol está casi por encima del horizonte. Y desayuno antes de que salga. Te estás volviendo tan indolente como una mujer de las tierras húmedas, Sevanna.
Lusara, una pechugona gai'shain domani, se apresuró a llenar una copa con agua de una jarra de plata. A Sevanna parecía divertirle el hecho de que las Sabias insistieran en beber únicamente agua, pero siempre tenía para complacerlas. No hacerlo habría sido incurrir en un insulto que prefería evitar. La domani de piel cobriza había sido mercader y ya había entrado de sobra en la madurez, pero las contadas canas en el negro cabello que le caía más abajo de los hombros no habían sido suficientes para salvarla. Era asombrosamente bella, y Sevanna coleccionaba a los ricos, los poderosos y los bellos, y se limitaba a llevárselos si eran gai'shain de otros. Había tantos gai'shain, que eran pocos los que protestaban porque les quitaran uno. Lusara hizo una reverencia y una grácil inclinación de cabeza al ofrecer la bandeja a Therava, todo muy correcto, pero en el camino de regreso a su sitio junto a la pared de seda le sonrió a Faile. Peor aún: fue una sonrisa conspiradora.
Faile contuvo un suspiro. La última sarta de azotes la había recibido por suspirar cuando no debía. Lusara era una de las que le habían jurado lealtad en las últimas dos semanas. Después de Aravine, Faile había intentado elegir con cuidado, pero rechazar a alguien que pedía prestarle juramento era arriesgarse a la posibilidad de crear un traidor, de modo que tenía ya demasiados seguidores, lo que hacía que hubiera un buen número sobre el que no las tenía todas consigo. Empezaba a pensar que Lusara era de fiar, o que al menos no la traicionaría a propósito, pero esa mujer trataba los planes de huida como si fuera un juego de niños, sin consecuencias si fracasaban. Por lo visto había actuado igual en el comercio y había hecho y perdido varias fortunas, pero Faile no tendría otra oportunidad de empezar de nuevo si se malograba ésta. Tampoco la tendrían Alliandre ni Maighdin. Ni Lusara. Entre los gai'shain de Sevanna, a los que habían intentado huir se los dejaba encadenados cuando no la servían o no realizaban ninguna tarea.
Therava dio un sorbo de agua y después soltó la copa en la alfombra de flores, a su lado, y clavó una mirada acerada en Sevanna.
—Las Sabias pensamos que es tiempo más que de sobra de que nos movamos hacia el nordeste. Encontraremos valles fáciles de defender en las montañas que hay allí, y podremos llegar a ellos en dos semanas incluso con lo que nos retrasarían los gai'shain. Este sitio está abierto por todos los flancos y nuestras incursiones para encontrar alimento tienen que hacerse cada vez más y más lejos.
Los verdes ojos de Sevanna sostuvieron la mirada intensa sin parpadear, cosa que Faile dudaba de haber sido capaz de hacer. A Sevanna la irritaba que las otras Sabias se reunieran sin estar ella, y con frecuencia lo pagaba con sus gai'shain, pero sonrió y dio un sorbo de vino antes de empezar a hablar con tono paciente, como si se lo explicara a alguien que no fuera lo bastante listo para entenderlo.
—Veamos, aquí hay buen suelo para plantar y tenemos sus semillas además de las nuestras. ¿Quién sabe qué tipo de suelo habrá en esas montañas? Nuestras incursiones nos proporcionan vacas, ovejas y cabras también. Aquí hay buenos pastizales. ¿Sabes los que encontraríamos en esas montañas, Therava? Aquí tenemos más agua de la que ningún clan ha tenido jamás. ¿Sabes dónde hay agua en las montañas? En cuanto a defendernos, ¿quién nos atacaría? Esos habitantes de las tierras húmedas huyen de nuestras lanzas.
—No todos huyen —replicó secamente Therava—. Incluso hay algunos que son buenos en la danza de las lanzas. ¿Y si Rand al'Thor manda a otro de los clanes contra nosotros? No lo sabremos hasta que los cuernos toquen para el ataque. —De repente sonrió, pero fue un gesto que no se reflejó en sus ojos—. Algunos dicen que tu plan es que Rand al'Thor te capture y te haga su gai'shain para así inducirlo a casarse contigo. Una idea divertida, ¿no te parece?
A despecho de sí misma, Faile se encogió. La demente idea de Sevanna de desposarse con al'Thor —¡tenía que estar loca para pensar que podría hacerlo!— era lo que la ponía a ella en peligro por parte de Galina. Si la mujer Aiel no sabía que Perrin estaba vinculado con al'Thor, Galina podía decírselo. Se lo diría si no conseguía apoderarse de esa maldita vara. Entonces sí que Sevanna no correría el menor riesgo de perderla. La tendría encadenada tan seguro como si hubiera intentado huir.
La expresión de Sevanna era cualquier cosa menos divertida. Chispeantes los ojos por la ira, se echó hacia adelante, de manera que la abertura de la bata dejó a la vista el busto por completo.
—¿Quién dice eso? ¿Quién?
Therava tomó la copa y dio otro sorbo de agua. Al comprender que no iba a contestar, Sevanna se echó hacia atrás y se arregló la bata. Sin embargo los iris seguían centelleando como esmeraldas pulidas, y, cuando habló, en sus palabras no había nada de frívolo, además de sonar con tanta dureza como la que denotaban sus ojos.
—Me casaré con Rand al'Thor, Therava. Casi lo tenía, hasta que tú y las otras Sabias me fallasteis. ¡Me casaré con él, uniré a los clanes y conquistaré todas las tierras húmedas!
Therava hizo una mueca burlona por encima de la copa.
—El Car'a'carn era Couladin, Sevanna. No he encontrado a las Sabias que le dieron permiso para entrar en Rhuidean, pero las hallaré. Rand al'Thor es una creación de las Aes Sedai. Lo instruyeron en lo que tenía que decir en Alcair Dal, y fue un día nefasto aquel en el que reveló secretos que muy pocos son lo bastante fuertes para conocer. Da gracias de que la mayoría creyó que mentía. Pero, se me olvidaba... Tú nunca estuviste en Rhuidean. Tú también creíste que esos secretos eran mentira.
Más gai'shain empezaron a pasar por los faldones de la tienda con la túnica empapada y recogida hasta las rodillas hasta que se encontraban dentro. Todos llevaban collar y cinturón dorados. Las suaves botas atadas con lazadas dejaron marcas de barro en las alfombras. Después, cuando se hubieran secado, tendrían que limpiarlas, pero que hubiera barro en la túnica era el camino más seguro para recibir una tanda de latigazos. Sevanna quería que sus gai'shain estuvieran impolutos cuando se encontraban en su presencia. Ninguna de las dos Aiel hizo caso alguno de los recién llegados. Sevanna parecía desconcertada por el comentario de Therava.
—¿Y por qué te interesa quién dio permiso a Couladin? Bah, no importa —dijo, y agitó la mano como si espantara una mosca cuando no tuvo respuesta—. Couladin está muerto. Rand al'Thor tiene las marcas, las consiguiera como las consiguiera. Me casaré con él y lo utilizaré. Si las Aes Sedai podían controlarlo, y las vi manejarlo como a un bebé, entonces yo también puedo. Con un poco de ayuda por tu parte. Y me ayudarás. ¿Convienes conmigo en que merece la pena unir de nuevo a los clanes sin importar cómo? Estuviste de acuerdo en su momento. —De algún modo, en sus palabras había algo más que un dejo de amenaza—. Los Shaido nos convertiremos en el clan más poderoso de la noche a la mañana.
Con las capuchas echadas, los gai'shain recién llegados —nueve hombres y tres mujeres, una de ellas Maighdin— se colocaron en silencio a lo largo de las paredes de la tienda. La mujer de cabello dorado tenía una expresión sombría que no se le había borrado de la cara desde el día que Therava la descubrió en su tienda. Fuera lo que fuera lo que la Sabia le hubiera hecho, lo único que Maighdin decía sobre lo ocurrido era que quería matar a esa mujer. Sin embargo, a veces sollozaba en sueños.
Therava se guardó para sí lo que quiera que pensara sobre la unión de los clanes.
—Hay muchos que están en contra de quedarse aquí. Gran parte de los jefes de septiar presionan el disco rojo de sus nar'baha todas las mañanas. Te aconsejo que hagas caso a las Sabias.
¿Las nar'baha? Eso significaba «caja de bobos» o algo muy parecido. Pero ¿qué podría ser? Bain y Chiad seguían enseñándole costumbres Aiel cuando disponían de tiempo, y nunca habían mencionado algo así. Maighdin se paró al lado de Lusara. Un delgado noble cairhienino llamado Doirmanes se detuvo junto a Faile. Era joven y muy guapo, pero se mordía el labio con nerviosismo. Si descubría lo de los juramentos de lealtad habría que matarlo. Estaba convencida de que iría corriendo a contárselo a Sevanna.
—Nos quedamos aquí —dijo Sevanna, enfadada, que arrojó la copa a las alfombras esparciendo el vino que contenía—. ¡Represento al jefe de clan y he hablado!
—Has hablado —convino calmosamente Therava—. Bendhuin, jefe del septiar de los Sal Verde ha recibido permiso para entrar en Rhuidean. Se marchó hace cinco días con veinte de sus algai'd'siswai y cuatro Sabias que atestiguarán lo que ocurra.
Hasta que uno de los recién llegados gai'shain se encontró al lado de cada uno de los que ya estaban antes, Faile y los demás no se pusieron las capuchas y empezaron a encaminarse hacia los faldones de entrada a lo largo de las paredes de la tienda mientras se recogían la túnica hasta la rodilla. Faile había cogido confianza en cuanto a dejar las piernas al aire así.
—¿De modo que intenta reemplazarme y ni siquiera se me ha informado?
—A ti no, Sevanna. A Couladin. Como su esposa, hablas en nombre del jefe de clan hasta que un jefe nuevo vuelva de Rhuidean, pero no eres jefe de clan.
Faile salió a la fría llovizna de una mañana gris y el faldón de la tienda cayó y le impidió oír lo que Sevanna respondía a eso. ¿Qué pasaba entre esas dos mujeres? A veces, como esa mañana, parecían antagonistas, pero en otras ocasiones daban la impresión de ser cómplices renuentes unidas por algo que no le resultaba cómodo a ninguna de las dos. O tal vez el propio hecho de estar comprometidas era lo que las hacía sentirse incómodas. Bueno, no veía que saber eso fuera a ayudarla a escapar, así que no tenía importancia. Sin embargo, el interrogante la desazonaba.
Seis Doncellas estaban agrupadas delante de la tienda, con los velos descansando sobre el torso y las lanzas metidas en el correaje del estuche del arco, a la espalda. Bain y Chiad menospreciaban a Sevanna por utilizar Doncellas Lanceras como guardia de honor a pesar de que no había sido nunca Doncella y por tener siempre vigilada la tienda, pero nunca había menos de seis mujeres, de noche y de día. Esas dos también miraban con desdén a las Doncellas Lanceras Shaido por permitirlo. Ni ser un jefe de clan ni hablar en nombre de uno daba tanto poder como el que poseía la mayoría de los nobles. Las manos de las Doncellas se movían velozmente en una rápida conversación. Vio el signo para «Car'a'carn» más de una vez, pero no captó lo suficiente para deducir de qué hablaban o si se referían a al'Thor o a Couladin.
Quedarse allí en medio plantada el tiempo suficiente para enterarse, si es que lo conseguía, quedaba descartado por completo. Para empezar, con los demás apresurándose ya por la fangosa calle adelante, despertaría el recelo de las Doncellas; y encima podían azotarla o, lo que era peor, utilizar los cordones de sus propias botas. Ya había probado suficientes dosis de eso por parte de algunas Doncellas por tener «ojos insolentes» y no quería más de lo mismo. Sobre todo cuando significaba tener que desnudarse en público. Ser gai'shain de Sevanna no le daba ninguna protección. Cualquier Shaido podía disciplinar a cualquier gai'shain que creyera que se había comportado de forma inapropiada. Hasta un niño podía hacerlo si le habían encargado que vigilara cómo realizaba una tarea. En segundo lugar, la lluvia fría, a pesar de lo fina que era, le empaparía las ropas de paño a no tardar. Sólo había un corto trecho hasta su tienda, alrededor de un cuarto de milla, pero no lo cubriría sin que antes la entretuvieran un rato.
Un bostezo le hizo crujir las mandíbulas mientras le daba la espalda a la gran tienda roja. Deseaba muchísimo meterse entre las mantas de su catre y disfrutar de unas cuantas horas de sueño. A mediodía habría más cosas que hacer. Ignoraba cuáles serían esas tareas. Todo sería mucho más sencillo si Sevanna estableciera quién quería que hiciera qué y cuándo, pero la mujer parecía elegir nombres al azar y siempre en el último momento. Eso hacía muy difícil planear nada, y menos una huida.
Toda clase de tiendas rodeaba la de Sevanna: las bajas y oscuras Aiel; de pico; de paredes... Las había de todo tipo, tamaño y color imaginables, separadas por una maraña de calles de tierra que ahora eran ríos de barro. Al no tener suficientes de las suyas, los Shaido se había apoderado de todas las tiendas que habían encontrado. Ahora había catorce septiares acampados en un despliegue desordenado alrededor de Malden, cien mil Shaido y otros tantos gai'shain, y según los rumores otros dos septiares más, el Morai y el Risco Blanco, llegarían dentro de unos días. Aparte de niños pequeños que chapoteaban en los charcos con perros retozones, casi toda la gente que vio mientras caminaba vestía ropas blancas manchadas de barro y cargaba cestos o sacos abultados. La mayoría de las mujeres no iban deprisa: corrían. Salvo en las herrerías, los Shaido rara vez realizaban algún tipo de trabajo, y Faile sospechaba que aún entonces lo hacían por puro aburrimiento. Con tantos gai'shain encontrar una tarea para todos ya era un trabajo en sí mismo. Sevanna ya no era la única Shaido que se metía en una bañera mientras un gai'shain le frotaba la espalda. Ninguna de las Sabias había llegado tan lejos aún, pero algunos de los otros no daban dos pasos para recoger algo caído cuando podían decirle a un gai'shain que lo hiciera.
Casi había llegado a la zona del campamento de los gai'shain, recortado contra los muros grises de Malden, cuando vio a una Sabia que se dirigía hacia ella con el oscuro chal echado por la cabeza para resguardarse de la lluvia. Faile no se paró, aunque sí dobló ligeramente las rodillas. Meira no era tan temible como Therava, pero la mujer de gesto severo era muy dura; y más baja que ella. La boca fina siempre se atirantaba más cuando se encontraba frente a una mujer más alta que ella. Faile habría imaginado que al enterarse de que su septiar, el Risco Blanco, llegaría pronto serviría para mejorar el humor de la mujer, pero la noticia no había surtido en ella ningún efecto que pudiera apreciarse.
—Así que sólo te demorabas por venir despacio —dijo Meira cuando estuvieron más cerca. Tenía los ojos tan duros como los zafiros que parecían—. Dejé a Rhiale escuchando a las otras porque temía que algún necio borracho te hubiera arrastrado a una tienda. —Dirigió una mirada feroz en derredor como si buscara a un necio borracho que estuviera a punto de hacer algo así.
—Nadie me ha acosado, Sabia —se apresuró a contestar Faile. Algunos lo habían hecho en las últimas semanas, unos ebrios y otros no, pero Rolan siempre aparecía en el momento oportuno. Dos veces el enorme Mera'din había tenido que luchar para salvarla, y en una ocasión había matado al otro hombre. Faile había esperado que hubiera todo tipo de escándalos y problemas, pero las Sabias juzgaron que había sido un combate limpio y Rolan le comentó que en ningún momento la habían mencionado. Por mucho que Bain y Chiad insistían en que eso iba en contra de todas las costumbres, el acoso sexual era un peligro constante allí para las mujeres gai'shain. Estaba segura de que Alliandre lo había sufrido al menos una vez, antes de que también ella y Maighdin tuvieran sus sombras Mera'din. Rolan negaba que les hubiera pedido que ayudaran a su gente. Decía que estaban aburridos y les apetecía tener algo que hacer—. Lamento haberme retrasado.
—No te encojas, que no soy Therava. No te golpearé por el mero placer de hacerlo. —Palabras pronunciadas con la dureza suficiente para haber salido de boca de un verdugo. Meira no golpearía a la gente por gusto, pero Faile sabía por experiencia que tenía un brazo fuerte a la hora de manejar una correa—. Bien, cuéntame qué ha dicho y qué ha hecho Sevanna. Esta agua que cae del cielo será algo maravilloso, pero es horrible tener que andar mientras lo hace.
Obedecer la orden resultaba fácil. Sevanna no se había despertado por la noche y, una vez que se levantó, de lo único que había hablado era de las ropas y las joyas que se pondría, en especial de estas últimas. Su cofre de joyas se había fabricado para guardar ropa en él, pero estaba lleno a rebosar con más gemas de las que poseía la mayoría de las reinas. Antes de ponerse una sola prenda, Sevanna había pasado un buen rato decidiendo entre distintas combinaciones de collares y anillos y se había contemplado en el espejo dorado de cuerpo entero. Había sido bochornoso. Para Faile.
Acababa de llegar a la parte de la llegada de Therava con Galina cuando todo ante sus ojos onduló. ¡Ella misma onduló! No era cosa de su imaginación. Los azules ojos de Meira se abrieron como platos; ella también lo había notado. La ondulación se repitió, incluida la propia Faile, con más intensidad que antes. Conmocionada, Faile se irguió y soltó el repulgo de la túnica. Una tercera ondulación, más intensa todavía, hizo que el mundo ondeara y, al tiempo que pasaba a través de ella, Faile tuvo la sensación de que la brisa podría arrastrarla o quizá que desaparecería en la niebla, sin más.
Respirando agitadamente, esperó que hubiera una cuarta ondulación, la que sabía que la destruiría a ella y a todo lo demás. Al no producirse, el alivio la hizo exhalar hasta el último rastro de aire que tenía en los pulmones.
—¿Qué ha pasado, Sabia? ¿Qué ha sido eso?
Meira se tocó un brazo y pareció algo sorprendida al ver que la mano no pasaba a través de carne y hueso.
—Yo... No lo sé —contestó lentamente. Se sacudió para salir del estupor y añadió—: Ve y sigue con tus asuntos, muchacha. —Se recogió el vuelo de la falda y pasó junto a Faile casi al trote, chapoteando en el barro a cada paso.
Los niños habían desaparecido de la calle, pero Faile los oía llorando dentro de las tiendas. Los perros abandonados por los pequeños temblaban y gimoteaban con la cola metida entre las patas. La gente que había en la calle se tocaba a sí misma, a los demás, Shaido y gai'shain por igual. Faile enlazó las manos con fuerza. Pues claro que era sólida. Sólo había sentido como si estuviera volviéndose tenue como niebla. Pues claro. Se recogió la túnica para evitar más lavados de los que tuviera que hacer por fuerza y echó a andar de nuevo. Y después echó a correr sin importarle si se salpicaba barro a sí misma o a cualquier otra persona. Sabía que correr no la salvaría de otra de esas ondulaciones, pero siguió corriendo tan deprisa como las piernas eran capaces de hacerlo.
Las tiendas gai'shain formaban un ancho anillo alrededor de la alta muralla de granito de Malden, y eran tan variadas como las de la zona exterior del campamento, aunque la mayoría eran pequeñas. En la suya, de pico, dos habrían dormido con incomodidad; albergaba a cuatro, contándola a ella: Alliandre, Maighdin y una antigua noble cairhienina llamada Dairaine, una de esas que trataban de ganarse el favor de Sevanna yéndole con chismes sobre los otros gai'shain. Eso complicaba las cosas, pero no tenía remedio a no ser que mataran a la mujer y Faile no permitiría tal cosa. A menos que Dairaine se convirtiera en un verdadero peligro. Dormían apiñadas como cachorros, agradecidas por el calor corporal compartido en las frías noches.
El interior de la tienda baja estaba oscuro cuando se metió agachada. El aceite de lámpara y las velas escaseaban y no se malgastaban en los gai'shain. Dentro sólo estaba Alliandre, tendida boca abajo sobre las mantas, con las ropas alzadas hasta el cuello y con un trapo húmedo, mojado en una infusión curativa, encima del trasero magullado. Al menos las Sabias ofrecían sus remedios curativos a gai'shain y Shaido por igual. Alliandre no había hecho nada malo, pero estaba entre los cinco que habían complacido menos a Sevanna el día anterior. A diferencia de otros, había aguantado bien mientras recibía el castigo —Doirmanes se había puesto a gimotear incluso antes de echarse sobre el arcón—, pero parecía hallarse entre los cinco elegidos tres días de cada cuatro. Ser reina no enseñaba cómo servir a una. Claro que Maighdin también salía elegida casi con igual frecuencia y ella era doncella de una dama, aunque no fuera muy hábil en su cometido. A Faile sólo la habían escogido una vez.
Que Alliandre ni siquiera se molestara en cubrirse, limitándose a incorporarse sobre los codos, daba la medida de hasta qué punto estaba deprimida. Con todo, se había cepillado el largo cabello. Si dejaba de hacer eso alguna vez, Faile sabría que la mujer había tocado fondo.
—¿Os ha... ocurrido algo... raro ahora mismo, milady? —preguntó, y en la voz temblorosa el miedo era evidente.
—Así es —contestó Faile, que se quedó en cuclillas junto al poste central—. No sé qué fue. Tampoco Meira lo sabe. Dudo que lo sepa alguna Sabia. Pero no nos causó daño. —Pues claro que no les había hecho daño. Por supuesto—. Y no ha cambiado en nada nuestros planes. —Bostezó mientras desabrochaba el ancho ceñidor dorado y lo soltaba en las mantas, tras lo cual asió la túnica por el dobladillo para sacársela por la cabeza.
Alliandre apoyó la cabeza en las manos y empezó a llorar quedamente.
—Jamás escaparemos. Me van a golpear de nuevo esta noche. Lo sé. Me van a apalear todos los días durante el resto de mi vida.
Con un suspiro, Faile soltó el borde de la túnica y se puso de rodillas para acariciar el cabello a su vasalla. Se tenía tanta responsabilidad arriba como abajo.
—A veces también me asalta ese temor —confesó quedamente—. Pero me niego a permitir que me controle. Huiré. Huiremos. Tienes que mantener el coraje, Alliandre. Sé que eres valerosa. Sé que trataste con Masema y conservaste la serenidad. Ahora puedes hacer lo mismo si lo intentas.
Aravine metió la cabeza en la tienda entre los faldones de la entrada. Era una mujer poco atractiva y regordeta, una noble, de eso estaba segura Faile, aunque nunca lo decía, y a despecho de la escasa luz Faile advirtió que estaba radiante.
—Milady, Alvon y su hijo tienen algo para vos.
—Tendrán que esperar unos minutos —contestó Faile. Alliandre había dejado de llorar, pero seguía tendida allí, inmóvil y callada.
—Milady, no querréis esperar para esto.
Faile se quedó sin aliento. ¿Sería posible? Parecía demasiado esperar que fuera verdad.
—Mantendré el coraje —dijo Alliandre, que levantó la cabeza para mirar a Aravine—. Si lo que tiene Alvon es lo que espero que sea, lo mantendré aunque Sevanna me someta a interrogatorio.
Recogiendo el ceñidor —estar fuera sin él y sin collar significaba sufrir un castigo casi tan severo como por tratar de huir— Faile se apresuró a salir de la tienda. La fina lluvia había dado paso a una neblina espesa, pero de todos modos se echó la capucha. Las gotitas condensadas en el aire seguían siendo frías.
Alvon era un hombre achaparrado al que su hijo Theril, un chico larguirucho, superaba en estatura. Los dos vestían túnicas hechas con lona de tienda, de un color que no llegaba a ser del todo blanco, y que llevaban manchadas de barro. Theril, el hijo mayor de Alvon, sólo tenía catorce años, pero los Shaido no lo habían creído debido a su estatura, que igualaba a la de la mayoría de los hombres amadicienses. Faile había estado dispuesta a confiar en Alvon desde el principio. Su hijo y él eran una especie de leyenda entre los gai'shain. Tres veces habían escapado y cada una de ellas les había costado más tiempo a los Shaido traerlos de vuelta. Y a despecho del feroz castigo, que se incrementaba en cada ocasión, el día que le juraron lealtad habían planeado llevar a cabo un cuarto intento de regresar con el resto de su familia. Faile no había visto sonreír nunca a ninguno de los dos, pero ahora sendas sonrisas alegraban por igual el curtido semblante de Alvon y la delgada cara de Theril.
—¿Qué tenéis para mí? —preguntó Faile mientras se ceñía apresuradamente el cinturón al talle. El corazón le latía de tal forma que temió que se le saliera del pecho.
—Fue mi Theril, milady —dijo Alvon. Tenía el oficio de leñador, y hablaba con un acento tosco que hacía casi ininteligible lo que decía—. Pasaba por casualidad por delante, ¿sabéis?, y no había nadie por allí, nadie en absoluto, así que se metió de rondón «aprisita» y... Enséñale a la señora, Theril.
El chico metió la mano en la ancha bocamanga —por lo general, las túnicas llevaban cosidos bolsillos interiores allí— y con aire tímido sacó una vara blanca y lisa que parecía de marfil, de alrededor de un pie de largo y del ancho de su muñeca.
Tras echar una ojeada a su alrededor para comprobar que no hubiera nadie mirando —la calle estaba desierta a excepción de ellos tres— Faile la tomó rápidamente y la metió en una de sus mangas, en el bolsillo que había dentro. Era justo lo bastante profundo para que no se cayera, pero ahora que la tenía en su poder se resistía a soltarla. Tenía la textura del cristal y era claramente fría al tacto, más que al aire matinal. Quizás era un angreal o un ter'angreal. Eso explicaría por qué la quería Galina, aunque no la razón de que no la cogiera por sí misma. Con la mano metida en la manga, Faile asió fuertemente la vara. Galina había dejado de ser una amenaza y se había convertido en su salvación.
—Entiendes, Alvon, que Galina quizá no pueda llevaros a tu hijo y a ti con ella cuando se marche —dijo—. Sólo ha prometido que nos llevaría a mí y a quienes apresaron conmigo. Pero yo te prometo que hallaré el modo de liberaros a los dos y a los demás que me han jurado lealtad. Y, si pudiera, a todo el mundo, pero a los míos en primer lugar. Lo juro por la Luz y por mi esperanza de salvación y renacimiento. —No tenía idea de cómo lo haría, aparte de pedir a su padre que acudiera con un ejército, pero lo haría.
El leñador hizo como si fuera a escupir y luego la miró; se puso colorado y, en lugar de eso, tragó saliva.
—La Galina esa no va a ayudar a nadie, milady. Mucho decir que es Aes Sedai y tal, pero es el juguetito de esa Therava, en mi opinión, y esa Therava no la va a dejar que se largue. De todas maneras, sé que si os echo una mano para huir vais a volver por todos nosotros. No es menester los juramentos y todo lo demás. Dijisteis que queríais la vara si alguien podía echarle el guante sin que lo pillaran, y Theril la pilló para vos, eso es todo.
—Quiero ser libre —dijo Theril de repente—, pero si ponemos en libertad a cualquiera, entonces les hemos ganado. —Pareció sorprendido de haber hablado y se puso colorado como un tomate. Su padre lo miró ceñudo, pero después asintió con la cabeza, pensativamente.
—Muy bien dicho —le contestó suavemente Faile al chico—. Pero he hecho un juramento y pienso ceñirme a él. Tú y tu padre... —Enmudeció cuando Aravine, echando un vistazo hacia atrás, posó una mano en su brazo. La mujer había dejado de sonreír y ahora tenía cara de susto.
Faile giró la cabeza y vio a Rolan plantado junto a su tienda. Con sus buenas dos manos más alto que Perrin, llevaba el shoufa enrollado al cuello, con el velo negro caído sobre el ancho torso. La lluvia le daba brillo en la cara y hacía que el corto y pelirrojo cabello se le pegara al cráneo en rizos. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? No mucho o Aravine se habría fijado antes en él. La minúscula tienda no era gran cosa como escondrijo. Alvon y su hijo habían hundido los hombros, como si pensaran atacar al alto Mera'din. Muy mala idea. Como diría Perrin, no era cuestión de que unos ratones atacaran a un gato.
—Sigue con tus tareas, Alvon —se apresuró a decir—. Y tú también, Aravine. Vamos, marchaos.
Aravine y Alvon tuvieron suficiente sentido común para no hacerle reverencias antes de irse tras echar una última ojeada preocupada a Rolan, pero Theril alzó ligeramente la mano para tocarse la frente antes de darse cuenta y frenar el gesto. Con un intenso rubor, salió disparado en pos de su padre.
Rolan se adelantó desde el costado de la tienda y se plantó frente a Faile. Lo más extraño era que llevaba un ramillete de flores silvestres azules y amarillas en una mano. Faile era muy consciente de la vara que sostenía en el interior de la manga. ¿Dónde iba a esconderla? Cuando Therava descubriera que había desaparecido sin duda pondría patas arriba el campamento.
—Has de tener cuidado, Faile Bashere —dijo Rolan mientras le sonreía desde su imponente altura. Alliandre opinaba que no era realmente guapo, pero Faile decidió que se equivocaba. Esos ojos azules y esa sonrisa lo hacían casi hermoso—. Lo que te traes entre manos es peligroso y puede que yo no esté aquí mucho más para protegerte.
—¿Peligroso? —Sintió frío en el estómago—. ¿A qué te refieres? ¿Y dónde vas? —La idea de perder su protección le hizo sentir un repentino vacío en el estómago. Pocas mujeres de las tierras húmedas habían escapado del interés de los hombres Shaido. Sin él...
—Algunos de nosotros estamos pensando en regresar a la Tierra de los Tres Pliegues. —La sonrisa se borró en su cara—. No podemos seguir a un falso Car'a'carn, un hombre de las tierras húmedas, por si fuera poco, pero quizá se nos permita vivir nuestra vida en nuestros propios dominios. Lo estamos pensando. Llevamos mucho tiempo lejos del hogar y estos Shaido nos asquean.
Encontraría la forma de arreglárselas cuando se hubiera ido. Tendría que conseguirlo. De algún modo.
—¿Y qué es lo que estoy haciendo que es peligroso? —Intentó hablar con un timbre despreocupado, pero no resultó fácil. Luz, ¿qué le ocurriría sin él?
—Esos Shaido están ciegos incluso si no están ebrios, Faile Bashere —contestó sosegadamente. Le retiró la capucha y le puso una flor en el cabello, sobre la oreja izquierda—. Nosotros, los Mera'din, utilizamos los ojos. —Otra flor fue a parar a su cabello, al lado contrario—. Últimamente has hecho muchos amigos nuevos, y planeas escapar con ellos. Un plan osado, pero peligroso.
—¿Y se lo piensas decir a las Sabias o a Sevanna? —Se sobresaltó cuando dijo aquello en un tono impasible mientras sentía retortijones en el estómago.
—¿Por qué iba a hacerlo? —inquirió él al tiempo que añadía una tercera flor al adorno—. Jhoradin cree que se llevará a Lacile Aldorwin a la Tierra de los Tres Pliegues con él aunque sea uno de los Asesinos del Árbol. Cree que podrá convencerla para que haga una guirnalda de esponsales que pondrá a sus pies. —Lacile había encontrado a su protector metiéndose en las mantas del Mera'din que la había hecho gai'shain, y Arrela había hecho lo mismo con una de las Doncellas que la había capturado, pero Faile dudaba que Jhoradin lograra su propósito. Las dos mujeres estaban centradas en escapar, prestas como flechas apuntando al blanco—. Y ahora que lo pienso, podría llevarte conmigo si nos vamos.
Faile alzó la vista hacia él y lo observó intensamente. La lluvia empezaba a empaparle el cabello.
—¿Al Yermo? Rolan, amo a mi esposo. Te lo he dicho ya, y es verdad.
—Lo sé —contestó él sin dejar de ponerle flores—. Pero de momento sigues vestida de blanco, y lo que pasa mientras vistes de blanco se olvida cuando te lo quitas. Tu esposo no te lo puede echar en cara. Además, si nos vamos, cuando estemos cerca de una ciudad de las tierras húmedas, te dejaré marchar. Para empezar, yo jamás te habría hecho gai'shain. Ese collar y ese cinturón tienen bastante oro para que te conduzca sana y salva hasta tu esposo.
A Faile se le abrió la boca por la impresión. Se sorprendió cuando el puño golpeó por primera vez el ancho pecho del Aiel. A los gai'shain jamás se les permitía recurrir a la violencia, pero el hombre se limitó a sonreírle.
—¡Eres...! No se me ocurre una palabra lo bastante mala. ¿Así que me has hecho pensar todo el tiempo que ibas a abandonarme con estos Shaido cuando tu intención era ayudarme a escapar?
Por fin él le agarró el puño y lo paró fácilmente con aquella manaza que cubría la suya por completo.
—Si nos vamos, Faile Bashere —rió. ¡El hombre rió!—. No está decidido. Sea como sea, un hombre no debe dejar que una mujer piense que está demasiado ansioso.
De nuevo se sorprendió a sí misma, esta vez por empezar a reírse y a llorar al mismo tiempo, tan fuerte que tuvo que apoyarse en él o se habría ido al suelo. ¡Ese puñetero sentido del humor Aiel!
—Estás muy hermosa con flores en el pelo, Faile Bashere —musitó mientras le ponía otra—. Y sin ellas. Y, de momento, todavía vistes de blanco.
¡Luz! Tenía la vara, apoyada contra el brazo la fría superficie, pero no había posibilidad de entregársela a Galina hasta que Therava volviera a dejarla andar libremente por el campamento, no había forma de estar segura de que la mujer no la traicionaría antes de ese momento, llevada por la desesperación. Rolan le ofrecía una salida, «si» es que los Mera'din decidían marcharse, pero él seguiría intentando engatusarla para llevarla a sus mantas mientras vistiera de blanco. Y si los Mera'din decidían no marcharse, ¿delataría alguno de ellos sus planes de huida? ¡Si daba crédito a lo que decía Rolan, todos lo sabían! Esperanza y peligro, todo se unía de forma inextricable. Qué embrollo.
Resultó que no se había equivocado respecto a la reacción de Therava. Justo antes de mediodía, hicieron salir a todos los gai'shain al exterior y les mandaron que se desnudaran del todo. Cubriéndose lo mejor que podía con las manos, Faile se acurrucó junto a otras mujeres que llevaban el cinturón y el collar de Sevanna —les habían hecho que se los pusieran de inmediato tras desnudarse— apiñadas en un grupo apretado por mor de la decencia mientras los Shaido revolvían las tiendas de los gai'shain y arrojaban todo fuera, al barro. Faile sólo podía pensar en el escondrijo dentro de la villa y rezar. Esperanza y peligro, y no había forma de desenmarañarlos.
6
UNA VARA Y UNA CUCHILLA
Mat no había esperado que Luca abandonase Jurador después de un sólo día —la amurallada ciudad salinera era rica, y a Luca le encantaba verse las manos llenas de monedas—, así que no se sintió decepcionado en realidad cuando el hombre le dijo que el Gran Espectáculo Ambulante y Magnífica Exhibición de Maravillas y Portentos de Valan Luca permanecería allí al menos dos días más. No se sentía decepcionado, pero de algún modo había esperado seguir teniendo la suerte de cara, sin olvidar el hecho de que era ta'veren. Claro que, a su modo de ver, ser ta'veren nunca le había traído nada bueno.
—Las colas en la entrada son casi tan largas ya como lo eran ayer en el momento de más afluencia —dijo Luca prodigándose en gestos.
Era por la mañana temprano, al día siguiente de la muerte de Renna, y se encontraban en el interior del enorme y llamativo carro de Luca. El hombre alto estaba sentado en una silla dorada junto a la mesa estrecha, una mesa de verdad, con taburetes para los invitados metidos debajo. La mayoría de los otros carros tenían un tablón que colgaba del techo y la gente se sentaba en las camas para comer. Luca aún no se había puesto una de sus llamativas chaquetas, pero sus gestos suplían con creces esa falta. Latelle, su mujer, cocinaba las gachas de avena del desayuno en la pequeña cocina de ladrillo con cubierta de hierro que había en uno de los rincones del carro sin ventanas. El aroma de las especias cargaba el aire. Para Mat, la mujer de rostro severo ponía tantas especias en la comida que todo lo que cocinaba era incomible; no obstante, Luca engullía todo lo que su mujer le ponía delante como si fuera un festín. Debía de tener la lengua curtida como cuero.
—Hoy espero el doble de visitantes, tal vez el triple, y mañana también. La gente no puede ver todo en una sola visita y aquí se pueden permitir el lujo de venir dos veces. El boca a boca, Cauthon. El boca a boca. Eso atrae a tantas personas como las flores nocturnas de Aludra. Tal como están saliendo las cosas, me siento como si fuera ta'veren. Mucho público, con perspectivas de que haya más. Un salvoconducto de la Augusta Señora... —Luca enmudeció de golpe y pareció sentirse un tanto avergonzado, como si acabara de recordar que el nombre de Mat aparecía en el salvoconducto, pero para puntualizar que se lo excluía de esa protección.
—Si fueras realmente ta'veren no te gustaría —masculló Mat entre dientes, lo que provocó que el otro hombre lo mirara de forma rara. Metió un dedo por el pañuelo de seda negra que le tapaba la marca de la soga y tiró de él. Por un instante había tenido la impresión de que le apretaba demasiado. Había pasado una noche de sueños lóbregos en los que los cadáveres flotaban río abajo, y despertó con el matraqueo de los dados en la cabeza. Siempre era una mala señal y ahora parecían rebotarle dentro del cráneo con más fuerza que antes—. Puedo pagarte lo mismo que ganarías por cada función que hicieras de aquí a Lugard, por mucha gente que asistiera. Esto, además de lo que te prometí por llevarnos a Lugard. —Si el espectáculo no se detenía cada dos por tres podrían reducir el tiempo para llegar a Lugard a tres cuartos como poco. O más, si podía convencer a Luca de pasar todo el día en la calzada en lugar de la mitad, como hacían ahora.
A Luca pareció gustarle la idea y asintió, pensativo, pero luego sacudió la cabeza con una tristeza claramente fingida y extendió las manos con las palmas hacia arriba.
—¿Y qué se pensaría de un espectáculo ambulante que nunca se detiene para dar una función? Parecería sospechoso, ni más ni menos. Tengo un salvoconducto y además la Augusta Señora hablaría en mi favor, pero dudo que quieras que los seanchan se nos echen encima. No; para ti es más seguro de esta manera.
Ese hombre no estaba pensando en la jodida seguridad de Mat Cauthon, sino en que su jodido espectáculo podría ganar más de lo que él podría pagarle. Eso, y que ser el centro de atención como cualquier artista del circo era casi tan importante para él como el oro. Algunos miembros de la compañía hablaban de lo que harían al retirarse, pero Luca no. Él tenía la intención de continuar hasta caer muerto en mitad de una función. Y lo organizaría para que hubiera una asistencia de público lo más numerosa posible cuando tal cosa sucediera.
—Ya está listo, Valan —dijo cariñosamente Latelle mientras levantaba la olla de hierro del fogón con un paño para protegerse las manos; a continuación, la puso encima de un salvamanteles de grueso tejido que había colocado en la mesa. Ya había dos servicios preparados, con platos blancos de cerámica vidriada y cucharas de plata. Luca usaba cucharas de plata cuando todo el mundo se las arreglaba con una de hojalata o de estaño o incluso de hueso o de madera. De mirada severa y gesto duro en la boca, la entrenadora de osos tenía un aspecto raro con el largo delantal blanco puesto encima del vestido azul de lentejuelas. Probablemente sus osos desearían tener un árbol al que trepar cuando los miraba ceñuda. Pero, por raro que pudiera parecer, se desvivía para contentar a su marido.
—¿Queréis desayunar con nosotros, maese Cauthon? —preguntó Latelle, aunque no había nada de invitador en su tono; de hecho, era todo lo contrario ya que no hizo la menor intención de girarse hacia el armario donde guardaba los platos.
Mat le hizo una reverencia que agrió aún más el gesto de la mujer. Siempre había sido educado con ella, pero Latelle se había cerrado en banda, sin querer simpatizar con él.
—Agradezco vuestra amable invitación, señora Luca, pero no.
Latelle dejó escapar un gruñido como respuesta a su comportamiento cortés. Mat se puso el sombrero de ala ancha y salió del carro. Los dados continuaban girando.
El carro grande de Luca, pintado en rojo y azul relucientes y decorado con estrellas doradas y cometas, por no mencionar las fases lunares en plateado, se encontraba en mitad del espectáculo, lo más alejado posible de las malolientes jaulas de los animales y las hileras de caballos estacados. Estaba rodeado por carromatos más pequeños —casitas sobre ruedas—, la mayoría sin ventanas y pintados con un solo color, sin ninguna decoración adicional como el de Luca, y por tiendas del tamaño de una pequeña casa de colores azules, verdes o rojos y algunas veces de rayas. El sol casi había llegado a su cenit en un cielo por el que unas nubes —blancas y pequeñas como salpicaduras de espuma— se desplazaban despacio. Los niños y las niñas corrían jugando con aros y pelotas mientras los miembros de la compañía, hombres y mujeres, hacían el calentamiento retorciéndose y estirándose para las actuaciones matinales; casi todos llevaban chaquetas y vestidos de lentejuelas, relucientes y llenos de colorido. Cuatro contorsionistas, vestidas con diáfanos pantalones atados a los tobillos y blusas tan finas que dejaban poco a la imaginación, le hicieron torcer el gesto con dolor. Dos de ellas estaban sentadas sobre sus propias cabezas encima de una manta extendida en el suelo, junto a su tienda de color rojo, mientras las otras habían retorcido el cuerpo en un par de nudos que parecían más allá de toda posibilidad de poder desatarse. ¡Debían de tener un muelle, en lugar de columna vertebral! Petro, el hombre forzudo, hacía ejercicios de calentamiento con el torso al aire delante del carro verde que compartía con su esposa. Con cada mano levantaba unas pesas que Mat no creía ser capaz de poder levantar con las dos. El hombre tenía los brazos más gruesos que las piernas de Mat, y ni siquiera estaba sudando. Los perritos de Clarine formaban una línea frente a la escalerilla del carromato y movían la cola ansiosamente esperando a su entrenadora. A diferencia de los osos de Latelle, Mat imaginaba que los perros de la regordeta mujer actuaban para hacerla sonreír.
Siempre tenía tentaciones de sentarse tranquilamente en algún lugar cuando los dados rodaban en su cabeza —un sitio en el que no pareciera probable que fuera a pasar nada— y esperar a que se detuvieran; pero, a pesar de que habría disfrutado observando a las acróbatas, algunas de las cuales llevaban tan poca ropa encima como las contorsionistas, empezó a recorrer la media milla de distancia que había hasta Jurador sin dejar de observar atentamente a todas las personas que caminaban por la ancha calzada de tierra apelmazada. Había algo que quería comprar.
La gente llegaba para ponerse en la larga cola que esperaba detrás de una recia cuerda extendida a lo largo de la alta pared de lona del espectáculo. Se podían contar con los dedos de una mano aquellos que llevaban más que un simple y pequeño bordado en la ropa, ya fuera en los vestidos de señora o en las chaquetas cortas de hombre. Unos cuantos carros de ruedas altas de granjeros avanzaban cansinamente, tirados por un caballo o un buey. Unas figuras se movían entre el bosquecillo de molinos de viento que bombeaban los pozos de sal en las bajas colinas que había detrás de la ciudad y alrededor de las largas planchas de evaporación. Una caravana de carretas cubiertas con lona, veinte de las cuales iban tiradas por troncos de seis caballos, salía con gran estruendo por las puertas de la ciudad cuando Mat se acercaba a ellas. La mercader a la que pertenecía la caravana, cubierta con una capa de un vivo color verde, iba sentada junto al conductor de la primera carreta. Una bandada de cuervos graznó al pasar volando por encima; Mat sintió un escalofrío, pero nadie desapareció de su vista, todo el mundo proyectaba una larga sombra, que él pudiera ver. Y a pesar de que ese día no había apariciones de muertos andando por la calzada, Mat estaba seguro de que era justo eso lo que había visto el día anterior.
Que los muertos caminasen no podía significar nada bueno, eso seguro. Probablemente tenía algo que ver con el Tarmon Gai'don y Rand. En su mente surgió un remolino de colores y, por un instante, pudo ver en su cabeza a Rand y a Min besándose, de pie junto a una cama grande. Tropezó con sus propios pies y por poco no se fue de bruces al suelo. ¡Estaban desnudos! Tenía que tener cuidado si pensaba en Rand... Los colores volvieron a arremolinarse y cobraron consistencia y nitidez un instante; tropezó de nuevo. Lo peor no era atisbar besos y arrumacos. Tenía que tener muchísimo cuidado con lo que pensaba. ¡Luz!
Los dos guardias apoyados en las alabardas y apostados junto a las puertas tachonadas con hierro, hombres duros vestidos con petos blancos y yelmos cónicos rematados con cimeras de cola de caballo, lo miraron recelosos. Probablemente pensarían que estaba borracho. El gesto tranquilizador que les hizo Mat no logró cambiar su expresión un ápice. En aquel momento no le habría venido nada mal un trago de algo fuerte. Sin embargo, los guardias no intentaron impedirle que entrara y se limitaron a observarlo mientras pasaba. Los borrachos causaban problemas, sobre todo alguien que estuviera ebrio a una hora tan temprana, pero un beodo con una chaqueta de calidad —sin adornos, pero bien cortada y de buena seda— y con encajes en los puños, era un asunto totalmente diferente.
Las calles adoquinadas de Jurador eran ruidosas incluso a estas horas. Había vendedores ambulantes que llevaban bandejas o que voceaban sus mercancías detrás de carretillas, tenderos junto a unas mesas estrechas colocadas delante de las tiendas que pregonaban a los cuatro vientos la calidad de sus artículos, y también toneleros que metían a golpe de martillo los aros que sujetaban las duelas de barriles para transportar sal. El ruido ensordecedor de los telares de los artesanos que hacían alfombras casi conseguía ahogar el repicar esporádico de los martillos de los herreros, por no mencionar la música de flautas, tambores y salterios que salía de posadas y tabernas. Era un desbarajuste de ciudad, con tiendas, casas y posadas pegadas a establos y tabernas, todos de piedra y con tejas rojizas. Una ciudad sólida, Jurador. Y acostumbrada al latrocinio. La mayoría de las ventanas de las plantas bajas estaban protegidas por rejas de hierro forjado. También lo estaban las ventanas de la planta alta en casas de los más ricos, sin duda comerciantes de sal en su mayoría. La música de posadas y de tabernas ejercía una fuerte atracción en él. Probablemente había partidas de dados en muchas de ellas. Casi podía sentir cómo rodaban los dados en las mesas. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que había hecho girar los dados entre las manos en lugar de que estos lo hicieran dentro de su cabeza, pero no había ido a la ciudad a jugar esa mañana. Aún no había desayunado, así que se acercó a una mujer amojamada que llevaba una bandeja colgada del cuello con una correa.
—¡Empanada de carne! —gritaba—. Hecha con la mejor carne de res de Altara.
Mat confió en lo que decía la mujer y le dio los cobres que costaba. No había visto vacas en ninguna de las granjas cercanas a Jurador, sólo ovejas y cabras, pera era mejor no indagar demasiado de qué estaban hechas las empanadas que se compraban en las calles de cualquier ciudad. Bien podía haber vacas en las granjas aledañas. Podía. En cualquier caso, la empanada era sabrosa y, para su sorpresa, aún estaba caliente. Siguió andando por las calles abarrotadas de Jurador mientras hacía malabarismos con la empanada caliente para no quemarse y se limpiaba la grasa que le escurría por la barbilla.
Tuvo cuidado de no chocar con nadie de la multitud. Por lo general, los altaraneses eran muy susceptibles. En esta ciudad se podía deducir la posición social de cualquiera, sin temor de errar mucho, por la cantidad de bordados que llevaban chaquetas, vestidos y capas —a más bordados, más alta— incluso antes de estar lo suficientemente cerca para distinguir si el tejido era paño o seda, aunque las mujeres acaudaladas se cubrían el rostro de tez olivácea con velos transparentes sujetos con vistosas peinetas que iban prendidas a las trenzas prietamente enroscadas. Pero tanto los hombres como las mujeres, ya fueran comerciantes de sal o vendedores ambulantes de cintas, llevaban al cinto largos cuchillos de hoja curva cuyas empuñaduras acariciaban de vez en cuando, como si buscaran pelea. Mat intentaba evitar las peleas siempre, aunque su suerte rara vez le funcionaba en eso y, más bien, era su condición de ta'veren la que tomaba el control en tales situaciones. Los dados nunca habían indicado una pelea —batallas, en todo caso, pero no una riña callejera—, pero aun así iba con mucho cuidado. Tampoco es que eso fuera a ayudar. Cuando los dados se paraban, se paraban, y eso era todo. Pero no había por qué correr ningún riesgo. Odiaba correr riesgos, excepto cuando jugaba, por supuesto, y para él eso rara vez significaba arriesgar algo.
Vio un barril lleno de gruesos bastones de combate y otros más finos para andar, delante de una tienda que tenía expuestas espadas y dagas bajo la atenta mirada de un tipo robusto que tenía los nudillos hundidos y al que le habían roto la nariz más de una vez. Una recia porra le colgaba del cinturón junto a la inevitable daga. El hombre proclamaba con voz bronca que todas las hojas de acero allí expuestas eran andoreñas, pero todo el mundo que no hacía sus propias cuchillas decía siempre que eran andoreñas, cuando no de las Tierras Fronterizas. Incluso de Tear, algunas veces. En Tear se fabricaba buen acero.
Para sorpresa y deleite de Mat, dentro del tonel había una vara fina que parecía de tejo negro y que sobresalía unos treinta centímetros por encima de su cabeza. Sacó la vara del tonel y comprobó las excelentes vetas que parecían trenzadas. ¡Y tanto que era tejo negro! Esas vetas características eran las que daban a los arcos tal potencia, el doble que con cualquier otra madera. Nunca se podía estar seguro hasta que se empezara a rebajar la madera para quitar el sobrante, pero el listón parecía perfecto. Luz, ¿cómo es que había tejo negro en el sur de Altara? Estaba seguro de que sólo crecía en Dos Ríos.
La tendera, una mujer muy compuesta que lucía un vestido bordado con pájaros de vivo plumaje bajo los senos, salió de la tienda y empezó a alabar las virtudes de las armas que vendía.
—¿Cuánto pide por la vara negra, señora? —preguntó Mat.
La mujer parpadeó, asombrada por el hecho de que un hombre vestido con seda y encajes quisiera ese tipo de arma; con lo fina que era la jodida tabla ¿cómo podía pensar que era un jodido bastón de combate? La mujer fijó un precio que Mat pagó sin regatear, lo que hizo que ella volviera a parpadear asombrada y que, acto seguido, frunciera el entrecejo, como si pensara que podría haber sacado más. Mat habría pagado más por lo que era un arco largo de Dos Ríos en potencia. Con la negra vara al hombro echó a andar, devoró el último trozo de empanada de carne y se limpió la mano en la chaqueta. Pero no había ido a la ciudad a desayunar o a comprar un bastón, como tampoco lo había hecho para jugar. Lo que le interesaba tenía que buscarlo en los establos.
En las caballerizas siempre tenían dos o tres caballos para vender, y si uno ofrecía un buen precio normalmente podían venderle uno que no estaba en venta. O por lo menos lo hacían cuando los seanchan no se habían quedado ya con los mejores. Por suerte, la presencia de los seanchan en Jurador había sido fugaz por el momento. Fue de establo en establo examinando zainos y ruanos, ruanos azulados y pintos, rucios, alazanes, negros, blancos, grises, rodados, yeguas y castrados. Un semental no serviría a sus propósitos. No todos los animales que vio tenían la cinchera plana y las cañas largas, pero aun así ninguno era como el que tenía en mente. Hasta que entró en un estrecho establo encajado entre una enorme posada de piedra llamada Los Doce Pozos de Sal y una tienda de alfombras.
Cualquiera habría pensado que los ensordecedores telares molestarían a los caballos, pero todos estaban tranquilos, al parecer acostumbrados al ruido. Las casillas del establo llegaban hasta el fondo del edificio más de lo que había imaginado, pero las lámparas que colgaban de los postes alumbraban el interior. El aire, lleno de motas de polvo, olía a heno, avena y estiércol de caballo reciente. Tres hombres armados con palas limpiaban los establos. El propietario mantenía el lugar limpio, con lo que había menos probabilidades de que los animales cogieran enfermedades. Mat había salido de algunos establos nada más olerlos.
Una yegua negra y blanca, que habían sacado de su establo y tenían sujeta por un ronzal mientras un mozo de cuadra colocaba paja nueva, estaba bien plantada y con las orejas tiesas, alerta. Medía unas quince palmos de alzada, tenía el cuello largo y la profunda cinchera prometía resistencia; las patas eran perfectamente proporcionadas, de caña corta y con un buen ángulo respecto con la cuartilla. La bajada de la espaldilla era buena, con la grupa a la misma altura que la cruz. Tenía unas líneas tan buenas como Puntos, o incluso mejores. Además de todo eso, pertenecía a una raza de la que había oído hablar pero nunca había pensado que vería, una «cuchilla» de Arad Doman. Ninguna otra raza tenía ese colorido tan distintivo. El negro se encontraba con el blanco en la capa del animal formando listas tan rectas que parecían cortadas a cuchilla, de ahí el nombre. Su presencia aquí era tan extraña como la vara de tejo negro. Siempre había oído que ningún domani vendería un cuchilla a un extranjero. Recorrió con la mirada las casillas del establo para estudiar a los otros animales. ¿Giraban más despacio los dados en su cabeza? No, sería su imaginación. A no dudar giraban igual de rápido como cuando estaba en el carro de Luca.
Un hombre enjuto, al que sólo le quedaba una orla de pelo cano en la cabeza, inclinó ésta en un saludo al tiempo que enlazaba las manos y se acercaba.
—Toke Fearnim, milord —se presentó con un acento bronco, sin dejar de mirar dubitativamente la vara para el arco que Mat llevaba sobre el hombro. Los hombres con chaquetas de seda y sellos de oro no solían llevar esas cosas—. ¿En qué puedo serviros? ¿Milord desea alquilar un caballo? ¿O comprarlo?
Unos bordados de pequeñas flores de vivos colores adornaban los hombros del chaleco que llevaba el hombre encima de una camisa que quizás otrora fuera blanca. Mat evitó mirar por completo las flores. El tipo llevaba uno de esos cuchillos curvos en el cinturón y tenía dos largas cicatrices blancas en la cara curtida. Viejas cicatrices. Si había tenido alguna pelea reciente no le había dejado marcas que estuvieran a la vista.
—Comprarlo, maese Fearnim, si es que tenéis alguno para vender y si es que veo uno medio decente. Me han ofrecido montones de pencos bocas blandas, medio cojos por los esparavanes y supuestamente de seis años cuando en realidad tenían dieciocho como poco. —Sopesó la tabla del arco al tiempo que sonreía. Su padre aseguraba que los tratos salían mejor si uno era capaz de conseguir que el otro tipo sonriera.
—Tengo tres para vender, milord, y ninguno de ellos sufre de esparavanes —contestó el hombre enjuto con otra reverencia y sin el menor atisbo de sonrisa. Gesticuló con la mano—. Una está fuera de su cuadra, ahí. Tiene cinco años y es un animal excelente, milord. Y una ganga por diez coronas. De oro —añadió suavemente.
Mat abrió la boca exageradamente.
—¿Por una picaza? ¡Sé que los seanchan han hecho que los precios suban, pero esto es ridículo!
—Oh, pero es que no es una picaza vulgar y corriente, milord, sino una cuchilla. Los domani de alcurnia montan cuchillas.
¡Oh, mierda! Adiós muy buenas a conseguir la ganga.
—Eso es lo que decís, sí —rezongó Mat mientras apoyaba un extremo de la tabla del arco en el suelo de piedra para apoyarse en ella. La cadera le molestaba rara vez ya, salvo cuando caminaba un buen trecho, justo lo que había hecho esa mañana y ahora sentía punzadas. Bueno, ganga o no ganga, tenía que seguir el juego. Las transacciones de ganado equino se regían por ciertas reglas, y romperlas era tanto como pedir que a uno le dejaran vacíos los bolsillos—. Nunca había oído que hubiera una raza llamada cuchilla. ¿Qué más tenéis? Pero que sean castrados o yeguas ¿eh?
—Castrados es todo lo tengo a la venta, milord, excepto la cuchilla —respondió Fearnim, que dio un poco de énfasis a la palabra «cuchilla». Se giró hacia el fondo del establo y gritó—. ¡Adela, trae ese zaino grande que está a la venta!
Una jovencita larguirucha, con la cara llena de espinillas y vestida con polainas y un chaleco liso y oscuro, llegó corriendo desde el fondo del establo. Fearnim mandó a Adela que sacara al zaino y después a un rodado gris, conducidos con ronzales, donde había luz, cerca de las puertas. Mat tuvo que reconocer eso en favor del hombre. No tenían mala estampa en absoluto, pero el zaino era demasiado grande, más de diecisiete palmos hasta la cruz, y el gris mantenía las orejas echadas hacia atrás e intentó morderle la mano a Adela en dos ocasiones. Sin embargo, la chica era hábil con los animales y esquivó con facilidad las arremetidas del arisco gris. Rechazar los dos habría sido fácil incluso si no le hubiera echado el ojo a la cuchilla.
Un gato flaco de rayas grises, como un gato de montaña en miniatura, apareció y se sentó a los pies de Fearnim para lamerse un tajo sanguinolento que tenía en el lomo.
—Las ratas están peores este año que nunca, por lo que recuerdo —murmuró el encargado del establo, que miraba al gato con el ceño fruncido—. Se defienden y luchan más también. Voy a tener que hacerme con otro gato, o tal vez dos. —Enfocó de nuevo la atención en el negocio—. ¿Desea milord echarle un vistazo a mi estrella si los otros no son de su agrado?
—Supongo que podría echar una ojeada a esa picaza, maese Fearnim, pero no por diez coronas —contestó Mat con aire dubitativo.
—De oro —dijo Fearnim—. Hurd, trae a la cuchilla hasta aquí para que la vea el señor. —Volvió a poner énfasis en la raza de la yegua. Conseguir que el hombre bajara el precio iba a ser difícil. A no ser que, para variar, el ser ta'veren le sirviera de ayuda. La buena suerte no le funcionaba nunca con algo tan sencillo como el regateo.
Hurd era el mozo que estaba cambiando la paja en la casilla de la yegua cuchilla, un tipo achaparrado al que debían de quedarle tres pelos blancos en la cabeza y ni un solo diente en la boca, algo que se puso de manifiesto cuando sonrió. Y lo estuvo haciendo todo el tiempo mientras dirigía a la yegua en un círculo al paso. Saltaba a la vista que le gustaba el animal, y con razón.
La cuchilla caminaba bien, pero Mat la examinó con más detenimiento. La dentadura demostró que Fearnim había sido razonablemente sincero respecto a su edad —sólo un necio mentiría en exceso sobre la edad de un caballo a no ser que el vendedor creyera que los compradores eran justo eso, unos necios— y las orejas se volvieron hacia él mientras le acariciaba el hocico y le examinaba los ojos. Eran brillantes y límpidos, sin legañas. Tanteó las patas sin encontrar puntos de calor o inflamación. No halló indicios de lesiones ni de llagas ni de tiña en ninguna parte del cuerpo. Le cabía bien el puño entre el costillar y el codo —debía de tener un tranco largo— y apenas pudo meter la mano plana entre la última costilla y el anca. Parecía resistente y sería muy raro que se dañara un tendón por correr deprisa.
—Veo que milord sabe de caballos.
—En efecto, maese Fearnim. Y diez coronas de oro es mucho dinero, sobre todo para una picaza. Hay quien dice que traen mala suerte ¿sabéis? No es que crea esas tonterías, claro, porque si las creyera entonces ni siquiera haría una oferta.
—¿Mala suerte? jamás lo había oído, milord. ¿Qué oferta hacéis?
—Podría conseguir un purasangre teariano por diez coronas de oro. No de lo mejor, cierto, pero sería un teariano. Os doy diez coronas, pero de plata.
Fearnim echó la cabeza hacia atrás y estalló en carcajadas, y cuando acabó reanudaron el regateo. Al final, Mat le entregó cinco coronas de oro, cuatro marcos de oro y tres coronas de plata, todas ellas acuñadas en Ebou Dar. Tenía monedas de muchos países en el cofre que guardaba debajo de la cama, pero por lo general usar moneda extranjera conllevaba buscar a un banquero o un cambista para que las pesara y calculara su valor local. Aparte de llamar la atención más de lo que quería, habría acabado pagando más por el animal, puede que las diez monedas de oro. Las balanzas de los cambistas parecían funcionar siempre de esa forma. No había esperado conseguir que el hombre le rebajara tanto, pero a juzgar por la expresión de Fearnim, al fin sonriente, tampoco él había esperado sacar tanto. Era la mejor forma de que acabara un trato en el negocio de los caballos, que ambas partes pensaran que habían salido ganando. A fin de cuentas, el día había empezado muy bien, con los jodidos dados o sin ellos. Debería haber adivinado que no duraría.
Cuando regresó al espectáculo a mediodía, montado a pelo en la cuchilla a causa del dolor de la cadera y con los dados retumbándole en la cabeza, la cola de gente que esperaba para entrar bajo el enorme cartel azul, tendido entre dos altos postes y con el nombre del espectáculo en letras rojas, era más larga que cuando se había marchado. Conforme la gente soltaba las monedas en la jarra de cristal claro que sostenía un cuidador de caballos corpulento, vestido con una tosca chaqueta de paño, y que de ésta pasaban a un cofre reforzado de metal vigilado atentamente por otro cuidador de caballos aún más corpulento, más personas se ponían a la cola, de manera que nunca parecía menguar. La fila se extendía más allá del final de la cuerda y giraba en la esquina. Lo portentoso era que, por una vez, nadie empujaba ni daba codazos. En la fila había granjeros, obviamente, vestidos con toscas prendas de paño y con la tierra incrustada en las manos, aunque al menos las caras de los niños y las de las esposas estaban requetelimpias. Luca estaba consiguiendo su ansiado gentío, por desgracia. No había nada que hacer en cuanto a convencerlo para partir al día siguiente. Los dados anunciaban que algo iba a pasar, algo nefasto para el puñetero Mat Cauthon, pero ¿qué? Había veces en las que los dados paraban y él no tenía ni idea de qué había sucedido para que se detuvieran.
Justo al otro lado de la pared de lona, con la gente pasando en tropel a disfrutar con las actuaciones de artistas que había a ambos lados de la calle principal, Aludra recibía la entrega de dos carretadas de barriles de diversos tamaños. O, al parecer, de algo más que barriles.
—Os enseñaré dónde estacionar las carretas —le dijo la esbelta mujer al conductor del primer vehículo, un hombre delgado con la mandíbula prominente. Las trencillas con cuentas de Aludra, largas hasta la cintura, se mecieron cuando la mujer siguió con la mirada a Mat un momento al verlo pasar, pero enseguida volvió a centrarse en el carretero—. Después lleváis los caballos a las hileras donde están atados los animales, ¿de acuerdo?
Vaya, ¿qué habría comprado en tal cantidad? Algo para los fuegos de artificio, sin duda. Todas las noches, poco después de oscurecer para pillar a la gente sin que se hubiera ido a acostar todavía, lanzaba sus flores nocturnas, dos o tres para una ciudad del tamaño de Jurador, o si había varios pueblos cerca unos de otros. Le había estado dando vueltas a la razón de que la mujer necesitara un fundidor de campanas, pero la única explicación que se le ocurría no tenía ningún sentido, a su modo de ver.
Escondió a la yegua en las hileras de caballos atados. Bueno, la verdad es que poco podía esconderse a una cuchilla, pero un caballo pasaba más inadvertido entre otros caballos, y todavía no era el momento adecuado. La tira de tejo para el arco la dejó en la carreta que compartía con Egeanin y Domon, ninguno de los cuales se encontraba en ella, y después se encaminó hacia la carreta de color púrpura desvaído que ocupaba Tuon. Ahora estaba estacionada cerca de la de Luca, aunque Mat habría preferido que la hubieran dejado cerca de los carros de aprovisionamiento. Sólo Luca y su esposa sabían que Tuon era una Augusta Señora en vez de una criada que había estado a punto de delatar a Mat y a Egeanin como amantes a su supuesto esposo, pero muchos de los artistas del espectáculo empezaban a preguntarse por qué Mat pasaba más tiempo con Tuon que con Egeanin. Y se lo preguntaban con desaprobación. En su mayor parte eran un puñado de gazmoños con un extraño sentido del puritanismo, incluso las contorsionistas. Huir con la esposa de un caballero cruel era romántico. Besuquearse con la criada de la dama era sórdido. El proporcionar a la carreta de Tuon aquel lugar privilegiado, entre gente que llevaba años con Luca y que eran sus artistas más valorados, iba a dar más que hablar.
A decir verdad, había dudado si sería conveniente ir a ver a Tuon mientras los dados rodaban dentro de su cabeza. Se habían detenido demasiado a menudo en presencia de la joven y él todavía ignoraba la razón de que lo hubieran hecho ni una sola vez. Con seguridad, no. Tal vez la primera vez sólo se había debido al hecho de conocerla. Pensar eso le puso de punta el vello de la nuca. Sin embargo, con las mujeres siempre había que correr riesgos. Y, con una mujer como Tuon, se corrían diez veces al día sin saber nunca las probabilidades a favor o en contra hasta que ya era demasiado tarde. En ocasiones se preguntaba por qué su buena suerte no le funcionaba más con las mujeres. Ellas eran tan imprevisibles como cualquier partida de dados limpia.
Fuera del carromato no había ningún Brazo Rojo de guardia —ahora ya se habían desentendido de eso— de modo que salvó de dos en dos el corto tramo de escalones de la parte trasera del carromato y tocó una vez en la puerta antes de abrirla y entrar. Después de todo él pagaba el alquiler, además de que no era probable que estuvieran tumbadas y en cueros a esa hora del día. Además, la puerta tenía un pestillo por dentro si querían evitar que entrara alguien.
La señora Anan estaba fuera, en alguna parte, pero aun así el interior seguía abarrotado. La mesa estrecha se había soltado del techo con las cuerdas, y platos descabalados con pan, aceitunas y queso descansaban sobre el tablero junto con una de las altas jarras de plata para vino de Luca, un cántaro achaparrado de rayas rojas y copas con flores pintadas. Tuon, con el oscuro cabello negro crecido de un mes, estaba sentada en la única banqueta de la carreta, a un extremo de la mesa, y Selucia sentada en una cama, a su lado, mientras que Noal y Olver lo hacían en la otra cama, apoyados de codos en la mesa. Selucia llevaba el vestido ebudariano que mostraba tan bien el memorable busto de la mujer, con un pañuelo floreado atado alrededor de la cabeza, pero Tuon lucía un vestido rojo que parecía hecho totalmente de minúsculos pliegues. ¡Luz, pero si le había llevado la seda el día anterior! ¿Cómo habría convencido a la costurera para que se lo hubiera acabado ya? Estaba bastante seguro de que normalmente se tarda más de un día en hacer un vestido. Con promesas generosas de su oro, sospechaba. Bueno, si uno le compraba seda a una mujer era de esperar que pagara la confección también. Era un dicho que había oído de pequeño, cuando ni siquiera imaginaba que podría pagar seda, pero era tan cierto como la Luz.
—... sólo se ven mujeres fuera de los pueblos —estaba diciendo Noal, pero el viejo sarmentoso de cabello blanco se interrumpió al entrar Mat al carromato y cerrar la puerta tras de sí.
Los retazos de puntilla en las bocamangas de Noal habían conocido tiempos mejores, al igual que la chaqueta en fino paño gris de buen corte, aunque ambas cosas estaban limpias, si bien, a decir verdad, resultaban chocantes con los dedos retorcidos y el rostro ajado. Ésos eran rasgos de un matón de taberna envejecido, uno que había seguido peleando mucho después de haber dejado de ser un jovencito. Olver, con la buena chaqueta azul que Mat había encargado hacer para él, exhibía una sonrisa tan amplia como la de un Ogier. Luz, era un buen chico, pero jamás sería guapo con esas grandes orejas y esa boca enorme. Su comportamiento con las mujeres tenía que mejorar y mucho, si quería tener algo de suerte en ese campo. Mat había intentado pasar más tiempo con él para alejarlo de la influencia de sus «tíos», Vanin, Harnan y los otros Brazos Rojos, y al chico parecía gustarle eso. No tanto como disfrutaba jugando a serpientes y zorros o a las guijas con Tuon y mirando fijamente el busto de Selucia. Estaba muy bien que esos chicos enseñaran a Olver a disparar un arco, a usar una espada y cosas por el estilo, pero si se enteraba quién era el que le enseñaba a mirar con lascivia...
—Esos modales, Juguete —dijo Tuon arrastrando las palabras como miel escurriendo de un plato. Miel endurecida. Cuando él se hallaba presente, a no ser que jugaran a las guijas, siempre mostraba una expresión severa que en nada tenía que envidiar a la de un juez al dictar una sentencia de muerte, y el tono le iba a la par—. Llamas, y esperas a recibir permiso para entrar. A no ser que seas propiedad o un sirviente. Entonces no tienes que llamar. Además, llevas la chaqueta manchada de grasa. De ti espero que conserves limpia la ropa.
La sonrisa de Olver se borró al oír que reprendía a Mat. Noal se pasó por el largo cabello los dedos retorcidos y suspiró, tras lo cual se puso a examinar el plato verde que tenía delante como si fuera a encontrar esmeraldas entre las aceitunas.
Con tono severo o sin él, Mat disfrutaba mirando a la mujercita de tez oscura que iba a ser su esposa; que ya era su esposa a medias. ¡Luz, lo único que tenía que hacer ella era pronunciar tres frases y estarían casados! Que lo asparan, pero qué hermosa era. Hubo un tiempo en el que la confundió con una muchachita, pero eso se había debido a su talla, además de llevar la cara tapada con un velo. Sin él, era evidente que la cara triangular pertenecía a una mujer. Los enormes ojos eran estanques oscuros en los que un hombre podría pasarse la vida nadando. Sus contadas sonrisas podían ser misteriosas o traviesas, y Mat las valoraba en mucho. También disfrutaba haciéndola reír. Al menos cuando no se reía de él. Sí, cierto, era un poco más delgada de lo que había preferido siempre en una mujer, pero si tenía ocasión de rodearla con un brazo sin que Selucia estuviera presente creía que ella encajaría a la perfección contra él. Y a lo mejor podría convencerla para que le diera unos cuantos besos con aquellos labios carnosos. ¡Luz, a veces soñaba con eso! Le daría igual que le echara reprimendas si ya estuvieran casados. Bueno, casi daría igual. Así lo asparan si entendía qué importaba un poco de grasa en la chaqueta. Lopin y Nerim, los dos criados que se le habían pegado, se pelearían por ver cuál de ellos limpiaba la prenda. Ya era poco lo que tenían que hacer y realmente se enzarzarían si él no decía a cuál le encargaba la tarea. Pero eso no se lo dijo a ella. No había nada que les gustara más a las mujeres que ponerte a la defensiva y, una vez que empezabas, ya te habían ganado.
—Intentaré recordarlo, Tesoro —respondió con la mejor de sus sonrisas mientras se deslizada junto a Selucia y dejaba el sombrero al otro lado. La manta se arrugó entre los dos, que estaban separados más de un palmo, pero cualquiera habría pensado que se había puesto pegado a la cadera de la mujer. Tenía los ojos azules, pero la mirada furiosa que le asestó era tan abrasadora que podría haberle chamuscado la chaqueta—. Espero que haya más agua que vino en la copa que tiene Olver delante.
—Es leche de cabra —dijo el muchacho, indignado.
Oh. Bueno, quizás el chico era todavía muy joven incluso para tomar vino muy aguado. Tuon estaba sentada muy derecha, aunque seguía siendo más baja que Selucia, que a su vez era de talla pequeña.
—¿Qué me has llamado? —inquirió en un tono tan tajante como se lo permitía su acento.
—Tesoro. Tú tienes un apodo cariñoso para mí, así que pensé que debería tener uno para ti, Tesoro. —Creyó que a Selucia se le iban a salir los ojos de las órbitas.
—Entiendo —murmuró Tuon mientras fruncía los labios en un gesto pensativo.
Los dedos de la mano derecha se menearon aparentemente con pereza, y Selucia se levantó de la cama de inmediato y se dirigió hacia uno de los armarios. Aun así se tomó un momento para asestarle una mirada feroz por encima de la cabeza de su señora.
—De acuerdo —dijo Tuon al cabo de un instante—. Será interesante ver quién gana este juego. Juguete.
La sonrisa de Mat se borró. ¿Juego? Sólo intentaba recobrar cierto equilibrio, pero Tuon lo veía como un juego y eso significaba que él podía perder. Y seguramente sería eso lo que pasaría, ya que no tenía ni idea de cómo iba el juego. ¿Por qué las mujeres tenían que hacerlo todo tan... complicado?
Selucia volvió a su sitio y puso una taza desportillada delante de Mat y un plato de loza azul vitrificada en el que había un pan crujiente, seis variedades de aceitunas en salmuera amontonadas y tres clases de queso. Eso le levantó de nuevo el ánimo. Había confiado en que ocurriera eso, pero no había abrigado muchas esperanzas. Cuando una mujer empezaba a darte de comer, le costaba mucho trabajo evitar que volvieras a poner los pies debajo de su mesa.
—El quid del asunto es —dijo Noal, que retomó lo que estaba contando antes— que en esos pueblos Ayyad se ven mujeres de cualquier edad, pero ningún hombre que tenga más allá de veinte años, como mucho. Ni uno.
Los ojos de Olver se abrieron más aún. El chico absorbía prácticamente las historias que contaba Noal sobre los países que había visto, incluso las tierras más allá del Yermo de Aiel; y se las tragaba enteras, sin mantequilla ni nada.
—¿Tienes algún parentesco con Jain Charin, Noal? —Mat masticó una aceituna y escupió discretamente el hueso en la palma de la mano. Tenía un gusto como si le faltara poco para ponerse mala. También sabía igual la siguiente. Pero tenía hambre, así que las engulló y luego siguió con un queso blanco de cabra que se desmigaba, todo el tiempo haciendo caso omiso de los gestos ceñudos que Tuon le dirigía.
El semblante del viejo había asumido la impasibilidad de una piedra y Mat tuvo tiempo de cortar un trozo de pan y comérselo antes de que Noal contestara.
—Primos —dijo por fin, a regañadientes—. Era mi primo.
—¿Eres pariente de Jain el Galopador? —preguntó Olver, excitado. Su libro favorito era Los viajes de Jain el Galopador, que habría seguido leyendo a la luz de la lámpara mucho después de que hubiera pasado la hora de irse a dormir si Juilin y Thera se lo hubieran permitido. Afirmaba que tenía intención de ver todo lo que el Galopador había visto cuando fuera mayor. Todo eso y más.
—¿Quién es ese hombre con dos nombres? —inquirió Tuon—. Sólo se habla así de los grandes hombres, y vosotros os referís a él como si todos tuvieran que conocerlo.
—Era un necio —dijo Noal con gesto torvo, antes de que Mat tuviera ocasión de abrir la boca, aunque a Olver sí le dio tiempo a abrirla, pero se le quedó así mientras el viejo continuaba—. Salió a vagabundear por el mundo y dejó que una buena y amante esposa falleciera de una calentura sin estar allí para cogerla de la mano mientras moría. Permitió que lo usara como una herramienta... —El semblante de Noal se quedó repentinamente en blanco. Pareció que contemplaba algo más allá a través de Mat y se frotó la frente como si tratara de recordar algo.
—Jain el Galopador fue un gran hombre —replicó ferozmente Olver. Apretó los puños como si se dispusiera a pelear por su héroe—. ¡Luchó contra trollocs y Myrddraal y corrió más aventuras que cualquier otra persona en todo el mundo! ¡Incluso Mat! ¡Capturó a Cowin Gemallan después de que éste traicionara a Malkier a manos de la Sombra!
Noal salió de su abstracción con un sobresalto y dio palmaditas a Olver en el hombro.
—Sí que lo hizo, chico. Eso hay que reconocerlo en su favor. Mas ¿hay alguna aventura por la que merezca la pena dejar morir sola a una esposa? —Su voz destilaba tal tristeza que parecía que él fuera a morirse en el sitio.
Olver no tenía respuesta a eso y puso mala cara. Si Noal había hecho que el chico cogiera antipatía a su libro preferido, Mat iba a tener unas palabras con el viejo. Leer era importante —él lo hacía; bueno, a veces— y se había ocupado de que Olver tuviera libros de su agrado.
Tuon se puso de pie y se inclinó por encima de la mesa para posar la mano en el brazo de Noal. La expresión severa se había borrado de su semblante y la había reemplazado otra de ternura. Un ancho cinturón de cuero labrado en color amarillo oscuro le ceñía el talle de manera que ponía de relieve las suaves curvas de la joven. Más monedas gastadas de su arcón. Bueno, el dinero siempre parecía llegarle con facilidad, y si ella no se lo gastaba, entonces seguramente que él lo tiraría con cualquier otra mujer.
—Tenéis buen corazón, maese Charin —dijo Tuon. ¡Llamaba a todo el mundo por su puñetero nombre excepto a Mat Cauthon!
—¿Lo tengo, milady? —dijo Noal, que parecía desear realmente tener una respuesta—. A veces creo que... —Lo que quiera que pensara a veces no iban a saberlo de momento, porque enmudeció.
La puerta se abrió y Juilin asomó la cabeza, sin entrar. El gorro cónico rojo del rastreador teariano seguía inclinado en el airoso ángulo que era habitual, pero la cara atezada denotaba preocupación.
—Soldados seanchan se están instalando al otro lado de la calzada. Voy a ver a Thera. Se llevará un susto de muerte si se entera por boca de cualquier otra persona. —Y, tan rápido como había llegado, volvió a desaparecer. La puerta osciló atrás y adelante.
7
UN MEDALLÓN FRÍO
Soldados seanchan. ¡Qué puñetas! Era lo único que le faltaba a Mat, con los dados rodando dentro de su cabeza.
—Noal, busca a Egeanin y la pones sobre aviso. Olver, tú ve a advertir a las Aes Sedai, y a Bethamin y a Seta. —Esas cinco estarían juntas o, al menos, cerca unas de otras. Las dos antiguas sul'dam seguían a las hermanas como si fueran su sombra cada vez que salían del carromato que compartían todas. Luz, esperaba que a ninguna se le hubiera ocurrido ir a la ciudad otra vez. ¡Eso sería como meter a una comadreja en un gallinero!—. Yo me acercaré a la entrada e intentaré descubrir si tenemos problemas.
—Ella no responderá a ese nombre —masculló Noal mientras se deslizaba entre la cama y la mesa. Se movía con agilidad para alguien que parecía haberse roto la mitad de los huesos del cuerpo en un momento u otro—. Sabes que no.
—Y tú sabes a quién me refiero —le replicó secamente Mat al tiempo que miraba hacia Tuon y Selucia, ceñudo. Esta estupidez del nombre era culpa de ellas. Selucia le había dicho a Egeanin que ahora su nombre era Leilwin Sin Barco, y ése era el que usaba la otrora capitana seanchan. Bueno, pues él no estaba dispuesto a tolerar ese tipo de cosas, ni para sí mismo ni para ella. La mujer tenía que entrar en razón, antes o después.
—Sólo lo comento —respondió Noal—. Vamos, Olver.
Mat fue tras ellos, pero antes de que llegara a la puerta Tuon le habló.
—¿Y a nosotras no nos adviertes que nos quedemos dentro del carromato, Juguete? ¿No dejas a nadie que nos vigile?
Los dados le decían que tendría que buscar a Harnan o uno de los otros Brazos Rojos y apostarlo fuera, aunque sólo fuera para evitar accidentes.
—Diste tu palabra —respondió sin vacilar, no obstante, mientras se ponía el sombrero. La sonrisa que recibió en respuesta merecía la pena correr el riesgo. Que lo asparan, pero cómo se le iluminaba el semblante al sonreír. Las mujeres eran siempre un juego de azar, pero a veces una sonrisa era premio de sobra.
Desde la entrada vio que los días de Jurador sin presencia seanchan habían llegado a su fin. Justo al otro lado de la calzada, enfrente de donde estaba instalado el espectáculo, varios centenares de hombres se despojaban de la armadura, descargaban carretas, montaban tiendas en filas ordenadas, colocaban líneas de estacas para atar caballos. Todo llevado a cabo con gran eficacia. Vio taraboneses con el velo de malla colgando del yelmo y petos pintados a rayas azules, amarillas y verdes, así como hombres que evidentemente pertenecían a la infantería apilando picas y colgando arcos mucho más cortos que el arco de Dos Ríos y vestidos con el mismo tipo de armadura. Supuso que debían de ser amadicienses. Ni los soldados de Tarabon ni los de Altara solían ir a pie; además, los altaraneses al servicio de los seanchan llevaban la armadura con marcas diferentes por alguna razón. También había seanchan, por supuesto, puede que unos veinte o treinta, que él viera. No cabía error con aquellas armaduras pintadas, de láminas imbricadas, ni aquellos extraños yelmos semejantes a una cabeza de insecto.
Tres soldados se acercaron caminando sin prisa a través de la calzada; eran hombres delgados, encallecidos. Las chaquetas azules, con el cuello a rayas blancas y verdes, eran bastante sencillas a despecho de los colores y denotaban el uso de la armadura encima, si bien no indicaban rango. En ese caso, no eran oficiales, pero aun así podían resultar tan peligrosos como víboras rojas. Dos de los tipos podrían haber pasado por oriundos de Murandy o incluso de Dos Ríos, pero el tercero tenía los ojos rasgados como un saldaenino y la piel de color miel. Sin pararse, echaron a andar hacia el interior del espectáculo.
Uno de los cuidadores de caballos apostados en la entrada lanzó un silbido de tres notas agudas que empezaron a repetirse como un eco por todo el recinto en tanto que el otro, un tipo bizco llamado Bollin, puso la jarra de cristal delante de los tres.
—Es un céntimo de plata cada uno, capitán —dijo con engañosa suavidad. Mat había oído hablar al hombre en ese mismo tono un instante antes de atizarle a otro mozo con una banqueta en la cabeza—. Los niños pagan cinco cobres si me llegan más arriba de la cintura, y tres si son más bajos, pero sólo los niños a los que hay que llevar en brazos pasan gratis.
El seanchan de tez color miel alzó una mano como si pensara empujar a Bollin para apartarlo, pero entonces vaciló y endureció más el gesto, si tal cosa era posible. Los otros dos se pusieron en guardia a su lado, prietos los puños, cuando el sonido de pies a la carrera anunció la llegada de todos los hombres del espectáculo, aparentemente, tanto artistas con el atuendo chillón como mozos con ropas toscas de paño. Todos llevaban una cachiporra de algún tipo en la mano, incluido Luca, vestido con una chaqueta de un rojo intenso con bordados de estrellas doradas y las botas altas vueltas en la pantorrilla, y Petro, con el torso al aire, que tenía un carácter más tranquilo y agradable que ningún otro hombre que Mat conociera, pero que en esos momentos mostraba una expresión tormentosa.
Luz, aquello tenía visos de convertirse en una masacre, con los compañeros de esos tres tipos a menos de cien pasos y con todas las armas a mano. Era la situación en la que Mat Cauthon debería quitarse de en medio. De manera subrepticia tanteó los cuchillos de arrojar que guardaba en las mangas y se encogió de hombros a fin de notar el que llevaba colgado un poco más abajo de la nuca. Imposible comprobar los que ocultaba debajo de la chaqueta o dentro de las botas sin que se dieran cuenta. Ahora los dados sonaban como un trueno constante. Empezó a planear cómo sacar a Tuon y al resto de allí. Aún tenía que seguir con ella un poco más.
Antes de que el desastre abriera la puerta apareció otro seanchan —una mujer— con armadura a rayas azules, verdes y amarillas, pero con el yelmo sujeto contra la cadera derecha. También ella tenía los ojos rasgados y la tez ambarina, con alguna que otra cana en el negro cabello muy recortado. Era casi un pie más baja que cualquiera de los otros tres y no había plumas en su yelmo, sólo una pequeña cresta en la parte delantera, semejante a una punta de flecha de bronce, pero los tres soldados se pusieron firmes cuando la vieron.
—Bien ¿por qué será que no me sorprende encontrarte aquí en lo que parece el bonito comienzo de un disturbio, Murel? —El acento lento, que arrastraba las palabras, tenía cierto timbre nasal—. ¿Qué es lo que pasa aquí, pues?
—Pagamos nuestra entrada, portaestandarte —repuso el hombre de tez ambarina con el mismo acento gangoso—, y entonces dijeron que teníamos que pagar más por ser soldados del imperio.
Bollin abrió la boca, pero la mujer lo hizo callar al alzar la mano. Tal era la respuesta que su presencia despertaba. Recorrió con la mirada a los hombres agrupados en un prieto semicírculo que llevaban las cachiporras y la detuvo un momento en Luca para sacudir la cabeza; después se posó en Mat.
—¿Visteis lo que ocurrió?
—Lo vi —respondió Mat—. Intentaban entrar sin haber pagado.
—Esto te vendrá bien, Murel —dijo la mujer, con lo que provocó un parpadeo de sorpresa por parte del hombre—. Os vendrá bien a los tres. Significa que no gastaréis vuestro dinero. Y no lo gastaréis porque vais a estar confinados en el campamento durante diez días, y dudo que este espectáculo se quede aquí tanto tiempo. También se os descontarán a los tres diez días de paga. Se supone que tendríais que estar descargando carretas para que los nativos no piensen que nos consideramos mejores que ellos. ¿O queréis que se os acuse de causar disensión en las tropas? —Los tres hombres palidecieron visiblemente. Por lo visto era un cargo muy grave—. Ya suponía que no. Y ahora, quitaos de mi vista y poneos a trabajar antes de que aumente a un mes entero el castigo en lugar de una semana.
—Sí, abanderada —respondieron al unísono y luego cruzaron la calzada corriendo lo más deprisa posible al tiempo que se quitaban las chaquetas. Hombres duros, pero la abanderada lo era más aún.
Sin embargo, la seanchan no había acabado. Luca se adelantó e hizo una exagerada reverencia, pero ella cortó las palabras de agradecimiento que iba a pronunciar, fueran cuales fueran.
—No me caen bien los tipos que amenazan a mis hombres con porras —arrastró las palabras, con la mano libre apoyada en la empuñadura de la espada—, ni siquiera a Murel, sobre todo cuando hay tanta desigualdad. Aun así, esto demuestra que tenéis coraje. ¿Alguno de vosotros, muchachos, quiere llevar una vida de gloria y aventuras? Cruzad la calzada conmigo y os alistaré. Tú, el de la chaqueta roja de fantasía. Tienes pinta de lancero nato, a mi entender. Apuesto a que puedo hacer de ti un verdadero héroe en nada de tiempo. —Una onda de negativas con la cabeza se extendió por los hombres reunidos, y algunos, al ver que ya no habría jaleo, empezaron a alejarse, entre ellos, Petro. Luca estaba como si lo hubieran noqueado. Otros parecían haberse quedado estupefactos por la oferta. Actuar en un espectáculo estaba mejor pagado que el oficio de soldado, además de evitar que la gente te clavara espadas—. Bueno, mientras sigáis aquí a lo mejor puedo convenceros. No os haréis ricos, pero la paga llega puntual por regla general y siempre hay la posibilidad de saquear si se da la orden. Ocurre de vez en cuando. La calidad de la comida varía, pero casi siempre es caliente, y por lo general es suficiente para llenar el estómago. Las jornadas son largas, pero eso sólo significa que estaréis lo bastante cansados para dormir de un tirón por la noche. Eso, cuando no tengáis también trabajo de noche. ¿Alguien interesado ya?
Luca se sacudió para salir del estupor.
—Gracias, capitán, pero no —dijo con la voz medio estrangulada. Algunos idiotas creían que a los militares los halagaba que alguien pensara que eran de rango superior al que tenían. A algunos militares idiotas les hacían mella tales halagos—. Disculpadme, por favor, tenemos que poner en marcha una función, y a la gente no le va a hacer gracia tener que esperar mucho más para verla. —Con una última y cautelosa mirada a la mujer, como si temiera que fuera a agarrarlo por el cuello de la chaqueta, se volvió hacia los hombres que tenía detrás—. Todos vosotros, regresad a vuestras plataformas. ¿Qué hacéis holgazaneando aquí? Lo tengo todo controlado. Volved a vuestras plataformas antes de que la gente empiece a reclamar que se le devuelva el dinero. —Lo que habría sido un desastre en su opinión. De darle a elegir entre devolver el dinero y tener un disturbio, Luca habría sido incapaz de decidir qué era peor.
Con la gente del espectáculo de vuelta a su representación y Luca alejándose a buen paso a la par que lanzaba ojeadas hacia atrás, la mujer se volvió hacia Mat, el único hombre que quedaba aparte de los dos mozos de la entrada.
—¿Y vos, qué? Por vuestro aspecto podríais llegar a oficial y darme órdenes. —La idea parecía hacerle gracia.
Mat sabía lo que la mujer estaba haciendo. La gente que hacía cola había visto a tres soldados seanchan volver corriendo al campamento y quién sabía con seguridad el porqué, pero ahora la habían visto a ella dispersar a una muchedumbre por sí misma. Le habría ofrecido un puesto en la Compañía como portaestandarte sin dudar.
—Sería muy mal soldado, abanderada —contestó mientras se tocaba el ala del sombrero, y la seanchan se echó a reír.
Cuando se daba media vuelta, oyó a Bollin decir en voz muy suave:
—¿Es que no has oído lo que le dije a ese hombre? Es un céntimo de plata por ti y otro por tu esposa. —Sonó el tintineo de monedas al caer en la jarra de cristal—. Gracias.
Las cosas habían vuelto a la normalidad. Y los dados seguían repicando con estrépito dentro de su cabeza. En su camino a través del recinto pasó delante de las plataformas donde los acróbatas volvían a dar volteretas para el público, los malabaristas a hacer malabares, los perritos de Clarine a correr encima de grandes bolas de madera y los leopardos de Miyora a sostenerse sobre las patas traseras dentro de una jaula que apenas parecía lo bastante resistente para contenerlos. Decidió ir a ver cómo marchaban las cosas con las Aes Sedai. Los leopardos se las habían recordado. Puede que los soldados rasos se pasaran el día trabajando, pero apostaría algo a que al menos los oficiales entrarían a echar un vistazo a no mucho tardar. Confiaba en Tuon, por extraño que pudiera parecer, y Egeanin tenía bastante sentido común para quitarse de en medio cuando había seanchan por los alrededores, pero el sentido común parecía escasear entre las Aes Sedai. Incluso Teslyn y Edesina, que habían sido damane durante un tiempo, corrían riesgos absurdos. Joline, que no había tenido esa experiencia, parecía creer que era invulnerable.
Ahora todo el mundo en el espectáculo sabía que las tres mujeres eran Aes Sedai, pero su carromato grande, cubierto con un enlucido desvaído por las lluvias, seguía estando cerca de las carretas de almacenaje con cubiertas de lona, cerca de las hileras de caballos. Luca había estado dispuesto a cambiar la disposición de algunos carromatos para ubicar a una Augusta Señora que le había dado un salvoconducto, pero no para unas Aes Sedai que lo ponían en peligro con su presencia, además de que estaban prácticamente sin un céntimo. La mayoría de las mujeres del espectáculo se mostraban bien dispuestas hacia las hermanas, y los hombres, cautelosos en mayor o menor grado —casi siempre ocurría así con las Aes Sedai—, pero seguramente Luca las habría echado a la calle para que se las arreglaran como pudieran de no ser por el oro de Mat. Las Aes Sedai representaban más una amenaza que otra cosa mientras estuvieran en zonas controladas por los seanchan. Mat Cauthon no recibía palabras de agradecimiento por ello; tampoco es que estuviera esperando que se las dieran. Se habría conformado con un mínimo de respeto, algo bastante improbable. Después de todo, las Aes Sedai eran Aes Sedai.
A los Guardianes de Joline, Blaeric y Fen, no se los veía por ninguna parte, así que no tuvo que dar explicaciones para entrar en el carromato. Sin embargo, cuando se acercaba a los escalones manchados de barro en la parte trasera del carromato, el medallón de la cabeza de zorro que llevaba debajo de la camisa se puso helado en contacto con el torso, y luego más frío aún. Permaneció petrificado como una estatua durante un momento. ¡Esas necias estaban encauzando allí! Saliendo del estupor, subió los escalones de dos en dos y abrió con un portazo.
Las mujeres que esperaba encontrar dentro estaban todas presentes: Joline, una Verde esbelta y guapa, de ojos grandes; y Teslyn, una Roja de hombros estrechos que por el gesto parecía que masticara piedras; y Edesina, una Amarilla atractiva más que guapa, con las ondas del negro cabello cayéndole hasta la cintura. Las había salvado a las tres de los seanchan, había sacado a Teslyn y a Edesina de las casetas de las damane, pero su gratitud era variable, por no decir inexistente. Bethamin, tan atezada como Tuon pero alta y con bonitas curvas, y la rubia Seta habían sido sul'dam antes de verse obligadas a ayudar a rescatar a las tres Aes Sedai. Las cinco compartían el carromato, las Aes Sedai para no perder de vista a las antiguas sul'dam, y las antiguas sul'dam para no perder de vista a las Aes Sedai. Ninguna era consciente de la tarea que realizaba, pero la desconfianza mutua se encargaba de que la llevaran a cabo de continuo. A la que no esperaba encontrar allí era a Setalle Anan, que había dirigido La Mujer Errante en Ebou Dar antes de que, por alguna razón, decidiera que formaría parte de aquel rescate. Claro que Setalle era de las que arrollaban. Y, de hecho, era de las que se entremetían. Se inmiscuía constantemente entre Tuon y él. Sin embargo, lo que hacían las mujeres no se lo había esperado.
En el centro de la carreta, Bethamin y Seta estaban rígidas como los postes de una valla, metidas hombro contra hombro entre las dos camas que no se podían levantar para sujetar contra las paredes, y Joline abofeteaba a Bethamin una y otra vez, primero con una mano y luego con la otra. Lágrimas silenciosas se deslizaban por las mejillas de la mujer alta, y Seta parecía temerse que ella sería la siguiente. Edesina y Teslyn, cruzadas de brazos, observaban con el semblante inexpresivo, en tanto que la señora Anan demostraba su desaprobación con un ceño por encima del hombro de Teslyn. Si su desaprobación era por las bofetadas o porque Bethamin se las hubiera merecido, Mat no lo sabía ni le importaba.
Llegó hasta las mujeres de una zancada, asió el brazo alzado de Joline y la hizo girar de un tirón.
—¿Pero qué diantre estáis...? —Eso fue todo cuanto tuvo tiempo de decir antes de que la mujer usara la otra mano para propinarle un bofetón tan fuerte que los oídos le pitaron.
»Esto ya es la gota que colma el vaso —dijo, y todavía con puntitos negros bailándole en los ojos se sentó en la cama más cercana y tumbó a la sorprendida Joline sobre sus rodillas.
La mano derecha cayó en el trasero de la mujer con un sonoro cachete que arrancó un chillido sobresaltado de ella. El medallón se puso aún más frío y Edesina soltó un respingo cuando vio que no ocurría nada, pero Mat intentó no perder de vista a las otras dos hermanas y tampoco a la puerta por si llegaban los Guardianes de Joline, mientras sujetaba a ésta para que no se moviera y le propinaba cachetazos tan deprisa y tan fuerte como podía. Sin saber cuántas enaguas o prendas interiores llevaba debajo del rozado vestido de paño azul, quería asegurarse de dejarle marca. Parecía como si con la mano fuera marcando el compás de los dados que repicaban dentro de su cabeza. Revolviéndose y pataleando, Joline empezó a soltar maldiciones que en nada tenían que envidiar a las de un carretero al tiempo que el medallón adquiría un tacto gélido contra su pecho, pero a no tardar consiguió que en el acerbo vocabulario de la Aes Sedai se intercalaran aullidos. Su brazo no tendría punto de comparación con el de Petro, pero distaba mucho de ser débil. La práctica con el arco y el bastón de combate fortalecía los músculos.
Edesina y Teslyn parecían haberse quedado tan petrificadas como las dos antiguas sul'dam —bueno, Bethamin estaba sonriendo, pero daba la impresión de estar tan estupefacta como Seta—; sin embargo, cuando Mat empezaba a pensar que los chillidos de Joline superaban sus imprecaciones, la señora Anan intentó pasar entre las dos Aes Sedai. ¡Sorprendentemente, Teslyn hizo un gesto perentorio para que se quedara donde estaba! Muy pocas mujeres u hombres discutían las órdenes de una Aes Sedai, pero la señora Anan asestó a la hermana Roja una gélida mirada y se abrió hueco metiendo el hombro entre las dos Aes Sedai al tiempo que mascullaba algo que hizo que las dos la miraran con curiosidad. También tuvo que bregar para pasar entre Bethamin y Seta, lo que Mat aprovechó para descargar una última tanda de azotes y después empujó a la hermana Verde para quitársela de encima de las rodillas. De todos modos, la mano empezaba a escocerle. Joline aterrizó en el suelo con un golpe seco que la hizo soltar otra exclamación.
Plantándose delante de él, tan cerca que estorbó a Joline en su intento de incorporarse rápidamente, la señora Anan lo observó cruzada de brazos de un modo que hacía más pronunciado el busto que mostraba generosamente el escote bajo. A despecho del vestido que llevaba no era ebudariana —no con esos ojos color avellana—, pero llevaba grandes aros de oro en las orejas, un Cuchillo de Esponsales, con el mango adornado de gemas rojas y blancas por sus hijos e hijas, colgado de un grueso collar de plata al cuello, y una daga de hoja curva metida en el cinturón. La falda de color verde oscuro estaba recogida y cosida en el lado izquierdo para dejar a la vista las enaguas rojas. Con pinceladas grises en el cabello, volvía a ser la majestuosa posadera ebudariana, segura de sí misma y acostumbrada a dar órdenes. Mat esperaba que lo reprendiera —¡era tan buena como las Aes Sedai a la hora de abroncar a la gente!— pero le sorprendió cuando al hablar lo hizo en un tono y con un aire pensativos.
—Joline debe de haber intentado deteneros, al igual que Teslyn y Edesina, pero fuera lo que fuera lo que hicieron, no les funcionó. Creo que eso significa que poseéis un ter'angreal capaz de desbaratar los flujos del Poder. He oído que existe ese tipo de objetos. Se supone que Cadsuane Melaidhrin posee uno, o así afirman los rumores. Sin embargo nunca he visto uno y me encantaría hacerlo. No intentaré arrebatároslo, pero os agradecería que me lo mostraseis.
—¿Cómo es que conocéis a Cadsuane? —demandó Joline mientras intentaba sacudirse la falda en la zona del trasero, pero al primer palmetazo hizo un gesto de dolor y renunció a limpiar la falda a la par que asestaba una mirada fulminante a Mat para demostrarle que seguía teniéndolo presente en su mente. Las lágrimas aún le brillaban en los grandes ojos castaños, así como en las mejillas, pero Mat pensó que aunque tuviera que pagar por ello había merecido la pena.
—Dijo algo sobre la prueba para alcanzar el chal —comentó Edesina.
—Dijo: «¿Cómo ibas a pasar la prueba para ganar el chal si te quedas pasmada en momentos así?» —añadió Teslyn.
La señora Anan apretó los labios un instante, pero si el comentario la perturbó recobró la compostura en un abrir y cerrar de ojos.
—Recordaréis que he dirigido una posada —dijo secamente—. Mucha gente visitaba La Mujer Errante y muchas personas hablaban, quizá más de lo debido.
—Ninguna Aes Sedai habría hablado de eso —empezó Joline, que entonces se giró rápidamente. Blaeric y Fen empezaban a subir la escalerilla. Los dos eran de las Tierras Fronterizas y, por ende, hombres de talla alta. Mat se puso de pie con rapidez, listo para usar los cuchillos si era necesario. Podrían vapulearlo, pero no sin derramar sangre por ello.
Sorprendentemente, Joline se lanzó hacia la puerta y se la cerró a Fen en las narices, tras lo cual echó el pestillo. El saldaenino no hizo intención de abrirla, pero Mat estaba seguro de que esos dos lo estarían esperando cuando se marchara. Al volverse, los ojos de Joline eran brasas al rojo vivo, hasta con las lágrimas, y parecía haberse olvidado de la señora Anan de momento.
—Si se os ocurre alguna vez pensar siquiera que... —empezó mientras sacudía el dedo delante de él.
Mat adelantó un paso y plantó el índice delante de la cara de la mujer con tal rapidez que ella retrocedió de un salto y chocó contra la puerta. De la que salió rebotada y soltando otro chillido mientras le aparecían unas incipientes chapetas en las mejillas. A Mat le importaba un bledo si eran de cólera o de turbación. Joline abrió la boca, pero él no estaba dispuesto a dejarle meter baza.
—De no ser por mí estaríais llevando un collar de damane al cuello, y vosotras también, Edesina y Teslyn —empezó con tanto acaloramiento en la voz como el que le irradiaba de los ojos—. A cambio, todas habéis tratado de intimidarme. Hacéis las cosas a vuestro aire y nos ponéis en peligro a todos. ¡Os ponéis a encauzar cuando sabéis jodidamente bien que hay seanchan justo al otro lado de la calzada! Podrían tener una damane con ellos, o una docena, por lo que sabéis. —Dudaba que hubiera alguna, pero dudar no era tener la certeza, en cualquier caso, y no pensaba compartir esas dudas con ellas, y menos en ese momento—. Bien, habré aguantado algunas cosas, aunque más vale que sepáis que estoy hasta la coronilla, y que lo que no voy a consentir es que me golpeéis. Volved a abofetearme y juro que os acribillo el trasero a golpes el doble de fuertes para que os escueza el doble que ahora. ¡Os lo prometo!
—Y no intentaré impedírselo la próxima vez si lo hace —dijo la señora Anan.
—Ni yo —abundó Teslyn, a la que hizo eco Edesina tras un par de segundos.
Joline se había quedado como si le hubieran asestado un golpe entre los ojos con un martillo. Muy satisfactorio para Mat. Siempre y cuando consiguiera resolver cómo evitar que Blaeric y Fen le rompieran los huesos.
—Y ahora ¿alguna querría explicarme por qué puñetas decidisteis poneros a encauzar como si fuera la Última Batalla? ¿Tenéis que mantenerlas así, Edesina? —Señaló con la cabeza a Seta y a Bethamin. Sólo era una conjetura con cierta base, pero Edesina abrió mucho los ojos un instante, como si pensara que su ter'angreal no sólo detenía los flujos del Poder, sino que le permitía verlos. En cualquier caso, al cabo de un instante las dos seanchan se sostenían de pie en una postura normal. Bethamin empezó a secarse sosegadamente las lágrimas con un pañuelo de lino blanco, en tanto que Seta se sentaba en la cama más próxima y se ceñía los brazos sobre el torso, temblorosa; parecía más conmocionada que Bethamin.
Ninguna de las Aes Sedai se mostró inclinada a hablar, de modo que la señora Anan lo hizo en su lugar.
—Hubo una discusión. Joline quería ir a ver a esos seanchan por sí misma y no había manera de convencerla de lo contrario. Bethamin decidió meterla en cintura, como si no tuviera idea de lo que ocurriría. —La posadera sacudió la cabeza en un gesto de fastidio—. Intentó tumbar a Joline sobre sus rodillas, y Seta la ayudó. Entonces Edesina las sujetó con flujos de Aire. Es una suposición —aclaró cuando todas las Aes Sedai le asestaron una mirada intensa—. No seré capaz de encauzar, pero sé usar los ojos.
—Eso no justifica lo que sentí —dijo Mat—. Aquí se estaba encauzando una gran cantidad de Poder.
La señora Anan y las tres Aes Sedai lo estudiaron inquisitivamente al tiempo que las miradas sostenidas parecían sondear en busca del medallón. No se iban a olvidar del ter'angreal, eso era bien cierto. Joline continuó con la explicación.
—Bethamin encauzó. Nunca había visto el tejido que usó, pero durante unos instantes, hasta que perdió el contacto con la Fuente, hizo que unas chispas se agitaran todo en derredor de nosotras tres. Creo que habría usado todo el Poder que hubiera podido absorber.
Los sollozos sacudieron repentinamente a Bethamin. Se dobló hasta casi llegar al suelo.
—No era mi intención —gimió, los hombros estremecidos y el semblante contraído—. Pensé que ibais a matarme, pero no quería hacerlo. No quería. —Seta empezó a mecerse atrás y adelante mientras contemplaba a su amiga con horror. O quizás a su antigua amiga. Las dos sabían que un a'dam podía retenerlas, y tal vez a cualquier sul'dam, pero bien podrían haber negado el verdadero alcance de lo que significaba eso. Cualquier mujer capaz de usar un a'dam podía aprender a encauzar. Seguramente habían intentado negar con todas sus fuerzas ese duro hecho, olvidarlo. Sin embargo, llegar a encauzar lo cambiaba todo.
Por la Luz bendita, era lo único que faltaba, como si no hubiera ya bastantes problemas.
—¿Y qué vais a hacer al respecto? —Sólo una Aes Sedai podía manejar aquello—. Ahora que ha empezado ya no podrá parar. Eso lo sé.
—Dejarla morir —repuso duramente Teslyn—. Podemos tenerla escudada hasta que haya ocasión de librarnos de ella, y entonces que se muera.
—No podemos hacer eso —intervino Edesina, que parecía escandalizada. Aunque, al parecer, no lo estaba por la idea de dejar morir a Bethamin—. Una vez que la dejemos ir, será un peligro para cualquiera que esté cerca.
—No volveré a hacerlo —sollozó Bethamin, casi suplicante—. ¡No!
Apartando a Mat de un empellón como si fuera una percha de chaquetas, Joline se enfrentó a Bethamin puesta en jarras.
—No dejarás de hacerlo. No puedes una vez que se ha empezado. Oh, es posible que al principio transcurran unos meses entre intento e intento de encauzar, pero volverás a intentarlo un vez, y otra y otra, y en cada ocasión el peligro aumentará. —Con un suspiro, bajó las manos a los costados—. Eres demasiado mayor para inscribirte en el libro de novicias, pero no hay vuelta de hoja. Tendremos que enseñarte. Al menos lo suficiente para que no representes un peligro para cualquiera.
—¿Enseñarle? —chilló Teslyn con un timbre estridente y poniéndose en jarras ella—. ¡Yo digo que la dejemos morir! ¿Sabes acaso cómo me trataron estas sul'dam cuando me tuvieron prisionera?
—No, ya que nunca has entrado en detalles, aparte de gimotear sobre lo espantoso que fue —replicó secamente Joline, que después añadió en tono muy firme—: Pero no pienso dejar que muera ninguna mujer si puedo evitarlo.
La cosa no acababa ahí, claro. Cuando una mujer quería discutir, podía seguir y seguir aunque fuera ella sola, y allí todas querían discutir. Edesina apoyó a Joline, al igual que la señora Anan, como si tuviera tanto derecho a opinar como las Aes Sedai. Y lo más increíble fue que Seta y Bethamin se pusieron de parte de Teslyn, negando el deseo de aprender a encauzar, agitando las manos y discutiendo a voces y con tanto fervor como las demás. Muy sabiamente, Mat aprovechó la ocasión para escabullirse del carromato y cerrar suavemente la puerta tras él. Las Aes Sedai volverían a poner su atención en él a no tardar y no había necesidad de recordárselo con su presencia. Al menos dejaría de preocuparse sobre dónde estaban los jodidos a'dam y si las sul'dam intentarían utilizarlos de nuevo. Eso ya se había solucionado de una vez por todas.
No se había equivocado respecto a Blaeric y a Fen. Lo estaban esperando al pie de los escalones y la expresión de sus semblantes era tormentosa, como poco. Sin duda sabían bien lo que le había ocurrido a Joline, aunque resultó que no sabían quién era el culpable.
—¿Qué ha pasado ahí dentro, Cauthon? —demandó Blaeric, la mirada de sus ojos azules tan penetrante que podría abrir agujeros. El más alto de los dos, aunque por muy poco, se había tenido que afeitar el mechón de cola de caballo al estilo shienariano y tampoco le hacía gracia que el pelo le estuviera empezando a crecer cubriéndole todo el cuero cabelludo.
—¿Has estado tú involucrado? —inquirió fríamente Fen.
—¿Y cómo iba estarlo? —contestó mientras bajaba al trote los escalones como si no tuviera ninguna preocupación—. Es Aes Sedai, por si no os habéis dado cuenta. Si queréis saber qué ha pasado, os sugiero que le preguntéis a ella. Yo no soy tan majadero como para hablar de ello, tenedlo por seguro. Lo único es que yo no le preguntaría justo ahora. Aún siguen discutiendo ahí dentro. Aproveché la oportunidad para escabullirme mientras aún tenía la piel intacta.
Quizá no había sido la mejor elección de palabras que había podido hacer. El semblante de los dos Guardianes se tornó aún más tormentoso, por imposible que pudiera parecer tal cosa. No obstante, dejaron que siguiera su camino sin que Mat tuviera que recurrir a los cuchillos. Además, tampoco ninguno de los dos parecía muy ansioso por entrar en el carromato. Por el contrario, se acomodaron en los peldaños a esperar, los muy tontos. Dudaba que Joline se mostrara muy comunicativa con ellos, pero sí que podía descargar parte de su irritación en los Guardianes porque lo sabían. De estar en su lugar, habría buscado tareas que lo mantuvieran alejado de ese carromato durante... Oh, digamos que un mes o dos. Eso podría ser de ayuda. De algo. Las mujeres tenían una gran memoria para ciertas cosas. A partir de ahora tendría que estar vigilante con Joline. Aun así, seguía pensando que había merecido la pena.
Con los seanchan acampados al otro lado de la calzada y con Aes Sedai discutiendo y mujeres encauzando como si nunca hubieran oído hablar de los seanchan y con los dados matraqueando en su cabeza, ni siquiera ganarle dos partidas de guijas a Tuon esa noche consiguió que sintiera otra cosa que recelo. Se fue a dormir —en el suelo, ya que le tocaba a Domon usar una de las dos camas; Egeanin siempre ocupaba la otra— con los dados rebotándole dentro del cráneo, pero estaba seguro de que el día siguiente sería mejor que el que se acababa. Bueno, nunca había presumido de tener razón siempre. Pero ojalá no se equivocara tan a menudo.
8
HUEVOS DE DRAGÓN
A la mañana siguiente, Luca tenía a la gente del espectáculo levantando el campamento, desmontando la enorme pared de lona y guardando todo en las carretas cuando el cielo todavía estaba oscuro. Fue por el bullicio, los golpes y los gritos por lo que Mat se despertó, atontado y agarrotado de dormir en el suelo. O todo lo que pudo dormir, a costa de los jodidos dados. Eso generaba sueños que acababan con la posibilidad de dormir. Luca iba corriendo de aquí para allí en mangas de camisa y con una linterna e impartía órdenes que más que acelerar las cosas las retrasaba, pero Petro, tan ancho que parecía achaparrado a pesar de que no era apenas más bajo que Mat, hizo un alto en enganchar el tiro de cuatro caballos al carromato de Clarine y suyo para explicárselo. Con la luna menguante ya baja en el horizonte y medio oculta tras los árboles, un farol en el pescante era toda la luz que los alumbraba, un dorado foco titilante que se repetía más de un centenar de veces por todo el recinto. Clarine había ido a darles un paseo a los perros, ya que se pasarían la mayor parte del día en el carromato.
—Ayer... —El hombre forzudo sacudió la cabeza y palmeó al animal que tenía más cerca y que aguardaba pacientemente a que acabara de abrochar las últimas correas, como si el caballo hubiera dado señales de inquietud. Tal vez el que estaba nervioso era él. La noche era fresca, no fría realmente, pero se abrigaba con una chaqueta oscura y llevaba puesto un gorro de punto. A su esposa le preocupaba que cayera enfermo por alguna corriente o por el frío, y se ocupaba de que no ocurriera tal cosa—. Bueno, somos forasteros en todas partes, ¿sabéis?, y un montón de gente cree que puede abusar de los forasteros. Si dejamos que un hombre se salga con la suya, lo intentarán diez más, cuando no cien. A veces el magistrado de la localidad, o alguien que actúa como si lo fuera, hace valer la ley en nuestra defensa también, pero sólo en ocasiones. Todo porque somos forasteros y mañana o al día siguiente nos habremos marchado y, en cualquier caso, todo el mundo piensa que los extraños no andan detrás de nada bueno nunca. Así que tenemos que valernos por nosotros mismos y luchar por lo que es nuestro si es menester. Sin embargo, una vez que has hecho eso ha llegado el momento de marcharse. Lo mismo ahora que cuando sólo éramos unas pocas docenas con Luca, contando a los mozos, aunque en aquellos tiempos nos habríamos marchado tan pronto como esos soldados se fueron. En aquellos tiempos no habríamos perdido tanto dinero al irnos con precipitación —añadió secamente y sacudió la cabeza, tal vez por la codicia de Luca o quizá por lo grande que se había hecho el espectáculo, antes de continuar con su tarea.
»Esos tres seanchan tienen amigos o, al menos, compañeros a los que no les gusta que a los suyos les planten cara y tengan que retirarse con el rabo entre las piernas. La abanderada fue quien se lo mandó, pero podéis tener por seguro que nos culparán a nosotros porque creen que a nosotros nos pueden sacudir, pero a ella no. Puede que sus oficiales o sus gobernantes o quienes sean hagan justicia, como hizo ella, pero no lo sabemos seguro. En cambio, lo que sí es cierto es que esos tipos ocasionarán problemas si nos quedamos otro día. No tiene sentido quedarse cuando ello significa luchar contra soldados y que quizás algunos de los nuestros acaben heridos y no puedan actuar, y que seguro que habrá problemas con la ley, sea de un modo u otro. —Era el parlamento más largo que Mat había oído pronunciar nunca a Petro, que se aclaró la garganta como si lo azorara haber hablado de más—. Bueno —murmuró mientras se agachaba para seguir con los arreos—, Luca querrá ponerse en camino pronto. Y vos querréis ocuparos de vuestros caballos.
Mat no quería eso en absoluto. Lo más maravilloso de tener dinero no era lo que se podía comprar, sino que se podía pagar a otros para que hicieran el trabajo. Tan pronto como comprendió que el espectáculo se preparaba para ponerse en camino, había despertado a los Brazos Rojos en la tienda que compartían con Chel Vanin para que engancharan los tiros de caballos a su carreta y a la de Tuon, seguir las instrucciones dadas respecto a la cuchilla y ensillar a Puntos. El corpulento ladrón de caballos —no había robado ninguno desde que Mat lo conocía, pero eso era lo que había sido otrora— se había despabilado justo el tiempo suficiente para decir que se levantaría cuando volvieran los otros, y después se giró entre las mantas y empezó a roncar de nuevo antes de que Harnan y los demás hubieran acabado de meterse las botas. Las habilidades de Vanin eran tales que nadie dijo una palabra de protesta aparte de los rezongos habituales por la hora, y todos excepto Harnan habrían rezongado aunque los hubiera dejado dormir hasta mediodía. Cuando esas habilidades hicieran falta, los compensaría con creces, y lo sabían, incluso Fergin. El flaco Brazo Rojo no era muy listo salvo en lo relacionado con el servicio de soldado, pero en eso sí que estaba bien puesto. Bueno, estaba puesto lo suficiente.
Antes de que el sol asomara por el horizonte, el espectáculo abandonó Jurador como una larga serpiente de carruajes rodando por la ancha calzada adelante a través de la oscuridad, con la chillona monstruosidad de Luca, tirada por seis caballos, a la cabeza. El carromato de Tuon iba justo detrás, conducido por Gorderan, tan ancho de hombros que bien podría pasar por un forzudo, y Tuon y Selucia, bien abrigadas en las capas y con las capuchas echadas, apretujadas a su lado. Las carretas de almacenamiento, las jaulas de animales y los caballos sobrantes cerraban la marcha. Los centinelas del campamento seanchan los vieron partir, figuras silenciosas vestidas con armaduras que recorrían el perímetro del campamento en medio de la noche. Eso no quería decir que en el campamento reinara el silencio. Formas oscuras permanecían firmes en hileras entre las tiendas mientras una voz pasaba lista bramando los nombres a un ritmo constante y otras respondían. Mat casi contuvo la respiración hasta que aquellos gritos regulares se dejaron de oír a su espalda. La disciplina era algo fantástico. Para otros, claro.
Cabalgaba en Puntos junto al carromato de las Aes Sedai, más o menos en el centro de la larga fila de vehículos, encogiéndose un poco cada vez que la cabeza de zorro se ponía fría contra su pecho, cosa que empezó antes de que hubieran recorrido poco más de una milla. Por lo visto Joline no perdía el tiempo. Fergin, que llevaba las riendas, charlaba sobre caballos y mujeres con Metwyn. Los dos estaban tan felices como cerdos dándose la buena vida; claro que ellos no tenían ni idea de lo que pasaba dentro del carromato. Por lo menos el medallón sólo se ponía frío, y apenas. Estaban usando pequeñas cantidades de Poder. Aun así, le desagradaba encontrarse cerca de donde se encauzaba, fuera poco o mucho. Por experiencia, las Aes Sedai llevaban problemas en la escarcela y nunca vacilaban a la hora de esparcirlos sin importar quién estuviera en medio. No, con los dados rodando en la cabeza habría agradecido que no hubiera una Aes Sedai a diez millas de distancia.
Le habría gustado cabalgar junto a Tuon para tener oportunidad de charlar con ella sin importar que Selucia y Gorderan oyeran todo lo que decía, pero uno no quería que una mujer pensara que estaba demasiado ansioso. Si se hacía eso o ella se aprovechaba o se escabulliría como una gota de agua sobre una parrilla engrasada. Tuon ya encontraba el modo de sacar ventaja de sobra, y él tenía muy poco tiempo para andar con mucho cortejo. Antes o después ella pronunciaría las palabras que completarían la ceremonia matrimonial, tan seguro como que el agua mojaba, pero eso sólo hacía más urgente descubrir cómo era ella, lo que hasta el momento no había resultado nada sencillo. Esa mujercita conseguía que un rompecabezas de herrero pareciera fácil en comparación. Pero ¿cómo podía un hombre casarse con una mujer si no la conocía? Peor aún, tenía que conseguir que ella lo viera como algo más que el Juguete. El matrimonio con una mujer que no sintiera respeto por él sería como llevar una camisa de ortigas avispa negra de día y de noche. ¡Y aún peor, tenía que conseguir que se interesara por él o se encontraría escondiéndose de su propia esposa para que no lo convirtiera en un da'covale! Y, para rematarlo, tenía que hacer todo eso en el tiempo que quiera que quedara antes de tener que enviarla de vuelta a Ebou Dar. Menudo guisado, y sin duda un plato sabroso para un héroe de leyenda, una cosilla de nada en la que ocupar el tiempo de ocio antes de salir corriendo a llevar a cabo alguna gran hazaña, sólo que el puñetero Mat Cauthon no era un jodido héroe. Sin embargo, tenía que hacerlo, y no quedaba tiempo ni espacio para los errores.
Era el día que más pronto se habían puesto en camino desde el principio del viaje, pero sus esperanzas de que los seanchan hubieran asustado a Luca lo bastante para que avanzara más deprisa se vieron defraudadas enseguida. Conforme el sol ascendía en el cielo iban dejando atrás edificios de piedra de granjas esparcidas por las laderas y alguno que otro pueblo con los techos de tejas o de bálago junto a la calzada y rodeados de campos vallados con piedra, campos arrebatados a los bosques, donde hombres y mujeres se quedaban mirando boquiabiertos cuando el espectáculo pasaba y los niños corrían junto a los carromatos hasta que los padres los llamaban. Sin embargo, a media tarde la hilera de vehículos llegó a una población más grande, Cruce de Runnien, cerca de un mal llamado río que podría vadearse en menos de veinte pasos sin meterse más allá de la cintura en el agua a pesar del puente de piedra que lo salvaba. No tenía ni punto de comparación con Jurador, pero contaba con cuatro posadas así como un descampado de tierra prensada de casi media milla entre el pueblo y el río, donde los mercaderes podían estacionar sus carretas para pasar la noche. Granjas con sus campos vallados, sus huertos y sus pastos conformaban un bonito mosaico de piezas irregulares en el entorno a lo largo de más o menos una legua junto a la calzada, y tal vez más al otro lado de las colinas que había a ambos lados. Al menos, sí cubrían las laderas que Mat alcanzaba a ver. Eso era suficiente para Luca.
Ordenó que se montara la pared de lona en el claro, cerca del río para que fuera más fácil dar de beber a los animales, y luego se encaminó hacia el pueblo con la chaqueta y una capa de un rojo tan intenso que a Mat le hacía daño en los ojos, y con tantos bordados de estrellas y cometas dorados que un gitano habría llorado de vergüenza si hubiera tenido que ponérsela. El enorme cartel azul y rojo ya estaba extendido por encima de la entrada, cada carromato en su sitio, las plataformas de los números de los artistas descargadas y la pared casi levantada del todo cuando regresó escoltando a tres hombres y tres mujeres. El pueblo no estaba tan lejos de Ebou Dar, pero sus ropas habrían podido proceder de cualquier otro país. Los hombres llevaban chaquetas de paño cortas, de colores vivos y con bordados de dibujos angulares por los hombros y las mangas, y pantalones oscuros y holgados que iban metidos por dentro de las botas de caña alta. Las mujeres, que se recogían el pelo en una especie de moño enroscado en la coronilla, llevaban vestidos casi tan coloridos como las ropas de Luca, las estrechas faldas deslumbrantes de flores desde las caderas hasta el dobladillo. Todos llevaban cuchillos largos al cinto —aunque la mayor parte tenía la hoja recta— y acariciaban el mango cada vez que alguien los miraba; eso al menos era igual. Altara era Altara en cuanto a susceptibilidad. Esas personas eran el alcalde, los cuatro posaderos y una mujer enjuta, de tez apergaminada y cabello blanco, vestida de rojo, a quien los otros se dirigían con un respetuoso «madre». Puesto que el gordinflón alcalde tenía tantas canas como ella, por no mencionar que era casi calvo, y a ninguno de los posaderos les faltaban al menos unas pinceladas grises en el cabello, Mat llegó a la conclusión de que la mujer debía de ser la Zahorí del pueblo. Le sonrió y se tocó el ala del sombrero cuando pasó por delante, lo que le reportó una mira incisiva de la mujer así como una aspiración de aire por la nariz al más puro estilo de Nynaeve. Oh, sí, y tanto que era la Zahorí.
Luca les mostró todo el recinto con muchas sonrisas, gestos exagerados, reverencias teatrales y florituras con su capa; de vez en cuando se paraba aquí o allí para que un malabarista o un equipo de acróbatas ejecutara una parte de su número para los invitados. Sin embargo, la sonrisa se convirtió en una mueca agria una vez que se hubieron marchado y se perdieron de vista.
—Admisión gratuita para ellos, sus esposas o esposos y para todos los niños —le gruñó a Mat—. Y se supone que tendría que recoger todo para ceder el sitio si llegaba un mercader. No fueron tan directos, pero sí bastante claros, sobre todo la tal madre Darvale. Como si la cagada de mosca en el mapa que es este pueblo fuera a atraer a suficientes mercaderes para que se llenara la explanada. Ladrones y granujas, Cauthon. Los campesinos son todos ladrones y granujas, y un hombre honrado como yo está a su merced.
A no tardar ya estaba echando cuentas sobre lo que podría ganar a despecho de los pases de cortesía gratuitos, aunque en ningún momento dejó de rezongar del todo, ni siquiera cuando la cola que se formó a la entrada se extendió casi tan lejos como había ocurrido en Jurador. Eso sólo sirvió para que protestara por lo mucho que habría podido ganar de haberse quedado otros tres o cuatro días en la ciudad salinera. Así que ahora eran tres o cuatro días más, y seguramente se habría demorado la partida hasta que las colas se hubieran reducido a nada. A lo mejor lo de los tres seanchan había sido influencia ta'veren. Seguramente no, pero era un modo agradable de enfocarlo. Al menos lo era ahora, cuando todo había pasado ya.
Era al ritmo que avanzaban. En el mejor de los casos, sólo unas dos leguas o tal vez tres, y a paso lento. Por lo general, Luca topaba con una villa o un conjunto de pueblos que a su entender requerían hacer un alto. O sería más pertinente decir que lo que sentía era la llamada del dinero. Aunque pasaran por lugares insignificantes como cagadas de mosca que no merecían el trabajo de levantar la pared de lona, nunca viajaban más de cuatro millas antes de que Luca mandara parar. No estaba dispuesto a correr el riesgo de acampar en fila a lo largo de la calzada. Si no se iba a dar una función, a Luca le gustaba encontrar un claro donde se pudieran estacionar los carromatos sin estar apiñados, aunque si no había otra solución regateaba con un granjero para poder pasar la noche en un prado que no estuviera en uso. Y rezongaría durante todo el día siguiente por el gasto aunque le hubiera costado sólo un céntimo de plata. Luca era de los que llevaban los cordones de la bolsa del dinero bien prietos, vaya que sí.
Caravanas de carretas de mercaderes pasaban junto a ellos en uno y otro sentido, a buen paso y levantando pequeñas nubes de polvo de la calzada de tierra prensada. Los mercaderes querían que sus artículos llegaran al mercado lo antes posible. De vez en cuando también veían una caravana de gitanos, con sus carromatos cuadrados y de colores tan chillones como cualquier cosa del espectáculo a excepción del carromato de Luca. Todos se encaminaban hacia Ebou Dar, por extraño que pudiera parecer, pero marchaban tan despacio como Luca. No era probable que ninguna caravana de gitanos que viniera de la otra dirección diera alcance al espectáculo. Dos o tres leguas al día y los dados repicando de manera que Mat se preguntaba a cada momento qué les aguardaba más allá del siguiente recodo en la calzada o qué se les venía encima desde atrás. Eso bastaba para que a un hombre le saliera urticaria.
La primera noche después de salir de Cruce de Runnien, se acercó a Aludra. Cerca de su carromato azul intenso la mujer había levantado un pequeño recinto con una pared de lona de ocho pies de altura para lanzar las flores nocturnas, y se puso erguida al tiempo que dirigía una mirada fulminante hacia allí cuando Mat alzó el faldón de la entrada y se metió en el interior. Una linterna cerrada que había en el suelo cerca de la pared irradiaba luz suficiente para ver que Aludra sostenía una bola oscura del tamaño de una sandía. Cruce de Runnien sólo se había merecido una flor nocturna por su tamaño. La mujer abrió la boca dispuesta a echarlo con cajas destempladas. Ni siquiera Luca podía entrar en ese espacio.
—Tubos lanzadores —se apresuró a decir Mat mientras señalaba el tubo de madera forrado de metal, tan alto como él y casi de un pie de diámetro, que estaba colocado derecho delante de ella, sobre una amplia base de madera—. Para eso quieres un fundidor de campanas. Para hacer tubos lanzadores de bronce. Lo que no consigo descifrar es para qué los necesitas. —Parecía una idea ridícula. Con un pequeño esfuerzo dos hombres eran capaces de levantar uno de los tubos de madera a la carreta que los transportaba, así como los otros pertrechos de la mujer, mientras que un tubo lanzador de bronce requeriría una cabria, pero era lo único que se le había ocurrido.
Con la linterna a su espalda, las sombras ocultaban la expresión de Aludra, que guardó silencio unos instantes.
—Qué chico tan listo —dijo finalmente. Los abalorios de las trencillas tintinearon suavemente al sacudir la cabeza. Soltó una risa baja y gutural—. Y yo debería tener cuidado con lo que digo. Siempre me meto en jaleos cuando hago una promesa a jóvenes listos. Sin embargo, no pienses que voy a contarte secretos que te harían sonrojar. Ahora no. Ya estás haciendo malabarismos con dos mujeres, al parecer, y, lo que es yo, no dejaré que nadie haga malabares conmigo.
—Entonces ¿lo he adivinado? —Le costó mucho trabajo evitar que la incredulidad se reflejara en su voz.
—Lo has hecho, sí —confirmó y, de forma despreocupada, ¡le lanzó una flor nocturna!
Mat la cogió al vuelo a la par que soltaba un juramento de sobresalto, y sólo se atrevió a respirar cuando estuvo seguro de tenerla bien asida. La cobertura parecía cuero endurecido, con un pequeño cabo de mecha insertado por un extremo. Sabía algo sobre los fuegos de artificio más pequeños, y ésos supuestamente sólo explotaban echándolos al fuego o si se dejaba que el aire tocara lo que había dentro —aunque una vez había cortado uno sin que pasara nada— pero ¿quién sabía lo que podía hacer estallar una flor nocturna? El fuego de artificio que había abierto él era tan pequeño que le cabía en una mano. Algo del tamaño de esa flor nocturna seguramente los haría saltar en pedacitos a Aludra y a él.
De pronto se sintió como un necio. La mujer no iba a lanzar por el aire aquella cosa si fuera peligroso que se cayera, así que empezó a pasar la bola de una mano a otra, no para compensar el respingo que había dado ni nada por el estilo, sólo por hacer algo.
—¿Por qué fabricar los tubos lanzadores en bronce los convierte en mejores armas? —Eso era lo que ella quería, armas para utilizarlas contra los seanchan y así hacerles pagar la destrucción de la Corporación de Iluminadores—. A mí ya me parecen más que temibles tal como son.
Aludra le arrebató bruscamente la flor nocturna mientras mascullaba algo sobre zoquetes torpes y giraba la bola entre las manos para examinar la superficie de cuero hasta comprobar que no había sufrido daño alguno.
—Un tubo lanzador adecuado lanzaría esto a trescientos pasos de altura, recto hacia el cielo, con la carga correcta, y a una distancia superior a través del terreno si el tubo está situado en el ángulo preciso. Pero no todo lo lejos que haría falta para lo que tengo en mente. Una carga de lanzamiento lo bastante grande para mandarlo más lejos reventaría el tubo. Con un tubo de bronce podría utilizar una carga que lanzaría algo un poco más pequeño que esto a dos millas. Hacer que la mecha de combustión lenta sea más lenta para darle tiempo a llegar más lejos es harto fácil. Sería algo más pequeño pero más pesado, de hierro, y no habría nada de bonitos colores, sólo la carga de explosión.
Mat silbó entre dientes al ver en su mente la explosión de las detonaciones entre el enemigo antes de que éste se acercara lo suficiente para avistarte con claridad. Algo muy desagradable si se estaba al otro lado. Sería casi tan bueno como tener Aes Sedai de tu parte o a algunos de esos Asha'man. Mejor aún. Las Aes Sedai tenían que estar en peligro para usar el Poder como arma, y aunque había oído rumores sobre la existencia de centenares de Asha'man ya se sabía que los rumores iban creciendo a medida que se propagaban. Además, si los Asha'man se parecían en algo a las Aes Sedai empezarían a decidir dónde era necesaria su presencia y después se pondrían al mando del combate. Empezó a imaginar el uso de los tubos de bronce de Aludra y de inmediato topó con un problema obvio. Se perdía toda la ventaja si el enemigo llegaba de la dirección equivocada o se situaba en la retaguardia, y si hacían falta cabrias para mover esos cacharros...
—Estos tubos lanzadores de bronce...
—Dragones —lo interrumpió ella—. Los tubos lanzadores sirven para que se abran las flores nocturnas. Para deleitar la vista. A esos otros los llamaré dragones y los seanchan aullarán cuando esos dragones muerdan. —El tono de la mujer era incisivo como una piedra afilada.
—Vale, esos dragones, entonces. Los llames como los llames, pesarán mucho y serán difíciles de mover. ¿Podrían montarse sobre ruedas, como un carromato o una carreta? ¿Pesarían demasiado para que tiraran de ellos los caballos?
Aludra se echó a reír de nuevo.
—Me alegra ver que eres algo más que una cara guapa. —Se encaramó a una escalera plegable de tres peldaños que le situó la cintura casi al mismo nivel que la boca del tubo lanzador, metió la flor nocturna dentro del tubo, con la mecha hacia abajo—. Pásame eso —le dijo mientras señalaba un palo tan largo y tan grueso como un bastón de combate. Cuando Mat se lo entregó la mujer lo alzó derecho y utilizó el tope de cuero que tenía en el extremo para empujar la flor nocturna más adentro, cosa que pareció costarle cierto esfuerzo—. Ya he dibujado planos para los carros de dragón. Cuatro caballos tirarían de él con facilidad. También tengo dibujos para un carro donde guardar y transportar los huevos. Nada de flores nocturnas. Huevos de dragón. Verás, llevo pensando largo y tendido cómo usar mis dragones, no sólo cómo fabricarlos. —Extrajo la vara de punta forrada del tubo, bajó los peldaños y recogió la linterna—. Ven, he de hacer que el cielo florezca un poco, y después cenaré y me acostaré.
Justo en el exterior del recinto rodeado de lona había una percha de madera llena de los implementos más extraños que imaginarse pudiera, como una vara bifurcada, tenazas tan largas como alto era Mat, y otras cosas igualmente raras, todas hechas de madera. Tras soltar la linterna en el suelo, Aludra apoyó la vara de punta forrada en la percha y sacó una caja cuadrada de madera de un estante.
—Supongo que ahora querrás aprender a fabricar el polvo secreto, ¿verdad? Bueno, lo prometí. Yo soy la cofradía ahora —añadió amargamente mientras quitaba la tapa de la caja. Era una caja rara, una pieza maciza de madera con agujeros perforados, cada uno de los cuales contenía un palito fino. Sacó uno y colocó la tapa de nuevo—. Yo decido lo que es secreto.
—Y mejor aún. Quiero que vengas conmigo. Conozco a alguien que estará encantado de pagar para que fabriques tantos dragones como quieras. Puede conseguir que todos los fundidores de campanas de Andor a Tear dejen de fabricarlas y se pongan a fundir dragones.
Evitar pronunciar el nombre de Rand no impidió que el remolino de colores surgiera en su cabeza y se concretara por un instante en la figura de Rand —vestido, gracias a la Luz— que hablaba con Loial a la luz de lámparas en una estancia revestida de madera. Había más gente, pero la imagen se enfocaba en Rand y desapareció demasiado deprisa para que Mat identificara quiénes eran. Tenía casi la certeza de que lo que veía era lo que estaba pasando realmente en ese momento, por imposible que pudiera parecer. Sería estupendo volver a ver a Loial, pero ¡así lo asparan, tenía que haber un modo de impedir que esas cosas le surgieran en la cabeza!
Y si a él no le interesara —de nuevo aparecieron los colores, pero se resistió y se desdibujaron hasta desaparecer—, yo mismo puedo pagar para fundir cientos. O un montón, vale.
La Compañía iba a acabar luchando contra los seanchan y seguramente contra trollocs. Y él estaría allí cuando eso ocurriera. No había forma de sortearlo. Por mucho que lo intentara, esa jodida influencia enrevesada ta'veren lo volvería a poner justo en medio. De modo que estaba dispuesto a hacer correr oro como agua si con ello conseguía un medio para matar a sus enemigos antes de que se acercaran bastante para hacerle agujeros en el pellejo.
Aludra ladeó la cabeza y frunció los labios semejantes a un capullo de rosa.
—¿Quién es ese hombre con tal poder?
—Tendrá que ser un secreto entre tú y yo. Thom y Juilin lo saben, y también Egeanin y Domon, y las Aes Sedai, al menos Teslyn y Joline, y Vanin y los Brazos Rojos, pero nadie más, y quiero que siga siendo así. —¡Qué puñeta, ya eran demasiados los que estaban enterados! Esperó a que ella asintiera con un brusco cabeceo antes de añadir—: El Dragón Renacido. —Los colores giraron y, a despecho de su oposición, de nuevo cobraron cuerpo en las figuras de Rand y de Loial durante un instante. La cosa no iba a ser tan fácil como le había parecido.
—Conoces al Dragón Renacido —dijo ella dubitativamente.
—Crecimos en el mismo pueblo —gruñó, mientras volvía a luchar contra los colores. Esta vez, casi se fusionaron en formas antes de desaparecer—. Si no me crees, pregunta a Teslyn y a Joline. Pregunta a Thom. Pero no lo hagas cuando haya otros delante. Es un secreto, acuérdate.
—El gremio ha sido mi vida desde que era una niña. —Raspó rápidamente el palito que había sacado contra un lado de la caja y esa cosa chisporroteó ¡y se prendió! Olía a azufre—. Los dragones son mi vida ahora. Los dragones y vengarme de los seanchan. —Se inclinó y aplicó la llama a un trozo oscuro de mecha que pasaba por debajo de la lona. Tan pronto como la mecha prendió, la mujer sacudió el palito hasta que se apagó la llama y después lo tiró. Entre siseos y chisporroteos, la llama se desplazó a lo largo de la mecha—. Me parece que te voy a creer. —Le tendió la mano libre—. Cuando te marches, me iré contigo. Y me ayudarás a fabricar mis dragones.
Por un instante y mientras le estrechaba la mano, Mat estuvo seguro de que los dados se habían detenido, pero un segundo después se reanudó su matraqueo. Debía de ser imaginación suya. Después de todo, ese acuerdo con Aludra ayudaría a la Compañía y, de paso, a que Mat Cauthon siguiera vivo, pero a eso no se lo podía considerar fatídico. Tendría que combatir esas batallas y, lo planeara como lo planeara, por bien que estuvieran preparados sus hombres, también la suerte contaba, fuera buena o mala, hasta para él. Esos dragones no cambiarían tal cosa. Mas ¿los dados repicaban con tanta fuerza? Le parecía que no, pero ¿cómo estar seguro? Antes no se habían frenado un poco sin acabar deteniéndose. Tenían que ser imaginaciones suyas.
Un seco estampido llegó del interior del espacio rodeado por la lona y una bocanada de humo acre se alzó por encima de la improvisada pared. Unos instantes después la flor nocturna se abría en la oscuridad sobre Cruce de Runnien, una gran bola de rayas rojas y verdes. Esa noche y muchas noches más la vio abrirse una y otra vez en sus sueños, pero lo hacía estallando contra jinetes a la carga y concentraciones de picas, despedazando carne igual que en cierta ocasión había visto cómo despedazaban la piedra unos fuegos artificiales. En sus sueños intentaba asir esas cosas con las manos, trataba de detenerlas, pero llovían a raudales interminables sobre un centenar de campos de batalla. En sus sueños, lloraba por los muertos y la destrucción. Y, de algún modo, parecía que el matraqueo de los dados dentro de la cabeza sonaba como una risa. Pero no la suya. La del Oscuro.
A la mañana siguiente, con el sol empezando a ascender por un cielo despejado, Mat estaba sentado en los peldaños de su carromato verde y rebajaba cuidadosamente virutas de la madera para el arco con el afilado cuchillo —había que ser cuidadoso, casi delicado; un corte negligente podía echar a perder todo el trabajo— cuando Egeanin y Domon salieron. Curiosamente daba la impresión de que hubieran puesto especial cuidado en vestirse con sus mejores ropas; en lo que cabía, dadas las circunstancias. No era el único que había comprado tela en Jurador, pero sin las promesas de oro hechas por Mat para que se dieran prisa, las costureras aún confeccionaban ropa para Domon y Egeanin. La seanchan de ojos azules llevaba un vestido verde intenso con muchos bordados de minúsculas flores blancas y amarillas en el cuello alto y a todo lo largo de las mangas. Un pañuelo floreado sujetaba en su sitio la larga peluca negra. Domon, que ofrecía una imagen realmente chocante con el cráneo cubierto de pelo muy corto, y esa barba illiana que dejaba al aire el labio superior, se había cepillado la desgastada chaqueta marrón hasta darle cierta apariencia de pulcritud. Pasaron junto a Mat y se marcharon rápidamente sin decir una palabra. Mat no le dio más importancia hasta que regresaron al cabo de una hora, más o menos, y anunciaron que habían ido al pueblo y madre Darvale los había casado.
No pudo evitar quedarse boquiabierto. El semblante severo y los penetrantes ojos de Egeanin daban una buena indicación de su carácter. ¿Qué habría hecho que Domon se casara con ella? Era tanto como unirse a un oso. Al observar que el illiano empezaba a mirarlo de mala manera, se apresuró a ponerse de pie e hizo una aceptable reverencia por encima de la madera del arco.
—Enhorabuena, maese Domon. Enhorabuena, señora Domon. Que la Luz brille sobre los dos. —¿Qué más podía decir?
Sin embargo, Domon siguió asestándole aquella mirada fulminante como si le leyera el pensamiento, y Egeanin resopló.
—Me llamo Leilwin Sin Barco, Cauthon —habló lentamente—. Ése es el nombre que se me dio y con el que moriré. Y es un buen nombre, puesto que me ha ayudado a tomar una decisión que tendría que haber tomado hace semanas. —Fruncido el entrecejo, miró de soslayo a Domon—. Entiendes por qué no podía tomar tu nombre, ¿verdad, Bayle?
—No, nena —respondió suavemente Domon mientras posaba la manaza en el hombro de la mujer—, pero te acepto con cualquier nombre que quieras usar mientras que sea como mi esposa. Es lo que te dije. —Ella sonrió y puso la mano sobre la de él, que empezó a sonreír también.
Luz, esos dos eran estomagantes. Si el matrimonio hacía que un hombre se pusiera a sonreír como un empalagoso cretino... Bueno, pues Mat Cauthon no. Puede que no le importara casarse, pero Mat Cauthon nunca iba a comportarse como un lelo.
Y así fue como acabó en una tienda de paredes a rayas verdes, no muy grande, que pertenecía a un par de enjutos hermanos domani que comían fuego y se tragaban espadas. Hasta Thom admitía que Balat y Abar eran buenos, y gozaban de la simpatía de los otros artistas, así que encontrarles sitio donde instalarse fue fácil, ¡pero esa tienda le costaba tanto como el carromato! Todos sabían que disponía de oro que derrochar, y ese par se puso a suspirar por tener que abandonar su acogedor hogar cuando intentó regatear para que bajaran el precio. Bueno, unos recién casados necesitaban intimidad y se sentía más que satisfecho de proporcionársela si ello significaba no tener que ver cómo se miraban el uno al otro con ojos encandilados. Además, estaba cansado de tener que dormir en el suelo por turnos. En la tienda al menos disponía de su propio catre todas las noches —sería estrecho y duro, pero más blando que las tablas del suelo— y estando solo disponía de más espacio que en el carromato incluso después de que trasladaron el resto de la ropa y se guardó en un par de arcones reforzados con bandas de latón. También tenía un palanganero para él, una silla con respaldo de tablas que no se tambaleaba mucho, una banqueta maciza y una mesa lo bastante grande para poner un plato, una copa y un par de lámparas de latón decentes. El cofre con el oro lo dejó en el carromato verde. Sólo un idiota intentaría robar a Domon. Sólo un loco intentaría robar a Egeanin. O Leilwin, si insistía, aunque estaba convencido de que acabaría recuperando el sentido común. Después de pasar la mitad de la primera noche cerca del carromato de las Aes Sedai, con la cabeza de zorro fría contra la piel, hizo que le instalaran la tienda enfrente del carromato de Tuon a fuerza de asegurarse de que los Brazos Rojos se pusieran a montarla antes de que cualquier otro pudiera ocupar el sitio.
—¿Ahora vas a vigilarme? —inquirió fríamente Tuon cuando vio la tienda por primera vez.
—No —contestó—. Sólo albergo la esperanza de verte más veces. —Era la pura verdad. Bueno, alejarse de las Aes Sedai también influía, pero lo otro también era cierto. Sin embargo, la mujer movió los dedos hacia Selucia, y las dos prorrumpieron en carcajadas antes de dominarse y entrar de nuevo en el desvaído carromato púrpura con toda la dignidad de un desfile real. ¡Mujeres!
A menudo estaba acompañado en la tienda. Había tomado a Lopin como mayordomo tras la muerte de Nalesean, y el fornido teariano, con su cara cuadrada y una barba que casi le llegaba al pecho, entraba cada dos por tres para inclinar la calva cabeza y preguntar qué le gustaría a «milord» tomar en la próxima comida o inquirir si «milord» deseaba vino o té o le apetecía un plato de higos secos confitados que había adquirido en no se sabía muy bien dónde. Lopin presumía de su habilidad para encontrar exquisiteces donde parecía imposible que hubiera nada. O hacía eso, o revolvía en los arcones de la ropa para ver si había algo que arreglar o que limpiar o que planchar. Y, a su modo de ver, siempre lo había, aunque a Mat le pareciera que estaba bien. Nerim, el taciturno mayordomo de Talmanes, lo acompañaba con frecuencia, principalmente porque el flaco y canoso cairhienino se aburría. Mat no entendía cómo había alguien que se aburriera por no tener trabajo que hacer, pero Nerim se pasaba todo el tiempo haciendo doloridos comentarios sobre cómo se las arreglaría el pobre Talmanes sin él y suspirando tristemente unas cinco veces al día porque seguramente Talmanes le habría dado el puesto a otro a esas alturas, y estaba dispuesto a pelear con Lopin si era preciso para tener parte de la limpieza o los remiendos. ¡Pero si hasta quería que hubiera turnos para dar betún a las botas de Mat!
Noal se dejaba caer por allí para relatar sus historias, y Olver para jugar a guijas o a serpientes y zorros, a no ser que estuviera jugando con Tuon. Thom iba también a jugar a las guijas y a compartir los rumores que oía en villas y pueblos, atusándose el bigote, largo y blanco, con los nudillos al comentar los chismes más selectos. También Juilin llevaba noticias, pero siempre iba acompañado por Amathera. La antigua Panarch de Tarabon era lo bastante bonita para que Mat entendiera por qué le interesaba al husmeador, con aquella boca como un capullo de rosa que parecía hecha para besar; la mujer se asía al brazo de Juilin como si pudiera corresponder a parte de sus sentimientos, pero los enormes ojos siempre lanzaban miradas atemorizadas al carromato de Tuon, incluso cuando todos estaban sentados en la tienda de Mat, y Juilin tenía que esforzarse para que no se arrodillara y apoyara la cara en el suelo cada vez que veía a Tuon o a Selucia. Hacía lo mismo con Egeanin, además de Bethamin y Seta. Considerando que Amathera había sido da'covale sólo durante unos meses, verla así le ponía la carne de gallina a Mat. Tuon no podía decir en serio lo de hacerlo da'covale cuando se casara con él. ¿O sí?
No tardó en decirles que no le comentaran los rumores que supieran sobre Rand. Resistirse al torbellino de colores dentro de su cabeza representaba un terrible esfuerzo y era una lucha que perdía tantas veces como la ganaba. A veces no importaba, pero otras captaba atisbos de Rand y Min y parecía que esos dos se traían entre manos algo tremendo. Fuera como fuera, en realidad todos los rumores eran iguales. Que el Dragón Renacido había muerto, asesinado por Aes Sedai, o por Asha'man, o por los seanchan, o por una docena de otros asesinos. No, se había escondido y estaba agrupando en secreto un ejército, o había hecho esta o aquella tontería, que variaba de pueblo en pueblo y generalmente de posada en posada. Lo único que estaba claro era que Rand ya no se encontraba en Cairhien y que nadie tenía la menor idea de dónde se había metido. El Dragón Renacido había desaparecido.
Era extraño que tantos de esos granjeros, aldeanos y gente de ciudad altaraneses parecieran preocupados por ello, tanto como los mercaderes que pasaban por las poblaciones y los hombres y mujeres que trabajaban para ellos. Ninguna de esas personas sabía más del Dragón Renacido que los rumores que traían consigo, pero su desaparición las asustaba. Thom y Juilin eran tajantes en cuanto a eso, hasta que Mat les dijo que no le hablaran más del tema. Si el Dragón Renacido había muerto, ¿qué iba a hacer el mundo? Ésa era la pregunta que la gente se planteaba en el desayuno por la mañana y mientras tomaban cerveza por las noches, y probablemente cuando se iban a la cama. Mat les habría dicho que Rand estaba vivo —esas jodidas visiones no dejaban lugar a dudas— pero explicar cómo lo sabía era harina de otro costal. Incluso Thom y Juilin parecían tener dudas sobre los colores, así que los mercaderes y los demás lo tomarían por un chiflado. Y, aunque le creyeran, con ello sólo conseguiría propagar rumores sobre sí mismo, por no hablar de la posibilidad de que los seanchan lo persiguieran. Lo único que quería era quitarse esos puñeteros colores de la cabeza.
Trasladarse a la tienda dio pie a que la gente del espectáculo lo mirara de forma rara, y no era de extrañar. Al principio venía huyendo con Egeanin —Leilwin, si insistía en ello— y se suponía que Domon era criado de la mujer, pero ahora se había casado con Domon y Mat había abandonado el carromato por completo. Algunos de los artistas parecían pensar que lo tenía bien merecido por andar detrás de Tuon, aunque lo sorprendente fue que un buen número le ofreció sus condolencias. Varios hombres lamentaron la veleidad de las mujeres —o lo hicieron cuando no había mujeres cerca— y algunas de las chicas solteras (contorsionistas, acróbatas y costureras) empezaron a mirarlo con mucho más afecto. Mat habría disfrutado con eso si no se hubieran mostrado tan inclinadas a dirigirle miradas humeantes justo delante de Tuon. La primera vez que ocurrió eso, Mat se sobresaltó de tal modo que los ojos casi se le salieron de las órbitas. ¡Al parecer Tuon lo encontraba divertido, nada menos! Al parecer. Sólo un necio creía saber lo que una mujer tenía en la cabeza sólo porque tuviera una sonrisa en la cara.
Siguió comiendo con ella todos los días si estaban acampados, y empezó a acudir más temprano a las partidas de guijas nocturnas, de modo que también tuvo que darle de cenar. Tan cierto como que existía la Luz que si una mujer te daba de comer de forma asidua es que la tenías medio ganada. Al menos cenaban juntos cuando ella lo dejaba entrar en el carromato. Una noche se encontró con el pestillo echado y por mucho que dijo no consiguió que Selucia ni ella abrieran la puerta. Al parecer, un pájaro se había metido dentro durante el día, lo que por lo visto era de muy mal agüero, y las dos tenían que pasar la noche rezando y en contemplación para prevenir a saber qué terrible calamidad. Parecían dirigir sus vidas conforme a unas extrañas supersticiones. Tuon o Selucia, cualquier de las dos, hacía señales raras con las manos si veían una telaraña rota con la araña en ella, y Tuon le había explicado con tanta seriedad como si aquello tuviera sentido que el resultado seguro de apartar una telaraña antes de espantar a la araña para que se fuera de los hilos tejidos era la muerte de alguien muy cercano a ti antes de que hubiera transcurrido un mes. Veían una bandada de pájaros volar en círculo más de una vez y predecían una tormenta; o cortar con el dedo una hilera de hormigas en marcha y contar lo que tardaban en volver a unir la fila predecía cuántos días de bonanza quedaban. Y daba igual si la cosa no funcionaba como habían dicho. Oh, sí, se puso a llover tres días después de que vieron los giros de las aves —cuervos, lo que ya era inquietante de por sí— pero no tuvo nada que ver con una tormenta, sino que fue simplemente un día gris y lluvioso.
—Es evidente que Selucia contó mal lo de las hormigas —dijo Tuon mientras movía una ficha blanca en el tablero con aquel modo curiosamente grácil de arquear los dedos.
Selucia, vestida con una blusa blanca y falda pantalón marrón, observaba la partida detrás de ella y asintió con la cabeza. Como tenía por costumbre, se cubría la cabeza y el corto cabello dorado con un pañuelo cuando estaban dentro; ese día era un trozo alargado de seda, rojo y dorado. Tuon vestía completamente con brocado azul, una chaqueta de corte raro que le cubría las caderas y falda pantalón tan estrecha que más parecía un pantalón amplio. Pasaba mucho tiempo dándoles detalladas instrucciones a las modistas sobre lo que quería que le confeccionaran, y pocas de esas prendas se parecían a nada de lo que Mat había visto en su vida. Sospechaba que eran estilos de ropas seanchan, aunque había mandado que le hicieran unos cuantos trajes de montar para no dar pie a comentarios cuando salía fuera. La lluvia repicaba suavemente en el techo del carromato.
—Obviamente, lo que nos indicaron las aves lo modificaron las hormigas. Nunca es fácil, Juguete. Has de aprender estas cosas. No quiero que seas un ignorante.
Mat asintió como si aquello tuviera sentido y movió una ficha negra. ¡Y era ella la que llamaba superstición a su desazón respecto a cornejas y cuervos! Cuando se estaba con mujeres, saber mantener la boca cerrada era un talento útil. Y también cuando se estaba con hombres, pero con ellas, más. Con ellos se podía estar bastante seguro de lo que les provocaría que los ojos les echaran fuego. Hablar con Tuon también podía resultar peligroso por otros motivos.
—¿Qué sabes del Dragón Renacido? —le preguntó otra noche.
Mat se atragantó con el vino que estaba bebiendo y el remolino de colores dentro de su cabeza se disipó con el golpe de tos. El vino estaba casi avinagrado, pero incluso a Nerim le costaba muchísimo encontrar buenos vinos en estos tiempos.
—Bueno, pues que es el Dragón Renacido —dijo cuando pudo hablar y mientras se limpiaba vino de la barbilla con la mano. Durante un instante vio a Rand cenando en una larga y oscura mesa—. ¿Qué más hay que saber?
Selucia volvió a llenarle la copa con presteza.
—Mucho más, Juguete. Para empezar, tiene que arrodillarse ante el Trono de Cristal antes del Tarmon Gai'don. Las Profecías son muy claras en eso, pero me ha sido imposible descubrir dónde se encuentra. Y lo hace más apremiante si es él, como sospecho, quien hizo sonar el Cuerno de Valere.
—¿El Cuerno de Valere? —repitió débilmente. ¿Que las Profecías decían qué?—. ¿Es que se ha encontrado, entonces?
—Tiene que haber sido así, si lo ha tocado, ¿no crees? —arrastró las palabras con un timbre seco—. Los informes que vi sobre el lugar donde se hizo sonar, un sitio llamado Falme, son muy preocupantes. Mucho. Tener segura a la persona, hombre o mujer, que tocara el Cuerno podría ser tan importante como tener seguro al propio Dragón Renacido. ¿Vas a mover ficha o no, Juguete?
Mat movió, pero estaba tan conmocionado que los colores giraron y se disiparon sin formar imagen alguna. De hecho, casi fue incapaz de conseguir unas tablas de lo que antes había parecido una evidente posición ganadora.
—Estás jugado fatal al final —murmuró Tuon; con el entrecejo fruncido en un gesto pensativo, la joven miraba el tablero, cuyo dominio parecía igualado ahora entre las blancas y las negras.
Mat casi podía ver su proceso mental para discernir de qué hablaban en el momento en el que empezó a jugar mal. Hablar con ella era como caminar por una cornisa a medio derrumbarse en el cortado de un risco. Un paso en falso y Mat Cauthon estaría tan muerto como el cordero cocinado el año anterior. Sólo que no tenía más remedio que caminar por esa cornisa. No tenía más jodido remedio. Oh, disfrutaba con ello, sí. En cierto modo. Cuanto más tiempo pasaba con ella, más oportunidad de memorizar esa cara triangular para conseguir verla con los ojos cerrados. Sin embargo, siempre acechaba ese paso en falso. Eso casi podía verlo también.
Durante varios días después de regalarle el ramillete de flores de seda no le llevó regalos, y le había parecido detectar atisbos de decepción cuando aparecía con las manos vacías. Entonces, cuatro días después de salir de Jurador, justo cuando el sol asomaba por el horizonte en un cielo despejado, hizo que la joven y Selucia salieran del carromato púrpura. Bueno, él habría querido que estuviera sólo ella, pero Selucia era su sombra cuando se trataba de separarlos. Lo había comentado en broma una vez, y las dos mujeres siguieron hablando como si él no hubiera dicho nada. Por suerte sabía que Tuon podía reírse de una broma, porque había veces en las que parecía no tener ningún sentido del humor. Selucia, envuelta en una capa verde de paño con la capucha echada de forma que casi tapaba completamente el pañuelo rojo envuelto a la cabeza, lo miró con desconfianza; claro que ella casi siempre lo miraba así. Tuon nunca se molestaba en ponerse un pañuelo, pero la mínima longitud de su cabello negro no destacaba tanto con la capucha de la capa azul echada.
—Tápate los ojos, Tesoro —le dijo—. Tengo una sorpresa para ti.
—Me gustan las sorpresas —contestó ella mientras se ponía las manos sobre los ojos. Esbozó una fugaz sonrisa de expectación, pero sólo duró un instante—. Algunas sorpresas, Juguete. —Eso sonaba a advertencia. Selucia no se apartaba de la joven, pegada a su hombro, y aunque la exuberante mujer daba la impresión de sentirse muy tranquila, algo le decía a Mat que estaba tan tensa como una gata presta para saltar. Supuso que a ella no le gustaban las sorpresas.
—Espera aquí —dijo y giró en la esquina del carromato púrpura. Cuando regresó, traía de las riendas a Puntos y a la cuchilla, los dos animales ensillados y embridados. La yegua caminaba con paso Brioso, retozona ante la perspectiva de una salida—. Ahora puedes mirar. Pensé que te gustaría dar un paseo. —Disponían de horas; el recinto podría ser un lugar desierto por la ausencia total de señales de vida en los carromatos. Sólo en un puñado de ellos se veía salir humo por las chimeneas de metal—. Es tuya —añadió, y se quedó rígido al tiempo que las palabras se le atascaban en la garganta.
Esta vez no cabía duda. Había sido decir que la yegua era suya y de repente los dados no sonaron tan fuerte en su cabeza. No es que giraran más despacio, de eso estaba seguro. Había habido más de un juego rodando. Uno se había parado cuando llegó al acuerdo con Aludra, y otro cuando le había dicho a Tuon que la yegua era de ella. Eso era muy raro por sí mismo —¿cómo iba a ser determinante en su destino regalarle un caballo?— pero, Luz, ya había sido suficientemente malo preocuparse por un único juego de dados que lo ponía sobre aviso. ¿Cuántos más estaban rodando todavía dentro de su cráneo? ¿Cuántos momentos determinantes más esperaban para caer estrepitosamente sobre él?
Tuon se dirigió de inmediato hacia la cuchilla con una gran sonrisa que no se borró mientras la examinaba tan a fondo como lo había hecho él. Después de todo, entrenaba caballos como entretenimiento. Caballos y damane, que la Luz lo ayudara. Se dio cuenta de que Selucia lo estaba observando y el rostro de la mujer era una máscara inexpresiva. ¿Por la yegua o porque se había quedado tieso como un poste?
—Es una cuchilla —dijo mientras palmeaba el hocico corto de Puntos. El castrado había hecho mucho ejercicio, pero la ansiedad de la cuchilla parecía haberlo contagiado—. La raza cuchilla goza del favor de la aristocracia domani, y no es probable que veas otro ejemplar fuera de Arad Doman. ¿Qué nombre le vas a poner?
—Da mala suerte ponerle nombre a un caballo antes de haberlo montado —contestó Tuon mientras asía las riendas. Todavía sonreía de oreja a oreja y sus ojos inmensos relucían—. Es un gran animal, Juguete. Un regalo maravilloso. O es que tienes buen ojo con los caballos o es que tuviste suerte.
—Tengo buen ojo, Tesoro —respondió, receloso. Parecía más complacida de lo que justificaba la yegua en sí.
—Si tú lo dices... ¿Y la montura de Selucia?
Oh, vaya. Había merecido la pena intentarlo. Sin embargo, un hombre listo cubría sus apuestas, así que lanzó un agudo silbido y, en respuesta, Metwyn apareció al trote llevando de las riendas un rodado ensillado. Mat pasó por alto la amplia sonrisa que dividía el pálido semblante del hombre. El Brazo Rojo cairhienino había estado seguro de que no se saldría con la suya de dejar a Selucia en el recinto, pero tampoco era menester exhibir esa sonrisa burlona. Mat juzgaba que el castrado rodado, de diez años, era un animal bastante manso para Selucia —en sus recuerdos prestados, las doncellas de las damas rara vez pasaban de ser unas amazonas aceptables—, pero la mujer le hizo un repaso tan completo como el de Tuon. Y cuando hubo acabado dirigió una mirada a Mat que decía que montaría en el caballo para no dar la murga, pero que le parecía rotundamente insatisfactorio. Las mujeres eran capaces de condensar muchas cosas en una mirada.
Una vez fuera del campo donde el espectáculo estaba instalado, Tuon condujo a la cuchilla al paso por la calzada un tramo, después la puso al trote y a continuación a medio galope. Allí el suelo era una tierra compacta, arcillosa y amarilla, de la que sobresalían bordes de piedras de un antiguo pavimento. Sin embargo eso no era un problema para un caballo bien herrado, y Mat se había asegurado de que tal era el caso de la cuchilla. Llevaba a Puntos a la par con la yegua, más por el placer de ver su sonrisa que por otra cosa. Cuando Tuon disfrutaba, la severa juez quedaba olvidada y su semblante irradiaba de puro placer. No es que resultara fácil observarla, ya que Selucia mantenía al castrado entre ellos. La mujer de cabello amarillo era una formidable carabina y, por las miradas de soslayo que le dirigía y sus medias sonrisas, lo estaba pasando en grande frustrando sus esperanzas.
Al principio tuvieron la calzada para ellos solos a excepción de alguno que otro carro de granjero, pero al cabo del rato vieron aparecer una caravana de gitanos que se acercaba en una hilera de carromatos pintados en colores chillones y que rodaban lentamente hacia el sur por el lado contrario de la calzada, flanqueados por perros enormes. Esos perros eran la única protección real que tenían los gitanos. El conductor del primer carromato, de color tan rojo como las chaquetas de Luca y decorado en amarillo, y con las ruedas en contrastados verde y amarillo por si fuera poco, se incorporó casi del todo en el pescante para otear en dirección a Mat, y después volvió a sentarse y le dijo algo a la mujer que iba a su lado, sin duda para tranquilizarla con la presencia de dos mujeres en el grupo. Los gitanos eran precavidos por necesidad. La caravana al completo empezaría a azuzar a los caballos y huiría de un solo hombre si creían que quería hacerles daño.
Mat saludó con la cabeza al tipo cuando empezaron a pasar los carromatos a su lado. El hombre delgado, de pelo canoso, vestía una chaqueta de cuello alto y tan verde como las ruedas del vehículo, mientras que el vestido de la esposa era de rayas azules de distintos tonos, la mayoría lo bastante intensos para no desentonar con los atuendos de los artistas del espectáculo. El hombre canoso alzó la mano en un saludo...
Y Tuon hizo girar bruscamente a la cuchilla y entró a galope entre los árboles con la capa ondeando tras ella. En un visto y no visto, Selucia puso al rodado a galope y fue en pos de la joven. Sujetándose el sombrero para no perderlo, Mat hizo que Puntos girara y las siguió. En los carromatos se alzaron gritos, pero no les hizo caso. Tenía puesta toda su atención en Tuon. Habría querido saber qué se proponía. Escapar no, de eso estaba seguro. Seguramente sólo intentaba hacer que se subiera por las paredes. Si era eso, llevaba camino de conseguirlo. Puntos alcanzó enseguida al rodado y dejó atrás a una ceñuda Selucia que azuzaba a su montura con las riendas, pero Tuon y la cuchilla mantenían la ventaja mientras el terreno ondulado empezaba a ascender hacia otro montuoso. La trápala de los cascos de los dos caballos iba espantando bandadas de aves que alzaban el vuelo, polladas de paloma gris, codornices de plumaje moteado y algún urogallo pardo de cuello rizado. Lo único que hacía falta para que ocurriera un desastre era que la yegua se asustara en una de esas ocasiones. Hasta la montura mejor entrenada podía encabritarse y caer cuando un ave le salía volando entre las patas. O peor aún, Tuon cabalgaba como una loca, sin aflojar el paso y sin desviarse a menos que el sotobosque se volviera muy denso, y saltaba sobre árboles derribados por tormentas como si tuviera algún indicio de lo que había al otro lado. Bueno, él también tenía que cabalgar como un loco para no quedarse atrás, aunque se encogía cada vez que Puntos saltaba sobre el tronco de un árbol caído. Algunos eran casi tan gruesos como él de alto. Taconeó los flancos del castrado para instarlo a ir más deprisa aunque sabía que Puntos corría más rápido que nunca. Había elegido demasiado bien al comprar a esa puñetera cuchilla. Siguieron cabalgando por el bosque, más y más arriba.
Tan de repente como había emprendido aquella demente galopada, Tuon sofrenó a la yegua a su buena milla de distancia de la calzada. Allí los árboles eran antañones y estaban bastante separados unos de otros; pinos negros de cuarenta pasos de altura y anchurosos robles con ramas que se curvaban hacia abajo para tocar el suelo antes de volver hacia arriba otra vez y que se podrían haber cortado de través para hacer mesas en las que sentarse una docena de personas cómodamente. Densas plantas trepadoras envolvían peñascos medio enterrados y afloramientos rocosos, pero aparte de eso sólo unos pocos yerbajos crecían entre la capa de mantillo. Robles de ese tamaño mataban a cualquier planta pequeña que creciera debajo de ellos.
—Tu animal es mejor de lo que aparenta —dijo la muy necia mientras palmeaba el cuello de la yegua cuando llegó a su lado. Oh, toda ella era inocencia, como quien acaba de dar un placentero paseo—. Quizás es cierto que tienes buen ojo. —Con la capucha de la capa caída por la espalda el pelo corto había quedado a la vista, brillante como seda negra. Mat contuvo el deseo de acariciarlo.
—A la mierda si tengo buen ojo —gruñó, encasquetándose el sombrero. Sabía que tendría que hablar con suavidad, pero habría sido incapaz de rebajar la brusquedad de su tono ni con una lima—. ¿Siempre cabalgas como una tonta lunática? Podrías haber hecho que la yegua se rompiera el cuello antes incluso de que tuviera nombre. Lo que es peor, podrías habértelo roto tú. Prometí devolverte a tu casa sana y salva, y mi intención es hacer eso exactamente. Si vas a correr el riesgo de matarte cada vez que salgas a cabalgar, entonces no te dejaré montar. —Deseó tragarse las últimas palabras tan pronto como salieron de su boca. Con suerte, puede que un hombre se riera de una amenaza así como si fuera una broma, pero una mujer... Ahora sólo le quedaba esperar la explosión, que suponía haría palidecer a las flores nocturnas de Aludra.
Ella se puso la capucha y nada más. Lo observó con la cabeza ladeada, primero hacia un lado y luego hacia el otro. Finalmente asintió con la cabeza.
—La llamaré Akein. Eso significa «golondrina».
Mat parpadeó. ¿Y eso era todo? ¿Nada de estallar?
—Lo sé. Es un buen nombre. Le va. —¿Qué se proponía ahora? Esa mujer casi nunca hacía ni decía lo que él esperaba.
—¿Qué sitio es éste, Juguete? —preguntó mientras miraba los árboles con el entrecejo fruncido—. ¿O debería decir qué fue? ¿Lo sabes?
¿A qué se refería con qué había sido ese sitio? Era un jodido bosque, ni más ni menos. Pero, de repente, lo que hasta ese momento le había parecido un peñasco grande, justo delante de él y casi oculto por las densas enredaderas, se concretó en una inmensa cabeza de piedra, ligeramente inclinada hacia un lado. Una cabeza de mujer, se dijo; esas especies de escarapelas seguramente querían representar joyas en el cabello. La estatua a la que había pertenecido tenía que haber sido colosal. Había al descubierto un espán entero, pero sólo se veían los ojos y la parte superior de la cabeza fuera de la tierra. Y aquel alargado afloramiento de piedra blanca sobre el que crecían las raíces de un roble era un trozo de una columna espiral. Ahora distinguía, todo en derredor, fragmentos de columnas y grandes bloques de piedra trabajada que obviamente había sido parte de una gran estructura y lo que parecía ser una espada de piedra de dos espanes de largo, todo medio enterrado. Con todo, ruinas de ciudades y monumentos se encontraban en muchos sitios, y muy pocas personas, incluso entre las Aes Sedai, tenían idea de qué habían sido. Abrió la boca para decir que lo ignoraba, cuando divisó entre los árboles tres altas colinas en hilera, tal vez a otra milla más allá. La colina del centro tenía la cumbre hendida, como si le hubiesen cortado limpiamente una cuña, en tanto que la de la izquierda tenía dos. Y entonces lo supo. Difícilmente podía haber tres colinas exactamente como ésas en otro sitio.
A esas colinas se las había llamado La Bailarinas cuando ese sitio era Londaren Cor, la capital de Eharon. La calzada que habían dejado atrás estaba pavimentada por aquel entonces y cruzaba a través de la ciudad, que tenía una extensión de millas. La gente decía que la destreza en trabajar la piedra que los Ogier habían practicado en Tar Valon la habían perfeccionado en Londaren Cor. Claro que las gentes de cualquier ciudad construida por los Ogier afirmaban siempre que la suya superaba a Tar Valon, lo que confirmaba a esta urbe como la piedra de toque. Tenía recuerdos de la ciudad, como danzar en el baile del Palacio de la Luna, o estar de juerga en tabernas de la soldadesca, donde unas bailarinas con velos se movían ondulantes, o presenciar el Desfile de Flautas durante la Bendición de las Espadas, pero curiosamente tenía otros recuerdos de esas colinas, de casi quinientos años después de que los trollocs no dejaron piedra sobre piedra en Londaren Cor, y Eharon pereció a sangre y fuego. No sabía por qué había sido necesario que Nerevan y Esandara invadieran Shiota, tal como eran aquellas naciones por entonces. Sin embargo, esos viejos recuerdos estaban fragmentados fuera cual fuera la extensión de tiempo que cada uno de ellos cubría, y tenían huecos en blanco a montones. Tampoco sabía por qué esas colinas se habían llamado Las Bailarinas ni qué era la Bendición de las Espadas. Pero recordaba haber sido un señor de Esandara en una batalla dirimida entre estas ruinas y recordaba tener aquellas colinas a la vista cuando una flecha se le clavó en el cuello. Debía de haber caído a menos de media milla del lugar donde estaba montado en Puntos, ahogado en su propia sangre.
«Luz, odio recordar que muero», pensó, y la idea se convirtió en una brasa ardiente dentro de su cerebro. Una brasa que ardía con más y más intensidad. Recordaba las muertes de aquellos hombres, no sólo de uno, sino de docenas. Él... recordaba... que moría.
—Juguete, ¿estás enfermo? —Tuon hizo que la yegua se acercara y le observó atentamente la cara. La preocupación asomaba a sus grandes ojos—. Te has puesto blanco como la luna.
—Me encuentro estupendamente —murmuró.
Se hallaba a la distancia justa para besarla si inclinaba la cabeza, pero ni siquiera hizo intención. No podía. Estaba pensando a tal velocidad que en su cerebro no quedaba espacio para el movimiento. De algún modo, sólo la Luz lo sabía, los elfinios habían recogido y reunido los recuerdos que le habían puesto en la cabeza, pero ¿cómo podían cosechar recuerdos de un cadáver? De un cadáver en el mundo de los hombres, además. Estaba convencido de que nunca pasaban a este lado del marco retorcido, el ter'angreal, más allá de unos minutos cada vez. Se le ocurrió un modo, uno que no le gustaba ni pizca. A lo mejor creaban algún tipo de vínculo con cualquier humano que los visitaba, un vínculo que les permitía copiar todos los recuerdos de ese humano justo después del momento de su muerte. En algunos de esos recuerdos de otros hombres tenía el pelo blanco, en otro sólo contaba unos pocos años más que los que tenía realmente, y todas las variantes que había entre lo uno y lo otro, pero no había nada de la infancia o la adolescencia. ¿Qué ventajas tenía tal cosa, si sólo lo habían atiborrado de fragmentos y retazos al tuntún, seguramente de cosas que consideraban morralla o que ya no necesitaban? Y en cualquier caso ¿qué hacían con los recuerdos? Debían de tener alguna razón para reunirlos aparte de traspasarlos. No, sólo estaba intentando eludir a lo que conducía todo aquello. ¡Así lo abrasara la Luz, los jodidos zorros tenían que estar dentro de su cabeza en ese mismo momento! Tenía que ser así. Era la única explicación que tenía sentido.
—Bueno, pues parece que estás a punto de vomitar —dijo Tuon mientras hacía recular a la cuchilla y ponía una mueca—. ¿Quién tendrá hierbas en el espectáculo? Tengo ciertos conocimientos en esa materia.
—Te digo que estoy bien. —Para ser sincero, tenía ganas de vomitar. Tener a esos zorros en la cabeza era mil veces peor que los dados por muy fuerte que éstos matraquearan. ¿Podrían ver los elfinios a través de sus ojos? Luz, ¿qué iba a hacer? Dudaba que alguna Aes Sedai pudiera Curarlo de eso, aunque tampoco es que fuera a confiar en ellas, sobre todo cuando eso implicaba tener que quitarse la cabeza de zorro. No había nada que hacer. Tendría que vivir con ello. La idea le arrancó un gemido.
Acercándose a medio galope, Selucia asestó una rápida ojeada a Mat y otra a Tuon como si considerase qué habrían estado haciendo en el rato que habían pasado solos. Claro que ella había tardado bastante en alcanzarlos, dándoles ese tiempo. Era prometedor.
—La próxima vez puedes montar a esta dulce criatura y yo lo haré en tu castrado —le dijo a Mat—. Augusta Señora, la gente de esos carromatos nos viene siguiendo con sus perros. Van a pie, pero no tardarán en llegar. Los perros no ladran.
—Entonces son perros guardianes entrenados —le informó Mat. Debería haberlo imaginado—. Esas personas son gitanos, Tuatha'an, y no son un peligro para nadie. No serían violentos ni aunque de ello dependieran sus vidas. Y no exagero, es la pura verdad. Pero os vieron a las dos salir corriendo como si quisierais escapar de mí, que es lo que debió de parecer, y que yo os perseguía. Ahora que los perros han captado el rastro, los gitanos nos seguirán hasta el espectáculo si es necesario para asegurarse de que no os he secuestrado ni os he hecho daño a ninguna de las dos. Saldremos a su encuentro para ahorrarles tiempo y molestias. —No era el tiempo de los gitanos lo que le preocupaba. Probablemente a Luca le traería al fresco si por un motivo u otro una caravana de gitanos en el camino retrasaba la salida del espectáculo, pero a él sí le importaba.
Selucia le asestó una mirada de indignación y los dedos se movieron velozmente, pero Tuon se echó a reír.
—Juguete está hoy mandón, Selucia. Dejaré que mande, a ver cómo lo hace.
Qué jodidamente amable por su parte. Desanduvieron el camino al trote —esta vez rodeando los árboles caídos, aunque de vez en cuando Tuon asía las riendas como si pensara saltar sobre uno y después le dirigía una sonrisa traviesa— y a no mucho tardar vieron a los gitanos llegar corriendo entre los árboles detrás de los inmensos mastines como una bandada de mariposas, unos cincuenta hombres y mujeres vestidos de llamativos colores, a menudo con combinaciones chillonas. Por ejemplo, un hombre podía vestir una chaqueta de rayas rojas y azules con un pantalón amplio de color amarillo metido en las botas altas, o una chaqueta de color violeta encima de pantalones rojos, o peor aún. Algunas mujeres llevaban vestidos con rayas de todos los colores que existían y otros cuantos de los que Mat no conocía los nombres, mientras que otras vestían blusas y faldas tan variadas de tonalidades y tan chocantes los conjuntos como las chaquetas y pantalones de los hombres. Un buen número de ellas también se cubría con chales que añadían más color a la abigarrada mezcla visual. A excepción del hombre canoso que conducía el primer carromato, todos parecían estar cerca de la madurez. Debía de ser el Buscador, el cabecilla de la caravana. Mat desmontó y, tras un momento, Tuon y Selucia hicieron otro tanto.
Al ver eso, los gitanos se pararon y llamaron a los perros. Los enormes canes se tumbaron pesadamente en el suelo, con la lengua fuera, y las personas siguieron avanzando más despacio. Ninguno empuñaba siquiera un palo y aunque Mat no llevaba encima armas que estuvieran a la vista lo observaron con cautela. Los hombres se agruparon delante de él en tanto que las mujeres hacían lo mismo alrededor de Tuon y Selucia. No había amenaza alguna en todo ello, pero en un visto y no visto las dos seanchan se encontraban separadas de él y donde las gitanas podían hacerles preguntas. De repente se le ocurrió a Mat que a Tuon se le podía pasar por la cabeza que sería un juego divertido afirmar que intentaba molestarla. Ella y Selucia podrían marcharse a caballo mientras que él intentaba convencer a los gitanos que se apelotonaban a su alrededor y alrededor de Puntos para impedirle montar. Eso sería lo único que harían; pero, a menos que decidiera abrirse paso a golpes, quizá podían retenerlo allí durante horas y así dar tiempo a las dos mujeres para que «escaparan».
El hombre canoso hizo una reverencia con las manos cruzadas sobre el torso.
—Que la paz os guarde a vos y a los vuestros, milord. Perdonad la intromisión, pero temimos que los perros hubieran asustado a los caballos de las señoras.
Mat respondió con otra reverencia igual.
—Que la paz os acompañe siempre, Buscador, y a todo el Pueblo. Los caballos de las señoras no se asustaron. Es sólo que las damas a veces son... impetuosas. —¿De qué estarían hablando las mujeres? Intentó captar algo, pero las voces se habían reducido a quedos murmullos.
—¿Conocéis algo del Pueblo, milord? —El Buscador parecía sorprendido, y con razón. Los Tuatha'an no se acercaban a poblaciones mayores que pueblos de tamaño moderado. Rara vez se cruzarían con alguien que vistiera chaqueta de seda.
—Sólo un poco —contestó Mat. Muy poco. Tenía recuerdos de encuentros con gitanos, pero él mismo nunca había hablado con ninguno hasta ese momento. ¿Qué estarían diciendo esas puñeteras mujeres?—. ¿Os importaría contestarme una pregunta? Me he cruzado con varias caravanas de los vuestros en los últimos días, más de las que sería normal ver, y todas se encaminaban hacia Ebou Dar. ¿Hay alguna razón en particular?
El hombre vaciló y echó una rápida ojeada a las mujeres. Ellas seguían cuchicheando y debía de estar preguntándose por qué se alargaba tanto la conversación. Después de todo, sólo se tardaba un instante en decir que sí, que necesitaban ayuda, o lo contrario.
—Es por el pueblo llamado seanchan, milord —respondió finalmente—. Se ha extendido entre el Pueblo la noticia de que hay seguridad allí donde gobiernan los seanchan y que la justicia es igual para todos. En otras partes... ¿Lo entendéis, milord?
Sí, claro que lo entendía. Como los artistas del espectáculo, los gitanos eran forasteros allí donde iban y, lo que era peor, forasteros con la inmerecida fama de ladrones —bueno, no robaban más que cualquier otra persona— y otra que era merecida de tratar de persuadir a los jóvenes para que se unieran a ellos. Y, por si eso fuera poco, para los gitanos no había posibilidad de luchar si alguien intentaba robarles o echarlos de algún sitio.
—Tened cuidado, Buscador. Esa seguridad que ofrecen tiene un precio, y algunas de sus leyes son severas. ¿Sabéis lo que hacen con las mujeres que encauzan?
—Gracias por preocuparos, milord, pero pocas de nuestras mujeres tienen capacidad de encauzar —contestó sosegadamente el hombre—. Y, si alguna lo hace, actuaremos como hemos hecho siempre y la conduciremos a Tar Valon.
De pronto las mujeres prorrumpieron en carcajadas, un estallido de risas que repicaban como tañido de campanas. El Buscador se relajó de manera visible. Si las mujeres reían, entonces Mat no era la clase de hombre que las golpearía ni las mataría por interferir en sus cosas. Por su parte, Mat se puso ceñudo. Para él, aquellas risas no tenían ni pizca de gracia.
Los gitanos se marcharon después de que el Buscador hubo musitado más disculpas por haberlos molestado, pero las mujeres siguieron echando ojeadas hacia atrás y tapándose la boca con la mano mientras reían. Algunos hombres se acercaron e inclinaron la cabeza a la par que caminaban; era obvio que les estaban preguntando, pero ellas se limitaron a sacudir la cabeza. Y a volverla de nuevo hacia atrás. Y a reírse.
—¿Qué les habéis contado? —inquirió Mat con acritud.
—Oh, eso no es de tu incumbencia, ¿verdad que no, Juguete? —repuso Tuon, y Selucia se echó a reír.
Oh, vaya si rió con estridencia la puñetera. Mat decidió que más valía no saber qué habían dicho. Las mujeres lo pasaban en grande irritando y pinchando a un hombre.
9
LA VÍA RÁPIDA
Tuon y Selucia no eran las únicas mujeres que le daban problemas a Mat, por supuesto. A veces parecía que la mayoría de los problemas que había tenido en la vida provenían de ellas, cosa que no entendía en absoluto ya que siempre procuraba tratarlas bien. Hasta Egeanin contribuía con su parte de preocupaciones, aunque era la parte más pequeña.
—Tenía razón. Crees que puedes casarte con ella —dijo arrastrando las palabras cuando le pidió ayuda con Tuon.
Ella y Domon estaban sentados en la escalerilla del carromato, ambos con un brazo rodeando al otro. Un hilillo de humo salía de la pipa de Domon. Era un bonito día y la mañana estaba mediada, aunque algunas nubes empezaban a agruparse y amenazaban con lluvia dentro de unas horas. Los artistas ofrecían sus actuaciones a los habitantes de cuatro pueblos pequeños que, combinados, quizás igualaban en tamaño a Cruce de Runnien. Mat no tenía ganas de ver la función. Oh, sí, todavía le gustaba ver el número de los contorsionistas y aún más el de acróbatas y equilibristas femeninas, pero cuando uno veía hacer malabares y tragar sables y fuego y cosas por el estilo todos los días, hasta Miyora y sus leopardos pasaban a ser... Bueno, menos interesantes, ya que no vulgares y corrientes.
—Da igual lo que piense yo, Egeanin. ¿Queréis contarme lo que sepáis de ella? Tratar de descubrir algo sobre esa mujer es como pescar con una venda sobre los ojos o como atrapar un conejo en un zarzal sin protegerse las manos.
—Me llamo Leilwin, Cauthon. No olvides eso nunca más —dijo en un tono más adecuado para dar órdenes sobre la cubierta de un barco, y los ojos parecían querer remachar la orden como dos martillos azules—. ¿Por qué iba a ayudarte? Apuntas demasiado alto para ti, un topo aspirando al sol. Podrías enfrentarte a la ejecución sólo por decir que quieres desposarla. Es ofensivo. Además, he dejado todo eso atrás. O me ha dejado a mí —añadió amargamente. Domon la estrechó con el brazo con el que la rodeaba.
—Pues, si habéis dejado atrás todo eso, ¿qué os importa lo ofensivo que pueda resultar mi deseo de casarme con ella?
Domon se quitó la pipa de la boca el tiempo suficiente para echar un anillo de humo a la cara de Mat.
—Si no quiere ayudarte, no insistas. —Lo dijo en el mismo tono de mando que si estuviera en la cubierta de un barco.
Egeanin masculló entre dientes. Parecía discutir consigo misma. Finalmente, sacudió la cabeza.
—No, Bayle. Tiene razón. Si me han dejado a la deriva, entonces he de encontrar un barco nuevo y otro rumbo. No puedo volver a Seanchan nunca, así que tanto da si corto el cabo y acabo de una vez.
Lo que sabía sobre Tuon eran rumores en su mayor parte —al parecer la familia imperial vivía tras altos muros incluso cuando estaba a plena vista y sólo escapaban murmullos de lo que ocurría al otro lado de esos muros—, pero aun así bastaron para que a Mat se le pusieran de punta los pelos de la nuca. ¿Su futura esposa había mandado asesinar a un hermano y a una hermana? ¡Después de que ellos intentaron matarla a ella, cierto, pero aun así! ¿Qué clase de familia era una cuyos miembros se iban matando unos a otros? La Sangre seanchan y la familia imperial, para empezar. La mitad de sus hermanos habían muerto, asesinados la mayoría de ellos, y puede que otros también. Algo de lo que Egeanin —Leilwin— tenía que contar era conocido generalmente entre los seanchan, y poco más reconfortante. A Tuon se la había instruido en la intriga desde la infancia, se la había instruido en el uso de armas y para luchar sin estar armada, fuertemente custodiada pero esperando que fuera su propia y última línea defensiva. A todos los que nacían de la Sangre se les enseñaba a fingir, a encubrir sus intenciones y ambiciones. El poder variaba constantemente entre la Sangre, algunos para ascender más, otros para caer, y ese baile se danzaba también en la familia imperial, sólo que más rápido y con más peligro. La emperatriz —empezó a añadir «así viva para siempre», y casi se ahogó al tragarse las palabras, tras lo cual cerró los ojos varios segundos antes de continuar—, la emperatriz había dado a luz muchos hijos, como hacían todas las emperatrices para que de ese modo, entre los que sobrevivieran, hubiera uno apto para gobernar después de ella. Ni un estúpido ni un necio ascendería al Trono del Cristal. A Tuon se la juzgaba muy lejos de ser cualquiera de esas dos cosas. ¡Luz! La mujer con la que iba a casarse era tan peligrosa como un Guardián y una Aes Sedai en un solo ser. Y podría ser igual de perjudicial.
Mantuvo varias conversaciones con Egeanin —tenía buen cuidado en llamarla Leilwin a la cara o de lo contrario se le echaría encima con una daga, pero seguía pensando en ella como Egeanin— en un intento de descubrir más cosas, pero lo que sabía sobre la Sangre era principalmente de las conclusiones de lo que se veía desde fuera, y los conocimientos que tenía de la corte imperial, tal como admitió ella misma, eran poco más que los que tuviera un golfillo de Seandar. El día que regaló la yegua a Tuon había cabalgado junto al carromato de Egeanin mientras sostenían una de esas conversaciones infructuosas. Había acompañado a Tuon y a Selucia durante un tramo, pero las dos siguieron mirándolo de soslayo para después intercambiar una mirada y soltar risitas tontas. Por lo que les habían contado a las gitanas, ni la más mínima duda. Un hombre podía aguantar esa situación hasta un punto.
—Un regalo inteligente, esa yegua —dijo Egeanin, que se inclinó hacia el borde del asiento para asomarse y echar un vistazo a la hilera de carromatos. Domon llevaba las riendas, aunque a veces lo hacía ella, pero conducir un tiro de caballos no estaba entre las habilidades que se aprendían en un barco—. ¿Cómo lo sabías?
—¿Saber qué? —preguntó Mat.
La mujer se puso derecha y se ajustó la peluca. Mat no sabía por qué seguía llevando esa cosa. Su cabello negro aún era corto, pero no más que el de Selucia.
—Lo de los regalos de cortejar. Entre la Sangre, cuando se corteja a alguien más encumbrado, un regalo tradicional es algo exótico o singular. Y lo mejor es si se puede relacionar el regalo de algún modo con uno de los deleites de quien lo recibe. Es bien sabido que a la Augusta Señora le encantan los caballos. También es bueno tu reconocimiento de que no esperas ser su igual. Tampoco es que esto vaya a funcionar, ya sabes. No tengo ni idea de por qué sigue aquí ahora que has dejado de vigilarla, pero no creerás que va a pronunciar realmente las palabras. Cuando se case será por el bien del imperio, no porque cualquier holgazán como tú le regale un caballo o la haga sonreír.
Mat rechinó los dientes para no soltar un juramento. ¿Que había reconocido qué? No era de extrañar que uno de los juegos de dados se hubiera parado. Tuon dejaría que olvidara aquello cuando nevara el solsticio del Día Solar. De eso estaba completamente seguro.
Si la puñetera Leilwin Sin Barco le daba pequeños dolores de cabeza, las Aes Sedai se las arreglaban para que no fueran tan leves. Era lo que más les gustaba. Ya se había resignado a que se pasearan tranquilamente por todos los pueblos y villas en que paraban para preguntar cosas y hacer la Luz sabía qué más. No le quedaba otra que resignarse al no haber forma de impedírselo. Aseguraban que tenían cuidado —al menos Teslyn y Edesina lo hacían; Joline replicaba secamente que era un necio por preocuparse—, pero aun así una Aes Sedai con cuidado seguía siendo claramente una mujer relevante, tanto si alguien sabía reconocer lo que era como si no. Al no tener dinero para seda, habían comprado rollos de fino paño en Jurador, y las costureras trabajaban con tanto empeño para las Aes Sedai como lo hacían por el oro de Mat, así que iban de aquí para allí vestidas como ricas mercaderes y tan seguras de sí mismas como cualquier noble que hubiera pisado este mundo. Nadie vería dar cinco pasos a cualquiera de ellas sin darse cuenta de que esa mujer esperaba que el mundo se adaptara a ella. Tres mujeres así, que además iban con un espectáculo ambulante, sin duda eran motivo de curiosidad y daban que hablar. Al menos Joline dejaba el anillo de la Gran Serpiente guardado en la escarcela. Las otras dos habían perdido los suyos cuando las prendieron los seanchan. Mat creía que si hubiera visto a Joline con el anillo puesto se habría echado a llorar.
No recibió más informes de sus actividades por parte de las antiguas sul'dam. Joline tenía a Bethamin bajo control; la mujer alta y de tez oscura corría cuando Joline decía «corre» y saltaba cuando decía «rana». Edesina también le impartía lecciones, pero, por alguna razón, Joline consideraba a la seanchan como un proyecto personal. Que Mat viera, nunca se comportaban con dureza —no después de la azotaina—, pero cualquiera habría pensado que preparaba a Bethamin para entrar en la Torre, y Bethamin le correspondía con una especie de gratitud que dejaba claro que su lealtad había mudado. En cuanto a Seta, la mujer de pelo rubio tenía tanto miedo a las hermanas que ya no se atrevía a seguirlas. De hecho se había puesto a temblar cuando Mat se lo sugirió. Por extraño que pudiera parecer, Seta y Bethamin habían estado tan acostumbradas a cómo se veían a sí mismas las seanchan capaces de encauzar, que realmente habían pensado que las Aes Sedai no podían ser muy distintas. Eran peligrosas al no estar atadas a la correa; pero, aun así, a los perros peligrosos los podía manejar alguien que supiera cómo hacerlo, y ellas eran expertas con ese tipo de perro peligroso en particular. Ahora sabían que las Aes Sedai no eran perros de ninguna clase. Eran lobas. Seta se habría buscado otro lugar donde dormir de haber sido posible, y Mat se enteró por la señora Anan que la mujer seanchan se tapaba los ojos con las manos cada vez que Joline o Edesina enseñaban a Bethamin en el carromato.
—Estoy segura de que ve los tejidos —dijo Setalle. Mat habría jurado que la mujer tenía envidia de no ser porque dudaba que ella envidiara a nadie—. Está a medio camino de admitirlo o en caso contrario no se taparía los ojos. Antes o después cambiará de opinión y querrá aprender también. —Tal vez ahí sí que hubo cierto timbre de envidia en la voz de la mujer.
Por él, ojalá Seta cambiara de opinión antes en lugar de después. Otra estudiante les habría dejado menos tiempo libre a las Aes Sedai para causarle problemas a él. Si el espectáculo se había parado, difícilmente podía dar media vuelta sin encontrarse con Joline y Edesina atisbando desde la esquina de una tienda o de un carromato en su dirección. Por lo general, la cabeza de zorro se ponía fría sobre su pecho. No podía demostrar que realmente estaban encauzando sobre él, pero no le cabía la menor duda. No supo cuál de las dos dio con la pequeña deficiencia en su protección que había descubierto Vandene —que algo arrojado con el Poder lo golpearía—, pero después de aquello casi no podía abandonar la tienda sin recibir el impacto de una piedra y, posteriormente, de otras cosas como una lluvia de chispas encendidas del fuego de una forja, unas chispas que lo hicieron saltar y que le pusieron los pelos de punta. Estaba convencido de que Joline era la que estaba detrás de todo. Aunque sólo fuera por el detalle de que nunca se la encontraba sin ir acompañada de Blaeric o Fen o los dos para protegerla. Y le sonreía igual que un gato le sonreiría a un ratón.
Planeaba cómo pillarla sola —o hacía eso o tendría que pasarse todo el tiempo escondiéndose de ella—, cuando la Verde y Teslyn se enzarzaron en una discusión a voces que hizo que Edesina abandonara el carromato enjalbegado casi con tanta rapidez como Bethamin y Seta; éstas salieron corriendo y se quedaron mirando el carromato, boquiabiertas. La hermana Amarilla reanudó sosegadamente la tarea de cepillarse el largo y negro cabello, que alzaba con una mano y alisaba pasándole el cepillo de madera de arriba abajo con la otra. Al ver a Mat le sonrió sin dejar de cepillar el cabello. El medallón se puso frío y el griterío dejó de oírse de golpe, como si lo hubiera cortado un cuchillo.
Nunca llegó a saber qué se había dicho detrás de aquel escudo tejido con Poder. Teslyn abogaba por él de algún modo, pero cuando le preguntó sólo consiguió una de aquellas miradas suyas y silencio. Eran asuntos de Aes Sedai que no le incumbían. Con todo, fuera lo que fuera lo que había pasado allí dentro, las piedras dejaron de golpearlo y las chispas de caerle encima. Intentó darle las gracias a Teslyn, pero ella no se lo permitió.
—Si hay algo de lo que no se debe hablar, no se habla de ello —le dijo firmemente—. Te convendría aprender esa lección si vas a estar cerca de hermanas, y creo que ahora tu vida está ligada a las Aes Sedai, si no lo estaba ya antes.
Podría haberse guardado ese comentario para ella. Nunca llevó a cabo intentonas para hacerse con su ter'angreal, pero no podía decirse lo mismo de Joline y Edesina, incluso después de la discusión. No pasaba un solo día sin que esas dos trataran de intimidarlo para que se lo entregara, Edesina acorralándolo ella sola, y Joline con sus Guardianes, que le asestaban miradas fulminantes por encima de los hombros de la mujer. Cualquier ter'angreal era legítima propiedad de la Torre Blanca. Un ter'angreal se tenía que estudiar debidamente, sobre todo uno con las extrañas propiedades del que poseía él. Los ter'angreal eran potencialmente peligrosos, demasiado para dejar uno en manos de alguien no iniciado. Ninguna dijo que sobre todo en manos de un hombre, aunque Joline no le anduvo lejos. Empezó a preocuparle que la Verde ordenara a Blaeric y a Fen que se lo quitaran. Esos dos todavía sospechaban que había estado involucrado en lo que le había ocurrido a ella, y las miradas sombrías que le lanzaban indicaban que esperaban cualquier excusa para atizarle una buena tunda.
—Eso sería robar —le dijo la señora Anan en tono aleccionador mientras se arrebujaba en la capa. El día tocaba a su fin y ya se notaba el frío nocturno. Se encontraban junto al carromato de Tuon, y Mat esperaba entrar a tiempo para cenar. Noal y Olver ya estaban dentro. Al parecer Setalle iba a visitar a las Aes Sedai, cosa que hacía con frecuencia—. La ley de la Torre es muy clara a ese respecto. Provocaría una gran... controversia sobre... si se os devolvía o no, y creo que no os lo darían al final, pero Joline afrontaría una durísima penitencia por el robo, de todos modos.
—A lo mejor considera que merece la pena esa penitencia —murmuró Mat. El estómago hizo una sonora protesta. Lopin había preparado con gran orgullo paté de carne y cebollas a la crema para la comida, pero al final resultó que las dos cosas estaban echadas a perder, para mortificación del teariano, lo que significaba que desde el desayuno había ingerido un mendrugo de pan, nada más—. Sabéis una barbaridad de cosas sobre la Torre Blanca.
—Lo que yo sé, lord Mat, es que habéis cometido todos los errores posibles que un hombre puede cometer con unas Aes Sedai, aparte de matar a una. La razón de que viniera con vosotros en primer lugar en vez de irme con mi esposo y la mitad de las razones por las que sigo aquí es intentar evitar que deis demasiados pasos en falso. A decir verdad, no sé por qué me preocupo, pero lo hago, y no hay más vuelta de hoja. Si os hubieseis dejado guiar por mí no tendrías problemas con ellas ahora. No sé hasta dónde puedo remediar la situación ahora, pero todavía estoy dispuesta a intentarlo.
Mat sacudió la cabeza. Sólo había dos vías para tratar con Aes Sedai sin salir escaldado: dejarlas que lo pisotearan a uno o no acercarse a ellas. No estaba dispuesto a seguir la primera y la segunda estaba descartada ya, así que tendría que encontrar una tercera vía y dudaba que estuviera en seguir los consejos de Setalle. El consejo de una mujer respecto a las Aes Sedai por lo general era escoger el primer camino, aunque no lo expresara así. Hablaban de contemporización, pero nunca se esperaba que fueran las Aes Sedai las que contemporizaran.
—¿La mitad de las razones? ¿Y cuál es la otra...? —Gruñó como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago—. ¿Tuon? ¿Pensáis que no soy de fiar con ella?
La señora Anan se rió de él; era un sonido grato, alegre.
—Sois un granuja, milord. Bien, algunos granujas resultan buenos esposos una vez que se les ha limado un poco las aristas. Mi Jasfer era un granuja cuando lo conocí. Pero vos todavía pensáis que podéis picar de un pastel aquí, picar de otro allí y luego dar unos pasos de baile hacia el siguiente.
—De esto no hay pasos de baile que valgan para alejarse —dijo Mat con la mirada prendida en la puerta del carromato y el entrecejo fruncido. Los dados tintinearon, lejanos, en su cabeza—. Para mí no. —No estaba seguro de querer realmente seguir con ese baile, pero por mucho que quisiera o que deseara, estaba pillado y bien pillado.
—De modo que así estamos, ¿eh? —murmuró la mujer—. Vaya, pues habéis elegido a una buena para que os parta el corazón.
—Tal vez sea así, señora Anan, pero tengo mis razones. Será mejor que entre antes de que se coman todo. —Se volvió hacia la escalerilla del carromato, pero ella le puso la mano en el brazo.
—¿Podría verlo? Sólo verlo.
No cabía duda de a qué se refería. Mat vaciló y luego tiró del cordón del que colgaba el medallón y lo sacó por el cuello de la camisa. No habría sabido decir por qué. A Joline y Edesina les había negado incluso echarle un vistazo. Era una buena pieza artesanal, una cabeza de zorro de plata, tan grande como la palma de su mano. Era un escorzo y sólo se veía uno de los ojos. Todavía quedaba luz suficiente para distinguir, si uno se acercaba a él, que la mitad de la pupila estaba oscurecida para conformar el antiguo símbolo Aes Sedai. La mano de la mujer tembló ligeramente como si siguiera con un dedo el trazo alrededor de ese ojo. Había dicho que sólo quería verlo, pero Mat le permitió que lo tocara. Setalle soltó un largo suspiro.
—Antaño fuisteis Aes Sedai —dijo quedamente él, y la mano de la mujer se paralizó.
Se recobró con tanta rapidez que Mat podría muy bien habérselo imaginado. De nuevo era la majestuosa Setalle Anan, posadera de Ebou Dar, con los grandes aros dorados en las orejas y el Cuchillo de Esponsales colgado con el puño hacia abajo sobre el redondo busto, tan lejana a una Aes Sedai como era posible.
—Las hermanas creen que miento en cuanto a no haber estado nunca en la Torre. Piensan que estuve allí de joven como criada y que escuché lo que no habría debido.
—No os han visto mirando esto. —Hizo saltar el medallón sobre la palma de la mano una vez antes de ponerlo a buen resguardo por dentro de la camisa. Ella fingió no darle importancia, y él fingió no haber notado que sólo fingía.
Los labios de Setalle se curvaron en una fugaz y pesarosa sonrisa, como si supiera lo que Mat estaba pensando.
—Las hermanas lo notarían si se permitieran darse cuenta —dijo como si estuvieran charlando sobre las posibilidades de que lloviera—. Pero las Aes Sedai esperan que cuando... ocurren ciertas cosas, la mujer se alejará discretamente y tendrá la decencia de morir al poco tiempo. Yo me marché, pero Jasfer me encontró medio muerta de hambre y enferma en las calles de Ebou Dar, y me llevó a su madre. —Soltó una risita; parecía estar relatando la simple historia de una mujer cuando conoció a su esposo—. Solía llevarle también gatitos callejeros. Bueno, ahora sabéis algunos de mis secretos y yo sé algunos vuestros. ¿Nos los guardamos para nosotros?
—¿Qué es lo que sabéis de mí? —demandó, alerta al instante. Algunos de esos secretos era peligroso saberlos, y si los conocía mucha gente entonces dejaban de ser secretos.
La señora Anan echó una ojeada al carromato, fruncido el entrecejo.
—Esa chica está jugando un juego con vos tan seguro como que vos jugáis uno con ella. No es el mismo. Su actitud es más la de un general planeando una batalla que la de una joven a la que cortejan. Sin embargo, si se entera de que estáis loco por ella, se aprovechará de esa ventaja. Estoy dispuesta a daros la posibilidad de que estéis igualados. O al menos hasta donde un hombre puede estarlo con una mujer que tenga dos dedos de frente. ¿Cerramos el trato?
—Hecho —contestó fervientemente—. Hay trato. —No le habría sorprendido si en ese momento los dados se hubieran parado, pero siguieron matraqueando.
Si la fijación de las hermanas con el medallón hubiera sido el único problema que le creaban, si se hubieran contentado con levantar rumores allí donde el espectáculo se paraba, habría dicho que aquellos días eran tan tolerablemente malos como era de esperar si se viajaba con Aes Sedai. Por desgracia, para cuando el espectáculo partió de Jurador, ya se habían enterado de quién era Tuon. No que fuera la Hija de las Nueve Lunas, pero sí una Augusta Señora seanchan, alguien con rango e influencia.
—¿Me tomas por idiota? —protestó Luca cuando Mat lo acusó de contárselo a las hermanas. Se puso muy erguido junto al carromato, en jarras, la viva estampa del hombre indignado y, a juzgar por la mirada fulminante, dispuesto a luchar—. Ése es un secreto que quiero que esté bien guardado hasta que... Bueno, hasta que ella me diga que puedo usar ese salvoconducto con su protección. No serviría de mucho si me lo revoca por haber hablado de algo que quiere mantener en secreto.
No obstante, en su tono había un atisbo de excesiva seriedad, y evitaba mirar a Mat directamente a los ojos. Lo cierto era que a Luca le gustaba presumir casi tanto como el oro. Debía de haber pensado que era seguro —¡seguro!— decírselo a las hermanas y sólo se había dado cuenta del enredo que había montado después de soltarlo.
Y vaya si era un enredo, tan liado como un foso repleto de serpientes. La Augusta Señora Tuon, tan a mano, brindaba una oportunidad a la que ninguna Aes Sedai se habría podido resistir. En eso, Teslyn era tan retorcida como Joline y Edesina. Las tres visitaban a Tuon en su carromato a diario, y aparecían de improviso a su lado cuando salía a pasear. Le hablaron de treguas y tratados y negociaciones, intentaron descubrir qué conexión había entre ella y los cabecillas de la invasión, trataron de convencerla de que colaborara para concretar conversaciones a fin de poner fin a la lucha. ¡Incluso le ofrecieron ayudarla a irse del espectáculo y regresar a casa!
Por desgracia para ellas, Tuon no veía tres Aes Sedai, representantes de la Torre Blanca, tal vez el mayor poder de la tierra, ni siquiera cuando las costureras empezaron a entregarles los trajes de montar y pudieron cambiarse la mezcolanza de restos que Mat había conseguido encontrar para ellas. Tuon veía dos damane huidas y una marath'damane, y no quería saber nada de ninguna de ellas hasta que «estuvieran decentemente sujetas a la cadena». En sus propias palabras. Cuando iban a su carromato, echaba el cerrojo, y si conseguían entrar antes de que lo hubiera echado, se marchaba. Cuando la arrinconaban, o más bien lo intentaban, las rodeaba del mismo modo que habría hecho para salvar un tocón. Hablaron hasta que casi se quedaron afónicas. Y ella siguió negándose a escucharlas.
Cualquier Aes Sedai era capaz de enseñarle a tener paciencia a una piedra si había una razón para ello, pero no estaban acostumbradas a que se las tratara como si no existieran. Mat veía que la frustración iba en aumento, los ojos entrecerrados y las bocas tensas que tardaban cada vez más en aflojarse, las manos que apuñaban la falda para no asir a Tuon y sacudirla. Todo llegó a un punto crítico antes de lo que Mat había esperado y en absoluto del modo que había imaginado.
La noche siguiente de que le regalara la yegua, compartió la cena con Tuon y Selucia. Y con Noal y Olver, por supuesto. Esos dos se las ingeniaban para pasar con Tuon tanto tiempo o más que él. Lopin y Nerim, con la misma formalidad que si se encontraran en un palacio en lugar de un espacio abarrotado por el que apenas podían moverse, sirvieron una típica cena de principios de primavera, consistente en un fibroso asado de cordero con guisantes que se habían conservado en seco y nabos que habían pasado demasiado tiempo en la bodega de alguien. Aún era demasiado pronto para que se hubiera cosechado nada nuevo. Con todo, Lopin había preparado una salsa de pimienta para el cordero y Nerim había encontrado piñones para los guisantes, con lo que había comida suficiente y nada sabía a pasado, así que fue una cena tan buena como podía esperarse en aquellas circunstancias. Olver se marchó después de cenar ya que había jugado antes con Tuon, y Mat cambió de sitio con Selucia para jugar a las guijas. También se quedó Noal, a despecho de las muchas miradas elocuentes, y se puso a desbarrar sobre las Siete Torres en la desaparecida Malkier, que por lo visto habían superado a cualquier cosa de Cairhien, y a Shol Arbela, la Ciudad de las Diez Mil Campanas, en Arafel, y a todo tipo de maravillas de las Tierras Fronterizas, torres extrañas hechas de cristal más duro que el acero y un cuenco de metal de cien pasos de diámetro instalado en la ladera de una colina, y cosas por el estilo. A veces intercalaba comentarios sobre el juego de Mat: que si se estaba poniendo a descubierto por la izquierda, que si estaba tendiendo una buena trampa por la derecha, y justo cuando Tuon parecía a punto de caer en ella. Ese tipo de cosas. Mat no abrió la boca excepto para hablar con Tuon, aunque le costó apretar los dientes en más de una ocasión para no romper ese mutismo. A Tuon le parecía entretenida la cháchara de Noal.
Estudiaba el tablero y se preguntaba si tendría una pequeña posibilidad de conseguir unas tablas cuando Joline entró en el carromato a la cabeza de Teslyn y Edesina, la propia altivez en un pedestal, la impasibilidad Aes Sedai de la cabeza a los pies. Joline lucía el anillo de la Gran Serpiente. Pasando con dificultad por delante de Selucia, a la que asestaron miradas muy frías cuando la seanchan tardó en apartarse, se situaron al extremo de la estrecha mesa. Noal se quedó muy, muy quieto, echando miradas de soslayo a las hermanas mientras metía la mano debajo de la chaqueta como si el muy necio creyera que sus cuchillos podrían servirle de algo en esas circunstancias.
—Hay que poner fin a esto, Augusta Señora —empezó Joline, que de manera deliberada hizo como si Mat no estuviera. No sugería, sino que lo exponía, anunciando lo que pasaría porque así tenía que ser—. Vuestro pueblo ha traído la guerra a estas tierras, un conflicto como no habíamos visto desde la Guerra de los Cien Años, puede que desde la Guerra de los Trollocs. El Tarmon Gai'don está próximo, y esta guerra debe acabar antes de que llegue o acarreará el desastre al mundo entero. Amenaza con provocar eso, sin exageraciones. Así que ha de acabarse esa actitud enfurruñada vuestra. Llevaréis nuestra oferta a quienquiera que mande entre vosotros. Puede mantenerse la paz hasta que regreséis a vuestras propias tierras, al otro lado del océano, u os enfrentaréis a todo el poderío de la Torre Blanca, respaldado por todos los tronos desde la Tierras Fronterizas hasta el Mar de las Tormentas. La Sede Amyrlin seguramente ya los ha convocado contra vosotros. He oído que hay vastos ejércitos de las Tierras Fronterizas en el sur, y que otros ejércitos están en marcha. No obstante, mejor será poner fin a esto sin más derramamiento de sangre. Así que evitad la destrucción de vuestro pueblo y contribuid a traer la paz.
Mat no podía ver la reacción de Edesina, pero Teslyn parpadeó, lo que en una Aes Sedai era tanto como dar un respingo. Quizá no era eso exactamente lo que esperaba que dijera Joline. Por su parte, Mat gimió para sus adentros. Que Joline no era una Gris —tan experta en las negociaciones como un hábil malabarista en los juegos de manos— saltaba a la vista. Tampoco lo era él, pero creía que la Verde había encontrado la vía rápida para sacar de quicio a Tuon.
Sin embargo, Tuon enlazó las manos sobre el regazo, debajo de la mesa, y se sentó muy erguida con la vista fija al frente, como si mirara a través de las Aes Sedai. En su semblante había un gesto increíblemente severo.
—Selucia —dijo sin alzar la voz.
Desplazándose detrás de Teslyn, la mujer de pelo amarillo se agachó justo lo suficiente para asir algo que había debajo de la manta sobre la que Mat estaba sentado. Cuando se irguió, todo pareció pasar al mismo tiempo. Sonó un chasquido y Teslyn chilló al tiempo que se llevaba las manos a la garganta. La cabeza de zorro se tornó hielo sobre el torso de Mat y Joline giró la cabeza para mirar con incredulidad a la Roja. Edesina se volvió y echó a correr hacia la puerta, que abrió a medias y cerró de golpe. Contra Blaeric y Fen, ya que se oyó caer a los dos hombres por la escalerilla del carromato. Edesina se quedó inmovilizada bruscamente, muy rígida, con los brazos pegados a los costados y la falda pantalón pegada contra las piernas debido a unas ataduras invisibles. Y todo ocurrió en unos instantes en los que Selucia no se había quedado inmóvil, sino que se agachó un momento hacia la cama en la que se sentaba Noal y sacó el collar plateado de otro a'dam que cerró con un chasquido alrededor del cuello de Joline. Mat vio que era eso lo que Teslyn aferraba con las dos manos. No intentaba quitárselo, sólo lo sujetaba, pero tenía blancos los nudillos. La cara estrecha de la Roja era la viva imagen de la desesperación; en los ojos desorbitados había una mirada acosada. Joline había recobrado la calma total de una Aes Sedai, pero tocaba el collar segmentado que le ceñía el cuello.
—Si creéis que podéis... —empezó, y luego enmudeció bruscamente, prietos los labios. Un brillo furioso centelleó en sus ojos.
—¿Veis? El a'dam se puede usar para castigar, aunque eso rara vez se hace. —Tuon se puso de pie; llevaba el brazalete de un a'dam en cada muñeca, y las brillantes cadenas se extendían, serpenteantes, por debajo de las mantas de las camas. Por la Luz bendita, ¿cómo se las había apañado para meter las manos en los brazaletes?
—No —dijo Mat—. Prometiste no hacer daño a mis seguidores, Tesoro. —Tal vez no era muy inteligente por su parte utilizar ese nombre ahora, pero ya era tarde para retirar lo dicho—. Has cumplido tus promesas hasta ahora. No incumplas una ahora.
—Prometí no causar disensiones entre tus seguidores, Juguete —repuso, cortante—. Y, en cualquier caso, es obvio que estas tres no son tus seguidoras.
La mirilla deslizante, que se usaba para hablar con el conductor del carromato o para pasar comida, se abrió con un seco golpe. Tuon echó un vistazo hacia atrás y la cerró con otro golpe más seco aún. Fuera, un hombre soltó un juramento y empezó a dar golpes en la mirilla.
—El a'dam también se puede usar para dar placer, como un gran premio —le dijo Tuon a Joline, sin hacer caso del puño que aporreaba la madera detrás de ella.
Joline entreabrió los labios y sus ojos se desorbitaron. Se tambaleó y la mesa suspendida con cuerdas del techo se meció cuando la mujer se asió a ella con las dos manos para no caerse. Sin embargo, si estaba impresionada lo ocultó bien. Se alisó la falda gris oscuro una vez que se sostuvo erguida de nuevo, aunque eso no tenía que significar nada. El rostro de la mujer volvía a ser la personificación de la compostura Aes Sedai. Edesina, que miraba por encima del hombro, igualaba aquella mirada sosegada, si bien ahora llevaba puesto al cuello el tercer a'dam —aunque, pensándolo bien, tenía el semblante más pálido de lo habitual—, pero Teslyn había empezado a llorar en silencio; los sollozos le sacudían los hombros y las lágrimas le caían por las mejillas.
Noal estaba tenso; la viva imagen de un hombre dispuesto a hacer una estupidez. Mat le asestó un puntapié por debajo de la mesa y, cuando el hombre lo miró furioso, sacudió la cabeza. El ceño de Noal se hizo más profundo, pero apartó la mano de la chaqueta y se recostó en la pared. Todavía encolerizado. Bueno, allá él. Los cuchillos no servían de nada en ese momento, pero quizá las palabras sí. Sería mucho mejor que a este asunto se le pusiera fin con palabras.
—Escúchame —le dijo a Tuon—. Si piensas un poco, verás que hay un centenar de razones para que esto no funcione. Luz, pero si tú misma puedes aprender a encauzar. ¿Es que saber eso no cambia nada? No eres tan distinta de ellas. —Por el caso que le hizo, podría haberse vuelto de humo.
—Intenta abrazar el Saidar —dijo Tuon arrastrando las palabras, con los ojos severos prendidos en Joline. Habló con una voz bastante suave en comparación con la expresión de su mirada, pero aun así era evidente que esperaba obediencia.
¿Obediencia? Pero si parecía una jodida pantera contemplando fijamente a tres cabras. Una pantera, curiosamente, más bella que nunca. Una hermosa pantera que podría despedazarlo con las garras con tanta facilidad como a las cabras. Bien, ya se había enfrentado a panteras en otras ocasiones, y eso pertenecía a sus propios recuerdos. Había una especie de exaltación extraña en enfrentarse a una pantera.
—Adelante —apremió Tuon—. Sabes que el escudo ha desaparecido. —Joline dejó escapar un pequeño gruñido de sorpresa y Tuon asintió con la cabeza—. Bien. Has obedecido por primera vez. Y has aprendido que no puedes tocar el Poder mientras lleves el a'dam a menos que yo lo desee. Pero ahora quiero que asas el Poder, y lo haces, aunque ni siquiera intentaste abrazarlo. —Los ojos de Joline se desorbitaron ligeramente, una pequeña grieta en su porte sosegado—. Y ahora —continuó Tuon—, quiero que no asas el Poder, y ya has perdido el contacto. Tus primeras lecciones.
Joline inhaló profundamente. Empezaba a tener una expresión... Asustada, no, pero sí intranquila.
—¡Pero qué puñetas, mujer! —gruñó Mat—. ¿Crees que puedes pasearlas por ahí con esas cadenas puestas sin que nadie se dé cuenta? —Un fuerte golpe retumbó en la puerta. Un segundo empellón produjo un ruido de madera rota. Quienquiera que estuviera golpeando la mirilla en el lado opuesto no había dejado de hacerlo. De algún modo eso no despertaba una sensación de urgencia. Si los Guardianes entraban, ¿qué podían hacer?
—Las alojaré en la carreta que están utilizando y las entrenaré de noche —barbotó bruscamente, irritada—. Y no soy en absoluto como estas mujeres, Juguete. En absoluto. Puede que fuera capaz de aprender, pero elijo no hacerlo, igual que elijo no robar ni asesinar. Ahí radica la diferencia. —Recuperando el control con un esfuerzo evidente, se sentó con las manos sobre la mesa, de nuevo centrada en las Aes Sedai. —He obtenido un éxito considerable con una mujer como vosotras. —Edesina dio un respingo y musitó un nombre en un susurro tan quedo que no se la oyó—. Sí —dijo Tuon—. Tienes que haber conocido a mi Mylen en las casetas o haciendo ejercicio. Os entrenaré tan bien como a ella. Habéis nacido con la maldición de una oscura tara, pero yo os enseñaré a sentiros orgullosas del servicio que prestáis al imperio.
—No saqué a estas tres mujeres de Ebou Dar para que tú ahora las lleves de vuelta —manifestó firmemente Mat, que se desplazó a lo largo de la cama. La cabeza de zorro se puso aún más fría, y Tuon dejó escapar una exclamación sobresaltada.
—¿Cómo has... hecho eso, Juguete? El tejido se... deshizo al tocarte.
—Es un regalo, Tesoro.
Al ponerse de pie, Selucia hizo intención de ir hacia él, agazapada, las manos extendidas en una actitud suplicante. El miedo se plasmaba en la cara de la mujer.
—No debes... —empezó.
—¡No! —dijo tajantemente Tuon.
Selucia se puso erguida y retrocedió, aunque no apartó la vista de él. Lo extraño era que el miedo se había borrado de su semblante. Mat sacudió la cabeza, desconcertado. Sabía que la pechugona mujer obedecía a Tuon al instante —al fin y al cabo era so'jhin, tan propiedad de Tuon como su caballo, y de hecho pensaba que estaba bien y era justo— pero ¿hasta qué punto había que ser obediente para perder el miedo por una orden?
—Me han irritado, Juguete —dijo Tuon mientras él ponía las manos sobre el collar de Teslyn.
Todavía temblando y con las lágrimas rodándole aún por las mejillas, la Roja no parecía creer que fuera capaz de quitarle aquello.
—También me irritan a mí. —Puso los dedos en la posición indicada, apretó, y el collar se abrió con un chasquido.
—Gracias. —Teslyn le tomó las manos y se puso a besarlas sin dejar de llorar—. Gracias, gracias.
—De nada, pero no hace falta que... —Carraspeó, incómodo—. ¿Queréis dejar de hacer eso? Teslyn... —Apartar las manos requirió no poco esfuerzo.
—Quiero que dejen de molestarme, Juguete —dijo Tuon al tiempo que él se volvía hacia Joline. Viniendo de cualquier otra persona eso habría sonado como un estallido de mal humor. La pequeña y atezada mujer lo hizo sonar como una exigencia.
—Me parece que estarán de acuerdo en eso después de lo ocurrido —repuso secamente, pero Joline alzaba la vista hacia él con gesto terco, adelantada la barbilla—. Accederéis a eso, ¿no es así?
La Verde siguió callada.
—Yo sí —se apresuró a decir Teslyn—. Todas accedemos.
—Sí, accedemos todas —añadió Edesina.
Joline lo miraba en silencio, con obstinación, y Mat suspiró.
—Podría dejar que Tesoro se quedara con vos unos cuantos días, hasta que cambiaseis de opinión. —El collar de Joline chasqueó y se abrió en sus manos—. Pero no lo haré.
Todavía sin apartar la mirada de los ojos de él, la hermana se tocó la garganta como si quisiera asegurarse de que el collar ya no estaba allí.
—¿Te gustaría ser uno de mis Guardianes? —preguntó, tras lo cual soltó una suave risa—. No hace falta que pongas esa cara. Aun en el caso de que quisiera vincularte contra tu voluntad, no podría mientras lleves puesto ese ter'angreal. Está bien, Mat Cauthon, accedo. Puede que hayamos perdido la mejor ocasión de parar los pies a los seanchan, pero ya no volveré a acosar a... Tesoro.
Tuon siseó como una gata escaldada y Mat volvió a suspirar. Lo que se ganaba por un lado, se perdía por otro.
Se pasó gran parte de la noche haciendo lo que menos le gustaba en el mundo: trabajar. Excavó un profundo agujero donde enterró los tres a'dam. Hizo el trabajo personalmente porque, cosa curiosa, Joline los quería. Después de todo eran ter'angreal, y la Torre Blanca tenía que examinarlos. Tal vez fuera cierto, pero la Torre tendría que encontrar sus a'dam en otro sitio. Estaba bastante seguro de que ninguno de los Brazos Rojos los habría entregado si les decía que los enterraran, pero no quería correr el riesgo de que volvieran a aparecer y ocasionaran más problemas. Empezó a llover antes de que el agujero le llegara a la rodilla; era una lluvia fuerte y fría, y para cuando quiso terminar estaba chorreando, empapado hasta los huesos, y con el barro hasta la cintura. Un estupendo final para una velada fantástica, y los dados matraqueando dentro de su cabeza.
10
UN PUEBLO EN SHIOTA
El día siguiente le dio un respiro a Mat, o eso parecía. Tuon, con un traje de montar azul de seda y el ancho cinturón de cuero labrado, no sólo cabalgó a su lado mientras la caravana del espectáculo rodaba lentamente hacia el norte, sino que movió los dedos a Selucia cuando la mujer intentó meter su pardo entre ellos. Selucia se había comprado una montura, a saber cómo; era un castrado de figura compacta que no podía igualar a Puntos o a Akein pero que aun así aventajaba al ruano por un buen margen. La mujer de ojos azules, que ese día llevaba debajo de la capucha el pañuelo grande envolviéndole la cabeza, se situó al otro lado de Tuon y su expresión no habría tenido nada que envidiar a la de una Aes Sedai orgullosa de no delatar nada en su semblante. Mat no pudo evitar sonreír. Que disimulara su frustración ella, para variar. Al no tener caballos, las Aes Sedai tenían que ir en el carromato, y Metwyn estaba lejos, en el pescante del carromato púrpura, para que oyera por casualidad lo que hablaba con Tuon. De la lluvia de la noche anterior sólo quedaban unas pocas nubes vaporosas en el cielo, y todo parecía ir bien en el mundo. Ni siquiera el repicar de los dados dentro de su cabeza podía estropear nada de eso. Bueno, había momentos malos, pero sólo eran momentos.
Más temprano, una bandada de cuervos los sobrevoló, una docena o más de las negras aves. Volaban deprisa, sin desviarse del rumbo, pero, de todos modos, Mat los observó hasta que se redujeron a motitas en el cielo y después desaparecieron del todo. Por ahí no vendría nada que estropeara el día. Al menos a él. Tal vez sí a alguien que estuviera más al norte.
—¿Has visto algún augurio en ellos, Juguete? —preguntó Tuon. Era tan grácil montada en la silla como en todo lo que hacía. Mat no recordaba haberla visto desmañada con nada—. La mayoría de los augurios que sé relacionados específicamente con cuervos se refieren a que se posen en el tejado de alguien al amanecer o en el ocaso.
—Pueden ser espías del Oscuro —le dijo Mat—. Y a veces las cornejas también. Y las ratas. Pero no se pararon a mirarnos, así que no hay razón para preocuparse.
Ella se pasó la mano enfundada en el guante verde por la parte superior de la cabeza y suspiró.
—Juguete, Juguete —murmuró mientras se colocaba la capucha de nuevo—. ¿En cuántos cuentos de niños crees? ¿Crees que si duermes en la colina del Viejo Hob una noche de luna llena las serpientes te darán respuestas verdaderas a tres preguntas, o que los zorros roban la piel de la gente y quitan los nutrientes de los alimentos para que te mueras de hambre aunque te hinches a comer?
Esbozar una sonrisa fue todo un esfuerzo de voluntad.
—Creo que nunca he oído hablar de ninguno de esos dos.
Darle un timbre jovial a la voz también requirió un arduo esfuerzo. ¿Qué probabilidades había de que mencionara a las serpientes dando respuestas verdaderas, cosa que habían hecho en cierto modo los alfinios, y en la misma tirada mencionar que los zorros robaban la piel? Estaba bastante convencido de que los elfinios lo hacían; y que fabricaban cuero con ella. Pero lo que casi le hizo soltar un respingo fue lo del Viejo Hob. Lo otro era probablemente el resultado de la influencia ta'veren en el mundo. Desde luego Tuon no sabía nada sobre él y las serpientes y los zorros. Sin embargo, en Shandalle, tierra natal de Artur Hawkwing, el Viejo Hob, Caisen Hob —o el Viejo Siniestro— había sido otro nombre por el que se conocía al Oscuro. Los alfinios y los elfinios merecían indudablemente tener un nexo con el Oscuro, pero eso era algo en lo que no quería pensar, y menos si él tenía alguno con los jodidos zorros. ¿Y también con las serpientes? Semejante posibilidad bastaba para agriarle el estómago.
Aun así, fue un paseo a caballo agradable, con el día caldeándose a medida que subía el sol hacia el cenit, aunque no llegó a ser realmente cálido. Hizo malabares con seis bolas de madera pintadas de colores, y Tuon rió y aplaudió, y con razón. Esa proeza había impresionado al malabarista al que le compró las bolas, y resultaba aún más difícil si se iba montado a caballo. Contó varios chistes que la hicieron reír, y uno que le hizo poner los ojos en blanco e intercambiar movimientos de dedos con Selucia. A lo mejor no le gustaban los chistes sobre camareras de tabernas. Y no había sido subido de tono en absoluto. No era tan tonto para caer en eso. Sin embargo, le habría gustado que se riera. Tenía una risa preciosa, rica en tonalidades, cálida, abierta. Hablaron de caballos y discutieron sobre métodos de entrenamiento con animales obstinados. Aquella bonita cabeza guardaba unas cuantas ideas curiosas, por ejemplo ¡que se podía tranquilizar a un caballo díscolo mordiéndole la oreja! Con eso más parecía que se lo encendería más que un fuego en un almiar. Y nunca había oído hablar de canturrear quedito para apaciguar a un caballo, y no aceptaría que su padre le había enseñado esa técnica a menos que lo probara con una demostración.
—Bueno, difícilmente puedo demostrarlo sin que haya un caballo que necesita tranquilizarse, ¿verdad? —contestó.
Ella volvió a poner los ojos en blanco y Selucia la imitó. Pero no había acaloramiento en la discusión; nada de ira, sólo espíritu. Y Tuon tenía tanto que parecía imposible que cupiera en una mujer tan pequeña. Fueron sus silencios los que estropearon un poco el día, más que las serpientes y los zorros; ésos estaban lejos y no podía hacer nada al respecto. Tuon se encontraba justo a su lado, y ahí sí que tenía mucho que hacer. Ella no se refirió en ningún momento a lo que había ocurrido con las tres Aes Sedai ni a las propias hermanas tampoco. Nunca mencionó el ter'angreal de la cabeza de zorro ni el hecho de que hubiera fallado lo que quiera que hubiera hecho que Teslyn o Joline tejieran contra él. Tal como si la noche anterior hubiese sido un sueño.
Era un general planeando una batalla, había dicho Setalle. Entrenada en la intriga y el disimulo desde la infancia, según Egeanin. Y todo apuntaba directamente hacia él. Pero ¿con qué fin? Por supuesto no podía tratarse de una forma de cortejar de la Sangre seanchan. Egeanin no sabía mucho al respecto, pero seguro que no. Conocía a Tuon hacía cuestión de semanas y la había raptado; ella lo llamaba Juguete, había intentado comprarlo, y sólo un estúpido vanidoso le daría la vuelta a eso para convertirlo en la forma de actuar de una mujer enamorada. Lo cual dejaba un abanico de posibilidades que iba de un complejo plan de venganza a... A sólo la Luz sabía qué. Lo había amenazado con convertirlo en un copero. Eso, según Egeanin, significaba ser da'covale, aunque la mujer había resoplado con desdén ante tal idea. A los coperos se los escogía por la guapura y, en opinión de la antigua capitana, él se quedaba corto en eso. Bueno, para ser sincero, él opinaba lo mismo, aunque seguramente no lo admitiría ante los demás. Había habido mujeres a las que les había gustado su cara. No había nada que asegurara que Tuon no completaría la ceremonia del matrimonio para hacerle creer que estaba a salvo y sentirse cómodo y a gusto, y después mandar que lo ejecutaran. Entender lo que hacía o pensaba una mujer nunca era fácil, pero comparadas con Tuon comprender a las demás parecía casi un juego de niños.
Durante largo rato no vieron siquiera una granja, pero más o menos al cabo de dos horas después de pasar el sol su cenit llegaron a un pueblo grande. El repique del martillo de un herrero sobre el yunque sonaba apagado. Los edificios, algunos de tres pisos, eran todos con el armazón de sólidas vigas de madera a la vista y argamasa blancuzca entre medias, con tejados de dos aguas hechos de bálago y altas chimeneas de piedra. Algo de esas casas pareció hurgar en la memoria de Mat, pero no habría sabido decir qué. No se divisaba ni una sola granja en el bosque ininterrumpido. Sin embargo, los pueblos siempre tenían granjas que los sustentaban y a su vez vivían de ellos. Debían de encontrarse más alejadas de la calzada, detrás de los árboles.
Lo extraño era que la gente que se veía no hacía caso a la caravana del espectáculo que se aproximaba. Un tipo en mangas de camisa, justo al lado de la calzada, alzó la vista del destral que estaba afilando con una piedra de amolar en forma de rueda que movía con un pedal y después volvió a centrarse en su trabajo como si no hubiese visto nada. Un puñado de niños dobló a toda carrera una esquina y salió disparado por otra calle sin dirigir una sola mirada a la caravana del espectáculo. Muy extraño. Casi todos los niños de un pueblo se pararían para mirar de hito en hito la caravana de un mercader y se harían cábalas de los lugares por los que habría viajado. Un buhonero venía en dirección opuesta, del norte, dirigiendo un tiro de seis caballos, y la alta cubierta de lona de la carreta quedaba casi oculta bajo el cúmulo de ollas, sartenes y cacerolas. Eso también tendría que haber despertado interés. Hasta un pueblo grande en una calzada muy transitada dependía de los vendedores ambulantes para obtener gran parte de las cosas que la gente compraba. Pero nadie señaló ni gritó que había llegado un buhonero. Cada cual siguió con su tarea.
A menos de unos trescientos pasos del pueblo, Luca se puso de pie en el pescante y miró hacia atrás por encima del techo de su carromato.
—Giramos aquí —gritó mientras señalaba hacia un amplio prado en el que flores silvestres como gatuña, trinitaria y algo que podría ser nudo de enamorados, salpicaban la hierba nueva de primavera que se alzaba ya un pie de altura. Tras volver a sentarse, siguió sus propias instrucciones y los otros carromatos empezaron a seguirlo, de forma que las ruedas abrieron surcos en el suelo empapado de agua.
Mientras Mat hacía girar a Puntos hacia el prado oyó los cascos de los caballos del buhonero repicar contra el empedrado de la calzada. El sonido lo hizo enderezarse de golpe. Esa calzada no había estado empedrada desde... Hizo girar al castrado. La carreta con la cubierta de lona rodaba sobre adoquines grises y lisos que se extendían justo el tramo que iba de un extremo al otro del pueblo. El propio buhonero, un tipo voluminoso tocado con un sombrero de ala ancha, se asomaba hacia un lado para mirar el pavimento y sacudía la cabeza. Los buhoneros seguían siempre unas rutas fijas. Debía de haber transitado por allí cien veces. Él tenía que saberlo. El buhonero frenó el tiro de caballos y ató las riendas a la manivela del freno. Mat se puso las manos alrededor de la boca, para hacer bocina.
—¡Sigue adelante, hombre! —gritó a pleno pulmón—. ¡Tan deprisa como puedas! ¡No te pares!
El buhonero miró hacia él y después se subió de un salto al pescante con bastante agilidad para ser un tipo tan fornido. Gesticulando con tanta ampulosidad como Luca, empezó a declamar. Mat no entendía lo que decía, pero imaginaba lo que era. Las noticias del mundo que había ido recogiendo a lo largo del camino, intercaladas con la lista de sus mercancías y afirmaciones de su superior calidad. En el pueblo nadie se paró para escuchar; ni siquiera hicieron una pausa.
—¡Sigue! —bramó Mat—. ¡Están muertos! ¡Sigue! —A su espalda alguien soltó una exclamación ahogada, Tuon o Selucia. Puede que las dos.
De repente los caballos del buhonero relincharon y sacudieron la cabeza desesperadamente. Eran relinchos de animales presas de un terror sin límites.
Puntos tiró de las riendas, asustado, y Mat se encontró de golpe muy ocupado; el castrado bailoteaba en círculos, con ganas de salir corriendo en cualquier dirección siempre que fuera lejos de allí. Todos los caballos del espectáculo, al oír aquellos chillidos, se pusieron a relinchar con temor. Los leones y los osos comenzaron a rugir, y se les unieron los leopardos. Aquello consiguió que algunos de los caballos del espectáculo comenzaran a chillar y a encabritarse entre los arneses. El tumulto crecía por momentos. Mientras Mat giraba intentando controlar a Puntos, todos los que tenía a la vista que estuvieran sujetando unas riendas luchaban por controlar a los despavoridos animales en los tiros para que no salieran corriendo o se hicieran daño. La yegua de Tuon también bailoteaba, así como el pardo de Selucia. Temió por Tuon un instante, pero la joven parecía manejar a Akein tan bien como había hecho en la galopada por el bosque. Hasta Selucia parecía sentirse segura en la silla, ya que no en la montura. También captó atisbos del buhonero, que se había quitado el sombrero y miraba hacia la caravana. Por fin Mat consiguió dominar a Puntos. El animal resoplaba, como si hubiera corrido a demasiada velocidad durante demasiado tiempo, pero ya no intentaba salir huyendo. Era demasiado tarde. Seguramente había sido demasiado tarde desde el primer momento. Con el sombrero en la mano, el orondo buhonero bajó de un salto para ver qué les pasaba a sus caballos.
Al tocar el suelo se tambaleó de un modo raro y miró hacia abajo, a sus pies. El sombrero se le escapó de la mano y cayó sobre la calzada de tierra prensada. Ahí fue cuando empezó a gritar. El empedrado había desaparecido y estaba hundido hasta los tobillos en la tierra, igual que sus aterrorizados caballos. Hasta el tobillo y hundiéndose más en una arcilla consistente como piedra como si fuera un cenagal, igual que sus caballos y su carreta. Y el pueblo; casas y personas se fundían lentamente con el suelo. La gente continuó con sus cosas como si nada. Las mujeres caminaban cargadas con cestos; una hilera de hombres transportaba un enorme madero sobre el hombro; los niños corrían de aquí para allí; el tipo de la rueda de amolar siguió afilando el destral; para entonces, todos estaban casi hundidos hasta la rodilla en el suelo.
Tuon asió a Mat de la chaqueta por un lado mientras Selucia hacía lo mismo por el otro. Sólo entonces fue consciente de que había puesto a Puntos en movimiento. Hacia el buhonero. ¡Luz!
—¿Qué crees que puedes hacer? —demandó ferozmente la joven.
—Nada —contestó. Había acabado de hacer el arco, con las ranuras en la punta de cornamenta de las palas y la cuerda de lino trenzada y encerada, pero aún no había ajustado una punta de flecha en el astil de fresno, y con toda la lluvia que habían tenido, la goma que sujetaba las plumas de ganso del penacho seguía pegajosa. Eso era en lo único que podía pensar, en la clemencia de una flecha en el corazón del buhonero antes de que fuera arrastrado hacia abajo del todo. ¿Moriría el hombre o sólo sería transportado a dondequiera que fueran esos shiotanos muertos? Eso era lo que le había llamado la atención de los edificios, que así era como la gente del campo había construido en la antigua nación de Shiota durante trescientos años.
No podía apartar los ojos. El buhonero, que seguía hundiéndose, chillaba lo bastante alto para oírlo por encima de los aterrados caballos.
—¡Ayudadmeeee! —gritaba a la par que agitaba los brazos. Parecía mirar directamente a Mat—. ¡Ayudadmeeee! —Así una y otra vez.
Mat esperaba que muriera, confiaba en que muriera —seguro que morir era mejor que lo otro— pero el hombre siguió chillando mientras se hundía hasta la cintura, hasta el pecho. Desesperadamente, echó la cabeza hacia atrás como a un hombre que arrastran bajo el agua para coger aire por última vez. Entonces desapareció la cabeza y sólo quedaron los brazos, que se agitaron frenéticamente hasta que desaparecieron también. Sólo el sombrero tirado en la calzada indicaba que allí había habido un hombre.
Cuando el último de los tejados de bálago y las altas chimeneas desaparecieron, Mat soltó un largo suspiro. Allí donde había estado el pueblo ahora se extendía otro prado con flores silvestres por las que revoloteaban mariposas rojas y amarillas. Tan plácido. Ojalá pudiera creer que el buhonero había muerto.
Salvo los pocos que habían seguido a Luca al prado, los carromatos del espectáculo estaban alineados en la calzada y todo el mundo se encontraba fuera, las mujeres consolando a los niños llorosos, los hombres intentando tranquilizar a los caballos temblorosos, todos hablando con temor, y en voz alta, para hacerse oír por encima de los osos, los leones y los leopardos. Bueno, todos excepto las tres Aes Sedai. Se deslizaban rápidamente calzada adelante, Joline seguida de Blaeric y Fen. Por sus expresiones, Guardianes y Aes Sedai por igual, cualquiera habría dicho que ver hundirse en el suelo pueblos enteros era algo tan corriente como ver gatos caseros. Haciendo una pausa junto al sombrero del buhonero, las tres lo miraron fijamente. Teslyn lo recogió y le dio vueltas en las manos antes de dejarlo caer. Entraron en el prado donde había estado el pueblo y caminaron de aquí para allí mientras hablaban y miraban esto o aquello, como si pudieran descubrir algo en las flores silvestres y en la hierba. Ninguna había perdido tiempo en ponerse una capa, pero por una vez Mat no tuvo ánimos para reprochárselo. Puede que hubieran encauzado, pero en tal caso era una cantidad de Poder tan insignificante que la cabeza de zorro no se había enfriado. No las habría reprendido si lo hubieran hecho. No después de lo que acababan de ver.
La discusión empezó de inmediato. Nadie quería cruzar aquel tramo de tierra apelmazada que aparentemente había estado empedrada. Se gritaron unos a otros, incluidos los mozos y las costureras, todos diciéndole a Luca lo que había que hacer y de inmediato. Algunos querían dar media vuelta hasta encontrar vías secundarias y usarlas para llegar a Lugard. Otros se inclinaban por olvidarse de Lugard definitivamente y emprender camino a Illian a través de esas vías secundarias, o incluso regresar de vuelta a Ebou Dar y más allá. Siempre quedaba Amadicia, y Tarabon. Y también Ghealdan, ya puestos. Había ciudades y urbes de sobra allí, lejos de este lugar maldito de la Sombra.
Mat seguía montado en Puntos y jugueteaba ociosamente con las riendas, sin alterarse con todo el griterío y el agitar de brazos. El castrado se estremecía de vez en cuando, pero ya había dejado de querer salir como un rayo. Thom se acercó entre la multitud y posó la mano en el cuello de Puntos. Juilin y Amathera venían detrás, ella asida al brazo del hombre y echando ojeadas atemorizadas a la gente del espectáculo, y a continuación llegaron Noal y Olver. El chico parecía como si hubiera querido asirse también a alguien, a cualquiera, en busca de consuelo, pero ya era bastante mayor para no querer demostrarlo. Noal también parecía agitado, sacudía la cabeza y mascullaba entre dientes. No dejaba de echar ojeadas calzada adelante, donde estaban las Aes Sedai. Sin duda, esa noche estaría afirmando que había visto algo como esto con anterioridad, sólo que a una escala mucho mayor.
—Creo que vamos a ir solos a partir de aquí —dijo quedamente Thom, a lo que Juilin asintió con gesto sombrío.
—Si es menester... —contestó Mat. Grupos pequeños destacarían para quienes fueran buscando a Tuon, a la heredera del imperio seanchan raptada; de no ser por eso habría dejado el espectáculo hacía tiempo ya. Llegar a un lugar seguro sin la cobertura del espectáculo sería mucho más peligroso, pero podía hacerse. Lo que no podía hacer era que esa gente cambiara de opinión. Una ojeada a cualquiera de aquellos semblantes asustados le reveló que no tenía oro suficiente para eso. Puede que no hubiera suficiente oro en el mundo.
Luca, arrebujado en una capa roja, escuchó en silencio hasta que la gente del espectáculo agotó casi toda su energía. Cuando los gritos empezaron a aminorar, se echó la capa hacia atrás y caminó entre ellos. No hubo grandes gestos esta vez. Aquí, daba una palmada en el hombro de alguien; allí, miraba intensamente los ojos de una mujer. ¿Vías secundarias? Estarían embarradas, más arroyos que caminos, por las lluvias primaverales. Tardarían el doble en llegar a Lugard de ese modo, puede que tres veces más. Mat casi se atragantó al oír a Luca hablar de retrasos y de viajar deprisa, pero el hombre no hablaba arrebatado. Habló del trabajo de sacar los carromatos atascados en barro de un modo que los que lo escuchaban casi se veían esforzándose para ayudar a los troncos de caballo a tirar de ellos a través del lodo que casi llegaba al eje de la rueda. Ni siquiera una vía secundaria se pondría tan mal, pero él consiguió que se viera así. Al menos, lo consiguió con Mat. Ciudades de cualquier tamaño habría pocas y muy alejadas entre sí por esos caminos comarcales; los pueblos, minúsculos en su mayor parte. Pocos sitios donde actuar, y muy difícil conseguir comida para tantos. Todo eso lo dijo mientras sonreía tristemente a una niñita de unos seis años que lo miraba desde el refugio de las faldas de su madre, y uno se daba cuenta de que estaba contemplando a la pequeña hambrienta y pidiendo comida en medio de llantos. Más de una mujer agrupó a sus hijos y los arrimó contra sí.
En cuanto a Amadicia y Tarabon, y, sí, Ghealdan, serían sitios estupendos donde hacer representaciones. El Gran Espectáculo Ambulante y Magnífica Exhibición de Maravillas y Portentos de Valan Luca visitaría esos países y atraería a multitudes inmensas. Algún día. Para llegar a cualquiera de ellos ahora antes tendrían que llegar a Ebou Dar, cubrir el mismo terreno que había recorrido las últimas semanas, pasar por las mismas ciudades, donde con seguridad la gente no gastaría monedas para volver a ver lo que había visto hacía poco tiempo. Un largo camino, con las bolsas de dinero de todos perdiendo peso y sus estómagos encogiéndose un poco más cada día. O podían seguir adelante, hacia Lugard.
Ahí empezó a cobrar fuerza la voz de Luca. Gesticuló, pero sin exagerar. Todavía se movía entre ellos, pero con paso más rápido. Lugard era una gran ciudad. Ebou Dar sólo era una sombra a su lado. Lugard era realmente una de las grandes urbes, tan populosa que tal vez tuvieran que actuar allí toda la primavera y siempre habría montones de gente nueva. Mat nunca había estado en Lugard, pero había oído decir que estaba medio en ruinas, con un rey que no podía permitirse el lujo de mantener las calles limpias, pero Luca la hacía parecer semejante a Caemlyn. Sin duda, algunas de esas personas habían visto la ciudad, pero escuchaban con una expresión arrobada en el semblante mientras les describía palacios que hacían que el de Tarasin en Ebou Dar pareciera una casucha, les hablaba de nobles ataviados con sedas que irían a verlos a docenas o incluso a encargarles una representación privada. Seguro que el rey Roedran querría eso, sí. ¿Alguno de ellos había actuado para un rey antes? Pues lo harían. Lo harían. Desde Lugard a Caemlyn, una ciudad que hacía que Lugard pareciera un villorrio. Caemlyn, una de las urbes más grandes y más prósperas del mundo, en donde podrían actuar todo el verano para gentíos sin fin.
—Me gustaría ver esas ciudades —dijo Tuon, que acercó Akein a Puntos—. ¿Me las enseñarás, Juguete?
Selucia mantuvo el pardo al lado de Tuon. La mujer se mostraba serena, pero indudablemente estaba descompuesta por lo que había visto.
—Lugard, tal vez. Desde allí puedo encontrar un modo de enviarte de vuelta a Ebou Dar. —Con una caravana de mercaderes fuertemente protegida y con tantos guardaespaldas como pudiera contratar. Tuon sería tan apta y tan peligrosa como aseguraba Egeanin, pero habría muchos que considerarían presa fácil a dos mujeres solas, y no sólo asaltantes—. Y quizá Caemlyn. —Después de todo podría necesitar más tiempo del que emplearían en ir hasta Lugard.
—Lo que sea, se verá —repuso enigmáticamente Tuon, que a continuación empezó a intercambiar gestos de los dedos con Selucia.
«Hablando de mí a mis espaldas, sólo que lo hacen delante de mis narices.» Detestaba que hicieran eso.
—Como juglar Luca no tiene precio, Thom, pero no creo que consiga hacerlos cambiar de parecer.
—No es mal orador, lo reconozco, pero dista mucho de ser un juglar —dijo Thom, que resopló, despectivo, y se atusó el bigote con los nudillos—. Aun así, yo diría que los ha embaucado. ¿Quieres apostar, muchacho? ¿Una corona de oro, digamos?
Mat se sorprendió a sí mismo al echarse a reír. Había estado convencido de que no volvería a reírse hasta que consiguiera borrar de la mente la imagen de aquel buhonero hundiéndose en la calzada. Y los caballos. Casi los oía chillar aún con bastante fuerza para tapar el repicar de los dados.
—¿Quieres apostar conmigo? Vale, de acuerdo. Eso está hecho.
—No jugaría a los dados contigo —explicó secamente Thom—, pero sé reconocer a alguien capaz de hacer cambiar de opinión a una multitud. Yo también lo he hecho.
Tras acabar con Caemlyn, Luca se lanzó al apoteósico final con un chispazo de su acostumbrada pomposidad.
—Y desde allí —anunció, pavoneándose—, a la mismísima Tar Valon. Alquilaré barcos para que nos lleven a todos. —Mat se atragantó al oír eso. ¿Que Luca alquilaría barcos? ¿Luca, que era tan agarrado que derretiría grasa de ratones para aprovecharla como sebo?—. En Tar Valon acudirán tales multitudes que podríamos pasarnos el resto de la vida en esa vasta y esplendorosa ciudad, donde los comercios construidos por los Ogier más parecen palacios y los palacios superan cualquier descripción posible. Los dirigentes que ven Tar Valon por primera vez se echan a llorar y claman que sus ciudades son villorrios y que sus palacios más parecen chozas de labriegos. La propia Torre Blanca está en Tar Valon, recordad, y es la construcción más grande del mundo. La mismísima Sede Amyrlin nos pedirá que actuemos para ella. Hemos dado refugio a tres Aes Sedai en apuros. ¿Quién pensaría que no hablarían en nuestro favor a la Sede Amyrlin?
Mat miró hacia atrás y vio que las tres hermanas ya no deambulaban por el prado donde el pueblo se había desvanecido. En cambio permanecían de pie, juntas, en la calzada y lo observaban, las tres la viva imagen de la serenidad Aes Sedai. Entonces cayó en la cuenta de que no era a él al que miraban. Estudiaban a Tuon. Las tres habían accedido a no molestarla más y, siendo como eran Aes Sedai, estaban comprometidas con lo dicho, aunque ¿hasta dónde llegaba la palabra de una Aes Sedai? Siempre encontraban una forma de eludir ese Juramento de no mentir. De modo que Tuon no llegaría a ver Caemlyn, y puede que ni siquiera Lugard. Siempre cabía la posibilidad de que hubiera hermanas en las dos ciudades. Qué sencillo para Joline y las otras informar a esas Aes Sedai que Tuon era una Augusta Señora seanchan. Lo más seguro era que Tuon se hallara camino de Tar Valon antes de que él tuviera tiempo de pestañear. Como «invitada», por supuesto, para que ayudara a detener la lucha. Sin duda habría muchos que dirían que eso sería bueno, que debería entregarla él mismo y decirles quién era la joven en realidad, pero había dado su palabra. Empezó a calcular a qué distancia de Lugard podría arriesgarse a llegar antes de encontrar un medio para mandarla de vuelta a Ebou Dar.
Luca había tenido que esforzarse para hacer que Tar Valon pareciera más imponente que Caemlyn después de su discursito de enaltecimiento de esa ciudad, y si alguna vez llegaban a Tar Valon algunos se sentirían desilusionados al compararla con sus disparatadas descripciones... ¿La Torre Blanca mil pasos de altura? ¿Palacios de construcción Ogier del tamaño de montes? ¡Pero si hasta afirmó que había un stedding Ogier dentro de la ciudad! Finalmente pidió que alzaran la mano quienes estuvieran a favor de seguir adelante. Todos la alzaron, incluso los niños, y ellos no tenían voto. Mat sacó una bolsa de la chaqueta y le tendió a Thom una corona ebudariana.
—Nunca me había alegrado tanto de perder, Thom —dijo. En realidad, no le gustaba perder nunca, pero en las actuales circunstancias era mejor que ganar.
El antiguo juglar hizo una pequeña reverencia.
—Creo que la guardaré como recuerdo —comentó mientras hacía girar la gruesa moneda de oro sobre los nudillos—. Para que me recuerde que hasta el hombre más afortunado del mundo puede perder.
A pesar del gesto generalizado de alzar la mano, hubo una sombra de renuencia en cruzar aquel tramo de calzada. Después de que Luca condujo de vuelta su carromato a la vía, se quedó sentado y con la vista fija al frente mientras Latelle se asía a su brazo con tanta fuerza como hacía Amathera con Juilin. Finalmente, masculló algo que podría ser un juramento y azuzó al tiro de caballos con las riendas. Para cuando llegaron al tramo fatal de la calzada iban a galope, y así los mantuvo Luca hasta hallarse bastante más allá de donde había acabado el empedrado. Ocurrió lo mismo con el resto de los carromatos: una pausa, esperar hasta que el carromato de delante hubiera pasado, y entonces un fustigar con las riendas y una fuerte galopada. El propio Mat respiró hondo antes de taconear a Puntos para que avanzara. Al paso, nada de a galope, pero le costó no clavar talones, sobre todo al pasar junto al sombrero del buhonero. El oscuro semblante de Tuon y el pálido de Selucia estaban tan vacíos de expresión como los de las Aes Sedai.
—Algún día veré Tar Valon —dijo sosegadamente Tuon en medio de todo aquello—. Probablemente la haga mi capital. Me enseñarás la ciudad, Juguete. ¿Has estado allí?
¡Luz! Era una mujercita muy dura. Bellísima, pero sin duda alguna dura como el acero.
Tras aflojar la marcha después de la galopada, Luca marcó un paso vivo en lugar del avanzar sin prisa habitual de la caravana del espectáculo. El sol empezó a descender en el cielo y pasaron por varios prados pegados a la calzada lo bastante amplios para que estacionaran todos los carromatos, pero Luca siguió adelante hasta que las sombras se alargaron al frente y el sol se convirtió en una gran bola roja sobre el horizonte. Aun entonces, se quedó parado, con las riendas en la mano, y mirando fijamente un herboso prado que había junto a la calzada.
—Sólo es un campo —dijo al cabo en voz demasiado alta, e hizo virar al tiro hacia allí.
Mat acompañó a Tuon y a Selucia al carromato púrpura una vez que entregaron los caballos a Metwyn, pero esa noche no habría cena ni partida de guijas con ella.
—Es una noche para rezar —le dijo a Mat antes de entrar con su doncella al carromato—. ¿Es que no sabes nada, Juguete? Que los muertos caminen por el mundo es señal de que el Tarmon Gai'don está próximo.
Mat no se tomó eso como una de las supersticiones de Tuon; después de todo, él había pensado algo muy parecido. No era de los que rezaban, pero sí elevaba una pequeña plegaria de vez en cuando. A veces no se podía hacer nada más.
Nadie quería dormir, así que las lámparas ardieron hasta tarde por todo el campamento. Y nadie quería estar solo tampoco. Mat cenó en su tienda, sin compañía, poco apetito y con los dados matraqueando en su cabeza con más fuerza que nunca, pero Thom fue a jugar a las guijas justo cuando terminaba de cenar, y Noal llegó poco después. Lopin y Nerim se dejaron caer por allí unos minutos haciendo reverencias y preguntando si Mat o los otros deseaban algo, pero cuando llevaron vino y copas —Lopin llevó el jarro alto de barro y rompió el sello de cera; Nerim se encargó de llevar las copas en una bandeja de madera— Mat les encargó que fueran a reunirse con Harnan y los otros soldados.
—No me cabe duda de que se estarán emborrachando, lo que me parece una buena idea —dijo—. Es una orden. Decidles de mi parte que compartan lo que tengan.
Lopin se inclinó con aire serio sobre el orondo vientre.
—He ayudado al jefe de fila de vez en cuando procurándole algunos productos, milord. Espero que sea generoso con el brandy. Vamos, Nerim, lord Mat quiere que nos emborrachemos, y te vas a emborrachar conmigo aunque para ello tenga que sentarme encima de ti y echarte el brandy garganta abajo.
La alargada cara del abstemio cairhienino se avinagró en un gesto desaprobador, pero hizo una reverencia y siguió al teariano con presteza. Mat no creía que Lopin tuviera que sentarse encima de él; esa noche no.
Juilin acudió con Amathera y Olver, así que las partidas de serpientes y zorros, disputadas sobre el suelo de lona, se sumaron a las de guijas que se jugaban en la pequeña mesa. Amathera era una jugadora aceptable con las guijas, lo que no era de extrañar considerando que otrora había sido una dirigente, pero el gesto de la boca, como si hiciera pucheros, se acentuó cuando Olver y ella perdieron en serpientes y zorros, aunque nadie ganaba nunca en ese juego. Aunque, claro está, Mat sospechaba que como dirigente tampoco había sido muy buena. Los que no estaban jugando se sentaban en el catre. Mat observaba las partidas mientras le tocaba quedarse en la cama, como hacía Juilin cuando Amathera jugaba. Rara vez apartaba la vista de ella salvo cuando le tocaba jugar. Noal chachareaba relatando sus historias —aunque hilaba esos relatos sin dejar de jugar, y hablar no parecía afectar su habilidad con las guijas— y Thom se sentaba y leía la carta que Mat le había llevado, cosa que daba la impresión de haber ocurrido hacía mucho tiempo. La hoja de papel estaba llena de arrugas ya que Thom la llevaba en el bolsillo de la chaqueta, y mucho más ajada de tanto releerla. Había dicho que era de una mujer muerta.
Fue una sorpresa cuando Domon y Egeanin asomaron por los faldones de la entrada. No es que hubieran evitado a Mat exactamente desde que él había abandonado el carromato verde, pero tampoco hacían nada por verlo. Como todos los demás, lucían mejores ropas que las que habían llevado como disfraces al inicio del viaje. La falda pantalón de Egeanin y la chaqueta de cuello alto, ambas prendas de paño azul y con bordados en un tono amarillo casi dorado en dobladillo y puños, tenían cierto aire militar, mientras que Domon, con una chaqueta de buen corte y pantalones amplios metidos en las botas de boca vuelta, tenía toda la apariencia de un próspero comerciante illiano.
Tan pronto como Egeanin entró, Amathera, que se encontraba sentada en el suelo de lona con Olver, se hizo un ovillo, de rodillas. Juilin suspiró y se levantó de la banqueta donde estaba sentado enfrente de Mat, pero Egeanin llegó antes junto a la otra mujer.
—No es menester eso, ni conmigo ni con nadie —dijo, arrastrando las palabras, mientras se agachaba para asir a Amathera por los hombros para que se pusiera de pie. Amathera se incorporó despacio, vacilante, y mantuvo la vista baja hasta que Egeanin le sostuvo la barbilla con la mano y le hizo alzar la cara—. Mírame a los ojos. Mira a los ojos a todo el mundo.
La tarabonesa se pasó la lengua por los labios con nerviosismo, pero siguió con la mirada prendida en la cara de Egeanin cuando ésta le retiró la mano de la barbilla. Por otro lado, tenía los ojos muy abiertos.
—Vaya, esto es un cambio —comentó Juilin, desconfiado. Y con un dejo de rabia en el tono. Estaba tieso como un palo. Le desagradaban los seanchan, cualquier seanchan, por lo que le habían hecho a Amathera—. Me llamasteis ladrón por liberarla. —En esa frase hubo más que un dejo de ira. Detestaba a los ladrones. Y a los contrabandistas, como Domon.
—Todo cambia con el tiempo —dijo jovialmente Domon, que sonrió para evitar más comentarios acalorados—. Vaya, vuestra apariencia es de ser un hombre honrado, maese husmeador. Leilwin me hizo prometer que renunciaría al contrabando antes de acceder a casarse conmigo. Así la Fortuna me clave su aguijón, ¿quién ha oído hablar de una mujer que no quiera casarse con un hombre a menos que renuncie a un negocio lucrativo? —Rió con tantas ganas como si fuera el mejor chiste del mundo.
Egeanin le atizó un puñetazo en las costillas con bastante fuerza para que la risa diera paso a un gruñido. Casado con ella, debía de tener el torso repleto de moretones.
—Espero que cumplas tu promesa, Bayle. Yo estoy cambiando, y tú debes hacer lo mismo. —Dirigió una fugaz mirada a Amathera, tal vez para asegurarse de que aún obedecía y seguía con la cabeza alta; a Egeanin le encantaba que los demás hicieran lo que les mandaba. Le tendió la mano a Juilin—. Yo estoy cambiando, maese Sandar. ¿Y vos?
Juilin vaciló, pero después le estrechó la mano.
—Lo intentaré. —Sonó dudoso.
—Un intento sincero es cuanto pido. —Mientras miraba con el entrecejo fruncido en derredor, Egeanin sacudió la cabeza—. He visto cubiertas inferiores menos abarrotadas que esto. Tenemos un poco de buen vino en nuestro carromato, maese Sandar. ¿Querréis vos y vuestra dama acompañarnos a tomar una o dos copas?
De nuevo vaciló Juilin.
—Bueno, casi me había ganado ya esta partida —dijo finalmente—. No tiene sentido acabarla. —Se encasquetó el gorro cónico en la cabeza, se ajustó la oscura chaqueta acampanada al estilo teariano, aunque no era menester hacerlo, y ofreció el brazo a Amathera en un gesto formal. Ella se asió con fuerza y, aunque seguía con los ojos prendidos en la cara de Egeanin, temblaba de manera evidente—. Supongo que Olver querrá quedarse y acabar la partida, pero mi dama y yo estaremos encantados de compartir el vino con vos y vuestro esposo, señora Sin Barco. —En la mirada del husmeador había un atisbo de desafío. Para él estaba claro que Egeanin tendría que hacer algo más para demostrar que ya no consideraba a Amathera como una propiedad robada.
Egeanin asintió como si entendiera perfectamente.
—Que la Luz brille sobre todos vosotros esta noche y todos los días y noches que nos queden —dijo como despedida a los que se quedaban. ¡Qué alegría de mujer!
Tan pronto como los cuatro se hubieron marchado un trueno retumbó en lo alto. Lo siguió otro estruendo, y la lluvia empezó a repicar sobre el techo de la tienda, convirtiéndose enseguida en un aguacero que acribilló sonoramente la lona de rayas verdes. A menos que Juilin y los otros hubieran echado a correr, se tomarían la copa empapados.
Noal se acomodó delante del paño rojo que hacía las veces de tablero, enfrente de Olver, y se encargó de la parte del juego que había tenido Amathera; tiró los dados para las serpientes y los zorros. Las fichas negras que representaban a Olver y a él estaban casi al borde del paño dibujado como una telaraña, pero era evidente a cualquier observador que no lo conseguirían. Para cualquiera excepto Olver, se entiende. El chico gimió cuando una ficha clara con un dibujo ondulado —una serpiente— tocó su ficha, así como cuando otra ficha con un dibujo triangular tocó la de Noal.
El viejo retomó también la historia que estaba contando cuando Egeanin y Domon habían entrado, algo relacionado con algún supuesto viaje en un surcador de los Marinos.
—Las Atha'an Miere son las mujeres más garbosas del mundo —dijo mientras movía las fichas negras hacia el círculo del centro del tablero—, incluso más que las domani, y ya sabéis que eso no es moco de pavo. Y cuando se pierde de vista la tierra... —Se interrumpió de golpe y carraspeó al tiempo que miraba a Olver, que se ocupaba de colocar las fichas de serpientes y zorros en las esquinas del tablero.
—¿Qué hacen entonces? —preguntó el chico.
—Bueno... —Noal se frotó la nariz con el dedo sarmentoso—. Bueno, pues, trepan por los aparejos con tal agilidad que cualquiera pensaría que en vez de pies tienen otro par de manos. Eso es lo que hacen.
Olver lanzó un «oh» admirado y Noal soltó un suspiro de alivio.
Mat empezó a retirar las fichas blancas y negras del tablero de la mesa y las metió en dos cajas de madera tallada. Los dados rebotaban dentro de su cabeza y los oía traquetear incluso cuando el trueno retumbaba con toda su fuerza.
—¿Otra partida, Thom?
El hombre canoso alzó la vista de la carta.
—Creo que no, Mat. Esta noche mi mente es una confusa maraña.
—Si no te importa que lo pregunte, Thom, ¿por qué lees esa carta de esa forma? Quiero decir que a veces por tu gesto se diría que intentas descifrar lo que pone.
Olver soltó un chillido de alegría por la buena tirada de los dados.
—Eso es porque intento descifrarlo, en cierto modo. Toma. —Le tendió la hoja, pero Mat sacudió la cabeza.
—No me incumbe, Thom. La carta es tuya, y no se me dan bien los acertijos.
—Oh, pero es que sí te incumbe. Moraine escribió esto antes de... Bueno, lo escribió ella.
Mat lo miró de hito en hito unos instantes antes de coger la página arrugada, y cuando bajó la vista a la tinta emborronada, parpadeó. Una letra pequeña y meticulosa cubría el papel, pero el encabezamiento era «Mi querido Thom». ¿Quién habría imaginado que Moraine, nada menos, se dirigiría así al viejo Thom Merrilin?
—Thom, esto es personal. No creo que deba...
—Lee —lo interrumpió Thom—. Ya verás.
Mat respiró hondo. ¿Una carta de una Aes Sedai muerta que era un rompecabezas y que era de su incumbencia en cierto modo? De repente, lo último que habría querido hacer era leer esa carta. De todos modos, empezó. Faltó poco para que el pelo se le pusiera de punta.
«Mi querido Thom:
Habría querido escribirte muchas palabras, palabras salidas del corazón, pero he escrito éstas porque sabía que debía hacerlo y ahora apenas queda tiempo. Hay muchas cosas que no te puedo decir a no ser que quiera provocar el desastre, pero las que sí puedo, te las contaré. Pon mucha atención a lo que voy a decirte. Dentro de poco bajaré a los muelles y allí me enfrentaré a Lanfear. ¿Que cómo lo sé? Ese secreto les pertenece a otros. Baste decir que lo sé y dejo que esa precognición sirva de prueba para todo lo demás que voy a decir.
Cuando recibas esto te dirán que he muerto. Todos lo creerán. No estoy muerta, y es posible que viva hasta la edad que tenía designada. También puede ser que tú y Mat Cauthon y otra persona, un hombre que no conozco, intentéis rescatarme. Y digo puede ser porque es posible que no lo hagas o no puedas hacerlo, o porque Mat podría rehusar. No me tiene el mismo afecto que tú pareces sentir, y tiene sus razones para ello que cree que son buenas. Si lo intentas, sólo debéis ser tú, Mat y el otro hombre. Que seáis más significará la muerte para todos. Que seáis menos significará la muerte para todos. Incluso si vienes sólo con Mat y con el otro también hay posibilidad de que se produzca la muerte. Os he visto intentarlo y morir, a uno o a dos o a los tres. Me he visto a mí misma morir en ese intento. Nos he visto a todos sobrevivir y morir como cautivos.
Si de todos modos decidís realizar el intento, el joven Mat sabe cómo encontrarme, pero aun así no debes mostrarle esta carta antes de que te pregunte por ella. Eso es de la máxima importancia. No debe saber nada de lo que pone en la carta hasta que pregunte. Los acontecimientos han de sucederse conforme a unas pautas, cueste lo que cueste.
Si vuelves a ver a Lan, dile que todo esto es para bien. Su destino sigue otro camino distinto del mío. Le deseo toda la felicidad con Nynaeve.
Una última cosa. Recuerda que sabes jugar a serpientes y zorros. Recuerda y presta atención.
Es la hora, y he de hacer lo que debo hacer.
Que la Luz te ilumine y te otorgue alegría, mi querido Thom, nos volvamos a ver o no.
Moraine»
El trueno retumbó cuando acababa la carta. Muy apropiado. Sacudiendo la cabeza, le tendió la carta.
—Thom —empezó a decir muy suavemente—, el vínculo de Lan con ella se rompió. Eso lo produce la muerte. Él dijo que estaba muerta.
—Y su carta dice que todo el mundo creerá que es así. Lo sabía, Mat. Lo sabía por anticipado.
—Es posible, pero Moraine y Lanfear cayeron por aquel marco ter'angreal, que se derritió. Era de piedra roja, o eso parecía. De piedra, Thom, pero se derritió como cera. Yo lo vi. Pasó dondequiera que estén los elfinios, e incluso si estuviera viva ya no tenemos medios para llegar hasta allí.
—La Torre de Ghenjei —intervino Olver y los tres adultos volvieron la cabeza hacia él para mirarlo de hito en hito—. Birgitte me lo dijo —añadió, a la defensiva—. La Torre de Ghenjei es el camino a las tierras de los alfinios y los elfinios. —Realizó el gesto que daba comienzo al juego de serpientes y zorros, un triángulo dibujado en el aire y después una línea ondulada que lo atravesaba—. Sabe más historias incluso que vos, maese Charin.
—Ésa no será Birgitte Arco de Plata, ¿verdad? —inquirió Noal con sarcasmo.
El chico le dirigió una mirada impasible.
—No soy un niño, maese Charin. Pero es muy buena con el arco, así que quizá sí lo sea. Birgitte renacida, quiero decir.
—No creo que exista posibilidad de eso —dijo Mat—. Yo también he hablado con ella, ¿sabes?, y lo último que quiere es ser una heroína. —Cumplía sus promesas, y los secretos de Birgitte estaban a salvo con él—. En cualquier caso, saber eso de la torre no sirve de mucho a menos que te dijera dónde está. —Olver sacudió tristemente la cabeza y Mat se inclinó para revolverle el pelo—. No es culpa tuya, chico. Sin ti ni siquiera sabríamos que existía.
Sus palabras no parecieron surtir el efecto deseado, porque Olver siguió mirando fijamente el paño rojo del tablero de juego con aire abatido.
—La Torre de Ghenjei —repitió Noal, que se sentó erguido, cruzado de piernas, y se estiró la chaqueta—. No hay muchos que conozcan ya esa historia. Jain dijo siempre que iría a buscarla algún día. En algún punto a lo largo de la Costa de las Sombras, dijo.
—Eso sigue siendo una enorme extensión de terreno en la que buscar. —Mat puso la tapa en una de las cajas—. Podría tardarse años. —Años que no tenían si Tuon estaba en lo cierto, y a él no le cabía la menor duda de que lo estaba.
—Ella dice que lo sabes, Mat. —Thom sacudió la cabeza—. «Mat sabe cómo encontrarme.» Dudo mucho que hubiera escrito eso por capricho.
—Bueno, yo no tengo culpa de lo que diga, ¿verdad que no? Nunca había oído hablar de ninguna Torre Ghenjei hasta esta noche.
—Lástima. —Noal suspiró—. Me habría gustado verla, algo que el puñetero Jain el Galopador no hizo nunca. Déjalo estar —añadió cuando Thom abrió la boca—. No la olvidaría de haberla visto, e incluso aunque nunca hubiera oído su nombre se le habría venido a la memoria si hubiera oído referirse a una torre extraña que conduce a la gente a otras tierras. Es brillante como acero bruñido, según me contaron, de doscientos pies de altura y cuarenta de grosor, y no se ve una sola abertura en su superficie. ¿Quién olvidaría haber visto algo así?
Mat se había quedado paralizado. De repente el pañuelo negro le apretaba demasiado sobre la cicatriz dejada por la soga. La propia cicatriz parecía ser reciente y estar caliente. Le costaba inhalar aire.
—Y, si no hay aberturas, ¿cómo se entra en ella? —quiso saber Thom.
Noal se encogió de hombros, pero de nuevo Olver tomó la palabra.
—Birgitte dice que hay que hacer el signo en cualquier parte de la torre con un cuchillo de bronce. —Trazó en el aire el símbolo con el que se empezaba el juego—. Dice que tiene que ser un cuchillo de bronce. Se hace el signo y la puerta se abre.
—¿Qué más te contó sobre...? —empezó Thom, y entonces se interrumpió y frunció el entrecejo—. ¿Qué te pasa, Mat? Parece como si te hubieras mareado.
Lo que le pasaba era un recuerdo suyo, no de otro hombre, para variar. Uno de los que le habían embutido para llenar lagunas de su propia memoria, cosa que hicieron y más, o eso parecía. Claro que recordaba muchos más días de los que había vivido, pero tramos enteros de su propia vida se le habían borrado de la memoria, mientras que otros eran como mantas picadas por la polilla, por lo oscuros y borrosos. Sólo guardaba pequeños fragmentos aislados de la huida de Shadar Logoth, y vagas reminiscencias de escapar en el barco fluvial de Domon, pero algo de ese viaje resaltaba de forma notoria: una torre brillante como acero bruñido. ¿Mareado? Tenía el estómago tan revuelto que podría vomitar de un momento a otro.
—Creo que sé dónde está esa torre, Thom. Mejor dicho, Domon lo sabe. Pero no puedo ir contigo. Los elfinios sabrían que iba hacia allí y puede que los alfinios también. Así me abrase, ya deben de estar enterados de lo de esta carta porque la he leído. Quizá saben hasta la última palabra de lo que hemos dicho. No te puedes fiar de ellos. Se aprovecharán de ello si está en su mano, y si saben que vas allí será justo lo que estén planeando hacer, sacar partido de ello. Te arrancarán la piel y con ella se harán correajes. —Los recuerdos que tenía de ellos eran suyos todos, pero bastaban y sobraban para respaldar sus palabras.
Lo estaban mirando como si se hubiera vuelto loco, hasta Olver. Ya no había más remedio que contarles sus encuentros con los alfinios y los elfinios. O, al menos, lo que fuera imprescindible. No las respuestas recibidas de los alfinios, naturalmente, ni sus dos regalos de los elfinios. Pero lo de los recuerdos de los otros hombres era necesario para explicar su razonamiento respecto a que los elfinios y los alfinios tenían vínculos con él ahora. Y lo de los correajes de cuero pálido que llevaban los elfinios; eso detalles parecían importantes. Y cómo habían intentado matarlo. Eso era muy importante. Había dicho que quería marcharse, pero no había especificado que vivo, así que lo sacaron y lo colgaron. Incluso se quitó el pañuelo para enseñar la cicatriz para dar más peso a sus palabras, y rara vez dejaba que nadie viera esa marca. Los tres lo escucharon en silencio, Thom y Noal atentamente, y Olver abriendo más y más la boca, maravillado. El tamborileo de la lluvia en el techo de la tienda era el único sonido, aparte de su voz.
—Todo eso no ha de salir de esta tienda —finalizó—. Las Aes Sedai ya tienen razones de sobra para querer ponerme las manos encima. Si descubren lo de esos recuerdos, jamás me libraré de ellas. —¿Llegaría a liberarse realmente de ellas alguna vez? Empezaba a creer que no, pero tampoco hacía falta darles nuevos motivos para que se entrometieran en su vida.
—Y tú ¿eres familia de Jain? —Noal alzó las manos en un gesto apaciguador—. Tranquilo, hombre. Te creo. Es sólo que superas cualquier cosa que he hecho yo. Y también las que hizo Jain. ¿Me dejáis que sea el tercero? Puedo ser muy mañoso y útil en momentos de apuro, ¿sabéis?
—Así me abrase. ¿Es que todo lo que he dicho te ha entrado por un oído y ha salido por otro? Sabrán que voy. ¡Es posible que ya lo sepan todo!
—Y no importa —contestó Thom—. A mí no. Iré solo, si es menester. Pero, si no he leído mal —empezó mientras doblaba la carta casi con ternura—, la única esperanza de éxito es si tú eres uno de los tres. —Se quedó allí, sentado en el catre, en silencio y mirándolo a los ojos.
Mat quería apartar la vista, pero le fue imposible. ¡Jodidas Aes Sedai! Esa mujer casi seguro que estaba muerta y todavía intentaba coaccionarlo para que actuara como un héroe. Bueno, a los héroes se les daban palmaditas en la cabeza y se los quitaba de en medio hasta la próxima vez que hiciera falta un héroe, si es que sobrevivían a ser un héroe, para empezar. Con mucha frecuencia no ocurría así. Nunca se había fiado realmente de Moraine y tampoco le había caído bien del todo. Sólo los tontos se fiaban de las Aes Sedai. Claro que, de no ser por ella, estaría de vuelta en Dos Ríos limpiando el estiércol del establo y ocupándose de las vacas de su padre. O tal vez estaría muerto. Y ahí estaba el viejo Thom, sin decir nada, sólo mirándolo. Ésa era la pega, que apreciaba a Thom. «¡Oh, pero qué jodienda!»
—Así me abrase por ser idiota —rezongó—. Iré.
El trueno retumbó ensordecedoramente y justo al instante un relámpago centelleó con tanta intensidad que la luz penetró a través de la lona. Cuando la resonancia del estallido del trueno cesó, se hizo un silencio absoluto en su cabeza. El último juego de dados se había parado. Mat se habría echado a llorar.
11
GARITO EN MADERIN
A despecho de que todos estuvieron despiertos hasta altas horas de la noche, el espectáculo se puso en camino muy pronto a la mañana siguiente. Con los ojos irritados y atontado, Mat salió pesadamente de la tienda cuando el cielo aún estaba oscuro y se encontró con hombres y mujeres equipados con linternas que iban de aquí para allí al trote, cuando no corriendo, y casi todos gritaban para que éste o aquél se diera prisa. Muchos caminaban con el paso inestable de quien no ha dormido. Parecía una idea general que cuanto más lejos estuvieran del pueblo que había desaparecido ante sus ojos, mejor. El carromato grande y chillón de Luca salió a la calzada antes de que el sol hubiera asomado del todo por el horizonte, y de nuevo marcó un ritmo considerable. Dos caravanas de mercaderes de unas veinte carretas cada una se cruzaron con ellos de camino al sur, así como otra caravana más lenta de gitanos, pero nada en sentido contrario. Cuanto más lejos, mejor.
Mat cabalgó al lado de Tuon, y Selucia no intentó interponer el pardo entre ellos; aún así, no entablaron conversación por mucho que Mat lo intentó. Aparte de alguna mirada indescifrable cuando decía alguna agudeza o hacía un chiste, Tuon cabalgó mirando directamente al frente, con la capucha de la capa azul echada de forma que le tapaba la cara. Ni siquiera los juegos malabares consiguieron atraer su atención. Había algo melancólico en el silencio de la joven y eso le preocupaba. Cuando una mujer guardaba silencio y no te hablaba, por lo general es que había problemas a la vista, y cuando estaba meditabunda entonces ya podías olvidar lo de «por lo general». No creía que fuera el pueblo de muertos lo que la inquietaba. Era demasiado dura para eso. No, se avecinaban problemas.
Había pasado poco más de una hora desde que se habían puesto en camino, cuando apareció a la vista una granja en el paisaje ondulado, con docenas de cabras de cara negra que pacían hierba en un anchuroso prado y un gran olivar. Los chicos que desbrozaban entre las hileras de los olivos de oscuras hojas soltaron los azadones y bajaron corriendo a las vallas de piedra para ver pasar el espectáculo mientras preguntaban muy excitados, a gritos, quiénes eran y dónde iban y de dónde venían. Hombres y mujeres salieron de los edificios desperdigados de la granja, techados con tejas, así como de dos grandes graneros con techos de bálago y se protegieron los ojos con la mano para darse sombra y ver. Mat sintió alivio al ver aquello. Los muertos no hacían caso de los vivos.
Mientras la caravana seguía adelante, granjas y olivares menudearon en el paisaje hasta estar pegados unos a otros de forma que el bosque se retiraba de la calzada una milla o más a ambos lados, y cerca ya de media mañana llegaron a una ciudad próspera, un poco mayor que Jurador. La larga caravana de un mercader con carretas de techos de lona giraba hacia las puertas principales, donde media docena de hombres que vestían bruñidos yelmos cónicos y coseletes de cuero con láminas de acero cosidas guardaba las puertas. Más hombres, armados con ballestas, vigilaban desde lo alto de las dos torres de la entrada. Pero si el Señor de Maderin, un tal Nathin Sarmain Vendare, esperaba problemas, los guardias eran la única señal de ello. Granjas y olivares llegaban justo hasta la muralla de piedra de Maderin, una práctica poco aconsejable y muy costosa si alguna vez hacía falta defender la ciudad.
Luca tuvo que llegar a un acuerdo con un granjero para montar el espectáculo en un prado que no se estaba utilizando y regresó mascullando que acababa de pagarle al charrán suficiente para que se comprara otro rebaño de cabras o puede que dos. Pero la pared de lona se levantó enseguida, con Luca azuzando a la gente para que se diera prisa. Tenían que dar una función ese día y marcharse por la mañana temprano.
Muy temprano. Nadie protestó ni dijo una palabra que no fuera necesaria. Cuanto más lejos, mejor.
—Y no contéis a nadie lo que visteis —advirtió Luca en más de una ocasión—. No hemos visto nada fuera de lo normal. No querremos espantar a la clientela. —La gente lo miró como si hubiera perdido la chaveta. Nadie quería pensar siquiera en aquel pueblo desvaneciéndose en la nada ni en el buhonero, cuanto menos hablar de ello.
Mat estaba sentado dentro de la tienda, en mangas de camisa; esperaba que Thom y Juilin regresaran de la visita a la ciudad para indagar si había presencia seanchan allí. Pasaba el rato echando los dados sobre la pequeña mesa. Tras una primera serie de tiradas altas en su mayor parte, cinco puntos solitarios lo contemplaron diez veces seguidas; la mayoría de los hombres consideraba una tirada aciaga la de los Ojos del Oscuro.
Selucia retiró el faldón de la entrada y pasó. A despecho de la sencilla falda pantalón de color marrón y la blusa blanca, se las arregló para parecer una reina que entrara en un establo. Un establo sucio, a juzgar por la expresión de su cara, aunque Lopin y Nerim habrían dejado satisfecha a su madre en lo tocante a limpieza.
—Quiere verte —dijo, arrastrando las palabras con un tono perentorio y mientras se toqueteaba el pañuelo floreado para comprobar si seguía en su sitio y le cubría el cabello amarillo—. Ven.
—¿Para qué me quiere? —preguntó Mat, que apoyó los codos en la mesa. Incluso extendió las piernas y las cruzó por los tobillos. Si uno dejaba que una mujer pensara que iba a salir corriendo si lo llamaba, entonces ya nunca salía de debajo de su pie.
—Ella te lo dirá. Estás perdiendo tiempo, Juguete. No le va a gustar.
—Pues si Tesoro espera que acuda corriendo cuando llama con el dedo, más vale que se acostumbre a aguantar algo que no es de su gusto.
Torciendo el gesto —si su señora toleraba ese nombre, Selucia se lo tomaba como una ofensa personal— cruzó los brazos bajo el impresionante busto.
Estaba claro como el agua que pensaba quedarse allí hasta que la acompañara, y Mat tenía intenciones de hacer esa espera larga. Tiró los dados. Los Ojos del Oscuro. Así que esperaba que saltara en cuanto dijera «rana». ¡Ja! Otra tirada, los dados giraron sobre la mesa y uno casi cayó por el borde. Los Ojos del Oscuro. Aun así, tampoco tenía otra cosa que hacer de momento.
Sin embargo, se puso la chaqueta —una buena prenda de seda en color bronce— con toda la tranquilidad del mundo. Para cuando cogió el sombrero ya se oían los golpecitos del pie de la mujer en el suelo.
—Bien ¿a qué esperas? —le preguntó. Ella soltó un gruñido y levantó el faldón de la entrada para que saliera; Luz, gruñía como una gata.
Setalle y Tuon estaban sentadas en una de las camas y charlaban cuando Mat entró en el carromato púrpura, pero enmudecieron en el instante que cruzó el umbral y le dirigieron una mirada fugaz pero evaluadora, lo que le confirmó que el tema de conversación había sido Mat Cauthon. Eso le puso de punta el vello de la nuca. Obviamente, lo que Tuon quería era algo que pensaba que él desaprobaría. Y también era igualmente obvio que se proponía conseguirlo de todos modos. La mesa estaba recogida contra el techo y Selucia pasó a su lado rozándolo para sentarse al lado de Tuon cuando ésta se cambió a la banqueta, serio el semblante y firme la mirada de aquellos hermosos ojos. Que se colgara inmediatamente a todos los prisioneros.
—Deseo visitar la sala común de una posada —anunció—. O una taberna. Nunca he visto por dentro ninguna de las dos. Me acompañarás a una de esta ciudad, Juguete.
Mat se dio tiempo para respirar de nuevo.
—No hay problema. Iremos en cuanto Thom o Juilin me digan que la ciudad es segura.
—Tiene que ser un antro. Lo que llaman un garito.
Se quedó boquiabierto. ¿Un garito? Los garitos eran lo peor de lo peor, lugares sucios y apenas iluminados donde la cerveza y el vino eran baratos y aun así no valían ni la mitad de lo que se pagaba, la comida era peor, y cualquier mujer que se le sentaba a uno en el regazo intentaría quitarle el dinero del bolsillo o robarle la bolsa del dinero, o tendría a dos hombres esperando arriba para atizarle en la cabeza en cuanto entrara en su cuarto. A cualquier hora del día o de la noche había dados rodando en doce partidas diferentes, a veces con apuestas asombrosas dado el tipo de antros que eran. Nada de oro —sólo un tonto de remate enseñaría oro en un garito— pero a menudo la plata cambiaba de sitio en las mesas. Pocos de los jugadores habrían conseguido el dinero por medios medianamente honrados, y esos pocos tendrían la mirada tan dura como los camorristas y navajeros que daban caza a los borrachos por la noche. Los garitos solían tener contratados dos o tres tipos duros armados con garrotes para poner fin a las peleas, y la mayoría de los días se ganaban la paga de sobra. Por lo general impedían que los clientes se mataran unos a otros, pero cuando no lo conseguían el cadáver se sacaba a rastras por la puerta trasera y se abandonaba en un callejón o encima de algún montón de basura. Y mientras tanto no se dejaba de beber ni de jugar. Eso era un garito. ¿Cómo había oído hablar Tuon de esos sitios?
—¿Habéis sido vos la que le habéis dado esa idea? —inquirió secamente a Setalle.
—Vaya, ¿qué os hace pensar tal cosa, en nombre de la Luz? —replicó ella a la par que abría los ojos como hacen las mujeres cuando fingen ser inocentes. O cuando quieren que un hombre crea que están fingiendo, sólo para confundirlo. No entendía para qué se molestaban. A él las mujeres lo confundían todo el tiempo, sin intentarlo siquiera.
—Eso es totalmente imposible, Tesoro. Si entro en un garito con una mujer como tú habré disputado seis peleas a cuchillo antes de que pase una hora, si es que sobrevivo tanto tiempo.
Tuon esbozó una sonrisa complacida. Sólo fue un atisbo, pero no cabía duda de que era complacida.
—¿Lo crees de verdad?
—Estoy convencido. —Palabras que provocaron otra fugaz sonrisa de agrado. ¡De agrado! ¡La puñetera quería verlo enzarzado en una pelea a cuchillo!
—Aun así, Juguete, lo prometiste.
Discutieron sobre si lo había prometido... Bueno, él planteó con tranquilidad y lógica que decir que algo podría hacerse sin problemas no era una promesa; Tuon insistió con testarudez en que lo había prometido, en tanto que Setalle cogía el bastidor de bordar y Selucia lo miraba con el aire divertido de quien ve a un hombre que intenta defenderse de algo que no tiene defensa; y él no gritó, por mucho que dijera Tuon que sí lo hacía... Entonces llamaron a la puerta. Tuon hizo una pausa.
—¿Ves, Juguete? —dijo al cabo de un momento—, así es como se hace. Llamas y luego esperas. —Hizo un breve gesto con los dedos por encima del hombro a su doncella.
—Podéis entrar a su presencia —dijo Selucia mientras se erguía en actitud regia. ¡Probablemente esperaba que quienquiera que entrara se postrara ante ellas!
Era Thom, con la chaqueta azul oscuro y la capa gris oscuro que lo hacían pasar desapercibido en cualquier sala común o taberna, un hombre ni pobre ni rico. Un hombre que podía pagarse su bebida mientras escuchaba los comadreos o invitar a otro a una copa de vino para que le contara las noticias y los últimos rumores. No se postró, pero sí hizo una elegante reverencia a pesar del problema que tenía en la pierna derecha.
—Milady —musitó a Tuon antes de volver la atención hacia Mat—. Harnan me dijo que te vio venir hacia aquí. Confío en no interrumpir nada. Oí... voces.
Mat se puso ceñudo. No había gritado.
—No interrumpes. ¿Qué has descubierto?
—Que puede haber seanchan en la ciudad de vez en cuando. Nada de soldados, pero parece que están construyendo dos pueblos de granjeros a unas pocas millas al norte de la calzada y otros tres más unas cuantas millas al sur. Los habitantes de esos pueblos acuden de vez en cuando a comprar cosas.
Mat se las arregló para no sonreír cuando volvió la cara para hablar con ella. Incluso dio a su voz un timbre pesaroso.
—Me temo que no habrá excursión para ti a Maderin, Tesoro. Demasiado arriesgado.
Tuon cruzó los brazos de manera que hizo resaltar el busto. Tenía más curvas de las que Mat había pensado otrora. No como Selucia, desde luego, pero sí unas bonitas curvas.
—Granjeros, Juguete —arrastró las palabras en un tono que desestimaba sus palabras—. Ningún granjero me ha visto la cara jamás. Prometiste llevarme a una taberna o a una sala común, y no te librarás con una disculpa tan endeble.
—Una sala común no debería representar ninguna dificultad —dijo Thom—. Esos granjeros acuden a comprar un par de tijeras o una olla nueva, no un trago. Por lo visto hacen su propia cerveza, y no les gusta mucho la de aquí.
—Gracias, Thom —dijo Mat, prietos los dientes—. Lo que quiere es ir a un garito.
El hombre canoso soltó una tos ahogada y luego se atusó el bigote con los nudillos en un gesto firme.
—Un garito —musitó.
—Un garito. ¿Conoces algún garito en esta ciudad donde pueda llevarla sin que se organice un disturbio? —Hizo la pregunta con sarcasmo, pero Thom lo sorprendió asintiendo con la cabeza.
—Es posible que sepa de un sitio así —contestó lentamente—. El Anillo Blanco. Había pensado ir allí de todos modos, para ver qué noticias conseguía averiguar.
Mat parpadeó. Por muy inadvertido que pudiera pasar en cualquier otra parte, a Thom se lo miraría con recelo en un garito vestido con esa chaqueta. Con algo más que recelo. La ropa habitual en esos sitios era de tosco paño o lino, y sucia. Además, hacer preguntas en uno de esos antros era la forma más segura de acabar con un cuchillo clavado en la espalda. Pero quizá Thom daba a entender que ese establecimiento, El Anillo Blanco, no era en absoluto un garito. Tuon no notaría la diferencia si era un local un poco más rudo de lo normal.
—¿Convendría que nos acompañaran Harnan y los otros? —tanteó al hombre canoso.
—Oh, creo que tú y yo seremos protección suficiente para la dama —contestó Thom con lo que podría ser un asomo de sonrisa, y Mat notó que se le aflojaban los músculos agarrotados de los hombros.
Aun así advirtió a las dos mujeres —ni que decir tiene que Selucia no iba a quedarse en el recinto del espectáculo, y la señora Anan rehusó la invitación de Tuon para que los acompañara alegando que ya había visto todos los garitos que deseaba ver— que mantuvieran las capuchas bien echadas. Puede que Tuon creyera que ningún granjero había visto su rostro, pero si hasta un gato podía echar una ojeada a un rey, como rezaba el viejo dicho, entonces un granjero podría haber echado un vistazo a Tuon en un momento u otro, y sólo era cuestión de mala suerte que uno o dos de ellos se encontraran en Maderin. Según su experiencia, ser ta'veren parecía influir en el Entramado para mal.
—Juguete —llamó suavemente Tuon mientras Selucia le ponía la capa azul sobre los esbeltos hombros—, he visto a muchos granjeros en mis visitas por el país, pero todos mantenían los ojos bajos como es debido a pesar de que les permitía ponerse de pie. Créeme, jamás me vieron la cara.
Oh. Mat fue a recoger su capa. Unas nubes blancas casi ocultaban el sol, todavía cerca del cenit; hacía un día fresco de primavera y soplaba un fuerte viento, por si fuera poco.
La gente de la ciudad abarrotaba la calle principal del recinto del espectáculo, los hombres con ropas de tosco paño o con chaquetas sencillas de mejor tela con un pequeño toque de bordados en los puños; las mujeres, muchas de las cuales llevaban cofias de puntilla, con vestidos oscuros de cuello alto debajo de blancos delantales, o vestidos de color apagado de cuello alto con bordados enroscados a través del pecho; los niños corrían de aquí para allí escapándose de sus padres, que tenían que salir tras ellos, y todos ellos lanzaban exclamaciones de asombro con los leopardos de Miyora o los osos de Latelle, con los malabaristas o con los enjutos hermanos Balat y Abar, que tragaban fuego realizando los movimientos a la vez. Sin hacer ni un breve alto para echar una ojeada a las acróbatas, Mat empezó a abrirse paso entre la multitud con Tuon del brazo, de lo que se aseguró haciendo que la joven le pusiera la mano sobre la muñeca izquierda. Ella vaciló un instante y después asintió levemente con la cabeza, cual una reina dando aquiescencia a un labriego. Thom había ofrecido el brazo a Selucia, pero la mujer se pegó al hombro izquierdo de su señora. Por lo menos no intentó meterse entre los dos.
Luca, con chaqueta y capa escarlatas, se encontraba debajo del gran cartel de la entrada observando cómo tintineaban las monedas al caer en el recipiente de cristal y tintineaban de nuevo cuando pasaban a la caja fuerte. Lucía una gran sonrisa. La fila de gente que esperaba para entrar se extendía casi cien pasos a lo largo de la pared de lona, y más gente salía de la ciudad en un continuo reguero y se encaminaba hacia el espectáculo.
—Podría sacar un buen pellizco aquí en dos o tres días —le dijo a Mat—. Después de todo, este lugar es sólido y estamos lejos de... —La sonrisa se desvaneció con la llamita de una vela al soplarla—. Crees que estamos bastante lejos ya, ¿verdad?
Mat suspiró. El oro siempre vencería al miedo en Valan Luca.
Con Tuon del brazo no podía llevar la capa cerrada, así que la prenda le ondeaba a la espalda con el viento frío, pero aun así fue para bien. Los guardias de las puertas, de pie en una fila irregular y con aire desganado, los observaron con curiosidad y uno de ellos hasta ensayó una reverencia. La seda y el encaje tenían ese efecto en los soldados rurales, y eso es lo que eran esos hombres por mucho que hubieran sacado brillo a los yelmos y coseletes reforzados con discos metálicos. La mayoría se recostaba en las alabardas como lo haría un granjero en su pala. Pero Thom se paró y Mat no tuvo más remedio que hacer lo mismo unos pasos dentro de la ciudad. Después de todo, no tenía idea de dónde estaba El Anillo Blanco.
—Una guardia nutrida, capitán —dijo Thom, que dio un timbre preocupado a la voz—. ¿Hay bandidos en los contornos?
—Por aquí no hay forajidos —contestó ásperamente un guardia entrecano. Una cicatriz fruncida y blanca le cruzaba la cara cuadrada, lo que junto a un ligero estrabismo le daba una apariencia rufianesca. No era uno de los que estaban recostados, y sostenía la alabarda como si supiera cómo usarla—. Los seanchan quitaron de en medio a los pocos que no habíamos atrapado. Sigue adelante, viejo, que obstruyes la entrada.
No había ni carro ni carreta a la vista y la poca gente que salía de la ciudad a pie tenía sitio de sobra. El arco de la puerta era bastante ancho para permitir el paso de dos carretas a un tiempo, aunque tal vez un poco justas.
—Los seanchan dijeron que no poníamos suficientes guardias y lord Nathin aplica el oído cuando los seanchan hablan —intervino animadamente un tipo achaparrado y más o menos de la misma edad que Mat.
El guardia entrecano le soltó un manotazo en la cabeza con bastante fuerza para hacerlo trastabillar.
—Ten cuidado con lo que le cuentas a la gente de fuera, Keilar —gruñó el hombre de más edad—, o volverás a estar detrás de un arado antes de que te dé tiempo a parpadear. —Se volvió hacia Mat y alzó la voz—. Milord, será mejor que llaméis a vuestro criado antes de que se meta en problemas.
—Disculpadme, capitán —dijo humildemente Thom mientras inclinaba la blanca cabeza, la viva imagen de un sirviente reprendido—. No era mi intención molestar. Disculpadme.
—Te habría soltado un guantazo a ti también si no hubiera estado yo —le dijo Mat cuando los alcanzó. Thom cojeaba de forma ostensible. Debía de estar cansado para que se le notara tanto—. De todos modos le faltó poco para hacerlo. ¿Qué has sacado en limpio que mereciera la pena correr ese riesgo?
—No habría preguntado de no venir tú y con esa chaqueta. —Thom soltó una risita divertida mientras se internaban en la ciudad—. La primera lección es qué preguntas hacer. La segunda, e igual de importante, es cuándo hacerlas y cómo hacerlas. Me he enterado de que no hay forajidos, que siempre es bueno saberlo, aunque he oído hablar de unas cuantas partidas lo bastante grandes para atacar algo del tamaño del espectáculo. Me he enterado de que a Nathin lo tienen en un puño los seanchan. O ha obedecido una orden al poner a más guardias o es que toma sus sugerencias como órdenes. Y lo más importante, me he enterado de que a los soldados de Nathin no les caen mal los seanchan.
Mat lo miró con una ceja enarcada.
—No escupieron al hablar de ellos, Mat. No torcieron el gesto ni gruñeron. No lucharán contra ellos a menos que Nathin les diga lo contrario, y no va a hacerlo. —Thom soltó el aire con fuerza—. Es muy extraño, pero me he encontrado con lo mismo desde Ebou Dar hasta aquí. Esos extranjeros llegan, toman el mando, imponen sus leyes, capturan mujeres que pueden encauzar, y si los nobles les tienen ojeriza, son muy pocos los que parecen tenérsela entre el pueblo llano. A menos que tengan una esposa o una familiar entre las que atan a una correa, claro. Muy extraño, y presagia lo difícil que puede resultar echarlos. Claro que Altara es Altara. Apostaría a que están encontrando un recibimiento más frío en Amadicia y en Tarabon. —Sacudió la cabeza—. Esperemos que sea así, porque si no... —No añadió nada más, pero era fácil imaginárselo.
Mat echó una ojeada a Tuon. ¿Qué sentía al oír a Thom hablar así de su gente? Ella no dijo nada, y se limitó a caminar a su lado mientras miraba con curiosidad a su alrededor bajo la cobertura de la capucha.
Edificios techados con tejas, de tres o cuatro plantas, la mayoría de ladrillo, se sucedían a ambos lados de la amplia y adoquinada calle principal de Maderin; comercios y posadas con letreros que se mecían con el aire frío se apiñaban junto a establos y casas de gente rica, con grandes faroles encima de los portales abovedados, y construcciones más humildes que albergaban a gente más pobre, a juzgar por la ropa tendida que había colgada en casi todas las ventanas. Carros tirados por caballos y carretillas de mano cargados con pacas, cajas o barriles avanzaban despacio a través de la moderada aglomeración de gente, hombres y mujeres que caminaban con paso vivo por la calle llena de la proverbial industria sureña, niños que jugaban al corre que te pillo. Tuon lo observaba todo con el mismo interés. Un tipo que empujaba una piedra de amolar montada en ruedas mientras gritaba que afilaba tijeras o cuchillos hasta que cortaran deseos atrajo su atención tanto como la mujer delgada de gesto duro, vestida con pantalón de cuero y que llevaba dos espadas cruzadas a la espalda; sin duda se trataba de una guardia de mercader o quizás de una cazadora del Cuerno, pero en cualquier caso una rareza. Una domani pechugona con un ajustado vestido rojo y casi transparente a la que acompañaba un par de corpulentos guardaespaldas con coseletes guarnecidos con escamas obtuvo ni más ni menos atención que un tipo tuerto y larguirucho con ropas de paño desgastadas que vendía alfileres, agujas y cintas en una bandeja. Mat no había notado ese tipo de curiosidad en Tuon cuando habían estado en Jurador, aunque allí se había centrado en buscar seda. Sin embargo, aquí era como si intentara memorizar cuanto veía.
Thom los condujo enseguida hacia un laberinto de calles que en su mayoría sólo merecían tal nombre porque estaban empedradas con toscos adoquines del tamaño de dos puños de hombre. Edificios tan grandes como los de la calle principal, algunos con comercios en el piso bajo, se alzaban sobre ellos a una altura que casi no dejaban ver el cielo. Muchas de esas callejas eran demasiado estrechas para que cupiera un carro —en algunas Mat no habría tenido que extender los brazos del todo para tocar las paredes de uno y otro lado— y más de una vez tuvo que pegar a Tuon contra la fachada de un edificio para que pudiera pasar una carretilla de mano cargada hasta los topes, en medio del traqueteo de las ruedas sobre los irregulares adoquines y las disculpas por las molestias que ofrecía el hombre que la empujaba; sin aflojar la marcha. También caminaban pesadamente por aquella apretujada conejera mozos de cuerda tan doblados por el peso que casi iban paralelos con el suelo, cada uno de ellos con una bala o caja sobre la espalda que apoyaban sobre un rollo de cuero acolchado que llevaban fajado a las caderas. Sólo de verlos a Mat le daba dolor de espalda. Le recordaban lo mucho que detestaba trabajar.
Estaba a punto de preguntarle a Thom cuánto más tenían que caminar —Maderin no era una ciudad tan grande— cuando llegaron a El Anillo Blanco, en uno de esos callejones sinuosos en los que si extendía los brazos abarcaba más que el ancho del pavimento; era un edificio de ladrillo con tres plantas, enfrente de la tienda de un cuchillero. El letrero pintado que colgaba sobre la puerta roja de la posada, un círculo blanco de puntilla fruncida, hizo que los hombros se le agarrotaran de nuevo. Lo llamarían «anillo» pero eso era una liga de mujer o él no había visto una en su vida. Puede que no fuera un garito, pero posadas con letreros como ése por lo general eran unos antros por derecho propio. Aflojó la sujeción de los cuchillos que llevaba por dentro de las mangas de la chaqueta, así como los que guardaba en el doblez de la boca de las botas, se movió para sentir el roce de los que tenía debajo de la chaqueta y se encogió de hombros para notar el que colgaba por la espalda, cerca de la nuca. Aunque si las cosas llegaban a esos extremos... Tuon asintió con gesto aprobador. ¡La puñetera mujer se moría de ganas de verlo en una pelea con cuchillos! Selucia tuvo el sentido común de fruncir el ceño.
—Ah, sí —dijo Thom—. Una juiciosa precaución. —Y comprobó sus propios cuchillos, con lo que consiguió que a Mat se le acalambraran más los músculos agarrotados de los hombros. Thom llevaba casi tantos cuchillos como él dentro de las mangas y debajo de la chaqueta.
Selucia movió los dedos para decirle algo a Tuon y de repente se enzarzaron en una silenciosa discusión y los dedos se movían a gran velocidad. Claro que no podía ser eso —Tuon poseía a Selucia igual que quien tenía un perro, y uno no discutía con su perro— pero sí que parecía una discusión, las dos mujeres con un gesto tenaz plasmado en el semblante. Finalmente, Selucia enlazó las manos e inclinó la cabeza en señal de aquiescencia. Una sumisión reacia.
—Todo irá bien —le dijo Tuon con tono jovial—. Ya lo verás, todo irá bien.
Mat habría querido estar seguro de eso. Inhalando profundamente, le ofreció la muñeca para que pusiera la mano en ella de nuevo y siguió a Thom.
En la espaciosa sala común de El Anillo Blanco, forrada de madera, había más de dos docenas de hombres y mujeres, casi la mitad forasteros, obviamente, que estaban sentados alrededor de mesas cuadradas bajo el techo de gruesas vigas de madera. Todos vestían prendas cuidadas de fino paño con un mínimo de adornos, y la mayoría charlaba en voz baja con el vino delante, en parejas, y las capas dobladas sobre el respaldo bajo de las sillas, aunque tres hombres y una mujer con largas trencillas adornadas con cuentas tiraban unos dados rojos de una copa de vino sobre una de las mesas. De la cocina llegaban aromas agradables, incluido el de carne asada. Cabra, lo más probable. Al lado del ancho hogar de piedra, donde un fuego ardía parsimoniosamente y se veía un reloj de barril en latón pulido sobre la repisa, una joven de mirada descarada que rivalizaba con Selucia —y la blusa desanudada casi hasta la cintura lo ponía de manifiesto— mecía las caderas y, acompañada por un salterio y una flauta, cantaba una canción sobre una mujer que jugaba con todos sus amantes como quien hace malabarismos. Tenía una voz insinuante, y entonaba con un adecuado timbre indecente. Ninguno de los parroquianos parecía escucharla.
Un bonito día de primavera que salí a pasear
donde la paja aventaba me encontré al joven Jac;
tenía claro el cabello, sus ojos también lo eran.
Le di un beso, sí; oh, ¿acaso tú no se lo dieras?
Acurrucados, jugamos hasta que el sol estuvo alto
y no voy a contar cuántas veces me hizo suspirar.
Tuon se bajó la capucha y se paró nada más cruzar la puerta; miró en derredor, fruncido el entrecejo.
—¿Estáis seguro de que esto es un garito, maese Merrilin? —preguntó. En voz baja, gracias a la Luz. En algunos sitios ese tipo de pregunta podía hacer que a uno lo echaran y con cajas destempladas, ni que llevara chaqueta de seda ni que no. En otros, los precios se duplicaban.
—Os aseguro que no encontraréis un mayor grupo de ladrones y granujas en ningún otro sitio de Maderin a esta hora —murmuró Thom mientras se atusaba el bigote.
Ahora, si el cielo está claro, Jac tiene una hora,
y Willi, si su padre no está cerca, tiene otra.
Con Moril en el pajar, porque nunca está asustado,
y Keilin a mediodía siempre llega; ¡es tan osado!
Lord Brelan, si la noche es fría, tiene la velada.
Maese Andril ya es viejo, así que tiene las mañanas.
¡Oh! ¿Es que puede una pobre chica hacer otra cosa?
Son tantos mis amores y son tan pocas las horas...
Tuon parecía dubitativa, pero, con Selucia pegada a su hombro, se adentró en el local y se paró delante de la cantante, que titubeó un momento ante aquel intenso escrutinio antes de recuperar el ritmo. Cantó con la mirada perdida por encima de la cabeza de Tuon en un intento evidente de hacer caso omiso de ella. Al parecer, a cada estrofa la mujer iba añadiendo un nuevo amante a su lista. El músico que tocaba el salterio le sonrió a Selucia y en respuesta recibió una mirada gélida. Hubo otras miradas para las dos mujeres, una pequeña y con el negro cabello muy corto, y la otra rivalizando con la cantante y con un pañuelo enrollado a la cabeza, pero sólo fueron ojeadas superficiales. Los parroquianos estaban centrados en sus propios asuntos.
—No es un garito —musitó Mat—, pero ¿qué es? ¿Por qué hay tanta gente aquí en pleno día? —Era por la mañana temprano, y las salas comunes se llenaban así sólo por las noches.
—Los comerciantes locales están vendiendo aceite de oliva, loza esmaltada o encaje, y los forasteros compran —respondió Thom, también en un susurro—. Por lo visto, es costumbre de aquí empezar los negocios con unas pocas horas de charla y bebidas. Y si uno no tiene aguante, cuando se le pasa la borrachera descubre que lo que le pareció una ganga con el efecto del vino no lo es tanto —añadió secamente.
—Luz, Thom, nunca creerá que este sitio es un garito. Pensé que nos llevabas a una taberna donde beben los guardias de algunos mercaderes o los aprendices de la ciudad. Eso al menos quizá se hubiera creído.
—Confía en mí, Mat. Me parece que ha llevado una vida muy protegida en ciertos aspectos.
¿Protegida? ¿Cuando sus propios hermanos y hermanas intentaban matarla?
—No querrías apostar una corona por eso, ¿verdad?
—Siempre es un placer ganarte un poco de dinero —respondió Thom con una risa.
Las dos mujeres regresaron hacia donde estaban ellos, como si se deslizaran, el semblante inexpresivo.
—Esperaba ropas más toscas en la clientela —manifestó Tuon en voz baja—. Y quizás una o dos peleas, pero la canción es demasiado salaz para una posada respetable. Aunque la mujer va demasiado tapada para interpretarla adecuadamente, en mi opinión. Y eso ¿a qué viene? —añadió con un timbre desconfiado al ver que Mat entregaba una moneda a Thom.
—Oh —contestó Thom mientras se guardaba la corona en el bolsillo de la chaqueta—, me temía que os sentiríais desilusionada porque sólo los truhanes más afortunados se hallaran presentes... No siempre llevan ropas tan coloridas como los menos favorecidos, pero Mat dijo que no os daríais cuenta.
La joven asestó una mirada impasible a Mat, que abrió la boca con aire indignado... Y la volvió a cerrar. ¿Qué iba a alegar? Ya lo había metido en el caldero del adobo. Mejor no echar leña al fuego.
Cuando se acercó la posadera, una mujer oronda con un cabello sospechosamente negro bajo una cofia de encaje y enfundada en un vestido gris con bordados rojos y verdes sobre el más que generoso busto, Thom se escabulló tras hacer una reverencia y murmurar «Con vuestro permiso, milord, milady». Un murmullo, pero lo bastante alto para que la señora Heilin lo oyera.
La posadera tenía una sonrisa dura como el acero, pero aun así la exhibió ante un señor y una dama e hizo una reverencia tan profunda que gruñó al enderezarse, y sólo pareció un poco desilusionada porque Mat quería vino y tal vez comida, pero no habitaciones. El mejor vino. Aun así, al pagar dejó que la mujer viera que en la bolsa llevaba oro además de plata. Una chaqueta de seda estaba muy bien, pero el oro vestido de harapos recibía mejor servicio que el cobre vestido de seda.
—Cerveza —pidió Tuon con su timbre cadencioso—. Nunca he probado la cerveza. Decidme, buena mujer, ¿hay posibilidades de que cualquiera de estas personas inicie una pelea en cualquier momento?
Mat casi se tragó la lengua.
La señora Heilin parpadeó y sacudió brevemente la cabeza, como si no estuviera segura de haber oído bien lo que creía haber oído.
—No debéis preocuparos, milady —contestó—. Ocurre de vez en cuando si se pasan en exceso con las copas, pero ya los calmaré yo si llegaran a eso.
—Por mí no lo hagáis —le dijo Tuon—. Hay que dejar a la gente que se divierta.
La posadera torció el gesto y casi se le borró la sonrisa, pero se las arregló para hacer otra reverencia y luego se alejó presurosa, con el dinero de Mat bien asido en la mano.
—Jera, vino para el señor y la dama, un cántaro del Kiranaille. Y una jarra de cerveza —pidió en voz alta.
—No debes hacer preguntas así, Tesoro —advirtió Mat en un murmullo mientras escoltaba a Tuon y a Selucia hacia una mesa vacía. Selucia rechazó la silla, se encargó de la capa de Tuon y la puso doblada en la silla que sujetaba para su señora antes de situarse detrás de ella, de pie—. No es cortés. Además, te hace bajar la vista. —Gracias a la Luz por haber sostenido esas charlas con Egeanin, quisiera llamarse por ese nombre o por otro. Los seanchan harían cualquier estupidez o se negarían a hacer lo aconsejable con tal de no bajar la vista.
—Vuestras costumbres son peculiares a menudo, Juguete —comentó Tuon al tiempo que asentía con la cabeza, pensativa—. He aprendido algunas, pero he de conocer las costumbres de la gente que gobernaré en nombre de la emperatriz, así viva para siempre.
—Te enseñaré cuanto pueda con mucho agrado —dijo Mat mientras soltaba el prendedor de la capa y dejaba caer descuidadamente ésta sobre el respaldo bajo de la silla—. Te vendrá bien conocer nuestras costumbres aunque luego acabes dirigiendo un montón menos de lo que esperas. —Dejó el sombrero encima de la mesa.
Tuon y Selucia soltaron una exclamación ahogada al unísono mientras acercaban velozmente la mano al sombrero. Tuon llegó antes y enseguida lo dejó en la silla que tenía al lado.
—Eso da muy, muy mala suerte, Juguete. Jamás dejes un sombrero sobre una mesa. —Hizo uno de esos gestos extraños para mantener alejado algún mal, que consistía en doblar hacia adentro los dos dedos centrales y poniendo el meñique y el índice muy tiesos. Selucia hizo otro tanto.
—Lo recordaré —contestó, cortante. Quizá demasiado. Tuon le asestó una mirada firme. Muy firme.
—He decidido que no sirves para copero, Juguete. Hasta que no aprendas a ser sumiso, no. Tal vez te haga mozo de a pie. Eres bueno con los caballos. ¿Te gustaría ir trotando junto a mi estribo cuando cabalgo? La ropa es muy parecida a la de un copero, pero haré que te adornen con cintas. Cintas rosas.
Se las arregló para mantener el semblante impávido, pero notó que las mejillas le enrojecían. Sólo había una forma de que Tuon supiera que las cintas rosas tenían algún significado especial para él. Tylin se lo había contado. Tenía que ser eso. ¡Así se abrasara! ¡Las mujeres hablaban de todo!
La llegada de la camarera con las bebidas lo salvó de tener que dar una respuesta. Jera era una joven sonriente con casi tantas curvas como la cantante, no tan ostentosamente exhibidas pero tampoco completamente ocultas por el blanco delantal que llevaba ceñido; muy ceñido. El vestido oscuro también se le ajustaba bastante. Tampoco es que le echara más que una ojeadita, por supuesto. Estaba con su futura esposa. En cualquier caso, sólo un completo idiota miraba a una mujer si estaba con otra.
Jera dejó sobre la mesa un jarro alto de peltre con vino y dos copas, también de peltre bruñido, y le tendió una ancha jarra de cerveza a Selucia, y entonces parpadeó desconcertada al ver que Selucia le pasaba la jarra a Tuon y la cambiaba por la copa de vino. Mat le tendió un céntimo de plata para aliviar su turbación, y la chica respondió con una alegre sonrisa y una reverencia antes de acudir corriendo a atender otro encargo de la posadera. Era poco probable que recibiera muchas propinas así.
—Podrías haberle devuelto la sonrisa, Juguete —dijo Tuon, que alzó la jarra de cerveza para olisquearla y arrugó la nariz—. Es muy guapa. Tenías un gesto tan severo que seguramente la asustaste. —Dio un sorbo y abrió los ojos, sorprendida—. Está muy buena.
Mat suspiró y echó un buen trago del oscuro vino que tenía un ligero aroma a flores. En ninguno de sus recuerdos, ni los suyos propios ni los de los otros hombres, recordaba haber entendido a las mujeres. Oh, sí, una o dos cosas aquí y allí, pero jamás por completo; ni de lejos.
Dando sorbos de cerveza a un ritmo constante —Mat no estaba por la labor de decirle que la cerveza se tomaba a tragos, no a sorbos; Tuon era muy capaz de emborracharse a propósito con tal de vivir a tope la experiencia del garito; no estaba dispuesto a ver cómo era capaz de cualquier cosa ese día... ni ningún otro—, dando sorbos entre frase y frase, la exasperante mujercita le hizo preguntas sobre las costumbres. Decirle cómo comportarse en un garito le resultó sumamente sencillo. No meterse con nadie, no hacer preguntas y sentarse con la espalda contra la pared si era posible y cerca de una puerta por si hacía falta salir corriendo. Lo mejor era no ir nunca a un sitio así, pero si no quedaba otro remedio... Sin embargo, la joven pasó enseguida a las cortes y los palacios, pero en eso obtuvo pocas respuestas. Podría haberle explicado más cosas sobre las cortes de Eharon o de Shiota o de una docena de otras naciones ya desaparecidas que respecto a las de cualquier nación de las que aún sobrevivían. Detalles de cómo se hacían las cosas en Caemlyn y Tear era todo lo que sabía realmente, y algunas cosas de Fal Dara, en Shienar. Bueno, y de Ebou Dar, pero las costumbres de ese país ella las conocía ya.
—Así que has viajado extensamente y has estado en otros lugares aparte de Tarasin —dijo finalmente Tuon y se echó el último sorbo de la jarra. Mat aún no se había tomado la mitad de la copa de vino, y le parecía que Selucia no había dado más que un par de pequeños sorbos a la suya—. Pero no eres noble de nacimiento, al parecer. Pensé que no debías serlo.
—No, no lo soy —respondió firmemente—. Los nobles... —Enmudeció y se aclaró la garganta. No podía decir que los nobles eran unos necios engreídos que llevaban la cabeza tan alta que no veían dónde pisaban. Después de todo, ella era quien era y lo que era.
Con el semblante inexpresivo, Tuon lo observó mientras dejaba la jarra vacía a un lado. Todavía sin apartar los ojos de él, movió los dedos de la mano izquierda, por encima del hombro, y Selucia dio unas palmadas fuertes. Algunos de los otros parroquianos los miraron con sorpresa.
—Te llamas a ti mismo un jugador —dijo Tuon—, y maese Merrilin te considera el hombre más afortunado del mundo.
—A veces tengo suerte —respondió cautamente.
—Veamos si hoy tienes aunque sea un poco, Juguete. —Tuon miró hacia la mesa donde unos dados repicaban al rodar sobre el tablero.
Mat no vio nada malo en ello. La certidumbre era que ganaría más que perdería, pero le parecía poco probable que uno de los mercaderes le sacara un cuchillo por mucha suerte que tuviera. No había visto que nadie llevara uno de esos largos cuchillos de cinturón como los que llevaban todos más al sur. Se puso de pie y le ofreció el brazo a Tuon, que posó ligeramente la mano sobre su muñeca. Selucia dejó el vino sobre la mesa y permaneció cerca de su señora.
Dos de los hombres altaraneses, uno flaco y calvo salvo por una orla de pelo oscuro, y el otro carirredondo y con tres papadas, pusieron ceño cuando Mat preguntó si un forastero podía unirse a la partida; el tercero, un tipo achaparrado y canoso, con el labio inferior colgante, se puso tieso como un poste. La mujer tarabonesa no se mostró tan hostil.
—Claro, por supuesto. ¿Por qué no? —dijo pronunciando las palabras con cierta dificultad. Tenía la cara encendida y la sonrisa que le dedicó tenía algo de relajación. Por lo visto era una de las que no tenían aguante con el vino. Al parecer, los parroquianos del lugar querían que siguiera alegre porque los ceños desaparecieron, aunque el hombre canoso siguió con el mismo gesto pétreo. Mat acercó sillas de la mesa próxima para Tuon y para sí mismo. Selucia prefirió seguir de pie detrás de su señora, lo que a él le pareció muy bien. Con seis sentados a la mesa ya estaban apretados.
Jera se acercó, hizo una reverencia y llenó de nuevo la jarra de Tuon mientras musitaba «milady», y otra camarera de cabello encanecido y casi tan corpulenta como la señora Heilin repuso el jarro de vino de la mesa de los jugadores. Sonriente, el hombre calvo llenó la copa de la tarabonesa hasta el borde. La querían contenta y ebria. La mujer vació media copa de un trago y, con una risa, se limpió delicadamente los labios con un pañuelo bordeado de puntilla. Tuvo que intentarlo dos veces hasta conseguir guardárselo de nuevo en la manga. Ese día no iba a hacer un buen negocio.
Mat observó el juego un poco y enseguida lo identificó. Se utilizaban cuatro dados en lugar de dos, pero sin duda era una versión del Piri o «igualar», un juego muy popular durante mil años antes de que empezara la ascensión de Artur Hawkwing. Delante de cada jugador había pequeños montones de monedas de plata mezclados con algunas monedas de oro, y fue un marco de plata lo que puso en el centro de la mesa para quedarse con los dados mientras el hombre corpulento recogía las ganancias de la última tirada. Mat no esperaba problemas de unos mercaderes, pero sería más difícil que surgieran problemas si lo que perdían era plata en lugar de oro.
El tipo flaco igualó la apuesta y Mat agitó los dados carmesí en la copa de peltre, tras lo cual los arrojó sobre la mesa. Al parar mostraban cuatro cincos.
—¿Ésa es una tirada ganadora? —preguntó Tuon.
—No a menos que la iguale sin sacar un catorce o los Ojos del Oscuro antes —contestó mientras recogía de nuevo los dados y los metía en la copa. Los dados repicaron al sacudir la copa y luego rodaron por la mesa. Cuatro cincos. Hoy la suerte lo acompañaba, sin duda. Retiró una de las monedas que tenía delante y dejó la otra.
Bruscamente, el tipo canoso retiró la silla hacia atrás, arrastrándola, y se puso de pie.
—Por hoy ya ha sido suficiente —masculló y empezó a guardar las monedas que tenía delante en los bolsillos de la chaqueta. Los otros dos altaraneses lo miraban con incredulidad.
—¿Te marchas, Veleta? —preguntó el tipo delgado—. ¿Ahora?
—He dicho que basta por hoy, Camrin —gruñó el hombre entrecano, y salió a la calle pisando fuerte, seguido por la mirada fulminante de Camrin.
La tarabonesa se inclinó hacia adelante sin mucha estabilidad, de forma que las trencillas adornadas con cuentas tintinearon en el tablero, y dio unas palmaditas en la muñeca del gordo.
—Eso significa que os compraré la loza esmaltada a vos, maese Kostelle —dijo, enredándose un poco con las palabras—. A vos y a maese Camrin.
La triple papada de Kostelle se bamboleó cuando el hombre rió.
—Así es, señora Alstaing. Así es. ¿No es cierto, Camrin?
—Supongo —contestó con un gruñido el calvo—. Supongo. —Empujó un marco hacia el centro de la mesa para igualar la apuesta de Mat.
De nuevo giraron los dados sobre el tablero. Esta vez, la suma de los puntos era catorce.
—Oh —dijo Tuon en un tono que sonó desilusionado—. Perdiste.
—Gané, Tesoro. Ésa es una tirada ganadora si uno juega el primero. —Dejó la moneda de la apuesta original sobre la mesa—. ¿Otra? —preguntó con una sonrisa.
Tenía la suerte de cara, vaya que sí, tan consistente o más que nunca. Los brillantes dados rojos rodaron sobre el tablero, saltaron, a veces rebotaron contra las monedas de las apuestas, y tirada tras tirada se detuvieron con un total de catorce puntos blancos en la suma de las caras. Sacó catorce con todas las combinaciones posibles de puntos, de modo que incluso apostando una sola moneda cada vez el montón de plata que tenía delante fue creciendo hasta alcanzar una bonita suma. La mitad de la gente que había en la sala común se había acercado para ponerse de pie alrededor de la mesa y ver la partida. Mat sonrió a Tuon, que hizo un leve cabeceo. Había echado en falta todo esto, los dados en una sala común o en una taberna, el dinero sobre la mesa, la pregunta de cuánto tiempo más tendría la suerte de cara. Y una mujer bonita a su lado mientras jugaba. Tuvo ganas de reír de contento.
Mientras sacudía los dados en la copa una vez más, la mercader tarabonesa lo miró y durante un instante no pareció embriagada en absoluto. De repente se le quitaron las ganas de reír. El semblante de la mujer se relajó de inmediato y sus ojos volvieron a tener una mirada un tanto desenfocada, pero durante ese instante habían sido penetrantes como punzones. Tenía mucho más aguante con el vino de lo que Mat había imaginado. Sin embargo, lo que le preocupaba era que la mujer desconfiaba de él. Ahora que lo pensaba, no había arriesgado una sola moneda contra él. Los dos altaraneses lo miraban ceñudos, pero sólo de la forma que mira un hombre cuando va perdiendo, molesto por la mala suerte. Ella pensaba que había encontrado un modo de hacer trampas. Daba igual que estuviera utilizando unos dados que no eran suyos, que seguramente pertenecían a la posada; una acusación de fullería podía costarle a un hombre una buena tunda de palos, incluso en una posada de mercaderes. La gente rara vez esperaba a tener pruebas de ese tipo de acusación.
—Una última tirada —dijo—, y creo que daré por terminado el juego. Señora Heilin... —La posadera se encontraba entre los que miraban la marcha de la partida. Mat le tendió un puñado de las monedas de plata recién ganadas—. Para celebrar mi buena suerte, servid a todos los que quieran un trago hasta que se acabe este dinero. —Eso provocó murmullos apreciativos y alguien que había detrás de él le palmeó la espalda. Un hombre que bebía el vino al que uno lo había invitado se sentía menos inclinado a pensar que lo habías hecho con dinero estafado. O al menos vacilaría el tiempo suficiente para darle opción a sacar a Tuon de allí.
—No puede seguir con esa racha siempre —masculló Camrin mientras se pasaba la mano por la cabeza como si no le faltara el pelo—. ¿Qué dices tú, Kostelle? ¿A medias? —Sacó de entre el montón de monedas que tenía delante una corona de oro y la deslizó hacia donde estaba el marco de plata de Mat—. Ya que sólo habrá otra tirada más, hagamos una apuesta de verdad. La mala suerte tiene que seguir a tanta buena.
Kostelle vaciló y se frotó las papadas con gesto pensativo, tras lo cual asintió en silencio y añadió una corona de oro propia.
Mat suspiró. Podía rechazar la apuesta, pero marcharse en ese momento podría muy bien provocar la acusación de la señora Alstaing. Y lo mismo podía ocurrir si ganaba. De mala gana, añadió marcos de plata para igualar la apuesta de los otros, lo que le dejó sólo otros dos marcos de plata delante de él. Sacudió con fuerza la copa antes de tirar los dados sobre la mesa. No esperaba que tal cosa cambiara nada; lo hizo simplemente para descargar la tensión.
Los dados rojos rodaron sobre el tablero, dieron contra las monedas amontonadas, rebotaron hacia atrás, y giraron sobre sí mismos antes de pararse. Todos mostraban un único punto. Los Ojos del Oscuro.
Riendo como si no fuera simplemente su dinero lo que habían recuperado, Camrin y Kostelle se pusieron a dividir las ganancias. Los observadores empezaron a dispersarse mientras felicitaban a los dos mercaderes y musitaban palabras conmiserativas para Mat, algunos alzando la copa que le había pagado. La señora Alstaing echó un buen trago a su copa de vino mientras lo estudiaba por encima del borde, según todas las apariencias borracha como una cuba. Mat dudaba que la mujer siguiera pensando que había hecho trampas, sobre todo considerando que se marchaba sólo con un marco de plata más de los que tenía cuando se había sentado a jugar. A veces la mala suerte podía resultar ser buena.
—Así que tu suerte no es infinita, Juguete —dijo Tuon mientras la escoltaba de vuelta a su mesa—. ¿O es que sólo eres afortunado en cosas pequeñas?
—Nadie tiene una suerte infinita, Tesoro. Para mí, esa última tirada ha sido una de las más afortunadas que he hecho jamás. —Le explicó las sospechas de la tarabonesa y por qué había invitado a vino a todos los que estaban en la sala común.
Ya en su mesa, le retiró la silla para que tomara asiento, pero ella siguió de pie, mirándolo.
—Es posible que encajes muy bien en Seandar —dijo finalmente mientras le tendía la jarra casi vacía—. Sostén esto hasta que vuelva.
Mat se enderezó, alarmado.
—¿Dónde vas? —Confiaba en ella en cuanto a que no huiría, pero no a que no se metiera en problemas sin que él estuviera delante para sacarla del apuro.
La joven puso un gesto sufrido. Incluso así estaba preciosa.
—Si quieres saberlo, voy al excusado, Juguete.
—Oh. La posadera te dirá dónde es. O una de las camareras.
—Gracias, Juguete —respondió dulcemente—. Nunca se me habría pasado por la cabeza preguntar. —Movió los dedos hacia Selucia y las dos se encaminaron hacia la parte trasera de la sala común mientras sostenían una de sus conversaciones silenciosas y soltaban risitas.
Mat se sentó y contempló ceñudo su copa de vino. Las mujeres parecían disfrutar encontrando formas de hacer que uno se sintiera como un idiota. Y encima estaba medio casado con ésta.
—¿Dónde han ido las mujeres? —preguntó Thom, que se sentó pesadamente en la silla al lado de Mat mientras dejaba una copa de vino casi llena sobre la mesa. Gruñó cuando Mat se lo explicó y continuó hablando en voz baja, apoyado de codos en la mesa y acercando la cabeza—. Tenemos problemas detrás y delante. Los que hay más adelante están bastante lejos para que nos molesten aquí, pero más vale que nos marchemos tan pronto como hayamos vuelto al espectáculo.
—¿Qué tipo de problemas? —Mat se sentó erguido.
—Algunas de esas caravanas de mercaderes que nos han sobrepasado en los últimos días traían noticias de un asesinato en Jurador, más o menos en la fecha que nos marchamos. Puede que un día o dos después; es difícil saberlo con seguridad. A un hombre lo encontraron en la cama degollado, sólo que apenas había sangre. —No tuvo que añadir nada más.
Mat echó un buen trago de vino. El jodido gholam todavía lo seguía. ¿Cómo habría descubierto que iba en el espectáculo de Luca? Pero si iba con uno o dos días de retraso, con el paso que llevaba el espectáculo, seguramente no lo alcanzaría enseguida. Toqueteó la cabeza de zorro por encima de la chaqueta. Al menos tenía un modo de combatirlo si aparecía. Esa cosa tenía una cicatriz que él le había hecho.
—¿Y el problema que hay más adelante?
—Un ejército seanchan en la frontera de Murandy. Que se haya agrupado sin que me haya enterado hasta ahora es... —Resopló de forma que el bigote se agitó, molesto por ese fallo—. Bueno, da igual. A todo el que pasa por donde están le hacen beber una copa de algún tipo de infusión.
—¿Infusión? —repitió Mat, escéptico—. ¿Qué problema hay con esa infusión?
—Muy de vez en cuando esa infusión hace que una mujer se tambalee y entonces llega una sul'dam y le pone el collar. Pero eso no es lo peor. Buscan con ahínco a una joven seanchan, menuda y de tez oscura.
—Bueno, pues claro que la buscan. ¿Esperabas que no lo hicieran? Eso soluciona mi mayor problema, Thom. Cuando nos encontremos más cerca, dejaremos el espectáculo y entraremos en el bosque. Tuon y Selucia viajarán con Luca. A Luca le gustará ser el héroe que les devuelve a la Hija de las Nueve Lunas.
Thom sacudió la cabeza con gesto grave.
—Buscan a una impostora, Mat. Alguien que afirma ser la Hija de las Nueve Lunas. Sólo que la descripción encaja demasiado con ella. No hablan del tema abiertamente, pero siempre hay hombres que beben demasiado y algunos siempre se van de la lengua cuando lo hacen. Se proponen matarla cuando la encuentren. Algo sobre limpiar la afrenta en la que ha incurrido.
—¡Luz! —exclamó Mat—. ¿Cómo es eso posible, Thom? Sea cual sea el general que dirija ese ejército tiene que haberla visto, ¿verdad? Y creo que otros oficiales también. Tiene que haber nobles que la reconozcan.
—No le servirá de mucho que sea así. Hasta el último soldado raso le cortará el cuello o le aplastará la cabeza tan pronto como aparezca. Eso me lo han contado tres mercaderes distintos, Mat. Aunque los tres se confundieran, ¿quieres correr ese riesgo, Mat?
Mat no quería correrlo, por supuesto, así que empezaron a hacer planes mientras bebían vino. Tampoco es que tomaran mucho. Thom rara vez lo hacía ya a pesar de sus visitas a salas comunes y tabernas, y Mat quería tener despejada la cabeza.
—Luca pondrá el grito en el cielo por tener que dejarnos caballos para que montemos todos, le pagues lo que le pagues —dijo Thom en cierto momento—. Y hay que tener en cuenta los animales de carga para provisiones, si nos metemos al bosque.
—Entonces empezaré a comprar, Thom. Para cuando llegue el momento de marcharnos tendremos todos los que nos hagan falta. Apuesto a que puedo encontrar una cuantos animales buenos aquí mismo. Vanin también tiene buen ojo. No te preocupes, me aseguraré de que los paga. —Thom asintió con aire dubitativo. No estaba muy seguro de hasta qué punto se había reformado Vanin.
—¿Que Aludra viene con nosotros? —preguntó Thom sorprendido un poco después—. Querrá llevar consigo toda su parafernalia, lo que significa más animales de carga.
—Tenemos tiempo, Thom. La frontera con Murandy está muy lejos todavía. Mi intención es encaminarme hacia el norte, entrar en Andor, o al este si Vanin conoce un camino a través de las montañas. Al este mejor. —Cualquier camino que Vanin conociera sería la ruta de un contrabandista o la vía de escape de un ladrón de caballos. Habría muchas menos posibilidades de tener encuentros infortunados por uno de esos caminos. Los seanchan podían estar casi en cualquier parte de Altara, y la ruta hacia el norte los conducía más cerca de aquel ejército de lo que querría.
Tuon y Selucia aparecieron por la parte trasera de la sala común, y Mat se puso de pie al tiempo que cogía la capa que la joven había puesto en la silla. Thom se levantó también y tomó la capa de Selucia.
—Nos vamos —dijo Mat, que intentó echar la capa sobre los hombros de Tuon, pero Selucia se la arrebató bruscamente.
—Todavía no he visto una sola pelea —protestó Tuon en voz demasiado alta. Varias personas se volvieron para mirarla fijamente, mercaderes y camareras.
—Te lo explicaré fuera —contestó Mat en tono bajo—. Lejos de oídos curiosos.
Tuon se quedó mirándolo fijamente, con aire inexpresivo. Mat sabía que era dura, pero era tan menuda, como una bonita muñeca, que era fácil pensar que se rompería si se la trataba con brusquedad. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera preciso para asegurarse de que no corriera el peligro de que nadie la rompiera. A costa de lo que fuera. Finalmente ella asintió con la cabeza y dejó que Selucia le pusiera la capa azul sobre los hombros. Thom intentó hacer lo mismo con la mujer de cabello amarillo, pero ella se la quitó de las manos y se la puso por sí misma. Mat no recordaba haber visto nunca que le permitiera a alguien ayudarla con la capa.
Fuera, no se veía un alma en la calleja tortuosa. Un perro marrón al que se le marcaba el costillar los miró con cautela y luego se alejó trotando y giró en el primer recodo. Mat se movió casi con igual rapidez, pero en sentido contrario, y explicó la situación mientras caminaban. Si hubiera esperado consternación o desanimo se habría llevado una desilusión.
—Podría tratarse de Ravashi o de Chimal —dijo la mujercita, pensativa, como si el hecho de que todo un ejército seanchan hubiera salido a darle caza y matarla no fuera más que una ociosa distracción—. Son mis dos hermanas que se acercan más a mi edad. Aurana es demasiado joven, creo, sólo tiene ocho años. Aunque cualquiera pensaría que tiene catorce. Chimal es discreta en su ambición, pero Ravashi siempre ha creído que habrían debido nombrarla heredera sólo porque es mayor. Podrían haber enviado a alguien que sembrara rumores si yo desaparecía un tiempo. Realmente inteligente por su parte. Si es la que está detrás. —Así, con la frialdad de quien comenta si llovería o no.
—Sería fácil encargarse de este complot si la Augusta Señora se encontrara en el palacio de Tarasin, que es donde debería estar —dijo Selucia, y la frialdad de la que hacía gala Tuon desapareció.
Oh, sí, su semblante se tornó tan frío como el de un verdugo, pero se giró hacia su doncella mientras movía los dedos con una ferocidad que tendrían que haber desprendido chispas. Selucia palideció y se puso de rodillas, gacha la cabeza y encogida. Gesticuló brevemente con los dedos y Tuon dejó caer las manos, fija la mirada en la cabeza cubierta con el pañuelo y la respiración jadeante. Al cabo de un momento se inclinó e hizo que la otra mujer se levantara. De pie y casi pegada a ella, dijo algo muy breve con el lenguaje de los dedos. Selucia respondió en silencio, a lo que Tuon repitió los mismos gestos, y entonces intercambiaron una trémula sonrisa. Las lágrimas brillaban en los ojos de ambas. ¡Lágrimas!
—¿Vais a explicarme a qué ha venido todo eso? —demandó Mat. Ellas volvieron la cabeza en su dirección y lo observaron intensamente.
—¿Qué planes tienes, Juguete? —preguntó Tuon por último.
—Nada de Ebou Dar, si es eso lo que estás pensando, Tesoro. Si ha salido un ejército a matarte, probablemente lo hayan hecho todos, y hay demasiados soldados entre esta ciudad y Ebou Dar. Pero no te preocupes; hallaré un modo de que regreses sana y salva.
—Eso es lo que siempre... —Los ojos de Tuon se quedaron prendidos más allá de Mat y se abrieron de par en par. Él giró la cabeza y vio a siete u ocho hombres en la siguiente esquina de la calle. Todos llevaban una espada desenvainada en la mano. Aceleraron el paso al verlo.
—¡Huye, Tuon! —gritó mientras giraba para hacer frente a los atacantes—. ¡Thom, sácala de aquí! —Un cuchillo se deslizó a cada una de sus manos desde las mangas, y los arrojó casi a la par. El de la izquierda se clavó en uno de los ojos de un tipo canoso, y el de la derecha en el cuello de un individuo flaco. Los dos se desplomaron como si los huesos se les hubieran derretido; pero, antes de que sus espadas repicaran contra los adoquines, Mat ya tenía otro par de cuchillos, cogidos de las botas, y corría hacia el grupo.
Los pilló por sorpresa perder a dos de los suyos con tanta rapidez y que su presa se acercara en lugar de intentar la huida. La rápida reacción de Mat y el hecho de estar apelotonados en la angosta calleja dieron al traste con la ventaja que les daba estar armados con espadas. Con toda no, por desgracia. Los cuchillos podían desviar una espada, pero sólo se molestó en hacerlo cuando alguno echaba la mano atrás para lanzar una estocada. A no tardar tenía una bonita colección de tajos en las costillas, en el muslo izquierdo, a lo largo del lado derecho de la mandíbula y un corte que lo habría degollado si no hubiera hecho un brusco quiebro a tiempo. Pero si hubiera intentado huir lo habrían atravesado por la espalda. Vivo y sangrando era mejor que muerto.
Movió las manos con más rapidez que nunca, movimientos cortos, casi delicados. La exageración habría acabado con él. Un cuchillo se hundió en el corazón de un tipo gordo y salió de nuevo antes de que las rodillas del hombre se doblaran. Propinó un corte en el doblez del brazo a otro que tenía la constitución de un herrero y que dejó caer la espada para desenvainar torpemente el cuchillo del cinto con mano izquierda. Mat se desentendió de él; el tipo se tambaleó por la pérdida de sangre antes de que el acero hubiera salido completamente de la vaina. Un hombre de rostro cuadrado soltó una exclamación ahogada cuando Mat le cortó el cuello en un lado. Se llevó la mano a la herida pero sólo consiguió dar dos pasos tambaleantes hacia atrás antes de desplomarse. A medida que morían hombres los otros ganaron más espacio, pero Mat se movió más deprisa y se desplazó de forma que un hombre que caía le sirvió de escudo contra la espada de otro mientras él se acercaba por el interior del arco trazado por la espada de un tercero. Para él, el mundo consistía en sus dos cuchillos y los hombres que se apelotonaban para ir contra él, y sus cuchillos buscaban los puntos donde un hombre sangraba con más abundancia. Algunos de aquellos añejos recuerdos provenían de hombres que no habían sido buena gente.
Y entonces, prodigio de prodigios, sangrando profusamente, pero con las heridas demasiado calientes para que sintiera plenamente el dolor, se encontró afrontando a su último adversario, uno en el que no había reparado hasta ese momento. Era una muchacha joven y delgada que llevaba un vestido astroso y que podría haber resultado bonita de llevar la cara limpia y no haber enseñado los dientes en un rictus feroz. La daga que se cambiaba de una mano a otra tenía una hoja de doble filo y el doble de larga que su mano.
—No esperarás acabar sola lo que los otros no han conseguido juntos —le dijo—. Huye. Te dejaré ir sin hacerte daño.
Con un grito semejante al de un gato salvaje, se abalanzó sobre él lanzando cuchilladas violentamente. Mat reculó torpemente mientras intentaba frenar y rechazar las cuchilladas. La bota le resbaló en un charco de sangre y mientras se tambaleaba supo que estaba a punto de morir.
De repente Tuon apareció allí y agarró con la mano izquierda la muñeca de la chica —no la de la mano que asía la daga, mala suerte— y le giró el brazo de forma que se le quedó rígido y obligó a la chica a doblarse hacia adelante. Y entonces ya no importó con qué mano asía la daga, porque la mano derecha de Tuon se descargó en un golpe sesgado, como si fuera una hacha, y le golpeó el cuello con tal fuerza que Mat oyó romperse el cartílago. La chica se llevó las manos al cuello destrozado, asfixiada, cayó de rodillas y después se fue de bruces al suelo, todavía luchando por inhalar aire con un sonido gutural, ronco.
—Te dije que huyeras —habló Mat, que no estaba seguro de a cuál de las dos se dirigía.
—Estuviste a punto de dejar que te matara, Juguete —lo reprendió severamente Tuon—. ¿Por qué?
—Me prometí a mí mismo que no volvería a matar a una mujer —repuso débilmente. La sangre empezaba a enfriársele y ¡Luz, cómo dolían las heridas!—. Me parece que me he estropeado la chaqueta —murmuró mientras tocaba uno de los cortes ensangrentados. El roce le hizo torcer el gesto. ¿Cuándo lo habían herido en el brazo izquierdo?
La mirada de Tuon pareció horadarle el cráneo, y entonces la joven asintió como si hubiera llegado a una conclusión.
Thom y Selucia se encontraban de pie un poco más abajo de la calle, delante de la razón por la que Tuon continuaba allí y que no era otra cosa que media docena, más o menos, de cuerpos despatarrados sobre los adoquines. Thom tenía un cuchillo en cada mano y dejaba que Selucia le examinara una herida en las costillas a través del desgarrón de la ropa. Curiosamente, por la evidencia de las manchas oscuras y brillantes que tenía en la chaqueta, parecía haber recibido menos heridas que Mat. Éste se preguntó si Tuon habría tomado parte en aquello también, pero no distinguió una sola mancha de sangre en la joven. Selucia tenía un tajo en el brazo izquierdo, aunque no parecía entorpecerla.
—Soy viejo —dijo de repente Thom—, y a veces imagino que veo cosas que no pueden ser posibles, pero, afortunadamente, siempre las olvido.
Selucia hizo una pausa para alzar la vista hacia él con actitud fría. Sería la doncella de una dama, pero la sangre no parecía aturullarla lo más mínimo.
—¿Y qué sería eso que intentas olvidar?
—No lo recuerdo —contestó Thom. Selucia asintió con la cabeza y reanudó el examen de las heridas.
Mat sacudió la cabeza. En ocasiones no estaba completamente seguro de que Thom estuviera en sus cabales. Y, dicho fuera de paso, también a Selucia parecía que le faltara un tornillo de vez en cuando.
—Ésta no puede sobrevivir para interrogarla —dijo Tuon arrastrando las palabras y mirando ceñuda a la mujer que se ahogaba y se retorcía a sus pies—. Y tampoco podría hablar si lo consiguiera. —Se agachó con agilidad, recogió la daga de la mujer y se la clavó con un golpe seco debajo del esternón. El rasposo sonido de la afanosa respiración enmudeció; los ojos vidriosos miraron sin ver la estrecha franja del cielo que se divisaba entre las casas—. Una clemencia que no merecía, pero no veo razón para alargar un sufrimiento innecesario. He ganado, Juguete.
—¿Que has ganado? ¿A qué te refieres?
—Me has llamado por mi nombre antes que yo a ti, de modo que he ganado.
Mat soltó un suave silbido entre los dientes. Cada vez que creía saber lo dura que era, descubría algo que le demostraba que no sabía la mitad de la mitad. Si por casualidad había alguien mirando por una ventana, esa lucha con muertos por medio podría plantearles problemas con el magistrado local, puede que con el propio lord Nathin en persona. Pero no se veían caras en ninguna ventana, que él alcanzara a atisbar. La gente procuraba no enredarse en ese tipo de cosas si podía evitarlo. Que Mat supiera, un número indeterminado de mozos de cuerda o de peones podrían haber acudido durante la pelea; con seguridad, se habrían dado media vuelta lo más deprisa posible; que alguno hubiera ido en busca de los guardias de lord Nathin ya era otro tema. Con todo, no le tenía miedo a Nathin ni a su magistrado. Un par de hombres que escoltaban a dos mujeres no decidían atacar a una docena que llevaba espada. Seguramente esos tipos y la desdichada joven eran viejos conocidos de los guardias.
Se acercó cojeando a recoger sus cuchillos y de pronto se quedó parado cuando iba a sacar de un tirón el arma hincada en el ojo del hombre entrecano. Antes no se había fijado realmente en su cara. Todo había ocurrido demasiado deprisa para advertir algo más que impresiones generales. Limpió cuidadosamente el cuchillo en la chaqueta del hombre y lo guardó en la manga mientras se daba la vuelta.
—Nuestros planes han cambiado, Thom. Nos marchamos de Maderin cuanto antes, y dejamos el espectáculo lo antes posible. Luca tendrá tantas ganas de librarse de nosotros que nos proporcionará todos los caballos que necesitemos.
—Hay que dar parte de esto, Juguete —intervino severamente Tuon—. No informar de lo ocurrido es tan ilegal como lo que hicieron ellos.
—¿Conoces a ese tipo? —preguntó Thom.
Mat asintió con la cabeza.
—Se llamaba Veleta, y no creo que nadie en la ciudad crea que un respetable mercader nos atacó en la calle. Luca nos dará caballos con tal de librarse de esto.
Era muy extraño. Ese hombre no había perdido dinero con él, ni siquiera había apostado una sola moneda. Entonces ¿por qué? Muy extraño, desde luego. Y razón de más para marcharse lo antes posible.
12
UNA FÁBRICA
Unas nubes altas y blancas se desplazaban por el cielo; tras ellas, el sol de mediodía en Amadicia rozaba cálidamente la cabeza de Perrin, que cabalgaba a lomos de Recio hacia los tejados de Almizar, cien millas al sudoeste de Amador. Impaciente, mantuvo al bayo al trote. Las granjas se extendían hasta donde alcanzaba la vista en cualquier dirección, a ambos lados de la calzada. Eran edificios de piedra con techos de bálago; de las chimeneas salía humo gris y delante de los establos se veían gallinas escarbando. Ovejas de cola gruesa y reses blanquinegras pastaban en prados vallados con piedras, y hombres y chicos araban los campos o sembraban los que ya estaban labrados. Por lo visto era día de colada; Perrin distinguía grandes ollas puestas sobre lumbres detrás de las casas, y las mujeres y las chicas tendían camisas, blusas y ropa de cama en largas cuerdas para que se secaran. En el entorno quedaba poco de silvestre, salvo algunos sotos y bosquecillos dispersos, y en la mayoría se notaba una tala cuidadosa para proporcionar leña.
Proyectó la mente en busca de lobos y no halló nada. No era de extrañar. Los lobos evitaban los lugares tan poblados y civilizados como ése. El vientecillo refrescó y Perrin se arrebujó en la capa. A pesar de la necesidad de aparentar, la prenda era de simple paño marrón, ya que la única que tenía de seda estaba forrada con piel y era demasiado abrigo para el día que hacía. La chaqueta de seda verde con bordados en hilo de plata tendría que ser suficiente. Eso y el alfiler de la capa, que representaba dos cabezas de lobo en plata y oro. Era un regalo de Faile y siempre le había parecido demasiado ostentoso para ponérselo, pero lo había sacado del fondo del baúl esa mañana. Un pequeño detalle para compensar la sencillez de la capa.
Lo que sí sorprendía era la presencia de caravanas de gitanos acampadas en terrenos desperdigados alrededor de la ciudad, cinco o seis a la vista. Según Elyas, siempre se festejaba que dos caravanas se encontraran, y la coincidencia de tres era motivo de celebración durante días, pero agrupaciones mayores tenían lugar rara vez salvo en verano, el Día del Sol, que era cuando llevaban a cabo las reuniones en lugares establecidos. Perrin casi deseó haber llevado a Aram a pesar de que implicara el riesgo de que Masema se enterara de más de lo debido. A lo mejor si el joven pasaba un poco de tiempo entre su pueblo decidía dejar la espada. Aquélla era la mejor solución que se le ocurría a Perrin para el espinoso problema, aunque seguramente no funcionaría. A Aram le gustaba la espada, puede que demasiado. Pero tampoco podía decirle que se marchara. Prácticamente, él le había puesto esa espada en la mano, y ahora era responsable de Aram y de la espada. Sólo la Luz sabía qué sería de él si se pasaba realmente a las filas de Masema.
—Mirabais a los Tuatha'an y fruncisteis el entrecejo, milord —dijo la general Khirgan con su forma peculiar de arrastrar las palabras. Ya la entendía un poco mejor, a fuerza de pasar más tiempo juntos—. ¿Habéis tenido problemas con ellos en vuestras tierras? Allí, en casa, no tenemos un equivalente a ellos; pero, que yo sepa, el único problema relacionado con esa gente ha sido que los vecinos de las poblaciones intentan echarlos. Al parecer son unos ladrones de primera.
Ella y Mishima iban ese día vestidos de gala, con capas azules orladas en rojo y amarillo, y chaquetas rojas con puños azules y solapas bordeadas en amarillo. Tres pequeñas barras verticales de color azul, con la forma de las finas plumas de un yelmo seanchan, y que la general llevaba en la pechera de la chaqueta, a la izquierda, indicaban su rango, del mismo modo que dos señalaban el de Mishima. Sin embargo, los doce soldados que cabalgaban detrás lucían la armadura a rayas y los yelmos pintados, y portaban lanzas con moharras de acero que sostenían en un mismo ángulo preciso. El grupo de adláteres de Faile que iba detrás de los seanchan, también en un total de doce, ofrecía un soberbio despliegue con las chaquetas tearianas de mangas abullonadas con pliegues en rayas de satén y las oscuras chaquetas cairhieninas con franjas en los colores de las casas a través de la pechera, pero a despecho de las espadas su aspecto parecía mucho menos peligroso que el de los soldados y además lo sabían. Cada vez que llegaba una ráfaga de aire desde atrás traía indicios de irritación que Perrin dudaba que irradiara de los seanchan. El olor de los soldados era de calma, a la espera, como lobos conscientes de que necesitarán los dientes a no tardar, pero no en ese momento. Todavía no.
—Oh, roban un pollo de vez en cuando, general —contestó Neald con una risa mientras retorcía un poco el fino bigote engomado—, pero yo no los llamaría ladrones de primera. —Había disfrutado con la estupefacción de los seanchan ante el acceso que los había conducido allí a todos, y todavía se daba tono por ello; de algún modo conseguía pavonearse a pesar de ir montado en la silla. Era difícil recordar que si no se hubiera ganado esa chaqueta negra seguiría trabajando en la granja de su padre y tal vez planeando el matrimonio con una vecina dentro de uno o dos años—. Llevar a cabo un gran robo requiere valor y los gitanos no tienen ni pizca.
Arrebujado en la oscura capa, Balwer torció el gesto o quizá sonrió. A Perrin a veces le costaba distinguir entre lo uno y lo otro con el acartonado hombrecillo a menos que captara su olor. Los dos lo acompañaban, así como a Khirgan y Mishima los acompañaban una sul'dam canosa vinculada a una damane de mirada fría, también con alguna pincelada gris en el cabello oscuro, supuestamente para equilibrar el número de uno y otro bando. Para los seanchan, sul'dam y damane contaban por una al estar conectadas por la correa metálica segmentada. Por él habría ido acompañado únicamente por Neald, o por Neald y Balwer, pero Tallanvor tenía razón en cuanto a los seanchan y el protocolo. Las conversaciones se habían alargado durante tres interminables días, y, si bien parte de ese tiempo se había dedicado a decidir si seguían el plan de Perrin o si lo incorporaban a alguna idea que Tylee quisiera proponer —y que acabó con la mujer cediendo al final aunque sólo fuera porque no se le ocurría nada mejor—, la mayor parte del tiempo se había desperdiciado en acordar cuántos llevaba cada bando en ese viaje. Tenía que ser el mismo número de uno y otro, y la oficial general había querido llevar un centenar de sus soldados y un par de damane. Cuestión de honor. Se había quedado perpleja al saber que él estaba dispuesto a ir con menos, y sólo lo aceptó después de que él le comentó que todos los seguidores de Faile eran nobles que poseían tierras. Tuvo la impresión de que la mujer pensaba que lo había engañado porque no podía igualar el rango de su escolta con el de la escolta de ella. Gente rara, esos seanchan. Oh, había bandos, de eso no cabía duda. Esta alianza era puramente temporal, y no digamos ya delicada, y la oficial general era tan consciente de eso como él.
—Dos veces me ofrecieron cobijo cuando lo necesité, a mis amigos y a mí, y sin pedir nada a cambio —dijo quedamente Perrin—. Sin embargo, lo que recuerdo de ellos con mayor claridad es cuando los trollocs rodearon Campo de Emond. Los Tuatha'an estaban en el Prado, con los niños atados a la espalda, los pocos suyos que habían sobrevivido y los nuestros. No lucharían, porque tal es su filosofía de la vida, pero si los trollocs superaban nuestras líneas estaban preparados para intentar poner a salvo a los pequeños. Transportar a nuestros niños los entorpecería y habría hecho aún más difícil la huida de lo que ya lo era, pero pidieron encargarse de esa tarea. —Neald soltó una tos azorada y miró a otro lado. Un leve sonrojo le tiñó las mejillas. A pesar de todo lo que había presenciado y había hecho, aún era joven, sólo diecisiete años. En esta ocasión no hubo duda sobre el atisbo de sonrisa de Balwer.
—Creo que podría escribirse una historia con vuestra vida —comentó la seanchan con una expresión que lo invitaba a que contara de ella todo lo que pudiera.
—Preferiría que mi vida fuera corriente —respondió Perrin. Las historias no eran lugares para un hombre que deseara vivir en paz.
—Algún día me gustaría mucho ver a esos trollocs de los que tanto oigo hablar —dijo Mishima cuando el silencio empezó a alargarse. En su olor había un punto de guasa, pero aun así acarició la empuñadura de la espada, tal vez sin ser consciente de ello.
—No, me parece que no —le contestó Perrin—. Se os presentará la ocasión antes o después, pero no os gustará.
Un momento después, el seanchan asintió con seria comprensión, desaparecido todo rastro de socarronería. Por fin debía de empezar a creer que trollocs y Myrddraal eran algo más que cuentos fantasiosos de viajeros. Y, si aún albergaba dudas, se acercaban tiempos que las borrarían para siempre.
Ya a las puertas de Almizar y mientras dirigían a los caballos hacia el extremo norte de la ciudad a lo largo de una angosta vereda de carros, Balwer se escabulló. Lo acompañaba Medore, una mujer alta y de tez casi tan oscura como Tylee, sólo que con los ojos de un intenso color azul, vestida con pantalones oscuros y chaqueta de hombre con mangas abullonadas de pliegues rojos, así como espada al cinto. Balwer marchaba con los hombros hundidos, como un pájaro posado precariamente sobre la silla, en tanto que Medore cabalgaba muy erguida y con aire orgulloso, la hija de un Gran Señor de los pies a la cabeza y cabecilla de los seguidores de Faile, si bien seguía a Balwer más que avanzar a su lado. Sorprendentemente, los adláteres de Faile parecían haber aceptado acatar las instrucciones del quisquilloso hombrecillo. Ahora no incordiaban tanto como antes; de hecho, Balwer había conseguido que fueran útiles en ciertos aspectos, cosa que Perrin habría creído imposible. La oficial general no puso objeciones a que se marcharan, si bien los siguió con la mirada, pensativo el gesto.
—Curioso, una dama que visita a la amiga de un sirviente —caviló. Ésa era la excusa que Balwer había dado, que había tenido amistad con una mujer que vivía en Almizar y que Medore quería conocerla si es que todavía vivía.
—Medore es una mujer afable —contestó Perrin—. Es costumbre nuestra ser amable con la servidumbre. —Tylee le echó una mirada, sólo eso, pero se recordó a sí mismo que no debía tomarla por una necia. Era una lástima que no supiera nada sobre costumbres seanchan, porque así habrían inventado una historia mejor. Claro que Balwer se había puesto frenético —con un frenesí medido, controlado, pero frenesí en cualquier caso— con la idea de aprovechar la ocasión para reunir información sobre lo que pasaba en Amadicia bajo el dominio seanchan. En lo tocante a él, a Perrin apenas le interesaba. Ahora lo único importante era Faile. Después ya se preocuparía por otros asuntos.
Justo al norte de Almizar, las vallas de piedra que separaban siete u ocho campos se habían quitado para preparar un amplio y largo tramo de tierra que parecía haber sido removido y allanado toscamente con gradas, ya que la tierra estaba llena de marcas y arañazos. Una extraña criatura de gran tamaño, con un par de personas tocadas con capucha encaramadas a su lomo, corría torpemente a lo largo del tramo de tierra sobre dos patas que parecían larguiruchas para su tamaño. De hecho, la palabra «extraña» apenas empezaba a describirla. Gris y de aspecto correoso, el ser era más largo que un caballo sin incluir el largo cuello serpentino y la cola fina y aún más larga que sostenía estirada rígidamente tras de sí. Al tiempo que corría iba batiendo unas alas semejantes a las de los murciélagos y con una envergadura que igualaba a la mayoría de los barcos fluviales. Había visto ese tipo de animales con anterioridad, pero volando y a lo lejos. Tylee le había dicho que se llamaban raken. Lentamente, la criatura ascendió pesadamente en el aire y salvó por poco las copas de los árboles de un bosquecillo para tala que había al final del campo. Perrin giró la cabeza para seguir la trayectoria del raken en su lento ascenso al cielo, toda torpeza desaparecida en el vuelo. Vaya, sí que sería curioso volar en uno de esos bichos. Machacó completamente la idea, avergonzado y furioso por haber dejado que aquello lo distrajera.
La oficial general fue frenando el paso del zaino y miró, ceñuda, el campo. Al otro extremo, había hombres que alimentaban a otros cuatro de esos peculiares animales, para lo que sostenían en alto grandes cestos de los que comían metiendo velozmente el alargado hocico osificado en ellos y después engullendo con las duras protuberancias que formaban la boca. Perrin no quería ni pensar qué comería una criatura como ésa.
—Aquí debería haber más raken que éstos —masculló—. Si son los únicos que tienen...
—Nos llevaremos lo que podamos y seguiremos —dijo él—. Nada, si llega el caso. Ya sabemos dónde están los Shaido.
—Me gusta saber si me viene algo por detrás —respondió secamente ella mientras reanudaba la marcha al paso de antes.
En una granja cercana que parecía estar ocupada por los seanchan, alrededor de una docena de soldados jugaba a los dados en mesas colocadas sin orden ni concierto delante de la casa techada con bálago. Otros entraban y salían del granero de piedra, aunque Perrin no vio rastro de caballos salvo por un tiro atado a una carreta, de la que un par de hombres vestidos con tosca ropa de paño descargaban cajas, barriles y sacos de yute. Por lo menos, Perrin dio por supuesto que los otros también eran soldados. Casi la mitad eran mujeres, y en su mayoría los hombres eran tan bajos como ellas, y delgados, aunque fueran más altos; ninguno portaba espada, pero todos vestían chaquetas ajustadas de un color azul cielo y llevaban un par de cuchillos en fundas cosidas a las botas ceñidas. Los uniformes significaban soldados.
«Mat estaría a sus anchas con esta gente», pensó mientras los veía reír por una buena tirada o gruñir cuando salía una mala. Los colores giraron arremolinados dentro de su cabeza y durante un instante atisbó a Mat cabalgando por una calzada e internándose en un bosque, con una hilera de gente montada y animales de carga detrás. Sólo duró un instante, porque apartó enérgicamente la imagen sin preguntarse siquiera por qué se dirigía Mat a un bosque ni quién viajaba con él. Sólo importaba Faile. Esa mañana había atado el nudo quincuagésimo primero en la tira de cuero que llevaba metida en el bolsillo. Cincuenta y un días que llevaba prisionera. Esperaba que llevara prisionera todo ese tiempo, porque significaría que seguía viva y que podría rescatarla. Si había muerto... La mano se le crispó sobre la cabeza del martillo que colgaba de su cinturón y siguió apretándola hasta que le dolieron los nudillos.
Se dio cuenta de que la oficial general y Mishima lo estaban observando, él con cautela y una mano cerca de la empuñadura de la espada, en tanto que Tylee lo hacía con aire pensativo. Una alianza muy delicada en la que había poca confianza en ambos bandos.
—Por un instante pensé que ibais a matar a los voladores —dijo la mujer en tono quedo—. Tenéis mi palabra. Liberaremos a vuestra esposa. O la vengaremos.
Perrin soltó un tembloroso suspiro y soltó el martillo. Faile tenía que estar viva. Alyse había dicho que la tenía bajo su protección. Pero ¿qué protección podía dar la Aes Sedai si llevaba el blanco de gai'shain ella misma?
—Acabemos con esto. Estamos perdiendo tiempo. —¿Cuántos nudos más tendría que atar en aquella tira de cuero? Quisiera la Luz que no muchos.
Desmontó y entregó las riendas de Recio a Carlon Belcelona, un teariano completamente afeitado, de nariz larga y una barbilla lastimosamente afilada. Carlon tenía costumbre de toquetearse la barbilla como si se preguntara qué había pasado con la barba o de pasarse los dedos por el cabello como queriendo discernir por qué lo llevaba atado con una cinta a la altura de la nuca, de manera que formaba una cola de caballo que casi no le llegaba a los hombros. Pero, como el resto de su grupo, no daba señales de que pensara renunciar a la estúpida pretensión de seguir las costumbres Aiel. Balwer les había dado instrucciones y por lo menos las obedecían. La mayoría ya se desplazaba hacia las mesas y dejaba las monturas al cuidado de los otros; algunos sacaron monedas y otros sacaron petacas forradas de cuero en las que llevaban vino y se las ofrecían a los soldados, que lo rechazaron, curiosamente, si bien cualquiera que llevara plata era bienvenido a unirse al juego.
Sin dirigirles una sola mirada más, Perrin se metió los guantes por el grueso cinturón y siguió a los dos seanchan al interior de la casa mientras se echaba la capa hacia atrás para que se viera la chaqueta de seda. Para cuando saliera, la gente de Faile —su gente, suponía— se habría enterado de muchas cosas sobre lo que esos hombres y esas mujeres sabían. Era algo que había aprendido de Balwer. El conocimiento podía ser muy útil, y nunca se sabía qué retazo podía volverse más valioso que el oro. De momento, sin embargo, el único conocimiento que le interesaba no provendría de este lugar.
La estancia delantera de la granja estaba llena de mesas que miraban hacia la puerta y a las que había sentados unos escribientes que examinaban detenidamente papeles o garabateaban en ellos. El único sonido era el chirrido de las plumas sobre el papel y la tos seca y persistente de un hombre. Los varones vestían chaqueta y pantalón de color marrón oscuro, y las mujeres llevaban vestido del mismo tono. Algunos lucían alfileres, de plata o de latón, en forma de cálamo. Al parecer los seanchan tenían uniforme para todo. Un tipo de mejillas redondas que se encontraba al fondo de la habitación y que llevaba dos alfileres de plata en el pecho, se puso de pie tan pronto como Tylee entró, e hizo una profunda reverencia, de forma que el estómago atirantó el talle de la chaqueta. Las botas resonaron con fuerza sobre el suelo de madera cuando los tres se encaminaron hacia él pasando entre las mesas. No se puso erguido hasta que llegaron a su escritorio.
—Tylee Khirgan —dijo lacónicamente ella—. Quiero hablar con quienquiera que esté al mando aquí.
—Como ordene la oficial general —contestó el tipo con actitud obsequiosa; hizo otra reverencia y se dirigió presuroso a la puerta que había detrás de él.
El escribiente que tosía, un tipo de rasgos suaves, más joven que Perrin y que por su aspecto podría haber nacido en Dos Ríos, sufrió otro ataque de tos más fuerte y se cubrió la boca con la mano. Carraspeó sonoramente, pero la tos áspera se repitió. Mishima lo miró con el entrecejo fruncido.
—Ese tipo no debería encontrarse aquí si está enfermo —rezongó—. ¿Y si es contagioso? Ya habéis oído que hay todo tipo de enfermedades raras actualmente. Un hombre está sano al amanecer y al anochecer es un cadáver hinchado al doble de su tamaño y sin que nadie sepa de qué ha muerto. Me contaron que una mujer se volvió loca en el transcurso de una hora y que todo el mundo que la tocaba también perdió la razón. Al cabo de tres días ella y todos los vecinos del pueblo que no habían huido estaban muertos. —Hizo un gesto peculiar que formaba un arco con el pulgar y el índice mientras cerraba prietamente los otros.
—Haríais bien en no creer ciertos rumores y menos repetirlos —dijo secamente la oficial general al tiempo que repetía el mismo gesto. No pareció darse cuenta de haberlo hecho.
El fornido escribiente reapareció y sostuvo la puerta para que pasara un hombre entrecano, de rostro descarnado y con un parche negro que le tapaba la cuenca vacía del ojo derecho. Una cicatriz blanca y fruncida le recorría la frente, desaparecía detrás del parche y continuaba por la mejilla. Tan bajo como los hombres que había fuera, vestía una chaqueta de color azul más oscuro, con dos pequeñas barras blancas en el pecho, pero llevaba cosidas a las botas las mismas fundas de cuchillo.
—Blasic Faloun, oficial general —dijo, e inclinó la cabeza mientras el escribiente regresaba presuroso a su mesa—. ¿En qué puedo serviros?
—Capitán Faloun, hemos de hablar en... —Tylee se interrumpió cuando el hombre que tosía se puso de pie de forma repentina y la banqueta cayó al suelo con un golpetazo.
Aferrándose el estómago, el joven se dobló y empezó a vomitar un oscuro chorro que al caer al suelo se disgregó en minúsculos escarabajos negros que salieron corriendo en todas direcciones. Alguien soltó una maldición que resonó de manera chocante en medio de un silencio por lo demás absoluto. El joven miraba fijamente los escarabajos, horrorizado, y sacudía la cabeza como si quisiera negar lo que veía. Echó una ojeada acosada en derredor, todavía sacudiendo la cabeza, y abrió la boca como si fuera a hablar. Sólo que volvió a doblarse y arrojó otro chorro negro, más largo, que se deshizo en escarabajos que salieron disparados por el suelo. La piel de la cara empezó a bullirle, como si más insectos le corrieran por el exterior de la calavera. Una mujer chilló —un grito largo, aterrado— y de pronto todos los escribientes chillaron y se levantaron de un salto derribando banquetas y hasta mesas en su precipitación por escabullirse frenéticamente de los pequeños insectos negros que se desplazaban por el suelo a toda velocidad. El hombre vomitó una y otra vez, cayó de hinojos, y después, retorciéndose como si se descoyuntara mientras arrojaba más y más escarabajos en un constante surtidor, se fue de bruces al suelo. Daba la impresión de que estuviera... vaciándose. Desinflándose. Las sacudidas cesaron, pero los escarabajos negros siguieron saliendo en tropel por la boca abierta y extendiéndose por el suelo. Finalmente —daba la impresión de que aquello hubiera durado una hora, pero no podía haber sido más de uno o dos minutos—, finalmente el torrente de insectos fue menguando y cesó. Lo que quedaba del tipo era algo pálido y aplastado dentro de las ropas, como un pellejo de vino que se hubiera vaciado. Ni que decir tiene que el griterío continuaba. La mitad de los escribientes se habían encaramado a las mesas que quedaban de pie, tanto hombres como mujeres, y maldecían o rezaban o a veces alternaban las dos cosas, todos a pleno pulmón. La otra mitad había huido fuera de la casa. Pequeños escarabajos negros corrían por todo el suelo. La estancia apestaba a terror.
—Oí un rumor sobre algo parecido —dijo Faloun con voz ronca. El sudor le perlaba la frente. Olía a miedo. A terror, no, pero desde luego sí a miedo—. De algún lugar al este de aquí. Sólo que eran ciempiés. Diminutos ciempiés negros. —Algunos de los escarabajos corrían hacia él, y el capitán reculó al tiempo que soltaba un juramento y hacía el mismo gesto raro que Tylee y Mishima habían hecho antes.
Perrin aplastó con la bota a los escarabajos que tenía cerca. Se le puso erizado el vello de la nuca, pero no importaba nada excepto Faile. ¡Nada!
—Sólo son escarabajos perforadores. Se los puede encontrar casi en cualquier parte donde haya viejos troncos caídos.
El hombre se estremeció, alzó la vista y volvió a estremecerse al ver los ojos de Perrin. Al fijarse en el martillo que llevaba al cinto, lanzó una rápida y sobresaltada mirada a la oficial general.
—Estos escarabajos no han salido de ningún tronco. ¡Son obra del Cegador del Alma!
—Es posible —contestó sosegadamente Perrin. Suponía que el nombre de Cegador del Alma se refería al Oscuro—. Pero da lo mismo. —Alzó el pie para dejar a la vista los cuerpos aplastados de siete u ocho insectos—. Se los puede matar. No tengo tiempo que perder con escarabajos que puedo aplastar con el pie.
—Hemos de hablar en privado, capitán —añadió Tylee. También ella olía a miedo, pero era un temor firmemente controlado. Mishima tenía una mano formando aquel gesto extraño, pero su miedo estaba casi tan bien controlado como el de ella.
Faloun hizo un esfuerzo evidente para recuperar el dominio de sí mismo y el olor a miedo desapareció. Sin embargo, evitó mirar a los escarabajos.
—Como ordenéis, oficial general. Atal, bájate de esa mesa y haz que barran fuera estos... bichos. Y ocúpate de que a Mehtan se lo prepare adecuadamente para los ritos. —El fornido escribiente hizo una reverencia antes de bajar de la mesa de un salto con agilidad, e hizo otra una vez que se encontró en el suelo, pero el capitán ya se había dado media vuelta—. ¿Hacéis el favor de seguirme, oficial general?
Su estudio podría haber sido originalmente un dormitorio, pero ahora lo amueblaba un escritorio con cajas planas llenas de papeles, y otra mesa, más grande, que estaba cubierta de mapas sujetos con tinteros, piedras y pequeñas figuras de latón. Una estantería pegada contra una pared contenía rollos que parecían ser más mapas. El hogar de piedra gris estaba apagado. Faloun les indicó con un gesto la media docena de sillas desparejadas que había sobre el suelo desnudo, delante del escritorio, y ofreció mandar que trajeran vino. Pareció decepcionado cuando Tylee rechazó ambas cosas. A lo mejor le apetecía echar un trago para templar los nervios. Aún se notaba un resto de temor prendido en su olor.
—Necesito reponer seis raken, capitán, y dieciocho morat'raken —empezó Tylee—. Y una compañía de personal de tierra. La que tenía se encuentra en algún punto de Amadicia, de camino al oeste, e imposible de localizar.
Faloun hizo una mueca como si le doliera algo.
—Oficial general, si habéis perdido raken entonces sabéis que se nos ha rebañado hasta el hueso a todos porque... —Su único ojo se desvió fugazmente hacia Perrin y carraspeó antes de continuar—. Pedís tres cuartas partes de los animales que me han dejado. Si pudieseis arreglaros con menos, quizá sólo uno o dos...
—Cuatro —dijo firmemente Tylee—, y doce voladores. Me conformaré con eso. —Cuando quería, hacía que su melodioso y calmoso acento seanchan sonara tajante—. Por lo que tengo entendido esta región es tan segura como Seandar, pero os dejaré cuatro.
—Como ordenéis, oficial general. —Faloun suspiró—. ¿Puedo ver la orden, por favor? Todo ha de quedar registrado. Desde que perdí la habilidad de volar me paso todo el tiempo manejando una pluma como un escribiente.
—Lord Perrin... —dijo Tylee, y él sacó el documento firmado por Suroth del bolsillo de la chaqueta.
El documento hizo que las cejas de Faloun fueran enarcándose más y más a medida que lo leía, y tocó suavemente el sello de cera, pero no lo cuestionó más de lo que lo había hecho la oficial general. Al parecer los seanchan estaban acostumbrados a ese tipo de cosas. Sin embargo, pareció aliviado al devolvérselo y se limpió la mano en la chaqueta sin darse cuenta de que lo hacía. Acostumbrados a ello, pero no a gusto. Observó a Perrin procurando hacerlo de forma subrepticia, y Perrin vio reflejada en su rostro la pregunta que la oficial general había planteado: ¿quién era él que tenía tal cosa?
—Necesito un mapa de Altara, capitán, si tenéis uno —pidió Tylee—. Me las arreglaré si no hay, pero sería mejor disponer de él. El sector nororiental del país es lo que me interesa.
—La Luz os es propicia, oficial general —dijo el hombre mientras se agachaba para sacar un rollo del anaquel inferior de la estantería—. Tengo justo lo que queréis. Por casualidad se encontraba entre los mapas amadicienses que me proporcionaron. Había olvidado que lo tenía hasta que lo mencionasteis. Tenéis una suerte extraordinaria, diría yo.
Perrin sacudió levemente la cabeza. Casualidad, nada de influencia ta'veren. Ni siquiera Rand era lo bastante ta'veren para hacer que ocurriera algo así. Los colores se arremolinaron y los hizo añicos antes de que cobraran forma.
Cuando Faloun extendió el mapa sobre la mesa, con las esquinas sujetas con pisapapeles de latón en forma de raken, la oficial general lo estudió hasta que tuvo memorizadas las marcas de reconocimiento del terreno. El mapa era lo bastante grande para tapar la mesa y mostraba exactamente lo que había pedido, así como estrechas franjas de Amadicia y Ghealdan, el terreno representado detalladamente, con los nombres de ciudades, pueblos, ríos y arroyos escritos en letra muy pequeña. Perrin sabía que estaba viendo un buen ejemplo del arte de la cartografía, mucho mejor de lo que era la mayoría de los mapas. ¿Sería influencia ta'veren? No. No, eso era imposible.
—Encontrarán a mis soldados aquí —dijo Tylee, arrastrando las palabras, mientras señalaba un punto del mapa con el dedo—. Han de partir de inmediato. Un volador en cada raken y nada de objetos personales. Que vuelen ligeros de peso y lo más rápido posible. Los quiero tener allí mañana por la noche. Los otros morat'raken viajarán con el personal de tierra. Confío en poder partir dentro de pocas horas. Tenedlos agrupados y listos para la marcha.
—Carros —dijo Perrin. Neald no era capaz de hacer accesos lo bastante grandes para que pasaran carretas—. Lo que quiera que lleven habrá de ir en carros, no en carretas.
Faloun articuló la palabra en silencio, con incredulidad.
—Carros —ratificó Tylee—. Ocupaos de eso, capitán.
Perrin olía en el hombre cierta avidez que interpretó como el deseo de hacer preguntas.
—Como ordenéis, oficial general. Así se hará —se limitó a decir el hombre, sin embargo, a la par que hacía una reverencia.
La estancia delantera estaba sumida en un tipo distinto de agitación cuando dejaron al capitán. Los escribientes iban de aquí para allí barriendo con frenesí o matando a escobazos a los escarabajos restantes. Algunas de las mujeres lloraban mientras utilizaban las escobas, algunos hombres parecía que quisieran hacer lo mismo y la habitación todavía apestaba a terror. No había rastro del hombre muerto, pero Perrin reparó en que los escribientes rodeaban el lugar donde se había desplomado, negándose a tocarlo ni con los pies. También procuraban no pisar a los escarabajos, lo que acarreaba moverse como bailarines sobre las puntas de los pies. Cuando Perrin se encaminó hacia la puerta principal en medio de los crujidos de los insectos que iba pisando, se pararon para mirarlo.
En el exterior se respiraba un ambiente más sosegado, aunque no mucho más. Los soldados de Tylee aún se hallaban de pie junto a los caballos, en una fila, y Neald fingía una actitud de despreocupada indiferencia, incluso para bostezar y darse palmaditas en la boca, pero la sul'dam consolaba a la temblorosa damane y murmuraba palabras tranquilizadoras, en tanto que los soldados de chaqueta azul, mucho más numerosos que antes, se arracimaban en un gran grupo y hablaban con preocupación. Cairhieninos y tearianos se apresuraron a rodear a Perrin llevando consigo sus caballos y hablando todos al tiempo.
—¿Es cierto, milord? —preguntó Camaille con una mueca preocupada crispándole el pálido semblante.
—Cuatro hombres sacaron algo en una manta —añadió, intranquilo, su hermano Barmanes—. Pero desviaban la vista de lo que quiera que fuera.
Todos hablaban a un tiempo, amontonados, apestando a un miedo que rayaba en el pánico.
—Dicen que vomitó escarabajos.
—Y que los escarabajos se abrieron paso fuera de su cuerpo perforándolo a mordiscos.
—La Luz nos valga, están barriendo escarabajos hacia afuera, nos matarán.
—Así me abrase, el Oscuro se está liberando.
Esas cosas y otras muchas aún más incoherentes.
—Callaos —dijo Perrin y, quién lo hubiera pensado, le hicieron caso. Por lo general se mostraban muy quisquillosos con él e insistían en que servían a Faile, no a él. Ahora lo miraban de hito en hito esperando que borrara sus temores—. Un hombre vomitó escarabajos y murió, pero eran escarabajos normales de los que se pueden encontrar en troncos muertos en cualquier parte. Te puede dar un picotazo desagradable si te sientas encima de uno, pero eso es lo peor. Seguramente fue obra del Oscuro de algún modo, cierto, pero no tiene nada que ver con la liberación de lady Faile, lo que significa que tampoco tiene nada que ver con nosotros. De modo que tranquilizaos y sigamos con nuestros asuntos.
Curiosamente, funcionó. Más de uno se puso colorado, y el olor a miedo fue reemplazado —o al menos ocultado— por otro a vergüenza por estar a punto de permitir que el pánico se apoderara de ellos. Parecían turbados. Sin embargo, conforme iban montando a caballo, el carácter de cada cual empezó a reafirmarse. Primero uno y después otro alardearon de las hazañas que realizarían para rescatar a Faile, a cuál más disparatada. Sabían que lo eran, porque cada bravata era acogida con risas por los demás, pero el siguiente intentaba que la suya fuera aún más estrambótica.
Se dio cuenta de que la oficial general lo observaba de nuevo; tomó las riendas de Recio que le tendía Carlon. ¿Qué sería lo que veía? ¿Qué pensaba que podría descubrir?
—¿Qué ha hecho retirar a todos los raken? —le preguntó Perrin.
—Deberíamos haber venido aquí en segundo o tercer lugar —contestó ella mientras subía a la silla—. Todavía tengo que conseguir a'dam. Quería mantener la creencia de que tenía una oportunidad todo el tiempo posible, pero bien podríamos llegar directamente al fondo del asunto. Esa hoja de papel afrontará ahora una verdadera prueba, y si no la supera no tiene sentido ir en busca de a'dam. —Una débil alianza y escasa confianza.
—¿Por qué no iba a superarla? Aquí ha funcionado.
—Faloun es un soldado, milord. Ahora hemos de hablar con un funcionario imperial. —Le dio al cargo administrativo un tono colmado de menosprecio. Hizo volver grupas a su zaino y a Perrin no le quedó otra que montar y seguirla.
Almizar era una ciudad de tamaño considerable, además de próspera, con seis altas torres de vigilancia alrededor del cercado, que no muralla. Según Elyas, la ley amadiciense prohibía levantar murallas en cualquier parte excepto en Amador, ley promulgada a requerimiento de los Capas Blancas y que éstos y quien se sentara en el trono hacían cumplir. Seguro que Balwer se enteraba de quién lo ocupaba ahora, al haber muerto Ailron. Las calles estaban empedradas con bloques de granito y las flanqueaban sólidos edificios de ladrillo o de piedra, algunos grises, otros negros, muchos de tres o cuatro pisos de altura, la mayoría techados con pizarra oscura y el resto con bálago. La gente llenaba las calles y se abría paso entre carretas, carros tirados por caballos o empujados por hombres, vendedores ambulantes que voceaban sus mercancías, mujeres con gorros de ala profunda que les tapaba la cara, cargadas con cestos de compra, hombres con casacas largas hasta la rodilla que caminaban con aire presuntuoso, aprendices con delantales o chalecos que hacían recados. Por las calles había tantos soldados —hombres y mujeres— como lugareños, algunos de piel tan oscura como tearianos, o del color de la miel, o tan pálida como un cairhienino, sólo que rubios y altos, todos ellos con los coloridos uniformes seanchan. En su mayoría sólo iban armados con un cuchillo o una daga en el cinturón, aunque Perrin también vio a otros con espada. Éstos iban en pareja, atentos a todo cuanto los rodeaba, y llevaban asimismo porra en el cinturón. Perrin imaginó que era una especie de guardia ciudadana, pero había demasiados para una población del tamaño de Almizar. En ningún momento dejó de tener a la vista al menos a un par de ellos.
Dos hombres y una mujer salieron de una posada de varios pisos y el techo de pizarra y montaron caballos que sujetaban los mozos. Perrin distinguió que era una mujer sólo porque la larga casaca de cola dividida se ajustaba al busto, ya que llevaba el pelo más corto que los hombres, vestía ropas de hombre y espada, exactamente igual que los otros dos. Y el semblante era igual de duro que el de ellos. Mientras los tres se dirigían a trote vivo hacia el oeste calle abajo, Mishima gruñó con acritud.
—Cazadores del Cuerno —murmuró—. Me apuesto los ojos. Esos tipos causan problemas allí donde vayan, montan trifulcas, meten la nariz donde no deben. He oído decir que el Cuerno de Valere se había encontrado ya. ¿Qué opináis vos, milord?
—Yo también he oído comentar que se había encontrado —contestó Perrin, cauteloso—. Hay todo tipo de rumores propagándose de aquí para allí.
Ninguno de los dos le echó una ojeada, y en medio de una calle abarrotada captar sus olores era poco menos que imposible, pero por alguna razón tuvo la impresión de que su respuesta los había hecho cavilar, como si ocultara algún significado profundo. ¿Acaso pensaban que estaba vinculado con el Cuerno? Sabía dónde estaba. Moraine se lo había llevado a la Torre Blanca. Sin embargo, no pensaba decírselo. La poca confianza funcionaba en ambos sentidos.
Los lugareños hacían tan poco caso de los soldados como de sus convecinos y de la oficial general y sus soldados armados, pero Perrin era harina de otro costal. Al menos cuando reparaban en sus ojos dorados. Olía al instante cuando alguno se daba cuenta. El brusco gesto de cabeza de una mujer, la boca abierta de par en par mientras lo miraba fijamente. El hombre que se quedaba petrificado y mirándolo boquiabierto. De hecho, un tipo tropezó con sus propios pies y cayó de rodillas. Ése lo miró de hito en hito, después se incorporó precipitadamente y echó a correr apartando a la gente de su camino a empujones, como si temiera que Perrin fuera a ir en pos de él.
—Supongo que nunca había visto ojos de color amarillo hasta ahora —comentó exasperado.
—¿Son corrientes de donde procedéis? —preguntó la oficial general.
—Yo no diría que corrientes, pero os presentaré a otro hombre que también los tiene así.
Tylee y Mishima intercambiaron una mirada. Luz, esperaba que en las profecías no hubiera nada sobre dos hombres con los ojos amarillos. Los colores giraron en su cabeza, pero los apartó sin miramientos.
La oficial general sabía exactamente dónde se dirigía, un establo de piedra en el extremo meridional de la ciudad, pero cuando desmontó en el patio vacío del establo no salió corriendo ningún mozo a atenderlos. Cerca del establo había un corral con la valla de piedra, pero no había caballos en él. Le tendió las riendas a uno de los soldados y se quedó mirando fijamente las puertas del establo, de las que sólo una estaba abierta. Por su olor, Perrin tuvo la impresión de que la mujer se armaba de valor.
—Seguid mi ejemplo, milord —dijo finalmente—, y hablad sólo lo indispensable. Podríais decir algo equivocado. Si tenéis que hablar, habladme a mí. Dejad claro que os dirigís a mí.
Aquello sonaba ominoso, pero asintió con la cabeza. Y se puso a planear cómo robar la horcaria si las cosas iban mal. Tendría que enterarse de si ese lugar estaba vigilado por las noches. Puede que Balwer ya lo supiera. El hombrecillo parecía recoger información de ese tipo incluso sin intentarlo. Siguió a Tylee al interior del edificio, pero Mishima se quedó fuera, con los caballos, y al parecer aliviado de no tener que acompañarlos. ¿Qué significaba eso? ¿O no significaba nada? Seanchan. En sólo unos cuantos días estaban haciendo que viera significados ocultos en todo.
El edificio había sido establo otrora, evidentemente, pero ahora era algo distinto. El suelo de piedra estaba tan concienzudamente barrido que habría recibido la aprobación de cualquier ama de casa; no había caballos, y un aroma intenso, como a menta, que flotaba en el aire habría apagado cualquier atisbo de olor a caballo y a paja para cualquier nariz que no fuera la suya o la de Elyas. Las cuadras que había delante estaban llenas de cajas de madera apiladas, y en la parte trasera se habían desmontado las cuadras a excepción de los montantes que sostenían el pajar. Allí trabajaban hombres y mujeres; algunos usaban morteros y majadores o cedazos en unas mesas, otros se ocupaban cuidadosamente de cazuelas planas apoyadas en patas metálicas sobre braseros de carbón y usaban tenazas para darle la vuelta a lo que parecían raíces.
Un hombre joven y delgado, en mangas de camisa, dejó un hinchado saco de yute dentro de una de las cajas y después hizo una reverencia a Tylee tan pronunciada como la del escribiente, con el torso paralelo al suelo. No se irguió hasta que la mujer habló.
—Oficial general Khirgan. Deseo hablar con quienquiera que esté a cargo, si se me permite. —Era un tono muy diferente del que había usado con el escribiente, en absoluto perentorio.
—Como ordenéis —contestó el tipo delgado con un acento que sonaba amadiciense. Al menos, si era seanchan hablaba a un ritmo normal, sin arrastrar las palabras.
Hizo otra reverencia igualmente pronunciada, se apresuró hacia una zona donde seis de las cuadras se habían cerrado con paredes, a mitad de camino de la fila de la izquierda, y llamó apocadamente a la puerta; después esperó a recibir permiso antes de entrar. Cuando salió, regresó a la parte trasera del edificio sin dignarse siquiera dirigir una mirada a Perrin y Tylee. Al cabo de unos minutos, Perrin abrió la boca, pero Tylee hizo una mueca y sacudió la cabeza, así que volvió a cerrarla y esperó. Esperaron su buen cuarto de hora, y la impaciencia fue aumentando de segundo en segundo. La oficial general olía a una firme paciencia.
Finalmente, una mujer regordeta de aspecto atildado, con un vestido de color amarillo fuerte y de corte extraño, salió de la pequeña habitación, pero se detuvo para examinar el trabajo que se realizaba en la parte trasera del edificio sin hacer el menor caso de Tylee y de Perrin. ¡Tenía la mitad del cuero cabelludo rapado! El resto del cabello lo llevaba tejido en una gruesa trenza canosa que le colgaba sobre el hombro. Por fin asintió con satisfacción y se dirigió hacia ellos a buen paso. Un trozo ovalado, en color azul, sobre la pechera del vestido, llevaba bordadas tres manos doradas. Tylee hizo una reverencia tan pronunciada como la que Faloun le había hecho a ella, y, recordando su advertencia, Perrin hizo otro tanto. La remilgada mujer inclinó la cabeza. Ligeramente. Olía a orgullo.
—¿Deseáis hablar conmigo, oficial general? —Tenía una voz suave, tan atildada como ella misma. Y nada acogedora. Era una mujer muy ocupada a la que estaban molestando. Una mujer ocupada y consciente de su importancia.
—Sí, honorable —contestó respetuosamente Tylee. Un atisbo de irritación surgió entre su olor a paciencia, pero enseguida desapareció. Su semblante se mantuvo inexpresivo—. ¿Podéis decirme cuánta horcaria tenéis preparada?
—Una extraña petición —comentó la otra mujer como si estuviera considerando responder o no. Ladeó la cabeza en un gesto pensativo—. De acuerdo —dijo al cabo de un momento—. Según el recuento a media mañana, tengo noventa y siete quintales y cuatro libras. Un extraordinario logro, aunque lo diga yo, si se tienen en cuenta las cantidades que he expedido y lo difícil que resulta conseguir la planta en terreno agreste sin enviar escarbadores a distancias disparatadas. —Por imposible que pudiera parecer, el olor a orgullo se volvió más intenso—. He resuelto ese problema, sin embargo, al inducir a los campesinos locales a que planten horcaria en algunos de sus campos. Para el verano hará falta construir algo más grande que albergue esta manufactura. Os confesaré que no me sorprendería que se me ofreciera un nuevo nombre por esto. Aunque, naturalmente, tal vez no lo acepte. —Con un amago de sonrisa afectada pasó los dedos por el óvalo de la pechera tan ligeramente que era casi una caricia.
—La Luz os será propicia, honorable —murmuró Tylee—. Milord, ¿me hacéis el favor de enseñar el documento a la honorable? —Todo ello con una reverencia a Perrin notablemente más pronunciada que la que había dedicado a la otra mujer. La atildada mujer enarcó las cejas.
Alargaba la mano para tomar el papel que le ofrecía Perrin cuando se quedó paralizada, clavada la vista en el rostro del él. Por fin se había fijado en sus ojos. Con una leve sacudida, salió del pasmo y empezó a leer sin que en el rostro se reflejaran expresión alguna de sorpresa, tras lo cual dobló la hoja y empezó a darse golpecitos con ella contra la otra mano.
—Parece que os movéis a altos niveles, oficial general. Y con una extraña compañía ¿Qué ayuda me pedís vos... o él?
—Horcaria, honorable —dijo suavemente Tylee—. Toda la que tenéis. Se cargará en carros lo antes posible. Y nos tendréis que proporcionar también esos carros y los conductores, me temo.
—¡Imposible! —espetó la atildada mujer mientras se erguía altaneramente—. He establecido un programa muy estricto respecto a la cantidad de libras de horcaria preparada que se despacha cada semana, y me atengo a él sin desviarme un ápice, y no quiero ver manchado ese expediente. El daño que se ocasionaría al imperio sería inmenso. Las sul'dam están atando marath'damane a manos llenas.
—Disculpadme, honorable —dijo Tylee con otra reverencia—. Si pudieseis encontrar la forma de darnos...
—Oficial general —la interrumpió Perrin. Saltaba a la vista que aquél era un encuentro delicado y había procurado mantener relajado el gesto, pero ya no pudo evitar fruncir el entrecejo. Ni siquiera estaba seguro de que casi cinco toneladas del producto fueran suficientes, ¡y ella iba a intentar negociar por una cantidad menor! La mente le trabajaba a toda velocidad para dar con una solución. A su entender, las prisas conducían a hacer mal las cosas, a cometer errores y a provocar percances, pero no tenía opción—. Puede que esto no le interese a la honorable, desde luego, pero Suroth prometió muerte y algo peor si se ponían obstáculos a su plan. Supongo que su cólera no llegará más allá de vos y de mí, pero dijo que se cargara todo.
—No, por supuesto que la cólera de la Augusta Señora no tocará a la honorable. —Tylee lo dijo como si no estuviera segura de ello.
La atildada mujer respiraba con dificultad, de forma que el óvalo con las tres manos doradas subía y bajaba sobre el pecho. Hizo una reverencia a Perrin como la que le había hecho antes Tylee.
—Necesitaré casi todo el día para reunir suficientes carros en los que cargar el producto. ¿Bastará así, milord?
—Tendrá que bastar, ¿verdad? —replicó Perrin mientras le quitaba la nota de la mano. La mujer soltó el papel de mala gana y observó con gesto ávido cómo se lo guardaba en el bolsillo de la chaqueta.
Ya fuera, la oficial general sacudió la cabeza mientras se encaramaba a la silla.
—Tratar con Manos Menores siempre es difícil. Ninguno de ellos ve nada inferior en sí mismo. Pensé que esto estaría a cargo de alguien de Cuarto o Quinto Rango, lo que ya habría resultado muy complicado. Cuando vi que la mujer era del Tercer Rango, sólo dos peldaños más abajo que una Mano de la Emperatriz en persona, así viva para siempre, tuve la seguridad de que no conseguiríamos más que unos pocos cientos de libras, si acaso. Pero habéis llevado el asunto maravillosamente. Corriendo un riesgo, pero, aun así, magníficamente disimulado.
—Bueno, nadie quiere jugársela a cara o cruz —comentó Perrin mientras salían del establo a la ciudad con todos en fila detrás de ellos dos. Ahora tenían que esperar por los carros y quizá deberían buscar una posada. Ardía de impaciencia. Quisiera la Luz que no tuvieran que pasar la noche allí.
—Vos no lo sabíais —susurró Tylee—. Esa mujer supo que se hallaba a la sombra de la muerte tan pronto como leyó la nota de Suroth, pero estaba dispuesta a correr el riesgo para cumplir con su deber para con el imperio. Una Mano Menor de Tercer Rango tiene prestigio suficiente para escapar de la muerte aduciendo cumplimiento del deber. Pero utilizasteis el nombre de Suroth. Hacer algo así está bien casi siempre, salvo cuando se habla directamente a la Augusta Señora, claro; pero, con una Mano Menor, usar su nombre sin el título significa que o sois un lugareño ignorante o un íntimo de Suroth. La Luz os fue propicia, y la mujer creyó que sois lo segundo.
Perrin soltó una risa carente de alegría. Seanchan. Y puede que también influencia ta'veren.
—Decidme, si no es ofensiva la pregunta, ¿vuestra dama aportó relaciones poderosas o quizá grandes territorios?
Eso lo sorprendió tanto que se giró en la silla para mirarla de hito en hito. Algo pegó en su pecho con fuerza, trazó una línea abrasadora a través del torso y golpeó en su brazo. Detrás de él un caballo relinchó con dolor. Aturdido, bajó la vista hacia la flecha que le atravesaba el brazo izquierdo.
—Mishima —espetó la oficial general mientras señalaba—, ese edificio de cuatro pisos y techado de bálago, entre otros dos techados con pizarra. Vi movimiento en lo alto del tejado.
Gritando una orden para que lo siguieran, Mishima galopó por la abarrotada calle abajo con seis lanceros seanchan; las herraduras de los cascos resonaron en el empedrado. La gente saltaba hacia los lados para apartarse. Otros miraban de hito en hito. Parecía que ninguno de los transeúntes se había dado cuenta de lo ocurrido. Otros dos lanceros habían desmontado y se ocupaban del tembloroso animal de uno de ellos, que tenía una flecha clavada en la espaldilla. Perrin toqueteó un botón roto que colgaba de un hilo. La seda de la chaqueta tenía un tajo desde el botón y a través del pecho. Manaba sangre que humedecía la camisa y le resbalaba por el brazo. Si no se hubiera girado en aquel preciso momento ahora tendría esa flecha clavada en el corazón en lugar de tenerla en el brazo. Puede que la otra también lo hubiera alcanzado, pero con ésa habría sido suficiente. Una flecha de Dos Ríos no se habría desviado con tanta facilidad.
Cairhieninos y tearianos se apiñaron a su alrededor cuando desmontó, todos intentando ayudarlo, cosa que no necesitaba. Sacó el cuchillo colgado al cinturón, pero Camaille se lo quitó y con habilidad hizo una muesca en el astil para poder romperlo limpiamente casi pegado al brazo. Eso le provocó una punzada de dolor que le recorrió el brazo. A la chica no parecía importarle mancharse de sangre los dedos, pero sacó un pañuelo con puntilla de la manga y, con un tinte algo más pálido de lo que era habitual en un cairhienino, se los limpió para después examinar el extremo del astil que le sobresalía un poco del brazo para comprobar que no tuviera astillas. La oficial general también había desmontado de su zaino y tenía fruncido el entrecejo.
—Mis ojos están bajos porque os han herido, milord. Había oído decir que últimamente los delitos habían aumentado, como incendios premeditados, ladrones que mataban sin necesidad, asesinatos sin motivo aparente... Debí haberos protegido mejor.
—Apretad los dientes, milord —dijo Barmanes mientras ataba un trozo de cordón de cuero justo debajo de la punta de flecha—. ¿Listo, milord?
Perrin apretó los dientes y asintió con la cabeza. Barmanes sacó de un tirón el astil manchado de sangre y Perrin ahogó un gemido.
—No tenéis los ojos bajos —repuso con voz enronquecida. Significara lo que significara eso, pero no había sonado nada bien por la forma en la que lo había dicho la mujer—. Nadie os pidió que me envolvieseis en pañales. Yo al menos no os lo pedí. —Neald se abrió paso entre la gente que lo rodeaba, ya con una mano alzada, pero Perrin le hizo un ademán para que no siguiera adelante—. Aquí no, diantre. La gente puede verlo. —Finalmente, los transeúntes se habían dado cuenta de lo que pasaba y se estaban agrupando para mirar mientras intercambiaban murmullos excitados entre ellos—. Puede Curar esto como si nunca hubiera existido la herida —explicó al tiempo que flexionaba el brazo de manera experimental. Hizo un gesto de dolor. No había sido una buena idea.
—¿Dejaréis que utilice el Poder con vos? —preguntó Tylee con incredulidad.
—¿Para librarme de un agujero en el brazo y un tajo en el pecho? Tan pronto como nos encontremos en alguna parte donde no nos esté mirando la mitad de la ciudad. ¿Vos no lo dejaríais?
La mujer se estremeció y repitió de nuevo aquel gesto peculiar. Al final tendría que preguntarle qué significaba.
Mishima se reunió con ellos; llevaba de las riendas a su caballo y mostraba un gesto grave.
—Dos hombres que llevaban arco y flechas cayeron de ese tejado —informó en voz baja—, pero no fue la caída lo que los mató. El golpe contra el empedrado de la calle fue muy fuerte, pero apenas había sangre. Creo que tomaron veneno cuando vieron que su intento de mataros había fallado.
—Eso no tiene sentido —masculló Perrin.
—Si unos hombres se suicidan para no tener que informar de su fracaso significa que tenéis un enemigo poderoso —comentó seriamente Tylee.
¿Un enemigo poderoso? Seguramente a Masema le gustaría verlo muerto, pero era imposible que la influencia de ese hombre pudiera llegar tan lejos.
—Los enemigos que tengo se encuentran lejos e ignoran dónde estoy.
Tylee y Mishima convinieron en que él debía de saberlo, pero parecían dudosos. Claro que siempre quedaban los Renegados. Algunos de ellos ya habían intentado matarlo con anterioridad. Otros habían tratado de utilizarlo. No le pareció conveniente sacar a colación a los Renegados en aquella conversación. El brazo le daba punzadas, al igual que el corte del pecho.
—Encontremos una posada donde pueda alquilar una habitación.
Cincuenta y cinco nudos. ¿Cuántos más? Luz, ¿cuántos más?
13
ASEDIO
Empujadlos! —gritó Elayne. Fogoso intentó moverse, nervioso al estar rodeado por otros caballos y por mujeres a pie en una estrecha calle adoquinada, pero Elayne calmó al castrado negro con mano firme. Birgitte había insistido en que permaneciera en la retaguardia. ¡Había insistido! ¡Como si fuera una insensata sin dos dedos de frente!—. ¡Empujadlos, así os abraséis!
Ninguno de los cientos de hombres que estaban en el adarve de la muralla de la ciudad —de piedra gris con vetas blancas y cincuenta pies de altura— le hizo el más mínimo caso, claro. Probablemente ni la oían. Entre los gritos, insultos y chillidos sonaba el entrechocar de acero contra acero a lo largo de toda la ancha calle que discurría junto a la muralla y bajo el sol de mediodía suspendido en un extraño cielo sin nubes, mientras esos hombres sudaban y se mataban los unos a los otros ya fuera con espada, lanza o alabarda. La lucha cuerpo a cuerpo abarcaba un tramo de doscientos pasos de la muralla que comprendía tres de las altas torres redondas, donde el León Blanco de Andor ondeaba, y amenazaba con extenderse a otras dos; no obstante todas parecían resistir, gracias a la Luz. Los hombres arremetían, acuchillaban y golpeaban; nadie cedía terreno ni daba cuartel, por lo que Elayne podía ver. En lo alto de las torres, los ballesteros vestidos con chaquetas rojas contribuían a la matanza; pero, una vez disparada, se necesitaba tiempo para volver a cargar una ballesta, y de cualquier modo eran muy pocos para inclinar la balanza. Eran los únicos guardias allí arriba. Todos los demás eran mercenarios. Excepto Birgitte.
A tan corta distancia, el vínculo permitía que los ojos de Elayne encontraran fácilmente a su Guardián, cuya larga trenza dorada se balanceaba mientras alentaba a sus soldados y señalaba con el arco los lugares que necesitaban refuerzos. Con la corta chaqueta roja de cuello blanco y los amplios pantalones azul cielo metidos por dentro de las botas, era la única en lo alto de la muralla que no llevaba armadura de ninguna clase. Había insistido en que Elayne se pusiera ropas lisas de color gris con la esperanza de que nadie reparara en ella y evitar cualquier intento de capturarla o matarla —algunos de los hombres ahí arriba llevaban ballestas o arcos cortos colgados en la espalda y, para aquellos que no combatían en primera línea, cincuenta pasos no suponían un disparo difícil— pero los cuatro nudos dorados que llevaba Birgitte en el hombro indicaban su rango y la convertirían en el blanco de cualquier hombre de Arymilla que tuviera ojos en la cara. Al menos, Birgitte no intervenía en los combates. Al menos...
Elayne se quedó sin respiración cuando un hombre enjuto con coraza y yelmo cónico de acero se lanzó sobre Birgitte espada en mano, pero la rubia mujer esquivó la estocada con calma —a través del vínculo parecía que había salido a una larga cabalgada, poco más— y le propinó un golpe de revés con el arco en un lado de la cabeza que lo derribó de las almenas. El tipo tuvo tiempo de gritar antes de estrellarse contra el suelo empedrado con un ruido nauseabundo. No era el único cadáver tirado en la calle. Birgitte decía que los hombres no seguirían a nadie a menos que supieran que esa persona estaba dispuesta a arrostrar los mismos peligros y las mismas dificultades a los que ellos se enfrentaban, pero si por hacer caso a esas necedades masculinas conseguía que la mataran...
Elayne no se dio cuenta de que había taconeado a Fogoso hasta que Caseille asió las riendas del caballo.
—No soy idiota, teniente —dijo en un tono gélido—. No tengo intención de acercarme hasta que sea... seguro.
La arafelina retiró bruscamente la mano; detrás de las barras del bruñido casco cónico, el semblante de la mujer se tornó impasible. Inmediatamente, Elayne se sintió mal por ese exabrupto —Caseille sólo hacía su trabajo— pero aun así seguía enfadada y no iba a disculparse. Sintió vergüenza al darse cuenta de que esos pensamientos eran producto de una rabieta. Pero qué puñetas, había momentos en los que abofetearía a Rand por haberla dejado embarazada de esos bebés. Últimamente no sabía los cambios de humor que iba a tener de un instante para otro. Pero los tenía, vaya que sí.
—Si esto es lo que sucede cuando se va a tener un bebé creo que nunca tendré uno —dijo Aviendha mientras se ajustaba el chal oscuro echado sobre los hombros.
La silla de montar de arzones altos de su rucio le levantaba la voluminosa falda Aiel lo suficiente para que enseñara las piernas hasta las rodillas; llevaba medias, sí, pero no parecía que esa exhibición la incomodara. Con la yegua parada, la Aiel parecía habituada a montar. Claro que Mageen —«margarita» en la Antigua Lengua— era un animal dócil y tranquilo que tendía a estar fondón. Por suerte, Aviendha sabía tan poco de caballos que no reparaba en esos detalles.
Unas risas apagadas hicieron que Elayne girara la cabeza. Las veintiuna mujeres que conformaban su guarda personal —todas ellas asignadas al servicio esa mañana, incluida Caseille—, vestidas con armadura y yelmo bruñidos, mostraban un gesto impasible. Demasiado impasible, de hecho. Sin duda alguna, se reían por dentro. Pero las cuatro Allegadas situadas detrás de ellas se tapaban la boca con la mano y tenían juntas las cabezas. Alise, normalmente una mujer de rostro afable que tenía pinceladas grises en el pelo, vio que las observaba —mejor dicho, les asestaba una mirada fulminante— y puso los ojos en blanco ostentosamente, lo que provocó que las otras volvieran a reírse. Caiden, una bonita domani metida en carnes, se rió con tanta fuerza que se tuvo que sujetar en Kumiko, a pesar de que la canosa y rolliza mujer parecía tener sus propias dificultades. La irritación aguijoneó a Elayne. No se debía a las risas —vale, un poco sí— y desde luego, tampoco a las Allegadas. Al menos, no mucho. Su ayuda era inestimable.
Esta lucha en las murallas no era, ni mucho menos, el primer asalto que Arymilla había lanzado en las últimas semanas. De hecho, su frecuencia iba en aumento, ahora hasta tres o cuatro ataques al día en ocasiones. Arymilla sabía perfectamente que Elayne no tenía suficientes hombres para defender las seis leguas de murallas, así la abrasara la Luz, y, del mismo modo, Elayne sabía que tampoco podía prescindir de hombres entrenados para cubrir todas las leguas de murallas y torres, y si ponía gente sin experiencia sería empeorar las cosas. Los hombres de Arymilla sólo tenían que hacerse con una de las puertas de la ciudad. Así podría llevar los combates al interior de la urbe, donde Elayne se encontraría muy superada en número. Tal vez la población se alzaría en su favor, cosa que no era segura; aun así, eso sólo serviría para aumentar la matanza al enfrentarse aprendices, mozos de cuadra y tenderos contra soldados entrenados y mercenarios. Quienquiera que acabara sentándose en el Trono del León —y muy probablemente no sería Elayne Trakand— estaría manchada con la sangre de Caemlyn. Así que, aparte de defender las puertas y apostar vigías en las torres, había hecho que todos los soldados se retiraran a la Ciudad Interior, cerca del Palacio Real, y había situado hombres con visores de lentes en las torres más altas de palacio. Cuando un centinela avistaba un nuevo ataque, algunas Allegadas se coligaban y abrían accesos para llevar a los soldados al lugar indicado. Ellas no participaban en la lucha, por supuesto. Elayne no les habría permitido utilizar el Poder Único como arma aunque hubieran estado dispuestas a hacerlo.
De momento había funcionado, aunque casi siempre por los pelos. La Baja Caemlyn —la zona de extramuros— era un laberinto de casas, tiendas, posadas y almacenes que permitía a los hombres retirarse antes de que se los viera. En tres ocasiones sus soldados habían tenido que luchar en las calles en el interior de la muralla y recobrar al menos una de las torres. Una tarea cruenta. Habría incendiado la Baja Caemlyn hasta los cimientos para dejar sin cobertura a la gente de Arymilla. Sin embargo, el fuego se podía extender fácilmente al interior de las murallas y originar un gran incendio, hubiera lluvias primaverales o no. Tal como estaba la situación, cada noche estallaban incendios provocados en el interior de la ciudad, y sofocar ésos ya conllevaba bastantes dificultades. Además, la gente vivía en esas casas a pesar del asedio y no quería que se la recordara como la que destruyó sus hogares y sus medios de subsistencia. No, lo que le molestaba era que no se le hubiera ocurrido antes utilizar a las Allegadas de ese modo. Si lo hubiera hecho, no tendría que estar aguantando aún a las mujeres de los Marinos, y no digamos ya el trato por el que les cedía una milla cuadrada de Andor. ¡Luz, una milla cuadrada! Su madre no había cedido ni un centímetro de Andor. La Luz la abrasara, este asedio no le dejaba tiempo para llorar a su madre. O a Lini, su vieja niñera. Rahvin había asesinado a su madre y, probablemente, Lini había muerto al intentar protegerla. Encanecida y consumida por los años, Lini no se habría echado atrás ni siquiera frente a un Renegado. Pero pensar en Lini hizo que oyera la atiplada voz de la mujer: «No puedes volver a meter la miel en el panal, pequeña». Lo hecho, hecho estaba, y tendría que vivir con ello.
—Ya está. Se acabó —dijo Caseille—. Se dirigen a las escalas.
Y así era. A lo largo de toda la muralla los soldados de Elayne avanzaban, mientras que los de Arymilla retrocedían por las almenas donde habían apoyado las escaleras de mano. Los hombres aún morían en el parapeto, pero la lucha se acababa.
Elayne se sorprendió a sí misma al clavar los talones en los flancos de Fogoso. En esta ocasión ninguna de las mujeres fue lo bastante rápida para detenerla. Perseguida por los gritos, Elayne cruzó la calle al galope y desmontó de un salto al pie de la torre más cercana antes de que el castrado se hubiera detenido por completo. Abrió la pesada puerta de un empujón, se recogió la falda pantalón y subió a todo correr la escalera de caracol, contraria a las agujas del reloj, dejando atrás amplios nichos en el muro donde grupos de hombres armados la miraban asombrados al verla pasar corriendo. Esas torres estaban construidas así para poder defenderlas de atacantes que intentaran abrirse camino hacia la ciudad desde lo alto de la muralla. La escalera acababa en una gran sala donde otra escalera, en el lado opuesto, subía en espiral haciendo el giro en dirección contraria. Una veintena de hombres con corazas y cascos disparejos descansaban sentados contra la pared, jugaban a los dados mientras charlaban y reían como si nadie hubiera muerto detrás de las dos puertas reforzadas con hierro de la habitación.
Fuera lo que fuera lo que hacían, lo dejaron para mirarla boquiabiertos.
—Milady, yo no haría eso —dijo un hombre de voz áspera cuando Elayne puso las manos en la barra de hierro que cruzaba una de las puertas. Sin hacer caso al hombre, giró la barra sobre el eje y abrió la puerta. Una mano le cogió la falda pero se soltó de un tirón.
No quedaba ningún hombre de Arymilla en la muralla. Al menos, ninguno de pie. Docenas de hombres estaban tendidos sobre el adarve cubierto de sangre, algunos inmóviles, otros gimiendo. Algunos serían hombres de Arymilla, pero el entrechocar de acero contra acero había cesado. Muchos de los mercenarios atendían a los heridos o intentaban recuperar el aliento sentados en cuclillas.
—¡Hacedlos caer y recoged las puñeteras escaleras! —gritó Birgitte. Disparó una flecha sobre el grupo de hombres que intentaba huir por las calles de tierra de la Baja Caemlyn al pie de la muralla, encajó otra en la cuerda y volvió a disparar—. ¡Que construyan otras si quieren volver!
Algunos de los mercenarios se inclinaron entre las almenas para cumplir la orden, pero sólo unos pocos.
—Sabía que no debería haberte dejado venir hoy —continuó Birgitte mientras seguía disparando tan rápido como podía encajar una flecha y soltarla. Asimismo, las saetas de las ballestas caían sobre los hombres desde lo alto de las torres, pero los almacenes techados con tejas ofrecían protección a cualquiera que pudiera entrar en ellos.
Elayne no se dio cuenta de que ese último comentario iba dirigido a ella hasta unos momentos después y, al hacerlo, enrojeció.
—¿Y cómo me lo habrías impedido? —preguntó levantando la barbilla.
Con el carcaj vacío, Birgitte bajó el arco y se giró hacia ella con el entrecejo fruncido.
—Te habría atado y habría hecho que ella se sentara encima de ti —dijo al tiempo que señalaba con la cabeza a Aviendha, que en ese momento salía de la torre a zancadas. A pesar de que el brillo del Saidar la envolvía, llevaba el cuchillo de empuñadura de cuerno en la mano. Caseille y el resto de las mujeres de la Guardia entraron detrás de ella, espada en mano y el semblante severo, gesto que no cambió ni un ápice tras comprobar que Elayne estaba sana y salva. Esas puñeteras mujeres eran insoportables cuando se empeñaban en tratarla como si fuera un jarrón de vidrio soplado que podía romperse al mínimo roce. Y, después de lo que acababa de hacer, lo serían más. Y tendría que sufrirlo.
—Yo te habría alcanzado si ese estúpido animal no me hubiera tirado —musitó Aviendha, frotándose la cadera.
¿Tirarla? Era harto improbable con una yegua tan mansa. Seguramente, Aviendha se las había ingeniado para caerse de la montura. En vista de que la situación no entrañaba peligro, envainó rápidamente el cuchillo en la funda e intentó fingir que no lo había empuñado en ningún momento. El brillo del Saidar también se desvaneció.
—No había peligro —dijo Elayne, que intentó eliminar el tono agrio de su voz sin mucho éxito—. Min dijo que daría a luz a mis hijos, hermana. Hasta que hayan nacido, no me puede ocurrir nada malo.
Aviendha asintió con la cabeza despacio, pensativamente, pero Birgitte soltó un gruñido.
—Preferiría que no pusieras a prueba sus visiones. Corres muchos riesgos y es posible que demuestres que se equivocaba.
Eso era una estupidez. Min nunca se equivocaba. Pues claro que no.
—Ésa era la compañía de Aldin Miheres —dijo un mercenario alto con un acento murandiano cadencioso aunque áspero, y se quitó el yelmo dejando a la vista un rostro delgado y sudoroso con bigote entrecano que llevaba engomado de punta. Rhys a'Balaman, como decía llamarse, tenía los ojos duros como piedras y una sonrisa en los finos labios que siempre parecía una mueca sarcástica. Había estado escuchando la conversación y no dejaba de echar ojeadas de soslayo a Elayne mientras hablaba con Birgitte—. Lo reconocí, sí. Buen hombre, Miheres. Luché a su lado más veces de las que puedo contar, sí. Casi había logrado llegar a ese almacén cuando vuestra flecha lo alcanzó en la garganta, capitana general. Una lástima.
—Hizo una elección, capitán, lo mismo que la hicisteis vos —dijo Elayne, ceñuda—. Podéis lamentar la muerte de un amigo, pero confío en que no estéis lamentando la decisión que tomasteis. —A la mayoría de los mercenarios que había fuera de la ciudad, tal vez a todos, los había contratado Arymilla. Ahora, el mayor temor de Elayne era que esa mujer consiguiera sobornar a las compañías que todavía quedaban dentro de las murallas. Ninguno de los capitanes mercenarios había informado de nada, pero la señora Harfor aseguraba que se habían hecho propuestas, entre ellas, una a a'Balaman.
El murandiano le dedicó una de sus muecas sarcásticas y una reverencia ceremoniosa, incluido un floreo con una capa que no llevaba puesta.
—Oh, combatí contra él tantas veces como a su lado, milady. Lo habría matado o él me habría matado a mí si nos hubiéramos encontrado cara a cara este bonito día. Era más un conocido que un amigo, ¿sabéis? Y prefiero cobrar oro por defender una muralla como ésta que por atacarla.
—He visto que algunos de vuestros hombres llevan la ballesta colgada a la espalda, capitán, pero no los he visto usarlas.
—No es el procedimiento de los mercenarios —dijo secamente Birgitte. El vínculo transmitía irritación, aunque si era por a'Balaman o por Elayne, ésta no habría sabido decirlo. La sensación desapareció enseguida. Birgitte había aprendido a disimular sus emociones una vez que descubrieron que las de una se reflejaban en la otra como un espejo a través del vínculo. Seguramente habría querido que Elayne hiciera lo mismo; claro que también Elayne habría querido ser capaz.
—Veréis, milady —empezó a'Balaman, que apoyó el yelmo en la cadera—, el asunto es que si se presiona demasiado a un hombre cuando trata de abandonar el campo de batalla y se intenta derribarlo o cosa parecida... Bien, la próxima vez puedes ser tú el que quiera abandonar el campo de batalla y podría devolverte el favor. Después de todo, si un hombre abandona el campo entonces es que ya no está luchando, ¿verdad?
—Hasta que vuelva al día siguiente —espetó Elayne—. ¡La próxima vez quiero ver que esas ballestas se utilizan!
—Como ordenéis, milady —respondió con aire estirado, e hizo una reverencia igual de forzada—. Si me disculpáis, he de ocuparme de mis hombres. —Se alejó sin esperar que le diera permiso para hacerlo mientras les gritaba a sus hombres que movieran sus perezosos traseros.
—¿Hasta dónde se puede confiar en él? —preguntó quedamente Elayne.
—Hasta donde uno puede fiarse de un mercenario —contestó Birgitte en un tono igualmente bajo—. Si alguien le ofrece oro suficiente, es como una tirada de dados, y ni siquiera Mat Cauthon sabría de qué lado caerían.
Aquél era un comentario muy raro. Ojalá supiera cómo estaba Mat. Y el querido Thom. Y el pobre Olver. Todas las noches rezaba para que pudieran escapar de los seanchan y se pusieran a salvo. Sin embargo, ella no podía hacer nada para ayudarlos. Ya tenía más que de sobra con intentar ayudarse a sí misma en ese momento.
—¿Me obedecerá? Me refiero a lo de las ballestas.
Birgitte sacudió la cabeza y Elayne suspiró. Mal asunto dar órdenes que no se obedecerían. Eso llevaba a que la gente desobedeciera por costumbre. Se acercó a la otra mujer para hablar casi en un susurro.
—Pareces cansada, Birgitte. —No era algo para que lo oyera cualquiera. La arquera tenía tensos los músculos de la cara y se le marcaban ojeras. Cualquiera se daría cuenta de ello, pero el vínculo le transmitía que estaba agotada, como lo estaba ya hacía días. Claro que también ella sentía ese agotamiento y esa pesadez, como sí tuviera los miembros de plomo. El vínculo reflejaba algo más que emociones—. No tienes que dirigir todos los contraataques.
—¿Y quién más puede hacerlo? —Por un instante la extenuación se reflejó también en la voz de Birgitte; de hecho, se le hundieron los hombros, pero la mujer reaccionó enseguida, se irguió y habló con vigor. Sólo por pura fuerza de voluntad. Elayne la percibía en el vínculo, dura como una piedra, tan dura que le entraron ganas de llorar—. Mis oficiales son muchachos inexpertos —prosiguió Birgitte—, o si no, hombres que ya se habían jubilado y que deberían estar calentándose los huesos delante de la chimenea de sus nietos. A excepción de los capitanes mercenarios, claro, y no hay uno solo en el que confíe sin que haya alguien observando por encima de su hombro lo que hace. Lo que de nuevo nos lleva a la cuestión de que quién más puede hacerlo.
Elayne abrió la boca para discutir. De mercenarios no. Birgitte ya había hablado sobre ellos largo y tendido, con acritud. A veces los mercenarios combatían con tanto afán como cualquier guardia real, pero en otras ocasiones preferían dar marcha atrás antes de sufrir demasiadas bajas. Menos hombres significaba menos oro cuando tuvieran que contratarlos la próxima vez, a no ser que reemplazaran las bajas con hombres igualmente buenos. Batallas que se podrían haber ganado se habían perdido porque los mercenarios habían abandonado el combate para preservar sus efectivos. Sin embargo, no les gustaba hacerlo si había observando alguien que no era de la profesión. Eso echaba abajo su reputación y bajaba el precio de la contratación. Pero tenía que haber alguien más. Elayne no podía permitirse que Birgitte se desplomara por el agotamiento. Luz, ojalá estuviera allí Gareth Bryne. Egwene lo necesitaba, pero ella también. Abrió la boca y, de repente, unos estampidos estruendosos resonaron en la ciudad, a su espalda. Se volvió y se quedó boquiabierta por la sorpresa.
Donde momentos antes había un cielo azul sobre la Ciudad Interior se alzaba una masa de nubarrones negros que semejaban montañas con laderas cortadas a pico. Los relámpagos zigzagueantes saltaban a través de un manto gris de lluvia que parecía tan sólido como las murallas de la ciudad. Las cúpulas del Palacio Real, que deberían haber brillado con el sol, eran invisibles tras aquel muro. El torrente caía solamente sobre la Ciudad Interior. En cualquier otro sitio el cielo permanecía despejado y luminoso. No había nada de natural en aquello, pero la sorpresa sólo duró unos instantes. Aquellas descargas de rayos que se ramificaban en tres, en cinco chispas, caían sobre Caemlyn y causaban daños y tal vez muertes. ¿Cómo se habían formado esas nubes? Buscó el contacto con el Saidar para dispersarlas. La Fuente Verdadera se le escabulló una vez, y otra. Era como querer atrapar una cuenta enterrada en un tarro de grasa. Justo cuando creía que lo había conseguido, se le escapaba. Ahora le ocurría muy a menudo.
—Aviendha, ¿puedes encargarte de eso, por favor?
—Claro —contestó la otra mujer, que abrazó fácilmente el Saidar. Elayne ahogó un arrebato de envidia. Esas dificultades eran culpa del jodido Rand, no de su hermana—. Y gracias. Necesitaba practicar.
Eso no era cierto, sino un intento de no herir sus sentimientos. Aviendha empezó a tejer Aire, Fuego, Agua y Tierra en una compleja trama, pero lo hacía casi con tanta suavidad como si ella hubiera sido capaz de asir la Fuente, aunque con mucha más lentitud. Su hermana no poseía su destreza con el tiempo, aunque tampoco había contado con la ventaja de recibir las enseñanzas de las mujeres de los Marinos. Las nubes no desaparecieron así como así, naturalmente. En primer lugar los rayos se redujeron a una única línea zigzagueante, menguaron en número y después cesaron. Ésa era la peor parte. Comparado con detenerlos, provocar rayos era como hacer girar una pluma sobre los nudillos. Pararlos era más como asir el yunque de un herrero entre las manos. Entonces las nubes empezaron a dispersarse, a clarear y a tornarse más pálidas. Eso también sucedió despacio. Manejar el tiempo demasiado deprisa podía producir efectos que se propagarían leguas y leguas a través del campo y nunca se sabía de qué tipo iban a ser. Había tanta posibilidad de que surgieran tormentas feroces y aluviones repentinos como que diera lugar a días apacibles y suaves brisas. Para cuando las nubes se hubieron dispersado a suficiente distancia de la muralla exterior de Caemlyn, eran grises y soltaban un continuo y regular aguacero que, a no tardar, le había pegado el ondulado cabello al cráneo a Elayne.
—¿Así es suficiente? —Sonriente, Aviendha volvió la cara hacia lo alto para que la lluvia le corriera por las mejillas—. Me encanta ver caer agua del cielo.
Luz, cualquiera habría imaginado que estaría harta de ver llover. ¡Había llovido casi cada puñetero día desde que había empezado la primavera!
—Es hora de regresar a palacio, Elayne —dijo Birgitte, que guardó la cuerda del arco en el bolsillo de la chaqueta. Había empezado a quitarla tan pronto como las nubes comenzaron a desplazarse en esa dirección—. Algunos de estos hombres necesitan atención de una hermana. Y tengo la impresión de que se me ha pasado la hora del desayuno hace dos días.
Elayne frunció el entrecejo. El vínculo le transmitía una cautela que explicaba todo cuanto necesitaba saber. Tenían que volver al palacio para que Elayne, en su delicada condición, estuviera a resguardo de la lluvia. ¡Como si fuera a disolverse! De pronto fue consciente de los gemidos de los heridos y se puso colorada. Esos hombres necesitaban que una hermana los atendiera. Aun en el caso de que fuera capaz de mantener asido el Saidar, hasta la cura de la más pequeña herida no estaba al alcance de su modesta habilidad. Y Aviendha no era mejor en la Curación.
—Sí, va siendo hora —dijo. ¡Ojalá pudiera mantener las emociones controladas! A Birgitte también le gustaría eso. Tenía rosetas en los pómulos que eran el reflejo de la vergüenza que había sentido ella. Resultaban chocantes con el gesto ceñudo que tenía, y casi la metió a empujones dentro de la torre.
Fogoso, Mageen y los otros caballos aguardaban pacientemente donde les habían soltado las riendas, tal como Elayne esperaba. Hasta Mageen estaba entrenada. Tuvieron para ellas solas la calle de la muralla hasta que Alise y las Allegadas salieron de un callejón estrecho. No había carro ni carreta a la vista. Todas las puertas que se veían estaban cerradas a cal y canto, y las ventanas, con las cortinas echadas, aunque seguramente no había nadie detrás de ellas. La mayoría de la gente tenía el sentido común de irse tan pronto como captaba un atisbo de que cientos de hombres estaban a punto de blandir espadas en las cercanías. Una ventana se movió; la cara de una mujer se asomó un instante y luego desapareció. Había otra gente que experimentaba un macabro deleite contemplando la lucha.
Charlando en voz baja entre ellas, las cuatro Allegadas ocuparon sus puestos donde habían abierto un acceso unas cuantas horas antes. Miraron los cadáveres tirados en la calle y sacudieron la cabeza, pero aquéllos no eran los primeros hombres muertos que habían visto. A ninguna la habrían dejado someterse a la prueba para ascender a Aceptada, pero se mostraban tranquilas, seguras de sí mismas, tan majestuosas como hermanas a despecho de la lluvia que les empapaba el cabello y el vestido. Enterarse de los planes de Egwene para las Allegadas —estar asociadas con la Torre y tener un lugar para el retiro de las Aes Sedai— había calmado sus temores respecto al futuro, sobre todo cuando supieron que su Regla seguiría vigente y que las que habían sido Aes Sedai también habrían de seguirla. No todas lo creyeron. En el último mes siete habían huido sin dejar siquiera una nota. No obstante, la mayoría lo creía, y sacaban fuerza de esa creencia. Tener una tarea que hacer les había devuelto el orgullo. Elayne no se había dado cuenta de que tenían minada la confianza en sí mismas hasta que dejaron de considerarse refugiadas que dependían totalmente de ella. Ahora caminaban más erguidas y la preocupación plasmada en las caras de esas mujeres se había borrado. Por desgracia, ya no doblaban la cerviz por una hermana con tanta rapidez. Aunque eso habían empezado a hacerlo incluso antes. Otrora habían considerado a las Aes Sedai superiores a cualquier mortal, pero, para su consternación, habían descubierto que el chal no hacía a una mujer más de lo que era sin él.
Alise miró a Elayne y apretó los labios un momento mientras se arreglaba innecesariamente la falda marrón. Se había opuesto a que se permitiera a Elayne —¡se permitiera!— ir allí. ¡Y Birgitte casi había cedido! Alise era una mujer convincente.
—Cuando queráis, estamos listas, capitana general —dijo.
—Adelante —dijo Elayne, pero Alise esperó hasta que Birgitte asintió con la cabeza antes de coligarse con las otras tres Allegadas. Después de echarle esa ojeada, hizo caso omiso de Elayne. De verdad que Nynaeve no tendría que haber empezado a animarlas a «demostrar algo de carácter», como decía ella. Cuando volviera a encontrarse con Nynaeve iba a tener unas palabras con ella.
El familiar corte vertical apareció y pareció rotar abriéndose a un espacio del establo principal de palacio, un agujero en el aire de casi cuatro pasos por cuatro, aunque la vista a través de la abertura de las altas puertas en arco de una de las cuadras de mármol blanco estaba un poco más descentrada de lo que había esperado. Cuando salió a las baldosas mojadas del patio del establo vio por qué. Había otro acceso abierto, ligeramente más pequeño. Si se intentaba abrir un acceso donde ya existía otro, el segundo se desplazaba justo lo suficiente para que los dos no se tocaran, bien que el espacio entre ambos era más fino que el filo de una navaja. De aquel otro acceso parecía que una columna doble de hombres salía a caballo del muro exterior del patio del establo para trazar una curva y abandonar el patio por las puertas reforzadas con hierro. Algunos llevaban yelmos y petos bruñidos o armaduras con cota de malla, pero todos vestían la chaqueta roja de cuello blanco de la Guardia Real. Un hombre alto, ancho de hombros, con dos nudos dorados en el hombro izquierdo de la chaqueta roja, se hallaba bajo la lluvia observándolos con el yelmo apoyado en la cadera.
—Ése es un espectáculo que alivia los ojos doloridos —murmuró Birgitte. Grupos reducidos de Allegadas recorrían la campiña en busca de cualquiera que intentara acudir en apoyo de Elayne, pero era un asunto arriesgado. Hasta ese momento, a las Allegadas les habían hablado de docenas y docenas de grupos que trataban de hallar un camino hacia la ciudad, pero sólo habían conseguido localizar cinco que totalizaban menos de un millar de hombres. Se había propagado el rumor del gran número de hombres que Arymilla tenía alrededor de la ciudad, y los hombres que apoyaban a Trakand parecían temerosos de que los encontraran; de quién podía encontrarlos.
Tan pronto como Elayne y las demás aparecieron, unos mozos con uniforme rojo y el León Blanco en el hombro izquierdo se acercaron corriendo. Un tipo flaco y huesudo al que le faltaban algunos dientes y sólo con una orla de cabello blanco se ocupó de sujetar la brida de Fogoso mientras una mujer delgada y entrecana sostenía el estribo para que Elayne desmontara. Haciendo caso omiso del aguacero, Elayne se encaminó hacia el hombre alto, salpicando agua a cada paso. El cabello le caía empapado sobre la cara y se le pegaba a la piel, pero vio que era joven, cerca de la madurez.
—Que la Luz brille sobre vos, teniente —dijo—. ¿Vuestro nombre? ¿A cuántos habéis traído? ¿Y de dónde? —A través del reducido acceso alcanzaba a ver una fila de jinetes que se extendía hasta perderse de vista entre los altos árboles. Cuando un par pasaba por el acceso otro par aparecía al extremo de la columna. Nunca habría imaginado que hubiera tantos guardias en alguna parte.
—Charlz Guybon, mi reina —contestó mientras hincaba una rodilla en el suelo y apoyaba el puño enguantado en las baldosas—. El capitán Kindlin, en Aringill, me dio permiso para que intentáramos llegar a Caemlyn. Eso fue después de que nos enteramos de que lady Naean y las otras habían escapado.
—Levantaos, teniente —dijo Elayne riendo—. Levantaos. Todavía no soy reina. —¿Aringill? Nunca había habido tantos guardias allí.
—Como ordenéis, milady —dijo él al tiempo que se ponía de pie y hacía una reverencia más indicada para la heredera al trono.
—¿Podemos seguir dentro con esto? —inquirió, irritada, Birgitte. Guybon se fijó en la chaqueta de la mujer con los galones dorados en los puños así como los nudos de rango y le hizo un saludo al que ella respondió con un rápido gesto de cruzar el brazo sobre el pecho. Si le sorprendió ver a una mujer en el cargo de capitán general fue lo bastante listo para no demostrarlo—. Estoy empapada, y tú también lo estás, Elayne.
Aviendha estaba justo detrás de ella con el chal echado sobre la cabeza y aparentemente no tan complacida con la lluvia ahora que la blusa blanca se le pegaba al cuerpo y la falda oscura chorreaba agua. Las mujeres de la guardia conducían los caballos hacia uno de los establos a excepción de las ocho que se quedarían con Elayne hasta que llegara el reemplazo. Guybon tampoco hizo ningún comentario sobre ellas. Un hombre muy juicioso.
Elayne consintió en que la condujeran con apremio hacia la sencilla columnata que daba acceso al palacio propiamente dicho. Incluso allí las mujeres de la escolta la rodeaban, cuatro delante y cuatro detrás, así que se sentía como una prisionera. Sin embargo, a cubierto ya de la lluvia, se paró en seco. Quería saber. De nuevo intentó abrazar el Saidar —librarse de la humedad de la ropa sería tarea fácil con el Poder— pero la Fuente se le escabulló una vez más. Aviendha no conocía el tejido, así que se tuvieron que quedar allí chorreando agua. Las sencillas lámparas de hierro forjado que jalonaban la pared no se habían encendido todavía, de modo que con la lluvia el recinto estaba oscuro. Guybon se pasó los dedos por el pelo en un intento de peinarlos. ¡Luz, era guapísimo! Sus ojos, verdosos con mezcla de color avellana, estaban cansados, pero tenía un rostro que parecía hecho para la sonrisa; aunque daba la impresión de no haber sonreído hacía mucho tiempo.
—El capitán Kindlin dijo que podía intentar encontrar hombres a los que Gaebril había licenciado, milady, y empezaron a acudir en tropel tan pronto como transmití el llamamiento. Os sorprendería saber cuántos guardaron el uniforme en un arcón por si un día volvían a requerir su servicio. Bastantes se llevaron también la armadura, cosa que no deberían haber hecho, estrictamente hablando, pero me alegro de que lo hicieran. Temí haber esperado demasiado cuando supe lo del asedio. Me estaba planteando tratar de abrirnos paso a la fuerza hacia una de las puertas de la ciudad cuando la señora Zigane y las otras me encontraron. —Una expresión desconcertada asomó a su semblante—. Se enfadó mucho cuando la llamé Aes Sedai, pero eso que nos ha traído hasta aquí tiene que ser el Poder Único.
—Lo era, y ella no es eso —dijo Elayne con impaciencia—. ¿Cuántos habéis traído, teniente?
—Cuatro mil setecientos sesenta y dos guardias, milady. Y encontré a varios nobles que intentaban llegar a Caemlyn con sus mesnaderos. Podéis sentiros contenta. Me aseguré de que os fueran leales antes de permitirles unirse a mí. No pertenecen a las grandes casas, pero con ellos llegamos a un total de casi diez mil hombres, milady. —Lo dijo como si aquello no tuviera la menor importancia: «Hay cuarenta caballos aptos para cabalgar en el establo. Os he traído diez mil soldados».
Elayne se echó a reír y a dar palmas de contento.
—¡Es maravilloso, capitán Guybon! ¡Maravilloso! —Arymilla todavía contaba con más efectivos, pero ya no había tanta diferencia.
—Teniente de la guardia, milady. Soy teniente.
—A partir de este momento sois el capitán Guybon.
—Y mi segundo al mando —añadió Birgitte—, al menos de momento. Habéis demostrado ser un hombre con recursos, y por la edad debéis de tener experiencia, y necesito ambas cosas.
Guybon, que parecía apabullado, hizo una reverencia y farfulló unas palabras de agradecimiento. Por supuesto, un hombre de su edad normalmente tendría que servir como mínimo entre diez y quince años más antes de que se contemplara la posibilidad de ascenderle a capitán, cuanto menos que se lo nombrara segundo al mando del capitán general, por temporal que fuera el cargo.
—Y ya va siendo hora de que nos pongamos ropa seca —continuó Birgitte—. Sobre todo tú, Elayne. —El vínculo de Guardián transmitía una firmeza implacable que sugería la posibilidad de que si Elayne se entretenía era capaz de llevarla a la fuerza.
Se le encendieron los ánimos y faltó poco para que montara en cólera, pero se reprimió. Casi había duplicado el número de soldados a su servicio y no permitiría que nada le echara a perder el día. Además, también quería cambiarse de ropa.
14
COSAS MOJADAS
En el interior, las lámparas de pie doradas estaban encendidas, ya que la luz del día nunca llegaba tan dentro de palacio, y las llamas titilaban en las lámparas que no tenían pantalla de cristal. Sin embargo, los espejos de las lámparas proporcionaban buena luz en el bullicioso corredor; y había mucho bullicio, con los criados uniformados que iban de aquí para allí o que barrían o que fregaban. Otros hombres del cuerpo de servicio, con el León Blanco a la izquierda de la pechera de la chaqueta roja, estaban encaramados a altas escaleras de mano para bajar los tapices de invierno, en su mayor parte de flores y escenas veraniegas, y colgar los de primavera, muchos de los cuales mostraban escenas del colorido follaje de otoño. Siempre dos estaciones de adelanto en la mayoría de las colgaduras era la costumbre, a fin de ofrecer un poco de alivio al frío del invierno o al calor del verano, y para recordar, mientras los renuevos de primavera crecían en todos los árboles, que las ramas perderían las hojas y se quedarían desnudas, tras lo cual llegarían de nuevo las nieves; o, al contrario, para recordar, mientras la hoja caía al igual que la nieve y los días se tornaban más fríos, que la primavera volvería. Entre los tapices había algunas batallas que mostraban unos tiempos de gran gloria en Andor, pero a Elayne no le gustaba tanto mirar esas escenas como le pasaba de niña. Con todo, seguían teniendo su sitio ahora, símbolos de lo que era realmente una batalla. Ahí estaba la diferencia entre cómo veía las cosas una niña y cómo lo hacía una mujer. La gloria siempre se pagaba con sangre. Y, gloria aparte, cosas necesarias se pagaban a menudo con batalla y sangre.
Había muy poca servidumbre para llevar a cabo esas tareas puntualmente, y en gran parte eran jubilados de cabello blanco y espalda cargada y que rara vez se movían con presteza. Por lentos que fueran, Elayne se alegraba de que hubieran dejado su retiro de buen grado para enseñar a los nuevos y cubrir las vacantes de los que habían huido cuando Gaebril reinó a la sombra o después de que Rand tomó Caemlyn; de otro modo, el palacio tendría el aspecto de una cuadra a esas alturas. Una cuadra sucia. Al menos se habían recogido las alfombrillas estrechas de los pasillos. Elayne iba dejando un rastro húmedo tras ella en las baldosas rojas y blancas, y con todas las lluvias de primavera esas alfombrillas, al mojarse, habrían criado moho antes de caer la noche.
Criados con uniformes rojos y blancos que iban de aquí para allí presurosos se quedaban pasmados mientras le hacían una reverencia, cosa que no contribuía a mejorar su malhumor. No parecía importarles ver a Aviendha o a Birgitte chorreando agua y empapadas, ni tampoco a las mujeres de la guardia. Así se abrasara, ¡todo el mundo parecía esperar que actuara el día entero como una niña mimada! El gesto ceñudo era tan obvio que los criados empezaron a hacer las reverencias a toda prisa para escabullirse cuanto antes. Su malhumor se estaba convirtiendo en la comidilla de las veladas al amor de la lumbre, aunque Elayne intentaba no descargarlo con los criados. No podían permitirse el lujo de replicar y gritar.
Tenía intención de ir directamente a sus aposentos para cambiarse, pero se desvió cuando vio a Reanne Corly por un pasillo que se cruzaba por el que iba ella y en el que todas las baldosas eran rojas. La reacción de los criados no tenía nada que ver con su decisión. Y no actuaba así por cabezota. Estaba mojada y deseaba muchísimo cambiarse la ropa y una toalla caliente, pero ver a la Allegada era una sorpresa; además, le llamaron la atención las dos mujeres que la acompañaban. Birgitte masculló un juramento antes de ir en pos de ella dando fustazos al aire con el arco desencordado como si pensara que pegaba a alguien. El vínculo le transmitía una mezcla de persona sufrida e irascibilidad que enseguida sofocó. Aviendha no se apartó de su lado un solo instante, si bien se afanaba en escurrir agua del chal. A despecho de toda la lluvia y todos los ríos que había visto desde que había cruzado la Columna Vertebral del Mundo y de las grandes cisternas que había en el subsuelo de la ciudad, Aviendha se encogió como si le doliera el despilfarro de tirar el agua al suelo, inútilmente. Las ocho guardias se quedaron retrasadas por su inesperado cambio de dirección y se apresuraron a alcanzarla, impasibles y silenciosas salvo por el golpeteo de las botas sobre las baldosas del suelo. A cualquiera se le daban una espada y unas botas y empezaba a caminar pateando fuerte.
Una de las mujeres que iban con Reanne era Kara Defane, que había sido Mujer Sabia —o Curadora— en un pueblo pesquero de Punta de Toman antes de que los seanchan le pusiera la correa. Metida en carnes y de ojos alegres, vestida con paño marrón con bordados de flores azules y blancas en los puños, Kara parecía poco mayor que Elayne aunque tenía casi los cincuenta. La otra se llamaba Jillari, otrora damane para los seanchan. A despecho de todo, sólo verla le ponía a Elayne carne de gallina. Después de todo, además de cualquier otra cosa que se pudiera decir de ella, la mujer era seanchan.
Ni siquiera la propia Jillari sabía qué edad tenía, aunque su aspecto era el de una mujer de mediana edad. De constitución ligera, con el cabello largo de un intenso color rojo, y los ojos verdes como Aviendha, ella y Marille, la otra seanchan damane que quedaba en palacio, persistían en afirmar que seguían siendo damane, que debían atarlas a la correa por lo que podían hacer. Paseos diarios era una de las medidas tomadas por las Allegadas para acostumbrarlas a la libertad; unos paseos cuidadosamente supervisados, por supuesto. Siempre se las vigilaba estrechamente, de día y de noche. En caso contrario, podían intentar liberar a las sul'dam. A decir verdad, ni siquiera a Kara se la podía dejar a solas con una sul'dam, y tampoco a Lemore, una joven noble tarabonesa atada a la correa cuando había caído Tanchico. La idea no se les ocurriría a ellas, pero a saber qué podría hacer cualquiera de las dos si una sul'dam le ordenaba que la ayudara a escapar. La costumbre de obedecer seguía muy arraigada tanto en Kara como en Lemore.
Jillari abrió mucho los ojos al ver a Elayne y de inmediato se dejó caer de rodillas con un golpe sordo. Intentó hacerse un ovillo sobre el suelo, pero Kara la asió por los hombros y la instó suavemente a que se pusiera de pie. Elayne procuró que el desagrado no se le reflejara en la cara. Y confiaba en que, si lo hacía, todas lo achacaran a que la mujer se arrodillara y se humillara. En realidad, en parte era por eso. ¿Cómo era posible que alguien quisiera que lo ataran a la correa? Volvió a oír la voz de Lini y tuvo un escalofrío: «No entenderás la razones de otra mujer hasta llevar puesto su vestido un año». ¡Así la abrasaran si tenía ganas de hacer nada semejante!
—No hay razón para hacer eso —dijo Kara—. Lo que hacemos es esto. —Ofreció una reverencia, aunque un tanto torpe. Jamás había vivido en una villa que tuviera más de unos cientos de habitantes antes de que los seanchan la prendieran. Al cabo de un momento, la mujer pelirroja extendió los vuelos de la falda azul oscuro con mayor torpeza incluso. De hecho, faltó poco para que se cayera, y la cara le enrojeció hasta la raíz del pelo.
—Jillari lo siente —se disculpó en un susurro apenas audible al tiempo que enlazaba las manos a la cintura. Los ojos los mantuvo bajos, con gesto humilde—. Jillari tratará de no olvidarlo.
—En primera persona —apuntó Kara—. ¿Recuerdas lo que te dije? Yo te llamo Jillari, pero cuando hablas tú has de usar «yo». Inténtalo. Y mírame. Puedes hacerlo. —Era casi como si animara a una criatura.
La seanchan se humedeció los labios y echó una mirada de soslayo a Kara.
—Yo —musitó, y al instante rompía a llorar de tal modo que las lágrimas le corrían por las mejillas más deprisa de lo que ella era capaz de limpiárselas con los dedos. Kara la abrazó al tiempo que hacía sonidos tranquilizadores. Parecía estar al borde de las lágrimas también. Aviendha rebulló, incómoda. No era por las lágrimas; entre los Aiel, tanto hombres como mujeres lloraban sin avergonzarse cuando tenían ganas de hacerlo. Sin embargo, para ellos hasta tocarse las manos era mostrar los sentimientos en público.
—¿Por qué no camináis un rato solas? —les dijo Reanne a las dos con una sonrisa reconfortante que acentuó las finas arrugas que tenía en los rabillos de los ojos azules. Tenía una voz de timbre alto y grato, adecuada para cantar—. Os alcanzaré y luego comeremos juntas. —Le hicieron reverencias a ella también, Jillari todavía llorando, y luego dieron media vuelta, Kara con el brazo echado sobre los hombros de la mujer más pequeña.
»Si os place, milady, podríamos hablar de camino a vuestros aposentos —propuso Reanne antes de que las dos mujeres hubieran dado un par de pasos.
La expresión de Reanne era tranquila, y no dio un tono especial a las palabras, pero Elayne apretó los dientes. Se obligó a aflojar la presión. No tenía sentido ser una estúpida cabezota. Estaba mojada. Y empezaba a temblar, aunque no podía decir que hiciera frío ese día.
—Una excelente sugerencia —contestó mientras recogía los vuelos de la falda empapada—. Venid.
—Podríamos caminar un poco más deprisa —murmuró Birgitte en un tono un poco más alto que entre dientes.
—Podríamos correr —dijo Aviendha sin intentar mantener la voz baja en absoluto—. A lo mejor nos secábamos con el esfuerzo.
Elayne no les hizo caso alguno y se desplazó a un paso apropiado. En su madre, habría sido majestuoso. No estaba segura de ser capaz de conseguir eso, pero de lo que no le cabía duda era que no iba a correr por el palacio. Ni siquiera a caminar deprisa. Verla apresurada daría pie a una docena de rumores, a cada cual peor. Tal y como iban las cosas, ya había rumores de sobra flotando en el aire. El peor era que la ciudad estaba a punto de caer, y que planeaba huir antes de que tal cosa ocurriera. No, se la vería totalmente imperturbable. Todos tenían que creer que se sentía absolutamente segura de sí misma. Aunque sólo fuera una fachada. Cualquier otra cosa sería tanto como doblegarse ante Arymilla. El miedo a la derrota había llevado a perder tantas batallas como la debilidad, y ella no podía permitirse el lujo de perder ni una.
—Creía que la capitana general os había enviado a explorar, Reanne.
Birgitte había estado utilizando a dos de las Allegadas como exploradoras, las mujeres que no podían crear un acceso lo bastante grande para que pasara un carro tirado por caballos, pero con los círculos de Allegadas capaces de crear accesos tanto para comercio como para el desplazamiento de soldados, había incorporado a la tarea a las restantes seis que podían Viajar por sí mismas. El cerco de un ejército no representaba un impedimento para ellas. Sin embargo, el vestido que llevaba Reanne, de buen corte y buen paño azul, aunque sin adornos a excepción de un alfiler en forma de círculo, esmaltado en rojo, no era adecuado para moverse furtivamente por la campiña.
—La capitana general pensaba que sus exploradoras necesitaban un descanso. Al contrario que ella misma —añadió suavemente Reanne a la par que enarcaba una ceja en dirección a Birgitte. El vínculo transmitió un fugaz destello de irritación. Por alguna razón, Aviendha se echó a reír; Elayne seguía sin entender el humor Aiel—. Mañana volveré a salir. Me hace evocar aquellos tiempos lejanos en los que era vendedora ambulante en una mula. —Las Allegadas ejercían muchos oficios durante sus largas vidas, siempre cambiando de localidad y de oficio antes de que alguien se fijara en que envejecían muy despacio. Las de más edad entre ellas habían ejercido media docena de oficios o más, y pasaban de uno a otro con facilidad—. Decidí dedicar mi día libre a ayudar a Jillari a decidirse por otro nombre. —Reanne torció el gesto—. En Seanchan se tiene por costumbre borrar los nombres de las chicas en el padrón familiar cuando se les pone la correa, y la pobre mujer cree que no tiene derecho al nombre con el que nació. El de Jillari lo recibió junto con la correa, pero quiere conservar ése.
—Hay más razones para odiar a los seanchan de las que puedo contar —comentó Elayne con acaloramiento. Después, tardíamente, cayó en la cuenta del significado de todo ello. Aprender a hacer una reverencia. Elegir un nombre. ¡Así se abrasara si estar embarazada la volvía obtusa, por si lo demás fuera poco...!—. ¿Cuándo cambió Jillari de opinión respecto al collar? —No había razón para que todo el mundo se diera cuenta de lo torpe que estaba ese día.
La expresión de la otra mujer no cambió un ápice, pero vaciló lo suficiente para que Elayne comprendiera que su intento de engaño había fracasado.
—Esta mañana, después de que vos y la capitana general os marchasteis, o de otro modo se os habría informado. —Reanne pasó rápidamente sobre ese punto para no dar tiempo a que se enconara—. Y hay otra noticia igual de buena. Al menos, hasta cierto punto. Una de las sul'dam, Marli Noichin, ¿la recordáis?, ha admitido que ve los tejidos.
—Oh, sí que es una buena noticia —murmuró Elayne—. Muy buena. Quedan otras veintiocho, pero convencerlas será más fácil ahora que una de ellas se ha venido abajo. —Había presenciado un intento de convencer a Marli de que podía aprender a encauzar, que ya podía ver los tejidos del Poder. La rellena seanchan se había mostrado obcecadamente desafiante incluso después de ponerse a llorar.
—Buena hasta cierto punto, dije. —Reanne suspiró—. En su opinión, tanto habría dado si hubiera admitido que asesinaba niños. Ahora dice que hay que atarla a la correa. Suplica que se le ponga el a'dam. Me pone la piel de gallina. No sé qué hacer con ella.
—Mandadla de vuelta con los seanchan lo antes posible —contestó Elayne.
Reanne se paró en seco, conmocionada, y con las cejas arqueadas hasta al máximo. Birgitte carraspeó; fuerte —la impaciencia rebosó en el vínculo antes de que la ocultara—, y la Allegada dio un respingo, tras lo cual echó a andar de nuevo, aunque a un paso más rápido que antes.
—Pero la harán damane. No puedo condenar a eso a ninguna mujer.
Elayne asestó una mirada a su Guardián que resbaló como lo haría una daga al topar con una buena armadura. La expresión de Birgitte era... plácida. Para la mujer de cabello dorado, ser Guardián conllevaba en gran parte un comportamiento de hermana mayor. Y a veces peor aún, de madre.
—Yo sí puedo —dijo, dando énfasis a la primera palabra, además de alargar más el paso. Bueno, no vendría mal ponerse ropa seca antes que después—. Ayudó a tomar a muchas otras prisioneras, suficientes para que pruebe su propia medicina, Reanne. Pero no es sólo por eso por lo que quiero que regrese con los seanchan. Si alguna de las otras quiere quedarse y aprender y así compensar lo que ha hecho, por supuesto que no se la mandará de vuelta, pero, tan verdad como que existe la Luz, ojalá que todas sientan lo mismo que Marli. Le pondrán un a'dam, Reanne, pero no podrán mantener en secreto quién era. Cada antigua sul'dam que pueda mandar de vuelta para que los seanchan la aten a la correa, será un azadón cavando en sus raíces.
—Una dura decisión —dijo tristemente Reanne. Tironeó de la falda con agitación, se alisó la tela, y volvió a darle tirones—. Tal vez querréis considerarla durante unos cuantos días. No es algo que haya de hacerse de forma inmediata.
Elayne rechinó los dientes. ¡La mujer estaba dando a entender que había tomado esa decisión inducida por uno de sus cambios de humor! Pero ¿lo había hecho? Parecía razonable y lógico. No podían tener prisioneras a las sul'dam para siempre. Mandar de vuelta con los seanchan a aquellas que no desearan la libertad era una forma de librarse de ellas a la par que se asestaba un golpe a los seanchan. Era más que odio por cualquier seanchan. Pues claro que sí. Así se abrasara, ¡pero cómo odiaba no estar segura de si sus decisiones eran atinadas! No podía permitirse tomar decisiones erróneas. Con todo, no había prisa. De todos modos, siempre sería mejor mandar de vuelta un grupo. De ese modo habría menos probabilidades de que alguien arreglara un «accidente». No le extrañaría que los seanchan hicieran algo así.
—Lo pensaré, Reanne, pero dudo que cambie de opinión.
Reanne volvió a suspirar, profundamente. Ansiosa del prometido regreso a la Torre Blanca y al blanco de novicia —se le había oído decir que envidiaba a Kirstian y a Zarya— y deseaba muchísimo entrar en el Ajah Verde, aunque Elayne albergaba sus dudas. Reanne era amable, compasiva, de hecho, y Elayne nunca había visto una Verde a la que pudiera llamar «blanda». Hasta las que parecían pomposas o delicadas de cara al exterior, eran frío acero por dentro.
Un poco más adelante, Vandene salió de un corredor que cruzaba en horizontal —esbelta, de pelo blanco y grácil en el vestido de paño verde oscuro rematado por un reborde marrón oscuro— y giró en la misma dirección hacia la que iban ellas sin que, aparentemente, se diera cuenta de su presencia. Era una Verde, y tan dura como una cabeza de martillo. Jaem, su Guardián, caminaba a su lado y llevaban la cabeza inclinada para sostener una conversación en voz baja; de vez en cuando se pasaba una mano por el pelo gris y ralo. Sarmentoso y enjuto, con la chaqueta verde oscuro colgándole flojamente, era viejo, pero hasta la última pizca tan duro como ella, una vieja raíz capaz de embotar hachas. Kirstian y Zarya, ambas con el blanco liso de las novicias, los seguían modosamente con las manos enlazadas a la altura de la cintura, una de ellas, pálida como una cairhienina, y la otra baja y estrecha de caderas. Para tratarse de fugitivas que habían tenido éxito en lo que tan pocas conseguían —permanecer libre de la Torre Blanca durante años, trescientos en el caso de Kirstian— habían vuelto a ocupar su sitio como novicias con asombrosa facilidad. Claro que la Regla de las Allegadas era una mezcla de las leyes por las que se gobernaban las novicias y de aquellas según las cuales vivían las Aceptadas. Tal vez, para ellas los vestidos de paño blanco y la pérdida de la libertad para ir y venir a su antojo eran los únicos cambios reales, aunque las Allegadas también regulaban lo último hasta cierto punto.
—Me alegro mucho de que tenga a esas dos para ocuparse de ellas —murmuró Reanne con un timbre de conmiseración. Una doliente compasión brillaba en sus ojos—. Está bien que llore a su hermana, pero me temo que la muerte de Adeleas la tendría obsesionada sin Kirstian y Zarya. De todos modos es posible que lo esté. Creo que ese vestido que lleva era de Adeleas. He intentado reconfortarla, ya que tengo experiencia en ayudar a la gente abrumada por el dolor. Fui Mujer Sabia de un pueblo además de llevar el cinturón rojo en Ebou Dar hace mucho tiempo. Sin embargo no me dijo ni dos palabras.
De hecho, en la actualidad Vandene sólo llevaba ropa de su hermana, como también el perfume floreado de Adeleas. A veces Elayne pensaba que Vandene intentaba convertirse en Adeleas, renunciar a sí misma para que su hermana volviera a la vida. Pero, ¿podía culparse a alguien por estar obsesionado con hallar a quien había matado a su hermana? Poco más de un puñado de gente sabía lo que estaba haciendo Vandene. El resto pensaba como Reanne, que estaba absorta en la enseñanza de Kirstian y Zarya; eso y empezar con el castigo impuesto por huir. Vandene hacía ambas cosas, por supuesto, y con gran voluntad, pero aun así sólo era una tapadera para su verdadero propósito.
Elayne alargó la mano sin ser consciente de ello, y encontró la de Aviendha, que la tomó entre la suya en un apretón reconfortante. Se la estrujó con fuerza, incapaz de imaginar el dolor de perder a Aviendha. Intercambiaron una rápida ojeada, y vio que los ojos de Aviendha reflejaban sus mismos sentimientos. ¿De verdad había creído alguna vez que un semblante Aiel era impasible e indescifrable?
—Como vos decís, Reanne, tiene a Kirstian y a Zarya que la mantienen ocupada. —La Allegada no se encontraba entre las pocas personas que sabían la verdad—. Todas lloramos a Adeleas a nuestra manera. Vandene hallará consuelo a lo largo del camino elegido.
Cuando descubriera a la asesina de su hermana, era de esperar. Si eso no conseguía, al menos, paliar en parte el dolor... Bien, a eso le harían frente llegado el momento. Por ahora, debía dejar que Vandene obrara a su antojo. Sobre todo, considerando su certeza de que la Verde pasaría por alto cualquier intento de impedírselo. Eso, más que irritante, era indignante. Tenía que presenciar quizá cómo se destruía Vandene y, peor aún, hacer uso de ello. Que no hubiera alternativa no lo hacía más llevadero.
Cuando Vandene y sus acompañantes giraron en otro pasillo, Reene Harfor apareció por un corredor lateral justo delante de Elayne; mujer corpulenta y reservada, con un moño canoso en lo alto de la cabeza y un aire de majestuosa dignidad, el reglamentario tabardo rojo con el León Blanco de Andor que vestía parecía recién planchado, como siempre. Elayne jamás la había visto con un cabello fuera de sitio o siquiera con un aspecto ligeramente peor al final de una larga jornada dedicada a supervisar el funcionamiento del palacio. Y más aún. La cara redonda parecía perpleja por alguna razón, pero adoptó una expresión preocupada al ver a Elayne.
—Pero, milady, estáis empapada —dijo con un tono escandalizado al tiempo que le hacía una reverencia—. Debéis quitaros esas ropas mojadas de inmediato.
—Gracias, señora Harfor —respondió Elayne, prietos los dientes—. No me había dado cuenta.
Lamentó al instante el exabrupto —la doncella primera le había sido tan leal como a su madre— pero lo que empeoró las cosas fue que la señora Harfor se tomó con calma su estallido, sin pestañear siquiera. Los cambios de humor de Elayne Trakand ya no causaban sorpresa.
—Con vuestro permiso, os acompañaré, milady —dijo sosegadamente al tiempo que se ponía al lado de Elayne. Una joven y pecosa criada que llevaba un cesto de ropa de cama doblada empezó a hacer una reverencia, sólo un pelo más dirigida a Elayne que a la doncella primera, pero Reene realizó un rápido gesto que hizo que la chica se escabullera antes de haber acabado de doblar las rodillas. Tal vez sólo era para evitar que oyera lo que no debía, porque siguió hablando sin pausa—. Tres de los capitanes mercenarios exigen reunirse con vos. Los dejé en el Recibidor Azul y advertí a los criados que tuvieran cuidado de que los pequeños objetos de valor no cayeran en sus bolsillos de manera accidental. Resultó que no habría hecho falta esa advertencia, ya que Careane Sedai y Sareitha Sedai aparecieron poco después y se quedaron para hacer compañía a los capitanes. El capitán Mellar también está con ellos.
Elayne frunció el entrecejo. Mellar. Estaba intentando mantenerlo tan ocupado que no tuviera tiempo para bellaquerías, pero aun así siempre encontraba el modo de aparecer en el lugar y el momento más inoportunos. Y, siguiendo en la misma línea, otro tanto ocurría con Careane y Sareitha. Una de las dos tenía que ser la asesina del Ajah Negro. A menos que fuera Merilille, y ésta se encontraba fuera de su alcance, al parecer. Reene estaba enterada de ello. No tenerla informada habría sido un crimen. La mujer tenía ojos en todas partes, y esas personas podrían dar con alguna pista fundamental.
—¿Qué quieren los mercenarios, señora Harfor?
—Más dinero, diría yo —gruñó Birgitte, y meció el arco como si fuera un garrote.
—Seguramente —convino la señora Harfor—, pero no quisieron decírmelo. —La boca se le tensó levemente. Sólo eso, pero al parecer esos mercenarios habían conseguido ofenderla. Si eran tan necios de no darse cuenta de que la mujer era más que una criada preeminente, entonces es que eran tontos de remate.
—¿Ha regresado Dyelin? —preguntó Elayne, y cuando la doncella primera contestó negativamente, añadió—: Entonces veré a esos mercenarios en cuanto me cambie de ropa. —Más valía que se los quitara de en medio.
Al girar en una esquina, se encontró frente a frente con dos de las Detectoras de Vientos y reprimió un suspiro a duras penas. Las mujeres de los Marinos eran las últimas personas del mundo con las que querría encararse en ese momento. Delgada, de piel oscura y descalza, con pantalones de brocado rojo y blusa de brocado azul, con un ceñidor verde atado con un nudo complejo, Chanelle din Seran Tiburón Blanco llevaba un nombre acertado. Elayne no tenía ni idea de cómo era el aspecto de un tiburón blanco —podría ser un animal pequeño— pero los grandes ojos de Chanelle era bastante duros para pertenecer a un depredador feroz, sobre todo cuando reparó en Aviendha. Allí había mala sangre. La mano tatuada de la Detectora llevó hacia la nariz la cajita de filigrana de oro que llevaba colgada de una cadena al cuello e inhaló profundamente el intenso y picante perfume como para liberarse de un mal olor. Aviendha soltó una carcajada, con lo que consiguió que los gruesos labios de Chanelle se tensaran. No que se afinaran, porque eso habría sido imposible.
La otra era Renaile din Calon, otrora Detectora de Vientos de la Señora de los Barcos, con pantalones de lino azul y una blusa roja con el ceñidor azul, éste atado con un nudo mucho menos complejo. Las dos mujeres llevaban las largas estolas blancas de luto por Nesta din Reas, pero Renaile debía de haber sentido mucho más la muerte de Nesta. Llevaba una escribanía de madera tallada, con un tintero tapado en una esquina y una hoja de papel encima, con unas cuantas líneas garabateadas. Los blancos aladares del negro cabello le tapaban los seis pendientes de oro que llevaba en las orejas, anillos mucho más finos que los ocho que había lucido antes de enterarse de la suerte corrida por Nesta, y la cadena de oro de honor que le cruzaba la oscura mejilla izquierda parecía austera al llevar colgado exclusivamente el medallón que indicaba su clan. De acuerdo con la costumbre de los Marinos, la muerte de Nesta había significado empezar de nuevo para Renaile, sin más rango que una mujer ascendida de aprendiza el día que ella personalmente se había desprendido de sus honores. Su semblante todavía conservaba la dignidad, aunque muy reprimida ahora que actuaba como secretaria de Chanelle.
—Voy de camino a... —Empezó Elayne, pero Chanelle la interrumpió con actitud imperiosa.
—¿Qué nuevas hay de Talaan? Y de Merilille. ¿Estáis siquiera intentando encontrarlas?
Elayne respiró hondo. Gritarle a Chanelle nunca le había servido de nada. Esa mujer estaba más que dispuesta a replicar también a voces y rara vez abierta a atender a razones. Elayne no pensaba enzarzarse en otra competición a gritos. Los criados que pasaron junto al grupo hacia una u otra dirección ni siquiera se pararon para ofrecer reverencias —notaban la tensión en el ambiente— pero lanzaron miradas ceñudas a las dos Atha'an Miere. Eso le resultó muy grato, aunque no habría debido ser así. Por mucho que incordiaran, las Detectoras de Vientos eran invitadas. Lo eran, en cierto modo, con trato por medio o sin él. Chanelle había protestado en más de una ocasión por el servicio demasiado lento o por un agua del baño tibia. Y eso también era agradable. Aun así, mantendría la dignidad y la buena educación.
—Las noticias siguen siendo las mismas que ayer —repuso en tono comedido. Vale, intentó hablar en tono comedido. Si había algún rastro de acritud las Detectoras tendrían que aguantarse—. Las mismas que la semana pasada, y la anterior. Se han hecho averiguaciones en todas las posadas de Caemlyn. Vuestra aprendiza no aparece por ningún sitio. Merilille no aparece por ningún sitio. Parece como si se las hubieran ingeniado para salir de la ciudad. —A los guardias de las puertas se les había advertido que estuvieran atentos por si aparecía una mujer de los Marinos con las manos tatuadas, pero no habrían intentado impedir que una Aes Sedai saliera de la ciudad ni que se llevara consigo a cualquiera que quisiera. A decir verdad, los mercenarios dejarían salir a cualquiera que les diera unas cuantas monedas—. Y ahora, si me disculpáis, me dirijo a...
—Eso no basta. —La voz de Chanelle era lo bastante abrasadora para chamuscar cuero—. Vosotras, Aes Sedai, os pegáis tan estrechamente como ostras. Merilille raptó a Talaan y creo que la estáis ocultando. Las buscaremos y os aseguro que cuando las encontremos Merilille será castigada en forma antes de enviarla a los barcos para que cumpla su parte del acuerdo.
—Me parece que os estáis propasando —intervino Birgitte. Habló con voz dulce, y su semblante se mantuvo sosegado, pero el vínculo se estremecía por la cólera. Sostenía el arco ante sí, plantado en el suelo y sujeto con las dos manos, como para evitar apretar los puños—. Retiraréis esas acusaciones o pagaréis las consecuencias. —Tal vez no estaba tan controlada como parecía. Ése no era el camino para tratar con las Detectoras. Eran mujeres de poder entre su pueblo y estaban acostumbradas a manejarlo. Sin embargo Birgitte no vaciló—. Según el trato hecho por Zaida, estáis bajo la autoridad de lady Elayne. Estáis bajo mi autoridad. Y la búsqueda la haréis cuando no se os necesite para otra cosa. Y, a menos que lo recuerde muy mal, se supone que deberíais estar en Tear en estos momentos para traer carretas cargadas de grano y carne de res salada. Os sugiero encarecidamente que Viajéis allí de inmediato, o es posible que descubráis algo sobre castigos vos misma. —Oh, ése sí que era un modo totalmente equivocado de tratar a las Detectoras de Viento.
—No —intervino Elayne en un tono tan vehemente como el de Chanelle, sorprendiéndose a sí misma—. Buscad si gustáis, Chanelle, vos y todas las Detectoras de Vientos. Registrad Caemlyn de punta a cabo. Y cuando no encontréis a Talaan ni a Merilille, habréis de presentarme vuestras disculpas por llamarme mentirosa. —Bueno, eso era lo que había dicho la mujer; o como si lo hubiera dicho. Sentía unas tremendas ganas de abofetear a Chanelle. Quería... ¡Luz, la ira de Birgitte y la suya se iban exacerbando y creciendo la una con la otra! Frenética, trató de calmar la furia antes de que estallara en un ataque de cólera, pero el único resultado fue un repentino deseo de llorar que tuvo que contener con igual intensidad.
Chanelle se irguió, ceñuda.
—Reclamaríais que habíamos faltado al trato. Hemos trabajado como chicas de sentina durante este pasado mes y más. No os libraréis de nosotras sin cumplir con vuestra parte del trato. Renaile, a las Aes Sedai de El Cisne de Plata hay que decirles, ¡decirles, ojo!, que deben entregar a Merilille y a Talaan o en caso contrario habrán de pagar ellas mismas lo que debe la Torre Blanca. No podrán pagarlo todo, pero puede ser un comienzo.
Renaile empezó a desenroscar el tapón de plata del tintero.
—Nada de una nota —espetó Chanelle—. Ve personalmente a decírselo. Ahora.
Apretando el tapón, Renaile hizo una reverencia que dejó su torso casi paralelo al suelo al tiempo que se llevaba las yemas de los dedos al corazón.
—Como ordenéis —murmuró, el semblante una oscura máscara. No aplazó obedecer la orden, y emprendió camino al trote, de vuelta por donde habían llegado, con la escribanía sujeta debajo del brazo.
Aún conteniendo las ganas de abofetear a Chanelle y de llorar al mismo tiempo, Elayne se encogió. Ésta no era la primera vez que las mujeres de los Marinos habían ido a El Cisne de Plata, ni la segunda ni la tercera, pero hasta ese momento lo habían hecho para preguntar, no a exigir. Había nueve hermanas instaladas actualmente en la posada —el número cambiaba conforme las hermanas llegaban o partían de la ciudad, además de existir el rumor de que había otras Aes Sedai en Caemlyn— y le preocupaba que ninguna hubiera ido a palacio. Ella no se había acercado a El Cisne —sabía lo mucho que deseaba Elaida echarle mano, pero ignoraba a quién apoyaban las hermanas que se alojaban en la posada o siquiera si apoyaban a alguien; se habían mostrado tan herméticas como mejillones con Sareitha y Careane— pero sí había esperado que alguna visitara el palacio aunque sólo fuera para descubrir qué había detrás de la pretensión de las Atha'an Miere. ¿Por qué había tantas Aes Sedai en Caemlyn cuando la propia Tar Valon se hallaba bajo asedio? La primera respuesta que le venía a la cabeza era ella misma, lo que reforzaba su resolución de evitar a cualquier hermana que no supiera personalmente que era seguidora de Egwene. Pero eso no impediría que se propagara la noticia del acuerdo hecho a cambio de la ayuda para utilizar el Cuenco de los Vientos y del precio que la Torre tendría que pagar por esa ayuda. Así se abrasara, esa noticia sería como una carreta llena a tope de fuegos artificiales que estallarían al mismo tiempo cuando se hiciera de conocimiento general entre las Aes Sedai. Más bien diez carretas.
Mientras seguía con la mirada a Renaile, que se alejaba trotando, luchó para controlar las emociones. E intentó hablar en un tono lo más parecido a una conversación civilizada.
—Lleva muy bien el cambio de las circunstancias, creo.
Chanelle soltó un resoplido desdeñoso.
—Y más le vale. Cualquier Detectora de Vientos sabe que ascenderá y caerá muchas veces antes de que su cuerpo retorne a la sal. —Se giró para mirar a la otra mujer de los Marinos y un atisbo de malicia se insinuó en su voz—. Se precipitó desde una altura superior que la mayoría y no debería haberle sorprendido darse un fuerte golpe en la caída después de pisar en tantos dedos como hizo mientras estaba en... —Cerró la boca de golpe y giró la cabeza bruscamente hacia Elayne, Birgitte, Aviendha y Reene, incluso a las mujeres de la guardia, como si las retara a que hicieran algún comentario.
Prudentemente, Elayne mantuvo la boca cerrada y, gracias a la Luz, todas hicieron lo mismo. En lo tocante a ella, creía haber apaciguado el malhumor y ahogado el llanto, y no quería decir nada que pudiera dar pie a que Chanelle gritara y deshiciera todo su trabajo. En realidad, no se le ocurría nada que decir después de oír aquello. Dudaba que formara parte de una costumbre Atha'an Miere vengarse de alguien de quien se creyera que había abusado de su posición superior. Sin embargo, sí era una reacción muy humana.
La Detectora de Vientos la miró de arriba abajo, fruncido el entrecejo.
—Estáis mojada —dijo como si acabara de darse cuenta—. En vuestra condición es malo estar mucho tiempo mojada. Deberíais cambiaros de ropa ahora mismo.
Elayne echó la cabeza hacia atrás y chilló tan fuerte como pudo, un aullido de pura indignación y rabia. Gritó hasta que no le quedó aire en los pulmones, jadeante.
En el silencio que siguió, todas la miraron sorprendidas. Casi todas. Aviendha empezó a reírse con tantas ganas que tuvo que recostarse en un tapiz de cazadores montados enfrentados a un leopardo que se había revuelto contra ellos. Aviendha tenía un brazo apretado contra la cintura, como si le dolieran las costillas. El vínculo también le transmitía regocijo —¡regocijo!— aunque el semblante de Birgitte era tan impasible como el de una hermana.
—Tengo que Viajar a Tear —dijo en voz baja Chanelle al cabo de un momento, y se volvió sin añadir nada más ni hacer ningún tipo de saludo o reverencia. Reene y Reanne sí hicieron una, sin mirar a Elayne a la cara y, aduciendo tareas pendientes, se marcharon a toda prisa.
A su vez, Elayne miró a Aviendha y a Birgitte.
—Como alguna de las dos pronuncie una sola palabra... —dijo en tono de advertencia.
Birgitte mostró semejante expresión de inocencia que era evidentemente falsa, y el vínculo transmitió un regocijo tal que Elayne se sorprendió luchando contra el deseo de echarse a reír. Por su parte, Aviendha rió con más ganas, simplemente.
Recogiéndose los vuelos de la falda con tanta dignidad como pudo hacer acopio, se encaminó hacia sus aposentos. Y si caminaba más deprisa que antes era porque tenía ganas de quitarse esa ropa mojada. Era la única razón. La única.
15
UNA HABILIDAD DISTINTA
Para su furia, una abrasadora rabia que le hizo apretar las mandíbulas, Elayne se perdió de camino a sus aposentos. Había ocupado esas habitaciones desde que había dejado el cuarto de niños, y sin embargo, en dos ocasiones giró una esquina para descubrir que no conducía donde esperaba. Y un tramo de escalera con barandilla de mármol la condujo en una dirección totalmente equivocada. ¡Así se abrasara, estar embarazada la había atontado por completo dejándola sin ideas claras! A través del vínculo percibió desconcierto y una creciente preocupación mientras subía otro tramo de una escalera diferente. Algunas de las mujeres de la guardia musitaban con inquietud, no tan alto como para que ella entendiera las palabras, hasta que la alférez que las comandaba, una saldaenina delgada y de mirada fría que se llamaba Devora Zarbayan, las hizo callarse con una seca palabra. Hasta Aviendha empezó a mirarla con incertidumbre. Bueno, pues no estaba dispuesta a que le echaran en cara que se había perdido... ¡en palacio!
—Ni una palabra de nadie —advirtió en tono severo—. ¡De nadie! —añadió cuando Birgitte abría la boca a pesar de todo.
La mujer de cabello dorado la cerró con un chasquido de dientes y se tiró de la gruesa trenza casi del mismo modo que hacía Nynaeve. No se molestó en evitar que la desaprobación se le reflejara en el semblante, y el vínculo todavía transmitía perplejidad y preocupación. Suficiente para que la propia Elayne empezara a sentir lo mismo. Tan fuerte era, que luchó para librarse de esa sensación antes de empezar a retorcerse las manos y a disculparse.
—Creo que voy a intentar encontrar mis aposentos, si es que puedo pronunciar unas pocas palabras —dijo Birgitte con voz tirante—. Quiero ponerme algo seco antes de que se me desgasten las botas. Tenemos que hablar de esto después. Me temo que sólo hay algo que puede hacerse, pero... —Tras hacer una corta y brusca inclinación de cabeza que apenas le dobló el cuello, echó a andar mientras sacudía el arco de un lado a otro.
Elayne estuvo a punto de llamarla para que volviera. Quería hacerlo. Pero Birgitte necesitaba cambiarse de ropa tanto como ella. Además, su estado de ánimo se había tornado gruñón y testarudo. No tenía intención de hablar de perderse por unos pasillos en los que había crecido, ni en ese momento ni después. ¿Que sólo había algo que podía hacerse? ¿Y eso qué significaba? Si lo que Birgitte sugería era que estaba demasiado aturdida y confusa para salir de esa ofuscación... De nuevo apretó los dientes.
Por fin, tras otro giro inesperado, dio con las puertas altas con leones tallados que conducían a sus aposentos y soltó un quedo suspiro de alivio. Había empezado a pensar que sus recuerdos de palacio estaban completamente trastocados. Un par de mujeres de la guardia, radiantes con los sombreros de ala ancha y plumas blancas, los ceñidores bordeados de puntilla, el León Blanco sesgado sobre el peto bruñido y más puntilla clara en los puños y el cuello, se pusieron firmes a los lados de las puertas al verla acercarse. Elayne tenía intención de cambiarles el peto por otro lacado en rojo para que estuviera a juego con la chaqueta y el pantalón de seda cuando tuviera tiempo para ese tipo de cosas. Si tenían que estar tan guapas que cualquier atacante las descartara como un peligro hasta que fuera demasiado tarde, entonces irían definitivamente llamativas. A ninguna de las guardias parecía importarle. De hecho, parecía que esperaban con ansiedad el peto lacado.
Elayne había escuchado comentarios de gente que no se había dado cuenta de que podía oírla —en su mayoría mujeres, pero incluido Doilin Mellar, su propio comandante—, diciendo que a ese paso iba a desprestigiar al cuerpo de mujeres de la guardia, pero aun así confiaba completamente en la capacidad de su guardia para protegerla. Eran valientes y decididas, o en caso contrario no ocuparían ese puesto. Yurith Azeri y otras que habían sido guardias de mercaderes —un oficio poco corriente para una mujer— tomaban lecciones diarias de esgrima, y uno u otro Guardián también les daba una segunda clase a diario. Ned Yarman, Guardián de Sareith, y Jaem, el de Vandene, encomiaban mucho la rapidez con la que aprendían. Jaem decía que se debía a que no pensaban que ya sabían algo sobre utilizar una espada, lo que parecía absurdo. ¿Cómo iba alguien a pensar que sabía algo sobre una cosa si necesitaba tomar clases?
A despecho de las guardias apostadas ya a la puerta, Devora hizo salir de la formación a dos de las que la acompañaban y que, desenvainadas las armas, entraron en los aposentos mientras Elayne esperaba en el pasillo con Aviendha y las demás; dando golpecitos con el pie en el suelo, impaciente. Todas evitaban mirarla. El registro de los aposentos no significaba un menosprecio para las mujeres que guardaban la puerta —Elayne suponía que era posible que alguien escalara la pared de palacio; había tallas de sobra para proporcionar asideros—, pero aun así sentía irritación por tener que estar allí esperando. Sólo cuando salieron e informaron a Devora que no había asesinos esperando dentro, ni Aes Sedai al acecho para apoderarse de Elayne en un abrir y cerrar de ojos y llevarla de vuelta a la Torre y a Elaida, se les permitió a Aviendha y a ella entrar mientras las dos guardias tomaban posiciones a uno y otro lado de las puertas junto a las demás. Elayne no estaba segura de que le impidieran físicamente entrar antes, pero hasta ese momento no había sentido necesidad de hacer la prueba. Que su propia guardia personal la retuviera a la fuerza ya sería insoportable por mucho que esas mujeres se limitaran a hacer su trabajo. Más valía evitar totalmente esa posibilidad.
Un fuego bajo ardía en el hogar de mármol blanco de la antesala, pero no parecía dar mucho calor. Las alfombras se habían retirado al entrar la primavera, y las baldosas del suelo se notaban frías a través de la suela de los zapatos, aunque era gruesa. Essande, su doncella, extendió la falda gris orlada en rojo con una gracilidad que resultaba sorprendente a su edad, aunque la mujer delgada y de pelo blanco padecía de terribles dolores en las articulaciones, cosa que negaba y por lo que rehusaba la Curación. También habría rechazado con igual vehemencia cualquier sugerencia de que volviera a su posición de jubilada. El Lirio Dorado de Elayne aparecía bordado en grande sobre la pechera y ella lo lucía con orgullo. Dos mujeres más jóvenes la flanqueaban un poco más atrás; vestían el mismo uniforme pero el lirio era más pequeño. Eran dos hermanas de rostro cuadrado que se llamaban Sephanie y Naris. De mirada tímida pero bien entrenadas por Essande, hicieron una marcada reverencia que casi las llevó hasta el suelo.
Essande se movería despacio y sería frágil, pero nunca perdía tiempo con chácharas ni comentando lo obvio. No hubo exclamaciones por lo mojadas que estaban Elayne y Aviendha, aunque sin duda las mujeres de la guardia se lo habrían advertido.
—Enseguida estaréis secas y calientes las dos, milady, y vestidas con algo apropiado para recibir a los mercenarios. La seda roja con unas gotas de fuego los impresionará como es debido. Y también debéis comer. No os molestéis en decirme que habéis tomado algo, milady. Naris, ve a traer viandas de la cocina para lady Elayne y lady Aviendha.
Aviendha soltó un resoplido de risa, pero ya hacía tiempo que había dejado de poner objeciones a que la llamaran «lady». Y mejor así, porque no habría conseguido que Essande dejara de hacerlo. En el trato con el servicio, había cosas que se ordenaban y cosas que había que aceptar, simplemente.
Naris torció el gesto y respiró hondo por alguna razón, pero hizo otra profunda reverencia, ésta dirigida a Essande, y otra sólo un poco más pronunciada a Elayne —su hermana y ella sentían el mismo temor reverencial por la mujer mayor que por la heredera del trono de Andor— antes de recogerse la falda y dirigirse apresuradamente hacia el corredor.
Elayne torció el gesto igualmente. Las mujeres de la guardia también le habían informado a Essande sobre los mercenarios, por lo visto. Y que no había comido. Odiaba que la gente hablara de ella a su espalda. Claro que, en eso, ¿cuánta culpa tenían sus cambios de humor? No recordaba haberse sentido molesta porque una doncella supiera que tenía hambre y mandara traer comida sin tener que preguntarle. Los criados hablaban entre ellos —chismorreaban continuamente, a decir verdad; eso era de sobra conocido— y se transmitían cualquier cosa que pudiera ayudar a servir mejor a su señora, si eran buenos en su trabajo. Essande era buenísima en el suyo. Con todo, resultaba exasperante, y la exasperaba más porque era consciente de lo irracional de esa reacción.
Dejó que Essande las condujera a Aviendha y a ella al vestidor, con Sephanie cerrando la marcha. A esas alturas se sentía fatal, toda mojada y temblando, además del enfado con Birgitte porque se hubiera marchado, el miedo por haberse perdido en el lugar donde había crecido, y el enojo con las mujeres de la guardia por chismorrear sobre ella. En verdad se sentía absolutamente desdichada.
Enseguida, sin embargo, Essande la había despojado de la ropa mojada y la envolvió en una gran toalla blanca que había estado colgada en una percha para que se calentara delante de un ancho hogar de mármol que había a un extremo del cuarto. Eso tuvo un efecto tranquilizador. Aquel fuego no era en absoluto pequeño y en el cuarto casi hacía calor, un calor bienvenido que le penetró en la piel y acabó con la tiritona. Essande le frotó el cabello con la toalla mientras Sephanie hacía otro tanto con Aviendha, lo que seguía irritando a ésta a pesar de no ser la primera vez ni muchísimo menos. Ella y Elayne se cepillaban el cabello la una a la otra con frecuencia por la noche, pero aceptar ese simple servicio de la doncella de una dama hacía que le salieran chapetas en las curtidas mejillas.
Cuando Sephanie abrió uno de los armarios que había a lo largo de una pared, Aviendha suspiró profundamente. Llevaba una toalla sujeta flojamente alrededor del cuerpo —que otra mujer le secara el pelo sería embarazoso, pero estar casi desnuda no le daba apuro— y otra más pequeña envuelta en la cabeza.
—¿Crees que debería llevar ropas de las tierras húmedas, Elayne, puesto que vamos a reunirnos con esos mercenarios? —preguntó en un tono muy renuente. Essande sonrió. Disfrutaba vistiendo a Aviendha con sedas.
Elayne disimuló su propia sonrisa, tarea nada fácil ya que tenía ganas de reírse. Su hermana fingía despreciar las sedas, pero rara vez perdía la oportunidad de llevarlas.
—Si puedes aguantarlo, Aviendha, hazlo —contestó seriamente mientras se ajustaba cuidadosamente su toalla del vestidor. Essande la veía en cueros todos los días, al igual que Sephanie, pero no era algo que dejara que pasara sin una razón—. Para que surtiera más efecto, las dos tendríamos que hacer que se sintieran intimidados. No te importará mucho, ¿verdad?
Pero Aviendha ya estaba enfrente del armario y sujetaba de cualquier modo la toalla mientras toqueteaba los vestidos. Varias prendas Aiel colgaban en otro de los armarios, pero Tylin le había dado arcones llenos de ropas de seda y paño bien cortadas antes de salir de Ebou Dar, suficientes para llenar casi una cuarta parte de los armarios tallados.
El fugaz estallido de regocijo dejó en Elayne un estado de ánimo tal que ya no parecía tener que discutir por todo, así que, sin más demora, dejó que Essande le pusiera el vestido de seda roja con gotas de fuego del tamaño de un nudillo cosidas en una banda alrededor del cuello alto. El atuendo impresionaría, a buen seguro, sin necesidad de lucir otras joyas, aunque a decir verdad el anillo de la Gran Serpiente en la mano derecha era joya suficiente para cualquiera. La mujer de pelo blanco tenía unos dedos delicados, pero aun así Elayne hizo un gesto de dolor cuando le empezó a abrochar las hileras de pequeños botones, espalda abajo, ciñendo el corpiño sobre los sensibles senos. Había diversas opiniones sobre el tiempo que duraría eso, pero todas coincidían en que tendría que esperar que se le hincharan más.
Oh, ojalá Rand estuviera lo bastante cerca para compartir al máximo el efecto del vínculo con él. Eso le enseñaría a dejarla embarazada tan a la ligera. Claro que si ella se hubiera tomado la infusión de corazoncillo antes de yacer con él... Apartó firmemente la idea de su cabeza. Todo esto era culpa de Rand, y se acabó.
Aviendha eligió uno de color azul, cosa que hacía con frecuencia; éste llevaba sartas de diminutas perlas ribeteando el corpiño. No tenía un escote tan profundo como se llevaba en Ebou Dar, pero aun así dejaba ver el inicio de los senos; pocos vestidos confeccionados en Ebou Dar se saltarían ese detalle. Mientras Sephanie empezaba a abrochar los botones, Aviendha toqueteó algo que había sacado de la escarcela, una pequeña daga con un tosco puño de cuerno de ciervo sujeto con alambre de oro. Además era un ter'angreal, aunque Elayne no había sido capaz de descifrar su función antes de que el embarazo la obligara a dejar ese tipo de estudios. No sabía que su hermana lo llevara encima. Mientras lo contemplaba, los ojos de Aviendha tenían una expresión absorta.
—¿Por qué te fascina tanto? —le preguntó Elayne. Ésta no era la primera vez que la había visto ensimismada con el cuchillo.
Aviendha dio un respingo y parpadeó al mirar el arma que tenía en la mano. La hoja de hierro —al menos parecía hierro, y casi tenía el tacto del hierro— no se había afilado nunca, que Elayne pudiera ver, y era un poco más larga que su palma, aunque ancha en proporción. Hasta la punta era demasiado roma para poder dar un puntazo con ella.
—Pensé dártelo, pero nunca te referiste a él, así que me dije que a lo mejor me había equivocado y entonces creeríamos que estarías a salvo, al menos de algunos peligros, cuando no era así. Por eso decidí quedármelo. De ese modo, si tenía razón al menos yo podría protegerte, y si me equivocaba, pues no pasaba nada.
Desconcertada, Elayne sacudió la cabeza envuelta en la toalla.
—¿Si tenías razón sobre qué? ¿De qué hablas?
—De esto —contestó Aviendha al tiempo que le tendía la daga—. Creo que si llevas esto contigo las fuerzas de la Sombra no te pueden ver. Ni los Seres de Cuencas Vacías ni los Deformes de la Sombra y tal vez ni siquiera el Marchitador de las Hojas. Sólo que yo me debí de equivocar puesto que tú no lo viste.
Sephanie dejó escapar una exclamación ahogada y las manos se le inmovilizaron hasta que Essande murmuró una amonestación. Essande había vivido mucho para que la conmocionara la mera mención de la Sombra. O cualquier otra cosa, a decir verdad.
Elayne se había quedado mirando de hito en hito. Había intentado enseñar a Aviendha cómo crear ter'angreal, pero su hermana no tenía ni una pizca de habilidad en ese sentido. No obstante, tal vez tenía otra habilidad distinta, puede que una a la que incluso se podría llamar Talento.
—Ven conmigo —dijo mientras la asía del brazo y casi la sacaba a rastra del vestidor. Essande las siguió con un torrente de protestas, y tras ella fue Sephanie, que intentaba seguir abotonando el vestido a Aviendha al tiempo que caminaban.
En la más grande de las dos salas de estar de los aposentos de Elayne ardían dos buenos fuegos en los hogares, y, si el ambiente no era tan cálido como en el vestidor, seguía siendo agradable. La mesa rematada con volutas y rodeada de sillas de respaldo bajo que había en el centro de las baldosas blancas era donde Aviendha y ella tomaban casi todas las comidas. Varios libros encuadernados en cuero, provenientes de la biblioteca de palacio, se apilaban en un montón a un extremo de la mesa, y eran relatos sobre Andor y volúmenes de cuentos. Las lámparas de pie con espejos daban buena luz y a menudo leían allí por las tardes.
Y, lo más importante, una mesa auxiliar alargada, que había pegada contra una de las paredes forradas de madera, aparecía cubierta de ter'angreal de la reserva que las Allegadas habían mantenido oculta en Ebou Dar: copas y cuencos, estatuillas y figurillas, joyas y todo tipo de cosas. La mayoría tenían un aspecto normal, aparte, tal vez, de los extraños diseños, pero ni siquiera el objeto de aspecto más frágil se podía romper, y algunos eran mucho más livianos o más pesados de lo que aparentaban. Ya no era seguro para ella estudiarlos de ningún modo significativo —tenía la certidumbre de Min de que sus bebés no sufrirían daño alguno, pero con el escaso control que tenía del Poder actualmente, la posibilidad de que se hiciera daño a sí misma era mayor que nunca— aunque, aun así, cambiaba a diario lo que había sobre la mesa y escogía piezas al azar de las alforjas que guardaba en el trastero de sus aposentos, sólo para poder mirarlos mientras hacía cábalas de lo que había descubierto antes de quedarse embarazada. Tampoco es que hubiera descubierto gran cosa —bueno, a decir verdad, nada— pero podía pensar en ellos. No había que preocuparse de que alguien robara nada. Reene había erradicado, si no a todos, sí a la mayoría de los que no eran honrados entre la servidumbre, y la guardia constante a la entrada hacía el resto.
Prieta la boca en un gesto desaprobador —vestirse se hacía en el vestidor, decentemente, no en un sitio donde cualquier podía entrar— Essande reanudó la tarea de abrochar los botones del vestido de Elayne. Sephanie, seguramente más nerviosa por el gesto de desaprobación de la mujer mayor que por cualquier otra cosa, respiraba de manera agitada mientras se ocupaba del vestido de Aviendha.
—Escoge algo y dime lo que crees que hace —pidió Elayne. Mirar y hacer cábalas no había servido de nada, aunque tampoco había esperado lo contrario. Sin embargo, si Aviendha era capaz de descifrar, de algún modo, lo que hacía un ter'angreal sólo tomándolo en la mano... La asaltó un repentino ataque de celos ardiente y amargo, pero lo aplastó y después, por añadidura, lo pisoteó hasta que desapareció. ¡No tendría envidia de Aviendha!
—No estoy segura de que pueda hacerlo, Elayne. Sólo creo que este cuchillo crea una especie de salvaguarda. Y tengo que haberme equivocado o tú lo sabrías. Sabes más que nadie de estas cosas.
—No sé ni mucho menos tanto como pareces pensar —contestó Elayne, que notó cómo le enrojecían las mejillas de vergüenza—. Inténtalo, Aviendha. No sé de nadie que haya sido capaz de... «leer» los ter'angreal, pero si tú puedes, aunque sólo sea un poco, ¿no te das cuenta de lo maravilloso que sería?
Aviendha asintió con la cabeza, pero la expresión de duda seguía plasmada en su cara. Vacilante, tocó una fina vara negra que había en el centro de la mesa; tenía un paso de largo y era tan flexible que se podía doblar hasta formar una circunferencia y después se enderezaba de nuevo como un resorte. Fue rozarla y apartó rápidamente la mano; se limpió las yemas de los dedos en la falda, sin darse cuenta.
—Esto causa dolor.
—Nynaeve nos lo dijo —argumentó Elayne, impaciente, y Aviendha le dirigió una mirada circunspecta.
—Nynaeve al'Meara no dijo que se puede cambiar la cantidad de daño que inflige un golpe. —De nuevo se apoderó de ella la incertidumbre, sin embargo, y en la voz se insinuó un timbre indeciso—. Al menos, creo que se puede hacer eso. Me parece que un golpe se puede sentir como uno o como cien. Pero sólo es una suposición, Elayne. Sólo es lo que creo.
—Continúa —la animó Elayne—. A lo mejor encontramos algo que lo corrobora. ¿Qué me dices de esto? —Cogió una especie de casquete metálico de forma extraña. Estaba cubierto de raros dibujos angulosos que parecían burilados con gran meticulosidad; demasiado fino para utilizarlo como casco, aunque pesaba el doble de lo que aparentaba. El tacto del metal resultaba resbaladizo, no sólo suave, como si estuviera engrasado.
Aviendha soltó la daga, renuente, y le dio una vuelta al casquete entre las manos antes de soltarlo y tomar de nuevo la daga.
—Creo que esto permite dirigir un... aparato de algún tipo. Una máquina. —Sacudió la cabeza cubierta con la toalla—. Pero no sé cómo ni qué tipo de máquina. ¿Ves? Otra vez estoy haciendo conjeturas, nada más.
Sin embargo, Elayne no dejó ahí las cosas. Aviendha fue tocando —y a veces sosteniendo— ter'angreal tras ter'angreal, y en todas las ocasiones dio una respuesta. Pronunciadas con vacilación y seguidas de la advertencia de que sólo eran conjeturas, pero siempre tenía una respuesta. Le parecía que una cajita engoznada, aparentemente de marfil y cubierta con franjas sinuosas rojas y verdes, contenía música, cientos de melodías, tal vez miles. Con un ter'angreal, puede que tal cosa fuera posible. Después de todo, una buena caja de música podía tener cilindros hasta para cien melodías y algunas tocaban piezas muy largas en un cilindro tras otro sin cambiarlos. Un cuenco achatado, blanco, de casi un paso de diámetro, servía para mirar cosas que estaban muy lejos, creía, y un jarrón alto, adornado con hojas de parra verdes y azules —¡hojas azules!— recogería agua del aire. Eso parecía fútil, pero Aviendha casi lo acarició y, tras considerarlo, Elayne se dio cuenta de que en el Yermo sería muy útil. Si es que funcionaba como pensaba Aviendha. Y si a alguien se le ocurría cómo hacer que funcionara. Una figurilla blanca y negra, en forma de pájaro con las largas alas extendidas como si volara, era para hablar con gente que estuviera a gran distancia, dijo. Y lo mismo era una figura azul de mujer, lo bastante pequeña para que le cupiera en la palma de la mano, vestida con chaqueta y falda de corte extraño. Y cinco pendientes, seis anillos y tres brazaletes.
Elayne empezaba a pensar que Aviendha se estaba dando por vencida y que daba la misma respuesta con la esperanza de que dejara de preguntarle, pero entonces cayó en la cuenta de que la voz de su hermana estaba adquiriendo seguridad, en lugar de lo contrario, y que las protestas de que sólo eran suposiciones habían disminuido. También esas «conjeturas» se volvían progresivamente más detalladas. Una vara doblada sin rasgos distintivos, de un color negro sin brillo y ancha como su muñeca —parecía de metal, pero uno de los extremos se acoplaba a cualquier mano que lo asía—, le dio la idea de cortar, ya fuera metal o piedra, si no eran demasiado gruesos; pero nada que pudiera prenderse, sin embargo. La figurilla de un hombre, aparentemente de cristal, de un pie de altura y alzada la mano como si diera el alto, espantaría a bichos y animales dañinos, lo que habría resultado muy útil habida cuenta de la plaga de ratas y moscas que azotaba a Caemlyn. Una talla de piedra del tamaño de su mano, toda ella curvas en un profundo color azul —al menos tenía el tacto de piedra, si bien, de algún modo, no parecía realmente tallada—, servía para que creciera algo. Plantas no. Le llegaba una idea sobre agujeros, aunque no eran exactamente agujeros. Y no creía que se tuviera que encauzar para que cualquiera lo hiciera funcionar, ¡sólo entonar la canción adecuada! Algunos ter'angreal no requerían el encauzamiento, pero ¡por favor! ¿Cantar?
Habiendo acabado de abotonar el vestido de Aviendha, Sephanie se había quedado embelesada con los enunciados y los ojos se le abrían más y más. Essande también escuchaba con interés y la cabeza ladeada; soltaba ahogadas exclamaciones con cada revelación, pero no estaba de puntillas y dando brincos como Sephanie.
—¿Y ésa que hace, milady? —barbotó la doncella joven cuando Aviendha hizo una pausa. Señalaba la estatuilla de un hombre barbudo y corpulento que exhibía una jovial sonrisa y sostenía un libro. Medía dos pies y parecía de bronce oscurecido con el paso del tiempo; de hecho, pesaba como para que lo fuera—. Siempre que lo miro me entran ganas de sonreír también, milady.
—A mí me pasa igual, Sephanie Pelden —dijo Aviendha mientras acariciaba la cabeza del hombre de bronce—. Sostiene más libros que el que se ve. Contiene miles y miles de libros. —De repente la envolvió el brillo del Saidar y tocó la figura de bronce con finos flujos de Fuego y de Tierra.
Sephanie soltó un chillido cuando dos palabras de la Antigua Lengua aparecieron en el aire, encima de la estatuilla, negras como si estuvieran escritas con tinta. Algunas de las letras estaban trazadas de una forma un poco extraña, pero las palabras eran muy claras: Ansoen e Imsoen, flotando en la nada. Aviendha parecía casi tan sobresaltada como la doncella.
—Me parece que por fin tenemos una prueba —dijo Elayne con más tranquilidad de la que sentía. Tenía el corazón en la garganta y le latía con fuerza. Las dos palabras se podían traducir por «mentiras» y «verdad». O, en contexto, «ficción» y «no ficción» sería más acertado. Memorizó el punto donde los flujos habían tocado la estatuilla, para cuando pudiera reanudar sus estudios—. Pero no debiste hacer eso. No es seguro.
—Oh, Luz. —El brillo que envolvía a Aviendha desapareció y la joven abrazó a Elayne—. ¡No se me ocurrió! ¡Tengo un gran toh contigo! ¡No era mi intención poner en peligro a los bebés! ¡Nunca!
—Los bebés y yo estamos bien. —Elayne se echó a reír mientras le respondía al abrazo con otro—. La visión de Min, ¿recuerdas? —Al menos sus bebés no corrían peligro. Hasta que nacieran. Morían tantos niños en el primer año de vida... Min no había dicho nada más aparte de que nacerían sanos. Y tampoco había dicho que ella no se consumiría, pero no pensaba sacar ese tema delante de su hermana, que ya se sentía culpable—. No tienes toh conmigo. Era en ti en quien pensaba al decir eso. Podrías haber muerto o te podrías haber consumido.
Aviendha se retiró lo suficiente para mirarla a los ojos. Lo que vio la tranquilizó, ya que esbozó una sonrisa.
—Sin embargo, conseguí que funcionara. Quizá podría ocuparme de estudiarlos. Guiándome tú, sería absolutamente seguro. Disponemos de meses hasta que puedas hacerlo tú.
—No dispones de nada de tiempo, Aviendha —dijo una voz de mujer desde la puerta—. Nos marchamos. Confío en que no te hayas acostumbrado demasiado a vestir seda. Te veo, Elayne.
Aviendha rompió el abrazo al apartarse de un salto y enrojeció intensamente mientras dos mujeres Aiel entraban en la sala; y no eran dos Aiel cualquiera. Nadere, de tez pálida y tan alta como casi la mayoría de los hombres y lo bastante ancha para compensar la talla, era una Sabia de considerable autoridad entre los Goshien; y Dorindha, con algunos trazos blancos en el largo cabello pelirrojo, era esposa de Bael, jefe de clan de los Goshien, aunque su verdadera importancia le venía de ser la Señora del Techo del septiar Manantial Humeante, el más grande del clan. Era ella la que había hablado.
—Te veo, Dorindha —contestó Elayne—. Te veo, Nadere. ¿Por qué os lleváis a Aviendha?
—Dijiste que podía quedarme con Elayne para guardarle las espaldas —protestó Aviendha.
—Lo dijiste, Dorindha. —Elayne asió la mano de su hermana con firmeza, y Aviendha respondió estrechándosela—. Tú y las Sabias también.
Sonó el tintineo de oro y marfil cuando Dorindha se ajustó el oscuro chal.
—¿Cuántas personas necesitas para que te guarden las espaldas, Elayne? —inquirió secamente—. Tienes alrededor de un centenar o más dedicadas sólo a eso, y tan duras como Far Dareis Mai. —Una sonrisa le marcó las arrugas del rabillo de los ojos—. Me parece que esas mujeres de ahí fuera querían que entregáramos los cuchillos del cinturón antes de dejarnos pasar.
Nadere tocó el mango de cuerno de su cuchillo mientras un brillo feroz chispeaba en sus ojos verdes, aunque no era probable que las mujeres de la guardia apostadas en la puerta hubieran manifestado tal deseo. Ni siquiera Birgitte, recelosa de cualquiera en lo tocante a la seguridad de Elayne, consideraba peligrosas a las Aiel, y Elayne había aceptado ciertos compromisos cuando Aviendha y ella se adoptaron como hermanas. Las Sabias que habían tomado parte en esa ceremonia, como era el caso de Nadere, podían ir a cualquier sitio de palacio en el momento que quisieran; ése era uno de los compromisos aceptados. En cuanto a Dorindha, su presencia era tan imponente, bien que de un modo sereno, que resultaba inconcebible que cualquiera intentara cerrarle el paso.
—Tu aprendizaje ha quedado en suspenso demasiado tiempo, Aviendha —manifestó firmemente Nadere—. Ve y vístete como es debido.
—Pero estoy aprendiendo mucho de Elayne, Nadere. Tejidos que ni siquiera tú conoces. ¡Creo que podría hacer llover en la Tierra de los Tres Pliegues! Y ahora mismo acabamos de descubrir que puedo...
—Por mucho que hayas aprendido —la interrumpió secamente Nadere—, parece que has olvidado tanto o más. Por ejemplo, el hecho de que sigues siendo una aprendiza. El empleo del Poder es lo menos importante que debe saber una Sabia, o en caso contrario sólo aquellas que encauzan serían Sabias. Ahora, ve y cámbiate de ropa, y considérate afortunada de que no te haga volver en cueros para afrontar una tanda de azotes. En este momento las tiendas se están recogiendo, y si se retrasa la partida del clan entonces sí que te enfrentarás a unos correazos.
Sin decir una palabra más, Aviendha soltó la mano de Elayne y salió corriendo de la sala; chocó contra Naris, que se tambaleó y a punto estuvo de dejar caer la gran bandeja cubierta con un paño que cargaba. A un rápido gesto de Essande, Sephanie corrió en pos de Aviendha. Naris abrió los ojos como platos al ver a las Aiel, pero Essande la reprendió por tardar tanto y le dio instrucciones para que pusiera la comida en la mesa, de manera que la joven doncella se apresuró a obedecer mientras mascullaba disculpas entre dientes.
Elayne habría querido ir también en pos de Aviendha para compartir hasta el último momento con ella, pero lo que Nadere había comentado de las tiendas la retuvo.
—¿Os marcháis de Caemlyn, Dorindha? ¿Dónde vais? —Por mucho que le gustaran los Aiel, no quería tenerlos merodeando por los campos. Con una situación tan inestable como la actual, ya eran suficiente problema por el mero hecho de salir del campamento para cazar o comerciar.
—Nos marchamos de Andor, Elayne. Dentro de unas horas estaremos bastante más allá de tus fronteras. En cuanto a dónde nos dirigimos, deberás preguntarle al Car'a'carn.
Nadere se había acercado para mirar lo que Naris ponía en la mesa, y la muchacha temblaba de tal forma que no tiró más de un plato de casualidad.
—Esto tiene buena pinta, pero no reconozco algunas hierbas —dijo la Sabia—. ¿Tu partera ha aprobado todo esto, Elayne?
—Haré venir a una cuando el parto esté cerca, Nadere. Dorindha, no es posible que pienses que Rand no querría que yo supiera vuestro punto de destino. ¿Qué os dijo?
—Envió un mensaje con uno de los chaquetas negras, en una carta para Bael —contestó Dorindha mientras se encogía de hombros ligeramente—. Bael me dejó leerla, por supuesto. —Su tono dejaba claro que en ningún momento había existido la posibilidad de que ella no la leyera—. Pero el Car'a'carn le decía a Bael que no se lo dijera a nadie, de modo que yo tampoco puedo decirlo.
—¿Que no tienes partera? —preguntó, incrédula, Nadere—. ¿Y quién te dice lo que puedes comer y beber? ¿Quién te da las hierbas adecuadas? Deja de asestarme miradas como puñaladas, mujer. El genio de Melaine es peor del que tú puedas tener jamás, pero es lo bastante sensata para permitir que Monaelle la controle en estas cosas.
—Todas las mujeres de palacio controlan lo que como —replicó Elayne con acritud—. A veces creo que lo hacen todas las mujeres de Andor. Dorindha, ¿no puedes al menos...?
—Milady, la comida se os enfría —advirtió suavemente Essande, pero justo con el toque de firmeza que se le permitía a un sirviente metido en años.
Rechinando los dientes, Elayne se deslizó hasta la silla detrás de la que se encontraba de pie Essande. No caminó con pasos enérgicos, aunque le habría gustado hacerlo. Se deslizó. Essande sacó un cepillo con el envés de marfil, le quitó la toalla que le envolvía la cabeza, y empezó a cepillarle el cabello mientras comía. Principalmente, comió porque no hacerlo sólo conllevaría que mandaran a alguien a buscar más platos calientes, porque entre Essande y su propia guardia personal podrían retenerla allí hasta que lo hiciera; pero, a excepción de unas manzanas secas que no se habían podrido, la comida era realmente poco apetitosa. El pan estaba crujiente pero moteado de gorgojos, y las judías remojadas —todas las que se habían puesto en conserva se habían estropeado—, duras e insípidas. Habían mezclado la manzana con un chorrito de aceite en un cuenco de hierbas —rodajas de raíz de bardana, viburno, corteza de mundillo, diente de león, hojas de ortiga—, y de carne tenía un trozo de cabrito hervido en caldo insípido. Casi sin sal. ¡Habría matado por comer un filete de vaca, salado y chorreando grasa! El plato de Aviendha tenía lonchas de carne, aunque parecía algo dura. Y también podía tomar vino. Ella podía elegir entre agua y leche de cabra. Tenía tantas ganas de tomar un té como de comer carne grasa, pero hasta el té más flojo la hacía salir corriendo a vaciar la vejiga, y ya tenía bastantes problemas con eso tal como estaban las cosas. Así pues, comió metódica, mecánicamente, tratando de pensar en cualquier cosa que no fuera lo que saboreaba. Excepto la manzana, al menos.
Intentó sonsacar alguna noticia de Rand a las dos Aiel, pero por lo visto sabían menos que ella. O, al menos, que pudieran admitir. Cuando querían, eran muy reservadas. Al menos ella sabía que se encontraba en algún punto lejano, al sudeste. Por algún lugar de Tear, sospechaba, aunque igualmente podría estar en los llanos de Maredo o en la Columna Vertebral del Mundo. Aparte de eso, sabía que seguía vivo y ni una pizca más. Procuró mantener la conversación en torno a Rand con la esperanza de que dejaran escapar algo, pero habría tenido el mismo resultado que si hubiera intentado labrar ladrillos con los dedos. Dorindha y Nadere tenían su propia meta: convencerla para que apalabrara una partera de inmediato. Insistieron e insistieron en que estaba poniéndose en peligro ella y poniendo en peligro a los bebés, y ni siquiera la visión de Min las disuadió.
—De acuerdo —dijo finalmente mientras soltaba el cuchillo y el tenedor con fuerza sobre la mesa—. Empezaré a buscar una hoy. —Y si no la encontraba, tampoco iban a enterarse.
—Tengo una sobrina que es partera, milady —intervino Essande—. Melfane expende hierbas y ungüentos en una tienda de la calle de la Vela en la Ciudad Nueva, y creo que es muy entendida. —Colocó los últimos bucles con unas palmaditas y se echó hacia atrás con una sonrisa complacida—. Cómo me recordáis a vuestra madre, milady.
Elayne suspiró. Al parecer iba a tener una partera, ni que quisiera ni que no. Otra más para ocuparse de que sus comidas fueran espantosas. Bueno, a lo mejor la partera le sugería algún remedio para los dolores de espalda que sufría por las noches, así como la sensibilidad de los senos. Gracias a la Luz que al menos se había librado de las náuseas matinales. Las mujeres encauzadoras nunca padecían esa faceta del embarazo.
Cuando Aviendha volvió vestía de nuevo sus ropas Aiel, con el chal todavía húmedo echado sobre los brazos, un pañuelo oscuro ceñido a las sienes para sujetarse el cabello hacia atrás, y un fardo a la espalda. A diferencia de la multitud de brazaletes y collares que llevaban Dorindha y Nadere, ella sólo lucía un collar de plata hecho con discos trabajados elaboradamente en un complejo diseño, y un brazalete de marfil profusamente tallado con rosas y espinas. Le tendió a Elayne la daga sin afilar.
—Debes guardar esto, así estarás a salvo. Intentaré visitarte tan a menudo como me sea posible.
—Puede que haya tiempo para alguna que otra visita —dijo severamente Nadere—, pero te has retrasado y debes trabajar de firme para ponerte al día. Qué extraño —musitó mientras sacudía la cabeza—, hablar tan despreocupadamente de hacer visitas desde tan lejos. Cubrir leguas, cientos de leguas, en un paso. Cosas extrañas las que hemos aprendido en las tierras húmedas.
—Vamos, Aviendha, debemos partir —la apuró Dorindha.
—Esperad —dijo Elayne—. Por favor, esperad un momento. —Asió la daga con fuerza y corrió a su dormitorio. Sephanie iba a colgar el vestido azul de Aviendha e hizo una pausa para dedicarle una reverencia, pero Elayne no le prestó atención y alzó la tapa tallada de su joyero de marfil. Encima de collares, brazaletes y alfileres colocados en sus compartimentos había un broche en forma de tortuga que parecía de ámbar, y una mujer sentada, envuelta en su propio cabello, que parecía tallada en un marfil oscurecido por el paso del tiempo. Las dos piezas eran angreal. Dejó la daga de mango de asta en el cofre, cogió la tortuga y después, siguiendo un impulso, tomó el anillo de piedra retorcido, rojo, azul y marrón. Desde que se había quedado embarazada no le funcionaba, y si conseguía tejer Energía todavía le quedaba el anillo de plata, trabajado en espirales trenzadas, que habían recuperado de Ispan.
Regresó deprisa a la sala y encontró discutiendo a Dorindha y a Nadere o, al menos, sosteniendo una animada discusión, mientras Essande fingía comprobar que no había polvo pasando las yemas de los dedos por el borde de la mesa. A juzgar por el ángulo en el que inclinaba la cabeza, escuchaba ávidamente, sin embargo. Naris, que ponía en la bandeja los platos que Elayne había usado, miraba boquiabierta y sin disimular a las dos Aiel.
—Le dije que probaría la correa si retrasaba nuestra marcha —decía Nadere con cierto acaloramiento cuando Elayne entraba—. No es justo si ella no es la causa, pero he dicho que lo haría.
—Harás lo que debas hacer —respondió sosegadamente Dorindha, pero con una tirantez en los ojos que indicaba que no eran las primeras frases que intercambiaban—. Quizá no se retrase nada. Y tal vez Aviendha pagará el precio de buen grado para despedirse de su hermana.
Elayne no se molestó en discutir por Aviendha. No habría servido de nada. La propia Aviendha tenía una expresión ecuánime que habría hecho honor a una Aes Sedai, como si recibir una tanda de correazos por culpa de otra no tuviera la menor importancia.
—Esto es para ti —dijo mientras ponía el anillo y el broche en la mano de su hermana—. No de regalo, me temo. La Torre Blanca querrá que se los devuelvan. Pero úsalos cuando lo necesites.
Aviendha se quedó boquiabierta al mirar los objetos.
—Incluso como préstamo es un gran regalo. Me abochornas, hermana. Yo no tengo un regalo de despedida que darte a cambio.
—Me has dado tu amistad. Me has dado una hermana. —Elayne sintió una lágrima rodándole por la mejilla. Intentó reír, pero fue un sonido débil y tembloroso—. ¿Cómo puedes decir que no tienes nada que darme? Me has dado todo.
Las lágrimas brillaban también en los ojos de Aviendha. A pesar de que las otras estuvieran mirándolas, rodeó a Elayne entre sus brazos y la estrechó con fuerza.
—Te echaré de menos, hermana —susurró—. Mi corazón está helado como la noche.
—Y el mío, hermana —musitó Elayne mientras le devolvía el abrazo con idéntica intensidad—. También te echaré de menos. Pero te dejarán visitarme de vez en cuando. Esto no es para siempre.
—No, no es para siempre. Pero te extrañaré.
Seguramente se habrían echado a llorar, sólo que Dorindha puso las manos sobre los hombros de las jóvenes.
—Es hora de irnos, Aviendha. Debemos partir si quieres tener alguna posibilidad de evitar la correa.
Aviendha se irguió con un suspiro al tiempo que se frotaba los ojos.
—Que siempre encuentres agua y sombra, hermana.
—Que siempre encuentres agua y sombra, hermana —contestó Elayne. En la fórmula de despedida Aiel había un cierto carácter definitivo, de modo que añadió—: Hasta que te vuelva a ver.
Y, en un visto y no visto, se marcharon. En un visto y no visto, se sintió muy sola. La presencia de Aviendha se había convertido en una certeza, una hermana con la que hablar, con la que reír, con la que compartir esperanzas y temores, pero ahora ese consuelo había desaparecido.
Essande había salido de la sala mientras Aviendha y ella se abrazaban, y ahora regresó para ponerle la diadema de heredera del trono, un sencillo aro de oro que sostenía una rosa dorada en el centro de la frente.
—Así esos mercenarios no olvidarán con quién están hablando, milady.
Elayne no se había dado cuenta de que había encorvado los hombros hasta que los enderezó. Su hermana se había marchado, pero ella seguía teniendo una ciudad que defender y un trono que ganar. El deber sería lo que la sostendría ahora.
16
EL NUEVO SEGUIDOR
El Recibidor Azul, llamado así porque el techo abovedado lucía un fresco que representaba el cielo con nubes blancas y las baldosas también eran azules, era la sala de recibir más pequeña de palacio, con menos de diez por diez pasos. Al fondo, unos ventanales en arco —los cristales seguían encastrados como protección del tiempo primaveral— conformaban la pared y se asomaban a un patio. Proporcionaban bastante luz a pesar de la lluvia que caía fuera; pero, a despecho de los dos grandes hogares con las repisas de mármol tallado, la cornisa de leones de escayola y un par de tapices que representaban el León Blanco flanqueando las puertas dobles, una delegación de comerciantes de Caemlyn se habría sentido insultada y una de banqueros habría palidecido por ser recibida en esa sala. Seguramente ésa era la razón de que la señora Harfor hubiera llevado allí a los mercenarios, aunque ellos no sabrían que se los estaba insultando. La doncella primera en persona «supervisaba» al par de jóvenes criadas de uniforme que mantenían llenas las copas escanciando vino de las altas jarras de plata que reposaban en una bandeja, encima de un aparador tallado con sencillez, pero tenía apretada contra el pecho la carpeta de cuero repujado que utilizaba para guardar sus informes, como si presintiera que a los mercenarios se los iba a despachar con prontitud. Halwin Norry, con los ralos mechones de cabello blanco de detrás de las orejas dando, como siempre, la impresión de ser plumas, se encontraba de pie en un rincón, también con su cartapacio de cuero asido contra el escuálido torso. Los informes de ambos eran una práctica diaria, y últimamente rara vez había algo en ellos que levantara el ánimo. Más bien todo lo contrario.
Advertidos por la aparición de la pareja de mujeres de la guardia que se le adelantaron para revisar la estancia, todos estaban de pie cuando Elayne entró con otro par de guardias detrás. Deni Colford, al mando de las mujeres que habían relevado a Devora y a las otras, había hecho caso omiso de su orden de que se quedaran fuera. ¡Caso omiso! Suponía que ofrecían todo un espectáculo con ese modo de andar pavoneándose con orgullo, pero no pudo evitar apretar los dientes.
Careane y Sareitha, formales con los chales de flecos, inclinaron ligeramente la cabeza en señal de respeto, pero Mellar se destocó del sombrero de plumas haciendo una reverencia floreada y la otra mano puesta sobre el ceñidor bordeado de puntilla que cruzaba en diagonal el peto bruñido. Los seis nudos dorados soldados en el peto, tres en cada hombro, irritaban a Elayne, pero ya lo había dejado pasar. El hombre de rostro chupado le sonrió con excesiva calidez; claro que, por fría que se mostrara con él, el tipo pensaba que tenía alguna posibilidad con ella porque no había negado el rumor de que era el padre de sus bebés. Las razones por las que no había rebatido esa sucia historia habían cambiado —ya no tenía necesidad de proteger a sus bebés, los bebés de Rand— pero aun así lo había dejado estar. Si se le daba tiempo, ese hombre se anudaría una soga al cuello por sí mismo. Y, si no lo hacía, entonces ya se encargaría ella de anudársela.
Los mercenarios, todos bien entrados en la madurez, sólo se retrasaron un instante más que Mellar, aunque las reverencias no fueran tan rebuscadas. Evard Cordwyn, un andoreño alto, de mandíbula cuadrada, lucía un gran rubí en la oreja izquierda, y Aldred Gomaisen, bajo y delgado, con la parte delantera de la cabeza afeitada, llevaba franjas horizontales en rojo, verde y azul cubriéndole la mitad del torso, mucho más de lo que parecía lógico que tuviera derecho a llevar en su nativa Cairhien. Hafeen Bakuvun, canoso, se adornaba con un grueso aro de oro en la oreja izquierda y un anillo enjoyado en cada dedo. El domani era muy grueso, pero la forma en que se movía denotaba músculos firmes debajo de la grasa.
—¿No estáis de servicio, capitán Mellar? —preguntó fríamente Elayne mientras tomaba asiento en una de las pocas sillas que había en la sala. En total, eran cinco, con brazos y respaldo alto, talladas sencillamente con motivos de parras y sin un solo detalle en dorado. Situadas en una hilera bastante separada, delante de los ventanales, la luz les daba de frente. En un día luminoso, aquellos a los que se recibía en audiencia tenían que entrecerrar los ojos por el resplandor. Por desgracia, esa ventaja no existía este día. Las dos mujeres de la guardia tomaron posiciones detrás de Elayne a uno y otro lado, ambas con la mano apoyada en la empuñadura de la espada y vigilando a los mercenarios con expresiones fieras que hicieron que Bakuvun sonriera y Gomaisen se frotara la mejilla para ocultar a medias una mueca maliciosa. Las mujeres no dieron señales de sentirse ofendidas; sabían el propósito de la hechura de los uniformes. Elayne las sabía muy capaces de borrar rápidamente todo rastro de sonrisas si tenían que desenvainar las espadas.
—Mi primer deber es protegeros, milady. —Toqueteando la espada, Mellar miró a los mercenarios como si esperara que la atacaran; o quizá que lo atacaran a él. Gomaisen mostró una expresión mordaz y divertida, y Bakuvun rió con ganas. Los tres hombres llevaban la funda de la espada vacía; en el caso de Cordwyn, las dos ceñidas a la espalda. A ningún mercenario se le permitía entrar en palacio llevando encima armas, ni siquiera una daga.
—Sé que tenéis otras obligaciones —contestó impasible—, porque yo os las he asignado personalmente, capitán: entrenar a los hombres que he traído del campo. No les estáis dedicando tanto tiempo como esperaba. Tenéis toda una compañía de hombres a los que entrenar, capitán. —Una compañía de viejos y de muchachos, sin duda trabajo suficiente para ocuparle el día. Casi no dedicaba tiempo a las mujeres de su guardia personal a pesar de que estaban a su mando. A decir verdad, mejor así. Le encantaba pellizcar traseros—. Sugiero que os ocupéis de ello. Ya.
La ira asomó al estrecho semblante de Mellar. De hecho, el hombre se estremeció de rabia, pero se controló al instante. La expresión se había borrado con tal rapidez que era como si Elayne se lo hubiera imaginado. Pero sabía que no era así.
—Como ordenéis, milady —contestó suavemente. También su sonrisa tenía una suavidad untuosa—. Mi honor es serviros bien. —Tras hacer otra floreada reverencia, se encaminó hacia la puerta pavoneándose con unos andares que tenían más de chulescos que de otra cosa. Había pocas cosas que hicieran mella mucho tiempo en el comportamiento de Doilin Mellar.
Bakuvun se echó a reír otra vez.
—Vaya, el hombre lleva tanta puntilla que juro que me esperaba que se ofreciera a enseñarnos a bailar, y vaya si sabe bailar.
El cairhienino también soltó una risotada, un sonido gutural, grosero.
La espalda de Mellar se puso tensa y vaciló un paso, pero el hombre recuperó enseguida el ritmo e incluso lo aceleró hasta el punto de que casi chocó contra Birgitte en el umbral. Continuó sin disculparse siquiera y la arquera lo siguió con la mirada, fruncido el entrecejo —el vínculo transmitía ira, contenida de inmediato, e impaciencia, que no desapareció— antes de cerrar la puerta a sus espaldas y desplazarse hasta quedarse de pie detrás de la silla de Elayne, con una mano apoyada en el respaldo. La gruesa trenza no estaba muy bien tejida como era habitual, ya que la había destejido para secarse el cabello; sin embargo el uniforme de capitán general le sentaba como un guante. Más alta que Gomaisen con las botas de tacón, Birgitte ofrecía una presencia autoritaria cuando quería. Los mercenarios le dirigieron reverencias ligeras, respetuosas pero no deferentes. Si habían abrigado dudas sobre ella al principio, pocos de los que la hubieran visto manejar el arco o exponerse ante el enemigo albergaban todavía alguna.
—Habláis como si conocieseis al capitán Mellar, capitán Bakuvun. —Elayne dio un ligero timbre interrogante a su comentario, si bien mantuvo un tono despreocupado. Birgitte intentaba proyectar seguridad a través del vínculo para equiparar la expresión, pero el recelo y la preocupación seguían irrumpiendo. Al igual que el cansancio siempre presente. Elayne se esforzó para no soltar un bostezo. Birgitte tenía que tomarse un descanso.
—Lo había visto ya en un par de ocasiones, milady —contestó el domani con cautela—. Tres veces como mucho, diría yo. Sí, no más de tres. —Ladeó la cabeza de forma que casi la miró de soslayo—. ¿Sabéis que ejerció mi oficio en el pasado?
—No intentó ocultar tal circunstancia, capitán —contestó, como si el tema la aburriera. Si se le hubiera escapado algo interesante, podría haber arreglado un encuentro a solas para interrogarlo, pero no merecía la pena correr el riesgo de que Mellar descubriera que había hecho preguntas si forzaba la mano ahora. Podría empujarlo a huir, antes de descubrir lo que le interesaba saber sobre él.
—¿Realmente es necesario que estén presentes Aes Sedai, milady? —inquirió Bakuvun—. Me refiero a las otras Aes Sedai —añadió al tiempo que miraba el anillo de la Gran Serpiente de Elayne. Alzó la copa de plata y una de las criadas se apresuró a llenarla. Las dos chicas eran bonitas, lo que quizá no era una buena opción, pero Reene no tenía mucho donde elegir; la mayoría de las doncellas o eran jóvenes o eran muy mayores y no tan ágiles como en sus buenos tiempos—. Lo único que han hecho desde que estamos aquí es intentar infundirnos temor con el poderío y el alcance de la Torre Blanca. Respeto a las Aes Sedai como cualquier hombre, sí, vaya si las respeto, pero, si me disculpáis, acaba siendo molesto cuando sólo tratan de atemorizar a un hombre. Juro que sí, milady.
—Un hombre sensato siempre sentirá respeto y temor por la Torre —adujo sosegadamente Sareitha mientras se ajustaba el chal de flecos marrones, tal vez para atraer la atención hacia él. El rostro atezado y cuadrado todavía no tenía la apariencia intemporal, cosa que indudablemente anhelaba alcanzar.
—Sólo los necios no se sienten impresionados por la Torre —añadió Careane acto seguido. Corpulenta y tan ancha de hombros como la mayoría de los hombres, la Verde no tenía necesidad de recurrir a tácticas gestuales. Su rostro cobrizo proclamaba lo que era, a cualquiera que supiera lo que debía buscar en él, con tanta claridad como lo hacía el anillo que llevaba en el índice derecho.
—Lo que yo he oído —intervino Gomaisen, hosco— es que Tar Valon está bajo asedio. Me han dicho que la Torre Blanca se ha dividido, con dos Amyrlin. Hasta me han comentado que la propia Torre está en poder del Ajah Negro. —Un hombre valiente, al mencionar tal rumor a unas Aes Sedai, pero aun así pareció encogerse al decirlo. Luego prosiguió sin pausa—: ¿De quiénes queréis que sintamos respeto y temor?
—No creáis todo lo que os dicen, capitán Gomaisen. —La voz de Sareitha sonaba serena, la de una mujer que exponía un hecho irreversible—. La verdad tiene más matices de los que imaginaríais, y a menudo la distancia tergiversa la verdad en algo muy distinto de los hechos. Sin embargo, propagar mentiras sobre hermanas Amigas Siniestras es peligroso.
—Lo que tendríais que haber creído —añadió Careane con idéntica tranquilidad— es que la Torre Blanca es la Torre Blanca, ahora y siempre. Y os encontráis delante de tres Aes Sedai. Deberíais ser cuidadoso con lo que decís, capitán.
Gomaisen se frotó la boca con el envés de la mano, pero los oscuros ojos tenían una mirada desafiante. El desafío de quien se siente acosado.
—Sólo he repetido lo que se oye en cualquier calle —masculló.
—¿Hemos venido a hablar de la Torre Blanca? —inquirió Cordwyn, ceñudo. Vació de un trago la copa antes de continuar, como si ese tema de conversación lo pusiera nervioso. ¿Cuánto vino habría bebido ya? Parecía un tanto inestable y al hablar arrastraba un poco las palabras—. La Torre se halla a cientos de leguas de aquí, y lo que ocurra allí no nos incumbe.
—Cierto, amigo —abundó Bakuvun—. Cierto. Lo que nos incumbe son las espadas. Espadas y sangre. Lo que, milady, nos lleva al sórdido asunto del... —meneó los gruesos dedos llenos de anillos— oro. Perdemos hombres a diario, día tras día sin que se vea el final, y hay muy pocos sustitutos aptos en la ciudad.
—Ninguno que hayamos podido encontrar —rezongó Cordwyn, sin quitarle ojo a la joven doncella que le llenaba la copa. La muchacha enrojeció ante su escrutinio y acabó la tarea con rapidez, de manera que derramó vino en las baldosas, con lo que provocó que la señora Harfor frunciera el entrecejo—. Todos los que podría haber se están alistando en la Guardia Real. —Eso era muy cierto; los alistamientos parecían incrementarse de día en día. La Guardia Real llegaría a ser una fuerza formidable. Con el tiempo. Por desgracia, la gran mayoría de esos hombres estaban a meses de encontrarse en condiciones de manejar una espada sin atravesarse ellos un pie, y más lejos aún de servir para algo en una batalla.
—Bien dices, amigo, bien dices —murmuró Bakuvun, que le dedicó una amplia sonrisa a Elayne. Quizá su intención era darle una expresión amistosa o, tal vez, razonable, pero a Elayne le recordó un hombre que tratara de venderle un cerdo metido en un saco—. Incluso después de que hayamos terminado aquí, encontrar hombres no será fácil, milady. Hombres aptos no se encuentran debajo de las hojas de un repollo, ya lo creo que no. Menos hombres significa menos dinero en nuestro siguiente contrato. Y ésa es la pura realidad. Por lo cual nos parece que recibir una compensación sería lo justo.
Elayne sintió un arranque de cólera. ¡Así que creían que estaba desesperada por mantenerlos a su servicio! Lo peor era que tenían razón. Esos tres hombres representaban bastante más de un millar entre todos. Incluso con los que Guybon había traído, perder a las tres bandas sería un duro golpe. Sobre todo si ello daba pie a que otros mercenarios pensaran que su causa estaba perdida. A los mercenarios no les gustaba encontrarse en el bando perdedor. Huirían como ratas del fuego para evitarlo. A pesar de todo, controló la ira. Por un pelo. Sin embargo no pudo evitar que un timbre de desprecio asomara a su voz.
—¿Pensabais que no ibais a sufrir bajas? ¿Pretendíais montar guardia y cobrar oro por eso sin tener que desnudar las espadas?
—Firmasteis por una cantidad de oro al día —intervino Birgitte. No dijo cuanto, porque cada banda había negociado su propio acuerdo. Lo único que faltaba era que surgieran envidias entre las bandas de mercenarios. Tal y como estaban las cosas, aparentemente la mitad de las peleas en las tabernas en las que la guardia tenía que intervenir surgían entre hombres de diferentes compañías—. Una cantidad fija. Planteándolo con crudeza, cuanto más hombres perdáis, más ganancia.
—Ah, capitán general, pero olvidáis el dinero por muerte que hay que pagar a viudas y huérfanos —dijo en tono insulso. Gomaisen soltó un sonido estrangulado y Cordwyn miró a Bakuvun con incredulidad, aunque después trató de disimularlo vaciando de nuevo la copa.
Elayne temblaba de rabia y apretó los puños sobre los brazos de la silla. No se dejaría llevar por la ira. ¡No lo haría!
—Me propongo haceros cumplir el acuerdo que firmasteis en su momento —manifestó fríamente. Vale, por lo menos no hablaba con rabia—. Se os pagará lo convenido, incluido el oro de costumbre por la victoria después de que conquiste el trono, pero ni un céntimo más. Si intentáis retractaros, daré por sentado que habéis cambiado de chaqueta y os habéis pasado a Arymilla, en cuyo caso haré que os arresten a vosotros y a vuestras compañías y se os expulsará de la ciudad sin armas y sin caballos. —La doncella que llenaba la copa de vino de Cordwyn soltó un chillido y se apartó de un brinco mientras se frotaba la cadera. La ira que Elayne había estado conteniendo afloró al rojo vivo—. ¡Y si uno de vosotros vuelve a atreverse a tocar a una de las mujeres que están a mi servicio, él y su compañía serán expulsados de la ciudad sin espadas, sin caballos y sin botas! ¿Me he expresado con claridad?
—Con mucha claridad, milady. —La voz de Bakuvun tenía una frialdad evidente y la ancha boca estaba prieta—. Una claridad meridiana. Y ahora, puesto que nuestra... discusión parece haber terminado, ¿nos podemos retirar?
—Pensadlo bien —intervino de repente Sareitha—. ¿Querrá la Torre Blanca ver a una Aes Sedai en el Trono del León o a una necia como Arymilla Marne?
—Y contad a las Aes Sedai que hay en palacio —añadió Careane—. Contad las que hay en Caemlyn. En los campamentos de Arymilla no hay ninguna. Contad y decidid de parte de quién está la Torre Blanca.
—Contad —remató Sareitha— y recordad que el desagrado de la Torre Blanca puede tener muy malas consecuencias.
Resultaba difícil pensar que una de ellas tenía que ser del Ajah Negro, pero no había otra opción. A menos que se tratara de Merilille, claro. Elayne esperaba que no fuera así. Le gustaba Merilille. Claro que también le gustaban Careane y Sareitha. No tanto como Merilille, pero le caían bien. Lo mirara como lo mirase, una mujer de su agrado era una Amiga Siniestra, condenada ya a pena de muerte.
Cuando los mercenarios se hubieron ido tras unas precipitadas reverencias y la señora Harfor hubo mandado marcharse a las doncellas con lo que quedaba de vino, Elayne se recostó en el respaldo y suspiró.
—Llevé muy mal todo este asunto, ¿verdad?
—Los mercenarios necesitan que una mano dura maneje las riendas —repuso Birgitte, pero en el vínculo había un atisbo de duda. De duda y de preocupación.
—Si se me permite decirlo, milady, no veo que pudieseis haber actuado de otra forma —manifestó Norry con su voz seca—. Andar con paños calientes sólo los habría envalentonado para exigir más. —Había estado tan callado que Elayne casi se había olvidado de su presencia. Por su apariencia y el modo en que contemplaba al mundo, parpadeando, parecía una zancuda que se pregunta dónde está el agua en un año de sequía. En contraste con la pulcritud de la señora Harfor, tenía el tabardo manchado de tinta, al igual que los dedos. Elayne miró con evidente desagrado el cartapacio de cuero que el hombre llevaba en las manos.
—¿Os importaría dejarnos solos, Sareitha, Careane? —dijo. Las Aes Sedai vacilaron ligeramente, pero lo único que podían hacer era inclinar levemente la cabeza y salir de la sala deslizándose cual cisnes—. Y vosotras dos, también —añadió mirando hacia atrás a las mujeres de la guardia. ¡Que ni siquiera parpadearon!
—¡Fuera! —espetó Birgitte al tiempo que hacia un gesto brusco con la cabeza que hizo que la trenza se meciera—. ¡Ahora!
¡Oh, y vaya que se movieron las dos! ¡Se dirigieron hacia la puerta tan deprisa que tanto habría dado si hubieran ido al trote! Elayne miró ceñuda las puertas que se cerraron tras ellas.
—Así me abrase, no quiero oír ninguna mala noticia. Hoy no. No quiero saber cuánta comida de la traída de Illian y de Tear ya estaba estropeada cuando llegó aquí. No quiero saber nada de incendios premeditados, ni de harina ennegrecida con los gorgojos ni de alcantarillas en las que proliferan las ratas con más rapidez de lo que se tarda en matarlas ni de moscas tan gordas que cualquiera pensaría que Caemlyn es un establo inmundo. Quiero oír alguna maldita buena noticia, para variar. —¡Por la Luz, sonaba enfurruñada! A decir verdad, se sentía enfurruñada. ¡Oh, qué irritante! ¡Luchaba para conquistar un trono y se comportaba como una cría en el cuarto de los niños!
Maese Norry y la señora Harfor intercambiaron una mirada, con lo que sólo consiguieron empeorar las cosas. El hombre acarició su cartapacio con un suspiro de pesar. Le encantaba presentar y desarrollar sus números con voz monótona, aunque fueran terribles. Al menos ya no ponían obstáculos a entregar los dos sus informes a un tiempo. Bueno, no demasiado. Celosos de sus propias responsabilidades, ambos se mostraban desconfiados entre sí y enseguida hacían notar si el otro había sobrepasado alguna demarcación imaginaria. Con todo, se las arreglaban para dirigir el palacio y la ciudad con eficacia y sin apenas despellejarse los nudillos.
—¿Estamos aislados, milady? —preguntó Reene.
Elayne respiró profundamente y realizó ejercicios de novicia que no parecieron tener efectos relajantes en absoluto; entonces intentó tocar la Fuente y, para su sorpresa, el Saidar fluyó en ella con facilidad, llenándola de gozo y alegría de la vida, Y también le templó el ánimo. Siempre ocurría lo mismo. La rabia o la pena o simplemente el hecho de estar embarazada podía interferir en la conexión con el Poder, para empezar, pero una vez que éste la inundaba las emociones dejaban de tener altibajos. Diestramente, tejió Fuego y Aire, sólo eso, con un mero vestigio de Agua, pero cuando hubo terminado, no soltó la Fuente. La sensación de estar llena del Poder era maravillosa, pero no tanto como el hecho de saber que dentro de un momento no le entrarían ganas de echarse a llorar sin motivo o ponerse a gritar por cualquier cosa. Después de todo, no era tan tonta como para absorber en exceso.
—Estamos aislados —contestó. El Saidar rozó su salvaguardia y luego desapareció. Alguien había intentado escuchar a escondidas, y no era la primera vez que ocurría. Con tantas mujeres encauzadoras dentro de palacio lo chocante habría sido que ninguna intentara fisgonear, pero le habría gustado saber cómo rastrear a quienquiera que hacía esos intentos. Tal como estaban las cosas, no se atrevía a hablar de nada esencial sin poner una salvaguardia.
—Entonces, tengo una noticia que puede ser buena —dijo la señora Harfor, que movió la carpeta pero no la abrió—. Es sobre Jon Skellit. —El barbero había sido muy constante en llevar a Arymilla los informes aprobados de antemano por Reene y en comunicar a la vuelta lo que había podido descubrir en los campamentos que sitiaban la ciudad. Estaba contratado por Naean Arawn, que apoyaba la reclamación al trono de Arymilla, pero sin duda compartiría con ella la información proporcionada por Skellit. Lamentablemente, lo que había conseguido descubrir hasta ese momento no había servido de mucho—. Dice que Arymilla y los Cabezas Insignes que la respaldan se proponen estar en el primer grupo que entre en Caemlyn. Por lo visto Arymilla alardea constantemente sobre eso.
Elayne suspiró. Arymilla y los demás permanecían juntos y se trasladaban de un campamento a otro sin seguir una pauta clara, y durante un tiempo se había realizado un gran esfuerzo para tratar de saber anticipadamente dónde iban a estar. Entonces habría sido tan sencillo como enviar soldados a través de un acceso para capturarlos a todos de un golpe y así decapitar la oposición. Tan fácil como podía serlo ese tipo de acciones, se entiende. En el mejor de los casos, habría hombres que morirían, y bien podría ser que algunos Cabezas Insignes escaparan, pero aun así, aunque sólo se capturara a Arymilla, significaría el final del conflicto. Elenia y Naean habían hecho pública su renuncia a sus aspiraciones, y eso era irreversible. Esas dos podrían seguir apoyando a Arymilla si quedaban en libertad —las tenía bien atadas a ella—; pero con Arymilla en su poder, lo único que habría tenido que hacer Elayne habría sido obtener el respaldo de al menos otras cuatro grandes casas. Como si eso fuera fácil. Hasta el momento, los esfuerzos dirigidos en esa dirección habían resultado fútiles. Quizás ese día le traería buenas noticias en ese sentido, sin embargo. No obstante, la información de ahora no servía para nada. Si Arymilla y los demás podían entrar en Caemlyn significaría que la ciudad estaba a punto de caer. Peor aún, si Arymilla alardeaba de hacer tal cosa, debía de pensar que la caída iba a tener lugar muy pronto. Esa mujer era una necia en muchos sentidos, pero sería un error subestimarla completamente. No habría llegado tan lejos en su reclamación del trono si fuera una completa estúpida.
—¿Es ésta la buena noticia? —preguntó Birgitte, que también se había dado cuenta de las implicaciones—. Una pista sobre cuándo ocurriría podría ser de ayuda.
—Arymilla le dio una moneda de oro a Skellit con sus propias manos en una ocasión, milady —dijo Reene mientras extendía las manos—. Me la entregó como prueba de que se había reformado. —La doncella primera apretó los labios un momento; Skellit se había salvado de morir ahorcado, pero nunca volvería a ser una persona digna de confianza—. Ésa fue la única vez en la que el hombre estuvo a menos de diez pasos de ella. —Vaciló—. Está muy asustado, milady. Los hombres de los campamentos parecen muy seguros de que tomarán la ciudad en cuestión de días.
—¿Tan asustado como para cambiar de chaqueta una tercera vez? —inquirió Elayne en tono quedo. De lo otro no había nada que decir.
—No, milady. Si Naean o Arymilla descubren lo que ha hecho, es hombre muerto, y lo sabe. Pero tiene miedo de que si la ciudad cae acaben enterándose. Me parece que podría salir corriendo a no tardar.
Elayne asintió con la cabeza, el gesto sombrío. Los mercenarios no eran las únicas ratas que huían del fuego.
—¿Tenéis alguna buena noticia, maese Norry?
El jefe amanuense había permanecido de pie, guardando silencio, toqueteando el cartapacio repujado y procurando hacer como si no oyera el informe de Reene.
—Creo que puedo mejorar la de la señora Harfor, milady. —En su sonrisa había algo que podía ser un atisbo de triunfo. Últimamente sólo tenía noticias peores que las de ella—. Tengo un hombre que creo que puede seguir a Mellar con éxito. ¿Puedo decirle que pase?
Vaya, ésa sí que era una buena noticia. Cinco hombres habían muerto mientras intentaban seguir a Doilin Mellar cuando éste salía a la ciudad de noche, y achacar esas muertes a una coincidencia era forzar la casualidad. La primera vez pareció que el tipo había sido víctima de un asaltante, y Elayne no receló y se limitó a pagar una pensión a la viuda. Los hombres de la guardia se las arreglaban para mantener el índice de criminalidad bajo cierto control —excepto los incendios premeditados, al menos— pero los ladrones se valían de la oscuridad como de una capa en la que ocultarse. La muerte de los otros cuatro apuntaba lo mismo, asesinados por una única puñalada y con la bolsa del dinero vacía, pero por peligrosas que fueran las calles de noche tanta coincidencia no era muy verosímil.
Cuando asintió con la cabeza en respuesta, el larguirucho hombre se dirigió presuroso hacia las puertas y abrió una para asomar la cabeza. Elayne no alcanzó a oír lo que decía —la salvaguardia funcionaba en ambos sentidos— pero en cuestión de unos minutos un corpulento guardia entró empujando ante sí a un tipo que caminaba arrastrando los pies, con argollas en las muñecas y en los tobillos. Todo en el prisionero parecía... medianía anodina. No era grueso ni delgado. Tenía el cabello castaño, sin un matiz que resaltara, al igual que los ojos. Ningún rasgo sobresalía en particular. Las ropas que vestía tampoco tenían nada de especial —chaqueta y pantalones sencillos de color marrón que no eran del peor paño ni del mejor—, un poco arrugadas y algo sucias; un cinturón repujado ligeramente, con una sencilla hebilla de metal como otras diez mil más que podía haber en Caemlyn. En resumen, era, eminentemente, un tipo fácil de olvidar. Birgitte hizo una seña al guardia para que parara al hombre cerca de las sillas y después le dijo que esperara fuera.
—Es un hombre de confianza —dijo Norry, que siguió con la mirada al guardia hasta que salió—. Se llama Afrim Hansard. Sirvió lealmente a vuestra madre y sabe mantener cerrada la boca.
—¿Grilletes? —inquirió Elayne.
—Éste es Samwil Hark, milady —dijo Norry mientras miraba al hombre con la clase de curiosidad que podría haber mostrado hacia un animal de formas extrañas—, un cortabolsas de notable éxito. Los guardias lo capturaron sólo porque otro rufián... eh... «dio el soplo», como dicen en las calles, con la esperanza de reducir su propia sentencia por reincidente en robo con violencia por tercera vez. —Un ladrón estaría deseoso de aprovechar esa oportunidad. No sólo el castigo de azotes era más largo, sino que el estigma de ladrón marcado en la frente sería mucho más difícil de disimular o de tapar que la marca en el pulgar que tenía por reincidir la segunda vez—. Cualquiera que se las haya ingeniado para evitar que lo atrapen durante tanto tiempo como maese Hark ha de ser capaz de realizar la tarea que tengo en mente para él.
—Soy inocente, milady, lo soy. —Hark se llevó los nudillos a la sien en un saludo, y las cadenas de hierro de los grilletes tintinearon; esbozó una sonrisa obsequiosa y habló muy deprisa—. No son más que mentiras y casualidades, nada más. Soy un buen súbdito de la reina, vaya que sí. Llevaba los colores de vuestra madre durante los disturbios, milady. Y no es que tomara parte en los disturbios, lo entendéis, ¿verdad? Soy escribiente cuando tengo trabajo, que no es el caso en este momento. Pero llevé sus colores en mi gorro para que todo el mundo los viera, vaya que sí.
El vínculo rebosaba escepticismo por parte de Birgitte.
—Los aposentos de maese Hark contenían arcones llenos de bolsas limpiamente cortadas —continuó el jefe amanuense—. Las hay a miles, milady. Literalmente a miles. Supongo que lamentará haber guardado... eh... trofeos. La mayoría de los cortabolsas tienen el sentido común de librarse de ellas cuanto antes.
—Las recojo cuando las veo, es lo que hago, milady. —Hark extendió los brazos hasta donde se lo permitían las cadenas y se encogió de hombros, la viva imagen de la inocencia ofendida—. Puede que fuera necio, pero no pensé que estuviera mal guardarlas. Sólo era una especie de entretenimiento, milady.
La señora Harfor resopló sonoramente por la nariz y la desaprobación se reflejó claramente en su rostro. Hark se las ingenió para parecer más ofendido.
—En sus aposentos se encontraron también monedas por un total de más de ciento veinte coronas de oro, ocultas debajo de las tablas del suelo, en escondrijos de las paredes, en las vigas, en todas partes. Su justificación para eso —Norry alzó la voz cuando Hark volvió a abrir la boca— es que desconfía de los banqueros. Asegura que el dinero es una herencia de una vieja tía de Cuatro Reyes. Yo personalmente dudo mucho que los magistrados de Cuatro Reyes tengan registrada esa supuesta herencia. El magistrado que juzgó su caso dice que pareció sorprendido al enterarse de que existía un registro de herencias. —A decir verdad, la sonrisa de Hark se borró un tanto ante aquel recordatorio—. Dice que trabajó para Wilbin Saems, un comerciante, hasta la muerte de Saems, ocurrida hace cuatro meses, pero la hija de maese Saems sigue dirigiendo el negocio y ni ella ni ninguno de los otros escribientes recuerda a ningún Samwil Hark.
—Me odian, eso es lo que pasa, milady —arguyó Hark, taciturno. Asió la cadena y apretó los puños—. Estaba reuniendo pruebas de que estaban robando al buen amo, ¡su propia hija, nada menos!, sólo que el pobre murió antes de que se las pudiera entregar y me echaron a la calle sin referencias y sin un céntimo en el bolsillo, eso fue lo que hicieron. Quemaron las pruebas que tenía, me dieron una buena tunda y me tiraron en la calle.
—Un escribiente, decís. —Elayne se dio golpecitos en la barbilla, pensativa—. La mayoría de los escribientes hablan mejor que vos, maese Hark, pero os daré una oportunidad para que probéis que sois lo que afirmáis ser. ¿Queréis mandar traer una escribanía, maese Norry?
—No es menester, milady. —Norry esbozó una sonrisa. ¿Cómo era capaz de conseguir que una sonrisa pareciera seca?—. El magistrado del caso tuvo la misma idea.
Por primera vez —que ella hubiera visto— el jefe amanuense sacó una hoja de papel del cartapacio que aferraba contra el torso, y Elayne se dijo para sus adentros que habrían tenido que sonar trompetas. La sonrisa de Hark se borró completamente mientras seguía con la mirada aquella hoja que pasaba de la mano de Norry a la de ella.
Sólo hizo falta una ojeada. Unas cuantas líneas irregulares de letra pequeña, apretada y desmañada cubrían menos de media página. De hecho, sólo media docena de palabras era legible, y a duras penas.
—Mal puede atribuirse esto a un escribiente —murmuró. Devolvió la hoja a Norry y trató de dar una expresión severa al semblante. Había visto a su madre dictar sentencias, y Morgase había sabido ofrecer una actitud impecable—. Me temo, maese Hark, que quedaréis recluido en una celda hasta que se pueda preguntar a los magistrados de Cuatro Reyes, y que poco después se os colgará. —A Hark le temblaron los labios de miedo y se llevó una mano al cuello como si ya sintiera el nudo corredizo—. A no ser, claro, que aceptéis seguir a un hombre para mí. Un hombre peligroso al que no le gusta que lo sigan. Si podéis decirme dónde va de noche, en lugar de morir ahorcado se os exiliará a Baerlon. Donde haréis bien en emprender una nueva ocupación para ganaros la vida. El gobernador estará informado sobre vos.
—Por supuesto, milady. —La sonrisa de Hark había reaparecido de repente—. Soy inocente, pero veo que las pruebas están en mi contra, vaya si lo veo. Seguiré a cualquier hombre que queráis que siga. Yo fui un fiel vasallo de vuestra madre, oh, sí, y ahora vuestro. Y leal es lo que soy, milady, aunque por ello tenga que padecer.
Birgitte soltó un resoplido despectivo.
—Arregla las cosas para que maese Hark vea el rostro de Mellar sin que éste lo vea a él, Birgitte —dijo Elayne. El cortabolsas sería un tipo de los que uno se olvidaba pronto, pero no tenía sentido correr riesgos—. Luego lo sueltas. —Hark parecía a punto de ponerse a bailar, ni que llevara cadenas ni que no—. Pero antes... ¿Veis esto, maese Hark? —Alzó la mano derecha de manera que el hombre viera el anillo de la Gran Serpiente—. Es posible que hayáis oído decir que soy Aes Sedai. —Llena ya de Poder, resultó muy fácil tejer Energía—. Pues bien, es cierto. —El tejido que urdió en la hebilla del cinturón de Hark, en las botas, en la chaqueta y en los pantalones, era algo parecido al vínculo de un Guardián, aunque mucho menos complejo. Desaparecería de las ropas y de las botas en cuestión de semanas o de meses, como mucho, pero el metal conservaría siempre lo que se conocía como Localizador—. Os he aplicado un tejido, maese Hark. Ahora se os podrá encontrar dondequiera que estéis. —En realidad, sólo ella estaría en condiciones de dar con el hombre, ya que el Localizador se encontraba sincronizado con quien lo había tejido, pero no había razón para explicarle eso al cortabolsas—. Sólo para tener la seguridad de que seréis leal.
A Hark se le congeló la sonrisa. El sudor le brilló en la frente. Cuando Birgitte se dirigió hacia la puerta y llamó a Hansard, a quien dio instrucciones de que condujera a Hark fuera de la sala y lo llevara a un sitio donde ninguna mirada indiscreta lo viera, el cortabolsas se tambaleó y se habría desplomado si el fornido guardia no lo hubiera ayudado a recorrer el trecho que los separaba de las puertas.
—Me temo que acabo de proporcionarle la sexta víctima a Mellar —masculló Elayne—. Apenas parece capaz de seguir a su sombra sin tropezarse con sus propios pies. —No era la muerte de Hark lo que más lamentaba, ya que el hombre habría acabado en la horca sin lugar a dudas—. ¡Quiero a las personas que infiltraron a ese hombre en mi palacio! ¡Deseo tanto pillarlas que me duelen los dientes!
El palacio estaba plagado de espías —Reene había desenmascarado más de una docena aparte de Skellit, aunque pensaba que no quedaban más— pero tanto si a Mellar lo habían mandado para que espiara como para facilitar su posible secuestro, él era peor que los otros. Había arreglado las cosas para que unos hombres murieran o puede que los hubiera matado él mismo a fin de conseguir el puesto que tenía ahora. Que esos hombres hubieran creído que iban a matarla no cambiaba las cosas. Un asesinato era un asesinato.
—Confiad en mí, milady —pidió Norry mientras apoyaba un dedo en la larguirucha nariz—. Los cortabolsas son... eh... sigilosos por naturaleza, pero aun así nunca duran mucho. Antes o después cortan la bolsa de alguien más rápido, más diestro que ellos, alguien que no espera a que aparezcan los guardias. —Hizo un movimiento veloz, como si apuñalara a alguien—. Hark lleva en su negocio veinte años mínimo. Algunas de las bolsas que había en su... eh... colección llevaban bordadas preces dando las gracias por el final de la Guerra de Aiel. Si no recuerdo mal, ésas pasaron de moda enseguida.
—Puedo mandar arrestar a Mellar y que lo sometan a interrogatorio —dijo en tono bajo Birgitte, que se sentó en el brazo de la silla más próxima y se cruzó de brazos—. Entonces no necesitaríamos los servicios de Hark.
—Ésa es una broma que no tiene gracia, milady, si se me permite decirlo —arguyó la señora Harfor, muy tiesa.
—Iría... eh... contra la ley, milady —abundó maese Norry a la par.
Birgitte se incorporó de un brinco y el vínculo transmitió una creciente indignación.
—¡No me vengáis con puñetas! ¡Sabemos que ese hombre está más podrido que un pescado del mes pasado!
—No. —Elayne suspiró mientras luchaba para no indignarse también—. Tenemos sospechas, no pruebas. Esos cinco hombres pueden haber sido víctimas de asaltantes. La ley es muy clara respecto a cuándo se puede someter a interrogatorio a alguien, y tener sospechas no es una razón suficiente. Hace falta una prueba firme. Mi madre solía decir que una reina debe acatar la ley que dicta, o no es tal. No voy a quebrantarla. —El vínculo le transmitió algo... obstinado. Dirigió una mirada firme a Birgitte—. Y tú tampoco. ¿Me has entendido, Birgitte Trahelion? Tú tampoco.
Para su sorpresa, la obstinación duró sólo unos instantes más antes de desaparecer y quedar sustituida por la mortificación.
—Sólo era una sugerencia —masculló débilmente la arquera.
Elayne se preguntaba cómo había hecho aquello y cómo hacerlo de nuevo —a veces parecía que en la mente de Birgitte había dudas sobre cuál de ellas tenía el mando—, cuando Deni Colford se internó en la sala y carraspeó para hacerse notar. Para equilibrar la espada que la corpulenta mujer llevaba a la cintura, un garrote claveteado de latón le colgaba al otro costado, aunque resultaba chocante. Deni mejoraba con la espada, pero seguía prefiriendo el garrote que había utilizado para mantener el orden en una taberna de carreteros.
—Un sirviente vino a informar que lady Dyelin ha llegado, milady, y que estará a vuestra disposición tan pronto como se haya refrescado.
—Dile a lady Dyelin que se reúna conmigo en el Salón del Mapa. —Elayne sintió un atisbo de esperanza. Por fin, tal vez, le darían alguna buena noticia.
17
UN OSO DE BRONCE
Elayne dejó a la señora Harfor y a maese Norry y se dirigió, anhelante, hacia el Salón del Mapa, sin soltar el Saidar. Anhelante, pero no con precipitación. Deni y las tres mujeres de la guardia iban delante y giraban la cabeza continuamente en busca de posibles amenazas, en tanto que las otras cuatro marchaban detrás pisando fuerte. Elayne no creía que a Dyelin le llevara mucho tiempo asearse un poco, tanto si las noticias eran buenas como si eran malas. Quisiera la Luz que fueran buenas. Birgitte llevaba las manos enlazadas a la espalda y tenía el gesto ceñudo; iba sumida en sus pensamientos mientras caminaba, aunque examinaba cada cruce de pasillos como si esperara que fuera a lanzarse algún ataque desde cualquiera de ellos. El vínculo rebosaba preocupación. Y cansancio. Un bostezo hizo que le crujieran las mandíbulas a Elayne antes de que pudiera contenerlo.
La renuencia a dar pie a rumores no era la única razón de que mantuviera un paso majestuoso. Ahora ya no eran sólo criados los que recorrían los pasillos. La cortesía la había obligado a ofrecer aposentos en palacio a todos los nobles que se las habían arreglado para llegar a la ciudad con mesnaderos —y estaba siendo generosa al llamarlos así; algunos estaban bien entrenados y llevaban una espada a diario, pero otros habían estado empujando el arado antes de ser llamados por su señor o su señora a tomar las armas— y un buen número había aceptado su oferta. Principalmente los que no tenían vivienda en Caemlyn o, según sospechaba Elayne, andaban escatimando el dinero. Granjeros y trabajadores pensarían que todos los nobles eran ricos y, a decir verdad, la mayoría lo era, aunque sólo fuera en comparación con ellos, pero los gastos que exigía su posición y sus compromisos obligaban a muchos a contar las monedas con tanto cuidado como cualquier esposa granjera. Elayne no sabía qué iba a hacer con los llegados más recientes. Ya había nobles durmiendo tres o cuatro en la misma cama si era grande; en todas, a excepción de las más estrechas, podían descansar dos como mínimo, y así ocurría. Muchas Allegadas habían tenido que conformarse con jergones en el suelo en los alojamientos de la servidumbre, y gracias a la Luz que el hecho de que fuera primavera permitía esas soluciones.
Daba la impresión de que todos los nobles hubieran salido a caminar, y cuando le dedicaban reverencias Elayne tenía que pararse e intercambiar unas pocas palabras al menos. Sergase Gilbean —pequeña y delgada en un traje de montar verde, con el oscuro cabello tocado con trazos blancos— que había llevado consigo a los veinte mesnaderos que tenía a su servicio, y el viejo avinagrado Kelwin Janevor, enjuto en la chaqueta de paño azul discretamente zurcida, que había llevado diez, recibieron un trato tan cortés como el larguirucho Barel Layden y la fornida Anthelle Sharplyn, a pesar de que eran Cabezas Insignes, aunque de casas menores. Todos habían acudido en su apoyo con cuanto habían podido reunir, y ninguno se había echado atrás al enterarse de la desventaja en número con las fuerzas que los asediaban. Sin embargo, ese día muchos parecían intranquilos. Ninguno lo mencionó —todos estaban rebosantes de buenos deseos y esperanza de una pronta coronación y lo honrados que se sentían de seguirla— pero en sus semblantes se plasmaba la preocupación. Arilinde Branstrom, normalmente tan entusiasta que cualquiera habría dicho que sus cincuenta mesnaderos podían cambiar las tornas a favor de Elayne por sí solos, no era la única que se mordisqueaba el labio, y Laerid Traehand, fornido y taciturno y por lo general impasible como un trozo de roca, no era el único que tenía el entrecejo fruncido. Ni siquiera la noticia de Guybon y la ayuda que había aportado conseguía arrancarles más que una fugaz sonrisa que enseguida quedaba engullida por la inquietud.
—¿Crees que ha llegado a sus oídos lo segura que está Arymilla de alzarse con la victoria? —preguntó en uno de los breves intervalos en los que no tuvo que responder a reverencias y a inclinaciones de cabeza—. No, eso no bastaría para intranquilizar a Arilinde ni a Laerid. —Seguramente tener a Arymilla dentro de las murallas con treinta mil hombres no alteraría a ese par.
—No, no los inquietaría —convino Birgitte. Miró a su alrededor como para comprobar quién, aparte de las mujeres de la guardia, podría oírla, antes de continuar—: A lo mejor les preocupa lo que me tiene preocupada a mí. No te perdiste cuando regresamos a palacio. Oh, mejor dicho, tuviste ayuda para errar el camino.
Elayne hizo un alto para dirigir unas palabras apresuradas a una pareja canosa vestida con ropas de paño más propias de unos granjeros prósperos. La casa solariega de Brannin y Elvaine Martan era poco más grande que una granja, un cúmulo de edificios que se habían ido extendiendo al buen tuntún y que albergaban varias generaciones. Un tercio de sus hombres de armas eran sus hijos y nietos, sobrinos y sobrinos-nietos. Sólo los que eran demasiado jóvenes o demasiado viejos para cabalgar se habían quedado atrás para ocuparse de la siembra. Elayne esperaba que la sonriente pareja no pensara que la despachaba con cajas destempladas, pero siguió caminando casi al instante de pararse.
—¿Qué quieres decir con que tuve ayuda? —demandó.
—El palacio está... cambiado. —Por un instante hubo desconcierto en el vínculo. Birgitte hizo una mueca—. Parece una locura, lo sé, pero es como si todo el edificio se hubiera construido siguiendo un plano ligeramente distinto. —Una de las mujeres de la guardia que iban delante perdió el paso, pero enseguida lo recuperó—. Tengo buena memoria... —Birgitte vaciló y el vínculo rebosó un fárrago de emociones que enseguida aplastó. Muchos de los recuerdos que tenía de sus vidas pasadas se estaban desvaneciendo tan seguro como que al llegar la primavera la nieve se fundía. Ya no recordaba nada previo a la fundación de la Torre Blanca, y los de las cuatro existencias vividas desde ese momento hasta el final de la Guerra de los Trollocs empezaban a fragmentarse. No parecía que hubiera muchas cosas que la asustaran, pero le daba miedo olvidar el resto, sobre todo los recuerdos relacionados con Gaidal Cain—. No olvido un camino una vez que lo he recorrido —prosiguió—, y algunos de estos pasillos no están igual que estaban. Algunos de los corredores se han... desplazado. Otros ya no están y sin embargo hay otros nuevos. Nadie habla de ello, que yo sepa, pero creo que la gente mayor no ha dicho nada porque teme estar perdiendo la cabeza, mientras que los jóvenes tienen miedo de perder su posición.
—Pero eso es... —Elayne cerró la boca de golpe. Obviamente aquello no era imposible. Birgitte no era una fantasiosa para que empezara a imaginarse cosas. La renuencia de Naris a salir de los aposentos cobró sentido de repente, y puede que el desconcierto de Reene también. Casi deseó que el hecho de estar embarazada la hubiera confundido. Pero ¿cómo pasaba y por qué?—. No es obra de los Renegados —afirmó con seguridad—. Si pudieran hacer algo así lo habrían llevado a cabo hace tiempo, y algo peor que... Os deseo un buen día a vos también, lord Aubrem.
Descarnado hasta rozar lo escuálido y calvo excepto por una fina aureola de pelo blanco, Aubrem Pensenor tendría que haber estado jugueteando con sus nietos subidos a las rodillas, pero mantenía recta la espalda y la vista clara. Había estado entre los primeros en llegar a Caemlyn con casi un centenar de hombres y con las primeras nuevas de la marcha de Arymilla Marne contra la ciudad, apoyada por Naean y Elenia. Empezó a recordar cosas sobre cabalgar por Morgase en la Sucesión hasta que Birgitte murmuró que lady Dyelin la estaría esperando.
—Oh, en ese caso, no quiero retrasaros, milady —se disculpó cordialmente el anciano—. Por favor, presentad mis respetos a lady Dyelin. Ha estado tan ocupada que no he cambiado dos palabras con ella desde que llegué a Caemlyn. Dadle muchos recuerdos, si tenéis a bien. —La casa Pensenor había sido aliada de la de Dyelin Taravin desde tiempos inmemoriales.
—No es obra de los Renegados —dijo Birgitte una vez que Aubrem estuvo lo bastante lejos para no oírla—. Pero qué o quién lo causa es sólo la primera pregunta. ¿Volverá a ocurrir? Si pasa ¿los cambios serán benignos siempre? ¿O es posible que te despiertes y te encuentres en una habitación que desaparece? Si un corredor puede desaparecer, también podrá hacerlo una habitación. ¿Y si es más que el palacio? Tenemos que comprobar si todas las calles llevan donde conducían hasta ahora. ¿Y si la próxima vez una parte de la muralla de la ciudad deja de estar ahí?
—Se te ocurren ideas muy tétricas —dijo Elayne con tristeza. Aun con el Poder llenándola, había muchas posibilidades de que se le agriara el estómago.
Birgitte toqueteó los cuatro nudos dorados del hombro de su chaqueta roja y blanca.
—Venían junto con éstos —dijo.
Curiosamente, la preocupación que transmitía el vínculo era menor ahora que había compartido sus preocupaciones. Elayne esperaba que la mujer no creyera que ella tenía las respuestas. No, eso era realmente imposible. Birgitte sabía bien a lo que atenerse para pensar eso.
—¿Te asusta esto, Deni? —preguntó—. Confieso que a mí sí.
—No más de lo necesario, milady —contestó la robusta mujer sin dejar de escudriñar lo que les aguardaba más adelante. Mientras que las otras caminaban con la mano sobre la empuñadura de la espada, la de ella descansaba sobre el largo garrote. El tono de su voz sonaba tan plácido y tan realista como lo era su expresión—. En cierta ocasión, un enorme carretero llamado Eldrin Dentado estuvo a punto de romperme el cuello. Normalmente no era un hombre violento, pero esa noche estaba borracho como una cuba. Por alguna razón yo no acertaba a darle bien y el garrote parecía rebotarle en el cráneo sin dañarlo. Aquello me asustó más porque sabía con certeza que estaba a punto de morir. Esto, que cualquier día uno se despierta y tal vez muere, es sólo una posibilidad.
Que cualquier día uno se despertaba y tal vez moría. Elayne suponía que había formas peores de enfocar la vida. Aun así, se estremeció. Ella se encontraba a salvo, al menos hasta que los bebés nacieran, pero nadie más lo estaba.
Los dos guardias apostados a las puertas con tallas de leones del Salón del Mapa eran hombres bien entrenados, uno de ellos, bajo y podría decirse que casi huesudo, y el otro lo bastante ancho para dar la impresión de achaparrado a pesar de ser de talla media. Nada visible los distinguía de cualquier otro hombre de la Guardia Real, pero sólo los buenos espadachines, hombres de confianza, prestaban ese servicio. El guardia bajo hizo una señal de asentimiento a Deni y después se puso firme ante el ceño desaprobador de Birgitte. Deni le sonrió con timidez —¡Deni, tímidamente!— mientras un par de mujeres de la guardia pasaban para llevar a cabo la inevitable rutina del registro. Birgitte abrió la boca, pero Elayne posó la mano en el brazo de la arquera y ésta la miró; después sacudió la cabeza y la gruesa trenza se meció lentamente.
—No conviene cuando están de servicio, Elayne. Deberían ocuparse de su obligación en lugar de estar distraídos por culpa del otro. —No levantó la voz, pero sin embargo a Deni le enrojecieron las mejillas, dejó de sonreír y volvió a otear el corredor a uno y otro lado. Así era mejor, tal vez, pero a Elayne le dio pena. Alguien tenía que disfrutar de algún pequeño placer en la vida.
El llamado Salón del Mapa era muy espacioso, el segundo salón de baile más grande de palacio. Tenía cuatro chimeneas donde ardían pequeños fuegos bajo las repisas talladas. El techo en cúpula, con adornos dorados, estaba sustentado por columnas bastante separadas entre sí, a dos espanes de las paredes de mármol blanco a las que habían despojado de tapices, y con suficientes lámparas de espejos para alumbrar la estancia tan bien como si tuviera ventanas. La mayor parte del suelo de baldosas lo conformaba un mosaico detallado del mapa de Caemlyn; el original se había dispuesto hacía más de mil años, después de terminarse la Ciudad Nueva, aunque antes de que la Baja Caemlyn empezara a crecer. Mucho antes de que existiera Andor, antes incluso que Artur Hawkwing. Se había reconstruido varias veces desde entonces, ya que las teselas perdían color y se desgastaban, de modo que cada calle era exacta —al menos lo habían sido hasta ese día; quisiera la Luz que lo siguieran siendo— y, a pesar de que muchos edificios habían sido reemplazados con el paso de los años, hasta algunos de los callejones seguían sin cambiar a juzgar por lo que el mapa mostraba.
Sin embargo, no habría baile en el Salón del Mapa en un futuro inmediato. Entre las columnas, largas mesas contenían más mapas, algunos tan grandes que caían por los bordes, y estantes a lo largo de las paredes en los que había montones de informes, aquellos que por su naturaleza no hacía falta guardar bajo llave ni memorizar para quemarlos a continuación. El ancho escritorio de Birgitte, casi oculto bajo cestos que en su mayoría estaban llenos de papeles, se hallaba al otro extremo del salón. Como capitán general, tenía su propio estudio, pero tan pronto como descubrió el Salón del Mapa había decidido que el mapa del mosaico del suelo era demasiado bueno para no utilizarlo.
Un pequeño disco de madera, pintado en rojo, marcaba el punto de la muralla exterior donde acababa de rechazarse el último asalto. Birgitte lo recogió al pasar al lado y lo echó en un cesto redondo lleno de otros discos iguales que tenía sobre el escritorio. Elayne sacudió la cabeza. Era un cesto pequeño, pero si se produjeran ataques simultáneos en número suficiente para que hicieran falta tantos marcadores...
—Milady Birgitte, tengo el informe del forraje disponible que me pedisteis —dijo una mujer canosa mientras le tendía una página llena de líneas pulcramente escritas. Lucía un León Blanco pequeño bordado en la pechera del impecable uniforme marrón.
Otros cinco escribientes siguieron con su trabajo en medio del chirrido de las plumas. Estaban entre los escribientes que gozaban de mayor confianza de maese Norry, y la señora Harfor había investigado personalmente los antecedentes de la media docena de mensajeros de uniforme rojo y blanco, jóvenes veloces —muchachitos, en realidad— que se encontraban de pie junto a la pared que había detrás de las pequeñas mesas de los escribientes. Uno de ellos, un guapo jovencito, empezó a hacer una reverencia antes de interrumpirla de golpe y enrojecer. Birgitte había dejado claro el tema de las reverencias, a ella u otros nobles, en pocas palabras. El trabajo era lo primero, y cualquier noble al que no le gustara eso que no fuera al Salón del Mapa.
—Gracias, señora Anford. Lo miraré después. ¿Os importaría a vos y a los otros esperar fuera, por favor?
La señora Anford hizo que los mensajeros y los otros escribientes se apresuraran a salir, dándoles tiempo sólo para tapar los tinteros y secar lo que estaban escribiendo. Ninguno dio la menor señal de sorpresa. Estaban acostumbrados a que les pidieran salir de vez en cuando para hablar en privado. Elayne había oído a la gente llamar el Cuarto de los Secretos al Salón del Mapa, a pesar de que allí no se guardaba nada muy secreto. Todo eso estaba guardado en sus aposentos.
Mientras escribientes y mensajeros salían, Elayne se dirigió hacia una de las mesas largas, donde un mapa mostraba Caemlyn y los alrededores en un radio de cincuenta millas mínimo en todas direcciones. Hasta la Torre Negra estaba indicada, un cuadrado situado a menos de dos leguas al sur de la ciudad. Un tumor crecido en Andor, sin posibilidad de librarse de él. Todavía seguía mandando patrullas de guardias para inspeccionar algunos días, vía accesos, pero era un sitio lo bastante extenso para que los Asha'man se trajeran entre manos cualquier cosa sin que ella se enterara. Alfileres con cabezas esmaltadas marcaban los ocho campamentos de Arymilla alrededor de la ciudad, y pequeñas figurillas metálicas, varios campamentos más. Un halcón, finamente forjado en oro y poco más alto que su dedo meñique, señalaba el punto donde se hallaban los Goshien. O donde habían estado. ¿Se habrían marchado ya? Guardó el halcón en la escarcela que llevaba colgada al cinturón. Aviendha era muy semejante a un halcón. Al otro lado de la mesa, Birgitte enarcó la ceja en un gesto interrogante.
—Se han marchado, o están a punto de hacerlo —le dijo Elayne. Habría visitas. Aviendha no se había ido para siempre—. Rand los ha mandado a algún sitio. Dónde, lo ignoro, así se abrase.
—Me preguntaba por qué no estaría Aviendha contigo.
Elayne rozó con un dedo el jinete de bronce, de menos de una mano de altura, situado a pocas leguas al oeste de la ciudad.
—Alguien debería echar un vistazo al campamento de Davram Bashere. Entérate si los saldaeninos se marchan. Y la Legión del Dragón. —A decir verdad no importaba si se iban o se quedaban. Gracias a la Luz no se habían inmiscuido en la situación, y el temor de que pusieran obstáculos a Arymilla había quedado atrás hacía mucho. Pero no le gustaba que pasaran cosas en Andor sin que ella lo supiera—. Envía guardias también a la Torre Negra mañana, y diles que cuenten los Asha'man que vean.
—Así que planea una gran batalla. Otra gran batalla. Contra los seanchan, supongo. —Birgitte cruzó los brazos y miró el mapa, ceñuda—. Me preguntaría dónde y cuándo si no fuera porque tenemos aquí mismo más que de sobra a lo que atender.
El mapa mostraba las razones por las que Arymilla estaba presionando con tanto ahínco. Para empezar, al nordeste de Caemlyn, casi fuera del mapa, se encontraba la figura de bronce de un oso dormido, enroscado y con las patas por encima del hocico. Alrededor de doscientos mil hombres, casi tantos hombres entrenados como podía presentar Andor en su totalidad. Cuatro dirigentes de las Tierras Fronterizas, tal vez acompañados por una docena de Aes Sedai a las que intentaban mantener ocultas, buscaban a Rand, sin mencionar sus razones para hacerlo. Las naciones de la Tierras Fronterizas no tenían motivo para volverse contra Rand que Elayne pudiera ver —aunque la pura verdad era que no los había vinculado a él como había hecho con otros países—, pero las Aes Sedai eran otro cantar, sobre todo sin tener claro de qué lado estaba su lealtad, y doce era una cifra que se acercaba al número que podía ser peligroso incluso para él. Bien, los cuatro dirigentes habían descifrado en parte los motivos que tenía ella para pedirles que entraran en Andor, pero se las había arreglado para despistarlos respecto al paradero de Rand. Por desgracia, los fronterizos habían desmentido todo lo que se contaba sobre ellos y de la rapidez con la que podían desplazarse al dirigirse a paso de tortuga hacia el sur, y ahora estaban plantados en el sitio mientras trataban de encontrar la forma de no acercarse a una ciudad bajo asedio. Cosa comprensible, además de digna de elogio. La presencia de ejércitos extranjeros en las proximidades de mesnaderos andoreños y sobre suelo andoreño crearía una situación conflictiva. Aunque contados, nunca faltaban los exaltados. En tales circunstancias, sería facilísimo que se iniciara un derramamiento de sangre e incluso una guerra. Incluso así, circunvalar Caemlyn iba a resultar difícil; las lluvias habían convertido en lodazales las estrechas calzadas comarcales, dificultando el tránsito de ejércitos de ese tamaño. No obstante, Elayne habría querido que avanzaran otras veinte o treinta millas hacia Caemlyn. Había confiado en que su presencia hubiera tenido un efecto distinto a estas alturas. Puede que todavía pudiera tenerlo.
Lo más importante para Arymilla, y probablemente para ella misma, era la pequeña figurilla de un espadachín de plata que se encontraba a unas pocas leguas más al sur de la Torre Negra, con el arma enarbolada ante sí, y un alabardero de plata que evidentemente había salido de las manos del mismo orfebre, uno al oeste del cuadrado negro y otro, al este. Luan, Ellorien y Abelle, Aemlyn, Arathelle y Pelivar contaban con unos sesenta mil soldados entre todos en aquellos dos campamentos. Debían de haber dejado sus feudos y los de los nobles comprometidos con ellos pelados hasta el hueso. En esos dos campamentos era donde Dyelin había estado los últimos tres días intentando enterarse de sus intenciones.
El larguirucho guardia abrió una de las hojas de la puerta y la sostuvo así para que entrara una criada de edad avanzada, cargada con una bandeja de plata y dos jarras altas de vino, en oro, así como un círculo de copas hechas de porcelana azul de los Marinos. Por lo visto, Reene no debía de estar segura de cuántas personas se reunirían. La frágil mujer se movía despacio y con cuidado de no ladear la pesada bandeja ni que se cayera nada. Elayne encauzó flujos de Aire para sostener la bandeja, pero dejó que se disiparan sin haberlos utilizado. Dar a entender que la criada no podía realizar su trabajo sería vejatorio. Sin embargo, le dio las gracias efusivamente. La anciana sonrió de oreja a oreja, con obvia complacencia, y le dedicó una reverencia profunda una vez que se liberó del peso de la bandeja.
Dyelin llegó casi detrás de la criada, toda ella una imagen de vigor, y la mandó salir antes de torcer el gesto al ver el contenido de una de las jarras —Elayne suspiró; seguro que contenía leche de cabra— y llenó una de las copas con el vino de la otra. Saltaba a la vista que Dyelin había limitado el aseo personal a lavarse la cara y cepillarse el cabello dorado con pinceladas grises, porque el traje de montar en color gris oscuro, con un broche grande, redondo y de plata —en el que estaban cincelados el Búho y el Roble de la casa Taravin— prendido en el cuello alto, tenía manchas de barro medio seco en la falda.
—Está pasando algo muy serio, algo que no está bien —dijo mientras hacía girar el vino en la copa, sin probarlo. El frunce del entrecejo pronunció más las finas arrugas del rabillo de los ojos—. He estado en este palacio más veces de las que recuerdo, y hoy me he perdido dos veces.
—Estamos enteradas de eso —le dijo Elayne, que le explicó rápidamente lo poco que había sido capaz de deducir y lo que se proponía hacer. Tardíamente, colocó una salvaguardia contra escuchas a escondidas y no le sorprendió sentir que el tejido cortaba el Saidar. Por lo menos, quien hubiera estado escuchando habría recibido una especie de descarga. Una pequeña sacudida, ya que la cantidad de Poder involucrada era tan minúscula que ni la había percibido. No obstante, tal vez fuera posible crear una sacudida más fuerte la próxima vez. Quizás de ese modo acabaría por desanimar a quienquiera que estuviera escuchando a escondidas.
—Así que puede ocurrir otra vez —dijo Dyelin cuando Elayne acabó. Hablaba con un tono sosegado, pero se lamió los labios y dio un pequeño sorbo de vino, como si la boca se le hubiera quedado seca de repente—. Bien. Bien, vale. Si no sabes qué lo causó y no sabes si volverá a ocurrir, ¿qué podemos hacer?
Elayne se quedó mirándola fijamente. Otra vez alguien parecía pensar que tenía respuestas que ignoraba. Claro que eso era lo que significaba ser reina. Siempre se esperaba que una tuviera respuesta o que hallara una. Eso era lo que significaba ser Aes Sedai.
—No podemos frenarlo, así que tendremos que vivir con ello, Dyelin, e intentar que la gente no se asuste demasiado. Anunciaré lo que pasa, hasta donde sabemos, y haré que las otras hermanas hagan lo mismo. De esa forma, la gente sabrá que las Aes Sedai están al tanto, lo que proporcionará cierto alivio. Algo. Seguirán asustados, desde luego, pero no tanto como lo estarían si no decimos nada y vuelve a pasar.
Elayne creía que era un empeño poco convincente, pero para su sorpresa Dyelin estuvo de acuerdo sin vacilar.
—A mí no se me ocurre qué otra cosa se puede hacer. La mayoría de la gente piensa que vosotras, las Aes Sedai, podéis ocuparos de cualquier cosa. Debería ser suficiente, dadas las circunstancias.
¿Y qué pasaría cuando comprendieran que las Aes Sedai no podían encargarse de todo, que ella no podía? Bueno, ése era un río que cruzaría cuando llegara a él.
—¿Traes buenas o malas noticias?
Antes de que Dyelin tuviera tiempo de contestar, la puerta volvió a abrirse.
—He sabido que lady Dyelin había regresado. Deberías habernos mandado llamar, Elayne. Aún no eres reina, y no me gusta que guardes cosas en secreto. ¿Dónde está Aviendha?
Catalyn Haevin, una joven díscola de mirada fría —una muchachita, a decir verdad, ya que todavía le faltaban meses para llegar a la mayoría de edad, aunque su tutor y protector la hubiera abandonado para que siguiera su propio camino—, rebosaba orgullo de los pies a la cabeza y mantenía bien alzada la barbilla regordeta. Podría deberse al enorme broche esmaltado con el Oso Azul de la casa Haevin que adornaba el cuello alto de su traje de montar azul. Había empezado a mostrar respeto a Dyelin, así como cierta cautela, poco después de comenzar a compartir la cama con ella y con Sergase, pero respecto a Elayne seguía empeñada en exigir cualquier privilegio debido a una Cabeza Insigne.
—Todos lo hemos oído —dijo Conail Northan. Delgado y alto, ojos risueños y nariz aguileña, vestía una chaqueta de seda roja. Era mayor de edad, aunque no hacía mucho; sólo habían pasado unos pocos meses desde su decimosexto día onomástico. Se pavoneaba y acariciaba la empuñadura de la espada con excesiva afición, pero no parecía haber en él maldad alguna, sólo la puerilidad juvenil, aunque era un rasgo infortunado en un Cabeza Insigne—. Y todos estábamos impacientes por saber cuándo se unirán a nosotros Luan y los otros. Este par habría venido corriendo. —Revolvió el cabello de los dos muchachitos que lo acompañaban, Perival Mantear y Branlet Gilyard, los cuales le asestaron una mirada hosca y se pasaron los dedos por el cabello para arreglárselo. Perival enrojeció. Bastante bajo pero ya guapo, era el más joven con sus doce años, pero Branlet sólo tenía uno más.
Elayne suspiró, pero no podía pedirles que se marcharan. Por mucho que casi todos fueran unos críos todavía —puede que todos, considerando el comportamiento de Conail— aun así eran los Cabezas Insignes de sus casas y, junto con Dyelin, sus aliados más importantes. A Elayne le habría gustado mucho saber cómo se habían enterado del propósito del viaje de Dyelin. Se suponía que era un secreto hasta que Dyelin le hubiera contado el resultado del viaje. Otra tarea para Reene. El chismorreo sin restricción, un chismorreo desacertado, podía ser tan peligroso como la labor de los espías.
—¿Dónde está Aviendha? —demandó Catalyn. Por extraño que pudiera parecer, Aviendha le caía bien. Decir que la entusiasmaba se acercaba más a la realidad. ¡Había insistido en convencer a Aviendha de que le enseñara a manejar una lanza, nada menos!
—Y bien, milady, ¿cuándo se unen a nosotros? —preguntó de nuevo Conail mientras se acercaba a las jarras para servirse vino en una copa azul.
—La mala noticia es que no van a hacerlo —respondió sosegadamente Dyelin—. La buena es que todos han rechazado una invitación a unirse a Arymilla. —Carraspeó sonoramente cuando Branlet alargó la mano hacia la jarra de vino. Las mejillas del chico enrojecieron, y el joven tomó la otra jarra como si hubiera sido realmente ésa su intención desde el primer momento; Cabeza Insigne de la casa Gilyard, todavía era un muchachito por mucha espada que llevara a la cadera. Perival también lucía una que arrastraba por las baldosas y que parecía demasiado grande para él, pero ya se había servido leche de cabra. Sirviéndose una copa de vino, Catalyn dirigió una sonrisa burlona a los chicos, una sonrisa de superioridad que desapareció cuando se dio cuenta de que Dyelin la estaba mirando.
—Muy pequeños esos nabos para hablar de una buena noticia —dijo Birgitte—. Así me abrase, si no es cierto. Nos traéis una puñetera ardilla muerta de hambre y la llamáis costillar de vaca.
—Tan acerba como siempre —repuso secamente Dyelin. Las dos mujeres intercambiaron miradas fulminantes mientras Birgitte apretaba los puños y Dyelin toqueteaba la daga que llevaba al cinturón.
—Nada de discusiones —intervino Elayne, que dio un timbre cortante a la voz. La ira compartida en el vínculo la ayudó. A veces temía que esas dos acabarían a golpes—. Hoy no estoy dispuesta a soportar vuestras riñas.
—¿Dónde está Aviendha?
—Se ha ido, Catalyn. ¿Qué más has descubierto, Dyelin?
—¿Que ha ido dónde?
—Se ha marchado —contestó sosegadamente Elayne. Ni que tuviera abrazado el Saidar ni que no, deseaba abofetear a la chica—. Dyelin...
La mujer mayor tomó un sorbo de vino para disimular el hecho de romper el pulso de miradas con Birgitte. Se acercó a Elayne, tomó el espadachín de plata, le dio la vuelta y volvió a ponerlo en su sitio.
—Aemlyn, Arathelle y Pelivar trataron de convencerme de que anunciara mi pretensión al trono, pero fueron menos tenaces que cuando hablé con ellos la vez anterior. Creo que casi los he persuadido de que no voy a hacerlo.
—¿Casi? —Birgitte le puso un quintal de desdén a la palabra. Dyelin hizo caso omiso de ella de manera deliberada. Elayne miró ceñuda a Birgitte, que rebulló con incomodidad y se dirigió a la mesa para servirse una copa de vino. Satisfactorio. Mucho. Fuera lo que fuera lo que estaba haciendo esperaba que siguiera funcionando.
—Milady —dijo Perival con una reverencia mientras le tendía a Elayne una de las dos copas que sostenía. Elayne consiguió esbozar una sonrisa e inclinó la cabeza antes de aceptar el ofrecimiento. Leche de cabra. ¡Luz, empezaba a aborrecerla!
—Luan y Abelle se mostraron... evasivos —siguió Dyelin, que miró al alabardero, ceñuda—. Es posible que se estén inclinando a tu favor. —No obstante, su tono indicaba que no lo creía—. Le recordé a Luan que me ayudó a arrestar a Naean y a Elenia, al principio del conflicto, pero eso parece haber servido de poco, al igual que con Pelivar.
—Así que es posible que todos estén esperando a que venza Arymilla —dijo Birgitte, hosca—. Si sobrevivís, os apoyarán contra ella. Y si no, uno de ellos presentará su propia reclamación al trono. Ellorien es la que tiene más derecho después de vos, ¿no es así?
Dyelin frunció el entrecejo, pero no negó nada.
—¿Y Ellorien? —preguntó quedamente Elayne. Estaba segura de saber la respuesta de antemano. Su madre había ordenado azotar a Ellorien. Había sido bajo influencia de Rahvin, pero eran pocos los que parecían creer eso. En realidad había muy pocos que creyeran que Gaebril hubiera sido Rahvin. Dyelin torció el gesto.
—¡Esa mujer tiene la cabeza más dura que una piedra! Habría hecho la reclamación en mi nombre si creyera que iba a servir de algo. Al menos ha tenido el sentido común de comprender que no. —Elayne reparó en que no mencionaba ninguna reclamación de Ellorien en su propio nombre—. En cualquier caso, dejé a Keraille Surtovni y a Julanya Fote para que no los pierdan de vista. Dudo que hagan algo, pero en caso de que lo hagan, lo sabremos de inmediato. —Tres Allegadas que tenían que formar un círculo para Viajar estaban observando a la gente de las Tierras Fronterizas por la misma razón.
Entonces, las noticias no eran buenas en absoluto, lo enfocara como lo enfocara Dyelin. Elayne había esperado que la amenaza del ejército de las Tierras Fronterizas indujera a algunas de las casas a apoyarla. «Por lo menos una de las razones por las que los dejé cruzar Andor sigue siendo válida», pensó, sombría. Aun en el caso de que no consiguiera el trono, le había hecho un servicio a Andor. A no ser que quienquiera que lo ocupara lo echara todo a perder. No le costaba imaginar a Arymilla haciendo exactamente eso. Bueno, Arymilla no iba a ponerse la Corona de la Rosa, y se acabó. De un modo u otro, había que impedírselo.
—De modo que son seis, seis y seis —dijo Catalyn, ceñuda y toqueteando el gran sello que llevaba en la mano izquierda. Parecía pensativa, algo inusitado en ella. Lo habitual era que dijera lo que se le venía a la cabeza sin la menor consideración—. Aun en el caso de que Candraed se nos una, aún no tendríamos diez. —¿Se estaba planteando si había adherido Haevin a una causa perdida? Por desgracia, no había atado tan firmemente a su casa que los nudos no pudieran deshacerse.
—Estaba convencido de que Luan se nos uniría —murmuró Conail—. Y Abelle y Pelivar. —Echó un buen trago de vino—. Cuando venzamos a Arymilla, lo harán. Recordad lo que os digo.
—¿Pero en qué piensan? —demandó Branlet—. ¿Es que intentan iniciar una guerra a tres bandas? —El timbre de voz le cambió de un tono de tiple a otro bajo a mitad de la frase, y se puso colorado. Ocultó la cara detrás de la copa, pero torció el gesto. Por lo visto la leche de cabra le gustaba tan poco como a ella.
—Es por los fronterizos. —La voz de Perival tenía el tono aflautado de un niño, pero hablaba con seguridad—. Están a la expectativa porque quienquiera que gane aquí todavía tendrá que ocuparse de ellos. —Alzó el oso y lo sopesó como si así fuera a obtener respuestas—. Lo que no entiendo es por qué nos invaden, para empezar. Estamos muy lejos de las Tierras Fronterizas. Y ¿por qué no han seguido adelante y han atacado Caemlyn? Podrían barrer a Arymilla, y dudo que pudiéramos mantenerlos a raya con tanta facilidad como a ella. Así que ¿por qué están aquí?
Sonriente, Conail le palmeó el hombro.
—Vaya, ésa sí que será una batalla digna de verse, cuando combatamos a los fronterizos. Las Águilas de Northan y el Yunque de Mantear harán sentirse orgulloso a Andor, ¿eh?
Perival asintió con la cabeza, pero no parecía sentirse feliz con la perspectiva. Elayne intercambió una mirada con Dyelin y Birgitte, que parecían estupefactas. La propia Elayne estaba sorprendida. Las otras dos mujeres estaban enteradas del asunto, por supuesto, pero el pequeño Perival había estado muy cerca de desvelar un misterio que tenía que guardarse. Otros podrían desentrañar finalmente que las tropas de las Tierras Fronterizas tenían como propósito forzar a las casas a unirse a ella, pero lo que no podía pasar era que la suposición se confirmara.
—Luan y los otros mandaron mensajeros a Arymilla pidiéndole una tregua hasta que los fronterizos fueran rechazados —dijo Dyelin al cabo de un momento—. Ella pidió tiempo para pensarlo. Según mis cálculos, fue entonces cuando empezó a incrementar los esfuerzos contra la muralla. Les ha dicho que aún lo está considerando.
—Aparte de todo lo demás —comentó acaloradamente Catalyn— eso demuestra por qué Arymilla no merece el trono. Antepone sus ambiciones a la seguridad de Andor. Luan y los otros deben de ser unos necios si no lo ven.
—Necios no —respondió Dyelin—. Sólo hombres y mujeres que creen ver el futuro mejor de lo que lo ven en realidad.
¿Y si eran Dyelin y ella quienes no veían claramente el futuro? fue lo que Elayne se preguntó. Para salvar Andor habría dado su apoyo a Dyelin. No de buena gana, pero para que no se derramara sangre andoreña lo habría hecho. Dyelin habría tenido el respaldo de diez casas, o más. Quizás incluso Danine Candraed se habría decidido finalmente a apoyarla. Sólo que Dyelin no quería ser reina; creía que era Elayne quien debía llevar la Corona de la Rosa. Y Elayne también lo pensaba. Pero ¿y si se equivocaban? No por primera vez, se había hecho esa pregunta, pero ahora, mirando el mapa con todas las malas nuevas, no conseguía librarse de ella.
Esa noche, después de una cena sólo memorable por la sorpresa de unas fresas diminutas, se sentó a leer en una de las salas de sus aposentos. O intentó leer. El libro encuadernado en piel era una historia de Andor, que era de lo que trataban casi todos los libros que leía últimamente. Era preciso leer todo lo posible para obtener una visión real de la verdad, contrastando unas con otras. Para empezar, un libro publicado durante el reinado de cualquier monarca nunca hacía mención de cualquier paso en falso que diera ni de sus inmediatas predecesoras, si pertenecían a la misma casa. Había que leer libros escritos cuando el trono estaba en manos de Trakand para saber los errores de Mantear, y libros escritos bajo el reinado de Mantear para descubrir los errores de Norwelyn. Los errores de otros podían enseñarle a no cometer los mismos. Su madre había hecho de eso casi su primera lección.
No obstante, le era imposible concentrarse. A menudo se encontraba mirando fijamente una página sin ver las palabras mientras pensaba en su hermana, o empezaba a preguntar algo a Aviendha antes de acordarse de que ya no estaba con ella. Se sentía muy sola, lo que era ridículo. Sephanie se encontraba en una esquina, por si acaso quería algo. Ocho mujeres de la guardia montaban guardia al otro lado de las puertas de sus aposentos, y una de ellas, Yurith Azeri, era una excelente conversadora, una mujer educada, aunque reservada respecto a su pasado. Pero ninguna de ellas era Aviendha.
Cuando Vandene se deslizó en la sala seguida de Kirstian y de Zarya, casi fue un alivio. Las dos mujeres vestidas de blanco se pararon en el umbral en actitud humilde. Sin estar afectada por la Vara Juratoria, la pálida Kirstian, con las manos enlazadas sobre la cintura, parecía que acabara de entrar en la madurez; Zarya, con los ojos rasgados y la nariz ganchuda, parecía lejos todavía de esa edad; sostenía algo envuelto en felpa blanca.
—Perdona que te interrumpa —empezó Vandene, que después frunció el entrecejo. El rostro de la Verde de cabello blanco daba la impresión, de algún modo, de temporal a pesar de los rasgos de Aes Sedai. Podría representar veinte o cuarenta o cualquier edad entre medias; era algo que cambiaba de un instante al siguiente. Tal vez se debía a los ojos oscuros, luminosos, profundos y dolidos, que tanto habían visto. También había un aire de cansancio en ella. Llevaba la espalda recta, pero aun así parecía rendida—. No es asunto mío, claro —dijo con delicadeza—, pero ¿hay alguna razón para que mantengas absorbido tanto Poder? Creía que estarías tejiendo algo muy complejo cuando lo noté en el pasillo.
Con un sobresalto, Elayne cayó en la cuenta de que estaba absorbiendo casi el máximo de Saidar que era capaz sin correr riesgos. ¿Cómo había sucedido? No recordaba haber absorbido más y más, tanto. Con premura, soltó la Fuente y el pesar se fue apoderando de ella a medida que se vaciaba de Poder y el mundo se volvía... corriente otra vez. En un instante, el humor le dio un cambio.
—No interrumpes nada —dijo malhumorada al tiempo que soltaba el libro en la mesa que tenía delante. De todos modos, ni siquiera había acabado de leer tres páginas.
—Entonces ¿puedo crear una salvaguardia para hablar en privado?
Elayne asintió con un brusco cabeceo —no era asunto de la puñetera mujer cuánto Poder absorbía; conocía el protocolo tan bien como ella misma, o mejor— así que le dijo a Sephanie que esperara en la antesala mientras Vandene tejía una salvaguardia contra escuchas a escondidas.
Ni que hubiera salvaguardia ni que no, Vandene esperó hasta que la puerta se hubo cerrado detrás de la doncella antes de hablar.
—Reanne Corly está muerta, Elayne.
—Oh, Luz, no. —El malhumor se diluyó en sollozos, y se apresuró a tomar el pañuelo bordeado de puntilla que llevaba metido en la manga para limpiar las lágrimas que de repente le corrían por las mejillas. Sus malditos cambios de humor funcionaban, pero Reanne merecía que se llorara por ella. Había deseado tanto convertirse en una Verde...—. ¿Cómo? —¡Maldición, ojalá dejara de lloriquear!
En los ojos de Vandene no había lágrimas. Quizá ya habían derramado todas las que tenían.
—La asfixiaron con el Poder. Quienquiera que lo hiciera utilizó más de lo que hacía falta. Los residuos de Saidar en el cadáver eran densos, así como en el cuarto donde se la encontró. La asesina quiso asegurarse de que a nadie le pasara por alto cómo había muerto.
—Eso no tiene sentido, Vandene.
—O quizá sí. Zarya...
La saldaenina dejó el pequeño bulto en la mesa y lo desenvolvió, dejando a la vista una muñeca de madera articulada. Era muy vieja, el vestido que llevaba estaba ajado, la cara pintada descascarillada, y le faltaba un ojo, así como la mitad del largo pelo oscuro.
—Esto pertenecía a Mirane Larinen —dijo Zarya—. Derys Nermala lo encontró detrás de un aparador.
—No entiendo qué tiene que ver que Mirane se dejara una muñeca con la muerte de Reanne —dijo Elayne mientras se enjugaba los ojos. Mirane era una de las Allegadas que habían huido.
—Sólo esto —contestó Vandene—. Cuando Mirane entró en la Torre, escondió esta muñeca fuera porque había oído contar que todo lo que le perteneciera se lo quemarían. Después de que la echaron, la recuperó y siempre la llevaba consigo. Siempre. Pero tenía una rareza. Cada vez que se quedaba en un sitio durante un tiempo, volvía a esconder la muñeca. No me preguntes por qué. Pero no habría huido sin llevársela.
Todavía enjugándose los ojos, Elayne se recostó en la silla. El llanto se había reducido a hipidos y aspiraciones por la nariz, pero los ojos aún le lloraban.
—Así que Mirane no se fugó. La mataron y... dispusieron del cadáver. —Una forma espantosa de plantearlo—. ¿Crees que a las otras también? ¿A todas?
Vandene asintió con la cabeza y, por un momento, los esbeltos hombros se encorvaron.
—Mucho me temo que sí —dijo mientras se erguía—. Supongo que quedaron pistas entre las cosas que dejaron atrás, recuerdos atesorados, como esta muñeca, o una joya favorita. La asesina quería que pensáramos que era lista en cuanto a ocultar sus crímenes, pero no lo suficiente, sólo que nosotras no estuvimos a la altura de las circunstancias y no encontramos esas pruebas, de modo que decidió actuar de manera más descarada.
—Para asustar a las Allegadas y que huyeran —musitó Elayne. Eso no la paralizaría, pero la arrojaría de nuevo a la merced de las Detectoras de Vientos, quienes se mostraban cada vez más mezquinas—. ¿Cuántas están enteradas de esto?
—Yo diría que todas, a estas alturas —repuso secamente Vandene—. Zarya le dijo a Derys que guardara silencio, pero a esa mujer le gusta cómo suena su voz.
—Esto parece dirigido contra mí, a favor de que Arymilla se haga con el trono, pero ¿por qué iba a interesarle eso a una hermana Negra? No me cabe en la cabeza que tengamos dos asesinas entre nosotras. Al menos esto aclara la cuestión respecto a Merilille. Habla con Sumeko y con Alise, Vandene. Ellas se pueden encargar de que a las demás no les entre el pánico. —Conforme al orden jerárquico de las Allegadas, Sumeko seguía en rango a Reanne, y aunque Alise se encontraba mucho más abajo, era una mujer con gran influencia—. A partir de ahora ninguna de ellas puede quedarse sola, en ningún momento. Que siempre haya como poco dos, aunque tres o cuatro sería mejor. Y adviérteles de que tengan cuidado con Careane y Sareitha.
—Mi consejo es contrario a hacer eso —contestó rápidamente Vandene—. No deberían correr peligro si están en grupo, noticia que llegará a oídos de Careane y de Sareitha. Pero ¿prevenirlas contra unas Aes Sedai? Las Allegadas se delatarían en un visto y no visto. —Kirstian y Zarya asintieron en actitud solemne.
Al cabo de un momento, Elayne accedió de mala gana a seguir manteniendo ese secreto. Las Allegadas estarían a salvo en grupos.
—Que se informe a Chanelle sobre Reanne y las otras. Dudo que las Detectoras de Vientos corran peligro, y sé que perderlas me perjudicaría tanto como perder a las Allegadas, pero ¿no sería maravillo que decidieran marcharse?
No esperaba que lo hicieran —Chanelle temía regresar con los Marinos sin que el acuerdo hubiera quedado ultimado— pero si se iban sería un punto radiante en un día, por lo demás, nefasto. Por lo menos parecía que no había nada que entenebreciera más el día. La idea le provocó un escalofrío. Quisiera la Luz que nada lo oscureciera más.
Arymilla apartó el plato de guiso con un gesto de asco. Le habían hecho la oferta de elección de camas para esa noche —Arlene, su doncella, se ocupaba en ese momento de hacer la elección; la mujer sabía lo que le gustaba— y lo menos que podía esperar era una comida decente, pero el carnero sabía a sebo y, además, empezaba a ponerse rancio. Era algo que se repetía demasiado últimamente. ¡Esta vez el cocinero sería azotado! No sabía con seguridad cuál de los nobles de este campamento lo había empleado, sólo que se suponía que era el mejor disponible —¡el mejor!— pero eso no importaba. Sería azotado para dar ejemplo. Y después quedaría despedido, naturalmente. Era imposible fiarse de un cocinero después de haber ordenado que se lo castigase.
El ambiente en la tienda distaba mucho de ser animado. Varios de los nobles del campamento habían esperado que los invitara a cenar con ella, pero ninguno ocupaba un rango lo bastante alto. Empezaba a lamentar no habérselo pedido a uno o dos, incluso alguien de los séquitos de Naean o de Elenia. Podrían haber resultado entretenidos. A la mesa se sentaban sus más firmes aliadas, y cualquiera pensaría que celebraban el banquete de un funeral. Oh, el viejo y huesudo Nasin, con el ralo cabello sin peinar, comía con apetito sin que aparentemente notara que la carne estaba casi podrida, y de vez en cuando le daba palmaditas paternales en la mano. Ella respondía a sus sonrisas como haría cualquier hija respetuosa. Esa noche el viejo necio vestía una de sus chaquetas con bordados floreados. ¡La prenda habría podido pasar por la bata de una mujer! Por suerte, sus miradas lascivas iban dirigidas hacia el asiento que ocupaba Elenia; la mujer de cabello dorado como miel se encogía al sentirlas, y el rostro zorruno palidecía cada vez que lo miraba. Era ella quien controlaba la casa Sarand como si fuera la Cabeza Insigne, en lugar de su esposo, pero todavía temía que Arymilla permitiera a Nasin salirse con la suya respecto a ella. Esa amenaza ya no era necesaria, pero no venía mal tenerla por si acaso. Sí, Nasin se sentía feliz con su fútil acoso a Elenia, pero los demás se mostraban taciturnos. Habían apartado los platos sin tocarlos apenas, y tenían a los dos criados de Arymilla trotando de un sitio para otro llenando las copas de vino. No le gustaba confiar en la servidumbre de otros. Al menos el vino no se había agriado.
—Todavía opino que deberíamos hacer una arremetida más seria —rezongó en tono ebrio Lir, prendida la mirada en su copa. Delgado y fibroso como un látigo, con las marcas de las correas de la armadura en la chaqueta roja, la Cabeza Insigne de Baryn siempre era partidario de atacar. La sutileza estaba fuera de su alcance, simplemente—. Mis ojos y oídos me informan que cada día entran más mesnaderos a través de esos «accesos». —Sacudió la cabeza y masculló algo entre dientes. Realmente ese hombre creía los rumores de que había docenas de Aes Sedai en el Palacio Real—. Lo único que se consigue con todos estos ataques de chicha y nabo es perder hombres.
—Estoy de acuerdo —convino Karind, que jugueteaba con un gran broche de oro, con el Zorro Rojo de Anshar esmaltado, que llevaba prendido en el pecho. Estaba poco menos beoda que Lir y se notaba una especie de flojedad en el rostro cuadrado—. Hemos de presionar centrados en nuestro objetivo, en lugar de desperdiciar hombres. Una vez que hayamos superado la muralla, nuestra superioridad numérica se hará valer.
Arymilla apretó los labios. Al menos deberían mostrarle el respeto debido a quien pronto sería reina de Andor, en lugar de discrepar con ella todo el tiempo. Por desgracia, Baryn y Anshar no estaban tan comprometidos con ella como Sarand y Arawn. A diferencia de Jarid y Naean, Lir y Karind habían anunciado su apoyo sin publicarlo por escrito. Tampoco lo había hecho Nasin, pero a él no temía perderlo. Lo tenía ceñido a la muñeca como un brazalete.
Forzando una sonrisa, se obligó a hablar con voz jovial.
—Perdemos mercenarios. ¿Para qué otra cosa sirven los mercenarios salvo para morir en lugar de nuestros mesnaderos? —Alzó la copa y un hombre delgado, con el uniforme azul decorado con plata de su servidumbre, se apresuró a llenarla. De hecho, fue tanta la premura que derramó una gota en la mano de Arymilla. Su ceño le hizo sacar un pañuelo del bolsillo para secar la gota antes de que a ella le diera tiempo a apartar la mano. ¡Con su pañuelo! ¡Sólo la Luz sabía dónde habría estado esa cosa asquerosa, y la había tocado con ella! Una mueca de miedo torció la boca del criado mientras se retiraba entre reverencias y disculpas. Bien, que sirviera la mesa. Ya habría tiempo para despedirlo después—. Necesitaremos a todos nuestros mesnaderos cuando marche contra la gente de las Tierras Fronterizas. ¿No estás de acuerdo, Naean?
La aludida dio un respingo como si le hubiera clavado un alfiler. Delgada y pálida en el vestido de seda amarillo y dibujos en plata de la Triple Llave de Arawn sobre el busto, en las últimas semanas había empezado a estar demacrada, con los azules ojos hundidos y con ojeras, desaparecidos por completo sus aires arrogantes.
—Por supuesto, Arymilla —contestó dócilmente antes de vaciar su copa de un trago.
Bien. Elenia y ella estaban totalmente doblegadas, pero le gustaba comprobarlo de vez en cuando para asegurarse de que ninguna de las dos hubiera empezado a recobrar el coraje.
—Si Luan y los otros no te apoyan, ¿de qué sirve tomar Caemlyn? —Sylvase, la nieta de Nasin y su heredera, hablaba tan contadas veces que su pregunta resultó chocante. Robusta y no muy guapa, por lo general tenía una mirada insulsa, pero los azules ojos parecían muy penetrantes en ese momento. Todos la miraban fijamente, pero eso no pareció aturullarla lo más mínimo. Jugueteaba con la copa de vino, pero Arymilla creía que sólo era la segunda que tomaba—. Si tenemos que luchar contra los fronterizos, ¿por qué no se acepta la tregua de Luan para que Andor agrupe todos sus efectivos, sin el estorbo de las divisiones?
Arymilla sonrió. Cómo deseaba abofetear a esa necia mujer. Pero eso encolerizaría a Nasin. Quería que la tuviera como su «huésped» para evitar que lo quitara de Cabeza Insigne —por lo visto, una parte de él era consciente de que había perdido la cabeza, pero parecía dispuesto a continuar como Cabeza Insigne hasta su muerte—, sin embargo quería a su nieta.
—Ellorien y algunos de los otros se unirán a mí, pequeña —contestó suavemente. Suavidad que le costó no poco adoptar. ¿Quién se creía que era esa insolente mocosa?—. Aemlyn, Arathelle, Pelivar... Todos han recibido agravio de Trakand. —Seguro que se unirían a ella en cuanto Elayne y Dyelin hubieran dejado de estorbar. Esas dos no sobrevivirían a la caída de Caemlyn—. Una vez que haya tomado la ciudad, serán míos en cualquier caso. Tres de los partidarios de Elayne son niños, y Conail Northan es poco más que un muchacho. Confío en poder convencerlos fácilmente de que publiquen su apoyo a mi casa. —Y, si no podía, maese Lounalt seguramente sí lo conseguiría. Una lástima, si se hacía necesario poner a unos niños en sus manos; y a merced de sus cuerdas—. Seré reina en el ocaso del día que Caemlyn caiga ante mí. ¿No es verdad, padre?
Nasin rió de manera que esparció por la mesa trocitos medio masticados de estofado.
—Sí, sí —dijo mientras palmeaba la mano de Arymilla—. Atiende a tu tía, Sylvase, y haz caso de lo que te dice. Pronto será reina de Andor. —Se le borró la sonrisa y un timbre raro asomó a su voz. Casi podía interpretarse como... suplicante—. Recuerda, serás Cabeza Insigne de Caeren después de que yo me haya ido. Después. Entonces serás Cabeza Insigne.
—Lo que tú digas, abuelo —murmuró Sylvase, que hizo una leve inclinación de cabeza. Cuando se enderezó, su mirada era tan inexpresiva como siempre. La intensidad de antes debía de haber sido un efecto de la luz. Por supuesto.
Nasin gruñó y siguió engullendo alegremente el estofado.
—Lo mejor que he comido hace días. Creo que tomaré otro plato. Echa más vino aquí, hombre. ¿No ves que tengo la copa vacía?
El silencio en la mesa se prolongó hasta hacerse incómodo. Las demostraciones de senilidad de Nasin provocaban esa reacción.
—Sigo opinando... —empezó Lir, que se calló cuando un fornido mesnadero, con las cuatro Lunas Plateadas de Marne en el pecho, entró en la tienda.
El hombre hizo una respetuosa reverencia y rodeó la mesa; al llegar junto a Arymilla se inclinó para susurrarle algo al oído.
—Maese Hernvil solicita hablar un momento en privado, milady.
Todos excepto Nasin y su nieta fingieron centrarse en su copa de vino y, naturalmente, sin intentar escuchar a hurtadillas. El viejo siguió comiendo, y la chica la miró con una expresión vacua. Aquella intensidad de antes tenía que haber sido un efecto de la luz.
—Estaré fuera un momento —anunció Arymilla mientras se levantaba. Alzó la mano y gesticuló hacia la comida y el vino—. Disfrutad de la cena hasta mi vuelta. Pasadlo bien.
Lir pidió más vino. Fuera, Arymilla no se molestó en recoger el vuelo de la falda para que el repulgo no se manchara de barro. Arlene ya iba a tener que limpiarla, así que ¿qué más daba un poco más de barro? En algunas tiendas se veía luz, pero en su mayor parte el gran campamento estaba oscuro bajo la media luna. Jakob Hernvil, su secretario, esperaba un poco apartado de la tienda; vestía una chaqueta lisa y sostenía un farol que dibujaba un halo dorado a su alrededor. Era un hombrecillo pequeño y flaco, como si le hubieran quemado toda la grasa que tuviera. La discreción estaba arraigada en lo más profundo de su ser, y ella se aseguraba su lealtad pagándole suficiente para que sólo los sobornos más grandes pudieran ser interesantes, mucho más de lo que cualquiera pagaría a un amanuense.
—Perdonad que haya interrumpido vuestra cena, milady —empezó, con una reverencia—, pero estaba seguro de que querrías saber esto de inmediato. —Siempre resultaba sorprendente oír una voz tan profunda en un hombre tan pequeño—. Han accedido. Pero quieren la suma total de oro primero.
Los labios se le apretaron por voluntad propia. La suma total. Había esperado librarse de pagar la segunda mitad. Después de todo ¿quién osaría exigirle un pago una vez que fuera reina?
—Redactad una carta para la señora Andscale. La firmaré y sellaré a primera hora de la mañana. —Transferir esa cantidad de oro requeriría días. ¿Y cuánto tiempo para tener listos a los mesnaderos? En realidad nunca había prestado atención a ese tipo de cosas. Lir se lo diría, pero detestaba mostrar cualquier debilidad—. Diles que justo dentro de una semana, a partir de mañana.
Sería suficiente. En una semana, Caemlyn sería suya. El trono sería suyo. Arymilla, por la Gracia de la Luz reina de Andor, Defensora del Reino, Protectora del Pueblo, Cabeza Insigne de la casa Marne. Sonriente, regresó a la tienda para contarles a los otros la buena nueva.
18
NOTICIAS PARA EL DRAGÓN
Basta ya, Loial —dijo firmemente Rand mientras llenaba la pipa de boquilla corta con tabaco de una bolsita de piel de cabra. Era tabaco teariano, con un leve sabor untuoso del secado, pero era el único que se podía conseguir. En el cielo retumbaba el trueno, lento y poderoso—. Conseguirás que me quede ronco con todas esas preguntas.
Estaban sentados a una larga mesa, en una de las estancias más grandes de la casa solariega de lord Algarin, con los restos de la comida de mediodía retirados en un extremo. Los criados eran viejos en su mayor parte, y se movían más despacio que nunca desde que Algarin se había marchado hacia la Torre Negra. Fuera llovía a cántaros, aunque parecía que empezaba a amainar, pero fuertes rachas de viento seguían impulsando contra las ventanas las gotas de lluvia con fuerza suficiente para hacer tabletear los cristales de los seis bastidores pintados en amarillo. Muchos de esos cristales tenían burbujas, y algunos distorsionaban las imágenes del exterior hasta el punto de hacerlas casi irreconocibles. La mesa y las sillas estaban talladas con sencillez, sin más adornos que los que podrían verse en muchas granjas, y las molduras amarillas pegadas al techo alto y surcado de vigas tenían poco más. Los dos hogares, a uno y otro extremo de la sala, eran anchos y altos, pero de piedra lisa, con los morillos y los utensilios de chimenea de hierro forjado, resistentes y sencillos. Con título o sin él, lord Algarin distaba mucho de ser rico.
Guardándose la bolsa de tabaco en el bolsillo, Rand se dirigió hacia uno de los hogares y utilizó las tenacillas de latón que había en la repisa de la chimenea para asir una brasa de roble con la que encender la pipa. Confiaba en que a nadie le pareciera raro eso. Evitaba encauzar salvo lo estrictamente necesario, sobre todo en presencia de alguien —el mareo que lo asaltaba cuando lo hacía era difícil de ocultar—, pero hasta el momento nadie lo había mencionado. Una racha de aire trasladó una especie de chirrido, como si las ramas de los árboles hubieran arañado los cristales de la ventana. Imaginaciones. Los árboles más cercanos se encontraban más allá de los campos, a más de media milla.
Loial había bajado una silla con tallas de parras de los aposentos Ogier, lo que le dejaba las rodillas a la altura del tablero de la mesa, de modo que tenía que echarse hacia adelante bastante para escribir en el libro de notas encuadernado en cuero. El volumen era pequeño para él, tanto como para guardarlo cómodamente en uno de los espaciosos bolsillos de su chaqueta, pero aun así tan grande como la mayoría de los libros de humanos que Rand había visto. Un suave vello adornaba el labio superior de Loial, así como una especie de perilla debajo de la barbilla; estaba intentando dejarse barba y bigote, aunque hasta el momento, y tras unas semanas de crecimiento, no parecía haber tenido mucho éxito.
—Pero casi no me has contado nada realmente útil —protestó el Ogier, la desilusión patente en la voz retumbante como un redoble. Las orejas copetudas se inclinaron. Aun así, se puso a limpiar el plumín de acero de la pluma de madera pulida. Más gruesa que el pulgar de Rand y tan larga como para hacerla parecer esbelta, encajaba perfectamente en los gruesos dedos del Ogier—. No has hablado de hazañas, salvo las llevadas a cabo por otras personas. Haces que todo parezca tan normal y corriente, tan rutinario... Oírte contar la caída de Illian es tan excitante como ver a una tejedora reparar su telar. ¿Y la limpieza de la Fuente Verdadera? Nynaeve y tú os coligasteis, entonces tú te sentaste y encauzaste mientras todos los demás andaban luchando contra los Renegados. Hasta Nynaeve ha sido más explícita, y eso que afirma no recordar apenas nada.
Nynaeve, con todas las joyas ter'angreal puestas y el extraño angreal en forma de brazalete y anillos, rebulló en la silla colocada delante del otro hogar, y después continuó observando a Alivia. Cada dos por tres echaba ojeadas hacia las ventanas y se daba un tirón de la gruesa trenza, pero principalmente estaba pendiente de la seanchan de cabello rubio. De pie junto a la puerta como un guardia, Alivia esbozó una leve y divertida sonrisa. La antigua damane sabía que la exhibición de Nynaeve era por ella. Sin embargo, la intensidad de la mirada de los duros ojos azules no decayó un solo instante. Rara vez lo había hecho desde que se le había quitado el collar en Caemlyn. Las dos Doncellas sentadas en cuclillas cerca de ella y que jugaban a las cunitas —Harilin, de los Montaña de Hierro del clan Taardad, y Enaila, de los Jarra del clan Chareen— realizaban su propia exhibición. Con el shoufa envuelto en la cabeza y el negro velo colgando sobre el pecho, cada cual llevaba tres o cuatro lanzas metidas en el correaje que sostenía el estuche del arco a la espalda y una adarga de piel de toro tirada en el suelo. Había cincuenta Doncellas en la casona, varias de ellas Shaido, y todas iban y venían prestas para danzar las lanzas en un soplo. Puede que con él. Parecían debatirse entre el placer de proporcionarle guardia de nuevo y el descontento por el largo tiempo que las había evitado.
En lo que a él se refería, era incapaz de mirar a ninguna de ellas sin que la letanía de nombres de las mujeres que habían muerto por su causa, mujeres que había matado, empezara a resonar en su cabeza. Moraine Damodred. Ella por encima de todas. Su nombre lo tenía escrito a fuego en el cráneo. Liah, de los Cosaida del clan Chareen, Sendara de los Montaña de Hierro del clan Taardad, Lamelle de los Agua Humeante del clan Miagoma, Andhilin de los Sal Roja del clan Goshien, Desora de los Musara del clan Reyn... Tantos nombres. A veces se despertaba en mitad de la noche desgranando esa lista, con Min abrazándolo y murmurándole quedo, como quien tranquiliza a un niño. Siempre le decía que se encontraba bien y que quería volver a dormirse; sin embargo, después de cerrar los ojos no se quedaba dormido hasta haber completado la lista. A veces Lews Therin la entonaba con él.
Min alzó la vista del volumen que tenía abierto sobre la mesa, uno de los libros de Herid Fel. Los devoraba, y usaba como marcador la nota que le había enviado a Rand antes de morir, aquella en la que decía que ella era una distracción para él por ser tan bonita. La chaqueta corta de color azul, bordada con florecillas blancas en las mangas y las solapas, estaba cortada para ajustarse prietamente sobre su busto, donde la blusa de seda de color cremoso dejaba atisbar el inicio de los senos; los grandes ojos oscuros, enmarcados por los oscuros rizos que le llegaban a los hombros, tenían un brillo de complacencia. Rand sentía ese placer a través del vínculo. Le gustaba que él la mirara. A buen seguro que el vínculo le revelaba a Min lo mucho que le gustaba mirarla. Lo raro era que transmitía asimismo que a ella también le gustaba mirarlo. ¿Guapa? Rand empezó a tararear entre dientes mientras se toqueteaba el lóbulo. Era preciosa. Y unida a él más estrechamente que nunca. Ella y Elayne y Aviendha. ¿Cómo iba a mantenerlas a salvo ahora? Se obligó a devolverle la sonrisa en torno a la boquilla de la pipa, inseguro de hasta qué punto funcionaba el engaño. Un atisbo de irritación había aparecido en el vínculo por el extremo de Min, si bien no entendía por qué se irritaba cuando creía que se preocupaba por ella. ¡Luz, es que quería protegerlo a él!
—Rand no es muy hablador, Loial —dijo Min, que había dejado de sonreír. La voz baja y casi musical no tenía dejo alguno de enfado, pero lo que el vínculo le transmitía era otra historia—. De hecho, a veces es tan charlatán como un mejillón. —La mirada que le echó lo hizo suspirar. Al parecer iban a tener una larga charla cuando se quedaran solos—. Yo no puedo contarte gran cosa, pero estoy convencida de que Cadsuane y Verin te explicarán todo lo que quieras saber. También lo harán otros. Pregúntales a ellos si quieres algo más que un «sí» o un «no» además de un par de palabras seguidas.
La baja y regordeta Verin, que tejía punto en una silla al lado de Nynaeve, pareció sobresaltada al oír mencionar su nombre. Parpadeó vagamente, como si se preguntara por qué lo habría hecho. Cadsuane, sentada al otro extremo de la mesa, con el cestillo de costura abierto a su lado, sólo apartó la atención del bastidor de bordar justo el tiempo suficiente para mirar a Loial. Los adornos dorados se mecieron, colgados del moño gris acerado en lo alto de la cabeza. Sólo fue eso, una ojeada, nada de mirada ceñuda, pero aun así las orejas de Loial se sacudieron con nerviosismo. Las Aes Sedai siempre le impresionaban, y Cadsuane más que ninguna otra.
—Oh, lo haré, Min, lo haré —dijo—. Pero Rand es esencial en mi libro. —Sin tener un frasco de arena a mano, se puso a soplar suavemente la página del libro de apuntes para que se secara la tinta, pero siendo como era Loial, no pudo menos que hablar entre soplido y soplido—. Nunca das bastantes detalles, Rand. Haces que te tenga que sacar todo a la fuerza. ¡Vaya, pero si ni siquiera mencionaste que estuviste prisionero en Far Madding hasta que Min lo sacó a colación! ¿Qué dijo el Consejo de los Nueve cuando te ofrecieron la Corona de Laurel? ¿Y cuando le diste un nombre nuevo? No creo que eso les gustara. ¿Cómo fue la ceremonia de coronación? ¿Hubo celebraciones, festejos, desfiles? ¿Cuántos Renegados te atacaron en Shadar Logoth? ¿Cuáles de ellos? ¿Cómo fue al final? ¿Qué sensación daba? Mi libro no será muy bueno sin esos detalles. Confío en que Mat y Perrin me den mejores respuestas. —Frunció el entrecejo de forma que las largas cejas le rozaron las mejillas—. Espero que se encuentren bien.
Los colores se arremolinaron en la cabeza de Rand, arcos iris gemelos girando en agua. Ahora sabía cómo rechazarlos, pero esta vez no lo intentó. Uno cobró forma en una fugaz imagen de Mat que cabalgaba a través de un bosque, a la cabeza de una fila de gente montada. Parecía discutir con una mujercita de tez oscura que cabalgaba a su lado, se quitaba el sombrero, miraba dentro de él y volvía a encasquetárselo en la cabeza. Sólo duró unos instantes, y luego lo reemplazó Perrin sentado en una sala común o una taberna, con copas de vino delante, acompañado por un hombre y una mujer que llevaban sendas chaquetas rojas, idénticas, adornadas con ribetes azul y amarillo. Extrañas ropas. Perrin parecía sombrío como la muerte, y sus compañeros, recelosos. ¿De él?
—Están bien —dijo sosegadamente, sin hacer caso de la mirada penetrante de Cadsuane. La mujer no lo sabía todo y él tenía intención de que siguiera siendo así. De cara al exterior, tranquilo, satisfecho, exhalando anillos de humo. Por dentro era otro cantar. «¿Dónde están?», pensó enfadado, frenando y aplastando otra aparición de los colores. Hacer eso ahora le resultaba tan fácil como respirar. «¡Los necesito, y ellos se van a pasar el día a los Jardines de Ansaline!»
De repente, otra imagen surgió en su mente, la cara de un hombre, y tuvo un sobresalto. Por primera vez no venía acompañada por el vértigo. Por primera vez la vio claramente en los instantes precedentes a su desaparición. Un hombre de ojos azules y barbilla cuadrada, quizás unos años mayor que él. Tal vez debería decir que lo veía claramente por primera vez después de mucho tiempo. Era la cara del extraño que le había salvado la vida en Shadar Logoth, cuando había combatido contra Sammael. Y lo que era peor...
«Me percibió —dijo Lews Therin. Para variar, parecía cuerdo. A veces daba esa impresión, pero la locura volvía siempre, a la larga—. ¿Cómo puede percibirme una cara que aparece en mi mente?»
«Si tú no lo sabes, ¿cómo esperas que lo sepa yo? —pensó Rand—. Pero yo también lo percibí a él. —Había sido una sensación rara, como si estuviera... tocando de algún modo al otro hombre. Y no sólo físicamente. Persistía un residuo. Daba la impresión de que sólo tenía que moverse un milímetro, en cualquier dirección, para volver a tocarlo—. Creo que también me vio la cara.»
Hablarle a una voz dentro de su cabeza había dejado de parecerle insólito. A decir verdad, ya hacía mucho que no se lo parecía. ¿Y ahora...? Ahora podía ver a Perrin y a Mat con sólo pensar en ellos o con oír sus nombres, y tenía esa otra cara apareciendo en su mente de forma espontánea. Y por lo visto era más que una cara. Total ¿qué era mantener conversaciones dentro de su cráneo comparado con eso? Pero el hombre había sido consciente de él, y viceversa.
«Cuando los chorros de fuego compacto se tocaron en Shadar Logoth debió de crearse algún tipo de conexión entre nosotros. No se me ocurre otra explicación. Ésa fue la única vez que nos encontramos. Él utilizaba lo que se llama Poder Verdadero. Tuvo que ser eso. No sentí nada, no vi nada excepto su chorro de fuego compacto.» Tener atisbos de conocimientos que le parecían suyos cuando sabía que provenían de Lews Therin tampoco le resultaba ya chocante. Recordaba los Jardines de Ansaline, destruidos en la Guerra de la Sombra, tan bien como recordaba la granja de su padre. El conocimiento funcionaba en ambas direcciones. A veces Lews Therin hablaba de Campo de Emond como si hubiese crecido allí. «¿Le encuentras tú algún sentido a eso?»
«¡Oh, Luz! ¿Por qué tengo esta voz en mi cabeza? —gimió Lews Therin—. ¿Por qué no puedo morir? Oh, Ilyena, mi amada Ilyena, quiero reunirme contigo.» La voz se apagó, sustituida por el llanto. Le pasaba a menudo cuando hablaba de su esposa, a la que había matado en su locura.
Daba igual. Rand ahogó el sonido de los sollozos del hombre hasta reducirlo a un murmullo apenas audible. Estaba convencido de que tenía razón. Pero ¿quién era aquel tipo? Un Amigo Siniestro, de eso no cabía duda, pero no uno de los Renegados. Lews Therin conocía sus rostros tan bien como el suyo propio y ahora Rand también. Una inesperada idea le hizo torcer el gesto. ¿Hasta qué punto lo percibía a él ese otro hombre? A los ta'veren se los podía localizar por el efecto que causaban en el Entramado, aunque sólo los Renegados sabían cómo. Al menos Lews Therin nunca había mencionado que lo supiera —sus «conversaciones» eran siempre muy breves, aparte de que el hombre rara vez le proporcionaba información de forma voluntaria— y nada había cruzado por su mente al respecto. Pero Lanfear e Ishamael habían sabido cómo hacerlo, si bien ningún otro había dado con él desde que esos dos habían muerto. ¿Podría utilizarse esta conexión del mismo modo? Todos podían estar en peligro. Más de lo que era habitual, como si eso no fuera suficiente.
—¿Te encuentras bien, Rand? —preguntó Loial, preocupado, mientras enroscaba el tapón de plata con motivos de hojas cincelados en el frasco de tinta. El cristal del frasco era tan grueso que habría resistido cualquier golpe salvo ser arrojado contra la piedra, pero Loial lo manejaba como si fuera muy frágil. En sus manos enormes lo parecía—. Me pareció que el queso sabía mal, pero tú te comiste un buen trozo.
—Estoy bien —contestó Rand, pero, cómo no, Nynaeve no hizo caso. Se levantó de la silla y se deslizó velozmente a través de la sala en medio del remolino de la falda azul. Notó que se le ponía carne de gallina cuando ella abrazó el Saidar y alargó las manos para sostenerle la cabeza. Al cabo de un instante un escalofrío le recorría el cuerpo. ¡Esa mujer nunca preguntaba! A veces actuaba como si todavía fuera la Zahorí de Campo de Emond y él se dispusiera a ponerse de camino a la granja cuando se hiciera de día.
—No estás enfermo —dijo con tono de alivio. La comida echada a perder estaba ocasionando todo tipo de enfermedades entre la servidumbre, algunas serias. La gente habría muerto de no ser por la presencia de Asha'man y Aes Sedai que proporcionaban la Curación. Reacios a que su señor desembolsara más de su ya escaso dinero y a despecho de todas las advertencias hechas por Cadsuane y Nynaeve y las otras Aes Sedai, se alimentaban con cosas que deberían haberse tirado a un montón de basura. Un cosquilleo distinto se centró brevemente en la herida doble del costado izquierdo.
—Esa herida no mejora —dijo ella, ceñuda. Había intentado Curarla con tan poco éxito como Flinn. Eso era algo que no le sentaba bien. Nynaeve se tomaba el fracaso como un insulto personal—. ¿Cómo puedes mantenerte en pie? Debes de estar sufriendo mucho.
—Hace caso omiso —intervino Min, impasible. Oh, sí, y tanto que tendrían unas palabras luego.
—Duele igual estando de pie que sentado —le dijo a Nynaeve mientras le retiraba suavemente las manos de la cabeza. Era la pura verdad. Como lo era lo que había dicho Min. No podía permitirse el lujo de dejar que el dolor hiciera de él su prisionero.
Una de las puertas gemelas se abrió con un chirrido y dejó paso a un hombre de pelo blanco y una chaqueta de color amarillo desvaído con adornos en rojo y azul que le colgaba flojamente sobre el cuerpo huesudo. La reverencia que hizo fue vacilante, pero por culpa de las articulaciones, no por descortesía.
—Milord Dragón —dijo con una voz casi tan chirriante como los goznes de la puerta—, lord Logain ha regresado.
Logain no esperó a ser invitado y entró prácticamente pisándole los talones al criado. Alto, de cabello oscuro que caía en ondas hasta los hombros, y de tez oscura para ser ghealdano, seguramente las mujeres lo encontraban apuesto, aunque también él tenía una vena de oscuridad. Llevaba la chaqueta negra con la Espada y el Dragón en el cuello alto, y una espada de empuñadura larga colgada a la cadera, pero había añadido algo, un broche redondo, esmaltado, que mostraba tres coronas doradas sobre campo azul, prendido en el hombro. ¿Había adoptado un emblema? Las cejas espesas del viejo criado se dispararon hacia arriba por la sorpresa, y miró a Rand como preguntando si quería que echara a Logain.
—Las noticias de Andor son aceptablemente buenas, supongo —empezó Logain mientras metía los guantes negros por el cinturón. Le dirigió a Rand una mínima reverencia, una ínfima inclinación de espalda—. Elayne sigue conservando Caemlyn, y Arymilla mantiene el cerco, pero Elayne tiene ventaja ya que Arymilla ni siquiera puede impedir la entrada de vituallas, cuanto menos refuerzos. No frunzáis el entrecejo, que no he estado en la ciudad. De todos modos, las chaquetas negras no se ven con buenos ojos allí. Los fronterizos siguen en el mismo sitio. Al parecer hicisteis bien en manteneros lejos de ellos. Corre el rumor de que hay trece Aes Sedai con ellos. Y corre el rumor de que os buscan. ¿Ha regresado ya Bashere?
Nynaeve le asestó una mirada hosca y se apartó de Rand asiéndose la trenza con fuerza. A su entender, que las Aes Sedai vincularan Asha'man estaba bien, pero no a la inversa.
¿Que había trece y que lo buscaban? Si no se había acercado al campamento de la gente de las Tierras Fronterizas había sido porque Elayne no quería que la ayudara —que interfiriera, como decía ella, y él empezaba a entender que tenía razón; el Trono del León tenía que ganarlo ella, no le pertenecía a él para dárselo— pero quizás había sido un acierto el haberlos evitado. Todos los dirigentes de las Tierras Fronterizas tenían lazos con la Torre Blanca, y sin duda Elaida seguía con ganas de echarle mano. Ella y esa absurda proclamación de que nadie salvo ella podía abordarlo. Si pensaba que con eso iba a obligarlo a presentarse ante ella es que era una necia.
—Gracias, eso es todo, Ethin, puedes retirarte. ¿Lord Logain? —preguntó dando énfasis al título mientras el criado hacía una reverencia y lanzaba una última mirada contrariada. Rand creía que el viejo criado habría intentado echar fuera a Logain si se lo hubiera dicho.
—El título le pertenece por derecho de nacimiento —intervino Cadsuane sin levantar la vista del bordado. Ella debía de saberlo, ya que había ayudado a capturarlo cuando se hacía llamar el Dragón Renacido; a él y a Taim, los dos. Los adornos del pelo se mecieron cuando asintió con la cabeza—. ¡Bah! Un noblecillo de poca monta con un pedazo de tierra en las montañas, la mayor parte cuesta arriba y cuesta abajo. Pero el rey Johanin y la Cámara Alta de la Corona lo despojaron de sus tierras y de su título cuando se convirtió en un falso Dragón.
Unas pequeñas chapetas tiñeron las mejillas de Logain, pero la voz le sonó fría y controlada.
—Pudieron arrebatarme mi predio, pero no quién soy.
Todavía enfrascada aparentemente en el bordado, Cadsuane soltó una suave risita. Las agujas de tejer de Verin se habían parado y la mujer estudiaba a Logain; un gorrión regordete observando a un insecto. Alivia también había desplazado la intensa mirada hacia el hombre, en tanto que Harilin y Enaila parecían repasar los movimientos de la partida. Min daba la impresión de seguir leyendo, pero cada mano descansaba cerca del puño contrario de las mangas de la chaqueta. Allí era donde guardaba algunos de sus cuchillos. Ninguno de ellos confiaba en Logain.
—¿Está hecho? —preguntó Rand, fruncido el entrecejo. Logain podía darse el título que quisiera siempre y cuando hiciera lo que se suponía que debía hacer, pero Cadsuane lo pinchaba (a él y a cualquiera que llevara chaqueta negra) casi tanto como a él mismo. Tampoco estaba seguro de hasta qué punto podía confiar en Logain, pero tenía que trabajar con las herramientas de que disponía.
Al llegar Logain, Loial había desenroscado de nuevo el tapón del tintero.
—Más de la mitad de la Torre Negra se encuentra en Arad Doman e Illian. Envié a todos los hombres con Aes Sedai vinculadas excepto los que están aquí, como ordenasteis. —Logain se había ido acercando a la mesa mientras hablaba; entre platos y sobras encontró una jarra vidriada en azul que todavía contenía vino y se llenó una copa vidriada en verde. En la casa casi no había plata—. Debisteis permitirme traer más hombres aquí. Las cifras se inclinan demasiado del lado de las Aes Sedai para mi gusto.
—Puesto que en parte es obra tuya —gruñó Rand—, tendrás que aguantarlo. Lo mismo que tendrán que aguantarlo otros. Continúa.
—Dobraine y Rhuarc enviarán a un soldado con un mensaje tan pronto como encuentren a alguien al mando de más de un pueblo. El Consejo de Mercaderes sigue afirmando que Alsalam todavía reina, pero no quisieron o no pudieron demostrarlo ni decir dónde se encuentra. Parece que andan a la gresca entre ellos, y Bandar Eban se halla medio desierta, en manos de la turba. —Logain miró la copa de vino con gesto de asco—. Partidas de matones imponen el poco orden que hay en la ciudad, y obtienen con amenazas comida y dinero de la gente que según ellos protegen, y se llevan cualquier otra cosa que quieran, incluso mujeres. —El vínculo le transmitió de repente una ira abrasadora, y Nynaeve emitió un gruñido gutural—. Rhuarc ha acometido la tarea de poner freno a esa situación, pero empezaba a cobrar visos de batalla cuando me marché —acabó Logain.
—Unos matones no aguantarán mucho contra los Aiel. Si Dobraine no encuentra a nadie que esté al mando, entonces tendrá que ser él quien lo haga de momento. —Si Alsalam había muerto, como parecía probable, tendría que nombrar un Administrador del Dragón Renacido para Arad Doman. Pero ¿quién? Tendría que ser alguien que aceptaran los domani.
Logain echó un buen trago de vino.
—A Taim no le gustó que le pidiera tantos hombres y los sacara de la Torre sin decirle dónde iban. Pensé que iba a romper vuestra orden. Utilizó todos los trucos para descubrir dónde estabais. Oh, ardía en deseos de saberlo. Tanto que los ojos le echaban fuego prácticamente. No me habría extrañado que me hubiera sometido a interrogatorio si yo hubiera sido tan necio de entrevistarme con él sin compañía. Sin embargo hubo algo que le gustó: que no me llevara a ninguno de sus compinches. Eso era patente en su cara. —Sonrió, pero fue un gesto desganado, no divertido—. Ya hay cuarenta y uno de ésos ahora, dicho sea de paso. Ha dado el alfiler del Dragón a más de una docena de hombres en los últimos días, y tiene más de cincuenta en sus clases «especiales», en su mayoría gente reclutada últimamente. Planea algo, y dudo que os guste.
«Te dije que lo mataras cuando tenías la posibilidad de hacerlo —rió estridentemente Lews Therin con un regocijo demencial—. Te lo dije. Ahora ya es tarde. Demasiado tarde.»
Rand expulsó una bocanada de humo gris azulado, furioso, dirigido tanto a Logain como a Lews Therin.
—Taim construyó la Torre Negra hasta casi igualar a la Torre Blanca en número, y aumenta a diario. Si es un Amigo Siniestro como afirmas, ¿por qué iba a hacer tal cosa?
Logain le sostuvo la mirada sin amilanarse.
—Porque no pudo frenarlo. Por lo que he oído, incluso al principio había hombres capaces de Viajar y que no eran de sus lameculos, y no tenía ninguna excusa para llevar a cabo todo el reclutamiento personalmente. Pero ha hecho una Torre propia oculta dentro de la Torre Negra, y los hombres que viven en ella le son leales a él, no a vos. Corrigió la lista de desertores y manda sus disculpas por un «error sin mala fe», pero podéis apostar todo lo que poseéis a que no era ningún error.
¿Y hasta qué punto era leal Logain? Si a un falso Dragón le escocía seguir al Dragón Renacido ¿por qué no al otro? Podía pensar que tenía motivo. Había sido mucho más famoso como falso Dragón que Taim, con más éxito, al conseguir agrupar un ejército que barrió Ghealdan y que casi llegó a Lugard en su camino a Tear. La mitad del mundo conocido había temblado con el nombre de Logain. Sin embargo, Mazrim Taim dirigía la Torre Negra mientras que Logain Ablar era sólo un Asha'man más. Min seguía viendo un halo de gloria a su alrededor. Sin embargo, cómo alcanzaría esa gloria escapaba a su visión.
Se quitó la pipa de la boca; sintió la cazoleta caliente contra la garza marcada de la palma. Debía de haber estado chupando la pipa ferozmente sin ser consciente de ello. El problema era que Taim y Logain eran problemas secundarios. Tenían que esperar. Las herramientas a mano. Realizó un esfuerzo para mantener la voz ecuánime.
—Taim quitó los nombres de la lista, y eso es lo que importa. Si está actuando con favoritismo, tomaré medidas cuando tenga tiempo. Pero los seanchan están antes. Y puede que también el Tarmon Gai'don.
—¿Que «si» actúa con favoritismo? —gruñó Logain, que soltó la copa en la mesa con tanta fuerza que se rompió. El vino se desparramó por el tablero y goteó por un borde. Ceñudo, se limpió la mano mojada en la chaqueta—. ¿Pensáis que son imaginaciones mías? —El tono iba cobrando acaloramiento con cada palabra—. ¿O que me lo estoy inventando? ¿Creéis que son celos, al'Thor? ¿Es eso lo que creéis?
—Escúchame —empezó Rand, que alzó la voz para hacerse oír sobre el retumbo de un trueno.
—Te dije que esperaba de ti y de tus amigos chaquetas negras un comportamiento civilizado para conmigo, mis amigos y mis anfitriones —dijo severamente Cadsuane—, pero he decidido que eso se amplíe al trato entre vosotros dos. —Seguía con la cabeza inclinada sobre el bastidor del bordado, pero hablaba como si estuviera sacudiendo el índice delante de sus narices—. Al menos cuando yo esté presente. Eso significa que si seguís riñendo voy a tener que daros de azotes a los dos.
Harilin y Enaila empezaron a reír con tantas ganas que la cuerda del juego se hizo un enredo. Nynaeve reía también, aunque intentaba disimularlo tapándose con la mano. ¡Luz, pero si hasta Min sonreía!
Logain se encrespó y apretó las mandíbulas hasta el punto de que Rand pensó que le oiría rechinar los dientes. Por su parte, procuraba con todas sus fuerzas no encresparse también. Cadsuane tenía sus propias y jodidas reglas. Sus «condiciones» por acceder a ser su consejera. La mujer fingía que había sido él quien se lo había pedido, y cada dos por tres añadía otra más a la lista. Las reglas no eran realmente onerosas, aunque sí el hecho de que las hubiera, pero su forma de plantearlas era siempre como el aguijonazo de un palo afilado. Abrió la boca para decirle que había acabado con sus reglas, y también con ella, si hacía falta.
—Seguramente Taim tendrá que esperar a la Última Batalla, sea lo que sea lo que se traiga entre manos —intervino de repente Verin. La labor de punto, un bulto informe que podría ser cualquier cosa, reposaba sobre su regazo—. Será pronto. Según todo lo que he leído sobre el tema, las señales son muy claras. La mitad de la servidumbre ha visto personas muertas rondando por la casa, gente a la que conocieron viva. Se ha repetido tan a menudo que ya ha dejado de asustarlos. Y una docena de hombres que conducían el ganado a los pastos de primavera contemplaron cómo una ciudad de considerable tamaño se disipó como niebla a sólo unas pocas millas al norte.
Cadsuane había alzado la cabeza y miraba fijamente a la corpulenta hermana Marrón.
—Gracias por repetir lo que nos contaste ayer, Verin —dijo con sequedad. Verin parpadeó y después recogió la labor de punto y la observó con el entrecejo arrugado como si ella no estuviera tampoco segura de lo que iba a ser.
Min mantuvo la mirada fija en los ojos de Rand y sacudió lentamente la cabeza; Rand suspiró. El vínculo le hablaba de irritación y cautela, esta última una advertencia intencionada para él, sospechaba. A veces, tenía la impresión de que Min le leía el pensamiento. Bien, si necesitaba a Cadsuane, y Min decía que la necesitaba, entonces no había más que hablar. Pero ojalá supiera qué se suponía que esa mujer tenía que enseñarle, aparte de rechinar los dientes.
—Aconsejadme, Cadsuane. ¿Qué os parece mi plan?
—Por fin pregunta el chico —murmuró ella mientras dejaba el bordado junto al cesto de costura—. Todos sus planes en marcha, algunos de los cuales ni siquiera se me han confiado, y ahora pregunta. De acuerdo. Tu paz con los seanchan será impopular.
—Es una tregua —la interrumpió—. Y una tregua con el Dragón Renacido durará sólo lo que el Dragón Renacido. Cuando muera, todos serán libres de emprender de nuevo la guerra contra los seanchan si quieren.
Min cerró el libro de golpe y se cruzó de brazos.
—¡No hables así! —espetó, roja la cara por la rabia. El vínculo también transmitía miedo.
—Las Profecías, Min —le recordó tristemente. Triste no por él, sino por ella. Deseaba protegerla, a ella y a Elayne y a Aviendha, pero al final les causaría dolor.
—¡Te he dicho que no hables así! —Asestó una mirada fulminante a Alivia quien, según su visión, ayudaría a Rand a morir, y las manos se deslizaron por los brazos hacia los puños de las mangas.
—Compórtate, Min —le dijo.
Ella apartó velozmente las manos de los puños, pero apretó los dientes y, de pronto, el vínculo rebosó testarudez. Luz, ¿es que ahora iba a tener que preocuparse por si Min intentaba matar a Alivia? No es que fuera a tener éxito en su empeño —tanto daría que arrojara una daga a una Aes Sedai como a la seanchan— pero ella sí podía acabar herida. No sabía si Alivia conocía algún tejido que no fuera para luchar.
—Impopular, como he dicho —repitió firmemente Cadsuane, que alzó la voz. Le lanzó a Min una breve ojeada ceñuda antes de volver la atención a Rand de nuevo. Tenía el semblante tranquilo, compuesto; el rostro de una Aes Sedai. Los oscuros ojos eran duros, como piedras negras pulidas—. Sobre todo en Tarabon, Amadicia y Altara, pero también en cualquier otro país. Si accedes a dejar que los seanchan conserven lo que ya han tomado, ¿qué tierras cederás a continuación? Así será como verán las cosas la mayoría de los dirigentes.
Rand se sentó pesadamente en su silla y estiró las piernas, que cruzó por los tobillos.
—No importa lo impopular que sea. Crucé aquel marco ter'angreal en Tear, Cadsuane. ¿Lo sabíais? —Los adornos de oro se mecieron cuando la mujer negó impacientemente con la cabeza—. Una de mis preguntas a los alfinios fue: «¿Cómo puedo ganar la Última Batalla?»
—Difícil pregunta para plantearla teniendo, como tiene que ver, con la Sombra —susurró ella—. Teóricamente, las conclusiones pueden ser muy desagradables. ¿Cuál fue la respuesta?
—«El norte y el este han de ser como uno. El oeste y el sur han de ser como uno. Los dos han de ser como uno.» —Exhaló un anillo de humo y colocó otro en el centro mientras se ensanchaba. Y eso no había sido todo. Había preguntado cómo ganar y sobrevivir. El final de la respuesta había sido: «Para vivir, debes morir». Y eso no era algo que quisiera sacar a colación delante de Min en un futuro inmediato. Ni delante de nadie excepto de Alivia, dicho fuera de paso. Ahora sólo le quedaba discurrir cómo vivir muriendo—. Al principio creí que se referían a que debía conquistar todos los países, pero no era eso lo que dijeron. ¿Y si significa que los seanchan conserven el oeste y el sur, como puede decirse que ya hacen, y surge una alianza para dirimir la Última Batalla entre los seanchan y todos los demás?
—Es posible —cedió ella—. Pero si vas a acordar esa... tregua, ¿por qué desplazas lo que parece un gran ejército hacia Arad Doman y refuerzas el que ya se encuentra en Illian?
—Porque el Tarmon Gai'don se acerca, Cadsuane, y no puedo luchar contra los seanchan y contra la Sombra al mismo tiempo. Conseguiré esa tregua o los aplastaré, cueste lo que cueste. Las Profecías dicen que he de hacer que las nueve lunas se me unan. Hasta hace unos días no supe lo que significaba eso. Tan pronto como Bashere vuelva, sabré cuándo y dónde voy a reunirme con la Hija de las Nueve Lunas. Ahora la cuestión es cómo la uno a mí, y es ella quien tendrá que responder.
Habló de forma pragmática y de vez en cuando exhalaba un anillo de humo a modo de puntuación. Las reacciones fueron diversas. Loial se limitó a escribir muy deprisa para que no se le escapara una sola palabra, en tanto que Harilin y Enaila reanudaron su juego. Si había que danzar las lanzas, estaban preparadas. Alivia asintió ferozmente, sin duda esperando que la cosa se resolviera aplastando a quienes la habían hecho llevar un a'dam durante quinientos años. Logain había encontrado otra copa y escanció el vino que quedaba en la jarra, pero se limitó a sostener la copa en vez de beber; su expresión era indescifrable. Ahora era a Rand al que Verin estudiaba intensamente. Claro que siempre había mostrado mucha curiosidad por él. Sin embargo, ¿por qué, en nombre de la Luz, Min sentía una profunda tristeza? Y Cadsuane...
—La piedra se fractura con un golpe lo bastante fuerte —dijo, el rostro una máscara de calma Aes Sedai—. El acero se quiebra. El roble se opone al viento y se parte. El sauce se doblega cuando ha de hacerlo y sobrevive.
—Un sauce no ganará el Tarmon Gai'don —le respondió Rand.
La puerta chirrió al volver a abrirse y Ethin entró, renqueante.
—Mi señor Dragón, han llegado tres Ogier. Se mostraron muy complacidos cuando supieron que maese Loial se encontraba aquí. Una es su madre.
—¿Mi madre? —exclamó Loial con una nota aguda en la voz, y aun así sonó como una ráfaga de viento cavernoso resoplando en unas cuevas profundas. Se incorporó con tal rapidez que derribó la silla hacia atrás mientras se retorcía las manos y abatía las orejas. Giró la cabeza a uno y otro lado como si buscara una salida que no fuera la puerta—. ¿Qué voy a hacer, Rand? Los otros dos deben de ser el Mayor Haman y Erith. ¿Qué voy a hacer?
—La señora Covril dijo que estaba deseando hablar con vos, maese Loial —anunció Ethin con su voz chirriante—. Muy deseosa. Todos están empapados por la lluvia, pero dijo que os esperan en la sala de estar Ogier del piso de arriba.
—¿Qué voy a hacer, Rand?
—Dijiste que querías casarte con Erith —respondió Rand con la mayor suavidad posible. La delicadeza no era fácil, salvo con Min.
—Pero ¡y mi libro! No tengo las notas completas, y nunca sabré qué ocurre a continuación. Erith me llevará de vuelta con ella al stedding Tsofu.
—¡Bah! —Cadsuane recogió la labor y se puso a coser delicadamente. Estaba bordando un antiguo símbolo Aes Sedai, el Colmillo del Dragón y la Llama de Tar Valon fundidos en un disco, negro y blanco separado por una línea sinuosa—. Ve con tu madre, Loial. Si es Covril, hija de Ela, nieta de Soong, más vale que no la tengas esperando. Lo que supongo sabes muy bien.
Loial pareció tomar las palabras de Cadsuane como una orden. Empezó a limpiar la pluma de nuevo y cerró el tintero, pero todo lo hizo muy despacio, gachas las orejas.
—¡Mi libro! —era el triste y apagado gemido que soltaba cada dos por tres.
—Bien —dijo Verin mientras alzaba la labor de punto para examinarla—. Me parece que he hecho todo lo que podía aquí. Creo que voy a ir a buscar a Tomás. La rodilla le duele con la lluvia, aunque él lo niega incluso a mí. —Echó un vistazo a las ventanas—. Parece que empieza a amainar.
—Y yo creo que iré a buscar a Lan —manifestó Nynaeve a la par que recogía el vuelo de la falda—. La compañía es mejor donde está él. —Lo dijo mientras se daba un tirón de la trenza y echaba una mirada fulminante a Alivia y a Logain—. El viento me anuncia que se aproxima una tormenta, Rand. Y ya sabes que no me refiero a la lluvia.
—¿La Última Batalla? —inquirió Rand—. ¿Cuánto tardará? —En lo referente al tiempo, a veces escuchar al viento le indicaba puntualmente en qué momento iba a llover.
—Es posible, pero no lo sé. Sólo recuerda esto: se acerca una tormenta. Una tormenta terrible.
En el cielo retumbó el trueno.
19
VOTOS
Inquieto, Loial vio a Nynaeve alejarse por el corredor alumbrado con lámparas en una dirección y a Verin en la contraria. Ninguna de las dos le llegaba más arriba de la cintura, pero eran Aes Sedai. Ese hecho bastó para atarle la lengua y, cuando hizo acopio de valor para pedirle a una de ellas que lo acompañara, las dos se habían perdido de vista al girar en sendas esquinas del pasillo. La casa solariega era una construcción laberíntica con sucesivos agregados a lo largo de los años que se habían realizado sin un verdadero plan global, que Loial alcanzara a discernir, y con frecuencia los pasillos se cruzaban en ángulos extraños. Deseó fervientemente haber tenido a una Aes Sedai de compañía cuando estuviera cara a cara con su madre. Incluso Cadsuane, aunque ésta lo ponía muy nervioso por la forma en la que pinchaba constantemente a Rand. Antes o después, Rand acabaría explotando. No era el mismo hombre que había conocido en Caemlyn, ni siquiera el hombre que había dejado en Cairhien. El ambiente a su alrededor era oscuro y pétreo ahora, un denso pradal de pie de león y debajo un traicionero suelo. Toda la casa daba esa sensación encontrándose Rand en ella.
Una criada delgada, de cabello canoso, que llevaba un cesto con toallas dobladas dio un respingo, después sacudió la cabeza y masculló algo entre dientes antes de hacerle una ligera reverencia y seguir su camino. Se desvió ligeramente un paso hacia un lado, como si estuviera rodeando algo. O a alguien. Loial miró fijamente ese punto y se rascó detrás de la oreja. A lo mejor es que él sólo podía ver Ogier muertos. Tampoco es que tuviera ganas de verlos, desde luego. Bastante triste era saber que los humanos muertos ya no descansaban. Si se confirmaba que a los Ogier muertos les ocurría lo mismo se le rompería el corazón. De todos modos, lo más probable era que si aparecían lo hicieran dentro de los steddings. Sin embargo, le encantaría ver desaparecer una ciudad. No una real, sino una ciudad muerta como esos espíritus que los humanos afirmaban ver. A lo mejor se podía caminar por sus calles antes de que se desvaneciera y ver cómo era la gente antes de la Guerra de los Cien Años o incluso la Guerra de los Trollocs. Eso decía Verin, y parecía saber muchísimo sobre el asunto. Sería algo digno de mención en su libro, desde luego. Rascándose la perilla con dos dedos —¡cómo le picaba!— suspiró. Habría sido un buen libro.
Con seguir plantado en el corredor sólo conseguiría retrasar lo inevitable. Si uno aplazaba el desbrozo siempre encontraba enredadera estranguladora entre los arbustos, como rezaba el viejo dicho. Sólo que él se sentía como si la estranguladora estuviera enroscada prietamente a su alrededor, en lugar de un árbol. Jadeante, siguió a la criada todo el camino hasta la ancha escalera que subía hacia los dormitorios Ogier. La escalera tenía dos sólidos balaustres que le llegaban a la mujer canosa al hombro, y lo bastante recios para proporcionar un asidero decente. A menudo temía rozar las barandillas hechas para humanos por miedo a romperlas. Uno de los balaustres se extendía por el centro; los escalones que subían pegados a la pared estaban hechos a la medida del pie humano, y los del lado exterior, para pies Ogier.
La mujer era mayor para el promedio de vida de los humanos, pero sin embargo subió más deprisa que él y ya se alejaba prestamente corredor adelante para cuando quiso llegar a lo alto de la escalera. Sin duda llevaba las toallas a los dormitorios de su madre, del Mayor Haman y de Erith. Seguramente preferirían secarse antes de hablar. Se lo sugeriría. Así ganaría tiempo para pensar. Porque tenía las ideas tan pesadas y lentas como los pies, que parecían ruedas de molino.
Había seis dormitorios construidos para Ogier a lo largo del corredor, que a su vez tenía el tamaño apropiado para ellos —con los brazos extendidos hacia arriba, las manos le quedarían a un paso de tocar las vigas del techo—, así como un cuarto de almacén, un cuarto de baño con una gran bañera de cobre, y la sala de estar. Ésa era la parte de la casa más antigua, que databa de casi quinientos años atrás. Toda una vida para un Ogier muy viejo, pero muchas vidas para los humanos. Su ciclo vital era tan breve, excepto en las Aes Sedai... Ésa debía de ser la razón de que anduvieran revoloteando de aquí para allí como colibríes. Pero hasta las Aes Sedai podían ser tan atolondradas como los demás. Eso sí que era desconcertante.
La sala de estar estaba creada con un Gran Árbol, no obra de Ogier, pero sí delicadamente detallada y de inmediato identificable. Se detuvo, se estiró la chaqueta y se peinó el cabello con los dedos mientras deseaba para sus adentros haber dispuesto de tiempo para dar betún a las botas. Tenía una mancha de tinta en un puño. Tampoco había tiempo para remediar eso. Cadsuane tenía razón. Su madre no era una mujer a la que se pudiera hacer esperar. Qué curioso que Cadsuane supiera quién era. Quizás incluso la conocía, por la forma en la que había hablado. Covril, hija de Ela, nieta de Soong, era una Oradora renombrada, pero lo que no se le había ocurrido pensar era que la conocieran también en el Exterior. Luz, casi jadeaba por la ansiedad.
Procurando controlar la agitada respiración, entró. Incluso allí los goznes chirriaron. Los criados se habían quedado pasmados cuando les había pedido un poco de aceite para engrasarlos —ésa era una tarea suya; él era un invitado— pero hasta el momento no lo habían hecho.
La sala de techo alto era bastante espaciosa, forrada con paneles oscuros y pulidos, sillas y pequeñas mesas con tallas de parras y lámparas de pie de hierro forjado del tamaño adecuado, con las titilantes llamas reflejadas en los espejos por encima de su cabeza. A excepción de un anaquel de libros, todos los cuales había leído con anterioridad y que eran lo bastante antiguos para que la encuadernación de cuero presentara descamaciones, sólo un pequeño cuenco de madera cantada era de manufactura Ogier. Una bonita pieza; ojalá supiera quién la había cantado, pero era tan antigua que cantarla ni siquiera había conseguido levantar un eco. No obstante, todo estaba hecho por alguien que al menos había visitado un stedding. Los muebles habrían podido encajar en una vivienda Ogier. Ni que decir tiene que la estancia no guardaba parecido alguno con las que había en un stedding, pero el antepasado de lord Algarin había realizado un esfuerzo para que sus visitantes Ogier se sintieran cómodos.
Su madre se encontraba de pie delante de uno de los hogares de ladrillo; de rasgos firmes, sostenía extendida la falda bordada con motivos de parras para que se secara. Loial soltó un suspiro de alivio al ver que no estaba tan mojada como había imaginado, aunque eso ponía fin a la sugerencia de que fuera a secarse antes de hablar. Las capas de lluvia debían de haberse calado por algunos sitios. Les ocurría eso al cabo del tiempo, a medida que se desgastaba la capa de aceite de semillas de badiana. Tal vez tampoco estaba de tan mal humor como había imaginado. El Mayor Haman, de cabello blanco, con la casaca oscurecida por varios rodales grandes de humedad, examinaba una de las hachas que había en la pared y sacudía la cabeza. La longitud del mango igualaba su altura. Fabricadas durante la Guerra de los Trollocs y tal vez antes, había dos de ésas, con incrustaciones de oro y plata en la larga cabeza del hacha, así como un par de ornamentados cuchillos puntiagudos de mango largo. Por supuesto, los cuchillos de podar, afilados por un lado y dentados por el otro, siempre tenían los mangos largos, pero las incrustaciones y las largas y rojas borlas indicaban que también se habían fabricado para usarlos como armas. No era una elección acertada para colgar en una sala dedicada a la lectura o a la conversación o a la serena contemplación de la quietud.
Pero los ojos de Loial pasaron rápidamente sobre su madre y el Mayor Haman hacia la otra chimenea, donde Erith, pequeña y casi de aspecto frágil, se secaba la falda. La boca era recta; la nariz, corta y bien redondeada; los ojos, del mismo color que la drupa madura del alesia. En resumen ¡era preciosa! Y las orejas, asomando entre el lustroso cabello negro que le caía por la espalda... Curvadas y regordetas, coronadas con finos mechones de aspecto tan suave como vilanos de diente de león, eran las orejas más preciosas que había visto en su vida. Claro que no era tan zafio como para decírselo. Ella le sonrió de un modo... misterioso, y sus propias orejas temblaron de vergüenza. Era imposible que supiera lo que había estado pensando. ¿O sí? Rand decía que las mujeres lo hacían a veces, pero se refería a las humanas.
—Vaya, aquí estás —dijo su madre mientras se ponía en jarras. Nada de sonrisas por su parte. Las cejas le caían sobre las mejillas y un gesto firme le marcaba la mandíbula. Si eso era estar de mejor humor, entonces tanto habría dado que se hubiera empapado con la lluvia—. He de admitir que me has hecho dar más vueltas persiguiéndote que en un tiovivo, pero ahora te he pillado y no tengo intención de dejarte escapar... ¿Qué es eso que tienes sobre el labio? ¡Y en la barbilla! Bueno, pues ya te estás afeitando eso ahora mismo. No me hagas esas muecas, hijo Loial.
Toqueteándose la pelusilla crecida en el labio superior con inquietud, intentó relajar la expresión —cuando su madre lo llamaba «hijo Loial» era que no estaba para bromas— pero no era tarea fácil. Él quería llevar bigote y barba. Puede que a algunos les pareciera pretencioso siendo como era joven, pero le daba igual...
—Sí, menudo tiovivo —intervino secamente el Mayor Haman, que colgó el hacha en los enganches. Él sí llevaba un largo bigote que le colgaba más abajo de la barbilla y una estrecha barba que le llegaba al pecho. Cierto, tenía más de trescientos años, pero a Loial seguía pareciéndole injusto—. Todo un carrusel. Primero fuimos hasta Cairhien al llegarnos noticias de que estabas allí, todo para descubrir que te habías marchado. Tras hacer un alto en el stedding Tsofu, fuimos a Caemlyn, donde el joven al'Thor nos informó que te encontrabas en Dos Ríos y nos llevó allí. Pero también te habías marchado ya. ¡A Caemlyn, por lo visto! —Las cejas se le arquearon hasta casi llegar a la raíz del pelo—. Empezaba a pensar que jugábamos a «corre que te pillo».
—La gente de Campo de Emond nos contó lo valiente que fuiste —dijo Erith; la voz aguda sonaba como música. Aferrada la falda con las dos manos y las orejas agitándose por el entusiasmo, parecía a punto de ponerse a brincar—. Nos contaron todo sobre tu lucha contra trollocs y Myrddraal, y que saliste solo entre esa horda para llegar hasta el Atajo de Manetheren y sellarlo para que ninguno más pudiera salir.
—No estaba solo —protestó Loial al tiempo que agitaba las manos. Creyó que las orejas le saldrían volando de la cabeza por la forma en que se agitaban a causa de la vergüenza—. Gaul venía conmigo. Lo hicimos juntos. Nunca habría llegado al Atajo sin Gaul.
Ella encogió la delicada nariz como desestimando la participación de Gaul. Su madre resopló. Tenía las orejas enhiestas a causa del desagrado.
—Disparates. Combatir en batallas. Ponerte en peligro. Jugar. Todo eso. Puros disparates que han de llegar a su fin.
El Mayor Haman carraspeó desaprobadoramente mientras las orejas se agitaban con irritación, y enlazó las manos a la espalda.
—Así que regresamos a Caemlyn para encontrarnos con que te habías ido, y de nuevo a Cairhien, con el mismo resultado.
—Y en Cairhien volviste a ponerte en peligro —intervino su madre, que sacudió el índice delante de su nariz—. ¿Es que no tienes sentido común?
—Los Aiel nos dijeron que fuiste muy aguerrido en los pozos de Dumai —murmuró Erith, que entornó los ojos y lo miró a través de las largas pestañas.
Loial tragó saliva con esfuerzo; esa mirada le constreñía la garganta. Sabía que debería apartar los ojos, pero ¿cómo ser recatado si ella lo miraba?
—En Cairhien tu madre decidió que ya no podía seguir más tiempo alejada del Gran Tocón, aunque no sé por qué, ya que no parece probable que tomen alguna decisión hasta dentro de uno o dos años, así que emprendimos la marcha de vuelta al stedding Shangtai con la esperanza de encontrarte más adelante. —El Mayor Haman dijo todo eso muy deprisa mientras lanzaba ojeada furibundas a las dos mujeres, como si pensara que iban a interrumpirlo otra vez. Daba la impresión de que tenía erizados el bigote y la barba.
La madre de Loial soltó otro resoplido, éste más contundente.
—Espero llegar a una decisión enseguida, dentro de uno o dos meses, o en caso contrario no habría renunciado a buscar a Loial ni siquiera de forma temporal. Ahora que lo he encontrado, podemos terminar con esto y ponernos en camino sin más demora. —Reparó en que el Mayor Haman estaba ceñudo y con las orejas echadas hacia atrás, y cambió de tono. Después de todo, era un Mayor—. Perdonadme, Mayor Haman. Quería decir que, si os parece bien, ¿podéis celebrar la ceremonia?
—Claro que me parece bien, Covril —contestó suavemente. Demasiado suavemente. Cuando Loial oía ese tono en su maestro, y si además tenía las orejas echadas hacia atrás, siempre había sabido que había metido el cuezo hasta el fondo. Se sabía que el Mayor Haman había lanzado una tiza a un alumno cuando tenía ese tono—. Ya que he abandonado a mis alumnos, amén de renunciar a hablar en el Gran Tocón, para seguirte en esta persecución descabellada por esa misma razón, ya lo creo que me parece muy bien. Erith, eres muy joven.
—Ya ha cumplido los ochenta, edad suficiente para casarse —dijo la madre de Loial en tono cortante mientras se cruzaba de brazos. Las orejas no dejaban de sacudirse por la impaciencia—. Su madre y yo llegamos a un acuerdo. Vos mismo fuisteis testigo de nuestra firma del compromiso de matrimonio y de la dote de Loial.
Las orejas del Mayor Haman se inclinaron un poco más hacia atrás y los hombros se le encorvaron como si estuviera apretando las manos a la espalda con mucha fuerza. No apartó los ojos de Erith ni un instante.
—Sé que quieres casarte con Loial, pero ¿seguro que estás preparada? Tomar esposo es una gran responsabilidad.
Loial habría querido que alguien le hiciera esa pregunta a él, pero no era así la costumbre. Su madre y la de Erith habían hecho un acuerdo y ahora únicamente Erith podía impedirlo. Si es que quería. ¿Quería él que lo hiciera? No podía dejar de pensar en su libro. No podía dejar de pensar en Erith. La expresión de ella era muy seria.
—Mis tejidos se venden bien y estoy a punto de comprar otro telar y a contratar a una aprendiza. Pero creo que no es a eso a lo que os referís. Estoy preparada para cuidar a un esposo. —De repente sonrió, un gesto encantador que dividió en dos su cara—. Sobre todo a uno con unas preciosas cejas tan largas.
Las orejas de Loial se estremecieron, al igual que las del Mayor Haman, aunque no tanto. Las mujeres eran muy abiertas a la hora de hablar entre ellas, o eso había oído decir, pero normalmente intentaban que sus palabras no azoraran a los hombres. Normalmente. ¡De hecho, las orejas de su madre temblaron con regocijo! El Mayor carraspeó.
—Esto es muy serio, Erith. Vamos, si estás segura, toma sus manos.
Sin vacilación, se acercó a Loial y se detuvo frente a él, sonriéndole mientras le asía las manos. Las de ella, pequeñas, tenían un tacto cálido. Las suyas estaban entumecidas, frías. Tragó saliva. Realmente iba a pasar.
—Erith, hija de Iva, nieta de Alar —dijo el Mayor Haman poniendo una mano sobre la cabeza de uno y otra sobre el otro—, ¿quieres tomar a Loial, hijo de Arent, nieto de Halan, como esposo y juras por la Luz y por el Árbol protegerlo, respetarlo y amarlo mientras viva, cuidarlo y atenderlo, y guiar sus pies por el camino que deberían seguir?
—Por la Luz y por el Árbol, lo juro. —La voz de Erith sonaba firme y clara, y su sonrisa era tan ancha que parecía salírsele de la cara.
—Loial, hijo de Arent, nieto de Halan, ¿aceptas a Erith, hija de Iva, nieta de Alar, como esposa y juras por la Luz y por el Árbol protegerla, respetarla y amarla mientras viva, cuidarla y hacer caso de su guía?
Loial respiró hondo. Las orejas le temblaban. Quería casarse con ella. Lo quería. Pero aún no.
—Por la Luz y por el Árbol, lo juro —dijo con voz enronquecida.
—Entonces, por la Luz y por el Árbol, os declaro desposados. Que las bendiciones de la Luz y del Árbol sean siempre con vosotros.
Loial bajó los ojos hacia su esposa. Su esposa. Ella alzó una mano y pasó los delicados dedos sobre el bigote. O el asomo de bigote, en cualquier caso.
—Eres muy guapo, y creo que el bigote te sentará muy bien. Y la barba también.
—Tonterías —dijo su madre. Sorprendentemente, se enjugaba los ojos con un pequeño pañuelo de puntillas. Nunca se había mostrado sentimental—. Es demasiado joven para ese tipo de cosas.
Por un momento, a Loial le pareció que las orejas de Erith se doblaban hacia atrás. Tenían que ser imaginaciones suyas. Había mantenido largas charlas con ella —era una conversadora fantástica; aunque, bien pensado, lo que más hacía era escuchar, pero lo poco que decía siempre era muy convincente— y estaba seguro de que no tenía ni asomo de genio vivo. En cualquier caso, no tuvo tiempo de pensarlo. Apoyando las manos sobre sus brazos, Erith se puso de puntillas y empezó a frotar la nariz contra la de él. A decir verdad, se frotaron la nariz más tiempo del que habrían debido encontrándose delante del Mayor Haman y de su madre, pero los demás se borraron de sus pensamientos mientras inhalaba el aroma de su esposa y ella el suyo. ¡Y qué sensación era el roce de esa nariz con la suya! Al cabo de un tiempo, mucho al parecer, los interrumpieron unas voces.
—Todavía llueve, Covril. No puedes sugerir en serio que nos pongamos en camino otra vez, cuando tenemos un buen techo sobre nuestras cabezas y unas camas adecuadas en las que dormir, para variar. Digo que no. ¡No! No dormiré en el suelo esta noche, ni en un granero ni, lo que es peor, en una casa donde me cuelgan los pies y las rodillas por el borde de la cama más grande que hay. Ha habido veces en las que he pensado seriamente rehusar la hospitalidad ¡y a la Fosa de la Perdición con la descortesía!
—Si insistes —accedió su madre a regañadientes—, pero quiero que nos pongamos en marcha a primera hora de la mañana. Me niego a perder una hora más de lo que sea estrictamente necesario. El Libro de Traslación ha de abrirse cuanto antes.
Loial se irguió bruscamente, estupefacto.
—¿Eso es lo que se discute en el Gran Tocón? ¡No pueden hacer eso, ahora no!
—Hemos de abandonar este mundo a la larga, de modo que podemos llegar a ello cuando la Rueda gire —dijo su madre, que se acercó a la chimenea más próxima para extender la falda de nuevo—. Está escrito. Ahora es exactamente el momento, y cuanto antes, mejor.
—¿Eso es lo que pensáis vos, Mayor Haman? —preguntó, preocupado. Loial.
—No, muchacho, en absoluto. Antes de marcharnos de allí di un discurso de tres horas que creo que cambió unas cuantas mentes en la dirección correcta. —El Mayor tomó una jarra alta de color amarillo y llenó una copa azul, pero en lugar de beber se quedó mirando el té con el entrecejo fruncido—. Tu madre ha hecho cambiar a más, me temo. Es posible que consiga su decisión en unos meses, como ha dicho.
Erith llenó otra copa para su madre y dos más; una de éstas se la tendió a él. De nuevo las orejas le temblaron por la vergüenza. Eso tendría que haberlo hecho él. Tenía mucho que aprender sobre ser un esposo, pero al menos sabía eso.
—Ojalá pudiera hablar al Tocón —dijo amargamente.
—En tu voz hay ansiedad, esposo. —Esposo. Eso significaba que Erith estaba seria. Era casi tan malo como que ser llamado «hijo Loial»—. ¿Qué dirías al Tocón?
—No quiero que se sienta avergonzado, Erith —intervino su madre antes de que él pudiera abrir la boca—. Loial escribe bien, y el Mayor Haman afirma que posee las maneras de un erudito, pero tiene dificultad para hablar en público, incluso ante un centenar de personas. Además, sólo es un muchacho.
¿Que el Mayor Haman había dicho eso?, fue la pregunta que se hizo Loial cuando las orejas le dejaron de temblar.
—Cualquier hombre casado puede dirigirse al Tocón —adujo firmemente Erith. Esta vez no había lugar a dudas: tenía las orejas echadas hacia atrás—. ¿Te importa que me ocupe de mi propio esposo, madre Covril? —La boca de su madre se abrió y se cerró sin emitir sonido alguno al tiempo que las cejas le trepaban a mitad de camino de la raíz del pelo. Loial no creía haberla visto tan desconcertada nunca, aunque ella debería haber previsto que ocurriría. Una esposa siempre tenía prioridad con el marido por encima de su madre—. Bien, esposo, ¿qué sería lo que dirías?
Loial no estaba ansioso, estaba desesperado. Dio un buen sorbo del té fragante de especias, pero después siguió sintiendo la boca igual de seca. Su madre tenía razón; cuanta más gente había escuchando, más tendía a olvidar lo que iba a decir y se iba por las ramas. En realidad, tenía que admitir que a veces divagaba un poco si tenía sólo unos pocos oyentes. Sólo un poco. De vez en cuando. Conocía los procedimientos —hasta un chico de cincuenta años los conocía— pero era incapaz de pronunciar las palabras. La reducida audiencia que lo oía ahora no era gente cualquiera. Su madre era una renombrada Oradora, el Mayor Haman, un notable Orador, sin contar que era un Mayor. Y estaba Erith. Un hombre deseaba ofrecer una buena imagen ante su esposa.
Les dio la espalda y caminó hacia la ventana más próxima, y allí empezó a dar vueltas a la taza de té entre sus manos. La ventana tenía unas medidas decentes, aunque los cristales incrustados en el armazón tallado eran del mismo tamaño que los de las otras habitaciones. La lluvia había menguado hasta hacerse llovizna que caía mansa desde el cielo gris, y a despecho de las burbujas alcanzaba a distinguir los árboles que se erguían más allá de los campos: pinos, tupelos y alguno que otro roble, todos rebosantes de Pimpollos. La gente de Algarin cuidaba bien de sus bosques, limpiando las ramas secas caídas y la maleza para evitar que se iniciara un fuego incontrolado. El fuego había que usarlo con precaución.
Las palabras acudieron a él más fácilmente ahora que no veía a los demás observándolo. ¿Debería empezar con la Añoranza? ¿Correrían el riesgo de marcharse si había la posibilidad de que empezaran a morir en un puñado de años? No, ésa era una pregunta que habría salido a la palestra en primer lugar y ya se habrían hallado respuestas adecuadas, o de otro modo el Tocón habría finalizado antes del año. Luz, si se dirigía al Tocón... Por un instante vio las multitudes de pie a su alrededor, centenares y centenares de hombres y mujeres esperando a oír sus palabras, puede que hubiera varios miles. La lengua pareció quedársele pegada al paladar. Parpadeó y ante él sólo quedó el cristal con burbujas y los árboles. Tenía que hacerlo. No era particularmente valiente, pensara lo que pensara Erith, pero había aprendido sobre valentía observando a los humanos, viendo cómo resistían por fuerte que soplaran los vientos en contra, luchando cuando no quedaba esperanza, luchando y venciendo porque lo hacían con desesperado coraje. De repente supo lo que tenía que decir.
—En la Guerra de la Sombra, no nos acurrucamos en nuestros steddings con la esperanza de que trollocs y Myrddraal no se vieran obligados a entrar en ellos. No abrimos el Libro de Traslación y huimos. Marchamos junto a los humanos y combatimos a la Sombra. En la Guerra de los Trollocs, tampoco nos escondimos en los steddings ni abrimos el Libro de Traslación. Marchamos con los humanos, combatimos a la Sombra. En los tiempos más aciagos, cuando la esperanza parecía haber muerto, combatimos a la Sombra.
—Y con la Guerra de los Cien Años aprendimos a no enredarnos con asuntos de los humanos —intervino su madre.
Estaba permitido hacer eso. La Disertación podía convertirse en debate a no ser que la pura belleza de tus palabras atrapara a los oyentes. En una ocasión ella había estado hablando desde la salida del sol hasta su puesta a favor de una posición muy impopular sin que hubiera una sola interrupción, y al día siguiente nadie se levantó a Disertar contra ella. Él no era capaz de crear frases hermosas. Sólo podía expresar sus convicciones. No se volvió de la ventana.
—La Guerra de los Cien Años era un asunto humano que no nos concernía en absoluto. La Sombra sí es asunto nuestro. Cuando es a la Sombra a quien hay que combatir, a nuestras hachas siempre les han crecido largos mangos. Puede que dentro de un año o de cinco o de diez abramos el Libro de Traslación, pero si lo hacemos ahora no escaparemos teniendo una esperanza fundada de hallar seguridad en otro lugar. Se aproxima el Tarmon Gai'don, y de eso depende el destino no sólo de este mundo, sino de cualquier mundo al que huyamos. Cuando el fuego amenaza a los árboles no salimos corriendo y confiamos en que las llamas no nos sigan. Lo combatimos. Ahora la Sombra se aproxima como un fuego incontrolado y más vale que no intentemos escapar de él. —Algo se movía entre los árboles a todo lo largo de la línea de la fronda que alcanzaba a ver. ¿Un hato de ganado? En ese caso, era uno muy grande.
—Eso no está mal —dijo su madre—. Expuesto de un modo demasiado sencillo para que tenga peso alguno en el Tocón de un stedding, cuanto menos el Gran Tocón, claro, pero no está mal. Continúa.
—Trollocs —exclamó. Porque eso era lo que veía, miles de trollocs con cotas negras y llenas de pinchos que salían en tromba de los árboles, a la carrera, enarboladas las espadas curvadas como guadañas, agitando las lanzas barbadas, algunos con antorchas. Miles no. Decenas de miles.
Erith llegó junto a él y se hizo hueco en la ventana.
—¡Cuántos! —exclamó estupefacta—. ¿Vamos a morir, Loial? —No hablaba como si estuviera asustada, hablaba... ¡excitada!
—Si logro advertir a Rand y a los demás, no —contestó mientras se encaminaba hacia la puerta. Ahora sólo las Aes Sedai y los Asha'man podían salvarlos.
—Toma, muchacho, creo que vamos a necesitarlas.
Loial se paró sólo el tiempo justo para atrapar el hacha de mango largo que el Mayor Haman le lanzó por el aire. Las orejas del otro hombre estaban aplastadas hacia atrás por completo, pegadas al cráneo, y entonces se dio cuenta de que él las tenía igual.
—Toma, Erith —dijo sosegadamente su madre mientras descolgaba uno de los cuchillos de podar—. Si consiguen entrar, trataremos de frenarlos en la escalera.
—Eres mi héroe, esposo —dijo Erith mientras asía el mango del cuchillo—, pero si haces que te maten, me enfadaré mucho contigo. —Lo dijo como si hablara en serio.
Y entonces el mayor Haman y él corrieron pasillo adelante juntos, bajaron la escalera con mucho ruido y gritando a pleno pulmón una advertencia y un grito de batalla que no se había oído hacía más de dos mil años.
—¡Llegan trollocs! ¡Hachas en alto y despejad el campo! ¡Llegan trollocs!
—... así que me ocuparé de Tear, Logain, mientras tú... —De repente Rand arrugó la nariz. No era que de pronto hubiera olido un montón de basura podrida, pero la sensación era la misma, y se iba haciendo más y más intensa.
—Engendros de la Sombra —dijo suavemente Cadsuane mientras soltaba el bordado y se ponía de pie.
A Rand le cosquilleó la piel cuando la mujer abrazó la Fuente. O tal vez fuera Alivia, que se acercaba prestamente hacia los ventanales, en pos de la hermana Verde. Min se puso de pie al tiempo que sacaba un par de cuchillos arrojadizos de las mangas de la chaqueta.
En ese mismo momento, a través de las gruesas paredes, oyó, apagados, los gritos de los Ogier. No había error posible en aquellas voces profundas, semejantes al sonido de un tambor.
—¡Llegan trollocs! ¡Hachas en alto y despejad el campo!
Con un juramento, se levantó de un brinco y corrió hacia un ventanal. Trollocs a millares se aproximaban a todo correr bajo la llovizna a través de los campos recién plantados, trollocs altos como Ogier y más, trollocs con cuernos de carnero y cuernos de machos cabríos, trollocs con picos de águila y penachos de plumas, la tierra embarrada salpicando lodo bajo botas, pezuñas y garras. Corrían silenciosos como la muerte. Myrddraal de negro galopaban tras ellos, las capas colgando como si estuvieran parados. Alcanzaba a ver treinta o cuarenta. ¿Cuántos más por los otros costados de la casa?
Los gritos de los Ogier los habían oído otros también o quizá sólo habían mirado por una ventana. Empezaron a precipitarse rayos sobre los trollocs a la carga, descargas que caían con fragor y lanzaban en todas direcciones cuerpos grandes. En otras partes, el suelo estallaba en llamas y arrojaba surtidores de tierra y trozos de trolloc, cabezas, brazos, patas, girando en el aire. Bolas de fuego los golpeaban y estallaban, y cada una mataba a docenas. Pero seguían corriendo tan deprisa como caballos, si no más. Rand no veía los tejidos que creaban algunos de los rayos. Ahora que los habían descubierto, los trollocs empezaron a gritar, a emitir inarticulados bramidos de rabia. En las dependencias con tejados de bálago, grandes y resistentes graneros y establos, algunos saldaeninos de Bashere asomaron la cabeza y rápidamente la metieron de nuevo para atrancar las puertas.
—¿Les dijiste a tus Aes Sedai que podían encauzar para defenderse? —preguntó sosegadamente Rand.
—¿Acaso parezco tan necio para no haberlo hecho? —gruñó Logain. En otro ventanal el hombre ya asía el Saidin, casi tanto como Rand era capaz de absorber. Tejía tan rápidamente como podía—. ¿Tenéis intención de ayudar o sólo vais a mirar, milord Dragón?
En aquello había excesivo sarcasmo, pero no era el momento de sacarlo a colación. Rand respiró hondo, se aferró con fuerza el marco del ventanal a ambos lados en prevención del mareo que podría sobrevenirle —las doradas melenas de los Dragones en el envés de cada mano parecieron retorcerse— y buscó el contacto con el Poder. La cabeza le dio vueltas mientras el Saidin fluía en él, llamas gélidas y montañas desmoronándose, un caos que intentaba arrastrarlo y aplastarlo. Pero bienaventuradamente limpio. Todavía se maravillaba con esa sensación. La cabeza le daba vueltas y el estómago amenazó con vaciarse, la extraña indisposición que debería haber desaparecido con la mácula, pero en realidad no fue por eso por lo que se agarró al marco con más fuerza. El Poder Único lo llenaba... pero en ese momento de vértigo Lews Therin le había arrebatado el control y lo manejaba él. Entumecido por el horror, contempló fijamente a los trollocs y a los Myrddraal que corrían hacia las dependencias. Con el Poder dentro de él era capaz de distinguir los broches prendidos en los macizos hombros protegidos por cota de malla: el torbellino del clan Ahf'frait; el tridente sanguinolento del Ko'bal; el rayo en zigzag del Ghraem'lan; el hacha ganchuda del Al'ghol; el puño de hierro del Dhai'mon; el puño rojo ensangrentado del Kno'mon. Y había cráneos: la calavera cornuda del clan Dha'vol; las calaveras humanas apiladas del Ghar'ghael; la calavera hendida por espada curvilínea del Dhjin'nen; y la calavera atravesada por una daga del Bhansheen. A los trollocs les gustaban las calaveras si es que podía decirse que les gustaba algo. Por lo visto participaban los doce clanes principales en su totalidad, así como algunos de los secundarios. Vio emblemas que no conocía, por ejemplo lo que parecía un ojo que miraba fijamente, y una mano atravesada por una daga, y la figura de un hombre envuelta en llamas. Se hallaban cerca de las dependencias, en las que las espadas habían empezado a atravesar el bálago a cuchilladas conforme los saldaeninos intentaban abrirse paso hacia los tejados. El bálago era duro. Tendrían que hacer un desesperado esfuerzo. Extrañas, las ideas que venían a la cabeza cuando un demente que deseaba morir podía matarte al instante siguiente.
Flujos de Aire impelieron las vidrieras del ventanal que tenía ante sí y las hicieron saltar hacia el exterior en una lluvia de añicos de cristal y fragmentos de madera.
«Mis manos —jadeó Lews Therin—. ¿Por qué no puedo mover las manos? ¡He de levantar las manos!» Tierra, Aire y Fuego se urdieron en un tejido que Rand desconocía, seis al mismo tiempo. Tan pronto como vio la trama, lo reconoció: Flor de Fuego. Seis rayos de luz roja, verticales, de diez pies de altura y más estrechos que el antebrazo de Rand, aparecieron entre los trollocs. Los trollocs que se encontraban más cerca estarían oyendo su zumbido estridente; pero, a menos que los recuerdos se hubieran transmitido desde la Guerra de la Sombra, no se darían cuenta de que lo que oían era la muerte. Lews Therin urdió el último hilo de Aire, y el fuego germinó. Con un fragor que sacudió la casa solariega, cada rayo rojo se expandió instantáneamente en un disco de llamas de treinta pies de diámetro. Cabezas de cuernos y cabezas hocicudas volaron por el aire, así como brazos girando en molinete, patas calzadas con botas y patas que terminaban en zarpas o en pezuñas. Trollocs situados a doscientos pasos o más de las explosiones fueron derribados y sólo unos cuantos se levantaron. Mientras hilaba esos tejidos, Lews Therin urdió otros seis, Energía con un toque de Fuego, el tejido de un acceso, pero luego añadió un toque de Tierra, y así sucesivamente. Las conocidas bandas verticales plateadas aparecieron, espaciadas y a no mucha distancia de la casona, terreno que Rand conocía bien, y rotaron para dar paso a... No a aberturas, sino al brumoso reverso de un acceso, de cuatro pasos por cuatro. En lugar de permanecer abiertos, rotaban y volvían a cerrarse constantemente. Y en lugar de permanecer inmóviles se desplazaron velozmente hacia los trollocs. Eran accesos, pero no lo eran. Puertas de la Muerte. Tan pronto como las Puertas de la Muerte empezaron a moverse, Lews Therin ató los tejidos con un nudo flojo que aguantaría sólo unos minutos antes de dejar que el tejido se disipara, y se puso de nuevo a urdir. Más Puertas de la Muerte, más Flores de Fuego, que sacudían los muros de la casona, despedazaban trollocs y los derribaban. La primera de las Puertas de la Muerte en movimiento alcanzó a los trollocs y pasó a través de ellos, cortante. No era sólo el afilado borde del constante abrir y cerrar de los accesos. Allí por donde una Puerta de la Muerte pasaba, simplemente no quedaban trollocs. «¡Mis manos! —aulló el hombre demente—. ¡Mis manos!»
Rand alzó las manos lentamente y las sacó a través del hueco que antes ocupaban los cristales. De inmediato, Lews Therin tejió Fuego y Tierra en una combinación intrincada, y unos filamentos rojos irradiaron de las puntas de los dedos de Rand, diez de cada una, y se extendieron en un abanico. Este tejido era Flechas de Fuego. Lo conocía. Tan pronto como ésos desaparecieron, surgieron más, tan deprisa que parecía que parpadeaban en lugar de salir disparados. Los trollocs a los que alcanzaban los filamentos sufrían una sacudida cuando carne y sangre, calentadas en una fracción de segundo más allá del punto de ebullición, estallaban, se sacudían y se desplomaban con agujeros abiertos completamente a través de los corpulentos cuerpos. Con frecuencia, dos o tres que se encontraban detrás también caían víctimas antes de que el filamento se disipara. Extendió los dedos y movió las manos lentamente de lado a lado, dispensando muerte a lo ancho de toda la línea. Aparecieron Flores de Fuego que no eran creación suya, ligeramente más pequeñas que las de Lews Therin, así como Flechas de Fuego que debían de ser de Logain. Los otros Asha'man estaban prestando atención, pero eran pocos los que estarían en un sitio desde el que pudieran ver urdir esos dos últimos tejidos.
Los trollocs caían a cientos, a miles, hendidos por descargas de rayos y bolas de fuego, Flores de Fuego y Puertas de la Muerte y Flechas de Fuego, la propia tierra explotaba bajo sus pies, pero aun así seguían corriendo, bramando y agitando las armas, con los Myrddraal cabalgando detrás a corta distancia, la espada de hoja negra en la mano. Cuando llegaron a las dependencias, algunos trollocs las rodearon y aporrearon las puertas con los puños mientras otros hurgaban entre las tablas de las paredes con espadas y lanzas y otros arrojaban antorchas a los tejados de bálago. Los saldaeninos encaramados allí arriba, que disparaban los arcos tan deprisa como podían, tiraron las antorchas a patadas, pero algunas se quedaron enganchadas en el borde y las llamas empezaron a prender en el bálago a pesar de estar mojado.
«¡El fuego! —gritó mentalmente a Lews Therin—. ¡Los saldaeninos perecerán abrasados! ¡Haz algo!»
Lews Therin no respondió nada, sólo tejió muerte tan deprisa como pudo y la arrojó a los trollocs en forma de Puertas de la Muerte y Flechas de Fuego. Un Myrddraal, acribillado por media docena de filamentos rojos, salió lanzado fuera de la silla, y a ése lo siguió otro. Un tercero perdió la cabeza por una Flecha de Fuego en una explosión que hizo hervir sangre y carne, pero ése siguió cabalgado y blandiendo la espada, como si no se hubiera dado cuenta de que estaba muerto. Rand los buscaba. Si todos los Myrddraal morían entonces los trollocs quizá dieran media vuelta y huyeran.
Ahora Lews Therin sólo tejía Puertas de la Muerte y Flechas de Fuego. La masa de trollocs se hallaba demasiado cerca de la casa solariega para las Flores de Fuego. Al parecer algunos de los Asha'man no se dieron cuenta enseguida. La habitación tembló con los ensordecedores estampidos, la casa entera tembló como si la golpearan colosales almádenas, como si fuera a hacerse añicos, y entonces las explosiones cesaron salvo cuando una bola de fuego estallaba o el propio suelo saltaba en fragmentos para lanzar a los trollocs por el aire como si fueran muñecos rotos. Era como si una lluvia de rayos cayera del cielo, y los relámpagos de color azul plateado se descargaban constantemente tan cerca de la casona que Rand tenía el vello de los brazos y del pecho erizado, al igual que el pelo en la cabeza.
Algunos trollocs tuvieron éxito en forzar las puertas de uno de los graneros y empezaron a entrar en avalancha. Cambió la dirección de las manos y acabó con los que todavía estaban fuera por medio de titilantes filamentos rojos que les abrían agujeros de parte a parte. Algunos consiguieron entrar, pero con ésos serían los saldaeninos quienes tendrían que vérselas. En otro granero y en un establo las llamas empezaban a extenderse bálago arriba y los hombres tosían a causa del humo acre a la par que disparaban los arcos.
«¡Escúchame, Lews Therin. El fuego. ¡Tienes que hacer algo!»
Lews Therin no dijo nada y siguió hilando tejidos para matar trollocs y Myrddraal.
—Logain —gritó Rand—. ¡Los fuegos! ¡Apágalos!
El otro hombre no contestó tampoco, pero Rand vio los tejidos que absorbían el calor de las llamas y las ahogaban. Desaparecieron, simplemente, y dejaron un bálago frío y ennegrecido del que ni siquiera salían hilillos de humo. La muerte caminaba entre los trollocs, pero se hallaban tan cerca que ahora incluso las explosiones de las bolas de fuego retumbaban en la casa.
De repente apareció un Myrddraal a pie junto al ventanal, el rostro pálido, carente de ojos, tan sosegado como el de una Aes Sedai y la negra espada arremetiendo contra él. Dos lanzas Aiel surcaron el aire y se le clavaron en el pecho, y un cuchillo arrojado le atravesó el cuello, pero el ser únicamente trastabilló antes de reanudar la arremetida. Rand arracimó los dedos y, justo un instante antes de que la hoja lo tocara, un centenar de Flechas de Fuego ensartó al Myrddraal y lo arrojó hacia atrás veinte pasos, donde quedó tendido en el suelo, acribillado y derramando sangre negra. Los Myrddraal rara vez morían al instante, pero ése ni siquiera sufrió una sacudida.
Rand buscó más blancos enseguida, pero se dio cuenta de que Lews Therin había dejado de encauzar. Todavía percibía la piel de gallina, lo que le indicaba que Cadsuane y Alivia abrazaban el Poder, todavía notaba el Saidin en Logain, pero el otro hombre tampoco urdía tejidos ahora. Fuera, el suelo se encontraba alfombrado de cuerpos y fragmentos de cuerpo desde los campos hasta casi los muros de la casona. A pocos pasos de ellos. Unos pocos caballos, pertenecientes a los Myrddraal, aún seguían de pie, uno de ellos con una pata delantera encogida, como si la tuviera rota. Un Myrddraal descabezado se movía a trompicones de aquí para allí y descargaba violentas estocadas, y aquí y allí un trolloc sufría una sacudida o intentaba incorporarse sin éxito, pero no se movía nada más.
«Se acabó —pensó—. Se acabó, Lews Therin. Ya puedes soltar el Saidin.» Harilin y Enaila estaban encaramadas sobre la mesa, veladas y armadas con las lanzas. Min se encontraba a su lado, severo el gesto, con un cuchillo arrojadizo en cada mano. El vínculo rebosaba miedo, aunque Rand sospechaba que no era por sí misma. Le habían salvado la vida, pero ahora se tenía que salvar a sí mismo.
—Qué poco ha faltado —masculló Logain—. Si esto pasa antes de que llegara yo... Qué poco ha faltado. —Se sacudió y soltó la Fuente mientras le daba la espalda a la ventana sin cristales donde había estado—. ¿Pensabais mantener esos nuevos tejidos para vuestros preferidos, como Taim? Esos accesos ¿dónde mandaron a los trollocs? Me limité a copiar vuestro tejido con exactitud.
—No importa dónde hayan ido —respondió Rand con aire ausente. Estaba pendiente de Lews Therin. El loco, la jodida voz dentro de su cabeza, absorbió un poco más de Poder. «Suéltalo ya, hombre.»—. Los Engendros de la Sombra no sobreviven el paso a través de un acceso.
«Quiero morir —dijo Lews Therin—. Quiero reunirme con Ilyena.»
«Si realmente querías morir, ¿por qué mataste a los trollocs? ¿Por qué mataste a ese Myrddraal?»
—Alguien encontrará grupos de trollocs muertos, y tal vez algún Myrddraal, sin marcas en el cuerpo —dijo en voz alta.
«Creo recordar haber muerto —murmuró Lews Therin—. Recuerdo cómo lo hice.» Absorbió un poco más y Rand sintió unos ligeros pinchazos dolorosos en las sienes.
—No demasiados en un mismo sitio, sin embargo. El destino cambia cada vez que una Puerta de la Muerte se abre. —Rand se frotó las sienes. Ese dolor era un aviso. Faltaba poco para llegar al límite de Saidin que podía absorber sin morir o sufrir la consunción.
«Todavía no puedes morir —le dijo a Lews Therin—. Tenemos que llegar vivos al Tarmon Gai'don o será el mundo el que perezca.»
—Una Puerta de la Muerte —dijo Logain, en cuya voz se advertía un dejo de desagrado—. ¿Por qué seguís aferrando el Poder? —preguntó de repente—. Y tanto. Si estáis tratando de demostrarme que sois más fuerte que yo, ya lo sé. Vi lo grandes que eran vuestras... vuestras Puertas de la Muerte comparadas con las mías. Y diría que estáis absorbiendo hasta la última gota de Saidin que podéis absorber sin correr peligro.
Eso sí que atrajo la atención de todos. Min guardó los cuchillos y se bajó de la mesa de un salto; el vínculo rebosaba repentinamente de tal miedo que parecía latir con él. Harilin y Enaila intercambiaron una mirada preocupada y después volvieron a escudriñar atentamente a través de las ventanas. No confiaban en que los trollocs estuvieran muertos hasta que los cadáveres llevaran tres días enterrados. Alivia dio un paso hacia él, fruncido el entrecejo, pero Rand sacudió ligeramente la cabeza y la mujer regresó junto al ventanal, si bien el ceño no se le borró. Cadsuane cruzó la estancia sin descomponer el gesto.
—¿Cómo se encuentra? —le preguntó a Min—. No disimules conmigo, muchacha. Sabes bien el coste de hacerlo. Sé que te vinculó y tú sabes que yo lo sé. ¿Está asustado?
—Él nunca está asustado —repuso Min—. Excepto por mí o por... —Apretó los dientes en un gesto testarudo y se cruzó de brazos mientras clavaba una mirada fulminante en Cadsuane con la que retaba a la hermana Verde a hacer lo peor. Por el revoltijo de emociones que iban del miedo a la vergüenza y que intentaba que no se notaran en el vínculo, aunque sin éxito, tenía cierta idea de lo que podía ser lo peor que podía hacer Cadsuane.
—Estoy ante vuestras narices —dijo Rand—. Si queréis saber cómo me siento, preguntadme a mí. «¡Lews Therin!», llamó mentalmente. No obtuvo respuesta, y el Saidin que lo henchía no disminuyó en lo más mínimo. Las sienes empezaban a palpitarle con dolorosas punzadas.
—¿Y bien? —inquirió Cadsuane, impaciente.
—Estoy tan fresco como el agua de un pozo. —«¡Lews Therin!», llamó de nuevo—. Pero tengo una norma para vos, Cadsuane. No volváis a amenazar a Min. De hecho, dejadla en paz del todo.
—Bien, bien. El chico enseña los dientes. —Peces y aves, lunas y estrellas de oro se mecieron cuando la mujer sacudió la cabeza—. Pero no enseñes demasiados, sin embargo. Y podrías preguntar a la joven si quiere que la protejas.
Lo extraño era que Min había desviado la mirada ceñuda hacia él mientras el vínculo palpitaba de irritación. Luz, bastante malo era ya que no quisiera que se preocupara por ella. Ahora, al parecer, quería enfrentarse a Cadsuane sin ayuda, algo que ni él mismo tenía ganas de hacer.
«Podemos morir en el Tarmon Gai'don», dijo Lews Therin y, de repente, se vació el Poder que lo henchía.
—Lo ha soltado —dijo Logain, como si de repente se hubiera puesto de parte de Cadsuane.
—Lo sé —respondió ella.
Logain giró bruscamente la cabeza hacia ella, sorprendido.
—Min puede tratar con vos como guste —dijo Rand mientras se encaminaba hacia la puerta—. Pero no la amenacéis.
«Sí —pensó—. Podemos morir en el Tarmon Gai'don.»
20
LA GRULLA DORADA
El viento había cesado al tiempo que la lluvia amainaba, pero las nubes grises todavía ocultaban el sol. La llovizna, sin embargo, bastaba para mojarle el pelo a Rand y empezar a empaparle la chaqueta negra con bordados rojos mientras caminaba entre los trollocs muertos. Logain había hilado un escudo de Aire de forma que las gotas de lluvia rebotaban en él o aparentemente se deslizaban para caer en forma de cascada a su alrededor, pero Rand no quería correr el riesgo de que Lews Therin asiera de nuevo el Saidin. El hombre había dicho que podía esperar hasta la Última Batalla para morir, pero ¿hasta dónde podía fiarse uno de lo que dijera un loco?
«¿Loco? —susurró Lews Therin—. ¿Acaso estoy más loco que tú?» Soltó una risita cascada y demente.
De vez en cuando Nandera volvía la cabeza para mirarlo. Alta y nervuda, con el cabello canoso oculto bajo el shoufa marrón, comandaba a las Doncellas, al menos a las que se encontraban a este lado de la Pared del Dragón, pero había elegido dirigir personalmente su guardia personal. Los verdes ojos, que era cuanto se veía de su rostro tostado por encima del velo negro, no dejaban entrever nada, pero Rand tenía la completa seguridad de que estaba preocupada por él porque no se protegía de la lluvia. Las Doncellas reparaban en aquello que era fuera de lo normal. Esperaba que la mujer guardara silencio.
«Tienes que confiar en mí —dijo Lews Therin—. Confía en mí. ¡Oh, Luz, le estoy suplicando a una voz que oigo dentro de mi cabeza! Tengo que estar loco, sí.»
Nandera y el resto de las cincuenta Doncellas veladas formaban un amplio cerco en torno a Rand, casi hombro con hombro; pinchaban con las lanzas a todos los trollocs y Myrddraal junto a los que pasaban, pisaban despreocupadamente sobre colosales brazos y piernas seccionados, cabezas cercenadas con cuernos o colmillos o dientes afilados. De tanto en tanto, un trolloc gemía o trataba débilmente de arrastrarse para escabullirse —o abalanzarse sobre ellos mientras gruñía— aunque no por mucho tiempo. Luchar contra trollocs era igual que luchar contra perros rabiosos. O los matabas o ellos te mataban a ti. No había negociación ni rendición ni término medio.
La llovizna había mantenido alejados a los buitres hasta el momento, pero cuervos y cornejas aleteaban por doquier, las negras plumas brillantes por la humedad, y si entre ellos había espías del Oscuro eso no les impedía posarse para sacar los ojos a los trollocs o ver si podían arrancar algún otro trocito de carne. Había trollocs despedazados más que suficientes para que los carroñeros disfrutaran de un gran festín. Sin embargo, ninguno se acercaba a un Myrddraal muerto, y evitaban a los trollocs que se hallaban cerca de Myrddraal. Eso no indicaba nada más que precaución. Seguramente les olían mal a las aves. La sangre de un Fado corroía el acero si estaba en contacto con él el tiempo suficiente. Para cuervos y cornejas debía de oler como veneno.
Los saldaeninos que habían sobrevivido disparaban flechas a las aves o las ensartaban con las espadas de hoja curva o simplemente las aporreaban con palas, azadones o rastrillos, cualquier cosa que hubiera a mano que sirviera de garrote —en las Tierras Fronterizas, dejar vivo a un cuervo o a una corneja era impensable; allí eran los ojos del Oscuro con demasiada frecuencia— pero había demasiados. Centenares de bultos con plumas negras yacían desplomados entre los trollocs, pero por cada cadáver parecía haber cientos más graznando y peleando por los bocados más tiernos, incluidos trozos de sus compañeros muertos. Los Asha'man y las Aes Sedai hacía mucho rato que habían renunciado a intentar acabar con todos.
—No me gusta que mis hombres se cansen de esta forma —dijo Logain. «Sus» hombres—. Ni las hermanas, dicho sea de paso. Gabrelle y Toveine estarán al borde del agotamiento al caer la noche. —Había vinculado a las dos, de modo que debía de saberlo—. ¿Y si se produce otro ataque?
Todo alrededor de la casa solariega y de las dependencias ardían fuegos fugaces, tan candentes que la gente se resguardaba los ojos cuando Aes Sedai y Asha'man incineraban trollocs y Myrddraal allí donde yacían muertos. Había demasiados para tomarse el trabajo de hacinarlos en montones. Con menos de veinte Aes Sedai y una docena de Asha'man iba a ser un trabajo largo, habiendo como había unos cien mil trollocs; probablemente, antes de haber acabado, el hedor a putrefacción se sumaría a los fétidos olores que flotaban ya en el aire, como el nauseabundo olor a cobre de la sangre de los Engendros de la Sombra o la peste de lo que quiera que hubieran contenido los intestinos de los trollocs cuando se habían desgarrado. Mejor no pensar mucho en eso. Puede que no quedara un solo granjero o aldeano vivo desde la casa solariega hasta la Columna Vertebral del Mundo. De allí debía de ser de donde habían salido los trollocs, de la puerta a los Atajos que había fuera del stedding Shangtai. Al menos el hogar de Loial estaba a salvo. Ni trollocs ni Myrddraal entrarían en un stedding a no ser que los azuzaran, y para conseguirlo había que azuzarlos bastante.
—¿Preferirías dejarlos pudrirse donde están? —inquirió Cadsuane, que hablaba como si ella no tuviera opinión en el asunto.
Aunque se recogía los vuelos de la falda verde para que la seda no arrastrara por el barro empapado de sangre o por los despojos que cubrían el suelo, iba pisando patas o cabezas con tanta despreocupación como las Doncellas. También ella había tejido una sombrilla para protegerse de la lluvia, al igual que Alivia, aunque ésta no lo hizo hasta haber visto el tejido de la Verde. Rand había intentado que las hermanas que le habían jurado lealtad enseñaran a la seanchan más cosas del Poder; pero, según el punto de vista de las Aes Sedai, eso no tenía nada que ver con su juramento de lealtad. La seanchan no representaba un peligro para sí misma y tampoco, aparentemente, para los demás, de modo que se daban por satisfechas dejando las cosas tal como estaban. Nynaeve también se había negado debido a la visión de Min. Cadsuane le había informado fríamente que no estaba dedicada a la enseñanza de espontáneas.
—Entonces sí que esto sería un depósito de cadáveres —dijo Min, que caminaba como si pisara huevos, y saltaba a la vista que procuraba no pensar en lo que tenía a los pies mientras trataba de no plantar las botas azules de tacón en ningún cuerpo ni despojo, lo que hacía que diera un traspié de vez en cuando. También se estaba mojando y los rizos empezaban a pegársele en la cabeza, si bien el vínculo no transmitía exasperación; sólo rabia, y parecía dirigida a Logain a juzgar por la penetrante mirada que le asestaba—. ¿Adónde irían los criados y la gente que trabaja en los campos, los graneros y los establos? ¿Cómo vivirían?
—No habrá otro ataque —respondió Rand—. Al menos no lo habrá hasta que quienesquiera que ordenaran éste se enteren de que ha fracasado, y puede que ni siquiera entonces. Esto es todo lo que lanzaron. Los Myrddraal no habrían atacado de manera tan poco sistemática.
Logain gruñó, pero no tenía argumentos en contra. Rand miró hacia atrás, a la casona. En algunos sitios los trollocs muertos yacían justo al pie de los muros. Ninguno había logrado entrar, pero...
«Logain tenía razón», pensó mientras recorría con la mirada la matanza. Había faltado muy poco. Sin los Asha'man y las Aes Sedai que Logain había llevado, seguramente el final habría sido muy distinto. Le había andado muy cerca. ¿Y si había otro ataque, después...? Era obvio que alguien conocía el truco de Ishamael. O ese hombre de ojos azules que veía en su mente podía localizarlo realmente. El siguiente ataque sería a mayor escala. O eso, o llegaría de una dirección inesperada. Tal vez debería permitir que Logain llamara a unos cuantos Asha'man más.
«Debiste matarlos —sollozó Lews Therin—. Ahora es demasiado tarde. Demasiado tarde.»
«La Fuente está limpia ahora, necio», pensó Rand.
«Sí —contestó Lews Therin—. Pero ¿lo están ellos? ¿Lo estoy yo?»
Rand se había hecho esa pregunta sobre sí mismo. La mitad de la doble herida del costado era obra de Ishamael, y la otra mitad se la había infligido la daga de Padan Fain, portadora de la tara de Shadar Logoth. A menudo palpitaban y, cuando lo hacían, parecía que estaban vivas.
El círculo de Doncellas se abrió ligeramente para dejar pasar a un criado de cabello blanco y nariz larga y afilada que daba la impresión de ser más endeble incluso que Ethin. Trataba de refugiarse bajo un parasol doble de los Marinos al que le faltaba la mitad de los flecos, pero la vieja seda azul tenía unos cuantos agujeros, de manera que varios hilillos de agua goteaban sobre la chaqueta amarilla del anciano, y uno le caía en la cabeza. Tenía el ralo cabello pegado al cráneo y goteaba. Quizá no habría estado tan empapado de no llevar el parasol. Sin duda uno de los antepasados de Algarin lo había conseguido de algún modo y lo había guardado de recuerdo, pero cómo había llegado a su poder sin duda sería toda una historia. Rand dudaba que los Marinos hubieran renunciado así como así al parasol de una Señora de las Olas de un clan.
—Milord Dragón —dijo el anciano con una reverencia, lo que hizo que le chorreara más agua por la espalda—. Verin Sedai me ordenó que os entregara esto de inmediato. —Del interior de la chaqueta sacó un papel doblado y sellado.
Rand se lo guardó rápidamente en un bolsillo de su chaqueta para que no se mojara. La tinta se corría fácilmente.
—Gracias, pero debería haber esperado hasta que hubiera vuelto a la casa. Será mejor que regreses allí antes de que te empapes completamente.
—Dijo que de inmediato, milord Dragón. —El hombre parecía ofendido—. Es una Aes Sedai.
Tras un asentimiento de Rand, hizo otra reverencia y regresó lentamente hacia la casa solariega, la espalda recta, con orgullo, mientras el parasol le vertía chorrillos de agua encima. Era una Aes Sedai. Todo el mundo obedecía sin rechistar a las Aes Sedai, incluso en Tear, donde no se las apreciaba. ¿Qué tendría que decirle Verin que hiciera falta ponerlo por escrito? Toqueteando el sello con el pulgar, Rand siguió caminando.
Se dirigía a uno de los graneros que tenía el techo de bálago ennegrecido. Era en el que los trollocs habían conseguido entrar. Un tipo fornido, con una tosca chaqueta marrón y botas embarradas, recostado contra uno de los batientes de las puertas abiertas, se puso derecho y por alguna razón miró rápidamente hacia atrás, al interior del granero, mientras Rand se aproximaba y las Doncellas abrían el círculo para rodear el edificio.
Se paró en seco al llegar a la puerta; Min y los demás se detuvieron junto a él. Logain masculló un juramento. Un par de faroles colgados de los montantes que servían de soporte al altillo irradiaban una luz mortecina, pero suficiente para ver que todas las superficies estaban cubiertas de una gruesa capa de moscas, incluso el suelo de tierra tapado con paja. Y, al parecer, otras tantas revoloteaban en el aire.
—¿De dónde han salido? —preguntó Rand.
Algarin no sería rico, pero sus graneros y establos se mantenían tan limpios como podía esperarse en estos edificios. El hombre fornido dio un respingo con aire de culpabilidad. Era más joven que la mayoría de los criados de la casa, pero la mitad de la cabeza ya la tenía calva, la boca quedaba enmarcada entre paréntesis de arrugas y más arrugas se abrían en abanico en el rabillo de los ojos.
—No lo sé, milord —masculló mientras se llevaba los nudillos mugrientos a la frente. Enfocaba la vista en Rand con tanta intensidad que era obvio que no quería mirar el interior del granero—. Salí a la puerta para respirar un poco de aire fresco y cuando me volví estaban por todas partes. Pensé que... Pensé que a lo mejor eran moscas muertas.
Rand sacudió la cabeza con desagrado. Esas moscas estaban vivas y bien vivas. No habían muerto todos los saldaeninos que defendían ese granero, pero sí se había llevado allí a todos los saldaeninos que habían muerto. A los saldaeninos no les gustaban los entierros bajo la lluvia. Ninguno sabría decir el porqué, pero no se enterraba a la gente mientras estuviera lloviendo. Diecinueve hombres yacían en una ordenada hilera sobre el suelo, o al menos era tan ordenada como podía estarlo cuando había cabezas partidas y faltaban miembros, pero sus amigos y compañeros los habían tendido cuidadosamente, con la cara limpia y los ojos cerrados. Ésa era la razón de que hubieran ido allí. No para una despedida ni nada sentimental; no había conocido a ninguno de esos hombres más allá de reconocer un rostro aquí y allí. Había ido para recordarse que hasta lo que parecía una victoria absoluta se cobraba su precio en sangre. Aun así, no se merecían que montones de moscas se les pasearan por encima.
«Yo no necesito que nada me lo recuerde», gruñó Lews Therin.
«Pero yo no soy tú —pensó Rand—. Tengo que endurecerme.»
—¡Logain, deshazte de esos jodidos bichos! —dijo en voz alta.
«Eres más duro de lo que yo llegué a serlo —repuso Lews Therin. De repente soltó una risita divertida—. Y, si tú no eres yo, entonces ¿quién eres?»
—Ahora resulta que también voy a servir de maldito matamoscas —rezongó el otro hombre.
Rand se volvió bruscamente hacia él, iracundo, pero Alivia se apresuró a intervenir con su peculiar forma de hablar arrastrando las palabras antes de que él tuviera tiempo de decir nada.
—Dejadme intentarlo, milord —pidió, por así decirlo, aunque como cualquier Aes Sedai no esperó a recibir permiso. La piel se le puso de gallina a Rand cuando la mujer abrazó el Saidar y encauzó.
Las moscas siempre se resguardaban hasta de la lluvia más ligera porque una gota bastaba para echar a una mosca al suelo, donde era una presa fácil hasta que se le secaban las alas, pero de repente una nube de insectos zumbadores pasó por la puerta como si fuera mucho mejor salir a la lluvia que quedarse en el granero. Dio la impresión de que el aire se había cuajado de moscas. Rand se las quitó a manotazos de la cara mientras Min se la tapaba con las manos y el vínculo rebosaba asco, pero los insectos sólo buscaban volar. Al cabo de unos instantes todos habían desaparecido. El hombre calvo, que miraba a Alivia boquiabierto, de repente empezó a toser y escupió dos moscas sobre la mano. Cadsuane le lanzó una mirada que le hizo cerrar la boca de golpe y llevarse rápidamente el áspero puño a la frente. Sólo una mirada, pero la mujer era lo que era.
—Así que observas —le dijo Cadsuane a Alivia, con los oscuros ojos clavados en la seanchan, pero ésta ni se encogió. No se dejaba impresionar por una Aes Sedai tanto como la mayoría de la gente.
—Recuerdo lo que veo. De alguna forma tendré que aprender si he de serle de ayuda al lord Dragón. He aprendido más de lo que pensáis.
Min hizo un sonido gutural, casi un gruñido, y el vínculo rebosó cólera, pero la mujer de cabello rubio hizo caso omiso.
—¿No estáis enfadado conmigo? —le preguntó a Rand en tono de ansiedad.
—No estoy enfadado. Aprende todo lo que puedas. Lo estás haciendo muy bien.
La seanchan se ruborizó y bajó los ojos como una muchachita sorprendida por un inesperado cumplido. Unas finas arrugas le partían del rabillo de los ojos, pero a veces costaba trabajo acordarse de que tenía cien años más que cualquier Aes Sedai viva. Tenía que encontrar a alguien que le enseñara más.
—Rand al'Thor —dijo, enfadada, Min mientras se cruzaba de brazos—, no vas a dejar que esa mujer...
—Tus visiones nunca se equivocan —la interrumpió—. Lo que ves ocurre siempre. Has intentado cambiar las cosas y nunca ha funcionado. Eso me lo dijiste tú misma, Min. ¿Qué te hace pensar que esta vez va a ser diferente?
—Porque tiene que ser diferente —replicó ella con ferocidad. Se inclinó hacia Rand como si realmente pensara lanzarse contra él—. Porque yo quiero que sea diferente. Porque será diferente. De todos modos tampoco sé qué ha pasado con todo lo que he visto. La gente se traslada. Y con Moraine me equivoqué. Vi un montón de cosas en su futuro, y ha muerto. Quizás algunas de las otras cosas que he visto tampoco se hicieron realidad.
«No tiene que ser diferente esta vez —jadeó Lews Therin—. ¡Lo prometiste!»
Un leve ceño apareció en el gesto de Logain, que sacudió ligeramente la cabeza. Lógicamente no le hacía gracia oír a Min dudar de su habilidad. Rand casi lamentaba haberle contado la visión que había tenido sobre él, aunque en aquel momento había parecido un aliciente inocuo. De hecho, Logain les había pedido a las Aes Sedai que confirmaran la habilidad de Min, bien que había tenido el sentido común de callar que dudaba de lo que le había contado.
—No entiendo qué hace que esta joven sea tan vehemente por ti, chico —caviló Cadsuane, fruncidos los labios en un gesto pensativo, y luego sacudió la cabeza de manera que los adornos de oro se mecieron—. Oh, eres bastante guapo, supongo, pero sigo sin entenderlo.
Para evitar otra discusión con Min —ella no lo llamaba así, sino «hablar», pero él sabía ver la diferencia— Rand sacó la carta de Verin y rompió el pegote de cera amarilla con la marca de un sello de la Gran Serpiente. La caligrafía menuda y prieta de la hermana Verde llenaba casi toda la página, y algunas letras se habían emborronado con las gotas que mojaban el papel. Se aproximó más al farol que había más cerca; soltaba un débil olor a aceite pasado.
«Como dije, aquí he hecho lo que estaba a mi alcance hacer. Creo que puedo cumplir mejor el juramento que te presté en otra parte, así que me pongo en marcha con Tomás. Después de todo, hay muchas formas de servirte, y muchas necesidades. Estoy convencida de que puedes confiar en Cadsuane, y deberías hacer caso de sus consejos, pero sé cauto con otras hermanas, incluidas las que te han jurado lealtad. Un juramento así no significa nada para una hermana Negra, y hasta las que caminan bajo la Luz pueden darle interpretaciones que desaprobarías. Ya sabes que son pocas las que consideran ese juramento como invocador de una obediencia absoluta en todo. Algunas podrían encontrar otros agujeros. Así pues, tanto si sigues los consejos de Cadsuane como si no, y repito que deberías hacerlo, sigue el mío. Sé muy cauto.»
Iba firmada simplemente «Verin». Gruñó amargamente. ¿Que eran pocas las que pensaban que el juramento significaba obediencia absoluta? Sería más acertado decir que ninguna. Por lo general obedecían, aunque no siempre el fondo y la forma eran lo mismo. La propia Verin, por ejemplo. Le advertía que otras hacían cosas que podría desaprobar, pero ella no había dicho dónde iba o lo que se proponía hacer allí. ¿Temía que él no lo aprobara? Tal vez sólo era el secretismo propio de las Aes Sedai. Para las hermanas, guardar cosas en secreto era algo tan natural como respirar.
Cuando le tendió la carta a Cadsuane, una ceja de la mujer sufrió un leve tic. En verdad debía de haberla sorprendido ser transparente hasta ese punto, pero tomó la hoja y la sostuvo de forma que la luz del farol la iluminó.
—Una mujer de muchas caras —dijo finalmente mientras le devolvía la nota—. Pero te da un buen consejo.
¿A qué se refería con lo de las caras? Iba a preguntarle, cuando Loial y el Mayor Haman aparecieron de repente en el umbral, los dos con una hacha de mango largo y con la hoja profusamente decorada apoyada en el hombro. Las copetudas orejas del Ogier de pelo blanco estaban inclinadas hacia atrás y tenía el gesto severo, en tanto que las orejas de Loial se agitaban. Rand supuso que por la excitación, aunque no era fácil discernirlo.
—Confío en no estar interrumpiendo nada —dijo el Mayor Haman, que levantó las orejas al mirar tristemente la hilera de cadáveres.
—En absoluto —contestó Rand al tiempo que se guardaba la carta en un bolsillo—. Ojalá pudiera asistir a tu boda, Loial, pero...
—Oh, ya me he casado, Rand —dijo su amigo. Tenía que estar muy agitado, porque no era propio de él interrumpir a nadie—. Mi madre insistió. Ni siquiera habrá tiempo para un buen banquete nupcial, puede que para ninguna clase de celebración, con lo del Tocón y que yo tenga que... —El Ogier mayor le puso la mano en el brazo—. ¿Qué? —preguntó Loial, que lo miró extrañado—. Oh. Sí. Por supuesto. Bien. —Se frotó la parte inferior de la ancha nariz con un dedo del tamaño de una salchicha gruesa.
¿Era por alguna cosa que no tenía que decir? Hasta los Ogier tenían secretos, al parecer. Rand toqueteó la carta guardada en el bolsillo. Claro que todo el mundo los tenía.
—Te prometo una cosa, Rand —continuó Loial—. Ocurra lo que ocurra, estaré contigo en el Tarmon Gai'don. Ocurra lo que ocurra.
—Muchacho —murmuró el Mayor Haman—, no creo que debas... —No concluyó la frase, y sacudió la cabeza mientras mascullaba entre dientes, un murmullo que más parecía un terremoto.
Rand cruzó de tres zancadas el espacio que lo separaba de su amigo y le tendió la mano. Con una ancha sonrisa —y decir eso de un Ogier significaba muy, muy ancha— Loial la tomó entre la suya de forma que la cubrió por completo. Así, tan de cerca, Rand se veía obligado a doblar el cuello hacia atrás para mirar a su amigo a la cara.
—Gracias, Loial. No tengo palabras para expresar cuánto significa para mí oír eso. Pero te necesitaré antes de ese momento.
—¿Que me... necesitarás?
—Loial, he sellado las puertas a los Atajos que conozco, la de Caemlyn, la de Cairhien, la de Illian y la de Tear, y he colocado una trampa muy desagradable en la que se destruyó cerca de Fal Dara, pero no conseguí dar con la que hay cerca de Far Madding. Incluso cuando sepa si de hecho hay una en la propia ciudad no podré encontrarla por mí mismo, y además están las de todas esas ciudades que ya no existen. Necesito que encuentres las demás, Loial, o los trollocs podrán entrar en avalancha en todos los países a la vez y nadie sabrá que llegan hasta que se encuentren en el centro de Andor o de Cairhien.
La sonrisa de Loial se borró; las orejas le temblaron y las cejas le colgaron hasta que las puntas le tocaron las mejillas.
—No puedo, Rand —dijo tristemente—. Tengo que partir a primera hora mañana y no sé cuándo podré volver de nuevo al Exterior.
—Sé que has estado fuera del stedding mucho tiempo, Loial. —Rand trató de hablar en un tono suave, pero le salió un timbre duro. La delicadeza parecía algo que se le iba borrando en la memoria—. Hablaré con tu madre. La convenceré de que te deje partir después de que hayas tomado un corto descanso.
—Necesita más que un corto descanso —intervino el Mayor Haman, que plantó el extremo del mango del hacha en el suelo y lo asió con ambas manos a la par que dirigía una mirada severa a Rand. Los Ogier eran pacíficos, pero él parecía cualquier cosa menos eso—. Ha estado en el Exterior más de cinco años, demasiado tiempo. Como poco, necesita semanas de descanso en un stedding. Y sería mejor meses.
—Mi madre no toma esas decisiones ya, Rand. Aunque, a decir verdad, creo que todavía está sorprendida al constatarlo. Quien las toma ahora es Erith. Mi esposa. —La retumbante voz pronunció esa palabra con tanto orgullo que pareció henchirlo hasta casi hacerlo estallar. De hecho el pecho se le hinchó y la sonrisa le dividió en dos la cara.
—Ni siquiera te he felicitado —dijo Rand, que le palmeó el hombro. Su intento de dar un tono afectuoso a la voz le sonó falso a él mismo, pero era incapaz de hacerlo mejor—. Si necesitas meses, entonces los tendrás. Pero sigo necesitando un Ogier que encuentre esas puertas a los Atajos. Por la mañana yo mismo os conduciré a todos hasta el stedding Shangtai. Tal vez pueda convencer a alguien para que haga el trabajo.
El Mayor Haman bajó la mirada ceñuda a las manos que sostenían el hacha y empezó a mascullar otra vez, demasiado suave para que se pudieran distinguir las palabras, como el zumbido de una abeja del tamaño de un gran mastín que zumbara dentro de una jarra inmensa en el cuarto contiguo. Parecía estar discutiendo consigo mismo.
—Eso podría llevar tiempo —contestó, dubitativo, Loial—. Sabes que no nos gusta tomar decisiones precipitadas. Ni siquiera estoy seguro de que permitan a un humano entrar en el stedding debido al Tocón. Rand, si no puedo regresar antes de la Última Batalla, responderás a mis preguntas sobre lo ocurrido mientras me encuentro en el stedding, ¿verdad? Quiero decir sin tener que sacártelo todo a la fuerza.
—Si puedo, lo haré —contestó Rand.
«Si puedes —gruñó Lews Therin—. Accediste a que por fin moriríamos en el Tarmon Gai'don. ¡Accediste, loco!»
—Responderá a esas preguntas a tu plena satisfacción, Loial, aunque tenga que plantarme sobre él todo el tiempo —dijo firmemente Min. La rabia desbordaba el vínculo. Realmente parecía saber lo que pensaba.
El Mayor Haman se aclaró la garganta.
—Creo que yo estoy más acostumbrado al Exterior que casi cualquiera a excepción de los alarifes. Hummm... Sí. De hecho, creo que sería el mejor candidato para realizar esa tarea.
—¡Vaya! —soltó Cadsuane—. Parece que contagias incluso a los Ogier, chico. —El tono era severo, pero el rostro era la viva imagen de la compostura Aes Sedai, indescifrable, ocultando lo que quiera que pasara tras aquellos ojos oscuros.
Loial se quedó rígido por la impresión y faltó poco para que dejara caer el hacha, cosa que evitó manoteando torpemente.
—¿Vos? Pero ¿y el Tocón, Mayor Haman? ¡El Gran Tocón!
—Creo que puedo dejar eso en tus manos tranquilamente, muchacho. Tus palabras fueron sencillas pero elocuentes. Hummm... Hummm... Mi consejo es que no intentes hacerlo con belleza. Sigue con la simple elocuencia y puede que sorprendas a unos cuantos. Incluida tu madre.
Parecía imposible que las orejas de Loial pudieran estirarse más y ponerse más rígidas, pero lo hicieron. Movió la boca, pero no le salió una sola palabra. De modo que iba a hablar ante el Tocón. ¿Qué había de secreto en eso?
—Milord Dragón, lord Davram ha regresado. —Era Elza Penfell, que escoltó a Bashere al interior del granero. Era una mujer guapa, vestida con un traje de montar verde; los ojos marrones parecieron adquirir un aire febril al encontrar a Rand. Al menos ella era una de las pocas por las que Rand no tenía que preocuparse. Elza era fanática en su devoción por él.
—Gracias, Elza —contestó—. Mejor será que regreses para ayudar en la limpieza. Todavía queda mucho que hacer.
La boca de la mujer se tensó levemente y, con cierto aire de celos, la mirada asimiló en un instante a quienes estaban en el granero, desde Cadsuane a los Ogier, antes de hacer una reverencia y marcharse. Sí, la palabra era «fanática».
Bashere, un hombre bajo y esbelto, vestía chaqueta gris con bordados dorados y llevaba el bastón de marfil rematado con una cabeza de lobo dorada —distintivo de su cargo de mariscal de Saldaea— metido en el cinturón, al lado opuesto de la espada. Los pantalones holgados iban embutidos en las botas de vueltas que se habían frotado hasta sacarles brillo, aunque tenían algunos salpicones de barro. Su reciente tarea había requerido toda la dignidad y etiqueta posibles y él estaba capacitado para ofrecer ambas a manos llenas. Hasta los seanchan debían de conocer su reputación a estas alturas. Las hebras grises salpicaban tanto el cabello negro como el espeso bigote que se curvaba en torno a la boca como unos cuernos caídos. Los oscuros y rasgados ojos denotaban tristeza cuando pasó ante Rand con ese paso peculiar de quien está más acostumbrado a cabalgar que a caminar y recorrió lentamente la hilera de muertos mientras contemplaba intensamente cada rostro. Por impaciente que estuviera Rand, le dio tiempo para lamentar sus bajas.
—Jamás había visto nada igual como lo de ahí fuera —dijo sosegadamente mientras caminaba—. Una gran incursión de La Llaga significa un millar de trollocs. La mayoría sólo asciende a unos pocos centenares. Ah, Kirkun, nunca protegiste tu flanco izquierdo como es debido. Incluso en esos casos, hacía falta superarlos en tres o cuatro por cada uno de ellos para estar seguro de no acabar en sus marmitas. Ahí fuera... Me parece que he contemplado una vislumbre del Tarmon Gai'don. Una pequeña muestra del Tarmon Gai'don. Esperemos que sea realmente la Última Batalla. Si sobrevivimos a eso, dudo que queramos volver a ver otra. Pero la veremos, sin embargo. Siempre hay otra batalla. Supongo que siempre será así hasta que todo el mundo se convierta en Tuatha'an. —Al final de la hilera se paró frente a un hombre que tenía la cara hendida hasta casi la frondosa barba negra—. Aquí donde lo veis, a Ahzkan lo aguardaba un brillante futuro. Claro que lo mismo podría decirse de un montón de hombres muertos. —Suspiró profundamente y se volvió a mirar a Rand.
»La Hija de las Nueve Lunas se reunirá con vos dentro de tres días en una casa solariega que hay al norte de Altara, cerca de la frontera con Andor. —Se tocó la pechera de la chaqueta—. Tengo un mapa. Ella ya se encuentra en algún punto cerca del lugar, pero dicen que no es en un territorio que esté bajo su control. Cuando se trata de secretismos, esos seanchan hacen que las Aes Sedai parezcan tan espontáneas como muchachitas de aldea.
Cadsuane soltó un resoplido desdeñoso.
—¿Sospecháis que es una trampa? —Logain aflojó la trabilla de la vaina que sujetaba la espada, tal vez de forma inconsciente.
Bashere hizo un ademán displicente, pero también aflojó la espada en la vaina.
—Siempre sospecho que la hay. No es eso. La Augusta Señora Suroth seguía empeñada en que Manfor y yo no habláramos con nadie más. Con nadie. Los criados que nos proporcionó eran mudos, igual que cuando fuimos a Ebou Dar con Loial.
—A la que me atendía a mí le habían cortado la lengua —comentó Loial con desagrado mientras echaba las orejas hacia atrás. Los nudillos le palidecieron sobre el mango del hacha. Haman soltó una exclamación conturbada y puso las orejas tiesas como postes de una cerca.
—Altara acaba de coronar a un nuevo rey —prosiguió Bashere—, pero todo el mundo en el palacio de Tarasin parecía caminar sobre cáscaras de huevo sin dejar de mirar hacia atrás, seanchan y altaraneses por igual. Incluso Suroth parecía que sintiera el filo de una espada pendiendo sobre el cuello.
—A lo mejor tienen miedo del Tarmon Gai'don —dijo Rand—. O del Dragón Renacido. Habré de tener cuidado. La gente asustada hace cosas absurdas. ¿Cuáles son los acuerdos, Bashere?
El saldaenino sacó un mapa de dentro de la chaqueta y regresó junto a Rand mientras lo desdoblaba.
—Son muy precisos. Ella llevará seis sul'dam y damane, pero no otros acompañantes. —Alivia emitió un sonido como el de un gato furioso, y el mariscal parpadeó antes de continuar, sin duda receloso por tener cerca a una damane liberada; eso como mínimo—. Vos podéis llevar cinco personas encauzadoras. Da por sentado que cualquier hombre que está con vos puede, pero podéis llevar una mujer que no pueda para igualar los séquitos.
Min se plantó de repente al lado de Rand y le asió el brazo.
—No —dijo él firmemente. No pensaba llevarla hacia una posible trampa.
—Hablaremos de ello —murmuró la joven; el vínculo rebosaba una obstinada decisión.
«Las palabras más peligrosas que cualquier mujer puede pronunciar, aparte de: voy a matarte», pensó Rand. Sintió un escalofrío. ¿Había sido él o Lews Therin? Oyó la queda risita del demente en un rincón de su cabeza. Daba igual. Dentro de tres días se habría resuelto una dificultad. De una forma u otra.
—¿Qué más, Bashere?
Alzando el paño húmedo que le tapaba los ojos, con cuidado de no engancharse en el cabello el angreal de brazalete y anillos —ahora llevaba puestos ése y el ter'angreal joya desde que se despertaba—, Nynaeve se incorporó y se sentó en el borde de la cama. Habiendo hombres con terribles heridas que necesitaban de la Curación, algunos con una mano o un brazo cercenado, parecía mezquino pedir la Curación por un dolor de cabeza, pero la corteza de sauce había funcionado también. Sólo que más despacio. Uno de los anillos, con una piedra verde claro incrustada que ahora daba la impresión de brillar con una tenue luz interior, parecía vibrar constantemente en el dedo a pesar de que realmente no se movía. La pauta de la vibración estaba mezclada, una reacción para el Saidar y para el Saidin que se encauzaba en el exterior. A decir verdad, alguien podría estar encauzando dentro. Cadsuane se sabía capaz de indicar en qué dirección, pero ella ignoraba cómo. ¡Ja, para Cadsuane y su supuesto conocimiento superior! Ojalá pudiera decírselo a la cara. No es que Cadsuane la intimidara —por supuesto que no; estaba por encima de eso—, sólo que quería mantener cierto grado de buenas relaciones. Ésa era la razón de que tuviera cuidado con lo que decía cuando se encontraba esa mujer cerca.
Los aposentos que compartía con Lan eran espaciosos, pero también había corrientes ya que ninguna ventana de bisagras encajaba como era debido, y con el paso de las generaciones la casa se había ido asentando hasta el punto de que había sido preciso rebajar las puertas para que pudieran cerrar bien, de forma que quedaban más rendijas para que hasta el más leve soplo de aire se colara por ellas. El fuego en el hogar de piedra se sacudía como si ardiera en el exterior, chisporroteaba y lanzaba chispas y pavesas al aire. La alfombra, tan desvaídos los colores que no se distinguía el dibujo, tenía más agujeros de los que se podían contar. El lecho, con los pesados pilares y el desgastado dosel, era grande y macizo, pero el colchón estaba lleno de bultos, las almohadas tenían más plumas que se salían que las que había dentro y en las mantas parecía haber más remiendos que tejido original. Pero Lan compartía los aposentos y eso lo cambiaba todo. Los convertía en un palacio.
Él se encontraba de pie ante una ventana, donde llevaba desde que había acabado el ataque, y desde donde ahora contemplaba el trabajo que se estaba llevando a cabo fuera. O tal vez estudiando el matadero en el que se habían convertido los terrenos colindantes con la casa solariega. Permanecía tan inmóvil que podría haber pasado por una estatua; alto, con una chaqueta verde oscuro bien ajustada, de hombros tan anchos que en comparación la cintura parecía esbelta, y el cordón de cuero de su hadori sujetando hacia atrás el cabello, largo hasta los hombros y de color negro, con pinceladas blancas en las sienes. Un hombre de rostro duro, pero atractivo. Lo era a sus ojos, y que los demás dijeran lo que quisieran. Aunque más les valía no decirlo delante de ella. Ni siquiera Cadsuane. En la mano derecha Nynaeve sentía el tacto frío de un anillo con un zafiro sin tacha. Era más probable que lo que Lan estuviera experimentando fuera rabia, y no hostilidad. Ese anillo sí tenía un fallo, a su entender. Estaba muy bien saber si alguien que estuviera cerca se sentía furioso u hostil, pero no significaba que ese sentimiento estuviera dirigido a uno mismo.
—Es hora de que vuelva afuera y eche una mano —dijo mientras se ponía de pie.
—Aún no —le dijo él sin volverse de la ventana. Captara lo que captara el anillo, su profunda voz sonaba sosegada. Y muy firme—. Moraine decía que el dolor de cabeza era señal de que había encauzado demasiado. Eso es peligroso.
La mano de Nynaeve se desvió hacia la trenza antes de que pudiera contener el gesto y la bajara. ¡Como si él supiera sobre encauzar más que ella! Bueno, en ciertos aspectos sí. Veinte años como Guardián de Moraine le habían enseñado todo lo que un hombre podía saber sobre el Saidar.
—El dolor de cabeza se me ha pasado por completo. Ahora estoy perfectamente bien.
—No seas quisquillosa, amor mío. Sólo quedan unas pocas horas para el crepúsculo. Mañana habrá todavía trabajo de sobra. —La mano izquierda se apretaba sobre la empuñadura de la espada y se aflojaba, se apretaba y se aflojaba. Era lo único que se movía en él.
Nynaeve apretó los labios. ¿Quisquillosa? Se alisó la falda encolerizada. ¡No era quisquillosa! Lan rara vez apelaba a su derecho a mandar en privado —¡malditos Marinos por pensar en semejante cosa!—; pero, cuando lo hacía, era inflexible. Claro que de todos modos ella podía irse. No intentaría detenerla físicamente. De eso estaba segura. Bueno, bastante segura. Sólo que no tenía intención de violar los votos de su matrimonio en lo más mínimo. Aunque tuviera ganas de soltarle una patada en la espinilla a su amado esposo.
Pateando la falda en cambio, se acercó para situarse a su lado delante de la ventana y enlazó el brazo en el de él. Estaba duro como la piedra. Tenía los músculos duros, y era maravilloso, pero aquella dureza se debía a la tensión. ¡Cuando le pusiera las manos encima a Myrelle...! ¡No, mejor no pensar en esa fresca! ¡Verdes! ¡No se podía confiar en ellas en cuanto a los hombres!
Fuera, a poca distancia de la casa, vio a un par de esos Asha'man de chaqueta negra y a las hermanas vinculadas a ellos. Los había evitado a todos ellos en lo posible —a los Asha'man por razones obvias, y a las hermanas porque apoyaban a Elaida— pero aun así era imposible convivir con alguien en la misma casa, aunque fuera tan grande y tan laberíntica como la de Algarin, y no llegar a conocerlos. Eran Arel Malevin, un cairhienino que parecía más ancho de lo que era realmente debido a la baja estatura —a Lan le llegaba al pecho—, y Donalo Sandomere, un teariano con un granate en la oreja izquierda y la barba con mechones grises recortada en punta y untada, aunque Nynaeve dudaba mucho de que el rostro arrugado y curtido perteneciera a un noble. Malevin había vinculado a Aisling Mediodía, una Verde de mirada fiera que salpicaba sus alocuciones con juramentos fronterizos que a veces hacían que Lan se sobresaltara. A Nynaeve le habría gustado entenderlos, pero Lan se había negado a explicarlo. La cautiva de Sandomere era Ayako Norsoni, una Blanca diminuta con el cabello negro y ondulado, largo hasta la cintura, y con la tez casi tan tostada como una domani. Parecía tímida, una rareza entre las Aes Sedai. Las dos mujeres llevaban el chal de flecos puesto. Las cautivas los llevaban casi siempre, quizá como un gesto de desafío. Claro que, por raro que pudiera parecer, daba la impresión de que se llevaban bien con los hombres. A menudo Nynaeve los había visto charlando amistosamente, lo que no encajaba con el comportamiento de prisioneras desafiantes. Y sospechaba que Logain y Gabrelle no eran la única pareja que compartía la cama sin estar casados. ¡Era vergonzoso!
De repente se prendieron fuegos en el exterior, seis que envolvieron trollocs muertos delante de Malevin y Aisling, y siete delante de Sandomere y Ayako, y Nynaeve entrecerró los ojos para protegerlos del cegador resplandor. Era como intentar mirar trece soles de mediodía resplandeciendo en un cielo despejado. Estaban vinculados. Lo sabía por la forma en que se movían los flujos del Saidar, con rigidez, como si se los dirigiera forzados en lugar de guiarlos. O, más bien, como si los hombres intentaran forzarlos. Eso no funcionaba nunca con la mitad femenina del Poder. Era puro Fuego y las llamas ardían ferozmente, más de lo que habría cabido esperar de Fuego solo. Claro que estarían usando también Saidin y ¿quién sabía qué añadían de ese caos matador? Lo poco que recordaba de estar vinculada a Rand la había dejado sin deseo alguno de volver a estar cerca de eso jamás. En cuestión de minutos los fuegos se extinguieron y sólo dejaron montones bajos de ceniza gris tirada sobre la tierra abrasada, que se notaba endurecida y agrietada. Eso no podía hacer mucho bien al suelo.
—No es posible que te resulte muy entretenido eso, Lan. ¿En qué piensas?
—En cosas insustanciales —contestó, el brazo duro como piedra bajo la mano de ella. Fuera se encendieron otros fuegos.
—Compártelas conmigo. —Se las arregló para darle un timbre interrogante a su petición. A él parecía divertirle la naturaleza de sus votos, pero sin embargo se negaba en redondo a seguir hasta la más mínima instrucción cuando estaban solos. Las peticiones las concedía al instante; bueno, casi siempre. No obstante, era muy capaz de dejarse puestas las botas embarradas hasta que los pegotes se desprendieran por sí solos si ella le decía que no dejara huellas de barro.
—Son pensamientos desagradables, pero si quieres... Los Myrddraal y los trollocs me hacen pensar en el Tarmon Gai'don.
—Sí que son desagradables.
Sin dejar de mirar por la ventana, él asintió. Tenía el rostro inexpresivo —¡Lan podría enseñar a las Aes Sedai a ocultar emociones!— si bien hubo un dejo de arrebato en su voz cuando habló.
—Está próximo, Nynaeve, pero sin embargo al'Thor parece pensar que dispone de todo el tiempo del mundo para perderlo con los seanchan. Los Engendros de la Sombra podrían estar saliendo de La Llaga mientras nos quedamos aquí, pasando a través de... —Cerró la boca con un chasquido. A través de Malkier, había estado a punto de decir, la desaparecida Malkier, la tierra inmolada de su origen. A Nynaeve no le cabía la menor duda. Él continuó como si no hubiera hecho pausa alguna—. Podrían caer sobre Shienar, sobre todas las Tierras Fronterizas, la semana próxima o mañana. Y al'Thor se sienta a tejer sus argucias con los seanchan. Debería mandar a alguien para que convenciera al rey Easar y a los otros de que volvieran a su deber a lo largo de La Llaga. Debería estar organizando a todas las fuerzas que pudiera reunir y conducirlas a La Llaga. La Última Batalla será allí, y en Shayol Ghul. La guerra está allí.
La tristeza embargó a Nynaeve, pero se las arregló para que no se notara en su voz.
—Tienes que volver —dijo en tono quedo.
Por fin él giró la cabeza y la miró con el entrecejo fruncido. Los ojos azul claro mostraban frialdad. No albergaban tanta muerte como anteriormente, de eso estaba segura, pero todavía eran muy fríos.
—Mi sitio está contigo, corazón de mi corazón. Por siempre y para siempre.
Ella hizo acopio de valor y se aferró a él con todas sus fuerzas, hasta el punto de dolerle. Quería hablar deprisa, pronunciar las palabras antes de perder el coraje, pero se obligó a hacerlo con tono firme y a un ritmo regular.
—Hay un dicho fronterizo que te oí en cierta ocasión: «La muerte es más liviana que una pluma; el deber, más pesado que una montaña». Mi deber está aquí, asegurándome de que Alivia no mata a Rand. Pero te llevaré a las Tierras Fronterizas. Tu deber está allí. ¿Quieres ir a Shienar? Has mencionado al rey Easar y Shienar. Y está cerca de Malkier.
Él la contempló largamente, pero por fin soltó el aire despacio y la tensión desapareció de su brazo.
—¿Estás segura, Nynaeve? Si lo estás, entonces, sí, Shienar. En la Guerra de los Trollocs la Sombra utilizó el desfiladero de Tarwin para desplazar un número ingente de trollocs, igual que hizo hace unos cuantos años, cuando buscábamos el Ojo del Mundo. Pero sólo si estás completamente segura.
No, pues claro que no lo estaba. Quería chillar, gritarle que era un necio, que su sitio se encontraba a su lado, no muriendo solo en una fútil guerra privada contra la Sombra. Pero no podía decir nada de eso. Con vínculo o sin él, sabía que él se sentía dividido por dentro, dividido entre su amor por ella y su deber, dividido y sangrando con tanta seguridad como si le hubieran clavado una espada. Ella no podía agrandar las heridas. Sin embargo, sí podía asegurarse de que sobreviviera.
—¿Acaso te lo habría ofrecido si no estuviera segura? —repuso con sequedad, sorprendida de lo tranquila que parecía—. No me gusta tener que mandarte lejos, pero tú tienes tus obligaciones y yo tengo las mías.
Rodeándola con los brazos, la estrechó contra el pecho, suavemente al principio y después con más fuerza, hasta que ella creyó que la iba a dejar sin aire en los pulmones. No le importaba. Lo abrazó con idéntica fiereza, y tuvo que separar a la fuerza las manos de su espalda cuando hubo acabado. Luz, cómo deseaba llorar. Y sabía que no podía.
Mientras él preparaba las alforjas, Nynaeve se cambió rápidamente y se puso un traje de montar de seda verde con cuchilladas amarillas, así como unos zapatos de cuero resistentes, y salió del cuarto antes de que Lan hubiera acabado. La biblioteca de Algarin era grande, una estancia cuadrada, de techo alto, con las paredes revestidas de estanterías. Media docena de sillones mullidos repartidos aquí y allí, una mesa alargada y un mueble alto para guardar mapas completaban el mobiliario. La chimenea de piedra estaba apagada, así como las lámparas de pie, pero encauzó un instante para encender tres. Una rápida búsqueda la llevó a dar con los mapas que necesitaba en los compartimentos en forma de rombo del mueble. Eran tan antiguos como la mayoría de los libros, pero la tierra no cambiaba mucho en doscientos o trescientos años.
Cuando regresó a sus aposentos, Lan estaba en la sala de estar, con las alforjas echadas al hombro, la capa de colores cambiantes de Guardián colgada a la espalda. Su semblante era una máscara impasible, pétrea. Nynaeve sólo tardó lo imprescindible para recoger su capa, de seda azul y forrada con terciopelo, y salieron en silencio, ella con la mano derecha posada sobre la muñeca izquierda de él, hasta el establo apenas iluminado donde guardaban los caballos. El aire olía a heno, a caballos y a estiércol, como ocurría siempre en un establo.
Un mozo delgado y calvo, con una nariz que se había roto más de una vez, suspiró cuando Lan le dijo que querían ensillados a Mandarb y a Lazo de amantes. Una mujer de cabello canoso empezó a ensillar la corpulenta yegua marrón de Nynaeve, en tanto que tres hombres mayores se esforzaban por sacar de la cuadra al negro semental embridado de Lan.
—Quiero que me prometas algo —dijo Nynaeve en voz queda mientras esperaban. Mandarb danzaba en círculos de forma que el tipo regordete que intentaba echar la silla sobre el lomo del semental tuvo que correr para alcanzarlo—. Que hagas un juramento. Hablo en serio, Lan Mandragoran. Ahora ya no estamos solos.
—¿Qué quieres que te jure? —preguntó él, cauteloso. El mozo calvo llamó a dos hombres más para que ayudaran.
—Que cabalgarás hasta Fal Moran antes de entrar en La Llaga, y que si alguien quiere acompañarte, se lo permitirás.
La sonrisa de él fue apenas un atisbo, además de triste.
—Siempre me he negado a conducir hombres al interior de La Llaga, Nynaeve. Hubo un tiempo en que cabalgaban conmigo hombres, pero no...
—Si ya han cabalgado hombres contigo antes —lo interrumpió—, pueden volver a cabalgar contigo otra vez. Quiero tu juramento o juro que dejaré que cabalgues todo el trecho hasta Shienar. —La mujer ceñía las cinchas de la silla de Lazo de amantes, pero los tres hombres seguían debatiéndose para poner a Mandarb la silla sobre el lomo, para impedir que se sacudiera de encima la manta.
—¿A qué distancia al sur de Shienar te propones dejarme? —preguntó Lan y, al no obtener respuesta de ella, asintió—. De acuerdo, Nynaeve. Si es eso lo que quieres, lo juro por la Luz y por mi esperanza de salvación y renacimiento.
Le costó mucho trabajo no soltar un suspiro de alivio. Lo había conseguido, y sin tener que mentir. Trataba de actuar como Egwene quería y comportarse como si ya hubiera prestado los Tres Juramentos ante la Vara Juratoria, pero era muy difícil tratar con un marido si una no podía mentir ni siquiera cuando era absolutamente necesario.
—Bésame —le dijo, y se apresuró a añadir—: No era una orden. Sólo quiero besar a mi esposo. —Un beso de despedida. Después no habría tiempo para eso.
—¿Delante de todo el mundo? —inquirió él entre risas—. Siempre te has mostrado muy tímida respecto a eso.
La mujer casi había acabado con Lazo de amantes, y uno de los mozos sujetaba a Mandarb todo lo inmóvil que podía mientras los otros dos se apresuraban a abrochar las cinchas.
—Están demasiado ocupados para fijarse. Bésame, o pensaré que es a ti al que le da... —Los labios de Lan sobre los suyos la acallaron. Y a ella se le encogieron hasta los dedos de los pies.
Al cabo de un tiempo, se apoyaba en el ancho pecho de su marido para recobrar el aliento en tanto que él le acariciaba el cabello.
—Quizá podríamos pasar una última noche juntos en Shienar —musitó quedamente Lan—. Es posible que pase un tiempo antes de que volvamos a estar juntos, y voy a echar de menos que me arañen la espalda.
Nynaeve se puso colorada y se apartó de él, tambaleante. Los mozos habían acabado y tenían la mirada clavada de manera llamativa en la paja del suelo, ¡pero estaban lo bastante cerca para haberlo oído!
—Creo que no. —Se enorgulleció de que la voz no le sonara entrecortada—. No quiero dejar solo a Rand con Alivia tanto tiempo.
—Rand confía en ella, Nynaeve. No lo entiendo, pero es así, y eso es lo único que importa.
Nynaeve resopló por la nariz. Como si algún hombre supiera lo que le convenía.
La corpulenta yegua relinchó intranquila mientras cabalgaban entre los trollocs muertos hacia un trozo de terreno próximo al establo que Nynaeve conocía bien para tejer un acceso. Mandarb, un caballo de guerra entrenado, no reaccionó con la sangre y el hedor de los enormes cadáveres. El semental negro parecía tan tranquilo como su jinete, ahora que Lan lo montaba. Nynaeve lo entendía bien. Lan también ejercía un efecto tranquilizador en ella. Normalmente. A veces tenía justo el efecto opuesto. Ojalá pudieran disponer de una noche más juntos. El rostro volvió a encendérsele.
Desmontando, absorbió Saidar sin usar el angreal y tejió un acceso justo lo bastante alto para poder pasar llevando a Lazo de amantes por las riendas a una pradera salpicada de hayas y otros árboles que no conocía. El sol era una bola dorada que sobrepasaba ligeramente el cenit, pero desde luego el aire era claramente más frío que en Tear. Tanto que tuvo que arrebujarse en la capa, de hecho. Las cumbres de las montañas estaban cubiertas de nieve y al este, al norte y al sur había cúmulos de nubes. Tan pronto como Lan cruzó, soltó el tejido y de inmediato tejió otro acceso, éste mayor, al tiempo que se montaba en la yegua y volvía a ceñirse la capa.
Lan condujo a Mandarb unos cuantos pasos hacia el oeste, observando con intensidad. La tierra acababa de golpe en lo que obviamente era un acantilado a poco más de veinte pasos, y a partir de allí el océano se extendía hasta el horizonte.
—¿Qué significa esto? —demandó a la par que se volvía—. Esto no es Shienar. Es Fin del Mundo, en Saldaea, el punto más alejado posible de Shienar aun estando en la Tierras Fronterizas.
—Te dije que te llevaría a las Tierras Fronterizas, Lan, y lo he hecho. Recuerda tu juramento, corazón mío, pues ten por seguro que yo lo recordaré. —Y, sin añadir más, taconeó los flancos de la yegua, que cruzó disparada el acceso abierto. Lo oyó llamarla, pero dejó que el acceso se cerrara tras ella. Le daría una posibilidad de sobrevivir.
Pasaban sólo unas pocas horas del mediodía, y en la sala común de La Lanza de la Reina había menos de media docena de mesas ocupadas. La mayor parte de los hombres y las mujeres bien vestidos, con escribientes y guardias personales de pie y atentos detrás ellos, se encontraban allí para comprar o vender cerecillas, que se cultivaban bien en las estribaciones orientadas a tierra de las montañas de Banikhan, conocidas como Muralla del Mar por muchos saldaeninos. A Weilin Aldragoran no le interesaban las cerecillas. La Muralla del Mar era feraz en otros géneros, y más valiosos.
—Mi precio final —dijo a la par que agitaba una mano sobre la mesa. En cada dedo llevaba un anillo enjoyado. Ninguna de las piedras era grande, pero sí finas todas ellas. Un hombre dedicado a vender gemas debía hacerles propaganda. También comerciaba con otros productos, como pieles, maderas nobles para ebanistas, espadas y armaduras de excelente manufactura, y de vez en cuando otras cosas que ofrecían buen rendimiento, pero las gemas aportaban la mayor parte de sus beneficios anuales—. No rebajaré más. —La mesa estaba cubierta con una pieza de terciopelo negro, el mejor fondo para exhibir una gran parte de su mercancía: esmeraldas, gotas de fuego, zafiros y, lo mejor de todo, diamantes. Algunos de estos últimos tenían un tamaño lo bastante grande para interesar a un dirigente, y ninguno era pequeño. Tampoco ninguno tenía una sola imperfección. Era conocido en todas las Tierras Fronterizas por sus gemas sin tacha—. Aceptadlo u otros lo harán.
El más joven de los dos illianos de ojos oscuros sentados enfrente de él, un tipo rasurado que se llamaba Pavil Geraneos, abrió la boca con gesto iracundo, pero el de más edad, Jeorg Damentanis, con la barba canosa temblándole prácticamente, posó la gruesa mano en el brazo de Geraneos y le dirigió una mirada horrorizada. Aldragoran no se esforzó en disimular una sonrisa con la que enseñó un poco los dientes.
No era más que un niñito que empezaba a andar cuando los trollocs habían entrado en Malkier arrasando cuanto encontraban a su paso, y no guardaba recuerdos de aquella nación —rara vez pensaba en Malkier; el país había desaparecido, no existía—; sin embargo, se alegraba de haber permitido que sus tíos le entregaran el hadori. En otra mesa, Managan sostenía una discusión a voces con una atezada teariana que llevaba gola de encaje y unos granates de poca calidad en las orejas, y entre los dos casi ahogaban la música que una joven interpretaba con el salterio en el bajo tablado que había junto a uno de los altos hogares de piedra. Ese delgado joven había rechazado el hadori, al igual que Gorenellin, que era casi de la edad de Aldragoran. Gorenellin negociaba duramente con un par de altaraneses de tez olivácea, uno de los cuales lucía un bonito rubí en la oreja izquierda; en la frente de Gorenellin había gotas de sudor. Nadie le gritaba a un hombre que llevara el hadori y una espada, como le pasaba a Aldragoran, e intentaban no hacerlo sudar. Ese tipo de hombres tenía fama de tener estallidos repentinos e imprevisibles de violencia. En las contadas ocasiones en que se había visto obligado a hacer uso de la espada colgada a la cadera, era de sobra conocido que sabía cómo hacerlo y que lo hacía si era preciso.
—Acepto, maese Aldragoran —dijo Damentanis mientras dirigía una mirada enfadada a su compañero. Sin reparar en ello, Geraneos enseñó los dientes en lo que probablemente esperaba que Aldragoran tomara por una sonrisa. Aldragoran lo dejó pasar. Al fin y al cabo, era un mercader. Tener cierta reputación estaba bien si contribuía a incrementar la habilidad negociadora, pero sólo un necio iba buscando pelea.
El escribiente de los illianos, un tipo debilucho y canoso, también illiano, abrió con llave la caja de dinero reforzada con tiras de hierro, bajo la vigilante mirada de los dos guardaespaldas, unos hombres corpulentos con ese tipo de barba rara que dejaba el labio superior al descubierto; llevaban coselete de cuero con láminas de acero cosidas y ambos iban armados con espada y un recio garrote al cinturón. Aldragoran también tenía un escribiente detrás de él, un saldaenino de mirada dura que no sabría distinguir un extremo de la espada del otro, pero nunca utilizaba guardaespaldas. Guardias en su establecimiento, sí, por supuesto, pero guardaespaldas, nunca. Eso contribuía a reforzar su reputación. Y, desde luego, no los necesitaba.
Una vez que Damentanis hubo endosado dos cartas de valores y le pasó tres bolsas de cuero llenas de oro —Aldragoran contó las monedas, pero no se molestó en sopesarlas; algunas de esas gruesas coronas de diez países diferentes serían más ligeras que otras, pero aceptaba de buen grado la inevitable pérdida—, los illianos recogieron cuidadosamente las piedras preciosas y las clasificaron en bolsitas de gamuza que fueron a parar dentro de la caja del dinero. Les ofreció más vino, pero el hombre corpulento lo rechazó cortésmente, tras lo cual se marcharon seguidos por los guardaespaldas, que llevaban la caja reforzada con hierro entre los dos, sosteniéndola cada uno de un lado. Cómo serían capaces de defender algo cargados así escapaba a la comprensión de Aldragoran. Kayacun distaba mucho de ser una ciudad sin ley, pero últimamente había más salteadores de lo habitual; más salteadores, más asesinos, más incendiarios, más de cualquier clase de delincuencia, y no digamos ya la clase de locura en la que uno prefería no pensar. Aun así, las gemas eran incumbencia de los illianos ahora.
Ruthan tenía abierta la caja del dinero de Aldragoran —un par de porteadores esperaba fuera para llevarla— pero éste permaneció sentado, fija la mirada en las cartas de valores y en las bolsas. Un cincuenta por ciento más de lo que había esperado obtener. Tanto si había monedas de menos peso de Altara y Murandy como si no, como poco era el cincuenta por ciento más. El presente año iba a ser el más productivo que recordaba. Y todo gracias a que Geraneos había puesto de manifiesto su cólera. Damentanis había tenido miedo de seguir negociando después de eso. Lo de la reputación era algo maravilloso.
—¿Maese Aldragoran? —dijo una mujer que se apoyó en la mesa—. Me hablaron de vos como un mercader que sostiene una amplia correspondencia con palomas.
Se fijó primero en sus joyas, naturalmente, por la fuerza de la costumbre. El fino cinturón de oro y el largo collar tenían incrustados rubíes de muy buena calidad, al igual que uno de los brazaletes, junto con algunas piedras azules y verde pálido que no reconoció y, por ende, desestimó como carentes de valor. El brazalete de oro que le adornaba la muñeca izquierda, una joya rara unida a cuatro anillos por cadenillas planas y con un intrincado cincelado, aunque no llevaba gemas; sin embargo, los otros dos brazaletes tenían engastados buenos zafiros así como varias más de esas piedras verdes. Dos de los anillos de la mano derecha lucían también aquellas piedras verdes, pero en los otros dos brillaban zafiros singularmente finos. Singularmente finos. Entonces cayó en la cuenta de que la mujer llevaba un quinto anillo en esa mano, junto a uno de los anillos con la piedra sin valor. Una serpiente dorada mordiéndose la cola.
Alzó la vista bruscamente hacia la cara de la mujer y sufrió un segundo sobresalto. El semblante, enmarcado por la capucha de la capa, era muy joven, pero llevaba el anillo y había pocas mujeres tan necias de llevarlo si no tenían derecho. Había visto Aes Sedai jóvenes con anterioridad, en dos o tres ocasiones. No, no era la edad lo que lo había impresionado. Pero en el frente lucía el ki'sain, el punto rojo de una mujer casada. No parecía malkieri. No hablaba con acento malkieri. Mucha gente joven tenía el deje de Saldaea o de Kandor, de Arafel o de Shienar —él mismo tenía el de Saldaea— pero esa mujer no hablaba en absoluto como alguien de las Tierras Fronterizas. Además, no se acordaba de la última vez que había oído hablar de una joven malkieri que hubiera ido a la Torre Blanca. La Torre le había fallado a Malkier cuando más la necesitaba y los malkieri le habían dado la espalda a la Torre. Aun así, se puso de pie con premura. Con las Aes Sedai, era aconsejable mostrarse siempre cortés. En los oscuros ojos de la mujer había fuego. Sí, la cortesía era juiciosa.
—¿En qué puedo ayudaros, Aes Sedai? ¿Deseáis enviar un mensaje a través de mis palomas? Para mí será un placer. —También era juicioso conceder cualquier favor que pidiera una Aes Sedai, y lo de las palomas era un favor pequeño.
—Un mensaje a todos los mercaderes con quienes mantengáis contacto. El Tarmon Gai'don está muy cerca ya.
—Eso no tiene nada que ver conmigo, Aes Sedai. —Se encogió de hombros con incomodidad—. Soy un mercader. —Le pedía muchas palomas. Mantenía correspondencia con mercaderes incluso de lugares tan alejados como Shienar—. Pero enviaré vuestro mensaje. —Lo haría, por muchas aves que hicieran falta. Sólo los tontos de remate dejaban de cumplir una promesa hecha a una Aes Sedai. Además, quería librarse de ella y de sus alusiones a la Última Batalla.
—¿Reconocéis esto? —dijo ella mientras tiraba de un cordón de cuero que llevaba colgado al cuello debajo del vestido.
Aldragoran se quedó sin aliento y alargó la mano para rozar con el dedo el pesado sello de oro que pendía del cordón. Grabada en el sello se veía la grulla en vuelo. ¿Cómo se había hecho con eso? ¿Cómo, en nombre de la Luz?
—Lo reconozco —contestó, la voz enronquecida de repente.
—Me llamo Nynaeve ti al'Meara Mandragoran. El mensaje que deseo enviar es éste: Mi esposo cabalga desde el Fin del Mundo hacia el desfiladero de Tarwin, hacia el Tarmon Gai'don. ¿Cabalgará él solo?
Aldragoran tembló. No sabía si reía o si lloraba. A lo mejor las dos cosas. ¿Que era su esposa?
—Enviaré vuestro mensaje, milady, pero no tiene nada que ver conmigo. Soy un mercader. Malkier está muerta. Muerta, os digo.
El fuego de los oscuros ojos se intensificó y la mujer asió prietamente la larga trenza con una mano.
—Lan me dijo una vez que Malkier seguiría viva mientras un hombre llevara el hadori en señal de que luchará contra la Sombra, mientras una mujer llevara el ki'sain en señal de que enviará a sus hijos a luchar contra la Sombra. Llevo el ki'sain, maese Aldragoran. Mi esposo lleva el hadori. Vos también. ¿Cabalgará Lan Mandragoran solo hacia la Última Batalla?
Reía, y la risa lo sacudía. Y, sin embargo, sentía correrle las lágrimas por las mejillas. ¡Era una locura! ¡Una completa locura! Pero no pudo remediarlo.
—No irá solo, milady. No puedo hablar en nombre de otros, pero os juro por la Luz y por mi esperanza de salvación y renacimiento que no cabalgará solo. —Por un instante ella le estudió el semblante y después asintió firmemente una vez antes de darse media vuelta. Alargó la mano hacia ella—. ¿Puedo ofreceros vino, milady? Mi esposa querrá conoceros. —Alida era saldaenina, pero indudablemente querría conocer a la esposa del Rey no Coronado.
—Gracias, maese Aldragoran, pero todavía tengo que visitar otras ciudades hoy y he de estar de vuelta en Tear esta noche.
Él parpadeó y la siguió con la mirada mientras se deslizaba hacia la puerta, recogiéndose la capa. ¿Tenía que visitar más ciudades en ese día y debía estar de vuelta en Tear esa noche? ¡Realmente las Aes Sedai obraban maravillas!
El silencio se había apoderado de la sala común. No habían hablado en voz baja, e incluso la chica del salterio había dejado de tocar. Todos lo miraban de hito en hito. Los forasteros, en su mayoría, se habían quedado boquiabiertos.
—Bien, Managan, Gorenellin —demandó—, ¿todavía recordáis quiénes sois? ¿Recordáis a vuestros antepasados? ¿Quién cabalgará conmigo hacia el desfiladero de Tarwin?
Por un momento creyó que ninguno de los dos hombres iba a hablar, pero entonces Gorenellin se puso de pie, brillantes los ojos de lágrimas.
—La Grulla Dorada vuela hacia el Tarmon Gai'don —musitó.
—¡La Grulla Dorada vuela hacia el Tarmon Gai'don! —gritó Managan, que se incorporó con tanta precipitación que derribó la silla.
Riendo, Aldragoran se unió a ellos y los tres gritaron a pleno pulmón:
—¡La Grulla Dorada vuela hacia el Tarmon Gai'don!
21
EN LA CIUDADELA
El barro de la ciudad exterior daba paso a calles pavimentadas a partir de las murallas de Tear, donde en lo primero que Rand reparó fue en la ausencia de guardias. A despecho de los altos baluartes de piedra con sus torres, la ciudad estaba menos defendida que el stedding Shangtai, donde a él y a todos los demás humanos se les había negado el acceso, educada pero firmemente, con las primeras luces. Aquí, las galerías de los arqueros en las torres se encontraban vacías. La puerta reforzada con bandas de hierro de la achaparrada y gris casa de guardia, que estaba justo al otro lado de los grandes portones, se hallaba abierta de par en par y una mujer de rostro endurecido, con toscas ropas de paño y con las mangas arremangadas en los delgados brazos, se encontraba sentada delante de un cubo de madera y restregaba prendas en una tabla de lavar. Parecía haberse alojado allí; dos niños mugrientos que se chupaban el dedo los siguieron con la mirada a él y a sus compañeros, muy abiertos los ojos, mientras pasaban por delante; o al menos miraron a los caballos.
Tai'daishar era digno de que lo miraran fijamente; era un lustroso semental negro de pecho muy ancho, un caballo que llamaba la atención, pero aun así había preferido llegar montado en el animal. Si los Renegados podían encontrarlo tan fácilmente como había ocurrido en la casa solariega de Algarin, entonces no tenía sentido esconderse. O al menos poner demasiado empeño en ocultarse. Llevaba puestos unos guantes de montar negros para tapar las cabezas de los dragones en las manos, así como las garzas marcadas en las palmas. La chaqueta, de paño gris oscuro, no tenía una sola puntada de bordado, y la sudadera del caballo era sencilla; por otro lado, la empuñadura de la espada y la vaina se habían forrado con tiras de piel de jabalí sin trabajar cuando habían llegado a sus manos. Nada que pudiera despertar interés. Cadsuane, con ropas lisas de paño gris, llevaba la capucha de la capa verde oscuro bien echada para ocultar el rostro de Aes Sedai, pero Min, Nynaeve y Alivia no tenían razón para ocultarse. Aun así, la chaqueta roja con flores bordadas y las polainas ajustadas de Min podrían llamar algo la atención, y no digamos las botas rojas de tacón. Rand había visto en Cairhien a mujeres que vestían ese tipo de ropas, a semejanza de Min, pero no parecía muy probable que la moda se hubiera extendido hasta Tear, donde la modestia se imponía. Al menos en público. El atuendo de Nynaeve era en seda azul con cuchilladas amarillas, y llevaba puestas todas sus joyas, aunque iban parcialmente tapadas por la capa azul; no obstante, en Tear abundaría la seda. ¡Se había empeñado en ponerse el chal! Sin embargo, esa prenda iba guardada en las alforjas. La porfía no había durado mucho.
En lo segundo que se fijó Rand fue en un sonido, un ruidoso repiqueteo, continuo y rítmico, al que periódicamente acompañaba un silbido penetrante. Débil al principio, parecía que se iba aproximando con rapidez. A despecho de la hora temprana, las calles que alcanzaba a ver desde las puertas de la ciudad estaban abarrotadas. La mitad de la gente que las ocupaba parecía ser del pueblo de los Marinos, hombres con el torso descubierto y mujeres con blusas de lino de fuertes colores, todos equipados con fajín largo, de tonalidades más vivas que los ceñidores que vestían los tearianos plebeyos. Todas las cabezas miraban hacia donde procedía el ruido. Los niños se escabullían entre la multitud y esquivaban las carretas, en su mayoría tiradas por bueyes de ancha cornamenta, para correr en dirección al sonido. Varios hombres y mujeres bien vestidos se habían bajado de las sillas de mano y se habían parado junto a los porteadores para mirar. Un mercader de barba dividida en dos y con cadenas plateadas a través de la pechera de la chaqueta asomaba medio cuerpo por la ventanilla de un carruaje lacado en rojo y le gritaba al conductor que controlara el nervioso tiro de caballos, mientras él se esforzaba por ver mejor en la distancia.
Palomas blancas, sobresaltadas por un silbido especialmente penetrante, alzaron el vuelo repentinamente de los puntiagudos tejados de pizarra. Y dos grandes bandadas chocaron entre sí en el aire, de forma que una lluvia de aturdidas aves se precipitó sobre la gente. Cayeron todas. Unas cuantas personas dejaron de mirar hacia el ruido que se iba acercando y alzaron la vista al cielo, boquiabiertas. No obstante, muchas de ellas se agacharon presurosas a recoger las aves, a las que retorcían el cuello, y no fue sólo gente descalza y con ropas desgastadas. Una mujer con atuendo de seda y encaje, que estaba de pie junto a una silla de manos, recogió rápidamente media docena antes de volver la vista hacia el ruido con las aves colgando de las manos, sujetas por las patas. Alivia soltó una exclamación sobresaltada.
—¿Eso es buena o mala suerte? —preguntó, arrastrando las palabras—. Tiene que ser mala. A no ser que aquí las palomas sean diferentes.
Nynaeve le dirigió una mirada acerba, pero no contestó nada. Había permanecido muy callada desde que Lan habían desaparecido el día anterior, un tema respecto al que se mostraba extremadamente reservada.
—Algunas de esas personas van a morir de hambre —dijo tristemente Min. El vínculo vibraba de pena—. Todo aquel sobre el que veo algún tipo de aureola.
«¿Cómo voy a pasar inadvertido? —rió Lews Therin—. ¡Soy ta'veren!»
«Tú estás muerto —pensó secamente Rand. La gente que tenía delante iba a morir de hambre ¿y ese hombre se reía? No se podía hacer nada al respecto, claro; si Min lo decía, no, pero una cosa era no poder remediarlo y otra muy distinta reírse—. ¡Yo soy ta'veren! ¡Yo!»
¿Qué más estaba ocurriendo en Tear debido a su presencia? Ser ta'veren no siempre tenía consecuencias; pero, cuando las tenía, el resultado podía afectar a toda una ciudad. Lo mejor sería seguir con lo que lo había llevado allí antes de que la gente equivocada dedujera lo que significaba que ocurrieran cosas como que bandadas de palomas chocaran entre sí. Si los Renegados estaban mandando ejércitos de trollocs y Myrddraal tras él, era muy probable que los Amigos Siniestros aprovecharan cualquier ocasión que se les presentara de clavarle una flecha en las costillas. No esforzarse mucho en pasar inadvertido no era lo mismo que no hacer el menor esfuerzo.
—Tanto habría dado si te hubieses traído la Enseña de la Luz y una guardia de honor de miles en lugar de seis personas —masculló secamente Cadsuane mientras observaba a las Doncellas, que trataban de fingir que no tenían nada que ver con el grupo de Rand al tiempo que marchaban en círculo alrededor, con el shoufa envuelto en la cabeza y el velo colgando sobre el torso. Dos de ellas eran Shaido y cada vez que volvían la vista hacia él lo hacían con una mirada feroz. Llevaban todas las lanzas metidas en el correaje que sujetaba el estuche del arco, pero sólo porque Rand había argumentado que las dejaría atrás y llevaría a otros si no lo hacían. Nandera había insistido en que llevara al menos unas pocas Doncellas, todo ello con los ojos, duros como esmeraldas, clavados en él. Rand se había planteado rehusar, pero era el único hijo de una Doncella que cualquiera Doncella había conocido jamás y tenía ciertas obligaciones que cumplir.
Asió las riendas de Tai'daishar, y de repente una gran carreta llena de maquinaria apareció en la calle en medio de golpeteos y siseos; las anchas ruedas forradas de hierro arrancaban chispas de los adoquines grises conforme avanzaba calle adelante a la velocidad de un hombre al trote. La maquinaria parecía rezumar vapor; un pesado eje de madera propulsaba otro eje vertical que subía y bajaba, en tanto que por una chimenea metálica salía humo gris de leña quemada; pero ni señal de caballo, sólo una especie de caña de timón en la parte delantera para que las ruedas torcieran. Uno de los tres hombres que iban de pie en la carreta tiró de una larga cuerda, y el vapor salió con un penetrante silbido por un tubo situado encima de un enorme cilindro de hierro. Si los espectadores observaban entre pasmados y sobrecogidos y quizá tapándose los oídos, el tiro de caballos del mercader de la barba partida en dos no estaba en tan buena disposición. Relinchando enloquecidamente, los animales se desbocaron y salieron disparados, a punto de lanzar de cabeza al mercader por la ventanilla, mientras la gente se apartaba a los lados de un salto. A su paso, la extraña carreta dejaba una estela de maldiciones. Varias mulas salieron a galope a la par que soltaban rebuznos y los conductores rebotaban en el pescante de los carros, zarandeados atrás y adelante por las riendas. Incluso algunos bueyes empezaron a moverse pesadamente con mayor rapidez. La estupefacción de Min llegaba claramente a través del vínculo.
Controlando el caballo negro con las rodillas —entrenado como caballo de guerra, Tai'daishar respondió de inmediato, aunque aun así resopló—, Rand también miraba sorprendido. Al parecer, maese Poel había conseguido que su carreta de vapor funcionara.
—Pero ¿cómo ha llegado esa cosa a Tear? —preguntó en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. La última vez que la había visto había sido en la Academia de Cairhien, y allí se bloqueaba cada pocos pasos.
—Se llama caballo de vapor, milord —dijo un rapazuelo descalzo, de cara sucia y camisa harapienta, mientras brincaba en el pavimento. Hasta el fajín que le sujetaba los pantalones amplios parecía tener más agujeros que tela—. ¡Lo he visto nueve veces! Aquí mi amigo, Com, sólo lo ha visto siete.
—Una carreta de vapor, Doni —lo corrigió su amigo, igualmente harapiento—. Una carreta de vapor —repitió con énfasis.
Ninguno de los dos tendría más de diez años, y más que delgados estaban flacos. Los pies embarrados, las camisas rotas y los pantalones agujereados indicaban que provenían de extramuros, donde vivía la gente más pobre. Rand había cambiado varias leyes en Tear, en especial las que caían con demasiado rigor sobre los pobres, pero no había podido cambiarlo todo. Ni siquiera había sabido cómo empezar. Lews Therin se puso a hablar sin sentido sobre impuestos y sobre dinero para crear trabajos, pero era como si soltara palabras al buen tuntún por el poco sentido que tenía lo que decía. Rand ahogó la voz a un apagado runrún, el zumbido de una mosca al otro lado de una habitación.
—Cuatro de ésas enganchadas, una detrás de otra, tiraron de un centenar de carretas todo el camino desde Cairhien —continuó Doni, sin hacer caso del otro pilluelo—. Cubrían casi cien millas al día, milord. ¡Cien millas!
—Eran seis, Doni —lo contradijo Com, que soltó un sonoro suspiro—. Y sólo arrastraban cincuenta carretas, pero cubrían más de cien millas cada jornada. Hasta ciento veinte algunos días, por lo que oí decir, y quien lo dijo era uno de los hombres de vapor.
Doni le asestó una mirada ceñuda, y los dos apretaron los puños.
—Sea de un modo o del otro es un notable logro —se apresuró a comentar Rand antes de que empezaran a intercambiar golpes—. Tomad.
Rebuscó en el bolsillo de la chaqueta, sacó dos monedas y lanzó una a cada chiquillo sin mirar qué eran. El oro relució en el aire antes de que los chicos atraparan ávidamente las monedas. Intercambiaron una mirada de sobresalto y echaron a correr a través de las puertas de la ciudad tan deprisa como les era posible, sin duda temerosos de que Rand les pidiera que se las devolvieran. Sus familias podrían vivir durante meses con todo ese oro.
Min los siguió con la mirada; su rostro mostraba una expresión de profunda tristeza que era un eco de lo que transmitía el vínculo incluso después de que sacudió la cabeza y sosegó el gesto. ¿Qué habría visto? Muerte, probablemente. Rand sintió ira, pero no pena. ¿Cuántas decenas de miles morirían antes de que la Última Batalla hubiese acabado? ¿Cuántos serían niños? No había lugar para la pena.
—Muy generoso, pero ¿vamos a quedarnos aquí toda la mañana? —dijo Nynaeve con voz tensa.
La carreta de vapor se alejaba rápidamente, pero su gorda yegua marrón todavía resoplaba con nerviosismo y sacudía la cabeza arriba y abajo, de manera que le estaba creando problemas a pesar de ser plácida por naturaleza. Nynaeve distaba mucho de ser la buena amazona que se consideraba. A decir verdad, la montura de Min, una yegua gris de cuello arqueado procedente del establo de Algarin, pataleaba de tal forma que sólo la firmeza de la joven para aferrar las riendas le impedía salir disparada, y el ruano de Alivia intentaba patalear, si bien la antigua damane controlaba al animal con la misma facilidad que Cadsuane a su zaino. A veces Alivia desplegaba talentos sorprendentes. A las damane se les exigía que montaran bien.
Mientras se adentraban en la ciudad, Rand echó una última ojeada a la carreta de vapor que se perdía a lo lejos. Calificar aquel logro de notable era quedarse corto. Un centenar de carretas o sólo cincuenta —¡sólo!— merecía el calificativo de increíble. ¿Los mercaderes empezarían a utilizar ese invento en lugar de los caballos? No parecía probable. Los mercaderes eran conservadores y no se distinguían por adoptar innovaciones en el modo de hacer las cosas. Por alguna razón, Lews Therin empezó a reírse otra vez.
Tear no era una ciudad hermosa como Caemlyn o Tar Valon, y tenía muy pocas calles a las que se pudiera calificar de especialmente amplias, pero era muy extensa, una de las grandes urbes del mundo y, como la mayoría de las grandes urbes, un revoltijo que había ido creciendo sin orden ni concierto. En aquellas calles intrincadas, posadas techadas con tejas y establos con techos de pizarra, con las esquinas marcadamente inclinadas, se alzaban junto a palacios con blancas cúpulas cuadradas y altas torres —circundadas de balconadas— que a menudo terminaba en punta; las cúspides de cúpulas y torres brillaban con el sol de primera hora de la mañana. Tiendas y talleres de herreros y cuchilleros, modistas y carniceros, pescaderos y tejedores de alfombras se alternaban con construcciones de mármol y altas puertas de bronce tras imponentes columnas blancas de cofradías gremiales, bancos y cámaras de transacciones comerciales.
A esa hora, las propias calles seguían sumidas en sombras pero bullían con la celebrada diligencia sureña. Sillas de manos acarreadas por parejas de hombres enjutos se abrían paso entre la multitud casi con tanta rapidez como los chiquillos que jugaban y corrían de aquí para allí, en tanto que carruajes y carrozas tirados por troncos de cuatro o seis caballos avanzaban con igual lentitud que carros y carretas, en su mayoría tirados por grandes bueyes. Mozos de cuerda caminaban trabajosamente con los fardos colgados de varas apoyadas en el hombro de dos hombres, y aprendices cargaban a la espalda alfombras enrolladas y cajas con piezas de artesanía de sus maestros. Vendedores ambulantes voceaban sus productos, que exhibían en bandejas o en carretillas, ya fueran alfileres o cintas y algunos castañas asadas o pasteles de carne, y había volatineros o malabaristas o músicos que actuaban casi en cada cruce de calles. Nadie habría imaginado que aquélla era una ciudad bajo asedio.
Sin embargo no todo era pacífico. Ni que fuera temprano ni que no, Rand vio borrachos desmandados a los que echaban de posadas y tabernas, así como muchas peleas callejeras y hombres enzarzados a golpes en el suelo, y no se acababa de perder de vista una agarrada cuando uno se topaba con otra. Había muchos mesnaderos mezclados en la multitud, con espada a la cadera y las abombadas mangas de las chaquetas de paño con bandas de los diversos colores de las casas, pero ni siquiera los que iban equipados con peto y casco hacían nada para poner fin a las reyertas. Un buen número de peleas tenía por protagonistas a mesnaderos, entre ellos mismos, contra Marinos, contra tipos toscamente vestidos que podrían ser jornaleros, aprendices o matones. Los soldados sin nada que hacer terminaban por aburrirse, y los soldados aburridos se emborrachaban y peleaban. A Rand le alegraba ver aburridos a los soldados de los rebeldes.
Las Doncellas, que se desplazaban entre la multitud y seguían fingiendo que no tenían nada que ver con él, eran motivo de miradas desconcertadas y rascadas de cabeza, sobre todo por parte de los Marinos de rostro oscuro, aunque las seguía una pandilla de chiquillos boquiabiertos. Los tearianos, muchos de los cuales eran poco más claros de piel que los Marinos, habían visto Aiel con anterioridad, pero si se preguntaban por qué habían regresado a la ciudad parecía que tenían otros asuntos de los que ocuparse esa mañana, y más importantes. Nadie parecía interesado en Rand y su acompañamiento. Por las calles había más hombres y mujeres a caballo, en su mayoría forasteros; aquí, un pálido mercader cairhienino con una chaqueta oscura; allí, un arafelino con campanillas de plata atadas a las oscuras trenzas; acá, una domani de tez cobriza con un traje de montar escasamente opaco y apenas cubierto por la capa, a la que seguían un par de corpulentos guardaespaldas con chaquetas de cuero y placas metálicas cosidas encima; acullá, un shienariano con la cabeza afeitada excepto un copete canoso y el estómago forzando los botones de la chaqueta. No se podían dar diez pasos en Tear sin ver forasteros. El comercio teariano tenía un largo brazo.
Lo cual no quería decir que Rand pasara por la ciudad sin incidentes. Un poco más adelante, un recadero de panadería que iba corriendo tropezó y cayó; el cesto salió por el aire y cuando el chico se incorporaba del suelo empedrado mientras Rand pasaba a su lado, se quedó inmóvil sin acabar de ponerse de pie, con la mirada clavada en las largas barras de pan puestas de punta cerca del cesto y arrimadas por la parte superior de manera que formaban un burdo cono. Un tipo en mangas de camisa, que había asomado a la ventana del segundo piso de una posada, perdió el equilibrio y cayó a la calle al tiempo que soltaba un grito; un grito que se cortó cuando aterrizó de pie a menos de diez pasos de Tai'daishar y con la jarra todavía en la mano. Rand lo dejó atrás, desorbitados los ojos y tocándose el cuerpo sin salir de su sorpresa. Allí por donde pasaba Rand se formaban ondulaciones de casualidad alterada y se extendían por la ciudad.
No todos los sucesos serían tan inocuos como el de las barras de pan ni tan benéficos como el del hombre que había aterrizado de pie en lugar de caer de cabeza. Esas ondulaciones podían derivar a la rotura de un hueso o incluso del cuello lo que habría sido un traspié sin más consecuencias. Iniciarían enemistades de por vida cuando unos hombres pronunciaran palabras que nunca habrían imaginado que saldrían de sus labios. Harían que mujeres decidieran de repente envenenar a sus esposos por ofensas triviales que habían tolerado indulgentemente durante años. Oh, sí, quizás algún tipo encontrara un saco podrido lleno de oro enterrado en su sótano sin saber exactamente por qué había decidido ponerse a cavar, para empezar, o un hombre quizá pedía y le concedían la mano de una mujer a la que nunca había tenido el valor de abordar hasta ese instante, pero habría tantos que se arruinarían como aquellos que harían fortuna. Equilibrio, lo había llamado Min. Un bien para equilibrar cada mal. Él veía un mal para equilibrar cada bien. Tenía que acabar lo que había ido a hacer en Tear y marcharse cuanto antes. Galopar por aquellas calles abarrotadas de gente quedaba descartado, pero apretó el paso lo suficiente para que las Doncellas tuvieran que ir al trote.
Su punto de destino lo tenía a la vista mucho antes de entrar en la ciudad: una mole de piedra semejante a una colina pelada de paredes cortadas a pico que se extendía desde el río Erinin hasta el centro de la ciudad, unas ocho o nueve marcas, lo que significaba su buena milla cuadrada o más, y que dominaba el cielo de la urbe. La Ciudadela de Tear era la fortaleza más antigua de la raza humana, la construcción más antigua del mundo, levantada con el Poder Único en los últimos días del propio Desmembramiento. Era una sólida roca en una pieza, sin una sola juntura, aunque más de tres mil años de lluvia y viento habían erosionado la superficie volviéndola áspera y rugosa. Las primeras almenas se alzaban cien pasos por encima del suelo, aunque había aspilleras en abundancia a menos altura, así como picos de canalones en la piedra por los que verter aceite hirviente o plomo fundido sobre atacantes. Ningún cerco impediría que la Ciudadela recibiera suministros a través de sus propios muelles protegidos por murallas, y contenía forjas y fábricas para reemplazar o reparar todo tipo de armas si las existencias de las armerías escaseaban. En la torre más alta, que se elevaba justo en el centro de la Ciudadela, ondeaba la bandera de Tear, mitad roja, mitad dorada, con una línea diagonal formada por tres lunas crecientes, tan grande que se distinguía claramente mientras flameaba con la fuerte brisa. Tenía que ser fuerte para mover aquella bandera. Las torres más bajas sustentaban versiones más reducidas, pero allí se alternaban con otra bandera ondulante, el antiguo símbolo Aes Sedai, blanco y negro sobre campo rojo. La Enseña de la Luz. El Estandarte del Dragón, lo llamaban algunos, como si no hubiera otro que llevara ese nombre. El Gran Señor Darlin hacía alarde de su lealtad, al parecer. Eso estaba bien.
Alanna se encontraba allí, y si eso era bueno o no todavía tenía que descubrirlo. No era tan consciente de ella como antes de que Elayne, Aviendha y Min lo vincularan conjuntamente —le parecía que no; de algún modo la habían apartado a un lado para tomar la supremacía, y ella le había confesado que percibía poco más que su presencia—, pero aun así seguía estando en un lugar recóndito de su mente, un puñado de emociones y sensaciones físicas. Le parecía que había pasado mucho tiempo desde que no percibía esas sensaciones. Una vez más, sentía el vínculo con ella como una intromisión, una usurpadora en ciernes de su vínculo con Min, Elayne y Aviendha. Alanna estaba rendida, como si no hubiera dormido mucho últimamente, y frustrada, con fuertes ráfagas de rabia y malhumor. ¿Irían mal las negociaciones? Muy pronto se enteraría. Ella sería consciente ya de su presencia en la ciudad, consciente de que se iba acercando, aunque de poco más. Min había intentado enseñarle un truco al que llamaba «enmascaramiento» y con el que presumiblemente lo ocultaría del vínculo, pero nunca había sido capaz de conseguir que funcionara. Por supuesto, ella había admitido que tampoco lo había logrado.
A poco, se encontraba en una calle que conducía en línea recta a la plaza que circundaba la Ciudadela por tres lados, pero su intención no era dirigirse directamente allí. Para empezar, todas y cada una de las enormes puertas reforzadas con bandas de hierro estarían cerradas a cal y canto. En segundo lugar, alcanzaba a ver varios cientos de mesnaderos al final de la calle. Suponía que ocurriría lo mismo delante de todas las puertas. No daban la impresión de ser gentes que tenían puesto cerco a una fortaleza. Parecían estar repantigados indolentemente —muchos tenían los yelmos quitados y las alabardas recostadas contra los edificios que jalonaban la calle, mientras las camareras de tabernas y posadas próximas se movían entre ellos sirviendo jarras de cerveza o de vino en bandejas— pero era muy poco probable que mantuvieran esa actitud relajada si alguien intentaba entrar en la Ciudadela. Tampoco es que pudieran impedírselo, desde luego. Podría quitar de su camino a unos cuantos cientos de hombres como si espantara polillas.
Pero no había ido a Tear a matar a nadie; no a menos que no tuviera más remedio, así que cabalgó hacia el patio del establo de una posada de tres pisos, de piedra gris y techada con tejas, que tenía un aspecto próspero. El cartel colgado a la entrada estaba recién pintado y representaba unos toscos remedos de las criaturas enroscadas en sus antebrazos. No obstante, por lo visto el artista había decidido que la descripción de las criaturas era inadecuada, ya que les había añadido afilados dientes y alas coriáceas parecidas a las de los murciélagos. ¡Alas! Casi parecían copias de una de esas bestias voladoras de los seanchan. Cadsuane miró el letrero y resopló con desdén. Nynaeve lo miró y soltó una risita. ¡Y Min también!
Incluso después de que Rand les hubo dado monedas de plata a los mozos de establo descalzos para que almohazaran a los caballos, los hombres miraron a las Doncellas con más atención que a las monedas, pero no más de lo que hicieron los parroquianos que se encontraban en la sala común con vigas de madera en el techo de El Dragón. Las conversaciones se fueron apagando cuando las Doncellas entraron detrás de Rand y de las demás, con las puntas de lanza asomando por encima de la cabeza y las adargas de piel de toro en la mano. Hombres y mujeres, la mayoría con ropas de paño liso de buena calidad, se giraron en las sillas de respaldo bajo para contemplarlas de hito en hito. Parecían comerciantes medios y artesanos con buena posición económica, pero aun así los miraron boquiabiertos, como aldeanos llegados a la ciudad por primera vez. Las camareras, con vestido oscuro de cuello alto y pequeños delantales blancos, dejaron de servir y se les desorbitaron los ojos por encima de las bandejas. Hasta la mujer que tocaba el salterio entre los dos hogares de piedra, apagados debido al buen tiempo que hacía esa mañana, dejó de pulsar las cuerdas.
Un tipo de tez muy oscura y cabello ensortijado que estaba sentado a una mesa cuadrada instalada junto a la puerta no pareció reparar en las Doncellas ni poco ni mucho. Rand lo confundió con un Marino en un primer momento, aunque vestía una peculiar chaqueta, sin cuello ni solapas, que en tiempos debía de haber sido blanca pero que ahora estaba manchada y arrugada.
—Os digo que tengo muchos, muchos de esos... gusanos que hacen, eh, sí, hacen... seda, en un barco —decía entrecortadamente con un acento raro, musical—. Pero he de tener las... eh, sí... hojas de morera para alimentarlos. Nos haremos ricos.
Su compañero de mesa agitó la mano regordeta en un ademán displicente al tiempo que miraba fijamente a las Doncellas.
—¿Gusanos? —dijo con aire ausente—. Todo el mundo sabe que la seda crece en árboles.
Mientras se internaba en la sala común, Rand sacudió la cabeza; el dueño se dirigió a su encuentro. ¡Gusanos! ¡Las cosas que la gente se inventaba para intentar sacarle dinero a alguien!
—Agardo Saranche a vuestro servicio, milord, señoras —saludó el hombre enjuto de ralo cabello al tiempo que hacía una profunda reverencia y extendía los brazos hacia los lados. No todos los tearianos eran de tez oscura, pero el posadero tenía la piel casi tan pálida como un cairhienino—. ¿En qué puedo serviros? —Los oscuros ojos se desviaban sin cesar hacia las Doncellas, y cada vez que lo hacían el hombre se tiraba de la chaqueta, larga y azul, como si de repente le estuviera demasiado prieta.
—Queremos habitación con una buena vista de la Ciudadela —contestó Rand.
—Son los gusanos los que hacen seda, amigo —dijo a su espalda un hombre que arrastraba las palabras al hablar—. Apuesto mis ojos.
El familiar acento hizo que Rand se girara rápidamente y encontró a Alivia mirando con los ojos desorbitados y el rostro exangüe a un hombre con chaqueta oscura que en ese momento cruzaba la puerta y salía a la calle. Con un juramento, Rand corrió a la puerta, pero había casi una docena de hombres con chaqueta oscura que se alejaban de la posada, y cualquiera podía ser el que había hablado. Era imposible distinguir a un hombre de estatura y corpulencia medias al que sólo había visto por detrás. ¿Qué hacía un seanchan en Tear? ¿Explorar para una nueva invasión? Acabaría con eso muy pronto. Se volvió en la puerta deseando haber podido echarle mano al hombre. Era consciente de que más valía saber que suponer.
Le preguntó a Alivia si había visto bien al tipo, pero ella sacudió la cabeza sin decir nada. Todavía estaba pálida. Se mostraba furiosa cuando hablaba de lo que quería hacerles a las sul'dam, pero parecía que le bastaba oír el acento de su tierra natal para conmocionarse. Rand esperaba que eso no acabara siendo un punto débil que la hiciera vulnerable. Iba a ayudarlo, de algún modo, y no podía permitirse el lujo de que fuera débil.
—¿Qué sabéis del hombre que acaba de marcharse? —demandó a Saranche—. El que hablaba arrastrando las palabras.
El posadero parpadeó.
—Nada, milord. Nunca lo había visto hasta ahora. ¿Queréis una habitación? —Recorrió con la mirada a Min y a las otras mujeres y movió los labios como si contara.
—Si estáis pensando en alguna impropiedad, maese Saranche, más vale que lo penséis dos veces y una tercera —dijo Nynaeve, indignada, al tiempo que se tiraba de la trenza que colgaba fuera de la capucha—. Antes de que os abofetee.
Min gruñó suavemente y movió automáticamente una mano hacia la otra muñeca antes de controlarse. ¡Luz, pero qué rápida era para echar mano a los cuchillos!
—¿Qué impropiedad? —inquirió Alivia, desconcertada. Cadsuane resopló.
—Una habitación —contestó pacientemente Rand. «Las mujeres siempre encuentran una razón para indignarse», pensó. ¿O había sido Lews Therin? Se encogió de hombros con malestar. Y un toque de irritación que consiguió que no se le reflejara en la voz por muy poco—. La más grande que tengáis y con vistas a la Ciudadela. No la necesitaremos mucho tiempo. Podréis volver a alquilarla para la noche. Sin embargo, es posible que tengamos que dejar los caballos en el establo uno o dos días más.
Una expresión de alivio asomó al semblante de Saranche, y un tono de pesar obviamente falso le impregnó la voz.
—Lamento que mi habitación más grande esté alquilada, milord. De hecho, lo están todas las habitaciones grandes. Pero me complacerá mucho escoltaros calle arriba hasta Las Tres Lunas y...
—¡Bah! —Cadsuane se retiró la capucha lo suficiente para que se le viera la cara, así como parte de los adornos dorados del cabello. Toda ella era fría compostura, implacable la mirada—. Y creo que podrás hallar un modo de tener disponible esa habitación, chico. Creo que más te vale que lo encuentres. Págale bien —añadió, esto dirigido a Rand, mientras los adornos se mecían en las cadenas—. Eso era un consejo, no una orden.
Saranche tomó con prontitud la gruesa corona de oro que le tendió Rand —no era probable que la posada entera ganara mucho más que eso en una semana—, pero fue el rostro intemporal de Cadsuane lo que lo hizo salir disparado hacia el piso de arriba por la escalera ubicada en el fondo de la sala y regresar unos cuantos minutos después para conducirlos a una habitación en el segundo piso, con revestimiento de madera oscura y una cama deshecha lo bastante ancha para dormir tres en ella y flanqueada por un par de ventanas. La Ciudadela llenaba toda la vista, irguiéndose imponente sobre los tejados. Al ocupante anterior lo habían sacado tan deprisa que se había dejado una media de lana tirada al pie de la cama, así como un peine tallado en cuerno sobre el palanganero que había en un rincón. El posadero ofreció mandar subir sus alforjas y también vino; pareció sorprenderle que Rand rehusara, pero una mirada al rostro de Cadsuane bastó para que saliera con premura de espaldas a la puerta al tiempo que hacía reverencias.
La habitación era bastante amplia para ser de una posada, pero ni punto de comparación con cualquiera de los cuartos de la casa solariega de Algarin y mucho menos con los de un palacio. Sobre todo cuando la abarrotaban casi una docena de personas. Las paredes parecían cernerse sobre Rand, que de repente sintió el pecho oprimido. Le costaba trabajo respirar. El vínculo rebosó repentinamente de conmiseración y preocupación.
«La caja —jadeó Lews Therin—. ¡Hay que salir de la caja!»
Clavó los ojos en las ventanas. Tener la Ciudadela a la vista era imprescindible, y contemplar el espacio abierto entre El Dragón y la Ciudadela, el espacio despejado en lo alto, alivió un poco su ansiedad; sólo un poco. Con los ojos fijos en el cielo sobre la Ciudadela ordenó a todas que se pegaran contra las paredes. Obedecieron con rapidez. Bueno, Cadsuane le asestó una mirada penetrante antes de deslizarse hacia una pared, y Nynaeve aspiró aire por la nariz sonoramente antes de desplazarse, irritada, hacia allí, pero las demás se movieron con presteza. Si pensaban que quería espacio por cuestión de seguridad, en cierto modo era verdad. Tenerlas fuera de su línea visual hacía que la habitación pareciera algo más amplia. Sólo un poco, pero cada centímetro era un verdadero alivio. El vínculo desbordaba preocupación.
«¡Hay que salir! —gimió Lews Therin—. He de salir.»
Endureciéndose y preparándose para lo que sabía que iba a pasar, alerta a cualquier intento de Lews Therin, Rand asió la mitad masculina de la Fuente Verdadera y el Saidin entró a raudales en él. ¿Había intentado el demente asirlo antes? Lo había rozado, de eso no cabía duda, lo había tocado, pero estaba en poder de Rand. Montañas de fuego precipitándose en feroces avalanchas intentaron arrastrarlo en la vorágine. Oleadas que hacían que el hielo pareciera cálido en comparación trataron de aplastarlo en rugientes océanos. Deleitándose en ello se sintió tan vivo que parecía que antes hubiera estado sonámbulo. Oía la respiración de cada una de las personas que estaban en la habitación, veía la enorme bandera en lo alto de la Ciudadela con tanta claridad que pensó que podría distinguir la urdimbre del tejido. La doble herida del costado le palpitaba como si intentara desgarrarse de su cuerpo, pero con el Poder llenándolo podía hacer caso omiso del dolor. Creía ser capaz de hacer caso omiso de una estocada.
No obstante, con el Saidin llegó la náusea inevitable y violenta, el deseo casi irresistible de doblarse y vomitar hasta la última papilla. Las rodillas le temblaron. Luchó contra ello con tanto empeño como contra el Poder, y con el Saidin había que bregar siempre y en cada momento. La cara del hombre de Shadar Logoth flotó en su mente un instante. Parecía furioso. Y a punto de vomitar. Sin lugar a dudas era consciente de Rand en ese momento como Rand lo era de él. De moverse el grosor de un cabello en cualquier dirección se tocarían. Sólo el grosor de un cabello.
—¿Qué ocurre? —demandó Nynaeve, que se acercó y lo observó preocupada—. Se te ha puesto la cara cenicienta.
Alzó las manos hacia su cabeza y Rand sintió que se le ponía carne de gallina. Le apartó las manos.
—Me encuentro bien. Apártate. —Ella se quedó plantada en el sitio y le asestó una de esas miradas que las mujeres llevan guardadas en la escarcela. Ésta le decía que sabía que mentía aunque no pudiera demostrarlo. ¿Es que practicaban las miradas delante de un espejo?—. Apártate, Nynaeve.
—Se encuentra bien, Nynaeve —dijo Min aunque también tenía la cara un tanto cenicienta y se apretaba el estómago con las manos. Lo sabía.
Nynaeve sorbió y arrugó la nariz con aire desdeñoso, pero se quitó de en medio. Tal vez Lan se había hartado y había huido. No, imposible. Lan no la dejaría a menos que ella se lo dijera, y aun entonces sólo mientras fuera necesario. Estuviera donde estuviera, Nynaeve lo sabía y seguramente lo habían mandado allí por razones que únicamente ella conocía. Las Aes Sedai y sus jodidos secretos.
Encauzó Energía con un toque de Fuego, y la familiar línea vertical y plateada apareció al pie de la cama, pareció rotar y se abrió a una vista imprecisa de inmensas columnas sumidas en la oscuridad. La luz de la habitación de la posada era la única iluminación. El acceso, a varias pulgadas del suelo, no era más grande que la puerta de la habitación, pero aun así, tan pronto como quedó completamente abierto, tres Doncellas, veladas ya, lo cruzaron a la par que empuñaban las lanzas, y a Rand se le puso piel de gallina otra vez cuando Alivia saltó detrás de ellas. Protegerlo era un deber autoimpuesto, pero se lo tomaba tan en serio como las Doncellas.
No obstante, allí no habría emboscadas ni peligros, así que lo cruzó y bajó. Al otro lado, el acceso se encontraba a más de un pie de altura sobre el suelo de losas grises que no deseaba dañar más de lo que ya lo había hecho. Estaban en el Corazón de la Ciudadela y, con el Poder llenándolo y la luz que se derramaba a través del acceso desde la habitación de El Dragón, veía la angosta brecha en una de esas losas, donde había clavado Callandor. Quien la extraiga continuará después. Había pensado largo y tendido antes de enviar a Narishma a buscar a Callandor. Dijeran lo que dijeran las Profecías respecto al hombre que lo seguiría, Narishma tenía otras ocupaciones aquel día. Un bosque de inmensas columnas de piedra roja lo rodeaba y se extendía hasta perderse en la oscuridad que ocultaba las doradas lámparas apagadas, el techo abovedado y la gran cúpula. Las botas resonaron levantando ecos en la vasta cámara, incluso el susurro de las suaves botas de las Doncellas. En aquel lugar, la sensación de confinamiento desapareció.
Min saltó al suelo casi pisándole los talones —con un cuchillo en cada mano, girando la cabeza y escudriñando la oscuridad— pero Cadsuane se quedó parada al borde del acceso.
—Yo no salto a menos que no tenga más remedio que hacerlo, chico —dijo mientras le tendía una mano y esperaba a que él la tomara.
Rand la ayudó a bajar y ella se lo agradeció con una inclinación de cabeza. Podría interpretarse así, al menos. O también podía significar: «Te has tomado tu puñetero tiempo». Una esfera de luz apareció sobre la palma de la mano de la mujer, y al momento Alivia sostenía otra bola de luz. Las dos creaban un perímetro de luminosidad que hacía más intensa la oscuridad que los rodeaba. Nynaeve requirió la misma muestra de cortesía, y tuvo la elegancia de darle las gracias —enseguida encauzó su propia esfera de luz— pero cuando Rand ofreció una mano a una de las Doncellas —le parecía que era Sarendhra, una de las Shaido, aunque lo único que le veía de la cara eran los ojos azules sobre el negro velo— ella soltó un gruñido desdeñoso y bajó de un salto, lanza en mano, seguida por las otras dos. Dejó que el acceso se cerrara, pero siguió asiendo el Saidin a despecho de que le revolvía el estómago y le hacía que le diera vueltas la cabeza. No esperaba tener que encauzar de nuevo antes de abandonar la Ciudadela, pero tampoco quería dar otra ocasión a Lews Therin de aferrar el Poder.
«Tienes que confiar en mí —gruñó Lews Therin—. Si hemos de llegar al Tarmon Gai'don para así poder morir, debes confiar en mí.»
«Una vez me dijiste que no confiara en nadie —pensó Rand—. Incluido tú.»
«Sólo los locos no confían en nadie —susurró Lews Therin. De repente se puso a llorar—. Oh, ¿por qué tengo a un loco dentro de mi cabeza?»
Rand rechazó la voz y dejó de oírla. Al pasar a través del alto arco que conducía fuera del Corazón, se sorprendió al encontrar a dos Defensores de la Ciudadela equipados con el yelmo de cresta y el peto bruñido, las mangas abullonadas de las chaquetas negras listadas en negro y oro. Empuñadas las espadas, miraban el arco con una expresión mezcla de confusión y sombría resolución. Sin duda se habían sobresaltado al ver luces y oír pasos resonando en un lugar que sólo tenía una entrada, la que guardaban ellos. Las Doncellas se agazaparon a la par que enarbolaban las lanzas, se abrían a ambos lados y rodeaban lentamente a los dos hombres.
—Por la Ciudadela, es él —dijo uno de ellos mientras envainaba el arma con premura. Fornido, con una cicatriz fruncida que empezaba en la frente y se extendía sobre el puente de la nariz hasta llegar a la mandíbula, hizo una profunda reverencia con las manos hacia los lados—. Milord Dragón —saludó—. Iagin Handar, milord. La Ciudadela resiste. Me quedó este recuerdo de aquel día. —Se tocó la cicatriz de la cara.
—Una herida honrosa, Handar, y un día para recordar —le respondió Rand mientras el otro, un tipo más delgado, se guardaba el arma rápidamente y hacía una reverencia. Sólo entonces bajaron las lanzas las Doncellas, bien que mantuvieron velado el rostro. ¿Un día para recordar? Trollocs y Myrddraal dentro de la Ciudadela. La segunda vez que había blandido realmente a Callandor utilizando la Espada que no es una Espada de la forma para la que se había pensado. Los muertos caídos por doquier. Una niña muerta a la que no consiguió devolver a la vida. ¿Quién podría olvidar un día así?—. Sé que di órdenes para que el Corazón se guardara mientras Callandor estuviera aquí, pero ¿por qué seguís montando guardia?
Los dos hombres intercambiaron una mirada de desconcierto.
—Disteis la orden de poner guardias, milord Dragón —dijo Handar—, y los Defensores obedecen, pero no mencionasteis nada sobre Callandor excepto que nadie debía acercarse a ella a menos que demostraran que venían de vuestra parte. —De repente el robusto hombre dio un respingo e hizo otra reverencia, ésta aún más pronunciada—. Perdonadme, milord, si ha parecido que os cuestionaba. No era mi intención. ¿Queréis que mande ir a los Grandes Señores a vuestros aposentos? Se han mantenido dispuestos para vuestro regreso.
—No es menester —le dijo Rand—. Darlin me estará esperando y sé dónde encontrarlo.
Handar tuvo un sobresalto y el otro hombre de repente encontró algo interesante que observar en el suelo.
—Tal vez necesitéis un guía, milord —explicó lentamente Handar—. Los pasillos... A veces los pasillos cambian.
Vaya. Realmente el Entramado empezaba a aflojarse. Eso significaba que el Oscuro estaba más cerca del mundo de lo que había estado desde la Guerra de la Sombra. Si se soltaba demasiado antes del Tarmon Gai'don, la Urdimbre de las Eras podría destejerse. El fin del tiempo, la realidad y la creación. De algún modo tenía que dar pie a la Última Batalla antes de que tal cosa ocurriera. Sólo que no se atrevía. Todavía no.
Aseguró a Handar y al otro hombre que no necesitaba que lo guiaran y los dos soldados volvieron a inclinarse en una reverencia, por lo visto aceptando que el Dragón Renacido era capaz de hacer cualquier cosa que decía que podía hacer. La pura verdad era que sabía que podía localizar a Alanna —era capaz de apuntar directamente hacia donde estaba ella— y se había movido desde que la había percibido por primera vez. Para hallar a Darlin e informarle que Rand al'Thor llegaba, no le cabía duda. Min la había descrito como una de las que él tenía en la mano, pero aun así las Aes Sedai siempre encontraban la forma de jugar a dos bandas en beneficio propio. Siempre tenían sus propios planes, sus propios objetivos. Prueba de ello eran Nynaeve y Verin. Lo era cualquiera de ellas.
—Saltan cuando dices «rana» —comentó fríamente Cadsuane mientras se quitaba la capucha del todo y salían del Corazón—. Eso puede ser perjudicial para uno cuando es mucha gente la que lo hace.
¡Y tenía el descaro de ser ella la que decía eso! ¡La puñetera Cadsuane Melaidhrin!
—Estoy librando una batalla —le contestó ásperamente. La náusea lo tenía con los nervios a flor de piel. Eso era parte del motivo por el que era desabrido—. Cuanta menos gente me obedezca, más posibilidades tendré de perder, y si yo pierdo, pierde todo el mundo. Si soy capaz de conseguir que alguien me obedezca, lo haré. —Bastantes había ya que no obedecían o que lo hacían a su modo. ¿Por qué, en nombre de la Luz, Min sentía lástima?
—Lo que imaginaba —murmuró Cadsuane a la par que asentía con la cabeza, casi hablando para sí misma. Y eso ¿qué se suponía que significaba?
La Ciudadela tenía todo el boato de un palacio, desde los tapices de seda y las gruesas alfombras a lo largo de los pasillos, procedentes de Tarabon, Altara y la propia Tear, hasta los pedestales dorados que sostenían lámparas de espejos. Los baúles pegados a las paredes de piedra puede que contuvieran lo que la servidumbre necesitaba para limpiar, pero estaban hechos de maderas nobles, a menudo con tallas prolijas y siempre canteados en dorado. Cuencos y jarrones de porcelana de los Marinos se exhibían en hornacinas, piezas tan delicadas como hojas y que valían muchas veces su peso en oro; o esculturas enormes y tachonadas de gemas, como un leopardo dorado con rubíes por ojos que intentaba derribar a un venado de plata con las cuernas cubiertas de perlas y que medían un paso de altura; un león dorado que era más alto todavía, con ojos de esmeraldas y zarpas de gotas de fuego; otras adornadas con gemas de una forma tan extravagante que no se veía nada de metal. Criados con uniforme en negro y dorado hacían reverencias a Rand a su paso por la Ciudadela; los que lo reconocían se inclinaban de forma más pronunciada, desde luego. Algunos ojos se desorbitaban al ver a las Doncellas que lo seguían, pero la sorpresa no impedía que siguieran con sus reverencias.
Toda la pompa y todo el boato de un palacio, pero la Ciudadela se había diseñado para guerrear dentro al igual que fuera. Allí donde dos corredores se cruzaban, el techo estaba salpicado de buhederas. Entre los tapices, a una buena altura, las aspilleras hendían los muros en ángulo para cubrir los corredores en ambas direcciones, y no había hueco de escaleras que no tuviera troneras a fin de defenderlas con flechas o saetas de ballesta. Sólo unos atacantes habían tenido éxito en abrirse paso al interior de la Ciudadela, los Aiel, y éstos habían superado toda oposición demasiado deprisa para que muchas de esas defensas entraran en juego, pero cualquier otro enemigo que consiguiera penetrar en la Ciudadela pagaría un alto precio en sangre por cada estancia. Sólo que Viajar había cambiado el arte de la guerra para siempre. Viajar y las Flores de Fuego y muchas otras cosas. Ese precio en sangre seguiría pagándose, pero las murallas de piedra y las torres altas ya no podrían frenar un asalto. Los Asha'man habían convertido a la Ciudadela en algo tan obsoleto como las espadas de bronce y las hachas de sílex a las que habían quedado reducidos los hombres en el Desmembramiento. La fortaleza más antigua de la humanidad era una reliquia ahora.
El vínculo con Alanna lo condujo más y más arriba, hasta que Rand se detuvo ante unas altas puertas brillantes con leopardos dorados como picaportes. Ella se encontraba al otro lado. Luz, qué ganas tenía de vomitar. Dominándose a fuerza de voluntad, Rand abrió una de las hojas y entró, dejando a las Doncellas de guardia fuera. Min y las otras lo siguieron.
La salita estaba casi tan ornamentada como sus propios aposentos en la Ciudadela; en las paredes colgaban anchos tapices de seda que representaban escenas de caza y de batallas. La gran alfombra de diseño tarabonés debía de valer suficiente oro para alimentar a un pueblo grande durante un año, y la gran chimenea de mármol negro era tan alta que un hombre podría meterse en ella sin agacharse y lo bastante ancha para que cupieran de ocho en fondo. Todas las piezas del mobiliario estaban construidas sólidamente, talladas con profusión, cubiertas con capas doradas y salpicadas de gemas, al igual que las altas lámparas de píe, con las llamas reflejadas en espejos que contribuían a alumbrar junto a la luz que pasaba por el techo de cristales. Un oso dorado de más de un paso de altura, con ojos de rubíes y zarpas y dientes de plata, se erguía sobre una peana dorada en un lateral del cuarto, en tanto que otra peana idéntica servía de apoyo a un águila casi igual de alta, con ojos de esmeraldas y garras de rubíes. Piezas sobrias para el estilo de Tear.
Sentada en un sillón, Alanna alzó la vista cuando Rand entró y levantó una copa dorada para que una de las dos criadas jóvenes con uniforme en negro y oro la llenara de oscuro vino. Esbelta en un traje de montar gris con cuchilladas verdes, Alanna estaba tan bella que Lews Therin empezó a canturrear para sí mismo. Rand estuvo a punto de toquetearse el lóbulo antes de bajar la mano con brusquedad, de repente con la duda de si el gesto era suyo o del loco. Ella sonrió, pero tristemente, y sus ojos pasaron sobre Min y Nynaeve, Alivia y Cadsuane, mientras el vínculo transmitía suspicacia, amén de cólera y amohinamiento. Las dos últimas acentuadas por causa de Cadsuane. Y mezclado con todo lo demás hubo gozo también cuando la mirada se posó en él, si bien no lo denotó en la voz.
—Vaya, quién lo hubiera imaginado, milord Dragón —murmuró con un dejo de aspereza en el título—. Qué gran sorpresa, ¿no es cierto, milord Astoril? —Así que no había advertido a nadie de su llegada, después de todo. Interesante.
—Una muy grata sorpresa —dijo el hombre mayor vestido con chaqueta de mangas a rayas rojas y azules mientras se incorporaba para saludar con una reverencia y se atusaba la barba untada y recortada en punta. El rostro del Gran Señor Astoril Damara estaba surcado de arrugas y el cabello, largo hasta los hombros, era blanco como la nieve y ralo, pero mantenía bien derecha la espalda y la mirada de los oscuros ojos era incisiva—. Llevo tiempo esperando con ansiedad este momento. —Volvió a hacer una reverencia, esta vez a Cadsuane y, después de un instante, a Nynaeve—. Aes Sedai —dijo como saludo. Muy civilizado para Tear, donde encauzar, ya que no las propias Aes Sedai, había estado proscrito hasta que Rand había cambiado la ley.
Darlin Sisnera, Gran Señor y Administrador del Dragón Renacido en Tear, que vestía chaqueta de seda verde con mangas de rayas amarillas y botas trabajadas con toques de oro, era menos de una cabeza más bajo que Rand, llevaba el pelo muy corto y la barba puntiaguda, y tenía nariz prominente y ojos azules que no eran habituales en Tear. Esos ojos se abrieron de par en par al girar la cabeza e interrumpir la conversación que mantenía con Caraline Damodred cerca de la chimenea. La presencia de la noble cairhienina causó un sobresalto a Rand aunque éste había esperado verla allí. Estuvo a punto de empezar a recitar mentalmente la letanía que usaba para forjar su alma con fuego, pero logró frenarse a tiempo. Baja, delgada, de tez pálida y grandes ojos oscuros, sobre la frente le pendía un pequeño rubí colgado de una cadena dorada, entretejida en el negro cabello que le caía en ondas hasta los hombros; era la viva imagen de su prima Moraine. Vestía nada menos que una chaqueta larga, de color azul, con bordados de volutas doradas a excepción de las franjas horizontales en rojo, verde y blanco que se prolongaban desde el cuello hasta el dobladillo, sobre unos ajustados pantalones verdes y botas azules de tacón. Al parecer la moda había viajado lejos, después de todo. Saludó con una reverencia, aunque resultó rara con aquel atuendo. El canturreo de Lews Therin cobró fuerza y Rand habría querido que el hombre tuviera cara para poder soltarle un puñetazo. Moraine era un recuerdo para endurecerle el alma, no para canturrearle.
—Milord Dragón —saludó Darlin con una inclinación de cabeza forzada.
No era hombre acostumbrado a ser el primero en inclinar la cabeza. A Cadsuane no le dedicó siquiera esa mínima reverencia, sólo una mirada penetrante antes de que aparentemente se desentendiera por completo de su presencia. La Aes Sedai los había tenido a Caraline y a él de «invitados» en Cairhien durante un tiempo. No era probable que olvidara aquello; ni que lo perdonara. A un gesto suyo, las dos criadas se movieron deprisa para ofrecer vino. Como era de esperar, Cadsuane, con su rostro intemporal, recibió la primera copa, pero, sorprendentemente, Nynaeve tuvo la segunda. El Dragón Renacido era una cosa, pero una mujer con el sello de la Gran Serpiente era otra muy distinta, incluso allí en Tear. Echándose la capa hacia atrás, Cadsuane se retiró hacia la pared. No era habitual en ella hacer eso. Claro que desde esa posición podía observar a todos al mismo tiempo. Alivia se situó junto a la puerta, sin duda por la misma razón.
—Me alegra más veros ahora que la última vez —continuó Darlin—. Me hicisteis un gran honor. Aunque es posible que todavía pierda la cabeza por ello, si vuestras Aes Sedai no hacen más progresos que los conseguidos hasta ahora.
—No te enfurruñes, Darlin —murmuró Caraline, cuya voz gutural sonaba divertida—. Los hombres se enfurruñan, ¿no es cierto, Min?
Por alguna razón, Min soltó una carcajada.
—¿Qué hacéis aquí? —demandó Rand a las dos personas que no había esperado ver.
Tomó una copa de una de las criadas mientras que la otra dudaba entre Min y Alivia. Min ganó, tal vez porque el vestido azul de la seanchan era liso. Min se acercó a Caraline —a una mirada de la cairhienina, Darlin se apartó, sonriente— y las dos mujeres se quedaron con las cabezas juntas y hablando en susurros. Henchido de Poder, Rand logró oír alguna que otra palabra suelta, como su nombre o el de Darlin.
Weiramon Saniago, también un Gran Señor de Tear, no era bajo y se erguía recto como una espada, pero aun así su actitud recordaba a un gallo de corral pavoneándose. La barba con pinceladas blancas, recortada en pico y untada de aceites, temblaba prácticamente de orgullo.
—Saludos al Señor de la Mañana —dijo a la par que inclinaba la cabeza. O, más bien, entonó las palabras. Weiramon era único en lo de entonar y declamar—. ¿Que por qué estoy aquí, milord? —Parecía desconcertado por la pregunta—. Vaya, pues cuando supe que Darlin estaba bajo asedio en la Ciudadela, ¿qué iba a hacer sino acudir en su ayuda? Así se consuma mi alma, traté de convencer a algunos de los otros para que me acompañaran. ¡Juro que habríamos acabado rápidamente con Estanda y esa pandilla! —Apretó el puño para mostrar cómo habría aplastado a los rebeldes—. Pero sólo Anaiyella demostró tener coraje. ¡Los cairhieninos eran un montón de melindres!
Caraline hizo un alto en su charla con Min para lanzarle una mirada que le habría hecho buscarse la herida de la puñalada si hubiera reparado en ella. Astoril frunció los labios y se centró en la intensa observación de su vino.
La Gran Señora Anaiyella Narencelona también llevaba chaqueta, pantalones ajustados y botas de tacón, aunque había añadido una gola de encaje, y la chaqueta verde tenía perlas cosidas. Sobre el oscuro cabello lucía una cofia ajustada, adornada con perlas. Era una mujer delgada, bonita, e hizo una reverencia al tiempo que esbozaba una sonrisa afectada, de manera que de algún modo dio la impresión de que quería besarle la mano a Rand. «Coraje» no sería la palabra que Rand le aplicaría a esa mujer. «Descaro», por otro lado...
—Milord Dragón —dijo con voz suave—, ojalá pudiéramos informar de un éxito absoluto, pero mi Maestro de los Caballos murió combatiendo a los seanchan, y dejasteis a casi todos mis mesnaderos en Illian. Con todo, conseguimos descargar un golpe en vuestro nombre.
—¿Éxito? ¿Golpe? —La mirada ceñuda de Alanna abarcó a los dos, Weiramon y Anaiyella, antes de volverse de nuevo para mirar a Rand—. Arribaron a los muelles de la Ciudadela con un barco, pero desembarcaron a casi todos sus mesnaderos y a todos los mercenarios que contrataron en Cairhien río arriba. Con la orden de entrar en la ciudad y atacar a los rebeldes. —Hizo un sonido de desagrado—. El único resultado fue la muerte de muchos hombres y tener que volver a empezar desde el principio nuestra negociación con los rebeldes.
La sonrisa afectada de Anaiyella adquirió un viso de mueca enfermiza.
—Mi plan era salir de la Ciudadela y atacarlos desde ambos flancos —protestó Weiramon—. Pero Darlin rehusó. ¡Rehusó!
Darlin ya no sonreía. Estaba con los pies plantados muy separados y el aire del hombre que desearía tener una espada en la mano en lugar de una copa.
—Os lo dije entonces, Weiramon. Aunque despojara a la Ciudadela de todos sus Defensores, los rebeldes seguirían superándonos en número por mucho. Demasiado. Han contratado a todos los mercenarios que han encontrado desde el Erinin hasta la bahía de Remara.
Rand se sentó en un sillón y echó el brazo por el respaldo. Los brazos del sillón no tenían apoyo por delante, de modo que la espada no le estorbó. Caraline y Min parecían haber cambiado el tema de conversación hacia la vestimenta. Al menos toqueteaban la chaqueta de la otra y Rand oyó palabras como «pespunte» y corte al «bies», significaran lo que significaran. La mirada de Alanna iba de él a Min, y percibió a través del vínculo incredulidad en conflicto con recelo.
—Os dejé en Cairhien porque os quería allí —dijo. No se fiaba de ninguno de los dos, pero no podían causar mucho daño en Cairhien, donde sólo eran forasteros sin poder alguno. La ira, avivada por la náusea, se dejó notar en su voz—. Haced planes para regresar allí cuanto antes. Cuanto antes.
La mueca de Anaiyella se tornó más enfermiza e incluso la mujer se encogió ligeramente. Weiramon estaba hecho de otro paño más duro.
—Milord Dragón, os serviré donde digáis, pero puedo hacerlo mejor en mi tierra natal. Conozco a esos rebeldes, sé en qué se puede confiar en ellos y en qué...
—¡Cuanto antes! —repitió secamente Rand al tiempo que golpeaba con el puño el brazo del sillón con bastante fuerza para que la madera crujiera de forma audible.
—Una —dijo Cadsuane con gran claridad e incomprensiblemente.
—Os sugiero encarecidamente que hagáis lo que os dice, lord Weiramon. —Nynaeve le dirigió una mirada inexpresiva al hombre y tomó un sorbo de vino—. Últimamente está de mal humor, peor que nunca, y no querréis que lo dirija contra vos.
Cadsuane soltó un sonoro suspiro.
—No te metas en esto, muchacha —dijo con sequedad.
Nynaeve le dirigió una mirada fulminante, abrió la boca y después torció el gesto y volvió a cerrarla. Se agarró la trenza y cruzó la estancia para reunirse con Min y con Caraline. En realidad se deslizó; era muy buena desplazándose de esa forma ya. Weiramon estudió a Cadsuane un instante, ladeada la cabeza de forma que parecía mirarla con desprecio.
—Como digáis. El Dragón Renacido ordena, y Weiramon Saniago obedece —manifestó finalmente—. Apuesto a que mi barco podrá estar dispuesto para partir mañana. ¿Bastará para entonces?
Rand asintió con un seco cabeceo. Tendría que servirle como respuesta. No estaba dispuesto a perder un instante en abrir un acceso para enviar a esos dos necios donde les correspondía.
—Hay hambre en la ciudad —comentó mientras observaba el oso dorado; ¿cuántos días podría alimentar a Tear todo ese oro?. Pensar en comida hizo que el estómago se le encogiera. Esperó una respuesta que no tardó en llegar, aunque de alguien que no había esperado.
—Darlin mandó traer rebaños de ovejas y reses a la ciudad —informó Caraline con considerable calidez en la voz. La mirada penetrante como dagas la recibió Rand esta vez—. En la actualidad... —Vaciló un momento, aunque el ardor no abandonó su mirada—. En la actualidad la carne es incomestible a los dos días de haber sacrificado a los animales, de modo que mandó traerlos vivos, así como carretas llenas de grano. Estanda y sus compañeros se apoderaron de todos y se los quedaron para ellos.
Darlin le dirigió una sonrisa cariñosa, pero cuando habló en su voz había un timbre de disculpa.
—Lo intenté tres veces, pero al parecer Estanda es insaciable. Me pareció absurdo seguir alimentando a mis enemigos. Vuestros enemigos.
Rand asintió con la cabeza. Al menos el hombre no desconocía la situación de la ciudad.
—Hay dos chicos que viven extramuros. Doni y Com. No sé más datos de ellos. Tienen alrededor de diez años. Cuando hayáis resuelto el tema de los rebeldes y podáis salir de la Ciudadela, os agradecería que los encontraseis y les echaseis un ojo. —Min hizo un sonido gutural y el vínculo le transmitió una tristeza tan intensa que casi desbordó la arrolladora oleada de amor que la acompañaba. Es decir, tenía que ser la muerte lo que había visto. Pero se había equivocado con Moraine. Tal vez esa visión podía cambiarla un ta'veren.
«No —gruñó Lews Therin—. Sus visiones no deben cambiar. ¡Tenemos que morir!»
Rand no le hizo caso. Darlin pareció desconcertado con la petición, pero accedió pues ¿qué otra cosa iba a hacer él si el Dragón Renacido se lo pedía?
Rand estaba a punto de sacar el tema de su visita cuando Bera Harkin, otra de las Aes Sedai que había mandado ir a Tear para tratar con los rebeldes, entró en la estancia, fruncido el ceño mientras echaba una ojeada hacia atrás como si las Doncellas le hubieran puesto obstáculos, cosa más que probable que hubiera ocurrido. Los Aiel consideraban a las Aes Sedai que le habían jurado fidelidad como aprendizas de las Sabias, y las Doncellas aprovechaban todas las ocasiones que se les presentaban para recordarles a las aprendizas que no eran Sabias todavía. Era una mujer achaparrada, con el cabello castaño cortado alrededor de la cara cuadrada, y, a despecho de las ropas de seda verde, de no ser por la intemporalidad del rostro habría parecido una ama de casa granjera. Una que gobernaba su casa y la granja con mano firme, sin embargo, y que le diría a un rey que no entrara soltando barro en su cocina. A fin de cuentas era del Ajah Verde, con todo el orgullo y la arrogancia propios de su Ajah. Dirigió a Alivia una mirada que rebosaba el desdén de una Aes Sedai hacia una espontánea, expresión que se redujo a frialdad cuando reparó en la presencia de Rand.
—Bueno, he de admitir que no debería sorprenderme veros, considerando lo que ha ocurrido esta mañana —dijo. Desabrochó el sencillo broche de plata de la capa, lo prendió en la escarcela y se echó la prenda doblada sobre un brazo—. Aunque podría haberse debido a la noticia de que los otros se encuentran a sólo un día al oeste del Erinin.
—¿Los otros? —preguntó Rand con voz sosegada. Sosegada y acerada.
A Bera no pareció impresionarle. Continuó arreglando los pliegues de la capa.
—Los otros Grandes Señores y Señoras, por supuesto. Sunamon, Tolmeran, todos ellos. Por lo visto vienen zumbando a Tear, tan deprisa como pueden avanzar los caballos de sus mesnaderos.
Rand se incorporó tan deprisa que la espada se enganchó un momento en el brazo del sillón. Sólo un momento, porque la madera dorada, debilitada por el golpe que le había propinado anteriormente, se partió con un sonoro chasquido y el brazo cayó en la alfombra. Ni siquiera lo miró. ¡Los muy necios! Los seanchan plantados en la frontera de Altara ¿y volvían a Tear?
—¿Es que nadie recuerda cómo se obedece? —bramó—. ¡Quiero que partan mensajeros de inmediato a su encuentro! ¡Deben regresar a Illian más deprisa de lo que se marcharon o haré que los ahorquen a todos!
—Dos —dijo Cadsuane. ¿Pero qué demonios contaba?—. Un consejo, chico. Pregúntale qué ha pasado esta mañana. Huelo buenas noticias.
Bera dio un leve respingo al reparar en la presencia de Cadsuane. La miró de soslayo, con cautela, y dejó de manosear la capa.
—Hemos llegado a un acuerdo —dijo como si le hubieran hecho la pregunta—. Tedosian y Simaan titubeaban, como siempre, pero Hearne se mostraba tan inflexible como Estanda. —Sacudió la cabeza—. Creo que Tedosian y Simaan habrían cambiado de opinión antes, pero algunos tipos con un acento raro les habían prometido oro y hombres.
—Seanchan —dijo Nynaeve. Alivia abrió la boca, pero la cerró sin hablar.
—Tal vez —concedió Bera—. Se mantenían apartados de nosotras y nos miraban como si fuésemos perros rabiosos que fuéramos a morderlos en cualquier momento. Eso concuerda con lo poco que he oído contar sobre los seanchan. Sea como sea, hace menos de una hora Estanda empezó a preguntar de repente si el lord Dragón le devolvería su título y sus tierras, y todos los demás se derrumbaron acto seguido tras ella. El acuerdo es el siguiente. Se acepta a Darlin como Administrador del Dragón Renacido en Tear, se mantienen todas las leyes que dictasteis y pagan para alimentar a la ciudad durante un año como sanción por la rebelión. A cambio, reciben una reivindicación completa, Darlin será coronado rey de Tear y le jurarán lealtad. Merana y Rafela están preparando los documentos para firmarlos y sellarlos.
—¿Rey? —repitió Darlin con incredulidad. Caraline se acercó a él para tomarlo del brazo.
—¿Reivindicación? —gruñó Rand, que arrojó a un lado la copa en medio de una rociada de vino. El vínculo le transmitió cautela, una advertencia de Min, pero estaba demasiado furioso para prestar atención. El mareo que le revolvía el estómago también le revolvía la ira—. ¡No me vengáis con puñetas! Los despojé de títulos y de tierras por rebelarse contra mí. ¡Podrán seguir siendo plebeyos y jurarme fidelidad!
—Tres —dijo Cadsuane, y a Rand se le erizó la piel un instante antes de que algo lo golpeara en el trasero como un azote asestado con una vara. Bera abrió los labios por la impresión y dejó que la capa se deslizara del brazo al suelo. Nynaeve rió. Contuvo la risa enseguida, ¡pero se rió!—. No me obligues a recordarte constantemente que cuides tus modales, muchacho —prosiguió Cadsuane—. Alanna me explicó las condiciones que ofrecías antes de que ella viniera aquí y que eran aceptar a Darlin de Administrador, que se mantuvieran tus leyes, y todo lo demás que hay sobre la mesa, y al parecer han aceptado esas condiciones. Puedes hacer lo que gustes, claro, pero te daré otro consejo. Cuando se aceptan las condiciones que has ofrecido, cíñete a ellas.
«O de otro modo nadie confiará en ti», dijo Lews Therin en un tono que sonaba muy cuerdo. De momento.
Rand fulminó con la mirada a Cadsuane, prietos los puños, a punto de tejer algo que la chamuscaría. Notaba el verdugón en las nalgas y lo sentiría más montado a caballo. Era como si palpitara, y la rabia palpitaba junto con el dolor. Ella volvía a mirar su copa de vino con aire sosegado. ¿Había un atisbo de desafío en esa mirada, como si lo retara a que encauzara? ¡Se pasaba todo el tiempo que estaba con él desafiándolo! El problema era que su consejo era bueno. Había dado esas condiciones a Alanna. Había esperado que la negociación fuera más dura, que intentaran sacar más ventajas, pero habían accedido justo a lo que él pedía. A más. Ni siquiera se le había ocurrido pensar en sanciones.
—Al parecer vuestro sino ha cambiado y os encumbra, rey Darlin —dijo. Una de las criadas le hizo una reverencia y le ofreció otra copa llena de vino. El semblante de la mujer estaba tan sereno como el de cualquier Aes Sedai. Cualquiera diría que el que los hombres discutieran con hermanas era el pan nuestro de cada día para ella.
—Salve, rey Darlin —entonó Weiramon con la voz que sonaba un tanto estrangulada, y al cabo de un instante Anaiyella se hizo eco de su saludo, tan falta de aire como si hubiera corrido una milla. Otrora había hablado de aspirar a una corona en Tear.
—Pero ¿por qué me querrían como rey? —comentó Darlin al tiempo que se pasaba los dedos por el cabello—. O a cualquiera. No ha habido reyes en la Ciudadela desde que Moreina sucumbió como nación, hace un millar de años. ¿O es que exigisteis esa condición, Bera Sedai?
La aludida recogió la capa del suelo y empezó a sacudirla.
—Eso fue su... Llamarla «exigencia» sería exagerar. Pongamos que fue su sugerencia. Cualquiera de ellos habría estado más que dispuesto a ocupar un trono, en especial Estanda. —Anaiyella hizo un ruido ahogado—. Pero naturalmente sabían que no había la menor esperanza respecto a eso. De esta forma, pueden juraros lealtad a vos, en lugar de hacerlo al Dragón Renacido, lo que lo convierte en algo menos amargo.
—Y si eres rey —intervino Caraline— significa que el Administrador del Dragón Renacido en Tear pasa a ser un título menor. —Soltó una risa gutural—. Puede que hilvanen otros tres o cuatro títulos sonoros para tratar de hundirlo hasta que se pierda en la oscuridad.
Bera frunció los labios como si hubiera estado a punto de exponer esa misma idea.
—¿Y te casarías con un rey, Caraline? —preguntó Darlin—. Aceptaré la corona si dices que sí. Aunque tendré que mandar hacer una.
Min se aclaró la garganta.
—Puedo deciros el aspecto que debería tener, si gustáis.
Caraline se echó a reír de nuevo y soltó el brazo de Darlin; se alejó de él contoneándose.
—Tendré que verte con ella puesta antes de poder responder a eso. Manda hacer la corona que diga Min, y si estás guapo con ella... —Sonrió—. Entonces tal vez lo consideraré.
—Os deseo lo mejor a ambos —manifestó secamente Rand—, pero hay asuntos más importantes que tratar ahora mismo. —Min le asestó una mirada penetrante mientras el vínculo le transmitía desaprobación. También Nynaeve le dirigió una mirada cortante. ¿A qué venía eso?—. Aceptaréis la corona, Darlin, y tan pronto como esos documentos estén firmados quiero que arrestéis a esos seanchan, y después reuniréis a todos los hombres en Tear que sepan distinguir el extremo de una espada o de una alabarda del otro. Arreglaré las cosas para que los Asha'man os trasladen a Arad Doman.
—¿Y yo, milord Dragón? —inquirió Weiramon. Casi temblaba de ansiedad, y consiguió pavonearse sin moverse del sitio—. Si hay que librar una batalla, os serviré mejor allí que languideciendo en Cairhien.
Rand observó al hombre. Y a Anaiyella. Weiramon era un estúpido chapucero, y no se fiaba de ninguno de los dos, pero no veía qué mal podían hacer contando sólo con un puñado de seguidores.
—De acuerdo. Ambos acompañaréis al Gran Señor Darlin... Mejor dicho, al rey.
Anaiyella tragó saliva como si al menos ella hubiera preferido regresar a Cairhien.
—Pero ¿qué se supone que he de hacer en Arad Doman? —quiso saber Darlin—. Por lo poco que he oído sobre esa nación es una casa de locos.
Lews Therin rió a carcajadas dentro de la cabeza de Rand.
—El Tarmon Gai'don se aproxima —contestó Rand. Quisiera la Luz que no estuviera demasiado cercano—. Vais a Arad Doman a prepararos para la Última Batalla.
22
PARA HACER LLORAR A UN ANCLA
A despecho del cabeceo inducido por las azules y alargadas olas, Harine din Togara estaba sentada muy derecha junto a su hermana, justo delante de los porteadores del parasol y del timonel, que aferraba la caña del timón. Shalon parecía enfrascada en estudiar a los doce hombres y mujeres que manejaban los remos. O tal vez estuviera ensimismada en sus pensamientos. Últimamente había muchas cosas en las que pensar, entre ellas, y no menos importante, la reunión a la que se la había convocado. Sin embargo, su mente divagaba y dejaba que los pensamientos bogaran a la deriva. Serenarse. Cada vez que las Doce Primeras de los Atha'an Miere se habían reunido desde que había arribado a Illian, había tenido que serenarse antes de acudir a la convocatoria. Pero cuando llegó a Tear y encontró la Gaviota Azul de su hermana Zaida todavía anclada en el río, tuvo la seguridad de que la mujer todavía estaba en Caemlyn o que al menos la seguía, a bastante distancia. Un doloroso error, aquél. Aunque a decir verdad poco habría cambiado que Zaida se hubiera encontrado a semanas de distancia. Al menos no habría cambiado para ella. No. Nada de pensar en Zaida.
El sol aún se hallaba sólo un puño por encima del horizonte oriental y varias embarcaciones de los confinados en tierra se dirigían hacia el largo rompeolas del puerto de Illian. Una tenía tres palos y algo parecido al aparejo mayor, con todas las velas mayores cuadradas; sin embargo era achaparrada y poco gobernable, y se movía torpemente a través de las aguas onduladas levantando surtidores de espuma en lugar de hendidas. La mayoría eran embarcaciones pequeñas, de aparejo menor, con las velas triangulares casi todas de cuchillo. Algunas parecían bastante veloces, pero puesto que los confinados en tierra rara vez navegaban sin tener tierra a la vista y por lo general anclaban de noche por miedo a los bajíos, esa rapidez de poco les valía. El flete que requería verdadera rapidez iba a parar a los barcos Atha'an Miere. Con un recargo en el precio, naturalmente. Era una pequeña parte de lo que los Atha'an Miere transportaban, en parte debido al precio y en parte porque en la actualidad pocas cosas requerían su rapidez. Además, la tarifa del flete garantizaba cierto beneficio, pero cuando el Maestre de Cargamento negociaba él solo por el barco, todos los beneficios iban a parar al velero y al clan.
Hasta donde alcanzaba la vista al este y al oeste a lo largo de la costa, había embarcaciones Atha'an Miere ancladas —surcadores, remontadores y centellas—, la mayoría rodeadas de botes de venta de productos, apiñados con tal desorden que más parecían borrachines en un festejo costero. Bogando con remos desde la ciudad, los botes ofrecían a la venta todo tipo de cosas, desde fruta en conserva hasta carne de vacuno y de ovino en cuartos, pasando por clavos, utensilios de hierro y espadas, y siguiendo con llamativas baratijas de Illian que podrían llamar la atención a un marinero que gustara de oro y gemas. Aunque por lo general el oro era una fina capa que se desgastaba en pocos meses y dejaba a la vista el latón que había debajo, y las gemas, cristales de colores. También llevaban consigo ratas, aunque no para vender. Tras permanecer anclados tanto tiempo, ahora todos los barcos estaban infestados de ratas. Desperdicios y roedores eran la garantía de que siempre habría mercado para los mercachifles.
Los botes de vendedores también rodeaban los inmensos barcos seanchan, presentes por docenas y docenas, que se habían utilizado en la gran Escapada de Ebou Dar. Si uno hablaba de la Escapada nadie le preguntaba a qué escapada se refería. Eran embarcaciones de proa vertical, el doble de manga que un surcador, algunos más, quizás adecuados para aguantar el azote de las olas a través de mar gruesa, pero aparejados con extrañas velas envergadas en nervios, demasiado rígidas para un ajuste adecuado. Hombres y mujeres pululaban por esos mástiles y vergas para cambiar las jarcias por otras más funcionales. Nadie quería las naves, pero los astilleros emplearían años en reemplazar los barcos perdidos en Ebou Dar. ¡Y a qué coste! Ni que tuvieran excesiva manga ni que no, esas naves estarían muchos años de servicio. A menos que no le quedara más remedio, a ninguna Navegante le apetecía meterse hasta el cuello en deudas con préstamos de los cofres del clan mientras los seanchan sacaban la mayoría de su oro —cuando no todo—, del fondo de la bahía en Ebou Dar. Algunas, que por desgracia no poseían barco propio ni uno de los seanchan, no tenían otra opción.
Los doce remeros de Harine sobrepasaron el grueso muro del rompeolas, cubierto con una densa capa de oscuro limo y largas algas que el azote de las olas contra la piedra gris no conseguía arrancar, y el amplio puerto gris verdoso de Illian se abrió ante ella rodeado de grandes extensiones de marisma por la que vadeaban aves zancudas, y en la que, en algunas zonas, empezaba a cambiar el tono pardo invernal por el verde. Un trazo de bruma arrastrada por la suave brisa flotó a través de la barca y le humedeció el cabello antes de alejarse hacia el puerto. Pequeñas barcas de pesca sacaban las redes a lo largo de la orilla de la marisma, mientras una docena de distintos tipos de gaviotas y golondrinas de mar volaban en círculo por encima para robar lo que pudieran. A Harine no le interesaba la ciudad que se extendía más allá de los largos muelles de piedra en los que había atracadas naves mercantes, pero el puerto... Esa amplia y casi circular extensión de agua era la rada más grande que se conocía, y se encontraba llena de embarcaciones marítimas y fluviales, en su mayoría esperando el turno de atracar en puerto. Estaba realmente llena con centenares de embarcaciones de todo tipo y tamaño, y no todas pertenecían a los confinados en tierra. Asimismo había surcadores, los esbeltos veleros de tres palos capaces de echar carreras a las marsopas. Surcadores y tres de las desgarbadas monstruosidades seanchan. Eran los barcos de las Señoras de las Olas y Navegantes que conformaban las Doce Primeras de cada clan, los que habían sido admitidos en el puerto antes de que no quedara espacio libre. Hasta la rada de Illian tenía un límite, y el Consejo de los Nueve, por no mentar al tal Administrador del Dragón Renacido para Illian, habría causado problemas si los Atha'an Miere hubieran empezado a saturar su mercado.
Un viento gélido y repentino llegó del norte. No, no llegó; simplemente surgió y sopló con toda su fuerza levantando crestas de espuma en el puerto y trayendo un olor a pino y a algo... terroso. Harine no sabía mucho de árboles, pero sí de tablones utilizados para construir barcos, y dudaba que hubiera abundancia de pinos en las proximidades de Illian. Entonces se fijó en la línea de niebla. Mientras que los barcos cabeceaban y se mecían con la súbita ráfaga que se dirigía al sur, la niebla seguía su lento desplazamiento hacia el norte. Mantener las manos sobre las rodillas le costó no poco esfuerzo. Habría querido quitarse a manotazos la humedad pegada al pelo. Había pensado que después de lo de Shadar Logoth nada volvería a conmocionarla, pero había visto demasiadas... singularidades últimamente, cosas extrañas que apuntaban que el mundo sufría deformaciones.
Tan de repente como había surgido, el viento calmó. Se alzaron murmullos, el ritmo de la boga vaciló y el remo cuatro de babor golpeó a contramano y salpicó agua en el bote. La tripulación sabía que los vientos no se comportaban de esa manera.
—¡Con cuidado ahí! —ordenó firmemente Harine—. ¡Cuidado!
—¡Remad a un tiempo, traperos confinados en tierra! —gritó la oficial de cubierta desde la proa. Delgada y curtida, Jadein también tenía curtidos los pulmones—. ¿Es que voy a tener que marcaros el ritmo? —Los insultos enlazados crisparon algunas caras de rabia mientras que otras se atirantaban en un gesto mortificado, pero los remos empezaron de nuevo a bogar acompasadamente.
Shalon escudriñaba la niebla ahora. Preguntarle qué veía, qué pensaba, tendría que esperar. Harine no estaba segura de querer que nadie de la tripulación oyera la respuesta. Ya habían visto cosas suficientes para estar asustados.
El timonel hizo virar el bote hacia uno de los aparatosos barcos seanchan, desde el que cualquier bote de vendedores que se aventuraba cerca era rechazado antes de que el mercachifle tuviera tiempo de pronunciar dos palabras. Era uno de los más grandes, con un enorme alcázar de tres pisos. ¡Tres! De hecho tenía un par de balcones de lado a lado de popa. No le gustaría ver lo que podía hacerles a esos balcones un mar de popa fustigado por una cemara o por uno de los soheenes del Océano Aricio. Otros botes con tripulaciones de doce remeros y unos cuantos con equipos de ocho esperaban su turno para acercarse de costado al barco siguiendo el orden de precedencia de sus pasajeros.
—¡Shodein! —gritó Jadein, que se había puesto de pie en la proa. Su voz se oyó claramente, y un bote con doce remeros que se aproximaba al velero dio media vuelta. Los demás siguieron a la espera.
Harine no se levantó hasta que la tripulación hubo echado atrás los remos y los sacó por estribor, haciendo que el bote se detuviera suavemente justo donde Jadein podía atrapar un cabo que colgaba y atar la pequeña embarcación junto a la grande. Shalon suspiró.
—Valor, hermana —le dijo Harine—. Sobrevivimos a Shadar Logoth aunque, la Luz me valga, no sé bien a qué fue a lo que sobrevivimos. —Soltó una breve carcajada—. Y lo que es más, sobrevivimos a Cadsuane Melaidhrin, y dudo que nadie aquí presente sea capaz de hacer tal cosa.
Shalon sonrió débilmente, pero al menos sonrió.
Harine trepó por la escala de cuerda con la misma facilidad con que lo habría hecho veinte años antes y la ayudó a subir a bordo el oficial de cubierta, un tipo achaparrado con una cicatriz reciente que se extendía por debajo del parche que cubría la cuenca vacía del ojo. Muchos habían resultado heridos en la Escapada. Muchos habían muerto. Incluso la cubierta de aquel barco le resultaba extraña bajo la planta desnuda del pie al tener la tablazón colocada en un dibujo extraño. Sin embargo, la guardia de honor era la apropiada, con doce tripulantes varones, desnudos de cintura para arriba, a su izquierda, y doce tripulantes femeninas, con blusas de lino de intensos colores, a su derecha, todos inclinados en una reverencia tan marcada que miraban directamente la cubierta. Esperó a que se le unieran Shalon y los porteadores del parasol antes de continuar avanzando. La Navegante y la Detectora de Vientos, al final de las filas, se inclinaron en una reverencia algo menos marcada a la par que se tocaban el corazón, los labios y la frente. Ambas llevaban estolas blancas de luto, largas hasta la cintura, que casi les tapaban los numerosos collares, como les ocurría a Shalon y a ella.
—Recibid la bienvenida a mi barco, Señora de las Olas —saludó la Navegante a la par que olisqueaba la cajita de perfume—. Que la gracia de la Luz esté con vos hasta que abandonéis su cubierta. Las demás os esperan en el camarote principal.
—Que la gracia de la Luz esté también con vos —respondió Harine.
Turane vestía pantalones de seda azul y blusa de seda roja. Era lo bastante robusta para hacer que su Detectora de Vientos, Serile, pareciera esbelta aun siendo de constitución media, y tenía una mirada taladradora y un rictus avinagrado en la boca, pero ninguno de esos dos detalles ni el hecho de olfatear la cajita de perfume eran gestos hechos a propósito para mostrarle descortesía. Turane no era tan desfachatada. Esa mirada era igual para todo el mundo; su barco yacía en el fondo del puerto de Ebou Dar y en el limpio aire salado de la rada se percibía cierta fetidez.
El camarote principal ocupaba casi toda la longitud del alto alcázar de popa, un espacio vacío de muebles a excepción de trece sillas y una mesa pegada al mamparo en la que había jarras de cuello alto, con vino, así como copas de porcelana amarilla, y dos docenas de mujeres vestidas con sedas brocadas no podían llenar el camarote ni mucho menos. Ella era la última de las Doce Primeras de los Atha'an Miere en llegar y la reacción de las otras Señoras de las Olas hacia ella fue la que ya se había acostumbrado a recibir. Lincora y Wallein le dieron la espalda de forma inequívocamente intencionada. La carirredonda Niolle le dirigió una mirada ceñuda y después se acercó a la mesa a llenar de nuevo su copa. Lacine, tan esbelta que el busto daba la impresión de ser inmenso, sacudió la cabeza como si la asombrara la presencia de Harine. Otras continuaron charlando como si no estuviera allí. Ni que decir tiene que todas llevaban estola de luto.
Pelanna cruzó el camarote hacia ella; la sonrosada y alargada cicatriz que se extendía a lo largo de la mejilla derecha de la cara cuadrada le otorgaba un aire peligroso. El cabello, de rizos menudos, le había encanecido casi por completo, y la cadena de honor que le cruzaba sobre la mejilla izquierda estaba cargada de medallones de oro que rememoraban sus triunfos, incluido el de la parte que había desempeñado en la Escapada. En las muñecas y en los tobillos todavía le quedaban marcas de las cadenas seanchan, bien que ahora las tapaba con las ropas de seda.
—Espero que te hayas recuperado bien, Harine, si la Luz quiere —dijo mientras ladeaba la cabeza y unía las regordetas manos tatuadas en un gesto de conmiseración—. Ya no te dolerá al sentarte, ¿verdad? Puse un cojín en tu silla, por si acaso.
Rió escandalosamente y miró a su Detectora de Vientos, pero Caire le dirigió una mirada vacía, como si no la hubiese oído, y luego soltó una débil risa. Pelanna frunció el entrecejo. Cuando se reía de algo esperaba que los que tenía a su mando rieran también. No obstante, la majestuosa Detectora de Vientos tenía sus propias preocupaciones, como una hija extraviada entre los confinados en tierra, secuestrada por Aes Sedai. Eso tendría un escarmiento. No hacía falta que Caire o Pelanna te cayeran bien para saber que eso era necesario.
Harine dirigió una sonrisa tirante a las dos y pasó junto a Pelanna tan cerca de ella que la mujer, a pesar del ceño que puso, tuvo que echarse hacia atrás o le habría pisado los pies. «Hija de las arenas», pensó Harine con acritud.
No obstante, la aproximación de Mareil provocó una sonrisa genuina. La alta y esbelta mujer, que tenía tantas canas como cabello negro en la melena larga hasta los hombros, había sido su amiga desde que habían empezado juntas como marineros de cubierta en un surcador añoso con una Señora de las Olas de mano de hierro y amargada por su carencia de perspectivas. Enterarse de que Mareil había escapado de Ebou Dar sana y salva había sido una gran alegría. La mujer dedicó a Pelanna y a Caire un gesto ceñudo. Tebreille, su Detectora de Vientos, también torció el gesto al mirar a esas dos pero, a diferencia de ellas, no se debía a que Mareil le exigiera que le lamiera la mano. Como hermanas que eran, Tebreille y Caire compartían la inmensa preocupación por Talaan, la hija de Caire, pero aparte de eso cualquiera de ellas le habría cortado el cuello a la otra por un cobre. O mejor aún —a su entender— sería ver a su hermana rebajada a limpiar las sentinas. No existía odio más profundo que el odio entre hermanas o hermanos.
—No permitas que esas ocas de ciénaga te den picotazos, Harine. —La voz de Mareil era grave para una mujer, pero melodiosa. Le tendió a Harine una de las dos copas que llevaba—. Hiciste lo que creías que debías hacer y, si quiere la Luz, todo saldrá bien.
En contra de sus deseos, los ojos de Harine se desviaron hacia la argolla sujeta a una de las vigas. Bien podrían haberla quitado a esas alturas. Estaba convencida de que seguía allí con el propósito de provocarla. Esa extraña joven, Min, había tenido razón. El Compromiso que había acordado con el Coramoor se había juzgado poco satisfactorio por conceder demasiado a cambio de casi nada. En ese mismo camarote, mientras el resto de las Doce Primeras y la nueva Señora de los Barcos lo presenciaban, se la había despojado de la ropa, se la había colgado por los tobillos de esa argolla sujetándola a otra puesta en el suelo, bien estirada, para a continuación azotarla hasta que gritó como si fuera a quedarse sin pulmones. Las magulladuras y los verdugones se habían quitado, pero el recuerdo persistía a pesar de que había tratado de olvidarlo con todas sus fuerzas. Sin embargo no había chillado para pedir clemencia o un respiro. Eso nunca, o de otro modo no le habría quedado más alternativa que apartarse y volver a ser una simple Navegante mientras que a otra se la elegía como Señora de las Olas del clan Shodein. La mayoría de las mujeres que se encontraban allí creían que de todos modos tendría que haber hecho eso después de recibir semejante castigo, quizás hasta Mareil lo pensaba. Pero ella contaba con la otra parte del vaticinio de Min para reforzar su presencia de ánimo. Algún día sería Señora de los Barcos. Según la ley, las Doce Primeras de los Atha'an Miere podían elegir a cualquier Navegante como Señora de los Barcos, pero a pesar de ello sólo en cinco ocasiones a lo largo de más de tres mil años se había hecho la elección de una mujer que no estuviera entre ellas. Las Aes Sedai decían que las peculiares visiones de Min se cumplían siempre, pero Harine no estaba dispuesta a jugársela.
—Todo saldrá bien, Mareil, si la Luz quiere —dijo. Con el tiempo. Sólo había de tener el valor de aguantar lo que quiera que acaeciera entretanto.
Como era habitual, Zaida llegó sin ceremonia, con pasos largos, seguida de Shielyn, su Detectora de Vientos, alta, delgada y reservada, y Amylia, la Aes Sedai de cabello claro y busto voluminoso que Zaida se había traído con ella desde Caemlyn. En el rostro intemporal parecía plasmarse una expresión permanente de sorpresa, con los increíbles ojos azules muy abiertos; la Aes Sedai respiraba agitadamente por alguna razón. Todas saludaron con una inclinación de cabeza, pero Zaida no hizo el menor caso a esos gestos de cortesía. Vestía prendas de seda brocada de color verde y la estola blanca de luto; era baja, el cabello muy corto, rizado y canoso, pero aun así se las ingeniaba para dar la impresión de ser tan alta como Shielyn. Harine tuvo que admitir para sus adentros que era cuestión de personalidad y de saber estar. Zaida tenía esas cualidades y una reflexión imperturbable que ni siquiera perturbaría verse sorprendida por una cemara a sotavento. Además de volver con la primera de las Aes Sedai acordadas en el trato a cambio del uso del Cuenco de los Vientos, también había regresado con su propio pacto por el que se cedía tierra en Andor que estaría bajo la ley Atha'an Miere, y mientras que el Compromiso de Harine se había considerado deficiente, el de Zaida se había recibido con gran aprobación. Eso y el hecho de que hubiera llegado directamente a Illian a través de uno de esos peculiares accesos, tejido por su propia Detectora de Vientos, no eran las únicas razones de que ahora fuera Señora de los Barcos, pero tampoco habían perjudicado su causa. La propia Harine consideraba ese Viajar como algo sobrevalorado. Sí, Shalon sabía hacer un acceso, pero abrir uno en la cubierta de un barco sin causar destrozos, incluso en aguas tan calmas como éstas, sobre todo desde la cubierta de otro barco, era arriesgado en el mejor de los casos, y nadie era capaz de crear uno lo bastante grande para que un barco lo cruzara navegando. Sobrevalorado en exceso.
—El hombre no ha llegado aún —anunció Zaida mientras se sentaba en la silla que daba la espalda a las ventanas de popa, se arreglaba el largo fajín rojo de flecos y reajustaba el ángulo de la daga tachonada de esmeraldas que llevaba metida en el fajín.
Era una mujer muy puntillosa. Era lógico querer tener todo en su sitio a bordo de un barco —el orden se convertía en una costumbre y en una necesidad— pero ella era exigente incluso para las pautas habituales. Las restantes sillas, ninguna de las cuales estaba fijada a la cubierta como era costumbre, formaban dos filas, una enfrente de la otra, y las Señoras de las Olas empezaron a ocupar sus asientos mientras la Detectora de los Vientos de cada cual se situaba de pie detrás de la silla correspondiente.
—Al parecer su propósito es que lo esperemos —concluyó Zaida—. Amylia, ocúpate de que esas copas estén todas llenas.
Vaya. Por lo visto Amylia había vuelto a meter la pata. La Aes Sedai pegó un respingo, se recogió la falda de tono broncíneo hasta las rodillas y corrió hacia la mesa donde estaban las jarras de vino. La había metido hasta el fondo, aparentemente. Harine se preguntó cuánto tiempo permitiría Zaida que siguiera llevando falda en lugar de pantalones, que eran mucho más prácticos a bordo de un barco. Sin duda le causaría una gran impresión el hecho de que, una vez que se perdiera de vista tierra, las blusas dejaran de usarse. Perteneciente al Ajah Marrón, Amylia había querido estudiar al pueblo Atha'an Miere, pero disponía de muy poco tiempo para el estudio. Su propósito era trabajar y Zaida se ocupaba de que lo hiciera. Estaba allí para enseñar a las Detectoras de Vientos todo lo que las Aes Sedai sabían. Aún titubeaba respecto a eso, pero el rango de cualquier instructor confinado en tierra, por peculiar que fuera, se encontraba apenas una pizca por encima de los marineros de cubierta —¡al principio la mujer había creído que su posición era exactamente igual que la de Zaina, si no superior!— si bien parecía que el contacto regular del flagelo del oficial de cubierta en el trasero la estaba haciendo cambiar de idea, aunque despacio. ¡De hecho, Amylia había intentado desertar tres veces! Lo curioso es que no sabía crear accesos —conocimiento, por otro lado, que se preocupaban de mantener secreto para ella— y tendría que haber imaginado que la sometían a estrecha vigilancia y no intentar huir sobornando a uno de los botes de vendedores. Bueno, no parecía probable que volviera a intentarlo. Supuestamente se le había advertido que un cuarto intento le acarrearía el castigo de azotes en público, seguido de colgarla por los pulgares del aparejo. Nadie se arriesgaría a sufrir semejante humillación, sin duda. Se sabía de Navegantes e incluso de Señoras de las Olas que habían sido degradadas a marineras de cubierta y que lo habían hecho voluntariamente tras pasar por eso, ansiosas de perderse —ellas y su deshonor— en la masa de hombres y mujeres que jalaban cabos y se ocupaban del velamen.
Apartando el cojín colocado en su asiento y dejándolo caer desdeñosamente en cubierta, Harine ocupó su sitio al final de la fila de la izquierda, con Shalon de pie a su espalda. Era la de menor categoría a excepción de Mareil, sentada enfrente de ella. Claro que Zaida se habría sentado sólo una silla antes que ella si no hubiese conseguido el sexto aro de oro en cada oreja y las cadenas que los conectaban. Todavía debían de dolerle los lóbulos por los agujeros abiertos a tal propósito. Qué idea tan agradable.
—Y ya que nos hace esperar, tal vez deberíamos pagarle con la misma moneda cuando llegue finalmente. —Con la copa en la mano, aunque sin probar el vino, Zaida despachó a la Aes Sedai con un brusco ademán, y Amylia corrió hacia Mareil. Qué estúpida mujer. ¿Acaso no sabía que debía servir a la Señora de los Barcos en primer lugar y después a las Señoras de las Olas conforme a la categoría?
Zaida jugueteó con la cajita afiligranada de perfume colgada de una gruesa cadena de oro al cuello. También llevaba un ancho collar de pesados eslabones y ajustado a la garganta, regalo de Elayne de Andor.
—Viene de parte del Coramoor —dijo secamente—, a quien se supone que debías pegarte como una lapa. —El tono no se endureció en ningún momento, pero cada palabra pareció cortar a Harine—. Este hombre es la persona más cercana al Coramoor con quien puedo llegar a hablar sin correr un gran riesgo, ya que aceptaste que no había de acudir a mi llamamiento más de dos veces en un periodo de tres años. Por culpa tuya tengo que aguantar la descortesía de este hombre si resulta ser un sucio borracho que ha de ir corriendo a la batayola para vaciar el estómago cada dos frases. La embajadora que envíe al Coramoor será alguien que sabrá obedecer las órdenes recibidas.
Pelanna rió con disimulo, burlonamente. Shalon apretó el hombro de Harine en un gesto tranquilizador, pero no lo necesitaba. ¿Quedarse con el Coramoor? No había modo de que pudiera explicarle a nadie, ni siquiera a Shalon, los métodos groseros de Cadsuane para doblegar su voluntad ni la absoluta falta de respeto a su dignidad. Había sido embajadora de los Atha'an Miere de nombre mientras que se la obligaba a danzar al son que tocara la Aes Sedai. Estaba dispuesta a reconocer, aunque sólo fuera ante sí misma, que casi había llorado de alivio cuando comprendió que esa maldita mujer iba a dejar que se marchara. Además, las visiones de esa chica siempre se hacían realidad. Eso decían las Aes Sedai, y ellas no podían mentir. Le bastaba. Turane se deslizó en el camarote e hizo una reverencia a Zaida.
—El emisario del Coramoor ha llegado, Señora de los Barcos. Salió de... de un acceso sobre la cubierta del barco. —Aquello levantó murmullos entre las Detectoras de Vientos, y Amylia se sacudió como si hubiese sentido de nuevo el golpe del flagelo del oficial de cubierta.
—Confío en que no haya causado daños excesivos en la cubierta, Turane —dijo Zaida. Harine bebió vino para disimular un atisbo de sonrisa. Al parecer iban a hacer que el hombre esperara, un poco al menos.
—Ninguna en absoluto, Señora de las Olas. —Turane parecía sorprendida—. El acceso se abrió más de un pie por encima de la cubierta y lo cruzó desde uno de los muelles de la ciudad.
—Sí —susurró Shalon—. Ahora entiendo cómo hacerlo así. —Creía que todo lo relacionado con el Poder era maravilloso.
—Tiene que haber sido un gran sobresalto ver aparecer un muelle de piedra sobre vuestro alcázar —comentó Zaida—. De acuerdo, veré si el Coramoor me ha enviado un sucio borracho. Hazlo pasar, Turane. Pero no te des prisa. Amylia, ¿voy a conseguir que me sirvas un poco de vino antes de que se haga de noche?
La Aes Sedai dio un respingo y entre asomos de pucheros, como si estuviese a punto de llorar, corrió a coger una copa al tiempo que Turane hacía otra reverencia y salía. Luz, ¿qué había hecho Amylia? Pasó un largo rato y Zaida tuvo servido el vino bastante antes de que un hombre corpulento de cabello oscuro que le caía en bucles sobre los anchos hombros entrara en el camarote. Desde luego no estaba sucio y tampoco parecía borracho. El cuello alto de la chaqueta negra lucía un alfiler de plata en forma de espada a un lado, y al otro, un alfiler rojo y dorado en forma de una de las criaturas que se enroscaban en los antebrazos del Coramoor. Un dragón. Sí, así era como se llamaba. Otro alfiler redondo, prendido en el hombro izquierdo, mostraba tres coronas doradas sobre fondo azul esmaltado. ¿Una enseña, tal vez? ¿Era un noble de los confinados en tierra? ¿Habría honrado el Coramoor a Zaida al enviar a ese hombre? Conociendo a Rand al'Thor como lo conocía, dudaba que hubiera sido intencionado. No es que intentara desacreditar a nadie, pero los honores de los demás lo traían sin cuidado.
Le hizo una reverencia a Zaida mientras sujetaba suavemente la espada al costado, pero no se llevó la mano al corazón, los labios y la frente. No obstante, con los confinados en tierra había que pasar por alto algunos deslices.
—Me disculpo por la tardanza, Señora de las Olas —dijo—, pero parecía innecesario llegar antes de que todo vuestro grupo estuviera al completo. —Debía de tener un visor de lentes muy bueno para haber observado eso desde el muelle.
—¿Tenéis nombre? —inquirió Zaida tras observarlo de arriba abajo y beber un sorbo de vino.
—Me llamo Logain —contestó simplemente.
La mitad de las mujeres de la sala soltaron una exclamación ahogada y la mayoría de las otras se quedaron boquiabiertas. Más de una dejó caer vino de la copa. Zaida no, ni tampoco Harine, pero sí otras. Logain. Aquél era un nombre conocido incluso por los Atha'an Miere.
—¿Puedo hablar, Señora de los Barcos? —preguntó Amylia, jadeante. Asía la jarra de porcelana con tanta fuerza que Harine temió que la rompería entre las manos, pero la mujer había aprendido a tener suficiente sentido común para no añadir nada más hasta que Zaida asintió con la cabeza. Entonces las palabras le salieron a borbotones—. Este hombre es un falso Dragón, y por ello fue amansado. Cómo ha conseguido encauzar otra vez lo ignoro, pero encauza Saidin. ¡Saidin! Lleva la mácula del Oscuro, Señora de los Barcos. Si tratáis con él incurriréis en la ira de la Torre Blanca. Sé que...
—Basta —la interrumpió Zaida—. Deberías saber de sobra a estas alturas el poco temor que me inspira la Torre Blanca.
—¡Pero...!
Zaida alzó un dedo y la Aes Sedai se calló de golpe, los labios torcidos en una mueca enfermiza. Esa única palabra de sobra podía costarle más «caricias» del oficial de cubierta, y lo sabía.
—Lo que dice es cierto en parte —habló calmosamente Logain—. Soy un Asha'man, pero ya no hay infección. El Saidin está limpio. El Creador decidió mostrarnos su clemencia, al parecer. Tengo una pregunta para ella. ¿A quién servís, Aes Sedai? ¿A Egwene al'Vere o a Elaida a'Roihan?
Con muy buen sentido, Amylia no abrió la boca.
—Durante el próximo año me sirve a mí, Logain —repuso Zaida firmemente. La Aes Sedai cerró con fuerza los pálidos ojos un momento, y al volver a abrirlos estaban más desorbitados que antes por imposible que tal cosa pudiera parecer, y mantuvieron aquella expresión de espanto. ¿De verdad habría creído que Zaida podría ablandarse y dejarla marchar antes?—. Podéis circunscribir vuestras preguntas a mí —continuó la Señora de los Barcos—; pero, antes, yo tengo dos para vos. ¿Dónde está el Coramoor? He de enviarle una embajadora y él tiene que tenerla cerca de acuerdo con el Compromiso. Recordadle eso. ¿Qué mensaje traéis de él? Una petición para algún servicio, supongo.
—En cuanto a dónde está, me es imposible decirlo. —El hombre esbozó una leve sonrisa, como si hubiese hecho un chiste. ¡Sonrió!
—Lo exijo —empezó Zaida, pero él la interrumpió, con lo que provocó enconados murmullos y miradas abrasadoras por parte de las otras mujeres. ¡El necio parecía creerse un igual de la Señora de los Barcos!
—Quiere que su paradero permanezca en secreto, Señora de los Barcos. Los Renegados han hecho intentos de matarlo. Sin embargo, estoy dispuesto a llevar conmigo a Harine din Togara. Por lo que tengo entendido, creo que la considera aceptable.
Harine dio un respingo tan brusco que derramó vino por el envés de la mano, y después echó un buen trago. Pero no, Zaida se divorciaría de Amel y se casaría con una piedra de lastre antes de mandar a Harine din Togara como su embajadora. Con todo, hasta la mera idea bastaba para hacer que la lengua se le pegara al paladar. Puede que ni siquiera convertirse en Señora de los Barcos fuera suficiente recompensa de verse obligada a soportar más a Cadsuane.
Estudiando a Logain con un gesto pétreo, Zaida le dijo a Amylia que le sirviera vino al hombre. La Aes Sedai se encogió, y para cuando llegó a la mesa temblaba de tal modo que el pico de la jarra traqueteó contra el borde de la copa. Cayó casi tanto vino en cubierta como dentro del recipiente. Cosa extraña, Logain se acercó a ella y posó las manos sobre las de la Aes Sedai para tranquilizarla. ¿Sería uno de esos que no dejaban que los demás hicieran su trabajo?
—No tenéis nada que temer de mí, Amylia Sedai —le dijo—. Hace muchísimo tiempo que no me como a nadie para desayunar.
La mujer alzó la vista hacia él, boquiabierta, como si no supiera con seguridad si eso era un chiste.
—¿Y el servicio que requiere? —intervino Zaida.
—No es un requerimiento, Señora de los Barcos. —Tuvo que retirar la jarra para que el vino no rebosara por el borde de la copa. Tomó ésta y se apartó de Amylia, que se quedó plantada en el mismo sitio y sin cerrar la boca. Luz, esa mujer no dejaba de buscarse problemas—. Es un llamamiento a vuestra parte del Compromiso con el Coramoor. Entre otras cosas, le prometisteis barcos, y necesita barcos para transportar víveres y otros suministros a Bandar Eban desde Illian y Tear.
—Eso se puede hacer —dijo Zaida, sin disimular su alivio y a pesar de la mirada ceñuda que lanzó a Harine. Pelanna, cómo no, hizo otro tanto, pero también lo hicieron Lacine, Niolle y algunas más. Harine contuvo un suspiro.
Tenía que admitir que algunos detalles del Compromiso eran bastante onerosos, como el requerimiento de que la Señora de los Barcos estuviera preparada para acudir a su llamada hasta tres veces en el transcurso de dos años cualesquiera. La Profecía Jendai anunciaba que los Atha'an Miere servirían al Coramoor, pero aun así eran pocas las opiniones respecto a que el acto de servirle incluyera que la Señora de los Barcos acudiera corriendo cuando él llamara. Claro que las demás no habían estado allí negociando con Aes Sedai convencidas de que no tenía más alternativas que llegar al acuerdo que pudiera. ¡Tan cierto como que existía la Luz que lo extraño era que hubiese conseguido tanto como había logrado!
—Suministros para más de un millón de personas, Señora de los Barcos —añadió Logain con la flema de quien pide otra copa de vino—. Ignoro cuántas más de un millón, pero la hambruna se ha apoderado de Bandar Eban. Los barcos habrán de llegar cuanto antes.
La conmoción se propagó por el camarote como una ola. Harine no fue la única que echó un buen trago de vino. Hasta Zaida abrió mucho los ojos por la sorpresa.
—Eso requeriría más surcadores de los que poseemos —dijo finalmente, incapaz de disimular el tono de incredulidad en la voz.
—Aun así, es lo que os pide que hagáis —contestó Logain, que se encogió de hombros como si eso no tuviera importancia—. Usad otros barcos si no os queda otra opción.
Zaida se puso muy derecha en la silla. «Lo que os pide.» Ni que hubiera Compromiso ni que no, aquella forma de hablarle era insolente.
Turane volvió a entrar en el camarote y, rompiendo todo protocolo, corrió hacia Zaida; los pies descalzos golpetearon sordamente sobre la madera de la cubierta. Se agachó para acercarse y susurró algo al oído de la Señora de los Barcos. El semblante de Zaida adquirió lentamente una expresión de espanto. Alzó a medias la caja de perfume, después se estremeció y la dejó caer sobre el pecho.
—Hazla pasar —dijo—. Ahora mismo. Ésta es una noticia que haría llorar a un ancla —continuó mientras Turane abandonaba el camarote a la carrera—. Dejaré que oigáis lo que nos tiene que decir. Debéis esperar —añadió cuando Logain abrió la boca—. Debéis esperar.
El hombre tuvo el sentido común de guardar silencio, aunque no tanto como para disimular la impaciencia; se apartó a un lado del camarote y se quedó allí, prietos los labios y fruncido el entrecejo.
La joven que entró y le hizo una profunda reverencia a Zaida era alta y delgada, y podría haber resultado encantadora de no ser por el rostro demacrado. Daba la impresión de que había llevado puestos la blusa de lino azul y los pantalones verdes durante días, y se tambaleaba como si estuviera exhausta. En la cadena de honor sólo colgaban unos pocos medallones, lo que era muy adecuado para su juventud, pero aun así Harine distinguió no menos de tres encomiendas por actos de gran valor.
—Me llamo Cemeille din Selaan Ojos Luengos y soy la Navegante del centella Corredor del Viento. Navegué lo más deprisa posible, pero me temo que es demasiado tarde para poder hacer nada. Me detuve en todas las islas que hay desde Tremalking hasta aquí, pero siempre ya era demasiado tarde. —Las lágrimas empezaron a deslizarse por sus mejillas, pero la joven no parecía darse cuenta de ello.
—Cuéntales a las Doce Primeras la triste noticia a tu modo, a tu ritmo —pidió suavemente Zaida—. ¡Amylia, dale vino! —Esto último no lo dijo con suavidad ni mucho menos. La Aes Sedai corrió a obedecer.
—Hace casi tres semanas —empezó Cemeille—, los Amayares de Tremalking empezaron a pedir el regalo de pasaje a todas las islas. Siempre eran un hombre y una mujer a cada isla. Los que pidieron viajar a las Aile Somera requirieron que los dejaran en botes, donde no estuvieran a vista de tierra, cuando se les informó que los seanchan controlaban todo Somera. —Tomó la copa llena que le ofrecía Amylia, dio las gracias con un asentimiento de cabeza y bebió un buen trago.
Harine intercambió una mirada interrogante con Mareil, que sacudió ligeramente la cabeza. Ningún Amayar había pedido jamás el regalo de pasaje, que Harine recordara, aunque para ellos era realmente un regalo, sin esperar nada a cambio. Y evitaban la sal, manteniendo los pequeños botes de pesca cerca de la costa, de forma que el hecho de que pidieran que se los dejara en el mar sin que se viera tierra era tan raro como pedir el pasaje. Sin embargo ¿qué había de terrible en eso?
—Todos los Amayares de los puertos se marcharon, incluso aquellos a los que los astilleros o las atarazanas debían dinero, pero nadie le dio importancia hasta dos o tres días después. —El vino no había mojado la garganta de Cemeille lo suficiente para mitigar el enronquecimiento. Se quitó las lágrimas de las mejillas con el envés de la mano—. Hasta que caímos en la cuenta de que ninguno había vuelto. El gobernador mandó gente a los pueblos Amayares y los que fueron encontraron... —Apretó los ojos con fuerza—. Todos los Amayares estaban muertos o moribundos. Hombres, mujeres —la voz se le quebró—, niños.
Un lamento fúnebre se alzó en el camarote y Harine se sorprendió al darse cuenta de que el penetrante sonido salía también de su garganta. ¿Tan triste como para hacer llorar un ancla? Aquello debería hacer llorar al cielo. No era de extrañar que la Navegante tuviera la voz enronquecida. ¿Cuántas horas, cuántos días había llorado desde que se había enterado de la catástrofe?
—¿Cómo? —demandó Pelanna cuando el lamento cesó. Con una expresión perturbada en el semblante, se echó hacia adelante en la silla. Sostenía la cajita de perfume contra la nariz, como si el aroma pudiera alejar de algún modo el hedor de esa noticia—. ¿Una enfermedad? ¡Habla, mujer!
—Veneno, Señora de la Olas —contestó Cemeille. Se debatió para recobrar el control de sí misma, pero las lágrimas siguieron deslizándose por sus mejillas—. En todos los sitios que he estado era lo mismo. Les dieron a los niños un veneno que los hizo sumirse en un sueño profundo del que no despertarían. Al parecer no había suficiente para todos, de modo que muchos adultos ingirieron venenos más lentos. Algunos vivieron lo suficiente para encontrarlos con vida y contar lo que había pasado. La Gran Mano de Tremalking se deshizo. La colina donde supuestamente se alzaba ahora es un gran cráter. Al parecer los Amayares tenían profecías que hablaban de la Mano, y creían que su destrucción sería la señal de que llegaba el fin de los tiempos, lo que ellos llamaban el final de la Ilusión. Creían que había llegado la hora de que abandonaran esta... esta ilusión —pronunció la palabra con una risa amarga— a la que llamamos mundo.
—¿No se ha salvado ninguno? —inquirió Zaida—. ¿Nadie en absoluto? —Las lágrimas brillaban también en sus mejillas, pero Harine no se lo podía reprochar. Las suyas estaban húmedas igualmente.
—Nadie, Señora de las Olas.
Zaida se puso de pie y, con lágrimas o sin ellas, irradiaba un halo de autoridad.
—Que los barcos más rápidos partan a todas las islas. —Habló con voz firme—. Incluso a las de Aile Somera. Hay que encontrar el modo. Cuando la sal se calmó tras el Desmembramiento, los Amayares nos pidieron protección de bandidos e invasores, y todavía les debemos protección. Aunque sólo consigamos encontrar un puñado de ellos vivos, todavía se lo debemos.
—Ésta es una historia de las más tristes que haya oído. —La voz de Logain sonó demasiado fuerte mientras regresaba hacia el centro del camarote para situarse delante de Zaida—. Pero vuestros barcos han de partir para Bandar Eban. Si no tenéis suficientes surcadores, entonces habréis de utilizar otros barcos veloces. Todos ellos, si es preciso.
—¿Estáis loco, además de no tener corazón? —demandó Zaida. Puesta en jarras y con los pies plantados bien separados, parecía hallarse en el alcázar. La mirada abrasadora se clavó en Logain—. Tenemos que llorar a los muertos. Hemos de salvar a quienes podamos y lamentar la pérdida de los incalculables millares a los que ya no está a nuestro alcance salvar.
Tanto habría dado que hubiera sonreído, habida cuenta del efecto nulo que sus miradas fulminantes tuvieron en Logain. Cuando habló el hombre, a Harine le pareció que la atmósfera se tornaba gélida y que la luz se amortiguaba. No fue la única mujer que se rodeó con los brazos para protegerse del helor.
—Llorad en duelo si habéis de hacerlo —dijo—, pero llorad mientras se marcha al Tarmon Gai'don.
23
CONVOCATORIA A SESIÓN
Encontrándose ausentes Magla y Salima para toda la mañana, Romanda disponía de la parcheada tienda marrón para ella sola, una dichosa oportunidad para leer, aunque las dos lámparas de latón descabaladas que había sobre la mesita soltaban un tufillo a aceite rancio que hacía que encogiera la nariz. En la actualidad había que acostumbrarse a ese tipo de cosas. Habría quienes considerarían inapropiada para alguien de sus conocimientos y su posición la lectura de La llama, la espada y el corazón —de niña en Far Madding le habían prohibido libros semejantes— pero resultaba un cambio agradable de las áridas historias e informes aterradores de los víveres que se estropeaban y se pudrían. Había visto un costillar de vaca conservarse durante meses tan fresco como el día que se había sacrificado al animal, pero ahora los tejidos de Conservación iban fallando uno tras otro. Algunas empezaban a murmurar que debía de haber un fallo en la creación de Egwene, pero eso era un puro disparate. Si un tejido funcionaba una vez, entonces, ejecutado debidamente, funcionaba siempre, salvo si algo desestabilizaba el tejido, y los tejidos nuevos de Egwene siempre funcionaban como se afirmaba que lo harían. Eso al menos había que reconocérselo. Y por mucho que lo intentaran, y lo habían intentado a fondo, no se había detectado interferencia alguna. Era como si el propio Saidar estuviera fallando. Era inconcebible. E innegable. ¡Lo peor era que a nadie se le ocurría una solución! A ella, desde luego, no. Un breve interludio con historias de amoríos y aventuras era preferible, con mucho, a reflexionar sobre la total futilidad y el fracaso de lo que era por su propia naturaleza infalible.
La novicia que arreglaba la tienda tuvo el sentido común de no comentar nada sobre lo que leía ni mirar más que de pasada el libro de tapas de madera. Bodewhin Cauthon era muy bonita, pero también era una chica muy inteligente, si bien tenía algo de su hermano en los ojos y bastante más dentro de la cabeza de lo que se mostraba dispuesta a admitir. A buen seguro ya estaba metida de lleno en el camino hacia el Verde o quizás el Azul. La chica quería vivir aventuras, no leerlas sólo, como si la vida de una Aes Sedai no la condujera a más aventuras de las que habría querido sin necesidad de buscarlas. Romanda no lamentaba la elección de la chica. El Amarillo tendría dónde elegir de sobra entre novicias más adecuadas. No había nada que hablar respecto a aceptar a cualquiera de las mujeres mayores, naturalmente, pero aun así quedaba mucho donde elegir. Intentó centrarse en la página. Le encantaba la historia de Birgitte y Gaidal Cain.
La tienda no era precisamente grande y estaba bastante abarrotada de cosas. Había tres catres de lona cuya dureza apenas aliviaba el fino colchón relleno de lana apelmazada, tres sillas con respaldo de listones fabricadas por diferentes manos, un palanganero desvencijado con un espejo roto y un cántaro azul desportillado puesto dentro de una palangana blanca, y, junto a la mesa —que se equilibraba con una cuña de madera debajo de una pata—, arcones reforzados con tiras de latón para guardar ropas, posesiones personales y mudas de cama. Como Asentada podría haber tenido la tienda para ella sola, pero prefería no perder de vista a Magla y a Salima. Sólo porque todas apoyaran al Amarillo no era razón para fiarse demasiado. Se suponía que Magla era su aliada en la Antecámara y sin embargo iba a su aire demasiado a menudo, mientras que Salima rara vez hacía otra cosa. Pero ello acarreaba incomodidades aparte de estar apretujadas. Bodewhin tenía muchísimo trabajo, sobre todo para recoger los vestidos y escarpines que Salima dejaba tirados por las desgastadas alfombras después de decidir que no le apetecía ponérselos. Esa mujer era tan frívola que parecía una Verde. ¡Repasaba todo su guardarropa cada mañana! Seguramente pensaba que Romanda pondría a su criada a ordenar —actuaba como si creyera que Aelmara estaba a su servicio también, además del de Romanda—, pero Aelmara había servido a Romanda durante años antes de retirarse, aparte de ayudarla a escapar de Far Madding después de un pequeño malentendido, poco tiempo después. Ni por lo más remoto pensaba pedirle a Aelmara que cuidara también de otra hermana.
Miró el libro, ceñuda, sin ver realmente una sola palabra. ¿Por qué, en nombre de la Luz, Magla había insistido en Salima, allá en Salidar? En realidad, Magla había barajado varios nombres, a cuál más ridículo que el anterior, pero se había decidido por Salima una vez que hubo llegado a la conclusión de que la regordeta teariana tenía más posibilidades de que se la nombrara para ocupar un asiento en la Antecámara. Romanda había volcado su apoyo en Dagdara, una candidata mucho más adecuada, aparte de que la consideraba fácil de influenciar para que se inclinara a uno u otro lado sin demasiadas dificultades; sin embargo ella misma había buscado alcanzar un asiento, mientras que Magla ya lo ocupaba. Eso tenía peso, sin importar que Romanda hubiera ocupado uno anteriormente durante más tiempo que cualquier otra que se recordara. Bueno, estaba hecho, y no había más que hablar. Lo que no se podía curar, se tenía que aguantar, como rezaba el dicho.
Nisao se agachó y entró en la tienda, envuelta en el brillo del Saidar, aunque éste se apagó nada más acceder al interior. En el breve instante que tardó en caer el faldón de la tienda, Sarin, su calvo y cachigordo Guardián, estuvo a la vista, con una mano posada sobre la empuñadura de la espada y la cabeza girando de un lado a otro, en alerta de forma patente.
—¿Puedo hablar contigo a solas? —preguntó la diminuta hermana.
Tan baja que hacía que Sarin pareciera alto, a Romanda siempre le recordaba un gorrión de grandes ojos. Sin embargo, no había nada de pequeño en su capacidad de observación ni en su intelecto. Había sido la elección natural para el consejo de Ajahs creado a fin de no perder de vista a Egwene, y desde luego no era culpa suya que ese consejo hubiera tenido un efecto poco o nada restrictivo sobre la mujer.
—Por supuesto, Nisao. —Romanda cerró el libro con aire despreocupado y se incorporó para meterlo debajo del cojín con borlones amarillos que tenía la silla. No le interesaba que corriera la voz de que estaba leyendo eso—. Debe de ser casi la hora de que empiece tu siguiente clase, Bodewhin. No querrás llegar tarde.
—¡Oh, no, Aes Sedai! A Sharina le molestaría mucho. —Tras extender la blanca falda en una profunda reverencia, la novicia salió corriendo de la tienda.
Romanda apretó los labios. De modo que a Sharina le molestaría. Esa mujer simbolizaba la gran equivocación que era permitir entrar en las filas de novicias a las que sobrepasaban los dieciocho años. Su potencial era realmente increíble, pero eso no venía al caso. Sharina Melloy era una alteración. Pero ¿cómo librarse de ella? De ella y de las otras mujeres demasiado mayores para que se anotaran sus nombres en el libro de novicias, para empezar. Las disposiciones para quitar del libro a una mujer una vez que estaba en él eran muy limitadas. Por desgracia, con el paso de los años se había descubierto que algunas mujeres mentían sobre su edad para conseguir entrar en la Torre. Por pocos años de diferencia, en la mayoría de los casos, pero dejarlas seguir había sentado precedente. Y Egwene al'Vere había sentado otro, y peor. Tenía que haber un modo de anular aquello.
—¿Puedo poner una salvaguarda? —preguntó Nisao.
—Si quieres... ¿Te has enterado de algo sobre las negociaciones?
A pesar de la captura de Egwene, se seguía hablando en el pabellón situado al pie del puente de Darein. O, más bien, se mantenía un simulacro de conversaciones. Era una farsa, una estúpida muestra de obstinación, pero necesaria para no perder de vista las negociaciones. Varilin se había apropiado de la mayor parte de esa labor alegando prerrogativas del Ajah Gris, pero Magla había encontrado formas de introducirse en los temas siempre que podía, al igual que Saroiya, Takima y Faiselle. Peor que el hecho de que a veces ninguna de ellas pareciera confiar en las demás para llevar las negociaciones —o nada en absoluto, dicho fuera de paso— era que casi daba la impresión de que todas estuvieran negociando por Elaida. Bueno, tal vez eso no fuera tan malo. Se mantenían firmes en cuanto a la absurda proclamación de la mujer de que el Ajah Azul estuviera disuelto y defendían, aunque ni de lejos con la suficiente firmeza, la destitución de Elaida, pero si ella —y Lelaine, no tenía más remedio que admitir— no se ponían bien firmes, podrían muy bien acceder a algunas de las otras condiciones detestables de Elaida. ¡Luz, a veces era como si hubiesen olvidado el verdadero propósito de la marcha a Tar Valon!
—Sírvenos té —continuó mientras señalaba una bandeja de madera pintada que había encima de dos arcones, y en la que se veían una tetera de plata y varias tazas abolladas de peltre—, y cuéntame lo que has oído.
El brillo envolvió fugazmente a Nisao mientras protegía la tienda con la salvaguardia y ataba el tejido.
—No sé nada sobre las negociaciones —empezó mientras llenaba dos tazas—. Quiero pedirte que hables con Lelaine.
Romanda tomó la taza que le tendía y sorbió lentamente para darse tiempo para pensar. Al menos el té no se había estropeado todavía. ¿Lelaine? ¿Qué podía pasar con Lelaine para que hiciera falta la salvaguardia? Con todo, cualquier cosa que le diera ventaja sobre la otra mujer sería útil. Últimamente Lelaine parecía demasiado pagada de sí misma para que no se sintiera incómoda. Rebulló sobre el cojín de la silla.
—¿Respecto a qué? ¿Por qué no hablas tú misma con ella? No hemos caído tan bajo como parece haber ocurrido con la Torre Blanca al mando de Elaida.
—He hablado con ella. O, más bien, ella ha hablado conmigo, y muy enérgicamente. —Nisao se sentó y dejó la taza en la mesa para arreglar los vuelos de la falda con cuchilladas amarillas poniendo un cuidado excesivo. Un ligero ceño se le marcaba en el entrecejo. También ella parecía querer darse tiempo—. Lelaine exigió que dejara de hacer preguntas sobre Anaiya y Kairen —dijo finalmente—. Según ella, esos asesinatos le competen al Ajah Azul.
Romanda resopló con desdén y rebulló de nuevo. Las tapas de madera del libro eran un bulto duro debajo de las posaderas, y las esquinas se le clavaban.
—Eso es un despropósito. Pero ¿por qué estabas haciendo preguntas? No recuerdo que hayas tenido curiosidad por esos asuntos.
La otra mujer se llevó la copa a los labios, pero si bebió sólo fue un mínimo sorbo. Bajó la taza y casi pareció aumentar de estatura por lo recta que se sentó. Un gorrión transformado en halcón.
—Porque la madre me lo ordenó.
Romanda contuvo el gesto de alzar las cejas sólo merced a un gran esfuerzo. Vaya. Al principio había aceptado a Egwene por la misma razón por la que suponía que lo habían hecho todas las Asentadas. Desde luego Lelaine lo había hecho por eso, una vez que comprendió que no obtendría la estola para sí misma. Una jovencita dócil sería una marioneta en manos de la Antecámara, y Romanda se había propuesto ser ella la que moviera las cuerdas. Después había parecido obvio que la verdadera titiritera era Siuan, y no había habido manera de frenarla excepto rebelándose contra una segunda Amyrlin, lo que sin duda habría dado al traste con la rebelión contra Elaida. Confiaba en que a Lelaine le hubieran rechinado los dientes por aquel descubrimiento igual que le había pasado a ella. Ahora Egwene se hallaba en poder de Elaida, si bien en varias reuniones la joven había permanecido dueña de sí misma y con la cabeza fría, resuelta en su curso de acción y en el de las hermanas que se encontraban fuera de las murallas de Tar Valon. Romanda descubrió que sentía respeto por la muchacha, aunque a regañadientes. Muy a regañadientes, aunque no podía negarlo. Tenía que ser la propia Egwene. La Antecámara guardaba con mano de hierro los ter'angreal del sueño, y aunque nadie había conseguido descubrir el que guardaba Leane antes de aquella noche fatídica, ella y Siuan habían estado siempre como el perro y el gato. No había ninguna posibilidad de que Siuan entrara dormida en el Tel'aran'rhiod para instruir a la mujer sobre lo que tenía que decir. ¿Sería posible que Nisao hubiera llegado a la misma conclusión sobre Egwene sin verla en el Mundo Invisible? Las componentes del consejo se habían mantenido pegadas a ella.
—¿Ésa es razón suficiente para ti, Nisao? —Difícilmente podía sacar el libro de debajo del cojín sin que la otra mujer se diera cuenta. Volvió a rebullir, pero no encontraba una postura cómoda encima de ese trasto. Si la cosa continuaba así acabaría con moretones.
Nisao giró la taza de peltre sobre el tablero de la mesa, pero no apartó la vista.
—Es mi razón principal. Al principio creí que ella acabaría siendo tu perrito faldero. O el de Lelaine. Más adelante, cuando fue evidente que os eludía a las dos, pensé que era Siuan la que tenía agarrada la correa, pero enseguida me di cuenta de que me equivocaba. Siuan había actuado como maestra, no me cabe duda, y como consejera. Puede que incluso como amiga, pero he visto cómo Egwene la llamaba al orden. Nadie le tiene puesta correa a Egwene al'Vere. Es inteligente, observadora, rápida en aprender y hábil. Es posible que se convierta en una de las grandes Amyrlin. —La hermana de aspecto de pájaro soltó una repentina y corta risa—. ¿Te das cuenta de que será la Amyrlin que dure más tiempo en la Sede de toda la historia? Ninguna otra vivirá lo suficiente para superarla, a menos que Egwene decida renunciar antes. —La sonrisa se desdibujó y dio paso a una expresión solemne, tal vez preocupada. Pero no porque hubiera rozado el límite de violar las costumbres, sin embargo. Nisao controlaba bien lo que reflejaba su rostro, pero sus ojos eran severos—. Es decir, si es que conseguimos destituir a Elaida.
Resultaba inquietante ver expresadas sus propias ideas, aunque enmendadas. ¿Una gran Amyrlin? ¡Bueno! Tendrían que pasar muchos años para ver si eso acontecía. Pero tanto si Egwene lograba aquella hazaña considerable e improbable como si no, descubriría que la Antecámara era mucho menos dócil una vez que sus poderes de guerra expiraran. Romanda Cassin lo sería, desde luego. El respeto era una cosa, y actuar como un perro faldero era otra muy distinta. Poniéndose de pie con el pretexto de arreglar la falda, de un tono amarillo intenso, sacó el libro de debajo del cojín mientras volvía a sentarse e intentó soltarlo disimuladamente. El volumen cayó a la alfombra con un ruido sordo y las cejas de Nisao se fruncieron. Romanda hizo caso omiso y metió el libro debajo de la mesa empujándolo con el pie.
—Lo conseguiremos. —Lo dijo con más seguridad de la que sentía realmente. Las peculiares negociaciones y el hecho de que Egwene siguiera prisionera le daban que pensar; en cuanto a las pretensiones de la chica de menoscabar a Elaida desde dentro, mejor olvidarse de eso. Aunque parecía que la mitad de su trabajo lo habían hecho otras, si sus informes sobre la situación en la Torre eran correctos. Sin embargo Romanda tenía confianza porque no había que perder la fe. No estaba dispuesta a vivir apartada de su Ajah y acatar el castigo hasta que Elaida la considerase apta para volver a ser Aes Sedai ni estaba dispuesta a aceptar a Elaida a'Roihan como Amyrlin. Antes prefería a Lelaine en ese puesto, y un argumento que la había inclinado a ascender a Egwene había sido que así evitaba que la Vara y la Estola fueran a parar a manos de Lelaine. Sin duda, ésta había pensado lo mismo respecto a ella—. E informaré a Lelaine sin que quede lugar a dudas de que puedes plantear todas las preguntas que desees. Hemos de resolver esos asesinatos, y el asesinato de cualquier hermana nos concierne a todas las demás. ¿Qué has descubierto hasta ahora? —Quizá no era la pregunta más conveniente en ese momento, pero ser Asentada otorgaba ciertos privilegios. Al menos, siempre había creído que era así.
Nisao no mostró resentimiento porque le hubiera preguntado y tampoco dudó en contestar.
—Muy poco, me temo —dijo de mala gana mientras miraba, ceñuda, su taza de té—. Parece ser que ha de haber una conexión entre Anaiya y Kairen, alguna razón por la que se las eligió a ellas, pero lo único que hemos descubierto hasta ahora es que hacía muchos años que eran amigas íntimas. Las Azules las llamaban a ellas dos y a otra hermana Azul, Cabriana Mecandes, «la Tríada» por lo unidas que estaban. Pero también eran reservadas. Nadie recuerda que ninguna de las tres hablara de los asuntos que se traían entre manos excepto entre ellas. En cualquier caso, la amistad parece un motivo fútil para asesinarlas. Confío en encontrar alguna razón por la que alguien hubiera querido asesinarlas, sobre todo un hombre capaz de encauzar, pero confieso que albergo pocas esperanzas.
Romanda frunció el entrecejo. Cabriana Mecandes. Casi no prestaba atención a los otros Ajahs —sólo el Amarillo tenía una función realmente útil; ¿cómo podían comparar cualquiera de las otras inclinaciones con Curar?— pero aun así ese nombre hizo sonar una campanilla en el fondo de su mente. ¿Por qué? Bueno, ya se acordaría; o no. Tampoco podía ser tan importante.
—Las pocas esperanzas a veces dan frutos sorprendentes, Nisao. Ése es un viejo dicho en Far Madding, y es cierto. Prosigue con tus investigaciones. En ausencia de Egwene, puedes informarme a mí de lo que descubras.
Nisao parpadeó y se le tensó levemente la mandíbula, pero tanto si le gustaba informar a Romanda como si no, su única elección al respecto era obedecer. No podía alegar que se inmiscuía en sus asuntos. El asesinato no podía ser un asunto que compitiera exclusivamente a una hermana. Además, Magla se habría salido con la suya respecto a su ridícula elección de la tercera Amarilla, pero Romanda se había asegurado la posición de Tejedora Mayor para sí misma con bastante facilidad. Después de todo había sido cabeza del Amarillo antes de retirarse, y Magla ni siquiera se había mostrado dispuesta a oponérsele. La posición conllevaba mucho menos poder de lo que le habría gustado a ella, pero al menos podía contar con la obediencia en casi todas las cosas. Cuando menos, de las hermanas Amarillas, ya que no de las Asentadas.
Mientras Nisao desataba el tejido de la salvaguardia contra oídos indiscretos y dejaba que se disipara, Theodrin entró en la tienda. Llevaba el chal echado por los hombros y sujeto en el doblez de los brazos para exhibir los flecos del modo que las hermanas recién ascendidas solían hacer. La espigada domani había elegido el Marrón después de que Egwene le había concedido el chal, pero el Marrón no había sabido qué hacer con ella a pesar de que finalmente se la había aceptado. Habían dado la impresión de estar dispuestas a hacer caso omiso de ella en su mayor parte, justo lo peor que podían hacer, de modo que Romanda la había acogido bajo su tutela. Theodrin trataba de comportarse como si fuera realmente una Aes Sedai, pero a pesar de todo era una muchacha brillante, sensata. Extendió los vuelos de la falda de paño marrón con una reverencia. Ligera, pero reverencia al fin y al cabo. Era muy consciente de que no tenía derecho al chal hasta que se hubiera sometido a la prueba. Y la hubiera superado. No hacérselo entender habría sido cruel.
—Lelaine ha convocado a la Antecámara en sesión —dijo, falta de resuello—. No conseguí descubrir para qué. Corrí a decíroslo, pero no quise interrumpir mientras la salvaguardia estuviera puesta.
—Y has hecho lo correcto —dijo Romanda—. Nisao, si me disculpas, he de ocuparme de ver qué se trae entre manos Lelaine.
Recogió el chal de flecos amarillos que tenía encima de uno de los arcones en los que guardaba su ropa, se lo colocó sobre los brazos, y comprobó si tenía arreglado el cabello en el espejo roto antes de conducir a las otras al exterior y verlas partir a sus asuntos. Tampoco es que pensara que Nisao hubiera buscado lo que había hecho ese ruido sordo si la dejaba sola en la tienda, pero más valía prevenir que curar. Aelmara pondría el libro en su sitio, junto a otros cuantos volúmenes similares, dentro del baúl que contenía sus posesiones personales. Ese baúl tenía un candado muy sólido del que sólo había dos llaves, una guardada en su escarcela, y la segunda, en la de Aelmara.
La mañana era fresca, si bien la primavera había llegado de repente. Los oscuros nubarrones que se acumulaban detrás del quebrado pico del Monte del Dragón soltarían agua, más que nieve, si bien con un poco de suerte no lo harían sobre el campamento. Había muchas tiendas que se calaban y las calles del campamento eran ya un cenagal. Los carros de reparto salpicaban barro desde las altas ruedas al tiempo que abrían nuevas rodadas; en su mayoría los conducían mujeres y unos pocos hombres canosos. El acceso de varones al campamento Aes Sedai estaba estrictamente limitado ahora. Aun así, casi todas las hermanas que caminaban por las pasarelas de madera iban envueltas en el brillo del Saidar y las acompañaba el Guardián, si lo tenían. Romanda se negaba a abrazar la Fuente cada vez que salía —alguien tenía que dar ejemplo de un comportamiento debido estando todas las hermanas del campamento con el alma en vilo— aunque era muy consciente de ese vacío. Y también de no tener un Guardián. Mantener fuera del campamento a la mayoría de los hombres estaba muy bien, pero no era probable que un asesino hiciera caso de tal prohibición.
Un poco más adelante Gareth Bryne apareció a caballo en un cruce de calles. Era un hombre fornido con casi todo el pelo canoso; llevaba el peto puesto sobre una chaqueta de color beis y el yelmo colgado de la perilla de la silla. Lo acompañaba Siuan, que se mecía sobre una yegua regordeta y peluda; su aspecto de muchachita guapa casi lograba que una olvidara la obstinación y la lengua mordaz de las que había hecho gala siendo Amyrlin. Y era fácil olvidar que seguía siendo una maquinadora consumada. Las Azules siempre lo eran. La yegua andaba con paso pesado, pero Siuan estuvo a punto de caerse antes de que Bryne alargara el brazo y la sujetara. Al borde del sector Azul —el campamento estaba instalado de un modo más o menos aproximado a la posición de los sectores de los Ajahs en la Torre— el hombre desmontó para ayudarla a bajar y después volvió a montar en su zaino y la dejó allí, con las riendas de la yegua en la mano y siguiéndolo con la mirada. Vaya, ¿por qué haría eso? Limpiarle las botas, hacerle la colada. Una relación abominable a la que debería ponerle fin el Azul, y a la Fosa de la Perdición con la costumbre. Por arraigada que estuviera, no se podía hacer un mal uso de ella y que su ejemplo pusiera en ridículo a todas las Aes Sedai.
Dando la espalda a Siuan, se encaminó hacia el pabellón que hacía las veces de Antecámara de la Torre provisional. Por agradable que fuera reunirse en la verdadera Antecámara, y no digamos ya hacerlo en las mismas narices de Elaida, pocas hermanas conseguían dormirse a una hora que no tenían costumbre, de modo que el pabellón tenía que seguir prestando su servicio. Se deslizó por la pasarela sin prisa. No estaba dispuesta a que se la viera correr en respuesta a una convocatoria de Lelaine. ¿Qué querría esa mujer ahora?
Sonó un gong, amplificado por el Poder a fin de que se propagara claramente por el campamento —otra de las sugerencias de Sharina—, y de repente las pasarelas se encontraron abarrotadas de novicias que iban presurosas a su siguiente clase o a cumplir con sus tareas, todas agrupadas en familias. Esas familias de seis o siete novicias acudían siempre juntas a clase, hacían juntas las tareas, de hecho lo hacían todo juntas. Era una forma eficaz de manejar a tantas novicias —casi cincuenta más habían llegado al campamento sólo durante las últimas dos semanas, lo que había incrementado la cifra total a casi un millar a pesar de las fugitivas, y casi una cuarta parte de la totalidad tenían la edad adecuada para ser novicias como era debido, ¡más de las que la Torre había tenido en siglos!—, pero aun así habría querido que no fuera obra de Sharina. La mujer ni siquiera se lo había sugerido a la Maestra de las Novicias. ¡Lo había organizado por sí misma y se lo había presentado a Tiana hecho y rematado! Las novicias, algunas con hebras grises en el cabello o con arrugas en el rostro de forma que era difícil pensar en ellas como «pequeñas» a pesar de los vestidos blancos, se apretujaban al borde de la pasarela para dejar pasar a las hermanas al tiempo que hacían reverencias, pero ninguna se bajaba al barro de la calle para hacer más hueco. Otra vez Sharina. Sharina había hecho correr la voz de que no quería ver a las chicas ensuciando las bonitas prendas blancas sin necesidad. Eso bastaba para que Romanda rechinara los dientes. Las novicias que le hacían una reverencia se irguieron deprisa y se alejaron prácticamente corriendo.
Más adelante vio a Sharina que hablaba con Tiana, ésta envuelta en el brillo del Saidar. La única que hablaba era ella, y Tiana se limitaba a asentir con la cabeza de vez en cuando. No había nada de irrespetuoso en la actitud de Sharina; pero, a despecho del blanco de novicia de su ropa, el semblante arrugado y el cabello canoso sujeto en un prieto moño en la nuca tenía exactamente el aspecto de lo que era, una abuela, en tanto que Tiana, lamentablemente, ofrecía un aspecto juvenil. Algo en su estructura ósea y en los grandes ojos castaños desbordaba el aspecto intemporal Aes Sedai. Con falta de respeto o sin él, la impresión que daba era la de una mujer aleccionando a su nieta; demasiado para que a Romanda le gustara. Mientras se acercaba a ellas, Sharina hizo una correcta reverencia —una muy correcta reverencia, tuvo que admitir Romanda— y se alejó presurosamente en dirección contraria para reunirse con su familia, que la esperaba. ¿Había menos arrugas en su rostro de las que había tenido? Bien, era imposible saber qué podía ocurrir cuando una mujer empezaba con el Poder a su edad. ¡Sesenta y siete años y novicia!
—¿Está dando problemas? —preguntó, y Tiana pegó un brinco como si un carámbano se le hubiese colado por el cuello del vestido. A esta mujer le faltaba la dignidad, la seriedad necesaria para una Maestra de las Novicias. A veces también parecía agobiada por la cantidad de personas de las que era responsable. Por si fuera poco, era excesivamente indulgente y aceptaba disculpas donde no podía haber ninguna.
Sin embargo se recobró enseguida y se puso al paso de Romanda, si bien se alisó la oscura falda gris sin que fuera necesario.
—¿Problemas? Pues claro que no. Sharina es la novicia con mejor comportamiento de las inscritas en el libro. A decir verdad, la mayoría se comportan bien. La mayoría de las que me mandan al estudio son madres que están molestas porque sus hijas aprenden más deprisa que ellas o tienen más potencial, o tías con las mismas quejas sobre sus sobrinas. Parecen creer que es un tema que se puede rectificar de alguna forma. Se pueden mostrar sorprendentemente testarudas al respecto hasta que les dejo claro lo que significa mostrarse testaruda con cualquier hermana. Sin embargo a muchas me las han mandado más de una vez, me temo. Un puñado todavía parecen sorprenderse de que se las pueda azotar.
—No me digas —comentó distraídamente Romanda.
Había avistado a la rubia Delana, que se dirigía presurosa en la misma dirección con el chal de flecos grises echado sobre los brazos y la supuesta secretaria caminando a su lado. Delana vestía en un tono gris muy oscuro, pero la marrana de la Saranov llevaba ropa de seda verde con cuchilladas azules que le dejaban el busto a la vista y demasiado ajustado a las caderas, que contoneaba sin reparo. Últimamente, esas dos parecían haber dejado de lado la historia de que Halima sólo era la criada de Delana. De hecho, la mujer gesticulaba de manera enfática mientras que Delana se limitaba a asentir de la forma más dócil que imaginarse pudiera. ¡Dócil! Siempre era un error elegir una compañera de almohada que no llevara el chal. Sobre todo si se era tan necia como para dejarle que tomara el mando.
—Sharina no sólo se comporta bien —continuó despreocupadamente Tiana—, sino que está demostrando una gran habilidad en la nueva modalidad de Curar de Nynaeve. Al igual que varias novicias de edad. La mayoría eran Mujeres Sabias de un tipo u otro en pueblos, aunque no veo si eso podría tener alguna conexión con lo otro. Una era una noble de Murandy.
Romanda se tropezó con sus propios pies y dio un trompicón al tiempo que agitaba los brazos para recobrar el equilibrio antes de recuperarse y arreglarse el chal. Tiana también le asió el brazo para sujetarla mientras mascullaba algo sobre la irregularidad de las planchas de la pasarela, pero Romanda se soltó de un tirón. ¿Que Sharina tenía facilidad para la nueva Curación? ¿Así como cierto número de las mujeres de más edad? Ella misma había aprendido el nuevo método, pero aunque era lo bastante diferente del antiguo para que no se aplicara la limitación del tejido aprendido de segundas, no poseía mucha destreza para ello. Ni de lejos la que tenía con el viejo método.
—¿Y por qué se permite que las novicias practiquen eso, Tiana?
Tiana enrojeció, y con razón. Esos tejidos eran demasiado complejos para las novicias, aparte de lo peligrosos que podían ser si se usaban mal. Si se realizaba de forma equivocada, la Curación podía matar en lugar de sanar, tanto a la mujer que estuviera encauzando como al paciente.
—No puedo evitar que vean Curar, Romanda —repuso a la defensiva al tiempo que movía los brazos como si se ajustara el chal que no llevaba puesto—. Siempre hay algún hueso roto o algún necio se las apaña para darse un feo corte, y no digamos ya las enfermedades con las que nos tenemos que enfrentar últimamente. La mayoría de las mujeres mayores sólo tienen que ver un tejido una vez para ser capaces de hacerlo. —De repente, durante un fugaz instante, el rubor asomó de nuevo a sus mejillas. Controlando la expresión, se puso erguida y el tono defensivo desapareció de su voz—. En cualquier caso, Romanda, no tendría que recordarte que las novicias y las Aceptadas son de mi competencia. Como Maestra de las Novicias, soy yo quien decide lo que pueden aprender y cuándo hacerlo. Algunas de esas mujeres podrían pasar la prueba para Aceptadas hoy, sólo tras unos pocos meses de aprendizaje. Al menos en lo concerniente al Poder. Si decido que no estén mano sobre mano ociosamente, es cosa mía.
—Quizá deberías correr por si Sharina tiene más instrucciones que darte —dijo fríamente Romanda.
Chapetas rojas se marcaron en las mejillas de Tiana, que giró sobre sus talones y se alejó sin pronunciar palabra. No era exactamente el comportamiento grosero que se prohibía, pero le andaba cerca. Incluso por detrás era la viva imagen de la indignación, tiesa la espalda como una barra de hierro, el paso rápido. Bueno, Romanda estaba dispuesta a admitir que también había actuado de un modo que rayaba en la grosería. Pero con motivo.
Procurando quitarse de la cabeza a la Maestra de las Novicias, echó a andar de nuevo hacia el pabellón, pero tuvo que contenerse para no caminar tan deprisa como Tiana. Sharina. Y varias de las mujeres mayores. ¿Debería replantearse su postura? No. Por supuesto que no. Jamás habría debido permitirse que sus nombres se inscribieran en el libro de novicias, para empezar. Sin embargo, allí estaban sus nombres, y parecía que habían dominado esa nueva y maravillosa Curación. Oh, que endiablado enredo era todo. No quería pensar en eso. Ahora no.
El pabellón se alzaba en el centro del campamento; era una construcción de pesada lona con infinidad de parches, y la rodeaba una pasarela tres veces más ancha que cualquiera de las otras. Remangándose bien la falda para que no rozara en el barro, cruzó hacia allí a buen paso. No le importaba darse prisa cuando hacerlo significaba salir del barro cuanto antes. Aun así, Aelmara se pasaría un buen rato limpiándole los zapatos. Y las enaguas, comprendió mientras dejaba caer los vuelos de la falda para tapar de nuevo los tobillos como era debido.
El rumor de una sesión de la Antecámara siempre atraía hermanas que confiaban en descubrir algo sobre las negociaciones o sobre Egwene, y había cincuenta o más reunidas alrededor del pabellón junto con sus Guardianes o de pie en el interior, detrás de donde las Asentadas tomaban asiento. Incluso allí la mayoría brillaba con la luz del Poder. Como si corrieran algún peligro estando rodeadas de otras hermanas. Se sorprendió asaltada por las ganas de ponerse a repartir bofetadas por todo el pabellón. Pero eso no podía ser, naturalmente. Aun en el caso de dejar a un lado la costumbre, cosa que no tenía el menor deseo de hacer, un asiento en la Antecámara no daba autoridad para hacer algo semejante.
Sheriam, con la estrecha estola de color azul intenso de Guardiana sobre los hombros, se destacaba entre la multitud, en parte porque había un vacío evidente a su alrededor. Otras hermanas evitaban mirarla, así que menos aún iban a acercarse a ella. La mujer de cabello pelirrojo causaba embarazo a muchas hermanas por aparecer cada vez que se convocaba a la Antecámara para una sesión. La ley era muy clara. Cualquier hermana podía asistir a una sesión de la Antecámara a menos que fuera a puerta cerrada, pero la Amyrlin no podía entrar en la Antecámara de la Torre sin ser anunciada por la Guardiana, y a ésta no se le permitía entrar sin la Amyrlin. Los verdes ojos de Sheriam denotaban tensión, como era habitual, y rebullía de manera muy impropia, como una novicia que supiera que le aguardaba otra visita a la Maestra de las Novicias. Al menos no abrazaba la Fuente, y a su Guardián no se lo veía por ninguna parte.
Antes de entrar en el pabellón, Romanda echó una ojeada hacia atrás y suspiró. La masa de nubarrones negros situada detrás del Monte del Dragón había desaparecido. No es que se hubiera fragmentado y desperdigado a la deriva. Se había esfumado completamente. A buen seguro tendrían otra oleada de pánico entre braceros y mozos, así como entre las criadas. Sorprendentemente, las novicias parecían tomarse esos extraños acontecimientos con más calma. Quizá se debía a que intentaban seguir el ejemplo de las hermanas, pero sospechaba que en eso también estaba la mano de Sharina. ¿Qué iba a hacer con esa mujer?
Dentro, dieciocho cajas cubiertas con tela de los colores de los seis Ajahs representados en el campamento formaban plataformas para los bancos abrillantados, situadas en dos filas al sesgo sobre las alfombras apiladas en el suelo, el extremo más amplio en dirección a una caja cubierta con tiras de tela de los siete colores. Egwene había insistido, muy sabiamente, en incluir el rojo a pesar de la fuerte oposición. Allí donde Elaida parecía decidida a separar a los Ajahs entre sí, Egwene mostraba determinación en mantenerlos unidos, incluido el Rojo. El banco de madera colocado sobre esa plataforma tenía la estola de siete colores de la Amyrlin echada por encima. Nadie se había hecho responsable de ponerla allí, pero tampoco nadie la había quitado. Romanda no estaba segura de si el propósito era recordar a Egwene al'Vere, la Sede Amyrlin, como un eco de su presencia o un recordatorio de que se hallaba ausente y prisionera. Sin duda la interpretación dependería de la hermana que la mirara.
No era la única Asentada que no había corrido a la convocatoria de Lelaine, aparentemente. Delana ya estaba allí, por supuesto, hundida en su banco y frotándose un lado de la nariz, pensativos los ojos azules claros. Hubo un tiempo en el que Romanda la había considerado sensata. Inapropiada para un asiento, pero sensata. Al menos no había permitido que Halima la siguiera al interior de la Antecámara para continuar con su perorata. O, más bien, al menos Halima había decidido no entrar. Nadie que la hubiera oído gritarle a Delana albergaba dudas sobre quién daba las órdenes allí. La propia Lelaine ya se encontraba en su banco, justo debajo del de la Amyrlin. Esbelta, de mirada dura, vestida de seda con cuchilladas azules, era una mujer que racionaba las sonrisas con gran mesura, lo cual hacía el doble de raro que de vez en cuando echara una ojeada hacia la estola de siete colores y esbozara una. Esa sonrisa inquietaba a Romanda, y eran contadas las cosas que lo conseguían. Moria, con vestido de paño azul y bordados de plata, caminaba de un extremo a otro delante de las plataformas cubiertas de tela azul. ¿Su ceño se debía a conocer el motivo de que Lelaine hubiera convocado la sesión de la Antecámara o porque le preocupaba no saberlo?
—Vi a Myrelle caminando con Llyw y no creo haber visto nunca a una hermana que pareciera tan agobiada —decía Malind mientras se subía el chal de flecos verdes cuando Romanda entró en el pabellón. A despecho del tono compasivo, los ojos le brillaban y la boca carnosa se le curvaba en una mueca divertida—. ¿Cómo conseguiste convencerla para que lo vinculara? Me encontraba presente cuando alguien se lo sugirió y juro que se puso pálida. Ese hombre casi podría pasar por un Ogier.
—Me expresé de forma contundente respecto al deber. —Faiselle, fornida y de cara cuadrada, era contundente en todo; a decir verdad, era tan contundente como un martillo. Toda ella hacía mofa de las historias sobre las seductoras domani—. Le hice notar que Llyw se estaba volviendo más y más peligroso para sí mismo y para los demás desde la muerte de Kairen, y le dije que no se podía permitir que las cosas siguieran así. Le hice ver que era la única hermana que había conseguido salvar a otros dos Guardianes en las mismas circunstancias, que era la única posibilidad de intentar que se hiciera otra vez. He de admitir que tuve que apretarle un poco las tuercas, pero finalmente comprendió que era lo más adecuado.
—¿Y cómo, en nombre de la Luz, le apretaste las tuercas? —se interesó Malind con actitud anhelante.
Romanda las dejó atrás. ¿Cómo podía nadie apretarle las tuercas a Myrelle? No. Nada de chismorreos.
Janya se encontraba en su banco para las Marrones, pensativa, con los ojos entrecerrados. Por lo menos los tenía entrecerrados, porque esa mujer siempre parecía estar pensando en otra cosa mientras te hablaba. Quizá tenía algo de estrabismo. Sin embargo, el resto de los bancos estaban vacíos aún. Romanda habría querido ir paseando más despacio. Habría preferido ser la última en llegar en vez de ser una de las primeras. Tras unos instantes de vacilación, se acercó a Lelaine.
—¿Te importaría dar una idea de por qué has convocado esta sesión?
Lelaine le sonrió con gesto divertido aunque resultaba desagradable al mismo tiempo.
—Supongo que puedes esperar hasta que haya suficientes Asentadas para que se proceda con la sesión, porque no me apetece repetirme. Pero te diré una cosa: será espectacular. —Desvió la vista hacia la estola de rayas y Romanda sintió frío.
Aun así no lo dejó traslucir y se limitó a tomar asiento en el banco, enfrente de Lelaine. No pudo evitar echar una ojeada inquieta hacia la estola. ¿Era esto un intento de derrocar a Egwene? No parecía probable que la otra mujer dijera algo que la convenciera para que apoyara el consenso plenario. Ni a muchas de las otras Asentadas, ya que eso las conduciría de nuevo a la lucha entre Lelaine y ella por el control y debilitaría la posición contra Elaida. No obstante, el aire de seguridad de Lelaine resultaba inquietante. Domeñó el gesto para ofrecer una expresión de sosiego y esperó. No se podía hacer nada más.
Kwamesa entró casi corriendo en el pabellón y la cara de nariz larga manifestó disgusto por no haber sido la primera en llegar; se situó junto a Delana. La siguiente en aparecer fue Salima —piel atezada, mirada fría, atuendo verde con cuchilladas amarillas y bordados del mismo color sobre el busto— y tras ella el ajetreo aumentó. Lyrelle se deslizó al interior del pabellón, grácil y elegante con su vestido azul de seda brocada, para tomar asiento con las Azules, y a continuación entraron Saroiya y Aledrin, juntas las cabezas; la corpulenta domani casi parecía esbelta al lado de la fornida tarabonesa. Mientras tomaban asiento en los bancos Blancos, Samalin, con su rostro zorruno, se unió a Faiselle y a Malind, y la diminuta Escaralde entró corriendo a toda prisa. ¡Corriendo! También era oriunda de Far Madding. Debería saber mejor cómo comportarse.
—Varilin está en Darein, creo —dijo Romanda mientras Escaralde se sentaba junto a Janya—, pero aunque todavía pueden llegar otras ya somos más de once. ¿Te basta para empezar, Lelaine, o prefieres esperar?
—Me basta para empezar.
—¿Deseas una sesión protocolaria?
Lelaine sonrió de nuevo. Esta mañana estaba muy generosa con las sonrisas. No obstante, no otorgaban calidez a su semblante.
—No será necesario, Romanda. —Se arregló levemente la falda—. Pero pido que lo que se diga aquí sea sellado para la Antecámara a partir de este momento.
Se alzó un murmullo en la creciente multitud de hermanas que se apiñaban detrás de los bancos y de las que se encontraban fuera del pabellón. Incluso algunas Asentadas denotaron sorpresa. Si la sesión no era protocolaria, ¿qué necesidad había de restringir a tal punto el conocimiento de lo que se iba a hablar? Romanda asintió con la cabeza como si aquélla fuera la petición más razonable que haber pudiera.
—Que todas aquellas que no tienen asiento salgan. Aledrin, aíslanos con una salvaguardia, por favor.
A despecho del sedoso cabello rubio oscuro y de los grandes y brillantes ojos castaños, la Blanca tarabonesa no era guapa, pero tenía una buena cabeza sobre los hombros, lo que era mucho más importante. Se puso de pie y pareció dudar sobre si debía pronunciar la fórmula protocolaria, aunque finalmente se contentó con tejer la salvaguardia contra oídos indiscretos alrededor del pabellón y la mantuvo. El murmullo se fue apagando a medida que hermanas y Guardianes pasaban a través de la salvaguardia, hasta que finalmente salieron todos y se hizo el silencio. Sin embargo se quedaron a la puerta, hombro con hombro en la pasarela, atentas, en tanto que los Guardianes se amontonaban detrás a fin de poder ver todos. Lelaine se levantó y se ajustó el chal.
—Trajeron a mi presencia a una hermana Verde que había pedido ver a Egwene —empezó. Las Asentadas Verdes rebulleron e intercambiaron miradas, sin duda preguntándose por qué en vez de conducir a la hermana ante Lelaine no lo habían hecho ante ellas. Lelaine fingió no darse cuenta—. No pidió ver a la Sede Amyrlin, sino a Egwene al'Vere. Trae una propuesta que satisface algunas de nuestras demandas, aunque se mostró reacia a explicármelo con detalle. Moria, ¿quieres hacer el favor de traerla para que así presente su propuesta a la Antecámara? —Dicho esto, ocupó de nuevo su asiento.
Moria salió del pabellón, todavía fruncido el entrecejo, y la multitud apiñada fuera se apartó para dejarla pasar. Romanda alcanzó a ver hermanas que intentaban hacerle preguntas, pero ella hizo caso omiso y desapareció a través de la calle en dirección al sector del Ajah Azul. Romanda tenía una docena de preguntas que le habría gustado plantear en el intervalo, pero tanto si era una sesión protocolaria como si no, las preguntas en ese momento serían improcedentes. No obstante, las Asentadas no esperaron en silencio. En todos los Ajahs, salvo en el Azul, las mujeres bajaron de las plataformas a fin de agruparse en corrillos y hablar en voz baja. Excepto el Azul y el Amarillo. Salima bajó de la plataforma y se acercó a la que ocupaba Romanda, pero ésta levantó la mano ligeramente tan pronto como abrió la boca.
—¿Para qué hablar del tema hasta que no conozcamos la propuesta, Salima?
La cara redonda de la hermana teariana era tan indescifrable como un trozo de piedra, pero al cabo de un momento asintió con la cabeza y volvió a su asiento. No es que fuera poco inteligente, en absoluto. Sólo no era idónea.
Por fin Moira regresó conduciendo a una mujer alta vestida de verde oscuro, con el cabello oscuro retirado severamente hacia atrás del semblante marfileño y adusto y sujeto con una peineta de plata; todas volvieron a sus asientos. Tres hombres con espada a la cadera que venían detrás de ella pasaron entre las hermanas que observaban y la siguieron al interior del pabellón. Eso era inusual. Mucho, cuando la sesión se había sellado para la Antecámara. Al principio Romanda apenas les prestó atención, sin embargo. No sentía ningún interés en los Guardianes desde que el suyo había muerto, de eso hacía ya muchos años. Pero alguien entre las Verdes dio un respingo y Aledrin soltó un chillido. ¡Realmente chilló! Y miraba a los Guardianes de hito en hito. Eso era lo que debían ser, y no sólo porque fueran pisándole los talones a la Verde. No cabía duda en la mortífera gracilidad de un Guardián.
Romanda los observó con más detenimiento y a punto estuvo de dar un respingo. Eran hombres dispares, sólo parecidos en lo que se asemeja un leopardo a un león, pero uno de ellos, un muchacho guapo, tostado por el sol, con el cabello trenzado y adornado con campanillas y vestido completamente de negro, lucía un par de alfileres en el alto cuello de la chaqueta: una espada de plata y una criatura sinuosa, con crines, en rojo y dorado. Había oído suficientes descripciones para saber que estaba mirando a un Asha'man. Un Asha'man al que, aparentemente, habían vinculado. Recogiéndose la falda, Malind bajó de un salto y salió corriendo hacia donde estaban aglomeradas las hermanas. No se habría asustado, ¿verdad? Para ser sincera, Romanda admitió, aunque sólo para sus adentros, que sentía cierto atisbo de inquietud.
—No eres una de nosotras —dijo Janya, que habló cuando no debía, como siempre. Se echó hacia adelante y observó a la hermana recién llegada con los ojos entrecerrados—. ¿He de suponer que no has venido para unirte a nosotras?
La boca de la Verde se torció en un gesto obvio de desagrado.
—Supones bien —contestó con un fuerte acento tarabonés—. Me llamo Merise Haindehl y, en lo que a mí respecta, no me uniré a ninguna hermana que desea luchar contra otras hermanas mientras que el mundo pende de un hilo. Nuestro enemigo es la Sombra, no mujeres que llevan el chal igual que nosotras.
Los murmullos se alzaron en el pabellón, algunos furiosos, otros, le pareció a Romanda, avergonzados.
—Si desapruebas lo que hacemos —prosiguió Janya, como si tuviera derecho a hablar antes que Romanda—, ¿por qué nos traes una propuesta, sea cual sea?
—Porque el Dragón Renacido se lo pidió a Cadsuane y Cadsuane me lo pidió a mí —repuso Merise. ¿El Dragón Renacido? La tensión en la Antecámara se hizo palpable de repente, pero la mujer continuó como si no lo hubiera notado—. En consecuencia, no es una propuesta mía. Jahar, explícaselo.
El joven tostado por el sol se adelantó al frente y, al pasar junto a ella, Merise alzó la mano para darle unas palmaditas de ánimo en el hombro. El respeto de Romanda hacia la mujer creció. Vincular un Asha'man ya era toda una hazaña. Darle palmaditas como se haría con un perro de caza requería un nivel de valor y seguridad en sí misma que ella no creía poseer.
El chico caminó hasta el centro del pabellón sin apartar la vista del banco donde reposaba la estola de la Amyrlin, y después giró lentamente sobre sí mismo y su mirada pasó sobre las Asentadas con un aire de desafío. A Romanda se le ocurrió que tampoco estaba asustado. Una Aes Sedai lo tenía vinculado, se hallaba solo y rodeado de hermanas, pero no había ni asomo de miedo en él, estaba totalmente controlado.
—¿Dónde está Egwene al'Vere? —demandó—. Me dieron orden de hacerle la propuesta a ella.
—Modales, Jahar —murmuró Merise, y el rostro del chico enrojeció levemente.
—De momento no se puede hablar con la madre —respondió suavemente Romanda—. Nos la puedes decir a nosotras y se la transmitiremos lo antes posible. ¿Esa propuesta viene del Dragón Renacido? —Y de Cadsuane. Pero descubrir qué hacía esa mujer en compañía del Dragón Renacido era secundario.
En lugar de contestar el joven emitió un quedo gruñido y se giró para mirar a Merise.
—Un hombre acaba de intentar escuchar a escondidas lo que se dice aquí —avisó—. O tal vez haya sido esa Renegada que mató a Eben.
—Tiene razón. —La voz de Aledrin sonaba temblorosa—. Al menos, algo tocó mi salvaguardia, y no era Saidar.
—¿Está encauzando ese hombre? —inquirió alguien en tono de incredulidad.
Se produjo una gran agitación entre las Asentadas, que rebulleron en los bancos, y la luz del Poder envolvió a varias.
Delana se puso de pie bruscamente.
—Necesito respirar aire fresco —dijo mientras asestaba una mirada fulminante a Jahar, como si quisiera rajarle el cuello.
—No hay razón para alarmarse —dijo Romanda, aunque ella misma no estaba muy segura, pero Delana, envuelta en el chal, salió precipitadamente del pabellón.
Malind se cruzó con ella al entrar, al igual que Nacelle, una esbelta y alta malkieri, una de las contadas que habían seguido en la Torre. Muchas habían muerto en los años posteriores a la caída de Malkier a manos de la Sombra, dejándose enredar en planes para vengar a su tierra natal, y los reemplazos habían sido pocos y muy espaciados. Nacelle no era demasiado inteligente, si bien las Verdes no necesitaban la inteligencia, sólo valor.
—Esta sesión se ha declarado sellada para la Antecámara, Malind —instó Romanda en tono seco.
—Nacelle sólo necesitará unos instantes —contestó Malind mientras se frotaba las manos. Lo más irritante fue que ni siquiera se molestó en mirar a Romanda, y mantuvo clavados los ojos en la otra Verde—. Ésta es la primera oportunidad que hay de probar un nuevo tejido. Adelante, Nacelle. Inténtalo.
El brillo del Saidar apareció alrededor de la delgada Verde. ¡Escandaloso! La mujer ni siquiera pidió permiso ni les dijo qué tejido se proponía hacer a pesar de las estrictas restricciones establecidas en cuanto a los usos del Poder que se permitían en la Antecámara. Encauzando los Cinco Poderes, tejió en torno al Asha'man algo que se asemejaba al tejido para detectar residuos, uno para el que Romanda tenía escasa habilidad. Los ojos azules de Nacelle se abrieron de par en par.
—Está encauzando —exclamó—. O, al menos, está asiendo el Saidin.
Las cejas de Romanda se arquearon exageradamente. Incluso Lelaine dio un respingo. Para encontrar un hombre capaz de encauzar siempre era necesario detectar residuos de lo que había hecho, y después ir reduciendo arduamente los sospechosos hasta dar con el verdadero culpable. O, más bien, había sido así. Aquello era realmente maravilloso. O lo habría sido antes de que hombres capaces de encauzar empezaran a llevar chaquetas negras y a ir de aquí para allí pavoneándose abiertamente. Con todo, eso acababa con una de las ventajas que tales hombres habían tenido siempre sobre las Aes Sedai. Al Asha'man no pareció importarle. Los labios se le curvaron en lo que podría ser una sonrisa desdeñosa.
—¿Sabes qué está encauzando? —preguntó, pero para su decepción, Nacelle sacudió la cabeza.
—Pensé que podría saberlo, pero no. Por otro lado... Tú, Asha'man, extiende un flujo sobre una de las Asentadas. Nada peligroso, ojo, y no la toques.
Merise, puesta en jarras, asestó a la Verde una mirada fulminante. Quizá Nacelle no se había percatado de que era uno de sus Guardianes. Desde luego, se dirigió a él gesticulando de un modo perentorio.
Jahar, con una sombra de obstinación en la mirada, abrió la boca.
—Hazlo, Jahar —dijo Merise—. Es mío, Nacelle, pero te permitiré que le des una orden. Por esta vez.
Nacelle parecía conmocionada. Por lo visto no se había dado cuenta de lo del vínculo.
Por su parte, el Asha'man, sin perder aquella expresión obstinada, debió de obedecer porque Nacelle dio palmas de contento y rió.
—Saroiya —dijo, alborozada—. Extendiste un flujo hacia Saroiya. La domani Blanca. ¿Estoy en lo cierto?
La tez broncínea de Saroiya palideció, y se ajustó el chal de flecos blancos y se echó hacia atrás en el banco todo lo que pudo, precipitadamente. A decir verdad, Aledrin se apartó de ella en su propio banco.
—Díselo —ordenó Merise—. Jahar es testarudo, pero a pesar de todo es un buen chico.
—La domani Blanca —ratificó Jahar de mala gana. Saroiya se balanceó como si fuera a desplomarse y él la miró desdeñosamente—. Sólo era Energía, y ya ha desaparecido.
El semblante de Saroiya se ensombreció, aunque era imposible discernir si se debía a la ira o a la turbación.
—Un extraordinario descubrimiento —dijo Lelaine—, y estoy convencida de que Merise te permitirá hacer más pruebas, Nacelle, pero la Antecámara tiene asuntos que tratar. No me cabe duda de que opinas igual, Romanda.
Faltó poco para que Romanda no le asestara una mirada fulminante antes de poder controlarse. Lelaine se extralimitaba con demasiada frecuencia.
—Si has acabado la demostración, puedes retirarte, Nacelle —dijo. La Verde malkieri era reacia a marcharse, tal vez porque la expresión de Merise le dejaba claro que no habría más pruebas; a decir verdad, cualquiera pensaría que especialmente una Verde llevaría mucho cuidado con cualquier hombre que pudiera ser el Guardián de otra hermana, pero no le quedaba más remedio que aceptar la situación—. ¿Qué propuesta tiene el Dragón Renacido para nosotras, chico? —preguntó una vez que Nacelle se encontró al otro lado de la salvaguardia.
—Ésta —respondió él, que la miró con aire orgulloso—. Cualquier hermana leal a Egwene al'Vere puede vincular un Asha'man hasta un total de cuarenta y siete. No se puede vincular al Dragón Renacido ni a cualquier hombre que lleve el dragón, pero cualquier soldado o Dedicado al que se lo pidáis no podrá negarse.
Romanda tuvo la impresión de que la habían dejado sin aire en los pulmones.
—Convendrás conmigo en que esto satisface nuestras demandas —dijo sosegadamente Lelaine. Esa mujer debía de saber lo esencial del asunto desde el principio, así se abrasara.
—Sí —contestó. Con cuarenta y siete varones encauzadores podrían ampliar los círculos hasta donde era posible. Quizás incluso un círculo que los incluyera a todos. Si existían límites haría falta calcularlos.
—Esto ha de debatirse. —Faiselle se puso de pie como si estuvieran realmente en una sesión protocolaria—. Convoco una asamblea solemne.
—No veo la necesidad —le respondió Romanda sin levantarse—. Esto es mucho mejor que... lo que habíamos acordado previamente. —No tenía sentido hablar demasiado delante del chico. O de Merise. ¿Qué relación tenía con el Dragón Renacido? ¿Sería una de las hermanas de las que se decía que le habían hecho juramentos?
Saroiya se había levantado antes de que la última palabra hubiera salido de la boca de Romanda.
—Todavía está la cuestión de los pactos para tener la seguridad de que el control lo tenemos nosotras. Aún hay que acordar eso.
—Yo diría que el vínculo de Guardián hará discutible cualquier otro pacto —argumentó secamente Lyrelle.
Faiselle se incorporó rápidamente, y Saroiya y ella hablaron al unísono.
—La infección... —Callaron y se miraron una a la otra con desconfianza.
—El Saidin está limpio —intervino Jahar aunque nadie le había preguntado. Merise debería enseñar mejor al chico cómo comportarse si iba a llevarlo ante la Antecámara.
—¿Limpio? —inquirió con desdén Saroiya.
—Ha estado contaminado durante tres mil años —manifestó cáusticamente Faiselle—. ¿Cómo va a estar limpio?
—¡Orden! —espetó Romanda en un intento de recuperar el control de la situación—. ¡Orden! —Miró fijamente a Saroiya y a Faiselle hasta que ambas se sentaron de nuevo, y luego volvió la atención a Merise—. ¿He de suponer que te has coligado con él? —La Verde se limitó a asentir con la cabeza. Realmente no le gustaba la compañía ni quería decir una palabra más de las estrictamente necesarias—. ¿Estás pues en condición de afirmar que el Saidin está limpio de la infección?
—Lo estoy. —Ni una vacilación en la mujer—. Me llevó tiempo convencerme. La parte masculina del Poder es más extraña de lo que podáis imaginar. En absoluto parecida al inexorable pero al tiempo apacible poder del Saidar, sino más bien un mar embravecido de fuego y hielo sacudido por la tempestad. Con todo, no me cabe duda. Está limpio.
Romanda soltó un largo suspiro. Una maravilla para compensar los horrores.
—No celebramos una asamblea solemne, pero aun así haré la pregunta. ¿Quién está a favor de aceptar esta oferta? —Se puso de pie tan pronto como planteó la cuestión, pero no antes que Lelaine, y Janya las superó a las dos en rapidez. En cuestión de segundos, todas estaban de pie salvo Saroiya y Faiselle. Al otro lado de la salvaguardia las cabezas se giraron y las hermanas empezaron a discutir qué sería lo que acababa de votarse—. Por consenso simple queda aprobada la oferta de vincular a cuarenta y siete Asha'man.
Los hombros de Saroiya se hundieron, y Faiselle exhaló con pesadez. Romanda pidió que hubiera consenso plenario en nombre de la unidad, pero no se sorprendió cuando las dos mujeres se mantuvieron firmes en sus bancos, sin levantarse. Después de todo, se habían opuesto a entrar en contacto con los Asha'man cada dos por tres y habían luchado para impedirlo a despecho de ley y costumbre incluso después de que se hubo decidido a favor. En cualquier caso, estaba hecho, y sin necesidad siquiera de una alianza provisional. La vinculación duraría de por vida, por supuesto, pero eso era mejor que cualquier otro tipo de alianza, lo que implicaba demasiada igualdad.
—Un número peculiar, cuarenta y siete —reflexionó Janya—. ¿Puedo hacerle una pregunta a tu Guardián, Merise? Gracias. ¿Cómo llegó el Dragón Renacido a esa cifra, Jahar?
«Buena pregunta», pensó Romanda. Con la impresión de haber logrado lo que necesitaban sin exigencias de asociación, se le había pasado por alto.
Jahar se irguió como si hubiera esperado aquello de antemano y temiera responder. No obstante, el semblante permaneció frío y severo.
—Cincuenta y una hermanas han sido vinculadas ya por Asha'man y hay cuatro de nosotros vinculados a Aes Sedai. Éramos cinco, pero uno murió defendiendo a su Aes Sedai. Recordad su nombre. Eben Hopwil. ¡Recordadlo!
Se produjo un silencio atónito en los bancos. Romanda sintió una bola de hielo en el estómago. ¿Cincuenta y una hermanas? ¿Vinculadas a Asha'man? ¡Eso era una abominación!
—¡Esos modales, Jahar! —espetó Merise—. ¡No me hagas repetírtelo!
Increíblemente, el joven se volvió hacia ella.
—Tienen que saberlo, Merise. ¡Tienen que saberlo! —De nuevo se giró hacia los bancos. Los ojos parecían echar fuego. No temía nada. Había estado furioso y todavía lo estaba—. Eben estaba coligado con su Daigian y con Beldeine. Era Daigian la que controlaba la coligación, de modo que cuando se encontraron ante una de las Renegadas lo único que pudo hacer fue gritar que la Renegada estaba encauzando Saidin y atacarla con la espada. Y a pesar de lo que ella le hizo, destrozado como estaba, consiguió aferrarse a la vida, aferrarse al Saidin el tiempo suficiente para que Daigian consiguiera rechazarla. ¡Así que recordad su nombre! Eben Hopwil. ¡Luchó por su Aes Sedai mucho después de tener que estar muerto!
Cuando calló nadie habló hasta que Escaralde lo hizo finalmente en voz muy queda.
—Lo recordaremos, Jahar. Pero ¿cómo es que cincuenta y una hermanas acabaron... vinculadas a Asha'man? —Se echó hacia adelante como si la respuesta fuera a llegar en tono bajo.
El chico se encogió de hombros, todavía enfadado. No era asunto suyo que unos Asha'man vincularan Aes Sedai.
—Elaida las envió a destruirnos. El Dragón Renacido tiene la orden permanente de que no se haga daño a ninguna Aes Sedai a menos que ella intente dañarnos primero, de modo que Taim decidió capturarlas y vincularlas antes de que tuvieran ocasión de hacer nada.
Vaya. Eran partidarias de Elaida. ¿Acaso eso cambiaba las cosas? En cierto modo sí, un poco. Pero cualesquiera hermanas que estuvieran retenidas por Asha'man ponían de nuevo sobre la mesa la cuestión de igualdad, y eso era intolerable.
—Tengo otra pregunta para él, Merise —dijo Moria, que esperó hasta que la Verde asintió con la cabeza—. En dos ocasiones ya has hablado como si una mujer encauzara Saidin. ¿Por qué? Eso es imposible. —Los murmullos de conformidad se extendieron por el pabellón.
—Pues será imposible, pero esa mujer lo hizo —contestó fríamente el chico—. Daigian nos lo dijo a Eban y a mí, y no pudo detectar nada en absoluto mientras esa mujer encauzaba. Tenía que ser Saidin.
De repente, otro campanilleo resonó en el fondo de la mente de Romanda y entonces supo dónde había oído el nombre de Cabriana Mecandes.
—Hay que ordenar de inmediato el arresto de Delana y Halima —dijo.
Tuvo que explicarlo, por supuesto. Ni siquiera la Sede Amyrlin estaba capacitada para ordenar el arresto de una Asentada sin dar explicaciones. Romanda alegó los asesinatos con Saidin de dos hermanas que habían sido amigas de Cabriana, una mujer con la que Halima afirmaba tener amistad también, unido al hecho de una Renegada que encauzaba la mitad masculina del Poder. No parecían muy convencidas, sobre todo Lelaine; no hasta que una búsqueda exhaustiva por el campamento acabó sin hallar rastro de ninguna de las dos mujeres. Se las había visto de camino a una de las zonas de Viaje; Delana y su criada cargaban grandes fardos e iban corriendo detrás de Halima, pero habían desaparecido.
24
MIEL EN EL TÉ
Egwene supo desde el principio que su extraña cautividad sería difícil, pero aun así creía que abrazar el dolor como hacían los Aiel sería la parte más fácil. Después de todo, la habían golpeado duramente cuando había pagado su toh con las Sabias por mentir; la habían azotado con la correa una tras de otra, por turno, de modo que tenía experiencia. Había que llevar hacia adentro el dolor y acogerlo como parte de uno mismo. Aviendha decía que había que ser capaz de sonreír alegremente y de cantar mientras lo peor del dolor seguía atenazando. Eso no era fácil ni mucho menos.
Aquella primera mañana antes de amanecer, en el estudio de Silviana, hizo cuanto pudo mientras la Maestra de las Novicias empleaba una zapatilla de suela dura sobre sus nalgas desnudas. No hizo esfuerzo alguno para reprimir los sollozos cuando llegaron ni después para contener los gritos. Cuando sintió necesidad de patear, lo hizo hasta que la Maestra de las Novicias le sujetó las piernas con una de las suyas, un tanto torpemente debido a la falda, y después se puso a golpear con las puntas de los pies en el suelo mientras sacudía violentamente la cabeza. Intentó llevar el dolor hacia su interior, aspirarlo como el aire. El dolor era algo tan inherente a la vida como respirar. Así era como veían la vida los Aiel. Pero ¡Luz, cómo dolía!
Cuando finalmente tuvo permiso para ponerse de pie después de lo que le pareció muchísimo tiempo, hizo un gesto de dolor al sentir el roce de la ropa interior y de la falda del vestido al deslizarse sobre la carne. El paño blanco parecía pesar como plomo. Trató de dar la bienvenida al calor abrasador, pero costaba. Costaba mucho. Con todo, le pareció que los sollozos cesaban enseguida por sí solos y que el flujo de lágrimas se secaba rápidamente. No gimoteó ni se retorció. Se observó en el espejo de pared, con su desgastado marco dorado. ¿Cuántas miles de mujeres se habían mirado en aquel espejo a lo largo de los años? A las que se disciplinaba en ese cuarto se les ordenaba que estudiaran su reflejo después y que pensaran por qué se las había castigado, pero no era ése el motivo por el que se miraba. Seguía teniendo enrojecida la cara, pero ya parecía casi... sosegada. A despecho del abrasador dolor en las nalgas, se sentía tranquila. ¿Debería intentar cantar? Tal vez no. Sacó un pañuelo de lino blanco de una manga y se secó cuidadosamente las mejillas.
Silviana la observó con una expresión satisfecha antes de dejar la zapatilla en el estrecho armario que había enfrente del espejo.
—Creo que capté tu atención desde el principio, o en caso contrario habría sido más dura. Quizá te guste saber que mandé hacer las preguntas que me indicaste y Melare ya planteó algunas. La mujer es realmente Leane Sharif, aunque sólo la Luz sabe cómo... —No acabó la frase y sacudió la cabeza; llevó la silla a la parte posterior del escritorio y tomó asiento—. Se siente muy desasosegada por ti, más que por sí misma. Se encuentra en las celdas abiertas y puedes visitarla en tu tiempo libre, si es que tienes. Daré las instrucciones pertinentes. Y ahora mejor será que corras si quieres comer algo antes de tu primera clase.
—Gracias —dijo Egwene, que se giró hacia la puerta.
Silviana soltó un sonoro suspiro.
—¿Y la reverencia, pequeña? —Mojó la pluma en el tintero engastado en plata y se puso a escribir en el libro de castigos con su letra pulcra y meticulosa—. Te veré a mediodía. Por lo visto vas a ingerir de pie tus dos primeras comidas tras tu vuelta a la Torre.
Egwene podría haberlo dejado así, pero por la noche, mientras esperaba a que las Asentadas se reunieran en la Antecámara del Tel'aran'rhiod, se había marcado la estrecha línea por la que debía caminar. Tenía intención de luchar, pero debía hacerlo dando la impresión de aceptar la situación. Al menos hasta cierto punto. Dentro de los límites impuestos por ella misma. Desobedecer todas las órdenes significaría simplemente ser obstinada —y tal vez la llevara a acabar en una celda, donde no podría hacer nada—, pero ciertas órdenes no debía obedecerlas si quería mantener un mínimo de dignidad. Y eso era algo que debía conservar. Algo más que un mínimo. No podía permitirles que negaran quién era, por mucho que insistieran en ello.
—La Amyrlin no hace reverencias a nadie —contestó de forma sosegada, plenamente consciente de la reacción que provocaría.
El gesto de Silviana se endureció y tomó de nuevo la pluma.
—Te veré a la hora de la cena también. Te sugiero que te marches sin añadir una sola palabra más, a no ser que quieras pasarte el día entero tendida sobre mis rodillas.
Egwene se marchó sin hablar. Y sin hacer la reverencia. Una línea fina, tanto como un cable tendido sobre un profundo foso. Pero tenía que recorrerla.
Para su sorpresa, Alviarin caminaba de un lado para otro en el pasillo; envuelta en el chal de flecos blancos y rodeándose con los brazos, tenía la mirada perdida en el vacío. Egwene sabía que ya no era la Guardiana de Elaida, aunque no el motivo de que se la hubiera destituido de manera tan fulminante. Espiar en el Tel'aran'rhiod sólo le proporcionaba atisbos y fragmentos; era un reflejo inestable del mundo de vigilia en muchos sentidos. La normalmente fría Blanca no lo parecía tanto en ese momento. De hecho, parecía agitada, tenía los labios entreabiertos y los ojos le echaban chispas. Egwene no le hizo reverencia, pero Alviarin se limitó a asestarle una mirada venenosa antes de entrar en el estudio de Silviana. Una línea muy fina.
Un poco más adelante en el corredor había dos Rojas que observaban, una carirredonda, la otra, esbelta, ambas de mirada fría, con los chales envueltos sobre los brazos de manera que los largos flecos resaltaban de forma perceptible. No eran las mismas dos que había visto al despertarse, pero no se encontraban allí por casualidad. No es que fueran exactamente vigilantes, aunque tampoco dejaban de serlo exactamente. A ellas no les hizo reverencia tampoco. La observaron inexpresivamente.
Antes de que Egwene hubiera dado media docena de pasos por el corredor de baldosas rojas y verdes, a su espalda empezaron a sonar los aullidos de dolor de una mujer, apenas amortiguados por la gruesa puerta del estudio de Silviana. Así que Alviarin estaba recibiendo castigos, y no los aguantaba muy bien si empezaba a chillar a pleno pulmón tan pronto. A menos que intentara abrazar el dolor como ella, cosa que no parecía probable. Ojalá supiera por qué le habían impuesto ese castigo a Alviarin, si es que era impuesto. Un general tenía exploradores así como ojos y oídos para informarle sobre su enemigo. Ella sólo contaba consigo misma y lo poco que pudiera descubrir en el Mundo Invisible. Sin embargo, cualquier pizca de información podría resultar útil, de modo que tenía que rebuscar para dar con todas las que pudiera.
Con desayuno o sin él, volvió al pequeño cuarto del sector de novicias para lavarse la cara con agua fría en el palanganero y para peinarse el cabello. El peine, que había llevado guardado en la escarcela, era uno de los contados objetos personales que le habían dejado conservar. Por la noche, las ropas que llevaba puestas cuando la capturaron desaparecieron y las reemplazaron las blancas de novicia, pero los vestidos níveos y las mudas que colgaban en las perchas clavadas en la pared impoluta eran realmente suyos. Guardados cuando había ascendido a Aceptada, todavía llevaban pequeñas etiquetas con su nombre hecho con puntadas y cosidas al dobladillo. La Torre nunca desperdiciaba nada. Nunca se sabía cuándo un juego de ropa podría quedarle bien a una chica nueva. Pero no tener más que ropa de novicia no la convertía en tal, aunque Elaida y las otras lo pensaran.
Hasta que estuvo segura de que ya no tenía la cara enrojecida y en tanto que su aspecto no reflejara fielmente que era tan dueña de sí misma como se sentía, no salió del cuartito. Cuando se tenían tan pocas armas, la apariencia podía convertirse en una. Las mismas dos Rojas aguardaban en la galería descubierta para seguirla.
El refectorio donde las novicias tomaban las comidas se hallaba en el nivel más bajo de la Torre, a un lado de la cocina principal. Era una estancia grande de paredes blancas, sencilla aunque las baldosas mostraban los colores de todos los Ajahs y llena de mesas, cada una de las cuales podía acomodar a seis u ocho mujeres en pequeños bancos. Había un centenar o más de mujeres de blanco sentadas a esas mesas, charlando mientras desayunaban. Elaida debía de estar alborozada por el número de novicias. La Torre no había tenido tantas hacía años. Sin duda, el rumor de la ruptura de la Torre había bastado para meter en algunas cabezas la idea de ir a Tar Valon. Egwene no estaba impresionada. Esas mujeres apenas llenaban la mitad del comedor, si acaso, y había otro parecido un piso más arriba, cerrado hacía siglos. Una vez que tuviera el mando de la Torre, ese segundo refectorio volvería a abrirse y aun así las novicias tendrían que comer por turnos, algo desconocido desde bastante antes de la Guerra de los Trollocs.
Nicola la vio tan pronto como entró en la estancia —era como si hubiese estado pendiente de su aparición— y dio un codazo a las novicias que tenía a uno y otro lado. El silencio se hizo en las mesas y todas las cabezas se giraron conforme Egwene se deslizaba por el pasillo central formado por las mesas. No miró a derecha ni a izquierda.
A mitad de camino a la puerta de la cocina, una novicia baja y delgada, de largo cabello oscuro, sacó de repente el pie y la zancadilleó. Recuperando el equilibrio cuando casi se iba de bruces al suelo, se giró fríamente. Otra escaramuza. La joven tenía la tez pálida propia de Cairhien. Teniéndola tan cerca, a Egwene no le cupo duda de que le harían la prueba para Aceptada a menos que tuviera otros defectos. Sin embargo, a la Torre se le daba bien arrancar de cuajo esos fallos.
—¿Cómo te llamas? —preguntó.
—Alvistere —contestó la joven, cuyo acento confirmó lo que su rostro apuntaba—. ¿Por qué lo quieres saber? ¿Para irle con cuentos a Silviana? No te servirá de nada. Todas dirán que no han visto nada.
—Qué pena, Alvistere. Quieres convertirte en Aes Sedai y renunciar a la facultad de mentir, pero sin embargo quieres que otras lo hagan. ¿A ti te parece eso coherente?
—¿Quién eres tú para sermonearme? —espetó la joven, que se había puesto colorada.
—La Sede Amyrlin. Una prisionera, pero aun así la Sede Amyrlin.
Alvistere abrió mucho los ojos, y los cuchicheos se desataron en el comedor cuando Egwene entró en la cocina. No habían creído que siguiera reivindicando su título estando vestida de blanco y durmiendo entre ellas. Más valía desengañarlas cuanto antes respecto a eso.
La cocina era grande, una estancia de techo alto con baldosas grises donde los espetones de asar en los largos hogares de piedra estaban inmóviles, pero los fogones y los hornos de hierro irradiaban bastante calor para que hubiera empezado a transpirar inmediatamente de no haber sabido cómo hacer caso omiso. Había trabajado en esa cocina muy a menudo y parecía seguro que volvería a hacerlo. La flanqueaban comedores por tres lados, el de Aceptadas y el de Aes Sedai, además del de las novicias. Laras, Maestra de las Cocinas, anadeaba de aquí para aquí, sudorosa la cara y con el delantal impoluto del que se podrían sacar tres vestidos de novicia, a la par que agitaba el largo cucharón de madera como un cetro mientras dirigía a cocineras, pinches y fámulas que obedecían tan prestamente como habrían hecho por cualquier reina. Puede que más rápido. No era probable que una reina le atizara a alguien un sopapo y un cucharazo por moverse despacio.
Muchos platos de comida iban a parar a bandejas, algunas de plata labrada, otras de madera tallada y quizá dorada, que unas mujeres sacaban por la puerta que daba al comedor principal de las hermanas. No eran criadas de cocina con la blanca Llama de Tar Valon bordada en la pechera, sino mujeres de aire digno con ropas de paño bien cortadas y en algún caso con un toque de bordado, las criadas personales de las hermanas que recorrerían la larga subida a las estancias de los Ajahs.
Cualquier Aes Sedai podía comer en sus aposentos si quería, aunque ello significara encauzar para volver a calentar los alimentos, pero la mayoría bajaba al comedor porque gustaba de tener compañía en las comidas. O al menos así había sido. Aquel flujo constante de mujeres que salían cargadas con bandejas cubiertas con paños era una confirmación de que una red de fisuras envolvía completamente la Torre Blanca. Debería haber sentido satisfacción por ello. Elaida se erguía sobre una plataforma que estaba a punto de desmoronarse bajo sus pies. Pero la Torre era el hogar y lo único que sintió fue tristeza. Y también cólera contra Elaida. ¡Ésa se merecía que la depusieran sólo por lo que había hecho a la Torre desde que tenía la Vara y la Estola!
Laras la miró largamente, metida la barbilla de manera que acabó teniendo hasta cuatro papadas, y después volvió a blandir el cucharón y a observar por encima del hombro de una pinche. La mujer había ayudado a Siuan y a Leane a escapar una vez, de modo que su lealtad a Elaida era débil. ¿Volvería a ayudar a otra ahora? Desde luego hacía todo lo posible por no mirar hacia donde se encontraba Egwene. Otra ayudante de cocina, que seguramente no la distinguía de cualquier otra novicia, una mujer sonriente que todavía estaba formando la segunda papada, le tendió una bandeja de madera con una taza grande de té humeante y un plato grueso, vidriado en blanco, con aceitunas, pan y queso fresco que Egwene cargó de vuelta al comedor.
El silencio se hizo de nuevo y de nuevo todas las miradas se centraron en ella. Naturalmente. Sabían que había visitado a la Maestra de las Novicias. Estaban esperando ver si desayunaba de pie. Habría querido sentarse muy despacio en el duro banco de madera, pero se obligó a tomar asiento con normalidad. Lo cual prendió de nuevo el fuego, por supuesto. No tan abrasador como antes, pero aun así lo bastante fuerte para que tuviera que rebullir sin poder remediarlo. Lo curioso era que no sentía realmente ganas de torcer el gesto ni de retorcerse. De ponerse de pie sí, pero lo otro no. El dolor formaba parte de ella. Lo aceptaba sin resistirse. Intentó abrazarlo en una bienvenida, pero eso parecía estar todavía fuera de su alcance.
Partió un trozo de pan —también allí había gorgojos en la harina, por lo visto— y poco a poco se reanudaron las conversaciones, en voz baja, ya que de las novicias se esperaba que no hicieran mucho ruido. También se reanudó la charla en su mesa, aunque nadie hizo intención de incluirla. Tanto mejor. No estaba allí para hacer amigas entre las novicias. Ni para que ellas la vieran como una más. No, su propósito era otro.
Dejó el refectorio con las novicias después de devolver la bandeja a la cocina, y a la salida encontró a otro par de Rojas esperándola. Una era Katerine Alruddin, vulpina en el vestido gris con abundantes cuchilladas rojas, la mata de cabello negro como ala de cuervo cayéndole en ondas hasta la cintura y el chal echado por los codos.
—Bébete esto —dijo imperiosamente Katerine al tiempo que le tendía una taza de peltre que sostenía en la esbelta mano—. Todo, ojo.
La otra Roja, de tez oscura y rostro cuadrado, se ajustó el chal con aire impaciente a la par que torcía el gesto. Por lo visto no le gustaba actuar como una criada aunque sólo fuera por asociación. O tal vez le repugnaba lo que había en la taza.
Egwene reprimió un suspiro y bebió. La suave infusión de horcaria tenía el aspecto y el sabor de agua ligeramente marrón y un levísimo atisbo a menta. Casi un recuerdo de menta más que el propio gusto. La primera taza la había tomado poco después de despertarse; las Rojas que estaban de servicio en ese momento se habían mostrado ansiosas de dejar de tenerla escudada y volver a sus asuntos. Katerine había dejado pasar un poco la hora, pero incluso sin tomar esta taza Egwene dudaba que hubiera sido capaz de encauzar con cierta fuerza durante bastante tiempo todavía. Y desde luego sin fuerza suficiente para que fuera útil.
—No quiero llegar tarde a mi primera clase —dijo mientras le devolvía la taza. Katerine la cogió, aunque pareció sorprendida de haberlo hecho. Egwene se deslizó en pos de las novicias antes de que la hermana hiciera alguna objeción. O se acordara de llamarle la atención por no haber hecho una reverencia.
La primera clase, impartida en un cuarto sencillo y sin ventanas donde ocho novicias ocupaban bancos para treinta o más, fue el desastre que esperaba de principio a fin. Pero no para ella, sin embargo, porque aunque sufrió las consecuencias, no le importó. La instructora era Idrelle Menford, una mujer desgarbada, de mirada dura, que ya era Aceptada cuando Egwene había llegado a la Torre por primera vez. Seguía llevando el vestido blanco con las siete bandas de colores en el repulgo y los puños. Egwene tomó asiento al final de un banco, de nuevo sin consideración hacia la sensibilidad de sus posaderas, que algo se había aliviado, pero no mucho. Beber el dolor.
De pie sobre una pequeña plataforma en la parte delantera del cuarto, Idrelle la miró con desprecio y un punto de satisfacción al verla de blanco otra vez. Casi suavizó el ceño, gesto perenne en ella.
—Todas habéis creado más que simples bolas de fuego —le dijo a la clase—, pero veamos qué es capaz de hacer la chica nueva. Solía tenerse en mucho, ¿sabéis? —Varias novicias soltaron risitas disimuladas—. Crea una bola de fuego, Egwene. Adelante, pequeña.
¿Una bola de fuego? Era una de las primeras cosas que aprendían las novicias. ¿Qué se traía entre manos? Abriéndose a la Fuente, Egwene abrazó el Saidar y dejó que la inundara. La horcaria sólo dejó pasar una pizca, un hilillo cuando estaba acostumbrada a sentir torrentes, pero aun así era Poder y, aunque hilillo, le transmitió toda la vida y todo el gozo del Saidar, toda la percepción intensificada de sí misma y del cuarto que la rodeaba. Y la percepción de sí misma implicó que el trasero escocido volviera a sentir la zapatilla como si acabara de azotarla, pero no rebulló. Aspirar el dolor. Le llegaba el suave aroma a jabón del aseo matinal de las novicias, veía una venilla palpitando en la frente de Idrelle. Una parte de ella deseaba atizar un bofetón a la mujer con un flujo de Aire; pero, dada la cantidad de Poder que controlaba ahora, Idrelle apenas lo notaría. En cambio, encauzó Fuego y Aire para formar una pequeña bola de fuego verde que flotó ante ella. Era algo ridículo y pálido, de hecho, transparente.
—Muy bien —dijo sarcásticamente Idrelle. Oh, sí. Había querido empezar por demostrar a las novicias lo débil que era el encauzamiento de Egwene—. Suelta el Saidar. Y ahora, clase...
Egwene agregó una bola azul, después una marrón y una gris, y las hizo girar unas alrededor de las otras.
—¡Suelta la Fuente! —espetó bruscamente Idrelle.
Una bola amarilla se sumó a las otras, y una blanca, y por último, una roja. Añadió rápidamente anillos de fuego, uno dentro de otro, alrededor de las bolas giratorias. Esta vez el primero fue rojo, porque quería que fuera el más pequeño, y el verde el último y más grande. De haber podido elegir un Ajah, habría sido el Verde. Siete anillos de fuego rotaron sin que hubiera dos que lo hicieran en la misma dirección, alrededor de siete bolas de fuego que realizaban una intrincada danza en el centro. Serían pálidos y transparentes, pero aun así resultaba una exhibición impresionante, más allá de dividir los flujos en catorce formas. Hacer malabares con el Poder no era en absoluto más fácil que hacerlos con las manos.
—¡Deja de hacer eso! —gritó Idrelle—. ¡Para ya! —El brillo del Saidar envolvió a la maestra y una vara de Aire se descargó violentamente en la espalda de Egwene—. ¡He dicho que pares! —La vara golpeó otra vez, y otra.
Egwene mantuvo tranquilamente los anillos dando giros y las bolas danzando. Después de los lacerantes zapatillazos de Silviana resultaba fácil absorber el dolor de los golpes de Idrelle. Aunque no bien recibido. ¿Llegaría a ser capaz de sonreír mientras la golpeaban?
Katerine y la otra Roja aparecieron en la puerta.
—¿Qué pasa aquí? —demandó la hermana de cabello azabache. Los ojos de su compañera se abrieron como platos cuando vio lo que Egwene estaba haciendo. Era más que improbable que alguna de las dos fuera capaz de dividir los flujos hasta ese punto.
Todas las novicias se pusieron de pie rápidamente e hicieron una reverencia cuando las Aes Sedai entraron, por supuesto. Egwene permaneció sentada.
—No quiere parar —chilló Idrelle a la par que extendía la falda con las siete bandas de colores con aire aturullado—. ¡Se lo dije, pero no hizo caso!
—Deja eso, Egwene —ordenó firmemente Katerine.
Egwene mantuvo los tejidos hasta que la mujer volvió a abrir la boca. Sólo entonces soltó el Saidar y se puso de pie.
Katerine cerró la boca bruscamente y respiró hondo. El semblante conservaba la serenidad Aes Sedai, pero sus ojos echaban chispas.
—Irás corriendo al estudio de Silviana y le dirás que desobedeciste a tu instructora y que interrumpiste la clase. ¡Ve!
Deteniéndose el tiempo suficiente para alisarse la falda —cuando obedeciera no debía hacerlo con asomo alguno de ansiedad o de prisa— Egwene se abrió paso entre las dos Aes Sedai y se deslizó pasillo adelante.
—Te dije que corrieras —espetó secamente a su espalda Katerine.
Un flujo de Aire azotó las nalgas aún sensibles. Aceptar el dolor. Otro golpe. Inhalar el dolor como aire. Un tercero, lo bastante fuerte para hacerla trastabillar. Recibir el dolor con los brazos abiertos.
—Suéltame, Jezrail —gruñó Katerine.
—No pienso hacerlo —respondió la otra hermana con un fuerte acento teariano—. Estás yendo demasiado lejos, Katerine. Un palmetazo o dos está permitido, pero castigarla más le corresponde a la Maestra de las Novicias. Luz, a este paso la dejarías incapacitada para caminar antes de llegar ante Silviana.
—Está bien. —Katerine jadeaba—. Pero ya puede añadir a su lista de faltas desobedecer a una hermana. Y preguntaré, Egwene, así que no te creas que puedes hacer que se te ha olvidado.
Cuando entró en el estudio de la Maestra de las Novicias, Silviana enarcó las cejas en un gesto de sorpresa.
—¿Tan pronto de vuelta? Saca la zapatilla del armario, pequeña, y dime qué has hecho ahora.
Después de otras dos clases y dos visitas más al estudio de Silviana —se negaba a ser objeto de mofa, y si una Aceptada no quería que realizara algo mejor de lo que la propia Aceptada era capaz de hacer, entonces no tendría que ordenarle que lo hiciera— además de la cita ordenada previamente para el mediodía, la mujer de rostro severo decidió que tendría que recibir la Curación como primera cosa todos los días.
—En caso contrario, a no tardar tendrás demasiados moretones para azotarte sin hacerte sangrar. Sin embargo no creas que esto va a influir en mí para darte con menos fuerza. Si llegas a necesitar la Curación tres veces al día, tanto más fuerte te azotaré para compensarlo. Si es preciso cambiaré a la correa o a la vara. Porque voy a conseguir que tengas la cabeza en su sitio, pequeña. Lo haré, créeme.
Aquellas tres clases que dejaron a tres Aceptadas muy abochornadas tuvieron otra consecuencia. Su aprendizaje cambió a sesiones a solas con Aes Sedai, algo que normalmente estaba reservado para Aceptadas. Lo cual significaba subir la larga espiral de corredores adornados con tapices hasta los sectores de los Ajahs, donde había hermanas apostadas en las entradas, como guardias; en realidad lo eran. Las visitantes de otros Ajahs no eran bienvenidas en el mejor de los casos. De hecho, no vio a ninguna Aes Sedai cerca del sector de otro Ajah que no fuera el suyo.
A excepción de Asentadas, rara vez vio hermanas por los corredores fuera de los sectores a no ser en grupo, siempre con el chal puesto y por lo general con Guardianes siguiéndolas de cerca, pero esto no era como el miedo que atenazaba al campamento fuera de las murallas. Aquí siempre eran hermanas del mismo Ajah juntas, y cuando dos grupos se cruzaban se dejaban con el saludo en la boca cuando no intercambiaban miradas fulminantes. En plena canícula la Torre conservaba un ambiente fresco, pero ahora el aire irradiaba una especie de helor febril cuando hermanas de dos Ajahs distintos se acercaban demasiado. Incluso las Asentadas a las que reconoció caminaban con paso vivo. Las pocas que la reconocieron le echaron largas y escrutadoras miradas, pero la mayoría parecía distraída. Pevara Tazanovni, una bonita y regordeta Asentada del Rojo, casi tropezó con ella un día —no pensaba hacerse a un lado, ni siquiera por una Asentada— pero Pevara continuó apresuradamente, como si no se hubiese dado cuenta. En otra ocasión, Doesine Alwain, delgada como un muchacho aunque elegantemente vestida, hizo lo mismo cuando iba enfrascada en una conversación con otra Amarilla. Ninguna de las dos se fijó en ella. Ojalá supiera quién era la otra.
Sabía el nombre de diez «comadrejas» que Sheriam y las otras habían enviado a la Torre con intención de socavar la posición de Elaida, y le habría gustado mucho entrar en contacto con ellas, pero no las conocía en persona y preguntar por ellas sólo conseguiría atraer la atención sobre esas mujeres. Había confiado en que una de ellas la parara e hiciera un aparte con ella o que le pasara disimuladamente una nota, pero ninguna lo hizo. Su batalla tendría que librarla sola, a excepción de Leane, a menos que oyera algo por casualidad que pusiera cara a esos nombres.
No se desentendió de Leane, naturalmente. La segunda noche que pasaba en la Torre bajó a las celdas abiertas después de cenar a pesar de lo agotada que estaba. La media docena de habitaciones en el primer sótano era donde se retenía a mujeres encauzadoras a las que no era necesario recluir bajo estrecha vigilancia. En cada habitación había una gran jaula con enrejado de hierro que iba del suelo de piedra hasta el techo de piedra, con un espacio redondo de cuatro pasos de diámetro y lámparas de pie hechas de hierro para proporcionar luz. En la celda de Leane había dos Marrones sentadas en bancos pegados a la pared, así como un Guardián, un hombre de hombros anchos y hermoso rostro con algunas pinceladas de blanco en las sienes. Alzó la vista cuando Egwene entró y después continuó afilando la daga contra una piedra.
Una de las Marrones era Felaana Bevaine, esbelta y con un cabello rubio y largo que brillaba como si se lo cepillara varias veces al día. Dejó de escribir en un cuaderno de notas encuadernado en cuero que apoyaba en una escribanía portátil.
—Ah, eres tú, ¿verdad? —dijo con voz ronca—. Bueno, Silviana dijo que podías visitarla, pequeña, pero no le des nada sin enseñárnoslo antes a Dalevien o a mí, y no metas ruido.
Enseguida se puso a escribir otra vez. Dalevien, una mujer fornida con hebras grises en el corto y oscuro cabello, no levantó la vista de su tarea, el cotejo de dos libros, uno abierto encima de cada rodilla. El brillo del Saidar la envolvía y era ella la que mantenía el escudo de Leane, pero no era preciso mirarlo una vez que estaba tejido.
Egwene corrió sin pérdida de tiempo hacia la jaula y metió las manos entre el enrejado para apretar las de Leane.
—Silviana me dijo que por fin creyeron que eres quien decías ser —empezó entre risas—, pero no esperaba encontrarte en medio de semejante lujo.
Sólo se le podía llamar lujo cuando se lo comparaba con las pequeñas y oscuras celdas donde una hermana podía quedar retenida a la espera de juicio, con juncos en el suelo por lecho y una manta sólo si tenía suerte, pero el alojamiento de Leane parecía razonablemente cómodo. Tenía una cama pequeña que parecía más blanda que las que había en los cuartos de novicias, una silla con el respaldo de listones equipada con un cojín de borlas azules, y una mesa en la que había tres libros y una bandeja con los restos de la cena. Hasta tenía palanganero, si bien la jarra y la palangana blancas estaban desportilladas y el espejo tenía burbujas; un biombo lo bastante opaco para dar cierta intimidad y que sólo fuera una figura borrosa detrás de él tapaba el orinal.
—Oh, soy muy popular —contestó vigorosamente Leane, que también rió. Hasta su actitud era lánguida, la viva imagen de una domani seductora a despecho del sencillo vestido de paño oscuro, pero la viveza de la voz permanecía desde antes de que decidiera rehacerse como quería ser—. He tenido un continuo afluir de visitas a lo largo del día, de todos los Ajahs excepto el Rojo. Hasta las Verdes trataron de convencerme de que les enseñara cómo Viajar, y principalmente querían echarme mano porque «pretendía» ser Verde ahora. —Se estremeció de forma muy exagerada para que fuera verdad—. Eso sería tan malo como volver con Melare y Desala. Qué horrible mujer esa Desala. —La sonrisa se le borró igual que desaparecería la niebla bajo un sol de mediodía—. Me dijeron que os habían vestido de blanco. La mejor de las alternativas, supongo. ¿Os han dado horcaria? A mí también.
Sorprendida, Egwene miró hacia la hermana que mantenía el escudo y Leane resopló con desdén.
—Costumbre —dijo—. Si diera un palmetazo a una mosca no le haría daño, pero la costumbre señala que una mujer en las celdas abiertas está escudada siempre. ¿Y a vos os dejan andar por todas partes?
—No exactamente —respondió secamente Egwene—. Hay dos Rojas esperando fuera para escoltarme a mi cuarto y escudarme mientras duermo.
—Vaya. —Leane suspiró—. Yo estoy en una celda, a vos os tienen vigilada, y a las dos se nos sale la horcaria por las orejas. —Echó una mirada de reojo a las dos Marrones. Felaana seguía enfrascada en lo que escribía. Dalevien pasaba páginas de los dos libros apoyados en las rodillas y empezó a murmurar entre dientes. El Guardián debía de tener intención de afeitarse la barba con aquella daga a juzgar por lo afilada que la estaba dejando. No obstante, parecía tener puesta la atención en la puerta, principalmente. Leane bajó la voz—. Bien, pues ¿cuándo escapamos?
—No lo haremos —contestó Egwene, y explicó sus razones y su plan casi en un susurro mientras observaba a las hermanas por el rabillo del ojo. Le contó a Leane todo lo que había visto. Y lo que había hecho. Costaba decir cuántas veces la habían zurrado ese día y cómo se había comportado en esas sesiones, pero era preciso para convencer a la otra mujer de que no se vendría abajo.
—Me doy cuenta de que queda descartada cualquier ofensiva por nuestra parte, pero había confiado en... —El Guardián se movió y Leane se quedó callada, pero el hombre se limitó a enfundar la daga. Se cruzó de brazos, estiró las piernas y se recostó en la pared, clavados los ojos en la puerta. Daba la impresión de que podría estar de pie en un abrir y cerrar de ojos—. Laras me ayudó a escapar una vez —continuó en tono quedo—, pero no sé si volvería a hacerlo. —Se estremeció y esta vez no era fingido. La habían neutralizado cuando Laras las había ayudado a huir a Siuan y a ella—. De todos modos lo hizo más por Min que por Siuan o por mí. ¿Estáis segura de lo que hacéis? Es una mujer dura, esa Silviana Brehon. Justa, según tengo entendido, pero lo bastante dura para partir el hierro. ¿Estáis completamente segura, madre? —Al responderle Egwene de forma afirmativa, Leane suspiró de nuevo—. Bien, entonces seremos dos gusanos mordisqueando la raíz, ¿verdad? —No era una pregunta.
Visitó a Leane todas las noches que el agotamiento no la arrastraba a la cama nada más cenar, y la encontraba sorprendentemente optimista para ser una prisionera confinada en una celda. El afluir de visitas de hermanas a Leane continuaba, y ella dejaba caer en las conversaciones los chismes que Egwene le sugería. Esas visitantes no podían ordenar que se castigara a una Aes Sedai, ni siquiera a una retenida en celdas abiertas, aunque unas pocas se enfadaron lo suficiente para desear poder hacerlo; además, oír tales cosas de una hermana tenía más peso que oírlas de alguien a quien veían como una novicia. Leane hasta podía discutir abiertamente, al menos hasta que las visitas se marchaban enfadadas. Pero informó que muchas no lo hacían. Unas cuantas coincidían con ella. Con cautela, vacilando, tal vez en un punto y no en otros, pero estaban de acuerdo. Y lo que era casi igual de importante, al menos para Leane, algunas de las Verdes decidieron que, puesto que se la había neutralizado y, en consecuencia, no había sido Aes Sedai durante un tiempo, tenía derecho a pedir su admisión en cualquier Ajah una vez que volviera a ser una hermana. No todas, ni mucho menos, pero «algunas» era mejor que «ninguna». Egwene empezó a pensar que Leane en su celda estaba teniendo más repercusión que ella deambulando libremente por ahí. Bueno, libre por llamarlo de algún modo. No es que estuviera celosa. El trabajo que estaban haciendo era importante, y daba igual cuál de las dos conseguía mejores resultados siempre y cuando se consiguieran. Pero había veces en las que esa idea le hacía más cuesta arriba el paseo hasta el estudio de Silviana. Con todo, había tenido éxito. En cierto modo.
En la desordenada sala de estar de Bennaer Nalsad, los libros se apilaban al azar en montones por todo el suelo de baldosas, y las estanterías estaban abarrotadas de huesos y cráneos y pieles curadas de mamíferos, aves y reptiles junto con ejemplares disecados de algunos de los especímenes más pequeños; un lagarto grande, de color marrón, descansaba sobre el enorme cráneo de un oso, tan quieto que uno creía que también estaba disecado hasta que parpadeaba. Esa primera tarde, la Marrón shienariana le pidió que realizara un exhaustivo conjunto de tejidos, uno detrás de otro. Bennaer se hallaba sentada en un sillón de respaldo alto, a un lado del hogar de mármol con vetas marrones, y Egwene, con evidentes molestias, tomó asiento en uno de los otros. No la había invitado a sentarse, pero Bennaer tampoco se había opuesto.
Egwene realizó todos los tejidos que le pidió hasta que la Marrón, como sin darle importancia, le dijo que hiciera el de Viajar, y entonces se limitó a sonreír y a enlazar las manos sobre el regazo. La hermana se echó hacia atrás y se arregló ligeramente la falda de seda de color marrón intenso. Los ojos de Bennaer eran azules y penetrantes, y el oscuro cabello, sujeto en una redecilla de plata, presentaba pinceladas grises a montones. Tenía manchas de tinta en dos dedos y una a un lado de la nariz. Sostenía una taza de porcelana con té, pero no le había ofrecido a Egwene.
—Me parece que hay pocas cosas del Poder que no sepas ya, pequeña, sobre todo considerando tus maravillosos descubrimientos. —Egwene inclinó la cabeza en un gesto de agradecimiento por el cumplido. Algunas de esas cosas eran realmente descubrimientos suyos, y ahora tampoco es que importara mucho, de todos modos—. Pero eso no significa en absoluto que no tengas nada que aprender. Recibiste muy pocas lecciones como novicia antes de que te... —La Marrón miró el vestido blanco de Egwene con el entrecejo fruncido y carraspeó—. Y aún menos lecciones como... Bueno, después. Dime, si puedes, qué errores cometió Shein Chunla que condujeron a la Tercera Guerra del Muro de Garen. ¿Cuáles fueron las causas de la Gran Guerra del Invierno entre Andor y Cairhien? ¿Qué provocó la Rebelión Weikin y cómo terminó? La mayoría de la historia parece ser el estudio de guerras, y las partes importantes de ellas son el cómo y el porqué comenzaron y el cómo y el porqué concluyeron. Muchísimas guerras no habrían tenido lugar si la gente hubiese prestado atención a los errores que otros habían cometido. ¿Y bien?
—Shein no cometió errores —contestó lentamente Egwene—, pero tenéis razón. Aún me queda mucho que aprender. Ni siquiera sé los nombres de esas otras guerras. —Se levantó y se sirvió una taza de té de la tetera de plata que había sobre la mesa auxiliar. Aparte de la bandeja de plata que imitaba un tejido de cuerdas, en el tablero había un lince disecado y el cráneo de una serpiente. ¡Era tan grande como el de un hombre!
Bennaer frunció el entrecejo, pero no por el té. Ni siquiera parecía haberse dado cuenta de eso.
—¿Qué quieres decir con que Shein no cometió errores, pequeña? Vaya, pero si lo fastidió todo de la forma más chapucera que imaginarse pueda.
—Mucho antes de la Tercera Guerra del Muro de Garen, Shein estaba haciendo exactamente lo que la Antecámara le decía y nada que no le dijera —respondió Egwene mientras volvía al sillón. Puede que tuviera lagunas en otras partes de la historia, pero Siuan se había prodigado sobradamente en aleccionarla respecto a las equivocaciones que habían tenido otras Amyrlin. Y esta pregunta en particular le dio pie para hablar del tema. Sentarse con normalidad le costó un gran esfuerzo.
—¿A qué te refieres?
—Intentó dirigir la Torre con mano de hierro, sin concesiones ni conciertos, pisoteando toda oposición sin el menor miramiento. La Antecámara se hartó, pero no se ponía de acuerdo con la sustituta, de modo que en lugar de deponerla se hizo algo peor. La dejaron en el puesto, pero imponiéndole penitencias cada vez que intentaba emitir una orden de cualquier tipo. De cualquier tipo. —Sabía que estaba hablando como si fuera ella la que daba la clase, pero debía hacerlo. No rebullir en la dura madera del asiento para tener una postura más cómoda no era nada fácil. Acoger el dolor—. Las Asentadas dirigieron a Shein y a la Torre; mal, porque cada Ajah tenía sus propias metas y ninguna mano las moldeaba en una meta de la Torre. El mandato de Shein estuvo marcado de guerras por todo el mapa. Finalmente, las propias hermanas se cansaron de las chapucerías de la Antecámara y en uno de los seis amotinamientos en la historia de la Torre se derrocó a Shein y a la Antecámara. Sé que supuestamente murió en la Torre por causas naturales, pero en realidad la asfixiaron en la cama, en el exilio, cincuenta y un años más tarde, tras descubrirse un complot para volver a sentarla en la Sede Amyrlin.
—¿Amotinamientos? —repitió Bennaer con incredulidad—. ¿Seis? ¿Exiliada y asfixiada?
—Todo está reflejado en los anales secretos, en el decimotercer depósito. Aunque supongo que no debería haberos hablado de ello. —Egwene dio un sorbo de té y torció el gesto. Sabía a rancio. No era de extrañar que Bennaer no hubiera probado el suyo.
—¿Anales secretos? ¿Decimotercer depósito? Si existiera algo así, y creo que de haberlo yo lo sabría, ¿por qué no deberías haberme hablado de ello?
—Porque por ley la existencia de los anales secretos, al igual que sus contenidos, sólo los pueden conocer la Amyrlin, la Guardiana y las Asentadas. Ellas y las bibliotecarias que cuidan de esos documentos, en cualquier caso. Hasta la propia ley es parte del decimotercer depósito, así que supongo que tampoco debería haberos hablado de eso. Pero si podéis tener acceso de algún modo o preguntar a alguien que lo sepa y os lo diga, descubriréis que tengo razón. Seis veces en la historia de la Torre, cuando la Amyrlin era peligrosamente disgregadora o peligrosamente incompetente y la Antecámara no actuó, las hermanas se alzaron para deponerla. —Ea. No habría podido plantar la semilla más hondo si hubiera utilizado una pala. Ni haber remachado el clavo con más contundencia si hubiera usado un martillo.
Bennaer la miró de hito en hito un momento y después se llevó la taza a los labios. Se puso a carraspear tan pronto como la infusión le llegó a la lengua y empezó a dar ligeros toques en las salpicaduras de la falda con un delicado pañuelo rematado con puntilla.
—La Guerra del Gran Invierno —dijo con voz enronquecida mientras dejaba la taza en el suelo, al lado de su sillón— empezó a finales del año seiscientos setenta y uno... —No volvió a mencionar registros secretos ni amotinamientos, pero no hacía falta. Más de una vez durante la lección su voz se fue apagando hasta caer en el silencio en tanto que la mirada ceñuda se le quedaba como prendida en algo que hubiera más allá de Egwene; a ésta no le cupo duda de lo que era.
—Sí, Elaida cometió un error vital ahí —dijo Lirene Doirellin más tarde ese día mientras iba de aquí para allí delante del hogar de su sala de estar. La hermana cairhienina era sólo un poco más baja que Egwene, pero el nerviosismo con el que movía los ojos de un sitio a otro le daba el aire de una criatura acosada, un gorrión temeroso de los gatos y convencido de que los había a montones en la vecindad. La falda de color verde oscuro sólo llevaba cuatro discretas cuchilladas rojas a pesar de que antaño había sido Asentada—. Esa proclamación suya, encima de intentar secuestrarlo, no habría podido mantener al chico al'Thor más alejado de la Torre que si lo hubiera hecho a propósito. Oh, Elaida ha cometido errores, vaya que sí.
Egwene quería preguntar sobre Rand y el secuestro —¿secuestro?— pero Lirene no le dio ocasión ya que siguió con los errores de Elaida, todo el tiempo sin dejar de pasear de aquí para allí mientras echaba rápidas miradas y se retorcía las manos sin ser consciente de ello. Egwene no sabía si podía considerar esa sesión un éxito o no, pero al menos no había sido un fracaso. Y se había enterado de algo.
Ni que decir tiene que no todas sus intentonas salieron tan bien.
—Esto no es un debate —manifestó Pritalle Nerbaijan. El tono era absolutamente sosegado, pero los verdes ojos rasgados irradiaban acaloramiento. Sus aposentos más parecían los de una Verde que los de una Amarilla, con varias espadas desnudas colgadas en las paredes y un tapiz de seda que representaba hombres combatiendo contra trollocs. Asía la empuñadura de la daga sujeta al ceñidor de plata. No era un cuchillo de cinturón normal y corriente; era una daga con una hoja de casi un pie de largo y con una esmeralda coronando el pomo de la empuñadura. El porqué había accedido a darle clase era un misterio, dado su desagrado por la enseñanza. Quizá porque era Egwene—. Estás aquí para una lección sobre los límites del poder. Una lección muy básica, adecuada para una novicia.
Egwene habría querido rebullir en la banqueta de tres patas que Pritalle le había dado para que se sentara, pero en lugar de eso se concentró en el escozor, enfocó la mente en absorberlo. En darle la bienvenida. Ya había hecho tres visitas a Silviana y presentía que la cuarta estaba a punto de caer cuando todavía faltaba una hora para la comida.
—Dije simplemente que si se ha podido degradar a Shemerin de Aes Sedai a Aceptada, entonces el poder de Elaida no tiene límites. Al menos, ella cree que no los tiene. Pero si se acepta eso, entonces no los tiene.
Los dedos de Pritalle se ciñeron con más fuerza sobre la empuñadura de la daga hasta que los nudillos se le pusieron blancos, aunque aparentemente seguía sin ser consciente de ello.
—Puesto que crees saber más que yo —dijo fríamente—, puedes visitar a Silviana cuando hayamos acabado.
Tal vez fue un éxito parcial. Egwene no creía que la cólera de Pritalle fuera por su causa.
—Espero un comportamiento adecuado por tu parte —le dijo firmemente Serancha Colvine otro día. El término para describir a la hermana Gris era «fruncida». Una boca fruncida, una nariz fruncida que parecía estar detectando constantemente un mal olor. Hasta los ojos azules daban la impresión de estar fruncidos en un gesto desaprobador. De otro modo habría sido bonita—. ¿Entendido?
—Entendido —contestó Egwene mientras se sentaba en la banqueta que había colocada delante del sillón de respaldo alto de Serancha. La mañana era fría y un pequeño fuego ardía en el hogar de piedra. Beber el dolor. Darle la bienvenida al dolor.
—Respuesta incorrecta —formuló Serancha—. La correcta habría sido una reverencia y «Entendido, Serancha Sedai». Me propongo hacer una lista de tus fallos para que se la lleves a Silviana cuando hayamos acabado. Empezaremos de nuevo. ¿Entendido, pequeña?
—Entendido —repuso Egwene sin levantarse de la banqueta. Ni con serenidad Aes Sedai ni sin ella, el rostro de Serancha se tornó púrpura. Al final, la lista ocupaba cuatro páginas en letra apretada y menuda. ¡Empleó más tiempo escribiendo que dando clase! Ningún éxito ahí.
Y entonces le llegó el turno a Adelorna Bastine. La Verde saldaenina se las arreglaba para, de algún modo, parecer majestuosa a pesar de la delgadez y de ser de su misma estatura; tenía un aire regio y autoritario que habría intimidado a Egwene de haberlo permitido ésta.
—He oído que causas problemas —dijo mientras cogía un cepillo del cabello con el envés de marfil de una mesita con incrustaciones que había al lado de su sillón—. Si lo intentas conmigo descubrirás que sé cómo utilizar esto.
Y Egwene lo descubrió, sin intentarlo. Tres veces se encontró tumbada sobre las rodillas de Adelorna y la mujer demostró que, efectivamente, sabía cómo usar un cepillo del pelo para algo más que cepillarse el cabello. Así fue como una clase de una hora pasó a durar dos.
—¿Puedo irme ya? —dijo finalmente Egwene mientras se secaba las mejillas con calma, lo mejor que podía con un pañuelo que estaba empapado. Inhalar el dolor. Absorber el fuego—. Se supone que he de llevar agua para el Rojo y no quiero llegar tarde.
Adelorna miró el cepillo con el entrecejo fruncido antes de soltarlo en la mesa que Egwene había derribado dos veces con las patadas. Entonces miró ceñuda a Egwene, intensamente, como si quisiera penetrarle el cráneo con los ojos.
—Ojalá estuviera Cadsuane en la Torre —murmuró—. Creo que encontraría en ti un desafío. —Parecía haber un dejo de respeto en su voz.
Ese día hubo un cambio decisivo. Para empezar, Silviana decidió que Egwene habría de recibir la Curación dos veces al día.
—Pareces pedir que te peguen, pequeña. Es pura cabezonería y no te lo voy a tolerar. Acabarás afrontando la realidad. La próxima vez que me visites veremos qué te parece la correa. —La Maestra de las Novicias dobló la enagua de Egwene sobre la espalda de la joven e hizo una pausa—. ¿Estás sonriendo? ¿Acaso he dicho algo gracioso?
—Es que recordé algo divertido —explicó Egwene—. Nada importante.
Nada importante para Silviana al menos. Había descubierto cómo dar la bienvenida al dolor. Estaba combatiendo una guerra, no una única batalla, y cada vez que la castigaban, cada vez que la mandaban a Silviana, era señal de que había disputado otra batalla y no había claudicado. El dolor era una medalla de honor. Aulló y pateó con tanta fuerza como siempre mientras la zapatilla la golpeaba, pero después, mientras se secaba las mejillas, canturreó para sus adentros. Era fácil recibir con alegría una medalla de honor.
La actitud entre las novicias empezó a cambiar al segundo día de su cautividad, al parecer, por obra de Nicola y Areina —que trabajaba en los establos y a menudo iba a visitar a Nicola; estaban tan unidas, siempre con las cabezas juntas y esbozando sonrisas misteriosas, que Egwene se preguntó si se habrían hecho amigas de almohada—. Nicola y Areina habían obsequiado a todas con reseñas sobre ella. Reseñas muy hinchadas. Las dos mujeres la habían hecho parecer una combinación de todas las hermanas legendarias en la historia de la Torre, así como de Birgitte Arco de Plata y de la mismísima Amaresu entrando en batalla con la Espada del Sol enarbolada. La mitad parecía sentir un temor reverencial por ella, y las demás un desprecio declarado o enfado con ella por alguna razón. Algunas cometieron la estupidez de emular su comportamiento en las clases, pero una oleada de visitas a Silviana suprimió aquello. En la comida de su tercer día de estancia en la Torre, casi dos docenas de novicias comieron de pie y con la cara roja por la vergüenza, Nicola entre ellas. Y, sorprendentemente, Alvistere. El número descendió de golpe a siete a la hora de la cena, y al cuarto día sólo quedaban Nicola y la chica cairhienina. Y ahí acabó todo.
Esperaba que algunas se sintieran resentidas por el hecho de que ella continuara negándose a someterse mientras que ellas habían vuelto al buen camino con tanta rapidez, pero por el contrario sólo pareció menguar el número de las que estaban enfadadas o se mostraban despreciativas y aumentaron las que le demostraban respeto. Ninguna intentó hacerse amiga suya, cosa que le pareció muy bien. Ni que llevara vestido blanco ni que no, era una Aes Sedai, y no se considerada apropiado que una Aes Sedai fuera amiga de una novicia. Se corría el riesgo de que la chica empezara a creerse por encima de las demás y se buscara problemas. Con todo, las novicias comenzaron a acudir a ella en busca de consejo o ayuda para aprender las lecciones. Al principio sólo fue un puñado, pero el número aumentaba de día en día. Estaba dispuesta a ayudarlas a aprender, lo que por lo general era sólo cuestión de fortalecer la seguridad en sí misma de la chica o de convencerla de que tener precaución era juicioso o conducirla paso a paso por la ejecución de un tejido que le daba problemas. A las novicias se les tenía prohibido encauzar sin que hubiera presente una Aes Sedai o una Aceptada, aunque de todos modos casi siempre lo hacían a escondidas, pero ella era una hermana. No obstante, se negaba a ayudar a más de una a la vez. El rumor de que acudían a ella grupos se propagaría, de eso no le cabía duda, y entonces no sería la única a la que enviarían al estudio de Silviana. Haría ese recorrido tan a menudo como fuera necesario, pero no quería ser causante de las visitas de otras. En cuanto a aconsejar... Manteniendo como se mantenía a las novicias bien lejos de los hombres, dar consejo no resultaba difícil. Aunque las tensiones entre amigas de almohada podían ser tan destempladas como cualquiera ocasionada por hombres.
Una tarde a última hora, cuando regresaba de otra visita a Silviana, oyó por casualidad a Nicola que hablaba con dos novicias que no podían tener más de quince o dieciséis años. Egwene casi no se acordaba de haber tenido esa edad. Era como si hubiese pasado una vida entera. Marah era una rechoncha murandiana de ojos azules y pícaros, y Namene una domani alta y delgada que soltaba risitas constantemente.
—Preguntadle a la madre —decía Nicola. Unas pocas novicias habían empezado a llamar así a Egwene, aunque nunca donde alguien que no fuera de blanco pudiera oírlas. Eran bobas, pero no tontas redomadas—. Siempre está dispuesta a dar un consejo.
—No querría molestarla —dijo Namene, que soltó una risita y se retorció.
—Además —añadió Marah con cierta cadencia en la voz—, dicen que siempre da el mismo consejo, vaya que sí.
—Y también es un buen consejo. —Nicola alzó una mano y fue enumerando con los dedos—. Obedecer a las Aes Sedai. Obedecer a las Aceptadas. Trabajar mucho. Y después trabajar mucho más.
Mientras se deslizaba hacia su cuarto, Egwene sonrió. Había sido incapaz de conseguir que Nicola se comportara como era debido mientras era la Amyrlin declarada, pero parecía que tendría éxito mientras iba disfrazada de novicia. Asombroso.
Había algo más que podía hacer por ellas: consolarlas. Por imposible que pudiera parecer al principio, el interior de la Torre cambiaba a veces. La gente se perdía al intentar encontrar estancias en las que habían estado docenas de veces. Se veían mujeres que salían de las paredes o entraban en ellas, y que a menudo vestían ropa de corte anticuado, a veces con atuendos extravagantes, vestidos que parecían simples piezas de tela de colores envueltas alrededor del cuerpo, o tabardos bordados, largos hasta el tobillo, puestos encima de pantalones, y cosas aún más extrañas. Luz, ¿cuándo habría querido una mujer llevar un vestido que le dejaba el busto totalmente al aire? Egwene podía comentarlo con Siuan en el Tel'aran'rhiod, de modo que sabía que esas cosas eran señal de la proximidad del Tarmon Gai'don. Una idea desagradable, pero no se podía hacer nada al respecto. No se podía cerrar los ojos a la verdad; el propio Rand era un heraldo de la Última Batalla. Algunas hermanas de la Torre tenían que saber lo que significaba todo aquello, pero absortas en sus propios asuntos no hacían el menor esfuerzo para tranquilizar a las novicias, que lloraban de miedo. Egwene se ocupó de hacerlo.
—El mundo está lleno de maravillas —le dijo a Coride, una chica de cabello claro que sollozaba en su cama, tendida boca abajo. Sólo tenía un año menos que ella, pero Coride seguía siendo, sin la menor duda, una cría a pesar de llevar año y medio en la Torre—. ¿Por qué sorprenderse si alguna de esas maravillas aparece en la Torre Blanca? ¿Qué mejor lugar? —Nunca mencionaba la Última Batalla a esas chicas. No creía probable que eso les sirviera de consuelo.
—¡Pero se metió a través de una pared! —gimió Coride, que alzó la cabeza. Tenía la cara enrojecida y con manchas, y las mejillas le brillaban de lágrimas—. ¡Una pared! Y entonces no pudimos encontrar la clase, y Pedra tampoco pudo, y se enfadó con nosotras. Pedra nunca se enfada. ¡Ella también estaba asustada!
—Pero seguro que Pedra no se puso a llorar. —Egwene se sentó al borde de la cama y la complació ser capaz de no hacer un gesto de dolor. Los colchones de las novicias no tenían fama de ser blandos precisamente—. Los muertos no pueden hacer daño a los vivos, Coride. No pueden tocarnos. Ni siquiera parece que nos vean. Además, esas mujeres eran iniciadas de la Torre o pertenecían al servicio. Ésta era su casa tanto como lo es para nosotras. Y, en cuanto a habitaciones y pasillos que no están donde se supone que deberían, recuerda que la Torre es un lugar de maravillas. Recuerda eso y no te asustarás por esas cosas.
Era un razonamiento a su parecer endeble, pero Coride se limpió las lágrimas y juró que no se volvería a asustar. Por desgracia, había ciento dos más como ella, y no a todas se las tranquilizaba con tanta facilidad. Todo ello hacía que el enfado de Egwene con las hermanas que estaban en la Torre se incrementara aún más.
El día no lo dedicaba sólo a lecciones, a confortar a novicias y a recibir los castigos de la Maestra de las Novicias, aunque esto último ocupaba un montón del tiempo al cabo del día. Silviana no se había equivocado al suponer que no dispondría de mucho tiempo libre. A las novicias siempre se les daban quehaceres, que a menudo eran tareas inútiles para tenerlas ocupadas ya que la Torre tenía más de un millar de criados de ambos sexos, sin contar los obreros, pero el trabajo físico ayudaba a forjar el carácter, como siempre había creído la Torre. Además, supuestamente contribuía a mantener a las novicias demasiado cansadas para pensar en hombres. Sin embargo, a Egwene la tenían agobiada con muchas más tareas de las que se daban a las novicias. Algunas se las asignaban hermanas que la consideraban una fugitiva, otras se las encargaba Silviana con la esperanza de que el cansancio embotaría las aristas de su «rebeldía».
A diario, detrás de una u otra comida, fregaba ollas sucias con sal gorda y un cepillo duro en el obrador que había fuera de la cocina principal. De cuando en cuando, Laras asomaba la cabeza, pero nunca hablaba. Y nunca utilizó con ella el largo cucharón, ni siquiera cuando la sorprendía frotándose los riñones, doloridos por estar metida de cabeza en un gran caldero, en vez de estar restregando. Laras repartía cucharazos a diestro y siniestro a pinches y ayudantes que trataban de hacerle jugarretas a Egwene, como se tenía por costumbre con las novicias a las que mandaban a trabajar en la cocina. Se suponía que lo hacía únicamente porque —tal como anunciaba en voz alta cada vez que descargaba un fuerte golpe— tenían tiempo de sobra para jugar cuando no estuvieran trabajando, pero Egwene se daba cuenta de que Laras no era tan rápida cuando alguien daba un azote a una de las verdaderas novicias o le volcaba un vaso de agua fría por la nuca. Al parecer tenía una especie de aliada. Lo malo es que no se le ocurría cómo aprovecharse de ello.
Acarreaba baldes de agua cargados en los extremos de un palo apoyado en los hombros para la cocina, para el sector de las novicias, para el sector de las Aceptadas, subiendo todo el trecho hasta los sectores de los Ajahs. Llevaba comidas a hermanas a sus aposentos, rastrillaba paseos de los jardines, arrancaba malas hierbas, hacía recados a hermanas, servía a Asentadas, barría suelos, fregaba suelos, restregaba suelos de rodillas, y eso sólo era parte de la lista. Jamás remoloneaba en esos quehaceres, y no era sólo porque no estaba dispuesta a dar a nadie una excusa para llamarla perezosa. En cierto modo, veía esas tareas como un castigo por no haber preparado debidamente las cosas antes de convertir la cadena del puerto en cuendillar. Los castigos había que sobrellevarlos con dignidad. Con tanta dignidad como cualquiera podía tener restregando suelos, se entiende.
Además, visitar el sector de las Aceptadas le daba ocasión de ver la opinión que tenían de ella. Había treinta y una en la Torre, pero en cualquier momento algunas se hallaban dando clases a novicias y otras recibiendo clases a su vez, así que rara vez encontraba a más de diez o doce en sus cuartos, distribuidos en torno al hueco de nueve plantas que rodeaba un pequeño jardín. No obstante, la noticia de que llegaba se extendía siempre con rapidez y nunca le faltaba audiencia. Al principio muchas de ellas trataban de apabullarla con órdenes, en especial Mair, un arafelina regordeta de ojos azules, y Asseil, una delgada tarabonesa de cabello claro y ojos marrones. Eran novicias cuando Egwene había llegado a la Torre, y ya le tenían envidia por su rápido ascenso a Aceptada cuando se había marchado. Con ellas, una de cada dos frases era que recogiera esto o que llevara aquello allí. Para todas era la «novicia» que había ocasionado tantas dificultades, la «novicia» que creía ser la Sede Amyrlin. Llevaba cubos de agua hasta que la espalda le dolía, sin protestar, pero aun así se negaba a obedecer sus órdenes. Lo que le costó más visitas a la Maestra de las Novicias, naturalmente. Sin embargo, conforme los días pasaban y sus constantes visitas al estudio de la Silviana no surtían efecto, el flujo de órdenes menguó y por último cesó por completo. En realidad ni siquiera Asseil y Mair habían tenido intención de ser mezquinas, sino actuar como creían que debían en tales circunstancias, y estaban perplejas en cuanto a qué hacer con ella.
Algunas Aceptadas daban muestras de tener miedo de los muertos andantes y de los cambios que se producían en el interior de la Torre, y cada vez que Egwene veía un semblante muy pálido o unos ojos llorosos repetía las mismas cosas que les decía a las novicias. No dirigiéndose directamente a la mujer, cosa que podría tener el efecto contrario de hacerla encerrarse en sí misma en lugar de tranquilizarla, sino como si estuviera hablando para sí misma. Funcionaba con las Aceptadas igual que con las novicias. Muchas daban un respingo cuando empezaba o abrían la boca como si fueran a decirle que se callara, pero ninguna lo hacía, y al marcharse siempre dejaba atrás un semblante pensativo. Las Aceptadas seguían saliendo a las galerías con antepechos de piedra cuando llegaba ella, pero la observaban en silencio, como preguntándose qué era. Al final les enseñaría lo que era. A ellas y también a las hermanas.
Cuando una mujer de blanco servía a Asentadas y a hermanas y se quedaba inmóvil, de pie en un rincón, no tardaba en pasar a ser parte del mobiliario aun en el caso de ser notoria. Si reparaban en ella, cambiaban de conversación, pero pese a ello consiguió pillar muchos fragmentos, con frecuencia sobre confabulaciones para vengar tal desaire o tal agravio hecho por otro Ajah. Cosa extraña, la mayoría de las hermanas parecían contemplar a los otros Ajahs de la Torre como peores enemigos que las hermanas del campamento, fuera de la ciudad, y las Asentadas no se comportaban mucho mejor. Le entraban ganas de emprenderla a bofetadas con ellas. Sí, cierto, era positivo para las relaciones cuando las otras hermanas regresaran a la Torre, pero aun así...
También pilló otras cosas. El increíble desastre que le había sobrevenido a una expedición enviada contra la Torre Negra. Algunas de las hermanas no parecían creerlo, pero daban la impresión de estar intentando convencerse a sí mismas de que era imposible que tal cosa hubiese ocurrido. Sobre más hermanas capturadas tras una gran batalla y de algún modo obligadas a jurar lealtad a Rand. De esto último ya había tenido algunos indicios con anterioridad y le gustaba tan poco como que hubiera hermanas vinculadas a Asha'man. Ser ta'veren o el Dragón Renacido no servía de excusa. Jamás ninguna Aes Sedai había jurado fidelidad a un hombre. Hermanas y Asentadas discutían sobre quién tenía la culpa, con Rand y los Asha'man a la cabeza de la lista. Pero un nombre surgía una y otra vez: Elaida do Avriny a'Roihan. También hablaban de Rand, de cómo encontrarlo antes del Tarmon Gai'don. Sabían que se aproximaba a pesar de no hacer nada para tranquilizar a novicias y Aceptadas, y estaban desesperadas por dar con él.
A veces se arriesgaba a hacer un comentario, una mención a que Shemerin fuera despojada del chal en contra de toda costumbre, una sugerencia de que el edicto de Elaida respecto a Rand era la mejor forma de conseguir que él se cerrara en banda. Pronunciaba palabras de conmiseración por las hermanas capturadas por los Asha'man, por las capturadas en los pozos de Dumai —dejando caer el nombre de Elaida— o lamentando el abandono que había llevado a tener basuras pudriéndose en las otrora prístinas calles de Tar Valon. En ocasiones, esos comentarios le reportaban más visitas al estudio de Silviana y, además, más tareas, pero sorprendentemente a menudo eso no ocurría. Tomaba buena nota de las hermanas que simplemente le decían que se callara. O, mejor aún, que no decían nada. Algunas hasta asentían con la cabeza antes de controlar el desliz.
Algunas de las tareas conllevaban encuentros interesantes.
La mañana del segundo día que pasaba en la Torre se encontraba en el Jardín Acuático y utilizaba un rastrillo de bambú de mango largo para «pescar» los detritos que flotaban en los estanques. La noche anterior había descargado una tormenta y el ventarrón había volado hojarasca y hierba sobre la superficie de los estanques entre las hojas intensamente verdes de los nenúfares y los lirios acuáticos, e incluso un gorrión muerto que enterró tranquilamente en uno de los arriates. Dos Rojas paradas sobre uno de los puentes en arco que salvaban los estanques se apoyaban en el pretil de piedra labrada como delicado encaje a la par que los observaban a ella y a los peces que nadaban por debajo en un remolino de rojos, dorados y blancos. Media docena de cornejas salieron volando de repente de uno de los cedros y se alejaron silenciosamente hacia el norte. ¡Cornejas! Se suponía que los jardines de la Torre estaban salvaguardados contra cornejas y cuervos. Las Rojas ni siquiera parecieron darse cuenta.
Egwene estaba en cuclillas junto a uno de los estanques para lavarse las manos de tierra tras haber enterrado al pobre pájaro, cuando Alviarin apareció arrebujada en el chal de flecos blancos como si la mañana siguiera siendo ventosa y fría, en lugar de soleada y apacible. Era la tercera vez que veía a Alviarin y en cada ocasión se encontraba sola en lugar de tener compañía de otras Blancas. Sin embargo, había visto grupos de Blancas por los pasillos. ¿Sería indicio de algo? En tal caso no se le ocurría de qué, a no ser que a Alviarin la hubiese rechazado su propio Ajah por alguna razón. Era imposible que las cosas se hubieran degradado hasta ese punto.
Sin quitar la vista de las Rojas, Alviarin se acercó a Egwene por el sendero de gravilla que se extendía, sinuoso, entre los estanques.
—Muy bajo has caído —dijo cuando estuvo cerca—. Debe de haber sido un golpe fuerte.
Egwene se incorporó y se secó las manos en la falda antes de coger el rastrillo de nuevo.
—No soy la única. —Había tenido otra sesión con Silviana antes del amanecer y cuando se marchó del estudio había encontrado a Alviarin esperando para entrar. Era un ritual diario para la Blanca y la comidilla en el sector de las novicias; todas ellas le daban a la lengua con especulaciones sobre el motivo—. Mi madre siempre dice que no hay que llorar por lo que no tiene arreglo. Parece un buen consejo dadas las circunstancias.
Unas tenues chapetas se marcaron en las mejillas de Alviarin.
—Pues parece que tú lloras un montón. Sin parar, según todos los rumores. A buen seguro que escaparías de eso si pudieras.
Egwene recogió otra hoja de roble en el rastrillo y la sacudió sobre el cubo de madera con hojas mojadas que tenía a los pies.
—Tu lealtad hacia Elaida no es muy firme, ¿verdad?
—¿Por qué dices eso? —inquirió la Blanca, desconfiada. Echó una ojeada a las dos Rojas, que parecían prestar más atención a los peces que a Egwene en ese momento, y se acercó a ella, como invitándola a hablar en voz baja.
Egwene sacó unas largas hebras de hierbas que debían de haber llegado desde las llanuras que había al otro lado del río. ¿Debía mencionar la carta que esta mujer había escrito a Rand en la que prácticamente le prometía poner la Torre Blanca a sus pies? No, esa información podría ser valiosa, pero era el tipo de cosa que sólo se podía utilizar una vez.
—Te despojó de la estola de Guardiana y ordenó que hicieras penitencia. Difícilmente puede ser tal cosa un incentivo a la lealtad.
El semblante de Alviarin se mantuvo impasible, pero la tirantez de los hombros se aflojó visiblemente. Rara vez las Aes Sedai dejaban entrever tanto. Debía de estar sometida a una tensión muy fuerte para que tuviera tan poco autocontrol. Lanzó otra ojeada fugaz a las Rojas.
—Piensa en tu situación —dijo casi en un susurro—. Si quieres escapar de ella, bueno, podrías encontrar una salida.
—Estoy satisfecha con mi situación —se limitó a contestar Egwene.
Alviarin enarcó las cejas en un gesto de incredulidad, pero tras echar otro vistazo a las Rojas —una las observaba ahora en lugar de estar atenta a los peces— se deslizó sendero adelante bastante deprisa, casi a punto de iniciar un trote.
Cada dos o tres días la Blanca aparecía mientras Egwene realizaba sus quehaceres, y aunque nunca le ofreció abiertamente ayuda para escapar utilizaba ese término con frecuencia y empezó a denotar frustración cuando Egwene se negó a tragarse el anzuelo. Porque tenía que ser eso. Egwene no confiaba en esa mujer. Tal vez era por la carta, sin duda pensada para atraer a Rand a la Torre y a las garras de Elaida, o puede que fuera por el modo de esperar a que Egwene hiciera el primer movimiento, posiblemente que suplicara. Era probable que Alviarin tratara de ponerle condiciones. En cualquier caso no tenía intención de huir a no ser que no le quedara otra opción, de modo que siempre le daba la misma respuesta:
—Estoy satisfecha con mi situación.
Alviarin había empezado a rechinar los dientes cuando la oía decir eso.
El cuarto día estaba a gatas restregando el suelo de baldosas azules y blancas cuando las botas de tres hombres, acompañados por una hermana vestida con ropas de seda gris y complejos bordados rojos, pasaron junto a ella. Tras continuar unos pocos pasos, las botas se detuvieron.
—Es ella —dijo una voz masculina con acento illiano—. Me la han indicado. Creo que hablaré con ella.
—Sólo es una de las novicias, Mattin Stepaneos —le respondió la hermana—. Queríais pasear por los jardines.
Egwene metió el cepillo de fregar en el cubo de agua jabonosa y se puso a restregar otro tramo de baldosas.
—Así la Fortuna me clave su aguijón, Cariandre, esto será la Torre Blanca, pero sigo siendo el legítimo rey de Illian y si quiero hablar con ella, con vos como carabina para que sea todo muy correcto y decente, entonces hablaré con ella. Me han contado que es del mismo pueblo que al'Thor. —Un par de botas, limpias hasta hacerlas brillar, se acercaron a Egwene.
Sólo entonces se puso de pie, con el cepillo chorreando agua en una mano. Utilizó el envés de la otra para retirarse el cabello de la cara. Contuvo las ganas de frotarse los riñones a pesar de lo mucho que deseaba hacerlo.
Mattin Stepaneos era achaparrado y estaba casi completamente calvo. Llevaba barba pulcramente recortada a la moda illiana y tenía la cara cubierta de arrugas. Sus ojos eran penetrantes, airada la mirada. La armadura le habría encajado mejor que la chaqueta de seda verde bordada con abejas doradas en las mangas y las solapas.
—¿Sólo una de las novicias? —murmuró—. Creo que os equivocáis, Cariandre.
La regordeta Roja, prietos los labios, se apartó de los dos sirvientes con la Llama de Tar Valon bordada en la pechera del uniforme y se reunió con el hombre calvo.
—Es una novicia que recibe muchos castigos y que tiene que fregar el suelo. Vamos. Debe de ser muy agradable estar en los jardines esta mañana.
—Lo que debe de ser agradable es charlar con alguien que no sea una Aes Sedai y, además, todas del Ajah Rojo, ya que os las arregláis para que no me acerque a las demás. Y, para colmo, los criados que me habéis facilitado podrían ser mudos de nacimiento, y creo que los guardias de la Torre también tienen orden de cerrar el pico cuando estén conmigo.
Calló cuando otras dos Rojas se aproximaron. Nesita, regordeta y de ojos azules, además de irascible como una serpiente durante la muda, hizo una sociable inclinación de cabeza a Cariandre mientras que Barasine le tendía a Egwene la taza de peltre, demasiado conocida a esas alturas. Parecía que las Rojas tenían su custodia en cierto modo —al menos sus vigilantes y guardaespaldas eran siempre Rojas— y rara vez dejaban pasar mucho tiempo de la hora prometida antes de que alguna apareciera con la taza de horcaria. Apuró la infusión y devolvió la taza. Nesita parecía desilusionada porque no protestó ni rehusó, pero es que no tenía sentido hacerlo. Una vez había rechazado la infusión y Nesita había ayudado a verterle el repulsivo líquido garganta abajo valiéndose de un embudo que llevaba preparado en la escarcela. Eso habría sido un estupendo espectáculo de dignidad delante de Mattin Stepaneos.
El hombre observó el intercambio con desconcertado interés, aunque Cariandre le tiró de la manga al tiempo que lo apremiaba de nuevo a dar el paseo por los jardines.
—¿Las hermanas te traen agua cuando tienes sed? —preguntó él después de que Barasine y Nesita se alejaron.
—Es una infusión con la que creen que mejorará mi estado de ánimo —le contestó—. Tenéis buen aspecto, Mattin Stepaneos. Considerando que sois un hombre al que Elaida ha secuestrado. —Ésa historia era también motivo de cháchara en el sector de las novicias.
Cariandre gruñó y abrió la boca, pero él se adelantó, tensa la mandíbula.
—Elaida me salvó evitando que al'Thor me asesinara —dijo, a lo que la Roja asintió con gesto de aprobación.
—¿Y por qué pensasteis que corríais peligro con él? —preguntó Egwene.
El hombre refunfuñó.
—Mató a Morgase en Caemlyn y a Colavaere en Cairhien. Destruyó la mitad del Palacio del Sol para asesinarla, según me han contado. Y oí que los Grandes Señores de Tear habían sido envenenados o acuchillados en Cairhien. ¿Quién sabe a qué otros dirigentes habrá matado, para luego deshacerse de sus cuerpos?
Cariandre volvió a asentir, sonriente. Cualquiera habría pensado que era un niño recitando sus lecciones. ¿Es que esa mujer no sabía nada sobre los hombres? Él se dio cuenta del gesto de la Roja y apretó más las mandíbulas mientras que cerraba los puños un momento.
—Colavaere se ahorcó ella misma —dijo Egwene, asegurándose de que el tono de su voz sonara paciente—. El Palacio del Sol sufrió esos daños cuando después alguien intentó matar al Dragón Renacido, puede que los Renegados, y, según Elayne Trakand, a su madre la mató Rahvin. Rand ha proclamado su apoyo a las aspiraciones de Elayne al Trono del León así como al Trono del Sol. Rand no ha matado a ninguno de los nobles cairhieninos que se rebelaron contra él ni a los Grandes Señores que han hecho lo mismo en Tear. De hecho, nombró a uno de ellos Administrador de Tear.
—Creo que eso es muy... —empezó Cariandre mientras se subía el chal a los hombros, pero Egwene continuó sin hacer caso de ella.
—Cualquier hermana os podría haber dicho todo eso. Si hubiera querido. Si se hablaran entre ellas. Pensad por qué sólo veis hermanas Rojas. ¿Habéis visto hermanas de dos Ajahs diferentes hablando entre ellas? Os han raptado y os han subido a bordo de una nave que se hunde.
—Es más que suficiente —espetó Cariandre, por encima de la última frase de Egwene—. Cuando acabes de fregar este suelo irás a ver a la Maestra de las Novicias y le pedirás que te castigue por haraganear. Y por ser irrespetuosa con una Aes Sedai.
Egwene sostuvo la mirada furiosa de la mujer con aire sosegado.
—Apenas me queda tiempo después de que acabe de limpiar para la hora de mi lección con Kiyoshi. ¿Puedo visitar a Silviana después de la lección?
Cariandre se ajustó el chal, aparentemente desconcertada por su tranquilidad.
—Ése es un problema que tendrás que solucionar tú —dijo finalmente—. Vamos, Mattin Stepaneos. Ya habéis contribuido a que esta pequeña gandulee suficiente.
No tuvo tiempo para cambiarse el vestido húmedo ni para peinarse el cabello después de abandonar el estudio de Silviana; no podía entretenerse si quería llegar a tiempo a la clase de Kiyoshi sin tener que ir corriendo, cosa que se negaba a hacer. Llegó tarde, y resultaba que la alta y esbelta Gris era puntillosa respecto a la puntualidad y la pulcritud, lo que la llevó de vuelta, poco más de una hora después, a las rodillas de Silviana entre chillidos y pataleos al recibir los fuertes correazos. Esta vez, totalmente aparte de abrazar el dolor, hubo otra cosa que la ayudó a superarlo. El recuerdo de la expresión pensativa de Mattin Stepaneos mientras Cariandre lo conducía corredor abajo y el hecho de que volviera la cabeza dos veces para mirarla. Había plantado otras semillas y tal vez lo que brotara de ellas resquebrajaría por completo las grietas de la plataforma en la que se apoyaba Elaida. Suficientes semillas acabarían derribándola.
El séptimo día de su cautividad acarreaba agua Torre arriba de nuevo, esta vez al sector del Ajah Blanco, cuando de repente se frenó en seco al sentir como si le hubiesen dado un puñetazo en el estómago. Dos mujeres con chales de flecos grises descendían por el corredor espiral en su dirección, seguidas de un par de Guardianes. Una era Melavaire Simeinellin, una corpulenta cairhienina vestida con fino paño gris y con mechones grises en el oscuro cabello. La otra, de ojos azules y cabello rubio oscuro, ¡era Beonin!
—¡Así que fuiste tú la que me traicionó! —espetó Egwene, iracunda. Una idea le vino a la cabeza. ¿Cómo podía Beonin haberla traicionado después de jurarle lealtad?—. ¡Debes de ser del Ajah Negro!
Melavaire se irguió todo lo posible, lo que no era mucho ya que medía varias pulgadas menos que Egwene, se puso en jarras plantando los puños en las amplias caderas y abrió la boca para pegar un bocinazo. Egwene había recibido una lección de la Gris y, aunque normalmente era una mujer afable, cuando se enfadaba era de temer.
—Déjame que hable a solas con ella, Melavaire —pidió Beonin, que posó una mano en el brazo de la mujer rellenita.
—Confío en que lo harás con contundencia —repuso Melavaire con aire estirado—. ¡Que se le haya ocurrido siquiera esa acusación...! ¡Mencionar siquiera esas cosas...! —Sacudió la cabeza con desagrado y se apartó un poco corredor arriba, seguida de su Guardián, un tipo achaparrado y más ancho que ella incluso, con aspecto de oso, pero que se movía con la gracia felina de un Guardián.
Beonin hizo un gesto y esperó a que su propio Guardián, un hombre delgado con una larga cicatriz en la cara, se reuniera con ellos. Se ajustó el chal varias veces.
—Yo no he traicionado nada —dijo en voz baja—. No habría prestado ese juramento de no ser porque la Antecámara me habría hecho azotar si hubiese descubierto los secretos que sabes. Puede que hasta más de una vez. Razón de sobra para jurar, ¿no? Nunca fingí aprecio por ti, pero mantuve ese juramento hasta que te capturaron. Pero ya no eres Amyrlin, ¿verdad? No estando prisionera, no cuando no hay esperanza de rescatarte, cuando rechazas que se te rescate. Y de nuevo eres una novicia, de modo que ya había dos razones para no mantener ese juramento más tiempo. Esa cháchara sobre rebelión era una niñería. La rebelión acabó. La Torre Blanca volverá a estar unida de nuevo y yo no lo lamentaré.
Descargando el palo de los hombros, Egwene soltó los baldes de agua y se cruzó de brazos. Había tratado de mantener una conducta serena —bueno, salvo cuando recibía los castigos— pero este encuentro habría puesto a prueba la impasibilidad de una piedra.
—Das muchas explicaciones —adujo secamente—. ¿Acaso intentas convencerte a ti misma? No funcionará, Beonin. No funcionará. Si la rebelión ha acabado, ¿dónde está el raudal de hermanas acudiendo a ponerse de rodillas ante Elaida y a aceptar el castigo? Luz, ¿qué más has traicionado? ¿Todo? —Parecía probable. Había visitado el estudio de Elaida varias veces en el Tel'aran'rhiod, pero la bandeja de correspondencia de la mujer siempre estaba vacía. Ahora sabía la razón. Unas chapetas rojas habían aparecido en las mejillas de Beonin.
—¡Te repito que yo no he traicionado a n...! —Lo último fue un sonido estrangulado y la Gris se llevó la mano a la garganta como si ésta se negara a que la mentira saliera de la lengua. Eso demostraba que no era del Ajah Negro, pero también probaba otra cosa.
—Has traicionado a las comadrejas. ¿Están todas en las celdas del sótano?
Los ojos de Beonin se desviaron velozmente corredor arriba. Melavaire hablaba con su Guardián, que inclinaba la cabeza hacia la de ella. Achaparrado o no, la verdad es que era más alto que Melavaire. El de Beonin, Tervail, la observaba con expresión preocupada. La distancia era mucha para que cualquiera de los tres hubiera oído algo, pero Beonin se acercó más a Egwene y bajó la voz.
—Elaida las tiene vigiladas, aunque me parece que los respectivos Ajahs se guardan para sí lo que descubren. Pocas hermanas quieren contarle a Elaida más de lo imprescindible. Era necesario, compréndelo. No podía volver a la Torre y guardar su secreto. Habrían acabado descubriéndose antes o después.
—Entonces tendrás que prevenirlas. —Egwene era incapaz de evitar que un timbre de desprecio asomara a su voz. ¡Esa mujer dividía cabellos con una cuchilla! Daba la excusa más endeble para decidir que su juramento ya no tenía validez y después traicionaba a todas las mujeres que había ayudado a elegir. ¡Vaya mierda!
Beonin guardó silencio unos instantes mientras toqueteaba el chal, aunque cuando finalmente habló, sorprendió a Egwene.
—Ya he puesto sobre aviso a Meidani y a Jennet. —Eran las dos Grises que había entre las comadrejas—. He hecho cuanto he podido por ellas. Las demás se hundirán o saldrán a flote por sí mismas. Ha habido hermanas a las que han agredido por el mero hecho de pasar demasiado cerca del sector de otros Ajahs. Lo que soy yo, no tengo ganas de regresar a mis aposentos con el chal y los verdugones por toda vestimenta por tratar...
—Considéralo como un castigo —la interrumpió Egwene. ¡Luz! ¿Hermanas agredidas? Las cosas estaban peor de lo que había imaginado. Tuvo que recordarse que aquel terreno tan bien abonado ayudaría a que sus semillas crecieran.
Beonin volvió a dirigir la mirada corredor arriba, y Tervail dio un paso hacia ella antes de que Beonin sacudiera la cabeza. Tenía el semblante sosegado a pesar del rubor de las mejillas, pero por dentro debía de estar experimentando una gran agitación.
—Sabes que podría mandarte a la Maestra de las Novicias, ¿verdad? —dijo con voz tensa—. Tengo entendido que te pasas la mitad del día chillando en su estudio. Supongo que no te agradaría hacer más visitas, ¿no es cierto?
Egwene le sonrió. No hacía ni dos horas que había logrado sonreír en el momento en el que la correa de Silviana dejó de azotarla. Esto era mucho más difícil.
—¿Y quién sabe lo que podría chillar? ¿Sobre juramentos, tal vez? —La otra mujer se puso muy pálida, como si se hubiera quedado sin sangre en la cara. No, no quería que eso saliera a la luz—. Quizás hayas conseguido persuadirte de que ya no soy tu Amyrlin, Beonin, pero es hora de que empieces a convencerte de que aún lo sigo siendo. Pondrás sobre aviso a las demás, te cueste lo que te cueste. Diles que no se acerquen a mí a no ser que les mande aviso de lo contrario. Ya hay demasiada atención puesta en ellas. Pero, a partir de ahora, me buscarás todos los días por si acaso tengo instrucciones para ellas. Ahora tengo algunas, de hecho. —Enumeró rápidamente las cosas que quería que sacaran a colación en las conversaciones: Shemerin despojada del chal y degradada a Aceptada, la complicidad de Elaida en los desastres de la Torre Negra y los pozos de Dumai, todas las semillas que ella había plantado. Ahora no se plantarían una a una, sino esparcidas a puñados.
—Yo no puedo hablar por otros Ajahs —arguyó Beonin cuando Egwene hubo terminado—, pero en el Gris las hermanas hablan de la mayoría de esas cosas a menudo. Los informadores están muy ocupados últimamente. Los secretos que Elaida confiaba en mantener ocultos están saliendo a la luz. Estoy segura de que debe de ocurrir lo mismo en los otros. Quizá no sea necesario que yo...
—Adviérteles y despacha mis instrucciones, Beonin. —Egwene levantó el palo y se lo apoyó en los hombros, rebullendo hasta dar con la postura más cómoda que pudo encontrar. Dos o tres de las Blancas usarían el cepillo o la zapatilla con ella, además de mandarla a ver a Silviana, si pensaban que no se apresuraba lo suficiente. Abrazar el dolor, incluso darle la bienvenida, no significaba que fuera buscándolo innecesariamente—. Recuerda. Es un castigo que te he impuesto.
—Lo haré —contestó Beonin con evidente renuencia. La expresión de sus ojos se endureció de repente, pero no fue por Egwene—. Sería agradable ver depuesta a Elaida —dijo con un tono desagradable antes de regresar presurosa junto a Melavaire.
Aquel encuentro desagradable se convirtió en una victoria inesperada y dejó a Egwene muy complacida, sin importar que Ferane acabara decidiendo que había sido muy lenta. La Asentada Blanca era regordeta, pero tenía tanta fuerza en el brazo como Silviana.
Esa noche bajó casi a rastras a las celdas abiertas después de cenar a despecho de lo mucho que deseaba meterse en la cama. Aparte de las lecciones y de gritar bajo la correa de Silviana —la última vez justo antes de la cena—, la mayor parte del día lo había dedicado a llevar agua. Le dolían los hombros y la espalda. Le dolían los brazos, las piernas. Se tambaleaba por el agotamiento. Curiosamente, no había vuelto a sufrir aquellas horribles jaquecas desde que la habían hecho prisionera ni había tenido más de esos sueños tenebrosos que la dejaban desasosegada aun cuando no lograra recordarlos, pero le parecía que esa noche iba camino de padecer una buena migraña. Lo que dificultaría distinguir los verdaderos sueños, y había tenido algunos buenos últimamente sobre Rand, Mat, Perrin, incluso Gawyn, aunque la mayoría de los sueños sobre él eran sólo eso, sueños.
Tres hermanas Blancas que conocía de pasada vigilaban a Leane: Nagora, una mujer delgada con el cabello claro enroscado en un moño bajo, sentada muy derecha para compensar su corta estatura; Norine, encantadora con los grandes y límpidos ojos, pero a menudo tan ambigua como cualquier Marrón; y Miyasi, alta y con el cabello gris acerado, una mujer estricta que no toleraba tonterías y que veía tonterías por doquier. Nagora, envuelta en la luz del Saidar, mantenía el escudo de Leane, pero discutían sobre algún tipo de lógica que Egwene no supo discernir por lo poco que oyó. Ni siquiera era capaz de distinguir si había dos posturas en el debate o si había tres. No se alzaba la voz, no se agitaba el puño y los semblantes conservaban la sosegada máscara Aes Sedai, pero la frialdad en sus voces dejaba claro que si no fueran Aes Sedai estarían gritándose o incluso intercambiando golpes. Por la nula atención que le prestaron era como si Egwene no hubiera entrado.
Observándolas de reojo se acercó al enrejado de hierro todo lo posible y se aferró a él con ambas manos para sostenerse. ¡Luz, qué cansada estaba!
—Hoy he visto a Beonin —dijo quedamente—. Está en la Torre. Afirma que el juramento que me prestó ya no tiene validez porque he dejado de ser la Sede Amyrlin.
Leane soltó una exclamación ahogada y se aproximó tanto que rozaba las barras de hierro.
—¿Nos traicionó ella?
—La imposibilidad inherente de estructuras encubiertas es algo dado por sentado —afirmaba tajantemente Nagora, la voz cual un martillo de hielo—. Por sentado.
—Lo niega, y el caso es que le creo —susurró Egwene—. Pero admite haber traicionado a las comadrejas. Elaida sólo las tiene bajo vigilancia de momento, pero le dije a Beonin que les advirtiera y dijo que lo haría. Al parecer ya ha puesto sobre aviso a Meidani y a Jennet, pero ¿por qué traicionarlas para después confesarles que lo ha hecho? Y añadió que le gustaría ver depuesta a Elaida. ¿Por qué huyó a la Torre si aún quiere verla derrocada? Eso es tanto como admitir que nadie más ha abandonado nuestra causa. Se me escapa algo, pero estoy tan cansada que no veo qué es. —Un bostezo que casi no consiguió tapar con la mano le hizo crujir las mandíbulas.
—En cuatro de los cinco axiomas de la racionalidad de sexto orden se sugiere la existencia de estructuras encubiertas —expuso Miyasi con idéntica firmeza—. Se sugiere contundentemente.
—La supuesta racionalidad de sexto orden ha sido descartada como una aberración por cualquiera con intelecto —intervino Norine en un timbre algo cortante—. Pero las estructuras encubiertas son fundamentales para cualquier posibilidad de comprender lo que está ocurriendo aquí, en la Torre, a diario. La propia realidad está cambiando, varía de día en día.
—Algunas creyeron siempre que Elaida tenía espías entre nosotras —comentó Leane mientras echaba una ojeada a las Blancas—. Si Beonin es una de ellas, el juramento que os prestó la habría frenado hasta que se convenció a sí misma de que ya no erais la Amyrlin. Pero si la recepción que tuvo aquí no era la que esperaba, podría haber cambiado su lealtad. Beonin ha sido ambiciosa siempre. Si no obtuvo lo que se merecía según su punto de vista... —Extendió las manos—. Beonin siempre espera que se le dé lo que se le debe y puede que un poco más.
—La lógica siempre es aplicable al mundo real —dijo despectivamente Miyasi—, pero sólo una novicia pensaría que el mundo real puede aplicarse a la lógica. Los ideales deben ser los Primeros Principios, no el mundo material.
Nagora cerró la boca bruscamente, hosca la expresión, como si le hubieran arrancado las palabras de la boca. Norine, ligeramente ruborizada, se apartó de los bancos para acercarse a Egwene. Las otras dos la siguieron con la mirada y ella pareció notarlo porque se ajustó el chal con aire incómodo, primero hacia un lado y luego hacia el otro.
—Pequeña, pareces exhausta. Ve a dormir.
No había nada que Egwene deseara más que acostarse, pero antes tenía que conseguir respuesta a una pregunta. Sólo que debía ir con mucho cuidado. Las tres Blancas parecían estar pendientes de ella ahora.
—Leane, ¿las hermanas que te visitan siguen haciéndote las mismas preguntas?
—He dicho que te vayas a la cama —espetó secamente Norine. Dio una palmada, como si de esa forma a Egwene no le quedara más remedio que obedecer.
—Entiendo a qué os referís —contestó Leane—. Sí, las hacen. Y quizás eso dé cierto grado de confianza.
—Nada significativo, entonces —contestó Egwene.
Norine se puso en jarras. Poca frialdad había en su semblante y en su voz, y ni asomo de vaguedad en su actitud.
—Puesto que te niegas a ir a la cama, pásate a ver a la Maestra de las Novicias y dile que has desobedecido a una hermana.
—Por supuesto —contestó Egwene, que dio media vuelta para marcharse. Ya tenía la respuesta: Beonin no había transmitido el tejido del Viaje y ello significaba que seguramente tampoco había transmitido ninguna otra cosa; quizá sí cabía tener cierto grado de confianza. Además, Nagora y Miyasi se dirigían hacia ella. Sólo le faltaba que la llevaran a rastra al estudio de Silviana, algo que al menos Miyasi era muy capaz de hacer. Tenía los brazos más fuertes incluso que Ferane.
La mañana del noveno día de su regreso a la Torre, antes de que apuntaran las primeras luces del día, Doesine en persona entró al cuartito de Egwene para darle su dosis matinal de Curación. Fuera, la lluvia caía con un apagado fragor. Las dos Rojas que la habían vigilado mientras dormía le administraron la horcaria, miraron con el ceño fruncido a Doesine y se marcharon deprisa. La Asentada Amarilla resopló con desdén cuando la puerta se cerró tras ellas. Usó el antiguo método de Curación que hizo dar un respingo de impresión a Egwene como si la hubieran metido en un estanque helado y la dejó con un apetito voraz para el desayuno. Así como sin dolor en las posaderas. Era una sensación extraña; una se podía adaptar a cualquier cosa con el tiempo, y un trasero magullado ya le parecía algo normal. Pero el uso del antiguo método, que era el que había recibido cada vez que le hacían la Curación desde su llegada a la Torre, ratificaba que Beonin había guardado algunos secretos, aunque cómo lo había conseguido seguía siendo un misterio para ella. La propia Beonin sólo había dicho que la mayoría de las hermanas consideraban meros rumores los comentarios sobre tejidos nuevos.
—No tendrás la jodida intención de rendirte, ¿verdad, pequeña? —dijo la Amarilla mientras Egwene se metía el vestido por la cabeza. Su lenguaje estaba muy reñido con su aspecto elegante, el vestido azul con bordados en hilo de oro y en las orejas y el cabello, zafiros.
—¿Acaso debe rendirse nunca la Sede Amyrlin? —le preguntó Egwene mientras sacaba la cabeza por el cuello del vestido. Echó los brazos hacia atrás para abrocharse los botones de hueso teñido en blanco.
Doesine volvió a resoplar, aunque a Egwene le pareció que esta vez no era con desdén.
—Un valeroso curso de acción, pequeña. Sin embargo, apuesto a que esa Silviana te meterá jodidamente en cintura a no mucho tardar. —Pero se marchó sin llamarle la atención por referirse a sí misma como la Sede Amyrlin.
Egwene tenía otra cita con la Maestra de las Novicias antes de desayunar —no había fallado un solo día hasta ahora— e, inmediatamente después del decidido esfuerzo de Silviana por deshacer el trabajo de Doesine de una tacada, dejó de llorar tan pronto como la correa cesó de descargase sobre ella. Cuando se incorporó del extremo del escritorio donde había una almohadilla de cuero que tenía la superficie desgastada por el roce de quién sabía cuántos cuerpos de mujer —almohadilla puesta allí con el único propósito de tumbarse encima— y la enagua y la falda se deslizaron sobre el sensible y colorado trasero, no sintió ganas de torcer el gesto por el dolor. Aceptaba el calor lacerante, lo recibía de buen grado, se caldeaba con ese fuego igual que pondría las manos a calentar frente a la chimenea una fría mañana invernal. Había una gran semejanza entre su trasero y un flameante hogar en aquel momento. Sin embargo, al mirarse en el espejo vio un semblante sereno. Con las mejillas enrojecidas, pero sereno.
—¿Cómo se pudo degradar a Shemerin a Aceptada? —preguntó mientras se limpiaba las lágrimas con el pañuelo—. He preguntado y no hay disposiciones para tal sanción en la ley de la Torre.
—¿Cuántas veces te han mandado venir a mi presencia por hacer esas preguntas? —inquirió Silviana mientras colgaba la correa de cola dividida en el estrecho armario, junto con la almohadilla de cuero y el látigo flexible—. Habría jurado que te habrías dado por vencida hace mucho tiempo.
—Siento curiosidad. ¿Cómo, si no había disposiciones?
—No hay disposición, pequeña, pero tampoco prohibición —contestó suavemente Silviana, como si hablara realmente con una niña—. Es una laguna legal que... En fin, no entraremos en esa materia. Sólo conseguirías ganarte otra sesión de correazos. —Sacudió la cabeza, tomó asiento detrás del escritorio y apoyó las manos sobre el tablero—. El problema fue que Shemerin lo aceptó. Otras hermanas le dijeron que hiciera caso omiso del edicto, pero, una vez que comprendió que argumentar en su defensa no haría cambiar de idea a la Amyrlin, se mudó al sector de las Aceptadas.
El estómago de Egwene protestó de forma sonora, deseoso de tomar el desayuno, pero ella no había terminado todavía. De hecho, estaba sosteniendo una conversación con Silviana, por extraño que fuera el tema que trataban.
—Pero ¿por qué se fugó? A buen seguro sus amigas tratarían de hacerla entrar en razón.
—Algunas hablaban con sensatez. Otras... —dijo Silviana secamente. Movió las manos como los platillos de una balanza, subiéndolas alternativamente—. Otras trataron de hacerla entrar en razón a la fuerza. Me la mandaron casi tan a menudo como te mandan a ti. Yo trataba esas visitas como penitencias privadas, pero a ella le faltaba tu... —Enmudeció de golpe, se recostó en el sillón y observó a Egwene por encima de los dedos unidos por las puntas—. Vaya, vaya. Has conseguido que charle. No es que esté prohibido, desde luego, pero aun así no es muy apropiado dadas las circunstancias. Ve a desayunar —añadió mientras tomaba la pluma y abría la tapadera plateada del tintero—. Te apuntaré de nuevo para mediodía, ya que sé que no vas a hacer una reverencia. —Había un levísimo dejo de resignación en su voz.
Cuando Egwene entró en el refectorio de las novicias, la primera que la vio se puso de pie y de repente se produjo un fuerte ruido de patas de banco al arrastrarse sobre el suelo de baldosas de colores cuando las otras se levantaron también. Se quedaron de pie delante de los bancos, en silencio, mientras Egwene recorría el pasillo central en dirección a la cocina. De pronto, Ashelin, una chica rolliza y bonita de Altara, entró corriendo en la cocina y, antes de que Egwene llegara a la puerta, volvía a salir con una bandeja en las manos, en la que había la habitual taza gruesa de humeante té y el plato con pan, aceitunas y queso. Egwene alargó las manos hacia la bandeja, pero la chica de tez olivácea se dirigió presurosa a la mesa más cercana y la dejó delante de un banco vacío, tras lo cual retrocedió ofreciendo un atisbo de reverencia. Por suerte para ella ninguna de las escoltas de Egwene de la mañana eligió ese momento para echar un vistazo al comedor. Y por suerte para todas las novicias que estaban de pie.
Encima del banco situado frente a la bandeja había un cojín, un puro harapo con más parches de distintos colores que tejido original, pero no dejaba de ser un cojín. Egwene lo levantó y lo puso en el extremo de la mesa antes de sentarse. Acoger de buen grado el dolor resultó fácil. Se deleitó con el calor que irradiaba su cuerpo castigado. Un quedo susurro se extendió por el refectorio, un suspiro colectivo. Hasta que no se metió una aceituna en la boca, las novicias no se sentaron.
Estuvo a punto de escupirla —si no se había podrido ya, poco le faltaba— pero la Curación la había dejado famélica, así que sólo escupió el hueso en la palma de la mano y lo dejó en el plato antes de ayudarse a pasar el mal sabor con un sorbo de té. ¡El té tenía miel! A las novicias sólo se les proporcionaba miel en ocasiones especiales. Procuró no sonreír mientras vaciaba el plato; y lo dejó totalmente vacío, porque incluso recogió las migajas de pan y de queso humedeciéndose la yema del dedo con saliva, pero no fue nada fácil no sonreír. Primero, Doesine —¡una Asentada!—; después, la resignación de Silviana; y ahora, esto. La reacción de las dos hermanas era mucho más importante que lo ocurrido con las novicias y lo de la miel, pero todo ello señalaba una misma cosa: estaba ganando la guerra.
25
AL SERVICIO DE ELAIDA
Con la carpeta de cuero con repujados dorados metida debajo del brazo, Tarna se mantuvo lo más cerca posible del hueco central de la Torre mientras subía a los aposentos de Elaida aunque hacerlo implicara utilizar una serie de escaleras aparentemente interminables —en dos ocasiones esas escaleras no se hallaban donde Tarna las recordaba, pero mientras la condujeran hacia arriba acabaría llegando a su destino— en lugar de utilizar los corredores que ascendían en una suave espiral. En las escaleras no se encontró con nadie salvo algunos criados de uniforme que le hacían reverencias antes de continuar, presurosos, con sus quehaceres. En cualquiera de los pasillos ascendentes habría tenido que pasar ante la entrada a los sectores de los Ajahs y tal vez cruzarse con otras hermanas. Su estola de Guardiana le permitía el acceso al sector de cualquier Ajah aunque, salvo cuando el deber lo requería, los evitaba todos excepto el Rojo. Entre hermanas de otros Ajahs era muy consciente de que su estrecha estola era de color rojo, muy consciente de las miradas enardecidas que la seguían desde unos semblantes fríos. No la ponían nerviosa —pocas cosas lo hacían; incluso se tomaba con calma los cambios del interior de la Torre— pero aun así... Creía que las cosas no habían llegado tan lejos como para que cualquiera atacara a la Guardiana, pero de todos modos no corría riesgos. Retomar la situación iba a ser una lucha larga y ardua, pensara lo que pensara Elaida, y un ataque a la Guardiana podría hacerla irrecuperable.
Además, no tener que ir echando ojeadas hacia atrás para cubrirse las espaldas le permitía pensar en la inquietante pregunta de Pevara, una que no se había planteado antes de sugerir la vinculación de Asha'man. ¿A quién se podía confiar realmente esa tarea dentro del Rojo? Dar caza a varones encauzadores inducía a las hermanas Rojas a mirar con desconfianza a todos los hombres, y un buen número de ellas los odiaban. Un hermano o un padre que todavía viviera podría escapar de ese odio, o un primo o un tío favorito, pero una vez que habían muerto le ocurría otro tanto al afecto. Y a la confianza. Y había otro asunto de confianza. Vincular a cualquier hombre violaba una tradición que tenía tanto peso como la ley. Aun contando con la aprobación de Tsutama, ¿quién iría corriendo a contárselo a Elaida cuando se abordara la vinculación de Asha'man? Había quitado tres nombres más de su lista mental de posibilidades para cuando llegó ante la puerta de los aposentos de Elaida, dos plantas más abajo del pináculo de la Torre. Después de casi dos semanas, su lista de las hermanas de las que podía estar segura sólo tenía un nombre y ése era imposible para tal tarea.
Elaida se hallaba en la sala de estar, donde los muebles eran todos dorados y con incrustaciones de marfil, y la gran alfombra con dibujos era una de las mejores creaciones de Tear. Estaba sentada en una silla de respaldo bajo, delante del hogar de mármol, y bebía vino acompañada por Meidani. Ver a la Gris no fue una sorpresa a pesar de ser tan temprano. Meidani cenaba con la Amyrlin la mayoría de las noches y la visitaba frecuentemente durante el día en respuesta a invitaciones. Elaida, con la estola de rayas lo bastante ancha para que le cubriera los hombros, contemplaba a la mujer más alta por encima del borde de la copa de cristal; recordaba una águila de oscuros ojos observando a un ratón de grandes ojos azules. Meidani, que lucía esmeraldas en las orejas y un ancho collar alrededor de la esbelta garganta, parecía muy consciente de aquella mirada. Los carnosos labios sonreían, pero era un gesto trémulo. La mano que no sostenía la copa se movía incesantemente para tocar la peineta esmeralda prendida encima de la oreja izquierda o para atusarse el cabello o cubrirse el busto, que quedaba bastante a la vista merced al ajustado corpiño de brocado gris plateado. No es que tuviera un busto exagerado, pero la delgadez del cuerpo hacía que lo pareciera y que diera la impresión de que la mujer fuera a salirse por el escote en cualquier momento. Iba vestida como si asistiera a un baile. O como si fuera a seducir a alguien.
—Los informes matinales están preparados, madre —dijo Tarna con una ligera inclinación de cabeza. ¡Luz! ¡Se sentía como si hubiese importunado a una pareja de amantes!
—No te importa dejarnos a solas, ¿verdad, Meidani? —Hasta la sonrisa que Elaida dirigió a la mujer rubia era depredadora.
—Por supuesto que no, madre. —La Gris dejó la copa en la mesita que había al lado de su silla, se incorporó rápidamente e hizo una reverencia que a punto estuvo de hacer que se saliera del vestido—. Por supuesto que no. —Se escabulló de la estancia con la respiración agitada y los ojos desorbitados.
Cuando la puerta se cerró tras ella, Elaida se echó a reír.
—Fuimos amigas de almohada de novicias —dijo mientras se levantaba—. Y creo que quiere renovar la relación. Tal vez se lo permita. A lo mejor revelaba más cosas sobre las almohadas que lo que ha dejado escapar hasta ahora. Que es lo mismo que nada, a decir verdad. —Se dirigió hacia la ventana más próxima y se quedó mirando hacia el lugar donde su fantástico palacio se alzaría para descollar por encima de la propia Torre. Con el tiempo. Si se conseguía convencer a las hermanas para que volvieran a trabajar en él. La fuerte lluvia que había empezado durante la noche seguía cayendo y no parecía probable que pudiera distinguir nada de los cimientos de ese palacio, lo único que se había hecho hasta el momento—. Sírvete vino si quieres.
Tarna mantuvo el gesto impasible no sin esfuerzo. Las amigas de almohada eran corrientes entre novicias y Aceptadas, pero las cosas propias de chicas jóvenes debían dejarse atrás con la mocedad. No todas las hermanas lo entendían así, ciertamente. Galina se había sorprendido mucho cuando Tarna rechazó sus insinuaciones después de obtener el chal. En su caso, encontraba a los hombres más atractivos que las mujeres. Cierto que la mayoría parecía sentirse tremendamente intimidados por una Aes Sedai, sobre todo si se enteraban de que pertenecía al Ajah Rojo, pero con los años había encontrado unos pocos que no.
—Eso parece extraño, madre —dijo mientras soltaba la carpeta de cuero en un lado de la mesa, donde descansaba una dorada bandeja forjada que tenía una jarra de cristal con vino y unas copas—. Parece teneros miedo. —Llenó una copa y olisqueó el vino antes de dar un sorbo. Parecía que los tejidos de Conservación estaban funcionando. De momento. Elaida había convenido finalmente en que al menos ese tejido debía compartirse—. Casi como si supiera que estáis enterada de que es una espía.
—Pues claro que me tiene miedo. —El sarcasmo rebosaba en la voz de Elaida, pero endureció el tono—. Quiero que me lo tenga. Mi intención es pasarla por el exprimidor. Para cuando la mande azotar, ella misma se atará a la estructura de flagelación si se lo ordeno. Si supiera que estoy enterada, Tarna, huiría en lugar de ponerse en mis manos. —Sin quitar la vista del aguacero, Elaida bebió vino—. ¿Tienes noticias de las otras?
—No, madre. Si pudiera informar a las Asentadas del motivo por el que se las ha de vigilar...
—¡No! —espetó Elaida mientras giraba para mirarla cara a cara.
La Amyrlin llevaba un vestido con tal abundancia de rojas espirales bordadas que casi tapaban la seda gris que había debajo. Tarna había sugerido que hacer menos ostentación del que había sido su Ajah —había utilizado palabras más diplomáticas, pero ése era el fondo que quería apuntar— podría ayudar a que los Ajahs volvieran a aunarse, pero el estallido de furia de Elaida había bastado para que no volviera a mencionar el tema desde entonces.
—¿Y si algunas Asentadas trabajan con ellas? —continuó—. No me extrañaría en absoluto. Esas conversaciones ridículas continúan en el puente a despecho de mis órdenes. ¡No, no me extrañaría en absoluto!
Tarna agachó la cabeza sobre la copa y aceptó lo que no estaba en su mano cambiar. Elaida se negaba a ver que si los Ajahs desobedecían su orden de interrumpir las conversaciones no era probable que espiaran a sus propias hermanas porque lo mandara, sin saber el motivo. No obstante, comentarlo sólo serviría para provocar otra diatriba.
Elaida la miró fijamente como si quisiera asegurarse de que no iba a discutir. Parecía más dura que nunca. Y más crispada.
—Lástima que la rebelión en Tarabon fracasara —dijo al cabo—. Pero no hay nada que se pueda hacer al respecto, supongo. —Pero lo mencionaba frecuentemente, en momentos que no venía a cuento, desde que había llegado la noticia de que los seanchan volvían a reafirmar su dominio en ese país. No estaba tan resignada como fingía—. Quiero oír alguna buena noticia, Tarna. ¿Algo nuevo sobre el paradero de los sellos de la prisión del Oscuro? Tenemos que asegurarnos de que no se rompa ninguno más. —¡Como si Tarna no supiera eso!
—Nada que hayan informado los Ajahs, madre, y no creo que retuvieran esa información. —Habría querido tragarse las últimas palabras nada más pronunciarlas.
Elaida gruñó. Los Ajahs sólo transmitían gota a gota lo que sus informadores les contaban, algo por lo que estaba muy molesta. Sus propios ojos y oídos estaban concentrados en Andor.
—¿Cómo van los trabajos en los puertos?
—Despacio, madre. —Con el flujo de comercio refrenado, la ciudad ya empezaba a pasar hambre. A no tardar se desataría una hambruna, a no ser que las bocanas de los puertos se desatascaran. Cortar la porción de cadena del Puerto del Sur que seguía siendo hierro no había sido suficiente para que pudieran pasar bastantes barcos que dieran de comer a Tar Valon. Una vez que Tarna pudo convencerla de la necesidad de hacerlo, Elaida había ordenado desmantelar las torres de las cadenas para que las inmensas piezas de cuendillar se pudieran retirar. Pero, al igual que las murallas de la ciudad, esas torres se habían construido y reforzado con el Poder, y sólo el Poder podía desmontarlas. Distaba mucho de ser algo fácil. Los constructores originales habían hecho un buen trabajo, y aquellas salvaguardias no parecía que se hubieran debilitado un ápice—. Las Rojas están realizando la mayor parte del trabajo por el momento. Hermanas de otros Ajahs van de vez en cuando, pero sólo unas pocas. Espero, sin embargo, que eso cambie pronto. —Estaban enteradas de la falta que hacía ese trabajo, por mucho que les molestara llevarlo a cabo; a ninguna hermana le gustaba trabajar de esa forma y las Rojas que hacían la mayor parte desde luego rezongaban, y no poco. No obstante, la orden provenía de Elaida y, en la actualidad, eso tenía como consecuencia que el trabajo se ralentizara a propósito.
La respiración de Elaida era agitada, y la mujer echó un largo trago de vino. Parecía necesitarlo. Sujetaba la copa con tanta fuerza que se le marcaban los tendones de la mano. Caminó sobre la alfombra de seda con dibujos como si fuera a golpear a Tarna.
—Me han vuelto a desafiar. ¡Otra vez! Haré que se me obedezca, Tarna. ¡Me obedecerán! Escribe la orden que te dictaré ahora, y cuando la haya sellado y firmado, envíala a todos los Ajahs. —Se paró tan cerca de Tarna que casi rozaban nariz con nariz; los oscuros ojos relucían como los de un cuervo—. «Las Asentadas de cualquier Ajah que no envíen el porcentaje correspondiente de hermanas para el trabajo en las torres de las cadenas recibirán diariamente una penitencia de Silviana hasta que tal postura se rectifique. ¡Diariamente! Y las Asentadas de cualquier Ajah que envíen hermanas a esas... «conversaciones» recibirán el mismo trato.» ¡Escríbela para que pueda firmarla!
Tarna respiró profundamente. Las penitencias podrían o no podrían funcionar. Eso dependía de lo decididas que estuvieran las Asentadas, así como las cabezas de los Ajahs, aunque no creía que las cosas hubiesen empeorado hasta el punto de que se rehusaran las penitencias; ése sería el fin para Elaida, a buen seguro, y puede que el final de la Torre. Aún así, era un error hacer pública la orden escrita, sin dejar un resquicio a las Asentadas tras el que parapetarse y mantener la dignidad. A decir verdad, bien podría ser el peor disparate que podía cometerse.
—Si se me permite hacer una sugerencia —empezó con toda la delicadeza posible, y eso que la delicadeza nunca había sido uno de sus puntos fuertes.
—No te lo permito —la interrumpió secamente Elaida. Echó otro buen trago, hasta vaciar la copa, y cruzó sobre la alfombra para volver a llenarla. Últimamente bebía demasiado. ¡Incluso la había visto ebria una vez!—. ¿Cómo le van las cosas a Silviana con la chica al'Vere? —le preguntó mientras escanciaba el vino.
—Egwene se pasa casi la mitad del día en el estudio de Silviana, madre. —Puso todo su empeño en hablar en un tono neutro. Era la primera vez que Elaida preguntaba por la joven desde que se la había capturado, hacía nueve días.
—¿Tanto? Quiero que se la someta al dominio de la Torre, no que se la quebrante.
—Yo... dudo que se quebrante, madre. Silviana tendrá cuidado con eso. —Además, había que contar con la propia chica. Sin embargo, eso no debía llegar a oídos de Elaida. Ya se había llevado gritos más que de sobra, y había aprendido a soslayar temas que sólo tenían por resultado diatribas. Consejos y sugerencias que no se daban no eran más inútiles que los consejos y las sugerencias que no se seguían, y Elaida casi nunca seguía ni los unos ni las otras—. Egwene es terca, pero confío en que cambiará de opinión a no tardar. —La chica tenía que hacerlo. Galina, que la había molido a palos a ella, no se había empleado ni una décima parte de lo que lo estaba haciendo Silviana con Egwene. La chica tendría que doblegarse a eso muy pronto.
—Excelente —murmuró Elaida—. Excelente. —Miró hacia atrás; el rostro era una máscara de serenidad, pero los ojos todavía le centelleaban—. Apúntala en la lista de nombres de las que me sirven. De hecho, quiero que sea ella la que me atienda esta noche. Puede servirnos la cena a Meidani y a mí.
—Se hará como ordenáis, madre. —Al parecer, otra visita a la Maestra de las Novicias era inevitable, pero a buen seguro que Egwene se las ganaría igualmente aunque no estuviera nunca cerca de Elaida.
—Y ahora, veamos esos informes, Tarna. —Elaida tomó asiento de nuevo y cruzó una pierna sobre la otra.
Tras dejar en la bandeja la copa de vino que apenas había probado, Tarna recogió la carpeta y se sentó en la silla que había ocupado Meidani.
—Las salvaguardias renovadas parece que mantienen a las ratas fuera de la Torre, madre. —Durante cuánto tiempo lo harían era otra cuestión. Revisaba esas salvaguardias personalmente, a diario—. Pero se han visto cornejas y cuervos en los jardines de la Torre, de modo que las salvaguardias de los muros se tienen que...
El sol de mediodía proyectaba rayos sesgados a través de las frondosas ramas de los altos árboles, en su mayoría robles, cedros y tupelos, con una pequeña representación de álamos e inmensos pinos. Al parecer había habido un terrible huracán unos años atrás, ya que se veían árboles caídos, esparcidos aquí y allí, pero todos desplomados en la misma dirección, y que proporcionaban un buen asiento con sólo trabajar un poco con el destral y cortar algunas ramas. El ralo sotobosque facilitaba una vista despejada en todas direcciones, y a no mucha distancia corría un arroyuelo limpio que chapoteaba entre piedras cubiertas de musgo. Habría sido un buen sitio para acampar si Mat no tuviera decidido cubrir la mayor distancia posible cada día, pero también servía para dejar descansar a los caballos y comer. Las montañas Damona se hallaban todavía a trescientas millas al este, como poco, y su propósito era llegar a ellas en una semana. Vanin había dicho que conocía un paso de contrabandistas —sólo por rumores, naturalmente; algo que había oído por casualidad, pero sabía dónde encontrarlo— por el que llegarían a Murandy dos días después de cruzarlo. Era mucho más seguro que aventurarse hacia el norte para entrar en Andor, o al sur, en dirección a Illian. En ambas direcciones la distancia a un lugar seguro sería mucho más extensa, y la posibilidad de toparse con seanchan, mucho mayor.
Mat rebañó el último trocito de carne de una pata de conejo y tiró el hueso al suelo. El calvo Lopin se acercó presuroso mientras se atusaba la barba con aire consternado, lo recogió y lo echó al agujero que Nerim y él habían hecho en el suelo del bosque cubierto de mantillo, aunque el agujero lo volverían a abrir los animales a la media hora de haberse marchado ellos. Mat hizo intención de limpiarse las manos en los pantalones. Tuon, que mordisqueaba la pata de un urogallo al otro lado de la lumbre baja, le asestó una mirada muy directa, con las cejas enarcadas, mientras los dedos de la mano libre le decían algo a Selucia, que se había zampado medio urogallo ella sola. La mujer pechugona no respondió, pero aspiró el aire por la nariz con gesto despectivo. Y muy sonoramente. Sosteniendo la mirada de Tuon, se limpió las manos en los pantalones, despacio, a propósito. Podría haber ido al arroyo, donde las Aes Sedai se las estaban lavando, pero nadie iba a tener un aspecto prístino para cuando llegaran a Murandy, de todos modos. Además, cuando una mujer lo llamaba a uno Juguete todo el tiempo, era natural aprovechar cualquier ocasión para hacerle entender que uno no era el juguete de nadie. Ella sacudió la cabeza y movió los dedos de nuevo. Esta vez Selucia se echó a reír y Mat sintió que la cara se le ponía roja. Se imaginaba dos o tres cosas que Tuon podría haber dicho, ninguna de las cuales le habría gustado oír.
Setalle, sentada a un extremo del mismo tronco que Mat, se aseguró de que oyera algunas, de todos modos. Llegar a un acuerdo con la otrora Aes Sedai no había hecho que su actitud cambiara ni un pelo.
—Podría haber dicho que los hombres son unos cerdos —murmuró sin alzar los ojos del bastidor de bordar— o sólo que vos lo sois. —El traje de montar gris oscuro tenía cuello alto, pero aun así la mujer lucía el ceñido collar de plata del que colgaba el Cuchillo de Esponsales—. Podría haber dicho que sois un patán pueblerino de pies embarrados, con tierra en las orejas y paja en el pelo. O podría haber dicho...
—Creo que entiendo lo que queréis decir —la interrumpió, prietos los dientes. Tuon soltó una risita, aunque al momento su semblante volvía a ser el de un verdugo, frío y severo.
Sacando la pipa engastada en plata de un bolsillo de la chaqueta, llenó la cazoleta, apretó el tabaco con el pulgar y levantó la tapa de la caja de fósforos que tenía a los pies. Le fascinaba la forma en la que el fuego prendía de golpe y soltaba chispas en todas direcciones al principio, cuando rascaba la cabeza grumosa, roja y blanca, de un fósforo contra el lado áspero de la caja. Esperó hasta que la llama consumió la cabeza antes de usarlo para encender la pipa. Aspirar el gusto y el olor del azufre por la boca una vez había sido más que suficiente para él. Tiró el palo aun encendido y lo aplastó firmemente con la bota contra el suelo. El mantillo todavía estaba húmedo de las últimas lluvias caídas allí, pero nunca corría riesgos de que se prendiera fuego en un bosque. En Dos Ríos los hombres acudían de millas a la redonda para combatir el fuego cuando el bosque se quemaba. Aun así, había veces que ardían cientos de marcas.
—No se deben desperdiciar los mixtos —dijo Aludra, que alzó la vista del pequeño tablero de guijas colocado en equilibrio sobre un tronco cercano.
Thom, atusándose el largo y blanco bigote, siguió estudiando el tablero de casillas. Rara vez perdía a las guijas, pero la mujer se las había ingeniado para ganarle dos partidas desde que habían dejado el espectáculo. Dos de doce o más, pero Thom tomaba precauciones con cualquiera que pudiera derrotarlo, aunque sólo hubiera sido una vez. Aludra se echó las trencillas rematadas con cuentas hacia atrás.
—Para poder hacerlas he de estar dos días seguidos en un mismo sitio —prosiguió—. Los hombres siempre encuentran la forma de darles trabajo a las mujeres, ¿no es cierto?
Mat lanzó una bocanada de humo, si no satisfecho, al menos con cierto grado de complacencia. ¡Mujeres! Un deleite contemplarlas y un gozo estar con ellas. Cuando no encontraban la forma de frotar con sal el pellejo de un hombre para curtirlo. Hiciera lo que uno hiciera, daba lo mismo, en serio.
La mayoría del grupo había acabado de comer. La mayor parte de dos urogallos y un conejo era todo lo que quedaba en los espetones encima de la lumbre, pero se envolverían en lino para llevárselos; la caza había sido buena durante la marcha de la mañana, pero no tenían la seguridad de que fuera a ocurrir igual durante la tarde, y tortas de pan ácimo y alubias no eran muy buena comida. Los que habían terminado reposaban o, en el caso de los Brazos Rojos, echaban un vistazo a los caballos de carga maneados, más de sesenta en cuatro reatas. Comprar tantos en Maderin había sido caro, pero Luca había ido corriendo a la ciudad para ocuparse personalmente del trato cuando se enteró de lo de un mercader muerto en plena calle. Casi —sólo casi— había estado dispuesto a darles bestias de carga del espectáculo con tal de librarse de Mat después de aquello. Muchos de los animales iban cargados con la parafernalia y los productos de Aludra. Luca había terminado con la mayor parte del oro de Mat, entre unas cosas y otras. Mat había entregado también una abultada bolsa de monedas a Petro y Clarine, pero eso había sido por amistad, para ayudarlos a comprar la posada un poco antes. Sin embargo, con lo que quedaba en sus alforjas había más que suficiente para llegar sin apuros a Murandy, y lo único que necesitaba para volver a llenarlas era una sala común donde se jugara a los dados.
Leilwin, equipada con una espada curva que colgaba de una ancha correa de cuero cruzada en bandolera sobre el pecho, y Domon, con una espada corta a un lado del cinturón y un garrote reforzado con metal en el otro, charlaban con Juilin y Amathera en otro tronco caído que había cerca. Leilwin —había acabado por aceptar que ése sería el único nombre por el que la mujer respondería— quiso dejar muy claro que no iba a rehuir a Tuon o a Selucia ni a bajar los ojos cuando se encontraran, aunque resultó evidente que tuvo que armarse de valor para llevarlo a cabo. Juilin tenía los puños de la chaqueta negra vueltos, señal de que se sentía entre amigos o, cuando menos, con gente en la que podía confiar. La otrora Panarch de Tarabon aún se aferraba fuertemente al brazo del husmeador, pero sostenía la penetrante mirada de Leilwin sin apenas encogerse. De hecho, con frecuencia parecía que observaba a la otra mujer con algo muy parecido al respeto.
Sentado en el suelo con las piernas cruzadas y sin darse cuenta de la humedad, Noal jugaba a serpientes y zorros con Olver mientras hilaba absurdas historias sobre las tierras que había más allá del Yermo de Aiel, algo sobre una gran urbe costera en la que a los forasteros sólo se les permitía salir por barco y a los habitantes no se les permitía salir de ninguna manera. Mat habría querido que se buscaran otro juego con el que entretenerse. Cada vez que sacaban aquel trozo de paño rojo con su red reticular de líneas negras le recordaban su promesa a Thom, le recordaban que tenía a los jodidos elfinios metidos en la cabeza de algún modo y que tal vez los jodidos alfinios también estaban. Las Aes Sedai llegaron del arroyo y Joline se paró para hablar con Blaeric y Fen; Bethamin y Seta, que la seguían, vacilaron hasta que un gesto de la Verde las hizo dirigirse hacia el tronco donde estaban sentadas Teslyn y Edesina —tan separadas como les era posible y con ramas sin cortar entre ellas— y se pusieron a leer libritos forrados en piel que sacaron de las escarcelas. Tanto Bethamin como Seta se quedaron de pie detrás de Edesina.
La otrora sul'dam rubia había cambiado de opinión de manera espectacular y dolorosa. Dolorosa para ella y para las hermanas. Cuando la noche anterior durante la cena pidió por primera vez, vacilante, que le enseñaran también, ellas se negaron. Sólo estaban enseñando a Bethamin porque ya había encauzado. Seta era demasiado mayor para hacerse novicia, no había encauzado y no había más que hablar. Así que duplicó lo que quiera que hubiera tejido Bethamin e hizo que las tres empezaran a saltar alrededor de la lumbre en medio de chillidos y de chispas y pavesas todo el tiempo que fue capaz de tener asido el Poder. Entonces accedieron a enseñarle. Es decir, accedieron Joline y Edesina, porque Teslyn seguía en sus trece de no querer saber nada de una sul'dam, ni que hubiera dejado de serlo ni que no. No obstante, las tres se turnaron para azotarla, y la seanchan se había pasado la mañana rebullendo sin parar sobre la silla de montar. Todavía parecía asustada —del Poder Único y tal vez de las Aes Sedai— pero, cosa curiosa, su semblante tenía también una expresión que podría calificarse de... satisfacción. A Mat se le escapaba cómo entender algo así.
Él mismo tendría que sentirse contento. Había evitado una acusación de asesinato, había evitado cabalgar de cabeza, ciegamente, a una trampa seanchan que habría acabado con Tuon, y había dejado atrás al gholam, esta vez de manera definitiva. Estaría siguiendo al espectáculo de Luca, y a éste lo había puesto sobre aviso, por si servía de algo. En menos de dos semanas se encontraría al otro lado de las montañas, en Murandy. Ahora no era tarea fácil discurrir cómo llevar a Tuon sana y salva de vuelta a Ebou Dar, sobre todo porque tendría que ir con ojo para que las Aes Sedai no la hicieran desaparecer y eso significaba que habría de seguir viéndola todo ese tiempo. E intentar descifrar qué pasaba tras aquellos enormes y preciosos ojos. Debería estar tan feliz como una cabra ante un pesebre de maíz. Pero distaba mucho de estarlo.
Para empezar, todos los tajos de espada que había recibido en Maderin le dolían. Tenía algunos inflamados, aunque hasta el momento se las había arreglado para que nadie se diera cuenta. Detestaba que se hicieran aspavientos y se preocuparan por él, casi tanto como detestaba que usaran el Poder con él. Lopin y Nerim lo habían cosido lo mejor posible y se había negado a que lo Curaran a pesar del intento de obligarlo con intimidaciones por parte de las tres Aes Sedai. Le había sorprendido que precisamente Joline insistiera, pero lo hizo, y alzó las manos exasperada cuando él no cedió. Otra sorpresa había sido Tuon.
—No seas necio, Juguete —dijo en su tienda, con aquella forma de arrastrar las palabras, de pie a su lado y cruzada de brazos mientras Lopin y Nerim se servían de las agujas y él apretaba los dientes. Su aire de dueña, de mujer que se asegura de que su propiedad quede reparada adecuadamente, habría bastado para hacerle rechinar los dientes, con agujas o sin ellas. ¡O que estuviera vestido sólo con la ropa interior! Ella se había limitado a entrar y se había negado a marcharse como no fuera que se la sacara a la fuerza, y Mat no se sentía en condiciones de sacar a la fuerza a una mujer de la que sospechaba que sería capaz de romperle un brazo—. Eso de la Curación es maravilloso. Mi Mylen lo conoce también, y se lo he enseñado a mis otras damane. Claro que hay mucha gente absurda que no quiere que el Poder los toque. La mitad de mi servidumbre se desmayaría sólo con que se lo sugiriera y no me sorprendería que la mayor parte de la Sangre también, pero de ti nunca lo habría esperado.
Si Tuon tuviera una cuarta parte de la experiencia que tenía él con las Aes Sedai, lo habría entendido.
Habían emprendido camino por la calzada que partía de Maderin como si se dirigieran a Lugard y después se habían metido en el bosque tan pronto como se perdieron de vista las últimas granjas. En cuanto entraron en el bosque, los dados se pusieron a rodar de nuevo dentro de su cabeza. Eso era lo otro que le había agriado el humor, esos jodidos dados retumbando en su cabeza durante dos días. Parecía poco probable que ocurriera algo allí que hiciera que se pararan. ¿Qué suceso trascendental podía tener lugar en un bosque? Con todo, se había guardado mucho de acercarse a las aldeas por las que habían pasado. Antes o después los dados se detendrían y lo único que podía hacer era esperar a que ocurriera.
Tuon y Selucia se dirigieron al arroyo para lavarse mientras hablaban entre ellas con el lenguaje de las manos, moviendo rápidamente los dedos las dos. Hablando de él, seguro. Cuando las mujeres empezaban a juntar las cabezas, se podía dar por seguro que...
Amathera gritó y todas las cabezas giraron bruscamente en su dirección. Mat localizó la causa al mismo tiempo que Juilin: una serpiente de escamas negras, con sus buenos siete pies de longitud, que se alejaba culebreando rápidamente del tronco en el que estaba sentado el husmeador. Leilwin soltó una maldición y se levantó de un salto al tiempo que desenvainaba la espada, pero no con tanta rapidez como Juilin, que sacó la espada corta de la vaina e hizo intención de ir en pos de la serpiente tan bruscamente que el gorro cónico de color rojo se le cayó.
—Déjala ir, Juilin —dijo Mat—. Se aleja de nosotros. Déjala ir.
Seguramente el animal tenía hecho el nido debajo de ese tronco y se había sorprendido al salir y ver a tanta gente. Por suerte, las picanegras eran ofidios solitarios. Juilin vaciló antes de decidir que tranquilizar a la temblorosa Amathera era más importante que perseguir a una serpiente.
—¿De qué clase es, de todos modos? —preguntó mientras rodeaba a la mujer con los brazos. Después de todo era un hombre de ciudad. Mat se lo dijo y, por un instante, dio la impresión de que iba a ir tras ella de nuevo. Con muy buen juicio, decidió no hacerlo. Las picanegras eran veloces como el rayo y con una espada corta el husmeador habría tenido que acercarse. En cualquier caso, Amathera se aferraba a él tan fuerte que no le habría resultado fácil soltarse.
Cogiendo el sombrero colocado sobre el extremo romo de su ashandarei, que estaba clavada de punta en el suelo, Mat se lo puso.
—Estamos desperdiciando luz del día —dijo sin soltar la pipa de entre los dientes—. Es hora de que nos pongamos en marcha. No pierdas mucho tiempo ahí, Tuon. Tienes las manos limpias de sobra. —Había intentado llamarla Tesoro, pero desde su afirmación de victoria sobre él en Maderin la mujer se había negado a darse por aludida cuando se dirigía a ella por ese nombre.
No se apresuró ni poco ni mucho, por supuesto. Para cuando regresó del arroyo secándose las manos menudas en un trozo de tela de toalla que Selucia ató en la perilla de la silla para que se secara, Lopin había tapado el agujero de desperdicios y envuelto el sobrante de comida, que guardó en las alforjas de Nerim, tras lo cual apagó la lumbre con agua traída del arroyo en cubos plegables de cuero. Ashandarei en mano, Mat se dispuso a montar en Puntos.
—Extraño, un hombre que deja que se marche una serpiente venenosa —comentó Tuon—. Por la reacción de ese hombre, supongo que una picanegra lo es, ¿me equivoco?
—Lo es, y mucho —contestó—. Pero las serpientes no pican nada que no puedan comerse a no ser que se sientan amenazadas. —Plantó el pie en el estribo.
—Puedes besarme, Juguete.
Mat dio un respingo. Las palabras, pronunciadas en voz alta, los habían convertido en el blanco de todos los ojos. El semblante de Selucia era una máscara de impasibilidad tan forzada que su desaprobación no podía ser más evidente.
—¿Ahora? —preguntó—. Cuando paremos esta noche, daremos un paseo solos...
—Para cuando llegue la noche podría haber cambiado de idea, Juguete. Llámalo un capricho por un hombre que deja irse a las serpientes venenosas.
¿Estaría viendo uno de sus augurios en eso? Se destocó, volvió a clavar la negra lanza en el suelo, se quitó la pipa de la boca y le plantó un casto beso en los carnosos labios. En el primer beso no había que ser rudo. No quería que ella lo considerara agresivo ni grosero. No era una moza de taberna que gustara de jueguecitos como un pequeño azote o que le hicieran cosquillas. Además, casi sentía esos ojos observándolos. Alguien rió por lo bajines. Selucia puso los ojos en blanco.
Tuon se cruzó de brazos y alzó la vista hacia él, mirándolo entre las largas pestañas.
—¿Te recuerdo a tu hermana? —inquirió en un tono peligroso—. ¿O tal vez a tu madre?
Alguien soltó una carcajada. Más de uno, de hecho. Sombrío el gesto, Mat sacó los residuos de tabaco golpeando la pipa en el tacón de la bota y se la guardó, todavía caliente, en el bolsillo de la chaqueta. Colgó de nuevo el sombrero en la ashandarei. Si quería un beso de verdad... ¿Realmente había pensado que no le llenaría los brazos? Era delgada, desde luego, y menuda, pero se los llenaba estupendamente bien. Inclinó la cabeza sobre la de ella. Distaba mucho de ser la primera mujer a la que besaba. Sabía cómo era aquello. Sorprendentemente —o tal vez no tanto— ella no lo sabía. Pero era una alumna aventajada que aprendía deprisa. Muy deprisa.
Cuando la soltó finalmente, se quedó plantada allí mirándolo e intentando recuperar el resuello. A decir verdad, también él respiraba con cierta dificultad. Metwyn soltó un silbido apreciativo. Mat sonrió. ¿Qué pensaría ella de lo que obviamente era su primer beso de verdad? Sin embargo, trató de no sonreír de oreja a oreja. No quería que pensara que era un gesto de suficiencia. Tuon posó los dedos en su mejilla.
—Lo que imaginaba —dijo con aquel dejo lento y meloso—. Estás febril. Algunas de tus heridas deben de haberse infectado.
Mat parpadeó. Le había dado un beso que tendría que haber hecho que se le encogieran los dedos de los pies ¿y todo cuanto decía era que tenía caliente la cara? Inclinó la cabeza de nuevo —esta vez, iba a tener que pedir ayuda para poder sostenerse de pie, ¡vaya que sí!— pero ella le puso la mano en el pecho, rechazándolo.
—Selucia, trae la caja de ungüentos que me dio maese Luca —ordenó.
Selucia se dirigió presurosa hacia la montura negra y blanca de Tuon.
—Ahora no tenemos tiempo para eso —arguyó Mat—. Ya me untaré algo esta noche. —Para lo que le sirvió, le habría dado lo mismo si no hubiera abierto la boca.
—Descúbrete, Juguete —ordenó en el mismo tono que había usado con su doncella—. El ungüento te escocerá, pero espero que seas valiente.
—¡No voy a...!
—Se acercan jinetes —anunció Harnan, que ya estaba montado en un castrado zaino oscuro de manos blancas y sujetaba la cuerda de una de las reatas de animales de carga—. Uno de ellos es Vanin.
Mat se montó en Puntos para tener mejor vista. Un par de jinetes se acercaba a galope esquivando árboles caídos cuando era necesario. Aparte de reconocer el pardo de Chel Vanin, no cabía error con el propio hombre. Nadie que fuera tan ancho y fuera sentado en la silla como un saco de sebo se habría mantenido en ella a esa velocidad y sin esfuerzo aparente. Ese hombre sería capaz de mantenerse montado en un jabalí salvaje. Entonces Mat reconoció al otro jinete, cuya capa ondeaba al viento a su espalda, y sintió como si le hubiesen asestado un puñetazo en el estómago. No le habría sorprendido en absoluto que los dados se hubiesen parado en ese momento, pero siguieron repiqueteando dentro de su cráneo. En nombre de la Luz, ¿qué puñetas hacía el jodido Talmanes en Altara?
Los dos jinetes refrenaron hasta ponerse al paso a corta distancia de Mat y Vanin tiró de las riendas para que Talmanes se acercara solo. No lo hizo por timidez. Vanin no tenía nada de tímido. El hombre se recostó perezosamente en la alta perilla de la silla y escupió a un lado por una mella de los dientes. No, sabía que Mat no se sentiría complacido en absoluto, y su intención era no ponerse cerca de él.
—Vanin me puso al día, Mat —dijo Talmanes. Bajo y nervudo, con la parte delantera de la cabeza afeitada y empolvada, el cairhienino tenía derecho a llevar franjas de colores en el torso en un número considerable, pero una pequeña mano roja cosida en la pechera de la chaqueta oscura era el único adorno si no se contaba el largo pañuelo rojo atado en el brazo izquierdo. Nunca reía y rara vez sonreía, pero tenía razones para ello—. Lamento lo ocurrido a Nalesean y los otros. Buen hombre, Nalesean. Todos lo eran.
—Sí, en efecto —convino Mat, que controló firmemente el genio—. Deduzco que Egwene no acudió a pedirte ayuda para librarse de esas estúpidas Aes Sedai; pero, por la Luz bendita, ¿qué haces aquí? —Bueno, a lo mejor no controlaba el genio tanto como creía, después de todo—. Al menos dime que no te has traído a toda la puñetera Compañía las jodidas trescientas millas hasta Altara.
—Egwene sigue siendo la Amyrlin —respondió sosegadamente el otro hombre mientras se enderezada la capa. Otra mano roja, ésta más grande, adornaba también la prenda—. Te equivocabas con ella, Mat. Realmente es la Sede Amyrlin y tiene cogidas a esas Aes Sedai por el pescuezo, aunque quizás algunas de ellas todavía no se hayan dado cuenta. Lo último que sé es que todas habían emprendido camino a Tar Valon para poner sitio a la ciudad. Es posible que la tenga sitiada a estas alturas. Saben abrir agujeros en el aire como el que hizo el Dragón Renacido para conducirnos cerca de Salidar. —Los colores giraron en la cabeza de Mat y se resolvieron durante un instante en la figura de Rand hablando con una mujer de cabello gris recogido en un moño alto, una Aes Sedai, le pareció, pero la ira deshizo la imagen como si fuera neblina.
Ni que decir tiene que toda esa cháchara sobre la Sede Amyrlin y Tar Valon atrajo a las hermanas. Taconearon sus monturas para situarse junto a la de Mat e intentaron tomar el mando. Bueno, Edesina se quedó un poco atrás, como hacía siempre cuando Teslyn o Joline estaban que no había quien las parara, pero las otras dos...
—¿De qué habláis? —demandó Teslyn mientras Joline sólo había abierto la boca—. ¿Egwene? Había una Aceptada llamada Egwene al'Vere, pero era una fugitiva.
—Egwene al'Vere es de quien hablo, Aes Sedai —contestó cortésmente Talmanes, que siempre trataba a las Aes Sedai con cortesía—. Y no es una fugitiva, sino la Sede Amyrlin, os doy mi palabra.
Edesina dejó escapar un sonido que podría haberse descrito como un chirrido de no haberlo hecho una Aes Sedai.
—Eso queda para más tarde —masculló Mat. Joline abrió la boca de nuevo, furiosa—. Más tarde, he dicho. —Aquello no bastaba para frenar a la esbelta Verde, pero Teslyn le puso la mano en el brazo, murmuró algo y ahí quedó la cosa. No obstante, Joline le asestó una mirada que parecía una puñalada y que prometía que después acabaría sacándole todo lo que quería saber—. ¿Y la Compañía, Talmanes?
—Ah. No, sólo traje tres estandartes de caballería y cuatro mil ballesteros montados. Dejé en Murandy tres estandartes de caballería y cinco de infantería, algo cortos de ballesteros, con órdenes de desplazarse hacia el norte, a Andor. Y el Estandarte de Alarifes, por supuesto. Es práctico tener alarifes a mano si se necesita construir un puente o algo por el estilo.
Mat cerró los ojos con fuerza un instante. Seis estandartes de caballería y cinco de infantería. ¡Y un estandarte de alarifes! La Compañía sólo constaba de dos estandartes, contando caballería e infantería, cuando los había dejado en Salidar. Ojalá pudiera recuperar el oro que le había dado a Luca tan generosamente.
—¿Cómo se supone que voy a pagar a tantos hombres? —demandó—. ¡No conseguiría encontrar suficientes partidas de dados en un año!
—Bueno, en cuanto a eso, llegué a un pequeño acuerdo con el rey Roedran. Ha finalizado ya, y justo a tiempo. Creo que estaba a punto de revolverse contra nosotros, pero eso ya te lo explicaré después. Sin embargo, los cofres de la Compañía contienen la paga de un año y más. Aparte, antes o después el Dragón Renacido te otorgará posesiones, y no menudas. Ha ascendido hombres al gobierno de naciones, según he oído, y tú creciste con él.
En esta ocasión no se esforzó para rechazar los colores, que se resolvieron en las figuras de Rand y de la Aes Sedai. Porque era Aes Sedai, eso de seguro. Una mujer dura, al parecer. Si Rand intentaba darle títulos se los metería por la jodida garganta, eso era lo que haría. A Mat Cauthon no le gustaban los nobles —bueno, unos pocos como Talmanes estaban bien, y Tuon; que Tuon no se le olvidara— ¡y desde luego no sentía el menor deseo de convertirse en uno de ellos!
—Es muy posible —fue cuanto dijo, sin embargo.
Selucia carraspeó sonoramente. Ella y Tuon acercaron los caballos al de Mat. Tuon se mantenía tan derecha en la silla, con una mirada tan fría, un porte tan regio, que Mat casi esperaba que Selucia empezara a enumerar sus títulos. Pero la seanchan no hizo nada parecido. Por el contrario rebulló en el caballo pardo y lo miró ceñuda, los ojos como zafiros que irradiaran fuego, y después carraspeó de nuevo. Muy fuerte. Oh, sí.
—Tuon —empezó, permíteme que te presente a lord Talmanes Delovinde, de Cairhien. Pertenece a una familia distinguida y antigua, y él ha sumado honores a su casa. —La menuda mujercita inclinó la cabeza. Quizás, hasta más de un dedo—. Talmanes, ella es Tuon. —Mientras siguiera llamándolo Juguete, de su boca no iba a oír sus títulos. Selucia le asestó una mirada fulminante, los ojos más abrasadores que nunca, por imposible que tal cosa pudiera parecer.
Talmanes parpadeó sorprendido, e hizo una reverencia tan marcada como se lo permitía ir montado a caballo. Vanin tiró del ala combada del sombrero de manera que ocultó casi la mitad de la cara. Seguía evitando mirar directamente a Mat. Vaya. De modo que ese hombre ya le había contado a Talmanes quién era Tuon.
Gruñendo entre dientes, Mat se inclinó sobre la silla para asir bruscamente el sombrero colocado encima de la ashandarei y se lo caló de un manotazo.
—Estamos preparados para reanudar la marcha, Talmanes. Condúcenos donde esperan tus hombres y veremos si seguimos teniendo tan buena suerte para eludir a los seanchan mientras salimos de Altara como habéis tenido cuando entrasteis.
—Vimos muchos seanchan —dijo Talmanes, que hizo girar a su zaino para ponerlo al paso de Puntos—. Aunque la mayoría de los hombres que vimos parecían altaraneses. Tenían campamentos repartidos por doquier, al parecer. Por suerte, no vimos ninguna de esas criaturas voladoras de las que he oído hablar. Pero existe un problema, Mat. Se produjo un desprendimiento de tierras. Perdí mi retaguardia y parte de los animales de carga. El paso está totalmente bloqueado, Mat. Envié a tres hombres para que intentaran salvarlo escalando, con órdenes de mandar a la Compañía a Andor. Uno se rompió el cuello y otro una pierna.
Mat frenó en seco a Puntos.
—¿Estoy en lo cierto al suponer que ése es el mismo paso del que hablaba Vanin?
Talmanes asintió con un cabeceo, y Vanin, que esperaba para quedarse más rezagado, habló finalmente:
—Y tanto que era el mismo. Los jodidos pasos no crecen en los árboles. En montañas como las Damona no. —Lo de respetar el rango no iba con él.
—Entonces tendrás que encontrar otro —le dijo Mat—. Por lo que sé, eres capaz de abrirte camino con los ojos vendados y en plena noche. Será fácil para ti. —El halago nunca venía mal. Además, era eso lo que había oído decir sobre él.
Vanin hizo un ruido como si se hubiese tragado la lengua.
—¿Que encuentre otro paso? —murmuró—. Que encuentre otro paso, dice. Uno no sale a buscar otro paso en montañas nuevas como las Damona. ¿Por qué crees que conocía sólo ése? —Tenía que estar conmocionado para reconocer eso. Hasta el momento se había mostrado firme en que sólo había oído hablar de él.
—¿Qué quieres decir? —demandó Mat, y Vanin se lo explicó. Con mucho detenimiento, para ser él.
—Una Aes Sedai me lo explicó una vez. Verás, están las montañas viejas. Ya estaban ahí antes del Desmembramiento, puede que en el fondo del mar o algo similar. Tienen pasos por todas partes, anchos y suaves. Se puede cabalgar por ellos y, mientras se conserve la cabeza y la dirección y se tengan suficientes provisiones, antes o después se saldrá al otro lado. Y luego están las montañas que se levantaron durante el Desmembramiento. —El hombre gordo giró la cabeza y soltó un buen escupitajo—. Los pasos en ésas son angostos, sinuosos, y a veces no son realmente lo que uno llamaría pasos en absoluto. Se entra en uno de ésos y se puede deambular de aquí para allí hasta que uno se queda sin comida tratando de dar con una salida al otro lado. La pérdida de ese paso va a perjudicar a un montón de gente que lo usa para lo que se podría llamar mercancías libres de impuestos, y morirán hombres antes de que encuentren otro paso nuevo por el que atravesar las montañas. Si nos metemos en las Damona estando obstruido ese paso, seguramente moriremos también. Como ellos por no haber dado media vuelta a tiempo y por no tener cabeza y no haber mirado atrás cuando aún podían.
Mat se volvió a mirar a Tuon, a las Aes Sedai, a Olver. Todos dependían de él para llegar a un lugar seguro, pero la ruta segura que tenía para salir de Altara ya no existía.
—Pongámonos en marcha —dijo—. Tengo que pensar.
Tenía que pensar, maldita sea. Y tenía que hacerlo con todas sus fuerzas.
26
COMO SI EL MUNDO FUERA DE NIEBLA
Juguete marcaba un paso vivo a través del bosque, pero Tuon cabalgaba cerca de él —con Selucia a su lado, por supuesto— para así poder oír la conversación que sostenía con Talmanes. No obstante, sus propios pensamientos interferían en su escucha a hurtadillas. De modo que había crecido junto al Dragón Renacido. ¡El Dragón Renacido! Y había negado saber nada sobre ese hombre. Aquélla era una mentira que no le había pillado, y eso que era buena pillando embustes. En Seandar la mentira no detectada podía ser la que te matara o te mandara a la subasta de venta como propiedad. De haber sabido sus evasivas y sus embustes seguramente lo habría abofeteado en lugar de permitirle que la besara. Y vaya que eso había sido impresionante, un impacto del que no estaba segura de haberse recobrado aún. Selucia le había descrito lo que era ser besada por un hombre, pero la realidad hacía palidecer la descripción de la otra mujer. No, tenía que oír lo que hablaban.
—¿Que dejaste a Estean al mando? —estalló Juguete en voz tan alta que una bandada de palomas grises salió volando de su escondrijo en el ralo sotobosque con un lúgubre aleteo—. ¡Ese hombre es un idiota!
—No tan idiota como para no hacer caso a Daerid —contestó Talmanes sosegadamente. No parecía ser un hombre que se alterara demasiado. Mantenía una atenta vigilancia y giraba constantemente la cabeza a uno y otro lado. De vez en cuanto también escudriñaba el cielo a través del espeso ramaje de las copas de los árboles. Sólo había oído hablar de los raken, pero aun así estaba pendiente por si aparecían. Su modo de hablar era aún más tajante y rápido que el de Juguete, y le costaba seguirlo. ¡Qué deprisa hablaba esta gente!
»Carlomin y Reimon no son idiotas, Mat, o al menos Reimon sólo lo es a veces, pero ninguno de los dos hará caso a un plebeyo aunque sepa del arte de la guerra mucho más que ellos. Edorion sí se lo haría, pero quería que viniera conmigo.
Ese símbolo de la Mano Roja que llevaba Talmanes resultaba intrigante. Más que intrigante. Mucho más. Pertenecía a una antigua y distinguida casa; ¿sería él? Pero no, era Juguete. Él recordaba el rostro de Hawkwing, algo que parecía totalmente imposible, pero su negativa al respecto había sido una mentira evidente, tan evidente como las manchas de un leopardo. ¿Sería la Mano Roja la insignia de Juguete? Mas, de ser así, ¿qué pasaba con su anillo? Tuon casi se había desmayado cuando lo había visto por primera vez. Bueno, era lo más cerca que había estado de desmayarse desde la infancia.
—Pues eso va a cambiar, Talmanes —gruñó Juguete—. Lo he dejado pasar demasiado tiempo. Si Reimon y los otros tienen estandartes a sus órdenes ahora, eso los convierte en oficiales generales. Y a ti en un teniente general. Daerid dirige cinco estandartes, lo que también lo convierte en teniente general. Reimon y los demás obedecerán sus órdenes o de lo contrario pueden volverse a casa. Llegado el Tarmon Gai'don no voy a consentir que me partan el cráneo porque esos imbéciles se niegan a hacer caso a alguien que no posee unas jodidas heredades.
Talmanes desvió a su caballo para evitar un rodal de brezos y todos lo siguieron. La maraña de sarmentosos tallos mostraba unas espinas larguísimas y en forma de gancho, por si fuera poco.
—No les va a gustar, Mat, pero tampoco se irán a casa. Lo sabes. ¿Se te ha ocurrido ya alguna idea de cómo salir de Altara?
—Lo estoy pensando —masculló Juguete—. Lo estoy pensando. Esos ballesteros... —Suspiró con fuerza—. Eso no fue muy juicioso, Talmanes. Para empezar, están acostumbrados a marchar a pie. La mitad de ellos tendrán que emplearse a fondo para sostenerse en la silla si tenemos que movernos deprisa, y no nos va a quedar más remedio que hacerlo. Pueden ser útiles en bosques como éste o en cualquier parte donde haya cobertura en abundancia, pero si nos encontramos en campo abierto, sin picas, los arrollarán antes de que hayan tenido tiempo de hacer un segundo disparo.
A lo lejos se oyó rugir a un puma. A lo lejos, pero bastó para que los caballos relincharan con inquietud y caracolearan unos pasos. Juguete se agachó sobre el cuello de su castrado y pareció que susurraba algo al oído del animal. El castrado se tranquilizó inmediatamente. De modo que ésa no había sido otra de sus historietas fantasiosas, después de todo. Extraordinario.
—Elegí hombres que sabían montar, Mat —contestó Talmanes una vez que su zaino dejó los caracoleos—. Y todos tienen ballestas con el nuevo torno. —Un dejo de excitación asomó a su voz en esta ocasión. Incluso los hombres comedidos tendían a entusiasmarse cuando se trataba de armas—. Tres vueltas a la cigüeña —añadió mientras giraba la mano en círculos para hacer una demostración—, y la cuerda queda tensada y sujeta en la nuez. Con un poco de entrenamiento, un hombre puede disparar siete u ocho virotes en un minuto. Con una ballesta pesada.
Selucia hizo un pequeño sonido gutural. Tenía razón para haberse sobresaltado. Si Talmanes decía la verdad, y Tuon no veía qué razones podía tener para mentir, entonces debía conseguir una de esas maravillosas ballestas de torno de algún modo. Con una como modelo, los artesanos podrían fabricar más. Los arqueros dispararían más deprisa que los ballesteros, pero también su entrenamiento era más largo. Siempre había más ballesteros que arqueros.
—¿Siete? —exclamó Juguete con incredulidad—. Eso sería fantástico, pero nunca había oído hablar de algo así. Nunca. —Masculló eso último como si tuviera un significado especial y después sacudió la cabeza—. ¿Cómo lo conseguiste?
—Siete u ocho —repitió Talmanes—. Había un mecánico en Murandy que quería llevar a Caemlyn una carreta repleta de cosas que había inventado. Allí hay una escuela de algún tipo para estudiosos e inventores. Necesitaba dinero para el viaje y se mostró dispuesto a enseñar a los armeros de la Compañía a construir esas cosas. Contén al enemigo con flechas cada vez que tengas ocasión. Siempre es mejor matar a tus enemigos de lejos que a corta distancia.
Selucia alzó las manos de forma que Tuon podía verlas y los esbeltos dedos se movieron rápidamente. «¿Qué es esa Compañía de la que hablan?» Utilizó la forma debida, de inferior a superior, pero aun así su impaciencia casi se palpaba. Impaciencia con todo lo que estaba pasando. Tuon casi no tenía secretos para ella, pero en la actualidad parecía aconsejable tener algunos. No le extrañaría que Selucia la hiciera volver a Ebou Dar a la fuerza, de modo que así no faltaría a su palabra. Los deberes de una sombra eran muchos, y a veces requerían hacer el último sacrificio. No quería tener que ordenar la ejecución de Selucia.
Respondió de la forma imperativa. «El ejército personal de Juguete, obviamente. Escucha y quizá nos enteraremos de algo más.»
Resultaba muy extraño pensar en Juguete comandando un ejército. A veces era encantador, incluso ingenioso y divertido, pero con frecuencia era un bufón; y un bribón en todo momento. Parecía haberse encontrado en su elemento como el favorito de Tylin. Pero también había parecido estar en su elemento entre los artistas del espectáculo y con las marath'damane y las dos damane fugadas y en el garito de Maderin. Qué desilusión había sido aquello. ¡Ni una pelea! Los sucesos posteriores no habían bastado para compensar la decepción. Verse envueltos en la reyerta callejera no tenía punto de comparación con asistir a una lucha en un garito. A decir verdad había sido mucho más aburrido que lo que le habían hecho creer los rumores oídos en Ebou Dar. Juguete había sacado a relucir una inesperada faceta de sí mismo en aquella reyerta callejera. Un hombre formidable, aunque con una peculiar debilidad. Por alguna razón eso le resultaba extrañamente cautivador.
—Buen consejo —dijo él con aire absorto mientras se tironeaba del pañuelo negro que llevaba atado al cuello.
Tuon pensó en la cicatriz que tanto empeño ponía en ocultar. Que lo hiciera le parecía comprensible. Mas ¿por qué lo habían colgado y cómo había sobrevivido? No podía preguntarle. No le importaba hacerle bajar la vista un poco —de hecho, disfrutaba atormentándolo y viendo cómo se retorcía; costaba muy poco esfuerzo conseguirlo— pero no quería desprestigiarlo hasta el punto de destruirlo. Al menos de momento.
—¿No lo reconoces? —inquirió Talmanes—. Es de tu libro. El rey Roedran tiene dos copias en su biblioteca. Se lo ha aprendido de memoria. Cree que lo convertirá en un gran capitán. Estaba tan complacido por cómo había funcionado nuestro trato que mandó imprimir y encuadernar una copia para mí.
—¿Mi libro? —Juguete le dirigió una mirada desconcertada.
—Del que nos hablaste, Mat. Niebla y acero, de Madoc Comadrin.
—Ah, ese libro. —Juguete se encogió de hombros—. Lo leí hace mucho tiempo.
Tuon apretó los dientes. «¿Cuándo dejarán de hablar de libros y volverán a las cosas interesantes?», transmitieron velozmente los dedos.
«Quizás si escuchamos nos enteraremos de algo más», respondió Selucia. Tuon le asestó una mirada fulminante, pero la otra mujer tenía una expresión tan inocente plasmada en el semblante que no pudo seguir con el ceño. Se rió —quedamente, para que Juguete no se diera cuenta de que estaba tan cerca— y Selucia se sumó a su risa. Quedamente.
No obstante, Juguete se había quedado callado y Talmanes pareció satisfecho de dejarlo así. Cabalgaron en silencio a excepción de los sonidos del bosque, entre ellos los cantos de pájaros y el chachareo de unas extrañas ardillas de cola negra sobre las ramas. Tuon estaba ojo avizor por si surgían augurios, pero nada atrajo su mirada. Aves de plumaje colorido volaban veloces entre los árboles. En cierto momento se toparon con un hato de unos cincuenta animales vacunos, altos, delgados y de largos cuernos que sobresalían casi rectos a ambos lados. Los animales los habían oído llegar y estaban adoptando una actitud defensiva, haciéndoles frente. Un toro sacudió la cabeza y pateó el suelo. Juguete y Talmanes condujeron al grupo cautelosamente, dando un rodeo al hato y guardando las distancias. Tuon miró hacia atrás. Los Brazos Rojos —¿por qué se llamarían así?; tendría que preguntarle a Juguete— conducían a los animales de carga, pero Gorderan había alzado la ballesta y los otros tenían encajadas flechas en los arcos. Así que ese tipo de ganado era peligroso. Había pocos augurios respecto al ganado y sintió alivio cuando el número de animales del hato menguó a su espalda. No había llegado hasta tan lejos para que la matara una vaca. O ver que una mataba a Juguete.
Al cabo de un tiempo, Thom y Aludra se adelantaron para cabalgar a su lado. La mujer la miró una vez y después mantuvo la vista fija al frente. La cara de la tarabonesa, enmarcada por aquellas trencillas rematadas con cuentas de colores, se ponía rígida cuando la miraba a ella o a Selucia, de modo que obviamente era una de las que se negaban a aceptar el Retorno. Observaba a Juguete y parecía... satisfecha. Como si hubiera visto confirmado algo, tal vez. ¿Por qué la había incluido Juguete en el grupo? A buen seguro que no era por los fuegos de artificio. Eran bastante bonitos, pero no tenían punto de comparación con las Luminarias del Cielo que realizaba hasta una damane a medio entrenar.
Thom Merrilin resultaba mucho más interesante. Evidentemente, el viejo de pelo blanco era un espía experto. ¿Quién lo había enviado a Ebou Dar? La Torre Blanca parecía la candidata más obvia. El hombre pasaba poco tiempo cerca de las tres que se llamaban a sí mismas Aes Sedai, pero un buen espía no se descubriría de esa forma. Su presencia la inquietaba. Hasta que todas las Aes Sedai, hasta la última, estuvieran atadas a la correa, debía tener cuidado con la Torre Blanca. A despecho de todo, todavía la asaltaban ideas perturbadoras de que, de algún modo, Juguete era parte de una maquinación de la Torre Blanca. Era imposible a menos que alguna de las Aes Sedai fuese omnisciente, pero aun así la idea se le venía a la cabeza de vez en cuando.
—Extraña coincidencia, ¿no os parece, maese Merrilin? —dijo—. Encontrar a parte del ejército de Juguete en mitad de un bosque altaranés.
El hombre se atusó el largo bigote con un nudillo y fracasó si su propósito era ocultar una sonrisa.
—Es ta'veren, milady, y nunca se sabe qué va a pasar habiendo cerca un ta'veren. Siempre es... interesante, cuando se viaja con uno de ellos. Mat tiene propensión a encontrar lo que necesita cuando lo necesita. A veces incluso antes de que sepa que lo necesita.
Tuon lo miró fijamente, pero el hombre parecía hablar en serio.
—¿Está atado al Entramado? —Ésa sería una forma de traducir la palabra—. ¿Y qué se supone que significa tal cosa?
Los azules ojos del hombre se abrieron mucho por la sorpresa.
—¿No lo sabéis? Pero si se dice que Artur Hawkwing fue uno de los ta'veren más fuertes habidos jamás, puede que tanto como Rand al'Thor. Había supuesto que los seanchan, mejor que nadie, sabríais... Bueno, si no lo sabéis, no hay que darle más vueltas. Los ta'veren son personas en torno a las cuales se teje el Entramado, gentes que el propio Entramado entresaca de la urdimbre para mantener el curso debido, quizá para corregir defectos que se estaban introduciendo lenta e imperceptiblemente. Una de las Aes Sedai sabría explicarlo mejor que yo.
Como si ella estuviera dispuesta a mantener una conversación con cualquier marath'damane o, lo que era peor, con una damane fugada.
—Gracias —contestó con educación—. Creo que eso es suficiente. —ta'veren. Ridículo. ¡Estas gentes y sus incontables supersticiones! Un pajarillo marrón, seguramente un pinzón, alzó el vuelo de un alto roble y dio tres vueltas en dirección contraria a las manillas de un reloj por encima de la cabeza de Juguete antes de reanudar el vuelo. Había encontrado su augurio. Quedarse cerca de Juguete. Tampoco es que tuviera intención de hacer lo contrario. Había dado su palabra, jugaba la partida como debía jugarse; además, nunca había faltado a su palabra.
Hacía poco más de una hora que se habían puesto en camino cuando, a la par que un pájaro trinaba un poco más adelante, Selucia señaló al primer centinela, un hombre armado con ballesta y subido a las gruesas ramas de un anchuroso roble; tenía una mano en forma de bocina sobre la boca. Entonces no había sido un pájaro. Más trinos de pájaros anunciaron su llegada y a no tardar cabalgaban a través de un ordenado campamento. No había tiendas, pero las lanzas estaban apiladas cuidadosamente, los caballos estacados en hileras dispersas entre los árboles, cerca de las mantas de los hombres que los cabalgarían, con una silla o unas albardas delante de la cabeza de cada animal. No les llevaría mucho tiempo levantar el campamento y ponerse en marcha. Las lumbres eran pequeñas y apenas soltaban humo.
Mientras se internaban en él, hombres con peto color verde apagado, la mano roja en una manga de la chaqueta y pañuelo rojo atado en el brazo izquierdo, se iban poniendo de pie. Tuon vio rostros maduros con cicatrices y rostros jóvenes sin marcas, todos con los ojos puestos en Juguete y expresiones que sólo podría calificar de anhelantes. Un creciente murmullo se inició y susurró entre los árboles como una brisa.
—Es lord Mat.
—Lord Mat ha vuelto.
—Lord Mat nos ha encontrado.
—Lord Mat.
Tuon intercambió una mirada con Selucia. El afecto que denotaban aquellas voces no era fingido. Eso era raro y a menudo iba de la mano de un comandante que no imponía disciplina. Claro que Tuon había esperado que cualquier ejército de Juguete fuera una cuadrilla de desastrados, hombres que se pasaban el día bebiendo y jugando. Sólo que esos hombres no parecían más desaliñados que cualquier regimiento que hubiera cruzado una montaña y hubiera cabalgado varios cientos de millas. Nadie parecía inestable por la bebida.
—Generalmente acampamos de día y avanzamos de noche para evitar que los seanchan nos vean —le dijo Talmanes a Juguete—. Sólo porque no hayamos avistado a ninguna de esas bestias voladoras no significa que no puedan estar cerca. La mayoría de los seanchan parecen encontrarse más al norte o más al sur, pero por lo visto tienen un campamento a menos de treinta millas al norte de aquí, y según los rumores tienen una de esas criaturas allí.
—Pareces estar muy bien informado —dijo Juguete mientras observaba a los soldados a medida que pasaba delante de ellos. Asintió de repente, como si hubiese tomado una decisión. Parecía sombrío y... ¿resignado, quizá?
—Lo estoy, Mat. Me traje a la mitad de los exploradores y también alisté algunos altaraneses que luchaban contra los seanchan. Bueno, la mayoría parece que se hayan estado dedicando a robarles caballos más que otra cosa, pero algunos se mostraron dispuestos a renunciar a eso con tal de tener ocasión de combatirlos. Creo que sé dónde está la mayor parte de los campamentos seanchan desde el sur de la Hoz de Malvide hasta aquí.
De repente un hombre empezó a cantar con voz profunda y otros se le sumaron, de manera que la canción se propagó rápidamente.
Para mí es un placer tomar cerveza y vino
y disfruto con las chicas de tobillo fino,
pero mi mayor deleite es, y siempre ha sido,
bailar con la Dama de las Sombras a capricho.
Ahora cantaban todos los hombres del campamento, millares de voces entonando a voz en cuello la canción.
Tiraremos los dados y que caigan como caigan,
achucharemos a las chicas ya sean bajas o altas,
y luego seguiremos al joven Mat, vaya donde vaya,
a bailar con la Dama de las Sombras que nos aguarda.
Acabaron lanzando gritos, riendo y dándose palmadas en el hombro unos a otros. ¿Quién diablos era la Dama de las Sombras?
Sofrenando su montura, Juguete alzó la mano con la que sostenía la extraña lanza. No hizo nada más, pero aun así el silencio se adueñó de los soldados. De modo que no era blando en cuanto a la disciplina. Había unas cuantas razones más para que los soldados apreciaran a sus oficiales, pero las más corrientes no parecían aplicables a Juguete, precisamente.
—No les descubramos que estamos aquí hasta que queramos que lo sepan —dijo Juguete en voz alta. No estaba soltando una perorata, sólo asegurándose de que se lo oyera. Y los hombres escuchaban y luego volvían la cabeza para repetir sus palabras y que pasaran a aquellos hombres a los que no les llegaba su voz—. Estamos lejos del hogar, pero mi intención es que volvamos a él. De modo que estad preparados para moveros, y moveos rápido. La Compañía de la Mano Roja puede moverse más deprisa que nadie y vamos a tener que demostrarlo. —No hubo vítores, sino muchísimos cabeceos de asentimiento. Juguete se volvió hacia Talmanes—. ¿Tienes mapas?
—Los mejores que se podían encontrar —contestó Talmanes—. La Compañía tiene su propio cartógrafo ahora. Maese Roidelle ya tenía buenos mapas de todo lo que se abarca desde el Océano Aricio hasta la Columna Vertebral del Mundo, y como cruzamos las Damona, él y sus ayudantes han estado haciendo mapas nuevos del territorio por el que pasamos. Incluso han creado un mapa del este de Altara con lo que hemos descubierto sobre los seanchan. La mayoría de esos campamentos son temporales, sin embargo. Los soldados se dirigían a alguna otra parte.
Selucia rebulló en la silla y Tuon le transmitió con los dedos «paciencia» en la forma imperativa, una orden. Mantuvo el semblante sereno, pero por dentro estaba furiosa. Saber dónde se encontraban los soldados daba pistas respecto a dónde se dirigían. Tenía que haber algún modo de quemar ese mapa. Eso sería tan importante como echar mano a una de las ballestas de torno.
—Quiero hablar también con maese Roidelle —dijo Juguete.
Acudieron soldados para ocuparse de los caballos, y durante un momento todo pareció desconcierto y deambular de aquí para allí. Un tipo mellado tomó las riendas de Akein y Tuon le dio instrucciones explícitas sobre los cuidados que debía recibir la yegua. Él le dedicó una mirada avinagrada además de hacerle una reverencia. Los plebeyos de estas tierras parecían creerse iguales a cualquiera. Selucia dio el mismo tipo de instrucciones a un joven larguirucho que se ocupó de Pimpollo. Le había parecido muy apropiado ese nombre para la montura de una ayudante de guardarropa. El joven se quedó mirando el busto de Selucia hasta que ésta le atizó un bofetón. Fuerte. Él se limitó a sonreír y condujo al rucio por la rienda mientras se frotaba la mejilla. Tuon suspiró. Eso había estado bien por parte de Selucia, pero para ella abofetear a un plebeyo significaría bajar los ojos durante meses.
Enseguida, sin embargo, se encontraba acomodada en una banqueta plegable, con Selucia a su espalda, mientras el grueso Lopin les ofrecía unas tazas de estaño llenas de oscuro té, y le hizo una reverencia adecuada a Selucia, al igual que a ella. No lo bastante pronunciada, pero el hombre calvo lo intentaba. El té estaba endulzado con miel, en la cantidad perfecta, claro que le había servido las veces suficientes para que supiera cómo le gustaba. A su alrededor había mucha actividad. Talmanes sostuvo una breve reunión con el canoso Nerim, que al parecer le había servido anteriormente y estaba feliz de reunirse con él. Al menos, el hombre delgado, que normalmente tenía un aire fúnebre, de hecho esbozó una fugaz sonrisa. Ese tipo de cosas deberían hacerse en privado. Leilwin y Domon dejaron que maese Charin se llevara a Olver para explorar el campamento, con Juilin y Thera —Thom y Aludra los acompañaron también para estirar las piernas— y después, pausadamente, ocuparon unas banquetas, no muy lejos. Leilwin llegó incluso a mirar fijamente a Tuon a la cara durante unos segundos, sin parpadear. Selucia emitió un quedo sonido muy semejante a un gruñido, pero Tuon hizo caso omiso de la provocación e hizo un gesto a la señora Anan para que acercara su banqueta junto a la suya. Con el tiempo los traidores serían castigados, así como la ladrona; la propiedad se devolvería a sus legítimos dueños y las marath'damane serían atadas a la correa, pero esas cosas tendrían que esperar para dar prioridad a lo que era más importante.
Aparecieron otros tres oficiales, jóvenes nobles con esa mano roja sobre las oscuras chaquetas de seda, y tuvieron una reunión con Juguete, con muchas risas y mucho darse puñetazos en el hombro unos a otros, cosa que al parecer era una señal de afecto. Tuon no tardó en identificarlos. Edorion era el hombre delgado de tez oscura y expresión seria salvo cuando sonreía; Reimon, el tipo de hombros anchos que sonreía mucho; y Carlomin el que era alto y esbelto. Edorion iba completamente afeitado, mientras que Reimon y Carlomin lucían sendas barbas oscuras, recortadas en punta y untadas con aceites. Los tres hicieron muchos aspavientos con las Aes Sedai, a las que dedicaron profundas reverencias. ¡Incluso saludaron con reverencias a Bethamin y a Seta! Tuon sacudió la cabeza.
—Os he dicho muy a menudo que es un mundo diferente de aquel al que estáis acostumbrada —murmuró la señora Anan—, pero todavía no os lo acabáis de creer, ¿verdad?
—Sólo porque una cosa sea de cierta manera no significa que haya de ser así —repuso Tuon—, aun cuando lo haya sido durante mucho tiempo.
—Lo mismo podría decirse de vuestro pueblo, milady.
—Puede que algunos lo dijeran.
Tuon lo dejó así, aunque por lo general disfrutaba de las conversaciones con la mujer. La señora Anan estaba en contra de atar con correa a las marath'damane, como era de esperar, e incluso en contra de tener da'covale, nada menos, pero aun así las conversaciones eran más eso que discusiones, y Tuon había tenido que darle la razón en algunas cosas. Albergaba la esperanza de atraer a su lado a la mujer con el tiempo. Pero no ese día, sin embargo. Quería tener enfocada la atención en Juguete.
Maese Roidelle apareció; era un hombre canoso, carirredondo, cuyo corpachón dejaba tirante la oscura chaqueta. Lo seguían seis hombres más jóvenes de buena apariencia, cada cual cargado con un estuche alargado y cilíndrico.
—He traído todos los mapas que he hecho de Altara, milord —le dijo a Talmanes con un acento musical mientras inclinaba la cabeza. ¿Es que en estas tierras todo el mundo tenía que hablar como si tuviera prisa en soltar las palabras?—. Algunos cubren todo el país y otros sólo unas cien millas cuadradas. Los mejores son los míos, claro, los que he hecho a lo largo de las últimas semanas.
—Lord Mat te dirá lo que desea ver —indicó Talmanes—. ¿Quieres que te dejemos para que lo mires?
Pero Juguete ya le decía al cartógrafo lo que quería: el mapa que señalaba los campamentos seanchan. En breve lo sacaron de entre el resto guardados en uno de los estuches y se extendió sobre el suelo; Juguete se puso en cuclillas junto al mapa. Maese Roidelle mandó a uno de sus ayudantes a buscarle rápidamente una banqueta. Habrían saltado los botones de la chaqueta si hubiese querido imitar a Juguete, además de que se habrían arrancado de la prenda. Tuon miró el mapa con avidez. ¿Cómo hacerse con él?
Intercambiando miradas y riendo como si hacer un desaire fuera lo más divertido del mundo, Talmanes y los otros tres hombres se acercaron hacia Tuon. Las Aes Sedai se agruparon alrededor del mapa extendido en el suelo hasta que Juguete les dijo que dejaran de fisgar por encima de su hombro. Se apartaron un poco, seguidas por Bethamin y Seta a cierta distancia, y empezaron a cuchichear entre ellas y a echar miradas en dirección a Juguete de vez en cuando. Si Juguete hubiera prestado atención a sus expresiones, sobre todo a la de Joline, seguramente se habría preocupado a despecho del increíble ter'angreal que según la señora Anan llevaba.
—Estamos más o menos aquí ¿verdad? —preguntó Juguete al tiempo que señalaba un punto con el dedo. Maese Roidelle asintió con un murmullo—. De modo que éste es el campamento donde se supone que tienen el raken, ¿no? Me refiero a la bestia voladora. —Otro murmullo de asentimiento—. Bien. ¿Qué tipo de campamento es? ¿Cuántos hombres hay?
—Según los informes se trata de un campamento de abastecimiento, milord. Para reabastecer patrullas. —El joven regresó con otra banqueta plegable, y el hombre grueso se acomodó en ella con un gruñido—. Supuestamente hay unos cien soldados, en su mayoría altaraneses, y alrededor de unos doscientos trabajadores, pero me han dicho que en ocasiones el número de soldados podría aumentar en quinientos más. —Un hombre prudente, maese Roidelle.
Talmanes hizo una de esas reverencias en las que se adelantaba un pie, y los otros tres hombres lo imitaron.
—Milady —dijo Talmanes—, Vanin me habló de vuestras circunstancias y de las promesas hechas por lord Mat. Sólo quería deciros que es un hombre de palabra.
—Lo es, milady —abundó Edorion—. Siempre.
Tuon le hizo un gesto para que se apartara a un lado y así poder seguir observando a Juguete, y Edorion lo hizo no sin antes lanzar una mirada sorprendida a Juguete y otra a ella. Tuon le respondió con otra mirada severa. Sólo le faltaba que esos hombres empezaran a imaginarse cosas. No todo había resultado como debería; aún. Todavía cabía la posibilidad de que se torcieran las cosas.
—Es un lord, ¿verdad? —demandó.
—Perdón, pero ¿podríais repetir eso? —dijo Talmanes—. Mis disculpas, pero debo de tener tierra en las orejas.
Tuon repitió cuidadosamente lo que había dicho, pero aún así les costó un minuto dilucidar lo que les preguntaba.
—Así se me abrase el alma, no —contestó finalmente Reimon con una risa. Se atusó la barba—. Salvo para nosotros, que es un lord más que de sobra.
—La mayoría de los nobles no le gustan —abundó Carlomin—. Considero un honor contarme entre los pocos que no le caen mal.
—Un honor, sí —convino Reimon. Edorion se contentó con inclinar la cabeza en un gesto de asentimiento.
—Soldados, maese Roidelle —dijo firmemente Juguete—. Mostradme dónde están los soldados. Y más que unos pocos centenares.
—¿Qué hace? —se interesó Tuon, fruncido el entrecejo—. No pretenderá sacar a hurtadillas a tantos hombres de Altara, aun cuando supiera dónde está hasta el último soldado. Siempre hay patrullas y barridos de raken sobrevolando el terreno. —De nuevo tardaron lo suyo en contestar. A lo mejor debería tratar de hablar muy deprisa.
—No hemos visto patrullas en más de trescientas millas y ningún... ¿raken? Eso, ningún raken —respondió Edorion en tono quedo. La estaba estudiando. Demasiado tarde para poner freno a lo que estuvieran imaginando esos hombres.
—O no conozco a Mat —comentó Reimon— o nos está preparando una batalla. La Compañía de la Mano Roja cabalga de nuevo a la batalla. Hacía ya mucho, si queréis saber mi opinión.
Selucia aspiró sonoramente el aire por la nariz, al igual que la señora Anan. Tuon estaba de acuerdo con ellas.
—Una batalla no os ayudará a salir de Altara —repuso secamente.
—Entonces, está planeando una guerra —intervino Talmanes. Los otros tres asintieron con la cabeza para ratificar sus palabras, como si tal cosa fuera lo más natural del mundo. Reimon incluso rió. Parecía creer que todo era divertido.
—¿Tres mil? —dijo Juguete—. ¿Estáis seguro? Bastante seguro, vale, con eso basta. Vanin puede localizarlos si no han llegado muy lejos.
Tuon lo miró, allí en cuclillas delante del mapa mientras movía el dedo sobre la superficie, y de repente lo vio bajo una luz distinta. ¿Un bufón? No. Un puma metido en la cuadra de un caballo a lo mejor parecía cosa de broma, pero un puma en las llanuras altas era una cosa muy diferente. Ahora Juguete andaba suelto por las llanuras altas. Sintió un escalofrío. ¿Con qué clase de hombre se había enredado? Se dio cuenta de que, después de todo ese tiempo, apenas tenía indicios.
Era una noche fría, lo bastante para que Perrin sintiera un escalofrío cada vez que soplaba una racha de aire a pesar de la capa forrada en piel. El halo que rodeaba la hinchada luna creciente anunciaba que habría más lluvia a no mucho tardar. Las nubes que se deslizaban por delante del astro hacían que la pálida luz se amortiguara y se intensificara a intervalos, pero era suficiente para su vista penetrante. Estaba montado en Brioso justo al borde de la línea de árboles y observaba el grupo de cuatro altos molinos de viento de piedra gris situados en un claro en lo alto de la cresta, con las pálidas aspas brillando u oscureciéndose alternativamente a medida que giraban. La maquinaria de los molinos chirriaba con fuerza. No parecía probable que los Shaido supieran siquiera que debían engrasar los mecanismos. El acueducto de piedra era un oscuro trazo que se extendía hacia el este sobre los altos arcos de piedra más allá de granjas abandonadas y de campos vallados —los Shaido habían sembrado, aunque demasiado pronto con tanta lluvia—, hacia lo alto de otro cerro y del lago que había más allá. Malden se encontraba otro cerro más al oeste. Perrin aflojó la traba de seguridad del pesado martillo que llevaba en el cinturón. Malden y Faile. Dentro de pocas horas añadiría el nudo cincuenta y cuatro a la tira de cuero que guardaba en un bolsillo.
Proyectó la mente a distancia. ¿Estáis preparados, Amanecer Nevado? —pensó—. ¿Aún no os encontráis cerca? Los lobos eludían las poblaciones, y, con las partidas de caza Shaido en los bosques circundantes durante el día, se mantenían más apartados de Malden de lo habitual.
«Paciencia, Joven Toro», le llegó la respuesta con un dejo de irritación. Claro que Amanecer Nevado era irascible por naturaleza, un macho lleno de cicatrices y de edad considerable para un lobo que había matado a un leopardo por sí solo. Aquellas viejas heridas lo mantenían despierto a veces mucho tiempo en un descanso. Dos días a partir de ahora, dijiste. Allí estaremos. Ahora déjame que intente dormir. Mañana tendremos que cazar mucho ya que no podremos hacerlo al día siguiente. Eran imágenes y olores más que palabras, naturalmente —«dos días» era el sol cruzando el cielo dos veces, y «cazar» una manada que trotaba con la nariz husmeando el viento y mezclado con el olor a venado— pero la mente de Perrin lo convertía en palabras aun mientras lo veía y sentía en su cabeza.
Paciencia. Sí. Las prisas echaban a perder el trabajo. Pero resultaba duro ahora que se encontraba tan cerca. Muy duro.
Una forma apareció en la oscura puerta situada en la base del molino más próximo y agitó una lanza Aiel sobre la cabeza, atrás y adelante. El chirrido del mecanismo lo había convencido de que los molinos debían de estar desiertos —lo estaban cuando las Doncellas los habían explorado anteriormente, y nadie aguantaría ese ruido más tiempo del estrictamente necesario— pero habían enviado a Gaul y algunas Doncellas para asegurarse, ya fuera en uno u otro sentido.
—Vamos, Mishima —dijo mientras asía las riendas—. Está hecho. —Fuera en uno o en otro sentido.
—¿Cómo podéis distinguir algo? —masculló el seanchan. Evitaba mirar a Perrin, cuyos ojos dorados brillarían en la noche. Eso había hecho que el hombre de la cicatriz diera un brinco la primera vez que lo había visto. Esta noche no olía a jocosidad, sino a tensión. Dio la orden sin alzar la voz, vuelta la cabeza hacia atrás—. Traed los carros, deprisa. Deprisa. ¡Y no hagáis ruido u os cortaré las orejas!
Perrin taconeó a su semental pardo sin esperar a los demás ni a los seis carros de ruedas altas. Los ejes engrasados con profusión hacían que se movieran todo lo silenciosos que podían serlo unos carros. A él todavía le parecían ruidosos, como el chapaleo de los cascos de los caballos de tiro al pisar en el barro o los propios carros chirriando cuando la madera se doblaba y rozaba, pero dudaba que cualquier otra persona lo oyera a cincuenta pasos de distancia y puede que ni siquiera más cerca. En lo alto de la suave pendiente desmontó y soltó las riendas de Brioso. Siendo un caballo de batalla bien entrenado, el semental se quedaría allí como si tuviese trabadas las patas mientras las riendas estuvieran colgando. El mecanismo de los molinos chirrió cuando las ruedas giraron lentamente con un cambio en la brisa. Los brazos de las aspas eran tan largos que Perrin habría podido tocar uno con sólo saltar cuando estaba abajo durante el giro. Miró hacia la última elevación que ocultaba Malden. Allí no crecía nada que fuera más alto que un arbusto. Nada se movía en la oscuridad. Sólo un cerro entre Faile y él. Las Doncellas habían salido para reunirse con Gaul; todos seguían velados.
—No había nadie —informó el Aiel sin bajar la voz. A tan corta distancia, los engranajes del molino habrían tapado cualquier cosa dicha en voz baja.
—El polvo sigue igual que estaba cuando vine la última vez —añadió Sulin.
Perrin se rascó la barba. Menos mal. Si hubiera surgido la necesidad de matar Shaido habrían tenido que llevarse los cadáveres, pero aún así a los muertos los habrían echado de menos y el asunto habría atraído la atención hacia los molinos y el acueducto. Podría haber hecho que alguien empezara a pensar en el agua.
—Ayúdame a retirar las tapas, Gaul. —No era menester que él hiciera eso. Sólo se ahorrarían unos minutos, pero necesitaba estar ocupado en algo. Gaul no dijo nada y se limitó a meter la lanza junto a las otras, en el arnés que sujetaba el estuche del arco, a la espalda.
El acueducto se extendía a lo largo de la cresta del cerro entre los cuatro molinos; le llegaba a Perrin al hombro —a Gaul aún más abajo—, y el Aiel se encaramó sobre la construcción. Justo detrás de los dos últimos molinos, unos tiradores de bronce a ambos lados les permitieron levantar las pesadas tapas de piedra de dos pies de ancho y cinco de largo hasta que dejaron al descubierto un hueco de seis pies. Perrin ignoraba para qué se usaba la abertura. Había otra igual al otro lado. Tal vez para trabajar en las piezas abatibles con las que se aseguraba que el agua discurriera en una única dirección o para acceder al interior y reparar cualquier escape de filtración. Se apreciaban pequeñas ondas de movimiento al fluir en dirección a Malden, y el nivel llegaba más arriba de la mitad del canal de piedra.
Mishima se les unió y desmontó; se quedó mirando con incertidumbre a Sulin y las Doncellas. Probablemente pensaba que la noche ocultaba su expresión. Ahora olía a cautela. Enseguida apareció detrás el primero de los soldados seanchan con chaqueta roja que subían trabajosamente por la ladera embarrada, cada cual cargado con dos sacos de yute de mediano tamaño, aunque no pesados. Cada saco contenía sólo diez libras. Era una mujer nervuda que miró a los Aiel con desconfianza mientras soltaba los sacos y que rajó uno con la daga para abrirlo. Un puñado de finos granos oscuros se desparramó en el embarrado suelo.
—Haced eso encima de la abertura —indicó Perrin—. Aseguraos de que hasta el último grano va a parar al agua.
La mujer nervuda miró a Mishima.
—Haz lo que manda lord Perrin, Arrata —dijo éste en tono firme.
Perrin la observó mientras vaciaba el saco dentro del acueducto, las manos levantadas por encima de la cabeza. Los oscuros granos se alejaron flotando en dirección a Malden. Perrin había echado un pellizco en una taza de agua a pesar de que detestaba la idea de desperdiciar incluso ese poco, y tardaron un buen rato en absorber bastante agua como para hundirse. Tiempo suficiente para que llegaran a la gran cisterna de la ciudad, esperaba. Y si no, se deslizarían por el fondo del acueducto. La cisterna acabaría convirtiéndose en un recipiente de infusión de horcaria. Quisiera la Luz que no se volviera fuerte más deprisa de lo que esperaba. Si esas Sabias empezaban a tambalearse demasiado pronto, quizá comprenderían la causa antes de que él estuviera preparado. Sin embargo, lo único que podía hacer era seguir con el plan como si supiera exactamente cuándo pasaría. Y rezar.
Para cuando el segundo saco empezaba a vaciarse sobre el canal de piedra, los demás empezaron a subir la pendiente en tropel. La primera fue Seonid, una mujer baja que se remangaba la larga falda pantalón para no mancharse de barro. Desviando la atención de las Doncellas hacia ella, Mishima hizo uno de esos mínimos gestos para rechazar al mal. Extraño que creyeran que algo así podía funcionar. Los soldados puestos en fila y cargados con sacos la miraban fijamente, con los ojos muy abiertos en su mayoría, y cambiaban el peso ora en un pie, ora en otro. Los seanchan no se sentían cómodos ante la idea de trabajar con Aes Sedai. Sus Guardianes, Furen y Teryl, le pisaban los talones, ambos con una mano sobre la empuñadura de la espada. Se sentían igual de incómodos respecto a los seanchan. El uno era oscuro de tez y con pinceladas grises en el negro y rizado cabello, mientras que el otro era rubio y joven, con el bigote retorcido, y sin embargo eran semejantes como dos judías, altos, delgados y fuertes. Rovair Kirklin venía un poco más atrás; era un hombre compacto, de oscuro cabello que empezaba a dejar la frente despejada y una expresión tétrica. No le gustaba separarse de Masuri. Los tres hombres llevaban pequeños envoltorios que contenían comida atados a la espalda y odres llenos de agua colgados al hombro. Un hombre larguirucho apoyó el saco al lado de la abertura mientras la mujer nervuda se dirigía cuesta abajo para coger más. Los carros estaban cargados de ellos a tope.
—Recordad —le dijo a Seonid—, el mayor peligro será llegar de la cisterna a la fortaleza. Tendréis que usar el adarve de la muralla y puede que haya Shaido en la ciudad incluso a esta hora. —Alyse Sedai no había estado segura sobre eso. El trueno retumbó con un ruido hueco, a lo lejos, y lo siguió otro—. Quizá tengáis lluvia que os ocultará.
—Gracias —dijo fríamente ella. El rostro bañado con luces y sombras de luna era una máscara Aes Sedai de serenidad, pero desprendía un intenso efluvio de indignación—. No habría caído en nada de eso si no me lo hubieses dicho. —Al cabo de unos segundos su expresión se suavizó y le puso la mano en el brazo—. Sé que estás preocupado por ella. Haremos todo lo que se pueda hacer. —No podía decirse que su tono fuera exactamente cálido (nunca lo era), pero no era tan frío como antes y el olor se había suavizado a un efluvio de compasión.
Teryl la aupó al borde del acueducto —el seanchan que vaciaba horcaria en la abertura, un tipo alto con casi tantas cicatrices como Mishima, casi dejó caer el saco— y la Aes Sedai torció ligeramente el gesto antes de girar las piernas hacia adentro y meterse en el agua a la par que soltaba un respingo. Debía de estar fría. Agachó la cabeza y se perdió de vista en dirección a Malden. Furen trepó y se metió a continuación, seguido por Teryl y, finalmente, Rovair. Los hombres tuvieron que doblarse mucho para caber debajo del techo del acueducto.
Elyas palmeó a Perrin en el hombro antes de auparse él al canal.
—Tendría que haberme recortado la barba como tú para no meterla ahí —dijo mientras miraba el agua. Aquella barba grisácea, agitada por la brisa, se le extendía por el pecho. En realidad, el cabello, recogido en la nuca con un cordón de cuero, le llegaba a la cintura. También cargaba un pequeño fardo de comida y un odre de agua—. Con todo, un baño frío ayuda a un hombre a mantener la mente apartada de sus problemas.
—Creía que era para mantenerla apartada de mujeres —dijo Perrin. No estaba de humor para bromas, pero no podía esperar que todo el mundo estuviera tan hosco como él. Elyas se echó a reír.
—¿Y qué más hay que ocasione problemas a un hombre? —Desapareció en el agua y Tallanvor ocupó su lugar.
Perrin lo agarró por la manga de la oscura chaqueta.
—Ojo, nada de heroísmos. —Su dilema había sido si dejaba que el hombre formara parte del grupo o no.
—Nada de heroísmos, milord —ratificó Tallanvor. Por primera vez en mucho tiempo parecía ansioso. Su efluvio vibraba de ansiedad. Pero también había un toque de cautela. Esa cautela era la única razón por la que no estaba de vuelta en el campamento—. No pondré en peligro a Maighdin. Ni a lady Faile. Sólo quiero verla cuanto antes.
Perrin asintió y lo dejó marchar. Eso lo podía entender. Una parte de él quería subirse también a ese acueducto. Ver a Faile cuanto antes. Pero cada parte del trabajo había de hacerse de manera adecuada, y él tenía otros cometidos. Además, si estuviera dentro de Malden no tenía la seguridad de ser capaz de contenerse sin tratar de encontrarla. No percibía su propio olor, naturalmente, pero dudaba que hubiera algún rastro de cautela en él ahora. Las ruedas de las aspas de los molinos volvieron a girar con fuertes chirridos cuando el viento cambió de nuevo. Al menos allí arriba parecía que no dejaba de soplar nunca. Que el agua se detuviera sería desastroso.
Para entonces lo alto del cerro estaba abarrotado de gente. Veinte seguidores de Faile esperaban su turno para entrar en el acueducto; todos los que quedaban salvo los dos que espiaban a Masema. Las mujeres vestían chaquetas y pantalones de hombre y llevaban el cabello cortado a excepción del mechón en la parte posterior, a semejanza de los Aiel, aunque ningún Aiel habría portado una espada, como hacían ellos. Muchos de los hombres tearianos se habían afeitado la barba porque los Aiel no llevaban. Detrás de ellos, cincuenta hombres de Dos Ríos cargaban alabardas y arcos sin tensar, con la cuerda guardada a buen recaudo en la chaqueta, y cada cual con tres aljabas repletas de flechas atadas a la espalda, junto con el paquete de comida. Todos los hombres del campamento se habían ofrecido voluntarios para esta misión y Perrin había tenido que dejarlos que eligieran grupos. Se había planteado duplicar el número de hombres o más. Seguidores de Faile y los de Dos Ríos tenían los paquetes de comida y los odres. El constante flujo de soldados seanchan continuaba transportando sacos llenos cuesta arriba y sacos vacíos cuesta abajo. Eran disciplinados. Cuando alguien resbalaba en el barro y caía, como ocurrió con regularidad, no había maldiciones, ni siquiera rezongos. Simplemente se levantaban y seguían adelante.
Selande Darengil, con una chaqueta oscura y la pechera cruzada con seis franjas horizontales de color, se paró para ofrecerle la mano a Perrin. Le llegaba al pecho, pero Elyas afirmaba que manejaba de manera increíble la espada que llevaba a la cadera. Perrin ya no pensaba que ella y sus compañeros eran unos necios —bueno, no todo el tiempo— a pesar de sus intentos de imitar las costumbres Aiel. Con diferencias, por supuesto. La cola de caballo de oscuro cabello de Selande, recogida en la nuca, iba atada con un trozo de cinta oscura. En su efluvio no había miedo, sólo determinación.
—Gracias por permitirnos tomar parte en esto, milord —dijo con su meticuloso acento cairhienino—. No os defraudaremos. Ni a lady Faile.
—Sé que no lo haréis —contestó mientras le estrechaba la mano. Había habido un tiempo en el que la mujer le había dejado claro que servían a Faile, no a él. Estrechó las manos de todos ellos antes de que se encaramaran al acueducto y se metieran en él. Todos olían a determinación. Al igual que Ban al'Seen, que iba al mando de los hombres de Dos Ríos que se dirigían a Malden.
—Cuando Faile y las demás aparezcan, atrancad las puertas, Ban. —Perrin ya le había dicho eso mismo antes, pero no pudo evitar repetirlo—. Luego mirad si podéis subirlas acueducto arriba.
Esa fortaleza no había conseguido frenar a los Shaido la otra vez y si algo iba mal dudaba que pudiera frenarlos ahora tampoco. No tenía intención de incumplir el acuerdo con los seanchan —los Shaido iban a pagar por lo que le habían hecho a Faile y, además, no podía dejarlos atrás para que siguieran arrasando las tierras—, pero quería apartarla del peligro cuanto antes.
Ban apoyó el arco y la alabarda contra el acueducto y se aupó para meter una mano dentro. Cuando bajó al suelo se limpió la mano mojada en la chaqueta y después se frotó la prominente nariz.
—Debajo del agua la piedra tiene una capa de algo que parece limo de estanque. No va ser nada fácil bajar por ese desnivel sin resbalar todo el trecho, lord Perrin, cuanto menos intentar remontarlo. Creo que lo mejor será esperar dentro de esa fortaleza hasta que lleguéis.
Perrin suspiró. Había pensado en mandarlos con cuerdas, pero habrían necesitado casi dos millas para salvar ese último desnivel, demasiada cuerda para cargar con ella, y si cualquier Shaido descubría la punta en el extremo del acueducto en Malden, entonces registrarían hasta el último rincón de la ciudad. Quizás fuera un pequeño riesgo, pero las consecuencias que podría traer lo hacían enorme.
—Estaré allí lo antes posible, Ban, te lo prometo.
Estrechó también la mano de todos los hombres de Dos Ríos. Tod al'Caar, con su prominente y afilada mandíbula, y Leof Torfinn, éste con una marca blanca dividiéndole el cabello, allí donde se extendía una cicatriz recibida cuando la batalla contra los trollocs. El joven Kenly Maerin, que otra vez empezaba a dejarse un remedo de barba sin mucha fortuna, y Bili Adarra, que era casi tan ancho como él, aunque un palmo más bajo. Bili era un primo lejano y uno de los familiares más cercanos que le quedaban. Había crecido con muchos de estos hombres, aunque algunos eran unos años mayores que él. También los había unos años más jóvenes. A estas alturas conocía a los hombres desde Deven Ride hasta Colina del Vigía, así como los de los alrededores de Campo de Emond. Tenía más razones aparte de Faile para llegar a la fortaleza lo más rápido posible.
Had al'Lora, un tipo delgado con un frondoso bigote como los taraboneses, era el último de los hombres de Dos Ríos. Mientras se encaramaba al acueducto, apareció Gaul, el rostro todavía velado y con cuatro lanzas asidas en la mano con la que sujetaba la adarga de piel de toro. Puso la otra mano en el borde del acueducto y saltó para sentarse en el remate de piedra.
—¿Vas a ir? —preguntó Perrin, sorprendido.
—Las Doncellas pueden ocuparse de la exploración necesaria, Perrin Aybara. —El enorme Aiel miró hacia atrás, en dirección a las Doncellas. A Perrin le pareció que fruncía el entrecejo, aunque no era fácil distinguirlo debido al negro velo que le ocultaba todo el rostro a excepción de los ojos—. Las he oído hablar cuando creían que no las escuchaba. A diferencia de tu esposa y de las otras, Chiad es correctamente gai'shain. Bain también, pero ella no me importa. A Chiad todavía le queda el resto de su año y un día de servicio después de que la rescatemos. Cuando un hombre toma a una mujer como gai'shain, o a la inversa, a veces se hace una guirnalda de esponsales tan pronto como el blanco se desecha. No es algo insólito. Pero he oído decir a las Doncellas que llegarían antes hasta Chiad para mantenerla apartada de mí. —A su espalda, los dedos de Sulin se movieron rápidamente en el lenguaje de señas de las Doncellas y una de las otras se cubrió la boca con la mano como para reprimir una risa. De modo que lo habían estado espoleando. Tal vez no se oponían a su cortejo a Chiad tan rotundamente como fingían. O quizás había algo que a Perrin se le escapaba. El humor Aiel podía ser muy rudo.
Gaul se metió en el agua. Casi tuvo que doblarse en paralelo a la superficie para caber dentro del acueducto. Perrin se quedó mirando el hueco abierto. Sería tan fácil seguir a Gaul. Le costó un esfuerzo ímprobo darle la espalda. La fila de soldados seanchan todavía serpenteaba arriba y abajo de la cuesta.
—Mishima, vuelvo a mi campamento. Grady os llevará al vuestro cuando hayáis acabado aquí. Haced lo posible para borrar las huellas antes de marcharos.
—De acuerdo, milord. He mandado a algunos hombres que cojan grasa de los ejes y la unten en el mecanismo de los molinos. Suenan como si fueran a atascarse en cualquier momento. Podemos hacerlo también con los que hay en el último cerro.
Tomando las riendas de Brioso, Perrin alzó la vista hacia las aspas, que giraban lentamente. Lenta, pero constantemente. No estaban pensadas para girar deprisa.
—¿Y si algún Shaido decide venir aquí mañana y se pregunta de dónde ha salido esa grasa reciente?
Mishima lo miró largamente, el rostro medio oculto por las luces y sombras de la luna. Por una vez no pareció incomodado por los relucientes ojos amarillos. Su olor... Olía como si viera algo inesperado.
—La oficial general tenía razón sobre vos —dijo lentamente.
—¿Y qué dijo?
—Se lo tendréis que preguntar a ella, milord.
Perrin cabalgó pendiente abajo, de regreso a los árboles, sin dejar de pensar lo fácil que sería dar media vuelta. Gallenne podría encargarse de las cosas a partir de ahora. Todo estaba organizado. Sólo que el mayeniense creía que cualquier batalla llegaba a su punto culminante con una carga de caballería. Y preferiblemente se iniciaba con una. ¿Durante cuánto tiempo se atendría al plan? Arganda era más sensato, pero estaba tan angustiado por la reina Alliandre que muy bien podría ordenar también una carga. Así que quedaba él. El viento sopló con fuerza y se arrebujó en la capa.
Grady, acodado en las rodillas, se encontraba en un pequeño claro sentado en una piedra tallada a medias. Con rodales de musgo y parcialmente enterrada en el suelo, sin duda la piedra había sobrado de la construcción del acueducto. Otras cuantas semejantes aparecían desperdigadas en derredor. El aire impedía que Perrin captara el olor del hombre, que no alzó la vista hasta que Perrin frenó su caballo delante de él. El acceso que habían usado para llegar allí seguía abierto y al otro lado se veía un claro entre árboles altos, no muy lejos de donde los seanchan se encontraban acampados ahora. Habría sido más sencillo hacer que se instalaran cerca de su campamento, pero quería mantener a las Aes Sedai y a las Sabias lo más lejos posibles de las sul'dam y las damane. No tenía miedo de que los seanchan incumplieran la palabra dada por Tylee, pero sólo pensar en las damane sacaba de quicio prácticamente a las Aes Sedai y a las Sabias. Probablemente las Sabias y Annoura se contuvieran y no hicieran nada de momento. Probablemente. De Masuri ya no estaba tan seguro. En varios sentidos. Lo mejor era poner varias leguas de distancia entre unas y otras hasta que tal cosa fuera posible.
—¿Te encuentras bien, Grady?
El curtido rostro del hombre parecía tener más arrugas. Eso podía deberse al juego de luces y sombras de la luna que creaban los árboles, pero Perrin lo dudaba. Los carros habían pasado por el acceso con facilidad, pero ¿era el hueco un poco más pequeño que el primero que le había visto hacer a Grady?
—Sólo estoy un poco cansado, milord —contestó fatigadamente Grady. Siguió sentado, con los codos en las rodillas—. Todo este Viajar que hemos hecho últimamente... En fin, no habría podido mantener el acceso abierto el tiempo suficiente para que pasaran todos esos soldados que lo cruzaron ayer. Por eso es por lo que me he inclinado a atarlo.
Perrin asintió. Los dos Asha'man estaban cansados. Encauzar consumía la fuerza de un hombre tanto como manejar un martillo todo el día en la forja. O más, a decir verdad. El hombre con el martillo podía continuar mucho más tiempo que cualquier Asha'man. Por eso se había decidido que el acueducto sería la ruta de entrada a Malden y no un acceso, por eso no habría acceso para sacar de allí a Faile y a las otras, por mucho que habría querido que fuera así. Los dos Asha'man podrían hacer ya poco más hasta que pudieran descansar, y ese poco había que emplearlo donde más se necesitaba. Luz, qué idea tan cruel. Sólo que, si Grady o Neald se quedaban cortos en un acceso de los que hacían falta, un montón de hombres iba a morir. Dura decisión.
—Os voy a necesitar a ti y a Neald pasado mañana. —Eso era como decir que necesitaba aire. Sin los Asha'man todo se volvía imposible—. Vais a estar muy ocupados entonces. —Otro grotesco eufemismo.
—Tan ocupados como un manco enluciendo un techo, milord.
—¿Podréis hacerlo?
—Tenemos que hacerlo, ¿no es cierto, milord?
Perrin volvió a asentir con la cabeza. Uno hacía lo que tenía que hacer.
—Mándame de vuelta a nuestro campamento. Después de que devuelvas a Mishima y a su gente al suyo, tú y las Doncellas podéis quedaros a dormir allí si queréis. —Eso lo reservaría un poco para lo que necesitaría dentro de dos días.
—No sé qué pensarán las Doncellas, milord, pero yo prefiero volver a casa esta noche. —Giró la cabeza para mirar el acceso sin levantarse, y éste fue menguando al contrario de como se había abierto; la vista a la que daba pareció rotar a medida que se estrechaba, y acabó con una barra vertical de luz azul plateada que dejó la imagen de una tenue línea púrpura en la retina de Perrin cuando se apagó—. Ese asunto de las damane me da grima. No quieren ser libres.
—¿Cómo sabes eso?
—Hablé con algunas de ellas cuando no había cerca ninguna de esas sul'dam. No bien toqué el tema de que quizá querrían librarse de esas correas, una simple alusión, se pusieron a llamar a gritos a las sul'dam. Las damane chillaban y las sul'dam las mimaban y acariciaban y me lanzaban miradas que eran cuchillos. Es lógico que me dé grima.
Brioso pateó con un casco, impaciente, y Perrin palmeó el cuello del semental. Grady tenía suerte de que esas sul'dam lo dejaran ir con la piel intacta.
—Ocurra lo que ocurra con las damane, Grady, no será esta semana ni la que viene. Y no seremos nosotros quienes lo arreglemos, de modo que deja en paz a las damane. Tenemos un trabajo que hacer que no admite retrasos. —Y que se hacía mediante un pacto con el Oscuro. Apartó ese pensamiento de su mente. De todos modos, cada vez se había ido haciendo más difícil pensar en Tylee Khirgan como alguien que estuviera al servicio del Oscuro. O en Mishima—. ¿Lo has entendido?
—Lo he entendido, milord. Sólo digo que me da grima.
Por fin otra línea azul plateada apareció y se ensanchó en una abertura que daba a un claro entre árboles grandes y distanciados entre sí, y un afloramiento rocoso. Agachándose sobre el cuello de Brioso, Perrin lo cruzó. El acceso desapareció tras él y Perrin cabalgó entre los árboles hasta llegar a un amplio claro donde se encontraba el campamento, cerca de lo que antaño había sido la aldehuela de Brytan, un puñado de casuchas tan plagadas de pulgas que ni la noche más lluviosa sería suficiente para tentar a un hombre a meterse en ellas. Los centinelas subidos a los árboles lo reconocieron y no dieron la alerta, naturalmente.
En aquel momento lo que más deseaba era meterse en sus mantas. Bueno, sin mencionar a Faile, desde luego, pero aparte de ella sólo quería estar solo en la oscuridad. Seguramente no conseguiría dormirse otra vez, pero pasaría la noche como ya lo había hecho tan a menudo antes, pensando en ella, recordándola. Sin embargo, a unos diez pasos de la densa empalizada de afiladas estacas que rodeaba el campamento sofrenó el caballo. Había un raken agachado justo delante de las estacas, con el largo cuello inclinado para que una mujer vestida con una chaqueta marrón con capucha le pudiera rascar el hocico coriáceo. La capucha colgaba a la espalda de la mujer, dejando a la vista el cabello muy corto y un rostro estrecho de expresión dura. Miró a Perrin como si lo conociera, pero continuó rascando a la bestia. La silla sujeta al lomo del raken tenía espacio para dos jinetes. Había llegado un mensajero, al parecer. Giró en uno de los angostos y angulares pasos que había entre las estacas y que se habían dejado para que pudieran pasar los caballos. Pero despacio.
Casi todo el mundo se había acostado ya. Percibía movimiento en las líneas de caballos atados, en el centro del campamento, seguramente alguno de los mozos o albéitares cairhieninos, pero las tiendas de lona parcheada y los pequeños cobertizos hechos con ramas entretejidas de hoja perenne, amarillentas desde hacía tiempo ya, permanecían silenciosos y oscuros. Nada se movía entre las bajas tiendas Aiel, y sólo unos pocos centinelas caminaban arriba y abajo en el sector más cercano del campamento mayeniense. Los mayenienses y los ghealdanos se fiaban poco de los hombres de Dos Ríos subidos a los árboles. Su tienda, de rayas rojas, estaba alumbrada sin embargo, y las sombras de varias personas se desplazaban sobre las paredes de lona. Cuando desmontó delante de la tienda, Athan Chandin apareció para ocuparse de las riendas y se llevó los nudillos a la frente en un saludo al tiempo que se encorvaba en un remedo de reverencia. Athan era un buen arquero o de otro modo no estaría allí, pero tenía una actitud un tanto servil. Perrin entró mientras soltaba el broche de la capa.
—Oh, ya habéis vuelto —dijo alegremente Berelain. Debía de haberse vestido con precipitación, porque el largo cabello negro tenía aspecto de humedecido y a la espera de un buen cepillado, pero el traje de montar gris de cuello alto tenía toda la apariencia de estar recién planchado. Sus doncellas no le dejaban ponerse nada que no estuviera recién planchado. Alzó una copa de vino plateada para que Breane se la llenara de nuevo de una jarra de cuello largo, cosa que la cairhienina hizo aunque no sin torcer el gesto. La doncella de Faile sentía una intensa aversión por Berelain. No obstante, Berelain no pareció darse cuenta—. Perdonad que haya entrado en vuestra tienda, pero la oficial general deseaba veros y pensé que podría hacerle compañía. Nos ha estado hablando sobre algunos Capas Blancas.
Balwer se encontraba de pie en un rincón para no estorbar —cuando quería, el hombrecillo de ojos de pájaro podía pasar tan inadvertido como una lagartija en una rama— pero su efluvio se agudizó al oír nombrar a los Capas Blancas.
Tylee, cuyos hombros atirantaban una chaqueta igual a la de la voladora, hizo una reverencia sin doblar las piernas y sin quitar ojo a Annoura. Parecía creer que la Aes Sedai podía convertirse en un perro rabioso en cualquier momento. Olía a desasosiego, si bien nada se reflejaba en su rostro.
—Milord, tengo dos noticias que pensé que debería venir a comunicaros de inmediato. ¿Habéis empezado a echar la horcaria en el agua de la ciudad?
—Sí —contestó, preocupado, mientras soltaba la capa sobre uno de los arcones reforzados con latón. Tylee suspiró—. Os dije que lo haría. Lo habría hecho hace dos días si esa estúpida mujer de Almizar no hubiera dado largas al asunto. ¿Qué ha ocurrido?
—Disculpadme, pero me hicieron levantarme de mis mantas y me gustaría volver a ellas —interrumpió Lini—. ¿Alguien quiere algo más de mí esta noche?
Nada de reverencias ni «milord» de la mujer, frágil en apariencia, que llevaba el blanco cabello tejido en una trenza floja para dormir. A diferencia de Berelain, parecía que se había puesto el vestido marrón a toda prisa, algo inusitado en ella. Su efluvio era encrespado, ácido y desaprobador. Era una de los que creían la ridícula historia de que había dormido con Berelain la misma noche después de que a Faile la habían capturado. La mujer se las arregló para no poner la vista sobre él mientras recorría con la mirada la tienda.
—Yo quiero un poco más de vino —manifestó Aram mientras alzaba su copa. Llevaba la chaqueta de rayas rojas, y en el rostro sombrío y demacrado los ojos estaban cada vez más hundidos; intentaba repantigarse en una de las sillas plegables de campamento, pero la espada sujeta a la espalda tropezaba con el respaldo de ribetes dorados y se lo impedía. Breane hizo intención de acercarse a él.
—Ya ha bebido suficiente —espetó Lini, y Breane se dio media vuelta. Lini trataba con mano firme a los criados de Faile.
Aram masculló una maldición y se incorporó bruscamente al tiempo que arrojaba la copa contra la alfombra floreada que hacía las veces de suelo.
—Mejor será que vaya a otro sitio donde no tenga a una vieja dándome la lata cada vez que pido una copa. —Asestó a Perrin una mirada malhumorada antes de salir airadamente de la tienda. Sin duda al campamento de Masema. Había suplicado que lo incluyeran en el grupo enviado a Malden, pero no se podía confiar en él para esa misión por su irascibilidad.
—Puedes retirarte, Lini —dijo Berelain—. Breane podrá atendernos de sobra.
Un resoplido fue la única respuesta de Lini —aunque lo hizo de un modo casi delicado— antes de salir, muy tiesa la espalda y apestando a desaprobación. Y sin dignarse mirar a Perrin.
—Disculpadme, milord, pero da la impresión de que dirigís a vuestro servicio de un modo más... permisivo de lo que estoy acostumbrada a ver.
—Son nuestras costumbres, oficial general —contestó Perrin, que recogió la copa que había tirado Aram. No había razón para ensuciar otra—. Aquí nadie es propiedad. —Si su comentario sonaba tajante, que así fuera. Tylee había acabado por caerle bien en cierta forma, pero esos seanchan tenían costumbres que darían arcadas a una cabra. Asió la jarra que tenía Breane, que de hecho intentó retenerla unos instantes mientras lo miraba ceñuda como si fuera a negarle echar un trago, y se sirvió antes de devolvérsela a la mujer. Ésta se la arrebató de un tirón—. Bien, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué pasa con esos Capas Blancas?
—Antes de amanecer envié raken a explorar hasta donde pudieran llegar y de nuevo los mandé nada más anochecer. Uno de los voladores de por la noche regresó antes de lo esperado. Había avistado siete mil Hijos de la Luz en movimiento a menos de cincuenta millas de mi campamento.
—¿Marchan contra vosotros? —Perrin miró su copa, ceñudo, en lugar de beber—. Siete mil parece un número muy redondo para contarlo de noche.
—Parece que esos hombres son desertores —intervino Annoura—. Al menos así lo cree la oficial general. —Con el vestido de seda gris parecía tan impecable como si hubiese pasado una hora arreglándose. La nariz saliente le daba el aspecto de una corneja con trencillas rematadas en cuentas que mirara escrutadoramente a la oficial general como si ésta fuera un interesante trozo de carroña. Sostenía una copa de vino que parecía que no había probado—. He oído rumores de que Pedron Niall murió luchando contra los seanchan, pero al parecer Elmon Valda, que sustituyó a Niall, juró lealtad a la emperatriz seanchan. —Tylee articuló «así viva para siempre» de forma inaudible; excepto para Perrin. Balwer también abrió la boca, pero volvió a cerrarla sin haber dicho nada. Los Capas Blancas eran su obsesión—. Sin embargo, hará un mes y pico más o menos —prosiguió la hermana Gris—, Galad Damodred mató a Valda y encabezó a siete mil Capas Blancas que abandonaron la causa seanchan. Lástima que se enredara con los Capas Blancas, pero tal vez haya resultado algo bueno de ello. Sea como sea, por lo visto existe una orden permanente de que se mate a estos hombres en cuanto se los vea. He hecho un buen resumen, ¿verdad, oficial general?
Las manos de Tylee se crisparon como si la mujer deseara hacer uno de esos signos contra el mal.
—Buen resumen, sí —dijo. Dirigiéndose a Perrin, no a Annoura. A la seanchan parecía costarle trabajo hablar con una Aes Sedai—. Excepto lo de que salga algo bueno de ello. Quebrantar un juramento y desertar nunca se podrán considerar algo bueno.
—Entiendo que no se dirigen contra vosotros o, de otro modo, lo habríais dicho —manifestó Perrin, que dio un timbre inquisitivo a sus palabras a pesar de que en su mente no cabían dudas al respecto.
—Al norte —respondió Tylee—. Se dirigen al norte.
Balwer abrió a medias la boca otra vez, y luego la cerró con un chasquido de dientes.
—Si tienes algún consejo que dar, hazlo —le dijo Perrin—. Pero no me importa cuántos Capas Blancas han desertado de los seanchan. Faile es lo único que me interesa. Y no creo que la oficial general renuncie a atar a la correa a trescientas o cuatrocientas damane para ir en pos de ellos.
Berelain torció el gesto. El semblante de Annoura se mantuvo impasible, pero echó un buen trago de vino. Ninguna de las Aes Sedai estaba muy satisfecha de sí misma respecto a esa parte del plan. Tampoco ninguna de las Sabias.
—No lo haré —repuso firmemente Tylee—. Creo que voy a tomar un poco de vino, después de todo.
Breane respiró hondo antes de acercarse para servirle y Perrin percibió un atisbo de temor en su olor. Al parecer la alta mujer de tez oscura la intimidaba.
—No negaré que me gustaría tener la oportunidad de descargar un golpe a los Capas Blancas —dijo Balwer con aquella voz seca como el polvo—. Pero, a decir verdad, creo que tengo una deuda de gratitud con ese Galad Damodred. —A lo mejor su inquina era contra Valda personalmente—. Sea como sea, no necesitáis de mi consejo en esto. En Malden se han puesto en marcha las cosas, y aunque no fuera así dudo que aguantaseis un solo día más. Tampoco os habría aconsejado que lo hicieseis, milord. Si se me permite la osadía, aprecio mucho a lady Faile.
—Se te permite —dijo Perrin—. Oficial general, hablasteis de dos noticias.
La seanchan tomó la copa que le ofrecía Breane y lo miró con tanta fijeza que era evidente que evitaba dirigir la vista a los otros que había en la tienda.
—¿Podemos hablar en privado? —preguntó en voz baja.
Berelain cruzó con paso suave la alfombra y posó la mano en el brazo de Perrin a la par que le sonreía.
—Ni a Annoura ni a mí nos importa marcharnos —dijo.
Luz, ¿cómo podía pensar nadie que había algo entre ellos dos? Sí, estaba más bella que nunca; pero, aun así, ese efluvio que le había hecho pensar en un felino al acecho había desaparecido de su olor hacía tanto tiempo que apenas si lo recordaba ya. Ahora, la base de su olor la componían la paciencia y la resolución. Había llegado a aceptar que amaba a Faile y sólo a Faile, y parecía tan decidida a verla libre como él mismo.
—Podéis quedaros —dijo—. Sea lo que sea lo que tengáis que decir, oficial general, podéis hacerlo delante de todos los que están aquí.
Tylee vaciló y echó un vistazo a Annoura.
—Hay dos grandes grupos de Aiel que se dirigen hacia Malden —dijo finalmente, con renuencia—. Uno al sudeste, y el otro al sudoeste. Los morat'raken calculan que podrían llegar allí dentro de tres días.
De repente todo pareció ondular ante los ojos de Perrin. Se sintió ondular a sí mismo. Breane soltó un chillido y dejó caer la jarra. El mundo onduló de nuevo, y Berelain se aferró a su brazo. La mano de Tylee parecía petrificada en aquel extraño gesto, con el pulgar y el índice formando un arco. Todo onduló por tercera vez y Perrin sintió como si estuviera hecho de niebla, como si el propio mundo fuese niebla mientras un fuerte viento se aproximaba. Berelain se estremeció y él le rodeó los hombros con el brazo en un gesto tranquilizador. La mujer se aferró a él, temblorosa. El silencio y el efluvio a miedo saturaban la tienda. Oyó voces que empezaban a alzarse fuera, y también sonaban asustadas.
—¿Qué ha sido eso? —demandó finalmente Tylee.
—No lo sé. —El semblante de Annoura conservaba la serenidad, pero su voz sonaba temblorosa—. Luz, no tengo ni idea.
—Da igual lo que haya sido —les dijo Perrin, que hizo caso omiso de sus miradas intensas—. Dentro de tres días todo habrá acabado. Eso es lo único que importa. —Faile era lo único que importaba.
El sol se aproximaba al cenit, pero Faile ya se sentía agobiada. El agua para el baño matinal de Sevanna —¡se bañaba dos veces al día ahora!— no había estado bastante caliente y a Faile la habían azotado junto con todos los demás, aunque Alliandre y ella sólo se habían ocupado de frotar la espalda a la mujer. En lo que iba del día, más de veinte gai'shain de las tierras húmedas habían suplicado que les permitiera prestarle el juramento de lealtad. Tres habían sugerido rebelarse puesto que había más gai'shain que Shaido en todas esas tiendas. Parecían haber entrado en razón cuando les señaló que casi todos los Aiel sabían cómo utilizar una lanza, mientras que la mayoría de los habitantes de las tierras húmedas eran granjeros o artesanos. Pocos habían empuñado un arma en su vida, y eran menos aún los que todavía la manejaban. Parecía que hacían caso, pero era el primer día que alguien sugería algo así justo después de prestar juramento. Por lo general pasaban varios días dándole vueltas al tema. La presión aumentaba. Hacia una matanza, a menos que ella pudiera prevenirlo. Y ahora esto...
—Sólo es un juego, Faile Bashere —dijo Rolan, altísimo a su lado mientras caminaban por una de las embarradas calles que serpenteaban entre las tiendas Shaido. Parecía divertido y un atisbo mínimo de sonrisa asomaba a sus labios. Un hombre guapísimo, sin duda.
—Un juego de besos, dices. —Cambió de posición las piezas de tela de felpa a rayas que cargaba sobre los brazos para llamar su atención—. Tengo trabajo y no dispongo de tiempo para juegos. Sobre todo juegos de besos.
Veía unos cuantos Aiel, algunos tambaleándose ebrios a pesar de lo temprano que era, pero la mayoría de los que se movían por la calle eran habitantes de las tierras húmedas con las ropas de gai'shain o niños que chapoteaban alegremente en los charcos de barro que había dejado la intensa lluvia de por la noche. La calle estaba abarrotada de hombres y mujeres de blanco manchado de barro que cargaban cestos o cubos u ollas. De hecho algunos se ocupaban de tareas. Había tantos gai'shain en el campamento que realmente no tenían trabajo suficiente para todos. Eso no era óbice para que un Shaido mandara alguna tarea a cualquiera que, según su punto de vista, estuviese ocioso si esa persona iba de blanco, aunque fueran faenas inútiles. Para no tener que excavar agujeros que no servían para nada en los campos embarrados o restregar ollas que ya estaban limpias, muchos gai'shain habían cogido por costumbre cargar con algo para que diera la impresión de que se ocupaban de algún quehacer. Eso no evitaba el verdadero trabajo a nadie, pero sí ayudaba a eludir tareas absurdas. Faile no tenía que preocuparse de eso con la mayoría de los Shaido, siempre y cuando luciera aquellas gruesas cadenas de oro alrededor de la cintura y del cuello, pero el collar y el cinturón no servían de nada con las Sabias. Había restregado ollas para algunas de ellas. Y a veces había recibido castigos por no estar disponible cuando Sevanna requería sus servicios. De ahí las toallas.
—Podríamos empezar con un juego de besos al que juegan los niños —dijo él—. Aunque las prendas en ése son un tanto embarazosas. En el que juegan los adultos las prendas son divertidas. Perder puede ser tan grato como ganar.
Faile rió sin poder evitarlo. Era realmente persistente ese hombre. De repente vio a Galina, que avanzaba presurosa entre la multitud en su dirección; la mujer se remangaba la túnica de seda blanca para no ensuciarse con el barro en tanto que los ojos buscaban con avidez. Faile había oído que le permitían vestirse otra vez a partir de ese día. Ni que decir tiene que en ningún momento había estado sin el alto collar y el ancho cinturón de oro y gotas de fuego. Una capa de cabello de un par de centímetros le cubría la cabeza y llevaba prendido un gran lazo rojo, nada menos. No parecía probable que eso fuera por elección de la mujer. Sólo el rostro intemporal podía convencer a Faile de que Galina era realmente Aes Sedai. Aparte de eso, no tenía seguridad sobre nada más aparte del peligro que representaba. Galina la avistó y se paró en seco; las manos se abrieron y se cerraron sobre la seda blanca mientras miraba al Aiel con incertidumbre.
—Tengo que pensarlo, Rolan. —No pensaba ahuyentarlo hasta estar segura de Galina—. Necesito tiempo.
—Las mujeres siempre quieren tener tiempo para pensar. Piensa en olvidar tus problemas con el placer de un juego inofensivo.
Le pasó un dedo suavemente por la mejilla antes de marcharse y Faile tuvo un escalofrío. Entre los Aiel, tocar a alguien la mejilla en público era tanto como darle un beso. Lo cierto es que ella lo había sentido como un beso. ¿Inofensivo? Por alguna razón dudaba que cualquier juego que comportara besar a Rolan acabara sólo con besos. Por suerte no tendría que comprobarlo —ni ocultarle nada a Perrin— si Galina cumplía con su parte. Si.
La Aes Sedai corrió hacia ella tan pronto como Rolan se hubo ido.
—¿Dónde está? —demandó mientras la asía del brazo—. ¡Dímelo! Sé que la tienes. ¡Has de tenerla! —Casi parecía que le suplicara. El trato que le daba Therava había hecho añicos la legendaria compostura Aes Sedai. Faile se sacudió la mano del brazo.
—Primero dime otra vez que nos llevarás contigo a mis amigas y a mí cuando te vayas. Dímelo sin tapujos. Y dime cuándo te marchas.
—No te atrevas a hablarme de ese modo —dijo Galina con irritación.
Faile vio motitas negras flotando en el aire antes de darse cuenta de que la había abofeteado. Para su sorpresa, respondió atizándole un bofetón a la otra mujer con tanta fuerza que la hizo tambalearse. Reprimió las ganas de llevarse la mano a la mejilla, que le ardía, pero Galina se frotó la cara, desorbitados los ojos por la impresión. Faile se armó de valor, quizás esperando un golpe con el Poder o algo peor, pero no ocurrió nada. Algunos gai'shain que pasaban junto a ellas las miraron, pero ninguno se paró; ni siquiera aflojaron el paso. Cualquier cosa que pareciera un agrupamiento de gai'shain atraería la atención de los Shaido y resultaría en un castigo para todos los involucrados.
—Dímelo —insistió.
—Os llevaré a ti y a tus amigas conmigo —gruñó prácticamente Galina, que bajó bruscamente la mano—. Me marcho mañana. Si la tienes. ¡Y como no la tengas, Sevanna sabrá quién eres antes de una hora! —Bueno, eso era hablar sin tapujos.
—Está oculta en la ciudad. Iré a buscártela.
Pero cuando se daba media vuelta Galina le asió otra vez el brazo. Los ojos de la Aes Sedai lanzaron rápidas ojeadas a uno y otro lado.
—No. —Había bajado la voz, como si de repente le preocupara que la oyeran. Y parecía asustada—. No. No correré el riesgo de que nadie vea nada. Me la entregarás mañana por la mañana, en la ciudad. Nos encontraremos allí, al sur de la población. Señalaré el edificio con un pañuelo rojo.
Faile parpadeó. La mitad meridional de Malden era un esqueleto consumido por el fuego.
—¿Por qué en esa zona? —inquirió con incredulidad.
—¡Porque nadie va por allí, necia! ¡Porque nadie nos verá! —Los ojos de Galina seguían echando rápidas ojeadas—. Mañana por la mañana, temprano. ¡Si me fallas, lo lamentarás! —Se recogió la falda de seda blanca y se escabulló rápidamente entre la multitud.
Faile siguió a la mujer con la mirada, fruncido el entrecejo. Tendría que haber sentido una alegría desbordante, pero no era así. Galina casi parecía estar fuera de sí, alguien cuyas reacciones eran imprevisibles. Con todo, una Aes Sedai no podía mentir. No había forma de que pudiera zafarse del compromiso. Y, si encontraba algún modo de hacerlo, todavía quedaban sus propios planes para huir, si bien éstos no parecían haber avanzado, aunque sí ser mucho más peligrosos que cuando habían empezado a prepararse. Lo cual dejaba sólo una salida: Rolan. Y sus juegos de besos. Galina tenía que cumplir su parte. Tenía que cumplirla.
27
UNA SENCILLA CAJA DE MADERA
El sol de mediodía altaranés calentaba, aunque un vientecillo racheado sacudía a veces la capa de Rand. Hacía dos horas que estaban en lo alto del cerro. Una gran masa de nubes oscuras que se iba deslizando desde el norte por encima de una bruma azul grisácea anunciaba lluvias y una bajada de la temperatura. Andor se hallaba a sólo unas pocas millas en esa dirección a través de colinas bajas y tapizadas con densas florestas de robles y pinos, cedros y tupelos. Esa frontera había presenciado correrías de ladrones de ganado en una y otra dirección a lo largo de incontables generaciones. ¿Estaría Elayne contemplando la lluvia en Caemlyn? La urbe se encontraba a sus buenas ciento cincuenta leguas al este, demasiado lejos para que la percibiera como algo más que una débil presencia en un rincón de su mente. Aviendha, en Arad Doman, era aún más imperceptible. Con todo, estaría a salvo entre decenas de miles de Aiel; tan a salvo como Elayne detrás de las murallas de Caemlyn. Tai'daishar pateó con un casco en el suelo y sacudió la cabeza, impaciente por ponerse en movimiento. Rand palmeó el cuello del enorme caballo negro. El semental podía llegar a la frontera en menos de una hora, pero ese día su punto de destino estaba en el oeste. A corta distancia al oeste y en muy poco tiempo ya.
Tenía que impresionar en la reunión de ese día, por lo que había elegido su atuendo con cuidado. La Corona de Espadas reposaba sobre su frente por más razones que por el mero hecho de impresionar, sin embargo. La mitad de las diminutas espadas alojadas entre la ancha franja de hojas de laurel apuntaba hacia abajo, lo que la hacía incómoda de llevar y recordaba de manera constante su peso, tanto en oro como en responsabilidad. Una pequeña mella en una de las hojas de laurel se le clavaba en la sien para recordarle la batalla contra los seanchan en la que se había hecho. Una batalla perdida cuando no podía permitirse perder. La chaqueta de seda, en color verde oscuro, llevaba bordados dorados en las mangas, los hombros y el cuello alto; una hebilla de oro y esmalte, en forma de dragón, abrochaba el talabarte, y sostenía en la mano el Cetro del Dragón, una moharra de dos pies de longitud con largos borlones verdes y blancos justo debajo de la pulida punta de acero. Si la Hija de las Nueve Lunas la reconocía como parte de una lanza seanchan, también repararía en los dragones que las Doncellas habían tallado enroscados alrededor del fragmento del asta. No llevaba guantes ese día. Las cabezas de dragón de doradas crines relucían como metal en el envés de sus manos bajo la luz del sol. Por elevada que fuera su posición entre los seanchan, sabría ante quién se encontraba.
«Ante un necio. —La risa demente de Lews Therin resonó en su cabeza—. Un necio que se encamina hacia una trampa.» Rand hizo caso omiso del loco. Puede que fuera una trampa, pero estaba preparado para hacerla saltar si lo era. Merecía la pena el riesgo. Necesitaba la tregua. Podría aplastar a los seanchan, pero ¿a costa de cuánta sangre y de cuánto tiempo del que no disponía? Volvió a mirar hacia el norte. El cielo sobre Andor estaba despejado salvo los blancos jirones de unas pocas nubes muy altas. La Última Batalla se aproximaba. Tenía que correr el riesgo.
Min, cerca de él, jugueteaba con las riendas de su yegua gris; se sentía satisfecha de sí misma, y eso lo irritaba. Lo había engatusado para arrancarle una promesa en un momento de debilidad y se negaba a exonerarlo de ella. Podía romperla, y se acabó. Debería romperla. Como si hubiese captado sus pensamientos, Min lo miró. Su rostro, enmarcado por los bucles largos hasta los hombros, estaba sosegado, pero el vínculo le transmitió de repente desconfianza y atisbos de rabia. Parecía estar intentando disimular ambos sentimientos, pero aun así se ajustó los puños de la roja chaqueta bordada del modo que lo hacía cuando comprobaba sus cuchillos. No usaría uno de sus cuchillos contra él, desde luego. Pues claro que no.
«El amor de una mujer puede ser violento —murmuró Lews Therin—. A veces hieren a un hombre más de lo que creen que han hecho, más de lo que era su intención. A veces hasta lo lamentan después.» Por un instante pareció cuerdo, pero Rand rechazó la voz.
—Deberías dejarnos escoltarte un trecho más, Rand al'Thor —dijo Nandera. Ella y las dos docenas de Doncellas que se encontraban en la cima del cerro apenas arbolada se habían cubierto el rostro con el negro velo. Algunas empuñaban el arco, con la flecha preparada para dispararla. El resto de las Doncellas se hallaba entre los árboles, a bastante distancia del cerro, vigilando para que no hubiera sorpresas desagradables—. El terreno está despejado todo el tramo hasta la casa solariega, pero esto me huele a trampa. —Había habido un tiempo en el que las palabras «casa» y «solariega» habían sonado raras en su boca, pero ya llevaba largo tiempo en las tierras húmedas.
—Nandera tiene razón —bisbiseó malhumoradamente Alivia, que taconeó a su castrado ruano para acercarse más. Por lo visto la mujer de pelo rubio todavía estaba ofendida por no poder ir con él, pero su reacción en Tear al oír su acento nativo hacía imposible tal cosa. Ella había admitido que la había impactado, pero aseguraba que había sido por la sorpresa al no esperárselo. No obstante, Rand no podía correr ese riesgo—. No se puede confiar en nadie de la Alta Sangre, sobre todo en una hija de la emperatriz, así viva... —Cerró la boca de golpe y se alisó la falda azul oscuro sin necesidad al tiempo que torcía el gesto por lo que había estado a punto de decir. Rand confiaba en ella hasta el punto de poner la vida en sus manos, literalmente, pero la mujer tenía muchas reacciones impulsivas enraizadas a fondo como para arriesgarse a ponerla cara a cara con la mujer con la que iba a reunirse. El vínculo transmitía cólera sin esfuerzo alguno para contenerla ahora. A Min le desagradaba ver a Alivia cerca de él.
—A mí me huele a trampa —manifestó Bashere mientras aflojaba la espada de sinuosa hoja curva en la vaina. Iba vestido sencillamente, con el yelmo y el peto bruñidos, aunque la chaqueta de seda gris por sí sola lo destacaba de los ochenta y un lanceros saldaeninos situados en formación alrededor de la cumbre del cerro. El bigote espeso, con las puntas hacia abajo, casi estaba erizado tras las barras de la visera del yelmo—. Daría diez mil coronas por saber cuántos soldados tiene ella ahí fuera. Y cuántas damane. Esa Hija de las Nueve Lunas es la heredera del trono, hombre. —Se había quedado estupefacto cuando Alivia le había aclarado ese punto. Nadie en Ebou Dar se lo había mencionado, como si no tuviese importancia—. Dirán que su control del territorio termina muy al sur de aquí, pero podéis apostar que cuenta al menos con un pequeño ejército que vela por su seguridad.
—Y si nuestros exploradores encuentran a ese ejército, ¿tenemos la certeza de que no los descubrirán? —repuso calmosamente Rand. Nandera hizo un sonido desdeñoso—. Más vale dar por hecho que uno mismo no es el único que tiene ojos en la cara —le dijo a la Doncella—. Si creen que planeamos atacarlos o raptar a la mujer todo se vendrá abajo. —Tal vez ésa fuera la razón de que hubiesen mantenido su secreto. La heredera imperial sería un objetivo de rapto mucho más tentador que si se tratara de una simple noble de alto rango—. Mantened la vigilancia para aseguraros de que no nos pillan por sorpresa a nosotros. Si las cosas salen mal, Bashere, ya sabes lo que hay que hacer. Además, puede que ella tenga un ejército, pero yo también lo tengo, y no tan pequeño.
Bashere sólo podía asentir a eso último. Aparte de los saldaeninos y de las Doncellas, la cima del cerro se hallaba abarrotada de Asha'man, Aes Sedai y Guardianes, más de veinticinco en total, un grupo tan formidable como cualquier pequeño ejército. Se entremezclaban con sorprendente despreocupación y eran pocos los que daban señales de tensión. Bueno, Toveine, una Roja de piel cobriza y de talla baja, miraba ceñuda a Logain, pero Gabrelle, una Marrón con un tono de tez muy moreno y ojos verdes, hablaba con él de forma muy afable, puede que hasta con coquetería. Tal vez ésa fuera la razón del ceño de Toveine, si bien la desaprobación parecía más factible que los celos. Adrielle y Kurin se rodeaban la cintura con el brazo, aunque ella era más alta que el Asha'man domani, y hermosa, mientras que él era poco agraciado y tenía el cabello gris en las sienes. Además de haber sido él quien había vinculado a la Gris en contra sus deseos. Beldeine, lo bastante nueva con el chal para aparentar que era una joven saldaenina normal y corriente, de ojos marrones ligeramente rasgados, alargaba la mano de vez en cuando para tocar a Manfor, y éste le sonreía cada vez que lo hacía. Que lo hubiera vinculado había sido más que chocante, pero aparentemente el hombre rubio lo había aceptado de muy buen grado. Ninguno le había pedido opinión a Rand antes de establecer el vínculo.
Quizá la relación más rara era entre Jenare, pálida y robusta en un traje de montar de color gris con bordados rojos en la falda pantalón, y Kajima, un tipo con aspecto de escribiente y de mediana edad que llevaba el pelo como Narishma, en dos trenzas con campanillas de plata en las puntas. Ella rió algo que Kajima había dicho y murmuró algo que lo hizo reír a él a su vez. ¡Una Roja bromeando con un hombre capaz de encauzar! A lo mejor Taim había provocado un cambio para mejor aunque no fuera tal su intención. Y tal vez él vivía en un sueño, claro. Las Aes Sedai tenían fama de saber fingir muy bien, pero ¿podría una Roja llevar hasta ese extremo el fingimiento?
No todo el mundo estaba de un humor afable ese día. Los ojos de Ayako parecían casi negros mientras asestaba una mirada fulminante a Rand; claro que, considerando lo que le ocurría a un Guardián cuando su Aes Sedai moría, la diminuta Blanca de tez oscura tenía razones para temer que Sandomere fuera hacia un posible peligro. El vínculo del Asha'man difería en ciertos aspectos, pero en otros era idéntico, y todavía nadie sabía los efectos que la muerte de un Asha'man podría tener en la mujer a la que había vinculado. Elza también miraba ceñuda a Rand; tenía una mano sobre el hombro de su alto y delgado Guardián, Fearil, como si sujetara a un perro guardián por el collar y estuviera pensando en soltarlo. No contra Rand, desde luego, pero éste temía por cualquiera que Elza pensara que podría estar amenazándolo. Le había dado órdenes al respecto y el juramento de la mujer debería obligarla a que las obedeciera, pero una Aes Sedai era capaz de hallar escapatorias para eludir casi cualquier cosa.
Merise hablaba firmemente con Narishma; sus otros dos Guardianes esperaban montados a cierta distancia. No cabía error en la forma en que la mujer de severo rostro gesticulaba a la par que hablaba y se inclinaba hacia él para poder hacerlo en voz baja. Le estaba impartiendo instrucciones sobre algo. A Rand le desagradaba eso dadas las circunstancias, pero poco podía él hacer al respecto. Merise no había prestado ningún juramento y no le haría caso en lo relacionado con sus Guardianes. Ni relacionado con casi nada más, dicho fuera de paso.
También Cadsuane lo estaba observando. Ella y Nynaeve llevaban puestas todas sus joyas ter'angreal. Nynaeve estaba haciendo una buena demostración de calma Aes Sedai. Parecía practicar mucho eso desde que había enviado a Lan a dondequiera que lo hubiese mandado. La mitad de la cima del cerro separaba a su gorda yegua marrón del zaino de Cadsuane, naturalmente. La antigua Zahorí jamás lo admitiría, pero la otra mujer la intimidaba.
Logain se adelantó en el negro castrado que hacía cabriolas para situarse entre Rand y Bashere. El caballo era casi del mismo tono que la chaqueta y la capa de su jinete.
—El sol está casi en el cenit —dijo—. ¿Hora de que bajemos? —En sus palabras sólo había un leve dejo de pregunta. Al hombre le irritaba recibir órdenes. No esperó a recibir respuesta—. ¡Sandomere! —llamó en voz alta—. ¡Narishma!
Merise retuvo a Narishma por la manga un momento más para acabar de darle instrucciones antes de dejarlo que se alejara a caballo, lo que hizo que Logain pusiera ceño. Narishma, bronceado por el sol, con las largas y oscuras trenzas adornadas con campanillas en la punta, parecía años más joven que Rand aunque en realidad tenía unos cuantos más que él. A lomos de su rucio, recto como la hoja de una espada, saludó a Logain con una leve inclinación de cabeza, como a un igual, con lo que se ganó otro gesto ceñudo. Sandomere le dijo algo en voz baja a Ayako antes de montar en su rodado y ella le tocó el muslo una vez que hubo subido a la silla. Con arrugas, la línea del cabello canoso retrocediendo en la frente y una barba surcada de hebras grises y recortada en punta y untada con aceites, hacía que la mujer pareciera joven en lugar de tener un rostro intemporal. Él lucía ya el dragón rojo y dorado en el alto cuello de la chaqueta negra, además del alfiler en forma de espada plateada. Todos los Asha'man que había en el cerro los llevaban, incluso Manfor. Había ascendido a Dedicado recientemente, pero había sido uno de los primeros en llegar a la Torre Negra antes de que hubiera una Torre Negra. La mayoría de los hombres que habían empezado con él habían muerto. Ni siquiera Logain había negado que mereciera ese ascenso.
Logain tuvo el suficiente sentido común de no llamar a Cadsuane ni a Nynaeve, pero ambas se acercaron para reunirse con Rand de todos modos y se situaron a uno y otro lado de él; las dos lo miraron brevemente, el semblante tan impasible que podrían haber estado pensando cualquier cosa. Sus ojos se encontraron y Nynaeve los apartó rápidamente. Cadsuane soltó un suave resoplido. También Min se aproximó. Era su «una más» para equilibrar los séquitos de honor. Un hombre jamás debería hacer promesas en la cama. Abrió la boca y ella enarcó una ceja mientras lo miraba directamente. El vínculo rebosaba... algo peligroso.
—Quédate detrás de mí cuando lleguemos allí —le dijo, que no era en absoluto lo que tenía intención de decir.
El peligro se diluyó en lo que había aprendido a reconocer como amor. Por alguna razón, también había regocijo irónico en el vínculo.
—Lo haré si quiero, pastor cabeza hueca —repuso con más que un poco de aspereza, como si el vínculo no le revelara sus verdaderos sentimientos. Por difícil que resultara descifrarlos.
—Si vamos a hacer esta tontería, hagámosla y acabemos de una vez —manifestó firmemente Cadsuane, que taconeó a su zaino ladera abajo.
A corta distancia del cerro, las granjas empezaron a aparecer a lo largo de una sinuosa calzada de tierra que atravesaba el bosque, el suelo endurecido por los largos años de uso pero aún resbaladizo por el barro formado con las últimas lluvias. Por las chimeneas de las casas de piedra con techo de bálago salía el humo de cocinar la comida de mediodía. A veces, muchachas y mujeres estaban sentadas fuera, al sol, y trabajaban con la rueca. Hombres con toscas chaquetas entraban en los campos vallados con piedra para comprobar cómo retoñaban sus cosechas, en tanto que los chicos arrancaban malas hierbas con azadones. En los pastos pacían cabezas de ganado marrón y blanco u ovejas de cola negra, por lo general vigiladas por uno o dos chicos equipados con arcos u hondas. En esos bosques había lobos y leopardos, así como otras criaturas a las que les gustaba el sabor de la carne de vaca y de cordero. Algunas personas se resguardaban los ojos con la mano para observar a los transeúntes, sin duda preguntándose quiénes serían esas gentes tan bien vestidas que iban a visitar a lady Deirdru. Tenía que ser ésa la razón de su presencia allí, encaminándose hacia la casa solariega y en un lugar tan lejano de cualquier sitio importante. No obstante, nadie parecía agitado ni asustado, y todos seguían ocupándose de sus tareas diarias. Los rumores de un ejército en la región los habrían trastornado, sin duda, y los rumores de esa clase se propagaban como un fuego incontrolado. Qué extraño. Los seanchan no podían Viajar sin que la noticia de su presencia se difundiera por todas partes. Muy extraño.
Sintió que Logain y los otros dos hombres asían el Saidin y se llenaban de él. Logain era capaz de absorber casi tanto como él, en tanto que la capacidad de Narishma y Sandomere era algo menor. Eran los más fuertes entre los otros Asha'man, sin embargo, y los dos habían estado en los pozos de Dumai. Logain había demostrado que sabía manejarse bien en otros sitios, en otras batallas. Si esto era una trampa, estarían preparados y la otra parte no lo sabría hasta que fuera demasiado tarde. Rand no se abrió a la Fuente. Percibía a Lews Therin al acecho dentro de su cabeza. No era el momento de dar al loco la ocasión de asir el Poder.
—Cadsuane, Nynaeve, será mejor que abracéis la Fuente ya —dijo—. Nos estamos acercando.
—Estoy abrazando el Saidar desde hace tiempo, en la colina —le contestó Nynaeve. Cadsuane resopló con desdén y le dirigió una mirada con la que lo llamaba idiota.
Rand reprimió una mueca antes de que se plasmara en su semblante. No había sentido cosquilleo ni la piel de gallina. Habían encubierto su habilidad y, de ese modo, lo habían imposibilitado de percibir el Poder en ellas. Los hombres habían tenido pocas ventajas sobre las mujeres en cuanto a encauzar, pero ahora habían perdido esas pocas mientras que ellas conservaban todas las suyas. Algunos Asha'man estaban tratando de hallar la forma de duplicar lo que Nacelle había creado, de encontrar un tejido que permitiera a los hombres detectar los tejidos de las mujeres, pero sin éxito hasta ahora. Bien, otro tendría que encargarse de ello, porque él tenía ocupaciones de sobra en este momento.
Las granjas continuaron apareciendo, algunas solas en un claro, otras agrupadas en tres, cuatro o cinco juntas. Si siguieran calzada adelante llegarían al pueblo de Cruce del Rey dentro de unas pocas millas, donde un puente de madera salvaba un río angosto llamado el Reshalle, pero bastante antes de eso la calzada pasaba junto a un amplio claro señalado por un par de altos postes de piedra, aunque no había portón ni valla. Un centenar de pasos o más detrás de esos postes, al final de un camino de arcilla resbaladizo por el barro, se alzaba la casa solariega de lady Deirdru, un edificio de dos plantas, en piedra gris y con techo de bálago, que no parecía una granja debido a los postes y a las altas puertas dobles de la fachada principal. Los establos y dependencias tenían el mismo aspecto práctico, recio y carente de ornamentos. No se veía a nadie, ni mozo de cuadra, ni criada de camino a recoger huevos, ni hombres en los campos que flanqueaban la vereda. No salía humo por las altas chimeneas de la casona. Realmente olía a trampa. Pero la campiña estaba silenciosa y los granjeros, tranquilos. Sólo había un modo de salir de dudas.
Rand hizo girar a Tai'daishar y pasaron entre los postes; los demás los siguieron. Min no hizo caso de su advertencia; hizo que su montura se abriera hueco entre Tai'daishar y la yegua de Nynaeve y le sonrió. ¡El vínculo transmitía nerviosismo, pero ella sonreía!
Cuando estaban a mitad de camino de la casa, las puertas se abrieron y dos mujeres salieron, una con ropa de color gris oscuro, la otra de azul con paños rojos sobre el pecho y en la falda que le llegaba al tobillo. El sol arrancó destellos en la correa plateada que las unía. Aparecieron dos más, y otras dos, hasta que hubo tres pares en fila a cada lado de las puertas. Cuando Rand llegaba a los dos tercios de la vereda, otra mujer cruzó el umbral. Era de tez muy oscura y de constitución muy menuda; vestía ropas blancas plisadas y se cubría la cabeza con un pañuelo transparente que le caía sobre la cara. La Hija de las Nueve Lunas. A Bashere se la habían descrito de los pies a la rapada cabeza. La tensión de los hombros —de la que no había sido consciente hasta ese momento— se aflojó. Que estuviera realmente allí anulaba la posibilidad de una trampa. Los seanchan no expondrían a su heredera del trono en una maniobra tan peligrosa. Sofrenó al semental y desmontó.
—Una de ellas está encauzando —dijo Nynaeve en un tono sólo lo bastante alto para que él la oyera mientras bajaba de la yegua—. No veo nada, de manera que está ocultando su habilidad e invirtiendo el tejido, ¡y me pregunto cómo ha aprendido eso la seanchan! Pero está encauzando. Sólo una; no es suficiente para que sean dos. —Su ter'angreal no diferenciaba si era Saidin o Saidar lo que se estaba encauzando, pero no parecía probable que fuera un hombre.
«Te advertí que era una trampa —gimió Lews Therin—. ¡Te lo dije!»
Rand fingió que comprobaba la cincha de la silla.
—¿Sabéis cuál de ellas es? —preguntó quedamente. Seguía sin asir el Saidin. A saber lo que sería capaz de hacer Lews Therin en esas circunstancias si conseguía hacerse con el control otra vez. Logain también toqueteaba la cincha de su montura y Narishma observaba a Sandomere, que inspeccionaba uno de los cascos del rodado. Lo habían oído. La diminuta mujer esperaba en el umbral, totalmente inmóvil pero sin duda impaciente y probablemente ofendida por su aparente interés en los caballos.
—No —respondió sombríamente Cadsuane—. Pero puedo hacer algo al respecto. Cuando estemos más cerca. —Los adornos dorados del cabello se mecieron cuando la mujer se echó hacia atrás la capa, como si dejara al aire una espada.
—Quédate detrás de mí —le dijo a Min y, para su alivio, ella asintió con la cabeza. Tenía el entrecejo ligeramente fruncido y el vínculo transmitía preocupación; pero miedo no. Sabía que la protegería.
Dejando a los caballos allí, echó a andar hacia las sul'dam y las damane, con Cadsuane y Nynaeve un poco más atrás, flanqueándolo. Logain, posada la mano en la empuñadura de la espada como si ésa fuera su verdadera arma, caminaba junto a Cadsuane mientras que Narishma y Sandomere iban detrás de Nynaeve. La diminuta mujer de oscura tez echó a andar lentamente hacia ellos, recogiéndose la falda plisada para que no tocara el suelo mojado.
De pronto, a unos diez pasos de distancia, la mujer... fluctuó. Durante un instante fue más alta que la mayoría de los hombres, vestida toda de negro, el gesto sorprendido y, aunque seguía con el velo echado sobre la cara, un pelo corto, ondulado y negro le cubría la cabeza. Sólo un instante antes de que la mujer menuda reapareciera, dio un traspié al dejar caer la falda blanca, pero hubo otra fluctuación y la alta mujer de tez oscura se mostró de nuevo, el semblante crispado por la ira tras el velo. Rand reconoció aquella cara aunque jamás la había visto hasta ese momento. Lews Therin, sí, y eso fue suficiente.
—Semirhage —dijo, estupefacto, antes de poder refrenar la lengua, y de repente todo pareció pasar al mismo tiempo.
Intentó asir la Fuente y encontró a Lews Therin dando zarpazos para aferrarla también, ambos empujándose el uno al otro para hacerse con ella. Semirhage movió la mano y una pequeña bola de fuego salió disparada de las yemas de sus dedos hacia él. Quizá gritó algo, una orden. Rand no podía apartarse a un lado; tenía a Min justo detrás. Mientras intentaba frenéticamente asir el Saidin levantó la mano con la que sostenía el Cetro del Dragón, desesperado. El mundo pareció estallar en fuego.
Notó la mejilla pegada contra el suelo mojado. Unos puntos negros rielaban ante sus ojos y todo parecía algo borroso, como si lo viera a través del agua. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? Tenía la cabeza embotada. Algo se le clavaba en las costillas. La empuñadura de la espada. Las viejas heridas eran un tenso nudo de dolor justo por encima del pomo. Despacio, comprendió que estaba mirando el Cetro del Dragón o lo que quedaba de él. La punta de lanza y unas pulgadas del mango chamuscado yacían a tres pasos de distancia. Unas llamas pequeñas lamían y consumían el largo borlón. La Corona de Espadas estaba caída más allá.
De pronto se dio cuenta de que sentía encauzar Saidin. Tenía la piel de gallina debido al Saidar que se manejaba. La casa solariega. ¡Semirhage! Intentó ponerse de pie y se desplomó con un áspero grito. Despacio, alzó el brazo izquierdo, que parecía arder de dolor, para mirarse la mano. Donde había estado la mano. Sólo quedaba un maltrecho despojo, ennegrecido y desgarrado. Por el puño asomaba un muñón del que salían serpentinas de humo. Pero el Poder seguían encauzándose a su alrededor. Los suyos combatían a vida o muerte. Podían estar muriendo. ¡Min! Bregó para levantarse y volvió a caer.
Como si pensar en ella la hubiera invocado, Min se agachó junto a él. Comprendió que lo hacía para escudarlo con su cuerpo. El vínculo rebosaba lástima y dolor. Dolor físico no. Lo habría notado si ella tuviera la más pequeña herida. Estaba dolida por él.
—Quédate tumbado —dijo—. Has... Has recibido una herida.
—Lo sé —dijo roncamente. De nuevo trató de asir el Saidin y, maravilla de maravillas, esta vez Lews Therin no intentó entrometerse. El Poder lo inundó y eso le dio la fuerza necesaria para ponerse de pie mientras preparaba unos tejidos realmente peligrosos y desagradables. Sin hacer caso de su chaqueta embarrada, Min lo aferró del brazo sano como si tratara de mantenerlo de pie. Pero la lucha había acabado.
Semirhage estaba de pie, tiesa, con los brazos pegados contra los costados y la falda apretada contra las piernas, sin duda atrapada con flujos de Aire. La empuñadura de uno de los cuchillos de Min sobresalía de su hombro, y también debía de estar escudada, pero el oscuro y bello rostro denotaba menosprecio. Ya había estado cautiva con anterioridad, brevemente, durante la Guerra de la Sombra. Había escapado de un arresto mayor al aterrorizar a sus carceleros hasta el punto de que la condujeron clandestinamente a la libertad.
Otros habían recibido heridas más graves. Una sul'dam baja y de tez oscura y una damane alta y de cabello claro, unidas por un a'dam, yacían despatarradas en el suelo, los ojos fijos en el sol, vidriosos ya, y otras dos estaban de rodillas y abrazadas, la sangre corriéndoles por la cara y apelmazando su cabello. Las otras parejas estaban tan rígidas como Semirhage y Rand vio los escudos de tres de las damane, que parecían aturdidas. Una de las sul'dam, una mujer joven, esbelta, de cabello oscuro, sollozaba quedamente. Narishma también tenía la cara ensangrentada, y la chaqueta parecía chamuscada. Lo mismo ocurría con la de Sandomere, y por la manga izquierda asomaba un hueso blanco con manchas rojizas, hasta que Nynaeve le enderezó firmemente el brazo y colocó el hueso en su sitio. El hombre soltó un gemido gutural a la par que hacía un gesto de dolor. A continuación Nynaeve puso las manos huecas alrededor del brazo, por encima de la fractura, y al cabo de unos segundos Sandomere flexionaba el brazo y movía los dedos mientras le daba las gracias en un susurro. Logain parecía estar indemne, al igual que Nynaeve y Cadsuane, que observaba a Semirhage del mismo modo que una Marrón estudiaría a un animal exótico que viera por primera vez.
De pronto empezaron a abrirse accesos todo en derredor de la casa solariega por los que salían en tromba Asha'man y Aes Sedai con Guardianes montados a caballo, Doncellas veladas y Bashere cabalgando a la cabeza de sus jinetes. Un Asha'man y una Aes Sedai en un círculo de dos podían crear un acceso considerablemente más grande que los que Rand conseguía hacer él solo. Así que alguien había conseguido dar la señal, un destello de luz roja en el cielo. Todos los Asha'man rebosaban Saidin, y Rand supuso que las Aes Sedai estaban henchidas de Saidar. Las Doncellas se desperdigaron entre los árboles.
—¡Aghan, Hamad, registrad la casa! —gritó Bashere—. ¡Matoun, que formen los lanceros! ¡Se nos echarán encima tan pronto como puedan! —Dos soldados clavaron las lanzas en el suelo, desmontaron de un salto y corrieron hacia el interior del edificio al tiempo que desenvainaban la espada, en tanto que otros empezaban a formar en dos hileras.
Ayako se bajó precipitadamente de su montura y corrió hacia Sandomere sin molestarse siquiera en remangarse la falda para no mancharla de barro. Merise cabalgó hasta donde se encontraba Narishma antes de desmontar justo delante de él para tomarle la cabeza entre las manos sin decir palabra. Él sufrió una sacudida, la espalda se arqueó y casi se soltó la cabeza mientras ella lo Curaba. Merise tenía poca habilidad con el método de Curación de Nynaeve.
Haciendo caso omiso del tumulto, Nynaeve se recogió la falda con las manos ensangrentadas y se dirigió presurosa hacia Rand.
—Oh, Rand —musitó al verle el brazo—. Lo siento, yo... Haré cuanto pueda, pero me es imposible arreglarlo estando como está. —Los ojos le rebosaban angustia.
Sin decir palabra, él alzó el brazo izquierdo. Las palpitaciones eran dolorosísimas. Cosa curiosa, todavía sentía la mano. Tenía la impresión de ser capaz de apretar un puño que ya no tenía. La piel de gallina se le extendió por todo el cuerpo cuando Nynaeve absorbió Saidar, los hilillos de humo desaparecieron del puño de la chaqueta, y a continuación la antigua Zahorí le asió el brazo por encima de la muñeca. El brazo entero empezó a cosquillearle y el dolor se disipó. Lentamente, la carne ennegrecida fue reemplazada por otra tersa que dio la impresión de escurrir hacia abajo hasta cubrir la pequeña masa informe que había sido la base de su mano. Era como un milagro. El dragón escamoso, escarlata y dorado, creció también hasta donde pudo, y acabó en un fragmento pequeño de crin dorada. Todavía sentía la mano.
—Lo siento —repitió Nynaeve—. Deja que te Ahonde por si tienes más heridas. —Se lo pidió, pero no esperó a que le diera permiso, claro está. Alzó las manos para asirle la cabeza entre ellas y un escalofrío lo recorrió de arriba abajo—. Algo está mal en los ojos —dijo, fruncido el entrecejo—. Me da miedo intentar curarlo sin examinarlo a fondo antes. El más mínimo error podría dejarte ciego. ¿Qué tal ves? ¿Cuántos dedos tengo levantados?
—Dos. Veo bien —mintió. Los puntos negros habían desaparecido, pero todavía lo veía todo como a través de agua y habría querido entornar los ojos para protegerlos del brillo del sol, que parecía diez veces más intenso que antes. Las viejas heridas del costado eran un nudo agarrotado de dolor.
Bashere desmontó de su compacto zaino delante de él y miró ceñudo el muñón del brazo izquierdo. Se desabrochó el yelmo, se lo quitó y lo sujetó debajo del brazo.
—Al menos seguís vivo —dijo con voz ronca—. He visto hombres más malheridos.
—Yo también —contestó Rand—. Tendré que volver a aprender esgrima desde el principio, sin embargo. —Bashere asintió. La mayor parte de las poses requería el uso de ambas manos. Rand se agachó para recoger la corona de Illian, pero Min le soltó el brazo y la recogió con presteza para dársela. Rand se la puso en la cabeza—. Voy a tener que desarrollar nuevas formas de hacerlo todo.
—Debes de tener una conmoción —dijo lentamente Nynaeve—. Acabas de sufrir una lesión grave, Rand. Quizá sería mejor que te tumbaras. Lord Davram, mandad a uno de vuestros hombres que traiga una silla de montar para que ponga los pies en alto.
—No tiene conmoción —explicó tristemente Min. El vínculo rebosaba tristeza. Lo había asido del brazo como si fuera a ayudarlo a incorporarse otra vez—. Ha perdido una mano, pero es algo que no tiene solución, de modo que ya lo ha dejado atrás.
—Necio cabeza hueca —murmuró Nynaeve. La mano que aún tenía manchada con la sangre de Sandomere subió hacia la gruesa trenza que le caía sobre el hombro, pero la bajó bruscamente—. Has sufrido una herida terrible. Es normal que lo lamentes. Es normal que te sientas aturdido. ¡Es normal!
—No tengo tiempo —contestó él. La tristeza de Min amenazaba con desbordar el vínculo. ¡Luz, se encontraba bien! ¿Por qué estaba tan triste Min?
Nynaeve masculló entre dientes «cabeza hueca» y «necio» y «terco» pero aún no había acabado.
—Esas viejas heridas del costado se han abierto —dijo, casi gruñendo—. No sangras demasiado, pero estás sangrando. Tal vez consiga hacer algo finalmente con ellas.
Pero, por mucho que lo intentó —y lo intentó tres veces—, nada cambió. Rand todavía notaba el hilillo de sangre resbalándole por las costillas. Las heridas seguían siendo un palpitante nudo de dolor. Al cabo, retiró suavemente la mano de la mujer de su costado.
—Has hecho cuanto has podido, Nynaeve. Déjalo.
—Necio. —Esta vez sí que gruñó—. ¿Cómo va a ser suficiente si sigues sangrando?
—¿Quién es la mujer alta? —preguntó Bashere. Por fin entendía. Uno no perdía tiempo en lo que no tenía remedio—. No intentarían hacerla pasar por la Hija de las Nueve Lunas ¿verdad? No después de decirme que era menudita.
—Pues lo hicieron —contestó Rand, que resumió lo ocurrido.
—¿Semirhage? —masculló Bashere con incredulidad—. ¿Cómo podéis estar seguro de eso?
—Es Anath Dorje, no... No lo que la habéis llamado —alegó en voz alta una sul'dam de tez cobriza, en un gangoso arrastrar de palabras. Tenía los ojos oscuros y rasgados, y el cabello surcado de hebras grises. Parecía la mayor de las sul'dam y la menos asustada. No es que no pareciera atemorizada, pero lo controlaba bien—. Es la Palabra de la Verdad de la Augusta Señora.
—Cállate, Falendre —ordenó fríamente Semirhage, que giró la cabeza hacia atrás. Su mirada era una promesa de dolor. A la Señora del Dolor se le daba muy bien cumplir ese tipo de promesas. Se sabía de prisioneros que se habían matado al enterarse de que era ella quien los tenía retenidos, hombres y mujeres que se las arreglaron para abrirse las venas con los dientes o las uñas.
Sin embargo, Falendre no pareció darse cuenta de eso.
—Tú no me das órdenes —replicó con desdén—. Ni siquiera eres so'jhin.
—¿Cómo puedes estar tan seguro? —demandó Cadsuane. Las lunas y las estrellas, las aves y los peces dorados se mecieron cuando desvió la penetrante mirada de Rand a Semirhage y viceversa. La Renegada le ahorró inventarse una mentira.
—Está loco —dijo con frialdad. Rígida como una estatua, con la empuñadura del cuchillo de Min asomando todavía junto a la clavícula y la pechera del negro vestido brillante por la sangre, podría haber sido una reina en su trono—. Graendal podría explicarlo mejor que yo. La demencia es su especialidad. Aún así, lo intentaré. ¿Habéis oído hablar de personas que oyen voces en su cabeza? A veces, en muy raras ocasiones, las voces que oyen son voces de vidas pasadas. Lanfear afirmaba que él sabía cosas de nuestra era, cosas que sólo Lews Therin Telamon podía saber. Obviamente oye la voz de Lews Therin. El hecho de que la voz sea real no cambia nada. De hecho, empeora la situación. Incluso Graendal solía fracasar en la reintegración de alguien que oía una voz real. Según tengo entendido el declive a la locura terminal puede ser... repentino. —Una sonrisa le curvó los labios, pero no se le reflejó en los oscuros ojos.
¿Lo miraban de forma diferente? El semblante de Logain era una máscara tallada, indescifrable. La expresión de Bashere era como si todavía no pudiera creerlo. Nynaeve estaba boquiabierta y tenía desorbitados los ojos. El vínculo... Durante unos largos instantes el vínculo rebosó de... insensibilidad. Si Min le daba la espalda sería lo mejor que le podría ocurrir. Pero el entumecimiento quedó reemplazado por una compasión y una determinación firmes como montañas, y un amor tan intenso y cálido que habría podido calentarse las manos en él. Lo asió del brazo con más fuerza y Rand hizo intención de poner la mano sobre las de ella. Demasiado tarde recordó lo ocurrido y apartó bruscamente el muñón, pero para entonces ya la había tocado. En el vínculo no hubo nada que se alterara lo más mínimo.
Cadsuane se acercó a la mujer alta y alzó la vista hacia ella. Encarar a una de las Renegadas pareció desconcertarla tan poco como lo hacía encararse con el Dragón Renacido.
—Te muestras muy tranquila para estar prisionera. En lugar de negar el cargo, ofreces pruebas contra ti misma.
Semirhage trasladó la fría sonrisa de Rand a Cadsuane.
—¿Y por qué iba a negarme a mí misma? —Cada palabra destilaba orgullo—. Soy Semirhage. —Alguien dio un respingo y varias sul'dam y damane empezaron a temblar y a sollozar. Una sul'dam, una mujer bonita de cabello rubio, vomitó de repente, y otra, ésta rechoncha y oscura, parecía que estaba a punto de hacerlo. Cadsuane se limitó a asentir con la cabeza.
—Soy Cadsuane Melaidhrin. Tengo ganas de mantener largas charlas contigo.
Semirhage hizo un ruido desdeñoso. Jamás le había faltado coraje.
—Creíamos que era la Augusta Señora —se apresuró a aclarar Falendre, aunque hablando a trompicones. Parecía a punto de ponerse a dar diente con diente, pero se obligó a articular las palabras—. Creíamos que se nos hacía un honor. Nos condujo a una habitación del palacio de Tarasin donde había un... agujero en el aire, y pasamos a este sitio. ¡Lo juro por mis ojos! Creíamos que era la Augusta Señora.
—De modo que ningún ejército se nos viene encima —dijo Logain. Por su tono no habría sido posible discernir si sentía alivio o estaba desilusionado. Tiró de la empuñadura de la espada de forma que desnudó un par de dedos de la hoja y volvió a meterla en la vaina con brusquedad—. ¿Qué hacemos con ellas? —Hizo un gesto con la cabeza en dirección a las sul'dam y las damane—. ¿Enviarlas a Caemlyn como las otras?
—Las mandamos de vuelta a Ebou Dar —dijo Rand. Cadsuane se volvió para mirarlo intensamente. El rostro era una máscara perfecta de serenidad Aes Sedai, pero él dudaba que por dentro estuviera serena ni de lejos. El atar con correa a las damane era una abominación que las Aes Sedai se tomaban como algo personal. El estado de ánimo de Nynaeve era cualquier cosa menos sereno. Los ojos iracundos, asida fuertemente la trenza con los dedos pringados de sangre, abrió la boca, pero Rand se le adelantó—. Necesito esta tregua, Nynaeve, y tomar prisioneras a estas mujeres no es el mejor modo de conseguirla. No discutas. Así sería como lo interpretarían, incluidas las damane, y lo sabes tan bien como yo. Pueden transmitir mi intención de querer reunirme con la Hija de las Nueve Lunas. La heredera al trono es la única que puede hacer que una tregua se mantenga vigente.
—Sigue sin gustarme —repuso con firmeza la mujer—. Podríamos liberar a las damane. Con las otras sería suficiente para llevar el mensaje. —Las damane que no lloraban antes prorrumpieron en sollozos entonces. Algunas les gritaban a las sul'dam que las salvaran. El semblante de Nynaeve adquirió un matiz enfermizo, pero alzó las manos y desistió de discutir más.
Los dos soldados que Bashere había enviado dentro de la casa salieron; eran hombres jóvenes que caminaban con un movimiento de vaivén, más acostumbrados a las sillas de montar que a sus propios pies. Hamad lucía una frondosa barba negra que le asomaba por debajo del borde del yelmo y tenía una cicatriz que le surcaba la cara. Aghan llevaba un poblado bigote, como el de Bashere, y cargaba debajo del brazo una sencilla caja de madera, sin tapa. Hicieron una reverencia a Bashere mientras apartaban a un lado la espada con la mano libre.
—La casa está vacía, milord —anunció Aghan—, pero hay sangre seca en las alfombras de varias habitaciones. Parece el escenario de una masacre, milord. Creo que quienquiera que viviera aquí ha muerto. Esto se encontraba junto a la puerta principal. No parecía ser su sitio, así que lo trajimos.
Sostuvo la caja en vilo para que la inspeccionaran. Dentro había enroscados a'dam y varios aros hechos con segmentos de metal negro, algunos grandes y otros pequeños. Rand hizo intención de alargar la mano izquierda antes de acordarse de su falta. Min se percató y le soltó el brazo derecho para que pudiera recoger un puñado de las negras piezas metálicas. Nynaeve dio un respingo.
—¿Sabes qué son? —preguntó Rand.
—Son a'dam para hombres —respondió, iracunda—. ¡Egeanin dijo que arrojaría esa cosa al océano! ¡Confiamos en ella y ella se lo entregó a alguien que ha hecho copias!
Rand dejó caer los artilugios negros dentro de la caja. Había seis aros grandes y cinco de las correas plateadas. Semirhage había ido preparada para hacer frente a quienquiera que él llevara.
—Realmente creyó que podría capturarnos a todos. —Esa idea tendría que haberlo hecho temblar. Creyó sentir temblar a Lews Therin. Nadie quería caer en manos de Semirhage.
—Les gritó que nos escudaran —dijo Nynaeve—, pero les fue imposible porque ya asíamos el Poder. De no haberlo hecho, si Cadsuane y yo no hubiésemos llevado nuestros ter'angreal, no sé qué habría ocurrido. —A ella sí que la sacudió un escalofrío.
Rand miró a la alta Renegada y ella le sostuvo la mirada con absoluta calma. Con absoluta frialdad. Su fama como torturadora cobraba tanta importancia que era fácil olvidar cuán peligrosa era además.
—Atad los escudos de las otras para que se suelten dentro de unas horas y mandadlas cerca de Ebou Dar. —Por un instante creyó que Nynaeve iba a protestar otra vez, pero la mujer se contentó con asestarse un fuerte tirón a la trenza antes de darse media vuelta.
—¿Quién sois para pedir un encuentro con la Augusta Señora? —demandó Falendre. Por alguna razón, pronunció con énfasis el título.
—Me llamo Rand al'Thor. Soy el Dragón Renacido. —Si habían llorado al oír el nombre de Semirhage, plañeron al oír el suyo.
Con la ashandarei inclinada sobre la silla, Mat aguardó montado en Puntos en la oscuridad que reinaba entre los árboles, rodeado por dos mil jinetes ballesteros. No hacía mucho que el sol se había metido y los acontecimientos debían de haberse puesto en marcha. Los seanchan iban a recibir un duro correctivo esa noche en media docena de sitios distintos. Algunos pequeños y otros no tanto, pero duros en cualquier caso. La luz de la luna que se filtraba entre las ramas allá arriba alumbraba justo lo suficiente para que Mat distinguiera el oscuro rostro de Tuon. Había insistido en estar con él, lo que naturalmente significaba que Selucia se encontraba al lado de la mujercita, en su zaino, y que, como siempre, le dirigía una mirada fulminante. Por desgracia no había suficientes sombras en la luz de luna para ocultar eso. Tuon debía de sentirse desdichada por lo que iba a ocurrir esa noche, pero nada se reflejaba en su semblante. ¿Qué pensaba? Su expresión era la imagen del juez severo.
—Tu plan entraña bastante suerte —dijo Teslyn y no por primera vez. Aun envuelto en sombras, su rostro tenía un gesto duro. Rebulló en la silla y se arregló la capa—. Es tarde para cambiarlo todo, pero sí se puede desistir de esta parte.
Mat habría preferido tener al lado a Bethamin o a Seta, ninguna de ellas obligadas por los Tres Juramentos y ambas conocedoras de los tejidos que las damane usaban como armas, algo que horrorizaba a las Aes Sedai. No los tejidos, sino que Bethamin y Seta los conocieran. Al menos creía que lo habría preferido. Leilwin se había negado a luchar contra ningún seanchan excepto para defenderse a sí misma. Bethamin y Seta podrían hacer lo mismo o descubrir en el último momento que eran incapaces de actuar contra sus compatriotas. En cualquier caso, las Aes Sedai se habían negado a dejar que las dos mujeres se vieran involucradas y ninguna había abierto la boca una vez que eso se hubo dicho. La pareja se comportaba con demasiada mansedumbre estando cerca las Aes Sedai como para decir ni mu.
—Que la Gracia os sea propicia, Teslyn Sedai, pero lord Mat tiene suerte —dijo el capitán Mandevwin. El achaparrado hombre tuerto llevaba en la Compañía desde sus comienzos en Cairhien, y antes de eso, en batallas contra Tear y Andor, le habían salido canas en el cabello, ahora tapadas por el yelmo pintado en verde (un yelmo de infantería, sin visera)—. Recuerdo ocasiones en las que el enemigo nos superaba en número y estaba por todas partes, y él llevaba a la Compañía de aquí para allí hasta darle esquinazo, pero no para huir, ojo, sino para batirlo. Hermosas batallas.
—La única batalla hermosa es la que no se tiene que librar —dijo Mat en un tono más seco de lo que era su intención. No le gustaban las batallas. En una batalla a uno podían hacerle agujeros. Pero el caso es que siempre acababa enredado en alguna, simplemente. Casi todo ese ir «de aquí para allí» había sido un intento de escabullirse. Pero esa noche no habría espantada; ni durante muchos días venideros—. Nuestra parte es importante, Teslyn. —¿Por qué se retrasaba Aludra, maldición? El ataque al campamento de abastecimiento ya debía de estar llevándose a cabo, justo con el ímpetu suficiente para que los soldados que lo defendían pensaran que podrían aguantar hasta que llegara ayuda, justo lo bastante fuerte para convencerlos de que necesitaban ayuda. Los demás serían a plena carga desde el principio a fin de superar a los defensores antes de que se dieran cuenta de lo que se les venía encima—. Mi intención es sangrar a los seanchan con tanta contundencia, celeridad y frecuencia que reaccionarán a lo que estemos haciendo en lugar de seguir sus propios planes. —No bien acababa de hablar cuando deseó haberse expresado de otra forma.
Tuon se inclinó hacia Selucia, que agachó la cabeza cubierta con un pañuelo para intercambiar susurros con ella. Estaba demasiado oscuro para usar el lenguaje con los dedos, pero a Mat le resultó imposible captar una sola palabra de lo que hablaron. Podía imaginarlo. Tuon había prometido no traicionarlo, y eso tenía que incluir no traicionar sus planes, pero aun así debía de estar deseando que la eximiera de la palabra dada. Tendría que haberla dejado con Reimon o uno de los otros. Habría sido más seguro que permitirle quedarse con él. Habría podido hacerlo si la hubiera atado; a ella y a Selucia, a las dos. Y probablemente a Setalle también. Esa puñetera mujer siempre se ponía de parte de Tuon.
El zaino de Mandevwin pateó con un casco y el hombre le palmeó el cuello con la mano enguantada.
—No podéis negar que existe la suerte de la batalla cuando uno descubre en el enemigo un punto débil que en ningún momento había imaginado que tuviera, que no debería tenerlo, o cuando uno lo encuentra desplegado para defenderse de un ataque procedente del norte que sin embargo le llega por el sur. La suerte de la batalla cabalga a vuestro lado, milord. Lo he visto.
Mat gruñó y se encasquetó el sombrero con gesto irritado. Por cada vez que un estandarte se perdía y tropezaba con un jodido punto flaco en las defensas enemigas, había otras diez en las que no estaba donde demonios se suponía que debía estar ni cuando demonios hacía falta. Ésa era la verdadera suerte de la batalla.
—Una flor nocturna verde —anunció un hombre desde arriba—. ¡Dos! ¡Las dos verdes! —El ruido de roces y chasquidos anunció que descendía a toda prisa.
Mat soltó un suspiro de alivio. El raken se había marchado y se dirigía al oeste. Había contado con eso —el grupo importante más cercano de soldados leales a los seanchan se hallaba al oeste— e incluso se había planteado cabalgar tan al oeste como se atreviera para hacerlo más creíble. Sólo porque uno estuviera seguro de que un adversario iba a reaccionar de tal forma no significaba que finalmente lo hiciera así. Reimon invadiría el campamento de abastecimiento en cualquier momento, reduciría a los defensores con un número de efectivos diez veces superior y obtendría las provisiones que tanto necesitaban.
—Adelante, Vanin —dijo, y el hombre gordo clavó tacones en el rodado, que se internó en la noche a medio galope. No podría adelantar al raken, pero mientras volviera a tiempo de avisarles...—. Hora de ponerse en movimiento, Mandevwin.
Un tipo delgado salvó el último tramo del tronco que lo separaba del suelo saltando desde una rama baja, aunque con cuidado de proteger el visor de lentes, que tendió seguidamente al cairhienino.
—Monta, Londraed —dijo Mandevwin mientras guardaba el visor de lentes en un estuche de cuero cilíndrico que llevaba atado a la silla—. Connl, que los hombres formen de a cuatro.
Una corta cabalgada los llevó a una calzada estrecha de tierra que serpenteaba entre colinas bajas y que Mat había evitado con anterioridad. Había pocas granjas y aun menos pueblos en esa zona, pero no quería esparcir rumores sobre grandes partidas de hombres armados. Al menos, no hasta que él quisiera que se extendieran. Ahora le hacía falta moverse deprisa, y el rumor no podía adelantársele en el asunto que lo ocupaba esa noche. Casi todas las granjas por las que pasaron eran formas oscuras a la luz de la luna, en las que ya se habían apagado faroles y velas. La trápala de cascos y los crujidos del cuero de las sillas eran los únicos sonidos aparte del esporádico grito aflautado de una ave nocturna o el ululato de un búho, pero unos dos mil caballos hacían bastante ruido. Pasaron por un pueblo pequeño en el que sólo un puñado de casas con techo de bálago y una minúscula posada de piedra tenían luz encendida, pero la gente asomó la cabeza por las puertas y las ventanas para mirar boquiabierta. Sin duda pensaban que veían soldados leales a los seanchan. No parecían quedar muchos que no lo fueran en la mayor parte de Altara. Alguien lanzó un vítor, pero fue una voz solitaria.
Mat cabalgaba junto a Mandevwin, con Tuon y las otras mujeres a la zaga, y de vez en cuando echaba un vistazo atrás. No era para asegurarse de que ella siguiera allí —por extraño que pudiera parecer, no dudaba que la mujer cumpliría su promesa de no escapar, ni siquiera entonces— y tampoco para asegurarse de que mantenía el paso. La cuchilla tenía un tranco cómodo y ella cabalgaba bien. Puntos no conseguiría dejar atrás a Akein aunque lo intentara. No, era sólo que le gustaba mirarla, incluso a la luz de la luna. Tal vez a la luz de la luna sobre todo. Había intentado besarla de nuevo la noche anterior y Tuon le había atizado un puñetazo tan fuerte en el costado que al principio pensó que le había roto una costilla falsa. Pero lo había besado justo antes de ponerse en camino esa noche. Sólo una vez, y le dijo que no fuera ansioso cuando intentó darle otro. Ella se derritió en sus brazos mientras la besaba y se volvió de hielo en el momento en que se apartó de él. ¿Qué pensar de esta mujer? Un búho enorme pasó sobre ellos. ¿Vería ella algún augurio en eso? Posiblemente.
No debería pasar tanto tiempo pensando en ella; no esta noche. A decir verdad, dependía de la suerte hasta cierto punto. Los tres mil lanceros que Vanin había encontrado, en su mayoría altaraneses con unos pocos seanchan, podían ser o no los que maese Roidelle había señalado en el mapa, aunque no se encontraban tan lejos de donde el cartógrafo los había situado, pero era imposible saber con certeza en qué dirección se habían desplazado desde entonces. Al nordeste, casi con toda seguridad, en dirección a la Hoz de Malvide y a la Brecha de Molvaine, más allá. Al parecer, salvo el último tramo, los seanchan habían optado por evitar la calzada de Lugard para desplazar a las tropas, sin duda para ocultar el número de soldados y los destinos en las calzadas comarcales. Sin embargo, la certeza no era absoluta. Si no se habían desplazado mucho trecho, ésta sería la calzada que utilizarían para llegar al campamento de abastecimiento. Pero si habían avanzado más de lo que él calculaba, podrían usar otra vía. Ahí no había peligro; sólo se habría perdido una noche. También podía ocurrir que el comandante de las tropas decidiera cortar a través de las colinas. Entonces las cosas podían ponerse feas si decidía regresar a esta calzada en el punto equivocado.
Alrededor de una legua más allá del pueblo llegaron a un lugar en el que dos colinas de suaves declives flanqueaban la calzada, y Mat mandó hacer un alto. Los mapas de maese Roidelle eran buenos, pero los que había conseguido de otros cartógrafos también eran un trabajo de maestros. Roidelle sólo adquiría lo mejor. Mat reconoció aquel punto como si lo hubiese visto antes. Mandevwin hizo girar a su caballo.
—Admar, Eyndel, llevad a vuestros hombres ladera norte arriba. Madwin, Dongal, a la ladera sur. Un hombre de cada cuatro para ocuparse de los caballos.
—Ponedles maneas a los caballos —dijo Mat—, y colocadles los morrales para que no relinchen. —Se enfrentaban a lanceros. Si las cosas iban mal e intentaban correr, esos lanceros los derribarían como quien caza cerdos salvajes. Una ballesta no era buen arma a lomos de un caballo, sobre todo si se intentaba huir. Tenían que vencer allí.
El cairhienino lo miró fijamente, aunque las barras de la visera del yelmo ocultaba su expresión; con todo, no vaciló.
—Manead los caballos y ponedles los morrales —ordenó—. Todos los hombres de la fila.
—Manda algunos para que vigilen el norte y el sur —le indicó Mat—. La suerte de la batalla puede ponerse en nuestra contra con tanta facilidad como a nuestro favor.
Mandevwin asintió con la cabeza e impartió la orden.
Los ballesteros se dividieron y ascendieron por las laderas ralas de árboles; las chaquetas oscuras y las armaduras de color verde apagado se desdibujaron en las sombras. Una armadura bruñida estaba muy bien para los desfiles, pero podía reflejar la luz de la luna tanto como la del sol. Según Talmanes, la parte dura había sido convencer a los lanceros que renunciaran a los brillantes petos y los nobles a sus plateados y dorados. La infantería había entendido al momento lo sensato de la medida. Durante un tiempo sonó el murmullo de hombres y caballos moviéndose sobre la capa de mantillo y a través de los arbustos, pero finalmente se hizo el silencio. Desde la calzada Mat no habría notado si había alguien en una u otra ladera. Ahora sólo quedaba esperar.
Tuon y Selucia continuaron con él, al igual que Teslyn. Se había levantado un aire racheado del oeste que agitaba las capas pero, naturalmente, una Aes Sedai podía pasar por alto esas cosas; no obstante, Teslyn mantuvo cerrada la suya. Curiosamente, Selucia dejó que las ráfagas de viento sacudieran su capa a placer, pero Tuon prefirió sujetar la suya con una mano para tenerla cerrada.
—Estarías más cómoda entre los árboles —le dijo Mat—. Cortan el viento.
Por un instante, una risa silenciosa sacudió a la mujer.
—Disfruto observando cómo te sientes a tus anchas en la cumbre —le respondió, arrastrando las palabras.
Mat parpadeó. ¿Cumbre? Estaba a lomos de Puntos en medio de una jodida calzada, con las puñeteras ráfagas de viento traspasándole la chaqueta como sí el invierno fuera a volver. ¿De qué maldita cumbre le estaba hablando?
—Ten cuidado con Joline —comentó repentina e inesperadamente Teslyn—. Es... infantil en ciertos aspectos, y la fascinas como un juguete nuevo y reluciente fascinaría a un niño. Te vinculará si consigue discernir la forma de convencerte para que aceptes. Quizás incluso sin que te des cuenta de que estás aceptando.
Mat abrió la boca para decir que no había la más mínima puñetera posibilidad de que ocurriera tal cosa, pero Tuon se le adelantó.
—No puede tenerlo —dijo secamente. Inhaló y después prosiguió en un tono divertido—. Juguete me pertenece. Hasta que me canse de jugar con él. Pero ni siquiera entonces se lo cederé a una marath'damane. ¿Me has entendido, Tessi? Dile eso a Rosi. Ése es el nombre que tengo intención de ponerle. Eso también se lo puedes decir.
Puede que las cortantes ráfagas no hubieran afectado a Teslyn, pero la mujer se estremeció al oír su nombre de damane. La serenidad Aes Sedai se desvaneció y dejó paso a la ira, que le crispó el semblante.
—¡Lo que sí sé...!
—¡Basta! —intervino Mat—. Las dos. No estoy de humor para oíros cómo intentáis aguijonearos una a la otra con alfileres.
Teslyn lo miró de hito en hito; su indignación era patente incluso a la luz de la luna.
—Vaya, Juguete —contestó alegremente Tuon—, vuelves a mostrarte autoritario. —Se inclinó hacia Selucia y le susurró algo que hizo que la mujer pechugona prorrumpiera en una carcajada.
Encorvando los hombros y arrebujándose en la capa, Mat se apoyó en la alta perilla de la silla y vigiló en la noche, alerta a la llegada de Vanin. ¡Mujeres! Daría toda su suerte —bueno, la mitad— a cambio de entenderlas.
—¿Qué esperas conseguir con incursiones y emboscadas? —inquirió Teslyn, de nuevo y no por primera vez—. Los seanchan mandarán soldados suficientes para darte caza.
Joline y ella no habían parado de intentar meter la nariz en sus planes —al igual que Edesina, aunque ésta en menor grado— hasta que les dijo que lo dejaran en paz. Las Aes Sedai creían que lo sabían todo, y aunque Joline tenía ciertos conocimientos sobre el arte de la guerra, él no necesitaba de su consejo. Que una Aes Sedai lo aconsejara a uno se parecía muchísimo a que le dijera lo que tenía que hacer. Esta vez, decidió responderle.
—Cuento con que envíen más soldados, Teslyn —explicó, sin dejar de vigilar por si aparecía Vanin—. De hecho, todo el ejército que tienen en la Brecha de Molvaine. O al menos una parte muy importante de él. Hay más probabilidades de que usen ése que otro. Todos los rumores y comentarios recogidos por Thom y Juilin indican que la gran ofensiva va dirigida a Illian. Me parece que el ejército en la Brecha tiene por misión proteger la retaguardia contra cualquier enemigo que les llegue desde Murandy o Andor. Pero es el tapón en la jarra para nosotros, y mi intención es sacar ese tapón para que podamos pasar por allí.
Tras varios minutos de silencio, echó un vistazo hacia atrás. Las tres mujeres se limitaban a observarlo desde sus monturas. Habría querido que hubiese suficiente luz para ver sus expresiones. ¿Por qué puñetas lo miraban tan fijamente? Volvió a centrarse en vigilar a la espera de Vanin, pero aun así le parecía sentir los ojos de las mujeres clavados en la espalda.
Pasaron alrededor de un par de horas, a juzgar por el trecho recorrido por la hinchada luna creciente; el viento soplaba cada vez más fuerte. Lo suficiente para que la noche en lugar de ser fresca se hubiera vuelto fría. De vez en cuando intentaba de nuevo convencer a las mujeres para que se resguardaran entre los árboles, pero ellas insistían obstinadamente en su idea. Él no tenía más remedio que quedarse para interceptar a Vanin sin tener que gritar —los lanceros se encontrarían a corta distancia del hombre; puede que muy cerca si su comandante era un necio—, pero no hacía falta que ellas se quedaran. Sospechaba que Teslyn lo hacía sólo porque Tuon y Selucia no querían irse. Cosa que no tenía sentido, pero así era. En cuanto al motivo por el que Tuon se negaba a marcharse, no se le ocurría nada salvo que le gustara oírlo discutir hasta quedarse ronco.
Finalmente el viento llevó el sonido de un caballo a galope, y Mat se enderezó en la silla. El pardo de Vanin apareció en la noche a trote vivo, y el hombre gordo ofrecía una estampa tan increíble como siempre. Vanin tiró de las riendas y escupió por la mella de los dientes.
—Me siguen a una milla más o menos de distancia, pero probablemente son mil más de los que había esta mañana. Quienquiera que esté al mando sabe lo que se trae entre manos. Marchan deprisa, pero sin forzar sus caballos en exceso.
—Si te superan en dos a uno, quizá deberías reconsiderar... —empezó Teslyn.
—Mi propósito no es sostener un combate violento con ellos —la interrumpió Mat—. Y no me puedo permitir el lujo de dejar a cuatro mil lanceros sueltos que me planteen problemas. Reunámonos con Mandevwin.
Los ballesteros agazapados en la ladera de la colina septentrional no hicieron ruido alguno cuando Mat pasó a caballo a través de su línea, con las mujeres y Vanin, sino que simplemente se apartaron para abrirles un hueco. Habría preferido que hubiera dos líneas, pero hacía falta cubrir un frente ancho. Los escasos árboles cortaban el viento, pero tampoco mucho, y la mayoría de los hombres estaban encorvados bajo las capas. Con todo, todas las ballestas que veía estaban listas para disparar y con un virote cargado. Mandevwin había avistado a Vanin al llegar éste y sabía lo que significaba.
El cairhienino paseaba justo detrás de la línea hasta que Mat apareció y se bajó de Puntos de un salto. Mandevwin sintió alivio al oír que ya no hacía falta vigilar la retaguardia. Se limitó a asentir pensativamente con la cabeza al enterarse de que había mil lanceros más de los que esperaban y mandó a un hombre corriendo a buscar a los vigilantes en la cima para que bajaran a ocupar sus puestos en la línea. Si Mat Cauthon se lo tomaba con calma, lo mismo hacía él. Mat había olvidado que los hombres de la Compañía confiaban plenamente en él. Hubo un tiempo en el que eso casi lo había hecho salir a escape, pero esa noche se alegraba de que fuera así.
Un búho ululó dos veces en algún sitio, tras él, y Tuon suspiró.
—¿Hay algún augurio en eso? —le preguntó sólo por decir algo.
—Me alegra que finalmente te intereses en esas cosas, Juguete. A lo mejor todavía hay posibilidades de que te pueda educar. —Sus ojos eran límpidos a la luz de la luna—. Que un búho ulule dos veces significa que alguien morirá pronto.
Bueno, aquello puso un brusco final a la puñetera conversación. A poco, los seanchan aparecieron en columna de a cuatro, lanza en mano y llevando al trote los caballos. Vanin había tenido razón en cuanto a que su comandante sabía lo que se hacía. A medio galope durante un tiempo y luego al trote, y así los caballos cubrían mucho terreno con rapidez. Los necios intentaban galopar largas distancias y acababan con caballos reventados o cojos. Sólo los primeros cuarenta aproximadamente llevaban la armadura segmentada y el extraño yelmo seanchan. Lástima. No sabía cómo encajarían los seanchan las muertes de sus aliados altaraneses. Las bajas propias atraerían la atención, sin embargo.
Cuando la mitad de la columna se encontraba a su altura, una voz profunda gritó de repente en la calzada:
—¡Estandarte, alto! —Las dos palabras denotaban el familiar estilo despacioso seanchan. Los hombres con la armadura segmentada se detuvieron en seco. Los otros reaccionaron con lentitud.
Mat respiró hondo. Vaya, eso tenía que ser obra del influjo ta'veren. No habrían estado mejor colocados si hubiese sido él quien hubiera dado la orden. Posó la mano en el hombro de Teslyn. La mujer se encogió un poco, pero necesitaba captar su atención en silencio.
—¡Estandarte! —gritó la voz profunda—. ¡Monten! —Abajo, los soldados se movieron para obedecer.
—Ahora —dijo Mat en voz queda.
La cabeza de zorro se puso fría contra su pecho y de repente una bola de luz roja apareció flotando sobre la calzada y bañó a los soldados seanchan con un fulgor sobrenatural. Sólo dispusieron de un instante para mirar atónitos. A lo largo de la línea que Mat tenía más abajo, un millar de cuerdas de ballesta emitieron lo que sonó como un único chasquido muy fuerte y un millar de virotes volaron hacia la formación. Traspasaron petos a tan corta distancia, derribaron hombres e hicieron encabritar y relinchar a caballos a la par que otro millar se descargaba desde el lado opuesto. No todos los virotes dieron de lleno en el blanco, pero eso poco importaba con una ballesta pesada. Cayeron hombres con piernas rotas o medio arrancadas. Otros se aferraban los muñones de brazos destrozados en un intento de contener la hemorragia. Algunos chillaban tan fuerte como los caballos.
Mat observó a un ballestero próximo mientras el tipo se inclinaba para sujetar a la cuerda de la ballesta el par de ganchos del voluminoso mecanismo del torno, semejante a una caja y colgado de una correa en la parte delantera del cinturón. Mientras el hombre se enderezaba, el cordón salió del torno; pero, una vez que se irguió, colocó éste en la culata de la ballesta, puesta boca abajo contra el suelo, y movió una pequeña palanca situada a un costado de la caja. A continuación empezó a girar los mangos de la cigüeña. Tres rápidas vueltas acompañadas de una especie de zumbido y la cuerda quedó sujeta al pestillo.
—¡A los árboles! —gritó la voz profunda—. ¡Aproximaros a ellos antes de que vuelvan a cargar! ¡Moveos!
Algunos intentaron montar, cabalgar a la carga, y otros soltaron riendas y lanzas para desenvainar espadas. Ninguno logró llegar a los árboles. Dos mil virotes más se descargaron sobre ellos, abatieron hombres, los atravesaron y alcanzaron a los que iban detrás, tumbaron caballos. En la ladera, los hombres empezaron a manejar los tornos con frenesí, pero no era necesario. En la calzada, algún caballo pateaba débilmente aquí y allí. Los únicos hombres que se movían lo hacían para usar cualquier cosa como un torniquete en un frenético intento de no morir desangrados. El viento llevó el sonido de caballos a galope. Quizás algunos llevaran jinete. No se oían más gritos de la voz profunda.
—Mandevwin —llamó Mat en voz alta—, aquí ya hemos acabado. Que monten los hombres. Tenemos otros sitios a los que ir.
—Hay que quedarse para ofrecer asistencia —manifestó firmemente Teslyn—. Las reglas de la guerra lo exigen.
—Éste es un nuevo tipo de guerra —le replicó duramente. Luz, el silencio reinaba en la calzada, pero todavía oía los gritos—. Tendrán que esperar a los suyos para que les den auxilio.
Tuon murmuró algo entre dientes. A Mat le pareció oír «Un león no puede tener compasión», pero eso era ridículo.
Reunió a sus hombres y los condujo colina abajo por la ladera norte. No había razón para que los supervivientes vieran cuántos eran. Al cabo de unas horas se reunirían con los hombres que habían atacado desde la otra colina, y unas cuantas horas más tarde lo harían con Carlomin. Antes del amanecer iban a atacar a los seanchan otra vez. Se había propuesto hacerlos correr para quitar ese jodido tapón de su camino.
28
EN MALDEN
Justo antes de rayar el día, Faile se ceñía el ancho cinturón de eslabones dorados por última vez cuando Dairaine entró en la pequeña tienda, abarrotada ya, donde dormían todas. Fuera, el cielo habría empezado a ponerse gris, pero dentro todavía estaba tan oscuro como si fuera de noche. No obstante, los ojos de Faile estaban adaptados a la oscuridad. La menuda y esbelta mujer de cabello negro largo hasta la cintura tenía fruncido el ceño mientras bostezaba. Había ocupado el escalón inmediatamente inferior a la Cabeza Insigne de su casa en Cairhien, pero la habían despertado de noche porque Sevanna no podía dormir y quería que le leyera. A Sevanna le gustaba la voz de Dairaine, y seguramente los chismes que le contaba sobre supuestas fechorías entre sus gai'shain. A la cairhienina nunca se la elegía entre aquellos que no habían cumplido satisfactoriamente sus tareas. Se llevó las manos al collar de oro y entonces vaciló cuando reparó en que Faile, Alliandre y Maighdin ya estaban despiertas y vestidas.
—Olvidé poner el libro en su sitio —dijo con su voz de campanilla de cristal mientras se volvía hacia el faldón de la tienda—. Sevanna me hará azotar si lo ve fuera de su sitio cuando se despierte.
—Está mintiendo —gruñó Maighdin, y Dairaine se lanzó hacia la salida.
Eso bastó para convencer a Faile, que asió a la mujer por la capucha y tiró de ella hacia atrás, de vuelta al interior de la tienda. Dairaine abrió la boca para gritar, pero Alliandre le plantó la mano encima y las tres arrastraron trabajosamente a la mujer hacia las mantas esparcidas en el piso de lona. Tuvieron que bregar las tres para conseguirlo. Dairaine era pequeña, pero se retorcía como una serpiente a la par que intentaba dar arañazos y mordiscos. Mientras las otras dos la sujetaban, Faile sacó una segunda arma blanca que se había agenciado, una daga muy útil con el mango de acero con relieves y una hoja más larga que su mano, y empezó a cortar tiras de una de las mantas.
—¿Cómo lo notaste? —preguntó Alliandre mientras trataba de inmovilizar uno de los brazos de Dairaine y mantenerle tapada la boca sin que la mordiera. Maighdin se había ocupado de las piernas de la mujer sentándose sobre ellas y le había retorcido el otro brazo a la espalda. Aun así Dairaine seguía debatiéndose, aunque inútilmente.
—Estaba ceñuda, pero cuando habló suavizó el gesto. Fue lo que me puso sobre aviso. Si realmente le preocupaba que la azotaran, habría acentuado el ceño en lugar de borrarlo. —La mujer de cabello dorado no era muy diestra como doncella, pero sí muy observadora.
—Pero ¿qué la hizo sospechar a ella?
—Puede que alguna de nosotras pusiera un gesto de sorpresa o de culpabilidad. —Maighdin se encogió de hombros—. Aunque no sé cómo habría podido notarlo sin luz.
Poco después tenían a Dairaine atada con los tobillos y las muñecas juntos, a la espalda. No podría arrastrarse muy lejos de esa guisa. Una bola de tela arrancada de su ropa interior y atada sobre la boca con otra tira de manta hizo las veces de mordaza que sólo le dejaba emitir gruñidos sordos. La mujer giró la cabeza para asestarles una mirada fulminante. Faile no le distinguía bien la cara, pero la expresión de la mujer tenía que ser de odio o suplicante y Dairaine sólo les suplicaba a los Shaido. Se valía de su posición como gai'shain de Sevanna para intimidar a gai'shain que no lo eran y para intimidar a los que sí lo eran amenazando con irle con sus chismes. El problema era que no podían dejarla allí. Alguien podría entrar en cualquier momento con el fin de llamar a cualquiera de ellas para servir a Sevanna.
—Podemos matarla y ocultar su cadáver —sugirió Alliandre mientras se arreglaba el pelo, que se le había despeinado con los forcejeos.
—¿Dónde? —inquirió Maighdin, que también se atusó el cabello dorado con los dedos. No parecía la doncella de una dama hablándole a una reina. Los prisioneros eran iguales en su cautividad, o en caso contrario sólo conseguirían ayudar a sus captores. Había costado un tiempo conseguir que Alliandre aprendiera que debía ser así—. Tendría que ser en un sitio donde nadie la encontrara durante un día como poco. Sevanna podría mandar hombres en persecución de Galina para atraparnos y traernos si sospechara que hemos matado a una de sus «posesiones». —Pronunció la palabra con todo el desdén que fue capaz—. Y no me fío de que Galina no los dejara traernos de vuelta.
Dairaine empezó a forcejear con las ataduras y a gruñir con más fuerza que antes. A lo mejor había decidido suplicar, después de todo.
—No vamos a matarla —les dijo Faile. No era remilgada ni clemente; simplemente no había un lugar donde dejar un cadáver con la seguridad de que permanecería oculto el tiempo suficiente y tampoco al que llegar sin que las vieran—. Me temo que nuestros planes han cambiado un poco. Esperad aquí.
Se agachó y salió fuera, donde el cielo ciertamente empezaba a adquirir un tono perlado, y entonces comprendió por qué había sospechado Dairaine. Bain y Chiad estaban allí con las sencillas ropas blancas, como habían acordado, para escoltarlas hasta el lugar de encuentro. Rolan y sus amigos no habrían acabado de desayunar todavía —esperaba que no, o podrían hacer algo estúpido y echarlo todo a perder— y Bain y Chiad se habían ofrecido voluntarias para desviar la atención de cualquier hombre que intentara meterse con ellas. Había sido incapaz de preguntarles cómo se proponían hacer eso. Algunos sacrificios merecían un velo de secreto. Y toda la gratitud del corazón. Dos gai'shain que cargaban cestos de mimbre no eran razón suficiente para despertar sospechas en la cairhienina, pero sí treinta o cuarenta gai'shain apiñados en la embarrada calleja que pasaba entre las tiendas de los gai'shain. La cara regordeta y poco agraciada de Aravine la observaba desde una capucha blanca, al igual que la hermosa de Lusara. Alvon se encontraba allí con su hijo Theril, ambos vestidos con prendas de lona embarrada; y Alainia, una orfebre amadiciense metida en carnes, con sucia ropa de tosco lino blanco; y Dormin, un achaparrado fabricante de botas cairhienino; y Corvila, una delgada tejedora de allí mismo, de Altara, y... Ni siquiera representaban una décima parte de los que le habían jurado lealtad, pero un agrupamiento tan numeroso de gai'shain habría despertado las sospechas hasta de una piedra. Al menos al relacionarlo con el hecho de que las tres estuvieran vestidas ya. Y Dairaine seguramente había oído nombrar a los que se había llamado para servir a Sevanna esa mañana. En cuanto a los otros, ¿cómo se habían enterado de que se marchaba ese día? Demasiado tarde para preocuparse por ello ahora. De haberlo sabido algún Shaido ya las habrían sacado a rastras de la tienda hacía rato.
—¿Qué hacéis aquí? —demandó.
—Queríamos veros antes de que os fueseis, milady —respondió Theril con su cerrado acento que tanto le costaba entender—. Tuvimos cuidado de venir de uno en uno o de dos en dos.
Lusara asintió alegremente con la cabeza, y no fue la única.
—Bien, pues podemos despedirnos ahora —manifestó firmemente Faile. No era menester decirles lo cerca que habían estado de echarlo todo a perder—. Hasta que regrese a buscaros. —Si su padre no le cedía ningún ejército entonces lo haría Perrin. Su amistad con Rand al'Thor lo haría posible. Luz, ¿dónde estaría Perrin? ¡No! Tenía que alegrarse de que no la hubiera alcanzado todavía, de que no hubiera provocado que lo mataran por infiltrarse en el campamento para rescatarla. Tenía que alegrarse y no pensar en lo que lo habría retrasado—. Ahora idos antes de que alguien os vea y corra a contar chismes. No habléis con nadie sobre esto. —Sus seguidores eran de fiar o de otro modo ya estaría cargada de cadenas, pero había demasiados como Dairaine entre los gai'shain, y no sólo entre los cairhieninos retenidos desde hacía tanto tiempo. Había gente predispuesta a lamer manos y ser rastrera, estuviera donde estuviera.
Los reunidos inclinaron la cabeza o hicieron una reverencia o se llevaron los nudillos a la frente, como si no hubiera nadie que pudiera asomar la cabeza y verlos, y después se dispersaron en todas direcciones con gesto apesadumbrado. ¡Realmente esperaban verla partir! No tenía tiempo que malgastar en exasperarse. Se dirigió presurosa hacia Bain y Chiad y les explicó rápidamente la situación dentro de la tienda.
Las dos intercambiaron una mirada cuando Faile terminó y soltaron los cestos a fin de tener los dedos libres para el lenguaje de las Doncellas. Evitó mirarles las manos ya que era evidente que querían hacerlo en privado. De todos modos tampoco habría entendido mucho. Movían las manos muy deprisa. La pelirroja Bain, con sus ojos de color azul oscuro, era casi medio palmo más alta que ella, y Chiad, de ojos grises, sólo le sacaba un dedo. Eran sus amigas íntimas, pero se habían adoptado como hermanas primeras y eso creaba vínculos más próximos que cualquier amistad.
—Nosotras nos ocuparemos de Dairaine Saighan —dijo finalmente Chiad—. Pero ello significa que tendréis que ir solas a la ciudad.
Faile suspiró pesarosa, pero no había más remedio. Quizá Rolan ya estaba despierto. Podría estar observándola justo en ese momento. Parecía que aparecía siempre que lo necesitaba. Seguro que no le pondría obstáculos a su huida; no cuando había prometido llevarla con él cuando se marchara. Con todo, Rolan seguiría teniendo esperanza mientras ella llevara el blanco. ¡Él y sus juegos de besos! Muy bien podría querer que siguiera de gai'shain un poco más de tiempo. Cuando los hombres querían ayudar siempre pensaban que su forma era la única.
Bain y Chiad se metieron en la pequeña tienda y Alliandre y Maighdin salieron. Realmente no había espacio para cinco dentro. Maighdin rodeó la tienda por un lado y regresó con un cesto igual al que las otras dos mujeres habían cargado. Túnicas sucias de gai'shain se amontonaban en cada uno de ellos a guisa de ropa de colada, pero debajo había vestidos que eran bastante acordes a sus tallas, así como una hachuela, una honda, cordel para hacer trampas, pedernal y acero, paquetes de harina, carne, judías secas, sal y levadura, unas pocas monedas que habían conseguido encontrar; todo lo que necesitarían para dirigirse hacia el oeste al encuentro de Perrin. Galina las sacaría del campamento, pero imposible saber en qué dirección la llevarían después sus «asuntos de Aes Sedai». Tenían que ser autosuficientes desde el principio. A Faile no la pillaría de sorpresa si la Aes Sedai las abandonaba tan pronto como pudiera.
Maighdin estaba plantada junto a su cesto con gesto de determinación, firme la mandíbula y una mirada decidida en los ojos, pero el semblante de Alliandre era una sucesión de sonrisas.
—Procura no parecer tan feliz —le advirtió Faile. Los gai'shain de las tierras húmedas rara vez sonreían, y nunca tan gozosamente.
Alliandre intentó moderar la expresión, pero cada vez que deshacía una sonrisa otra ocupaba su lugar al momento.
—Nos escapamos hoy —dijo—. Cuesta mucho no sonreír.
—Dejarás de hacerlo si alguna Sabia te ve y decide descubrir por qué estás tan contenta.
—Será muy difícil que nos encontremos con una Sabia en las tiendas de gai'shain o en Malden —respondió la mujer, sonriente. Con determinación o sin ella, Maighdin manifestó su conformidad con un asentimiento de cabeza.
Faile se dio por vencida. A decir verdad, también ella se sentía como si flotara, a despecho de Dairaine. Escapaban ese mismo día.
Bain salió de la tienda y sujetó el faldón para Chiad, que cargaba a la espalda un bulto envuelto en una manta, lo bastante grande para que fuera una mujer menuda doblada. Chiad era fuerte, pero tenía que inclinarse hacia adelante un poco para aguantar el peso.
—¿Por qué está tan callada y tan quieta? —preguntó Faile. No temía que hubieran matado a Dairaine. Seguían a rajatabla las reglas de los gai'shain, y tenían prohibida la violencia, pero la manta podría contener leña a juzgar por la inmovilidad.
—Le acaricié el pelo y le dije que me contrariaría mucho tener que hacerle daño. —Bain hablaba en susurros, con un brillo divertido en los ojos—. Y es la pura verdad, considerando cuánto toh me costaría el mero hecho de abofetearla. —Chiad soltó una risita—. Me parece que Dairaine Saighan creyó que estábamos amenazándola. Presiento que va a estar muy quieta y muy callada hasta que la dejemos marchar. —Se sacudió con una risa silenciosa.
El humor Aiel seguía siendo un misterio para Faile. Sabía que serían severamente castigadas por esto, sin embargo. Ayudar en una intentona de huida se penalizaba tan duramente como el propio intento de escapar.
—Tenéis toda mi gratitud —dijo—, tú y Chiad, ahora y para siempre. Tengo un gran toh. —Besó ligeramente a Bain en la mejilla, con lo que consiguió que la mujer se pusiera tan roja como su cabello, naturalmente. Los Aiel se mostraban casi melindrosos con ese tipo de demostraciones en público.
Bain miró a Chiad y un atisbo de sonrisa asomó a sus labios.
—Cuando veas a Gaul, dile que Chiad es gai'shain de un hombre de manos fuertes, un hombre cuyo corazón es fuego. Él lo entenderá. He de ayudarla a cargar el bulto hasta un lugar seguro. Que siempre encuentres agua y sombra, Faile Bashere. —Tocó levemente la mejilla de Faile con las yemas de los dedos—. Algún día volveremos a encontrarnos.
Se acercó a Chiad, asió un extremo de la manta, y se alejaron a buen paso con el bulto entre las dos. Gaul lo entendería, pero Faile no. Al menos lo del corazón de fuego, y dudaba que las manos de Manderic le interesaran a Chiad ni mucho ni poco. A ese hombre le apestaba el aliento y empezaba a emborracharse en cuanto se despertaba a no ser que tomara parte en una incursión o una partida de caza. Pero apartó de su mente a Gaul y a Manderic y se cargó al hombro el cesto. Ya habían perdido demasiado tiempo.
El cielo empezaba a clarear y los gai'shain rebullían entre las tiendas del campamento próximas a las murallas de Malden y se encaminaban presurosos a realizar alguna tarea o al menos cargaban algo para dar la impresión de que trabajaban, pero ninguno prestó atención alguna a las tres mujeres de blanco cargadas con cestos de colada que se dirigían hacia las puertas de la ciudad. Siempre había ropa que lavar, incluso para las gai'shain de Sevanna. Había demasiados gai'shain de las tierras húmedas para que Faile los conociera a todos, y no vio a nadie conocido hasta encontrarse con Arrela y Lacile, que rebullían cambiando el peso ora en un pie ora en otro y con cestos cargados al hombro. Más alta que la mayoría de las mujeres Aiel, Arrela conservaba corto el pelo negro, tan corto como cualquier Doncella, y caminaba con zancadas semejantes a las de un hombre. Lacile era baja, de tez pálida y delgada, y llevaba cintas rojas atadas al cabello, que no era mucho más largo que el de su compañera. Caminaba con donosura vestida con la túnica, pero cuando había llevado pantalones esos andares habían resultado escandalosos. Sin embargo, los suspiros de alivio fueron casi idénticos.
—Creíamos que había pasado algo —dijo Arrela.
—Nada que no se haya podido solucionar —contestó Faile.
—¿Dónde están Bain y Chiad? —inquirió Lacile con ansiedad.
—Tenían otra cosa que hacer —dijo Faile—. Vamos solas.
Intercambiaron una mirada y esta vez los suspiros que dieron distaban mucho de ser de alivio. Naturalmente que Rolan no se interpondría. No en que se marcharan. Pues claro que no.
Las puertas reforzadas con hierro de Malden se hallaban abiertas de par en par contra las murallas de piedra, como lo habían estado desde que la ciudad había caído. La herrumbre había puesto marrones las anchas tiras de hierro, y los goznes estaban tan oxidados que volver a cerrar las puertas quizá fuera imposible. Ahora las palomas anidaban en las torres de granito que las flanqueaban.
Fueron las primeras en llegar. Al menos, Faile no veía a nadie delante en la calle. Mientras cruzaban las puertas extrajo la daga del bolsillo interior de la manga y la sujetó con la hoja apretada contra la muñeca y la punta hacia arriba.
Las otras mujeres hicieron movimientos semejantes, aunque no con tanta destreza. Sin Bain y Chiad y confiando en que Rolan y sus amigos estuvieran ocupados en otras cosas, tenían que protegerse por sí mismas. Malden no era tan peligrosa para una mujer —para una mujer gai'shain, pues a los Shaido que intentaban acosar a las suyas se los despachaba enseguida con cajas destempladas— como lo era el sector Shaido del campamento, pero aun así había habido mujeres agredidas allí, a veces por grupos de hombres. Quisiera la Luz que si las abordaban fueran sólo uno o dos. A uno o dos se los podía pillar por sorpresa y matarlos antes de que fueran conscientes de que esas gai'shain tenían dientes. Si eran más de dos harían lo que pudieran, pero un Aiel tejedor o alfarero era tan peligroso como la mayoría de los mesnaderos entrenados. A pesar de cargar cestos, caminaban de puntillas y giraban la cabeza a uno y otro lado, prestas para salir disparadas en cualquier dirección.
Esa parte de la ciudad no se había quemado, pero el aspecto era desolador. Platos y cerámica rotos crujían bajo la suave suela de las botas blancas. Ropas cortadas en pedazos, de hombres y mujeres hechos gai'shain, todavía cubrían las piedras grises del pavimento. Esos harapos lastimosos y húmedos habían yacido primero sobre la nieve y después en la lluvia durante más de un mes largo, y Faile dudaba que ningún trapero los hubiera recogido ni siquiera entonces. Aquí y allí se veían juguetes tirados —un caballo de madera y una muñeca a los que la pintura empezaba a desprendérseles— que habrían dejado caer los muy pequeños a los que se les había permitido marcharse, como a los muy viejos, los enfermos y los débiles. A lo largo de la calle, edificios de madera o de piedra con techos de pizarra mostraban huecos vacíos donde había habido puertas y ventanas. Junto con todo lo que los Shaido habían considerado valioso o útil, la ciudad había sido despojada de cualquier pieza de madera que pudiera desmontarse con facilidad, y sólo el hecho de que echar las casas abajo era menos eficaz que cortar leña en los bosques circundantes había salvado de la destrucción a las propias edificaciones de madera. Esas aberturas le recordaban a Faile las cuencas vacías de las calaveras. Había recorrido esa calle infinidad de veces, pero esa mañana le daba la impresión de que la vigilaban. Hacían que se le erizara el pelo.
A mitad de camino a través de la ciudad se volvió a mirar hacia las puertas, a poco más de ciento cincuenta pasos a su espalda. La calle seguía vacía de momento, pero a no tardar los primeros hombres y mujeres de blanco aparecerían con los cubos de agua. Ir por agua era una de las tareas que empezaban pronto y duraban todo el día. Tenían que darse prisa. Girando en una calle lateral más estrecha, echó a andar más deprisa a pesar del problema que era mantener equilibrado el cesto. Las otras debían de tener la misma dificultad, pero ninguna protestó. Tenían que quitarse de la vista antes de que los gai'shain aparecieran. No había razón para que un gai'shain entrara en la ciudad y dejara la calle principal hasta que llegara a la cisterna situada debajo de la fortaleza. La idea de buscar el favor de sus captores o una palabra imprudente bastaría para que los Shaido corrieran a la ciudad a darles caza y sólo había una salida, a no ser que treparan a las murallas y se dejaran caer diez pasos de altura hasta el suelo con la esperanza de que ninguna se rompiera una pierna.
En una posada de piedra de tres pisos y sin ventanas a la que le faltaba el letrero, Faile entró disparada en la sala común, seguida de las otras. Lacile soltó el cesto y se pegó contra el marco de la puerta para vigilar la calle. La estancia, con vigas en el techo, estaba completamente vacía de todo, y hasta en los hogares de piedra faltaban los morillos y los utensilios de la chimenea. En la escalera que había al fondo de la sala se había arrancado la barandilla, y también faltaba la puerta de la cocina. Ésta se encontraba igual de vacía. Lo había comprobado. Ollas, cuchillos y cucharas eran útiles. Faile soltó el cesto en el suelo y corrió junto a la escalera. Era una resistente construcción de pesados maderos, hecha para que durara generaciones. Desmontarla habría resultado casi tan trabajoso como echar abajo una casa. Tanteó debajo, a lo largo del remate del ancho soporte exterior, y los dedos se cerraron sobre la varita de tacto suave aunque no completamente vítreo, y gruesa como su muñeca. Le había parecido un buen escondrijo considerando las circunstancias, un sitio en el que nadie tenía motivo para buscar nada, pero se sorprendió al darse cuenta de que había contenido la respiración.
Lacile siguió junto a la puerta, pero las otras se acercaron presurosas a Faile, sin los cestos.
—Por fin —dijo Alliandre mientras rozaba cautelosamente la varita con las yemas de los dedos—. El precio de nuestra libertad. ¿Qué es?
—Un angreal —dijo Faile—, puede que un ter'angreal. No lo sé de cierto, aunque sí sé que Galina lo desea fervientemente, de modo que tiene que ser lo uno o lo otro.
Maighdin posó la mano sobre la varita con decisión.
—Podría ser cualquiera de las dos cosas —murmuró—. A menudo tienen un tacto extraño. O eso es lo que me han contado.
Aseguraba que no había estado en la Torre Blanca, pero Faile ya no estaba tan segura como lo estaba antes. Maighdin podía encauzar, aunque tan débilmente y con tanta dificultad que las Sabias no habían considerado peligroso dejarla moverse libremente. Es decir, tan libremente como podía hacerlo cualquier gai'shain. Que lo negara tal vez se debía a que le diera vergüenza. Faile había oído comentar que las mujeres a las que echaban de la Torre porque no podían convertirse en Aes Sedai a veces negaban haber estado allí para ocultar su fracaso.
Arrela sacudió la cabeza y retrocedió un paso. Era teariana, y a despecho de viajar con Aes Sedai todavía se sentía incómoda con todo lo referente al Poder o con cualquier cosa relacionada con él. Miró la suave vara blanca como si fuera una víbora roja y se lamió los labios.
—A lo mejor Galina nos está esperando. Podría enfadarse si la hacemos esperar demasiado.
—¿El camino sigue despejado, Lacile? —inquirió Faile mientras guardaba la vara en el fondo del cesto. Arrela soltó un sonoro suspiro, evidentemente tan aliviada al perder de vista la vara como se había sentido al ver a Faile un rato antes.
—Sí —respondió la cairhienina—, aunque no entiendo por qué. —Seguía situada de forma que atisbaba con un ojo por la esquina del marco de la puerta a la calle—. Algún gai'shain debería venir ya a coger agua a estas alturas.
—A lo mejor ha ocurrido algo en el campamento —sugirió Maighdin. De repente la expresión de su semblante se tornó sombría y al momento asía en la mano un cuchillo, una pieza con mango de madera y hoja mellada y picada de óxido.
Faile asintió despacio. Quizás algo como que ya hubieran encontrado a Dairaine; ésta no sabía dónde se dirigían las otras y ella, pero tal vez había reconocido a alguno de los gai'shain agrupados junto a la tienda. ¿Cuánto aguantarían si los sometían a interrogatorio? ¿Cuánto aguantaría Alvon sin confesar si torturaban a Theril?
—No podemos hacer nada al respecto, sea como sea. Galina nos sacará de aquí.
Con todo, cuando salieron de la posada echaron a correr llevando los cestos sujetos delante al tiempo que intentaban remangarse la larga túnica para no tropezarse. Faile no fue la única que dio frecuentes trompicones al echar vistazos atrás cada dos por tres. No estuvo segura de si sintió alivio cuando finalmente vio gai'shain cargados con cubos colgados de yugos, que avanzaban despacio a través del cruce con la calle principal de la ciudad, pero desde luego no frenó la carrera.
No tuvieron que correr mucho trecho. En cuestión de segundos el olor a madera quemada que había desaparecido del resto de Malden empezó a notarse cada vez más intenso. La zona meridional de Malden era una ruina. Se pararon al borde de la devastación y doblaron en una esquina para que nadie las viera si echaba una ojeada hacia la calle lateral. Desde donde se encontraban hasta la muralla meridional, unos doscientos pasos, se sucedían estructuras sin techo de paredes ennegrecidas intercaladas con montones de vigas carbonizadas, limpias de ceniza por las lluvias. En algunos sitios ni siquiera quedaban las vigas más gruesas. Sólo en el lado sur de la calle había alguna que otra estructura casi entera. Allí era donde el fuego había ardido furiosamente después de que la toma de la ciudad por parte de los Shaido acabó finalmente. Media docena de edificios no tenía tejado, aunque algunas de las plantas bajas parecían intactas, y había más o menos el doble que eran montones de vigas negras desmoronadas y tabiques medio quemados que daban la impresión de estar a punto de desplomarse.
—Allí —dijo Maighdin a la par que señalaba al este, calle abajo. Un largo pañuelo rojo se agitaba en la brisa donde apuntaba con el dedo. Estaba atado a una casa que parecía a punto de irse abajo. Se acercaron despacio y dejaron los cestos en el pavimento. El pañuelo rojo ondeó otra vez.
—¿Por qué querrá reunirse con nosotras aquí? —masculló Alliandre—. Eso puede hundirse como alguien estornude fuerte. —Se frotó la nariz, como si al hablar de ello le hubieran entrado ganas.
—Es bastante sólido. Lo he inspeccionado.
La voz de Galina detrás de ellas hizo que Faile girara bruscamente la cabeza. La mujer caminaba hacia ellas y era obvio que venía de uno de los edificios firmes del lado norte de la calle. Después de verla tanto tiempo con el cinturón y el collar de oro y gotas de fuego tenía un aspecto raro sin ellos. Todavía vestía las ropas blancas de seda, pero la ausencia de las joyas era elocuente. Por lo que fuera, Galina no había intentado dar un rodeo a la verdad. Se marchaba ese mismo día.
—¿Por qué no en uno de los edificios firmes? —demandó Faile—. ¿O aquí mismo?
—Porque no quiero que nadie la vea en mis manos —dijo Galina mientras pasaba delante de ella—. Porque nadie mirará dentro de esa ruina. Porque yo lo digo. —Cruzó lo que había sido un vano de puerta, agachándose por debajo de una pesada viga carbonizada que había cruzada, y de inmediato giró a la derecha y empezó a bajar una escalera—. No os entretengáis.
Faile intercambió una mirada con las otras mujeres. Aquello era más que simplemente extraño.
—Si nos saca de aquí, estoy dispuesta a entregarle eso en una letrina —gruñó Alliandre mientras recogía su cesto. Con todo, esperó a que Faile cogiera el suyo y encabezara la marcha.
Vigas carbonizadas y tablones ennegrecidos se sostenían precariamente sobre el hueco de la escalera de piedra que conducía al sótano, pero la tranquilidad con la que Galina entró le dio confianza a Faile. La mujer no correría el riesgo de quedarse enterrada viva o morir aplastada justo en el momento en el que por fin conseguía la vara. Rayos de luz oblicuos se filtraban por las grietas y alumbraban lo suficiente para ver que el sótano se encontraba bastante despejado a pesar de lo traicionero que parecía lo que tenía encina. A lo largo de una pared de piedra había grandes barriles apilados, la mayoría ennegrecidos y con duelas saltadas por el calor, lo que indicaba que el edificio había sido una posada. O quizá la tienda de un comerciante de vinos. La zona del entorno de Malden había producido grandes cantidades de vino mediocre.
Galina se había parado en el centro del suelo de piedra cubierto de gravilla, bajo un fino rayo de luz. Su semblante rebosaba calma Aes Sedai, la agitación del día anterior completamente domeñada.
—¿Dónde está? —inquirió fríamente—. Dámela.
Faile soltó el cesto en el suelo y metió la mano hasta el fondo. Cuando la sacó tenía la vara blanca entre los dedos; las manos de Galina se crisparon. Faile le tendió la vara y la otra mujer alargó la mano hacia el objeto casi titubeando. De no haber sabido a qué atenerse, Faile habría pensado que le daba miedo tocarla. Los dedos de Galina se cerraron sobre la vara y la mujer soltó un profundo suspiro. Apartó bruscamente la vara antes de que Faile la hubiera soltado. La Aes Sedai parecía temblar, pero la sonrisa era... triunfante.
—¿Cómo vas a sacarnos del campamento? —preguntó Faile—. ¿Nos cambiamos de ropa ahora?
Galina abrió la boca y entonces, de repente, alzó la mano que tenía libre, con la palma hacia Faile. Ladeó la cabeza como si escuchara algo.
—Puede que no sea nada —susurró—, pero más vale que lo compruebe. Esperad aquí y callaos. Cállate —siseó cuando Faile empezó a hablar. La Aes Sedai remangó el dobladillo de la túnica de seda, fue a toda prisa hacia la escalera y empezó a subirla como si la inquietara lo que podía encontrar arriba. Los pies de la mujer se perdieron de vista detrás de los combados tablones y vigas.
—¿Alguna de vosotras oyó algo? —susurró Faile. Todas sacudieron la cabeza—. Quizás esté abrazando el poder. Tengo entendido que se...
—No lo abrazaba —la interrumpió Maighdin—. Nunca la he visto abrazar...
De repente la madera crujió en lo alto y, con un estruendo ensordecedor, vigas y tablones se desplomaron levantando oleadas de polvo negro y tierra que provocaron a Faile un violento ataque de tos. El olor a quemado se volvió tan intenso de pronto como el día en el que Malden se había incendiado. Algo que caía de arriba le golpeó el hombro con fuerza, y se agachó mientras intentaba protegerse la cabeza. Alguien gritó. Oyó caer más objetos que golpeaban contra el suelo del sótano, tablones y trozos de tablones. Nada hizo un ruido tan fuerte como para que fuera una trabe del techo o una viga pesada.
Finalmente —parecía que habían pasado horas, pero podrían haber sido minutos— la lluvia de escombros cesó. El polvo empezó a disiparse. Miró rápidamente en derredor para ver a sus compañeras y las encontró a todas acurrucadas en el suelo y con los brazos alrededor de la cabeza. Parecía haber más luz que antes. Un poco más. Algunas brechas de arriba eran más anchas ahora. Un hilillo de sangre resbalaba por la cara de Alliandre desde el cuero cabelludo. Un polvo negro las embadurnaba a todas desde la cabeza a los pies.
—¿Alguna está herida? —dijo Faile, y su pregunta terminó con un golpe de tos. El polvo no se había posado del todo y lo sentía pegado en la garganta y en la lengua. Sabía a carbón.
—No —contestó Alliandre mientras se tocaba el cuero cabelludo con precaución—. Es un rasguño, nada más. —Las otras tampoco tenían heridas, aunque Arrela parecía mover el brazo derecho con cuidado. Sin duda todas habían sufrido contusiones, y Faile creía que el hombro izquierdo se le iba a poner negro y azul a no tardar, pero no podía considerarse una herida en realidad.
Entonces vio la escalera y le entraron ganas de llorar. Los escombros de arriba llenaban el hueco donde había estado la escalera. Tal vez pudieran salir con dificultad por alguna de las brechas de encima. Faile creía que alcanzaría el techo si se encaramaba a los hombros de Arrela, pero dudaba que fuera capaz de auparse teniendo mal un brazo. O que Arrela pudiera auparla. Y, aun en el caso de que cualquiera de las dos tuviera fuerza para conseguirlo, se encontraría en medio de una ruina carbonizada que posiblemente provocara que se viniera abajo.
—¡No! —gimió Alliandre—. ¡Ahora no! ¡Cuando estábamos tan cerca de conseguirlo no! —Se incorporó y corrió hacia el tapón de escombros; allí se acercó todo lo que pudo, casi apretándose contra los derribos, y empezó a gritar—. ¡Galina! ¡Ayúdanos! ¡Estamos atrapadas! ¡Encauza y levanta los tablones! ¡Abre un paso para que podamos salir! ¡Galina! ¡Galina! ¡Galina! —Había empezado a llorar—. Galina, ayúdanos.
—Se ha ido —dijo amargamente Faile. La mujer habría contestado si todavía estuviera arriba o hubiera tenido intención de ayudarlas—. Habiendo quedado atrapadas aquí abajo, o incluso muertas, tiene la excusa perfecta para dejarnos atrás. De todos modos, no sé si una Aes Sedai podría mover todos esos maderos aunque lo intentara. —No quería mencionar la posibilidad de que Galina hubiera preparado esa excusa personalmente. Luz, no tendría que haber abofeteado a esa mujer. Sin embargo, ya era muy tarde para hacerse recriminaciones.
—¿Qué vamos a hacer ahora? —preguntó Arrela.
—Abrirnos paso al exterior —contestaron a la par Faile y Maighdin. Faile miró a la otra mujer, sorprendida. La cara sucia de su doncella denotaba la decisión de una reina.
—Sí —dijo Alliandre mientras se ponía erguida. Dio media vuelta y aunque tenía churretes negros en las mejillas ya no derramaba lágrimas. Ella era realmente una reina, y no podía gustarle sentirse avergonzada por el coraje de la doncella de una noble—. Nos abriremos paso y saldremos. Y si fracasamos... ¡Si fracasamos, no moriré llevando esto! —Se desabrochó el cinturón de oro y lo arrojó con desprecio a un rincón del sótano. Lo siguió el collar de oro.
—Nos harán falta para cruzar el campamento Shaido —dijo Faile con suavidad—. Galina no nos sacará, aunque mi intención es marcharme hoy. —Dairaine lo hacía ineludible. Bain y Chiad no podrían ocultarla mucho tiempo—. Bueno, o tan pronto como consigamos salir de aquí. Fingiremos que nos han mandado a recoger bayas. —Sin embargo no quería pisotear el gesto osado de su vasalla—. No obstante, ahora no hace falta que los llevemos. —Se quitó el cinturón y el collar, levantó el cesto caído y los echó encima de las sucias ropas gai'shain. Las otras la imitaron. Alliandre recogió su cinturón y su collar con una risa pesarosa. Al menos era capaz de reír de nuevo. Faile habría querido poder hacerlo.
La maraña de maderos carbonizados y tablones chamuscados que taponaba el hueco de escalera le recordaba uno de aquellos rompecabezas de herrero que tanto le gustaban a Perrin. Casi todo parecía estar apoyado en otra cosa. Peor aún, los maderos más pesados quizá no fueran capaces de moverlos entre todas. Pero si conseguían despejar un hueco suficiente para arrastrarse a través de él, retorciéndose entre las vigas gruesas... Sería peligroso arrastrarse de ese modo. Aun así, cuando la única ruta a la salvación era un camino peligroso, había que tomarlo.
Unas cuantas vigas salieron con facilidad y las apilaron al fondo del sótano, pero después de eso hubo que elegir con todo cuidado, examinar para ver si se caería algo si eso otro se quitaba, tantear hasta donde les alcanzaban las manos, buscar a tientas clavos que podrían hincarse, procurar no pensar que todo el montón se desplazara y atrapara un brazo, aplastándolo. Sólo entonces empezaban a tirar, a veces entre dos, más y más fuerte, hasta que la pieza cedía de repente. El trabajo avanzaba despacio, la gran pila de escombros crujía de vez en cuando o se desplazaba ligeramente. Entonces todas reculaban deprisa y contenían el aliento cuando tal cosa ocurría. Ninguna se volvía a mover hasta que estaban seguras de que los amenazadores tablones no iban a desmoronarse. El trabajo pasó a ser el centro de su mundo, el punto donde enfocar toda su atención. Una vez, Faile creyó oír aullidos de lobos. Los lobos la hacían pensar en Perrin por lo general, pero no esta vez. El trabajo lo era todo.
Entonces Alliandre sacó un tablero carbonizado y, con un gran estruendo la masa de escombros empezó a deslizarse. Hacia ellas. Todas corrieron al fondo del sótano mientras el montón se desplomaba con un terrible retumbo y arrojaba más nubes de polvo.
Cuando dejaron de toser y volvieron a ver, borrosamente, con el polvo aún flotando en el aire, había una cuarta parte del sótano llena de escombros. Todo el trabajo desbaratado y, lo que era peor, el revoltijo se inclinaba hacia ellas con precariedad. Entre crujidos, se tambaleó un poco más hacia las mujeres y se detuvo. Todo apuntaba a que con el primer tablón que quitaran provocarían que todo se les desplomara sobre la cabeza. Arrela empezó a llorar quedamente. Rendijas tentadoras dejaban pasar luz del sol y les permitían atisbar la calle, el cielo, pero ninguna por la que cualquiera de ellas pudiera colarse aunque fuera con trabajo, ni siquiera Lacine. Faile reparó en el pañuelo rojo que Galina había utilizado para señalar el edificio. La brisa lo agitó un momento.
Con la mirada prendida en él, Faile asió el hombro de Maighdin.
—Quiero que intentes hacer que ese pañuelo realice algo que el viento no haría.
—¿Quieres llamar la atención? —inquirió Alliandre con voz enronquecida—. Es más probable que lo vea cualquier Shaido antes que otros.
—Mejor eso que morir aquí abajo de sed —replicó Faile con más brusquedad de lo que habría querido. Entonces no volvería a ver a Perrin. Si Sevanna la encadenaba, al menos seguiría viva para que él la rescatara. Porque la rescataría; lo sabía. Ahora su deber era mantener con vida a las mujeres que la seguían. Y si eso significaba la cautividad, que así fuera—. Maighdin...
—Me puedo pasar todo el día intentando abrazar la Fuente sin éxito —dijo la mujer de cabello dorado en tono apagado. Miraba al vacío, llena de desaliento. La expresión de su semblante sugería que estaba contemplando un abismo a sus pies—. Y si la abrazo, casi nunca soy capaz de tejer nada.
Faile aflojó los dedos del hombro de Maighdin y empezó a acariciarle el cabello.
—Sé que es difícil —le dijo con tono tranquilizador—. Bueno, en realidad, no lo sé. Jamás lo he hecho. Pero tú sí. Y puedes hacerlo otra vez. Nuestras vidas dependen de ti, Maighdin. Sé la fortaleza que posees, la he visto manifestarse una y otra vez. Tú no eres de las que se rinden. Sé que puedes hacerlo, y tú también.
Lentamente, Maighdin irguió la espalda y la expresión desesperada se borró en su rostro. Puede que aún viera un abismo, pero si caía, caería sin arredrarse.
—Lo intentaré —manifestó.
Durante largo rato estuvo mirando fijamente el pañuelo rojo y después sacudió la cabeza, descorazonada.
—La Fuente está ahí, como el sol justo al borde del campo visual —susurró—, pero cada vez que trato de abrazarla es como intentar asir humo con los dedos.
Faile se apresuró a sacar las ropas gai'shain de su cesto, así como las de otro, sin importarle que los cinturones y los collares de oro cayeran al suelo.
—Siéntate —dijo mientras colocaba las ropas en un montón—. Ponte cómoda. Sé que puedes hacerlo, Maighdin. —Empujó hacia abajo a la mujer, dobló las piernas y se sentó a su lado.
—Puedes hacerlo —susurró Alliandre, que se sentó al otro lado de Maighdin.
—Sí, tú puedes —musitó Lacile, uniéndose a las otras.
—Sé que puedes —abundó Arrela mientras se sentaba en el suelo.
Pasó el tiempo, y Maighdin mantuvo fija la mirada en el pañuelo. Faile susurraba palabras de ánimo y se aferraba a la esperanza con todas sus fuerzas. De repente el pañuelo rojo se puso rígido, como si algo tirara de él. Una sonrisa maravillada apareció en el rostro de Maighdin cuando el pañuelo empezó a mecerse atrás y adelante, como un péndulo. Seis, siete, ocho veces se balanceó. Después ondeó en el aire y colgó fláccido.
—Eso ha sido maravilloso —dijo Faile.
—Maravilloso —corroboró Alliandre—. Vas a salvarnos, Maighdin.
—Sí —musitó Arrela—, nos vas a salvar, Maighdin.
Había muchos tipos de batallas. Sentadas en el suelo, susurrando palabras de ánimo mientras Maighdin se esforzaba por hallar lo que rara vez hallaba, lucharon por salvar la vida mientras el pañuelo rojo se balanceaba, luego colgaba a merced de la brisa, se balanceaba y colgaba. Pero no dejaron de luchar.
Galina mantuvo gacha la cabeza y procuró no apresurarse mientras desandaba el camino para salir de Malden y dejaba atrás el tropel de hombres y mujeres de blanco cargados con cubos vacíos que entraba en la ciudad y el tropel que salía con cubos llenos. No quería llamar la atención, no sin el maldito cinturón y el maldito collar. Se los había puesto cuando se había vestido, aún de noche, mientras Therava dormía, pero había sido un placer tal quitárselos y esconderlos con las ropas y otras cosas que había escondido para la huida que no se pudo resistir. Además, Therava se encolerizaría al despertar y ver que no estaba. Ésta habría ordenado que se buscara a su «pequeña Lina» y todo el mundo la identificaba por esas joyas. Bien, ahora servirían para pagarle la vuelta a la Torre, su regreso al lugar que le correspondía. Esa arrogante Faile y las otras necias estaban muertas o como si lo estuvieran, y ella estaba libre. Acarició la vara, oculta en la manga, y se estremeció de gozo. ¡Libre!
Detestaba dejar viva a Therava, pero si alguien hubiera entrado en la tienda de la mujer y la hubiera encontrado con un cuchillo clavado en el corazón, ella sería la principal sospechosa. Además... Unas imágenes acudieron a su mente, ella inclinada cautelosamente sobre la dormida Therava, en la mano el cuchillo de la propia mujer, los ojos de Therava, abiertos de repente, se encontraban con los suyos en la oscuridad, ella gritaba, la mano se abría, inerte, y dejaba caer el cuchillo, sus súplicas, Therava que... No. ¡No! No habría ocurrido así. ¡Pues claro que no! Había dejado viva a Therava por necesidad, no porque le tuviera... Por ninguna otra razón.
De repente aullaron lobos, lobos en todas direcciones, una docena o más. Sus pies se frenaron por voluntad propia. Una colección de tiendas abigarradas la rodeaba, tiendas rectas, de pico, bajas de los Aiel. Había atravesado la zona del campamento gai'shain sin ser consciente de ello. Alzó la vista hacia los cerros al oeste de Malden y dio un respingo. Una espesa niebla se enroscaba a todo lo ancho de las crestas y ocultaba los árboles hasta donde le alcanzaba la vista en una y otra dirección. Las murallas de la ciudad tapaban los cerros del este, pero estaba segura de que allí también habría niebla. ¡Ese hombre había venido! El Gran Señor la valiera, lo había hecho justo a tiempo. Bueno, pues no encontraría a su estúpida esposa aunque se las arreglara para sobrevivir a lo que quiera que estuviese a punto de intentar, y tampoco encontraría a Galina Casban.
Agradeciéndole al Gran Señor que Therava no le hubiera prohibido cabalgar —la mujer había preferido tentarla con la posibilidad de que se lo permitiría si se arrastraba lo suficiente ante ella—, Galina se dirigió presurosa hacia su lugar secreto de almacenaje. Que murieran los necios que quisieran morir allí. Ella era libre. ¡Libre!
29
EL ÚLTIMO NUDO
Perrin se encontraba justo debajo de las cumbres de los cerros, cerca de donde empezaba la niebla, y observaba el campamento y la ciudad amurallada que había debajo. Doscientos pasos de desnivel bastante pronunciado y escasamente salpicado por maleza baja a ras del suelo, quizás otros setecientos de terreno despejado hasta llegar a las primeras tiendas, y a continuación más de una milla hasta la ciudad. ¡Daba la impresión de estar tan cerca ahora! No utilizó su visor de lentes. Un destello de la lente debido al sol que empezaba a asomar por el horizonte, poco más que una fina hoz de color dorado rojizo, podía echarlo todo a perder. La bruma gris giraba a su alrededor, pero no se movía con la brisa, ni siquiera cuando una ráfaga más fuerte hizo ondear su capa. La densa niebla posada en el cerro más lejano, que ocultaba el molino de viento que había ahí, también parecía demasiado inmóvil si se la observaba durante unos instantes. ¿Cuánto tiempo faltaba para que alguien en aquellas tiendas se diera cuenta? Pero no se podía hacer nada para evitarlo. La niebla era como cualquier otra, húmeda y un poco fría, pero de alguna manera Neald había fijado aquellas nieblas en su sitio antes de seguir con sus otras tareas. El sol no las disiparía ni siquiera a mediodía, o eso decía el Asha'man. Todo habría acabado al mediodía, en uno u otro sentido, pero Perrin esperaba que el hombre tuviera razón. El cielo estaba despejado y el día era bastante cálido considerando que la primavera había empezado recientemente.
Por el campamento sólo se veían unos pocos Shaido, relativamente hablando, pero miles de figuras vestidas de blanco andaban ajetreadas entre las tiendas. Decenas de miles. Perrin anhelaba localizar a Faile entre ellas, ansiaba vislumbrarla, pero conseguirlo era tan improbable como encontrar una aguja en un pajar. En lugar de eso, miró fijamente las puertas de la ciudad, abiertas de par en par como cada vez que las había contemplado. Tentadoramente abiertas. Lo llamaban, incitadoras. Dentro de poco Faile y sus compañeras sabrían que había llegado el momento de ir hacia esas puertas y hacia la fortaleza de torreones que se levantaba imponente en el lado norte de la ciudad. Si las Doncellas tenían razón y se trataba a los prisioneros como gai'shain, seguramente Faile estaría realizando sus tareas, pero sabría cómo escabullirse e ir a la fortaleza. Ella y sus amigas, y probablemente también Alyse. Fueran cuales fueran sus planes respecto a los Shaido, la Aes Sedai no querría permanecer en el campo de batalla. Una segunda hermana en la fortaleza podría venirles bien. Quisiera la Luz que las cosas no llegaran a ese extremo.
Perrin había planeado con detalle cualquier contingencia que pudiera suceder, incluso el desastre total; aun así, esto no era un rompecabezas de herrero por mucho que lo deseara. Las piezas retorcidas de hierro de los rompecabezas sólo se movían en un número limitado de variantes, y si se hacía del modo correcto el rompecabezas quedaba resuelto. En cambio, las personas podían moverse de mil maneras distintas, algunas totalmente inesperadas hasta que sucedían. ¿Resistirían sus planes cuando los Shaido hicieran algo inesperado? Porque, casi con toda seguridad, lo harían y a él sólo le quedaba esperar que eso no condujera al desastre. Con una última y anhelante mirada a las puertas de Malden, se dio media vuelta y regresó ladera arriba.
A pesar de no ver a más de diez pasos de distancia dentro de la niebla no tardó en encontrar a Dannil Lewin entre los árboles de la cumbre. Extremadamente flaco, con una nariz prominente y bigote espeso al estilo tarabonés, Dannil sobresalía incluso cuando no se le veía bien la cara. Detrás de él, otros hombres de Dos Ríos no eran más que formas borrosas que se desdibujaban en la distancia. Muchos estaban en cuclillas o sentados en el suelo para descansar, ahora que tenían la oportunidad. Jori Congar intentaba engatusar a algunos para que jugaran a los dados, pero como lo hacía en voz baja Perrin lo dejó pasar. De cualquier modo, nadie aceptaba su propuesta. Jori tenía una suerte poco común con los dados.
—Milord —murmuró Dannil acercándose a Perrin. El hombre había pasado demasiado tiempo con la gente de Faile. Lo llamaba pulirse, fuera lo que fuera lo que eso quisiera decir. Un hombre no era una pieza de latón.
—Asegúrate de que nadie cometa una estupidez tan grande como la que yo acabo de hacer, Dannil. Alguien con buena vista desde ahí abajo podría observar movimiento cerca del límite de la niebla y enviar un grupo a investigar.
Dannil se llevó la mano a la boca y tosió discretamente. ¡Luz! Se estaba volviendo tan insoportable como cualquiera de esos cairhieninos o tearianos.
—Como ordenéis, milord. Haré que todo el mundo se quede atrás.
—¿Milord? —dijo con voz seca Balwer, que apareció entre la niebla—. Ah, ahí estáis, milord. —El acartonado y ceremonioso hombrecillo apareció seguido de otras dos figuras más grandes, aunque una de ellas no era mucho más alta. Se detuvieron a un gesto de Perrin, reducidas a formas imprecisas en medio de esa niebla, y Balwer se acercó solo—. Masema se ha presentado ahí abajo, milord —dijo en voz queda al tiempo que cruzaba las manos—. Pensé que lo mejor sería evitar que viera a Haviar y a Nerion; o que los vieran sus hombres, dadas las circunstancias. No creo que sospeche de ellos porque me parece que manda matar a cualquiera del que sospecha. Pero, ojos que no ven, corazón que no siente. Es lo mejor.
Perrin tensó la mandíbula. Se suponía que Masema tenía que estar más allá de la colina oriental junto a su ejército, si se lo podía llamar así. Había contado aquellos hombres —y unas cuantas mujeres— mientras pasaban, intranquilos, a través de los accesos abiertos por los dos Asha'man. Si no había unos veinte mil no había ninguno. Masema siempre se había mostrado impreciso en cuanto al número de sus hombres y Perrin tampoco los había contado con precisión hasta la noche anterior. Harapientos y sucios, eran pocos los que llevaban casco y aún menos los que vestían coraza, pero todas las manos asían un arma, ya fuera espada, lanza, hacha, alabarda o ballesta, incluidas las mujeres. Ellas eran, con diferencia, peores incluso que los seguidores varones de Masema, que ya era decir. La mayor parte del grupo sólo servía para aterrorizar a la gente y hacer que juraran lealtad al Dragón Renacido —el remolino de colores que giró en su cabeza saltó en pedazos por la ira que lo embargaba—; únicamente para eso y para asesinar a quienes se negaban. Pero este día servirían a un propósito mejor.
—Tal vez sea hora de que Haviar y Nerion se alejen de la gente de Masema de una vez por todas —dijo.
—Como deseéis, milord, pero, a mi entender, están tan seguros como lo estaría cualquiera que se hallara en su situación. Y quieren hacerlo. —Balwer ladeó la cabeza; recordaba un gorrión curioso posado en una rama—. No se han corrompido, milord, si es eso lo que teméis. Siempre existe ese peligro cuando se envía a un hombre para que finja ser lo que no es, pero tengo buen olfato para captar los síntomas.
—Que no regresen allí, Balwer —repitió Perrin. Después de este día, con suerte, no quedaría gran cosa que espiar del ejército de Masema, en cualquier caso. Puede que ni siquiera quedara un Masema del que preocuparse.
Perrin bajó apresuradamente por la vertiente contraria, entre matojos y arbustos, más allá de donde esperaban los lanceros de Mayene y de Ghealdan junto a sus caballos en medio de la espesa niebla, con las lanzas adornadas con cintas apoyadas en el hombro o clavadas las puntas de acero en el suelo. Con las corazas y los yelmos pintados en rojo, no habría sido muy arriesgado que la Guardia Alada de Mayene estuviera en la cumbre del cerro, pero las armaduras bruñidas de los ghealdanos sí eran motivo de alarma, y puesto que Gallene y Arganda se enfadaban si creían que se daba un trato de preferencia al otro, los dos esperaban ahí. La niebla se extendía un buen trecho —Neald había dicho que había sido intencionado, pero el hombre olió a sorpresa y satisfacción al darse cuenta de lo que había hecho— por lo que Perrin aún andaba envuelto en la bruma al llegar al pie de los cerros, donde todos los carros de ruedas altas permanecían en línea, con los caballos enganchados. Las vagas figuras de los carreteros cairhieninos se movían entre ellos para comprobar los arneses y tensar más las cuerdas que sujetaban las lonas que cubrían los carros.
Masema estaba esperando y lo que más deseaba Perrin era echarle una buena bronca al hombre, pero reconoció la robusta silueta de Basel Gill junto a uno de los carros y se dirigió hacia allí. Lini estaba a su lado, arrebujada bajo una capa oscura, y Breane tenía el brazo alrededor de la cintura de Lamgwin, el colosal sirviente de Perrin. Maese Gill se quitó el sombrero de ala y dejó a la vista el cabello escaso y canoso peinado hacia atrás sobre una calva que no conseguía cubrir. Lini aspiró ruidosamente por la nariz y evitó mirar a Perrin de forma intencionada mientras fingía que se ajustaba la capucha. Olía a ira y a miedo. Maese Gill sólo olía a miedo.
—Llegó el momento de partir hacia el norte, maese Gill —le dijo Perrin—. Al llegar a las montañas, seguidlas hasta que encontréis la calzada de Jehannah. Con suerte, os alcanzaremos antes de que lleguéis a las montañas; pero en caso contrario, envía a los sirvientes de Alliandre hacia Jehannah y luego dirígete al este a través del paso y después hacia el norte de nuevo. Os seguiremos tan de cerca como podamos. —Siempre que su plan no se torciera demasiado. Luz, él era un herrero, no un soldado, pero incluso Tylee había terminado por admitir que era un buen plan.
—No me moveré de aquí hasta que sepa que Maighdin se encuentra a salvo —dijo Lini, fija la vista en la niebla. La fina voz sonó dura como el acero—. Y también lady Faile, por supuesto.
—Milord, Lamgwin y yo pensamos que podríamos ayudar —dijo maese Gill mientras se pasaba una mano por la cabeza—. Lady Faile es muy importante para nosotros y Maighdin... Maighdin es como de la familia. Tanto Lamgwin como yo sabemos diferenciar un extremo de la espada del otro. —Gill llevaba una espada envainada colgada al cinto que le ceñía el prominente estómago, aunque si había blandido una espada en los últimos veinte años, Perrin se comería ese cinturón cuan largo era. Breane ciñó con más fuerza la cintura de Lamgwin, pero el hombretón le palmeó el hombro a la par que posaba la otra mano en la empuñadura de su espada corta. La niebla le ocultaba la cara llena de cicatrices y los nudillos hundidos. Era un pendenciero de taberna y un buen hombre a pesar de ello, pero nunca un espadachín.
—Eres mi shambayan, maese Gill —dijo con firmeza Perrin—, y tu deber es encargarte de que tanto carreteros, como mozos y sirvientes lleguen a un lugar seguro. Tuyo y de Lamgwin. Así que poneos en camino y cumplid con él.
El robusto hombre asintió con la cabeza de mala gana. Breane dejó escapar un pequeño suspiro de alivio cuando Lamgwin se llevó el puño a la frente en aquiescencia. Perrin dudó que el hombre hubiera oído el suspiro, a pesar de que Lamgwin la rodeó con el brazo y le murmuró palabras reconfortantes.
Lini no fue tan anuente. Con la espalda recta como un palo, volvió a hablarle a la niebla:
—No me moveré de este sitio hasta que sepa...
Perrin dio una sonora palmada que la sobresaltó e hizo que lo mirase, sorprendida.
—Aquí lo único que harías sería coger unas fiebres debido a la humedad. Eso y morir, si los Shaido consiguen atravesar nuestras líneas. Liberaré a Faile. Y a Maighdin y a las otras. —Lo haría o moriría en el intento, pero no había necesidad de decir eso, y sí razones para no hacerlo. Tenían que confiar plenamente en que iría tras ellos con Faile y las demás—. Y tú, Lini, te dirigirás al norte. Faile se enfadaría conmigo si permito que te ocurra cualquier cosa. Maese Gill, asegúrate de que vaya contigo, aunque tengas que atarla y subirla en la parte trasera del carro.
Maese Gill se sobresaltó y arrugó el sombrero que tenía entre las manos. De repente olía a alerta, y Lini, a pura indignación. El regocijo colmaba el efluvio de Lamgwin, quien se frotó la nariz para esconder una sonrisa y, por extraño que pudiera parecer, Breane también estaba indignada. Bien, él nunca había afirmado que entendía a las mujeres. Además, si no podía entender a la mujer con la que se había casado, lo que sucedía la mitad de las veces, entonces era poco probable que pudiera llegar a entender a las demás mujeres.
Al final, Lini se sentó junto al conductor de un carro por voluntad propia aunque apartó la mano de maese Gill con un cachete cuando intentó ayudarla, y la caravana de carros echó a rodar lentamente a través de la niebla en dirección norte. Detrás de uno de ellos, cargado con las tiendas y posesiones de las Sabias, marchaba un grupo de gai'shain vestidos de blanco, hombres y mujeres con las capuchas echadas y los ojos gachos, sumisos incluso ahora. Eran Shaido capturados en Cairhien y en pocos meses abandonarían el blanco para regresar a su clan. Perrin había hecho que los vigilaran discretamente por mucho que las Sabias le aseguraran que seguirían el ji'e'toh en ese aspecto a pesar de haber abandonado otras costumbres. No obstante, por lo visto las Sabias tenían razón. Aún eran diecisiete; ninguno había intentado escapar y avisar a los Shaido del otro lado de la colina. Los ejes de las ruedas de los carros se habían engrasado generosamente, pero para sus agudos oídos las ruedas seguían chirriando y crujiendo. Con suerte, Faile y él los alcanzarían antes de que llegasen a las montañas.
Mientras comenzaban a pasar junto a él las reatas de caballos de refresco conducidas por mozos montados, una Doncella apareció entre la niebla caminando en sentido contrario a la marcha de los carros. Poco a poco se concretó en la forma de Sulin. Llevaba el shoufa alrededor del cuello, lo que dejaba al descubierto su pelo blanco y corto; el velo negro le colgaba sobre el pecho. Un corte reciente en la mejilla izquierda le añadiría otra cicatriz en la cara, a no ser que aceptase la Curación de una de las hermanas. Seguramente no lo haría. Las Doncellas parecían tener un extraño comportamiento con las aprendizas de las Sabias, o tal vez era porque esas aprendizas eran Aes Sedai. Incluso veían a Annoura como una aprendiza a pesar de que no lo era.
—Los centinelas Shaido del norte están muertos, Perrin Aybara —dijo Sulin—. Y también los hombres que iban a remplazarlos. Danzaron bien para ser Shaido.
—¿Alguna baja? —preguntó Perrin en voz baja.
—Elienda y Briain despertaron del sueño. —Parecía hablar del tiempo en lugar de estar haciéndolo de dos mujeres muertas que conocía—. Todos tenemos que despertar algún día. Tuvimos que traer a cuestas a Aviellin las dos últimas millas. Necesitará la Curación. —Así que la aceptaría.
—Haré que te acompañe una Aes Sedai —dijo Perrin mientras miraba a su alrededor. La niebla lo envolvía todo y aparte de la fila de caballos que pasaban junto a él no alcanzaba a ver nada más—. Tan pronto como dé con una.
No bien acababa de pronunciar esas palabras cuando Annoura y Masuri salieron de la niebla guiando sus caballos junto a Berelain y Masema, cuya cabeza afeitada brillaba, fruto de la humedad. Incluso en la niebla, no había posibilidad de confundir la arrugada chaqueta marrón que llevaba ni el tosco zurcido en una hombrera. Nunca se quedaba con parte del oro que saqueaban sus seguidores. Lo entregaba todo a los pobres. Eso era lo único bueno que se podía decir de Masema. Claro que la pobreza de un buen puñado de esos menesterosos a los que se les entregaba el dinero era fruto del robo de sus bienes y de los incendios de tiendas y granjas que habían llevado a cabo los hombres de Masema. Por alguna razón, Berelain lucía la diadema de Principal de Mayene esa mañana, con el halcón dorado en vuelo sobre la frente, a pesar de que el traje de montar y la capa eran de un discreto color gris oscuro. Por debajo del suave perfume de flores, su efluvio era de paciencia e inquietud, una de las combinaciones más extrañas que Perrin había olido nunca. Las seis Sabias los acompañaban, con el chal oscuro por encima de los hombros y un pañuelo ceñido a las sienes para sujetar el largo cabello. Con todos los collares y brazaletes de oro y marfil que llevaban hacían que, por una vez, Berelain pareciera ir vestida con sencillez. También Aram se encontraba entre ellos; el pomo en forma de cabeza de lobo de su espada le asomaba por encima del hombro, y la niebla no encubría la ausencia de su gesto iracundo habitual. El hombre se había ido sintiendo atraído hacia Masema y parecía que creyera a pies juntillas todo lo que éste decía. Perrin se preguntó si no tendría que haber enviado a Aram con los carros. Pero, si lo hubiera hecho, estaba convencido de que Aram se habría escabullido para regresar tan pronto como hubiera estado fuera del alcance de su vista.
Perrin les explicó a las dos Aes Sedai la necesidad que Aviellin tenía de sus servicios, pero, para su sorpresa, cuando Masuri dijo que iría, la rubia Edarra alzó la mano y frenó a la delgada Marrón. Annoura rebulló, incómoda. No era una aprendiza y la relación entre Seonid y Masuri con las Sabias la desasosegaba. A veces intentaban incluirla en esa relación, y en ocasiones lo lograban.
—Janina la atenderá —dijo Edarra—. Ella es más hábil que tú, Masuri Sokawa.
Masuri apretó los labios, pero guardó silencio. Las Sabias eran muy capaces de azotar a una aprendiza por hablar cuando no debía hacerlo, incluso si la aprendiza era Aes Sedai. Sulin guió a través de la niebla a Janina, una mujer de pelo rubio rojizo que parecía no alterarse por nada y que a pesar de la voluminosa falda seguía las zancadas de Sulin con igual rapidez. Así que las Sabias habían aprendido la Curación. Eso sería de utilidad al final del día. Quisiera la Luz que no se necesitara demasiado.
Masema gruñó mientras seguía con la vista a las dos mujeres hasta que desaparecieron en la niebla; ésta era tan espesa que mitigaba la abrasadora intensidad siempre latente en los ojos del hombre y borraba la cicatriz triangular de la mejilla, pero Perrin captaba plenamente su olor, duro y penetrante como una cuchilla recién afilada con cuero, y a la vez, agitado, frenético. A veces pensaba que respirar ese olor a locura le haría sangrar la nariz.
—Ya es bastante malo que utilices a esas mujeres blasfemas que hacen lo que sólo el lord Dragón, alabado sea su nombre, puede hacer... —dijo Masema con la voz rebosante del ardor que la niebla encubría en sus ojos.
Los colores se arremolinaron en la cabeza de Perrin hasta formar una breve imagen de Rand y Min junto a un hombre alto vestido con una chaqueta negra, un Asha'man, y de pronto la visión lo sacudió de los pies a la cabeza. ¡Rand había perdido la mano izquierda! Daba igual. Lo que quiera que hubiera pasado, pasado estaba. Ese día su mente tenía que concentrarse en otros asuntos.
—... pero si saben Curar —continuó Masema—, tanto más difícil será matar a los salvajes. Lástima que no dejes que los seanchan les pongan la correa a todas.
La mirada de soslayo que dedicó a Annoura y Masuri les daba a entender que también las incluía a ellas en su comentario, a pesar de que ambas mujeres lo habían visitado en secreto varias veces. Ellas le sostuvieron la mirada con la característica calma Aes Sedai, aunque las finas manos de Masuri se movieron como si quisieran alisar su falda marrón. Masuri había dicho que había cambiado de opinión y que el hombre debía morir, así pues, ¿por qué se había reunido con él? ¿Por qué lo hacía Annoura? ¿Por qué lo permitía Masema si odiaba de todo corazón a las Aes Sedai? Tal vez podría encontrar respuestas ahora que Haviar y Nerion ya no necesitaban protección.
Detrás de Masema las Sabias rebulleron. De hecho Carelle, de llameante cabello pelirrojo y que aparentemente tenía genio aunque no era así, acarició la empuñadura del cuchillo que llevaba a la cintura y Nevarin, que podría haber dado clases de cómo enfadarse a Nynaeve, asió firmemente el suyo. Masema debió de notar que esos ojos se le clavaban en la espalda, pero su olor no cambió. Estaría loco, pero no era un cobarde.
—Queríais hablar con lord Perrin, mi señor Profeta —dijo suavemente Berelain a pesar de que Perrin notó la tensión de aquella sonrisa por el olor. Masema la miró de hito en hito.
—Sólo soy el Profeta del lord Dragón, no soy ningún señor. Ahora él es el único señor. Su llegada ha roto todos los lazos y destruido todos los títulos. Reyes y reinas, lores y ladies, no son más que polvo bajo sus pies.
Los remolinos de colores amenazaron con reaparecer pero Perrin los reprimió.
—¿Qué haces aquí? —inquirió Perrin. No había manera de suavizar los encuentros con Masema. Ese hombre era tan áspero como una lija—. ¿No tendrías que estar con tus hombres? Corriste el riesgo de que te descubrieran al venir aquí y volverás a correrlo al irte. No me fío de que tus hombres sean capaces de controlarse cinco minutos sin estar tú para ponerlos firmes. Echarán a correr tan pronto como vean acercarse a los Shaido.
—No son mis hombres, Aybara. Pertenecen al lord Dragón. —Luz, hablar con Masema hacía que los colores aparecieran cada dos por tres—. Dejé a Nengar al mando. Ha luchado en más batallas de las que tú hayas podido soñar. Incluso contra los salvajes. También ordené a las mujeres que mataran a cualquier hombre que intentara huir y que hicieran saber que yo mismo daría caza a los que escaparan de ellas. Ninguno abandonará su posición, Aybara.
—Hablas como si no fueras a volver —dijo Perrin.
—Mi intención es permanecer a tu lado —contestó. La niebla ocultaría el fuego en los ojos de Masema pero Perrin lo notaba—. Sería una lástima que te ocurriera algún percance mientras rescatas a tu esposa.
Una pequeña parte del plan de Perrin acababa de desmoronarse. Mejor dicho, una esperanza en lugar de una parte del plan. Si todo lo demás iba bien, los Shaido que lograran escapar cortarían a través de las filas de Masema casi sin detenerse; pero, en lugar de morir atravesado por una lanza Shaido, Masema estaría... vigilándolo. Sin duda, los guardaespaldas del hombre, unos doscientos rufianes mejor armados y montados que el resto de su ejército, no andarían muy lejos entre la niebla. Perrin no miró a Berelain pero notó por el olor que su preocupación se había acrecentado. Masema tenía razones para quererlos muertos así que avisaría a Gallene que su principal tarea en ese día sería proteger a Berelain de los hombres de Masema. Y él tendría que guardarse las espaldas.
Perrin frunció el ceño al ver aparecer dos figuras en medio de la niebla tras un breve destello de luz azul plateado. Era demasiado pronto para que Grady regresara. Dos figuras de hombre cobraron consistencia al salir de la niebla. Uno de ellos era Neald, que, por una vez, no se pavoneaba. De hecho, andaba a trompicones y tenía cara de cansado. ¡Así lo abrasara la Luz! ¿Por qué malgastaba fuerza de esa manera? El segundo hombre era un joven seanchan que lucía una coraza lacada y el casco extraño, rematado por una pluma fina, bajo el brazo. Perrin reconoció al joven, de nombre Gueye Arabah, un teniente del que Tylee tenía buena opinión. Las dos Aes Sedai se recogieron las faldas como para evitar que el hombre las rozara a pesar de que en ningún momento se acercó a ellas. El seanchan perdió el paso un momento cuando estuvo lo bastante cerca para verles las caras. Perrin lo oyó tragar saliva; de golpe olía a nerviosismo.
La inclinación de cabeza de Arabah iba dirigida tanto a Perrin como a Berelain, y el teniente frunció levemente el entrecejo al reparar en Masema, como si se preguntara qué hacía ese individuo andrajoso junto a ellos. Masema lo miró con sorna y la mano libre del joven seanchan se movió hacia la empuñadura de la espada en un gesto instintivo. Estos seanchan parecían muy susceptibles, vaya que sí. Arabah no perdió tiempo, sin embargo.
—La oficial general Khirgan os presenta sus respetos, milord y milady Principal. Los morat'raken han informado que esos grupos de Aiel se mueven más rápido de lo previsto. Llegarán hoy a lo largo del día, puede que incluso estén aquí a mediodía. El grupo del oeste lo componen entre veinticinco y treinta mil personas, y el del este tendrá un tercio más de gente. Más o menos, la mitad viste de blanco y también habrá niños, por supuesto, pero aun así siguen siendo muchas lanzas para que las tengáis a vuestra espalda. La oficial general desea saber si querríais comentar un cambio de estrategia. Sugiere desplazar a unos pocos miles de lanceros altaraneses para que se os unan.
Perrin hizo una mueca. En cada grupo habría por lo menos de tres a cuatro mil algai'd'siswai. Eran muchas lanzas para que se acercaran por la espalda, de eso no había ninguna duda. Neald bostezó.
—¿Cómo te encuentras, Neald? —le preguntó.
—Oh, estoy listo para hacer lo que sea necesario hacer, milord —dijo el hombre, aunque en su voz sólo había un leve indicio de su viveza habitual.
Perrin sacudió la cabeza. A los Asha'man no se les podía pedir que hicieran un solo acceso más de los imprescindibles, y rezó para que ese acceso de más no lo necesitaran.
—Al mediodía ya habremos acabado. Dile a la oficial general que continúe según lo planeado. —«Y ojalá que nada más se tuerza.» No obstante, se guardó ese pensamiento para sí mismo.
Más allá de la niebla, los lobos aullaron, un grito espeluznante que se elevó alrededor de Malden. Ahora sí que empezaba realmente todo.
—Lo estás haciendo de maravilla, Maighdin —dijo con voz ronca Faile. Se sentía un poco mareada y tenía la garganta seca de alentar a la mujer. Todas tenían la garganta seca. A juzgar por cómo penetraban los rayos de luz a través de las grietas que había sobre sus cabezas, debía de ser casi media mañana y habían hablado sin parar durante todo ese tiempo. Había probado a beber el vino guardado en el interior de los toneles que no estaban rotos, pero estaba demasiado rancio incluso para mojarse los labios. Luego se turnaron para animar a Maighdin. Faile estaba sentada junto a su rubia doncella mientras las otras descansaban apoyadas en la pared del fondo, lo más lejos posible del revoltijo de tablas y maderos—. Nos vas a salvar, Maighdin.
Por encima de ellas, el pañuelo rojo sólo se veía a través del estrecho hueco entre la maraña de maderos. A no ser que soplara algo de brisa, éste permanecía inerte. Maighdin tenía la vista prendida en él. La sucia cara le brillaba por el sudor y la mujer respiraba como si hubiera corrido mucho. De pronto, el pañuelo se tensó y empezó a mecerse una, dos, tres veces. Entonces la brisa lo hizo ondear y luego colgó, fláccido. Maighdin continuó con la mirada fija en él.
—Eso ha estado muy bien —dijo de nuevo, ronca, Faile. La otra mujer se estaba cansando. Cada vez tardaba más tiempo para lograr algo, y cada vez lo que lograba duraba menos—. Ha sido...
Junto al pañuelo rojo apareció repentinamente una persona que sujetaba con la mano el trozo de tela. Por un instante, Faile pensó que debía de estar imaginándolo. Era el rostro de Aravine enmarcado por la capucha blanca.
—¡La veo! —dijo emocionada la mujer—. ¡Veo a lady Faile y a Maighdin! ¡Están vivas! —Un grupo de voces lanzó vítores que fueron rápidamente acallados.
Maighdin se tambaleó como si fuera a caerse de bruces, pero una hermosa sonrisa le iluminaba la cara. Faile oyó sollozos a su espalda y quiso llorar también de alegría. No los habían encontrado los Shaido, sino amigos. Quizás aún podían escapar.
Tras levantarse con esfuerzo, se acercó al montón inclinado de escombros calcinados. Trató de humedecerse la boca, que seguía pegajosa.
—Todas estamos vivas —logró decir finalmente con voz ronca—. ¿Cómo, en nombre de la Luz, nos habéis encontrado?
—Fue Theril, milady —respondió Aravine—. El muy granuja os siguió a pesar de vuestras órdenes, y demos gracias a la Luz por ello. Vio a Galina marcharse y entonces se derrumbó el edificio. Pensó que habíais muerto. Se sentó y se puso a llorar. —Una voz con un fuerte acento amadiciense protestó y Aravine volvió la cabeza un instante—. Se nota cuando alguien ha estado llorando, chico. Da gracias de que te pararas a llorar. Cuando vio que se movía el pañuelo, milady, vino corriendo a pedir ayuda.
—Dile que llorar no es algo de lo que avergonzarse —dijo Faile—. Dile que he visto a mi esposo llorar cuando el momento lo pedía.
—Milady —dijo dubitativamente Aravine—, el chico dice que vio que Galina tiraba de un madero al salir. Según él, estaba colocado como una especie de palanca. Dice que fue ella la responsable de que se derrumbara el edificio.
—Y ¿por qué iba a hacer eso? —preguntó Alliandre. Había ayudado a Maighdin a levantarse y ahora la sujetaba para llegar las dos junto a Faile. Lacile y Arrela se unieron a ellas, sin saber si reír o llorar. La cara de Alliandre tenía una expresión tormentosa.
Faile torció el gesto en una mueca. ¿Cuántas veces en las últimas horas había deseado no haberle devuelto ese bofetón? ¡Pero Galina lo había jurado! ¿Es que acaso pertenecía al Ajah Negro?
—Eso no tiene importancia ahora —respondió Faile—. De una manera u otra, me encargaré de que reciba su merecido. —Cómo conseguirlo ya era otro cantar. Después de todo, Galina era una Aes Sedai—. Aravine —continuó Faile—, ¿a cuánta gente has traído? ¿Puedes...?
Dos manos enormes cogieron a Aravine de los hombros y la apartaron a un lado.
—Basta de cháchara. —A través del hueco apareció la cara de Rolan, con el shoufa alrededor del cuello y el velo colgado sobre el pecho. ¡Rolan!—. No podemos retirar nada si estáis en medio, Faile Bashere. Esto podría desplomarse nada más empezar. Id hacia el fondo y acurrucaos contra la pared.
—¿Qué estás haciendo aquí? —preguntó Faile. El hombre soltó una risita ahogada. ¡Se estaba riendo!
—Aún vas vestida de blanco, mujer. Haz lo que se te ordena o cuando te saque de aquí tendré que azotarte en el trasero. Y tal vez luego aliviaremos tus lágrimas con un juego de besos.
Faile le enseñó los dientes y esperó que el Aiel no pensara que era una sonrisa. No obstante, tenía razón en que era necesario que se retiraran, así que hizo que sus compañeras la siguieran a través del suelo de piedra sembrado de maderos hacia el fondo del sótano, donde se pusieron agachadas contra la pared. Oía las voces apagadas que hablaban fuera, seguramente discutiendo la forma de ir despejando un camino sin provocar que el resto del edificio se desplomara sobre sus cabezas.
—Todo esto para nada —comentó Alliandre con acritud—. ¿Cuántos Shaido crees que debe de haber ahí arriba?
Sonó el chirrido de madera contra madera y, con un crujido, el montón de escombros inclinado se ladeó un poco más hacia ellas. Las voces empezaron a hablar otra vez.
—No tengo ni idea —le contestó Faile—. Pero todos deben de ser Mera'din, no Shaido. —Los Shaido no se mezclaban con los Sin Hermanos—. Puede que aún quede alguna esperanza. —Seguro que Rolan la dejaría marchar cuando se enterara de lo de Dairaine. Pues claro que sí. Y si seguía porfiando... En ese caso haría lo que fuera preciso para convencerlo. Perrin no tendría que enterarse nunca.
La madera chirrió otra vez y de nuevo el montón de tablones y maderos quemados se inclinó un poco más hacia adentro.
La niebla ocultaba el sol, pero Perrin calculó que debía de ser cerca de mediodía. Grady llegaría enseguida. De hecho ya tendría que estar allí. Si el Asha'man se había cansado tanto que era incapaz de abrir otro acceso... No. Grady llegaría. Enseguida. Pero se notaba los hombros tan tensos como si hubiese trabajado en la forja todo un día y más.
—Os digo que esto no me gusta ni pizca —rezongó Gallenne. En la espesa niebla el parche colorado del ojo sólo era una sombra más. Su zaino de pecho ancho le dio en la espalda con el hocico, impaciente por ponerse en marcha, y el hombre le palmeó el cuello con aire absorto—. Si Masema quiere realmente matar a la Principal, yo digo que acabemos con él ahora mismo. Lo superamos en número, podemos aplastar a su cuerpo de guardia en cuestión de minutos.
—Necio —gruñó Arganda, que echó un fugaz vistazo a su izquierda como si pudiera ver a Masema y a sus hombres a través de las volutas agrisadas. A diferencia del mayeniense se había puesto el casco plateado con las tres grandes plumas blancas. Y el peto, trabajado en oro y plata, brillaba con la condensación. A pesar de la niebla, esa coraza casi resplandecía—. ¿Pensáis que podemos matar a doscientos hombres sin hacer ruido? Los gritos se oirían al otro lado de la cresta. Tenéis a vuestra gobernante donde podéis rodearla de novecientos hombres y tal vez sacarla de aquí, pero Alliandre sigue en esa jodida ciudad y rodeada de Shaido.
Gallenne se encrespó y la mano se le fue hacia la empuñadura de la espada, como si se dispusiera a practicar con Arganda antes de pasar con Masema.
—Hoy no se va a matar a nadie excepto Shaido —manifestó Perrin con firmeza. Gallenne gruñó, pero no hizo intención de discutir. Apestaba a descontento, sin embargo. Proteger a Berelain dejaría al margen de la lucha a la Guardia Alada.
A la izquierda apareció un destello azulado que la espesa niebla atenuó y Perrin sintió aflojarse la tensión de los hombros. Grady apareció entre la niebla, buscándolo con la mirada. Lo acompañaba otro hombre que conducía un caballo oscuro de gran alzada. Perrin sonrió por primera vez desde hacía mucho tiempo.
—Me alegro de verte, Tam —saludó.
—Yo también me alegro de veros, milord. —Tam al'Thor seguía siendo un hombre corpulento que daba la impresión de estar preparado para trabajar desde el alba hasta el ocaso sin aflojar el ritmo, pero el cabello le había encanecido por completo desde la última vez que Perrin lo había visto, además de tener más arrugas en el rostro franco. Estudió a Gallenne y Arganda con una mirada firme y se hizo una composición de lugar en un visto y no visto. Las armaduras llamativas lo traían sin cuidado, no lo impresionaban.
—¿Cómo vas, Grady? —se interesó Perrin.
—Aguantando, milord. —La voz del baqueteado Asha'man denotaba un profundo agotamiento. A pesar de que la niebla desdibujaba su figura, el rostro parecía el de un hombre mayor que Tam.
—Bien, tan pronto como hayas acabado aquí reúnete con Mishima. Quiero que haya alguien que no lo pierda de vista. Alguien que lo pone lo bastante nervioso para que no se le ocurra cambiar lo que hemos acordado. —Le habría gustado decirle a Grady que atara el acceso; sería un atajo para llevar a Faile de vuelta a Dos Ríos. Pero si las cosas salían mal esa mañana, también sería un atajo para los Shaido.
—No sé si sería capaz de poner nervioso a un gato ahora mismo, milord, pero haré cuanto esté en mi mano.
Fruncido el entrecejo, Tam siguió con la mirada a Grady hasta que el Asha'man se perdió en la lóbrega grisura.
—Habría querido tener otro medio de llegar aquí —dijo—. Tipos como él visitaron Dos Ríos hace un tiempo. Uno que se hacía llamar Mazrim Taim, un nombre del que todos habíamos oído hablar. Un falso Dragón. Sólo que ahora lleva chaqueta negra con bordados extravagantes y dice ser el M'Hael. Hablaron en todas partes sobre enseñar a los hombres a encauzar y sobre esa Torre Negra. —Sus palabras estaban cargadas de acritud—. Los Consejos del Pueblo intentaron impedírselo, y también los Círculos de Mujeres, pero al final acabaron llevándose a cuarenta hombres y muchachos con ellos. Gracias a la Luz que algunos entraron en razón, porque si no, se habrían llevado diez veces más esa cifra. —La mirada del hombre se desvió hacia Perrin—. Taim dijo que Rand lo envió. Dijo que Rand es el Dragón Renacido. —Había un dejo interrogante en sus palabras, tal vez esperanza de recibir una negativa, quizás una exigencia de saber por qué Perrin no había dicho nada.
Los colores giraron en su cabeza, pero los rechazó y respondió sin responder. Las cosas eran como eran.
—Ya no se puede hacer nada al respecto, Tam. —Según Grady y Neald, la Torre Negra no dejaban ir a los hombres sin más ni más una vez que habían firmado.
La tristeza se mezcló en el olor de Tam, aunque el hombre no lo dejó ver en su expresión. Conocía la suerte que corrían los hombres que encauzaban. Grady y Neald aseguraban que la mitad masculina de la Fuente estaba limpia ahora, pero Perrin no entendía cómo podía ser verdad tal cosa. Las cosas eran como eran. Uno hacía el trabajo que le asignaban, seguía el camino que le marcaban y no había más que hablar. No tenía sentido protestar por las ampollas en los pies ni por las piedras que se pisaban.
—Éste es Bertain Gallenne, mayor de la Guardia Alada —continuó—, y él es Gerard Arganda, primer capitán de la Legión del Muro. —Arganda se encogió de hombros con aire incómodo. Ese nombre conllevaba peso político en Ghealdan y, al parecer, Alliandre no se había sentido lo bastante fuerte para anunciar que estaba reconstruyendo la Legión. Balwer, sin embargo, tenía instinto para desenterrar secretos y éste le aseguraba que Arganda no cometería un disparate con tal de llegar hasta su reina—. Gallenne, Arganda, éste es Tam al'Thor, mi primer capitán. ¿Has estudiado el mapa y mi plan, Tam?
—Lo hice, milord —repuso secamente Tam. Estaba fuera de toda duda que lo haría—. Me parece un buen plan. Tan bueno como cualquiera hasta que las flechas empiezan a dispararse.
—Mientras sea vuestro primer capitán, milord, no tengo nada que objetar —manifestó Arganda mientras ponía el pie en el estribo de su ruano. Ya había hecho objeciones de sobra anteriormente. Ni a él ni a Gallenne les había gustado que Perrin estuviera poniendo a alguien por encima de ellos.
Desde lo alto de la vertiente llegó la llamada penetrante de un sinsonte de alas negras. Sólo una. De tratarse de un pájaro de verdad la llamada se habría repetido.
Perrin ascendió la pendiente lo más deprisa posible. Arganda y Gallenne lo pasaron en sus monturas, pero se separaron para dirigirse cada cual hacia sus hombres y desaparecieron en la densa niebla gris. Perrin siguió hasta la cumbre y hacia la otra vertiente. Dannil se encontraba casi al borde de la niebla y miraba hacia el campamento Shaido. Señaló, pero el motivo de la alarma era evidente. Un numeroso grupo de algai'd'siswai —puede que unos cuatrocientos o más— abandonaba las tiendas. Los Shaido mandaban partidas de incursiones con frecuencia, pero ese grupo iba directo hacia la posición de Perrin. Sólo caminaban, pero no tardarían mucho en llegar a los cerros.
—Ha llegado el momento de que nos vean, Dannil —dijo al tiempo que se desabrochaba la capa y la ponía sobre un arbusto bajo. Ya volvería luego a recogerla. Si podía. Ahora sólo lo estorbaría. Dannil hizo un remedo de reverencia antes de regresar apresuradamente hacia los árboles; al mismo tiempo apareció Aram, espada en mano. Olía a ansiedad. Perrin se guardó el broche de la capa en el bolsillo; se lo había regalado Faile. Sus dedos encontraron el cordón de cuero en el que había ido haciendo un nudo por cada día que ella había pasado en cautividad. Lo sacó y lo dejó caer al suelo sin dirigirle una sola ojeada. Esa mañana había visto el último nudo.
Metiendo los pulgares por detrás del ancho cinturón que sostenía el martillo y el cuchillo, echó a andar y salió de la niebla. Aram avanzaba sobre las puntas de los pies, adoptaba ya una de aquellas poses de esgrima. Él se limitó a caminar. El sol matinal, de hecho a medio recorrido del cenit, le daba en los ojos. Se había planteado ocupar los cerros orientales y dejar éstos a los hombres de Masema, pero ello habría significado encontrarse bastante más lejos de las puertas de la ciudad. Una razón absurda, pero aquellos portones lo atraían como un imán atraía las limaduras de hierro. Soltó la trabilla que sujetaba el martillo al cinturón, e hizo otro tanto con la trabilla del cuchillo; éste tenía una hoja tan larga como su mano.
La aparición de dos hombres que en apariencia caminaban ociosamente hacia ellos fue suficiente para que los Shaido se pararan. En fin, tal vez no pareciera tan ociosamente, considerando la espada que Aram empuñaba. Tendrían que estar ciegos para que se les pasaran por alto los destellos que el sol arrancaba en la larga hoja. Debían de estar preguntándose si estaban viendo a un par de locos. A mitad de camino pendiente abajo, Perrin se detuvo.
—Relájate —le dijo a Aram—. Te vas a agotar de esa forma.
El otro hombre asintió sin apartar la vista de los Shaido y plantó firmemente los pies. Su efluvio era el de un cazador en pos de una presa peligrosa y decidido a acabar con ella.
Al cabo de un momento, media docena de Shaido echó a andar hacia ellos, despacio. No se habían velado. Seguramente confiaban en que Aram y él se asustaran y echaran a correr. Entre las tiendas la gente señalaba hacia los dos necios de la ladera.
El sonido de botas a la carrera, cascos a galope y resoplidos de caballos hicieron a Perrin mirar hacia atrás. Los ghealdanos de Arganda salieron de la niebla en primer lugar con los petos y yelmos bruñidos, detrás de un estandarte rojo que llevaba las tres estrellas plateadas de seis puntas de Ghealdan, y a continuación aparecieron los jinetes de la Guardia Alada, con armaduras rojas y en pos del azor dorado sobre campo azul de Mayene. Entre ambos, Dannil empezó a situar a los hombres de Dos Ríos en tres hileras. Cada uno de ellos portaba un par de aljabas repletas de flechas colgadas del cinturón y también un puñado de flechas en la mano que clavaron por las puntas en el suelo de la falda del cerro antes de cortar la cuerda atada que las mantenía sujetas. Llevaban espada y espada corta, pero las alabardas y otras armas de asta larga se habían dejado en los carros esa mañana. Uno había llevado el estandarte con la roja cabeza de lobo pero estaba con el asta clavada oblicuamente en la tierra, detrás de ellos. No se podía prescindir de nadie para que lo portara. Dannil llevaba también un arco.
Masema y los lanceros de su guardia personal ocuparon posiciones a la derecha de la Guardia Alada; sus caballos, mal manejados, corcovaban y se encabritaban. Las armaduras tenían trozos picados allí donde el óxido se había raspado en lugar de limpiarlo correctamente. Masema se encontraba en primera línea, con una espada al cinto pero sin yelmo y sin peto. No, valor no le faltaba. Dirigía una miraba furibunda a los mayenienses, entre los que Perrin localizó en ese instante a Berelain, en medio de un bosque de lanzas. No alcanzaba a verle bien el rostro, pero imaginaba que seguía teniendo la expresión gélida. Se había opuesto de manera rotunda a que se dejara al margen de la lucha a la Guardia Alada, y Perrin había tenido que ser muy firme para hacerla entrar en razón. ¡Luz, la mujer había apuntado que podría dirigir la carga!
Las Sabias y las dos Aes Sedai se situaron entre los ghealdanos y los hombres de Dos Ríos, acompañadas por las Doncellas, que se habían atado largas tiras de tela roja en la parte superior del brazo de manera que las puntas les colgaban hasta la muñeca. No logró localizar a Aviellin, pero eran muchas y podría encontrarse entre ellas sin importarle si estaba recién Curada. El velo negro les cubría el rostro a excepción de los ojos, pero Perrin no tenía que verles la cara ni captar su efluvio para saber que estaban indignadas. Las cintas eran necesarias para evitar accidentes, pero Edarra había tenido que ponerse firme para conseguir que las llevaran.
Los brazaletes de oro y marfil tintinearon cuando Edarra se ajustó el oscuro chal. Con las mejillas tostadas por el sol, que parecían más morenas en contraste con el cabello rubio claro, parecía un poco mayor que Perrin, pero los azules ojos denotaban una calma inquebrantable. Perrin sospechaba que era mucho mayor de lo que aparentaba. Esos ojos habían contemplado muchas cosas.
—Creo que no tardaremos en empezar, Perrin Aybara.
Él asintió con la cabeza. Las puertas de la ciudad lo llamaban.
La aparición de casi dos mil lanceros y alrededor de doscientos arqueros bastó para que los Shaido que estaban abajo se velaran y se dispersaran al tiempo que otros salían precipitadamente de las tiendas para unirse a ellos en una línea ancha y extensa. A lo largo de esa línea, dedos y lanzas empezaron a señalar e hicieron que Perrin volviera la cabeza de nuevo, hacia donde apuntaban.
Tam se encontraba ahora en la pendiente y más hombres de Dos Ríos salían a montones de la niebla con arcos largos en la mano. Algunos intentaron mezclarse con los hombres que habían seguido a Perrin a fin de reunirse con hermanos, hijos, sobrinos, amigos, pero Tam los hostigó repetidamente hasta apartarlos de ellos montado en su castrado negro, que movía de un lado a otro mientras los situaba en tres hileras que se ampliaban sin parar a uno y otro lado de los jinetes. Perrin vio a Hu Barran y a su hermano Tad, igualmente larguirucho, los mozos de cuadra de la Posada del Manantial; y Bar Dowtry, con su cara cuadrada y sólo unos años más joven que él aunque ya se estaba labrando un nombre como ebanista; y el delgado Thad Torfinn, que rara vez salía de su granja excepto para ir a Campo de Emond. Oren Dautry, enjuto y alto, se encontraba entre Jon Ayellan, que era gigantesco y calvo, y Kev Barstere, que si estaba allí era porque por fin había escapado del dominio de su madre. Había miembros de los Marwin y de los al'Dai, de los al'Seen y de los Cole, Thane y al'Caar y Crawe, hombres de todas las familias que conocía, otros a los que no conocía, desde Deven Ride hasta Colina del Vigía o Embarcadero de Taren, todos con aire adusto y cargados con pares de aljabas repletas y haces extra de flechas. Y entre ellos había otros, hombres de piel cobriza, hombres con velos transparentes que les cubrían la mitad inferior del rostro, hombres de tez clara que no tenían el aspecto de la gente de Dos Ríos. Llevaban arcos más cortos, naturalmente —se tardaba una vida en aprender a manejar el arco largo de Dos Ríos— pero todos los semblantes que Perrin distinguía mostraban la misma determinación que cualquiera de los hombres de Dos Ríos. ¿Qué hacían allí esos forasteros? El raudal de hombres a la carrera continuó hasta que finalmente las tres largas líneas estuvieron compuestas por al menos tres mil hombres, tal vez cuatro mil.
Tam condujo su caballo ladera abajo hasta donde se encontraba Perrin y se quedó observando las cada vez más numerosas líneas de Shaido, allá abajo; no obstante, fue como si oyera la pregunta que Perrin no pronunció en voz alta.
—Pedí voluntarios entre los hombres de Dos Ríos y escogí a los mejores arqueros, pero los que acogisteis allí empezaron a acudir en grupos. Les disteis a ellos y a sus familias un hogar, y dijeron que ahora ellos eran también hombres de Dos Ríos. Algunos de esos arcos no llegarán mucho más allá de doscientos pasos, pero los hombres que elegí acertaban a dar a lo que apuntaban.
Allá abajo, los Shaido comenzaron a golpear rítmicamente las lanzas contra las adargas de piel de toro. ¡Ra-ta-ta-tá! ¡Ra-ta-ta-tá! ¡Ra-ta-ta-tá! El sonido creció hasta retumbar como el trueno. El raudal de formas veladas que salía corriendo de las tiendas empezó a menguar paulatinamente hasta cesar por completo. Parecía que hubieran salido todos los algai'd'siswai. Después de todo, ése era el plan. Debía de haber alrededor de veinte mil y todos golpeaban la adarga. ¡Ra-ta-ta-tá! ¡Ra-ta-ta-tá! ¡Ra-ta-ta-tá!
—Después de la Guerra de Aiel esperaba no volver a oír eso —dijo Tam en voz alta, para que se lo oyera. Era un ruido capaz de ponerle los nervios de punta a un hombre—. ¿Daréis vos la orden, lord Perrin?
—Hazlo tú. —Perrin aflojó de nuevo el martillo y el cuchillo. Sus ojos iban constantemente de los Shaido a las puertas de la ciudad y la oscura mole de la fortaleza en su interior. Faile estaba allí.
—No tardaremos en saberlo —dijo Edarra. Se refería a si la horcaria había hecho efecto. Si no habían esperado suficiente tiempo, podían darse todos por muertos. Sin embargo, la voz de la Sabia era sosegada.
Aram rebulló, de nuevo sobre las puntas de los pies y con la espada enarbolada ante sí con ambas manos. Perrin oyó a Tam dar órdenes mientras cabalgaba a lo largo de las líneas de arqueros.
—¡Arcos largos, encajad flecha en la cuerda! ¡Arcos cortos, esperad hasta estar más cerca! ¡Arcos largos, encajad flecha en la cuerda! ¡Arcos cortos, esperad hasta estar más cerca! ¡No tenses aún, necio! ¡Sabes bien que no debes hacerlo! ¡Arcos largos...!
Allí abajo, alrededor de una cuarta parte de los Shaido se dieron la vuelta y salieron al trote hacia el norte, en paralelo al cerro, sin dejar de golpear las adargas. Otra cuarta parte hizo lo mismo en dirección sur. Se proponían rodear la elevación y atacar en la vertiente por ambos lados. Flanquear, lo llamaba Tylee. Hubo un movimiento de ola entre los que quedaban cuando empezaron a meter las lanzas en el correaje que sujetaba el estuche del arco y a colgar la adarga del cinturón para, acto seguido, sacar el arco del estuche y prepararlo para disparar.
—Muy pronto —murmuró Edarra.
Una bola de fuego más grande que la cabeza de un hombre salió desde las tiendas y trazó un arco en el aire en dirección al cerro; la siguió una segunda el doble de grande, y otras más, toda una sarta de ellas. La primera ascendió alto y después empezó a caer. Y explotó con un estruendo ensordecedor unos cien pasos por encima de la ladera. En rápida sucesión las demás empezaron a estallar, también inofensivamente. Pero las siguieron más esferas llameantes lanzadas contra el risco en un constante flujo. Rayos bifurcados se descargaron desde un cielo despejado y estallaron con estampidos atronadores y trombas de chispas sin haber llegado al suelo ni de cerca.
—Puede que sean quince o veinte Sabias las que han escapado de los efectos de la horcaria —dijo Edarra—. En caso contrario se les habrían unido más a estas alturas. Sólo veo nueve mujeres que encauzan. Las otras deben de encontrarse entre las tiendas. —Le desagradaba el acuerdo hecho con los seanchan casi tanto como a las Aes Sedai, pero su voz sonaba tranquila. En su opinión los Shaido habían violado el ji'e'toh hasta un grado tal que era cuestionable que se los pudiera seguir llamando Aiel. Para ella, eran algo infecto que había que extirpar del cuerpo Aiel, y sus Sabias eran lo peor de la afección, por haberlo permitido. Masuri echó el brazo hacia atrás, pero Edarra le puso la mano en el hombro—. Todavía no Masuri Sokawa. Ya te diremos cuándo.
Masuri asintió obedientemente a pesar de que olía a impaciencia.
—Bueno, pues yo al menos me siento en peligro —manifestó firmemente Annoura a la par que echaba el brazo hacia atrás. Las trencillas rematadas con cuentas tintinearon cuando giró la cabeza para eludir la mirada intensa de la Sabia. Su efluvio tenía una gran inquietud—. Quizá espere un poco más —masculló.
Las bolas de fuego que surcaban el aire siguieron explotando muy por encima y los rayos se descargaban sin dar en el cerro, pero los Shaido de abajo no se habían quedado quietos. Sin un grito, la masa inició un trote ligero hacia la elevación. Y cantando a pleno pulmón. Perrin dudaba que cualquier otro en la ladera distinguiera algo más que un bramido, pero sus agudos oídos captaban débilmente las palabras. Entonaban el canto en partes.
Prestas las lanzas...
... mientras el sol suba a su cenit.
Prestas las lanzas...
... mientras el sol baje a su ocaso.
Prestas las lanzas...
... ¿Quién teme a la muerte?
Prestas las lanzas...
... ¡Nadie que yo conozca!
Perrin dejó fuera el sonido, hizo caso omiso de él en tanto que enfocaba la mirada más allá de la avalancha de figuras veladas lanzadas a la carga, hacia las puertas de Malden. Virutas de hierro atraídas por un imán. Tuvo la impresión de que las figuras allá abajo hubieran frenado un poco el paso, aunque sabía que no era así. Todo parecía ralentizarse ante él en momentos como aquél. ¿Cuánto faltaba para que llegaran, furiosos? Habían cubierto poco más de la mitad de la distancia que los separaba de los cerros.
—¡Arcos largos, tensad! ¡A mi señal! —gritó Tam—. ¡Arcos largos, tensad! ¡A mi señal!
Perrin sacudió la cabeza. Era demasiado pronto. Miles de cuerdas de arco chasquearon detrás de él. Las flechas volaron en arco sobre él. El cielo pareció oscurecerse con ellas. Segundos después siguió otra andanada, y luego una tercera. Bolas de fuego hacían barridos a través de las flechas cual guadaña segando hierba, pero aun así seguían siendo miles las que cayeron como una lluvia mortífera sobre los Shaido. Por supuesto. Había olvidado el factor de la posición elevada de los arqueros. Eso les daba un poco más de alcance. No era algo que se le hubiera escapado a Tam. Ni que decir tiene que no todas las flechas acertaron a dar a un hombre; muchas se clavaron en tierra. Quizá la mitad acertaron en los algai'd'siswai y atravesaron brazos o piernas y se hincaron en cuerpos. Los Shaido heridos apenas aflojaron el paso, ni siquiera cuando tuvieron que levantarse trabajosamente del suelo. No obstante, atrás dejaron centenares tendidos inmóviles en el suelo, y la segunda andanada derribó a cientos más, al igual que la tercera, en tanto que la cuarta y la quinta ya estaban en camino. Los Shaido siguieron acercándose, echados hacia adelante como si corrieran contra un aguacero, mientras las bolas de fuego y los rayos de las Sabias estallaban en lo alto. Ya no cantaban. Algunos alzaron los arcos y dispararon. Una flecha rozó ligeramente a Perrin en el brazo izquierdo, pero las demás se quedaron cortas. Aunque no por mucho, sin embargo. Otros veinte pasos y...
El repentino sonido agudo de los cuernos seanchan atrajo su mirada hacia el norte y hacia el sur justo a tiempo de ver cómo el suelo estallaba en surtidores de fuego entre los grupos de los flancos. Lanzas de rayos cayeron sobre ellos. A las damane las habían mantenido entre los árboles de momento, pero llevaban a cabo su mortífero trabajo. Una y otra vez explosiones de fuego o de descargas eléctricas arrojaban hombres al aire como ramitas. Aquellos algai'd'siswai no tenían ni idea de dónde les llegaban los ataques. Echaron a correr hacia los árboles, hacia quienes los estaban diezmando. Algunas bolas de fuego procedentes del campamento empezaron a volar hacia la floresta donde se encontraban las damane y rayos salieron igualmente lanzados hacia allí, pero con tan escaso resultado como lo habían tenido contra el cerro. Tylee afirmaba que las damane se utilizaban para todo tipo de tareas, pero la realidad es que eran armas de guerra y ellas y las sul'dam eran muy buenas en ello.
—Ahora —dijo Edarra y las bolas de fuego empezaron a llover sobre los Shaido. Las Sabias y las Aes Sedai realizaban gestos de lanzamiento con los dos brazos tan rápidos como era posible y cada vez una bola de fuego parecía brotar de las puntas de los dedos de las mujeres. Muchas de ellas explotaban demasiado pronto, claro. Las Sabias Shaido se esforzaban por proteger a los suyos. Pero los algai'd'siswai se hallaban mucho más cerca de los cerros, así que tenían menos tiempo para reaccionar. Las bolas de fuego explotaban entre los Shaido y arrojaban al aire hombres o brazos y piernas cercenados. Descargas azul plateadas caían en zigzag y la mayoría también daban en el blanco. El vello en los brazos de Perrin se erizó; el pelo intentaba ponérsele de punta en la cabeza. El aire parecía crepitar con las descargas de los rayos.
Incluso mientras lanzaban muerte a los hombres de abajo, Edarra y las otras paraban los ataques de las Sabias Shaido y durante todo el tiempo los hombres de Dos Ríos hicieron funcionar sus arcos lo más rápido posible. Un hombre entrenado era capaz de disparar doce flechas en un minuto y, además, ahora los blancos estaban a menos distancia. A los Shaido sólo les faltaban doscientos pasos para llegar al pie del cerro. Sus flechas aún se quedaban cortas, pero las de Dos Ríos acertaban de lleno todas las veces a tan corto alcance. Cada arquero elegía su blanco, por supuesto, de modo que Perrin veía caer algai'd'siswai atravesados por dos, tres e incluso cuatro saetas.
El aguante de un ser humano tiene su límite. Los Shaido empezaron a retroceder. No era una derrota aplastante, no huían en desbandada. Muchos disparaban flechas hacia el cerro aunque no albergaran esperanza de que llegaran. Pero se volvieron como si obedecieran una orden y corrieron en un intento de salir del radio de alcance de las flechas de Dos Ríos y de la lluvia de fuego y rayos que los perseguía. Los grupos de los flancos retrocedieron también al tiempo que aparecía la formación de lanceros en tres líneas de mil caballos de anchura en un lento avance mientras que fuego y relámpagos hostigaban a los Shaido.
—¡Por líneas, tres pasos adelante y disparad! —gritó Tam.
—¡Adelante al paso! —bramó Arganda.
—¡Conmigo! —gritó Masema.
Se suponía que Perrin tenía que ajustarse a ese avance lento con los demás, pero echó a andar ladera abajo más y más deprisa. Las puertas lo atraían. La sangre se tornaba fuego líquido. Elyas afirmaba que era una sensación normal cuando la propia vida corría peligro, pero él no lo sentía así. Una vez casi se había ahogado en el Bosque de las Aguas y no había notado nada igual a esta emoción, ese estremecimiento que ahora lo inundaba en una oleada vertiginosa. Alguien gritó su nombre detrás de él, pero siguió al trote, cada vez más deprisa. Soltó el mango del martillo de la traba del cinturón y sacó el cuchillo con la mano izquierda. Se dio cuenta de que Aram corría a su lado, pero ante todo su mente estaba centrada en las puertas, en los Shaido que aún se interponían entre Faile y él. Fuego, rayos y flechas caían sobre ellos como granizo y ya no se volvían para disparar sus propios arcos, si bien echaban ojeadas hacia atrás con frecuencia. Muchos sostenían a compañeros heridos, hombres que arrastraban una pierna y se apretaban un costado donde asomaba el astil de una flecha de Dos Ríos, y él les iba ganando terreno.
De repente, media docena de hombres velados se dieron media vuelta con las lanzas aferradas y echaron a correr hacia Aram y él. Que no usaran los arcos significaba que se habían quedado sin flechas. Había oído contar historias sobre paladines, hombres que decidían el futuro entre dos ejércitos en un combate singular cuyo desenlace se respetaba. Los Aiel no tenían ese tipo de relatos. No obstante, Perrin no frenó. Su sangre era fuego. Él era fuego.
Una flecha de Dos Ríos acertó a un Shaido en medio del pecho, y no había acabado de desplomarse cuando otros tres fueron acribillados con al menos una docena de saetas cada uno. Pero ahora Aram y él se hallaban demasiado cerca de los dos restantes. A excepción de los tiradores más expertos nadie correría el riesgo de darle a él o a Aram si disparaba. Aram se dirigió hacia uno de los Aiel como si danzara, la espada como un borrón destellante, pero Perrin no tuvo tiempo para observar la lucha de otros aunque hubiese querido hacerlo. Un hombre velado que era una cabeza más alto que él arremetió con una lanza corta que sostenía casi por el extremo romo. Paró la lanza con el cuchillo y atacó con el martillo. El Shaido intentó pararlo con la adarga, pero Perrin cambió ligeramente la trayectoria del golpe y oyó crujir los huesos del antebrazo del Aiel con el impacto de diez libras de acero impulsado por el brazo de un herrero. Había dejado atrás la punta de la lanza y, sin detenerse, lanzó un tajo horizontal al cuello del hombre con el cuchillo. La sangre salió a borbotones y Perrin corría de nuevo cuando el hombre todavía se desplomaba. Tenía que llegar hasta Faile. Fuego en la sangre, fuego en el corazón. Fuego en la cabeza. Nada ni nadie le impediría llegar hasta Faile.
30
AL OTRO LADO DE LAS PUERTAS
Faile intentó calcular la hora por la inclinación de los haces de luz que se filtraban por las grietas del devastado edificio que tenían encima; le pareció que aún faltaba poco para el mediodía. Lo único que se había logrado despejar era un pequeño hueco en lo alto de la escalera del sótano. Cualquiera de ellas habría pasado a través del hueco si se hubiesen atrevido a trepar por el ladeado montón de escombros ennegrecidos, pero seguía dando la impresión de que podría irse abajo en cualquier momento. La enmarañada pila todavía crujía de forma alarmante de vez en cuando. Lo único bueno era que no se había puesto a llover, pero la pregunta era cuánto aguantaría sin hacerlo. Llevaba oyendo truenos desde hacía tiempo, muchos truenos, y poco a poco se iban acercando. De hecho, los estampidos resonaban casi de continuo. Una tormenta tan fuerte podría bastar para que el edificio acabara desplomándose. Luz, qué sed tenía.
Rolan apareció de repente por la abertura y se tumbó sobre el rellano de piedra. No llevaba puesto el correaje en el que sujetaba el arco. Con cuidado se deslizó, como si reptara, hacia los escombros. El montón crujió quedamente bajo su peso. Kinhuin, un hombre de ojos verdes que era su buen palmo más bajo que él, se arrodilló para aferrarlo por los tobillos. Por lo visto, allí arriba sólo había tres de los Sin Hermanos, pero eso significaba que eran tres de más.
Con la cabeza y los hombros asomando por el borde de los escombros, Rolan alargó un brazo hacia abajo.
—No queda tiempo, Faile Bashere. Dame la mano.
—Primero Maighdin —respondió Faile con voz pastosa a la par que desestimaba con un gesto de la mano las protestas de la agotada mujer rubia. Luz, tenía la boca llena de tierra y demasiado seca para escupirla—. Arrela y Lacile después. Yo saldré la última. —Alliandre aprobó su decisión con un cabeceo, pero Arrela y Lacile intentaron oponerse—. Callaos y haced lo que os digo —le ordenó firmemente. Los truenos retumbaban una y otra vez. La tormenta que producía tantos truenos descargaría un diluvio, no un simple aguacero.
Rolan rió. ¿Cómo podía reírse el hombre en un momento así? Sólo se calló cuando los tablones carbonizados sobre los que estaba tumbado soltaron otro crujido a costa de sus sacudidas.
—Todavía vistes de blanco, mujer, de modo que cállate y haz lo que yo te digo. —En su tono había un dejo burlón, pero desapareció cuando añadió—: No se sacará a nadie antes que a ti. —Ahí el timbre era hierro fundido.
—Milady —intervino Alliandre con voz ronca—, creo que habla en serio. Haré que las demás salgan en el orden que disteis.
—Deja de fruncir los labios y dame la mano —ordenó Rolan.
¡No estaba frunciendo los labios! Ese hombre podía ser tan cabezota y tan desesperante como Perrin. Sólo que en Perrin más que desesperante era fascinante. Alzó la mano derecha tan alto como le fue posible y dejó que la de Rolan se cerrara sobre la suya. La aupó con facilidad hasta tener la cara justo debajo de la del hombre.
—Agárrate a mi chaqueta. —No había atisbo de esfuerzo en su voz a pesar del ángulo forzado del brazo—. Tendrás que trepar por encima de mí.
Faile adelantó la mano izquierda y asió un puñado de tosco paño, al que se aferró con fuerza. El dolor del hombro le indicó que lo tenía tan magullado como había temido. Cuando Rolan le soltó la otra mano soltó una ahogada exclamación de dolor y se asió rápidamente a la chaqueta con esa mano también. Aferrándola por la cintura con ambas manos, él la aupó un poco más, de forma que quedó recostada sobre la ancha espalda del hombre. Los truenos retumbaban sin cesar. La lluvia no tardaría mucho en caer, lo cual dificultaría aún más sacar a las demás.
—Me gusta sentir tu peso sobre mí, Faile Bashere, pero quizá podrías trepar un poco más deprisa para que pueda sacar a las otras. —Le dio un pellizco en el culo y ella se echó a reír a despecho de sí misma. ¡Ese hombre no dejaba de intentarlo nunca!
Trepar por encima de Rolan fue bastante más lento de lo que había esperado. No creía que tuviera nada roto en el hombro, pero cómo dolía. Una vez creyó haberle dado una patada a Rolan en la cabeza. Así que un pellizco, ¿eh?
Por fin se encontró fuera, más allá de Kinhuin, de pie bajo el cielo de nuevo. La primera vista que tuvo del edificio desde fuera la hizo tragar saliva, y después le dio un ataque de tos cuando el polvillo le entró en la garganta. Los tablones carbonizados se estaban ladeando en un grado alarmante, a punto de desplomarse sobre el sótano. El tercer Sin Hermanos, Jhoradin, un hombre de ojos azules, cabello entre rojizo y rubio y un rostro poco menos de hermoso, observaba a Kinhuin y a Rolan, pero cada dos por tres echaba un vistazo al edificio como si esperara verlo caer. Era achaparrado para ser Aiel, más bajo que Perrin pero bastante más ancho que él. Debía de haber al menos un centenar de los suyos en la calle, personas que la contemplaban con ansiedad, algunos con las ropas blancas manchadas de hollín a causa de sus afanes para sacarla del sótano. ¡Un centenar! Sin embargo, no fue capaz de recriminarlos. Sobre todo después de que Aravine le puso en las manos un odre de agua. El primer sorbo sirvió para enjuagar el polvo y la tierra que tenía en la boca, aunque estaba tan sedienta que habría querido tragárselo con tierra y todo, pero después alzó el odre y empezó a tragar agua con ansia. El hombro magullado protestó, pero Faile no hizo caso y siguió bebiendo sin pausa.
De repente fue consciente de los rayos que se descargaban fuera de la ciudad, hacia el oeste, y bajó el odre para mirar de hito en hito. No muy lejos fuera de la ciudad. Y con un cielo completamente despejado. Y que no llegaban a descargarse de vez en cuando. Muchos de estos relámpagos zigzagueantes y plateados estallaban con sonidos atronadores a bastante altitud del suelo. Bolas de fuego surcaban el cielo y en ocasiones estallaban en el aire con un estampido ensordecedor. ¡Alguien libraba una batalla con el Poder! Pero ¿quién? ¿Habría conseguido Perrin encontrar suficientes Aes Sedai o Asha'man para atacar el campamento? Sin embargo, había algo muy extraño. Faile sabía cuántas Sabias del campamento eran capaces de encauzar, y no parecía haber suficientes rayos o bolas de fuego. Quizá no se trataba de Perrin, después de todo. Había facciones entre las Sabias. No sólo entre las que apoyaban a Sevanna, sino entre septiares con antiguas alianzas y enemistades. Quizás una de esas facciones combatía contra otra. Tal cosa no parecía probable, pero menos lo parecía que Perrin hubiese encontrado bastantes Aes Sedai para atacar y que las Sabias no respondieran a las acometidas con todos los recursos a su alcance.
—Cuando los rayos empezaron Rolan dijo que era una batalla —respondió Aravine a la pregunta de Faile—. Eso es todo. Nadie quiso ir a enterarse de más hasta saber que estabais a salvo.
Faile rechinó los dientes por la frustración. Aunque no tuviera que vérselas con Rolan, lo que quiera que estuviera ocurriendo fuera de las murallas podría dificultar mucho más su huida. Ojalá supiera de qué se trataba, y así tendría posibilidad de discurrir cómo eludirlo. O valerse de ello.
—Que nadie vaya a ningún sitio, Aravine. Podría ser peligroso. —Y además podrían conducir hasta allí a los Shaido cuando regresara. Luz, ¿qué estaría pasando?
Maighdin pasó junto a Kinhuin frotándose una nalga.
—¡Me ha dado un pellizco! —Aunque la voz le sonaba pastosa resultó patente su indignación. Faile sintió una punzada de... De celos no. Por supuesto que no. El puñetero hombre podía pellizcar a todas las mujeres que le apeteciera. Él no era Perrin.
Con un mohín le tendió el odre a la mujer de cabello dorado y Maighdin se aclaró la boca apresuradamente antes de empezar a beber con avidez. En ese momento el ondulado cabello no era dorado, todo apelmazado por la transpiración y con una capa de polvo tan espesa como la que le embadurnaba la cara sudorosa. Ni siquiera parecía guapa en ese momento.
Arrela salió de las ruinas frotándose el trasero y con un gesto tan sombrío como la muerte, pero tomó ansiosamente el odre que Aldin le ofrecía. El joven y alto amadiciense, un tipo cuadrado de hombros que más parecía un soldado que el tenedor de libros que era en realidad, la observó ávidamente mientras ella bebía. A Arrela no le gustaban los hombres de ese modo, pero Aldin se negaba a aceptar que no conseguiría convencerla de que se casara con él. Lacile apareció —¡frotándose el trasero!— y Jhoradin le tendió otro odre de agua y le pasó un dedo por la sucia mejilla. Ella le sonrió antes de empezar a beber. De modo que preparaba de nuevo el regreso a sus mantas si Rolan se mostraba intransigente. Al menos eso era lo que creía Faile que hacía la joven.
Por fin Alliandre pasó junto a Kinhuin, y si no se iba frotando la nalga, la ira glacial plasmada en su semblante hablaba por sí misma. Kinhuin se retiró del agujero y se puso de pie mientras Rolan empezaba a recular arrastrándose sobre la peligrosa pila de maderos.
—Milady —llamó Aravine en tono anhelante, y Faile se volvió para encontrarse con que la mujer de rostro regordete se arrodillaba en el pavimento y apoyaba la cabeza de Maighdin en su regazo. Los párpados de Maighdin aletearon pero no llegaron a abrirse apenas. Movía débilmente los labios, aunque los sonidos eran incomprensibles.
—¿Qué ha pasado? —preguntó Faile mientras se arrodillaba junto a ella con rapidez.
—No lo sé, milady. Bebía agua como si quisiera vaciar el odre y de repente se tambaleó. Un instante después se desplomaba. —Aravine agitó las manos como si fueran hojas cayendo.
—Debe de estar muy cansada —dijo Faile a la par que pasaba la mano por el cabello de su doncella e intentaba no pensar cómo iban a sacar a la mujer del campamento si era incapaz de caminar. Si tenían que llevarla a cuestas, todo habría acabado. Luz, ella misma se sentía un poco inestable—. Nos salvó, Aravine. —La amadiciense asintió con la cabeza, serio el semblante.
—Os esconderé en alguna parte segura hasta que sea de noche, Faile Bashere —dijo Rolan mientras se abrochaba las últimas hebillas del correaje con el estuche del arco. El shoufa marrón ya se lo había enrollado en la cabeza—. Entonces os llevaré al bosque. —Tomó las tres lanzas que le tendía Jhoradin y las metió por el correaje a la espalda, de forma que las largas puntas, relucientes con la luz del sol, sobresalían por encima de su cabeza.
Faile casi se desplomó junto a Maighdin de puro alivio. No habría necesidad de ocultarle nada a Perrin. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de flaquear ahora.
—Nuestras provisiones —empezó, y como si el sonido de su voz hubiera sido la gota que colma el vaso, el edificio emitió un agudo chirrido y se desmoronó con un estruendo que ahogó el ruido de las explosiones durante unos instantes.
—Me ocuparé de que tengáis lo que os haga falta —le contestó Rolan mientras se cubría el rostro con el negro velo. Jhoradin le tendió otra lanza y la adarga, que Rolan colgó del cuchillo del cinturón antes de asirla del brazo derecho y levantarla del suelo—. Hemos de movernos con rapidez. No sé contra quién danzamos las lanzas, pero los Mera'din danzarán hoy.
—Aldin, ¿querrás llevar a Maighdin? —fue cuanto pudo decir antes de que Rolan echara a andar a zancadas arrastrándola tras de sí.
Echó una ojeada hacia atrás para ver si Aldin tomaba en sus brazos a la desmadejada Maighdin. Jhoradin llevaba a Lacile del brazo con tanta firmeza como Rolan a ella. Los tres Sin Hermanos iban a la cabeza de una procesión de hombres y mujeres de blanco. Y de un muchacho. Theril exhibía una expresión sombría. Toqueteando torpemente en la manga —algo nada fácil con la manaza de Rolan ceñida sobre su brazo, Faile asió el mango con relieves de su daga. Fuera lo que fuera lo que estuviera ocurriendo al otro lado de las murallas, a lo mejor necesitaba esa arma antes de que cayera la noche.
Perrin corría por la calle sinuosa que había entre las tiendas. No veía movimiento alguno, pero entre las estruendosas explosiones de las bolas de fuego y los estampidos de rayos alcanzaba a oír otros sonidos que no eran de la batalla. Acero chocando contra acero. Hombres que gritaban mientras mataban o morían. Hombres que daban alaridos. La sangre le corría por la parte izquierda de la cara desde un corte en el cuero cabelludo y también la sentía rezumar por el costado derecho, donde una lanza lo había rozado, y por el muslo izquierdo, debido a una lanza que le había dado un pinchazo algo más profundo. No toda la sangre que lo manchaba era suya. Un rostro asomó por la abertura de una tienda baja y oscura, pero retrocedió precipitadamente al interior. Era la cara de un niño, una cara asustada, y no era la primera que había visto. Los Shaido estaban soportando tal presión que muchos niños se habían quedado solos en las tiendas. Serían un problema del que ocuparse más adelante, sin embargo. Por encima de las tiendas veía las puertas a poco más de un centenar de pasos, en línea recta. Al otro lado de esos portones se encontraban la fortaleza y Faile.
Dos Shaido velados salieron de repente por un costado de una tienda sucia, de color marrón, prestas las lanzas. Pero no contra él. Miraban algo que había a la izquierda. Sin detenerse, se echó sobre ellos. Los dos eran más grandes que él, pero el ímpetu de la embestida dio con todos en el suelo, donde cayeron luchando ya. El martillo se descargó contra la barbilla de uno de los hombres a la par que acuchillaba una y otra vez al otro, hundiendo el acero hasta el fondo. El martillo se alzó y aplastó la cara del hombre, salpicando sangre, se alzó y cayó de nuevo mientras la otra mano apuñalaba sin parar. El hombre de la cara destrozada sufrió un espasmo mientras Perrin se ponía de pie. El otro yacía boca arriba, mirando sin ver el cielo.
Un fugaz movimiento captado por el rabillo del ojo lo hizo zambullirse hacia la derecha. Una espada atravesó el aire donde un instante antes estaba su cuello. Era la espada de Aram. El otrora gitano también había recibido heridas. La sangre le cubría la mitad de la cara como una extraña máscara, había desgarros ensangrentados en la chaqueta de rayas rojas, y tenía los ojos casi vidriosos, como los de un cadáver, pero aún parecía danzar con esa cuchilla en las manos. Su efluvio era el efluvio a muerte, una muerte que buscaba.
—¿Te has vuelto loco? —gruñó Perrin. El choque de acero contra acero sonó cuando desvió la espada con la cabeza del martillo—. ¿Qué haces? —Detuvo otra arremetida de la espada e intentó trabarse con el otro hombre cuerpo a cuerpo, pero apenas tuvo tiempo de echarse hacia atrás a tiempo de salir del apuro sólo con un corte de lado a lado de las costillas.
—El Profeta me lo explicó. —Aram hablaba como si estuviera aturdido, pero sin embargo la espada se movía con grácil destreza, las estocadas rechazadas por poco con el martillo o el cuchillo mientras reculaba. Sólo le quedaba confiar en que no tropezaría con el viento de una tienda ni chocaría contra alguna—. Tus ojos. En realidad eres un Engendro de la Sombra. Fuiste tú el que llevó a los trollocs a Dos Ríos. Me lo explicó todo. Esos ojos. Debí darme cuenta la primera vez que te vi. Tú y Elyas, con esos ojos de Engendros de la Sombra. He de salvar a lady Faile de ti.
Perrin se repuso. No podía seguir moviendo diez libras de acero con la rapidez con que Aram movía una espada que pesaba un tercio. De algún modo tenía que acercarse, salvar esa cuchilla que era un borrón por la velocidad con que se movía. No podía hacerlo sin recibir una herida, y seguramente grave, pero si esperaba mucho más el muchacho acabaría matándolo. El tacón de la bota tropezó con algo y trastabilló hacia atrás, a punto de caerse.
Aram arremetió velozmente con un tajo de arriba abajo. De pronto se quedó paralizado, se le desorbitaron los ojos, y la espada resbaló de sus dedos. Cayó de bruces y quedó tendido boca abajo, con dos flechas clavadas en la espalda. A treinta pasos de distancia, un par de Aiel velados ya colocaba otra flecha en la cuerda y tensaba el arco. Perrin saltó hacia un lado, detrás de una tienda verde, de pico; rodó sobre sí mismo y se incorporó velozmente. Una flecha atravesó la esquina de la tienda y se cimbreó en la lona. Agazapado, se apartó de la tienda verde, se deslizó por detrás de otra azul desvaído y llegó a una tienda baja de un tono marrón descolorido, con el martillo en una mano y el cuchillo en la otra. No era la primera vez que jugaba a ese juego en ese día. Con cautela, se asomó por el borde de la tienda marrón. A los dos Shaido no se los veía por ningún sitio. Quizá lo estaban acechando a su vez o tal vez habían ido a dar caza a cualquier otro. El juego había tenido ambas alternativas con anterioridad. Desde su posición veía a Aram tendido donde había caído. Un ligero golpe de viento agitó los oscuros penachos de las flechas que le sobresalían de la espalda. Elyas tenía razón. Jamás habría debido permitir que Aram empuñara esa espada. Tendría que haberlo mandado volver a los carros o hacerlo regresar con los gitanos. Tantas cosas eran las que debería haber hecho. Ahora ya era demasiado tarde.
Las puertas lo llamaban. Echó un vistazo hacia atrás. Tan cerca ahora. Todavía agazapado echó a correr de nuevo a lo largo de aquellas calles sinuosas, alerta a esos dos Shaido o a cualesquiera otros que pudieran estar al acecho. El fragor de la batalla, al norte y al sur, lo había dejado atrás, pero eso no significaba que no hubiera rezagados.
Giró en una esquina, a sólo unos pocos pasos de las puertas abiertas de par en par, y las encontró abarrotadas de gente. La mayoría vestía sucias túnicas blancas, pero tres eran algai'd'siswai velados, uno de ellos un tipo gigantesco que habría hecho parecer pequeño a Lamgwin. Ése ceñía un brazo de Faile con la manaza. Ella tenía el aspecto de haber rodado por el barro.
Con un rugido, Perrin corrió hacia ellos al tiempo que enarbolaba el martillo, y el hombretón echó a Faile hacia atrás y corrió a su vez hacia él a la par que blandía la lanza y descolgaba la adarga del cinturón.
—¡Perrin! —gritó Faile.
El enorme Shaido titubeó durante un instante y Perrin aprovechó esa vacilación. El martillo golpeó la cabeza del hombre por un lado con tanta fuerza que los pies del Aiel dejaron de tocar el suelo mientras se desplomaba. Otro venía inmediatamente detrás, sin embargo, presta la lanza para ensartarlo con ella. De pronto el hombre soltó un gruñido; una expresión sorprendida asomó a sus ojos verdes por encima del velo al girar la cabeza hacia atrás mientras caía de rodillas para mirar a Faile, que se encontraba cerca, a su espalda. Se desplomó de bruces lentamente y entonces dejó a la vista la empuñadura de acero con relieves que le sobresalía en la espalda. Perrin buscó rápidamente al tercero y se encontró con que ése también yacía boca abajo, con dos mangos de madera sobresaliendo en su espalda. Lacile se apoyaba en Arrela, sollozando. Seguro que el hecho de matar a alguien no le había resultado tan fácil como había imaginado.
Alliandre también estaba delante de la multitud y Maighdin se encontraba justo detrás, en brazos de un joven alto vestido de blanco, pero Perrin sólo tenía ojos para Faile. Dejando caer martillo y cuchillo pasó por encima de los hombres muertos y la estrechó en sus brazos. Su olor le inundó las fosas nasales. Le inundó la cabeza. Tenía un intenso olor a madera quemada, nada menos, pero aun así podía oler su aroma.
—Cuánto tiempo llevo soñando con este momento —susurró.
—Yo también —dijo ella, apoyada contra su pecho, estrechándolo con fuerza. Su efluvio rebosaba gozo, pero estaba temblando.
—¿Te hicieron daño? —preguntó suavemente.
—No. Ellos... No, Perrin, no me hicieron daño. —Sin embargo había otros olores mezclados con la alegría, entretejidos indisolublemente. El sordo, afligido olor a tristeza y el aroma untuoso a culpabilidad. Vergüenza, como aguijonazos de miles de agujas finas como cabellos. Bueno, el hombre había muerto y una mujer tenía derecho a guardar sus secretos si así lo deseaba.
—Lo único que importa es que estás viva y que volvemos a estar juntos —le dijo—. Es lo único importante en el mundo.
—Lo único que importa —repitió ella mientras lo abrazaba con más fuerza. Tanto que de hecho gruñó por el esfuerzo. Pero al cabo de un instante se había retirado y examinaba las heridas que tenía él, tanteaba los desgarros de la chaqueta para mirar debajo—. Éstas no parecen nada graves —dijo enérgicamente, aunque todas esas emociones seguían enredadas con la alegría. Alzó las manos para apartarle el pelo y tiró hasta hacerle inclinar la cabeza para examinarle el corte en el cuero cabelludo—. Te hará falta la Curación, claro. ¿Cuántas Aes Sedai has traído? ¿Cómo te...? No, eso da igual ahora. Hay suficientes para derrotar a los Shaido y es lo que importa.
—Este montón de Shaido —dijo él, que se irguió para mirarla. Luz, ¡con barro o sin barro era tan hermosa!—. Habrá otras seis o siete mil lanzas más aquí dentro de... —Alzó la vista hacia el sol; había creído que estaría más alto—. En menos de dos horas, quizá. Tenemos que acabar aquí y ponernos en marcha antes de ese momento, si podemos. ¿Qué le ocurre a Maighdin? —La mujer yacía desmadejada contra el pecho del joven que cargaba con ella. Parpadeaba sin llegar a abrir los ojos del todo.
—Se agotó al salvarnos la vida —contestó Faile, que dejó de prestar atención a las heridas y se giró hacia las otras personas de blanco—. Aravine, todos vosotros, empezad a reunir a los gai'shain. No sólo a los que me han jurado lealtad, sino a todos los que van de blanco. No vamos a dejar a nadie que podamos llevar con nosotros. Perrin, ¿en qué dirección es más seguro ir?
—Al norte —le contestó—. Al norte es seguro.
—Que se pongan en camino hacia el norte —prosiguió Faile—. Reunid carros, carretas, animales de carga, y cargadlos con lo que quiera que creáis que necesitaremos. ¡Aprisa! —La gente se puso en movimiento. Corrió—. No, tú quédate, Aldin. Habrá que llevar en brazos a Maighdin. Tú quédate también, Alliandre. Y Arrela. Lacile va a necesitar un hombro amigo en el que llorar un rato.
Perrin esbozó una sonrisa. Si su esposa se encontrase en medio de una casa en llamas se pondría a organizar tranquilamente la extinción del fuego. Y ella también ayudaría a apagarlo. Se agachó y limpió la hoja del cuchillo en la chaqueta del hombre de ojos verdes antes de enfundarlo. El martillo también necesitaba una buena limpieza. Procuró no pensar qué era lo que estaba dejando pringado en la chaqueta del hombre. El fuego se apagaba en su sangre. Ya no quedaba emoción, sólo cansancio, y las heridas empezaban a dolerle.
—¿Querrás mandar a alguien a la fortaleza para que Ban y Seonid sepan que ya pueden salir? —pidió mientras deslizaba el mango del martillo por la trabilla del cinturón.
Faile lo miró fijamente, asombrada.
—¿Que están en la fortaleza? ¿Cómo? ¿Por qué?
—¿Alyse no te lo dijo? —Nunca había tenido un genio pronto, le había costado enfadarse hasta que raptaron a Faile. Ahora sintió que la rabia bullía en su interior como burbujas de hierro al rojo blanco—. Dijo que os llevaría con ella cuando se marchara, pero prometió decirte que fueseis a la fortaleza cuando divisarais niebla en las cumbres de los cerros y oyeseis aullar de día a los lobos. Juraría que lo prometió sin rodeos. Maldición, no se puede confiar un ápice en las Aes Sedai.
Faile echó una ojeada a los montes de poniente, donde la espesa niebla seguía agarrada, e hizo una mueca.
—No se llama Alyse, Perrin, sino Galina. Si es que eso no era también una mentira. Tiene que tratarse de ella. Y tiene que pertenecer al Ajah Negro. Oh, ojalá supiera su verdadero nombre. —Movió el brazo izquierdo e hizo un gesto de dolor. Así que le habían hecho daño, ¿verdad? Perrin habría querido poder matar de nuevo al enorme Shaido. Sin embargo Faile no permitió que el dolor la frenara—. Theril, sal de ahí. Te he visto atisbar desde el otro lado de la puerta.
Un jovencito flaco salió tímidamente de detrás de la puerta.
—Mi padre me dijo que me quedara para echaros un ojo, milady —dijo con un acento tan cerrado que Perrin apenas le entendió.
—Pues aunque sea así, ve corriendo a la fortaleza lo más deprisa que puedas y diles a quienes encuentres allí que lord Perrin les manda venir —ordenó firmemente Faile—. Vamos, corre.
El chico se tocó la frente con los nudillos y salió disparado. Al cabo de un cuarto de hora, más o menos, regresó, todavía corriendo, seguido de Seonid, Ban y todos los demás. Ban le hizo una reverencia a Faile y musitó suavemente lo complacido que se sentía de volver a verla antes de ordenar a los hombres de Dos Ríos que montaran guardia en un círculo en torno a las puertas, con los arcos aprestados y las alabardas clavadas en el suelo. Usó su tono normal de voz para eso. Era otro de los que intentaban pulirse. Selande y los otros seguidores de Faile se apresuraron a rodearla mientras parloteaban animadamente a la vez para expresar lo preocupados que se habían sentido cuando no apareció después de que los lobos aullaron.
—Voy a reunirme con Masuri —anunció Kirklin en un tono que retaba a que se le pusieran objeciones. Sin embargo no esperó a que le hicieran ninguna y se limitó a desenvainar la espada y echar a correr a lo largo de la muralla, hacia el norte.
Tallanvor soltó un grito cuando vio a Maighdin en brazos del joven alto y tuvieron que convencerlo de que sólo estaba agotada. Con todo, se la quitó de los brazos al tipo alto y la sostuvo contra su pecho al tiempo que le susurraba.
—¿Dónde está Chiad? —demandó Gaul. Al enterarse de que no había estado con ellas en ningún momento, se veló el rostro—. Las Doncellas me engañaron —dijo, sombrío—, pero la encontraré antes que ellas.
Perrin lo asió por el brazo.
—Ahí fuera hay un montón de hombres que te tomará por Shaido.
—He de encontrarla primero, Perrin Aybara. —Había algo en la voz del Aiel, en su efluvio, que Perrin sólo supo identificar como congoja. Entendía muy bien la aflicción de creer que uno podía haber perdido para siempre a la mujer a la que amaba. Soltó el brazo de Gaul y el Aiel salió disparado entre la línea de arqueros con lanza y adarga en mano.
—Iré con él —dijo Elyas con una sonrisa—. A lo mejor puedo evitar que se meta en problemas. —Desenvainó el largo cuchillo que le había dado nombre entre los lobos, Diente Largo, y corrió en pos del alto Aiel. Si esos dos no conseguían salir sanos y salvos ahí fuera, entonces nadie lo haría.
—Si habéis acabado de parlotear quizás queráis quedaros quieto un momento para la Curación —le dijo Seonid a Perrin—. Por vuestro aspecto la necesitáis.
Furen y Teryl le pisaban los talones, con la mano sobre la empuñadura de la espada y los ojos tratando de no perder detalle todo en derredor. El círculo de hombres de Dos Ríos estaba muy bien, parecían decir con su actitud, pero la seguridad de Seonid era tarea de ellos. Parecían leopardos que van en pos de un gato doméstico. Sólo que ella no tenía nada de gata doméstica.
—Curad primero a Faile —dijo—. Tiene mal el brazo.
Faile hablaba con Alliandre y las dos estaban tan enfadadas que deberían de haber tenido colas para erizarlas. Sin duda el objeto de su enfado era Alyse o Galina o comoquiera que se llamara.
—No veo que sangre como un cerdo. —Seonid alzó las manos para asirle la cabeza y llegó el estremecimiento ahora tan familiar, como si de repente lo sumergieran en un estanque a punto de helarse. Soltó una exclamación ahogada, se sacudió mientras los brazos se agitaban sin control, y cuando la mujer lo soltó las heridas habían desaparecido, ya que no la sangre que le embadurnaba la cara y le manchaba la chaqueta y el pantalón. También se le despertó un apetito voraz.
—¿Qué habéis dicho? —La menuda Verde le dio la espalda y se volvió hacia Faile—. ¿Habéis mencionado a Galina Casban?
—Desconozco su apellido —contestó Faile—. Una Aes Sedai carirredonda, con la boca carnosa, cabello negros y ojos grandes. Bonita a su manera, pero una mujer desagradable. ¿La conocéis? Creo que debe de pertenecer al Ajah Negro.
Seonid adoptó una actitud estirada y apuñó la falda con las manos.
—Por la descripción parece Galina, una Roja, y desde luego muy desabrida. Pero ¿por qué hacéis tal acusación? No es un cargo que se haga a la ligera contra una hermana, ni siquiera a una tan desagradable como ella.
A medida que Faile explicaba lo ocurrido, empezando con el primer encuentro con Galina, la cólera de Perrin se reavivó. La mujer la había chantajeado, la había amenazado, le había mentido, había intentado matarla. Apretó los puños con tanta fuerza que los brazos le temblaron.
—Le partiré el cuello cuando le ponga las manos encima —gruñó cuando Faile hubo acabado.
—Eso no os corresponde a vos —objetó tajantemente Seonid—. Galina tendrá que someterse a juicio con tres hermanas como jurado, y por tal cargo habrán de ser Asentadas. Es posible que la Antecámara de la Torre en pleno. Si se la declara culpable, será neutralizada y ejecutada, pero hacer justicia en este caso les corresponde a las Aes Sedai.
—¿Como que «si»? —inquirió Perrin con incredulidad—. Habéis oído lo que Faile ha contado. ¿Acaso albergáis dudas? —Debía de ofrecer un aspecto amenazador, porque Furen y Teryl se deslizaron para flanquear a Seonid, con la mano en la empuñadura de la espada y una mirada dura en los ojos.
—Tiene razón, Perrin —intervino suavemente Faile—. Cuando a Jac Coplin y Len Congar se los acusó de robar una vaca sabías que eran unos ladrones, pero obligaste a maese Thane que demostrara que la habían robado ellos antes de permitir que el Consejo del Pueblo los mandara azotar. Ocurre lo mismo en el caso de Galina.
—El Consejo del Pueblo no los habría mandado azotar sin haber celebrado un juicio antes, por mucho que yo hubiese dicho —rezongó. Faile se echó a reír. ¡Se rió! Luz, era estupendo volver a oír su risa—. Oh, vale. Galina es cosa de las Aes Sedai. Pero si no se ocupan de esa mujer, lo haré yo si vuelvo a encontrarme con ella. No me gusta que la gente te haga daño.
Seonid aspiró el aire por la nariz mientras lo miraba con aire desdeñoso; olía a desaprobación.
—¿Tenéis herido el brazo, milady? —preguntó después.
—Ocupaos de Arrela primero, por favor —contestó Faile.
La Aes Sedai puso los ojos en blanco en un gesto exasperado y tomó la cabeza de Faile entre sus manos. Faile se estremeció y exhaló, apenas un poco más fuerte que un suspiro hondo. Entonces no era una herida grave y, en cualquier caso, había desaparecido. Le dio las gracias a Seonid mientras la conducía hasta Arrela.
De repente Perrin se dio cuenta de que ya no se oían las explosiones. De hecho, no recordaba haber oído ninguna desde hacía un rato. Eso tenía que ser buena señal.
—He de saber cómo marchan las cosas. Ban, no pierdas de vista a Faile.
Su esposa protestó porque fuera solo, y cuando finalmente Perrin accedió a que lo acompañaran diez de los hombres de Dos Ríos, un jinete con armadura lacada había aparecido por la esquina septentrional de la muralla de la ciudad. Tres finas plumas azules señalaban a la oficial como Tylee. Al irse acercando, Perrin vio que llevaba a una mujer desnuda cruzada sobre la silla del alto zaino. La mujer iba atada por muñecas y codos, tobillos y rodillas. El largo cabello dorado casi llegaba al suelo, y llevaba enganchados a él gargantillas de gemas e hilos de perlas. Un collar de grandes gemas verdes y oro resbaló y se deslizó al suelo cuando Tylee sofrenó al caballo. Se quitó el peculiar yelmo con la mano enfundada en el guantelete y lo apoyó sobre el trasero de la mujer tendida boca abajo.
—Una extraordinaria arma esos arcos vuestros —dijo arrastrando las palabras mientras miraba a los hombres de Dos Ríos—. Ojalá tuviésemos unos arcos iguales. Kirklin me dijo dónde encontraros, milord. Han empezado a rendirse. Los hombres de Masema resistieron hasta el borde del suicidio. Casi todos están muertos o moribundos, creo. Y las damane convirtieron las crestas de esas elevaciones en una trampa mortal en la que sólo un demente se habría metido. Lo mejor es que las sul'dam ya han puesto el a'dam a más de doscientas mujeres. Esa «infusión fría» vuestra bastó para que la mayoría fuera incapaz siquiera de ponerse de pie sin ayuda. Tendré que mandar que envíen to'raken para sacarlas de aquí por aire.
Seonid hizo un ruido gutural. Mantenía el semblante sosegado, pero su efluvio era de una ira afilada como una daga. Miraba a Tylee como si quisiera abrir un agujero a través de la oficial. La seanchan no le prestó la menor atención excepto para sacudir ligeramente la cabeza.
—Después de que mi gente y yo nos hayamos marchado —dijo Perrin, El acuerdo lo había hecho con ella. No quería correr el riesgo de ponerlo a prueba con cualquier otra persona—. ¿Qué más bajas ha habido aparte de los hombres de Masema?
—Escasas —contestó Tylee—. Entre vuestros arqueros y las damane realmente no lograron acercarse a nosotros. Jamás había visto que los planes de una batalla salieran tan a pedir de boca, sin contratiempos. Si hemos sufrido un centenar de bajas entre los dos, me sorprendería.
Perrin se encogió. Suponía que ése era un número de bajas insignificante dadas las circunstancias, pero algunos de esos muertos serían hombres de Dos Ríos. Tanto si los conocía como si no, eran su responsabilidad.
—¿Sabéis dónde está Masema?
—Con lo que queda de sus tropas. De cobarde no tiene nada, eso hay que admitirlo. Él y sus doscientos... Bueno, ahora serán unos cien. Se abrieron camino a través de los Shaido hasta los cerros.
Perrin rechinó los dientes. Ese hombre se encontraba de nuevo rodeado de su chusma. Ahora sería su palabra contra la de Masema respecto al motivo por el que Aram había intentado matarlo y, en cualquier caso, no parecía probable que sus seguidores lo entregaran para que se lo sometiera a juicio.
—Debemos irnos de aquí antes de que los otros lleguen. Si los Shaido se enteran de que hay posibilidades de rescate con los refuerzos que se acercan tal vez decidan olvidar que se han rendido. ¿Quién es vuestra prisionera?
—Sevanna. —Fue Faile quien respondió con voz fría. Su efluvio a odio era casi tan intenso como cuando había hablado de Galina.
La mujer de cabello dorado se incorporó hacia atrás un poco y sacudió la cabeza para apartarse el pelo de la cara, y en el proceso se le cayeron más collares. Los ojos, que asestaban una mirada llena de odio a Faile, eran como fuego verde por encima del trapo que se había utilizado para amordazarla. Apestaba a ira.
—Sevanna de los Jumai Shaido. —La voz de Tylee rebosaba satisfacción—. Me lo dijo con gran orgullo. Tampoco ella es cobarde. Cuando la encontramos sólo llevaba encima una túnica de seda y las joyas, pero se las arregló para lancear a dos de mis altaraneses antes de que le quitara la lanza.
Sevanna gruñó debajo de la mordaza y se debatió como si quisiera arrojarse del caballo. Hasta que Tylee le azotó el trasero, mejor dicho. Después de eso se contentó con lanzar miradas feroces a cuantos tenía a la vista. Estaba bien proporcionada, aunque Perrin se dijo que no debería reparar en esos detalles estando allí su esposa. Sólo que Elyas le había dicho que ella esperaría que se diera cuenta de esas cosas, de modo que se obligó a observarla abiertamente.
—Reclamo el contenido de su tienda —anunció Faile, que le asestó una mirada penetrante. A lo mejor es que no debía hacerlo tan abiertamente—. Tiene un gran baúl de joyas allí y lo quiero. No me mires como un idiota, Perrin. Tenemos a cien mil personas a las que alimentar, vestir y ayudar a regresar a sus hogares. Cien mil como mínimo.
—Quiero ir con vos, milady, si me aceptáis —intervino el tipo joven que había sostenido en brazos a Maighdin—. Y no seré el único, si nos aceptáis.
—Vuestra esposa, supongo, milord —dijo Tylee, que miraba a Faile.
—Así es. Faile, permíteme presentarte a la oficial general Tylee Khirgan, al servicio de la emperatriz de Seanchan. —A lo mejor hasta él empezaba a pulirse un poco—. Oficial general, mi esposa, lady Faile ni Bashere t'Aybara. —Tylee inclinó la cabeza y Faile hizo una leve reverencia, inclinando aún menos la cabeza. Con cara sucia o sin ella su apariencia era regia. Un pensamiento que lo llevó a recordar la Corona Rota. La discusión respecto a ese asunto tendría que dejarse para más adelante. Sin duda sería una larga discusión. Creía que esta vez no iba a resultarle tan difícil alzar la voz, como aparentemente quería ella—. Y ella es Alliandre Maritha Kigarin, por la Gracia de la Luz reina de Ghealdan y Defensora del Muro de Garen. Y mi vasalla. Ghealdan se halla bajo mi protección. —Una estupidez decir tal cosa, pero no tenía más remedio que hacerlo.
—Nuestro acuerdo no abarcaba eso, milord —respondió Tylee con cautela—. Yo no decido dónde va el Ejército Invencible.
—Ahora lo sabéis, oficial general. Y decidles a quienes estén por encima de vos que no pueden tener Ghealdan. —Alliandre le sonrió de oreja a oreja, con tanto agradecimiento que le entraron ganas de reír. Luz, Faile también le sonreía. Con orgullo. Se frotó un lado de la nariz—. Realmente hemos de ponernos en marcha antes de que esos otros Shaido lleguen. No quiero encontrarme con ellos delante y con todos esos prisioneros detrás pensando en empuñar de nuevo una lanza.
Tylee soltó una risita divertida.
—Tengo algo más de experiencia con este pueblo que vos, milord. Una vez que se han rendido no volverán a combatir ni intentarán escapar durante tres días. Además, tengo a mis altaraneses haciendo grandes hogueras con sus lanzas y arcos, para mayor seguridad. Disponemos de tiempo para preparar nuestro despliegue. Milord, espero no tener que enfrentarme a vos en un campo de batalla —dijo mientras se quitaba el guantelete con el envés de acero de la mano derecha—. Me sentiré honrada si me llamáis Tylee. —Se inclinó y le tendió la mano.
Perrin sólo fue capaz de mirarla fijamente durante unos segundos. Qué mundo tan raro. Había acudido a ella pensando que iba a hacer un trato con el Oscuro, y la Luz sabía que algunas cosas que los seanchan hacían eran más que repulsivas, pero esa mujer era leal y fiel a su palabra.
—Yo soy Perrin, Tylee —dijo al tiempo que le estrechaba la mano. Un mundo realmente raro.
Despojándose de la ropa interior, Galina la echó encima de la túnica de seda y se agachó para coger el traje de montar que había sacado de las alforjas de Rauda. Era una prenda hecha para alguien ligeramente más grande que ella, pero bastaría hasta que pudiera vender una de las gotas de fuego.
—Quédate como estás, Lina —sonó la voz de Therava, y de repente Galina no habría sido capaz de erguirse aunque el bosque que la rodeaba estuviese en llamas. Pero sí podía chillar—. Y guarda silencio. —Se atragantó al tragarse el grito con un movimiento convulso de la garganta. Aun así todavía podía llorar, en silencio, y las lágrimas empezaron a caer en el mantillo del suelo del bosque. De repente recibió una fuerte bofetada—. De algún modo has conseguido la vara —dijo Therava—. En caso contrario no estarías aquí. Dámela, Lina.
Sería imposible ofrecer resistencia. Poniéndose derecha, Galina sacó la vara de las alforjas y se la tendió a la mujer de ojos de halcón mientras las lágrimas le corrían por las mejillas.
—Deja de lloriquear, Lina. Y ponte el collar y el cinturón. Tendré que castigarte por habértelos quitado.
Galina se encogió. Ni siquiera la orden de Therava hizo que cesara el flujo de lágrimas, y sabía que también se la castigaría por eso. El collar y el cinturón de oro salieron de las alforjas y le ciñeron cuello y talle. Se quedó de pie, vestida únicamente con las pálidas medias de lana y las flexibles botas blancas acordonadas; el peso del collar y del cinturón tachonados de gotas de fuego pareció suficiente para postrarla en el suelo. Los ojos se le quedaron prendidos en la vara que sostenían las manos de Therava.
—Tu montura servirá como animal de carga, Lina. En cuanto a ti, tienes prohibido volver a montar nunca más.
Tenía que haber un modo de conseguir de nuevo esa vara. ¡Tenía que haberlo! Therava no dejaba de darle vuelta y más vueltas entre las manos, tentándola.
—Deja de jugar con tu mascota, Therava. ¿Qué vamos a hacer? —Belinde, una esbelta Sabia con el cabello rubio tan aclarado por el sol que casi parecía blanco, se acercó a zancadas a Therava y los ojos de color azul claro se clavaron en ella con expresión enfurecida. El semblante huesudo parecía a propósito para esas miradas coléricas.
Fue entonces cuando Galina se dio cuenta por primera vez de que Therava no estaba sola. Varios centenares de hombres, mujeres y niños se agrupaban entre los árboles detrás de ellas; algunos hombres llevaban cargada al hombro una mujer, nada menos. Sintiendo que las mejillas le ardían, se tapó con las manos. Aquellos largos días de obligada desnudez no la habían acostumbrado a estar sin ropa delante de hombres. Entonces reparó en otra singularidad. Sólo había un puñado de algai'd'siswai, con estuches de arco a la espalda y aljabas colgadas a la cadera, pero todos, hombres y mujeres excepto las Sabias, llevaban al menos una lanza. También iban velados, ya fuera con un pañuelo o con un trozo de tela. ¿Qué podía significar eso?
—Regresamos a la Tierra de los Tres Pliegues —anunció Therava—. Enviaremos corredores para encontrar a todos los septiares con los que se pueda dar para decirles que abandonen a sus gai'shain de las tierras húmedas, que dejen todo lo que tengan que dejar y emprendan con sigilo el regreso a la Tierra de los Tres Pliegues. Reconstruiremos nuestro clan. Los Shaido resurgiremos del desastre al que Sevanna nos arrastró.
—¡Se tardarán generaciones en lograrlo! —protestó Modarra. Delgada y muy bonita, pero incluso más alta que Therava, tanto como la mayoría de los hombres Aiel, le hizo frente a Therava sin acobardarse. Galina no entendía cómo era capaz de hacerlo. Esa mujer hacía que uno se encogiera con una simple mirada.
—Entonces emplearemos generaciones —respondió firmemente Therava—. Emplearemos todo el tiempo que sea preciso. Y jamás volveremos a salir de la Tierra de los Tres Pliegues. —Su mirada se desvió hacia Galina, que se encogió—. Jamás volverás a tocar esto —le dijo a la par que alzaba un poco la vara—. Y nunca volverás a intentar huir de mí. Tiene una espalda fuerte. Cargadla y pongámonos en camino. Quizás intenten perseguirnos.
Cargada con odres, ollas y teteras hasta que casi se sintió como si fuera decentemente tapada, Galina avanzó tambaleante a través del bosque detrás de Therava. Era Galina Casban, Altísima del Ajah Rojo que ocupaba un asiento en el Consejo Supremo del Ajah Negro, e iba a ser el juguete de Therava durante el resto de su vida. Era la pequeña Lina de Therava. Durante el resto de su vida. Lo sabía en lo más hondo de su ser. Las lágrimas se deslizaron, silenciosas, por sus mejillas.
31
LA CASA EN LA CALLE DE LA LUNA LLENA
Han de permanecer juntas —dijo firmemente Elayne—. Vosotras dos no deberíais salir solas, dicho sea de paso. Siempre tres o cuatro juntas a cualquier parte de Caemlyn. Es la única forma de estar a salvo.
Sólo dos de las lámparas de pie con espejos se hallaban encendidas, y las seis llamas llenaban la sala de una luz tenue y de olor a azucenas —se había estropeado tanto aceite de lámpara que ahora siempre estaba perfumado— pero un fuego crepitante en el hogar empezaba a quitar la frialdad de primeras horas de la mañana.
—Hay ocasiones en las que una mujer desea tener un poco de intimidad —repuso sosegadamente Sumeko, como si no acabara de morir otra Allegada por querer tener intimidad. Al menos la voz le sonaba tranquila, pero las manos regordetas alisaban la falda azul oscuro.
—Si no les metes el miedo en el cuerpo, Sumeko, lo haré yo —dijo Alise, cuyo semblante, por lo general apacible, tenía una expresión severa. Parecía la mayor de las dos, con las hebras grises en el cabello en contra del lustroso pelo negro que caía sobre los recios hombros de Sumeko, si bien era más joven por más de doscientos años. Alise había sido intrépida cuando cayó Ebou Dar y se vieron obligadas a huir de los seanchan, pero también movió las manos sobre la falda marrón.
Hacía mucho que a Elayne se le había pasado la hora de acostarse marcada por Melfane, la sobrina de Essande; pero, aunque ahora se sentía cansada a todas horas, cuando se despertaba ya no podía volver a conciliar el sueño y la leche de cabra caliente tampoco la ayudaba. La leche de cabra caliente sabía peor aún que fría. ¡Iba a hacer que el puñetero Rand al'Thor bebiera leche de cabra caliente hasta que se le saliera por las orejas! En cuanto descubriera qué le había hecho tanto daño para que sintiera una ligera sacudida de dolor mientras que todo lo demás en aquel pequeño nudo en el fondo de la mente que era él continuaba tan difuso y ambiguo como una piedra. Desde entonces todo había vuelto a ser como piedra, de modo que se encontraba bien, aunque algo lo había malherido hasta el punto de que ella lo había sentido. ¿Y por qué Viajaba tan a menudo? Un día se encontraba lejos, al sudeste, y al siguiente en el noroeste y todavía más lejos, y al otro en cualquier otra parte. ¿Estaba huyendo de quienquiera que lo hubiera herido? Sin embargo, ella tenía sus propias preocupaciones ahora.
Incapaz de dormir y agitada, se había vestido con lo primero que tenía a mano, un traje de montar gris, y había ido a dar un paseo para disfrutar de la quietud de palacio a esas horas de la madrugada, cuando incluso los criados estaban acostados y las titilantes llamas de las lámparas de pie era lo único que se movía en los pasillos aparte de ella. Ella y sus guardaespaldas, pero estaba aprendiendo a hacer caso omiso de su presencia. Disfrutó de la soledad hasta que se encontró con las dos mujeres y éstas le dieron la triste nueva que de otro modo no le habrían comunicado hasta el amanecer. Las había conducido de vuelta a su pequeña sala de estar a fin de discutir el asunto tras una salvaguardia contra oídos indiscretos.
Sumeko rebulló en el sillón y dirigió una mirada feroz a Alise.
—Reanne te permitía excederte, pero como Rectora, espero que...
—No eres la Rectora, Sumeko —la atajó fríamente la mujer más pequeña—. Aquí ostentas la autoridad, pero conforme a la Regla, el Círculo de Labores de Punto lo componen las trece mayores de nosotras en Ebou Dar. Ya no estamos en Ebou Dar, de modo que no hay Círculo de Labores de Punto.
El semblante redondo de Sumeko asumió la dureza del granito.
—Al menos admites que tengo autoridad.
—Y espero que hagas uso de ella para evitar que nos asesinen a más. Sugerir no basta, Sumeko, por mucha firmeza que pongas al sugerir. No basta.
—Discutir no nos llevará a ninguna parte —intervino Elayne—. Sé que estáis tensas. Yo también lo estoy. —Luz, tres mujeres asesinadas con el Poder Único en los últimos diez días, y probablemente otras siete más con anterioridad; eso era suficiente para ponerle los nervios de punta a un yunque—. Pero hablarnos bruscamente unas a otras es lo peor que podemos hacer. Sumeko, tienes que adoptar una postura firme. Me da igual lo mucho que cualquiera desee tener intimidad. Nadie, repito, nadie, puede estar sola ni un minuto. Alise, haz uso de tu persuasión. —Persuasión no era exactamente la palabra. Alise no persuadía. Simplemente esperaba que la gente hiciera lo que decía, cosa que ocurría casi siempre—. Convence a las demás de que Sumeko tiene razón. Entre las dos tenéis que...
La puerta se abrió para dar paso a Deni, que la volvió a cerrar a su espalda e hizo una reverencia, una mano en el pomo de la espada y la otra sobre el largo garrote. Los yelmos y petos lacados en rojo y ribeteados en blanco se habían entregado el día anterior, y la corpulenta mujer había tenido una sonrisa en la cara desde que se había puesto los suyos, pero ahora mostraba una expresión solemne tras las barras de la visera.
—Disculpadme por interrumpiros, milady, pero hay una Aes Sedai que exige veros. Una Roja, a juzgar por el chal. Le dije que seguramente estaríais durmiendo, pero estaba dispuesta a entrar y despertaros ella misma.
Una Roja. Llegaban informes sobre la presencia de Rojas en la ciudad de vez en cuando, aunque no tan a menudo como en tiempos —la mayoría de las Aes Sedai que había en la ciudad no llevaba puesto el chal para de ese modo ocultar su Ajah—, mas ¿qué querría de ella una Roja? A buen seguro que todas sabían a estas alturas que apoyaba a Egwene y estaba contra Elaida. A menos que alguien quisiera finalmente pedirle cuentas por el pacto hecho con las mujeres de los Marinos.
—Dile que estoy...
La puerta se abrió de nuevo y golpeó a Deni en la espalda, quitándola de en medio. La mujer que entró, el chal con bordados de enredaderas echado por los brazos de manera que los largos flecos rojos se lucían al máximo, era alta, delgada y de tez cobriza. Habría resultado guapa de no ser por llevar la boca tan apretada que hacía que los labios carnosos parecieran finos. El traje de montar era tan oscuro que podría pasar por negro, pero la pálida luz de las lámparas de espejos captaba tonalidades rojizas, y la falda pantalón llevaba cuchilladas de un intenso color rojo. Duhara Basaheen nunca ocultaba su Ajah. Otrora, Sumeko y Alise se habrían puesto de pie rápidamente y le habrían hecho una reverencia adecuada a una Aes Sedai, pero ahora continuaron sentadas, observándola. Deni, normalmente apacible —al menos en apariencia— arrugó el entrecejo y toqueteó el garrote.
—Veo que lo que se cuenta sobre que estás reuniendo espontáneas es verdad —dijo Duhara—. Es una pena. Vosotras dos, fuera. Quiero hablar con Elayne en privado. Si sois listas, os marcharéis esta noche en direcciones distintas; y decidles a las otras que hagan lo mismo. La Torre Blanca ve con malos ojos que se agrupen espontáneas. Y cuando la Torre ve con malos ojos algo, se sabe que hasta los tronos han temblado.
Ni Sumeko ni Alise se movieron. De hecho, Alise enarcó una ceja.
—Pueden quedarse —replicó fríamente Elayne. Henchida de Poder, no había cambios repentinos en sus emociones, sino que permanecían firmes en una gélida ira—. Son bienvenidas aquí. Por otro lado, tú... Elaida intentó secuestrarme, Duhara. ¡Secuestrarme! Puedes irte.
—Una mala acogida la tuya, Elayne, cuando he venido a palacio tan pronto como llegué. Y tras un viaje que sería tan arduo de describir como de soportar. Andor siempre ha mantenido buenas relaciones con la Torre. La Torre tiene intención de procurar que lo sigan siendo. ¿Estás segura de que quieres que estas espontáneas oigan todo lo que tengo que decirte? Muy bien. Si insistes... —Se deslizó hacia uno de los aparadores tallados, encogió la nariz al ver la jarra de plata que contenía leche de cabra y se sirvió una copa del oscuro vino antes de acomodarse en una silla enfrente de Elayne. Deni hizo un gesto como si fuera a sacarla a rastras, pero Elayne sacudió la cabeza. La hermana domani no hizo caso de las Allegadas, como si hubiesen dejado de existir—. Se ha castigado a la mujer que te drogó, Elayne. Se la azotó delante de su propia tienda, con todo el pueblo como testigo. —Duhara dio un sorbo de vino mientras esperaba que respondiera.
Elayne siguió callada. Sabía muy bien que a Ronda Macura la habían azotado por fracasar y no por administrarle aquella infame infusión, pero decirlo habría hecho que Duhara se preguntara cómo lo sabía y eso podría conducir a cosas que tenían que permanecer ocultas. El silencio se alargó y finalmente la otra mujer decidió continuar.
—Has de saber que la Torre desea fervientemente que ocupes el Trono del León. A tal fin, Elaida me envía para que sea tu consejera.
A despecho de sí misma Elayne prorrumpió en carcajadas. ¿Que Elaida le enviaba una consejera? ¡Qué absurdo!
—Tengo Aes Sedai que me asesoran cuando necesito un consejo, Duhara. Tienes que saber que estoy en contra de Elaida. No aceptaría un par de medias de esa mujer.
—Tus supuestas consejeras son rebeldes, pequeña —manifestó en tono reprobador la Roja, que pronunció la palabra «rebeldes» con sumo desprecio. Gesticuló con la copa de vino—. ¿Por qué crees que hay tantas casas que se te oponen, tantas que no toman partido? Sin duda saben que no cuentas con el respaldo de la Torre. Conmigo como tu consejera, eso cambiaría. Puede que consiguiera ponerte la corona en la cabeza antes de una semana. Como mucho, no debería tardar más de uno o dos meses.
Elayne sostuvo la mirada de la otra mujer con otra firme, impasible. Deseaba apretar los puños, pero mantuvo las manos posadas sobre el regazo, relajadas.
—Aun en el caso de que fuera así, te rechazaría. Espero recibir algún día la noticia de que Elaida ha sido depuesta. La Torre Blanca volverá a estar unida y entonces nadie podrá decir que no tengo su respaldo.
Duhara contempló el vino de su copa unos instantes, el rostro la viva imagen de la serenidad Aes Sedai.
—No todo irá como la seda para ti —dijo, como si Elayne no hubiese hablado—. Ésta es la parte que pensé que no te gustaría que oyeran las espontáneas. Y esa guardia. ¿Acaso cree que voy a atacarte? Da igual. Una vez que la corona repose firmemente en tu cabeza, tendrás que nombrar una regente porque entonces habrás de regresar a la Torre a fin de completar tu entrenamiento y finalmente pasar la prueba del chal. No has de temer que se te azote como a una fugitiva. Elaida acepta que Siuan Sanche te ordenó abandonar la Torre. Tu pretensión de ser Aes Sedai, sin embargo, ya es otro asunto. Por eso pagarás con tus lágrimas. —Sumeko y Alise rebulleron y Duhara hizo que reparaba en ellas de nuevo—. Ah, ¿de modo que no sabíais que Elayne en realidad es sólo una Aceptada?
Elayne se puso de pie y miró duramente a Duhara desde arriba. Por lo general, alguien sentado daba la impresión de tener ventaja sobre quien estuviera de pie, pero consiguió endurecer más la mirada y hacer más duro aún el timbre de voz. ¡Cómo ansiaba abofetear a esa mujer!
—Fui ascendida a Aes Sedai por Egwene al'Vere, el día que ella misma fue ascendida a Sede Amyrlin. Elegí el Ajah Verde y fui admitida en él. Jamás vuelvas a decir que no soy Aes Sedai, Duhara. ¡Así me abrase si lo consiento sin hacer nada!
Las comisuras de la boca de Duhara se inclinaron hacia abajo hasta que los labios parecieron un corte en la cara.
—Piensa, y te darás cuenta de la realidad de tu situación —dijo finalmente—. Piénsalo bien, Elayne. Hasta un ciego vería lo mucho que me necesitas a mí y contar con la bendición de la Torre Blanca. Volveremos a hablar de todo más tarde. Haz que alguien me conduzca a mis aposentos. Estoy deseando acostarme.
—Tendrás que buscar habitación en una posada, Duhara. Todas las camas de palacio ya están ocupadas, y en cada una duermen tres o cuatro personas. —Aunque hubiese camas libres a docenas, no le habría ofrecido una a la Roja. Le dio la espalda y fue a la chimenea, donde se quedó calentándose las manos. El dorado reloj de péndulo que había sobre la repisa de mármol con volutas talladas tocó tres veces. Tal vez las mismas horas que faltaban para que amaneciera—. Deni, encárgate de que alguien escolte a Duhara hasta las puertas.
—No te librarás de mí tan fácilmente, pequeña. Nadie deja a un lado a la Torre Blanca tan fácilmente. Piensa, y verás que soy tu única esperanza.
Hubo un frufrú de seda contra seda cuando la mujer salió de la sala y la puerta se cerró tras ella. Era bastante probable que Duhara ocasionara problemas con sus intentos de hacerse necesaria, pero cada cosa a su tiempo.
—¿Ha sembrado dudas en vosotras? —inquirió mientras se volvía de espaldas al hogar.
—Ninguna —contestó Sumeko—. Vandene y las otras dos te aceptaron como Aes Sedai, de modo que tienes que serlo. —La convicción sonaba firme en su voz, si bien tenía razones para desear creer. Si Elayne era una mentirosa, entonces sus sueños de regresar a la Torre, de entrar en el Ajah Amarillo, habrían muerto.
—Pero esa Duhara cree que es verdad lo que ha dicho. —Alise extendió las manos—. No digo que dude de ti, porque no dudo. Pero esa mujer lo cree.
Elayne soltó un suspiro.
—Es una situación... complicada. —Eso era como decir que el agua mojaba—. Soy Aes Sedai, pero Duhara no lo cree así. No puede, porque sería admitir que Egwene al'Vere es la verdadera Sede Amyrlin, y Duhara no reconocerá tal cosa hasta que Elaida haya sido depuesta. —Esperaba que Duhara creyera entonces. O, al menos, que lo aceptara. La Torre tenía que volver a estar unificada, íntegra—. Sumeko, ¿ordenarás a las Allegadas que permanezcan en grupos? ¿En todo momento? —La mujer respondió que lo haría. A diferencia de Reanne, Sumeko no tenía aptitudes innatas para el liderazgo y tampoco le gustaba. Lástima que no hubiera aparecido otra Allegada mayor que le quitara esa carga—. Alise, ¿te asegurarás de que obedezcan? —El asenso de Alise fue firme y rápido. Sería la candidata perfecta si las Allegadas no establecieran los rangos por la edad—. En tal caso hemos hecho cuanto estaba en nuestra mano. Hace mucho que tendríais que estar en la cama.
—Y tú también —comentó Alise al tiempo que se ponía de pie—. Puedo mandar venir a Melfane.
—No hay razón para robarle sueño también —se apresuró a decir Elayne. Con firmeza. Melfane era baja y fornida, una mujer alegre de risa pronta y distinta de su tía en otros aspectos también. Fuera o no alegre, la partera era una tirana a la que no le haría gracia enterarse de que estaba despierta—. Dormiré cuando pueda.
Una vez que se hubieron marchado soltó el Saidar y escogió un libro entre varios que había en otro de los aparadores, otra historia de Andor, pero no logró centrarse en la lectura. Privada del Poder se sentía malhumorada. Así se abrasara, estaba tan agotada que notaba los ojos como si tuviese arenilla en ellos. Sin embargo, sabía que si se acostaba se quedaría mirando el techo hasta que saliera el sol. De todos modos, llevaba mirando la misma página unos minutos cuando Deni apareció de nuevo.
—Maese Norry está aquí, milady, con ese tal Hark. Dice que había oído que estabais levantada y se preguntaba si podríais dedicarles unos minutos.
¿Que había oído que estaba levantada? ¡Como ese hombre hubiera mandado que la vigilaran...! La verdadera importancia de la visita se abrió paso a través de su enfurruñamiento. Hark. No había llevado a Hark desde la primera visita, hacía diez días. No, ya eran once. El entusiasmo sustituyó a la irritabilidad. Le dijo a Deni que los hiciera pasar y siguió a la mujer hasta la antesala, donde una alfombra de dibujos cubría gran parte de las baldosas rojas y blancas. También allí sólo estaban encendidas un par de lámparas de pie que daban una luz tenue y titilante y un aroma a rosas.
Maese Norry parecía, más que nunca, un ave zancuda de cresta blanca con aquellas larguiruchas extremidades y los mechones blancos que le sobresalían por detrás de las orejas. Pero, por una vez, casi parecía excitado. De hecho se frotaba las manos. Ahora no llevaba encima su cartapacio; hasta con la tenue luz se veían las manchas de tinta en el tabardo carmesí. Una había vuelto negro el mechón de la cola del León Blanco. Saludó con una rígida reverencia y el anodino Hark lo imitó torpemente, tras lo cual se llevó los nudillos a la frente, por añadidura. Vestía ropas de un tono marrón más oscuro que la primera vez, pero llevaba el mismo cinturón con la misma hebilla.
—Perdonad por la hora, milady —empezó Norry con su voz reseca.
—¿Cómo sabíais que estaba despierta? —demandó, de nuevo pasando bruscamente de un estado de ánimo a otro.
Norry parpadeó, sobresaltado por la pregunta.
—Una de las cocineras mencionó que había enviado arriba leche de cabra caliente cuando fui a pedir un poco para mí, milady. Cuando no puedo dormir, la leche de cabra caliente me relaja. Pero también mencionó vino, así que deduje que teníais visita y que seguramente estabais levantada.
Elayne aspiró aire por la nariz de forma sonora. Todavía tenía ganas de gritarle a alguien. Evitar que ese estado de ánimo se reflejara en la voz no fue tarea fácil.
—Supongo que tenéis que informar de algún logro, maese Hark.
—Lo seguí como me dijisteis, milady, y ha ido a la misma casa tres noches, contando ésta. Es en la calle de la Luna Llena, en la Ciudad Nueva, sí. Es al único sitio que va aparte de tabernas y salas comunes de posadas. A veces bebe, vaya que sí. Y también juega a los dados. —El hombre vaciló y se frotó las manos con gesto nervioso—. Ahora me podré marchar, ¿verdad, milady? Retiraréis lo que quiera que me habíais colocado, ¿no?
—Según el catastro la casa pertenece a lady Shiaine Avarhin, milady —dijo Norry—. Parece ser la última de su casa.
—¿Qué más podéis contarme de ese sitio, maese Hark? ¿Quién más vive allí, aparte de la tal lady Shiaine?
Hark se frotó la nariz con aire inquieto.
—Bueno, no sé si vivirán allí, milady, pero esta noche había dos Aes Sedai. Vi a una que le abrió la puerta a Mellar cuando se marchó, justo cuando llegaba otra. Ésa dijo cuando entraba: «Lástima que sólo seamos dos, Falion, con lo que lady Shiaine nos hace trabajar». Sólo que dijo lo de «lady» como si no lo dijera en serio. Tiene gracia. Llevaba un gato callejero, un bicho tan escuálido como ella. —Hizo una brusca y repentina reverencia—. Mil perdones, milady. No era mi intención ofender al hablar así de una Aes Sedai, pero es que tardé un montón en darme cuenta de que era una Aes Sedai, ojo. Había una buena luz en el recibidor, vaya que sí, pero era tan flaca y más bien fea, con la nariz ancha, que nadie la habría tomado por una Aes Sedai sin antes observarla bien.
Elayne posó la mano en el brazo del hombre. No le importó que el entusiasmo se reflejara en su voz cuando habló.
—¿Qué acento tenían? ¿De qué parte?
—¿El acento, milady? Bueno, la del gato yo diría que es de aquí mismo, de Caemlyn. La otra... Bueno, no habló más de dos frases, pero me sonó a kandorés. La llamó Marillin a la otra, por si os sirve de algo, milady.
Entre risas, Elayne retozó unos pasos. Ahora sabía quién había mandado a Mellar contra ella, y era peor de lo que había temido. Marillin Gemalphin y Falion Bhoda, dos hermanas Negras que habían huido de la Torre después de cometer asesinato. Lo habían hecho para facilitarse el robo, pero sería el asesinato lo que las llevaría a la neutralización y a la decapitación. Había sido para encontrarlas, y a las demás que estaban con ellas, por lo que a Egwene, Nynaeve y ella les habían mandado salir de la Torre. El Ajah Negro había puesto a Mellar cerca de ella, seguramente para espiar, pero aun así era una idea escalofriante. Peor de lo que había temido y, sin embargo, encontrar a esas dos ahora era como completar el círculo.
Reparó en que Hark la miraba de hito en hito, boquiabierto. Maese Norry examinaba atentamente la cola manchada del león. Dejó de dar brincos y enlazó las manos. ¡Estúpidos hombres!
—¿Dónde está Mellar ahora?
—En su habitación, creo —contestó Norry.
—Milady, ¿vais a retirar lo que quiera que me pusisteis? —inquirió Hark—. ¿Y puedo irme? He hecho lo que me pedisteis.
—Antes tendrás que conducirnos a esa casa —dijo mientras pasaba junto al hombre en dirección a las puertas gemelas—. Entonces hablaremos. —Asomó la cabeza al pasillo y encontró a Deni y a otras siete guardias alineadas a uno y otro lado de las puertas—. Deni, manda a alguien que vaya a buscar a lady Birgitte cuanto antes, y que otra vaya a despertar a las Aes Sedai y les pida que vengan también, con sus Guardianes y preparadas para salir a caballo. Después ve y despierta a todas las guardias que consideres necesarias para arrestar a Mellar. No es menester que tengáis demasiados miramientos al hacerlo. Los cargos son asesinato y ser Amigo Siniestro. Encerradlo en uno de los almacenes del sótano, con una nutrida guardia.
La fornida mujer sonrió de oreja a oreja y empezó a impartir órdenes mientras Elayne regresaba a la antesala. Hark se retorcía las manos y rebullía apoyando el peso ora en un pie otra en otro con aire de ansiedad.
—Milady, ¿qué habéis querido decir con que hablaremos? Me prometisteis que me quitaríais esa cosa que llevo encima si seguía a ese hombre, lo dijisteis. Y yo lo he hecho, así que tenéis que cumplir vuestra palabra.
—Jamás dije que os quitaría el Localizador, maese Hark. Dije que se os exiliaría a Baerlon en lugar de colgaros, pero ¿no preferiríais quedaros en Caemlyn?
El hombre abrió mucho los ojos tratando de aparentar sinceridad. Y fracasó. Incluso sonrió.
—Oh, no, milady. He soñado con el fresco aire del campo de Baerlon, vaya que sí. Apuesto a que allí nunca se preocupan de que te pongan carne podrida en el estofado. Aquí hay que olisquear con cuidado antes de comerse nada. Estoy deseando ir, oh, sí.
Elayne adoptó el gesto severo que su madre ponía siempre que dictaba sentencia.
—Os iríais de Baerlon dos minutos después que los guardias que os escoltaran hasta allí. Y entonces habría que colgaros por incumplir el exilio. Es mucho mejor para vos quedaros en Caemlyn y dedicaros a un nuevo tipo de trabajo. Maese Norry, ¿podríais sacar provecho de un hombre con las dotes de maese Hark?
—Sí, milady —contestó Norry sin hacer una pausa para pensarlo. Una sonrisa satisfecha afloró a sus finos labios, y Elayne comprendió lo que acababa de hacer. Le había proporcionado una herramienta para invadir lo que era territorio de la señora Harfor. Sin embargo, ya no podía dar marcha atrás.
—El trabajo no será tan lucrativo como vuestro anterior «oficio», maese Hark, pero no os colgarán por ello.
—¿No será tan qué, milady? —preguntó Hark mientras se rascaba la cabeza.
—No será tan rentable. ¿Qué decís? Baerlon, donde sin duda cortaréis alguna bolsa u os daréis a la fuga, y se os colgará por cualquiera de las dos cosas, o Caemlyn, donde tendréis un trabajo fijo y no temeréis al verdugo. A no ser que os pongáis a arramblar bolsas otra vez.
Hark se meció sobre los pies mientras se frotaba la boca con el envés de la mano.
—Necesito un trago, vaya que sí —masculló con voz ronca. Seguramente creía que el Localizador le permitiría a Elayne saber si cortaba alguna bolsa. En tal caso, no tenía intención de sacarlo de su error.
Maese Norry miró ceñudo al hombre, pero cuando abrió la boca Elayne se le adelantó.
—Hay vino en la salita. Que tome una copa y después reuníos conmigo en la sala de estar grande.
La sala de estar estaba a oscuras cuando Elayne entró, pero encauzó para encender las lámparas de espejos colocadas contra las paredes revestidas con oscuros paneles, así como para prender la leña esmeradamente ordenada en los hogares que había a uno y otro extremo de la habitación. Después tomó asiento en una de las sillas de respaldo bajo que había alrededor de la mesa de bordes tallados en volutas, y soltó el Saidar. Desde su experimento de mantener asido el Poder todo el día, no lo había tenido abrazado más de lo imprescindible. El estado de ánimo le cambiaba de una gozosa agitación a una preocupación taciturna y a la inversa. Por un lado, se había acabado tener que aguantar a Mellar, y a no tardar echaría mano a dos hermanas Negras. Interrogarlas podría conducir a las demás o, al menos, descubrir sus planes. Y si no, esa Shiaine tendría sus propios secretos. Cualquiera que «trabajara» con dos hermanas Amigas Siniestras guardaría secretos que merecería la pena conocer. Por otro lado, ¿qué haría Duhara para intentar obligarla a que la tomara como consejera? Duhara iba a entrometerse de algún modo, pero no alcanzaba a ver cómo. Maldición, como si no tuviera ya bastantes dificultades interponiéndose entre ella y el trono. Con un poco de suerte, esa noche no sólo echaría el lazo a dos hermanas Negras; quizá se descubriría a una tercera, una asesina culpable de diez muertes. No dejó de darle vueltas al tema, de Falion y Marillin a Duhara, incluso después de que maese Norry y Hark se reunieron con ella.
Hark, con una copa de plata en la mano, hizo intención de sentarse a la mesa, pero maese Norry le dio golpecitos en el hombro y le señaló una esquina con un brusco movimiento de cabeza. Malhumorado, Hark fue donde le habían indicado. Debía de haber empezado a beber nada más llenarle la copa, porque la vació de un solo trago y después se puso a darle vueltas entre las manos, la vista prendida en ella. De repente dio un respingo y le dirigió una sonrisa aduladora con la que buscaba congraciarse. Fuera lo que fuera lo que vio en su semblante lo hizo encogerse. Se dirigió a saltitos cortos hacia una mesa larga que había pegada contra una pared, dejó la copa con exagerado cuidado, y después regresó a su rincón con igual premura.
Birgitte fue la primera en llegar, el vínculo rebosante de agotado descontento.
—¿Cabalgar? —dijo, y cuando Elayne se lo explicó empezó a emitir objeciones. Bueno, algunas eran objeciones; el resto, insultos.
—¿De qué plan absurdo y disparatado hablas, Birgitte? —dijo Vandene al entrar en la sala. Llevaba un vestido que le quedaba flojo. Uno de su hermana, y le habría estado perfectamente cuando Adeleas vivía, pero la mujer de pelo blanco había perdido peso. Su Jaem, nervudo y nudoso, echó un vistazo a Hark y se situó donde podía vigilar al hombre. Hark aventuró una sonrisa que se borró cuando la expresión de Jaem siguió siendo acerada. El cabello canoso del Guardián raleaba, pero no había nada de blandura en él.
—Pretende intentar capturar a dos hermanas Negras esta noche —repuso Birgitte a la par que asestaba una dura mirada a Elayne.
—¿Dos hermanas Negras? —exclamó Sareitha, que entraba por la puerta en ese momento. Se ajustó la oscura capa como si las palabras le hubieran dado frío—. ¿Quiénes? —Su Guardián, Ned, un hombre joven, alto, de anchos hombros y cabello rubio, miró a Hark y se llevó la mano a la empuñadura de la espada. También él eligió un sitio desde el que podía vigilar al hombre. Hark rebulló, nervioso, como si estuviera pensando en intentar huir.
—Falion Bhoda y Marillin Gemalphin —contestó Elayne. Sareitha apretó los labios.
—¿Qué pasa con Falion y Marillin? —inquirió Careane mientras entraba en la sala. Sus Guardianes eran hombres dispares, un teariano alto y flacucho, un saldaenino esbelto como una hoja de espada, y un cairhienino de hombros anchos. Intercambiaron una mirada y Tavan, el cairhienino, se recostó en la pared sin quitar ojo a Hark mientras que Cieryl y Venr se quedaban junto a la puerta. Hark torció la boca en una mueca enfermiza.
No había más remedio que volver a explicarlo todo desde el principio, cosa que Elayne hizo con creciente impaciencia, una impaciencia que no tenía nada que ver con sus cambios de humor. Cuanto más tiempo emplearan en explicaciones, más posibilidades había de que Falion y Marillin se marcharan para cuando llegaran a la casa de la calle de la Media Luna. Las quería. ¡Estaba dispuesta a tenerlas! Tendría que haber hecho esperar a Birgitte hasta que hubieran estado todos reunidos.
—Me parece un buen plan —opinó Vandene cuando Elayne terminó—. Sí, funcionará muy bien. —Otros no se mostraron tan de acuerdo.
—¡No es un plan, es una jodida locura! —espetó bruscamente Birgitte. Cruzada de brazos, miró ceñuda a Elayne; el vínculo transmitía un tumulto de emociones que Elayne no lograba descifrar—. Vosotras cuatro entráis en la casa. ¡Solas! Ése es el plan. ¡Es una condenada chifladura! Se supone que los Guardianes han de proteger a sus Aes Sedai, que han de guardarles las espaldas. Dejadnos entrar con vosotras. —Los otros Guardianes manifestaron su acuerdo con gran énfasis, pero al menos la arquera ya no intentaba impedir que la acción se llevara a cabo.
—Somos cuatro —le dijo Elayne—. Podemos guardarnos las espaldas. Y las hermanas no piden a sus Guardianes que se enfrenten a otras hermanas. —El semblante de Birgitte se ensombreció—. Si te necesito, gritaré tan fuerte que podrás oírme aunque estuvieras de vuelta en palacio. ¡Los Guardianes se quedan fuera! —añadió cuando Birgitte abrió la boca. El vínculo rebosó frustración, pero la arquera cerró la boca con un chasquido.
—Quizás este hombre sea de fiar —arguyó Sareitha a la par que echaba un vistazo a Hark con evidente desconfianza—, pero incluso si oyó bien nada nos indica con seguridad que sólo hay dos hermanas en la casa. O alguna. Si se han marchado, no hay peligro, pero si se les han unido otras tanto daría si metiésemos el cuello en un lazo corredizo y bajáramos la trampilla nosotras mismas.
—El peligro es demasiado grande —convino Careane, que asintió con la cabeza y se cruzó de brazos—. Tú misma nos contaste que cuando huyeron de la Torre se llevaron varios ter'angreal robados, algunos realmente peligrosos. Jamás me han llamado cobarde, pero no me apetece intentar acercarme furtivamente a alguien que podría tener una vara que creara fuego compacto.
—Este hombre difícilmente puede haber oído mal algo tan simple como «que sólo seamos dos» —replicó Elayne con firmeza—. Y hablaban como si no esperaran a más. —Maldición. Teniendo en cuenta su posición respecto a ellas, tendrían que haber corrido a obedecer en lugar de discutir sus decisiones—. En cualquier caso, éste no es un asunto para debatir. —Lástima que las dos se hubieran opuesto. De haberlo hecho sólo una podría haber sido una pista. A menos que las dos pertenecieran al Ajah Negro. Un pensamiento tan helador que su frío llegaba a los huesos, pero su plan tenía en cuenta tal posibilidad—. Falion y Marillin no sabrán que vamos hasta que sea demasiado tarde. Si se han marchado, arrestaremos a la tal Shiaine, pero iremos allí.
La comitiva que los seguía a Hark y a ella al salir de las Cuadras Reales era más numerosa de lo que Elayne había esperado. Birgitte había insistido en llevar cincuenta mujeres de la guardia, aunque lo único que harían sería perder horas de sueño; con los yelmos y petos lacados en rojo, negros en la noche, marcharon en una columna de a dos que serpenteó a lo largo de los muros detrás de Aes Sedai y Guardianes. Al llegar a la fachada bordearon la plaza de la Reina, el gran óvalo abarrotado ahora de toscos refugios que albergaban hombres de la guardia y mesnaderos dormidos. Las tropas estaban alojadas en cualquier sitio en el que hubiera un hueco, pero no había suficientes cuartos disponibles en sótanos y áticos cerca de palacio y de los parques adonde los círculos de Allegadas llevarían a los hombres allí donde hicieran falta. La lucha que realizaban era a pie, en las murallas, de modo que los caballos se hallaban todos encerrados en parques cercanos y en los amplios jardines de palacio. Unos cuantos centinelas rebulleron al verlos pasar y giraron la cabeza para seguirlos con la mirada, pero Elayne llevaba la capucha bien echada, de modo que sólo supieron con seguridad que una partida de guardias escoltaba a un grupo en medio de la noche. El cielo seguía oscuro por el este, si bien debían de faltar menos de dos horas para que apuntara el alba. Quisiera la Luz que el amanecer viera a Falion y a Marillin bajo custodia. Y una más. Al menos una más.
Las calles serpenteantes los condujeron por encima y alrededor de las colinas; pasaron ante torres estrechas cubiertas de azulejos que relucirían con un centenar de colores cuando el sol alumbrara y que incluso brillaban tenuemente a la luz de la luna moteada por las nubes, dejaron atrás tiendas silenciosas y posadas a oscuras; simples casas de piedra con tejados de pizarra y palacetes que no habrían desentonado en Tar Valon. El repicar de las herraduras de los caballos sobre los adoquines y el débil crujir del cuero de las sillas hacían mucho ruido en el silencio. A excepción de alguno que otro perro que se escabullía en las densas sombras de los callejones, no se movía nada. Las calles eran peligrosas a esas horas, pero ningún asaltante estaría tan loco como para salir al paso a un grupo tan grande. Media hora después de haber salido de palacio, Elayne condujo a Fogoso a través de la puerta de Mondel, un ancho arco de veinte pies de altura, en la muralla blanca de la Ciudad Interior. Otrora allí había habido guardias de servicio para mantener el orden, pero ahora estaban repartidos por las murallas y no se podía prescindir de ninguno de ellos para tal menester.
Tan pronto como entraron en la Ciudad Nueva, Hark giró al este, hacia un laberinto de calles que serpenteaban en todas direcciones a través de las colinas de la ciudad. El hombre montaba torpemente una yegua albazana que habían buscado para él. Los cortabolsas no subían mucho a una silla de montar. Allí algunas callejas eran muy angostas y fue en una de ellas donde el hombre tiró finalmente de las riendas para frenar; en derredor se alzaban casas de piedra de dos, tres o hasta cuatro plantas. Birgitte alzó una mano para que la columna parara. El repentino silencio pareció ensordecedor.
—Está justo al doblar esa esquina, milady, al otro lado de la calle —informó Hark en un susurro—, pero si llegamos a caballo hasta allí podrían vernos u oírnos. Disculpad, milady, pero si esas Aes Sedai son lo que decís que son, no quiero que me vean. —Desmontó desmañadamente y alzó la vista hacia Elayne al tiempo que se retorcía las manos; el semblante tenía una expresión de ansiedad bajo el claroscuro de la luna.
Elayne se bajó de Fogoso y condujo al caballo hasta la esquina de una casa estrecha de tres pisos, por la que se asomó con precaución. Las casas situadas al otro lado de la calle estaban a oscuras excepto una, un sólido edificio de piedra con cuatro plantas, junto a la puerta cerrada de un patio de cuadras. No se trataba de un edificio ornamentado, pero sí lo bastante grande para que perteneciera a un mercader acaudalado o un banquero. Sin embargo, ni banqueros ni mercaderes solían estar despiertos a esas horas.
—Allí —susurró Hark con voz enronquecida, a la par que señalaba. Se había quedado bastante apartado de la esquina, de modo que tuvo que echarse hacia adelante para apuntar con el dedo la casa. Realmente tenía miedo de que lo vieran—. Es la que tiene luz en el segundo piso.
—Más vale que nos aseguremos y comprobemos si hay alguien más despierto ahí —dijo Vandene, que se había acercado a Elayne y atisbaba por la esquina—. Jaem... No entres en la casa.
Elayne esperaba que el delgado y viejo Guardián cruzara a hurtadillas la calle, pero el hombre se limitó a echar a andar, con la capa bien ceñida para resguardarse del frío de la madrugada. Parecía haber perdido incluso la peligrosa gracia de un Guardián. Vandene debió de notar su sorpresa.
—Andar a hurtadillas despierta recelos y atrae miradas —explicó—. Jaem no es más que un hombre que va de paso, y si es pronto para andar por las calles no lo hace furtivamente, de modo que si alguien lo ve pensará que tiene algún motivo normal y corriente para estar fuera de su casa.
Al llegar a la puerta de las cuadras, Jaem la abrió y la cruzó como si estuviera en su derecho de hacerlo. Transcurrieron largos minutos antes de que volviera a salir, cerrara cuidadosamente la puerta tras él y echara a andar de vuelta calle adelante. Giró en la esquina y la gracia felina reapareció en su modo de caminar.
—Todas las ventanas están a oscuras salvo ésa —le dijo a Vandene en voz queda—. La puerta de la cocina no tiene echado el cerrojo. Lo mismo que la puerta trasera. Ésa da a un callejón. Muy confiadas, para ser Amigas Siniestras. O, de lo contrario, lo bastante peligrosas para que no les preocupen los ladrones. Hay un tipo grandullón durmiendo en el sobrado del establo. Es lo bastante grande para asustar a cualquier ladrón, pero está tan ebrio que no se despertó mientras lo ataba. —Vandene enarcó una ceja en un gesto interrogante—. Me pareció que sería lo mejor. Los borrachos se despiertan a veces cuando uno menos se lo espera. No habríais querido que os viera entrar y se pusiera a meter jaleo. —La Aes Sedai asintió con la cabeza en un gesto de aprobación.
—Es hora de prepararnos —dijo Elayne. Se apartó de la esquina, le tendió las riendas a Birgitte, e intentó abrazar la Fuente. Fue como intentar atrapar humo con los dedos. La frustración y la rabia la inundaron, justo todo lo que era menester suprimir si se quería encauzar. Volvió a intentarlo y de nuevo fracasó. Falion y Marillin iban a escapar. Llegar tan cerca y... Tenían que estar en el cuarto que había luz. Lo sabía. E iban a escapar. La tristeza sustituyó a la cólera, y de repente el Saidar fluyó en su interior. Contuvo un suspiro de alivio a duras penas—. Yo combinaré los flujos, Sareitha. Vandene, tú haz lo mismo con Careane.
—No entiendo por qué hemos de coligarnos —masculló la Marrón teariana, pero se puso al borde de abrazar el Poder—. Siendo sólo dos y nosotras cuatro, las superamos, pero coligadas será dos contra dos.
¿Un indicio? ¿Sería que quería que fueran tres contra tres?
—Dos lo bastante fuertes para dominarlas aun cuando estuvieran abrazando el Poder, Sareitha. —Elayne tanteó a través de ella como si fuese un ter'angreal y el brillo del Saidar envolvió a la otra mujer cuando la coligación se completó. A decir verdad, las envolvió a las dos, pero Elayne sólo podía ver la parte que rodeaba a Sareitha... hasta que tejió Energía en torno a la otra mujer, y el brillo desapareció. A continuación hizo lo propio consigo misma y preparó cuatro escudos y otros cuantos tejidos, todos invertidos. Casi se sentía mareada por la excitación, pero no estaba dispuesta a que la pillaran por sorpresa. A través del vínculo todavía le llegaba la frustración en Birgitte, pero en todo lo demás la mujer era como una flecha encajada en la cuerda tirante del arco. Elayne le tocó el brazo—. No nos pasará nada. —Birgitte resopló y se echó la gruesa trenza hacia atrás—. No le quites ojo a maese Hark, Birgitte. Sería una pena que hubiera que ahorcarlo porque se dejó llevar por la tentación de huir.
Hark emitió una especie de gemido chirriante. Elayne intercambió una mirada con Vandene.
—Más vale que nos pongamos a ello —dijo ésta.
Las cuatro echaron a andar calle de la Luna Llena adelante, despacio, como si fueran de paseo, y se deslizaron en el patio de cuadras envueltos en sombras. Elayne abrió lentamente la puerta de la cocina, pero las bisagras estaban bien engrasadas y no chirriaron. La cocina de paredes de ladrillo sólo tenía la luz de un pequeño fuego en el ancho hogar de piedra, donde un hervidor echaba vapor, pero bastó para cruzar el suelo sin tropezar contra la mesa o las sillas. Alguien suspiró y Elayne se llevó un dedo admonitorio a los labios. Vandene dirigió una mirada ceñuda a Careane, que pareció avergonzada y se disculpó con un ademán.
Un pequeño recibidor llevaba a una escalera en la parte delantera de la casa. Recogiéndose la falda, Elayne empezó a subirla en silencio gracias a los flexibles escarpines. Fue con cuidado para tener a Sareitha a la vista. Vandene hacía lo mismo con Careane. No podían hacer nada con el Poder, pero ello no significaba que no pudieran hacer nada. En el segundo descansillo se empezó a oír el murmullo de voces. La luz salía a raudales por una puerta abierta.
—... no me importa lo que penséis —decía una mujer en aquel cuarto—. Dejad que sea yo la que se ocupe de pensar y vosotras haced lo que se os dice.
Elayne se acercó a la puerta. Era una sala de estar, con lámparas de pie doradas y lujosas alfombras en el suelo, así como un hogar alto de mármol azul, pero ella sólo tenía ojos para las tres mujeres que había dentro. Sólo una de ellas, una mujer de rostro afilado, estaba sentada. Debía de ser Shiaine. Las otras dos se encontraban de pie, de espaldas a la puerta, la cabeza agachada con aire contrito. Los ojos de la mujer de rostro afilado se abrieron de par en par al verla en el umbral, pero Elayne no le dio tiempo a decir palabra. Las dos hermanas Negras gritaron alarmadas cuando los escudos las aislaron del Poder y unos flujos de Aire les ciñeron los brazos contra los costados y apretaron las faldas alrededor de las piernas. Más flujos de Aire ataron a Shiaine al sillón dorado.
Elayne arrastró consigo a Sareitha al interior del cuarto y la situó donde podía ver las caras de las tres mujeres. Sareitha intentó retroceder. Era posible que sólo quisiera dejarle la posición predominante, pero Elayne volvió a asirla de la manga para que también se la viera. Vandene y Careane se les unieron. El estrecho rostro de Marillin mantenía la calma Aes Sedai, pero Falion gruñía en silencio.
—¿A qué viene esto? —demandó Shiaine—. Os reconozco. Sois Elayne Trakand, heredera del trono, pero eso no os da derecho a invadir mi casa y atacarme.
—Falion Bhoda —empezó tranquilamente Elayne—, Marillin Gemalphin, Shiaine Avarhin, os arresto por Amigas Siniestras. —Bueno, su voz sonaba tranquila, pero por dentro estaba deseando brincar de alegría. ¡Y Birgitte creía que sería peligroso!
—Eso es ridículo —replicó Shiaine con voz gélida—. ¡Camino bajo la Luz!
—Si camináis con estas dos, no —le contestó Elayne—. Sé a ciencia cierta que demostraron pertenecer al Ajah Negro en Tar Valon, Tear y Tanchico. No las habéis oído negarlo, ¿verdad? Eso es porque saben que...
De repente unas chispas la envolvieron desde la cabeza a los pies. Se retorció, indefensa, mientras los espasmos le sacudían los músculos y perdía contacto con el Saidar. Vio que Vandene, Careane y Sareitha se sacudían con las chispas que parpadeaban también a través de ellas. Sólo duró un momento, pero cuando las chispas desaparecieron Elayne se sentía como si la hubieran pasado por un escurridor de ropa. Tuvo que sujetarse a Sareitha para sostenerse de pie, y Sareitha se asía a ella con igual afán. Vandene y Careane se sostenían la una a la otra, tambaleantes, ambas con la barbilla sobre el hombro de la otra. Falion y Marillin tenían un gesto de sobresalto, pero la luz del Poder las envolvió en cuestión de segundos. Elayne sintió el escudo cerrarse sobre ella, vio cómo otros escudos se ceñían sobre las otras tres. No hacía falta que las inmovilizaran. Cualquiera de ellas se habría desplomado de no tener apoyo. Elayne habría gritado de haber sido capaz. Si hubiera creído que Birgitte y los demás podrían hacer algo más que morir.
Cuatro mujeres a las que reconoció entraron en la sala. Asne Zeramene y Temaile Kinderode. Chesmal Emry y Eldrith Johndar. Cuatro hermanas Negras. Habría querido llorar. Sareitha gimió quedamente.
—¿Por qué tardasteis tanto? —demandó Asne a Falion y a Marillin. Los oscuros y rasgados ojos de la saldaenina denotaban ira—. Utilicé esto para que no nos sintieran abrazar el Saidar, pero ¿por qué os quedasteis ahí plantadas, sin hacer nada? —Agitó una pequeña vara curvada y negra, de una pulgada más o menos de diámetro, que tenía un extraño aspecto deslustrado. El objeto parecía fascinarla—. Es un «regalo» de Moghedien. Un arma de la Era de Leyenda. Puedo matar a un hombre a cien pasos de distancia con esto, o simplemente dejarlo sin sentido si quiero someterlo a interrogatorio.
—Yo puedo matar a un hombre si lo veo —comentó desdeñosamente Chesmal. Alta y atractiva, era la viva imagen de la fría arrogancia.
Asne inhaló por la nariz de manera ruidosa.
—Pero mi objetivo podría estar rodeado por un centenar de hermanas y ninguna sabría qué lo había matado.
—Supongo que tiene su utilidad —admitió Chesmal aunque de mala gana—. ¿Por qué os limitasteis a quedaros ahí plantadas?
—Nos escudaron —contestó Falion con acritud.
Eldrith contuvo la respiración y se llevó una mano regordeta a la redonda mejilla.
—Eso es imposible. A no ser que... —Los oscuros ojos se tornaron más penetrantes—. A no ser que hayan descubierto un modo de ocultar el brillo y los tejidos. Vaya, eso sí que sería de gran utilidad.
—Os doy las gracias por vuestro rescate tan oportuno —dijo Shiaine mientras se ponía de pie—, pero ¿tenéis alguna razón para haber venido aquí esta noche? ¿Os ha enviado Moridin?
Asne encauzó un flujo de Aire que golpeó a la mujer en la mejilla con un sonoro chasquido y la hizo tambalearse.
—Cuida tu modo de hablar y quizá te deje venir con nosotras. O podemos dejarte atrás, muerta.
La mejilla de Shiaine estaba enrojecida, pero ella mantuvo las manos colgadas a los costados y el gesto del semblante, inexpresivo.
—Elayne es la única que nos hace falta —dijo Temaile. Era guapa en su estilo zorruno de cara, pero los azules ojos tenían un brillo malsano. Se lamió los labios con la punta de la lengua—. Me encantaría divertirme con las otras, pero serían una carga que no necesitamos.
—Si vas a matarlas —intervino Marillin como quien charla sobre el precio del pan—, no acabes con Careane. Es una de nosotras.
—Un regalo de Adeleas —murmuró Vandene, y los ojos de Careane se desorbitaron. La mujer abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Las dos mujeres se tambalearon y cayeron sobre la alfombra. Vandene intentó incorporarse, pero Careane se había quedado inmóvil mirando fijamente el techo y con la empuñadura del cuchillo del cinturón de Vandene sobresaliendo debajo del esternón.
El fulgor envolvió a Chesmal y tocó a Vandene con un complejo tejido de Fuego, Tierra y Agua. La mujer de cabello blanco se desplomó como si los huesos se le hubiesen derretido. El mismo tejido tocó a Sareitha, que arrastró a Elayne en su caída y quedó encima de ella. Los ojos de Sareitha ya habían empezado a ponerse vidriosos.
—Sus Guardianes no tardarán en venir —dijo Chesmal—. Otro poco de matanza que hacer.
«¡Corre, Birgitte! —pensó Elayne, que habría querido que el vínculo transmitiera también palabras—. ¡Huye!»
32
CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
Birgitte estaba recostada contra la pared de piedra de la casa de tres pisos mientras pensaba tristemente en Gaidal cuando el cúmulo de emociones y sensaciones físicas del fondo de su cabeza, su percepción de Elayne, se sacudió repentinamente con una convulsión. Era el único término que se le ocurría. Fuera lo que fuese sólo duró un instante, pero después el vínculo rebosó de... flaccidez. Elayne estaba consciente, pero inestable. No tenía miedo, sin embargo. Aun así, Birgitte echó la capa hacia atrás y se asomó a la esquina para atisbar la calle de la Luna Llena. Elayne podía ser demasiado valiente para su desgracia. Lo más difícil de ser su Guardián era evitar que se pusiera en peligro más allá de lo estrictamente necesario. Nadie era indestructible, pero la puñetera mujer pensaba que ella sí lo era. Su emblema tendría que haber sido un león de hierro en vez de un lirio dorado. La luz que brillaba en aquella ventana derramaba un pálido resplandor en la angosta calle; no se oía nada salvo un gato que maullaba en alguna parte en medio de la noche.
—Sareitha se siente... atontada. —murmuró Ned Yarman junto a ella. La cara juvenil del alto Guardián era una severa máscara envuelta en sombras bajo la capucha de la capa—. Se siente débil.
Birgitte fue consciente de los otros Guardianes arremolinados en torno a ella, pétreo el semblante y dura la mirada. Eso era evidente incluso a la luz de la luna. Algo había ocurrido a todas las Aes Sedai, por lo visto. Pero ¿qué?
—Lady Elayne dijo que gritaría si necesitaba ayuda —les dijo, para tranquilizarse a sí misma más que otra cosa. Aun en el caso de que las dos, Careane y Sareitha, fueran Amigas Siniestras, no habrían podido hacer nada al estar coligadas, y aparentemente lo que quiera que hubiera pasado las había afectado también a las dos. Así se abrasara, tendría que haber insistido en que los otros Guardianes y ella las acompañaron.
—A Careane no le gustará si intervenimos sin necesidad —arguyó quedamente Venr Kosaan. Delgado como una hoja de acero y de tez oscura, con pinceladas blancas en el negro y ensortijado cabello y barba corta, parecía estar muy tranquilo—. Yo digo que esperemos. Se siente segura, sea lo que sea lo que esté pasando.
—Más de lo que estaba al entrar —añadió Cieryl Arjuna, con lo que se ganó una mirada penetrante de Venr. Aun sin haber entrado en la mediana edad, Cieryl daba la impresión de estar en los huesos, aunque tenía anchos los hombros.
Birgitte asintió con la cabeza. También Elayne se sentía segura. Claro que Elayne se sentiría así aunque fuera caminando por una cuerda deshilachada y tendida sobre una fosa repleta de estacas afiladas. Un perro empezó a ladrar a lo lejos y el gato maullador se calló, pero otros perros contestaron al primero en un coro creciente que cesó tan repentinamente como había empezado.
Esperaron en silencio —Birgitte consumida por la impaciencia y la preocupación— y, de repente, Venr espetó un juramento y se despojó de la capa. Al momento, tenía la espada en la mano y corría calle arriba, seguido de Cieryl y Tavan, con las capas ondeando a la espalda y también desnudas las armas. Antes de que hubiesen dado dos pasos, Jaem soltó un grito salvaje. Desenvainó la espada, tiró la capa y corrió en pos de los otros tres a una velocidad que desmentía su edad. Bramando de rabia, Ned corrió también, con el acero empuñado destellando a la luz de la luna. A través del vínculo Birgitte percibió rabia hiriente, como la furia combativa que se apoderaba de algunos hombres en la batalla. Y tristeza también, pero ni asomo de miedo.
Birgitte oyó el áspero roce de aceros que se desenvainaban a su espalda y giró bruscamente, de forma que la capa ondeó al aire.
—¡Guardad las espadas! Aquí no sirven de nada.
—Sé tan bien como vos lo que significa que los Guardianes hayan salido corriendo, milady —dijo Yurith con su acento cortesano mientras obedecía prestamente. Y con evidente renuencia. Delgada y tan alta como la mayoría de los hombres, la saldaenina negaba ser de noble cuna, pero cada vez que salía la conversación de lo que había hecho antes de prestar juramento como Cazadora del Cuerno, siempre esbozaba una de sus contadas sonrisas y cambiaba de tema. No obstante, era diestra con la espada—. Si las Aes Sedai están muriendo...
—Elayne está viva —la interrumpió Birgitte. Viva y en apuros—. Ahora quien nos incumbe es ella, pero vamos a necesitar muchas más espadas para rescatarla. —Y algo más que espadas—. ¡Que alguien agarre a ese hombre por el cuello! —Dos de las guardias asieron a Hark por la chaqueta antes de que le diera tiempo a escabullirse en la oscuridad. Al parecer no tenía ni pizca de ganas de quedarse cerca de donde unas Aes Sedai habían muerto. Y tampoco ella—. Recoged los... los caballos de sobra y seguidme —ordenó a la par que subía el pie al estribo de Flecha—. ¡Y cabalgad como alma que lleva el Oscuro! —Siguiendo su propio consejo, clavó talones en los flancos del patilargo castrado sin esperar a más.
Fue una carrera desbocada a través de la oscuridad y girando por calles en las que la gente empezaba a aparecer. Hizo que Flecha sorteara los pocos carros y carretas que estaban fuera tan temprano, pero la gente tuvo que saltar para quitarse de en medio y con frecuencia después agitaban el puño amenazadoramente y gritaban insultos. Birgitte sólo azuzó al castrado para que fuera más deprisa; la capa se sacudía violentamente en el aire. Antes de que llegara a la puerta de Mondel, Elayne se puso en movimiento. Al principio no tenía la certeza, pero ya no cabía error posible. Elayne se movía hacia el nordeste, más o menos a la velocidad de una persona caminando. El vínculo le transmitía que estaba demasiado inestable para ser capaz de ir a pie muy lejos, puede que ni siquiera pudiera caminar, pero una carreta se trasladaría a la misma velocidad. El cielo empezaba a adquirir una tonalidad gris. ¿Cuánto tardaría en reunir lo que hacía falta? En la Ciudad Interior las calles giraban en espiral hacia el centro, pasaban frente a torres relucientes con un centenar de colores y ascendían hacia las cúpulas doradas y los pálidos chapiteles del Palacio Real, en lo alto de la colina más elevada de Caemlyn. Cuando pasó a galope por el exterior de la plaza de la Reina los soldados la miraron de hito en hito. Les estaban dando el desayuno en unos calderos negros cargados en carros de mano, de los que los cocineros servían con cucharones una especie de guiso marrón en platos de estaño; todos los hombres que vio llevaban puesto el peto y el yelmo colgado de la empuñadura de la espada. Bien. Cada segundo ahorrado era un segundo adelantado en el rescate de Elayne.
Dos filas de mujeres de la guardia hacían prácticas de esgrima en el patio de las Cuadras Reales cuando entró a galope, pero las hojas de tablillas dejaron de chocar entre sí cuando desmontó de un salto, dejó caer las riendas de Flecha y corrió hacia la columnata.
—¡Hadora, ve corriendo a decirles a las Detectoras de Vientos que se reúnan conmigo en el Salón del Mapa ahora mismo! —gritó sin detenerse—. ¡Todas ellas! ¡Sanetre, ve a buscar al capitán Guybon y dile lo mismo! ¡Y ensilladme otro caballo! —Flecha ya estaba agotado para todo el día. Para entonces ya había dejado atrás las columnas, pero no miró a su espalda para ver si la obedecían. Estaba segura de que sí.
Corrió por los pasillos adornados con tapices y subió a saltos escalinatas de mármol, se perdió y empezó a soltar improperios mientras volvía sobre sus pasos a todo correr. Hombres y mujeres con uniforme del servicio se quedaban boquiabiertos a la par que se apartaban para esquivarla. Por fin llegó a las puertas con los leones tallados del Salón del Mapa, donde sólo hizo una pausa para decirles a los dos fornidos guardias que se hallaban de servicio que dejaran entrar a las Detectoras de Viento en cuanto llegaran, y después entró. Guybon ya se encontraba allí, con el peto bruñido y los tres nudos dorados en el hombro, y también estaba Dyelin, que recogía delicadamente la falda azul de seda cuando se movía, ambos mirando ceñudos el enorme mapa de mosaico en el que más de una docena de discos rojos señalaban la muralla septentrional de la ciudad. Nunca se habían dado tantos ataques a la vez, ni siquiera diez, pero Birgitte sólo dedicó a los discos una ojeada de pasada.
—Guybon, necesito todos los jinetes y todos los alabarderos que puedas reunir —dijo al tiempo que desabrochaba el pasador de la capa y echaba la prenda sobre el largo escritorio—. Los ballesteros y arqueros tendrán que vérselas ellos solos con lo que quiera que surja a lo largo de unas pocas horas. A Elayne la han capturado unas Aes Sedai Amigas Siniestras que están intentando sacarla de la ciudad. —Algunos de los escribanos y mensajeros empezaron a hablar en voz baja, pero la señora Harfor los hizo callar con una seca orden de que se ocuparan de su trabajo. Birgitte observó el colorido mapa del suelo, calculando distancias. Parecía que Elayne se movía hacia la Puerta del Amanecer y la calzada que conducía al río Erinin; pero, aun en el caso de que utilizaran una de las puertas más pequeñas, había llegado demasiado lejos ya para pensar en algo más cercano que la muralla oriental—. Probablemente la habrán pasado por la puerta para cuando estemos preparados para ponernos en marcha. Vamos a Viajar justo a este lado de las elevaciones al este de la ciudad. —Y afrontar lo que quiera que fuera a pasar alejados de las calles, alejados de los hogares de la gente; con jinetes y alabarderos apelotonados habría mucha gente por en medio y la probabilidad de que ocurrieran accidentes sería muy alta.
Guybon asintió con la cabeza a la par que empezaba a dictar órdenes concisas que escribientes de uniforme marrón caligrafiaban con premura para que las firmara y después las pasaban a los jóvenes mensajeros de uniforme rojo y blanco, que partían a todo correr nada más tener el papel en la mano. Los semblantes de los chicos denotaban que estaban asustados. Birgitte no tenía tiempo para permitirse sentir miedo. Elayne no lo sentía y estaba prisionera. El vínculo transmitía tristeza, pero miedo no.
—Ni que decir tiene que es preciso rescatar a Elayne —intervino sosegadamente Dyelin—, pero dudo que os lo agradezca si por ello entregáis Caemlyn a Arymilla. Sin contar los hombres situados en las torres y los que defienden las puertas, casi la mitad de los soldados y mesnaderos entrenados que hay en la ciudad se encuentran en la muralla septentrional. Si dejáis las otras zonas desprotegidas al despojarlas de defensores, el siguiente ataque pondrá en manos del enemigo una sección de la muralla. No se los detendrá sólo con dardos de ballesta y flechas. Una vez que se hayan apoderado de eso, las fuerzas de Arymilla entrarán a raudales en la ciudad, y eso bastará para aplastar a las tropas que planeáis dejar. De un plumazo habréis conseguido que se cambien las tornas, y para peor. Arymilla tendrá Caemlyn y Elayne estará fuera sin mesnaderos suficientes para volver a entrar. A menos que esas Amigas Siniestras hayan conseguido de algún modo meter clandestinamente un ejército en la ciudad, unos pocos cientos de hombres servirán igual que unos miles.
Birgitte le asestó una mirada ceñuda. No había conseguido que Dyelin le cayera bien en ningún momento. No sabía exactamente por qué, pero Dyelin la había encrespado a primera vista. Tenía casi la certeza de que a la otra mujer le ocurría lo mismo con ella. No podía decir «blanco» sin que ella dijera «negro».
—Vos ocupaos de conseguir el trono para Elayne, Dyelin, que yo me ocuparé de que no le pase nada para que se siente en él. O no. Lo importante es que siga viva. Le debo mi vida y no permitiré que la suya se consuma poco a poco en manos de unas Amigas Siniestras.
Dyelin aspiró sonoramente por la nariz y volvió a examinar los discos rojos como si pudiera ver a los soldados combatiendo; el ceño le acentuaba las arrugas de los rabillos de los ojos. Birgitte enlazó fuertemente las manos a la espalda y se obligó a permanecer inmóvil aunque la impaciencia la apremiaba a pasear de un lado para otro. Elayne todavía avanzaba lentamente en algún tipo de carruaje hacia la Puerta del Amanecer.
—Hay algo que has de saber, Guybon. Nos enfrentamos a dos Aes Sedai como mínimo, seguramente a más, y puede que tengan un arma, un ter'angreal, que crea fuego compacto. ¿Has oído hablar de ello alguna vez?
—Nunca. Pero suena peligroso.
—Oh, es que lo es. Lo bastante peligroso para que las Aes Sedai prohibieran su uso. En la Guerra de la Sombra hasta los Amigos Siniestros dejaron de utilizarlo. —Soltó una áspera risa. Actualmente todo lo que sabía sobre el fuego compacto era lo que Elayne le había contado. Los conocimientos habían procedido de sí misma en primer lugar, pero eso sólo empeoraba las cosas. ¿Acabarían desapareciendo todos sus recuerdos? No creía haber perdido ninguno últimamente, pero ¿cómo podía saberlo? Recordaba fragmentos de la fundación de la Torre Blanca, cosas sueltas de lo que Gaidal y ella habían hecho para ayudar a que se fundara, pero nada previo a esa fecha. Todos sus recuerdos más antiguos eran humo de ayer.
—Bueno, al menos tendremos Aes Sedai nuestras —comentó Guybon al tiempo que firmaba otra orden.
—Todas han muerto excepto Elayne —dijo Birgitte de plano. No había forma de dorar esa píldora. Dyelin ahogó una exclamación y el rostro se le quedó pálido. Una de las escribientes se llevó las manos a la boca y otro tiró su tintero. La tinta se extendió por el pupitre en un chorro negro que empezó a gotear en el suelo. En lugar de reprenderle, la señora Anford se sostuvo apoyando la mano en la mesa de otro escribiente—. Confío en poder compensar eso —prosiguió Birgitte—, pero no está en mi mano prometer nada salvo que hoy vamos a perder hombres. Puede que muchos.
Guybon se puso erguido. Su expresión era pensativa y sus ojos color avellana denotaban firmeza.
—Eso hará que el día sea más interesante —dijo finalmente—. Pero hemos de traer de vuelta a la heredera del trono, cueste lo que cueste.
Un hombre cabal, Charlz Guybon, y valiente. Lo había demostrado a menudo en las murallas. Pero demasiado guapo para su gusto, naturalmente. Birgitte se dio cuenta de que había empezado a pasear de un lado a otro por encima del mosaico y se paró. No sabía nada respecto a ser un general, por mucho que Elayne pensara otra cosa, pero sí sabía que denotar nerviosismo contagiaba a los demás. Elayne estaba viva y eso era lo único importante. Viva y alejándose un poco más a cada momento. La puerta de la izquierda se abrió y uno de los corpulentos guardias anunció que Julanya Fote y Keraille Surtovni habían vuelto. Guybon vaciló mientras miraba a Birgitte, pero al ver que ella no decía nada le contestó al hombre que las hiciera pasar.
Eran distintas, al menos en apariencia, si bien ambas llevaban un bastón para caminar. Julanya era rolliza y bonita, con hebras blancas en el oscuro cabello, en tanto que Keraille era baja y delgada, con verdes ojos rasgados y cabello pelirrojo y rizado. Birgitte se preguntó si ésos serían sus verdaderos nombres. Las Allegadas se cambiaban de nombre con tanta facilidad como otras mujeres se cambiaban de medias. Vestían sencillas ropas de paño, adecuadas para unas vendedoras ambulantes, cosa que las dos habían sido en el pasado; tanto la una como la otra eran excelentes observadoras y diestras en cuidar de sí mismas. Sabían salir de casi cualquier situación, pero los sencillos cuchillos de cinturón que llevaban no eran las únicas armas que portaban, y sorprenderían a un hombre fuerte con lo que eran capaces de hacer con esos bastones de caminar. Las dos hicieron una reverencia. Los bajos de la falda y de la capa de Julanya estaban húmedos y salpicados de barro.
—Ellorien, Luan y Abelle empezaron a levantar el campamento a primera hora de la mañana, milady —dijo—. Me quedé el tiempo justo para asegurarme de la dirección que tomaban, el norte, antes de venir a informar.
—Otro tanto ha ocurrido con Aemlyn, Arathelle y Pelivar, milady —añadió Keraille—. Vienen hacia Caemlyn.
Birgitte no tuvo que mirar el gran mapa extendido en la mesa con los marcadores. Dependiendo de lo embarradas que estuvieran las calzadas y la lluvia que tuvieran que afrontar llegarían a la ciudad por la tarde.
—Ambas habéis hecho un buen trabajo. Id a daros un baño caliente.
Una vez que las dos mujeres se hubieron marchado, Birgitte se volvió hacia Dyelin.
—¿Creéis que han cambiado de idea? —le preguntó.
—No —respondió la noble sin vacilar, tras lo cual suspiró y sacudió la cabeza—. Me temo que lo más probable es que Ellorien ha convencido a los otros para que la apoyen para ocupar el Trono del León. Puede que su plan sea derrotar a Arymilla y hacerse cargo del cerco. Tienen un cincuenta por ciento más de tropas que ella y el doble que nosotros. —Dejó eso último ahí. No hacía falta decir lo demás. Hasta usando a las Allegadas para desplazar a los hombres de un punto a otro sufrirían una gran presión para conservar la muralla contra tantos.
—Lo primero en conseguir traer de vuelta a Elayne, y después ya nos preocuparemos por esa pandilla —manifestó Birgitte. ¿Dónde puñetas se habían metido las Detectoras de Vientos?
No bien acababa de pensarlo cuando las Atha'an Miere entraron en el salón detrás de Chanelle en medio de un escandaloso arco iris de sedas. Sedas a excepción de Renaile, la última de la fila, que vestía lino; si bien la blusa roja que vestía con pantalón verde y fajín amarillo intenso le daban colorido de sobra, incluso Rainyn, una joven de mejillas redondas con sólo media docena de medallones de oro colgada a lo largo de la mejilla, hacía que la cadena de honor de Renaile pareciera vacía. El semblante de Renaile exhibía una expresión de estoica entereza.
—¡No me gusta que se me amenace! —declaró airadamente Chanelle mientras olisqueaba la cajita dorada de perfume que llevaba de una cadena de oro al cuello. Las oscuras mejillas estaban sofocadas—. ¡Esa guardia dijo que si no corría me patearía el...! Da igual lo que dijera. ¡Era una amenaza y no voy a...!
—A Elayne la han capturado Aes Sedai Amigas Siniestras —la interrumpió Birgitte—. Necesito que hagáis un acceso para los hombres que van a ir a rescatarla. —Un murmullo se alzó entre las otras Detectoras de Vientos. Chanelle hizo un ademán brusco, pero la única que se calló fue Renaile. Las otras se limitaron a bajar el tono a susurros, para el evidente desagrado de Chanelle. De acuerdo con los medallones que se amontonaban en las cadenas de honor, varias de ellas la igualaban en rango.
—¿Por qué nos has llamado a todas para abrir un acceso? —demandó—. Mantengo el pacto, puedes comprobarlo. He traído a todas, como ordenaste. Pero ¿por qué necesitas más de una?
—Porque entre todas vais a formar un círculo a fin de hacer un acceso tan grande que puedan cruzar miles de hombres y caballos. —Ésa era una de las razones.
Chanelle se puso muy tiesa, y no fue la única. Kurin, el semblante cual una roca negra, prácticamente temblaba de indignación, y Rysael, por regla general una mujer solemne, temblaba literalmente. Senine, con el rostro curtido por la exposición de la piel a los elementos y marcas antiguas que indicaban que otrora había lucido más de seis pendientes y más gordos, se toqueteó la daga enjoyada que llevaba metida en el fajín verde.
—¿Soldados? —inquirió Chanelle, indignada—. ¡Eso está prohibido! Nuestro pacto indica que no tomaremos parte en vuestra guerra. Zaida din Parede Ala Negra lo ordenó así, y ahora es la Señora de los Barcos, cargo que tiene más peso aún. Utiliza a las Allegadas. Utiliza a las Aes Sedai.
Birgitte se acercó a la mujer de piel oscura y la miró directamente a los ojos. Las Allegadas no servían para eso. Ninguna de ellas había usado jamás el Poder como arma. Puede que ni siquiera supiesen cómo hacerlo.
—Las otras Aes Sedai están muertas —dijo suavemente. Alguien soltó un gemido detrás, una de las escribientes—. ¿De qué valdrá vuestro pacto si perdemos a Elayne? Desde luego, Arymilla no lo cumplirá. —Hacer esas manifestaciones con voz tranquila le costó un gran esfuerzo. Tenía ganas de gritar de rabia, gritar de miedo. Necesitaba a esas mujeres, pero no podía dejar que supieran la razón o en caso contrario Elayne estaría irremediablemente perdida—. ¿Qué dirá Zaida si malográis su Compromiso con Elayne? —La mano tatuada de Chanelle hizo intención de llevar de nuevo la cajita de perfume a la nariz; entonces la dejó caer entre los numerosos collares enjoyados. Por lo que Birgitte sabía de Zaida din Parede, ésta se sentiría más que molesta con cualquiera que desbaratara ese pacto, y era evidente que Chanelle no quería arrostrar la ira de esa mujer, si bien sólo parecía pensativa.
—Está bien —dijo al cabo de un momento—. Pero sólo para el transporte. ¿Aceptado? —Se besó las yemas de los dedos de la mano derecha, dispuesta a cerrar el trato.
—Sólo tienes que hacer lo que quieras —contestó Birgitte, y se dio media vuelta—. Guybon, es hora de ponerse en marcha. Deben de tenerla en la puerta a estas alturas.
Guybon se ciñó la espada, cogió el yelmo y los guanteletes con el envés metálico, y la siguió a ella y a Dyelin fuera del Salón del Mapa; tras ellos iban las Detectoras de Vientos, con Chanelle insistiendo en voz alta que sólo crearía un acceso. Birgitte susurró instrucciones a Guybon antes de que el oficial echara a andar a zancadas hacia la fachada de palacio en tanto que ella se dirigía presurosa hacia las Cuadras Reales, donde encontró un castrado pardo con su silla y esperando, las riendas sujetas por una joven moza de cuadra que llevaba el pelo tejido en una trenza que apenas se diferenciaba de la suya. También encontró a las ciento veintiuna mujeres de la guardia, equipadas con armas y armadura. Subió al pardo e hizo un ademán para que la siguieran. El sol era una bola dorada suspendida sobre el horizonte en un cielo en el que sólo se veían unas pocas nubes blancas. Al menos no tendrían que luchar también contra la lluvia. Hasta una carreta podría escabullirse en un fuerte aguacero como los que últimamente se descargaban sobre Caemlyn.
Una gruesa y sinuosa columna de hombres, de diez y doce en fondo, se extendía a través la plaza de la Reina ahora y se perdía de vista en una y otra dirección; jinetes con yelmos y petos se alternaban con hombre cubiertos con cualquier tipo de casco imaginable y que cargaban al hombro alabardas, casi todos con cota de malla o jubones guarnecidos de discos de acero y sólo alguno que otro con peto. Cada uno de los grupos, ya fuera grande o pequeño, iba encabezado por el estandarte de su casa. O de la compañía de mercenarios. Los soldados de fortuna tendrían demasiados testigos ese día para pensar en hacerse los remolones. Aparte de ballesteros y arqueros, habría cerca de doce mil hombres en esa columna, dos tercios de ellos a caballo. ¿Cuántos habrían muerto antes del mediodía? Birgitte apartó tal idea de su mente. Los necesitaba a todos para convencer a las mujeres de los Marinos. Cualquier hombre que muriera ese día podría morir igualmente al siguiente en la muralla. Todos habían ido a Caemlyn dispuestos a morir por Elayne.
A la cabeza de la columna marchaba más de un millar de guardias, yelmos y petos relucientes al sol, lanzas inclinadas todas en un ángulo preciso. El primero de ellos esperaba detrás de la bandera de Andor —un león blanco rampante sobre campo escarlata—, y el emblema de Elayne —el Lirio Dorado sobre azul—, al borde de uno de los muchos parques de Caemlyn. O, al menos, lo que había sido un parque, porque los robles centenarios se habían talado y arrastrado lejos de allí junto con todos los otros árboles y arbustos en flor, las raíces extraídas para dejar allanado el terreno en un espacio de cien pasos de ancho. Los senderos de grava y las zonas de césped hacía tiempo que se habían deshecho en barro bajo las pisadas de botas y de cascos de caballos. Otros tres parques de los alrededores de palacios habían sufrido la misma suerte a fin de disponer de lugares donde tejer accesos.
Guybon y Dyelin ya se encontraban allí junto con los lores y ladies que habían respondido a la llamada de Elayne, desde el joven Perival Mantear hasta Brannin Martan y su esposa, todos a caballo. Perival vestía yelmo y peto como cualquiera de los varones presentes. Los de Brannin eran sencillos, opacos y ligeramente dentados allí donde el martillo del armero no había realizado bien su labor, herramientas de su oficio con tanta seguridad como la espada de empuñadura sencilla, envainada al costado. Los de Perival llevaban tanto dorado como los de Conail y Branlet, sólo que adornados con el plateado Yunque de Mantear, en tanto que los de ellos lucían las Águilas Negras de Northan y los Leopardos Rojos de Gilyard, ambos en lacado. Bonitas armaduras; para presumir con ellas. Birgitte confiaba en que las mujeres tuvieran suficiente sentido común para mantener a esos críos lejos de cualquier combate. Al mirar los rostros de algunas de esas mujeres, resueltos y serios, esperó que fueran lo bastante sensatas para mantenerse lejos de la lucha ellas mismas. Al menos ninguna llevaba espada. La pura verdad era que una mujer tenía que ser más diestra con la espada para hacerle frente a un hombre. En caso contrario, la mayor fuerza en los brazos marcaba una gran diferencia. Era mucho mejor usar el arco.
Las Detectoras de Vientos torcían el gesto al plantar con inseguridad los pies descalzos en un suelo embarrado todavía por las lluvias del día anterior. Al piso mojado estaban más acostumbradas, pero no a pisar barro.
—Este hombre no ha querido decirme dónde ha de abrirse el acceso —le dijo, iracunda, Chanelle, que señaló a Guybon mientras Birgitte desmontaba—. Quiero acabar de una vez para poder lavarme los pies.
—¡Milady! —llamó una voz de mujer que venía corriendo por la hilera de guardias con la roja falda remangada de manera que dejaba a la vista las piernas, enfundadas en medias, hasta las rodillas.
Birgitte no recordaba haber visto correr así a esa mujer nunca. La señora Harfor era una de esas mujeres que siempre lo hacían todo a la perfección. Cada vez que se encontraban conseguía que Birgitte fuera muy consciente de todos y cada uno de los errores que había cometido. Dos hombres con el uniforme rojo y blanco venían detrás de ella, a la carrera, cargados con una camilla. Cuando estuvieron más cerca, Birgitte vio que en la camilla iba un guardia desmadejado, sin yelmo, con una flecha clavada en el brazo derecho y otra asomando por el muslo derecho. La sangre manaba por ambos astiles, de manera que iba dejando un fino rastro de gotas de sangre en los adoquines.
—Insistió en que lo trajeran ante vos o ante el capitán Guybon de inmediato, milady —informó la señora Harfor, falta de aliento, a la par que se daba aire con una mano.
El joven guardia se esforzó por sentarse hasta que Birgitte lo obligó a permanecer tumbado sujetándolo con la mano.
—Tres o cuatro compañías de mercenarios atacan la puerta de Far Madding, milady —dijo; el dolor le crispaba el gesto y se transmitía en el tono de voz—. Desde dentro de la ciudad, quiero decir. Apostaron arqueros para que dispararan a cualquiera que intentara avisar con señales de banderas para pedir ayuda, pero me las ingenié para escabullirme y mi caballo aguantó justo lo suficiente.
Birgitte gruñó un juramento. Apostaría a que Cordwyn, Gomaisen y Bakuvun estarían entre ellos. Tendría que haber presionado a Elayne para que los echara de la ciudad tan pronto como habían planteado sus exigencias. No se dio cuenta de que había hablado en voz alta hasta que el guardia herido la interrumpió.
—No, milady. Por lo menos Bakuvun no. Él y una docena más o menos de sus hombres se acercaron por allí para jugar una part... Ejem, para pasar un rato, y el teniente cree que sólo gracias a ellos hemos conseguido aguantar. Si es que aún resisten. Estaban utilizando arietes en las puertas de la torre cuando miré hacia atrás. Pero aún hay más, milady. Se están agrupando hombres a montones en la Baja Caemlyn. Diez mil, puede que el doble. Es difícil saberlo con esas calles sinuosas.
Birgitte se encogió. Diez mil hombres bastarían para llevar a cabo un asalto desde el exterior, tanto si conseguían detener a los mercenarios como si no, a menos que mandara todas las fuerzas contra ellos, cosa imposible de todo punto. Por la Luz bendita, ¿qué podía hacer? Así se abrasara, sabía planear una incursión para rescatar a alguien de una fortaleza o explorar un territorio controlado por el enemigo con la seguridad de saber lo que se hacía, pero esto era una batalla en la que la suerte de Caemlyn y tal vez el trono pendían de un hilo. Aun así, tenía que hacerlo.
—Señora Harfor, llevad a este hombre de vuelta a palacio y ocupaos de que se le curen las heridas, por favor. —No tenía sentido pedirles la Curación a las Detectoras de Vientos. Ya habían dejado claro que eso también era tomar parte en la guerra, a su modo de ver—. Dyelin, dejadme todos los jinetes y los alabarderos. Tomad vos a los demás, y a los ballesteros y arqueros que estén disponibles. Y todos los hombres que podáis agrupar y que sepan blandir una espada. Si la puerta aguanta todavía cuando las Allegadas os conduzcan allí, aseguraos de que sigue resistiendo. Si cae, retomadla. Y mantened esa jodida muralla hasta que yo pueda ir allí.
—De acuerdo —contestó Dyelin como si aquéllas fueran las órdenes más sencillas del mundo de llevar a cabo—. Conail, Catalyn, Branlet, Perival, venís conmigo. Será mejor que vuestros mesnaderos combatan con vosotros allí.
Conail parecía desilusionado —seguramente se había visto dirigiendo una valiente carga— pero aferró las riendas y musitó algo que hizo que los dos chicos más jóvenes soltaran una risita.
—Combatiré mejor con mi caballo —protestó Catalyn—. Quiero ayudar a rescatar a Elayne.
—Viniste a ayudar a asegurarle el trono —espetó Dyelin—, e irás allí donde más falta haces para que tal cosa ocurra, o tú y yo tendremos otra conversación más tarde. —Significara lo que significara eso, la regordeta cara de Catalyn enrojeció, pero la muchacha siguió a Dyelin y a los otros cuando se marcharon, aunque con gesto hosco.
Guybon miró a Birgitte, pero siguió sin decir nada. Seguramente se preguntaba por qué no enviaba a más. No pondría en duda su autoridad en público. El problema era que no sabía cuántas hermanas Negras estarían con Elayne. Necesitaba a todas las Detectoras de Vientos, las necesitaba para que creyeran que todas hacían falta. De haber habido tiempo, habría dejado sin defensores las torres, incluso las puertas.
—Abrid el acceso —le dijo a Chanelle—. A este lado de las elevaciones al este de la ciudad, justo sobre la calzada al Erinin y mirando hacia la campiña en lugar de hacia la ciudad.
Las Detectoras de Vientos se agruparon en círculo e hicieron lo que tuvieran que hacer para coligarse y emplearon todo el puñetero tiempo que quisieron. De repente la línea vertical plateada de un acceso apareció y se amplió en una abertura de cinco pies de alto que cubría toda la anchura del terreno despejado. Al otro lado se veía una amplia calzada de tierra prensada que ascendía por la suave cuesta de un repecho de diez espanes de altura, en dirección al río Erinin. Arymilla tenía campamentos al otro lado de esa elevación. Considerando las nuevas, puede que estuviesen vacíos —lo estarían, con suerte— pero no podía preocuparse por eso ahora, de todos modos.
—¡Adelante y desplegaos de acuerdo con las órdenes! —gritó Guybon, que espoleó al alto zaino a través del acceso, seguido por los nobles reunidos y por los guardias, en columna de a diez. Los guardias empezaron a girar hacia la izquierda y se perdieron de vista, mientras los nobles ocupaban posiciones un poco más arriba del repecho. Algunos comenzaron a otear hacia la ciudad con los visores de lentes. Guybon desmontó y echó a correr, agazapado, para asomarse por lo alto del repecho y otear a través del suyo. Birgitte casi percibía la impaciencia de las guardias que esperaban detrás de ella.
—No necesitabais un acceso tan grande —dijo Chanelle mientras miraba con el ceño fruncido la columna de jinetes que pasaba a través de la abertura—. ¿Por qué...?
—Venid conmigo —la interrumpió Birgitte, que asió a la Detectora de Vientos por el brazo—. Quiero enseñaros algo. —Tirando de las riendas del pardo, empezó a arrastrar a la mujer hacia el acceso—. Podréis volver cuando lo hayáis visto. —O no conocía a Chanelle, o era ella la que dirigía el círculo y la coligación. En cuanto a las otras, contaba con la condición humana; no miró atrás, pero casi suspiró de alivio cuando oyó los susurros de las otras Detectoras de Vientos a su espalda. Siguiéndolas.
Fuera lo que fuera lo que Guybon había visto, eran buenas noticias porque se puso erguido antes de dar media vuelta hacia donde tenía el caballo. Arymilla debía de haber dejado los campamentos sin efectivos. Entonces el número de hombres en la puerta de Far Madding era de veinte mil, si no más. Quisiera la Luz que resistiera. Quisiera la Luz que todo estuviera resistiendo. Pero Elayne era antes que nada. Antes y por encima de todo.
Cuando llegó donde estaba Guybon, que se encontraba junto al zaino, las guardias se situaron en tres líneas detrás de Caseille, a un lado. La anchura total de cien pasos del acceso estaba ocupada ahora por hombres y caballos al trote mientras se apresuraban a derecha e izquierda para reunirse con los que ya habían formado en tres líneas que crecían por ambos lados de la calzada. Bien. Durante un tiempo no habría una salida fácil para que las Detectoras de Vientos se escabulleran de vuelta. Una carreta cubierta de aros y lona, tirada por un tronco de cuatro animales y rodeada por un pequeño grupo, se había parado justo más allá de los últimos edificios de la Baja Caemlyn, a una milla de distancia más o menos. Detrás, la gente bullía en los puestos de ladrillo del mercado al aire libre que se alineaban a los bordes de la calzada y vivía el día al día lo mejor que podía, pero tanto habría dado si no existieran. Elayne se encontraba en esa carreta. Birgitte alzó la mano sin apartar la vista del vehículo, y Guybon le puso el visor montado en latón sobre la palma. Carreta y jinetes aumentaron repentinamente de tamaño cuando se llevó el instrumento al ojo.
—¿Qué querías que viera? —demandó Chanelle.
—Dentro de un momento —repuso Birgitte.
Había cuatro hombres, tres de ellos a caballo, pero lo más importante era que había siete mujeres montadas. Era un buen visor de lentes, pero no lo bastante para distinguir los semblantes intemporales a esa distancia. Con todo, tenía que suponer que todas ellas eran Aes Sedai. Ocho contra siete podría parecer que estaban en igualdad de condiciones, pero no cuando las ocho ya estaban coligadas. No si conseguía hacer que las ocho tomaran parte en el conflicto. ¿Qué estarían pensando las Amigas Siniestras al ver a miles de soldados y de mesnaderos detrás de lo que para ellas debía de parecer una calina suspendida en el aire? Bajó el visor. Los nobles empezaban a cabalgar calzada adelante mientras sus mesnaderos se apartaban e iban a engrosar las líneas.
Por sorprendidas que estuvieran las Amigas Siniestras, no titubearon mucho tiempo. Los rayos empezaron a caer de un cielo despejado, descargas azul plateadas que sacudían el suelo con impactos estruendosos y que arrojaron hombres y caballos por el aire como salpicaduras de barro. Los caballos se encabritaron, patearon en el aire y relincharon, pero los hombres se esforzaron por controlar a sus monturas, por mantenerse en sus posiciones. Nadie huyó. El ensordecedor atronar que acompañaba a aquellas descargas sacudió a Birgitte como si hubiera recibido un golpe y la hizo tambalearse. Sentía el aire electrificado hasta el punto de que la trenza parecía querer erizarse. Olía... acre. Era como si hormigueara en la piel. De nuevo, los rayos cayeron sobre las líneas. En la Baja Caemlyn la gente corría. La mayoría se alejaba, pero algunos necios iban hacia donde tendrían mejor vista. Las estrechas bocacalles que daban al campo empezaron a llenarse de espectadores.
—Si hemos de enfrentarnos a eso, más nos vale cabalgar y hacérselo más difícil —sugirió Guybon, a la par que asía las riendas—. Con vuestro permiso, milady.
—Perderemos menos hombres si están en movimiento —convino Birgitte, y el soldado espoleó a su montura cuesta abajo.
Caseille frenó su caballo delante de Birgitte y saludó con el brazo cruzado sobre el pecho. El estrecho semblante de la mujer detrás de la visera de barras del yelmo lacado mostraba una expresión sombría.
—Se solicita vuestro permiso para que la guardia personal ocupe posiciones en esas líneas castigadas por los rayos, milady. —Se percibía el orgullo en la voz al pronunciar la condición de las mujeres como guardias. No eran una escolta cualquiera, sino la guardia personal de la heredera del trono y futura guardia personal de la reina.
—Concedido —respondió Birgitte. Si alguien tenía ese derecho, eran aquellas mujeres.
La arafelina hizo volver grupas a su caballo y galopó cuesta abajo, seguida del resto de la guardia personal, para ocupar su puesto en las filas castigadas por los rayos. Una compañía de mercenarios —alrededor de unos doscientos hombres con yelmos y petos pintados en negro— que cabalgaba detrás de una enseña roja con un lobo negro corriendo, se detuvo al ver hacia lo que se dirigían, pero los hombres que iban tras los estandartes de media docena de casas menores trataron de abrirse paso entre ellos para seguir adelante, de manera que no tuvieron más remedio que continuar. Más nobles se adelantaron para ponerse a la cabeza de sus mesnaderos, Brannin y Kelwin, Laerid y Barel, y otros. Ninguno vaciló al ver aparecer su estandarte. Sergase no era la única mujer que adelantó a su montura unos pasos como si también ella tuviera intención de reunirse con sus mesnaderos al aparecer su estandarte por el acceso.
—¡Al paso! —gritó Guybon para hacerse oír por encima de las explosiones. A todo lo largo de las líneas otras voces repitieron su orden—. ¡Adelante! —Dio media vuelta a su zaino y trotó sin prisa hacia las Aes Sedai Amigas Siniestras al tiempo que se descargaban los atronadores rayos y hombres y caballos saltaban por el aire entre surtidores de tierra.
—¿Qué queríais que viera? —demandó de nuevo Chanelle—. Quiero irme de este lugar.
No había peligro de que lo hiciera de momento. Había hombres que seguían saliendo por el acceso, ya fuera a galope y a la carrera para no quedarse atrás. Ahora también caían bolas de fuego entre las filas y eran más las explosiones que lanzaban al aire tierra, brazos, piernas. La cabeza de un caballo giró perezosamente en el aire.
—Esto —contestó Birgitte, señalando con un gesto amplio la escena que se desarrollaba ante ellas.
Guybon había apretado el trote, arrastrando tras de sí a los demás, y las tres líneas se mantenían firmes en su avance mientras, otras se apresuraban todo lo posible para unirse a ellas. De repente, una barra del grosor de una pierna y de lo que parecía ser un fuego blanco líquido salió disparada de una de las mujeres que había junto a la carreta, y abrió literalmente una brecha de quince pies de ancho en las líneas. Durante un segundo unas motitas titilantes flotaron en el aire, las figuras de hombres y caballos fueron alcanzadas y consumidas. La barra se desvió bruscamente en el aire, más y más arriba, entonces parpadeó y se apagó, dejando trazos púrpuras en las retinas de Birgitte. Fuego compacto que abrasaba los hilos de hombres en el Entramado de forma que ya estaban muertos antes de que los alcanzara. Se llevó el visor al ojo el tiempo suficiente para localizar a la mujer que sostenía una fina vara negra que daba la impresión de tener alrededor de un paso de largo.
Guybon inició la carga. Era demasiado pronto, pero su única esperanza era aproximarse mientras le quedaran hombres vivos. Su única esperanza, salvo si... Sobre las estruendosas explosiones de bolas de fuego y rayos se alzó el grito ronco de «¡Elayne y Andor!». Ronco, pero a voz en cuello. Todos los estandartes ondeaban. Una demostración de bizarría digna de ver si uno era capaz de olvidar los muchos hombres que estaban cayendo. Un caballo y su jinete recibieron de lleno el impacto de una bola de fuego que simplemente los desintegró, y hombres y caballos que había alrededor también se fueron al suelo. Algunos consiguieron levantarse. Un caballo sin jinete se alzó sobre tres patas, trató de correr y cayó al suelo, donde yació sacudido por espasmos.
—¿Esto? —inquirió Chanelle con incredulidad—. No tengo deseo alguno de ver morir hombres.
Otra barra de fuego compacto abrió una brecha de casi veinte pasos entre las líneas lanzadas a la carga antes de hender el suelo en una zanja hasta la mitad de camino hacia la carreta antes de extinguirse. Había muchos muertos, aunque no tantos como parecía que habría. Birgitte había visto lo mismo en batallas durante la Guerra de los Trollocs, en las que se utilizaba el Poder. Por cada hombre que permanecía tendido en el suelo, inmóvil, dos o tres se incorporaban entre tumbos o intentaban cortar una hemorragia. Por cada caballo tieso en el suelo, muerto, otros dos se levantaban sobre las temblorosas patas. La andanada de fuego y rayos siguió sin interrupción.
—Entonces, detenedlo —replicó Birgitte—. Si matan a todos los soldados o sólo a los suficientes para que los demás se vengan abajo y huyan, entonces Elayne está perdida. —Para siempre no. Así se abrasara. La rastrearía el resto de su vida hasta verla libre, pero sólo la Luz sabía qué le harían hasta entonces—. El trato de Zaida se habrá perdido. Vos lo habréis perdido.
No era una mañana calurosa, pero el sudor perló la frente de Chanelle. Bolas de fuego y rayos explotaron entre los jinetes que iban detrás de Guybon. La mujer que sostenía la vara negra alzó de nuevo el brazo. Sin necesidad de usar el visor Birgitte estuvo segura de que apuntaba directamente a Guybon. Él tenía que haberse dado cuenta, pero no se desvió ni un pelo.
De repente otro rayo se descargó. Y dio de lleno a la mujer que sostenía la vara. Ella salió lanzada en una dirección y la montura en otra. Uno de los caballos de tiro de la carreta se desplomó y los otros patearon y se encabritaron. Habrían salido desbocados a la carrera de no ser por su compañero de tiro muerto. Los otros caballos que había cerca de la carreta corcoveaban y se encabritaban. En lugar de intentar tranquilizar a los caballos, el hombre sentado en el pescante de la carreta se bajó de un salto, desenvainó la espada y echó a correr hacia los jinetes lanzados a la carga. Los espectadores del Bajo Caemlyn corrieron de nuevo, pero esta vez para huir.
—¡Prended vivas a las otras! —bramó Birgitte. No es que le importara si vivían o no, ya que de todos modos no tardarían en morir por ser Amigas Siniestras y asesinas, ¡pero Elayne estaba en aquella puñetera carreta!
Chanelle asintió con actitud tiesa y, alrededor de la carreta, los otros hombres y mujeres montados a caballo empezaron a caer de las monturas encabritadas y quedaron tendidos en el suelo debatiéndose como si estuviesen atados de pies y manos. Cosa que era así. El hombre que corría se fue de bruces al suelo y allí se quedó, retorciéndose y debatiéndose.
—También he escudado a las mujeres —informó Chanelle. Aun asiendo el Poder, no habrían podido presentar resistencia a un círculo de ocho.
Guybon alzó la mano y frenó la cabalgada a un trote. Resultaba sorprendente el poco tiempo que había transcurrido. Estaba a menos de la mitad de camino de la carreta. Los hombres montados y a pie seguían saliendo a tropel por el acceso. Encaramándose a la silla del pardo, Birgitte galopó hacia Elayne. «Puñetera mujer», pensó. El vínculo no le había transmitido miedo ni una sola vez.
33
NUEVE DE CADA DIEZ
Las Amigas Siniestras no habían corrido ningún riesgo con Elayne. Aparte de escudarla, Temaile parecía haber encontrado un malévolo placer en sujetarla en un prieto nudo, con la cabeza entre las rodillas. Los músculos se le empezaban a acalambrar ya por la postura forzada. La mordaza, un trozo de trapo sucio con un repulsivo gusto a aceite, la tenía atada tan fuerte que se le hundía en las comisuras de los labios, y su propósito había sido impedir que gritara pidiendo socorro en las puertas de la ciudad. Elayne tampoco lo habría hecho, de haber podido; habría sido tanto como condenar a muerte a los hombres que estuvieran de guardia. Había notado que las seis hermanas Negras mantenían abrazado el Saidar hasta que hubieron cruzado las puertas. Sin embargo, la venda en los ojos había sido un detalle innecesario. Creía que la intención era incrementar la sensación de desamparo, pero ella se había negado a sentirse desvalida. Después de todo, se encontraba completamente a salvo hasta que sus bebés nacieran, al igual que los bebés. Min lo había dicho.
Sabía que se encontraba en una carreta o carro, por el ruido de arneses y el tacto de madera tosca debajo de ella. No se habían molestado en extender una manta sobre las tablas del entarimado. Creía que era una carreta. Tenía la impresión de que más de un caballo tiraba del vehículo. La caja de la carreta tenía un olor tan penetrante a paja pasada que le daban ganas de estornudar. Parecía hallarse en una situación desesperada, pero Birgitte no le fallaría.
Notó que Birgitte saltaba de algún punto ubicado millas a su espalda a otro situado más o menos una milla más adelante, y sintió ganas de reír. El vínculo le transmitía que Birgitte estaba apuntando a su objetivo, y Birgitte Arco de Plata jamás erraba. Cuando se empezó a encauzar a ambos lados de la carreta, se le quitaron las ganas de reír. La determinación se mantenía firme como una roca en el vínculo, pero había algo más ahora, un intenso desagrado y una creciente... No era cólera, pero le andaba cerca. Ahí fuera estarían muriendo hombres. En lugar de reír Elayne habría querido llorar por ellos. Merecían que alguien los llorara, y estaban muriendo por ella. Igual que habían muerto Vandene y Sareitha. La tristeza volvió a inundarla, pero no se sintió culpable. Lo único que habría evitado sus muertes habría sido dejar que Falion y Marillin anduvieran a su albedrío, y ninguna de ellas habría aprobado tal cosa. Había sido imposible prever la llegada de las otras ni que Asne tuviera en su poder aquella arma extraña.
Un impacto estruendoso sonó muy cerca y su vehículo se sacudió con tal violencia que Elayne rebotó por las tablas del entarimado. Iba a tener moretones en las rodillas y las espinillas a costa de eso. Estornudó debido al polvo que se había levantado con el zarandeo; volvió a estornudar. Notó que los cabellos que la venda o la mordaza no sujetaban se le ponían de punta en el aire, que tenía un olor peculiar. Como cuando se descargaba un rayo. Confiaba en que Birgitte hubiese conseguido implicar a las Detectoras de Vientos, por difícil que tal cosa pudiera parecer. Llegaría el día en el que las Allegadas tendrían que utilizar el Poder como arma —nadie podía quedarse fuera del Tarmon Gai'don— pero, mientras, que conservaran un poco más la inocencia. Al cabo de unos instantes el escudo que la envolvía desapareció.
Sin ver no podía encauzar con un propósito real, pero percibía tejidos cerca de ella, algunos de Energía, algunos de Aire. Como no podía ver los tejidos era incapaz de saber qué eran, aunque sí hacer suposiciones razonables. Sus captoras habían pasado a estar cautivas ahora, además de escudadas y atadas. Y lo único que podía hacer ella era esperar con impaciencia. Birgitte se acercaba deprisa, pero ahora estaba ansiosa por librarse de esa puñetera maraña de cuerdas.
La caja de la carreta crujió y alguien se subió a ella. Birgitte. El vínculo transmitió un estallido de alegría. En cuestión de segundos las cuerdas cayeron y las manos de Birgitte fueron al nudo de la mordaza. Con movimientos un tanto envarados, la propia Elayne se desató la venda de los ojos. Luz, iba a dolerle a rabiar hasta que pudiera pedir la Curación. Eso le recordó que tendría que pedírselo a las Detectoras de Vientos, y la tristeza por Vandene y Sareitha la abrumó de nuevo.
Una vez que pudo escupir la mordaza, quiso pedir un poco de agua para quitarse el asqueroso sabor a aceite de la boca.
—¿Por qué has tardado tanto? —preguntó, sin embargo. La risa que le entró ante la repentina expresión consternada de la otra mujer se la cortó de golpe otro estornudo—. Salgamos de aquí, Birgitte. ¿Fueron las Allegadas?
—Las Detectoras de Vientos —contestó Birgitte mientras alzaba el faldón de la lona de la parte trasera de la carreta—. Chanelle decidió que prefería no tener que informarle a Zaida sobre la pérdida del trato.
Elayne aspiró aire por la nariz con desdén, un error por su parte. Se puso a estornudar una y otra vez y bajó de la carreta lo antes posible. Tenía las piernas tan agarrotadas como los brazos. Maldición, qué ganas de darse un baño. Y de cepillarse el pelo. La chaqueta roja con cuello blanco de Birgitte estaba un tanto arrugada, pero sabía que a su lado la otra mujer parecería que acababa de salir del vestidor.
Cuando puso los pies en el suelo, guardias montados en un prieto anillo alrededor de la carreta lanzaron un sonoro vítor al tiempo que agitaban las lanzas en el aire. Las guardias también lanzaron gritos de alegría; al parecer se encontraban todas allí. Dos de los hombres portaban el León Blanco de Andor y su Lirio Dorado. Eso la hizo sonreír. La Guardia de la Reina estaba comprometida por juramento a defender Andor, a la reina y a la heredera, pero la decisión de portar su emblema personal tenía que haber partido de Charlz Guybon. A lomos de un alto zaino, con el yelmo apoyado en el arzón de la silla, le hizo una reverencia con una ancha sonrisa. Era un gusto mirar a ese hombre. A lo mejor servía como tercer Guardián. Más allá de los guardias se alzaban emblemas de casas, de compañías de mercenarios, banderas y más banderas. Luz, ¿cuántos hombres había llevado Birgitte? Sin embargo esa respuesta podía esperar hasta más tarde. Lo primero que quería era ver a las prisioneras.
Asne yacía despatarrada en la calzada, con los ojos mirando sin ver el cielo; a ella no hacía falta escudarla. Las otras yacían igual de inmóviles, atadas con flujos de Aire que les mantenían los brazos pegados a los costados y ceñida la falda pantalón contra las piernas. Una postura mucho más cómoda que la que había tenido ella. La mayoría se mostraban tremendamente serenas, considerando su situación, aunque Temaile la miraba ceñuda y Falion parecía a punto de vomitar. La cara manchada de barro de Shiaine no tenía nada que envidiar a la de cualquier Aes Sedai. El estado de los tres hombres atados con Aire era cualquier cosa menos sosegado. Se retorcían y forcejeaban, echaban miradas feroces a los jinetes que los rodeaban como si sólo desearan lanzarse a luchar contra todos ellos. Eso bastó para identificarlos como Guardianes de Asne, aunque no por ello tenían que ser necesariamente Amigos Siniestros. Lo fueran o no, tendrían que ser encarcelados para proteger a otros de la rabia letal que los embargaba por la muerte de Asne. Harían cualquier cosa con tal de matar a quienquiera que consideraran responsable.
—¿Cómo nos encontraron? —demandó Chesmal. De no estar tendida en la calzada y con la cara sucia de polvo nadie habría pensado que estaba prisionera.
—Mi Guardián —dijo Elayne mientras le sonreía a Birgitte—. Uno de ellos.
—¿Una mujer Guardián? —inquirió Chesmal, despectiva.
Marillin se sacudió en las ataduras con una risa silenciosa.
—Algo había oído sobre eso —dijo cuando cesó la risa—, pero me parecía demasiado increíble para que fuera verdad.
—¿Que habías oído algo sobre eso y no has dicho nada? —preguntó Temaile mientras se giraba para transferir la mirada ceñuda a Marillin—. ¡Eres una necia redomada!
—Te estás propasando —espetó Marillin, y al instante se habían enzarzado en una discusión sobre si Temaile le debía deferencia o no. A decir verdad, Temaile tendría que hacerlo; Elayne percibía la fuerza de ambas en el Poder, pero aquél no era un tema para discutir en ese momento.
—Que alguien amordace a estas mujeres —ordenó Elayne. Caseille desmontó, le tendió las riendas de su caballo a otra guardia y se acercó a zancadas a ellas. Empezó a cortar una tira de la falda de Temaile con la daga—. Subidlas a la carreta y cortad los arreos del caballo muerto. Quiero volver dentro de las murallas antes de que la gente de Arymilla que hay tras esa elevación se sienta tentada. —Sólo le faltaba tener que afrontar una batalla campal. Fuera cual fuera el resultado, Arymilla podía permitirse perder más hombres que ella—. ¿Dónde están las Detectoras de Vientos, Birgitte?
—Siguen en el repecho. Me parece que creen que pueden negar haber tomado parte si no se acercan mucho a la matanza. Pero no tienes que preocuparte por que nos ataquen aquí. Los campamentos que hay al otro lado de la elevación se encuentran vacíos.
Caseille se cargó a Temaile al hombro y avanzó tambaleándose para echarla dentro de la carreta como si fuera un saco de grano. Las guardias también cargaban con las otras mujeres, aunque tenían que emplearse dos para transportar a una. Un par de guardias altos estaban desatando los arreos del caballo muerto.
—Lo único que vi eran seguidores de campamento, mozos y gente por el estilo —intervino Charlz.
—Creo que todos los campamentos estarán vacíos —continuó Birgitte—. Ha lanzado grandes ataques contra la muralla norte esta mañana para atraer allí a tantos de nuestros hombres como fuera posible, y tiene veinte mil o más en la Baja Caemlyn, ante la puerta de Far Madding. Algunos de los mercenarios han cambiado de chaqueta y están atacando desde dentro, pero envié a Dyelin con toda la gente de la que podía prescindir. Tan pronto como estés a salvo dentro de las murallas, llevaré al resto allí para ayudarla. Y, siguiendo con las buenas noticias, Luan y los demás cabalgan hacia el norte. Podrían llegar aquí esta tarde.
Elayne se quedó sin respiración. Habría que ocuparse de Luan y los otros cuando aparecieran, pero ¡las otras noticias...!
—¿Recuerdas lo que informó la señora Harfor, Birgitte? Arymilla y todos los demás intentaban ser el primer grupo que entrara a caballo en Caemlyn. Deben de estar también ante la puerta de Far Madding. ¿Cuántos hombres tienes aquí?
—¿A cuánto asciende la cuenta del carnicero, Guybon? —preguntó Birgitte, que miró cautamente a Elayne. El vínculo transmitía también cautela. Mucha cautela.
—Todavía no se han contado todas las bajas, milady. Algunos cuerpos... —Charlz torció el gesto—. Sin embargo, calculo que entre quinientos y seiscientos muertos, tal vez algunos más. El doble de heridos, sea de un modo u otro. Ha durado sólo unos pocos minutos, pero han sido los minutos más penosos y peligrosos que he vivido nunca.
—Entonces calcula unos diez mil, Elayne —contestó Birgitte; la gruesa coleta se meció cuando la mujer sacudió la cabeza. Metió los pulgares en el cinturón y la determinación desbordó el vínculo—. Arymilla debe de tener, como poco, el doble de efectivos en la puerta de Far Madding, puede que el triple si realmente ha dejado vacíos los campamentos. Si te estás planteando lo que creo que te estás planteando... Le dije a Dyelin que retomara la puerta si caía, pero lo más probable es que esté combatiendo contra Arymilla en el interior de la ciudad. Si, por algún milagro, la puerta resiste todavía, estaríamos hablando de más de dos a uno en contra.
—Si han cruzado la puerta no es probable que la hayan cerrado tras ellos —insistió obstinadamente Elayne—. Los sorprenderemos por detrás. —No todo era obstinación. Completamente no. No se había entrenado con armas, pero había recibido todas las otras lecciones que Gawyn había recibido de Gareth Bryne. Una reina tenía que entender los planes de batalla que sus generales le presentaban en lugar de limitarse a aceptarlos por las buenas—. Si la puerta resiste, los tendríamos atrapados entre nosotros y la muralla. El número no cuenta tanto en la Baja Caemlyn. Arymilla no podrá formar líneas de más hombres que nosotros de lado a lado de las calles. Vamos a hacerlo, Birgitte. Que alguien me traiga un caballo.
Durante unos instantes creyó que la otra mujer se iba a negar, lo que consiguió que su obstinación se acrecentara, pero Birgitte sólo soltó un sonoro suspiro.
—Tzigan, trae aquí esa yegua gris para lady Elayne.
Por lo visto todos los que estaban alrededor de las dos, a excepción de las Amigas Siniestras, habían pensado que iban a ver una demostración del legendario genio de Elayne Trakand, porque soltaron un suspiro. Darse cuenta de ello casi provocó uno de esos estallidos. ¡Malditos cambios de humor!
—Pero cabalgarás rodeada de tu guardia personal —le susurró Birgitte, que se había acercado a ella para hablar en voz baja—. Esto no es uno de esos absurdos relatos sobre una reina que entra en batalla enarbolando su bandera y al frente de sus tropas. Sé que una de tus antepasadas lo hizo, pero no eres ella y no tienes un ejército desperdigado al que reagrupar bajo tu estandarte.
—Vaya, pues justamente ése era mi plan —repuso dulcemente Elayne—. ¿Cómo pudiste adivinarlo?
Birgitte resopló con guasa y masculló entre dientes «puñetera mujer», aunque no lo bastante bajo para que no se oyera. Aún así el vínculo rebosaba cariño.
Ni que decir tiene que la cosa no era tan sencilla. Hubo que prescindir de hombres para que ayudaran a los heridos. Algunos podrían caminar, pero muchos otros no. Había demasiados con torniquetes alrededor del muñón sanguinolento de un brazo o una pierna. Charlz y los nobles se reagruparon alrededor de Elayne y de Birgitte para oír el plan de ataque, que era sencillo por fuerza, pero entonces Chanelle se negó a cambiar el acceso hasta que Elayne afirmó solemnemente que esta vez sólo tenían que facilitar el traslado y sellaron el acuerdo besándose las puntas de los dedos, que luego pusieron sobre los labios de la otra. Sólo entonces el acceso menguó a una plateada línea vertical y volvió a ensancharse a una vista de Caemlyn desde el sur, de cien pasos de anchura.
No había gente en los puestos de ladrillo de la amplia calzada que se extendía hacia el norte desde el acceso hasta la puerta de Far Madding, pero una enorme masa de hombres, montados y a pie, se apelotonaba en la calzada, justo fuera del alcance de los disparos de arcos desde las murallas. Los más próximos estaban a sólo unos pocos cientos de pasos del acceso. Por lo visto también se habían desperdigado por las calles adyacentes. Los hombres a caballo se encontraban al frente, con una maraña de banderas; pero, ya fueran de caballería o de infantería, todos miraban hacia las puertas de Caemlyn. A las puertas cerradas. Elayne habría querido gritar de alegría.
Cruzó el acceso la primera, pero Birgitte no estaba dispuesta a correr riesgos. Su guardia personal se agrupó a su alrededor y la desvió hacia un lado. Birgitte se encontraba justo a su lado, pero de algún modo conseguía no dar la impresión de que la conducía como si fuera ganado. Por suerte nadie intentó oponerse a que Elayne adelantara a la yegua gris abriéndose paso entre las guardias hasta que sólo hubo una línea de mujeres montadas entre ella y la calzada. Con todo, esa línea era como si tuviese delante un muro de piedra. Sin embargo, la yegua tenía una buena alzada, de modo que veía sin necesidad de erguirse sobre los estribos. Tendría que haberlos alargado; le quedaban un poco cortos. Lo cual señalaba que era la montura de Chesmal, la única que era más o menos de su estatura. Un caballo no quedaba contaminado por su jinete —sólo porque Chesmal fuera del Ajah Negro no convertía en maligno al animal— pero se sentía incómoda encima de la yegua por otras razones aparte de la longitud de los estribos. La gris se vendería, al igual que los otros animales que hubiesen montado las Amigas Siniestras, y el dinero se destinaría a los necesitados.
Caballería e infantería salieron por el acceso detrás de Charlz, de forma que lo ocuparon de lado a lado. Seguido por el León Blanco y el Lirio Dorado, el capitán se dirigió calzada adelante al trote con quinientos guardias reales, que se desplegaron a fin de abarcar la anchura de la calzada. Otros grupos de tamaño similar se separaron y desaparecieron por las calles de la Baja Caemlyn. Cuando los últimos hombres salieron del acceso éste titiló y se disipó. Ahora ya no había una huida rápida si algo iba mal. Ahora tenían que vencer o Arymilla tendría prácticamente el trono, tanto si tenía Caemlyn como si no.
—Hoy necesitamos la jodida buena suerte de Mat Cauthon —masculló Birgitte.
—Ya has dicho algo parecido anteriormente. ¿A qué te refieres? —quiso saber Elayne.
Birgitte le dirigió una mirada peculiar. El vínculo transmitía... ¡regocijo!
—¿Le has visto alguna vez jugar a los dados?
—No suelo pasar mucho tiempo en sitios donde se juega a los dados, Birgitte.
—Digamos simplemente que tiene más suerte que cualquier otro hombre que haya visto nunca.
Sacudiendo la cabeza, Elayne apartó a Mat Cauthon de su mente. Los hombres de Charlz le estaban tapando la vista a medida que avanzaban. Aún no cargaban e intentaban hacer sólo el ruido imprescindible. Con un poco de suerte, sus tropas tendrían rodeadas a las de Arymilla antes de que se dieran cuenta de lo que pasaba. Y caerían sobre ellos desde todas las direcciones. ¿Que Mat era el hombre con más suerte que Birgitte conocía? En tal caso, realmente tenía que ser muy afortunado.
De repente, los guardias de Charlz avanzaron más deprisa, con las lanzas de acero en ristre. Se alzaron gritos, voces de alarma y un clamor estruendoso que se repitió a lo largo de las filas:
—¡Por Elayne y Andor!
También sonaron otros gritos. «¡Por las Lunas!» y «¡Por el Zorro!». «¡Por la Triple Llave!» y «¡Por el Martillo!» y «¡Por las Águilas!» y más por las casas menores. Pero desde su posición sólo sonaba uno, repetido una y otra vez: «¡Por Elayne y Andor!».
De repente se dio cuenta de que se sacudía, en parte por la risa y en parte por el llanto. Quisiera la Luz que no estuviera mandando a esos hombres a la muerte por nada.
Ese clamor quedó ahogado bajo el fragor del choque de acero contra acero, por chillidos y gritos de hombres que mataban y que morían. De repente Elayne advirtió que las puertas se abrían hacia afuera. ¡Y no alcanzaba a ver nada! Soltando los pies de los estribos a patadas, se encaramó erguida sobre la silla de arzón alto. La yegua rebulló con nerviosismo por la falta de costumbre de servir de taburete escalonado, aunque no tanto como para hacerle perder el equilibrio. Birgitte farfulló una blasfemia particularmente acerba, pero un instante después se encaramaba también a la silla. Cientos de ballesteros y arqueros salían en tropel por la puerta de Far Madding, pero ¿eran sus hombres o los mercenarios renegados?
Como para responder a su pregunta, los arqueros empezaron a disparar contra la apelotonada caballería de Arymilla tan rápido como eran capaces de tensar la cuerda y soltar la flecha. Las primeras ballestas se alzaron y soltaron una andanada. Inmediatamente, esos hombres empezaron a girar las manivelas para tensar de nuevo las cuerdas, pero otros los sobrepasaron y soltaron una segunda andanada de virotes que derribaron hombres y caballos como guadañas segando cebada. Más arqueros salían por las puertas y disparaban tan deprisa como podían. Una tercera línea de ballesteros se adelantó a las otras para disparar, seguida de una cuarta y una quinta, y a continuación aparecieron hombres enarbolando alabardas que apartaban a los ballesteros que seguían saliendo por las puertas. Una alabarda era un arma temible en la que se combinaba la moharra de una lanza y la cabeza de un hacha, junto con un gancho con el que se desmontaba a los jinetes de la silla. Los soldados de caballería, sin espacio para manejar sus lanzas y con el alcance de una espada superado por el largo astil de la alabarda, empezaron a caer. Hombres con chaquetas rojas y petos bruñidos salían ahora a galope por las puertas, guardias reales que se desviaron a izquierda y a derecha para encontrar otro camino por el que llegar a las filas de las tropas de Arymilla. El tropel de jinetes seguía saliendo incesantemente. Por la Luz bendita, ¿cómo tenía tantos guardias Dyelin? A no ser... Maldita mujer. ¡Debía de haber echado mano de los hombres a medio entrenar! Bien, pues, estuvieran o no a medio entrenar, ese día se ungirían con sangre.
De repente, tres figuras con yelmos y petos dorados salieron a galope por las puertas, espada en mano. Dos eran muy pequeñas. Los gritos que se alzaron cuando aparecieron sonaron apagados en la distancia, pero aun así fueron audibles por encima del fragor de la batalla.
—¡Por las Águilas Negras!
—¡Por el Yunque!
—¡Por los Leopardos Rojos!
Dos amazonas aparecieron en la puerta y forcejearon hasta que la más alta consiguió hacer volver al caballo de la otra tras la muralla.
—¡Esos puñeteros niños! —barbotó Elayne—. ¡Supongo que Conail tiene edad para esto, pero Branlet y Perival son unos críos! ¡Alguien habría tenido que evitar que pasara esto!
—Dyelin los ha sujetado más que suficiente —contestó sosegadamente Birgitte. El vínculo transmitía una profunda calma—. Más de lo que creí que sería capaz. Y consiguió que Catalyn no entrara en liza. Sea como sea, los chicos tienen varios cientos de hombres entre ellos y la vanguardia de las tropas enemigas y no veo que nadie intente hacerles hueco para que avancen.
Eso era cierto. Los tres blandían la espada con aire de impotencia, como poco a cincuenta pasos de donde los hombres estaban muriendo. Claro que cincuenta pasos era una distancia corta para un arco o una ballesta.
En los tejados empezaron a aparecer hombres, a docenas al principio y luego a centenares; arqueros y ballesteros que se encaramaban a lo más alto de las techumbres trepando por las pizarras como arañas hasta que tenían ángulo para disparar a la turba apelotonada allá abajo. Uno resbaló y cayó; quedó tendido sobre otros cuerpos y se sacudió cuando lo acuchillaron repetidamente. Otro se enderezó bruscamente, con el astil de una flecha sobresaliendo en el costado, y se precipitó abajo. También fue a parar sobre más cuerpos y se retorció al recibir tajos y más tajos.
—Están demasiado apiñados —dijo Birgitte, exaltada—. No tienen espacio para alzar un arco, y menos para dispararlo. Apostaría a que los muertos ni siquiera tienen hueco para desplomarse. Ya no durará mucho.
Pero la matanza continuó su buena media hora antes de que se alzaran los primeros gritos de «¡Cuartel!» Los hombres empezaron a colgar los yelmos de la empuñadura de la espada y a levantar ésta por encima de la cabeza, arriesgando perder la vida con la esperanza de salvarla. Los soldados de a pie se quitaban el yelmo y alzaban las manos vacías. Los jinetes tiraban lanzas, yelmos, espadas y levantaban las manos. Se propagó como una fiebre y el grito retumbó, lanzado por miles de garganta. «¡Cuartel!»
Elayne se sentó en la silla como era debido. Todo había acabado. Ahora habría que saber hasta qué punto se había hecho bien.
La lucha no cesó de inmediato, naturalmente. Algunos intentaron seguir luchando, pero lo hicieron solos y murieron o fueron reducidos por los hombres que tenían a su alrededor y que ya no estaban dispuestos a morir. Finalmente, sin embargo, hasta los más empecinados empezaron a despojarse de armas y armadura, y, si bien no eran todas las voces las que pedían cuartel, el clamor seguía siendo estruendoso. Hombres desarmados, sin yelmo ni peto ni ningún otro tipo de coraza que pudieran haber llevado, comenzaron a avanzar tambaleantes entre la línea de guardias, con las manos sobre la cabeza. Los alabarderos los condujeron como el pastor a las ovejas. Tenían algo del aire aturdido del cordero en el patio del matadero. Otro tanto debía de estar ocurriendo en las docenas de callejas de la Baja Caemlyn y en las puertas, porque los únicos gritos que Elayne oía eran pidiendo cuartel, y éstos empezaban a menguar a medida que los hombres se daban cuenta de que se les había concedido.
Al sol le faltaba sólo una hora para llegar al cenit para cuando los nobles quedaron separados. A los de menor importancia se los conducía al interior de la ciudad, donde se los retendría para pedir rescate. Que se pagaría una vez que el trono quedara asegurado. De los nobles principales, las primeras que llevaron ante Elayne, escoltadas por Charlz y una docena de guardias, fueron Arymilla, Naean y Elenia. Charlz tenía un tajo sanguinolento en la mitad inferior de la manga izquierda, así como una mella en el brillante peto que debía de ser resultado del golpe de un martillo, pero mantenía el gesto sereno tras las barras de la visera del yelmo. Al ver que las tres mujeres estaban vivas Elayne soltó un gran suspiro de alivio. Entre los muertos o entre los cautivos se encontrarían los demás. Había decapitado a su oposición. Al menos hasta que Luan y el resto llegaran. Las mujeres de la guardia que había delante de ella se apartaron para que pudiera encararse con sus prisioneras.
Las tres iban vestidas como si hubieran tenido la intención de asistir a la coronación de Arymilla ese mismo día. El de ésta, de seda roja, llevaba la pechera cuajada de perlas pequeñas y bordados de leones blancos rampantes en las mangas. Bamboleándose en la silla, tenía la misma mirada aturdida en los ojos castaños que la que tenían sus soldados. Sentada muy derecha, la delgada Naean lucía un vestido azul con la Triple Llave de Arawn a lo largo de las mangas y volutas plateadas sobre la pechera, y el lustroso cabello negro lo llevaba recogido en una redecilla de plata con zafiros engastados; más que aturdida, parecía controlada. De hecho consiguió esbozar una mueca burlona, aunque débil. Elenia, con su cabello dorado, lucía un atuendo verde con complejos bordados en oro y dividía las miradas feroces entre Arymilla y Elayne. El vínculo le transmitía a Elayne triunfo y desagrado a partes iguales. El rechazo de Birgitte hacia esas mujeres era tan personal como el suyo propio.
—Seréis mis invitadas en palacio por ahora —les dijo Elayne—. Confío en que vuestros cofres tengan buen fondo. Vuestros rescates pagarán por esta guerra que habéis provocado.
Aquel comentario era malicioso por su parte, pero de repente se sentía rencorosa. Sus cofres no tenían fondos. Los préstamos pedidos para contratar mercenarios (y sobornarlos) ascendían a montantes muy superiores a lo que podrían rembolsar. Se enfrentaban a la ruina sin contar con pagos de rescate. Con ellos, afrontaban la bancarrota total.
—No creerás que esto va a acabar así —dijo Arymilla con voz enronquecida. Hablaba como si quisiera convencerse a sí misma—. Jarid sigue en la campiña con una fuerza considerable. Jarid y otros. Díselo, Elenia.
—Jarid intentará salvar lo que pueda de Sarand del desastre en el que nos has forzado a tomar parte —gruñó Elenia. Las dos empezaron a gritarse, pero Elayne no les hizo caso. Se preguntó qué les parecería compartir cama con Naean.
El siguiente que llegó escoltado fue Lir Baryn, seguido al cabo de unos segundos por Karind Anshar. Esbelto como una cuchilla de acero e igualmente fuerte, Lir exhibía una expresión pensativa en lugar de desafiante u hosca. La chaqueta verde, bordada con el plateado Martillo Alado de la casa Baryn en el cuello alto, tenía las marcas del peto que ya no llevaba puesto, y el oscuro cabello estaba enmarañado y apelmazado por el sudor. El rostro también le brillaba por la transpiración. No había sudado tanto viendo sólo cómo luchaban otros. Karind iba ataviada tan suntuosamente como las otras mujeres, con un vestido de seda azul adornado profusamente con trencillas de plata, y perlas en el cabello surcado de pinceladas grises. El semblante cuadrado parecía resignado, sobre todo cuando Elayne les habló de los rescates. Ninguno de los dos se había empeñado tanto como las otras tres, que ella supiera, pero aun así el rescate sería una gran carga.
Entonces dos guardias aparecieron con una mujer algo mayor que Elayne, vestida con un vestido azul sin adornos, una mujer a la que creyó reconocer. Un sencillo broche esmaltado, que representaba una estrella roja y una espada plateada sobre brillante fondo negro, parecía ser la única joya que lucía. Pero ¿por qué traían a Sylvase Caeren a su presencia? Bonita, con azules ojos despiertos que la miraron a la cara sin vacilar, era nieta y heredera de lord Nasin, pero no la Cabeza Insigne de Caeren.
—Caeren respalda a Trakand —dijo Sylvase sorprendentemente, tan pronto como hubo frenado su montura. El vínculo reflejó su propia estupefacción. Arymilla miraba boquiabierta a Sylvase como si la joven se hubiese vuelto loca—. Mi abuelo ha sufrido un ataque, Arymilla —dijo con absoluta calma—, y mis primos se han apresurado a declararme Cabeza Insigne. Lo publicaré, Elayne, si lo deseas.
—Eso sería lo mejor —contestó lentamente Elayne. Las publicaciones convertirían su apoyo en irrevocable. Ésta no sería la primera vez que una casa cambiaba de bando, incluso sin que terciara la muerte de una Cabeza Insigne, pero más valía asegurarse—. Trakand da la bienvenida afectuosamente a Caeren, Sylvase. —Y también más valía no mostrarse demasiado distante. Conocía poco a Sylvase Caeren.
La joven inclinó la cabeza aceptando la bienvenida. Así que al menos tenía cierto grado de inteligencia. Sabía que no se confiaría plenamente en ella hasta que no demostrara su lealtad sacando una proclamación de apoyo.
—Si confías algo en mí, ¿podría hacerme cargo de la custodia de Arymilla, Naean y Elenia? En el Palacio Real, naturalmente, o dondequiera que vayas a albergarme. Creo que mi nuevo secretario, maese Lounalt, será capaz de convencerlas de que te den su apoyo también.
Por alguna razón Naean soltó un grito y se habría caído de la silla si un guardia no la hubiese agarrado por el brazo para sostenerla. Arymilla y Elenia parecían a punto de vomitar.
—Creo que no —dijo Elayne. Ninguna supuesta conversación propuesta con un secretario provocaba tales reacciones. Al parecer Sylvase tenía un rasgo duro en su carácter—. Naean y Elenia han publicado su respaldo a Arymilla. Dudo que se destruyeran voluntariamente al retractarse. —Eso las destruiría sin lugar a dudas. Las casas menores comprometidas con ellas empezarían a desligarse hasta que su propia casa menguara en importancia. Ellas mismas seguramente dejarían de ocupar la posición de Cabezas Insignes a poco de anunciar que ahora apoyaban a Trakand. En cuanto a Arymilla... Elayne no estaba dispuesta a permitir que cambiara de parecer. ¡Rechazaría su respaldo aunque se lo ofreciera!
Algo sombrío asomó a la mirada de Sylvase cuando volvió la vista hacia las tres mujeres.
—Podría hacerlo, con la persuasión adecuada. —Oh, sí, un rasgo muy duro—. Pero se hará como tú digas, Elayne. Ten mucho cuidado con ellas, sin embargo. La traición es parte de su sangre y de sus huesos.
—Baryn apoya a Trakand —anunció inesperadamente Lir—. También yo lo publicaré, Elayne.
—Anshar apoya a Trakand —pronunció Karind en tono firme—. Sacaré la proclamación hoy.
—¡Traidores! —gritó Arymilla—. ¡Os veré muertos por esto! —Se toqueteó el cinturón, del que colgaba la vaina de una daga enjoyada y vacía, como si su intención fuera ocuparse personalmente del asunto. Elenia empezó a reírse, pero era una risa que no sonaba divertida. Más bien sonaba como un llanto.
Elayne respiró hondo. Ahora tenía nueve de las diez casas que necesitaba. No se llamaba a engaño. Fueran cuales fueran las razones de Sylvase, era obvio que Lir y Karind intentaban salvar lo que pudieran desligándose de una causa perdida y arrimándose a otra que de repente parecía en alza. Esperarían que les diera un trato de preferencia por respaldarla antes de que tuviera el trono, y que olvidara que había habido un momento en el que el respaldo se lo habían dado a Arymilla. No haría ni lo uno ni lo otro. Tampoco podía rechazarlos de buenas a primeras.
—Trakand da la bienvenida a Baryn. —Nada de afectuosamente, desde luego. Eso jamás—. Trakand da la bienvenida a Anshar. Capitán Guybon, conducid a los prisioneros a la ciudad en cuanto sea posible. A los mesnaderos de Caeren, de Baryn y de Anshar se les devolverán las armas y las armaduras tan pronto como se hayan llevado a cabo las proclamaciones, si bien se les pueden entregar ya los estandartes.
El capitán la saludó e hizo volver grupas al zaino al tiempo que empezaba a impartir órdenes.
Cuando Elayne giró la yegua gris hacia Dyelin, que llegaba cabalgando por una calle lateral seguida por Catalyn y los tres necios muchachitos con sus doradas armaduras, Sylvase, Lir y Karind se situaron detrás de ella y de Birgitte. No se sentía inquieta por tenerlos a la espalda, sobre todo con un centenar de mujeres de la guardia situadas detrás de ellos. Los tendría estrechamente vigilados hasta que esas proclamaciones se hicieran públicas. Incluida Sylvase. La mente de Elayne ya se proyectaba hacia adelante, a lo que se avecinaba.
—Estás terriblemente callada —dijo Birgitte en voz baja—. Acabas de alzarte con una gran victoria.
—Y dentro de unas pocas horas sabré si tengo que luchar para ganar otra —contestó.
34
UNA TAZA DE KAF
Furyk Karede se golpeó el pecho con el puño enfundado en el guantelete para devolver el saludo al centinela y pasó por alto el hecho de que el hombre escupiera mientras pasaba a caballo ante él. Confiaba que tanto los dieciocho hombres como los veintiún Ogier que lo seguían hicieran lo mismo. Más les valía si sabían lo que les convenía. Estaba allí para recabar información y una muerte sólo le dificultaría la tarea. Desde que su sirviente personal, Ajimbura, le había atravesado el corazón a un abanderado con un cuchillo tras incurrir éste en un supuesto insulto a su señor —a decir verdad no tenía nada de supuesto, pero Ajimbura tendría que haberse reprimido igual que había hecho él—, desde entonces había optado por dejar al enjuto hombrecillo de las colinas en el bosque junto a las sul'dam, las damane y algunos guardias para vigilar los animales de carga cuando entraban en algún campamento. Llevaban recorrido un buen trecho desde Ebou Dar con el único resultado de perseguir al viento y casi cuatro semanas yendo detrás de rumores, hasta que las informaciones lo habían conducido a ese campamento en el centro oriental de Altara.
Las ordenadas filas de tiendas de color pálido y las hileras de caballos estaban en un claro del bosque lo bastante grande para que los raken pudieran aterrizar en él, pero no había ni rastro de raken o de otras criaturas voladoras, ni soldados con carretas ni cuidadores de raken. Claro que hacía días que no había visto un raken volando. Teóricamente, se había mandado a todos al oeste. Desconocía el porqué y tampoco le importaba. La Augusta Señora era su misión y todo su mundo. Un alto y delgado poste de mensajeros proyectaba una larga sombra debido a la temprana luz matinal, de modo que sí tendría que haber algún raken cerca. Calculó que debía de haber unos mil hombres en el campamento, sin contar herradores, cocineros y otros trabajadores. Hasta el último soldado que podía ver llevaba armadura seanchan en lugar de esas corazas macizas y los yelmos con la visera de barras. Interesante. La costumbre era completar los ejércitos con gente de este lado del océano. Lo que también llamaba la atención era que todos llevaran puesta la armadura. A no ser que se esperaran problemas, ningún comandante tendría a sus tropas equipadas en el campamento. Pero, por los rumores que había oído, bien podría ser ése el caso allí.
Tres astas de banderas indicaban la tienda de mando, un armatoste alto de paredes de lona clara con respiraderos en el pico que a la vez servían de salidas de humo. No salía humo de ellos puesto que la mañana tan sólo era un poco fresca a pesar de que el sol acababa de salir. En una de las astas colgaba, fláccido, el Estandarte Imperial de ribetes azules, de manera que quedaba tapado el halcón dorado con las alas extendidas y relámpagos asidos entre las garras. Algunos comandantes lo colgaban de un asta horizontal para que siempre estuviera visible. Demasiado ostentoso para su gusto. Los otros dos estandartes, que lo flanqueaban en sendas astas más cortas, debían de ser los de los regimientos a los que estos hombres pertenecían.
Karede desmontó frente a la tienda y se quitó el yelmo. El capitán Musenge hizo otro tanto y dejó a la vista el rostro ajado en el que se plasmaba una expresión severa. Los otros hombres también desmontaron para que descansaran los caballos y se quedaron de pie junto a ellos. Por su parte, los Jardineros Ogier se apoyaron en las hachas de largo mango adornadas con borlones negros. Todo el mundo sabía que no se quedarían mucho tiempo.
—Evita que los hombres se metan en líos, Musenge —dijo Karede—. Si ello implica aguantar insultos, aguantadlos.
—No habría tantos insultos si matáramos a unos cuantos —refunfuñó Musenge, quien a pesar de tener el pelo completamente negro llevaba en la Guardia de la Muerte más tiempo incluso que Karede. El hombre se tomaría tan mal cualquier insulto a la emperatriz, así viviera siempre, como se tomaría cualquiera dirigido a la Guardia.
Hartha se rascó el largo bigote gris con un dedo del tamaño de una gruesa salchicha. Era el Primer Jardinero, el comandante de todos los Ogier de la guardia personal de la Augusta Señora Tuon, tan alto como un hombre montado y con la anchura proporcionada a la talla. El acero de su coraza lacada, roja y verde, podría servir para las armaduras de tres o cuatro humanos. A pesar de que su gesto era tan severo como el de Musenge, la estruendosa voz sonó sosegada. Los Ogier siempre estaban tranquilos menos cuando combatían. Entonces se volvían tan fríos como los crudos inviernos de Jeranem.
—Una vez que hayamos rescatado a la Augusta Señora podremos matar a tantos como creamos necesarios, Musenge.
—Después de rescatarla —convino Musenge, que se sonrojó por haber tenido ese desliz y dar pie a que le recordaran cuál era su tarea.
Karede se había sometido a una dura disciplina a lo largo de los años —por cuenta propia y a manos de sus instructores— como para ceder a la debilidad de suspirar; pero, de no haber pertenecido a la Guardia de la Muerte, lo habría hecho entonces. Y no tanto porque Musenge y los otros quisieran matar a alguien, sino más bien porque los insultos que había dejado pasar en las últimas semanas le escocían tanto como a Musenge y a Hartha. Pero los Guardias hacían lo que tuvieran que hacer para llevar a cabo su misión, y si para ello tenían que alejarse de aquellos que escupían al suelo nada más ver sus armaduras de color rojo y verde oscuro, que la mayoría confundía con negro, o de los que se atrevían a murmurar cualquier cosa acerca de ojos bajos en su presencia, eso es lo que harían. Encontrar y rescatar a la Augusta Señora Tuon era lo único que importaba. Comparado con eso, todo lo demás era trivial.
Sosteniendo el yelmo debajo del brazo, se agachó y entró en la tienda, donde encontró a los que debían de ser casi todos los oficiales del campamento alrededor de un enorme mapa extendido sobre una mesa plegable de campaña. Se irguieron y lo miraron fijamente mientras entraba. Todos vestían los petos segmentados, la mitad lacados con rayas rojas y azules horizontales, y la otra mitad, rojas y amarillas. Había hombres de Khoweal o de Dalenshar con la piel más negra que el carbón, hombres con la piel broncínea de N'kon, hombres rubios de Mechoacan y otros con los ojos claros característicos de Alquam; todo el Imperio estaba representado. En sus miradas no había la cautela a la que estaba acostumbrado desde antaño, acompañada a menudo con un punto de admiración, sino que más bien rayaba en el desafío. Por lo visto todo el mundo creía el asqueroso rumor de que la Guardia había ayudado a una joven a hacerse pasar por la Augusta Señora Tuon para expoliar oro y joyas a los mercaderes. Posiblemente también creerían la otra historia contada en susurros sobre la chica, no sólo vil sino también horrenda. No. Que la vida de la Augusta Señora Tuon corriera peligro debido al propio Ejército Invencible era mucho más que horrendo. Era el mundo vuelto al revés.
—Furyk Karede —se presentó con frialdad. Tan sólo la disciplina evitó que se llevara la mano a la empuñadura de la espada. La disciplina y el deber. Si había recibido heridas de espada por cumplir su deber, bien podría aguantar los insultos—. Me gustaría hablar con el comandante de este campamento.
—Todos fuera —bramó finalmente un hombre alto y delgado, con el cerrado acento de Dalenshar.
Los demás saludaron, recogieron los yelmos de otra mesa y salieron de la tienda. Ninguno dirigió un saludo a Karede, que sintió cómo se le contraía la mano derecha sobre una imaginaria empuñadura y después colgaba inmóvil.
—Gamel Loune —se presentó el hombre. Le faltaba la parte superior de la oreja derecha, y en el negro y rizoso cabello había mechones canosos—. ¿Qué queréis? —No había asomo de cautela en su voz. Era un tipo duro, con gran dominio de sí mismo. Tenía que serlo para haber conseguido las tres plumas rojas que decoraban el yelmo que descansaba sobre la percha de la espada. Los hombres débiles que no sabían controlarse no llegaban a oficial general. Karede sospechó que la única razón por la que Loune había accedido a hablar con él era porque su yelmo también lucía tres plumas negras.
—No quiero entrometerme en vuestra autoridad —respondió Karede. Loune tenía razones para temerse eso. Los rangos de la Guardia de la Muerte se encontraban medio grado por encima de los demás. Podía relevarlo del mando si era necesario, aunque luego tendría que dar explicaciones del porqué. Y tendrían que ser buenas razones si quería mantener la cabeza pegada a los hombros—. Tengo entendido que últimamente ha habido ciertas... dificultades en esta parte de Altara. Me gustaría saber qué es lo que me espera.
—Dificultades —gruñó Loune—. Es un modo como otro cualquiera de llamarlo.
Un hombre de mediana edad, achaparrado, con perilla y enfundado en una chaqueta marrón, entró en la tienda con una bandeja de madera sobrecargada de tallas en la que había una jarra de plata y dos resistentes tazas blancas, de las que no se rompen fácilmente por ir de un lado a otro en los carros. El aroma del kaf recién hecho empezó a impregnar el aire.
—Su kaf oficial general —dijo el hombre. Dejó la bandeja en el borde de la mesa en la que estaba el mapa y, con cuidado, llenó una de las tazas con el líquido negro mientras miraba de reojo a Karede. Llevaba un par de largos cuchillos en el cinto y tenía en las manos las callosidades típicas de alguien acostumbrado a luchar con ellos. Karede le encontró un gran parecido con Ajimbura, no en el físico, pero sí en espíritu. Esos ojos de color marrón oscuro no eran de las colinas Kaensada—. Esperé hasta que se marcharon los otros porque casi no queda para vos. No sé cuándo conseguiré más, no lo sé.
—¿Tomaréis una taza de kaf, Karede? —preguntó Loune con renuencia.
Estaba claro que aquella oferta era de cortesía, pero no podía dejar de hacerla. En caso contrario y ante semejante ofensa, Karede no tendría más remedio que matarlo. O eso pensaría aquel hombre.
—Con mucho gusto —respondió. Acto seguido, colocó el yelmo junto a la bandeja, se quitó los guanteletes con el dorso de acero y los dejó al lado.
El sirviente llenó la segunda taza y se dirigió a un rincón de la tienda.
—Eso será todo por ahora, Mantual —le dijo Loune.
El hombre achaparrado dudó un instante, sin dejar de mirar a Karede, antes de hacer una reverencia a su señor, tocarse los ojos y los labios con las yemas de los dedos y salir de la tienda.
—Mantual se muestra en exceso protector conmigo —explicó Loune, aunque su intención era más bien evitar lo que se podría tomar por una provocación—. Un tipo raro. Se unió a mí hace años en Pujili y se las ingenió para ser mi sirviente personal. Creo que seguiría a mi lado aunque dejara de pagarle. —Sí, el hombre se parecía mucho a Ajimbura.
Sosteniendo la taza entre las puntas de los dedos, bebieron kaf en silencio durante un tiempo y disfrutaron del fuerte amargor de la bebida. Por el sabor parecía proceder de las montañas Ijaz y, en tal caso, era un producto muy caro. Hacía una semana que Karede se había quedado sin su provisión de granos negros —por desgracia, los suyos no provenían de las montañas Ijaz— y hasta ese momento no se dio cuenta de lo mucho que echaba de menos tomar una taza de kaf. Por lo general, nunca le había importado que le faltara algo. Una vez que apuraron las primeras tazas, Loune las volvió a llenar.
—Ibais a hablarme sobre las dificultades —apuntó Karede en el momento en que consideró que preguntar ya no sería descortés. Siempre intentaba ser educado, incluso con aquellos hombres a los que iba a matar. En este caso, con ser descortés sólo conseguiría que el hombre no soltara una palabra.
Loune dejó la taza en la mesa y apoyó los puños sobre ella mientras miraba ceñudo el mapa, por el que había desperdigadas pequeñas cuñas rojas que sujetaban unas minúsculas banderas hechas de papel. Éstas representaban a las tropas seanchan que estaban en movimiento, y otras con una estrella roja indicaban las tropas que defendían una posición. Discos negros, de igual tamaño que las cuñas, señalaban los puntos en los que había habido enfrentamientos pero, por raro que pudiera parecer, no había discos blancos para representar a los enemigos. Ni uno solo.
—Durante la semana pasada —dijo Loune— ha habido cuatro enfrentamientos considerables y más de sesenta emboscadas, escaramuzas o incursiones, algunas bastante importantes, a lo largo de una franja de unas trescientas millas. —Eso abarcaba casi todo el mapa. Le costaba articular las palabras. Saltaba a la vista que, de estar en su mano, no le habría contado nada a Karede. Sin embargo, ese medio escalón de rango por encima de él no le dejaba otra opción—. Tiene que haber implicados entre seis y ocho ejércitos diferentes del bando contrario. La noche siguiente al primer enfrentamiento serio hubo nueve grandes incursiones, todas ellas a unas cuarenta o cincuenta millas del lugar de la batalla. Tampoco son unidades pequeñas, al menos si se consideran en conjunto, pero no conseguimos encontrarlos y nadie tiene ni la más puñetera idea de dónde han salido. Sean quienes sean, llevan consigo damane, esas que llaman Aes Sedai, y tal vez a esos malditos Asha'man. Varios hombres han sido destrozados por explosiones que según nuestras damane no tuvieron nada que ver con el Poder.
Karede dio un sorbo al kaf. El hombre no se había parado a reflexionar en absoluto. Si el enemigo contaba con Aes Sedai y Asha'man, podía utilizar eso que llamaban Viajar para desplazarse donde quisiera con un solo paso. Pero, si podían hacer eso, ¿por qué no lo habían utilizado para escapar a una zona segura con su botín? Quizá no todas las Aes Sedai ni Asha'man podían Viajar, pero eso planteaba otra pregunta. ¿Por qué no habían enviado a los que sí podían? Tal vez las únicas Aes Sedai que llevaban consigo eran las damane que habían robado del palacio de Tarasin y, según los informes, ninguna de ellas sabía cómo Viajar. Eso tenía sentido.
—¿Qué han dicho los prisioneros sobre quién los envía?
Loune soltó una risotada áspera.
—Antes de tener unos puñeteros prisioneros, se necesita una puñetera victoria. Lo único que hemos conseguido han sido unas puñeteras derrotas, una detrás de otra. —Cogió la taza y sorbió un poco de kaf—. Hace dos días, Gurat pensó que tenía a algunos. Perdió cuatro estandartes de caballería y cinco de infantería. Casi hasta el último hombre. —Su voz se había relajado como si hubiera olvidado el color de la armadura de Karede. Ahora era una conversación entre dos soldados que hablaban de sus asignaciones—. No todos murieron pero la mayoría de los heridos distan un paso de estar muertos. Estaban acribillados de virotes de ballestas. Casi todos son taraboneses o amadicienses, pero eso no tiene mucha importancia, ¿verdad? Tenía que haber unos veinte mil ballesteros para causar todo ese daño. Tal vez treinta mil. Y, aun así, lograron esconderse de los morat'raken. Sé positivamente que hemos matado a unos cuantos, o al menos eso dicen los informes, pero no dejan a sus muertos detrás. Algunos estúpidos incluso han llegado a decir que estamos luchando contra espíritus. —Los consideraría estúpidos, pero había cruzado los dedos de la mano izquierda en un signo para ahuyentar malos espíritus—. Os diré algo que sí sé, Karede. Sus comandantes son muy buenos. Pero que muy, muy buenos. A todos los que se han enfrentado a ellos los han rechazado, destrozado y derrotado.
Karede asintió, pensativo. Había supuesto que la Torre Blanca tenía que haber enviado a su mejor elemento para secuestrar a la Augusta Señora Tuon, pero no había pensado en aquellos a los que la gente de este lado del océano llamaba grandes capitanes. Tal vez el nombre real de Thom Merrilin era Agelmar Jagad o Gareth Bryne. Tenía ganas de encontrarse con ese hombre, aunque sólo fuera para preguntarle cómo sabía que la Augusta Señora iba a ir a Ebou Dar. Quizá podría ocultar la implicación de Suroth o tal vez no. En las altas esferas, los aliados de hoy podían ser los sacrificados de mañana. Excepto los Jardineros, todos los miembros de la Guardia de la Muerte eran da'covale de la propia emperatriz, así viviera para siempre, pero aun así vivían en las altas esferas.
—Tiene que haber algún plan para encontrarlos e inmovilizarlos. ¿Tenéis el mando de las tropas?
—¡No, gracias a la Luz! —dijo fervorosamente Loune. Bebió un buen trago de kaf que, tal vez, habría querido que fuera brandy—. El general Chisen se dirige hacia aquí con todas sus tropas a través de la Hoz de Malvide. Por lo que parece, el palacio de Tarasin ha decidido que esto era lo bastante importante para correr el riesgo de perder empuje en los frentes de Murandy o de Andor, aunque, por lo que he oído, las cosas están en tablas en esos frentes. Yo sólo tengo que esperar aquí a que Chisen llegue y entonces cambiarán las tornas, creo. Más de la mitad de los hombres de Chisen son veteranos de nuestro continente.
De pronto, Loune pareció recordar con quién estaba hablando. Su cara se tornó una dura máscara de oscura madera. No importaba. Karede estaba convencido de que aquello era obra de Merrilin o como se llamara. Y sabía por qué el hombre hacía lo que hacía. En otras circunstancias se lo habría explicado a Loune, pero la Augusta Señora no estaría a salvo hasta que se encontrara de vuelta en el palacio de Tarasin, entre aquellos que la conocían en persona. Si le decía a Loune que ella era realmente la Augusta Señora y el hombre no le creía, la habría puesto en mayor peligro en vano.
—Gracias por el kaf —dijo Karede. Dejó la copa y cogió el yelmo y los guanteletes—. La Luz os guarde, Loune. Nos veremos en Seandar algún día.
—La Luz os guarde, Karede —respondió el hombre tras unos instantes, claramente sorprendido por tan formal despedida—. Nos veremos en Seandar algún día. —Habían compartido kaf y Karede no tenía ninguna disputa con él. ¿De qué se sorprendía?
Karede no habló con Musenge hasta que se alejaron del campamento a caballo. Los Jardineros Ogier abrían la marcha por delante de los humanos. Hartha caminaba al otro lado de Karede, con la larga hacha apoyada en el hombro, y la cabeza casi a la par con la de los jinetes.
—Nos dirigimos al nordeste —dijo Karede al fin—, hacia la Hoz de Malvide. —Si se acordaba correctamente de los mapas, y rara vez olvidaba un mapa al que le hubiera echado tan sólo un vistazo, llegarían allí en cuatro jornadas—. Quiera la Luz que alcancemos esa posición antes que la Augusta Señora.
Si no lo conseguían, la persecución se iba a alargar; hasta Tar Valon si era necesario. En ningún momento se le había pasado por la cabeza la idea de regresar sin la Augusta Señora, y si tenía que sacarla por la fuerza de Tar Valon, lo haría.
35
LA IMPORTANCIA DE DYELIN
Que quieren un salvoconducto? —preguntó Elayne sin dar crédito a sus oídos—. ¿Para entrar en Caemlyn? —Al otro lado de los ventanales resplandecían los relámpagos y retumbaban los truenos. Caía un diluvio sobre la ciudad, un aguacero torrencial. El sol tendría que encontrarse sobre la línea del horizonte, pero las lámparas de pie estaban encendidas para combatir la oscuridad.
El esbelto joven que tenía de pie ante ella enrojeció avergonzado, pero siguió mirándola a los ojos. En realidad era poco más que un muchachito, con las suaves mejillas afeitadas más por guardar las formas que porque necesitara rasurarlas a menudo. Muy correctamente, Hanselle Renshar, nieto de Arathelle, no llevaba espada ni armadura, pero las marcas de las correas del peto se notaban en la chaqueta verde debido a haberlo llevado puesto mucho tiempo. Un redondel húmedo en el hombro izquierdo revelaba el punto donde la capa había calado. Qué extraño que una se fijara en esas cosas en momentos como aquél.
—Se me indicó que lo pidiera, milady —contestó con voz firme.
Dyelin, cruzada de brazos, soltó un seco gruñido. Le faltaba poco para mostrarse ceñuda. La señora Harfor, radiante como siempre con el tabardo carmesí y el León Blanco impoluto sobre los formidables senos, aspiró aire por la nariz de manera audible. Hanselle volvió a ponerse colorado. Se hallaban en la sala más pequeña de los aposentos de Elayne, donde el reducido fuego que ardía en el hogar de mármol había expulsado casi todo el frío de la mañana y el aceite de lámpara impregnaba de perfume a rosas el ambiente. Deseó para sus adentros que Birgitte estuviera allí. A juzgar por la ligera irritación que percibía a través del vínculo, la mujer debía de estar viéndoselas con informes. Su enojo no era lo bastante fuerte para que se tratara de algo más urgente.
La llegada de Luan y de los otros al pie de la ciudad hacía dos días, con sesenta mil mesnaderos, había ocasionado un gran revuelo, y se habían iniciado celebraciones espontáneas de los ciudadanos por las calles una vez que quedó claro que no iban a ocupar los campamentos abandonados tras la marcha de Jarid Sarand. Y lo acompañaban hombres de casas que ahora apoyaban a Elayne, aunque todavía no podían saberlo. Sólo la Luz sabía qué problemas iba a causar ese puñetero hombre. Pero el mensaje transmitido por Hanselle le daba una nueva perspectiva al enorme campamento instalado a una milla al sur de la Baja Caemlyn. Si Arathelle, Luan y los otros sabían que la ciudad recibía suministros de Tear e Illian a través de accesos —y sin duda todo el mundo en Andor lo sabía a esas alturas—, quizás habían llegado a la conclusión de que con un asedio no se conseguía nada.
Un salvoconducto era cuestión de un frente de batalla. A lo mejor lo que se proponían era pedir la rendición de Caemlyn para evitar un ataque a gran escala. Las proclamaciones de apoyo, llevadas por Allegadas en lugar de jinetes, se habían hecho públicas desde Aringill hasta los pueblos mineros de las Montañas de la Niebla, o se harían enseguida; pero, aunque Sumeko y otras Allegadas estuvieron realizando la Curación hasta el agotamiento, los mesnaderos de Caeren, Anshar y Baryn a los que Jarid no se había llevado no incrementaban sus fuerzas, ni con mucho, para igualar esos sesenta mil. Grupos pequeños de mesnaderos empezaban a llegar a la ciudad a medida que se corría la voz de que no era peligroso ir a Caemlyn, pero no eran suficientes aún. Seguramente pasaría una semana o más hasta que grupos más numerosos aparecieran; los que se habían mantenido lejos de la ciudad por miedo al ejército de Arymilla. El resultado de un ataque a gran escala no era una conclusión conocida de antemano —los hombres apostados en lo alto de una muralla tenían una ventaja considerable sobre los que intentaban escalarla—, pero hasta en el mejor de los casos la cosa andaría muy igualada, y de momento no había esperanza de que llegaran más refuerzos. Dyelin había hecho otra visita a Danine Candraed, en el oeste, pero esa mujer aún titubeaba. Elayne tenía nueve casas y necesitaba diez, todo estaba en la balanza y Danine seguía sin decidir si apoyar o no a Trakand.
—¿Por qué desean hablar conmigo? —Consiguió evitar que la irritación de Birgitte se reflejara en su tono. La de Birgitte y la suya propia.
Hanselle se sonrojó de nuevo. Al parecer le pasaba con facilidad. ¡Así se abrasara esa mujer por mandarle un muchachito!
—No estoy informado, milady. Simplemente se me dijo que pidiera un salvoconducto. —Vaciló antes de seguir—. No entrarán en Caemlyn si no se les da, milady.
Elayne se puso de pie y se dirigió a su escritorio, tomó una página de buen papel blanco de una caja de palisandro y mojó una pluma en el tintero de cristal con montura de plata. Las palabras se sucedieron con fluidez sobre la página sin los habituales rasgos floreados. Fue concisa y directa al grano.
XXXCARTAXXX Lord Luan Norwelyn, lady Arathelle Renshar, lord Pelivar Coelan, lady Aemlyn Carand, lady Ellorien Traemane y lord Abelle Pendar pueden estar seguros de que entrar en Caemlyn no les reporta riesgos y tener la certeza de que ellos y sus séquitos podrán salir de la ciudad en el momento que lo deseen. Los recibiré sin protocolo esta tarde, en el Salón del Trono como corresponde a su clase y posición. Hemos de hablar de los fronterizos.
ELAYNE TRAKAND
heredera del trono de Andor
Cabeza Insigne de la casa Trakand XXXCARTAXXX
Trató de conservar la calma, pero el plumín de acero se hundió en el papel al trazar las últimas letras. Salvoconducto. Encauzó una barra de lacre, ya encendida; la mano le tembló mientras dejaba gotear la dorada cera sobre la página. Con eso habían dado a entender que intentaría retenerlos por la fuerza. ¡No, era más que insinuarlo! ¡Era tanto como manifestarlo! Apretó el sello, un lirio en flor, contra el lacre como si tratara de incrustarlo en el tablero del escritorio.
—Tomad —dijo a la par que tendía la hoja al muchacho. Su voz sonó fría como el hielo; no hizo esfuerzo alguno para suavizarla—. Si con esto no se sienten seguros, quizá deberían probar a envolverse en pañales. —El retumbo de un trueno pareció dar énfasis a sus palabras.
El muchacho enrojeció una vez más, aunque esta vez era por la cólera, pero con muy buen tino se limitó a dar las gracias mientras doblaba el papel. Se lo guardaba dentro de la chaqueta cuando la señora Harfor lo condujo fuera de la salita. Lo escoltaría personalmente hasta donde estaba su caballo. A un mensajero de nobles tan poderosos como Luan y los otros había que darle cierto trato de honor.
De repente la ira de Elayne se disolvió en tristeza, aunque no habría sabido decir qué la entristecía. Sus cambios de humor se producían a menudo sin razón aparente. A lo mejor era por quienes habían muerto y todos los que morirían.
—¿Estás segura de que no quieres ser reina, Dyelin? Luan y esa pandilla te apoyarían al instante, y si te respaldo, los que se han decantado a mi favor harán lo mismo. Maldita sea, Danine seguramente te apoyaría.
Dyelin se sentó en una silla y extendió el vuelo de la falda con cuidado antes de contestar.
—Estoy totalmente convencida. Gobernar mi casa es trabajo de sobra para que encima tenga que dirigir todo Andor. Además, no soy partidaria de que el trono cambie de casa sin una buena razón, como la falta de una heredera o, peor aún, una heredera necia o incompetente, cruel o ávida de poder. Tú no eres ninguna de esas cosas. La continuidad proporciona estabilidad, y la estabilidad trae prosperidad. —Asintió con un cabeceo; le había gustado la secuencia de esa frase—. Ojo, que si hubieses muerto antes de regresar a Caemlyn para hacer tu reclamación, habría presentado la mía, pero lo cierto es que serás mejor gobernante de lo que lo sería yo. Mejor para Andor. En parte es por tu relación con el Dragón Renacido. —El gesto de Dyelin de enarcar una ceja la invitaba a explayarse sobre tal relación—. Pero en gran parte —prosiguió al ver que Elayne no decía nada—, es por ti misma. Te he visto crecer, y ya cuando tenías quince años supe que serías una buena reina, quizá la mejor que Andor haya tenido jamás.
Elayne se puso colorada y las lágrimas le humedecieron los ojos. ¡Maldición, ella y sus cambios emocionales! Sólo que esta vez sabía que no podía echarle la culpa a su embarazo. Una alabanza de Dyelin era como una de su madre, nunca expresada a regañadientes, pero jamás manifestada a menos que realmente lo mereciera.
Fue una mañana atareada y eso que sólo tenía que ocuparse de Caemlyn y de palacio en vez de todo Andor. La señora Harfor le dio la noticia de que los espías de palacio que con seguridad habían pasado información a Arymilla o a sus aliados se habían quedado muy callados y muy quietos, como ratones que tuvieran miedo de que el gato estuviera vigilando.
—Al menos ahora no hay peligro en despedirlos, milady —añadió Reene en un tono de inmensa satisfacción. La desagradaba tener espías en palacio tanto como a Elayne, tal vez más. La heredera o la reina viviría en palacio pero, a los ojos de la doncella primera, éste era algo suyo—. A todos ellos. —A los que espiaban para otros se los había dejado en su puesto a fin de no despertar sospechas de que Reene conocía su existencia.
—Que todos sigan en su puesto y que no se los deje de vigilar —le contestó Elayne—. Lo más probable es que acepten dinero de algún otro, y ahora ya sabemos quiénes son. —A un espía que se sabía que lo era no se le permitía enterarse de nada que no debería descubrir, pero sí se le podía revelar exactamente lo que uno quería que supieran. Y eso rezaba también para los ojos y oídos de los Ajahs que asimismo había descubierto la señora Harfor. Los Ajahs no tenía derecho a espiarla, y si de vez en cuando les pasaba alguna información falsa sería culpa suya si actuaban en consecuencia. Tampoco podía hacer eso con frecuencia o entonces se darían cuenta de que había descubierto a sus espías, pero en un momento de necesidad podría recurrir a ello.
—Como ordenéis, milady. El mundo ha cambiado, ¿verdad?
—Me temo que sí, señora Harfor.
La oronda mujer asintió con aire entristecido, pero enseguida volvió al grano.
—Uno de los ventanales del Salón del Trono gotea, milady. Me habría ocupado de cualquier cosa sin importancia sin molestaros, pero esto se debe a una grieta en el cristal, lo que significa tener que llamar a... —La lista de problemas cuya solución necesitaba la aprobación de Elayne y los papeles que precisaban su firma continuó.
Maese Norry informó sobre carretas de grano, alubias y productos comerciales con aquella voz suya, reseca como el polvo, y anunció no sin cierta sorpresa que el número de incendios premeditados no había disminuido. Diecisiete edificios habían ardido durante la noche. Había estado convencido de que capturar a Arymilla pondría fin a aquello, y le dolía haberse equivocado. Llevaba las órdenes de ejecución con los nombres de Rhys a'Balaman y Aldred Gomaisen para que las firmara y sellara. Los mercenarios que cambiaban de chaqueta no podían esperar menos a no ser que sus nuevos señores se impusieran. Evard Cordwyn había muerto en las puertas de la ciudad; de otro modo también habría acabado en la horca. Hafeen Bakuvun había enviado una petición de recompensa por sus acciones en la puerta de Far Madding, pero eso era fácil de rechazar. La presencia del mercenario domani y sus hombres podría muy bien ser la causa de que la puerta hubiera aguantado hasta la llegada de Dyelin, pero lo único que habían hecho era ganarse su paga, ni más ni menos.
—Las prisioneras siguen sin decir nada, me temo —comentó Norry mientras guardaba la negativa de la petición en el cartapacio de cuero. Parecía como si pensara que si lo metía con la suficiente rapidez sería como si nunca lo hubiese sacado—. Me refiero a las Aes Sedai Amigas Siniestras, milady. Y los otros dos. Muy callados salvo por... eh... las invectivas. Mellar es el peor en cuanto a eso, cuando grita lo que se propone hacerles a las mujeres que lo arrestaron. —Deni había cumplido sus instrucciones al pie de la letra; las guardias habían dado una buena tunda de puñetazos a Mellar, dejándolo marcado con moretones de la cabeza a los pies—. Pero las Aes Sedai pueden ser muy... eh... vituperadoras también. Me temo que será preciso someterlas a interrogatorio si queremos enterarnos de algo útil.
—No las llaméis Aes Sedai —espetó Elayne. Oír el término «Aes Sedai» unido al de «Amigas Siniestras» le revolvía el estómago—. Esas mujeres han renunciado al derecho a que se las llame Aes Sedai. —Ella en persona se había encargado de quitarles el anillo de la Gran Serpiente y los había mandado fundir. Aquello era prerrogativa de Egwene, no suya, y posiblemente se llevara una reprimenda por hacerlo, pero no había podido evitarlo—. Pedid a lady Sylvase que os preste a su secretario. —Entre su gente no había interrogadores profesionales y, según Aviendha, un interrogador inexperto probablemente acabaría matando a la persona a la que sometía sin éxito a interrogatorio. ¿Cuándo le permitirían a su hermana que le hiciera una visita? Luz, cómo echaba de menos a Aviendha—. Sospecho que no es ésa su verdadera ocupación. —Un relámpago alumbró los ventanales de la sala de estar, y los paneles de cristal repicaron con la sacudida del trueno.
Norry apretó los dedos por las puntas al tiempo que sujetaba contra el pecho el cartapacio con los pulpejos de las manos y adoptaba un gesto ceñudo y grave.
—Pocas personas tienen un interrogador privado, milady. Sugiere... eh... un lado oscuro en esa persona. Claro que, a mi modo de ver, el abuelo de la dama espantó a todos los hombres que mostraron interés por ella hasta que no quedó ninguno que tuviera interés, y ha sido virtualmente una prisionera desde que alcanzó la mayoría de edad. Eso debe de acabar de darle a cualquiera una perspectiva oscura del mundo. Es posible que no sea tan... eh... de fiar como vos quisierais, milady.
—¿Creéis que podríais convencer a alguno de sus sirvientes para que fuera mis ojos y mis oídos? —Qué fácil le resultaba pedir aquello. Los espías habían llegado a formar parte de su vida tanto como los albañiles o los vidrieros.
—Creo que sería posible, milady. Lo sabré de cierto dentro de uno o dos días. —En otros tiempos se habría horrorizado ante la idea de tener algo que ver con el espionaje. Al final todas las cosas cambiaban, por lo visto. Movió las manos sobre el cartapacio, casi como si fuese a abrirlo pero sin acabar de hacerlo—. Me temo que las alcantarillas del sector meridional de la Ciudad Nueva precisan atención inmediata.
Elayne suspiró. No todo cambiaba, no. Maldición. Cuando gobernase todo Andor sospechaba que no dispondría siquiera de una hora para sí misma. ¿Qué querrían Luan y los otros?
Poco después del mediodía, Melfane Dawlish apareció e hizo que Essande y Naris desnudaran totalmente a Elayne a fin de pesarla en una gran balanza con los brazos de madera que la partera había llevado consigo, un ritual diario. Al menos, el plato de latón estaba cubierto con una manta, ¡gracias a la Luz! La robusta mujercita escuchó el latido de su corazón a través de un tubo hueco de madera pegado contra el pecho y la espalda, y le toqueteó y le retiró los párpados para examinarle los ojos. La hizo orinar y después sostuvo el recipiente de cristal a contraluz de una lámpara de pie para examinarlo. ¡También lo olió e incluso metió un dedo en ello y se lo chupó! Era otro ritual diario. Elayne apartó la vista mientras se echaba por encima el vestido de seda con flores bordadas, pero aun así se estremeció de asco. Esa vez Melfane se percató de su reacción.
—Distingo algunas enfermedades por la variación del sabor, milady. De todos modos, hay cosas peores. Mi muchacho, Jaem, el que carga con la balanza, su primer trabajo remunerado fue limpiar el estiércol de unas caballerizas. Afirmaba que todo lo que detestaba le sabía a... —La oronda circunferencia de la mujer se sacudió con la risa—. Bueno, os lo podéis imaginar, milady. —Elayne lo imaginaba, sí, y se alegró de no ser propensa a las náuseas. En cualquier caso, la estremeció otro escalofrío. Essande parecía muy serena, con las manos enlazadas a la cintura y una mirada aprobadora puesta en su sobrina, pero Naris tenía el aspecto de ir a vomitar en cualquier momento—. Lástima que no pueda aprender mi oficio, pero nadie compraría hierbas a un hombre. Ni querría la asistencia de un partero. —Melfane soltó una estridente y divertida carcajada ante una idea tan ridícula—. Quiere ser aprendiz de armero, nada menos. Ya es mayor para eso, pero así son las cosas. Bien, pues aseguraos de leerle a vuestro bebé. De esa forma acabará reconociendo el sonido de vuestra voz. —Parecía más que dudosa respecto a la afirmación de Elayne de que tendría un niño y una niña. No lo admitiría hasta que pudiera oír el latido de los corazones, y para eso todavía faltaban unas pocas semanas—. Y que haya músicos que toquen para ella. Así aprenderá a amar la lectura y la música. Además también ayuda en otras cosas. Hace más inteligente a la criatura.
—Decís siempre lo mismo, señora Dawlish —repuso, malhumorada—. Tengo memoria, ¿sabéis? Y lo estoy haciendo.
Melfane rió de nuevo, y un brillo titiló en sus oscuros ojos. Aceptaba los cambios de humor de Elayne del mismo modo que aceptaba los relámpagos y la lluvia.
—Os sorprenderíais cuántas personas no creen que un bebé en el vientre de su madre puede oír, pero yo noto la diferencia entre aquellos a los que les han leído y a los que no. ¿Os importa si hablo un momento con mi tía antes de marcharme, milady? Le traje una empanada y un ungüento para las articulaciones.
Essande se puso colorada. Bien, ahora que su mentira había salido a la luz tendría que aceptar la Curación o Elayne descubriría por qué no quería recibirla.
Al final del almuerzo a mediodía Elayne sacó a colación el tema de las intenciones de Luan y los otros para hablarlo con Birgitte. La comida estaba deliciosa y había comido vorazmente. Melfane había vapuleado a cocineras y a cualquier mujer que estuviera al alcance de su voz por la dieta blanda con la que la habían estado alimentando. Ese día tenía trucha de estanque asada a la parrilla en su punto perfecto, rollos de col rellenos con queso blanco de oveja que se desmenuzaba con tocarlo, habas con piñones y tarta de manzana ácida. Otra razón de que la comida estuviera deliciosa era que nada tenía ni el menor rastro de sabor a podrido o pasado. De bebida tenía un buen té negro con menta que la hizo ponerse tensa hasta que se dio cuenta de que era realmente menta. Lo único que Melfane le había prohibido era el vino, por muy aguado que se lo sirvieran. Birgitte había renunciado a beberlo ella a pesar de que no parecía probable que la afectara en modo alguno a través del vínculo. Elayne se abstuvo de hacer tal comentario. Birgitte había estado bebiendo demasiado para mitigar la pena por haber perdido a Gaidal. Elayne lo entendía aunque no lo aprobara. Ni siquiera era capaz de imaginar qué haría si Rand muriera.
—No sé —dijo Birgitte después de engullir el último bocado de su tarta—. Supongo que han venido a pedirte ayuda para ir contra los fronterizos. Lo único seguro es que no están aquí para ofrecerte su jodido apoyo.
—Sí, también es lo que creo yo. —Elayne se chupó la punta del índice y recogió las migajas de queso para llevárselas luego a la boca. Se podría haber comido otra ración entera igual a la que había ingerido, pero Melfane había anunciado su inflexible intención de limitar su aumento de peso. Justo lo necesario, y no demasiado. Quizás una vaca a la que engordaban para el mercado se sintiera igual que ella—. A no ser que vayan a exigirme que les rinda Caemlyn.
—Todo es posible —convino Birgitte en un tono aparentemente alegre. El vínculo revelaba que no se sentía alegre en absoluto—. Seguimos teniendo centinelas en las torres, sin embargo, y Julanya y Keraille han conseguido trabajo como lavanderas en su campamento, así que sabremos si van a marchar contra la ciudad antes de que el primer hombre haya dado un paso.
Elayne habría querido no suspirar tanto. Maldición, tenía a Arymilla, Naean y Elenia bajo vigilancia y, decididamente, con el disgusto de tener que compartir una cama —sabía que no debería disfrutar con eso, pero no podía evitarlo— y había conseguido tres aliados más, aunque no fueran todo lo incondicionales que sería de desear. Al menos ahora estaban unidos a ella inextricablemente. Debería sentirse triunfal.
Esa tarde, Essande y Sephanie la vistieron con un atuendo verde oscuro y cuchilladas en la falda en tono esmeralda, así como bordados con hilos de plata en el pecho, las mangas y alrededor del repulgo de la falda. De joyas lucía el anillo de la Gran Serpiente y un gran alfiler de plata y esmaltado en azul a excepción de la Clave de Plata de Trakand. El broche la hizo sentirse melancólica. En casa se decía que Trakand era la piedra angular que mantenía unido Andor. Hasta el momento no había hecho un buen trabajo en ese sentido.
Birgitte y ella se turnaban para leerles a los bebés. Cosas de la historia, naturalmente; si Melfane tenía razón, no quería aficionarlos a relatos frívolos. Eran materias aburridas. Un hombre regordete con el uniforme rojo y blanco tocaba la flauta al tiempo que una mujer esbelta, también de uniforme, pulsaba el salterio de doce cuerdas creando una música alegre y animada. Al menos cuando el estruendo de algún trueno no ahogaba las notas. Los trovadores no crecían en los árboles, y Birgitte no las había tenido todas consigo en cuanto a permitir que personas que no pertenecieran al personal de palacio se acercaran a Elayne, pero la señora Harfor había encontrado varios músicos consumados que habían aprovechado al momento la oportunidad de ponerse el uniforme. La paga era bastante mejor en palacio que en una sala común, y además se les daba la vestimenta. Elayne se había planteado la idea de contratar un juglar, pero eso le recordaba a Thom. ¿Estaría a resguardo de la lluvia? ¿Estaría siquiera vivo? Lo único que podía hacer era rezar. Quisiera la Luz que sí. Por favor.
La señora Harfor apareció para anunciar la llegada de Luan, Arathelle y los demás, y Elayne se puso la diadema de heredera del trono, una sencilla banda de oro que no llevaba más adorno que una dorada rosa rodeada de espinas en el centro de la frente. Caseille, junto con ocho guardias, marcharon detrás de ella, de Birgitte y de Essande cuando abandonaron sus aposentos; las botas de las guardias resonaban fuerte sobre las baldosas al marcar el paso. Entre las bajas durante su rescate de las Amigas Siniestras se encontraban nueve guardias, y eso parecía haber unido a las otras con lazos más fuertes. Se perdieron dos veces hasta conseguir llegar al Salón del Trono, pero nadie emitió siquiera un murmullo. ¿Qué importancia tenían unos pasillos cambiantes comparados con afrontar fuego y rayos forjados con Poder? Las grandes puertas en arco del Salón del Trono, talladas con altos leones en ambas hojas, se hallaban abiertas y Caseille situó a las guardias delante mientras ella, Birgitte y Essande entraban.
Los altos ventanales estaban oscuros por la lluvia salvo cuando los alumbraba un relámpago, pero habían encendido todas las lámparas de pie con espejos que había pegadas a las paredes y alrededor de las blancas columnas. Un ruido sordo, constante y regular levantaba ecos en la espaciosa estancia; sólo eran gotas que caían en un prosaico cubo de madera desde uno de los ventanales de colores que hacían las veces de techo, veinte pies más arriba, uno de los leones blancos rampantes por el que se filtraba el agua a través de una grieta, cerca de las escenas de batalla y de los rostros de las primeras reinas de Andor. Como le ocurría siempre allí, Elayne se sintió como si aquellas mujeres la estuviesen juzgando mientras cruzaba sobre las baldosas blancas y rojas. Ellas habían construido Andor con su agudeza mental y la sangre de sus hijos y esposos, empezando con una única ciudad y acabando por crear una nación fuerte de los despojos del imperio de Artur Hawkwing. Tenían derecho a juzgar a cualquier mujer que se sentara en el Trono de León. Elayne suponía que se habían puesto sus rostros allí para que todas las reinas que vinieran después sintieran que sus actos los juzgaría la historia.
El trono en sí se hallaba sobre un estrado de mármol blanco, al fondo de la cámara; era una pieza tallada y dorada, del tamaño adecuado para una mujer, pero aun así macizo sobre las patas que imitaban garras de león. El León Blanco, formado con piedras de la luna engastadas sobre un campo de resplandecientes rubíes en el alto respaldo, quedaría justo por encima de la cabeza de la mujer más alta que se sentara en el trono. Dyelin ya se encontraba al pie del estrado y observaba a Sylvase, que conversaba con Conail y Catalyn, en tanto que Branlet y Perival escuchaban atentamente. Perival se pasó los dedos por el cabello y asintió con un cabeceo. ¿Acaso Dyelin también albergaba dudas respecto a Sylvase? Lir y Karind se mantenían apartados de los demás, y también entre ellos. Ni siquiera se miraban. Habiendo estado aliados en contra de Elayne, no querrían que ella pensara que todavía eran aliados. Essande fue a reunirse con los criados que vestían los uniformes de las otras ocho casas y que estaban agrupados alrededor de una mesa en la que había jarras de plata con vino y té. Eso era lo que significaba «reunión informal» en ese contexto. Cada uno de ellos llevaba sólo un sirviente para que lo atendiera. En una reunión oficial, Elayne habría proporcionado toda la servidumbre necesaria y el Salón del Trono estaría abarrotado con todos los nobles de Caemlyn y todos los que se encontraban en el campamento a las afueras de Caemlyn.
—Ellorien podría mostrarse provocadora, Elayne —advirtió Dyelin por la que tal vez era la quinta vez desde que había sabido lo de la petición de salvoconducto. Su semblante se mostraba sosegado y frío, pero la mujer debía de estar nerviosa porque se alisaba sin necesidad la falda bordada con hilos de oro.
—No dejaré que me provoque —contestó Elayne—. Ni a ningún otro. Y me estoy refiriendo a ti, Conail, y a ti, Lir.
Conail, con ropa azul bordada en oro, enrojeció tan rápidamente como le había pasado a Hanselle. Se había enzarzado en una pelea con un mercenario que a él le había parecido que hablaba desdeñosamente de Elayne y a punto había estado de matar al hombre. Había tenido suerte de que el otro hombre hubiera empezado a sacar la espada antes. Incluso los mercenarios merecían justicia, y Andor no era Tear, donde los nobles podían matar plebeyos con impunidad. Bueno, antes de que Rand cambiara muchas de sus leyes. Maldito fuera, ¿por qué tenía que saltar así de un sitio a otro?
—Te he apoyado, Elayne, y eso significa que siempre te defenderé —respondió suavemente Lir. Parecía todo un cortesano seguro de sí mismo con el atuendo de seda verde y el símbolo del Martillo Alado de la casa Baryn bordado en plata en el cuello, pero se pasaba de meloso, ese Lir—. Aun así conservaré la calma diga lo que diga Ellorien. —El vínculo rebosó repentinamente de desdén. En su deseo de demostrar lo leal que le era a Elayne, Lir había luchado contra mercenarios tres veces. En dos días. Para conseguir eso, el hombre debía de haber ido en busca de pelea.
—Si intenta espolearnos, ¿por qué hemos de mordernos la lengua? —demandó Catalyn. El vestido rojo de la joven, bordado con anchas bandas de hilo de oro en el dobladillo y las mangas, no le iba con el color de la tez, sobre todo cuando la ira pintaba de carmesí las regordetas mejillas, como en ese momento. Tenía alzada la barbilla. A lo mejor llevaba ese enorme broche lacado con el Oso Azul de Haevin en un sitio donde la obligaba a mantenerla levantada y así mirar con desdén a todo el mundo—. Jamás le he permitido a nadie que me pinche y salga incólume.
—El buey reacciona al picotazo de la aguijada y hace lo que el boyero quiere que haga —dijo secamente Dyelin—. De igual modo estarás haciendo lo que quiere Ellorien si reaccionas a sus aguijonazos.
El enrojecimiento siguió tiñendo las mejillas de Catalyn, ahora por la vergüenza, sin duda. Reene Harfor apareció en el umbral.
—Miladies —anunció en voz alta, y el sonido levantó ecos en la cámara casi vacía—. Milores.
Eso era informal, cuando dos bandos se reunían y no se sabía hasta qué punto se encontraban separados. La señora Harfor anunció a los recién llegados lores y damas en estricto orden de precedencia, si bien entre las casas allí reunidas no había mucha entre unas y otras. Luan Norwelyn, el semblante severo y más canoso de lo que Elayne recordaba de la última vez que lo había visto, con la chaqueta azul sin adornos a excepción del Salmón Plateado de Norwelyn en el cuello alto de la prenda. Arathelle Renshar, la cara marcada de arrugas y el cabello castaño cuajado de hebras grises, con un traje de montar rojo muy adornado con hilos de oro y un broche con un gran rubí engastado en el que se exhibían los tres Sabuesos Dorados. Pelivar Coelan, alto y delgado, con la línea del oscuro cabello retrocediendo en la frente despejada hasta el punto de dar la impresión de que se lo había afeitado al estilo cairhienino, el atuendo azul bordado en plata y las rosas rojas parejas en el cuello de la chaqueta, las Rosas de Coelan. Aemlyn Carand, regordeta, con el vestido de seda gris con las tres Flechas Doradas bordadas en las mangas y tan numerosas en el busto que parecía una aljaba repleta de saetas. Ellorien Traemane, más delgada de lo que la recordaba Elayne pero todavía bonita, vestía un atuendo azul con cuchilladas verdes y, en las mangas, bordados de ciervos blancos con las cuernas doradas para representar el Ciervo Blanco de Traemane. Abelle Pendar, severa la expresión en su semblante triangular bajo el cabello canoso, lucía una chaqueta gris oscuro con tres Estrellas Doradas en el cuello. Avanzaron por el Salón del Trono juntos, seguidos por sus sirvientes, en lugar de aparecer según se los había nombrado. Ellorien y Abelle caminaban con Luan, en tanto que Pelivar y Aemlyn iban con Arathelle, dejando un par de pasos entre uno y otro grupo. Vaya. Habían pedido salvoconducto como si fuesen uno, pero no lo eran. Eso hacía menos probable la supuesta demanda de rendición. Hasta unos enemigos declarados podían actuar de común acuerdo en ocasiones. Las faldas pantalón y las polainas ajustadas brillaban húmedas. Ni la mejor capa podía proteger completamente a una persona bajo semejante aguacero. No estarían de muy buen humor.
—Sed bienvenidos —les dijo mientras los criados se separaban y se dirigían hacia donde estaban los demás—. ¿Os apetece un poco de vino o té? El vino está caliente y lleva especias. Hoy hace un día invernal aunque estemos en primavera.
Luan abrió la boca, pero Ellorien se le adelantó.
—Al menos no te has sentado en el trono. —Su rostro bien podría pasar por una talla de mármol, y la voz sonaba dura y fría—. Casi esperaba verte en él.
El trueno retumbó en lo alto. Luan parecía dolido. Arathelle puso los ojos en blanco como si estuviese oyendo algo que había oído ya muchas veces. Lir rebulló, pero Elayne le asestó una mirada firme y él respondió con una ligera inclinación de cabeza como disculpa.
—No tengo derecho a sentarme en el trono, Ellorien —respondió sosegadamente. Luz, que no empezara a sufrir cambios bruscos de humor ahora, por favor—. Todavía. —En esa palabra hubo un dejo mordaz no intencionado. Tal vez no estaba tan tranquila como querría.
—Si esperas conseguir tu décima casa con Danine, tienes para rato —repuso Ellorien, que esbozó una sonrisa desdeñosa—. La última Sucesión se la pasó visitando sus feudos. Jamás se decanta por nadie.
Elayne sonrió a pesar de lo difícil que le resultó. Una Sucesión era cuando una casa sucedía a otra en el trono.
—Yo tomaré un poco de té —dijo.
Ellorien parpadeó, pero sus palabras sirvieron para que los demás pidieran lo que querían tomar. Sólo Elayne, Birgitte, Branlet y Perival tomaron té. Todos olisquearon el vino en las copas de plata o el té en las tazas de porcelana antes de dar un sorbo, y no por ello Elayne se sintió ofendida. La comida y la bebida podían estar en perfectas condiciones en la cocina y haberse estropeado para cuando llegaban a la mesa. Era imposible saber de antemano dónde o cuándo se echarían a perder las cosas. El té tenía un ligero regusto a jengibre, aunque no lo suficiente para tapar el sabor a buena hoja negra de Tremalking.
—Veo que has reunido la mayor parte de tus apoyos entre críos y los residuos de Arymilla —dijo Ellorien. Catalyn se puso tan roja como el vestido que llevaba y Branlet se irguió con ira hasta que Perival le puso la mano sobre el brazo y sacudió la cabeza. Un muchacho con la cabeza en su sitio, ese Perival, y muy perspicaz para su edad. Lir consiguió refrenarse esta vez, pero Conail empezó a decir algo cortante antes de que la firme mirada de Elayne hizo que cerrara la boca con un chasquido de dientes. Karind se limitó a sostener impasiblemente la mirada despectiva de Ellorien. Karind no era muy inteligente, pero había pocas cosas que la irritaran.
—Debéis de tener una razón para pedir esta reunión —dijo Elayne—. Si ha sido meramente para dirigir insultos... —Dejó la frase sin concluir. Ella tenía sus propias razones para querer que se celebrara esa reunión. Si le hubieran pedido que fuera a reunirse con ellos, lo habría hecho. Y sin pedir un salvoconducto. Al sentir un pálpito de rabia a través del vínculo, controló firmemente su arranque de ira. Birgitte tenía un gesto ceñudo dirigido a Ellorien con la certeza de una daga. Si empezaban a nutrir la rabia de la una con la de la otra... Esa idea ni siquiera debía contemplarla; no allí ni en ese momento. Ellorien volvió a abrir la boca, pero esta vez Luan la interrumpió.
—Hemos venido a pedir una tregua, Elayne. —Un relámpago iluminó los ventanales del norte y los del techo, pero por el intervalo que hubo hasta que sonó el trueno indicaba que se había producido a cierta distancia.
—¿Una tregua? ¿Acaso estamos en guerra, Luan? ¿Alguien que yo no sepa ha declarado su aspiración al trono? —Seis pares de ojos se desviaron hacia Dyelin, que soltó un gruñido.
—Necios. Os lo he dicho y repetido, y no quisisteis creerme. A lo mejor sí queréis creer esto: cuando Sylvase, Karind y Lir proclamaron su apoyo, yo hice otro tanto. Taravin respalda a Trakand, y todo Andor lo sabrá a no tardar.
Ellorien enrojeció de rabia y se las ingenió para que hasta eso pareciera frío. Aemlyn echó un buen trago, el gesto pensativo. Arathelle permitió que un atisbo de decepción se reflejara en su semblante antes de volver a retomar la máscara que denotaba casi tanta dureza como la de Ellorien.
—Sea como sea —continuó Luan—, seguimos pidiendo, si no una tregua, entonces un acuerdo temporal. —Dio un pequeño sorbo a la copa y sacudió tristemente la cabeza—. Incluso reuniendo todo lo que tenemos nos costará mucho derrotar a los fronterizos, pero si no actuamos juntos, entonces trocearán Andor una vez que decidan ponerse en movimiento. Francamente, me sorprende que se hayan quedado en el mismo sitio tanto tiempo. Sus hombres deben de estar bien descansados a estas alturas, incluso tras una marcha de mil leguas. —El rayo alumbró intensamente las ventanas meridionales y el trueno restalló con tal fuerza que pareció que los vidrios fueran a hacerse añicos. Ése había caído cerca.
—Esperaba que se encontrasen en Murandy a estas alturas —dijo Elayne—. Pero creo que la razón de haberse quedado en un sitio es el temor a provocar una guerra si se acercaban más a Caemlyn. Al parecer están intentando encontrar el camino hacia Murandy por las calzadas secundarias. Sabéis bien las condiciones en las que están en esta época del año. No quieren guerrear con nosotros. Cuando les di permiso para cruzar Andor me explicaron que iban en busca del Dragón Renacido.
—¿Cuanto tú hiciste qué? —farfulló Ellorien, y de su boca tendrían que haber salido fragmentos de hielo—. ¡Mucho parlotear de que no tienes derecho a sentarte en el trono, «todavía», y luego te arrogas el derecho de...!
—De una Aes Sedai, Ellorien. —Elayne alzó la mano derecha de forma que a ninguno se le pasara por alto el dorado anillo de la Gran Serpiente en el dedo corazón. Su propia voz sonó gélida a despecho de su intento de que no fuera así—. No hablé como heredera del trono, ni siquiera como Cabeza Insigne de la casa Trakand. Hablé como Elayne Sedai, del Ajah Verde. De no haberlo hecho, habrían entrado de todos modos. Andaban escasos de alimentos y forraje. Si hubiese intentado frenarlos, si alguien hubiera intentado frenarlos, entonces sí habría habido guerra. Están decididos a encontrar al Dragón Renacido. Y ésa habría sido una guerra que Andor tenía pocas posibilidades de ganar. ¿Hablas de actuar juntos, Luan? Reúne todas las fuerzas que puedas agrupar en Andor y casi igualaríamos sus efectivos, pero dos de cada tres de nuestros compatriotas capaces de empuñar una alabarda o una lanza son hombres que se han pasado casi toda la vida detrás de un arado. Todos y cada uno de sus soldados son mesnaderos en servicio largo tiempo y a los que no los sorprende enfrentarse a trollocs en cualquier momento. En lugar de una guerra que bañaría en sangre a Andor y lo dejaría renqueante durante una generación, tenemos a los fronterizos cruzando nuestra nación en paz. He hecho que se los vigile. Pagan por la comida y el forraje que necesitan, y pagan bien. —En otro momento, ante otros oyentes, se habría reído con ese comentario. Los granjeros andoreños intentarían sacar un precio alto al Oscuro en persona—. Lo peor que han hecho es azotar a unos cuantos ladrones de caballos, y aunque tendrían que habérselos entregado a un magistrado no puedo culparlos por ello. Y ahora, dime, Ellorien, ¿qué habrías hecho tú diferente y cómo?
Ellorien parpadeó, hoscamente glacial, y después aspiró sonoramente por la nariz con actitud desdeñosa antes de beber un sorbo de vino.
—¿Y qué planes tienes para esa Torre Negra? —inquirió Abelle en voz queda—. Porque sospecho que... que también tienes un plan para ellos.
¿Sospecharía también la otra razón por la que había permitido que los fronterizos cruzaran Andor? Pues que lo pensara, siempre y cuando no lo expresara en voz alta. Siempre y cuando guardara silencio, sus motivos parecían ser puramente por el bien de Andor. Eso era hipócrita, lisa y llanamente, pero también realista. Había hablado sinceramente respecto a sus otras razones, pero ésa, de decirla en voz alta, le pasaría factura. Aún necesitaba otra casa, y parecía que tendría que ser Candraed, pero Danine jamás movería un dedo si creía que Elayne intentaba obligarla a hacerlo.
—Nada —contestó—. Envío guardias reales de forma periódica para que cabalguen alrededor del asentamiento de la Torre Negra y que así les recuerden que están en Andor y sujetos a sus leyes, pero aparte de eso puedo hacer tan poco como podría si la Torre Blanca se hubiese trasladado de algún modo a Caemlyn. —Durante un largo instante la miraron fijamente, los seis, sin pestañear.
—Pendar apoya a Trakand —dijo repentinamente Abelle.
—Norwelyn apoya a Trakand —dijo Luan casi de inmediato.
El relámpago centelleó en lo alto y proporcionó color a los ventanales del techo. Elayne evitó bambolearse merced a un gran esfuerzo. El rostro de Birgitte se mostraba relajado, pero el vínculo le transmitía estupor. Lo había conseguido. Tenía once casas, y el trono era suyo.
—Cuantos más estén a su favor, mejor será para Andor. —Dyelin daba la impresión de sentirse también un poco aturdida—. Uníos a mí a favor de Trakand.
Hubo otra pausa, ésta más larga, en la que hubo muchos intercambios de miradas, pero luego, uno a uno, Arathelle, Pelivar y Aemlyn anunciaron que sus casas apoyaban a Trakand. Aunque lo hacían por Dyelin. Eso tendría que recordarlo Elayne. Quizá conseguiría ganarse su lealtad con el tiempo, pero de momento la apoyaban por causa de Dyelin.
—Tiene el trono —dijo Ellorien, más fría que nunca—. Todo lo demás no son más que pamplinas y pamemas.
—¿Quieres cenar con nosotros esta noche, Ellorien? —preguntó Elayne procurando dar un tono cálido a la voz—. Al menos quédate hasta que amaine la lluvia.
—Tengo mis cocineros —replicó Ellorien mientras se volvía hacia las puertas. Su criada se acercó corriendo para cogerle la copa y ponerla en la mesa—. Tan pronto como pare de llover me pondré en marcha de vuelta a Sheldyn. Llevo mucho tiempo fuera de casa.
—El Tarmon Gai'don se avecina, Ellorien —dijo Elayne—. Entonces no podrás quedarte en tus posesiones.
Ellorien se detuvo y miró hacia atrás.
—Cuando llegue el Tarmon Gai'don, Traemane cabalgará hacia la Última Batalla y lo hará detrás del León de Andor. —El trueno restalló al tiempo que la mujer salía del Salón del Trono con la criada pisándole los talones.
—¿Querréis reuniros conmigo en mis aposentos? —les pidió a los demás.
Detrás del León de Andor, pero ni una palabra sobre detrás de Elayne Trakand. Casi la mitad de sus apoyos eran dudosos en uno u otro sentido, Jarid Sarand seguía suelto con una fuerza considerable, y finalmente acabaría teniendo problemas con Ellorien. Las cosas nunca pasaban así en los relatos. En los relatos, todo se solucionaba a pedir de boca al llegar el final. La vida real era mucho más... complicada. Aun así, por fin tenía el trono. Todavía faltaba la coronación, pero eso ya era pura formalidad. Mientras encabezaba la procesión fuera del Salón del Trono, charlando con Luan y Pelivar, el trueno retumbó en lo alto como tambores marciales que tocaran para marchar al Tarmon Gai'don. ¿Cuánto faltaba para que las banderas de Andor marcharan a la Última Batalla?
36
DEBAJO DE UN ROBLE
El sol se alzaba muy por encima de las montañas mientras Karede cabalgaba a través de los árboles en dirección a la llamada Hoz de Malvide, situada a unas dos leguas de distancia. La brecha de cinco millas de anchura en las montañas albergaba la calzada de Ebou Dar a Lugard, una milla al sur de su posición. A corta distancia de la Hoz, sin embargo, encontraría el campamento que Ajimbura le había localizado. El hombrecillo de las colinas no había sido tan necio de intentar entrar en el campamento, de modo que Karede ignoraba si cabalgaba hacia una trampa mortal en vano. No, en vano no. Por la Augusta Señora Tuon. Cualquier Guardia de la Muerte estaba dispuesto a dar la vida por ella. Su honor era el deber, y el deber a menudo conllevaba la muerte. En el cielo sólo se veían nubes blancas esponjosas, sin amenaza de lluvia. Siempre había esperado morir a la luz del sol.
Llevaba consigo un grupo reducido; uno era Ajimbura, claro, que los guiaba montado en su castaño de patas blancas. El nervudo hombrecillo se había cortado la trenza pelirroja con hebras blancas, hecho que daba medida de su devoción. Las tribus de las colinas tomaban esas trenzas como trofeos a los que mataban en las eternas disputas enquistadas entre familias y no tener una era quedar deshonrado a los ojos de todas las tribus y familias, ser un cobarde autoproclamado. Esa devoción era por Karede más que por la Augusta Señora o el Trono de Cristal, pero la propia devoción de Karede era tal que venía a ser lo mismo. Dos de los guardias cabalgaban detrás de Karede con la armadura roja y verde, bruñida hasta hacerla brillar, igual que la suya. Hartha y un par de Jardineros caminaban al lado con las hachas de largo mango echadas al hombro y mantenían el paso de los caballos sin dificultad. También sus armaduras relucían. Melitene, la der'sul'dam de la Augusta Señora, que llevaba el largo y canoso cabello atado ese día con una cinta roja, montaba un gris de paso alto; la correa plateada de un a'dam la unía por la muñeca izquierda al cuello de Mylen. Poco podía hacerse para que esas dos ofrecieran un aspecto más impresionante, pero el a'dam y el vestido azul de Melitene, con los pliegues rojos en la falda y la pechera, en los que se marcaban rayos bifurcados, llamarían la atención a buen seguro. Considerando todo en conjunto, nadie se fijaría en Ajimbura. Los demás se habían quedado con Musenge por si acaso se trataba realmente de un lugar de gran peligro.
Se había planteado utilizar a otra damane en lugar de Mylen. La diminuta mujer, con ese rostro al que nunca se le podía poner una edad, casi saltaba en su silla por la impaciencia de volver a ver a la Augusta Señora. No mantenía una apropiada actitud de tranquilidad. Aun así, no podía hacer nada sin Melitene, y como arma era una nulidad, algo que le había hecho agachar la cabeza cuando él se lo había indicado a la der'sul'dam. Había necesitado que la consolara su sul'dam, que la acarició mientras le decía las hermosas Luminarias del Cielo que hacía y lo maravillosa que era su Curación. Hasta pensar eso le daba escalofríos a Karede. Enfocándolo como algo abstracto podía considerarse algo maravilloso lo de que las heridas desaparecieran en cuestión de segundos, pero creía que tendría que estar al borde de la muerte antes de permitir que nadie lo tocara con el Poder. Y sin embargo, si de ese modo hubiese podido salvar la vida de su esposa Kalia... No, las armas se habían quedado atrás, con Musenge. Si hoy se libraba una batalla sería de otro tipo.
El primer trino de pájaro que oyó no parecía distinto de los demás que había oído esa mañana, pero se repitió un poco más adelante, y una tercera vez. Sólo un trino en cada ocasión. Localizó a un hombre encaramado en un alto roble, con una ballesta que lo fue siguiendo mientras pasaba a caballo por delante. Verlo no era sencillo; el peto y el yelmo sin visera estaban pintados de un color verde apagado que se camuflaba con el follaje del árbol. Aún así la tira de tela roja atada al brazo izquierdo había ayudado. Si su verdadera intención hubiera sido mantenerse oculto, se la habría quitado.
Karede hizo un gesto a Ajimbura y el nervudo hombrecillo le sonrió de un modo que lo hizo parecer una rata amojamada de ojos azules, antes de dejar que el castaño que montaba se retrasara hasta quedar detrás de los guardias. Ese día llevaba el largo cuchillo debajo de la chaqueta. Lo tomarían por un criado.
A no tardar, Karede entraba en el campamento propiamente dicho. No había tiendas ni refugios de ningún tipo, pero sí largas hileras de caballos estacados ordenadamente y muchos más hombres con petos verdes. Las cabezas se volvieron para observar el paso del grupo, pero eran pocos los que estaban de pie y menos aún los que sostenían una ballesta. Un buen número de ellos dormía en sus mantas, sin duda cansados de la dura cabalgada que habían hecho durante la noche. De modo que el canto del pájaro les había indicado que no eran bastantes para representar un peligro. Su aspecto era el de soldados bien entrenados, pero eso ya había esperado que fuera así. Lo que no tenía previsto era el reducido número de hombres. Oh, sí, los árboles quizás ocultaban algunos, pero sin duda en el campamento no había más de siete u ocho mil, demasiados pocos para haber llevado a cabo la campaña que Loune le había descrito. De repente sintió una repentina presión en el pecho. ¿Dónde estaban los demás? La Augusta Señora podría encontrarse con uno de los otros grupos. Confiaba en que Ajimbura estuviera tomando nota del número de efectivos.
No habían llegado muy lejos cuando un hombre bajo montado en un pardo de gran alzada le salió al paso y frenó donde tuvo que parar o llevárselo por delante. Llevaba afeitada la parte delantera de la cabeza y daba la impresión de habérsela empolvado, nada menos. Sin embargo, no era un petimetre. La oscura chaqueta sería de seda, pero la cubría el mismo tipo de peto verde apagado que el de los soldados rasos. Los ojos inexpresivos denotaron dureza al examinar a Melitene y Mylen, y a los Ogier. El semblante no le cambió cuando volvió la mirada hacia Karede.
—Lord Mat nos describió esa armadura —dijo con un modo de hablar aún más rápido y comiéndose más palabras que los altaraneses—. ¿A qué debemos el honor de una visita de la Guardia de la Muerte?
¿Lord Mat? Por la Luz bendita, ¿quién era lord Mat?
—Furyk Karede —se presentó—. Deseo hablar con un hombre que se hace llamar Thom Merrilin.
—Talmanes Delovinde —se presentó a su vez el hombre, actuando por fin con cortesía—. ¿Queréis hablar con Thom? Bien, no veo nada malo en ello. Os llevaré hasta él.
Karede taconeó a Aldazar para seguir a Delovinde. El hombre no había mencionado lo que era obvio, que a él y los otros no se les permitiría marcharse para que no llevaran la noticia de la ubicación del ejército. Tenía algo de modales. O no les permitirían marcharse a no ser que su plan absurdo funcionara. Musenge le daba sólo una posibilidad de éxito de cada diez, y una de cada cinco de conservar la vida. Personalmente calculaba unos porcentajes más grandes en contra, pero tenía que intentarlo. Y la presencia de Merrilin hablaba a favor de la presencia de la Augusta Señora.
Delovinde desmontó delante de una curiosa escena doméstica entre los árboles, gente en banquetas de campaña o en mantas alrededor de un pequeño fuego, al pie de un anchuroso roble, donde se calentaba un recipiente con agua. Karede desmontó e indicó a los guardias y a Ajimbura que hicieran otro tanto. Melitene y Mylen siguieron en sus monturas para aprovechar la ventaja de la altura. Entre la gente se encontraba nada menos que la señora Anan, que había sido propietaria de la posada donde él se hospedaba en Ebou Dar; la mujer estaba sentada en una banqueta de tres patas y leía un libro. Ya no llevaba uno de esos vestidos escotados que tanto le había gustado contemplar, pero del ceñido collar seguía colgando el pequeño cuchillo enjoyado sobre el imponente busto. La mujer cerró el libro y le dirigió un leve cabeceo como si acabara de regresar a La Mujer Errante tras estar ausente unas pocas horas. Los ojos de color avellana se mostraban muy sosegados. Quizás el complot era más complejo de lo que el Buscador Mor había pensado.
Un hombre alto, delgado, de cabello blanco y bigotes casi tan largos como los de Hartha, se hallaba sentado con las piernas cruzadas en una manta de rayas, a un lado de un tablero de guijas y enfrente de una mujer esbelta que llevaba el cabello tejido en multitud de trencillas rematadas con cuentas. El hombre enarcó una ceja al ver a Karede, sacudió la cabeza y volvió a estudiar atentamente el tablero cuadriculado. Por su parte, la mujer le asestó una mirada de puro odio; a él y a los que lo acompañaban. Un viejo sarmentoso de largo cabello blanco estaba acomodado en otra manta con un crío notablemente feo y jugaban a algo sobre un trozo de paño rojo que llevaba un dibujo reticular de rayas negras semejante a una telaraña. Se sentaron erguidos y el chico observó a los Ogier con interés mientras el hombre dejaba cernida en el aire una mano como si fuera a asir un cuchillo guardado dentro de la chaqueta. Un hombre peligroso; y precavido. Quizás era Merrilin.
Dos hombres y dos mujeres sentados juntos en banquetas de campaña se encontraban charlando cuando Karede llegó donde estaba el grupo; pero, al acercarse, una de las mujeres, de semblante severo, se puso de pie y clavó los azules ojos en los suyos casi como si lo desafiara. Portaba una espada colgada de una ancha correa de cuero que llevaba en bandolera, como lo hacían algunos marinos. Llevaba muy recortado el pelo, aunque no al estilo de la Sangre baja, y tenía las uñas cortas y ninguna lacada, pero estaba seguro de que era Egeanin Tamarath. Un tipo corpulento, con el cabello tan corto como ella y una de esas raras barbas illianas, se puso de pie a su lado, con una mano sobre la empuñadura de una espada corta; lo miraba fijamente, como si quisiera secundar el desafío de la mujer. La otra mujer, bonita, de cabello largo y oscuro y la boca semejante a un capullo de rosa, se puso de pie; durante un instante pareció que caería de rodillas, postrada, pero después se irguió y lo miró directamente a los ojos. El último hombre, un tipo delgado con un extraño gorro rojo, que parecía tallado en madera oscura soltó una risotada y la rodeó con los brazos. La mirada entre risueña y burlona que le asestó a Karede podría haberse descrito como triunfal.
—Thom —dijo Delovinde—, éste es Furyk Karede. Quiere hablar con un hombre que «se hace llamar» Thom Merrilin.
—¿Conmigo? —inquirió el hombre delgado de cabello blanco, y se incorporó torpemente. Parecía que tenía la pierna derecha un poco rígida. ¿Alguna antigua herida mal curada, tal vez?—. Pero no «me hago llamar» Thom Merrilin. Es mi nombre, aunque me sorprende que lo sepáis. ¿Qué queréis de mí?
Karede se quitó el yelmo; pero, antes de abrir la boca, una mujer bonita con grandes ojos marrones se adelantó precipitadamente, seguida de otras dos. Las tres tenían esos semblantes Aes Sedai que en un momento aparentaban veinte años y al siguiente el doble, y al otro, una cifra entre medias. Resultaba desconcertante.
—¡Ésa es Sheraine! —gritó la mujer bonita, fija la vista en Mylen—. ¡Soltadla!
—No lo entiendes, Joline —le dijo una de las mujeres que estaba con ella, enfadada. De labios finos y nariz ancha, parecía capaz de partir piedras a mordiscos—. Ya no es Sheraine. Nos habría traicionado si se le hubiese presentado la ocasión.
—Teslyn tiene razón, Joline —intervino la tercera mujer. Atractiva más que bonita, tenía el pelo negro y le caía en ondas hasta la cintura—. Nos habría traicionado.
—Lo dudo, Edesina —espetó Joline—. La liberarás de inmediato —le dijo a Melitene—, o te... —De repente soltó una exclamación ahogada.
—Te lo advertí —manifestó Teslyn con aspereza.
Un hombre joven con un sombrero negro de ala ancha se acercó a galope en un castaño oscuro de hocico chato y pecho ancho, y desmontó de un salto.
—¿Qué puñetas pasa aquí? —demandó mientras se acercaba al fuego a zancadas.
Karede no le hizo caso. La Augusta Señora Tuon había llegado junto al hombre joven, montada en un animal blanco y negro y marcas en la capa como no había visto nunca. Selucia se encontraba a su lado, en un caballo pardo, la cabeza envuelta en un pañuelo escarlata, pero él sólo tenía ojos para la Augusta Señora. Un negro y corto cabello le cubría la cabeza, pero jamás confundiría ese rostro. Ella sólo le dedicó una mirada inexpresiva antes de volver a observar al hombre joven, y Karede se preguntó si lo habría reconocido. Seguramente no. Hacía mucho tiempo que había servido en su guardia personal. No miró hacia atrás, pero sabía que las riendas de la montura de Ajimbura las sostenía ahora uno de los guardias. En apariencia desarmado y cortada la característica trenza, no tendría problemas para salir del campamento. Los centinelas ni siquiera verían al hombrecillo. Y enseguida Musenge sabría que la Augusta Señora se encontraba, efectivamente, allí.
—Nos ha escudado, Mat —dijo Joline.
El joven se quitó bruscamente el sombrero y fue hacia el caballo de Melitene como si se propusiera asir las riendas. Tenía las piernas largas, aunque no se lo podría considerar alto, y llevaba un pañuelo negro de seda anudado al cuello con las puntas colgando sobre el pecho. Eso lo identificaba como aquel al que todo el mundo llamaba el Juguete de Tylin, como si ser el capricho de la reina fuera su rasgo más notable. Y seguramente era así. Los «juguetes» rara vez tenían algo más. Lo extraño era que no parecía lo bastante atractivo para eso. Sin embargo parecía estar en forma.
—Soltad el escudo —le dijo como si esperara que lo obedeciera. Karede enarcó las cejas. ¿Y ése era el juguete? Melitene y Mylen soltaron una exclamación ahogada casi a la par, y el joven soltó una breve y seca risa—. ¿Veis? Conmigo no funciona. Ahora vais a soltar los escudos de una puñetera vez u os sacaré de la puñetera silla de un tirón y os zurraré unos buenos azotes en el trasero.
El semblante de Melitene se ensombreció. Pocas personas se atrevían a hablarle así a una der'sul'dam.
—Suelta los escudos, Melitene —dijo Karede.
—La marath'damane estaba a punto de abrazar el Saidar —replicó en lugar de obedecer—. A saber de qué habría sido capaz si...
—Suelta los escudos —repitió firmemente—. Y suelta el Poder.
El joven cabeceó con aire satisfecho y entonces giró de repente y apuntó con el dedo a las tres Aes Sedai.
—¡Y ahora no me vengáis con puñetas y empecéis con lo de siempre! Ha soltado el Poder. Haced lo mismo. ¡Vamos!
De nuevo asintió con la cabeza, como si estuviese seguro de que lo habían obedecido. Por la forma que lo miraba Melitene, a lo mejor lo estaba. ¿Sería acaso un Asha'man? Quizás un Asha'man podía detectar de algún modo si una damane encauzaba. No parecía muy probable, pero era lo único que se le ocurría a Karede. No obstante, eso no cuadraba con la forma en la que, según se decía, Tylin trataba al joven.
—Un día de éstos, Mat Cauthon, alguien te va a enseñar a tener el respeto debido a una Aes Sedai, y espero estar allí para verlo —dijo Joline con acritud.
La Augusta Señora y Selucia se echaron a reír a carcajadas. Era estupendo comprobar que ella se las había ingeniado para conservar los ánimos en su cautividad. Sin duda la compañía de su doncella había ayudado a ello. Pero era hora de continuar, hora de lanzar su loca apuesta.
—General Merrilin —dijo—, habéis combatido una campaña corta pero notable y habéis hecho milagros al conseguir que vuestro ejército no fuera detectado, pero vuestra suerte está a punto de acabarse. El general Chisen ha adivinado vuestro verdadero propósito. Ha hecho dar media vuelta a su ejército y marcha hacia la Hoz de Malvide a toda velocidad. Llegará dentro de dos días. Tengo diez mil hombres no muy lejos de aquí, suficientes para inmovilizaros hasta que él llegue. Pero la Augusta Señora Tuon podría correr peligro, y quiero evitarlo. Dejadme marchar con ella y yo dejaré que vos y vuestros hombres partáis sin obstáculos. Podríais estar al otro lado de las montañas, en la Brecha de Molvaine, antes de que Chisen llegue, y en Murandy antes de que os alcance. La otra opción es el exterminio. Chisen tiene suficientes hombres para aniquilaros. No sería una batalla. Cien mil hombres contra ocho mil sería una matanza.
Le escucharon todos con la cara tan inexpresiva como quien oye llover. Estaban bien adiestrados. O quizá se habían quedado anonadados al deshacerse los planes de Merrilin en el último momento.
Merrilin se atusó el bigote blanco con los nudillos. Parecía disimular una sonrisa.
—Me temo que os habéis equivocado conmigo, oficial general Karede. —En lo que tardó en pronunciar la frase, el tono de su voz se tornó tremendamente resonante—. Soy un juglar, una posición superior a la de bardo de la corte, desde luego, pero no un general. El hombre al que buscáis es Matrim Cauthon. —Hizo una ligera reverencia al tiempo que señalaba al hombre joven, que se estaba poniendo de nuevo el sombrero de copa plana.
Karede frunció el ceño. ¿El juguete de Tylin era el general? ¿Estaban jugando con él?
—Tenéis alrededor de cien Guardias de la Muerte hombres y unos veinte Jardineros —dijo calmosamente Cauthon—. Por lo que tengo entendido, con ésos sería suficiente para plantar batalla a cinco veces más su número de la mayoría de los soldados, y a la vista yo tengo más de seiscientos. En cuanto a Chisen, si es el tipo que retrocedió por la Hoz, aun en el caso de que haya imaginado lo que me traigo entre manos no podría llegar aquí en menos de cinco días. Los últimos informes de mis exploradores lo sitúan moviéndose a buen paso hacia el sudoeste, a lo largo de la calzada de Ebou Dar, lo más deprisa posible. La verdadera cuestión, sin embargo, es ésta: ¿podéis conducir a Tuon hasta el palacio de Tarasin sana y salva?
Karede se sintió como si Hartha le hubiese soltado una patada en la tripa y no sólo porque el hombre utilizara el nombre de la Augusta Señora de una manera tan familiar.
—¿Queréis decir que me dejáis llevarla conmigo? —inquirió, sin dar crédito a sus oídos.
—Si ella confía en vos, sí. Y si podéis conducirla a palacio sana y salva. Corre peligro hasta que llegue allí. Por si no lo sabéis, todo vuestro jodido Ejército Invencible está dispuesto a cortarle el cuello o machacarle la cabeza con una piedra.
—Lo sé —dijo Karede con más tranquilidad de la que sentía. ¿Por qué iba ese hombre a liberar a la Augusta Señora después de que la Torre Blanca se había tomado el trabajo de raptarla? ¿Por qué, después de aquella corta y sangrienta campaña?—. Moriremos todos si es necesario para ponerla a salvo. Lo mejor será ponernos en marcha de inmediato. —Antes de que ese hombre cambiara de parecer. Antes de que él despertara de ese sueño febril, porque era eso lo que parecía.
—No tan deprisa. —Cauthon se volvió hacia la Augusta Señora—. Tuon, ¿confías en este hombre para que te lleve a salvo al palacio de Ebou Dar?
Karede reprimió el impulso de dar un respingo. ¡Por muy general y lord que fuera ese hombre no tenía derecho a usar así el nombre de la Augusta Señora!
—Confío mi vida a la Guardia de la Muerte —repuso sosegadamente la Augusta Señora—, y a él más que a ningún otro. —Le regaló una sonrisa a Karede. Incluso de pequeña, sus sonrisas eran contadas—. ¿Por casualidad conserváis todavía mi muñeca, oficial general Karede?
Él le hizo una reverencia ceremoniosa. Su modo de hablarle le indicaba que seguía estando bajo el velo.
—Mil perdones, Augusta Señora. Lo perdí todo en el Gran Incendio de Sohima.
—Eso significa que la guardasteis durante diez años. Os doy mis condolencias por la pérdida de vuestra esposa y de vuestro hijo, aunque él sucumbió valerosamente y tuvo una buena muerte. Pocos hombres entrarían en un edificio en llamas una vez. Él salvó a cinco personas antes de que el fuego lo superara.
Karede sintió un nudo en la garganta. Se había interesado en saber de su vida. Sólo fue capaz de hacer otra reverencia, ésta más pronunciada.
—Basta de eso —masculló Cauthon—. Vais a terminar por golpearos la cabeza contra el suelo si seguís así. Tan pronto como ella y Selucia hayan recogido sus cosas, os las llevaréis fuera de aquí y cabalgaréis a galope tendido. Talmanes, pon en pie a la Compañía. No es que no me fíe de vos, Karede, pero creo que dormiré más tranquilo al otro lado de la Hoz.
—Matrim Cauthon es mi esposo —dijo la Augusta Señora con voz alta y clara. Todo el mundo se quedó petrificado en el sitio—. Matrim Cauthon es mi esposo.
Karede sintió como si Hartha lo hubiese pateado otra vez. No, Hartha, no. Aldazar. ¿Pero qué locura era aquélla? Cauthon tenía el aspecto del hombre que ve llegar volando una flecha hacia la cara y sabe que no va a poder esquivarla.
—El jodido Matrim Cauthon es mi esposo. Es ésa la palabra que utilizas, ¿verdad?
Esto tenía que ser un sueño producto de la fiebre.
Tuvo que pasar un minuto antes de que Mat fuera capaz de hablar. Así se abrasara, pero pareció que pasaba una hora antes de que fuera capaz de moverse. Cuando lo consiguió, se quitó el sombrero de golpe, se plantó delante de Tuon en dos zancadas y asió las riendas de la cuchilla. Ella lo miraba desde su posición ventajosa, fría como cualquier reina en su jodido trono. Todas esas batallas con los puñeteros dados rodando dentro de su cabeza, todas esas escaramuzas y ataques, y se tenían que parar cuando ella decía esas pocas palabras. Bueno, al menos esta vez sabía lo que había ocurrido y que era jodidamente fatídico para Mat Cauthon.
—¿Por qué? Bueno, sabía que lo dirías antes o después, pero ¿por qué ahora? Me gustas, puede que sea más que eso, y disfruto besándote —le pareció que Karede soltaba un gruñido ahogado—, pero no te has comportado como una mujer enamorada. La mitad del tiempo eres fría como el hielo y la otra mitad te la pasas casi siempre chinchándome.
—¿Enamorada? —Tuon parecía sorprendida—. Tal vez lleguemos a amarnos, Matrim, pero siempre he sabido que me casaría para servir al imperio. ¿Qué quieres decir con que sabías que iba a decirlo antes o después?
—Llámame Mat. —Sólo lo llamaba Matrim su madre, cuando estaba metido en un lío. Y sus hermanas, cuando le iban con cuentos a su madre para meterlo en líos.
—Tu nombre es Matrim. ¿Qué querías decir?
Mat suspiró. Esa mujer nunca pedía mucho. Sólo hacer las cosas a su modo. Igual que casi todas las mujeres que conocía.
—Pasé a través de un ter'angreal a otro lugar, puede que a otro mundo. La gente de allí no es realmente gente, tienen aspecto de serpientes, pero responden a tres preguntas que uno les haga y sus respuestas siempre son verdad. Una de las respuestas que me dieron fue que me casaría con la Hija de las Nueve Lunas. Pero tú no has respondido a mi pregunta. ¿Por qué ahora?
Una leve sonrisa asomó a los labios de Tuon, que se inclinó sobre la silla. ¡Y le atizó un fuerte capón!
—Tus supersticiones ya son excesivas, Matrim, pero no te toleraré mentiras. Un embuste divertido, pero sigue siendo un embuste.
—La Luz sabe que es cierto —protestó mientras se calaba el sombrero. A lo mejor lo resguardaba un poco—. Podrías descubrirlo por ti misma si fueras capaz de mantener una charla con una Aes Sedai. Podrían hablarte de los alfinios y los elfinios.
—Podría ser verdad —intervino Edesina como si pensara que sería una ayuda—. Se puede llegar hasta los alfinios a través de un ter'angreal que hay en la Ciudadela de Tear, según tengo entendido, y se supone que ofrecen respuestas verdaderas. —Mat le asestó una mirada feroz. Pues menuda ayuda era con su «según tengo entendido» y su «se supone». Tuon siguió mirándolo fijamente como si Edesina no hubiese abierto la boca.
—Yo he contestado tu pregunta, Tuon, así que responde tú a la mía.
—¿Sabes que las damane pueden decir la buenaventura? —Le dirigió una mirada severa, seguramente porque esperaba que él dijera que era una superstición, pero Mat se limitó a asentir con un seco cabeceo. Había Aes Sedai que podían pronosticar el futuro. ¿Por qué no iban a hacerlo las damane?—. Le pedí a Lidya que me dijera la mía justo antes de desembarcar en Ebou Dar. Esto es lo que dijo: «Guardaos del zorro que hace levantar el vuelo a los cuervos, porque os desposará y os llevará lejos. Guardaos del hombre que recuerda el rostro de Artur Hawkwing, porque os desposará y os liberará. Guardaos del hombre de la mano roja, porque os desposaréis con él y con ningún otro». Fue tu anillo lo primero que atrajo mi mirada. —Mat toqueteó el sello de manera inconsciente y ella sonrió. Un atisbo, pero sonrisa al fin y al cabo—. Un zorro que aparentemente espantaba a dos cuervos y los hacía alzar el vuelo y nueve medias lunas. Sugerente, ¿no crees? Y ahora mismo has realizado la segunda parte, así que supe con certeza que eras tú.
Selucia dejó escapar un sonido gutural y Tuon le dijo algo moviendo los dedos. La mujercita de generosos senos se apaciguó y se ajustó el pañuelo de la cabeza, pero la mirada que asestó a Mat tendría que haber ido acompañada por una daga en la mano.
Rió con desgana. ¡A tomar vientos! El anillo era un ensayo de un tallista y lo había comprado sólo porque se le quedó encajado en el dedo; si consiguiera sacarse de la cabeza a esas jodidas serpientes se quedaría sin el recuerdo del semblante de Hawkwing, junto con todos los demás recuerdos del pasado; y, sin embargo, esas cosas le habían proporcionado una esposa. La Compañía de la Mano Roja jamás habría existido sin esos antiguos recuerdos de batallas.
—Me parece que ser ta'veren funciona conmigo tanto como con cualquier otro. —Por un instante había creído que iba a darle otro capón y le ofreció la mejor de sus sonrisas—. ¿Otro beso antes de que te vayas?
—No estoy de humor en este momento —repuso fríamente ella. Había reaparecido el juez de la horca. Todos los prisioneros debían ser condenados de inmediato—. Tal vez más tarde. Podrías regresar a Ebou Dar conmigo. Ahora tienes un lugar de honor en el imperio.
No vaciló ni un instante antes de sacudir la cabeza. No había lugar de honor aguardando a Leilwin ni a Domon, no lo había en absoluto para las Aes Sedai ni para la Compañía.
—La próxima vez que vea seanchan, va a ser en algún campo de batalla, Tuon. —Maldición, sería así. Por lo visto su vida seguía ese derrotero, hiciera lo que hiciera él—. Tú no eres mi enemiga, pero el imperio lo es.
—Tampoco tú eres mi enemigo, esposo —repuso fríamente Tuon—, pero vivo para servir al imperio.
—Bien, supongo que lo mejor será que recojas tus cosas... —Dejó la frase en el aire al oír la trápala de los cascos de un caballo que se acercaba.
Vanin sofrenó al rucio desgarbado junto a Tuon, miró a Karede y a los otros Guardias de la Muerte, y luego escupió por la mella antes de apoyarse en la alta perilla de la silla de montar.
—Hay unos diez mil soldados en una villa situada unas cinco millas al oeste de aquí —informó el hombre gordo a Mat—. Sólo un hombre seanchan, que haya podido enterarme. Los demás son altaraneses, taraboneses, amadicienses. Todos montados. La cosa es que andan preguntando por tipos con armaduras como ésa. —Señaló con un gesto de la cabeza a Karede—. Y cuentan que aquel de ellos que mate a una chica que, según la descripción, se parece un montón a la Augusta Señora, ganará cien mil coronas de oro. Babean sólo de pensarlo.
—Puedo atravesar sus líneas sin que se den cuenta —afirmó Karede. Su rostro franco tenía una expresión paternal. La voz sonaba como una espada al desenvainarse.
—¿Y si no podéis? —inquirió quedamente Mat—. Es imposible que su presencia aquí sea por casualidad. Eso es que han husmeado algún rastro vuestro. Podría ocurrir que sólo hiciera falta olisquear algo más para que consigan matar a Tuon.
—¿Acaso os proponéis no cumplir lo acordado? —El semblante de Karede se había ensombrecido. Una espada que podría utilizarse en cualquier momento. Lo peor era que Tuon lo observaba como ese juez de la horca. Maldición, si ella moría algo se marchitaría en su interior. Y la única forma de impedirlo, de asegurarse de que no pasaría, era hacer lo que odiaba más aún que trabajar. Hubo un tiempo en el que había creído que librar batallas, por mucho que odiara hacerlo, seguía siendo mejor que trabajar. Que la cifra de muertos rondara los novecientos en el espacio de unos pocos días le había hecho cambiar de opinión.
—No —contestó—. Se va con vos. Pero me dejaréis una docena de vuestros Guardias de la Muerte y algunos Jardineros. Si voy a quitaros de encima a ese ejército, los necesito para que crean que soy vos.
Tuon dejó la mayoría de los vestidos que Matrim le había comprado ya que tenían que viajar ligeros de equipaje. El pequeño ramillete de capullos de rosa hechos de seda que le había regalado lo guardó en las alforjas, plegado y envuelto en un paño de lino, con tanto cuidado como si fuera de cristal soplado. No se despidió de nadie excepto de la señora Anan —iba a echar de menos sus discusiones— así que Selucia y ella estuvieron listas enseguida para ponerse en marcha. Mylen sonrió de oreja a oreja al verla y no tuvo más remedio que dar unas palmaditas en la cabeza a la pequeña damane. Al parecer se había extendido la noticia de lo ocurrido, porque mientras cruzaba el campamento a caballo, con la escolta de los Guardias de la Muerte, hombres de la Compañía se pusieron de pie y le hicieron reverencias. Se parecía mucho a pasar revista a los regimientos en Seandar.
—¿Qué os parece él? —le preguntó a Karede una vez que hubieron dejado atrás a los soldados y se pusieron a medio galope. No hacía falta aclarar a qué «él» se refería.
—No soy quién para opinar sobre nadie, Augusta Señora —repuso seriamente. Giraba la cabeza a uno y otro lado para escudriñar los árboles que había en derredor—. Sirvo al imperio y a la emperatriz, así viva para siempre.
—Como hacemos todos, oficial general. Pero os pido que deis vuestra opinión.
—Un buen general, Augusta Señora —contestó sin vacilar—. Valiente, pero no en demasía. No se arriesgará a que lo maten sólo para demostrar lo arrojado que es, creo. Y es... contemporizador. Un hombre con muchas capas. Y si me disculpáis, Augusta Señora, un hombre enamorado de vos. Vi cómo os miraba.
¿Enamorado de ella? Tal vez. Creía que podría llegar a amarlo. Su madre había amado a su padre, se decía. ¿Un hombre de muchas capas? ¡Matrim Cauthon hacía que, en comparación, una cebolla pareciera una manzana! Se pasó la mano por la cabeza. Aún no se había acostumbrado a notarse pelo en el cuero cabelludo.
—Lo primero será rasurarme la cabeza.
—Quizá sería mejor esperar a llegar a Ebou Dar, Augusta Señora.
—No —contestó suavemente—. Si he de morir, moriré siendo quien soy. Me he quitado el velo.
—Como digáis, alteza. —Sonriente, saludó golpeando con el puño sobre el corazón con fuerza suficiente para que el metal del guantelete resonara al chocar contra el peto—. Si hemos de morir, moriremos siendo quienes somos.
37
PRÍNCIPE DE LOS CUERVOS
Apoyado en la alta perilla de la silla de montar, con la ashandarei inclinada sobre el cuello de Puntos, Mat miró al cielo con el entrecejo fruncido. Si Vanin y esos Guardias de la Muerte no volvían pronto, podría encontrarse librando una batalla con el sol de cara a los ballesteros o, peor aún, al crepúsculo. Lo peor de todo era que al este, por encima de las montañas, surgían amenazadoramente unos negros nubarrones. El viento racheado soplaba del norte. No sería de ayuda. La lluvia pondría a la comadreja en el gallinero. Las cuerdas de los arcos salían malparadas con la lluvia. Bueno, si por fin llovía todavía faltaban unas horas para eso, con suerte, pero no recordaba que su buena suerte le hubiera evitado nunca acabar empapado por un aguacero. No se había atrevido a esperar hasta el día siguiente. A esos tipos que iban a la caza de Tuon podría llegarles otro husmeo del rastro de Karede y sus hombres, y entonces tendría que tender una emboscada o intentar un ataque y llevarlo a cabo antes de que alcanzaran a Karede. Era mejor atraerlos hacia su posición, a un lugar elegido por él. Encontrar el sitio adecuado no había sido difícil, entre la colección de mapas de maese Roidelle por un lado y Vanin y los otros exploradores por el otro.
Aludra se movía atareada alrededor de uno de sus altos tubos lanzadores forrados de metal; las trencillas rematadas en cuentas le tapaban la cara mientras examinaba algo en la ancha base de madera. Ojalá hubiera accedido a quedarse con las bestias de carga, como Thom y la señora Anan. Hasta Noal se había quedado de buen grado, aunque sólo fuera para ayudar a Juilin y Amathera a que Olver no les diera esquinazo para ir a presenciar la batalla. El muchacho se moría de ganas por verlo, lo que podía conducir a que acabara realmente muerto. Las cosas ya iban suficientemente mal cuando sólo Harnan y los otros tres habían malcriado a Olver, pero ahora tenía a la mitad de los hombres enseñándole a manejar una espada o una daga o a combatir con las manos y los pies, y, al parecer, llenándole la cabeza con historias de héroes a juzgar por la forma en la que se había estado comportando, suplicando que lo dejara ir con él en los ataques y acciones por el estilo. Aludra era casi igual de problemática. Cualquiera podría haber usado uno de esos mixtos para encender la mecha una vez que ella hubiera cargado el tubo, pero había insistido en hacerlo personalmente. Y Aludra era una mujer con un genio endemoniado, vaya que sí, y no le hacía pizca de gracia estar en el mismo bando que los seanchan, por transitorio que fuese el pacto. Le parecía mal que vieran parte de sus creaciones sin encontrarse en la parte que recibía. Leilwin y Domon estaban en sus caballos sin quitarle ojo a la mujer, tanto para asegurarse de que no hiciera una tontería como para protegerla. Mat esperaba que la tontería no la hiciera Leilwin. Ya que, por lo visto, sólo había un seanchan con la gente contra la que iban a luchar ese día, había decidido que no había nada malo en que estuviera allí, y por las miradas feroces que dirigía a Musenge y a los otros Guardias de la Muerte, daba la impresión de que creía que tenía algo que demostrarles.
Las tres Aes Sedai, de pie y con las riendas en la mano, también dirigían miradas sombrías a los seanchan, al igual que Blaeric y Fen, que acariciaban las empuñaduras de las armas tal vez de forma inconsciente. Joline y sus dos Guardianes habían sido los únicos que se habían horrorizado porque Sheraine se había marchado voluntariamente con Tuon —lo que pensaba una Aes Sedai sobre cualquier asunto solía ser lo que pensaban también sus Guardianes—, pero el recuerdo de estar atadas a la correa debía de estar muy reciente aún para que Edesina o Teslyn se sintiesen cómodas habiendo soldados seanchan cerca. Bethamin y Seta aguardaban de pie, en actitud respetuosa, con las manos enlazadas sobre la cintura, un poco separadas de las hermanas. El albazano de Bethamin le dio con el hocico en el hombro y la mujer alta, de piel atezada, empezó a alzar la mano para acariciar al animal, aunque la bajó bruscamente y adoptó de nuevo la postura respetuosa de antes. Ellas no tomarían parte en la lucha. Eso lo habían dejado muy claro Joline y Edesina, pero a pesar de todo parecían querer tener a las dos mujeres a la vista para asegurarse de que fuera así. Era obvio que las seanchan miraban a cualquier sitio excepto a los soldados seanchan. A decir verdad, Bethamin, Seta y Leilwin era como si no existieran en lo que atañía a Musenge y esa pandilla. Maldición, había tanta tensión en el aire que casi podía sentir de nuevo aquel nudo corredizo en el cuello.
Puntos pateó el suelo con una de las manos, impaciente por estar tanto tiempo plantado en el mismo sitio, y Mat le palmeó el cuello y después se rascó la cicatriz que se le estaba haciendo en la mandíbula. Los ungüentos de Tuon le habían escocido tanto como ella le advirtió que ocurriría, pero funcionaban. No obstante, su nueva colección de cicatrices le picaba todavía. Tuon. Su esposa. ¡Estaba casado! Sabía que iba a ocurrir, lo había sabido desde hacía mucho tiempo, pero daba igual... Casado. Tendría que haberse sentido... distinto, de algún modo, pero seguía sintiéndose como siempre. ¡Y su intención era seguir así, así se abrasara si no lo hacía! Si Tuon esperaba que Mat Cauthon sentara la cabeza, que renunciara a jugar y cosas por el estilo, que fuera cambiando de idea. Suponía que tendría que dejar de ir detrás de mujeres, y sobre todo de tener algo con ellas, pero le seguía gustando bailar con ellas. Y mirarlas. Sólo que no lo haría cuando estuviera con ella. Así se abrasara si sabía cuándo sería eso. No estaba dispuesto a ir a ningún sitio donde ella estuviera en ventaja y tuviera las de ganar; ella y sus comentarios sobre coperos y mozos de a pie y casarse por el imperio. ¿Y de qué modo se suponía que servía al jodido imperio casándose con él?
Musenge se apartó de los otros diez hombres y cinco Ogier con armadura roja y negra y condujo al trote a su castrado negro hacia Mat. El animal tenía una bonita línea, adecuada tanto para velocidad como para resistencia hasta donde Mat podía apreciar sin hacer un examen más a fondo. Musenge también parecía hecho para resistir; era un hombre bajo y fornido, impasible, el rostro ajado pero de rasgos duros, los ojos cual piedras pulidas.
—Disculpad, alteza —empezó, arrastrando las palabras, al tiempo que golpeaba el puño contra el peto—, pero ¿no deberían los hombres volver al trabajo? —Hablaba aún más despacio que Selucia, hasta el punto de ser casi ininteligible—. El alto que hicieron para descansar se ha alargado demasiado. Tal como está, dudo que puedan acabar el muro antes de que el traidor llegue.
Mat se había preguntado cuánto tardaría en mencionar eso. Había esperado que lo hiciera antes.
Despojados del yelmo pero con el peto puesto, los ballesteros estaban sentados en el suelo detrás de un muro largo y curvado, más o menos un tercio de un círculo hecho de tierra sacada de la trinchera de cuatro pies de profundidad abierta delante, así como una maraña de estacas afiladas clavadas en el suelo delante de la trinchera y que se extendía más allá de los extremos de ésta. Eso lo habían terminado enseguida. La infantería tenía que ser tan hábil con la pala, el zapapico y el hacha como lo era con las armas. Hasta la caballería lo hacía, pero costaba más trabajo que los jinetes lo entendieran. Los soldados de a pie sabían que, mientras se pudiera, era mejor tener algo entre el enemigo y ellos. Ahora las herramientas se encontraban esparcidas a lo largo de la trinchera. Algunos hombres jugaban a los dados, otros simplemente descansaban e incluso había quienes echaban un sueño. Los soldados dormían siempre que se les presentaba la oportunidad de hacerlo. Unos pocos leían libros. ¡Qué ocurrencia, leer! Mandevwin se desplazaba a lo largo de los hombres que descansaban; se toqueteaba el parche del ojo y, de vez en cuando, se agachaba para dirigir unas palabras a un portaestandarte. El único lancero presente, de pie junto a su caballo y proclamando con su actitud que no tenía nada que ver con los ballesteros, no portaba lanza, sino un astil de bandera envuelto hasta la mitad de su longitud en una funda de cuero.
Era el terreno perfecto para lo que Mat tenía en mente. Desde el muro hasta los altos árboles del extremo occidental se extendían casi dos millas de herbosa pradera salpicada de flores silvestres y unos cuantos arbustos bajos. Al norte había una ciénaga de agua negra, repleta de robles y extraños árboles de florescencias blancas y que parecían ser gruesas raíces hasta la mitad, con un lago pegado al borde occidental y un bosque debajo del lago. Un río pequeño fluía hacia el sur desde la ciénaga, media milla detrás de Mat, antes de trazar una curva hacia el oeste, a su izquierda. Pequeño, pero lo bastante ancho y profundo para que los caballos tuvieran que cruzarlo a nado. La orilla opuesta quedaba fuera del radio de alcance de los arcos. Sólo había un camino por el que cualquier atacante podría llegar al muro: dirigirse hacia él en línea recta.
—Cuando lleguen no quiero que se paren a contar cuántos hombres de armadura roja y negra hay aquí —repuso. Musenge dio un ligero respingo por algún motivo—. Quiero que vean un muro sin acabar y herramientas tiradas porque los que lo hacían han oído que se acercan. La promesa de cien mil coronas de oro debe de haberles encendido la sangre, pero quiero que estén tan exaltados que no piensen con claridad. Nos verán vulnerables, con las defensas sin terminar y, con suerte, arremeterán directa y atropelladamente contra nosotros. Supondrán que mataremos casi a la mitad al disparar, pero eso sólo incrementará las posibilidades de que uno de los que queden consiga el oro. Creerán que sólo tendremos tiempo para lanzar una andanada. —Dio una palmada y Puntos se movió—. Entonces la trampa se cerrará.
—Aun así, alteza, querría que tuviéramos más ballesteros. Tengo entendido que debéis de contar al menos con treinta mil. —Musenge le había oído decirle a Tuon que también combatiría a los seanchan, así que estaba tanteando para sacar información.
—Tengo menos de los que tenía —repuso Mat con una mueca dolida. Sus victorias no habían sido incruentas; lo que pasaba es que habían tenido pocas bajas, considerando las circunstancias. Casi cuatrocientos ballesteros descansaban en tumbas abiertas en suelo altaranés, y cerca de quinientos soldados de caballería. Un precio en muertes bastante bajo, pero le gustaba más cuando no se pagaba ninguno—. Aunque los que tengo ahora bastan para lo de hoy.
—Como digáis, alteza. —El timbre de voz de Musenge sonaba tan indiferente como si estuviesen charlando del precio de las habichuelas. Qué extraño. No parecía un hombre retraído—. Siempre he estado dispuesto a morir por ella. —No hacía falta que explicara a quién se refería.
—Supongo que yo también, Musenge. —¡Luz, si parecía decirlo en serio! Lo decía en serio, sí. ¿Significaba eso que estaba enamorado?—. Más vale que vivamos por ella, ¿no te parece?
—¿No vais a poneros vuestra armadura, alteza?
—No tengo planeado acercarme tanto a la lucha como para necesitar armadura. Un general que desenvaina la espada, deja a un lado su bastón de mando y pasa a ser un simple soldado.
Sólo citaba de nuevo a Comadrin —parecía que lo hacía mucho cuando hablaba de asuntos militares; aunque, claro está, ese hombre había sabido casi todo lo que había que saber sobre el arte de la guerra—, citarlo simplemente, pero pareció impresionar al baqueteado soldado, que volvió a saludarlo y le pidió permiso antes de regresar con sus hombres. Mat estuvo tentado de preguntarle a qué venía esa tontería de «alteza». Seguramente era una forma seanchan de darle el tratamiento de «lord», pero en Ebou Dar no había oído nada parecido y allí había estado rodeado de seanchan.
Del bosque que había al borde de la pradera salieron cinco figuras, y Mat no necesitó el visor de lentes para identificarlas. Los dos Ogier con armadura de intensas rayas rojas y negras se lo habrían revelado aun cuando no lo hubiese hecho la corpulencia de Vanin. Los hombres a caballo iban a galope tendido, pero los Ogier les seguían el paso, balanceando los largos brazos y las hachas como el árbol de transmisión de un aserradero.
—¡Honderos, preparaos! —gritó Mat—. ¡El resto, coged una pala! —La apariencia tenía que ser la adecuada.
Mientras que la mayoría de los ballesteros se dispersaban para recoger las herramientas y fingir que trabajaban en la trinchera y el muro, otros cincuenta se abrocharon los yelmos y se alinearon junto a Aludra. Eran hombres altos y seguían llevando las espadas cortas, pero en lugar de ballestas iban armados con hondas montadas en una vara de cuatro pies de largo, arma que se conocía como bastón honda. Mat habría querido que fueran más de cincuenta, pero era todo lo que Aludra tenía preparado de sus pólvoras. Cada uno de los hombres llevaba un cinturón de tela cosido con bolsillos y colgado en bandolera sobre el peto; cada bolsillo contenía un cilindro de cuero, corto y grueso como el puño de un hombre, con una corta y oscura mecha asomando por un extremo. A Aludra todavía no se le había ocurrido un nombre extravagante, pero lo haría. Era de las que apreciaban los nombres raros. Dragones y huevos de dragón.
Uno tras otro, los hombres fueron alzando una larga mecha lenta para que ella la prendiera con un mixto. Aludra lo hacía deprisa y utilizaba cada mixto hasta que el largo palillo de madera se consumía hasta casi donde lo sujetaba con las puntas de los dedos, pero en ningún momento torció el gesto, y se limitaba a tirarlo y a encender otro a la par que apremiaba a los honderos a que se dieran prisa, que se estaba quedando sin mixtos. Luz, pero qué tacaña era con las cosas. Tenía otras cinco cajas más, que Mat supiera. Cuando cada uno de los hombres se apartaba de ella, se colocaba la humeante mecha lenta entre los dientes y acomodaba uno de los cilindros en la honda del bastón mientras se dirigía al muro. Había amplios intervalos entre los honderos. Tenían que cubrir toda la extensión del muro.
—Es hora de que pongas a tu gente en su puesto, Musenge —gritó Mat.
Los Guardias de la Muerte formaron una única línea a lo ancho, con los Jardineros en los extremos. Cualquiera que mirara por un visor de lentes sabría qué eran. Luz, sólo hacía falta ver Ogier con armadura y el sol destellando sobre todo aquel rojo y negro. Y si se paraban a pensar los pocos Guardias que había, seguirían viendo que superaban en número a Mat y que sólo había una forma de comprobar si Tuon se encontraba con él.
Vanin entró a galope detrás del muro, se bajó de un salto de la silla y se puso a pasear al pardo, que estaba sudoroso, para que se refrescara. Tan pronto como pasó el muro, los ballesteros empezaron a tirar las herramientas y corrieron para ponerse yelmos y tomar las ballestas. Éstas se habían colocado de manera que los hombres formaban tres líneas separadas, con brechas allí donde se encontraban los honderos. Ya daba igual si alguien observaba desde el bosque. Lo que viera, parecería natural.
Mat condujo a Puntos al trote hasta Vanin y desmontó. Los dos Guardias de la Muerte humanos y los dos Ogier fueron a reunirse con los demás. Los ollares de los animales aleteaban por la agitada respiración, pero los Ogier no resollaban más que ellos. Uno era Hartha, un tipo con mirada pétrea que al parecer tenía un rango muy similar a Musenge.
Vanin dirigió una mirada ceñuda a los hombres que no se habían desmontado para hacer caminar a sus caballos. Sería cuatrero, reformado o no, pero no le gustaba que se tratara mal a los equinos.
—Cuando nos vieron, se levantaron de golpe como una flor nocturna en el cielo —dijo mientras señalaba con la cabeza hacia Aludra—. Nos aseguramos de que echaran un buen vistazo a esa armadura chillona y luego dimos la espantada en cuanto empezaron a montar en los caballos. Vienen lanzados detrás de nosotros. Más deprisa de lo que deberían. —Escupió en el suelo—. No vi bien a sus animales, pero dudo que todos sean buenos para esa galopada. Algunos se derrumbarán antes de llegar aquí.
—Cuantos más caigan, mejor —dijo Mat—. Cuantos menos lleguen es mejor, en mi opinión. —Sólo necesitaba dar un día o dos de ventaja a Tuon, y si ello se debía a que reventaban los caballos, si salían de los árboles y decidían que tenía demasiados hombres para enfrentarse a ellos, prefería eso a una batalla en cualquier momento. Después de esta galopada de seis millas tendrían que dar descanso a los caballos unos pocos días para que estuvieran preparados para viajar cualquier distancia. Vanin desvió la mirada ceñuda hacia él. Puede que otros fueran por ahí llamándolo milord y alteza, pero Chel Vanin no.
Mat se echó a reír y le dio unas palmadas en el hombro antes de volver a montar en Puntos. Era estupendo que hubiese alguien que no pensara que era un estúpido noble o, al menos, a quien no le importara si lo era o no. Cabalgó para acercarse a las Aes Sedai, que ahora ya estaban montadas.
Blaeric y Fen —el primero montaba un castrado zaino y el segundo uno negro— le asestaron miradas casi tan sombrías como las que habían dirigido a Musenge. Aún sospechaban que había tenido algo que ver con lo que le había pasado a Joline en el carromato de Tuon. Se le pasó por la cabeza decirle a Fen que el asomo de crecimiento de lo que sería el copete en la coronilla le hacía tener un aspecto ridículo. Fen rebulló en la silla de montar y acarició la empuñadura de la espada. Bueno, quizá sería mejor no comentarle nada.
—... lo que os he dicho —reprendía Joline a Bethamin y a Seta a la par que sacudía el índice con gesto admonitorio. Su castrado zaino parecía un caballo de batalla, pero no lo era. El animal tenía una buena velocidad, pero era tan apacible de carácter como agua lechosa—. Si se os ocurre alguna vez abrazar el Saidar lo lamentaréis.
Teslyn gruñó con acritud. Palmeó a su yegua careta, un animal mucho más enérgico que la montura de Joline.
—Instruye espontáneas y espera que se comporten cuando no las tiene a la vista —le dijo al aire—. O quizá cree que la Torre aceptará novicias mucho mayores de la edad permitida.
En las mejillas de Joline aparecieron chapetas, pero la mujer se puso erguida en la silla sin decir nada. Como solía ocurrir siempre que esas dos entraban en conflicto, Edesina se centró en otra cosa distinta, esta vez en quitar unas imaginarias motas de polvo de la falda pantalón. Sí, había suficiente tensión para asfixiarse.
De repente unos jinetes aparecieron entre los árboles al otro extremo del prado en un torrente que creó una extensión creciente de lanzas con moharras de acero; frenaron los caballos, sin duda sorprendidos por lo que tenían delante. Al parecer no se habían desplomado tantos caballos como Mat había esperado que lo hicieran. Sacó el visor de lentes del estuche que llevaba atado a la perilla de la silla y escudriñó con él. Era fácil distinguir a los taraboneses por los velos de malla con los que tapaban la cara hasta los ojos, pero los demás llevaban todo tipo de cascos, redondos o cónicos, con visera de barras o sin ella. Mat vio incluso unos pocos yelmos tearianos con cresta, si bien eso no significaba que hubiese tearianos entre los jinetes. La mayoría de los hombres utilizaban cualquier pieza de armadura que tuvieran a su alcance. «No penséis —dijo para sus adentros—. La mujer está aquí. Esas cien mil coronas de oro os esperan. No fastidiéis la...»
Sonó el toque agudo de una corneta seanchan, débil en la distancia, y los jinetes empezaron a avanzar al paso al tiempo que se extendían para superar los extremos del muro.
—Despliega el estandarte, Macoll —ordenó Mat. Así que esos malnacidos hijos de cabra venían a matar a Tuon, ¿eh?—. Esta vez dejaremos que vean quién los mata. Mandevwin, tienes el mando.
Macoll tiró de la funda de cuero, que ató a la silla, y el estandarte ondeó al viento, un cuadrado blanco bordeado en rojo y con una mano grande y roja en el centro; debajo de ella, bordadas en rojo, se leían las palabras Dovie'andi se tovya sagain. «Es hora de lanzar los dados», tradujo para sus adentros Mat. Y así era, en efecto. Vio que Musenge la miraba. Parecía muy tranquilo para tener a diez mil lanzas yendo hacia él.
—¿Estás preparada, Aludra? —preguntó Mat.
—Pues claro que lo estoy —repuso la otrora Iluminadora—. ¡Ojalá tuviera mis dragones!
Musenge desvió la atención hacia ella. ¡Condenada mujer, a ver si tenía más cuidado con lo que decía! Mat quería que esos dragones resultaran un impacto cuando los seanchan se enfrentaran a ellos por primera vez.
Más o menos a mil doscientos pasos del muro, las líneas de lanceros se pusieron al trote, y a los seiscientos empezaron a galopar, pero no tan deprisa como habrían debido hacerlo. Aquellos caballos ya estaban cansados tras la larga cabalgada. Avanzaban pesadamente. Ninguno de los lanceros se había ido al suelo, todavía. No lo harían hasta los últimos cien pasos. Algunos llevaban pendones que flameaban al viento tras ellos, un agolpamiento de rojos allí, una aglomeración de verdes o azules allá. Podría tratarse de los colores de casas o tal vez indicaban compañías de mercenarios. La trápala de tantos cascos sonaba como el retumbo de un trueno lejano.
—¡Aludra! —gritó Mat sin mirar atrás. Un seco estampido y un acre olor a azufre anunciaron que el tubo lanzador había proyectado a lo alto la flor nocturna, y un fuerte estampido anunció el florecimiento de una bola de trazos rojos allá arriba. Algunos de los jinetes a galope señalaron como sorprendidos. Ninguno miró atrás y no vio a Talmanes a la cabeza de tres estandartes de caballería que salían de los árboles, más abajo del lago. Habían dejado las lanzas con los animales de carga, pero todos llevaban el arco corto en la mano. Desplegándose en una única línea, empezaron a seguir a los jinetes y fueron ganando velocidad a medida que avanzaban. Sus caballos habían cabalgado muy lejos la noche anterior, pero sin que los forzaran demasiado, y llevaban descansando toda la mañana. La distancia entre los dos grupos de jinetes comenzó a reducirse.
—¡Primera línea! —gritó Mandevwin cuando los jinetes se encontraban a cuatrocientos pasos de distancia—. ¡Disparad! —Más de mil virotes volaron como trazos oscuros en el aire. De inmediato, la primera línea se agachó para girar el torno de las ballestas en tanto que la segunda línea apuntaba con sus armas—. ¡Segunda línea, disparad! —gritó Mandevwin, y otro millar de virotes surcó velozmente el aire en dirección a los jinetes que se acercaban.
A esa distancia, no podían atravesar un peto a despecho de las cabezas diseñadas justo para hacer eso, pero hombres con piernas rotas cayeron de la silla y hombres con brazos destrozados frenaron en un intento desesperado de cortar la hemorragia. Y los caballos... Oh, Luz, los pobres caballos. Los animales caían a centenares, algunos pateaban, relinchaban, se debatían para ponerse de pie, otros no se movían en absoluto; muchos hicieron tropezar a otros animales que venían detrás. Los jinetes salían catapultados y rodaban por el herboso suelo hasta que los pisoteaban los jinetes que les iban a la zaga.
—¡Tercera línea, disparad! —gritó Mandevwin, y tan pronto como los virotes salieron por el aire los hombres de la primera línea se pusieron de pie—. ¡Línea del frente, disparad! —ordenó Mandevwin, y otra andanada de virotes se sumó a la matanza—. ¡Segunda línea, disparad!
No fue tan desigual como una emboscada, claro está. Algunos de los jinetes habían tirado las lanzas y enarbolaban el arco. Las flechas empezaron a caer entre los ballesteros. Disparar con puntería desde un caballo a galope no era tarea fácil, además de que, al principio, la distancia era excesiva para que las flechas mataran, pero más de un hombre se esforzaba para hacer funcionar la ballesta con un brazo atravesado por una flecha. También el muro les protegía las piernas. Demasiada distancia para matar a un blanco a no ser que la suerte le hubiera dado la espalda. Mat vio desplomarse a un hombre con una flecha clavada en el ojo, y a otro con el astil de una saeta hundido en el cuello. Se habían abierto brechas en las líneas. Los hombres se adelantaron presurosos para cubrirlas.
—Puedes unirte cuando quieras, Joline —dijo Mat.
—¡Tercera línea, disparad!
La Aes Sedai sacudió la cabeza con irritación.
—He de estar en peligro, y todavía no me siento en peligro. —Teslyn asintió con un cabeceo. Contemplaba la carga como si fuera un desfile, y uno poco interesante, dicho fuera de paso.
—Si nos permitís que Seta y yo... —empezó Bethamin, pero Joline la miró por encima del hombro fríamente y la seanchan se calló y bajó la vista a las manos que sostenían las riendas. Seta sonrió con nerviosismo, pero el gesto se borró de su semblante ante la mirada intensa de Joline.
—¡Primera línea, disparad!
Mat alzó los ojos al cielo y musitó una plegaria que tenía mucho de imprecación. ¡La puñetera mujer no se sentía en peligro! ¡Él se sentía como si tuviera la cabeza en el tajo del verdugo!
—¡Segunda línea, disparad!
Talmanes había llegado a una distancia que tenía a tiro al enemigo y se anunció con una andanada de cuatrocientos arcos a trescientos pasos que vació muchas sillas. Acortando distancias, volvieron a disparar. Y otra vez. Las líneas enemigas parecían ondular con una sacudida. Algunos hombres volvieron grupas y cargaron contra la línea de Talmanes, lanzas en ristre. Otros empezaron a responder a las flechas con los disparos de sus arcos. Pero la mayoría continuó adelante.
—¡Formación en cuadrado! —gritó Mandevwin un instante antes de que Mat lo hiciera. Confiaba en que el hombre no lo hubiera dejado para demasiado tarde.
Sin embargo, la Compañía estaba bien entrenada. Los hombres de los flancos se replegaron a la carrera aunque tan tranquilos como si las flechas no los estuvieran acribillando y repicando al chocar con yelmos y petos. Y a veces no. Había hombres que caían. Con todo, las tres líneas no perdieron cohesión en ningún momento mientras formaban un cubo, con Mat en el centro. Musenge y los otros Guardias de la Muerte humanos empuñaban la espada en tanto que los Ogier sostenían las largas hachas.
—¡Honderos! —gritó Mandevwin—. ¡Lanzad a discreción! ¡Primera línea occidental, disparad!
Los honderos que se encontraban en esa línea movieron el bastón honda de forma que podían tocar las mechas que salían de los cilindros cortos y anchos con la mecha lenta que sostenían entre los dientes y, a la par que la andanada de virotes salía disparada de las ballestas, echaron el bastón honda hacia atrás y luego hacia adelante como dando un latigazo. Los oscuros cilindros surcaron más de cien pasos por el aire y fueron a caer entre los jinetes lanzados a la carga. Los honderos se pusieron a encajar otro cilindro en la honda del bastón antes de que el primero hubiese caído. Aludra había marcado cada mecha con trozos de hilo para indicar los diferentes tiempos de arder, y cada cilindro explotaba en una llamarada con gran estruendo, algunos en el suelo, otros a la altura de la cabeza de un hombre montado. La explosión no era la verdadera arma, si bien un hombre al que le estallara en la cara se encontraba descabezado de repente y se mantenía erguido en la silla tres zancadas más de su montura antes de irse al suelo. Aludra había envuelto una capa de duros guijarros alrededor de la pólvora dentro de cada cilindro, y esos chinarros eran los que perforaban la carne cuando golpeaban. Los caballos se desplomaban entre relinchos y pateaban en el suelo. Los jinetes caían y yacían inmóviles.
Una flecha rozó a Mat en la manga izquierda de la chaqueta y otra se le clavó en la derecha, y si no la traspasó limpiamente fue por el penacho de plumas; una tercera le desgarró la hombrera derecha. Se metió el dedo por el pañuelo negro del cuello y tiró para ahuecarlo. De repente el puñetero pañuelo parecía apretarle demasiado el cuello. Quizá debería plantearse utilizar armadura en situaciones como la presente. Los flancos de las líneas enemigas empezaban a virar hacia adentro por los extremos del muro con el propósito de rodear a los ballesteros que estaban detrás. Los hombres de Talmanes seguían acribillando su retaguardia con flechas, pero varios cientos de hombres se habían visto obligados a tirar el arco para defenderse con la espada, y no parecía probable que todos los caballos sin jinete que había ahí fuera hubieran pertenecido a taraboneses o amadicienses. Habían dejado una brecha en el centro de su línea, un paso para cualquier que decidiera huir, pero nadie había aprovechado esa salida. Podían oler las cien mil coronas de oro.
—Creo —empezó Joline, despacio—. Sí, ahora me siento en peligro.
Teslyn se limitó a echar la mano hacia atrás y lanzó una esfera de fuego mayor que la cabeza de un caballo. La explosión hizo saltar tierra y fragmentos de hombres y caballos por el aire. ¡Ya iba siendo hora, mierda!
Encaradas a tres direcciones, las Aes Sedai empezaron a arrojar bolas de fuego tan deprisa como podían mover los brazos, pero la devastación que provocaron no sirvió para contener el ataque. Para entonces, esos hombres tendrían que haber visto que dentro de la formación cuadrada no había una mujer que encajara en la descripción de Tuon, pero sin duda tenían la sangre encendida y el aroma de la riqueza en las fosas nasales. Un hombre viviría el resto de su vida como un noble con cien mil coronas de oro. El cuadrado quedó rodeado y lucharon para acercarse a él, lucharon y murieron conforme las andanadas de las ballestas los golpeaban y los honderos los despedazaban. Comenzó a alzarse otro muro formado por cadáveres y moribundos, hombres y animales, un muro que algunos trataban de saltar a caballo y lo engrosaban en el intento. Otros desmontaban e intentaban trepar por él, pero los virotes los lanzaban hacia atrás. A tan corta distancia, los virotes atravesaban petos como un cuchillo caliente traspasaría la mantequilla. Siguieron llegando y muriendo.
El silencio pareció hacerse de repente. No un silencio total. En el aire se escuchaban los jadeos de los hombres que habían hecho funcionar esos tornos lo más deprisa posible. Y los gemidos de los heridos. En alguna parte, un caballo todavía relinchaba. Pero Mat no veía a nadie de pie entre el muro de muertos y Talmanes, nadie montado excepto los hombres de yelmos y petos verdes. Hombres que habían bajado arcos y espadas. Las Aes Sedai enlazaron las manos sobre la alta perilla de las sillas. También ellas jadeaban.
—¡Ha terminado, Mat! —llegó el grito de Talmanes—. Los que no están muertos están moribundos. Ninguno de esos necios intentó escapar.
Mat sacudió la cabeza. Había esperado que el ansia del oro los tuviera medio locos. Los había tenido completamente locos.
Haría falta retirar hombres y caballos muertos para que Mat y los suyos salieran, y Talmanes puso a trabajar a los hombres. Se ataron cuerdas a los caballos para arrastrarlos y quitarlos de en medio. Nadie quería pasar por encima de aquello. Nadie excepto los Ogier.
—Quiero ver si consigo encontrar al traidor —anunció Hartha, y él y los otros seis Jardineros se echaron el hacha al hombro y treparon sobre los cadáveres amontonados como si fuera un repecho de tierra.
—Bien, al menos hemos resuelto esto —dijo Joline mientras se daba golpecitos en la cara con el pañuelo orlado con puntilla. El sudor le perlaba la frente—. Estáis en deuda, Mat. Las Aes Sedai no nos involucramos en batallas personales como norma. Tendré que pensar cómo podéis saldarla.
Mat tenía una idea bastante clara de lo que propondría. Estaba loca si creía que iba a acceder.
—Las ballestas fueron las que resolvieron esto, marath'damane —dijo Musenge. Se había quitado el yelmo, el peto y la chaqueta, y se había arrancado la manga izquierda de la camisa para que uno de los otros guardias le hiciera un vendaje alrededor de la herida producida por una flecha. La manga se había desprendido con bastante facilidad, como si el hilo del pespunte fuera endeble. Tenía un cuervo tatuado en el hombro—. Las ballestas y los hombres con corazón. Nunca tuvisteis más que estos, ¿verdad, alteza? —No era realmente una pregunta—. Éstos y las bajas que sufristeis.
—Te lo dije —contestó Mat—. Tenía suficientes. —No pensaba revelar al hombre más de lo estrictamente necesario, pero Musenge asintió con la cabeza como si con eso lo hubiese confirmado todo.
Para cuando quedó abierta una brecha a fin de que Mat y los demás pudieran pasar a caballo por ella, Hartha y los Jardineros habían regresado.
—He encontrado al traidor —informó Hartha al tiempo que alzaba una cabeza asida por el cabello.
Musenge enarcó las cejas al ver el semblante oscuro, de nariz ganchuda.
—A ella le va a interesar mucho ver esto —susurró suavemente. Con la suavidad de un acero al desenvainarlo—. Debemos llevársela.
—¿Lo conocéis? —se interesó Mat.
—Lo conocemos, alteza. —El rostro de Musenge, que de repente parecía tallado en piedra, apuntó que no iba a decir nada más al respecto.
—Mira, ¿por qué no dejas de llamarme así? Mi nombre es Mat. Después de lo ocurrido hoy diría que tienes derecho a usarlo. —Mat se sorprendió a sí mismo cuando le tendió la mano al otro hombre.
Aquella máscara pétrea se deshizo para dar paso a la estupefacción.
—No podría hacerlo, alteza —repuso en un tono escandalizado—. Cuando ella se casó con vos os convertisteis en el Príncipe de los Cuervos. Pronunciar vuestro nombre me haría bajar la vista y perder el prestigio para siempre.
Mat se quitó el sombrero y se pasó los dedos por el cabello. Le había dicho a todo el que había querido escucharle que no le gustaban los nobles, que no quería ser uno de ellos, y lo había dicho en serio. Y todavía pensaba lo mismo. ¡Y ahora resultaba que era un jodido noble! Hizo lo único que podía hacer. Se echó a reír y no paró hasta que los costados le dolieron.
Epílogo
RECUERDA EL VIEJO DICHO
La estancia de paredes rojas con el techo pintado caprichosamente con aves y peces dando brincos entre nubes y olas bullía con escribientes que recorrían los pasillos existentes entre las alargadas mesas que cubrían el suelo. Aparentemente ninguno intentaba escuchar —la mayoría de ellos parecían aturdidos, y con motivo—, pero a Suroth le desagradaba su presencia. Por fuerza tenían que oír parte de lo que se hablaba y eran unas noticias potencialmente graves. Sin embargo, Galgan había insistido. Tenían que trabajar para mantener la mente ocupada y olvidarse de las desastrosas nuevas llegadas de casa; además, todos eran hombres y mujeres de confianza. ¡Había insistido! Por lo menos el viejo canoso no iba vestido de militar esa mañana. Los amplios pantalones azules y la corta chaqueta roja de cuello alto, con hileras de botones dorados con su símbolo estampado en relieve, eran el último grito en Seandar o, lo que era lo mismo, el no va más de la moda en el imperio. ¡Cuando vestía la armadura o incluso el uniforme rojo simplemente la miraba a veces como si fuera un soldado bajo su mando!
Bueno, una vez que Elbar llegara con la noticia de la muerte de Tuon, haría matar a Galgan. El hombre llevaba las mejillas embadurnadas con ceniza, del mismo modo que ella. El barco prometido por Semirhage había sido portador de las nuevas sobre la muerte de la emperatriz y que el imperio se sacudía por la rebelión en todas las regiones. No había emperatriz ni Hija de las Nueve Lunas. Para la plebe el mundo se tambaleaba al borde de la destrucción. Y también para algunos de la Sangre. Muertos Galgan y unos pocos más, no quedaría nadie que se opusiera a que Suroth Sabelle Meldarath se proclamara emperatriz. Intentó no pensar en el nuevo nombre que tomaría. Pensar en un nombre nuevo antes de tiempo traía mala suerte.
Fruncido el entrecejo de forma que se le pronunciaban las arrugas del rostro, Galgan bajó la vista al mapa extendido ante ellos y puso la uña lacada en rojo sobre las montañas de la costa meridional de Arad Doman. Suroth no sabía cómo se llamaban esas montañas. El mapa mostraba todo Arad Doman y tenía tres marcadores: una cuña roja y dos círculos blancos separados en una larga línea de norte a sur.
—¿Ha conseguido Turan una cifra precisa de los hombres que salieron de esas montañas para unirse a Ituralde cuando éste penetró en Arad Doman, Yamada?
Efraim Yamada también iba tiznado con cenizas puesto que era de la Sangre —aunque fuera de la Sangre baja— y llevaba el cabello cortado al estilo tazón y cola en vez de una estrecha cresta a través del cuero cabelludo, por lo demás, completamente afeitado. Sólo los plebeyos que había alrededor de la mesa, fuera cual fuera el rango, no las llevaban. Yamada, canoso y alto, ancho de hombros y caderas estrechas, con el peto azul y dorado, aún conservaba parte de su atractivo juvenil.
—Informa de al menos cien mil, capitán general. Puede que un cincuenta por ciento más de esa cifra.
—¿Y cuántos salieron después de que Turan cruzó la frontera?
—Posiblemente doscientos mil, capitán general.
Galgan suspiró y se puso derecho.
—Así que Turan tiene un ejército por delante y otro detrás, seguramente toda la fuerza de Arad Doman, y entre los dos está en desventaja numérica.
¡El muy necio! ¡Exponiendo lo que era relevantemente obvio!
—¡Turan tendría que haber arramblado con todas las espadas y lanzas de Tarabon! —espetó Suroth—. ¡Si sobrevive a esta catástrofe pagará con su cabeza!
Galgan la miró y enarcó una ceja canosa.
—Dudo mucho que Tarabon sea tan leal como para aguantar eso ahora mismo —replicó secamente—. Además, tiene damane y raken. Deberían poder contrarrestar su inferioridad numérica. Y, hablando de damane y raken, he firmado la orden de ascender a Tylee Khirgan a teniente general y a la Sangre baja, ya que vos habéis vacilado en hacerlo, así como la orden de mandar a la mayoría de esos raken de vuelta a Amadicia y Altara. Chisen no ha encontrado todavía a quienquiera que organizara esa pequeña confusión en el norte, y no me gusta la idea de que quienquiera que fuera esté al acecho para aparecer de golpe en cuanto Chisen vuelva a la Brecha de Molvaine.
Suroth resopló y asió la falda plisada azul entre los puños prietos antes de conseguir dominarse. ¡No dejaría que ese hombre la hiciera demostrar emociones!
—Os estáis extralimitando, Galgan —dijo fríamente—. Yo tengo el mando de los Precursores y, por ahora, tengo el mando del Retorno, de modo que no firmaréis órdenes sin mi aprobación.
—Teníais el mando de los Precursores, que ahora forman parte del Retorno —repuso sosegadamente el hombre, y Suroth saboreó una amarga hiel. Las noticias llegadas del imperio lo habían envalentonado. Con la emperatriz muerta, Galgan se proponía ser el primer emperador en una historia de novecientos años. Al parecer iba a tener que morir por la noche—. En cuanto a que tengáis el mando del Retorno... —Se interrumpió al sonido de botas pesadas en el corredor.
De repente, Guardias de la Muerte, equipados con armadura y la mano sobre la empuñadura de la espada, ocuparon el umbral. Las duras miradas recorrieron la estancia, escrutadoras, bajo los yelmos rojos y verdes. Sólo cuando se sintieron satisfechos se apartaron de la entrada y dejaron a la vista el corredor lleno de Guardias de la Muerte, humanos y Ogier. Suroth apenas reparó en ellos. Sólo tenía ojos para la pequeña mujer de oscura tez, afeitada la cabeza, ataviada con un vestido azul plisado y las mejillas embadurnadas de ceniza. Las noticias corrían de boca en boca por toda la ciudad. Ella no habría podido llegar a palacio sin enterarse de la muerte de su madre, de la muerte de su familia, pero su semblante era una máscara adusta. Suroth cayó de hinojos al suelo en un gesto automático. A su alrededor la Sangre hizo otro tanto mientras los plebeyos se postraban.
—Bendita sea la Luz por haberos traído sana y salva de vuelta, alteza —dijo en un coro con el resto de la Sangre. De modo que Elbar había fracasado. Daba igual. Tuon no tomaría el nuevo nombre ni se convertiría en emperatriz hasta que hubiese acabado el duelo. Todavía podía morir y dejar libre el camino para una nueva emperatriz.
—Mostradles lo que el capitán Musenge me trajo, oficial general Karede —ordenó Tuon.
Un hombre alto con tres largas plumas oscuras en el yelmo se agachó para sacar con cuidado el bulto que había dentro de un saco de lona, que dejó caer en las baldosas verdes. El repulsivo hedor a podrido empezó a extenderse por la estancia. Después se adelantó y se paró delante de Suroth.
Le costó un momento reconocer la nariz ganchuda de Elbar en aquel amasijo de carne putrefacta, pero no bien lo hizo cayó de bruces, postrada sobre las baldosas. Pero no con desesperación. Podría recuperarse de aquello. A no ser que hubieran sometido a interrogatorio a Elbar.
—Mis ojos están bajos, alteza, porque uno de los míos os haya ofendido hasta el punto de tener que pagarlo con su cabeza.
—Ofendido. —Tuon parecía calibrar las palabras—. Sí, podría decirse que me ofendió. Intentó matarme.
Las exclamaciones ahogadas resonaron por toda la estancia y, antes de que Suroth tuviera tiempo siquiera de abrir la boca, el oficial general de la Guardia de la Muerte le plantó una bota en el trasero al tiempo que asía la cresta y tiraba hacia atrás, levantándole el tronco del suelo. No se resistió. Eso sólo habría incrementado la deshonra.
—Mis ojos están profundamente bajos porque uno de los míos fuera un traidor, alteza —dijo con voz enronquecida. Ojalá hubiera sido capaz de hablar con naturalidad, pero el maldito hombre le tenía la espalda doblada hacia atrás hasta el punto de que lo milagroso era que pudiera hablar—. De haberlo sospechado lo habría sometido a interrogatorio yo misma. Pero si intentó involucrarme, alteza, entonces es que mintió para ocultar a su verdadero señor. Albergo ciertas ideas al respecto que compartiré con vos en privado, si se me permite. —Con un poco de suerte le cargaría el muerto a Galgan. El hecho de que hubiese usurpado su autoridad contribuiría a reforzar la teoría.
Tuon miraba por encima de la cabeza de Suroth. Sus ojos buscaron la mirada de Galgan, la de Abaldar y Yamada, la de todos los presentes de la Sangre, pero no la de Suroth.
—Es de sobra sabido que Zaired Elbar era el hombre de Suroth. No hacía nada que ella no ordenara. En consecuencia, Suroth Sabelle Meldarath no existe ya. Esta da'covale servirá a los Guardias de la Muerte en lo que ellos tengan a bien mandar hasta que el cabello le crezca suficiente para estar decente cuando se la envíe al mercado de esclavos para venderla como propiedad.
Suroth ni siquiera pensó en el cuchillo que tenía intención de utilizar para cortarse las venas, un cuchillo que estaba en sus aposentos, fuera de su alcance. Era incapaz de pensar en nada. Se puso a chillar, a lanzar un aullido ininteligible, antes de que empezaran siquiera a despojarla de la ropa cortándola en pedazos.
El sol andoreño resultaba cálido después de Tar Valon. Pevara se quitó la capa y se puso a atarla detrás de la silla de montar mientras el acceso se cerraba con un parpadeo; la arboleda Ogier de Tar Valon desapareció. Ninguna había querido que las vieran marcharse. Regresarían a la arboleda por la misma razón a no ser que las cosas fueran muy mal. En cuyo caso muy bien podía ocurrir que no regresaran jamás. Había pensado que esta tarea la debía llevar a cabo alguien en quien se combinaran unas habilidades diplomáticas de máximo nivel y el coraje de un león. Bueno, ella no era cobarde; al menos eso sí podía decirlo de sí misma.
—¿Dónde aprendiste el tejido para vincular un Guardián? —preguntó de repente Javindhra mientras guardaba su capa de manera similar.
—Tendrías que recordar que una vez sugerí que a las hermanas Rojas les vendría bien tener Guardianes. —Pevara se ajustó los guantes rojos de montar sin mostrar preocupación por la pregunta. La había esperado antes incluso—. ¿Por qué te sorprende que sepa el tejido? —A decir verdad se lo había tenido que pedir a Yukiri y había pasado muchos apuros para disimular sus razones para hacerlo. No obstante, dudaba que Yukiri sospechara algo. Que una Roja vinculara un Guardián era tan probable como que una mujer volara. Sólo que ése era exactamente el motivo para Viajar a Andor, para lo que habían ido todas.
Si Javindhra se encontraba allí se debía exclusivamente a la orden expresa de Tsutama, dada cuando Pevara y Tarna no consiguieron reunir suficientes nombres que le parecieran bien a la Altísima. La angulosa Asentada no se tomó la molestia de disimular ante Pevara el desagrado que le producía, aunque sí lo había soterrado delante de Tsutama. Tarna también estaba allí, naturalmente; la gélida Guardiana de cabello claro se había dejado atrás la estola, pero la falda pantalón gris lucía bordados rojos hasta la rodilla. A la Guardiana de Elaida le resultaría muy difícil tener un Guardián, si bien a los hombres los albergarían en la ciudad, lejos de la Torre, pero aun así había sido idea suya desde el principio y, si no deseosa, sí se mostraba decidida a tomar parte en ese primer experimento. Además, la necesidad de aumentar el número de hermanas había sido determinante, ya que sólo habían encontrado otras tres hermanas dispuestas a considerar la idea. La tarea primordial de las Rojas durante mucho tiempo, encontrar hombres capaces de encauzar y conducirlos a la Torre para amansarlos, tendía a despertar rechazo hacia todos los varones, así que las pistas habían sido pocas y espaciadas. Jezrail era una teariana de cara cuadrada que conservaba una miniatura del muchacho con el que había estado a punto de casarse en lugar de ir a la Torre. Sus nietos habrían sido abuelos en la actualidad, pero seguía hablando de él con cariño. Desala, una preciosa cairhienina de grandes ojos oscuros y un carácter deplorable, cuando tenía ocasión se pasaba toda la noche bailando hasta agotar a varios hombres. Y Melare, regordeta e ingeniosa, a la que le encantaba conversar, mandaba dinero a Andor para pagar la educación de sus sobrinos nietos como antes había hecho con sus sobrinos y sobrinas.
Cansada de rebuscar pistas tan insignificantes, cansada de tantear delicadamente a fin de descubrir si hablaban en serio, Pevara había convencido a Tsutama de que con seis sería suficiente para empezar. Y también que un grupo más numeroso podría provocar alguna reacción funesta. Después de todo, que el Ajah Rojo al completo —o incluso la mitad— apareciera en la así llamada Torre Negra podría hacer pensar a los hombres que los atacaban. Era imposible saber hasta qué punto estaban cuerdos todavía. Eso era algo en lo que habían coincidido, aunque a espaldas de Tsutama. No vincularían hombres que denotaran algún indicio de locura. Es decir, si podían vincular alguno.
Los ojos y oídos del Ajah habían enviado numerosos informes sobre la Torre Negra, y algunos hasta habían conseguido empleo en ella, de modo que no les costó trabajo localizar el camino de tierra muy frecuentado que conducía desde la ciudad a un grandioso portal de arco doble, negro, de casi cincuenta pies de altura y diez espanes de ancho, rematado con almenas por encima de un pico central de piedra, con la punta hacia abajo y flanqueado por un par de negros torreones almenados que se alzaban al menos unos quince espanes. En realidad no había puertas que cerraran el portal, y el muro de piedra negra que se extendía al este y al oeste hasta perderse de vista, marcado a intervalos por los cimientos de baluartes y torres, en ningún punto medía más de cuatro o cinco pasos, que Pevara alcanzara a ver. Las malas hierbas crecían a lo largo de la irregular parte superior y se agitaban con el aire. Esos muros inacabados daban la impresión de que nunca se terminarían y hacían que el enorme portal pareciera ridículo.
Los tres hombres que salieron al camino no eran en absoluto ridículos, sin embargo. Vestían largas chaquetas negras y llevaban espada a la cadera. Uno de ellos, un tipo joven y delgado con bigote enroscado, lucía una insignia de plata en forma de espada prendida en el alto cuello. Uno de los Dedicados. Pevara resistió el impulso instintivo de pensar en él como un equivalente de una Aceptada, y a los otros dos, como los de novicias. Las novicias y las Aceptadas estaban protegidas y guiadas hasta que sabían lo suficiente sobre el Poder para convertirse en Aes Sedai. Según todas las informaciones recibidas, a soldados y Dedicados se los consideraba preparados para combatir casi inmediatamente después de aprender a encauzar. Desde el primer día se los tenía compelidos, es decir, se los presionaba para que absorbieran tanto Saidin como pudieran y lo utilizaran casi de forma continua. Compeler provocaba la muerte de hombres, y a eso lo llamaban «bajas de instrucción», como si pudieran ocultar muertes tras palabras insustanciales. La idea de perder novicias o Aceptadas de esa forma le helaba la sangre a Pevara, aunque al parecer los hombres se lo tomaban con calma.
—Os deseo una buena mañana, Aes Sedai —dijo el Dedicado con una leve inclinación cuando frenaron los caballos delante de él. Una inclinación de cabeza mínima y sin apartar la vista un instante de ellas. Hablaba con acento de Murandy—. Bien, ¿qué buscan seis hermanas aquí, en la Torre Negra, esta bonita mañana?
—Venimos a ver al M'Hael —contestó Pevara, que se las arregló para que la palabra no se le atragantara. Significaba «líder» en la Antigua Lengua, pero la implicación de adoptar ese término por sí solo, como un título, le otorgaba un significado mucho más fuerte, como si liderara todo y a todos.
—Ah, conque ver al M'Hael, ¿no? ¿Y de qué Ajah he de anunciaros?
—El Rojo —repuso Pevara y lo vio parpadear. Muy satisfactorio. Aunque poco útil.
—El Rojo —repitió el hombre joven con tono inexpresivo. La sorpresa no le había durado mucho—. Muy bien, pues. Enkazin, al'Seen, quedaos vigilando mientras voy a ver qué tiene que decir el M'Hael sobre esto.
Se dio media vuelta y la plateada línea vertical de un acceso apareció ante él y se ensanchó en una abertura del tamaño de una puerta. ¿Sería ese tamaño el máximo que era capaz de crear? Había habido discusiones respecto a si vincular hombres que fueran lo más fuertes posible o los que fueran débiles. Estos últimos podrían ser más fáciles de controlar, en tanto que los fuertes serían, sin lugar a dudas, más útiles. No habían llegado a un consenso; cada hermana tendría que decidir por sí misma. El joven cruzó rápidamente el acceso y lo cerró antes de que ella tuviera tiempo de ver más que una plataforma blanca de piedra, con escalones que subían por un lado y una piedra negra cuadrangular que podría ser uno de los bloques del muro, pulida hasta brillar al sol, colocada encima.
Los otros dos se quedaran en medio del doble arco como para impedir que las hermanas entraran. Uno era saldaenino, un hombre delgado de nariz ancha, cerca de la madurez, que tenía cierto aire de escribiente, algo cargado de hombros como si pasara largas horas inclinado sobre un escritorio; el otro era un muchacho, poco más que un crío, que se retiraba el cabello oscuro de los ojos con los dedos aunque la brisa se los volvía a echar encima enseguida. Ninguno de los dos parecía sentirse inquieto ni lo más mínimo por encontrarse solos delante de seis hermanas. Si es que estaban solos. ¿Habría más en esas torres? Pevara se abstuvo de alzar la vista hacia lo alto de los torreones.
—Eh, tú, chico —dijo Desala con una voz que repicaba como campanillas. Unas campanillas en las que se dejaba entrever un asomo de ira. La forma casi infalible de irritarla era hacer daño a un crío—. Deberías estar en casa con tu madre y estudiando. ¿Qué haces aquí?
El chico enrojeció intensamente y volvió a retirarse el pelo de los ojos.
—Saml está bien, Aes Sedai —intervino el saldaenino mientras le daba palmaditas en el hombro al muchacho—. Aprende deprisa y no hace falta enseñarle dos veces lo mismo para que lo pille. —El chico se puso muy erguido, con una expresión de orgullo en la cara, y metió los pulgares en el cinturón. ¡Con una espada, a su edad! Sí, cierto, el hijo de un noble llevaría practicando varios años la esgrima al llegar a la edad de Saml al'Seen, ¡pero no lo dejarían ir por ahí con una espada!
—Pevara —dijo fríamente Tarna—, nada de niños. Yo sabía que los había aquí, pero nada de niños.
—¡Luz! —exclamó Melare. La yegua blanca percibió la agitación de su amazona y sacudió la cabeza arriba y abajo—. ¡Por supuesto que nada de niños!
—Sería una abominación —intervino Jezrail.
—Sí, nada de niños —convino rápidamente Pevara—. Creo que deberíamos no decir nada más hasta que veamos a maese... al M'Hael.
Javindhra aspiró sonoramente el aire por la nariz.
—¿Nada de niños para qué, Aes Sedai? —inquirió Enkazin, ceñudo—. ¿Nada de niños para qué? —repitió cuando ninguna de ellas le contestó.
Ya no tenía aire de escribiente. Los hombros algo hundidos seguían igual, pero algo en los ojos rasgados pareció de repente... peligroso. ¿Estaría asiendo la parte masculina del Poder? Esa posibilidad le provocó un escalofrío en la columna vertebral a Pevara, pero se resistió al deseo de abrazar el Saidar. Algunos hombres encauzadores parecían capaces de percibir si una mujer estaba en contacto con la Fuente. Enkazin daba ahora la impresión de ser capaz de actuar con precipitación.
Esperaron en silencio salvo el esporádico golpeteo de un casco contra el suelo, mientras Pevara se obligaba a tener paciencia y Javindhra rezongaba entre dientes. Pevara no alcanzaba a entender lo que decía, pero era fácil distinguir lo que era rezongar. Tarna y Jezrail sacaron libros de las alforjas y se pusieron a leer. Bien. Que esos Asha'man vieran que no estaban preocupadas. El problema era que ni siquiera el muchacho parecía impresionado. Él y el saldaenino se limitaron a seguir plantados en medio del doble arco, vigilantes, sin apenas parpadear.
Pasada una media hora, un acceso mayor se abrió y el murandiano lo cruzó.
—El M'Hael os recibirá en palacio, Aes Sedai. Pasad. —Señaló el acceso con un gesto de la cabeza.
—¿Nos mostrarás tú el camino? —inquirió Pevara mientras desmontaba. El acceso era más grande, pero habría tenido que agacharse para cruzarlo a caballo.
—Hay alguien al otro lado para guiaros. —Soltó una risotada—. El M'Hael no trata con los de mi clase.
Pevara archivó mentalmente aquello para rumiarlo más tarde. Tan pronto como la última de ellas lo hubo cruzado, cerca de la blanca plataforma de piedra con su bloque negro reluciente como un espejo, el acceso desapareció con un parpadeo, pero no estaban solas. Cuatro hombres y dos mujeres vestidos con toscas ropas de paño se ocuparon de tomar las riendas de los caballos, y un hombre corpulento de tez oscura que lucía en el alto cuello de la chaqueta tanto el alfiler de la espada de plata como una sinuosa figura esmaltada en rojo y dorado, un dragón, les dedicó una mínima inclinación de cabeza.
—Seguidme —dijo lacónicamente, con acento teariano. Tenía unos ojos penetrantes como taladros.
El palacio del que había hablado el murandiano era simplemente eso, un edificio de dos plantas, en mármol blanco y rematado con cúpulas picudas y esbeltas torres al estilo de Saldaea, y que la plataforma blanca separaba de un amplio espacio de terreno desnudo y endurecido. No era grande comparado con otros palacios, pero la mayoría de los nobles vivían en construcciones bastante más pequeñas y menos espléndidas. Una ancha escalinata de piedra subía a un amplio rellano, delante de unas puertas gemelas. Cada una de ellas lucía un puño enfundado en guantelete que aferraba tres rayos tallados, grandes y dorados. Esas puertas se abrieron antes de que el teariano llegara ante ellas, pero no se veía a ningún sirviente. El hombre debía de haber encauzado. Pevara volvió a sentir un escalofrío. Javindhra masculló entre dientes, y esta vez sonó como una plegaria.
El palacio podría haber pertenecido a cualquier noble al que le gustaran los tapices que representaban batallas y suelos de baldosas rojas y negras, salvo que allí no había señales de un cuerpo de servicio. Tenía criados, pero entre ellos no había informadores del Ajah Rojo, por desgracia; sin embargo, ¿es que por costumbre no quería que estuvieran a la vista mientras no se los necesitara o acaso les había ordenado que no aparecieran por las estancias? Tal vez lo había hecho para que nadie viera la llegada de seis Aes Sedai. Ese curso de razonamiento conducía a pensamientos que Pevara prefería no tomar en consideración. Había aceptado los riesgos antes de salir de la Torre Blanca. No tenía sentido recrearse en ellos.
La cámara a la que el teariano las condujo era un salón del trono donde un círculo de columnas negras con el fuste contorneado en espiral sostenían lo que debía de ser la cúpula más grande del palacio, y cuyo interior estaba cubierto con capas doradas y contenía muchas lámparas doradas que colgaban de cadenas doradas. Altas lámparas de pie con espejos se alineaban asimismo a lo largo de las paredes circulares. Unos cien hombres con chaqueta negra se hallaban de pie a uno y otro lado del salón. Hasta donde alcanzaba a ver Pevara, todos llevaban la espada y el dragón; hombres de semblantes duros, rostros maliciosos, expresiones crueles. Tenían los ojos clavados en ella y las otras hermanas.
El teariano no las anunció, sino que se limitó a unirse a la masa de Asha'man y las dejó para que recorrieran el trecho a través de la estancia. Allí las baldosas también eran rojas y negras. A Taim debían de gustarle esos colores en particular. Él se encontraba arrellanado en lo que sólo podía describirse como un trono, un inmenso sillón profusamente tallado y dorado —uno como cualquier otro solio que Pevara había visto— ubicado sobre un estrado de mármol blanco. Se centró en él y no sólo para evitar sentir todos aquellos ojos de hombres encauzadores siguiéndola. Mazrim Taim atraía su mirada. Alto, la nariz ganchuda, irradiaba un aire de fortaleza física. Y también de tenebrosidad. Estaba sentado, cruzados los tobillos y un brazo colgando sobre el pesado reposabrazos del trono; sin embargo, daba la impresión de poder saltar en un estallido de violencia de un momento a otro. Un detalle interesante era que en la negra chaqueta, bordada con dragones en azul y dorado enroscados en las mangas desde el puño hasta el codo, no llevaba los alfileres del cuello.
—Seis hermanas del Ajah Rojo —dijo él cuando se pararon a corta distancia del estrado. Aquellos ojos... En comparación, se había quedado corta al pensar que los del teariano eran como taladros—. Obviamente no habéis venido para amansarnos a todos. —En el salón sonaron risas—. ¿Por qué vinisteis pidiendo hablar conmigo?
—Soy Pevara Tazanovni, Asentada de las Rojas —dijo—. Ésta es Javindhra Doraille, también una Asentada Roja. Las otras son Tarna Feir, Desala Nevanche...
—No pregunté vuestros nombres —la interrumpió fríamente Taim—. Pregunté por qué habéis venido.
Aquello no iba bien. Consiguió reprimir un profundo suspiro, aunque habría querido darlo. De cara al exterior estaba tranquila, pero por dentro se preguntaba si no acabaría el día vinculada a la fuerza. O muerta.
—Queremos hablar sobre vincular Asha'man como Guardianes. Después de todo, vosotros habéis vinculado a cincuenta y una hermanas. En contra de su voluntad. —Más valía que supiera desde el principio que estaban al tanto de eso—. No obstante, nuestra intención no es vincular hombres en contra de su voluntad.
Un hombre alto, de cabello dorado, que se encontraba cerca del estrado, la miró con sorna.
—¿Y por qué íbamos a permitir que unas Aes Sedai tomaran...? —Algo invisible le golpeó el lateral de la cabeza con tanta fuerza que los pies perdieron contacto con el suelo antes de caer hecho un ovillo sobre las baldosas, cerrados los ojos y con un hilillo de sangre manándole por la nariz.
Un hombre enjuto, con la línea del cabello gris retirándose en la frente y barba dividida, se inclinó para tocar con un dedo la cabeza del hombre tirado.
—Está vivo —dijo mientras se incorporaba—, pero tiene una fisura en el cráneo y la mandíbula fracturada. —Por el tono de la voz podría estar hablando del tiempo. Ninguno de los hombres hizo intención de curarlo. ¡Ninguno!
—Tengo cierta habilidad en la Curación —dijo Melare mientras se recogía la falda y empezaba a moverse hacia el hombre caído—. La suficiente para eso, creo. Con tu permiso.
—No lo tienes —repuso Taim a la par que sacudía la cabeza—. Si Mishraile sigue vivo a la caída de la noche, recibirá la Curación. Tal vez el dolor le enseñe a contener la lengua. ¿Decías que queréis vincular Guardianes? ¿Unas Rojas?
La última palabra estaba cargada de menosprecio, cosa que Pevara decidió pasar por alto. La mirada de Tarna habría podido convertir el sol en un carámbano, sin embargo. Pevara posó la mano en el brazo de la otra mujer en un gesto admonitorio al tiempo que hablaba.
—Las Rojas tienen experiencia con hombres capaces de encauzar. —Se alzaron murmullos entre los Asha'man presentes. Murmullos coléricos, pero también hizo caso omiso de ellos—. No les tenemos miedo. La costumbre puede ser tan difícil de cambiar como la ley, a veces más, pero se ha tomado la decisión de cambiar la nuestra. De ahora en adelante, las hermanas Rojas pueden vincular Guardianes, pero sólo varones encauzadores. Cada hermana puede vincular tantos como con los que pueda sentirse cómoda. Considerando el caso de las Verdes, por ejemplo, creo que no es probable que puedan ser más de tres o cuatro.
—Está bien.
Pevara parpadeó a despecho de sí misma.
—¿Está bien? —Debía de haberle entendido mal. Era imposible que lo hubiera convencido con tanta facilidad.
Los ojos de Taim parecían estar trepanándole el cráneo. Extendió las manos en un gesto burlón.
—¿Qué esperabas que dijera? ¿Lo que es justo es justo? ¿En la cifra equiparable? Acepta ese «está bien» y pregunta quién os dejará que lo vinculéis. Además, debes recordar el viejo dicho: que el Señor del Caos el mando tome.
Las carcajadas varoniles retumbaron en el salón.
Pevara no había oído nunca un dicho así. Aquellas risas hicieron que el vello de la nuca se le pusiera de punta.
GLOSARIO
ACLARACIÓN SOBRE LAS FECHAS DE ESTE GLOSARIO
El calendario Tomano (ideado por Toma dur Ahmid) se adoptó aproximadamente dos siglos después de la muerte de los últimos varones Aes Sedai y registró los años transcurridos después del Desmembramiento del Mundo (DD). Muchos anales resultaron destruidos durante las Guerras de los Trollocs, de tal modo que, al concluir éstas, se abrió una discusión respecto al año exacto en que se hallaban en el antiguo sistema. Tiam de Gazar propuso un nuevo calendario, en conmemoración de la supuesta liberación de la amenaza trolloc, en el que los años se señalarían como Año Libre (AL). El calendario Gazariano ganó amplia aceptación veinte años después del final de la guerra. Artur Hawkwing intentó establecer un nuevo anuario que partiría de la fecha de fundación de su imperio (DF, Desde la Fundación), pero únicamente los historiadores hacen referencia a él actualmente. Tras la generalizada destrucción, mortalidad y desintegración de la Guerra de los Cien Años, Uren din Jubai Gaviota Voladora, un erudito de las islas de los Marinos, concibió un cuarto calendario, el cual promulgó el Panarch Farede de Tarabon. El calendario Farede —iniciado a partir de la fecha, arbitrariamente decidida, del fin de la Guerra de los Cien Años—, que registra los años de la Nueva Era (NE), es el que se utiliza en la actualidad.
abanderado: Rango militar seanchan equivalente al de portaestandarte.
Ahondamiento: 1) La capacidad de usar el Poder Único para diagnosticar condiciones físicas y enfermedades. 2) La habilidad de hallar depósitos de minerales metalíferos con el Poder Único. El hecho de que ésta sea una habilidad perdida por las Aes Sedai mucho tiempo atrás puede explicar que el nombre se haya relacionado con otra facultad.
Allegadas, las: Incluso durante la Guerra de los Trollocs, hace más de dos mil años (alrededor del 1000-1350 DD), la Torre Blanca seguía manteniendo el nivel exigido y expulsaba a las mujeres que no daban la talla. Un grupo de mujeres, temerosas de regresar a sus casas en mitad de una guerra, huyó a Barashta (en las inmediaciones de donde se alza actualmente Ebou Dar), lo más lejos posible del conflicto en aquel tiempo. Se llamaron a sí mismas las Allegadas o las Emparentadas; mantuvieron en secreto su grupo y ofrecieron un refugio seguro a otras que habían sido expulsadas. Con el tiempo, el hecho de entrar en contacto con mujeres a las que se les ordenaba abandonar la Torre las condujo a abordar a las fugitivas y, aunque las razones exactas quizá no se sepan nunca, las Allegadas empezaron a aceptar también a las que huían de la Torre. Ponían gran empeño en que esas jóvenes no descubrieran nada sobre su grupo hasta tener la seguridad de que las Aes Sedai no caerían sobre ellas de repente para arrastrarlas de vuelta a la Torre. Al fin y a la postre, era de todos sabido que a las fugitivas se las atrapaba siempre, antes o después, y las Allegadas sabían que, a menos que mantuvieran en secreto su organización, ellas mismas serían castigadas severamente.
Las Allegadas ignoraban que las Aes Sedai tenían conocimiento de su existencia casi desde el principio, pero la prosecución de la guerra no les dejaba tiempo para ocuparse de ellas. Al finalizar el conflicto, la Torre cayó en la cuenta de que no le convenía desmantelar el grupo de las Allegadas. Hasta entonces, la gran mayoría de las fugitivas había logrado escapar en contra de la propaganda de la Torre; pero, una vez que las Allegadas empezaron a ayudarlas a huir, la Torre sabía exactamente adónde se encaminaba cualquier fugitiva, y así comenzó a recuperar a nueve de cada diez. Puesto que las Emparentadas se mudaban cada cierto tiempo de Barashta (que posteriormente se llamó Ebou Dar) con el propósito de mantener en secreto su existencia y el número de las componentes del grupo, sin que su estancia se prolongase más de diez años para no correr el riesgo de que nadie advirtiera que no envejecían a un ritmo normal, la Torre creyó que eran muy pocas, además de que cumplían a rajatabla el precepto de no llamar la atención. Con el propósito de utilizar a las Allegadas como una trampa para las fugitivas, la Torre decidió dejarlas en paz, en contra de lo que habían hecho con cualquier otro grupo similar a lo largo de su historia, así como guardar en secreto su existencia para cualquiera que no fuese Aes Sedai.
Las Allegadas no tienen leyes, sino más bien unas normas (conocidas como «la Regla») basadas en parte en las establecidas por la Torre Blanca para novicias y Aceptadas, y en parte por la necesidad de conservar su secreto. Como sería de esperar dados los orígenes de las Allegadas, el mantenimiento de sus reglas es estricto con todas sus integrantes.
Recientes contactos entre Aes Sedai y Allegadas —aunque tal circunstancia es conocida únicamente por un puñado de hermanas— han dado lugar a varias sorpresas, entre ellas el hecho de que hay el doble de Emparentadas que Aes Sedai, así como que alguna de las primeras superan en un siglo la edad a la que ha llegado cualquier Aes Sedai desde antes de la Guerra de los Trollocs. El efecto que estos descubrimientos puedan tener tanto en las Aes Sedai como en las Allegadas aún está por verse. (Véase Círculo de Labores de Punto, el.)
alfinios: Una raza de seres con apariencia humana pero de características similares a las serpientes y que ofrecen respuestas ciertas a tres preguntas. Sea cual sea la pregunta, las respuestas siempre son correctas, si bien con frecuencia las dan de una forma que no queda claro. Las preguntas sobre la Sombra pueden resultar extremadamente peligrosas. Su verdadera localización se desconoce, pero se los puede visitar pasando a través de un ter'angreal que antaño estaba en posesión de Mayene, pero que en años recientes se guardaba en la Ciudadela de Tear. Hablan en la Antigua Lengua, mencionan pactos y acuerdos, y preguntan si aquellos que entran llevan hierro, instrumentos de música o artefactos con los que se puede hacer fuego. (Véase elfinios.)
Amayares, los: Habitantes de tierra firme en las islas de los Marinos. Conocidos por muy poca gente aparte de los Atha'an Miere, los Amayares son los artesanos que fabrican lo que se conoce como porcelana de los Marinos. Seguidores de la Filosofía del Agua, que valora la aceptación de lo que es en vez de lo que podría ser deseable, se sienten muy incómodos en el mar y sólo se aventuran por el agua en pequeños botes con los que pescan, sin perder de vista la tierra en ningún momento. Su estilo de vida es muy pacífico y apenas es precisa la supervisión de los gobernantes nombrados entre los Atha'an Miere. Puesto que los gobernantes Atha'an Miere no desean encontrarse lejos del mar, son esencialmente los Amayares quienes dirigen sus pueblos de acuerdo con sus propias reglas y costumbres.
Arad Doman: Una nación situada en las costas del Océano Aricio. En la actualidad sufre los estragos de una guerra civil además de las que sostiene de manera simultánea contra quienes se han declarado partidarios del Dragón Renacido. En Arad Doman, el monarca (rey o reina) lo elige un consejo de las cabezas de los gremios de mercaderes (el Consejos de Mercaderes), que casi siempre son mujeres. Él o ella debe pertenecer a la clase noble, no a la de los mercaderes, y su elección es de por vida. Legalmente, el monarca tiene absoluta autoridad, pero se lo puede destronar con los votos de los tres cuartos del Consejo. El actual dirigente es el rey Alsalam Saeed Almadar, Señor de Almadar, Cabeza Insigne de la casa Almadar. Su paradero actual está envuelto en un velo de misterio.
Asha'man: 1) En la Antigua Lengua «Guardián» o «Guardianes», pero siempre con el significado de un defensor de la justicia. 2) El nombre dado tanto al colectivo de hombres que han acudido a lo que ahora se llama la Torre Negra, cerca de Caemlyn, en Andor, a fin de aprender a encauzar, como a uno de sus rangos. Su entrenamiento se centra en los distintos modos de utilizar el Poder Único como arma; una vez que han aprendido a asir el Saidin —la mitad masculina de la Fuente—, se les exige realizar todo tipo de tareas y trabajos con el Poder, lo que implica otro cambio con respecto a las normas de la Torre Blanca. A un hombre que acaba de enrolarse se lo llama «soldado» y lleva una chaqueta negra, de cuello alto, al estilo andoreño. Al ser ascendido a «Dedicado» se adquiere el derecho de lucir un alfiler de plata, denominado «espada», en el pico del cuello. La promoción a Asha'man otorga el derecho a llevar la insignia del «dragón», el alfiler esmaltado en dorado y rojo, en el pico contrario. Aunque muchas mujeres, incluidas las esposas, huyen cuando descubren que sus compañeros pueden encauzar, un número considerable de los hombres de la Torre Negra están casados y utilizan una versión del vínculo de los Guardianes con sus Aes Sedai a fin de crear un nexo con sus esposas. Este mismo vínculo, alterado para compeler a la obediencia, ha empezado a usarse recientemente a fin de capturar también Aes Sedai. A algunos Asha'man los han vinculado Aes Sedai, si bien es el vínculo tradicional de Guardián el que se utiliza. A los Asha'man los dirige Mazrim Taim, que se ha designado a sí mismo M'Hael, título que en la Antigua Lengua significa «líder».
Balwer, Sebban: Otrora secretario de Pedron Niall (el capitán general de los Hijos de la Luz) oficialmente, aunque en secreto era su jefe de espías. Tras la muerte de Niall, Balwer ayudó a Morgase (antes reina de Andor) a escapar de los seanchan en Amador por sus propios motivos, y ahora trabaja como secretario de Perrin t'Bashere Aybara y de Faile ni Bashere t'Aybara. No obstante, sus cometidos se han ampliado y ahora dirige las actividades del Cha Faile al tiempo que actúa como jefe de espías para Perrin, si bien éste no ve a Balwer como tal. (Véase Cha Faile.)
Brazos Rojos, los: Soldados de la Compañía de la Mano Roja a quienes se ha elegido para realizar una tarea policial de forma temporal a fin de evitar que otros soldados de la Compañía ocasionen problemas o daños en una ciudad o un pueblo. Llamados así porque, mientras realizan su tarea, llevan unos brazaletes anchos de color rojo que les cubren las mangas desde el puño hasta el codo. Por lo general se los escoge entre los hombres más veteranos y dignos de confianza. Ya que cualesquiera daños ocasionados han de pagarlos los Brazos Rojos que estén de servicio, éstos se esfuerzan para que reine la paz y el orden. De entre los Brazos Rojos se eligió a cierto número de hombres para acompañar a Mat Cauthon a Ebou Dar. (Véase Shen an Calhar.)
Buscadores, los: O, más formalmente, los Buscadores de la Verdad, es una organización policial y de inteligencia perteneciente al trono. Aunque la mayoría son da'covale y propiedad de la familia imperial, tienen poderes casi ilimitados. Incluso pueden arrestar a un miembro de la Sangre por no responder a sus preguntas o no cooperar plenamente con ellos, y son los propios Buscadores quienes definen el nivel de cooperación requerido, sólo sujeto a modificación por la propia emperatriz. Sus informes los envían a Manos Menores, quienes los controlan a ellos y a los Escuchadores. Casi todos los Buscadores son de la opinión de que las Manos no dan curso a tanta información como deberían. A diferencia de los Escuchadores, ellos sí desempeñan un papel activo en la organización. Los Buscadores que son da'covale llevan un tatuaje en cada hombro con un cuervo y una torre. A diferencia de los Guardias de la Muerte, los Buscadores no gustan de mostrar sus cuervos, en parte porque hacerlo implica revelar quiénes y qué son. (Véanse Mano; Escuchadores.)
calendario: Una semana tiene diez días, y un mes, veintiocho; el año consta de trece meses. Varios festivos no forman parte de ningún mes, entre ellos el Día Solar (el más largo del año), la Fiesta de Acción de Gracias (celebración cuatrienal, en el equinoccio de primavera) y el Día de la Salvación de las Almas, también llamado Día de Todas las Ánimas (fiesta decenal, en el equinoccio de otoño). Aunque los meses tienen nombre —Taisham, Jumara, Saban, Aine, Adar, Saven, Amadaine, Tammaz, Maigdhal, Choren, Shaldine, Nesan y Danu— rara vez se utilizan salvo en documentos oficiales y por los funcionarios. Para la mayoría de la gente es suficiente regirse por las estaciones.
Capitán de Espadas: Véase Capitán de Lanzas.
Capitán de Lanzas: En la mayoría de las naciones, las mujeres nobles no dirigen personalmente a sus mesnaderos en la batalla en circunstancias normales. En cambio, contratan a un soldado profesional, casi siempre un plebeyo, que es el responsable del entrenamiento de los mesnaderos así como de dirigirlos. Dependiendo del país, ese hombre puede llamarse Capitán de Lanzas, Capitán de Espadas, Maestro de los Caballos o Maestro de las Lanzas. A menudo, y quizá de manera inevitable, surgen rumores sobre otro tipo de relación entre la noble y el guerrero aparte de la de patrona y asalariado. En ocasiones dichos rumores son ciertos.
capitán general: 1) Rango militar del cabecilla de la Guardia Real de Andor. Esta posición la ocupa actualmente lady Birgitte Trahelion. 2) Título que ostenta la cabeza del Ajah Verde, aunque sólo la conocen las hermanas del Verde. Dicha posición la ocupa actualmente Adelorna Bastine, en la Torre, y Myrelle Berengari en el contingente de Aes Sedai rebeldes al mando de Egwene al'Vere. 3) Rango seanchan, el más alto en el Ejército Invencible a excepción del de mariscal, que es un rango temporal que se da en ocasiones a un capitán general responsable de dirigir una guerra.
Cha Faile: 1) En la Antigua Lengua, «Garra del Halcón». 2) Nombre adoptado por los jóvenes cairhieninos y tearianos que intentan seguir el ji'e'toh. Han jurado lealtad a Faile ni Bashere t'Aybara y secretamente actúan como sus exploradores y espías. Desde que los Shaido capturaron a Faile realizan sus actividades bajo la dirección de Sebban Balwer.
Círculo de Labores de Punto, el: La junta dirigente de las Allegadas. Puesto que ninguna de las componentes del grupo ha sabido nunca cómo organizan las Aes Sedai su propia jerarquía —conocimiento que sólo se adquiere cuando una Aceptada ha pasado su prueba para obtener el chal—, las Allegadas no se basan en la fuerza con el Poder sino que dan gran importancia a la edad, de modo que la mujer mayor siempre está por encima de la más joven. Por consiguiente, el Círculo de Labores de Punto (nombre escogido, al igual que el de Allegadas, por su carácter inofensivo) está formado por las trece mujeres mayores residentes en Ebou Dar en ese momento, y la de mayor edad recibe el título de la Rectora. Conforme a las reglas, todas tendrán que dejar el puesto cuando llegue el momento de mudarse, pero mientras residen en Ebou Dar tienen autoridad absoluta sobre las Allegadas, hasta un grado que cualquier Sede Amyrlin envidiaría. (Véase Allegadas, las.)
Compañía de la Mano Roja: Véase Shen an Calhar.
compeler, competido: Forzar a un encauzador a absorber todo el Poder que es capaz durante largos periodos de tiempo y encauzar continuamente. De ese modo aprenden más deprisa y adquieren más fuerza antes. Las Aes Sedai llaman «compeler» o «estar compelido» a esa práctica, que no utilizan con novicias ni Aceptadas por el peligro de muerte o de consunción que entraña.
Corenne: En la Antigua Lengua, «el Retorno». Nombre dado por los seanchan tanto a la flota de miles de barcos como a los cientos de miles de soldados, artesanos y demás que transportarán esas naves y que llegarán detrás de los Precursores para reclamar las tierras robadas a los descendientes de Artur Hawkwing. (Véase Precursores.)
cuendillar: Una sustancia supuestamente indestructible creada durante la Era de Leyenda. Absorbe cualquier fuerza conocida —incluido el Poder Único— que intente romperla, incrementando así su dureza. Aunque se creía que los conocimientos para crearla se habían perdido para siempre, han empezado a correr rumores sobre objetos nuevos fabricados con ella. También se la conoce como piedra del corazón.
da'covale: 1) En la Antigua Lengua, «el que es posesión» o «persona que es propiedad». 2) Entre los seanchan, término utilizado a menudo, junto con el de «propiedad», para «esclavos». La esclavitud tiene una historia larga e inusitada entre los seanchan, ya que hay esclavos con posibilidad de ascender a posiciones de gran poder y autoridad, incluso sobre aquellos que son libres. También puede ocurrir lo contrario, que a alguien situado en una posición de mucho poder se lo degrade a da'covale. (Véase so'jhin.)
Defensores de la Ciudadela, los: La unidad militar de elite de Tear. El actual Capitán de la Ciudadela (el comandante de los Defensores) es Rodrivar Tihera. En dicho cuerpo sólo se admiten tearianos, y por lo general los oficiales son de la nobleza, aunque a menudo pertenecen a casas menores o a ramas menores de casas importantes. Los Defensores tienen a su cargo la salvaguardia de la inmensa fortaleza llamada Ciudadela de Tear —a la que veces se alude como «la Roca» o «la Piedra», principalmente en escritos antiguos—, en la ciudad del mismo nombre, así como la defensa de la urbe y las tareas propias de un cuerpo policial o una guardia ciudadana u otra organización semejante. Salvo en tiempos de guerra, sus funciones rara vez los llevan lejos de la ciudad. Así como ocurre con todas las unidades de elite, son el núcleo en torno al cual se forma el ejército. El uniforme de los Defensores consiste en una chaqueta negra con mangas acolchadas, listadas en negro y dorado, con puños negros, peto bruñido y yelmo con reborde y visera de barras de acero. El Capitán de la Ciudadela luce tres plumas blancas y cortas en el yelmo, y en los puños de la chaqueta, tres galones dorados y entrelazados sobre banda blanca. Los capitanes llevan dos plumas blancas y un galón dorado sobre puños blancos; los tenientes, una pluma blanca y un galón negro sobre puños blancos; los subtenientes, una corta pluma negra y los puños blancos, sin galones. Los portaestandartes llevan puños dorados en las chaquetas, y los hombres del pelotón, los puños listados en negro y dorado.
depósito: Sección de la biblioteca de la Torre. Son doce los depósitos públicos conocidos, y en cada uno de ellos se guardan libros e informes pertenecientes a un tema o temas en particular. Existe otro depósito, el decimotercero, que sólo conocen algunas Aes Sedai y que contiene documentos, informes e historias a las que únicamente tienen acceso la Amyrlin, la Guardiana de las Crónicas y las Asentadas de la Antecámara de la Torre; y, por supuesto, un puñado de bibliotecarias encargadas del mantenimiento de ese depósito.
der'morat: 1) En la Antigua Lengua, «maestro adiestrador». 2) Entre los seanchan el término se aplica para indicar a un adiestrador eminente y experto en una de las disciplinas exóticas, alguien que entrena a otros, por ejemplo, el der'morat'raken. Los der'morat pueden disfrutar de una posición social muy importante, y la más elevada la ostentan las der'sul'dam, adiestradoras de sul'dam, que se equiparan con oficiales militares de alto rango. (Véase morat.)
elfinios: Una raza de seres con apariencia humana pero de características similares a los zorros y que conceden tres deseos, aunque a cambio hay que pagar un precio. Si la persona que hace la petición no negocia ese precio, los elfinios deciden cuál será. El más común en esas circunstancias es la muerte, pero aun así cumplirán con su parte del trato, si bien la forma en que lo llevan a cabo rara vez coincide con lo que espera el peticionario. Su verdadera localización se desconoce, pero se los puede visitar pasando a través de un ter'angreal que otrora estaba ubicado en Rhuidean. Moraine Damodred llevó ese ter'angreal a Cairhien, donde se destruyó. Se dice que también es posible llegar hasta ellos al entrar en la Torre de Ghenjei. Al igual que los alfinios, hablan en la Antigua Lengua y hacen las mismas preguntas respecto al fuego, al hierro y los instrumentos musicales. (Véase alfinios.)
Escuchadores: Organización de inteligencia seanchan. Casi cualquier persona del cuerpo de servicio de un noble, mercader o banquero puede ser un Escuchador, incluidos los da'covale alguna que otra vez, aunque casi nunca los so'jhin. No participan de forma activa, sino que se limitan a observar, escuchar e informar. Esos informes se envían a Manos Menores que los controlan tanto a ellos como a los Buscadores y que deciden qué ha de pasarse a los Buscadores para que emprendan las acciones pertinentes. (Véanse Buscadores; Mano.)
Fain, Padan: El otrora Amigo Siniestro es ahora algo mucho peor y más poderoso que cualquiera de ellos, y enemigo de los Renegados tanto como lo es de Rand al'Thor, a quien odia con pasión. Se lo vio por última vez en Far Madding, con Toram Riatin, que murió allí.
Fel, Herid: Autor de Razón y sinrazón, entre otros libros. Fel era estudiante (y profesor) de historia y filosofía en la Academia de Cairhien. Se lo encontró muerto en su estudio, desgarrado en pedazos.
Guardia Alada, la: Guardia personal de la Principal de Mayene y unidad militar de elite de ese país. Los miembros de la Guardia Alada llevan relucientes petos rojos, yelmos del mismo color y de forma acampanada, que por la parte posterior baja hasta la nuca, y lanzas adornadas con cintas asimismo rojas. Los yelmos de los oficiales tienen labradas unas alas en los laterales, y unas finas plumas denotan el rango.
Guardia Real, la: La unidad militar de elite de Andor. En tiempos de paz la Guardia es responsable de hacer respetar la ley de la reina y guardar el orden. El uniforme de la Guardia Real se compone de almilla roja, cota de malla y peto bruñidos, brillante capa roja y yelmo cónico, con la visera de barras. Los oficiales de alto rango lucen nudos de graduación en las hombreras y llevan espuelas doradas en forma de cabeza de león. Una reciente incorporación a la Guardia Real es la escolta personal de la heredera del trono, compuesta enteramente por mujeres con la sola excepción de su capitán, Doilin Mellar. Estas mujeres de la guardia visten un uniforme mucho más trabajado que sus homólogos varones, lo que incluye sombreros de ala ancha con plumas blancas, petos y yelmos lacados en rojo y bordeados en blanco, y fajines orlados con puntilla en los que va bordado el León Blanco de Andor.
Guardias de la Muerte: La unidad militar de elite del imperio seanchan, formada tanto por humanos como por Ogier. Todos los integrantes humanos de los Guardias de la Muerte son da'covale, nacidos esclavos, y se los elige a temprana edad para servir a la emperatriz, de quien son propiedad. Fanáticamente leales y ferozmente orgullosos, a menudo exhiben los cuervos tatuados en sus hombros, la marca de un da'covale de la emperatriz. A los miembros Ogier se los conoce como Jardineros, y no son da'covale. A pesar de ello, los Jardineros son tan fanáticamente leales como los Guardias de la Muerte humanos, e incluso más temidos. Humanos u Ogier, los Guardias de la Muerte no sólo están dispuestos a morir por la emperatriz y la familia imperial, sino que creen que sus vidas le pertenecen a la emperatriz para que ésta disponga de ellas a su arbitrio. Los yelmos y las armaduras de su unidad van lacados en verde oscuro (tan oscuro que con frecuencia se confunde con el negro) y rojo sangre, y los escudos, en negro; sus lanzas, espadas, hachas y alabardas llevan borlas también negras. (Véase da'covale.)
Hailene: En la Antigua Lengua, «Precursores» o «los Que Llegan Antes». Término aplicado por los seanchan a la masiva fuerza expedicionaria enviada a través de Océano Aricio para explorar las tierras antaño regidas por Artur Hawkwing. Actualmente al mando de la Augusta Señora Suroth, los Hailene, cuyas filas se han engrosado con los reclutamientos realizados en los países conquistados, han superado con creces sus objetivos originales que, de hecho, han continuado con el Corenne. (Véanse Corenne; Rhyagelle.)
Hanlon, Daved: Un Amigo Siniestro, antiguo comandante de los Leones Blancos al servicio del Renegado Rahvin en la época en que éste tuvo Caemlyn bajo su dominio utilizando el nombre falso de lord Gaebril. Posteriormente, Hanlon condujo a los Leones Blancos a Cairhien con órdenes de fomentar la rebelión contra el Dragón Renacido. Los Leones Blancos fueron destruidos por una «burbuja maligna», y Hanlon recibió instrucciones de regresar a Caemlyn, donde, con el nombre de Doilin Mellar, se congració con Elayne, la heredera del trono. Según los rumores, ha hecho mucho más que congraciarse con ella.
Hijos de la Luz: Una asociación que no debe sumisión a reino alguno, que mantiene estrictas creencias ascéticas y está consagrada a derrotar al Oscuro y a la destrucción de todos los Amigos Siniestros. Fundada durante la Guerra de los Cien Años por Lothair Mantelar para perseguir al creciente número de Amigos Siniestros, se transformó durante la guerra en una organización de marcado carácter militar, de creencias extremadamente rígidas, entre las que destaca la certeza de que ellos son los únicos que se hallan en posesión de la verdad. Profesan un profundo odio por las Aes Sedai, a las cuales consideran, al igual que a sus simpatizantes, Amigos Siniestros. Conocidos despectivamente como Capas Blancas —nombre que ellos mismos detestan— anteriormente estaban acuartelados en Amador, capital de Amadicia, pero se vieron obligados a huir cuando los seanchan conquistaron la ciudad. Su emblema es un dorado sol radiante sobre fondo blanco. (Véase interrogadores.)
Iluminadores, Corporación de: Una organización que mantiene el secreto del proceso de fabricación de fuegos artificiales. El nombre de la Corporación proviene de los grandes espectáculos, llamados iluminaciones, que proporcionan a los gobernantes y en ocasiones a los grandes señores. También venden cohetes de menor lucimiento para uso de otros ciudadanos, pero con severas advertencias respecto a las desastrosas consecuencias que pueden derivarse del intento de conocer lo que hay en su interior. Otrora, la Corporación tenía casas capitulares en Cairhien y Tanchico, pero las dos han sido destruidas. Además, los miembros de la Corporación en Tanchico presentaron resistencia a la invasión de los seanchan y a los supervivientes se los hizo da'covale, de modo que la Corporación ha dejado de existir. Sin embargo, todavía quedan algunos Iluminadores fuera del dominio seanchan y trabajan con el propósito de que no se olvide la Corporación. (Véase da'covale.)
interrogadores: Una orden de los Hijos de la Luz que se autodenomina la Mano de la Luz —les desagrada profundamente que los llamen interrogadores— y su cometido es descubrir la verdad en controversia y desenmascarar a los Amigos Siniestros. En su búsqueda de la verdad y de la Luz, utilizan normalmente la tortura como método de interrogatorio; su actitud normal es la de conocer con antelación la verdad, con lo cual únicamente deben obligar a sus víctimas a confesarla. En ocasiones actúan como si se hallaran al margen de los Hijos y del Consejo de Ungidos, órgano de máxima autoridad entre los Hijos. El dirigente de los interrogadores es el Inquisidor Supremo, actualmente Rhadam Asunawa, el cual forma parte del Consejo de Ungidos. Su enseña es una vara de pastor de color rojo sangre.
Ishara: Primera reina de Andor (alrededor de 994-1020 AL). A la muerte de Artur Hawkwing, Ishara convenció a su esposo, uno de los generales más destacados de Hawkwing, de que levantara el asedio a Tar Valon y la acompañara a Caemlyn con todos los soldados que pudiera apartar del ejército. Mientras otros intentaban adueñarse de todo el imperio de Hawkwing y fracasaban, Ishara se apoderó de una pequeña parte y logró su propósito. En la actualidad, casi todas las casas nobles de Andor descienden en mayor o menor medida de Ishara, y el derecho a reclamar el Trono del León depende por igual de pertenecer a la estirpe directa de dicha reina como del número de linajes relacionados con ella que puedan establecerse de manera fehaciente.
jerarquía de los Marinos: Los Atha'an Miere, o los Marinos, están gobernados por la Señora de los Barcos de los Atha'an Miere. En el desempeño de su tarea, ésta cuenta con la ayuda de la Detectora de Vientos de la Señora de los Barcos y del Maestro de Armas. En el escalafón inmediatamente inferior se encuentran las Señoras de las Olas de los clanes, cada cual ayudada por sus correspondientes Detectora de Vientos y Maestro de Espadas. A continuación están las Navegantes (capitanas de barco) de sus respectivos clanes, que a su vez disponen de la asistencia de su Detectora de Vientos y su Maestre de Cargamento. La Detectora de los Vientos de la Señora de los Barcos tiene autoridad sobre todas las Detectoras de Vientos de las Señoras de las Olas de los clanes, quienes, a su vez, tienen potestad sobre todas las Detectoras de Vientos de sus clanes respectivos. Asimismo, el Maestro de Armas tiene autoridad sobre todos los Maestros de Espadas, y éstos sobre los Maestres de Cargamento de sus clanes. El rango no es hereditario entre los Marinos. Son las Doce Primeras de los Atha'an Miere quienes eligen, de por vida, a la Señora de los Barcos; estas mujeres son las doce Señoras de las Olas de más edad en los clanes. A la Señora de las Olas del clan la eligen las doce Navegantes mayores de su clan, a las cuales se las conoce por el título abreviado de las Doce Primeras, una denominación que también se utiliza para designar a las Navegantes decanas que se encuentren presentes en cualquier parte. De igual modo, puede ser destituida por el voto de esas mismas Doce Primeras. De hecho, se puede destituir y degradar a cualquiera —excepto a la Señora de los Barcos— incluso a marinero de cubierta, ya sea por cobardía, malversación u otros delitos. Cuando una Señora de los Barcos o una Señora de las Olas muere, su Detectora de Vientos está obligada a servir, forzosamente, a otra mujer de rango inferior, con lo que su propio rango también disminuye al nivel más bajo —equivalente al de aprendiza a la que acaban de ascender a Detectora de Vientos— el día en el que ella misma renuncia a todos sus honores. Los Atha'an Miere, que hasta hace muy poco habían mantenido las distancias con las Aes Sedai mediante distintas triquiñuelas y distracciones, son conscientes de que las mujeres que encauzan tienen una esperanza de vida mucho más larga que otras personas, si bien la vida a bordo es tan peligrosa que rara vez llegan a vivir todos los años que podrían y, en consecuencia, saben que una Detectora de Vientos puede ascender a lo más alto y caer al nivel más bajo muchas veces antes de morir.
Kaensada: Una región de Seanchan poblada por tribus montañesas apenas civilizadas. Estas tribus pelean mucho entre sí, al igual que lo hacen familias de una misma tribu. Cada tribu tiene sus propias costumbres y tabúes, y a menudo estos últimos no tienen sentido para cualquiera que no pertenezca a ellas. En su mayoría, evitan entrar en contacto con los otros residentes de Seanchan más civilizados.
Legión del Dragón, la: Una gran unidad militar de infantería que ha jurado lealtad al Dragón Renacido y ha sido entrenada por Davram Bashere de acuerdo con unas pautas ideadas por él mismo y por Mat Cauthon, las cuales difieren radicalmente de las empleadas de manera habitual por los soldados de a pie. Aunque muchos de sus integrantes acuden por propia iniciativa, un gran número de hombres de la Legión es recogido por grupos de reclutamiento procedentes de la Torre Negra, quienes primero reúnen a todos los varones de una zona que desean seguir al Dragón Renacido y, sólo después de conducirlos a través de accesos próximos a Caemlyn, comprueban a cuáles de ellos se les puede enseñar a encauzar. A los restantes, la mayoría con gran diferencia, se los envía a los campamentos de entrenamiento de Bashere.
Legión del Muro: Anteriormente una fuerza militar de Ghealdan que no era sólo el núcleo de cualquier ejército que se formara con los mesnaderos de la nobleza, sino que proporcionaba una guardia personal para el dirigente de Ghealdan y realizaba las tareas propias de un cuerpo policial en Jehannah en sustitución de una guardia ciudadana u otra organización semejante. Después de la matanza a manos de los seguidores del Profeta Masema y la dispersión de los supervivientes, los nobles de la Cámara Alta de la Corona llegaron a la conclusión de que, sin la Legión, su propio poder e influencia sobre cualquier dirigente se habían incrementado, de modo que se las ingeniaron para impedir que la Legión reapareciera como unidad militar. Sin embargo, la reina actual, Alliandre Maritha Kigarin, tiene planes para poner remedio a esa carencia, planes que desatarían una reacción explosiva si llegaran a conocimiento de la Cámara Alta de la Corona.
Maestro de los Caballos; Maestro de las Lanzas: Véase Capitán de Lanzas.
Mano: En Seanchan, Mano hace referencia a un ayudante principal o alguien de la jerarquía de funcionarios imperiales. Una Mano de la Emperatriz es del Primer Rango, y las Manos Menores pertenecen a rangos inferiores. Algunas Manos actúan en secreto, como las que dirigen a Buscadores y Escuchadores; otras son públicas y hacen gala de su cargo luciendo el número correspondiente de manos doradas bordadas en la ropa.
marath'damane: En la Antigua Lengua, «Las que Deben Atarse con Correa» y también «alguien que debe atarse con correa». Término utilizado por los seanchan para designar a las mujeres capaces de encauzar, pero a las que aún no se les ha puesto el collar de damane.
marca: Véase medidas de superficie.
medidas de longitud: 1 pulgada = 3 cm; 3,33 pulgadas = 1 mano (10 cm); 3 manos = 1 pie (30 cm); 3 pies = 1 paso (90 cm); 2 pasos = 1 espán (1,8 m); 1.000 espanes = 1 milla (1,8 km); 4 millas = 1 legua (7,2 km).
medidas de superficie: 1) tierra: 1 ribete = 20 pasos X 10 pasos (200 pasos cuadrados; 1 cordón = 20 pasos X 50 pasos (1.000 pasos cuadrados); 1 acra =100 pasos X 100 pasos (10.000 pasos cuadrados); 1 cuerda = 100 pasos X 1.000 pasos (100.000 pasos cuadrados); 1 marca = 1.000 pasos X 1.000 pasos (una milla cuadrada). 2) tela: 1 paso = 1 paso y 1 mano X 1 paso y 1 mano.
Mellar, Doilin: Véase Hanlon, Daved.
Mera'din: En la Antigua Lengua, «los Sin Hermanos». Nombre adoptado, como una asociación guerrera, por los Aiel que abandonaron clan y septiar y se unieron a los Shaido porque no podían aceptar a Rand al'Thor, un habitante de las tierras húmedas, como el Car'a'carn o porque rehusaron admitir sus revelaciones referentes a la historia y los orígenes de los Aiel. Desertar del clan y del septiar por cualquier razón se considera abominable entre los Aiel, por lo cual ni siquiera sus propias asociaciones guerreras de los Shaido quisieron admitirlos en sus filas, y, en consecuencia, formaron su propia asociación, los Sin Hermanos.
mesnaderos: Soldados que deben lealtad o vasallaje a un lord o lady en particular.
moneda: Tras muchos siglos de comercio, los tipos de moneda son los mismos en todos los países: coronas (la mayor en tamaño), marcos y peniques. Las coronas y los marcos se pueden acuñar en oro o en plata, mientras que los peniques pueden ser de plata o de cobre; a un penique de esta última aleación se lo llama a menudo un «cobre», simplemente. Dependiendo de las naciones, sin embargo, estas monedas son de distintos tamaños y pesos. Incluso en una misma nación se han acuñado monedas de distintos tamaños y pesos por diferentes gobernantes. A causa del comercio, las monedas de muchos países se encuentran casi en cualquier parte. Por esa razón, banqueros, prestamistas y mercaderes utilizan balanzas para determinar el valor de cualesquiera monedas. Se pesan incluso grandes cantidades de monedas por dicho motivo.
Las monedas de más peso son las que se acuñan en Andor y Tar Valon, y en esos dos lugares los valores relativos son: 10 peniques de cobre = 1 penique de plata; 100 peniques de plata = 1 marco de plata; 10 marcos de plata = 1 corona de plata; 10 coronas de plata = 1 marco de oro; 10 marcos de oro = 1 corona de oro. En contraste, en Altara, donde las monedas más grandes contienen menos oro o plata, los valores relativos son: 10 peniques de cobre = 1 penique de plata; 21 peniques de plata = 1 marco de plata; 20 marcos de plata = 1 corona de plata; 20 coronas de plata = 1 marco de oro; 30 marcos de oro = 1 corona de oro.
El único papel moneda son las «cartas de valores» que extienden los banqueros, garantizando a su presentación la entrega de cierta cantidad de oro o plata. A causa de la gran distancia entre ciudades, el tiempo que hace falta para viajar de unas a otras y las dificultades para hacer transacciones a larga distancia, una carta de valores se acepta al cien por cien de su valor en una población próxima al banco que la ha expedido, pero es posible que en una ciudad más lejana sólo se acepte a un valor más bajo. Por lo general, una persona pudiente que va a hacer un largo viaje llevará una o más cartas de valores para cambiarlas por dinero cuando lo necesite. Las cartas de valores sólo las suelen aceptar banqueros o mercaderes, y nunca se utilizan en tiendas y otros establecimientos.
morat-: En la Antigua Lengua, «adiestrador». Entre los seanchan se utiliza para designar a los que adiestran y se encargan de disciplinas exóticas, por ejemplo, el morat'raken, un adiestrador o jinete de raken, también llamado de manera informal «volador». (Véase der'morat.)
Mujeres Sabias: Tratamiento honorífico que se da en Ebou Dar a las mujeres notables por sus increíbles habilidades para curar casi cualquier herida. Tradicionalmente el distintivo de una Mujer Sabia es un cinturón rojo. Si bien algunas personas han reparado en que gran parte de las Mujeres Sabias ebudarianas —por no decir la mayoría— no son oriundas de Altara, cuanto menos de la propia Ebou Dar, lo que se ignoraba hasta no hace mucho, y aún sólo lo saben unos pocos, es que las Mujeres Sabias son en realidad Allegadas que utilizan varias versiones de la Curación, y que aplican hierbas y emplastos sólo como tapadera. Con la huida de las Allegadas de Ebou Dar después de que los seanchan tomaron la ciudad, no queda allí ninguna Mujer Sabia. (Véase Allegadas, las.)
núcleo: Unidad básica de organización —de hecho, una célula— en el Ajah Negro. El núcleo consta de tres hermanas que se conocen entre sí; cada miembro de un núcleo conoce a una hermana Negra perteneciente a otro.
Precursores, los: Véase Hailene.
Profeta, el: O, más formalmente, el Profeta del lord Dragón. Antaño conocido como Masema Dagar, un soldado shienariano que tuvo una revelación y decidió que había sido llamado a difundir la nueva del renacimiento del Dragón. Cree que nada —¡absolutamente nada!— es más importante que reconocer al Dragón Renacido como la Luz hecha carne y que hay que estar preparado para cuando éste llame a la acción; a tal fin, él y sus seguidores utilizarán cualquier medio para obligar a otros a entonar las alabanzas del Dragón Renacido. Los que se niegan están marcados para morir, y los que tardan en aceptarlo pueden encontrarse con sus hogares y negocios convertidos en cenizas y ellos mismos, azotados. Ha renunciado a cualquier otro nombre que no sea el de Profeta, y ha desatado el caos en gran parte de Ghealdan y Amadicia, de las cuales controla zonas extensas, aunque después de que se marchó los seanchan han restablecido el orden en Amadicia y la Cámara Alta de la Corona en Ghealdan. Se ha reunido con Perrin Aybara, a quien Rand envió a buscarlo, y, por razones desconocidas, se ha quedado con él aunque esto retrasa su marcha para acudir al emplazamiento del Dragón Renacido. Lo siguen hombres y mujeres de la peor calaña; si no eran así cuando los atrajo su carisma, lo son ahora a causa de su influencia.
Razonadora Mayor: Título que se le da a la cabeza del Ajah Blanco. Esta posición la ostenta Ferane Neheran al día de hoy, en la Torre Blanca. Ferane Sedai es una de las únicas dos cabezas de Ajah que ocupan actualmente un escaño en la Antecámara de la Torre.
Renegados, los: Nombre dado a trece de los Aes Sedai (tanto hombres como mujeres) más poderosos que se hayan conocido nunca, los cuales se incorporaron a las filas de la Sombra durante la Era de Leyenda y quedaron confinados junto con el Oscuro cuando volvió a sellarse la Perforación en su prisión. Aunque durante mucho tiempo se ha creído que sólo ellos abandonaron la Luz durante la Guerra de la Sombra, de hecho hubo otros que lo hicieron también; esos trece son únicamente los de más alto rango entre ellos. El número de los Renegados (que se designan a sí mismos «los Elegidos») se ha reducido en cierto modo desde que despertaron hasta el momento actual. A algunos de los que perecieron se los ha reencarnado en cuerpos nuevos y se les ha dado nombres nuevos, pero todavía quedan muchas incógnitas respecto a su identidad y emplazamiento.
Retorno, el: Véase Corenne.
Rhyagelle, los: En la Antigua Lengua «Los Que Retornan al Hogar». Es otro modo de denominar a los seanchan que han regresado a las tierras antaño en posesión de Artur Hawkwing. (Véanse Corenne, Hailene.)
Sangre, la: Término utilizado por los seanchan para designar a la nobleza, de la que existen cuatro grados, dos de la Alta Sangre y dos de la Sangre baja o inferior. La Alta Sangre se deja crecer las uñas hasta una longitud de una pulgada y se afeita los lados de la cabeza de forma que queda una cresta que se extiende por el centro de la cabeza, más estrecha en los hombres que en las mujeres. La longitud de la cresta varía según el dictado de la moda. La Sangre baja también se deja crecer las uñas, pero se afeita los laterales de la cabeza de forma que queda lo que parece un cuenco de pelo, con una ancha cola en la parte posterior que se deja crecer frecuentemente hasta los hombros en el caso de los hombres o hasta la cintura en el de las mujeres. A quienes ocupan el nivel más encumbrado de la Alta Sangre se los llama Augusta Señora o Augusto Señor, y únicamente se pintan las uñas de los dos primeros dedos de cada mano, mientras a que los que ocupan el nivel inmediatamente inferior de la Alta Sangre se los llama simplemente lord o lady y sólo se pintan las uñas de los dedos índices. A los de Sangre inferior también se los llama lord o lady pero los de mayor rango se pintan las uñas de los dos últimos dedos de cada mano, pero si pertenecen al rango más bajo sólo llevarán pintadas las uñas de los meñiques. La emperatriz y los miembros cercanos de la familia imperial se afeitan totalmente el cráneo y se pintan las uñas de todos los dedos. Además de pertenecer por nacimiento, puede obtenerse tal dignidad por ascenso, lo que con frecuencia es una recompensa por grandes logros o por servicios al imperio.
Seandar: La capital imperial de Seanchan, localizada al nordeste del continente Seanchan. También es la urbe más grande del imperio.
sei'mosiev: En la Antigua Lengua, «ojos bajos» o «bajar la vista». Entre los seanchan, decir que alguien se ha «vuelto sei'mosiev» significa que esa persona ha «perdido el prestigio». (Véase sei'taer.)
sei'taer: En la Antigua Lengua, «ojos altos» o «mirar de frente». Entre los seanchan, se refiere al honor o el prestigio, a la capacidad de sostener la mirada de alguien. Es posible «ser» o «tener» sei'taer, lo que significa que dicha persona posee honor y prestigio, y también «cosechar» o «perder» sei'taer. (Véase sei'mosiev.)
serpientes y zorros: Juego que les encanta a los niños hasta que maduran lo suficiente para comprender que nunca se puede ganar sin romper las reglas. Se juega en un tablero que tiene una red de líneas con flechas que indican la dirección. Hay diez fichas que llevan pintados triángulos para representar a los zorros, y otras diez con líneas onduladas que representan a las serpientes. El juego empieza diciendo un jugador: «Valor para fortalecer, fuego para cegar, música para aturdir, hierro para encadenar» y entretanto traza con la mano en el aire un triángulo con una línea sinuosa que lo atraviesa. Se tiran dados para determinar los movimientos de jugadores y de serpientes y zorros. Si una serpiente o un zorro cae sobre una ficha de un jugador, éste queda fuera de la partida; y, mientras se cumplan las reglas, eso es algo que ocurre siempre.
Shara: Tierra misteriosa situada al este del Yermo de Aiel y origen de la producción de seda y marfil, entre otros productos de comercio. Protegida tanto por su inhóspita orografía como por murallas construidas por el hombre. Poco se sabe sobre Shara, ya que sus gentes se esfuerzan en mantener en secreto su cultura. Los sharaníes niegan que la Guerra de los Trollocs los afectara, a pesar de que los Aiel afirman lo contrario. También niegan tener conocimiento del intento de invasión de Artur Hawkwing, a despecho de la versión de los Marinos como testigos de vista. La poca información que se ha filtrado revela que los sharaníes están gobernados por un monarca absoluto llamado Sh'boan si es mujer y Sh'botay si es varón. El monarca gobierna como único dirigente exactamente durante siete años y después muere. El gobierno pasa a manos de su pareja, que entonces escoge un nuevo compañero o compañera y reina hasta que muere al cabo de siete años. Esta pauta ha permanecido virtualmente inalterada desde los tiempos del Desmembramiento. La gente cree que las muertes son simplemente la «Voluntad del Entramado».
En Shara hay encauzadores, conocidos como Ayyad, a los que les tatúan la cara al nacer. Las mujeres Ayyad hacen cumplir estrictamente las leyes relativas a los de su clase. El ayuntamiento entre Ayyad y no Ayyad está penalizado con la muerte para el segundo, y también para el Ayyad si se demuestra que éste forzó al otro. Si hay un hijo de esta unión se lo abandona a la inclemencia de los elementos para que muera. A los varones Ayyad se los considera simples reproductores para las mujeres Ayyad. A la edad de veintiún años —o antes si dan señales de empezar a encauzar— las Ayyad los matan e incineran los cadáveres. Supuestamente las Ayyad sólo encauzarán si se lo ordena la Sh'boan o el Sh'botay, que siempre está rodeado o rodeada de mujeres Ayyad.
Ni siquiera se sabe con seguridad el nombre de esta tierra. Se sabe que los nativos la llaman por muchos nombres distintos, entre ellos Shamara, Co'dansin, Tomaka, Kigali y Shibouya.
Shen an Calhar: En la Antigua Lengua, «Compañía de la Mano Roja». 1) Un grupo legendario de héroes autores de grandes hazañas y que finalmente murieron defendiendo Manetheren cuando dicha nación fue destruida durante la Guerra de los Trollocs. 2) Una unidad militar formada casi de manera fortuita por Mat Cauthon y organizada conforme al estilo de las fuerzas de combate existentes durante lo que se considera el auge de las artes marciales, en los tiempos de Artur Hawkwing y los siglos inmediatamente precedentes.
Sisnera, Darlin: Un Gran Señor de Tear que otrora se alzó en rebelión contra Rand al'Thor, pero ahora ejerce como Administrador del Dragón Renacido en Tear.
so'jhin: La traducción que más se ajusta a esta locución de la Antigua Lengua sería «lo alto entre lo bajo», aunque algunos la interpretan con el significado de «tanto el cielo como el valle» entre otras cuantas posibilidades. So'jhin es el término que los seanchan utilizan para designar a los sirvientes hereditarios de alto rango. Estos son da'covale, o propiedad, si bien ocupan posiciones de considerable autoridad y a menudo de poder. Incluso la Sangre procede con gran tiento con los so'jhin de la familia imperial, a los que la propia emperatriz les habla como a iguales. (Véanse Sangre, la; da'covale.)
Sucesión: En general, cuando una casa sucede a otra en el trono. En Andor este término se utiliza normalmente para referirse a la lucha por el trono que se desencadenó a la muerte de Mordrellen. La desaparición de Tigraine había dejado la casa Mantear sin una heredera del trono, y transcurrieron dos años antes de que Morgase, de la casa Trakand, ocupara el solio. Fuera de Andor, a este conflicto se lo conoce como la Tercera Guerra de Sucesión de Andor.
Taborwin, Breane: En tiempos una aburrida noble de Cairhien que ahora, tras perder fortuna y posición social, no sólo es una sirvienta sino que mantiene una relación sentimental seria con un hombre al que antaño habría mirado con desprecio.
Taborwin, Dobraine: Un señor noble cairhienino que actualmente ejerce como Administrador del Dragón Renacido en Cairhien.
Tarabon: Nación bañada por el Océano Aricio. En otros tiempos un país con gran desarrollo comercial, exportador, entre otros productos, de alfombras, tintes y fuegos artificiales producidos por la Corporación de Iluminadores. En decadencia y debilitada por los estragos de una guerra civil y las contiendas entabladas contra Arad Doman y los partidarios del Dragón Renacido, era una «fruta madura» a la llegada de los seanchan, que ahora ejercen un férreo control sobre esta nación ocupada. Destruyeron la casa capitular que tenía la Corporación de los Iluminadores y a casi todos sus miembros los hicieron da'covale. La mayoría de los taraboneses parecen estar agradecidos de que los seanchan hayan restablecido el orden, y, puesto que les permiten seguir adelante con sus vidas sin apenas interferir, no desean entablar más batallas para intentar expulsar a los seanchan de su nación. No obstante, hay algunos nobles y soldados que se mantienen fuera de la esfera de influencia seanchan y que están luchando para recuperar su tierra.
Tejedora Mayor: Título que se da a la cabeza del Ajah Amarillo. Esta posición la ostenta Suana Dragand al día de hoy, en la Torre Blanca. Suana Sedai es una de las únicas dos cabezas de Ajah que ocupan actualmente un escaño en la Antecámara de la Torre. Entre las Aes Sedai rebeldes, es Romanda Cassin quien ostenta dicho cargo.
Tocón, el: Asamblea pública de los Ogier. Las asambleas pueden ser de un único stedding o de varios y las preside el Consejo de Mayores de un stedding, pero sólo un Ogier adulto puede hablar ante el Tocón o elegir a un letrado para que lo represente. Estas asambleas suelen celebrarse en el tocón más grande de un stedding y en ocasiones duran varios años. Cuando surge un problema que afecta a todos los Ogier, se convoca el Gran Tocón y a él acuden Ogier de todos los steddings para deliberar sobre el asunto en cuestión. Los steddings se turnan para ser el anfitrión que acoge la celebración del Gran Tocón.
SOBRE EL AUTOR
ROBERT JORDAN nació en 1948 en Charleston, Carolina del Sur, donde vive actualmente con su esposa, Harriet, en una mansión construida en 1797. Aprendió a leer a los cuatro años con la ayuda de su hermano y a los cinco ya se atrevía con Julio Verne y Mark Twain. Se graduó en The Citadel, la Academia Militar de Carolina del Sur, con la licenciatura en Física. Fue a Vietnam en dos ocasiones y recibió varias condecoraciones por su valor. Le interesa la historia, y ha escrito críticas de danza y teatro. Es aficionado a la caza, la pesca, la navegación, el póquer, el ajedrez y el billar americano, además de coleccionar pipas. Lleva escribiendo desde 1977 y se propone seguir haciéndolo hasta que se baje el telón definitivamente.
Table of Contents
Cuchillo de Sueños
PRÓLOGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Epílogo
GLOSARIO
SOBRE EL AUTOR