
Un suceso espantoso convulsiona por completo la vida aparentemente tranquila de la comunidad religiosa de la abadía de El Salmón de los Tres Pozos: el cadáver decapitado de una joven, con señales de haber sido sometida a un culto demoníaco, es descubierto muy cerca del convento.
Sor Fidelma de Kildare llega dispuesta a resolver un caso de asesinato ritual, pero pronto se da cuenta de que en ese lugar santo todo es oscuro como los pozos que le dan nombre: ¿qué negros pensamientos y pasiones ocultas habitan la menta de la abadesa Draigen?, ¿qué tenebroso pasado parece haber marcado el triste carácter de la conserje Brónach?, ¿qué secretas ambiciones persiguen los nobles que se reúnen en la cercana fortaleza de Dún Boí?, ¿dónde está la tripulación del barco galo que aparece de repente y a la deriva en las aguas de la bahía?
El odio llena todos los rincones de El Salmón de los Tres Pozos en el año del Señor de 666, y sor Fidelma ha decidido saber por qué.
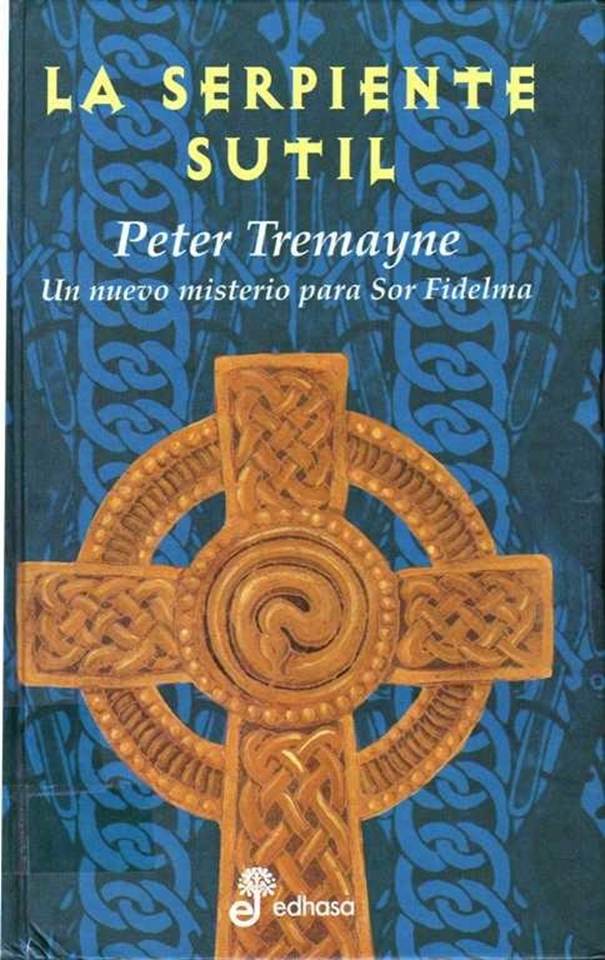
Peter Tremayne
La Serpiente Sutil
Nº04 Serie Fidelma
Para Penny y David Durell de Beál na Carraige, Beara, West Cork,
en agradecimiento por su cálida y generosa hospitalidad
y por los consejos de Penny.
La serpiente era el más sutil de todos los animales del campo que Dios había hecho.
Génesis 3, 1
Nota Histórica
Los Annála Ulaidh (Anales de Ulster) son una de las grandes crónicas de Irlanda, y fueron compilados en 1498 por Cathal Mac Magnusa, arcediano de Clogher, basándose en fuentes anteriores. Otros escribanos continuaron los anales hasta el siglo XVII, cuando la crónica se utilizó como una de las fuentes principales para la recopilación de los Annála Ríoghachta Éireann, en la actualidad más conocidos como los «Anales de los cuatro maestros», recopilados entre 1632 y 1636 por varios historiadores bajo las órdenes de Micheál Ó Cléirigh.
La entrada correspondiente al mes de enero de 666 d.C. comienza: «Una mortandad en Irlanda. La batalla de Áine entre los Arada y los Uí Fidgenti…».
Ésta es la historia de los acontecimientos que desembocaron en ese conflicto en Cnoc Áine, en la actualidad Knockainey, dos millas al oeste de Hospital, Co. Limerick, y del papel que desempeñó Fidelma en ellos.
Las historias anteriores han mostrado algunas de las diferencias entre la Iglesia irlandesa en el siglo VII, que en la actualidad se conoce en general como la Iglesia celta, y Roma. La mayor parte de la liturgia y las filosofías eran diferentes. También ha quedado claro que el concepto de celibato entre los religiosos no era popular en aquellos tiempos, ni en la Iglesia celta ni en la romana. Hay que recordar que en la época de Fidelma, muchas casas religiosas albergaban con frecuencia a personas de ambos sexos y que, a menudo, éstas se casaban y educaban a sus hijos en la fe. Incluso los abades y obispos podían casarse y así lo hacían en ese período. El conocimiento de este hecho resulta esencial para entender el mundo de Fidelma.
Dado que la mayoría de lectores encontrará que la Irlanda del siglo VII resulta un lugar muy desconocido, he proporcionado un mapa del reino de Muman. He conservado este nombre en lugar del término anacrónico que se formó al añadirse la palabra nórdica stadr ('lugar') a Muman en el siglo IX d.C. y que dio lugar al nombre moderno de Munster. Como también algunos antropónimos irlandeses del siglo VII pueden resultar desconocidos, he incluido, para que sirva de ayuda, una lista de los personajes principales.
Para finalizar, los lectores recordarán que Fidelma aplica el antiguo sistema social irlandés con sus leyes, las leyes del Fénechus, más popularmente conocidas como las leyes brehon (de breaitheamh, un juez). Es una abogada experta en tribunales, una posición que no era en absoluto inusual para una mujer en la Irlanda de aquellos tiempos.
Personajes Principales
Sor Fidelma de Kildare, dálaigh o abogada de los tribunales de Irlanda en el siglo VII.
Hermano Eadulf, monje sajón de Seaxmund's Ham, en la tierra de South Folk.
Ross, capitán de un barc costero o velero.
Odar, su timonel.
En la Abadía de El Salmón de los Tres Pozos
Abadesa Draigen
Sor Síomha, rechtaire o administradora de la abadía
Sor Brónach, doirseór o conserje de la abadía
Sor Lerben, hermana de la comunidad
Sor Berrach, hermana minusválida de la comunidad
Sor Comnat, bibliotecaria
Sor Almu, ayudante de la bibliotecaria
En la fortaleza de Dún Boí
Adnár, bó-aire o magistrado local
Hermano Febal, anam-chara o alma amiga de Adnár
Olcán, hijo de Gulban Ojos de Lince, jefe de los Beara
Torcán, hijo de Eoganán, príncipe de los Uí Fidgenti y huésped de Adnár
Beccan, jefe brehon o juez de los Corco Loígde.
Hermano Cillín de Mullach
Máil, guerrero de los Loígde
Barr, un granjero
Capítulo I
El gong sonó doce veces, y su vibración despertó a sor Brónach de su meditación. Luego volvió a oír una vez más el gong; una sola nota, clara y aguda. Exhaló un suspiro al darse cuenta de lo avanzado de la hora y, arrodillada ante la estatua del Cristo Doloroso, se puso rápidamente en pie e hizo una genuflexión. Fue un movimiento automático, hecho deprisa, sin pensar, luego se giró y salió de la duirthech, la capilla de madera de la abadía.
Se detuvo en el pasillo enlosado situado en el exterior de la capilla, pues percibió el curioso chancleteo de unas sandalias con suela de cuero sobre las piedras. Desde la esquina lejana, por el lóbrego pasillo iluminado con candiles de grasa humeantes sujetos a las paredes con receptáculos de hierro, se acercaba una procesión de personas encapuchadas y con hábitos oscuros, caminando de dos en dos. Las figuras encapuchadas de las hermanas, conducidas por la matriarca de la orden, alta e imponente, parecían una fila de espectros rondando por el sombrío pasillo. Las hermanas de la comunidad de El Salmón de los Tres Pozos, un eufemismo para nombrar a Cristo, avanzaban arrastrando los pies con las cabezas gachas; ninguna de ellas alzó la mirada al pasar ante sor Brónach, que se encontraba junto a la puerta abierta de la capilla. Ni siquiera la abadesa Draigen se dio cuenta de su presencia. Las hermanas se dirigieron, sin hablar, hacia el interior de la capilla para realizar las oraciones del mediodía. La última de las hermanas se detuvo para cerrar la puerta tras la procesión.
Sor Brónach había esperado, con las manos cruzadas delante y la cabeza respetuosamente inclinada, mientras pasaban ante ella. Sólo cuando la puerta de la capilla se cerró suavemente con un ruido sordo detrás de la procesión, levantó la cabeza. Resultaba evidente por qué tenía ese nombre sor Brónach. Su contención era, ciertamente, triste. La religiosa de mediana edad nunca sonreía. De hecho, no demostraba nunca emoción alguna, sus rasgos parecían grabados permanentemente con arrugas de afligida meditación. Corría un dicho irreverente entre sus compañeras religiosas: si Brónach la Triste sonriera sería el anuncio de la «segunda venida» del Salvador.
Brónach llevaba cinco años de doirseór, conserje, de la comunidad que había sido fundada por santa Necht la Pura hacía tres generaciones. La fundación se encontraba encaramada en una solitaria península al sur de Muman, uno de los cinco reinos de Éireann, situado en el sudoeste. Estaba al pie de las montañas, en una cala pequeña y boscosa. Brónach había ingresado en la comunidad cuando era una mujer joven, tímida y poco emprendedora, hacía treinta años. Había buscado refugio en la comunidad simplemente para huir de la vida dura y difícil de su pueblo, ubicado en una isla apartada. Ahora, alcanzada la mediana edad, sor Brónach seguía siendo tan tímida y carente de iniciativa como siempre; se contentaba con dejar que su vida se viera gobernada por el sonido del gong procedente de la pequeña torre, donde se hacían guardias para vigilar el reloj de agua de la comunidad. Ésta tenía fama en todo el reino por su extraordinario respeto del horario. Al oír el gong, sor Brónach tenía que llevar a cabo alguna tarea propia de su cargo como conserje de la comunidad. Su cargo, doirseór, tal vez suene trascendente, pero no era más que un título para una criada para todo. Sin embargo, sor Brónach parecía satisfecha con su suerte en la vida.
El gong acababa de dar la hora del mediodía, momento en que sor Brónach tenía la obligación de sacar agua del pozo y llevarla a los aposentos de la abadesa Draigen. Después de las oraciones y la comida de mediodía, a la abadesa le gustaba bañarse con agua caliente. Por tanto, en lugar de asistir a los servicios con el resto de las hermanas, Brónach se retiraba para sacar el agua.
Con las manos cruzadas bajo su hábito, sor Brónach avanzó rápido, mientras sus sandalias de cuero golpeaban las piedras de granito del pasillo que iba hasta la antigua capilla de madera, la duirthech, o casa de roble, como se llamaba a tales iglesias, hasta adentrarse en el patio principal alrededor del cual se levantaban las habitaciones de la comunidad. Aquella mañana había neviscado, pero la nieve ya se había fundido y había dejado el empedrado del patio resbaladizo. Ella lo atravesó con seguridad, pasando delante del reloj de sol de bronce situado en el centro y montado sobre una peana de pizarra pulida.
Aunque el día era frío y ventoso, el cielo era de un azul translúcido, con un sol pálido colgado arriba en medio de unas volutas de nubes desparramadas. Pero aquí y allá, en el horizonte, flotaban unas nubes bajas y plomizas llenas de nieve, y Brónach sentía el aire frío en los extremos de sus orejas. Se ajustó el tocado a la cabeza.
En el extremo del patio de la abadía había una alta cruz de granito, que conmemoraba la fundación. Brónach atravesó una pequeña abertura que había detrás de la cruz y que daba a una diminuta superficie rocosa con vistas a la cala abrigada sobre la cual se alzaba la fundación religiosa. Sobre aquella tarima natural y rocosa, que estaba a tan sólo diez pies por encima de la cala, y surgiendo de una abertura en el agreste terreno, santa Necht había encontrado un manantial. Había bendecido el pozo, cosa por otro lado necesaria, pues ciertas historias contaban que anteriormente había sido un lugar sagrado de los druidas que también extraían agua de ese lugar.
Sor Brónach caminó lentamente hacia la boca del pozo, que estaba protegida por un pequeño muro de piedras. Sobre éste, los miembros de la comunidad habían construido un mecanismo para bajar un cubo hasta el interior de las aguas oscuras, ya entonces muy por debajo del nivel del suelo, y que luego subían mediante una manivela que enroscaba una cuerda. Sor Brónach recordaba la época en que hacían falta dos o tres hermanas para extraer agua del pozo. En cambio, después de que se instalara el mecanismo, incluso una hermana anciana podía hacerlo sin gran dificultad.
Sor Brónach se detuvo un momento en silencio junto a la boca del pozo y observó el paisaje que tenía a su alrededor. Era una hora extrañamente tranquila del día: un momento de silencio inexplicable en que los pájaros no cantaban, ninguna criatura se movía y se sentía como una suspensión de la vida, un sentimiento de cierta expectación; algo así como la espera de que sucediera algo, como si de repente la naturaleza decidiera recobrar el aliento. Los vientos helados habían amainado, y ni siquiera se oían entre las altas cimas de granito que se alzaban detrás de la abadía. Las ovejas seguían vagando por el terreno duro y pedregoso como cantos rodados blancos en movimiento, mientras que algunas vacas negras y nervudas roían la hierba corta. Sor Brónach percibió que en las hondonadas de las colinas había unas sombras, azules y místicas, producidas por las nubes que flotaban.
No era la primera vez que sor Brónach sentía sobrecogimiento ante lo que la rodeaba y en aquella misteriosa hora de expectante tranquilidad. Tenía la sensación de que el mundo estaba preparado y a la espera de oír el toque de los antiguos cuernos invocando la aparición de los viejos dioses de Irlanda y que éstos descenderían decididos de las montañas de picos nevados. Y los grandes cantos rodados de granito gris, esparcidos por las laderas de la montaña como hombres tendidos boca abajo bajo la luz cristalina, se convertirían de repente en los héroes guerreros de antaño; se levantarían y marcharían tras los dioses con sus lanzas y espadas y escudos, para exigir saber por qué la antigua fe y las antiguas costumbres habían sido abandonadas por los hijos de Éire, la diosa de la fertilidad, cuyo nombre había recibido esta tierra primitiva.
De repente, sor Brónach tragó saliva y echó una rápida mirada de culpabilidad a su alrededor, como si sus compañeras en Cristo pudieran oír sus pensamientos sacrílegos. Hizo una rápida genuflexión, como para absolverse del pecado de pensar en los antiguos dioses paganos. Sin embargo, no podía negar la sinceridad de aquel sentimiento. Su propia madre, que en paz descanse, se había negado a escuchar la palabra de Cristo y se había mantenido firme en sus creencias en los antiguos cultos. ¡Suanach! Hacía tiempo que no pensaba en su madre. Hubiera deseado no hacerlo, pues aquel pensamiento la hería como una hoja afilada en su memoria, aunque ya hacía veinte años de la muerte de Suanach. ¿Por qué le había sobrevenido el recuerdo? Ah, sí; pensaba en los antiguos dioses. Y éste era un momento en que, al parecer, los antiguos dioses y diosas hacían sentir su presencia. Ésta era la hora de la tristeza pagana, un eco amargo surgido de las mismas raíces de la conciencia de la gente; una añoranza de los tiempos pasados, un lamento por las generaciones perdidas de la gente de Éire.
A lo lejos, oyó el sonido del gong de la comunidad; otro único tañido, efectuado por la vigilante del reloj de agua.
Sor Brónach se sobresaltó, nerviosa.
Todo un pongc, la unidad de tiempo irlandesa equivalente a quince minutos, había pasado desde que se había oído el sonido de la hora para las oraciones de mediodía. El gong sonaba una vez para indicar el paso de cada pongc; luego cada hora se señalaba haciendo sonar el gong tantas veces como el número de la hora. Cada seis horas, el cadar, o cuarto de día, se indicaba con el número de tañidos apropiado. También era el momento en que se cambiaba la guardia, pues a ninguna se le permitía permanecer más de un cadar realizando tan pesada tarea.
Brónach apretó ligeramente los labios, al acordarse de cuánto le disgustaba a la abadesa Draigen la indolencia, y miró a su alrededor en busca del cubo. No estaba en el lugar acostumbrado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la cuerda ya estaba totalmente desenrollada en el interior del pozo. Frunció el ceño, preocupada. Alguien había cogido el cubo, lo había colocado en el gancho y lo había hecho descender dentro del pozo; pero entonces, por alguna oscura razón, no lo había vuelto a sacar y se había marchado sin sacarlo del fondo del pozo. Aquello era un olvido imperdonable.
Con un suspiro de irritación contenida, se inclinó sobre la manivela. Estaba helada al tacto, lo que le recordó la baja temperatura de aquel día de invierno. Con gran sorpresa vio que le resultaba difícil girar la manivela, como si tuviera atado un gran peso. Volvió a intentarlo empujando con todas sus fuerzas. Era como si la manivela estuviera bloqueada de alguna manera. Con mucha dificultad, empezó a hacer girar aquel mecanismo, enroscando la cuerda lentamente, muy lentamente, hacia arriba.
Hizo una pausa al cabo de un rato, y echó una mirada alrededor esperando encontrar cerca a alguna de sus compañeras para pedirle ayuda para subir el cubo. Ningún cubo de agua había pesado tanto como aquél. ¿Estaba enferma? ¿Tal vez estaba débil por algo? No; seguro que se encontraba bien y tan fuerte como siempre. Echó una mirada a las lejanas montañas y tiritó. El escalofrío no era de frío sino de un temor supersticioso. ¿La estaría castigando Dios por su reflexión herética respecto a la antigua religión?
Miró hacia arriba con ansiedad y luego volvió a inclinarse sobre su tarea murmurando una oración de contrición.
– ¡Sor Brónach!
Una joven y atractiva hermana avanzaba desde los edificios de la comunidad hacia el pozo.
Sor Brónach gruñó en su interior al reconocer a la dominante hermana Síomha, la rechtaire, la administradora de la comunidad y su superior inmediata. Desgraciadamente, el comportamiento de sor Síomha no encajaba con la inocencia de sus ojos bien abiertos y de sus rasgos agraciados. Síomha, con toda su juventud, tenía la bien fundada reputación en la comunidad de ser una verdadera tirana.
Sor Brónach volvió a hacer una pausa y apoyó todo su peso en la manivela para sujetarla. Respondió a la expresión de desaprobación de la recién llegada con un semblante afable. Sor Síomha se detuvo, la miró y sorbió por la nariz con un gesto reprobatorio.
– Os estáis retrasando en coger el agua para nuestra abadesa, sor Brónach -la reprendió la joven hermana-. Incluso me ha tenido que mandar a mí a buscaros y recordaros la hora que es. Tempori parendum.
Brónach no se inmutó.
– Me doy cuenta de la hora, hermana -respondió en voz baja. Que le dijesen que «uno ha de rendirse al tiempo» cuando su vida está continuamente gobernada por el sonido del gong del reloj de agua resultaba irritante incluso para su timorata personalidad. Ese comentario era el más rebelde que sor Brónach se atrevía a decir-. Sin embargo, tengo problemas para sacar el cubo. Parece que hay algo que lo atasca.
Sor Síomha volvió a sorber por la nariz como si creyera que sor Brónach estaba buscando una excusa para justificar su tardanza.
– Tonterías. Yo he usado el pozo antes esta mañana. El mecanismo iba bien. Es muy fácil subir el cubo.
Avanzó, y su lenguaje corporal hizo que la hermana mayor se hiciera a un lado sin que se tocaran. Sus manos delicadas pero fuertes agarraron la barra de la manivela y empujó. Una expresión de sorpresa atravesó por un momento su rostro al encontrarse con la obstrucción.
– Tenéis razón -admitió asombrada-. Tal vez las dos podamos moverla. Venid, empujad cuando yo lo diga.
Juntas pusieron toda su fuerza en la labor. Lentamente y con gran esfuerzo, empezaron a hacer girar la manivela, deteniéndose de vez en cuando para descansar un poco. De sus bocas surgían unas nubes de vaho, producidas por el esfuerzo, que desaparecían en el aire frío y cristalino. Los constructores del mecanismo habían puesto un freno para que cuando la cuerda estuviera totalmente arriba se pudiera bloquear y una persona sola pudiera descolgar el cubo del gancho, sin que el peso devolviera el balde al interior del pozo. Las dos hermanas se esforzaron y estiraron hasta que la cuerda alcanzó el punto más alto y sor Síomha puso el freno.
Al retroceder, sor Síomha percibió una curiosa expresión en el usualmente compungido y contenido rostro de su compañera. Nunca había visto una expresión de terror como la que mostraba sor Brónach mientras permanecía mirando hacia la boca del pozo. La única expresión que le conocía era sin duda la de obediencia fúnebre. Sor Síomha se giró lentamente preguntándose qué era lo que miraba Brónach con ese gesto de horror.
Lo que vio hizo que se llevara una mano a la boca, como para sofocar un grito de pánico.
Colgado de un tobillo y sujeto a la cuerda en lugar del cubo, había el cuerpo desnudo de una mujer. Todavía relucía su blancura tras salir de las aguas heladas del pozo. El cadáver pendía boca abajo, así que la parte superior del torso, la cabeza y los hombros no quedaban a la vista, sino ocultos en el interior de la boca del pozo. Pero resultaba obvio que era un muerto, dada la palidez de la carne de las partes del cuerpo que veían, una carne manchada de barro rojizo y pegajoso que no se había limpiado con el agua del pozo, y cubierta con numerosas heridas que parecían arañazos.
Sor Síomha hizo una lenta genuflexión.
– ¡Santo Dios! -murmuró. Entonces se acercó-. Rápido, sor Brónach, ayudadme a cortar la cuerda a esta pobre desgraciada.
Sor Síomha se dirigió hacia la boca del pozo, miró en su interior y echó las manos hacia delante para sacar el cuerpo del pozo. Luego, lanzó un grito agudo que no pudo reprimir y se apartó; su rostro parecía una máscara de horror.
Sor Brónach se acercó y miró con curiosidad en el interior del pozo. En la semipenumbra de éste vio que donde debía de estar la cabeza no había nada. El cuerpo había sido decapitado. Lo que quedaba del cuello y los hombros estaba manchado de sangre oscura.
Se apartó bruscamente y le vinieron unas arcadas; intentó contener las náuseas.
Al cabo de un rato, sor Brónach se dio cuenta de que Síomha estaba demasiado aturdida para tomar cualquier otra decisión. Brónach se avanzó, armándose de valor para controlar su repugnancia, e intentó estirar del cuerpo hacia el borde del pozo. Pero era un trabajo muy pesado para ella sola.
Echó una mirada rápida a sor Síomha.
– Tendréis que ayudarme, hermana. Si agarráis el cadáver, yo cortaré la cuerda que sostiene a la desgraciada -instruyó con suavidad.
Sor Síomha tragó saliva y trató de recomponerse, asintió con la cabeza brevemente y, a desgana, agarró el cuerpo frío y mojado por la cintura. Cuando aquella carne helada y exánime entró en contacto con la suya no pudo evitar expresar su repugnancia.
Sor Brónach hizo uso de la navajita que llevaban todas las hermanas, y cortó la cuerda que sujetaba el tobillo del muerto. Luego ayudó a sor Síomha a arrastrar el cuerpo decapitado hasta el suelo, por encima del muro que rodeaba el pozo. Las dos religiosas se quedaron un buen rato contemplándolo, sin saber qué hacer.
– Una oración por la muerta, hermana -murmuró Brónach, inquieta.
Ambas entonaron una oración con palabras carentes de sentido. Cuando acabaron se quedaron en silencio unos minutos.
– ¿Quién pudo hacer tal cosa? -susurró sor Síomha, al cabo de un rato.
– Hay mucha maldad por el mundo-contestó sor Brónach, más filosóficamente-Pero la pregunta pertinente sería: ¿quién es esta desgraciada? Es el cuerpo de una joven; en realidad, no puede ser más que una niña.
Sor Brónach consiguió apartar sus ojos de la carne ensangrentada y despedazada alrededor de la cual debía de estar la cabeza. La visión de aquel amasijo sangriento la fascinaba y sin embargo la horrorizaba y repugnaba. El cuerpo era sin duda el de una joven saludable, tal vez recién salida de la pubertad. La otra única desfiguración, aparte de no tener cabeza, era una herida en el pecho. Había un morado azulado en la carne a la altura del corazón que, visto más de cerca, rodeaba una herida hecha con una punta de hoja afilada o algún instrumento cortante. Pero hacía tiempo que la herida había dejado de sangrar.
Sor Brónach hizo el esfuerzo de agacharse y coger uno de los brazos del cadáver para cruzarlo sobre el cuerpo antes de que la rigidez de la carne lo impidiera. De repente soltó el brazo y dejó ir un grito como si hubiera recibido un golpe en el plexo solar.
Sorprendida, sor Síomha siguió la dirección que indicaba la mano extendida de Brónach, que señalaba el brazo izquierdo del cadáver. Había algo atado alrededor del brazo que había quedado oculto por la posición de la muerta. Era un trozo de madera, poco más que una varilla con muescas talladas en ella. Sor Brónach supo que era ogham -la antigua forma de escritura irlandesa- cuando la vio, aunque no entendía el significado de los caracteres. El ogham ya no se utilizaba en los cinco reinos, pues se habían adoptado los caracteres del alfabeto latino para escribir el irlandés.
Sin embargo, al agacharse a examinar la varita de madera, vieron algo agarrado en la otra mano del cadáver. Una pequeña correa de cuero gastado estaba atada alrededor de la muñeca derecha y llegaba hasta el puño apretado. Sor Brónach volvió a hacer un esfuerzo, se arrodilló junto al cuerpo y levantó las pequeñas manos blancas. No podía separar los dedos; la rigidez de la muerte ya había cerrado la mano de forma permanente. Sin embargo, los dedos estaban algo separados y se podía ver que la tira de cuero llevaba atado un pequeño crucifijo de metal; era eso lo que la mano derecha exánime agarraba con tanta fuerza.
Sor Brónach dejó escapar un gruñido y lanzó una mirada por encima del hombro hacia sor Síomha, que estaba inclinada y observaba fijamente lo que acababa de descubrir.
– ¿Qué significado puede tener esto, hermana? -dijo sor Síomha con voz tensa, casi ruda.
El rostro de sor Brónach mostraba gravedad. De nuevo volvía a controlar totalmente sus emociones.
Respiró profundamente antes de responder con tono mesurado, mientras dirigía la mirada hacia abajo al pobre crucifijo de cobre forjado y bruñido. Obviamente aquel objeto tan barato no pertenecía a ninguna persona rica o de rango.
– Significa que hemos de llamar a la abadesa Draigen, buena hermana. Quienquiera que fuera esta pobre chica decapitada, yo creo que era una de las nuestras. Era una hermana de la fe.
Lejos, procedente de la diminuta torre de su comunidad, oyeron el tañido del gong que señalaba el paso de otro período de tiempo. De repente las nubes se fueron espesando. Unos fríos copos de nieve volvían a amontonarse en las montañas.
Capítulo II
El Foracha, el barco costero de Ross, marino de Ros Ailithir, realizaba una rápida travesía siguiendo la costa sur del reino irlandés de Muman. Un viento helado del este hinchaba sus velas y silbaba entre los cabos tensos del aparejo, haciendo sonar el cordaje bien estirado como las cuerdas de un arpa. Hacía buen día, aparte de los fuertes vientos marinos que soplaban de la lejana costa. Una multitud de aves marinas daban vueltas alrededor del barquito, batiendo sus alas contra las ráfagas para mantener la posición; las gaviotas chillaban con su curioso quejido lastimero. Aquí y allá, algunos cormoranes robustos se lanzaban contra las olas y emergían con su presa, ajenos a los gritos celosos de las gaviotas y de los petreles. Y por encima de todas aquellas aves marinas estaba la especie que daba nombre al Foracha, los araos, con la parte superior de color marrón oscuro y el resto de un blanco puro; se movían en formaciones compactas para inspeccionar el barco y luego giraban y regresaban a sus colonias, densamente pobladas, situadas en los salientes de los escarpados acantilados.
Ross, el capitán del barco, permanecía junto al timonel en la caña del timón con los pies separados; mantenía el equilibrio contra el balanceo, mientras el viento empujaba las olas que chocaban contra el barco y lo hacían escorar a estribor. Parecía entonces que el pequeño barc se balanceaba lentamente, muy lentamente, hacia el desastre. Pero de repente se levantaba su proa sobre la ola, cabeceaba y se colocaba de nuevo hacia babor. A pesar del movimiento de balanceo del barco, Ross se mantenía en pie sin necesidad de agarrarse a nada; cuarenta años de vida en el mar le permitían prever cada cabezada y cada balanceo con un ajuste de su peso, sin moverse de sitio. En tierra, Ross era lunático e irritable, pero en el mar se encontraba en su elemento y conocía todos sus cambios de humor. Se convertía en una extensión de carne y hueso de su veloz velero, y sus ojos verdes y profundos, que reflejaban el humor cambiante del mar, observaban a la media docena de hombres que constituía su tripulación con cautelosa aprobación mientras iban y venían en sus tareas.
Nada escapaba a sus ojos brillantes, ni en el mar ni arriba en el cielo. Ya se había dado cuenta de que algunos de los pájaros que revoloteaban sobre su cabeza no solían verse en invierno, y había atribuido su presencia al tiempo suavemente otoñal que acababa de dar paso al frío invierno.
Ross era un hombre bajo y fornido, con cabello cano bien corto y una piel casi de color avellana, curtida por los vientos marinos. Era un hombre adusto y siempre tenía a punto un buen chillido cuando algo le disgustaba.
Un marinero alto, que acariciaba la caña del timón con sus nudosas manos, entornó los ojos y lanzó una mirada a Ross.
– Capitán… -empezó a decir.
– Ya lo veo, Odar -replicó Ross antes de que aquél acabara-. Lo llevo observando media hora.
Odar, el timonel, tragó saliva mientras miraba a su capitán con sorpresa. Hablaban de un barco con altos mástiles que se encontraba a una milla de distancia más o menos. Estaba a la vista, tal como Ross había indicado, desde hacía un rato. Pero el timonel se acababa de dar cuenta de que algo le ocurría al barco. Iba a toda vela y navegaba muy por fuera del agua. No tendría mucho lastre, había pensado el timonel. Pero lo más curioso era que llevaba un rumbo errático. De hecho, había cambiado dos veces de dirección de una manera tan poco convencional y tan caprichosa que el timonel había creído que iba a zozobrar. También se había fijado en que la gavia del barco parecía mal sujeta y se balanceaba en todas direcciones. Fue entonces cuando había decidido llamar la atención del capitán.
Ross no había dicho que llevaba observando el barco media hora para jactarse. Casi desde el primer momento en que lo había descubierto, se había dado cuenta de que o bien lo gobernaban marineros inexpertos, o bien algo pasaba a bordo. Las velas se hinchaban y desinflaban a cada impredecible golpe de viento, sin que al parecer hubiera nadie a bordo que corrigiera el rumbo del barco.
– Si sigue esa dirección, capitán -murmuró Odar-, pronto chocará contra las rocas.
Ross no contestó, pues él había llegado a la misma conclusión. Sabía que, a una milla aproximadamente, por delante, había algunas rocas medio sumergidas, cuyo granito de color negro surgía entre las corrientes de espuma marina que producían las olas al chocar contra ellas con gran estruendo. Además, Ross sabía que alrededor de aquellos baluartes graníticos había una línea de arrecifes submarinos sobre la cual se podía deslizar un pequeño velero como su barc, pero aquel barco no.
Ross dejó ir un leve suspiro.
– Prepárese para girar hacia él, Odar -le gruñó al timonel. Luego gritó las órdenes a su tripulación-: ¡Listos para soltar la vela mayor!
Con gran precisión, el Foracha cambió de rumbo con una bordada y todo el viento de espaldas, de manera que casi volaba sobre las olas en dirección a la gran nave. Recorrió aquella distancia a gran velocidad, hasta que no se encontraba más que a la distancia de un cable, y entonces Ross se acercó a la barandilla, ahuecó las manos delante de la boca y se puso a gritar.
– Hóigh! -chilló-. Hóigh!
No respondió nadie en la nave oscura y dominante.
De repente, y sin avisar, el viento cambió de dirección. La alta y oscura proa del barco se giró y, con las velas hinchadas, la nave se dirigió hacia ellos como un monstruo marino furioso.
– ¡Todo a estribor! -gritó Ross al timonel.
Fue lo único que pudo hacer, mientras observaba con impotencia cómo el gran barco se les echaba encima sin piedad.
Con una lentitud agónica, la proa del Foracha consiguió levantarse y la gran embarcación pasó arañando el costado del velero; golpeó el barquito y éste escoró, se bamboleó y se quedó dando sacudidas tras el paso del buque.
Ross se quedó temblando de furia mientras miraba la popa de la nave. El viento había amainado repentinamente y la vela mayor del barco se había desinflado.
– ¡Así le parta un rayo al capitán de ese barco! ¡Malos vientos se lo lleven! ¡Que se pudra en su tumba!
Las maldiciones iban saliendo por la boca de Ross, mientras agitaba rabioso su puño contra la mole.
– Así muera sin un sacerdote en una ciudad sin clero…
– ¡Capitán! -La voz que lo interrumpió era femenina, tranquila pero autoritaria-. Creo que Dios ya ha escuchado suficientes maldiciones por ahora y sabe que estáis enfadado. ¿A qué se deben estas blasfemias?
Ross se giró. Había olvidado por completo a su pasajera que, hasta aquel momento, había estado descansando en el camarote principal del Foracha.
Una religiosa alta se encontraba en la cubierta de popa junto a Odar, el timonel, mirándolo con el ceño fruncido en señal de desaprobación. Era una mujer joven, alta pero bien proporcionada, algo que no conseguía ocultar ni lo sombrío de su vestimenta ni la capa de lana ribeteada con piel de castor que la envolvía. Unos rebeldes mechones de cabello pelirrojo le salían del tocado, y se agitaban con la brisa marina. Los rasgos de su rostro de piel pálida eran atractivos y sus ojos brillantes, pero resultaba difícil discernir si eran azules o verdes, tanto cambiaba su color como consecuencia de la emoción.
Ross gesticuló señalando hacia el otro barco como para disculparse.
– Siento haberos ofendido, sor Fidelma -murmuró-. Pero ese barco casi hace que nos hundamos.
Ross sabía que su pasajera no era simplemente una religiosa, sino que era la hermana de Colgú, rey de Muman. Era, como él sabía por una experiencia del pasado, una dálaigh, abogada de los tribunales de los cinco reinos de Éireann, y tenía el grado de anruth, tan solo un nivel por debajo de la más alta calificación que podían otorgar las universidades y colegios eclesiásticos.
– No me habéis ofendido, Ross -replicó Fidelma con una sonrisita-. Sin embargo, vuestras maldiciones podrían haber ofendido a Dios. Yo creo que maldecir es una pérdida de energía, cuando se podría hacer algo más positivo.
Ross asintió con desgana. Siempre se sentía incómodo con las mujeres. Por eso había elegido vivir en el mar. Había probado el matrimonio una vez, pero había acabado mal, pues la mujer lo había abandonado y él había tenido que cuidar de su hija. Incluso ésta, que ahora tendría la edad de Fidelma, no había hecho que se sintiera mejor en su trato con el sexo opuesto. Además, esta joven, de comportamiento tranquilo y autoritario, lo cohibía y a veces le hacía sentir como un niño cuya conducta se ve constantemente juzgada. Lo peor, se dio cuenta, era que la religiosa tenía razón. Maldecir al capitán desconocido no ayudaba en nada.
– ¿A qué se debe esto? -insistió Fidelma.
Ross se lo explicó rápidamente, haciendo gestos hacia donde estaba el gran barco, inmóvil ahora que los vientos eran contrarios.
Fidelma observó el barco con curiosidad.
– No parece que haya señal de movimiento a bordo, Ross -señaló-. ¿Lo habéis saludado?
– Así es -contestó Ross-, pero no recibimos respuesta.
De hecho, el mismo Ross acababa de llegar a la conclusión de que cualquiera hubiera visto su barc o hubiera devuelto el saludo. Se giró hacia Odar.
– A ver si nos podéis poner de costado -gruñó.
El timonel asintió con la cabeza e hizo girar lentamente la proa, rezando para que los vientos continuaran moderados hasta que se alcanzara la posición. Odar era un hombre taciturno, cuya destreza era bien conocida en las costas de Muman. Al cabo de un rato los dos cascos chocaron y los hombres de Ross agarraron las cuerdas que colgaban de los laterales.
Sor Fidelma se apoyó en la barandilla del Foracha, apartada y mirando fijamente el gran barco con desapasionado interés.
– Un barco mercante galo, por el corte -dijo a Ross-. ¿La gavia no está mal sujeta?
Ross le lanzó un mirada de aprobación con desgana. Ya había dejado de sorprenderse por los conocimientos que mostraba la joven abogada. Ésta era la segunda vez que viajaba con él y ya estaba acostumbrado a su amplia instrucción, impropia de su edad.
– Sí, sin duda es galo -admitió él-. Las pesadas maderas y el aparejo son característicos de los puertos de Morbihan. Y tenéis razón; esa gavia no está bien sujeta.
Miró al cielo con ansiedad.
– Perdonadme, hermana. Hemos de subir a bordo y ver qué es lo que pasa antes de que vuelva a levantarse viento.
Fidelma hizo un gesto de conformidad con la mano.
Ross dijo a Odar que le dejara el timón a otro miembro de la tripulación y lo acompañara con un par de sus hombres. Se descolgaron fácilmente por el lateral, treparon por las cuerdas y desaparecieron arriba, sobre la cubierta. Fidelma se quedó esperando en la cubierta del barc. Pudo oír sus gritos sobre la cubierta del barco grande. Luego vio que la tripulación de Ross se apresuraba a subir a la jarcia del buque, para arriar las velas por si el viento volvía a levantarse. Ross no tardó en aparecer en un lado del barco, tomó impulso y cayó como un gato sobre la cubierta del Foracha. Fidelma se dio cuenta de que su rostro reflejaba sorpresa.
– ¿Qué pasa, Ross? -inquirió ella-. ¿Hay alguna enfermedad a bordo?
Ross avanzó hacia ella. ¿Al igual que su expresión de perplejidad, se daba cuenta ella del terrible miedo que escondían sus ojos?
– Hermana, ¿os importaría venir al barco galo? Tenéis que examinarlo.
Fidelma frunció el ceño ligeramente.
– Yo no soy marinero, Ross. ¿Por qué habría de examinarlo yo? ¿Hay alguna enfermedad a bordo? -repitió la joven.
– No, hermana -respondió Ross dudando un momento. Parecía muy incómodo-. De hecho… no hay nadie a bordo.
Fidelma parpadeó; era la única forma de expresar su sorpresa. Siguió a Ross en silencio hasta el costado del barco.
– Dejadme que suba primero, hermana, y luego os podré ayudar tirando de esta cuerda.
Señaló una cuerda en la que hizo un lazo mientras iba hablando.
– Poned simplemente el pie en el lazo y agarraos cuando yo lo diga.
Se giró y trepó por la cuerda hasta la cubierta del mercante. Subieron a Fidelma con facilidad. Desde luego, no había nadie en la cubierta del barco aparte de Ross y los hombres que habían sujetado las velas. Uno de ellos estaba en la caña del timón para mantener el barco bajo control. Fidelma miró alrededor con curiosidad; las cubiertas estaban vacías pero bien restregadas y en orden.
– ¿Estáis seguro de que no hay nadie a bordo? -preguntó la joven mostrando una cierta incredulidad en la voz.
Ross sacudió la cabeza.
– Mis hombres han mirado por todas partes, hermana. ¿Qué explicación tiene este misterio?
– Yo no tengo la información suficiente para hacer siquiera una conjetura, amigo mío -contestó Fidelma, mientras seguía examinando el aspecto limpio y ordenado del barco. Incluso las cuerdas parecían cuidadosamente enrolladas.
– ¿Hay algo fuera de sitio? ¿Alguna señal de que se haya tenido que abandonar a la fuerza?
Ross volvió a sacudir la cabeza.
– Hay una barquita todavía sujeta en medio del barco -indicó el capitán-. En cuanto la vi, me di cuenta de que el barco navegaba bien sobre las aguas, no hay peligro de que naufrague. No está agujereado, por lo que yo veo. No, no hay señal alguna de que fuera abandonado por miedo a un naufragio. Y todas las velas estaban bien, aparte de la gavia. Así que ¿qué le pasó a la tripulación?
– ¿Qué me decís de esa gavia? -preguntó Fidelma-. Estaba mal sujeta y puede haberse rasgado a causa del fuerte viento.
– Pero no es motivo para abandonar el barco -replicó Ross.
Fidelma miró hacia arriba, al mástil, donde ya se había colocado la gavia. Frunció el ceño y llamó a Odar, que se había ocupado del velamen.
– ¿Qué es ese trozo de tela de arriba, allí en el aparejo, veinte pies por encima de nosotros? -preguntó ella.
Odar echó una rápida mirada a Ross antes de contestar.
– No sé, hermana. ¿Queréis que vaya a buscarlo?
Ross le dio la orden.
– Subid, Odar.
El hombre trepó por el aparejo con gran facilidad y en un momento se encontraba de nuevo abajo con un trozo de tela rasgada.
– Estaba cogido a un clavo del mástil, hermana -dijo el hombre.
Fidelma vio que se trataba simplemente de un trozo de lino. Un jirón de tela que podía ser de una camisa. Lo que le interesó fue que una parte estaba manchada de sangre y que era relativamente reciente, pues no estaba totalmente seca ni era marrón, sino que aún conservaba algo de su color distintivo.
Fidelma miró pensativa hacia arriba durante un rato, caminó hacia la base de la jarcia y oteó en dirección a la gavia enrollada. Entonces, cuando se iba a girar, descubrió algo más. Una huella de sangre reseca; era claramente la marca de la palma de una mano sobre la barandilla. Se quedó mirándola pensativa; quienquiera que hubiera dejado esa huella se había agarrado a la baranda desde la parte exterior. Suspiró levemente y se metió el trozo de lino en el marsupium, el bolsón que siempre llevaba colgado del cinturón.
– Acompañadme al camarote del capitán -pidió Fidelma al ver que no había nada más de interés en las cubiertas.
Ross se encaminó al camarote principal, que estaba bajo la cubierta de popa. De hecho, allí había dos camarotes. Ambos estaban ordenados. Las literas estaban bien arregladas y, en uno de los camarotes, unos platos y copas estaban dispuestos sobre la mesa, ligeramente desordenados. Ross, al ver que ella se fijaba en eso, explicó que se debían de haber movido con el errático balanceo del barco, sin timonel y a merced del viento.
– Resulta extraordinario que todavía no haya chocado contra las rocas -añadió el capitán-. Sabe Dios cuánto tiempo lleva surcando el mar sin una mano que lo gobierne. Y está con todo el velamen desplegado, así que un viento fuerte lo hubiera hecho zozobrar fácilmente sin nadie que pudiera arrizar las velas.
Fidelma apretó los labios un momento, con expresión pensativa.
– Es como si la tripulación hubiera simplemente desaparecido -añadió Ross-. Como si se hubiera desvanecido como por arte de magia…
Fidelma arqueó las cejas con cinismo.
– Esas cosas no pasan en la vida real, Ross. Hay una explicación lógica para todo. Mostradme el resto del barco.
Ross salió primero del camarote.
Bajo las cubiertas, el acre olor a sal de la brisa marina se convertía en un aire más opresivo, producido por los años de convivencia de los hombres en un lugar cerrado. El espacio entre las cubiertas era tan estrecho que Fidelma tuvo que agacharse para no darse un golpe en la cabeza con las vigas de madera. La peste intensa a sudor, el olor agridulce de la orina, que no había eliminado ni siquiera el fregoteo con agua de mar, impregnaba la zona donde la tripulación había estado encerrada cuando no tenía tareas que realizar en las cubiertas. Lo único que se podía decir era que allí abajo hacía más calor que arriba, en las cubiertas azotadas por los vientos.
Sin embargo, el alojamiento de la tripulación estaba bastante ordenado, aunque no tanto como los camarotes que habrían usado los oficiales del barco. Es más, no había señal alguna de desorden ni de una marcha apresurada. Los pertrechos estaban colocados con meticulosidad.
Al salir del alojamiento de la tripulación, Ross se dirigió a la bodega principal del barco. Fidelma percibió otro olor; un estímulo olfativo diferente al olor viciado y amargo del camarote de la tripulación. Fidelma se detuvo, frunció el ceño, intentando localizar el perfume que invadía sus fosas nasales. Una mezcla de varias especies, pensó, pero dominaba otra cosa. Un aroma de vino pasado. Echó una mirada a su alrededor en la penumbra de la bodega. Parecía que estuviera vacía.
Ross estaba manipulando una yesca y un pedernal y consiguió que saltara una chispa con la que encender una lámpara de aceite para poder ver mejor el interior. Dejó ir una leve exhalación.
– Como he dicho, el barco navegaba muy alto, lo que lo hacía doblemente difícil de manejar con este tiempo. Yo ya esperaba que encontraríamos la bodega vacía.
– ¿Cómo es que no llevaba carga? -preguntó Fidelma mientras miraba alrededor.
Ross estaba claramente asombrado.
– No tengo ni idea, hermana.
– ¿Habéis dicho que este mercante es galo, no?
El marino asintió con la cabeza.
– ¿Puede ser que el barco saliera de la Galia sin ninguna carga?
– Ah -dijo Ross, entendiendo enseguida lo que quería decir-. No, habría tenido carga al salir. Y además, habría recogido otra en un puerto irlandés para el viaje de vuelta.
– ¿Así que no tenemos ni idea de cuándo lo abandonó la tripulación? Debía de ir de camino a Irlanda o de regreso a la Galia. ¿Y podría ser que el cargamento hubiera sido retirado cuando la tripulación lo abandonó?
Ross se rascó la nariz reflexionando.
– Las preguntas son buenas, pero no tenemos respuestas.
Fidelma dio unos pasos hacia el interior de la bodega vacía y empezó a examinarla en la penumbra.
– ¿Qué lleva normalmente un barco de este tipo?
– Vino, especias y otras cosas que no se consiguen fácilmente en nuestro país, hermana. Veis, eso son estantes para los barriles de vino, pero están todos vacíos.
Fidelma miró hacia donde señalaba el capitán. Junto a los estantes vacíos había algunos desperdicios, trozos de madera rota y, apartada a un lado, una rueda de carreta de hierro, con uno de los radios rotos. Había algo más que hizo que frunciera levemente el ceño. Era un gran cilindro de madera alrededor del cual había un hilo grueso y basto bien atado. El cilindro medía dos pies de largo y unas seis pulgadas de diámetro. Fidelma se agachó, tocó el hilo y abrió bien los ojos. Era como una madeja de intestino de animal.
– ¿Qué es esto, Ross? -preguntó.
El marino se inclinó, lo examinó y se encogió de hombros.
– No tengo ni idea. No tiene ninguna utilidad a bordo. Y no es para sujetar nada. La madeja es demasiado flexible, si se tensara se estiraría.
Fidelma, que seguía arrodillada, estaba distraída con otra cosa que había visto. Estaba examinando unos trozos de arcilla rojiza que estaban en la cubierta de madera de la bodega.
– ¿Qué es eso, hermana? -preguntó Ross mientras se adelantaba y levantaba la lámpara.
Fidelma recogió algunos trozos con los dedos y se los quedó mirando.
– Nada, supongo. Tan sólo arcilla rojiza. Me imagino que la trajeron en los pies los que llenaron la bodega. Pero parece que hay mucha en este lugar.
Fidelma se levantó y atravesó la zona de carga vacía hasta una escotilla que estaba en la parte de proa. De repente se detuvo y se giró hacia Ross.
– ¿No hay manera de que nadie se esconda bajo esta cubierta, no? -preguntó señalando el suelo.
Ross hizo una mueca irónica bajo la penumbra.
– No, a menos que fuera una rata de agua, hermana. Aquí abajo sólo está la sentina.
– A pesar de todo, creo que estaría bien que se registraran todos los rincones de este barco.
– Me ocuparé de que así sea -admitió Ross, aceptando sin rechistar la autoridad de la joven.
– Dadme la lámpara y yo continuaré.
Fidelma le cogió la lámpara de las manos y atravesó la escotilla hasta la zona de proa del barco mientras Ross le lanzaba una mirada nerviosa, pues él creía en todas las supersticiones de los marinos. Llamó a un hombre de su tripulación.
Fidelma, sosteniendo la lámpara delante de ella, encontró un pequeño tramo de escaleras junto al que estaba guardada el ancla del barco. En la parte superior de las escaleras había otros dos camarotes, ambos vacíos. También estaban en orden. Fue entonces cuando Fidelma se dio cuenta de lo que faltaba. Todo estaba ordenado; demasiado ordenado pues no había ninguna señal de objetos personales como los que hubieran pertenecido al capitán, a su tripulación o a cualquier persona que tuviera un pasaje en ese barco. No había ni ropa ni utensilios para afeitarse, nada, salvo un barco impecable.
Se giró, ascendió por una escalera de toldilla hasta la cubierta en busca de Ross. Mientras su mano se deslizaba por la barandilla lisa, sintió un cambio de textura en la palma de la mano. Antes de poder investigarla, oyó que alguien cruzaba la cubierta llamándola. Siguió subiendo hasta salir a la luz del día.
Ross estaba situado cerca de la entrada de la escalera de toldilla con rostro taciturno. Vio a Fidelma en el extremo superior de la escalera y avanzó hacia ella.
– Nada en la sentina, hermana, salvo ratas y porquería, como cabía esperar. Ningún cuerpo, eso seguro -informó en tono grave-. Vivo o muerto.
Fidelma se estaba mirando la palma de la mano. Estaba manchada con una sustancia ligeramente marrón. Enseguida se dio cuenta de lo que era. Le enseñó la palma a Ross.
– Sangre seca. Derramada no hace mucho. Es la segunda mancha de sangre en este barco. Venid conmigo -dijo Fidelma mientras descendía por las escaleras hacia los camarotes con Ross pegada a ella-. ¿Tal vez deberíamos buscar un cuerpo en los camarotes de abajo?
Se detuvo en la escalera y levantó la lámpara. La sangre ciertamente había manchado la barandilla y había más sangre seca en los escalones y salpicaduras en las paredes laterales. Era más vieja que la sangre que había en el trozo de lino y en la baranda del barco.
– No hay rastro de sangre en la cubierta -observó Ross-. Quienquiera que estuviera herido tiene que haberse hecho daño en estas escaleras y luego descender.
Fidelma frunció los labios pensativa.
– O bien fue herido abajo y subió hasta aquí, donde se encontró con alguien que le vendó la herida o evitó que la sangre cayera sobre la cubierta. Veamos hasta dónde nos lleva el rastro.
Al pie de la escalera de toldilla, Fidelma se agachó y examinó el suelo a la luz de la linterna. De repente entornó los ojos y contuvo una exclamación.
– Aquí abajo hay más rastro de sangre seca.
– No me gusta esto, hermana -murmuró Ross mientras lanzaba una mirada de ansiedad a su alrededor-. ¿Tal vez algo malvado ronda este barco?
Fidelma se enderezó.
– El único mal que hay aquí, si lo hay, es humano -le reprendió la joven.
– Alguien humano no podría hacer desaparecer toda una tripulación y el cargamento del barco -protestó Ross.
Fidelma sonrió levemente.
– Seguro que sí. Y no se ha hecho un trabajo perfecto, puesto que han dejado manchas de sangre que nos indican, sin duda, que lo ha hecho algún hombre. Los espíritus, malignos o de otra clase, no tienen necesidad de derramar sangre cuando quieren destruir a la humanidad.
Fidelma se giró, todavía sosteniendo en alto la lámpara, para examinar los dos camarotes situados al pie de la escalera de toldilla.
O la persona herida -pues ella suponía que aquella sangre pertenecía a alguien malherido- había sido apuñalada con un cuchillo o un instrumento cortante al pie de la escalera de toldilla o en uno de los camarotes. Entró en el primero; Ross iba detrás desganado.
Fidelma se detuvo en el umbral y se quedó mirando alrededor intentando encontrar alguna pista de aquel misterio.
– ¡Capitán!
Uno de los hombres de Ross descendió hasta donde estaban ellos.
– Capitán, me envía Odar para deciros que se está volviendo a levantar viento y la marea nos arrastra hacia las rocas.
Ross abrió la boca para soltar una maldición pero, al echar una mirada a Fidelma, se limitó a dejar ir un gruñido.
– Muy bien. Tended un cabo en la proa de este barco y decidle a Odar que se quede en el timón. Lo voy a remolcar hasta que se pueda anclar en lugar seguro.
El hombre desapareció y Ross se giró hacia Fidelma.
– Es mejor que volvamos al barc, hermana. No va a ser fácil conducir este barco hasta la costa. Será más seguro si os quedáis en el mío.
Fidelma lo siguió con renuencia; pero entonces percibió algo que no había visto anteriormente. La puerta abierta del camarote se lo había ocultado cuando ella había entrado. Ahora, al girarse para irse, vio que algo inusual colgaba de un gancho detrás de la puerta. Inusual porque era una tiag liubhair, una saca de cuero para libros. A Fidelma le sorprendió ver tal objeto en el camarote de un barco. Los irlandeses no guardaban los libros en estantes, sino en sacas colgadas de ganchos o perchas por las paredes de las bibliotecas; cada saca o mochila contenía uno o más tomos manuscritos. Y tales sacas también se utilizaban para llevar los libros de un lugar a otro. Un misionero siempre necesitaba tener a mano los Evangelios, los libros de los oficios u otros, y estas mochilas también estaban diseñadas para transportarlos. La tiag liubhair que colgaba tras la puerta del camarote era de las que normalmente se colgaban al hombro con una correa.
Fidelma no se daba cuenta de que Ross se había detenido impaciente al pie de la escalera de toldilla.
La joven descolgó la saca y buscó en el interior. Había un pequeño tomo de vitela.
De repente el corazón se le aceleró, se le secó la boca y se quedó inmóvil. La sangre latía en sus sienes. Por unos momentos pensó que se iba a desmayar. El tomo era pequeño, un manuscrito cuyas hojas de pergamino estaban encuadernadas con una gruesa piel de ternero y repujadas con hermosos dibujos geométricos circulares. Fidelma reconoció que se trataba de un misal, incluso antes de mirar la página del título. También sabía lo que había escrito en aquella página.
Hacía entonces más de doce meses que Fidelma había tenido en sus manos ese libro por última vez. Hacía más de doce meses, una cálida noche de verano en Roma, en el jardín perfumado del palacio de Letrán, había tenido aquel librito en sus manos. Había sido la noche anterior a su partida de Roma para regresar a Irlanda. Le había entregado aquel libro a su amigo y compañero de aventura, el hermano Eadulf de Seaxmund's Ham, de la tierra sajona de South Folk. El hermano Eadulf, que la había ayudado a resolver el misterio del asesinato de la abadesa Etain en Whitby y posteriormente el asesinato de Wighard, el arzobispo de Canterbury, en Roma.
El libro que ahora tenía en sus manos, en ese barco misterioso y abandonado, había sido el regalo de despedida que ella había entregado a su mejor amigo y compañero. Un regalo que había significado mucho para ellos en aquella emocionada despedida.
Fidelma sintió que el camarote empezaba a balancearse y giraba en redondo. Intentó detener la marea de pensamientos que le venían a la mente, racionalizar el imponente terror que le aprisionaba los pulmones. Se tambaleó vertiginosamente hacia atrás y se desplomó de repente sobre la litera.
Capítulo III
– ¡Sor Fidelma! ¿Cómo os encontráis?
El rostro ansioso de Ross contemplaba fijamente y bien de cerca el de Fidelma cuando ésta abrió los ojos. La joven parpadeó. En realidad no se había desvanecido… Volvió a parpadear y se reprendió en silencio por haber dado muestras de debilidad. Sin embargo, el impacto había sido muy real. ¿Qué hacía aquel libro, su regalo de despedida al hermano Eadulf en Roma, en el camarote de un mercante galo en la costa de Muman? Sabía que Eadulf no se desprendería de él con facilidad. Por tanto, él mismo había estado en aquel camarote. Había sido un pasajero de aquel barco mercante.
– ¡Sor Fidelma!
La voz de Ross se elevó con agitación.
– Lo siento -respondió Fidelma lentamente, y con cautela se fue levantando. Ross se inclinó para ayudarla.
– ¿Os habéis mareado? -preguntó el marino.
Ella negó con la cabeza. Volvió a reprenderse duramente por haber mostrado sus emociones. ¿Pero no sería seguramente mayor traición negar aquel sentimiento? Había querido negarse sus emociones desde que había dejado a Eadulf en el muelle de Roma. Él había tenido que quedarse en Roma como tutor de Teodoro de Tarso, el recién nombrado arzobispo de Canterbury, y ella había tenido que regresar a su país.
Sin embargo, el año que había transcurrido había estado lleno de recuerdos de Eadulf de Seaxmund's Ham y de sentimientos de soledad, nostalgia y añoranza. Estaba en casa. Estaba en su propio país, entre sus gentes otra vez. Sin embargo, echaba de menos a Eadulf. Echaba en falta sus discusiones, la manera que tenía ella de tomarle el pelo respecto a sus diferentes opiniones y filosofías; la forma que tenía él, siempre bondadosa, de morder el anzuelo. Sus discrepancias estaban candentes, pero no había enemistad entre ellos.
Eadulf se había educado en Irlanda, en Durrow y en Tuaim Brecain; luego había aceptado las reglas de Roma en cuestiones de fe y había rechazado la regla de Colmcille.
Eadulf de Seaxmund's Ham había sido el único hombre de su misma edad en cuya compañía se había sentido realmente a gusto y libre de expresarse sin ocultarse tras su rango y su papel en la vida, sin verse obligada a interpretar un personaje.
Ahora empezaba a darse cuenta de que sus sentimientos por Eadulf eran más fuertes que los de una buena amistad.
Al descubrir, abandonado en un barco vacío frente a las costas de Irlanda, el regalo que ella le había dado, le había venido a la mente una avalancha de pensamientos de temor.
– Ross, hay un misterio en este barco.
Ross hizo una mueca sardónica.
– Yo creía que ya estábamos de acuerdo respecto a esa cuestión.
Fidelma mostró el misal que todavía llevaba en las manos.
– Esto pertenecía a un amigo mío que dejé en Roma hace más de año. Un amigo íntimo.
Ross se lo quedó mirando y se rascó la cabeza.
– ¿Una coincidencia? -preguntó vagamente.
– Sin duda, una coincidencia -admitió Fidelma con solemnidad-. ¿Qué debe de haberle pasado a la gente de este barco? He de averiguarlo. He de averiguar lo que le ha pasado a mi amigo.
Ross estaba incómodo.
– Hemos de regresar a bordo del barc, hermana. Vuelve a levantarse viento.
– ¿Pretendéis remolcar este barco hasta la costa?
– Así es.
– Entonces llevaré a cabo un registro más minucioso cuando esté en aguas tranquilas. ¿Hacia qué punto os dirigís?
Ross se rascó la barbilla.
– Precisamente, el puerto más cercano es donde pensaba llevaros a vos, hermana. A la comunidad de El Salmón de los Tres Pozos.
Fidelma resopló levemente. Aquel descubrimiento le había hecho olvidar momentáneamente por qué viajaba con Ross. El día anterior por la mañana, el abad de Ros Ailithir, con quien se encontraba Fidelma, había recibido un mensaje de la abadesa de El Salmón de los Tres Pozos, una pequeña comunidad religiosa encaramada en el extremo de una de las lejanas penínsulas en el oeste de Muman. Se había descubierto un cuerpo sin identificar y se temía que perteneciera a una mujer de la fe, aunque no había muchos medios para reconocerla. Al cuerpo le faltaba la cabeza. La abadesa había pedido ayuda a un brehon, un funcionario de los tribunales de los cinco reinos, para que la ayudara a resolver el misterio de la identificación del cadáver y a descubrir quién era el responsable de su muerte.
La comunidad estaba bajo la jurisdicción del abad Brocc de Ros Ailithir, y éste le había preguntado a Fidelma si estaba dispuesta a llevar a cabo la investigación. La comunidad de El Salmón de los Tres Pozos no estaba a más de un día de navegación siguiendo la agreste costa, y por ello Fidelma viajaba en el barc de Ross.
El descubrimiento del mercante galo vacío y de la saca con el libro, que había sido su regalo de despedida al hermano Eadulf, le había hecho olvidar totalmente el motivo de su viaje.
– Hermana -insistió Ross, inquieto-, hemos de regresar al barc.
La joven aceptó con renuencia, volvió a colocar el misal en la saca de cuero y se la colgó al hombro.
Los hombres de Ross habían atado unos cabos desde la proa del barco galo a la popa de su nave, y dos hombres se habían quedado a bordo del primero: el timonel, Odar, y otro hombre; Ross y Fidelma acompañaron a los otros hasta la cubierta del Foracha.
Fidelma iba dándole vueltas al asunto, mientras Ross daba las instrucciones para separar con cuidado su barco de la gran embarcación gala, y girarla para tener el viento de popa. Pronto se tensaron las cuerdas que remolcaban y el barco más pequeño empezó a avanzar abriéndose paso entre el mar encrespado con la nave mayor detrás. Se había vuelto a levantar viento y, sin duda alguna, si Ross no hubiera intervenido entonces, el mercante galo se hubiera hundido en las rocas y arrecifes ocultos.
Ross vigilaba con cierta ansiedad las cuerdas tensadas y el barco bamboleante que iba tras ellos. Odar era un timonel experto y mantenía con destreza el gobierno de la nave. Ross se giró para calcular el rumbo hacia la costa. Se dirigía a una de las grandes bahías situada entre dos penínsulas de granito que surgían en el sudoeste; hacia una gran península formada por altas montañas, dominada por una cúpula elevada, redonda y distante que destacaba sobre los demás picos. Ante esta península se alzaba la forma achaparrada y bulbosa de una gran isla, y Ross dio la orden a su timonel de dirigir el barc hacia la cala situada entre la isla y la costa de la península.
Fidelma se había apoyado con los brazos cruzados en la baranda de popa, con la cabeza inclinada y pensativa, ajena a la maniobra de acercamiento a la costa y al espectacular paisaje. También parecía ajena a las cabezadas y sacudidas del barc, que avanzaba, impulsado por los vientos, remolcando el premio conseguido.
– Pronto estaremos en aguas tranquilas -le informó Ross, compadeciéndose de la joven religiosa por el dolor que le había producido aquel descubrimiento, y que se reflejaba claramente en su rostro.
– ¿Podrían haber sido negreros? -le preguntó al capitán sin mayor preámbulo.
Ross se quedó pensando un rato. Ya se sabía que había asaltantes que iban en busca de esclavos y que a menudo penetraban en aguas irlandesas, a veces para atacar pueblos costeros o barcos pesqueros, y que se llevaban a los habitantes para venderlos en los mercados de esclavos de los reinos sajones o incluso más allá en Iberia, Germania o el reino de los francos.
– ¿Tal vez unos negreros atacaron el mercante y se llevaron a todos sus ocupantes? -insistió Fidelma con vacilación.
Ross negó con la cabeza.
– Perdonadme hermana, pero yo no lo creo. Si, tal como decís, un barco negrero hubiera capturado el mercante, ¿por qué no poner simplemente una tripulación a bordo y llevar la nave a puerto? ¿Por qué sacar a la tripulación y, lo que resulta más curioso, por qué coger la carga y dejar el barco? Los negreros hubieran sacado tanto o más dinero por el barco que por la tripulación y el cargamento.
Fidelma se dio cuenta de que la lógica de Ross era acertada. Además, ¿por qué dejar el barco tan limpio y ordenado? La joven suspiró profundamente pues no había respuestas inmediatas a las innumerables preguntas que le machacaban la cabeza.
Intentó no perder su energía emocional haciendo preguntas que no era posible contestar. Su mentor, el brehon Morann de Tara, le había enseñado que no servía de nada preocuparse por dar respuesta a los problemas, a menos que se supiera qué preguntas había que hacer. Sin embargo, incluso cuando intentaba despejar su mente y buscar refugio en el arte del dercad, el acto de meditación mediante el cual innumerables generaciones de místicos irlandeses habían conseguido calmar y serenar las alteraciones mentales y los pensamientos extraños, le resultaba imposible.
Decidió centrarse en el paisaje costero al que iban acercándose. Acababan de entrar en la boca de la gran bahía y avanzaban cercanos a la costa sur de la península montañosa. Los vientos fríos y el mar agitado empezaron a calmarse en cuanto penetraron en aquellas aguas resguardadas. Y cuando el rumbo de Ross situó el extremo sur de la isla bulbosa en su flanco oriental, el tiempo se amainó mucho, pues la tierra los protegía de los peores vientos. Había pocas nubes en el cielo, que era de un azul suave con la esfera amarilla pálida del sol suspendida bien alto pero sin calentar. El paisaje parecía estar pintado con límpidos tonos pastel.
– Ahí delante hay una gran cala -anunció Ross-. Allí está la abadía de la comunidad de El Salmón de los Tres Pozos. Anclaremos dentro, en las aguas tranquilas.
Fidelma, a pesar de su preocupación, no era totalmente ajena a la serena belleza de la cala, que se encontraba rodeada por un bosque de robles que cubría las crestas de los alrededores y estaba ribeteado por diversos árboles de hoja perenne. Incluso aunque estaba preocupada por lo que le habría sucedido al hermano Eadulf, percibió una sensación de tranquilidad. Debía de ser espectacular en verano, con las flores multicolores y todos los árboles reventando en diferentes tonos de verde. Detrás de la cala se elevaban las montañas, con sus picos desnudos cubiertos de nieve y sus laderas salpicadas de rocas de granito. Un arroyo corría presuroso a desembocar en la cala en un punto en que se elevaba, sobre un cabo, una pequeña fortaleza circular. Al mirar aquellas aguas cristalinas y brillantes, Fidelma se estremeció al pensar lo frías que debían de estar.
– Ésa es la fortaleza de Adnár, el bó-aire de este distrito -dijo Ross señalando con el pulgar hacia la fortaleza.
Un bó-aire era literalmente un «jefe de vacas», un jefe local sin tierra cuya riqueza se medía por el número de vacas que poseía. En zonas pobres, el «jefe de vacas» ejercía de magistrado local y debía obediencia a los jefes superiores. A ese jefe superior, el bó-aire le pagaba un tributo por su posición y su rango.
Fidelma se esforzó en pensar de nuevo en la tarea que la había llevado hasta allí.
– ¿La fortaleza de Adnár? -repitió con un tono interrogativo, para asegurarse de que había entendido bien el nombre.
– Sí. Se llama Dún Boí, la fortaleza de la diosa vaca.
– ¿Dónde está la comunidad religiosa? -preguntó Fidelma-. La abadía de El Salmón de los Tres Pozos.
Ross le señaló otro pequeño cabo al otro lado del riachuelo, justamente frente a la fortaleza de Adnár.
– Se eleva entre esos árboles, en aquella cresta. Allí se ve la torre de los edificios de la abadía. También se puede ver un pequeño muelle que lleva a una plataforma rocosa, donde quizá podáis ver el pozo principal de la abadía.
Fidelma siguió con la mirada donde le señalaba el capitán. Percibió movimiento en el muelle.
– ¡Capitán! -llamó en voz baja el timonel a Ross-. Capitán, se aproximan unos botes; uno procedente de la fortaleza y el otro de la abadía.
Ross se giró para comprobarlo, y gritó a su tripulación que empezara a enrollar las velas del Foracha antes de soltar el ancla. Se giró para indicar a Odar, que iba en el barco galo, que también soltara el ancla para que los barcos no colisionaran. Se oyó el crujir de las velas al ser arriadas, el chapoteo de las anclas al golpear contra las aguas y el grito de las aves marinas sorprendidas por aquellos inesperados sonidos agudos. Luego… silencio.
Fidelma se quedó quieta un rato, percibiendo el repentino silencio en la cala resguardada. Sintió la belleza del lugar con los azules, verdes, marrones y grises de las montañas alzándose detrás, y el cielo que creaba un azul claro sobre las aguas que la rodeaban, reverberando y reluciendo bajo la primera luz del atardecer; daba la impresión de que era un espejo, tan quieta y clara era su superficie. Rodeando el extremo de la cala había un cinturón verde grisáceo de algas marinas abandonadas por las mareas, de rocas blancas y grises y de árboles que bordeaban las lomas; sus distintos verdes y marrones quedaban matizados aquí y allá por estallidos de zuzones y de flores blancas. También había madroños. El silencio era tal que el más leve sonido parecía un ruido… como el aleteo perezoso de las alas de una garza gris que daba vueltas alrededor de los barcos con su cuello largo y sinuoso arqueado, y luego giraba con indolencia y despreocupación en el cielo y continuaba por la costa en busca de un lugar donde pescar con mayor tranquilidad. O el rítmico chapoteo de los remos de los barcos que se acercaban por las aguas quietas.
La joven suspiró profundamente. Aquella paz era una capa, un disfraz de la realidad. Había cosas que hacer.
– Voy a regresar a bordo del mercante y llevar a cabo un registro más minucioso, Ross -anunció al capitán.
Ross le echó una mirada con ojos ansiosos.
– Yo esperaría un poco, hermana -le sugirió.
Fidelma frunció el ceño, preocupada.
– No entiendo…
Ross le señaló con la cabeza en dirección a las dos naves que se acercaban.
– Dudo que vengan a visitarme a mí, hermana.
Fidelma parpadeó, pues seguía sin entender.
– En una barca va el bó-aire de la fortaleza y en la otra la abadesa Draigen.
Fidelma arqueó las cejas y se fijó mejor en los ocupantes de las barcas que se aproximaban. En uno de los botes remaban dos religiosas y una tercera iba sentada y bien erguida en la popa. Parecía una mujer alta, bella de rostro, incluso más alta que la misma Fidelma, e iba abrigada con un hábito de piel de zorro. En la otra barca, procedente de la fortaleza, remaban dos guerreros fornidos y en la popa iba sentado un hombre alto, de cabello negro, envuelto en una capa de piel de tejón, y con la cadena de plata que indicaba su rango colgada. Iba echando miradas inquietas hacia la otra barca y, ladrando unas órdenes que se oían incluso desde esa distancia, azuzaba a sus hombres para que se esforzaran, como si quisiera llegar el primero al barc de Ross.
– Parece que hagan una carrera -observó Fidelma secamente.
La voz de Ross no denotaba humor.
– Yo creo que hacen una carrera, a decir verdad, para llegar hasta vos primero. Sea cual sea el propósito, no creo que haya una gran amistad entre ellos -replicó el capitán.
Fue la barca de la abadía la que llegó primero junto al barc, y la hermosa religiosa subió con sorprendente agilidad y alcanzó la cubierta, justo cuando llegó el segundo bote y el hombre alto, con su mata de pelo negro, saltó sobre la cubierta tras ella.
La mujer, que Ross había identificado como la abadesa de la comunidad, era alta y de espaldas erguidas. Llevaba la capa echada hacia atrás y dejaba ver sus sencillos hábitos. La artesanía dorada de su crucifijo mostraba que realmente no había renunciado a las riquezas con un voto de pobreza y obediencia, pues estaba primorosamente trabajado y tenía incrustadas piedras semipreciosas. Su cara era autocrática, con labios rojos y pómulos elevados. Debía de tener unos treinta y tantos años, y en su rostro se mezclaba extrañamente la belleza con una expresión tosca. Tenía los ojos negros que brillaban con un fuego oculto, que era claramente de ira cuando miraba por encima del hombro hacia el hombre de barba negra que se apresuraba tras ella.
Enseguida reconoció a Ross. Era evidente que lo conocía. Fidelma sabía que Ross solía comerciar por la costa de Muman y obviamente habría hecho algún negocio con aquella comunidad religiosa.
– Ah, Ross. Reconocí vuestro barco en cuanto entró en la cala -dijo con voz poco calurosa-. Confío en que hayáis venido directamente por orden del abad Brocc de Ros Ailithir. Espero que me hayáis traído al brehon que pedí.
Antes de que Ross pudiera contestar, el jefe alto y de cabellos negros se acercó a ella, jadeando ligeramente por el esfuerzo. Debía de tener unos cuarenta años; un hombre apuesto, de facciones agradables, cuyos ojos tenían una sorprendente similitud con los brillantes ojos negros de la abadesa. Fidelma se dio cuenta de que esbozaba una agradable, aunque inquieta sonrisa al acercarse a Ross.
– ¿Dónde está el brehon?¿Dónde está, Ross? Tengo que verlo primero.
La abadesa se giró rápidamente hacia su inoportuno compañero con una mirada de animosidad desenfrenada.
– No tenéis autoridad aquí, Adnár -soltó la abadesa, lo que confirmaba lo dicho por Ross: Adnár era el jefe local.
Éste enrojeció de furia.
– Tengo toda la autoridad para estar aquí. ¿Acaso no soy el bó-aire de este distrito? Mi palabra…
– Vuestra palabra la dicta Gulban, jefe de los Beara -se mofó la mujer-. Si él no dice nada, vos no decís nada. Yo he pedido al abad Brocc de Ros Ailithir que enviara a un brehon, responsable sólo ante el rey de Cashel, a quien vuestro jefe, Gulban, ha de dar cuenta. -Se volvió hacia Ross-. ¿Dónde está el brehon, Ross? ¿Dónde está el brehon que ha enviado el abad Brocc?
Ross lanzó una mirada hacia Fidelma y se encogió de hombros disculpándose, como si intentara que los visitantes lo absolvieran de toda responsabilidad.
Aquel gesto hizo que los recién llegados se fijaran en Fidelma. Por primera vez, la abadesa de rostro austero parecía darse cuenta de su existencia y frunció el ceño.
– ¿Y vos quién sois, hermana? -soltó con autoridad-. ¿Habéis venido a entrar en nuestra comunidad?
Fidelma consiguió esbozar una leve sonrisa.
– Creo que soy la persona que estáis buscando, hermana abadesa -contestó con llaneza-. Me ha enviado el abad Brocc de Ros Ailithir en respuesta a vuestra petición.
Por un momento el rostro de la abadesa mostró una mirada de absoluto asombro.
El sonido de una risotada escandalosa distrajo a todos durante un momento. Adnár se sacudía de risa.
– ¡Pedís un brehon y Brocc os envía a esta chiquilla! ¡Ja! ¡Vuestro querido abad no os tiene en gran consideración después de todo!
La abadesa hizo todo lo que pudo para controlar la furia que relucía en sus ojos, y fijó la mirada en Fidelma apretando los labios.
– ¿Acaso le divierte esto al abad Brocc? -preguntó con frialdad-. ¿Acaso quiere insultarme?
Fidelma sacudió la cabeza con hastío.
– Yo no creo que mi primo -Fidelma se detuvo durante una fracción de segundo, para que la pausa enfatizara la palabra-, no creo que mi primo, el abad, se divierta con estas cosas.
La expresión de la abadesa empezó a transformarse en desdén, pero Ross, sintiendo que había llegado el momento de intervenir como capitán que era del barco, dio un paso adelante con rapidez.
– Permitidme, abadesa, que os presente a sor Fidelma, que es abogado de los tribunales. Tiene el grado de anruth.
La abadesa abrió los ojos de forma casi imperceptible, mientras que Adnár dejó bruscamente de reírse. La calificación de anruth era tan sólo un grado inferior al título máximo que podían otorgar las universidades y los colegios eclesiásticos de Irlanda.
Se hizo un silencio y luego la abadesa empezó a preguntar lentamente.
– ¿Cómo decís que os llamáis?
– Soy Fidelma, de la comunidad de Kildare.
La abadesa entornó sus ojos brillantes.
– ¿De Kildare? Kildare está en el reino de Laigin. Sin embargo habéis dicho que estáis emparentada con el abad Brocc de Ros Ailithir. ¿Qué queréis decir?
Fidelma saboreó aquel momento.
– Mi hermano es Colgú, el rey de Cashel. -Fidelma no pudo evitar que sus ojos parpadearan en dirección de Adnár para juzgar su reacción. Se vio recompensada, pues éste tenía la boca abierta y la mirada fija. Parecía, por un momento, un pez al que acabaran de sacar del agua-. Sirvo a la fe, que no queda incluida en los límites de los reinos terrenales.
La abadesa dejó ir un leve suspiro y luego tendió su mano a Fidelma. Parecía que su autoridad había menguado un poco. Su rostro pasó a reflejar una expresión de disculpa contrita. Si era sincera o no, Fidelma no podía asegurarlo.
– Permitidme que os dé la bienvenida a nuestra comunidad, hermana. Soy la abadesa Draigen, superiora de la fundación de El Salmón de los Tres Pozos. -Con la mano señaló hacia la costa, como indicando su comunidad-. Lamento haberos saludado tan groseramente. Son tiempos difíciles. Yo esperaba que Brocc enviara a alguien con una cierta experiencia práctica en, en…
Fidelma sonrió amablemente al ver que la abadesa dudaba.
– ¿En la resolución de crímenes violentos? ¿En la resolución de misterios? No temáis respecto a eso, hermana abadesa. Hay un proverbio: usus le plura doceit. La experiencia lo enseña todo. Yo he adquirido una cierta aptitud para la tarea que vos tenéis en mente gracias a mis experiencias como abogada de los tribunales.
Se oyó un gruñido cuando Adnár se adelantó. Intentó con todas sus fuerzas volver a mostrar su porte seguro pero sus ojos se bajaron momentáneamente ante la mirada de los verdes y brillantes de Fidelma. Inclinó un poco la cabeza con obvia turbación.
– Bienvenida, hermana. Yo soy Adnár.
Fidelma lo examinó de cerca. No estaba segura de que le gustara. El hombre era bien parecido, sin duda, pero ella siempre se encontraba incómoda cuando se encontraba ante hombres guapos y seguros.
– Sí. Ya lo he oído. Sois el bó-aire de este territorio -dijo Fidelma con voz glacial. De hecho, disfrutaba con el aparente desconcierto del hombre, aunque se reprendía mentalmente por alegrarse del malestar de los otros. Eso iba en contra de las enseñanzas de la fe, pero ella era tan sólo humana.
– No era mi intención, es decir, yo… -empezó a decir Adnár.
– ¿Queríais verme, no es así? -insistió Fidelma inocentemente.
Adnár lanzó una mirada de irritación a la abadesa Draigen. Tenía que elegir bien sus palabras cuando se dirigía a Fidelma.
– Hermana, yo soy el bó-aire de aquí. Soy magistrado y juez de los tribunales de la jurisdicción de mi jefe, Gulban. No hay necesidad alguna de que nadie de este territorio pida ayuda externa en cuestiones de ley. Sin embargo, éste no es el lugar ni el momento para discutir este asunto. Allí está mi fortaleza -dijo señalando con la mano-. Os daría la bienvenida con un banquete esta noche.
La abadesa Draigen tosió para contener una exclamación de protesta.
– Se os espera en la abadía esta noche, hermana Fidelma, para que os pueda explicar con mayor detalle por qué os han enviado -dijo apresuradamente.
Fidelma miró primero a la abadesa y luego al jefe y luego negó firmemente con la cabeza.
– Es cierto que mi primer deber se encuentra en la abadía, Adnár -dijo al jefe-. Sin embargo, iré mañana por la mañana y desayunaré con vos.
Adnár se sonrojó y lanzó una mirada inquieta hacia la abadesa, cuyas facciones esbozaban una sonrisa de satisfacción. El hombre asintió.
– Así lo deseo, hermana -dijo con renuencia. Estaba a punto de retirarse, pero dudaba y echó una ojeada al mercante galo como si lo viera por primera vez-. Vais mal acompañado, Ross. ¿Qué le pasa a ese barco que su capitán os ha pedido que lo remolquéis a puerto?
Ross cambió de postura.
– ¿No estoy seguro de entender lo que queréis decir con «mal acompañado»?
– Vais acompañado de un barco galo. He visto la cuerda para remolcarlo cuando entrabais en el puerto. ¿Qué le pasa al capitán? ¿No puede gobernarlo él mismo? No importa, remaremos hasta allí y hablaremos con él.
– No lo encontraréis a bordo -contestó Ross.
– ¿A bordo no?
– Así es -confirmó Fidelma-. El barco había sido abandonado cuando lo descubrimos, alejado de esta costa.
Una vez más una expresión de asombro se mostró en la cara de Adnár.
– Entonces tendremos que hablar de dos asuntos cuando vengáis mañana.
Saludando brevemente con la cabeza a la abadesa y a Ross, se dirigió enseguida hacia su barca. Oyeron cómo sus hombres introducían los remos en el agua y observaron en silencio cómo el bote retornaba en silencio hacia la playa.
– Un hombre irritante -dijo con un suspiro la abadesa-. Sin embargo, habéis tomado la decisión acertada, hermana. Dejad que os acompañemos hasta la abadía y os explicaré todo.
Su bello rostro se mostró sorprendido cuando Fidelma sacudió la cabeza en señal de negación.
– Iré a la abadía esta tarde, a la hora de la cena, hermana abadesa. Tengo que ocuparme de otros asuntos antes de eso.
– ¿Otros asuntos?
La voz de la abadesa Draigen denotaba un tono peligrosamente quejumbroso.
– Iré a tierra está tarde -repitió Fidelma, pero no le dio mayor información.
– Muy bien -dijo con desdén la abadesa Draigen-. Oiréis nuestra campana que llama para el ángelus de la tarde. Nos sentamos a comer después de las oraciones. Al inicio de la comida suena dos veces un gong.
Se fue sin decir nada más; descendió por un costado del barc hasta el interior de su barca.
Ross hizo una mueca, se apoyó en la baranda y observó a las monjas que remaban y conducían a la abadesa hasta la cala.
– Bien, hermana, yo creo que no habéis levantado grandes afectos en los corazones de la abadesa o del bó-aire.
– Mi trabajo no consiste en levantar afectos, Ross-replicó Fidelma suavemente-. Ahora, regresemos al mercante galo.
Fidelma, junto con Ross, pasó dos horas registrando otra vez el mercante galo de arriba abajo, sin descubrir ninguna otra cosa que pudiera indicar qué le había sucedido a la tripulación y al cargamento. Aparte de las manchas de sangre seca, no había nada que explicara por qué la tripulación y el cargamento de la nave habían desaparecido. Sólo Odar, el timonel, había conseguido información nueva. Se había acercado a Fidelma y a Ross casi al mismo tiempo que ellos llegaban a bordo del barco galo.
– Disculpadme, capitán, pero hay algo que deberíais ver… -empezó a decir dubitativo.
– ¿Bien? -inquirió Ross con una voz que no estimulaba precisamente a continuar; pero Odar sí lo hizo:
– He oído que vos y aquí, la hermana -dijo señalando a Fidelma- os habéis fijado en lo limpio y ordenado que está todo a bordo de este barco. Bueno, hay dos cosas que no están en su sitio.
Fidelma se interesó inmediatamente.
– Explicaos, Odar -le invitó la joven.
– Las amarras, hermana. Ambas, de popa y proa. Las amarras están cortadas.
Ross se dirigió inmediatamente al noray de roble más cercano, en la proa del barco.
– He dejado las cuerdas colgando en su sitio para que pudierais verlo -explicó Odar-. Yo me di cuenta de ello cuando estábamos amarrando hace un rato.
Ross se inclinó donde el fuerte cordaje de lino se sujetaba al noray, y empezó a estirar hacia arriba del extremo suelto que colgaba de un costado del barco. Terminaba a unos veinte pies aproximadamente, y el extremo estaba deshilachado. Fidelma lo tomó de las manos de Ross y lo examinó con atención. Sin duda el extremo estaba cortado; tajado con un hacha a juzgar por la manera en que los trozos de cuerda de lino se habían deshilachado. El grosor de la cuerda del barco confirmaba que sólo un hacha podía haberla cortado.
– ¿Y la otra amarra? -preguntó Fidelma a Odar-. ¿Está igual que ésta?
– Sí, pero podéis verlo vos misma, hermana -contestó el marinero.
Fidelma le agradeció que le hubiera hecho fijarse en ese hecho y fue a sentarse en el coronamiento. Se quedó con la vista fija en la distancia y aire malhumorado. Ross, junto a ella, la examinaba con expresión sorprendida. Sabía cuándo era mejor quedarse callado.
Al fin, Fidelma exhaló un suspiro.
– Resumamos lo que sabemos -empezó.
– Que no es mucho -añadió Ross.
– No obstante… primero, sabemos que es un barco mercante galo.
Ross asintió con énfasis.
– Cierto. Es casi la única cosa que sabemos con certeza. Yo juraría que la construcción sigue los métodos propios de Morbihan.
– ¿Lo que permite suponer que debió de zarpar de un puerto de esa zona?
– Cierto otra vez -admitió Ross-. Barcos mercantes como éste suelen comerciar a lo largo de nuestra costa.
– ¿Traen principalmente vino y lo cambian por mercancías de nuestros comerciantes?
– Así es.
– ¿El hecho de que no hubiera cargamento a bordo pudiera deberse a que el barco ya había desembarcado la carga en un puerto irlandés?
Ross se rascó la barbilla.
– Tal vez.
– Admito ese «tal vez». Sin embargo, si había un cargamento que fue retirado en el mar… extraer barricas de vino resulta un trabajo difícil. ¿No sería más simple suponer que ya había descargado los barriles de vino en un puerto irlandés y regresaba a la Galia, o sin cargamento o con un cargamento más fácil de mover en el mar?
– Resulta lógico -admitió Ross.
– Entonces creo que vamos progresando -dijo Fidelma triunfante-. Bien, reflexionemos sobre qué más sabemos. Hay sangre en el barco. Bajo cubierta. También había sangre más reciente en un trozo de lino enganchado en la jarcia, y la barandilla bajo la jarcia está manchada. Esa sangre, aunque seca, no es vieja y probablemente se ha derramado en las últimas doce o veinticuatro horas. La sangre podía ser de un miembro de la tripulación o… -hizo una pausa e intentó no pensar en Eadulf- o de un pasajero.
– ¿Por qué no de uno de los asaltantes? -preguntó Ross-. ¿Uno de los que sacó el cargamento o la tripulación?
Fidelma reflexionó respecto a eso y luego admitió la posibilidad.
– ¿Por qué no? Y, por supuesto, ¿quién dice que hubo asaltante o asaltantes? Quizá la misma tripulación retiró el cargamento y abandonó el barco. -Fidelma levantó la mano cuando Ross empezaba a hacer algunas objeciones-. Muy bien. La cuestión principal es que al parecer la sangre fue derramada cuando desapareció la tripulación; en el momento en que sucedió lo que fuera a bordo del barco.
Ross esperó a que la joven examinara el asunto en silencio.
– Las amarras de proa y popa del barco se cortaron con un hacha. De ahí concluimos que debió de estar amarrado a algo, no anclado en un puerto sin más, pues el ancla todavía está en su sitio pero las amarras están cortadas. ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente soltaron las amarras? ¿Había alguien a bordo que tenía prisa por partir de algún lugar? ¿O el barco estaba atado a otro y luego cortaron las cuerdas y lo dejaron a la deriva?
Ross lanzó una mirada de admiración a Fidelma mientras ella iba invocando posibilidades.
– ¿Cuánto tiempo lo tuvimos a la vista hasta que lo abordamos? -le preguntó al capitán de repente.
– Yo me había percatado de su existencia media hora antes de que Odar llamara nuestra atención por lo peligroso de su rumbo. Tardamos otra media hora en acercarnos y subir a bordo.
– Esto significa que el barco tenía que estar cerca de esta costa cuando sucedió lo que fuera. ¿Estáis de acuerdo?
– ¿Por qué?
– El barco sólo podía haber sido atacado entre las doce o veinticuatro horas anteriores a que lo avistáramos -dijo enderezándose repentinamente-. Vos conocéis bien esta costa, ¿no es así, Ross?
– Así es -admitió, sin jactancia-. Llevo cuarenta años surcando estas aguas.
– ¿Podéis calcular, por los vientos y las mareas, el lugar desde donde navegó este barco hasta que lo encontramos?
Ross observó los rasgos entusiasmados de Fidelma. No quería decepcionarla.
– Es difícil, incluso conociendo las mareas. Los fuertes vientos son cambiantes e imprevisibles.
Al percibir su desencanto, añadió con rapidez alguna cosa más.
– Sin embargo, tal vez pueda calcular algo bastante aproximado. Yo creo que resulta prudente decir que hay dos lugares probables. La embocadura de esta bahía o más allá en el extremo sur de esta península. Las mareas de esos puntos seguramente arrastrarían al barco hacia el lugar donde lo vimos por primera vez.
– Eso representa una amplia zona de territorio que registrar -dijo Fidelma, que seguía sin estar del todo satisfecha.
– Ese amigo al que pertenece esa saca… -Ross cambió de tema, luego continuó, dubitativo-: Ese amigo… ¿era un buen amigo?
– Sí.
Ross percibió la tensión emocional en la voz de Fidelma cuando ella pronunció esa única sílaba. Esperó un momento y luego añadió algo en voz baja.
– Yo tengo una hija de vuestra edad, hermana. Oh, está en tierra y casada. Su madre vive con otro. Yo no me las doy de conocer a las mujeres. Pero hay una cosa que sé, el marido de mi hija se perdió en el mar. Esa misma mirada de dolor y angustia en sus ojos la mañana en que la noticia llegó a Ros Ailithir es la que ahora veo en los vuestros.
Fidelma se enderezó a la defensiva y soltó un bufido de irritación.
– El hermano Eadulf es simplemente un amigo, eso es todo. Si tiene problemas, haré lo que pueda para ayudarlo.
Ross asintió con la cabeza imperturbable.
– Sí, claro -dijo en voz baja. Ella sabía que no lo engañaba con su protesta.
– Y, por el momento -continuó Fidelma-, tengo otras cosas que hacer. Mi deber es ahora para con la abadesa Draigen. Tendré que estar varios días aquí en la abadía antes de poder perder el tiempo buscando… ¿Y qué sería lo que tendría que buscar?
– Por supuesto, vuestro deber es lo primero -le aseguró Ross-. Sin embargo, si os ha de ser de ayuda, hermana, mientras estáis en tierra en la abadía yo podría llevar mi barc hasta los puntos que os he indicado para ver si hay alguna señal que nos ayude a solucionar este misterio. Dejaré a Odar y a otro hombre para que vigilen esta nave, y vos podréis llamarlos si los necesitarais.
Fidelma se sonrojó. Luego, con un movimiento brusco se inclinó y besó al viejo marino en la mejilla.
– Bendito seáis, Ross -dijo con una voz que no era fingida.
Ross sonrió, turbado.
– No es nada. Zarparemos con la primera marea de la mañana y regresaremos dentro de uno o dos días, no más. Si encontramos algo…
– Venid a decírmelo enseguida.
– Como queráis -accedió el marino.
Del otro lado de las aguas oscuras de la cala oyeron el sonido de una campana.
– Ya es hora de que me vaya a la abadía. -Fidelma se dirigió hacia la baranda del barco. Se detuvo y echó una mirada rápida por encima del hombro a Ross-. Que Dios guíe vuestro viaje, Ross -dijo la joven con expresión seria-. Me temo que hay algo malvado aquí. No me gustaría perderos.
Capítulo IV
– Y ahora, hermana, supongo que querréis inspeccionar el cadáver.
Sor Fidelma se sobresaltó sorprendida al oír la sugerencia de la abadesa Draigen. Estaban saliendo del refectorio de la abadía, donde la mayor parte de la comunidad de El Salmón de los Tres Pozos había cenado junta.
La noche ya se había posado sobre la diminuta comunidad y los edificios estaban envueltos en la penumbra, aunque se habían encendido algunas lámparas en lugares estratégicos entre los edificios para ayudar a las hermanas. Era otra noche fría, y la escarcha blanca ya recubría el suelo, casi como una capa de nieve. Los fuegos de leña humeaban entre los edificios de la abadía. Por lo que Fidelma había podido distinguir, había una docena de edificios alrededor de un patio enlosado con granito, en el que se levantaba una gran cruz. En un lado del patio, había un claustro que daba a un alto edificio de madera, la duirthech o casa de roble, que era la capilla de la abadía. De hecho la mayoría de los edificios eran de madera, principalmente con vigas de roble. El campo que rodeaba la abadía estaba lleno de robles. También había algún edificio de piedra. Fidelma supuso que eran almacenes. Dominando todos esos edificios, y situada en uno de los extremos de la duirthech, había una torre achaparrada con los bajos de piedra pero los pisos superiores de madera.
La abadía de El Salmón de los Tres Pozos no era muy diferente de muchas otras que Fidelma había visto a lo largo y ancho de los cinco reinos. Sin embargo no había muros exteriores como en las principales abadías, por ejemplo la de Ros Ailithir. Se había enterado, durante la cena en la que estaba permitida alguna conversación, al contrario de otras casas en que un lector solía leer pasajes de los Evangelios, de que la comunidad estaba constituida por tan sólo cincuenta hermanas. Bajo la dirección de la abadesa Draigen, una de las dedicaciones principales de la abadía era vigilar el reloj de agua y marcar el paso del tiempo. Al parecer, la abadía también estaba orgullosa de su biblioteca y algunas de las hermanas pasaban el tiempo copiando libros para otras comunidades. Era un sitio tranquilo, para el estudio y la contemplación.
– Bien, hermana -volvió a preguntar la abadesa-, ¿queréis ver el cadáver?
– Sí -admitió Fidelma-. Aunque me sorprende que todavía no lo hayáis enterrado. ¿Cuántos días hace que se descubrió?
La abadesa se giró en la puerta del refectorio, atravesó el patio y se encaminó hacia la capilla de madera.
– Han transcurrido seis días desde que la desafortunada fue sacada de nuestro pozo. Si hubierais tardado más en llegar, por supuesto, hubiéramos tenido que enterrarlo. Sin embargo, como estamos en invierno, el tiempo ha sido lo bastante frío para mantener el cuerpo un tiempo, y tenemos un lugar frío para guardar la comida bajo la capilla, un subterraneus, donde lo hemos colocado. Se supone que hay varias cuevas bajo los edificios de la abadía. Pero, incluso en estas condiciones, no lo hubiéramos podido conservar siempre. Hemos dispuesto que se entierre el cuerpo en el cementerio de la abadía, mañana por la mañana.
– ¿Habéis descubierto la identidad de la desafortunada?
– Deseo que resolváis ese asunto.
La abadesa atravesó el claustro, siguió por el pasillo enlosado, pasó ante las puertas de la capilla hasta la entrada de una pequeña construcción hecha con bloques de granito, cuyos muros estaban construidos con el método de la piedra seca, simplemente colocando una pieza sobre otra. Era un edificio anexo, en un lateral de la torre de madera. Este edificio de piedra, que también se comunicaba con la torre, era al parecer un almacén. El acre olor a hierbas y especies almacenadas inundó los sentidos de Fidelma y la dejó momentáneamente sin aliento. Sin embargo, era un olor agradable, refrescante.
La abadesa Draigen atravesó la estancia hasta llegar a un estante y tomó una vasija. Cogió dos cuadrados de lino y los empapó en el líquido del recipiente. Fidelma inhaló el olor estimulante de la lavanda. Con solemnidad, la abadesa Draigen le tendió el cuadrado de tela impregnado.
– Necesitaréis esto, hermana -le advirtió.
Se dirigió hasta un rincón de la estancia, desde donde empezaba a descender un tramo de escaleras. Las bajaron hasta el interior de una cueva que tendría unos treinta pies de largo, veinte pies de ancho y cuyo techo natural abovedado tenía diez pies de alto o más. Fidelma percibió lo que al principio parecían ser unas marcas de arañazos en el arco de entrada, y luego se dio cuenta de que eran los trazos grabados de un toro; no, un toro no. Era más como un ternero. La abadesa se dio cuenta de que lo estaba examinando.
– Este lugar se utilizaba antaño para el culto pagano, eso dicen. El pozo que Necht bendijo, por ejemplo. Hay algunos vestigios de los tiempos antiguos, como estas marcas de una vaca o de algún animal.
Fidelma agradeció en silencio aquella información. Se dio cuenta de que había otras escaleras que ascendían hacia la oscuridad, justo al otro lado de la entrada abovedada.
– Ésas llevan directamente arriba, a la torre de la abadía -explicó la abadesa antes de que Fidelma pudiera hacer la pregunta obvia-. Es donde alojamos nuestra modesta biblioteca y, en lo alto de la torre, nuestro orgullo…, un reloj de agua.
Penetraron en el interior mismo de la cueva. Hacía un frío mortal. Fidelma dedujo que el subterraneus tenía que estar bajo el nivel del mar en aquel punto. La cueva estaba iluminada. Enseguida vio que la luz vacilante provenía de cuatro velas altas situadas en el otro extremo.
A Fidelma no había que decirle qué era lo que yacía bajo la mortaja de lino, sobre lo que parecía ser una mesa cuyas cuatro esquinas estaban ocupadas por las velas. La silueta era fácilmente reconocible salvo porque el cuerpo parecía reducido. Fidelma se acercó con prudencia. No había mucho más en la cueva. Había algunas cajas apiladas contra un muro, y cerca había unas filas de amphorae y recipientes de arcilla cuyos olores indicaban que se usaban para contener vino y licores.
A pesar del frío, la abadesa Draigen estaba erguida. Necesitaba el trozo de tela impregnado en lavanda. Aunque se habían colocado estratégicamente hierbas y otras plantas olorosas alrededor del cuerpo, no conseguían ocultar el hedor que provenía del cadáver ya en descomposición. Fidelma contuvo la respiración y se llevó el trozo de lino hasta las fosas nasales. Con invierno glacial o no, el cadáver apestaba a podrido.
La abadesa Draigen, situada al otro lado del cadáver, sonrió levemente; su cara estaba medio oculta por el trozo de trapo impregnado en lavanda.
– El servicio del entierro tendrá lugar mañana con la primera luz, hermana, eso si no necesitáis el cadáver más tiempo para vuestra investigación. Cuanto antes se haga, mejor.
Era más una afirmación que una pregunta.
Fidelma no contestó sino que, preparándose, retiró la mortaja del cuerpo.
No importaban las veces que Fidelma se hubiera topado con la muerte -y la muerte violenta no le resultaba extraña-; siempre sentía odio ante la brutalidad que presentaba. Siempre intentaba mirarse los cadáveres como en abstracto, intentaba no pensar en ellos como seres vivientes que han sentido y que han amado, reído y disfrutado de la vida. Apretó los labios con fuerza e hizo el esfuerzo de bajar la mirada hacia la carne blanca y podrida.
– Como veréis, hermana -señaló la abadesa innecesariamente-, le han cortado la cabeza. Así que no tenemos forma de identificar a la desafortunada.
Fidelma había dirigido los ojos inmediatamente a la herida que había por encima del corazón.
– Acuchillada primero -dijo, como para sí-. La ligera magulladura indica que la herida no fue posterior a la muerte. Acuchillada en el corazón y decapitada.
La abadesa Draigen observaba a la joven dálaigh con expresión impávida.
Fidelma se obligó a examinar la carne cortada alrededor del cuello. Luego se retiró y miró el cuerpo en su totalidad.
– Una mujer joven. Poco más que en la edad de elegir. Yo aventuraría que no tenía más de dieciocho años. Quizá fuera más joven.
Sus ojos percibieron una decoloración de la carne alrededor del tobillo derecho. Fidelma frunció el ceño y lo examinó de cerca.
– ¿Es por aquí por donde estaba atada a la cuerda del pozo? -preguntó.
La abadesa Draigen negó con la cabeza.
– Las hermanas que encontraron el cadáver dijeron que estaba colgado del tobillo izquierdo y atado con una cuerda.
Fidelma se fijó en el tobillo izquierdo y vio unas débiles marcas y sangre. Sin duda, tales marcas parecían más propias de la quemadura de una cuerda y no había magulladuras, lo que mostraba que sin duda la cuerda se había colocado después de la muerte. Volvió a fijarse en el tobillo derecho. No, esa marca se había hecho en vida. Y no parecía que la hubiera hecho una cuerda. Era un círculo regular alrededor de la pierna, una franja de decoloración de dos pulgadas. La piel había quedado claramente marcada cuando la muchacha todavía estaba viva.
Fidelma pasó a fijarse en los pies. Las plantas tenían la piel endurecida y había innumerables cortes y llagas, lo que mostraba que la persona, en vida, no había tenido una existencia opulenta y probablemente no había llevado muchos zapatos. Las uñas de los pies estaban descuidadas y muchas de ellas estaban resquebrajadas y rotas. Y curiosamente, bajo las uñas, había restos de suciedad. Se había intentado limpiar el cuerpo, pero esta suciedad parecía incrustada y su textura era roja, como una arcilla de color rojo oscuro que penetrara en la misma piel de los pies.
– Supongo que el cuerpo se ha lavado desde que se extrajo del pozo -preguntó Fidelma levantando la mirada.
– Por supuesto -contestó la abadesa, al parecer irritada por la pregunta.
Era costumbre lavar el cuerpo de los muertos mientras se esperaba el entierro.
Fidelma no hizo ningún comentario más y se fijó en las piernas y el torso. No revelaban nada, salvo que, en vida, la muchacha tenía un cuerpo y unos miembros bien proporcionados. Luego puso su atención en las manos. Fidelma controló su sorpresa, pues las manos no parecían corresponderse con la imagen de los pies. Eran suaves, sin durezas, con las uñas limpias y cuidadas. Vio que la mano derecha tenía una mancha azul extraña que cubría el lateral del dedo meñique y el extremo de la mano. La misma mancha se encontraba en el pulgar y el índice. Examinó la otra mano, pero no tenía las mismas manchas. Las manos no eran las de alguien acostumbrado al trabajo manual. Sin embargo, esto contrastaba totalmente con los pies.
– Me han dicho que el cadáver sujetaba unas cosas. ¿Dónde están? -preguntó Fidelma al cabo de un rato.
La abadesa cambió de postura al pasar el peso de una pierna a otra.
– Cuando las hermanas lavaron el cuerpo y lo prepararon, le quitaron los objetos. Los tengo en mi habitación.
Fidelma contuvo una respuesta desaprobatoria que le vino a la boca. ¿Qué sentido tenía aquel examen si las pruebas vitales se habían retirado? Se contuvo y se dirigió a la abadesa.
– Haced el favor de decirme dónde estaban colocados esos objetos en el cadáver.
La abadesa Draigen resopló indignada. Obviamente no estaba acostumbrada a recibir órdenes, y menos aún de una religiosa joven.
– Sor Síomha y sor Brónach, que fueron quienes lo encontraron, os podrán informar respecto a ese punto.
– Hablaré con ellas luego -replicó Fidelma con paciencia-. Ahora, me gustaría saber dónde se encontraron los objetos.
La abadesa frunció los labios y luego se relajó un poco, pero su voz se percibió tensa.
– Había un crucifijo de cobre, con una correa de cuero, de pobre factura, agarrado en la mano derecha del cadáver. La correa estaba envuelta alrededor de la muñeca.
– ¿Parecía que lo hubieran colocado allí?
– No; los dedos de la mano estaban bien apretados alrededor de él. De hecho, las hermanas tuvieron que romper los huesos de dos dedos para sacarlo.
Fidelma se obligó a examinar la mano para verificarlo.
– Y aparte de tener que romper los dedos, cuando se lavó el cuerpo, ¿se hizo algo en particular en las manos? ¿Se les hizo la manicura?
– No lo sé. El cuerpo se lavó y limpió, según la costumbre.
– ¿Podéis hacer alguna conjetura respecto a la mancha azul?
– Yo no.
– ¿Y qué era el otro objeto que se encontró?
– Era una varilla de madera con inscripciones en ogham, en el brazo izquierdo -continuó la abadesa-. Eso estaba atado en el antebrazo y se pudo quitar más fácilmente.
– ¿Atado? ¿Y todavía la tenéis? ¿La tenéis junto con la atadura? -insistió Fidelma.
– Por supuesto -contestó la abadesa.
Fidelma retrocedió y reconoció el cadáver.
Ahora venía la parte más desagradable del trabajo.
– Necesito ayuda para darle la vuelta, abadesa Draigen -dijo-. ¿Podéis prestármela?
– ¿Es necesario? -inquirió la abadesa.
– Sí. Podéis mandar que venga otra hermana, si así lo deseáis.
La abadesa sacudió la cabeza en señal de negación. Aspiró en el trozo de tela para inhalar el olor a lavanda y luego se lo metió entre las mangas. La abadesa se acercó y ayudó a Fidelma a girar el cuerpo, primero poniéndolo sobre un lado y luego dejando la espalda a la vista. Las marcas de cardenales recientes entrecruzaban la carne blanquecina, como si el cuerpo hubiera sido azotado antes de morir. Hechas en vida, algunas de aquellas abrasiones habían rajado la piel y sangrado.
Fidelma respiró profundamente y pronto lamentó haberlo hecho, pues el hedor a podredumbre le produjo arcadas y la hizo toser. Rebuscó su tela empapada en lavanda.
– ¿Ya habéis visto bastante? -preguntó la abadesa fríamente.
Fidelma asintió entre toses.
Juntas, pusieron el cuerpo tal como estaba antes.
– ¿Supongo que ahora querréis ver los objetos encontrados en el cadáver? -preguntó la abadesa, mientras conducía a Fidelma desde la cueva hacia el almacén principal.
– Lo primero que quiero hacer, madre abadesa -contestó Fidelma-, es lavarme.
La abadesa Draigen apretó los labios, casi con una expresión maliciosa.
– Naturalmente. Entonces, venid por aquí, hermana. El hostal de los huéspedes tiene una tina y es la hora en que suelen bañarse las hermanas, así que el agua debe de estar caliente.
A Fidelma ya le habían enseñado el tech-óired, el hostal de los huéspedes de la abadía, donde se alojaría ella durante su estancia en la abadía. Era un edificio de madera, largo y bajo, dividido en media docena de habitaciones con una estancia central para una sala de baño. Allí había un recipiente de bronce en el que se calentaba agua con un fuego de leña y luego se vertía en una dabach, o tina, de madera.
La abadía parecía seguir la moda general de bañarse en los cinco reinos. La gente solía tomar un baño cada noche, el fothrucud, que tenía lugar después de la cena, mientras que lo primero que hacía por la mañana era lavarse la cara, las manos y los pies, proceso que se conocía con el nombre de indlut. El baño diario era algo más que una costumbre entre la gente de los cinco reinos, se había convertido casi en un ritual religioso. Cada hostal de los cinco reinos tenía su casa de baños.
La abadesa dejó a Fidelma en la puerta del hostal de los huéspedes y quedó en verla al cabo de una hora en sus propias habitaciones. No había nadie más en el tech-óired, así que Fidelma tenía toda la estancia para ella. Estaba a punto de entrar en su habitación cuando oyó unos ruidos provenientes de la sala de baños central.
Frunció el ceño, avanzó por el oscuro pasillo y empujó la puerta para abrirla.
Una hermana de mediana edad se estaba enderezando, después de reavivar el fuego que había debajo del contenedor de bronce, dentro del cual ya humeaba el agua. Vio a Fidelma y rápidamente bajó la mirada, cruzó las manos bajo sus hábitos e inclinó la cabeza.
– Bene vobis -saludó en voz baja.
Fidelma entró en la sala.
– Deus vobiscum -contestó, con la fórmula en latín-. No me había dado cuenta de que había otros huéspedes aquí.
– Oh, no los hay. Yo soy la doirseór de la abadía, pero también me ocupo del hostal de los huéspedes. He estado preparando el baño.
Fidelma se sorprendió un poco.
– Sois muy amable, hermana.
– Es mi deber -contestó la religiosa de mediana edad sin levantar la mirada.
Fidelma echó una mirada para examinar la sala de baños, impecablemente limpia, la tina de madera preparada y casi llena con agua caliente, la estancia caldeada con el fuego. Unas agradables hierbas olorosas impregnaban la atmósfera de la habitación. Un paño de lino estaba dispuesto con una pastilla de sléic, un jabón fragante. Cerca había un espejo y un peine junto con varios paños para secar el cuerpo. Todo estaba aseado y ordenado. Fidelma sonrió.
– Cumplís muy bien con vuestra tarea, hermana. ¿Cómo os llamáis?
– Sor Brónach -contestó la hermana.
– ¿Brónach? Sois una de las dos hermanas que encontraron el cadáver.
La religiosa se estremeció ligeramente. Sus ojos seguían sin mirar a los de Fidelma.
– Es cierto hermana. Sor Síomha y yo encontramos el cadáver -dijo haciendo una rápida genuflexión.
– Entonces me vais a ahorrar tiempo si mientras me baño me explicáis todo.
– ¿Mientras os bañáis, hermana? -preguntó sor Brónach con tono desaprobatorio.
Fidelma estaba extrañada.
– ¿No os parece bien?
– ¿A mí…? No.
La mujer se giró y, con sorprendente fuerza, levantó el recipiente de bronce que estaba al fuego y vertió el agua caliente dentro de la dabach de madera, ya en parte llena con agua humeante.
– Vuestro baño está preparado, hermana.
– Muy bien. Tengo ropa limpia y mi propia cíorbholg.
La cíorbholg era, literalmente, una bolsa para el peine, que resultaba indispensable para todas las mujeres de Irlanda, pues en esa bolsita no sólo llevaban peines sino artículos de aseo. Las antiguas leyes del Libro de Acaill incluso establecían que en ciertos casos de disputa, una mujer podía quedar exenta de responsabilidad si enseñaba su «bolsa para el peine» y su rueca, la vara de tres pies de longitud en la que se enrollaba la lana o el lino. Éstos eran los símbolos de la condición de mujer.
Fidelma fue a coger una muda de su bolsa. Era meticulosa con el arreglo personal y le gustaba que su ropa se lavara con regularidad. Había tenido pocas ocasiones para lavar o cambiarse de ropa en el pequeño barco de Ross, así que ahora aprovechaba la ocasión. Cuando regresó, sor Brónach estaba calentando más agua en el fuego.
– Si me entregáis la ropa sucia, hermana -dijo cuando Fidelma volvió a entrar-, la lavaré mientras vos os bañáis. La podemos colgar ante el fuego para que se seque.
Fidelma se lo agradeció, pero una vez más no pudo conseguir que la triste religiosa la mirara a los ojos. Se desnudó, temblando a causa del frío que hacía a pesar del fuego, y se deslizó con rapidez dentro del agua caliente de la bañera, exhalando un suspiro de satisfacción.
Alcanzó el sléic y empezó a enjabonarse el cuerpo, mientras sor Brónach recogía la ropa sucia que se había quitado y la metía dentro de un recipiente de bronce.
– Así -empezó Fidelma, mientras se deleitaba con la espuma del jabón perfumado-, me decíais que vos y sor Síomha encontrasteis el cuerpo.
– Eso es, hermana.
– ¿Y quién es sor Síomha?
– Es la administradora de la abadía, la rechtaire o, como se dice en las abadías grandes de esta tierra con la palabra latina, la dispensator.
– Decidme por favor cuándo y cómo encontrasteis el cadáver.
– Las hermanas estaban en las oraciones de mediodía y el gong tocó el inicio del tercer cadar del día.
El tercer cuarto del día empezaba a mediodía.
– Mi trabajo en aquel momento era preparar la bañera para la abadesa. Ella prefiere bañarse a esa hora. El agua se extrae del pozo principal.
Fidelma estaba reclinada en la bañera.
– ¿El pozo principal? -dijo frunciendo ligeramente el ceño-. ¿Hay más de un pozo aquí?
Brónach asintió con tristeza.
– ¿Acaso no estamos en la comunidad de Eo na dTrí dTobar? -preguntó.
– El Salmón de los Tres Pozos -repitió Fidelma, inquisitiva-. Pero eso es sólo una metáfora para referirse a Cristo.
– Incluso así, hermana, hay tres pozos en este lugar. El pozo sagrado de santa Necht, que fundó esta comunidad, y dos manantiales más pequeños que están en los bosques tras la abadía. En este momento, toda el agua se trae de las fuentes del bosque, pues la abadesa Draigen no ha acabado con los rituales de purificación del pozo principal.
Fidelma se alegró de enterarse de eso, pues le horrorizaba la idea de beber agua en la que había estado sumergido un cadáver decapitado.
– ¿Así que fuisteis a extraer agua del pozo?
– Así es, pero no pude manejar bien el mecanismo giratorio. Estaba muy duro. Luego me di cuenta de que era por el peso del cuerpo. Mientras hacía todo lo posible para enrollar la cuerda y subir el cubo de agua, llego sor Síomha para reprenderme por mi tardanza. Yo creo que ella no se creyó que yo tuviera dificultades.
– ¿Por qué? -preguntó Fidelma desde la bañera.
La monja de mediana edad dejó de remover el caldero que tenía la ropa de Fidelma en su interior y reflexionó.
– Dijo que hacía poco había sacado agua del pozo y que el mecanismo iba bien.
– ¿Alguien más había usado el pozo aquella mañana antes que sor Síomha o antes de que vos fuerais a por agua?
– No, no lo creo. No había necesidad de extraer agua hasta el mediodía.
– Continuad.
– Bueno, pues las dos tiramos del mecanismo hasta que apareció el cadáver.
– Las dos os quedasteis sorprendidas, por supuesto.
– Por supuesto. Aquello no tenía cabeza. Estábamos asustadas.
– ¿Os fijasteis en algo más del cadáver?
– ¿El crucifijo? Sí. Y, por supuesto, la vara de álamo temblón.
– ¿La vara de álamo temblón?
– Atada en el antebrazo izquierdo había una varita de madera de álamo con caracteres ogham tallados.
– ¿Y qué hicisteis con ella?
– ¿Hacer?
– ¿Qué decían los caracteres? Vos reconocisteis claramente lo que era.
Brónach se encogió de hombros.
– Ay, yo reconozco los caracteres ogham cuando los veo escritos, hermana, pero no conozco su significado.
– ¿Sor Síomha los leyó?
Brónach negó con la cabeza y levantó el recipiente de bronce del fuego, sacó la ropa con un palo y la puso en una tina con agua fría.
– ¿Así que ninguna de las dos podía leer ogham ni reconocer lo que significaba?
– Yo le dije a la abadesa entonces que creía que era algún símbolo pagano. ¿Los antiguos no ataban varillas en los cadáveres para protegerlos de las almas vengativas de los muertos?
Fidelma se quedó mirando a la hermana de mediana edad, pero estaba de espaldas, inclinada, dando golpes a la ropa para extraer el agua.
– No lo he oído nunca, sor Brónach. ¿Qué respondió la abadesa cuando le explicasteis eso?
– La abadesa Draigen se reservó la opinión.
– ¿El tono de su voz denotaba enfado?
Fidelma se levantó de la bañera y alcanzó la toalla antes de salir. Se frotó con energía, satisfecha de sentir sus miembros tonificados. Se sintió fresca y relajada cuando se puso la ropa limpia. Desde que había regresado de Roma se había dado el gusto de usar camisetas de sída o seda blanca, que se había traído de allí. Se dio cuenta de que sor Brónach lanzaba una miraba a su ropa, una mirada casi de envidia; era la primera emoción que percibía en ella su semblante casi permanentemente afligido. Encima de la ropa interior Fidelma se puso su inar marrón o túnica, que le llegaba casi hasta los pies y se ataba en la cintura con un cordón con borlas. Deslizó los pies en el interior de sus zapatos de piel, bien cortados y estrechos en la punta, cuaran, que estaban cosidos por el empeine y no necesitaban correas para atarlos.
Se giró hacia el espejo y acabó su aseo arreglándose el cabello rojizo, largo y rebelde.
Era consciente de que sor Brónach se había quedado callada, mientras acababa de lavar la ropa sucia de Fidelma.
Fidelma la recompensó con una sonrisa.
– Bueno, hermana. Me vuelvo a sentir humana.
Sor Brónach se limitó a asentir con la cabeza, sin hacer ningún comentario.
– ¿Tenéis que decirme algo más? -insistió Fidelma-. Por ejemplo, ¿qué sucedió después de que vos y sor Síomha sacarais el cuerpo del pozo?
Sor Brónach continuó con la cabeza gacha.
– Rezamos por la muerta y luego fui en busca de la abadesa mientras sor Síomha permanecía junto al cadáver.
– ¿Y regresasteis entonces directamente con la abadesa Draigen?
– En cuanto la encontré.
– ¿Y la abadesa se hizo cargo de él?
– Desde luego.
Fidelma recogió su bolsa y se giró en dirección a la puerta, pero entonces se detuvo un momento y echó una mirada atrás.
– Os estoy agradecida, sor Brónach. Os ocupáis bien de vuestro hostal de huéspedes.
Sor Brónach no alzó la vista.
– Es mi deber -dijo escuetamente.
– Sin embargo, para que el deber tenga sentido tenéis que encontrar satisfacción en su realización -replicó Fidelma-. Mi mentor, el brehon Morann de Tara, dijo una vez: cuando el deber no es más que una ley, acaba entonces el placer; pues el mayor de los deberes es el de ser feliz. Buenas noches, sor Brónach.
En la habitación de la abadesa Draigen, ésta contemplaba la cara sonrojada de Fidelma -su carne todavía estaba enrojecida después del calor del baño- con envidiosa aprobación. La abadesa estaba sentada ante una mesa sobre la que había un Evangelio encuadernado en piel, abierto en una página que había estado contemplando.
– Sentaos, hermana -le mandó-. ¿Queréis acompañarme con un vaso de vino caliente con especias para evitar el frío de la noche?
Fidelma dudó sólo un momento.
– Gracias, madre abadesa -dijo.
Cuando una joven novicia, que se había presentado como sor Lerben, la ayudante personal de la abadesa, la había conducido hasta allí, atravesando el patio de la abadía, había sentido una suave ráfaga de nieve y sabía que la noche iba a ser todavía más helada.
La abadesa se levantó y se dirigió a un estante donde había una jarra. Una barra de hierro se estaba ya calentando en el fuego y la abadesa la envolvió en un trozo de cuero, la sacó del fuego e introdujo el extremo al rojo vivo en el interior de la jarra. Luego vertió el líquido calentado en dos copas de cerámica y le ofreció una a Fidelma.
– Bien, hermana -dijo mientras iban sorbiendo con gusto el vino-, tengo esos objetos que queríais ver.
Cogió algo que estaba envuelto en un trapo y lo colocó sobre la mesa, luego se sentó enfrente y empezó de nuevo a dar sorbos mientras observaba a Fidelma por encima del borde de la copa.
Fidelma dejó la suya y desenvolvió el trapo. Había un pequeño crucifijo de cobre y la correa de cuero.
Ella se quedó observando el objeto bruñido durante un buen rato, y luego se acordó de repente del vino y dio un sorbo rápido.
– Bien, hermana -preguntó la abadesa-, ¿qué os parece?
– El crucifijo, poca cosa -contestó Fidelma-. Es de lo más común. Artesanía pobre y del tipo que se pueden permitir muchas de las hermanas. Bien podría ser artesanía local. Es un crucifijo que la mayoría de religiosas podría poseer. Si éste pertenecía a la muchacha cuyo cuerpo encontrasteis, denota que era soltera.
– En eso estoy de acuerdo. La mayor parte de las hermanas de nuestra comunidad tiene crucifijos similares, hechos de cobre. El cobre abunda en esta zona y los artesanos locales producen muchos como éste. Sin embargo, no parece que la muchacha sea de la región. Un granjero de las cercanías pensó que podía ser su hija desaparecida. Vino a ver el cuerpo pero resultó que no lo era. Su hija tenía una cicatriz que no está en este cadáver.
Fidelma alzó la cabeza y dejó de contemplar el crucifijo.
– ¿Qué? ¿Cuándo vino ese granjero?
– Vino a la abadía el día después de que encontráramos el cuerpo. Se llama Barr.
– ¿Cómo sabía que lo habíais hallado?
– Las noticias corren rápido en esta parte del mundo. Sin embargo, Barr se pasó un buen rato examinando el cuerpo, obviamente quería estar seguro. El cadáver puede ser el de una religiosa de otra región.
Ciertamente, pensó Fidelma, eso encajaría con el estado de las manos del cadáver si fuera miembro de una casa religiosa. Las mujeres que no trabajaban en el campo, sin duda los hombres también, se enorgullecían de tener las manos bien cuidadas. Las uñas se tenían siempre bien cortadas y redondeadas y se consideraba vergonzoso, tanto en los hombres como en las mujeres, tener las uñas descuidadas. Uno de los mayores insultos era llamar a alguien créchtingnech o «uñas descuidadas».
Sin embargo, no encajaba con aquellos pies tan ásperos, con la marca de unas esposas en el tobillo y con las señales de azotes en la espalda.
La abadesa había cogido otro trozo de tela y lo había dejado con cuidado sobre la mesa.
– Ésta es la varita de álamo que se encontró atada en el antebrazo izquierdo -anunció, retirando cuidadosamente la tela.
Fidelma se quedó observando una varita de álamo de unas dieciocho pulgadas de longitud. En lo primero que se fijó fue en que tenía unas muescas que señalaban unas medidas regulares, y luego, en un lateral, había una línea escrita en ogham, la antigua escritura irlandesa. Los caracteres eran más recientes que las medidas que había en el otro lado de la varilla. Los miró más de cerca, mientras con sus labios iba articulando las palabras.
– Enterradla bien. ¡ La Mórrígú se ha despertado!
Su rostro palideció. Se sentó erguida y vio que los ojos de la abadesa la miraban con curiosidad.
– ¿Reconocéis lo que es? -preguntó la abadesa Draigen en voz baja.
– Es un fé -asintió lentamente Fidelma.
Un fé, o vara de álamo temblón, normalmente con una inscripción en ogham, era la medida para los cadáveres y las tumbas. El fé era una herramienta de enterrador y era considerado el peor de los horrores; nadie, bajo ningún concepto, la sostendría o la tocaría, salvo, por supuesto, la persona cuyo trabajo consistía en medir los cadáveres y las tumbas. El fé había sido el símbolo de la muerte y de la mala suerte desde los tiempos de los antiguos dioses. Así, lo peor que se le podía decir a una persona era «ojalá el fé te mida pronto».
Se hizo un silencio, mientras Fidelma se puso a contemplar durante un buen rato la varilla de madera.
Sólo cuando oyó un suspiro, leve pero irritado, se movió, y levantó los ojos y los dirigió a los de la abadesa Draigen.
Estaba claro que la abadesa sabía bien lo que simbolizaba la varita, pues su rostro mostraba preocupación.
– ¿Veis, ahora, Fidelma de Kildare, por qué no podía permitir que el bó-aire local asumiera sus poderes respecto a este asunto? ¿Entendéis ahora por qué mandé un mensaje al abad Brocc para que enviara un dálaigh de los tribunales brehon que no tuviera que responder ante nadie más que el rey de Cashel?
Fidelma le devolvió la mirada con seriedad.
– Lo entiendo, madre abadesa -dijo en voz baja-. Aquí hay mucha maldad. Mucha maldad.
A Fidelma le costó un buen rato quedarse dormida. Nevaba copiosamente, pero no era el aire glacial que atravesaba el techo lo que la impedía dormir. Tampoco era el enigma del cuerpo decapitado lo que agitaba sus pensamientos y la mantenía despierta mientras intentaba calmar la ansiedad que le producían. Por dos veces cogió el pequeño misal que tenía sobre la mesilla y lo giró una y otra vez en sus manos, contemplándolo como si fuera a darle una respuesta a sus preguntas.
¿Qué le había sucedido a Eadulf de Seaxmund's Ham?
Hacía más de doce meses que se había alejado de Eadulf en el muelle de madera cercano al puente de Probi, en Roma, y le había obsequiado con aquel misalito. En la primera página estaba su inscripción.
Eadulf y ella se habían embarcado dos veces en la investigación de muertes de miembros de sus respectivas iglesias y se habían dado cuenta de que, aunque de caracteres opuestos, se atraían mutuamente y sus aptitudes se complementaban al buscar las soluciones de los problemas que se les planteaban. Luego llegó el momento en que cada uno tenía que tomar su camino. Ella tenía que regresar a su tierra natal y a él lo habían nombrado scriptor y consejero de Teodoro de Tarso, el recién nombrado arzobispo de Canterbury, el apóstol principal de Roma en los reinos sajones. Teodoro, que era griego, y se acababa de convertir a la Iglesia de Roma, requería que alguien le instruyera en las costumbres de sus nuevas cargas espirituales. Aunque Fidelma había creído, en aquel momento, que nunca volvería a ver a Eadulf, había pensado más de una vez en el monje sajón. Había experimentado un sentimiento de soledad y tan sólo recientemente había llegado a admitir que echaba de menos la compañía de Eadulf.
Ahora se enfrentaba a un misterio, que era más molesto para su mente que cualquiera de los enigmas que había tenido que resolver con anterioridad.
¿Por qué aquel misalito, su regalo de despedida en Roma, estaba en un mercante galo abandonado, lejos de la costa sudoeste de Irlanda? ¿Eadulf era un pasajero de aquel barco? Si era así, ¿dónde estaba? Si no era así, ¿quién era el propietario del libro? ¿Y por qué se habría desprendido Eadulf de su regalo?
Finalmente, a pesar de las preguntas que palpitaban en su mente, el sueño se apoderó de ella.
Capítulo V
Sor Brónach despertó a Fidelma cuando todavía era oscuro, aunque había esa textura reveladora en el cielo que anunciaba la inminente llegada del amanecer. Tenía un cuenco con agua caliente para el aseo y una vela encendida para que pudiera hacerlo con comodidad. Hacía un frío intenso a esa hora temprana. Apenas había acabado de vestirse cuando oyó el lento repicar de una campana. Fidelma reconoció que se trataba del tradicional toque a muerto, que según la costumbre había de señalar el paso de un alma cristiana. Al cabo de un momento regresó sor Brónach con la cabeza inclinada y los ojos mirando al suelo.
– Ha llegado el momento de la observancia, hermana -susurró.
Fidelma asintió y la siguió al exterior del hostal de huéspedes hacia la duirthech, donde al parecer se había reunido la totalidad de la comunidad. Con gran sorpresa pudo constatar que la nieve caída la noche anterior no había cubierto los edificios de la abadía, aunque observó que había una fina capa de nieve sobre los bosques y las colinas de los alrededores. Una luz misteriosa y blanca envolvía la mañana.
En el interior de la capilla de madera hacía tanto frío que alguien había encendido un fuego que ardía en un brasero situado en la parte posterior. El suelo enlosado de la duirthech desprendía humedad y frío. La abadesa Draigen estaba arrodillada detrás del altar, sobre el cual había una gran cruz de oro bastante suntuosa, casi dominando la capilla. Ante el altar, frente a la congregación, estaba el fuat, el féretro, sobre el que yacía el cuerpo de la joven desconocida.
Fidelma tomó asiento en el último banco, junto a sor Brónach. Agradecía el calor que desprendía el brasero cercano. Miró alrededor, fijándose en la opulencia del mobiliario de la capilla de madera. Además de la riqueza de la cruz del altar, en las paredes colgaban numerosos iconos con accesorios de oro, visibles desde cualquier lado. Supuso que las exequias se habían iniciado la noche anterior. El cadáver estaba envuelto en una racholl, una mortaja de lino blanco. En cada esquina del féretro una vela vacilaba bajo la leve brisa de la mañana.
La abadesa Draigen se puso en pie y lentamente empezó a palmotear a la manera tradicional del lámh-comairt, que significaba «el lamento por los muertos». Entonces las hermanas iniciaron un leve grito quejumbroso -el caoine-, el lamento. Era un sonido escalofriante a la media luz del amanecer, y a Fidelma le produjo un hormigueo en la nuca aunque lo había oído muchas veces antes. El lamento por los muertos era una costumbre que se remontaba a los tiempos anteriores a la nueva fe, los de los viejos dioses y diosas.
Unos minutos después cesó el caoine.
La abadesa Draigen se adelantó. En ese momento del ritual era costumbre que se hiciera el amra, o elegía.
Fue entonces cuando se oyó un ruido extraño, que parecía provenir de debajo del suelo enlosado de la capilla. No era muy fuerte. Era un extraño sonido como de raspaduras, un roce profundo, como cuando dos barcas de madera chocan entre sí, sacudiéndose sobre las olas del mar. Las integrantes de la comunidad se miraron unas a otras, atemorizadas.
La abadesa Draigen levantó su mano delgada pidiendo silencio.
– Hermanas, estáis perdiendo el control -las amonestó la abadesa.
Luego inclinó la cabeza y continuó el servicio.
– Hermanas, lloramos la muerte de una desconocida para nosotras, y por tanto no se puede hacer una elegía por su fallecimiento. Un alma desconocida se ha marchado hacia el abrazo sagrado de Dios. Sin embargo, Dios sabe quién es y eso es suficiente. La mano que segó su vida también Dios la conoce. Lamentamos la pérdida de esta alma pero nos regocijamos sabiendo que Dios cuida de ella.
Seis hermanas de la comunidad se adelantaron a una señal de la abadesa y levantaron el féretro hasta sus hombros y, luego, conducidas por la abadesa, se dirigieron al exterior de la capilla seguidas por el resto de la comunidad, que fue formando una fila doble tras el féretro.
Fidelma esperó para situarse al final de la fila y, al hacerlo, vio que otra religiosa también estaba esperando con el mismo propósito. Sor Brónach permanecía en su sitio con la específica intención de unirse a esa otra hermana. Primero Fidelma pensó que la mujer era exageradamente bajita, pero luego se dio cuenta de que se agarraba a un bastón y avanzaba moviendo las caderas de una forma curiosa. Estaba claro que tenía las piernas deformadas, aunque la parte superior del cuerpo era normal. Con tristeza, Fidelma vio que era joven; poseía un rostro robusto y poco agraciado y ojos acuosos de color azul. Se balanceaba de un lado a otro, avanzando con la ayuda del bastón de endrino, manteniendo bien el ritmo de la procesión. Fidelma sintió pena por la desgracia de la joven hermana y se preguntó qué le habría causado aquella debilidad.
El cielo ya estaba iluminado y con luz suficiente para que la procesión se fuera abriendo camino por entre los edificios hacia el bosque que crecía en los alrededores de la abadía. Una de las hermanas, con una suave voz de soprano, empezó a cantar en latín y las demás hermanas siguieron a coro:
Cantemus in omni die
concinentes uarie,
conclamantes Deo dignum
hymnum sanctae Mariae.
Fidelma fue susurrando la traducción para sí, mientras seguían avanzando:
Cantemos cada día,
coreando juntas variadas armonías,
declamando a Dios
un himno digno de santa María.
Se detuvieron en un pequeño claro donde estaba el cementerio de la comunidad, a juzgar por la abundancia de lápidas conmemorativas y cruces. La tierra estaba cubierta por una ligera capa de nieve. La abadesa había conducido el féretro hasta un rincón apartado. Allí las hermanas, que portaban el féretro con destreza, como si tuvieran mucha práctica, sacaron el cuerpo del interior y lo descendieron hasta la tumba, que al parecer se había excavado el día anterior con rapidez. Fidelma estaba preparada para lo que vendría luego. Era una antigua costumbre. Con unos martillos, dos hermanas rompieron en pedazos el féretro de madera sobre el que se había llevado el cuerpo. Según las antiguas supersticiones, que la fe todavía no había conseguido eliminar, había que destrozar el féretro, pues si no se hacía así, los espíritus malignos podrían usarlo para llevarse el cadáver en una excursión nocturna. Si se destruía el féretro, los espíritus malignos se veían obligados a dejar descansar el cadáver.
Una hermana, muy joven y de aspecto agradable, se acercó portando un enorme ramo hecho con espesas y verdes ramas. Fidelma reconoció que era sor Lerben, la joven novicia que la había conducido a la habitación de la abadesa la noche anterior. Las otras formaban una fila ante ella, al pie de la tumba, y a medida que pasaban por delante de sor Lerben tomaban una pequeña rama, luego se detenían ante la tumba abierta y la lanzaban en su interior. Fidelma y la religiosa tullida, ayudada por sor Brónach, estaban al final de la fila. Con una suave sonrisa, Fidelma hizo señal a sor Brónach y a la hermana tullida para que pasaran antes que ella a coger una de las ramas que quedaban, la depositaran en la fosa y luego regresaran a su sitio. La rama de abedul se llamaba ses sofais y no sólo proporcionaba al cuerpo una cobertura antes de que se echara la tierra a paladas, sino que también se consideraba que protegía al cadáver de cualquier fuerza maligna.
La abadesa Draigen se adelantó y depositó la última rama en el interior de la tumba abierta. Cuando dos hermanas empezaron a llenar la fosa con tierra, la abadesa empezó a entonar las palabras del Biait, el nombre irlandés del salmo 118, de cuya primera línea se tomaba la palabra «santo», pues se consideraba que era la invocación más poderosa para el alma afligida. Sin embargo, la abadesa Draigen no recitó el Biait en su totalidad, sino que seleccionó un fragmento.
En la aflicción invoqué al Señor; y el Señor me
escuchó y me liberó.
El Señor está a mi lado; nada temo; ¿qué podrá
hacerme el hombre?
El Señor está a mi lado y me ayuda contra mis
enemigos,
Mejor es buscar refugio en el Señor que confiar
en los hombres;
Mejor es acogerse al Señor que confiar en
príncipes.
Fidelma frunció el ceño ante la vehemencia de la recitación de la abadesa, como si las palabras tuvieran mayor significado para ella.
El trabajo había terminado. El pobre cadáver decapitado estaba enterrado y se habían dicho las oraciones y bendiciones apropiadas, de acuerdo con los rituales de la fe.
El sol estaba ya bien alto en el cielo y Fidelma sintió el débil calor de la mañana temprana; los rayos de sol de invierno sobre su rostro. El bosque se había llenado de vida, el melodioso canto de los pájaros y el suave susurro de las hojas y las ramas que se sacudían la capa de nieve con la brisa matinal cambiaban la solemnidad de aquellos actos por una serenidad gozosa.
Fidelma se dio cuenta de que las hermanas de la comunidad dirigían sus pasos hacia los edificios de la abadía. Vio a la religiosa tullida, detrás de las otras, ayudándose de su bastón para caminar, acompañada por sor Brónach. Una tos hueca la distrajo y se giró, y se encontró a la abadesa que se acercaba junto a una joven hermana que había permanecido a la derecha de la abadesa durante los actos.
– Buenos días, hermana -saludó la abadesa.
Fidelma le devolvió el saludo.
– ¿Qué ha sido aquel extraño ruido en la capilla? -preguntó inmediatamente-. La comunidad parecía bastante inquieta.
La abadesa Draigen hizo una mueca de desdén.
– Deberían saberlo. Os he mostrado nuestro subterraneus.
– Sí, pero ¿seguro que se oiría en la capilla? No se extiende por debajo de la duirthech.
– Cierto. Pero, tal como os dije, se supone que hay varias cuevas sobre las cuales se levantó la abadía y no hemos sido capaces de encontrar las entradas, salvo la de nuestro almacén. Sin duda hay una cueva bajo la capilla que seguramente se inunda y produce el sonido que hemos oído.
Fidelma admitió que era posible.
– ¿Así que lo han oído otras veces?
La abadesa Draigen se mostró súbitamente impaciente.
– Varias veces durante los meses de invierno. Es un asunto irrelevante. -Estaba claro que el asunto la cansaba. Se volvió hacia su compañera-. Ésta es sor Síomha, mi administradora, quien descubrió el cadáver con sor Brónach.
Fidelma examinó los rasgos atractivos de sor Síomha con cierta sorpresa. Eran los rasgos de una muchacha joven y angelical, no los ojos experimentados de una rechtaire o administradora de la comunidad. Fidelma intentó ocultar su sorpresa con una sonrisa tardía, pero se encontró con que no recibía una respuesta cálida por parte de sor Síomha.
– Tengo deberes que atender, hermana, así que tal vez me podríais hacer las preguntas de inmediato -dijo con tono brusco, casi irritado.
Era un tono tan diferente al que Fidelma hubiera esperado de aquella muchacha de mirada dulce que se quedó parpadeando y fue incapaz de responder durante un momento.
– Eso no puede ser -respondió impasible.
Se vio recompensada al ver la expresión de desconcierto en el rostro de sor Síomha.
Fidelma se giró para seguir a las demás hermanas.
– ¿Cómo decís, hermana? -inquirió sor Síomha con una voz que se alzaba ligeramente con tono quejumbroso, mientras daba un paso indeciso tras ella.
Fidelma la miró por encima del hombro.
– Podré veros hoy a mediodía. Me encontraréis en la residencia de los huéspedes.
Y Fidelma continuó caminando antes de que sor Síomha pudiera responder.
Poco después, la abadesa, que se había apresurado tras ella, la alcanzó. Estaba algo jadeante.
– No lo entiendo, hermana -dijo frunciendo el ceño-. Yo pensaba que la pasada noche habíais expresado vuestro deseo de hablar con mi administradora.
– Y así es, madre abadesa -dijo Fidelma-. Pero como recordaréis, también prometí tomar el desayuno con Adnár esta mañana. El sol ya se ha levantado y he de encaminarme hacia su fortaleza.
Draigen parecía desaprobar aquello.
– Yo no creo que vuestra visita a Adnár sea necesaria. Ese hombre no tiene jurisdicción sobre este asunto, gracias a Dios.
– ¿Por qué, madre abadesa? -inquirió Fidelma.
– Porque es un hombre malvado y rencoroso, capaz de lanzar graves calumnias.
– ¿Queréis decir calumnias contra vos?
La abadesa Draigen se encogió de hombros.
– No lo sé, ni me importa. Me preocupa poco lo que Adnár tenga que cotillear. Pero creo que está deseoso de haceros saber ciertos chismorreos.
– ¿Por qué quiso competir con vuestra barca para llegar al barco de Ross?
– ¿Por qué? Sin duda está resentido porque como bó-aire, y por tanto magistrado, no se le ha puesto al cargo de este asunto. Le gustaría tener cierto poder entre las gentes de su comunidad.
– ¿Y eso?
La abadesa Draigen apretó los labios, indignada.
– Porque es un hombre vanidoso, ésa es la razón. Adora su escasa autoridad.
Fidelma se detuvo repentinamente y examinó de cerca los rasgos de la abadesa.
– Adnár es el jefe de este territorio. Su fortaleza se eleva justo al otro lado de la bahía y por tanto esta abadía ha de pagarle una cuota. Sin embargo, percibo una gran animadversión entre esta abadía y Adnár.
Fidelma iba con cuidado de no personalizar.
La abadesa Draigen se sonrojó.
– Yo no puedo controlar vuestros pensamientos, hermana, o la interpretación que hacéis de lo que veis a vuestro alrededor. -Empezó a girarse y luego se detuvo-. Si pensáis desayunar con Adnár esta mañana, tenéis una buena caminata siguiendo la costa hasta el cabo donde está situada su fortaleza. Sin embargo, encontraréis un bote atado en nuestro muelle. Podéis usarlo, si queréis, pues lleva diez minutos atravesar remando la cala desde este punto.
Fidelma iba a darle las gracias, pero la abadesa ya se alejaba caminando.
La abadesa tenía razón. Era un trayecto corto y agradable, frente a la desembocadura del riachuelo, que vertía sus aguas en la cala, entre el cabo sobre el que se había construido la abadía y el promontorio de roca pelada donde se alzaba la fortaleza circular de Adnár. ¿Cómo la había llamado Ross? La fortaleza de la diosa vaca (Dún Boí). Fidelma admiró la previsión de los constructores del fuerte, pues el promontorio sobre el que se elevaba dominaba no sólo la entrada al mar, sino también la totalidad de la bahía a lo largo de varias millas. Aquella elevación se había despejado de árboles, de manera que la vista de la bahía desde aquella atalaya no tenía ningún obstáculo, ni desde los edificios de madera que se alzaban tras los muros de granito gris. Se había dado un buen uso a los árboles, pues con ellos se había construido la fortaleza.
Mientras Fidelma atravesaba remando la bahía poco profunda que separaba la abadía de la fortaleza, oyó un grito procedente de una silueta oscura situada en la muralla. Miró de forma rápida por encima del hombro y vio otra figura que corría. Obviamente, la habían visto e informaron a Adnár de ello.
Cuando Fidelma llegó con su pequeña embarcación al embarcadero situado bajo la fortaleza, el propio Adnár, acompañado de un par de guerreros, estaba esperándola en tierra. El jefe se inclinó sonriendo y fue la cortesía en persona cuando la ayudó a bajar de la barca.
– Bienvenida, hermana. ¿No ha sido un trayecto duro?
Fidelma le devolvió una sonrisa.
– En absoluto. Es una distancia corta -añadió, señalando lo que era obvio.
– Me ha parecido oír una campana llamando a servicio temprano -comentó Adnár con tono de pregunta.
– Sin duda -confirmó Fidelma-. Era el funeral por el cadáver que se encontró.
Adnár estaba sorprendido.
– ¿Significa eso que habéis descubierto la identidad del cadáver?
Fidelma negó con la cabeza. Por un momento se preguntó si había detectado una nota de ansiedad en la voz del jefe.
– La abadesa decidió que había que enterrar el cadáver sin identificar. Si se hubiera demorado más la cosa, se hubiera convertido en un peligro para la salud de la comunidad.
– ¿Un peligro? -Adnár pareció estar preocupado con sus propios pensamientos durante un momento y luego se percató de lo que quería decir Fidelma-. Oh, ya entiendo. ¿Así que por ahora no habéis llegado a ninguna conclusión?
– A ninguna.
Adnár se giró y señaló con la mano levantada el corto sendero que conducía desde el embarcadero hasta una puerta de madera en la muralla de la fortaleza.
– Dejadme que os guíe, hermana. Me alegra que hayáis venido. No estaba seguro de que así fuera.
Fidelma frunció el ceño ligeramente.
– Os dije que desayunaría con vos esta mañana. Cuando digo que haré algo, lo hago.
El alto jefe de cabello negro extendió las manos en señal de disculpa, mientras se hacía a un lado para que ella pasara primero por la puerta.
– No era mi intención ofenderos, hermana. Es sólo que la abadesa Draigen no siente aprecio por mí.
– Eso lo pude observar yo misma ayer -contestó Fidelma.
Adnár tomó un corto tramo de escaleras de piedra que conducían a un gran edificio de madera, construido con grandes vigas de roble. Las contrapuertas estaban ricamente talladas. Fidelma se dio cuenta de que los dos guerreros que los habían ido acompañando discretamente se apostaron en el extremo inferior de las escaleras, cuando Adnár empujó las puertas para abrirlas.
Fidelma respiró hondo ante la escena que se le presentaba. El salón de banquetes de Adnár era cálido: un gran fuego crepitaba en el hogar. Toda la estancia estaba ricamente decorada con un nivel muy superior al que ella hubiera esperado de un simple bó-aire, un jefe de vacas sin propiedades. El edificio era básicamente de madera, pero las paredes tenían paneles de tejo brillante. Bronces bruñidos y escudos de plata colgaban de las mismas entre ricos tapices extranjeros. Incluso había algunas sacas de libros colgadas de las paredes y un atril para leerlos. Pieles de animales, como la nutria, el ciervo y el oso, cubrían el suelo. Una mesa circular estaba ya dispuesta para la comida, llena de frutas y fiambres y quesos y jarras de agua y vino.
– Vuestra casa es generosa, Adnár -comentó Fidelma al contemplar la munificencia de la mesa.
– Sólo cuando sabe que huéspedes especiales honrarán la mesa, hermana.
Fidelma se volvió bruscamente al oír una agradable voz masculina de tenor.
Un hombre de rostro delgado entró en la estancia. A Fidelma no le gustó a primera vista. Iba bien afeitado, pero una barba incipiente le crecía casi azulada en los delgados carrillos. De hecho, todo su cuerpo era delgado, la nariz angulosa, los labios rojos no eran más que una línea, y sus ojos eran grandes esferas negras que no se quedaban quietas más de unos segundos. Lanzaban continuas miradas, y otorgaban al hombre una expresión furtiva. Encima de la camisa de color azafrán llevaba una zamarra sin mangas, sujeta con un cinturón. Del cuello le colgaba un collar de cobre. Fidelma vio que también llevaba en un costado una daga enjoyada metida en una vaina de cuero. Sólo los hombres y las mujeres de alto rango tenían permiso para llevar un daga dentro de un salón de banquetes, donde no estaban permitidas armas mayores que aquella.
El joven no había sobrepasado en mucho la edad de elegir, su madurez. Fidelma no le puso más de dieciocho años, a lo sumo diecinueve.
Adnár dio un paso adelante.
– Sor Fidelma, permitid que os presente a Olcán, hijo de Gulban, Ojos de Lince, príncipe y gobernante de Beara, en cuyo territorio os encontráis.
La mano que tendió el joven estaba húmeda y carecía de fuerza. Fidelma sintió un estremecimiento en todo el cuerpo cuando las manos entraron en contacto al saludarse. Era como tocar la carne de un cadáver.
Fidelma sabía que se equivocaba al cogerle antipatía a Olcán sólo por su aspecto. ¿Cómo era aquello de Juvenal? Fronti nulla fides. Las apariencias engañan. Ella, más que otra gente, tenía que evitar los juicios rápidos basados solamente en lo que percibía la vista.
– Bienvenida, hermana. Bienvenida. Adnár me ha dicho que habíais llegado y con qué finalidad.
Era la primera vez que veía a Olcán, pero sabía que su padre Gulban afirmaba descender del gran rey de Muman, Ailill Olum, que había gobernado durante tres o cuatro siglos y de quien procedía su propia familia. De éste descendía su propio hermano, que se sentaba en el trono de Cashel. Sin embargo, también sabía que Gulban era jefe de sólo una facción del gran clan de los Loígde.
– No tenía ni idea de que residíais aquí, Olcán -dijo la joven.
El joven negó rápidamente con la cabeza.
– No. Sólo soy un huésped que disfruta de la hospitalidad de Adnár. He venido a pescar y a cazar.
Se giró cuando se oyó una tos entre las sombras.
Detrás de él apareció un hombre bien parecido, de anchas espaldas y vestido con hábito religioso. Tendría unos cuarenta años, tal vez incluso más. Fidelma apreció sus rasgos agradables. Su cabello rojizo, que brillaba como metal bruñido bajo el sol que penetraba por la ventana, estaba cortado según la tonsura de san Juan, con la mitad anterior de su cabeza afeitada hasta una línea que iba de oreja a oreja. Tenía los ojos grandes y azules, la nariz ligeramente prominente, pero los labios rojos y graciosos. Sin embargo, su aspecto resultaba bastante siniestro porque se había pintado los párpados de negro, con zumo de baya. Era una antigua costumbre que seguían algunos religiosos; una costumbre, a decir verdad, que se remontaba a los tiempos de los druidas. Muchos misioneros irlandeses que salían al extranjero la adoptaban.
De nuevo fue Adnár el que se avanzó rápidamente para hacer las presentaciones.
– Éste es el hermano Febal, hermana -anunció-. Es mi anam-chara y atiende las necesidades espirituales de mi comunidad.
En la iglesia, era costumbre tener un «alma amiga» en quien confiar los problemas espirituales y las dudas. Fidelma sabía que en la Iglesia de Roma la costumbre era diferente; allí se animaba a la gente a confesar los pecados a un sacerdote. Pero en los cinco reinos el anam-chara era más un guía espiritual y un confidente que alguien que simplemente asignara castigos a las transgresiones espirituales. El religioso sonrió cálidamente y la saludó con un apretón de manos firme y seguro. Sin embargo, había algo en aquel hombre que no le producía confianza. Algo que le evocaba dormitorios de mujeres y picaportes accionados con suavidad. Intentó sacarse aquello de la cabeza.
Parecía que Olcán había tomado posesión del salón de banquetes de Adnár y le hizo una señal a Fidelma con la mano para que se sentara cerca de él, mientras que Adnár y el hermano Febal tomaron asiento frente a ellos en la mesa redonda. En cuanto estuvieron acomodados, un joven ayudante se acercó deprisa a servirles vino.
– ¿Está bien vuestro hermano Colgú? -preguntó Olcán-. ¿Cómo le va a nuestro nuevo rey?
– Estaba bien la última vez que lo vi en Ros Ailithir -contestó Fidelma con prudencia-. Regresó a Cashel justo antes de que yo viniera hacia aquí.
– ¡Ah, Ros Ailithir! -Olcán le lanzó una mirada apreciativa-. Todo Muman se emocionó con la noticia de cómo habíais resuelto el misterio del asesinato del venerable Dacán.
Fidelma se agitó azorada. No le gustaba que su trabajo fuera considerado por los otros como algo extraordinario.
– Era un misterio que debía ser resuelto. Y mi trabajo como abogada de los tribunales es investigar enigmas y llegar a la verdad. Sin embargo, vos decís que todo Muman se entusiasmó con mi solución. Yo dudo que eso sea verdad en lo que respecta a vuestra gente, ¿los Loígde? Salbach, vuestro anterior jefe, no salió bien parado de aquella situación.
– Salbach era un tonto ambicioso. -Olcán frunció los labios agriamente-. Mi padre, Gulban, se había enfrentado a menudo con él en las asambleas del clan. Salbach no era bienvenido en esta tierra.
– Sin embargo la gente de Beara es un clan de los Loígde -señaló Fidelma.
– Nuestra lealtad se debe primero a Gulban, y la de éste se debe al jefe de Cúan Dóir. De todas maneras, Salbach ya no es el jefe, sino Bran Finn Mael Ochtraighe. Personalmente, no me interesa la política. En esto, mi padre y yo -sonrió burlonamente- discrepamos. Mi idea es que la vida es para disfrutarla y qué mejor manera de hacerlo que cazando… -Estaba a punto de continuar, pero dudó y siguió con otra cosa-. Sin embargo, hicisteis bien en librar a nuestro pueblo de un incompetente ambicioso.
– Como ya he dicho, no cumplí más que con mi deber de abogada.
– Un trabajo en el que no todos son tan expertos. Os habéis ganado una buena reputación. Adnár me ha dicho que lo que os ha traído aquí es un misterio. ¿Es cierto?
Le pasó una bandeja con fiambres, que ella rechazó; prefirió servirse copos de avena y frutos secos y luego manzanas frescas.
– Así es -intervino Adnár rápidamente.
El hermano Febal no se había mostrado interesado por lo dicho al inicio de la conversación y se dedicaba, con la cabeza gacha, a concentrarse en su comida.
– He venido a petición de la abadesa Draigen -confirmó Fidelma-. Rogó al abad Brocc que enviara un dálaigh a la abadía.
– Ah -continuó Olcán suspirando profundamente, haciendo ver que estudiaba el poso de su copa de vino como si eso le interesara. Luego levantó la vista hacia Fidelma-. Me han dicho que la abadesa tiene una cierta reputación en esta tierra. No se la considera, ¿cómo podría decirlo? ¿«espiritualmente avanzada»? ¿No es así, hermano Febal?
Febal levantó enseguida la cabeza del plato. Dudó un poco y dirigió sus ojos azules hacia Fidelma, se la quedó mirando un momento y luego volvió a bajar la vista.
– Es tal como decís, mi príncipe. Se dice que la abadesa Draigen tiene tendencias antinaturales.
Fidelma se inclinó hacia delante con los ojos entornados dirigidos al hermano Febal.
– Quizá podáis ser más explícito, hermano.
El hermano Febal levantó de nuevo la cabeza con expresión de asombro y lanzó una mirada nerviosa a Olcán y a Adnár. Luego retomó la compostura.
– Sua cuique sunt vitia -entonó.
– Ciertamente, todos tenemos nuestros vicios -admitió Fidelma-, pero tal vez podáis decirnos lo que consideráis que son vicios de la abadesa.
– Creo que todos sabemos a qué se refiere el hermano Febal -interrumpió Adnár con mal humor, como molesto por la falta de percepción de Fidelma-. Yo creo que si se encontrara el cadáver de una joven en la abadía, y yo llevara a cabo una investigación, no iría fuera de la abadía a buscar un sospechoso y, en cuanto a un posible móvil, lo buscaría en las pasiones bajas y perversas.
Sor Fidelma se reclinó y miró a Adnár con curiosidad.
– ¿Me habéis invitado aquí para decirme esto?
Adnár inclinó la cabeza en señal de afirmación.
– Al principio os invité para que constara mi protesta por el hecho de que la Iglesia enviara a alguien de los suyos a hacerse cargo de un asunto a petición del principal sospechoso. Yo pensé que habíais venido a ayudar a exculpar a la abadesa.
– ¿Y ahora habéis cambiado de opinión? -preguntó Fidelma, que había captado la cuidada forma de expresarse del bó-aire.
Adnár lanzó una mirada incómoda a Olcán.
– Olcán me asegura que conoce vuestra reputación; que el mismo Rey Supremo confía en vos, al igual que los príncipes y princesas de otras tierras. Por tanto, me alegro de que el asunto esté en vuestras manos, hermana, pues sé que no exculparéis al culpable.
Fidelma estudiaba al hombre intentando que no se notara su sorpresa. Que una acusación como aquella se formulara contra el jefe de una comunidad religiosa era un asunto grave.
– Permitidme que sea clara, Adnár -dijo la joven lentamente-. ¿Estáis afirmando abiertamente que la abadesa Draigen es responsable de la muerte de esa joven y que el motivo es ocultar su propia debilidad sexual?
Adnár estaba a punto de contestar cuando Olcán intervino.
– No, yo no creo que Adnár esté haciendo una acusación oficial. Está indicando una línea de investigación obvia. Todo el mundo sabe por aquí que la abadesa Draigen siente predilección por las jóvenes religiosas atractivas y las anima a entrar en la abadía. Eso no son más que chismorreos corrientes. Ahora tenemos el cadáver de una joven en la abadía. Yo creo que Adnár os está diciendo que no estaría de más examinar si algo malo ha pasado en el interior de sus paredes.
Fidelma examinaba al joven mientras éste hablaba. Parecía hacerlo con sincera convicción y honestidad, pero era lo bastante inteligente como para apartar a Adnár de un sendero peligroso que le podría llevar a verse acusado de difundir historias peligrosas concernientes a la abadesa. Al hermano Febal no parecía interesarle aquel asunto, y seguía sirviéndose comida de la mesa. Olcán parecía ansioso por saber el alcance de la situación.
Fidelma suspiró profundamente.
– Muy bien. Esta conversación no saldrá de estos muros -admitió finalmente-. A cambio, yo me comprometo a investigar cualquier información que pudiera conducir al culpable, cualquiera que fuera su posición o rango.
Olcán se reclinó aliviado.
– Eso es lo único que le importa a Adnár, ¿no es así?
El jefe hizo un gesto afirmativo.
– Yo estoy seguro de que vais a encontrar a mucha gente en los alrededores que confirmará nuestra opinión acerca de la abadesa Draigen. El hermano Febal habla como hombre de iglesia. Está muy preocupado por las historias que oye sobre la abadesa, y vela por la buena reputación de la fe.
Fidelma miró al religioso con agudeza.
– ¿Hay muchas historias?
– Varias -admitió el hermano Febal.
– ¿Y alguna de ellas se ha demostrado?
El hermano Febal se encogió de hombros con indiferencia.
– Hay varias historias -repitió-. Valeat quantum valere potest.
Añadió esa frase que se utiliza cuando una persona da una información que no se ha comprobado y que significa «Dadle el valor que se merezca».
Fidelma mostró su desconfianza.
– Muy bien. Pero si vuestra acusación es cierta, tendríais que aceptar que mucha gente de la abadía está en connivencia con la abadesa. Para llegar a una conclusión lógica, alguien más tenía que saber que la abadesa mantenía una relación con la muchacha asesinada. Si el cadáver fuera de un miembro de la comunidad de la abadía, seguro que alguien lo habría sabido y, si así fuera, he ahí la connivencia. Si no, la muchacha sería de la zona, en cuyo caso, ¿por qué no se os ha informado de su desaparición, Adnár, ya que sois el bó-aire? O podría ser una forastera que supongamos se alojaba en la abadía. De nuevo, la comunidad de la abadía lo habría sabido.
El hermano Febal clavó rápidamente sus ojos en Fidelma.
– Esto es una muestra de vuestros poderes deductivos, hermana -dijo con tono cálido-. Lo único que piden mis señores es que uséis vuestro talento legítimamente para encontrar al culpable. Res in cardine est.
Fidelma había empezado a sentirse muy molesta ante lo que consideraba un tono protector del hermano. También le fastidiaban sus discutibles latinajos. Decir que «el asunto está en el gozne de la puerta» implicaba que Fidelma hallaría la verdad con presteza. Pero había precedido su comentario con un insulto deliberado y ella decidió manifestar su desacuerdo con la sugerencia del hermano Febal de que no iba a llevar a cabo la investigación justamente.
– La validez de mi juramento, como abogada de los tribunales de los cinco reinos, nunca se había visto cuestionada con anterioridad -replicó con ira.
Olcán se adelantó inmediatamente y posó su mano sobre el brazo de la joven para tranquilizarla.
– Mi querida hermana, creo que el hermano Febal no se ha expresado bien. Yo creo que él simplemente quiere manifestar cuánto le preocupa este asunto. Sin duda, Adnár y yo estamos muy afectados. Después de todo, el asesinato se ha cometido en el territorio de Adnár, así que estaréis de acuerdo en que es legítimo que él, como magistrado, muestre su inquietud. Adnár debe lealtad a mi padre, Gulban, cuyos intereses me veo obligado a representar. Por tanto, yo también comparto su temor.
Fidelma suspiró para sí. Sabía que a veces daba rienda suelta a su ira muy fácilmente.
– Por supuesto -respondió la joven haciendo un esfuerzo para sonreír levemente-. Simplemente ocurre que defiendo mi reputación cuando se trata de juicios y de leyes.
– Nos alegra dejar este asunto en vuestras competentes manos -admitió Olcán-. Estoy seguro de que el hermano Febal lamenta que sus palabras no fueran las mejores…
El hermano Febal sonrió de modo conciliador.
– Peccavi -dijo, poniéndose la mano en el corazón, expresando en latín que había pecado-. Fidelma no se molestó en contestarle.
Olcán quiso acabar con aquel momento embarazoso.
– Ahora, ocupémonos de otros asuntos. ¿Es vuestra primera visita a esta tierra de Beara?
Fidelma confesó que así era, pues nunca había estado en aquella península.
– Es un lugar bello, incluso en pleno invierno. Es una tierra de los inicios primordiales de nuestro pueblo -dijo Olcán con entusiasmo-. ¿Sabíais que en esta costa desembarcaron los hijos de Mil, el primero de los gaélicos? ¿Donde Amairgen, el druida, prometió a las tres diosas de Dé Danaan, Banba, Fodhla y Éire, que el país llevaría para siempre sus nombres?
Fidelma se sintió de repente divertida por el entusiasmo que mostraba el joven por su territorio nativo.
– Tal vez cuando acabe aquí pueda conocer mejor vuestra tierra -replicó Fidelma con solemnidad.
– Entonces me encantará acompañaros -se ofreció Olcán-. Porque, desde la ladera de la montaña que tenemos detrás de nosotros, puedo mostraros la lejana isla donde el dios de la muerte, Donn, reunió las almas de los difuntos para transportarlas en su gran barco negro hacia el oeste, al Más Allá. También Adnár conoce bien la historia local. ¿No es así, Adnár?
El jefe inclinó la cabeza secamente en señal de afirmación.
– Como dice Olcán, si deseáis ver los antiguos lugares de esta isla, estaríamos encantados de serviros de guías.
– Me encantaría -admitió Fidelma, pues sentía gran fascinación por las antiguas leyendas de su tierra-. Pero ahora he de regresar a la abadía para continuar mi investigación.
Se levantó de la mesa y los hombres se levantaron con ella de mala gana.
– Ha sido un placer conoceros, Fidelma -dijo Olcán cuando llegaron a las escaleras y se detuvieron un momento-. Es muy triste, sin embargo, que este encuentro se haya debido a un acontecimiento tan terrible.
La bahía se veía iluminada por la pálida luz del sol. Olcán miró hacia donde estaba anclado el mercante galo, el único barco en la bahía.
– ¿Es ése el barco que os trajo desde Ros Ailithir? -preguntó el hombre observando sus formas extrañas con repentino interés.
Fidelma le resumió rápidamente el misterio.
Entonces intervino Adnár.
– Voy a enviar a mis hombres a bordo del barco galo esta tarde -dijo con decisión.
Fidelma se volvió hacia él, asombrada.
– ¿Con qué propósito?
Adnár le devolvió una sonrisa de suficiencia.
– Estoy seguro de que conocéis el derecho de salvamento.
Su tono produjo gran indignación en Fidelma.
– Si vuestra intención es hablar con sarcasmo, Adnár, os daré un consejo al respecto: nunca le gana a la lógica -replicó fríamente-. Conozco el derecho de salvamento y os vuelvo a preguntar en qué os basáis para pretender enviar a vuestros hombres a reclamar el barco galo.
Olcán sonrió sardónicamente ante la vergüenza de Adnár, que tenía las mejillas rojas.
Con resentimiento, el bó-aire apretó los labios.
– Conozco bien los textos del Mur-Bretha, hermana. Puesto que soy magistrado de una franja de costa he de conocer esas cosas. Cualquier salvamento que se traiga a esta costa me pertenece…
Olcán se volvió hacia Fidelma con una sonrisa compungida.
– ¿Seguro que es así, hermana? Pero siempre que el objeto de salvamento esté valorado en cinco séts o vacas. Si vale más, lo que supere esa cantidad se tiene que dividir, un tercio para el bó-aire, un tercio para el gobernador de este territorio, mi padre, y un tercio para los jefes de los principales clanes de esta zona.
Fidelma contempló la cara triunfante de Adnár y se volvió hacia Olcán con expresión grave.
– Os habéis olvidado de añadir, en vuestra exposición de las leyes del mar, que vuestro padre también tendrá que dar un cuarto de su parte al rey de la provincia, mi hermano, y el rey de la provincia tendrá entonces que darle un cuarto de esa parte al Rey Supremo. En eso consiste estrictamente la ley del salvamento.
Olcán se rió entre dientes apreciando el conocimiento de Fidelma del derecho de salvamento.
– Caramba, hacéis honor a vuestra reputación, sor Fidelma.
A decir verdad, Fidelma acababa de leer los textos del Mur-Bretha mientras investigaba el problema de Ros Ailithir. En ese momento, se había dado cuenta de que su conocimiento de las leyes del mar era muy deficiente. Sólo su estudio reciente la había hecho una buena conocedora del tema.
– Así pues también sabréis -añadió Adnár casi con malicia- que como bó-aire he de imponer una multa a Ross por no mandar un aviso inmediato, a mí y a los jefes de este distrito, de que había traído ese barco salvado hasta este puerto. Eso también lo dice la ley.
Fidelma miró el rostro sonriente y burlón de Adnár, pero permaneció digna. Empezó a sacudir lentamente la cabeza en señal de negación, y vio que la expresión del hombre mudaba hacia el desconcierto.
– Tenéis que estudiar las leyes del frith-fairrgi, o «hallazgos en el mar», con más atención.
– ¿Por qué? -inquirió Adnár, ya perdida su anterior confianza ante la seguridad demostrada por la monja.
– Porque si hubierais estudiado el texto atentamente, hubierais visto que si un hombre recupera un artículo valioso que estuviera flotando en el mar, lo cual incluye un barco al igual que meros restos, y ha rescatado ese artículo a una distancia superior a nueve olas de la costa, tiene derecho a quedarse con él y ninguna persona puede reclamarlo, ni siquiera el Rey Supremo. El barco, por lo tanto, pertenece a Ross y a nadie más. Sólo si el rescate se ha realizado dentro de esa distancia de nueve olas de la costa tenéis derecho a reclamarlo.
La distancia de nueve olas era lo que se conocía como forrach y equivalía a ciento cuarenta y cuatro pies. Así que Ross había encontrado el barco galo a una distancia muy alejada de las aguas territoriales.
La distancia de nueve olas tenía un simbolismo que se remontaba a la época pagana. Incluso ahora, entre aquellos que pretendían creer en la fe de Cristo, el símbolo mágico de las nueve olas era totalmente aceptado. Hacía dos años, cuando la terrible peste amarilla había asolado los cinco reinos de Irlanda, Colman, el profesor principal del colegio de san Finbarr en Cork, había huido con sus alumnos a una isla para poner una distancia de nueve olas entre él y la tierra de Irlanda. Había afirmado que «la peste no sobrepasa las nueve olas».
Adnár se quedó mirando a Fidelma consternado.
– ¿Estáis bromeando? -preguntó, casi apretando los dientes.
Olcán vio que Fidelma fruncía el ceño y la desarmó con una risotada.
– Por supuesto que no, Adnár. Ningún oficial de los tribunales se tomaría a broma la ley. Vos, mi querido bó-aire, estáis mal informado.
Adnár se giró y miró enojado al joven príncipe.
– Pero… -empezó a protestar, pero se calló ante la rápida mirada airada de Olcán.
– ¡Basta! Este asunto me aburre, y estoy seguro de que a sor Fidelma también. -Sonrió a la joven amablemente-. Ahora tenemos que dejarla regresar a la abadía. ¿Os acordaréis del consejo de Adnár y del hermano Febal? Sí, estoy seguro de que así será -continuó antes de que la hermana pudiera contestar-. Sin embargo, si deseáis algo durante vuestra estancia en nuestra tierra de Beara no tenéis más que pedirlo. Creo que hablo en el nombre de mi padre, Gulban, y en el mío propio.
– Eso es bueno saberlo, Olcán -contestó Fidelma-. Y ahora, voy a ocuparme de problemas más urgentes. Agradezco vuestra hospitalidad, Adnár… y vuestro consejo.
Se dio cuenta de que la observaban desde los muros de la fortaleza mientras ella se dirigía al embarcadero y un guerrero silencioso la ayudaba a subir al bote. Vio que la seguían mirando cuando se inclinó y empezó a remar rítmicamente para que la pequeña embarcación avanzara sobre las olas de regreso a la abadía. Se sentía incómoda. Había algo de lo acontecido durante su visita a la fortaleza de Adnár que la preocupaba.
Adnár y Olcán eran una compañía grata. Pero no acababa de entender por qué le resultaban antipáticos. El aspecto físico de Olcán era bastante repelente, pero no era desagradable. Adnár había intentado marcarse un tanto respecto al salvamento del barco galo. No tenía que culparlo por ello. Lo que le preocupaba más era esa casi irracional aversión que sentía hacia ellos, que no surgía de un análisis lógico. Había algo que no le infundía ninguna confianza y sintió que inmediatamente se le erizaban los pelos. Tal vez le ofendían las calumnias vertidas contra Draigen. No tardaría en averiguar si las historias eran ciertas. Y si lo eran, ¿ese hecho implicaba alguna culpabilidad por parte de la comunidad de la abadía? Pues, si había culpa, la totalidad de la comunidad no podía ser ajena a ella.
Fue manejando la embarcación hasta el embarcadero de la abadía y una vez más se preguntó si aquellas acusaciones contendrían algo de verdad.
Cuando amarró el bote y se dirigía a la playa, oyó el sonido de un gong.
Capítulo VI
Cuando sor Síomha no apareció en la residencia de huéspedes media hora después de mediodía, a la hora en que la había citado Fidelma, ésta decidió ir en busca de la administradora de la comunidad. Comprobó la hora al pasar ante el reloj de sol de bronce situado en el centro del patio que ostentaba una rimbombante inscripción en latín: Horas non numero nisi serenas («No cuento las horas si no son soleadas»). El día era frío pero, sin duda, claro y soleado. Las nubes con nieve que habían pasado durante la noche hacía tiempo que se habían ido.
Fue la joven sor Lerben quien pudo indicar el camino a Fidelma hasta la torre que se elevaba detrás de la iglesia de madera. Fidelma había descubierto que sor Lerben era más una criada personal que una simple ayudante de la abadesa. Lerben dijo a Fidelma que encontraría a sor Síomha en la torre, ocupándose del reloj de agua. La torre era una gran construcción situada justo al lado del almacén de piedra donde Fidelma había entrado la noche anterior. La base de la torre era de piedra y los pisos superiores de madera, y alcanzaban una altura de treinta y cinco pies. Fidelma vio, en la parte superior de la torre, la campana principal que llamaba a la oración a los miembros de la comunidad.
A medida que ascendía por las escaleras de madera en el interior de la base de piedra, Fidelma se fue sintiendo más molesta por la arrogancia de la administradora, que había ignorado su requerimiento. Si un dálaigh exigía la presencia de un testigo, éste tenía que obedecer so pena de recibir una multa. Fidelma decidió que se aseguraría de que la orgullosa sor Síomha aprendiera la lección.
La torre cuadrada estaba constituida por una serie de salas situadas una encima de la otra, con suelo de tablas de abedul que se apoyaban en pesadas vigas de roble. Unas escaleras conducían de una sala a otra. Cada cámara tenía cuatro ventanitas que daban a los cuatro lados del edificio, pero esas aberturas oscurecían las estancias en vez de proporcionarles luz. La torre en sí, o al menos los dos primeros pisos, estaba ocupada por la tech-screptra, la «casa de los manuscritos» o biblioteca de la comunidad. Unos marcos de madera recorrían la habitación con filas de perchas o colgadores. De cada uno de ellos pendía una tiag liubhar o saca para libro.
Fidelma se detuvo asombrada ante aquella colección de volúmenes que poseía la abadía de El Salmón de los Tres Pozos. Debía de haber más de cincuenta colgados de los ganchos en los dos primeros pisos. Fidelma examinó con atención varios de ellos y encontró, para gran sorpresa suya, copias de los trabajos del eminente erudito irlandés Longarad de Sliabh Marga. Otra saca contenía las obras de Dallán Forgaill de Connacht, que había presidido las grandes asambleas de bardos de su tiempo y que había sido asesinado hacía setenta años. Las sospechas habían recaído en Guaire el Hospitalario, rey de Connacht, pero nunca se pudo probar su implicación. Era uno de los grandes misterios que Fidelma consideraba a menudo, y habría deseado vivir en aquellos tiempos para poder resolver el enigma de la muerte de Dallán.
Miró en el interior de una tercera saca y encontró una copia de Teagasc Rí, La enseñanza del Rey. El autor de este trabajo era el Rey Supremo Cormac Mac Art, que había muerto en Tara en 254. Aunque no se convirtió a la fe, era conocido como uno de los monarcas más sabios y benefactores. Había escrito el libro de instrucciones sobre la vida, la salud, el matrimonio y las costumbres. Fidelma sonrió al recordar su primer día de enseñanza con su mentor, el brehon Morann de Tara. Se había mostrado tímida y casi con miedo a hablar. Morann había citado una línea del libro de Cormac: «Si sois demasiado habladora, no os prestarán atención; si sois demasiado callada, no os tomarán en consideración».
Fidelma frunció el ceño mientras examinaba las hojas de pergamino del libro. Muchas de ellas estaban manchadas de un barro rojizo. ¿Cómo podía permitir cualquier buen bibliotecario que un tesoro como ése estuviera tan pintarrajeado? Pensó en hablar de ello con la bibliotecaria y volvió a dejarlo en su saca, mientras se echaba en cara haberse olvidado momentáneamente del propósito que la había llevado a la torre.
Con desgana, salió de la biblioteca y subió hasta el tercer piso. Allí había una habitación dispuesta para los escribas y copistas de la comunidad. Ahora estaba vacía, pero había escritorios preparados con montones de plumas de oca, cisne y cuervo listas para ser afiladas. Algunos tableros estaban ya con las vitelas, las pieles de cordero, cabra o ternero extendidas. Había botes de tinta hecha con carbón, negra y duradera.
Fidelma miró en torno suyo y supuso que los escribientes que ocupaban la sala estaban comiendo después del ángelus de mediodía. El pálido sol se filtraba hasta la habitación a través de las ventanas del sur y del oeste, y la iluminaba con un haz de luz traslúcida, que le daba un aspecto cálido y cómodo a pesar del aire glacial. Era un lugar espacioso y seguro para trabajar, le pareció a Fidelma. Desde allí la vista era impresionante. Hacia el sur y el oeste, a través de las ventanas, veía el mar reluciente y los cabos entre los que se extendía la cala. El barco galo seguía anclado. Tenía las velas enrolladas pero a bordo no se veía señal de Odar ni de sus hombres. Supuso que estarían descansando o comiendo. El agua chispeaba alrededor de la nave, reflejando el azul pastel del cielo. Mirando directamente hacia el oeste, se veía la fortaleza de Adnár, y si se dirigía la vista hacia el norte y el este, los bosques y los picos cubiertos de nieve de las montañas que había detrás de la abadía; picos que recorrían la península como la espalda de un lagarto.
Se acercó a la ventana orientada al norte para mirar. Abajo, los edificios de la abadía se extendían alrededor de un gran claro al pie del cabo. El lugar parecía desierto ahora, y le confirmaba que las hermanas estaban comiendo en el refectorio. La abadía de El Salmón de los Tres Pozos estaba, sin duda, situada en un lugar realmente hermoso. La gran cruz se alzaba, blanca, bajo el sol. Justo debajo estaba el patio, con el reloj de sol en el centro. Había numerosos edificios que no se comunicaban entre sí y que formaban los laterales del patio, con la gran iglesia de madera, la duirthech, ocupando el lateral sur del patio enlosado. Detrás de los edificios principales que daban al patio había otras muchas construcciones de madera y algunas de piedra, donde vivían y trabajaban los miembros de la comunidad.
Fidelma estaba a punto de regresar al interior de la estancia cuando vio algo que se movía en un sendero, a una media milla de distancia de la abadía. Había un caminito que parecía descender de las montañas, desaparecía tras una línea de árboles e iba probablemente en dirección a la fortaleza de Adnár. Una docena de jinetes avanzaba con cautela por aquel sendero. Fidelma entornó los ojos para ver mejor. Tras los jinetes, más hombres avanzaban corriendo. Sintió lástima de ellos al ver que tenían que mantener el paso de los caballos por aquel terreno rocoso e inclinado.
No podía distinguir nada, salvo que los primeros caballeros iban ricamente equipados. El sol hacía relucir los vivos colores de sus vestimentas y también centellear los bruñidos escudos de varios de los hombres montados. A la cabeza de la columna, uno de los jinetes portaba un gran estandarte. Una corriente de seda, con emblemas que ella no podía distinguir, se sacudía y retorcía bajo la brisa. Fidelma frunció el ceño al ver algo extraño en los hombros de uno de los jinetes. Desde allí, en un primer momento le pareció que tuviera dos cabezas. ¡No! De vez en cuando veía que aquella cosa se movía, y se dio cuenta de que encaramado en el hombro del jinete iba un gran halcón. La fila de caballeros, con los infantes tras ellos, pasó bajó la hilera de árboles y Fidelma los perdió de vista.
Se quedó un rato preguntándose si volvería a verlos de nuevo, pero el espeso robledal los ocultaba. Sintió curiosidad por saber quiénes podrían ser y luego se olvidó. No tenía sentido perder el tiempo en eso si no tenía manera de contestar la pregunta.
Se alejó de la ventana y se dirigió hacia las escaleras que conducían al cuarto y último piso de la torre.
Entró en el piso superior por una trampilla, sin detenerse a llamar o anunciar de alguna manera su presencia.
Sor Síomha estaba inclinada sobre un gran cuenco de bronce que estaba colocado sobre un hogar de piedra y humeaba suavemente. La rechtaire de la comunidad alzó la mirada airada con un airado fruncimiento de ceño y luego cambió un poco de expresión al reconocer a Fidelma.
– Me preguntaba cuándo vendríais -dijo la administradora de la comunidad con tono irritado.
Por una vez, Fidelma se quedó sin palabras. Abrió bien los ojos de forma involuntaria.
Sor Síomha se detuvo a ajustar un cuenquito de cobre que flotaba sobre el gran recipiente de bronce y luego se irguió y se giró hacia Fidelma.
Una vez más a Fidelma le pareció que aquella cara angelical no encajaba con la actitud y el cargo de rechtaire. Fidelma la examinó minuciosamente; tenía los ojos grandes y de color ámbar. Sus labios eran carnosos y aquí y allá un mechón de cabello negro asomaba por debajo de su tocado. Su rostro estaba salpicado de pecas. La joven hermana transmitía una imagen de ingenuidad e inocencia. Sin embargo, algo brillaba en el fondo de aquellos ojos color de ámbar, una expresión que a Fidelma le costaba interpretar. Era un fuego como de inquietud y enfado.
Fidelma frunció el ceño e intentó recuperar su enojo.
– Quedamos en encontrarnos en el hostal a mediodía… -empezó a decir, pero con gran sorpresa vio que la joven hermana negaba firmemente con la cabeza.
– No quedamos en nada -replicó con tono brusco-. Vos me dijisteis que estuviera allí a mediodía y luego os marchasteis antes de que pudiera contestar.
Fidelma estaba asombrada. Desde luego era una interpretación de la conversación. Sin embargo, había que tener en cuenta el atrevimiento inicial de la joven, que había hecho reaccionar a Fidelma para poner freno a la insolencia y falta de respeto que mostraba hacia su labor. Obviamente, no había aprendido la lección.
– ¿Os dais cuenta, sor Síomha, de que soy abogada de los tribunales y que tengo ciertos derechos? Os he convocado ante mi presencia como testigo, y el hecho de que hayáis desobedecido os obliga a pagar una multa.
Sor Síomha sonrió con arrogancia.
– No me preocupan vuestras leyes. Yo soy la administradora de esta comunidad y son mis responsabilidades aquí las que requieren mi atención. Mi primer deber es con mi abadesa y la regla de esta comunidad.
Fidelma tragó saliva bruscamente.
No sabía si el comportamiento de la joven hermana se debía a la inocencia o simplemente a la terquedad.
– Entonces tenéis mucho que aprender -contestó Fidelma cortante-. Me pagaréis esa multa, pues yo la encuentro justa y, para asegurarme de vuestra buena disposición, eso tendrá lugar ante la abadesa Draigen. Mientras tanto, explicadme cómo es que estabais con sor Brónach cuando el cadáver se sacó del pozo.
Sor Síomha abrió la boca como si fuera a discutir con Fidelma, pero luego cambió de opinión. Entonces se dirigió a una silla y se dejó caer en ella. Nada en su porte indicaba que era una religiosa. No se movía con calma, no cruzaba las manos con modestia, no había sumisión contemplativa. Su cuerpo mostraba agresividad y arrogancia.
Era el único asiento que había en la habitación, y a Fidelma no le quedó más remedio que quedarse de pie ante la muchacha sentada. Fidelma echó rápidamente una mirada alrededor. La estancia, como las otras, tenía cuatro ventanas, pero eran más grandes que las de los pisos inferiores. Había un montón de leños y ramitas en un rincón. En el otro lado, estaba el hogar de piedra cuyo humo se escapaba por la abertura oeste, aunque, con la brisa cambiante, a veces el humo volvía hacia el interior y llenaba la habitación de un olor acre. Una mesita, con tablillas para escribir y algunos graib, o estilos de metal, era el único mobiliario que había. Sin embargo, delante de la ventana norte había un gran gong de cobre y un palo.
En otro rincón había una escalera que daba acceso al terrado de la torre, donde estaba la estructura de la que colgaba la gran campana de bronce. Cuando llegaba la hora de un servicio o de una oración, una hermana subía y la hacía sonar.
Fidelma reparó en todo esto con una breve mirada. Luego, volvió a posar la vista sobre sor Síomha, que seguía sentada.
– No habéis contestado mi pregunta -dijo Fidelma con suavidad.
– Sin duda sor Brónach os ha dicho lo que sucedió -respondió con tozudez.
La expresión de Fidelma dejaba traslucir un fulgor peligroso.
– Y ahora me lo vais a decir vos.
La administradora contuvo un suspiro. Su voz sonó monótona, como la de un niño que repite una lección ya sabida.
– Era la obligación de sor Brónach sacar agua del pozo cada día. Cuando la abadesa Draigen regresa de las oraciones de mediodía en la iglesia, sor Brónach ya tiene normalmente el agua preparada en su habitación. Aquel día no había rastro del agua ni de sor Brónach. Yo estaba con la abadesa y ésta me pidió, como administradora que soy, que fuera en busca de Brónach…
– ¿Sor Brónach es la portera de esta abadía, no es así? -interrumpió Fidelma, que conocía perfectamente la respuesta, pero que buscaba la manera de cortar aquel tono monótono.
Síomha parecía desconcertada, pero movió ligeramente la cabeza en un gesto afirmativo.
– Lleva aquí muchos años. Es la de más edad de casi todas las integrantes de esta comunidad, salvo por la bibliotecaria, que es la mayor. Tiene ese cargo más por su edad que por su capacidad.
– No es de vuestro agrado, ¿no es así? -observó Fidelma secamente.
– ¿Agrado? -La joven se mostró sorprendida por la pregunta-. ¿No fue Esopo quien escribió que no pueden agradarse las cosas que no se parecen? Entre sor Brónach y yo no hay ninguna afinidad.
– No hace falta ser el alma gemela de alguien para sentir afecto por él.
– La compasión no es la base del afecto -replicó la joven-. Ése es el único sentimiento que me despierta sor Brónach.
Fidelma se dio cuenta de que sor Síomha no carecía de inteligencia, a pesar de su vanidad. Tenía una habilidad verbal que ocultaba sus pensamientos más íntimos. Pero, al menos, Fidelma había cortado su tono. Se podía percibir mucho más cuando la voz era más animada. Fidelma decidió probar con otra táctica.
– Tengo la impresión de que no tenéis amistad con muchas de las hermanas de la comunidad. ¿Es así?
Esa idea la había colegido de su charla con sor Brónach, pero le sorprendió ver que Síomha no la negaba.
– Como administradora, mi trabajo no consiste en agradar a todos. Tengo que tomar muchas decisiones. No todas ellas son del gusto de la comunidad. Pero soy rechtaire y tengo un puesto de responsabilidad.
– Pero vuestras decisiones requieren la aprobación de la abadesa Draigen, por supuesto.
– La abadesa confía en mí implícitamente -dijo la joven con cierta jactancia.
– Ya entiendo. Bien, continuemos con el descubrimiento del cuerpo. Así que, a petición de la madre abadesa, fuisteis en busca de sor Brónach.
– Estaba junto al pozo, pero tenía dificultades para tirar de la cuerda. Yo pensé que intentaba excusar su tardanza.
– ¿Ah sí? ¿Y eso?
– Yo había sacado agua una o dos horas antes y no me había costado.
Fidelma se inclinó rápidamente.
– ¿Recordáis con precisión a qué hora habíais sacado agua del pozo?
Sor Síomha ladeó la cabeza, como reflexionando.
– No más de dos horas antes.
– Y en ese momento no había por supuesto nada extraño…
– Si hubiera habido algo -contestó sor Síomha con gran ironía-, yo lo hubiera dicho.
– Por supuesto. Pero, ¿había algo anormal alrededor del pozo? Algún rastro inquietante, manchas de sangre en la nieve?
– Nada.
– ¿Había alguien más con vos?
– ¿Por qué habría de haber alguien?
– No importa. Simplemente quería asegurarme de que podíamos limitar el tiempo en que el cuerpo se metió en el pozo. Al parecer la muchacha fue introducida en el poco tiempo antes de ser encontrada. Eso significaría que quienquiera que la metiera en el pozo lo hizo a plena luz del día, con la posibilidad de que lo viera alguien de la abadía. ¿No os parece extraño?
– No sé qué decir.
– Muy bien. Continuad.
– Tiramos de la cuerda, cosa que nos costó tiempo y esfuerzo. Entonces vimos que el cadáver estaba atado a ella. Cortamos la cuerda y fuimos a buscar a la abadesa.
Los detalles encajaban con los que había proporcionado sor Brónach.
– ¿Reconocisteis el cadáver?
– No. ¿Por qué habría de hacerlo? -preguntó con brusquedad.
– ¿Falta alguien de esta comunidad?
Los grandes ojos color ámbar se abrieron perceptiblemente. Por un momento Fidelma estuvo segura de que un destello de temor revoloteaba en las profundidades insondables.
– Alguien había desaparecido, ¿quién era? -preguntó Fidelma rápidamente, con la esperanza de sacar ventaja de aquella casi imperceptible reacción.
Sor Síomha parpadeó y luego volvió a recuperar el control de sí misma.
– No tengo ni idea de lo que estáis hablando -replicó-. No ha desaparecido nadie -Fidelma consiguió captar la débil inflexión- de nuestra comunidad. Si lo que intentáis decir es que el cuerpo era de una de nuestras hermanas, estáis equivocada.
– Pensadlo bien y recordad cuál es el castigo por no decir la verdad a un oficial de los tribunales.
Sor Síomha se levantó airada.
– No tengo por qué mentir. ¿De qué me acusáis? -exigió.
– No os acuso de nada… por ahora -contestó Fidelma, sin inmutarse ante aquel desafío-. ¿Así que afirmáis que no ha desaparecido nadie de la comunidad? ¿Todas las hermanas están aquí?
– Sí.
Fidelma no pudo evitar percibir una ligera indecisión en la respuesta de sor Síomha. Sin embargo, no tenía sentido seguir presionando a la administradora y continuó.
– Cuando fuisteis en busca de la abadesa, ¿dio ésta alguna muestra de que reconocía el cadáver?
La administradora se la quedó mirando un momento como si intentara descubrir los motivos que se ocultaban tras la pregunta.
– ¿Por qué iba a reconocer el cadáver la abadesa? De todas maneras, no tenía cabeza.
– Así que la abadesa Draigen se mostró sorprendida y horrorizada al ver el cadáver.
– Desde luego, como todas.
– ¿Y no tenéis ni idea de a quién pudo pertenecer ese cuerpo?
– ¡Santo Dios! -soltó la joven-. Ya he hablado demasiado. Me parece que vuestras preguntas son absolutamente inaceptables e informaré de todo esto a la abadesa Draigen.
Fidelma sonrió ligeramente.
– Ah, sí, la abadesa Draigen. ¿Qué relación tenéis con ella?
La mirada hostil de la administradora vaciló.
– No entiendo bien lo que queréis decir -dijo con voz fría y un cierto tono amenazador.
– Yo creo que me he expresado con claridad.
– Disfruto de la confianza de la abadesa.
– ¿Cuánto tiempo hace que sois rechtaire aquí?
– Ahora ha hecho un año.
– ¿Cuándo os incorporasteis a la comunidad?
– Hace dos años.
– ¿No es eso poco tiempo para estar en una comunidad y que ya os hayan confiado el segundo cargo más importante de la abadía, el de rechtaire?
– La abadesa Draigen confió en mí.
– Eso no es lo que he preguntado.
– Soy competente. ¿Si alguien tiene aptitudes para un trabajo tiene alguna importancia si es joven o no?
– Sin embargo, por lo que yo sé, considero que el tiempo transcurrido entre vuestra llegada y el nombramiento en este cargo es realmente corto.
– No tengo elementos para comparar.
– ¿Estabais en otra comunidad religiosa antes de llegar aquí?
Sor Síomha negó con la cabeza.
– ¿Entonces, a qué edad entrasteis aquí?
– A los dieciocho.
– ¿Así que no tenéis más de veinte?
– Me falta un mes para cumplir veintiuno -replicó la joven poniéndose a la defensiva.
– Entonces, realmente la abadesa Draigen debe confiar en vos implícitamente. Tengáis o no aptitudes para el trabajo, sois joven para tener el cargo de rechtaire -dijo Fidelma con solemnidad. Y antes de que sor Síomha pudiera responder, añadió-: Y vos, por supuesto, confiáis en la abadesa Draigen.
La muchacha frunció el ceño, incapaz de ver hacia dónde se dirigía el cuestionario de Fidelma.
– Por supuesto que sí. Es mi abadesa y la superiora de esta comunidad.
– ¿Y os agrada?
– Es una consejera sabia y firme.
– ¿No tenéis nada que decir contra ella?
– ¿Qué habría de decir? -soltó sor Síomha-. Os repito que no me gustan vuestras preguntas.
La muchacha se quedó mirando a Fidelma con una expresión de suspicacia e irritación.
– Las preguntas no son algo que a uno le tenga que gustar o no. Se han de contestar cuando las hace un dálaigh de los tribunales brehon. -Una vez más Fidelma decidió rechazar el desafío a su autoridad con una respuesta punzante.
Sor Síomha parpadeó rápidamente. Fidelma consideró que no debía de estar acostumbrada a que la desafiaran.
– Yo… yo no tengo ni idea de por qué me hacéis estas preguntas, pero parece que hay en ellas cierta crítica implícita contra mí y ahora contra la abadesa.
– ¿Por qué se os habría de criticar?
– ¿Os queréis pasar de lista conmigo?
– ¿Lista? -Fidelma puso expresión de sorprendida-. Yo no pretendo hacerme la lista. Yo simplemente hago preguntas para hacerme una idea de lo que ha sucedido aquí. ¿Os preocupa mucho?
– En absoluto. Cuanto antes se resuelva este misterio, antes podremos regresar a nuestra rutina.
Sor Fidelma suspiró para sí. Había intentado aporrear la arrogancia de sor Síomha y no lo había conseguido.
– Muy bien. Creo que sois una persona inteligente y de criterio, sor Síomha. Me decís que el cadáver decapitado era un desconocido para la comunidad. ¿De dónde creéis que vendría?
Sor Síomha se encogió de hombros.
– ¿Descubrir eso no es vuestro trabajo? -dijo la joven con sarcasmo.
– Y yo hago todo lo que puedo para lograrlo. Sin embargo, me habéis asegurado que no es un miembro de vuestra comunidad. Si es así, ¿podría pertenecer a alguna comunidad de por aquí?
– Estaba decapitado. Ya os he dicho antes que no lo reconocí.
– Pero podría haber sido una integrante de una comunidad de la zona. ¿Tal vez la joven perteneciera a la comunidad de Adnár, del otro lado de la bahía?
– ¡No! -La respuesta fue tan seca e inmediata que Fidelma se quedó sorprendida. Levantó las cejas, interrogante.
– ¿Por qué? ¿Conocéis bien la comunidad de Adnár?
– No… no; sólo que yo no creo…
– Ah -dijo Fidelma sonriendo-. Si sólo lo creéis o no lo creéis, entonces es que no lo sabéis. ¿No es así? En cuyo caso, estáis conjeturando, sor Síomha. Si conjeturáis en esto, tal vez también lo hayáis hecho con las respuestas a mis anteriores preguntas…
Sor Síomha parecía indignada.
– ¡Cómo os atrevéis a sugerir…!
– La indignación no es una respuesta -replicó Fidelma con complacencia-. Y la arrogancia no es una contestación a…
Llamaron tímidamente a la puerta. Sor Brónach asomó por la trampilla.
– ¿Qué hay? -le espetó sor Síomha.
La hermana de mediana edad parpadeó ante aquel recibimiento tan brusco.
– Es la madre abadesa, hermana. Os requiere en su presencia inmediatamente.
Sor Síomha espiró con calma.
– ¿Y cómo voy a dejar el reloj de agua? -preguntó señalando el recipiente que tenía detrás, con un tono algo sarcástico.
– Yo me ocupo de él -respondió sor Brónach.
Sor Síomha se levantó y miró un momento a Fidelma.
– Supongo que tengo vuestro permiso para marcharme ahora. Os he dicho todo lo que sé respecto a este asunto.
Fidelma inclinó la cabeza sin decir nada y la joven administradora de la comunidad salió de la habitación con un gesto malhumorado. Por una vez Fidelma se reprendió por haber permitido que el temperamento de una persona marcara el tono de sus preguntas. Había creído que la mordacidad y la machaconería de su interrogatorio acabarían rebajando la arrogancia de sor Síomha. Pero no lo había conseguido.
Sor Brónach rompió el silencio.
– Está preocupada -observó en voz baja mientras se dirigía al hogar y comprobaba el recipiente de agua humeante.
Mientras hacía esto, el cuenco de cobre que flotaba se hundió de repente y sor Brónach se giró inmediatamente hacia un gran gong que estaba situado junto a la ventana abierta. Cogió un palo y lo golpeó con firmeza, y el sonido pareció resonar en la abadía. Entonces fue rápidamente a sacar el cuenco del agua, usando con destreza unas largas tenazas de madera que medían dieciocho pulgadas de largo, para que las manos no entraran en contacto con el agua. Extrajo el cuenco y lo vació para que pudiera volver a flotar sobre la superficie del agua.
A Fidelma le intrigó aquella operación, y se olvidó por un momento de sor Síomha. Había visto uno o dos relojes de agua en funcionamiento.
– Explicadme este sistema, sor Brónach -dijo, realmente interesada.
Sor Brónach lanzó una mirada dubitativa a Fidelma, como si pensara que había algún motivo oculto en su pregunta. Al concluir que no era así, o que si lo había ella no lo percibía, señaló el mecanismo.
– Alguna persona tiene que estar constantemente vigilando el reloj, o clepsidra, tal como lo llamamos nosotras.
– Eso ya lo entiendo. Explicadme el mecanismo.
– Este recipiente -sor Brónach señaló el gran cuenco de bronce que estaba al fuego- está lleno de agua. El agua se mantiene siempre caliente y sobre ella se coloca el recipiente de cobre, que tiene un agujerito muy pequeño en la base.
– Entiendo.
– El agua caliente se va filtrando por el agujero de la base del recipiente, lo llena y entonces éste llega a hundirse. Cuando sucede esto, ha pasado un período de quince minutos. Lo llamamos pongc Cuando el recipiente se hunde hasta el fondo del gran cuenco, el vigilante tiene que hacer sonar el gong. Hay cuatro pongc en un uair y seis uair hacen un cadar. Cuando se hace sonar el cuarto pongc, el que está al cargo del gong hace una pausa y luego golpea tantas veces como el número del uair que corresponda; cuando se toca el sexto uair, hay que hacer otra pausa y luego tocar el número del cadar, del cuarto del día. En realidad es un método muy simple.
Como Brónach se iba entusiasmando con la explicación, pareció cobrar vida por primera vez en todos los breves encuentros que Fidelma había tenido con ella.
Fidelma se quedó un momento pensando, al ver una forma de mejorar sus conocimientos.
– ¿Y este reloj de agua es el método mediante el cual estáis convencida de la hora en que fue encontrado el cuerpo?
Sor Brónach asintió con la cabeza sin prestar atención, pues comprobaba la temperatura del agua y reavivaba el fuego que ardía bajo el gran cuenco.
– ¿Entonces es un trabajo aburrido ocuparse de este reloj de agua?
– Bastante aburrido -admitió la hermana.
– Me resulta por tanto sorprendente encontrar a la rechtaire de la comunidad, la administradora, realizando esta labor -comentó Fidelma intencionadamente.
Brónach respondió que no con la cabeza.
– No es así; nuestra comunidad se enorgullece de la precisión de la clepsidra. Cada miembro de la comunidad, cuando ingresa en ella, se compromete a hacer turnos para vigilarla. Está escrito en nuestra regla. Sor Síomha ha mostrado un gran interés en aplicar esta regla. Así, durante estas últimas semanas, por ejemplo, ha insistido en hacer ella las guardias nocturnas, es decir, de medianoche a la hora del ángelus de la mañana. Incluso la madre abadesa a veces hace un turno, como todas las demás. Nadie puede quedarse haciendo guardia más de un cadar, o sea, un período de seis horas.
De repente Fidelma frunció el ceño.
– Si sor Síomha hace la guardia de noche, ¿qué estaba haciendo aquí ahora, después de mediodía?
– Yo no he dicho que hiciera todas las guardias nocturnas. Eso no está permitido, cada hermana ha de hacer su turno. Ella hace la mayoría y es una persona muy meticulosa.
– ¿Y sor Síomha hacía la guardia nocturna la noche anterior a que se descubriera el cuerpo?
– Sí. Creo que sí.
– Es mucho rato para estar aquí, sólo mirando, esperando que el recipiente se hunda y luego recordar cuántas veces hay que darle al gong -consideró Fidelma.
– No si uno es contemplativo -respondió sor Brónach-. No hay nada más relajante que hacer el período del primer cadar, es decir de medianoche hasta el ángelus de la mañana, a las seis. Ése es el momento que más me gusta. Probablemente por eso también a sor Síomha le gustan las guardias nocturnas. Una está aquí, sola con sus pensamientos.
– Pero con los pensamientos a una se le puede ir la cabeza -insistió Fidelma-. Puede olvidársele el período que ha pasado y cuántas veces hay que hacer sonar el gong.
Sor Brónach cogió una tablilla con un marco de madera en cuyo interior había una capa de arcilla blanda. Al lado había un estilo. Hizo una marca con el estilo y luego se la entregó a Fidelma.
– A veces pasa -confesó-, Pero hay una serie de rituales que hay que llevar a cabo. Cada vez que hacemos sonar el gong, hemos de registrar el pongc, el uair y el cadar.
– ¿Pero hay errores?
– Oh, sí. De hecho, la noche a la que hacíais referencia, la noche anterior a que encontráramos el cadáver, incluso sor Síomha se había equivocado.
– ¿Equivocado?
– Es un trabajo que requiere mucha exactitud, el de vigilante de un reloj, pero si olvidamos el número de veces que hay que tocar, simplemente tenemos que mirar las notas, y cuando la tableta está llena, la raspamos para que quede bien lisa y volvemos a empezar. Síomha se debió de equivocar con varios períodos de tiempo, pues cuando yo la sustituí aquella mañana, la tablilla de arcilla estaba retocada y era inexacta.
Fidelma observó con atención la tablilla de arcilla. No le importaban mucho las cifras que se enumeraban, sino la textura de la arcilla. Era de un curioso color rojo y le resultaba familiar.
– ¿Esto es arcilla de la zona? -preguntó.
Sor Brónach asintió con la cabeza.
– ¿Qué hace que tenga un color rojo tan extraño?
– Ah, eso. No estamos muy lejos de las minas de cobre y la tierra de los alrededores de aquí produce a menudo una arcilla característica. El cobre se mezcla con la arcilla natural y el agua y produce este efecto rojo tan fascinante. Nos va muy bien para las tablillas. Mantiene la superficie blanda durante más tiempo que la arcilla normal, así que no hemos de desperdiciar otros materiales para escribir. Es perfecta para la numeración de la clepsidra.
– Cobre -dijo Fidelma reflexionando-. Minas de cobre.
Pasó un dedo por la superficie de la arcilla húmeda y blanda y luego, con un movimiento brusco, metió la uña dentro y extrajo un fragmento.
– Cuidado, hermana -protestó sor Brónach-, no toquéis la numeración.
Sor Brónach parecía algo enfadada cuando le quitó con suavidad la tablilla a Fidelma de la mano y con cuidado borró el agujero que había hecho en la superficie.
– Lo siento -dijo Fidelma sonriendo ausente.
Estaba examinando con fascinación la materia rojiza qué tenía en la punta de los dedos.
Capítulo VII
Sor Fidelma abandonó la torre pasando por las habitaciones de la biblioteca y empezó a cruzar el patio de la abadía. Estaba a medio camino cuando percibió la presencia de una religiosa bajita y robusta que caminaba balanceándose hacia ella con la ayuda de un bastón. Reconoció que se trataba de la religiosa tullida que había visto en el funeral en compañía de sor Brónach y estaba claro que intentaba alcanzar a Fidelma. Ésta se detuvo y esperó a que la hermana llegara hasta ella. Una vez más, Fidelma sintió pena al contemplar el rostro poco agraciado y ancho de la joven, con unos ojos pálidos y acuosos. Pero era una cara joven e inteligente. Cuando la hermana habló, Fidelma comprobó que además era tartamuda. La muchacha torcía los labios y hacía muecas mientras intentaba articular las palabras, como si fuera un ejercicio doloroso.
– ¿So… Sor Fidelma? So… sor… Lerben os está buscando… La ma… ma… madre abadesa… solicita vuestra pres… presencia inmediatamente en su habitación.
Fidelma intentó no mudar su expresión, pero sentía una macabra satisfacción. Había calculado que sor Síomha se habría quejado enseguida de ella a la abadesa Draigen. Resultaba obvio para qué quería verla.
– Muy bien. ¿Podéis mostrarme el camino? No me acuerdo de dónde está la habitación de la abadesa, ¿hermana…?
Fidelma levantó las cejas con un evidente gesto interrogativo.
– Soy so… sor Berrach -contestó la joven.
– Muy bien, sor Berrach. ¿Me podéis acompañar?
La joven religiosa asintió con la cabeza rápidamente varias veces, y luego se giró para emprender el camino. Su cuerpo se balanceaba de un lado a otro sobre unas piernas cortas y deformadas mientras iban atravesando el patio en dirección al grupo de edificios de piedra donde la abadesa tenía sus habitaciones. Se detuvo ante una gruesa puerta de roble y llamó tímidamente con el extremo de su bastón. Luego la abrió.
– So… so… sor Fidelma, ma… madre abadesa -jadeó la joven, que se giró con una expresión de alivio en el rostro, como agradecida por poder escapar, y desapareció.
Fidelma entró y cerró la puerta tras ella.
La abadesa Draigen estaba sentada sola en su habitación ante un escritorio de roble oscuro. La estancia estaba en penumbra, pues a través de las ventanas no entraba mucha luz. Aunque fuera justo después de mediodía, había una vela de sebo sobre la mesa junto a la que estaba leyendo. La expresión con la que miró a Fidelma, iluminada por la vela vacilante, era hostil y tensa.
– Se me ha informado de que habéis sido extremadamente descortés con mi rechtaire. Una administradora se merece un respeto. Estoy segura de que no tengo que recordároslo.
Fidelma avanzó y se sentó frente a la abadesa. Por un momento, los rasgos de ésta mostraron sorpresa y luego indignación.
– Hermana, os olvidáis de quién sois. No os he pedido que os sentarais.
Normalmente Fidelma era respetuosa con las reglas y bastante fácil de complacer, pero cuando creía que iba en su interés no le importaba transgredirlas para conseguir alguna ventaja.
– Abadesa Draigen, no estoy de humor para formalidades. ¿He de recordaros que he obtenido el grado de anruth y que puedo sentarme en presencia de reyes, es más, puedo discutir de igual a igual? Incluso me pueden invitar a sentarme en presencia del Rey Supremo, si él lo desea. No estoy aquí para discutir los rituales de la etiqueta. Estoy aquí para investigar un caso de asesinato.
Si la abadesa Draigen había esperado ejercer su autoridad sobre Fidelma, sus intenciones se vieron frustradas. La fría respuesta parecía que le impedía hablar. Se quedó simplemente mirando a la joven monja con expresión hostil.
Fidelma sintió una punzada de arrepentimiento por su comportamiento. Sabía que se había comportado sin guardar ningún respeto, aunque dentro de sus derechos como dálaigh, pero tenía muchas cosas en la mente y sentía que tenía poco tiempo para nimiedades y convenciones. Decidió relajarse un poco y se inclinó con una mirada algo más amistosa.
– Abadesa Draigen, he de ser directa, pues el tiempo impide otro rumbo. He sido brusca con sor Síomha, porque tenía que poner freno a su vanidad para encontrar respuestas a mis preguntas. Es muy joven para ocupar el cargo de administradora de la casa. Tal vez… ¿demasiado joven?
La abadesa Draigen se quedó callada un momento y luego dio una respuesta glacial.
– ¿Cuestionáis la elección de mi administradora?
– Vos sabéis tomar vuestras propias decisiones, madre abadesa -replicó Fidelma-. Simplemente hago la observación de que sor Síomha es muy joven e inexperta para según qué asuntos. Su inexperiencia es la causa de su arrogancia. Estoy segura de que en vuestra comunidad hay otros miembros igual de capaces de desempeñar el cargo de rechtaire de la comunidad. ¿Sor Brónach, por ejemplo?
La abadesa Draigen entornó los ojos.
– Sor Brónach. Es introvertida y carece de aptitudes. Mi elección ha sido cuidadosa. Vos podéis ser dálaigh de los tribunales, pero yo soy la abadesa aquí, y yo tomo las decisiones.
Fidelma extendió las manos.
– No es mi intención inmiscuirme. Pero digo lo que creo. Fue mi respuesta a la vanidad e intolerancia que mostró hacia mí sor Síomha lo que me llevó a actuar así.
La abadesa Draigen hizo un gesto de desdén.
– Parecéis insinuar que sor Síomha tiene algo que ver con el cadáver. Me cuesta creer que eso fuera sencillamente una reacción frente a la personalidad de alguien.
Fidelma sonrió enseguida. Sor Síomha no era tonta, y sin duda había informado de todo a Draigen.
– No me agradaron algunas respuestas, abadesa -le confió-. Y ya que hablamos de este asunto, me gustaría haceros algunas preguntas.
La abadesa Draigen apretó la boca.
– No he terminado con el asunto de las quejas de sor Síomha.
– Volveremos a eso dentro de un momento -le aseguró Fidelma haciendo un gesto de indiferencia con la mano-. ¿Cuánto hace que sois abadesa?
Era una manera tan brusca de iniciar el interrogatorio que la abadesa echó la cabeza hacia atrás sorprendida y estudió con detenimiento la cara de Fidelma. Al percibir su calmada resolución, la abadesa se reclinó en su silla.
– Hace seis años que soy abadesa de esta comunidad. Anteriormente, también fui rechtaire aquí.
– ¿Durante cuánto tiempo?
– Cuatro años.
– ¿Y antes de eso?
– Llevaba en esta comunidad más de diez años.
– ¿Así que lleváis aquí veinte años en total? ¿Sois de esta zona del país?
– No sé qué tiene eso que ver con el asunto que estáis investigando.
– Es para tener más conocimientos -respondió Fidelma como para engatusarla-. ¿Sois de esta zona?
– Sí. Mi padre era un óc-aire; un miembro de un clan libre de esta zona que tenía su propia tierra, aunque ésta no era lo bastante buena como para ser autosuficiente.
– ¿Así que ingresasteis en la comunidad?
Los ojos de la abadesa centellearon.
– No tuve ninguna necesidad, ¡si eso es lo que insinuáis! Yo era libre de hacer lo que quisiera en la vida.
– Yo no he dicho nada de eso.
– Mi padre era un hombre orgulloso. Lo llamaban Adnár Mhór -Adnár el Grande.
La abadesa Draigen cerró de golpe la boca, como si se hubiera dado cuenta de que había hablado demasiado.
– ¿Adnár? -preguntó Fidelma al tiempo que se inclinaba hacia delante y se quedaba mirando a Draigen. Ahora se daba cuenta de lo que había visto en la cara de la abadesa y de su vecino el bó-aire.
– ¿Adnár de Dún Boí es vuestro hermano?
La abadesa Draigen no lo negó.
– No os lleváis bien con vuestro hermano.
Era una observación, pero la abadesa Draigen no ocultó su desagrado.
– Mi hermano no es nada de lo que su nombre indica -dijo tensa.
Fidelma sonrió levemente. El significado del nombre Adnár era «alguien muy modesto».
– Ya que comentáis el significado de los nombres, ¿debo suponer que vos erais el principal bastón de vuestra familia?
La boca de Draigen esbozó una sonrisa. Su nombre significaba «endrino», y admitió que Fidelma era una buena rival en los juegos de palabras.
– Mi hermano Adnár abandonó a mi padre justo cuando éste necesitaba ayuda para trabajar la tierra. Mi madre había muerto y mi padre había perdido la fuerza… el deseo de medirse con la tierra y ganarse la vida. Adnár se marchó a servir al jefe de Beara -Gulban Ojos de Lince-, que se enfrentaba a los clanes del norte. Cuando Adnár regresó con ganado, su recompensa por sus servicios, mi padre ya había muerto. Yo había ingresado en esta comunidad y la tierra de mi padre se había vendido y donado a la abadía. Por eso mi hermano se convirtió en bó-aire: un jefe de vacas, un jefe sin tierras, pero con riquezas que incrementa con sus servicios a Gulban.
La vehemencia con la que hablaba era tal que Fidelma supuso que no había contado antes aquella historia y que utilizaba a Fidelma para dar rienda suelta a la ira que sentía contra su hermano.
– No veo motivo en esta historia para que vos y Adnár os odiéis de tal manera, a menos que discutierais con respecto a la tierra de vuestro padre.
Draigen no negó sus sentimientos respecto a su hermano.
– ¿Odiar? Odiar, tal vez sea una palabra demasiado fuerte. Yo desprecio a Adnár. Mi padre y mi madre hubieran llegado a viejos en su tierra, viendo como su hijo los recompensaba con su buena salud y su educación cultivando lo que ellos habían arrancado a la naturaleza. Murieron demasiado pronto. Mi padre falleció haciendo un trabajo que ya no podía realizar. Pero la enemistad empezó cuando Adnár exigió la tierra de nuestro padre al regresar.
– ¿Así que culpáis a vuestro hermano de la muerte de vuestro padre? Pero él os culpa de la pérdida de la que considera su tierra.
– Su demanda la dirimió un brehon. Se concluyó que Adnár no tenía derecho a ella.
– ¿Pero vos lo culpáis por la muerte de vuestro padre. ¿Es lógico?
– ¿Lógica? ¿Esa triste prisión para el sentimiento humano?
Fidelma negó con la cabeza.
– La lógica es el mecanismo para que prevalezca la verdad. Sin ella viviríamos en un mundo irracional.
– Yo puedo vivir cómodamente con mis sentimientos hacia mi hermano -advirtió Draigen.
– Ah… facilis descensos Averno -suspiró Fidelma.
– No hace falta que me citéis la Eneida de Virgilio, hermana. No hace falta que me advirtáis de que el descenso al infierno es fácil. Sermonead con vuestro latín a mi hermano.
– Lo siento -se disculpó Fidelma-. Me han venido las palabras a la cabeza. Lo siento por vos, Draigen. El odio es una gran pérdida de fuerza emocional. Pero decidme, me habéis dado vuestras razones para odiar… despreciar -dijo corrigiéndose al percibir la expresión de Draigen-, pero, ¿por qué os odia él tanto?
Se preguntó si tendría que decirle a Draigen lo que le había contado Adnár, que tenía relaciones con las monjas jóvenes de la comunidad; que incluso había llegado a afirmar que Draigen podría ser la responsable de la muerte de una amante para ocultar su relación. Se preguntaba cómo un hermano podía sentir tanta hostilidad hacia una hermana, hasta el punto de hacer una acusación tal. Seguro que no era sólo por la disputa de una tierra.
– No me importa ese odio. Él y su supuesta alma amiga pueden pudrirse de una enfermedad. ¡Yo rezo por la tristeza de la casa de mi hermano!
– ¿Así que conocéis al hermano Febal?
– ¿Conocerlo? -La abadesa Draigen soltó una risotada-. ¿Conocerlo? Fue mi marido.
Por segunda vez en poco tiempo, Fidelma estaba asombrada. Que Adnár fuera el hermano de Draigen la había sorprendido. Que Febal resultara ser su antiguo marido resultaba ser de lo más absurdo. Allí había algún misterio más profundo que ella no entendía.
La abadesa Draigen respondió con frialdad.
– Creo que ya está bien de husmear en mi vida personal, hermana. Como vos habéis dicho sucintamente, estáis aquí para investigar un asesinato. Al hacerlo, parece que desplegáis un gran talento para disgustar a la gente, incluyendo a mi administradora además de a mí misma. Tal vez ahora os limitéis a vuestra investigación.
Fidelma vaciló, no quería que empeorara la situación. Entonces decidió que tenía que seguir el camino por donde la conducía su investigación.
– Yo pensaba, abadesa Draigen, que me limitaba a la investigación. Tal vez os guste saber que tanto vuestro hermano como Febal sugieren que podríais estar implicada en el asesinato de la joven que se encontró en el pozo.
Los ojos de la abadesa centellearon airados.
– ¿Sí? ¿Por qué motivo?
– Sugirieron que teníais una reputación.
– ¿Una reputación?
– De naturaleza sexual. Insinuaron que el crimen pudo cometerse para encubrir tales delitos.
La abadesa Draigen no disimuló su mirada de repugnancia.
– Podía esperar eso de mi hermano y su pelotillero. ¡Son almas del diablo! ¡Así mueran como gatos!
Fidelma suspiró profundamente. La maldición de los gatos se refería a que murieran ahogados.
– Madre abadesa, no se corresponde con vuestra posición lanzar tales maldiciones. He de volver a preguntaros, ¿por qué vuestro hermano y el hermano Febal apuntarían tales acusaciones contra vos, o se harían eco de tales rumores? Vuestra actitud me indica que no tienen fundamento.
– Preguntadle a Adnár y a su pelotillero, Febal, si lo queréis saber. Estoy segura de que se inventarán una historia adecuada.
– Madre abadesa, desde que he llegado he encontrado mucha arrogancia y decepción. También hay mucho odio, maldad y temor aquí. Si hay algo que debería saber respecto a este asunto, insisto en que me lo digáis ahora. Si no lo averiguaré. Podéis estar segura.
El rostro de la abadesa era grave.
– Y yo os puedo asegurar, sor Fidelma, que la aparición de un cadáver sin identificar en esta abadía no tiene nada que ver con la mutua animadversión que existe entre mi hermano, yo misma y mi antiguo marido, el hermano Febal.
Fidelma intentó leer algo tras la expresión pétrea de la abadesa, pero no vio nada.
– He de hacer estas preguntas -dijo Fidelma levantándose lentamente-. Si no lo hiciera no estaría cumpliendo con mi trabajo.
Draigen la siguió con la mirada.
– Podéis hacer lo que creéis que tenéis que hacer, hermana. Ahora veo la causa de vuestras preguntas a sor Síomha sobre mí. Os aseguro que no soy culpable de ningún crimen. Si lo fuera, seguro que no me hubiera dirigido a Brocc, el abad de Ros Ailithir, pidiéndole un abogado de los tribunales para que viniera a investigar.
– Sigo vuestro razonamiento, hermana abadesa. Sin embargo, muchos otros han ideado formas de eludir la sospecha de una sutileza que vos no imaginaríais.
Draigen resopló disgustada.
– Entonces tenéis que hacer lo que creáis conveniente. Ni yo ni sor Síomha tenemos nada que temer a la verdad.
Sor Fidelma estaba ya a medio camino de la puerta cuando la última frase de la abadesa hizo que se detuviera. Se dio la vuelta y miró de frente a la abadesa Draigen.
– Ya que lo mencionáis, he visto miedo en los ojos de sor Síomha. Le pregunté si reconocía el cuerpo decapitado…
Levantó una mano para acallar la inmediata protesta de Draigen.
– Uno puede reconocer un cadáver aunque le falte la cabeza.
– Yo estoy segura de que sor Síomha no lo reconoció.
– Eso me dijo. Pero ¿por qué le dio miedo esa pregunta?
La abadesa Draigen se encogió de hombros.
– Eso yo no lo sé.
– Por supuesto. Su temor pareció mayor cuando le pregunté si todas las hermanas de esta comunidad estaban aquí.
La abadesa Draigen dejó ir otra de sus risitas.
– ¿Creéis que el cadáver sin cabeza era una de nuestras hermanas? Vamos, sor Fidelma, debéis de tener más talento y no pensar que no nos daríamos cuenta de que una de nuestras propias hermanas ha sido asesinada, decapitada y lanzada al pozo.
– Eso sería lo lógico. Sin embargo, las integrantes de una comunidad religiosa difícilmente podrían reconocer el cuerpo desnudo y sin cabeza de alguien a quien están acostumbradas a ver y reconocer sólo por la cara.
– Eso es cierto. Pero aquí no falta nadie -confirmó la abadesa Draigen.
– ¿Así que todos los miembros de la comunidad están dentro de los límites de la abadía?
La abadesa Draigen dudó.
– No. Yo no he dicho eso. He dicho que no falta ningún miembro.
Fidelma sentía que se le disparaba la adrenalina.
– No acabo de entender esa diferencia.
– A menudo las integrantes de nuestra comunidad parten en misiones, viajan a otras abadías.
– Ah -dijo Fidelma, poniéndose tensa-. ¿Así que hay miembros que están fuera de la comunidad en este momento?
– Sólo dos.
– ¿Por qué no me lo han dicho antes?
– No lo habéis preguntado, hermana -replicó la abadesa.
Fidelma apretó la boca.
– Bastantes dificultades conlleva este asunto para añadir juegos e interpretaciones semánticas. Decidme quién está fuera de la abadía ahora y por qué.
La abadesa Draigen parpadeó ante la dureza que mostraba la voz de Fidelma.
– Sor Comnat y sor Almu no se hallan aquí en este momento. Están en una misión en la abadía de san Brenainn en Ard Fhearta.
– ¿Cuándo partieron?
– Hace tres semanas.
– ¿Y por qué?
La abadesa Draigen estaba irritada.
– Tal vez no sepáis que en esta abadía tenemos cierta reputación por nuestras copistas. Copiamos libros para otras casas. Nuestras hermanas justo han acabado una copia de la vida de Murchú de san Patricio de Ard Macha. Sor Comnat era nuestra leabhar coimedach, nuestra bibliotecaria, y Almu era su ayudante. Se les encargó la copia del libro de Ard Fhearta.
– ¿Por qué no me dijo esto sor Síomha? -preguntó Fidelma.
– Probablemente porque…
– Estoy cansada de oír probabilidades, abadesa Draigen -la interrumpió-. Llamad a sor Síomha ahora.
La abadesa Draigen se calló e intentó controlar su ira. Luego, con la mandíbula tensa, alcanzó una campanita de plata que había sobre la mesa. Sor Lerben entró al cabo de un momento y la abadesa le dijo que le pidiera a la rechtaire que se presentara inmediatamente.
Al poco rato se oyeron unos golpes en la puerta y ésta se abrió. Sor Síomha entró, vio a Fidelma y su boca esbozó una leve sonrisa de satisfacción.
– ¿Me habéis llamado, madre abadesa?
– Yo os he hecho venir -replicó entonces Fidelma con dureza.
Sor Síomha estaba asombrada; la complacencia se borró de su rostro.
– Hace un rato os he preguntado si todos los miembros de la comunidad se encontraban aquí. Me habéis contestado que sí. Ahora descubro que faltan dos, sor Comnat y sor Almu. ¿Por qué me habéis engañado?
Sor Síomha se sonrojó y echó una mirada rápida a la abadesa, que inclinó la cabeza ligeramente.
– No tenéis que pedir permiso a la madre abadesa para responder a mis preguntas -dijo Fidelma secamente.
– Todos los miembros de la comunidad estaban -replicó sor Síomha a la defensiva-. Yo no os he engañado.
– No me dijisteis nada de Comnat y Almu.
– ¿Qué había de deciros? Están en una misión en Ard Fhearta.
– No están en la abadía.
– Pero no faltan.
Fidelma estaba desesperada.
– ¡Semántica! -se burló-. ¿Os importa más la morfología, la formación de las palabras, que la verdad?
– Vos no… -empezó a decir sor Síomha, pero esta vez fue la abadesa Draigen la que intervino.
– Hemos de ayudar a sor Fidelma todo lo que podamos, sor Síomha -dijo, lo que hizo que la joven hermana la mirara sorprendida-. Después de todo, es dálaigh de los tribunales.
Hubo una ligera pausa.
– Muy bien, hermana abadesa -dijo sor Síomha, inclinando la cabeza en señal de conformidad.
– Bien, por lo que he entendido -empezó a decir Fidelma con determinación- hay dos miembros de esta comunidad que no están en la abadía.
– Sí.
– ¿Y son los únicos miembros de vuestra comunidad que faltan?
– No es que falten… -empezó a decir sor Síomha, pero se detuvo ante la mirada furiosa de Fidelma-. No hay nadie más fuera de la abadía en este momento -confirmó.
– Me han dicho que partieron hacia Ard Fhearta hace tres semanas.
– Sí.
– Sin duda no es un viaje de ida y vuelta tan largo. ¿Cuándo se esperaba su regreso?
Fue la abadesa Draigen quien habló.
– Se están retrasando. Eso es cierto, hermana.
– ¿Que se están retrasando? -Fidelma frunció el ceño con desdén-. ¿Y a nadie se le ocurrió informarme de ese hecho?
– No tiene nada que ver con este asunto -interrumpió la abadesa.
– Yo soy quien decide lo que tiene o no tiene que ver con este asunto -replicó Fidelma con tono glacial-. ¿Habéis tenido noticia de las hermanas desde que se han ido?
– Ninguna -contestó sor Síomha.
– ¿Y cuándo se esperaba que regresaran?
– Al cabo de diez días.
– ¿Habéis informado al bó-aire de la zona? -Dirigió la pregunta a la abadesa Draigen-. No importa lo que penséis de Adnár, es el magistrado local.
– No sería de ayuda -dijo Draigen a la defensiva-. Pero, sin embargo, tenéis razón. Será informado de que han desaparecido. Hay mensajeros que cubren la ruta entre su fortaleza y la de Gulban, que está en el camino hacia Ard Fhearta.
– Iré pronto a ver a Adnár para discutir el asunto del que hemos hablado, abadesa. Le informaré de eso. Decidme, ¿cómo son las hermanas? Una descripción física, por favor.
– Sor Comnat lleva aquí al menos treinta años. Tiene sesenta años o más y ha sido nuestra bibliotecaria y jefa copista durante quince. Es muy buena en su trabajo.
– Necesito una descripción física -insistió Fidelma.
– Es bajita y delgada -replicó Draigen-. Tiene el pelo gris, aunque sus cejas todavía tienen el color negro de su juventud y los ojos también son negros. Tiene una señal característica, una cicatriz en la frente producida por una espada.
Fidelma descartó mentalmente a la bibliotecaria como la víctima decapitada.
– ¿Y sor Almu?
– Fue elegida para acompañar a sor Comnat, no sólo porque es su ayudante sino porque es joven y fuerte. Debe de tener unos dieciocho años. Cabello rubio con ojos azules y guapa. Es más bien bajita.
Fidelma se quedó callada.
– El cuerpo decapitado debía de tener unos dieciocho años. Daba la impresión de ser de tez clara y de poca estatura.
– ¿Suponéis que el cuerpo decapitado es sor Almu? -inquirió la abadesa con incredulidad.
– ¡No lo es! -exclamó sor Síomha.
– Almu era una buena amiga de mi administradora -explicó Draigen-. Yo creo que reconocería el cuerpo de Almu.
Fidelma cruzó los brazos con determinación para subrayar lo que iba a decir.
– Ya que nos gusta la semántica, madre abadesa, permitidme que sea precisa. Yo digo que podría ser sor Almu. ¿Vos decís que Almu es ayudante de la bibliotecaria y trabaja copiando libros?
– Sí. Sor Almu promete ser una de nuestras mejores copistas. Es muy competente en ese arte.
– Había manchas azules en los dedos de la mano del cadáver. ¿No indicaría eso que esa persona había trabajado con una pluma?
– ¿Manchas? -interrumpió sor Síomha preocupada-. ¿Qué manchas?
– ¿Queréis decir que no os fijasteis en las manchas azules que había en el pulgar, en el índice y en el extremo del dedo meñique, donde descansa sobre el papel? ¿El negro azulado de una tinta? ¿El tipo de mancha que tendría alguien que trabaja de copista?
– Pero sor Almu está con sor Comnat en Ard Fhearta -protestó la abadesa.
– Desde luego no está en esta abadía, de eso no hay duda -comentó Fidelma con rudeza-. ¿Estáis segura de que nadie reconoció el cuerpo?
– ¿Cómo se puede reconocer un cuerpo sin cabeza? -preguntó sor Síomha-. Y si fuera Almu, yo lo sabría. Es una amiga íntima mía, tal como ha dicho la abadesa.
– Tal vez tengáis razón -admitió Fidelma-. En cuanto a reconocer un cuerpo sin cabeza, bueno, ya os he mostrado un método. He de admitir que, en una comunidad religiosa, el primero y, normalmente, único contacto con los rasgos físicos de una compañera es con la cara. Pero me pregunto si en algún momento se os ocurrió que, dado que esas hermanas se atrasaban, cabía la remota posibilidad de que ese cuerpo, que tenía señales de que pudiera ser un miembro de la fe, era el de la ayudante de la bibliotecaria.
– Ni siquiera por un momento -replicó sor Síomha secamente-. Ni siquiera con vuestra sugerencia. No habéis proporcionado ninguna prueba de que el cuerpo pertenezca a Almu.
– No, ciertamente -admitió Fidelma-. Lo que voy a hacer ahora es proponer algunas hipótesis basadas en la información que estoy recabando. Información que… -Miró un momento a los ojos de la abadesa Draigen y luego se giró hacia sor Síomha, que bajó la vista-, información que, repito, se me hubiera tenido que dar por las buenas, en lugar de esta pérdida de tiempo con tantos pecados de amor propio.
– ¿Por qué querría alguien acuchillar y decapitar a sor Almu y lanzar su cuerpo al interior del pozo? -inquirió la abadesa-. Si es que se trata del cuerpo de esa hermana, claro está.
– No hemos podido probar que fuera Almu. Y sin duda no lo podremos hacer hasta que encontremos la otra parte del cadáver.
– ¿Queréis decir la cabeza? -preguntó la abadesa.
– Me han dicho que cuando se sacó el cadáver del pozo no se permitió que nadie extrajera agua y que la comunidad está usando los otros manantiales de los alrededores.
La abadesa Draigen asintió con la cabeza.
– ¿Ha bajado alguien hasta el fondo del pozo para ver si la cabeza está allí?
La abadesa miró a sor Síomha.
– Sí -contestó sor Síomha-. Como administradora, mi deber es procurar la purificación del pozo. Envié a una de nuestras jóvenes más fuertes al fondo.
– ¿Y quién es?
– Sor Berrach.
Fidelma se mostró absolutamente sorprendida.
– Pero sor Berrach es… -Se mordió la lengua, lamentando lo que había estado a punto de decir.
– ¿Una tullida? -soltó sor Síomha-. ¿Así que os habéis dado cuenta?
– Yo sólo percibí que sor Berrach tenía alguna tara. ¿Cómo puede ser fuerte?
– Berrach lleva en esta comunidad desde que tiene tres años -dijo la abadesa-. Había sido adoptada poco antes de que yo llegara aquí, y creció en la comunidad. Aunque el desarrollo de sus piernas se ha parado, ha desarrollado una fuerza en los brazos y el torso que es realmente sorprendente.
– ¿Y encontró algo cuando bajó al pozo? ¿Tal vez debería explicármelo ella misma?
La abadesa Draigen se inclinó hacia delante e hizo sonar la campana que estaba sobre la mesa.
– Entonces, se lo podéis preguntar vos misma.
Una vez más sor Lerben, la joven y atractiva novicia, abrió la puerta casi inmediatamente.
– Lerben -ordenó la abadesa-, id a buscar a sor Berrach.
La novicia inclinó la cabeza y desapareció. Al cabo de poco rato, se oyó un tímido golpecito en la puerta y, después de que la abadesa respondiera, apareció la prudente sor Berrach en la puerta.
– Entrad, hermana -Draigen le habló casi como consolándola-. No os alarméis. ¿Conocéis a sor Fidelma? Sí, por supuesto.
– ¿E… e… en qué puedo se… ser… serviros? -balbuceó la hermana, mientras iba avanzando por la habitación con su pesado bastón.
– Me podéis ayudar de una manera muy fácil -intervino sor Síomha-. Yo tenía la responsabilidad de inspeccionar el pozo de santa Necht después de que se sacara el cadáver. ¿Recordáis, sor Berrach, que os pedí ayuda, no es así?
La joven asintió con la cabeza, como deseosa de complacer.
– Me pedisteis que bajara al fondo del pozo con una linterna. Tenía que limpiar los muros y aclararlos con agua que la madre abadesa había bendecido.
Iba pronunciando las frases como una lección sabida. Fidelma se dio cuenta de que su tartamudeo desaparecía al explicar aquello. Se preguntó si la pobre hermana Berrach era una mujer simple con un cuerpo deformado y la mente de un niño.
– Así es -dijo con aprobación sor Síomha-. ¿Cómo estaba el pozo?
Pareció que sor Berrach se lo pensaba y luego sonrió y respondió.
– O… o… scuro. Sí, estaba muy o… oscuro a… allí abajo.
– Pero teníais algo para alumbrar aquella oscuridad -dijo Fidelma animándola, y se adelantó hacia la joven. Le puso una mano sobre el brazo y sintió la fuerza y el vigor de su cuerpo bajo la manga-. ¿Llevabais una linterna, no es así?
La muchacha, nerviosa, levantó la vista hacia ella y luego le devolvió la sonrisa a Fidelma.
– Oh, sí -dijo sonriendo-. Me dieron una li… linterna y con e… ella se ve… veía bas… bastante bien. Pero allí abajo n… n… no había mu… mucha luz.
– Ya. Entiendo lo que queréis decir, sor Berrach -dijo Fidelma-. ¿Y cuando llegasteis al fondo del pozo, visteis algo que… bueno… algo que no tuviera que estar allí abajo?
La muchacha ladeó la cabeza y pensó detenidamente.
– ¿Que no tu… tuv… tuviera que estar allí ab… abajo? -repitió lentamente.
Sor Síomha hizo patente su exasperación.
– La cabeza del cadáver -explicó directamente.
Sor Berrach se estremeció con violencia.
– No ha… había na… nada más allí ab… abajo que la oscuridad y el agua. No vi na… nada.
– Muy bien -dijo Fidelma sonriendo-. Podéis iros.
Cuando sor Berrach se hubo marchado la abadesa se reclinó y estudió a Fidelma.
– ¿Y bien, sor Fidelma? ¿Seguís aferrada a la idea de que se trata del cuerpo de sor Almu?
– Yo no he dicho que lo fuera -refutó Fidelma-. En este punto de mi investigación, tengo que especular. Tengo que hacer hipótesis. El hecho de que sor Comnat y sor Almu se retrasen en volver a la abadía puede ser solamente una coincidencia. Sin embargo, he de conocer todos los hechos si quiero progresar. No deseo más juegos. Cuando haga una pregunta, he de obtener la respuesta adecuada.
Lanzó una mirada a sor Síomha, pero dirigió sus comentarios a la abadesa Draigen. Percibió una mirada enojada en el rostro de la rechtaire de la comunidad de El Salmón de los Tres Pozos.
– Eso está muy claro, hermana -contestó con tirantez la abadesa-. Y quizás ahora que nos habéis vapuleado la dignidad y la autoestima, podamos regresar a nuestros respectivos asuntos.
– De buen grado -accedió sor Fidelma-. Pero una cosa más…
La abadesa Draigen esperó con las cejas alzadas.
– Me han dicho que hay unas minas de cobre por aquí.
La abadesa no se esperaba esa pregunta y se mostró sorprendida.
– ¿Minas de cobre?
– Sí. ¿No es así?
– Así es. Sí; hay muchas minas en esta península.
– ¿Dónde están en relación con la abadía?
– Las más cercanas están del otro lado de las montañas, hacia el sudoeste.
– ¿Ya quién pertenecen?
– Están dentro de los dominios de Gulban Ojos de Lince -respondió Draigen.
Ésa era la respuesta que esperaba Fidelma y asintió con la cabeza, pensativa.
– Gracias. No os retendré más.
Al salir de la habitación de la abadesa vio que sor Síomha le dirigía una mirada intensa. Si las miradas matasen, pensó Fidelma, ella se hubiera quedado muerta allí mismo.
Capítulo VIII
Al regresar a la fortaleza de Adnár aquella tarde, Fidelma decidió no dar ninguna señal de aviso al jefe cruzando directamente la bahía que separaba la comunidad de El Salmón de los Tres Pozos de la fortaleza de Dún Boí. Por ello atravesó el bosque y llegó a la fortaleza por tierra. La distancia era mayor, pero había estado tanto tiempo embarcada que le apetecía dar un paseo por el bosque para aclararse las ideas. El bosque le ofrecía el tipo de paseo por el que a ella le gustaba caminar. Los grandes robles se extendían por la línea costera y atravesaban las faldas de la gran montaña, situada detrás.
Había informado a sor Brónach de sus intenciones y había abandonado la abadía a media tarde. El día todavía era agradable, el suave sol calentaba la piel cuando se filtraba entre las ramas desnudas de los árboles. Bien arriba, más allá de la bóveda del bosque recubierta de nieve, el cielo era de un azul suave con vetas blancas, con nubes aborregadas que avanzaban empujadas por suaves vientos. El terreno estaba duro, con una helada invernal que endurecía lo que había de ser barro blando. El sol todavía no lo había atravesado y las hojas caídas hace semanas crujían a su paso.
De las puertas de la abadía salía un camino que, a través del bosque, recorría la bahía, pero a una distancia tal que el mar quedaba oculto a la mirada de cualquier viajero. Sólo de vez en cuando, a través de los árboles desnudos, se podía discernir un destello azul, provocado por el reflejo del sol. Ni siquiera se oía el ruido del mar, pues los altos robles constituían una buena barrera, en la que había entremezclados grupos de avellanos que intentaban sobrevivir entre sus poderosos y antiguos hermanos. Había matas de madroños con sus hojas dentadas perennes, sus troncos cortos y sus ramas retorcidas que se elevaban a más de veinte pies.
Aquí y allá en los árboles, Fidelma escuchaba el crujido de la maleza cuando un habitante del bosque se movía con cautela en busca de alimento. El chasquido brusco de las ramas cuando un ciervo se alejaba de un salto al oír que la joven se aproximaba, el susurro de las hojas secas y podridas cuando una ardilla curiosa intentaba recordar dónde había escondido su reserva de alimento. Los sonidos eran numerosos, pero identificables para cualquiera acostumbrado al mundo de la naturaleza.
Después de caminar un rato, Fidelma llegó a un sendero lindante que iba en dirección a las lejanas montañas, y vio que había señales de caballos que habían pasado hacía poco por allí. Como el terreno era duro, había restos de los excrementos de éstos. Recordó que aquella mañana había visto un desfile de caballos, jinetes y ayudantes que descendían de la montaña, y se dio cuenta de que debían de haber tomado el camino en aquel punto.
Sin saber cómo, de repente se encontró pensando en Eadulf de Seaxmund's Ham otra vez y preguntándose por qué le había venido a la mente. Dudaba de si Ross encontraría alguna pista respecto al barco abandonado. Era mucho pedir. El océano era grande y había cientos de millas de costa donde esconder cualquier pista que revelara qué había sucedido en aquella nave.
¿Tal vez Eadulf no estuviera a bordo?
No, sacudió la cabeza, rechazando esa teoría. No le hubiera dado ese misal a nadie… -voluntariamente.
Pero ¿y si se lo hubieran quitado una vez muerto? Fidelma tembló ligeramente y apretó los labios. Entonces quienquiera que hubiera perpetrado semejante acto sería llevado ante los tribunales. Ella lo haría.
De repente se detuvo.
Delante de ella un coro de pájaros gritaba con un estruendo que ahogaba casi todos los sonidos del bosque. Hacían un extraño «caaarg-caaarg». Vio un par de pájaros que revoloteaban hacia las altas y desnudas ramas de un roble, y reconoció las ancas blancas y el plumaje rosado del arrendajo común. En un cercano grupo de alisos, donde habían estado picoteando en las piñas marrones, varios pajarillos con picos cónicos y plumaje rayado se sumaron con su gorjeo agitado.
Algo la alarmó.
Fidelma dio un paso adelante indecisa.
Le salvó la vida.
Sintió el aire de una flecha al pasar a unas pulgadas de su cabeza y oyó el golpe cuando se clavó en el árbol que tenía detrás.
Se dejó caer de rodillas automáticamente, buscando con los ojos un mejor refugio.
Mientras estaba agazapada sin saber qué hacer, se oyó un grito agudo y dos grandes guerreros, con espesas barbas y corazas bruñidas, surgieron de entre la maleza y la agarraron por los brazos con mano férrea antes de que tuviera tiempo de calmarse. Uno de ellos blandía una espada, que levantó como para golpear. Fidelma se estremeció esperando el tajo.
– ¡Alto! -gritó una voz-. ¡Algo va mal!
El guerrero bajó el arma, indeciso.
En la penumbra del sendero del bosque, una figura montada a caballo surgió ante ellos. Llevaba un arco corto en una mano y las riendas de su corcel en la otra. Estaba claro que había sido el que había situado a Fidelma cerca de la muerte.
A Fidelma no le dio tiempo a contestar para expresar su sorpresa o protesta, porque empezaron a arrastrarla hacia la figura montada. Se detuvieron ante el jinete. Se inclinó hacia delante en su silla y examinó sus rasgos detenidamente.
– Nos hemos equivocado -exclamó mostrando indignación en su voz.
Fidelma echó hacia atrás la cabeza para examinarlo. Era impresionante. Su cabello era rojizo y sobre él llevaba un aro de cobre bruñido con varias piedras preciosas incrustadas. Su cara era larga y aguileña, con una amplia frente. La nariz era más un pico, con el puente delgado, de forma casi ganchuda. El cabello le crecía escaso en las sienes y se hacía más espeso en la nuca, de un rojo reluciente, con destellos cobrizos cuando le caía sobre los hombros. La boca era delgada, roja, bastante cruel; así le pareció a Fidelma. Los ojos eran grandes y casi violetas, y casi parecía que no tuviera pupila, aunque Fidelma supuso que eso tenía que ser una ilusión debida a la luz.
No tendría más de treinta años. Un guerrero musculoso. Su vestimenta, aunque no llevara el aro de cobre propio de su cargo, denotaba un rango. Iba vestido con sedas y linos ribeteados de piel. Llevaba una espada colgada del cinturón, y Fidelma se fijó en que el mango también estaba trabajado con piedras y metales semipreciosos. Un carcaj con flechas colgaba de su silla de montar y el arco, todavía en sus manos, era de artesanía fina.
El hombre continuó examinándola con el ceño fruncido.
– ¿Quién es? -preguntó con frialdad a los hombres que la aguantaban-. Uno de los guerreros soltó una risita.
– Vuestra presa, mi señor.
– Debe ser otra moza de la abadía esa de ahí -intervino el otro. Luego, con un extraño énfasis que Fidelma no consiguió entender, añadió algo-: Debe de haber molestado al ciervo tras el que íbamos, mi señor.
Fidelma finalmente recobró el aliento:
– ¡No había ningún ciervo a cien yardas de mí! -grito con ira contenida-. Decid a vuestros hombres que me suelten o, por Dios, que va a ser peor.
El hombre que estaba montado arqueó las cejas, sorprendido.
Los dos hombres que la sostenían por los brazos no hicieron más que apretar con más fuerza. Uno de ellos se echó a reír.
– Ésta tiene carácter, mi señor. -Entonces se giró, y puso su cara maloliente junto a la de Fidelma-. ¡Silencio, moza! ¿Sabes con quién hablas?
– No -dijo Fidelma apretando los dientes-, pues nadie ha tenido la educación de presentarlo. Pero permitidme que os diga con quién habláis… Yo soy Fidelma, dálaigh de los tribunales y hermana de Colgú, rey de Cashel. ¿Es esto suficiente para que me soltéis? ¡Sois culpable de asalto ante la ley!
Se hizo un silencio, y entonces el hombre a caballo se dirigió con rudeza a los dos guerreros.
– ¡Soltadla inmediatamente! ¡Dejadla!
La dejaron ir enseguida, casi como perros bien adiestrados que obedecen a su amo. Fidelma sintió que la sangre le volvía a circular por los brazos y las manos.
Los sonidos de un caballo que atravesaba el bosque hicieron que todos se giraran. Un segundo jinete, con un arco en la mano, avanzó al trote. Fidelma vio que era el joven Olcán. Tiró de sus riendas y miró hacia abajo, su expresión denotó asombro cuando reconoció a Fidelma. Entonces desmontó del caballo y avanzó hacia ella con las manos tendidas.
– ¿Sor Fidelma, estáis herida?
– Se lo debo a estos guerreros, Olcán -soltó ella mientras se frotaba los brazos magullados.
El primer jinete se giró hacia sus hombres con gesto airado.
– Volveos a la fortaleza -les espetó, y sin decir una palabra, los dos hombres se giraron y se fueron arrastrando los pies. El hombre alto se inclinó desde su silla hacia Fidelma.
– Lamento este incidente.
Olcán miró a Fidelma y luego al hombre, frunciendo el ceño. Y luego se acordó de las buenas maneras.
– Fidelma, permitidme que os presente a mi amigo, Torcán. Torcán, ésta es Fidelma de Kildare.
Fidelma entornó los ojos al reconocer en ese momento el nombre.
– ¿Torcán, el hijo de Eoganán de los Uí Fidgenti?
El hombre alto volvió a inclinarse, esta vez con un saludo algo más fingido.
– ¿Me conocéis?
– Os conozco -replicó Fidelma cortante-. Y estáis bien lejos de las tierras de los Uí Fidgenti.
Los Uí Fidgenti ocupaban las tierras al noroeste del reino de Muman. Por su hermano sabía que eran uno de lo pueblos más inquietos. Eoganán era un príncipe ambicioso, con un deseo cruel de dominar a los clanes de los alrededores y extender su poder.
– Y vos sin duda estáis lejos de Kildare, sor Fidelma -respondió el otro.
– Como abogada de los tribunales, me toca viajar grandes distancias para que se haga justicia -contestó Fidelma con seriedad-. ¿Y qué os ha traído de viaje a este rincón del reino?
Olcán intervino enseguida.
– Torcán ha sido huésped de mi padre, Gulban de Beara, y actualmente disfruta conmigo de la hospitalidad de Adnár.
– ¿Y por qué era necesario dispararme?
Olcán estaba asombrado.
– Hermana… -empezó a decir, pero Torcán sonreía burlonamente a Fidelma.
– Hermana, no era mi intención dispararos -protestó Torcán-. En realidad yo disparaba a un ciervo, o eso pensaba. Sin embargo, admito que mis hombres carecen de modales, y en ese aspecto me temo que os hemos agraviado, no con mi flecha sin puntería, lo cual lamento muchísimo.
O Torcán era corto de vista o un buen mentiroso, pues Fidelma sabía que no había ningún animal cerca de ella cuando disparó la flecha. Tampoco ningún cazador experimentado hubiera tomado sus movimientos por los de un ciervo. Sin embargo, había momentos en que la confrontación no llevaba a ningún lado y por tanto aceptó la explicación.
– Muy bien, Torcán. Acepto vuestra disculpa y no presentaré una acusación por injuria a causa de ponerme en peligro de muerte. Admito también que fue un accidente. Sin embargo, el comportamiento de vuestros guerreros no lo fue. Cada uno de ellos tendrá que pagar una multa de dos séts por maltratarme y magullarme y por darme un susto de muerte. Veréis que me rijo de acuerdo con las multas que se fijan en el Bretha Déin Chécht.
Torcán la miraba sintiendo emociones encontradas, aunque al parecer predominaba una renuente admiración por su serena actitud.
– ¿Aceptáis la multa en nombre de vuestros guerreros? -exigió Fidelma.
Torcán se rió entre dientes.
– Pagaré su multa, pero me aseguraré de que ellos me paguen.
– Bien. La multa se entregará a los fondos de la abadía de El Salmón de los Tres Pozos, como ayuda para sus trabajos.
– Os doy mi palabra de que se pagará. Daré instrucciones a uno de mis hombres para que vaya a la abadía con la suma, mañana por la mañana.
– Os tomo la palabra. Y ahora hacedme el favor de permitirme seguir mi camino.
– ¿Hacia qué dirección vais, hermana? -preguntó Olcán.
– Me dirijo hacia la fortaleza de Adnár.
– Entonces permitidme que comparta mi silla con vos -se ofreció Torcán.
Fidelma rechazó la invitación de cabalgar detrás del hijo del príncipe de los Uí Fidgenti.
– Prefiero seguir a pie.
Torcán apretó los labios y luego se encogió de hombros.
– Muy bien, hermana. Tal vez nos veamos en la fortaleza dentro de un rato.
Hizo que su caballo girara, le dio una palmada en la grupa con el arco que todavía sostenía y se fue a medio galope por el sendero del bosque. Olcán se quedó un rato vacilante, mirando a Fidelma como si quisiera decirle algo más. Entonces volvió a montar su caballo y se despidió saludando con la mano; se fue cabalgando rápidamente tras su huésped. Fidelma se quedó quieta y mirándolos durante un rato, frunciendo el ceño con concentración. Intentaba comprender el significado de aquel encuentro; si es que tenía algún sentido. Sin embargo, sí que significaba algo. No creía que Torcán hablara en serio cuando sugirió que la había confundido con un ciervo, en particular en aquel bosque en invierno, con buena visibilidad puesto que los árboles estaban desnudos y la maleza era escasa. Y si aquello no era más que un accidente, ¿por qué había permitido que sus hombres la maltrataran? Parecía lógico llegar a la conclusión de que no esperaba que fuera ella, pues tan pronto como le dio su nombre y posición social, había ordenado que la soltaran. Entonces, ¿a quién esperaba en aquel camino? ¿A una mujer? ¿A una religiosa? Seguro que así era, pues nadie podía pasar por alto su sexo o su vocación por el hábito que llevaba. ¿Por qué querría matar a una religiosa un visitante de aquella zona, el hijo del príncipe de los Uí Fidgenti?
De repente sintió frío.
Probablemente alguien ya había matado a una religiosa, la había decapitado y había colgado su cuerpo en el interior del pozo de la abadía. Fidelma estaba segura de que el cadáver decapitado era el de una hermana de la fe. Su instinto y lo que habían mostrado las pruebas así se lo daban a entender. Se estremeció. ¿Se estaba acercando al cadáver anónimo?
Levantó la cabeza bruscamente y salió de sus reflexiones al oír el sonido de un caballo que galopaba por el camino. ¿Era Torcán que regresaba? Se quedó quieta y oteó el sendero. Un jinete se dirigía rápidamente hacia ella. Se puso tensa. El caballero pronto volvió a aparecer entre los setos del bosque. Era Adnár.
El hermoso jefe de cabello negro descendió con facilidad, casi antes de que la bestia se detuviera. Saludó a Fidelma con una mirada preocupada.
– Olcán me ha dicho que él y Torcán os encontraron en el camino del bosque y que os dirigíais hacia mi fortaleza. Olcán me ha dicho que había habido un accidente. ¿Es así? -preguntó Adnár, mientras la examinaba con detenimiento.
– Casi un accidente -corrigió Fidelma con pedantería.
– ¿Estáis herida?
– No. No es nada. Sin embargo, iba de camino a veros. Al venir vos, me ahorráis tener que seguir el trayecto. -Se giró y señaló un tronco caído-. Sentémonos allí un rato.
Adnár ató las riendas del caballo a una rama del árbol muerto y se reunió con Fidelma.
– No habéis sido totalmente honesto conmigo, Adnár -empezó a decir Fidelma.
El jefe levantó la cabeza sorprendido.
– ¿En qué sentido? -preguntó poniéndose a la defensiva.
– No me dijisteis que la abadesa Draigen era vuestra hermana. Ni el hermano Febal explicó que había estado casado con Draigen.
Fidelma no estaba preparada para la mirada divertida que mostró el rostro agraciado del hombre. Era como si hubiera esperado otro tipo de acusación. Bajó un poco los hombros mostrando relajación.
– ¡Ah, era eso! -dijo con tono despectivo.
– ¿No os parece importante?
– Bien poco -admitió Adnár-. No me gusta jactarme de mi relación con Draigen. Afortunadamente, tiene el cabello pelirrojo de mi padre mientras que yo tengo la melena negra de mi madre.
– ¿No creéis que mencionar vuestra relación podría ser importante para mí?
– Mirad, hermana, es una desgracia para mí y tal vez también para Draigen, haber nacido del mismo vientre. En cuanto a Febal, no voy a responder por él.
– Entonces responded por vos. ¿Realmente odiáis a vuestra hermana tanto como parece?
– Me es indiferente.
– Tan indiferente como para afirmar que tiene relaciones antinaturales con sus compañeras.
– Eso es cierto.
Adnár hablaba con seriedad, sin ira. Fidelma había visto previamente su humor irritable y le sorprendía verlo tan calmado, sentado allí en el bosque, con las manos cruzadas sobre las rodillas, mirando al suelo.
– ¿Tal vez deberíais explicarme la historia?
– No es relevante para vuestra investigación.
– Sin embargo, afirmáis que las tendencias sexuales de Draigen son relevantes. ¿Cómo, entonces, voy a juzgar eso si no conozco la verdad?
Adnár movió ligeramente los hombros como para encogerlos, pero cambió de idea.
– ¿Os dijo que nuestro padre, cuyo nombre llevo, era un óc-aire, un plebeyo que trabajaba su propia tierra pero no tenía la suficiente ni bastantes bienes para autoabastecerse? Trabajó toda su vida una franja de tierra inhóspita, en la ladera de una montaña rocosa. Nuestra madre trabajó con él y, en tiempos de cosecha, era ella la que la recogía, mientras que mi padre iba a servir al jefe local a fin de conseguir lo necesario para mantenernos.
Hizo una pausa y continuó.
– Draigen era la más joven, yo dos años mayor. Ambos teníamos que ayudar a nuestros padres en su pequeño trozo de tierra y no había ni tiempo ni dinero sobrantes para nuestra educación.
Su voz denotaba un tono amargo, pero Fidelma no hizo ningún comentario.
– De niño, no quise seguir los pasos de mi padre. No quería pasarme el resto de mi vida trabajando una tierra poco rentable para sobrevivir. Era ambicioso. Así que me escabullía a la morada del clan, cada vez que oía que un guerrero atravesaba el territorio. Trataba de persuadir al guerrero para que me explicara la vida de soldado, el código del guerrero y cómo había que entrenarse para serlo. Me hice mis propias armas de madera, y me metía en el bosque y practicaba luchando contra los arbustos con una espada de madera. Me hice un arco y unas flechas y me convertí en un buen arquero yo solo. Sabía que ésa era la única manera de escapar de la pobreza.
– Tan pronto como alcancé la edad de elegir, en mi diecisiete cumpleaños, cuando ninguna ley podía detenerme, me fui de casa en busca de nuestro jefe Gulban de los Beara. Estaba en guerra contra los Corco Duibhne, por los límites de su territorio. Me distinguí como arquero, y pronto me pusieron al mando de un grupo de cien hombres. A los diecinueve años, Gulban me hizo cenn-feadhna, capitán. Fue el día de mi vida en que me he sentido más orgulloso.
– Las guerras me hicieron rico en ganado y, cuando terminaron, regresé aquí y me nombraron bó-aire, un jefe de ganado. Aunque la tierra no era mía, mi rebaño era lo suficientemente grande como para ser una persona de influencia y riqueza. No me avergüenzo de mi huida de la pobreza.
– Es un relato loable, Adnár. Cualquier historia de un hombre o una mujer que ha superado las dificultades es encomiable. Pero no me explica nada respecto a la animosidad existente entre vos y vuestra hermana, ni de por qué la acusáis de tener tales relaciones.
Adnár hizo una expresiva mueca.
– Draigen habla mucho de su lealtad a nuestros padres. Dice que yo los abandoné. Ella no fue mucho más leal que yo. Ella quería huir de la pobreza tanto como yo. Cuando estaba cerca de la edad de elegir, incluso intentaba conjurar a los antiguos espíritus paganos -las diosas de los tiempos antiguos- para que la ayudaran.
Fidelma lo miró de cerca. Pero Adnár parecía estar ensimismado en sus recuerdos, en absoluto daba la sensación de que estuviera hablando para impresionarla.
– ¿Qué hizo?
– Había una anciana que moraba en los bosques cercanos que se mantenía fiel a los viejos usos. Se llamaba Suanech, recuerdo. Todos los niños le tenían miedo. Afirmaba que adoraba a Boí, la esposa de Lugh, dios de todas las artes y oficios. Boí era la diosa de la vaca, o la anciana de Beara. Entendéis, esta tierra había sido su dominio en los oscuros días paganos. Mi fortaleza se llama así, Dún Boí, por ella.
– Hay muchos ancianos que todavía se aferran a los viejos tiempos y los antiguos dioses -señaló Fidelma.
La fe había llegado a los cinco reinos hacía tan sólo dos siglos y Fidelma se daba cuenta de que todavía había focos aislados donde las creencias en los antiguos dioses todavía prevalecían.
– Y encontraréis muchos territorios donde incluso las montañas reciben los nombres de esos dioses -admitió Adnár.
– ¿Así que vuestra hermana se vio influenciada por esta anciana pagana? -insistió Fidelma-. ¿Cuándo regresó a la verdadera fe e ingresó en la vida religiosa?
Adnár sonrió irónicamente.
– ¿Quién dice que regresó a la verdadera fe?
Fidelma lo miró con sorpresa.
– ¿Qué queréis decir?
– No digo nada. Simplemente hago una sugerencia. Desde que era pequeña, en particular cuando iba a ver a la anciana, siempre ha actuado de forma extraña.
– Todavía no me habéis mostrado la prueba de vuestras afirmaciones o el porqué de esta animosidad entre ambos.
– Aquella anciana la influenció mucho con sus cuentos y con su…
Se detuvo y se encogió de hombros.
– Cuando yo estaba sirviendo en el ejército de Gulban, mi padre y mi madre murieron, Draigen fue a vivir con esta anciana a los bosques.
– ¿Eso hizo que la odiarais?
El hombre negó con la cabeza.
– No. No conozco bien la historia, pero Draigen tuvo problemas con la ley y tuvo que pagar una indemnización. Para ello vendió el miserable trozo de tierra e ingresó en la abadía de El Salmón de los Tres Pozos.
La pérdida de la tierra me disgustó. No lo negaré. Yo tenía que haber heredado parte de ella. Interpuse una demanda contra Draigen por mi porción de la tierra, pero un brehon la desestimó.
– Entiendo. ¿Esta demanda fue la causa de la animosidad?
Adnár se encogió de hombros.
– Yo me tomé mal lo que Draigen había hecho. Pero había acumulado riquezas. En realidad no lo necesitaba. Fue el principio. No, el odio se inició por parte de Draigen. Tal vez me odiaba por haber puesto la demanda. Después me esquivaba. Cuando me convertí en bó-aire de este distrito, se vio obligada a tener tratos conmigo, pero siempre hacía uso de un tercero como intermediario. Su odio hacia mí era grande.
– ¿Os dio Draigen una razón que explicara su animadversión?
– Oh, sí. Ella me culpa de la muerte de nuestros padres. Pero yo considero que no tiene razón. Tal vez en realidad era simplemente el resentimiento por mi demanda legal. En cualquier caso, y cualquiera que sea la causa primera, los años tan sólo han incrementado este encono.
– Ella lo niega y dice que sois vos quien la odia. Así que os lo vuelvo a preguntar; ¿habéis llegado a sentir aversión hacia ella?
Fidelma se dio cuenta de que se enfrentaba a dos testimonios opuestos sin lugar al compromiso.
– Al principio me sentí herido, luego furioso contra ella. Yo no creo que en realidad haya sentido verdadero odio. Por supuesto, se oían historias de la abadía respecto a Draigen. Yo llegué a oír historias de su inclinación por las jóvenes novicias. Entonces, cuando me enteré de la historia del cuerpo de una joven encontrado en el pozo, temí lo peor.
– ¿Por qué?
Por primera vez levantó la cabeza y miró a Fidelma directamente a los ojos.
– ¿Por qué? -repitió, como si no hubiera entendido la pregunta.
– ¿Por qué había de llevaros eso a la conclusión de que vuestra hermana, vuestra propia hermana, había asesinado a esta chica a causa de unas relaciones ilícitas? No veo la relación. Al menos, no por lo que me habéis dicho.
Adnár se mostró incómodo un momento mientras pensaba.
– Es cierto que no os puedo proporcionar una verdadera razón lógica. Simplemente siento que encaja de alguna horrible manera.
– ¿Vuestro anam-chara, el hermano Febal, os sugirió esta explicación?
La pregunta era directa.
Adnár parpadeó con rapidez.
Fidelma se dio cuenta, por el rubor de las mejillas de Adnár, que había dado en la diana con aquella pregunta.
– ¿Cuánto hace que conocéis al hermano Febal?
– Desde que regresé y pasé a ser bó-aire.
– ¿Qué sabéis de su vida?
– Hace tiempo, la abadía de El Salmón de los Tres Pozos era una comunidad mixta, una conhospitae, como se llama. El hermano Febal era uno de los monjes que la habitaban. Febal y Draigen se casaron. Con la antigua abadesa, Marga, el hermano Febal era el ostiario de la comunidad. Luego mi hermana fue nombrada rechtaire, o administradora, que como sabéis es un cargo de importancia, justo por debajo del de abadesa. Entiendo que la relación entre Draigen y Febal acabara bruscamente. Draigen, aprovechando la debilidad y la edad de la anciana abadesa, empezó a purgar la abadía de todos los miembros masculinos y decidió convertirla en una casa sólo para mujeres. El hermano Febal fue el último en ser expulsado de su cargo y se vino conmigo como asesor religioso. Poco después, murió la vieja abadesa. No me sorprendió que mi hermana Draigen fuera nombrada para sucederla.
– ¿Queréis decir que Draigen es cruel y ambiciosa?
– Eso podéis juzgarlo vos misma.
– Bueno, lo que también queréis decir es que el hermano Febal tiene un buen motivo para odiar a Draigen; buen motivo para avivar la enemistad entre vos y ella y buen motivo para crear rumores acerca de ese cadáver.
– Visto desde fuera puede ser cierto -admitió Adnár-. No intentaré convenceros de mi punto de vista. La única razón por la que quería veros y hablar con vos ante Draigen, cuando llegasteis ayer, era para alertaros respecto a ciertas cosas. Para pediros que siguierais esos caminos que os he señalado. Que lo hagáis o no es cosa vuestra. ¿Sois abogada de los tribunales y acaso vuestro grito de guerra no es quaere verum?
– Buscar la verdad es nuestro lema, no un grito de guerra -lo corrigió con pedantería-. Eso es lo que he de procurar hacer. Pero una acusación no es la verdad. Una sospecha no es un hecho. Tengo que hablar más con ese hermano Febal.
Adnár se pasó la mano por su mata de pelo negro y rizado.
– Podéis regresar conmigo a la fortaleza, sin embargo no estoy seguro de que Febal esté allí ahora. Cuando yo salí, creo que estaba a punto de acompañar a Torcán y a sus hombres a un lugar de peregrinaje, al otro lado de la montaña.
– Si es así, ¿cuándo regresará?
– A más tardar esta noche, sin duda.
– Entonces lo veré mañana. Decidle que venga a la abadía.
Adnár parecía molesto.
– Probablemente no quiera, Draigen no lo recibiría bien.
– Mi voluntad está por encima de la de Draigen en este asunto -replicó Fidelma con frialdad-. Me encontrará en la casa de los huéspedes, después del desayuno. Lo esperaré.
– Se lo comunicaré -dijo Adnár con un suspiro.
De repente, Adnár levantó la cabeza como si hubiera escuchado algo. Un momento después Fidelma oyó el crujir de unos zapatos sobre el suelo helado, y se giró. Por el sendero del bosque se acercaba la figura de una religiosa, con la cabeza gacha y cubierta; un sacculus colgaba de su hombro. No vio a Adnár y a Fidelma hasta que estaba a diez yardas de Fidelma y ésta le dio el alto.
– ¡Buenos días, hermana!
La muchacha se detuvo y levantó la mirada con un gesto de asombro en el rostro. Fidelma la reconoció inmediatamente. Era la joven hermana Lerben.
– Buenos días -murmuró ella.
Adnár esbozó una sonrisa.
– Parece que hoy se ha vuelto una costumbre que las religiosas de la abadía tomen este sendero -observó con ironía Adnár-. ¿No creéis que es peligroso andar sola por aquí, hermana? Pronto se hará de noche.
Lerben lo miró con expresión contrariada y luego bajó la vista.
– Voy a ver… -dijo vacilante, y luego miró a Fidelma- a ver a Torcán de los Uí Fidgenti. -Se llevó automáticamente la mano al sacculus.
Adnár continuó sonriendo y negó con la cabeza.
– Lástima, acabo de explicarle a sor Fidelma que Torcán acaba de irse de la fortaleza y no regresará hasta esta noche. ¿Queréis que le dé algún mensaje?
Sor Lerben vaciló de nuevo y luego asintió con la cabeza rápidamente. Sacó del sacculus un pequeño objeto alargado envuelto en un trozo de tela.
– ¿Os aseguraréis de que se le entrega esto? Solicitó un libro en préstamo a nuestra biblioteca y me han pedido que se lo dé.
– Lo haré con placer, hermana.
Fidelma se avanzó y sin dificultad interceptó el paquete, antes de que Adnár pudiera cogerlo. Lo desenvolvió y miró el libro.
– Vaya, se trata de una copia de los anales guardados en Clonmacnoise, la gran abadía fundada por san Ciarán.
Levantó la vista y vio una mirada ansiosa en los ojos de sor Lerben. Pero Adnár sonreía.
– No sabía que el joven Torcán estuviera tan interesado en la historia -dijo.
Extendió una mano, pero Fidelma estaba hojeando las páginas de pergamino. Había advertido algunas manchas de barro rojizo en una página. Tan sólo pudo ver que ésta contenía una entrada referente al Rey Supremo Cormac Mac Art, antes de que Adnár se lo sacara suave pero firmemente de las manos y volviera a envolverlo.
– Éste no es lugar para estudiar libros -observó con humor-. Hace demasiado frío. No os preocupéis, hermana -dijo a Lerben-. Me aseguraré de que entreguen el libro a Torcán.
Fidelma se levantó y empezó a sacudirse las hojas, las ramitas y el polvo de su hábito.
– ¿Conocéis bien a Torcán? Está muy lejos la tierra de los Uí Fidgenti.
Adnár se guardó el libro bajo el brazo.
– Apenas lo conozco. Era huésped de Gulban en su fortaleza y ha venido aquí como huésped de Olcán, para cazar y ver algunos de los antiguos lugares por los que nuestro territorio es famoso.
– No creo que los Uí Fidgenti fueran bienvenidos por la gente de los Loígde.
Adnár se rió entre dientes.
– No voy a negar que hemos combatido unos contra otros. Es tiempo, sin embargo, de vencer los viejos prejuicios y disputas.
– Estoy de acuerdo -dijo Fidelma-. Sólo manifiesto lo que es obvio. Eoganán, el príncipe de los Uí Fidgenti, ha conspirado en muchas guerras contra los Loígde.
– Guerras territoriales -admitió Adnár-. Si cada uno se ocupara de su propio territorio y no intentara interferir en los asuntos de los otros clanes no habría necesidad de guerras -dijo sonriendo con ironía-. Pero gracias a Dios había necesidad de guerreros cuando yo era joven; si no, no hubiera alcanzado mi posición.
Fidelma se lo quedó mirando un momento con la cabeza inclinada.
– ¿Así que vos, que hicisteis vuestra riqueza luchando contra los Uí Fidgenti, tenéis de invitado al hijo del príncipe de esa tribu?
Adnár asintió con la cabeza.
– Así es la vida. Los enemigos de ayer son los amigos de hoy, aunque, tal como señalaba, para ser preciso, el joven es huésped de Olcán y no mío.
– Y los que fueron hermano y hermana ayer son los enemigos más acérrimos -añadió Fidelma.
Adnár se encogió de hombros.
– Podría ser de otra manera. Pero no lo es.
– Muy bien, Adnár. Os agradezco vuestra franqueza. Mañana espero al hermano Febal.
Se volvió hacia donde estaba la nerviosa sor Lerben, como si no fuera capaz de decidir si marcharse o intervenir en la conversación. Fidelma miró a la joven con una sonrisa cálida. Lerben no tendría más de dieciséis o diecisiete años.
– Venid, hermana. Volvamos a la abadía y hablaremos por el camino.
Fidelma empezó a desandar el trayecto por el bosque. Al cabo de un momento, Lerben la alcanzó, dejando a Adnár de pie junto a su caballo y acariciando ausente el hocico del animal mientras observaba cómo iban desapareciendo entre los árboles. Cogió el libro que tenía bajo el brazo, sacó el trapo que lo envolvía y se lo quedó mirando absorto en sus pensamientos durante un buen rato. Luego volvió a envolverlo y lo metió en su alforja, desató las riendas y se fue sendero arriba. Dio un golpecito en la grupa del caballo con sus tacones y lo puso al trote por el sendero del bosque, en dirección a su fortaleza.
Capítulo IX
Sor Fidelma estaba despierta incluso antes de que la voz tensa atravesara la oscuridad. Su sueño se había visto perturbado por el ruido del picaporte de la pequeña puerta de su habitación al girar, y su mente, alerta ante posibles peligros, hizo que se despertara en un instante. Había una sombra en el vano de la puerta. Todavía era de noche y tan sólo la luz etérea de la luna iluminaba el espacio. Hacía un frío intenso y su aliento iba formando nubecillas, mientras ella se incorporó bajo la pálida luz azul que lo bañaba todo.
– ¡Sor Fidelma! -La figura alta de una religiosa emitió ese grito con voz casi nerviosa.
Fidelma la reconoció, a pesar del tono anormal. Era la abadesa Draigen.
Fidelma se sentó inmediatamente en la cama y alcanzó el pedernal y la yesca para encender una vela de sebo.
– ¿Madre abadesa? ¿Qué pasa?
– Tenéis que venir conmigo inmediatamente. -La voz de Draigen se quebraba con mal disimulada emoción.
Fidelma consiguió encender la vela y se volvió hacia la figura. La abadesa estaba vestida del todo, y su rostro, incluso bajo el resplandor amarillento de la luz del candil, parecía pálido y denotaba horror.
– ¿Ha sucedido algo?
Fidelma se dio cuenta, casi al momento, de que su pregunta era superflua. Sin esperar una respuesta, se levantó rápidamente de la cama. No hizo caso del frío, pues entendía que algo terrible había sucedido. La abadesa permanecía temblando pero más de miedo que por el aire frío de la noche. Se mostraba incapaz de responder con coherencia. Parecía conmocionada.
Fidelma se echó por encima la capa y se puso los zapatos.
– Guiadme, Draigen -la instruyó con calma-. Voy con vos.
La abadesa se detuvo un momento y luego se giró hacia el patio. Había casi tanta luz como si fuera de día, pues había caído otra nevisca que brillaba bajo la luz de la luna.
Fidelma echó una mirada al cielo; inmediatamente percibió la posición de la luna y calculó que varias horas habían pasado desde la medianoche. Sin embargo, todavía faltaba para el amanecer. Todo parecía en calma. Bajo el silencio de la noche, sólo se oía el crujir de sus zapatos de cuero sobre la nieve helada del patio.
Fidelma entendió que se dirigían hacia la torre.
Iba siguiendo a la abadesa, sin decir nada, sosteniendo con una mano la vela y con la otra protegiendo la llama del viento. Pero la noche invernal era tan fría que la llama apenas vacilaba.
La abadesa no se detuvo ante la puerta de la torre sino que entró de inmediato. En el interior, la biblioteca estaba a oscuras, pero Draigen se apresuró hasta el pie de las escaleras que conducían al segundo piso, casi sin esperar a que Fidelma iluminara el camino. Avanzaron rápido hacia el tercer piso, donde trabajaban los copistas. Al comienzo del siguiente tramo de escaleras que conducían al piso donde estaba situado el reloj de agua, Fidelma percibió una vela apagada y un receptáculo en el suelo, como si se hubiera caído sin querer. Draigen se detuvo bruscamente allí, de manera que Fidelma se vio obligada a desviarse un poco, por miedo a chocar con ella. Bajo la luz de la vela vacilante de Fidelma, el rostro de la abadesa Draigen era mortecino. Sin embargo, parecía que poco a poco se iba recomponiendo.
– Tenéis que prepararos, hermana. Lo que vais a ver no es agradable. -Eran las primeras palabras que pronunciaba Draigen desde que había despertado a Fidelma.
Sin decir nada más, se giró y subió las escaleras. Fidelma no dijo nada. Sentía que no había nada que decir, hasta que conociera el significado de aquella excursión nocturna.
Siguió a la abadesa hasta el interior de la estancia donde estaba la clepsidra. El fuego emitía un resplandor rojo pálido, el agua estaba quieta, humeando en el gran recipiente de bronce. También había dos linternas, cuya luz hacía que su vela resultara superflua.
Llevaba poco más de un segundo en la habitación cuando vio el cuerpo estirado en el suelo. No había que examinarlo mucho para ver que se trataba de una mujer y que llevaba el hábito de las hermanas de la comunidad. Era obvio.
La abadesa Draigen no dijo nada, se quedó a un lado.
Fidelma colocó con cuidado la vela sobre un banco, y se acercó. Aunque había sido testigo de muchas muertes violentas en el mundo violento en el que vivía, Fidelma no pudo contener el estremecimiento de repulsa que la embargó. Habían cortado la cabeza al cadáver. No estaba a la vista.
El cuerpo descansaba boca abajo. Yacía con los brazos extendidos. Enseguida percibió que en la mano derecha tenía un pequeño crucifijo, y alrededor del brazo izquierdo tenía atada una pequeña varita de álamo con algunos caracteres en ogham. Había un amasijo de sangre, todavía roja y líquida, alrededor del cuello cortado. Vio que había otro charco de sangre bajo el cuerpo, a la altura del pecho.
Fidelma suspiró hondo y luego exhaló lentamente.
– ¿Quién es? -preguntó a la abadesa.
– Sor Síomha.
Fidelma parpadeó con rapidez.
– ¿Cómo podéis estar tan segura?
La abadesa emitió un sonido ahogado, que parecía una risotada cínica.
– Nos habéis dado una lección sobre cómo reconocer un cadáver sin conocer el rostro hace sólo un momento, hermana. Ésta es su ropa. Veréis una cicatriz en la pierna izquierda, de una vez que se cayó y se cortó. Además, estaba de guardia en el reloj de agua durante el primer cadar del día. Por todo esto sé que es Síomha.
Fidelma apretó los labios y se inclinó. Levantó el dobladillo de la falta y vio, sobre la carne blanca de la pierna izquierda, una raja profunda ya cicatrizada. Fidelma giró entonces el cuerpo hacia su lado izquierdo y lo miró de frente. Por la cantidad de sangre y la tela rajada, supuso que a Síomha la habían acuchillado en el corazón antes de cortarle la cabeza. Con suavidad, dejó que el cuerpo volviera a su posición inicial. Observó las manos del cadáver y no se sorprendió cuando vio el barro rojizo bajo las uñas y en los mismos dedos. Luego se agachó y desató la varilla de álamo temblón y leyó la inscripción en ogham.
– ¡ La Mórrígú está despierta!
Frunció el ceño y, sosteniendo la varita en la mano, se levantó y miró a Draigen.
La abadesa no se había recuperado totalmente del susto. Tenía los ojos rojos, el rostro pálido, sus labios palpitaban. Fidelma casi sintió pena por ella.
– Hemos de hablar -le dijo suavemente-. ¿Queréis que sea aquí o preferís que vayamos a otro sitio?
– Hemos de despertar a la abadía -replicó Draigen.
– Pero primero las preguntas.
– Entonces es mejor que me hagáis las preguntas aquí.
– Muy bien.
– Permitid que os diga esto inmediatamente -continuó Draigen antes de que Fidelma pudiera exponer su primera pregunta-. Ya he cogido a la malvada hechicera que ha hecho esto.
Fidelma controló su sorpresa.
– ¿Ah, sí?
– Ha sido sor Berrach. La he pillado en flagrante delito.
Fidelma fue incapaz de reprimir su sorpresa. La afirmación de la abadesa Draigen la dejó sin habla durante varios minutos.
– Creo -dijo Fidelma tras esa pausa-, yo creo que primero me tenéis que explicar vuestra historia.
La abadesa Draigen se sentó con brusquedad, apartó la vista del cuerpo y la fijó en algún otro punto situado más allá de la lejana ventana, donde la luz de la luna relucía sobre las aguas de la bahía, recortando el perfil del mercante galo anclado.
– Os he dicho que sor Síomha se ocupaba del primer cadar, es decir la cuarta parte del día, en el puesto de vigilancia de la clepsidra. Eso es de medianoche hasta la llamada del ángelus de la mañana.
Fidelma no hizo ninguna pregunta. Sor Brónach ya le había explicado cómo funcionaba el reloj de agua.
– Yo no podía descansar. Siento mucha ansiedad. ¿Y si vuestra suposición fuera cierta y algo malo hubiera sucedido a nuestras dos hermanas a su regreso de Ard Fhearta? No podía quedarme dormida. Y como no podía dormir, me di cuenta de que había pasado un buen rato desde que había oído el sonido del gong, que ha de sonar cada vez que pasa un período de tiempo.
La abadesa hizo una breve pausa para reflexionar antes de continuar.
– Me di cuenta de que hacía tiempo que no sonaba el gong. Eso no era propio de sor Síomha, que es muy puntillosa en tales asuntos. Me levanté de la cama, me vestí y vine hacia la torre para averiguar qué sucedía.
– ¿Llevabais una vela? -interrumpió Fidelma.
La abadesa frunció el ceño con incertidumbre ante aquella pregunta, y luego asintió con la cabeza rápidamente.
– Sí, sí. Había encendido una vela en mi habitación y la utilicé para iluminarme el camino al atravesar el patio para venir a la torre. Entré en la torre, atravesé la biblioteca y la sala de los copistas. Estaba cruzando esa estancia cuando algo hizo que llamara a sor Síomha. Estaba todo tan tranquilo… Sentí que algo iba mal y por eso llamé.
– Continuad -insistió Fidelma después de ver que dudaba.
– Un momento después, una sombra oscura se lanzó escaleras abajo. Sucedió de forma tan repentina que me apartó hacia un lado y se me cayó la vela. La persona me empujó y salió de la habitación.
– ¿Y entonces?
– Seguí subiendo las escaleras hasta esta habitación.
– ¿Sin la vela?
– Vi que las lámparas estaban encendidas, tal como están ahora. Luego descubrí el cuerpo de sor Síomha.
– ¿Visteis el cadáver decapitado en el suelo?
El rostro de la abadesa Draigen mostraba enojo.
– La persona que pasó junto a mí en las escaleras era sor Berrach. No tengo ninguna duda. Sabéis que, conociendo a Berrach, resulta imposible tomarla por otra persona.
Fidelma lo admitía, pero quería asegurarse.
– Eso es lo que me preocupa. Decís que Berrach «se lanzó escaleras abajo» (ésas han sido vuestras palabras), pero ambas sabemos que Berrach tiene una deformación. ¿Estáis segura de que era Berrach? Recordad que se os cayó la vela de la mano y pasó junto a vos en la oscuridad.
– Tal vez no he elegido bien mis palabras con la agitación. La figura se movía con presteza, pero, incluso así, reconozco su malformación en todas partes.
Fidelma admitió en silencio que sor Berrach no era una persona que se pudiera confundir fácilmente con otra.
– ¿Y después de que pasara corriendo junto a vos…?
– Fui inmediatamente a buscaros, para que fuerais testigo de esta locura.
Fidelma estaba ceñuda.
– Vayamos en busca de sor Berrach.
La abadesa ya controlaba plenamente sus emociones, después de haberse liberado con la explicación de la historia. Gruñó con cinismo.
– Ya se debe de haber marchado de la abadía.
– Aunque así sea, a menos que pueda conseguir un caballo y cabalgar, no puede haber ido muy lejos. Sin embargo…
Fidelma se quedó callada al oír una suave pisada en las escaleras de abajo.
La abadesa se adelantó como si fuera a decir algo, pero Fidelma se puso un dedo en los labios e hizo que retrocediera. Alguien subía por las escaleras hacia la habitación de la clepsidra.
Fidelma se puso tensa y le irritó que así fuera. Si algo le habían enseñado era a no responder ante estímulos externos, para poder estar preparada en todo momento. Con cuidado fue relajando los músculos tensos. Se situó junto a la abadesa, de manera que quienquiera que entrara en la habitación lo hiciera de espaldas a ellas. Fidelma percibió enseguida que no se trataba de la figura de una persona joven, y reconoció quién era antes de que volviera su rostro hacia la habitación.
– ¡Sor Brónach! ¿Qué estáis haciendo aquí a esta hora?
Brónach casi se cae del susto. Luego se tranquilizó y reconoció a Fidelma y a la abadesa.
– Vengo de la habitación de sor Berrach. La muchacha está consternada. Me ha explicado el asesinato que se ha cometido aquí.
– ¿La habéis visto? -inquirió Draigen-. ¿Os despertó?
– No. Yo ya estaba despierta. Yo misma ya iba a venir a la torre -explicó Brónach-. Me había dado cuenta de que había pasado un buen rato desde la última vez que había oído el gong. De hecho, desde entonces deben de haber transcurrido varios períodos de tiempo. Así que me había levantado para venir a ver qué le sucedía a la vigilante. Cuando estaba a punto de salir de mi celda, oí que alguien pasaba a toda prisa por el pasillo. Me di cuenta de que era sor Berrach. Fui a verla y la encontré sentada en su cama llena de angustia. Me dijo que sor Síomha estaba muerta y vine directamente aquí para ver si se lo estaba imaginando…
De repente percibió el bulto en el suelo, detrás de Fidelma, y abrió la boca. Se la tapó con la mano. Sus ojos reflejaban terror.
– Es sor Síomha -confirmó la abadesa Draigen con solemnidad.
A Fidelma le pareció percibir una momentánea mirada de alivio en el rostro de sor Brónach. Pero desapareció antes de que estuviera segura. De todas maneras, la luz de las linternas ayudaba a distorsionar las expresiones faciales.
– Sor Brónach, os ruego que miréis qué se puede hacer para poner en hora la clepsidra -dijo la abadesa Draigen, totalmente recuperada-. Durante generaciones esta comunidad se ha enorgullecido de la precisión del reloj de agua. Haced lo que podáis para recuperar la exactitud de nuestros cálculos.
Sor Brónach estaba perpleja, pero inclinó la cabeza como muestra de conformidad.
– Haré todo lo que pueda, madre abadesa, pero… -Lanzó una mirada nerviosa al cadáver.
– Despertaré a algunas de las hermanas para que vengan y se lleven a la desafortunada hermana al subterraneas. No estaréis sola.
A Fidelma se le ocurrió algo cuando se giraba en dirección a las escaleras. Regresó corriendo hacia sor Brónach.
– ¿No me enseñasteis que cada vez que transcurría un período de tiempo y sonaba el gong, el vigilante tenía que apuntar la hora en una tablilla de arcilla?
Sor Brónach afirmó con la cabeza.
– Ésa es la costumbre, por si nos despistamos.
– ¿A qué hora hizo la última anotación en la tablilla sor Síomha?
Fidelma se dio cuenta de que al menos esto le indicaría el momento preciso en que había sido asesinada sor Síomha.
Sor Brónach recorrió la estancia con la mirada en busca de la tablilla. La encontró boca abajo, junto al hogar de piedra, y la recogió.
– ¿Bien? -preguntó Fidelma, mientras la hermana la examinaba.
– La segunda hora del día está marcada y el primer pongc o período de tiempo posterior.
– Por tanto, fue asesinada entre las dos y cuarto y las dos y media de esta mañana -musitó Fidelma.
– ¿Es eso importante? -inquirió la abadesa Draigen con impaciencia-. Ya sabemos quién lo ha hecho.
– ¿Qué hora creéis vos que es ahora? -preguntó Fidelma.
– No tengo ni idea.
– Yo sí -dijo sor Brónach. Se dirigió hacia la ventana y levantó la mirada hacia el cielo. La expresión de su rostro denotaba complacencia-. Bien pasadas las cuatro. Yo creo que casi las cinco.
– Gracias, hermana -agradeció Fidelma, distraída. Su mente trabajaba rápido-. ¿Podéis calcular cuánto hace que encontrasteis el cuerpo? -preguntó a la abadesa Draigen.
La abadesa Draigen se encogió de hombros.
– No creo que importe…
– Hacedme el favor -insistió Fidelma.
– Hace menos de una hora, diría. Yo fui a buscaros inmediatamente después de encontrarlo.
– Cierto. De hecho fue hace menos de una hora -admitió Fidelma-. Yo diría que llevamos aquí menos de media hora.
– Deberíamos ir a buscar a sor Berrach, en lugar de estar perdiendo el tiempo con esto -insistió la abadesa Draigen.
– ¿Podéis interrogar a la pobre chica por la mañana? -Fue sor Brónach quien habló, con gran sorpresa por parte de Draigen-. Sor Berrach ha sufrido una gran conmoción al encontrar el cuerpo.
– ¿Os ha dicho que había encontrado el cuerpo? -preguntó Fidelma.
– No concretamente eso. Me dijo que sor Síomha estaba muerta en la torre. De manera que el hecho de que encontrara el cuerpo resulta obvio.
– Tal vez -replicó Fidelma-. Creo que tendríamos que ir a ver a sor Berrach ahora. Una cosa más, sin embargo, ya que estáis aquí, sor Brónach -añadió, de forma que la abadesa Draigen lanzó una mirada impaciente-. ¿Os dice algo la palabra Mórrígú?
Sor Brónach se estremeció.
– Desde luego, el nombre del maligno es bien conocido, hermana. En la Antigüedad, antes de que la palabra de Cristo llegara a esta tierra, se consideraba la diosa de la muerte y las batallas. Encarnaba todo lo que era perverso y horrible de los poderes sobrenaturales.
– Entonces, ¿vos tenéis conocimientos sobre el paganismo, no? -observó Fidelma.
Sor Brónach hizo un mohín.
– ¿Quién no conoce a los dioses y las antiguas costumbres? Yo crecí en estos bosques, donde muchos todavía se aferran a esas antiguas creencias.
Fidelma inclinó la cabeza y luego, ante el aparente alivio de la abadesa Draigen, se giró, cogió la vela y avanzó escaleras abajo. Habían llegado a la planta baja de la torre cuando un sonido, como un golpeteo, hizo que Fidelma se detuviera. Era el mismo ruido que se había oído en la duirthech, la capilla. El sonido lejano de golpes contra una madera hueca resonaba por el edificio.
Fidelma se giró hacia un rincón de la estancia a oscuras, donde el sonido era más fuerte, y avanzó con precaución, sosteniendo la vela delante de ella.
– ¿Nunca se ha investigado de dónde proviene este sonido? -preguntó Fidelma al llegar al extremo superior de las escaleras.
– No, ¿por qué habríamos de hacerlo? -resolló Draigen, nerviosa-. Sin duda no proviene de nuestro subterraneus.
Fidelma escudriñó en la penumbra.
– Sin embargo, parece que venga de ahí. Dijisteis que creíais que lo causaba el agua cuando se llenaba la cueva que hay bajo la abadía.
– Sí, así es -dijo Draigen, sin mostrarse totalmente convencida.
– ¿Adónde vais? -preguntó cuando vio que Fidelma empezaba a descender las escaleras de piedra hacia el interior de la cueva.
– Sólo quiero comprobar… -Fidelma no acabó la frase, pues fue bajando la estrecha escalera.
La cueva de abajo estaba vacía y en silencio. Fidelma miró a su alrededor, desconcertada. No había donde esconderse. Unas cuantas cajas en un rincón, eso era todo. Ahogando un suspiro, se giró y empezó a subir las escaleras, palpando a tientas el muro frío con una mano para guiarse en la penumbra.
La pared estaba húmeda y pringosa y cuando se dio cuenta se examinó los dedos a la luz de la vela. Luego observó la superficie del muro. Había una mancha de sangre. Era reciente.
– ¿Qué hay, hermana? -preguntó Draigen desde el extremo superior del tramo de escaleras.
Fidelma se lo iba a explicar, pero cambió de opinión.
– Nada, madre abadesa, no es nada.
Fuera en el patio, encontraron entonces a la ansiosa sor Lerben.
– Algo pasa, madre abadesa -las saludó jadeante-. La bobalicona de sor Berrach está sollozando en su celda. Yo he visto luces en la torre, pero no he oído el gong del reloj de agua.
La abadesa Draigen puso su mano sobre el hombro de la joven.
– Preparaos, pequeña. Han matado a sor Síomha. La responsable es Berrach…
– Eso no lo sabéis con seguridad -interrumpió Fidelma-. Vayamos a interrogar a la chica antes de culparla.
Pero sor Lerben ya se había marchado apresuradamente con la noticia, llorando, a despertar a la comunidad dormida. Apenas habían atravesado el patio, la información sobre el hecho ya se había difundido como un fuego. Todas se despertaban para enterarse de lo que había sucedido. La abadesa Draigen dijo a una novicia que pasaba que fuera a los dormitorios y acallara aquel barullo, pero antes de que la otra pudiera responder el patio empezó a llenarse de monjas ansiosas. El rumor de voces histéricas y enojadas fue llenando el aire. Se encendieron velas y lámparas y las hermanas, vestidas a toda prisa o envueltas en capas, fueron formando corrillos para hablar con miedo y enfado.
Al parecer, sor Berrach se había atrincherado en su celda. Sor Lerben regresó y dijo que todavía se oían los gritos y lamentaciones de Berrach, una curiosa mezcla de oraciones y antiguas maldiciones.
– ¿Qué hemos de hacer, madre abadesa?
– Iré a hablar con ella -intervino Fidelma con decisión.
– No es una buena idea -advirtió la abadesa.
– ¿Por qué?
– Sabéis lo fuerte que está Berrach, a pesar de su deformidad. Os podría atacar fácilmente.
Fidelma sonrió levemente.
– No creo que deba temerla. ¿Dónde está su celda?
La joven sor Lerben lanzó una mirada a la abadesa y luego hizo un gesto con el brazo en dirección a uno de los edificios.
– Tiene la última celda de aquel edificio, hermana. ¿Pero no deberíais ir armada?
Fidelma sacudió la cabeza con expresión enojada.
– Esperad aquí y no vengáis hasta que os llame.
Levantó una mano para proteger la vela de la brisa de la mañana y se dirigió hacia el edificio que le había indicado sor Lerben. Era una gran construcción de madera consistente en un pasillo con unas doce habitaciones tipo celda en un lado. De hecho, todos los dormitorios de la comunidad estaban construidos de esa manera.
Entró y examinó el pasillo a oscuras.
Se oían los llantos de sor Berrach procedentes de la última habitación.
– ¡Sor Berrach! -gritó Fidelma, intentando que su voz no transmitiera la ansiedad que sentía en realidad-. ¡Sor Berrach! Soy Fidelma.
Parecía que se detenía el llanto. Se oyeron uno o dos resuellos.
– Berrach, soy sor Fidelma. ¿Os acordáis de mí?
Se hizo otra pausa y luego se oyó la voz de Berrach.
– Por supuesto. No soy idiota.
– Nunca lo he creído -replicó Fidelma con tono conciliador-. ¿Podemos hablar?
– ¿Estáis sola?
– Bien sola, Berrach.
– Entonces avanzad hasta que os vea.
Lentamente, sosteniendo en lo alto la vela, Fidelma fue caminando por el pasillo. Oía el arrastrar de muebles, y supuso que Berrach estaba retirando la barricada de la puerta. Cuando estaba llegando al final del pasillo, la puerta se abrió de golpe.
– ¡Alto! -avisó Berrach.
Fidelma obedeció inmediatamente.
La puerta se abrió más y la cabeza de Berrach apareció y se aseguró de que no había nadie más allí. Luego abrió más la puerta.
– Entrad, hermana.
Fidelma miró a la joven. Tenía los ojos rojos y las mejillas con lágrimas. Entró en la celda y se quedó quieta, mientras detrás de ella Berrach cerraba la puerta y empujaba una mesa para asegurarla.
– ¿Por qué os atrincheráis? -preguntó Fidelma-. ¿De quién tenéis miedo?
Berrach se dirigió balanceándose hacia la cama, se sentó y se agarró con fuerza al bastón.
– ¿No sabéis que han asesinado a sor Síomha?
– ¿Y eso qué tiene que ver con que os atrincheréis en vuestra celda?
– Porque me van a acusar del crimen y no sé qué voy a hacer.
Fidelma miró a su alrededor; vio una sillita y se sentó, dejó la vela sobre una mesa.
– ¿Por qué os iban a acusar de eso?
Sor Berrach la miró con ironía.
– Porque la abadesa Draigen me vio en la torre cuando se encontró el cuerpo. Y porque no gusto a la mayoría de la gente de esta comunidad debido a mi deformidad. Seguro que me acusarán de matarla.
Fidelma se reclinó y cruzó las manos sobre su regazo. Se quedó un buen rato mirando a Berrach con detenimiento.
– Al parecer habéis perdido el tartamudeo -observó Fidelma.
La joven hizo una mueca irónica.
– Sois rápida, sor Fidelma. No como las otras. Sólo ven lo que quieren ver y no perciben nada más.
– ¿Supongo que tartamudeabais porque era lo que se esperaba de vos?
Sor Berrach abrió bien los ojos.
– Sois inteligente, hermana. -Se detuvo y luego continuó-. Una mente deforme necesita forzosamente un cuerpo deforme. Ésa es la filosofía de la ignorancia. Tartamudeo delante de ellas porque creen que soy una bobalicona. Si diera muestras de inteligencia, pensarían que estoy poseída por algún espíritu maligno.
– Sois honesta conmigo, ¿por qué no podéis serlo con las demás?
Sor Berrach volvió a hacer una mueca.
– Seré honesta con vos porque sabéis ver tras la cortina del prejuicio lo que otros no ven.
– Me halagáis.
– El halago no es propio de mí.
– Decidme qué ha sucedido.
– ¿Esta noche?
– Sí. La abadesa Draigen os vio bajando de la habitación donde está el reloj de agua. Sor Síomha, tal como sabéis, ha sido encontrada sin cabeza en esa habitación. Vos ibais deprisa y de un empujón hicisteis a un lado a la abadesa y a ésta se le cayó la vela y se apagó. -Fidelma observó la ropa de sor Berrach-. Veo una mancha en vuestro hábito, hermana. Supongo que es de la sangre de sor Síomha.
Los ojos azules y desconfiados de sor Berrach se clavaron en los de Fidelma.
– Yo no la maté.
– Os creo. ¿Confías lo suficiente en mí como para explicarme con exactitud lo que sucedió?
Sor Berrach extendió las manos, casi con un gesto patético.
– Aquí se creen que soy una simplona sólo porque estoy tullida. Nací así. Con problemas en la columna, o eso es lo que dijo el médico a mi madre. Pero tengo el cuerpo y los brazos fuertes. Las piernas no se me han desarrollado bien.
Sor Berrach hizo una pausa, pero Fidelma no dijo nada esperando que la joven continuara.
– Primero el médico dijo que no podría vivir y luego dijo que no debía vivir. Mi madre no pudo criarme en su comunidad. Mi padre no quiso nada conmigo. Después de que naciera yo, incluso abandonó a mi madre. Así que crecí con mi abuela, pero la mataron cuando yo era pequeña. Sobreviví y me trajeron a esta abadía cuando tenía tres años y me cuidó Brónach. Sobreviví y he vivido. Esta comunidad ha sido siempre mi hogar.
La joven sollozó en voz baja. Fidelma entendió entonces por qué sor Brónach siempre se mostraba protectora con la joven.
– Ahora decidme qué sucedió en la torre -insistió con suavidad.
– Cada noche, antes del amanecer, cuando casi toda la comunidad todavía duerme, yo me levanto y voy a la biblioteca -le confió Berrach-. Allí me dedico a leer. He leído casi todas las grandes obras.
Fidelma se sorprendió.
– ¿Por qué esperar casi al amanecer para ir a leer a la biblioteca?
Berrach se echó a reír, pero sin regocijo.
– Se creen que soy una simplona que no piensa, no digamos que sabe leer. He aprendido a leer sola en mi lengua y también en latín, griego e incluso algo de hebreo.
Fidelma se quedó mirando atentamente a la joven, pero no parecía que estuviera alardeando, sino simplemente señalando un hecho. Un pensamiento extraño cruzó de repente la mente de Fidelma.
– ¿Sabíais que esta abadía tiene una copia de los anales de Clonmacnoise?
Sor Berrach asintió de inmediato.
– Es una copia que hizo nuestra bibliotecaria -informó la muchacha.
– ¿La habéis leído?
– No. Pero he leído muchos otros libros.
– Continuad -suspiró Fidelma, decepcionada-. Decíais que os levantáis y vais a la biblioteca antes del amanecer. ¿No os da miedo estar sola en un lugar así?
– Siempre había una hermana de vigilancia arriba, en la torre. Últimamente -se estremeció- ha sido sor Síomha la que ha hecho las guardias nocturnas. Antes de estos acontecimientos no había nada que temer.
Fidelma hizo una mueca.
– No me refería a un peligro físico. ¿Qué me decís de ese sonido que se oyó bajo la duirthech y que asustó a las hermanas el otro día? Me han dicho que se ha oído otras veces.
Sor Berrach se quedó pensativa.
– Esos sonidos se han producido otras veces, pero no con frecuencia. La abadesa Draigen dice que hay una cueva subterránea que se llena de agua, pero a veces las hermanas tienen miedo. A mí no me da miedo y no debería dárselo a nadie que crea en la fe.
– Eso es loable, hermana. ¿Aceptáis la explicación de la abadesa de que lo causa el agua al llenar una cueva subterránea de la abadía?
– Es una posibilidad. Más probable que esos que hablan de los inquietos espíritus de las víctimas de los sacrificios paganos que creen que se realizaron aquí.
– ¿Pero no estáis segura? ¿No de que sólo haya agua en la cueva subterránea?
– Algunas veces, como el otro día en la duirthech, la abadesa hace que esa explicación sea plausible. Otras veces, en particular cuando me encuentro en la biblioteca de noche, el sonido es más débil, más como el repiqueteo producido por alguien que estuviera golpeando una roca o cavando. Pero sea lo que sea, es un sonido producido por agentes terrenales, ¿por qué habría de tener miedo?
– Desde luego. ¿Y esta madrugada fuisteis como siempre a la biblioteca?
– Sí, las horas anteriores al amanecer. Fui con el mayor de los sigilos, pues no quería alarmar a la hermana que estaba de guardia en el reloj de agua. En especial al ser sor Síomha, que no me aguanta.
– ¿Cuándo entrasteis en la biblioteca esta mañana? ¿Podéis decirlo con exactitud?
– Tanto como recuerde; había oído sonar la segunda hora y el primer cuarto de la hora siguiente. No estoy segura. No era más tarde de la tercera hora, eso lo sé, pues no recuerdo que ésta sonara.
– Continuad.
– Entré en la biblioteca y busqué el libro que quería…
– ¿Cuál?
– ¿Queréis saber el título del libro? -preguntó sor Berrach frunciendo el ceño.
– Sí.
– El Itinerario de Aecio de Istria. Me llevé el libro a una mesita en un rincón. Siempre elijo ese lugar por si alguien entra inesperadamente: así tengo tiempo de esconderme. Estaba leyendo el pasaje de cómo Aecio vino a Irlanda a conocer y estudiar nuestras bibliotecas, cuando se me ocurrió que el tiempo iba pasando. No había oído que la vigilante de la clepsidra hiciera sonar el gong. Fui al pie de las escaleras y escuché. Todo estaba en silencio. Demasiado en silencio.
Berrach hizo una pausa y se frotó la mejilla distraídamente.
– Vi que algo no iba bien. Ya sabéis, cuando uno siente algo. Decidí subir a investigar…
– ¿Aunque no quisierais que se supiera que estabais allí, aún menos sor Síomha?
– Si algo iba mal, lo mejor era saber el qué.
– ¿Y qué hicisteis con el libro?
– Lo dejé sobre la mesa donde estaba leyendo.
– ¿Así que todavía estará allí? Muy bien. Continuad.
– Subí las escaleras con gran cautela hasta la habitación donde está la clepsidra. Creí ver a sor Síomha en el suelo.
– ¿Creísteis? -enfatizó Fidelma.
– El cuerpo no tenía cabeza. Pero no me di cuenta de eso enseguida. Sólo vi un cuerpo con hábito. Me arrodillé y le tomé el pulso, pensando que se habría desmayado, quizá de hambre u otra cosa. Toqué con la mano su cuello, frío, no helado, pero sí como con una frialdad… Luego noté algo pegajoso. Estaba buscando su cabeza…
Sor Berrach enmudeció y se estremeció al recordarlo.
– ¡Dios santo me proteja! En aquel momento me di cuenta de que a Síomha la habían asesinado de la misma manera que aquel cadáver que se encontró en el pozo. Creo que grité horrorizada.
– ¿Y entonces corristeis escaleras abajo? -interrumpió Fidelma.
– No inmediatamente. Cuando grité, oí un sonido detrás de mí en la habitación. Me giré, el corazón me latía rápido. Vi una sombra, una cabeza encapuchada y unos hombros, que se escabullían rápidamente en el piso inferior.
Fidelma se reclinó.
– ¿Era la cabeza y los hombros de un hombre o de una mujer?
Berrach sacudió la cabeza.
– Desgraciadamente no lo sé. Estaba en penumbra y se movió muy rápido. No estaba como para investigar más. Me encontraba paralizada por el miedo. Pensar que estaba sola en la oscuridad con el monstruo que había realizado aquel horror me aterrorizó. No sé cuánto tiempo estuve allí, arrodillada en la oscuridad junto al cuerpo. Un rato debió de pasar, desde luego.
– ¿Os quedasteis así arrodillada en la oscuridad? ¿No os movisteis ni gritasteis?
– El miedo hace que el cuerpo tenga reacciones extrañas, hermana. Puede hacer correr al cojo, y hacer que el activo se quede inmóvil como un lisiado.
Fidelma mostró su aprobación con un gesto impaciente.
– ¿Y luego qué, Berrach?
– Finalmente me puse de pie, con la sensación de que tenía la sangre helada en las venas. No sé cuánto tiempo duró eso, como os he dicho. Quería hacer sonar la alarma y estaba a punto de darle al gong. Encendí una linterna. Entonces oí otro ruido.
– ¿Un ruido? ¿Qué tipo de ruido?
– Oí un portazo. Oí pisadas que subían por las escaleras. Oí que se acercaban. Lo que pensé en verdad, hermana, fue que el asesino regresaba, regresaba para asegurarse de que yo no diría nada.
Hizo una pausa y por un momento pareció que respiraba con dificultad, pero luego se recuperó.
– Entonces el miedo, en lugar de inmovilizarme como había hecho anteriormente, me dio fuerzas. Me giré, bajé a toda prisa las escaleras. Recuerdo que vi subir una figura. Pensé que era la figura encapuchada que regresaba. ¡Es la verdad! Hice uso de todas mis fuerzas para chocar violentamente con ella, para que se hiciera a un lado, y me diera tiempo a escapar…
– ¿Recordáis si esa figura llevaba una luz?
Berrach frunció el ceño.
– ¿Una luz?
– Una lámpara o una vela.
La muchacha reflexionó.
– No lo recuerdo. Creo que podría ser una vela. ¿Es eso importante? La oí gritar. Hasta que estuve atravesando el patio no me di cuenta de que era la abadesa.
– ¿Por qué no regresasteis cuando os disteis cuenta?
– Estaba confundida. Después de todo, había visto la figura encapuchada en la estancia del reloj de agua. Tal vez había sido la misma abadesa la asesina. ¿Cómo lo iba a saber?
Fidelma no contestó.
– Me vine hacia aquí tan rápido como pude. Acababa de llegar a mi celda cuando entró Brónach y me preguntó qué me preocupaba. Se lo expliqué y ella me dijo que iría a ver qué había sucedido. Yo tenía miedo de que el asesino me hubiera seguido.
– Pero el asesino no lo hizo. ¿Y no os dio miedo que Brónach fuera sola a la torre?
– Estaba confundida -repitió Berrach.
– ¿Por qué os atrincherasteis?
– Oí el barullo de la comunidad que se iba despertando. Había luces en la torre y luego en los dormitorios. Estaba a punto de salir cuando oí a una de las hermanas, creo que era Lerben, que gritaba: «¡Berrach ha matado a sor Síomha!». Entonces supe que estaba condenada. ¿Qué posibilidades tiene una persona como yo de que se le haga justicia? Me castigarán por algo que no he hecho.
Fidelma la miró con comprensión.
– Una pregunta más, Berrach. ¿Visteis algo particular en el cuerpo de sor Síomha? ¿Aparte de que no tenía cabeza, claro está?
Berrach consiguió por un momento que sus temores no se mezclaran con sus pensamientos y levantó la mirada hacia Fidelma con aspecto interrogante.
– ¿Particular?
– ¿Que tuviera similitud con el cuerpo decapitado que se encontró en el pozo? -precisó Fidelma.
Sor Berrach se lo pensó.
– No creo.
– Me refiero a si visteis algo atado en el brazo izquierdo.
El asombro de la joven parecía auténtico, mientras sacudía la cabeza en señal de negación.
– ¿Sabéis algo de las antiguas costumbres paganas?
– ¿Quién no? -replicó Berrach-. En estos lugares remotos, alejados de las grandes ciudades y catedrales, deberíais saber que la gente todavía vive cerca de la naturaleza, que se mantienen las antiguas costumbres. Mirad la sangre de un cristiano de aquí y veréis que es pagana.
Fidelma estaba a punto de decir algo más cuando oyó unos ruidos que iban en aumento. Eran unas voces que cantaban y provenían del exterior del edificio. Se quedó estupefacta y mirando fijamente. Las voces coreaban un nombre: «¡Berrach, Berrach, Berrach!».
La hermana gimió lastimera.
– ¿Habéis oído? -gimoteó-. ¿Veis? Han venido a castigarme.
– ¡Sor Fidelma!
Fidelma reconoció la voz de sor Lerben que se alzaba sobre el sonido. Lentamente las voces se fueron acallando.
Fidelma se levantó y se dirigió hacia la puerta. Miró a sor Berrach y la animó con una sonrisa.
– Confiad en mí -le dijo a la chica para tranquilizarla.
Luego empujó la mesa y abrió la puerta.
Sor Lerben estaba en el extremo del pasillo; algunas de sus novicias se arremolinaban detrás de ella con lámparas.
– ¿Estáis bien, hermana? -inquirió la joven religiosa-. Hemos estado preocupados al no saber nada de vos.
– ¿Qué significan estos gritos? Haced que las hermanas regresen a sus celdas.
– Los miembros de esta comunidad han venido a por la asesina. La muerte de sor Síomha no puede quedar impune. Las hermanas han decidido que el único castigo es la muerte.
Capítulo X
Las integrantes jóvenes de la comunidad parecían casi poseídas, mientras se apiñaban en el extremo del pasillo gritando en voz alta el nombre de Berrach. Su histeria estaba casi fuera de control y a Fidelma le dio rabia cuando se dio cuenta de que Draigen no había hecho nada para apaciguarlas. Parecía que la misma Lerben hubiera fomentado aquel frenesí ilógico, y se encontraba de pie delante de lo que era poco más que una muchedumbre. La abadesa no estaba por ningún lado.
– ¿Las hermanas han decidido? -inquirió Fidelma alzando la voz con un tono glacial.
Sor Lerben fue categórica.
– El asunto es ahora sencillo. La abadía ha dado refugio a una hechicera durante todos estos años, y ella se lo ha agradecido asesinando e idolatrando a los dioses paganos. Recibirá un justo castigo. Vuestro trabajo ha terminado.
Se oyó el murmullo de asentimiento de las religiosas amontonadas detrás de ella. Fidelma percibió que muchas de ellas tan sólo estaban atemorizadas y que aquel pavor se había transformado en histeria. Sor Lerben había conducido aquella pasión arrolladora contra Berrach. Las hermanas apenas se controlaban. Parecía que iban a abalanzarse de un momento a otro. Fidelma se plantó con firmeza en el pasillo y levantó una mano.
– En nombre de Dios, ¿os dais cuenta de lo que vais a hacer? -exclamó alzando su voz sobre aquel griterío-. Soy abogado de los tribunales y el rey y el obispo me han encargado la investigación de este asunto. ¿Os vais a tomar la justicia por vuestra mano y cometer un crimen tan terrible?
– Tenemos derecho -replicó sor Lerben.
– Decidme por qué -exigió Fidelma. Luego razonó que cualquier diálogo era mejor que la violencia ciega-. ¿Qué derecho tenéis? Tan sólo sois una novicia en esta abadía, sin posición social. ¿Dónde está la abadesa Draigen? Tal vez os pueda explicar ese derecho.
Los ojos de sor Lerben centellearon de ira.
– La abadesa Draigen se ha retirado a su habitación a rezar. Me ha nombrado rechtaire hasta que se recupere de este terrible golpe. Ahora yo estoy al cargo. Entregadnos a la asesina.
Fidelma estaba asombrada por la arrogancia de la joven.
– Sois joven, Lerben. Muy joven para desarrollar con responsabilidad este cargo. Lo que sugerís va contra la ley de los cinco reinos. Ahora calmaos y decid a las hermanas que se dispersen.
Para su sorpresa, Lerben se mantuvo en sus trece.
– ¿Acaso Ultan, arzobispo de Armagh y jefe apostólico de la fe en los cinco reinos no decretó que nuestra Iglesia había de seguir las leyes de la Iglesia de Pedro en Roma? Bien, hemos juzgado a nuestra pecadora hermana según esa ley eclesiástica y la hemos declarado culpable.
– ¿Según qué ley?
Fidelma no daba crédito a sus oídos. Seguro que alguien había incitado a esta joven novicia, que afirmaba ser la administradora de la abadía, a ir en contra de las leyes de la tierra. Sentía como si se hubiera enredado en una discusión con alguien que afirmara que el cielo de día era de color negro y de noche era blanco. ¿Cómo iba a encontrar ninguna lógica?
– ¡Por la ley de la Palabra Divina! -replicó Lerben, inmune a la autoridad de Fidelma-. ¿Acaso no dice el Éxodo: «A la hechicera no la dejarás con vida»?
– ¿La abadesa os ha enseñado eso, Lerben? -la desafió Fidelma.
– ¿Vais a discutir la Palabra Divina? -replicó la novicia con tozudez.
– Nuestro Señor dijo, según Mateo: «No juzguéis, para no ser juzgados. Porque el juicio que vosotros hacéis, se aplicará a vosotros, y la medida que usáis, se usará con vosotros». -Fidelma le lanzó la cita a Lerben y luego se giró hacia las religiosas que estaban detrás de ella y súbitamente dominadas-. Hermanas, me parece que os han engañado. Calmaos y regresad a vuestros dormitorios. Berrach no es culpable.
Se elevó un murmullo. Sor Lerben intentó volver a restaurar su autoridad. Tenía la cara roja y estaba enojada, pues resultaba claro que había esperado ganarse el respeto y la lealtad incondicional de las hermanas con sus conocimientos.
– ¿Acaso no rechazáis los dictámenes de Ultan? -le preguntó a Fidelma.
– Desde luego, si no están de acuerdo con la verdad y la ley de esta tierra.
– ¡Draigen es la abadesa y su palabra es la ley! -replicó la muchacha.
– No es así -le respondió Fidelma secamente, sabiendo que tenía que distender la tensión rápidamente. Cuanto más tiempo se fuera enconando la situación más fácilmente se descontrolaría. Se dio cuenta de que su sospecha era real. Draigen debía de haber animado a Lerben a conducir aquel temor contra Berrach. De la única manera que podía detener aquella peligrosa situación era intentando ejercer su propia autoridad. Volvió a repetir con claridad su posición.
– He sido nombrada por vuestro Rey Supremo. He venido aquí a petición de vuestro rey y de vuestro obispo; por la autoridad del abad de Ros Ailithir, si no respetáis otra. Si hacéis daño a Berrach de cualquier manera, vos y todas las que actúan con vos, seréis responsables del asesinato de un familiar.
Un murmullo de consternación se alzó entre las hermanas. Conocían bastante la ley para darse cuenta de que el crimen de asesinato de un familiar era uno de los más serios en el código criminal de los cinco reinos. Despojaba incluso al Rey Supremo de su puesto de honor; era una razón legal para quitarle al rey la corona. La crucifixión de Cristo se consideraba entre los irlandeses como el peor de los asesinatos, pues los judíos se consideraban los parientes maternos de Cristo. Todas las leyes y obras de sabiduría desde tiempos inmemoriales subrayaban la horrible naturaleza del asesinato de un familiar, pues tal acto atacaba al mismo corazón de la estructura de la sociedad basada en la familia.
– ¿Os atreveríais a acusarme…? -Empezó a decir sor Lerben-. ¿Os atreveríais a acusarme de eso? -Pero ya iba perdiendo apoyos en aquella discusión.
– Hermanas -dijo Fidelma dirigiéndose a las que se apiñaban indecisas detrás de Lerben. Como era ella a quien prestaban atención no tenía sentido responder a la novicia arrogante e inexperta-. Hermanas, he interrogado a sor Berrach y creo que es inocente del asesinato de Síomha. Se tropezó con el cadáver justo un momento antes de que lo hiciera la abadesa Draigen. No es más culpable del crimen que la abadesa Draigen. No dejéis que el miedo os guíe. Es muy fácil arremeter contra lo que nos produce miedo. Dispersaos e id hacia vuestros dormitorios y olvidemos este momento de locura.
Las hermanas se miraron unas a otras, un poco dócilmente bajo la penumbra, y algunas empezaron a dispersarse.
Sor Lerben dio un paso al frente con la boca bien apretada, pero Fidelma decidió rápidamente seguir con su ventaja. Vislumbró a la ansiosa sor Brónach que acababa de llegar y estaba al fondo del grupo.
– Sor Brónach, quiero que escoltéis a sor Lerben hasta su habitación mientras yo voy a ver a la abadesa. Es una orden que debéis obedecer dado mi rango -añadió cuando Brónach dudaba.
Luego se dio deliberadamente la vuelta y volvió a entrar en la habitación de Berrach. Se detuvo justo pasada la puerta, con los ojos cerrados, el corazón latiendo deprisa, preguntándose si habría apaciguado totalmente la situación. ¿Haría Lerben otro intento para recuperar a sus seguidoras y apresar a Berrach? En el pasillo se oyó un murmullo y luego trasiego de pies y finalmente silencio. Fidelma abrió los ojos.
La muchacha estaba sentada sobre la cama temblando sin control.
Fidelma echó rápidamente una mirada al pasillo. Estaba vacío. Suspiró aliviada.
– Está bien -dijo, regresando a la habitación y sentándose sobre la cama junto a Berrach-. Se han dispersado.
– ¿Cómo pueden ser tan malas? -se estremeció la joven-. Me iban a sacar para matarme.
Fidelma posó su mano sobre el brazo de la joven para consolarla.
– En realidad no son malas. Tan sólo tienen miedo. De todas las pasiones, es el temor la que debilita el juicio, especialmente cuando se es tan joven e inexperto como Lerben.
La muchacha se quedó un rato en silencio.
– Nunca le he gustado a sor Lerben. Ahora no me puedo quedar aquí. ¿Habéis oído lo que ha dicho? La abadesa Draigen la ha hecho administradora de la abadía ahora que sor Síomha está muerta.
– Una elección poco sabia, sin duda, insensata -admitió Fidelma-. Y voy a hablar de este asunto con la abadesa. Lerben es demasiado joven para ser rechtaire. Esperad un poco, Berrach. Las hermanas recobrarán el sentido común y sentirán remordimientos.
– Si me tienen tanto miedo, su temor no va a disminuir sino que se convertirá en odio. Yo no volveré a estar segura aquí.
– Dadles una oportunidad. Al menos, permitidme que hable con la abadesa Draigen.
Sor Berrach no dijo nada. Fidelma lo entendió como una señal de que aceptaba su sugerencia.
Se levantó y fue hacia la puerta desde donde le lanzó una mirada rápida.
– ¿Os encontráis bien para quedaros aquí un rato? -le preguntó.
Sor Berrach estaba triste.
– Deo favente -respondió-. Con la ayuda de Dios.
Fidelma abandonó la celda y se dirigió con aspecto ceñudo hacia la habitación de la abadesa Draigen.
Mientras iba pensando en el asunto, sentía que le bullía la sangre. Estaba rabiosa por la conducta de la abadesa. ¿Cómo podía haberle dado aquel poder a Lerben? ¿Cómo era posible que hubiera animado a la novicia a llevar a cabo nada menos que un crimen? ¿A qué se debía el odio de la abadesa hacia Berrach?
Allí donde miraba había odio. Estaba tan furiosa que le vino una idea a la cabeza. Era fácil ponerse furioso, pero ¿acaso no dijo Publius Siró que había que rechazar la ira? Ésta convertía a la gente en ciega y tonta. Recordó las palabras de su mentor, el brehon Morann de Tara: quienquiera que experimente el ardor de la ira experimentará el frío glacial del arrepentimiento.
Acabó de hacer tal reflexión justo cuando se encontraba frente a la puerta de la habitación de la abadesa Draigen. La abrió y entró sin avisar.
La abadesa Draigen estaba sentada en su habitación, erguida y con la boca apretada con determinación. Sor Lerben estaba junto al fuego, evidentemente se había librado de la escolta de sor Brónach. Miró a Fidelma con antipatía cuando ésta entró con resolución en la estancia.
– Hablaré sólo con vos, madre abadesa.
– Yo… -empezó a decir sor Lerben.
– Vos os vais -le soltó Fidelma.
La abadesa Draigen dirigió su mirada hacia la joven novicia y luego hizo un gesto de despedida con la mano. La joven se mordió la lengua. Se fue con la cabeza alta.
Antes de que Fidelma pudiera hablar, el rostro de la abadesa Draigen se llenó de ira.
– Es la segunda vez que os habéis inmiscuido en las órdenes de alguien que yo he nombrado. He elegido a sor Lerben para el puesto de rechtaire en sustitución de sor Síomha.
Fidelma sonrió levemente al percibir aquella ira.
– El miedo traiciona a las almas despreciables -replicó mientras se sentaba.
La abadesa Draigen hizo una mueca.
– También es la segunda vez que me citáis a vuestros filósofos latinos.
– Habéis animado a Lerben a que encendiera los temores de la comunidad antes de que os pudiera informar de mi interrogatorio a sor Berrach -dijo Fidelma sin responder a su pregunta-. ¿Qué creíais que podría ella conseguir incitando a las hermanas a cometer tal crimen? ¿Creíais que vos, responsable de tal acción, pues sois la abadesa, podríais eludir el castigo?
Draigen le aguantó la mirada.
– Yo estaba enterada de que Lerben y sus compañeras habían condenado a Berrach. Han actuado según la ley de Dios. Yo apruebo sus decisiones. Yo creo que Berrach es culpable de la muerte de sor Síomha. Los signos paganos son malignos. El libro del Deuteronomio dice que aquellos que practican tales maldades son culpables de abominación al Señor y hay que eliminarlos. Sor Lerben actuaba según las enseñanzas del arzobispo de Ultán. Yo he aprobado sus acciones. Mi autoridad es Armagh.
Fidelma decidió que Aristóteles era sabio cuando decía que cualquiera podía sentir ira, pero que el secreto estaba en saber cuándo sentirla por la persona adecuada y de la manera adecuada. Era realmente con la abadesa Draigen con quien tenía que tratar. La joven Lerben era sólo su voz. Resultaba evidente que la abadesa Draigen le había dicho a Lerben lo que tenía que hacer. Sin embargo, aquél tampoco era el momento para enfadarse con la abadesa Draigen, pues su ira se encontraría con una pared.
– Digamos con claridad que hay bastantes pruebas para culpar a Berrach de la muerte de sor Síomha, en este momento, al igual que para culparos a vos o a sor Brónach. Vuestra forma de incitar a Lerben a la violencia se basa en los temores ocultos que tienen las demás a causa de la deformidad de la pobre Berrach. No es así cómo debería actuar un miembro de la fe. Por lo tanto, quiero que me garanticéis que nada malo le va a suceder a Berrach, hasta que yo haya acabado mi investigación.
La abadesa Draigen se mordió los labios.
– No lo voy a jurar, pues va contra las Escrituras.
Fidelma sonrió con cinismo.
– Conozco el fragmento al que os referís, madre abadesa. Es el capítulo cinco de Mateo. Pero aunque Cristo dijo que no había que jurar por ningún objeto sagrado, exhortaba a la gente a decir «sí» o «no». Por lo tanto, os exhorto a que me digáis «sí», que vais a garantizar que Berrach va a estar a salvo. La otra respuesta es «no», en cuyo caso tendré que informar del asunto al abad Brocc de Ros Ailithir y ocuparme yo misma de proteger a sor Berrach.
La abadesa Draigen resopló.
– Entonces os doy un «sí». Lo único que puedo añadir es que informaré de este asunto, no al abad Brocc, sino al propio Ultan de Armagh.
Fidelma entornó los ojos.
– ¿Acaso queréis decir que preferís aceptar la regla de Roma en esta tierra?
– Yo soy de la escuela romana -admitió la abadesa.
– Así pues ya sabemos dónde estamos -replicó Fidelma.
Fidelma conocía bien el creciente conflicto que había entre la Iglesia de los cinco reinos de Éireann y Roma. También se estaba desarrollando un debate en cuanto a los sistemas de la ley. Los cinco reinos llevaban empapados de tradición legal desde hacía doce siglos, antes de que el Rey Supremo Ollamh Fodhla hubiera ordenado que las leyes de los brehons, los jueces, se reunieran en un código unificado. Pero con la llegada de la nueva fe, ideas novedosas habían penetrado en la tierra. Desde Roma, los abogados de la nueva fe habían menospreciado las leyes de las tierras que convertían y habían creado sus propias leyes eclesiásticas. Estas leyes canónicas se basaban en las decisiones de consejos de obispos y abades, que claramente se ocupaban del gobierno de las iglesias y del clero y de la administración de los sacramentos, y que ahora empezaban a amenazar las leyes civiles de aquella tierra.
Así por ejemplo, algunas fundaciones religiosas habían pretendido imponerse a las leyes civiles, es más, incluso a las leyes criminales. Pero eran pocas y dispersas. Sin embargo, Fidelma sabía que Ultan de Armagh estaba a favor de una mayor fusión con Roma y de la legislación eclesiástica. El mismo Ultan se había convertido en una figura controvertida pues, desde que había sucedido a Commené en el puesto de arzobispo, hacía seis años, había demostrado una y otra vez que quería que la Iglesia de los cinco reinos se rigiera según los modos de Roma.
– Yo me atengo a las enseñanzas de Ultan y a las pruebas que él ha revelado de que no podemos ser gobernados por las leyes de los brehons -dijo Draigen.
– ¿Pruebas?
La abadesa mostró un libro manuscrito que estaba sobre la mesa.
Fidelma le echó una mirada.
– «Los obispos Patricio, Auxilio e Isernio dan la bienvenida a los sacerdotes y diáconos y todos los clérigos…» -dejó los manuscritos.
– No es un secreto que Ultan hace circular este documento -le dijo Fidelma a Draigen-. Yo sé que pretende presentarlo como la constancia escrita de un consejo celebrado hace doscientos años por los que ocuparon un lugar importante en la evangelización de los cinco reinos. El arzobispo Ultan afirma que las treinta y cinco disposiciones de ese supuesto sínodo son las bases de la ley eclesiástica, y la primera de ellas establece que cada miembro de la Iglesia que apele a los tribunales seglares de Éireann merece la excomunión.
La abadesa Draigen se la quedó mirando sorprendida.
– Parece que conocéis bien esa obra, sor Fidelma -admitió.
Fidelma se encogió de hombros.
– Lo suficiente para poner en duda su autenticidad. Si esas reglas se hubieran escrito en esta tierra hace doscientos años lo sabríamos.
Draigen se inclinó, molesta.
– Resulta obvio que lo ocultaron los que rechazaban el derecho de Roma a ser guía de la Iglesia.
– Pero nadie ha visto el manuscrito original, sólo las copias hechas por orden de Ultan.
– ¿Os atrevéis a poner en duda al arzobispo Ultan?
– Tengo ese derecho. Ese libro tiene disposiciones que, aunque de acuerdo con Roma, son contrarias a las leyes civiles y criminales de Éireann.
– Así es exactamente -admitió Draigen con aire de suficiencia-. Por eso sostenemos que la gente de la fe debería desconocer las leyes civiles y volverse hacia la ley eclesiástica para encontrar el camino de la verdad. Tal como dicen las leyes de Patricio, ningún miembro de la fe debería apelar a un juez seglar bajo pena de excomunión.
Fidelma lo encontraba divertido.
– Este planteamiento por sí mismo es un embrollo, pues ¿acaso no hay constancia de que Patricio utilizó a su propio brehon, Erc de Baile Shaláine, para representarlo a él mismo en todos los procedimientos legales de los tribunales de esta tierra?
La abadesa Draigen estaba asombrada.
– Yo no…
– Mucho más que un embrollo -insistió Fidelma, aprovechando la delantera que llevaba- es lo que escribió Patricio a favor de las leyes de esta tierra. Ese libro no es más que una falsificación realizada por vuestra facción prorromana, pues el mismo Patricio, junto con sus compañeros, los obispos Benigno y Cairenech, formaron parte de la comisión de nueve personas eminentes que se reunieron a petición del Rey Supremo, Laoghaire, para estudiar y revisar las leyes de los brehons y después ponerlas por escrito en los nuevos caracteres latinos. Eso fue en el año 438 de Nuestro Señor. Supongo que estaréis de acuerdo, Draigen, de que hubiera sido inconcebible que Patricio y sus colegas aconsejaran respecto a las leyes civiles y criminales de Éireann, dándoles un apoyo público, al tiempo que concebían un conjunto de reglas contrario a ellas y que exigieran que ningún miembro de la Iglesia apelara a ellas bajo pena de excomunión.
Se hizo un silencio. El rostro de la abadesa Draigen denotaba ira mientras intentaba encontrar la forma de refutar aquel argumento de manera lógica. Fidelma sonrió levemente ante aquel rostro que se ruborizaba, se inclinó hacia delante y empezó a dar unos golpecitos sobre el libro con el dedo índice.
– En la introducción de esta falsificación encontraréis una sabia advertencia: es mucho mejor discutir que enojarse.
La abadesa se quedó sentada, presa de la indignación, y Fidelma continuó atacando.
– Hay una cosa que me intriga, madre abadesa. Si creéis en lo que afirmáis, ¿por qué le pedisteis al abad Brocc que enviara a un brehon a investigar este asunto desde el principio? No respetáis las leyes seglares.
– Todavía nos gobiernan las leyes seglares -dijo la abadesa con voz punzante-. Adnár es el bó-aire y tiene la jurisdicción de magistrado. Yo hubiera reconocido la autoridad del mismo diablo con tal de soslayar el poder de mi hermano y evitar que interviniera en los asuntos de esta abadía.
– Así que aceptáis la ley de los brehons sólo cuando os beneficia. Eso no es un ejemplo para vuestra comunidad.
A Draigen le costó un rato recuperarse.
– No me vais a convencer. Yo estoy con Ultan y creo en la validez de este libro.
Fidelma inclinó la cabeza.
– Eso es cosa vuestra, madre abadesa. Si es así, he de haceros saber que las leyes eclesiásticas de Roma que me ha citado Lerben esta mañana no son justificables.
– ¿Cuáles? -exigió Draigen.
– Las que ella pronunció le daban autoridad para detener a sor Berrach y matarla, si hubiera sido culpable del crimen del cual la acusabais. Sin duda, dada su juventud, fuisteis vos quien instruyó a Lerben al respecto. Citó el libro del Éxodo, capítulo 22, versículo 18.
Draigen asintió rápidamente.
– Conocéis las Escrituras. Sí, así es la ley. A la hechicera no la dejarás con vida. Según eso, se podía matar a Berrach, cuando se demostrara que era una bruja que hacía uso de prácticas paganas.
– Pero, si os atenéis a la declaración de Ultan, y buscáis justificación en ese texto que pretende recoger las leyes del primer sínodo de Patricio en esta tierra, cogedlo y leedme la décima sexta ley.
La incertidumbre de la abadesa quedó reflejada en sus ojos cuando miró a Fidelma. Después de un momento de duda, se inclinó, tomó el libro y empezó a leer.
– ¿Podéis leer esa ley en voz alta? -insistió Fidelma.
– Ya sabéis lo que dice -contestó la abadesa, irritada.
Fidelma le sacó con suavidad el libro y empezó a leer en voz alta:
– «Un cristiano que crea que hay algo en el mundo como una hechicera, es decir, una bruja, y que acusa a cualquiera de serlo, ha de recibir la excomunión, y no puede volver a la iglesia hasta que -con su propia declaración- revoque su acusación criminal y haya hecho la penitencia con todo rigor.»
Deliberadamente, Fidelma cerró el libro y lo volvió a poner donde estaba. Después se sentó y miró a la abadesa con aire pensativo.
– Si vos acatáis los edictos de Ultan, deberéis aceptar que son la ley eclesiástica que tenéis que obedecer. La abadesa Draigen no replicó. Estaba claramente confundida.
– Los castigos están claros. -La voz de Fidelma era suave pero desdeñosa-. Excomunión o retractación de tales acusaciones o penitencia rigurosa.
La abadesa Draigen tragó saliva.
– Sois sutil como una serpiente -dijo en voz baja-. No creéis que se tenga que obedecer esta ley y sin embargo la utilizáis para cogerme en una trampa.
– No es así -replicó Fidelma, sin hacer caso del insulto-. Vertías simplex oratio est, el lenguaje de la verdad es simple.
– Sin embargo vos no creéis en esta ley que ahora me imponéis -repitió la abadesa con tozudez.
– Pero vos decís que sí creéis en ella. Si tenéis una mente lógica, tenéis que obedecerla. Es más, sois vos quien me la mencionó para justificarme el crimen que casi se comete.
Se oyó la campana de la torre. Sor Lerben entró con arrogancia. Miró con desprecio a Fidelma.
– Supongo que querréis saber que la campana para maitines está sonando, madre abadesa. La congregación os espera.
– Tengo oídos, Lerben. Cuando mi puerta esté cerrada, tenéis que llamar antes de entrar -contestó la abadesa Draigen con un ladrido quejumbroso. La joven novicia se mostró asombrada. Obviamente, no esperaba aquella reacción. Se sonrojó e iba a decir algo, pero percibió la mirada airada de la abadesa y se retiró con rapidez.
– ¿Queréis rechazar las enseñanzas de Ultan…? -insistió Fidelma-. ¿Tal vez necesitéis consejo de vuestra anam-chara, vuestra alma amiga?
La abadesa Draigen, airada, se puso súbitamente de pie.
– Mi anam-chara era sor Síomha -replicó secamente-. Pareció que iba a seguir discutiendo, pero apretó las mandíbulas-. Muy bien; revocaré mi acusación contra Berrach.
Fidelma también se puso en pie.
– Eso está bien. Tiene que ser delante de la comunidad, ya que tales acusaciones se hicieron ante la comunidad. Revocad la acusación, disculpaos y haced penitencia.
La expresión en el rostro de la abadesa era de desagrado.
– Ya he dicho que lo haría.
– Bien. Entonces, ahora es el momento apropiado, ya que la comunidad se reúne para maitines. Yo escoltaré a sor Berrach a la capilla, pues podría desconfiar y tener miedo después de toda la violencia que le han mostrado -añadió en voz baja- en un santuario de la fe.
Luego abandonó la habitación de la abadesa.
En el exterior se detuvo un momento y respiró profundamente. Empezaba a sentir afinidad con Adnár; su hermana era una mujer curiosa. No tendría más remedio que explicar aquel asunto al abad Brocc, pues, si Draigen era inocente de otras cosas, era culpable de incitar a un delito de asesinato y de utilizar la juventud y la falta de conocimientos y de experiencia de otra persona para intentar perpetrar un crimen. Eso no se podía absolver. Desde luego, había algo perverso en el carácter de Draigen.
La campana iba sonando y las figuras de las religiosas se apresuraban hacia la duirthech, la capilla de la comunidad. En la celda de sor Berrach, Fidelma encontró a la joven tullida consolada por sor Brónach y les explicó brevemente lo que había ocurrido entre la abadesa y ella.
Cuando Fidelma llegó con sor Berrach, avanzando con dificultad con la ayuda de su bastón y sosteniéndose en la solícita sor Brónach, la comunidad ya estaba reunida. La abadesa estaba de pie detrás del altar, casi directamente detrás de la gran cruz ornamentada, mientras la congregación elevaba sus cantos en latín:
Munther Beara beata
fide fundatacerta,
spe salutis ornata,
caritate perfecta.
Fidelma se preguntaba si la abadesa Draigen había elegido el canto a propósito. Eran unas palabras muy sencillas. «La bendita comunidad de Beara, basada en una fe segura, adornada con la esperanza de la salvación, perfeccionada por la caridad.» Las hermanas cantaban ese mensaje con una convicción ciega.
Mientras Fidelma avanzaba con Berrach, las voces fueron perdiendo unisonancia y se desvanecieron. Las cabezas se fueron levantando y se sintió que una tensión nerviosa recorría los bancos de la congregación.
Fidelma dio un suave apretón a Berrach en el brazo para infundirle valor.
El canto se fue apagando y la abadesa Draigen cambió majestuosamente de posición y fue a situarse ante el altar.
– Hijas mías, estoy ante vosotras para pedir vuestro perdón, pues soy culpable de una grave falta. Y he permitido que alguien joven e inexperto actuara erróneamente siguiendo mi consejo.
Las primeras palabras provocaron tal silencio que incluso se podía oír la áspera respiración invernal de algunas de las hermanas.
– Es más, soy culpable de hacer un daño terrible a un miembro de esta comunidad.
La congregación empezaba a entender, y las hermanas lanzaron miradas de arrepentimiento hacia Berrach y Fidelma. Berrach seguía apoyándose en su bastón, con la mirada baja. Sor Brónach permanecía con la cabeza bien alta como si fuera la que aceptaba la disculpa. Fidelma, al otro lado de Berrach, también mantenía erguida la cabeza con la mirada puesta en los ojos de la abadesa.
– Han sucedido cosas en esta abadía que han causado gran alarma entre los miembros de la comunidad; alarma y miedo. Esta mañana, como sabéis, nuestra rechtaire, sor Síomha, ha sido cruelmente asesinada. Actuando según un conocimiento parcial del asunto, he acusado a una hermana de esta comunidad. Invadida por un entusiasmo impetuoso para castigar a la persona que yo consideraba culpable, olvidé las enseñanzas de Nuestro Señor, pues ¿acaso no está escrito en el libro de Juan que «quien está libre de pecado, que tire la primera piedra»? Yo no estaba libre de pecado y tiré la primera piedra. Por mis acciones injustas, ansío vuestro perdón y haré una penitencia diaria durante un año a partir de este día. Esta penitencia me la habéis de imponer vosotras, hermanas, reunidas en esta congregación.
Se giró para mirar a sor Lerben. La joven novicia estaba con la cabeza bien alta y amenazante. Fidelma la miró y le inquietó la profundidad de la rabia contenida que denotaban sus rasgos. «No tardaré en tener problemas con sor Lerben», pensó.
– Es más, aconsejé mal a la joven sor Lerben y, después de nombrarla nueva rechtaire, le pedí que actuara bajo mis consejos. Soy totalmente responsable. Lerben no tenía suficiente experiencia para entender que yo estaba en un error. Me disculpo en su nombre.
Ante los ojos sorprendidos de las hermanas reunidas, sor Lerben salió bruscamente de la capilla haciendo ruido, como un niño malhumorado.
La abadesa Draigen la vio irse con tristeza. No dijo nada y luego volvió su atención a sor Berrach.
– Sor Berrach, ante Dios y ante esta congregación, os pido perdón. Fue el miedo y la abominación ante la espantosa muerte que ha sufrido sor Síomha y el alma anónima encontrada en nuestro pozo los que me hicieron errar y gritaros «hechicera» e incitar a la congregación a haceros daño. Mía es la culpa y a vos os vuelvo a pedir la absolución.
Todos los ojos se volvieron hacia sor Berrach.
Ésta dio un paso adelante. Se hizo un silencio tenso mientras ella permanecía allí, como dudando. Fidelma percibió que los músculos de la cara de la abadesa estaban en tensión, como si intentara controlar sus emociones. Fidelma se preguntaba si Berrach iba a rechazar la disculpa de la abadesa Draigen. Entonces la muchacha respondió.
– Madre abadesa, habéis citado las palabras del Evangelio de Juan. Juan dijo que nos engañamos si creemos que todos estamos libres de pecado. La aceptación de nuestros pecados y su confesión son el primer paso hacia la salvación. Os perdono por vuestro pecado…, sin embargo no os puedo absolver. Tan sólo Dios puede hacerlo.
Parecía que a la abadesa Draigen le hubieran dado una bofetada. Desde luego aquéllas no eran las palabras que había esperado. Y un murmullo de sorpresa se elevó entre las hermanas congregadas. De repente, se habían dado cuenta de que sor Berrach no tartamudeaba, sino que hablaba con frialdad, claridad y articulando bien.
La joven, apoyándose en su bastón, se dio la vuelta y lentamente y balanceándose por el pasillo se dirigió al exterior.
Reinó el silencio hasta que la puerta se cerró tras ella.
– En verdad así es, sólo Dios puede absolvernos. Nosotros tan sólo podemos perdonar.
Todas las cabezas se giraron cuando sor Brónach dio un paso adelante y habló sin rencor.
– ¡Amén! -añadió Fidelma en voz alta, cuando vio que la comunidad dudaba en responder.
Se oyó un murmullo de aprobación. La abadesa Draigen inclinó la cabeza en señal de aceptación del veredicto de la congregación y volvió a ocupar su lugar.
El canto volvió a elevarse:
María de tribu luda,
summi mater Domini,
opportunam dedit curam
aegrotanti homini…
(María de la tribu de Judá, madre del poderoso Señor, ha proporcionado una cura oportuna para la humanidad enferma.)
Fidelma hizo una genuflexión rápida en dirección al altar, se giró y salió de la capilla en busca de sor Berrach.
¿Una cura oportuna para la humanidad enferma? Fidelma apretó los labios con cinismo. Parecía que no había cura para la enfermedad que se iba extendiendo por aquella abadía. Ni siquiera estaba segura de cuál era la enfermedad, salvo que el odio estaba en el mismo centro de ella. Había algo allí que no entendía. No era un problema simple; no era un acertijo simple de quién mataba y por qué.
Se habían encontrado dos mujeres, ambas acuchilladas en el corazón, ambas decapitadas y ambas con un crucifijo en la mano derecha y una varilla escrita en ogham en la izquierda. ¿Qué relación tenían ambas entre sí? Tal vez si supiera eso podría descubrir un motivo. Sin embargo, el conjunto total de lo que había investigado apenas le había revelado nada de valor que señalara el camino hacia algún motivo, menos aún a un culpable.
Lo único que había aprendido era que la comunidad de El Salmón de los Tres Pozos estaba gobernada por una mujer de fuerte personalidad y cuyas actitudes eran, al menos, cuestionables.
Después de los maitines se cantaron las laudes, los salmos que marcaban las primeras horas de luz de la iglesia. Las voces de las hermanas se alzaban con curiosa vehemencia:
Que las alabanzas de Dios estén en sus bocas, y una espada de dos filos en sus manos.
Para ejecutar la venganza del cielo, y los castigos en la gente;
para atar a sus reyes con cadenas, y a sus nobles con grilletes de hierro;
para ejecutar en ellos el juicio escrito: este honor tienen todos sus santos. Alabado sea el Señor.
Fidelma se estremeció ligeramente.
¿Aquellas palabras tenían un significado del que ella no estaba enterada?
Sin embargo las laudes siempre eran los salmos del 148 al 150, que siempre se cantaban seguidos como un salmo largo cada mañana con la primera luz del día.
Las palabras no cambiaban. ¿Por qué le parecía ver en aquellas palabras alguna amenaza?
Sabía que había alguien que la estaba engañando. Pero dudaba quién era.
Capítulo XI
Sor Fidelma estaba a punto de empezar a atravesar el patio tras sor Berrach cuando una tos hueca la detuvo.
– Me han dicho que requeríais mi presencia aquí esta mañana, hermana.
Se giró y se encontró con los ojos azules y graciosos del hermano Febal. Seguía llevando el tradicional color negro en los párpados, que los realzaban. Iba todo él envuelto, de la cabeza a los pies, con una gran capa de gruesa lana ribeteada de piel, que también tenía una capucha, y en la mano llevaba una fuerte cambutta o bastón de caminante.
Se lo quedó mirando un momento sin expresión. Habían pasado tantas cosas desde que había hablado con Adnár el día anterior por la tarde… Intentó concentrarse.
– Así es -admitió con rapidez. Echó una mirada alrededor y luego indicó el camino que descendía hacia la cala y el embarcadero de la abadía. Se daba cuenta de que el hermano Febal no sería bienvenido en la abadía si lo viera la abadesa Draigen o cualquiera de sus ayudantes-. Venid a caminar un rato conmigo y hablaremos.
El hermano Febal la examinó curioso, con sus grandes ojos azules, y luego asintió con la cabeza y se puso a caminar junto a ella. El sol estaba más alto en el cielo, pero todavía hacía bastante frío.
– ¿De qué queréis hablar? -empezó, casi con un tono de guasa.
– Quisiera haceros algunas preguntas, Febal -replicó Fidelma.
– Adsum! -respondió en un latín pretencioso-. ¡Por eso estoy aquí!
– ¿Os habéis enterado de que ha habido otra muerte aquí en la abadía? -preguntó Fidelma.
– Las noticias corren deprisa en esta tierra, sor Fidelma. Se ha hablado de ello en Dún Boí.
– ¿Quién?
– Creo que la noticia la trajo un criado -respondió con vaguedad, y pareció que luego cambiaba de tema-. Me han pedido que os dé un recado, hermana. Es de Adnár y del señor Olcán. Os piden que asistáis al banquete de esta noche en Dún Boí. Mi señor Torcán se suma especialmente a esta invitación. Es su deseo compensaros por el susto que recibisteis ayer en el bosque. Adnár ha ofrecido enviar su barquero personal para que os lleve y traiga de la abadía a salvo.
Sonrió burlonamente y buscó en el interior de la bolsita de cuero que llevaba atada al cinturón.
– ¡Ah, sí, y mirad! -Sacó un monedero-. De parte de Torcán traigo también la multa que le impusisteis. Entiendo que es para las buenas obras de la abadía.
Fidelma tomó la bolsa con las monedas y, sin molestarse en contarlas, la colocó en el interior de su crumena.
– Me ocuparé de entregarlo.
Iba tomando en consideración la idea de la invitación. Resultaba que quería saber más de las actitudes en Dún Boí respecto a la situación en la abadía, y finalmente aceptó la propuesta.
– Podéis decirle a Adnár que esperaré a que me recoja su barquero.
Siguieron caminando durante un ratito y luego Fidelma empezó a preguntar.
– ¿Conocíais a sor Síomha?
– ¿Quién no? -respondió sin entusiasmo.
– ¿Podéis ser más explícito?
– Como rechtaire de esta abadía, sor Síomha estaba en un cargo inmediatamente inferior al de la abadesa. Venía con frecuencia a la fortaleza de mi señor.
– ¿Con qué motivo? -preguntó Fidelma, en cierto modo sorprendida.
– Debéis saber que Adnár no se lleva nada bien con la abadesa Draigen. Por tanto era mejor que sor Síomha se ocupara de los asuntos entre la abadía y mi señor.
– ¿Y había muchos asuntos de qué ocuparse? -insistió Fidelma.
– Como jefe de esta costa, Adnár controla buena parte del comercio; la abadía necesitaba bienes y artículos y había que informar a Adnár. Por tanto, como rechtaire de la abadía, sor Síomha visitaba a Adnár con frecuencia.
– ¿Y sor Síomha se llevaba bien con Adnár?
– Muy bien.
Fidelma miró enseguida al hermano Febal pero su rostro era inexpresivo. No estaba segura de haber percibido una ligera inflexión en su voz.
– ¿Conocíais bien a sor Síomha? -se vio instada a preguntar.
– La conocía, pero no bien -respondió el hermano Febal con firmeza.
Habían llegado al muelle de la abadía. Fidelma pasó delante y bajó unas escaleras hasta la playa. Se dirigió hacia unas rocas junto al agua que proporcionaban un buen abrigo para sentarse protegidos del viento del norte. El sol estaba bien alto en el cielo azul sin nubes y sus rayos, aunque débiles, calentaban. Tan sólo el grito lastimero de las gaviotas junto con el suave susurro del agua que lamía la orilla llena de guijarros rompía la tranquilidad.
Fidelma se sentó en una roca cómoda sobre la cual el sol lanzaba sus rayos cálidos y esperó a que el hermano Febal también se sentara.
– Cuando hablasteis ayer de la abadesa Draigen, os olvidasteis de mencionar que estuvisteis casado con ella.
– ¿Tiene importancia?
– Yo creo que sí. En vista de lo que teníais que decir de ella, creo que importa mucho. Por lo que dijo Adnár, entendí que fuisteis vos quien sugirió que la abadesa podría ser responsable de la muerte de la persona que se encontró en el pozo. Sea cierto o no, indica que no hay cariño entre ambos.
Febal se ruborizó y bajó la mirada a sus sandalias como si de repente sintiera la necesidad de examinarlas en detalle.
– Resulta obvio que no podéis ver a la que fue vuestra esposa -observó Fidelma-. Tal vez me sería de ayuda saber cómo os conocisteis.
Febal siguió mirándose los pies unos momentos, frunciendo el ceño, como intentando decidirse.
– Muy bien. Yo tenía diecisiete años cuando entré en esta abadía de El Salmón de los Tres Pozos. Ah, entonces era una casa mixta, una conhospitae. En aquel tiempo estaba la abadesa Marga. Era una mujer culta y ella fue la primera que animó a los amanuenses a que vinieran a copiar los libros en la biblioteca para venderlos o intercambiarlos con otras bibliotecas.
– ¿Por qué ingresasteis en la abadía? ¿Os interesaban los libros?
Febal sacudió la cabeza.
– Yo no soy amanuense. Mi padre era pescador. Murió ahogado. Yo no quería acabar como él, así que entré en la vida religiosa tan pronto como llegué a la edad de elegir.
– ¿Así que estabais aquí antes de que llegara la abadesa Draigen?
– Oh, sí. Ella llegó a la abadía a los quince años. Ya tenía la edad de elegir. Sus padres habían muerto y tomó los hábitos. Al menos así es como recuerdo yo la historia. A Draigen la educaron los miembros de la comunidad.
– ¿Y cuál era vuestra posición aquí cuando ella entró?
Febal sacó pecho con orgullo.
– Yo ya era el doirseór, el ostiario de la abadía.
– Un cargo de confianza -admitió Fidelma-. ¿Cómo se convirtió Draigen en vuestra esposa?
– Como sabéis, en algunas casas se anima a los hermanos a que se casen para educar a los hijos en Cristo. He de admitir que me sentía atraído por Draigen. Era una mujer bella e inteligente. Yo no sé lo que ella vio en mí, salvo que yo ya tenía un cargo de responsabilidad aquí.
– ¿Queréis decirme que creéis que sólo se casó con vos porque erais el doirseór de la abadía?
– Es una razón tan buena como cualquier otra.
– ¿Cómo cambiaron las cosas? ¿Cómo consiguió Draigen llegar a la posición que ocupa en la actualidad? ¿Cómo os separasteis de ella?
El rostro de Febal reflejó tristeza.
– Lo hizo con tanta sutileza como una serpiente -dijo. Fidelma casi sonrió al oír aquella frase que la misma Draigen había utilizado hacía tan sólo unas horas-. La antigua abadesa, Marga, era un alma amable y confiada. Los años pasaron y Draigen se hizo mayor. Oh, no niego que no fuera inteligente. Respondió bien a la educación que recibió, de manera que de ser la hija de un pobre granjero pasó a saber bien latín, griego, hebreo así como nuestro idioma, y sabía leer y escribir en todas esas lenguas. Conocía las Escrituras y podía citar capítulos y versículos. Tenía una mente inteligente, pero ocultaba un temperamento maligno. Sé lo que digo.
Febal se calló e hizo una mueca.
– Pero os casasteis con ella -interrumpió Fidelma.
Febal la miró.
– Así es. Pero eso no quiere decir que me gustara su ambición. Rebasaba los límites de su condición de mujer.
Fidelma abrió la boca.
– ¿Cuáles son esos límites? -preguntó con acritud.
– Deberíais saberlo, si sois cristiana -dijo Febal, complaciente.
– Entonces conocerlos -dijo con un tono irritado.
– ¿Acaso no fue san Pablo quien escribió: «Dejad que las mujeres se queden en silencio en las iglesias; pues no les es permitido hablar; sino que deben guardar obediencia… Y si aprenden algo, dejad que pregunten a sus maridos en casa, pues es una vergüenza que una mujer hable en la iglesia»? Es de la Epístola a los Corintios.
– ¿Así que creéis que las mujeres no tienen lugar en las abadías e iglesias? -preguntó Fidelma, que ya había oído muchas veces aquel argumento.
– Las mujeres deberían obedecer a los hombres en la iglesia -declaró el hermano Febal-. Pablo, también en esa epístola, dice: «El señor de la mujer es el hombre… Dios creó al hombre no para la mujer, pero creó a la mujer para el hombre». Y en su Epístola a Timoteo, dice: «Las mujeres no han de enseñar, no deben usurpar la autoridad al hombre, sino que han de permanecer en silencio». ¿Hay algo más claro que eso?
– Eso son las palabras de un hombre, Pablo de Tarso -observó Fidelma con sequedad-. No son las palabras de Cristo. Sin embargo, yo iría más allá y considero que esas palabras no os impidieron ingresar en una conhospitae y luego casaros con una religiosa.
Los ojos de Febal ardieron de resentimiento.
– Entonces era joven. Pero me parece a mí que en vuestra respuesta no estáis de acuerdo con Pablo, divinamente inspirado por Cristo en sus enseñanzas.
– Pablo no era Cristo -replicó Fidelma con calma-. En esta tierra, los hombres y mujeres son iguales ante Dios.
El tono del hermano Febal era sarcástico.
– San Juan Crisóstomo señaló una vez que la mujer enseñaba una vez y lo estropeaba todo con sus enseñanzas. La fe ha cambiado esto. Agustín de Hipona indica que las mujeres no están hechas a imagen de Dios, mientras que el hombre lo está totalmente.
Fidelma miró con tristeza al hermano Febal, cuyo rostro estaba inundado por la vehemencia. Había conocido a muchos que sostenían tales argumentos. Era cierto que había casas religiosas en los cinco reinos donde los defensores de la nueva fe incluso desafiaban las antiguas leyes, como había hecho Draigen.
– ¿He de entender, hermano Febal -dijo con acritud- que no aceptáis la ley del Fénechus?
Febal entornó los ojos.
– Sólo cuando limitan los artículos de fe.
– ¿Y en qué artículo os basáis?
– En los Penitenciales de Finian de Clonard y de Cuimmíne Fata de Clonfert.
Fidelma sonrió con ironía. Resultaba extraño que unas pocas horas antes la abadesa Draigen hubiera citado los mismos Penitenciales, un conjunto de leyes eclesiásticas para el gobierno de las comunidades religiosas, para respaldar su causa. Resultaba curioso cuán de acuerdo estaba aquel matrimonio separado. Al menos Fidelma conoció los pensamientos que había tras algunas de las actitudes del hermano Febal.
– Entonces, como hombre que cree que las mujeres no tienen lugar en la Iglesia, os debía de molestar estar en una conhospitae, una casa mixta. Me pregunto cómo ingresasteis en una institución así. Es más, me extraña que considerarais casaros con Draigen.
– Ya os he dicho que era joven cuando entré en la abadía. No había leído totalmente las Escrituras. No conocía las obras de Finian ni de Cuimmíne. Y al principio Draigen era una muchacha callada, entusiasta y dispuesta a obedecer. Yo no sabía que estaba esperando el momento oportuno, aprendiendo lo que podía, mientras esperaba su oportunidad.
– ¿La oportunidad de Draigen llegó cuando la hicieron rechtaire? ¿Fue entonces cuando pedisteis la anulación del matrimonio?
– Dejamos de ser marido y mujer al cabo de un año, más o menos, de estar casados. Íbamos cada uno por nuestra cuenta en la abadía. Yo la odiaba. No lo voy a negar. Yo era ostiario y cuando el antiguo rechtaire murió me tocaba a mí ascender a ese cargo. Pero la abadesa Marga le había tomado cariño a Draigen…
– ¿Qué edad tenía Draigen en aquella época?
Febal frunció el ceño, intentando recordar.
– Debía de tener unos veinticinco años, creo. Sí, eso debía de ser.
– ¿Y la abadesa Marga la hizo administradora?
– Sí. El segundo cargo con mayor poder de la abadía. Y a Draigen sin duda le gustaba hacer uso de ese poder.
– ¿En qué sentido?
– Empezó a hacer la vida imposible a los miembros masculinos de la comunidad y hacía entrar a más mujeres en la abadía. Se mostraba desagradable con cualquier hombre que mostrara talento. Enviaba a los hombres a misiones o les imponía penitencias que les obligaban a salir en peregrinación. Pronto apenas quedaron hombres en la abadía.
– ¿Queréis decir que a Draigen le desagradaban los hombres?
– ¡Odiaba a todos los hombres! -espetó el hermano Febal.
Fidelma lo incitó con suavidad.
– ¿Y vuestra actitud hacia las mujeres se debe a cómo os trató ella, o esa antipatía hacia las mujeres de la Iglesia es anterior a ese momento?
– Mi actitud se basa en la lógica -reprobó Febal sin rencor-. Ni me gustan, ni me disgustan las mujeres. Pero san Columbanus escribió en un poema:
Que todo aquel de mente respetuosa evite el veneno mortal
que la lengua orgullosa de una mala mujer tiene.
La mujer destruyó la corona recogida durante la vida…
– En este poema, señala que la caída de nuestra especie se debió a Eva -añadió Febal con cierto aire de suficiencia.
– Veo que os habéis dejado el último verso del poema -replicó Fidelma-. El verso es:
Pero la mujer dio alegrías de vivir duraderas.
– En ese verso se refiere a María, Madre de Nuestro Salvador.
El hermano Febal se ruborizó al verse corregido.
– Ella sabía cuál era su sitio -dijo-. Draigen, no. Era una mujer mala que usaba el poder para ascender.
– Ah, sí. Según Adnár, Draigen empezó a preferir la compañía de mujeres jóvenes.
– Tenía varias amantes jóvenes -le aseguró Febal sin dudar-. Probablemente también tenía asuntos con mujeres mayores, y por ello fue subiendo de categoría con tanta rapidez en la abadía.
Fidelma se inclinó hacia el hermano Febal y lo miró fríamente a los ojos.
– Mi deber como dálaigh de los tribunales es advertiros, hermano. Si queréis que esto se mencione como un hecho establecido, entonces tendréis que defender vuestra acusación. Si esa acusación es falsa, sois responsable ante la ley…
– Conozco lo que dice la ley. Mantengo lo que he dicho. Se sabe bien que la abadesa Draigen se lleva a muchas jóvenes novicias a la cama.
Según la ley, la homosexualidad no era un delito punible si no fuera porque Draigen tenía una posición de poder que podía utilizar para coaccionar a las jóvenes reacias a meterse en su cama. La homosexualidad era sólo un motivo de divorcio por ambos lados según el Cáin Lanamna. En Kildare, la abadía de Fidelma, se sabía que Brígida, la fundadora de la comunidad, tenía una amante llamada Darlughdaca, una joven novicia, que compartía su lecho. Una vez, cuando Darlughdaca miró con aprecio a un joven guerrero que se alojaba en Kildare, Brígida tuvo un ataque de celos y, según lo que se cuenta, le impuso una penitencia a Darlughdaca, la cual consistía en caminar sobre carbón caliente. Pero cuando Brígida murió, Darlughdaca llegó a abadesa.
– ¿Quién lo dice? -insistió Fidelma.
– Todo el mundo lo sabe.
– Por lo general, eso significa que es simplemente un rumor. Yo necesitaría un testigo más concreto antes de aceptar esa acusación. Ahora decidme, ¿cómo llegó Draigen a ser abadesa?
El hermano Febal levantó una mano y se rascó la punta de la nariz mientras reflexionaba.
– La voluntad del diablo, supongo. Marga era vieja, como os he dicho. Estaba achacosa. Al final, Draigen insistió en ser la única que cuidara de ella. Le preparaba las medicinas y la acompañaba en su habitación. A mí no me sorprendió cuando se anunció que Marga había muerto.
– ¿Cuándo fue eso?
– Hace cinco veranos.
– ¿Y Draigen pasó a ser abadesa?
– Oh, la comunidad se reunió, tal como en todas las casas de los cinco reinos la comunidad se reúne y discute los méritos de los candidatos.
– ¿Pero Draigen era el único candidato?
– Yo elevé una protesta y exigí que mi nombre se considerara antes para ser abad.
– ¿Y?
– En aquel momento ya sólo había en la abadía dos hermanos mayores y yo. Se rieron de nosotros. Draigen se convirtió en abadesa. En aquella misma reunión anunció que la abadía dejaría de ser una conhospitae. A mí me despojaron de mi cargo de doirseór. Me dijeron que me marchara con los otros hermanos.
– ¿Os fuisteis y os unisteis a Adnár?
– Sí. Mis dos compañeros decidieron ir al norte e ingresaron en la comunidad de Emly. Yo me quedé aquí, pues Adnár, el jefe local, buscaba a un hermano que fuera su alma amiga y celebrara misa para él.
– ¿Cuándo os enterasteis de que Adnár era el hermano de Draigen?
– Hace tiempo.
– ¿Podéis ser más preciso?
– Adnár regresó de su servicio en los ejércitos de Gulban Ojos de Lince, unos años antes de que Draigen fuera nombrada rechtaire de la abadía. Se hablaba mucho de ellos entonces. Incluso puso una demanda legal contra ella por su parte de la propiedad. La desestimaron.
– ¿Desestimaron? -preguntó Fidelma frunciendo el ceño-. Sin embargo, por lo que parece Adnár tenía posibilidades.
– Sin embargo, la desestimaron. Todos sabían que yo había estado casado con Draigen y Adnár, obviamente, sintió compasión por mí.
– ¿Y habéis hecho uso de esa relación?
– ¿Por qué lo iba a hacer y de qué manera?
– Vos sentíais rencor hacia Draigen. ¿Se reflejaba eso en el servicio que prestabais a su hermano?
Febal sonrió, sin calidez ni humor.
– No tenía por qué usarlo. Los hermanos ya se odiaban desde un principio. Adnár culpaba a Draigen de la pérdida de su tierra. Draigen culpaba a Adnár de la muerte de sus padres.
– Podría pensarse que buscasteis una posición en la casa de Adnár para enfrentar el uno contra el otro. Para que surgieran más problemas entre ellos. Se podría creer que habéis difundido mentiras respecto a Draigen. ¿Ese asunto de su preferencia por las jóvenes novicias, por ejemplo?
– No es cierto. Ya había bastantes problemas entre ellos. Adnár me ofreció su hospitalidad en Dún Boí. Yo la acepté. Me produjo satisfacción que Draigen no consiguiera echarme del todo de esta tierra, que es mi hogar.
– ¿Pero odiáis a Draigen y estáis resentido con ella?
– Nadie conoce el odio que albergo en mi corazón contra esa mujer. Pero si decís que miento respecto a ella, id en busca de sor Brónach y preguntadle si su abadesa comparte el lecho con sor Lerben.
A Fidelma le sorprendió un poco que de repente el hermano Febal fuera tan específico en sus acusaciones.
– Lo haré. Pero permitidme que os recuerde, hermano, que el odio no es un principio de nuestra fe. ¿No dijo Juan, citando a Nuestro Salvador: «Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado»?
El hermano Febal se echó a reír amargamente.
– Cristo hablaba de nuestros semejantes. Draigen es una serpiente, un diablo…, el diablo. ¿No dice Pedro que estemos vigilantes y odiemos al diablo? Yo obedezco a Pedro y odio a la serpiente que preside este lugar.
Fidelma percibía la intensidad de la ira que sentía Febal contra la abadesa, y veía que no había manera de curar la herida.
– ¿Entonces es tan sólo vuestra ira la que os incitó a decirle a Adnár que había sido probablemente vuestra hermana quien había asesinado a aquel cadáver decapitado? ¿Si no es así, qué otros motivos tenéis? No me digáis que todo el mundo lo sabe.
Febal le echó una mirada rápida.
– ¿No sabéis entonces que Draigen ya ha matado anteriormente?
Fidelma no esperaba aquella respuesta.
– Tenéis que probar esa acusación. ¿A quién mató?
– A una vieja que habitaba en los bosques no lejos de aquí.
– ¿Cuándo fue eso?
– Justo antes de que ingresara en esta comunidad, cuando tenía quince años.
– Entonces ¿no sois testimonio de primera mano?
– No. Pero es una historia conocida.
– Ah, todos lo saben -repitió ella con sarcasmo-. ¿Quién lo sabe?
– Se rumorea…
– Un rumor no es una prueba…
– Entonces preguntad a sor Brónach.
– ¿Por qué a sor Brónach?
– Era su madre la persona que Draigen mató.
Fidelma se quedó un momento mirando fijamente a Febal, sorprendida.
– A ver, que lo entienda yo -dijo lentamente al cabo de un rato-. ¿Queréis decir que la abadesa Draigen mató a la madre de sor Brónach? ¿La misma Brónach que es doirseór?
– La misma -gruñó Febal con indiferencia.
– ¿Y queréis decir que Brónach lo sabe?
– Por supuesto. Preguntádselo, si no me creéis. Y también os confirmará que Lerben comparte lecho con la abadesa.
Fidelma se quedó callada.
– Creo que vos creéis esto -dijo al cabo de un rato-. Un relato tan curioso sólo puede ser verdad, pues si fuera una mentira quedaría al descubierto fácilmente. Sin embargo, no habéis dicho que fuera una muerte ilícita.
– ¿Hay algún asesinato legal? -resopló Febal.
– Es cierto, pero algunos asesinatos se pueden juzgar peor que otros. Frialdad, premeditación. ¿Tenéis datos del hecho?
El religioso se encogió de hombros.
– Yo preferiría que recabarais los datos de Brónach, porque así no se diría que yo os he engañado.
– Muy bien. Pero hay un largo camino desde un asesinato ocurrido hace veinte años hasta vuestras sospechas de que Draigen mató a la persona cuyo cuerpo se encontró en el pozo de este monasterio. Y si fuera responsable de esa muerte, lógicamente se deduciría que sería la responsable de la muerte de sor Síomha.
El hermano Febal hizo un gesto de desdén.
– No es una posibilidad que quepa descartar, sor Fidelma.
– De acuerdo. Si todas vuestras alegaciones tienen una base -admitió Fidelma.
Al momento el hermano Febal se indignó.
– ¿Me estáis llamando mentiroso?
Fidelma sacudió la cabeza en señal de negación.
– Examinemos lo que me habéis dicho. Decís que habéis oído que Draigen había matado a alguien antes de venir a esta abadía. Decís que se rumorea que Draigen anima a que las jóvenes novicias se metan en su cama. Pero aunque hubierais presenciado eso, no es un acto ilegal.
– ¡Ilegal a los ojos de Dios! -gruñó Febal.
– ¿Así que también habláis de Dios? -dijo Fidelma con calma, y luego siguió con mayor dureza: No me habéis dicho nada que se pudiera usar contra Draigen en un tribunal legal contra ella para probar que es responsable de las muertes que han ocurrido en esta abadía. Pero habéis hecho ciertas alegaciones que os podrían condenar por propagar historias maliciosas y por manchar la reputación de Draigen. Un buen abogado destruiría vuestra historia en un tribunal, por el simple hecho de que estuvisteis casado con Draigen, os despidieron de vuestro cargo en la abadía y luego os echaron de ella. No tenéis en absoluto una posición de fuerza, Febal, para probar nada ante la ley.
El hermano Febal se puso en pie.
– Esperaba mucho más de vos.
Fidelma le devolvió una mirada airada.
– Deberíais explicar eso -le invitó con voz glacial.
– ¡Sois una mujer! ¡«Que todo el que sea respetuoso evite la orgullosa lengua de una mujer»! Lo único que hacéis es protegeros unas a otras.
– Citáis mal el poema -indicó Fidelma.
– No importa. El sentido es el mismo. Me han dicho que os gusta citar a los sabios griegos y latinos. Pues aquí tenéis una cita para vos, Fidelma de Kildare. Es de Eurípides: «La mujer es el aliado natural de la mujer». Tenía que haber supuesto que haríais cuanto fuera posible para proteger a Draigen, siendo ella mujer como vos.
– No me voy a ofender, Febal. Creo que es vuestro odio hacia Draigen el que habla. Regresad a Dún Boí y calmaos. Hay mucho resentimiento en vos.
El hermano Febal se puso en pie, balanceándose un poco como si perdiera el equilibrio; parecía que estuviera decidiendo si decir algo más o no. Luego se giró y se alejó, mostrando en su modo de caminar y en el movimiento de sus hombros la ira que lo embargaba.
Fidelma lo fue observando hasta que desapareció.
De repente sintió una gran tristeza. Un sentimiento de soledad.
Siempre se entristecía cuando encontraba a alguien con una visión tan amarga de la vida. E inmediatamente se dio cuenta del porqué de esa soledad. Estaba pensando en el hermano Eadulf. Él era un hombre que amaba la vida y a la gente. No había malicia en él. Malicia. ¿Por qué se le había ocurrido esa palabra? Malicia era lo que había percibido en Febal. Su hostilidad estaba llena de malevolencia.
Es cierto que un hombre puede encontrar muchas justificaciones a sus emociones después de un acontecimiento, que no estaban allí cuando la semilla de esas emociones se plantó. La misoginia que se encontraba sin duda en los Penitenciales de Finian podría haber servido de justificación para los odios de Febal. Pero quizá su rencor tenía otras raíces. Y un hombre capaz de odiar, capaz de sentir esas fuertes emociones, podría sin duda expresar esas emociones por otras vías. Incluso el crimen.
Se levantó y se estiró, pues se sentía de repente incómoda. Le repugnaba, no la misoginia de Febal, sino el movimiento de la fe que representaba. Fidelma era una persona de su cultura, pero la fe estaba cambiando esa cultura con las nuevas ideas procedentes de Grecia, Roma y otros pueblos, las cuales iban cambiando las filosofías de los cinco reinos. Habían sido las mujeres, al igual que los hombres, las que habían convertido los cinco reinos a la nueva fe. Sus nombres eran una leyenda: las cinco hermanas de Patricio, jefe apostólico de los cinco reinos, y mujeres como Darerca, Brígida, Ita, Etáin y muchas otras. Fidelma podía recitar sus nombres como una letanía. Pero doscientos años de divulgación de la fe habían producido hombres, e incluso algunas mujeres también, que pretendían rechazar las leyes civiles y, encabezados por Finían de Clonard, habían concebido leyes eclesiásticas con la intención de que reemplazasen la ley del Fénechus, por la que se gobernaban los cinco reinos.
Febal había mencionado los Penitenciales de Cuimmíne, inspirados en la leyes de Finían. Ahora los llevaban de una fundación religiosa a otra, con la aprobación de Ultan de Armagh. Cuimmíne había muerto hacía tan sólo cuatro años y sus leyes eclesiásticas iban encontrando muchos adeptos entre los religiosos masculinos pues, tal como pensaba Febal, se basaban en los preceptos de Pablo de Tarso.
Fidelma tenía una buena razón para sentir animadversión hacia esos Penitenciales de Cuimmíne. Éste había sido el responsable de la trágica muerte de su amiga de la niñez, Liadin, educada con ella en Cashel. Liadin se había hecho religiosa y era una poetisa de gran talento. Luego había conocido a otro poeta del reino de Connacht, llamado Cuirithir, y se habían enamorado. Cuimmíne era el abad de la comunidad donde servía Cuirithir y lo echó, con la prohibición de volver a ver a Liadin; se basaba en los argumentos de Pablo de Tarso para oponerse a la relación. Era un abad de un ascetismo extremo. Cuirithir abandonó las costas de los cinco reinos y nunca se le volvió a ver. Liadin enfermó y murió, destrozada e infeliz, tanto había sido su dolor.
Fidelma sentía poco respeto por las leyes que hacían desgraciada a la gente sin motivo explicable, que negaban a los seres humanos su mayor cualidad: el amor. Liadin y Cuirithir no tenían que haber hecho caso del extremismo ascético de Cuimmíne y tenían que haber sido lo suficientemente fuertes para marcharse juntos. Cuando yacía moribunda, la joven Liadin había escrito su última canción, que acababa así:
Por qué he de ocultar
que él es lo que desea mi corazón
más que nada en el mundo.
Un alto horno
de amor ha fundido mi corazón
sin su amor, no puede latir.
Al cabo de unos días, su corazón había dejado de latir.
Fidelma resopló y sacudió la cabeza. No tenía que pensar en eso ahora. No tenía que emitir juicios morales, sino observar las pruebas con las que poder identificar a la persona responsable de los dos horribles crímenes. Al menos su siguiente paso estaba claro. Debía tener una larga charla con sor Brónach. Empezó a caminar por la orilla y luego subió al embarcadero.
Mientras ascendía por las escaleras del muelle avistó de repente una vela blanca que resaltaba en el verde y el marrón de las lejanas colinas que señalaban los extremos de la bahía. Oyó el sonido de un cuerno al otro lado de la cala, procedente de la fortaleza de Adnár, que obviamente advertía a los moradores de la entrada de un barco en la ensenada.
Fidelma levantó la mano para protegerse los ojos del sol y oteó hacia la franja de agua centelleante. De repente, su corazón empezó a latir con rapidez. Era el Foracha, el barc de Ross, que navegaba con rapidez y entraba en el puerto. Los pensamientos sobre Febal y Draigen se le fueron de la cabeza. Ahora se concentraba en las noticias que traería Ross. Su mente estaba ocupada en el misterio del mercante galo y, sobre todo, el corazón le latía con temor, temor ante las noticias que podría haber respecto al destino del hermano Eadulf.
Capítulo XII
Fidelma se encontraba casi en el costado del barc antes de que la tripulación de Ross hubiera acabado de arriar las velas. La barca que había cogido en el muelle de la abadía había avanzado sobre las aguas con sus golpes de remo. La proa de la barca golpeó contra el lateral del Foracha antes de que ella se diera cuenta y luego la ayudaron a subir, mientras un marinero ataba la embarcación con una cuerda.
Ross se aproximó a ella con una sonrisa.
– ¿Hay noticias? -inquirió Fidelma sin aliento, incluso antes de que se saludaran.
Ross hizo señas hacia su camarote en la popa del barco.
– Vamos a hablar un rato -dijo, mientras cambiaba su expresión y mostraba seriedad.
Fidelma tuvo que reprimir su curiosidad hasta que estuvieron sentados en el camarote y Ross le ofreció una taza de cuirm, que ella rechazó. Él se sirvió un poco y lo sorbió lentamente.
– ¿Hay noticias? -volvió a insistir.
– He encontrado el lugar donde estuvo anclado el mercante galo hace tres noches.
– ¿Hay rastro de Ead… de la tripulación o de los pasajeros? -preguntó Fidelma.
– Os he de explicar la historia de forma ordenada, hermana. Pero no había rastro de nadie.
Fidelma apretó los labios al sentirse decepcionada.
– Explicadme, entonces, Ross. ¿Cómo descubristeis eso?
– Como os dije antes de partir, a juzgar por las mareas y los vientos, había dos lugares posibles desde los cuales podía haber zarpado el mercante galo. El primero era del otro lado del cabo del sudeste, llamado Cabeza de Oveja. Allí me dirigí primero. Estuvimos por allí navegando, pero no encontramos nada anormal. Unos pescadores dijeron que llevaban toda la semana lanzando allí sus redes y que no habían visto nada. Entonces decidí que debíamos ir al segundo lugar posible.
– ¿Dónde?
– Un lugar en el extremo de esta misma península.
– Continuad.
– En el extremo de la península hay una gran isla, se llama Dóirse, que como ya sabéis significa «Las Puertas», porque, en cierta manera, es como la puerta sudoeste de esta tierra. Navegamos alrededor de la isla, pero no vimos nada extraño. Yo he comerciado varias veces con los habitantes, así que decidí atracar allí a ver si me enteraba de algo. Desembarcamos y pedí a mis hombres que anduvieran con las orejas bien atentas a cualquier noticia respecto a un barco galo. No tuvimos que buscar más.
Hizo una pausa y dio un sorbo a su bebida.
– ¿De qué os enterasteis? -preguntó Fidelma, apremiante.
– El mercante galo había estado amarrado en el puerto. Pero por allí corría una curiosa historia. Unos extraños guerreros lo habían conducido al puerto de la isla, bien pasado el anochecer de la noche anterior a cuando nosotros lo encontramos en alta mar.
– ¿Guerreros extraños? ¿Galos?
Ross meneó la cabeza.
– No. Guerreros del clan de los Uí Fidgenti.
Fidelma ocultó su sorpresa.
– Sin embargo, con ellos iba un prisionero galo.
– ¿Sólo un prisionero galo? ¿No había rastro de un monje sajón? -preguntó Fidelma sintiendo una punzada de decepción.
– No. Al parecer el prisionero era un marinero galo. Dado que son hospitalarios, los habitantes de la isla invitaron a los guerreros a tierra, pues al parecer no tenían provisiones en la nave. Sólo se quedó un hombre de guardia a bordo con el prisionero. A la mañana siguiente, la gente comprobó que el barco se había ido. Había zarpado, mientras los guerreros dormían la borrachera debida a la hospitalidad de los isleños. Se descubrió al guerrero que se había quedado a bordo del barco flotando en el puerto, muerto.
– ¿Qué dedujeron de eso?
– Que el prisionero galo había conseguido escapar, reducir al guerrero de guardia, lanzarlo por la borda y sacar el barco del puerto.
– ¿Un hombre solo? ¿Hacerse a la mar con un barco así? ¿Es posible?
Ross se encogió de hombros.
– Sí, si el hombre era ducho y enérgico.
– ¿Y entonces?
– Los guerreros estaban furiosos y requisaron algunos barcos de la isla para llegar a tierra firme.
Fidelma se quedó pensativa.
– Es una historia extraña. El mercante galo llega al puerto de Dóirse con un grupo de guerreros de los Uí Fidgenti y un marinero galo prisionero. El barco amarra. Por la mañana, la nave ha desaparecido con el marinero galo. Los guerreros vuelven a la península. Posteriormente, aquella misma mañana, hacia mediodía, nosotros encontramos el barco a toda vela y vacío.
– Ésa es la historia, extraña o no.
– ¿Esa información que recabasteis en la isla -Dóirse, habéis dicho- es de confianza?
– Esa gente sí -confirmó Ross-. Llevo años comerciando con ellos. Son personas independientes que no se consideran bajo el gobierno de Gulban Ojos de Lince, aunque teóricamente es su territorio. Son leales a su propio bó-aire. No tienen interés alguno en guardar los secretos de la gente de tierra firme.
– ¿Sabéis si los guerreros de Uí Fidgenti dieron alguna explicación al bó-aire local de lo que estaban haciendo con el barco galo?
– Dijeron algo de que comerciaba con las minas en tierra firme.
Fidelma levantó la cabeza, interesada.
– ¿Minas? ¿Serían las minas de cobre?
Ross se la quedó mirando inquisitivo antes de asentir con la cabeza.
– Frente a Dóirse, en tierra firme, y en la siguiente bahía, hay varias minas de cobre que están abiertas. Comercian no sólo con la costa sino también con la Galia.
Fidelma repiqueteaba con el dedo sobre la mesa, y fruncía el ceño mientras iba pensando.
– ¿Recordáis aquel barro rojizo en la bodega del barco galo? -preguntó la joven.
Ross inclinó la cabeza en señal de afirmación.
– Yo creo que eran depósitos de una mina de cobre o de algún lugar donde se guarda cobre. Creo que la respuesta a este misterio debe de estar en el emplazamiento de esas minas de cobre. Sin embargo, no puedo entender por qué los hombres de los Uí Fidgenti navegaban en ese barco. El territorio de su clan está lejos de aquí, hacia el norte. ¿Dónde estaban los hombres de Beara, del clan de Gulban?
– Podría regresar e intentar conseguir más información -se ofreció Ross-. O podría ir hasta las minas, haciendo ver que quiero comerciar, a ver qué es lo que encuentro.
Fidelma sacudió la cabeza.
– Demasiado peligroso. Aquí hay algún misterio en el que interviene el hecho de que Torcán, hijo del príncipe de los Uí Fidgenti, está hospedado en la fortaleza de Adnár.
Ross abrió bien los ojos.
– ¿Seguro que está relacionado?
– ¿Pero relacionado con qué? Yo creo que este misterio está cargado de peligros. Si volvéis a zarpar en esa dirección podéis levantar sospechas. No hay necesidad de poner a la gente en guardia si lo podemos evitar. Primero hemos de saber a qué nos enfrentamos. ¿A qué distancia están esas minas de cobre?
– A unas dos o tres horas de navegación, si se va siguiendo la costa.
– ¿Y si simplemente se atravesara la península? ¿Cuántas millas?
– ¿En línea recta? Cinco millas. Por una ruta transitable a través de las montañas, quizá diez millas o menos.
Fidelma se quedó considerando aquella información en silencio.
– ¿Qué hemos de hacer? -interrumpió Ross.
Fidelma levantó entonces la cabeza; había llegado a la conclusión de que tenía que investigar aquello ella misma.
– Esta noche, ocultos por la oscuridad, hemos de atravesar a caballo esa península hasta el lugar donde están situadas esas minas de cobre. Tengo la impresión de que podríamos encontrar una respuesta allí.
– ¿Por qué no partir ahora? Yo podría comprar fácilmente unos caballos a alguno de los granjeros costa abajo.
– No, esperaremos hasta medianoche y por dos razones. Primero, porque no queremos que nadie sepa que hemos ido a esas minas. Si Torcán, o Adnár, están implicados en algún asunto ilegal no hemos de advertirlos de nuestras intenciones. Segundo, para esta noche he aceptado la invitación a una fiesta en Dún Boí con Adnár y sus huéspedes, Torcán y Olcán. Tal vez eso sea positivo, pues puedo enterarme de alguna cosa.
Ross no estaba nada contento.
– Este asunto de los Uí Fidgenti me preocupa, hermana. Desde hace varias semanas, corren rumores por la costa. Se dice que Eoganán de los Uí Fidgenti tiene los ojos puestos en Cashel.
Fidelma sonrió ampliamente.
– ¿Eso es todo? Los Uí Fidgenti siempre han aspirado al trono de Cashel. ¿Acaso no se alzaron contra Cashel hace veinticinco años cuando Aed Slane era el Rey Supremo?
Los Uí Fidgenti eran un gran clan situado en el oeste del reino de Muman, cuyos príncipes y jefes preferían llamarse reyes y afirmaban que eran los verdaderos descendientes de los primeros reyes de Cashel. Sostenían que tenían más derecho a gobernar en Cashel que la familia de Fidelma. El padre de la muchacha era rey de Cashel cuando ella nació, y ahora su hermano, Colgú, había sucedido a su primo y ocupaba el trono de los reyes provinciales de Muman. El hermano de Fidelma no tenía que rendir cuentas a nadie, salvo al Rey Supremo. Fidelma había crecido oyendo las historias de las reivindicaciones de los Uí Fidgenti, que querían deponer a su familia del trono de Cashel. Ninguno había sido más vocinglero en tales reclamaciones que el actual príncipe, Eoganán.
Ross fruncía el ceño con desaprobación.
– Lo que decís es cierto, hermana. Pero vuestro hermano, Colgú, tan sólo lleva en el trono de Cashel unos meses. Es joven e inexperto. Resulta obvio que, si Eoganán de los Uí Fidgenti quisiera hacer algún movimiento para destronar a Colgú, lo haría ahora, mientras Colgú está inseguro.
– ¿Qué tipo de movimiento? A mi hermano le ha otorgado los derechos al trono la gran asamblea de Cashel. Y el Rey Supremo ha aprobado la decisión tomada en Tara.
– ¿Quién sabe lo que está planeando Eoganán? Pero el rumor que corre por la costa es que se está cociendo algo malo.
Fidelma se quedó pensando en todo ese asunto.
– Una razón más para que asista a la fiesta de esta noche, pues tal vez Torcán revele algo de los planes de su padre.
– Tan sólo pondréis en peligro vuestra vida -apuntó Ross-. Sin duda Torcán se enterará de quién sois…
– ¿Que soy la hermana de Colgú? Nos conocimos ayer en el bosque. Eso ya lo sabe.
Hizo una pausa y frunció el ceño un momento pensando en la flecha que casi acaba con su vida. ¿Pudiera ser que Torcán disparara aquella flecha deliberadamente al saber que era la hermana de Colgú?
¿Pero entonces por qué atentar contra su vida? Ella no tenía nada que ver con la sucesión de Cashel. No. Eso no tenía lógica. Además, Torcán y sus hombres se quedaron igualmente sorprendidos al conocer su identidad e intentaron ocultar su error. Si Torcán le disparó deliberadamente la flecha, no fue a ella. La podían haber matado fácilmente en el bosque.
Ross contemplaba con detenimiento a Fidelma.
– ¿Ha pasado ya algo? -intentó adivinar.
– No -dijo ella mintiendo con rapidez-. Al menos -añadió corrigiéndose al sentirse algo culpable-, nada que cambie nuestro plan. A medianoche, tras el festejo en Dún Boí me encontraré con vos y uno de vuestros hombres en los bosques detrás de la abadía. Conseguid tres caballos, pero hacedlo sin levantar sospechas.
– Muy bien. Me llevaré a Odar, pues irá bien tenerlo con nosotros. Pero si Torcán está en la fiesta, preferiría que no asistierais.
– No van a hacerle ningún daño a una funcionaría de los tribunales de los cinco reinos. Ningún rey o ciudadano se atrevería -afirmó Fidelma, creyendo que realmente aquello era verdad.
Se levantó y Ross la siguió al salir del camarote hacia el lateral del barc Estaba claro que el marino no aprobaba totalmente su plan. Pero, a falta de nada mejor, lo aceptó.
Cuando estaba a punto de bajar por el costado del barco, Ross le volvió a hablar.
– ¿Cómo va el asunto que os trajo hasta aquí? -preguntó señalando con el pulgar hacia la abadía. Casi había olvidado el motivo primero por el que la había llevado hasta allí-. ¿Habéis resuelto el problema?
Fidelma se sintió algo culpable, pues el misterio del cadáver decapitado y el asunto de la muerte de sor Síomha casi se le habían ido de la cabeza con la llegada de Ross y su noticia.
– Todavía no. De hecho -añadió con una mueca-, ha habido otra muerte en la abadía. La rechtaire, sor Síomha, ha sido encontrada asesinada de la misma manera que el otro cadáver. Sin embargo, creo que las nubes que envuelven este misterio están empezando a dispersarse. Pero encuentro mucha maldad en esta abadía.
– Si hay peligro… -dijo Ross dubitativo-, no tenéis más que llamarme a mí o a alguno de mis hombres. Tal vez sería mejor que tuvierais un guardaespaldas a partir de ahora.
– ¿Y avisar a mi presa de que me acerco a la guarida? -preguntó mientras hacía gestos negativos con la cabeza.
Sor Fidelma se acercó, puso su mano sobre el brazo del preocupado marino y sonrió.
– Id al bosque a medianoche con Odar y los tres caballos y aseguraos de que no os ven.
Dijeron a Fidelma que podía encontrar a sor Brónach en la celda de sor Berrach. Cuando iba atravesando el patio en dirección al edificio, surgió el rostro afligido de Brónach por la puerta. Dudaba y parecía querer esquivar a Fidelma, pero ésta la detuvo y la saludó.
– ¿Cómo está sor Berrach, hermana?
Sor Brónach vaciló.
– De momento duerme, hermana. Ha tenido una noche difícil y una mañana desagradable.
– Así es -admitió Fidelma-. Tiene suerte de que seáis su amiga. ¿Venís a caminar conmigo?
A desgana, sor Brónach se situó junto a Fidelma y fueron atravesando el patio enlosado en dirección a la casa de huéspedes.
– ¿Qué deseáis de mí, hermana?
– Que respondáis a algunas preguntas.
– Siempre estoy a vuestro servicio. No he tenido oportunidad de agradeceros lo que habéis hecho por sor Berrach.
– ¿Por qué me lo habíais de agradecer?
Sor Brónach hizo una mueca de disgusto:
– ¿Está mal agradecer a alguien que salve la vida de una amiga?
– Yo sólo hice lo que había que hacer y lo que todos los miembros de la fe harían. Aunque algunas de las hermanas de aquí parecían dominadas por las emociones.
– ¿Os referís a la abadesa Draigen?
– Yo no he dicho eso.
– Sin embargo -repuso sor Brónach en tono confidencial-, eso es lo que queréis decir. Os habréis dado cuenta de que todas las hermanas de aquí son jóvenes. Sor Comnat, nuestra bibliotecaria, y yo somos de las mayores. No hay nadie más, salvo la abadesa, que tenga más de veintiún años.
– Sí, ya me he percatado de la juventud de los miembros de esta abadía -admitió Fidelma-. Eso me ha parecido muy extraño, pues la idea de una comunidad es que los jóvenes puedan aprender de la experiencia y conocimiento de los mayores.
La voz de sor Brónach era amarga.
– Hay una razón. A la abadesa no le agrada estar con nadie que no acepte su autoridad totalmente. Puede manipular a la gente joven, pero con frecuencia la gente mayor es capaz de ver sus errores y con frecuencia sabe más que ella. No ha podido olvidar que era la hija de un pobre granjero sin educación, antes de venir aquí.
– ¿Censuráis a la abadesa, entonces?
Sor Brónach se detuvo en el exterior del hostal y miró ansiosamente a su alrededor, como para comprobar que nadie las veía. Luego señaló hacia el interior.
– Será mejor que hablemos dentro.
Condujo a Fidelma por un pasillo hasta una pequeña celda que utilizaba como despacho para su trabajo de conserje y encargada del hostal.
– Sentaos, hermana -dijo, mientras ella hacía lo propio en una de las dos sillas de madera que había en la diminuta estancia-. ¿Cuál era, pues, vuestra pregunta?
Fidelma se sentó.
– Os preguntaba si censurabais que la abadesa Draigen se rodeara de una comunidad tan joven y sin experiencia. Era obvio que utilizaba a la joven e inexperta sor Lerben para amenazar a sor Berrach. ¿Censuráis esta actitud suya hacia Berrach?
Sor Brónach hizo una mueca para demostrar su indignación.
– Cualquier persona racional censuraría tal acción proveniente de la abadesa, aunque estoy dispuesta a admitir que no era totalmente culpa de Draigen.
– ¿Ah, no?
– Yo me imagino que sor Lerben tiene algo que ver con el asunto.
Fidelma estaba perpleja:
– A mi entender, sor Lerben estaba totalmente bajo la influencia de Draigen. Es demasiado joven para ser una pieza de importancia en este juego. Alguien me ha dicho que entre la abadesa y Lerben existe una gran relación y que, perdonadme la franqueza, hermana, Lerben a veces comparte la cama con la abadesa. Esa misma persona me dijo que vos podríais atestiguarlo.
La compungida religiosa empezó a reír entre dientes. Era una expresión de auténtica alegría. Fidelma no la había percibido antes en Brónach.
– ¡Por supuesto que es sabido que sor Lerben comparte lecho con la abadesa! ¿Lleváis dos días en esta abadía y todavía no sabéis que Lerben es la hija de la abadesa?
Fidelma estaba estupefacta.
– Yo creía que Lerben… -balbuceó Fidelma sorprendida, y luego cerró la boca.
Sor Brónach continuó sonriendo divertida. Aquello le transformaba la cara normalmente triste y la hacía rejuvenecer.
– ¿Pensasteis que Lerben era su amante? Ah, os han explicado historias muy malvadas.
Fidelma se inclinó hacia la mujer, intentando aclarar aquella información.
– ¿Sor Síomha no fue nunca la amante de Draigen?
– Que yo sepa no. Y por lo que yo sé, Draigen no es el tipo de mujer que elegiría ese tipo de relaciones. Draigen es una mujer de humor cambiante. Caprichosa es una palabra mejor. Es una misántropa, desconfía de los hombres y los esquiva. Se rodea de mujeres jóvenes para dominarlas intelectualmente, pero eso no tiene ninguna connotación sexual.
Fidelma iba pensando con rapidez. Si eso era así, el motivo que habían adelantado Adnár y el hermano Febal, que parecía plausible, no era válido. La situación cambiaba por completo.
– He oído muchos chismes y rumores respecto a Draigen. ¿Queréis decir que todas esas historias no son ciertas?
– Yo no tengo motivo para querer a la abadesa. Pero he de decir que en cuanto a ese asunto no tengo conocimiento ni experiencia de nada. A la abadesa Draigen le gusta rodearse de jovencitas porque no cuestionarán sus conocimientos ni su autoridad. No hay otra razón.
– Decís que desconfía de los hombres y que los odia, y sin embargo se casó con el hermano Febal.
– ¿Febal? Un matrimonio que duró menos de un año. Creo que eran tal para cual. A decir verdad, él era un misógino que se equilibraba con la misantropía de Draigen. Ambos se odiaban.
– ¿Conocisteis a Febal cuando estaba en la abadía?
– Oh, sí -respondió Brónach con rostro ceñudo-. Yo conocí bien a Febal. -Sus ojos centellearon-. Yo conocí a Febal antes de que Draigen viniera a esta abadía.
– ¿Por qué se casaron si se odiaban?
Sor Brónach se encogió de hombros.
– Tendréis que hacerles a ellos esa pregunta.
– ¿La abadesa Marga, la antigua abadesa, aprobaba esa relación?
– Esto era entonces una casa mixta con varias parejas que criaban a sus hijos en el servicio a Cristo. Marga tenía unas ideas anticuadas. Fomentaba los matrimonios entre los miembros de la comunidad. Quizá fue ése el principal motivo por el que Draigen se casó, para ganarse su favor. Draigen es una mujer calculadora.
– Estáis en desacuerdo con ella y sin embargo permanecéis en esta abadía, ¿por qué?
Fidelma observaba la expresión de sor Brónach con detenimiento. La religiosa parpadeó y por un momento le pareció percibir una cierta expresión de dolor.
– Me quedo aquí porque he de quedarme aquí -dijo con resentimiento.
– ¿Pero os desagrada Draigen?
– Es mi abadesa.
– Eso no es una respuesta.
– No puedo responder de otra manera.
– Entonces, dejadme que os ayude. ¿Conocisteis a Draigen cuando era joven?
Sor Brónach le lanzó una mirada furtiva a Fidelma, como de valoración.
– Sí, la conocí -admitió con prudencia.
– ¿Y vuestra madre la conocía?
Sor Brónach respiró profunda y lentamente y luego con dolor.
– ¡Ah! ¿Os han explicado la historia? Hay tanto chismorreo en esta tierra.
– Me gustaría que me explicarais la historia vos misma, Brónach.
Ella hizo una pausa antes de contestar.
– Me desagrada Draigen con una intensidad que nunca podréis entender -empezó a decir sor Brónach. Luego hizo una pausa y se volvió a quedar en silencio; esta vez por tanto tiempo que Fidelma estaba a punto de instarla a hablar cuando Brónach se giró hacia ella con ojos inquietos-. Cada día paso el tiempo de oración pidiéndole a Dios que alivie mi dolor, para dar fin a mi odio. No lo hace. ¿Es acaso voluntad de Dios que albergue estos sentimientos?
– ¿Por qué permanecéis aquí? -volvió a insistir Fidelma.
La mujer contestó con amargura.
– Eso es como preguntar al océano por qué está siempre en el mismo lugar. No puedo ir a otro sitio. Tal vez sea ésta la penitencia por mis pecados: servir a la persona que quitó la vida a mi madre. Pero no me malinterpretéis. Yo no le haría daño a Draigen. No me gustaría verla muerta. Preferiría que viviera y sufriera cada minuto de su vida.
– Explicadme la historia.
– Draigen tenía entonces quince años. Yo tendría unos treinta y cinco. Ya era religiosa de esta abadía de El Salmón de los Tres Pozos y servía a la abadesa Marga. Mi madre, Suanech, no compartía mi fe. Prefería seguir fiel a los antiguos dioses y diosas de esta tierra. Era una mujer sabia. Conocía todas las flores y todas las hierbas. Sabía sus nombres y sus poderes curativos. Seguía habitando en uno de los bosques.
– ¿Y vuestro padre? -interrumpió Fidelma.
– No lo conocí nunca. Sólo conocía a mi madre y su amor por mí.
– Continuad.
– Cerca del bosque donde vivía mi madre había un óc-aire, un hombre con un trocito de tierra que no le daba para mantener a su mujer y a sus hijos. Este hombre era Adnár Mhór, el padre de Draigen.
– ¿También el padre de Adnár que habita en el fuerte, del otro lado de la bahía?
– El mismo. Mi madre ayudaba a veces a la joven Draigen. Cuando Adnár, el hijo, se fue para alistarse en el ejército de Gulban Ojos de Lince, Adnár, el padre, empezó a enfermar. Mi madre sintió lástima por la niña. Cuando Adnár, el padre, murió, mi madre se ofreció para adoptarla. Poco después también murió la madre de Draigen, y ésta se fue a vivir con mi madre.
– ¿Y en aquella época vos ya estabais sirviendo en la abadía?
Brónach asintió, con aire ausente.
– Eso sucedió cuando Draigen tendría unos catorce años, como os habrán dicho. Fue un año bien triste.
Los ojos de sor Brónach se llenaron de lágrimas y en cierto modo Fidelma sintió que no sólo las vertía por su madre.
– ¿Qué sucedió exactamente?
– Draigen es una persona obstinada. Es propensa a la ira. Un día entró en cólera, cogió un cuchillo para despellejar conejos y se lo clavó a mi madre, Suanech.
Fidelma esperaba alguna explicación más y al ver que no se producía continuó preguntando.
– Desde la muerte de sus padres y el abandono de su hermano, Draigen se había vuelto muy posesiva. Tenía mal genio y era muy celosa. Tenía celos de mí, que era la hija de Suanech. Tal vez era bueno que visitara a mi madre con poca frecuencia, pues los deberes de la abadía me dejaban poco tiempo para tales encuentros. Estoy segura de que hubiéramos chocado más a menudo y con mayor violencia.
– ¿Pero chocabais?
– Invariablemente; cada vez que yo iba a ver a mi madre. Si mi madre me prestaba atención, allí estaba Draigen exigiendo el doble de atención.
– ¿Así, cuando el ataque de Draigen a vuestra madre…? ¿Qué pasó?
– Mi madre… -sor Brónach dudaba, como intentando encontrar las palabras adecuadas-. Mi madre estaba al cuidado de una niña. Era hija de… de un pariente.
Fidelma advirtió las pausas que hacía la mujer.
– Mi madre pensó que Draigen la ayudaría a cuidar a la pequeña. Pero Draigen sentía los mismos celos hacia esa niña que había mostrado hacia cualquiera o cualquier cosa que acaparara el afecto de mi madre.
– ¿Atacó a vuestra madre porque prestaba mucha atención a la pequeña? -preguntó Fidelma sintiendo un repentino odio.
– Así fue. Fue un ataque de locura. Tenía entonces quince años. La niña que cuidaba mi madre tenía tan sólo tres. El brehon que presidió el juicio decretó que Draigen no era responsable de asesinato en primer grado. Ordenó que para pagar la compensación se vendiera el trocito de tierra que había pertenecido a sus padres y que las ganancias se entregaran al heredero de Suanech. Ésa era yo, por supuesto. Y al ser miembro de esta comunidad, el dinero pasó a la abadía. Ahora, la abadesa es Draigen, parece una ironía. -Brónach se echó a reír amargamente-. Uno se pregunta si hay justicia divina, ¿no?
– ¿Hirió Draigen a la niña de tres años?
Sor Brónach sacudió la cabeza.
– Le fue devuelta… a su madre.
– El brehon debió imponer algunas limitaciones a Draigen -observó Fidelma.
– Sí. Ordenaron a Draigen que ingresara en una comunidad religiosa donde la vigilarían y dedicaría su vida al servicio de la gente. Eso es otra ironía, pues entró en esta abadía. La misma en la que estaba yo.
– ¡Ah! -interrumpió Fidelma-. Ahora entiendo por qué Adnár vio desestimada su reclamación de una parte de la tierra. Como se tuvo que vender para pagar una multa legal, Adnár, hermano de Draigen, tenía que perder su derecho a una parte, pues los parientes han de pagar la multa del culpable, si éste no puede.
– Sí, así es.
– Pero ante la ley, sor Brónach, Draigen ha pagado y expiado su crimen.
– Sí. Ya sé que la abadesa Marga le dio la completa absolución hace tiempo. Y ahora ya es mayor. Y cada día, desde el día del asesinato de mi madre, he tenido que soportar su presencia en penitencia por mis pecados.
Fidelma estaba asombrada.
– Todavía no entiendo por qué tenéis que quedaros aquí. ¿Por qué no os fuisteis a otra comunidad donde vuestra herida pudiera cicatrizar? ¿O por qué no exigisteis que enviaran a Draigen a otra abadía?
Sor Brónach dejó ir un largo suspiro.
– Ya os he explicado el motivo. Me quedo aquí como penitencia por mis pecados.
– ¿De qué pecados sois culpable? -preguntó Fidelma-. ¿Por qué habríais de pasar vuestra vida en compañía de quien mató a vuestra propia madre?
Sor Brónach volvió a dudar y luego se enderezó un poco.
– Yo no estaba allí cuando Draigen atacó a mi madre. Pequé al estar ausente cuando ella me necesitaba.
– Eso no es motivo para inculparos. No hay pecado en ello.
– Sin embargo, me siento responsable.
Fidelma no estaba convencida. Había algo falso en la explicación de sor Brónach.
– En eso no puedo ayudaros. Aunque si tenéis un alma amiga, tal vez…
– Llevo luchando veinte años con este problema, sor Fidelma. No lo voy a resolver en veinte minutos.
– Os culpáis demasiado, hermana -la reprendió Fidelma-. Además, intentemos mirar las cosas con algo de caridad. Hace veinte años, Draigen era una joven, una chica inmadura, por lo que decís. Lo que hizo aquel día, pasado está. La persona que es ahora ya no es probablemente la que fue entonces.
– Sois muy comprensiva, hermana.
– ¿No estáis de acuerdo?
– Draigen sigue teniendo el mismo carácter: es celosa, de una ambición sin límite y rencorosa. -La religiosa de mediana edad levantó de repente una mano, con la palma hacia arriba como para acallar cualquier protesta-. No me interpretéis mal, hermana. Hace veinte años que llevo esta carga y la seguiré llevando. No tengo otro sitio en el mundo adónde ir. Al menos, cuando levanto los ojos hacia las montañas veo la tumba de mi madre y algunas veces puedo subir y sentarme allí un rato.
– ¿Nunca habéis sentido que Draigen merecería un justo castigo?
Sor Brónach respondió con una genuflexión.
– ¿Os referís a que se le infligiera un daño físico? Quod avertat Deus! ¿Eso decís?
– Eso es -señaló Fidelma.
– Yo no puedo quitar la vida a nadie, hermana. No puedo hacer daño a otro ser humano, sea lo que sea lo que me haya hecho. Eso lo aprendí de mi madre, no de la fe. Ya os he dicho que prefiero que Draigen viva y sufra en vida.
En el rostro de sor Brónach se percibía una digna expresión de sinceridad. Fidelma entendía todo lo que le decía Brónach, salvo el hecho de que se quedara en la abadía todos aquellos años tan cerca de Draigen, especialmente después de que Draigen se convirtiera en abadesa.
– No parece que Draigen sufra mucho -observó Fidelma.
– Tal vez tengáis razón. Quizá se ha olvidado y probablemente cree que yo he olvidado. Pero una noche llegará en que se despertará con miedo y recordará.
– El hermano Febal no ha olvidado -indicó entonces Fidelma.
Brónach se ruborizó ligeramente.
– ¿Febal? ¿Qué ha dicho?
– Muy poco. ¿Alguien más conoce la historia?
– Sólo yo… y Febal. Aunque Febal es selectivo con sus recuerdos.
– ¿Seguro que el hermano de Draigen, Adnár, conoce esa historia?
– Se enteró cuando puso la demanda reclamando la tierra y se encontró con que había perdido el derecho a ella.
– ¿Queréis decirme que nadie más conoce el pasado de Draigen?
– Nadie.
Fue tan sólo entonces cuando Fidelma se dio cuenta de una cosa que había pasado por alto. Si Lerben era la hija de Draigen entonces seguro que Febal era el padre de Lerben. ¡Sin embargo, había acusado a su ex mujer y a su propia hija de tener relaciones sexuales! ¿Qué tipo de hombre era Febal?
– ¿Sabe Febal que Lerben es su hija? -fue la siguiente pregunta de Fidelma.
Sor Brónach estaba sorprendida.
– Por supuesto. Al menos, eso creo.
Fidelma se quedó callada un momento.
– Habéis dicho que vuestra madre seguía la antigua fe pagana de esta tierra. ¿Sabéis mucho de esta antigua fe?
Sor Brónach se quedó extrañada al ver que Fidelma cambiaba de tema.
– Soy hija de mi madre. Ella enseñaba las antiguas usanzas.
– ¿Así que conocéis los antiguos dioses y diosas, el símbolo de los árboles y el significado del ogham?
– Un poco. Lo suficiente para reconocer el ogham, pero no tengo conocimientos de la antigua lengua en que está escrito.
Las inscripciones en ogham se hacían en una antigua forma de irlandés, no la lengua común del pueblo, sino una forma arcaica llamada Bérla Féini, el lenguaje de los labradores. En la actualidad, sólo los que aspiraban a ser brehons, o abogados, estudiaban la antigua lengua.
– Decidme, hermana, ¿qué significado tiene exactamente una varilla de álamo temblón agarrada en la mano izquierda?
Sor Brónach sonrió, pues sabía lo que eso quería decir.
– Es simple. El álamo temblón es un árbol sagrado del que se corta siempre el fé, la vara para medir las tumbas. Y siempre se talla en ella una frase en ogham. Es una costumbre todavía en uso en estas tierras.
– Cierto, eso ya se sabe. Pero el hecho es que el fé está atado en el brazo izquierdo; ¿por qué no el derecho? ¿Qué significado tiene esto? Habéis mencionado que se lo mostrasteis a Draigen cuando se encontró el primer cadáver.
– Siempre que se entierra a un asesino o suicida, se coloca un fé en la mano izquierda… -Se detuvo y se llevó una mano a la boca, sorprendida-. Las palabras en ogham son normalmente una invocación a una diosa de la muerte.
– ¿Como Mórrígú? ¿La diosa de la muerte y las batallas?
– Sí -respondió cortante.
– Continuad -dijo Fidelma tranquilamente.
– Yo no conozco la fórmula pero sería una especie de agradecimiento a tal diosa. El cadáver decapitado…, el del pozo…, tenía una varilla de álamo temblón tallada con una frase en ogham atada en la mano izquierda.
– También sor Síomha -admitió Fidelma.
– ¿Qué significa? ¿Queréis decir…?
– No quiero decir nada -la interrumpió Fidelma rápidamente-. Simplemente os preguntaba si conocíais el significado de ese simbolismo.
– Por supuesto que sí. -Parecía que sor Brónach pensaba detenidamente-. ¿Pero quiere esto decir que el cadáver decapitado era el de una asesina?
– Si así fuera, seguramente se deduciría la misma conclusión respecto a sor Síomha.
– Eso no tiene sentido.
– Puede que tenga sentido para quien las mató. Decidme, sor Brónach, aparte de vos, ¿quién más conoce el simbolismo aquí, en la abadía?
La mujer se encogió de hombros.
– Los tiempos cambian. Las antiguas usanzas se están olvidando. Dudo que ninguna de las jóvenes conozca el significado de esas cosas. -De repente abrió bien los ojos-. ¿Queréis decir que yo podría ser la culpable?
Fidelma no intentó tranquilizarla.
– Podríais serlo. Mi trabajo consiste en descubrir cuanto pueda. Si hubiéramos hablado del asesinato de la abadesa Draigen, yo diría que tenéis un muy buen motivo y os elegiría como primera sospechosa. Pero, por el momento, no parece que haya razón para que asesinarais al primer cadáver ni a sor Síomha.
Sor Brónach se quedó mirando a Fidelma con resentimiento.
– Tenéis un sentido del humor muy desagradable, hermana -la reprendió-. Seguramente hay otras personas aquí que también conocen las antiguas usanzas como yo.
– Ya habéis dicho que en esta abadía hay principalmente jóvenes y que seguramente no poseen esos conocimientos. ¿Quién más conocería el simbolismo?
Sor Brónach se detuvo a pensar.
– Sor Comnat, nuestra bibliotecaria. Pero no hay nadie más salvo…
Se calló y de repente sus ojos brillaron con dureza.
Fidelma la miraba muy de cerca.
– ¿Salvo…? -la incitó.
– Nadie.
– Oh, sé que os ha venido algo a la cabeza -replicó Fidelma-. Estabais orgullosa de los antiguos conocimientos que vuestra madre os trasmitió. ¿A quién más traspasó vuestra madre sus conocimientos? ¿A alguien que adoptó? Venga, tenéis el nombre en la punta de la lengua.
Sor Brónach bajó la mirada a sus pies.
– Ya lo sabéis. La abadesa Draigen, por supuesto. Debe saber todo respecto a ese simbolismo y…
– ¿Y?
– Ya ha mostrado que es capaz de matar.
Sor Fidelma se levantó y asintió con gravedad.
– Sois la segunda persona que me ha apuntado esto en las últimas horas.
Capítulo XIII
Sor Lerben estaba en la capilla puliendo la gran cruz de oro que estaba en el altar. Estaba inclinada realizando el trabajo con diligencia, y con el ceño fruncido por la concentración. El ruido de la puerta al cerrarse tras entrar Fidelma hizo que levantara la vista. Se detuvo y se irguió mientras Fidelma avanzaba por el pasillo entre las filas de bancos vacíos, y luego se detuvo ante ella. No era una expresión de bienvenida. Fidelma percibió un brillo beligerante de desagrado en los ojos de la joven.
– ¿Bien? -inquirió Lerben con una voz clara y glacial de soprano. Fidelma sintió pena por ella en lugar de ira. Parecía una niña pequeña petulante y airada, necesitada de protección. Una niña pequeña ofendida porque un adulto la cazaba haciendo algo prohibido. Su máscara de arrogancia se había mudado en malhumor.
– Tengo que haceros varias preguntas -le dijo Fidelma con amabilidad.
La muchacha volvió a colocar la cruz meticulosamente en su sitio y dobló con cuidado el trozo de lino que había usado para limpiar. Fidelma ya se había dado cuenta de que las acciones que realizaba la joven eran deliberadamente precisas y sin prisas. Se volvió hacia Fidelma, con las manos cruzadas en la parte interior de su hábito. Sus ojos se fijaron en un punto justo detrás del hombro de Fidelma.
Fidelma le indicó uno de los bancos.
– Sentémonos un rato y hablemos, sor Lerben.
– ¿Es una charla oficial? -preguntó Lerben.
Fidelma se quedó indiferente.
– ¿Oficial? Si lo que queréis decir es que si quiero hablar con vos en calidad de dálaigh de los tribunales, entonces sí es oficial. Pero no tomaré nota de los asuntos que hablemos.
Pareció que sor Lerben aceptaba la situación a desgana y se sentó. Apartó los ojos de los de Fidelma, que la examinaban.
– Os aseguro que no informaré a vuestra abadesa de lo que hablemos aquí -dijo Fidelma intentando que la muchacha se sintiera cómoda y preguntándose cuál sería la mejor manera de abordar el tema.
Se sentó junto a la joven, que permanecía en silencio.
– Olvidemos el conflicto que ha surgido entre ambas, Lerben. Yo también era orgullosa cuando tenía vuestra edad. Yo también creía que sabía muchas cosas. Pero estabais mal informada respecto a la ley eclesiástica. Después de todo, yo soy una abogada de los tribunales y si intentáis medir vuestros conocimientos con los míos, el único resultado es que los míos son mayores. No lo digo por jactancia sino simplemente para establecer un hecho.
La muchacha no contestó.
– Sé que os aconsejó la abadesa Draigen -continuó Fidelma pinchándola verbalmente.
– La abadesa Draigen tiene muchos conocimientos -soltó Lerben-. ¿Por qué había de dudar de ella?
– Admiráis a la abadesa Draigen. Lo entiendo. Pero desconoce la ley.
– Defiende nuestros derechos. Los derechos de las mujeres -refutó Lerben.
– ¿Hay necesidad de defender los derechos de las mujeres? ¿Acaso las leyes de los cinco reinos no son lo bastante precisas respecto a la protección de las mujeres? Las mujeres están protegidas del estupro, del acoso sexual e incluso del ataque verbal. Y son iguales ante la ley con respecto a los hombres.
– A veces eso no es suficiente -replicó la joven con seriedad-. La abadesa Draigen se da cuenta de las debilidades de nuestra sociedad y hace campaña para conseguir más derechos.
– Eso no lo entiendo. Tal vez pudierais explicármelo. Veis, si la abadesa quiere más derechos para las mujeres, ¿por qué expone que las leyes del Fénechus se han de rechazar y que hemos de aceptar las nuevas leyes eclesiásticas? ¿Por qué se muestra a favor de los Penitenciales que se alimentan de la filosofía del derecho romano? Esas leyes otorgan a las mujeres un papel servil.
Sor Lerben estaba deseosa de explicarse.
– Las leyes canónicas que Draigen desea apoyar harán que sea una mayor ofensa matar a una mujer que a un hombre. Una vida por una vida. En este momento todas las leyes de los cinco reinos dicen que se ha de pagar una compensación y que se ha de rehabilitar al asesino. Las leyes que sugiere la Iglesia romana son que el atacante debería pagar con su vida y sufrir dolor físico. La abadesa me ha mostrado algunos de los Penitenciales que dicen que si un hombre mata a una mujer como castigo hay que cortarle la mano y el pie y además ha de sufrir dolor antes de darle muerte.
Fidelma se quedó mirando con desagrado a la joven, que parecía tener un gran afán sanguinario.
– Y a una mujer se le puede dar muerte por la misma ofensa -indicó Fidelma-. ¿Y no es mejor buscar una compensación por la víctima, que exigir venganza contra el autor? ¿No es mejor intentar rehabilitar al que ha hecho mal y ayudar a la víctima, que exigir una venganza dolorosa con la que no se obtiene nada, sino un breve momento de satisfacción?
Sor Lerben sacudió la cabeza. Su tono era vehemente.
– Draigen dice que está en las Escrituras: «Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie…».
– A menudo se citan las palabras del Éxodo -interrumpió Fidelma cansada-. Seguro que es mejor atender a las palabras de Cristo. Mirad en el Evangelio de san Mateo y encontraréis estas palabras de Cristo: «Habéis oído lo que se ha dicho, ojo por ojo, diente por diente: pero yo os digo, no os resistáis al mal, sino que, a cualquiera que os pegue en la mejilla derecha, le ofrezcáis también la otra». Éstas son las palabras de nuestro Dios.
– Pero Draigen dijo…
Fidelma levantó una mano para acallar la réplica de la muchacha.
– Ningún compendio de leyes es perfecto, pero no tiene sentido rechazar unas leyes buenas y adoptar unas malas. Aquí las mujeres tienen derechos y están protegidas. Hay igualdad ante la ley. Para las leyes extranjeras que se están extendiendo por esta tierra mediante los Penitenciales sólo los ricos y la gente de rango pueden permitirse la ley.
– Pero la abadesa Draigen…
– No es una experta en leyes -interrumpió Fidelma con firmeza.
Desde luego no quería enzarzarse en un debate sobre los méritos de sistemas legales rivales, en particular con una joven que no sabía más que lo que le había dicho una autoridad parcial. Sabía con claridad que Draigen estaba a favor de los nuevos Penitenciales que, en opinión de Fidelma, amenazaban con minar las leyes de los cinco reinos.
Sor Lerben se sumió en un silencio huraño.
– Sé que admiráis a la abadesa -volvió a empezar Fidelma-. Eso es una actitud propia y correcta hacia la propia madre.
– ¿Lo sabéis? -preguntó sor Lerben levantando la barbilla en actitud defensiva.
– ¿Sin duda una abadía no es lugar para guardar un secreto? -preguntó Fidelma con suavidad-. Además, no hay ninguna ley ni en la Iglesia de Irlanda ni en la de Roma que prohíba el amor y el matrimonio entre un hombre y una mujer dedicados a la vida religiosa… Pero aquellos que apoyan las nuevas reglas eclesiásticas negarían ese amor -no pudo evitar añadir.
Fidelma sabía que en Europa, durante los dos últimos siglos, había surgido un grupo, pequeño pero vocinglero, que había expresado sus dudas respecto a la compatibilidad del matrimonio y la vida religiosa. Jerónimo y Ambrosio habían guiado a aquellos que pensaban que el celibato era una condición espiritual más elevada que el matrimonio y el amigo de Jerónimo, el papa Damasco, había sido el primero en expresar una actitud favorable hacia esa idea. Por el momento, incluso en Roma, sin embargo, los que estaban a favor del celibato todavía constituían un grupo pequeño, aunque sin duda influyente. Eran los que creían que el celibato debería ser obligatorio y habían influenciado en los Penitenciales. En aquel entonces, sin embargo, aún no tenían el respaldo del derecho eclesiástico de Roma.
Sor Lerben estaba atónita.
– ¿Cuánto lleváis en esta comunidad, Lerben? Supongo que desde que nacisteis.
– No. Cuando tenía siete años me dieron en adopción.
Era una antigua costumbre en los cinco reinos entre la gente pudiente enviar a los niños fuera de casa a los siete años para que los adoptaran o educaran, con un profesor. Para los niños esta adopción terminaba a los diecisiete años, para las niñas a los catorce.
– ¿Y regresasteis aquí a los catorce años? -preguntó Fidelma.
– Hace tres años -admitió la joven.
– ¿No pensasteis en ir a otro lugar que no fuera la abadía de vuestra madre?
– No, ¿por qué? Desde que me había ido habían cambiado muchas cosas. Mi madre había echado a todos los hombres.
– ¿Tanto os desagradan los hombres? -preguntó Fidelma, sorprendida.
– ¡Sí! -contestó la muchacha con vehemencia.
– ¿Y por qué?
– Los hombres son animales sucios y asquerosos.
Fidelma percibió la intensidad con que decía aquello y se preguntó qué experiencia había causado tal actitud.
– Sin ellos la especie humana se habría extinguido -indicó con suavidad-. Vuestro padre era un hombre.
– ¡Pues que se extinga! -exclamó la muchacha sin cortarse-. Mi padre era un cerdo.
El odio que se percibía en los rasgos de la joven llegó a asombrar a Fidelma.
– ¿Supongo que habláis de Febal?
– Sí.
Fidelma empezó a concebir una idea.
– ¿Así que es vuestro padre el que ha influido en vuestra predisposición hacia los hombres?
– Mi padre… ¡así se muera!
Las maldiciones eran pérfidas.
– ¿Qué os hizo vuestro padre para que lo odiéis así?
– Es lo que le hizo a mi madre. No quiero hablar de mi padre.
Sor Lerben estaba pálida y Fidelma vio que su delgado cuerpo se estremecía de aversión. Fidelma empezó a darse cuenta de que la muchacha albergaba un gran conflicto.
– ¿Y habéis encontrado consuelo aquí? -continuó preguntando deprisa-. ¿Habéis hecho amistad con alguna de las otras hermanas?
La muchacha se encogió de hombros con indiferencia.
– Algunas.
– Sin embargo, sor Berrach, no.
Lerben se estremeció.
– ¡Esa tullida! Tenía que haber muerto al nacer.
– ¿Y sor Brónach?
– Una vieja estúpida. ¡Siempre anda alrededor de esa débil de Berrach! Ya ha vivido lo que tenía que vivir.
– ¿Y qué me decís de sor Síomha, la administradora? ¿Erais amigas?
Sor Lerben hizo una mueca.
– Era una creída, ésa. ¡Era sucia y asquerosa!
– ¿Por qué? ¿Por qué sucia y asquerosa, Lerben? -exigió Fidelma, observando que la joven se ruborizaba.
– Le gustaban los hombres. Tenía un amante.
– Un amante. ¿Sabéis quién?
– Creo que es obvio. Estas últimas semanas, esas noches en que no hacía guardia en la clepsidra, yo la he visto regresar antes del amanecer de la fortaleza de Adnár. Síomha no se rebajaría a tener relaciones con guerreros comunes o criados, así que no tenéis que buscar muy lejos para saber con quién se ha mancillado.
– ¿Os referís a vuestro tío? ¿Adnár?
– Yo no lo llamo así. Síomha se creía muy importante. Siempre intentando decir a todos lo que había que hacer.
– Después de todo, era la rechtaire de la abadía -señaló Fidelma-. ¿Hablasteis de este asunto con vuestra madre?
Sor Lerben levantó la cabeza, desafiante.
– No. Y ahora soy yo la rechtaire.
– ¿A los diecisiete años? -preguntó Fidelma con una sonrisa-. Todavía tenéis mucho que aprender de la vida religiosa antes de poder aspirar verdaderamente a ese cargo.
– Draigen me ha nombrado rechtaire. Eso es todo.
Fidelma decidió no seguir con ese tema. Había otras cosas que quería saber primero.
– ¿Conocéis bien a sor Comnat y sor Almu?
Lerben parpadeó. El cambio que había dado Fidelma de un tema a otro la había desconcertado.
– Las conocía, sí.
– ¿Conocía?¿No sigue siendo Comnat la bibliotecaria y Almu su ayudante?
– Se fueron a Ard Fhearta y llevan fuera varias semanas. Es normal pensar en ellas como si se hubieran ido.
– ¿Las conocíais bien? -se corrigió Fidelma.
– A Comnat sólo la veía durante los servicios. Una mujer mayor, más que Brónach.
– ¿No teníais mucho que ver con ella?
– Se pasaba la mayor parte del tiempo en la biblioteca y el resto aislada, rezando en su celda.
– ¿No os interesan los libros?
– No he aprendido a leer ni a escribir bien. Draigen todavía me está enseñando.
Fidelma estaba sorprendida.
– Creía que os habían enviado fuera para recibir una educación.
– Mi padre lo arregló. Me envió a casa de un granjero borracho. Hay un pueblo no lejos de aquí que se llama Eadar Ghabbal. Está a diez millas al este. Me envió allí para trabajar de criada. Me convertí en una esclava.
– ¿Y no os enseñaron a leer ni a escribir?
– No.
– ¿Vuestros padres sabían el tipo de lugar al que os habían enviado?
– Mi padre lo sabía muy bien. Por eso lo arregló así. Fue la última vez que mi madre le permitió que se inmiscuyera en nuestras vidas. A menudo visitaba al granjero. -La voz de Lerben era de una emoción contenida-. Allí es donde aprendí lo cerdos que son los hombres. El granjero… me violó. Al final conseguí escapar de aquel lugar horrible. Mi madre se enteró cuando conseguí regresar a la abadía. Mi padre le había ocultado la verdad. Fue su venganza. El granjero llegó aquí borracho, mi padre iba con él. Intentaron que yo regresara, alegando que yo había robado al granjero y había roto el contrato que mi padre había hecho. Draigen me protegió, me dio santuario aquí, y los echó.
– ¿Qué le pasó al granjero?
– Murió cuando se quemó su granja.
Fidelma examinó los rasgos de la joven con detenimiento, pero no pudo percibir ninguna expresión. Eran casi vacíos, como si hubiera ahuyentado cualquier emoción.
– ¿Habéis visto a vuestro padre desde entonces?
– Sólo a distancia. Mi madre le advirtió que no seguiría con vida si intentaba hacerme daño.
Fidelma se quedó un rato sentada en silencio, dándole vueltas a todo aquello.
– ¿Decís que Draigen os ha estado enseñando a leer y escribir desde que regresasteis a la abadía?
– Cuando tiene tiempo.
– ¿Qué me decís de sor Almu? ¿Era joven, no? No debía de ser mucho mayor que vos… Era una buena estudiosa, por lo que os podía haber enseñado a leer y a escribir.
Se percibió una cierta vacilación.
– No me era muy simpática. Era un año mayor que yo, más o menos. La amiga de Almu era sor Síomha.
– ¿Almu era un chica hermosa?
– Depende de lo que entendáis por hermosa.
Fidelma consideró que era una buena respuesta.
– ¿Os gustaba?
– En realidad no la conocía. Ella también trabajaba en la biblioteca, copiando esos libros viejos y mohosos. ¿Por qué me preguntáis todo esto?
– Oh, sólo para tener alguna información -dijo Fidelma levantándose-. Ya he acabado.
– Entonces, yo volveré a mis deberes.
Fidelma respondió con un vago gesto afirmativo y empezó a caminar pasillo abajo hacia la puerta. Entonces se detuvo allí y echó una mirada atrás como si se le hubiera ocurrido algo.
– ¿Por qué habéis dicho que sor Brónach ya ha vivido lo que tenía que vivir? -preguntó bruscamente-. ¿Qué queríais decir con eso?
Sor Lerben levantó la vista de la tarea que había reanudado; la limpieza de los iconos de oro de la capilla. Por un momento pareció que no había entendido a Fidelma, luego su expresión se aclaró.
– Porque es vieja. Draigen dice que ya ha tenido un hombre, hijos y ya no le queda nada que vivir. Draigen dice…
Fidelma ya se había ido con aire pensativo.
Todavía estaba absorta en sus pensamientos cuando el barquero de Adnár se presentó en la casa de huéspedes de la abadía para llevar a Fidelma a la fortaleza del bó-aire. Ya estaba oscuro, pero el bote tenía unas linternas dispuestas de popa a proa y había dos hombres que se inclinaban sobre los remos de manera que la embarcación hendía las aguas e iba avanzando. Ayudaron a Fidelma a descender en el muelle a oscuras y el barquero, con una de las lámparas, le fue iluminando el camino mientras ascendían las escaleras hasta la fortaleza.
Una vez en el interior de las murallas de granito, la fortaleza estaba bien iluminada, con antorchas ardiendo, y se oía una música que provenía de los edificios principales. Unos guerreros patrullaban aquí y allá, pero, de no ser por eso, parecía una ciudadela tranquila.
Adnár bajaba las escaleras a su encuentro, tendiendo las manos en señal de saludo.
– Bienvenida, sor Fidelma. Bienvenida. Me alegro de que hayáis venido.
La acompañó escaleras arriba hasta el interior del salón de festejos, donde ella había desayunado la mañana anterior. El mobiliario no había cambiado, pero la gran mesa estaba llena de montañas de comida y un fuego rugía en el hogar despidiendo un gran calor. Había un músico sentado en una esquina, tocando discretamente un instrumento de cuerda.
El mismo Adnár la ayudó a quitarse la capa y la acompañó a la mesa redonda. Allí un ayudante se inclinó para quitarle los zapatos. Era la costumbre, tanto en las comunidades seglares como en las eclesiásticas, quitarse los zapatos o las sandalias antes de sentarse a un festejo.
Estaba Olcán y también Torcán. Ambos jóvenes la saludaron con tanta efusividad que parecía que cada uno quisiera ser más que el otro. Tan sólo el hermano Febal se quedó callado, con la mirada baja, con una actitud casi hosca. Fidelma intentó no exteriorizar la aversión que le producía. Debía de tener la mente abierta. Sin embargo, si lo que había afirmado sor Lerben era cierto, era un hombre malvado y amargado.
Olcán inició la conversación.
– ¿Cómo van vuestras investigaciones? ¿Me ha parecido entender que habéis interrogado al hermano Febal? ¿Acaso es él el terrible asesino y el degollador de mujeres?
El hermano Febal no participó de la broma.
Fidelma les respondió con gravedad.
– Tendremos que esperar hasta que la investigación esté completada para emitir juicios.
Adnár arqueó las cejas, jocosamente sorprendido.
– ¡Que el cielo nos caiga sobre las cabezas! En verdad creo que sospecha de vos, Febal.
El hermano Febal se encogió de hombros.
– No tengo nada que temer a la verdad.
En el rostro pálido de Olcán se esbozó una sonrisa burlona y señaló la mesa.
– Bueno, tengo miedo de morir de inanición si no empezamos. Sor Fidelma, ¿nos haréis el honor de decir el Gratias como es costumbre?
Fidelma inclinó la cabeza.
– Benedic nobis, Domine Deus, et omnibus donis Tuis quae ex lorgia…
Entonó la oración ritual y empezaron a comer. Los criados se acercaron para servir el vino y pasar las bandejas. A Fidelma le sorprendió ver que Adnár no sólo había dispuesto un cuchillo para cada persona, pues se comía con un cuchillo en la mano derecha y se usaban los dedos de la izquierda solamente, sino que cada comensal tenía una lámhbrat limpia, o servilleta, que por lo general se colocaba sobre las rodillas mientras se comía y, al final de la comida, se utilizaba para limpiarse las manos. Tal refinamiento sólo solía encontrarse en las mesas de los reyes y obispos. Estaba claro que Adnár tenía pretensiones sociales al disponer la mesa para el festejo.
– Por favor, empezad, Fidelma. ¿Preferís vino o aguamiel?
Unas copas de plata estaban llenas de vino tinto importado, pero también había sobre la mesa jarras con aguamiel. Fidelma vio que el hermano Febal tomaba aguamiel. Había varios platos para elegir: carne de buey, cordero y venado. También había platos de pescado, huevos de oca y un plato de ron o carne de foca. Era un plato que había sido muy popular, pero que ahora tomaba poca gente. Existía la historia de una familia del oeste del país que una vez se había transformado en focas por culpa de un druida, y ahora nadie quería comer carne de foca por si se comían a sus propios parientes.
Fidelma se sirvió algo de venado cocinado con ajo salvaje, pasteles de cebada y chirivía.
– En serio -dijo Adnár-, ¿cómo va vuestra investigación? ¿Habéis descubierto la identidad del cadáver decapitado?
– No con seguridad -contestó Fidelma, sorbiendo del vino.
La mirada de Torcán era escrutadora.
– ¿Eso quiere decir que sospecháis de alguien?
Fidelma hizo ver que tenía la boca demasiado llena para contestar.
– Bueno, yo sé quién creo que lo hizo -murmuró el hermano Febal.
Olcán, de rostro cetrino, señaló con su cuchillo hacia Febal.
– Eso ya se lo habéis hecho saber a sor Fidelma. Ciertamente la abadesa Draigen no es una persona que os inspire afecto.
– Se lo inspira a su hija -observó Fidelma.
El hermano Febal cazó inmediatamente aquella inflexión.
– ¿Así que habéis estado hablando con Lerben? -preguntó imperturbable-. Bueno, no es más que una rama del mismo árbol que su madre. ¡Mentirosas, las dos!
– ¿No es acaso también rama del mismo árbol que su padre? -preguntó Fidelma con una expresión inocente.
– Si me ha acusado de… -empezó a decir, y se ruborizó con la ira.
– ¿De qué podría acusaros?
El hermano Febal negó con la cabeza.
– De nada. De nada. Simplemente, la mujer es una mentirosa compulsiva. Eso es todo.
– ¿Y vos seguís diciendo que su madre prefiere las mujeres a los hombres? ¿Os reafirmáis en esa acusación? ¿Y la acusación de una relación antinatural entre madre e hija?
– ¿No lo he dicho?
– Nadie en la abadía estaría de acuerdo con vos. Ni siquiera sor Brónach, cuyo nombre me disteis como testigo.
– Nadie en la abadía tiene narices para ir contra Draigen, especialmente Brónach. ¡Es una mártir hecha a sí misma!
Fidelma se dio cuenta de que Torcán miraba al hermano Febal con expresión curiosa. Fue Olcán el que cambió el tono tenso de la conversación.
– Personalmente, y por lo que parece, creo que el asesino es algún loco. Hay muchas historias de extraños hombres de la montaña que atacan por sorpresa y asesinan a la gente. ¿Qué persona en sus cabales decapitaría a un semejante?
– Entonces debéis de pensar que nuestros antepasados eran unos locos -comentó Torcán con tono serio, pero sonriendo-. Hace muchos años se consideraba esencial cortar la cabeza del enemigo muerto.
– Yo he oído antes esa antigua costumbre -observó Fidelma-. ¿Sabéis algo más al respecto?
El hijo del príncipe de los Uí Fidgenti eligió otro trozo de carne con su cuchillo e hizo un gesto afirmativo.
– Antaño era un código del guerrero. Los grandes guerreros, después de la batalla, cortaban las cabezas de los enemigos muertos para colgarlas de sus carros y conducirlas triunfantemente de vuelta a sus fortalezas. ¿No fue el héroe Conall Cearnach quien juró no volver a dormir a menos que pudiera hacer eso con la cabeza de un enemigo bajo su pie?
– ¿Por qué lo harían? -preguntó Olcán-. ¿Cortar la cabeza de sus enemigos? Ya era mucho sobrevivir a una batalla para tener que perder el tiempo con un ejercicio tan inútil.
Fidelma le contestó.
– Antiguamente, antes de la llegada de la fe, se creía que el alma de una persona se encontraba en el interior de la cabeza. La cabeza era el centro del intelecto y del razonamiento. ¿Qué otra cosa podía producir tales pensamientos sino el alma? Cuando el cuerpo moría, el alma permanecía hasta que viajaba al Otro Mundo. ¿No es así, hermano Febal?
El hermano Febal se sorprendió al ver que se dirigía a él con un tono aparentemente amigable, y asintió con renuencia.
– Ésa era la creencia, eso tengo entendido. Hasta hace poco, una señal de respeto y afecto entre nosotros era poner la cabeza en el pecho de una persona para saludarla.
– ¿Pero por qué los guerreros separaban la cabeza del cuerpo de sus enemigos? -insistió Olcán.
– Era -explicó Torcán- porque los antiguos guerreros creían que si las cabezas de sus enemigos se separaban del cuerpo, capturarían su alma. Si su enemigo era un gran guerrero, un gran campeón, les traspasaría algo de esa grandeza.
– Una idea primitiva -murmuró Olcán.
– Quizá -admitió Torcán-. A pesar de las historias de los santos y de la nueva fe, habría que escuchar las de nuestros antiguos héroes, como Cúchullain, que entró en Dún Dealg con centenares de cabezas adornando su carro.
Adnár amonestó a sus huéspedes.
– Ésta no es en absoluto una conversación adecuada en presencia de una mujer.
– Era una práctica en la que incluso participaban nuestras grandes guerreras -señaló Torcán, sin hacer caso de la sugerencia que le había dado Adnár.
– Parece que sabéis mucho al respecto -observó Fidelma-. Decidme, Torcán, ¿se separaría incluso la cabeza de alguien que, por ejemplo, hubiera sido un asesino?
A Torcán le sorprendió la pregunta.
– ¿Por qué preguntáis eso?
– Por curiosidad.
– Antiguamente no importaba siempre que la persona se considerara un gran guerrero, campeón o jefe de su gente.
– Así, si alguien, influenciado por las antiguas costumbres, se encontrara con su enemigo, y considerara a su enemigo un asesino, ¿podría cortarle la cabeza como símbolo?
Olcán esbozó una sonrisa.
– Empiezo a entender adónde se dirigen las preguntas de la buena hermana.
El hermano Febal resopló indignado y metió su nariz en la jarra de aguamiel.
Torcán estaba preocupado.
– Es más de lo que sé -admitió-. Pero en respuesta a vuestra pregunta, sí es posible. ¿Por qué lo preguntáis?
– Lo pregunta porque sospecha que el cadáver decapitado y el de sor Síomha pueden haber sido víctimas de algún antiguo antepasado cazador de cabezas nuestro -comentó despectivamente el hermano Febal.
Fidelma estaba tranquila y no mordió el anzuelo.
– No exactamente, Febal. Sin embargo, está claro que los asesinos, quienesquiera que sean, le ponen simbolismo a los métodos de matar.
Adnár se inclinaba sobre la mesa, interesado.
– ¿Qué simbolismo?
– Eso es lo que quiero averiguar -replicó Fidelma-. Está claro que el asesino quería que quien encontrara los cadáveres conociera y valorara ese simbolismo.
– ¿Queréis decir que el asesino en realidad os está dando las claves de los motivos e intenciones que tiene? -preguntó Olcán, asombrado.
– El asesino o la asesina -corrigió Fidelma con amabilidad-. Sí. Yo creo ahora que la forma en que se dejaron los cadáveres pretendía dar un mensaje para los que los encontraran.
El hermano Febal bajó la jarra de golpe.
– ¡Tonterías! Los asesinatos son fruto de una mente enferma. Y yo sé quién tiene la mente más enferma de esta península.
Adnár suspiró entristecido.
– No puedo argumentar en contra de esa evaluación. Tal vez esos símbolos, de los que habláis, sor Fidelma, no son más que un truco para despistaros en vuestras investigaciones. Alguna astucia para haceros seguir un camino que no lleva a ninguna parte.
Fidelma inclinó la cabeza considerando que era posible.
– Bien pudiera ser -admitió al cabo de un rato-. Pero conocer el simbolismo nos llevará, creo yo, al asesino, ya sea intencionado o no. Y os estoy muy en deuda, Torcán, por esa información respecto a la decapitación.
– ¡Ja! -sonrió satisfecho Olcán-. Creo, Torcán, que os habéis convertido en un sospechoso a ojos de la buena hermana. ¿No es así, sor Fidelma?
Fidelma no hizo caso del tono burlón.
– No -replicó Torcán, con ojos serios-. Yo creo que sor Fidelma sabe que si hubiera concebido una manera tan atroz de abandonar los cadáveres asesinados por la región, no hubiera empezado la charla sobre este simbolismo ni atraído la atención hacia mi persona.
Fidelma inclinó la cabeza en su dirección.
– Por otro lado -sonrió ella burlonamente-, bien pudiera ser que lo hicierais precisamente para despistarme.
Olcán se rió entre dientes y le dio una palmada a su amigo Torcán en el hombro.
– ¡Ya lo veis! Ahora tendréis que encontrar a un dálaigh que os defienda.
– ¡Tonterías! -exclamó Torcán con semblante preocupado-. Yo ni siquiera estaba aquí cuando se cometió el primer asesinato del que estabais hablando…
Se contuvo y sonrió avergonzado al darse cuenta de que era el blanco del humor de su amigo.
– Olcán tiene un extraño sentido del humor -se disculpó Adnár-. Estoy seguro de que Fidelma no habla en serio cuando dice que podríais ser el culpable.
– Yo no creo ni siquiera que mencionara tal idea primero -dijo con evasivas-. Simplemente respondía al argumento hipotético de Torcán. La última persona a quien diría que es sospechoso o sospechosa sería a ella misma… a menos que tuviera alguna intención.
– Bien dicho -dijo Adnár, sin hacer caso a la última frase-. Acabemos con esta conversación morbosa de cadáveres y asesinatos.
– Lo siento -admitió Fidelma-. Pero los cadáveres y el asesinato son, por desgracia, parte de mi trabajo. Sin embargo, estoy en deuda con Torcán por sus conocimientos. Su información sobre las antiguas costumbres ha sido de lo más útil.
Torcán negaba con modestia.
– Me interesan los antiguos códigos y usos guerreros del combate, pero eso es todo.
– Ah. Yo creía que sentíais fascinación por nuestra historia y nuestros antiguos anales -preguntó Fidelma.
– ¿Yo? No. Eso Olcán y Adnár, a quienes gusta bucear en los libros antiguos. Yo no. No os equivoquéis por lo que he hablado de los antiguos códigos guerreros. Eso se nos enseña como parte de nuestra educación de guerreros.
Por un momento Fidelma se preguntó si seguir en esa dirección preguntando a Torcán por qué había pedido que la biblioteca de la abadía le enviara una copia de los anales de Clonmacnoise. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, el hermano Febal intervino.
– He visto que Ross y su barco han regresado.
Todos se habían dado cuenta de la presencia de la vela del barco de Ross en la bahía aquella tarde. No había necesidad de comentarlo.
Olcán se estaba sirviendo más vino. Se ruborizó y pareció que bebía con gran sed.
– Me han dicho que ese barco fue visto en la isla de Dóirse, costa abajo -continuó el hermano Febal.
Esta vez no pudo rechazar la invitación obvia a responder. Fidelma ocultó su preocupación ante la excelente comunicación que observó reinaba entre la gente de Gulban.
– Creo que Ross comercia regularmente a lo largo de la costa -respondió.
– Yo creía que hay poco que comerciar en Dóirse. Es una isla desolada a la merced de los vientos -observó Adnár.
– No conozco las condiciones del comercio a lo largo de esta costa -respondió Fidelma.
Algunos criados entraron para retirar los platos y presentaron otros nuevos de postre con manzanas, miel y frutos secos variados.
– Hacemos buen negocio con el cobre de nuestras minas -dijo Olcán mientras se servía más vino.
Fidelma tenía intención de examinar el plato de frutos secos, pero tuvo la impresión de que Torcán la miraba intentando escrutar sus reacciones.
– He oído que hay muchas minas de cobre en este distrito. -Era mejor ceñirse a la verdad en lo que fuera posible-. ¿Comerciáis mucho con el extranjero?
– Vienen a menudo barcos galos con vino y se llevan cobre -respondió Adnár.
Fidelma levantó su copa como si fuera a brindar.
– Parece un buen intercambio -dijo sonriendo-. A juzgar por este vino.
Adnár desvió cualquier otra pregunta ofreciéndole más.
– ¿Cómo está vuestro hermano, nuestro rey? -preguntó Torcán de repente.
Al momento Fidelma sintió una nueva tensión en la mesa. De súbito se encontró en guardia preguntándose si las historias que Ross había oído eran ciertas. Se había estado preguntando cómo sacar ese tema sin levantar sospechas. Debía tener cuidado.
– ¿Mi hermano Colgú? No lo he visto desde el juicio en Ros Ailithir.
– Ah, sí, mi padre estuvo allí -replicó Olcán cogiendo una manzana.
– El mío también -añadió Torcán con frialdad-. Tengo entendido que Colgú tiene grandes planes para Muman.
Fidelma se mostró desdeñosa.
– Sólo he visto a mi hermano una vez desde que se convirtió en rey de Cashel -dijo-. Mi comunidad está en Kildare, en la casa de santa Brígida. No me han interesado mucho los asuntos de Muman.
– Ah -dijo Torcán con un suave respiro.
Olcán le lanzó una mirada turbia.
– ¿Pero estabais en Ros Ailithir cuando en la asamblea de los Loígde se rechazaron las reclamaciones de mi padre para ser jefe y se aclamó a Bran Finn Mael Ochtraighe?
Fidelma admitió que así había sido.
– Eso preocupó mucho a mi padre. Lo sabéis todo de Bran Finn, por supuesto.
Fidelma se dio cuenta de que los demás estaban incómodos.
– ¿Quién no? -respondió la muchacha-. Tiene reputación de poeta y guerrero.
– Mi padre, Gulban, cree que es un usurpador.
– ¡Olcán! -Torcán se giró con una mirada de advertencia al joven al que claramente el vino había afectado.
– Espero que demuestre ser mejor jefe que Salbach -añadió Fidelma.
Vio que Adnár lanzaba una mirada de advertencia a Torcán, asintiendo con la cabeza en dirección a Olcán, y luego se giraba y sonreía a Fidelma.
– Estoy seguro de que lo será -le aseguró el jefe de Dún Boí-. Tiene con él los buenos deseos de la gente, al igual que vuestro hermano Colgú. ¿No es así, Torcán?
– No, según mi padre, Gulban -murmuró Olcán.
– No le hagáis caso, sor Fidelma -dijo Torcán-. Es cosa del vino.
– Por supuesto -dijo Fidelma con tono grave, pero las palabras del antiguo proverbio romano le vinieron a la mente: In vino veritas, la verdad está en el vino.
Torcán levantó la cabeza.
– Sin duda, esperamos ir pronto a Cashel a ofrecer nuestra fidelidad a Colgú en persona.
De repente Olcán farfulló dentro de su copa, y se echó por encima algo del contenido. Empezó a toser con fuerza.
– Algo, algo… se me ha ido por el otro lado -dijo, mirando avergonzado a su alrededor.
Torcán, frunciendo el ceño, le acercó un poco de agua para beber.
– Es evidente que habéis bebido demasiado vino esta noche -le reprendió secamente.
Pero Fidelma ya se levantaba, al darse cuenta de lo avanzado de la hora.
– Es casi medianoche. He de regresar a la abadía.
– ¿Debéis marcharos? -Torcán era la amabilidad personificada-. Adnár se enorgullece de sus músicos y todavía tenemos que escucharlos.
– Gracias, pero he de regresar.
Adnár hizo señal a un criado para que se adelantara y le susurró unas instrucciones.
– He ordenado que el bote os lleve de regreso. Tal vez en otra ocasión podáis venir a escuchar tranquilamente a mis músicos.
– Así será -respondió Fidelma cuando un ayudante le trajo los zapatos y la ayudó a abrocharse la capa en los hombros.
Cuando la embarcación se iba alejando del muelle de Dún Boí adentrándose en la oscuridad de la noche, Fidelma se sintió aliviada de estar fuera de las murallas oscuras de la fortaleza. Tenía la sensación de haber pasado por el filo de un cuchillo entre la seguridad y el extremo peligro.
Capítulo XIV
Los ecos del gong anunciando la medianoche resonaron claramente procedentes de la torre de la abadía. Fidelma, bien envuelta en su capa de lana ribeteada con piel de castor, atravesaba en silencio los bosques envueltos en un velo blanco. La nieve recién caída crujía bajo sus pies y un vaho blanco producido por el aire frío la precedía como neblina. A pesar de la hora, la noche era clara gracias a una luna llena y redonda, que había aparecido entre las nubes, y cuyos rayos brillaban al tocar la alfombra de nieve del suelo.
Estaba segura de que nadie la había visto abandonar la casa de huéspedes y había salido en silencio de los terrenos de la abadía, hasta los bosques circundantes. Se había parado un par de veces para mirar hacia atrás, pero no había visto que nada se moviera en el silencio mortal de la noche. Avanzaba rápido, jadeante; el aire frío la obligaba a hacer mayor esfuerzo del normal.
Se tranquilizó cuando oyó el suave relinchar de unos caballos delante de ella y, al cabo de unos minutos, vio a Ross y a Odar que sujetaban las riendas de los animales.
– ¡Muy bien hecho, Ross! -lo saludó sin aliento.
– ¿Va todo bien, hermana? -preguntó el marino ansioso-. ¿Os ha visto salir alguien de la abadía?
Fidelma sacudió la cabeza.
– Pongámonos en marcha, pues creo que tenemos mucho que hacer esta noche.
Odar se acercó y la ayudó a subir a la silla de una yegua oscura. Luego Ross y Odar subieron a sus monturas. Ross dirigía el grupo, pues al parecer sabía la dirección que habían de tomar. Fidelma iba detrás y tras ella Odar, en la retaguardia.
– ¿Dónde habéis conseguido los caballos? -preguntó Fidelma mientras avanzaban por el sendero del bosque. Sabía de caballos.
– Se ha ocupado Odar.
– Un granjero no lejos de aquí. Un hombre que se llama Barr -informó Odar en un tono brusco-. Parece que su granja ha prosperado desde la última vez que hice algún negocio con él. Entonces no podía permitirse tener caballos. Le he pagado el alquiler de una noche.
– ¿Barr? -preguntó Fidelma frunciendo el ceño-. Me parece que he oído ese nombre antes. No importa. Oh, sí -dijo al recordar repentinamente-. Ya sé. ¿Y ha encontrado Barr a su hija perdida?
Odar la miró asombrado.
– ¿Hija? Barr ni siquiera está casado, por lo que menos aún puede tener hijos.
Fidelma frunció los labios pero no respondió.
De repente se puso a temblar a causa del frío, a pesar de su capa; el viento helado empezó a susurrar por las laderas cubiertas de nieve de las grandes montañas.
Ross señaló hacia arriba.
– Nuestro camino sube por la montaña hasta el otro lado. Hay un sendero que pasa por el pico y llega al otro extremo de la península. Luego desciende por detrás de los asentamientos donde excavan en busca de cobre.
– He traído un frasco con cuirm en mi alforja que os ayudará a soportar el frío, hermana -añadió Odar-. ¿Queréis un sorbo?
– Eso ha sido una buena idea, Odar -respondió Fidelma agradecida-. Pero creo que será mejor que lo guardemos para luego, pues todavía tenemos que abandonar el abrigo que nos ofrece este bosque y subir las heladas laderas de las montañas. Luego tendré todavía más frío y lo necesitaré.
– Eso que decís es muy sabio, hermana -admitió Odar, impasible.
Continuaron cabalgando en silencio, con las cabezas gachas, pues el viento se iba levantando lentamente y lanzaba contra ellos una fina nieve. Había más nubes de nieve que se arracimaban en el oeste, pero Fidelma no estaba segura de si agradecerlo o consternarle. Por un lado pensaba que las nubes podrían ocultar la luna brillante que se reflejaba en la nieve y hacía que la noche fuera tan clara como el día, pero los hacía visibles a una distancia considerable. Por otro lado, estaba consternada ante la idea de que las grandes nubes descargaran nieve y convirtieran aquella excursión nocturna en algo incómodo y más peligroso todavía.
Cuando ya llevaban cinco millas de camino la sabiduría que había mostrado Fidelma al querer conservar el cuirm, o licor alcohólico que había traído Odar, se hizo evidente. Estaban helados a pesar de las cálidas capas que llevaban y Fidelma hizo que su caballo se detuviera en un pequeño claro. Era una zona rocosa junto a la entrada de una especie de cueva. Sugirió que Odar les permitiera dar un sorbo de cuirm para fortalecerse. Una vez hubieron bebido, continuaron. Al cabo de una milla, aproximadamente, fueron descendiendo por una serie de senderos tortuosos dejando las montañas y atravesando unas colinas más suaves en dirección a la costa. Veían el mar negro y borbolleante, reflejado de vez en cuando bajo los rayos de la luna, cuando las nubes se separaban y dejaban que brillara.
Los caballos estaban asustados, y no lejos de allí empezaron a aullar unos lobos. Fidelma, mirando hacia la parte alta de las montañas, percibió varias sombras oscuras que se movían con prisa por la nieve blanca y reprimió un escalofrío.
– La reina de la noche está brillante -murmuró Ross, con aprensión-. Quizás está demasiado radiante.
Por un momento, Fidelma se preguntó a qué se refería, hasta que se dio cuenta de que los hombres de mar tenían un tabú y no se referían directamente a la luna o al sol. A menudo se referían a la luna como la «reina de la noche», o simplemente, «la luminosidad». La antigua lengua de Éireann tenía muchos otros nombres para la luna, todos ellos eufemismos para no mencionar el sagrado nombre de la luna. Era una costumbre pagana procedente de los tiempos en que se consideraba que la luna era una diosa cuyo poder no podía evocar ningún mortal mencionando su nombre.
– Afortunadamente, las nubes se van a espesar antes de que lleguemos al asentamiento -contestó Fidelma.
Los aullidos de la manada de lobos fueron desvaneciéndose en las montañas.
Después de lo que pareció una eternidad, Ross detuvo su caballo y señaló colina abajo. Fidelma tan sólo vio el diminuto fulgor de unos fuegos.
– Ésos son los edificios alrededor de las minas. Es una zona de campos, en el extremo de un acantilado. Debajo hay una playa y el muelle de donde zarpó el barco galo, según me dijeron los habitantes de la isla de Dóirse.
Fidelma oteó hacia delante. Por supuesto, primero parecía fácil decir que atravesarían la península a caballo hasta las minas y averiguarían lo que le había sucedido a la tripulación del mercante. Aquí, bajo la luz helada de la luna, se le presentaban los defectos del plan.
– ¿Qué vais a hacer, hermana? -le preguntó Ross interrumpiendo sus pensamientos y avivando su irritación.
– ¿Sabéis cuánta gente vive allí abajo?
– Hay muchos mineros y sus familias.
– ¿Son todos prisioneros, rehenes y esclavos?
Ross se encogió de hombros.
– No creo. Pero muchos lo son. Si los galos están entre ellos, los encontraremos fácilmente. O, al menos, conocerán su paradero.
– ¿Y guardias?
– En verdad no lo sé. Había pocos guerreros la última vez que comercié con estas minas. Pero, por lo que me han dicho los de la isla respecto a los guerreros Uí Fidgenti, debe de haber unos cincuenta soldados o incluso más.
– ¿Conocéis el trazado del asentamiento? ¿Cuáles son los lugares donde pueden estar con mayor probabilidad los prisioneros?
Como respuesta Ross descendió de su caballo y le hizo señas de hacer lo mismo. Eligió un trozo de nieve limpia y sacó su espada. Con la punta hizo varios agujeros.
– Éstas son las entradas a las minas, allí -dijo clavando la espada-. Y aquí está el sendero que desciende hasta el asentamiento. Aquí y aquí están las cabañas. Hay muchas chozas donde creo que viven los trabajadores. Aparte de eso, no puedo ayudaros en nada más.
Fidelma miró los dibujos y suspiró.
– Cabalgaremos hacia abajo un poquito más, y vos y Odar esperaréis con los caballos mientras yo me introduzco en el poblado a pie. -Levantó la mano para detener las protestas de Ross-. Yo puedo conseguir más sola que los tres juntos. Llamaríamos la atención.
– Pero no sabéis lo que vais a encontrar allí abajo -protestó Ross-. El lugar puede ser un campamento armado en el que no sean bienvenidos los extraños.
Antes de que pudiera protestar más, Fidelma ya había vuelto a montar e iba trotando sendero abajo hacia las luces vacilantes. Guando se estaban acercando a los edificios, un perro empezó a ladrar. Una voz estridente le gritó al animal, pensando -o al menos así le pareció a Fidelma, por lo que entendió- que la pobre bestia estaba ladrando a los lobos de la ladera. Fidelma levantó la mano e hizo señas a sus compañeros en dirección al abrigo que ofrecían los árboles y matorrales de los alrededores donde desmontaron. Sin decir palabra, entregó sus riendas a Ross y sacudió con vehemencia la cabeza cuando éste empezó a abrir la boca para protestar.
Se arrebujó bien en la capa y se fue acercando al asentamiento. No estaba cercado, como algunos, pero los edificios parecían dispuestos de forma desordenada. En realidad no tenía ni idea de adónde iba o lo que iba a hacer. Simplemente avanzaba con firmeza por entre las sombras de los edificios, como si tuviera todo el derecho de estar allí. Alguien surgió de entre dos de las cabañas con una linterna y empezó a caminar junto a ella sin echarle una segunda mirada. Era un guerrero corpulento, con un escudo y una lanza.
Con el corazón latiéndole con fuerza, Fidelma se volvió hacia él.
– ¡Guerrero! -le llamó, con toda la autoridad que pudo imprimir a su voz.
El hombre se detuvo y se giró. No pareció que le extrañara ver a un desconocido que lo abordara en la oscuridad y Fidelma dejó que la luz de su linterna iluminara el crucifijo que llevaba al cuello.
– ¿Sí, hermana? -inquirió el guerrero con voz que no mostraba sospecha, sino curiosidad y respeto.
Fidelma no veía sus rasgos y deseó que fueran reflejo de su tono amable. Decidió apostarlo todo a una jugada audaz.
– Entre los prisioneros hay un religioso sajón. Tengo que interrogarlo. ¿Sabéis dónde está retenido?
– ¿Un sajón? -El hombre se lo pensó un momento-. Oh, sí. Está junto con otros religiosos. ¿Veis aquella segunda cabaña allá, junto a aquellos árboles? Lo encontraréis allí.
– Gracias, guerrero.
El guerrero levantó una mano en señal de saludo y se alejó.
Fidelma no podía creer que aquello resultara tan fácil. Se puso a recordar el verso del Formio de Terencio: Audentes fortuna juvat, la fortuna favorece a los audaces. Su mentor, el brehon Morann de Tara, la repetía con frecuencia y añadía su propia máxima. Si uno no entraba en la guarida del lobo, no podía llevarse los cachorros. Sin duda la fortuna le había sonreído y había entrado en la guarida muy fácilmente.
Se apresuró hacia la choza que el guerrero le había indicado. Era una gran choza aislada, situada en el extremo del asentamiento, junto al inicio del bosque que servía de protección de las montañas. La siguiente construcción estaba a unas treinta yardas. El lugar estaba a oscuras, aunque vio una ventana en la que colgaba un trozo de arpillera. Detrás se percibía el débil brillo de una linterna vacilante. Se acercó hasta la ventana y escuchó. Primero no oyó ningún sonido. Luego percibió un extraño chirrido, como de metal contra metal. Se puso de puntillas, separó con cuidado la arpillera y miró hacia el interior.
La choza parecía estar dividida en dos estancias. La ventana daba a una de ellas. Estaba vacía, salvo por una lámpara que colgaba de las vigas y daba una débil luz. Había varios postes que sujetaban el tejado. Había una figura sentada al pie de uno de esos postes. Era un hombre, vestido con hábito marrón, sentado con el cuerpo inclinado sobre sus pies. Parecía que estaba haciendo algo. Fidelma respiró profundamente. La figura llevaba la tonsura de san Pedro de Roma. Echó una mirada alrededor para asegurarse de que no había nadie más en la estancia. No podía pasar por la ventana, pues había unas barras de madera que lo impedían. Se dirigió hacia la puerta y vio que había una pesada barra que la cerraba desde el exterior. Fidelma miró rápidamente a su alrededor y, asegurándose de que no había nadie a la vista, levantó la barra consiguiendo deslizaría de los engastes de hierro, y empujó la puerta para abrirla.
Se metió con rapidez dentro y cerró la puerta detrás de ella. Se quedó un rato de espaldas a la puerta y observando la estancia.
La figura que estaba en el suelo había dejado de mirarse los pies y estaba apoyada contra el poste, como en una actitud de reposo. Tenía los ojos bien cerrados.
Fidelma se adelantó y sonrió satisfecha.
– No es momento para dormir, hermano Eadulf -susurró.
Fue como si la figura se viera sacudida por un chorro de agua helada. Echó la cabeza hacia arriba, su cuerpo se tensó y se irguió. Abrió una boca de un palmo al contemplar la sombra que había sobre él.
Fidelma dio otro paso y la débil luz de la lámpara le iluminó la cara.
– ¡Dios mío! ¿Es posible que seáis vos? -dijo con voz incrédula el monje sajón.
Impulsivamente, Fidelma se inclinó hacia delante, con ambas manos tendidas, y agarró las que Eadulf le ofrecía. Tenía las manos libres, pero Fidelma se dio cuenta de que un grillete le sujetaba un tobillo al poste de madera contra el que se acurrucaba. Estaba sucio y descuidado, y parecía que no hubiera comido ni dormido en una semana. El monje sajón no podía creer lo que veía y se agarraba a sus manos con fuerza, como si tuviera miedo de que fuera una visión que había de desvanecerse repentinamente.
– ¡Fidelma!
Durante unos momentos ninguno de los dos fue capaz de hablar. Finalmente fue Fidelma la que rompió el silencio.
– De toda la gente, Eadulf -dijo Fidelma, forzando un tono de reprimenda, aunque con la voz entrecortada-, hermano Eadulf, sois la última persona que hubiera esperado ver en esta tierra minera.
– A decir verdad -contestó Eadulf, esbozando una mueca con las comisuras de los labios-, a decir verdad, he de admitir que nunca esperé volver a ver a nadie conocido otra vez. Pero ¿cómo habéis llegado aquí? ¿Seguro que no sois amiga de esta gente…?
– Hay mucho que contar -replicó Fidelma sacudiendo la cabeza-. Pero hemos de darnos prisa e irnos antes de que nos descubran. ¿Cómo estáis atado?
Eadulf se tragó las ciento y una preguntas que le venían, obviamente, a la mente y señaló el grillete de hierro que tenía en el tobillo.
– He intentado aflojarlo pero no tengo la herramienta apropiada.
Fidelma examinó el candado, frunciendo el ceño y concentrada. Era un mecanismo simple pero hacía falta algo largo y delgado para abrirlo haciendo palanca. Buscó en el interior de su crumena, extrajo el cuchillo que llevaba e intentó meter la punta para abrir el candado. Era demasiado ancho.
Eadulf la contempló con desánimo, mientras ella miraba en toda la habitación en busca de una pieza larga de metal para abrir el candado.
– No hay nada a mano. Ya lo he mirado.
Fidelma no respondió, pero se levantó y examinó la linterna que colgaba del poste de madera. La alcanzó, la descolgó y examinó el clavo de hierro del que colgaba. Dejó la lámpara y con el cuchillo empezó a arrancar el clavo. Le costó un poco quitar la madera suficiente alrededor del clavo para luego poder sacarlo con facilidad. Luego volvió a su tarea.
– Todavía no entiendo cómo habéis llegado hasta aquí, Fidelma -dijo Eadulf mientras observaba cómo ella retorcía el clavo en el interior de la cerradura.
– Llevaría un buen rato explicarlo. Más importante es cómo vos habéis llegado hasta aquí.
– Yo iba de pasajero en un mercante galo. El capitán recaló en este puerto para comerciar y de repente nos capturaron a todos.
– ¿Dónde está el resto de los cautivos?
– Casi todos están retenidos en las minas para trabajar. Aquí hay unas minas de cobre…
– Ya sé. ¡Ah! Eso es.
Se oyó un clic y el mecanismo se abrió. Fidelma le sacó el grillete del tobillo.
Eadulf empezó a darse masajes en la carne magullada.
– Bueno, no lamento abandonar la hospitalidad de esta gente -murmuró. Luego echó una mirada a la puerta cerrada que separaba aquella parte de la choza de la segunda estancia-. Sin embargo…
– ¿Qué hay? -inquirió Fidelma impaciente, ya avanzando hacia la puerta de salida-. Hemos de irnos ahora. No vamos a tener siempre la suerte de nuestro lado.
– Hay una anciana religiosa prisionera en la habitación de al lado. Lleva aquí varias semanas. No me gustaría dejarla. ¿Podemos llevarla con nosotros?
Fidelma no dudó un momento.
– ¿Está sola?
Eadulf asintió con la cabeza.
Fidelma cogió la lámpara, se dirigió con cautela a la otra estancia y abrió la puerta.
Una anciana de cabello blanco yacía en un jergón de paja en un rincón. Estaba dormida. Al igual que Eadulf, tenía un tobillo cogido con un grillete atado a la pared mediante una cadena.
Fidelma se inclinó y la sacudió suavemente.
La anciana religiosa se despertó y abrió los ojos asustada. Intentó decir algo, pero Fidelma le puso un dedo en los labios y le sonrió para tranquilizarla.
– Estoy aquí para ayudaros. Supongo que sois sor Comnat.
La mujer la miró asombrada y luego hizo un gesto afirmativo.
Fidelma tomó el clavo y se inclinó sobre el candado.
– Esto no nos llevará nada.
Sor Comnat miraba a Fidelma y luego a Eadulf, que estaba en la puerta, estirándose y dándose masajes en la pierna para restablecer la circulación.
– ¡Gracias a Dios! -susurró la anciana-. ¿Entonces sor Almu consiguió llegar a salvo?
Fidelma apretó los labios un momento y luego sacudió la cabeza con energía.
– Hablaremos de esto luego.
El candado de sor Comnat no era tan difícil de abrir como el de Eadulf o acaso Fidelma ya había aprendido a manejar aquel mecanismo. Se oyó un clic y el candado se abrió.
– ¿Y ahora? -preguntó Eadulf-. Hay muchos guerreros en este lugar.
Fidelma ayudó entonces a la débil religiosa a ponerse en pie.
– Tengo unos amigos con caballos cerca de aquí. Venid.
Sostuvo a sor Comnat, que se tambaleaba un poco a causa de la debilidad, y la acompañó a la puerta de la choza.
– Echad una mirada fuera a ver si está despejado -indicó a Eadulf.
El monje asintió brevemente con la cabeza y abrió la puerta. Al cabo de un momento regresó con una mirada burlona de satisfacción.
– No se ve a nadie fuera.
– Entonces vamos. Avancemos por el lateral de la choza, hasta la protección de los bosques de allí atrás. Tened cuidado, porque al menos hay un perro en este lugar.
Salieron de la choza y Fidelma le hizo señal a Eadulf de que cerrara la puerta y colocara en su sitio la barra de madera, de forma que, a primera vista, pareciera que la choza estaba bien cerrada. Luego avanzaron con cautela por el exterior de la choza. Un perro empezó a aullar, pero su grito se confundió con los aullidos lejanos de los lobos en la montaña. Oyeron una voz que lo maldecía y luego un gañido. Obviamente, el irritado amo del perro había lanzado algo a la pobre bestia.
Guiados por Fidelma, continuaron por el exterior de la choza y penetraron en los árboles y matorrales que había detrás. Había un grupo de tejos de copas redondas, y espesos madroños y acebos. Algunas de las especies de acebos tenían las brillantes bayas rojas y también había muchos árboles jóvenes con la corteza verde. Las hojas de hiedra penetraban entre los árboles, entre los mayores, de manera que el bosque les daba la bienvenida con una protección natural. Intentando no pincharse con las espinas de las hojas más bajas, Fidelma se fue abriendo paso hacia el abrigo de los bosques.
– Mis amigos deberían de estar cerca de aquí -susurró, indicando el camino.
Los fue guiando en silencio describiendo un semicírculo alrededor del asentamiento, bien protegidos por los árboles y arbustos hasta que encontraron a Ross, que esperaba impaciente con Odar y los caballos. El fornido capitán examinó a los compañeros de Fidelma, sorprendido.
– No hay tiempo para explicaciones ahora -le cortó Fidelma antes de que pudiera empezar a preguntar-. Hemos de alejarnos de este lugar cuanto antes.
Ross respondió enseguida a aquella premura.
– Podemos dirigirnos a las cuevas que hay en la ladera, unas millas atrás. La vieja… la hermana puede montar detrás de vos, Fidelma. El monje puede montar detrás de mí.
Fidelma accedió y se subió al caballo.
– Odar, ayudad a sor Comnat a subir detrás de mí -le apremió.
Todavía sin duda aturdida, la religiosa subió con la ayuda de Odar. Ross montó y luego ayudó a Eadulf a colocarse detrás de él. Luego se giró y se puso en marcha a la cabeza del grupo siguiendo el sendero que subía por el bosque, y que sin duda los ocultaba de cualquiera que estuviera en el asentamiento. Al cabo de media hora hizo un alto en un pequeño claro, donde la nieve se había convertido en aguanieve delante de la entrada rocosa de una gran cueva. Les hizo señal de desmontar y luego condujo los caballos al interior de la cueva para que nadie pudiera verlos.
– Vamos -instruyó a los otros-, hay mucho sitio y no nos verán.
Ross tenía razón. Era una cueva grande y había podido atar los caballos bien separados de la entrada y ellos se habían reunido formando un pequeño círculo, sentados sobre unas piedras que les servían de asiento.
– Creo que vuestro frasco de cuirm es ahora muy apropiado, Odar -dijo Fidelma con solemnidad.
El marinero se dirigió a su alforja y sacó la vasija, la destapó y la ofreció primero a la anciana sor Comnat. Ésta tosió un poco a causa de lo fuerte que era el líquido y luego sonrió agradecida.
Fidelma fue la siguiente, y luego se la pasó en silencio a Eadulf.
– Creo que lo necesitáis más que yo.
Eadulf no discutió, cogió el frasco y bebió un buen trago. Luego sonrió como disculpándose y se la devolvió, después se limpió la boca con el dorso de la mano.
– Hace mucho que no me doy un gusto -confesó.
Todos por turnos se fueron calentando con un trago del líquido.
– ¿Qué ha sucedido, Eadulf? -preguntó Fidelma cuando los efectos de la bebida se empezaban a notar un poco-. Primero nos dais vos vuestra explicación. ¿Cómo habéis llegado a estar prisionero en este lugar? Cuando os dejé en Roma, erais el instructor del nuevo arzobispo de Canterbury. Yo pensaba que estaríais en Roma al menos un par de años antes de regresar a vuestro país.
– Eso es lo que yo también pensaba -admitió Eadulf con tono afligido-. Pero, como dice Virgilio: Dis aliter visum, los dioses dispusieron otra cosa. No se puede escapar al destino.
Fidelma sintió que le invadía un cierto malestar al ver que Eadulf abordaba el tema con tanta lentitud y estaba a punto de dar una respuesta cáustica, pero luego se dio cuenta de la incongruencia. Había arriesgado mucho con el rescate de Eadulf para molestarse con él en cuanto abriera la boca. Eadulf la miraba perplejo.
– Continuad, Eadulf -le invitó Fidelma, todavía sonriendo-. Estabais en Roma y pensabais quedaros allí por algún tiempo.
– Teodoro de Tarso estaba preparando su viaje a Canterbury para instalarse allí como arzobispo. Había decidido enviar emisarios para preparar su establecimiento allí. Desde el sínodo que tuvo lugar en la abadía de Hilda, hacía dos años, los reinos sajones habían aceptado que Canterbury sería la sede de su obispo y apóstol, al igual que vos, en esta tierra, aceptasteis que fuera Armagh la sede de los sucesores de Patricio.
– Sí, sí -Fidelma sentía que su irritación iba en aumento otra vez por la lentitud de Eadulf-. ¿Pero qué hacéis aquí en Éireann?
– Pues venía a esto -protestó Eadulf con tono herido-. El arzobispo también quería enviar emisarios a los reinos irlandeses para establecer la paz después de la expulsión del clero irlandés de los reinos sajones. Quería abrir un diálogo con las iglesias irlandesas, especialmente porque había mantenido comunicación con muchos clérigos en Irlanda que deseaban introducir las leyes romanas en los establecimientos eclesiásticos.
Fidelma hizo una mueca expresiva.
– Sí, obispos como Ultan de Armagh estarían encantados de que hubiera diálogo. ¿Pero habéis dicho que fuisteis enviado como emisario al arzobispo Ultan?
– No, a Ultan no. Me enviaron de emisario al nuevo rey de Muman en Cashel.
– ¿A Colgú?
– Sí, a Colgú. Yo tenía que hacer de intermediario entre Canterbury y Cashel.
– ¿Y cómo desembarcasteis aquí, en este remoto lugar del reino?
– Viajé de Roma a la Galia. En Galia busqué en los puertos un barco que me llevara directamente a Muman, para que la travesía fuera más rápida. Ahí fue donde la suerte me abandonó. Conseguí un pasaje para un mercante galo que iba a un puerto de Muman donde había minas de cobre. El barco iba a comerciar, así me dijeron.
E1 capitán del mercante tenía que entregar un cargamento y me juró que cuando así lo hubiera hecho me llevaría a un lugar llamado Dún Garbhán, donde podría conseguir un caballo. Desde allí, por lo que recuerdo, el viaje hasta Cashel hubiera sido fácil. No suponía un problema para mí, pues yo había pasado varios años estudiando en esta tierra y conocía vagamente la ruta…
Fidelma sabía perfectamente que Eadulf había estudiado tanto en el gran colegio eclesiástico de Durrow como en el colegio médico de Tuaim Brecain y que hablaba bien irlandés, pues ésa era todavía su lengua común.
– Pero habéis dicho que la suerte os abandonó. ¿Qué sucedió?
– Yo no sabía qué cargamento se subió a bordo. Pero me di cuenta de que aparte de la tripulación había muchos otros francos a bordo. Estuve hablando con uno de ellos, que era bastante parlanchín. Al parecer, eran soldados, pero soldados mercenarios, preparados para vender sus servicios.
– ¿Soldados? -inquirió Fidelma arqueando las cejas-. ¿Qué hacía un mercante galo transportando soldados francos a este rincón de los cinco reinos?
– Esa fue también mi reacción -admitió Eadulf-. Mi amigo franco se jactó bastante de la cantidad de dinero que él y sus amigos iban a recibir. Yo creo que fue sincero conmigo porque yo era sajón. Resultó que no eran soldados normales. Estaban especialmente adiestrados para usar la artillería.
Fidelma estaba pálida. Al no existir esa palabra en irlandés, Eadulf había utilizado la latina tormenta.
– Yo no sé de términos militares, Eadulf. Explicad qué quiere decir. Seguramente un tormentum es un instrumento para retorcer o girar, un torno, por ejemplo.
– También es un término militar para lanzar proyectiles -explicó Eadulf-. Los antiguos romanos los utilizaban mucho en las guerras. La ballistae era un artefacto para lanzar piedras y cantos rodados, al igual que la catapulta.
Fidelma se estremeció.
– Gracias a Dios tales máquinas destructivas no se han utilizado nunca en Irlanda. Aquí, cuando los guerreros combaten, al menos lo hacen frente a frente con espadas y escudos, y a menudo las batallas se resuelven con un único combate entre un campeón y otro. Tales máquinas son una abominación. -Hizo una pausa y luego miró a Eadulf como si de repente entendiera lo que aquello implicaba-. ¿Queréis decir…?
– ¿Por qué importar hombres diestros en el uso de tales máquinas como la tormenta si no fuera porque también tienen esas máquinas para usarlas?
– ¿El cargamento eran esas máquinas? -preguntó Fidelma.
– Después de que el soldado franco fuera tan locuaz, decidí bajar a la bodega del barco y verlo yo mismo. Estaba llena de esa maquinaria de guerra, principalmente catapultae.
– ¿Qué son?
– Máquinas especiales tiradas por caballos en la batalla. Una catapulta consiste en un gran arco montado en una caja con ruedas, como una carreta. Puede lanzar jabalinas a una distancia de quinientas yardas.
Fidelma recordó entonces la gran madeja de tripa que había encontrado en la bodega del barco.
– ¿Ese gran arco utiliza tripa?
– Sí. El arco se encuerda con madejas de pelo o tripa. La madeja se coloca con grandes arandelas de madera y se sujeta con clavijas. Luego se puede tensar más con unos radios encajados en unos agujeros en las clavijas. Se tensa la madeja y se coloca la jabalina. A veces se puede colocar encendida para causar mayores daños. La madeja se suelta con un mecanismo simple.
– ¿Cuántas máquinas de ésas visteis en la bodega?
– Tal vez veinte, sin duda menos no. Y en el barco había unos sesenta francos.
– ¿Y bien?
– Naturalmente me interesó. Pero en aquel momento no era asunto mío.
– ¿Cuándo pasó a ser asunto vuestro? -preguntó Fidelma.
– Tan pronto como desembarcamos en esta costa aparentemente hostil.
– Explicaos.
– La travesía hasta la costa irlandesa fue poco accidentada. Llegamos a puerto. Entonces subió a bordo un jefe joven. Yo no sé quién era, pero le mandó al capitán que desembarcara. Los soldados francos desembarcaron y supervisaron cómo se bajaban sus armas. Bajo la vigilancia de los guerreros, trajeron a unos esclavos a bordo para que realizaran el trabajo pesado, consistente en sacar las máquinas de la bodega.
Eran un buen grupo, de aspecto sucio, cubiertos de barro. Luego me enteré que trabajaban en las minas de cobre.
Hizo una pausa y al cabo de un rato, que utilizó para centrarse, resumió.
– Trajeron unos caballos a la costa y arrastraron las máquinas hasta las cuevas donde se excava en busca de cobre. Al parecer había que ocultar ahí las máquinas. Todavía están allí.
– ¿Cómo lo sabéis? -preguntó Ross.
Eadulf soltó una risotada amarga.
– Lo descubrí por tonto. Tan pronto como los soldados francos y las máquinas hubieron desembarcado subieron a bordo unos guerreros y nos apresaron a toda la tripulación y a mí. Ese mismo jefe joven nos dijo que éramos todos rehenes.
Capítulo XV
– Eso desafía todas las leyes de la hospitalidad -exclamó Ross indignado-. Es ultrajante. Si los mercaderes no pueden comerciar sin temor a que los cojan como esclavos, el mundo está en un estado lamentable.
– «Ultrajante» no fue la palabra que utilizó el capitán galo -observó Eadulf con acritud.
– ¿No opuso resistencia? -preguntó Fidelma. -La sorpresa fue absoluta. Mientras, el joven jefe nos decía que todos éramos sus rehenes; esclavos, hubiera sido más correcto. A la tripulación la pusieron a trabajar en las minas de cobre, pero como yo era religioso, me trataron con más deferencia que a los demás. Me llevaron a una choza, donde conocí a sor Comnat. Me pareció una atrocidad encontrarla atada como un animal.
Sor Comnat intervino por primera vez desde que habían empezado a hablar.
– El hermano Eadulf tiene razón. Llevaba allí prisionera casi más de tres semanas. Gracias a Dios que habéis venido, hermana. Yo esperaba que sor Almu hubiera conseguido que alguien nos ayudara.
Fidelma tomó la mano temblorosa de la anciana para consolarla.
– No fue sor Almu quien nos advirtió.
– ¿Entonces cómo habéis encontrado este sitio?
– De nuevo, es una historia larga y, en este momento, me importa más conocer vuestra historia, pues de ello dependen muchas. Por lo que entiendo, sor Comnat, vos y sor Almu partisteis de la abadía de El Salmón de los Tres Pozos hace tres semanas. ¿Qué sucedió?
La bibliotecaria dudaba.
– ¿Sabéis el paradero de sor Almu? -insistió.
Fidelma decidió que tenía que ser directa.
– Me temo que sor Almu está muerta. Lo siento.
La anciana estaba sin duda horrorizada. Se tambaleó un poco y el hermano Eadulf estiró una mano para sujetarla.
– Estáis entre amigos, buena hermana -la tranquilizó el hermano Eadulf-. Ella es abogado de los tribunales. Fidelma de Kildare. La conozco bien. Así que no temáis. Explicadle vuestra historia como me la contasteis a mí.
La mujer consiguió recomponerse, aunque estaba sin duda angustiada. Se frotó la frente con la mano temblorosa, como si intentara recordar.
– ¿Fidelma de Kildare? ¿ La Fidelma que resolvió el misterio de las muertes en Ros Ailithir?
– Sí. Yo soy Fidelma.
– Entonces sois la hermana de Colgú, el rey de Cashel. Tenéis que avisar a vuestro hermano. Avisadlo inmediatamente. -La voz de la mujer se hizo de repente estridente y Fidelma puso su mano entre las de la anciana para tranquilizarla.
– No lo entiendo. ¿De qué tengo que advertirlo?
– Su reino está en peligro. Hay que avisarlo -repitió sor Comnat.
– Dejadme que lo entienda todo bien; ¿qué sucedió desde que vos y sor Almu abandonasteis la abadía?
Sor Comnat pensó un rato y luego respiró profundamente.
– Hace más de tres semanas partí junto con sor Almu hacia la abadía de Ard Fhearta, con una copia de un libro que habíamos hecho para ellos. Llegamos hasta la fortaleza de Gulban. Pensábamos descansar allí aquella noche. Nos recibieron con hospitalidad, pero a la mañana siguiente nos dimos cuenta de que había numerosos guerreros adiestrándose alrededor del fuerte. Es más, entre ellos había soldados extraños.
Sor Almu reconoció a Torcán de los Uí Fidgenti, en compañía de Gulban. Sabemos que los Uí Fidgenti no son amigos de la gente de los Loígde, así que nos preguntamos qué querría decir aquello. Almu encontró a una joven que había conocido antes de ingresar en la abadía. Esa mujer nos dijo que Gulban había formado una alianza con Eoganán de los Uí Fidgenti.
– ¿Una alianza? ¿Con qué motivo? -inquirió Ross, ansioso.
– Al parecer, Gulban estaba enfurecido ante la decisión de la asamblea de los Loígde de hacer jefe a Bran Finn, hijo de Mael Ochtraighe, en lugar de a Salbach.
– Yo sé que Gulban arguyó que tenía que haber sido él el jefe después de que hubiera deshonrado el cargo -dijo Fidelma-. Yo estaba en esa asamblea.
– Como Gulban no consiguió suficiente apoyo por parte de la asamblea y Bran Finn es ahora el jefe, parece que recurre a otros medios -intervino Ross.
– ¿Acaso planea lanzar un ataque contra Bran Finn con la ayuda de los Uí Fidgenti?
– Todavía peor -replicó sor Comnat-. Los príncipes Uí Fidgenti son muy poderosos, como debéis de saber. Planean marchar contra Cashel y destronar a Colgú, el rey. En las tierras de los Uí Fidgenti, hay un ejército reunido que Eoganán tiene planeado guiar directamente para asaltar Cashel. Si destronan a Colgú, sin duda Eoganán recompensará a Gulban haciéndole gobernante de los Loígde y de todo el sur de Muman.
– ¿Estáis segura de eso? -preguntó Fidelma, sorprendida por la duplicidad de los Uí Fidgenti, aunque ya supiera bien que la ambición de su príncipe era hacerse con el control de Cashel.
– Si yo no confiara en las palabras de la joven, que pensaba que éramos partidarias de Gulban, y si no confiara en lo que vieron mis propios ojos, es decir, los guerreros de Gulban entrenándose bajo la dirección de Torcán de los Uí Fidgenti, entonces mi propia captura, y la de Almu, serían suficientes para confirmar la historia.
– ¿Cómo os capturaron y por qué?
– Sor Almu y yo discutimos de lo que nos habíamos enterado y nos preguntamos qué era lo mejor que podíamos hacer. Nosotras debemos lealtad a Bran Finn, quien, a su vez, se la debe a Colgú de Cashel. Nos dimos cuenta de que teníamos que advertirlos de esta insurrección. Pero fuimos estúpidas, porque levantamos sospechas en los hombres de Gulban al tomar el camino que nos llevaba de vuelta a la abadía, en lugar de seguir nuestra ruta hasta Ard Fhearta, que habíamos dicho que era nuestro destino.
– ¿Así que Gulban os hizo a ambas prisioneras?
– Sin duda Gulban ordenó la cacería, aunque no nos enfrentamos a él. Sus guerreros nos trajeron a las minas de cobre, donde me habéis encontrado. Nos dijeron que podríamos cuidar de las necesidades espirituales y médicas de los rehenes que trabajaban en las minas, hasta que Gulban decidiera qué hacer con nosotras.
En este punto intervino el hermano Eadulf.
– Allí es donde conocí a la hermana -repitió-. Fue una semana después de que la compañera de sor Comnat escapara.
– ¿Conocéis los planes que tiene Eoganán contra Cashel? -preguntó a sor Comnat Fidelma.
– No con precisión -contestó pesarosa-. A sor Almu y a mí nos ponían unos grilletes al final de cada día, tal como me encontrasteis. Sor Almu, al ser más joven y fuerte que yo, decidió que intentaría escapar. Yo aprobé su decisión y la animé a que aprovechara cualquier oportunidad de fuga que se le presentara. Si conseguía regresar a la abadía y alertar a la comunidad, eso era lo más importante. Mi rescate podía esperar.
– ¿Y consiguió evadirse?
Sor Comnat suspiró largamente.
– Primero no. Hizo un intento pero la capturaron y la azotaron para asegurarse de que aprendíamos la lección. ¡Le pegaron en la espalda con una vara de abedul! No hay palabras para describir ese sacrilegio. Le costó varios días recuperarse.
Fidelma recordó las heridas en la espalda del cadáver del pozo. Ya no necesitaba nada más para identificarlo.
– Hace diez días -continuó sor Comnat-, al final de la jornada de trabajo, no regresó a la choza donde nos ponían los grilletes para pasar la noche. Luego me enteré de que mientras estaba cuidando de algunos de los enfermos, al parecer, había desaparecido, se había escapado al bosque. Hubo una ola de entusiasmo. Sin embargo, yo creo que había recibido ayuda para escapar, pues me había dicho que se había hecho amiga de un joven de los Uí Fidgenti que estaba dispuesto a auxiliarla.
– Eso implicaría que él tenía alguna autoridad entre ellos -observó Fidelma con cautela-. ¿No os advirtió de que iba a intentar escapar?
– Una especie de aviso, creo.
– ¿Una especie de aviso?
– Sí. Cuando se fue aquella mañana me sonrió y me dijo algo como que iba a cazar jabalíes. No recuerdo exactamente lo que dijo. No tenía sentido.
– ¿Jabalí? -preguntó Fidelma perpleja.
– En cualquier caso, no regresó. Me dijeron que los guardias ni siquiera se molestaron en enviar a una patrulla en su busca. Cada día recé por que tuviera éxito en su huida, aunque corrió el rumor de que probablemente había perecido en las montañas. Sin embargo, yo tenía esperanzas. Yo esperaba que llegara un grupo a rescatarnos. -La mujer hizo una pausa y luego continuó-. Luego, ay de mí, llegaron más prisioneros, galos, y también este monje sajón, Eadulf, que habla tan bien nuestra lengua.
– Lo que dice sor Comnat tiene sentido con lo que me sucedió a mí -añadió Eadulf-. La captura del barco galo con la tormenta a bordo, eso es. Creo que eso eran armas que Gulban había comprado en nombre de los Uí Fidgenti.
– ¿Armas para ayudar a Eoganán a derrocar a Cashel? -preguntó Ross con los ojos bien abiertos.
– Son buenas armas de asedio -confirmó Eadulf.
– Una veintena de esos terribles artefactos de destrucción, junto con guerreros francos expertos en su uso -murmuró Ross- sembrarían el terror en Cashel. Ya entiendo. Esas armas no se han visto ni usado nunca en los cinco reinos. Nuestros guerreros luchan cara a cara, con espada, lanza y escudo. Pero con esas armas Eoganán o Gulban pensaban obtener una gran ventaja.
– ¿Realmente los francos y su tormenta supondrían tal ventaja? -preguntó Eadulf-. Esas armas son bien conocidas entre los reinos sajones y francos y en todas partes.
– Yo llevo años comerciando -contestó Ross con solemnidad-, pero cuando el rey de Cashel lo ha requerido, he respondido. Era todavía joven cuando luché en la batalla de Carn Conaill durante la fiesta de Pentecostés. No creo que lo recordéis, Fidelma. ¿No? Fue cuando Guaire Aidne de Connacht intentó derrocar al Rey Supremo, Dairmait Mac Aedo Sláine. Naturalmente, Cúan, hijo de Almalgaid, el rey de Cashel, estaba al frente de las tropas de Muman, apoyando al Rey Supremo. Pero su tocayo Cúan, hijo de Conall, príncipe de los Uí Fidgenti, apoyaba a Guaire. Los Uí Fidgenti eran perversos incluso entonces, siempre en busca de un atajo para llegar al poder. Aquella fue una batalla sangrienta. Ambos Cúanes fueron asesinados. Pero Guaire huyó del campo de batalla y el Rey Supremo fue el vencedor. Aquélla fue mi primera batalla sangrienta. Gracias a Dios, fue también la última.
Fidelma intentaba conservar la paciencia.
– ¿Qué tiene esto que ver con la tormenta? -dijo amenazante.
– Muy fácil -contestó Ross-. He visto matanzas. Conozco el daño que pueden llegar a hacer tales máquinas. Podrían morir centenares de guerreros y Cashel no podría defenderse. Se podrían abrir brechas en las fortificaciones de Cashel. El alcance destructivo de esas máquinas es, como dice el sajón, de más de quinientas yardas. Lo sé por lo que he oído cuando comerciaba con la Galia; tales máquinas de guerra hacían a los romanos casi invencibles.
Fidelma los miró a todos con aspecto sombrío.
– Por eso la importación de tales armas había de mantenerse en secreto. Gulban y Eoganán de los Uí Fidgenti planean utilizarlas como un arma secreta, sin duda para encabezar un ataque sorpresa contra Cashel.
– Todo empieza a tener sentido ahora -suspiró Eadulf-. Y explica por qué, en cuanto las armas y los francos habían desembarcado, los hombres de ese Gulban apresaron el barco galo y su tripulación, y a mí también, el único pasajero. Era una manera de evitar que cualquier noticia del cargamento saliera de este lugar. En mal día cogí yo ese barco.
– Decidme cómo escapó el capitán galo -le invitó a seguir Fidelma repentinamente.
– ¿Cómo lo sabéis? -inquirió Eadulf-. Ahora os lo iba a explicar.
– De nuevo forma parte de una larga historia pero basta decir que descubrimos el barco galo.
– Yo hablé con alguna gente que había visto a un prisionero galo a bordo -explicó Ross-. Me dijeron que había escapado y el barco había desaparecido mientras los guerreros de los Uí Fidgenti estaban en tierra.
Fidelma le hizo señal de callar.
– Dejad que Eadulf explique su historia.
– Muy bien -empezó a decir Eadulf-. Hace pocos días, el capitán y dos de sus marineros consiguieron escapar de las minas. Se hicieron con una barquita y se dirigieron hacia una isla alejada de la costa…
– Dóirse -interrumpió Ross.
– El mercante galo todavía estaba en el puerto. Algunos de los guardias salieron en su persecución con la nave. Izaron las velas y persiguieron a la pequeña embarcación. Regresaron al día siguiente pero sin el barco ni los tres galos.
– ¿Sabéis lo que pasó?
Eadulf se encogió de hombros.
– Se cuchicheaba algo entre los prisioneros y yo me enteré mientras me ocupaba de ellos…, esto es, si es que hay que darle crédito. Se decía que los guerreros habían dado caza al bote y lo habían hundido, y habían matado a dos de los marineros galos. Al capitán lo habían rescatado y hecho prisionero. Como ya era casi de noche, los guerreros se habían metido en el puerto de la isla. Todos se fueron a tierra a disfrutar de la hospitalidad del jefe local, es decir, todos salvo un guerrero y el capitán galo. Durante la noche, el galo consiguió volver a escapar. Creo que dijeron que había matado al guerrero que se había quedado a bordo a vigilarlo. Él solo consiguió izar las velas y zarpar de noche. Era un buen marino. Yo pensé que tal vez fuera capaz de organizar un grupo de rescate para sus hombres. -Eadulf hizo una pausa para recordar-. ¿Pero decís que lo encontrasteis a él y el barco?
Fidelma hizo un gesto de negación.
– A él no, Eadulf. No sobrevivió. Encontramos el mercante a toda vela a la mañana siguiente pero no había nadie a bordo.
– ¿Nadie? ¿Y entonces qué pasó?
– Creo que ya sé de qué va el misterio -dijo Fidelma rápidamente.
Ross y Odar se inclinaron hacia delante con los ojos ávidos, en espera de la solución a aquel rompecabezas que los había desconcertado durante varios días.
– ¿De verdad lo podéis explicar? -preguntó Ross.
– Puedo lanzar una hipótesis y tener casi la certeza de que mi relato será fiel. Ese capitán galo era un hombre valiente. ¿Llegasteis a saber cómo se llamaba, Eadulf?
– Se llamaba Waroc -dijo Eadulf.
– Pues Waroc era un hombre valiente -repitió Fidelma-. Bueno, se escapó de la isla de Dóirse donde estaba amarrado el barco. Conocemos esa parte de la historia por la información que Ross recogió allí, y que concuerda con vuestro relato, Eadulf. Waroc, habiendo escapado de nuevo de sus captores, decidió que intentaría gobernar el barco él solo. Un aventura valiente, pero temeraria. Tal vez pensó simplemente en navegar a lo largo de la costa hasta un puerto amigo y pedir ayuda.
– ¿Cómo lo hizo?
– Cortó las cuerdas de amarre con un hacha. Eso lo vimos cuando subimos a bordo.
Odar asintió al recordar que había sido él quien se lo había mostrado a Ross y a Fidelma.
– Luego probablemente dejó que la marea lo sacara del estrecho -dijo Ross, que conocía aquellas aguas.
– Consiguió izar la vela mayor -continuó Fidelma-. La más difícil de izar era la gavia. No podemos estar seguros de si sus captores lo habían herido o había sido al escapar o incluso por el esfuerzo de intentar izar las velas él solo. Sin embargo, subió a la jarcia y casi consiguió colocarla. Tal vez el barco dio un bandazo, tal vez hubo una ráfaga de viento, o perdió pie. ¿Quién sabe? Pero Waroc se cayó. Un palo o un clavo rajaron su camisa y quizá su carne. Encontramos un trozo de lino en el aparejo. También encontramos sangre en el mismo aparejo. Al caer, intentó desesperadamente agarrarse a algo. Su mano se aferró a la barandilla del barco. Allí había una huella manchada de sangre. Luego, incapaz de sostenerse, se cayó por el costado. No debió de aguantar mucho en esas aguas invernales. Tal vez tardó sólo minutos en morir.
Un silencio incómodo reinó por un momento antes de que Fidelma terminara.
– Más tarde, aquella mañana, el barc de Ross se acercó al mercante que iba de aquí para allá llevado por las corrientes. Ross es un marino excelente y fue capaz de localizar las mareas y los vientos. Yo estaba decidida a encontraros, Eadulf.
Eadulf se mostró sorprendido.
– ¿Vos ibais en ese barc?
– Me habían pedido que fuera a la abadía de sor Comnat a investigar el caso de un cadáver que se había descubierto.
– ¿Pero cómo sabíais que yo iba en ese barco? ¡Ah! -dijo con mirada de comprenderlo todo-. ¿Encontrasteis la saca con el libro en mi camarote?
– Tengo vuestro misal a salvo -confirmó Fidelma-. Está en la abadía de sor Comnat, que no está lejos de aquí. Y hemos de llegar allí antes del amanecer, si no nos van a hacer preguntas.
Sor Comnat examinaba a Fidelma con ansiedad.
– ¿Habéis mencionado un cadáver? Habéis dicho que sor Almu no había conseguido escapar… Habéis dicho que estaba muerta.
Fidelma volvió a apretarle el brazo con la mano en señal de consuelo.
– No estoy segura, hermana, pero estoy bastante convencida de que el cadáver descubierto hace algo más de una semana es el de sor Almu.
– En cualquier caso, alguien tiene que haber reconocido el cuerpo.
Fidelma no quería causarle mayor dolor, pero no tenía sentido ocultarle la verdad.
– El cadáver estaba decapitado. No tenía cabeza. Era el cuerpo de una joven, apenas de dieciocho años. Tenía manchas de tinta en la mano derecha, en el pulgar, en el índice y a lo largo del meñique, lo que me indica que trabajaba de amanuense o en una biblioteca. También había señales de que había llevado grilletes recientemente y tenía azotes en la espalda.
Sor Comnat contuvo la respiración.
– Entonces es la pobre Almu, pero… ¿dónde se descubrió el cuerpo?
– En el pozo principal de la abadía.
– No lo entiendo. Si la capturaron los hombres de Gulban o cualquiera de los Uí Fidgenti, ¿por qué habrían de llamar la atención colocando el cadáver en el pozo de la abadía?
Fidelma esbozó una sonrisa.
– Eso es un misterio que todavía tengo que resolver.
– Hemos de trazar un plan -intervino Ross-. No falta mucho para que amanezca y tan pronto como se eche de menos a sor Comnat y al sajón saldrán grupos en su busca.
– Tenéis razón, Ross -admitió Fidelma-. Uno de nosotros tiene que navegar hasta Ros Ailithir y advertir a Bran Finn y a mi hermano. Hay que enviar a algunos guerreros hasta aquí para que estas máquinas infernales -las tormenta como las llama Eadulf- sean destruidas antes de que se puedan usar contra Cashel.
– Todos tendríamos que irnos. La abadía ya no es un lugar seguro ahora -replicó Ross-. Si Adnár sospecha algo, no estaréis a salvo. Adnár ocupa la fortaleza que está frente a la abadía -explicó a Eadulf- y, en este momento, tiene de huéspedes al Olcán, el hijo de Gulban, y a Torcán de los Uí Fidgenti.
Eadulf silbó suavemente.
– Eso no es un buen augurio.
– Y Adnár, si está implicado en esta conspiración, puede tener cómplices en la misma abadía -añadió Fidelma, pensativa.
– Así que todos tendríamos que tomar mi barc y dirigirnos a Ros Ailithir. Podemos estar allí mañana al anochecer.
– No, Ross. Os llevareis a sor Comnat y os dirigiréis inmediatamente a Ros Ailithir para informar al abad Brocc. Sor Comnat será vuestro testigo. También hay que enviar mensajeros a mi hermano en Cashel, para que pueda prepararse contra cualquier ataque de los Uí Fidgenti. Al mismo tiempo, decidle a Bran Finn que envíe a unos guerreros a las minas de cobre lo antes posible para que se destruyan las tormenta y se capture a los mercenarios francos antes de que puedan encaminarse hacia Cashel.
– ¿Y nosotros qué? -preguntó Eadulf.
– Yo tengo que regresar a la abadía, pues, si no, se darán cuenta de que se ha descubierto la conspiración y los hombres de Gulban podrían actuar contra Cashel con mayor rapidez. Por ello, el barco galo ha de permanecer donde está, ya que su desaparición también alertaría a nuestros enemigos. En cuanto a vos, Eadulf, iréis con Odar. Odar y algunos de los hombres de Ross han hecho de tripulación en el barco galo. Os ocultaréis a bordo. Odar y sus hombres me podrían ayudar a escapar en el caso de que yo sea descubierta.
– ¿Y si ya sospechan de vos? Saben que sois la hermana de Colgú -protestó Ross-. Os pueden tomar como rehén.
– Es un riesgo que he de correr -contestó Fidelma con determinación-. Aquí hay otro misterio además de la conspiración para derribar a Cashel. He de quedarme y resolverlo. Si todo va bien, Ross, podréis regresar dentro de tres días.
– ¿Y quién os garantiza que estaréis a salvo esos tres días, Fidelma? -preguntó Eadulf-. Si os quedáis en la abadía, yo también lo haré.
– ¡Imposible!
Pero Ross asentía con la cabeza.
– El sajón tiene razón, hermana -admitió-. Alguien tiene que quedarse cerca de vos.
– ¡Imposible! -repitió Fidelma-. Una vez se conozca la desaparición de sor Comnat y Eadulf, a alguien se le ocurrirá buscarlos en la abadía. Eadulf estará allí bien a la vista. No, Eadulf se quedará a bordo del barco galo con Odar.
– Pero seguro que es una alternativa igualmente peligrosa -objetó Odar-. Cuando los Uí Fidgenti logren saber dónde está el barco galo vendrán a reclamarlo sin tardanza.
– Ahora ya hace varios días que saben dónde está -señaló Fidelma-. El barco galo seguro que fue inmediatamente reconocido tan pronto como Ross se adentró en la bahía de Dún Boí. Por eso probablemente Adnár intentó reclamar sus derechos sobre él. Era una manera de recuperarlo sin llamar la atención. Me parece que a nuestros enemigos les conviene de momento que esté anclado en Dún Boí. El barco galo es el último lugar en el que se les ocurrirá buscaros, Eadulf. Acordaremos un sistema de señales para haceros saber a Odar y a vos si hay dificultades.
– Una buena idea -dijo Odar, dando por fin su opinión-. Si hay algún problema, tenéis que hacer una señal, hermana, o venir al barco para que podamos zarpar si el peligro amenaza.
– Sigo sin entender por qué tenéis que quedaros en la abadía -objetó Eadulf.
– Yo he hecho un juramento como dálaigh que he de cumplir -explicó Fidelma-. Hay algo maligno en la abadía que tengo que descubrir. Algo maligno, que yo creo que no está relacionado con lo que está pasando aquí, algo que está por encima de los anhelos de poder político. En la abadía ha habido dos muertes que se tienen que resolver.
Sor Comnat dejó ir un gemido.
– ¿Otra muerte, aparte de la de la pobre sor Almu? ¿Quién más ha muerto en la abadía, hermana?
– Sor Síomha, la rechtaire.
Sor Comnat abrió bien los ojos, perpleja.
– ¿La amiga de sor Almu? ¿También está muerta?
– Y asesinada de la misma manera. Hay algo maligno allí dentro y yo tengo que destruirlo.
– ¿No sería mejor esperar a que Ross regrese con ayuda? -sugirió Eadulf-. Entonces podéis continuar vuestras investigaciones sin miedo a un asesino o a algo peor.
Fidelma sonrió al monje sajón.
– No; he de trabajar mientras no haya sospechas de que se ha descubierto la conspiración. Pues, si me equivoco, y hay alguna complicidad, mi presa podría huir antes de que yo resuelva esos crímenes.
Sor Comnat iba sacudiendo la cabeza.
– No entiendo esto.
– No hace falta. Hemos de ponernos en marcha, y vos tenéis que decir al abad Brocc de Ros Ailithir y a Bran Finn, jefe de los Loígde, todo lo que sabéis de lo que ha sucedido aquí.
Fidelma se puso en pie y ayudó a la anciana hermana a levantarse. Vio que Ross seguía observando el cielo y empezaba a inquietarse por la llegada del amanecer.
– Calmaos, Ross -lo amonestó con humor-. Horacio en sus Odas ordena aequam memento rebus in arduis servare mentem, mantened la cabeza clara cuando se intenta una tarea difícil. Llevaos a la buena hermana a vuestro barc. Espero vuestro regreso para dentro de tres días. -Lanzó una mirada a Odar-. Cuando Eadulf esté a salvo a bordo del barco galo, aseguraos de devolver los caballos. No queremos que Barr venga a buscarlos y ponga en alerta a Adnár.
Subió sobre su corcel. Se pusieron al medio galope, justo cuando el cielo al este empezaba a disolverse y unas sombras de luz se abrían en el horizonte.
Capítulo XVI
Sor Fidelma se quejó al sentir como si la sacaran de un capullo oscuro y cálido a la dura, fría y grisácea luz. Sor Brónach estaba inclinada sobre ella mientras le sacudía el hombro.
– Os habéis dormido, hermana. Es tarde -le decía sor Brónach.
Fidelma parpadeó con rapidez, el corazón le latía con fuerza. Le costó un rato recordar dónde estaba. Luego se dio cuenta de que se había escabullido hasta el interior de la abadía, a la casa de los huéspedes, justo cuando empezaba a amanecer. Había dejado a los otros en los bosques situados detrás de la abadía, para que fueran a realizar las tareas fijadas, y había recorrido a pie la pequeña distancia hasta el complejo de la abadía, bajo un cielo duro y frío. Estaba exhausta, se había sacado la ropa y se había tumbado en el camastro. Le parecía que de eso hacía tan sólo un momento. En realidad habían pasado ya dos horas, o al menos eso calculó por la luz de la ventana.
Por un instante se preguntó si tendría que decirle a sor Brónach que quería seguir durmiendo. ¿Tal vez pudiera alegar que se encontraba mal? Pero sor Brónach estaba allí de pie, mirándola con desaprobación, y Fidelma no quería levantar ninguna sospecha de que había pasado la noche fuera. Hacía mucho frío y vio que había cubitos de hielo en la jofaina que la esperaba para hacer las abluciones matinales. Era consciente de que sor Brónach la observaba mientras se empezaba a lavar.
– Hay un joven guerrero que está esperando para veros -dijo finalmente sor Brónach con desaprobación.
Fidelma sintió un escalofrío en el cogote.
– ¿Oh? ¿Sabéis quién es? -preguntó mientras se apartaba de la jofaina y alcanzaba la toalla.
– Sí, lo conozco. Es el joven Olcán, el hijo del jefe de los Beara.
Fidelma apretó las mandíbulas automáticamente.
¡Vaya! ¿Los guerreros de las minas habrían alertado a Olcán de que Comnat y Eadulf habían escapado?
– Decidle que enseguida me reúno con él -dijo Fidelma mientras se inclinaba para seguir con su aseo.
Sor Brónach se fue. Fidelma se lavó mientras se sentía terriblemente cansada y deseaba regresar a la cálida y confortable cama. Aguantó ese impulso, se obligó a parecer que había pasado la noche durmiendo relajada.
Diez minutos después, fue al encuentro de Olcán, que estaba sentado en la duirthech, la capilla de roble de la abadía. El fuego estaba encendido en un brasero, en la parte posterior de la capilla, y parecía el único lugar cálido fuera de los límites prohibidos de los dominios de la comunidad, donde los visitantes pudieran resguardarse de las inclemencias del tiempo.
– Os deseo un buen día, hermana -saludó Olcán levantándose. Estaba alegre y sonriente-. Parece que os habéis dormido…
Fidelma deseó que sor Brónach hubiera sido más cauta con la información.
– La fiesta que preparó Adnár la pasada noche fue bien agradable -contestó-. El vino excelente y la buena comida no están a mi alcance cada día. Me temo que abusé demasiado.
– Sin embargo os fuisteis pronto -señaló Olcán.
Fidelma no se inmutó, intentando deducir si había alguna indirecta en el tono del joven.
– Pronto para vos, pero no para una persona de la fe -respondió Fidelma-. Era medianoche cuando llegué a la abadía.
– Y ahora ya han pasado las ocho -dijo Olcán, levantándose y estirándose frente al brasero. Se dirigió a una de las ventanas de la capilla que daba a la bahía-. Veo que el barc de Ross ha vuelto a partir. Se debe de haber ido con la marea de la mañana.
¿Estaba Olcán jugando a algo con ella? No adivinaba adónde llevaban sus comentarios.
Fidelma se acercó hasta él y miró hacia la bahía. Tan sólo estaba anclado el mercante galo, con su altos mástiles. Suspiró en silencio aliviada al ver que Ross había partido sin ser visto.
– Así es -dijo, como si fuera algo nuevo para ella.
Olcán la miró con ojos penetrantes.
– ¿No sabíais que se había ido? -preguntó repentinamente y con rudeza.
– Ross no me informa de sus asuntos. Sé que comercia con frecuencia a lo largo de esta costa. Seguro que regresará. Ha dejado a una parte de su tripulación aquí para vigilar el barco que reclama por haberlo salvado -dijo Fidelma señalando el mercante-, y además me tiene que llevar de vuelta a Ros Ailithir cuando termine mi investigación.
– ¿Y ha concluido esa investigación?
– Como dije la pasada noche, todavía falta mucho por aprender y por tomar en consideración.
– ¿Ah? Yo pensaba que tal vez había habido algún avance.
Fidelma consiguió mirarlo con expresión asombrada.
– ¿Algún avance? ¿Desde que me fui de la fiesta anoche? Nadie me ha despertado para informarme de nada.
– Quería decir… -Olcán se mostró dudoso y luego se encogió de hombros-. Nada. Sólo era una idea.
Dudaba y estaba incómodo.
– Sor Brónach me ha dicho que queríais verme -dijo Fidelma aprovechando la ventaja-. Supongo que será para algo más que para ver si he dormido bien e informarme de que el barco de Ross se ha ido.
Olcán se quedó confuso al percibir un ligero sarcasmo en la voz de Fidelma.
– Oh, sólo es que Torcán y yo vamos a cazar. Nos preguntábamos si querríais venir con nosotros, pues dijisteis, cuando nos conocimos, que os gustaría ir a explorar y visitar algunos de los antiguos lugares de esta península y pasaremos por algunos sitios fascinantes.
Fidelma guardó la compostura. Resultaba obvio que aquella excusa se le acababa de ocurrir a Olcán.
– Os agradezco la idea. Hoy tengo que continuar con mis pesquisas aquí.
– Entonces, si me perdonáis, hermana, regresaré junto a Torcán y nos pondremos en marcha. El montero de Adnár ha localizado una pequeña manada de ciervos en las montañas, al oeste.
Fidelma observó al joven que se ponía la capa y salía de la capilla. Lo siguió hasta la puerta y estudió su figura al retirarse, mientras atravesaba el patio y los edificios. Un momento después, lo vio montado a caballo, cabalgando rápidamente por los bosques en dirección a la fortaleza de Adnár.
Para ella estaba claro cuál había sido el propósito de Olcán.
Regresó deprisa al hostal de los huéspedes y encontró a sor Brónach.
– Siento haberme dormido, hermana -admitió-. Estuve de fiesta con Adnár la pasada noche. ¿Hay posibilidad de que pueda comer algo? Me he perdido la llamada al refectorio.
Sor Brónach se la quedó mirando un momento con curiosidad.
– Una fiesta larga tiene que haber sido -observó con malicia, metiéndose en la sala común del hostal-. Ya os he preparado una fuente para vos, al darme cuenta de que os habíais perdido la primera comida del día.
Fidelma se sentó agradecida en una silla. Delante de ella tenía unos platos con huevos duros de ganso, pan y miel, y una jarrita con aguamiel. Se estaba sirviendo cuando de repente se dio cuenta del significado de la observación de sor Brónach, y echó una mirada inquisitiva a la hermana de cara triste.
Sor Brónach casi sonrió y contestó a la pregunta que no le había hecho.
– Llevo demasiado tiempo al cargo de este hostal para no conocer las idas y venidas de los huéspedes.
– Entiendo -dijo Fidelma reflexionando.
– Sin embargo -continuó la conserje de la abadía-, no es cosa mía hacer preguntas sobre los horarios de nuestros invitados, siempre que no interfieran en el funcionamiento de la comunidad.
– Sor Brónach, sabéis por qué estoy aquí. Es esencial que mi ausencia de la abadía no se sepa. ¿Tengo vuestra palabra al respecto?
La conserje hizo una mueca casi de desprecio.
– Ya lo he dicho todo.
Después del desayuno, Fidelma se dirigió a la biblioteca. Por el camino se encontró con la abadesa Draigen, que la saludó con desaprobación.
– No parece que estéis más cerca de resolver este misterio que cuando llegasteis -empezó diciendo la abadesa con tono jocoso.
Fidelma no mordió el anzuelo.
– Al contrario, madre abadesa -replicó contenta-, creo que hemos progresado mucho.
– ¿Progresar? Se ha cometido otro asesinato, el de sor Síomha, mientras estabais investigando. ¿Eso es progresar? A mi entender resulta más bien una cuestión de incompetencia.
– ¿Conocéis bien la historia de esta abadía? -preguntó Fidelma sin hacer caso de la amenaza.
La abadesa Draigen parecía desconcertada.
– ¿Qué tiene que ver la historia de la abadía con la investigación?
– ¿Conocéis su historia? -insistió Fidelma sin hacer caso de la última pregunta.
– Sor Comnat os la hubiera podido explicar, si estuviera aquí -respondió la abadesa-. La abadía la fundó hace un siglo santa Necht la Pura.
– Eso ya lo sabía. ¿Por qué eligió este lugar?
La abadesa levantó una mano y señaló los edificios de la abadía.
– ¿Acaso no es un lugar hermoso para establecer una fundación de la nueva fe?
– Sin duda lo es. Pero me han dicho que los pozos de aquí los utilizaban los sacerdotes paganos.
– Necht los santificó y purificó.
– ¿Así pues este lugar estaba en realidad dedicado a la antigua fe antes de la llegada del cristianismo?
– Sí. Según la historia, Necht llegó aquí y discutió la doctrina de Cristo con Dedelchú, jefe de los paganos que vivían aquí, en las cuevas.
– ¿Dedelchú?
– Así nos han contado la historia.
– ¿Sabéis por qué Necht llamó a esta abadía El Salmón de los Tres Pozos?
– Deberíais saber que El Salmón de los Tres Pozos es un eufemismo para referirse a Cristo.
– Pero también hay tres pozos aquí.
– Así es. Una agradable coincidencia.
– En los tiempos paganos se decía que los antiguos pozos tenían un salmón de conocimiento que moraba en el fondo.
La abadesa Draigen se encogió de hombros.
– No veo por qué estáis tan interesada en las antiguas creencias. Pero es bien sabido que el «Salmón del Conocimiento» era una poderosa imagen en las antiguas doctrinas. Bien podría ser que por eso llamemos a Cristo El Salmón de los Tres Pozos, expresando que él es parte de la Trinidad y fuente de conocimiento. Seguro que este asunto no nos va a llevar muy lejos si queremos saber quién es el culpable de los asesinatos aquí cometidos.
Fidelma se mostraba imperturbable.
– Tal vez. Gracias, madre abadesa.
Continuó de camino a la torre donde estaba la biblioteca y dejó a la abadesa mirándola asombrada.
– ¡Sor Fidelma!
El tono de la voz era suave pero apremiante. Al principio Fidelma no lo reconoció y se giró. Una figura delgada estaba de pie junto a la puerta del almacén, situado junto a la torre. Era sor Lerben.
Fidelma se aproximó a ella.
– Buenos días, hermana.
Sor Lerben le hizo señal a Fidelma de que entrara, como si no quisiera que la vieran hablando con ella. Fidelma frunció el ceño, pero obedeció aquel gesto apremiante. Dentro del almacén, sor Lerben iba escogiendo algunas hierbas con la ayuda de una linterna. Aunque fuera el día estaba nublado pero era brillante, el interior estaba oscuro y tenebroso.
– ¿Qué puedo hacer por vos, hermana? -preguntó Fidelma.
– Ayer me hicisteis unas preguntas… -empezó a decir Lerben. Hizo una pausa, pero Fidelma no intentó coaccionarla-. Ayer dije algunas cosas respecto… respecto a Febal, mi padre.
Fidelma la miró fijamente.
– ¿Os queréis retractar? -preguntó.
– ¡No! -respondió con vehemencia la joven.
– Muy bien. ¿Entonces?
– ¿Tiene que quedar constancia en algún sitio? La abadesa Draigen me ha… ha explicado las funciones de dálaigh. Dice que… bueno, yo no quisiera que quedara escrito así, bueno… lo que dije del granjero y de mi padre.
Estaba claro que la chica estaba confusa respecto al asunto. Fidelma se ablandó.
– Si el asunto no tiene relevancia para mi investigación de las muertes de Almu y Síomha, no tiene por qué constar.
– ¿Si no es de relevancia? ¿Cómo lo sabréis?
– Cuando haya completado mis pesquisas. Por cierto, me sorprendió encontraros en el bosque el otro día llevándole un libro para Torcán a la fortaleza de Adnár. ¿No teníais miedo de encontraros con vuestro padre, Febal?
– ¿Él? -inquirió de nuevo con una voz aguda-. No. Ya no le tengo miedo. Ya no.
– ¿De qué conocéis a Torcán?
– No lo conozco.
Fidelma se mostró algo sorprendida.
– ¿Cómo, entonces, es que le llevabais ese libro, qué era…?
Sor Lerben se encogió de hombros.
– Una antigua crónica, creo. No lo sé. Ya os lo dije, no sé leer ni escribir muy bien.
– Sí, eso ya me lo dijisteis. ¿Así pues, os dieron ese libro para que lo llevarais a Torcán?
– Sí.
– ¿Quién os dio el libro? Yo creía que sólo la bibliotecaria tenía permiso para sacar libros de la biblioteca de la abadía.
Sor Lerben sacudió la cabeza en señal de negación.
– No, la rechtaire también puede.
– ¿La rechtaire?
– Sí, fue sor Síomha quien me entregó el libro y me pidió que lo llevara a la fortaleza de Adnár y se lo entregara a Torcán.
– ¡Sor Síomha! ¿Y eso fue en la tarde anterior a su muerte?
– Eso creo.
– ¿Os explicó por qué Torcán tenía permiso para tomar el libro en préstamo en lugar de venir a la abadía a mirarlo?
– No. Simplemente me dijo que se lo llevara y luego regresara. Eso es todo.
Fidelma se sentía terriblemente frustrada. Cada vez que creía que estaba a punto de aclarar algo, le surgían muchas más preguntas. Dio las gracias a sor Lerben y abandonó el almacén; luego entró en la torre.
La sala principal de la biblioteca estaba a oscuras y Fidelma estuvo buscando en vano una lámpara en la penumbra.
Iba avanzando a tientas hacia el pie de las escaleras que subían al segundo piso, cuando oyó un sonido parecido al que haría alguien arrastrando un saco por el suelo, arriba. Se detuvo un momento y luego ascendió por las escaleras poco a poco, escuchando. Volvió a oír el mismo sonido.
La cabeza de Fidelma alcanzó el nivel superior y alzó la mirada. Había alguien sentado a la luz de la ventana ojeando un libro. Fidelma dejó ir un suspiro de alivio.
Era sor Berrach. El sonido que había oído era el de la hermana tullida al moverse por la estancia.
– ¡Buenos días, sor Berrach! -dijo Fidelma entrando en la estancia.
– Oh, sois vos, sor Fidelma.
– ¿Qué estáis haciendo?
Berrach levantó la barbilla, un poco a la defensiva.
– Ya os dije que me gustaba leer. Como sor Comnat y sor Almu no han regresado a la abadía, y sor Síomha no está aquí para decirme lo que he de hacer, ya no tengo que escabullirme de noche para leer.
Fidelma se sentó junto a Berrach.
– Yo también he venido a leer algo pero no he encontrado ninguna lámpara abajo.
– Aquí hay varias velas -dijo Berrach señalando una mesa-. ¿Queréis algún libro en particular?
– Iba a buscar uno de los anales que me han dicho que se conservan aquí. ¿Pero qué estáis leyendo? -Fidelma se inclinó y echó una mirada al texto.
– Eó na dTrí dTobar… ¡El Salmón de los Tres Pozos! -Fidelma se sorprendió-. ¿Qué texto es éste?
– Un relato corto de la vida de Necht la Pura, fundadora de esta abadía -replicó sor Berrach.
– ¿Y menciona la discusión con Dedelchú, el sacerdote pagano?
Sor Berrach la miró sorprendida.
– Sabéis mucho de este lugar. Yo llevo aquí toda mi vida y sólo ahora leo este libro.
– Uno se va enterando de unas cosas aquí, de otras allá, Berrach. ¿Explica muchas cosas de Dedelchú? Es un nombre extraño. El significado del último elemento es fácil de reconocer, «sabueso de…» (el sabueso de Dedel). ¿Me pregunto qué o quién sería el originario Dedel? Me fascina el significado de estos nombres antiguos, ¿y a vos?
Sor Berrach la respondió con un gesto de negación con la cabeza.
– No especialmente. Me interesa más la historia, la vida de la gente. Pero tenemos una copia del Glosario de Longarad en la biblioteca.
– ¿Ah, sí? ¿Así que habéis podido leer algunos de los anales?
Berrach admitió que así era.
– He leído todos los anales que hay en esta biblioteca.
– ¿Conocéis los anales de Clonmacnoise?
– ¿Conocer? Sí. La misma sor Comnat hizo una copia. Se pasó seis meses fuera en la abadía de San Ciarán y copió el libro con el permiso del abad. Lo encontraréis en las estanterías de allí.
– Ya no está en la abadía. Está prestado, según sor Lerben, a Torcán, un huésped de Adnár.
– ¿Torcán, hijo de Eoganán de los Uí Fidgenti? -Sor Berrach estaba asombrada-. ¿Y para qué lo querría?
– Yo esperaba averiguarlo. Creo que estaba muy interesado en la historia de Cormac Mac Art. Había una página que se había consultado mucho. Era una entrada que tenía que ver con la muerte de Cormac Mac Art. ¿Supongo que no sabréis lo que pondría allí?
Berrach frunció el ceño reflexionando.
– Tengo muy buena memoria. Lo recuerdo con claridad. -Hizo una pausa y pensó atentamente-. La entrada hablaba de cómo Cormac asesinó a su enemigo Fergus y se convirtió en un Rey Supremo sabio y virtuoso. Hablaba de su libro de instrucciones y… -Hizo una pausa-. Ah, sí; continuaba hablando de cómo se había levantado un ternero de oro en Tara y se había desarrollado un culto alrededor de él, pues fue convertido en un dios. Los sacerdotes de este culto pidieron a Cormac que fuera a adorar a la imagen de oro, pero éste se negó diciendo que pronto se adoraría al herrero que había hecho aquella bella imagen. La entrada dice que el sacerdote principal de este culto consiguió que unas espinas de salmón se clavaran en la garganta del Rey Supremo durante una comida, de manera que Cormac llegara a morir.
Fidelma estaba fascinada con la facilidad con que Berrach recordaba el pasaje.
– ¿Conocéis algo más de la historia?
La joven religiosa sacudió la cabeza.
– Sólo que es simbólica, creo. Es decir, la historia del sacerdote pagano capaz de matar a Cormac con tres espinas de salmón.
– ¿Tres espinas de salmón? -preguntó Fidelma rápidamente-. ¿Qué simbolismo veis en ello?
– Yo creo que servía como una indicación de la identidad del sacerdote pagano. Cormac tal vez fuera asesinado, pero no hay manera de hacerlo de forma deliberada con tres espinas de salmón clavadas en la garganta de una persona, a menos que se acepte tal cosa como magia maligna. -Berrach sonrió irónicamente-. Y yo creo que vos ayudasteis a persuadir a esta comunidad de que cosas como la brujería y la magia no existían.
– ¿Qué más se sabe de este culto al ternero de oro?
– Poco más. La entrada en los anales de Clonmacnoise es, por lo que yo sé, la única referencia que hay de la creación y adoración de este ídolo, ese gran ternero de oro. He leído muchos otros anales, pero ningún otro menciona el culto al ternero de oro. Porque -añadió- si tan fabuloso ídolo existiera, valdría una fortuna.
Se oyó algo en la escalera. Era débil, pero Fidelma lo percibió, se giró bruscamente y le hizo señal a Berrach de permanecer en silencio. Estaba a punto de dirigirse a las escaleras cuando aparecieron los hombros y la cabeza de sor Brónach. A pesar de la penumbra, Fidelma vio que traía una expresión abochornada.
– Siento molestaros. Voy a la clepsidra.
A Fidelma le pareció que se trataba de una excusa inventada a toda prisa, pero a sor Berrach no pareció que le sorprendiera. Sonrió feliz a sor Brónach, que continuó su camino hacia el piso superior. Fidelma se volvió hacia Berrach y reanudó la conversación.
– Si recuerdo bien, el rey Cormac murió hace casi cuatrocientos años, ¿no es así?
– Así es.
– ¿Recordáis algo más de Cormac y de este ternero de oro?
Sor Berrach sacudió la cabeza.
– No, pero sé que sor Comnat le compró recientemente una copia de las instrucciones de Cormac a un mendigo. El libro se llamaba Teagasg Rí, Instrucciones del Rey. Un anciano que vivía arriba en las montañas vino a la abadía un día y le dijo a Comnat que su familia había conservado la copia durante mucho tiempo, pero que la quería cambiar por comida. Yo pasaba por ahí y oí la conversación. Si os interesa Cormac, entonces vale la pena leerlo. Está en la biblioteca.
Fidelma no contestó que ya sabía que el libro de instrucciones de Cormac estaba en la biblioteca y, sin duda, ella le había echado una mirada a la copia, que, como recordaba, estaba manchada de barro rojizo.
– ¿Cuándo tuvo lugar ese intercambio?
– No hace mucho. Una semana antes de que sor Comnat y sor Almu partieran hacia Ard Fhearta.
Fidelma se levantó, cogió una vela y la encendió.
– Gracias, sor Berrach. Voy a buscar ese libro ahora. Me habéis sido de gran ayuda.
Las Instrucciones de Cormac, Teagasg Rí, colgaban en una saca de un gancho. Extrajo el libro y miró a su alrededor en busca de un asiento. Colocó la vela en una estantería cercana y lo abrió y empezó a pasar las páginas de pergamino. Una vez más observó las extrañas manchas de barro rojizo que tenía. Pero el libro era ligeramente diferente a la última vez que lo había ojeado. Deseó haber prestado mayor atención entonces. Se dio cuenta de que faltaban dos páginas. Resultaba evidente que las habían cortado recientemente con una hoja afilada como la de un cuchillo, pues la siguiente tenía las marcas del corte.
¿Por qué habían cortado aquellas páginas? Examinó el texto detenidamente.
La sección no tenía nada que ver con la parte principal del libro, que era en realidad la filosofía del rey Cormac. Aquélla era una añadidura al libro, un comentario sobre la vida del Rey Supremo. No podía descifrar nada mirando las páginas anteriores y posteriores. Volvió a las primeras, buscando otra información.
El libro era viejo. El estilo era bastante tosco. No lo había escrito un buen escriba, de eso estaba segura. El trabajo principal estaba copiado con claridad, lo cual no resultaba sorprendente, pero la pequeña biografía de Cormac era nueva y parecía algo provinciana. En aquel momento deseó que sor Comnat se hubiera quedado en el barco galo con Eadulf. Le hubiera podido hacer alguna consulta respecto a las páginas que faltaban. ¡Eadulf! De repente se dio cuenta de que ni siquiera había pensado en él desde que se había arrastrado fuera de la cama aquella mañana. Sintió un placer momentáneo al saberlo vivo, a salvo y bien. Entonces, su mente volvió a la escapada de la noche anterior y de repente se sintió exhausta. Se hubiera puesto a dormir un ratito.
Se levantó, devolvió el libro a la saca de cuero y bostezó; sintió que una de las mandíbulas crujía. Se la frotó un momento. Luego cogió la vela y estaba a punto de apagarla. Entonces se acordó de la palabra «Dedel» y buscó en el Glosario de Longarad. No se sorprendió al ver cuál era la definición de la palabra. Le vino otro pensamiento.
Sofocó un segundo bostezo, cogió la vela y, protegiéndola de la corriente de aire, se dirigió a la escalera para bajarla y abandonar la biblioteca. Se detuvo a medio camino y vio que la sangre se había secado en un lado del pasillo. No tenía ninguna duda de que se trataba de la sangre de Síomha. ¿Habían matado a la hermana abajo en el subterraneus y la habían subido hasta la torre o la habían matado en la torre y se habían llevado la cabeza…?
Siguió bajando. Volvió a detenerse. Ahí estaba, la entrada abovedada y los trazos encima. Levantó una mano y pasó un dedo por la silueta del animal primitivo. Entonces suspiró.
– ¡Dedelchú! -susurró para sí-. «El sabueso de Dedel».
Atravesó la entrada hasta el interior de la cueva abovedada y la examinó minuciosamente bajo la luz vacilante de la linterna. El lugar donde había estado el cadáver ya no tenía las cuatro velas alrededor. Era una roca plana y alargada que al parecer las hermanas utilizaban como una especie de mesa. Empezando por la derecha, Fidelma empezó a caminar alrededor de los muros de la cueva, examinando todo minuciosamente, tanto como podía bajo la débil y vacilante luz. Poco había que examinar. Lo único que contenía la cueva eran las grandes cajas amontonadas una encima de otra en un lado de la cueva y la fila de amphorae y otros contenedores que olían a vino y otros licores.
Un buen registro de la cueva no reveló sino que se trataba de una gran cueva, con sólo las dos entradas: una junto a las escaleras provenientes del almacén de piedra; la otra junto a las escaleras provenientes directamente de la torre. Se quedó a un lado y contempló la penumbra con frustración. Estaba a punto de irse cuando un sonido repentino hizo que se sobresaltara y la vela saltó en su mano.
Era un sonido hueco, resonante. Como el sonido de dos barcos de madera que chocaran.
Parecía resonar justo detrás de ella. Pero detrás de ella no había nada más que sólida piedra gris, la piedra de los muros de la cueva. Se giró, la mente le iba muy deprisa mientras contemplaba las rocas sólidas buscando algo. Entonces otra vez se oyó el sonido hueco de dos naves chocando. Puso la mano en la fría y húmeda piedra y esperó. No se oía más que el silencio.
Estaba a punto de girarse para irse cuando percibió una zona oscura en el suelo rocoso. Se inclinó y vio que se trataba de tierra, todavía húmeda y pegajosa. Era de un color rojizo. Vio que formaba trozos irregulares, como si alguien hubiera pisado la tierra y luego hubiera caminado por la cueva. Fue siguiendo las huellas partiendo de la entrada, como si fuera el único camino lógico, y vio que subían por las cajas de madera amontonadas contra la pared.
Dejó la vela y empezó a empujar la caja de más arriba, pero carecía de la fuerza necesaria para moverla. Entonces volvió a oírse el sonido hueco. Parecía resonar entre las cajas. Luego, otra vez silencio.
Capítulo XVII
Era ya casi oscuro cuando Fidelma se despertó en su cama. Estuvo un momento desorientada. Entonces recordó que había vuelto al hostal de los huéspedes después de la infructuosa exploración de la cueva que había bajo la abadía, y vencida por la fatiga se había ido a su celda, tumbado en la cama y se había quedado dormida inmediatamente. Miró por la ventana. Como todavía no era de noche, la penumbra era la propia de una tarde de invierno. Calculó que todavía faltaba para el ángelus de la tarde. Se lavó la cara con el agua fría de la jofaina y se secó. Como había dormido con la ropa puesta sentía frío, estiró y movió los brazos para entrar en calor. Tenía hambre. Preocupada, se dio cuenta de que se había perdido la comida de mediodía.
Salió al pasillo bien iluminado por velas y se dirigió hacia la sala principal, deseando que nadie se hubiera percatado de su ausencia. Con gran sorpresa vio que había un trapo que cubría varios objetos familiares sobre la mesa, lo levantó y vio platos con comida.
¡Sor Brónach!
No se le podía ocultar nada a la doirseór de la abadía, pensó Fidelma. Eso la incomodaba. Sor Brónach sabía que ella había pasado la noche anterior fuera; por tanto, sabía que se había echado exhausta durante las horas de sol para recuperarse. Si sor Brónach era inocente del levantamiento planeado contra Cashel, si era leal a Cashel, no había por qué alarmarse. Pero Fidelma dudaba de que se pudiera confiar absolutamente en alguien en esta tierra de Beara. Después de todo, todos apoyarían a su jefe Gulban.
Se sentó y sació el hambre con los platos que sor Brónach le había dejado. Luego, sintiéndose mejor después de haber descansado y comido, abandonó el hostal justo al oír el gong que daba la hora, seguido de la campana que llamaba a la comunidad a las oraciones vespertinas. A la abadía no le había costado mucho volver a poner la clepsidra a punto, pensó. Eso seguramente se debía a sor Brónach. Desde luego ahora habría que tener gran coraje para quedarse de guardia por la noche en la torre después de la muerte de sor Síomha.
Fidelma se resguardó entre las sombras al ver a los grupos de hermanas y a una o dos figuras solas que avanzaban con rapidez hacia la duirthech, respondiendo a la llamada de la campana. Hizo el movimiento para ocultarse de manera automática y tan sólo un momento después de tener una idea. Aprovecharía para escurrirse hasta el barco galo y buscar la ayuda de Eadulf. Ya se iba haciendo una idea de cuál sería el siguiente paso de la investigación.
Esperó a oír las voces de la comunidad que se alzaban juntas en el Confiteor, el nombre con el que se conocía la confesión general que normalmente precedía a las oraciones vespertinas. Tenía su origen en la primera palabra de la confesión. Luego Fidelma se escabulló por entre los edificios de la abadía y descendió hasta el muelle.
Vio dos linternas centelleando en la bahía, en el barco galo. Estaba bastante oscuro pero Fidelma no sentía inquietud. Encontró el bote y subió, desató la cuerda de amarre y ayudándose de los remos se fue alejando del muelle de madera. Le costó un poco desarmar los remos y avanzar con bogas firmes en dirección al barco.
No se oía ni un sonido y la oscuridad se intensificaba con una capa de nubes bajas. Ni siquiera se percibían los sonidos de las aves nocturnas o los chapoteos de algunas criaturas acuáticas. Sólo los golpes de los remos y el murmullo del agua mientras ella impulsaba el bote sobre las aguas quietas rompían el silencio.
– ¡Hey!
Fidelma reconoció el saludo de Odar al acercarse al barco.
– ¡Soy yo! ¡Fidelma! -respondió acercando el bote al costado.
Unas manos dispuestas la ayudaron a subir y amarrar su bote.
Odar y Eadulf estaban en la cubierta y desde allí la saludaron.
– Estábamos preocupados por vos -dijo Eadulf en tono brusco-. Esta tarde hemos tenido una visita.
– ¿Olcán? -se interesó Fidelma.
Odar hizo un gesto afirmativo.
– ¿Cómo lo sabéis? -preguntó.
– También vino a la abadía a hacer preguntas. Yo creo que sabe que Eadulf y Comnat han escapado. Estaba especialmente interesado en saber adónde había ido Ross.
– Yo desconfié de él inmediatamente -confirmó Odar-. Escondimos al hermano Eadulf abajo cuando él subió a bordo.
– ¿Sospechó algo?
– No -respondió Odar-. Le dije que Ross se había ido a hacer algún negocio por la costa. Hizo ver que comprobaba el derecho que tenía Ross a quedarse con el barco por haberlo rescatado.
– Excelente -aprobó Fidelma-. Eso encaja con lo que yo le dije. Yo creo que los conspiradores están definitivamente preocupados de que Eadulf o Comnat puedan dar la alarma antes de que sus planes estén listos del todo.
Odar se encaminó hacia el camarote del capitán y Eadulf fue tras Fidelma.
– ¿En tal caso no sería prudente marcharnos enseguida de aquí? -preguntó Odar.
Fidelma dio una respuesta negativa con la cabeza.
– Yo todavía tengo que cumplir con mi deber en la abadía. Y creo que estoy cerca de resolver finalmente este misterio.
– ¿Pero seguro que sabemos quién es el responsable del asesinato de Almu? -inquirió Eadulf-. Odar me estaba explicando lo que había acontecido en la abadía y parece lógico que Almu murió a manos del joven de las minas de cobre que la ayudó a escapar. Que hiciera eso y luego detuviera cualquier intento de búsqueda indica que era alguien de un cierto rango, tal vez un jefe. Parece que Olcán sea el culpable.
– ¿Al ver a Olcán lo reconocisteis?
– No -admitió Eadulf-. Pero parece que encaja.
Fidelma sonrió burlonamente a Eadulf.
– Habéis estado ocupado -dijo divertida-. El problema de vuestra teoría, Eadulf, es que no aporta un motivo. ¿Por qué dejar escapar a Almu y luego matarla? Para toda acción hay un motivo, aunque el motivo sea la locura. Olcán no me parece un loco. ¿Cómo explicaríais la muerte de Síomha?
Eadulf se encogió de hombros.
– Ese crimen todavía no lo he resuelto.
Fidelma esbozó una sonrisa.
– Entonces quizá yo pueda informaros, Eadulf. Por la mañana necesitaré vuestra ayuda. Hay un lugar misterioso debajo de la abadía en el que tengo que entrar y no puedo hacerlo sola. Vos conocéis mis métodos. Ya habéis trabajado conmigo. Vuestra ayuda puede ser muy valiosa.
Eadulf observó a Fidelma detenidamente. Conocía aquella expresión. Estaba claro que no iba a conseguir más información de ella hasta que estuviera lista. Suspiró.
– ¿No sería mejor esperar a que regresara Ross antes de embarcarnos en ese asunto?
– Cuanto más tiempo dejemos pasar, mayor facilidad tendrán para escapar los responsables de las muertes de Almu y Síomha. No, antes del amanecer, mañana, quiero que nos encontremos al pie de la torre de la abadía. Y tened cuidado. Id antes de que se haga de día, porque siempre hay una hermana en la torre vigilando el reloj de agua.
– ¿Por qué no esta noche?
– Porque desconfío de la doirseór, sor Brónach. Sabe que estuve fuera la pasada noche y creo que sospecha de mí y me vigila de cerca.
– ¿Creéis que está involucrada?
– Tal vez. Aunque involucrada en qué, no estoy todavía segura. ¿Implicada en la conspiración de insurrección? ¿O implicada en los asesinatos? No lo sé.
– Parecéis estar segura de que las dos cosas son asuntos distintos -observó Eadulf.
– No estoy segura. Espero que mañana conozcamos la verdad.
Todavía era oscuro cuando Fidelma se levantó, se lavó la cara y se vistió deprisa, tras lo cual se echó por encima su pesada capa para protegerse del frío. Fuera, los edificios y el patio de la abadía estaban blancos y Fidelma pensó que había vuelto a nevar. Sin embargo, se dio cuenta de que era escarcha por el centelleo de la capa. También vio que arriba, en las montañas, sí había caído nieve, que reflejaba la luz previa al amanecer creando un paisaje crepuscular. Se detuvo a examinar el cielo desde la ventana y calculó la hora que era por las estrellas apagadas, pues las nubes que habían traído la nieve ya habían desaparecido. Un par de puntos oscuros moviéndose en la montaña llamaron su atención. Entrecerró los ojos para ver mejor, y distinguió dos jinetes abriéndose camino entre la nieve a un paso peligroso. Los dos jinetes iban en sus corceles tan deprisa que Fidelma se quedó un momento fascinada. Se dio cuenta de que iban camino de la fortaleza de Adnár y se preguntó qué sería lo que llevaba a aquellos visitantes a cabalgar tan pronto por la mañana y con tanta urgencia.
Volvió a sus asuntos y abandonó el hostal con gran silencio, encaminándose a la crujiente alfombra de escarcha blanca que cubría el patio. El crujido de la escarcha bajo sus pies se elevó al apresurarse hacia la torre. Eadulf no estaba esperándola y ella se detuvo.
Casi enseguida captó del sonido de una madera chocando contra las aguas y poco después surgió ante ella la figura alta de Eadulf. Él también iba envuelto en una gruesa capa.
– Hace frío, Fidelma -dijo Eadulf a modo de saludo.
Fidelma se puso un dedo junto a los labios.
– ¡Seguidme en silencio! -le susurró.
Eadulf siguió a Fidelma, que pasó delante de la entrada a la torre y luego entró en el almacén de piedra. Allí se detuvo y fue a tientas en la oscuridad. Eadulf oyó el ruido del pedernal y al momento Fidelma había encendido una linterna para iluminar la habitación.
– ¿Qué vamos a hacer? -inquirió Eadulf en voz baja.
– Vamos a explorar la cueva -replicó Fidelma con un susurro.
Empezó a descender las escaleras de piedra hasta el interior de la cueva almacén y Eadulf la siguió con cautela.
– No se puede esconder gran cosa aquí -observó oteando por encima del hombro de Fidelma-. ¿Adónde llevan esas escaleras?
– ¿Ésas? Arriba, a la torre. Pero venid hacia aquí. Aquí es donde necesito vuestra ayuda.
Se dirigió hacia las cajas que no había podido mover el día anterior. Colocó con cuidado la lámpara.
– Lo más en silencio que podáis -instruyó a Eadulf haciéndole señal de que la ayudara a mover las cajas.
Con gran sorpresa se dio cuenta de que sólo las dos cajas de arriba eran pesadas. Eran, de hecho, muy pesadas, y Eadulf arrancó con cuidado uno de los trozos de madera podrida para examinar el contenido. Se quedó mirando el interior, indignado.
– ¿Tierra? Nada más que tierra y trozos de roca. ¿Quién iba a querer guardar tierra en una caja?
Fidelma estaba contenta porque ella iba por buen camino, pero no quiso aclararle nada más a Eadulf, y le hizo un gesto para que la ayudara a levantar las otras cajas. Estaban vacías y se movían con facilidad. Cuando Eadulf empujó una de las cajas de abajo, Fidelma sonrió con satisfacción.
La caja ocultaba un agujero en la pared de la cueva, una abertura oscura de unos dos pies de ancho y tres pies de alto. Se inclinó y lo examinó. Era un pasadizo diminuto que, al cabo de unos pies, parecía abrirse un poco. Por el aspecto de la entrada parecía que acababa de ser excavado. La lógica indicaba que el material extraído del pasadizo era la tierra y las piedras que estaban en las cajas. Sin embargo, también resultaba claro que la entrada inmediata al pasadizo se había rellenado con los escombros y que el pasadizo era más antiguo que los escombros que lo tapaban. Así pues, en algún período anterior, alguien había rellenado parte del pasadizo y, más recientemente, alguien lo había excavado.
Fidelma estiró el brazo y metió la linterna todo lo que pudo en el pasadizo. La luz no iluminaba mucho, pues al parecer el estrecho acceso describía una curva hacia la oscuridad. Sin embargo, vio que al cabo de unos pasos el pasadizo ganaba en altura, hasta unos cinco pies, aunque no era más ancho. Se quedó pensando en eso. El aire era helado y en cierto modo fétido. Olía a agua estancada. Pero aquel pasadizo había de llevar a algún sitio y alguien lo había excavado.
– Me voy a meter por ahí -decidió.
Eadulf se mostró dudoso.
– No creo que haya sitio. ¿Y si os quedáis atascada?
Fidelma le lanzó una mirada despectiva.
– Me podéis esperar aquí, si queréis.
Cuando se metió dentro, el frío era glacial. La superficie rocosa estaba húmeda y en algunos puntos cortante: la arañaba y le rasgaba la ropa. No fue mucho más fácil una vez hubo avanzado unos pasos. De repente el pasadizo giraba y luego volvía a girar y, con una brusquedad confusa, se encontró en una cueva más pequeña, de techo bajo, de no más de seis pies de altura. También estaba a oscuras y casi helada y el aire apestaba, era un hedor a putrefacción.
Levantó la linterna y con la otra mano se apoyó.
La superficie que tocaba era curiosa, fría y blanda. También le dio la sensación de que parecía una piel de animal húmeda. Retiró la mano inmediatamente y acercó la linterna.
Sintió náuseas y tuvo que hacer un gran esfuerzo para no gritar de asco.
Había puesto la mano en una cabeza. Una cabeza cortada colocada en un estante de piedra en el muro de la cueva. Era la cabeza de una mujer, con el cabello largo y castaño aplastado por la humedad. Al lado había la cabeza de otra mujer. Una de ellas estaba en estado de descomposición, con la carne blanca y podrida. La peste era insoportable.
Fidelma no necesitó ser vidente para saber que aquéllas eran las cabezas de sor Almu y sor Síomha. Los rasgos de sor Síomha se reconocían fácilmente.
Fidelma sintió que una mano le tocaba el hombro y esta vez el miedo se transformó en un terrible gemido. Casi se le cae la linterna de la mano. Se giró y vio a Eadulf que la miraba perplejo.
– ¡Maldita sea…! -soltó con vehemencia, antes de suspirar aliviada.
Eadulf parpadeó, no estaba acostumbrado a oír una maldición en los labios de la religiosa irlandesa.
– Lo siento, pensaba que os habíais dado cuenta de que os iba siguiendo.
Se detuvo cuando sus ojos se posaron en el horripilante descubrimiento bajo la luz vacilante de la linterna de Fidelma. Tragó saliva.
– ¿Son…?
Fidelma todavía intentaba recomponerse.
– Sí. Una fue sin duda sor Síomha. La otra supongo que fue sor Almu.
– No lo entiendo. ¿Por qué han colocado aquí sus cabezas?
– Hay muchas cosas confusas en este momento -respondió Fidelma-. Exploremos un poco más.
Fidelma, con la cabeza gacha, avanzó un poco hacia el interior de la cueva sosteniendo delante la linterna. De repente la mano de Eadulf la agarró por la muñeca e hizo que se detuviera. Fidelma se sobresaltó.
– ¡Un paso más y hubierais caído dentro! -explicó Eadulf mientras la miraba asustado.
Fidelma miró a sus pies.
Delante de ella había una gran zona oscura. La lámpara parecía que se reflejara en un espejo. Se dio cuenta de que era agua. La mayor parte de la cueva era una estanque subterráneo. Y flotando en el agua había lo que parecía que eran dos toneles vacíos. De vez en cuando había una onda y los barriles se acercaban peligrosamente el uno al otro. Si se tocaban, reflexionó Fidelma, producirían aquel sonido hueco. Esto sin duda retumbaría, pues la cueva hacía de caja de resonancia.
Pero aparte del estanque y los barriles, no había nada más en la cueva. Al parecer el estanque se alimentaba de la bahía a través de algún conducto subterráneo, lo que explicaba las ondas que surgían de vez en cuando sobre la superficie. Pero la mayor parte del agua parecía estancada, así que supuso que el estanque no era totalmente fruto de las mareas. Sin embargo, la sorprendía el vacío de la cueva, pues ella esperaba encontrar más, mucho más, que simplemente un estanque desolado y unos barriles vacíos. Vio que entre las rocas y salientes que constituían el suelo de la cueva, la tierra era de un lodo rojizo. Acercó la linterna a las paredes rocosas y observó unos trazos.
– ¿Qué es esto? -preguntó Eadulf-. Iluminad por aquí.
Señalaba algo justo en el borde del círculo de luz que emitía la lámpara, algo en la pared de la cueva a la altura de los ojos. Fidelma se acercó.
Las señales sobre la pared se parecían a las que había al pie de las escaleras, sobre el arco, en el interior de la cueva del almacén.
– «El sabueso de Dedel» -dijo Fidelma en voz baja.
Eadulf mostró su desaprobación.
– ¿Un sabueso? A mí me parece más bien una vaca -objetó.
– Dedelchú -dijo Fidelma, casi para sí-. El signo del sabueso de Dedel. Un sacerdote pagano…
De repente Eadulf soltó un gemido de dolor.
Fidelma apenas tuvo tiempo de girarse; el monje sajón se desplomó contra ella y la empujó tambaleándose hacia la pared. Por un momento Fidelma pensó que iba a dejar ir la valiosa linterna, pero consiguió mantener el equilibrio. No sabía lo que le había sucedido a Eadulf y su primer pensamiento fue inclinarse para ver qué le había hecho caer. Por un momento, la desconcertó ver sangre en la cabeza. Entonces algo la hizo mirar hacia arriba.
Unos pasos más allá, justo en el interior de los pálidos rayos de la linterna, había una figura. La luz centelleaba con maldad en la hoja desnuda de una espada que sostenía amenazadora en su mano. Fidelma sintió un escalofrío que le recorría el cuerpo.
– ¡Así que sois vos, Torcán! -exclamó controlando la voz, deseando que no se percibiera el temor en su tono.
El joven príncipe de los Uí Fidgenti no mostraba expresión alguna en el rostro.
– He venido a… -empezó a decir, con la espada levantada.
Luego todo se le hizo borroso.
Levantó la hoja en aquel espacio reducido al nivel de su garganta. Torcán, el hijo de Eoganán de los Uí Fidgenti, la había retirado para coger fuerza y… Entonces se detuvo y pareció sorprendido. Se tambaleó unos pasos. Se le abrió la boca y algo oscuro empezó a chorrear por una comisura. Se quedó bamboleándose, con una expresión extraña, casi cómica. La espada se le cayó de la mano, y resonó contra el suelo rocoso de la cueva. Torcán se fue desplomando lentamente, tan lentamente, que primero cayó de rodillas y luego de bruces.
Fue entonces cuando Fidelma vio una segunda sombra detrás. Agarraba con tanta fuerza la linterna que hubiera sido imposible arrancársela en aquel momento. La sombra avanzó, llevaba una espada en una mano. La luz iluminó las manchas de sangre de Torcán en la hoja.
Tras un silencio, Fidelma oyó que Eadulf empezaba a gemir. El monje sajón se puso de rodillas y sacudió la cabeza.
– Alguien me ha golpeado -se quejó.
– Eso es bien obvio -murmuró Fidelma con amable ironía. Sus ojos no dejaban de mirar al recién llegado.
Adnár de Dún Boí dio un paso más adentrándose en el círculo de luz.
– ¿Estáis malherida? -preguntó, envainando su espada.
Eadulf, recobrado el conocimiento, consiguió ponerse en pie. Todavía tenía sangre en la cabeza, pero sacó fuerzas de donde pudo. Bajó la vista hacia el cuerpo de Torcán y abrió los ojos sorprendido cuando vio los rasgos del joven. Empezó a abrir la boca para decir algo, pero Fidelma le tiró del brazo para que callara.
– Yo no estoy herida, pero mi compañero necesita ayuda -respondió Fidelma.
Se inclinó para examinar el cuerpo de Torcán, pero no había que mirarlo mucho para darse cuenta de que el golpe de espada de Adnár había resultado mortal. Fidelma alzó la vista y miró al jefe de Dún Boí.
– Parece que me habéis salvado la vida, Adnár.
Adnár se mostró preocupado al mirar al hijo muerto del príncipe de los Uí Fidgenti.
– No era mi intención matarle -confesó-. Deseaba obtener alguna información más de Torcán.
– ¿Información?
– Me acabo de enterar de graves noticias, Fidelma. -Adnár se detuvo y lanzó una mirada rápida al alto monje sajón-. Sin duda éste es el hermano Eadulf. Estáis herido, hermano. Tal vez sería mejor que saliéramos de este lugar insalubre y que os curen la herida.
Fidelma examinó la cabeza de Eadulf a la luz de la linterna.
– Una herida superficial -fue su veredicto-. Sin embargo, hay que vendarla. Creo que Torcán os ha golpeado con una roca y no con su espada. Venid, hay que limpiarla inmediatamente. Conducidnos hasta el interior de la otra cueva, Adnár.
El jefe se escabulló por la retorcida abertura, seguido por Eadulf y luego por Fidelma.
En el subterraneus de la abadía, donde o Torcán o Adnár habían dejado una segunda linterna, Fidelma rogó a Eadulf que se sentara en una de las cajas de madera mientras ella cogía un trozo de tela y le indicaba a Adnár que le acercara una de las jarras amontonadas en un lateral de la cueva, cuyos olores anunciaban que contenían cuirm. Empapó la tela en el líquido y empezó a aplicarlo en la herida de Eadulf.
– ¿Cuál es esa noticia grave de la que os habéis enterado, Adnár? -preguntó mientras iba trabajando, sin hacer caso de los suaves quejidos de protesta de Eadulf debidos al contacto de la herida con el alcohol.
– Tenéis que enviar un mensaje a vuestro hermano Colgú. Está en peligro. El padre de Torcán, Eoganán de los Uí Fidgenti, está organizando una insurrección contra vuestro hermano. Torcán formaba parte de la conspiración, pues le oí hablar de ello. Yo creo que Olcán también está implicado, pues su padre, Gulban Ojos de Lince, también era un conspirador. Su recompensa sería que Eoganán lo convertiría en jefe de los Loígde. He ordenado que se vigile a Olcán. He seguido a Torcán hasta aquí, creyendo que venía a encontrarse con otros conspiradores. Entonces vi que estaba a punto de golpearos y yo le ataqué primero. Mi única intención era herirlo, para que pudiera explicarnos más de esa conspiración.
La sorpresa de Fidelma no era fingida. Estaba segura de que Adnár formaba parte de la conspiración de los Uí Fidgenti. La declaración tan dramática de Adnár anuló sus sospechas.
– Gulban es vuestro jefe, Adnár -señaló Fidelma-. Sin duda le debéis primero lealtad a él.
– No cuando conspira contra los Loígde y mi rey legítimo. ¿Por qué razón -preguntó de repente frunciendo el ceño- desaprobáis mi lealtad a los Loígde y a Cashel?
Fidelma sacudió la cabeza en señal de negación.
Adnár continuó hablando:
– No entiendo qué quería conseguir Torcán matándoos. Hubiera sido mejor para él y para sus compañeros en la conspiración tomaros como rehén en caso de que hubiera sido necesaria alguna negociación si el ataque a Cashel fracasaba.
– Hay más cosas -comentó Fidelma con calma-. En aquella cueva de allá están las cabezas de sor Almu, que escapó de las minas de cobre de Gulban, y que, creo yo, intentaba advertir a la abadía de la rebelión. Hay otra cabeza, la de sor Síomha.
Adnár la miró sorprendido.
– No lo entiendo. ¿Queréis decir que Torcán también las mató? Pero, ¿por qué? ¿Tal vez para que no revelaran su conspiración?
Fidelma había acabado de limpiar la herida de Eadulf. Era una simple abrasión y confirmaba lo que ella había supuesto, que había sido hecha con una piedra. Torcán debió de lanzarla o golpearle en un lado de la cabeza.
– Si lo que decís es cierto, como magistrado que sois, deberé ser testigo de ese hallazgo.
Como ella no se opuso, Adnár desapareció por la abertura hacia el interior de la siguiente cueva.
– Es mejor que me digáis qué está sucediendo -gruñó Eadulf, aguantándose la cabeza con una mano.
– Lo que sucede -susurró Fidelma- es que la neblina de la confusión se está empezando a despejar.
– Para mí no -suspiró Eadulf perplejo-. Pero el chico que acaban de matar fue nuestro secuestrador en las minas de cobre.
– Ah, ya sabía que me lo ibais a revelar -dijo Fidelma- Pero por ahora no digáis nada.
– ¿Entonces, quién es ese hombre?
Fidelma se ablandó un poco y se lo explicó. Adnár ya había regresado entonces, con expresión ceñuda.
– Las he visto, hermana. Es una mala cosa. Como dálaigh, tenéis más jurisdicción que yo. ¿Qué pensáis hacer respecto a este asunto?
Fidelma no respondió directamente. En lugar de eso, ayudó a Eadulf a levantarse.
– Primero, tenéis que ayudarme a llevar a Eadulf al hostal de huéspedes -respondió-. Le han dado un golpe. Creo que le tienen que aplicar alguna hierba en la herida y después ponerse a descansar un poco. Luego, Adnár, hablaremos.
Más tarde aquella mañana, Fidelma y Eadulf regresaron a la cueva con un grupito. La abadesa Draigen, que no hizo caso a su hermano con estudiada frialdad, fue junto con sor Brónach. Cada una, por turno, identificó los horribles restos de sor Almu y sor Síomha. Dos hermanas colocaron los restos en un saco y se los llevaron bajo las órdenes de sor Brónach, para enterrarlos con los otros restos.
Draigen miraba con desprecio el cuerpo de Torcán, que todavía estaba tal como había caído.
– Tal vez vuestro compañero -dijo la abadesa señalando hacia Eadulf, que ya estaba mucho más recuperado- podría ayudar a Adnár a retirar este cadáver. No hay sitio para él en los terrenos de la abadía.
– Por supuesto, madre abadesa -admitió Eadulf dispuesto, sin captar la animadversión latente en el tono de aquélla.
Pero Fidelma retuvo un momento a Eadulf. Frunció el ceño mientras se inclinaba una vez más sobre el cadáver y pasaba su mano por donde su ojo observador había percibido un bulto bajo el jubón del muerto.
– Curioso -murmuró Fidelma, adelantándose y extrayendo unas hojas de pergamino.
La luz de la linterna dejó ver que estaban manchadas de barro rojizo.
– ¿Bien? -inquirió la abadesa Draigen, mostrándose expectante.
Fidelma dobló las páginas en silencio y se las metió en la crumena. Luego sonrió a la abadesa.
– Ahora se puede retirar el cuerpo. Pero quizá sería mejor que Adnár enviara a alguno de los criados de Torcán para hacerse cargo de él. Ese trabajo no es muy adecuado para un bó-aire y un hermano de la fe.
La abadesa resopló molesta y respondió.
– Como queráis, mientras lo retiréis.
Entonces se fue sin decir palabra. Adnár esperó a que se hubiera ido y luego se encogió de hombros.
– Haré lo que habéis dicho, sor Fidelma, y enviaré a los criados de Torcán para que recuperen el cadáver.
Como Fidelma no añadió nada, él también siguió a su hermana fuera del subterraneus.
Más tarde, cuando Fidelma estaba sentada en su celda del hostal de huéspedes frente a Eadulf, aplanó bien las hojas de pergamino que había recuperado del cuerpo de Torcán.
– ¿Qué es? -preguntó el monje sajón acercándose-. A la abadesa no le gustó que no le dijerais nada al respecto.
Fidelma las había identificado inmediatamente cuando las había sacado del cadáver de Torcán.
Eran las páginas que faltaban del libro Teagasg Rí, las Instrucciones del Rey. Las páginas que faltaban del apéndice biográfico de las instrucciones filosóficas de Cormac Mac Art. Les echó una ojeada rápida. Sí, tal como había sospechado, estaba la historia de Cormac y del ternero de oro. La historia continuaba hablando del sacerdote del ternero de oro y de cómo se suponía que había matado a Cormac, haciendo que se le clavaran tres espinas de salmón en la garganta.
– «Después de esta infamia -siguió leyendo en voz alta-, el impío sacerdote se retiró, llevándose con él el fabuloso ídolo que valía el precio de honor de todos los reyes de los cinco reinos de Éireann junto con el propio Rey Supremo. El sacerdote regresó a su país en el otro extremo del reino, al lugar de los Tres Salmones, y escondió el ternero de oro en las primitivas cuevas esperando el momento en que la nueva fe fuera derrotada. Y durante generaciones, cada sacerdote del ternero de oro, que esperaba el día de la expiación, tomó el nombre de Dedelchú.»
Eadulf frunció el ceño.
– ¿El sabueso de Dedel? Eso ya lo mencionasteis antes.
Fidelma sonrió.
– El sabueso del ternero. Lo busqué en el Glosario de Longarad. «Dedel» es una palabra antigua, apenas utilizada hoy en día, que significa específicamente un ternero de una vaca.
– Ah, ¿no os dije yo que esos dibujos eran más un ternero que un sabueso? -observó Eadulf alegremente.
Fidelma contuvo un suspiro.
Al día siguiente el sonido de una trompeta proveniente de la fortaleza de Adnár hizo que Fidelma saliera del hostal de los huéspedes y mirara hacia el otro lado de la bahía. Dos barcos entraban en el puerto. No le costó reconocer el barc de Ross. La otra elegante nave que la acompañaba, tras su estela, era sin duda un barco de guerra, en el que ondeaban los colores de los reyes de Cashel. Fidelma dejó ir un suspiro de alivio. La espera había terminado y, por primera vez desde que Ross había partido, ya no se sentía amenazada.
Capítulo XVIII
Habían descendido hasta el muelle para recibir a los recién llegados. Fidelma y Eadulf, la abadesa Draigen y sor Lerben, a quien Draigen había confirmado en su puesto de rechtaire de la abadía a pesar del consejo de Fidelma. Se quedaron observando el bote procedente del barc de Ross mientras era amarrado al embarcadero.
Ross se acercó acompañado de un hombre alto, de cabello plateado y aspecto imponente. Este anciano todavía era guapo y de aspecto enérgico a pesar de los años que aparentaba. Llevaba una cadena de oro, propia de su cargo, encima de la capa. Si su aspecto físico no lo distinguía bastante, la cadena proclamaba que se trataba de un hombre de posición.
Ross sonrió aliviado cuando vio a Fidelma entre el grupo que los recibía. Primero la saludó a ella, olvidándose del protocolo y sin hacer caso a la abadesa Draigen.
– Gracias a Dios que estáis a salvo y bien, hermana. He pasado varias noches sin dormir desde que os dejé -dijo sonriendo para saludar al hermano Eadulf.
Fidelma le devolvió el saludo.
– Estamos bien y a salvo, Ross -contestó Fidelma.
– Deo adjuvante! -murmuró el anciano-. Deo adjuvante! Vuestro hermano nunca me hubiera perdonado si os hubiera pasado algo.
Ross contestó la pregunta que adivinó en los ojos de Fidelma.
– Es Beccan, jefe brehon y juez del clan Loígde.
El anciano brehon tendió ambas manos hacia Fidelma con expresión grave, pero había humor en sus ojos.
– ¡Sor Fidelma! He oído hablar mucho de vos. Me han pedido que asista en lugar de Bran Finn, jefe del clan Loígde, para juzgar quién es culpable y de qué crímenes en relación con esta traición.
Fidelma saludó al brehon. Había supuesto que Bran Finn enviaría a su principal oficial legal para presidir el juicio. Presentó a Eadulf.
Beccan era solemne.
– Si no hubiera otro crimen, hermano, aparte de reteneros en cautividad, este asunto ya sería grave. La violación de las leyes de la hospitalidad con los forasteros de nuestro reino nos concierne a todos, desde al Rey Supremo hasta al más humilde. Por ello os pido perdón y os prometo que se os compensará.
– La única compensación que requiero -contestó Eadulf, con la misma solemnidad- es ver que se hace justicia y que la verdad prevalece.
– Bien dicho, sajón -contestó Beccan, algo sorprendido por la fluidez con que Eadulf hablaba su idioma-. Lo que decís proclama que habéis estudiado en nuestras escuelas. Habláis muy bien nuestra lengua.
– Estuve varios años estudiando en Durrow y en Tuam Brecain -explicó Eadulf.
La abadesa Draigen intervino, ofendida, porque no le habían hecho caso. En circunstancias normales, el protocolo exigía que ella tenía que haber sido la primera en saludar al brehon.
– Me alegro de que hayáis venido, Beccan. Hay mucho que aclarar aquí. Desgraciadamente, esta joven dálaigh enviada por Brocc no parece capaz de resolver estos misterios.
Beccan alzó las cejas interrogante.
– Ésta es la abadesa de la comunidad -la presentó Fidelma- y ésta su rechtaire.
El brehon las saludó con gravedad, sin hacer caso del disgusto que mostraba la cara de Draigen.
– Venid, abadesa, caminad conmigo. Traed a vuestra joven administradora y discutiremos lo que hay que hacer.
Inclinó la cabeza con una media sonrisa dirigida a Fidelma y haciendo pasar a la abadesa y a su acompañante.
– Es un hombre astuto -observó Ross-. Sabe que necesitamos tiempo para hablar sin que Draigen nos oiga -hizo una pausa y meneó la cabeza-. De verdad que temía por vuestra vida, Fidelma. Pensaba que os podríais ver envuelta en la insurrección.
– ¿Qué noticias hay de eso? ¿Qué ha sucedido? -preguntó Fidelma con ansiedad.
– Me fui de aquí hacia Ros Ailithir con sor Comnat. Estábamos a sólo medio día de navegación de aquí cuando, con gran fortuna, encontramos un barco de guerra leal de los Loígde. El capitán, a quien yo conocía, decidió él mismo navegar directamente a las minas de cobre de Gulban. Nosotros continuamos hasta Ros Ailithir y buscamos al abad Brocc y Bran Finn, quien inmediatamente reunió a su clan y envió unos mensajeros a vuestro hermano en Cashel. Bran me puso un barco de guerra de escolta y, junto con el brehon, navegamos de regreso aquí lo más rápido que pudimos. Sor Comnat también ha insistido en regresar.
– ¿Ha habido algún ataque contra Cashel? -preguntó Eadulf, sabedor de lo ansiosa que estaba Fidelma con respecto a la suerte de su hermano.
– No lo sabemos -respondió Ross-. Beccan ha recibido instrucciones de recluir a Adnár y a cualquiera que pueda apoyar a Gulban. Protegerá la abadía hasta que sepa algo más de Bran Finn. Tan pronto como tengamos noticias de Cashel, Beccan juzgará el asunto de las muertes de la abadía.
Fidelma se quedó un momento pensativa.
– Eso me va bien, Ross -admitió Fidelma-. De hecho, la demora es una ayuda, pues hay algunos puntos que quisiera aclarar antes de presentar mi caso. ¿Pero estamos aquí seguros de los hombres de Gulban?
Ross señaló en silencio el barco de guerra de Cashel en la bahía.
– Hay bastante garantía -gruñó Eadulf. Luego entornó los ojos-. Y aquí viene el jefe local, Adnár, para presentarse al brehon.
Un bote salía del embarcadero de Dún Boí y atravesaba las aguas. En la popa se veía sentada la figura con cabello negro de Adnár.
– Creo que me gustaría subir a vuestro barc y hablar con sor Comnat -dijo Fidelma, que en realidad no tenía muchas ganas de volver a enfrentarse a Adnár en aquel momento.
Ross ayudó inmediatamente a Fidelma a subir a su bote, seguida de Eadulf, y consiguieron partir antes de que la barca de Adnár llegara al muelle.
Encontraron a sor Comnat en el camarote del barc de Ross. Aunque su rostro todavía se veía tenso, parecía encontrarse en un estado de salud mucho mejor que cuando Fidelma la había visto por última vez.
– ¿Va todo bien? -preguntó sor Comnat casi inmediatamente, cuando Fidelma y Eadulf entraron en el camarote.
– Al parecer eso no lo sabremos hasta dentro de uno o dos días, hermana -respondió Fidelma-. Sin embargo, Torcán de los Uí Fidgenti se puede añadir a la lista de muertes de la abadía.
– ¿El hijo de Eoganán de los Uí Fidgenti? ¿Ha estado en la abadía? -preguntó la anciana alarmada.
Fidelma se sentó en un lado de la litera y le hizo un gesto a sor Comnat para que volviera a sentarse.
– ¿Mencionasteis que lo visteis entrenando a los hombres de Gulban cuando os capturaron con sor Almu?
– Sí.
– El hermano Eadulf lo ha identificado como el joven jefe que estaba al cargo de las minas.
– Sí. Estaba en las minas de cobre.
– Decidme, sor Comnat, vos que sois buena estudiosa, ¿conocéis el significado de la palabra «Torcán»?
Sor Comnat estaba perpleja.
– ¿Qué tiene eso que ver?
– Disculpadme.
– Bueno, dejadme ver… Derivaría de torcc, que significa jabalí.
– Me explicasteis que sor Almu os había dicho algo antes de escapar y que vos no entendisteis, ¿no es así?
– Sí. Dijo… -Su voz se fue apagando al darse cuenta de la conexión-. Quizá no entendí bien el comentario. Almu dijo algo respecto a un jabalí, o eso creí yo… ¿Queréis decir que fue Torcán el que ayudó a escapar a Almu y luego la mató? ¿Pero por qué? No tiene sentido.
– Dijisteis que sor Almu era amiga de Síomha, ¿no es así?
Sor Comnat asintió con la cabeza.
– Eran muy buenas amigas.
– Si Almu hubiera conseguido llegar a la abadía a salvo, hubiera ido en busca de Síomha, tal vez, antes incluso de hablar, digamos, con la abadesa Draigen, ¿no es así?
– Tal vez.
– Permitidme que regrese al día en que el viejo mendigo vino a venderos una copia de la obra del Rey Supremo Cormac, Teagasg Rí. ¿Lo recordáis?
Sor Comnat estaba desconcertada. Le hubiera gustado preguntar por qué Fidelma saltaba de un tema a otro, pero percibió un resplandor en los ojos de la joven.
– Sí -respondió-. Fue la semana anterior a que sor Almu y yo nos fuéramos hacia Ard Fhearta.
– ¿El mendigo fue directamente a la biblioteca?
– No. Se reunió con la abadesa y le dio el libro a ella. La abadesa entonces me mandó llamar y me preguntó si valía la pena comprarlo. La abadesa tiene muchas dotes pero el oficio de bibliotecario y el conocimiento de los libros no es lo suyo. Yo vi que era una buena copia.
– ¿No había páginas cortadas o dañadas en esa copia?
– No. Estaba en excelentes condiciones para ser un libro tan antiguo. Tenía un valor adicional. Al final había añadida una breve biografía del Rey Supremo. Así que yo estuve de acuerdo en que la abadía lo comprara o lo trocara por comida con el anciano.
– Entiendo. ¿Se quedó la abadesa con el libro?
– No, me hice cargo yo de él y lo traje directamente a la biblioteca. Pedí a sor Almu que lo examinara y lo catalogara.
– ¿Sor Almu era competente a pesar de que fuera tan joven?
– Muy competente. Escribía muy bien y sabía griego, latín y hebreo.
– ¿Sabía ogham y la lengua de los Féine?
– Por supuesto. Se la había enseñado yo misma. Tenía una mente despierta. No se dedicaba mucho a la propagación de la fe, pero tenía una actitud muy entusiasta respecto a los libros y le gustaban mucho las crónicas antiguas.
– ¿Así que sor Almu examinó el libro?
– Así es.
– ¿Si hubiera encontrado algo de importancia en ese libro, a quién se lo hubiera comentado?
Sor Comnat frunció ligeramente el ceño.
– Yo soy la bibliotecaria.
– Pero -Fidelma eligió con cuidado las palabras-, y al decir esto no os quisiera molestar, ¿pudiera ser que, como amiga, se lo confiara a sor Síomha?
– Es posible. No entiendo por qué habría de hacerlo.
Fidelma se levantó de repente y sonrió.
– No os preocupéis, sor Comnat. Creo que empiezo a entenderlo todo ahora.
Fuera, en la cubierta, Fidelma preguntó a Ross si uno de sus marineros podía llevarlos remando directamente a la fortaleza de Adnár. Mientras iban de camino, Eadulf confesó su total perplejidad a pesar de que Fidelma había comentado todos los acontecimientos sucedidos desde que ella había llegado a la abadía de El Salmón de los Tres Pozos. Eadulf ya conocía la expresión vacía de Fidelma. Conocía el significado de aquellos rasgos tranquilos. Cuanto más cerca estaba Fidelma de su presa, más reacia era a revelar lo que tenía en su mente.
Pero le puso una mano en el hombro para tranquilizarlo.
– No podremos presentarnos en la vista judicial hasta que Beccan esté preparado -dijo-. Tenéis mucho tiempo para llegar a entenderlo todo.
– ¿Queréis decir que Almu y Síomha compartían algún secreto que Torcán buscaba? ¿Un secreto por el que las mató y nos hubiera matado?
– Tenéis una mente rápida, Eadulf -dijo Fidelma esbozando una sonrisa.
El bote ya había llegado al muelle de la fortaleza de Adnár. Un guerrero impedía la entrada al fuerte.
– Adnár se encuentra en la abadía, hermana. No está aquí.
– No deseo ver a Adnár. Sino a Olcán.
– Olcán es un prisionero. No tengo autoridad para permitiros verlo.
Fidelma frunció el ceño.
– Soy dálaigh de los tribunales. Aceptaréis mi autoridad.
El guerrero dudó y luego, al ver el ceño fruncido de la joven, decidió batirse en retirada.
– Por aquí, hermana -murmuró.
Olcán estaba encerrado en una celda en el sótano de la fortaleza. Estaba desaliñado y rabioso.
– ¡Hermana! ¿Qué está sucediendo? -preguntó, levantándose de golpe de un jergón de paja-. ¿Por qué me retienen en cautividad?
Fidelma esperó a que el soldado se hubiera retirado de la celda y hubiera cerrado la puerta; luego contestó al joven.
– ¿No os lo ha dicho Adnár?
El hijo de Gulban miró a Fidelma y luego a Eadulf y tendió las manos en señal de impotencia.
– Me acusa de conspiración.
– Vuestro padre Gulban ha conspirado con los Uí Fidgenti para derrocar a Colgú.
– ¿Mi padre? -preguntó Olcán con amargura-. Mi padre no me confía sus planes. ¿Acaso soy culpable de ser hijo de mi padre?
– No por esa razón, pero Adnár afirma que estáis involucrado en esta conspiración con Torcán. ¿Negáis saber algo de este complot? ¿Aunque vuestro amigo Torcán estuviera implicado en él?
El rostro de Olcán sólo mostraba rabia.
– Torcán era un huésped de mi padre. Fue por deseo de mi padre que lo acompañé a cazar y a pescar. Me pidió que le hiciera compañía y que fuera atento con él.
– ¿Por qué vinisteis a la abadía el otro día y me interrogasteis y luego fuisteis a ver a Odar en el barco galo y lo interrogasteis?
– Porque Torcán me pidió que lo hiciera.
La respuesta sorprendió a Fidelma.
– ¿Obedecéis a Torcán sin exigirle una explicación, como si fuerais un chico de los recados?
– No, no fue así. Torcán dijo que sospechaba que vos y Ross estabais tramando algo… Creía que habíais interferido en el derecho de Adnár con respecto al barco galo.
– ¿Y vos lo creísteis?
– Yo sabía que estaba pasando algo extraño en este lugar. Yo sabía que vos y Ross teníais algo que ver.
– ¿Queréis decir que no oísteis nada de la insurrección hasta que Adnár os encarceló?
– Desde luego. Yo estaba dormido en mi cama, ayer por la mañana, cuando Adnár y sus hombres me despertaron y me trajeron aquí. Luego vino él más tarde y me dijo que había matado a Torcán. Me dijo que mi padre, Torcán y Eoganán de los Uí Fidgenti estaban involucrados en un complot contra Cashel. Por el santo Cristo, hermana, a mí no me interesa el poder ni los príncipes. Yo no sabía nada.
Fidelma meneó la cabeza, maravillada.
– Vuestra historia es tan poco convincente, Olcán, que sólo puede ser verdad. Un conspirador, sin duda, un asesino, urdiría un cuento más elaborado.
Eadulf miró a Fidelma sorprendido. Él pensaba precisamente que la historia de Olcán lo hacía culpable.
– Fidelma -interrumpió-, sor Comnat nos ha dicho que la capital de Gulban era un campamento militar donde Torcán entrenaba a los hombres de Gulban. ¿Cómo puede ser que Olcán no tuviera conocimiento de ello?
– Hace meses que no veo a mi padre. No nos llevamos muy bien. Eso ya os lo he explicado.
– ¿Cuánto hace que sois huésped de Adnár? -preguntó Fidelma.
– Llegué aquí dos días antes que vos. Creo que ya os lo mencioné anteriormente.
– ¿Así que no estabais aquí cuando se encontró el cadáver sin cabeza en la abadía?
– No. Ya os lo dije.
– ¿Dónde estabais antes?
– Estuve de huésped del jefe del clan de Duibhne.
– ¿Cuánto tiempo?
– Durante tres meses.
– Sólo tenemos que enviar a alguien al jefe de los Duibhne para verificarlo.
– Hacedlo sin duda. No tengo nada que ocultar.
– ¿Cuándo regresasteis a Beara?
– Unos días antes de venir aquí. Me vine más o menos directo hacia aquí, sabiendo que la bienvenida que me ofrecería Adnár sería mejor que cualquiera que me dispensara mi padre. Ya ha adoptado a un primo mío como tánaiste, su heredero elegido. Yo no tengo ambiciones entre el clan de mi padre.
– ¿Entonces cómo pudo Gulban pediros que hicierais de huésped de Torcán? -preguntó Eadulf.
– Fue la mañana siguiente a la llegada de Fidelma aquí. Llegó Torcán con un mensaje escrito de mi padre, en el que me pedía que lo acompañara mientras cazaba en la zona. Mi padre sabía que mis preferencias están puestas más en la caza que en otras persecuciones. Es probable que todavía tenga el mensaje en mi equipaje.
– ¿Y no habéis oído hablar o conocido rumores de conspiración o insurrección?
– ¡Nada, os lo juro!
– ¿Cómo se enteró Adnár del complot contra Cashel? -insistió Eadulf.
– Supongo que se lo oyó a Torcán o a uno de sus hombres. No lo sé.
– Pero, él dijo… -empezó a decir Eadulf.
Se oyó un ruido en la puerta de la celda y el hermano Febal apareció en la entrada. Sus rasgos agradables denotaban ira.
– ¿Qué significa esto? ¿Qué derecho tenéis a estar aquí, hermana? -exigió al reconocer a Fidelma-. Este joven es prisionero de Adnár. Está acusado de conspirar contra Cashel.
– Tengo derecho a interrogarlo por mi rango y autoridad -replicó Fidelma con calma-. Deberíais saberlo, Febal.
– No puedo permitirlo sin la aprobación de Adnár.
– No tenéis que hacerlo. -Fidelma lanzó una mirada pensativa a Olcán-. He terminado con vos, Olcán. Pronto se verá este asunto ante el jefe brehon de los Loígde. Hasta entonces tendréis que soportar este nuevo hospedaje.
– ¡Pero soy inocente! -protestó Olcán.
– Entonces considerad esta desgracia como una prueba -dijo Fidelma sonriendo-. Séneca, en De Providentia, nos advirtió: Ignis aurum probat, miseria fortes viros. El fuego prueba el oro; la adversidad, a los hombres fuertes. Probad que sois fuerte.
Abandonó la celda seguida de Eadulf.
El hermano Febal salió tras ellos e hizo una señal al guardia para que cerrara la puerta.
– Tendré que informar de esto a Adnár.
– Todo el mundo en esta fortaleza es ahora responsable ante el barco de guerra de los Loígde, anclado en la bahía, y ante Beccan, el jefe juez de las Loígde, que actúa en representación de Bran Finn, vuestro jefe. Así que no es Adnár quien tiene que aprobar y desaprobar. En la vista descubriremos la verdad de estas tragedias.
El hermano Febal la miró con resentimiento.
– Nadie desea más que yo que llegue ese momento. Todo lo que he dicho respecto a Draigen saldrá a la luz.
Antes de que pudiera decir nada más, Fidelma había acompañado a Eadulf en dirección al pequeño embarcadero situado en el exterior de la fortaleza. Sorprendió a Eadulf cuando le dijo al barquero que los llevara otra vez al mercante galo y una vez allí pidió a Odar que fuera con ellos.
– Quiero que me llevéis a ver a ese granjero que os proporcionó los caballos -le dijo.
– ¿Barr?
– Sí, ése es el hombre. ¿Está lejos de aquí?
– Un trecho a pie por las montañas, pero se recorre fácilmente si no nos paramos -respondió el marinero.
Barr era un hombre pequeño y corpulento con una barba castaña frondosa y daba la impresión de que no se lavaba nunca. Su ropa estaba tan sucia como su cara. Estaba cavando un pedazo de tierra cuando llegaron.
Los miró con sus ojitos oscuros en la cara redonda, y Fidelma pensó entonces que un cerdo resultaría más bello que él.
– Odar -saludó el granjero con voz áspera-, si venís para negociar otra vez los caballos, los he vendido. El cuirm es un consuelo mejor que los caballos en este frío invierno.
– No hemos venido por lo caballos, Barr -afirmó Fidelma.
El hombre esperó con mirada interrogante.
– ¿Habéis encontrado ya a vuestra hija?
El hombre soltó una risotada.
– Yo no tengo hija. Qué…
Abrió bien los ojos y se ruborizó por completo, con aspecto culpable. Desde luego, Barr no era un buen mentiroso.
– ¿Por qué dijisteis a la abadesa que vuestra hija había desaparecido?
Barr estaba confundido.
– ¿Os dijeron que fuerais a la abadía, no?
– No había nada malo en ello -protestó el granjero-. El joven me pidió que fuera a ver un cadáver, haciendo ver que mi hija había desaparecido y que yo quería identificarla.
– Por supuesto. ¿Os ofreció dinero?
– El suficiente para comprar tres buenos caballos. -El granjero hizo una mueca-. Veis, hice negocio con él, ansiaba que le hiciera el favor.
– ¿Y exactamente qué se suponía que teníais que hacer?
– Simplemente mirar el cadáver, muy detenidamente, y presentarle al joven una descripción.
– ¿Una descripción? -insistió Fidelma-. ¿Y eso es todo?
– Sí. Fue un dinero fácil.
– Conseguido mintiendo a la abadesa y a su comunidad -indicó Fidelma-. ¿Habíais visto a ese joven anteriormente?
– No. Sólo cuando se quedó una noche esperando a la mujer.
– ¿Se quedó una noche? ¿Esperando a qué mujer?
– Se suponía que tenía que encontrarse con una mujer en mi granja. Ella no apareció. A la mañana siguiente se fue, pero regresó al día siguiente y entonces hicimos el negocio.
– ¿Podéis describirlo?
– Tranquilo. Tenía criados. Oí a uno de ellos que lo llamaba por su nombre. Era lord Torcán.
Dos días después, justo cuando las integrantes de la comunidad de la abadía de El Salmón de los Tres Pozos salían del refectorio después de la primera comida del día, llegó otro barco de guerra a la bahía y se colocó junto al barc de Ross, el mercante galo y el barco de guerra de los Loígde. También llevaba las banderas de los Loígde y de Cashel ondeando en los mástiles.
Fidelma y Eadulf siguieron de cerca a la abadesa Draigen, a Beccan y a Ross; todos descendieron hasta el muelle y contemplaron que partía una barquita del barco recién llegado. Vieron a un joven marinero muy musculoso que cogía los remos, mientras un religioso envuelto en una capa se sentaba junto a un delgado guerrero en la popa. Cuando el bote alcanzó el embarcadero, el ágil guerrero saltó a tierra el primero mientras que al religioso le ayudó a bajar el marinero.
El guerrero se acercó a Beccan, a quien claramente reconoció, y lo saludó.
– Éste es Máil de los Loígde -lo presentó Beccan.
Pero se quedó indeciso mientras el compañero del guerrero, un joven con cara de querubín vestido como hermano de la fe, llegó y saludó a todos con un gesto general. El joven monje tenía un aspecto agradable. A pesar de sus mejillas coloradas y rasgos suaves infantiles, había algo en él que le proporcionaba un aura de mando.
– Soy el hermano Cillín de Mullach -anunció.
Máil, el guerrero, decidió obviamente que se necesitaba una presentación más completa.
– El hermano Cillín acaba de servir en Ros Ailithir. El abad Brocc y Bran Finn lo han enviado a este lugar después de oír cómo estaban las cosas.
El hermano Cillín los contempló con solemnidad.
– En efecto, me han puesto al cargo de todos los religiosos de esta península.
Sor Draigen emitió un grito sofocado. Cillín lo oyó y sonrió, mientras parpadeaba mirando en dirección a la abadesa.
– La tarea que me ha encomendado el abad Brocc es reorganizar a los religiosos e intentar que regresen a los caminos de la fe y de la obediencia. Me quedaré aquí uno o dos días y luego me dirigiré hacia el norte, a la capital de Gulban.
Fidelma se fijó en la expresión de la abadesa. Estaba claro que no recibiría a Cillín amistosamente.
– Hermano Cillín -dijo Fidelma adelantándose y saludando al monje-. ¿Tenéis alguna noticia de Ros Ailithir?
– Sin duda, hermana. Sin duda. Eoganán y sus rebeldes se han movido. ¿No os habéis enterado?
El corazón de Fidelma estaba desbordado por la ansiedad.
– ¿Queréis decir que en realidad Eoganán se ha alzado contra Cashel? ¿Qué noticias tenéis de mi hermano, Colgú? -preguntó sin aparentar estar demasiado ansiosa.
– No temáis -respondió rápidamente Máil, el guerrero-. Colgú está a salvo en Cashel. La insurrección ha terminado. Es más, terminó antes de comenzar.
– ¿Tenéis detalles? -preguntó Beccan.
Fidelma estaba demasiado aliviada para poder hablar.
– Parece que Colgú ordenó a sus guerreros que atacaran a Eoganán y a los Uí Fidgenti antes de que estuvieran preparados. La insurrección estaba planeada para la primavera, cuando el terreno estaría más duro y podrían mover las máquinas francas que Gulban había adquirido. El clan Arada condujo el ataque directamente al territorio de los Uí Fidgenti.
– Continuad -insistió Fidelma. Sabía que el clan de los Arada Cliach ocupaba un territorio hacia el oeste de Cashel, situado entre la antigua capital y las tierras de los Uí Fidgenti. Era un pueblo conocido por la equitación pues, en la antigüedad, habían sido famosos en los cinco reinos como aurigas.
Máil continuó hablando, obviamente a gusto en su papel de informador.
– Eoganán vio que no podía esperar la ayuda que estaba esperando procedente de Gulban y que tenía que reunir a sus hombres del clan para que lo defendieran. Los dos ejércitos se encontraron a los pies de la colina de Áine.
Fidelma conocía la colina de Áine. Era una colina baja y aislada donde había una antigua fortaleza, y que dominaba las llanuras que la rodeaban. Se decía que era el trono de la diosa cuyo nombre portaba.
– Hubo pocas bajas…
– Deo gratias! -intervino Beccan.
– Los Arada y Cashel resultaron victoriosos. Los Uí Fidgenti huyeron del campo dejando, entre muchos otros muertos rebeldes, a Eoganán, su príncipe. Ahora Cashel está a salvo. Vuestro hermano está bien.
Fidelma se quedó en silencio un buen rato, con la cabeza inclinada.
– ¿Y qué noticias hay de Gulban y sus mercenarios francos? -preguntó Eadulf.
Esta vez respondió el joven monje Cillín.
– Uno de nuestros barcos de guerra ya había sido alertado por Ross hace algunos días y se dirigió directamente a las minas de cobre de Gulban, justo cuando Gulban personalmente mandaba poner en movimiento esas máquinas de destrucción. ¿Cómo se llaman? ¿Tormenta? Los guerreros Loígde atacaron antes de que Gulban pudiera organizar una defensa y se prendió fuego a todas sus máquinas. Los francos que no murieron fueron capturados. Allí había algunos prisioneros galos y se les ha soltado.
– ¿Y cuándo sucedió eso? -preguntó Fidelma.
– Hace cuatro días -contestó Máil frunciendo el ceño-. ¿Por qué es tan importante saber las fechas exactas? ¿Os habéis puesto a escribir una crónica, hermana?
– ¿Una crónica? -Fidelma se rió irónicamente divertida, haciendo que los otros se la quedaran mirando sorprendidos-. Ah, amigo mío, estáis tan cerca de la verdad… ¿Cuatro días? -Fidelma estaba satisfecha-. Entonces, creo, Beccan -se giró hacia el anciano juez-, que no tenemos que demorarnos más. Estoy preparada para defender un caso para identificar a la persona responsable de las terribles muertes ocurridas en esta abadía, en cuanto lo deseéis.
– ¿Qué? -dijo la abadesa Draigen-. ¿Seguro que ya está todo aclarado? Fue el hijo de Eoganán el responsable; Torcán de los Uí Fidgenti. Seguro que Beccan está de acuerdo…
– ¿Está Torcán, el hijo de Eoganán, aquí? -interrumpió Máil, con rostro impaciente, dirigiéndose a la abadesa-. Tengo órdenes, de llevarlo a Cashel. Hay que encarcelarlo por su implicación en la conspiración de su padre.
– No, está muerto -explicó Fidelma-. Adnár, el jefe local, mató a Torcán cuando éste intentaba matarme.
Olcán, el hijo de Gulban, también está aquí, retenido como prisionero por Adnár, por formar parte de la insurrección.
– Entiendo -dijo Máil, mostrando claramente que aquellos acontecimientos se le escapaban.
– Lo entenderéis todo -dijo Fidelma sonriendo-. Al menos, eso espero, cuando exponga el caso ante Beccan. Ahora estoy preparada para hacerlo.
– Muy bien -accedió el anciano juez-. Reuniremos un tribunal en los edificios de la abadía esta tarde. Haced una lista de todos aquellos que queréis que estén presentes, hermana, y nos encargaremos de que asistan.
Capítulo XIX
La duirthech, la capilla de madera de la abadía de El Salmón de los Tres Pozos, fue el lugar elegido por Beccan para celebrar la vista. Se había situado la silla de roble trabajado de la abadesa delante del altar, justo enfrente de la alta cruz de oro. Allí se sentó Beccan. Su escriba personal se sentó en un taburete a su derecha para anotar la declaración que Fidelma iba a presentar. Fidelma se sentó en uno de los primeros bancos, a la derecha de la nave central de la capilla, con Eadulf a su lado. Ross estaba sentado de espectador detrás de ellos, junto con el hermano Cullín de Mullach. Detrás de ellos se sentaba Adnár y el hermano Febal. Junto a ellos se sentaba el viejo granjero, Barr, a quien Fidelma había citado. Luego, detrás, sentado entre dos guerreros de los Loígde, estaba el abatido joven Olcán.
En los bancos del lado opuesto de la nave, se sentaba la abadesa Draigen, segura de sí misma, con sor Lerben y, junto a ésta, sor Comnat. Detrás de ellas estaba sor Brónach y la insegura sor Berrach. Los bancos posteriores de la capilla estaban llenos con todos los miembros de la comunidad que se habían podido apretujar en el edificio. En la puerta estaba Máil y dos guerreros más.
Se habían encendido unas linternas en la duirthech; su luz vacilante se reflejaba en el oro de la cruz del altar y los muchos iconos y adornos sobre la pared. No sólo desprendían luz sino también calor, por lo que no había sido necesario encender el brasero a pesar del frío que hacía fuera.
Beccan abrió el proceso anunciando que presidía el tribunal para oír las pruebas reunidas por Fidelma, como dálaigh de los tribunales, respecto a las causas de la muerte de las dos hermanas de la comunidad. Él podía, basándose en las pruebas que presentara Fidelma, considerar si los que ella declaraba culpables tenían que defenderse. Si así era, se les llevaría a Cashel para ser juzgados posteriormente.
Después de acabadas las formalidades, Beccan indicó a Fidelma que podía comenzar.
Fidelma se levantó y pronunció el ritual Pace tua, que significaba «con vuestro permiso» pero luego se quedó un rato en silencio, con las manos juntas delante de ella, la cabeza ligeramente bajada como si observara algo en el suelo, mientras meditaba.
– Pocas veces he encontrado tanta tristeza alojada en un lugar como en esta abadía -fueron las palabras con las que empezó Fidelma y que resonaron con severidad en los extremos de los edificios e hicieron que la comunidad se agitara en la parte posterior de la capilla-. Hay mucho odio en este lugar, y eso no es compatible con una casa dedicada a la fe. He encontrado en esta comunidad prueba viviente de las palabras del salmo «que sus bocas eran tan suaves como mantequilla pero sus corazones eran guerra, sus palabras eran más suaves que el aceite, sin embargo eran espadas desenvainadas».
La abadesa Draigen iba a hablar, pero el brehon Beccan la hizo callar con un gesto rápido.
– Esto es un tribunal, no una capilla, y en este lugar seré yo quien diga quién puede intervenir -advirtió-. La dálaigh está presentando sus comentarios preliminares. Sus palabras se podrán recusar a su debido tiempo, tal como os indicaré.
Fidelma continuó como si la interrupción no se hubiera producido.
– La abadesa Draigen pidió al abad Brocc de Ros Ailithir que le enviara a un dálaigh. Se había descubierto un cadáver decapitado en el pozo principal de la abadía. Había algunas cosas en relación con este cadáver decapitado que poseían un significado especial. En la mano derecha tenía un crucifijo y atada en la izquierda una varilla de álamo con unas inscripciones en ogham, es decir un fé, una varilla para medir las tumbas. La inscripción en ogham se refería a la diosa pagana de la muerte y las batallas, la Mórrígú. El simbolismo de esto, tal como me informó sor Brónach, consistía en que se acusaba a alguien de asesino o suicida.
– Unos días después, la administradora de la abadía, sor Síomha, fue encontrada igualmente decapitada, con el mismo simbolismo. Desde el principio, se me informó de que la única persona que tenía un motivo era la abadesa Draigen. Me dijeron que tenía reputación de que le atraían las jóvenes novicias…
Esta vez Draigen se levantó y empezó a protestar en voz alta pero Beccan, con tono firme, la acalló.
– He dicho que tendréis la oportunidad de responder luego. No volváis a interrumpir; si no, tengo poder para poneros una multa por no hacer caso de las reglas de este tribunal.
Cuando la abadesa Draigen se sentó con brusquedad, Fidelma continuó con un movimiento cortante de su mano.
– Pero había muchas historias, la mayoría nacidas de la malicia o, como he averiguado, de otros siniestros propósitos. Si Draigen hubiera sido culpable de tan mala conducta no hubiera recurrido al abad Brocc para que le enviara un dálaigh a investigar los crímenes. Sin embargo la abadesa prefiere la regla de los Penitenciales a nuestras leyes seculares. Este misterio me intrigó hasta que me di cuenta de que la solución era simple y ella la admitió. La abadesa recurrió a Brocc pidiendo un dálaigh simplemente porque no quería que su hermano, Adnár, que era el magistrado local, tuviera poder alguno sobre esta abadía.
La abadesa la miró con el ceño fruncido pero no respondió. Fidelma continuó.
– Mi primera tarea fue identificar el primer cadáver decapitado. Era el de una joven cuyos dedos pulgar, índice y meñique estaban manchados de azul. Eso es propio de alguien que se dedica a la escritura. Cuando me enteré de que dos hermanas de la comunidad, sor Comnat, la bibliotecaria, y sor Almu, su joven ayudante, faltaban de la abadía, sospeché que el cuerpo pertenecería a la segunda. Habían marchado hacía tres semanas hacia el monasterio de Ard Fhearta y no habían regresado. Resumiendo, mi sospecha resultó ser cierta. Era el cuerpo de Almu.
«Después de descubrir la identidad del cadáver, la siguiente pregunta tenía que ser el motivo del asesinato. ¿Por qué y cómo había regresado sor Almu a esta abadía? ¿Por qué la habían decapitado después de asesinarla? ¿Y qué significado tenía aquel simbolismo pagano? Del examen de su cuerpo, se desprendían otras tres cosas. La habían azotado antes de morir y había señales de malos tratos. Y había barro rojizo en los pies y en las uñas de las manos. Sor Brónach me informó de que ese barro era propio de la tierra rica en cobre de la vecindad. ¿No es así, sor Brónach?
La hermana de rostro triste se empezó a levantar de su asiento. Luego inclinó la cabeza en silencio admitiendo lo dicho y volvió a sentarse.
– La muerte de sor Síomha fue todavía más intrigante y asombrosa. Su cadáver se encontró en la torre, también decapitado y con los mismos símbolos en sus manos. Esta vez el cuerpo no estaba desnudo. El asesino sabía que adivinaríamos quién era o quizás el asesino quería que lo supiéramos. ¿Por qué el simbolismo? ¿Por qué decapitada? Pero lo que más me intrigó fue el hecho de que tenía el mismo barro rojizo en las uñas. No lo tenía la última vez que había visto a sor Síomha, tan sólo unas horas antes.
«Había manchas de sangre en la escalera que va de la torre al subterraneus. Era sangre de Síomha. Su asesino había cortado la cabeza en la torre y la había bajado a la cueva. ¿Por qué?»
«¿Era una persona loca la que hacía aquello? ¿El motivo era un odio hacia las hermanas, odio hacia la abadía, odio hacia la abadesa? Sin duda el hermano Febal sentía odio por todo eso, en particular hacia la abadesa Draigen, que había sido su esposa. Fue él quien intentó convencerme de que Draigen tenía relaciones antinaturales con las jóvenes novicias. El hermano Febal sentía suficiente odio como para cometer tales crímenes.»
Echó una mirada por encima del hombro. El hermano Febal estaba sentado mirándola con expresión maligna.
– Las acusaciones de Febal contra la abadesa Draigen no eran ciertas.
Por primera vez la abadesa parecía algo satisfecha.
– Pero- continuó Fidelma tras una pausa- ¿había alguna trama más sutil que la sugerida por Febal?
Beccan carraspeó.
– ¿Habéis llegado a alguna conclusión?
Fidelma levantó la cabeza y respondió.
– Sí. Confío en que soportaréis la historia que os contaré, pues es necesario comprenderla para poder llegar a la verdad de este asunto. Todo lo que sostengo, ahora lo puedo probar.
– Entonces proceded, hermana.
– Hace cuatrocientos años los anales recogen que se fabricó un fabuloso ternero de oro y que fue adorado. Pero el Rey Supremo Cormac Mac Art se negó a consentir esa práctica y la condenó. La historia dice que el sacerdote del ternero de oro se enfadó tanto que mató a Cormac haciendo que tres espinas de salmón se le clavaran en la garganta y se ahogara. Esto es de nuevo un simbolismo. Tres espinas de salmón. Era simplemente una forma de identificación.
Poco antes de que sor Comnat y sor Almu partieran hacia Ard Fhearta vino un hombre a la abadía con una copia de la obra de Cormac, las Teagasg Rí, Instrucciones del Rey. Este hombre pasaba apuros y quería cambiar el libro por comida. El hombre probablemente no conocía el contenido de ese libro. Se lo llevó a la abadesa y ésta hizo llamar a sor Comnat. La bibliotecaria admitió que era un cambio valioso, en particular porque se había dado cuenta de que había una corta biografía de Cormac al final del libro. Luego pidió a sor Almu, su ayudante, que revisara el libro y lo catalogara.
Sor Almu así lo hizo. Imaginad su excitación cuando encontró además la historia del ternero de oro. La bestia fabulosa, hecha de oro, existió, según el texto. Además, el sacerdote del culto del ternero de oro era de esta misma zona. ¿Acaso el símbolo de la diosa conocida como la Anciana de Beara no es una vaca? ¿No se llama la fortaleza de Adnár Dún Boí la fortaleza de la diosa vaca? El ternero es la cría de la vaca.
– ¡Ya conocemos esa historia popular! -gritó la abadesa Draigen, interrumpiéndola con impaciencia-. ¿Pero cuándo vamos a llegar al final de este cuento?
Beccan estaba exasperado por sus continuas interrupciones.
– Ya os he advertido una vez, madre abadesa. No podéis interrumpir. Una multa de un sét por vuestra intromisión. Sin embargo, empiezo a creer que esta historia se está haciendo tediosa, sor Fidelma. ¿Qué tiene esto que ver con los acontecimientos actuales?
– ¡El simbolismo de los tres salmones! -respondió Fidelma-. Sabemos que el emplazamiento de esta abadía era antiguamente un centro pagano. Y sabemos que ahora se llama la abadía de El Salmón de los Tres Pozos. Eso no es sólo un eufemismo para denominar a Cristo sino que enlaza con el pasado pagano. El fabuloso ternero de oro estaba escondido en las cuevas, debajo de esta abadía. Muchos han visto los toscos trazos de un ternero en el muro de la cueva utilizada como almacén. Hay unos grabados similares en la cueva de al lado.
Se oyó un murmullo de excitación entre los miembros de la comunidad.
– Sor Almu, al leer el texto, fue la primera en darse cuenta. Según la historia, los sacerdotes del ternero de oro tomaron el nombre de Dedelchú, «sabueso del ternero», y moraron aquí, aislados. Luego Necht la Pura vino a convertir esta tierra a la nueva fe. Pudo echar a los sacerdotes paganos. Según el texto, bajo la abadía, durante más de cien años, desde que Necht la Pura echó a los paganos y fundó esta comunidad, ha estado oculto el ternero de oro y probablemente se olvidó su existencia, salvo por la referencia en este libro local.
Imaginad la excitación de Almu, mejor dicho, imaginad la fortuna que tan fabulosa estatua supondría. Literalmente, valía su peso en oro pues, de acuerdo con la historia, era de oro macizo.
– ¿Podéis probar eso? -preguntó Beccan.
Fidelma se giró hacia Eadulf, que le entregó dos páginas de pergamino manchadas.
– Estas dos páginas se cortaron hace poco del libro y en ellas está la historia. Se encontraron en el cuerpo de Torcán.
– Proceded -gruñó Beccan mientras observaba las hojas de pergamino.
– Descubrí que sor Almu era amiga íntima de sor Síomha. Muy amiga. Así que, naturalmente, la primera persona a la que fue a explicar lo que había encontrado fue a Síomha. Y de esa conversación surgió el deseo de encontrar y hacerse con el ternero de oro. El único motivo constante en todos los acontecimientos de esta historia es la codicia. ¿No fue Lucano quien dijo que la avaricia es un vicio maldito y si se ofrece a una persona suficiente oro ésta, aunque se esté muriendo de hambre, se desprendería de una parte de comida para poseerlo? En esta historia la que estaba hambrienta era sor Síomha, pero la suya era un hambre de naturaleza moral y espiritual.
Sor Síomha estaba tan poseída por la avaricia que incluso traicionó a su amiga Almu. Convenció a sor Almu para que no dijera nada de la historia, tal vez alegando que discutirían el asunto al regresar de Ard Fhearta. Tan pronto como sor Almu se hubo ido, Síomha hizo entrar inmediatamente a una tercera persona en el secreto. Síomha le explicó todo a esta tercera persona. Utilizando las páginas del libro como guía, Síomha y su compañero encontraron el lugar donde creían que estaba oculta la fabulosa bestia, pero la entrada, en el subterraneus de la abadía, estaba bloqueada con rocas y tierra.
Para ganar el tiempo y el espacio necesarios para que su compañero excavara la entrada de lo que pensaban que era la cueva del tesoro, Síomha se presentó voluntaria para hacer todas las guardias nocturnas que pudiera en la torre. Sólo una persona oía los golpes que se daban al excavar el pasadizo, y ésta era sor Berrach. Sor Berrach, una joven inteligente que a causa de los prejuicios tenía que hacerse pasar casi por tonta, tenía la costumbre de ir la biblioteca cada mañana mucho antes del amanecer para leer; no quería que sus compañeras supieran lo inteligente que era. Pero incluso sor Berrach pensó que los golpes eran una extensión de los sonidos que a menudo se oían procedentes de la cueva oculta bajo la capilla. Esos golpes, por cierto, se deben a dos viejos toneles de madera que están flotando en un estanque subterráneo y que chocan de vez en cuando a causa de las subidas y bajadas del agua de la bahía. En eso no se equivocaba la abadesa Draigen.
Fidelma hizo una pausa al ver que el escriba de Beccan tenía dificultades para seguirla.
– El compañero de Síomha acababa de llegar a la segunda cueva cuando surgió una complicación. Sor Almu regresó inesperadamente a la abadía. Cosas del destino: sor Comnat y sor Almu habían sido capturadas y hechas prisioneras porque habían descubierto la conspiración de Gulban, el jefe de los Beara para ayudar a los Uí Fidgenti en una insurrección contra Cashel. Eran unos acontecimientos no relacionados.
Sor Almu intentó escapar. Había un joven príncipe Fidgenti en el lugar donde estaban confinadas las hermanas. Almu, a quien habían azotado después de haberlo intentado una primera vez, sabía que tenía pocas posibilidades de escapar de los límites de las minas de cobre, donde estaba prisionera, a menos que consiguiera ayuda. Empezó a congraciarse con este joven. Almu, aunque yo no la conocía, debía de ser astuta. Le explicó la historia del ternero de oro y le prometió compartir el secreto, sin saber que su amiga ya la había traicionado.
– Supongo que ese príncipe es Torcán -intervino Beccan.
– Así es -admitió Fidelma-. Torcán, por avaricia, llevó a Almu a la abadía. Acordó con ella encontrarse más tarde en la granja de Barr. Inocentemente, Almu regresó. ¿Qué iban a hacer Síomha y su compañero? Sabemos lo que le pasó. Torcán estaba esperando en la granja. Podéis imaginar su preocupación cuando ella no apareció. Probablemente pensó que lo había traicionado. Esperó allí toda la noche.
No supo nada al día siguiente y se fue. Pero luego volvió. Se enteró de que se había descubierto un cadáver en la abadía. Torcán le pagó al granjero para que fuera allí y dijera que su hija había desaparecido, y pidiera ver el cuerpo por si era ella. El granjero no tenía ninguna hija, ni desaparecida ni nada. El granjero regresó y dio una descripción del cadáver. A pesar de que estaba decapitado, Torcán supo quién era. Barr confirmará todo esto, por cierto.
Las miradas se posaron en el granjero, que estaba inquieto y bajaba la mirada.
– ¿Torcán reconoció la descripción del cadáver y nosotras no? -espetó la abadesa Draigen con cinismo-. Eso es mucho creer.
– Pero es la verdad. Todas estaban engañadas por la negación de sor Síomha, que era su amiga. Almu sin duda había dicho a Torcán que su amiga Síomha conocía el secreto. Cuando éste supo que Síomha no había sido capaz de identificar a Almu empezó a sospechar que Síomha quería quedarse con el tesoro.
– ¿Queréis decir que sor Síomha mató a Almu? -De nuevo la abadesa Draigen estaba de pie, preguntando con tono asombrado, olvidándose de las reprobaciones del brehon.
– Si no realizó el acto, al menos fue cómplice. Empecé a sospechar de la implicación de Síomha por estos hechos: primero, era una buena amiga de Almu, pero dijo que definitivamente aquél no era el cuerpo de su amiga. Es posible que no reconociera el cadáver, pero también es improbable que lo descartara. Segundo, sin duda Síomha mintió cuando dijo a sor Brónach que había sacado agua del pozo poco antes de que se encontrara el cadáver. El cuerpo de Almu tuvo que bajarse al pozo antes de que se hiciera de día; si no, los riesgos hubieran sido muchos. Una tercera cuestión me hizo pensar que Síomha estaba implicada, y fueron los errores de cálculo de aquella noche en el reloj de agua.
– ¿Errores? -inquirió Draigen duramente.
– Se decía que Síomha era muy meticulosa. La noche de la muerte de Almu, cometió varios errores que sor Brónach me comentó de pasada. Dicho de otro modo, en algún punto, Síomha tuvo que abandonar el reloj de agua para ir a ayudar a su compañero a deshacerse de Almu. Veréis, Almu fue o fue atraída abajo, hasta la cueva excavada, pues tenía barro rojizo en las uñas. Según me dijeron, el mismo barro que tenía en el cuerpo antes de que la lavaran para enterrarla. Sor Síomha había descuidado las principales secuencias de tiempo y luego tuvo que amañarlas. Unos errores que vio sor Brónach cuando hizo la guardia siguiente por la mañana.
– ¿Por qué no vino Torcán inmediatamente a la abadía a buscar el ternero de oro? -preguntó Beccan.
– Torcán tenía que ir unos días a las minas de cobre, debido a que estaba implicado en la conspiración. Cuando regresó a la fortaleza de Adnár y contactó con sor Síomha, pensó que sólo estaba tratando con ella y le exigió que le llevara una copia del libro donde estaban las referencias que necesitaba. No sabía qué libro era. Síomha, aprovechando esto, le envió una copia de los anales de Clonmacnoise. Además, sospechando que Torcán probablemente la traicionaría, decidió enviar el libro a través de sor Lerben. Tomó una precaución más: Síomha cortó las dos páginas esenciales del libro Teagasg Rí, que todavía estaba en la biblioteca, y se las dio a su compañero.
Por casualidad, resulta que me dirigía a la fortaleza de Adnár pocos momentos antes de que Torcán esperara a Síomha por aquel camino del bosque con la copia del libro. Me tomaron por Síomha y me dispararon. Casi no escapo de la flecha lanzada a Síomha. Cuando Torcán y sus hombres se dieron cuenta del error intentaron ocultarlo diciendo que estaban cazando y me habían tomado por un ciervo. Era una historia poco creíble. Y mi sospecha se vio confirmada cuando poco después apareció sor Lerben por el camino del bosque con un libro que debía entregar a Torcán.
Sor Lerben estaba sentada con el rostro casi del color de la nieve.
– ¡Me podían haber matado! -espetó.
Fidelma no le hizo caso y continuó.
– Torcán no tardó mucho en darse cuenta de que lo habían engañado. Fue en busca de Síomha.
– ¿Y la mató? -preguntó Beccan.
– No. El compañero de Síomha en esta intriga se había dado cuenta de que Síomha era un problema.
– Ah, el compañero -dijo Beccan-. Me olvidaba de este misterioso compañero.
– Síomha era el enlace abierto con este compañero. Así que había que matar a Síomha para evitar que Torcán descubriera la verdad.
– ¿Y quién era este compañero? -preguntó Draigen-. Habéis hablado mucho de esa persona, pero no la habéis identificado.
– El compañero era el amante de Síomha. El responsable de los asesinatos de Almu y Siomha.
La capilla estaba tensa y expectante.
– En ambos crímenes esta persona había tenido la idea de presentar los cadáveres de manera que consiguiera un doble propósito. Colocaría algún simbolismo en los cuerpos para despistar al investigador y, al mismo tiempo, sembraría el miedo en la comunidad de la abadía, tal vez incluso con la esperanza de que ese miedo hiciera que muchos miembros se marcharan de aquí, creyendo que estaba bajo una maldición pagana. Así que decapitó a las víctimas, les ató un fé en un brazo y les puso un crucifijo en una mano.
»Por aquel entonces, por supuesto, Torcán no tenía mucho que ver con la insurrección de su padre contra Cashel. Tal vez nunca lo supo. Le preocupaba obtener una fortuna personal que lo hubiera hecho rico y le hubiera permitido obtener poder. Su avaricia venció su sentido común. Sabía que yo estaba sobre la pista de este misterio y utilizó al joven Olcán como señuelo; lo envió a la abadía y al barco galo a hacer algunas preguntas que lo harían sospechoso.
»Torcán me vigilaba de cerca. Confieso que no sabía cuan de cerca. Nos siguió a Eadulf y a mí al interior de la cueva cuando descubrimos la entrada de la llamada cueva del tesoro. Nos siguió y dejó inconsciente a Eadulf de un golpe. Sospecho que pensaba que ya habíamos descubierto el ternero de oro y quería atemorizarme para que le revelara lo que él creía que yo sabía.
– Adnár dice que Torcán estaba a punto de mataros cuando él intervino para salvaros la vida -indicó Beccan.
– Adnár se equivoca. No se puede cargar ninguna muerte a Torcán. Sólo un intento cuando pensó que yo era Síomha. Torcán no me hubiera matado en la cueva hasta que hubiera conseguido la información que yo pudiera darle sobre el ternero de oro.
– Habéis dicho que el misterioso compañero de Síomha era su amante. Parece que estáis señalando hacia Adnár.
– ¡El amante de Síomha! -La abadesa Draigen se había dado media vuelta para mirar a su hermano con asco-. Tenía que haberlo sospechado.
– ¡No es así! -gritó Adnár-. Nunca fui el amante de Síomha.
– Sin embargo, Síomha pasaba mucho tiempo en vuestra fortaleza, especialmente durante las tres últimas semanas -replicó sor Lerben-. Así se lo dije a sor Fidelma.
Un murmullo inquieto se apoderó de la sala.
– Estáis equivocados -dijo Fidelma-. Adnár no era el amante de Siomha.
Se hizo un silencio tenso.
– Me desconcertáis, sor Fidelma -dijo Beccan-. ¿De quién estáis hablando entonces?
– Por pura casualidad, en realidad fue sor Berrach quien lo vio justo después de que matara a Siomha. De hecho, estaba precisamente bajando la cabeza mutilada de Siomha al subterraneus. Berrach vio una figura encapuchada. Pensad. Sólo una persona alimentó a Adnár con mentiras acerca de Draigen; sólo una persona intentó influenciarme con las mismas mentiras; sólo una persona que ha sido la serpiente sutil que ha ido susurrando aquí y allí y guiando a la gente en esta tragedia; sólo una persona que no es de esta comunidad y sin embargo puede llevar capucha.
El hermano Febal se levantó de un salto y se abrió paso a empujones hasta la ventana de la duirthech.
El guerrero Máil y sus hombres estaban junto a ella, y lo retuvieron cuando intentaba treparla.
Se oyeron gritos de asombro y horror.
Adnár se quedó pálido y tembloroso al ver que ataban a Febal.
– El hermano Febal os dijo que era Torcán el que estaba detrás de todo, ¿no es así? -preguntó Fidelma a Adnár-. Febal es muy bueno difundiendo historias. Os dio las dos páginas que había sacado del Teagasg Rí…
– Pensaba que habíais dicho que encontrasteis las dos páginas en el cuerpo de Torcán -intervino entonces Beccan.
– Eso he dicho. ¿Cómo llegaron allí? El hermano Febal se las dio a Adnár.
– Dijo que las había encontrado en las alforjas de Torcán -admitió Adnár.
– ¿Acaso os sugirió que las colocarais en el cuerpo de Torcán?
Adnár inclinó la cabeza.
– Yo realmente creía que os iba a matar. Yo creí en todo lo que me dijo Febal. Pero fue idea mía dejar las hojas en el cuerpo de Torcán. Cuando entramos en la gran cueva, pensé que tal vez no tuvierais todas las pruebas que necesitabais para culpar a Torcán. Febal dijo que había encontrado las páginas en las alforjas de Torcán y entonces yo decidí colocarlas en su cuerpo para que vos las encontrarais.
– Ya lo sé. Pusisteis una excusa para acercaros de nuevo al cadáver, mientras yo curaba al hermano Eadulf, y colocar las páginas en su cuerpo.
Adnár estaba sorprendido.
– ¿Cómo lo sabéis?
– No es ningún misterio. Recordáis que me incliné para examinar a Torcán antes de sacar al hermano Eadulf a la otra cueva. Cuando regresé con Eadulf, después de que vos hubierais vuelto, vi un bulto; eran las páginas bajo la camisa de Torcán. Sabía que no estaban ahí cuando comprobé que estaba muerto. Era obvio que las habíais colocado vos allí.
– Así pues -interrumpió Beccan con un suspiro-, ¿queréis decir que Adnár no es culpable de estar involucrado en este asunto? ¿Que lo ha manipulado y engañado el hermano Febal?
– Adnár no es culpable de estar involucrado en los asesinatos de Almu y Síomha; tampoco sabía realmente el asunto del ternero de oro. Sin embargo, es culpable de complicidad en la conspiración contra Cashel.
Adnár se levantó mirando desesperado a su alrededor.
– ¡Pero yo os advertí al respecto! -protestó-. Yo os advertí de la insurrección antes de que se supiera.
– Así es -susurró el hermano Eadulf-. Nos advirtió de ello.
Fidelma no le hizo caso.
– Sí, Adnár -dijo Fidelma-. Me advertisteis cuando ya casi había fracasado. Llegaron unos mensajeros a vuestra fortaleza a primera hora de aquella mañana, la mañana en que decidisteis arrestar a Olcán y seguir a Torcán hasta la cueva. Fueron a informaros a vos y a Torcán de que Gulban había muerto y de que los mercenarios francos y sus armas habían sido destruidos. En realidad yo los vi llegar cuando me dirigía a encontrarme con el hermano Eadulf. Tal vez eso fue lo que impulsó a Torcán a salir a escena y venir a la abadía en una última búsqueda desesperada del ternero de oro.
Por la expresión de Adnár, estaba claro que Fidelma había dado en el clavo.
– Sabíais que pronto tendríais que defenderos de la acusación de conspiración. Para mostrar vuestra lealtad, primero apresasteis al hijo de Gulban, Olcán, quien de hecho es inocente de cualquier complicidad en la insurrección. Luego seguisteis a Torcán hasta aquí y pudisteis advertirme de la insurrección sabiendo que Gulban había fracasado.
Beccan susurró algo a su escriba y luego se giró hacia Fidelma.
– Permitidme que resuma esto, hermana. Adnár no es culpable de matar a las hermanas Almu y Síomha. ¿Pero lo que insinuáis es que mató a Torcán creyendo que era justificable?
– Resulta confuso -admitió Fidelma-, pero el hecho es que, mientras creía que Torcán era culpable del asesinato de Almu y Síomha, también lo mató con premeditación para evitar que revelara que él, Adnár, formaba parte de la insurrección. Por lo tanto, es culpable de asesinato.
Se hizo un momento de silencio y luego Adnár empezó a protestar.
– No podéis probar que yo estaba enterado del complot y de lo que estaba sucediendo en las minas de cobre.
– Creo que sí puedo -le aseguró Fidelma-. Veréis, cuando entrasteis en la cueva y matasteis a Torcán, fuisteis capaz de reconocer al hermano Eadulf por su nombre. ¿Cómo ibais a saber quién era si no supierais lo que estaba sucediendo en las minas de cobre y que acababa de escapar de allí?
Adnár hizo ademán de hablar pero dudó, con la culpabilidad escrita en la cara. Se sentó bruscamente como si las fuerzas lo hubieran abandonado.
Beccan miró satisfecho a Fidelma.
– ¿Esto deja al hermano Febal como el asesino de Almu y Síomha?
– Así es. Mató a Almu y colocó pistas falsas. Cuando Torcán se acercó a él, sacrificó a Síomha. Y Síomha era su amante. -Miró a sor Lerben-. Síomha no visitaba a Adnár en Dún Boí, como pensabais, sino a Febal.
El hermano Febal estaba con las manos atadas entre los dos guerreros. Empezó a reír, con un cierto tono de histeria.
– ¡Muy lista, dálaigh! ¿No os dije yo que todas las mujeres estabais unidas? Bien, dálaigh, decidme una cosa; ¿dónde está el ternero de oro ahora? Si he hecho tanto para encontrarlo, ¿dónde está ahora?
El brehon Beccan dirigió su mirada a Fidelma.
– Como parece que ya tenemos bastantes pruebas y confesiones, Febal ha planteado algo interesante. ¿Dónde está ese fabuloso ternero de oro que ha costado tantas vidas?
Fidelma se encogió de hombros.
– Desgraciadamente, eso es un misterio que no se resolverá nunca.
Todos se mostraron sorprendidos.
– ¿Queréis decir que mi sacrificio ha sido en vano? -preguntó Febal en tono muy alto.
– ¿Vuestro sacrificio? -retumbó Beccan-. Habéis matado a dos miembros de esta comunidad y vuestras intrigas han causado la muerte de Torcán. -Hizo un gesto a los guerreros-. Lleváoslo de este lugar y conducidlo a bordo de mi barco. A Adnár también. Los llevaremos a Cashel.
Máil y sus guerreros sacaron a Adnár y a Febal de la duirthech.
Beccan miró con curiosidad a Fidelma.
– ¿Queréis decir que ese ternero de oro no ha existido realmente? -preguntó.
Fidelma hizo una mueca.
– Yo creo que probablemente sí. ¿Quiénes somos nosotros para dudar de las palabras de las antiguas crónicas? Pero sin duda ya no está en la cueva. Tal vez lo sacaran de allí hace muchos años. Y tal vez ésa sea la razón por la cual la entrada está bloqueada. Quizá, hace años, existió un acceso a esas cuevas desde la bahía y es por allí por donde la gente entraba y salía.
– ¿Qué os hace pensar eso?
– Los toneles. Los dos toneles de madera flotando en el estanque subterráneo, que chocan entre sí.
– No lo entiendo.
– Es bien simple. ¿Cómo han entrado en la cueva? ¿Cómo se podía haber colocado la estatua en la cueva o sacarla? La entrada por la cual penetraron Febal y Síomha tiene, tal como Eadulf y yo sabemos, tan sólo dos pies de ancho. Lo lógico es que los toneles entraran por otro sitio, y por ese mismo lugar se metiera y sacara la estatua. Una cosa más; los toneles no tenían un siglo de antigüedad, pues no estaban podridos. El interior todavía estaba bastante seco y sólido como para producir un sonido hueco al chocar. Me atrevo a conjeturar que cuando esos toneles se metieron en la cueva se sacó el ternero de oro.
– ¿Así que nunca sabremos quién sacó el ternero de oro ni su paradero ahora?
Fidelma apretó los labios. Antes de contestar dejó que su mirada recorriera lentamente la gran cruz de oro del altar y los otros iconos de oro que colgaban de las paredes de la duirthech. Luego posó sus ojos azules en el brehon.
– Yo creo que quizá cuando Necht la Pura sacó al pagano Dedelchú y a su gente de aquí y purificó este lugar, el ternero de oro desapareció con ellos.
Hizo una pausa y luego el brehon se levantó.
– Esta vista ha terminado. Hemos oído mucha sabiduría saliendo de vuestros labios, Fidelma de Kildare -aprobó Beccan.
Fidelma se encogió de hombros con humildad.
– Vitam regit fortuna non sapientia -respondió entonces Fidelma.
– Si la fortuna, y no la sabiduría, gobierna la vida humana -afirmó el brehon-, entonces realmente tenéis mucha suerte.
Epílogo
Fidelma se encontró al hermano Cillín en la puerta de la capilla.
– Enhorabuena, hermana. Era un caso complicado que habéis presentado bien.
– Febal no es el único aquí que parece que se ha desviado del camino de la fe -indicó Fidelma.
El hermano Cillín echó una mirada en la dirección en que había mirado Fidelma y vio a la abadesa Draigen hablando con sor Lerben.
– Ah, sí. La arrogancia de la abadesa. Vanitas vanitatum, omnis vanitas. Tengo autorización del abad Brocc para hacer que la abadesa vaya en peregrinación a descubrir de nuevo la verdadera humildad. Pondremos a sor Brónach al cargo de la abadía, bajo mi dirección.
– ¿Tenía entendido que ibais a la capital de Gulban, al otro lado de las montañas?
– Así es. Quiero levantar una nueva casa religiosa allí y esta abadía, una vez limpia del pecado de orgullo, recibirá las instrucciones de allí. Roguemos por que la abadesa Draigen acepte la lección y aprenda de ella.
– ¿Fue Siro quien dijo vincit qui se vincit, «vence quien se vence»?
El hermano Cillín se echó a reír.
– Quien se conoce y vence sus problemas puede conseguir muchas cosas en la vida. Yo espero que no sea demasiado tarde y que Draigen no sea tan arrogante como para no comprender esto.
– ¿Insistiréis en que obedezca? No es una persona que acepte fácilmente las indicaciones.
– Está ese asunto de incitar a sor Lerben a cometer asesinato, que me habéis explicado. Podía haber habido un crimen si no intercedéis para proteger a sor Berrach. Voy a plantear a Draigen que tiene que elegir, u obedecer con humildad o responder por su comportamiento ante un consejo eclesiástico en Ros Ailithir.
– En ese caso, estoy segura de que irá. Draigen es engreída, pero su arrogancia oculta una vida destruida antes de empezar. El engreimiento es sólo la armadura que se ha puesto para protegerse de la vida.
El hermano Cillín la miró con ironía.
– ¿Queréis que sienta lástima por ella? ¿Seguro que esa vanidad es su consuelo?
– Sería triste si no sintiéramos lástima por las desgracias de la vida.
– Yo sentiría más lástima por su hija, sor Lerben. La ha condenado su madre y ha sufrido las acciones de su padre. ¿Qué esperanzas hay?
– Eso será cosa vuestra, Cillín -replicó Fidelma-. Vuestra mano ha de guiar ahora los pasos de esta gente.
– Es una responsabilidad muy grande -admitió el monje-. Yo preferiría peregrinar entre los bárbaros que no han oído la palabra de Cristo a intentar resolver conflictos como éstos, de la mente y las almas. Enviaré a sor Lerben a Ard Fhearta un tiempo, para que aprenda de sus mayores.
– Pobre Lerben. Estaba orgullosa de ser rechtaire aquí.
– Tiene que aprender mucho antes de poder guiar a otros o tener autoridad. -El hermano Cillín tendió su mano-. Vade in pace, Fidelma de Kildare.
– Vale, Cillín de Mullach.
Fidelma se reunió con Eadulf en el patio de la abadía.
– ¿Y ahora? -preguntó el monje sajón, ansioso.
– ¿Ahora? Yo no tengo ninguna gana de quedarme en este lugar triste. Me vuelvo a Cashel.
– Entonces haremos el viaje juntos -dijo Eadulf contento-. ¿Acaso no soy el emisario de Teodoro de Canterbury a vuestro hermano en Cashel?
En el muelle encontraron a Ross, que los estaba esperando. Fidelma vio que sor Brónach estaba en un lado con sor Berrach, apoyándose en el bastón. Era evidente que Brónach y Berrach estaban esperando para hablar con ella. Fidelma murmuró una excusa a Eadulf y Ross, se dirigió hacia ellas y les dirigió un saludo.
– No queríamos que os marcharais sin poder hablar con vos -empezó a decir dudosa sor Brónach-. Os quería agradecer…
– No tenéis que agradecerme nada -protestó Fidelma.
– También quería disculparme -continuó con rostro solemne la religiosa-. Yo creía que sospechabais de mí…
– Mi profesión me lleva a sospechar de todo el mundo, hermana, ¿pero no se dice que vincit omnia veritas, la verdad siempre vence?
Sor Berrach resopló sonoramente y señaló hacia la abadía.
– ¿Vuestra frase en latín no tendría que ser la de Terencio: Veritas odium parit?
Fidelma se mostró divertida.
– ¿La verdad provoca odio?- Miró hacia la abadía. La abadesa estaba discutiendo acaloradamente con el hermano Cillín-. Ah, sí. Me temo que ésa es la naturaleza de la verdad, porque mucha gente pretende ocultarla. Pero el mayor de los odios surge cuando la persona se ha ocultado la verdad a sí misma.
Sor Berrach inclinó la cabeza, aceptando aquella muestra de sabiduría.
– Quisiera daros las gracias, Fidelma. Si no hubiera sido por vos, también a mí me hubieran acusado. El prejuicio me hubiera condenado.
– Heráclito dice que los perros ladran a la gente que no conocen. Desde luego, el prejuicio es hijo de la ignorancia. La gente suele odiar a los otros porque no los conoce. No os puedo culpar, pero vos misma contribuisteis en alguna medida a esa ignorancia al desempeñar el papel que los otros os daban, en lugar de manteneros firme. Os hacíais pasar por una simplona, hacíais ver que tartamudeabais, hacíais ver que carecíais de educación y os encerrabais a leer en horas en que nadie os observaba.
– No podemos eliminar el prejuicio -replicó sor Berrach, defendiéndose.
– El conocimiento es la única cosa que nos hace humanos y no simplemente animales. Sor Comnat tendrá que buscar una nueva ayudante para la biblioteca. Si tuviera conocimiento de vuestra habilidad con los libros, sor Berrach, estoy segura de que os ofrecería ese puesto.
Sor Berrach respondió con una amplia sonrisa.
– Entonces me preocuparé de que lo tenga.
Fidelma asintió con la cabeza y luego lanzó una mirada a Brónach.
– Vuestra madre debería estar orgullosa de su hija, sor Berrach.
El rostro solemne de sor Brónach se sobrecogió.
– ¿También sabéis eso? -se sorprendió.
– Por si no hubierais demostrado vuestra maternidad por la manera en que vigiláis a Berrach y la ayudáis, las historias que me contasteis ambas me fueron suficientes. Vos me dijisteis que vuestra madre era Suanach. Me dijisteis que erais miembro de esta comunidad, y que no estabais de acuerdo con la adhesión de vuestra madre a los antiguos usos. Vinisteis a esta comunidad, conocisteis a alguien y tuvisteis una hija. Pensasteis que no podríais cuidar de vuestra pequeña aquí y la llevasteis a vuestra madre para que la educara. ¿Por qué veíais tan difícil criar a un hijo en esta comunidad? Porque la niña tenía problemas físicos que necesitaban atención constante.
Sor Brónach estaba pálida, pero levantó la cabeza, desafiante.
– Así es -admitió-. No me digáis más.
Berrach se colgaba del brazo de su madre.
– Yo lo sé desde hace tiempo. Tenéis razón, hermana. Mi padre no ayudó a Brónach a cuidar de mí. Sólo mi abuela la ayudó hasta que tuve tres años. Estaba al cuidado de otra niña entonces, una niña que era mayor que yo. Esa niña estaba llena de malicia y de celos, y en un ataque de rabia mató a mi abuela, y me dejó casi desamparada. Entonces Brónach desafió los deseos de mi padre y me trajo de vuelta a la comunidad y me crió; con mis deformidades.
Sor Brónach hizo una mueca.
– La condición fue que yo nunca revelaría la identidad del padre. Eso lo he cumplido. A Berrach no le gustaría saberlo.
– Yo soy feliz ignorándolo -aseguró Berrach-. No es una gran pérdida.
– Lo que es una ironía es que la niña que mató a mi madre pudiera ingresar en la comunidad, y además llegar a convertirse en nuestra abadesa.
– No se quedará aquí mucho tiempo. Tampoco sor Lerben -les aseguró Fidelma.
Sor Berrach se adelantó entonces y le cogió la mano a Fidelma.
– ¿Pero no le explicaréis a nadie esta historia?
– A nadie -tranquilizó Fidelma a la joven-. Vuestro secreto está enterrado y olvidado, por lo que a mí respecta.
Sor Brónach se secó una lágrima.
– Gracias, hermana.
Fidelma tendió sus manos y cogió las de Brónach y Berrach.
– Cuidad una de la otra, hermanas, en el futuro como habéis hecho en el pasado.
La vela de lona crujió en el mástil al ajustarse. Ross observaba con atención a sus marineros, que se arremolinaban para sujetarla. Un viento invernal soplaba en la bahía y transportaba copos de nieve. El cielo estaba casi negro y el aire era húmedo y helado. Sin embargo, a Ross no le inquietaba hacerse a la mar, a pesar de que incluso en la bahía las aguas estaban revueltas y el barc se balanceaba de un lado a otro de forma peligrosa. Las velas ya estaban en su sitio, Odar se encontraba al timón, y el barco empezó a avanzar muy rápido.
Sor Fidelma y el hermano Eadulf estaban en la cubierta de popa con Ross. Los dos religiosos se agarraban a las barandillas, y tenían celos de la facilidad con la que Ross permanecía junto al timón, con los pies separados, haciendo equilibrios. El fornido marino se giró hacia ellos casi como disculpándose.
– Durante un rato será duro -gritó por encima del viento que bramaba-, pero mejorará cuando salgamos al mar.
Fidelma sonrió irónicamente a Eadulf.
– Prefiero estar en el mar que confinada en la lúgubre atmósfera de esa abadía -replicó mientras Ross continuaba con sus tareas.
– Yo tampoco siento marcharme de aquí -confesó Eadulf-. No lo he pasado en grande.
Fidelma lo miró con compresión. Entonces vio el gran mercante galo, todavía anclado, que desaparecía detrás de ellos en la bahía.
– Creo que ha sido un gran gesto que Ross renunciara a su derecho sobre ese barco y lo devolviera a la tripulación gala para que regresen a salvo a su hogar.
– Una pena que Waroc no esté con ellos. Como dije, era un hombre valiente.
– ¿Cuánto tiempo creéis que os quedaréis en Cashel? -preguntó Fidelma, cambiando de repente de tema.
– No estoy seguro. Hasta que reciba noticias de Teodoro de Canterbury, supongo.
– Yo también me quiero quedar un tiempo en Cashel -comentó Fidelma-. Hace tanto tiempo que mi hermano y yo no pasamos una temporada juntos.
– Querréis descansar después de esto -admitió Eadulf-. Conspiraciones e insurrecciones aparte, la abadía de El Salmón de los Tres Pozos estaba llena de vanidad, avaricia y gente retorcida. Será agradable estar entre amigos.
– Sois demasiado duro con ellos. Sor Comnat es una persona honrada y sensible. Y en cuanto a Brónach y Berrach…, al menos conocen el amor y la ternura.
– Sí. Me dan pena.
– ¿Pena? No, yo diría que lo que hay que sentir por ellas es envidia. No todos dan y reciben el amor generoso de una madre.
De repente Fidelma frunció el ceño y dirigió la mirada hacia el mar, apoyándose en la baranda del barco.
– Me pregunto si Brónach le dirá alguna vez a su hija el nombre de su padre.
Fidelma había percibido los ojos suplicantes de Brónach y obedeció y no pronunció el nombre de Febal. Tal vez era mejor así.
Eadulf no lo había entendido.
– ¿Qué decíais?
Fidelma levantó la vista, miró al alto monje sajón y su rostro se relajó, mostrando satisfacción.
– Me alegro de que vengáis a Cashel, Eadulf -dijo.
Peter Tremayne

***
