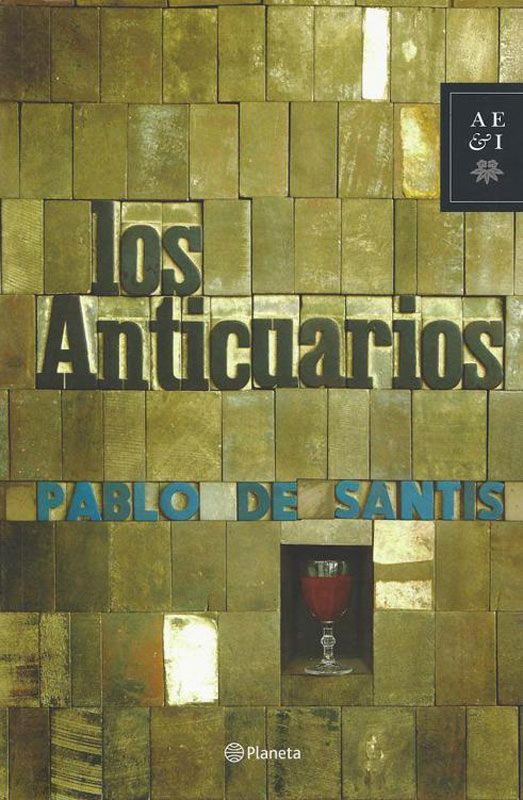
Los anticuarios viven escondidos, rodeados siempre por objetos del pasado, en viejas librerías o en casas de antigüedades. No soportan los cambios ni el presente, son coleccionistas. Tienen la capacidad de evocaren los demás el rostro o los gestos de personas que han muerto. Han aprendido a controlar la sed primordial. Pero cuando se sienten atacados, vuelve el antiguo apetito.
A partir de un incidente, Santiago Lebrón quedará contaminado, convertido en un anticuario más, y mientras descubre los secretos de esa antigua tradición, conocerá el amor extraño, poderoso y perturbador que produce la sed de sangre. También deberá descubrir las estrategias para sobrevivir en un mundo hostil. Entre ellas, la obligación de acabar con la vida de aquellos que cedan a la sed, para que la tradición pueda continuar en las sombras. Pablo De Santis nos vuelve a deslumbrar, esta vez con una notable novela de vampiros ambientada en la Buenos Aires de los años cincuenta.
Pablo de Santis
Los anticuarios

Diseño de cubierta; Departamento de Arte de Editorial Planeta
Diseño de interior: Orestes Pantelides
© 2010, Pablo De Santis
© Guillermo Schavelzon & Asoc. Agencia Literaria
info@schavelzon.com
Derechos exclusivos de edición en castellano
reservados para Latinoamérica:
© 2010, Grupo Editorial Planeta S.A.I.C.
Publicado bajo el sello Planeta
Independencia 1682, C 1100 ABQ, Buenos Aires, Argentina
www.editorialplaneta.com.ar
Iª edición: agosto de 2010
10.000 ejemplares
ISBN 978-950-49-2390-9
Impreso en Encuadernación Araoz SRL,
Avenida San Martín 1265/75, Ramos Mejía,
en el mes de julio de 2010.
Hecho el depósito que prevé la ley 11.723
Impreso en la Argentina
Para Paulo, Francisco,
Octavio y Constanza.
PRIMERA PARTE
EL MUNDO DE LO OCULTO
En mi casa no había libros. Vi un libro por primera vez aquel día que rompí el vidrio de la escuela con una honda armada con una rama en Y, dos tiras de neumático y un pedazo de cuero. Jugábamos en el patio de tierra, en un recreo caluroso que empezaba a hacerse infinito, y yo acababa de descubrir en mí, urgente y fatal, el deseo de impresionar a una alumna nueva. Era la hija del médico, y tenía una cabellera rubia que le llegaba hasta la mitad de la espalda, unos lentes redondos que agigantaban los ojos azules y una caja de 36 lápices de colores hechos en Suiza. Hubiera podido preguntarle algo, o pedirle un lápiz prestado, pero entonces me pareció que el mundo de las palabras era pobre e insuficiente, y que jamás la alcanzaría con cortesías, bromas o insultos. En ese momento vi al zorzal, en el patio de tierra, atontado por la sed o el calor. Busqué en mi bolsillo un canto rodado y apunté al pájaro, que acababa de iniciar un vuelo torpe rumbo al techo de la escuela. La piedra no se interesó en el pájaro verdadero, y buscó, en cambio, en el cristal de la ventana, su tembloroso reflejo. El estallido del vidrio apagó todos los sonidos a mi alrededor, excepto el susurro metálico de los álamos, que ahora me sonaba lúgubre y premonitorio. La alumna nueva se agachó para recoger uno de los pedazos del vidrio, y lo miró como si nunca en su vida hubiera visto nada semejante. Indiferente a la sorpresa de los demás, miré la mano que sostenía el vidrio y descubrí el tajo diminuto y la gota de sangre. Nadie más lo veía, porque todos estaban pendientes de mí, todos esperaban ver con qué artes trataría de esconder la honda, fundirme entre los otros, simular inocencia. Pero no hice nada de eso, sólo miraba la gota de sangre en la mano de la niña, que parecía ofrecerla como algo que se ha traído de muy lejos y con enormes cuidados. El silencio duró hasta que fue pronunciado mi nombre, «Alumno Lebrón» y luego, como para que no quedaran dudas sobre mi identidad, «Alumno Santiago Lebrón», y esas palabras devolvieron sus ruidos al mundo. Volvieron las canciones de las niñas que saltaban a la soga y las onomatopeyas de abordajes piratas y disparos de Colt. Yo no pude volver tan pronto a la rutina; me arrebataron la gomera, que fue a parar a ese museo invisible donde maestras y directoras de escuela han guardado por siglos los elementos incautados, y me mandaron de castigo a la biblioteca del pueblo.
Era una casa pintada a la cal, solitaria y húmeda, que cumplía la doble función de depósito de libros y celda de aislamiento. El castigo se prolongó por una semana, y de puro aburrido empecé a curiosear los anaqueles, y a revolver entre los tomos sueltos de enciclopedias viejas y algunas novelas de aventuras. Así empecé a leer. Lo que al principio me llamó la atención fue que hubiera muchos libros con los pliegos sin guillotinar. No se me ocurrió que uno mismo debía cortar las páginas, yo pensaba que esos libros ya eran así, que era ley sagrada leerlos con dificultad, como quien espía. Libros destinados a guardar un secreto.
La alumna nueva estuvo unos pocos meses y luego se marchó, tan leve como había llegado, porque su madre se había aburrido del pueblo y obligó a su esposo a buscar un trabajo mejor. Como no abundaban las novedades en Los Álamos, durante más de un año se siguió hablando de ella y de sus lápices de colores. Nadie habló nunca de la gota de sangre, que quedó sólo para mí. También en la vida real había cosas que quedaban escondidas entre páginas sin guillotinar.
Hace muchos años que soy dueño de una librería de viejo. Está en el pasaje La Piedad; la calle es angosta y eso evita el agobio de sol. Me siento protegido por los libros, que forman paredes irregulares, los muros de mi castillo. Ya en tiempos de su antiguo dueño (Carlos Calisser, alias el Francés) la librería se llamaba La Fortaleza. Atrás está mi despacho y una escalera por la que subo a mi dormitorio. Tengo una otomana, una mesita de luz de madera lustrada, un velador de bronce. No necesito más. El cuarto no tiene ventanas. A pesar de mi edad, no me hacen falta ni lentes ni la luz del día para leer.
He aprendido que una librería debe huir por igual del orden y del desorden. Si la librería es demasiado caótica y el cliente no puede orientarse por sí mismo, se va. Si el orden es excesivo, el cliente siente que conoce la librería por completo, y que ya nada habrá de sorprenderlo. Y se va también. Téngase en cuenta que las librerías de viejo existen sólo para lectores que detestan hacer preguntas: quieren conseguir todo por sí mismos. Además, nunca saben lo que están buscando, lo saben cuando lo encuentran. En La Fortaleza dejo que principios de clasificación contradictorios coexistan: así en una pared domina el orden alfabético, en otra las rarezas, en otra las crónicas de viajes o los clásicos. Mi sección favorita es la de los tomos sueltos: un segundo volumen de Los demonios de Dostoievsky, Albertine desaparecida de Proust, el apéndice del diccionario etimológico griego de Lidell-Scott, el tomo tres de El corazón de piedra verde de Salvador de Madariaga... Esos libros, que son los clavos mayúsculos, ofrecen sin embargo, de vez en cuando, el modesto milagro: aparece un cliente al que le faltaba justo ese tomo. Es bueno ver que alguna vez, en el rompecabezas del mundo, una pieza encuentra su lugar.
En La Fortaleza no hay sólo libros. Tengo cuatro máquinas de escribir arrumbadas, a la espera de que me arme de paciencia y las arregle, y esta Hermes en la que escribo, aceitada y brillante, y que uso a veces para redactar alguna carta comercial. En los días que corren cuesta conseguir cinta de máquina, y ni hablar de repuestos, pero si la máquina todavía funciona es porque debo ser uno de los pocos en la ciudad que conoce el arte perdido de repararlas.
Olivetti, Corona, Underwood, Hermes, Continental, Remington, Royal. Todavía me parece oír el ruido de las máquinas sonando en la noche.
A los veinte años salí de mi pueblo, Los Álamos, y me vine a vivir a la ciudad. Llegué con una valija de cuero que ya en ese entonces era vieja, y que mi padre, que nunca salió del país, había cubierto de etiquetas de hoteles de Europa y grandes trasatlánticos. Conseguí un cuarto en una pensión de la calle Sarandí, enfrente del cine Gloria, y empecé a rastrear el paradero del tío Emilio, el único hermano de mi padre. Después de dos semanas de búsqueda lo encontré: tenía un taller de reparación de máquinas de escribir y calculadoras en la calle Venezuela. Atravesé el portón, que estaba abierto, y caminé entre máquinas desarmadas y latas de sardinas transformadas en ceniceros. Entraba una luz lechosa por una claraboya: en el fondo del taller estaba el tío Emilio, bien afeitado, peinado a la gomina, una medallita de oro sobre la camiseta agujereada. Ajustaba una tuerca y daba una pitada a su cigarrillo, otra vuelta y una pitada más. Me presenté y me miró sin sorpresa, como si todos los días recibiera un sobrino distinto.
—Así que vos sos Santiaguito. Tu padre, que en paz descanse, era un loco. Y decime, ¿qué sabés hacer?
No podía decirle que en Los Álamos me pasaba siempre las tardes en la biblioteca del pueblo, entre enciclopedias a las que faltaban tomos y novelas de Pierre Loti, Eugenio Sue, Emilio Salgari, Rafael Sabatini y Julio Verne. A veces me acompañaba Marcial Ferrat, mi amigo desde siempre, que sacaba y devolvía un único libro, La guerra y la paz. Nunca llegó a terminarlo. Yo había esperado en vano el ingreso de un libro nuevo, pero sólo entraron cincuenta ejemplares del mismo, Las alambradas de la memoria, los recuerdos de un estanciero de la zona. ¿Qué interés podían tener para mí esos recuerdos, que repetían lo que me rodeaba? Vacas, vacas, vacas. Yo quería que me hablaran de lo que no veía, de lo que estaba lejos. (En la juventud confundimos el extranjero con el porvenir.) Si le hubiera hablado de mis lecturas, mi tío habría pensado que era un afeminado. Le dije que sabía algo de motores, y que tal vez las máquinas de escribir no fueran tan distintas.
—Está bien. Los buenos mecánicos trabajan con el oído. Conocí a uno que no se ponía el mameluco: camisa blanca, almidonada, y nunca una manchita. Con estas máquinas también hay que trabajar con el oído. Escuchá. Tac, tac, tac.
En los días siguientes, me hizo escuchar máquinas con distintas fallas. Recorría el taller tocando una ahí y otra allá: él señalaba grandes diferencias, pero a mí me sonaban todas iguales. Empezó a darme tareas sencillas para hacer. Él se reservaba los trabajos más delicados, y a mí me tocaba armarlas y desarmarlas, o buscar las piezas en un mueble lleno de cajoncitos. Además de técnico hacía de cadete: iba a retirar las máquinas a las oficinas del centro y las devolvía después. Donde más pedían sus servicios era en el diario Últimas Noticias. A veces iba al diario tres veces en el día.
—En las máquinas de los diarios vas a ver que la X siempre está sucia. Las secretarias de las oficinas no la usan nunca, pero los periodistas se la pasan tachando.
Me había empezado a doler la espalda de tanto cargar las máquinas. Mi tío me pagaba muy poco, pero al menos aprendía un oficio. Él estaba contento con tener un discípulo:
—Lo más difícil es cuando una máquina se cae al piso. A lo mejor no hay nada completamente roto, pero la máquina entera empieza a fallar, como si hubiera perdido el alma.
A veces me invitaba a comer a un bodegón que había a la vuelta de su taller. Miraba la lista de platos, como si dudara en elegir, y decía:
—En la variedad está el gusto. —Pero pedía siempre lo mismo: bife con ensalada y queso fontina con dulce de batata.
También le gustaba hablar de mi padre. Yo tenía recuerdos borrosos; él les daba precisión, los corregía y coloreaba. Algunos hubiera preferido mantenerlos difusos y en blanco y negro. Lo único que sabía con certeza de mi padre era que había sido viajante de comercio, y que murió en un accidente de auto en el año 35, camino a Catamarca.
—Tu padre era un loco, Santiaguito. Corría con el auto como si lo persiguiera el diablo. Sabía vender. Podía venderle cualquier cosa a cualquiera. Y la clave de su éxito era que nunca trataba de convencer. Dejaba que la gente se convenciera sola. En Trenque Lauquen, en el año 28, lo arrestaron por vender un agua milagrosa que aseguraba la longevidad. En un primer momento hablaba sin convencimiento, dejaba que la gente dudara. Los frascos quedaban sin vender. Pero al terminar el speech, cuando se iba, dejaba caer como al descuido la libreta de enrolamiento. La libreta pasaba de mano en mano: ahí decía que tenía setenta años. La gente quedaba maravillada de su piel sin arrugas, del pelo negro, brillante, sin una cana: claro, en realidad tenía 34. Los frascos volaban, agua milagrosa para todos.
—Y al final lo arrestaron...
—Esas cosas pasan. A pesar de ese problemita con la justicia guardó un buen recuerdo del agua milagrosa. Se tomaba un frasco por semana. Pero el agua milagrosa no puede contra la velocidad, los malos caminos, las curvas cerradas, la lluvia.
Una tarde insistió en ir en persona a buscar una máquina al diario. Cuando volvió al taller, la dejó en la mesa, entre morsas y destornilladores, y me dio una tarjeta.
—Andá mañana a ver al fulano éste. Es el jefe de mantenimiento del diario. Quieren un técnico que esté de diez a seis en el diario, que no salga de allí. Y que, de paso, cambie los cueritos de las canillas, las lamparitas, esas cosas.
Me limpié las manos de grasa antes de tomar la tarjeta. Por más que uno se lavara las manos no había modo de sacarse la grasa por completo: quedaba entre los pliegues de los dedos, debajo de las uñas, en las líneas de la palma.
—Eso no significa que tenés que olvidarte de tu tío. Pasá, de vez en cuando.
Le dije que iba a pasar. Y que cuando me pagaran, lo iba a invitar yo al bodegón de la vuelta. Después seguimos trabajando juntos hasta que la luz de la claraboya se apagó y hubo que encender las lámparas.
Últimas Noticias tenía su propio edificio sobre Paseo Colón; una mole sombría de seis pisos. Los talleres estaban a la vuelta. Llegaba temprano, antes de la limpieza, cuando el piso todavía estaba cubierto por la ceniza de infinitos cigarrillos y por bollos de papel que escondían malogrados comienzos de notas. Los vidrios estaban siempre sucios, manchados por años de humo, y la luz de afuera nunca se decidía a entrar. Antes de ponerme a trabajar daba un lento paseo de una punta a la otra de la redacción mientras me fijaba cuáles eran las máquinas que tendría que arreglar ese día. Si alguna se averiaba, la dejaban apoyada contra el lomo, vertical. Algunas máquinas tenían inscripciones en la base: cuando un periodista moría —lo que no era nada insólito: desordenados hábitos nocturnos— se anotaba su nombre y sus dos fechas con la tempera blanca que se usaba para las correcciones. Así quien usaba la máquina sabía que antes había pertenecido a tal o cual prócer del periodismo.
Eran máquinas duras, la mayoría habían sido compradas en los inicios del diario. Walton, el fundador, había viajado a Bayenna, Nueva Jersey, en 1932, para conocer la fábrica y encargar las máquinas —Underwood modelo 5—, porque le gustaba hacer todo en persona. La foto de Walton en el puerto, junto con las cajas, colgaba enmarcada en la planta baja del diario. Quien visitaba la redacción veía antes que nada la llegada de las máquinas al puerto y a Walton con un sombrero de ala ancha, que el viento se empeñaba en arrancarle. Murió quince años después de la fundación del diario y su hijo, que en ese entonces alargaba una carrera de leyes más allá de todo plazo razonable, quedó al mando.
Las manos suaves y veloces de una mecanógrafa no hubieran estropeado una de aquellas Underwood ni en un siglo, pero los dedos de los redactores eran pesados, y las máquinas debían soportar sus arrepentimientos y cambios de humor, que se manifestaban en forma de bruscos golpes del carro o puñetazos contra el teclado. A lo largo de la jornada, distintas clases de emociones atravesaban la redacción y todas terminaban dejando alguna huella en las máquinas.
Yo me ocupaba de quitar la mezcla de pulpa y tinta que borraba los contornos de las letras; engrasaba los mecanismos, ajustaba tuercas y tornillos, y reemplazaba los diminutos resortes. Abstraído en mi trabajo, apenas me daba cuenta del movimiento a mi alrededor: primero los empleados de limpieza, que ventilaban y barrían los últimos restos de la noche —incluido algún periodista, en general Germán Hulm, que se quedaba dormido en los sillones de cuero verde del hall—, luego la señora Elsa, encargada del horóscopo, que era la primera en llegar del plantel de redacción, y diez minutos después Felipe Sachar, que entraba con un maletín ajado abarrotado de papeles, siempre a punto de explotar, pero que se abría en el instante que llegaba al escritorio, como si ese caos portátil escondiera un mecanismo de relojería. Yo ayudaba a Sachar a levantar los papeles, porque me parecía que iba contra las leyes naturales que un hombre tan voluminoso se pusiera en contacto con las regiones inferiores.
Felipe Sachar se definía como cruzadista («Decir que soy un cruzado sería una exageración») y había hecho imprimir algunas tarjetas con su nombre y profesión. Insistía: «El oficio de quienes trabajamos con el diccionario no figura en ningún diccionario». Alto y robusto, vestía siempre el mismo saco a cuadros. Su juego recibía el nombre de criptograma, porque una vez completado aparecía una frase escondida (frase que Sachar sacaba de una recopilación de citas célebres, que abusaba de Oscar Wilde y de Montaigne). Las palabras cruzadas se publicaban en la última página, junto con el horóscopo y tres tiras de historietas compradas a los sindicatos norteamericanos. A Sachar le tocaba compartir la página con Agente X 9, Trifón y Sisebuta y una historieta de guerra cuyo nombre no recuerdo, en la que siempre había un oficial pidiendo refuerzos por radio. Junto a las palabras cruzadas había una sección periodística titulada «El mundo de lo oculto», que se ocupaba de seguir los pasos de médiums, mentalistas, hipnotizadores y acólitos de Madame Blavatsky. La sección estaba firmada por Míster Talvez.
Le pregunté a la amable señora Elsa si sabía quién era el que se escondía tras el seudónimo: imaginaba que entre el autor de «El mundo de lo oculto» y la astróloga habría alguna clase de complicidad.
—Sólo el director lo sabe —respondió la señora Elsa, mientras sacaba el tejido de su cartera, como hacía siempre apenas terminaba su columna. Aun en verano tejía bufandas. Elsa era una de las pocas personas de la redacción capaces de escribir con los diez dedos, y nunca debí reparar su máquina, ya que la cuidaba como a un hijo—. Todas las tardes llega al diario un sobre a nombre del señor Walton. Es lo único que puedo decirle.
—Debe ser alguien que conoce muy bien el ambiente esotérico —dije, por decir algo.
Sachar intervino:
—No necesita conocer nada. Los esotéricos repiten siempre las mismas cosas, de fenómenos distintos sacan las mismas conclusiones. En todo encuentran mensajes: en las pirámides, en los naipes, en las estrellas, en la borra del café. Como dijo ya no recuerdo quién, el ocultismo es la metafísica de los idiotas.
La señora Elsa volvió la cabeza, ofendida, y se concentró en su tejido. Sachar quiso arreglar las cosas:
—Le aseguro que no estaba pensando en el horóscopo. Una cosa es la adivinación y otra la astrología, que es casi una ciencia. Soy Tauro y usted siempre le pega con sus predicciones.
—¿En serio?
—Palabra —Sachar se puso la mano derecha sobre el corazón—. Además, no me olvido de la bufanda que me tejió el invierno pasado.
—¿Todavía la conserva?
—La dejé olvidada en un taxímetro. Pero conservo la sensación alrededor de mi cuello. A propósito, señora Elsa, ese color me va perfecto.
En cuanto a las predicciones de la astróloga, Sachar decía la verdad: el horóscopo estaba escrito con tanta precaución que sus palabras siempre acertaban. Con el paso de los años, las predicciones habían sido reemplazadas por sabios consejos: como un hada buena, la señora Elsa hacía propaganda a la honestidad, la fidelidad, el tesón.
Las columnas del Míster Talvez no eran tan apologéticas de los profesionales de la adivinación como lo pretendía Sachar. El cruzadista estaba celoso —pensaba yo— porque en los últimos años la columna se había expandido a expensas del santoral, mientras que su juego seguía del mismo tamaño desde los comienzos del diario. Míster Talvez tomaba un personaje cada día, exponía su modo de trabajo sin afirmar jamás que su poder era cierto. Contaba la historia del arte adivinatorio sin juzgar su eficacia. Muy a menudo su columna estaba formada por pequeños textos, a veces brevísimos e incomprensibles, como si hubiera algún tipo de información en clave para lectores avisados.
—Esas columnas le hacen creer a la gente en cosas que no existen —decía Sachar mientras trazaba con un lápiz negro de punta blanda sus limpios diagramas—. En cambio yo trato de educar al lector a través de mis definiciones. Lo paseo por la historia, la literatura, la pintura, la botánica...
Sobre todo por la botánica. Sachar hacía cultivo intensivo de un diccionario de plantas, al que recurría siempre que tenía que reunir en una palabra letras que el idioma español apenas soportaba juntas. Así surgían esas definiciones que eran la pesadilla de los lectores: familia de dicotiledonias de hojas sencillas, alternas, flores en amentos, fruto indehiscente, con semillas sin albumen. Rara vez germinaban.
Cuando yo terminaba con la última máquina guardaba las herramientas en mi valija y me sentaba a conversar con él, a pesar del humo de su pipa, que era su manera de mantener una distancia de un metro y medio del resto del mundo. De vez en cuando me explicaba los trucos de su trabajo. Si no me hubiera sentado con él a charlar, si no hubiera atendido sus explicaciones, mi vida habría tomado un rumbo totalmente distinto. No hay ejercicio tan vano como ponerse a pensar en el pasado, y a decirse: si en vez de ir a esa cita, hubiera faltado, si en vez de hacer esa llamada... ¿Pero cómo sustraernos a ese juego? Creemos que todas nuestras decisiones son azarosas, que no están conectadas: hasta que aparece, demorada y nítida, la frase escondida.
Una mañana encontré a Sachar con la cabeza apoyada contra la máquina de escribir. No era una postura rara en otros periodistas, que a menudo se dormían mientras trabajaban (en aquel entonces, la noche tenía un prestigio que luego perdió y quedarse dormido durante el día era la prueba de que se llevaba una vida intensa). Pero esa conducta era impensable en Sachar. El día anterior me había dicho que se quedaría trabajando hasta tarde. Quería adelantar unas palabras cruzadas para irse a jugar al casino de Mar del Plata. Era un hábito que repetía todos los meses. Me voy a la playa, decía, en pleno invierno, y yo lo imaginaba solo, con un vaso de whisky en la mano, perdiendo su sueldo a la ruleta, en el intento de descubrir, detrás de las combinaciones del azar, algún tipo de esquema. Tenía que regresar caminando desde la terminal de Constitución hasta su casa, porque perdía todo y no le quedaba plata ni para el taxi.
Volcado sobre la máquina, parecía menos un hombre que una construcción derrumbada por un cataclismo inexplicable. Quizás había muerto mientras los colegas todavía llenaban la redacción: su escritorio estaba apartado y un poco escondido detrás de una columna. Me quedé mirando el monumento fúnebre, sin saber qué hacer, hasta que un ordenanza me ayudó a echar el cuerpo hacia atrás. En un rincón se oía el llanto apagado de la señora Elsa; sobre el escritorio habían quedado abandonadas la lana y las agujas. Las teclas de la máquina se habían enterrado tan profundo en la frente de Sachar que le habían dejado marcas violáceas. Durante unos segundos comprendí, con desconsuelo, que no sabía nada de Sachar; que en tantas conversaciones, nunca le había preguntado si estaba casado, si tenía hijos, o qué había hecho antes de convertirse en cruzadista.
Una vez que se llevaron el cuerpo, Lajer, de turf, que era uno de sus viejos amigos, revisó los cajones. Había una tijera, papeles, diccionarios y un cortaplumas. Levantó la máquina para escribir el nombre, pero entonces vimos que el mismo Sachar se le había adelantado, alertado por alguna premonición:
F. Sachar
1878-1950.
Cuando me tocaba ir al taller, en general para reparar algún problema eléctrico o para ocuparme de asuntos de plomería, me quedaba charlando con los tipógrafos, que solían ser más amables que los periodistas. Dos veces por día, a las cinco de la tarde y a las diez de la noche, llegaba un cajón de botellas de leche. Como nunca había visto a ninguno tomar una gota, les pregunté por qué la pedían.
—Ah, nosotros no pedimos nada —decía Tieck, el alemán—. Pero la empresa está obligada por una ley de salud pública a darnos leche. Es para combatir el saturnismo, la enfermedad del plomo.
—No es de hombres tomar leche —decía el vasco Ezcurra—. Nosotros se la damos a los chicos pobres. Al saturnismo, lo curamos con vino.
Todos los tipógrafos eran o socialistas o anarquistas: y siempre discutían sobre la revolución. Ninguno dudaba de su inminencia, pero no se ponían de acuerdo sobre qué convendría quemar primero. Tieck, que era alemán, quería incendiar la Casa de Gobierno; Ezcurra prefería el Congreso, porque parecía un palacio, y los palacios recuerdan a las monarquías; a Dodkin, anarquista e hijo de rusos, no le parecía mala la idea de quemar la ciudad entera. Terminaba toda discusión diciendo:
—Mejor empezar de cero.
Tres días después de que velaran a Sachar en el salón principal del Sindicato de Prensa me encontré en el taller de composición con el jefe de redacción del diario. Bajo y corpulento, Buenavista se movía de un lado a otro con un derroche de energías. Cojeaba discretamente de la pierna izquierda, pero ese defecto en su andar lo alentaba a ser más veloz. A los cargos directivos sólo llegaba gente de la sección política, pero Buenavista había dado el gran salto a partir de la jefatura de policiales. Los lentes velaban unos ojos claros, adiestrados en la búsqueda de errores. Los descubría sin detenerse a leer, como si brillaran en las pruebas de galera. Perseguía palabras repetidas, giros inapropiados, gerundios mal puestos. Más de una vez, Sachar había comentado:
—Pobre Buenavista, siempre buscando lo que falla. Así se sufre. ¿Qué importancia tienen los nombres mal escritos, las fechas cambiadas? Las palabras están hechas para el error, todo lo que decimos con palabras estará equivocado siempre.
—Pero usted es muy cuidadoso con las palabras cruzadas —le había dicho yo.
—Es que el juego en sí mismo es un error. Perder el tiempo con estas tonterías no tiene sentido. Si además me equivoco, ya es una exageración.
Me corrí del paso de Buenavista para que hostigara tranquilo a los tipógrafos, pero giró hacia mí.
—Venga conmigo —dijo. Pensé que me iba a recriminar que perdiera el tiempo con aquellos revolucionarios del plomo.
—Tengo que cambiar unas lamparitas, señor.
—Las cambiará después.
Entramos en el túnel que unía el taller con la redacción. Era un largo pasillo subterráneo de azulejos blancos, cuyo piso estaba casi siempre con dos centímetros de agua. Buenavista, que hacía aquel trayecto con frecuencia, usaba siempre galochas.
—Sé que usted era amigo de Sachar —dijo en tono de confidencia.
—Lo escuchaba. Me explicaba cómo hacer los juegos...
—Sachar estuvo en el diario desde el número cero. Era irremplazable.
—Irremplazable —repetí, cabizbajo.
—Pero es justamente a los irremplazables a los que hay que reemplazar de inmediato. Los inútiles pueden dejar su lugar vacío sin problemas. Y no había nadie mejor que Sachar en lo suyo, ni en este diario ni en ningún otro. Cada mañana noventa mil personas completan las palabras cruzadas. Envidio esa paciencia.
—¿Por qué no publica juegos viejos hasta encontrar un reemplazante? Nadie se va a dar cuenta.
Buenavista suspiró, desencantado.
—Ésa es exactamente la mentalidad argentina. Hagamos las cosas mal, total nadie se va a dar cuenta. Por eso estamos como estamos y nos gobierna quien nos gobierna, si es que puedo hablar en confianza. ¿Puedo?
Incliné la cabeza, en señal de asentimiento.
—Tengo otro motivo para no repetir juegos viejos. Sachar se lo pasaba escribiendo invectivas contra el régimen, escondidas entre las palabras. A veces estaban muy escondidas tras complejos sistemas de cifrado; pero otras no. Me di cuenta porque más de una vez dejó sus mensajes casi a la vista. Espero que usted no intente hacer lo mismo cuando le toquen los próximos criptogramas.
—Me parece que se equivocó de persona. Soy el que arregla las máquinas de escribir. Sirvo para eso.
—Trabaja con letras, después de todo. No puedo encargarle a un periodista profesional que se ocupe de los juegos: me van a venir con que no es su oficio, me van a hacer problemas con el sindicato. Así que desde mañana se viene con traje y corbata y sin herramientas. Aquí tiene cien pesos por si le falta el traje. La sastrería de acá a la vuelta está en liquidación.
Guardé la plata en el bolsillo. Automáticamente pensé: compro un traje de cincuenta y me quedo con el resto.
El túnel llegaba a su fin.
—No se vaya todavía, que falta algo. ¿Le contó Sachar su secreto? —Negué con la cabeza—. Sachar era Míster Talvez. Y ése es otro asunto que queda en sus manos.
Las primeras palabras entraban fácil en los casilleros, pero mientras completaba el diagrama me veía obligado a buscar más profundamente en el diccionario. A medida que la tarde avanzaba, entraba en un estado de desesperación y recorría un desencuadernado diccionario Sopena, cuyas páginas caían a mis pies, en busca de la palabra mágica que contuviera, por ejemplo, una A como primera letra, una ZETA como tercera y una HACHE como quinta. Entonces disculpaba a Sachar, y salía a pedirle ayuda a la botánica.
Trabajaba con lápiz y goma, borrando hasta perforar el papel pautado. Cuando iba al buffet a buscar un sándwich o una taza de café, los de turf completaban mis diagramas con obscenidades. Dedicaban más tiempo y estudio a sus bromas que a su propio trabajo. Para hacer los juegos contaba con el recuerdo de las palabras de mi maestro; no tenía pistas en cambio de cómo convertirme en Míster Talvez. Vacié los cajones de Sachar, puse todo en una caja, la até con hilo sisal y la llevé a mi cuarto.
En esa época vivía, como ya he dicho, en una pensión sobre la calle Sarandí. Era un cuarto estrecho y mal iluminado, en el que procuraba estar tan poco tiempo como fuera posible. Mientras estaba solo, encerrado, sentía que no vivía: la vida verdadera estaba afuera, en la calle, en la redacción, en los bares por los que peregrinaban mis compañeros del diario, a quienes trataba de seguir en sus noches interminables. En las pensiones los ruidos nocturnos son mensajes en morse de vidas extraviadas: un disco rayado en el fondo del pasillo, que el melancólico Nicasio Paz, aprendiz de cantor, escuchaba para aprender a seguir a las orquestas de Fresedo o Caló, los pasos de insomne del sastre Luman en el piso de arriba, los sollozos apagados de la viuda Battle, que poco después enloqueció y se arrojó desde el cuarto piso de la casa Harrod’s.
Frente a la pensión estaba el cine Gloria. Yo sentía que de un lado de la humanidad estaban mis vecinos de pensión y del otro las parejas que entraban al cine Gloria, y que salían del programa doble con arrugas en la ropa, rubor en las mejillas, una vaga idea del argumento de la primera película y sin recuerdos de la segunda. Por suerte mi cuarto daba a un pozo de aire y luz y no al intolerable espectáculo de la felicidad ajena.
Vacié la caja de Sachar sobre la cama y me arrepentí de inmediato, porque así mi cuarto quedaba contaminado por el aire fúnebre de aquellos papeles. Hojas de papel cuadriculado con borradores de juegos y apuntes para las columnas se mezclaban con cajas de fósforos de cera y paquetes vacíos de tabaco para pipa. Estuve largo tiempo separando la basura de aquello que podía serme de utilidad. Encontré volantes de publicidad de médiums y mentalistas, un cuadernillo escrito por un hipnotizador, un volumen con la correspondencia de un tal Magnus, y apuntes dispersos que Sachar sacaba de enciclopedias y de revistas. Algunos los publiqué después:
«En Eslovaquia, en el siglo XII, se cortaba la cabeza a las brujas y se las dejaba en los cruces de caminos clavadas en picas. Se creía que las cabezas responderían las preguntas de los viajeros perdidos.»
«El escarabajo Aegiptanus, que vive en algunas zonas desiertas de la India, secreta un líquido capaz de momificar los cadáveres de pequeños animales. En una aldea del sur de la India se encontró un cadáver humano completamente preservado a causa de una invasión masiva de estos insectos; está expuesto en el Museo de Entomología de Calcuta».
«En Roma se practicaba un juego conocido como sortes virgilinae que consistía en formular una pregunta y luego señalar al azar un verso de la Eneida. La obsesión por el juego llevó a muchos a la locura. Los versos más temidos eran aquellos en los que Eneas encuentra un árbol que sangra; es Polidoro, el marino convertido en planta. Como Virgilio tenía fama de nigromante y experto en pócimas vegetales, se suponía que aquí estaba encerrado un maleficio.»
Otras noticias eran más cercanas: el mentalista Aviglione se presentaría durante todo el invierno en el circo de los Hermanos Faure; Irina Lamas, quiromántica, daba una conferencia sobre la relación entre las manos y el destino en el salón Artemisa; acababa de aparecer una nueva traducción del tratado Isis sin velo, de Madame Blavatsky.
Como mi sueldo había aumentado, pude comprarme camisas nuevas y corbatas y hasta un sombrero, y pagar entradas de cine y cenas en algún restaurante. Pasé cuatro meses noviando con una chica del Once, estudiante del conservatorio, que me dejó por un violinista veinte años mayor. Sufrí como se sufre a esa edad: un día se piensa en el suicidio, al otro todo está olvidado. Era alguien sin mayores ambiciones: pensaba que tendría una vida normal, que haría algún progreso en el diario, que me casaría, formaría una familia. Ni siquiera me dominaban las pasiones políticas que yo veía a mi alrededor: me sentía como un extranjero en medio de las discusiones y los odios. Salía en ese entonces, en la revista Rico Tipo, una historieta que se llamaba «El vendedor de hielo», cuyo héroe sufría toda clase de percances, sin inmutarse jamás, frío como las barras de hielo que vendía: mis compañeros de trabajo decían que me parecía a él. Nada me preocupaba, nada me encolerizaba, nada me hacía temblar. Hasta que me llegaron las primeras noticias del Ministerio de lo Oculto.
A la noche salíamos en grupo del diario, y echábamos a caminar por la Avenida Corrientes. Pronto se nos unía gente de otras redacciones. Todos parecían conocerse de un pasado remoto, para mí inalcanzable; estaba condenado a ser el nuevo, el que no había estado en el momento oportuno, el que se había perdido lo mejor.
Era difícil adivinar la evolución del grupo en la calle: a veces entrábamos en un café, agrupábamos sillas en torno a una mesa siempre insuficiente, Fernet algunos, otros ginebra, yo una Hesperidina, y transcurrían las horas, como si esperáramos a alguien. ¿Pero a quién esperábamos? Yo no me animaba a preguntar. Otras veces íbamos directamente a uno de los bodegones del pasaje Carabelas, o seguíamos por Corrientes, asomándonos a las librerías angostas y profundas. Nunca había una consulta sobre qué era lo que queríamos hacer, ni un líder que decidiera por nosotros; era como si la calle misma tomara la decisión. Todos estábamos de acuerdo en ir a un lugar o a otro; mientras no saliéramos del centro, o desde esas pocas cuadras que eran nuestro centro. Me acuerdo de Lajer, de turf, que trataba en vano de explicarme quién era quién; me acuerdo de la presencia, en ese ambiente de hombres, de la imponente pelirroja Alejandra Levy, que hacía ilustraciones para el diario y también para El Hogar, y que llegó más tarde a dibujar algunas historietas sentimentales en Intervalo; me acuerdo del Flaco Fabrici, alto y melancólico, cronista especializado en incendios, y cuyo nombre encontré en uno de los libros del cajón de Sachar. Cuando le devolví el libro —una novela policial del Séptimo Círculo— sonrió con melancolía y me dijo:
—Pobre Sachar, nunca me devolvía los libros. Tuvo que morirse para que al menos uno llegara de regreso.
A veces el grupo se dividía en dos o tres batallones; división que no estaba fundada ni en peleas ni en simpatías profundas, sino sólo en la necesidad de continuar una conversación o de escapar de otra. El grupo desertor desaparecía sin saludar, aprovechando un semáforo en rojo o la distracción de una vidriera. Yo me veía arrastrado a uno u otro grupo casi sin darme cuenta.
Un viernes de lluvia, la invisible corriente de energía me arrastró hacia un grupo que portaba paraguas abiertos, un escudo sobre nuestras cabezas. Continuamente embestíamos a los otros transeúntes, y a los toldos de los negocios, con la arrogancia de la pequeña multitud. El ritmo discontinuo de la charla nos llevaba a descuidar la lluvia y los charcos y los taxímetros, cuyos choferes nos insultaban. Una muchacha de impermeable azul perdió el tacón de su zapato y yo me aventuré entre los coches para alcanzárselo. Cuando quise acordarme me rodeaban desconocidos: mis amigos se habían perdido. Frente a mí se levantaba un tótem, que los transeúntes se esforzaban por esquivar. Era un hombre robusto, vestido con un saco cruzado. Tenía los ojos achinados y una cicatriz en la frente, tan grande que el sombrero no alcanzaba a taparla.
—Buenos noches, Míster Talvez. Soy el comisario Farías.
Le tendí la mano y la miró como si hubiera descubierto un extraño insecto que no sabía si ignorar o aplastar. Con un gesto me obligó a seguirlo hasta un gran automóvil negro que parecía un coche fúnebre: un auto norteamericano, cuya marca yo desconocía. Estaba abollado y tenía dos o tres impactos de bala en la puerta del conductor. En el asiento trasero se apilaban cajas de cartón y papeles sueltos. La lluvia fría había dejado de importarme, porque ahora el interior del auto era la intemperie. El comisario me empujó para que subiera en el asiento del acompañante. Puso en marcha el auto, que dio un gemido ahogado, y empezó a conducir rumbo al Bajo. No sabía de qué se me acusaba, pero empecé a disculparme:
—Escribo la columna porque me mandan. Ya sabe, como Sachar murió...
—No se excuse. No es un delito escribir esa columna. La leo con mucho interés.
—Soy nuevo en esto...
—Yo quisiera ser nuevo en algo. No pertenezco a la policía normal, ¿sabe?
—¿No? ¿Y a qué departamento...?
Temí que fuera a decirme que era de la temida Coordinación Federal.
—Al mío, sólo al mío. Le contaré. Empecé mi carrera en la institución en Bahía Blanca. Me ascendieron a sargento en el 42. Al año siguiente, cuando colaboré con la captura de la banda de Maldonado, que había robado las oficinas del Ferrocarril del Sur, me permitieron hacer un curso para pasar a oficial de la Federal. Eso tengo que agradecérselo al peronismo. Así llegué a comisario. En el 48, seguí la pista de uno de los asaltantes del Banco Rojas. Estaba en una pensión de Constitución. Sabía que estaba solo, que sus cómplices habían quedado atrás, pero cuando entré en la habitación lo encontré con una mujer. Apártese, señora, le grité, mientras apuntaba. No me fijé en lo que hacía la mujer. En esos casos, uno no mira a las mujeres: están ahí, como puede estar una mesa o un perchero. Sólo tenía ojos para el desgraciado, un tiro en el brazo, otro en el pecho. Mientras tanto, la mujer había alcanzado el revólver, bajo la almohada. Vos, le dije. Pensaba que una palabra sobraría para desarmarla. Basta con que una mujer, alguna vez, nos haya hecho caso, para creer que todas lo harán. El balazo me pegó en la frente. Me llevaron casi muerto al policlínico. Es raro que una mujer haya disparado a la cabeza. En general, tiran al corazón.
El comisario frenó de golpe: había estado a punto de atropellar a un borracho.
—No se preocupe, uno menos no perjudica a nadie. Hay que combatir el alcoholismo. Le decía: tuvieron que ponerme una placa de metal en la cabeza. Entonces empecé a escuchar voces. Venían de lejos. Me parecía reconocer al sargento Vega, que murió en un camino de estancia en 1942, y cuyo cuerpo encontré comido por los perros y sepultado por la escarcha. También una mujer que se ahorcó con mi única corbata, negra con lunares amarillos, en un cuarto de hotel. Frecuenté a espiritistas para que me librasen de la pesadilla. Mis jefes advirtieron mis movimientos y me pidieron que me especializara en esa clase de cosas. Lo hicieron para que no me alejara del todo de la institución. Tengo una pensión por invalidez, pero cuando necesitan de mis servicios, me llaman. Y trabajo, por supuesto, para el Ministerio de lo Oculto.
—¿Qué ministerio es ése?
—Vigilamos las actividades de espiritistas, adivinos, sectas.
—Hacen bien en desenmascarar a los farsantes...
—Al contrario. Los farsantes no nos interesan. Nos preocupan los que tienen poderes de verdad. Los rusos ya cuentan con un departamento de detectives telépatas, ocupados de descubrir a los disidentes políticos.
—¿Dónde trabaja? —pregunté nervioso, para sacar al comisario de un breve silencio. Me inquietaba más cuando estaba callado que cuando hablaba—. ¿Tiene una oficina?
—Este auto es mi oficina. En el asiento de atrás está mi archivo. Mi sala de interrogatorios, en cambio, se muda de un sitio a otro. Espero no tener que mostrársela.
Pasamos junto al Luna Park, cuyas luces brillaban amarillas y borrosas bajo la llovizna; las siluetas de los boxeadores se repetían en los afiches rosados y celestes de los muros. Farías detuvo el auto poco más adelante, en la cuadra del Palacio de Correos, que parecía, en el aire saturado de humedad, un verdadero palacio abandonado. Todo estaba oscuro excepto, en lo alto, una ventana iluminada. Farías se volvió hacia mí:
—¿Ve esa ventana? Ese es el Ministerio de lo Oculto.
—¿En el Correo Central?
—En el Correo Central. El señor Crispino siempre está trabajando, pero no lo vamos a molestar ahora. Mañana usted tiene que presentarse en la oficina 665 del Palacio de Correos. Y que nadie se entere, ni sus jefes ni sus amigos. Sus enemigos podrían aprovechar la oportunidad si se enteran de que trabaja para nosotros.
—¿Qué enemigos? Tengo 23 años. Acabo de entrar al diario.
El comisario dejó atrás el Correo Central y tomó Leandro Alem, rumbo al sur.
—Todos tenemos algún enemigo que no sospechamos, en el que tal vez ni siquiera pensamos, pero que pasa noches de insomnio pensando en nuestro mal. Siempre hay un enemigo en alguna parte, que nos identifica con todas las cosas que funcionan mal en su vida. También usted, tan joven, tiene enemigos.
—Yo no. Imposible.
—Si conquista a una mujer, aunque dudo de que eso le vaya a ocurrir, con esa cara de papanatas que tiene, desplaza a alguien. Si ocupa un puesto, deja a alguien sin trabajo. Respiramos el aire que otros podrían respirar, y caminamos por caminos que otros se creen con derecho a pisar. Estoy seguro de que en alguna parte hay alguien que daría su brazo derecho por verlo muerto.
Farías me dejó en la esquina de la pensión, como para darme a entender que sabía dónde buscarme.
Una de las ventajas de mi cambio de sección era que ya no tenía horario. En aquella época, a nadie se le hubiera ocurrido controlar las entradas y salidas de un periodista. El último en entrar era siempre Hulm, que llegaba después de haber perdido el día en un recorrido de bares que nunca repetía, con varios whiskies encima, y escribía una columna sobre los personajes con los que se cruzaba en el camino. Escribía durante diez minutos, quince como máximo, y después se iba a dormir a los sillones del hall. A veces se quedaba allí hasta la mañana.
Un martes, antes de entrar a trabajar, tomé el tranvía 2 hasta el Correo Central. Cuando bajé, el viento estuvo a punto de arrancarme el sombrero, y una basurita me entró en el ojo derecho. Abandonaba el Correo un ejército de carteros de uniforme azul, doblados por el peso de sus sacas. En el salón central, la multitud buscaba su mostrador: estaban los que venían con encomiendas envueltas en papel madera y adornadas con medallones de lacre, los cadetes de las oficinas que llegaban con cientos de sobres atados con cordel amarillo, filatelistas con sus lupas colgadas al cuello o sobresaliendo del bolsillo superior del saco, que querían comprar las planchas con el sello de emisión del día. Como funcionaba un solo ascensor, y había una larga hilera de espera, busqué una escalera que me llevó a un pasillo lleno de oficinas. A un lado de cada puerta se leía, en las placas de bronce: Documentación Oficial, División buzones, Asuntos postales antárticos, Cartas extraviadas. A la Oficina 665 le correspondía una placa vacía, como si la paciente labor de labrar los otros bronces se hubiera interrumpido allí.
Golpeé. No escuché ninguna invitación a pasar, pero igual abrí lentamente la puerta. Sentado frente a un gran escritorio lleno de papeles, y de espaldas a una ventana, había un hombre calvo, esmirriado, con lentes redondos.
—¿Señor Crispino?
—Se retrasó diez minutos —dijo sin levantar la vista de sus papeles. Con una lapicera plateada, firmaba y firmaba.
—El edificio es grande —me excusé.
—El comisario Farías me dice que usted puede trabajar para nosotros. Como el finado Sachar.
—Acabo de entrar al diario. Hasta hace poco arreglaba máquinas de escribir.
—Sabemos todo sobre usted. Esto que está a mi alrededor no es una oficina de correo. —Levantó la vista hacia mí—. Esto es el Ministerio de lo Oculto.
—¿Y por qué funciona aquí, en el Correo?
—Porque el Ministerio de lo Oculto está oculto. ¿Es muy difícil de entender?
Me invitó a sentarme con un gesto desdeñoso.
—Muchas cosas que antes se tomaban como supersticiones hoy son ciencia. Las agencias secretas, que antes reclutaban militares, científicos e intelectuales, ahora buscan mentalistas, espiritistas. En Hungría hay hasta una oficina de Asuntos Gitanos. Aunque el uno por ciento de todo lo que se dice sea cierto, ese uno por ciento nos basta. Sachar recibía un sobre todos los meses por su colaboración. Se lo jugaba en el casino, desdichadamente. Espero que usted no haga lo mismo.
—¡Yo no juego, señor! —Sentí que sobreactuaba un poco mi sentido de la virtud.
—Me alegra escuchar eso.
—¿Y qué hacía Sachar para el Ministerio?
—Él nos decía en quién podíamos confiar, en quién no. Invertimos mucho en esa gente que aparece en su columna y que usted describe con ironía... No quisiéramos malgastar el dinero del pueblo.
—Tengo que pedir permiso en el diario.
—¿Permiso? Yo le doy todos los permisos que necesite. Usted no tiene que hablar con nadie. Nadie sabe que existe este Ministerio. Si se llegara a saber, la credibilidad del gobierno quedaría dañada. Enemigos sobran, como sabe. Los informes los hará llegar a esta dirección...
Anotó en un papel, con letra redonda:
Casilla de Correo 394. Correo Central.
—Debe concentrar en una o dos páginas, no más, todo lo que averigüe de cada mentalista. Es fundamental que anote su impresión sobre la autenticidad o falsedad de sus poderes. Luego depositará sus informes en un buzón especial que está en la esquina de su pensión, Sarandí e Independencia.
—Ahí no hay ningún buzón.
—Abra bien los ojos y lo verá. ¿Sabe identificar un buzón? Son esos cilindros rojos, metálicos...
—Sé lo que es un buzón. Pero paso por ahí todos los días.
Hizo un gesto imperioso con la mano para que me marchara. Volvió a firmar sus papeles. Salí sin decir más y traté de cerrar con suavidad la puerta alta y pesada, pero una corriente de aire la cerró de un portazo.
Me fui caminando al diario. Esa noche, al llegar a casa casi me llevo por delante el buzón, rojo y brillante. Lo toqué para ver si no era un sueño, un sortilegio creado por Crispino. La pintura estaba fresca.
La señora Elsa de vez en cuando me llevaba los restos de los postres que cocinaba. Budín de pan, flan, tarta de manzanas. Yo le agradecía y me traía el postre a la pensión, donde lo comía de noche, bien tarde. Era bueno comer algo dulce antes de dormir. Ayudaba a corregir la soledad de la juventud. A veces envidiaba a Nicasio, mi compañero de pensión. Él quería ser cantor de tangos, y se presentaba en audiciones en las radios, para ver si lo contrataban. Salía temprano, con el traje azul con rayas blancas y peinado a la Gardel; volvía con el nudo flojo de la corbata, ojeras, los hombros caídos. «Aquí llegamos los dos —me decía—: yo y mi fracaso. El dúo Los inseparables.» Pero al menos él sabía qué quería ser. Mis ambiciones, en cambio, eran difusas. Cada vez que pasaba por la esquina tocaba el buzón rojo como si ahí se escondiera el porvenir.
Empecé a ir a funciones de teatro donde se presentaban hipnotizadores, a conversar con quirománticos, a juzgar la labor de mentalistas. Recuerdo que me impresionó un tal Melchor, que actuó en un teatro de la Avenida Córdoba, enfrente del cine Regio: se presentaba como un adivinador de pensamiento, pero era evidente que se las arreglaba para inducir al público a pensar lo que él quería. Lo conseguía con sutiles alusiones: a veces una palabra, a veces señales con las manos. El espectador creía que elegía una carta, o un nombre libremente; pero en realidad aceptaba los dictados del mago.
Durante meses, escribí mis informes. A veces lo hacía temprano, antes de que llegaran los otros, o los sábados a la mañana, en una Smith Corona que tenía en la pensión y que me había regalado mi tío (tenía que tener cuidado con no escribir de noche: molestaba a los otros pasajeros). A principios de mes me presentaba en la oficina del Correo Central para recibir instrucciones y el sobre con mi dinero.
Crispino siempre me dejó trabajar con libertad, y sólo en tres oportunidades me encargó temas de investigación. El primero fue una entrevista con el famoso mentalista Aviglione, que según se decía podía mover objetos con la mente. Crispino estaba muy entusiasmado por el caso, pero tuve que revelarle que no era más que un ilusionista. Los objetos se movían, sí, pero gracias a hilos muy finos, que Aviglione movía con destreza.
El segundo caso fue el de una sofisticada estafa conocida como La máquina del destino. La máquina la había inventado el Ingeniero Franklin, que en realidad ni era ingeniero ni se llamaba Franklin, era un vividor oriundo de Tacuarembó que tenía tres pedidos de captura en el Uruguay. Franklin había armado una red de gitanas que le mandaban sus clientes. Para dar con Franklin, tuve que visitar a una adivina que trabajaba en la Plaza Flores. Le mostré la mano y se quedó mirando las líneas, recorriéndolas con sus dedos sarmentosos. Me dijo que yo estaba solo, que caminaba perdido en la ciudad, que no sabía qué buscaba. Yo era un poco crédulo, y sus palabras me impresionaron: me di cuenta después de que lo mismo se podía decir de todos los hombres. Cuando estaba a punto de cerrarme la mano, agregó, como si descubriera de pronto algo que se le había escapado:
—Usted va a cometer un crimen.
Primero le dije que me parecía increíble, pero después pregunté, curioso:
—¿Cuándo?
—Al destino no le importan las fechas. Antes o después son palabras que no significan nada en el idioma de la eternidad.
—¿A quién voy a matar?
—Eso no lo sé. Ahí dice el pecado, no la víctima.
—¿Y hay un modo de solucionarlo?
—Hay. Pero duele la mano. Y duele el bolsillo. Me dio un papel con una dirección.
—¿No podría usted misma ocuparse?
—Nosotras leemos el destino, pero no lo cambiamos. Sólo la ciencia cambia el destino.
El consultorio del Ingeniero Franklin estaba en la planta baja de un edificio del barrio de Constitución, sobre Garay, al lado de una amueblada. Me recibió solícito y sonriente, conversador como un peluquero. En las paredes había diplomas borrosos, en los que no se leía casi nada, salvo el nombre del ingeniero y sellos vistosos de instituciones extranjeras. Antes de mostrarme la máquina me hizo pagarle la consulta. Entonces pasamos a la sala que él llamaba «quirófano».
La máquina era un torno de dentista al que le había cambiado algunas partes, más para impresionar a los pacientes que por su utilidad. Había adosado al brazo mecánico un bisturí. Con una lupa estudió las líneas de mi mano.
—Con la máquina Franklin, borramos las líneas conducentes a la desgracia, al crimen, al incesto. Cuando es necesario, dibujamos otras líneas, que aseguran un buen porvenir. La operación cuesta trescientos pesos.
—¿Duele?
—Todo lo que sirve, duele. Mejor eso que la culpa. Mejor eso que la prisión. Con mi máquina, Rascolnicov se hubiera ahorrado cavilaciones y Siberia. Con el método Franklin se hubiera evitado el atentado de Sarajevo y la Gran Guerra no hubiera ocurrido. Le advierto que tendrá las manos vendadas por una semana.
—¿Hay que operar las dos?
—Todo está escrito dos veces. El destino sabe que no basta con decir la verdad: hay que repetirla.
Pedí turno para el martes siguiente: anotó mi nombre (el nombre falso que le di) en un cuaderno de contabilidad. Por supuesto, no volví. Me gustaban mis manos como estaban. Hubiera debido escribir el informe de inmediato, pero me demoré. Y cuando lo hice atribuí a Franklin méritos inmerecidos. Pensaba que si seguía diciendo que en el ocultismo todo era ilusión o estafa, se acabarían los pagos de Crispino.
El tercer caso fue el de los anticuarios. Ha pasado medio siglo, y no se ha cerrado todavía.
Fue Crispino el que me habló de los anticuarios por primera vez. Yo había ido a su oficina a retirar el sobre: era una mañana fría y lluviosa. Sepultado bajo capas de abrigos, me recibió con una pregunta:
—¿Ha oído hablar del profesor Benjamín Balacco?
—No.
—Es un antropólogo, experto en creencias. Ha publicado un Diccionario de Supersticiones Sudamericanas. Balacco va a hacer una reunión de especialistas en mitos y supersticiones, y yo quiero que usted asista en mi nombre. El encuentro se hará en el Hotel Lucerna.
Recordé el edificio, en la esquina de Córdoba y Reconquista.
—Que yo sepa, el Hotel está cerrado —dije.
—A Balacco se lo prestaron para esta ocasión. Está vinculado a la familia que posee la mayoría accionaria del hotel.
—¿Quiere que vaya y lo entreviste? ¿O quiere que asista a las charlas?
—Quiero que se reserve el sábado y el domingo para ver lo que Balacco tiene para mostrar. Hace tiempo que financiamos sus investigaciones. El titular de la cartera, ministro de lo Oculto —cuyo nombre no puedo revelarle, como comprenderá— está esperando que le dé una prueba que justifique el manejo de los fondos reservados.
El asunto me causaba fastidio. Mis fines de semana no eran extraordinariamente excitantes, pero pasar el sábado y el domingo en el abandonado Hotel Lucerna, escuchando conferencias, no sonaba mejor.
—¿Usted va también?
—Iría con gusto. Pero no puedo dejar que me vean. Este escritorio es una trinchera, que no debo abandonar.
—¿Y qué dice Balacco que tiene?
Hizo una señal para que me acercara y dijo en un susurro, como si alguien más pudiera escucharnos:
—Un anticuario.
Se quedó esperando que diera muestras de una fuerte impresión.
—¿Alguien que vende antigüedades?
Suspiró con fastidio.
—Alguien que no sufre el paso del tiempo ni la enfermedad y que sólo puede morir por violencia. Se les atribuye el poder de transfigurarse cuando se sienten en peligro.
—¿Cambian su aspecto?
—¿No le ha pasado nunca que descubre desde la ventanilla de un tren o en una muchedumbre a alguien que ha muerto? Cuando nos pasa esto es que hemos visto a un anticuario. Balacco se lo explicará mejor.
Debajo de unos papeles sacó un libro de tapas negras, grueso y ajado, y me lo tendió: era el diccionario del que me había hablado. Supersticiones Sudamericanas. Busqué en la A y leí en voz alta:
—«El profesor Amadeo Lippi encontró en octubre de 1916 en la biblioteca de Parma la obra de Pietro Gauderio, de la que no nos ha llegado más que un fragmento. La obra era la crónica de una especial raza de enfermos, que habían hecho de su mal un culto. Estos enfermos recibieron el nombre de antiquari, porque los dos infectados que Gauderio encontró se dedicaban a esta profesión.»
—Me salteo unas líneas llenas de citas y fuentes —le dije a Crispino.
—Los libros de los académicos son como los parques a la noche: fuentes, citas y oscuridad.
Seguí: «En el Río de la Plata, entre la comunidad de vendedores de antigüedades, se han encontrado ecos de esta superstición. Tres rasgos caracterizan al mal: la exagerada longevidad, la capacidad de evocar en los demás el rostro o los gestos de personas que han muerto y la sed de sangre, que los anticuarios llaman sed primordial».
Le devolví el libro. Crispino esperaba mi opinión: por primera vez me veía como una autoridad.
—No hace falta ir a ningún hotel —dije—. Con sólo leer esto, ya puede retirar los fondos. No hay que malgastar el dinero del pueblo.
—Cuando hable conmigo olvídese del cinismo que abunda en las redacciones. Falta mucho para que entre en la edad en que se toleran los sarcasmos. Además el profesor no me diría que tiene algo si no lo tiene. Es hombre de palabra.
Me encogí de hombros. Yo tenía sentido común, pero estaba lejos de ser un fanático del sentido común.
—Si hay que ir, voy.
—Balacco está avisado de que va usted —dijo, como para señalar que aquello no dependía de mi voluntad.
Levantó los ojos hacia mí. Era un burócrata prematuramente envejecido, pero aquellos ojos eran los de un niño.
—No me envidie —dije—. Conozco mejores programas.
—Lo envidio de todas maneras. Usted irá a donde yo no puedo. Usted, que tiene la edad de la aventura.
SEGUNDA PARTE
HOTEL LUCERNA
Crispino me dijo que me esperaban a la mañana, sin otra precisión. Llegué a las 10. La puerta del hotel estaba abierta y un empleado limpiaba los vidrios de la entrada. El hall —tres sillones de cuero, un mural donde se repetían nubes y montañas— estaba desierto. Detrás del mostrador de la conserjería había una chica de uniforme azul, con el pelo recogido en trenzas. Le dije mi nombre y consultó una planilla.
—Sí, profesor Lebrón, lo estábamos esperando. —Le sonreí, agradecido. ¿Quién más podía creer que yo parecía profesor de algo? Me tendió la llave de la habitación—. Los otros profesores ya están desayunando.
La habitación que me había tocado estaba en el tercero. Subí por las escaleras, caminé por un largo pasillo alfombrado de rojo. Había llevado sólo un maletín con una muda de ropa, el cepillo de dientes, la brocha y la maquinita de afeitar. El polvo que flotaba en el aire me hizo estornudar.
Habían corrido las cortinas y la habitación me recibió llena de luz. La cama estaba hecha y no había polvo en la cómoda ni sobre la mesita de luz. Pero no habían limpiado el interior del ropero: un cementerio de moscas y mariposas de noche. Dejé el maletín en una silla, me peiné y bajé al comedor.
El salón estaba empapelado de verde, con verticales renglones negros; el papel oscuro le quitaba luz. Era tan grande que la única mesa parecía una isla perdida en el vacío de la sala. Apenas entré vino hacia mí un hombre alto y delgado. A sus cabellos grises le hubieran venido bien un paso por la peluquería. Estaba tostado por el sol; más tarde supe que todas las tardes jugaba al tenis en un club de Palermo. Se acercó sonriente: comprendí que no me sonreía a mí, sino al ausente Crispino, y detrás de Crispino, a los giros bancarios del gobierno.
—Soy el doctor Balacco. Santiago, bienvenido. Señores, quiero presentarles al joven Lebrón. Es periodista, lo han enviado nuestros amigos.
Empecé a saludar a uno por uno. Había unas quince personas. Al revés de los periodistas, que yo estaba acostumbrado a tratar, capaces de decir cualquier cosa sin detenerse un instante a pensar, estos profesores me habrían de parecer, a lo largo del día, ejemplo de cautela. Pensaban cada cosa antes de decirla, convirtiendo toda charla en una alargada partida de póquer. La profesora Stella Maris Lamarque, maquillada en exceso, repetía un gesto que me ponía nervioso: apartaba de su cara algo —un velo, una mosca— que sólo estaba en su imaginación. Era delgada y tensa y adiviné que aquella reunión la incomodaba. A su lado había un hombre de barba rubia y recortada: Werner Lipman, de Ginebra, que acostumbraba dar conferencias sobre la obra de Jung en cines y teatros de las provincias. El suizo me saludó con reticencia, como si extender la mano fuera un ejercicio físico extenuante. Hay gente a la que le molesta la incorporación de caras nuevas. Lipman era alto y corpulento; a su lado, el profesor Ezcurra parecía mínimo, pálido, asustadizo.
—Rafael Ezcurra es mi gran amigo de la juventud —dijo Balacco—. Yo soy impulsivo, paso por encima los detalles; Rafael es minucioso y no se le escapa nada. Los amigos nos completan. —El otro asintió, obediente.
Después me mostró a una joven que me dio la mano sin mirarme:
—Ésta es mi hija, Luisa.
La chica tenía un vestido azul tan lleno de lazos y botones que parecía una obra de ingeniería. Sentí esa punzada de dolor que se siente ante las mujeres verdaderamente hermosas. El mensaje secreto que siempre susurra la belleza: No me tendréis. El pelo negro se derramaba sobre su espalda como el telón de un teatro. Cuando su padre, ya cumplida la ceremonia de la presentación, se alejó unos pasos, la muchacha se inclinó hacia mi oído:
—Yo sé que usted es un informante del gobierno. No trate de parecer educado, no hace falta.
Descubrí en un instante que todo lo que había olido en mi vida, en cuellos y escotes de las chicas de Los Álamos, era jabón blanco y colonia barata. Este perfume llenaba el aire con su íntima condición de promesa o amenaza. Como si respondiera a un llamado de ese mismo perfume, el joven profesor Luciano Montiel se sentó junto a ella. Lo reconocí por las fotos de los periódicos: siete años antes había ganado el campeonato argentino de esgrima en la disciplina del sable. Obsequioso, le acercaba a Luisa la azucarera, un vaso de agua, una canasta con medialunas, le preparaba tostaditas con manteca y jalea, como si fuera una enferma inapetente a la que había que forzar a alimentarse. Me tendió la mano y me sonrió, pero después volvió a sus afanes domésticos. Luisa se resignaba a sus dádivas.
Una vez que estuvimos todos sentados, el profesor Balacco se ubicó en la cabecera, de pie, golpeó una copa con un tenedor para llamar a silencio y dijo:
—Dedicamos la vida a pensar en los mecanismos de la creencia. Yo recorrí el Perú y el sur de Brasil y todo nuestro país arrastrando pesados magnetófonos para escuchar las voces de viejos campesinos. ¡Las veces que esos viejos locos me han estropeado la grabadora! Si no la tiraban al suelo, le echaban encima el agua del mate o la grasa de las empanadas. Ustedes lo saben bien: en todas partes se oyen las mismas cosas. Los mitos, por variados que parezcan, pertenecen a un mismo libro, que está enterrado en la memoria de la especie, y del que asoman de vez en cuando páginas perdidas. Bajo los distintos idiomas, el mensaje es el mismo. Siempre nos advierte: cuidado con la oscuridad. Cuidado con el poder de la luna. Cuidado con los muertos: vuelven. Solos, a través de golpes en la ventana, o como sombras de un ejército, pero vuelven.
Mientras hablaba, Balacco caminaba lentamente alrededor de la mesa. Ezcurra asentía con la cabeza a sus palabras, y cuando Balacco calló siguió asintiendo, aprobando con entusiasmo su momentáneo silencio.
—Siempre vimos en esta coincidencia algo que no podíamos explicar. Quién no se preguntó alguna vez, en la noche, en alguna casa perdida en el campo, lejos de la universidad y la luz de las bibliotecas, si no habría algo de cierto en los cuentos de viejas, y en los temores de la tradición.
La profesora Rosa Sagástegui, a la que por distracción no había saludado, se refregó las manos como una colegiala contenta de que hubiera llegado por fin el día que el maestro de zoología iba a abrir el sapo. Era voluminosa y blanca y su vestido amarillo parecía elegido más para una boda que para una actividad académica. Por lo bajo, la menuda Stella Maris Lamarque dijo a Lipman:
—Mire, doctor, el mismo color de las cortinas, idéntico.
Lipman apenas asintió, un poco molesto de que los otros pudieran escucharla. Esto no desanimó a la Lamarque:
—Con razón en Gath & Chaves se agotó el stock de cretona amarilla.
Lipman tosió, incómodo. ¿Quién quiere intervenir en guerras de mujeres? La Sagástegui ya levantaba la mano:
—No nos tenga más en el misterio, profesor. ¿Cómo son?
Balacco fue hasta el interruptor y apagó la luz de la sala. Desde lejos llegaba algún resplandor del día, pero no bastaba para alumbrar las caras.
—Se esconden de la luz. Trazan a su alrededor un círculo de cosas viejas. Son coleccionistas por naturaleza. Huyen de los cambios.
—¿Y la sed primordial? —preguntó el profesor suizo, exagerando cada una de las consonantes. Antes de que le respondieran, la Sagástegui rogó:
—La luz, profesor. No soporto la oscuridad. Siempre duermo con una vela encendida.
Balacco volvió a encender la luz.
—De alguna manera han aprendido a saciarla sin recurrir a la bebida primordial. Ese será uno de los puntos de nuestra investigación.
La profesora Lamarque preguntó:
—¿Y cómo piensa probar la existencia de los antiquari?
—Hace meses que rastreamos la pista de uno de ellos.
—¿Tiene fotos?
Balacco sobreactuó un largo suspiro.
—No, Stella Maris, no tenemos fotos. Construimos una trampa que mañana por fin se va a cerrar. Si quiere fotos, traiga su cámara.
La profesora Lamarque miró a su alrededor.
—¿Y qué va a hacer después? Somos profesores, académicos, no cazadores. No sabemos de trampas.
La Sagástegui la miró con la superioridad que le daba su cercanía al maestro:
—Nadie le pide a usted que cace. Usted nunca sale de la universidad. Nunca sale de viaje como hago yo, para recoger historias, para hablar de igual a igual con la gente del monte y para...
—...para probar la cocina regional.
La Sagástegui se paró de un salto, pero Balacco la contuvo con un gesto. Miró a las dos mujeres y adoptó el tono de un pastor que le habla a su grey.
—Les advierto que no habrá necesidad de ninguna violencia. Él entrará por su propia voluntad.
Las charlas siguieron durante el día: la profesora Lamarque habló de la relación entre los licántropos y la melancolía; habló tan apurada que a todos nos puso nerviosos. Ezcurra tartamudeó una conferencia sobre los testimonios acerca de los anticuarios: había encontrado en las memorias de un rematador londinense la mención a un coleccionista que asistió a remates durante sesenta años sin cambiar su aspecto. Le faltaba el índice de la mano derecha, un recuerdo de la guerra de los Bóers. Cuando a la hora de la siesta Lipman rastreó el mito de Prometeo en diversas culturas yo me dormí. Luisa, sentada a mi izquierda, me despertó con un codazo.
Se cenó temprano. Apareció un mozo alto y lúgubre, y todos rieron cuando la Sagástegui, despistada, preguntó si era el «invitado», como llamaban al desconocido que esperábamos. El mozo sirvió una lengua a la vinagreta y unos modestos spaghetti, y de postre unos duraznos en almíbar con crema. Después de lavar los platos, el mozo y el cocinero se marcharon. El profesor Ezcurra se ocupó de pagarles y acompañarlos a la puerta. Habían dejado sobre la mesada de la cocina grandes termos con café caliente y unas bandejas con alfajores santafecinos y vainillas. La escena tenía ese aire de melancolía que trae el fin de estación, termina febrero, las playas se vacían, todos los viajeros parten a la vez. En este hotel, en vez de los pasajeros, se iban los empleados.
También la chica de la recepción se marchó. Al entrar me había gustado: ahora sólo tenía ojos para Luisa. Así de infieles somos los hombres. Apenas la chica salió, el profesor Balacco cerró la puerta principal con llave y se la guardó en el bolsillo. Creo que fui el único que lo notó. Lo miré sorprendido. Por primera vez me pregunté si no habría algo de cierto en aquella espera insensata.
—Por seguridad —dijo.
Había dado por hecho que el teléfono de mi habitación estaba conectado a un nudo de cables muertos. Por eso cuando la campanilla sonó, me sobresalté. Era Crispino.
—¿Cómo anda, Lebrón?
—Señor Crispino, qué sorpresa. ¿Está trabajando, a esta hora?
—Yo siempre trabajo. Cuénteme si tenemos algún resultado.
—Todavía no. Conferencias y más conferencias.
—Abra bien los ojos.
—Se me cierran. Las charlas me aburren.
—Preste atención a los movimientos de Balacco. Averigüe si el futuro yerno... ¿Cómo es que se llama?
—Luciano Montiel, el espadachín.
—Averigüe si es de fiar. ¿De acuerdo?
—Voy a tratar de ganarme su confianza.
Crispino cortó. Eran apenas las diez y no tenía nada de sueño. Lamenté no haber traído mi radio portátil. Cuando abrí la puerta de la habitación me llegó un rumor de voces. Había círculos concéntricos de intimidad: todos tenían alguna razón para estar allí, pero no todos sabíamos todo, y yo sabía menos que ninguno. El círculo central lo formaban Balacco, Ezcurra, la Sagástegui, quizá Montiel. Bajé a la cocina. Luisa tomaba una taza de café. Estaba despeinada, somnolienta, adorable. Ahora llevaba un vestido sencillo, rosa, y un chaleco de lana.
—¿Quiere un té? El café de los termos está frío.
Asentí, sorprendido por esa amabilidad. Me sirvió una taza.
—Lamento lo que le dije antes. Mi padre me explicó que usted es un periodista al que le tocó en suerte esto. ¿Dónde escribe?
- Últimas Noticias.
—Los periodistas siempre se acuestan tarde, ¿no? Por eso no puede dormir. Yo también tengo insomnio. Ojalá hubiera té de tilo.
—Vine a la cocina a comer algo, pero no encuentro nada dulce.
Iba a agregar «Salvo usted» pero me pareció que no le caería bien la cursilería. Buscó en el bolsillo de su chaleco de lana y me tendió la mitad de una barra de chocolate envuelta en papel plateado.
—Aquí tiene. Siempre llevo chocolate, para casos de urgencia.
Al desplegar el papel metalizado descubrí con placer que la barrita tenía la huella de sus dientes. Ella también lo notó.
—¡Perdón! Está mordida.
—No se preocupe.
—Igual, no tengo ninguna enfermedad mortal que pueda trasmitirle.
—De eso estoy seguro.
Terminé de comer el chocolate. Guardé el papel en el bolsillo. ¿Sería capaz de tirarlo? ¿O lo conservaría para siempre?
—¿Cómo va a probar su padre que el invitado es un anticuario?
—No sé, pero si mi padre lo dice, es así. Nunca promete lo que no está seguro de cumplir.
—¿A qué hora viene?
—Ya vino. Ya está alojado. Mire mis manos. —Con mi mano derecha, apreté ligeramente sus dedos—. Tiemblo, ¿ve? Hay algo maldito en ellos. ¿No siente cómo el hotel se transforma con cada minuto que pasa?
Fue entonces que oímos gritos arriba, y una corrida. Se escuchó también un fuerte portazo.
Ella me tomó la mano:
—Se escapa...
No supe si temía por nosotros o por el desconocido. Pensé en una música hecha sólo de pisadas humanas y de gritos lejanos, para oír de noche, cuando las calles están vacías. Los dedos se clavaban en mi mano. Tuvo un escalofrío. Susurró:
—Vi a mi padre preparar el equipo.
—¿Qué equipo?
—Un maletín de cuero con un frasco de éter, una mascarilla de goma, sedantes, una cuerda fuerte.
—¿Para qué la cuerda?
—No sabe cómo reaccionan. Tal vez aguantan los narcóticos más de lo que aguantaría usted o yo.
—Yo no aguantaría nada. A mí me duerme medio vaso de vino tinto.
Nos quedamos casi sin respirar, a la espera de que los ruidos se apagaran.
—No se oye nada más. Lo atraparon.
Me soltó la mano, avergonzada. Creí notar algo de decepción. Tal vez había confiado en la huida. ¿Cómo podían probar los anticuarios que eran distintos de los demás hombres sino huyendo, burlando las trampas, regresando al secreto en el que habían vivido? Cuando caen en las trampas del bosque, cuando se dejan atravesar por las saetas de los cazadores, los unicornios, aunque conserven aquello que los hace únicos, dejan de ser unicornios.
Hubiera debido preocuparme por el prisionero, hubiera debido liberarlo y liberarme, pero fui a mi cuarto pensando sólo en ella. La iba recordando minuciosamente; el diseño de los lazos del vestido azul, los zapatos de pana, el collar de perlas, el rubor en las mejillas. Y la comparaba con la Luisa más íntima que había visto en la cocina; que ya no llevaba el collar, que había cambiado el vestido por uno más cómodo y simple, que se había abrigado con un viejo chaleco. Era como el juego de las siete diferencias. Lo que no había cambiado era el anillo de compromiso, de plata; había uno dolorosamente igual en la mano de Montiel.
Apagué la luz y me quedé en la oscuridad con los ojos abiertos. Dejé mi reloj de bolsillo —un Tissot que había pertenecido a mi padre— en la mesa de luz. Cada quince minutos prendía el velador y miraba la hora. Optimista, me decía: Ahora pienso en ella porque la acabo de ver. Cuando hayan pasado unos días sin su presencia, ni siquiera me acordaré de su nombre.
Al fin me dormí, pero desperté en mitad de la noche. Miré el reloj: eran las 4. Por la ventana entraba el resplandor intermitente del cartel de una confitería. Hacía frío, las frazadas no bastaban. El frío de las casas deshabitadas es un frío distinto, que llega hasta los huesos.
Fue entonces cuando decidí buscar al prisionero. Como si en sueños me hubiera sido dictada una orden, sentía ahora apremio por saber la verdad. ¿Estaba en medio de una elaborada mascarada que exigía la visita de un impostor, o se trataba de una verdadera trampa, en la que acababa de caer un inocente?
Subí las escaleras en medio de la oscuridad. Lo otro podía ser falso, pero en la oscuridad había algo verdadero, anterior a toda mentira. Llegué al quinto piso. Una polilla giraba alrededor de la luz intermitente de una tulipa.
Me pregunté en cuál de aquellos cuartos estaría el recóndito invitado. Y aunque estaba solo y no había abierto la boca, recibí una respuesta. No lo percibí como una voz sino como si una multitud de pequeñas señales hubieran formado de pronto un diseño inteligible: una mancha en el papel de las paredes, verde y blanco, una quemadura de cigarrillo en la alfombra, un boleto de tranvía tirado en el piso, una lamparita que se apagaba y se prendía. Había hecho una pregunta y ahora el hotel me la respondía con su idioma apolillado y nocturno. Ahí estaba la puerta: el cuarto 555.
Hice girar el picaporte y abrí la puerta. Adentro todo estaba oscuro. La débil luz del pasillo alcanzó a iluminar a un hombre alto, sentado en una silla en el centro de la habitación. Estaba vestido con una camisa raída, una corbata azul, un traje gris, tan gastado como la camisa. La barba era también gris. Bajo las cejas espesas, los ojos me miraron sin miedo, con serenidad. Tenía los pies atados con una cuerda y estaba amarrado a la silla; también llevaba una mordaza. No habían tenido la precaución de vendarle los ojos.
Di un paso hacia él, llamado por sus ojos. Una corriente de aire cerró la puerta a mis espaldas. El hombre amarrado y yo quedamos solos en la oscuridad.
—Santiago. Santiago Lebrón. Soy yo.
La voz surgió nítida y absoluta en el fondo de mi mente. Y después el silbido que siempre la acompañaba, descuidado, entrecortado, tratando de acertar con una melodía fugitiva. Sabía que el hombre amarrado a la silla no era Marcial Ferrat, pero lo sabía con una parte de mí que se había vuelto súbitamente débil, tímida, vacilante. No estaba sólo recordando: estaba encerrado en un recuerdo. Las paredes de aquel cuarto no estaban en el quinto piso de un hotel abandonado: estaban en el centro de la memoria, impidiendo que nada más entrara. Hubiera querido ignorar la voz, esperar que pasase la confusión temporal, pero sabía bien que era la voz muerta de Marcial Ferrat. Se crió sin padre, pero se decía por lo bajo que era el hijo del cura del pueblo. Fuimos amigos desde los 5 años. Me prestó su bicicleta, una Larsen azul, y me enseñó a andar. Conocía todos los caminos, todos los arroyos, todas las mentiras que había que decir para que no te molestaran, para escapar de la escuela, para volver tarde. Éramos amigos, pero la amistad no era algo en lo que pensáramos: estaba ahí, como los árboles y las vacas. En esa época nada necesitaba definición. Ya éramos grandes cuando entendí que lo que movía a Marcial, la clave de su energía, era el odio: al pueblo, a la Iglesia, a los animales, a todo. Quería irse. Tengo que elegir: quemar todo o irme. Mejor que me vaya. A los 19 años me citó en la estación del pueblo, y en el momento en que la locomotora se acercaba, rápida, como amenazando con pasar de largo, me dijo: nunca voy a volver. Estaba contento con su frase y la repitió, orgulloso de su sonido, de la fuerza que daba a la despedida. El amor de los jóvenes por las decisiones perdurables. Y también por las palabras definitivas: nunca, siempre, todo, nada. Pero las cosas no le fueron bien en la ciudad. Aprendió las otras palabras, las imprescindibles: apenas, a veces, casi, quizá. Volvió. Para ese entonces la madre había muerto. Marcial buscó en la biblioteca el único ejemplar de La guerra y la paz, que tantas otras veces había pedido, y después se encerró en la casa. Al cuarto día se colgó con alambre de púas. En el galpón había varios rollos de soga, y aun de alambre de enfardar, pero había elegido el alambre de púas.
Esa imagen me hizo salir de la habitación. Me apoyé en la pared del pasillo para no caer. La lamparita se encendía y se apagaba. Era consciente del sortilegio en el que había caído pero igual seguía escuchando, desde el cuarto 555, entrecortado, lánguido, el silbido de Marcial.
De pronto apareció la Sagástegui con una llave en la mano.
—Me fui un segundo al baño y me olvidé de cerrar. Así de distraída soy.
Dio un portazo y dos vueltas de llave.
—Está tranquilo, no hace falta que se quede de guardia. Vaya a dormir. Mañana nos lo presentarán en sociedad.
Se colgó la llave de una cadena de oro que llevaba al cuello y marchó rumbo a la escalera que subía.
No sé cuánto tiempo estuve allí. Pero de pronto algo en mí comprendió que había sido un error salir, que debía haberme quedado con él en el cuarto, liberarlo. Sabía que no era Marcial, pero tenía tantas preguntas que hacerle; era para mí, en ese instante de confusión, un mensajero llegado de muy lejos, un traductor especializado en una lengua tan difícil, tan desconocida y remota, que cualquier palabra, aun un simple saludo, podía recibirse como una dádiva.
Volví a la escalera. Tenía que conseguir la llave del cuarto y abrir la puerta. El desconocido había desplegado el pasado como un juego de tablero, y ahora me esperaba para jugar. En el primer piso tuve que sentarme en los escalones. Apoyé la cabeza contra el empapelado, que olía a humedad y podredumbre. No era un edificio, era el cadáver de un edificio.
Yo sabía que Marcial había regresado. Sabía que estaba encerrado, que no quería ver a nadie. Tenía que ir a verlo, pero lo dejaba para el día siguiente. Una vez llegué hasta la puerta, pero no me animé a golpear. Esa clase de contabilidad puede dar cuenta de una vida entera: la columna de las puertas abiertas, la de las puertas cerradas. Ahora había una puerta cerrada que tenía que abrir.
En la escalera estaba Luciano Montiel: tranquilo, incansable, con su pulóver blanco, de tenista. Sostenía una taza. Las cosas blancas están hechas para el día; de noche resultan ásperas, incongruentes.
—¿Quiere un cognac? Va a tener que ser en taza, no encontré los vasos.
Pasé a su lado sin mirarlo.
—¿Lo sintió, no? —me dijo—. No veo el momento de terminar con esto. Los nervios nos hacen pensar locuras.
Pero no parecía sufrir en absoluto de los nervios.
Fui detrás del escritorio. Busqué en los cajones. Montiel me miraba con curiosidad.
—No se esfuerce. La llave no está allí. Los jóvenes son más permeables. A mí también me tocó. Era mi padre que volvía; abandonaba trasatlánticos enormes y mujeres pálidas. Volvía de todo eso, volvía de la cirrosis y del Hospital Santo Spirito de Roma.
Tomó un trago de cognac con avidez, como si tuviera curiosidad por descubrir algo que se escondía en el fondo de la taza.
—La verdad que yo nunca obedecí a mi padre. Si no, ahora sería diplomático y andaría emborrachándome en algún país africano.
No encontré la llave maestra —¿existen las llaves maestras de las que nos hablan las novelas policiales?—, pero sí una caja de herramientas. Nadie había tocado aquellas piezas en mucho tiempo. Tomé las herramientas que en medio de mi turbación me parecieron las más apropiadas: un cincel y una maza. Estaban herrumbradas: instrumentos adecuados para abrir la puerta del pasado. Pero no llegué ni a la escalera. Montiel me cerraba el camino, y me sacó sin esfuerzo las herramientas de las manos. Después me abofeteó, una y otra vez.
—¡Despierte!
No me defendí. Hice un nuevo intento de recuperar el cincel y la maza que habían caído sobre la alfombra, y me golpeó con el puño cerrado. El golpe no fue muy fuerte, pero bastó para partirme el labio.
Una voz le pidió que se detuviera. Bajaba las escaleras: seguía despeinada, somnolienta, adorable. Había mirado la escena y ahora atendía con una compasión que me resultó intolerable.
—Quería soltarlo —dijo Montiel—. Hubiera arruinado el trabajo de tu padre. El trabajo de años. Y quién sabe en qué peligros nos hubiera metido.
Ella bajaba y yo no quería acercarme, quería esconderme, encontrar una madriguera. Me senté en uno de los sillones del hall. El labio partido empezaba a dolerme. Me limpié la sangre con un pañuelo. Ella se quedó mirando la sangre como si la viera por primera vez. Montiel la tomó del brazo, la hizo girar hacia él. Sacó de su bolsillo una pequeña pistola plateada con cachas de nácar.
—No tengas miedo, no voy a dejar que el anticuario te haga nada. Voy a hacer guardia frente al cuarto toda la noche, hasta que tu padre decida qué hacer con él.
Subió la escalera a los saltos. Luisa lo miró partir y después me preguntó si quería agua. Le dije que no. Volví a mi cuarto.
Una hora después escuché un disparo. No me animé a salir. Tendido en la cama, esperé el amanecer.
A la mañana bajé por las escaleras. Me sorprendió ver a la profesora Lamarque que se iba, despeinada y con el maquillaje corrido. Aunque no había ninguna prenda fuera de lugar tenía el aspecto de alguien que se ha vestido de apuro y sin espejos a mano. Arrastraba una valija y chocó contra la puerta.
—La llave, la llave —me pidió.
—Creo que la tiene el profesor Balacco.
Se derrumbó en uno de los sillones. Su pequeña valija se abrió, y ella se quedó mirando la ropa volcada como si en esa superposición de prendas, en ese lápiz labial que rodó hasta la alfombra, hubiera algo horrible. Bajo una camisa asomó una petaca de plata. La ayudé a meter todo en su lugar. Ella se miraba la muñeca izquierda, enrojecida.
—Esa gorda maldita, la Sagástegui, quiso impedirme que me fuera. Casi me rompe el brazo.
Pronto bajó las escaleras el profesor Lipman.
—Vamos, Stella.
—Está cerrado.
—La puerta de atrás está abierta, ya probé. Vámonos. Usted también, aproveche ahora que hay tiempo. —De pronto pidió silencio con un gesto—. Falsa alarma, me pareció oír la sirena de la policía.
—Yo me quedo —dije.
Lipman se encogió de hombros. Esperé que me ofrecieran la gentileza de su insistencia, pero eso no ocurrió.
¿Estaba solo en el hotel? Oí pasos que sonaban sin apuro: la hora de las prisas se había terminado. Subí las escaleras. En el hall del primer piso había una ventana abierta, y una cortina amarilla flameaba. En el gran salón estaba la reunión de la que habían escapado Lamarque y Lipman. A mí no me habían invitado.
Abrí la puerta sin golpear. Ahí estaban Luisa, Ezcurra, Montiel y Balacco. El círculo dentro del círculo. Tenían lo que habían esperado, pero no parecían felices. Un poco apartada estaba la Sagástegui, ida, como si le hubieran dado algún sedante en dosis imprudente. Los otros rodeaban la mesa oval que había servido, la tarde anterior, como escritorio para expositores. Sobre la mesa, tendido boca arriba, yacía el anticuario. La sangre empapaba los cabellos grises. Le habían quitado las ataduras (o quizás él mismo se había soltado). El saco gris estaba abotonado y la corbata ajustada, como si a través de esas maniobras fúnebres hubieran querido borrar la mala impresión que produce la muerte.
Montiel preparaba una cámara fotográfica. Era una Zeiss Ikon apoyada en un pesado trípode. Balacco dijo:
—Hubiéramos querido hablar con él. Pero trató de escaparse. No nos quedó otra solución. Si Luciano no hubiera intervenido, ahora tendríamos a todos los anticuarios sobre nosotros. Por suerte, estamos fuera de peligro.
Pensé que me hablaba a mí, pero ni siquiera se había dado cuenta de mi presencia. El profesor Ezcurra asintió con gravedad. Pero por primera vez me pareció que dudaba en asentir.
Montiel encendió un cigarrillo. Se puso a fumar con lentitud, exagerando nervioso los ademanes de sosiego, mientras terminaba de encuadrar. A pesar de los lentos preparativos, el fogonazo y su estampido nos tomaron por sorpresa y Luisa dio un grito. Montiel se encogió de hombros y puso una lamparita nueva.
Luisa se acercó a su padre:
—Lamarque y Lipman escaparon. También los otros.
—Los otros no llegaron a ver nada.
—¿Y si Lamarque y Lipman avisan a la policía?
—No avisarán. No querrán comprometerse.
Balacco reparó de pronto en mi presencia y me tomó del brazo.
—Usted lo ve. Usted le informará a Crispino de que todo lo que le he venido diciendo es verdad.
—Crispino querrá ver pruebas por sí mismo —le dije.
—Ninguna prueba —dijo Montiel—. Hay que quemar todo.
—¿Está loco? —Balacco subió la voz—. Lo voy a conservar.
—Es a mí al que van a meter preso si lo encuentran.
Balacco se volvió hacia mí.
—Haré que Crispino venga a casa a verlo... Hay que hacer análisis de sangre, estudiar muestras de la piel, de los ojos. —Como si hubiera recordado algo, Balacco se acercó de pronto al cuerpo y le abrió un párpado. Luisa miró hacia el costado—. Dicen que pueden ver en la oscuridad.
Montiel le dijo en voz baja:
—Yo soy el que lo trajo. Yo lo estuve visitando durante meses, convenciéndolo de que iba a haber una reunión de coleccionistas. Muchos me han visto con él. La policía o los mismos anticuarios pueden ir a buscarme, si saben que ha muerto.
—Tranquilo, Luciano. No vamos a dejar que nadie encuentre el cuerpo. Ni anticuarios ni policías. —Habló para todos, como si retomara una conferencia interrumpida—. Dice la leyenda que los cuerpos no se corrompen como un cuerpo común. Que se resecan como libros viejos. Tenemos que ver si eso es cierto.
—¿Vas a llevar esto a casa? —preguntó Luisa. Su mirada nos buscaba: quería que alguien se pusiera de su lado.
—Qué importa. Si nunca bajás al sótano.
—Me voy a ir de casa. Me voy a ir a vivir...
—¿Adónde?
Luisa no supo qué contestar, pateó el suelo con fuerza y se fue corriendo. Montiel estuvo a punto de seguirla, pero se acordó de su máquina de fotos. En ese momento le pareció que era más importante.
La discusión entre padre e hija calmó los nervios de todos. Que padres e hijos discutan: eso es una prueba de que el mundo sigue girando, que la normalidad no se ha perdido del todo. La profesora Sagástegui se sentó y sacó un pañuelo de su pequeña cartera. Lloró, pero era un llanto tranquilo. Además, parecía la clase de mujer que llora por cualquier cosa.
Montiel volvió a disparar la cámara. El fogonazo liberó en el aire un olor acre.
Dejé a Balacco y a su séquito con sus movimientos de sonámbulos. Subí hasta el quinto piso. En el hall, cerca de los ascensores, había sobre la alfombra una gran mancha de sangre.
La puerta del cuarto 555 estaba entreabierta. El desconocido había tratado de forzar la cerradura y se veían raspones en el bronce. Sobre la cama había una valija abierta. Un impermeable Loden, gastado en los puños. Una novela policial leída y releída, de tapas naranjas. Un frasco de colonia. Un par de zapatos negros, acordonados, de charol.
Sobre la mesa había varios libros y objetos que el anticuario había venido a vender, en el encuentro de coleccionistas al que lo habían convocado, y del cual él era, sin saberlo, la única pieza de colección. Uno estaba en italiano, se llamaba Pierino Porcospino: mostraba en la portada a un niño cuyas manos y pies se continuaban en raíces, y cuyos cabellos tenían la consistencia de ramas. Había un teatro de papel para representar la guerra de Troya: las figuras de cartón se montaban sobre varillas de madera, para manejarlas desde los costados. Había un pequeño libro que al abrirlo revelaba que no era en absoluto un libro sino una caja, con juegos en su interior: tableros de vivos colores, dados, pequeños caballitos de madera, minúsculos autos de estaño. Hubiera seguido mirando las últimas propiedades del muerto, pero oí pasos en el pasillo. Me guardé uno de los libros bajo la camisa.
Montiel había entrado al cuarto con una caja de fósforos de cera.
—Tenemos que quemar todo. Que no quede nada.
—¿Todo el hotel?
—No se haga el tonto. El profesor no se da cuenta de que esto ha sido un asesinato. Entramos en una nueva fase. No debemos dejar huellas detrás de nosotros.
—No pensará quemar las cosas acá.
—Las voy a llevar abajo, a la caldera.
Luisa había acompañado a Montiel. Estaba dos pasos más atrás.
—¿Cómo se llamaba el invitado? —pregunté.
—Eso no importa. Los nombres que dan siempre son falsos.
Me fui de la habitación. En el hall encontré a la Sagástegui. Había conseguido un estropajo y un balde, y trataba en vano de sacar la mancha de sangre de la alfombra. Los movimientos eran mecánicos, ausentes. Pasé junto a ella sin darle tiempo de que me pidiera ayuda.
Guardé el libro del desconocido en mi pequeño maletín tan rápido como pude. Quería salir del hotel antes de que lo echaran en falta.
Cuando llegué a la planta baja, Ezcurra estaba limpiándose los lentes.
—¿Y Montiel y la señorita Balacco? —me preguntó.
—Siguen trabajando arriba. Buscan en los rincones, bajo la cama. Quieren borrar pistas. Leyeron demasiadas novelas policiales.
Le tendí la mano para despedirme.
—Joven, estos acontecimientos nos han hermanado. Espero que nos volvamos a encontrar.
Por supuesto, le dije, como si la muerte del anticuario hubiera fundado un oscuro club, como si en sábados o domingos sucesivos nos esperaran reuniones donde evocaríamos, al principio horrorizados y luego con esa gentil condescendencia que siempre sentimos hacia el pasado, la noche del crimen. Pensé, aliviado, que no iba a volver a verlo, ni a él ni a los otros. Esperaba que Crispino me encargara ocupaciones distintas.
Salí del hotel por la puerta de atrás. Eché a caminar rumbo al sur. En la humedad de la madrugada, los faroles de la calle eran borrones amarillos.
TERCERA PARTE
EX LIBRIS
En los días que siguieron a los hechos del Hotel Lucerna estuve en estado de alerta, esperando la respuesta a mi informe. El buzón había dejado de representar el porvenir y ahora sólo era un recordatorio del pasado. Cada vez que pasaba junto a él (había empezado a llamarlo el buzón maldito) le daba una patada. Esperaba que de tanto patearlo con el tiempo acabara por hundirse en la tierra.
Seguí con mis palabras cruzadas y con mis columnas; creía que mi camouflage como espía del Ministerio era perfecto hasta que un día el jefe de redacción, Buenavista, se me acercó y me dijo al oído:
—Déles noticias, no deje de darles noticias. No importa qué. Hay que mantenerlos entretenidos.
—Siempre trato de entretener a los lectores.
Buenavista le robó sin escrúpulos la silla a la señora Elsa, que había ido a la cocina a hacerse un té. La astróloga, taza en mano, apareció segundos después y siguió de largo, orbitando, a la espera de su sitial.
—Usted sabe a quiénes me refiero. ¿Pensaba que su colaboración era secreta?
—No me quedó más remedio.
—Ni a nosotros. Nos controlan a través del papel. La subsecretaría de difamaciones públicas, como la llamaba Sachar, nos tiene en la mira, pero mientras en el Ministerio de lo Oculto estén contentos, todo va bien. Unos burócratas nos salvan de otros burócratas. ¿Leyó la Ilíada? ¿Vio esos dioses que cinchan para uno u otro lado, según las circunstancias, un poco por celos, otro poco porque no tienen mucho que hacer? Así son los funcionarios para nosotros, nuestras modestas deidades justicialistas.
Me dio unas palmadas en el hombro y devolvió la silla a la ofendida señora Elsa.
Pierino Porcospino, el ejemplar que había tomado de la habitación 555, era un viejo libro para niños. En la portada había un muchacho vestido con una túnica roja. Al parecer el niño había cuidado tan poco su higiene que sus pies se habían convertido en raíces, y dedos y cabellos en hojas y ramas. Este monstruo vegetal no era el único castigado por sus malos modales. Una niña que jugaba con fósforos acababa por arder y sólo quedaba de ella un puñado de cenizas. Un inapetente crónico adelgazaba tanto que desaparecía, para recibir en su tumba, a modo de epitafio, el rechazado plato de sopa. Un niño que se negaba a cortarse las uñas era perseguido por un sastre que blandía una tijera gigantesca. Con ella le cortaba las uñas... y los dedos.
Recorrí el libro en busca de algún papel que su dueño hubiera dejado entre sus páginas. Sólo encontré un ex libris pegado en la portadilla con el dibujo de una muralla almenada. Si se la miraba con detenimiento se descubría que el castillo no estaba hecho de ladrillos sino de libros. Abajo decía:
Ex Libris C.C.
Me gustaba ir a ver libros nuevos, aunque no tenía plata para comprarlos. Me gustaba el olor de la tinta fresca, la goma con que pegaban las tapas, el papel nuevo. Visitaba la librería Anaconda, en la calle Florida, o la Biarritz de la Avenida Córdoba, o las librerías de la Avenida Santa Fe, sitiadas por casas de ropa y zapaterías de mujer. Así me resarcía de la biblioteca popular de Los Álamos y de sus páginas quebradizas. Pero para averiguar quién había sido el dueño de aquel libro de nada me serviría la Anaconda o la casa Acme, o el Palacio del Libro: tenía que ir a las librerías de viejo, a Corrientes, a Riobamba y a Lavalle, a los puestos callejeros de Tribunales y a los sótanos de Avenida de Mayo.
En una de esas expediciones le mostré a un viejo librero, a quien llamaban —supe después— el barbado Barbera, el ex libris de Pierino Porcospino. Se puso los lentes para mirarlo bien. Al fin dio su veredicto.
—Es un Rasmussen. ¿Eso era lo que quería saber? ¿O estaba interesado en vender el libro?
—Quiero hacerme un ex libris como éste.
—Hacerse un ex libris... -me sonrió como si desconfiara de mis intenciones—. Después de la guerra los ex libris se dejaron de usar. El mundo cambió, los pequeños lujos inútiles se perdieron. ¿Para qué quiere usted un ex libris? Un ex voto le vendría mejor. Hágale una promesa a la Virgen de Luján.
—Quiero saber de dónde salió éste en particular.
—Un Rasmussen, ya le dije. Basilio Rasmussen era un grabador de La Boca. Murió hace diez años... no, once. Hacía trabajos para bibliófilos: guardas de oro, papel marmolado, también ex libris. Tenía una técnica personal para el papel marmolado, fabricaba una especie de gelatina, y luego agregaba muy lentamente los colores, uno cada seis horas. No sé cómo podía trabajar en ese tugurio, cerca del puente. La humedad chorreaba por las paredes. Y sin embargo nunca se le despegó un papel. Se tomaba el 86, bajaba del tranvía en el Parque Lezama e iba de aquí para allá con su valija, entregando y recogiendo trabajos casa por casa. Es raro que el Francés haya vendido un libro al que le puso un ex libris de Rasmussen. ¿No se lo habrá tomado prestado, no?
Ahora que la idea del robo había venido a su cabeza, miró para ver si yo llevaba otros libros en mis manos.
—¿Qué francés? —pregunté, como si no me hubiera dado cuenta de su desconfianza.
Me señaló las iniciales del ex libris.
—Carlos Calisser, alias el Francés. Hijo y nieto de libreros. Pasaje La Piedad, sin número. Ahí tiene su librería, La Fortaleza. En cuanto al libro, no espere sacar una fortuna. No vale nada.
—¿Ni por el ex libris?
—Los ex libris, qué tontería. ¿Usted cree que han funcionado alguna vez? ¿Cree que un ex libris ha provocado la devolución de un libro, o ha hecho a un ladrón desistir de sus intenciones? —Barbera se acarició la barba entrecana—. El primero que escribió sobre los ex libris en esta ciudad, el coleccionista Bartolomé Ravignac, generoso prestamista de libros, se hizo hacer unos grabados con una leyenda sencilla: Quiero volver a casa. Y cuentan que todas las semanas volvían a casa sus ex libris, pero solos. Los libros nunca volvieron.
Hubiera pasado frente a la librería sin verla si no fuera porque el pasaje La Piedad es tan breve como suele ser la piedad. En la vidriera había unos pocos libros ajados: una novela de Somerset Maugham, La muñeca sangrienta de Gastón Leroux, unos manoseados ejemplares de la revista Leoplán, una Guía Peuser del año 38. Desde afuera no se veía nada del interior, excepto murallas de libros. Un cartel decía abierto, pero la puerta estaba cerrada.
Al día siguiente volví. El cartel decía cerrado, pero la librería estaba abierta. Colgado de la puerta había una especie de carillón formado por tubos de cristal. El ruido me recordó a la lluvia. En un tocadiscos escondido en alguna parte sonaba un disco en mal estado. La púa se obstinaba en saltar sobre las palabras de Los mareados. No reconocí al cantor. Pasé junto a una mesita donde yacía, sin cinta, una Hermes de los años veinte. Había alguna pieza suelta: alguien había intentado desarmarla y se había arrepentido. En el fondo, tras un escritorio ordenado y limpio, un hombre que aparentaba unos cincuenta años, con el pelo completamente blanco, encolaba el lomo de un libro maltratado. Tenía unos lentes dorados, de aro de oro, y detrás los ojos grises anunciaban algo que llamaré, provisoriamente, y a falta de una palabra mejor, melancolía. Sobre la mesa se enfriaba una taza de té.
—La librería está muy escondida. Casi paso de largo.
—Está escondida, pero usted, por ejemplo, la ha encontrado. Mire tranquilo los libros, a menos que tenga algún título en mente. Será un placer ayudarlo.
Detrás de su amabilidad se escondían las ganas de que dejara de molestarlo. Con una diminuta tijera cortó una tira de tela celeste, que pegó sobre el lomo del libro.
—¿Usa una tela especial?
—Claro. La de mis camisas viejas.
Puse sobre el escritorio el libro que llevaba.
—Lo mostré en otra librería y pensaron que me lo había robado.
—¿Usted un ladrón? —Me miró por primera vez—. No. Los ladrones de libros son menos visibles. Están ensimismados, no miran a los ojos. Caminan como si se arrastraran. A veces hacen algún comentario, pero es algo trivial, algo que uno quiere de inmediato apartar de la mente porque tiene gusto a vacío. Usan colores oscuros, marrones o grises, se confunden con las tapas de los libros. Llevan ropa holgada, grandes bolsillos. Usted no es un ladrón. Es algo mejor o algo peor que un ladrón.
Abrí el libro y dejé a la vista el ex libris.
—Dijeron que Carlos Calisser no vendería un libro con un ex libris de Rasmussen.
—Y eso es cierto. Lo di en préstamo. Pero veo que ahora el libro ha pasado a otras manos.
Tomó el libro. Si el ejemplar le causaba alguna emoción, a causa del destino de su dueño, no lo demostró.
- Pierino Porcospino. Es la traducción italiana de un libro alemán: Der Struwwelpeter. Pedrito el desgreñado, en la traducción de la editorial Calleja. Un libro que enseñaba a los chicos normas de conducta. El autor era un psiquiatra, Heinrich Hoffmann. No se sabe si Hoffmann se burlaba de la disciplina prusiana o si era su apóstol. Era médico alienista y director de un hospital psiquiátrico. Y sus libros parecen hechos por un loco o para un loco. ¿Le puedo preguntar cómo lo consiguió?
Había pensado varias mentiras para esa pregunta. Me decidí por la más simple:
—El dueño anterior lo olvidó en un café.
—¿Y viene a devolverlo? ¿O a venderlo?
¿Venía a devolverlo? Le hice un ademán ambiguo, como ofreciéndoselo. Él lo empujó hacia mí.
—Puede quedárselo. El dueño no lo necesitará.
—¿Quién es?
La pregunta le cambió el humor. Miró la hora en un reloj de la pared. Me di cuenta de que era un reloj muerto, que marcaba para siempre las 3 y 25 del día o de la noche.
—Ya estoy cerrando.
—Es temprano.
Se levantó de la silla. Era más alto de lo que había imaginado; alto y también un poco encorvado, acostumbrado a lidiar con un mundo que no estaba hecho a su exacta medida. De un gancho que estaba en la pared sacó unas llaves. No insistí y dije un saludo en voz baja. Al pasar junto a la Hermes me detuve: me molestaban esas piezas sueltas, ese trabajo interrumpido. La máquina tenía sed de tinta y de aceite.
—Es un cachivache. No funciona —dijo para que yo siguiera de largo y desapareciera con mi libro.
—Puedo arreglarla.
—Está definitivamente estropeada. No me animo a tirarla porque soy de encariñarme con las cosas viejas.
—Puedo arreglarla —repetí.
—¿Puede?
—Me dedicaba a eso. ¿Me la llevo?
Me fui con la máquina bajo el brazo.
«Los oráculos no han dejado de hablar, sólo que no tenemos oídos para escucharlos», escribió Lichtenberg, a quien había descubierto poco tiempo antes en una edición de la editorial Tor. Yo copié la frase en mi Mundo de lo Oculto. El alemán tenía razón. La señora Elsa, mi pitonisa personal, me lo había anunciado:
—La luna en Saturno: golpes a su puerta. Va a recibir una visita inesperada.
Pero yo no presté atención, hasta que Farías apareció en la redacción.
El comisario avanzó por un pasillo hecho de silencio. Los periodistas se daban vuelta a mirar adónde iba, y cuando comprobaban que seguía de largo respiraban con alivio. Iba hasta el fondo, hacia la zona donde nos ocupábamos de mártires, signos zodiacales y palabras cruzadas. Iba hacia mí.
Nunca había sillas libres, pero Farías consiguió una, como si se la hubiera alcanzado algún asistente secreto. Se sentó frente a mí y puso sus manos sobre el escritorio. Estaban vendadas.
—Fui a visitar a ese ingeniero del que habló en su informe. El de la máquina que cambia los destinos.
—Franklin...
—Un hombre brillante. Todas las gitanas de la ciudad trabajan para él.
—¿Se dejó operar?
—Andaba necesitando un cambio de rumbo. Ya le dije: esta placa de metal en la cabeza me hace escuchar voces. El otro día hasta me pareció escucharlo a usted. A lo mejor un día aprendo a manejar el mecanismo y me entero de lo que dice la ciudad entera.
Adelantó sonriente las manos hacia mí. Los vendajes colgaban, deshilachados, sucios.
—¿Y la cicatriz? —pregunté por decir algo—. El ingeniero Franklin debería trabajar con un médico, con una enfermera, por lo menos.
—Debería, pero no quiere que nadie se entere de sus métodos. Sacrifica la asepsia en el altar del secreto.
Se sacó la venda de la mano derecha y me mostró la palma lacerada, los coágulos de sangre.
—Hasta usted puede leer en esta mano. ¿Sabe lo que dice?
—No.
—Que debe ser cuidadoso con lo que escribe. No me preocupa tener las manos así, pero en la institución me han visto, y el jefe mismo de la Federal quiere que vaya a ver a un psiquiatra. A un judío, se da cuenta. Spitzer, Spaitzer, algo así.
Sobre el escritorio había varias hojas de papel pautado, con el nombre del diario escrito en azul. Farías apoyó la mano sobre una de las hojas y dejó una borrosa impresión de su palma.
—Quiero que siga a Balacco. El próximo anticuario que encuentre tiene que ser mío. Y ni una palabra a Crispino. Desde ahora usted trabaja sólo para mí.
Pensé en pedirle consejo a Buenavista o a Crispino, pero me di cuenta de inmediato que no serviría de nada. Los dos tenían algún poder, pero éste no llegaba a la zona de realidad que habitaba el comisario. Era como pedir ayuda para luchar contra el monstruo de una pesadilla. Un arma del mundo real no servía para atacarlo. Una puerta del mundo real no servía para escapar. Había que encontrar la solución en la misma pesadilla.
Confié en que la postergación cansaría a Farías, que él mismo se aburriría de sus planes. Confié en que se iría borrando poco a poco, como un afiche callejero expuesto a la luz, hasta que su misma cicatriz terminaría por desaparecer.
Tardé en reparar la Hermes de Calisser, porque me costaba encontrar unos repuestos que necesitaba. Mi tío me aconsejó visitar una casa de repuestos que quedaba enfrente de la Morgue judicial, en la manzana de la Facultad de Ciencias Económicas. Tuve que esperar que un empleado displicente buscara la pieza durante media hora, pero al final la conseguí. Con la pieza envuelta en papel de diario en el bolsillo me encaminé por Uriburu hacia la Avenida Santa Fe. Al cruzar Paraguay me encontré con Luisa, que acababa de salir de la Facultad de Medicina. Llevaba unos libros en las manos y cuando me puse a su lado se sobresaltó. Estaba pálida, sin maquillaje; vestía una capa de color crema, con cuello de piel y grandes botones. Temblaba y tiritaba.
—Justo acá nos venimos a encontrar —me dijo con una sonrisa—. Yo la llamo la cuadra antártica.
La Facultad de Medicina y la Maternidad Pardo encajonaban con sus altas paredes una cuadra hostil, donde el viento reunía sus ráfagas dispersas y enhebraba hojas secas en fugaces remolinos.
—Cualquier lugar es bueno para mí.
Sonrió distraída, como si no hubiera escuchado bien. Caminamos juntos hacia Charcas.
—Después de lo del hotel no me puedo concentrar en nada. Me despierto a la noche pensando que estoy en el Lucerna, y que oigo pasos en el piso de arriba. Además mi padre no me dijo nada, pero yo creo que al final lo trajo al sótano.
—¿Qué fue lo que trajo?
—El cuerpo, qué otra cosa.
—¿Y no bajó a mirar?
—No, me da miedo.
—Puede pedirle a Montiel.
—Usted no entiende. Luciano es discípulo de mi padre. No lo puedo poner entre él o yo. Hablando de Luciano, mañana hay un torneo.
—¿De qué? —pregunté, aunque sabía de qué se trataba.
—De esgrima —dijo sorprendida de que hubiera alguien que no estuviera al tanto de la fama de Montiel—. ¿No quiere venir? A él le encantará volver a verlo.
A él le encantaría verme tanto como a mí. Me dijo que el combate era en el Club Espadas y Corazones. Dije que iría por decir algo. Pero cumplí, por supuesto. Las mujeres lindas viven en un mundo distinto, en una Suiza privada, donde toda la gente es puntual, donde nunca nadie falta a una cita.
El Club era una casona que se venía abajo; la esgrima ya no interesaba a nadie, ni siquiera a los militares, que preferían dedicar su tiempo libre a perfeccionarse en el tiro al blanco en el polígono del Círculo Militar o en el Tiro Federal. El gimnasio estaba helado. Apenas llegué encontré a Luisa, que había comprado un chocolate con almendras y me convidó. Subimos por las gradas y nos sentamos en el cemento frío. Yo me puse a fumar, impaciente.
—Qué alegría que haya venido. Es bueno que nos encontremos en un lugar menos fúnebre que el Hotel Lucerna. O menos helado que la cuadra antártica.
Pero en la cuadra antártica estábamos solos y al gimnasio fueron llegando las madres, los primos, las novias de los esgrimistas. Y además, en alguna parte del edificio, en un vestuario húmedo y frío en cuyas perchas colgaría con esmero su camisa blanca y su pantalón de lana inglesa, estaba Montiel. Después de un par de combates entre adolescentes solemnes, Montiel salió a la palestra. Su uniforme parecía más blanco que el de los otros contrincantes. Concentraba la luz que entraba por unos ventanales altos. Recibió más aplausos que los demás. ¿Qué importaba quién ganaba, quién perdía? Él ya tenía su triunfo sólo con entrar.
Luisa se sintió obligada a explicar ese entusiasmo:
—La gente se acuerda de que hace siete años ganó el campeonato argentino. Después tuvo algunos combates en Francia.
—¿Le fue bien?
Luisa tosió.
—La esgrima no es como otros deportes. Ganar no es tan importante. Hay códigos de honor muy estrictos. Hasta no hace tanto tiempo había duelos y eso mantenía el interés en la técnica y en el sentido de la esgrima. A veces Luciano se lamenta de que los duelos ya no se hagan más.
—Claro, el coraje, el honor, esas cosas —dije distraído.
—Eso hizo que a la esgrima ahora nadie le dé importancia. Antes era una cuestión de vida o muerte saber sostener un florete, una espada, un sable. Para los nuevos, para los que creen que es un deporte como cualquier otro, sólo se trata de puntaje, de medallas, de vanidad.
Abajo Montiel iba al ataque irreflexivamente. El adversario parecía demasiado delgado para él, como si el peso de la máscara estuviera a punto de hacerlo caer hacia adelante. Yo, por supuesto, quería que el otro ganara. El gimnasio parecía quedarle chico a Montiel: era fácil imaginarlo, como en las películas de Errol Flynn, saltando por escaleras o colgado de una lámpara. Era una esgrima del desenfreno, de los saltos, no de reglamentos rigurosos, de puntos y de faltas. Ganó el combate porque el contrincante se quedó atribulado frente a tal despliegue de energía. Miré con odio al enclenque espadachín en el que había puesto mis esperanzas.
—¿Más chocolate? Coma tranquilo, a Luciano no le vamos a guardar nada.
Acepté.
El segundo rival, un hombre bajo, de profusos bigotes, no era tan tonto como el primero: deslucido y paciente, esperó a que Montiel se equivocara. Yo trataba de no mirar, no quería perder de nuevo. Pero la estrategia había sido oportuna y Montiel estaba ansioso por equivocarse. A cada estocada suya que no llegaba a destino reaccionaba con algún ademán exagerado, como si se tratara de una injusticia. Yo contenía mis ganas de aplaudir.
Ante las situaciones de peligro para su enamorado, Luisa me pellizcaba el brazo. Yo acercaba a ella mi rodilla izquierda, como si la rozara por pura distracción. Teníamos nuestra propia finta. Cuando perdió Montiel, Luisa clavó sus dedos en mi brazo, como si necesitara consolarme de una decepción:
—Estaba tan ilusionado con volver a los torneos. Pero después de los treinta nadie se puede dedicar del todo al deporte. Están el trabajo, la familia, las obligaciones.
Que yo supiera, Montiel era rico, no tenía esposa ni hijos, no trabajaba de nada, no tenía ninguna obligación. Administraba unos campos que debían de administrarse solos, porque según me había contado Luisa no los visitaba nunca; y dedicaba todo su tiempo libre a secundar al profesor Balacco en sus paseos por las sombras.
Abajo, en la palestra, un veterano profesor y una dama de sociedad repartían unas medallas con cintas azules.
—Esto ya terminó. Acompáñenos a tomar algo a la Confitería Suiza que está a la vuelta. La pastelería es buenísima. Entre usted, yo y el strudel de manzanas le levantamos el ánimo.
Miré el reloj, donde descansan todas las excusas.
—Tengo que ir al diario. Déle mis saludos a Montiel. ¿Podemos vernos otro día?
—Se pierde el strudel...
—Me pierdo algo mejor.
Luisa iba a responder, pero el campeón derrotado ya venía hacia ella, en busca de consuelo.
Aquel encuentro en la cuadra antártica fue mi perdición; desde entonces ya no me pude sacar a Luisa de la cabeza. ¿Qué puede hacer la voluntad cuando tiene al azar en su contra? Los Balacco, padre e hija y servidumbre (la madre había muerto cuando Luisa era chica), vivían en una casona de la calle Arenales. Apenas tenía un momento libre me paraba frente a su casa para esperar un encuentro fortuito. En mi cabeza imaginaba diálogos, excusas, invitaciones a prolongar la duración del sorpresivo encuentro. Pero Luisa no aparecía. Más visible me hacía yo, más invisible ella. Con el correr de los días me conocí de memoria la casa, la distribución de puertas y ventanas, las manchas de humedad, los gatos de la cuadra, las plantas oscuras que crecían tras las rejas, bajo las ventanas adornadas con mosaicos andaluces. En ese tablero vertical que formaban paredes y ventanas yo jugaba bajo el frío, bajo la llovizna, y apostaba con horas de espera, con dolor de garganta, con fiebre, por un premio esquivo: el fugaz instante en que de lejos la vería.
A menudo al que encontraba era al profesor Balacco, que llegaba de noche tarde, después de interminables cenas de camaradería, o que salía de viaje, arrastrando una valija de cuero, que a menudo pateaba por los escalones de entrada. Yo me escondía bajo mi sombrero gris, para que no me reconociera. A Luisa la vi entrar una vez pero no me dio tiempo a abordarla. Para no despertar sospechas, daba vueltas manzana.
A veces, de noche, a la salida del diario, me quedaba largo rato mirando por las ventanas a Luisa, que iba de cuarto en cuarto, encendiendo luces, borrando de la casa toda oscuridad, como si supiera que era la actriz de una obra nocturna. La obra era misteriosa y yo necesitaba completar cada uno de sus gestos: si abría la ventana, yo imaginaba que buscaba oler el jazmín del país que crecía debajo, o la tierra después de la lluvia, o ver los estragos que entre las plantas había hecho la última tormenta; si la veía entre papeles, imaginaba que abría una carta de una amiga lejana, que se había ido a vivir al extranjero.
El amor nos convierte en inspectores, en metódicos funcionarios: analizamos las pruebas y establecemos conexiones entre hechos lejanos. Apliqué a mi desvarío una exigente disciplina, y así como ella cumplía su deber de actriz en las ventanas iluminadas, y convertía el más trivial de los objetos (un disco de jazz que ponía en el combinado, una taza de té, un trapo con el que intentaba quitar una mancha de la pared) en algo misterioso y esencial, yo cumplía también con mi oficio de espectador, y no dejaba que nada se quedara sin interpretación. Me había acercado sin entender nada; y ahora, como exige la locura amorosa, entendía todo, entendía demasiado.
Después de verla —después de no verla— iba a la librería: terminadas la intemperie y las vueltas manzana necesitaba el amparo de La Fortaleza. Yo me había convertido en un habitué desde que había arreglado la máquina. Calisser me recibía sin palabras de bienvenida ni de rechazo. A veces me alcanzaba en silencio un libro que habría de servirme para mi columna. Todas las conversaciones las comenzaba yo:
—Para un hombre que ama los libros debe de ser difícil venderlos. ¿No siente la tentación de quedárselos todos, de echar a los clientes?
Calisser dio una carcajada parecida a un ronquido.
—Ésa no es la tentación de los libreros. Lo que soñamos es quemar todos los libros.
Pero Calisser no odiaba los libros tanto como decía. Me recomendaba lecturas, me acercaba los policiales de Rastros, de la colección de tapas naranjas de la editorial Hachette, del Séptimo Círculo.
—Ésta es basura, ésta es buena, ésta es mejor...
No hacía diferencias entre clásicos, novelas policiales, revistas de historietas.
—A lo largo de la vida hay que estar alerta a las señales.
—¿Qué señales?
—Las que nos rodean. No podemos vivir creyendo que todo es azar. Tenemos que encontrar la idea de un orden, de un destino; si no, estamos perdidos. Las novelas policiales nos ponen alerta sobre esas señales, nos dicen que abramos los ojos.
—Las novelas policiales no tienen nada que ver con lo que usted está diciendo. Sólo hay crímenes y detectives y mansiones y mayordomos, o crímenes y detectives y callejones y mujeres bellas y terribles.
—Hay más. En las novelas policiales todo es conspiración, conjura, secreto. Todas las cosas terminan por encajar, por tener un sentido. ¿No ha visto cómo, dispersos por ahí, hay objetos perdidos, un paraguas roto, un zapato sin cordones, la carta de una mujer, una cajita de fósforos? Pero al final esos objetos que parecían ser parte del azar se convierten en señales del destino. Así, siempre que leemos, vemos cómo todo se completa, nos permitimos soñar con la unidad perdida y reencontrada. Las novelas policiales simulan ser racionalistas, pero son lo único que nos queda de la mística.
Gracias a Calisser fui armando mi biblioteca. Mi biblioteca-valija, en realidad, porque ponía todos los libros en mi vieja valija con calcomanías de trasatlánticos y hoteles, que al cabo se llenó. Uno de los primeros libros que me regaló fue un ejemplar de la Eneida que yo había estado curioseando.
—Es una mala traducción. Pero las malas traducciones son fundamentales en la historia de la literatura: son la prueba de que los buenos libros resisten cualquier cosa. Sin las malas traducciones, ¿qué mérito tendría nuestra fe?
Los libros empezaron a juntarse en columnas por el suelo. A la valija iban los mejores, los importantes. Pero mis criterios cambiaban y los libros, así como entraban, salían.
La dueña de la pensión, que entraba para limpiar, se alarmaba por la cantidad de libros.
—No meta más papeles en mi casa —me decía—. Yo le alquilo la pieza para dormir, no para que haga la Biblioteca Nacional. Tenga en cuenta que los libros pesan. En una pensión de la calle Paraguay el piso se vino abajo. Y además los libros envenenan la sangre. La tinta pulverizada es un veneno que flota en el aire. Donde hay muchos libros la gente se enferma.
Aunque interrogaba a Calisser con insistencia, no había logrado arrancarle ni una palabra sobre el dueño del libro Pierino Porcospino. Noche tras noche, yo me ponía a imaginarle un oficio, un lugar para vivir. Me preguntaba si tenía una esposa, alguien a quien su ausencia alarmara, alguien que todavía lo estuviera esperando. Calisser, que sin duda lo había frecuentado, ¿sabía algo de la vida de los anticuarios? ¿Sabía del asesinato cometido en el Lucerna?
A menudo me ponía a pensar en aquella jornada del hotel, como si lejos de ser un episodio cerrado fuera un capítulo abierto, como si el tiempo echara nueva luz sobre cosas que en su momento parecían sin importancia. Así ocurría con el destino del cadáver. Yo había asistido con indiferencia a las discusiones: el deseo de Montiel de deshacerse del cuerpo y borrar toda huella, la voluntad de Balacco de conservarlo, el temor de Luisa de que aquello terminara en su casa. Me parecía que el hecho de la muerte borraba cualquier otra consideración. Ahora, en cambio, como si la aventura hubiera forjado en mí cierta madurez o, al menos, cierto cambio de perspectiva, el asunto me parecía de suma importancia. Aquellas cavilaciones se hacían más intensas porque no tenía nadie con quien compartirlas.
Luisa me llamó un día al diario. Me quedé mudo frente al teléfono: yo ya la adoraba con esa veneración sin fallas que se reserva para las mujeres perfeccionadas por la ausencia. Por un instante temí que hubiera detectado mis paseos nocturnos, mi repetida acechanza. Y entonces dijo las palabras mágicas, el único hechizo que mi modesta fe en lo sobrenatural podía aceptar:
—Tenemos que encontrarnos.
Me citó en la confitería Ideal. Eligió una mesa contra la pared. Eran las cinco de la tarde, la hora en que se reunían las amigas —señoras que acababan de mirar los vestidos de la tienda San Miguel, y que venían cargadas de bolsas— y los enamorados ociosos. Luisa tenía ojeras, como si no hubiera dormido. Era joven y hermosa: las ojeras, que hubieran afeado a otra mujer, a ella le daban un aire oscuro, un encanto nuevo: ¿quién puede resistir a la belleza cuando la acompaña el pecado?
Señaló con un gesto de horror las sombras bajo sus ajos, como si fuera la primera marca de la lepra. Las mujeres bonitas tienen en común esa última coquetería de inventarse defectos irreparables, de mirarse al espejo y declararse monstruos.
—La Facultad —le dije—. Mucho estudio.
—No es la Facultad. Es que no puedo dormir en esa casa.
—Múdese.
—¿A lo de Montiel?
—A cualquier parte.
—No puedo dejar a mi padre solo. Quién sabe lo que haría ese viejo loco en la casa enorme. Yo pongo un poco de cordura en su vida.
—¿Y qué tengo que ver yo?
—Quiero que me acompañe al sótano. Quiero ver lo que hay abajo. Quiero saber si vivo en una cripta. A veces pienso que está vivo, que de alguna manera eso sigue pensando, cavilando.
Llegué a su casa un domingo en uno de esos interminables atardeceres del verano: su padre estaba afuera, en Salta o en Jujuy, la servidumbre de franco. Hizo que la acompañara a la cocina, me sirvió un poco de mate cocido y unas vainillas. Recuerdo la taza blanca, con el asa grande, el borde astillado. La memoria nos deja ese sedimento: detalles sin importancia que son la marca de la realidad. Hablamos de tonterías, no de lo que nos incumbía. Luisa desapareció unos minutos para volver con una linterna y un farol a querosén, que encendió con una llama azul. La puerta del sótano estaba en el cuarto de planchado, junto a la cocina. Bajamos al sótano por una angosta escalera de baranda floja.
—Cuidado con los escalones, que son altos.
Nos envolvía el perfume dulce del querosén. Había imaginado el sótano como el que tenía en mi casa en Los Álamos; éste, en cambio, parecía una enorme caverna, cuyos límites no se veían.
—En estas casonas viejas, los sótanos a veces son más grandes que la propiedad —descubrí un dejo de orgullo patricio en su voz.
Caminamos lentamente entre bicicletas oxidadas, cochecitos de bebé, muñecas de porcelana, cajas de cartón donde se acumulaban cuadernos escolares, baúles con vestidos de su madre. Luisa avanzaba con el farol en alto. Dio un grito agudo cuando la manga de su vestido se enganchó en un clavo. Apoyó el farol en una caja de madera, junto a un perchero de sastre donde se superponían abrigos y sombreros.
—Acá las polillas reinan. En la semana voy a comprar naftalina.
Pero lo decía sin convicción. Me atreví a pensar que las polillas continuarían imperturbables sus rancias dinastías de comedoras de lana.
Aquella ciudad nocturna también tenía sus dioses: por encima de las cajas se veían estatuillas egipcias, muñecos de trapo que en Perú se dejan sobre las tumbas, máscaras africanas que nos espiaban.
—Es el museo de mi padre. Si conservó el cuerpo, tiene que estar aquí. ¿Nota algo raro?
—Todo es raro —iluminé con la linterna un pequeño yacaré embalsamado.
—Fijate bien —en la intimidad de lo oscuro ya podíamos tutearnos.
El polvo me hizo toser. Ella se quedó junto a la luz del farol, sin ánimo de alejarse. Un destello me llamó la atención. En un rincón, sobre una mesa de coser, el haz de mi linterna encontró una pecera esférica y por un momento creí que estaba frente a una extraña criatura submarina. Entonces descubrí los ojos enormes, la boca descolorida, el cabello flotando como un manojo de algas. La sien derecha mostraba, deshilachados, los bordes de la herida producida por el disparo. De la aventura del Hotel Lucerna había quedado aquel recuerdo hundido en formol.
No dije nada. Le hice una señal para que subiéramos y aceptó, aliviada de dar por terminado el paseo. Una vez en la superficie giré la perilla para apagar el farol de querosén. Ella se quedó de pie, junto a la mesa del comedor diario, interrogante, esperando una respuesta; me acerqué despacio a ella y busqué su boca. La tomé de la cintura mientras la besaba, y ella se dejó besar sin resistencia. Puse mi mano sobre su nuca, y la retuve suavemente contra mí. Ahí hubiera debido terminar todo, como terminan las cosas en el cine. La vida, ay, siempre continúa. Un minuto después se apartó, me miró con impaciencia, y supe que esperaba una respuesta. Podría haberle mentido, decir que no había visto nada, que no podía haber nada, pero quise hacer el triunfo más perfecto. No me bastó el beso, quise tener una especie de conquista moral, quise ser el que denunciaba el horror, la locura, la oscuridad. Entonces, para apartarla por siempre de su padre y de su novio y de los otros conjurados de la noche, hablé:
—No quise decírtelo en el sótano, para no asustarte. En una pecera llena de formol está la cabeza del anticuario.
Se llevó la mano a la boca y sin decir nada me miró con horror. Al instante comprendí que había algo más; un destello de fascinación.
—¿Solamente la cabeza? ¿Y qué hicieron con el cuerpo?
—¿Cómo voy a saberlo? —dije un poco ofendido. Quería horrorizarla, no despertar su curiosidad.
—Mi padre no hubiera podido cortar esa cabeza. Tiene horror a las sierras. Debe de haber sido Luciano. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo empuñar el serrucho y obedecer a mi padre y no decirme nada?
A los 10 años yo había tenido razón en usar la honda y tirar contra el zorzal para llamar la atención de la alumna nueva y rubia. Había tenido razón en despreciar las palabras y elegir el camino de la acción. Para impresionar a las mujeres no sirven las palabras: son mejores los zorzales muertos a pedradas y las cabezas cortadas guardadas en el sótano. Aquella noche del Hotel Lucerna, Montiel había vencido el miedo a la policía, a los otros anticuarios, a las consecuencias de los actos. Era un cazador, y los cazadores no desdeñan los recuerdos; había resuelto seguir los consejos de su maestro, empuñar la sierra, conservar el trofeo.
Luisa me besó por última vez, pero al instante dijo, como si la cabeza cortada fuera la única pieza que faltaba para poner en marcha el mecanismo de una demorada decisión:
—Dentro de cuatro meses me caso con Luciano.
Al llegar a la pensión, la dueña me avisó que tenía una llamada. El teléfono estaba en la planta baja; en la pequeña salita dos huéspedes leían la sexta de La Razón.
—Crispino...
—¡Silencio! No diga mi nombre. ¿Qué le dijo a Farías?
—Últimamente nada...
—Tenga cuidado con él. Ya no sigue mis órdenes. Trata de puentearme y tener acceso al ministro mismo. ¡Se va a llevar una gran sorpresa! Usted, todo lo que sepa, al buzón.
—Así he hecho siempre hasta ahora.
—Si lo ve a Farías, averigüe qué se tiene entre manos. Sabe sobre los anticuarios algo que nosotros no.
—Si no le dice nada a usted, menos a mí. Se limita a amenazarme.
—Ponga su cerebro en marcha. Farías ha prometido resultados para fin de mes. ¿Qué va a pasar a fin de mes? ¿Le dijo algo Balacco?
—El profesor está de viaje, señor Crispino.
—¡No vuelva a decir mi nombre!
La comunicación se cortó.
En invierno la redacción, con las ventanas cerradas, era una zona de niebla. Calisser, en cambio, detestaba el tabaco, y cuando yo entraba a la librería con el cigarrillo encendido, me lo hacía apagar.
—Que el humo esté lejos de los libros. Odian el olor a papel quemado.
—¿No le molesta estar siempre rodeado de libros viejos? ¿No le gustaría tener una librería con libros recién llegados al mundo, con olor a papel nuevo?
—Estoy acostumbrado al papel viejo. Además, yo siempre releo los mismos libros. Nunca los leo enteros: sólo páginas, capítulos sueltos.
—Yo no me conformaría con eso. Cada libro es una totalidad.
—Eso es una ilusión. Es como decir que una vida es una totalidad. Aunque sea una larga vida, una muy larga vida, nada se completa. Sólo hay capítulos sueltos.
Imaginé que eso era lo más cercano a una confesión que podía esperar de Calisser. También él lo había notado, y ahora abría un libro de contabilidad, para consignar alguna venta y evitar así toda conversación. Sobre la mesa había una edición de los cuentos de Edgar Allan Poe. Encuadernada en cuero, guardas de oro. Le pregunté cuánto costaba.
—Ni le digo el precio. Es la primera edición de Poe en español. Está por encima de sus posibilidades.
Seguí curioseando entre los estantes, hasta que reuní ánimo para preguntar:
—¿Qué va a pasar a fin de mes?
—Estamos en junio. A fin de mes habrá más frío. ¿Por qué?
—¿Le hablé del comisario Farías?
—Lo mencionó al pasar.
Algo cambió en la atención de Calisser, porque empezó a jugar con un abrecartas que tenía sobre el escritorio, una pequeña daga cuya hoja tenía una inscripción en alfabeto cirílico. Le dije en voz baja:
—Yo sé que usted no tiene ninguna relación con aquellos a los que llaman los anticuarios. Ya me lo ha aclarado. Pero si llegara a saber algo de ellos, dígales que el comisario Farías les tiene una sorpresa.
—¿A fin de mes?
—A fin de mes.
Con la pequeña daga, Calisser cortó las páginas sin guillotinar de un pequeño libro. Siempre era muy cuidadoso pero esta vez hizo demasiada fuerza y la página se rasgó por donde no debía. Sentí que había hablado de más, que me había comprometido en una guerra que nada tenía que ver conmigo. Mejor salir de la librería, volver a mi cuarto, estar solo.
Apenas llegué a la puerta oí a Calisser a mis espaldas:
—Espere. Llévese el Poe.
En los días siguientes traté de hablar con Luisa, pero nunca contestaba el teléfono. Atendían la cocinera, la mucama, el padre, o nadie. Una vez descolgaron y escuché un maullido; me pareció natural que el gato atendiera el teléfono, sólo para negarme a Luisa. Volví a mi puesto de guardia, volví a mi juego nocturno, a mi tablero vertical de puertas y ventanas. Vestido con un impermeable usado que me había regalado mi tío, la esperé.
Montiel apareció de las sombras y me empujó hacia adelante. Por un momento temí que me retara a un duelo a florete.
—Vamos. Lo invito a un trago.
Iba a poner de excusa una misión periodística, pero no me salieron las palabras. Lo seguí hasta una confitería en cuya barra mujeres muy maquilladas fumaban a la espera de oficinistas, hombres de negocios y abogados de la zona. Nos sentamos a una mesa junto a la ventana. Se nos acercó un mozo alto, cadavérico, de guardapolvo bordó. Lo llamó «Señor Luciano». Montiel pidió un whisky y yo una Hesperidina.
—No crea que no lo entiendo. Luisa es una mujer especial. Es linda, es inteligente, tiene encanto. Estudia medicina, y sé que eso es un defecto, pero espero que no dure mucho rato. Los estudios son para las mujeres un pasatiempo que dura hasta que se casan. Y tiene la voz grave. Yo dejé a muchas mujeres por el asunto de la voz. Prefiero el suicidio a despertarme con un gritito agudo... —Aflautó la voz—: Hola, querido. ¿Cómo dormiste? ¿Qué soñaste? ¿No me vas a contar? Lo entiendo, entiendo su entusiasmo. Pero vamos a casarnos. Y no lo quiero ver más. No quiero que el doctor Balacco se entere de su insistencia, de sus modales, o de su falta de modales.
—¿Está tan seguro de que ella quiere casarse?
Montiel sonrió. Antes de contestar miró a las mujeres que fumaban en la barra; las miró con una mirada muerta, sin interés, sin verdadera atención.
—A los treinta uno siente, más que en cualquier otra etapa de la vida, la tentación del suicidio. Yo también lo pensé. Alcanzamos lo que se puede alcanzar. ¿Después qué? No basta el dinero, no bastan los viajes. Las cosas van perdiendo su sentido. Amarillean. El otro día leí, en los apuntes de Facultad de Luisa, que hay una enfermedad degenerativa en la cual las papilas gustativas pierden su capacidad de identificar sabores y al final todo sabe igual, la miel, la sal, el vino, el vinagre. Yo antes me sentía así. Una mañana de lluvia, en un hotel de Montevideo, con una mujer dormida a mi lado, sostuve una pistola contra mi cabeza. Me gustaba la idea de despertarla con el disparo. Pero no disparé. Y no disparé...
No encontraba las palabras. Las mujeres, el coro mudo que merecía nuestra modesta tragedia, seguían fumando. Una tosía. Otra se acercó a una mesa. Otra trataba de arreglar un collar de cuentas de colores.
—...por Luisa... —conjeturé, sólo por sacarlo de su prolongado silencio.
Me miró con incredulidad y después se rio.
—No... por Balacco. Lo había conocido el día anterior. Como si leyera mi corazón, me dijo que toda la trivialidad de la vida cotidiana, los actos repetidos y absurdos, serían anulados por un milagro sangriento. Era lo que yo estaba esperando.
—¿Y ese milagro sangriento ya se produjo?
—Usted sabe bien que sí.
Terminó su vaso y pidió otro, con un gesto.
—No se acerque a esta casa. No se atreva a volver a mirar a Luisa. No soporto la idea de que usted esté ahí en la calle, al acecho, como un depravado. ¿Qué es lo que espera? ¿Que se desvista? ¿Quiere verla cuando se pone el camisón? Lo abofeteé una vez. Puedo hacerlo de nuevo.
Montiel no me asustaba. Me fastidiaba, me aburría. Dejé un billete sobre la mesa y salí del bar. En la esquina sentí la mano en el brazo.
—Basta, Montiel —le dije.
Pero no era Montiel. El comisario Farías me hizo entrar en su auto fúnebre.
Avanzamos a toda velocidad por Alem y después por Paseo Colón. La humedad de la noche ya tenía la consistencia de la niebla. Por el vidrio empañado se veía poco y nada. Estuvimos a punto de chocar tres veces. Una vieja, asustada, encandilada por los faros, se echó hacia atrás y cayó sobre el empedrado.
Los papeles que llenaban la parte de atrás del auto empezaron a volar. Los archivos de Farías escapaban por una ventanilla rota. Al comisario no le importaba.
—¿Conoce el circo de los hermanos Faure?
—De nombre.
—Antes, cuando tenía que hablar con alguien, lo llevaba al circo.
—¿A ver la función?
El comisario rio.
—No, fuera de función. Los circos tienen una gran cantidad de elementos que permiten trabajar. Basta con dejar a alguien colgado del trapecio. O con atarlo al gran blanco giratorio del lanzador de cuchillos. O ponerlo en la caja del mago y empezar a hacer el truco de las espadas. Aunque saben que es un truco, se asustan igual. Si todo eso falla, la jaula del león. ¿Vio alguna vez un león de cerca?
—En el zoológico de Palermo.
—Los leones de circo son bestias dopadas, dormidas, inofensivas, pero igual la jaula no falla nunca. Me acuerdo de un anarquista obcecado. Había pasado por todas las disciplinas, hasta por la cuerda floja. Pero bastó que el león demostrara alguna curiosidad para que las palabras empezaran a salir de su boca.
Nos detuvimos frente a una casa de la calle Garay. Yo ya la conocía. Pensé en las posibilidades que tenía si echaba a correr. Como si adivinara mis pensamientos, movió la cabeza.
—Pero el circo está lejos. Yo creo que los hermanos Faure querían huir de mí, por eso se fueron. Es una lástima. Además, me daban entradas gratis. Yo se las daba al portero de casa. Nunca me gustaron los circos.
Franklin era un farsante peligroso; pero ahora me hubiera alegrado de verlo. Necesitaba que hubiera alguien más que Farías en el mundo. Pero era evidente que Franklin no estaba: Farías tenía las llaves de la casa y se manejaba como si fuera el dueño. Subimos por una escalera casi a oscuras. Abrió la puerta del consultorio. La sala de espera estaba desordenada, en el piso había bollos de papel, una botella de leche, un cepillo de dientes, como si el falso ingeniero hubiera tenido que marcharse de apuro y hubiera perdido algunas cosas en el camino.
Farías me empujó hasta la sala de operaciones. Traté de resistirme y me golpeó con el puño cerrado en la mandíbula. Nunca había recibido un golpe así. Tuve un momento de aturdimiento; supe entonces por qué, en las tiras cómicas de los diarios, cuando alguien recibía un ladrillo o un piano en la cabeza le dibujaban estrellitas alrededor. Las historietas, los tangos, las novelas policiales: tarde o temprano descubrimos que dicen la verdad.
Cuando las estrellas me abandonaron me encontré sentado en el sillón de dentista, con las manos atadas con correas de cuero a los brazos del sillón. Ahora mi mano izquierda estaba apoyada en lo que parecía una bandeja que la inventiva de Franklin había dotado de pequeñas arandelas de metal, una para cada dedo. Mi mano ya estaba inmovilizada, con la palma hacia arriba.
—El ingeniero no puede atenderlo. Me dejó a mí a cargo.
Probó las perillas y botones de la máquina, hasta que el motor se encendió. El aparato hizo un zumbido y empezó a temblar. El ruido del motor iba y venía, sonaba como la respiración de un animal.
—No sé qué está haciendo Balacco. Yo estaba ahí porque estoy enamorado de su hija.
—No me interesa Balacco. No me interesa su hija. Quiero saber por qué avisó.
—No avisé nada.
—Al principio confiaba en que usted, a través de Balacco, me iba a traer algún dato. Pero después me di cuenta de que no iba a ser así. Los esperaba en una reunión. Había preparado un grupo de viejos amigos para visitarlos. Tenía la fecha, el lugar, la hora. Los perdí. Ninguno vino.
—¿Quiénes?
—Sus amigos. Los antiquari.
El comisario se sacudió como si hubiera recibido un golpe y se llevó las manos a la cabeza. Cuando el dolor pasó volvió a su trabajo.
—En la institución me obligaron a ir a un doctor. A un judío, como le dije la otra vez. Doctor Spitzer o Spaitzer. Trabaja en el manicomio de mujeres. ¡Las locas son tanto peores que los locos! Conversamos, y me habló de una paciente ambulatoria, como la llamaba él, una mujer que fumaba todo el tiempo y cuyo marido, aseguraba, había desaparecido. El doctor Spitzer o Spaitzer quería saber si ese marido había existido y si realmente había desaparecido, como ella decía. Me pidió que averiguara en el Departamento de Policía si había algún dato sobre el caso. Lo extraño es que la mujer aseguraba que ese hombre era inmortal, que no envejecía, que tenía una resistencia extraordinaria a las enfermedades. Ella había trabajado en un café hasta poco tiempo antes; él se dedicaba a vender y comprar libros viejos. Rastreé a la mujer, hablé con ella, le pagué unas copas, y ella me fue contando sus penurias. A veces un hombro donde llorar funciona mejor que los golpes para extraer una confidencia. Así supe el nombre del librero que mataron en el Hotel Lucerna, y supe que los anticuarios se reunían el último viernes de cada mes en el primer piso del Salón La Antártida, en la Avenida San Juan. Pero nadie vino. Alguien había arruinado la cita.
—Yo no tuve nada que ver —dije, con un hilo de voz.
—No tiene sentido que niegue eso. El cobarde de Crispino se lo dijo a usted, usted a ellos.
Había un bisturí adosado al brazo mecánico. Con ese instrumento Franklin hacía sus incisiones. El comisario clavó el bisturí en la palma de mi mano. El dolor me hizo dar un salto. Grité. Farías estaba preparado: me puso un trapo en la boca como mordaza. De inmediato empecé a sentir una sed que era peor que el dolor. El bisturí volvió a caer, a cortar. Yo cerraba los ojos, no quería ver la púa ensangrentada. Bajaba y subía, como un pájaro dando picotazos.
—Tenemos que reforzar la línea de la vida, para asegurarnos su largo porvenir. Usted cometió un error y quiero darle la oportunidad de repararlo. Quiero los nombres de todos los anticuarios. Quiero saber dónde encontrarlos.
Le tenía miedo a la crueldad de Farías, pero pronto me di cuenta de que había algo peor: su estupidez, su torpeza. Apenas podía controlar la máquina. Cuando volvió a bajar el brazo mecánico, el bisturí se hundió en mi muñeca. Farías, incrédulo, miraba la sangre que salía de la herida y que ahora le manchaba el traje, la camisa, la cara. Buscó un pañuelo, se limpió los ojos de sangre.
—Esta máquina de mierda...
Ya no hablaba, ya no preguntaba. Ahora se daba cuenta de que había ido demasiado lejos. Entonces retrocedió. Farías huía de mí. Huía del tajo en mi muñeca, de la sangre que brotaba sin control. Me di cuenta de que iba a morir sin poder decir una palabra, sin poder gritar, y que iba a morir con esa sed atroz que ahora me llenaba la garganta.
La realidad no era algo continuo, se encendía y se apagaba como el motor asmático de la máquina de Franklin. Abrí los ojos y Farías ya no estaba. Oí una puerta que se abría o que cerraba con un golpe; pero todos los ruidos del mundo me eran ajenos. La ciudad que estaba afuera, con sus colectivos y sus tranvías, y el taller de mi tío, y la redacción llena de humo, y Luisa con una barra de chocolate para casos de urgencia, todo era tan extraño, tan remoto, tan extinguido para mí como una ciudad que los siglos han sepultado bajo arena.
CUARTA PARTE
ANTIGÜEDADES
Desperté en una oscuridad apenas corregida por los renglones de luz de una persiana baja. Alguien vigilaba; con dificultad llegué a descubrir la silueta de una mujer. Quería preguntarle dónde estaba, pero no me salió la voz. A mi alrededor había una serie de objetos irreconocibles, apoyados en el suelo o colgados de las paredes. Como si la visión de aquellos bultos en la oscuridad fuera un trabajo agotador, me volví a dormir de inmediato.
Soñé o sentí que me daban agua, y que me sabía amarga y nauseabunda. Desperté. La mano derecha me dolía con el dolor intermitente de la hinchazón. El vendaje se me hundía en la carne inflamada. Con voz pastosa le hablé a mi silenciosa guardiana.
—Dígame dónde estoy. Esto no parece un hospital.
No me respondió. En mi somnolencia, fui dando a aquel silencio diversas interpretaciones alucinadas: en una era un silencio amenazador, que anunciaba castigos inminentes; en otra, era el silencio amable de quien no quería agregar a mi conmoción palabras innecesarias. Cuando la vista se me aclaró, cuando aprendí a descifrar el mundo de la penumbra, descubrí que lo que había tomado por una mujer era una muñeca de tamaño natural, de grandes ojos azules. La piel de porcelana era rosada y su torso se abría en puertas sucesivas que mostraban los pulmones celestes, el hígado violeta, el corazón mitad rojo mitad azul. La rodeaban camillas oxidadas, antiguos estetoscopios, taladros para trepanaciones, un corazón artificial. En repisas polvorientas se amontonaban manos mecánicas que parecían talladas en marfil, ojos de vidrio, frascos que encerraban órganos humanos en la verdosa eternidad del formol. El laboratorio de un científico loco.
La puerta se abrió y otra mujer, menuda, real, viva, entró con pasos apurados. Fue hacia la ventana y levantó un poco la persiana de madera, mientras me decía:
—No se moleste en hablar con Clementina. Tiene mucho para mostrar, pero poco para decir.
Busqué en el fondo de la garganta unas pocas sílabas perdidas:
—Lléveme a un hospital. Esta herida se infectó.
Me tomó la mano y con una pequeña tijera cortó la gasa ensangrentada. Sobre mi muñeca se extendían unos puntos desparejos.
—No hay ninguna infección. Esto está cicatrizando perfectamente bien. Qué lindo es ver una herida que desaparece. Si lo hubiéramos llevado al hospital ya estaría muerto.
—¿Y el comisario?
—Ese monstruo. No se preocupe por él. Ya no va a molestar.
—¿El comisario me trajo aquí?
—El comisario no estaba en condiciones de llevar a nadie a ninguna parte.
La mujer tenía un guardapolvo blanco y llevaba unos lentes de carey. En el bolsillo, bordado, estaba su nombre.
—Doctora... Baletti —leí.
—Puede llamarme así, pero no estudié medicina.
—¿Por qué me ayuda?
—Soy amiga del Francés. Usted es amigo del Francés. Todos estamos en el negocio de las antigüedades.
A la mañana siguiente insistí en ir al diario, para avisar de mi ausencia.
—No es momento de preocuparse por el trabajo. Usted ha cambiado. Las obligaciones también.
—Tengo que avisarle a mi tío que estoy aquí.
—Primero tiene que verlo a Calisser. Llega de un momento a otro.
—¿Hace mucho que lo conoce?
—Una eternidad.
El librero llegó poco tiempo después, empapado y tiritando. Se sacó el impermeable y lo colgó de un gancho fijado a la pared. Está lloviendo, pensé, y de pronto tomé conciencia de que hacía muchos días que no salía a la calle. La lluvia me pareció una cosa rara que había conocido en otra vida, tan excepcional como los arco iris, las erupciones volcánicas, las estrellas fugaces. Calisser no dedicó una sola mirada a los aparatos que nos rodeaban, como si todo fuera bien conocido para él. Acercó una silla a la cama y se sentó. Preguntó cómo me sentía, con un tono neutro, como dejando saber que era apenas una formalidad de cortesía. Después sacó de su bolsillo una pequeña linterna y estudió mis ojos. La luz me resultó insoportable. Cuando la mujer salió de la habitación, le dije:
—Calisser, sáqueme de aquí. Esta mujer no me deja avisar a nadie, no me deja salir. Ni siquiera es médica, ella misma me lo dijo. Es una loca.
—Nada de eso. Con sus cuidados, la doctora Baletti le ha salvado la vida.
—¿Quién me sacó de ese consultorio?
—Nosotros.
No dijo quiénes eran «nosotros».
—¿Me seguían?
—¿A usted? No. ¿A quién se le ocurre? Lo seguíamos al comisario.
—¿Qué le pasó?
—Apareció en un baldío de Constitución, con la garganta cortada. Lo enterraron con todos los honores, como policía caído en cumplimiento del deber. Tocó la banda policial y lo envolvieron en la bandera.
Pensé: Ojalá eso sea verdad. Ojalá que no me esté engañando. Traté de incorporarme. Me dolían todos los huesos.
—Tengo que volver al diario. Me van a echar si no aparezco.
Calisser tiró a mis pies un ejemplar de Últimas Noticias.
—Están publicando viejos criptogramas. Ya no lo necesitan. Además han levantado la sección «El mundo de lo oculto». Ya era hora de que se convencieran de que en el mundo no hay nada que esté del todo oculto.
Calisser salió de la habitación.
La doctora Baletti coleccionaba antiguo instrumental médico que vendía a otros coleccionistas. Compraba desechos arrumbados en el sótano de viejos hospitales. No se me ocurría que nadie pudiera desear los instrumentos que me rodeaban, memorabilia del deterioro y le la enfermedad.
—¿A quién le vende estas cosas?
—Los que coleccionan estas piezas son médicos frustrados. Muchos visitadores médicos. A veces jubilados obsesionados con un tema, que se dedican a bombardear con artículos las revistas de la especialidad. La historia del fórceps, el teatro anatómico de la Facultad de Medicina de Padua, la cría de la sanguijuela con fines terapéuticos. Yo también soy un poco así.
—Calisser dice que usted me salvó. ¿Cómo lo hizo?
—Con una transfusión, por supuesto.
La doctora Baletti sacó de una repisa un aparato que consistía en una botella de vidrio con otra en su interior y una bomba, además de cánulas diversas.
—Este es el aparato del doctor Agote. Una de las mejores piezas de mi colección. Con este mismo aparato se hizo la primera transfusión de sangre en el Hospital Rawson. En ese entonces se usaba citrato de sodio para que la sangre no se corrompiera.
—¿Y de quién era la sangre que me salvó?
La doctora vaciló en decirlo, pero luego apartó ese escrúpulo de su mente, como si la respuesta no tuviera importancia:
—De Calisser.
Dos días después el librero vino en el Hudson a buscarme. Esperó al atardecer, e hizo bien: yo no soportaba la luz del día. Desde la puerta de la casa, la doctora Baletti me despidió con recomendaciones.
—Haga pequeños paseos, no largas caminatas. Nueces, miel, higos. Nada de leche. Y recuerde que lo que hicimos fue lo único que se podía hacer.
Subí con alguna dificultad al auto. Me dolían los huesos. Le indiqué a Calisser cómo llegar a la pensión.
—Olvídese de la pensión. Vamos a la librería.
—Quiero ir a mi habitación. Necesito mis cosas.
—Su cuarto ya fue ocupado. Además es el primer lugar donde va a ir a buscarlo la gente del Ministerio. Yo mismo saqué sus cosas y las llevé a la librería.
—Si no trabajo más en el diario, no voy a tener plata para pagarle una habitación. —También el sueldo del Ministerio de lo Oculto se había terminado.
—Pagará con su trabajo. Va a atender la librería a la mañana y al mediodía. También le voy a encargar la compra de bibliotecas. Yo ya estoy cansado de esas viudas que quieren sacarse de encima los libros del finado. A un joven como usted le van a pedir menos plata.
—¿Le dieron mis cosas así, nada más? ¿Qué le dijo a la dueña de la pensión?
—Lo primero que se me ocurrió. Que había muerto.
Llegamos a La Fortaleza. Bajé del auto con dificultad. Cerca de la puerta de entrada había un pequeño espejo redondo de marco dorado, rodeado de estantes con libros. Me miré: había perdido peso, había palidecido. Los pómulos salientes, los ojos más grandes. Antes, al mirarme en un espejo veía la cara de un muchacho. Ahora tenía frente a mí la cara de un hombre.
La convalecencia duró diez días. Los alimentos me daban náuseas, salvo algunos que toleraba mejor: las nueces, la miel, las uvas, los higos, el vino tinto, la carne casi cruda. Podía tolerar el té, pero no soportaba el café ni el mate. El chocolate me seguía gustando (además me recordaba a Luisa). Las verduras, la leche, el limón y los tomates me resultaban insoportables.
También había perdido las ganas de fumar. Pero el verdadero cambio no estaba en ninguna de esas cosas; había algo más profundo que no llegaba a distinguir. Aunque sabía que Calisser me había salvado, me mostraba hostil con él. Ahora, a la distancia, sé que Calisser actuó siempre con sabiduría; pero en ese momento conservaba los arrebatos juveniles, la rebeldía inútil, la nostalgia por la luz.
—¿Quién le dio derecho a hacer esto? ¿A separarme de todos los que conozco?
—Se estaba desangrando. Hubiera muerto en minutos.
—En el hospital me hubieran salvado.
—En el hospital hubiera muerto. Nos vimos obligados a hacer la única transfusión capaz de salvarlo.
—Con sangre infectada.
—Infectada de inmortalidad.
—Yo no puedo creer eso. Sólo creo lo que siento: las náuseas, el rechazo que me provoca la luz.
—Eso pasará. Ojalá el rechazo al sol fuera el único inconveniente.
—Yo no lo pedí.
—Tampoco pidió morir. Y hubiera muerto. ¿Cree que fue fácil que los otros lo aceptaran? ¿Que fue fácil convencerlos de que lo salváramos sólo porque nos salvó? El sentido de la justicia no es el principal atributo de nuestra especie.
—Quiero volver a ser el que era.
—Usted es el que era. Pero a mayor profundidad. Y ahora pasemos a cosas importantes: déjeme explicarle cómo se maneja una librería.
Así aprendí que una cosa era curiosear en las librerías, y otra muy distinta vender libros. En mi nueva condición era un alivio estar rodeado de libros polvorientos, ver poca gente, permanecer al margen de las novedades. Aún no creía del todo lo que estaba pasando, y me rebelaba y buscaba la mañana y el día; pero apenas me exponía a la luz del sol, sentía un malestar sin límites. Me concentré en el nuevo trabajo como un modo de ocuparme de otra cosa que no fuera yo mismo.
Aprendí con el tiempo la ciencia imprecisa (mitad aritmética, mitad psicología) de calcular los precios. Había que reconocer los rasgos que los bibliófilos valoraban: primeras ediciones, encuadernaciones originales, la estampilla de alguna antigua librería, rarezas en la tipografía o en el papel. Inclusive los errores eran muy apreciados; a veces un nombre o un título mal escrito, que habían determinado que los ejemplares quedaran fuera de circulación, aumentaban el valor del libro. Ese mundo se regía por la ley de lo inhabitual, de lo escaso, de lo único.
Pronto hice, en compañía de Calisser, mi primera compra de una biblioteca entera. Era una casa en la calle Combate de los Pozos, cerca de Congreso. En lo alto de una escalera de mármol nos atendió una mujer de unos ochenta años que quería vender la biblioteca de su hermano, muerto tres años atrás. Era alta y encorvada y no paraba de hablar. Los dos hermanos habían vivido siempre juntos, sin cónyuges ni hijos: él entregado a los libros; ella, al bordado y a la ejecución de un piano que, desde la muerte de su hermano, no había vuelto a tocar.
«La tapa de su ataúd y la del piano se cerraron al mismo tiempo», dijo la mujer con un aire de sobreactuación, como si a anteriores visitantes hubiera repetido esas mismas palabras.
La mujer nos hizo poner patines tejidos al crochet para caminar sobre los pisos lustrados.
—Marcos era escribano, pero tenía chifladura por los egipcios, y también por los romanos.
Entramos en una sala iluminada por la última luz de la tarde. Pensé que todos esos libros, reunidos a través de los años, acabarían por dispersarse; que el sello con el nombre del coleccionista, que hasta entonces los unía en una patria común, ya no sería más que una marca remota en un libro solitario (de hecho, muchos libreros aplicaban cinta adhesiva a los nombres de los antiguos dueños, para arrancar de un tirón la primera capa de papel, borrando así todo rastro del propietario original).
Calisser hizo a un lado con cierto desdén una antigua edición in quarto de Dante hereje, de un autor desconocido para mí, mientras se arrojó con avidez sobre un libro de gran formato, a colores: Tesoros egipcios del Louvre. Hizo una oferta exagerada por ese libro y una mínima por los otros, que le interesaban mucho más.
—¿Y los otros libros ilustrados?
—En una próxima visita —dijo Calisser—. Hoy no trajimos tanto dinero.
La mujer se quedó con los libros grandes, convencida de que había vendido las sobras y conservado el tesoro. Salimos de la casa con dos cajas llenas. Era domingo, eran las siete de la tarde y me sentía apesadumbrado porque nos habíamos aprovechado de la mujer; pero también sentía la tristeza de haber hecho ese trabajo a la hora de la melancolía. Expuse a Calisser mis reparos por el momento que había elegido para la operación. Respondió:
—Elijo siempre este momento. Domingos a las siete de la tarde: el momento en que la gente quiere sacarse el pasado de encima.
Calisser me acompañó durante las primeras visitas pero luego me dejó solo. Cuando llegaba a La Fortaleza, con el Hudson negro lleno de cajas de cartón, el librero me ayudaba a acomodar el tesoro en el fondo del local. Se sentaba en el suelo para barajar los libros y juzgar su interés, reservando algunos para sí, poniendo otros en los anaqueles, o despachándolos a los estantes de ofertas. A veces, cuando encontraba un libro que podía interesar a mi madre, se lo mandaba por correo. Eso me libraba de la obligación de escribir largas cartas: que los libros hablaran por mí.
Descubrí un entretenimiento al que Calisser nunca había dado importancia: la búsqueda de lo que los libros guardaban en su interior. Encontraba un billete fuera de circulación, una fotografía de una boda, flores secas, una carta descolorida, programas de cine, un boleto del tranvía de la desaparecida Compañía del Sur. Me quedaba mirando aquellas huellas de lecturas: marcas de libros leídos en el asiento del tranvía, en el subte, en la cama, en la playa, en un café. Me gustaba mi colección, letras de un mensaje secreto. Guardaba esas reliquias en una vieja lata de té Cross & Blackwell.
Cuando no encontraba los libros pedidos por los clientes anotaba los títulos en una libreta de almacenero, a la espera de que Calisser volviera. Era difícil saber todos los libros que había, porque estaban en segunda y en tercera fila: a veces me parecía que la casa entera estaba hecha de libros, y que el edificio se apoyaba en uno de los volúmenes de tapas verdes de los clásicos Jackson, o en la Enciclopedia Espasa, y que si uno sacaba ese tomo el edificio todo se vendría abajo.
Si bien aprendí muchas cosas de Calisser, me gusta pensar que también ejercí una discreta influencia sobre sus hábitos comerciales. Los bibliófilos dejaban a Calisser un buen dinero, pero ocasional. La librería dependía mucho de las pequeñas ventas de libros comunes: los clásicos que necesitaban los estudiantes para la escuela, los manuales de botánica o de Historia antigua, las tablas de trigonometría, novelas policiales de la colección Rastros o Cobalto, novelitas del Oeste de Zane Grey. Y este aspecto del negocio era el que menos preocupaba a Calisser. Pude convencerlo, después de una larga exposición, de que los lectores que buscaban libros baratos para leer en el tranvía o el colectivo no se llevaban bien con los estantes, que era mejor poner en el centro de la sala una tabla sostenida por caballetes, para que los lectores se encontraran más fácilmente con los libros. Los libros que están en una biblioteca intimidan, parecen pertenecer a un orden que no hay que romper, mientras que la gente se siente inclinada a llevarse los libros que se amontonan sin orden en una mesa. La biblioteca recuerda que hay infinitas cosas que uno no ha leído, y que antes de leer a Aristóteles hay que leer a Platón, antes de Platón a Homero; pero en el desorden los libros pertenecen al azar. El lector puede aceptar sin culpa lo que le ha deparado ese día, elegirlos porque le gustó la primera frase, o el dibujo de la tapa, o porque cuesta exactamente las cinco monedas que lleva en el bolsillo. Esas eran mis modestas propuestas comerciales, Calisser, más por gentileza que por convencimiento, las aceptó.
Calisser me enviaba también a retirar o llevar libros a la casa de algunos viejos clientes. Para viajar, prefería el subterráneo. Cuando salía del túnel evitaba la luz directa del sol; buscaba la sombra de toldos, árboles y balcones. Los días nublados eran traicioneros, porque a veces el cielo encapotado se abría para dejar entrar al sol. Usaba un sombrero negro de ala ligeramente ancha, que había encontrado en la librería.
De vez en cuando alguno de los viejos clientes a los que visitaba me decía:
—¿Cuál es el secreto de ese hombre? Se lo ve siempre igual.
Y yo respondía que, como ya de joven parecía mayor, había envejecido imperceptiblemente.
Uno de los clientes, que tenía cerca de noventa, desconfió. Tuve que decirle:
—Su memoria le está jugando una mala pasada, señor. Usted se refiere al padre del señor Calisser. Y el que está ahora es el hijo.
—Al que yo me refiero es al que llamaban el Francés.
—Es que al hijo también lo llaman el Francés.
Se quedó unos segundos en silencio, después aceptó:
—Tiene razón, los apodos se heredan. A mi padre le decían el Negro, y a mí que siempre fui rubio, también me llaman el Negro.
Había abandonado mis rutinas de acecho. Si antes había estudiado los pasos de Luisa, ahora era a mí mismo a quien vigilaba. Me observaba con rigor: no pensar en ella, no abandonarme a la melancolía, no acercarme a la casa de techo de pizarra. Me decía: tengo que ser realista, tengo que escapar de esta obsesión. Hay tantas otras mujeres en el mundo. Pero dentro de mi cabeza, en un tinglado de mutable escenografía, se representaban siempre las mismas obras, a pedido del único espectador: Luisa en el comedor del Hotel Lucerna, Luisa asistiendo a mi turbación y al golpe de su prometido; Luisa en la ventana, cepillándose el pelo, abriendo una carta, desvistiéndose antes de dormir. Lo más nuevo del repertorio: la excursión por el sótano, y después el beso breve, inconcluso. Yo había cambiado, y en la vida era distinto, pero en el amor era el mismo.
Un día descubrí en la página de sociales de La Prensa el anuncio de una conferencia del profesor Balacco. Era en el Museo Etnográfico. Para evitar que Balacco o Montiel me vieran en la sala, fui directamente a la hora en que la conferencia terminaba. Salieron viejos profesores, salió la rotunda Sagástegui, que se animaba a unos zapatos nuevos, unos tacos altos que convertían el mundo en un lugar peligroso, pero a Luisa no la vi. En cambio descubrí a Crispino y a Balacco, que conversaban con un hombre de lentes redondos y de barba. El de barba hablaba en voz alta y con un entusiasmo exagerado; Balacco, acostumbrado al secreto, estaba un poco incómodo y miraba inquieto a su alrededor. Me acerqué lo suficiente para escuchar el nombre del nuevo amigo de Balacco: era el doctor Spitzer. Unos pasos más atrás iba Ezcurra, desplazado, cargando en sus brazos cuatro o cinco libros que seguramente pertenecían a Balacco y que le habrían servido para la conferencia.
Cuando le conté a Calisser este encuentro se mostró, contra toda costumbre, visiblemente ofuscado. Golpeó la mesa y su abrecartas saltó.
—¿Quién le dijo que fuera a ver a Balacco? ¿Quiere atraer a los asesinos hasta aquí? ¿No le basta con saber lo que le pasó a Stazzi?
—¿Stazzi?
—Bruno Stazzi. El librero que mataron en el hotel.
Terminé por confesarle que lo había hecho por la hija de Balacco.
—Usted no puede permitirse el amor. Si viviera con ella, terminaría matándola... —le pregunté a qué se refería, pero apartó mi pregunta con un gesto. Dijo después en voz baja:
—Apártese de esa familia. Traen la desgracia. Son asesinos.
—¿Y usted, Calisser? ¿Nunca ha matado a nadie? ¿Ninguno de ustedes mató nunca a nadie?
Calisser se sentó y se restregó los ojos cansados.
—A veces no basta con esconderse detrás de libros, o viejas estatuas polvorientas o tapices deshilachados. Hay que defenderse. No importa que nos creamos libres y fuera de peligro: la ciudad en la que vivimos siempre está sitiada. Creemos estar en Montevideo, en Turín, en Praga, en Buenos Aires: pero vivimos en Troya.
Más inquietante que los muy excepcionales accesos de ira eran los ataques de silencio de Calisser, señal de que algo lo había perturbado mucho más de lo que el enojo podía sugerir. Yo había visto beber a Calisser, casi a escondidas, una pequeña botellita, y me preguntaba si no tenía una afición al alcohol mayor de la que aparentaba. El caso en cuestión es que entró una tarde a la librería una muchacha alta, delgada, con un vestido azul, que me hizo olvidar por algunos minutos a Luisa. Tenía los labios pintados de un rojo intenso. Me acerqué a darle conversación, aunque era evidente que se las arreglaba sola. Buscaba Cumbres borrascosas. Yo estaba seguro de que en alguna parte lo teníamos. Calisser estaba en el escritorio, anotando quién sabe qué, y no quise disminuir mi autoridad con la humillación de una consulta. Sea en las calles de un barrio desconocido, sea en un cruce de rutas en medio del campo, los hombres preferimos perdernos a preguntar. Subí a la endeble escalera y al cabo de una larga y polvorienta búsqueda lo encontré, allá en lo alto: una vieja edición, con interiores de papel marmolado azul. Le alcancé el libro, y apenas la muchacha lo abrió con sus manos blancas y perfectas se cortó con el borde de la hoja. Había un pequeño tajo en el índice derecho. Yo bajé de inmediato y me quedé sosteniendo la mano. El papel, aunque no parece tener la suficiente solidez como para cortar, a menudo provoca heridas profundas. No sostenía la mano para ayudar a la muchacha: la tenía para alejarla de mi boca. La chica, ahora más preocupada por el apretón de mi mano en su muñeca que por su pequeña herida, me preguntó si tenía agua. Cuando lo dijo tuve una inmediata sensación de desperdicio: el agua se encargaría de borrar el cáliz. Después repitió solo la palabra «agua», como si yo perteneciera a alguna tribu primitiva cuya lengua constara sólo de unos pocos sustantivos. Sentí que me hacían a un lado tomándome de los hombros y se rompió el sortilegio. Calisser condujo a la chica a la cocina, para que pusiera su dedo bajo el chorro de la canilla de bronce.
—¿Qué le pasa a ese muchacho? ¿Lo impresiona la sangre? —preguntó ella mientras ponía la mano bajo el chorro.
—Lo impresionan las chicas bonitas —respondió Calisser.
A pesar del incidente, la chica se marchó con el peligroso ejemplar de Cumbres borrascosas bajo el brazo.
—¿Qué fue eso? —preguntó Calisser—. Le dejó la marca de los dedos en la muñeca.
Le dije que había sido sólo un momento, un arrebato.
—Tenga cuidado con esos momentos. El mal no necesita largos ratos; le basta con unos segundos bien aprovechados. Además, debido a ese raptus, tuve que hacerle un descuento.
Este percance hizo más profunda la inquietud que se había despertado en mi convalecencia. Me costaba dormir. Salía de noche a deambular, como si al agotarme pudiera gastar esa sed que sentía, y que en nada se parecía a la sed de agua o alcohol. Quise olvidar el incidente de Cumbres borrascosas, pero en las noches siguientes me descubrí pensando en esa herida. El mismo sueño se repitió, con alguna variante: la chica dormía y yo me acercaba con un libro en las manos, blandiéndolo como un arma; en silencio hacía cortes en el cuerpo de la durmiente, usando las páginas de ese mismo libro, tan afiladas en el sueño que bastaba acercarlas levemente a la piel para que dejaran un rastro rojo. Arrancaba una página, la hería, y pasaba a la siguiente, como si la página hubiera perdido el filo en la operación. En los sueños, los libros nunca sirven para leer.
Una mañana, poco después de ese incidente, encontré sobre el escritorio la pequeña botella que había visto beber a Calisser. La botella no tenía etiqueta ni el corcho inscripción. En el fondo había algún sedimento que brillaba con reflejos de oro. La agité apenas y bebí unas gotas. Me recordó a algún sabor de la infancia. Era dulce y amargo a la vez. Apenas la probé supe que aquello era lo que Balacco había buscado: el secreto por el cual los anticuarios habían podido evitar los efectos de la sed primordial. Dejé la botella donde la guardaba Calisser y me eché en mi cama. Unos segundos después ya me sentía liberado de la sed. Era suficiente para mí, pero no me dejé engañar: aquello era apenas reflejo y copia de un original perdido.
Calisser nunca me habló de la bebida, nunca me dijo que desde ese momento podía y debía bebería. Aquel día dejó aquella botella como al descuido, y luego apareció otra en mi habitación. En ese entonces yo llamaba a la botellita «Bébeme», recordando las Aventuras de Alicia; fue más adelante cuando descubrí que los anticuarios la llamaban el elixir. Calisser no me dijo que la tomara, ni especificó la dosis. Inútil hacer preguntas que sólo recibían por respuesta vagas elipsis. Estaba en un mundo donde la verdad no se podía decir de frente; era como la lengua sinuosa de una antigua diplomacia oriental, cuya gramática no estaba hecha sólo de palabras sino de gestos de los sirvientes, arreglos florales, la disposición de los cubiertos en la mesa, un pájaro muerto en el jardín.
A pesar de vivir en el mismo edificio, con Calisser hablábamos sólo de vez en cuando. A la mañana yo me encargaba de la librería mientras él dormía o estaba ocupado en negocios o paseos. A veces, tarde, me invitaba a tomar un té en la cocina. Echaba gajos de naranja en la tetera, y lo endulzaba con miel. De tanto en tanto, yo trataba de hacerle alguna pregunta.
—¿Cuántos son?
—¿Cuántos somos? Pocos o muchos. Uno solo ya es demasiado, ¿no cree?
Tampoco podía sacarle ningún dato concreto sobre el elixir, cuyos tragos mínimos ya me eran imprescindibles:
—Las botellas me llegan a través de amigos. Uno de los nuestros las fabrica, pero no sé si las hace en la ciudad, o si vienen de lejos.
—¿Y si dejaran de venir?
—Entonces estaríamos en problemas.
—¿Y qué pasa si alguien no acepta el elixir?
—¿Si alguien elige el viejo modo? Entonces todos estaríamos en peligro.
—Y habría que hacer algo al respecto.
—No sé. Somos tan tímidos, tan fatalistas...
En el fondo de La Fortaleza, bajo el octagonal dominio de las arañas, estaban los anaqueles secretos, los libros que Calisser jamás vendería. Le gustaban mucho los libros que hablaban de bibliotecas imaginarias; así conservaba una edición de Hetzel de 20.000 leguas de viaje submarino, sólo porque entre sus páginas se hablaba de los libros del Capitán Nemo. También había una edición inglesa del Zanoni de Bulwer Lytton, en cuya introducción se hablaba de cierta librería cercana al Covent Garden, donde se reunían libros de alquimia, cábala y astrología, y cuyo dueño, en lugar de intentar vender los libros, hacía lo imposible para espantar a los intrusos. Y conservaba una primera edición de Axël, la obra póstuma de Villiers de L’Isle Adam, porque en el castillo de Axël, en lo profundo de la Selva Negra, se reunía la mayor biblioteca de textos herméticos de Alemania.
Cuando él no estaba yo me asomaba a buscar en algún tomo polvoriento escrito en italiano o en francés, que leía con ayuda de diccionarios, alguna información sobre los anticuarios. Era más fácil hablar con viejos libros que con Calisser; los libros tardaban en responder, pero eran más elocuentes. En un tratado de un tal Kolbes el autor recordaba que en latín carmen significaba a la vez verso y hechizo, y que por eso los anticuarios habían elegido esa palabra para «el acto de ilusionismo que encerraba a la víctima por unos instantes, en su propio pasado». Había noticias de anticuarios que habían dominado esta habilidad hasta tal punto que podían encerrar a la víctima en una duradera alucinación habitada por convincentes fantasmas. Otros apenas podían provocar fogonazos, una suerte de déjà vu. Se discutía si se trataba de una clase especial de hipnosis o si se estaba ante una especie de pacto sobrenatural con todo lo muerto, lo olvidado, lo enterrado, el hallazgo de una llave maestra para hurgar en los archivos de la memoria ajena. Decía Kolbes:
«Entre las habilidades de los anticuarios estaba la de cambiar el pasado. En una vida común se unen acontecimientos contradictorios, situaciones confusas; cuanto más larga es una vida, más ambigua se vuelve la enseñanza de la experiencia. Es cierto que los anticuarios buscaban siempre limitar los acontecimientos, huir del presente, pero nadie que camine sobre la tierra puede no vivir, y así, aun dentro de las murallas de libros y reliquias, sus vidas eran modificadas por la sucesión de los hechos. Entonces se concentraban en limpiar su memoria de recuerdos innecesarios y de alterar los que los perturbaban. Querían repasar su vida como quien lee un cuento antiguo, un cristal para ver el mundo que han pulido las generaciones.
Sólo los más experimentados lograban un pleno control de sus recuerdos. Pero aun entre éstos a veces se filtraban hechos molestos, suprimidos hacía tiempo, y cuya brusca aparición contagiaba todo de sinsentido. Cuanto más ansiaban hacer de su vida una especie de Eneida hecha de pura coherencia y sentido, más encontraban páginas sueltas de libros diferentes.»
Yo ya sentía nostalgia de mi estado anterior. No quería pasar toda mi vida entre murallas de libros, en las sombras. Quería salir a pleno sol sin los horribles dolores de cabeza que provocaba la luz diurna. Calisser no se tomaba muy en serio mis reclamos. Sabía que no había demasiada realidad en mis preocupaciones...
—La imaginación es hipócrita. Los sueños son auténticos.
Y en mis sueños huía del sol como de la peste. Me proponía la cura, pero mi cuerpo la rechazaba, se encontraba cómodo en el nuevo estado y había perdido todo interés en las veredas soleadas, en el verano, en la luz. La longevidad extrema, esa moderada inmortalidad, no era algo a dar por seguro, porque no había encontrado ninguna prueba, ninguna certeza; y el primer anticuario al que había conocido, había muerto en el Hotel Lucerna. ¡Era un mal presagio que la primera noticia de los inmortales fuera un cadáver! Además, ¿qué inmortalidad podía tentar a un joven, ya poseído por el sentimiento de inmortalidad de la juventud? Lo que me tentaba de mi nuevo estado era otra cosa; una fuerza que antes no había sentido; una convicción que imponía sobre los otros. La sensación de la propia realidad sobre la irrealidad de los demás. Ahora me respetaban con una clase de respeto que yo nunca hubiera imaginado. Los mozos en los bares, que antes me ignoraban, ahora venían a mí apenas les dirigía la mirada; en mis transacciones comerciales, desde la venta de una novela policial ajada hasta la compra de bibliotecas enteras, todos parecían advertir, cuando les hablaba con una voz más interior, más grave y más desesperada, que era mejor prestarme atención y avenirse a mis deseos. Pero eso no era algo que surgía exactamente de mí, sino más bien como si yo presentara credenciales con el sello de una autoridad poderosa y lejana.
Supe que Calisser ya confiaba del todo en mí cuando me presentó a uno de los anticuarios, Marengo, que tenía un negocio en el fondo de una galería, en la calle Libertad, entre locales que vendían soldaditos de plomo y trenes eléctricos y falsas joyerías que escondían auténticas casas de empeño. Parecía jovencísimo, gracias a su pelo rubio, casi blanco, cortado al rape. Nos recibió con solemnidad, mientras lustraba sus jarrones chinos y sus muebles laqueados. Marengo me miró sin interés. Los anticuarios no eran aficionados a la novedad.
—Hizo bien en venir, Calisser. Tengo la llave del departamento que Stazzi usaba como depósito. Todos sus libros son suyos en este instante.
—¿Cómo consiguió la llave de Bruno?
—Él me dejó una copia hace tiempo. Él perdía todo y yo nunca pierdo nada.
Vino a mi cabeza la imagen de Stazzi, atado en la silla, en el centro de la habitación 555 del Hotel Lucerna; lo había visto apenas un segundo antes de que se transfigurara en Marcial Ferrat. Sentí un aguijonazo de culpa por haber estado en el hotel la noche de la ejecución.
—¿Y no cree que esa casa puede estar vigilada? —preguntó Calisser.
—Tonterías. Todos esos libros son suyos con una condición...
Marengo agitó un aro de bronce con dos viejas llaves de acero.
—Sin condiciones —dijo Calisser—. Un regalo es un regalo.
—Un legado no es un regalo. Un legado siempre tiene condiciones. Y la mía es ésta: que cacemos a los cazadores.
—Entonces guarde las llaves. Además, debe de estar ahí esa mujer, Rita...
—No, ella no sabía nada de ese depósito. Stazzi nunca se lo dijo. —Agitó de nuevo las llaves, como la sortija de una calesita—. Antes usted era el primero en pedir sangre. ¿Qué le pasa ahora?
—Amigo Marengo: después del primer siglo, uno empieza a madurar.
Marengo pareció desconsolado.
—No le pido que sea ahora. Me basta con una vaga promesa.
—No soy de prometer lo que necesita decirse con vaguedad...
—Pero piense en todos esos libros. Cuánto podría sacar por ellos... Piense en las rarezas.
—No...
A pesar de que en el local sólo estábamos nosotros, y que la galería misma no era más que un pasillo desierto, Marengo cerró la puerta de vidrio. Era la ceremonia previa a una confidencia. Dijo en voz baja:
—Usted sabe que Stazzi estuvo buscando el libro. Y al final lo encontró.
—¿Qué libro?
—El Ars Amandi.
—Hay muchos Ars Amandi.
—El único que puede interesarnos.
Se quedó esperando el efecto de la revelación en Calisser. Éste lo miró sin interés.
—Ya lo sé. Stazzi habló conmigo una semana antes de que lo mataran. Quería que lo ayudara a leerlo. No sabía cómo empezar.
—Acudió a la persona equivocada. Usted, Calisser, jamás entendería a alguien como Bruno.
—¿Alguien que arriesga todo por una camarera teñida de rubio? Tiene razón: jamás lo entendería.
—El libro debe estar en el depósito. Usted siempre ha sido valiente. Vaya a la casa. Revuélvala. En mí la codicia es un vicio; en usted, una virtud. Quédese con los libros y ocúpese después de que se haga justicia.
Entonces vi con sorpresa cómo Calisser, a pesar de sus reparos iniciales, tomaba el llavero y lo guardaba en su bolsillo.
—¿Habrá justicia para Bruno, entonces?
Calisser no respondió.
Ya se había hecho de noche. Caminamos por Charcas. Calisser evitaba las avenidas y yo había aprendido a evitarlas también.
—Los que nunca se animan a nada son los primeros en pedir sangre —dijo Calisser—. ¡Venganza, Hamlet, venganza! Venganza, sí, pero que sean otros los que se ocupen.
Estaba tan fastidiado que tardé en hablarle.
—¿De qué libro hablaba Marengo?
—De uno que no existe.
—Y sin embargo, se quedó con la llave...
—El depósito de Stazzi me interesa. Entendía de libros más que yo.
Nervioso, cruzó la calle de improviso, y un coche estuvo a punto de atropellado. Lo alcancé:
—Hábleme del libro que no existe.
—El Ars Amandi ha pasado de mano en mano. Es un libro del siglo XVI. Ahí está el secreto para que uno de los nuestros pueda vivir en el amor sin terminar por matar a su amada o a su amado.
—¿Por qué se supone que tiene que ocurrir eso? Yo no mataría a quien amo.
—No se trata de matar con un cuchillo o con un revólver. Es asesinar despacio, un poco cada día, hasta que una noche la sed se vuelve insaciable. Stazzi sintió en él ese peligro. Había conocido en un café a esta camarera, y empezó a frecuentarla, a hacerle confidencias. Se apartó de nosotros. Creyó que podía vivir como un hombre normal. Se puso a experimentar hasta donde podía tolerar la luz del sol. Pero supo que iba a terminar por matar a su rubia oxigenada.
—Pero tenía el libro...
—Cuando la conoció, no lo tenía. Lo empezó a buscar. No sé cómo lo consiguió, pero fue esa pesquisa lo que alertó a Balacco. Stazzi encontró el libro, y Balacco lo encontró a él. El pobre Bruno no consiguió leer una sola página.
—¿Por qué no lo pudo leer? ¿Está en clave?
—Está escrito en latín vulgar. Pero nadie puede leerlo.
—¿Por qué?
—No lo podemos abrir.
—¿Tiene un candado? ¿Las páginas pegadas?
—No. Es un libro que no se puede abrir en cualquier página. Sólo en cierto orden. Si uno se equivoca de página, el libro arde.
—Eso es imposible.
—Era una técnica habitual de los libros secretos del Renacimiento tardío. Se impregnaban ciertas páginas de pólvora y de otras sustancias inflamables, de manera que bastaba el menor roce, o a veces, según la sustancia, la entrada de aire entre dos páginas, para que el libro ardiera. A los contactos entre las páginas se los llamaba «puentes». Al romper uno de estos puentes, el libro ardía.
—Si se humedece el libro...
—El arte del sellado tenía en cuenta esa posibilidad. Por eso imprimían los libros con una tinta que desaparecía en contacto con el agua. Ya ve: instrucciones secretas, procesos alquímicos, libros sellados. Todo por una mujer. Somos los únicos que tenemos derecho a hablar del amor imposible.
Una tarde caminamos con Calisser por San Telmo, entre inquilinatos que perdían mampostería, hasta llegar a una esquina que parecía un modesto castillo, con una terraza almenada por la que asomaban malvones y colgajos de hiedra. Nos recibió una mujer de mejillas redondas, lisas, y de grandes ojos azules. Las largas pestañas temblaban como antenas de insectos. Aparentaba unos cuarenta años, ¿pero quién podía saber la verdad? Me la presentó como Lalika, yo no sabía si era un nombre o un apellido. Ella sostuvo mi mano durante unos segundos, como si evaluara mi temperatura. Calisser dijo:
—Lalika colecciona... Ya lo verá.
—No colecciono —dijo ella, mientras sostenía la puerta para que pasáramos a un zaguán—. Odio esa palabra.
—¿Qué tiene de malo? —preguntó Calisser.
—Parece que las cosas estuvieran muertas, en vitrinas. Yo las hago vivir...
Pasamos a una sala en cuyas paredes se multiplicaban las casas de muñecas, algunas de varios pisos. Cada piso tenía sus alfombras persas, sus cuadros en las paredes, sus jarrones posados en columnas; fumadores de pipa leían diarios escritos con letras diminutas, fotógrafos metían la cabeza en el fuelle en medio de plazas adornadas con fuentes que tenían agua de verdad. Un deshollinador se preparaba para entrar por una chimenea, una novia visitaba a su modista, y se dejaba vestir de blanco y pertrechar con miles de alfileres, como un erizo... En un pequeño escenario de telón bordado, las sirenas tentaban a Ulises, atado al mástil con piolín amarillo. Unos niños corrían llevando un barrilete que se sostenía solo en el aire.
Nos sentamos a tomar té en unas sillas de hierro. A un lado unos señores de galera también tomaban té en unas tazas azules del tamaño de un dedal.
—Una niña se volvería loca entre estas paredes... —dije, por decir algo.
Mi comentario despertó en ella una mueca de desagrado.
—Una niña no entendería nada. Estas piezas han sido reunidas a lo largo de una vida, de una larga vida... Detrás de cada pieza está la historia de cómo la conseguí. Son mi palacio de la memoria. Paseo entre ellas y recuerdo mi vida entera.
—¿Y las vende?
—Vendo muñecas antiguas, de eso vivo... pero no éstas. Vendo las que abren o cierran los ojos. Éstas están para siempre con los ojos abiertos. —Afuera se había largado a llover y la lluvia golpeaba contra un techo de vidrio. Lalika tomó una de sus muñecas, vestida con un impermeable, y le abrió el diminuto paraguas colorado—. A pesar de los años, nunca pude salir de mi infancia. Pero eso somos nosotros, todos nosotros... personas atadas al pasado, a una sola época de nuestra vida, la temporada de Arcadia. ¿No es así, Calisser?
El Francés sacudió la cabeza.
—Mi edad de oro es ésta.
Lalika se rio.
—No. No pertenecemos al presente. Si vinieran a exterminarnos los miraríamos con alivio. ¿Cuál es su época, Calisser? ¿Cuándo fue feliz?
Calisser no respondió. Esperó a que yo terminara mi taza y entonces me señaló un pequeño samurai, que estaba en la otra punta del salón. Entendí: Lalika y Calisser tenían algo para conversar a solas. Me alejé hasta llegar a las vitrinas. Pero la casa era tan silenciosa, las gruesas paredes la aislaban hasta tal punto de los ruidos de la calle que podía seguir la conversación sin problemas; de vez en cuando alguna palabra se me perdía, pero la completaba de inmediato: en toda conversación siempre hay algo que adivinar. Lalika hablaba acerca de un peligro innominado y de un cine donde tocaba un pianista sordo. Después escuché con claridad:
—Ya mandamos un mensajero... —dijo Calisser.
—¿Y cree que lo convencerán?
—Hacemos todo lo posible.
—No podemos volver a los viejos métodos...
—¡Los de Calmet son los viejos métodos! Cree que está seguro en ese cine, cree que detrás de ese telón apolillado va a estar a salvo.
Calisser se dio cuenta de que había hablado con brusquedad e hizo una pausa. Después agregó, más tranquilo, menos convincente:
—Esperemos que acepte nuestros consejos.
—Ustedes tienen un único modo de solucionar las cosas.
—«Ustedes» somos todos, todos somos lo mismo. ¿Todavía está resentida por lo de aquel húngaro?
Giré hacia ellos. Calisser quiso tomarle la mano. Lalika, nerviosa, la retiró, como si estuviera horrorizada del contacto físico.
—Su mano fue la que lo mató o la que firmó la orden. ¿No es así?
—Nadie firma ninguna orden.
—¿No? ¿Y quién llama al Numismático? ¿No es usted?
Yo me había quedado inmóvil, repitiendo el gesto congelado de los muñecos que me rodeaban. Calisser dijo:
—Tenemos que tener la clase de pensamientos que nos permitan sobrevivir. Cuando allá afuera organicen sus cruzadas ya no tendremos tiempo para hacer planes.
—No habrá ninguna cruzada. No hay ningún Santo Sepulcro para reclamar.
—¿No? Nosotros somos el Santo Sepulcro.
Lalika suspiró, ya se había apagado su interés en la conversación. El té se había enfriado en la taza. Cuando nos acompañó a la puerta sentí que me veía por primera vez, como si hubiera olvidado por completo que yo estaba allí.
Habíamos ido a pie, volvimos también a pie.
—¿Quién es el húngaro?
—¿El húngaro? Veo que tiene buen oído para escuchar lo que no le incumbe. Pobre Lalika. Estaba enamorada de ese salvaje. Pintaba flores enormes que parecían estar hechas de sangre. Lo defendió tanto como pudo. El húngaro empezó a desarrollar unas extrañas teorías, decía que el elixir era el freno de nuestra raza, una señal de humillación... Usó el carmen no para sobrevivir, como es nuestro derecho, sino para alimentarse. Hubo que detenerlo.
—¿Y quién fue?
—Uno u otro, qué importa. Todo está olvidado. Vivir es olvidar, y vivir mucho es olvidar mucho.
—No parece que Lalika haya olvidado.
—Las muñecas la hacen recordar. Además su amistad con el dueño del cine Galeón, Calmet, a quien llamamos el acomodador, le ha traído a la memoria la vieja historia sentimental con el húngaro. ¡Pobre Lalika! Siempre se enamora del hombre equivocado. En una larga vida los hombres vamos cambiando. He encontrado viejos amigos y parecen personas diferentes. Un día suspenden una costumbre, otro día agregan una locura, o se vuelven de pronto impasibles como maestros chinos... Hasta la mirada les cambia. Pero con las mujeres no pasa. Inmortales o no, siempre permanecen idénticas a sí mismas.
Luego me presentó a Nicolás Granier, un hombre alto, de dedos largos, que vivía de unas rentas misteriosas, y se ocupaba, más por placer que por necesidad, del mercado de plumas. Compraba y vendía lapiceras a fuente, plumas de caligrafía, frascos de tinta, antiguas gomas de borrar, tinteros de cristal, recipientes de porcelana para poner arena y usar como secante. Sabía distinguir las tintas por su sabor. Esta habilidad se convirtió en obsesión y se pasaba las tardes abriendo sus tinteros y dejando caer una gota de tinta negra de Ceylán o de una portuguesa, de color verde, que fabricaban en Sintra, sobre su lengua. Calisser me contó que de tanto probar tintas se intoxicó y estuvo a punto de morir.
—Es increíble —decía Granier cuando recordaba el episodio— pero yo, al revés de la gente normal, prefiero la tinta a la sangre.
Después conocí a Elcano, que vendía en San Telmo mármoles y tallas y pinturas que, según decía, provenían de las misiones jesuíticas, pero que él mismo envejecía con betún de Judea; también hundía, en piletones carcomidos y hediondos que infectaban un jardín angosto, espadas y copas de origen incierto que atacaba con ácidos para impostar años, décadas, siglos.
Desde la vidriera de un café, Calisser me señaló a Ada Listratti, dudosa condesa. Alta y elegante, arrastrando siempre sus vestidos por el suelo, la Contessa Listratti visitaba viejas damas en problemas, y les compraba tapados y joyas, sillas y arañas, y luego las abandonaba al vacío crepuscular de sus casas enormes.
Una mañana Calisser me mandó a buscar un mensaje a una casona en ruinas del barrio de Boedo. No me dijo qué clase de mensaje era. Se refirió a la dueña de la casa como la «sibila». La casa estaba flanqueada por baldíos, lo que le daba un aire de aislamiento, que se completaba con celosías cerradas y un balcón tapiado. Mis golpes en la puerta no sonaron, como si la casa devorara los ruidos, pero pronto abrió una mujer albina y ciega, de brazos largos y delgados. Tuve la sensación de que me olfateaba, y supuse que tal vez pudiera reconocer a los anticuarios por el olor. Llevaba un vestido de lana gris comido por las polillas y tenía las uñas tan largas que parecían injertos de cristal. Cuando le dije que venía de parte de Calisser, me hizo pasar y cerró la puerta a mis espaldas; quedé entonces en total oscuridad. Caminé a tientas, intentando seguir a la sibila, y me choqué con diversos objetos que parecían menos muebles que bultos extravagantes y repulsivos; me vino la idea de que estaba rodeado de animales embalsamados. Me hubiera ido en ese instante, pero ya no sabía en qué dirección estaba la salida. Toqué algo que me recordó al pico de un ave y retiré la mano. Por fin los ojos se acostumbraron a esa penumbra y una rendija de luz me guió hasta el final de la casa; la ciega abrió una puerta de metal y llegué a una galería de baldosas rotas, levantadas por las raíces, y a un largo jardín. A la palabra «jardín» le sobran o le faltan significados para definir aquel rectángulo de tierra que se adentraba en la profundidad de la manzana. Entre las malezas se hundían centenares de libros, como si alguien los hubiera plantado. Algunos dejaban ver sólo el lomo, o la esquina de la portada o alguna página interior. Estaban amontonados, destrozados, comidos por la humedad y el abandono. Las hormigas recorrían las páginas, como letras extraviadas que buscaran su lugar perdido. Vi una enciclopedia abierta, cuyas páginas habían sido atravesadas por la paciencia de una ortiga, como una ilustración que hubiera despertado a la vida verdadera. Otros libros aparecían cubiertos por plantas rastreras que improvisaban una cobertura para protegerlos de la intemperie. «Calisser espera mi mensaje», dijo la sibila, mientras pisaba descalza el jardín. «Calisser no cree en mis mensajes, pero siempre los busca. ¿Por qué la gente busca aquello en lo que no puede creer?» Hice silencio. Ella misma se contestó: «Los que creen siempre son ociosos, los que creen se abandonan a su fe. Pero los que no creen, ésos son incansables». Hundió los pies descalzos, tan blancos como el mármol, en la tierra húmeda, y caminó sobre los libros hinchados; el pie chocó contra un libro pesado y cayó de rodillas sobre el barro. Di un paso hacia ella, como para ayudarla, de pronto sentí horror de tocarla, y también de pisar aquella alfombra de barro y de papel, como si pudiera abrirse y tragarme. La dejé allí, las rodillas hundidas en las páginas podridas, y ella no reclamó ayuda. Comprendí que no había sido una caída: estaba donde quería estar. Tenía muchos libros a su alcance, pero el que buscaba no estaba allí. Hundió las manos en el barro, y escarbó como un perro hasta encontrar un libro que se deshacía. Arrancó una página, la partió por la mitad y me la dio. Yo tomé la hoja manchada de tierra y me quedé esperando una explicación. Entonces ella hizo un gesto imperioso y la dejé sola en su jardín.
La hoja que le entregué a Calisser estaba escrita en alemán: me pareció que era un manual de óptica. Le pregunté si el vaticinio era positivo:
—Los vaticinios nunca son positivos. Desde la primera sibila, Herófila, que anunció la caída de Troya, hasta la nuestra, el oficio de las sibilas consiste en anunciar catástrofes.
Durante meses Calisser siguió trayendo los libros de Stazzi. Los ubicaba de a poco, para no saturar el mercado. Había una colección de libros infantiles alemanes del siglo XVIII que vendió por buen dinero al agregado cultural de la embajada de Austria. Le pregunté por el libro del que había hablado Marengo, el Ars Amandi, pero me dijo que no lo había encontrado.
Yo entonces me consideraba un iniciado, pero no sabía que me faltaba un último examen. La sangre que circulaba por mis venas no era suficiente para enseñarme esa verdad final sobre mí mismo. Un 30 de junio, dos años después del episodio del Hotel Lucerna, cumplí con esa prueba final que me ató a los anticuarios para siempre. Esa mañana atendí distraído a una madre que buscaba un manual Estrada para su hijo, a un viejo que se llevó una novela de Leo Perutz, a un estudiante de medicina que regateó por unos manuales de Anatomía. Apenas el estudiante salió, sonó el teléfono. Del otro lado de la línea Calisser dijo estas palabras:
—Estoy en la casa de Balacco. Lo espero.
No voy a ir, pensé, mientras me ponía el abrigo; no voy a ir, mientras cerraba con llave la librería. Podía usar el auto, Calisser no se lo había llevado, pero me decidí por la caminata, para demorar el momento de llegar. Era uno de esos días húmedos en que todo sabe a fracaso, hasta la lluvia; y esa lluvia derrotada era apenas aire húmedo y calles resbalosas y la promesa de una tormenta. Esperaba hallar en el camino obstáculos infranqueables, y hasta me apuraba para descubrir más temprano alguna posible interrupción, pero las cuadras me llevaron, una tras otra, ordenadas y responsables, hasta la casona iluminada. La reja estaba abierta y la puerta cedió apenas la empujé. Nadie me recibió en la sala de entrada; en un florero chino languidecían unas rosas que habían dejado en el piso de mármol un anillo de pétalos oscuros.
Oí unas voces apagadas que llegaban desde arriba. Subí por la escalera de madera, que era ancha y majestuosa. Calisser me esperaba en el primer piso, apoyado en la baranda, con aire taciturno. Sin decir palabra me condujo al umbral de la habitación de Luisa. No era el viejo cuarto que yo había acechado desde el exterior en noches repetidas, sino una habitación matrimonial. En un rincón se amontonaban algunos regalos sin abrir, con su papel brillante y sus cintas de seda. Mi experiencia para tales asuntos era nula, pero la vidriera de las grandes tiendas me permitía adivinar: cubiertos y manteles, percheros y juegos de copas. Sobre la cómoda Luisa había reunido las tarjetas de felicitación, probablemente para contestarlas durante una mañana ociosa o un sábado de lluvia. La pluma estaba sin capuchón, y el tintero abierto. ¿Hubiera debido mandar mi propia felicitación, para acompañar un juego de posavasos, un portarretratos, un abrelatas? La cama era gigantesca, con una cabecera de madera que recordaba el altar de una iglesia; arriba, un crucifijo de bronce. Luisa dormía con la boca entreabierta. Llevaba un vestido de color carmesí y una cadenita de oro con una medalla de la Virgen. Un zapato lo tenía puesto, el otro había caído, y ese detalle, más que cualquier otro, hizo que sintiera que estábamos haciendo una ofensa imperdonable. Si Calisser había hablado con alguien no había sido con ella, a menos que tuviera la costumbre de conversar con muchachas desmayadas. Había alguien más en la casa. Preferí no saber quién.
—¿Qué está haciendo acá? —pregunté. Me sentía vagamente ofendido, como si yo fuera en parte el dueño de aquel escenario. Luisa había sido mi obsesión; que Balacco y los suyos hubieran montado la trampa del Lucerna no importaba. Qué inútiles y crueles son las venganzas ajenas.
Calisser se acercó a la ventana.
—Puede hablar en voz alta. Está profundamente dormida. Va a dormir al menos 15 horas más.
—¿Con qué la envenenó?
—No la envenené. Va a despertar como si nada hubiera pasado. Un poco de dolor de cabeza, nada más.
—¿Esta es su venganza? ¿Venir acá, pasear por la casa, mirarla dormir?
—No, esta no es mi venganza.
—¿Y el profesor?
—Está de viaje.
Me quedé esperando que me diera una respuesta más concreta.
—¿Vino a vender libros o a robarlos?
—Vinimos a cerrar cuentas.
Temí por la vida de Luisa.
—Usted estuvo en el Hotel Lucerna. ¿Quién tomó la decisión de matar a Bruno Stazzi?
Me interpuse entre Calisser y la muchacha. No iba a dejar que se acercara a ella.
—No fue Luisa.
—Eso ya lo sé. ¿Quién fue?
Me quedé en silencio. Ella dormía encerrada en una cápsula de abandono y belleza. Contemplé su respiración. Me sentí culpable de estar allí, profanando la visión de su sueño. ¿Sabía qué se estaba jugando en ese momento? ¿Puedo alegar alguna inocencia? Habían pasado dos años, pero la bofetada de Montiel me escarnecía como si hubiera ocurrido recién, como si estuviera a punto de ocurrir. Hice muchas cosas malas en la vida, pero lo peor fue una palabra, de la que ni siquiera me arrepiento. No puedo alegar la excusa del odio, ni la de los celos; me bastó un vago encono. Dije su nombre y al instante quise imaginarlo inalcanzable, como si su armadura blanca y su máscara de esgrimista sirvieran para protegerlo de todas las acechanzas y los enemigos, inclusive de los anticuarios.
Calisser asintió con gravedad, y yo pensé que era lo que esperaba de mí, y que la respuesta lo tranquilizaba. Después sacó algo que parecía un largo alfiler de oro. En la cabeza del alfiler había un rubí. Lo acercó al cuello de la muchacha. Tomé el brazo de Calisser, pero me apartó con desdén.
—No le voy a hacer daño. Sólo quiero que usted saque de este día una enseñanza.
—¿Sobre qué?
—Sobre usted.
Punzó su cuello con delicadeza, y pronto se dibujó en la piel blanca un único punto de sangre. Se mostró satisfecho de su pequeña obra.
—Los dejo solos —dijo Calisser. Puso el alfiler en mi mano y cerró la puerta.
La gota de sangre me ofendía; la gota de sangre contaminaba la habitación matrimonial, contaminaba el sueño sin sueños de Luisa. Necesitaba borrarla. Busqué en mis bolsillos un pañuelo, y no encontré. Había uno bordado sobre la cómoda, bajo cuyo vidrio se repetían las fotos de Balacco y su esposa, y de Luisa bebé, y de Luisa con guardapolvo blanco, y adolescente, con el pelo atado con una cinta y la mirada desafiante. Pero algo decidió por mí y dejé el pañuelo donde estaba y con la punta de la lengua hice desaparecer la gota. Me acordé de la alumna nueva, en un recreo remoto, el dedo lastimado por el vidrio de una ventana. Al borrar la sangre de Luisa, borraba también la herida de su mano.
Pero ésas eran ilusiones. No había conseguido borrar nada, porque ahora aparecía una gota de sangré más grande que la anterior. Volví a probarla, y sentí una indecible melancolía; era como si el efímero caramelo rojo encerrara el gusto de algo que había perdido en un tiempo anterior a la memoria. ¿Cómo era posible que una gota bastara para una nostalgia semejante? Con la tercera gota descubrí, completa y perfecta, la sed; la sed que había estado dormida y ahora despertaba. El elixir era apenas la copia; la sangre, en cambio, estaba despojada de toda irrealidad, tenía el gusto de las cosas que han estado allí desde siempre, de las cosas que son en sí mismas. Besé el cuello, dejé que la sangre manara en pequeñas líneas temblorosas; pero no me bastó, y me tendí sobre ella, aplastándola, sofocándola. Besé sus labios y los mordí lentamente; aún prisionera en el sepulcro de cristal de los narcóticos se estremeció con una convicción sonámbula. La besé mil veces, mientras afuera los ruidos de la calle se hacían más esporádicos y al final se apagaban, como si con cada beso yo me internara un paso más en su propio sueño. Las horas que había pasado en el frío, en la espera, las horas de insomnio, todo me había conducido hasta ese punto de oscuridad y extravío. Ese instante era la abyecta justificación de mis noches perdidas. Levanté la falda del vestido, arranqué las medias de seda. El alfiler de oro guiaba mi mano, me decía dónde punzar y dónde no. Para resistirse, ella sólo tenía armas imprecisas: unos pequeños espasmos, la mitad de la mitad de una palabra, el movimiento de los ojos bajo los párpados. No era suficiente. Yo alimentaba mi sed, que con cada gota de sangre y cada beso se hacía más mía. Quise que ese instante no se borrara nunca, y quise que desapareciera de mi memoria; quise vivir para siempre y quise morir. Temí que eso que había en mí, y que era más nuevo y a la vez mucho más antiguo que yo, llegara a devorarla. Hubiera podido hacerlo; descubrí en mi hambre una perfección, un ansia de totalidad, que nunca había encontrado en mi vida.
Me derrumbé dormido sobre ella. Si soñé con algo fue con una negrura sin fin. Desperté en mitad de la noche. Llegaba desde la calle un poco de luz de las lámparas de mercurio. Miré entonces con horror la piel pálida, las huellas de sangre reseca en el cuello, en los pechos, en la cara, en los muslos. Abrió los ojos y me miró, aún dentro de su sueño, sin sorpresa, sin escándalo, sin esperanza. Luego volvió a cerrarlos. De la plenitud ya no quedaba nada, había manchas, sobras del festín; empecé a limpiar el cuerpo con el pañuelo bordado, que fue tiñéndose de rojo.
Escuché algún ruido en la casa profunda e intrincada. No era capaz de sentir miedo, sólo un difuso fastidio. Todas las luces estaban apagadas, salvo la de la biblioteca. El profesor Balacco era un obsesivo con sus libros, ¿quién se atrevía, en medio de la noche, a explorar su biblioteca? Mientras caminaba escuché el maullido inquieto del gato en un rincón del pasillo.
La puerta estaba abierta. Los anaqueles, que trepaban hasta un techo inusualmente alto, como si aquel cuarto perteneciera a una dimensión distinta que el resto de la casa, encerraban una de las más grandes bibliotecas que existían sobre la superstición, sobre los mecanismos de la creencia. La escena que estaba en el centro de la sala corregía todas aquellas páginas. Montiel estaba tendido en el suelo. Vestía pantalón y una camisa blanca, ya completamente ensangrentada; noté que sus zapatos eran de charol. Le habían perforado o cortado el cuello y la herida ya se veía oscura, seca. El cuerpo tenía la palidez de la muerte. A su lado, de pie, estaba Lalika, completamente desnuda. Había doblado cuidadosamente su ropa sobre una silla, contra la pared. Era mujer: aún en el frenesí, cuidaba de que no hubiera una sola mancha. Los pies descalzos habían dejado sus huellas sangrientas en toda la biblioteca, como si hubiera interrumpido su ceremonia para consultar un libro u otro. Me miró sin vergüenza, sin interés. No buscó cubrirse. La sangre había formado una máscara de la mitad de la cara para abajo, pero también había trazos rojos alrededor de los párpados, como si se hubiera restregado los ojos con las manos húmedas. Los brazos eran largos y huesudos. Había mantenido la juventud, tensa e irreal, pero los años habían llenado la piel blanca de cicatrices y marcas. Esas marcas le daban al cuerpo la belleza que advertimos en antiguas estatuas, cuando alguna imperfección, la carcoma de los siglos, un brazo que falta, la erosión de una larga permanencia en el fondo del mar, abren las puertas de la contemplación, y arrancan a la belleza de su encierro. Yo la había visto llena de compasión por la suerte de Calmet, el dueño del cine; pero esa compasión sólo podía aplicarse a los de nuestra especie. Ahora no parecía en absoluto proclive a la compasión.
—Váyase ahora —dijo—. Yo me ocupo de todo. Se lo prometí al Francés.
Como yo me había quedado quieto y callado, insistió. Lejos de mí cualquier intención de ayudarla a desarmar la escena, a deshacerse del cuerpo, a limpiar la sangre. Dijo que ella se encargaría de borrar toda huella. Era evidente que eso era imposible: la sangre ya se filtraba por las tablas del piso. Miré con la esperanza vana de que todo me resultara ajeno. Ahí estaba mi rival, y de mis labios había salido la sentencia.
El cuerpo de Montiel apareció en la calle, cerca del barrio de Congreso. Los diarios hablaron de una deuda de juego, y la policía hizo algunas redadas ineficaces. En ningún momento se mencionó la casa de los Balacco, ni el ataque a su hija. Lo velaron en el Círculo de Esgrima. Lo sepultaron en la bóveda familiar, en la Recoleta, con uno de sus sables. La joven viuda se desmayó en el entierro.
QUINTA PARTE
EL DESTERRADO
Volví a la librería con el pensamiento, con el temor, con la esperanza de matar a Calisser. Fui a la cocina y saqué del cajón de los cubiertos un cuchillo grande. Alguna vez había visto a un carnicero perseguir a un ladrón con un cuchillo semejante por los pasillos del mercado Spinetto. A pesar de los gritos y del delantal manchado de sangre la gente se apartaba con una sonrisa. Las armas grandes pertenecen a la comedia, nunca a la tragedia, que prefiere los objetos más íntimos, más fáciles de esconder: un pequeño puñal, una copa envenenada, un pañuelo de seda.
Cuanto más jugaba con el cuchillo, en una finta imaginaria, como si me hubiera convertido en el discípulo final de Montiel, más lejano me parecía el crimen: el ensayo de una obra de teatro que va revelando, en cada repetición, su inconsistencia y su banalidad. La hoja triangular era grande, el mango oscuro. Alguna vez había visto a Calisser cortar una naranja con esa hoja afilada. ¿Cómo puede matar un cuchillo que ha sido usado en algo tan trivial? Abandoné el cuchillo a su destino doméstico: higos y naranjas y carne cruda y los demás alimentos de la dieta de un anticuario. Para el plato principal se necesitaban instrumentos más delicados.
Recogí todo el dinero que tenía. Vacié también la caja de la librería: una caja de metal con divisiones internas que se cerraba con una llavecita de la que yo tenía copia. Como si hubiera previsto mi partida, Calisser había dejado, entre lapiceras rotas y lápices pigmeos, gruesos fajos de billetes, sujetos con bandas de goma. Tomé también algunos libros que me sería fácil vender en las cuevas de bibliófilos. Una primera edición de Las fuerzas oscuras, de Lugones; una Biblia impresa en 1798 en una legendaria imprenta de Subiaco, en Italia, y La sepultura de Miguel de Cervantes, del Marqués de Molins, informe escrito por encargo de la Academia Española en 1870. También podría vender el rubí del alfiler de oro, si era auténtico.
Llevé conmigo unas hojas de papel carta con el monograma de La Fortaleza. Pensaba usar el papel para escribirle a mi madre, pero en los días siguientes, por más que lo intenté, no encontraba las palabras. Muchas veces había sentido ese desasosiego, la incapacidad de escribir nada que no fuera el encabezado, pero ahora casi no podía ni escribir la fecha, como si todo, aun el nombre de la ciudad, fuera una mentira. Con enorme esfuerzo logré trazar unas pocas líneas, con una letra que ya no parecía mía, y tiré la carta en un buzón. Esa fue la última vez que escribí a mi madre, calle Belgrano 327, Los Álamos. En el sobre no puse remitente.
Busqué una pensión cerca del Abasto. No discutí el precio. Un cuarto piso por escalera. Hacía calor, a la noche no se podía dormir a pesar de las ventanas abiertas. A las dos semanas cambié de lugar, y después los cambios ya se hicieron costumbre. Tomaba un cuarto por tres semanas y lo dejaba. Prefería que mi cara no le fuera del todo familiar a nadie. Aprendí en ese verano que los nombres de las pensiones ofrecían indicios sobre su verdadera naturaleza. Así, las que llevaban nombres de familia o de ciudades sin pretensiones (pensión Ricotti, pensión Lombardo, Salta, Azul, Tandil) eran para trabajadores, y a veces para familias, mientras que las que necesitaban hacer de su nombre una promesa mundana («París», «Montecarlo», «Niza», «Venecia») tenían ambiente prostibulario. Estas últimas eran las que yo prefería.
Fue durante esos días que pasé lejos de la librería cuando empecé a probar si yo también podía, como los otros anticuarios, usar el carmen. Estaba solo, necesitaba saber con qué armas contaba. Al principio había creído que para hundir a alguien durante unos minutos en el pasado —como Bruno Stazzi había hecho conmigo en el Hotel Lucerna— había que ceñirse a continuos ensayos, a lo largo de años; sin embargo, apenas empecé dio resultado como si fuera menos un arma psíquica que una fatalidad biológica. Recuerdo que probé primero con una mujer mayor, que caminaba con dificultad: tuve la idea de que con alguien más débil el carmen iba a funcionar mejor. Al pasar a su lado, en la calle desierta, la miré a los ojos, sin pensamientos, casi sin voluntad; vi cómo casi al instante los ojos de la mujer se llenaban de lágrimas. Había visto algo, pero yo no podía saber qué instante de su pasado había encarnado. Fueron unos pocos segundos y enseguida se recuperó; para entonces yo ya me había alejado. En los días siguientes hice nuevos ensayos y todos dieron buenos resultados. Sin embargo, la experiencia del carmen no dejaba en mí ninguna sensación de triunfo sino más bien una huella de pérdida y de melancolía, como si ese pasado que yo había encarnado para ellos, y que era invisible para mí, me hubiera dejado también una marca.
Diez días después de abandonar la librería fui a visitar a mi tío. Eran las ocho, y se me ocurrió que podíamos ir a comer juntos. El timbre no funcionaba, y a pesar de que mi tío arreglaba todo, no se molestaba por repararlo. Estaba por golpear para que me abriera, pero no me decidí. Miré por una ventana; en el fondo del local, en camiseta, como siempre, Emilio Lebrón reparaba una máquina, escuchaba los resultados de los partidos, tomaba mate de una pequeña pava que apoyaba en un calentador. Un grito bastaría, pero me quedé a espiarlo en silencio. Hasta la persona más común, cuando está sola, cuando cree que nadie la observa, se convierte en un enigma: o hace un gesto inesperado, o murmura algo, o se agarra la cara con desesperación. Mi tío se limitaba a contestarle a la radio, y a veces, de tanto en tanto, se arrancaba los pelos de las cejas. También mi tío, el más cuerdo de los hombres, cuando estaba solo parecía un loco.
Me miré en el cristal y me vi pálido, demacrado, los pómulos marcados. Mi tío me haría muchas preguntas, me daría muchos consejos. Querría saber qué era lo que funcionaba mal, cuál era la falla escondida.
En silencio me despedí de tío Emilio, experto en arreglar todo lo que tenía arreglo.
A la noche caminaba por horas, recorría el centro y las calles del sur; a veces llegaba hasta Puente Alsina. Vestía casi siempre un saco azul, liviano, una camisa abierta, unos mocasines gastados. Una noche me encontré siguiendo a una mujer de vestido verde; la seguía a la distancia, por una avenida, luego por una calle lateral, frondosa y oscura. Al llevar la mano a mi bolsillo encontré el alfiler de oro. No recordaba haberlo guardado allí. La mujer, aún sin verme, descubrió mis pasos, que repetían con gravedad los suyos, y se apuró, asustada y ahora frágil con sus zapatos altos, sonoros, inestables. Me pregunté si la estaba persiguiendo realmente. Volví con paso lento a la avenida.
En la kermés de Los Álamos, cuando no se ganaba nada en los juegos, daban un premio consuelo: algo minúsculo y gastado, usado, lo que nadie quería. Mientras oía los ruidos de los otros cuartos (las mujeres que hacían su trabajo, alguna pareja que discutía, un hombre que rezaba el rosario) yo bebí mi premio consuelo, las últimas gotas del elixir.
En tardes y humillaciones sucesivas visité a Marengo, visité a Granier, a Lalika: ninguno quiso darme una botella del elixir. Que hablara con Calisser, dijeron. Decidí probar con el padre Larra. Lo había visto una sola vez, le había llevado unos libros en latín. Vivía en un edificio que había sido un monasterio, en Constitución; la orden a la que pertenecía había abandonado el lugar y se había marchado a Córdoba, y Larra había quedado solo en el edificio, en compañía de un portero.
El sol ya se había escondido entre los edificios. Empezaba el verano, la estación más odiada por los anticuarios. Golpeé una pequeña puerta de metal. Se asomó el portero, un hombre bajo, de orejas grandes y puntiagudas. Cuando le dije que iba a ver al cura se hizo a un lado. Me dejó esperando en un pasillo que recién había sido baldeado. Los gruesos muros conservaban fresco el edificio. El padre Larra llegó enseguida, vestido con una especie de viejo pijama gris y las manos sucias de tierra.
—Pase, pase, estaba haciendo unos trabajos de jardinería. Es buena época para los injertos. No le pregunto por el Francés, porque sé que no trabaja más para él.
Caminamos hacia uno de los cuatro jardines internos que escondía el edificio. Yo no sabía a qué tareas podía dedicarse el cura, ya que las plantas parecían crecer sin ninguna clase de orden. Miraba orgulloso las exuberantes malezas, como si hubiera un método detrás de esas plantas rastreras que invadían el pasillo, los árboles que cruzaban sus ramas como si buscaran el nudo perfecto, los cardos acorazados de espinas.
—Ésta que tiene aquí es una dematira. Los campesinos la usaban para arrancar las espinas de las patas de los animales. Le atribuían poderes milagrosos. Y aquélla, la de la flor violeta...
—¿Usted sigue siendo sacerdote?
—La ordenación es un sacramento. No puede ser deshecho. Ni siquiera por esto que tenemos en común.
—¿Pero sigue confesando y dando misa?
—No, por supuesto que no.
—¿Se lo prohibieron?
—Yo mismo renuncié a hacerlo. La enfermedad nos separa de los demás. La compasión exige el sentido de la novedad, y la repetición incesante anula el interés por el prójimo. Créame: todo se repite, como si las personas obedecieran a una serie de patrones. La Iglesia es universal, pero yo no puedo decir que mi comunidad sea la de todos los hombres. Mi comunidad ahora es la de quienes son como yo. Los otros son como personas que pasan por la calle y que veo por una ventana. Están ahí, pero no están del todo.
—Pero sigue viviendo en una propiedad de la Iglesia.
—¿Y eso significa que no soy un maldito? La enfermedad es una señal de lo sagrado o de la imposibilidad de lo sagrado. Esto es lo que tengo que resolver, esto es lo que no puedo resolver. Uno pasa toda la vida buscando una manifestación de lo sobrenatural para sostener la fe. Que esa manifestación sea maligna, no deja de ser una prueba de ese otro mundo. ¿Pero a qué ha venido? ¿A preguntarme estas cosas? ¿Quiere saber si puede ordenarse sacerdote?
Larra sonreía. Sabía a qué había venido.
—He dejado de ver a los otros. Pensé que usted podría ayudarme.
—Vuelva con Calisser. Él lo ayudará. Él es responsable.
—Él hizo algo imperdonable.
—Hay cosas imperdonables, pero usted está lejos de concebirlas y Calisser de hacerlas.
Larra arrancó de raíz un yuyo.
—Ahora le parece que todo es posible, pero no estamos hechos para estar completamente solos. Podemos terminar cazando como animales. Entonces sí podremos decir que lo que nos ha ocurrido es una maldición. Vuelva a la librería. Vuelva a la comunidad de los anticuarios. Por extraña, por desviada que sea, una comunidad encierra normas. La sed del que está solo es angustia y muerte.
Cuando ya estábamos caminando hacia la salida, dije por fin lo que había venido a decir:
—Necesito el elixir.
—No puedo dárselo —respondió al instante, sin pensarlo.
—Voy a terminar haciendo una locura.
—Y entonces irán por usted. Aunque Calisser trate de contenerlos, lo condenarán.
Me hizo una señal de silencio. Su ayudante, el hombre diminuto de grandes orejas, pasó cerca de nosotros. Nos alejamos.
—Este edificio tiene una acústica curiosa, y no quiero que el buen Ismael, sacristán y duende, escuche cosas que perturben su fe. No le diga a Calisser que le hablé de esto, pero el Numismático cumple algunas tareas a cambio de que lo dejemos en paz. ¿Lo ha visto alguna vez?
—No, sólo lo oí nombrar. Pensaba que era uno como todos...
—Sólo lo oyó nombrar. Veo que Calisser le ha dado lecciones, pero no le ha explicado lo que más importa. No, él no es como todos. Se cree como un guardián, un custodio extramuros. Yo estoy seguro de que Calisser no lo pierde de vista, que se comunica con él. El Numismático es difícil de rastrear, porque nunca está un mes entero en el mismo sitio. Deberíamos aprender de él: nos hemos rodeado de muebles, de plantas exóticas, de libros... Él sólo tiene unas pocas monedas. Si fuéramos cautelosos, todo lo que tenemos de valor debería caber en nuestros bolsillos. Vuelva a la librería.
Pensé en el cuello de Luisa, la gota de sangre, la joya imaginaria que volvía a mí cada noche, inagotable.
—No puedo volver con Calisser. Hasta pensé en matarlo.
—A mí me han enseñado que hay pecados de pensamiento, obra, palabra u omisión. Pero yo no creo en el pecado de pensamiento, por terrible que sea. Ni siquiera en el pecado de palabra. Sólo hay mal en lo que hacemos y en lo que dejamos de hacer. Le aseguro que su pensamiento no ha dejado en Calisser heridas de importancia. Puede volver.
—Déme una botella. La haré durar todo lo que pueda.
—No.
¿Cuál era el reglamento invisible que me condenaba a la sed, a las fantasías criminales? Me acerqué a las plantas intrincadas y aferré una rama llena de espinas. Tiré de la planta como para arrancarla: dejé que las púas se hundieran en mi piel. Sentí cómo empezaban a ceder las raíces...
—¿Qué hace? Espere, espere...
No le preocupaba mi mano, que empezaba a sangrar; le preocupaba el rosal silvestre que estaba arrancando. Se marchó apurado, y pensé que iba en busca de la ayuda del sacristán. Volvió con una botella llena hasta poco más de la mitad.
—¿Oyó hablar de los pesimistas que ven la botella medio vacía y los optimistas, que la ven medio llena? Tratándose del elixir, la botella siempre está medio vacía. No olvide eso.
Me acompañó hasta la salida. Pasamos junto a una pequeña capilla. Ismael, el portero diminuto, estaba de rodillas en uno de los reclinatorios. Me había costado encontrar fuerzas para ir a ver a Larra, y todo lo que me llevaba era una botella llena por la mitad. Se la hubiera partido en la cabeza. Le pregunté:
—¿No me va a aconsejar una oración, padre?
—No hay oraciones para nosotros.
—Pensé que usted rezaba.
La puerta estaba abierta. El padre Larra se apoyó en el umbral. Del otro lado, en la noche recién inaugurada, pasaban los camiones rumbo al sur.
—Hace muchos años viajé a una de nuestras misiones en China. Estuve allí cinco años. Había un sacristán que siempre me hablaba de Confucio. Se lo pasaba limpiando las estatuas, y cada vez que me veía se ponía a hablarme. Yo pensaba: hay millones y millones de chinos, todos son callados, y el único charlatán me toca justo a mí. Una vez me contó que cuando el sabio estaba por morir, sus discípulos lo rodeaban, afligidos y le preguntaban si quería que le trajeran una cosa u otra. Pero Confucio no necesitaba nada. ¿No quería agua, vino, arroz? Nada. ¿No quería flores en su habitación o que fueran a buscar a su hermana? Nada. La última noche le preguntaron si quería que dijeran una plegaria por él. Confucio respondió: «Mi plegaria es mi vida».
—¿Y su vida es su plegaria, padre?
El sacerdote empezó a cerrar la puerta.
—Una larga plegaria o una larga blasfemia. Eso es lo que trato de averiguar.
La botella que me había dado Larra no iba a durar para siempre. Había que hacer planes. No quería que la sed me sorprendiera, no quería terminar atacando a ciegas, sin tener en cuenta los peligros. En el tiempo libre que me dejaba el comercio de libros leía un manual de anestesiología y empecé a estudiar las características de los somníferos. En la pensión Tandil establecí cierta amistad con un boticario llamado Marone, estudiante de farmacia, que cuando le mencioné mi interés en el tema se ofreció a venderme los fármacos a bajo precio. Los robaba de una gran farmacia del centro donde trabajaba. Yo justificaba mi interés por un hipotético insomnio, que mis caminatas nocturnas hacían verosímil. Mi insistencia, sin embargo, lo llevó a sospechar:
—Si querés matarte, no confíes en los somníferos. Un tiro es lo mejor. Pero no en la sien, en la boca.
Me compré un maletín de médico para guardar los frascos que Marone me conseguía. Compré tres jeringas de distintos tamaños, con las que empecé a practicar en naranjas. Y sin embargo no me decidía a empezar. Cuanto más aprendía, cuanto más desarrollado el sistema que emplearía, menos dispuesto a ponerlo en práctica. ¡Qué perfectos que son siempre los planes, qué libres de detalles innecesarios y de las impurezas del azar!
Durante días, durante largas y rituales caminatas, planeé mi primer ataque. Estaba decidido: lo mejor era elegir a una de las mujeres que esperaban en las esquinas. Las mujeres siempre en las esquinas; los hoteles siempre a mitad de cuadra, adonde no llegaba la luz de los faroles. No se llevaban bien con la policía y era poco probable que denunciaran el ataque. Decidí que la operación sería así: un trapo empapado en éter para los primeros minutos; una vez dormida, el narcótico en forma intravenosa.
Tardé en elegir a la primera. Las veía esperar a los clientes, bajo los faroles, sin decidirme por una u otra: me sentía como un adolescente ante su primer baile. Por otra parte, una especie de conciencia de pecado me llevaba a preferir a aquella más impersonal, la que no me conmoviera con sus posibles heridas, que juzgaba inevitables. Al final me decidí por una mujer alta, que trabajaba en los alrededores del mercado de las flores. El pelo teñido de rubio y la piel más blanca que las otras. Me pidió un cigarrillo, yo no tenía; desganada, me hizo ir a un hotel que estaba a media cuadra, sin cartel que lo identificara. Procuré que el hombre de la conserjería no me viera la cara; pero yo mismo no quería ver nada, no quería tener recuerdos de esa noche. (A menudo he observado que los niños, para ser invisibles, se tapan los ojos.) Ojalá algún día gozara del verdadero poder de los anticuarios: el de modificar los recuerdos y borrar el pasado. Entonces trabajaría hasta no dejar rastro de esa noche, de la escalera angosta que subía hasta el cuarto ruinoso, de las maderas podridas del suelo, de la capa de polvo que cubría la única silla.
Colgaba del techo una lamparita de 40. La mujer parecía dormida, y eso me ayudó: que lo nuestro fuera un pacto entre sonámbulos. Quería hacerlo antes que dijera nada, antes de que el aura de impersonalidad quedara rota por alguna palabra. En la calle somos sombras que pasan, pero llega un momento en que nos convertimos en personas. Cuando habló, por suerte no salió de su monotonía y su vacío: recitaba una letanía de servicios, duraciones, tarifas. No bastaba para hacerla real. Yo quería olvidar que estaba con ella, quería cerrar los ojos y revivir la escena preciosa y terrible de la casa Balacco. Le di unos billetes para distraerla, cuando abrió su cartera la tomé de la nuca y acerqué el pañuelo con éter a su cara. Al principio luchó y tuve que apretarla con el pañuelo para que no gritara. Estuve a punto de asfixiarla. ¿Qué garantía tenía yo de que el éter funcionaría? Me clavó las uñas en el brazo, y se agitó como una poseída. Al fin, cuando estaba a punto de golpearla y escapar, cayó dormida. El pañuelo quedó manchado de lápiz labial.
El primer pinchazo no encontró la vena, el segundo sí. Había estudiado con cuidado la dosis necesaria; debido a la altura de la mujer, agregué un poco más. Una vez tendida en la cama le tomé el pulso: normal. Me quedé a su lado, sentado en la silla: la mujer dormida era como una obra laboriosamente conseguida a través de una meditada alucinación. Hundí la punta del alfiler de oro en el cuello, y la gota de sangre repitió el rubí del alfiler.
He sabido por los anticuarios más experimentados que con el tiempo hay una separación entre los instintos sexuales y la sed primordial; pero a mí no me tocaba todavía vivirla. Apenas sentía la sangre en mi boca, caía sobre las mujeres con un ciego entusiasmo y un progresivo furor, impaciente por descubrir la inevitable decepción: que no fueran iguales a Luisa. Era un carmen imperfecto, un accidentado traslado al pasado en el que trataba de ignorar los detalles que me separaban de la noche primera: cerraba los ojos y me concentraba en el sabor de la sangre, para no sucumbir al perfume barato, al olor a desinfectante de las habitaciones, a los ruidos de las tablas que crujían, a la radio de los cuartos vecinos. Aunque con el tiempo fui adquiriendo un mayor control, eran comunes las huellas de mordeduras, los cardenales oscuros provocados por la fuerza de mis manos. Emergía de cada ataque con una sensación de culpa y náusea; y la mujer inerte, con las ropas desgarradas, ya no guardaba una sola señal de semejanza con Luisa, como si el ataque no tuviera otra misión que desenmascararla. Entonces me lavaba con cuidado la cara y las manos y escapaba hacia mi cuarto de pensión. Y me prometía —la saciedad es hermana de la culpa— no volver a hacerlo.
A veces, desde su sueño, me miraban. Alguna me golpeó y me arañó la cara sin llegar a despertarse. Una paraguaya entró en convulsiones y tuve que llamar a una ambulancia desde el teléfono de un bar. No me atreví a averiguar qué había sido de ella. Les dejaba siempre dinero en pago por las heridas, el embotamiento de los tranquilizantes, el miedo, la humillación.
Calisser había sido un refinado maestro en el arte de vender libros viejos, y yo un alumno atento. Había tratado de evitar a los bibliófilos y libreros con los que Calisser trabajaba, pero me resigné a ir a los remates de Hilario Clausen. Gordo, de tez clara, lampiño, Clausen sonreía siempre mientras sus ojos, vagamente afligidos, desmentían la sonrisa, como si anunciara que él también, a pesar de su interés comercial, reservaba un fondo de ensimismamiento y angustia. Clausen se instalaba en la casa de cuya biblioteca debía deshacerse, y ahí mismo remataba los libros con un aire de urgencia, como si asuntos más importantes lo esperaran en otro sitio. Su verdadera oficina era su portafolio: fajos de billetes atados con gomitas, una corbata azul con el nudo ya hecho que guardaba hasta el momento mismo de dar inicio a la subasta, y un cuaderno escolar donde anotaba los resultados de cada lote. A falta de uno de esos martillos que se ven en las subastas, y que dan al rematador un aire de juez, usaba un pequeño martillo de juguete, que había forrado con una tira de goma de neumático para que la pequeña cabeza de metal no dañara los escritorios en los que le tocaba trabajar.
Cuando herederos desconsolados querían deshacerse de alguna biblioteca lo llamaban a Clausen, quien ponía un precio base a los libros y luego convocaba a sus contactos. Hacía las reuniones los sábados. Su madre preparaba alfajores de maicena, o pastelitos de dulce de batata, y termos de té, oscuro y dulce. Clausen insistía en que su madre se dedicaba a la pastelería alemana. Anunciaba, por ejemplo:
—Hoy mi madre ha preparado quittenbrote-strudel. —Y algún librero, por lo bajo, le aclaraba al neófito: «pastafrola».
Después de cada reunión, mientras se guardaba sus exageradas comisiones, comentaba Clausen:
—Esto es más una reunión social que otra cosa. Los negocios son una excusa para que nos juntemos los que amamos los libros.
Cuando los libros a subastar lo justificaban, hacía imprimir unos pequeños catálogos en los que exageraba la singularidad de los lotes. A las reuniones nunca faltaba un amigo de Clausen, un hombre esmirriado con brazos largos, que se ocupaba de hacer subir las ofertas para levantar el interés. Todos estábamos al tanto de que no era ningún librero, pero el hecho de que Clausen le ofreciera esa ocupación a alguien a todas luces tan inútil hablaba bien de los sentimientos del subastador.
Durante todo el verano del 52 Clausen no dio noticias de ningún remate, pero en abril regresó para exterminar la biblioteca del profesor Alves Roca, abundante en tratados sobre mitología. Su propio libro, El reino de Plutón, había merecido en la década del 20 un artículo de Georges Dumézil. En la gran casa de los Alves Roca, un petit hotel de Barrio Norte, a cuatro cuadras de la casa Balacco, se había reunido más gente que de costumbre.
—El finado también coleccionaba monedas —me dijo Clausen en la entrada—. Y los numismáticos no se pierden una.
Clausen estaba feliz; calculaba las comisiones que le quedarían de los ávidos asistentes. Se sentó detrás de un escritorio y anunció:
—La colección de monedas del doctor Alves Roca la remataremos la semana próxima. —Hubo un murmullo de decepción—. Hoy nos ocuparemos del lote de mitología y una parte de los libros de numismática —dijo Clausen. Bibliófilos, libreros y numismáticos, que habían agotado sillas y sillones, se miraban con recelo—. La concurrencia ha sido excepcional, les pido perdón porque las delicatessen de mi madre no hayan alcanzado. Primera vez que nos pasa.
Se sentó a mi lado un hombre robusto, de lentes redondos, mal afeitado. Se sacó el sombrero hongo que llevaba y lo puso sobre su falda. Tenía sobre el saco mangas de contador, que habían sido blancas y ahora, a punto de deshacerse, lucían remendadas y amarillentas. Al acomodarse en la silla una moneda cayó de su bolsillo. Se fue rodando y la atrapé antes de que se perdiera bajo las patas de madera. Miré: la efigie de un rey barbado, tan borroso como si reinara sobre un país de niebla.
—Debe de valer mucho —le dije, mientras se la devolvía.
—Oh, no, me la dieron de cambio al comprar unas manzanas. No la mire más. ¿Saben que se dice que si uno ve dos veces en el día la misma moneda, es una señal de mala suerte? ¿O de advertencia, si prefiere?
Me tendió la mano. Reconocí la piel fría de los anticuarios. ¿Lo había mandado Calisser?
—Si no vino por la colección, ¿vino por los libros?
—No soy aficionado a la lectura. Además qué pueden enseñarnos de mitología a nosotros, que somos tan irreales como faunos y sátiros. Vine porque quería conocerlo.
—¿Por qué a mí?
—No son habituales las caras nuevas. Usted es joven, y está en un mundo de viejos.
—¿Cómo sabía que iba a venir?
Se encogió de hombros. La sala me resultó asfixiante.
—No se distraiga por mí. Atienda, atienda. Un segundo de distracción y se pierde una ganga.
Me parecía que el otro hablaba a los gritos, que todos estaban oyéndolo, y sin embargo nadie notaba nada. Me puse de pie con la intención de irme, pero me retuvo.
—Espere, ¿se va a perder el lote? Nadie se va en medio de una subasta. Es una señal de desinterés, de desprecio. Espere la pausa. Cumpla con las reglas.
Me volví a sentar. El hombre dijo:
—Merezco privilegios porque soy meticuloso, porque soy invisible. Si me equivocara, ¿cuánto cree que tardarían en hacerme una visita de cortesía? Usted, en cambio, abrió las puertas del escándalo.
—No dejo huellas.
—No leo libros, pero leo la página de policiales. Las únicas noticias que me interesan: robos, asesinatos, violaciones. No he visto su nombre todavía, pero sí sus huellas.
—¿Piensa que la policía sabe algo?
—No piense en la policía. Piense en los anticuarios. Pueden avisarme a mí. Pueden hacerlo ellos mismos.
—Cuando lo vea otra vez, sabré qué esperar.
—Si le sirve de consuelo, le diré que no es algo que me haga feliz. Pero son tantos sus errores que no hará falta que le haga una visita; bastará con los campesinos con antorchas.
—¿Quiénes?
—Yo los llamo así, porque soy aficionado al cinematógrafo. Hablo de los hombres comunes, los hombres del montón. ¿No ha visto esas películas de Frankenstein, del hombre lobo? ¿No ha visto a Karloff, a Lugosi, a Basil Rathbone? Siempre hay un momento en que los campesinos con antorchas se exaltan y rodean el castillo. Cuídese de los campesinos con antorchas.
Se puso de pie, miró que su camisa estuviera dentro del pantalón, se acomodó el nudo de la corbata sobre la camisa mugrienta y se marchó.
Clausen dirigía la subasta con entusiasmo. Se había dado cuenta de que los numismáticos eran más generosos que los libreros. Es más fácil gastar monedas en comprar monedas que en libros. Conseguí a buen precio una primera edición de Los que pasaban, de Paul Groussac, y me marché también. Al cruzar la puerta de calle cuidé que el Numismático no estuviera cerca.
Cuando llegué a la pensión encontré, sobre la cama, una moneda antigua. Me quedé mirando la efigie del rey barbado y borroso.
Días enteros sin hablar con nadie. Las horas en que el trabajo no me distraía, permanecía tirado sobre la cama, o caminando sin pausa. Había dejado de leer. Conectados unos con otros a través de sobrentendidos, pasajes oscuros, párrafos fuera de contexto, los libros llevaban hacia un fondo de pensamientos malignos, tristes, destructivos. Prestaba atención sólo a los detalles de los libros que caían en mis manos: los agujeros de polilla, las marcas de los cortes en el papel, firmas descoloridas, notas a lápiz de los antiguos dueños. A pesar de mi desgano, mis transacciones comerciales eran cada vez más exitosas; pedía sumas altas y los otros aceptaban. Cuando me tocaba comprar una biblioteca entera, ya no necesitaba ir los domingos a las siete de la tarde, como recomendaba Calisser: me daba cuenta de que los deudos estaban dispuestos a aceptar una miseria con tal de que desapareciera de sus vidas.
Empecé a desarrollar una manía por la ropa; cuando caía sobre alguna de las prendas una mancha de sangre no trataba de sacarla; me deshacía de la prenda, e iba a alguna tienda a reemplazarla. Elegía las tiendas del centro —las más grandes y anónimas— y luego dejaba mi ropa en la calle, doblada y envuelta en el papel de seda. A veces veía a los mendigos del barrio vestidos con la ropa abandonada, todos iguales, uniformados, como desharrapados dobles. Vestía siempre igual: un saco azul liviano de una tela que imitaba al lino, una camisa blanca, una corbata azul con franjas amarillas. También usaba un impermeable liviano de color gris.
Los ataques pronto se convirtieron en rutina; y esa rutina, si bien me daba cierta confianza, también me la quitaba. Era fácil ver que el peligro era acumulativo, cuantas más veces cumpliera con mi ritual, más peligros había de que me descubrieran. Cambiaba de barrio, cambiaba de pensión, pero con el tiempo iba agotando las posibilidades. Por otra parte, bien saben los expertos que en todo hecho criminal, por más que se quieran elegir caminos distintos, se tiende a repetir ciertos patrones. Así el criminal se ve enfrentado a dos peligros simétricos: el de la repetición, que puede dejar indicios sobre su identidad, y el de la innovación. Nunca hagas algo que ya hayas hecho, nunca hagas algo por primera vez.
Un miércoles a la noche entré en un hotel de Constitución con una mujer de pelo colorado, que no paraba de hablar. Fue un alivio acercar a su cara el pañuelo embebido en cloroformo (había comprobado que funcionaba mejor que el éter). Apenas se resistió: muy a menudo las cosas que salen mal empiezan bien, y un segundo antes de caer en la trampa nos decimos qué fácil es la vida. La tendí en la cama y me puse a preparar la inyección, para asegurar su sueño. En eso dio un grito; un chillido agudo, capaz de atravesar las paredes y recorrer los pasillos. Cayó dormida de inmediato, pero unos segundos después del grito golpearon a la puerta. Escondí el pañuelo y la jeringa y me quedé junto a la puerta, a la espera de que los golpes cesaran. Pero se repitieron, idénticos, calmados. Abrí un poco la puerta y vi lo que en un principio me pareció (había poca luz) un niño que llevaba camisa y corbata. Abrí más para ver qué quería el chico, y entonces vi que se estiraba hacia mí una navaja automática. Lo que había tomado por un niño era un hombre bajo y esmirriado, al que le habían cortado la oreja en alguna riña lejana; parecía un tanto enclenque para su labor de cafishio, pero su mutilación le daba un aire peligroso. Ajeno a su limitada corpulencia, avanzó con el puñal en la mano mientras repetía el nombre de la mujer. Yo retrocedí hasta la segunda habitación, mientras murmuraba que la mujer se había desmayado y que convenía llamar a un médico. Mis palabras no produjeron ningún efecto, y el hombrecito me escrutaba con sus ojos hundidos. Por fin apartó sus ojos de mí para mirar a la mujer, tendida sobre un acolchado de flores rosas y amarillas, y volvió a decir su nombre con preocupación y congoja. Quise aprovechar esa mínima distracción, pero apenas me lancé hacia la puerta me tiró un puntazo que me alcanzó en el hombro. Di un grito de dolor y furia. Eché a correr por los pasillos del hotel hacia la calle. Bajé a los saltos una escalera alfombrada de rojo. Me encontré con la puerta cerrada; delante de ella el conserje esperaba de pie, convertido en un guardián. Empuñaba una cuchilla de carnicero. Él y el enano debían estar acostumbrados a los problemas. Volví sobre mis pasos y subí las escaleras. Ahora no me perseguía sólo el pequeño proxeneta: escuché a mis espaldas un griterío informe, las voces primitivas y llenas de odio de mis cazadores, y comprendí exactamente qué eran los campesinos con antorchas de los que me había hablado el Numismático. Giré la cabeza y vi, en el fondo del pasillo, a mi perseguidor original, con la navaja abierta, cortando el aire, como si nos separaran invisibles malezas. Al final del pasillo había una ventana abierta y salté sin calcular la altura ni el lugar de la caída.
Caí entre los yuyos altos de un terreno baldío sembrado de latas oxidadas y botellas rotas. Miré hacia lo alto: mi perseguidor se había quedado en la ventana, sin animarse a saltar. Podría haberme insultado o amenazado, pero me miraba con un aire solemne, como si reconociera que mi ataque no tenía nada que ver con los clientes borrachos o pendencieros que le habían ocasionado problemas en el pasado. Me abrí paso entre ortigas y basura. Una silla desvencijada me ayudó a trepar el paredón que me separaba de la calle.
Desde entonces empecé a mirar a mis espaldas continuamente cuando daba mis caminatas nocturnas; tenía la sensación de que me seguían. En el bolsillo siempre llevaba la navaja con la que me afeitaba. Un martes a las diez de la noche, al cruzar la Plaza Miserere, descubrí que pasos ajenos rimaban con los míos. Parecían los zapatos de una mujer, pero a veces los tacos de los policías sonaban igual. Abrí la navaja con discreción. Me acerqué al mausoleo de Rivadavia, en el centro de la Plaza. Esperé que mi perseguidor saliera a la luz. Era apenas una muchacha menuda, de vestido colorado con lunares blancos.
Tendría unos veinticuatro o veinticinco años. No se escapaba, no se escondía, me sostenía la mirada, venía hacia mí. Una cartera pequeña, negra, le colgaba del brazo. Me reí al verla aparecer, delgada y frágil, me reí de la navaja que brillaba en mi mano.
—¿Cómo lo hace? ¿Es mago? ¿Trabaja para un circo?
—¿Qué?
—Me hizo ver a alguien. Fue el jueves de la semana pasada. Lo estaba siguiendo, usted se dio cuenta, y entonces me hechizó.
—¿Por qué me seguía?
—Para saber quién es. Cómo hace. Vi cómo lo hacía con otros.
Debía ser una loca. ¿Qué estaba haciendo a esa hora en la plaza?
—No puedo conversar ahora. Tengo que levantarme temprano. En la oficina...
—No, no hay oficinas para usted. Ni horarios, ni colas en los bancos, ni los trenes abarrotados, ni levantarse temprano y el café apurado. Usted tiene sus propios asuntos.
—Es cierto. Y son asuntos urgentes.
Iba a seguir de largo rumbo a Rivadavia, cuando la muchacha preguntó:
—¿Las mujeres son su asunto urgente?
Se me acercaba mucho para hablarme, podía oler su aliento a caramelo de menta. Temí que se pusiera a gritar, que llamara a la policía. Tenía la piel blanca, los brazos delgados, las pestañas largas; cuando caminaba parecía flotar en el aire. Usaba una cruz dorada sobre su cuello de porcelana.
—¿Qué mujeres?
Me hizo una señal de que la siguiera. Cruzamos Rivadavia, entramos en La Perla del Once. Tomamos una mesa junto a la ventana. Había sólo dos o tres mesas ocupadas. Ella pidió un café, yo una copa de vino.
—Antes trabajaba en la florería San Blas, pero me echaron. Mejor así. El olor de las flores me daba náuseas. ¿No le recuerdan las flores a los muertos? Desde hace una semana trabajo en Tribunales, en el subsuelo.
Era una muchacha linda, y los mozos y los hombres de las otras mesas la miraban. Todos la deseaban; yo deseaba tenerla lejos. Había venido de Tandil. En su ciudad había hecho un curso de secretaria. «Instituto Newman», agregó con orgullo. Sabía escribir a máquina, sabía taquigrafía y estenografía.
Su única falla: nada de inglés. Había probado estudiar sola, con unos discos, sin resultado. No tenía a nadie en la ciudad, ni familiares ni amigas, y pensaba que iba a volverse loca de tanto caminar. Como tenía insomnio, a veces salía a caminar muy tarde.
—Una noche lo vi y supe que usted era un solitario, igual que yo. Empecé a seguirlo. Tenía miedo de que me decepcionara, de que en algún momento se revelara trivial, común, que fuera como los otros. Pero a cada paso se me hacía más y más extraordinario. Lo tomé como un guía. Imaginaba nuestras conversaciones. Imaginaba que usted, con paciencia, contestaba mis preguntas, pero no directamente sino de un modo extraño, como si quisiera dejar siempre algo en la oscuridad. Cada calle que usted pisaba se convertía en algo importante para mí. Las anoto en una libreta.
Me sentía cansado. De todas las trampas en las que podía caer, me había tocado la más insólita. ¿Quién había mandado a esa muchacha tras de mí? La oía hablar y hablar, contándome sus aventuras, y me fue ganando el abatimiento de que ya no tenía escapatoria. No me habían vencido los policías, las mujeres maltratadas y sus cafishios burlados, ni los anticuarios y el Numismático: me había vencido la diminuta y alucinada Celina Ortiz.
Salimos de La Perla. Caminamos juntos unas cuadras, hacia el oeste. Empezaba el otoño; a veces gentil, a veces con ráfagas frías o con calores exagerados. Me tomó de la mano. Respondí a su confianza con el tuteo.
—¿Qué querés de mí? ¿Plata?
—No seas grosero. Quiero que nos veamos.
—¿Para qué?
—Vi a esas mujeres. Esas mujeres horribles, las caras pintadas, las medias de red, siempre rotas. Cuando tienen tiempo libre escriben cartas mentirosas, donde dicen que trabajan en casas de familia, o que son secretarias de una oficina. Fuman en la oscuridad y dicen guarangadas. Y las envidio.
—¿Por su sueño? Puedo darte pastillas...
Tuve la esperanza de que bastara con algunos somníferos para sacarla de mi camino.
—Las envidio por lo otro.
Así empezamos a vernos. No hacía falta concertar una cita: me la encontraba siempre, en cualquier parte. A veces tenía la sensación de que podía estar en más de un lugar a la vez. Su pasatiempo favorito era contarme mis propios paseos, durante los últimos días. Pero los contaba como si se tratara de acontecimientos de significado profundo; como si en mis citas nocturnas, en mis caminatas, en mis experimentos con narcóticos, se jugara el destino de una civilización.
—Quiero ser la próxima —me dijo—. Quiero que no haya otra.
¿Era una loca, una informante de la policía? Cansado de su insistencia, la llevé conmigo. La atacaría una vez, después ella se marcharía para siempre, lastimada y humillada: habría alcanzado, al fin, la comprensión del juego. Bebió con avidez un vaso de agua en el que había pulverizado los narcóticos (había preferido no inyectarla). Antes de dormirse dijo:
—La próxima vez lo haré despierta.
Y fue así: la vez siguiente lo hizo despierta. Me citó en el lugar donde trabajaba, en los Tribunales. Yo iba a menudo a ver los libros que había en la plaza, entre los que abundaban libros de derecho (Calisser se negaba a traficar con semejante mercadería) pero había también viejas novelas y libros de curiosidades científicas. Subí las escalinatas, paseé por el gran hall, y luego de seguir por un pasillo bajé por una escalera de mármol. Abajo había una gran sala poblada de máquinas de escribir (la mayoría Remington y Universal). Habría, calculé, unas cien. En ellas unas setenta dactilógrafas de todas las edades y unos pocos hombres, o muy jóvenes o muy viejos, tipeaban a toda velocidad. Cuando necesitaban presentar un escrito a último momento, sin tiempo a pasar por sus estudios, los abogados bajaban a aquella sala estruendosa y subterránea; les daban a las dactilógrafas las hojas que necesitaban transcribir y el dinero que costaba el trabajo. El escrito estaba listo en pocos minutos, ya que aquellas mujeres tipeaban a una velocidad sorprendente. En otro salón de entrada restringida estaban los taquígrafos, que bebían café mientras esperaban el momento de ser llamados a los juzgados.
Cuando Celina Ortiz me vio vino a hacia mí con una sonrisa y los dedos manchados de tinta.
—Malditas máquinas. Todo el día golpeando esas teclas. Es un trabajo infernal. Me gustaría matar a todos los abogados.
La llevé a mi pensión y soportó despierta los leves pinchazos, sin una queja. Así empezamos a vernos todos los días. Nos convertimos en una pareja de novios poseídos. Al cabo de un mes de caminatas nos mudamos juntos a la pensión de Frau Frida, en la calle Talcahuano. Dormíamos de día, de noche nos entregábamos a las caminatas insensatas; atrapado por los mecanismos de su devoción, yo la llevaba a completar mi vida, a llenar los huecos. Le entregaba toda la información que necesitaba para condenarme. Esperaba que de un momento a otro se alejara ele mí y entrara en una comisaría, para indicar cuál era la guarida del monstruo. Pero no hizo nada de eso. Como si siguiéramos las peripecias de un héroe muerto y sombrío, paseábamos por las pensiones donde había vivido, por el Lucerna desierto, por La Fortaleza, y hasta la llevé frente a la casa Balacco y le señalé a la mujer en la ventana iluminada. Después de las caminatas me pedía que bebiera, como si se tratara de un reclamo, y yo practicaba en su cuello, en sus muslos, en su espalda, los pinchazos y a veces los cortes, en un pacto de sangre que necesitaba ser renovado una y otra vez.
Aunque era yo el que bebía la sangre, no dejaba de pensar que era ella la que en realidad me tenía prisionero, la lamprea que me sacaba la fuerza que hubiera necesitado para escapar. Pero a la vez no podía evitar el hecho de que por azar había encontrado un modo de hacer segura mi vida lejos del elixir. Si evitaba los ataques ocasionales, y el consiguiente escándalo, los anticuarios no tendrían ninguna razón para venir por mí. Yo podía recibir, como el Numismático, la suspensión de la pena. Tal vez el Numismático había encontrado un remedio similar. Desde la primera vez que vi a Celina, no volví a visitar a las otras mujeres.
A veces la dueña de la pensión —Frau Frida, gentil a su manera un poco brusca— me hablaba de la debilidad de la que llamaba mi «esposa».
—¿No estará mal su esposa? Yo la noto más pálida que la semana pasada. Debería hacerla ver por un médico.
Pero yo le decía que ya la había visto un médico, que estaba bajo tratamiento, que le habían dado vitaminas. Frida hablaba conmigo, pero no se acercaba a Celina, pensaba que tenía tuberculosis.
—¿Por qué no la lleva a las sierras de Córdoba? Me han dicho que cerca de Los Cocos hay una casa de salud donde los enfermos salen como nuevos.
Otras veces me sugería cambios en la alimentación:
—Me recomendaron el tónico La Brasileña. Además, recuerde: tomates, lentejas, leche de burra, aceite de hígado de bacalao.
Lo decía sólo porque las situaciones sin salida desesperan a la gente. Yo no quería que Frau Frida se alarmara en exceso, por eso le llevaba a menudo libros en alemán que conseguía en mis transacciones. A pesar de su aspecto marcial, prefería las novelas románticas.
Calisser me había advertido que el amor llevaba a la muerte, que la sed, acentuada por la pasión, bebía hasta la última gota de la vida. Yo no amaba a Celina, pero la anemia sí la amaba, la cortejaba a través de sus adornos: la palidez sobrenatural, las sombras bajo los ojos, las venas que emergían como brazaletes azules. Yo trataba de alimentarla, la obligaba a compartir mi dieta de frutas y carne casi cruda, de miel y almendras, pero ella apenas probaba bocado, adelgazaba y se consumía.
A veces Frau Frida se quedaba mirándome de un modo que no me gustaba; compartíamos algunos comentarios sobre la fatalidad de la vida, pero ella en el fondo sabía que yo era esa fatalidad. Tenía miedo de que me denunciara a la policía; entonces me mostraba desconsolado y le decía:
—En el hospital me la devuelven.
Echarle la culpa a los médicos, como a los funcionarios, siempre da resultado: la gente se muestra invariablemente de acuerdo. No podía llevarla al hospital; los médicos llamarían a la policía, la policía vendría por mí, mostrarían curiosidad por las marcas rojas en la piel blanca de Celina.
Como si quisiera seguir cada uno de mis pasos, ella rechazaba también el sol.
—Celina, si seguimos así...
—Vamos a llegar hasta un punto de no retorno. Entonces no te quedará otra posibilidad que contagiarme.
—No puedo. No sé qué efectos tiene...
Pero insistía y yo, como si empezara a compartir la alucinación que la rodeaba, acepté probar con el contagio. Ese había sido desde el principio su plan secreto. Con una de las jeringas le inyecté en el brazo derecho un centímetro de mi sangre. Trataba de repetir la ceremonia que había ejecutado la doctora Baletti. El ensayo no dio resultado. Después probé aumentar los centímetros de sangre. Tampoco sirvió. Quizás el pacto contaba con cláusulas secretas, con rituales, con predisposición congénita. ¿Cómo saberlo? Yo había estado inconsciente durante esas ceremonias. Ávida, Celina me pedía más de mi sangre. Como si fuera un veneno, la hundía más en su anemia. Estaba tan pálida, tan demacrada que no podía sacarla fuera de la pensión. A Frau Frida ya no la convencerían los libros en alemán, ni siquiera la colección de novelas románticas con rosas amarillas en la portada, que eran sus favoritas; si llegaba a ver la cara de Celina, los huesos de la cara marcados, los ojos enormes y los párpados traslúcidos, llamaría a la policía. Celina aceptó sumisa el encierro. Pero no era mi prisionera: desde su aislamiento, su anemia y sus exigencias, era mi carcelera, y cada una de mis salidas era analizada a través de minuciosos interrogatorios.
Una mañana le dije que ya no podía seguir, que acabaría por matarla no en un plazo lejano, sino en los días siguientes. Lo había pensado con todo cuidado: la llevaría a un hospital y me marcharía antes de que hubiera tiempo para preguntas. En la guardia se ocuparían de ella. Tendríamos que separarnos por un tiempo.
—¿Cuánto tiempo?
—Hasta que te recuperes por completo. Una temporada con tu familia te hará bien.
Me miró perpleja, como si le estuviera hablando de un viaje a Marte.
—¿Habrá otras mujeres, no?
Le dije que no, si podía evitarlo. Pero no sabía cuánto tiempo podría soportar antes de salir a cazar.
Pensaba llevarla al hospital a la hora de la siesta, para no cruzarme en las escaleras con Frau Frida. Aprovechando el día nublado, salí a vender un ejemplar que había comprado. Era una memoria de la conquista al desierto. Se lo vendí al Barbado Barbera, que me dio lo suficiente como para pagar una quincena de pensión. Era primero de mes: entré al edificio con los billetes en la mano, dispuesto a pagarle a Frau Frida. Golpeé a su puerta, no la encontré. Subí entonces hasta el tercer piso. La puerta de mi cuarto estaba abierta, y en el centro de la habitación estaba la alemana. La ha descubierto, pensé; y cuando vi que Celina no estaba me sentí aliviado. La ventana estaba abierta, la cortina flotaba y aquel aire me resultó vivificador. Frau Frida, como si fuera la guía de un museo que quisiera mostrar su pieza más importante, hizo un gesto para que la siguiera hacia la ventana. Tratamos durante años a personas sin que sean del todo reales para nosotros, y recién se hacen verdaderas cuando cumplen con la palabra o el gesto al que estaban destinados desde el principio. Así ocurrió con Frau Frida: había hablado con ella muchas veces, la había observado, pero sólo se me reveló como una totalidad cuando señaló la ventana abierta. ¿Esperaba mi zozobra, mis lágrimas, mis gritos? Yo pertenecía a otra raza. Me asomé: Celina estaba tendida sobre la vereda y un coro de curiosos la rodeaba, con el entusiasmo que despiertan las tragedias ajenas. Había caído boca abajo, sobre las baldosas de la vereda. Estaba tan anémica que me pareció un milagro que pudiera sangrar. Noté que se había vuelto a poner el vestido colorado con lunares blancos de nuestra primera cita. El vestido se le había levantado y se veían las piernas flacas y las marcas de los cortes. Una mujer le bajó la falda. Uno de los zapatos se le había salido en la caída y había desaparecido entre la gente.
Escuché a Frau Frida diciendo que había que llamar a un médico, a la policía. Lo decía mecánicamente, y con cierta lentitud pastosa, como si en un instante hubiera perdido el uso del idioma. El único teléfono de la pensión estaba en la planta baja. (Sólo se podían recibir llamados hasta las ocho de la noche, nos había advertido Frau Frida cuando tomamos el cuarto.) Imaginé los trámites y los interrogatorios policiales, la curiosidad de los médicos legistas por los pinchazos y cortes del cuerpo, la declaración de Frau Frida. Levanté el equipaje que podía llevar conmigo.
—¿Adónde va? —preguntó la dueña de la pensión, con más sorpresa que indignación—. No puede irse.
Dejé los billetes sobre la mesa. Frau Frida guardó los billetes en el bolsillo y me siguió escaleras abajo, pero cuando abrí la puerta de calle no se animó a salir: estaba demasiado abrumada como para superar a la gente reunida afuera, que parecían esperar una respuesta. Durante un momento temí que me señalara ante la multitud. Mientras me abría paso, el coro decía en voz baja: se ha matado por amor, cayó por accidente, murió de tristeza por la muerte de Eva Perón. Hubiera querido aclarar que nosotros vivíamos en una historia paralela, que no nos tocaban las noticias de los diarios. A los pocos metros encontré el zapato de Celina, que había querido escapar. Ante la muerte, aun lo inanimado parece tener vida.
Fui caminando hasta la librería. Calisser me abrió la puerta, me tendió la mano como si me acabara de ir, como si volviera de algún encargo que me había ocupado sólo la mañana. Hizo un vago gesto en dirección al fondo: mi cuarto me esperaba. Me derrumbé en la cama y dormí largas horas. Había regresado al hogar y todo me era perdonado. Al despertar encontré, sobre la mesa de la cocina, una botella del elixir.
SEXTA PARTE
CEMENTERIO DE ESTATUAS
Durante meses me había sentido acechado, adentro por el hambre y afuera por enemigos a los que no lograba imaginarle un rostro. Ahora ejercía mi trabajo como una rutina de escribano. Entre las tareas en la librería y las visitas a los clientes se escapaban las horas. Dejaba que la luz del sol organizara mi día; por más que llevara un Tissot de bolsillo, mi verdadero reloj era solar. Si en invierno la luz resultaba excesiva para los de nuestra raza, me agregaba guantes y bufanda y sombrero, como si jugara a los personajes de La sombra o El hombre invisible, que entonces pasaban por la radio. A veces me parecía encontrar, en la silueta de una desconocida, en unas manos nerviosas que me daban el vuelto en la boletería del tren, o en una voz que oía a mis espaldas, el eco o el vislumbre de Celina; como si después de su muerte mi novia loca hubiera aprendido un carmen capaz de señalar, en la enciclopedia desencuadernada del pasado, sólo su propia sombra. Es un arte que bien conocen los muertos.
Del árbol de la ciencia colgaban dos manzanas prohibidas: Luisa y la sangre. ¿Qué quedaba entonces? ¿Qué otros goces podía prometerme el mundo? Iba por la calle con el corazón muerto. A veces hasta deseaba sentir los pasos de mis perseguidores, para que me hicieran recordar que estaba vivo. Campesinos con antorchas: ¿también ustedes me han abandonado? En el cine Galeón, al que iba a menudo, porque los miércoles pasaban películas viejas en continuado, había un pianista que tocaba entre funciones. Se llamaba Isidoro Luis Verone pero todos lo llamaban Beethoven, porque era sordo. Para que el símil fuera completo, los espectadores levantaban la mano con los dedos abiertos; entonces él sabía que le pedían la Quinta Sinfonía. Con una gentileza distraída, aceptaba. De vez en cuando algún gracioso se trepaba al escenario y sin que Beethoven lo notara trababa el pedal del piano, para que sonara en sordina. Mientras el pianista ejecutaba los compases más famosos de la sinfonía, el teatro entero se contenía, hasta estallar por fin en carcajadas.
Exactamente así, como la pieza del falso Beethoven, apagada y remota, sonaba para mí la música del mundo. Así sigue sonando.
Fue en ese entonces cuando volví a pensar en aquel libro del que había hablado Marengo, el Ars Amandi que tenía las páginas pegadas no por distracción de la guillotina, sino por el antiguo arte de sellar los libros. A veces soñaba que el libro aparecía en medio de un lote de novelas policiales, pero que apenas lo abría se convertía en una bola de fuego. Los sueños a veces se empeñan en mostrarnos el fracaso que nos espera, como si nos fueran entrenando para el porvenir; los sueños, donde abundan las sorpresas, son en el fondo enemigos de la sorpresa, quieren que todo lo que hagamos ya lo hayamos hecho, aunque sea dormidos.
Hacía tiempo que no sabía nada de Luisa, pero no pasaba una hora sin que pensara en ella. Era consciente de que la Luisa real debía haber cambiado, como todos cambiamos, mientras la mía, la que yo imaginaba, permanecía idéntica; pero no perdía la esperanza de que las dos conservaran un ligero parentesco, un aire de familia. Pregunté a Calisser por el libro, como si me interesara sólo como una curiosidad bibliográfica, pero él me respondió:
—¿Usted cree que ella aceptaría volver a verlo, por más que usted encuentre ese libro secreto, que tal vez no exista? Y si existiera, ¿piensa que esos remotos procesos alquímicos para hacer perdurable el amor tendrán algún resultado?
Esa noche cambié de tema, pero al día siguiente insistí; Calisser me respondió sin ganas, con esa falta de entusiasmo en el rechazo que hace más acabado su efecto. Decir no sin ganas es como decir: yo no te niego nada, te lo niega la compleja máquina del mundo. Una mañana le hablé de mi colección de cosas encontradas en los libros, y luego le rogué que me dejara ver el depósito de Stazzi, en cuyas viejas páginas seguro encontraría fotografías y cartas amarillentas y pasajes de tren.
—Le agradezco que haya inventado esa excusa. Pero la respuesta sigue siendo no.
—Présteme por una hora la llave de Stazzi. Prometo dejar todo como está.
Calisser se rio.
—Usted se mueve siempre como si el mundo fuera de mármol, como si nada cambiara. Estuvo mucho tiempo ausente. Ese depósito ya ha sido completamente vaciado, y la casa demolida. Ahora están haciendo en ese lote un edificio moderno. ¿Está interesado en inversiones inmobiliarias?
Me derrumbé en una silla, desalentado. Calisser dijo, como al pasar:
—Si quiere saber más sobre Stazzi, vaya a ver a su mujer. Se llama Rita... algo, no recuerdo el apellido. Trabaja como camarera en un bar de Avenida de Mayo, junto al hotel Metropol. Tal vez ella tenga el libro y quiera hacer negocio.
Esa posibilidad me devolvió las esperanzas. Fui a verla un martes frío, a la hora en la que la tarde empieza a convertirse en noche, y los bares cambian su población; se van los hombres que han trabajado todo el día en las oficinas del centro, y aparecen aquellos otros de ocupación incierta, aquellos a los que nunca se ve de día, pero que salen a la caída del sol, recién afeitados. Comienzan con un café o una ginebra lo que será después un largo periplo que los retendrá, en bares y restaurantes de la Avenida de Mayo o de Corrientes, hasta la madrugada. Había tres camareras: una que parecía mayor y cansada, otra amable, risueña y gordita, y una muy delgada, nerviosa, que paseaba entre las mesas como si no pudiera quedarse quieta. La boca y los ojos estaban demasiado pintados, el pelo teñido de un rubio casi blanco. Me decidí por ésta. Con un gesto de urgencia recogía las monedas de las mesas y las echaba en un bolsillo de su delantal negro, atado sobre la falda también negra. Cuando vino a mi mesa, le dije en voz baja:
—Yo conocí a Bruno.
—¿Sí? ¿Y qué quiere?
—¿Qué quiero?
—Todos los que se me acercan quieren algo.
—Una Hesperidina.
Me miró con fastidio y al rato volvió con la copa y la botella. Sirvió una medida muy pequeña.
—¿Eso, nada más? En el bar Billares de la otra cuadra me llenan el vaso.
—Si le parece mal, hay un libro de quejas.
—Es otro libro el que busco.
Miró hacia atrás para ver si las otras camareras o el hombre de la caja la observaban. Entonces me habló casi al oído:
—Si quiere hablar conmigo, págueme. Me dejaron sin nada, sin Bruno, sin los libros.
—Tiene razón. Le voy a pagar, si lo que tiene vale.
—Pero no acá. Salgo a las 12. Venga a buscarme a esa hora.
Volví al bar a medianoche. A esa hora Corrientes seguía animada, pero la Avenida de Mayo, más prudente, se había vaciado de transeúntes. Sólo los jugadores de billar permanecían en el fondo de los cafés, lentos y callados, absortos en su combinación de humo y geometría. Esperé en la calle hasta verla salir, envuelta en un tapado azul. Me saludó con una inclinación de cabeza. Caminamos juntos dos cuadras, hasta que ella dijo «Tengo hambre» y entramos en un restaurante que estaba abierto las 24 horas. Un mozo somnoliento trajo el pan, la manteca, una jarra de vino. Bebió una copa entera antes de decir una palabra. Yo pedí un bife jugoso; ella unos spaghetti con pesto.
—Págueme —dijo seria, clavándome los ojos, apenas el mozo se marchó.
—Quiero saber qué voy a recibir a cambio.
—Págueme para que pueda preguntar.
Le di unos billetes.
—Hágalo con más delicadeza. Van a pensar que soy una de ésas, que estoy arreglando una cita.
—Si le parezco grosero devuélvame la plata.
Apretó los billetes en su puño. Vi por su cara que era más de lo que había esperado, y sin embargo dijo:
—Esto es poco.
—Ni siquiera contó los billetes.
—Trabajé como cajera. Puedo saber al tacto cuánta plata hay.
Agregué dos billetes, a pesar de que no me sobraba la plata. Cuando abrió la cartera para guardar el dinero, cayeron sobre el mantel de hule un lápiz labial, unas llaves y una tarjeta de visita. Leí en ella el nombre del doctor Spitzer.
—Conozco este nombre.
—Es un médico muy importante. Todos pagan para que los médicos los escuchen; a mí, en cambio, es él el que me paga.
—¿Para qué?
—No piense mal. Me paga para que hable. A él le importa mucho lo que yo tengo para decir.
—Eso puede ser peligroso.
—Cree que estoy loca, así que no hay ningún peligro. A mí no me importa lo que piense, mientras me pague... Quiero juntar plata para volver a Montevideo. Soy uruguaya, ¿sabe? Odio esta ciudad.
Miré las manos delicadas, las uñas pintadas de un rojo chillón. Con el maquillaje excesivo y con el teñido imprudente hacía lo posible para cubrirse de vulgaridad, pero quedaba un resto de belleza melancólica. Entendí lo que Calisser no podía entender: que el difunto Stazzi se hubiera enamorado. Sacó de la cartera un cigarrillo aplastado y yo le alcancé un fósforo encendido. Durante unos momentos fumó en silencio.
—Quiero saber dónde guardaba Bruno ese libro.
—No lo llame Bruno, como si lo hubiera conocido. Ya me di cuenta de que no lo conoció. Llámelo señor Stazzi.
—Stazzi, como quiera.
—Él estaba convencido de que ese libro le permitiría vivir conmigo. Él hacía todo por amor.
—¿Lo tiene usted el libro?
—No. Si no se lo vendería por mucho más que esto. Él lo escondió, estaba seguro de que se lo iban a sacar. Sólo sé un nombre. No sé quién es, pero no tengo otra cosa para darle.
—¿Cuál es el nombre?
—Leroy.
Apagó el cigarrillo en el cenicero de vidrio.
—Usted me ha preguntado, ahora le pregunto yo: ¿Fueron ustedes, los anticuarios, los que mataron a Bruno? ¿Fue ese Calisser? ¿Fue porque se había enamorado de mí?
—Usted sabe que no, si no, no estaría aquí hablando conmigo. El que mató a Stazzi fue un amigo de su doctor Spitzer. Lo eligieron a él porque era más fácil de convencer, pero podrían haber matado a cualquiera. Sería mejor que dejara de ver a su psiquiatra. También sería mejor que volviera a Montevideo cuanto antes.
Pareció aceptar mis palabras, o al menos las estudió. Seguimos comiendo en silencio, y luego nos despedimos sin decir palabra.
Tenía ese nombre —Leroy— como quien tiene una palabra mágica. La dejaba sonar en mi mente, pero demoraba el momento de pronunciarla y probar su eficacia. Era como un regalo, con su papel brillante y sus cintas de colores; cerrado, podía ser cualquier cosa, una vez abierto sería apenas una.
Al fin le dije a Calisser, de golpe:
—Leroy.
Me miró con fastidio.
—¿No merezco siquiera la formulación de una pregunta?
—Leroy. Ese fue el nombre que pronunció la enamorada de Stazzi.
—¿Ella conocía a Leroy?
—No. ¿Lo conoce usted?
—Espero que esta mujer no se acostumbre a ir pronunciando por ahí nombres porque sí.
—Porque sí, no. Porque le pagué. El nombre costó cien pesos y una cena.
—Los que buscan nuestros nombres pagarían mucho más que eso. —Calisser puso pegamento en un ex libris de La Fortaleza y lo colocó en la portadilla de un grueso tomo—. Leroy es un poco ermitaño. Es el encargado del Cementerio de Estatuas.
—Dígame dónde lo encuentro.
Me tiró una manoseada guía, que atrapé al vuelo.
—Pregúntele al señor Peuser.
Crucé el zoológico y bordeé uno de los lagos de Palermo hasta llegar al Depósito Municipal de Estatuas y Monumentos. El galpón tenía algo de catedral. Los vidrios del techo estaban rotos o rajados y por allí entraba la luz, como si buscara a ciegas un hueco por donde bajar a la tierra. Palomas atolondradas volaban sobre las estatuas buscando una salida. Yo avanzaba por un itinerario caprichoso que procuraba evitar las zonas inundadas; a veces las estatuas no estaban de pie sino volcadas, de manera que había que pasarlas por encima. Otras veces estaban tan cerca unas de otras que formaban una pared infranqueable. Los monumentos ecuestres sobresalían entre las otras estatuas, como si los generales se saludaran unos a otros en la distancia. Pasé junto a un ángel con un ala quebrada, una pantera de bronce, un centauro sin cabeza. El suelo estaba sembrado de manos cercenadas y cabezas de caballo.
En el fondo del depósito había una oficina iluminada por la luz de unos tubos fluorescentes. Había tres escritorios, pero sólo uno estaba ocupado. Un hombre bien abrigado y con el sombrero encajado en la cabeza agregaba palabras a una lista; mojaba la pluma en el tintero y dibujaba cada letra con cuidado. El bigote fino, la camisa almidonada, la corbata anudada con exactitud le daban un aire de contador o escribano. A su lado brillaba una estufa a querosén. A sus espaldas las cajas de cartón trepaban hasta el techo; todas con su etiqueta: Ecuestres, Bustos, General San Martín, Mitología, Fuentes, Todo lo demás. El escritorio estaba lleno de papeles ordenados en pilas.
Golpeé la puerta de cristal y el hombre no me oyó o simuló no oírme; abrí la puerta y entré. Cuando levantó la vista del papel me di cuenta de que era tuerto. En lugar del ojo derecho había una bola de mármol; una representación tan exacta del ojo que tenía un iris hecho con una piedra azul y una pupila negra.
—Está cerrado —dijo y volvió la vista a su papel.
—Busco a Leroy. Vengo a hablar de Stazzi.
Me miró con su único ojo.
—No conozco a ningún Stazzi. Tengo mucho trabajo que hacer.
—Respeto su trabajo, pero tengo que hablar un minuto con usted. Soy amigo de Calisser. Trabajo en La Fortaleza.
Me mostró el cuaderno, los renglones que había completado con su letra de Mejor Alumno.
—Listas de estatuas. Estatuas que vienen, estatuas que desaparecen. Muchos empleados municipales vienen y roban. Venden manos, cabezas, para que los ricos las pongan en sus jardines y las miren en las tardes de lluvia. Yo tengo que hacer el inventario del cementerio, si no, todo desaparecerá. —Como vio que me había sentado, se resignó a preguntar—: ¿Qué quiere?
—Usted conocía a Stazzi... Estoy buscando un libro que él guardó en alguna parte. No quiero que caiga en manos de los que lo mataron.
—¿Cómo sé que usted viene de parte de Calisser?
—Llámelo. —Le dije el número de teléfono de La Fortaleza.
—Conozco el número de memoria. Pero este teléfono funciona un día sí y uno no. Y hoy es un día no.
Saqué de mi maletín un libro que le había traído. Era un catálogo de las plazas de Buenos Aires que se había publicado en ocasión del Centenario.
—Es para usted. Se lo manda Calisser.
Le dio una mirada de aprobación, mientras limpiaba la pluma con un trapo que había sido usado tantas veces que estaba completamente azul. Se levantó con gran parsimonia y salió de la oficina arrastrando los pies. Lo seguí.
Caminamos rumbo a una de las puertas laterales y salimos del depósito. En el exterior el desfile de estatuas no había terminado, pero ahora las piezas de mármol o bronce se alternaban con caballos de calesita sin cabeza o sin patas y autos de latón de parques de diversiones, y cariátides ya libres de balcones. Un dragón de yeso, que en vida había abierto sus fauces en la oscuridad de un tren fantasma, se pudría a la intemperie. Había incluso calesitas enteras, cuyos espejos manchados repetían los tigres y cisnes de yeso que las habitaban. Tropecé con un unicornio, que yacía tendido y semienterrado. Llegamos al fin hasta un sabio de mármol sentado en una silla; bajo la silla crecían libros de piedra, apilados unos sobre otros. Aun en el mármol los sabios tenían fama de ser desordenados.
—Hace tiempo que está aquí.
—¿Quién es?
—Burmeister, el gran naturalista. Se propuso hacer una descripción total de la Argentina, con toda la flora, la fauna, la geografía, la geología... Llegó a publicar algunos tomos de su obra, pero murió al caer de una escalera, mientras trabajaba en el Museo de Ciencias Naturales. La muerte siempre malogra los planes infinitos. La estatua estaba aquí nomás, en los bosques de Palermo. Dicen que lo van a trasladar al Museo, pero se han demorado. Hay que llenar muchos papeles antes de mover una estatua. Hace años yo se la mostré a Stazzi y le conté que uno de estos libros, como ocurre con casi todos los libros de mármol que se ven en las plazas, es un cofre escondido. A él le gustó la idea y vino a guardar algo en su interior. Fue un mes o dos antes de desaparecer.
Toqué los libros helados.
—No se abren.
—¿No? Qué sabe usted. La técnica es antigua. Si la gente supiera cuántas de las estatuas tienen partes móviles, se pasarían la vida tratando de abrirlas. Esto es un secreto. Espero que quede entre nosotros.
Se afanó en empujar uno de los libros. Me pareció que la tarea era imposible, pero Leroy no cejó hasta que el milagro se produjo y el libro se desplazó con un ruido a puerta de casa abandonada. Parecía menos un libro que un pequeño sepulcro. Las manos enormes de Leroy arrancaron el cofre de la estatua. Me lo tendió.
—¿Puedo abrirlo?
—A eso vino, ¿no? Ábralo y déjeme continuar con mi trabajo.
Tenía herrajes diminutos y blancos. Levanté la tapa. Leroy vio mi cara de decepción.
—Me parece que alguien se le adelantó. Cuando buscamos tesoros escondidos siempre alguien llega primero, ¿no?
En la caja de madera no había ningún libro, sólo una antigua moneda romana.
Le pregunté a Calisser dónde podría encontrar al Numismático.
—¿Para qué quiere buscarlo? El Numismático pudo matarlo mientras usted andaba perdido, y sin embargo le perdonó la vida. Confórmese con eso. No es alguien a quien se le pueda pedir una segunda oportunidad.
—Quiero preguntarle algo.
—No hay modo de rastrearlo.
—Usted se comunica con él.
—Llamarlo es llamar a la desgracia. No tiene teléfono. Y si tuviera, yo no conservaría su número. Me tomó del brazo.
—Lo dejé que buscara el libro, que fuera a buscar a la mujer de Stazzi, le dije dónde encontrar a Leroy. No le basta: quiere ir a la guarida del monstruo. No seré yo quien lo guíe. Si el Numismático tomó ese libro, es porque lo necesita para algo.
Pero yo todavía era joven. No estaba preparado para la cautela. Ya había conocido al Numismático, ¿qué podía temer? Pasaron semanas, y sólo me detenía el hecho de que no sabía dónde empezar a buscar. Todo cambió cuando en la casa de un viudo al que fui a comprar libros, encontré una colección de plumas venecianas. Algunas eran de cristal; otras tan largas y agudas que parecían pequeños puñales. Las plumas habían pertenecido a su esposa, y el viudo ignoraba por completo su valor: a la primera oferta me quedé con todo.
De inmediato fui a ver al anticuario Granier, que vivía cerca de la estación Pacífico. Me recibió en una sala angosta y oscura, cuyas paredes estaban llenas de vitrinas abarrotadas de instrumentos de escritura y frascos de tinta. Pasó el tren y la casa entera vibró con tanta fuerza que creí que las vitrinas se iban a deshacer sobre nosotros. Granier gritó por encima del ruido:
—Cuando pasa el tren sobre uno dicen que hay que pedir un deseo. Yo siempre pido lo mismo: que no caiga la casa sobre mí.
Había traído las plumas envueltas en un paño, que él extendió sobre un pupitre escolar de mediados del siglo XIX, en el que abundaban las inscripciones con cortaplumas.
—¿Y cuánto voy a tener que pagar por todo esto? Usted habrá oído que yo vivo de unas rentas cuantiosas, pero debe saber que es mentira.
—Se lo dejo a buen precio, pero con una condición. Quiero saber cómo darle un mensaje al Numismático.
—Ah, le gustan los riesgos. ¿Por qué no va al zoológico, que está aquí cerca, baja al foso y pone la cabeza en la boca del león? Le irá mejor que con el Numismático.
—Con él tengo un negocio pendiente.
Miró las plumas, esos insectos de acero y cristal.
—Entonces cerremos nuestro negocio, así se puede ocupar del otro. —Dijo una cifra, más de lo que yo pensaba, y acepté. Apurado, envolvió las plumas con el paño y las hizo desaparecer de mi vista, como si temiera que yo me arrepintiese. Me dio los billetes y luego me llevó del brazo hasta la salida.
—¿No se olvida de algo? —pregunté.
—Ah, claro. Escriba a la casilla de correo 1535. Y luego ruegue que la carta se pierda en el camino. El correo funciona mal, pero ni siquiera en su ineficacia se puede confiar.
Al llegar a la librería, escribí en un papel una sola frase y lo guardé en un sobre.
Pasaron dos semanas. Estaba solo en la librería, de noche. Había sido un día con poco movimiento, y la ausencia de clientes me había permitido leer sin interrupciones. Sin que me diera cuenta, el día se había apagado y había empezado la noche. Ya era hora de que la librería estuviera cerrada, pero la puerta de cristal seguía mostrando su cartelito de cartón que decía Abierto. No oí el ruido de la puerta, pero sentí la fría ráfaga que entró, y entonces levanté la vista, dispuesto a lidiar con el último cliente de la jornada. Frente a mí estaba el Numismático, con su sombrero hongo. Llevaba colgada sobre el hombro una enorme bolsa de arpillera. Debía de ser pesada, porque dejó el bulto en el suelo y se secó el sudor de la frente. Se sentó en un banco de madera —un banco que se convertía en escalera de cinco escalones— y se limpió con un pañuelo mugriento los lentes redondos.
—Veo que ahora se dedica al negocio de libros —le dije, pero noté en mi voz un temblor, como si mi voz adivinara algo que yo todavía no había descubierto.
—No me mire con esa sorpresa que es casi indignación, como si no supiera por qué vine. Usted me llamó. Tengo su carta en el bolsillo. Era muy breve, concisa. A mí me gustan las cartas largas. Soy chapado a la antigua.
—Quiero el libro de Stazzi.
—No se lo puedo dar.
—Puedo comprarlo.
—El dinero es algo que usted no tiene y que a mí no me interesa. Yo tengo los bolsillos rotos y las monedas se van cayendo por ahí. Si me preocupara el dinero, cosería mis bolsillos.
—¿Vino a decirme que no?
Pero yo sabía que no había venido a eso. La bolsa esperaba entre los libros de la entrada.
—Necesito que usted se encargue de esto. Hice muchos favores a los anticuarios. Ahora soy yo el que necesita un favor.
—No sé de qué favor se trata, pero Calisser no está.
—Eso no me importa. Calisser, usted, es lo mismo. Lo importante es que se haga el trabajo.
Se puso de pie. Se sacó el sombrero, corrigió una abolladura, y se lo volvió a poner.
—Me alegro de que haya vuelto a la comunidad. No quería tener que ocuparme de usted. Con los años me estoy convirtiendo en un sentimental.
El Numismático se marchó. Una moneda rodó cerca de la puerta.
Me quedé mirando el bulto de arpillera. La bolsa había servido para transportar azúcar; en letras negras se leía el nombre de la Compañía La Dulce. La bolsa de arpillera era el testimonio de que realmente me había equivocado; que, tal como me había advertido Calisser una y otra vez, no había que llamar al Numismático. Tomé valor, me acerqué y me agaché. La bolsa estaba atada con una cuerda delgada. Traté de deshacer el nudo, pero era tan fuerte que tuve que usar el abrecartas de Calisser para cortarlo. Apenas lo hice, la cabellera rubia, casi blanca, se derramó sobre mis manos. Me aparté de la bolsa con repulsión. Cuando volví a juntar valor, descubrí la cabeza: la piel blanca como la cera, los labios sin color, los párpados hinchados. En el cuello, una herida se abría como una flor oscura.
Cuando Calisser llegó, yo ya había arrastrado el cuerpo hasta la cocina, para que nadie pudiera verlo desde la calle. Calisser se quedó mirando la cara de la mujer. Pensé que me iba a reprochar que hubiera convocado al Numismático, pero se quedó callado. Si estaba impresionado, o si sentía miedo, no se notaba.
—Es la mujer de Stazzi. Rita —dije.
—Ya sé. La conocía. La vi una vez.
—¿Por qué hasta ahora nadie se ha encargado del Numismático? ¿Por qué le siguen permitiendo que haga estas cosas?
—Porque lo necesitamos. Él nos protege.
—¿Los protege?
—Nos protege. A todos nosotros. También a usted. Pero a su modo.
—Esta pobre mujer, ¿a quién amenazaba?
—Hablaba con el doctor Spitzer. Detrás de Spitzer está Balacco. No sabemos cuánto sabía ella de nosotros. Stazzi siempre fue un imprudente.
—No le dejó una gota de sangre.
—¿Lo envidia? ¿Le hubiera gustado hacer lo mismo?
Me tiró las llaves del Hudson.
—Traiga el auto hasta la puerta. Yo voy a buscar unos ladrillos que tengo en el patio.
Lo dijo con naturalidad, como si se ocupara de tareas semejantes todos los días.
A las tres de la mañana, cuando nadie asomaba en la calle, metimos el cuerpo en el baúl. Luego fuimos hasta la Costanera. Pasamos frente al Club de Pescadores, borrado por la neblina, y seguimos unas cuadras más. No había nadie cerca. Pusimos los ladrillos en la bolsa de arpillera y luego la atamos con la misma cuerda. A la cuenta de tres lo echamos al agua. A lo lejos sonó la sirena de un barco, como si formara parte de un ritual fúnebre. Sin apuro, Calisser se quedó mirando el río.
—Hecho —dijo después—. Hace frío. Volvamos.
SÉPTIMA PARTE
CINE GALEÓN
Por ese entonces ya me ocupaba casi por completo de los envíos de libros al extranjero que la librería hacía una o dos veces por mes. Era agradable preparar los paquetes: escribir la carta en un papel casi transparente con el membrete de La Fortaleza, envolverlos en crujiente papel madera, anotar con letra cuidada el nombre de los destinatarios. Enviaba primeras ediciones, tratados en latín, libros de alquimia. También me ocupaba de recibir libros del exterior. Estudiaba con una lupa las estampillas, mientras imaginaba las ciudades a partir de los vagos ecos de sus nombres, de algún conocimiento casual, o de una foto en una revista. Me divertía llevar los envíos a la casa de los clientes y ver sus caras de ansiedad ante los sobres cubiertos de sellos y estampillas. Pagaban las correspondientes exorbitancias y me despedían con apuro, para quedarse a solas con su tesoro.
Una tarde, justo cuando estaba por salir a buscar a la aduana un envío de libros de Portugal, escuché que Calisser decía en el teléfono:
—No, no vamos a llamar al Numismático. Esto lo tenemos que solucionar nosotros. Pronto nos vamos a encargar.
Pero el interlocutor debía mostrar impaciencia, porque Calisser repitió: Pronto, pronto. Cuando cortó esquivó mi mirada, para que no pudiera preguntarle. En los días siguientes hubo otras llamadas: cambiaban los interlocutores, no la urgencia. El Francés, como si se tratara de una obligada fórmula de cortesía, repetía:
—Pronto nos vamos a encargar.
Empecé a preguntarme a quién se refería ese «nos»; si a La Fortaleza como empresa, a la comunidad de los anticuarios, a él y a mí, o sólo a él.
Lalika llegó una tarde, apurada y sombría; sobreactuaba la prisa, quizá para justificar su exagerado e imperfecto maquillaje y el olor a naftalina de su vestido violeta. Me saludó con una sonrisa distraída y se encerró con Calisser en la habitación del fondo. Escuché el nombre de Darío Calmet, el dueño del cine Galeón. Lalika pedía por él, rogaba por él. Calisser explicó que haría lo posible por demorar las cosas, pero que todos los avisos habían fracasado. Él mismo en persona había pedido a Calmet que abandonara la ciudad. Cuando se fue, Lalika había cambiado su nerviosismo y su apuro por un aire de tranquila derrota.
Yo conocía bien el cine Galeón, y me gustaba porque alternaba unos pocos estrenos con el pase de viejas películas en continuado. Había sido construido en los comienzos del cine sonoro, y a pesar de que no era un cine tan grande como los de Lavalle, tenía alguna reminiscencia de la arquitectura fantasiosa de los llamados «palacios del cine»: así, en el frente, bajo el letrero, había una especie de mascarón de proa, con una sirena de grandes pechos, y las lámparas tenían forma de caracoles marinos. Yo acostumbraba ir a la función vermut; me sentaba en alguna butaca vecina al pasillo, en la mitad de la sala, solo. Ya conocía de cara a la mujer que vendía las entradas y a los dos acomodadores, y a Verone, el pianista sordo, pero nunca había visto a Calmet, el dueño del cine. Calisser, que conocía mi costumbre, me dijo que cada vez que fuera a ver una película abriera bien los ojos: quería saber si el cine estaba bajo la vigilancia de la policía. Durante varios días entré a ver viejas películas del far west, alguna de terror, y dos de James Cagney. Creí ver, en un hombre alto de mirada furtiva, y en un gordo que reía exageradamente, posibles vigilantes, a los que atribuí la tarea de controlar los pasos de Calmet.
Una tarde entré con la película ya comenzada; un acomodador decrépito, de uniforme remendado, me guió tambaleante hasta la fila 15 y aun cuando le di la propina siguió con la mano extendida, como si la piel callosa de la mano no hubiera notado la moneda de níquel. Dos asientos más allá un hombre de lentes tosía con la tos profunda de los tísicos; delante de mí un muchacho y una chica se besaban y maníes con chocolate rodaban por el piso. Esa vez me costó concentrarme en la película, y decidí salir de la sala. Otro espectador, sentado dos filas delante de mí, salió al mismo tiempo. Durante nuestra caminata en la oscuridad fuimos dos desconocidos, pero cuando cruzamos la puerta y salimos a la luz amarillenta del hall, vi que era el doctor Balacco. En otra ocasión tal vez lo hubiera evitado, pero éramos los únicos y lo enfrenté.
—¿Me recuerda, profesor? Hotel Lucerna.
—Claro, Santiago Lebrón. Me habían dicho que había desaparecido.
Se puso el sombrero y un sobretodo negro. A pesar de la época conservaba un ligero bronceado. Me miró con atención.
—Está cambiado. Realmente cambiado.
Yo era vagamente consciente de que otras personas salían también del cine, y me llamó la atención la casualidad de que a todos, en el mismo momento, la película nos hubiera aburrido. Las carcajadas, las lágrimas o los momentos de miedo suelen ser colectivos, pero el aburrimiento es siempre individual.
El profesor sacó un cigarrillo de una cigarrera de oro y me convidó. Dije que no. Fumó unos segundos.
—¿Y aquel asunto de los antiquari? ¿Siguió trabajando en eso?
—No, no. Prefiero volver a la ortodoxia académica. Me han nombrado doctor honoris causa de una universidad española y una colombiana. Esa es la senda que nunca debí abandonar.
—Pero hubo algo de emoción esa noche.
—Sí. A todos nos emocionó. A todos nos cambió. A usted también. Especialmente a usted. ¿Ya no hace más palabras cruzadas, no?
Hasta ese momento no había prestado atención a las otras personas que estaban en el hall, pero de pronto percibí, en los movimientos en apariencia casuales, un orden, una coreografía que tenía la precisión de una figura geométrica. Los cuatro que habían abandonado la sala eran todos hombres y se pusieron el sombrero casi al mismo instante. No podrían haber sido más diferentes unos de otros, pero en sus gestos repetidos buscaban y conseguían una semejanza parcial. En vez de haber caminado hasta cruzar las puertas de cristal, cuyos afiches anunciaban las películas de la próxima semana, seguían en el hall, como si hubieran cambiado aquel espectáculo tan costoso producido en Hollywood por ese otro, mucho más modesto, que protagonizábamos Balacco y yo. Todos estaban separados de nosotros por la misma distancia. Uno de ellos era un hombre joven, alto; otro morocho, con aire de policía. Bajo un ridículo sombrero de ala ancha reconocí a Crispino, los ojos muy abiertos, abrigado como para visitar la Antártida. El otro era Ezcurra, que miraba con aire avergonzado. Balacco se desplazó unos metros, hasta ponerse también en el círculo, dejándome solo en el centro. Antes me había hablado en un murmullo. Ahora levantó la voz:
—Tenía entendido que usted vio a mi hija sólo una vez, en el Hotel Lucerna. ¿Es cierto?
Me oí pronunciando su nombre, como si el profesor Balacco tuviera muchas hijas, y yo no supiera a cuál se refería.
—Luisa —repetí—. Nos encontramos una o dos veces más. ¿Por qué?
—Si apenas se conocen, ¿me puede explicar por qué ella pronuncia su nombre por las noches?
Me era concedido el premio fugaz de saberme nombrado en un sueño o en una pesadilla, pero pronto llegaría también el castigo. Los hombres empezaron a cerrar el círculo, muy lentamente, como si no supieran a quién tocaba atacar primero. Aun en los ojos de Ezcurra encontré una convicción nueva. Ya no era la jornada del Hotel Lucerna, no eran los excesos de una investigación: era voluntad de exterminio.
En ese momento se abrieron con violencia las puertas del cine y los espectadores salieron apurados. Una mano llegó a aferrarme del brazo, pero me solté y corrí entre la multitud.
Llegué sin aire a la librería. Le conté a Calisser mi encuentro. No pareció sorprendido.
—Pronto nos vamos a encargar.
Y supe que ese «nos» se refería sólo a mí.
Una tarde atravesaba a paso veloz la Plaza Lavalle cuando oí que en un susurro decían mi nombre. Estuve a punto de seguir de largo, pero me di vuelta y vi a la señora Elsa, sentada en un banco de piedra, con un libro en sus manos. Las hojas secas caían a su alrededor y no en otra parte, como si ella viviera en un otoño personal. Había más canas en su cabeza, y de pronto vi lo que nunca antes había visto: esa especie de aura de soledad que la rodeaba. Recordé los postres que me había guardado para que yo llevara a mi cuarto de pensión. Esa vida me pareció tan antigua como un episodio remoto que se lee en un libro de Historia. Elsa me miraba con una extraña compasión, como si pudiera ver en mí lo que yo mismo no veía. Todo lo que uno sabe de sí mismo, todo lo que uno ve en el espejo, es mentira, pensé. La verdad la tienen los otros y nos la ocultarán siempre.
Pensé que me preguntaría qué me había pasado, por qué había desaparecido, pero sólo dijo:
—Lo han venido a buscar al diario, Santiago. Una enfermera que traía un mensaje. Su madre está en Buenos Aires, en el Hospital Ramos Mejía.
Le pregunté cómo marchaban las cosas, mencioné el nombre de algunos compañeros del diario, pero me parecía que para ella eran tan irreales como para mí. Dijo que cada vez le costaba más escribir el horóscopo:
—A veces pienso, con tanta gente que lee el diario, que a alguno al que le anuncio la buenaventura tal vez le ocurra una desgracia ese mismo día. Imagínese: yo le prometo una sorpresa feliz, y capaz que cae muerto de un ataque al corazón apenas cierra el diario y termina el café.
De pronto me tendió con timidez un paquete envuelto en papel manteca y atado con piolín.
—Lo llevaba para una amiga. Pero no importa. Quédeselo.
Apenas lo tomé, se levantó y se alejó con paso apresurado.
Abrí el paquete: era una especie de budín húmedo en cuyo almíbar se ahogaban grandes hormigas negras.
En ningún momento Calisser me pidió que me hiciera cargo del asunto, pero las cosas se movían a mi alrededor como parte de un mecanismo tan lento como inevitable. Esa maquinaria me acercaba al cine Galeón. Todavía me sorprende el modo fatalista con que acepté la misión, como si así expiara mi periplo de desterrado. En cierta forma estaba ansioso de poder saldar las deudas, aunque nadie me echara en cara deuda alguna. Una mañana el Francés me pidió que fuera a ver a Marengo, me esperaba con una caja de madera sobre el escritorio. No dio ni siquiera los buenos días, como si el solo saludo pudiera dañar la solemnidad de la ceremonia. Caminé con la caja bajo el brazo hasta la librería y la guardé en el pequeño armario de mi habitación, junto a mi ropa. A partir de ese momento, todas las noches, antes de dormir, tomé la costumbre de abrir la caja de madera para examinar su contenido, quizá con la esperanza de que mágicamente la pistola hubiera desaparecido o se hubiera trocado en otro objeto que no exigiera ningún compromiso. Era una Luger, rezago de guerra, aceitada y brillante. A su modo, era una antigüedad; se necesitaba un hierro viejo para matar a un anticuario.
Un martes encontré en la mesa de la cocina el diario abierto en la página de espectáculos. En la cartelera, el cine Galeón estaba encerrado en un círculo hecho con lápiz, y dentro del aviso habían subrayado el horario de la última función. Me quedé mirando aquel aviso, como quien no se puede decidir por una película u otra. Sabía que el martes era el único día en que el dueño del cine, Calmet, se ocupaba de pasar la película. Los otros días de la semana trabajaba un polaco malhumorado, que acostumbraba responder con insultos cuando el público se quejaba de la mala audición o del celuloide quemado.
Calisser entró en la cocina. Midió con cuidado las cucharadas de té que volcó en la tetera. Puso la pava al fuego. Después tomó la hoja del diario que yo había estado mirando. Pensé que iba a liberarme de la misión: bastaría una palabra suya para que pudiera deshacerme de la pistola y del encargo. Pero Calisser se limitó a señalar la película elegida.
- Niágara -leyó—. Aunque no la vi, se la recomiendo. Dicen que la actriz es una belleza.
Esa tarde fui caminando al Hospital Ramos Mejía, eligiendo un itinerario caprichoso que ignoraba las avenidas y los sitios populosos. En la oficina de informes no había nadie, y vagué de una sala a otra, siguiendo las indicaciones que me daban las enfermeras. Había comprado un ramo de rosas, y lo llevaba en las manos, menos como un regalo que como un escudo, como si las flores tuvieran algún poder. Al fin la encontré, en una cama junto a la ventana. Había dejado de teñirse, tenía los cabellos grises, y estaba mucho más delgada de lo que la había visto la última vez. Un médico joven, que parecía recién recibido, le hacía unas preguntas, con el aire de quien toma un examen. Ella me miró como si no me reconociera.
—Hola, madre —dije.
Vi en sus ojos una mezcla de recelo y astucia, como si tratara de resistir un elaborado engaño.
—Hace semanas que lo buscan. Así que usted es el hijo, el famoso hijo pródigo... —dijo el médico. Asentí, pero le clavé la mirada al médico y decidió no seguir con su aire de broma.
—Este no es mi hijo —dijo ella.
—Soy Santiago, madre. Acabo de enterarme que estaba acá.
—No es, doctor. Viene con engaños. ¿Qué quiere de mí, joven? Soy una mujer enferma. No tengo dinero.
—Quería saber cómo está, madre. Le traje unas rosas.
No tendió la mano para recibir el ramo. Lo dejé a los pies de la cama.
—Rosas con espinas envenenadas. Rosas para crear infecciones mortales. Doctor, tienen que poner policías en la puerta del hospital. No pueden dejar entrar a cualquiera.
Los ojos me miraban: duros, lejanos.
El médico me preguntó, en voz baja:
—¿Usted en serio es el hijo?
—Claro, doctor.
Había respondido en voz baja, pero ella oyó.
—Mi hijo no es tan pálido. Mi hijo no es tan delgado. No usa ese bigote. Es más joven. Es un muchacho sano. Tal vez sea un mensajero de mi hijo. Tal vez haya venido sólo a dejar un mensaje y cree que como estoy enferma y loca me puede engañar.
La conversación siguió así por unos minutos. Me di por vencido.
—Está bien. Vengo a dejar un mensaje.
Ella se quedó esperando mis palabras.
—Que su hijo la quiere. Que lamenta no poder venir.
—¿Por qué no puede venir?
—Porque está muy lejos.
Se quedó callada y luego me habló sin levantar los ojos.
—Dígale a mi hijo que lo perdono. Que lo perdono por lo que hizo. Que lo perdono también por lo que hará.
Con brusca agilidad, se incorporó para tomar las rosas y tiró el ramo por la ventana.
—Las tiro porque no las ha enviado mi hijo. Mi hijo sabe que yo odio las rosas.
Terminó la película y las luces se encendieron; simulé que algo se me había caído para demorar mi salida. A mi lado una señora comentó: «Las cataratas del Niágara son un poroto comparadas con las del Iguazú». El viejo acomodador se acercó para alumbrarme con la linterna a pesar de que las luces estaban prendidas. Le dije que no se molestara, que ya había encontrado mi encendedor.
Como el acomodador se había quedado en la sala (con un gran escobillón barría los papeles de caramelos, las cajas de maní con chocolate y las colillas de cigarrillos) avancé hacia la salida y me quedé escondido en la penumbra de la cortina que separaba la sala del hall. Desde allí podía ver la puerta del operador. Era una puerta más baja que una común, como si aquél fuera un oficio de duendes o pigmeos. Nunca había visto una foto de Calmet, pero Calisser me lo había descripto bien, según comprobé cuando la puertita se abrió: corpulento, el pelo peinado hacia atrás con abundante gomina, un bigote fino. Se agachó para pasar por el umbral, y emergió de a poco, dejando que cada uno de los rasgos apareciera, hasta completar el rompecabezas de su identidad. Tambaleante, pesado, palpaba con la punta del pie la resistencia de cada peldaño, como si la escalera no fuera del todo suya, y tuviera que ir adueñándose de la alfombra roja y gastada que la cubría. Bajaba con los brazos abiertos en movimientos aspaventosos que lo ayudaban a mantener el equilibrio. Salí de la sombra empuñando la pistola con ademán también exagerado, como si necesitara que entre mi víctima y yo hubiera una simetría. Apunté al voluminoso pecho mientras adivinaba dónde estaba el corazón. En los tratados de Anatomía y en la muñeca Clementina todo está en su lugar, pero los cuerpos reales escapan a los ordenados laberintos arteriales de monsieur Testut. Cuando me vio, Calmet sonrió con más tristeza que miedo. Me concentré en el pecho, en el saco azul con chaleco bordado, en los botones nacarados, en la camisa amarilla que asomaba.
—Pensé que iban a mandar al Numismático —dijo con decepción—. ¿Quién es usted?
No respondí. Disparé una vez. El aire se llenó de olor a pólvora y a sangre. Casi ni se inmutó.
—Que perdone quien pueda perdonar. Nunca pude soportar el gusto del elixir.
El segundo disparo llegó cerca del primero, en el lado izquierdo, en busca también del escondido corazón. Calmet quedó inmóvil, los brazos abiertos, firme y seguro de sí mismo, ya sin huellas de las imprecisiones o tambaleos que habían marcado su descenso, dueño por fin de su caída.
Aunque no era aficionado a la lectura de diarios, en los días siguientes busqué indicios de la suerte de Calmet. Al principio le dedicaron un buen espacio en la página de policiales; los cronistas se entretenían con expresiones como «la película de su vida se apagó», o «para el dueño del cine llegó el The End». Luego, cuando la policía les hizo saber que investigaba a Calmet por el ataque a varias mujeres, el crimen llegó hasta primera página. Pero la prensa es infiel: el hallazgo de una mujer descuartizada en los bosques de Palermo pronto distrajo la atención y nadie volvió a hablar de mi crimen. Los cuchillos llaman más atención que las pistolas, los cadáveres femeninos más que los masculinos, los cuerpos despedazados más que los enteros. Asistí con algo de resentimiento a esa progresiva pérdida de interés. Alas dos semanas, reabrieron la sala.
OCTAVA PARTE
LOS CAMPESINOS CON ANTORCHAS
En el año 55 las bombas que cayeron sobre la plaza me sorprendieron en una librería que estaba en un sótano, sobre la calle Viamonte, cerca de la Facultad de Filosofía y Letras. El edificio se sacudió y el piso vibró; se oyeron lejanos gritos, pero yo no aparté la vista de un estante de clásicos latinos. Los anticuarios teníamos una historia secreta, y esa otra historia, que retumbaba allá afuera, no me incumbía. El librero, Barbera, me dijo que dejáramos los negocios para otro día, y juntos salimos a la superficie. Por la calle empezaron a aparecer peregrinos cubiertos de polvo, que caminaban atontados, sin saber muy bien adónde ir, y pedían agua. El viejo librero salió a la calle con una jarra de porcelana y un jarrito de metal y pronto los sedientos lo rodearon. A lo lejos se oían las sirenas de las ambulancias y de los camiones de bomberos. Yo di por terminada la transacción comercial y me alejé hacia La Fortaleza.
Volví a ver al rematador Clausen en diciembre. Ya estaba cerca la Navidad, hacía mucho calor, y Clausen nos había citado en un edificio de Congreso que se había quedado a oscuras. Estaba en la entrada, echándose aire con un abanico español de su madre, y nos suministraba, a medida que los libreros íbamos llegando, una vela encendida. Había que subir ocho pisos por la escalera; el Barbado Barbera, que ya había pasado los ochenta, desistió, y lo mismo hizo un librero de Belgrano, el Uruguayo, voluminoso y asmático. Iluminados por velas y faroles a querosén nos disputamos sin ganas una colección dedicada a Juan Manuel de Rosas. Clausen había perdido su entusiasmo habitual: acalorado y abúlico, apuraba las cosas sin preocuparse por subir los precios. Su madre estaba enferma y su amigo, el de los brazos largos, había faltado. Apenas nos convidó agua y un pomelo Biltz que estaba tibio. Yo, que hubiera distinguido a Luisa en una multitud, no la vi hasta que hizo una oferta por una Historia del ocultismo en el Río de la Plata. No hubo puja y se quedó con el libro por el precio base.
—Tu padre va a quedar encantado —le dije al oído—. Yo podría vender ese libro por el triple.
—No vine por mi padre. Vine porque sabía que te iba a encontrar.
Me quedé con un ejemplar bien conservado de Los bufones de Rosas, de un autor que nunca había oído nombrar, y después de estrechar la mano blanda y húmeda de Clausen bajé con Luisa las escaleras oscuras. Tropezó y la sostuve y casi hundí la cara en su pelo. ¿Por qué podemos olvidar personas, décadas, ciudades, y recordamos algo tan evanescente como un perfume?
El café tenía las cortinas corridas y titilaban en el techo tubos fluorescentes; los empleados de las oficinas se aflojaban la corbata y tomaban coraje para volver al hogar, a la esposa, a los hijos. Tomaban cerveza o un vermut con ingredientes y leían la sexta de La Razón. Luisa pidió un Cinzano; nervioso, al servirle la soda el chorro me saltó en la cara.
—Demasiada presión —dijo.
Le pregunté por qué me había buscado, por qué había subido en la oscuridad los ocho pisos para ver el discreto ritual al que nos sometía Clausen.
—Quiero hacer un pacto.
Pensé que la enviaba el padre; que querría información, que pensaba prolongar, a través de mí, sus tareas de observación y cacería de anticuarios. Vio en mi cara la desconfianza y la desilusión, entonces dijo:
—Mañana es el aniversario de nuestra boda. Mañana a la noche quiero volver a estar con él.
No pronunció el nombre. Entendí al instante de qué hablaba como si yo mismo hubiera imaginado esa posibilidad terrible. Sentí de nuevo el poder de los celos, esa catástrofe natural, tan independiente de la voluntad como el desplazamiento de las placas tectónicas.
—Está muerto. No puede volver.
—A través tuyo puedo volver a verlo. Quiero sentirlo de nuevo sobre mí.
Pensé que nunca había oído algo tan obsceno. ¿Es que ya no se usaban las misas para recordar a los muertos?
—Tiene que ser mañana a la noche. A las 8, en casa.
—¿Y qué recibo a cambio?
—Yo. ¿Es poco?
Cuando se fue, sin decir más, dejó sobre el mantel el libro que había comprado a Clausen.
Quiero contar ese día de Calisser, porque fue el último; quiero contar que se levantó temprano, y que estaba de buen humor; me pidió que fuera a ver a Nathan, un librero de Palermo, que acostumbraba vender a extranjeros estampas y grabados (dos años más tarde fue detenido por robar ilustraciones de la Biblioteca Nacional). Nathan le debía plata y Calisser quería que yo consiguiera al menos una parte: me aclaró que no debía presionarlo, sólo mencionarle que estaba por recibir unas estampas de Bacle (era mentira) que el otro esperaba hacía tiempo. Después me dijo que estaba invitado, a la noche, a una reunión en la casa de Lalika. Lalika estaba desesperada; estaba acusando a todos por la muerte de Calmet. Querían tranquilizarla.
—¿Sabe ella quién mató a Calmet?
—No le dijimos nada. Cree que fue el Numismático. La dejaremos creer eso. ¿Tiene alguna objeción?
A la reunión irían los de siempre: Granier, Marengo y la doctora Baletti, tal vez el padre Larra, tal vez la Contessa Listratti (Calisser no la soportaba) y alguno más que yo conocía sólo de oídas. Me excusé: tenía otra cita. No dije con quién. No sé si me hubieran preguntado, pero por fortuna el teléfono nos interrumpió: ahora que el peligro había terminado la voz de Calisser sonaba jovial. Se había sacado, como se suele decir, un peso de encima. Ese peso había caído sobre mí.
A la mañana visitaron la librería dos estudiantes del bachillerato que pidieron un libro del que no sabían ni nombre ni autor ni editorial. Después entró una señora de más de ochenta años, clienta habitual de la librería y aficionada a las novelas policiales: me permití recomendarle una de Cornell Woolrich, pero ella prefirió El ataque de los esqueletos a la mansión de los cadáveres vivientes, de Oscar Montgomery, un autor que por entonces publicaba la Editorial Tor. A las cuatro, Calisser anunció que iba a ver a unos clientes; como hacía casi siempre llevó su pequeña daga, no sé si con intenciones defensivas o por cábala. Creo que ni siquiera lo saludé; cerré el negocio a las siete y fui caminando hasta la casa Balacco.
La casa olía a tierra húmeda y jazmines maduros. Encontré la reja abierta; golpeé la puerta mientras pensaba en la posibilidad de una trampa. El temor y la esperanza me resultaban ajenos. ¿Caerían sobre mí, al instante, lacayos y esgrimistas, policías y profesores? ¿Caerían con lupas y microscopios, con cámaras de fotos y jeringas color ámbar, para inmovilizarme y estudiarme en un laboratorio blanco y secreto? Si había una trampa (y la había) estaba hecha sólo de Luisa, y la completaban el vestido carmesí de la última noche, y el perfume de la primera, en el Hotel Lucerna. No me preguntó nada; no me preguntó cómo lo haría, de la misma manera que a un mago nadie lo interroga sobre muchachas aserradas y palomas repentinas. Visitamos la biblioteca, y yo fingí que era la primera vez que la pisaba. Elogié la erudición de su padre y el sistema para alcanzar los libros: una alta escalera que se sostenía de un barral.
—Nada me haría más feliz que quemar todos estos libros —me respondió.
Después me hizo pasar al comedor diario y me sirvió uno de esos licores que toman las mujeres en copas diminutas mientras juegan a la canasta; tenía en el fondo un polvillo de oro, como si fuera una réplica del elixir.
—¿Dónde está tu padre?
—En una reunión, con sus amigos. No molestará. No vendrá.
—¿Los amigos de siempre?
—Hay algunos nuevos.
—¿Otros profesores?
—No. Ya no busca a sus amigos en la universidad.
Fuimos hasta el dormitorio y encendió la luz del velador. Se suponía que era yo el encargado de la arquitectura hipnótica del carmen, pero ahora los papeles habían cambiado y me tocaba caer en una réplica exacta del pasado. En ese cuarto todo estaba como antes, como la última vez. Los regalos de boda seguían en el mismo lugar, sin abrir. Aunque el novio hubiera muerto, ¿ella no había sentido curiosidad por esas cajas que se apilaban, y esos papeles brillantes y esos moños gigantescos? Las tarjetas sin completar estaban detenidas en el mismo punto. Dios mío, está loca, pensé. ¿Sabía que yo había estado ahí, que yo la había atacado la noche de su viudez? ¿Había construido ese templo en memoria de mi ataque?
Me habló al oído:
—Es la primera vez que vuelvo a abrir este cuarto. Ordené que no lo tocaran, que no lo limpiaran. Las mucamas murmuran a mis espaldas, pero me obedecen.
Mejor para ellas, pensé. Un cuarto menos para limpiar.
Luisa abrió las ventanas. El aire fresco fue una bendición.
—Espero que no hayas olvidado el alfiler.
—¿Qué alfiler?
—El de oro, con un rubí en la cabeza. Guardo las noticias que aparecen en los diarios en una caja de zapatos. Tus hazañas nocturnas.
Le dije la verdad:
—No traigo ningún alfiler.
Hizo un gesto de decepción, pero agregó:
—Podemos solucionarlo.
De una caja de porcelana, donde se enredaban collares y pulseras, sacó un prendedor que tenía forma de escarabajo. Limpió el alfiler con la lengua y me lo tendió. Yo lo guardé bajo la almohada.
—El carmen —pidió.
—Tal vez dure un instante.
—Un instante bastará.
Me acerqué a ella lento y torpe, como si nunca antes me hubiera acercado a ninguna mujer. Empecé a besarle el cuello despacio. Ella me preguntó, en el tono bajo con que se pronuncian las palabras de amor:
—¿Tengo que tenderme en la cama? ¿Tengo que quedarme inmóvil, como dormida?
No le hice caso. Pero insistió:
—¿Funciona con las mujeres decentes? ¿O sólo con las putas?
Yo había previsto su desprecio, y no respondí. Busqué los botones perlados del vestido, pero mi cuidado no sirvió de nada porque ella misma se lo arrancó, como si quisiera romperlo. Al igual que la vez anterior, uno de los botones saltó y rodó por el suelo de la habitación, al rincón donde van a parar las monedas de diez centavos, las cuentas de los collares rotos y los gemelos perdidos. Me dije que no usaría el alfiler. Que no debía. Que había abandonado ese camino. Pero cuando ella, como último insulto, me llamó con el nombre aborrecido, mi mano buscó bajo la almohada el escarabajo.
Ella cerraba los ojos. Estaba, o simulaba estar, ausente. Clavé la aguja en su cuello y dejé que se dibujara el rubí perfecto. Y entonces repetí lo irrepetible.
La mañana me despertó con el ruido de un tranvía, con el grito de un chico que vendía los diarios, con el canto de un pájaro que hubiera querido comer vivo. El vestido rojo yacía desgarrado a los pies de la cama. El cuarto había permanecido durante meses sin cambio porque había quedado algo sin terminar. Ahora eso había sido completado. Adiviné que ella arrasaría con todo, que tiraría a la calle o al fuego los regalos sin abrir, las tarjetas sin escribir, las sábanas arrugadas, el vestido carmesí. De aquí en adelante las mucamas sumarían una habitación a sus tareas.
Levanté las sábanas y la miré dormir, encogida, de espaldas a la ventana. Donde mis dedos la habían apretado quedaban marcas de color violeta. El alfiler había dejado puntos rojos sobre los muslos, los brazos, la espalda. En esos signos dispersos podía leer cada uno de los movimientos nocturnos. La verdadera belleza nunca nos hace felices, siempre nos recuerda un esplendor perdido antes de nacer.
Corrí la cortina para que no entrara la luz. Me senté en la cama y le dije al oído:
—Si esto fue tu venganza, quisiera que te vengaras todos los días. No me importa el carmen, ni que digas su nombre. No me importa tu odio. Prefiero este odio a cualquier otra clase de amor.
Giró hacia mí, todavía somnolienta.
—¿Qué venganza, qué odio?
La tomé de los hombros, la sacudí.
—¿Por qué querías estar conmigo esta noche y no otra?
—No fue por odio. Fue para salvarte.
No terminó de decirlo, y ya había comprendido el argumento secreto de esa noche. Apenas la solté se tapó con las sábanas hasta la cabeza. Sabía todo y no me había dicho nada. Me vestí rápido, me lavé las manos y la cara y salí de la casa Balacco.
Corrí rumbo al castillo de Lalika, evitando las veredas de las que el sol se empezaba a adueñar. En una esquina un Chevrolet negro estuvo a punto de atropellarme. Ya habían abierto los puestos de diarios y los quioscos de las floristas y los cafés. Atravesé la zona bancaria, todavía desierta, y la Plaza de Mayo, donde abundaban policías y palomas, y avancé por Defensa. Iba a cruzar la Avenida Belgrano cuando un camión de bomberos pasó frente a mí, despertando a todos a su paso. Ya se veían a lo lejos las columnas de humo. Los autos de policía bloqueaban las calles que conducían al incendio. La casa donde Lalika había reunido sus muñecas ardía por dentro, sin que el frente recibiera una sola marca. Los vecinos se habían acercado al incendio; algunos llevaban todavía el saco del pijama, o pantuflas en lugar de zapatos. Las nubes de hollín giraban lentas en el cielo.
Cambié de rumbo. A medida que me acercaba a la librería me puse a imaginar a Calisser en sus rutinas de siempre: anotaba las ventas del día interior, o arreglaba, con goma y tela de camisa, algún ejemplar desencuadernado (arte que en vano yo había tratado de imitar). Al llegar al estrecho pasaje moderé el paso y miré hacia los costados, en busca de presencias extrañas. Pero la calle tenía el mismo aspecto de siempre. La librería estaba vacía, Calisser no anotaba ninguna venta, no arreglaba ningún libro.
Intenté llamar a los pocos teléfonos que tenía; nadie respondió. Para entonces, supe después, los que no estaban muertos se habían marchado de la ciudad. Saqué la Luger de la caja, me senté frente a la mesa con una taza de té, y dejé que pasara el día. A la tarde, nervioso, empecé a ordenar los libros.
A la noche se escucharon golpes en el vidrio. Me puse un abrigo de bolsillos grandes, donde podía esconder la pistola. Me asomé: era el Numismático. Apenas hice girar la llave entró apurado, sofocado, buscó un sillón donde desmoronarse. Se sacó el sombrero y lo sostuvo entre sus manos.
—Al menos usted sigue vivo. ¿No lo invitaron a la reunión? No sé cuál haya sido su programa, pero hizo bien en faltar.
—¿Qué está haciendo acá?
No respondió.
—Fue Balacco. Balacco, junto con sus amigos. Podemos decir que el profesor acaba de abandonar por completo el campo académico. Sus amigos no parecían profesores universitarios, salvo ese Ezcurra, que lo sigue a todas partes. Querían llevarse a alguno vivo, pero se asustaron y empezaron a disparar. No sé si el fuego empezó entonces, o si quemaron el castillo de Lalika para borrar las huellas.
—¿Y Calisser?
—Calisser también. No es consuelo, pero antes de morir mató a uno de los atacantes con una especie de puñal.
—Era un abrecartas. Lo llevaba siempre consigo. Le gustaba abrir las páginas de los pliegos sin guillotinar.
—El muerto era un tal Crispino. Un funcionario del Correo.
Crispino tuvo al fin su aventura, pensé.
La librería estaba como siempre y Calisser y la librería eran la misma cosa. ¿Cómo podría haber muerto, si los libros estaban en sus lugares, si el escritorio estaba como él lo dejó? Hubiera imaginado que a su muerte esos libros caían de los estantes, o quedaban bruscamente en blanco, las letras desparramadas por el piso.
—¿Vino a decirme eso? —le pregunté.
—Vine a decirle que se vaya. Creo que siguieron a Lalika a través del acomodador, pero tal vez tengan también la dirección de esta librería. Quédese afuera un tiempo.
—No tengo adónde ir.
—No importa. No puede dormir aquí. Los otros, los que sobrevivieron, ya se fueron de la ciudad.
Fue hasta el fondo de la librería y trajo una botella de cognac y dos vasos. Yo no toqué el mío.
—¿Trajo el libro? —pregunté.
—¿Qué libro?
—Ya sabe.
—Me gusta ir ligero de peso. ¿Todavía sigue interesado en el arte de amar?
—Usted no necesita ese libro. Yo sí.
—Tampoco lo necesita. —Miró el reloj de pared, como si funcionara—. Tengo que irme. Tengo trabajo por hacer. Hay que poner las cosas en orden. Porque la culpa de que haya ocurrido esto es mía. Cuando pasó lo del Hotel Lucerna, se abrió para nosotros un abismo, y yo no supe verlo. Tendría que haberlos matado a todos antes. A Balacco y a todos los demás. A su hija también.
Apreté la Luger en mi bolsillo.
—A su hija, no.
—No se ofusque. Mis planes están en veremos. Yo soy de improvisar. —Se puso de pie—. Y usted, prepare el equipaje. Le advertí sobre los campesinos con antorchas. ¿Se acuerda? Ya han llegado a las puertas del castillo. Han matado a unos monstruos, pero no les basta. Siempre tienen hambre de más.
Durante días esperé al doctor Balacco y a sus amigos, al principio con miedo, después con impaciencia, pero no vinieron. Sabía que eran cinco, y que sólo me quedaban tres balas, pero eso no turbó mi sueño ni una sola noche.
A los dos días de la matanza abrí la librería y seguí vendiendo libros usados, manuales de colegio, y continué con mi tráfico de primeras ediciones y grabados y ex libris. Lo he seguido haciendo hasta ahora. Una librería de viejo es un buen refugio: nadie la ve. Detrás de los libros y los estantes, y el polvo que flota, hecho de papel y tinta y palabras volatilizadas, nadie me ve.
NOVENA PARTE
ARS AMANDI
Había encontrado sólo cinco botellas del elixir entre las cosas de Calisser. Decidí hacerle una visita al padre Larra.
Me recibió Ismael, el severo duende que custodiaba aquel pabellón vacío del viejo monasterio.
—Me acuerdo de usted. Es amigo del padre Larra. Él se fue de improviso. Antes de salir dijo que tal vez alguien pasaría a buscar algunas botellas. Supongo que ese alguien es usted.
Caminamos al costado de uno de los jardines cuadrangulares, que parecía más salvaje que nunca. Había llovido la noche anterior y sentí el olor de la tierra húmeda. Era como oler la desordenada felicidad de las plantas. Me llevó a un cuarto donde se acumulaban sillas rotas, reclinatorios, un confesionario destartalado. En un rincón estaban las botellas.
—¿A usted le gusta?
Dije que sí, con un aire de indiferencia.
—Yo lo probé. Es repulsivo.
—Es un remedio. Un tónico.
—Preferiría tomar mi propia sangre a probar ese tónico. Hasta el aceite de ricino sabe mejor.
—Algunos lo necesitamos. ¿Quién se lo traía?
—¿No se lo dijo? La modestia es la primera de las virtudes. Él mismo lo fabricaba. Yo siempre lo veía trabajar en el jardín. Llamaba a sus cultivos «mis yuyitos». Molía sus hojas en un mortero de madera. Lo he visto enterrar cosas oxidadas entre las raíces. Una vez lo vi enterrando un pájaro.
Empezaron a temblarme las manos. Si conseguía la fórmula para preparar el elixir ya no dependería de las botellas.
—¿Y no ha dejado alguna anotación?
—No. Quemó papeles y libros y después ordenó que diéramos casi toda su ropa a los pobres que están en la puerta de la iglesia. Y se marchó sin decir adónde iba. Espero que me mande alguna carta. Le parecerá una cosa de chicos, pero yo colecciono estampillas.
Una tarde, aprovechando la ausencia de clientes, me puse a leer en la mesa un libro que tenía que enviar por correo al día siguiente y no me di cuenta de que se había hecho de noche. Levanté la vista y vi de pronto la calle oscura. Y vi a Luisa, que me miraba desde afuera. Quién sabe cuánto tiempo hacía que estaba allí; yo la había acechado tantas veces y ahora era ella la que me miraba. Me levanté con prisa temiendo que se fuera. Entró: el vestido azul, el pelo más corto, un tapado gris. Con amargura noté que su poder sobre mí estaba intacto, se me cortaba la respiración de sólo mirarla. Todo cambiaba, eso no.
Me preguntó si podía sentarse y yo acerqué una silla.
—¿Cómo me encontraste?
—Estuve haciendo preguntas. Hace mucho que te busco.
—¿Desde cuándo?
—Desde que mataron a uno de los amigos de Montiel.
—¿Qué tiene que ver eso conmigo?
—Era uno de los cruzados de mi padre. Quería vengar la muerte de Luciano. Estuvo con mi padre la noche del incendio. Era abogado, vivía solo. Apareció en su estudio, cerca de Tribunales, con un disparo en la cabeza. El asesino puso monedas sobre sus párpados, para que los ojos quedaran cerrados.
Dijo esas cosas con un tono indiferente, como si todo hubiera ocurrido hacía mucho tiempo, en un lugar lejano.
—¿Alguien más?
—No. Pero sé que van a venir por mi padre.
—¿Qué dice el profesor Balacco de todo esto?
—Él no dice nada. Se cuida. Anda armado.
—¿Y sus amigos?
—Ya no le quedan amigos. Después del incendio nadie quiere mezclarse con él. Así es mi padre, convoca a todos y los lleva a la muerte. Imagina que sus contactos políticos siguen intactos, pero nunca le devuelven las llamadas. Cuando quieran matarlo, lo van a matar sin problemas. ¿Quiénes son los que hacen todo esto?
—No soy yo.
—Eso ya lo sé.
—No son muchos. Es uno solo. No sé su nombre. Lo llaman el Numismático.
—El Numismático —dijo, como si probara el sabor de la palabra.
—No hay modo de encontrarlo. Cambia siempre de lugar. Si tu padre quiere alguna oportunidad, que se vaya de la ciudad. Bien lejos. Que nadie sepa dónde.
—Vive encerrado, pero no se va a ir. Camina armado hasta por casa.
—El revólver no le va a servir de nada con el Numismático.
—Si lo convencés de que deje a mi padre en paz volvemos a estar juntos. Voy a olvidarme de todo.
—¿Juntos, nosotros? Ya es tarde para eso. Tu padre no lo permitiría jamás. Sabe quién, qué soy.
—Si lo salvás, podemos irnos juntos.
—¿Adónde?
—A otra ciudad.
Quiso darle forma a su mentira, quiso decir alguna ciudad, pero como si sufriera de una amnesia repentina no vino a su memoria un solo nombre. De las ciudades, sólo quedaba en el mundo una, y en ella todo era imposible.
—No estoy seguro de que tu padre merezca vivir.
—Es mi padre. Tampoco vos merecés vivir. Y yo te dejé vivir. La vida funciona así. No es una cuestión de mérito.
Pensé: buscar al Numismático. Buscar al único al que nunca se debe buscar.
—Mataron a todos. Lo sabías y no dijiste nada.
—Te salvé a vos.
—Eso no era suficiente.
—Era suficiente para mí. Lo que pasó, pasó. ¿Vas a buscar a ese asesino?
Le dije que sí, como se dicen las cosas en esos momentos en que uno es de pronto consciente del abismo entre las cosas y las palabras: cualquier cosa se puede decir, porque ninguna palabra corresponde a ninguna cosa. Ella no notó nada de eso; suspiró, aliviada, como si mis palabras tuvieran un poder mágico, como si prometer algo fuera ya cumplirlo. Se levantó para salir y le di un beso en la mejilla. Durante ese segundo que estuvimos juntos, mi cara junto a su cara, creí en todo, en la posibilidad de encontrar al Numismático, de convencerlo, ele que ella viniera conmigo, de que nos fuéramos juntos. Creí en la posibilidad de sacarle el libro, en que durmiéramos juntos noche tras noche, sin despertarla, sin herirla, sin buscar su sangre.
A partir de entonces empecé a rastrear al Numismático en subastas de monedas antiguas, en casas de coleccionistas, en sombrías galerías donde denarios, doblones y mexicanos de oro se mezclaban con rezagos de guerra y esvásticas plateadas. No sabía el nombre con el que se presentaba, así que estaba obligado a describirlo; y entonces mis interlocutores se quedaban tratando de recordar, y les parecía que habían conocido a alguien así, pero siempre eran recuerdos imprecisos, como alguien conocido en un sueño, o en una multitud. Nadie podía recordarlo con exactitud, como si una zona de niebla lo acompañara. También le escribí, pero la carta me llegó de regreso, con un sello que decía: Devolver a remitente. Casilla de correo cerrada.
Pero en una galería de Lavalle, intrincada y oscura, un viejo vendedor de monedas antiguas me miró con su monóculo todavía puesto y me señaló la puerta. Pensé que me echaba, pero oí las palabras: «El hombre del bombín acaba de irse». Su sombrero no era exactamente un bombín, pero supe que hablaba de él. Me asomé a la calle: vi a lo lejos, entre los transeúntes, el sombrero negro y abollado del Numismático. Corrí tras él. Los transeúntes que me cerraban el paso e imponían sus apuros a mi urgencia, pertenecían a una vasta conspiración que el Numismático gobernaba. Llegó hasta el Bajo, giró a la derecha, y se perdió entre los oficinistas que llenaban la recova. A lo lejos vi que entraba en un edificio de Alem. La puerta de calle estaba abierta y me apuré por el largo pasillo. El ascensor había llegado hasta el tercer piso. Subí por las escaleras. El pasillo del tercero estaba oscuro: en el fondo, una puerta entreabierta dejaba entrar algo de luz. Pensé que había encontrado por fin la guarida del Numismático, pero cuando entré y vi la biblioteca con sus libros de antropología, y los diplomas en las paredes, y las fotografías en las que se repetía la cara de Benjamín Balacco, supe que estaba en la casa de Rafael Ezcurra, el obediente amigo del profesor. No había nadie en la sala. En la mesa del comedor había un plato con unas cáscaras de naranja retorcidas y secas. En el fondo, en un dormitorio en penumbras, alguien estaba tendido en la cama. Tenía la cara cubierta con una tela. Levanté la persiana apenas lo suficiente, porque quería ver pero no ver demasiado. El cuerpo estaba tendido boca arriba y lo que tenía sobre la cara era una servilleta de tela blanca. La levanté: era el profesor Ezcurra. Su papel de personaje secundario, su timidez, ahora estaban perfeccionados por la muerte. Había dos monedas de cobre sobre sus ojos. Tenía una herida en el cuello. Debía de haber muerto horas antes, porque la sangre, que había manchado la camisa y las sábanas, ya estaba seca. Cuando escuché la sirena de la policía, pensé que el Numismático me había llevado hasta allí para que me encontraran con el cuerpo. Pero cuando fijé la vista en la servilleta que todavía sostenía en la mano me di cuenta de que no. Me había convocado ahí para entregarme un complicado mensaje, escrito en el idioma de la muerte. En el orillo, en letras desteñidas por tantos lavados pero todavía azules, se leía: Hotel Lucerna.
Bajé las escaleras a los saltos y salí del edificio un segundo antes de que la policía entrara. Fui caminando hasta la casa Balacco. Toqué el timbre, Luisa abrió la puerta y vino hasta la reja. No tuve tiempo de darle la mala noticia, ella se me adelantó.
—Mi padre ha desaparecido. Salió hace horas. Le dijo a la mucama que iba a comprar un libro.
—Yo sé dónde está.
Estaba descalza; fue a buscar unos zapatos. Tardó unos minutos; aún en medio de una urgencia, una mujer se preocupará de que vestido y zapatos combinen. Tomamos un taxi y fuimos hasta el hotel. Recuerdo que el taxista insistía en comentar algún partido de fútbol, a pesar de nuestro silencio.
—¿Cómo sabés que va a estar en el hotel?
—Recibí una invitación.
Había anochecido. El centro ya se había vaciado de bancarios y oficinistas. En la esquina había un bar abierto y le pedí que me esperara allí. Me dijo que no, que iría conmigo. Me importó menos ponerla en peligro que tener su compañía durante la excursión. Al fin había algo que podíamos hacer los dos, aunque fuera por última vez. La puerta principal cedió a un leve empujón y entramos en la oscuridad del hall. Probé la luz eléctrica: la corriente estaba cortada. Los sillones de cuero cubiertos con sábanas. Me acordé de la chica de trenzas azules que me había recibido la primera vez. Profesor Lebrón, había dicho. Yo había cambiado, pero seguía sin ser profesor.
A tientas llegamos a la cocina. Yo la llevaba de la mano. Luisa encontró en el aparador una lámpara de vidrio, que conservaba un poco de querosén. Saqué de mi bolsillo una cajita de fósforos de cera y la encendí. Olí el olor dulzón del combustible al arder.
Volvimos al hall y comenzamos a subir las escaleras. Luisa iba adelante, con la lámpara en alto.
El hotel era inmenso e imaginé una larga búsqueda, cuarto por cuarto, de piso en piso, pero nada de eso fue necesario. El Numismático estaba en el primer piso, en el salón principal. En la mesa ovalada donde yo había visto el cuerpo de Stazzi, ahora había un libro grueso, de tapas azules.
El Numismático estaba en un extremo del salón, asomado a la ventana, mirando la calle. No se había sacado el sombrero. Desde afuera llegaba la luz del alumbrado público y el letrero intermitente de un bar. La calle estaba tan silenciosa que se oyó, lejana, la sirena de un barco. Una brisa suave venía del este.
—Usted, Lebrón, quería el libro. Puede llevárselo, ya no me sirve.
—¿Por qué no me lo dejó antes? ¿Para qué podía servirle a usted?
—Para atraer al profesor hasta aquí. Fue un trabajo de meses. Me llevó casi tanto tiempo como a ellos cazar a Stazzi. Yo nunca comprendí esa locura por los libros.
Entonces escuché el gemido de Luisa, y vi lo que ella había visto antes que yo. En un rincón de la larga sala estaba Balacco, echado sobre el suelo, la cara vuelta a la pared, un brazo torcido detrás de la espalda. La hija corrió junto a él. Se agachó y tomó entre sus manos la cabeza ensangrentada. Empezó a hablarle en voz baja, como si las palabras pudieran comunicar la vida. Yo no alcanzaba a descifrar su murmullo.
El Numismático me habló con tranquilidad:
—Ella también tiene que desaparecer. Todos ellos. Son una raza de asesinos. No tenemos que dejar huellas. Si no, volverán, una y otra vez.
—Ella no, ya le dije.
—No hay finales felices. Ella lo va a culpar de la muerte de su padre. Lo va a culpar de todo. Va a terminar por denunciarlo. Cuando usted caiga, caeremos los pocos que quedamos.
—Ella es inocente de los pecados del padre.
—¿Inocente? Sin ella, Montiel no hubiera matado a Stazzi. Las mujeres gobiernan el corazón de los hombres. Son ellas las que ponen el veneno en los oídos.
Luisa pareció comprender por fin que su padre había muerto. Dejó de hablarle. Nos habíamos acostumbrado a su murmullo, y su silencio sonó como un sonido singular, y los dos, el Numismático y yo, la miramos. Entonces ella se puso de pie y levantó el farol, como si quisiera mostrarnos el cuerpo de su padre. De inmediato, sin un grito, sin una palabra, arrojó el farol contra el Numismático. El cristal se rompió contra su hombro derecho. La lámpara brilló un momento y se apagó. El Numismático adelantó un pie y pisó los restos de vidrio de la lámpara.
—Ahora tome el libro y váyase —me dijo—. Voy a hacer lo único que me falta hacer.
Caminó hacia Luisa y tuve la esperanza de que ella se apartara y saliera corriendo de la sala, hasta alcanzar las escaleras, pero se había quedado paralizada. Era el carmen, y ella ya no veía al hombre gordo y grotesco, sino a alguien más familiar, que avanzaba hacia ella con las manos extendidas. El recién llegado venía a reclamar algo, en los sueños los muertos siempre vienen con alguna exigencia. El Numismático sacó de su bolsillo una especie de punzón, un mango de madera pintado de rojo con una punta de quince centímetros. Lo hizo aparecer con un ademán rápido y grácil, como si fuera un truco de magia. Mientras caminaba, las monedas tintineaban en sus bolsillos.
Me acerqué a la mesa y tomé el libro. Era poca la luz de la sala, ahora que la lámpara se había apagado. Me costó separar las hojas pegadas. Imprudente como todos los recuerdos, me vino a la memoria la biblioteca de Los Álamos, con sus paredes húmedas y sus estantes enclenques. Toda mi vida había transcurrido entre libros con las páginas pegadas. Era hora de ver qué había dentro.
Busqué otra página. Alcancé a distinguir un complicado diagrama que mostraba una silueta del cuerpo humano invadido por figuras geométricas. Abrí otra, más adelante, y vi palabras en latín, una mano abierta que parecía el plano de una ciudad y un corazón. ¿Hubiera encontrado entre aquellos enigmas las respuestas que necesitaba? La última página se resistió: cuando el puente se quebró, del libro salió una especie de chistido, como si pidiera silencio a la silenciosa sala, y vi crepitar una pequeña llama azul. La ilustración, viva y caliente, creció, y pronto el libro entero ardió en mis manos. El Numismático, que ya sostenía del cuello a Luisa, giró hacia mí, y vi en sus ojos congoja y sorpresa, como quien advierte la traición de un discípulo. Al golpearlo, el libro le arrancó el sombrero de la cabeza. En lugar de apartar el fuego de sí, hizo un extraño ademán, como si quisiera atraparlo, como si hubiera olvidado el combustible que empapaba su abrigo. De inmediato estuvo vestido con un traje de fuego. Se quedó en el lugar, con los brazos separados del cuerpo, como si su secreta misión, desde el principio, hubiera sido iluminarnos. Sin un gemido empezó lentamente a girar, como si quisiera hacer que la luz llegara a toda la sala. A medida que el fuego alcanzaba sus bolsillos, las monedas caían sobre el piso de madera y rodaban hacia los rincones con estrépito. Cuando cayó la última, el Numismático avanzó crepitando hacia las escaleras y desapareció de nuestra vista.
Balacco fue sepultado en la Recoleta, en la bóveda familiar, y antiguos alumnos y colegas desfilaron sin pausa y llenaron con adioses y discursos el estrecho corredor del cementerio. Yo miraba todo desde lejos, no quería que nadie me reconociera. Luisa llevaba un vestido gris, casi negro, unos guantes oscuros y largos hasta el codo, y una capelina que se voló. Pasó como un pájaro sobre las cabezas y yo, que era el último, la atrapé, y la envié de regreso, mano en mano hasta que llegó hasta ella. Los labios pintados de rojo aún desde lejos me hacían doler con el hechizo de todo lo prohibido.
Dos días más tarde la visité, y dormimos juntos, pero pude ver crecer en mí esa sed que el amor hacía intolerable, y que el libro podría haber atemperado o postergado. El libro y la esperanza eran ahora una misma ceniza. A la mañana se levantó pálida, contempló con indiferencia sus heridas y luego me miró con sus grandes ojos oscuros. Le dije que tenía que escapar.
—¿Del Numismático?
—De mí.
Había respondido con caricias a mis caricias y con besos a mis besos, pero yo sabía que era para ella menos un hombre que un oscuro símbolo de fatalidad. La fui a despedir al puerto, una mañana nublada. El barco inmenso y blanco se movía con tanta lentitud que no terminaba nunca de partir, y pensé por un momento que iba a estar allí, inalcanzable pero a la vez a la vista, para siempre. Desde el barco ella me escribió una sola carta, que nunca fui capaz de responder. La guardé entre las páginas de un libro: alguien alguna vez la encontrará, y quizá la sume a su propia colección de estampitas de santos, boletos de tren y programas de cine. Cosas olvidadas en los libros. Yo prefiero dejarla afuera de mi oxidada lata de té.
Desde que ella se fue evité pasar por la casa Balacco para no ver las plantas que crecían sin orden o se secaban sin esperanza, o las tejas grises que empezaban a faltar, o las ventanas que sólo se abrían para ventilar una vez por mes y luego quedaban clausuradas de nuevo. Me parecía que la casa se empeñaba en representar, con sus signos de abandono y deterioro, algo que estaba en el fondo de mi mente. Para el que se ha quedado sin palabras, todo se vuelve correspondencia y metáfora.
En vano he buscado la fórmula del elixir; en vano he buscado a otros como yo. Nunca volví a ver a Larra o al Numismático, si es que sobrevivió. Soy el único anticuario de toda la ciudad, y no sé distinguir la ciudad del mundo.
Quedan pocas botellas. Las bebo tan despacio como puedo. Pero por más que simulen abundancia, un día se acabarán. No necesito ninguna sibila: yo sé que cuando el cáliz esté vacío, habré de recuperar la sed perdida, el antiguo dolor, el único Conócete a ti mismo que está reservado a los de nuestra especie. Entonces saldré a cazar, hasta que me iluminen las antorchas.
He escrito estos papeles con la vieja Hermes de Calisser. Marco el punto final con un alfiler de oro.