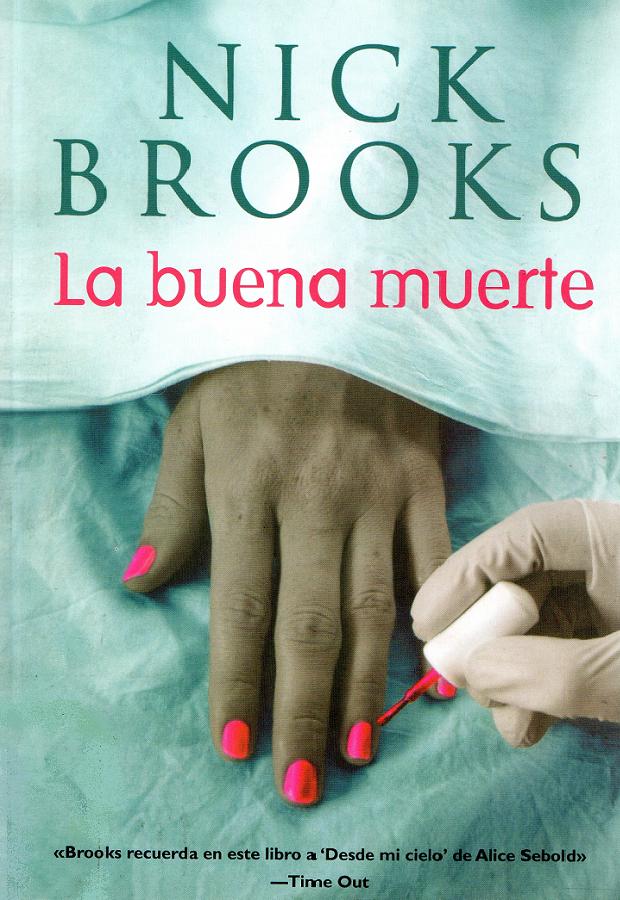
Sobre La buena muerte: Hugh Madden trabaja como embalsamador y le encanta su trabajo: vive para sus «bellezas durmientes». Cuando su antiguo profesor de medicina aparece en el depósito de cadáveres, Madden recuerda sus años como estudiante en la universidad de Glasgow; en especial su amistad con un colega poseedor de un carisma peligroso, y de cómo acabó trabajando con muertos en lugar de salvar vidas…
Atrapado desde hace cuarenta años en un matrimonio insatisfactorio con una mujer hipocondríaca, en la vida cuidadosamente ordenada de Madden surge el caos cuando despide a la persona encargada del cuidado de su mujer y alguien descubre un cuerpo en un lago cercano. Los secretos enterrados de Madden empiezan a salir a la luz.
Nick Brooks se ha revelado como una de las voces más audaces y renovadoras de la narrativa británica. La buena muerte es un relato deslumbrante y oscuro teñido de elegante perversidad, acerca de esqueletos en el armario y cadáveres en la mesa mortuoria.
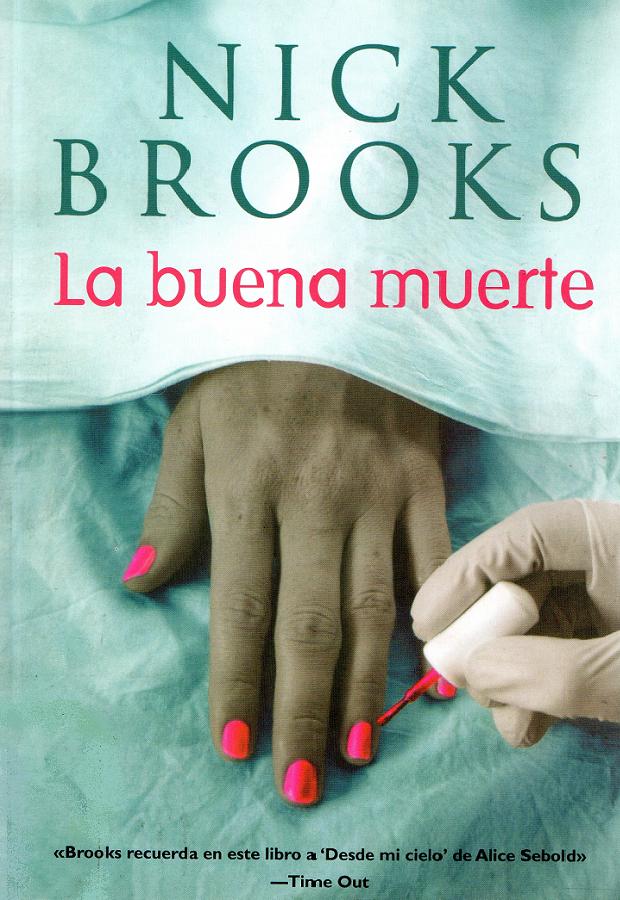
Nick Brooks
La buena muerte
Traducción de Victoria Horrillo
Título original: The Good Death
© Nick Brooks, 2006
Para Leona
Caricias son las que sin tocar tocan,
de la mina de la belleza Cupido mismo las extrajo.
Caricias son, y de ellas yo pobre bálago.
– Astrophil y Stella, Sir Philip Sydney
1
Rose decía que Madden tenía bastante buen ojo para los muertos. Desde esa pareja que celebraba sus bodas de plata y se estrelló con el coche (ninguno de ellos habría reconocido al otro de haber podido verse mutuamente) hasta su propio padre en decúbito supino sobre la camilla, resplandeciente con su particular forma de traumatismo. Había algo especial, algo diferente en todos y cada uno de ellos. Un capricho de la enfermedad o un rasgo peculiar de su dolencia producían un resultado enteramente único en cada cadáver en el que Madden había puesto los ojos.
Y, naturalmente, tenía sus favoritos. ¿Qué profesional no los tenía? ¿Qué anatomista, qué cirujano podía afirmar que nunca se había prendado de un ejemplar espectacular, toda una tesis por sí mismo, una revelación? Ninguno, al menos, que fuera serio, que estuviera comprometido con su oficio, con su ciencia. Madden no era distinto. No habría podido hacer su trabajo si no lo fascinaran todos ellos, cada uno a su modo. Ésa era la verdad. Era algo que había compartido con Kincaid, a pesar de que Kincaid no lo hubiera creído nunca. Y era Kincaid quien le había presentado al primero.
Fue un encuentro perverso. Madden perdió su virginidad con una niña de diez años cuyas entrañas, frescas, firmes y resbaladizas, no mostraban ni la lividez ni la hinchazón, ni la distensión ni la fealdad categórica que se asociaban con los órganos de los clientes más maduros. Sin duda, los tejidos internos de Madden reflejaban su edad con la misma exactitud que las tetillas, semejantes a bolsillos, que le habían ido apareciendo con el paso de los años o los pelos que brotaban de sus orificios nasales y de los lóbulos de sus orejas en proporción inversa a la alopecia gradual del resto de su cuerpo. Era por lo menos quince años más joven que Kincaid (era ya demasiado tarde para afirmar que tenía toda la vida por delante), pero no estaba listo aún para abandonar a hurtadillas la barahúnda de los mortales. No, Rose se iría antes que él. A menudo pensaba en morir solo, sin esposa ni familia de los que despedirse, pero aquella idea nunca le resultaba turbadora.
– Tú no necesitas a nadie -le había dicho Rose una vez-. Para el caso, podrías ser farero o astronauta.
Lo había dicho con intención de herirlo, pero Madden había mostrado una total indiferencia. No podría haber sido ninguna de esas cosas, le había dicho a Rose, porque se había hecho director de una casa de pompas fúnebres. Era una vocación.
Rose le dijo que ella creía que ser cirujano era una vocación. Que pensaba que lo de la funeraria era solo un trabajo.
Tenía razón, por supuesto. Pero el trabajo tenía sus incentivos. La aparición de Kincaid ese día era uno de ellos. Poca gente recalaba en las oficinas de Caldwell & Caldwell a hora tan temprana, así que Madden se sorprendió un poco al verlo por primera vez (debía de ser la primera) después de tanto tiempo. Los años transcurridos apenas lo habían cambiado. Tenía, quizá, menos pelo en la coronilla y su cintura se había ensanchado ligeramente. Aparte de eso, estaba muy bien conservado y su bigote recortado y teñido de amarillo por la nicotina seguía exactamente igual a como Madden lo recordaba. Tras reponerse de su sorpresa inicial, Madden volvió a adoptar el tono reconfortante que empleaba por norma con todo aquel que cruzaba el umbral de la funeraria, aunque era un placer extraño tener al gran Kincaid allí con él, en su puesto de trabajo.
– Doctor Kincaid -dijo-. ¿O debería llamarlo profesor Kincaid? Debo decir que ha pasado mucho tiempo. Como verá, estoy desvinculado de la profesión. Tal vez usted sea ahora decano de la facultad.
Le habría gustado mirar a Kincaid directamente a los ojos, pero algo se lo impedía. Algo que creía haber enterrado junto con el resto de su pasado. Obviamente, no era así. Allí estaba el buen doctor, tan capaz de turbarlo como siempre, de hacerle sentir incómodo en virtud de su sola presencia. Quizá Kincaid fuera siempre capaz de hacerle sentir así. Quizá sentirse así fuera ni más ni menos lo que se merecía. Bien. Ya verían. Después de todo, el mero hecho de tener allí a Kincaid, en Caldwell & Caldwell, denotaba cierto cambio en la dinámica de su larga relación. Kincaid estaba allí por una razón, y fuera lo que fuese lo que Madden sentía por él personalmente, como profesional no permitiría que tales sentimientos interfirieran en el desempeño de su tarea. Eso estaba fuera de toda duda. Los negocios eran los negocios y no había más que hablar.
Se obligó a fijar la mirada en los ojos de Kincaid. Las pupilas del doctor, completamente dilatadas, eran más negras que nunca. El blanco de los ojos resultaba casi invisible. Madden se sorprendió haciéndole un guiño ridículo. Aquel gesto le produjo un arrebato de eufórica rebeldía y una náusea suave.
– ¿Puedo ofrecerle algo? ¿Té, café? ¿Un espresso? -preguntó-. Tenemos una máquina.
Kincaid guardaba silencio. Madden sonrió, cogió la mano del doctor como si fuera a estrechársela y luego se apartó, dejándola caer. No era apropiado: el reputado médico no le había ofrecido la suya. Kincaid, inmóvil, siguió mirando con ojos dilatados a nada en particular.
– No le importa que yo tome uno, ¿verdad? -Madden puso una taza bajo la cafetera y la encendió, y el vaso comenzó a llenarse de líquido oscuro; el ruido de la máquina resultaba reconfortante en medio del silencio de la mañana. Cuando el café estuvo listo, Madden lo dejó sobre un lateral de la camilla y la empujó a través de las cortinas, camino del ascensor que los llevaría al piso de abajo, donde se hallaba el depósito. Aquella camilla tenía una rueda con tendencia a atascarse, y Madden había dicho de vez en cuando a Caldwell padre que les iría mejor con un carrito de supermercado. Su queja, sin embargo, había caído en saco roto dado que Caldwell padre estaba ya más muerto que Kincaid, si tal cosa era posible.
Madden se figuraba que podía interpretar los últimos años de la vida de Kincaid como si fueran contornos en un mapa del Instituto Cartográfico. O, más concretamente, como síntomas en un diagnóstico. Así habría preferido llamarlos él. Era extraño verlo ahora, tan completamente muerto que casi quitaba el aliento. A Kincaid, desde luego, se lo había quitado. Madden encendió el fluorescente, cuyo parpadeo reflejaron las superficies de acero inoxidable y porcelana del depósito de cadáveres. Se quedó inmóvil (una mano en la cadera, la otra sujetando el espresso) y contempló el cuerpo que yacía sobre la mesa mortuoria. A la luz de laboratorio del depósito, podía leer el relato, ya conocido, que se desplegaba ante él sobre la plancha de la mesa. Un relato que algún otro embalsamador llegaría a leer tras la muerte del propio Madden: el desenlace era, por descontado, tan probable al menos como todo lo demás. Kincaid, que medía más de metro ochenta descalzo y con calcetines, había sido indudablemente un hombre robusto. Esa mañana, sin embargo, parecía un tanto disminuido, inferior a la suma de sus partes. Eso mismo podía decirse de todos los cuerpos que Madden había contemplado. Kincaid representaba una rareza en el sentido de que su manera de morir no le había venido dada. Si la progresión de la enfermedad no se hubiera visto interrumpida, habría sufrido algún tiempo más. (¿Cuánto? ¿Dos meses, dos meses y medio?). Pero Kincaid había tirado por la calle de en medio. Y todo ello apenas unos meses después de que sus trastornos intestinales lo indujeran a visitar a un gastroenterólogo.
Con sus antecedentes familiares, debía de saber ya entonces cuál sería el resultado probable. Grave obstrucción de la pared intestinal. Tumor con metástasis. Bloqueo del tracto. Cirugía. Un tercio del colon extirpado. Diarrea espontánea. Quimioterapia sin resultados. El hígado, un amasijo encarnado de carcinoma. Negación. Ira. Negación. Tristeza. Negación. Negación. Negación. Septicemia. Una larga y enajenada caminata hacia esa dulce noche. El bueno de Kincaid jamás se resignaba. Sin duda, había percibido con agudeza la ironía de la situación. Un neuropatólogo, un astro curtido en las aulas estudiantiles y los discursos de sobremesa en la logia. Pásate media vida horadando el cerebro de los demás para cagarte luego en público hasta morir.
No, aquel no era destino para el bueno de Kincaid. En vez de esperar un final doloroso e indigno, el buen doctor había optado por «la buena muerte».
Madden también había visto muchos suicidios a lo largo de su vida. Era, lo reconocía, algo que nunca había comprendido. Siempre se había imaginado aguantando hasta el amargo final, fuera cual fuese. Lo que más le espantaba era el acto en sí mismo, los arrestos que hacían falta. Le acobardaba la idea de que su mano pudiera desviarse en el último momento. Que pudiera volarse media cara con la pistola y seguir viviendo; o arrojarse al paso del metro y rebotar, y tener que pasar el resto de sus días en una silla de ruedas, incapaz de masticar la comida.
No, gracias. La vida no se reducía a eso. Y quizá no fuera en absoluto cuestión de valentía, sino solo de tragarse las últimas píldoras, de echarse al coleto el arsénico, del crujido con sabor a almendras confitadas de la cápsula de cianuro.
Miró a Kincaid: los ojos dilatados, el tenue color azulado de la asfixia que solo el labio inferior delataba. Cosa rara, tenía roja la punta de la nariz. Claro que siempre le había gustado tomar una copita. Madden bebió un sorbo de café mientras sopesaba por un momento la idea de añadirle un chorrito de alcohol. Guardaba una botella en el maletín negro de médico que nunca usaba para otra cosa.
Se imaginó a Kincaid paseándose por delante de la tarima del aula, sus aspavientos al señalar la pizarra, en la que algún alumno reclutado a tal efecto habría garabateado anotaciones en un latín o un griego vulgares. Hasta en aquellos días, cuando los trajes eran negros y marrones, y de las chimeneas de la ciudad brotaban nieblas carcinógenas, Kincaid (cuyos ademanes teatrales y bons mots eran el resultado de la práctica rutinaria de su oficio y del servilismo de unos alumnos siempre dispuestos a reírle las gracias) parecía de otro tiempo: un funcionario del Raj, todo él quinina y patillas en forma de chuleta. Madden recordaba sus bromas con los cadáveres en clase de anatomía, repetidas año tras año en atención a los estudiantes novatos, los «ya basta de fingimientos» y «siéntese usted derecho cuando le hablo». Él, al principio, se había reído como los demás. Por los nervios. Se sentaba lo más cerca que podía de la puerta, listo para salir pitando si notaba que su desayuno pedía paso. Era curioso pensarlo ahora, después de ver tantos fiambres en sus respectivas bolsas. Kincaid, escalpelo en mano, estrafalario como un mago en el escenario del King's, dispuesto a sustituir a otro cirujano. Tan ducho en detritus cardiovasculares como en cuestiones más neurológicas. Madden recordaba su estilo retórico, incisivo como un proyectil. Había olvidado las fórmulas, pero recordaba los pormenores: aorta, vena cava superior, arteria coronaria derecha, arteria pulmonar, arteria coronaria principal izquierda, arteria coronaria circunfleja, arteria descendente anterior izquierda… Se aprendía los términos de memoria, como en la escuela los verbos del francés.
Era extraño que el lenguaje de la biología resultara tan funcional una vez pasado por el filtro del idioma anglosajón. Quizá ésa fuera otra cosa que compartía con Kincaid: su gusto por el latín y el griego. Tal vez ésa fuera una de las razones por las que ya entonces Kincaid parecía formar parte de un orden pretérito, un orden del que el propio Madden se sentía partícipe. ¿Cómo podía describirse el corazón en toda su tierna belleza sin recurrir al lenguaje del amor?
«La esencia de la futilidad», se imaginaba que decía Kincaid, como solía antaño. «Lo mismo da comer cordero que cebada. Puede que un defecto congénito se agrave por tal motivo, pero es improbable que mejore. ¿Moraleja? A vivir, que son dos días».
Madden retiró la sábana que cubría el cuerpo de Kincaid y rodeó lentamente la camilla. De cuando en cuando, se inclinaba para inspeccionar el cadáver o se detenía a beber un sorbo de café. Kincaid era delgado y anguloso. Sus brazos, cruzados sobre la tripa, abarcaban casi por completo la redondez que asomaba en aquella parte, como si quisieran proteger sus delicados intestinos. Madden miró atentamente su cara. Apenas tenía arrugas, solo algunos surcos junto a los ojos y, sobre ellos, la frente perpetuamente fruncida, con aquella expresión ceñuda que ostentaba desde que Madden lo conocía. No producía, en general, la impresión de ser un anciano (una impresión de marchitamiento). Suscitaba más bien una sensación de intemporalidad, como si, una vez muerto, su cuerpo hubiera sufrido una regresión hacia la infancia. Rose tenía esa misma cualidad, que no era privativa de las caras de los muertos.
Kincaid se había tomado, ciertamente, algunas molestias para la ocasión. Llevaba puesto un traje azul oscuro impecablemente planchado. Madden, que no entendía mucho de ropa, no logró identificar el tejido. ¿Lana virgen? ¿Mohair? Era costoso, en cualquier caso. Bajo la chaqueta llevaba un chaleco y, bajo éste, una camisa rosa claro y gemelos de oro en los puños con sus iniciales grabadas.
L. K.
Lawrence Kincaid.
En la muñeca derecha lucía un reloj con esfera de oro blanco y una sencilla correa de piel marrón, muy agrietada. Su sentimentalismo hizo sonreír a Madden. Sin duda Kincaid conservaba la correa para no olvidar sus orígenes humildes, el lugar de donde procedía. Era un detalle muy suyo. No llevaba zapatos, solo unos calcetines de algodón sencillos, de color gris oscuro. Su cuerpo se había descubierto sentado, muy tieso, sobre la colcha de la cama que había compartido con su esposa durante más de cincuenta años. Era ella quien lo había encontrado. Con mucha calma, había aflojado la bolsa de plástico que envolvía su cabeza y su cuello y, antes de llamar al servicio de emergencias, había pasado un rato allí sentada, con él. Aparte de retirar la bolsa, solo había tocado a Kincaid para cepillarle el pelo ligeramente. Quería que tuviera un aspecto digno cuando los sanitarios y la policía fueran a buscarlo. Eso le dijo a Joe hijo cuando el cadáver fue enviado a la funeraria.
Kincaid tenía entre las manos una fotografía tomada el día de su boda, pero de ella no quedaba ya ni rastro.
Madden comenzó a desvestir al doctor. Le desabrochó primero la camisa y luego los pantalones, con cuidado de no arrugarlos ni dañarlos en modo alguno. No le resultaba difícil desnudar a un cadáver sin ayuda. Kincaid era grande, aunque no especialmente pesado, ni corpulento. Y, de todos modos, a Madden no le quedaba otro remedio. Joseph (el muy ruin) quizá no apareciera hasta pasada una hora o más, y Catherine había vuelto a faltar. No entendía a aquella chica. Últimamente faltaba tanto al trabajo que Madden se preguntaba si alguna vez lo había asumido. No todas las chicas de diecisiete años podían. Y, tras su último encontronazo, Madden estaba seguro de que no volvería.
Decidió no preocuparse por eso. Era muy posible que Joe no apareciera hasta la tarde y, de todos modos, no serviría de gran cosa. A Catherine, por supuesto, nunca le había interesado mucho aquel trabajo. Madden no creía que fueran a echarla mucho de menos, aunque su ausencia le ocasionara nuevos inconvenientes.
Únicamente con los obesos tenía verdaderas dificultades y, dependiendo del estado del cuerpo, normalmente podía esperar hasta que lograba dar con Joe. Kincaid no dio problemas, y Madden dobló su ropa y la colocó, cuidadosamente etiquetada, junto con la de los demás en el ropero destinado a los difuntos. Le quitó el reloj, el grueso sello de oro y la alianza, que se deslizaron suavemente por sus dedos sin necesidad de recurrir al lubricante. ¿Se decía así? «Lubrificante» era la palabra que se le venía a la cabeza. Una vez etiquetadas las joyas y guardadas con las demás, solo le quedó el cuerpo: literalmente, dos tercios del hombre. El tercio restante se había esfumado ya. ¿Sería a eso a lo que se refería la gente cuando hablaba de los «ausentes»?
Quitando el pecho, Kincaid era casi lampiño, y el vello que conservaba alrededor de los genitales era ralo y de un blanco grisáceo. Un cardenal descolorido se extendía desde debajo de la costilla inferior de su costado izquierdo hasta su entrepierna. Naturalmente. Le habían rasurado la zona del pubis para la operación intestinal y el pelo apenas había empezado a asomar en el momento de su muerte. Era probable que hasta en la vejez hubiera conservado un vello abundante y viril, de haberlo consentido los hados. Madden sonrió. Los genitales del difunto se habían replegado y huían de la frigidez cadavérica con un arrebol seráfico. Solo las manos del buen doctor revelaban su edad. Estaban apergaminadas y tenían arrugas profundas. Los dedos eran largos, hábiles y esqueléticos; las uñas, casi luminosas en su blancura antinatural; los nudillos aparecían deformados por la artritis. Aunque decir que las uñas parecían antinaturales era un error. Tenían un aspecto, desde luego, completamente acorde con la naturaleza. El dedo índice y la yema del pulgar de la mano derecha estaban duros y encallecidos. Eran dedos de profesor, aunque quizá el empuñar instrumentos quirúrgicos también hubiera dejado en ellos su huella. Madden acabó su café y se dispuso a iniciar el drenaje del cuerpo.
No había duda de que, incluso muerto, Kincaid era un hombre atractivo. Había querido asegurarse de que la tarea de Madden fuera sencilla, despojarla de toda dificultad. Solo sería necesario sellar los orificios, dar un punto de sutura entre el septo nasal y el labio inferior para mantener la boca cerrada y aplicar una pizca de maquillaje. Un poco de base aquí, algo de colorete allá para darle un aire saludable, y quedaría como nuevo. Todo lo nuevo que podía quedar a esas alturas. Madden se puso a mezclar una crema exfoliante para el cuerpo.
Poco a poco, fue cobrando conciencia de algo que le inquietaba. Después de tanto tiempo, Kincaid no confiaba en que fuera capaz de cumplir con eficacia aquella sencilla tarea. Madden casi había olvidado esa sensación. Pero no la había olvidado del todo. Kincaid se las había ingeniado para hurtar su cuerpo a los peores estragos de la enfermedad. Se había conservado en buen estado para la tumba. Para ello, había bastado con un puñado de somníferos y una bolsa de plástico con que cubrirse la cabeza. De paso, había quedado con muy buen aspecto. Cuando menos, había ahorrado a Madden el esfuerzo de asumir aquella tarea.
Se asomó de nuevo a sus pupilas dilatadas, que empezaban a nublarse. Kincaid llevaba muerto diecisiete horas. La presencia del rigor mortis era ya tenue, pero no había abandonado del todo sus miembros. Madden acercó su cara a la de Kincaid y aspiró. Tabaco y whisky. Seguramente whisky de malta solo, si no se equivocaba con el buen doctor, aunque por desgracia no le era posible adivinar de qué marca. Un whisky de las Tierras Bajas, quizá. Antes de erguirse, Madden posó los labios sobre la boca y la besó. Quedaba en ella, posiblemente, la dulzura del whisky de los llanos. Miró su reloj y decidió seguir adelante. Esperaba otras dos entradas esa misma mañana, a última hora. Un coma diabético y un accidente laboral con decapitación. Ignoraba de dónde iba a sacar tiempo. El día no tenía horas suficientes.
2
Joseph Caldwell se presentó a mediodía. Masticaba una manzana mientras hojeaba despreocupadamente unas facturas. Se oía la radio y en la oficina empezaba a caldearse el ambiente. Entre mordiscos enérgicos, Joe se quejaba de que hacía falta un sistema de aire acondicionado que funcionara como era debido. El que tenían estaba averiado otra vez. No se decidía a arrancar, ni a pararse. «En toda funeraria, la temperatura ha de estar bien regulada», decía. Una cosa era que hiciera un poco de calor en los salones y otra que el cuarto frío se viera afectado; eso no podían permitirlo. Si algo no les hacía falta era que se acelerara la putrefacción. Su clientela no lo consentiría.
– Habrá que arreglarlo -dijo Joe-. Produce mala impresión que haga demasiado calor en los salones. -Dio otro mordisco a su manzana. Al igual que su padre, tenía la costumbre de sorber ruidosamente por la nariz y cerrar los ojos tras hacer una afirmación de la clase que fuera, cosa que a Madden le resultaba muy difícil de aguantar. Acongojado, Madden intentaba distraerse concentrándose en cualquier otro sonido y procuraba que sus miradas no se encontraran cuando no le quedaba más remedio que hablar con Joe.
– La gente va a pensar que se ha estropeado el sistema de refrigeración de la charcutería.
Madden levantó la vista.
– ¿De la charcutería?
– Sí, ya sabes. Fiambres y todo eso. -Joe escupió una semilla de la manzana en la palma de su mano y la tiró a la papelera-. Imagínate, algunos de los salamis que tuvimos la semana pasada estaban bastante pasados. Bien maduritos estaban algunos. Puaj.
Madden no le prestaba atención. Estaba escuchando una noticia en la radio, algo acerca de una pareja joven que se había enrolado en una misión presbiteriana. La iglesia en cuestión los había persuadido para que renunciaran a sus ahorros, abandonaran su hogar y sus trabajos, dejaran a sus padres y amigos y se fueran a vivir a un campamento en plena selva sudamericana. Allí pasaban el día cantando, predicaban el evangelio a los nativos (todos ellos católicos) y se esforzaban por que ni ellos mismos ni sus tres hijos pequeños conocieran una muerte mísera a causa del hambre. La caridad cambió pronto de tornas y los del campamento se vieron obligados a aceptar ayuda y comida de la población indígena, gente que apenas tenía con qué alimentarse, y mucho menos algo que dar a los extranjeros. Los indios nunca se quedaban mucho tiempo en un sitio y dependían en gran medida de la caza para completar su dieta. La joven pareja y todos los del campamento aborrecían verse a merced de la ayuda de aquellos indígenas, cuya mezcla de papismo y paganismo les parecía el colmo. Era, para ellos, la humillación suprema. Pero lo que más les había afectado eran los insectos. El marido describió ciempiés extraordinarios y «de tamaño descomunal», en todos los colores. Persuadidos de que aquellos bichos eran «inofensivos y deliciosos», y en vista de que la comida escaseaba, su esposa y él acabaron dándose por vencidos y probaron un puñado de larvas. No, no, les dijeron los indios. Las larvas eran extremadamente venenosas. Solo podían comerse los gusanos maduros. Y ello únicamente cuando no había ninguna otra cosa. ¿Por qué se comían los extranjeros [1] las larvas estando rodeados por todas partes de alimentos? Las larvas eran un asco. Los indios les dijeron esto cuando regresaron al campamento tras varias semanas de ausencia. Los niños estaban bien, aunque algo flacos. Ninguno había querido acercarse a los gusanos. Pero la joven pareja y casi todos los demás adultos del campamento estaban muy, muy enfermos. Dos o tres murieron, y los que tenían fuerzas para manejar una pala los enterraron deprisa y corriendo. El miedo a la enfermedad era palpable.
– ¿Entiendes lo que te digo? Esto es una funeraria. Tenemos que ser irreprochables.
Madden se esforzó por sobreponerse a la voz de Joe para oír el final de la historia. Tenía entendido, o eso creía, que algunos de aquellos indios podían ser caníbales. Aun así, dudaba de que se comieran a sus muertos. Sobre todo, si el cuerpo estaba envenenado. Quizá, en vez de comérselos, mojaran las flechas en su sangre. A fin de cuentas, tenían que ser muy prácticos para sobrevivir en la jungla.
– Ésos de la selva sí que lo tienen claro -prosiguió Joe-. Los meten bajo tierra en un santiamén. Nada de tenerlos por ahí dando vueltas. Es un riesgo, tanto para los servicios funerarios como para el consumidor.
Madden no sabía muy bien a qué se refería. Su costumbre de desconectar siempre que Joe andaba cerca le hacía perder a veces el hilo de la conversación. Ello carecía de importancia, sin embargo: después de cuarenta años, creía tener cogida la medida a Caldwell. Se sentía capaz de afrontar cualquier crisis que surgiera.
– El aire acondicionado no es cosa mía -dijo-. No se me puede hacer responsable de las deficiencias de una máquina inanimada. Como bien sabes.
Joe Caldwell frunció el ceño.
– Eso no hace falta que me lo digas -respondió-. Lo sé perfectamente. Crecí en este negocio. Y me lo conozco de pe a pa. -Dio otro mordisco a la manzana y masticó con vehemencia, la boca bien cerrada. Al mismo tiempo, se mecía ligeramente adelante y atrás, como un oso polar en una jaula muy estrecha.
– Solo era un decir. No era un reproche -dijo Madden mientras se pasaba un pañuelo por la nuca. El calor empezaba a resultar incómodo. Ni siquiera las ventanas tintadas parecían capaces de retardar el implacable ascenso de la temperatura. Las flores de exposición se veían ya derrotadas en sus jarrones. Unos cuantos pétalos se habían caído y los demás parecían sedientos y abatidos. Madden intentó refrescar las flores rociándolas con agua pulverizada, aunque su falta de lustre era consecuencia de hallarse en aquella oficina en la misma medida que podía serlo de cualquier otra cosa.
– Me alegra saberlo. Los socios no pueden andar haciéndose reproches, ¿no? Es malo para el negocio. -Joe Caldwell calibró a Madden con la mirada. El pelo rubio le caía por delante en un mechón tintinesco. Para Madden, Joseph Caldwell hijo encarnaba cierta clase de puerilidad, una confianza infundada en cierto atractivo escaso y tardío. Era extraño que otros lo encontraran atrayente: no parecían faltarle admiradores. A Madden le irritaba que siempre pareciera ser él quien cogía el teléfono cuando lo llamaban a la funeraria. Había sugerido más de una vez que Joe invirtiera en un teléfono móvil para que, de allí en adelante, pudiera contestar a sus llamadas él mismo y Catherine la Ausente y el propio Madden quedaran libres para sacar adelante el trabajo por el que se les pagaba. Joe reaccionaba como siempre, sacando las cosas de quicio. ¿Acaso insinuaba que sus llamadas no eran importantes? ¡Las llamadas que recibía eran vitales para el negocio! ¿Cómo iba a dirigir la empresa si no podía recibir llamadas imprescindibles? Eso era precisamente lo que él decía, contestaba Madden. Con un teléfono móvil, se le podría localizar en cualquier parte y en todo momento. Así tendría que pasar menos tiempo en la oficina y le sería más fácil hacer las visitas.
Joe se había esforzado por dar con un argumento en contra. Madden sabía, sin embargo, que la idea de pasar menos tiempo en la oficina tenía su atractivo. Entonces Joe había dicho: «¿Qué podría haber peor que estar todo el santo día disponible? Supondría menos tiempo libre, no más». Tenía razón, había respondido Madden. Pero el negocio era lo primero. Joe hijo debía permanecer, como él decía, «disponible». Madden había saboreado su triunfo, por mínimo que fuera. Aun así, las llamadas habían continuado y él seguía contestando al teléfono.
Catherine la Irritante había metido baza con un comentario burlón cuando Joe no la oía y Madden la había ignorado resueltamente. Una vieja, eso lo había llamado. Sí. Había dicho que no era más que una vieja. A Madden le había costado un esfuerzo hercúleo morderse la lengua.
«¿Por qué no se defendía?», había dicho Catherine. Si a ella Joe le hablara así, le diría cuatro cosas. Tenía que espabilar y buscarse la vida, había añadido.
Si tuviera tu vida, sí, había pensado él en su momento. O sea, si tu vida fuera mía.
Roció los pétalos con su botella.
– ¿Cuántos hay abajo ahora mismo? -preguntó Joe-. ¿Los otros han llegado ya?
– No hay ni rastro de ellos. Si no llegan de aquí a media hora, habrá que devolverlos.
Madden estaba bromeando, desde luego, pero Joe no le hizo caso.
– ¡Señor! -dijo-. ¿No puedes arreglártelas con los tres? Ya casi has acabado con el suicida, ¿no?
– ¿Acabado? Solo lleva aquí desde esta mañana. Vamos a tener un buen atasco. Y me gustaría llegar a casa antes de medianoche. Si tuviera algo de ayuda, podría drenarlos e inyectarlos a los tres. Así solo quedaría el maquillaje. Siempre y cuando no estén muy pasados. Uno es una decapitación. Intenta tú que eso quede natural.
Joe suspiró y se frotó la frente con la vista clavada en el tablón de la mesa. Madden esperó, pero sabía que Joe no le ofrecería ayuda a no ser que se la pidiera abiertamente.
– ¿Hay alguna probabilidad de que Catherine haga acto de presencia? -preguntó, aunque sabía que no había ninguna y se había resignado ya a marcharse otra vez a las tantas. Podía llamar a Rose después de comer y arreglarlo con la cuidadora. La señora Spivey podría quedarse una o dos horas más. Sí. Estaba seguro de que podría.
Joe se levantó, muy tieso, y escupió un trozo de manzana hasta el otro lado de la habitación. Sus mejillas gordezuelas temblaban como testículos sueltos. Tiró el corazón de la manzana a la papelera que había detrás del mostrador de recepción.
– Esa chica es un desastre -dijo-. Dudo que venga lo que queda de semana. Y ya van quince días. Será una de sus alergias o algo por el estilo. No he sabido nada de ella. Imagino que será alérgica a algo del depósito. A un producto químico o algo así. Al formol.
Madden asintió con la cabeza.
– Es posible. Ahí abajo hay un montón de cosas que pueden provocar sarpullidos. Y no solo los fármacos de embalsamar.
Joe lo miró extrañado.
– ¿Qué más?
Madden se encogió de hombros.
– Toxinas derivadas de la descomposición. Una salpicadura de algún líquido nocivo. El trabajo en sí mismo.
– Señor -dijo Joe-. Lo que nos hacía falta. ¡Lo que nos hacía falta!
– ¿Qué?
Joe cerró los ojos y sorbió por la nariz.
– Una auxiliar de servicios funerarios alérgica a los muertos.
Madden se pasó una mano por la frente; le picaba y la notaba sudorosa. Se le había pasado por la cabeza que tal vez él también fuera alérgico a los muertos. Era, decididamente, alérgico a Joe como no lo había sido nunca a su padre. Joseph hijo era sin duda alguna un zopenco muy poco atractivo con una opinión de sí mismo tan inflada como un cadáver de tres días, pero al menos poseía cierta vitalidad. En sus últimos días, Joseph Caldwell padre parecía hallarse siempre bajo los efectos de un acceso prematuro de rigor mortis, y Madden tenía la sensación de que a él quizá le estuviera pasando lo mismo. No sabía a ciencia cierta cuándo había empezado a infiltrarse gradualmente aquella rigidez a través de su musculatura. Quizá hubiera sido cuando Rose perdió el bebé. O quizá antes, cuando todavía no estaban casados. Estaba seguro de que tenía que haber sido en un momento concreto, pero le resultaba imposible situarlo en el tiempo. Siempre tenía la impresión de haber imaginado buena parte de su pasado, la sensación de que vivía de un momento al siguiente, sin continuidad más allá de la rutina. Últimamente tenía dificultades para concentrarse en el trabajo, cosa que nunca antes le había pasado. Claro, que tampoco estaba seguro de cuándo había empezado aquello. ¿La víspera? ¿La semana anterior? Quizá hubiera empezado esa mañana, al llegar Kincaid. Quizá siempre había sido así. Estaba seguro de que ese no era el caso, de que aquel miasma acabaría por disiparse. Al mismo tiempo, tenía la sensación de que iba sucederle una desgracia, de que algo espantoso iba a pasarle a Rose. Lo sentía sobre todo en el pecho, como una especie de envaramiento, como si el rigor mortis agarrotara aquella parte de su cuerpo. Se sentía impelido a salir del depósito de cadáveres, atraído a la planta de arriba por el calor del salón, por la luz, por las flores que necesitaban agua. En esas ocasiones, si estaba solo, cerraba con llave la puerta de la calle, descolgaba el teléfono y se paseaba de un lado a otro por delante del mostrador de recepción, abría y cerraba los puños, repetía las mismas palabras una y otra vez en voz baja, en una especie de aturdimiento ritual, convencido de que la rigidez de su pecho era solo un engendro de su imaginación.
Hay tres estadios, le decía una voz en la que no reconocía la suya. Tres. Tienen lugar tras la muerte, no antes. Así que no puedes sufrir de rigor mortis. Es imposible. Lo que sientes no es lo que crees que sientes. Es una ilusión. Esto es absurdo, repetía aquella voz una vez tras otra, completamente absurdo. Seguía paseándose y hablando solo en voz alta para aplacar a la otra voz y apaciguar su pánico. Aunque no era un hombre religioso (en todo caso, diría, más bien lo contrario), con el tiempo la repetición de aquellas palabras se había convertido en una especie de oración, hasta el punto de que parecía poder recobrarse, calmarse hasta cierto punto, cuando la ridiculez de sus cavilaciones se le hacía finalmente obvia. Los tres estadios. Flacidez primaria, rigor mortis, flacidez secundaria. Sin duda no podía haber pasado del primer estadio, se decía, y a continuación recitaba para sus adentros la versión del Padre Nuestro de Gaskell. Él la llamaba la «Oración de la primera flacidez».
Padre nuestro,
inmaterial es la causa
una vez llega la muerte,
párpados y mentón se relajan,
aflójanse los miembros
como si nada ya los trabara,
los músculos andan sueltos,
las junturas destrabadas,
la tibia se une al tarso
y los huesos ya no marchan.
Por los siglos de los siglos,
amén.
Gaskell habría sido, indudablemente, mejor cirujano que poeta, pero aquellos versos parecían aún capaces de liberar a Madden del miedo. Entonces empezaba a relajarse otra vez y la tirantez de su pecho se aflojaba poco a poco. El bueno de Gaskell. Estuviera donde estuviera en ese momento, sabía qué estaba pensando Madden. Que el factor tiempo variaba si su cuerpo pasaba un largo período en una atmósfera fría (entre dos y ocho horas para que se manifestara el rigor mortis), o si permanecía en un ambiente cálido durante un período más corto. El proceso comenzaba en los párpados y descendía luego hacia la mandíbula inferior, el tórax, las extremidades superiores. Y después más abajo: el abdomen, las extremidades inferiores. Músculos voluntarios, músculos involuntarios, la edad del sujeto carecía de importancia. Y, al igual que la dolencia de la que Madden se imaginaba preso, una vez había rezado para sus adentros el proceso se disipaba gradualmente, empezando esta vez por los pies para subir luego por las piernas, ascender por su pecho hasta liberarlo y relajar finalmente ambos párpados, que se hacían flexibles (no, sensibles) una vez más.
– De todas formas, voy a tener que dejarte solo un rato -dijo Joe.
Madden asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Las noticias de la radio lo habían distraído: se había descubierto un cadáver en un pantano de los alrededores o algo por el estilo. Joe pareció molesto por que no le preguntara dónde iba, pero Madden se había acostumbrado hacía tiempo a sus idas y venidas sin explicación. De todos modos, ¿qué podía decir? El negocio era de Joe, aunque no le importara tirarlo por tierra.
– Tengo que ver qué pasa con Catherine, arreglar lo de las flores y esas cosas -dijo-. A ver si puedo convencerla para que venga un rato mañana u otro día de esta semana. O eso o despido a esa mema. -Guiñó un ojo mirando a Madden. Sin duda le agradaba la idea de que fueran conspiradores traviesos.
Al abrir la puerta, se echó hacia atrás un momento para añadir algo.
– Sé que estás ocupado y eso, pero ¿te importaría hablar con la mujer de ese fulano?
– ¿De qué fulano?
– Del suicida. Dijo que se pasaría por aquí hoy o mañana. Que quería hablar con alguien sobre el entierro.
– ¿No puedes encargarte tú? -dijo Madden, inquieto-. Creía que destacabas por tu labia.
Joe meneó la cabeza enfáticamente.
– Las flores, hombre -dijo-. Tengo que ocuparme de las flores y hablar con Catherine. ¡Parto otra vez en uno de mis locos viajes! Seguro que te las arreglas muy bien. -Volvió a guiñar el ojo y desapareció por la puerta, que al cerrarse cortó en seco el paso a una breve estocada de sol. La radio seguía zumbando en medio del silencio.
La esposa de Kincaid no apareció hasta bien entrada la tarde, pero durante el resto del día Madden no pudo trabajar con la rapidez de costumbre. Tenía los nervios de punta y un hormigueo fastidioso le hacía retorcerse las manos constantemente. Después de retorcérselas, volvía a sentir vida en ellas durante cinco o diez minutos, pero el cosquilleo no tardaba mucho en volver. Era el esfuerzo físico que requerían algunas de las tareas más pesadas lo que parecía causar aquel cosquilleo, y Madden nunca había logrado dar con un remedio eficaz. Su ritmo había quedado roto por las interrupciones constantes del teléfono, la necesidad de ocuparse de la llegada de los otros dos cuerpos y el temor que le infundía la perspectiva de tener que hablar con la señora Kincaid cuando decidiera pasarse por allí.
Le preocupaba especialmente el problema de la identificación. Últimamente olvidaba a menudo nombres y caras, y hacía lo menos cuarenta años que no veía a aquella mujer. Sabía que se estaba comportando como un necio, que la señora Kincaid no estaba enfadada con él. Esta vez, no había hecho nada malo: la muerte de su marido no se le había atribuido a él. En ese aspecto, tenía la conciencia limpia. Probablemente, Maisie ni siquiera se acordaba de él. Por el amor de Dios, debía de tener ochenta años como mínimo, y sin duda estaría tan afligida que no repararía mucho en él. Con todo, la idea de que pudiera acordarse de él le irritaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Normalmente apenas se relacionaba con los familiares de los difuntos, convencido de que la práctica del embalsamamiento o cualquier otra manipulación del cadáver se avenía mucho mejor a sus talentos naturales. Nunca había sido, como Rose no se cansaba de recordarle, una persona sociable. De todos modos, aquellas situaciones lo violentaban hasta tal punto que en realidad tampoco servía de gran ayuda. Hablar con el allegado de un cadáver, ya fuera su pareja o un pariente consanguíneo, distorsionaba en exceso su percepción del muerto como simplemente eso: un muerto, un ser inanimado, un trabajo. Nunca había sido muy amigo de efusiones (no lo era, al menos, desde hacía mucho tiempo), ni a solas ni delante de otros. A lo más que llegaba era a atender a Rose dentro de un orden, y hasta eso le resultaba agotador, por cuanto le costaba trabajo compadecerse de ella en lo más mínimo. Era demasiado absorbente, como un parásito que se alimentara de él. Y, por lo general, no era necesario que estuviera presente si algún familiar se interesaba por algún detalle del procedimiento: para eso estaba Catherine, y había desempeñado bastante bien su labor hasta hacía poco, cuando lo insultó por última vez. Era ridículo: solo la había rozado un segundo, había dicho él.
«¡Quítame de encima esos dedos de matarife! Sé lo que pretendes. ¡No creas que no lo sé!»
Hasta Joe era más útil que él si de conversar se trataba. Aunque al principio Madden desconfiaba de él, el padre de Joe había sido un fenómeno: era capaz de tranquilizar a cualquiera (por grande que fuera su dolor) con las palabras y los gestos más sencillos. Era como si todos sus ademanes hablaran de paz, de reposo, de lo natural y lo sobrenatural que, inevitablemente, iban de la mano. Abajo, en cambio, era harina de otro costal. Insultaba a los muertos y los manipulaba con evidente indiferencia por su título o su rango social, ya fueran banqueros o mendigos. Todos recibían el mismo trato. Madden lo había visto escupir a los cadáveres, incluso clavarles a veces el escalpelo en algún lugar recóndito, donde era improbable que alguien lo viera. Pero se lo clavaba muy despacio. Joseph Caldwell lo hacía todo muy despacio y con mucho sigilo. Había sobrellevado su propia agonía tan despaciosa y calladamente que nadie en su familia (y menos aún el joven Joe) había notado que estaba enfermo. Al final, su esposa le había preguntado por qué esa mañana no se levantaba para ir a trabajar y él, con la cara mirando al techo, había respondido: «Porque dentro de diez minutos estaré muerto, por eso». Efectivamente, diez minutos después, era (para usar su propia expresión) pan negro. Más adelante, su mujer le había contado a Madden que su cuerpo se había quedado frío como el hielo literalmente unos segundos después de que dejara de respirar. Era asombroso. A su modo, Madden encontraba muchas cosas que admirar en Joseph Caldwell padre. Ninguna de las cuales iba a ayudarlo a tratar con la señora Kincaid.
Se descubrió de nuevo haciendo un esfuerzo por imaginársela. Recordaba que, cuarenta años antes, era una mujer atractiva, pero no parecía capaz de concretar sus rasgos y hacer que se mantuvieran constantes. Sus facciones flotaban y se fundían con todas las demás caras del pasado en un flujo calidoscópico. Lo único que recordaba claramente era que Gaskell había dicho una vez que era «una pequeña gran bailarina» (la había visto a menudo bailando en las fiestas de la Facultad de Medicina, por cuyo salón arrastraba a Kincaid, maltratado como un fardo), pero Madden no recordaba ahora si era, en efecto, tan «pequeña». Tenía la impresión de que algunas personas le habían dicho que era voluble, o decidida, o testaruda, pero quizá fuera simplemente un truco de su memoria o de su imaginación. La veía dar vueltas al son de la Giga de Cumberland o de la Danza del sargento blanco, pero su cara era una amalgama formada por las de Kincaid y Gaskell, y hasta por la de Carmen Alexander. Incluso se veía a sí mismo observándola desde un lado de la pista de baile en el antiguo club de alumnos, con las manos la mitad de gordas, agobiado por la corbata demasiado apretada y el traje azul marino de su padre, tan desnutrido que daba pena verlo.
Ya entonces bailar era para los otros, algo a lo que nunca le había cogido el tranquillo. Una vez incluso fingió marearse cuando una chica, rellenita y muy azorada, le pidió que bailara con ella una giga cuando les tocaba elegir pareja a las mujeres. Bajó las escaleras a trompicones, se escondió en los lavabos y estuvo allí lamiéndose las heridas hasta que le pareció que la amenaza del sexo opuesto había pasado. Fue al volver cuando se tropezó por vez primera con Gaskell en las puertas que daban a la avenida de la Universidad. Gaskell llevaba un traje verde oliva y el pelo, fino y rubio, le llegaba a las orejas, a pesar de que faltaban aún unos años para la época hippy. El traje verde lo identificaba ya entonces como alguien singular, alguien a quien le gustaba ser el centro de atención. Era un traje de pana. Una década antes, se le habría considerado un beatnik [2] si primero no se hubiera curtido en las calles a fuerza de golpes. Al pasar Madden en pos de los gritos procedentes del salón de baile, Gaskell expelió un anillo de humo de su cigarrillo blanco, que era de una de aquellas marcas extintas: un Woodbine, quizá, o un Capstan Shanty. O un Senior Service. Saltaba a la vista su conciencia de que alguien lo observaba y a Madden le desagradaron momentáneamente sus pómulos angulosos y la blancura nocturna de su piel. El hecho de que expeliera el anillo de humo solo por él le hizo sonrojarse.
– Muy bien, vuelve allá arriba y baila con la chica -dijo, guasón, el muy caradura, con un acento algo gangoso que Madden no pudo identificar. Mientras subía las escaleras, Madden era consciente de que el tipo del traje verde lo seguía, pero, decidido a ignorarlo, empujó con fuerza las puertas del salón de baile, olvidó sujetarlas para que pasara el desconocido que iba tras él y, un instante después, lamentó su rudeza al oír el golpe de la puerta contra algo que no era, obviamente, del mismo material. Se volvió enseguida y vio al hombre doblado al otro lado del cristal, con las manos en la cara. Avergonzado, se acercó a él y se sacó un pañuelo de hilo del bolsillo de la pechera del traje.
– ¿Estás bien? -dijo, y apoyó una mano en la espalda del hombre mientras con la otra situaba el pañuelo en su campo de visión. La sangre formaba círculos sobre el suelo de mármol. El otro cogió el pañuelo y se lo llevó a la cara antes de levantar la cabeza y echarla hacia atrás-. Espera, sujétate el puente de la nariz -dijo Madden, aunque sabía por experiencia propia que aquella técnica (lo mismo que contener la respiración cuando se tenía hipo) a veces funcionaba y a veces no. Al menos, decir aquello le permitió sentir que estaba al mando de la situación en vez de ser su causa. El hombre del traje verde mantuvo la cabeza echada hacia atrás y con las dos manos se sujetó el pañuelo contra la cara. Tenía los ojos cerrados y lagrimosos-. Lo siento muchísimo. No lo he hecho a propósito.
– Pues claro que lo has hecho a propósito, joder.
Madden quedó horrorizado y notó que su cara, ya roja, se volvía cárdena.
– ¿Tienes idea de cuánto me costó este traje? -dijo el otro, y Madden vio de pronto las salpicaduras rojas en las solapas y la pechera de la camisa marrón, que Gaskell llevaba abierta por el cuello y sin corbata. Nunca antes había visto a un hombre adulto con una camisa marrón y un traje verde. Aquello resultaba inconcebible en la calle Shakespeare. Seguramente él podría pasearse descalzo por Maryhill y llamaría menos la atención que si se ponía un traje como aquel.
– Lo siento muchísimo -repitió con voz que empezaba a volverse desesperada-. Estoy seguro de que se quitará al lavarlo. ¿Es muy caro? -Madden le apartó el pañuelo de la cara y comprobó que, de momento, su nariz parecía haber dejado de sangrar. La punta estaba manchada de sangre y un bulto de buen tamaño empezaba a formarse junto al tabique nasal. El otro palpó cuidadosamente la zona con las yemas de los dedos.
– Tenías que rompérmela, ¿eh? Me cago en todo. Seis años intentando que no me la partan en la cancha de rugby y vas tú y ¡zas! A tomar por saco.
La nariz empezaba a sangrarle otra vez.
– Echa la cabeza hacia atrás -dijo Madden-. Es lo mejor.
Por debajo del pañuelo, el otro preguntó que qué era, un puñetero médico o qué.
– Todavía no -dijo Madden-. Estoy en primero de Medicina. Lo segundo mejor del mundo.
Madden recordaba que el tipo del traje verde se echó a reír, una carcajada estruendosa en la que gorgoteó la sangre. Una risa contagiosa.
– Vaya, vaya -dijo-. Lo mismo digo, ya lo creo. Harás una fortuna si sigues comportándote así. Santo Dios.
– Lo siento muchísimo -dijo Madden-, de verdad. Si quieres llevar el traje a la tintorería, puedes mandarme la factura. Me llamo Hugh, por cierto. -Le tendió la mano con angustiosa formalidad. El tipo de la nariz ensangrentada lo miró precavidamente, con la cabeza aún echada hacia atrás.
– Owen -dijo-. Pero todo el mundo me llama Gaskell. -Estrechó flojamente la mano de Madden-. La verdad es que, en este momento, no puedo decir que me alegre de conocerte.
– ¿Tú también estudias aquí? -preguntó Madden mientras hurgaba en el bolsillo interior de su chaqueta en busca de algo con que escribir su dirección.
Gaskell exhaló un largo suspiro y volvió a sorberse la sangre de la nariz.
– Sssssí -borboteó, y escupió en el pañuelo un coágulo de sangre-. Soy estudiante, estudio aquí…
Madden no sabía cómo responder a su tono, así que siguió mostrando una actitud que creía responsable y doctoral, como en aquellos tiempos se imaginaba que sería cuando fuera médico. ¡Ah, la juventud! ¡Ah, los sueños!
– Eso es. Eso es. Sujétatelo sobre la cara.
Gaskell sacudió una mano, irritado.
– Me cago en la hostia -dijo-. La mitad de las veces no funciona, joder. Yo también soy un puto médico, ¿sabes?
Madden creía haberlo visto en alguna parte, pero había dado por sentado que era una de las muchas caras anónimas que no conocía y que, sin embargo, veía todos los días. En las aulas o en el laboratorio, eso debía de ser.
– Vamos a los mismos seminarios, hostias, ¡joder! El grupo de Kincaid, ¿comprendes? ¿En Anatomía? ¡Te veo todas las semanas!
Madden no supo otra vez qué decir.
– Bien -dijo después de que pasara un período de tiempo convenientemente penoso-, es un placer conocerte. -Y le tendió la mano de nuevo.
3
Los sesenta sucedieron en otra parte. Para Madden, tuvieron lugar en los periódicos y en la radio, en algún punto al sur: Londres, la calle Carnaby, I wanna hold your hand. Sus sesenta fueron distintos, como lo eran ahora sus alopécicos sesenta años. En aquellos días, le bastaba con dar el paseo de por las mañanas (¿para qué desperdiciar el dinero en el billete de autobús?) y cruzar el Kelvin camino de las luces brillantes, tan brillantes como lo permitían los tiempos, del West End. ¿Cómo se habría descrito entonces? ¿Un chaval de dieciocho años cincuentón? Era justo decir que, en parte, había tenido siempre la edad que tenía ahora. ¿Era la parte latente o la parte consciente la que definía su personalidad? Sus recuerdos de aquella época no estaban asociados a una gran sensación de libertad, a la impresión de que hubiera oportunidades decisivas a la vuelta de cada esquina. Durante todo aquel primer semestre, antes de conocer a Gaskell, apenas habló con sus compañeros de clase. Se zambulló en sus estudios con un entusiasmo que más tarde reservaría para la funeraria. Fue Gaskell quien lo describió como un «joven carcamal». Era una de esas personas, decía, que llevaban coderas de piel cosidas al forro de tweed de su alma avejentada.
Sin embargo, al mismo tiempo, Madden era consciente a medias del sesgo de sus afectos, de que debía hacer un esfuerzo por relacionarse con chicos de su edad, como su madre le decía, aunque sin mucha convicción. Su padre rara vez se dignaba darle una opinión: el hecho mismo de que su único hijo hubiera decidido ir a la universidad en vez de a las acererías de Colville a ganarse el pan no era para él fuente de orgullo ni de desilusión. Le había hablado a menudo de las ventajas de una educación que a él le faltaba y, con el mismo aliento, de la necesidad de ganar un salario, de dar un techo a los cabezas de familia, de ser un hombre hecho y derecho en un mundo de hombres. Creía en el poder revolucionario del socialismo, pero despreciaba las huelgas por considerarlas una manipulación de los sindicatos y a los huelguistas por ingratos, indignos del trabajo que habían recibido. «Que echen a la calle a esos cabrones y prueben con otros, a ver si les hace gracia», decía. Si por él fuera, colgaría por el culo a todos aquellos malnacidos. Aún más odiaba a los esquiroles (esos primos a los que los jefes tenían engañados), pero no veía en ello contradicción alguna. Madden no tenía simpatías políticas, pero, en las escasas ocasiones en que alguien le preguntaba por tales cuestiones, adoptaba la tendencia en boga entre sus compañeros de estudios. El tema en sí mismo no importaba, solo importaba cómo respondiera. Ése era el camino para ser aceptado. La forma de quedar absorbido como parte de algo, como seguidor de la causa. Y a Madden le habría gustado tener una causa, un ideal digno que lo agarrara por el pescuezo y le gritara: «¡Lucha! ¡Lucha o muere!».
Alguna forma de compañerismo hubiera sido un primer paso, pero al parecer no tenía don de gentes, carecía de la capacidad de hacer que los demás se sintieran a gusto en su presencia. Algo le faltaba. Algo en él no acababa de encajar. Observaba, no obstante, a sus compañeros de clase con el ojo de un antropólogo consumado. Imaginaba que debía de haber alguna clave en sus gestos y ademanes, en la cadencia de sus voces, en su forma de vestir, y sentía que, en cierto modo, estaba absorbiendo algo que podía cultivar dentro de su ser.
Pasaba días o semanas tan completamente (¿cuál era la palabra?) absorto que apenas era consciente de sí mismo. Su propia existencia se volvía mucho menos real para él que la de los demás: el grupo, el conjunto, el estoy-con-los-integrados. Gente como Dizzy Newlands, Hector Fain, Carmen Alexander: un rectángulo cuyo cuarto lado, invisible, era él. Carmen, rubia de bote y ferviente admiradora de Tommy Steele (que ya por entonces era una antigualla), mantenía a sus pretendientes perpetuamente a la gresca, aunque era obvio que al final preferiría a Dizzy, el cadete de infantería con aire de catálogo de géneros de punto, antes que a Hector, dado que Dizzy al menos tenía el buen sentido de coquetear con ella y reírle las gracias. Entretanto, Hector, el radical, seguía a vueltas con su eterno monólogo: Marx, Hölderlin, la inexistencia del alma, la existencia del alma, la lucha contra la democracia liberal pequeñoburguesa, la eficacia del ju jitsu. Pronto los tiempos cambiarían. Sería hora de defender las barricadas, de racionar el pan, de excavar un búnker antes de que Kennedy y Kruschev hicieran volar todo por los aires.
Dizzy y Carmen caminaban tan pegados que de vez en cuando sus brazos se rozaban, y se reían benévolamente mientras Hector los miraba con los ojos entornados.
– ¿Qué? ¿De qué os reís?
– De ti -decía Dizzy-. El que va a disparar a los perros capitalistas desde el púlpito.
Y Carmen prorrumpía en otra ronda de risas frescas y se tapaba la boca discretamente, porque tenía las encías tan grandes que, si Dizzy llegaba a verlas bien alguna vez, la dejaría caer como una piedra caliente y se buscaría otra Diana Dors [3]. Pobre Hector. Derrotado otra vez, se alejaba humillado, incapaz de reconciliar su Dios y su Causa. Dizzy gritaba:
– ¡Hector! ¡Espera! ¡Que no iba en serio!
Pero sí iba en serio, ¿verdad, Dizzy? Claro que sí. En el amor y en la guerra todo vale, y en la lucha de clases todo sirve y, ya puestos, un hombre es un hombre. «Da antes de que te den a ti», eso decía Marlon Brando. Dizzy, calculador, se hacía el tonto con Fain. Carmen y él se lanzaban miradas cómplices de compasión por su amigo ausente, y sus manos se tocaban un momento. En los labios de Carmen, una sonrisa culpable que no llegaba a ser risa. Reír tontamente no es apropiado y no podía ofrecer al bueno de Diz un atisbo de sus terribles encías. Así nunca se casaría con ella.
Madden prestaba atención, respiraba su mismo aire. Podía haber sido cualquiera de ellos. Podía ser Dizzy, con la cámara de fotos que su padre le compró al cumplir los diecinueve colgada tranquilamente al hombro y un cigarrillo prendido entre los labios bien dibujados. Di patata. O Carmen, preocupada por si se le notaban las raíces del pelo, o por los parciales de diciembre, o por si Dizzy le había dicho a todo el mundo que la llamaba «hueso de jamón» por sus piernas de palillo. Sonreíd todos, por favor, eso es. El mejor era Hector. El Pequeño Eck [4], lo llamaban (él odiaba ese nombre), todo él socialismo y azufre, aficionado al ajedrez pero mal estratega, incapaz de resolver. Snap snap.
Ninguno prestaba atención a Madden, más allá de saludarlo con una inclinación de cabeza cuando pasaban por su lado. No eran esa clase de amigos. No eran amigos en absoluto. Dizzy y Carmen empezaron a salir, y Hector se retiró discretamente para buscarse una chica que no representara tal desafío, aunque Madden sospechaba que tal vez hubiera llegado a atisbar aquellas encías. Se había tropezado con él una vez, literalmente, cuando cruzaba al trote los patios para escapar de la lluvia. Sus brazos de revolucionario sujetaban contra el pecho un montón de libros y su cara tenía aquella misma expresión maltratada. Chocó con Madden y los libros cayeron al suelo. Madden, con la disculpa rauda, como siempre, se agachó a recogerlos. Perdón, perdón. ¿Podía ayudarlo?
No, gilipollas, no podía. ¿Es que estaba ciego o qué?
Madden se sintió dolido. Fuera de sí, bufó:
– Se la está follando, ¿sabes? El bueno de Dizzy. Mientras tú tenías la cabeza en Das Kapital, él se la estaba follando delante de tus narices. Creías que era tu amigo, ¿eh? A lo mejor deberías seguir con la catequesis.
Si alguna vez Hector hubiera tenido que disparar al enemigo desde su púlpito, habría puesto la misma cara de horror que en aquella ocasión. Al incorporarse, cuando Madden ya se alejaba, sus ojos estaban llenos de incomprensión y dolor. Pero, al final, fue él quien dijo la última palabra.
– ¿Y quién coño eres tú? -gritó tras él, para lo cual Madden no tenía respuesta.
Madden observaba también a otros. Durante un tiempo, fueron los extranjeros que estudiaban en la Universidad. Gente como el industrioso Aduman, del que era difícil llegar a saber algo, más allá de cosas superficiales. Era senegalés y tan tímido que no se podía hablar con él. Permanecía replegado sobre sí mismo por completo, incluso cuando estaba en compañía de otros, y se mantenía en la periferia de cualquier grupo de gente al que tuviera la mala fortuna de que lo invitaran a unirse, placer este que rara vez se concedía a Madden. Los bolsillos de su americana, que le quedaba grande, colgaban informes a ambos lados de la prenda, y cuando caminaba llevaba siempre las manos metidas en ellos. La chaqueta no conservaba ni un solo botón. Metía las manos en los bolsillos y juntaba los dos lados cuando hacía frío. Llevaba permanentemente anudada al cuello una bufanda de lana de longitud imposible y color indiscernible. Vivía en una casa dividida en cuartos de alquiler, en la calle Cecil, justo encima de la cresta de la colina, a dos minutos escasos del campus, y Madden lo veía agacharse en la calle a recoger alguna moneda perdida, cigarrillos a medio fumar o alguna bolsa de patatas abandonada: una triste figura a un paso de la miseria, probablemente el único senegalés y, por descontado, el único negro en todo el oeste de Escocia. Madden admiraba su modo de aislarse sin depender de nadie más que de sí mismo. Para Aduman no había aduladores, ni grupos, ni pandillas. Parecía no querer ni necesitar la compañía de nadie. De hecho, había organizado su vida para que así fuera. Aquella era una habilidad admirable, se decía Madden. Aduman estaba completamente solo. Y, sin embargo, a diferencia de él, no parecía anhelar el contacto con otros seres humanos, el mal necesario de la compañía. Madden sabía que su flaqueza era esa ansia de vínculos venenosos y enfermizos, un ansia que despreciaba y de la que, sin embargo, no podía librarse. Esa necesidad de existir en los confines de la vida de otro y hallar consuelo de algún modo en ello, de desangrar al otro sin su conocimiento, como un murciélago chupasangre colgado del cuello de una vaca. Y Gaskell, al parecer, había suplido esa necesidad mejor que nadie.
Aquella noche, Gaskell no quiso irse del baile a pesar de que tenía la camisa manchada de sangre. La noche, gustaba de decir, era joven. Y había que homenajear a la juventud. La juventud y los jóvenes debían apartar a los viejos a codazos para hacerse sitio. ¿No era Madden de la misma opinión?
– Oh, sí -dijo Madden, aunque aquella opinión en concreto le parecía trillada, una de esas cosas que la gente de su generación decía constantemente en aquellos días. Pero, con las solapas salpicadas de sangre y la nariz hinchada, Gaskell ofrecía (no menos a sí mismo que a los demás) una bella impresión de trágica rebeldía. Era la clase de personaje que (suponía Madden) él siempre había querido ser. Un James Dean que esperaba su oportunidad de abrasarse entre las llamas de un naufragio, un Elvis que sacudía los cimientos de la prisión. Un Che Guevara o un Kennedy, iconos que aún no lo eran, pero que lo serían muy pronto. Y, en cierto modo, consiguió más tarde lo que quería; siguió aquellas actitudes, aquellas poses hasta el final y pese a sí mismo. El granizo de las balas lo llamaba. La muerte joven. La buena muerte.
Madden, no obstante, nunca creyó que hubiera algo de verdad en las poses de su nuevo… ¿qué? Se descubrió preguntándose otra vez si habían sido amigos, al menos al principio. La amistad se daba rara vez, muy de tarde en tarde; era esquiva y no siempre de fiar. Si algo le enseñó su inconexa conexión con Gaskell fue eso. El contacto, la simbiosis de un alma con otra, el amor. La marca imborrable, el parásito que te devoraba por dentro. Pero por aquel entonces Madden no se había enamorado aún. Gaskell, creía él, solo era capaz de amarse a sí mismo.
Al volver al baile, Gaskell lo obligó a tomar una copa y hacer un brindis.
– Por los jacobitas -dijo-. Por el bueno del príncipe Charlie -añadió-. Por la minifalda. Por que nunca olvidemos a los viejos amigos. Por esa bronca de patanes que vosotros los escoceses llamáis baile.
La orquesta se apretujaba en un rincón, al fondo del salón, grande como un galeón y cubierto de paneles de roble. Doscientas personas o más enzarzadas en aquel combate cerrado conocido como Desnudar al sauce. Jóvenes de pelo engominado y traje ceñido, con la cara amoratada por el alcohol, lanzaban en fabulosas volteretas a indefensas muchachas de tacones vacilantes. La banda había renunciado hacía rato a cualquier tentativa de marcar el tempo. El acordeonista miraba adustamente a media distancia y el violinista flagelaba su instrumento con un arco tan deshilachado que parecía un látigo de nueve colas. Ambos eran cincuentones como mínimo y, pese al brío que desplegaban, había en su actuación un algo de exhausta desesperación. El acordeonista miraba al vacío de la multitud, indiferente a la masacre que tenía lugar en la pista de baile. Varias chicas se habían estrellado contra las mesas que bordeaban el salón y más de uno, aturdido, se había alejado girando sobre sí mismo y había buscado amparo en la relativa seguridad de la barra. Desde un extremo del salón, Madden distinguió la cara conocida de Kincaid. Sentado a una mesa, el profesor reía de vez en cuando echando la cabeza hacia atrás. Parecía ser el centro de atención de un grupo de profesores acompañados de sus esposas. Madden se preguntaba si la mujer sentada a su izquierda sería su esposa. Ella intercambiaba miradas de burlona indignación con las mujeres o novias de los otros.
Gaskell seguía el ritmo con el pie, señalaba y bufaba de risa mientras contemplaba aquella escena caótica. Apuró su whisky de un trago y pidió otro. Hacía muecas y sacudía la cabeza al beber. La escasa iluminación ocultaba la sangre de su ropa. Además, en aquel lugar podía ser el terrorista que deseaba ser, el anarquista con la bomba en el bolsillo.
– ¡El Bosco no lo habría hecho mejor! -le gritó a Madden sobreponiendo su voz al barullo-. ¡Ahora ya sé dónde aprendéis a pelear los escoceses! -Batía palmas y pidió otro whisky para Madden. Se negaba a tomar en serio su negativa-. Mira -dijo-, no tienes por qué preocuparte. Tengo dinero, así que te invito a una ronda. La generosidad es la mejor parte del valor, o como se diga. La próxima vez, me invitas tú.
Madden se preguntó cuándo sería eso. Él nunca tenía dinero o tenía muy poco. Su padre le había dicho que podía conseguirle trabajo en Colville, pero Madden había dejado morir aquella oferta antes incluso de que naciera. «Para mí que tiene madera de enterrador», había añadido su padre. Palabras sumamente proféticas.
– ¿Por qué me seguiste antes? -le preguntó a Gaskell.
– Vi que estabas solo, ¿no? -dijo Gaskell, y se apartó el pelo de la cara. Sus pómulos angulosos y su palidez le daban un aspecto extrañamente insustancial. El aspecto de alguien que no estaba allí o que había dejado de ser real. Un muerto, un fantasma.
– Aquí hay mucha gente sola. ¿Por qué me seguiste a mí?
– Te vi huir de esa pobre chica. Solo quería bailar y tú saliste corriendo. Me dio rabia. Quería agarrarte del pescuezo y traerte aquí a rastras. Iba a decirte: «Oye, chaval, baila con la chica. Se ha tomado muchas molestias para cruzar la pista y pedirte un baile, y tú la has humillado. La has hecho quedar como una tonta. Y un hombre no puede dejar en ridículo a una dama, sobre todo, en público». Seguramente sus amigas lo habrán visto todo y estarán sentadas con ella.
Gaskell no miraba a Madden; tenía la vista fija en la pista de baile. La orquesta había pasado a una pieza más lenta y las víctimas del último baile regresaban a sus mesas cojeando o a rastras para curar sus heridas. La masa de danzantes disminuyó y la pista quedó poblada por parejas formales que daban vueltas al son del vals que los músicos, ahora sentados, pergeñaban en una bella recreación del compás de dos por cuatro.
– Me enfadé cuando lo vi -dijo Gaskell-. Me pareció que le debías una disculpa a la chica. O, por lo menos, un baile, ¿no crees? -Se volvió para mirar a Madden, que bebía a sorbos cortos su media pinta.
– Sí, tienes razón -dijo-. Seguro que se habrá enfadado. Debería disculparme.
– Al cuerno con tus disculpas, hombre. ¡Ve y baila con ella!
– No sé dónde está -dijo Madden-. Además, me diría que no. Huí de ella, ¿por qué va a querer bailar conmigo ahora?
Gaskell resopló por la nariz evitando hacer ruido, pero un pegote de sangre seca se agitó en el borde de una de sus fosas nasales, salió despedido y quedó adherido a la mejilla de Madden. Éste se limpió con asco, pero no dijo nada. Gaskell parecía tener los nervios de punta. Quizá se pusiera violento.
– ¿Sabes qué, tarado? Tienes toda la razón. Para qué iba a querer bailar contigo. Para qué iba a querer nadie bailar contigo. Es absurdo, ¿no?
Tragó su whisky y dejó el vaso sobre el mostrador.
– Pero fíjate qué maravilla… -dijo, y Madden miró al otro lado del salón, intentando vislumbrar lo que tenía tan absorto a Gaskell. Cómo no. Allí estaba, al otro lado del salón, abandonada momentáneamente por sus admiradores. Parecía no saber qué hacer y con el pie apartó de sí una colilla. Fue una visión prodigiosa: Madden podría haberla atribuido a los poderes de la mente, al vudú o algo por el estilo. Carmen levantó la cabeza como si escudriñara el gentío de la pista de baile y luego su mirada se detuvo como si viera a Gaskell sin verlo. Madden miró a Gaskell y vio que éste sonreía a Carmen sin esfuerzo. Ella apartó la vista, sorprendida, y volvió a mirar. Madden apenas podía creer que las cosas sucedieran así realmente.
Gaskell se limpió la boca con la manga y dijo:
– Bueno, creo que yo voy a intentarlo, aunque tú no lo intentes. Además, no parece que a la banda le quede mucho tiempo en este mundo. Espero verlos a todos de nuevo el lunes por la mañana.
Madden quedó perplejo.
– ¿Dónde esperas verlos? -preguntó. Vio que Dizzy Newlands hacía señas a la chica con la mano, pero ella ya se había encaminado hacia la pista. Notó que Hector miraba a Carmen, luego a Dizzy, y se llevaba la pinta de cerveza a los labios. Su semblante se mostraba opaco y confuso.
Gaskell se tocó el ala de un sombrero inexistente y se internó entre el gentío arrastrando los pies a ritmo de bossa nova.
– ¡En la mesa de disección, tarado! Pronto los abriremos en canal, si no se andan con cuidado… -Pasó bajo los brazos unidos de una pareja borracha que, ajena a la etiqueta del vals, intentaba bailar el twist con un entusiasmo poco acorde con su ejecución. Aquello era más un intento de asesinato que un concurso de baile por eliminación. Madden se puso de puntillas para intentar ver a Gaskell, pero éste ya se había buscado una pareja y brincaba por la pista con ahínco al ritmo de Step we gaily on we go. Aquella chica alta y esbelta, con el pelo rubio y un vestido blanco y plisado, extrañamente recatado. Una gran extensión de encías. Madden quedó inmóvil un momento, con la mirada fija en el brazo que Gaskell apoyaba sobre la espalda de Carmen. Sus manos estaban unidas. Notó que congeniaban, vio cómo se sostenían la mirada. Tuvo que apartar la vista. Supo que Carmen quedaría prendada de Gaskell, que hacían una pareja perfecta. Supo que se embarcarían en una relación larga que oscilaría precariamente entre la euforia de él y el abatimiento de ella, entre mutuas súplicas desesperadas, entre anuencias llenas de remordimientos y crueles rechazos. Sabía todo esto porque imaginaba qué clase de chica debía de ser Carmen y, ahora, también, porque conocía a Gaskell. Eran perfectos el uno para el otro. Incluso ensangrentado y medio borracho, Gaskell era perfecto para ella. Lo mismo que Carmen lo era para él: su entusiasmo dulce, la franqueza algo patosa de su energía, esas cosas serían irresistibles para alguien como Gaskell. Madden era capaz, al menos, de ver todo aquello.
Se volvió y estuvo un rato más junto a la barra, que era, en realidad, un tablón de formica atendido por una de las señoras que organizaban la cena del club, una mujer madura, no muy mayor, que trataba a la clientela con una hostilidad convincente y muy escocesa. Dejó su vaso e intentó atraer la mirada de la camarera con un gesto de la cabeza, pero ella miró tercamente más allá de él y preguntó: «¿Qué le pongo?» a una persona que se hallaba a su espalda. Madden se volvió y miró con enfado al ofensor, un hombre. Casi se sentía capaz de golpearlo por su grosería. Pero no: el tipo era por lo menos un palmo más alto que él, aunque Madden se consideraba de estatura superior a la media de los varones de Glasgow de su época. Bajó los ojos rápidamente y volteó en el vaso los posos de su bebida.
– Lo conozco, ¿verdad? -dijo el hombre.
Madden levantó la vista para mirar a los ojos al más alto de los dos, pero descubrió que no podía.
– Sí. Es usted Gaskell, ¿no? ¿De Anatomía?
Madden logró por fin alzar la cabeza. El peso de su cráneo parecía haberse aliado con la fuerza de la gravedad en su deseo de mantenerlo con la vista fija en el suelo. El doctor Kincaid miraba más allá de él, hacia la señora del club, con la mano levantada para darle el dinero. Hablaba con la pipa encajada en la mandíbula y de vez en cuando echaba un vistazo a Madden.
– No, soy Madden -dijo él, y en parte se arrepintió de no haber contestado que sí. Habría sido agradable ser otra persona, tener la vida de otro, aunque fuera solo un momento. Un segundo.
– Claro, claro -dijo Kincaid-. Pero lo conozco de Anatomía, ¿verdad? -Dio las gracias a la camarera con una inclinación de cabeza y sonrió. A Madden no le sorprendió ver que ella le devolvía la sonrisa, jugueteaba un instante con su cofia de camarera y daba luego dos vasos al doctor, que apuró uno inmediatamente y volvió a alzar el vaso hacia la mujer para que se lo llenara de nuevo con una botella de Laphroaig.
Madden dijo que sí, que lo conocía de Anatomía. Estaba en el Seminario de Anatomía del doctor. Las palabras caían de su boca y un mareo beodo las trababa, de modo que le sonaban como leídas en una página, en lugar de pronunciadas por una persona viva.
– Sí, ya me acuerdo -dijo el doctor mientras paladeaba su whisky-. Podría usted esforzarse más, señor Madden -añadió-. Un poquitín más de empeño, sí. Dígame, ¿por qué decidió estudiar Medicina? -Kincaid ladeó la cabeza hacia él y lo miró por el rabillo del ojo, como si no fuera digno de toda su atención.
Madden se sintió de pronto completamente borracho.
– Yo… quiero ser doctor -dijo.
Kincaid acercó su cara a él. En su aliento se mezclaban el olor acre del yodo y el tabaco, el vago aroma del formol, la fragancia de los pasillos universitarios. Madden retrocedió ligeramente, pero no tanto como para que Kincaid se ofendiera.
– ¡Ah! Doctor, dice. Un médico. Un curandero. Un sanador. Un chamán. Un farsante, quizá. -Kincaid guiñó un ojo-. Y bien, ¿cuál de esas cosas, muchacho? ¡Dígalo de una vez!
El doctor se tambaleaba levemente. Su cara se acercó a la de Madden y una mano se posó sobre su hombro. Madden sentía su propia cara, la pesada flacidez que el alcohol le había prestado, y la mano de Kincaid agarrándolo por la clavícula.
– Un médico -logró decir-. Quiero ser un… un buen médico.
Kincaid le sonrió con los labios ensalivados, deslizó la mano hasta su nuca y lo atrajo hacia sí de modo que sus frentes se tocaron.
– Un buen médico. Un propósito muy noble por su parte, señor Gaskell, una hermosa aspiración. Muy hermosa. Muy noble -dijo. Su actitud había cambiado visiblemente. Esta vez, Madden no lo sacó de su error. Estaba demasiado borracho-. Y sería usted un buen matasanos. Un buen chamán. Pero para eso hace falta esfuerzo, señor Gaskell. Hace falta trabajar muy duro y quedarse hasta muy tarde. Exige muchos sacrificios. Sangre, señor, requiere sangre. ¡Sudor rojo! Y hay que asumir el susodicho esfuerzo y los sacrificios mencionados por las razones correctas. Por las razones correctas, señor Gaskell. Si no…
Madden aguardó a que el resto de la frase hiciera acto de aparición. Entretanto, se llevó el vaso vacío a la boca y lo dejó caer de nuevo junto a su costado.
Kincaid palmeó otra vez su mejilla y se irguió. Se sonrió como si le hiciera gracia una broma privada y se tocó la nariz con un dedo.
– ¿Las razones correctas? -dijo Madden.
– Discúlpeme -dijo Kincaid-. Me estoy poniendo grosero. No hablemos de trabajo. ¡Una copa! Ésta es una noche para celebrar esa cosa tan breve.
Madden vio que el doctor se volvía de nuevo hacia la barra y que, aprovechándose de su estatura, hacía señas a la camarera con un billete de una libra. Se le ocurrió que quizá eso tan breve a lo que se había referido Kincaid fueran las horas durante las que estaba permitido servir alcohol. Echó una ojeada a su reloj: eran las nueve pasadas. Las tabernas de Byres Road estarían ya cerradas y su padre habría emprendido el camino a casa trabajosamente.
Kincaid sostenía aún en la mano la otra copa, de la que no había probado ni una gota. Cogió dos whiskys con la otra mano y desdeñó las vueltas con un gesto. La camarera parecía encantada, aunque intentaba ponerle el cambio en la mano. Madden se tambaleaba, clavado en el sitio. Sus nervios vibraban con un tintineo agradable. Era como si pudiera observarse desapasionadamente desde detrás de una ventana opaca, inmune a todo y despreocupado. Porque, de momento, era Gaskell, no Hugh Madden. Y eso era un respiro. Era un alivio.
– Tenga -dijo Kincaid, dándole el vaso-. Por nosotros.
El doctor bebió un sorbito del suyo y Madden hizo lo mismo y paladeó el rico whisky de malta. Estaba acostumbrado al de garrafón.
– Eso es tener arrestos -dijo el doctor. Madden se dio cuenta de que la pipa del doctor, que sobresalía de sus patillas canosas como el colmillo de un narval, no había abandonado su boca ni una sola vez durante el tiempo que llevaban hablando. Kincaid iba vestido con falda verde y medias de lana hasta la rodilla, por cuyo dobladillo asomaba una daga escocesa (o quizá un escalpelo). Un aspecto muy viril. Al menos, para un varón que no llegara a la cuarentena. Pero Kincaid lucía bien el traje. Madden se preguntó si la falda estaba hecha con el tartán de su linaje y, luego, si él también tendría un tartán. Seguramente los Madden eran subsidiarios de algún clan más poderoso. Aunque lo más probable era que fueran irlandeses-. Dígame, muchacho, ¿por qué no está pasándoselo en grande con los demás y no aquí solo? ¿Eh? -Kincaid se mecía de puntillas al son de la música y con el puño marcaba el retumbo imaginario de una banda de gaitas, en vez del estertoroso braceo del músico que, sentado al fondo del salón, tocaba Speed bonny boat aporreando un acordeón desportillado.
– No, doctor, yo…
– Así me gusta -dijo Kincaid, enfrascado en la música-. Debería estar en la pista de baile y unirse al enemigo. Hablando de lo cual…
– ¿Sí, doctor?
Kincaid frunció el ceño mientras miraba algo que Madden, debido a su altura, no podía ver.
– Ya basta de «doctores» -masculló-. Esta noche me encuentro aquí en misión oficiosa. Es mi noche libre, por decirlo así. Llámeme señor Kincaid.
A Madden le costaba menos respirar. Cierta rigidez exterior, una collera de deferencia que lo constreñía, impedía que se disolviera en los tics que, por lo general, le causaba un malestar que en vano había tratado de convencerse de que, en compañía de otros, pasaría por afabilidad. Aquella collera era lo único que evitaba que se lanzara de cabeza bajo el seto más cercano cuando se veía obligado a «departir» con alguien como Kincaid. Miraba como un pez drogado los gemelos de la camisa del doctor, su pajarita negra desatada alrededor del cuello. El sudor moteaba su frente.
Se limpió las sienes, consciente de que el sudor de Kincaid se mezclaría con el suyo: sus pieles respectivas transpiraban, sus pulmones inhalaban y exhalaban, producían invisibles nubecillas de residuos. Compuestos químicos, monóxidos, microorganismos. Desechos de la vida. Todo asquerosamente íntimo. Se invadían mutuamente los cuerpos sin consentimiento, se sometían inconscientemente el uno al otro a una suerte de violación química y bacteriana. Así era, de hecho, en todo el salón. En todo el edificio. Todo el puñetero mundo, si quería verse así, era una masa inmensa y rebosante de sodomía microscópica. Madden se sintió algo mareado al pensarlo y bebió un sorbo de whisky. El alcohol indujo de inmediato el nivel necesario de estupefacción. Madden se calmó un poco y, al levantar la mirada, vio que una mujer elegante, de unos treinta y cinco años (más joven que Kincaid, en cualquier caso), se acercaba al doctor. La mujer puso una mano sobre la espalda de Kincaid con aire protector, como si, mediante una ligera presión, pudiera conducirlo en la dirección adecuada sin que el buen doctor se diera cuenta de que otra persona guiaba sus pasos.
Kincaid sonrió con indulgencia y la besó en la mejilla, que ella le ofrecía con fingida afectación.
– ¡Mua! -dijo, redoblando la afectación de la mujer con la suya propia-. Aquí estás, faro de mi vida, escollo contra el que se estrella el velero de mi corazón… Estaba a punto de ir a buscarte.
– Por supuesto -dijo la mujer, y agarró con sus uñas finas, angulosas y bien cuidadas el vaso que Kincaid aún sujetaba-. Cómo no. Pero te has distraído, ¿verdad? Esto es para mí, ¿no? -Era muy guapa, de piel clara y cabello oscuro, con un rubor en las mejillas que podía deberse al calor o a la bebida. Fuera cual fuese su causa, aquel rubor le favorecía, le daba un fulgor juvenil, una apariencia de vitalidad. Madden pensó que tenía un físico muy escocés. Pero en el buen sentido.
– Claro que sí, claro que sí -contestó Kincaid al tiempo que le ofrecía el vaso como si le rindiera una espada, con el brazo extendido y la cabeza gacha.
Ella cogió el vaso y bebió; luego arrugó el ceño.
– Te dije un gin tonic. Esto es ginebra con limonada.
El doctor levantó las manos.
– No había tónica, amada mía. Esto es un club de estudiantes y en los clubes de estudiantes solo se bebe limonada y zumo de naranja. ¿No es así, señor Gaskell?
Madden bufó una respuesta dentro de su vaso y notó que se le enrojecían las orejas.
– Lo siento muchísimo, pero en realidad es Madden -dijo tras una pausa-. Me llamo Hugh Madden.
– Por mí no te disculpes, Hugh -dijo la mujer-. Ya te darás cuenta de que mi marido es malísimo con los nombres. Dudo que cuando acabe esta noche se acuerde del suyo. Rara vez se acuerda del mío. -Sonrió parcamente a Kincaid y él le devolvió el cumplido.
– Señor Madden, permítame presentarle a mi esposa, Maisie -dijo el doctor-. Maisie, éste es el señor Madden. -Sonrió de nuevo a su mujer con suficiencia.
– Rosemary -le dijo ella a Madden, tendiéndole la mano-. No le haga caso. Se cree que tiene gracia. Me parece que ya tuve el placer de conocer a nuestro amigo Owen.
Madden tardó un momento en darse cuenta de que se refería a Gaskell, pero de todos modos asintió rápidamente con la cabeza. Kincaid miraba a su mujer con el ceño fruncido e intentaba encender la pipa con una cerilla, pero no lograba prenderla con el vaso en la mano. Madden y Rosemary Kincaid esperaban. El doctor fue frunciendo cada vez más la frente hasta que por fin se dio por vencido y dio el vaso a Madden, que lo aceptó sin rechistar. Su esposa siguió mirándolo con un semblante en el que había algo parecido a la lástima.
– Un chico brillante, aquí, el señor Madden -dijo Kincaid entre nubecillas azules de humo-. Pero tiene que esforzarse más, ¿eh? Poner un poco más de empeño en lo que hace.
Rosemary Kincaid suspiró.
– ¿Podemos dejar eso ahora, por favor? -dijo, y cogió a su marido del brazo-. En la mesa no hacen más que chismorrear como verduleras sobre los alumnos y los profesores y sabe Dios qué más. Juro que ésta es la última vez que me traes a uno de estos… actos. -Sonrió a Madden, que no sabía qué hacer. Se le ocurrió que tal vez debía devolverle la sonrisa, pero la mujer de Kincaid ya no lo miraba-. Vamos, ven a rescatarme -le decía a Kincaid-. Estoy segura de que Hugh querrá hablar con otras personas. -Volvió a sonreír a Madden y, esta vez, él le devolvió la sonrisa puntualmente, consciente de que estaba enseñando demasiado los dientes.
– ¿Qué otras personas? -preguntó Kincaid-. ¡Otras personas! Es inaudito. No puedo permitirlo. ¡No lo permitiré! ¡Llama a la policía! -Sacudió la cabeza y Madden y Rosemary Kincaid se rieron benévolamente.
– Ya sabes, esas otras personas de las que siempre estás hablando. Esa cosa tan breve…
– ¿Qué es eso? Usted lo mencionó antes, doctor Kincaid -se descubrió diciendo Madden, quizá con voz en exceso chillona y repentina. Kincaid y su mujer lo miraban como si acabara de bajarse la cremallera para enseñarles el pene. Sintió que sus orejas se amorataban y bajó la voz-. Dijo que esta noche era para celebrar eso. Me preguntaba qué era. Qué era esa cosa tan breve que estábamos celebrando, quiero decir.
Fue Rosemary Kincaid quien se inclinó y le susurró la respuesta al oído, rozándole la mejilla.
– La juventud, Hugh -dijo-. Esta noche es una celebración de la juventud. Y te aconsejo que vayas a buscar una persona joven con la que bailar. A ser posible, del género femenino. -Se volvió hacia Kincaid-. Nosotros, los carrozas, haremos lo mismo. Vamos, Lawrence. Vas a bailar conmigo.
Kincaid meneó la cabeza, pero su mujer lo llevaba ya hacia la pista de baile, cuyas vibraciones Madden sentía en el esternón.
– Por el amor de Dios, Maisie, eso es una guerra de trincheras… ¿No puedes esperar a que toquen un vals?
– Entonces prepara tu bayoneta, muñeco, y al ataque…
Se abrieron paso entre el gentío, pero no sin que antes Kincaid volviera la cabeza y guiñara un ojo a Madden. Luego, Madden los perdió de vista.
– Menuda pareja hacen, ¿eh, tarado?
Gaskell estaba a su lado. Se secaba el sudor de los ojos con la manga.
– ¿Ya los conocías?
– Sí, de por ahí -dijo, y se tocó teatralmente la nariz con un dedo, como había hecho Kincaid-. De aquí y de allá -añadió-. No me apetecía mucho hablar… con el viejo, por lo menos. Me crispa los nervios. -Madden asintió con la cabeza y vio a Gaskell remeterse la camisa marrón, cuya parte de arriba oscurecía el sudor-. ¿Una copa? -preguntó, pero le hizo una seña a la mujer de la barra sin esperar respuesta. Madden se sentía impotente allí, entre aquella gente: daría lo mismo que dijera: «No, la verdad es que no quiero nada ahora mismo». De todos modos, no le harían caso. Había dejado de existir. Se estaba evaporando en el éter. No era Hugh Madden, hijo de Hugh Madden y Patricia Madden, de soltera… de soltera, ¿qué? No se acordaba. Ran… Randall… ¿Ramsay? Empezaba por «R», en todo caso. Su madre, naturalmente, tampoco había existido antes de su matrimonio y él, como su único hijo, solo recibía la chispa de la vida cuando quedaba absorbido por algún otro proceso, por otra cópula u otro apareamiento. El uno alimentaba y nutría al otro, y el otro sustentaba al uno y se sacrificaba por él. Tal vez semejante unión diera su fruto, un vástago natural: un nuevo Hugh. Se estremeció. Todo su cuerpo debía supurar y rezumar miasmas. Era repulsivo, daba tanto asco que apenas podía mirar a la gente por miedo a que sus ojos le devolvieran aquel mismo asco como un reflejo. Y había allí mucha gente. Muchas personas a las que evitar. Eran como una plaga, una pestilencia, todos ellos provistos de ojos que veían y de caras que miraban. Madden cerró los ojos y aspiró, intentando embotar su cerebro y despejar aquellos pensamientos sofocantes. Solo podía hacerse una cosa…
– Salud, tarado -dijo Gaskell, que lo miraba con curiosidad repentina. Le pasó un vaso lleno de whisky-. ¿Estás bien?
Madden cogió la bebida y se la tomó de un trago. Su cara se descompuso en una mueca. El bálsamo reconfortante bajó a su estómago y ascendió a su cabeza, y allí ocupó el lugar de sus pensamientos y los cauterizó. El hermoso dios del sueño y los sueños: Morfeo.
Gaskell puso una mano sobre su hombro y Madden se sobresaltó.
– No me toques -dijo, apartándose.
Gaskell levantó las manos.
– Vale, vale.
Madden se inclinó hacia la barra e hizo una seña a la mujer, pero ella estaba sirviendo a otro. Agitó la mano de nuevo y le dijo que le diera un whisky, pero ella contestó que ya había bebido bastante, «vete la cama, hijito». Gaskell le tiraba de la manga, le decía: «Cálmate, cálmate». Él le pediría una copa, no pasaba nada. Madden se lo sacudió de encima y empezó a gritar a la mujer mientras se abría paso a codazos y se hacía un sitito en la barra del que pudiera apropiarse y desde el que hacerse valer. «Esto», diría, «es propiedad de Hugh Madden. Descanse en paz». Gaskell le tiró de la chaqueta y Madden se sintió de pronto volteado y cogido por las solapas.
– ¿Se puede saber qué te pasa?
– Tienes que sajarme -dijo Madden.
– ¿Qué?
– Tienes que sajarme -repitió.
– ¿Por qué tengo que sajarte? -preguntó Gaskell, riendo.
Madden soltó una risita.
– Porque soy un forúnculo -dijo-. Soy un forúnculo y necesito que me sajen bien sajado.
– Conque un forúnculo, ¿eh? -dijo Gaskell-. Bueno, en ese caso habrá que buscar un bisturí. -Se rió de nuevo con un soplido y empezó a salirle sangre por la nariz-. Mierda -dijo. Llevó a Madden a rastras hasta un rincón del salón y se limpió la nariz con el pañuelo manchado de sangre que llevaba usando toda la noche.
– Enseguida te consigo un bisturí -dijo-. Yo sé la clase de bisturí que te hace falta. Ahora siéntate aquí tranquilo, pórtate bien y deja que te sajen, que yo voy a traerte un poco de alcohol para limpiarte. Y no te muevas.
Gaskell lo sentó en un banco de madera muy largo, de los que se usaban en los gimnasios de los colegios, y Madden se quedó allí largo rato, mirándose los pies como si así pudiera conseguir que los dos pares de zapatos que llevaba en el pie izquierdo se dividieran en cuatro. Alguien se acercó y le tocó el hombro. Madden levantó la mirada. Delante de él había una chica bicéfala que le pedía fuego. No tenía fuego, le dijo, no fumaba. La chica bajó rápidamente la mano y pareció hallarse al borde de las lágrimas. Él confió en que no rompiera a llorar con sus ocho ojos al mismo tiempo, o todos se ahogarían.
– ¿Puedo sentarme? -preguntó ella. Madden señaló el banco con la mano y ella se alisó la falda de lana roja bajo las piernas y se sentó. Madden se volvió a medias y la miró, de modo que la chica empezó poco a poco a removerse, incómoda, sin saber dónde poner las manos mientras cruzaba y descruzaba las piernas.
– ¿Te conozco? -preguntó él levantando demasiado la voz.
Ella le lanzó una mirada nerviosa, meneó la cabeza vigorosamente y se quedó mirando los cuatro pares de manos que jugueteaban sobre su regazo. Madden, obviamente, se estaba portando como un bestia (aquella era exactamente la clase de comportamiento que por lo general despreciaba) y eso bastó para infundirle cierta conciencia de sí mismo.
– Lo siento muchísimo -dijo-. Estaba seguro que nos habíamos visto en alguna parte, eso es todo.
Ella levantó la vista. A Madden le costaba distinguir su expresión.
– Ejem, sí. Nos vimos antes. Te dije que si querías bailar conmigo. Me dijiste que te disculpara y luego no volviste.
– Ah -dijo-. Me… me… me esperaban en otro sitio.
– Ah -dijo ella, y luego se quedó callada.
– Creo que puedo conseguirte fuego, si quieres… -Estaba ansioso por salir de aquel atolladero, pero ella tenía una expresión tan afilada como frío acero.
– Vete, si quieres -contestó-. Supongo que es lo que haces siempre.
– No -dijo-, no. Quiero decir que no me voy. -Algo en su apariencia había revelado sus intenciones-. Lo siento -repitió. Hizo una pausa y después, con gran esfuerzo de voluntad, añadió-: ¿Quieres bailar ahora?
Ella asintió, con una especie de torva resignación, y ambos se levantaron. Gaskell apareció con las bebidas. Madden distinguió la figura de Dizzy, que tiraba de Carmen Alexander agarrándola de la muñeca y se acercaba a Gaskell con paso decidido.
– ¡Gracias, tarado! -dijo Gaskell mientras Madden avanzaba por la pista de baile-. Al fin. ¡Chin, chin! -Madden alargó el brazo, cogió la bebida y la apuró de un trago. La chica lo lanzó hacia delante y él chocó con la espalda de otra pareja. Luchaba con ella por controlar los movimientos (sus maestros del colegio le habían dado la tabarra con los bailes populares durante años y años, como a todos los presentes en el salón), pero ella se empeñaba en llevar la voz cantante. La dama escogía.
El alcohol confundía los pasos de Madden y la chica se reía tontamente de sus esfuerzos por mantenerse a la altura de quienes lo rodeaban. Las parejas chocaban con él y, con cada vuelta sucesiva, Madden sentía alzarse una náusea. Divisó a Gaskell y a Dizzy, los perdió de vista un momento y volvió a verlos, esta vez junto a Hector. Carmen se interponía entre ellos; Dizzy tenía una actitud agresiva y Hector sin duda intentaba hacerle entrar en razón. Carmen disfrutaba secretamente con todo aquello. Solo Gaskell parecía mantenerse insondable, imposible de interpretar. Luego Dizzy se vio apartado: Hector, que quizá fuera más fuerte de lo que sugería su físico, lo cogió por los brazos. Dizzy gritaba y Gaskell asentía con la cabeza y sonreía. Carmen tenía una expresión agria, asqueada, y miraba a Gaskell. Dizzy se abalanzó hacia él, pero Hector lo detuvo otra vez y, levantándolo por la cintura, le hizo darse la vuelta. Decididamente, era más fuerte de lo que parecía.
La orquesta hacía una pausa entre pieza y pieza, y Madden pudo recobrar el aliento. La chica le estaba dando las gracias. Él se disculpó por ser tan patoso. Ella asintió con la cabeza, pero no le soltó la mano, y él se dio cuenta de que tenía encima del ojo izquierdo un lunar de buen tamaño, de color marrón oscuro. Se concentró en aquel defecto y dejó que el latido constante del lunar enmudeciera su mareo. No sirvió de nada. Estaba a punto de excusarse cuando la música empezó otra vez y se vio arrastrado y volteado por la chica, irremediablemente desacompasado, sin hacer intento de oponerse a que fuera ella quien marcara el paso. Las parejas se apartaban, molestas, y a él no le importaba. No había modo de luchar contra ella. La música cesó por fin y él comenzó a aplaudir, como los demás. Algunos levantaban las manos por encima de la cabeza.
La chica le dio las gracias y esta vez le tocó inclinar la cabeza a él, cosa que hizo entre jadeos.
– ¿Nos sentamos? -preguntó, sin importarle que ella lo acompañara o no. Ella, sin embargo, lo siguió hasta los bancos, dócil ahora que la música había acabado-. Es una lástima que no podamos intentarlo otra vez -dijo Madden con la voz más sobria de que fue capaz-. Parece que lo han dejado por hoy.
– No, qué va -dijo ella, y sacudía la cabeza alegremente-. Solo han hecho un descanso. Volverán dentro de media hora. Podemos bailar luego.
Madden sintió que la sonrisa bobalicona, forzada, redundante, caía de su cara.
– Ya -dijo-. Qué bien. Lo estoy deseando.
Una expresión de dolor cruzó como un destello los ojos de la chica. Su lunar parecía latir para Madden.
– No tienes que bailar si no quieres. Si prefieres que te deje en paz, no tienes más que decirlo.
– No, no es eso, de verdad -dijo él. Pero era eso. Quería que se fuera y que lo dejara volver a su asiento, del que a ser posible no se movería en lo que quedaba de noche. En su cabeza se agolpaban feos pensamientos; el único modo de encararlos era ingerir más alcohol.
– ¿Cómo te llamas, por cierto? -le preguntó, pero no oyó su nombre porque entonces apareció Gaskell del brazo de su (¿qué era, pensándolo bien?) chica.
– ¿Lo estáis pasando bien? -le preguntó a la pareja de Madden. La riña con Dizzy había quedado convenientemente olvidada-. Eso me parecía. Esta -dijo, apartándola de Madden- es Carmen. Os vais a llevar de maravilla.
Carmen saludó con una inclinación de cabeza y, al sonreír, levantó la mano automáticamente para taparse las encías. Madden no pudo oír de nuevo el nombre de la chica. ¿Carol, Caroline? Algo así.
– Acabo de rescatar a la pobre Carmen de una relación desgraciada, ¿verdad, cariño? Carmen sonrió otra vez, pensativa, y miró un momento a Madden como si lo reconociera vagamente.
– ¿Quieres que te haga a ti también ese favor? -añadió Gaskell, que se mantenía premeditadamente de espaldas a él-. Claro que sí. No podemos permitir que cargues con el tarado, ¿no es cierto? -Se volvió y sonrió a Madden como si él tuviera que estar de acuerdo en que sí, en que la pobrecilla necesitaba que la salvaran de él, no cabía duda.
– Eso no es justo -comenzó a protestar Madden, pero Gaskell chasqueó la lengua, agarró de la cintura a Carmen y a Carol o Caroline o como se llamara y se las llevó a un corrillo de gente. Madden se fue detrás, avergonzado y compungido. Se quedó dando vueltas como un tonto alrededor del grupito como si esperara que Gaskell le arrojara una migaja de conversación, pero Gaskell susurraba cosas al oído de las chicas, primero al de Carmen y luego al de su pareja de baile. Mientras hablaba, fijó la mirada en Madden, como diciendo: «Esto es lo que pasa. Ve haciéndote a la idea».
– Ven aquí, Hugh, ¡únete a nosotros! -dijo alzando la voz, y Madden se acercó y se despreció a sí mismo por ello-. Bueno, chicas, ¿qué opináis de este pobre diablo? No es gran cosa, ¿eh, Carmen? No es muy atractivo, ¿verdad?
Madden decidió marcharse y se volvió hacia la puerta.
– ¡No, espera! -dijo alguien-. ¡Espera un momento!
Sintió que lo agarraban de la manga de la chaqueta y tiraban de él hacia atrás. Se negó a volverse y permaneció con los ojos cerrados, tambaleándose un poco.
– No le hagas caso -le decía Carmen. Su voz tenía un ligero tinte del condado de Ayr: arenilla en el helado de un dulce por lo demás delicioso. Lo mismo que sus encías-. No lo decía en serio. Solo intentaba provocarte. -Le hizo darse la vuelta, lo cogió por la mandíbula y le obligó a mirarla a los ojos-. A veces debería tener cuidado con quien se mete, ¿verdad? Un día se equivocará de persona. Puede que ya lo haya hecho.
Madden masculló algo para darle la razón, pero notó que ella no lo oía, que su mirada se había perdido en algún punto más allá de su hombro, fija en Gaskell, supuso. Aprovechó la ocasión para limpiarse los ojos con la manga de la chaqueta y se ajustó las gafas, azorado, cuando ella volvió a mirarlo. Sabía que debía encontrarla guapa, que sus facciones ligeramente asimétricas debían, en conjunto, trascenderse a sí mismas y deseó que así fuera, que, con un esfuerzo de voluntad, pudiera obligarlas a elevarse, a convertirse en algo más, distinto de simples rasgos y miembros del cuerpo. Pero no podía.
– ¿Estás bien? -preguntó ella-. ¿Vienes a hablar con nosotros? No hagas caso a Owen. Solo quiere ser el centro de atención, nada más. Ven.
Le dio la mano; la tenía fría. La de Madden estaba sudada y pegajosa por el alcohol que había vertido, y se avergonzó de ello. Le habría resultado insoportable que Carmen la tocara si no se hubiera convencido a sí mismo de que aquella mano no le pertenecía a él, sino a otra persona. Ella lo llevó con los otros dos. Gaskell estaba entreteniendo a la chica con la que él había bailado… si a eso podía llamárselo bailar. Ella echó la cabeza hacia atrás y se rió, y Madden sintió que Carmen le apretaba un momento la mano con fuerza.
– Pero quizá no deberíamos provocarle. Puede que seamos nosotros los que tengamos que tener cuidado -dijo, y miró a Madden con los labios tensos. Volvió a apretarle la mano-. A algunas personas es mejor no acercarse demasiado -añadió-. Es como mirar el sol: te puedes quedar ciego.
Sí, se dijo Madden. Entendía cómo podía pasar aquello. Algún día, alguien se quemaría.
Gaskell los miraba acercarse, escuchaba y se reía de lo que decía la chica. Pero no estaba allí en realidad. No estaba allí en absoluto.
– Perdona, Hugh, no lo decía en serio. Palabra de honor. Solo te estaba tomando el pelo. ¿Necesitas que te saje otra vez? Es que estaba un poco cabreado, ¿sabes? He tenido un problemilla con el ex novio mientras tú bailabas. No debería haberla pagado contigo. Ha sido cruel.
– Sí -dijo Carmen en tono cortante-. Es cierto.
La otra chica miraba inexpresivamente a Madden y a Carmen, y Madden recordó que él tampoco había sido muy amable. Le sonrió dócilmente y ella pareció aceptar su disculpa y respondió a su sonrisa con otra.
– ¿Todos amigos otra vez? Bien -dijo Gaskell, y atrajo a Carmen hacia sí. Ella dejó que le pasara un brazo alrededor de la cintura, y él se inclinó y le susurró algo al oído que hizo que ella se sonrojara. Carmen le dio en broma un manotazo en el pecho. Pero luego su expresión cambió, se puso muy tiesa y se apartó de Gaskell. Él siguió su mirada y luego agachó la cabeza, la sacudió y masculló algo para sí mismo.
Dizzy Newlands se encaró con él y con Carmen. Tenía la cara crispada. Hector revoloteaba tras él, incapaz de hacer nada.
– Solo quería desearte lo mejor -dijo Dizzy-. Solo quería desearte suerte con todo.
Parecía haberse armado de valor para aquel momento, pero mientras hablaba su voz comenzó a quebrarse. Levantó el vaso hacia ellos y lo apuró de un trago. Hector se tapó los ojos con la mano y miró al suelo.
– Dizzy, por favor -dijo Carmen. Gaskell lo miraba con recelo.
– No, si no pasa nada -contestó él-. En serio. Te deseo lo mejor, Carm. En todo lo que hagas. Siento haberte dado un susto.
Ella desdeñó aquella idea con un encogimiento de hombros. -No hay nada que perdonar -dijo. Gaskell se irguió.
– ¡Claro, no hay nada que perdonar! -exclamó con una sonrisa.
– Contigo no estaba hablando -le espetó Dizzy-. Y, si sabes lo que te conviene, cállate la puta boca.
Gaskell retrocedió hacia la pared.
– Ya basta, Dizzy -dijo Carmen-. Por favor, vete. Ya has dicho lo que tenías que decir.
Siguió un momento espantoso, una especie de vacilante quietud que descendió sobre ellos durante una fracción de segundo. Para Madden, fue el momento en el que todo, cualquier cataclismo, parecía posible. Desde entonces, había vivido unos cuantos como aquel.
– Dizzy… -dijo Hector, apelando a su amigo-. ¿Diz?
Apoyó suavemente la mano sobre la chaqueta del otro. Dizzy comenzó a alejarse; luego se volvió y dijo:
– Lo siento, Carm. De veras, lo siento. Déjame que os invite a una copa.
Carmen negó con la cabeza.
– Por favor -dijo él-. Me gustaría ser amigo tuyo. Quiero ser tu amigo. Déjame que os invite a una copa. Por favor.
– Está bien -respondió Carmen, más tranquila-. De acuerdo. Una copa.
Dizzy suspiró.
– Estupendo -dijo-. Voy a por una ronda para todos.
Madden exhaló en silencio, aliviado, y se ofreció a ayudar a Dizzy con las bebidas. Dizzy asintió distraídamente y, al alejarse, Madden notó con cierto placer que Gaskell los miraba fijamente.
Se había gastado todo el dinero. Todo. Había luces bailoteando por los bordes de sus globos oculares. Luciérnagas. ¿Había hablado con Dizzy? Sí, Dizzy. El bueno de Dizzy, el bueno de Diz. Habían pegado bien la hebra mientras sonaba el saxofón. ¿O era la trompeta? Una buena charla sobre no sé qué cosa. Sí. Sobre trabajos que había que entregar, o un intercambio de apuntes. ¿Eran apuntes? Eso creía, sí. Trabajos de clase. Podían ayudarse mutuamente, decía Dizzy.
– Tú me rascas la espalda a mí y yo te la rasco a ti.
– Qué risa -dijo Madden. Ayudarse mutuamente. Era ridículo. Pagándole una copa, lo ayudaría, dijo. Estaba sin blanca. Borracho como una cuba y sin blanca. «Whisky», dijo. Dizzy frunció el ceño. Quizá no debería, le dijo. Tenía pinta de estar hecho polvo. No, dijo Madden. Una copa. Un whisky. Entonces haría lo que quisiera. Cualquier cosa que le pidiera. Le besaría el culo desnudo por una copa. No sería necesario, dijo Dizzy. «Claro que sí», contestó Madden. Completa y absolutamente. Absoluta y completamente necesario.
Estaban en un montón en el suelo del salón de baile. Desde las paredes, los miraban con condescendencia unas caras, unas caras y las orlas. Los primeros de promoción. Lumbreras expuestas en marcos sobredorados. Figuras culpables, estudiantes culpables. Se reía, se arrastraba sobre rodillas y manos hasta el borde de la pista. Intentaba levantarse, había manos que lo ayudaban. Sonaba la música. Veía a Carmen Alexander.
¿Qué pasaba con sus dientes? ¿Qué hacían sus encías? Alguien lo sentó en una silla, pero ya estaba ocupada. Lo empujaron y cayó otra vez al suelo. Se reía. Las luces eran brillantes y él se apoyaba en un codo. Intentaba levantarse del suelo. Vio a Gaskell subir un brazo. Luego hubo gritos. Una pelea, alguien que lanzaba un puñetazo, gente que pataleaba. Gaskell. Gaskell, por supuesto. Siempre Gaskell. Se oyeron voces y alguien lo pisoteó. Los primeros de promoción, las lumbreras. Todos lo pisoteaban. Se hizo un ovillo.
Estaba bebiendo agua, mucha agua. Mogollón de agua, le decía a la chica que había a su lado. ¿Qué?, decía ella. ¿Qué había dicho? ¿Había leído ella el Beano?, preguntó él. ¿Y el Dandy [5]? Él era Dan el Desesperado, decía, podía comerse una fuente de pastel de vaca. Podía comerle a ella su pastel de vaca, dijo. En un cenicero. Luego ella se levantó y se alejó y él se quedó solo. Las luces del borde de sus globos oculares iban apagándose y Gaskell lo había cogido del brazo. Le sangraba otra vez la nariz.
– Te sangra otra vez la nariz -le dijo.
¿Se había peleado con los chicos de la calle Bash? Sí, le dijo Gaskell, con los chicos de la calle Bash… Con Dizzy, Tímido y Dormilón, por culpa de Blancanieves, dijo. Carmen, dijo Gaskell. Sacudía un dedo delante de él. Por culpa de Carmen, le estaba diciendo. ¿La había despertado con un beso mágico?, preguntó Madden, riendo. Exacto, contestó Gaskell. Primero le había dado un beso mágico y luego le había hecho morder su manzana envenenada. Había estado a punto de matarlo, dijo. Así es ¡a vida, dijo. Así es la vida. Se limpiaba la nariz con un trozo de papel del váter. Una chica sujetaba a Madden del otro brazo. La había visto en alguna parte. Ella le sonreía. Era toda sonrisa, dijo él. Toda dientes. Ella toda sonrisas y toda dientes y Gaskell todo nariz y sangre. Iban andando. ¿Adónde iban?, preguntó. Luego se rió tontamente. Donde los llevara su ánimo, le dijo Gaskell. Donde los condujera el viento… Qué bonito, dijo Madden. Sí, realmente muy bonito.
Eran cuatro, no tres. ¿Cómo había ocurrido? ¿De dónde había salido la otra? Madden no se acordaba. Gaskell estaba con ella, fumaban los dos cigarrillos blancos, sus dientes castañeteaban. Él mismo notaba el frío, sentado en los escalones de la casa. Le dolía la cabeza. ¿Cómo se llamaba?, le preguntó a la chica que había a su lado. A la bajita. ¿Tenía nombre? Ya se lo había dicho, contestó ella. Tres veces, se lo había dicho. Minnie la Pícara, dijo él. Ahora se acordaba. Beryl la Peligro, dijo ella, y se echaron a reír. Seguía haciendo frío, dijo, y ella lo rodeó con el brazo. No hagas eso, dijo. Por favor. Se sentía mareado.
– ¡Me siento mareado! [6] -gritó Gaskell, pero Carmen no se reía. «Me siento mareado», decía Gaskell, y luego la besaba en la boca.
Madden gruñó y se frotó las orejas. Tenía una sed espantosa y su dolor de cabeza no remitía. La chica y él (le daba vergüenza preguntarle otra vez cómo se llamaba, así que había optado sencillamente por no decir nada) habían ido caminando hasta la casa de ella, al final de Alexandria Parade. Llevaban ya dos horas andando. La culpa era suya, por haberse ofrecido. Un caballero de la cabeza a los pies, no había duda. Estaban los dos sin blanca, pero aun así se habían cogido de la mano y caminaban en silencio, Madden concentrado en el ruido que hacían sus zapatos de suela fina al rozar el pavimento. La chica ya se había disculpado por la caminata, pero Madden se había mordido el labio, porque él aún no había recorrido ni la mitad del camino: aún tendría que regresar a pie a la parte oeste de la ciudad. Y, además, no encontraba nada atractivo en ella: parecía prácticamente muda. Un par de veces le dieron ganas de partirle la cabeza, a ver si tenía algo dentro. Lo único que recordaba de lo que le había dicho era que vivía en el hospital, en la residencia de enfermeras, en una habitación que compartía con otra chica. De ello había deducido que era enfermera. Parecía la explicación más probable. Mientras tanto, había formulado diversas hipótesis sobre cómo podía conseguir que le dijera su nombre otra vez sin tener que preguntárselo directamente. Pero, de momento, no había dado con ninguna idea prometedora. Tendría que confiar en el azar.
La noche de los jóvenes, aquello tenía gracia. Por la presión que notaba detrás de los ojos, parecía más bien la noche de los muertos vivientes. Y el cementerio no estaba muy lejos de allí, justo detrás del hospital. Quizá pudieran echarse a pasar la noche en una parcelita o acurrucarse en alguna cripta vacante con los demás zombis del baile, las piltrafas abigarradas de los danzantes. Pero seguramente Gaskell ya habría cogido el mejor sitio y estaría acostado con Carmen bajo suelo consagrado.
No podía subir a su habitación, le dijo la chica cuando llegaron al hospital, mientras mordisqueaba un mechón de su pelo lacio. Tenía la cara hinchada y enrojecida, y su maquillaje cubría una retahíla de granos subterráneos. Él le dijo que no pasaba nada, que no le importaba, y se estuvieron allí de pie un rato, con las manos cogidas torpemente, y ella le dijo que bueno, que no pasaba nada, que podían subir si no le importaba agacharse al pasar por delante de la oficina del portero de noche para que no lo viera por la ventanilla. No podían llevar chicos a las habitaciones. Él preguntó por su compañera de cuarto y ella se encogió de hombros, pero no dijo nada, así que entraron por la puerta principal y él se agachó al pasar por delante del portero, que no puso pegas. Avanzaban en silencio, atravesando los pasillos con paso lo más sigiloso posible, y él le apretaba la mano mientras torcían a la izquierda y luego otra vez a la izquierda, y subían por lúgubres escaleras de asfixiante olor a enfermedad y fenol. Había tantas escaleras, tantos pasillos, que Madden estaba convencido de que jamás lograría encontrar el camino de vuelta, y se permitió confiar en el sentido de la orientación de la chica.
– Aquí es -dijo ella, y se detuvo en un oscuro túnel a cuyos lados se abrían salas de hospital-. Quítate los zapatos. Están todas durmiendo.
Al final del pasillo se detuvo otra vez y abrió la puerta de su habitación sin encender la luz.
– No veo nada -dijo él, y ella le dio un manotazo en el hombro; luego empezó a desabrocharle los pantalones y a sacarle la camisa. Madden se sentía avasallado, pero no opuso resistencia. Se dejó empujar a una cama, a oscuras.
– Métete dentro -susurró ella, y eso hizo él. Ella se metió en la cama, a su lado, y empezaron a forcejear, y él notaba la boca de ella sobre la suya y el olor a alcohol rancio de su aliento. Sus pechos parecían al tacto helados y flácidos, no como Madden se los había imaginado. Ella hizo ruidos con la glotis al respirar cuando él metió la mano bajo su falda y tiró de sus medias de nailon mientras el vago recuerdo de las raciones de carne de su infancia desbarataba su concentración. Esperaba que lo invadiera el miedo, pero estaba tranquilo y sosegado cuando las medias salieron de debajo de la chica y palpó su bajo vientre y su pubis mientras ella acariciaba su bragueta y tiraba de ella como animando a levantarse a su pene, del que al fin (para moderado alivio de Madden) se apoderó la rigidez. Un momento triunfal, literalmente. La chica retorcía la lengua dentro de su boca y lo colocó suavemente sobre ella.
Después, Madden recordaría que había intentado metérsela, pero no encontraba el punto de entrada exacto, y al final, tras varios intentos fallidos, había tenido que guiarlo ella. Cuando por fin la penetró, la chica dejó escapar un gemido sofocado, cortado de nuevo por una oclusión glotal, y solo las dos manos que había posado sobre sus caderas recordaron a Madden que la faena no había acabado aún. Esperaba a medias (suponía) quedarse allí penando hasta que ella diera a luz, pero sin duda eso habría sido más rápido.
– Raciones de carne -dijo sin pensar.
– ¿Qué?
– Nada. Shh.
– Has dicho «raciones de carne» -dijo ella.
– No, qué va. No he dicho nada. -La penetró hasta el fondo, confiando en que ella se distrajera, presa de una excitación irrefrenable. O presa del dolor, al menos.
– Ay. Ten cuidado.
– Perdona.
– ¿Qué has dicho?
– Ya te lo he dicho. Nada. Cállate.
– Has dicho raciones de carne. ¡Crees que soy solo un trozo de carne!
– He dicho «dulce Kathleen». ¡Estaba pensando en la canción!
Ella pareció contentarse con eso y Madden volvió a acometerla con renovado entusiasmo. Era el modo más rápido de salir de aquel atolladero, el camino de la mínima resistencia, por así decirlo.
– No te corras dentro -dijo ella-, por favor.
Pero él acometía con fuerza y aquellos segundos ocupaban un espacio que era el mismo espacio en el que estaba sucediendo principalmente una sensación de euforia en el así llamado bloqueo de rama la palidez variaba a menudo hasta un grado nunca visto básicamente una enfermedad una situación estresante un punto de coagulación un magnetismo sanguíneo que colmaba una palidez por lo demás flácida en el órgano una irradiación sobre el brazo izquierdo semejante sobre todo a la angina de pecho pero nunca podía descartarse por completo una cosa dado que a) lleva a b) no necesariamente demuestra que b) se siga de a) la exclusión mutua es enteramente posible incluso probable y al final la inflamación gérmenes creciendo en el corazón, ¿en qué ventrículo?, ¿en alguno?, y se decía que podían usarse corazones de cerdo medio-hombre puerco entero oing oing eso no podía tratarse con antibióticos, no, no era probable con el corazón de panceta posiblemente incluso un aumento de la tensión nerviosa los «y si» se agolpaban ahora bien los «y si» a) conduce a b) debe inevitablemente dar como resultado c) aunque el paciente pueda estar incapacitado desde luego lo estaría con el corazón de cerdo y el rabo caracoleando al final como un sacacorchos la pica del cerdo necesitaría sin duda cirugía el miedo a, no, el pavor a defectos en el septo el crecimiento de las manitas de cerdo una anormalidad inexistente una aurícula lleva a otra, pero desde una aurícula no necesariamente se llega a otros mecanismos congénitos del corazón la pica del cerdo mecánico simplemente una bomba y después la asfixia creciente sencillamente la hinchazón jadeante de los tobillos los dedos de los pies rajados las pezuñas hendidas insuficiencias de oxigenación que conducían a, que conducían a, que llevaban a la tetralogía de Fallot luego una cría azul no una cría rosa y ahí estaba oxigenación insuficiente un estado grave una operación, sí, una operación o la azulada cianosis y en el otro extremo ese rabo rizado oing oing esas pezuñas este cerdito fue al mercado este cerdito se quedó en casa este cerdito comió asado comerían cualquier cosa, ¿no?, comerían cualquier cosa nada de prestar atención al colesterol aunque prefirieran con mucho las bellotas desde luego ejemplos nulos de canibalismo o incluso nefritis apoplejía fibrosis de los tejidos uremia hipertensión mayormente un desorden psicosomático, sí, excepto en cerdos asociado a la supresión de emociones al control excesivo de las emociones al miedo automático a las emociones al oeste de Escocia una dolencia escocesa miedo a que todo salga a la luz a que todo aflore burbujeando a la superficie dicen excepto a los picha-cerdo bestias extremadamente expresivos es poco probable ser riguroso en extremo el hombre con la válvula de puerco que bombea la pica del cerdo por supuesto esto es solo una especulación puesto que a) las emociones desbordadas conducen a b) un descenso en la presión sanguínea y sin embargo b) un descenso en la presión sanguínea no necesariamente se sigue de a) unas emociones desbordadas a menos que se trate de un cerdo muy sensible…
… difícil entender por qué tanto alboroto con los cerdos porque si eran animales decentes por qué no dejarlos hibernar dentro del tórax los órganos podían revertirse fibras nerviosas simpáticas podían aliviar la presión el espasmo así como las drogas, había muchas drogas el alcohol la principal entre ellas aunque había también pongamos por caso compuestos de Rauwolfia y Veratrum compuestos iónicos de metano para clarificar la pica del cerdo y otros sinsentidos transvacilcodex narcicalcina eritrometalermia por nombrar solo tres aunque cabe la posibilidad de que el órgano los rechace posiblemente y en tal caso la dosis recomendada habría de ser alterada reducida incrementada 1) dependiendo del cerdo y ulteriormente 2) si se estaba usando alguna alternativa no en el sentido de la llamada nueva era, sino alternativa en el sentido de problemas emocionales, emocionales en el sentido de tratamientos irritantes tomados por cortesía por contingencia así como parte de una dieta de control calórico no una sustancia controlada como en una sustancia controlada per se sino para tener la sustancia bajo control es decir para no afectar o efectuar cambios o estímulos antinaturales con las bellotas debería bastar por el amor de Dios para no devorar o de lo contrario inducir impulsos contradictorios o en el peor de los casos una subida de inestabilidades desconocidas el corazón que actúa ¿con un aire desinhibido y minucioso?, ¿desempeñando una función?, acorde en armonía con los demás órganos proteínas mitocondrias cada una operando conforme a su propensión natural sin anestesia de ninguna extremidad ninguna parte inhibida nada peor, lejos de ello, ciertamente no en el caso de los cerdos no hay ejemplos documentados de magnetismo animal con éxito Mesmer lo denominó fuerza odílica o estado inducido en cerdos en absoluto sospechosos si es que respondían a menos que se desarrollara algún tipo de vínculo emocional surgieron en efecto algunos animales propensos no cerdos aunque sí a) un hombre con cerebro humano y corazón de cerdo y b) un cerdo con cerebro humano o c) cualquier otra variación de tiempo para otra pequeña libación el alcohol siempre ha sido la droga predilecta excepto para cerdos animales tan dulces inteligentes afectuosos deliciosos aficionados además a las manzanas otra cosa en común no solo los órganos sino también los gustos, los apetitos, apetitos prohibidos, ¿era posible que un cerdo paladeara con una lengua humana injertada?, un irritante podría actuar como órgano independiente eran de color rosa, pero ¿de cerdo?, la vida entera de parloteo, venga hablar, sin dar nunca al huésped un momento de paz la pobre criatura trotando por ahí, ¿esa de ahí es mi manzana?, entre meneo y meneo la pica del cerdo por supuesto había otro órgano que podía intercambiarse la redundante pica que nunca había usado con nadie salvo esta vez, ¿cómo se llama la chica?, Kathleen, por supuesto, era Kathleen, se estaba ahogando, se estaba asfixiando, la rigidez que palpitaba y ah ah yo te llevaré a casa Kathleen…
Pasaron tal vez diez minutos antes de que eyaculara dentro de la chica y se retirara, le estallaba la cabeza, la futilidad de todo aquello era tan humillante que no había palabras para describirla. Por un momento no supo dónde estaba.
– ¿Yo te llevaré a casa, Kathleen? ¿Estabas pensando en esa canción? -preguntaba ella. Él dijo que sí y solo entonces, cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, pudo distinguir el borde de la cama. Pero no había ninguna canción. Se lo había inventado.
Para su espanto, ella comenzó a cantar en voz baja.
– Yo te llevaré a casa, Kathleen… Qué bonito. ¿Lo decías en serio?
Madden estaba atónito. ¿Decir en serio qué?
– Que me llevarías a casa… que cuidarías de mí. Si… ya sabes.
– ¿El qué?
– Me lo has hecho dentro. Te has corrido. Te dije que no y lo has hecho de todos modos. No pasa nada, ya no me importa. Puede que ahora esté enamorada de ti.
– Lo siento -dijo Madden.
– No te preocupes -contestó ella-. No importa.
– Cállate -dijo él.
La luz se encendió y Madden guiñó los ojos. Otra chica los miraba desde la cama de enfrente. La compañera de cuarto.
– Dios Todopoderoso, Kathleen, ¡os queréis callar! ¡Mañana tengo turno a las siete! -Apoyó otra vez la cabeza en la almohada y se la tapó con las mantas. La lámpara de la mesilla de noche reveló una celda gris de decoración espartana: dos camas con bastidores de hierro, dos mesillas de noche, dos lámparas. Una cómoda, un ropero. Ningún adorno, a excepción de una fotografía en blanco y negro, recortada de una revista, que colgaba de la pared, encima de la cama de la otra chica. Era una instantánea de la torre Eiffel. Y un crucifijo de madera.
Madden estaba contento, sin embargo. Se había acordado del nombre de la chica y, de paso, ya no era virgen. Y, además, fue así como conoció a Rose.
4
No volvió a ver a Kathleen y pasó algún tiempo antes de que Rose se le declarara. Lo de Gaskell fue otro cantar. Tres días después del baile de la facultad, su madre llamó a la puerta de su cuarto y él se apresuró a guardar su diario bajo la almohada. Cuando le dijo que podía pasar, ella lo encontró sentado, hojeando casos clínicos en el Medical Jurisprudence and Toxicology de Glaister. Su madre tenía la cara rubicunda y demacrada, las manos y los brazos ennegrecidos por haber subido el carbón por los tres tramos de escaleras y el mandil manchado de carbonilla. Se retorcía las manos y con ella entró en el cuarto la atmósfera de finales de otoño. Por un momento pareció no tener palabras para lo que quería decir. Después de unos segundos que se hicieron muy largos, Madden dijo:
– ¿Qué pasa, mamá? -Ella se miró los pies y luego le miró la cara y volvió a mirarse los pies.
– Tienes visita, hijo -dijo.
Él la miró con pasmo.
– ¿Quién? -preguntó por fin.
Su madre se apartó y sostuvo la puerta abierta para que entrara la visita. Era Gaskell, con su traje verde. Se quedó en la puerta y sonrió; luego dio las gracias a la señora Madden por llevarlo hasta allí. La madre de Madden permitió que una sonrisa escueta, más bien una mueca de dolor, cruzara su cara como una centella. Luego se escabulló y cerró la puerta tras ella para que Gaskell y Madden se quedaran solos.
– No, no te molestes en levantarte ni nada -le dijo Gaskell, estaba por allí y se había acordado de que Madden le dio sus señas. Madden había dicho que le pagaría si había que mandar el traje al tinte, ¿no? Madden asintió con la cabeza y echó mano del tarro de la mesita de noche donde guardaba el poco dinero que tenía.
– No, no -dijo Gaskell, y le hacía señas de que dejara el tarro en su sitio. No hacía falta, ya estaba arreglado. ¿Podía sentarse? Madden asintió con la cabeza y quitó los libros de la única silla que había en el cuarto, pero, en vez de sentarse, Gaskell se acercó a la ventana y miró fuera. El sol empezaba a desangrarse en el horizonte y se oía jugar a los críos en la calle. «Bonita vista», dijo Gaskell. Hasta se podría ver el río, si no estuvieran en medio aquellas casas. Madden se encogió de hombros. Para él no era más que una vista, dijo. Estaba acostumbrado a ella, así que le hacía tan poco caso como un granjero a una oveja. Gaskell se echó a reír. Qué cosas decía. ¡Una panorámica de una oveja! Menuda ocurrencia. ¿Qué era lo que decían? ¿Noche bermeja, pastor sin queja?
– Sí, contestó Madden-, madrugada bermeja… no sé qué del pastor. -No lo sabía, en realidad. Gaskell se volvió hacia él. ¿Estaba haciendo algo en particular?, preguntó mientras paseaba la mirada por las paredes de la habitación y se fijaba en los dibujos de aficionado que colgaban de ellas, en los bocetos anatómicos de Leonardo da Vinci que Madden había copiado meticulosamente de ilustraciones encontradas en la biblioteca de la universidad, en el amarillento mapamundi desde la perspectiva de Siam.
– Qué interesante -dijo Gaskell, y Madden estuvo a punto de decir algo al respecto (que sí, que era interesante ver el mundo desde el otro lado, que los siameses pensaban que su país era el más grande, el más importante, el más rico de todos, sí), pero al final se quedó callado como si esperara su aprobación y temiera tanto su juicio que no se atrevía a aventurar una explicación.
Gaskell se fijó en la caja de cristal que había en el suelo, detrás de la puerta, colocada sobre un montón de hojas de periódico abiertas. ¿Qué tenía ahí?, preguntó. Madden sintió que se sonrojaba. Ratas, dijo. Rattus norvegicus, para ser preciso. Ratas comunes. Las criaba. ¿Como mascotas?, preguntó Gaskell, y se arrodilló y dio unos golpecitos en la jaula. Sí, como mascotas, dijo Madden. Eran muy fáciles de mantener, lo malo era que, en cuestión de comida, tenían gustos caros. Gaskell se echó a reír otra vez. Reía con facilidad, como si no sintiera el malestar de Gaskell. Aquella era su habitación y no estaba acostumbrado a que nadie la escudriñara, y menos aún un desconocido con traje de pana verde. Notó que Gaskell llevaba también una corbata con estampado de cachemira grana y oro y que tenía todavía la nariz un poco hinchada y los ojos algo morados. Llevaba en la mano unos guantes grandes, de piel, estilo guantelete de armadura, y unas gafas de motorista.
– No parece muy divertido -dijo.
– ¿El qué? -preguntó Madden.
– Ser una rata. No salen mucho, ¿no?
Madden se encogió de hombros. Luego Gaskell dijo que si le apetecía ir a dar una vuelta, si no estaba haciendo nada. Madden lo miró, perplejo. ¿Una vuelta? ¿Adónde? ¿Y en qué? Gaskell se rió otra vez.
– Adonde sea -dijo-, a cualquier parte. Tengo la moto fuera. ¡Vamos! -Cogió a Madden del brazo y lo llevó a rastras hacia la puerta-. Venga -dijo-, ponte esto. -Le dio las gafas-. El viento pega fuerte, ¿sabes?
Madden estaba sin habla. Se sintió llevado a rastras por el pasillo, pasaron junto a la hosca figura de su madre, salieron al descansillo y bajaron las escaleras del edificio. Abajo se encontraron con su padre, que volvía del trabajo. Al pasar a su lado, se pegó a la pared de azulejos para dejarlos salir.
– ¿Dónde vais? -preguntó.
– Fuera -dijo Madden.
– ¿Fuera dónde? -preguntó él mientras los seguía al portal.
– ¡Solo fuera! -gritó Gaskell, y pasó la pierna por encima de la motocicleta Norton de color negro que había aparcada en la calle. El sidecar relucía como si fuera nuevo-. Monta -le dijo a Madden, señalando el sidecar. Así que Madden montó-. Bueno -dijo Gaskell-. ¡Vámonos!
Más adelante, Madden no supo nunca si llegaron a ser íntimos o no. ¿Eran amigos? Él había tenido pocos amigos antes, así que le resultaba difícil comparar. Recordaba una vez, siendo muy pequeño, en que su padre le dio un diccionario con el único propósito de que buscara en él la palabra «solitario» y no entendió por qué. Era muy pequeño para usar un diccionario, todo aquello era ridículo.
– Significa estar solo -le dijo su padre-. Así es como estás en este mundo.
Tenía que entender que no podía contar con nadie. Que tendría que salir adelante por sus propios medios. Luego le dijo que pensara en aquella palabra, que comprendiera su significado. Madden se quedó mirando las letras, las palabras, e intentó comprender. Solitario. Solo. Cada vez que intentaba volver la página, su padre lo cogía por el cogote y lo obligaba a pegar la cara a la página, como si fuera un perro que hubiera defecado en la alfombra. Solitario. Solo. Recordaba haberse resistido a llorar, aunque estaba al borde del llanto. Se preguntaba dónde estaba su madre, por qué no iba a rescatarlo. Sentado en el sillón grande, donde solo él podía sentarse, su padre lo miraba mientras encadenaba un cigarrillo tras otro. Madden ignoraba cuánto tiempo tuvo que pasar allí sentado con el diccionario, solo sabía que fue una inmensa extensión de tiempo.
Cuando estaba con Gaskell, a veces tenía la sensación de que el tiempo se ralentizaba de aquel modo, y temía hablar por miedo a cometer alguna falta cuyo castigo fuera, de nuevo, el exilio. De hecho, no descubrió que su estado tenía un nombre hasta que conoció a Gaskell. Y después no podría habérsele hecho más obvio, como si le hubieran deletreado las palabras una a una sobre papel. Era un apátrida, un refugiado. Estaba en el exilio.
Aquella primera vez, salieron de la ciudad montados en la moto, llegaron hasta la depuradora y Madden sintió ganas de no volver nunca, de seguir adelante un poco más y luego otro poco. Casi fue un alivio detenerse, sin embargo: aquella exaltación nunca duraba mucho tiempo. El mundo imponía sus exigencias y había que seguirlas. Pasearon y Gaskell habló y él escuchaba.
– Bueno, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? -dijo Gaskell.
– Médico, ¿qué va a ser?
– Médico. Eso no es una aspiración, es lo que les decías a tus padres cuando tenías diez años. ¿Qué quieres ser de verdad?
– Médico. Cirujano.
– «Médico, cirujano». Me parece a mí que llevas mucho tiempo diciéndote eso, sí, señor.
– Bueno, es la verdad. He querido ser cirujano desde que tuve edad suficiente para entender lo que era.
Gaskell soltó un bufido.
– ¡Qué me dices! Hostia puta. ¿Qué niño de diez años quiere ser cirujano? No me lo creo. Ni un poquito.
Madden estaba irritado. ¿Quién era aquel beatnik, de todos modos, para llamarlo mentiroso?
– Bueno, ¿y qué quieres ser tú, si no quieres ser doctor?
– ¡Doctor! Lo llevas crudo, Madden. De verdad. No solo quieres ser médico, sino que además quieres ser doctor. Pues yo no.
– ¿Y por qué estudias Medicina si no quieres ser médico?
– Muy sencillo. Porque para eso me paga mi querido papaíto. Si no estudio Medicina, no hay paga. Mi familia tiene demasiada pasta, según vuestros parámetros, como para que me den un préstamo de estudios. Así que, si quiero estudiar, puedo elegir: Medicina, Derecho, Ingeniería, Física. El mundo a mis pies.
– ¿Qué quieres hacer, entonces?
– Buena pregunta. -Gaskell guiñó los ojos para mirar al sol, que, rojo y anaranjado, se filtraba en un banco de nubes bajas y horizontales. Estaba oscureciendo.
– Deberíamos irnos -dijo-. Las luces de la moto no son muy de fiar. Es mejor que volvamos pronto.
Por lo poco que Madden sabía de aquel extraño, resultaba raro que dijera algo tan prudente. Hasta mucho tiempo después no se dio cuenta de que aquel comentario estaba mucho más cerca del verdadero carácter de Gaskell de lo que él creía. Gaskell, naturalmente, estaba siempre adoptando poses. Incluso durante sus accesos de depresión, que duraban días enteros, daba la impresión de percibirse a sí mismo como un actor al que, sin Madden como público, aterrorizara la idea de dejar sencillamente de existir. «Sin ti, Hugh, no hay nada que revelar».
– ¿Y qué quieres hacer?
– ¿Qué? Perdona, viejo, estaba muy lejos. Qué hacer, qué hacer, qué hacer. Buena pregunta, muy buena pregunta. Primero, creo que deberíamos volver a tu bella ciudad natal (porque tú naciste allí, ¿no?) pasar de los presbiterianos y retirarnos a una agradable posada a pasar la tarde ¿Qué me dices?
– No tengo mucho dinero.
– Ah, el dinero. No te preocupes por nada. La Providencia… en fin, proveerá, supongo. -Gaskell metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta de pana y sacó un billete de cinco libras-. ¿Ves? ¡No tengo más que abrir la boca, y listo!
Madden no supo qué decir. Nunca había visto tanto dinero en manos de un estudiante, ni de un adulto.
– ¡Una buena cena, mujeres de mala reputación y licor para acompañar! ¿Qué me dices, tarado?
– No me llames así, por favor.
– Perdona, viejo. Solo era una broma.
El Raskolnikov [7] de Hillhead, apodó Gaskell a Aduman cuando Madden le habló de cómo deambulaba por las calles con la esperanza de eludir a la casera, de cómo intentaba pedir prestado, mendigar o robar dinero suficiente para el contador de la luz.
– Ya ha empeñado los botones de su chaqueta -dijo Gaskell. Tendrían que hacer algo por él, enviarle anónimamente un paquete a su habitación. Pan y salchichas, todo bien envuelto en una bufanda nueva.
– Y no olvides unos botones sueltos -añadió Madden, y Gaskell se echó a reír.
– ¿Quién más? -preguntó.
– ¿Quién más qué?
– Ya sabes… ¿a quién más espías?
– No los espío.
– ¿Qué haces, entonces?
– No es nada sucio, ni sórdido. Eso lo tienes tú en la cabeza.
– ¿A quién más?
– A Beth Tripp, a Port George, a Saudi Mehmet, y a unos cuantos más. Beth Tripp era la mejor. Tenía una voz como una bocina de barco, la típica yanqui. Mascaba chicle sin parar.
¿De veras mascaba chicle? Ya no estaba seguro. Pero eran los años sesenta. Tenía que mascar chicle, si era americana. Quizá aquello se lo hubiera inventado, pero se veía diciéndoselo a Gaskell. Sabía ya entonces que lo que más le gustaba eran aquellos aderezos. Gaskell lo interrumpía constantemente, encendía un cigarrillo tras otro, le echaba el humo en aquella lúgubre habitación suya con novelas de bolsillo tiradas por el suelo y montones de apuntes por todas partes. Una guitarra desvencijada y sin cuerdas en un rincón, y un tocadiscos Dansette sobre el aparador mohoso. Los mismos discos siempre puestos. Tenía solo tres, ninguno de ellos un éxito del momento: Ella Fitzgerald, Billie Holiday y alguien llamado Varese. Aquellos discos formaban parte de su actitud, de su desprecio por todo lo que consideraba meramente una moda.
Ropa amontonada en la cama y en el suelo de tarima para ahuyentar a los ratones y conservar el calor, todo en vano. Gaskell siempre recostado, nunca sentado, como si se complaciera en hacer que Madden se sintiera físicamente incómodo.
No había dónde sentarse, salvo la cama, y Gaskell le lanzaba soflamas por ser tan cuadriculado y querer sentarse en una silla, y ahí tenías a los chinos y a los japos, que ni se molestaban con ellas y eran muy capaces de pasarse las horas muertas sentados en el suelo, y hasta los días enteros, Madden bien podía aprender de ellos, ya lo creo que sí. Luego rompía a reír y calificaba a Madden de intelectual y burgués y le decía que llamara a la puerta de al lado y pidiera prestada una silla al tipo de la habitación contigua, que no le importaría: de todas formas se había largado sin pagar el alquiler, ese sí que era un tío sensato. Madden fruncía el ceño y se sentía aún más incómodo hasta que Gaskell se calmaba y suspiraba, y se iba él mismo a la habitación de al lado a por la silla. Solo cuando estaba sentado era capaz de relajarse, por poco que fuera, y su temperamento mejoraba tras un par de tragos de Grouse.
– Bueno, entonces, ¿quién más? -Gaskell se regodeaba, nunca se contentaba con dejar correr un asunto. Madden se arrepentía ya de lo poco que le había contado.
– Nadie, solo esos.
– Eres un tipo muy raro, tarado, ¿lo sabías? -dijo Gaskell, y vació en una papelera el platillo de hojalata que le servía de cenicero.
Madden dejó pasar aquel comentario, pero la idea lo turbó.
– ¿Qué haces? -preguntó mientras cambiaba de postura, sentado en la silla del vecino, embutido en un rincón junto al techo inclinado del cuarto, más parecido a un armario, que Gaskell habitaba en la calle Wilton.
Gaskell rebuscaba entre la ceniza y las colillas.
– Me he quedado sin tabaco -dijo.
– ¿No tienes dinero? -preguntó Madden.
Gaskell resopló.
– En este momento estoy como Billy Bunter [8].
– ¿Cómo?
– Esperando un giro postal. El que nunca llega.
– La semana pasada tenías dinero. Yo lo vi. ¿Qué has hecho con él?
Gaskell levantó la mirada. Tenía las uñas negras de estrujar las colillas que había sacado de la papelera para extraer las hebras de tabaco que aún quedaban intactas.
– Lo di -dijo, y guiñó un ojo.
– ¿Que lo diste? ¿A quién?
Gaskell movió la cabeza de un lado a otro.
– La propiedad es un robo, Hugh.
– El dinero no es ninguna propiedad. ¿Cómo vas a comprar comida? ¿Y a pagar la calefacción?
– Ya te lo he dicho, estoy esperando un giro postal.
– ¿De quién?
– De mi benefactor misterioso, ¿de quién va a ser? -Echó un poco de tabaco en una tira de papel arrancada de una esquina del periódico, lo enrolló y se lo llevó a los labios. Al hacerlo, ignoraba que el tabaco se salía por el otro lado y caía al suelo. Encendió en pitillo liado, inhaló y aquella cosa se quemó entera, hasta las puntas de sus dedos, y tuvo que tirarla a la moqueta.
– Mierda -dijo.
Levantó la vista hacia Madden y se pasó los dedos sucios por el pelo crecido. Madden sintió que un turbador impulso paternal lo embargaba y procuró quitárselo de la cabeza.
Gaskell se ponía el mismo traje hasta que estaba mugriento, ahorraba algunos peniques con los cascos de cerveza de jengibre que devolvía y comía solo esporádicamente. Era penosamente pálido y delgado y se quedaba sentado, semivestido con unos vaqueros muy viejos, una camiseta y una chaqueta de lana basta, mientras el traje daba vueltas y más vueltas en la lavandería. Habría sido insoportable para Madden vivir como vivía su amigo, pero, inexplicablemente, Gaskell parecía ajeno a las miradas que recibía cuando Madden lo obligaba a llevar su único traje a lavar. Madden se quedaba sentado y deseaba que los demás clientes que esperaban mantuvieran fija la mirada en sus lavadoras, por miedo a que lo asociaran con el mendigo de la chaqueta de lana. Con frecuencia, era él quien le daba el dinero y Gaskell se quedaba sentado, taciturno y resentido, mientras sus ropas se lavaban. Madden no lo entendía en absoluto. Los giros de dinero parecían ir y venir, y Gaskell había disuadido a Madden de preguntarle por su familia. Solo decía que formaban parte del «sistema» y que no quería tratos con ellos. Madden solo pudo sonsacarle que había crecido en el sur, cerca de Gales, y que se había ido al norte para fastidiarlos.
– Entonces, no hubo otros, después de ese tal Aduman -dijo-. ¿Estás seguro? ¿Seguro que no me estabas siguiendo antes del baile?
– Por el amor de Dios, fuiste tú quien me siguió.
– Es cierto. -Gaskell asintió con la cabeza y echó mano de la botella de Grouse. Se sirvió un par de dedos y pasó la botella a Madden-. Debiste echarme mal de ojo. Y a la encantadora Kathleen también. ¿Qué pasó con ella?
– Nada. No pasó nada con ninguno de ellos. -Se abstuvo de mencionar a Rose-. ¿Qué pasó con tus padres? ¿Qué está pasando con Carmen Alexander?
Aquello lo haría callar. Pero quizá eso fuera ser demasiado optimista. Últimamente, desde luego, eso parecía.
Un encuentro casual tras un acto constituyente fortuito, ¿podría haberse descrito así? Hola, sí, es un placer conocerte, oinc oinc. Ah, ¿Rose, dices? Vaya, encantado, claro. Sencillamente encantado. Igualmente.
Kathleen había salido de la habitación para ir al baño a ocuparse de «cosas íntimas de mujeres». Madden supuso que se refería a un lavado vaginal. Entretanto, su compañera de cuarto echó la llave. No soportaba sus lloriqueos, le dijo a Madden. Los dos oían a Kathleen arañar la puerta, pidiendo entrar, hacía frío allí fuera y las formas del pasillo la asustaban. La chica de la otra cama había vuelto a encender la lámpara de la mesita de noche y Madden y ella mantenían la mirada estudiadamente apartada el uno del otro y fija en las protuberancias y bultos, misteriosos y atractivos, del papel de la pared.
Al cabo de un rato, Kathleen dejó de suplicar y Madden se preguntó vagamente si seguiría viva allí fuera y por qué a la chica de la otra cama de hierro le caía tan mal.
Rose. Ya entonces le gustó el nombre. Pero no estaba tan seguro de que le gustara la curiosa personalidad a la que pertenecía. Había algo, sin embargo.
Bueno, ¿iba a cuidar de Kathleen?, preguntó ella, y se incorporó sobre un codo para mirarlo. ¿Iba a ocuparse de ella?
Él, naturalmente, se sentía penosamente avergonzado. Nunca había imaginado que fuera a tener público en su primera actuación profesional. Hasta esa noche, se había especializado en solos, y ello raramente. Había sido una experiencia extraña, los últimos momentos no tan dulces como lo habían inducido a creer y los penúltimos nada sabrosos. Ignoraba qué habría obtenido Kathleen de él. Una salpicadura de fluidos, una cucharadita, poco más o menos, de su tinta infecciosa. Un millón de espermatozoos contaminantes. Estaba contento, a pesar de la crueldad del hecho en sí, de que Rose le hubiera cerrado la puerta. Era desagradable tener que oír los gruñidos de acoplamientos ajenos. Desagradable y envilecedor.
No podía soportarla, dijo ella. Y Madden debería tener cuidado con ella; ese año ya se había convencido tres veces de que estaba embarazada.
Madden. Se llamaba así, ¿no? Curioso nombre, Madden. Pero tendría un nombre de pila, ¿no?
– Hugh -dijo él-. Pero todo el mundo me llama Madden.
No estuvieron toda la noche hablando. Las horas no pasaron volando mientras se contaban la historia de sus vidas. Nada de eso. Rose parecía menos aún una amante en potencia que Kathleen. No era, desde luego, su alma gemela. Aun así, se sintieron atraídos: quizá por complicidad, quizá por un mutuo sentimiento de seguridad en su exclusión paralela. Eso era, en realidad. Eran compañeros de exilio.
Madden, aunque tratara de negarlo, había visto en Gaskell algo semejante a una puerta abierta, un camino de retorno, pero su atracción por Rose era de índole completamente distinta. Un modo de mirar a través de la ventana a la gente que se calentaba junto al hogar, sin sentir, al mismo tiempo, el frío de fuera. Ella se sentía cómoda en su exclusión: se había exiliado, pero podía volver en cualquier momento. Hasta su forma de cerrar la puerta a su compañera de cuarto parecía proclamar su independencia. Madden lamentaba no poder ser tan original como ella, no poder ver más allá de los Dizzy y las Carmen y todos los demás que poblaban el mundo. Deseaba para sí mismo el desapego de Rose. Era siempre más fácil estar solo, siempre más fácil confiar en el comportamiento aprendido, sobre todo si ese comportamiento no había sido nunca una elección.
Solitario. Su padre le había enseñado el significado de aquella palabra mientras Madden yacía despierto bajo las mantas y escuchaba los ruidos animales procedentes de la habitación de al lado (en la mano, un trozo de carne fría en conserva robado del plato). Se comía lentamente la carne y una sensación sumamente extraña iba formándose dentro de él. Los ruidos eran infrecuentes y guturales. Oorj. Arrj. Oing…
Mascaba la carne despacio, saboreaba cada pedacito, lo aplastaba hasta formar una pasta con su incesante masticar. Cuando se le acababa, se limpiaba la mano en el colchón y escuchaba los ruidos, y se preguntaba por su significado. Su padre parecía estar sufriendo. Si su madre también sufría, callada, transmutada en el ruido de los muelles que se mecían.
Cric, cric, cric.
– ¡Maldita sea! -gritaba su padre en el cuarto de al lado-. ¡Los putos ratones!
A aquella exclamación seguía inevitablemente el estruendo de sus pesadas botas de puntera de acero, lanzadas contra el roedor indiscreto desde el otro lado de la habitación.
Por la mañana, posiblemente una hora después, como mucho, y mientras todavía estaba oscuro, una chica de generosas proporciones, que debía de tener más o menos su edad, despertó a Madden. Le clavó un dedo que luego se apretó contra los labios, le dijo que se echara a un lado y se deslizó bajo las mantas, a su lado.
– Así está mejor -dijo-. Más a gusto y calentito.
»Tengo que levantarme para mi turno dentro de un minuto o dos -añadió, con la cara tan pegada a la suya que su cercanía resultaba inquietante-. ¿Quieres probar otra vez conmigo?
– ¿Probar qué?
– Ya sabes, lo que hacías antes. Con Kathleen.
– No, la verdad -dijo él-. Lo siento.
– ¿Tengo algo de malo? -preguntó ella, y lo pinchó de nuevo con el dedo-. Tengo las piernas más bonitas que ella. Nadie lo dice, pero yo lo sé.
Madden se rió y ella se incorporó sobre el codo y le sonrió.
– ¿Quieres saber cómo lo sé? -preguntó.
Madden observó con desinterés los bultos del techo.
– No especialmente -dijo, y se preguntó dónde habrían ido a parar sus gafas.
– ¿Eres marica?
Él se olvidó de las gafas.
– No -contestó-. Soy médico.
Rose soltó un gruñido y se recostó en la almohada.
– Kathleen se ha buscado un doctor. Qué maravilla. Trabaja en un hospital y va y se busca un estudiante de Medicina flacucho y tonto. La vida está llena de sorpresas. Bueno, doctor Madden, encantada de conocerte. ¿No quieres saber por qué sé que mis piernas son bonitas?
Sacó una pierna desnuda de debajo de la manta, la levantó y puso en punta los dedos de un pie que tiraba a delicado. Madden fingió desinterés y buscó bajo la manta sus gafas perdidas.
– Tengo las pierrrnas muy bonitas, Hugh. ¿Porr qué no las mirras?
Imitaba el acento de la Dietrich o la Garbo, movía la pierna en el aire y le hacía mohines.
– Sí -dijo él-, tienes las piernas bonitas. Lo he pillado. Supongo que es así como sabes que las tienes bonitas.
Rose le lanzó una mirada repentinamente violenta y de pronto hizo rodar la mole de su isla y se echó sobre él. Madden sintió que el aire abandonaba sus pulmones aplastados. Ella lo miraba con rabia.
– ¿Estás diciendo que soy una chica barata o algo así? ¿Intentas decirme que soy una especie de fulana?
Madden balbució una negativa. El aire escapaba de él en coágulos, con un gorgoteo.
Rose se apartó. En sus ojos apareció una mirada que era como cuando volvía a encenderse una luz. Se rió.
Madden contuvo otra vez la respiración y se sentó derecho para que el aire entrara un poco mejor.
– Bueno -dijo Rose mientras una sonrisa bailoteaba en sus labios-, ¿quieres saber cómo sé que mis piernas son bonitas? -Se acarició la pierna en cuestión con la palma de la mano ahuecada, hasta la pantorrilla.
Madden asintió.
– Dímelo, por favor -dijo.
– Porque me lo dijo el Señor. -Madden la miró y ella sonrió como si le estuviera contando que el maestro de la escuela le había hecho un cumplido-. El Buen Dios se me apareció una noche y me dijo: «Rose, tienes unas piernas de infarto, ¡no hay duda!».
Madden no supo qué responder.
– ¿Quieres saber qué más me dijo? -preguntó ella.
Él asintió lentamente con la cabeza.
– Me dijo que las usara bien.
– ¿Que las usaras bien?
– Ajá. Que las usara bien. Aunque no dijo para qué.
Echó la cabeza hacia atrás y rió a carcajadas.
– Vamos, venga -dijo-. Arriba. Tengo que irme y no puedo quedarte aquí todo el día. Vístete. Te enseñaré por dónde se sale.
Así que él se vistió y recorrieron juntos los largos pasillos más allá de las salas del hospital, donde las luces vacilaban erráticamente y figuras amorfas comenzaban a reunirse con un arrastrar de pies. Algunas zonas estaban iluminadas; otras, a oscuras. Madden seguía a Rose por escaleras interminables, procuraba parecer tranquilo cuando pasaban junto a camilleros y enfermeras en aparente estado de trance, marchitadas prematuramente por el sueño, con las caras aún no del todo elásticas para el día que las aguardaba. Fue una suerte que Rose le enseñara el camino. No le cabía duda de que, de no ser por ella, aún estaría deambulando por aquellos pasillos. Confiaba en que no se encontraran con Kathleen por el camino, pero a Rose aquello parecía traerla sin cuidado. Naturalmente, su despreocupación, al igual que la de la Gaskell, formaba parte de la actitud que adoptaba ante el mundo. Desdeñaba las dificultades. Si se hubieran encontrado a Kathleen, se hubiera zafado de la vergüenza y hubiera seguido comportándose igual que antes (su Buen Dios al lado para protegerla). Madden no supo entonces si hablaba del todo en serio sobre su fe o si aquello formaba parte de una broma que ponía en práctica a expensas del mundo, incluido él. Y, en caso de que fuera eso, con el tiempo se había vuelto bastante real.
– Tengo que volver ya -dijo ella cuando estuvieron en la entrada principal. Madden se quedó tontamente al borde de la calle por la que estaba a punto de echar a andar otra vez; luego se volvió hacia ella.
– ¿Podrías prestarme un poco de dinero? -preguntó-. Lo justo para el billete de autobús -añadió al ver que su mirada refulgía-. Te lo devolveré, te lo prometo.
Ella cruzó los brazos y después asintió con la cabeza.
– Claro, doctor -dijo-. ¿Cuánto necesitas?
Madden se encogió de hombros ambiguamente.
– No sé. Lo que puedas darme está bien.
Rose dio unos golpecitos con el pie en el suelo y rebuscó en el bolsillo de su falda. Madden recordó más adelante que, con su uniforme de enfermera, tenía un aspecto, en fin, muy de matrona. Suponía que le había parecido atractiva, de un modo un tanto perverso.
Ella le dio un puñado de monedas.
– Tendrás que apañarte con esto, Madden -dijo-. Si no es suficiente, puedes ir andando.
Él le dio las gracias con su voz más educada y se volvió hacia la calle.
– ¡Espera un momento!
Madden miró hacia atrás.
– ¿Qué?
– Si quieres devolverme el dinero, puedes invitarme a salir. A ir al cine. O al zoo. Sí, al zoo. Me gustan los animales en el zoo.
– Está bien -dijo él. Un modo extraño de hablar, aquel. «Me gustan los animales en el zoo»-. ¿Qué animales te gustan más?
Rose volvió a dar unos golpecitos con el pie mientras pensaba.
– Me gustan las jirafas. Para mí son los mejores animales. Sí.
– ¿Por qué las jirafas? -preguntó él, porque parecía lo correcto.
– ¡Porque son los que tienen las piernas más bonitas, Madden! -Le sonrió. Él, el ñu; ella, la leona. Siempre era así, se dijo Madden.
Gaskell siempre estaba hecho un amasijo de bultos y moratones. Madden no entendía cómo se las arreglaba para hacerse aquellas heridas con tanta frecuencia. Era una obra de arte en construcción, un lienzo que se transmutaba de día en día y de semana en semana, y sin embargo Madden nunca se sentía cómodo al preguntarle cómo se había hecho aquellas heridas, porque ello suponía enfrentarse a su mala conciencia. Gaskell nunca mencionaba el incidente de la puerta, pero Madden se sentía profundamente culpable por aquel descuido. De tarde en tarde, cuando Gaskell le abría la puerta de su cuarto, tenía que sofocar un gemido de sorpresa al ver el estado de su cara, que era siempre irresistiblemente flaca y que, pese a todo, tenía «pegada». ¿O debería decir más bien que era una cara golpeada?
Gaskell se limitaba a refunfuñar algo, aseguraba que siempre había sido de una torpeza espectacular y zanjaba el asunto con una carcajada. A Madden le dio por pensar que no era un accidente que su torpeza se hubiera agravado dramáticamente desde su lío con Carmen.
– Menuda chavala, ¿eh, tarado? Un buen partido, podría decirse.
– Ojalá no me llamaras eso -dijo Madden. La lluvia les había dado un breve respiro y Gaskell se había empeñado en llevarlo a rastras por las riberas del Kelvin. Mientras tanto, inventaba rimas infantiles que probaba con él. A Madden le costaba decidir qué le irritaba más, si el paseo o el regodeo premeditado de Madden. Nunca le habían gustado mucho ni el aire fresco ni las rimas.
– Es muy simpática -dijo sin convicción.
– ¿No te parece atractiva? Pero, hombre, ¿tú de qué estás hecho? -Gaskell arrojó su cigarrillo al río, cuyas aguas, de un color marrón cieno, estaban mucho más crecidas que un par de semanas antes.
Madden se encogió de hombros.
– No me fijo mucho en el físico -dijo.
– Estoy de acuerdo. El físico no lo es todo, ¿verdad? Solo la parte que se muestra. Pero de todas formas está muy buena. Eso tendrás que admitirlo.
– Es muy guapa, sí. -Madden llevaba el cuello subido: hacía mucho frío. El cielo estaba nublado y parecía empezar medio metro por encima de sus cabezas. Quizá se estuviera hundiendo.
Gaskell le dio un puñetazo juguetón en el brazo.
– ¿Y qué hay de tu chica, eh? La verdad es que no me pareció que fueras su tipo.
– No sé a qué te refieres -dijo Madden, azorado.
Kathleen. Te fuiste a casa con ella, ¿no? Os vi… Maldita sea, ¿cómo decís aquí? ¡Daros el lote! Eso es. Te vi darte el lote con ella. Qué expresión tan estupenda, ¿eh, Hugh? Madden se sentía desdichado.
– Una expresión maravillosa. Deberías quedártela.
– ¡Sí, sí, me la quedo! Escribiré, un poema con «darse el lote». -Gaskell le sonreía con un labio agrietado. Los grandes nudillos de los dedos índice y corazón de su mano derecha estaban desollados. Madden no se molestó en preguntar por qué.
– De todas formas -dijo-, no es mi chica. No tengo intención de volver a verla.
Gaskell se quedó callado un momento.
– Me parece muy raro que digas eso, tarado. Una chica tan simpática y no vas a volver a verla. No sabía que te dieras tantos aires con las damas. -Se recostó en la barandilla y comenzó a liar otro cigarrillo. Mientras, miraba a Madden como si intentara formarse una opinión sobre algo.
– No es que me dé aires -contestó Madden, exasperado-. Es que estoy saliendo con otra, para que lo sepas.
Gaskell se animó enseguida y se puso el cigarrillo entre los labios.
– Vaya, vaya -dijo-. Otra chica… Eres una caja de sorpresas, Hugh. ¿Y quién es esa chica misteriosa? Porque supongo que te refieres a una chica.
– ¿A qué me voy a referir, si no? -preguntó Madden con aspereza.
Apretó el paso otra vez y Gaskell se quedó atrás mientras encendía su pitillo.
– Qué sé yo. A un científico cristiano. A un cocinero turco. ¿Cómo voy a saber qué cosas te ponen cuando no estoy contigo haciéndote de carabina? -dijo Gaskell cuando lo alcanzó. Pasó un brazo por sus hombros y lo apretó. Olía a tabaco y a alcohol rancio. Ese día no llevaba el traje: se había puesto otra vez los vaqueros y la chaqueta de lana. Madden dedujo de su indumentaria que ese día no pensaba ver a Carmen Alexander: los vaqueros parecía reservarlos para él. En cambio, llevaba a limpiar el traje para ocasiones más importantes.
– A mí no me pone nada -contestó Madden, más o menos sinceramente.
– Bueno, ¿quién es? ¡Venga, suéltalo ya!
Madden suspiró.
– Otra chica que conocí, nada más. En el hospital. Se supone que este fin de semana tengo que llevarla a alguna parte. Llevo una semana o así dándole largas. Estoy sin blanca, como siempre. No soy muy romántico, como probablemente habrás notado.
Gaskell dio unas palmadas y se echó a reír, y su afectación hizo que Madden sintiera vergüenza ajena. Gaskell le dio el brazo y suspiró.
– ¡Ah, el amor! -dijo-. Primero, la encantadora Kathleen (que a mí me gustaba, aunque tú prefieras ir de flor en flor) y, ahora, esta chica infinitamente superior. La vida está llena de sorpresas. ¿Cómo se llama? Porque tendrá nombre, ¿no? -Dio una calada al cigarrillo y, antes de que pudiera inhalarlo, la brisa sacó de un lametazo el humo de su boca.
– Claro que tiene nombre.
– ¿Y cómo se llama? ¿O es un secreto?
– No es un secreto.
– ¡Pues dímelo!
Madden apartó el brazo y se subió las gafas por el puente de la nariz.
– A ti no te gustaría -dijo.
Gaskell tiró el cigarrillo y lo aplastó con el pie.
– ¿Y por qué no iba a gustarme? -preguntó con una mano abierta sobre el pecho, fingiéndose dolido.
– Porque no está buena. No es como Carmen.
Gaskell soltó un bufido.
– Así que Carmen está buena, ¿eh? -dijo, como si las palabras de Madden confirmaran lo que hasta entonces solo había sido para él una sospecha. A Madden le pareció extraño que su amigo (y no estaba del todo seguro de que lo fuera) necesitara su refrendo para convencerse a sí mismo. Una pequeña oleada de euforia lo embargó y se disipó instantáneamente.
– Sí -dijo Gaskell, pensativo-, está buena, ¿no?
Caminaron en silencio un rato. Luego Gaskell se detuvo.
– Entonces, ¿cuándo voy a conocer a tu chica? -preguntó como si sus cavilaciones se hubieran esfumado de repente.
– Se llama Rose -dijo Madden-. Y no creo que sea posible.
– ¿El qué?
– Que la conozcas -dijo.
– Rose. Un buen nombre. Me gusta. Una rosa con otro nombre…
– No, con otro nombre, no, Rose a secas.
– Y no quieres que la conozca. Eres muy amable, tengo que decírtelo. Después de todo lo que he hecho por ti. -Gaskell se rió otra vez-. ¡Soy tu confidente, Hugh! ¡Soy tu conciencia! Todo el mundo necesita una conciencia. Y a mí me gusta hacer favores. -Hizo una reverencia estrafalaria.
Madden apartó la mirada.
– Estoy seguro de que me caerá muy bien -añadió Gaskell-. Y yo a ella. Seremos amigos del alma.
– Lo dudo. Por eso no sé si quiero que la conozcas.
– ¿Qué pasa? Te da miedo que te la robe, ¿eh? Pues descuida. Yo tengo bastante con la encantadora Carmen. Y con Newlands. No doy para más.
Madden notó que hablaba en serio.
Gaskell se pasó una mano por el pelo grasiento.
– ¿Y dónde la vas a llevar cuando salgáis? -Había una nota de curiosidad sincera en su voz.
– Puede que al zoo. Le gustan los animales. Al cine, no -dijo Madden-. No entiendo cómo puede llegar a conocerse la gente si se pasan el rato mirando una pantalla y a oscuras.
– Bueno, creo que descubrirás que hay ciertos modos de conocerse, tarado. Los cines pueden ser lugares muy íntimos, si te decides a comprobarlo. -Le guiñó un ojo con desenfado y miró el agua parda del río, que giraba en remolinos no muy lejos de donde estaban. Un árbol arrancado de cuajo pasó flotando junto a ellos.
– Ahora voy a tener que amarte y abandonarte -dijo Gaskell.
– ¿Por qué? -preguntó Madden, claramente desilusionado-. ¿No puedo ir contigo?
Gaskell movió la cabeza de un lado a otro y chasqueó la lengua.
– Me temo que no, viejo. Donde voy, no puedes seguirme. Un asunto privado y todo eso. No te importa, ¿no?
Madden se encogió de hombros.
– Supongo que no -dijo.
– Bien, bien -dijo Gaskell, y se frotó las manos y se las sopló-. Pero nos vemos pronto, ¿eh? Así podrás contarme a quién has estado espiando esta semana.
– Yo no espío a nadie -replicó Madden, molesto-. Solamente… observo.
– Claro, claro. Investigación conductista. Antropología. Ciencia. Ya te entiendo. -Gaskell le sonrió ampliamente.
– Bueno, puede que sí. ¿Y qué?
– Nada, nada. Todo el mundo debería tener sus distracciones.
– ¿Y cuál es la tuya? -preguntó Madden-. La poesía y la puerilidad, que yo sepa.
Gaskell se lanzó de pronto hacia él (la sonrisa borrada) y pegó a la suya su cara.
– Lo que yo haga a ti no te importa una puta mierda, ¿vale?
Madden se acobardó de inmediato. Sus párpados temblaron como si temiera un golpe. ¿Sería Gaskell capaz de pegarle? No podía creerlo.
Gaskell hizo como que le sacudía el polvo de las solapas y lo enderezó. Había dejado clara su postura y, nada más hacerlo, su humor se había alterado de nuevo.
– Ahora bien -dijo-, en cuanto a las primeras citas, yo, personalmente, te recomiendo que vayáis a algún bar. Si lo que buscas es intimidad, el alcohol allanará el camino. Y, si no, os emborracharéis, que también está muy bien.
Sonrió y se fue por el camino por el que habían llegado hasta allí. Madden estaba un poco tembloroso. Aún tenía el pulso disparado.
– Hasta la vista, entonces -dijo, intentando ponerse sarcástico. Pero no le salió bien, y el tono de su voz sonó frágil y patético. Vio alejarse a Gaskell, dio media vuelta y se puso a mirar el agua turbia.
Más abajo, contra las rocas, vio las ramas negras del árbol que había pasado a su lado un rato antes. Sus brazos sin hojas clamaban, desolados, contra el agua revuelta.
Una primera cita en el zoo. La lluvia le goteaba por el flequillo que intentaba no cortarse y se le metía en los ojos. Rose, a su lado, masticaba una manzana caramelizada como una niña de seis años. El sol brillaba intermitentemente entre nubes de un negro pasmoso y luego volvía a desaparecer. Sin duda debería haber seguido el consejo de Gaskell: alcohol, refugio y buena conversación. Pero Rose parecía disfrutar de aquello y miraba con placer bobalicón a los reptiles en sus tanques oscurecidos por las algas, con la única compañía de otros reptiles y de bombillas demasiado brillantes. ¿De veras se comió una manzana caramelizada? Tal vez no. Probablemente era solo un truco de su memoria. Era mucho más plausible que se comiera un plátano. Seguro que en los zoológicos tenían plátanos. Aquel sitio lo deprimía. Parecía ir disolviéndose lentamente en la ciénaga sobre la que había sido construido el zoológico. Pasaron junto a los elefantes, que los miraban con aparente desdén, sus flancos oscurecidos por la lluvia y el barro. No había jirafas. Ni orangutanes. Ni leones. Había un oso que se negaba a salir de su cueva prefabricada: veían su costado marrón junto a la entrada. No podía ser muy peligroso: había un guardia que se paseaba por allí, limpiando con una manguera los excrementos del oso. Rose hizo muecas al guardia, como si el que estuviera en exhibición fuera él. Ahora era un mono, con la boca redonda como una «O», y luego un gran gato con las garras extendidas. Era todo hilarante. Madden caminaba con aire abatido, la cabeza gacha contra el suelo, y sentía con lucidez insoportable el agujero de su zapato derecho, que dejaba entrar el agua a pesar de que había metido dentro una plantilla fabricada con un trozo de hule.
Y así -reflexionó con el paso de los años- continuó su relación, sin que él supiera nunca muy bien por qué. El zoo, el circo, el cine. El carnaval, Río de Janeiro. La luna, las estrellas. Las preguntas incesantes de Rose, las respuestas infinitas de Madden. Él nunca aprovechaba su turno, decía ella, nunca le preguntaba nada. ¿Tan poco le interesaba?
– No -decía él. Pero ella solo se reía. El primer beso se lo dieron en la parada del autobús, como muchas otras parejas en aquella época. Madden no sabía por qué seguía adelante con aquel asunto, y a Rose no parecía importarle. Era inmune a él. Pasaba largas horas en su cuarto, examinando su cuerpo: sus piernas y tobillos. Se miraba la lengua en el espejo y decía «ah». Él debería haberse dado cuenta ya entonces de que estaba trastornada. ¿Qué andaba buscando?, quería preguntarle, pero nunca lo hacía. No le habría sorprendido encontrársela revolviendo entre sus propios excrementos.
Gaskell comenzó a evitarla después de dos o tres encuentros pomposos y envarados, en los que él sacó a relucir su encanto y ella permaneció inmune, distante, visiblemente indiferente. Ella tenía la lengua demasiado afilada. Eso le dijo Madden a Rose. «Tienes la lengua demasiado afilada». Pero ella se quedó mirando algo más allá del horizonte y dijo que la lengua se la había dado Dios. Y sin duda, de paso, Él también le había dicho que la usara bien.
– Ella -le dijo Rose-. El Todopoderoso es una mujer.
Madden guardó silencio.
Una vez quiso meterse a monja, le dijo Rose mientras estaban sentados en el club de alumnos, esperando a que ocurriera algo, cualquier cosa. Había querido unirse a alguna orden, donde fuera, le dijo, y consagrar su vida entera al Señor. Sí, ella tenía fe. ¿Qué había de raro en eso?
Él se encogió de hombros. Nada, suponía, y dejó que siguiera hablando mientras él observaba a Gaskell y a Carmen Alexander, enzarzados en una de tantas discusiones. Por lo visto, ella se había tomado unos días de descanso en sus estudios para ir a visitar a un pariente en Inglaterra. A la vuelta parecía cambiada, como si hubiera llegado a alguna conclusión dolorosa. Tal vez que cualquier vínculo con Gaskell la hacía vulnerable, débil. Carne de cañón.
¿La estaba escuchando?, preguntó Rose. ¿Estaba prestando atención a lo que decía?
Madden asintió con la cabeza, como siempre, y bebió su té. El bar del club estaba medio vacío. Le molestaba que Gaskell siempre se sentara a solas con Carmen, que nunca le dejara unirse a ellos. Se daba por sobreentendido que estaban separados en sus respectivas unidades románticas, pero Madden tenía la impresión de que nunca prestaba del todo atención a nadie, fuera de Carmen y Gaskell. Un Gaskell ausente era para él un acertijo más interesante que una Rose presente. Con Gaskell había misterios, incógnitas. La atención de Gaskell, cuando se centraba en uno, era, como decía Carmen, demasiado cegadora, pero Madden todavía la necesitaba, a pesar de que desde hacía algún tiempo su intensidad se hubiera reducido a la mitad y estuviera apagándose. Era vagamente consciente de que su amigo (¿eso eran?) estaba perdiendo interés en él, y ello parecía acercarlo a Rose, entre cuyos pliegues maternales buscaba un bálsamo. Rose no era bonita ni echándole mucha imaginación, pero tampoco era fea, y su relación había florecido poco a poco, desde un afecto desganado a arrebatos ocasionales de besos con lengua que asqueaban a Madden. Ella parecía aficionada a explorar el interior de su boca como si su lengua fuera un alfiler con el que sacar el último caracol de su concha. Madden temía que le pelara la cara y el cráneo como si fuera la piel de un plátano carnoso y sorbiera luego su pulpa desnuda, tan excesivos se volvían a veces sus arrebatos caníbales. Aquellos ataques duraban diez, veinte minutos seguidos y se daban en los sitios más públicos. En la parada del autobús de Rose, frente al piso de los padres de Madden; en la puerta de la universidad o en la entrada del hospital; en la cola del puesto de pescado y patatas fritas o incluso allí, sentados en la cafetería del club de alumnos. Todo lo cual era un horror que Madden tenía que soportar y que soportaba por razones que nunca se había explicado a sí mismo a entera satisfacción. Al final, Rose estaba simplemente allí. Y en aquellos días lo estaba en exceso: una vez instalada, no había quien la moviera.
Y hablaba mucho. Madden no era muy hablador y le alegraba dejarse bañar por las palabras de Rose. No era estrictamente necesario escuchar todo lo que decía. Estaba tan poco acostumbrado a hablar. Era doloroso meditar acerca de los silencios interminables que soportaba en casa. La quietud forzosa de su infancia, los períodos inacabables de absoluta concentración que comportaba. Solo a su padre se le permitía hacer ruido. Su madre estaba allí para asentir, para avenirse y doblegarse. Su cara era una máscara que no dejaba traslucir nada, excepto sumisión y, de vez en cuando, miedo. Madden no recordaba un solo incidente que hubiera hecho aflorar algo a sus labios, salvo las inflexiones más fugaces, y aun estas, nunca supo qué significaban. ¿Ira? ¿Alegría? ¿Irritación? Y, al mismo tiempo, se oía a gritar a su padre:
– ¿Qué, mujer? Escúpelo de una puñetera vez, ¿por qué no lo dices, a ver? ¿O es que quieres que esa nenaza de tu hijo crezca pensando que su madre es muda?
– Tonto -dijo ella una vez.
– ¿Qué has dicho? -preguntó su padre.
Pero la máscara había vuelto a caer y ella sacudió la cabeza y se fue al fregadero y se puso a lavar y a secar platos con el fanatismo de un converso. Madden se quedó sentado, con un trozo de salchicha estofada en el tenedor, esperando el inevitable cataclismo. Pero éste no se produjo. La cara de su padre iba enrojeciendo mientras miraba la espalda de su madre. No dijo nada, sin embargo. Dobló el periódico delante de él, sobre la mesa, con mucha calma, se levantó, salió y cerró la puerta tras de sí con un chasquido apenas audible. Regresó después de la hora de cierre de los bares, cogió todos los platos del fregadero y los arrojó por la ventana mientras Madden y su madre miraban estúpidamente al suelo, en silencio. Cuando acabó, se quedó muy erguido, se estiró la camisa y la chaqueta y se sentó en su butaca.
– Ahora ya no soy tan tonto, ¿eh? -dijo-. No, no soy tan tonto, ¿eh? -Y le guiñó un ojo a Madden.
En aquella casa, el hablar era un ruido estridente. Un aluvión de platos rotos o un vaso dejado de golpe sobre la mesa. Pero con Rose era distinto. La violencia de su conversación no iba dirigida contra Madden, sino que buscaba su complicidad. Era una voz que lo trataba como a una «persona especial» y no estaba acostumbrado a eso. Para Gaskell hacía de público y de comparsa, pero solo cuando no había a mano otro mejor. Madden estaba excluido de sus otras amistades, sus caminos se cruzaban solo accidentalmente. Gaskell los mantenía separados y, aun así, hasta cierto punto en competencia. Al menos, así lo veía Madden.
Al otro lado del club de alumnos, Gaskell (traje verde en honor de Carmen) jugueteaba con el pelo de ella, y ella se apartaba con violencia y él insistía. Madden no dudaba de que Carmen se rendiría muy pronto otra vez, como parecía suceder siempre. Gaskell era una de esas personas con demasiado encanto y muy poca vergüenza: ello le permitía tomarse libertades vedadas a los simples mortales, como a Madden o incluso a Carmen. A Rose aquello le desagradaba, seguramente más por celos que por motivos de orden más noble. En las pocas ocasiones en las que se dignaron hablarse, las palabras de Rose fueron breves y cortantes, como si temiera que permitirse ser más expansiva equivaliera a dejarse embaucar por él, del mismo modo que parecían dejarse embaucar todos los demás. Madden no dudaba de que así era, pero no sabía si alegrarse de que Gaskell no mostrara interés alguno por ella. Había deseado vagamente que estuviera celoso, pero ello no parecía dar resultado. Así que allí estaban, sentados en la cafetería casi vacía del club, durante las vacaciones de Navidad, esperando a que escampara. Hacía tan mal día que, antes de sentir la necesidad imperiosa de apartarla, Madden dejó que Rose le cogiera la mano durante cinco minutos.
Gaskell le guiñó un ojo para invitarlo a acercarse. Rose, que lo vio, volvió a cogerle la mano.
– Quédate aquí, Madden -dijo-. Conmigo.
Madden se sorprendió de que imaginara siquiera que podía quedarse allí. Sabía que iba a ir. No estaba en su naturaleza ser grosero, aunque quizá sí lo estuviera en la de Gaskell. A veces le parecía que aquello era una falla de su carácter, una aberración que lo tenía a su merced. Muy arraigada, sin embargo.
– Tengo que ir -dijo, y se levantó y bordeó la mesa. Rose se encogió de hombros y luego abrió su bolso y empezó a retocarse el carmín mirándose en el espejo de un estuchito.
– Muy bien -le dijo-. Haz lo que quieras. Pero no esperes que esté aquí sentada toda la noche, solo te digo eso. Madden gruñó.
– Solo va a ser un minuto o dos -dijo.
– Tú verás.
Mientras se dirigía a la barra de la cafetería, notó por su postura que Carmen había bebido demasiado. Gaskell le hablaba al oído y señalaba a Madden con el dedo. De pronto, Carmen se rió a carcajadas y Gaskell se encogió de hombros.
– ¿A qué debemos el honor? -preguntó Carmen cuando Madden llegó hasta ellos. Su voz era pastosa y sus ojos opacos-. Creíamos que no te agradaba nuestra compañía.
Madden estaba perplejo y tartamudeó una respuesta.
– Aquí el tarado es un observador de hombres -dijo Gaskell con frialdad-. Y de mujeres también. ¿Verdad, Hugh?
Carmen soltó una risa nasal y se llevó el vaso a los labios. Madden nunca la había visto borracha. En realidad, rara vez la había visto probar el alcohol. No le pareció que le sentara bien.
– Sí -dijo ella-. Tengo entendido que te gusta espiar a la gente. Que te gusta inventar historias sobre los demás.
Madden negó con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras precisas. Estaba mortalmente avergonzado.
– Eso es, cariño. Se inventa historias, se inventa a la gente. No es muy agradable, ¿eh?
Ella sacudió la cabeza mientras miraba con ojos vidriosos al camarero que sacaba brillo a los vasos detrás de la barra.
– No -dijo-, no lo es.
– Puede que haya inventando alguna historia bonita sobre nosotros -dijo Gaskell, que seguía mirando a Madden fijamente.
– Si me has dicho que venga para humillarme, entonces… será mejor que me vaya -dijo Madden.
Gaskell no le hizo caso.
– Puede, Carmen querida, que hasta haya inventado una historia sobre ti.
Esta vez, ella fijó su atención en Gaskell, abrió la boca ligeramente y algo pasó entre ellos.
– Puede -continuó Gaskell- que el señor Madden te haya observado y conozca tus secretos. Puede que sepa todo sobre nosotros. Es posible ¿verdad, cariño? Puede que haya inventado un cuento acerca de tu viaje. Pero, ¿qué podría saber él sobre lo que has hecho allí? Nada, ¿eh, amor mío? Porque tendría que haberse enterado por alguien… Cotilleos, habladurías. Pero nadie cuenta nunca chismes sobre ti, ¿verdad, Carmen? No, claro que no. Y quiera Dios que nadie cuente nunca chismes sobre mí. Eso no estaría nada bien. Nada bien.
Carmen no dijo nada. Se levantó, cogió su vaso y vertió el contenido sobre el regazo del traje verde de Gaskell.
– Diré lo que me dé la gana a quien me dé la gana -dijo entre dientes-. Y eso te incluye a ti. ¿Por qué no iba a hacerlo? Como si a ti te importara…
Él hizo una mueca de desagrado mientras el hielo del vaso goteaba sobre él.
– Gracias, cariño, muchísimas gracias -dijo mientras se despegaba de la piel la tela mojada.
– Eres un mierda, ¿verdad? En realidad eres un mierda.
– Por supuesto, querida. Lo que tú digas, querida. Soy un mierda, ¿a que sí, Madden? Soy un mierda de grado superior. ¡Una cagada, incluso! -Se echó a reír.
Carmen se volvió hacia Madden. El retrocedió ligeramente.
– Mejor será que te vayas, Hugh. Creo que no quiero tener que mirarte.
Madden no necesitó que se lo dijera dos veces.
– ¿De qué iba todo eso? -le preguntó Rose cuando volvió a su mesa.
– Ni idea -dijo él-. Ni la menor idea. Rose se encogió de hombros y siguió retocándose el rímel. -Creo que deberíamos irnos a otra parte -dijo Madden.
– ¿Adónde?
– No sé -dijo él a la vez que se abotonaba la chaqueta-. A otra… parte.
Al salir del edificio se encontraron con Dizzy y Hector, que entraban. Hector saludó a Madden inclinando la cabeza con evidente desagrado, pero Dizzy le hizo pararse.
– Os vais donde haya un poco más de marcha, ¿eh? No me extraña. La muerte ronda hoy por aquí como un pájaro bobo. Y esta jodida lluvia que no para tampoco ayuda.
Su apariencia de modelo de catálogo se había desinflado un tanto. Parecía haber estado bebiendo. Sus ojos eran como los de Carmen, vidriosos y opacos. Tenía también en el lado derecho de la barbilla un moratón purpúreo y una hinchazón leve. Madden se encogió de hombros sin saber qué decir. Nunca (le parecía) tendría facilidad para charlar de cosas sin importancia.
– Oye -dijo Dizzy-, ¿qué te parece si intercambiamos esos apuntes, como quedamos? He perdido un montón de clases de Anatomía. Tengo que ponerme al día. Y ésa es tu especialidad, ¿no?
Rose contuvo la risa con un bufido, pero no dijo nada. Hector se paseaba por allí arrastrando los pies, visiblemente ansioso por entrar.
– Supongo que sí -dijo Madden, avergonzado por el cumplido-. A mí a lo mejor también me vendrían bien tus apuntes. Parece que nunca cojo todo lo que dicen. Mi boli no está muy por la labor. Es muy lento.
Rose volvió a resoplar y esta vez Hector también sonrió. Madden no hizo caso.
– Bueno, entonces quedamos en eso. Toma… -Dizzy comenzó a revolver entre los papeles que llevaba en un maletín de piel agrietada, hasta que encontró los que buscaba y se los dio a Madden.
– Yo no llevo los míos encima ahora mismo -dijo Madden-. ¿Te los puedo dar en otro momento?
Dizzy no parecía oírlo: de abajo, de la cafetería, llegaba el sonido de una risa conocida. Gaskell.
– De acuerdo -dijo tras una pausa-. Por mí bien. Cuando puedas me los traes.
Miró a Hector y éste sacudió la cabeza.
– ¿No deberíamos ir a otra parte? -preguntó a Dizzy. Pero era demasiado tarde. Dizzy estaba bajando ya los escalones de piedra que llevaban al club.
– Eh, adiós, entonces -dijo Madden cuando Hector pasó a su lado.
– Sí, adiós -respondió el otro, y se apresuró tras su amigo-. Perdonad…
Madden sintió que Rose lo cogía de la mano.
– Bueno -dijo ella-, ¿adónde vas a llevarme ahora? Todavía es temprano.
A Madden le apetecía otra copa y la llevó fuera sin pararse a contestar a su pregunta. Rose se desasió de su abrazo contra la pared en la que estaban apoyados. Por fin habían decidido ir a un bar (pagaba ella, como de costumbre). Al salir del Doublet, Rose lo había abrazado lujuriosamente, clavándolo contra la pared con la fuerza superior de su tronco. Luego lo atacó con la lengua y él, que no tenía fuerzas para escapar, aguantó.
Madden no sabía qué hacer respecto al sexo con Rose. Sabía que era inevitable que tuvieran que practicarlo, pero no deseaba una repetición de su encuentro con Kathleen. Hasta el momento se había ahorrado la molestia, de manera muy conveniente para él, gracias a que no tenían ningún sitio íntimo adonde ir. Rose había intentado arrastrarlo al parque tras salir del club, pero él se había resistido.
– Ahí dentro hace frío y está todo húmedo, sería horrible -había dicho. Aquella perspectiva le daba escalofríos.
– Pero esto está caliente y húmedo -había contestado Rose mientras metía la mano desganada de Madden entre sus piernas-. ¿No te gustaría?
– Me dijiste que eras católica -dijo él con su voz más jocosa.
– Síiii. Lo soooy. Pero quiero hacerlo. Todavía no lo hemos hecho y no quiero casarme con alguien con quien no lo haya hecho.
– ¿Crees que vamos a casarnos?
– No sé. Solo sé que no quiero descartar nada. Si fuéramos a casarnos, tendría que hacerlo contigo para asegurarme de que está bien.
– No sé qué quieres decir con eso. Si no crees que estoy bien, ¿por qué sigues saliendo conmigo?
– ¡Solo quiero que ocurra algo!
Madden se irguió y se ajustó las gafas. Estaba oscureciendo.
– ¿Como… hacerlo… encima de la hierba mojada?
– No -contestó ella-. ¡Podemos sentarnos en un banco, joder, o algo así!
Él se encorvó, las manos en los bolsillos.
– También estaría mojado. Estarán todos los bancos mojados.
– Bueno, si prefieres hacerlo con Owen…
Madden se sintió dolido, como si lo hubiera abofeteado.
– Apuesto a que lo preferirías, ¿eh? Tú y tu inglesito al lado. -Había en su voz un desdén burlón que Madden encontraba hiriente y que estaba acostumbrado a oír dirigido a otros, no a sí mismo.
– Te gustan los chicos, ¿verdad, Madden? -dijo ella-. Y Owen es tu favorito, tu favodito favodito.
Su imitación del habla de un bebé resultaba horrible.
– Cállate -dijo él-. No me gusta que hagas eso.
– Pues vamos a hacer algo… lo que sea. No hace falta que lo hagamos. Pero vamos a hacer algo. ¡Ni siquiera me has presentado a tus padres todavía!
Rose se tambaleaba un poco mientras hablaba, tenías las mejillas enrojecidas y su pelo se balanceaba, oscuro y mojado por la llovizna.
Madden movió la cabeza de un lado a otro.
– No te gustaría conocerlos, créeme.
– ¿Por qué no? ¿Son caníbales? -Ella se apartó el pelo de la frente y, por un instante, en la penumbra, estuvo muy guapa. Los padres de Madden eran sin duda muchas cosas, ninguna de ellas agradable, pero no eran caníbales. No comparados con Rose, en cualquier caso-. ¿Van a comerme viva? -prosiguió ella, y le clavó uno de sus deditos de niña.
– No, no van a comerte -dijo él.
– ¿Por qué no? ¿Por qué no iban a engullirme? ¡Ñam, ñam, ñam!
– Vale ya, por favor -dijo él, apartando su dedo punzante.
– ¿Por qué no se me zampan entera, como a Licken el pollito [9], Hugh?
Pinchaba y pinchaba.
– Te he dicho que pares. Para ya.
– Licken el pollito, la gallinita Penny y el pavo Lurkey. ¿Por qué no se me comen todos?
Pinchaba y pinchaba y pinchaba.
– ¡Porque eres demasiado gorda! -le espetó él.
Rose le dio un guantazo tan fuerte que le saltó las gafas.
Cuando la disculpa de Madden hubo sido aceptada y aún le escocía la cara, fueron a ver una película, o un flick, como se empeñaba en decir Rose. Aquel americanismo irritaba profundamente a Madden, pero, dadas las circunstancias, decidió que guardar ambos silencio en un cine a oscuras sería un modo ideal de poner fin a su tarde juntos. Rose seguía enfadada, pero Madden se negó en redondo a llevarla a casa de sus padres, cosa que a ella no le hizo mucha gracia: estaba convencida de que se avergonzaba de ella, de que no quería que sus padres la conocieran. ¿Por qué? ¿Por su peso? ¿Porque era enfermera? ¿Porque no era lo bastante buena para el niño de sus ojos? Madden negaba cada acusación, pero no explicaba sus motivos. Su peso no tenía nada de malo. Se lo había dicho ya, ¿por qué no lo creía?
Rose se puso taciturna.
– Es verdad -dijo-. Estoy muy gorda.
«Tonterías», contestó él. Nada de eso. A él le gustaba su cuerpo.
– Pero mis piernas son bonitas, ¿verdad, Madden?
– Tus piernas están bien -dijo él-. No son ni gordas, ni delgadas. Están bien.
Ella pareció animarse al oír aquello y luego se quejó de un dolor en el pecho.
– ¿Qué podrá ser? -preguntó.
– Nada. No será nada. Es solamente un dolor. La gente tiene dolores todo el tiempo. No significan nada. Solo son dolores.
Arrastraba los pies por la calle. Tenía tan pocas ganas de ir al cine como ella. Pero, naturalmente, no diría nada. Si lo hacía, aumentarían las posibilidades de que ella le diera la lata para que practicaran algún repugnante acto carnal. O, peor aún, quizá insistiera en que la llevara a su casa. Su padre se pondría insoportable, si iban. Y su madre no sería de ninguna ayuda.
– No puede haber dolores así porque sí -dijo ella. El pelo que le colgaba por la cara le daba un aire desolado. Debía de estar desplomándose el cielo.
– Claro que sí. ¿Qué quieres ir a ver?
– ¿Cómo va a doler algo porque sí? Tiene que haber alguna razón. Eso es lo que significan estas cosas.
– ¿Cómo que es lo que significan?
– Las cosas duelen porque algo va mal por dentro. Duelen por un motivo. Si me duele el estómago, podría ser porque tengo una úlcera. O el intestino torcido. O porque me he dado un golpe o estoy esperando un niño.
– O porque has comido demasiado -dijo él, y añadió rápidamente-: Ponen una de vaqueros. ¡Bang, bang! ¡A por esas alimañas de los pieles rojas! ¿Te apetece?
Rose frunció el ceño.
– Me da igual. Mientras no dure mucho. Tengo hambre.
Madden suspiró y se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta empapada. Algún día, decidió, tendría un paraguas. Ningún caballero que se respetara a sí mismo podía vivir en una ciudad como aquella sin poseer un utensilio tan necesario.
– Toma -dijo-, cómete un caramelo. -Le dio uno y la vio metérselo cuidadosamente en la boca. Ella empezó a chuparlo muy despacio, como si esperara que durara muchos días, pero enseguida se dio por vencida y se puso a masticarlo. Madden se sonrió.
No había cola para ver la película; salía un hombre del cine, aunque el pase anterior no había terminado aún: desde el vestíbulo sucio se oían los gritos y los disparos. Un antro infecto, el Río Locarno, pero era el único cine de por allí donde ponían algo medianamente decente. El local tenía un olor sofocante, una mezcla de humo rancio de pipa y cigarrillos, avivada por un tufo a sábanas sucias. Entraron y el tipo de la taquilla los detuvo.
– La película está al terminar -dijo-. ¿No queréis esperar al próximo pase? -Tenía la nariz hinchada y muy roja. Casi púrpura.
– Vamos a entrar a esperar -dijo Madden, apartándose el pelo de la cara-. Si no le importa. Estamos empapados. -Levantó los brazos para que le echara un vistazo, pero el hombre no le hacía caso, así que Madden le dio un par de monedas y esperó a que la máquina escupiera sus entradas.
– ¿Qué película es? -preguntó Rose. Fuera había un cartel, pero ninguno de los dos le había prestado atención, solo querían entrar al calor. Ella se retorció los puños de la blusa y estornudó-. ¿Lo ves? Seguro que eso significa un resfriado.
Madden se sopló las manos.
– Una de vaqueros -dijo el hombre de la taquilla-. Sale ese tío. Ya sabéis, ese.
– ¿Cuál? -preguntó Madden.
– Ése de la cara. Ya sabéis cuál.
– Ah, sí -dijo Rose-. ¿El de la cara? Lleva sombrero, ¿a que sí? Ya sé quién es.
El hombre le guiñó un ojo.
– Ése -dijo-. El que lleva sombrero. El de la cara. Es el de ahí dentro, el que sale en la película. Tres pistolas o qué sé yo. Cuatro pistolas. Un pestiño, la verdad. ¿Seguro que no queréis esperar a la sesión siguiente?
– Gracias, cerraremos los ojos hasta que acabe -dijo Madden.
– Él muere al final. El del sombrero. Eso es lo mejor, me parece a mí. Menudo idiota. Le cortan la cabellera.
– ¿Al de la cara? -dijo Madden, irritado-. Seguro que no. Bueno, mejor entramos. No queremos perdernos el principio. Ahora que sabemos el final.
Rose lo cogió de la mano y él no protestó. Luego enfilaron el pasillo rojo, mil quemaduras de cigarrillos en la moqueta. Parecía un mapa de la Vía Láctea. Pasaron por la cortina roja que daba a la sala de proyección. Una acomodadora con la cara chupada y demacrada rasgó sus entradas y les dio los resguardos, y fueron a sentarse en la parte de atrás, junto al pasillo, para que Madden pudiera estirar una pierna.
Delante de ellos, las butacas estaban jalonadas por espectadores solitarios. Aquí y allá, cuando se iluminaba la pantalla, se veía al trasluz la silueta de alguna pareja y, de cuando en cuando, alguien se levantaba para cambiarse de asiento o dejar pasar a otro. El de la cara y el sombrero disparaba sin parar a unos indios que no parecían indios y que caían de los tejados y morían o se hincaban de rodillas con las hachas en alto. El de la cara estaba herido de muerte, por lo visto, pero seguía luchando. Madden sintió curiosidad. Era extraño que un hombre con una cara como un huevo duro tuviera una muerte tan penosa. Parecía cada vez más que el principio valía la pena.
5
Madden se irguió sobre el cadáver decapitado de un tal Eugenio Bustamante, el último diseño de la Fastgo, allá en el East End. Una casa que comercializaba láminas de vidrio. Cortadas, laminadas, biseladas y también (que Madden supiera) a prueba de balas. Se retorcía las manos y se frotaba la parte de abajo de las palmas. Poco a poco la vida iba volviendo a ellas, si bien temporalmente. Suerte que tenía al señor Bustamante.
A Eugenio.
Un nombre español, ¿no? ¿O portugués? Él no lo parecía. Era tan blanco como cualquier escocés que Madden hubiera visto. Y con pecas, para colmo. Por lo que podía ver por entre la boca parcialmente abierta del tipo, también tenía los dientes verdes. Eso zanjaba la cuestión. Su madre (o quizá su padre) era española o portuguesa, se había casado con un escocés (o escocesa), había buscado con él (o ella) una vida mejor, se había establecido allí y recibido la bendición de un hijo (quizá fuera hijo único, como él mismo): el desventurado Eugenio. Nacido allí, en la amada tierra de los dientes verdes. Madden sintió pena por él, tristeza por su pasado fabulado.
El pobre Eugenio se había ido a pique, había puesto sus cartas sobre la mesa y abandonado la partida. Y era muy joven, solo treinta y seis años. Con todo, no podía decirse que estuviera exactamente decapitado: la mitad de la cabeza colgaba de un trozo nervudo de carne y ternilla, aunque la columna vertebral propiamente dicha hubiera sido seccionada limpiamente. La mitad inferior de su cara reposaba sobre una bandeja de acero inoxidable, junto a la tetera eléctrica y las tazas de té. En Caldwell & Caldwell, la cafetera exprés estaba en la planta de arriba, en la sala de recepción, para que los visitantes pudieran echarle un vistazo, aunque Joe hijo insistía en que el personal usara la más barata, que había colocada sobre una placa caliente, y el café bueno quedara reservado a los clientes. Madden no recordaba ya si el padre de Joe era tan tacaño, pero creía que no. No. El viejo Joe no era así. Había un dicho que siempre sacaba a relucir, algo sobre los globos oculares. ¿Cómo era?
– Supongo que a usted no le sonará, ¿verdad? -se dirigió a la mitad de la cabeza de Eugenio Bustamante. Su pelo era muy fino y castaño rojizo, como (pensó sin venir a cuento) una peluca rusa-. Eso me parecía.
Madden entrelazó los dedos y con una torsión de virtuoso estiró los brazos por delante, las palmas hacia fuera, e hizo crujir los nudillos. Repiquetearía una fuga o un rápido preludio sobre aquel tal Bustamante en cuanto volviera a sentir las manos. Se preguntaba si quizá esos guantes sin dedos que llevaban los ciclistas le servirían. Era la presión en el nervio cubital lo que le causaba todos aquellos dolores. Necesitaba un café, uno decente, no el aguachirle de allá abajo. Ese día desafinaba de lo lindo, por culpa de ese cerdo egoísta de Kincaid. Sin olvidar la llegada inminente de la señora Kincaid, aunque, naturalmente, era Madden quien la esperaba a ella, porque de ella no podía decirse que estuviera en estado de buena esperanza. Hacer de comadrona a una octogenaria era lo que le faltaba.
– Ah, pero no tenéis que preocuparos, mis bellos durmientes -dijo, y se apartó del cuerpo para observar los otros dos cadáveres, ya amortajados, que había a los lados: Kincaid y una mujer de aspecto sereno, a la que se había llevado inesperadamente la diabetes en plena noche. Aunque «durmientes» era la palabra menos indicada: implicaba que un despertar (ya que no inevitable, sí probable) tendría lugar en un punto indeterminado del porvenir. Ni en broma. Aquellos pobres diablos estaban muertos. El tal Eugenio Bustamante no volvería a levantarse, de eso no había duda. Nunca jamás. Ni aunque uno arañara con las uñas una pizarra, ni aunque vertiera agua hirviendo dentro de su oído. Sin embargo, tenía pinta de haber sido un tipo de cuidado. Impredecible, quizá. Un vividor. Miraba a Madden con ojos separados al menos por metro y medio de distancia. Madden reparó en que tenía las cejas muy negras. Podría haber sido lo que Madden había oído llamar a Joe hijo un «unicejo», si no fuera porque entre sus ojos mediaba una tetera azul clara: la mitad de su cabeza estaba en una bandeja Tupperware, junto a la tetera, y el resto en una repisa, al otro lado de la máquina.
La tetera resultaba muy útil desde hacía cosa de tres años. En efecto, la vida allá en las entrañas de la funeraria habría sido el doble (no, el triple) de triste de no ser por sus modestos servicios. Aunque solo tuvieran café soluble, con algo había que prepararlo. Pequeños favores como aquel eran los que hacían el día más llevadero.
Globos oculares.
Eso era: «Hay gente en el mundo capaz de sacarte los ojos y volver luego a por las cuencas». Una de las opiniones más meditadas de Joe Caldwell padre, recordaba Madden. Una visión cínica de la naturaleza humana que, sin embargo, no implicaba un desdén incontrolado. Había toda clase de gente en el mundo. Algunos sacaban ojos y otro volvían también a por las cuencas. No menos que el propio Joe, que no hacía ascos a algún acto ocasional de sadismo cuando trabajaba con un cadáver. Como si la muerte no fuera ya suficiente ultraje. Era un embalsamador competente; ni ostentoso, ni de talento exagerado, pero sí capaz, probablemente en virtud del ritmo mortecino con que sacaba adelante su trabajo. Madden había tardado largo tiempo en comprender que no debía subestimar a aquel viejo puñetero y que el simple hecho de que se moviera con la prisa de un pollo descongelado no era razón para pensar que fuera tardo. No era estúpido ni fatuo, que era más de lo que podía decirse de su hijo.
Madden desenrolló sus guantes de goma y los echó al fregadero. En teoría debían tener guantes desechables (Madden los había pedido expresamente en más de una ocasión; hasta Catherine la Ayudante Fantasma los había pedido), pero Joe hijo había decretado desde las alturas que podían hervir los que tenían y volver a usarlos. Aquello fue el golpe de gracia. Hasta Catherine se quedó de una pieza.
«¿Hervir los guantes de goma? ¿Estás de broma?», dijo con su gañido nasal. Madden apretó los dientes y, como no quería darle la excusa que sin duda buscaba para descargar su bilis, se calló. «¿Quién coño hierve guantes de goma? ¿Eh? Díselo, Madden. Dile a ese maricón que ni de coña. ¡Ni de coña!»
Él rehusó y salió de la habitación. Catherine corría el riesgo de que le atravesara la oreja con una pinza hemostática, posibilidad peligrosa que rondaba cerca de la superficie de sus pensamientos.
De todas formas, él ya estaba curado de espanto. El negocio sufría hemorragia de clientes y había poco que él pudiera hacer al respecto, como no fuera seguir adelante y confiar en morirse en cualquier parte menos en el trabajo. Ya estaba bastante harto antes de que Catherine la Inútil se dignara machacarlo. Decidió tomarse un descanso y subió a sentarse a la luz de la sala de recepción.
Antes de subir, sacó la petaca de su maletín negro de médico y echó un chorrito en la taza recuerdo de Glasgow 800 [10], removió su contenido y aspiró el vapor antes de tomar un trago. Luego echó una sábana sobre el cuerpo de Eugenio, cogió la bandeja con la otra mitad de su cara y la puso en un recipiente Tupperware. Ya llevaba puesta la etiqueta con su nombre. No era muy probable que llegara a confundirse con la cabeza de otro, pero de todas formas la cambió de sitio porque tenía en un recipiente idéntico a aquel un trozo de pastel de Madeira del que pensaba comerse una porción con el café. Satisfecho, subió las escaleras hasta la planta baja en lugar de coger el ascensor. Cuando se llegaba a su edad, convenía mantenerse lo más activo posible.
Joe hijo volvió, el ardor de su flequillo tintinesco apagado ligeramente a aquella hora de la tarde, con la temperatura de la sala de recepción por las nubes. Madden estaba sentado en unos de los sillones de cuero, con las manos juntas sobre el pecho y un paño húmedo sobre los ojos. La radio estaba puesta con el volumen muy alto para que pudiera oírla desde la entrada, pero aun así debía de haberse dormido. Se removió, se sentó derecho, miró a su alrededor de un modo vagamente alucinado. Había vuelto a soñar con cupones de racionamiento, con una repentina abundancia de carne enlatada, con latas de cerdo Spam y cecina de ternera. La voz de la radio parloteaba extáticamente acerca del cuerpo descubierto en el lago Ardinning.
Escuchó los pormenores con vago interés, pero descubrió que no podía concentrarse por completo en la noticia. Puso Radio 2. Había descubierto que las cualidades sedantes de las voces de los locutores de Radio 2 eran incomparables, sobre todo la de aquel irlandés. ¿Cómo se llamaba? Al final daría con su nombre. Cuando se hubiera despertado.
– ¿Echando una siestecita durante las horas de trabajo? -dijo Joe hijo, inclinando la cabeza con evidente desprecio. Madden no le hizo caso-. Hace calor, ¿eh? -prosiguió Joe-. Ahí fuera es como para morirse. Compré las flores, pero ya están un poco pochas. Quizá deberíamos comprarlas falsas. El plástico es el futuro. ¡Nunca se marchita!
Se metió una mano bajo la camisa y se rascó el sobaco. El fresco del cuarto frío y la subida por las escaleras habían hecho romper a sudar a Madden hasta tal punto que había sentido cierta desazón. Se preguntaba si aquello significaba que todavía tenía sangre caliente en las venas: seguramente los que estaban a un paso de convertirse en viejos notaban más el frío. Siempre veía en la calle a viejecitas de pelo canoso con abrigos y rebecas, hiciera el tiempo que hiciera. Apartó rápidamente la vista mientras Joe se olisqueaba los dedos y se rascaba un picor fingido en la punta de la nariz. Aquel hombre era un olisqueadedos impenitente. Madden sufría por tener que convivir con aquel ejemplar de catástrofe sanitaria, así que, cuando estaba en compañía de Joe, mantenía permanentemente la cabeza de perfil, ladeada a las dos en punto. De ese modo no tenía que ver los horrores de la higiene de rasca y huele de Joe. Por desgracia, cuando el tiempo estaba como ese día, aquella postura lo dejaba en el ángulo perfecto para paladear el truculento pestazo de su sudor.
Madden salió a la entrada con Joe hijo pisándole los talones. Se puso a toquetear la antena de la radio. Seguía los chasquidos y saltos eléctricos de la geografía y la longitud de onda y ajustaba el volumen cuando encontraba algún locutor cuya voz no lo molestaba en exceso. Por fin se decidió por una emisora local con la vaga esperanza de que dijeran algo sobre Kincaid. Sabía que era improbable: tendría que mirar las esquelas del Herald. Allí podría haber algo. A Joe no le haría ninguna gracia, claro. En otro tiempo, a Madden le causaba un placer que apenas podía refrenar el sintonizar a los muecines que llamaban a los fieles a la oración durante el Ramadán, y ello no porque se hubiera convertido de repente, sino porque Joe hijo lo odiaba. Una mañana, al abrirle la puerta, Joe hijo se puso rojo como un tomate de rabia y fue incapaz de articular palabra, simplemente porque Madden lo saludó con un «salam aleikum».
Joe hijo le dijo que se metiera por el culo aquella cháchara de paquistaníes.
Aun así, no había nada que pudiera inducir a Madden a decir una mala palabra de su jefe. A él no lo pillarían chismorreando, ni siquiera con Catherine la Invisible, y eso que ella se pasaba todo el turno parloteando sin ton ni son.
«Yo soy así», andaba diciendo siempre. «Yo soy así. Le digo: "No voy a venir aquí todas las mañanas a meterles tubos por el culo a unos muertos si tú vas a hablarnos así", conque a mí que no me»…
Madden siempre se sorprendía defendiendo ante ella lo que hacía Joe hijo. Solo por callarle la boca, «loe hijo es un hombre razonable», decía. Sí, era un pelín tacaño, no era un lince para los negocios, no, pero tres de cada siete días era (casi siempre) bienintencionado y de fiar, gracias fueran dadas al Profeta, la paz sea con él. No como la pobre Catherine, que era ya por lo visto una ausente perpetua, Dios destruya su hogar. Durante un tiempo, a Madden se le había metido en la cabeza estudiar árabe en sus ratos libres, solo por tener una idea de lo que decían los muecines, pero al final no lo hizo. O estaba demasiado liado en el trabajo, o estaba atendiendo a Rose.
Ala akbar.
Madden miró con los ojos entornados por la ventana que daba a la calle, ansioso por ver a Maisie Kincaid (aunque dudaba que la reconociera) antes de que pusiera un pie en la funeraria. Sería menos perturbador verla primero: podía prepararse mentalmente, aunque tuviera solo unos segundos de margen; respirar hondo varias veces y demás. Pero allí fuera no había nadie, solo unos cuantos obreros junto a una hormigonera, al otro lado de la calle. Quizá hubieran conocido a aquel tal Eugenio Bustamante.
– No he podido dar con Catherine -dijo Joe mientras se mordía las uñas.
– No coge el teléfono, ¿verdad? -dijo Madden, familiarizado ya con aquella rutina.
Joe suspiró con fuerza.
– Solo salta el contestador. Creo que tendré que probar con su madre. No has tenido mucho lío por aquí, ¿no? Esto es un lujo, ya lo que creo que sí. ¿Tú has sabido algo de ella?
Era inútil discutir. Su incurable dinámica (empresario/ empleado contra jefe arribista/idiota) llevaba mucho tiempo criogenizada y estática. Madden conocía el papel de tonto que tenía asignado, su estatus de novato a pesar de sus muchos años en el negocio y Joe abordaba todas las cosas con la actitud indignada de un adolescente al que hubieran pillado sisando dinero de la cartera de su padre. Parecía creer necesario fintar a sus empleados siempre que era posible y reprocharles cosas que ni eran culpa suya ni podían remediarse. A veces, sencillamente, las cosas no salían bien. Su padre lo sabía. El comportamiento de Joe le habría hecho revolverse en la tumba, si no fuera porque había sido incinerado. Revolverse en su urna, entonces. De no ser porque sus cenizas habían sido esparcidas.
– No, no he hablado con ella.
– Ya. Bueno, entonces, supongo que tendré que hacerlo yo, ¿no? -Joe se llegó al mostrador de recepción y levantó el teléfono.
Madden roció las plantas con flor y quitó el polvo de las hojas de las demás, a pesar de que ya lo había hecho antes. Cuando levantó la vista, entraba una joven oriental y se apresuró a sujetarle la puerta. No era una mujer alta, llevaba grandes gafas de sol con los cristales tintados de rosa y tenía una expresión acongojada y artificial, aunque eso podía deberse a la aplicación excesiva y poco favorecedora de maquillaje occidental. Llevaba los labios muy pintados (Madden se estremeció al pensar en las manchas que dejaría en vasos y tazas) y sus pómulos estrechos parecían demasiado rosas para su piel oscura. Lanzó una mirada a Joe, pero él ya se había puesto a hablar por teléfono, presumiblemente con la madre de Catherine, y movía las manos con energía.
– ¿Puedo ayudarla? -preguntó Madden a la recién llegada. Hablar con la gente nunca había sido su fuerte. Se notaba demasiado que miraba por encima del hombro de la mujer, hacia la ventana. Ella empezó a hablar y luego miró hacia atrás para ver qué era lo que había llamado su atención. Madden se recompuso-. Disculpe -dijo-. Yo… Estábamos esperando a alguien. No quería ser grosero. -Ya nunca se sobrepondría a aquella costumbre: a esas alturas de su vida, no merecía la pena intentarlo siquiera. Se había pasado años luchando en vano por mantenerla a raya. Siempre miraba por encima del hombro de los demás o se le iba el santo al cielo cuando le hablaban. Su vida era una serie de encuentros en los que siempre asentía con la cabeza en el momento equivocado mientras miraba expectante por las ventanas.
La mujer se echó el pelo largo y negro por encima del hombro y se llevó una mano al pecho.
– Vengo a ver a una persona -dijo con fuerte acento-. Tengo que hacer unos arreglos.
Madden recuperó su compostura profesional.
– Entiendo -dijo-. ¿Puedo preguntarle qué clase de arreglos?
Ella lo miró como si fuera un cretino.
– ¿Cuáles cree usted? El arreglo final.
Madden se preguntó si le estaría proponiendo quizá que matara a alguien.
– ¿El último arreglo? Ah, sí. Claro. -Esperó a que ella se explicara, pero, obviamente, era la táctica equivocada. La mujer permanecía inexpresiva detrás de sus gafas. Inescrutable, incluso.
– ¿Qué clase de… arreglo… tenía pensado? -preguntó Madden con hartazgo apenas diluido. Empezaba a tener la sensación de que se habían embarcado ambos en una suerte de guerra fría librada en lenguaje cifrado.
Ella empezaba a enfadarse.
– Quiero hacer el arreglo final -contestó-. Para mi marido. Ha muerto. La familia dice que está aquí. Yo he tenido que enterarme por el que lo ejecutó.
– Ah -dijo Madden, más animado-. ¿El ejecutor testamentario de su marido? Entiendo. Claro, claro. -Le desilusionaba que tampoco fuera española. Por la razón que fuera, se había figurado que Eugenio tenía en casa una pequeña señorita [11] que hacía tortillas, una mujer de complexión esbelta apuntalada por unas posaderas de generosas proporciones. Aquella mujer parecía filipina o quizá tailandesa.
– A la familia de mi marido no le gusta -dijo ella, sacudiendo la cabeza-. No quieren que venga al… cuando lo ponen bajo tierra…
– Al entierro -dijo él-. ¿No quieren que venga al entierro? Lamento mucho oírlo, pero no creo que, siendo usted su esposa, tengan derecho legal a impedirle que asista… -Intentó callarse. Podía meterse en un lío si Joe lo oía. Pero Joe seguía hablando por teléfono, sus ademanes más esperpénticos que nunca-. Disculpe, pero, si hace el favor de pasar a nuestra sala de recepción, podemos hablar más tranquilamente: aquí hay un poco de ruido. -Sonrió con el esfuerzo de siempre, extendió la mano en dirección a la sala y la condujo al sillón de cuero que había abandonado hacía un momento. Su indumentaria le pareció ligeramente inadecuada para el tiempo que hacía; sobre todo, la estola de visón. Supuso que era visón, aunque en realidad no tenía ni idea. Posiblemente no. Fuera cual fuese el desventurado animalillo que llevaba encima, tenía que dar un calor de muerte. Ella cruzó sus piernas enfundadas en una falda de satén rosa con estampado de leopardo y exhibió sus pies largos y finos. Eran sorprendentemente grandes, casi impúdicos en sus altos tacones de PVC. Llevaba sendos anillos de oro en dos de los dedos del pie derecho, el índice y el corazón. Se inclinó hacia delante en el sillón, sacó un cigarrillo largo y blanco de un paquete que llevaba en el bolso (un bolso pequeño de piel marrón parcheada) y lo encendió sin pedir permiso.
– Sí -dijo-, no quieren que vaya. Pero yo quiero ir. Era mi marido. Así que le pregunto al abogado qué hago y me dice venga y lo vea antes de los arreglos finales. -Dio una profunda calada al cigarrillo y exhaló. Madden se sorprendió al ver que formaba un anillo de humo-. Quiero verlo -dijo-. Era mi marido. Su hija no me quiere. Ninguna de sus hijas me quiere.
Madden confiaba en que no se echara a llorar. Si lloraba, él… él… él…
Él nada. Se quedaría allí sentado y haría su trabajo. Extendió la mano ahuecada para que echara en ella la ceniza. Ella le sonrió con encanto.
– Gracias. Me llamo Tess -añadió-. Quiero verlo otra vez, ¿sabe? Darle un beso antes de que sus hijas me lo impidan. Habrá taaanta gente en el…
– ¿Entierro?
– Sí. Taanta gente. Mi marido tenía muchos amigos. Cuando vaya, no podré estar a solas con él. Así que quiero verlo ahora. ¿Puede ayudarme, señor…?
Él carraspeó.
– Señor Madden.
– Señor Madman [12], ¿puede ayudarme…?
– Madden -dijo él, irritado-. Señor Madden.
– Quiero ver a mi marido, señor Madden. ¿Puede ayudarme a verlo? Su hija me odia. Pero yo también odio a esa vieja zorra. -Dio otra larga calada mientras su pie derecho oscilaba arriba y abajo sobre el otro.
– Podemos ayudarla, sí. Desde luego. Pero su marido, Tess, no está en buen estado.
– Está muerto.
Madden asintió con la cabeza.
– Sí, bastante. Lo que quiero decir es que puede que verlo le cause una fuerte impresión. Mucha gente quiere ver a sus seres queridos después de su fallecimiento, sea cual sea su estado, y a menudo la experiencia les resulta perturbadora. Y su marido, en particular, no es muy agradable de ver.
– Noooo -dijo Tess-. Era muuuy guapo. Era muuuy bueno.
– Correcto, Tess. Era muy guapo, antes. Pero ahora no.
Madden vio que una lágrima empezaba a brotar por debajo de una de sus lentillas tintadas y aspiró silenciosamente por la nariz. Ella dio otra calada al cigarrillo.
– Sus hijas no me dejarán… -Empezó a sollozar.
– Muy bien, Tess -dijo Madden-. Si desea verlo, debe verlo. -Ella volvió a sonreírle. Una sonrisa preciosa. Tan llena de dientes.
Ella sacudió la ceniza en el hueco de su mano.
– Gracias -dijo-. Usted también es muy bueno.
– Nada de eso -dijo él mientras abría la cortina para ver qué hacía Joe. Seguía al teléfono y había adoptado un tono suplicante tan horrendo que a Madden se le pusieron de punta los pelos de la nuca. Se volvió hacia Tess. Se le pasó por la cabeza que tenía una tez más bien peninsular, con la oscuridad del subcontinente indio al alcance de la mano, una forma de cara más bien tailandesa. Pero no era un experto. Podía haber sido coreana, por lo que él sabía. Estaba seguro, no obstante, de que tenía un nombre que no se deslizaba por la lengua de un occidental con tanta facilidad como «Tess». Pero eso daba igual. No era asunto suyo cómo quisiera llamarse-. Si me acompaña, bajaremos al cuarto frío. Pero… -se volvió y la miró con el ceño fruncido- la advierto de nuevo que puede que esto la impresione.
Tess asintió con la cabeza, pero no dio muestras de desaliento. Él la condujo abajo por las escaleras. Los peldaños estaban adecuadamente enmoquetados y el papel pintado tenía un motivo abstracto y tranquilizador, pensado para aquellas raras ocasiones. El ascensor era un poco (¿cómo decirlo? ¿Industrial? ¿Mecánico?) inhumano para los clientes. Bajaron por las escaleras. Madden la hizo pasar al depósito antes que él. Ella miró a su alrededor y asintió con la cabeza, como si aprobara el modo en que estaba dispuesta la sala.
– Si viene por aquí… -dijo Madden, adelantándose. Se acercó a los cuerpos del rincón. Tess respiró hondo audiblemente y esperó. Madden retiró la sábana. Tess contrajo la cara, asqueada.
– Ya le he dicho que su marido no era muy agradable de ver -dijo Madden-. Se lo advertí.
La esposa de Kincaid asintió con la cabeza, perpleja y pálida a pesar del colorete.
– ¿Qué es esto? Sé que no está tan guapo como antes -dijo-. Pero éste no es mi marido.
– Ah -dijo Madden, atónito. Le había enseñado el cadáver de Eugenio Bustamante.
Había dado por supuesto que estaba casada con el más joven. Qué idiota.
Tess estaba visiblemente impresionada, tenía las manos cruzadas sobre el pecho y la boca abierta.
– ¿Es que quiere que yo también me muera? -gritó, apartando la vista del cadáver-. ¿Quiere que me caiga redonda al suelo? ¡Voy a decírselo a su jefe! ¡Voy a hablar con la ley!
– Le pido disculpas -dijo Madden, y se apresuró a tapar el cuerpo con la sábana de hilo-. Ha sido un malentendido, eso es todo. -Le temblaban las manos: las flexionó varias veces. ¿Había muerto Maisie, entonces? ¿Se había divorciado de Kincaid? ¿Se había cansado de convivir con los sucios secretillos de su marido? Madden tenía la boca seca: necesitaba una copa.
– Por favor, cálmese, señora Kincaid -dijo, sin muchas esperanzas.
– ¡Me calmaré cuando me enseñe a mi marido! ¡No esta… esta cosa!
Madden se rehízo, se acercó a la camilla contigua y puso la mano sobre la sábana que la cubría. Notaba que a ella también le temblaban las manos. Tomó aire.
– Como le decía, le pido disculpas. Por favor, no se altere. Su marido es éste de aquí, señora Kincaid.
Apartó la sábana del rostro de Kincaid y dejó que ella mirara. Parecía sinceramente afectada. Qué extraño. Quizá lo hubiera querido de verdad.
– Parece tan en paz… -dijo-, como si solo estuviera durmiendo.
– En efecto, señora Kincaid. Ahora duerme eternamente. Su marido se ha ganado merecidamente el eterno descanso que nos aguarda a todos.
– ¿Vuelvo a verlo cuando lo maquillen? Esa zorra de su hija no me deja venir al arreglo final.
– Al entierro -puntualizó él.
Ella asintió con la cabeza, irritada, y dijo:
– Sí, ya lo sé. El entierro. Esa zorra de su hija no me deja venir.
Madden aceptó que volviera.
– Bien -dijo ella-. Entonces, vuelvo pronto. Dos días o hablo con la ley. -Madden estuvo a punto de protestar, pero ella iba ya camino de la planta de arriba. Cuando estaba en medio de la escalera, se volvió y dijo-: Que quede bien, señor Madman. Póngalo guapo. No para esa zorra de su hija. Para mí.
Luego se marchó.
– Madden -dijo él sin dirigirse a nadie en particular-. Me llamo Madden.
Fijó su atención en la cabeza de Eugenio Bustamante, que había quedado parcialmente destapada. Un muerto. La cabeza cortada en dos. Una mitad dentro de un recipiente Tupperware. Todo como de costumbre. Seguir adelante.
Un simple malentendido, solo eso. Supuso que Maisie habría dejado a Kincaid hacía mucho tiempo, o tal vez hubiera muerto, claro. En todo caso, Madden no lograba imaginar que Kincaid se hubiera sentido solo alguna vez. No lo bastante como para volver a casarse, a su edad. Dedujo, por la juventud de su nueva esposa, que su boda había sido un acontecimiento reciente. ¿Por qué se había casado, pues? Tenía a sus hijas, a sus muchos amigos y colegas. Tenía la Logia. Y además estaba en situación desahogada. Aquella casona en… ¿dónde era? ¿En Bearsden o en Milngavie? Debía de valer una fortuna. Madden supuso que la heredarían las hijas, junto con todo lo demás. O quizá Tess (cuyo nombre real no era ese, sin duda) hubiera puesto allí sus zarpas. Sí. Sería por eso por lo que la despreciaban las hijas. Pues que le fuera bien. Las hijas de Kincaid también debían de ser ya mayores. ¿Qué era lo que acostumbraba a decir él? Algo sobre la juventud, la belleza de la juventud. ¿O ése era Gaskell?
Apartó la sábana de la cara de Kincaid y la miró. Esperaba algo, no sabía qué exactamente, quizá aquella vieja mirada de desdén, la frente fruncida con aire de censura. Notó humedad alrededor de los ojos. ¿El cuerpo estaba llorando? No. Se sorprendió al descubrir que aquel líquido había caído desde sus ojos sobre la cara del buen doctor. Se lo secó bajo las gafas y le extrañó que las yemas de sus dedos estuvieran tan mojadas. Respiró hondo y se rió de sí mismo.
– Dígame -dijo-, ¿qué tal se está ahí?
¿Dónde?, decía Kincaid. Sus labios se movían, pero sus ojos permanecían firmemente cerrados.
– Ya sabe, al otro lado. En la muerte.
No hay ningún otro lado, muchacho. Ya lo sabe.
– Tiene que haberlo. -Madden rió-. Me está usted hablando desde allí.
Se equivoca, señor Madden. Nadie le está hablando desde ninguna parte. Está usted hablando consigo mismo. Mala señal, esa.
– Entonces, ¿qué me aconseja, doctor? No sé a qué enfermedad atribuir estos síntomas en concreto. -Madden se reía para sus adentros con los brazos cruzados sobre el pecho. Aquello era muy gracioso.
Le aconsejo que se sirva un trago y se dé el día libre. Y deje de hablar con los muertos. Son unos conversadores pésimos.
Madden suspiró y volvió a enjugarse los ojos.
– ¿Peores que los testigos de Jehová? -dijo, casi retorciéndose de risa. Los labios del doctor volvieron a moverse.
Mucho peores. Verá, no tienen sentido del humor. Y eso es fatal para la conversación.
Madden soltó un bufido.
– Fatal -repitió-. Qué risa -dijo-. Qué risa, de verdad.
– ¿Qué es lo que te da risa? -preguntó Joe hijo, que miraba a Madden con preocupación-. ¿Con quién estás hablando?
Maisie Kincaid había muerto de peritonitis, le dijo Joe, ceñudo y malhumorado, mientras hojeaba un folleto sobre plantas artificiales. Hacía tres años, dijo. Tres años. Madden no tenía derecho a enseñar un cadáver a nadie. Excepto cuando hubiera circunstancias atenuantes, puntualizó Madden. No, le dijo Joe, ni bajo circunstancias atenuantes, en ninguna circunstancia… a no ser que él diera su permiso. ¿No era aquella una de esas ocasiones?, preguntó Madden. La mujer era la esposa, a fin de cuentas. Aunque no fuera la que él esperaba. En eso llevaba razón, dijo Joe. No solo no era la mujer correcta, sino que el cuerpo tampoco era el correcto.
– Felicidades -le dijo Joe-. Bien hecho. Ahí has estado sembrado, Hugh. No, en serio, dos a cero a tu favor. -Se quedó meneando la cabeza mientras miraba las flores. Madden removía su café. Estaban los dos tomando café del bueno, para variar. Madden supuso que se trataba de una ocasión especial o algo parecido. Miraba por la ventana y asentía con la cabeza. La radio interfería en su concentración. Maisie Kincaid había muerto de peritonitis, dijo en voz baja.
– ¿Qué? -preguntó Joe. ¿Qué había dicho?
– Nada -dijo Madden. «No», dijo Joe hijo. «Nada, no.» Había dicho algo. ¿El qué? Que Maisie Kincaid había muerto de peritonitis, repitió Madden, y cerró los ojos y se frotó los lagrimales con el pulgar y el índice de la mano izquierda, por debajo de las gafas. Los hombres del otro lado de la calle estaban acabando la jornada; en la boca de la hormigonera, el cemento se había quedado seco y duro. No había muchos días como aquel en la vida. No. Había carestía de días como aquel. ¿Le estaba escuchando?, preguntaba Joe hijo. ¿Estaba prestando atención? Madden sopesó la pregunta durante segundos interminables y luego bebió un sorbo de café. Se había puesto un chorro de whisky en él a la vista de todo el mundo, sin importarle si Joe lo notaba o no.
– Media hora me ha tenido al teléfono la madre de Catherine -decía Joe-. Media hora de reloj y, en cuanto me descuido, le enseñas a una desconocida las delicias de la charcutería. Hay que joderse.
Madden hizo una mueca al oírlo, pero no dijo nada.
– Sí, más te vale disfrutar de esa copa. A ver, ¿dónde está la botella? A mí tampoco me vendría mal una.
Madden metió la mano en el bolsillo de la bata blanca y le dio la petaca de peltre. Joe desenroscó el tapón y bebió un trago.
– Habrá sido muy doloroso -dijo Madden melancólicamente-. Y feo. ¿Sabes lo que pasa cuando uno se muere de peritonitis?
Seguía mirando por la ventana, contemplaba las nubes que empezaban a formarse en la tarde todavía reciente. Quizá lloviera al día siguiente y la tierra se rindiera al cielo y se acercara a él, estirando sus largos brazos verdes hacia lo alto, y el mundo fuera otra vez joven. Notaba vagamente que Joe hijo lo miraba, pero le traía sin cuidado.
– No, quizá convenga que no me lo cuentes, ¿eh? Ya te digo, me estás provocando una úlcera perforada…
Madden le sonrió.
– Joe -dijo-, si te estoy provocando algo, será una úlcera. De la perforación tendrás que ocuparte tú solito.
Joe hijo sacudió la cabeza.
– Sí, ya, lo que tú digas -dijo-. Peritonitis, úlcera péptica. ¡El lote completo me estás dando!
Madden se levantó y fue a llenarse la taza a la cafetera exprés. El burbujeo de la máquina era un bálsamo para él. La radio parloteaba con indiferencia, las noticias otra vez.
– Sírvete tú mismo -dijo Joe. Removía su café con una cucharilla-. Tendremos suerte si no nos denuncia por causarle un trastorno mental o algo así -dijo tras beber.
– ¿Quién? -preguntó Madden, y entonces se acordó-. No nos va a denunciar -dijo-. Quiere verlo. ¿Por qué iba a denunciarnos si quiere verlo?
– ¿Y yo qué sé? -dijo Joe-. ¿Para sacar una buena indemnización en el juicio? ¿Para hacernos la puñeta? Ésta es la cultura de la culpa, hombre.
El café estaba delicioso: tan amargo como el chocolate más negro. Tendría, naturalmente, propiedades carcinogénicas y sería muy malo para las vísceras. Posiblemente un factor coadyuvante en úlceras pépticas. Se imaginaba un agujero abriéndose en el estómago de Joe con cada sorbo y una infección que progresaba. Un absceso, un quiste que se hinchaba como un pequeño diafragma anticonceptivo puesto del revés.
Joe se frotó la tripa y puso su taza sobre la mesa de cristal, y a su lado el folleto sobre flores artificiales.
¿Qué le pasaba ahora? ¿Cierto malestar de estómago, sensación de acidez?
– No hará eso -repitió Madden-. Ya tiene a las hijas de Kincaid en contra. Fue a ver a su albacea porque no tenía ni idea de si podía venir aquí legalmente o no. Y, ahora que lo pienso, puede que no tenga los papeles en regla.
– Sí, bueno… -dijo Joe mientras se frotaba la tripa con movimientos semicirculares. Después sufriría dolor generalizado, signos de flatulencia y movimiento de líquidos. El globo a punto de estallar. ¿Tendría el buen gusto de morirse en el acto, se preguntaba Madden, o se eternizaría y lo pondría todo perdido de sangre y vómitos? Esto último, decidió, era lo más probable.
Pulso acelerado, temperatura alta, estado de shock. Distensión, diarrea, estreñimiento… Haría falta un escalpelo afilado para extraer los fluidos. Madden podía hacérselo. Si se lo pidiera. Sería un detalle por su parte. Si se lo suplicaba.
Se preguntaba qué aspecto tendría Joe sobre la mesa de mármol. Bien. Era joven, y los jóvenes eran siempre los mejores cadáveres. Había en todos ellos una vitalidad tan espontánea. Parecían refulgir. Sus cuerpos iluminaban el depósito. Hasta Eugenio Bustamante, con su cabeza sin lengua. Media granada con las pepitas esparcidas. Y seguramente estaría ya en el otro mundo. Duerme y sueña, Eugenio. Duerme y sueña. Que la paz sea contigo. Salam.
– Sabes lo que tienes que hacer, ¿no? -decía Joe hijo. Madden lo miró, el mechón de Tintín tristemente alicaído, una sombra mustia de su antigua gloria.
Madden se tensó ligeramente, armándose de valor.
– Sí -dijo-. ¿Puedo quedarme por lo menos hasta fin de mes? Preferiría encargarme yo mismo de despedir al señor Kincaid en buen estado…
Joe contrajo la cara con asco, o como si un puño invisible le estuviera estrujando las entrañas.
– ¿De qué estás hablando? ¡No te voy a despedir!
Madden estaba perplejo.
– Entonces, ¿qué?
– Por el amor de Dios, Hugh… ¿por qué iba a ponerte en la calle? ¡No tengo a nadie más! La madre de Catherine dice que la chica no va a volver. Que se va a poner a estudiar otra vez, dice. Le mandó a su madre una nota desde no sé qué sitio de la costa. Dice que se ha tomado unos diítas de vacaciones. ¡Así como así! Su madre dice que nunca había hecho nada parecido. Que la nota decía que estaba pensando en volver a estudiar y acabar el curso.
– ¿Qué curso? -preguntó Madden, fingiendo curiosidad. Naturalmente, ya sabía todo aquello.
– El de auxiliar de odontología. Solía decir que es más sano rodearse de dientes que de muertos.
– Bueno, ¿y qué quieres que haga?
– Que prepares a Kincaid. Pero bien, tiene que ser. No de cualquier manera. Necesito ese cuerpo vivito y coleando para pasado mañana, como muy tarde. Si lo dejas bien preparado, podemos ofrecer a la señora Kincaid un pase previo antes del funeral. Puede que así las cosas se calmen un poco…
– Desde luego -dijo Madden-. Me pondré enseguida con ello.
– Hugh, quiero que te dediques exclusivamente a él hasta entonces, ¿vale? Olvídate de los otros dos. La diabética no necesita casi nada y, en fin, estoy seguro de que al de la decapitación lo meterán en un ataúd cerrado.
– ¿Te refieres a Eugenio?
– Conque ahora los llamas por su nombre, ¿eh? Llevas aquí demasiado tiempo, amigo. Quizá deberías haberte largado antes, como Catherine. La muy zorra.
Madden asintió otra vez con la cabeza y acabó su café. Era muy bueno. Colombiano, o eso decía en el sobrecito vacío. Estaba de rechupete, en su opinión.
– Y, Hugh…
Madden miró a Joe.
– ¿Sí?
– Intenta no meterte en largas discusiones ahí abajo. Te pago para que trabajes, no para que charles. -Sonrió y levantó la taza hacia él.
Madden se sonrojó profundamente y, al cruzar con paso vivo la sala de recepción, camino de las escaleras que llevaban abajo, oyó de pasada una noticia acerca del cadáver del lago. Era preocupante. Claro que siempre estaba apareciendo por ahí gente muerta. Por todas partes.
6
Esa noche, al llegar a casa, ya tarde, encontró la puerta de la calle abierta, a su mujer, Rose, derrengada en el sofá del cuarto de estar y un fuerte olor a quemado en el pasillo. Tenía pensado decir a Rose: «¿A que no sabes quién se presentó en el trabajo esta mañana?», y aquella perspectiva le hacía sentirse extrañamente animado. Pero todo eso quedó olvidado cuando se hizo cargo de la nueva situación, por la que se desenvolvió como dirigido por algún poder superior. Ésas fueron las palabras que usaría más adelante: como si lo guiara una fuerza invisible, una voz que le decía exactamente qué hacer y dónde ir. Apenas podía expresarlo con palabras: sencillamente, había reaccionado a las circunstancias, se había hecho cargo inmediatamente de lo que importaba y había dejado de lado lo que podía dejarse de lado. ¿No tenía gracia?, le había dicho Rose cuando, ya bastante recuperada, Madden le contó la historia de cómo había acudido en su rescate. ¿No era raro que se hubiera ido derecho a la cocina?
Madden se había encogido de hombros. Solo había querido ver cuál era la causa de aquel olor. Podía haber sido una sartén de patatas al fuego, o la plancha olvidada sobre un montón de camisas. ¿Qué tenía de gracioso?
– Nada -dijo Rose-, solo cómo lo cuentas, nada más.
– ¿El qué?
– Que dejaste de lado lo que podía dejarse de lado.
– No te sigo.
– Te fuiste derecho a la cocina. A ver dónde estaba el fuego. Yo podía estar muerta, pero tú fuiste primero a la cocina.
– No seas tonta, querida -dijo él, y le cogió la mano-. Si hubieras estado muerta, no habría beneficiado a nadie el que encima se quemara la casa.
Rose le había reído la broma con una sonrisa forzada, y él había acariciado el dorso de su mano y le había dado la vuelta para examinar las líneas blanquecinas de la palma. Todavía le sorprendía que tuviera las palmas de las manos tan blancas, siendo de tez tan oscura.
– Supongo que con «nadie» te refieres a ti mismo -dijo, asintiendo para sí misma con la cabeza-. Ni siquiera había fuego, ¿verdad?
Madden emitió un chasquido con la lengua. Había vuelto y la puerta estaba abierta, dijo. De la señora Spivey no había ni rastro. Entró y notó aquel olor. ¿Qué iba a pensar? Se dio cuenta de que ella estaba inconsciente en el sofá. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? ¿Y si se había intoxicado por inhalación de humo? Si hubiera acudido en su auxilio, quizá él también hubiera sucumbido. ¿Y dónde estarían entonces? En ninguna parte, ahí estarían.
– Has dicho que no había humo -dijo Rose-. Que solo había un olor. Un olor como si se estuviera quemando una almohada, has dicho.
Pero, al entrar en la cocina, no había visto ninguna almohada ardiendo, ni plancha alguna encendida. Había encontrado dos rebanadas de pan renegrido humeando en el tostador, carbonizadas, como le gustaban a Rose; como él le hubiera prohibido comerlas, de haber estado allí para detenerla. Sabía, no obstante, que la señora Spivey cedía, incapaz de resistirse a las lamentaciones de Rose. Ay, ya nunca le dejaban comer lo que quería, ay, Hugh no le permitía disfrutar de la comida como en los viejos tiempos, decía que lo quemado era cancerígeno, que la mantequilla producía enfermedades coronarias y que en las carnicerías ya no había manitas de cerdo, con lo que a ella le habían gustado siempre unas buenas manitas de cerdo.
– No estaba inconsciente, estaba dormida -dijo Rose. Madden asintió con la cabeza. No había pensado que estuviera inconsciente, pero se abstuvo de mencionárselo a ella. Rose solo pensaría mal de él-. Estaba viendo la tele y me quedé traspuesta -añadió ella.
– He despedido a la señora Spivey -dijo Madden de repente. Rose se acobardó al saberlo, su mirada una mezcla de miedo y zozobra, como si de algún modo fuera culpa cuya lo que estaba ocurriendo. Alegó que la culpa no era de la señora Spivey, sino de ella por haberse quedado dormida; que no volvería a ocurrir, que tendría más cuidado. Pero Madden se limitó a levantar la mano para hacerla callar y ella se calmó de nuevo obedientemente.
– Esa mujer era una incompetente -dijo-. Era negligente y perezosa… -Dejó que las palabras se apagaran y limitó sus acusaciones a aquellas que sabía podían refutarse razonablemente. Rose lo miró.
– Ellen es mi amiga -dijo con sencillez, y bajó los ojos para mirarse las manos unidas sobre el regazo.
A Madden le resultaba muy difícil enfrentarse a aquella actitud. Si a Rose le daba una rabieta, podía hacerla callar levantando una mano o sofocar su alboroto con el silencio. Rose le había dicho una vez que era el hombre más paciente que había conocido nunca, que a veces aquello le daba ganas de arrancarse el pelo, pero que al final se había dado cuenta de que era una virtud, un regalo de Dios. Ése era su mayor talento, decía, su tolerancia ilimitada, su disposición a esperar un poquito más que cualquier persona. Pero Rose se equivocaba: aquello no era paciencia. Él no era más tolerante que ella, simplemente no soportaba delatarse hasta ese punto. Perder los estribos habría sido como verse sorprendido mientras espiaba a un vecino a través de una cortina de rejilla. Casi le resultaba insoportable pensar en semejante apuro.
– Te encontraremos nuevas amigas -dijo, y se levantó del brazo del sofá para acercarse a la ventana. Contempló los tejados. Por encima de los edificios de enfrente se veían las grúas del astillero. Había nacido no lejos de allí; de hecho, había pasado toda su vida en un recinto que seguramente no sobrepasaba los ocho kilómetros cuadrados. Rose también, aunque ella había vivido una temporada en Inglaterra antes de que se conocieran. Hasta esa noche, nunca se le había ocurrido pensar que, con toda probabilidad, moriría también en aquella zona tan estrecha. Más adelante le pareció que la voz que lo había guiado, la fuerza invisible que lo había llevado a la cocina no había sido únicamente el miedo al fuego, a la destrucción de sus propiedades o al repentino fallecimiento de su esposa. Había sido algo más. Era la certeza primigenia de que algún día moriría. El instinto de sobrevivir a toda costa se había apoderado de él. Aquella sobrecogedora certidumbre de la importancia y el orden que se otorgaban instintivamente a las cosas le había causado un leve tambaleo. La vida, la propiedad, la esposa: se sentía como si hubiera vuelto una especie de esquina, como si una corriente escondida que había discurrido siempre justo por debajo de la superficie de su existencia estuviera a punto de arrastrarlo a algún lugar del que ya no podría volver. El que dos rebanadas de pan quemado fueran la causa de semejante agitación le hacía sentirse completamente ridículo.
Se esforzaba por ocultar a Rose aquella falta de templanza. Había sacado el pan del tostador, lo había tirado a la basura y había abierto la ventana, y allí se había detenido a tomar aire a bocanadas como si aquello fuera a salvarle la vida. Varias ideas luchaban por conseguir oxígeno y había tenido que inundarlas con él y dejar que se lo tragaran. Cuando se sintió capaz de apartarse de la ventana, se había derrumbado sobre el linóleo.
– No quiero amigas nuevas, quiero a Ellen -dijo Rose. Madden asintió con la cabeza y dejó caer otra vez la cortina-. Seguramente solo salió a por una barra de pan o algo así. Solía hacerlo. -Rose seguía teniendo en el semblante la misma expresión de servilismo apocado, y Madden experimentó una sensación momentánea de extrañeza, como si su verdadera esposa hubiera sido sustituida por aquel facsímil monstruoso, idéntico a su mujer punto por punto y, no obstante, inefablemente distinto. Tenía ganas de agarrarla por los hombros y zarandearla, de gritar: ¿Dónde está mi mujer? ¿Qué has hecho con ella? ¿Dónde está la verdadera Rose?
– ¿Salía a menudo? Se suponía que tenía que cuidarte. ¿Cómo iba a hacerlo si no estaba aquí?
Rose movió la cabeza de un lado a otro y dio vueltas en el dedo a su anillo de casada. Madden le había dicho ya a la señora Spivey que no necesitaban más sus servicios. Había sido una conversación cargada de tensión: ella lo había cubierto de insultos y había exigido su paga hasta fin de mes. En cuanto había levantado la voz, Madden había sentido el impulso de romperle el cráneo con algún objeto contundente: un cenicero de cristal, una sartén, la plancha dejada fría sobre su estante, junto a la tabla de planchar.
En la versión que le había dado a Rose, la señora Spivey era la mala y había abandonado a su suerte a la mujer indefensa cuyo cuidado se le había encomendado. La señora Spivey, que subía demasiado tarde las escaleras para impedir que su querida Rose sucumbiera al humo. La señora Spivey, que dejaba la puerta abierta para que los vándalos y los ladrones saquearan su hogar. La señora Spivey, que prácticamente le arrancaba el dinero de las manos cuando por fin se lo daba, y lo llamaba «matón» y «pusilánime» y «ladrón de cuerpos» y «mameluco».
– Les diremos a los de la agencia que nos manden a alguien mañana -dijo Madden.
Rose asintió con la cabeza.
– ¿Hugh? -dijo ella-. ¿De verdad te llamó «mameluco»?
Madden chasqueó la lengua. Quizá no mameluco, exactamente. Quizá tampoco matón. Había empleado palabras más gruesas. Para cuando la señora Spivey volvió de la tienda o de donde hubiera estado, Madden se había repuesto lo suficiente como para levantarse y servirse un poco de agua fría del grifo. Solamente entonces, mientras bebía de su desportillada taza marrón de Glasgow 800, se acordó de Rose y fue a ver cómo estaba. Era difícil explicar lo que había sucedido después. Él estaba de pie ante ella y estaba mirando su cara, su mandíbula floja y apoyada sobre el pecho, cuando la señora Spivey llegó de comprar. Ella lo miró pasmada, como si fuera un ladrón. Parecía a punto de ponerse a chillar y él levantó una mano con la esperanza de detener sus acusaciones antes de que salieran de su boca. Pero la señora Spivey no era un sujeto tan dócil como Rose. Había tirado al suelo la bolsa de la compra y se había ido derecha al teléfono de la mesita, junto al sofá, y él se había descubierto retrocediendo hacia la ventana. Tartamudeaba y mantenía la mano levantada entre los dos, pero la señora Spivey no se dejaba persuadir.
– Quiero que se vaya, señora Spivey -le dijo-. Quiero que recoja sus cosas y se vaya ahora mismo, señora Spivey. Yo no estaba haciendo tal cosa, señora Spivey -añadió-. Se está poniendo usted en ridículo -le dijo-. Por favor, deje el teléfono. No, insisto, por favor, deje el teléfono. Hay una explicación bastante obvia, si me permite que…
Era cierto que tenía la mano alrededor del cuello de Rose, pero no era lo que la señora Spivey estaba pensando. Más bien todo lo contrario. Rose, la cabeza tambaleante, el pelo negro y permanentado tan abundante como siempre. ¿A qué coño creía que estaba jugando?, dijo la señora Spivey, y su acento de Portadown se hacía más fuerte. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho, era una mujer formidable, la cara y las manos rojas y el cabello hacia atrás, recogido en un moño muy prieto. Parecía capaz de hostiarlo sin ningún esfuerzo, si es que se decía así. Sí, la señora Spivey era de esas mujeres que hostiaban a los hombres. Madden se preguntaba si la policía lo encontraría muerto en el suelo de su cuarto de estar, con una sartén junto a la cabeza. Liquidado por la cuidadora de su mujer por tomarle a esta el pulso. Al mismo tiempo, una melodía le rondaba por la cabeza. Oh, yo te llevaré a casa, Kathleen…
– ¿Y por qué le había echado la mano al cuello?
– Estaba comprobando la ausencia de pulso en las arterias principales. Estaba comprobando el cese de la circulación sanguínea. Pero no había tal.
– ¿Tal qué? -La señora Spivey parecía aún dispuesta a hostiarlo. O, peor aún, a hacerlo papilla.
– Cese de la circulación sanguínea.
Ella lo miró fijamente con los ojos entornados.
– ¿Quiere decir…? ¿Qué es lo que quiere decir?
– Que Rose todavía está viva. Tiene pulso. Respira.
– Pues claro que está viva. ¿Por qué no iba a estar viva? Solo he salido un momento a por un litro de leche.
Madden no había comprendido de inmediato la relación entre la leche y el cese de actividad de los sistemas respiratorio y circulatorio, pero más tarde llegó a la conclusión de que la señora Spivey poseía una comprensión de la muerte somática mucho más amplia de lo que él suponía. Lógicamente, si ella solo se había ausentado un minuto, era improbable que Rose pudiera ser dada por muerta dentro de una escala temporal razonable siendo la causa principal de la muerte la asfixia, en este caso causada por la probable inhalación de humo. Era del todo posible (probable incluso) que el corazón siguiera latiendo durante varios minutos después de que se hubiera detenido la respiración. Más tarde, después de pagarle lo que le debía y despacharla, Madden había llegado a la conclusión de que la señora Spivey había razonado (aunque no lo hubiera expresado con tantas palabras) que debía esperarse un lapso de tiempo de más o menos veinte minutos para declarar muerta a Rose.
Ninguno de los dos tuvo que esperar tanto tiempo, sin embargo, ya que unos quince minutos después Rose se despertó amodorrada por la medicación y quiso saber dónde estaba la señora Spivey.
– He tenido un sueño precioso -dijo. Madden todavía estaba algo tembloroso.
– ¿Qué has soñado? -preguntó, sin que le importara en realidad.
– Soñaba que estaba en el teatro y que salvaba a Abraham Lincoln de que le dispararan. Yo era la heroína.
– Mmm -murmuró Madden, y se acordó de que tenía noticias que contarle-. ¿A que no sabes quién se ha dejado caer hoy por el trabajo?
Rose seguía amodorrada. Pronto empezaría a gimotear pidiendo chocolate.
– ¿Quién? -dijo mientras se frotaba la cara.
– Lawrence Kincaid, el buen doctor en persona. -No mencionó nada más. Ni a Tess, ni la muerte de Maisie, ni siquiera la noticia del hallazgo del cadáver de una mujer allí cerca. Tan cerca que se podía pasar uno por allí una tarde, o ir a merendar los domingos. Había perdido la cuenta de las veces que había llevado a Rose a las orillas del lago y le había dejado echar a rodar los huevos [13] que podían haber sido de su bebé, si hubiera vivido tiempo suficiente.
Rose pasó otra vez mala noche. Madden la había atendido, se había ocupado de que estuviera suficientemente cómoda, y estaba tomándose lo que su padre solía llamar (en los raros momentos de euforia que le permitía su humor, aquel frente de guerra de baja intensidad) «una pequeña libación». A Madden lo molestaba haber heredado aquel hábito, pero parecía incapaz de cortar de raíz aquella expresión, o su inercia. Arrellanado en el sillón de orejas junto a Rose, con un whisky en la mano, observaba los miembros flojos y descabalados de su mujer, dormida de nuevo en la cama. Ella respiraba con soplidos someros que levantaban un rizo a un lado de su cara y lo hacían ondear unos segundos, antes de que bajara. Como cada noche, Madden se bebía su copa en silencio hasta que estaba seguro de que Rose dormía tan profundamente que no se despertaría si él se movía o hacía algún ruido inoportuno. A Rose le costaba dormir. Después de casi media hora era cuando Madden se sentía lo bastante tranquilo como para dejarla sola. A veces no hacía más que estirar las piernas en el sillón y ella se despertaba gimiendo y empezaba a suplicarle que no la dejara allí sola, con la luz de la mesilla de noche encendida. Otras veces se despertaba y tardaba unos segundos en reconocerlo, hasta que él levantaba la mano para hacerla callar y ella se calmaba de nuevo.
A menudo, estaba tan mal que le resultaba imposible conciliar el sueño y, en esas ocasiones, no soportaba que Madden se le acercara. Para él también era preferible no andar cerca de ella: pasaba mucho más tiempo en el trabajo que Joe hijo o que Catherine, a pesar de que el sueldo era insignificante y con frecuencia había muy poco que hacer. Aun así, quedarse en el trabajo significaba que podía relajarse un poco, leer un poco, beber un poco de la botella del maletín negro, vivir un poco en compañía de los ex vivos, sus pupilos durmientes. Podía ponerse al día de los últimos adelantos tecnológicos o trabajar un poco más con quien hubiera llegado ese día. A veces se emborrachaba un poco y se ponía también un poco llorón. Sentía, no sin algo de mala conciencia, que la funeraria era su verdadero hogar, y que su hogar era una funeraria. Desde hacía algún tiempo, ambos conceptos se confundían fácilmente en su cabeza.
Rose estaba tan quieta como cualquier cadáver en la mesa de embalsamar, una buena mujer provista de un corazón de oro que, sin embargo, rara vez, en su calidad de órgano, estaba a la altura de las funciones que demandaba su cuerpo. Solo de manera intermitente era consciente de la gravedad de su estado, tan ávida estaba de apoderarse de otras muchas dolencias, ninguna de las cuales soportaba dejar escapar. A lo largo de los años, Madden había intentado en incontables ocasiones convencerla de que aquellos trastornos formaban parte de uno mucho más amplio e importante, cuya nebulosidad escapaba continuamente a la comprensión de Rose y era, no obstante, la materia oscura que mantenía su sufrimiento intacto.
Lo cierto era que la enfermedad crónica se había convertido para ella en un modo de vida: era el foco, reconcentrado y esclarecedor, de su existencia. En cierto sentido, la definía. Aseguraba que nadie que no hubiera sufrido como sufría ella podía comprender lo que suponía vivir la vida como una guerra de desgaste perpetua y adversa contra la enfermedad y la invalidez. Poco a poco, Madden había ido dándose cuenta de que la enfermedad que afligía a Rose era el miedo morboso a la enfermedad misma. Nada, sin embargo, podría haberla convencido de que así era. Cualquier síntoma real, cualquier enfermedad auténtica, servía para apuntalar su causa y demostrar que tenía razón desde el principio. «Ahí está. ¿Lo ves? ¿No te dije que me pasaba algo?». La ironía de la situación estribaba en que, cuando por fin le diagnosticaron una dolencia cardíaca, sintió que todos sus años de obsesión quedaban redimidos, que sus innumerables consultas con médicos y especialistas de todos los estratos del espectro médico estaban justificadas.
Y era una ironía literalmente dolorosa, pues la angina de pecho le ocasionaba una incapacidad severa y molestias casi constantes.
Todos esos años (pensaba Madden sin poder remediarlo), todos esos años de búsqueda de una prueba que confirmara las sospechas de Rose le habían pasado factura también a él.
Y la enfermedad persistía, subsistía como una entidad en sí misma. Para Rose, su dolencia cardíaca no había sido nunca el quid de la cuestión. Los síntomas que buscaba de manera tan obsesiva eran fantasmales: incluso ahora, Madden no podía convencerse de lo contrario. Los terrores nocturnos de Rose no se justificaban por el miedo a la arritmia, a la embolia pulmonar, al fallo cardíaco o al colapso respiratorio. Nadie podía convencerla de que aquellas dolencias fueran otra cosa que efectos secundarios de una enfermedad aún por diagnosticar y a la que su existencia parasitaria se aferraba, pero que nunca se manifestaba.
Madden la veía dormir mientras bebía tranquilamente su copa. La observaba premeditadamente, con la atención fija en las menudencias de sus rasgos faciales, en el movimiento, semejante a un tic, de su rizo, que flotaba espontáneamente en el aire sobre su cara; en la posición de sus manos, una metida bajo la almohada y bajo la cabeza, la otra hacia abajo, cerrada junto a su costado en un puño de aspecto afectadamente infantil. Madden esperaba a que gradualmente, con el paso de muchos minutos, aquella mano se fuera abriendo despacio, dejara que los dedos se estiraran y aflojara la garra con que sujetaba el pescuezo fantasmal, fuera cual fuese, que el sueño ponía junto a su cama noche tras noche. Tal vez fuera el miedo a la enfermedad, tal vez fuera ese espectro que velaba por su ser durmiente. Solo cuando aquel puño se aflojaba sabía Madden que Rose estaba ya a salvo hasta la mañana, que podía quedarse sola, sin nadie que la atendiera. Mientras tanto, él observaba y esperaba y bebía de su copa. Entonces sonó el timbre.
La señora Spivey regresó arrastrando tras ella al bruto de su hijo: un intento de extorsión que, según pensó Madden más tarde, superó con creces sus ambiciones. Era ya pasada la medianoche y la señora Spivey se negó a dejar de pulsar del timbre del portal hasta que le abrió. Cuando Madden llegó a la puerta y miró por la mirilla, ella ya estaba allí, grotesca en gran angular, con los brazos cruzados y aquellas facciones enjutas, como cortadas a hachazos, que le recordaban a las de su madre. Madden abrió la puerta y se halló inmediatamente empujado hacia el interior de la habitación por el hijo, que debía de haber permanecido junto a la puerta, fuera de su vista. La señora Spivey entró y, al ver cómo cruzaba los brazos sobre el pecho y metía las manos bajo las axilas, Madden tomó la resolución de no volver a comprar nunca más pollo en el supermercado. Se disponía a hablar cuando el hijo le puso una gran zarpa simiesca sobre el hombro y le apretó la clavícula. Dio un respingo y ladeó el cuello. La cabeza y el hombro le dolían.
– Está bien, señor Madden, ¿qué es lo que pasa? -dijo el hijo. Tenía acento de Glasgow, pero ello servía de escaso consuelo. Había en él un algo de orangista [14], el pelo rojo cortado al ras y la cazadora de aviador. Madden no se acordaba de su nombre y ello no parecía apremiante de momento.
– Es hora de aflojar la mosca -dijo el hijo-. Mi madre dice que anda un poco corta de cambio para el parquímetro.
– Ya le he pagado adecuadamente -contestó Madden, dirigiéndose a la señora Spivey-. Dígale a este gorila que me suelte. -Sintió que el hijo daba otro meneo a su clavícula.
– No me ha dado suficiente. Joder, la puta agencia me va a despedir porque tú me has despedido, así que, por lo que a mí respecta, me debes una puta compensación, cabronazo. Me he pasado seis putos meses cuidando de esa imbécil de tu mujer, dándole de comer, poniéndole sus putas inyecciones, escuchando sus putos gemidos y limpiándole el puto culo. ¿Es que te crees que aguantaría esa puta mierda día tras día por lo que me pagas si no necesitara el jodido dinero? Podría volver a limpiar aseos para ganarme la vida, pero me parece que tú me debes un poquito más que eso, ¿no crees?
– ¡Chist! Rose está dormida, no quiero que se despierte.
La señora Spivey descruzó los brazos y volvió a cruzarlos. Levantando la voz, dijo:
– ¿Es que no me has oído, joder? ¡He dicho que me debes dinero, hostias!
– Le he pagado hasta final de mes, ¿qué más quiere? No puedo permitirme darle más de lo que ya le he dado. -Madden se retorcía alrededor del foco del dolor, casi de puntillas. Se fijó en que las botas sucias del hijo habían dejado huellas en la moqueta.
– Joder, podría denunciarte a magistratura laboral por despido improcedente.
Madden seguía retorciéndose de puntillas: intentaba descubrir un modo de permanecer de pie y aflojar la garra del chico lo suficiente como para volver a apoyarse sobre las plantas de los pies.
– Le aconsejo encarecidamente que no lo haga. No está usted en situación de amenazarme con acciones legales. Faltó usted de su puesto de trabajo. -Notó que en su voz se insinuaba un dejo de desesperación mientras decía aquello. Ignoraba si lo que decía era cierto o no. ¿Tenían los cuidadores por horas los mismos derechos que los cuidadores internos? ¿Cuáles eran los derechos de los cuidadores internos? Nunca antes se había planteado aquella cuestión.
– Brido, rompe el brazo a este imbécil -dijo ella.
– ¡Está bien! -exclamó Madden-. ¿Cuánto quiere?
– La paga de otro mes. Luego, ya veremos.
– ¿Qué? No puede hacer eso, iré a la policía.
Brido le apretó otra vez la clavícula y Madden hizo una mueca de dolor. Estaba seguro de que aquello le estaba pasando a otro. ¡Él era un hombre de mediana edad, casi una persona mayor! Justo en ese momento Rose salió de su dormitorio frotándose los ojos. Llevaba la bata echada sobre los hombros y avanzaba cojeando con las dos muletas. Se le veía el camisón grisáceo. Madden, que apenas podía concebir una estampa más vergonzante que aquella, se sonrojó profundamente.
– ¿Hugh? ¿Ellen? ¿Qué está pasando?
La señora Spivey inclinó la cabeza para mirar a Brido y éste aflojó su garra y dejó caer el brazo. Rose se frotó los ojos, distraída.
– Lo que pasa es que me deben dinero -dijo la señora Spivey-. Y no pienso irme hasta que me lo den, joder. O se lo saca él.
Rose parecía atónita y se tambaleaba un poco sobre las muletas.
– No te preocupes, querida -dijo Madden-. Solo hemos tenido una pequeña disputa sobre lo que le debemos a Ellen. Vuelve a tu cuarto y échate. Todo va bien.
Rose miró a Madden, a Brido y a la señora Spivey.
– Pensaba que éramos amigas -dijo a su ex cuidadora-. Las amigas no se hacen estas cosas.
– No, joder, en eso tienes toda la razón -contestó la señora Spivey-. Así que, si queremos seguir siendo todos amigos, habrá que llegar a algún acuerdo, ¿no? -Hizo una seña con la cabeza a Brido, y el chico puso otra vez la mano sobre el hombro de Madden, pero no le apretó como antes: le dio unas palmadas como si fueran viejos amigos que recordaran los buenos tiempos.
Rose miró a la señora Spivey vagamente dolida y después volvió a mirar a Madden.
– Por favor, aclara las cosas, Hugh. Si le debemos algo a la señora Spivey, págale lo que pida. Es muy tarde, ¿sabes?
– Bri, aclara esto con el señor Madden, que yo voy a llevar a Rose a la cama.
Su hijo asintió con la cabeza y la señora Spivey se acercó a Rose y la ayudó a volver hacia el dormitorio. Luego se dio la vuelta, miró hacia atrás y guiñó un ojo a Madden.
– Seguro que todo sale bien, ¿eh, Hugh? -dijo con voz tan desagradable que hizo estremecerse a Madden.
– Voy a buscar mi cartera -dijo él, y al instante la mano desapareció de su hombro. Brido se volvió y le sonrió, le alisó el cuello y puso los brazos en jarras.
– Otro follón del que se libra, ¿eh, señor Madden? -dijo con una sonrisa afable mientras emitía una especie de silbido susurrante. Madden se frotó el hombro. Exageraba adrede su malestar con la esperanza de inducir a la contención a aquel adolescente desmesurado, cuyas manos eran como cepos de acero. Notaba que Brido se alegraba de no tener que seguir adelante, pero también que haría lo que fuera preciso si su madre se lo exigía. No era una idea reconfortante.
El hijo de la señora Spivey paseó la mirada por la habitación, se acercó a la repisa de la chimenea, sopesó algunas figurillas, miró detrás de las cortinas, asintió con la cabeza y cloqueó para sí con la estridencia de una gallina clueca: Madden casi esperaba que pasara un dedo por el rodapié para ver si había polvo. De espaldas parecía demasiado grande para hallarse en un piso de aquellas dimensiones. Su cabeza en forma de bollo quedaba solo a unos centímetros del techo. Se interesó especialmente por una fotografía de Madden y Rose frente al Nardini, en Largs. El pelo de Madden, que el viento había arrojado insulsamente sobre su cara, dejaba al descubierto una calva del tamaño de una moneda de dos peniques que, con el tiempo, acabaría apoderándose de todo su cráneo. En la fotografía, Rose se sujetaba la falda contra las piernas para que el aire no se la levantara y sostenía en la mano un helado de cucurucho, grande y caracoleado, cuya salsa de arándanos le chorreaba por los dedos. Parecía histérica, bien por la actitud del fotógrafo, bien por la de alguna otra persona que hubiera tras la cámara. Madden odiaba aquella fotografía: Rose la conservaba únicamente para fastidiarlo, y los años de fingida indiferencia hacia ella habían rendido por fin su fruto: ya podía mirarla con lo que estaba seguro debía de ser una suerte de impunidad pasivo-agresiva. No en ese momento, sin embargo. Justamente ahora, aquella instantánea era para él fuente de humillación extrema.
– Bonita foto -dijo Brido. Madden, completamente quieto, lo miraba con odio apenas disimulado-. Y bonito sitio. Les va bien, ¿eh? Tienen una casa muy bonita.
– Gracias -dijo Madden, refrenándose-. La decora, la decoró Rose. Yo tengo poca mano para esas cosas.
Brido se sentó en su sillón. Le indicó con una seña que él también se sentara.
– Mi madre es buena mujer, señor Madden -dijo-. Trabaja mucho, ha trabajado toda su vida para que mis hermanos y yo tuviéramos todo lo que queríamos, ¿sabe lo que le digo?
Madden no habló ni se movió.
– Siéntate, Hugh. ¿Te importa que te llame así? Llámame Brido, por cierto. Así me llama todo quisque, con perdón.
– Mira, Brido, yo…
– No, a tomar por culo, no lo soporto, joder. Llámame Brian. Así es como me llamo. Hay que ver, el bandolero, que ni sabe cómo se llama.
Madden estaba seguro de que había querido decir «majadero». Aunque, bien mirado, quizá «bandolero» fuera más apropiado para el caso.
Inclinado en el sillón de una manera que resultaba alarmante en extremo, Brido (Brian) se sobaba la palma de una mano con el puño de la otra. Madden resolvió sentarse.
– La gente se cree que eres un pringao si te llamas Brido, tío. Yo me llamo Brian, joder, llámame Brian. ¿Sabes que mi madre siempre me llama así? Es una cosa que me saca de quicio, tío, te lo juro. No me llama otra cosa. Como si no supiera que me revienta. Siempre le estoy diciendo «no me llames así, mami, llámame por mi nombre», pero ni caso. Joder, tío, es muy lista y todo eso. Que yo no digo ni pío, porque la quiero, ¿sabes?, que s'a portao de puta madre conmigo y con mis hermanos, s'a matao a trabajar por nosotros y tal, nos cuidó cuando el viejo la diñó, pero, tío, ¿es que no puede llamarme por mi nombre, cojones? Joder, me vendría de puta madre una copa. ¿Tienes algo de beber? Sé que le has dao dinero a mi madre, pero ella no sabe que necesito pasta. Es para mis cosas. Y punto. El caso es que voy a volver.
Brido se había recostado en el sillón y miraba a Madden con una pierna cruzada sobre la rodilla.
Madden no sabía qué decir. ¿Le estaban chantajeando? ¿Otra vez? ¿Dos en una noche? La vida se le estaba escapando de las manos. Los días anteriores habían sido un espejismo. Había creído que su vida se arrastraba lentamente, que las cosas seguirían del mismo modo un día tras otro, que habría trabajo y descanso y comer y beber, que no molestaría a nadie ni nadie lo molestaría a él, que Rose se estabilizaría o se pondría mejor, o peor, y que Joe Caldwell entraría por fin en razón y le cedería las riendas del negocio, y que él usaría el dinero que había ahorrado para comprarle la empresa, que Kincaid ocuparía su lugar en la tierra y lo dejaría por fin en paz, y que las tostadas ya no se quemarían y encontrarían otra cuidadora para Rose, y ahora esto. Estaba siendo amenazado y extorsionado y chantajeado y llamado viejo imbécil y quizá incluso maldito mameluco y cabrón y el cielo se desplomaba. Tenía la boca seca, se sacudió el cuello de la camisa para airearse el pescuezo. ¿Qué le estaría haciendo la señora Spivey a Rose en el dormitorio? ¿Qué hacían aquellas huellas en su moqueta? Todo aquello era absurdo. Obligó a su voz a adoptar una apariencia de normalidad y se esforzó mentalmente por aquietar sus temblores. Vamos, se decía, tranquilo, hombre, tranquilo.
– ¿Qué es lo que quieres, Brian? No dispongo de mucho dinero. Tengo algunos ahorros, pero no somos ricos. Ya lo ves, ¿no? Que no somos ricos. -Sin duda era un error intentar apelar a los buenos sentimientos del chico. Brian carecía de ellos. Tener un hijo así acababa matándolo a uno. Tener un hijo así era como convivir con una enfermedad contagiosa. Un error de diagnóstico: pensaba uno que el chaval podía entenderle, y no podía. Ni a él, ni a su madre, ni a nadie. Madden estaba convencido de que hablaba con un monstruo, de que estaba a merced de un monstruo que había salido a la luz y lo miraba con envidia a través de la ventana. Le temblaban un poco las manos.
– Mira, Hugh, voy a volver mañana, así que mejor será que tengas algo preparado para mí. Necesito dinero. He visto a tu mujer. Sé dónde vives. Este sitio está bien, es bonito. Una casa bonita. Sois buena gente. A mi madre de esto ni una palabra, ¿eh? Que si Brido esto y Brido aquello, joder. Tú no me llamarás así, ¿eh, Hugh? No. Me llamo Brian. Lo prefiero.
Madden sabía que debía resistirse. Si de algo estaba seguro, era de que debía decir algo para impedir que aquello llegara más lejos.
– Brian, escúchame. Esto ha ido demasiado lejos. Os he dado dinero, todo el que puedo permitirme. Hoy ya os habré dado dinero dos veces. Rose y yo también necesitamos dinero. Ya ves cómo está. Hay que cuidar de ella. -Hizo una pausa y esperó a que sus palabras surtieran efecto, pero Brido seguía callado-. Hay que asegurarse de que está bien. Mi esposa, en fin, es una inválida, ¿no lo ves? Tiene unos cuantos problemas y no podemos permitir que sufra sola. No puede valerse. Si te digo la verdad, Brian, a mí a veces me cuesta. Entiendo que tus hermanos y tú hayáis tenido una infancia difícil. Entiendo que tu madre haya hecho todo lo que estaba en su mano por vosotros. Entiendo lo mucho que ha trabajado, todo lo que ha tenido que pasar. Pero lo importante es que os teníais el uno al otro. Teníais una familia alrededor. Había gente que podía ayudaros. Eso es lo único que se puede pedir, ¿no crees? -Hizo otra pausa. Brian asentía lentamente con la cabeza-. Solo nos tenemos los unos a los otros -prosiguió-. Solo nos tenemos a nosotros mismos. Si no nos cuidáramos entre nosotros, ¿adónde iríamos a parar? Rose y yo no tenemos hijos. Estamos solos. No nos tocó en suerte, si te digo la verdad. ¿A quién se lo vas a reprochar? No es culpa de nadie. Fue voluntad de Dios. Y nadie puede llevar la contraria a Dios. Tu madre y tú, lo vuestro es distinto. Tenéis suerte. Se nota lo mucho que quieres a tu madre y cuánto significas para ella. Eso tienes que valorarlo. Puede que creas que no le importas, pero no es cierto. Te tiene en un altar, se lo noto. Solo que ella lo demuestra a su manera. No te desanimes, tu madre es una mujer orgullosa. Le cuesta expresar lo que siente. Pero estoy seguro de que está orgullosa de ti. Haría cualquier cosa por ti, Brian, tú lo sabes. En el fondo, sabes que tengo razón.
La habitación estaba iluminada únicamente por la poca luz que arrojaba la lámpara de una mesita, y resultaba difícil distinguir la expresión de Brido, aunque su cabeza seguía bamboleándose lentamente. Madden aguardó alguna reacción, fuera de la clase que fuera. Quizá se le hubiera ido la mano. Brian seguía asintiendo con la cabeza. Madden tenía la impresión de que debía añadir algo cosa más, de que el silencio empezaba a hacerse opresivo. Conservaba aquella misma impresión de las clases con Kincaid. Cómo se maravillaba de la capacidad natural del doctor para suavizar los silencios entre las respuestas, formuladas con lentitud, de los estudiantes. Allí, en la atmósfera embrutecedora de las clases y en la funeraria, era donde Madden había aprendido esas mismas habilidades. «Hablar en voz baja y con compasión, es lo único que tienes que hacer», le había enseñado Joe Caldwell padre. «Terapia para superar el duelo», lo llamarían seguramente ahora, aunque Madden no estaba al tanto de la jerga vigente. Hasta aquello de «jerga» lo había pillado a contrapié durante un tiempo. Lo asociaba a esnifar pegamento.
– Bah, a la mierda con eso -dijo Brian, y, al levantarse de pronto, se oyeron crujir sus rodillas-. Mañana vuelvo.
Madden se agarró a los brazos de su sillón y temió que fuera a golpearlo. Sin duda, Brido podía partirle el cráneo de un solo golpe. La solución obvia al problema más acuciante era apaciguarlo.
– Brian, ya te he dicho que no tenemos dinero. ¿Puedo ayudarte con alguna otra cosa? -Sentía que se tensaba, que la adrenalina empezaba a sobreponerse a la lucidez. Pero el chico no iba a pegarle: su expresión distraída parecía indicar que en su cabeza se había puesto en marcha algún proceso cognitivo elemental. Seguía de pie, frotándose los nudillos de una mano con la palma de la otra, pero aquel gesto era en él, por lo visto, señal de reflexión más que de inminente violencia-. Si puedo ayudarte con cualquier cosa, dentro de los límites de lo razonable, Brian, lo haré -añadió Madden, poco convencido de que Brido (Brian) estuviera familiarizado con el concepto de razón.
La señora Spivey volvió. Madden notó enseguida que empezaban a sudarle la frente, la espalda y los hombros, y se alegró de no tener que escoger entre luchar o huir. Hasta Rose, cuando estaba sana, había sido infinitamente más apta para lo primero que él. En sus tiempos podía aplastar a un gañán de buen tamaño sirviéndose únicamente del peso de su cuerpo como arma. Ahora ya no. En absoluto, desgraciadamente.
– Bueno -dijo la señora Spivey mientras sus brazos asumían su posición de costumbre bajo los sobacos-, ¿por dónde íbamos?
Madden suspiró.
– Estaba a punto de aceptar pagarle otro mes de sueldo, Ellen. ¿Le parece bien un cheque? No tengo dinero en efectivo en casa.
La señora Spivey miró a Brido y él la miró a ella con los labios fruncidos en una mueca de tipo duro. Pasaron tres o cuatro segundos interminables antes de que contestara a su madre asintiendo con la cabeza.
– Aceptamos un cheque, sí, gracias -dijo ella, y su tono condescendiente fue otra ofensa que Madden tuvo que soportar.
– Entonces, si me disculpan un minuto, voy a buscar mi chequera para que zanjemos este asunto.
La señora Spivey parecía recelosa.
– Está en la otra habitación -dijo Madden, que ya respiraba mejor-. Donde Rose.
Después de que extendiera el cheque y la señora Spivey insistiera en que lo firmara por el reverso, Madden los acompañó a la puerta tan apresuradamente como pudo sin parecer un mal anfitrión. Al abrirla para que saliera la señora Spivey, ella le clavó una mirada y salió luego al rellano. Brido la siguió, metió el pie en la rendija de la puerta y se volvió hacia Madden.
– Sé lo tuyo, Hugh -dijo-. Sé lo que hiciste. Sería una pena que se corriera la voz, ¿no crees?
Madden casi podía oír el sonido de la sangre en sus venas. Pasaron unos segundos y luego dijo:
– ¿Qué quieres decir?
El hijo chasqueó la lengua.
– Me parece que ya lo sabes -dijo.
– ¿Saber qué? -preguntó Madden. No serviría de nada dejarse dominar por el pánico. Al menos de momento.
– El motivo, Hugh. Sabes el motivo. -Brido le guiñó un ojo. Madden vio que, de cerca, tenía toda la cara salpicada de motitas rojas, como si hubiera pasado mucho tiempo en una cama solar-. Piénsatelo y mañana hablamos.
Guiñó otra vez el ojo y cerró la puerta tras él.
Madden se puso a pasear por la habitación. Tenía la boca y la garganta secas. Era imposible. Imposible, naturalmente. Nadie podía saberlo. Brido se refería a otra cosa, desde luego. Sí. Desde luego. Fuera lo que fuese lo que se hubiera descubierto y donde se hubiera descubierto, Brido no podía saber nada de su relación con ese asunto. No había vínculo alguno. Hablaba de otra cosa. Pero ¿de qué? ¿De qué? No había nada más. Ahora ya no había nada más en su vida, nada más que pudiera establecer un vínculo. No había tal vínculo. Por tanto, no había nada.
Obviamente, nada.
7
Fue una época extraña, recordaba Madden. Podrían haber sido los años treinta o los veinte, a juzgar por el impacto que tuvieron sobre él. Sencillamente, no se había sentido partícipe de aquella época, no pertenecía a ninguna generación. Sabía que la noche que vieron Todas las pistolas no tuvo que esperar a que pasaran los créditos del final para leer los nombres de todos los extras porque, por entonces, las películas llevaban los créditos al principio, antes de empezar. Una vez acabadas, solo aparecía en pantalla un letrero en el que ponía «The end», y se bajaba el telón. En todo caso, en aquella época no había desarrollado aún su obsesión por examinar el nombre de cada actor que aparecía en la pantalla, para estudiar detenidamente la nómina de nombres en busca de alguno que luego se hubiera convertido en una estrella, en un protagonista, en un secundario de prestigio. Hasta en un típico pestiño del estilo de Todas las pistolas podía haber una o dos caras que hubieran hecho de «indio con cicatriz número tres» y más tarde hubieran disfrutado de una larga carrera en las películas de serie B, en papeles más variados y exigentes.
Matón con puño americano número diecisiete.
Cadáver de aspecto lúgubre, número veintiuno.
Su memoria no siempre era exacta. ¿De verdad se llamaba Todas las pistolas aquella película? No estaba del todo convencido. Podía muy bien llamarse Seis pistolas. Aunque posiblemente no. Seis pistolas no parecían un contingente como para enfrentarse a la marea cruel del imperialismo apache. Hasta los Siete Magníficos tenían un hombre de refuerzo: Steve McQueen, que se apoderaba del espectáculo y más tarde se convertiría en una gran estrella por derecho propio.
Últimamente le daba que pensar el significado de esas vidas de la nómina de reparto, los don nadies que quizá se convirtieran en alguien, los alguien que volvían a ser don nadies. Los que triunfaban a lo grande; los que se quedaban al pie de la escalera y nunca se movían de allí. Los que vivían y morían en pantalla, y luego volvían a vivir y a morir en pantalla una y otra vez, hasta que simplemente morían. ¿Dónde estaba la cámara? Mirando a otro. Solamente otros don nadies recordaban su paso por allí, otros don nadies que olvidaban muy pronto, del mismo modo que eran olvidados. Eran lápidas funerarias, en realidad, aquellos créditos de reparto. Listas de difuntos. Madden se sentía en cierto modo emparentado con ellos: él también había sido un don nadie, y seguiría siéndolo pasara lo que pasase. Su potencial había permanecido siempre incumplido; había sido cercenado en agraz y desde entonces yacía insepulto. Sonrió al pensarlo.
En aquel momento no prestó mucha atención a Todas las pistolas, a los vericuetos de la trama y los personajes. Ocurrieron en el cine demasiadas cosas que ejercían sobre él una fascinación difusa, muchas de ellas en el reducto de su butaca de tapicería gruesa y, más tarde, sobre su propio cuerpo. Al principio, solo lo molestó la incomodidad de sentarse desmañadamente en la estrecha butaca. Los ángulos y los muelles se le clavaban, las nalgas se le hundían en el asiento. Los clavos pinchaban. Encontró en los brazos de la butaca trozos de tela que pellizcar, retazos de cenefas ajadas cuyo contorno seguía con el dedo, prendas raídas de alguna muchacha que había rondado por allí más de una vez. La pantalla que miraba se abombaba y se vencía con el peso de la película que proyectaba; en la imagen parecían chisporrotear un millón de pelos sueltos, fragmentos de pelusa y trozos de carne muerta. Por momentos los actores aparecían desfigurados por aquel sinfín de interferencias polvorientas y los acontecimientos de la trama pasaban a ocupar un segundo plano ante la interacción de aquellas minucias, el sedimento dejado por las muchas manos que habrían manipulado el rollo previamente, que lo habrían insertado en el proyector y lo habrían enrollado en el carrete en un centenar de sesiones o más.
Todas las pistolas. No era una película nueva. No tenía, desde luego, menos años que él. Madden se preguntaba por qué iba la gente a ver filmes (flicks) como aquel, un pestiño, para empezar, y encima protagonizado por un actor que debía su fama principalmente a su parecido con un huevo duro.
Miraba ociosamente la película, sin meterse en ella, consciente de que Rose masticaba los cacahuetes salados que él había comprado a la acomodadora. En aquel cine todavía había foso para la orquesta. No había, en cambio, orquesta que lo ocupara, y un altavoz de desagradable sonido metálico colocado en alguna parte vomitaba los diálogos, ahogados con frecuencia por el estallido repentino de una música que acentuaba con dramatismo pasado de rosca cada línea del insulso guión. Hasta el color era chillón a más no poder, pero apropiado para una película tan vieja y desaborida.
El olor del cine lo molestaba: habría fregado el local entero con desinfectante. Era completamente apestoso. Sentía que aquel olor se le metía en los poros, dejándolo manchado y sucio. De cuando en cuando cambiaba de asiento, Rose cogida de su mano con la boca llena de panchitos. El sentido común le aconsejaba que no se moviera. Ese día ya había recibido una buena tunda. Seguramente no se le tolerarían nuevas faltas de etiqueta. Suponía que Rose era capaz de arrancarle la cabellera, de levantarle la tapa del cráneo y dejar al descubierto su dúctil contenido. La yema del huevo.
«Baja ese tomahawk.»
«Tomahawk debe probar sangre de hombre blanco cuando se levanta.»
«¡Bájalo, te digo!».
«¡Pum, pum!»
Ya era inútil intentar salvarlo. Estaba en las últimas.
Madden notaba picazón en la piel; no sabía si eran imaginaciones suyas o si las butacas estaban infestadas de bichos. Miró a Rose y volvió a mirar la pantalla mientras se preguntaba si no sería ella la que estaba infestada. Pero no, no era probable. Rose era enfermera y él no había notado que fuera amiga de piojos, a pesar del gran número de extremidades, perfectamente adecuadas para su función, que presentaban aquellos bichos. Tenía que ser el cine mismo, la tapicería vieja de terciopelo rojo, terreno abonado para todo tipo de fauna mordedora. Debería haber llevado a Rose al Río Locarno el primer día, en vez de ir al zoológico.
Hombres a caballo cruzaban una y otra vez el mismo breñal. Unas veces eran vaqueros, otras indios. De niño prefería a los vaqueros, pero en aquella tragedia los indios resultaban más atractivos. Parecían un hatajo de barrigones con papada, no muy dados a abandonar precipitadamente sus tiendas, suponía Madden. Con el rostro algo pálido también. Tenían el aspecto desconcertante de hombres blancos de mediana edad pintarrajeados. ¿Acaso no quedaban indios de verdad?
Rose le puso una mano en la pierna y apoyó la cabeza sobre su hombro. Su pelo húmedo le rozaba la mejilla. Olía a polvos de talco y a cacahuetes.
– ¿Te gusta? -preguntó él en voz baja, aunque no parecía que hiciera falta susurrar. Unas filas más allá se oían murmullos y réplicas cortantes. Eran voces conocidas, pero Madden no lograba situarlas. Seguramente algún otro estudiante al que conocía y que intentaba ampliar sus horizontes culturales, o bien resguardarse de la lluvia.
Rose asintió con la cabeza sobre su hombro y siguió masticando.
– Dentro de un momento voy a tener que ir a hacer pis -dijo-. ¿Sabes dónde está el aseo de señoras?
Él masculló que claro que no y le dijo que se callara. Estaba viendo la película, añadió, y lo bueno estaba a punto de empezar. Pero se la imaginaba ya agachada con las medias de nailon alrededor de las rodillas. Se movió para que no le arrimara tanto las piernas.
En el foso de la orquesta había cierto trasiego: formas humanas bajaban hacia allí cada cierto tiempo y volvían luego, regresaban a sus asientos o se marchaban definitivamente. Estaba demasiado oscuro para ver en qué consistía la atracción. Madden solo distinguía un movimiento de vez en cuando, la silueta reconocible de una cabeza o un tronco. Paseó la mirada por las otras filas de butacas, en ninguna de las cuales había más de dos o tres personas. Será por la época del año, pensó. Un hombre solitario, sentado en la fila de delante, unos cuantos asientos a mano izquierda, se volvió y clavó la mirada en él; luego miró a Rose y rápidamente volvió a fijar la vista en la película. La luz vacilante de la pantalla se reflejó fugazmente en su rostro. A Madden le sonaba su cara, pero tampoco pudo identificarlo. Estaba demasiado oscuro.
Un piel roja se arrojaba del caballo con un alarido y agitaba el tomahawk para cortar la cabellera a una mujer que chillaba y protegía a un bebé acurrucado. Bang. El gran jefe Cara de Huevo lo mata de un tiro, se vuelve y acribilla a otro, los flecos de la chaqueta de ante agitados por el viento. Bang. Pum. Bang, bang, bang.
Camina a zancadas hacia otro indio. Las balas pasan rozándolo. Un grito espantoso. Un alarido indio. Muertos por el suelo. Ni gota de sangre. Era cosa verdaderamente notable, teniendo en cuenta la masacre que estaba en marcha, que no hubiera sangre por todas partes. Una imprecisión, en lo tocante a los datos. Dispara a un hombre en el corazón a bocajarro: sangrará. Indudable y vigorosamente. Sangrará hasta que las ranas críen pelo. Y aquello en una cinta en color, encima. Lo lógico hubiera sido que la sangre saltara por todo el cine. Los indios iban ganando, a pesar de eran los que se llevaban la peor parte y de los montones de cadáveres de rostro pálido que había aquí y allá. Y usaban arcos y flechas y tomahawks y vete tú a saber qué más. Menudo engorro tenía que ser eso. Madden se preguntaba de qué tribu serían. ¿Pies negros? ¿Pawnees? ¿Apaches?
Rose le tiró de la manga.
– Tengo que ir al servicio, de verdad -dijo Rose-. ¿Dónde está?
Él apartó el brazo.
– No tengo ni idea -contestó.
Alguien detrás de ellos les mandó callar. Madden se concentró en la película, se rascó el brazo y procuró no pensar en las pulgas.
– Si ves a la acomodadora, pregúntaselo -añadió, intentando no alzar la voz.
– ¿Dónde está?
– Puede que ahí abajo, en el foso de la orquesta. Pero me parece que hay cola.
Rose soltó inexplicablemente un bufido.
– ¿Por qué has hecho eso? -le preguntó él.
– Por nada. Solo porque sí.
– ¿Porque sí qué?
Rose se había sentado muy tiesa y miraba fijamente la pantalla. Había dejado de mascar y Madden la miró achicando los ojos en la oscuridad.
– Tú sabrás, doctor -respondió ella sin mirarlo.
Madden se resignó a no obtener una respuesta satisfactoria.
– ¿Quién va ganando? -preguntó Rose mientras se removía en su asiento-. ¿Los buenos o los malos?
Madden no estaba seguro. Un vaquero vestido de ante y un indio de aspecto atlético (uno de los pocos que había así) se observaban a la vez que describían un círculo con los machetes desenfundados, aunque Madden ignoraba si eran eso, machetes. El indio estaba desnudo de cintura para arriba y una marca roja de un cuchillo le cruzaba el pecho en diagonal. Con los músculos tensos, se parecía mucho a Burt Lancaster, y se pasaba con agilidad el cuchillo de una mano a la otra. Aquellos movimientos no engañaban al vaquero, que empuñaba su cuchillo con una mano y no cambiaba de postura, y cuyas patillas rojizas se prolongaban hasta bien adentro de la mandíbula, grande como un bloque.
El indio empezó a cantar mientras seguía trazando un círculo para acercarse al otro y tallaba en el aire, delante de él, esquemáticos arabescos; después se lanzó de cabeza hacia el vaquero de pelo rubio, pero éste se apartó con destreza y le asestó una cuchillada que dibujó un corte sobre su hombro.
– ¡Uuuy! -exclamó Rose.
Se abalanzaron el uno hacia el otro, cada uno de ellos sujetó con su mano libre la mano con que el otro sostenía el cuchillo, cayeron al suelo, el indio encima, pero el vaquero lo apartó, se levantó de un salto y de un puntapié le arrojó arena a la cara. Otro forcejeo, una finta. El vaquero, marcado en la mejilla, se detuvo a probar el sabor de su propia sangre. El indio sonreía torvamente. Un último alarido espeluznante y se arrojó con el cuchillo extendido hacia el bueno, el héroe, que en ese preciso momento se marchitaba, se rizaba sobre sí mismo como humo negro, con un sonido como de agua arrojada sobre grasa caliente…
Las luces se encendieron despacio, la gente del foso de la orquesta se dispersó. Debieron pensar que había fuego en el edificio.
– ¿Qué ha pasado? -dijo Rose.
Madden movió la cabeza de un lado a otro.
– Que la puñetera bobina se ha quemado, eso pasa. Han dejado que el proyector se recalentara.
Levantó la vista. Las luces emitían un resplandor mortecino y la mustia cornisa del techo le recordó el pastel de bodas de la señorita Havisham [15]. Cuando volvió a fijar la vista en la platea, vio que un roedor de buen tamaño se escabullía a toda prisa a lo largo de la pared y buscaba cobijo en la oscuridad, llevado por sus patas demasiado cortas para ser bonitas.
– ¡Poned la película de una puta vez! -gritó alguien, sin duda un aficionado al género-. ¡Iba a arrancarle la cabellera!
– ¡Ya mojar pan en la yema! -dijo otro, pero era imposible saber quién era quién. Madden pensó que el público estaba compuesto en su mayor parte por hombres, aunque en varios rincones había una o dos parejas que se reían por lo bajo.
El proyeccionista vociferó:
– ¡Haya paz! Pondré el otro rollo en cuanto se enfríe la máquina. Pasaremos unos dibujos animados de propina cuando se acabe la película.
Las luces empezaron a apagarse otra vez, devolviendo la sala a su acostumbrado nivel de penumbra. Madden notaba más que nunca el olor del local, que la peste del celuloide quemado hacía aún más desagradable. En el foso de la orquesta no quedaba nadie, y no había ni rastro de la acomodadora, con su cara de colilla consumida.
– Si quieres ir al servicio -dijo Madden-, ahora podría ser el momento ideal.
Rose, que había recuperado su humor de siempre, resopló. Madden se sintió casi aliviado. La autocompasión era una cosa aborrecible. Solo a sí mismo se toleraba el regodeo en ella.
– Ideal -añadió como si dictara sentencia, y se sintió como un idiota.
– Lo que tú digas, doctor -repuso ella, y se levantó del asiento. Madden puso las piernas a un lado para dejarla pasar, pero se dio cuenta de que no bastaría con eso y acabó poniéndose de pie en el pasillo. Rose pasó rozándolo, miró pasillo adelante, se volvió, levantó la vista hacia el fondo de la sala, miró a Madden y arrugó el ceño.
– Abajo, creo -dijo él-. Los servicios suelen estar abajo. ¿No?
Rose resopló.
– No sé si hay algún reglamento al respecto.
Madden se metió las manos en los bolsillos, pero los tenía todavía húmedos y volvió a sacarlas. Se imaginaba a Kincaid diciendo algo así como: «Al cuerno con los reglamentos», pero se contentó con guardar silencio.
– La limpieza y la santidad van de la mano -dijo Rose-. ¿No significa eso que los aseos deberían estar arriba?
– Merece la pena probar -respondió él.
– Bien -dijo Rose-, pórtate bien. Y no te vayas a ningún sitio sin mí.
– Ni soñarlo.
Volvió a sentarse y dejó que la oscuridad se lo tragara. Solo llevaba allí un momento cuando notó una presencia a su lado, un algo incorpóreo que se acercaba, y se le crisparon los hombros al darse cuenta de que una mano tocaba su pierna. Sería Rose, que quería gastarle una broma. Debía de haber vuelto por la otra puerta y se había deslizado a hurtadillas por la fila de butacas. El caso era que había algo raro en aquella mano, algo que no encajaba. No era la mano de Rose. La mano apretó su pierna, él se retiró bruscamente y la mano quedó colgando.
– Tranquilo, cariño -dijo un hombre cuya cara no podía distinguir-. No hace falta acalorarse. A no ser que quieras, claro.
Madden se levantó.
– Lo denunciaré a la policía -dijo con repentina serenidad-. Haré que lo detengan. -El hombre se levantó inmediatamente y se alejó un par de butacas, arrastrando los pies. Era de mediana edad, posiblemente. Había algo en su forma de andar encorvado que lo delataba. Una respiración trabajosa. Una irregularidad.
– ¿A qué has venido aquí, entonces? -iba mascullando mientras se retiraba hacia el fondo. Madden no sabía si era el susto o la iluminación de la sala lo que daba a la palidez de aquel hombre su intensidad breve y fantasmagórica-. Trabajas para la policía, ¿eh? ¡Pues que te den por saco! -El hombre le imprecaba con el puño levantado, pero su persona parecía menos real que cualquier amenaza de violencia física que pudiera proferir-. ¡Vete por donde has venido! ¡Chivato!
Hasta a oscuras notaba el ardor de sus mejillas y se sentó en la fila anterior a la que había ocupado previamente con Rose. Las pesadas cortinas que cubrían parcialmente la pantalla absorbieron su atención, le ofrecieron una superficie hacia la que desplazar su conciencia en lugar de estar sobre sí mismo. Se sentía degradado, pero no estaba seguro del motivo, de qué era lo que acababa de ocurrir. Tal vez aquel hombre lo había confundido con otra persona y su acercamiento tenía a otro por destinatario: un amigo, un conocido. La luz escasa favorecía esta hipótesis. Dos amigos que quedan en encontrarse en un cine al final de una sesión; el siguiente pase empezaría enseguida y fuera diluviaba, los dos habrían querido resguardarse de la lluvia. Como teoría, naturalmente, no tenía nada que objetar. Pero había en ella lagunas, agujeros que llenar.
Madden había oído hablar de lugares donde se celebraban encuentros clandestinos, aquelarres de invertidos y afeminados. Su padre le había advertido de su existencia. Deseó que Rose se diera prisa: quería marcharse enseguida. Algún otro podía verlo y acercarse a él furtivamente con sus «cariño» y sus «si estás sentado cómodamente, empiezo». El olor a sábanas sucias era mareante, como el de carne que llevara tres días en el gancho. De modo que era así como se hacía. Tres filas por delante, distinguió la espalda de una entidad plural que se movía con un ritmo casi imperceptible, que se separaba y volvía a fundirse (las dos cabezas juntas) y emitía un sonido bajo, semejante a un gemido. Observaba fascinado mientras la adrenalina circulaba a golpes por su cuerpo. Era como si pudiera de pronto dejar escapar un grito sofocado a la par que ellos, correrse con un quejido leve al mismo tiempo que se corrían ellos. Cuando aquel ser se dividió por fin en dos mitades nítidas, Madden exhaló un suspiro largo y profundo y se recostó en la silla como si formara parte de ella. Necesitaba un lugar al aire. Ansiaba el aire fresco y limpio, una llovizna con que limpiarse la cara sucia. Pero no podía irse sin Rose. Una de las dos mitades de la pareja se levantó y se palpó la chaqueta o los pantalones; luego retrocedió a trompicones por la fila de butacas y se sentó a cierta distancia. El ojo rojo de un cigarrillo brilló, se abrió parpadeando y se cerró con la inhalación. A los pocos minutos, aquella figura se levantó y se fue. La otra silueta continuó sentada donde estaba, esperando quizá la llegada de otro amigo. O quizá esperara a la acomodadora con un helado de chocolate. Madden estaba sediento. Sí, estaba decididamente seco.
Rose regresó y se sentó de nuevo. Lo buscó un momento antes de que él le clavara un dedo para advertirle que se había sentado en la fila de atrás.
– Te has cambiado de sitio -dijo ella-. ¿Van a volver a poner la película?
– Puede que dentro de un momento -contestó Madden-. En cuanto hayan puesto el otro rollo.
Rose se había pintado y perfumado en el aseo: Madden lo notó por lo penetrante de su olor desagradable, que le hizo sentirse extrañamente avergonzado y un poco mareado.
– Vámonos -dijo-. No tengo ganas de esperar más.
– Yo quería ver el final -refunfuñó Rose-. Quería saber a quién cortaban la cabellera.
– Ya hemos visto el final, ¿te acuerdas? Cuando entramos.
– Ya lo sé, no soy tonta. Me refería a cómo empieza.
Madden empezó a levantarse, pero Rose le tiró de la manga de la chaqueta para que volviera a ocupar su sitio en la butaca, y, al sentarse con un ruido sordo, algo en punta se le clavó en la nalga. Cambió de postura, se recostó otra vez y miró con fastidio cómo se abría el telón mientras se alzaban dos o tres vítores desvaídos. La acción comenzó bruscamente, en una coyuntura nueva e inexplicable, y la música bramó con súbito estruendo.
«Gu-juu», cantaban los indios. «Hey-ya, hey-ya, hey-ya, hey-ya…».
Los pocos vaqueros supervivientes (condenados a cabalgar a pelo en mustangs robados a los indios por el mismo descampado hollywoodiense lleno de cicatrices) iban y venían una y otra vez. Poco después yacían todos muertos en el suelo, cosidos a flechazos.
Salieron furtivamente al vestíbulo, los primeros en irse. Madden había saltado de su butaca nada más acabar la película y se había dirigido a la puerta sin molestarse siquiera en ver si Rose lo seguía. La acomodadora estaba allí, fumando un cigarrillo liado. Su cara casi parecía formar un todo con la colilla. Saludó con un gesto a Madden y él respondió con un seco movimiento de la cabeza y salió dejando que la puerta oscilara a su espalda. Se oyó un golpe y Madden se paró en seco, asaltado por la súbita sensación de haber vivido ya aquel instante.
Y allí estaba él otra vez, empujaba la puerta con una mano mientras con la otra se tocaba la boca. Unas cuantas personas pasaron en fila por su lado, todas ellas hombres. Nadie le preguntó cómo se encontraba, aunque se veía claramente que estaba no poco dolorido.
No había visto a Madden, a quien un pánico inerte mantenía clavado en el sitio a pesar de que deseaba más que nada en el mundo salir corriendo por la puerta. No podía hacerlo, sin embargo. El traje verde empezaba a mancharse de gotas de sangre fresca. Gaskell levantó los ojos llorosos y pareció menguar y encogerse ante Madden.
– Tú -dijo, y escupió sangre en babas caballunas-. Debí imaginarlo.
Madden no sabía qué decir. La humillación que había sufrido a manos de Gaskell en el club de alumnos era aún tan reciente que no le permitía articular su ira. Sin duda, más adelante se le ocurriría algún dardo hiriente, cuando fuera ya demasiado tarde para darle un uso práctico.
– ¿Qué haces aquí? -preguntó Gaskell. Echó mano de su pañuelo y se disponía a taparse con él el labio roto cuando, por alguna razón en la que Madden no quiso pararse a pensar, volvió a guardárselo en el bolsillo del pantalón.
– Estaba con Rose -dijo-. Ella quería ver la película. Lo siento muchísimo. ¿Quieres que te preste el mío? -Buscó su pañuelo y lo sacó, pero Gaskell negó con la cabeza.
– Tiene cojones la cosa -dijo-. Ojalá dejaras de tirarme muebles encima. Ahora ya tengo el morro a juego con la nariz.
Su nariz tenía un bulto de buen tamaño desde su primer encuentro con Madden: ya siempre tendría aquel aspecto. Aquel bulto le confería un porte más romano, cierto aire de nobleza latina. No carente de atractivo, desde luego.
– Esto se está convirtiendo en una costumbre, ¿no, tarado? -Gaskell se recostó contra una parte grasienta de la pared cuyo papel se había levantado-. Empiezo a pensar que tienes algo contra mí. ¿Te hice algo en una vida anterior? Debe de ser eso. Sí, definitivamente tuve que hacerte algo.
– Lo siento -dijo Madden-. De veras. Es que tenía un poco de prisa por salir.
Gaskell levantó la vista.
– ¿Un poco de prisa? Creía que hablabas en plural.
– ¿Cómo dices? -preguntó Madden.
– Has dicho que estabas con Rose -contestó Gaskell, que se había erguido y se tocaba el labio con cuidado-. No la veo. ¿Seguro que no estabas con otra… eh, compañía? -Metió la mano en el bolsillo, sacó una lata de tabaco y comenzó a liar un cigarrillo. Lo encendió, tiró la cerilla sin apagarla y ésta se quemó en la moqueta, formando a su alrededor una pequeña marca negra. Madden chasqueó la lengua y apagó la cerilla con el pie, pero se acordó de usar el zapato que no tenía agujero.
– Ahora me toca a mí decir que lo siento. Por eso y por lo que te dije en el club. Así que ahí va. Lo siento -dijo Gaskell sin convicción aparente-. Mira, me da igual si estás con Rose o no. No me importa por qué estás aquí ni con quién. La verdad es que yo también tengo un poco de prisa. -Dio una calada al pitillo. Madden asintió con la cabeza: no parecía ser necesario que dijeran nada más, pero aun así sentía que debía hablar, que tenía que disipar cualquier idea equivocada que su amigo (¿eso eran?) hubiera empezado a formularse.
– Estaba con Rose -dijo, todavía con el pañuelo en la mano-. Ella estaba aquí hace un momento. No sé dónde se ha metido. Ha ido… No recuerdo dónde ha ido. -Miró a través de la tronera redonda de la puerta, hacia la sala a oscuras. Dentro había todavía algunas personas que se dirigían hacia la salida.
Gaskell asintió con la cabeza, agarró a Madden del brazo y tiró de él.
– Sí, yo también estaba con Carmen, pero se fue. Nos hemos peleado. Ya lo viste, claro. En fin, ahora quiero irme a casa.
Madden recordó el desprecio gangoso que Carmen se había gastado con él, y también con Gaskell. Tenía los labios tan tensos que no se le veía la fealdad de las encías.
– Entonces, ¿estabas ahí dentro solo?
Gaskell miró en torno a él. A la entrada del cine había algunos hombres y una o dos mujeres que esperaban a que la lluvia aflojara un poco para salir corriendo. Gaskell y él se mezclaron con ellos. Madden se sorprendió de que fueran tantos. En la sala, viendo la película, no le había parecido que hubiera tanta gente. Claro que posiblemente eran transeúntes que se habían resguardado allí de la lluvia.
– Sí, exacto. He entrado y he salido solo. Como tú, tarado -contestó Gaskell mientras echaba el humo y le sonreía sin alegría.
– Yo no estaba solo -repuso Madden, y volvió a guardarse el pañuelo en el bolsillo del pantalón.
– Da igual, tengo que irme -dijo Gaskell-. Tengo que ir a cambiar el agua al canario, como si dijéramos. Nos vemos pronto, ¿vale? No parecía tanto una pregunta como una afirmación, una especie de orden velada. Una amenaza, quizá. Con Gaskell, Madden nunca estaba del todo seguro.
Gaskell se apartó mientras el pequeño gentío se removía para hacer hueco. Volvió a encender el pitillo y de nuevo arrojó la cerilla sin apagarla al suelo, donde se extinguió sobre la moqueta mojada.
– Mira, me voy -dijo, y luego añadió-: Mierda. -Agachó la cabeza y miró al suelo con expresión irreconocible. Madden miró a su alrededor para ver qué había causado en él aquel extraño nerviosismo.
Una figura alta se abría paso a empujones hacia ellos. Sus ojos escudriñaban la silueta encorvada del traje de pana verde. Evidentemente, no había reconocido a Madden.
– Ah, estás aquí. Con que has huido, ¿eh?
El aliento del buen doctor olía fuertemente a whisky. Si la presencia de Madden lo incomodaba, no daba muestras de ello. Kincaid se abrió paso para colocarse a su lado.
Gaskell levantó la mirada bruscamente.
– ¿Por qué no te vas a tomar por culo, Hugh? -dijo.
– Sí, muchacho -dijo Kincaid-, piérdete. Nosotros tenemos que hablar de unos asuntos privados, ¿eh? Unos asuntos privados y personales.
El doctor parecía acalorado. Tenía los ojos húmedos, como si estuviera a punto de llorar. Miraba a Gaskell con expresión implorante y sus maneras jactanciosas parecían vacuas.
– Tú también puedes irte a tomar por culo -le dijo Gaskell. Tenía una mirada de desprecio indisimulado bajo la cual el doctor parecía marchitarse.
– Owen… -comenzó a decir, y se llevó una mano al bigote con nerviosismo.
– Ya te lo he dicho -replicó Gaskell-, no me interesa. ¿Por qué no te lo metes en esa cabeza fea y vieja?
La lluvia había amainado y los que se habían refugiado de ella empezaban a dispersarse en la oscuridad, en grupos de dos y de tres. El buen doctor se volvió hacia Madden, pero sus ojos seguían fijos en Gaskell.
– ¿Qué? No has conseguido más que esto, ¿eh?
Madden se encogió por dentro al sentir el escozor de las palabras del mayor de ellos tres. Procuró imaginarse fuera de aquella situación, pero no pudo. No podría hasta que Rose diera con él y la odió por obligarlo a soportar aquello.
– Lo siento mucho -dijo-. Creo que alguien me está buscando…
– Me parece a mí que ya te han encontrado -contestó Kincaid mientras Gaskell y él se miraban fijamente. Gaskell tiró su cigarrillo a la calle.
– Estoy harto de esto -dijo-. Me voy. Que os den por culo a los dos. -Echó a andar por la calle. Solo se detuvo para dar una patada a la portezuela de un coche aparcado junto a un Morris Minor abrillantado a conciencia.
Kincaid también se bajó del escalón del cine: la chaqueta de tweed abierta y la camisa desaliñada, los brazos pegados a los costados y las palmas hacia fuera con ademán suplicante. Vio alejarse a Gaskell, al que dos hombres parados junto a un portal, al otro lado de la calle, dedicaron un silbido penetrante y lobuno.
– ¡Owen! -gritó Kincaid-. ¡Gaskell!
Pero Gaskell siguió su camino.
Kincaid se volvió y miró a Madden con hastío; luego se le acercó, puso suavemente una mano sobre la solapa de su chaqueta y se la alisó como si acariciara a un perro muy querido. Sus ojos, cargados y tristes, parecían no haberlo reconocido aún. Se tambaleaba visiblemente y metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta para sacar su pipa. Suspiró mientras llenaba de tabaco la cazoleta.
– ¿Tienes fuego, chico? -preguntó a Madden, que negó con la cabeza-. No te lo reprocho. Es un hábito desagradable. Muy malo para la salud, según dicen. Como muchas otras cosas. -Miró a su alrededor, pero no quedaba nadie más a quien preguntar, así que tiró el contenido de la pipa al badén de la calle y contempló cómo el arroyo que corría por él se llevaba el tabaco-. Algunas cosas… -dijo-. Algunas cosas pueden ser muy malas para uno. Debilidades, predisposiciones. -Volvió la cabeza y miró a Madden; después volvió a mirar el agua que corría por el badén-. Predilecciones. Toda clase de cosas. Malas, todas ellas malas. Fatales, algunas. Y aquí acaba la lección.
Se volvió otra vez para mirarlo y sonrió con algo de su aplomo de siempre. Madden se alegró por él.
Kincaid se acercó y le puso de nuevo la mano en el hombro.
– ¿Listo para volver a casa? -dijo alguien. Madden vio a Maisie Kincaid asomada a la ventanilla del Morris Minor-. ¿Te has divertido bastante por esta noche?
Tenía el pelo distinto, se había hecho algo en él, y su cara parecía muy rosa y acalorada.
– Supongo que te habrá gustado la película, ¿no? -Dirigió su pregunta a Kincaid, que parecía haberse acobardado al verla-. Indios y vaqueros -añadió-. ¿Cuál de los dos querías ser cuando eras pequeño, Lawrence?
– Maisie… -acertó a decir él.
– No -dijo ella-, por favor, no.
– Maisie, no quería…
– ¡He dicho que no! -gritó ella, y se irguió en el asiento del conductor-. ¡No quiero oír ni una palabra! ¡Sube al coche!
Kincaid se quedó donde estaba, tambaleándose. Miró a Madden y después a su esposa, pero siguió sin moverse.
– No, tu amiguito nuevo se queda donde está. Hugh, ¿no? Sí, me acuerdo de su cara. Sí, desde luego, me acuerdo muy bien. -Inclinó la cabeza, pero Madden no le devolvió el saludo.
– Maisie, yo…
Ella dejó caer la mano con fuerza sobre el claxon del coche y la mantuvo allí. El súbito estrépito pareció devolver a Kincaid a la vida con un chispazo, como si alguien hubiera pulsado un interruptor eléctrico. Se acercó al coche tambaleándose como un borracho, entró por la portezuela del copiloto, ya abierta, la cerró de golpe, se pilló la chaqueta, volvió a abrir la portezuela, tiró de la prenda y cerró otra vez.
Maisie apartó la mano del claxon y encendió el motor. Después lanzó a Madden una mirada penetrante.
– Me gustaría sinceramente que esto fuera un adiós, Hugh -dijo-, pero algo me dice que solo es un hasta la vista.
Dio marcha atrás, revolucionó el motor y salió a la calzada describiendo una curva. Madden se quedó mirando el coche. Las huellas de los neumáticos hacían ondular los reflejos anaranjados de las farolas sobre la superficie negra y oleosa del pavimento.
Rose estaba a su lado.
– ¿Dónde coño te has metido? -dijo. Le tiró de la manga y él se desasió bruscamente. Estaba harto de que la gente lo zarandeara de acá para allá, de que le preguntaran una u otra cosa y contestaran luego a sus propias preguntas en un sentido o en otro. Estaba cansado de todo aquello.
– Estaba aquí -dijo-. Aquí mismo, en este escalón. ¿Dónde te has metido tú?
Rose resopló.
– Te perdí en la oscuridad. Estaba esperándote al lado de la taquilla. ¿Es que no me veías?
– No, no te veía.
– Pues mucho no me habrás buscado, ¿no? -dijo ella-. Todos esos pervertidos me miraban como si quisieran violarme.
Ahora fue Madden quien resopló. Vio que tenía los zapatos manchados con la sangre de Gaskell.
– ¿Qué? -preguntó Rose.
– Dame un respiro, ¿quieres? -contestó él-. Vámonos de aquí antes de que se ponga otra vez a llover.
Rose se animó.
– Madden, ¿tú crees que habrá algún sitio abierto a estas horas?
– No, ¿por qué?
– Tengo hambre. Quiero que me compres una bolsa de patatas fritas.
Y Madden levantó por primera vez la mano para hacerla callar: la primera de muchas. Estaba demasiado cansado para hablar. Demasiado cansado para servirse de palabras.
8
– Un hecho en el que raramente se repara (si exceptuamos a personas de mérito como un servidor) es que hoy en día apenas se discute la propiedad de un cadáver en términos legales, dado que por regla general los departamentos de anatomía disponen de un suministro adecuado de cuerpos para uso de los estudiantes de Medicina, cosa sumamente preferible al empleo de indigentes o cadáveres que nadie reclamaba, que era lo predominante en décadas pasadas. Naturalmente, unos pocos ejemplos notorios parecen querer desmentir nuestra reputación, por otro lado impecable, como individuos que persiguen la verdad médica, generosos y de miras elevadas. Se me vienen a la memoria los casos de Burke y Hare.
La voz de Kincaid retumbaba cuando se hallaba al mando de una audiencia de rehenes, era difícil saber si por la ingesta excesiva de alcohol o a causa, quizá, de la fanfarronería de su ego. En cualquier caso, su voz producía el resultado apetecido: lograba captar por entero la atención tanto de los investigadores posdoctorales como de los excedentes trasplantados de otros departamentos. Predominaban en los seminarios los matemáticos fallidos y los ingenieros que habían preferido cambiar de carrera a seguir luchando a brazo partido con la que habían elegido en un principio. Llevado por una especie de afán vengativo, Kincaid parecía disfrutar pinchando a aquellos infortunados, presumiblemente por no haber tenido «empaque» para escoger en primer lugar su disciplina, mucho más encomiable.
Desde el principio, había quedado claro que consideraba a Gaskell potencialmente digno de sus esfuerzos, aunque Madden nunca conseguía adivinar en qué sentido se manifestaría aquella predilección: algún comentario estimulante acerca de la contingencia de la ética o un desaire altanero respecto a las tendencias contemporáneas del pensamiento médico popular podían bastar para que uno u otro picaran en el anzuelo. Quizá la formación de Gaskell en filosofía tuviera algo que ver con ello. Tal vez la prosopopeya de Kincaid, desdeñosa y a menudo inflamada por el alcohol, fuera provocación suficiente. En cualquier caso, ambos disfrutaban por igual del combate.
En tales situaciones, Madden se contentaba con ocupar un segundo plano, en parte debido a su sentido de la propiedad respecto a Gaskell, en parte porque, pese a sí mismo, disfrutaba de aquellos pequeños rifirrafes, del ocasional topetazo que constituía en buena medida una característica de su relación. El hecho era que Gaskell se las ingeniaba para hacer entrar al trapo al buen doctor, cosa que si Madden hubiera atrevido a intentar, habría sido causa de expulsión.
– Creía que las universidades hacían la vista gorda con esas cosas -dijo Gaskell sin mirar a Kincaid mientras proseguía con el leve arañar de su lápiz sobre el papel del cuaderno. Su traje se hallaba en su estado habitual entre lavado y lavado, arrugado y sucio, y tanto su cara como su pelo tenían un aspecto lacio y desaliñado. Una mancha de tinta grande y oscura florecía en el lóbulo de su oreja izquierda.
– En efecto, señor Gaskell. La demanda de cuerpos era grande en aquellos tiempos y la oferta pequeña.
Madden miró de reojo al puñado de almas cautivas en el despacho, parecido a una cripta, de Kincaid. Solo Gaskell tomaba notas.
– Entonces, ¿podría decirse que apoya usted esa forma de connivencia?
Kincaid suspiró, irritado, y se sacudió la solapa de la chaqueta de tweed. Su corbata de lazo color carmesí era garbosa y llamativa. A Madden no le habría sorprendido que se hubiera presentado en el trabajo luciendo una boina.
– No creo que «apoyar» sea la palabra indicada.
– ¿Y «connivencia» sí lo es? -Gaskell seguía tomando notas sin mirar a Kincaid, que estaba sentado en una silla giratoria de madera, de espaldas a la ventana estrecha y arqueada que ese día servía como única fuente de luz a la habitación. A ambos lados de él, sobre las estanterías abarrotadas, se amontonaban papeles en una suerte de afectada desidia que (saltaba a la vista) atraía a alguien de una sensibilidad tan disparatadamente ludita como Kincaid. O quizá atrajera a la de Gaskell, aunque Madden estaba convencido de que ambos negarían en sí mismos un rasgo de carácter tan obvio y se apresurarían a señalar tal defecto en el otro.
– Supongo que «connivencia» no se aparta mucho de la verdad. Pero la connivencia, creo, no está tan lejana en el tiempo.
Gaskell levantó la vista por primera vez.
– ¿Y por qué no el asesinato? Eso era lo que pasaba, ¿no?
– Pudiera haber sido asesinato, señor Gaskell, pero no por parte de las facultades. Ellas simplemente se abstenían de investigar minuciosamente sus fuentes.
Se oyó un murmullo de risas suaves mientras Gaskell volvía a mirar su cuaderno y empezaba a garabatear otra vez, a la espera de que la pequeña victoria de Kincaid se disipara.
– Pero los estudiantes de medicina y los anatomistas participaban en el saqueo de tumbas y en otros… métodos, ¿no es cierto? ¿Cómo puede justificarse eso?
Kincaid se tiró del pelo que cubría su labio superior con los dedos índice y pulgar y afirmó lacónicamente:
– Por desgracia era necesario, a mi modo de ver, en aras del avance del conocimiento anatómico. En Londres y Edimburgo, durante quince años, entre 1805 y 1820, hubo cerca de doscientos estudiantes de Medicina y apenas setenta y cinco ejecuciones. Cifra muy escasa para satisfacer ambiciones incluso tan modestas como las de, pongamos por caso, nuestro querido señor Madden, aquí presente.
De nuevo se oyó un murmullo de risas. Madden se hundió en su silla y tosió quedamente en la palma de su mano. Gaskell le lanzó una mirada cortante, como si aquel comentario hiriente procediera de él. Madden se encogió de hombros y se miró las rodillas.
– Ahora, caballeros (y señoras), si me lo permiten, me gustaría señalar unos cuantos hechos muy simples que tal vez hayan escapado a la atención del señor Gaskell. Todo lo que hoy en día sabemos sobre el cuerpo humano, sobre la anatomía, se remonta a los resurreccionistas profesionales, como los señores Burke y Hare. Podríamos remontarnos más atrás, mucho más atrás, pero hasta Galeno necesitó un par de cadáveres a los que aplicar el escalpelo y tuvo que practicar sus disecciones con animales. ¡Animales, fíjense! Luego, nada. Nada hasta el siglo XV. El hecho es que necesitamos a los muertos. Los necesitamos para ayudar a vivir a los vivos. Si tal evidencia repugna a alguno de ustedes, les sugiero que se busquen otro campo de estudio. Tal vez la ingeniería de presas o la investigación epistemológica. Ambos son empeños dignos de mérito, según aseguran nuestros colegas de las facultades de Ingeniería y Filosofía, y sin embargo no están exentas de riesgos para los individuos que las practican. Particularmente, la última, muchas de cuyas infortunadas víctimas, estoy seguro de ello, han sido abiertas en canal aquí, sobre las mesas de operaciones de esta casa tan verde y querida para nosotros. Me temo, señor Gaskell, que es ley de vida. ¿No está de acuerdo?
– No, señor Kincaid…
– Doctor Kincaid, por favor.
– No, doctor Kincaid, no estoy de acuerdo. -Gaskell lo miraba fijamente mientras daba golpecitos con su pluma (una Parker de punta dorada, muy bonita) sobre su cuaderno, sin darse cuenta de que la punta dejaba gotas de tinta sobre sus garabatos-. En mi opinión, ningún conocimiento, ningún avance puede hacerse legítimamente si justifica el asesinato de personas. ¿Cómo podría ser de otro modo?
– Ah, la legitimidad. Bien, admito que tal vez también tenga usted razón en eso. Pero la mayoría de esos cadáveres llegó a nuestras mesas legítimamente, y con ello me refiero a la aplicación debida de la ley. Puede que sea desagradable, pero es un hecho que los ladrones de cuerpos y los saqueadores de tumbas se quedaron sin negocio al aprobarse leyes que permitían el uso de cadáveres no reclamados y cuerpos de indigentes para su disección. Y, en tiempos más recientes, se ha convertido más o menos en norma que algunos individuos donen sus cuerpos para que se practique con ellos la disección anatómica. Por otra parte, y por desagradable y cuestionable que sea, las prácticas de siglos pasados y culturas antiguas han desempeñado también su papel en este proceso. Porque, como sin duda le dirá el señor Madden, seguimos necesitando especímenes. ¿No es cierto, señor Madden?
Madden esquivó la mirada de Gaskell.
– Sí, creo que sí -dijo. Kincaid lo miró jocosamente.
– ¿Sí qué, señor Madden?
– Sí, doctor Kincaid.
– ¿Y puede explicarnos por qué razón? En palabras de pocas sílabas, si es tan amable.
Madden repasó mentalmente los epigramas médicos que había aprendido de memoria, sus tablas de verbos anatómicos y su provisión de réplicas.
– Porque nadie muere de viejo -contestó.
– Precisamente. Nadie muere de viejo. Ahora bien, usted, yo, el señor Gaskell y todos los demás aquí presentes sabemos que eso es una tontería y que es, no obstante, un hecho legal. Y ya que hablamos de legitimidad… -lanzó una mirada penetrante a Gaskell, que seguía llenando furiosamente de manchas su cuaderno-… hemos de aceptar el dictamen de la ley. Es la ley la que define la muerte, no los médicos ni los cirujanos. Los verdaderos mecanismos biológicos de la agonía y de la muerte no tienen nada que ver con cómo los definimos nosotros, los simples médicos. La muerte requiere un nombre. Requiere una enfermedad. Requiere un fallo cardíaco, un derrame cerebral, una neumonía para ella solita. Requiere un accidente; requiere el acto deliberado del ser o la intención de otro. Suicidio, asesinato, homicidio involuntario, enfermedad. Nadie se muere de viejo. Es la ley.
La campana del final de la clase cobró vida con estrépito y Madden se sobresaltó. Automáticamente, los alumnos del seminario empujaron sus sillas hacia atrás con un chirrido y recogieron sus cosas. Madden notó que Aduman se escabullía el primero por la puerta, como si se hubiera ido aproximando a ella poco a poco para escapar cuanto antes. Agitaba la sempiterna bufanda tras él como una cola antediluviana. Cuatro o cinco alumnos lo siguieron, entre ellos Hector Fain, sobre cuyo cuello, del lado izquierdo, se extendía con descaro un enorme chupetón. Si se hubiera desplomado allí mismo, no habría hecho falta un genio de la medicina para adivinar, a partir de aquel hematoma, que la noche anterior se había dado el lote con alguien. Sin embargo, aquel era el acontecimiento más improbable que Madden podía imaginar en el caso de un revolucionario temeroso de Dios como Hector. Quizá fuera mejor que se muriera en el acto. Sin duda el rayo no golpeaba nunca dos veces en suelo tan poco hospitalario. ¿Era posible que fuera Carmen quien le había dado aquel amoroso mordisco? ¿Como insignia honorífica en pago a sus leales servicios, por así decirlo? No. Semejante idea jamás cruzaría la mente de Carmen. Tenía que haber sido alguien más de la cuerda de Hector. Indudablemente, una chica más comprometida con la causa.
– Un momento, Hugh -dijo Kincaid cuando Madden se disponía a salir. Él se volvió para mirar a Gaskell, que pasó a su lado hoscamente, sin responder a su mirada. Se quedó parado donde estaba, sin saber si volver a sentarse o quedarse en pie.
– Cierre la puerta, señor Gaskell, si es usted tan amable. -Madden vio que la puerta se cerraba y apoyó el peso del cuerpo en el otro pie, sin saber qué protocolo se esperaba de él.
– Hay un asunto que quisiera discutir con usted.
Era de Carmen Alexander de quien Kincaid quería hablarle. Un chica de «pasmosa hermosura», para usar una de las frases preferidas por Gaskell. Una chica a la que Madden había observado el día después de su encontronazo en el club, sentada en un banco del jardín botánico: su última tarde viva.
Debía de haber terminado las clases que tenía ese día, estaba completamente sola y daba de comer a las palomas. Invisible para ella, Madden se había sentido extrañamente conmovido por su aspecto de desolada inconsciencia. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Arrancaba pellizcos de un bollo de pan y esparcía las migajas por el suelo. Desde que Madden la había visto con Gaskell en el club, sus gestos habían adquirido una nueva dureza. Madden suponía que, en otro tiempo, debía de haber compuesto una bonita postal playera de Largs o Dunoon: una chica italiana muy guapa, la primera generación nacida en Escocia, no quería pasarse la vida trabajando detrás del mostrador de un bar, como habían hecho sus padres. Madden casi notaba el olor a grasa de patatas fritas que despedía, patatas hechas en la freidora con manteca auténtica, como se hacían en casa, en Barga, en algún sitio de las montañas lo bastante remoto como para que Mussolini les dejara un respiro. Se imaginaba sus amistades superficiales y desenfadadas de antes de conocer a Gaskell, sus encuentros triviales en cafés y sus visitas al cine, sus castos bailes los sábados por la noche en el Cosmo y sus furtivos manoseos en portales camino de casa, para estar de vuelta en su habitación a las once y media, ni un minuto más tarde, faltaría más. Cómo vivía la otra mitad. Y cómo moría. Ella habría encontrado cierta libertad en aquellas banalidades, como no les sucedía nunca a las chicas menos agraciadas. Su pasmosa hermosura suponía una inmensa diferencia. Ella lo sabía, desde luego. Las Carmen Alexander siempre sabían esas cosas.
Cuando Carmen se levantó para irse, Madden la siguió. Se mantuvo a cierta distancia, de modo que pudiera alcanzarla de una carrera, mientras ella pasaba junto al Kibble Palace y seguía colina arriba hasta la puerta de Kirklee, con un porte que era en sí mismo una señal de decoro, una advertencia de que no se trataba de «una chica de esas».
Al llegar a lo alto de la colina, Madden dejó de verla al otro lado. Había poca gente en el sendero: una pareja joven que hacía carantoñas a un niño montado en un cochecito, una anciana con el pelo como un nido de pinzones, dos críos que se peleaban ruidosamente sobre la hierba, junto a los árboles. Entonces la vio, tapada momentáneamente por las verjas de hierro forjado del pie de la colina, cogida de la mano de él.
Y allí estaba otra vez ese día, más al oeste, en la ciudad, y a lo grande: muerta como la que más.
– Es simple rutina, desde luego -dijo Kincaid, una extraña manera de formular la frase, dadas las circunstancias. Pero para él los cadáveres eran pura rutina, por supuesto. Simplemente daba la casualidad de que a aquel lo había conocido cuando hablaba y caminaba. Hinchó las aletas de su nariz, sacó del bolsillo de su chaleco una cajita de caoba no más grande que la concha de un mejillón y decorada con madreperla, abrió la tapa y ofreció a Madden su contenido.
– ¿Rapé? -preguntó. Madden negó con la cabeza y el buen doctor arrugó el ceño, visiblemente defraudado-. Yo el tabaco lo prefiero al estilo de los pioneros -dijo. Tomó una pizca del polvillo negro, lo apelmazó sobre la palma de la mano y se lo metió bajo el labio superior-. Dicen que da cáncer. Pero usted no se cree una sola palabra, ¿verdad, muchacho? Un tipo joven como usted, ¿por qué iba a creerse esas cosas? Usted nunca morirá. Espero que ella creyera lo mismo.
– ¿Se refiere a Carmen?
– Sí, a Carmen, eso es. Su familia era italiana, creo. Alessandro. Fue ella quien cambió la ortografía del apellido, según me han dicho. -El doctor metió un dedo bajo su labio para colocarse bien el tabaco-. ¿Le apetece una copita, Hugh?
Él movió la cabeza de un lado a otro, avergonzado porque Kincaid se hubiera servido de su nombre de pila. Era aquella una rémora de su educación: rara vez se dirigía nadie a él por otro apelativo que no fuera «Madden». Solo su madre usaba con alguna frecuencia su nombre de pila. Rose lo utilizaba casi del mismo modo que ella, con un resabio maternal, como si estuviera a punto de castigar a Madden por algo o lo llamara para que se sentara a la mesa. Si Kincaid le hubiera dicho «Llámame Lawrence, por favor», ello le habría resultado más insoportable que si le pidiera que se pusiera a cantar.
– Bueno, creo que yo voy a darme ese gusto. -Kincaid abrió un cajón de su escritorio, sacó una petaca de peltre y desenroscó el tapón. Bebió rápidamente, sin el chasquido de dientes que hacían los bebedores novatos al sorber-. La policía estuvo aquí ayer -dijo-. Encontraron su cuerpo en el Kelvin, no muy lejos de aquí. De esto ni una palabra a nadie, por supuesto. Nos han pedido que lo mantengamos en secreto de momento. No quieren que venga a meter las narices todo hijo de vecino. Confío en que será usted… discreto en este asunto.
Madden asintió con la cabeza.
– Dicen que llevaba en el río tres o cuatro días. -Miró a Madden como si aguardara una respuesta-. ¿La conocía usted?
Madden negó con la cabeza. No pensaba con claridad. «No», quería decirle. «No la conocía, no tenía ni idea de quién era».
– Pero ¿había oído hablar de ella? Era alumna aquí, en la facultad. Debe de haberla visto por ahí. -Kincaid sacudió la cabeza-. No creo que haya muchos por aquí que no se hayan fijado en una chica como esa.
– Sabía quién era. Quiero decir que no la conocía personalmente, pero sabía quién era.
Kincaid asintió con la cabeza. Ladeó la petaca y bebió otro trago.
– Eso es tener empaque -dijo.
Madden se sentía presionado para que dijera algo más.
– Los padres están destrozados, claro. Absolutamente desolados. Era italiana, ¿se lo he dicho ya? -Kincaid asintió con la cabeza a sus propias palabras, recogió un montón de papeles que había sobre su atestada mesa y se puso a hojearlos distraídamente-. ¿Se ahogó? -preguntó Madden con voz melancólica. Estaba mareado.
– Bueno, veamos. Sus trabajos son muy buenos, ¿sabe usted? -dijo Kincaid mientras se abanicaba con ellos a la altura del hombro-. Tenemos un cadáver. Una chica. De diecinueve años. Tres días en el Kelvin, posiblemente más. ¿En qué estado diría usted que se encontraba el cuerpo en el momento de ser hallado?
Madden se encogió de hombros.
– Dependiendo de la temperatura y del estado del agua estaría… irreconocible.
– ¿Irreconocible? ¡Vamos, muchacho! ¡Estaría hinchado por los gases! ¡Estaría putrefacto! ¿Qué ha sido de su empaque?
El estallido del doctor sobresaltó a Madden. Sintió que sus manos se alzaban como para defenderse de un golpe.
– La chica se ahogó, sí. Pero no en el Kelvin.
– No entiendo…
– Murió asfixiada. Pero casi no había agua en las cavidades corporales. Alguien mató a esa chiquilla y luego la tiró al río. Fue estrangulada.
Madden empezaba a sentir náuseas y pidió un vaso de agua del lavabo del doctor, que estaba en la pared, frente a su escritorio, bajo una estantería alta llena de apuntes desordenados sobre casos clínicos. Kincaid dejó correr el agua unos segundos. Después le pasó una taza de porcelana llena. Madden se bebió el agua de un trago y le devolvió la taza.
– No irá a marearse, ¿verdad, señor Madden? -dijo Kincaid, y un vago desprecio arrugó su frente-. Vamos, muchacho. Lo he visto en la sala de disección. Ahí dentro está usted como pez en el agua, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa?
– Nada, señor Kincaid…
Kincaid dejó pasar el desliz.
– Nadie se interesa por usted en particular, señor Madden. Pero, obviamente, tenemos un problema entre manos. La policía ha solicitado que todos los jefes de departamento (de todas las facultades, por supuesto) hagan algunas… averiguaciones por su cuenta. Así que nosotros, los modestos profesores, estamos simplemente tanteando un poco el terreno. Aquí, en Medicina, somos unos auténticos sabuesos. Hablaremos con todo el mundo a su debido tiempo. Le pregunto qué sabía sobre esa chica porque ha compartido con ella clases, laboratorios y hasta algún seminario de vez en cuando. Su trabajo está mejorando, ¿sabe usted? Es usted un muchacho que promete. Pero hay también muchos otros que han compartido clases y quizá relaciones más íntimas con esa joven, así que si sabe algo, lo que sea…
Madden asintió con la cabeza. Una sensación de extrañeza empezaba a diluir su mareo. Le escocía un poco que Kincaid hubiera asumido automáticamente que él no podía haber tenido «relaciones íntimas» con una chica de las evidentes cualidades de Carmen Alessandro. Pero el doctor tenía razón. Ella no estaba a su alcance. Estaba hecha para los Gaskell de este mundo.
– Así que le quedaríamos muy agradecidos si pudiera mantenernos informados. Ello solo puede redundar en su beneficio.
– Sí, doctor Kincaid -dijo Madden.
– Muy bien, entonces. Eso es todo por ahora. Puede irse.
Madden hizo un gesto de asentimiento con la cabeza y se dispuso a marcharse, pero al final se volvió para preguntar algo a Kincaid. El doctor estaba quitando de nuevo el tapón de su petaca de peltre. Antes de beber, se inclinó sobre el lavabo, gargajeó y escupió una hilacha excrementicia de jugo de tabaco.
– ¿Qué ocurre? -preguntó mientras se limpiaba la boca con un pañuelo blanco doblado que volvió a guardarse en el bolsillo del pantalón. Iba impecable, como siempre, aunque tenía un aspecto un tanto excéntrico, ataviado con su chaleco de tweed a juego con la chaqueta y una pajarita carmesí cuyo contraste con su cuello blanco como el de un pollo resultaba algo indecente. Como de costumbre, Madden se sintió avergonzado en presencia de un hombre tan atildado.
– ¿Podría ver el cuerpo en algún momento? -preguntó.
Kincaid chasqueó la lengua.
– Lo dudo, señor Madden, lo dudo mucho. Éste no es para la mesa pública. Lo entenderá usted, estoy seguro. -Tenía un aire tan imperioso que Madden basculó un poco hacia atrás sobre sus talones-. Sufrió abusos sexuales, por cierto. Creo que permitir que uno de sus compañeros la vea ahora sería añadir el oprobio a la crueldad física.
– Sí, por supuesto -dijo Madden-. Disculpe. No he debido preguntar.
– De todos modos, no la tenemos nosotros. En este momento está con el forense de la policía. Más adelante se harán los preparativos para el entierro.
Madden se volvió una vez más para marcharse.
– ¿Sabe usted si salía con alguien, Madden? -Kincaid cruzó los brazos-. Con un chico, quizá.
Un chico. Claro que había un chico. Siempre había chicos.
Él la había visto cruzar la verja, tomar la bajada hacia Kelvin Way (el balanceo infantil de su mano, un andar a brincos, como el de una niña). Él mismo era solo un niño entonces, como Rose le recordaba constantemente. Un bobo larguirucho y torpón, no muy atractivo.
Él no estaba a la altura de Carmen Alexander. Había buscado un banco en el parque y se había sentado, había cerrado los ojos y se había sentido a sí mismo como el lento goteo de una repulsión física, como un pozo de asco celular. No quería pararse a pensar en ello. Empezaba a llover a mares. La vio desplegar sobre su cabeza un paraguas de plástico de color claro y levantarse del banco.
– ¿Un chico, doctor Kincaid? -preguntó.
Kincaid asintió con la cabeza.
– Efectivamente, señor Madden, eso he dicho, ¿no? Más concretamente, un novio.
Madden se pasó una mano por la nuca.
– Nadie que yo conozca, señor.
Kincaid hizo un gesto de asentimiento.
– Muy bien, Hugh. Pero, si algo despierta su interés de forense, nos avisará, ¿no?
– Por supuesto, doctor. De lo que sea.
– Entonces, eso es todo por ahora. Márchese, pues. No podemos permitir que llegue tarde a su siguiente clase, ¿no le parece?
9
Madden salió del despacho de Kincaid y se desvió hacia la derecha, tomó la avenida de la universidad y atajó luego por las torres cuadradas del vetusto edificio con intención de cruzar los patios, pero se tropezó con un grupo de estudiantes que salían por la escalera del Unicornio y el León y siguió en línea recta. Pasó por la verja de la derecha, abandonó luego la cima de la colina en dirección al mástil de la bandera, sin saber adónde se dirigía, pero consciente también de que no era así, de que sabía exactamente adónde iba y que ir allí era inútil, no arreglaría nada, no lo acercaría a lo que andaba buscando. Sufría una especie de fiebre; sudaba y le dolía la garganta. Lo había notado ya antes, ese día. Quizá lo hubiera sentido también la noche anterior. No lo recordaba. Todo era distinto ahora.
La luz de la tarde se había agriado y la bandera restallaba ferozmente contra el cielo, así que se quedó un rato junto a su base porque detenerse no era avanzar, aunque sabía que al final acabaría avanzando; iría allí otra vez de todos modos, con independencia de las medidas que pudiera tomar contra sí mismo entretanto. Flagelarse atado al mástil de la bandera, como mínimo. El rojo zigurat del museo de Kelvin Hall se agazapaba a sus pies, bajo el barrido de la sombra de un nubarrón, los jardines un cuidado mosaico compuesto de retazos de verde magullado, a través del cual discurría el Kelvin, que había guardado allí en secreto el cuerpo de Carmen Alexander por espacio de tres días, atrapado entre los bajíos de la ribera. Sabía que era la fiebre la que lo impulsaba a ir allí. De haberse encontrado bien, jamás habría vuelto. Jamás.
Bajó a trompicones por la ladera de la colina, en línea recta. Ignoró la ruta más directa que, siguiendo el sendero, salía al extremo del viejo edificio, o bien olvidó por completo su existencia. Aquella sensación febril lo envolvía, lo rodeaba con su halo acogedor. Estaba subido a la verja cuando cobró conciencia de lo que hacía y descubrió con sorpresa que se hallaba atascado.
La punta de un barrote había atravesado el agujero de la suela de su zapato derecho. Se agarraba a los barrotes de los lados y tenía la otra pierna atascada en el espacio por donde la había metido. Meneaba la pierna izquierda inútilmente como un insecto pisoteado, pero ni podía subirla hasta un lugar intermedio del travesaño de la verja, ni saltar al otro lado impulsándose con la pierna derecha sin lastimarse gravemente el pie con el pico del barrote. Al otro lado de la verja no había más que una densa arboleda, aunque él sabía que el camino hacia Kelvin Way estaba, a lo sumo, a cuarenta o cincuenta metros.
Una especie de estupor se apoderó de él: un agarrotamiento del lóbulo temporal del cerebro inducido por las endorfinas, como por influjo de algún opiáceo maligno, un aturdimiento estupefaciente. Se quedó allí colgado un rato, sin hacer nada ni experimentar urgencia alguna por remediar la situación, simplemente colgado de la verja, el peso del cuerpo equilibrado de tal modo que, de momento, se hallaba hasta cierto punto cómodo. Entonces le sobrevino el agarrotamiento: se sintió agachado en el rincón de su cuarto; su madre miraba mientras su padre le decía que, si quería comportarse como una puñetera niña, bien podía usar el orinal como una puñetera niña. Él empezaba a llorar y se esforzaba sobre el cuenco de loza, los muslos agarrotados por la postura forzada. Lo único que recordaba de aquellos incidentes era el estar agachado, el dolor de los muslos y las reprimendas de su madre.
– Así no, Hugh -le decía-, te estás saliendo del orinal.
Y después las rabietas de su padre, que lo obligaba a bajar la cara hasta la moqueta, donde la orina formaba un charco alrededor de sus pies. Y la súbita falta de miedo o de vergüenza; una serenidad extraña y fluida, como si el aire cálido le sirviera de cojín. Como morfina. El dios del sueño y de los sueños. Atascado en la verja, se sentía más lúcido que nunca en su vida. Naturalmente, no había nada de mágico en ello. Se trataba, desde luego, de un fenómeno científico. El hipotálamo, que reaccionaba al estrés. Y estaba estresado. ¿Quién no lo estaría? Alguien había muerto: muy bien podía ser él mismo sospechoso de su asesinato. O, si no él, sí probablemente alguien a quien conocía. La buena de la materia gris del periacueducto cerebral. La buena de la hormona ACTH, las buenas de las glándulas suprarrenales. Otra vez habían vuelto a sacarle las castañas del fuego.
Si no fuera por Carmen Alexander. Ella habría experimentado aquella misma sensación justo antes de morir estrangulada. Fue entonces, al pensar en ella, cuando Madden sintió los primeros pinchazos de un calambre en la pierna derecha, señal de que el mundo volvía a ser el de siempre, y sin vuelta de hoja. Al tiempo que cobraba conciencia del dolor, empezó a llover de nuevo, como había llovido cada día desde hacía una semana.
Su humillación era completa. El agua caía en gruesas gotas, y el dolor de la pierna y la imposibilidad de moverla le hacían gemir. Comenzó a balar como una oveja con la pata en un cepo, y se quitaba el agua de los ojos con violentas sacudidas de la cabeza. No podía haber modo más miserable de morir que aquel, crucificado sobre una reja oxidada. Ni la muerte de Carmen Alexander ni la de cualquier otra persona podían igualar aquello. ¡Ensartado por el culo en una valla!
– ¡Socorro!-comenzó a gritar-. ¡Socorro! ¡Estoy atascado como una niña!
Pero al mismo tiempo no quería que nadie lo descubriera allí, en aquel ignominioso estado, y dejó escapar un gemido de aflicción por sí mismo mientras agitaba nerviosamente el zapato empalado e intentaba aliviar el calambre de la pierna y aflojar la garra con que la verja sujetaba su suela. Tras repetidos arrebatos de agitación nerviosa, y gracias a que logró desplazar hacia delante la otra pierna por entre los barrotes que la retenían (había perdido casi toda la sensibilidad de la entrepierna para abajo), se descolgó y comenzó a jadear. Estaba empapado y empezaba a tiritar de forma incontrolable. Pidió socorro otra vez a gritos, pero no vio a nadie a través de los árboles oscuros que había delante, ni volvió la cabeza para que alguien que pasara junto al mástil de la bandera tuviera oportunidad de oírle. Luego, llevado por un grandioso espasmo que lo impelía a actuar, dio un tirón tan fuerte que sacó el pie del zapato y al mismo tiempo se sirvió de los músculos de la entrepierna para lanzarse hacia delante y resbalar por la verja. Cayó al suelo de golpe sobre el hombro izquierdo.
A pesar del dolor de las piernas y de la palpitación molesta de la parte izquierda de su tronco, en el instante en que cayó a tierra su gratitud fue infinita. Se arrodilló, chapoteando, se santiguó y, en una sola exhalación que se evaporó tan pronto intentó levantarse, dio las gracias al dios de los cristianos, al dios de los judíos, al Alá de los mahometanos, a Buda, a Vishnú, a John F. Kennedy y a Su Majestad la Reina por su sabiduría y misericordia infinitas; luego cayó de nuevo de espaldas. Entre su pie izquierdo (que ya no estaba allí) y su entrepierna (que había dejado de existir), danzaba un flujo de agujas y alfileres ardientes. El hombro le dolía atrozmente. Empezaba a temblarle otra vez todo el cuerpo. Le molestaba el estómago a causa de la presión de las puntas de flor de lis de la verja, que había logrado no clavarse manteniendo en vilo sobre ellas el peso del cuerpo, y tenía las palmas de las manos magulladas y manchadas de herrumbre. Por culpa del frío de la lluvia sentía la coronilla como si fuera de plomo. Su zapato seguía prendido en lo alto de la verja, como un fruto estrafalario. Allí, del lado de la pendiente de la colina, la verja era demasiado alta para que tuviera esperanzas de recuperarlo. Maldijo al dios de los cristianos, al de los judíos, al Alá de los mahometanos, a Buda, a Vishnú, a John F. Kennedy y a Su Majestad la Reina por su infinita perfidia, con un solo torrente de refinada bilis que lo sorprendió incluso a él, y ello restableció en parte su voluntad de seguir adelante con su existencia patética y desgraciada, al menos de momento.
A lo lejos resonaban truenos. La lluvia, que seguía cayendo en ráfagas, como una descarga de artillería, amainó un momento solo para precipitarse de nuevo sobre él con renovados bríos. Dios, qué frío tenía. Su tiritona era como un baile de san Vito compuesto de espasmos que recorrían los principales grupos de músculos de su cuerpo. Agarrado a los barrotes de hierro para no caerse, comenzó a ponerse en pie. Cuando estuvo derecho del todo, contuvo el aliento un momento y comenzó luego a bajar a trompicones por entre la hierba crecida de la ladera, dando bandazos de un árbol al siguiente. Cada vez que llegaba junto a uno, se refugiaba un momento de la lluvia, daba zapatazos y se frotaba las manos para devolver la sensibilidad a sus extremidades antes de precipitarse de nuevo hacia delante a trancas y barrancas, más lleno de esperanza que de expectación.
Al ver claramente delante de sí el camino que llevaba a Kelvin Way, se echó a llorar otra vez. Lo más espantoso que tenía en perspectiva era que cada desconocido que pasara por la calle reconociera en él al triste idiota, indefenso y desesperado, que sin duda parecía. Era lógico que fuera despreciado por ello, del mismo modo que él despreciaría semejante falta de dignidad si cambiaran las tornas. Así pues, se ciñó el cuello empapado de la chaqueta, se apartó el pelo de los ojos lo mejor que pudo y procuró mantenerse erguido y simular el noble porte de un caballero arruinado, en lugar de parecer un lisiado de guerra con la costumbre de ensuciarse la ropa cuando le sentaba mal la bebida.
Al llegar al borde, fue cojeando con el pie descalzo por el lado de la hierba (el barro rezumaba por entre sus dedos) y el otro sobre el camino empedrado. Escudriñaba la luz escuálida guiñando los ojos y se limpiaba la lluvia de la cara. No estaba ya lejos del camino principal (cuestión de cien metros) y, cuando finalmente llegó a él, se apoyó contra un árbol y se estuvo allí unos minutos, armándose de valor para la larga y penosa humillación de la caminata hasta casa.
Sus piernas casi habían vuelto a la vida, y era capaz de caminar más o menos normalmente, pero su tiritera no cesó ni siquiera cuando se vio obligado a revestirse de cierta apariencia de dignidad. Empezó a avanzar por la avenida flanqueada de árboles, de regreso a la universidad de la que había salido esa tarde, hacía mucho tiempo. Nadie pasó a su lado. Todos habían corrido a refugiarse de la súbita tormenta. Era una suerte.
En el cruce no había tráfico y pasó al otro lado sin mirar ni a izquierda ni a derecha, indiferente a su destino, siempre y cuando éste fuera solo cosa suya. Las luces del club de alumnos tiraban de él, le hicieron subir las escaleras de piedra. Cuando llegó a la puerta, descubrió que no le quedaban fuerzas para abrirla. Llamó dos veces. Luego se sentó en los escalones, bajo la lluvia que arreciaba, tiritando todavía, y rompió en un nuevo estallido de lágrimas.
Todo se había acabado ya, no le quedaba nada que dar. Moriría allí, en los escalones del club, a unos pocos pasos (aunque fueran pasos heroicos) de encontrar refugio.
Una voz preguntó tras él que qué quería. Se volvió a medias y miró al hombre con expresión implorante. Era el conserje, con su camisa blanca y su gorra negra. Tenía una golondrina tatuada en el dorso de la mano.
En aquella ciudad todo el mundo tenía la peste, le dijo Madden. Nadie era inmune, nadie estaba a salvo de la infección. Carmen Alexander había muerto de enfermedad, llevaba dentro la infección. Ella misma se la había buscado. Él no recordaba qué era lo que la había matado en realidad, la sífilis quizá. O la gingivitis. La había palmado de una enfermedad de las encías.
En aquella ciudad todo el mundo estaba enfermo. El conserje también. Tenía linfoma de Swallow [16], una variedad de la plaga en cuestión. ¿No lo sabía? ¿No lo entendía? Era absurdo ir al médico. Él mismo era médico y no podía curarlo.
¿Qué plaga era esa?, le preguntó el conserje. ¿De qué coño estaba hablando?
– Esa plaga -dijo Madden, y señalaba débilmente el tatuaje del conserje-. La plaga de tinta.
¿La plaga de tinta?
– Exacto -dijo Madden-, la plaga de tinta.
Todo el mundo la tenía. Estaba Gaskell con sus borrones y Fain con sus salpicaduras. Él mismo la tenía, dijo: arrojaba chorros de tinta mortíferos. Nadie se libraba.
El conserje le dijo que se fuera a paseo, que estaba borracho.
No, dijo Madden, no estaba borracho. Era miembro del club y había ido a beber algo. Algo caliente. Un té estaría bien, aunque preferiría chocolate caliente, buen hombre.
Si era miembro del club, ¿por qué llevaba solo un zapato?, dijo el conserje.
– Venga, lárgate.
Madden sacó del bolsillo de la chaqueta su carné del club y se lo dio al hombre mientras intentaba levantarse, pero cayó hacia delante y el conserje tuvo que agarrarlo.
– Quieto -dijo-. ¿Y a qué viene esa tiritona? Estás borracho.
Madden comenzó a sollozar otra vez. No, dijo, no estaba borracho. Pero no se encontraba muy bien.
Entonces le vomitó en los pantalones.
– Ahí lo tiene -dijo con aire triunfal-. ¡Tinta!
– ¡Fuera de aquí! -replicó el otro, y lo empujó con fuerza hacia atrás. Madden trastabilló y resbaló con el pie descalzo. Se deslizó bruscamente hacia atrás, el escalón desapareció bajo él, agitó los brazos en el aire intentando equilibrarse y se topó de nuevo con el suelo, tres escalones más abajo y en la calle otra vez.
– Vamos, piérdete -decía el conserje-. Largo de aquí antes de que llame a la policía.
Madden se quedó mirándolo, ristras de fluido y materia brotaban de su boca abierta, el sobresalto del vómito repentino le había causado una especie de espanto ebrio, aunque estaba seguro de no haber tomado una sola gota de alcohol ese día.
– ¡Largo! -gritó el hombre-. ¡Que llamo a la policía!
Madden levantó las manos lastimosamente, como si lo hubiera pillado in fraganti. Allí no tenía esperanzas de encontrar cobijo, como no fuera el de un coche patrulla. Estaba perplejo, no entendía qué había dicho que fuera tan ofensivo. La violencia del conserje parecía innecesaria, él solamente intentaba resguardarse de la lluvia. Todo el mundo merecía resguardarse de la lluvia. Si hubiera sido un caballero venido a menos, huelga decir que habría tenido asegurado un lugar junto al fuego. El conserje se habría llevado la mano al sombrero para saludarlo y habría dicho: «¡Coño!, qué alegría verlo, señor, y perdone mi lenguaje». Habría sacado viandas calientes y avivado las brasas. Habría habido caldo, una cesta de pan, carne recién salida de la cazuela. «Me temo que son solo las sobras de abajo, señor, pero se las ofrecemos encantados. No, no, no nos dé las gracias. Nos alegra tener compañía, señor, nos alegra de veras. Y poder hacer una obra de caridad con alguien como usted. Un señorito, señor, eso es lo que es usted, un señorito.»
Le habrían sacado mantas de lana, le habrían dado ropa para cambiarse. Colgarían su traje y su único zapato delante del fuego para que se secaran, y él vería alzarse el vaho y dormitaría hasta que le llevaran su ponche y una pipa. Pero no sería así. Habían vuelto a arrojarlo al páramo, donde enfermaría y se tumbaría en el suelo y sería pisoteado por todo el mundo hasta que quedara completamente aplanado y pudieran enrollarlo por fin como un papiro y usar su piel seca para vestir a los hijos de los pobres. Era insoportable. Era demasiado, sí, demasiado. Y el responsable de aquel atropello a la decencia, de aquel crimen contra la humanidad, aquel cerdo del club de alumnos de la universidad de Glasgow que tenía ante sí, sería aclamado como un héroe y muy probablemente nombrado rector. Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus. Bien hecho, buen hombre, un espectáculo de primera clase. «Eso es tener empaque.»
Lanzó al conserje una última mirada amenazadora y echó a andar otra vez, con una mano apoyada sobre el murete del club para no caerse. El cansancio había aflojado los espasmos repentinos de su estómago y los temblores parecían haber pasado de momento. Tenía el pie dolorido y en carne viva, y hacía una mueca cada vez que lo apoyaba en el suelo, pero aún le quedaba alguna esperanza: la lluvia parecía remitir al fin y, gracias a ello, podía distinguir a unas cuantas almas que pasaban por la calle Bank, allá delante, y oír el ruido del tráfico, de los coches o los autobuses. Donde se encontraba ahora, la calle se bifurcaba y él podía elegir, pero no estaba seguro de cuál sería la decisión correcta. Podía seguir colina abajo, donde sabía que, en una de las tabernas, había un teléfono, y llamar desde allí a alguien con las pocas monedas que tenía. O podía seguir derecho unos centenares de metros más, torcer a la izquierda y coger la artería principal de Great Western Road.
Ninguna de las dos alternativas tenía mucho atractivo. Ignoraba a quién podía llamar. Su padre no tenía teléfono. Se oponía a los teléfonos del mismo modo que se oponía al jabón perfumado y a que las mujeres fumaran en público.
– Esos chismes del demonio -decía-, una mariconada es lo que son. Hablar, hablar, hablar… Solo un hatajo de afeminados se pasaría la vida hablando a una puta máquina.
La lista de mariconadas era larga y desdichada. Su padre despreciaba el Servicio Nacional de Salud por ser un invento de afeminados. A fin de cuentas, solo los afeminados no sabían valerse por sí mismos.
Los teléfonos, el jabón perfumado y las mujeres que fumaban en público (e incluso las que no fumaban en público), todas esas cosas tenían en común el afeminamiento. Su padre, por tanto, eludía todo contacto con ellas, excepción hecha de la madre de Madden. Una vez llegó a casa hecho una fiera porque había una mujer sin acompañante en la barra. «¡En la barra!», gritaba. «¿Qué hacía esa tía en la barra? ¡El lugar de las mujeres está en el salón del bar!»
Había instituciones, invenciones y personas (con independencia de su género) que podían, al azar, ser tachadas de afeminadas sin explicación alguna. Todas aquellas cosas merecían el desprecio de su padre, con excepción del automóvil, invento que no podía permitirse y de cuya falta se dolía amargamente. La madre de Madden se había ofrecido a ayudar a pagar las letras de uno, pero su sugerencia había sido acogida con un silencio amenazador que ni ella ni Madden se sintieron inclinados a romper.
Adentrarse en Great Western Road parecía el envite más seguro. Desde allí podía llegar hasta Byres Road, y utilizar el dinero para el autobús: la línea que le convenía no tenía otra parada más cercana. Era una caminata desalentadora y se cruzaría con mucha gente por las calles. Cabía además la posibilidad de que cayera otro chaparrón, pero no le quedaba más remedio que arriesgarse.
A no ser que fuera a casa de Gaskell. La patrona le dejaría pasar a esperar, si Gaskell no estaba: conocía su cara, aunque Madden tenía la impresión de que le desagradaba. La suya no era una cara muy atractiva, según la opinión general, pero al menos a aquella mujer no le era desconocida, y le abriría la puerta. Si no, le suplicaría. No sabía con certeza qué hora era, pero tenía la impresión de que no era muy tarde. Sí. Podía ir a pie hasta allí, y habría menos gente en la calle si evitaba Great Western Road. Estaba posiblemente más lejos de la calle Wilton que de Byres Road y había que subir una tediosa cuesta por la calle Belmont y cruzar el puente. Pero la cosa parecía merecer la pena. Se preguntaba por qué no se le había ocurrido antes, aunque ya sabía la razón: durante todo el día, Gaskell había ocupado la corriente subterránea de sus pensamientos, lo mismo que Carmen Alexander. Pero ahora tenía tantas ganas de dormir que lo que hubiera pasado entre ellos en el Río Locarno le parecía irrelevante.
Echó a andar por la calle Bank, algo más animado. Un calor cada vez más intenso, que parecía ir ganando terreno a la hipotermia, infundía fuerzas a sus miembros exhaustos. Pero quizá se estuviera poniendo melodramático. No sentía ya, ciertamente, el delirio de un rato antes, sino solo un calorcillo agradable que hacía caso omiso de su ropa empapada y convertía su incontrolable tiritera en un recuerdo lejano. Era posible que recayera, pero estaba seguro de que no sería así. Llegaría a casa de Gaskell sin desmayarse. Ya no le dolía el pie al apoyarlo en el pavimento y del resto de su cuerpo vapuleado había desaparecido todo rastro de malestar. El calor se había extendido hasta sus orejas, y eran ellas las que estaban más calientes. De hecho, parecían picarle a causa del calor. Le ardían, incluso.
Lo único que le incomodaba un poco era la sed. Caminaba (no cojeaba, ni arrastraba los pies, sino que caminaba de verdad) por primera vez desde hacía muchísimo tiempo, y llegó a la calle principal en lo que le pareció un suspiro. La velocidad a la que se movía era impresionante, tenía que admitirlo. Dudaba de que pudiera avanzar más rápido sin echar a correr. Le habría gustado que su madre lo viera moverse así. En el colegio nunca se le habían dado bien los deportes. Su madre habría estado orgullosa de él. Y su padre también. Se habría quedado boquiabierto de orgullo (y no de desprecio, como solía) al ver lo buen atleta que era su único hijo. «Bien hecho, hijo», diría. «Bien hecho».
Madden apenas podía creer que, con aquel diluvio, no hubiera abierto simplemente la boca para beber. Y, cómo no, había empezado a sudar, de modo que, para cuando cruzó la calle principal (un flujo escaso de tráfico entre su lado de la vía y el de Gaskell), casi chorreaba sudor. Se detuvo y esperó a que se abriera un espacio entre el tráfico, pero los semáforos permanecían de un rojo estático, eludían resueltamente la posibilidad de cambiar. Se enjugó la frente con la manga empapada de la chaqueta y notó su calor. Era asombroso cuánto se había calentado en tan poco tiempo. A su lado, una señora mayor lo miraba con extrañeza, y Madden sonrió y le dijo que había perdido el zapato en el parque. La señora se apartó de él bajo su paraguas y él se encogió de hombros para sus adentros mientras se metía entre el tráfico. Entretanto, se lamía los labios y tragaba, intentando humedecerse la boca.
El cielo se estaba aclarando, veía aumentar la luz y se rió al pensar que había estado fuera toda la noche y lo rápidas que se le habían pasado las horas, no podía creer que hubieran volado de aquel modo. No había pasado el tiempo y allí estaba, el alba en camino y él todavía allí, todavía en la calle, a diez minutos andando de la universidad de la que había salido hacía un siglo. Y estaba bien, todo saldría bien si podía encontrar algo que beber, un vaso de agua fría, una cerveza, lo que fuera. Se chupó los labios. Oía ruido de pájaros a lo lejos, probablemente golondrinas que volvían de África, descansadas tras una noche de sueño, y que ahora cantaban a la aurora. Ellas sabrían dónde encontrar agua, podían guiarlo hasta allí. No, no eran cantos de pájaros, sino gente al otro lado de la calle: lo saludaban agitando las manos, lo animaban a seguir adelante, y reconoció una cara, una figura resplandeciente enfundada en un traje esmeralda, un brazo que se agitaba frenéticamente hacia él. Sonrió calurosamente y devolvió el saludo, y entonces se dio cuenta: lo sintió entre los dedos del pie descalzo. Un charquito atrapado en un bache de la carretera. Se agachó para coger un poco de agua en el cuenco de la mano y bebió; luego volvió a llenarse la mano. El agua era arenosa y sabía ligeramente a ceniza, pero no le importó, la sed lo dominaba. Al inclinarse a beber por tercera vez, vio que el agua era roja. La sangre que manaba de su pie la manchaba. Se enderezó y sintió que se quedaba pálido, y echó a andar derecho hacia el tráfico que venía en su dirección. Mientras cruzaba la calle, antes de que se desplomara en la cuneta, al otro lado, solo a medias fue consciente del chirrido de los frenos y de los bocinazos, y de los ojos espantados de Gaskell.
Durante largo rato se esforzó por convencer a la voz de su cabeza de que le dijera la verdad, o sea, que se estaba muriendo, y, más adelante, que estaba ya muerto. Señalaba las pruebas a favor de su argumento, pero la voz le interrogaba y no dejó correr el asunto ni siquiera cuando Madden le suplicó que parara, que lo dejara en paz, que lo abandonara en la tierra, donde estaba destinado a acabar si aquella voz le hacía caso. Una voz no escucha, le decía la voz, una voz no tiene oídos con ¡os que oír, ni ojos con ¡os que ver. Lo único que puede hacer una voz es hablar, y lo único que puede hacer quien la oye es escuchar. Y una voz que no puede oír es una voz que no puede razonar, así que no gastes saliva en una discusión ociosa.
Fue entonces cuando dejó de resistirse y permitió que la voz continuara con su soliloquio ininterrumpido. La voz era la voz de su padre, luego la de su madre, después la de Gaskell y a continuación la de Kincaid. Finalmente, cuando se convirtió en la voz de Carmen Alexander, Madden dejó también de escucharla, de modo que la voz comenzó a perder la calma y a lanzarle insultos, a llamarlo «cerdo burgués» y a gritarle «¿qué ha sido de tu empaque?», pero él no oía los insultos, sino solo la voz. Ésta empezó entonces a gimotear, a implorar, a suplicar y, por último, a llorar con largos sollozos faltos de aliento, como si su silencio la silenciara, estrangulándola. Escúchame, decía la voz, tienes que escucharme, pero Madden hacía oídos sordos, cosa que le resultaba fácil porque era solamente una voz. Finalmente, la voz cesó por completo y él quedó abandonado en el silencio. Debía de haber ganado la discusión, pensó. Así que esto tiene que ser la muerte, después de todo.
– Tarado, ¿estás despierto?
Madden sintió que alguien tocaba su hombro.
– Estoy muerto -dijo-, déjame en paz.
La voz se rió.
– No estás muerto, chaval. Todavía no.
Madden abrió los ojos con cierta dificultad: los cubría una gruesa costra de sueño. Había una sola bombilla pelada que colgaba directamente sobre él; la escayola del techo se estaba levantando y una ampolla de buen tamaño parecía a punto de reventar encima de su cabeza. Era la habitación de Gaskell: estaba en la cama de Gaskell. Se incorporó sobre la almohada, cada vez más alarmado. Gaskell se hallaba sentado en la silla que él mismo había cogido prestada al inquilino de la habitación contigua. Obviamente, Gaskell no tenía intención de devolverla.
– Tienes una herida muy fea -dijo. Detrás de su largo cigarrillo blanco, su cara era inexpresiva. Estaba sentado con las piernas cruzadas y llevaba los vaqueros y la chaqueta de lana. La voz de Ella Fitzgerald sonaba en su tocadiscos Dansette, sofocada por los rayajos y el chisporroteo del polvo. La necrosis de las paredes se había extendido un poco más por el papel deslucido, como si la habitación se estuviera muriendo, putrefacta, pulgada a pulgada, de la enfermedad holandesa del olmo o de un lento impétigo. El estado de aquel sitio repugnaba más a Madden con cada visita. Sería preferible que el edificio entero se desplomara de una vez.
Gaskell arrugó el ceño.
– ¿Cómo te las apañaste? -preguntó.
Madden se frotó los ojos, sintió el pecho pegajoso por el sudor y se dio cuenta de que alguien lo había desvestido.
– ¿Cómo me las apañé para qué?
– Para hacerte ese boquete en el pie -dijo Gaskell-. Es del tamaño de media corona.
Madden apartó las mantas y sacó el pie. Lo tenía vendado por obra de un profesional. Se preguntó si habría sido Gaskell quien se lo había vendado.
– No me acuerdo -dijo-. Me subí a una verja, creo. ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo?
– ¿Durmiendo? Eso no era dormir, tarado. Era un desvanecimiento. Un desmayo. Una fiebre de cojones, eso es lo que era. Has estado inconsciente dos días. Delirando, casi todo el tiempo. Hablabas en sueños y todas esas cosas. Tuviste suerte de no pillar una neumonía con esa lluvia y andando por ahí descalzo y sin un trozo de pie.
Madden notó que el suelo estaba cubierto de hojas de periódico extendidas. Algunas estaban manchadas de rojo, supuso que de la sangre de su pie. Gaskell advirtió dónde miraba, se levantó y se acercó al centro de la habitación. Hizo una pirueta, perdió ligeramente el equilibrio al dar la vuelta y clavó en el suelo una de sus botas de piel para no caerse. Tenía los ojos inyectados en sangre, el pelo revuelto y la cara manchada de borrones de tinta y adornada con un fino asomo de barba, rubia por la parte de las patillas y casi roja y muy fuerte alrededor del mentón.
– La fauna de la moqueta se estaba volviendo un problema -explicó-. En ella viven criaturas nunca vistas. Me siento aquí, en mi silla, y espero la caza mayor con la cerbatana lista. Te aseguro, tarado, que aquí a veces temo por mi vida.
Madden se apoyó en un codo.
– Yo temo por tu cordura -dijo Madden con voz queda, apoyándose en un codo.
Gaskell se acercó a la cama de una sola zancada. Agarró a Madden y le tiró del pelo con fuerza.
– Que no te vuelva yo a oír decir esa puta mierda, ¿entendido?
Madden asintió violentamente con la cabeza. Tenía las manos abiertas junto a las orejas y los dedos contraídos en gesto defensivo.
– Nunca más, ¿me has oído?
– Está bien -dijo Madden-. Lo siento, no lo decía en serio.
Gaskell soltó su pelo, le empujó la cabeza hacia atrás y se metió agresivamente un cigarrillo en la boca.
– De todas formas -dijo mientras se sentaba al borde de la cama. Su tono de voz se había calmado de nuevo instantáneamente-, no es conmigo con quien Kincaid quiere hablar de chicas italianas muertas, ¿no?
Madden se alisó el pelo hacia abajo. Lo notó grasiento.
– ¿A qué viene eso? -dijo, poniéndose a la defensiva-. ¿No quieren hablar también contigo?
Gaskell soltó un bufido y empezó a toser violentamente contra la manga de su tosca chaqueta de lana.
– Están hablando con todo el mundo. Supongo que pronto me tocará a mí. Pero no tengo nada que decir. Yo tengo mis asuntos en regla. -Se volvió y le lanzó una mirada penetrante-. ¿Verdad, tarado? -dijo.
Madden se miró las costillas pálidas, que asomaban por encima de las mantas, y se pellizcó distraídamente la carne enflaquecida.
– Ojalá no me llamaras así -dijo.
– Es simple rutina, claro -prosiguió Gaskell-. Espero que el asunto se desinfle pasado un tiempo. De todos modos, el que lo hizo era un aficionado y los aficionados siempre cometen errores. Al final siempre los cogen. ¿No?
Madden asintió con la cabeza.
– Sí -dijo-, les cogen.
Gaskell se levantó de la cama de un salto, se puso un dedo sobre el labio de arriba, simulando un bigote, y empezó a imitar a Kincaid.
– ¿Ya qué se debe, señor Madden? -dijo-. Explíquenoslo con la mayor parquedad posible.
La imitación era pasable, y Madden comenzó a reírse con nerviosismo.
– A que el crimen perfecto no existe.
– Exactamente, señor Madden. A que el crimen perfecto no existe. Y comportarse como un aficionado es lo único que no puede permitirse un asesino. -Gaskell hizo una amplia reverencia, se irguió y siguió fumando afectadamente-. Siempre se dejan algo en la escena del crimen, ¿no? Algún detalle insignificante que pasan por alto. Una pisada, un jirón de tela. Hasta un zapato.
Madden empezó a levantarse de la cama, avergonzado de su desnudez, pero las piernas temblorosas apenas lo sostenían, y volvió a sentarse, encogido.
– Oh, oh -dijo Gaskell-, nuestro querido tarado no va a ir a ninguna parte durante un tiempo. Vuelve a meterte en la cama. -Se acercó, puso una mano bajo las piernas de Madden, se las alzó de lado y volvió a ponerlas sobre la cama. Luego las cubrió con las mantas. Madden lo miraba inquisitivamente. Gaskell levantó las manos y retrocedió un poco-. Deberías quedarte en la cama. Estás muy débil. Quédate aquí. Yo iré a ver si puedo conseguir algo de comer.
– Pero tengo que irme a casa. Mi padres…
– Yo les llamaré.
– No puedes. No tienen teléfono.
– Entonces me pasaré por allí. De todas formas no estás en condiciones de moverte todavía. No te preocupes por eso. Estoy seguro de que lo entenderán.
Madden lo dudaba, pero sabía que no estaba de momento en situación de llevarle la contraria. La voz había hablado y lo único que él podía hacer era escuchar. El silencio se impondría al fin.
Gaskell se abrochó los botones y se subió el cuello de la chaqueta de lana.
– Está bien, entonces, todo arreglado. Tú te quedas aquí y yo voy en busca de víveres. Seguramente me dará tiempo a llegar a la cooperativa si me doy prisa. -La expresión de su cara, una rara mezcla de miedo y súplica, inquietó a Madden, que asintió lentamente y volvió a recostarse en la cama.
– De acuerdo -dijo-. A lo mejor duermo un poco más. ¿Qué hora es, por cierto?
Gaskell levantó la muñeca y fingió mirar un reloj inexistente.
– Son las cinco y media de la tarde del jueves.
– Entonces fue el miércoles cuando me encontraste. Había luz, de eso me acuerdo. Llevaba fuera toda la noche y había amanecido.
Gaskell soltó un bufido burlón.
– No había amanecido ni nada por el estilo. Y era martes por la tarde.
Madden frunció el ceño.
– Pero recuerdo perfectamente el amanecer. Oí los pájaros…
– Puede que oyeras pájaros, pero eso no significa que estuvieran cantando porque amanecía. La tormenta se había despejado y volvía a haber luz. ¿Cómo lo llamáis en vuestra habla de paletos? Ah, sí. La atardecida. Ibas vagando por ahí a la atardecida. Pero no había ninguna chica a tu lado [17].
Madden estaba levemente perplejo.
– ¿Y?
Gaskell lo saludó tocándose un sombrero invisible.
– No pasa nada, viejo amigo, viejo camarada. Se te vio por última vez saliendo de la universidad a las dos y media. Yo te encontré a las cinco. Así que… No se me da muy bien la aritmética, tarado, pero no parece que hayas pasado cuarenta días y cuarenta noches en el desierto. Dos horas y media, ¿no? -Pasó por debajo del techo inclinado agachando la cabeza y abrió la puerta. Miró hacia atrás mientras la cerraba y Madden desvió la vista, temeroso por un momento de encontrarse con su mirada.
Gaskell se equivocaba en una cosa. Había una chica con él esa noche, o esa tarde, o lo que fuera. Un recuerdo, un fantasma. Se llamaba Carmen Alexander.
Oyó alejarse los pasos de Gaskell por la escalera, notó que se paraba y que hablaba en voz baja con alguien y que luego seguía adelante. Otros pasos iban y venían. ¿Sería la patrona? ¿Otro inquilino? Imposible saberlo. Cuando estuvo seguro de que Gaskell había salido del edificio, se levantó y, apoyado en la cama, comenzó a buscar su ropa. Su chaqueta, todavía húmeda, colgaba del respaldo de la silla. Debajo estaban sus pantalones y sus calzoncillos. Todo mojado. Se rió de la falta de consideración de Gaskell, que, aunque había cedido su cama a un amigo (si es que eran eso, amigos), no había tenido en cuenta que aquel mismo amigo enfermo necesitaría ropa seca que ponerse una vez recuperado. Madden se acercó al único armario, una puerta que se abría directamente al muro de la fachada de piedra de aquella desvencijada habitación del ático y que contenía una sola prenda: el traje de pana verde de Gaskell, que, lavado y planchado, colgaba de una percha. Madden se llevó la manga de la chaqueta a la nariz y la olfateó. Olía a moho.
Ella Fitzgerald cantaba Gimme a Pig Foot and a Bottle of Beer, el disco crepitaba una y otra vez en los roncos acordes del final. Madden se acercó al Dansette y colocó la aguja otra vez al principio de la canción. Abrió el cajón de arriba de la cómoda y miró dentro. Un puñado de monedas, un billete de una libra y las llaves de la Norton. Tres pares de calcetines en diversas fases de deterioro. El pie le dolía cuando se apoyaba en él, pero no mucho. Quien se lo había curado había hecho un buen trabajo. Metió la mano hasta el fondo del cajón y rebuscó, pero no encontró nada de interés y apartó la mano bruscamente al sentir que algo vivo la tocaba y se escabullía. Gaskell no exageraba al decir que allí temía por su vida. La moqueta no era lo único que estaba infestado. Suspiró y se sentó en la silla solitaria. Había apuntes de medicina y montones de novelas abandonados por todas partes, así que se puso a rebuscar entre aquellas cosas con la esperanza de encontrar algo con que distraerse: la idea de que hubiera allí ratas o ratones no le inquietaba, pero sí el hecho de estar solo en aquel cuchitril. Sobre todo, la certeza de que había dormido dos noches en la cama mugrienta de Gaskell.
Algunos apuntes tenían dibujados garabatos infantiles, platillos volantes y coches de carreras. Otros, penes erectos en el acto de eyacular. Había también una caricatura muy gráfica y elaborada en la que aparecía un hombre penetrando a otro con un artilugio mecánico dibujado con gran detalle, lleno de pinchos y aristas, y armado en cada rincón concebible con toda clase de mecanismos para cortar y perforar.
Había además una lista de la compra al lado de un nombre y un signo de interrogación. El nombre era «Dizzy».
Madden se levantó y se acercó otra vez a la parte abuhardillada del techo, debajo de la cual se hallaba el armario que contenía un único traje. Registró el bolsillo de la parte exterior izquierda, pero solo descubrió un paquete de chicles y los restos arrugados de uno o dos cigarrillos. En el bolsillo interior había una etiqueta con un número: el recibo de la lavandería. Había también una fotografía en blanco y negro de un hombre con la cabeza cortada por el margen superior. El hombre abrazaba a dos personas, una a cada lado, un chico y una chica. El chico tenía la cabeza cortada justo por debajo de la boca. Y la chica sonreía. La suya era la misma sonrisa de grandes encías que había visto ya antes en alguna parte, la sonrisa de una chica italiana de diecinueve años, ya fallecida. Su pelo, rubio de bote, se alzaba en un escorzo lacado. Tenía los ojos densamente maquillados y se había pintado los labios con un carmín muy claro, posiblemente blanco. A Madden le recordó a alguien que no pudo identificar. Sí, eso era. Priscilla Presley. Parecía una Priscilla Presley rubia.
Posaban los tres de espaldas a una especie de cortina afelpada y de aspecto lujoso. Era una foto muy mala, nada más que una instantánea, en realidad. Madden le dio la vuelta, pero no había nada escrito al dorso. Volvió a guardarla en el bolsillo de la chaqueta de Gaskell y cerró la puerta del armario.
Se puso la ropa mojada y dejó que el disco siguiera dando vueltas lentamente, entre chasquidos. Cogió un trozo de papel de un montón de apuntes y escribió una nota para Gaskell con el bolígrafo que llevaba en el bolsillo de la chaqueta calada. Sacó luego el billete de una libra del cajón de la cómoda y cerró éste.
Puso la nota junto al tocadiscos, salió del cuarto diminuto y bajó las escaleras.
Había poca luz en el pasillo: solo el rellano de tres pisos más abajo parecía iluminado. Madden distinguió movimiento allá abajo, sombras humanas que se inclinaban de un extremo al otro. Esperó en la oscuridad un momento, sin saber si avanzar o no. Si era Gaskell, que volvía, no tenía ganas de encontrárselo. Si era la patrona, lo mismo. Pasado un rato la luz de abajo se apagó y él habría tenido que buscar a tientas el interruptor del descansillo de no ser porque la claraboya le ofrecía un aguafuerte difuso de la escalera, suficiente al menos para no tropezar y romperse el cuello. Bajó con los ojos entornados, apoyado en la barandilla, sin cargar el peso en el pie malo.
Al llegar al portal, vislumbró a la patrona en las escaleras, por encima de él, y se apresuró a abrir la puerta. Salió a la calle Wilton. Mientras se dirigía cojeando hacia Maryhill Road, un escalofrío de dolor le atravesó la pierna derecha de parte a parte. Se quedó en medio de la calle y llamó con señas desesperadas al primer taxi que pasó por allí. Sin remordimiento alguno, dio su dirección al taxista y le dijo que lo llevara a casa a toda prisa.
– ¿Dónde has estado? -preguntó su madre mientras sacaba brillo a un plato con un paño de cocina. Su cara tenía el mismo aire herido que de costumbre, y el pelo, castaño y canoso, le caía en mechones escapados del moño prieto en que se lo recogía. Madden pasó a su lado cojeando, entró en la cocina y se sirvió un vaso de agua del grifo. Se bebió el agua fresca a sorbos, no engulléndola, sino deteniéndose entre traguito y traguito como si quisiera recordarse su sabor.
– Tuve un accidente -dijo con el vaso en la mano-. Me hice daño en el pie. -Levantó unos centímetros la extremidad vendada, a sabiendas de lo tonto que debía de parecer con el vendaje blanco y almohadillado, por cuyo extremo asomaban los dedos de su pie. Su madre hizo un gesto de asentimiento con la cabeza.
– ¿Dónde está papá? -le preguntó él.
– Ha salido.
– ¿A buscarme?
– Al bar.
– Ah.
– Pensó que debías de haber matado a alguien y te habías escondido -dijo ella mientras seguía pasando el paño alrededor del plato con un chirrido.
Madden bebió más agua.
– Lo pensó después de que viniera la policía.
Madden se quedó callado, a la espera de que se le presentara una solución. El paño seguía rechinando alrededor del plato.
– ¿Has matado a alguien, hijo? -le preguntó ella.
– No. Tuve un accidente, ya te lo he dicho.
– Sí, te hiciste daño en el pie. Ya lo veo. ¿Qué te pasó?
Madden dejó el vaso.
– ¿Cuándo estuvo aquí la policía? -preguntó-. ¿Qué querían?
Su madre cogió otro plato del escurridor.
– Dijeron que querían hablar contigo. Con relación a un asunto muy serio. ¿Te has metido en un lío?
– ¿Qué asunto? -Madden sentía en el pecho un vago agarrotamiento; el latido palpable de su corazón-. ¿De qué querían hablar conmigo?
– ¿Has ido a algún sitio adonde no debías ir, Hugh? Eso es peligroso. Ya lo sabes. No debes ir a ninguna parte con extraños. Fue una de las cosas que te enseñamos cuando eras pequeño. -Su madre soltó de pronto una risita y se tapó con la mano los dientes ennegrecidos-. Ya sabes -dijo-. Las niñas sin pololos no deben subirse a los árboles… ¿Te has subido a un árbol, Hugh? ¿Has estado be-su-que-án-do-te con alguien?
El agarrotamiento empeoraba; se iba extendiendo a sus labios, a sus músculos faciales.
Su madre se tambaleó levemente al colocar el plato en el escurridor.
Madden dio un paso hacia ella, la agarró por las solapas y la zarandeó con fuerza.
– ¿Dónde está? -dijo, y su madre se deslizó hacia el suelo, bajo él. Se negaba a registrarla: se quedaría allí hasta que le diera la botella- ¡Dámela! -dijo, y ella empezó a reírse otra vez-. Dámela, mamá. -El pie le dolía ahora, sentía su pálpito-. Mira -dijo con toda la calma que pudo-, dame la botella antes de que venga papá. Ya sabes lo que pasa si te encuentra así. Ya lo sabes.
Ella se sentó en el suelo, encogida, con las rodillas al aire.
– Tu padre tenía razón, ¿sabes? -dijo sin hacerle caso-. Eres un… un afeminado…
Madden sintió que la rabia saltaba a su frente. La miró y soltó su delantal para que se deslizara por completo hasta el suelo. Estaba temblando. Cogió un plato del escurridor y lo sostuvo sobre su cabeza.
Ella miró el plato y empezó a reírse otra vez.
– Vamos -dijo, sobria de pronto-. ¡A que no te atreves!
Madden temblaba. El plato temblaba también. Lo sostenía sobre la cabeza de su madre y ella clavaba sus ojos en él, despreocupada del plato, y sus ojos lo desafiaban. Madden podía hacerlo; podía golpearla con el plato. Habría sido una solución. Pero lo bajó lentamente, hasta que quedó colgando de su mano, a su lado.
– Espera a que vuelva tu padre -dijo su madre con bastante calma-. Espera y verás.
Madden se apartó de ella y se acercó a la ventana de encima del fregadero. Algo dentro de él se precipitaba hacia la oscuridad, sin ver nada.
– ¿Qué quería la policía? -preguntó, con el cuerpo apoyado sobre la pila de loza-. ¿Para qué querían verme?
Ella se agarró al armario con una mano, estiró una pierna, se impulsó hacia arriba y empezó a levantarse. Madden vio lo pequeña que se había vuelto la habitación: en otro tiempo había sido para él del tamaño del mundo. Había sido una inmensa caverna, la habitación más grande de todas. Allí, detrás de su madre, estaba el entrante de la pared que una vez había sido su lugar de recreo. Era un entrante muy pequeño y la mesa grande que lo ocupaba (heredada de un vecino de aquel mismo portal, ya muerto) hacía que pareciera casi minúsculo. Eran tan generosos los muertos, tan considerados. Madden se preguntaba si habrían conseguido todos los muebles de la casa del mismo modo. Posiblemente. Un día, su madre se fue a pedir una taza de leche y volvió con una mesa de caoba. Una ganga. La leche, sin embargo, faltaba. Los demás vecinos debieron llevarse lo que quedaba de los despojos.
– Querían hablar contigo -dijo otra voz. Madden se dio la vuelta. Era su padre. Estaba de pie, con la gorra todavía puesta, más grande que cualquier otra cosa que hubiera en la cocina, a pesar de su estatura. Su madre se puso a trastear por allí con nerviosismo-. Querían hablar contigo sobre un asunto policial -dijo su padre-. La desaparición de no sé quién.
– Trae, deja que te quite la chaqueta -dijo su madre, cuya cara se había puesto muy colorada-. Ay, está empapada…
El padre de Madden la miró con furia y le apartó la mano cuando intentó desabrocharle los botones.
– ¡Déjalo! -dijo.
Madden se encontró sin nada que decir. Su padre fijó la mirada en él y él no pudo hacer otra cosa que bajar los ojos y quedarse mirando su pie herido.
Su padre lo miraba con ira apenas reprimida.
– Te hace gracia, ¿eh? -dijo-. ¿Te divierte que la policía haya venido a mi casa (¡a mi propia casa!) a hacerme preguntas sobre mi hijo (¡mi puñetero hijo!) en mi propia casa?
Madden no tenía respuesta. Se estaba imaginando un zapato, plantado como una bandera en un palo clavado en tierra, y se distraía observando los dibujos del cuero troquelado.
– ¡Di algo! -gritó su padre, dándose una palmada en la pierna. Tenía el cuerpo rígido y tieso como un sargento de instrucción en un desfile.
– Ay, papá, no pasa nada… -dijo su madre.
– ¡Cállate! -bramó él a menos de un palmo de su cara. Madden y ella dieron un leve respingo. Ella se quedó callada en el acto. Su padre alargó el brazo de pronto y la cogió, tiró de su delantal y ella retrajo los brazos para defenderse y forcejeó con él por la posesión del objeto que escondía, pero él era muy fuerte. Encontró la botella pequeña y chata. Quedaba en ella poco más de un dedo de ginebra. El semblante de su madre se hundió, derrotado. Se llevó las manos a la cara y se la tapó como si fuera una niña jugando al «cucu tras». No lloraba.
– Vete a la cama, mamá -dijo el padre de Madden-. Vete a la cama ahora mismo.
Ella se dio la vuelta, salió de la habitación y cerró calladamente la puerta a su espalda. El padre de Madden lo miraba y respiraba trabajosamente por la nariz. Durante largo rato, se quedó allí parado, respirando. Cuando volvió a hablar, su voz sonó firme y parsimoniosa.
– No me importa lo que hayas hecho, ni dónde hayas estado, ¿me entiendes, hijo? Me trae sin cuidado. Pero no permitiré que traigas otra vez a la policía a mi casa. No lo permitiré. ¿Entendido?
Madden asintió con la cabeza.
– Ésta ha sido la primera y la última vez. Así que te doy un mes. -Esperaba, al parecer, que sus palabras surtieran algún efecto visible sobre Madden.
– ¿Un mes? -repitió éste, perplejo.
– Un mes -dijo su padre, y solo entonces se quitó la gorra y comenzó a desabrocharse la chaqueta-. Después, te quiero fuera de aquí.
Madden estaba atónito.
– Pero no tengo dinero -dijo.
– Entonces tienes un mes para encontrar trabajo. Siempre está la Colville. Y si no es de tu gusto, puedes buscarte otra cosa.
Colgó la chaqueta detrás de la puerta de la cocina y se agachó para sacar del armario su botella de whisky.
– Si no te has ido dentro de un mes, te echaré yo mismo a la calle.
Sirvió el poco whisky que quedaba en la botella en un vaso que cogió del escurridor, tan limpio que casi relumbraba cuando le daba la luz. Luego se lo llevó a los labios y bebió.
– Tómate una copa si quieres, hijo -dijo. Madden fijó una mirada triste en la botella-. Ya tienes más de dieciocho años. Eres un hombre. Vamos. Tómate una copa con tu padre.
Parecía bastante contento cuando Madden levantó la botella y cogió otro vaso.
10
La noticia de la muerte de Carmen Alexander había alterado el campus. Madden había evitado a Gaskell, pues notaba que éste eludía su presencia. Escudriñaba los escaparates de ferreterías y colmados en busca de anuncios de alquiler y prescindía de la biblioteca y el estudio: un período en blanco en el que a menudo tenía la impresión de que las horas pasaban sin dejar huella. Era una tarea interminable, una tarea que, por lo visto, le costaría el poco cuero que le quedaba en los zapatos y, de paso, posiblemente, un deterioro acelerado del pie herido. El tiempo iba empeorando en la misma medida en que aumentaba el número de estudiantes desposeídos que, como él, pateaban las calles bajo una lluvia implacable. En más de una ocasión vio a Aduman anotando algo en una libreta empapada, frente a una vidriera, con la lacia bufanda subida alrededor del cuello y colgando tristemente a cada lado. Con una mano se sujetaba las solapas sin botones de la chaqueta, en las calles lúgubres, a la lúgubre hora de la una o las dos de la tarde de algún lúgubre domingo, cuando no había para ninguno de ellos esperanza alguna de una cena con rosbif, sobre todo ahora que Madden evitaba encontrarse con Rose. Se sentía excluido de todo e imaginaba que entre Aduman y él existía una suerte de parentesco. Pero el senegalés, obviamente, no estaba de acuerdo.
Ni siquiera lo saludaba con una inclinación de cabeza, como si no hubieran compartido ni un solo seminario, ni una sola clase de laboratorio en todo el curso. Si no fuera porque sabía que no era así, Madden habría tenido la impresión de haber quedado «escindido». Pero sin duda no era así. No había motivo alguno para ello. Ciertamente, no había razón para que Aduman no pudiera dedicarle un saludo superficial, una breve flexión de las cejas, solo para recordarle que, en efecto, existía. Madden tenía a medias el propósito de irse derecho a él y decirle: «Oye, mira, sé que me reconoces. ¿A qué viene esto?».
Claro que tal vez Aduman hubiera oído rumores. Bueno. Hasta donde él sabía, no eran más que eso, rumores. La policía no había expresado especial interés (para usar las palabras de Kincaid) en él, ni había dado a entender que pudiera tener algo que ver con la chica muerta, fuera de un conocimiento de pasada. Y eso era literalmente lo que lo unía a Carmen Alexander: un conocimiento de pasada. Su relación con Gaskell era de interés más apremiante. A Madden le habían dejado un número de teléfono por si recordaba algo que le pareciera importante. De día o de noche, le había dicho el policía a su padre. Ninguna pista era insignificante, ningún detalle debía ser pasado por alto. Aquel tal Aduman tenía mucha cara por creerse las tonterías que hubiera oído por el campus medio vacío. Menuda jeta tenía el tío.
Madden no le hizo ningún reproche a Aduman, naturalmente. Siguió garabateando en su libreta mojada, con su pluma estilográfica (que resultaba ridícula en esas condiciones), y los lamentables borrones de la tinta, que se corría por el papel y manchaba, lo dejaban a oscuras respecto a la dirección a la que tenía que ir a preguntar a continuación. No tenía ni papel secante, ni sesera. Era incapaz de pensar por anticipado. Y seguía sin tener medios para sufragar aquella empresa aterradora. Se preguntaba vagamente qué comería y cómo carbonizaría los alimentos conforme mandaban los cánones, pero ahuyentaba aquella idea diciéndose que, dado que era incapaz de pensar por anticipado, de poco le iba a servir intentarlo. Comería o se moriría de hambre, según fuera el caso.
De momento estaba hambriento, ya que, por una cuestión de pundonor, se negaba a sentarse a la mesa con sus padres. Se metía algo en el bolsillo cuando su padre salía a tomar una pinta y su madre estaba de espaldas, y se iba rápidamente a pasar otra tarde recorriendo las calles en busca de alojamiento. Sospechaba a medias que su madre se compadecía de él y se mantenía de espaldas premeditadamente mientras él rebuscaba alguna sobra, y dejaba a mano algún que otro trozo de tocino frío o de carne, o un poco de fiambre. El hambre lo había obligado a considerar la posibilidad de ir a ver a Rose, pero se sentía extrañamente orgulloso de su abstinencia, y su cuerpo sería para ella una especie de escarnio físico. Como consecuencia de todo ello, se estaba quedando en nada, y los pantalones de cintura estrecha le colgaban como si los hubiera heredado de un hermano mayor. El hecho de que los pantalones fueran, en efecto, de segunda mano, solo corroboraba el estado en que se hallaba. Costaba imaginar que alguna vez hubieran pasado de una generación a la siguiente unos pantalones con el culo más lustroso que aquellos: dudaba que alguna vez pudiera apreciar plenamente la generosidad de su padre a ese respecto. Su padre los había comprado para tener al menos unos pantalones buenos de reserva, pero habían resultado demasiado estrechos para su constitución robusta. Aun así, había hecho falta que Madden se hallara prácticamente desnudo para que su padre se los cediera, y a regañadientes. La súplica silenciosa de su madre en favor de Madden lo había impulsado finalmente a ello. Los pantalones tenían ya, cosido toscamente por la parte de dentro de las posaderas, un parche de un color que no iba del todo a juego con el de la tela. Solo un observador tenaz e intencionado hubiera podido distinguir el signo delator de los puntos artesanales cuando Madden se agachaba para sentarse. Aun así, suponía que sus colegas del departamento de Medicina no se desvivirían por descubrir aquel secreto vergonzante. La mitad de ellos vestían como él y decían que era «la moda»; trajes y pantalones mal conjuntados, estrafalarias combinaciones de barba y tocados. Por entonces, la marea de los sesenta no se había llevado aún el peinado de los beatniks, y cuando se lo llevó, un par de años después, aquellos chicos se limitaron a dejarse crecer la melena y a poblarse la cara con otra barba zarrapastrosa.
Gaskell, por su parte, podía seguir llevando exactamente lo mismo que llevaba en aquel momento; si pasaba de moda, solo tenía que aguantar un poco y su atuendo volvía a estar en boga al cabo de uno o dos meses. Dizzy y su mote ridículo (un trompetista, por el amor de Dios, ¿o era un saxofonista?, Madden no se acordaba), sus cómodos jerseys y sus celos heridos. Gaskell, con sus ademanes y sus novelas baratas y sus rimas cargantes. Hector Fain, el socialismo y la Unión Soviética es un sitio genial, en serio, pero ojalá fueran también todos presbiterianos…
Carmen Alessandro con su nada de nada, ahora.
Hasta Aduman tenía su bufanda. Un hombre dueño de una bufanda decente podía esperar con toda razón gastar menos en calefacción, cuestión de suma importancia para un senegalés que probablemente tendría que soportar tres inviernos más en el oeste de Escocia antes de graduarse.
Madden caminaba por la calle detrás de su padre, a cierta distancia. La idea de que ambos compartieran sus respectivos trayectos era horripilante, al menos para él. Su padre parecía preferir las tabernas de Byres Road, la Curlers y la Tennents. Le gustaba, seguramente, el paseo hasta allí, o quizá la cercanía de la universidad, de la educación que nunca había tenido, ni necesitado, ni querido, pero que le parecía buena cosa o quizá no tan buena, dependiendo de lo afeminada que considerara la institución ese día.
Había innumerables habitaciones en alquiler que visitar, algunas de ellas poco más que armarios provistos de colchones húmedos y olor a moho. Madden se daba cuenta de que había sido en cierto modo un iluso al ir a ver primero las más baratas. Había cometido, en ese sentido, un error de cálculo, y perdido las habitaciones algo más caras en favor de estudiantes más avispados. La cosa, sin embargo, no tenía remedio. Él nunca había vivido fuera de casa. Aun así, los sitios más baratos lo habían llenado de espanto. Aquellas habitaciones no eran lugares donde se pudiera vivir. Nadie podía conseguir algo parecido a una vida en tales condiciones; podía, en cambio, contraer la tuberculosis, quizá, o una neumonía bronquial, e incluso cabía dentro de lo posible que padeciera diarrea o sarna. Madden no dudaba de que pudiera conseguirse una muerte bastante rápida si no se discriminaba, como era debido, con respecto a la higiene nutricional básica o el control de plagas. Creía firmemente que había nuevas cepas de enfermedades tropicales adaptadas al frío que podían florecer alegremente en tales pudrideros. Costaba creer que los señores y señoras de aquellas fincas tuvieran la desfachatez de ofrecerlas públicamente sin temor a la ley.
Al cabo de un tiempo, Madden comenzó a leer los anuncios de los escaparates con más atención. No obstante, seguía encontrando tales habitaciones con frecuencia alarmante, a pesar del número creciente de cautelas y cálculos que aplicaba a cada anuncio que veía, el primero de ellos, el monto del alquiler.
Ignoraba, en realidad, por qué se molestaba en seguir aquella norma, dado que no tenía empleo ni medios para pagar nada hasta que encontrara uno, pero se hacía ilusiones de que tendría más suerte con el trabajo que con el alojamiento. Y así resultó ser. Una tarde con Rose (casta de nuevo, puesto que así lo quería Dios) le dio mejores ideas respecto a esa cuestión. La Colville estaba descartada, le dijo ella.
– ¿Una acerería? ¿Tú? ¡Te morirías! -Se rió cáusticamente, sin molestarse siquiera en disimular su desprecio.
– Mi padre trabaja allí… -dijo él-. Si él puede, yo también. -Ni siquiera a él lo convencía aquel razonamiento-. Dice que así me endurecería.
– ¿Endurecerte? ¿Y tú te lo crees?
– Um. Él se endureció, ¿por qué no iba a endurecerme yo?
– ¿Tú estás acostumbrado al ejercicio físico, Madden? -Estaban sentados en una cafetería, bebiendo un café aguado, y ella lo miraba boquiabierta por encima de sus brazos cruzados. Madden se preguntaba si iba a dejarle. Confiaba en que no: casi le gustaba tener a alguien con quien hablar, aunque nunca hablaran de nada que le interesara. De haber sido sincero consigo mismo, habría dicho que Rose era su primera amiga de verdad, descontando a Gaskell, de quien no estaba seguro y al que temía por razones difíciles de concretar. Gaskell parecía ocupar buena parte de sus pensamientos. Había ciertas imágenes que asaltaban de pronto su cabeza: llamas, el cine ardiendo, una especie de infierno. Cuerpos que se retorcían, se contorsionaban y se fundían los unos con los otros. Gaskell. Kincaid. Otros. Carmen.
– Puedo acostumbrarme -dijo. Se llevó la taza a la boca y se puso a recoger con el dedo las migas de su galleta esparcidas por la mesa de formica.
– A lo mejor puedes acostumbrarte si lo has hecho toda la vida -contestó Rose. Miraba de vez en cuando la galleta a medio comer del plato de Madden. Éste puso mucho empeño en quitar la guinda confitada de encima de la galleta y en empujarla dándole despreocupadamente toques con los dedos, sin metérsela en la boca. Luego volvió a dejarla en su sitio con mucho cuidado.
– No me gustan mucho las guindas -dijo-. ¿A ti te apetece?
Rose miró más allá de su hombro.
– Ahora que la has sobado con esos dedos de carnicero, no.
– ¿Qué dedos de carnicero? ¿Qué significa eso?
– Nada. Solo eso. Ya sabes.
Madden no lo sabía. ¿Había oído algo Rose que él ignoraba? ¿Le había dicho alguien algo? Cabía dentro de lo posible.
– No, no lo sé -dijo-. No tengo ni idea.
– Pues lo de los cadáveres y todo eso. Ya sabes lo que quiero decir. Me hace pensar en el pobre Gaskell.
– ¿El pobre Gaskell?
– Ya sabes… Por lo de Carmen. Por cómo murió. Me dan escalofríos de pensar en cadáveres y saber que el suyo está por ahí, en alguna mesa, todo frío y con gente clavándole cosas.
Una leve oleada de alivio se abatió sobre él. Esperaba que no se le notara. Aun así, le sorprendió que Rose fuera tan escrupulosa. A fin de cuentas, era enfermera.
– Hace una semana que no toco un cadáver -dijo-. Estamos en vacaciones. No hay fiambres que tocar hasta que empiecen otra vez las clases.
– Es que no me gusta la idea, eso es todo. Es desagradable. No soporto pensar que me toques después de haberlos tocado a ellos.
– Antes no te molestaba -dijo él, malhumorado.
– Antes nunca me tocabas -contestó ella con una mirada tajante.
– Claro que sí. Siempre te estoy tocando.
– Sí, ya -dijo ella, y cogió la guinda de la galleta y la dejó caer con mucha intención en el redondo agujero de su boca-. Me tocas. Sigue repitiéndotelo. Dudo que te toques tú siquiera.
Aquellas conversaciones le daban náuseas. Claro que no se tocaba. Era una idea absurda. ¿Por qué iba a tocarse?
Sintió que un pie descalzo se metía entre sus piernas, bajo la mesa, y notó su calor cuando se apretó contra su bragueta. Intentó apartarse suavemente, pero no podía ir más allá del respaldo del asiento. Rose se fue deslizando poco a poco bajo la mesa, sin importarle quién les viera.
– Y nunca me tocas con eso -dijo mientras masticaba la guinda con la boca abierta, como si fuera un chicle.
Madden le apartó el pie con la pierna y ella volvió a enderezarse en el asiento. Él casi esperaba que empezara a hacer globos. Rose se inclinó hacia delante y dijo:
– ¿Vas a comerte eso o no, dedos de muerto?
Él negó con la cabeza y ella cogió la galleta y se la metió entera en la boca. Se arrepentiría de aquello, pensó Madden. Aquellas galletas eran muy secas. Rose, mientras tanto, masticaba con aire desafiante, la boca cubierta de migajas harinosas y trocitos de azúcar glas.
– Ací que -ceceó-, zi en Coviz no, ¿dónde, endonces?
Él le pasó su café, ya frío.
– Toma -le dijo-. Podemos empezar otra vez cuando hables mi idioma.
Rose bebió y masticó unos instante más y luego se limpió la boca con una servilleta del dispensador metálico.
– Ah -dijo-. Entonces, si en Colville no puede ser, ¿dónde vas a trabajar?
– No tengo ni idea. ¿En el matadero?
– Qué risa. Como si fueras capaz de matar una mosca. No tienes fuerza en las muñecas ni para hacerte una paja.
Él dejó pasar aquel comentario.
– ¿Y en una funeraria? -dijo ella-. Tus dedos de carnicero serían ideales para eso.
– ¿Una funeraria?
– Sí, una funeraria. Estás acostumbrado a manipular cadáveres. ¿Por qué no cobrar por ello? Hasta podría servirte como repaso.
Madden se quedó pensando unos segundos mientras asentía con la cabeza para sí mismo.
– ¿Y bien?
– Una funeraria. Es una idea -dijo-. Sí, desde luego, es una idea… Pero no sé nada del negocio…
Rose suspiró.
– Joder, ¿y qué hay que saber? Metes el cadáver, le limpias el culo y vuelves a sacarlo.
– Seguro que es más que eso… -dijo Madden, y le lanzó una sonrisa de suficiencia con la mayor sagacidad de la que fue capaz.
Ella no hizo caso.
– No mucho más -dijo-. Solo se les da una mano de pintura. Se les pone el traje del domingo. Se charla un poquito con ellos sobre su vida amorosa. Y, si hay algo más, seguro que te las apañas. Anda -añadió-, ve a pedirle la guía al de la barra. Puedes buscar las funerarias, a ver si en alguna necesitan un ayudante.
Madden volvió a asentir con la cabeza. Empezaba a hacerse a la idea. En todo caso, estaba más cualificado para aquel trabajo que la mayoría de los candidatos que se presentaran al puesto. Y hasta podía ser divertido.
«Hace falta un interés especial en los muertos para trabajar en un sitio como éste», le había dicho Joe Caldwell padre después de la entrevista. Su parsimonia resultaba desagradable. Era como si siempre estuviera esperando que ocurriera algo más importante. Quizá a que la gente se muriera, aunque Madden revisaría más adelante esta opinión. Caldwell medía el tiempo por los minutos que pasaban entre sus delgados cigarrillos liados a mano. Casi se veía el lento discurrir de los segundos por su cabeza, la conciencia de cuánto tardaban en pasar los días que iban desgastándolo, la tosca frente eternamente preparada para que el reloj que no necesitaba (tal era su habilidad para contar el tiempo) marcara el paso de otro segundo doloroso.
Madden, dijo, había pasado la entrevista con nota. El mejor candidato al que había entrevistado, y también el único.
– A la mayoría de la gente no le gusta este trabajo -dijo-. Tenemos mala reputación. He tenido aprendices que echaban la pota. Tú no te marearás, ¿no?
Miraba furtivamente a Madden, que negó con la cabeza.
– Sí, bueno. Eso ya lo veremos, ¿eh? -Caldwell padre se subió las mangas de la americana de director, que le venía grande, y dejó que volvieran a resbalar por sus brazos tatuados.
Madden intentaba reponerse aún de la brevedad de la entrevista, que había transcurrido más o menos así: «¿Tú eres el que quiere ser aprendiz? ¿Sí? ¿Cuándo puedes empezar?»
Una vez despachadas las formalidades, Caldwell lo llevó a recorrer lo que ahora se llamaba «el cuarto frío». Era bastante viejo, dijo, pero funcional. Además, el trabajo era dinero regalado.
– Los metes aquí, les limpias el culo y vuelves a sacarlos -dijo-. Y listo. Aunque a veces te tocan algunos hechos polvo. Yo he llegado a tirarme aquí un par de días, cosiendo y dando puntos. Siempre hay gente así de egoísta.
Madden no sabía qué quería decir.
– ¿Cómo? -preguntó.
– ¡Bah! Lo mejor es que se mueran en la cama, o en el hospital. Esos suelen estar de una pieza. Pero luego están todos esos cretinos que se caen de los andamios. -Le guiñó un ojo-. He perdido la cuenta de los que se caen de los andamios -añadió. Luego se subió las mangas torvamente y volvió a dejarlas caer. Tenía una buena mata de pelo gris, con una especie de penacho por delante, aunque Madden no adivinaba qué edad podía tener-. Los quemados también tienen lo suyo -dijo-. Un abuso, eso es lo que es. Esperar que yo me las vea con eso. ¿Sabes cuál es mi lema, hijo? No, claro. Mi lema es: si el cretino está ya quemado, a la hoguera con él. -Se rió con un silbido lento, como si nunca se cansara de oírse decir aquello, y Madden se fijó en que la parte de arriba de su dentadura postiza se deslizaba un poco cuando se reía, de forma que Caldwell tenía que mover bruscamente la mandíbula para colocarla en su sitio.
Madden sonrió demasiado tarde, como de costumbre.
– Total, ya que están achicharrados, que los quemen, ¿no?
Madden sonrió otra vez, no del todo convencido de que fuera lo correcto. Se estaba preguntando si habría algo más que aquel viejo lunático pudiera enseñarle. Seguramente muchas cosas.
– Bueno -dijo Caldwell-. Hay otro chaval que viene media jornada, un tal Teuchter, estudiante, como tú, así que somos tres. Esto es muy importante. -Levantó una lata vieja para guardar té a granel-. Ésta es la lata del dinero para el té. Todos aportamos algo. Esta semana me toca a mí, así que invito yo. ¿Qué te apetece?
– ¿De beber?
– Eso he dicho, ¿no?
– Eh, té, por favor. Si se va a hacer usted una taza.
– Yo no voy a hacer nada. El nuevo eres tú. Así que empieza con la tetera.
Lanzó a Madden otra larga mirada.
– Era una broma. -Guiñó un ojo-. Ten -dijo, y se sacó del bolsillo de la chaqueta una botella de cuarto de litro-. Esto asienta el estómago. -Dio un tiento a la botella y se la pasó a Madden, que también bebió, aunque no le hacía gracia la idea de compartir ningún espacio bucal con aquel sucio personaje.
– Por nosotros -dijo Caldwell. Después cogió la botella otra vez y se la llevó a los labios-. Son cuatro gatos y están todos muertos.
Joe Caldwell padre era un verdadero pozo de información dudosa, opiniones, conjeturas, mitos y datos por contrastar. Poseía cierta clase de genio como receptáculo de disparates apócrifos y sin gracia. Era entretenido en pequeñas dosis y administraba su sabiduría en cantidades del tamaño de pepitas, a lo largo de muchos años. Madden se puso una bata y, como no supo ofrecer ninguna excusa razonable para no empezar a trabajar en el acto, se unió a Caldwell inmediatamente después de la entrevista. Aquel primer día, en el cuarto frío, Caldwell guardó silencio. Pisaba con sigilosa reverencia y la brutalidad despreocupada de su forma de hablar y de sus actos parecía reconcentrada por la atmósfera de aquel lugar, semejante a la de un templo. Mostró a Madden la sala y le indicó con voz queda dónde estaban los armarios de los utensilios, el fregadero, el lavabo y la mesa para autopsias (una mesa excelente, de acero inoxidable, hecha a medida: el objeto más moderno del establecimiento). Caldwell pareció sentir la necesidad de poner las manos sobre ella y miró a Madden con una especie de sonrisa culpable, como si lo hubieran sorprendido robando dinero de su propia lata de té. Todas aquellas mesas tenían cuatro rasgos en común, dijo en voz baja mientras sus manos revoloteaban sobre la superficie inmaculada de la mesa. Alargó luego el brazo como si fuera a coger un melocotón particularmente suculento del árbol de un huerto vecino, y volvió a retirarlo.
– Están las dimensiones, muchacho. Todas las mesas miden lo mismo: dos metros quince de largo por… ¿a que no lo adivinas? Uno con cinco de ancho. Uno con cinco, imagínate. ¿Tienes idea de por qué? -Caldwell se rascó el penacho de pelo, se subió las mangas y dejó al descubierto el azul desvaído de sus tatuajes marineros.
– No -dijo Madden-. ¿Por qué un metro cinco? ¿Por algo en particular?
– Ni puta idea -respondió Caldwell-. Creía que tú podrías decírmelo; como vas a la universidad y todo eso…
Madden sacudió la cabeza. No había nada en su limitado conocimiento del temario de la facultad que explicara por qué aquellas mesas medían lo que medían. Con dos metros quince había de sobra para un escocés medio. Aunque supuso que, si les llegaba algún noruego, quizá tuvieran problemas.
– Creo que es por las gordas -dijo Caldwell-. Para pájaros más anchos de lo normal y eso. Para que no rebosen por los lados. Claro que yo también estoy bien alimentado. -Arrugó el ceño y se puso a buscar su botella. Madden declinó el ofrecimiento-. Mi mujer, esa sí que estaba bien gorda. Rolliza y eso… ya sabes…
Trazó una especie de silueta en el aire mientras buscaba la palabra o la frase justa.
– ¿De formas generosas? -dijo Madden.
– Eso mismo. De formas generosas. A mí me gustan así. Que haya donde agarrarse, ¿eh?
Madden le dio la razón. No solo parecía lo correcto, sino que aquella opinión tampoco estaba muy lejos de la suya. Una mujer debía ser gorda, o al menos no flaca. Una mujer malnutrida podía ser proclive a la enfermedad o el agotamiento, podía enfermar y morir, y entonces, ¿quién cuidaría de los niños? No estaba seguro de qué había de verdad en sus convicciones, pero estas tenían a su favor el basarse en la lógica y la ciencia. Además, era lo que creía su padre, y, con independencia de las otras cosas que pudiera sentir por la hembra de la especie, Madden sentía que, en aquel aspecto, su padre tenía razón. Las mujeres flacas, decía su padre, eran «afeminadas». Parecían chicos. «Masculinas», se abstenía de decir Madden, «las mujeres flacas parecen masculinas».
– Todas las mesas tienen una cubierta horizontal falsa, para extender los cuerpos -continuó Caldwell. Saltaba a la vista que los dientes postizos lo incomodaban. Se masajeaba la mandíbula con aire pensativo, y Madden se preguntó si la dentadura sería nueva y si aún se estaba acostumbrando a ella-. Y tienen una cubierta de verdad, inclinada y cóncava, para el drenaje. Y viene de perlas -añadió-. Porque la gente no deja de mearse y de cagarse porque la haya palmado. Con esta cosa, se le mete un manguerazo y listo. Como nueva. Es una maravilla, te lo digo yo. Una maravilla del siglo XX.
»Todas las mesas tienen además un desagüe, o en el centro o a los pies. Otra cosa muy útil, me parece a mí. A mí nadie me pide mi opinión, pero si me dijeran, «Señor Caldwell, teniendo en cuenta su experiencia, ¿qué diría usted que ha hecho un poco más fácil el trabajo de un embalsamador de lo que lo era antes?», yo le diría lo que te acabo de decir a ti.
En el cuarto frío, Caldwell hablaba tan bajo que Madden no estaba seguro de qué le había dicho.
– Diría: «La mesa de autopsia moderna, de acero inoxidable, con un desagüe en la parte central o a los pies por el que se van el agua y los gases, y con un enchufe a mano». Y también podría recomendar ciertos instrumentos. Eso si alguien me preguntara, claro.
Hizo una pausa y miró a Madden. Tras un momento de silencio, Madden dijo:
– ¿Y qué… instrumentos… le parecen más útiles en su profesión…?
La pregunta pareció agradar a Caldwell, porque alzó ligeramente la voz, se recostó contra la mesa y comenzó a acariciarla distraídamente con la mano.
– Bueno, aquí usamos muchos instrumentos y muy variados. Los hay de toda clase y todos tienen su uso. El mejor de los instrumentos posibles en la mejor de las operaciones posibles: eso es para ti el depósito de cadáveres.
Se acercó al armario de la pared, lo abrió y comenzó a colocar herramientas sobre una mesa de instrumental portátil. Con un gesto de la cabeza, indicó a Madden que se uniera a él en la contemplación del esplendor de aquellos utensilios.
– Esto -dijo levantando un instrumento parecido a una espátula- es un escalpelo. También sirve para aplastar cosas. Y para quitar el papel de la pared. Pero -añadió con un guiño lúgubre- nosotros nunca lo usamos para tal propósito. ¿A que no, eh?
Madden movió la cabeza de un lado a otro.
Estaba familiarizado con la mayor parte del instrumental, lo había visto, al menos, aunque no lo hubiera manejado, pero había también allí algunos utensilios peculiares, como los que se encontraban siempre en los oficios especializados en una sola tarea.
Había relucientes tijeras (rectas, curvas y de doble filo) y tijeras corrientes (con punta) colocadas en pulcras hileras sobre un lienzo sencillo de hilo, expuestas en toda su bruñida desnudez. Había tenazas para cortar hueso como pinzas de escorpión y cizallas para las costillas con cabeza roma de escarabajo. Había sierras y gubias para los huesos, elevadores periosteales y agujas de autopsia. Había escoplos y pinzas y raquítomos Luer de sierra doble. Caldwell fue pronunciando los nombres de aquellas cosas en tono vagamente reverencial mientras las levantaba a la luz, como habría hecho un sumo sacerdote antes de abrir el pecho a un inca. Después volvió a depositarlas sobre sus ropajes sacrificiales y cerró la puerta del armario.
– Todas estas las tenemos hace años -dijo-. La mayoría. Porque, claro, las que se desgastan hay que cambiarlas. Pero si un cuchillo de amputar se embota, lo afilas y listo. Siempre hay alguna cosa que se rompe o que se mella, claro. En eso es en lo que más gastamos. En las herramientas que se rompen. Y es una pena, además, porque son cosas bonitas y eso.
Caldwell tenía una expresión levemente estúpida en el rostro liso como una losa y se masajeaba la mandíbula tímidamente.
– Quiero decir que hubo gente que se tomó muchas molestias para fabricar estas cosas. Artesanía, eso es lo que son. Yo prefiero mirar esas herramientas que mirar la Mona Lisa. Porque, ¿qué es la Mona Lisa? Solo una tía con dolor de muelas.
– ¿Con dolor de muelas?
– Sí. ¿Cómo te lo explicas, si no? No está sonriendo, está gruñendo. A esa la estaban haciendo una endodoncia. O eso, o tenía un flemón. Aceite de clavo es lo que necesita esa, te lo digo yo.
Caldwell parecía hablar en serio.
– Para mí eso no es arte -añadió-. No es más que pintura. Pero el tipo que hizo esto… -Abrió otra vez la puerta del armario, sacó unas cizallas para cortar costillas y las levantó hacia la luz-. Ese sí que era un artista. -Dio la vuelta a las cizallas, cuyos dientes reflejaron la luz con un brillo frío y nítido-. ¿Qué te parece? -dijo a Madden-. Sí, ya sé que no es una espada de samurái, nadie dice lo contrario. Seguramente no cambiaron el curso de la historia. Ni tampoco las demás herramientas que hay en el armario. Pero, verás, son como un hombre corriente, como un obrero.
Madden asintió con la cabeza, a pesar de que no seguía el razonamiento del mayor de los dos.
– ¿No lo pillas?
Madden no lo pillaba.
– Pues tenemos por un lado las espadas de samurái y por otro el instrumental quirúrgico. A la una se la forja, se la doblega, se la fragua con el martillo y se la vuelve a forjar y a doblegar, una y otra vez. Se tardan meses en enderezar la hoja, en hacer los adornos y acabar el filo. Y son muy caras de fabricar, así que solo los nobles pueden poseerlas, y no están al alcance de la gente corriente y todo eso. Sus hojas son tan afiladas que cortan de un tajo la cota de malla y, cuando los samuráis se metían en líos con los europeos con sus floretes y sus espadines y sus «en garde» y sus vete tú a saber qué más, ¿sabes qué ocurría?
– No. ¿Que a todos les pegaban un tiro?
Caldwell se rió.
– Bueno, sí, puede ser. Pero ésa es otra historia. No, lo que pasaba era que los europeos, con sus espadines y sus floretes, agujereaban a los samuráis, los perforaban como si fueran bolsitas de té.
Caldwell hizo una pausa para beber un trago de su botella y se pasó una mano por su penacho de pelo.
– Al samurái podían hacerle cinco, seis, hasta siete agujeros, y seguir vivo. Lo más probable es que estuviera un tiempo fuera de combate, claro, o que muriera después, pero el caso es que podía sobrevivir y hasta seguir luchando. Pero a los europeos, a los portugueses o a quienes fueran, a los holandeses… si un samurái les daba un solo corte limpio, uno solo, se acabó. Se acabó lo que se daba. La espada de un samurái podía llevarse un brazo o atravesar la barriga de un tío hasta la columna de un solo tajo. Un solo golpe y el enemigo incapacitado. Eso sí que es una equipación de las que marcan la diferencia. Y para el samurái la espada no era simplemente una obra de arte o una pieza de artesanía fina: era su alma, la esencia del hombre, del guerrero. ¿Entiendes lo que quiero decir?
Madden seguía sin entender, pero asintió con la cabeza de todos modos.
– No, no lo entiendes. Pero no te lo reprocho. Es un asunto difícil. Pero es así. La espada es el alma del samurái y su honor está ligado a ella. Si un campesino la rozaba, lo lógico era que el noble lo dejara seco en el acto. Es una obra de arte, esa espada. Pero también es un artilugio que una casta usaba para masacrar y oprimir a otra. Así que la espada representa a una casta, o a una clase de personas. Y el trocito de historia que se recuerda es la espada del samurái. Nadie se acuerda de los pobres diablos a los que los médicos tuvieron que coser (si tuvieron suerte) con sus herramientas fabricadas en serie. Con esas mismas herramientas y esos instrumentos se cosía al samurái y al portugués y a los marineros holandeses llenos de agujeros. Muy bien, dirás tú, apuesto a que no había muchos obreros o campesinos que se beneficiaran de esas herramientas, y puede que tengas toda la razón. Pero eran los obreros y los artesanos los que las producían. Eran los obreros y los artesanos los que templaban sus hojas y las hacían lo más baratas posible. Eran tipos de otra clase (médicos y cirujanos) los que las usaban, claro. Pero el caso es que, a pesar de todo, podría decirse que esas herramientas representan al obrero, al hombre corriente y al campesino, del mismo modo que la espada representa a la nobleza, a todo un sistema feudal. ¡A un régimen atrasado y opresor!
Madden lo miró, se preguntó si se esperaba de él que dijera algo o no, y llegó a la conclusión de que sí.
– Entonces, está diciendo que estos instrumentos son… ¿qué?
– Muy sencillo -contestó Caldwell con suavidad-. Estas herramientas, fuera cual fuese su uso en el pasado, son herramientas igualitarias. Son una historia perdida. Mientras los nobles mataban y mutilaban, estas herramientas se usaban para una buena causa: en nombre del aprendizaje y de la ciencia, beneficiaban a todos, aunque ellas no lo sintieran (y, en mi opinión, no lo sienten). Y aunque sean instrumentos muy toscos comparados con la espada del samurái, son infinitamente más preciosos y bellos por su simplicidad. No están grabados, ni decorados. Hoy en día se fabrican por millares, pero aun así… aun así…
Caldwell miró pensativamente las cizallas y volvió a dejarlas en el armario.
– Estas cosas son un tesoro. Y no hay más que hablar.
Suspiró y paseó la mirada por la habitación, aunque por su expresión resultaba imposible saber si se enorgullecía de los pertrechos del negocio que había fundado (y que en aquellos tiempos, en los que Joe hijo no había aparecido aún en escena, se llamaba simplemente «Servicios funerarios Caldwell») o si sentía una insatisfacción difusa por la vida que le había tocado en suerte. Madden se preguntaba si aquella extraordinaria perorata no sería en realidad una especie de justificación que Caldwell sentía la necesidad de hacer ante sí mismo, una letanía que repetía a quienquiera que se prestara a oírla: un discurso que, más concretamente, venía a decir: «No soy lo que crees que soy». Sus ocurrencias, sus bromas bastardas, eran quizá su forma de encarar el comercio siniestro al que se dedicaba, y los iconos del cuarto frío eran elevados a una nueva significación por su deseo de cumplir con su tarea y, por tanto, de dotar de sentido su existencia. Madden comprendió entonces que, pese a sus modales, Joe padre tenía el alma de un romántico, aunque fuera un romántico proletario. En cuanto a sí mismo, Madden ignoraba si estaba de acuerdo con Joe padre o no. ¿Eran los servicios funerarios una ocupación propia de la clase media? Seguramente no: el trabajo era demasiado práctico. Se trataba casi siempre de una labor manual, estaba convencido de ello. Así que Joe tenía razón.
– Bueno -dijo Joe-. Así que aquí es donde hacemos las autopsias y el embalsamamiento, aunque no hay tanta demanda de esas cosas como podría pensarse. La mayoría de la gente quiere el ataúd cerrado. Pero, de vez en cuando, te viene uno que quiere echar un ojo al muerto. Las mujeres y eso, los hijos y las hijas. Así que hay que poner un poco de atención. Los cadáveres los tenemos ahí, en ese almacén del fondo. -Hizo una seña a Madden y abrió la pesada puerta, cerrada con llave.
– Tiene que estar entre nueve y cinco grados y medio. Ése es el límite, y te aconsejo que no te olvides de cerrar bien la puerta cuando acabes aquí. Hace uno o dos años tuve un ayudante que se dejó la puerta abierta un par de noches. Y algunos cadáveres se… eh… infestaron un poco.
– ¿Se infestaron? ¿De qué? -preguntó Madden.
Caldwell se rascó la cabeza y movió la mandíbula.
– De gusanos -dijo-. De gusanos, principalmente.
– Ah.
– Los cuerpos tienen que estar tendidos horizontalmente sobre las repisas -prosiguió tranquilamente-. Con un bloque de madera debajo de la cabeza. Después, se les echa una sábana limpia por encima y ya está. Uno encima del otro.
Madden vio un par de cadáveres allí dentro.
– Pero aquí nunca hay mucho lío -dijo Caldwell-. Ya te digo, se les limpia el culo y se los vuelve a sacar. Aunque ahora mismo tengo uno para una autopsia. ¿Quieres echarle un vistazo?
– Ah, sí -dijo Madden, más interesado-. ¿Quién es?
Caldwell se acercó a un cajón del armario y sacó una carpeta. Pasó las páginas, se puso el bolígrafo detrás de la oreja y canturreó un poco.
– Uno reciente -dijo-. Llegó hace un par de días. Está allí, en aquella repisa. Eso es, puedes sacarlo. Sí. Retira la sábana.
Madden hizo lo que le decía.
Caldwell se acercó y ambos miraron la cara desdibujada del cadáver.
– Sí. A esta la mató alguno -dijo Caldwell-. La policía la tuvo unos cuantos días, para las pruebas forenses y todo eso. Suele llevarles una tarde o así, pero a esta la asesinaron. A veces se quedan los cuerpos hasta que están a punto de reventar. Un poco flacucha, para mi gusto. Pero guapa, la chica. Dulces sueños, pajarito -dijo, y miró a Madden-. Creía que ibas a aguantar -añadió-. ¿Vas a potar o qué?
Madden negó con la cabeza.
– Estoy bien -dijo-. Es solo que… la conocía.
– ¿Ah, sí? -preguntó Caldwell, levantando las cejas, y volvió a subirse las mangas.
Madden asintió, pero declinó añadir nada más. El cuerpo de la repisa pertenecía a una chica italiana de segunda generación cuya familia era posiblemente de la zona de Barga, emigrantes, dueños de una cafetería en la costa oeste. En Ayr, en Troon, en algún sitio así.
Caldwell dijo que le explicaría algunos rudimentos: podía quedarse con él a echar un vistazo a aquel caso de asfixia. Se refería, por supuesto, a Carmen Alexander. El patólogo de la policía le había dado ya un repaso, naturalmente, le dijo a Madden, que escuchaba con admiración asqueada sus explicaciones sobre la autopsia. Carmen ostentaba ese rictus del que Madden había oído hablar muchas veces, pero que solo había visto en una ocasión.
No era una visión agradable. Ya no. Las encías, de las que tanto se avergonzaba, se habían vuelto de un tono azulado, y los labios estaban tensados hacia atrás. La lengua no sobresalía, como en el caso de un ahorcado o un ajusticiado por garrote vil, sino que estaba limpiamente metida dentro de la boca, escondida casi con timidez. Quedaba en su rostro, sin embargo, cierto resto de belleza. El espectro de una hermosura perdida ya, solo una sombra en alguna parte, junto a los ojos o la frente. En sus puños, cruzados sobre el pecho y lastimosamente apretados.
Estaba desnuda. Madden miró sus pechos, las grandes areolas rosadas de sus pezones, sus puntas erizadas. Bajo la superficie de su piel se perdían venas de un azul pálido, como ríos subterráneos. Madden empezó a sudar. Intentaba no verla, pero la imagen estaba ya allí:
Cogida por los brazos, sus boqueadas y sus gemidos acallados ya eternamente.
Madden no pudo evitar mirar su vello púbico, y se sorprendió de que no fuera castaño o rubio, ni siquiera pelirrojo. Pero era lógico. El color de su pelo era de bote. El vello de entre sus piernas delataba sus orígenes mediterráneos tan claramente como su apellido. Sin embargo, se había cambiado el apellido por Alexander. Era sorprendente, por tanto, que no se hubiera molestado en llevarlo todo a juego.
– ¿Ves dónde han hecho la incisión? -dijo Caldwell. No se había molestado en vestirse para la ocasión: la autopsia ya estaba hecha. Solamente se la estaba explicando a Madden. El cadáver iba a ser embalsamado, y el ataúd estaría abierto: Carmen había sido una chica muy guapa. Sus padres querían darle el último adiós. Además, eran católicos, dijo Caldwell. Los católicos se inclinaban más por los ataúdes abiertos y los velatorios públicos. Y, como solo era una niña, le harían alguna ceremonia especial en la universidad donde estudiaba. Una vergüenza, la verdad. A Caldwell no le sorprendería que se presentaran cientos de personas, gente que nunca la había conocido en vida.
– Esas cosas pasan -dijo-. Cuando la palma un chaval, se presenta todo dios.
Por eso, en parte, no la habían enterrado aún: aquellas cosas había que organizarías decorosamente, dar a todo el mundo ocasión de ir a echar un vistazo. Bueno, por eso y por el forense de la policía.
– Nosotros a veces también tenemos que hacer una autopsia completa, como ha hecho aquí el forense. ¿Sabes lo que quiere decir eso?
– ¿Examinar el cuerpo por dentro y por fuera?
– Sí, eso es. Por dentro y por fuera. El tórax, el cuello, el abdomen, la pelvis y la cabeza. Hay que examinarlo todo con mucho tiento, ¿eh? -Sonrió a Madden-. A esta chica la han cosido muy bien, sí, señor. Eso lo hice yo, cuando llegó. ¿Ves lo iguales que son los puntos? A coser me enseñó mi mujer. A mí, personalmente, me habría gustado tener una máquina de coser, pero ya ves, eso no lo han inventado aún. No son como los puntos con que se cosen las heridas de la gente viva, por cierto. Puedes hacerlos así simplemente, como los he hecho yo aquí, como si estuvieras metiendo el bajo a un par de pantalones.
Madden siguió la línea del corte entre los pechos de Carmen, a lo largo de su abdomen, hasta su entrepierna y la sínfisis del pubis. Bajo el cuello, los puntos corrían a derecha e izquierda, hacia las clavículas.
– Hay que cerrarle bien el culo y el chocho, claro -dijo Caldwell.
– ¿Eh? -preguntó Madden-. ¿El qué?
Caldwell se puso inexplicablemente rojo.
– Bah -dijo-, ya sabes lo que quiero decir.
Madden comprendió que el pobre hombre se aturullaba con la terminología médica.
– Una ligadura en el orificio anal y el genitourinario -prosiguió Caldwell con los ojos fijos en el cuerpo, lejos de los de Madden-. Para que no haya escapes -añadió-. Yo creo que, con una sutura de cuatro puntos, es suficiente.
– Ah -dijo Madden.
– Sí. A esta… bueno, ya le han sacado el cerebro. Casi no se ve por dónde le quitaron la cara. Lo único que tenemos que hacer es ponerle bien la expresión.
A Madden le impresionó la pulcritud del trabajo y le sorprendió que la cara de Carmen hubiera conservado su última expresión a pesar de haber sido enrollada y bajada por el cráneo como un jersey de cuello vuelto.
– ¿Podría alterar la expresión de cualquiera… eh… a voluntad? -preguntó Madden.
Joe Caldwell se irguió y se rascó la parte de atrás de la cabeza.
– Bueno… es complicado. A veces sí y a veces no. En este caso habría que dejarla bien, lo bastante para que se vea, pero como evidentemente era una chica muy guapa, no va a haber modo de hacer un trabajo satisfactorio, ¿me explico?
Madden dijo que sí.
– Quiero decir que si es una chica, entonces en cierto modo es mejor que te toque un auténtico feto -añadió Joe mientras miraba intensamente la cara de la chica-. Pero ésta es un bombón. Aunque no le vendría mal un poco de carne de caballo. Demasiado flaca para mi gusto. Si fuera un verdadero callo, nadie se molestaría en ver si has hecho un buen trabajo. Menos trabajo, menos atención a los detalles. Lógico, ¿no?
– ¿En qué sentido?
– Bueno, para qué nos vamos a engañar, nadie se fija mucho en los feos, ¿no? Ni siquiera sus padres. No van a venir a decirme: «Vale, ya sé que mi Marie era tirando a basta, pero ¿no cree usted que podría haberle dejado la nariz un poco mejor?». ¿Entiendes lo que quiero decir? Los detalles se pierden si el cliente tiene una cara como el escroto de un rinoceronte.
– Entiendo -dijo Madden.
– Para empezar, si son parientes cercanos, lo normal es que no se paren mucho a mirar. Y tampoco quieren que se preste mucha atención a esas cosas. Esta de aquí no debería quedar mal. Depende. -Caldwell padre dio unos golpecitos en la nariz de Carmen con el dedo índice y se recostó luego en la mesa de autopsias, apoyando la barbilla sobre los brazos. Suspiró lentamente-. A esta la estrangularon -dijo-. Un asesinato. La asfixiaron y luego la tiraron al río para despistar a la poli.
Madden estaba otra vez junto a las riberas del Kelvin, el golpeteo brusco de su áspera respiración en los oídos, el repiqueteo constante de la lluvia en las hojas de los árboles.
– Pero no engaña a nadie. Murió asfixiada, no ahogada. Échale un vistazo, casi no tiene agua por dentro. No hay prácticamente gas en los tejidos. -Sacudió la cabeza lentamente. Madden no dijo nada-. El caso es -prosiguió Caldwell- que el que hizo esto o no tenía ni idea de cómo se comporta un cuerpo después de la muerte, o quiere que todo el mundo crea que no tiene ni idea. Esta chica también estudiaba Medicina. Eso me hace sospechar. ¿A ti no? -Miró a Madden, que se sentía mojado por debajo de la camisa.
– Supongo que sí -dijo, y se imaginó sus medias rotas y colgando de la pierna, sus labios replegados hacia atrás por el rictus de la muerte. Los matorrales y el mal tiempo, siempre una constante. Su asesino que se asegura de que están solos. La penumbra lúgubre de la humedad, el follaje inclemente. Barro, helechos, poner un pie tras otro. Esquisto y guijarros y el susurro del agua. Un dique no muy lejos, la rama de un árbol caído hace mucho tiempo. Berreras gigantes por todas partes.
– ¿Sabes qué te digo? -dijo Caldwell más animado-, que el cabrón que hizo esto sabía hacer bien las cosas. Estos hematomas del cuello, aquí… -Madden miró las marcas azuladas a ambos lados de la garganta, tenues y en nada parecidas a las huellas producidas por el estrangulamiento manual cara a cara-. No son las marcas típicas. De hecho, no es verdaderamente un estrangulamiento en el sentido corriente.
Madden levantó la cabeza. Solo escuchaba vagamente. El cuerpo que flotaba, escondido por las ramas de los árboles. El agua hasta la rodilla. El cuerpo que giraba en semicírculo como un reloj, volteado por la corriente.
– ¿Qué es, entonces? -preguntó sin especial interés.
– Presión sobre el flujo de sangre a la cabeza. Nada de oxígeno. El que lo hizo tenía que saber lo que hacía. Tuvo que aplicar una forma de estrangulación determinada.
Madden lo miró.
– ¿Y qué clase de persona podría tener los conocimientos necesarios para hacer eso? -preguntó. Caldwell dejó escapar un silbido.
– Ahora nos entendemos. Pues mucha gente. Gente con entrenamiento militar. Alguien que sepa luchar. Puede que médicos, incluso. Y también gente que conozca el combate cuerpo a cuerpo. Yo mismo aprendí unos cuantos trucos en la Marina…
– Enséñeme cómo cree que fue -dijo Madden.
Caldwell lo miró y se encogió de hombros con aire resignado.
– Bah, ya no me acuerdo de casi nada. Había toda clase de maneras de hacerlo. A esta tuvieron que estrangularla desde atrás, creo. Ya te digo que no soy un experto. -Cruzó las manos por delante de su cara para ofrecerle una vaga impresión de lo que quería decir-. El tío de la policía estaba de acuerdo.
– ¿Cómo sabe que fue desde atrás?
– Bueno… -Caldwell se rascó la cabeza, azorado de nuevo por tener que explicar lo que quería decir. Como maestro habría sido un inútil-. Por la posición de los hematomas y por el hecho de que no haya marcas de dedos. En un estrangulamiento corriente, lo normal es que se vean hematomas alrededor de la tráquea, y posiblemente también que la tráquea esté dañada. Aplastada. Pero aquí no hay nada de eso…
– ¿Y eso qué indica?
– Indica que el que hizo esto probablemente la estranguló por la espalda -dijo-, usando una especie de llave de estrangulamiento, o de presión, para cortar el flujo de sangre al cerebro, como te decía. Puede que usara el antebrazo. Lo que recuerdo de esa clase de llaves es que la víctima se desmaya enseguida. Y me refiero literalmente a segundos, cuando se hace la llave. Un momento y zas, luces fuera. Y tampoco es especialmente desagradable. Si mantienes la llave el tiempo suficiente…
– ¿Cuánto?
– No sé, veinte o treinta segundos. Si la mantienes ese tiempo, la víctima muere. Una muerte fácil. Y ya digo, adiós muy buenas.
– ¿Y cree usted que eso fue lo que pasó en este caso?
Caldwell parecía incómodo, no le gustaba que lo tomaran demasiado en serio.
– No tengo ni idea, la verdad -dijo. Se subió otra vez las mangas y se rascó el penacho de pelo-. Es posible. Pero también hay otros modos. Qué coño, yo no soy poli. Que se ocupen de averiguarlo ellos.
Madden se concentró en Carmen, pensativo. Su cabello había perdido su brillo y estaba enmarañado y embadurnado de alguna sustancia viscosa, seguramente el contenido de la poza de agua estancada en la que había sido descubierto su cadáver, junto a los bajíos del Kelvin. Madden había oído decir que la policía recibió una llamada anónima.
– Enséñeme esa llave -dijo-. Enséñeme cómo cree que lo hicieron.
Caldwell cruzó el antebrazo sobre el hueco del otro brazo, por la parte del codo.
– Ya te lo he enseñado. Es así -dijo-. Quizá.
– No -dijo Madden-. ¿Podría hacer una demostración conmigo? Quiero decir usándome como maniquí.
Caldwell se encogió de hombros y se colocó los dientes en su sitio.
– Siéntate, entonces. Puedo intentarlo -contestó, y le indicó que se acercara-. Será muy rápido, si lo hago bien -dijo-. Y sin dolor. -Se situó detrás de Madden, puso el antebrazo izquierdo cruzado sobre su tráquea y lo trabó en el hueco del codo del otro brazo.
Madden sintió en la nuca la palma de su mano derecha y luego una opresión, no pudo respirar y tosió, levantó las manos hacia el miembro que lo ahogaba, un horror súbitamente recordado se apoderó de él. Pero luego negras luciérnagas flotaron ante sus ojos y ya no hubo nada.
Se frotó la garganta dolorida. La asfixia había llegado tan rápidamente que le había producido solo un malestar sumamente pasajero. Luego había perdido el conocimiento. Era tal y como decía Joe. Luces fuera. Zas. Se acabó lo que se daba.
No tenía ninguna noción del instante en que había ocurrido. No recordaba nada.
Después, Joe se disculpó profusamente, dijo que no debería haberlo hecho, que era peligroso. Y, de todos modos, quizá no hubiera sucedido así. Madden, sin embargo, sabía que sí. No le cabía ninguna duda de que era así como se había hecho. Podía verlo suceder delante de él. La chica que caminaba por el sendero junto al río; el asaltante que salía de entre los matorrales, una mano que se cruzaba sobre su garganta. El brazo que se trababa en el hueco del codo y los ojos de ella que se volvían vidriosos antes de que tuviera tiempo de emitir algún sonido. Luego, el cuerpo arrastrado hasta la maleza, donde fue violada mientras aún le duraban los espasmos. Si tal cosa era posible. ¿Podía violarse a un cuerpo muerto? Ciertamente no era probable que ofreciera mucha resistencia.
Había sido un día muy largo y aún no había acabado, pero Madden decidió renunciar a la acostumbrada rebusca de comida en casa de sus padres y darse un festín. Se había ganado una cena a base de pescado: podía considerarlo un sustituto de su salario. Atajó hasta Dumbarton Road a través de las casas de vecinos y siguió las luces brillantes, dejando que lo guiaran hasta las patatas fritas y el bacalao rebozado. Estaba hambriento. El olor a fritura lo invadió como una ola caliente y le sonaron las tripas en señal de reconocimiento, hacía mucho tiempo que no tomaba una comida decente. Ningún hombre en período de crecimiento podía vivir indefinidamente de sobras de fiambre y galletas. Estaba muerto de hambre. Los resucitados como él, aquellos que tenían la suerte de dar otro mordisco a la manzana, necesitaban sustento. Quizá más incluso que los que aún tenían que morir por primera vez. Y, en lo tocante a muertos, se había portado mejor que la mayoría. Si alguna vez se le concedía el derecho a elegir la forma de su ejecución, aquel sería el modo que escogería. Limpio y rápido. Prácticamente indoloro. Una buena muerte.
11
Las patatas fritas estaban mustias y rancias y el aire frío de la noche había solidificado la grasa en las yemas de sus dedos cuando subió las escaleras del portal del bloque de sus padres. Retrocedió cuando salieron del edificio dos policías de uniforme. Uno era medio metro más alto que él sin contar la gorra: una altura que lo colocaba claramente en posición ventajosa. El policía le puso una mano en el hombro y aquel gesto llenó a Madden de espanto, como si estuviera a punto de ser arrastrado escaleras arriba y colgado del patíbulo allí mismo.
– ¿Hugh Madden? -dijo el policía en tono que no admitía discusión. Madden se habría dado pena a sí mismo si se hubiera visto obligado a decir: «No, agente, se equivoca usted de hombre». Pero asintió con la cabeza y procuró sofocar el impulso de gritar y echar a correr a oscuras, cojeando y sin mirar atrás. Seguiría simplemente hacia adelante hasta que se cayera por el borde del mundo-. Nos gustaría hablar un minuto contigo, hijo -dijo el agente. Tenía la cabeza grande y en forma de nabo, la nariz ancha y plana de un boxeador y las orejas de un jugador de rugby. Por su estatura y su corpulencia daba la impresión de poseer unas capacidades físicas impresionantes venidas hasta cierto punto a menos. Habría sido un atleta en la escuela, quizá demasiado aficionado ahora a su pinta de cerveza y su empanada.
El hombre más bajo que iba con él (obviamente, el que mandaba) se apoyó contra el capó del coche de policía mientras fumaba un cigarrillo. No había dicho nada aún, pero saltaba a la vista que intentaba producir cierta impresión.
– Sí, agente -dijo Madden. No costaba nada ser amable-, ¿en qué puedo ayudarles?
El más bajito tiró la colilla de su cigarrillo y la pisó.
– Nos preguntábamos si te apetecería dar una vuelta con nosotros, Hugh -dijo al tiempo que abría la portezuela de atrás del vehículo y le hacía una seña para que entrara. Madden notó que el asiento estaba cubierto de cajetillas de tabaco y botellas vacías. En la etiqueta de una botella se leía: «India Pale Ale».
– Tengo que estar pronto en casa de mi madre -dijo Madden, y al instante se dio cuenta de lo patético que parecía. A fin de cuentas, ya no tenía diez años.
– No te preocupes por tu mamá, hijo -dijo el alto con una sonrisa-. Seguro que no le importa que nos ayudes en nuestras investigaciones.
Madden montó en el asiento trasero del coche y apartó con desagrado los paquetes vacíos y las botellas. El policía grandullón se sentó en el asiento del conductor y el más bajo, cuya cara cruzaba una fea cicatriz entre el pómulo y la quijada, ocupó el asiento del acompañante. Madden esperó a que uno de los dos dijera algo. El bajito se volvió desmañadamente en el asiento.
– Bueno, Hugh -dijo, sonriendo con aire serio pero afable-, ya habíamos estado antes en casa de tu madre, pero debimos de perderte por los pelos. Da la casualidad de que al final dio lo mismo. Ya sabes por qué queríamos hablar contigo, ¿no?
– ¿Quiénes son ustedes? -preguntó Madden.
– Estábamos investigando el asesinato de una conocida tuya -dijo el de la cicatriz. Madden se removió en su asiento: le picaban las piernas y las nalgas-. Solamente somos parte interesada, señor Madden. Tenemos ciertas pistas que seguir, cierta información…
El de la cicatriz parecía a disgusto en su uniforme de policía; la gorra, antes de que se la quitara para embutirse en el coche, le caía demasiado baja sobre las orejas y el bigote, que se había dejado crecer en un intento evidente por disimular la desfiguración de su cara, era ralo y estropajoso.
Se inclinó hacia Madden y lo miró con intensidad. Madden deseó por una vez estar arriba, en casa, encerrado a salvo en su habitación, con sus mapas y sus dibujos anatómicos y sus ratas, o recibiendo aún el sermón de Caldwell al amparo del cuarto frío. ¿Dónde estaba Gaskell? ¿Dónde estaba todo el mundo? Tenía ganas de llorar, el nudo se iba tensando en torno a su cuello.
El de la cicatriz notó su angustia y, alargando el brazo, puso una mano sobre su rodilla.
– Vamos -dijo-, no se ponga nervioso aún, señor Madden. No hemos venido a acusarlo de nada, ¿de acuerdo? Se trata solo de un asuntillo que hay que aclarar, nada más. ¿Estamos?
Madden respiraba temblorosamente por la nariz.
– ¿Quiénes son ustedes? -repitió.
– ¿Que quiénes somos, señor Madden? Bueno, ¿quién cree usted que somos? -Miró a su colega del asiento del conductor y ambos se rieron como si compartieran una broma privada-. Estamos trabajando en el caso. Somos los que vigilamos las cosas. ¿Quién cree usted que somos?
Madden dijo que no lo sabía.
– Echa un vistazo a estos uniformes, Hugh. ¿Te importa que te llamemos Hugh? Porque nosotros somos lo único que se interpone entre la civilización y la anarquía -dijo el policía con un ademán-. Podría decirse que somos los representantes de la civilización. Somos los de la porra. ¿Verdad, Davie?
– Claro que sí, jefe -contestó el más alto, que miraba a Madden con dureza por el espejo retrovisor.
– Así que, como somos los de la porra, estamos aquí en misión oficial. O sea, que queremos hacerte unas preguntas, Hugh. Unas preguntas para ti, Hugh -añadió, dando a sus palabras un tono musical y riéndose para sí mismo. Dio a Davie, el más alto, una palmada juguetona en el hombro.
– ¿Qué es lo que quieren saber? -preguntó Madden mientras cerraba el puño. Tenía las yemas de los dedos ligeramente entumecidas de usar los instrumentos quirúrgicos con los que había estado practicando en la funeraria.
– Bueno, ¿qué queremos saber, Davie? Es una buena pregunta. Una pregunta de la leche. Porque, ¿qué hay que saber? En este caso, muchas cosas. Primero estás tú, Hugh, estás tú, claro… Tú la conocías, ¿no?
Madden negó con la cabeza.
– No la conocía -dijo-. Había oído hablar de ella, pero no la conocía.
El jefe arrugó el ceño.
– ¿Habías oído hablar de ella, pero no la conocías? Estaba saliendo con un amigo tuyo, ¿verdad? ¿Con Owen Gaskell? Otro estudiante de Medicina.
Gaskell era otro estudiante de Medicina, sí. Era un compañero, sí. Había salido con Carmen Alessandro, sí, todo eso era cierto. Pero Madden estaba ahora convencido de una cosa: Owen Gaskell no era amigo suyo.
– No es amigo mío -dijo.
– Claro que no es amigo suyo, señor Hugh -dijo el jefe.
Madden se encogió de hombros, confundido.
– No, señor, no es amigo suyo. Faltaría más.
– Claro que no -dijo Davie-. Amigos como esos son capaces de darte una puñalada por la espalda, ya lo creo que sí.
– Creo que ya te la ha dado -dijo el jefe mientras con un dedo trazaba pensativamente el reborde de su cicatriz a través del bigote.
Madden sintió una opresión en el pecho; notó que se mareaba, que el agarrotamiento descendía sobre él.
– ¿Qué quieren decir? -preguntó-. ¿Cómo que me ha dado una puñalada por la espalda?
– ¿No te acuerdas, Hugh? ¿No recuerdas que bajaste al Kelvin? Era una noche muy húmeda, Hugh. Yo me acordaría. Yo me habría preocupado…
Pero él no se acordaba de todo, ése era el problema. Veía todo aquello como fogonazos en la oscuridad. Reflejos parpadeantes, como lentes individuales del ojo compuesto de un insecto. Veía fragmentos, pero no el conjunto.
– Tenía fiebre -dijo-. No me acuerdo de todo.
– Bueno. Tu amigo Owen Gaskell…
– No es mi amigo.
– No, no lo es. Es la bota, en este caso. Es el pie que te ha dado una patada. Es la porra que te sacude en el coco.
Madden estaba desconcertado.
– ¿De qué están hablando? -preguntó con un grito agudo-. ¿Qué quieren decir?
El jefe de la cicatriz lo miró y echó el brazo hacia atrás buscando algo. Sacó un sobre marrón de buen tamaño en cuyo interior había un objeto abultado.
– Esto -dijo metiendo la mano en el sobre- es lo que quiero decir.
Sostenía en la mano, con un dedo metido en el agujero de la suela, un zapato anodino de color marrón. En la puntera había una mancha oscura.
– Sí -dijo Davie, y su mirada buscó la de Madden en el espejo retrovisor-, te ha dado una buena puñalada trapera. Una buena patada en el culo, te ha dado.
Con eso no bastaba, le dijeron en comisaría. El zapato estaba allí por alguna otra razón. ¿En serio intentaba convencerles de que pretendía llegar a Kelvin Way saltando la verja? ¿Por qué iba a querer hacer eso? ¡Había una puerta a quince o veinte metros de allí! Podría haber pasado por la puerta y haberse ahorrado tantas molestias. Claro que si alguien hubiera querido salir de Kelvin Way, podría haber saltado la valla. Si alguien tuviera prisa, si necesitara salir de allí a todo correr, o si estuviera asustado, o si temiera a otra persona, entonces quizá hubiera perdido momentáneamente la cabeza y hubiera trepado por la verja en lugar de buscar la puerta. Y, además, era una noche tormentosa. En una noche así, cualquiera habría perdido el norte. Cualquiera. Porque todo era posible en una noche así.
Madden sacudió la cabeza y se apoyó en las manos. No se acordaba, no recordaba nada de aquello, les dijo. Fue más tarde cuando volvió, otra noche lluviosa, había tormenta, a decir verdad.
¿Volver? ¿Cómo que volver? Entonces, ¿había estado allí antes? ¿Había bajado antes por allí?
Sí, había bajado antes por allí, había estado allí muchas veces. ¡Llevaba toda la vida viviendo en la ciudad! ¡Claro que había ido allí otras veces!
Pero ¿por qué ir allí aquella noche? ¿Por qué en aquel momento?
No había vuelto allí esa noche, dijo. No había ido allí entonces. Era un error. Había trepado por la verja porque estaba enfermo. No se encontraba bien.
Sí, eso lo entendían. Entendían que no se encontrara bien, dijeron. Debía de estar muy mareado, en efecto. Debía de estar muy enfermo. Después de lo que había hecho, seguro de que estaba enfermo de cojones, pero de la cabeza. ¿No? Era un puto enfermo, hacerle eso a una chica. ¡Estrangularla hasta morir y luego echarle un polvo! Eso era estar como una chota, chaval, eso es lo que era.
Él no había estrangulado a nadie, dijo Madden. Y a la chica la habían violado antes de asfixiarla. Pero él no sabía cómo había sido.
Eso estaba muy bien, dijeron. Estaba de puta madre. ¡Claro que sabía cómo había sido, porque lo había hecho él, joder! Él era el puto loco que había bajado a Kelvin Way, había agarrado a la chica, la había estrangulado hasta dejarla medio muerta entre los matorrales y luego se había follado su cadáver. Menuda broma. Claro que sabía cómo había sido, lo sabía de cojones. Le convenía esforzarse un poco más por recordar algunos detalles más. Sería una idea cojonuda, para empezar.
Pero no se acordaba, dijo. En aquel momento no se encontraba bien. A veces tenía mala memoria. Si algo lo trastornaba, dijo. Si estaba disgustado. A veces se le olvidaban las cosas, como si las bloqueara. No todo. Solo trozos y fragmentos. Pero no siempre se acordaba de los detalles de todo. No sabía si había matado a la chica. Creía que no. Pero, si Gaskell decía que sí, entonces estaba todavía más seguro.
– ¿Por qué más seguro?
– Por eso.
– ¿Por qué?
– Por estar aquí.
– ¿Por qué por estar aquí?
Porque estaba allí por culpa de Gaskell. Gaskell era quien lo había puesto allí. Gaskell debía de haberles dicho lo del zapato, dónde encontrarlo. Debía de haberle oído decir que lo había perdido cuando estaba delirando. Debía de haber ido a buscarlo.
– ¿Y el estrangulamiento? ¿Qué hay de eso?
– Y hay otra cosa.
– Dínosla.
– Ella no se lo merecía, morir así.
– Nadie se lo merece. ¿Qué era esa otra cosa?
– Yo no lo hice.
Luego lo metieron en la celda para que reflexionara, dijeron. Allí solo había sitio para un camastro de metal con una manta de lana y un cubo de lata en el rincón.
– ¡Déjenme salir! -gritó-. ¡Déjenme salir!
Pero no lo dejaron salir. Iban a retenerlo allí. Y Madden imaginaba que podían retenerlo para siempre. Nadie sabía que estaba preso. Podía desaparecer sin más. Hacía frío y aquello estaba sucio, el colchón estaba mugriento y no podía echarse en él, sencillamente no podía. Se imaginaba a los mil hombres que se habían tumbado allí, los veía roncar y defecar y llorar y gemir y sufrir ataques de delírium tremens y morir. Y morir. Ahora querían que él también se muriera allí, anónimo y olvidado. ¡Pues no pensaba morirse para ellos! Si querían que se muriera, tendrían que ofrecerle un juicio ilegal justo y decente, una vista parcial de primer orden, y solo confesaría si algún personaje de alto rango, como el papa, se lo exigía.
Así que allí era donde sería hallado culpable. Allí era donde el viejo Caldwell tendría que bajarlo del patíbulo. La horca no era rápida, el nudo no era rápido. No siempre. A veces el cuello no se rompía limpiamente y te quedabas allí colgado una hora, asfixiándote lentamente. Si no te dabas prisa en morir, se columpiaban de tus piernas. ¡Tiraban de ti!
No podía soportar la idea y empezó a gritar y a sacudir los barrotes de la puerta, el cierre de cepo del otro lado frío, inexpresivo, inhumano. Nadie escuchaba.
– ¡Déjenme salir! ¡Soy inocente! ¡No pueden colgarme! ¡Soy inocente!
Pero nadie se acercó a la puerta y él la golpeó violentamente con el pie bueno y luego con el malo, que le dolía inmensamente, y sacudió los barrotes y gritó hasta quedarse ronco. Tenía la ropa empapada en sudor y de pronto el cepo se abrió y una cara le dijo que se callara. Después el cepo volvió a cerrarse. Chilló y lloró y vociferó durante no sabía cuánto tiempo. Horas.
Luego se sentó en el rincón, junto al cubo de latón y lloró y se meció adelante y atrás y después, finalmente, se echó en el colchón mugriento y se durmió. En sus sueños hubo arañas que tejían telas a su alrededor, que lo envolvían lentamente en sus redes. Una de ellas, gorda y achaparrada, avanzaba con movimientos infinitesimales mientras él luchaba por liberarse y, sin embargo, no podía mover su cuerpo paralizado. Intentó gritar, pero su boca guardó silencio, y cuanto más se acercaba la araña, menos se movía él. La araña estaba casi encima de él cuando se dijo: Esto es un sueño. Sal del sueño. Sal del sueño. Pero, cuando despertó, empapado en sudor, estaba en otra red, una red hecha de cemento y ladrillos, y las arañas estaban al otro lado de la puerta.
Luego oyó que la puerta retumbaba y se entreabría. Al otro lado estaba el tipo grandullón con nariz de boxeador, acompañado de un desconocido.
– ¿Quieres salir ya? -le preguntaron. Él asintió con la cabeza y le hicieron señas de que se levantara y, cuando se levantó, lo cogieron cada uno de un brazo y lo sacaron fuera y estuvo otra vez en la calle.
– Vete. Estás libre. Por ahora.
– ¿Libre?
– Por ahora.
Era otra vez por la mañana. La mañana se presentaba siempre últimamente, hasta cuando menos lo esperaba. No tenía que ir a ningún sitio, salvo, quizá, a casa de sus padres. No tenía clases. Rose estaba en el trabajo.
Caminaba evitando apoyar demasiado peso en el pie herido, que volvía a dolerle por haber dado patadas a la puerta de la celda. Al principio estuvo desorientado por la falta de sueño y la incongruencia radiante de la luz del día, y no supo de qué comisaría de policía lo habían dejado salir hasta que reconoció las grúas que asomaban por la espalda de los bloques de pisos y comprendió que estaba en Patrick. El fin del mundo. El aire frío atravesó su ropa mojada. Se estremeció. Siguió caminando hasta que vio a Caldwell entrando en la funeraria.
– Mucho madrugas, ¿no? -dijo Caldwell sin prestarle apenas atención. Llevaba un abrigo de espiguilla que le llegaba hasta las rodillas y había conocido mejores tiempos; claro que Madden tampoco era precisamente un figurín en materia indumentaria. Caldwell y él eran de esas personas que se ponían lo que tenían más a mano y, aunque hubieran sabido vestirse bien y hubieran tenido dinero para satisfacer el flaco sentido del estilo que poseyeran, ninguno de los dos se habría molestado en hacerlo de todas formas.
– He pasado la noche en comisaría -dijo Madden. Parecía absurdo intentar guardarlo en secreto.
Caldwell levantó sus cejas, ni viejas ni jóvenes, y siguió pasando con un tintineo el sinfín de llaves que colgaban de su enorme llavero metálico.
– No habrá sido por nada ilegal, supongo -dijo-. No puedo permitir que me metan al personal en la cárcel por cuestiones criminales, ¿eh? Lo demás no importa, ¿entiendes? Es puramente cuestión de principios.
– No sé si es legal o no -contestó Madden-. No tengo la sensación de haber hecho nada que vaya en contra de la ley.
Se estremeció otra vez y Caldwell se apartó para dejarlo entrar. En la sala de recepción hacía aún más frío que fuera.
– Entonces, enciende la tetera, hijo -dijo Caldwell-. Tienes pinta de que te vendría bien entrar un poco en calor.
Madden asentía profusamente con la cabeza, se soplaba las manos y golpeaba (muy suavemente) el suelo con los pies.
Cuando estuvo hecho el té y la estufa eléctrica de dos resistencias de la oficina se hubo calentado del todo, Caldwell fijó la mirada en él.
– Bueno, entonces, ¿qué es esa historia con la policía? ¿No eres ya un poco mayor para que te lleven a pasar la noche al calabozo? No me imaginaba que fueras de esos. -Sorbía ruidosamente el té y dejaba escapar un «aah» tras cada trago. Era lo que la madre de Madden habría llamado un «tetero». Cada cinco minutos, una taza recién hecha.
Madden no sabía cómo empezar y se quedó callado un momento mientras bebía de su taza.
– Suéltalo de una buena vez -dijo Caldwell. Después se llevó a los labios un cigarrillo liado y aspiró con entusiasmo, mientras se recostaba en el sillón viejo y raído, que tenía el asiento hundido.
– Soy sospechoso del asesinato de esa chica -dijo Madden, que no había encontrado forma más suave de decirlo-. La de abajo. -Tras hablar, bajó la cabeza en un gesto infantil de mala conciencia.
Caldwell carraspeó ruidosamente.
– ¿Que eres… que eres qué? ¿Sospechoso de un asesinato? ¿He oído bien?
– Alguien ha presentado pruebas contra mí.
– ¿Que ha hecho qué? ¡Qué putada te han hecho! ¿De qué clase de pruebas estamos hablando?
– Encontraron mi zapato junto al lugar del crimen. Estaba enganchado en una verja. Un amigo… un compañero de clase les dijo que estaba allí. No sé cómo lo encontró.
Caldwell arrugó el ceño, se acarició el penacho de pelo y echó la ceniza del cigarrillo en una taza sucia que había en el escurreplatos, junto al fregadero.
– Entonces, ese compañero tuyo… también andaba merodeando por allí, ¿no? ¿Y qué hacía tu zapato en esa verja?
Madden movió la cabeza de un lado a otro. Ignoraba por qué le estaba contando todo aquello a Joe, no estaba convencido de que fuera buena idea.
– Fui a echar un vistazo. Cuando ella ya estaba muerta. Tenía fiebre, no estaba del todo consciente, creo. -Sentía de pronto el impulso de hablar y quizá por eso había acudido a Joe. Joe, su jefe, que no esperaba nada de él. Que era indiferente. Al que nada le importaba aquello. -La policía cree que estuve implicado y yo recuerdo algunas cosas. Pero no sé qué significan, hasta qué punto son reales. Es como si no estuviera allí. O como si me estuviera viendo a mí mismo. -Miró para ver qué efecto surtía en Joe, pero Caldwell se limitaba a fumar y miraba a algún punto más allá del rincón del ventanuco grasiento que daba luz a la habitación-. Siento como si me estuviera observando a mí mismo o como si hubiera más de un yo, y no sé cuál es el auténtico. -Notó que le temblaban las manos y se las metió en los bolsillos del pantalón-. Tengo una novia, ¿sabe?
Joe asintió con un gruñido y expelió el humo del pitillo.
– Rose -dijo-. Dijiste que era simpática y gordita. Así es como me gustan a mí.
– Sí, Rose. Pero no sé qué quiere de mí. No lo entiendo. Me veo con ella y no entiendo por qué o cómo ocurrió. Me veo entregando trabajos en la facultad y recuerdo haberlos escrito, pero es como si no los hubiera hecho yo. ¿Entiende lo que le digo?
Miró a Joe con aire implorante, pero su jefe solamente asentía con la cabeza.
– No me acuerdo. Tengo la mente en blanco, la vida en blanco. No sé cómo llegué aquí. No recuerdo haber ido de A a B. Sé que debería seguir la C, pero no veo las relaciones entre unas cosas y otras. No hay ninguna relación, si no puedo verla. ¿Usted las ve, Joe? ¿Ve lo que le estoy diciendo?
Se daba cuenta de que le castañeteaban los dientes, era consciente de una suerte de intensidad que rara vez sentía y quería que aquella sensación durara un poco más. Era una especie de toma de poder. Una especie de acción. Si había matado a Carmen Alessandro, quizá ése fuera el porqué. Era una decisión. Una elección.
Cogió su taza y bebió un trago de té tibio.
Joe Caldwell se removió en su asiento y lo miró.
– Hijo, creo que necesitas dormir un poco. Eso es lo que creo. -Apagó su cigarrillo en la taza y se levantó-. No sé cómo puedo ayudarte -dijo-, pero me parece que ese amigo tuyo te ha hecho una putada. Tú no mataste a la chica. Si lo hubieras hecho, me habría dado cuenta ayer. No eres un asesino, así que no tienes de qué preocuparte. Puede que te tropezaras con algo que no te esperabas y que sufrieras una pequeña conmoción. A lo mejor fue eso lo que pasó.
Le dio una palmada en el hombro y volvió a poner la tetera en el hornillo.
– Otra taza para los dos -dijo-. Luego deberías dar una cabezadita. Te puedes echar aquí, en el sofá, mientras no estorbes a los clientes. ¿Qué te parece?
Madden dijo que le parecía buena idea y aceptó enseguida. Pero no sabía si se dormiría, dijo.
– Para eso tengo el remedio perfecto -dijo Joe, y metió la mano en el bolsillo de la pechera-. Ten -dijo, dándole su botella-. Cortesía de la casa. Lo que necesitas es calentarte un poco por dentro. Te dejo para que te pongas con ello.
Joe Caldwell padre salió tranquilamente para ir a echar un vistazo al piso de abajo, donde Carmen Alessandro yacía aún, casi lista para su gran despedida. Madden se sentó en un sillón hundido y se adormiló un momento, hasta que el pitido de la tetera lo hizo volver en sí, amodorrado. Se envolvió la mano en un paño de cocina sucio, apartó la tetera del hornillo y entonces se acordó de que antes tenía que poner en la taza un chorro de whisky y un par de cucharadas de azúcar de grano fino que sacó de una bolsa sucia que había al lado del fregadero. Sirvió el agua caliente y la removió largo rato antes de volver a recostarse en el sillón. Tomó un sorbo y sintió cómo el calorcillo agradable de la bebida cauterizaba sus sentidos. Bebió tres o cuatro tragos más, saboreando su dulzura y su calor, y el modo en que podía seguirse el rastro de cada sorbo desde el gaznate a la boca del estómago. Luego se levantó, se tendió en el sofá y se echó por encima la chaqueta. Oyó la radio en la otra habitación y se sintió casi en casa, casi cómodo. Después se quedó dormido.
Había una habitación libre en la calle Wilton, en el mismo edificio donde vivía Gaskell, y decidió subir a verla aunque ya sabía qué podía esperar. Era un sitio lúgubre, ennegrecido por el hollín y amarillento en los rincones que, por alguna razón inexplicable, no se habían recubierto de una capa de carbonilla, como el resto del edificio. Las partes amarillentas parecían darse aquí y allá como extraños afloramientos que conferían a la superficie del edificio una apariencia picada e irregular, parecida a un paisaje lunar. Se quedó esperando en la puerta a que la patrona abriera, y habría dado media vuelta y se habría ido de no ser porque estaba decidido y hambriento, y no tenía ganas de irse a casa o de hablar con Rose, todo lo cual zanjaba la cuestión. Sabía que los varones normales y menos afeminados se pasarían una hora o dos en un bar, leyendo un periódico y bebiendo una pinta de cerveza, en lugar de deambular por las calles para matar el tiempo, pero tales alternativas no parecían posibles en su caso. Así que esperó a que la mujer abriera la puerta.
Ella pareció inquieta al verlo, como si fuera una cara conocida a la que no lograba poner nombre. Eso Madden lo entendía. Él tampoco sabía qué nombre darse. ¿Quién era quien le había preguntado qué era?
¿Era esa siquiera la pregunta correcta? ¿Qué, por qué, y si era…? Cualquiera podía haberlo hecho. La siguió por la escalera a oscuras mientras ella le señalaba de pasada las habitaciones vecinas situadas a ambos lados de los rellanos.
Era una mujer baja y rechoncha, con un casquete de rulos de caniche que le abarcaba todo el cráneo. Llevaba una redecilla sobre los rulos y la cara que colgaba debajo era completamente redonda, plana y desprovista de rasgos discernibles. Madden sabía que tenía nariz (se la había visto otras veces), pero esta parecía haberse hundido en su rostro. En el lugar que había ocupado se veían ahora dos orificios negros. La boca había quedado también absorbida por la masa esponjosa de su carne. Había dejado por completo de ser una boca; era una especie de músculo prensil.
La patrona subía con andar lento y pesado, y con cada paso que daba dejaba escapar un silbido trabajoso.
Aquellas escaleras iban a matarla, dijo, pero Madden estaba distraído mirando las puertas cerradas que había en torno a él. Intuía ojos en las mirillas, ojos que lo observaban por entre las grietas de las paredes. La única bombilla del pasillo oscilaba ligeramente en el aire, sobre él, mecida por una brisa imperceptible. Hacía frío y, sin embargo, la humedad del aire podía sentirse en los pulmones, en el pecho.
Ella señaló una puerta con su mano infantil.
– Esto antes eran pisos, pero los dividimos en habitaciones separadas. Aquí vive un estudiante de Medicina, lo conoces, ¿no? -dijo-. Un tipo raro. Lleva un traje de pana verde. Menuda ocurrencia. A lo mejor te gustaría ver la habitación de al lado de la suya. Hay dos para alquilar. Puedes ver las dos. O solo una. Como prefieras.
Madden dijo que prefería ver solo una.
Ella abrió una puerta exterior que se cerró por sí sola tras ellos. Había una hilera de pequeñas habitaciones con sus pequeñas puertas y, al final del pequeño corredor, la pequeña habitación de Gaskell en la buhardilla, a la que se llegaba subiendo dos escalones y que se parecía mucho a la madriguera de una alimaña monstruosa. No brillaba luz bajo la puerta. Gaskell debía de haber salido. Quizá a una matiné en el Río Locarno.
La casera flexionó el ano de su cara (Madden vio dentro uno o dos dientes solitarios) y estiró el brazo hacia la puerta de una de las habitaciones de la izquierda, la abrió y dejó que él pasara antes que ella. Encendió la luz principal y Madden se encontró en un cuarto de decrepitud casi inverosímil.
– Un cuartito muy apañado -dijo ella-. Estupendo para un estudiante, ¿eh? Ahí tienes la cama, con su cabecero de hierro y todo, una cómoda y un ropero… y hasta una cocinita para calentar el té. El contador del gas está ahí, detrás de la puerta. Y el precio es muy razonable, además. ¿Qué te parece?
Madden recorrió con la mirada la habitación, toda ella de un marrón tirando a amarillento. No había papel en las paredes: estaban cubiertas de hojas de periódico sobre las que se habían aplicado sucesivas capas de pintura. Los titulares comenzaban a adivinarse a través de la pintura. Madden supuso, al menos, que no le faltaría qué leer si decidía quedarse con la habitación. Podía redecorarla, si estaba permitido; con apuntes de medicina y casos clínicos. Disecciones, patologías.
Pero no tenía intención de quedarse allí. No por mucho tiempo, en todo caso.
Tampoco había moqueta, solo un trozo de linóleo verde mal ajustado, con una cenefa de flores de lis. Una galaxia entera de quemaduras de cigarrillos salpicaba su superficie, y aquí y allá se veían pequeñas tormentas de polvo y cúmulos de moho. La habitación parecía estar en cierto modo elevada: el techo dividía en dos partes iguales la única ventana, y aquí y allá la condensación formaba en su superficie bulbosa unas gotas de color pardo. Una de ellas cayó sobre la coronilla de Madden mientras estaba allí parado.
– El alquiler se paga por adelantado -dijo la mujer rechoncha-. Semanalmente.
– Entonces, ¿le pago una semana por adelantado? -preguntó Madden. En aquella habitación se sentía como una especie de gigante a causa del techo bajo y de hallarse en el último piso.
– Dos semanas por adelantado -respondió la mujer mientras se rascaba con la espinilla la parte de atrás de la otra pierna. Madden intentó no fijarse en la carne desnuda de aquellos miembros que se frotaban el uno contra el otro-. Pero la casa tiene algunas normas -prosiguió ella-. Nada de compañía femenina después de las seis de la tarde. Nada de jugar a las cartas, de beber o de reuniones de más de tres. No se permiten en el edificio perros, ni gatos, ni mascotas de ninguna clase. Y lo mismo le digo de las ventanas -añadió mirándolo duramente con sus ojos negros y acuosos.
Él se acercó a la cómoda que había junto a la cama y abrió un cajón. No tenía fondo. Volvió a cerrarlo, abrió el postigo mugriento de la ventana e intentó mirar hacia abajo por el cristal, opaco por la suciedad. El naranja de las farolas iluminaba su cara con una borrosidad difusa. No había más que dar uno o dos pasos para tenerlo todo al alcance de la mano.
– ¿Alguna otra norma? -preguntó. La mujer emitió una especie de canturreo, titubeó y luego dijo:
– Hay una lista de muebles que los inquilinos deben reemplazar si alguno desaparece, sufre daños o… -Buscó la palabra adecuada-… abusos.
– ¿Abusos? -repitió Madden, dejando escapar aquella palabra antes de que le diera tiempo a refrenarse.
– Eso he dicho, ¿no? -replicó la mujer, y echó la cabeza hacia delante-. El inquilino tiene que pagar de su bolsillo cualquier abuso. Y no hay más que hablar. -Se echó hacia atrás con los brazos cruzados y su boca se convirtió en una línea tensa que parecía plegar y descomponer todos sus rasgos.
Madden estiró el brazo y se manchó la palma de la mano al pasarla por las gotas de rocío del techo.
– Aquí hay condensación. No es bueno para la salud.
La mujer permaneció inmóvil.
– Es agua, ¿no? -dijo-. El agua es sana. La gente se la bebe.
– Si me rebajara unos chelines el alquiler…
– O lo tomas o lo dejas -replicó ella.
– ¿Cuándo puedo mudarme? -preguntó Madden.
– Aquí están las llaves -dijo ella-. Dame el alquiler y ya es tuya.
Madden suspiró y le entregó el dinero, pero logró persuadirla de que en ese momento solo podía pagarle una semana por adelantado. Cosa que era cierta. Effie, la patrona, abandonó su tono malicioso en cuanto vio dinero contante y sonante y se ofreció a llevarle una taza de té caliente, pero él rehusó diciendo que era muy amable, pero que había comido y tomado té hacía cosa de una hora. La echó de la habitación lo más amablemente que pudo, cerró la puerta con llave y se sentó en la cama. Todo en el cuarto parecía húmedo, mojado, espeso. Sacó la botella de Caldwell y la dejó sobre la cómoda, junto a la cama. Luego sacó su cuaderno y un bolígrafo y empezó a escribir. Lo que escribió rezaba: «Estoy en la puerta de al lado si quieres hablar de la chica».
Cuando hubo acabado, abrió la puerta, cogió la nota y la metió por debajo de la puerta de la habitación vecina.
12
– ¿Quién hay ahí?
Madden se incorporó en la oscuridad y se subió las gafas. Estaba conteniendo el aliento.
La voz de fuera llamó quedamente a la puerta.
– ¿Quién hay ahí he dicho?
Madden se levantó, se acercó a la puerta y escuchó. Respiraba a trompicones.
– No volveré a preguntarlo -dijo Gaskell-. Te lo advierto.
Madden se armó de valor, metió la llave en la cerradura. La oscuridad de la habitación solo lo reconfortaba levemente. Entornó la puerta y miró la cara de Gaskell, que bizqueaba, con la nariz todavía hinchada y un ojo morado. Con un solo movimiento abrió la puerta de golpe, agarró a Gaskell con ambas manos y lo metió en la habitación. Gaskell giró descontroladamente, fue a estrellarse contra el rincón del fondo y cayó al suelo con estruendo, al pie del ropero. Madden se colocó delante de él antes de que Gaskell tuviera tiempo de darse cuenta de lo que ocurría y le asestó una fuerte patada en la cara con el pie bueno. Sintió el crujido sordo de algo que cedía bajo su pie. Gaskell profirió un leve gemido.
Madden se inclinó hacia él y le metió la botella de whisky vacía en la boca destrozada.
Gaskell apartó la cabeza de la botella.
– ¿Qué quieres? -dijo. Madden se levantó, se acercó a la puerta y la cerró. Luego encendió la luz. Se cernió sobre Gaskell-. Tarado… -dijo Gaskell, y sus ojos inyectados en sangre se agrandaron-. ¿Tú?
Madden le dio un pisotón en la rodilla y Gaskell gritó.
– Será mejor que no hagas ruido -dijo Madden-. No queremos que Effie suba y nos interrumpa, ¿verdad? -Se incorporó. Sostenía la botella en la palma de la mano, como si fuera una piedra que se dispusiera a arrojar.
Gaskell tenía los ojos humedecidos por las lágrimas.
– Y no me llames eso -añadió Madden-. Te dije que no me gustaba.
Gaskell se limpió los ojos con la manga. Llevaba su traje, que parecía raído y trasnochado y tenía un desgarrón en la rodilla izquierda. Había sangre seca en las solapas, a la que se sumaban ahora manchas frescas.
– Mira -dijo Gaskell-, solo les dije lo del zapato para quitármelos de encima. ¿Qué querías que hiciera?
– Podrías haberles dicho la verdad -contestó Madden.
– ¿Y cuál es? ¿Qué verdad querías que les dijera? Cualquier cosa que les contara iba a meterme a mí en el marrón, ¿no crees?
Madden respiraba lentamente. Sus extremidades estaban vivas.
– Debiste decirles lo que viste.
Gaskell soltó una carcajada.
– ¿Qué? ¿Como hiciste tú? Porque supongo que ya has hablado con esos dos tipos.
– Si te refieres a la policía, sí. He hablado con ellos.
– Pero no les dijiste la verdad, ¿no? No, no creo. Decirles la verdad no te habría hecho ningún bien. Les dijiste que fuiste allí de paseo, que te sorprendió la lluvia y perdiste el zapato al saltar la verja para intentar refugiarte. ¿Se parece eso a la verdad, según tú? Una historia bastante floja, esa. Claro que tú también eres una historia bastante floja.
Madden levantó la botella como si fuera a golpearlo. Gaskell se sobresaltó.
– Mira, tenía que decirles algo. A ti no iban a empapelarte, Hugh. Pero mi caso es… distinto… como sabes.
Se arrimó a la pared y se sentó con la espalda apoyada en ella. Tenía el pelo grasiento y enmarañado y la cara pálida y blanca. Parecía asustado, pequeño y acabado.
– Yo no sé nada -dijo Madden-. ¿Distinto por qué? ¿En qué sentido es distinto tu caso? ¿Por qué no me lo dices? -Se sentó al borde de la cama, con la botella todavía en la mano, preparada.
Gaskell se señaló la cara con el dedo índice.
– ¿Ves esto? -dijo-. ¿Lo ves? Deberías dejar de pegarme, Hugh. En serio. Creo que no me lo merezco. Pero esto… -señaló su ojo morado-, esto me lo hizo nuestro mutuo amigo Dizzy. «Por Carmen», me dijo. «Por lo que le hiciste». Por lo visto me considera responsable de su triste fallecimiento. Y yo que pensaba que era por otra cosa completamente distinta.
Madden se encogió de hombros.
– ¿Por otra cosa? ¿Por qué si no iba a pegarte?
Gaskell dejó escapar un suspiro lastimero.
– Te acuerdas de cuando fuiste al cine, ¿no? ¿De eso te acuerdas? Eso es lo que marca la diferencia, ¿comprendes? Es lo que me hace distinto. -Miró a Madden con mordacidad-. Por eso estoy aquí, en esta puta ciudad, en este puto país. Lejos del seno familiar, ¿comprendes? Desde aquí no puedo avergonzarles. La universidad es… una excusa, si quieres. Un subterfugio conveniente para distraer la atención de mi auténtica naturaleza desviada…
Madden no dijo nada. Se había hurtado aquella idea a sí mismo tan eficazmente que tuvo que hacer un esfuerzo para comprender la verdad que se escondía tras la insinuación de Gaskell. Éste se metió la mano en la chaqueta, sacó un papel de fumar arrugado y echó en él unas cuantas hebras de tabaco que sacó, sueltas, del bolsillo de la pechera.
– El problema es que los iguales se buscan, ¿no es cierto? -dijo-. Así que, ¿qué se puede hacer? Uno sigue adelante, a pesar de los prejuicios de su madre y de su padre y de su familia, tan importante ella. Y también a pesar de las leyes del país. Uno va del rodapié a la puerta y de la puerta al rodapié. Uno se acobarda y se esconde en la oscuridad y debajo de la cama y espera a que la bota venga a aplastarlo. Y, mientras tanto, los iguales se buscan para robar unos pocos minutos aquí y allá, en sitios peligrosos donde es arriesgado congregarse, pero que aun así son más seguros que otros. ¿Comprendes adónde quiero ir a parar, Hugh? ¿Empiezas a entender? Pues claro que sí.
Madden frunció los labios y no dijo nada. Se limitó a asentir lentamente con la cabeza.
Gaskell acercó una cerilla al pitillo y le dio vida.
– Así que -prosiguió-, voy a sitios donde a veces uno como yo puede conocer a un semejante. Y a veces no tan semejante. Hay algunos que temen a los maricas como yo y como Kincaid, y esperan a que salgamos para partirnos la cara. Al menos, eso era lo que pensaba yo hasta que él me iluminó. ¿Entiendes la situación, tarado?
Madden levantó la botella otra vez, pero esta vez Gaskell no se asustó. Sus ojos lo desafiaron.
– ¿Kincaid? -preguntó Madden, y luego añadió-: ¿El doctor Kincaid?
Gaskell soltó un bufido y se atragantó un poco con el humo del tabaco.
– El mismo. El buen doctor.
– ¿Y él… él también es… homosexual? -Madden se sorprendió ante su propia falta de desenvoltura. Naturalmente, siempre lo había sabido. ¿Cómo, si no, podría haber escrito aquella nota?
– Sí, Hugh. Es maricón. Un sarasa. Dice que aprendió en el Ejército. Ya sabes, la intendencia.
– ¿Y dónde aprendiste tú?
– ¿Yo? Yo siempre lo he sabido. A mí nadie tuvo que enseñarme nada.
Guardaron silencio un rato. Luego Gaskell siguió hablando.
– Aun así, ¿qué se puede hacer, eh, Hugh? En esta sociedad se necesita una tapadera. La gente con tendencias como la mía necesita una coartada. Kincaid también. Maisie es su coartada, y creo que antes le funcionaba bastante bien. Hasta que decidió que lo quería para ella sola. Pero eso es imposible, ¿verdad?
– ¿Por qué?
– Porque no se puede controlar a un viejo marica, chaval. La cabra tira al monte. -Aspiró el humo de su cigarrillo y lanzó un anillo azul que cruzó la habitación. Un goteo de agua que caía del techo lo partió en dos.
– Mi tapadera era Carmen. ¿Entiendes cómo funciona? Yo no la conocía, ni me importaban ella ni su novio. Me pareció divertida para pasar el rato, una chica con la que podía tener una relación no muy seria. En aquel momento pensé que el hecho de que sus padres fueran italianos facilitaba las cosas. Creía que sería católica y casta, y se contentaría con ir a tomar un helado y al cine. No a los cines que frecuento yo, se comprende.
Madden estudiaba la cara de Gaskell como si fuera nueva para él.
– ¿Y qué pasó?
– Que se quedó preñada -dijo Gaskell sin rodeos-. La dejé embarazada.
– Pero… ¿cómo?
– ¡Joder, tarado! ¿Cómo crees tú? ¡Pues de la manera normal! Se me ofreció y le tomé la palabra. Un error, pero ¿qué quieres? El caso es que dijo que me quería y yo no soy un santo. Nunca he pretendido serlo. Pero ella conocía mis inclinaciones. Supongo que era su forma de afianzar su derecho sobre mí. Puede que pensara que podía convertirme. Pero ¿sabes?, eché un vistazo a esas tetitas tan monas y a ese culito redondo como un melocotón y pensé, mmm, esto no es para mí. No para mucho tiempo, por lo menos.
Madden se secó la frente. Otro goterón había caído sobre ella.
– Continúa -dijo.
– Me contó lo del embarazo. También se lo dijo a Dizzy. No sé si le dijo que era mío o suyo. Creo que también se lo contó a ese capullo de Fain. Puede que él también creyera que era suyo. A mí me daba igual. A Dizzy sí le importaba, creo. De todas formas, ella abortó. Se fue a Inglaterra a abortar. Cuando volvió, estaba bastante enfadada conmigo, creo. Sí, estaba bastante enfadada. Me amenazó. Dijo que iba a contar a todo el mundo lo que hacía. Imagínate, ¿eh, Madden? Iba a decir a todo el mundo lo que hacía. ¿Entiendes lo que significaba eso?
Madden lo miró, pero no pudo descifrar su expresión.
– Sí, creo que sí lo entiendes, ¿verdad? Por fin. Contigo siempre se estaba muy a gusto, tarado, era todo un placer. Nunca te enterabas de nada, ¿verdad? Era tan seguro, tan fácil ser tu amigo…
Madden sintió la boca reseca y se humedeció los labios.
– ¿Eso éramos? -preguntó-. ¿Amigos? Creo que nunca lo supe.
Gaskell echó la ceniza al suelo. Suspiró.
– Menuda habitación tienes -dijo-. La crème de la crème, en serio. Creo que todavía le debo una silla a esta habitación. Naturalmente, es tuya, si la quieres.
Madden habló lenta y deliberadamente.
– ¿Qué significaba, entonces? Dilo de una vez.
– Significaba -dijo Gaskell- una pena de cárcel.
Madden asintió con la cabeza para sí mismo.
– Eso te da un móvil -dijo Madden-. Pudiste matarla para que no hablara.
Gaskell ignoró su comentario.
– Así que -prosiguió- pensé que podía ganar tiempo para pensar si les enseñaba tu zapato en la verja. No puedes despreciarme por eso.
Madden se quedó callado largo rato y Gaskell siguió fumando y limpiándose la sangre del labio con el dorso de la manga.
– No recuerdo todo lo que ocurrió -dijo Madden al fin-. Solo fragmentos, trozos y pedazos. Es como si le hubiera pasado a otro. Dímelo -le imploró-, dime qué pasó. Porque yo también estoy metido en esto. Y soy tu amigo.
Gaskell asintió con la cabeza.
– Está bien. Lo mismo da que te ahorquen por una oveja que por un cordero, ¿eh? -Se echó a reír.
– Yo solo… necesito hacerme una idea de por qué murió -dijo Madden-. No puedo explicarlo. Significa algo para mí.
Gaskell lo miró inexpresivamente.
– ¿Por qué murió quién? Ah, sí. Carmen. Me había olvidado de ella. Estaba distraído pensando en mí. -Se quedó pensativo, lió otro cigarrillo y luego dijo-: Te he hablado de mis… actividades, ¿no? Eso lo has oído, ¿verdad? Bueno, pues hay sitios donde la gente se encuentra y todo es clandestino, ¿comprendes? Porque nadie puede enterarse. Es una condición de la sociedad en la que vivimos. La moral pública y los actos íntimos deben coincidir.
»Bien. Los míos, por lo menos, tienen que parecer que coinciden. Naturalmente, lo que quiero hacer y lo que se me permite legítimamente hacer en mi vida privada no es lo mismo. Pero nadie se molestó en preguntarme al respecto. Ni tampoco a Oscar Wilde, el viejo maricón. Así que fue la historia de siempre, chico conoce a chico. Yo no tenía más de quince años. Iba a un colegio muy bueno, ¿entiendes?, uno de los mejores, en serio. Mis padres, Dios los bendiga, pensaban que estaba mejor interno. Para endurecerme y qué sé yo. Para hacer de mí un hombre. Supongo que mi madre se dio cuenta desde el principio. Pero era buena, siempre pude hablar con ella. Yo entonces era muy pegajoso, siempre andaba intentando llamar su atención. Lloré patéticamente cuando me mandaron al colegio. Pero, claro, un sitio así puede endurecerte de maneras distintas. Kincaid dice que a él le pasó lo mismo en el Ejército. Pero yo creo que se engaña, ¿tú no? Lo único que hace uno es esconder su verdadera naturaleza bajo la piel, donde no puedan herirla tan fácilmente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los antiguos alumnos se reúnen tanto? Es porque solo con sus antiguos compañeros pueden ser quienes son, porque pasado un tiempo el que uno es en la superficie y el que es bajo la piel se confunden. Ni siquiera ellos saben ya quiénes son. ¿Imaginas aunque sea por un segundo que ese viejo pollatorcida de Kincaid se considera un maricón o una loca o algo así? No, ni un poquito. Simplemente pasa de lo que le dice Maisie y se cree que solo tiene ciertas costumbres antisociales de las que por lo visto no puede librarse, como tomar rapé o darle al whisky todo el día. Y nadie se atrevería jamás a insinuar que eso sea algo poco viril, ¿verdad? Desde luego que no. Él está dispuesto a dar dinero a cambio de un jovencito. Caridad, cree que es. No le gusta hablar de ello en la Logia, con sus antiguos compañeros de estudios, todos ellos viejos maricones. Pero enseguida reconoce el talento, ¿eh? Enseguida ve a un tío bueno. Cada año, cuando los alumnos nuevos, los novatos, llenan las aulas y los laboratorios de la sacrosanta facultad de Medicina, ese viejo cabrón y muchos otros como él se relamen, babean por hacerse con una presa. Todas esas insinuaciones que dejan caer en laboratorios y seminarios son el cebo para novatos como yo, recién salidos del internado y sin blanca. Claro que estaba dispuesto a hacerle un trabajito al viejo torpón. Ni siquiera me daba asco. Te aseguro que en el colegio me quitaron el asco a golpes. Me golpearon, me azotaron, me hicieron pajas y me zurraron en el trasero, ja, ja. Así que dije que sí. Lo que quisiera, si me compraba un whisky como el que bebía él. Uno bueno. De malta puro. Nada de dinero, ¿comprendes?, siempre he sido un manirroto espantoso. La maldición de la clase media alta. Cuando te acostumbras al dinero, necesitas más. Es un hecho elemental de la economía. Y yo siempre parecía necesitar más. Así que empecé a hacer que soltara la pasta. Él y otros. Nunca podíamos vernos en casa de ninguno. Sus mujeres y sus hijos estaban allí. Y tampoco podíamos encontrarnos en lugares públicos.
»Así que, ¿dónde acabas? Ligando con desconocidos en cines y parques públicos. Un juego peligroso. Es muy fácil equivocarse y acabar en una celda, o muerto de una paliza en una cuneta. Pero ¿adónde si no se puede ir, tarado? ¿Dónde puede uno encontrarse con sus semejantes y relacionarse según sus propios términos? Así que ésa es la situación, tal y como se da legítimamente ahora. Y por legítimamente entiendo la forma en que se aplica la ley en esta época. Por mí que se vayan a la mierda. No voy demasiado deprisa, ¿verdad?
»Bien. Bueno. Así que ahí estaba yo, sacando algunos pavos a esos viejos colegiales en cines y parques, en cualquier sitio donde pudiéramos estar diez minutos a salvo de la pasma. ¡Diez minutos, nada más! El tiempo justo para hacer el trabajo a mano, como si dijéramos. Y a veces, cuando no tengo nada mejor que hacer y hay cosas que empiezan a darme asco, como el afecto del buen doctor, tengo que largarme y buscar a alguien que me guste. Debes comprender, tarado, que ni siquiera yo tengo el corazón de piedra. A veces pienso en mi padre y en cuánto le gustaría verme azotado por las calles y en cómo pensaría después lo mucho que los golpes habían mejorado mi cara. Cosas como esa son las que llevan a un hombre a empinar el codo, como se dice corrientemente. ¡Hay que darse a la botella! Así que, cuando pensaba en esas cosas, era refrescante ver a Carmen, ¿sabes? A fin de cuentas, cualquiera habría dicho que era, en fin, preciosa, ¿no es cierto? ¿No lo habrías dicho incluso tú, Madden, con tu sexualidad dudosa?
Madden se sintió aguijoneado. No tenía ni idea de qué quería decir Gaskell con «dudosa». Había algunas cosas con las que le resultaba difícil comprometerse, eso era todo.
– Si tú lo dices. Continúa.
– Yo habría dicho que era preciosa -dijo Gaskell-. De una belleza trágica y sin mácula. Habría dicho que era extraordinaria. Y en muchos sentidos, además. Ya nadie habla de ella, ¿verdad? Salvo para decir cómo murió. Eso también me parece extraordinario. Me preguntó qué fue de ella después de morir. Ya no es Carmen, ¿sabes? Ha dejado de ser lo que era hasta en las mentes de aquellos que la conocieron. Salvo, quizá, para sus padres. Hasta a mí me cuesta recordar cómo era. Y no era perfecta. No era un ángel. Pero tenía cosas extraordinarias que ya nadie entenderá. En los años venideros, la gente verá fotografías de ese bello rostro suyo y le será imposible imaginar que haya vivido siquiera. Así que…
Hizo una pausa para aspirar el humo de su cigarrillo.
– Siempre me sorprende, cuando leo un libro o veo una película, que muera alguien. No puedo superarlo. Si es Anna Karenina, pienso en lo cruel que fue Tólstoi. Si es L'Assomoir, culpo a Zola por la muerte de Gervais. No puedo creer que lo haya hecho y lo odio por ello. ¿Es extraño? Yo no creo que lo sea. Pero no quiero que Carmen sea una obra de ficción, del mismo modo que no quiero que su aborto sea una ficción, que no haya existido nunca en algún sentido. Supongo que Carmen tuvo al menos dieciocho o diecienueve años. Imagino que ése fue el tiempo que vivió, porque, claro, ya he olvidado cuántos años tenía en realidad. Ya se está disolviendo y convirtiéndose en algo que nunca fue.
»¿Alguna vez te fijaste en sus encías, tarado? -le preguntó Gaskell. Madden sonrió y dijo que sí-. Eran más bien feas, supongo. Demasiado grandes y anchas, y hacían que sus dientes parecieran muy pequeños. Era un poco raro. Si no hubiera abierto nunca la boca para hablar, habría parecido una diosa imposible. Su talón de Aquiles eran esas encías, sí. Esas encías daban una oportunidad a capullos como Dizzy. ¡Hasta a idiotas como Fain! Esas encías la hacían mortal y puede que incluso la mataran al final. Lo creo sinceramente. ¿Te parece raro, Hugh? A mí no. Lo siento, me estoy yendo por las ramas…
– Estabas hablando de buscar a alguien que te gustara.
– Sí, eso era, ¿no? Bueno, ella me gustaba, hasta cierto punto. Pero sexualmente, en fin, ya sabes, no era lo mío. A veces, cuando miraba su cuerpo, pensaba: «Tal vez si…» Pero nunca duraba. Era más probable que hasta ese viejo verde de Kincaid me gustara más. Otro que iba en busca del amor [18]. Pero allá abajo, en Kelvin Way, yo a veces encontraba lo que iba buscando. De hecho lo encontraba a menudo. No puedo negar que fuera excitante. Mucho, a veces. Revolcarse entre los arbustos con camioneros, ¿qué puede haber mejor, eh? Así que iba allí después de trabajarme un poco los cines. Iba a despejarme la cabeza.
»Bueno, pues bajé allí esa noche. Carmen y yo no nos hablábamos y me preocupaba lo que pudiera hacer Dizzy. Me preocupaba lo que pudiera hacer ella, lo que podía ocurrir. Lo último que me hacía falta era que me echaran de otro departamento por mala conducta. Salí de la universidad y me di una vuelta por ahí, a ver si ligaba con alguien. «¿Por qué no?», pensé. No había gente, estaba lloviendo, pero no mucho. Y, de todos modos, por qué iba a acobardarse nadie por la lluvia, ¿eh, Madden?
Gaskell le guiñó un ojo con coquetería, pero Madden no respondió.
– Quiero decir que, cuando uno lleva algún tiempo de sequía, es probable que un poco de humedad siente bien, ¿no?
Madden no dijo nada y, tras volver a encender su pitillo liado, Gaskell habló de nuevo.
– El caso es que la lluvia iba y venía y yo no tenía muchas esperanzas de encontrar a alguien allá abajo. Dejé Kelvin Way y bajé hacia el río. Solo caminaba y procuraba despejarme. Como te decía, estaba preocupado. Preocupado por Carmen y por lo que pudiera hacer o decir. Era una noche fría y húmeda. Y oscura, también. ¿Crees que quizá quería alejarme de la gente y que me encontré con ella allí para poder matarla? Bueno, en este caso los hechos son muchos más sencillos… si es que puede decirse así. Yo quería encontrarme con alguien primero. Quería compañía. Puedes elegir el eufemismo que quieras, Hugh. La verdad es que deseaba la compañía furtiva de mis semejantes en la húmeda intimidad de la maleza. Kincaid lo habría expresado así.
A Madden no le agradaba el tono sarcástico de Gaskell, ni las insinuaciones que ocultaba, pero permaneció sentado sin moverse, con la botella a su lado.
– Y, naturalmente, fue a Kincaid a quien me encontré allí abajo. Qué mala pata, ¿eh? Él también estaba buscando chicos. Normalmente no habría ido a ese sitio, tan cerca de la universidad y todo eso. Me había echado de menos en el cine, dijo. Quería verme, dijo, así que se arriesgó a bajar. Otro eufemismo, Hugh. Por si acaso no lo pillas. Nos encontramos, buscamos compañía, nos vemos… Todo eso no son más que eufemismos de lo inefable, de lo prohibido. No tienes ni idea de lo que es la vida vivida como una estrategia de evasión, ¿verdad, Madden? En absoluto.
Madden, sin embargo, entendía cómo era aquella vida. Todo cuanto había hecho, o dicho, a lo largo de su vida era una evasión de una u otra clase. Se limpió de la cara una gota caída del techo. Se había estrellado contra su frente, fría y dura como un hecho.
– Continúa -dijo-. Cuéntame lo demás.
– Claro que te lo voy a contar -dijo Gaskell mientras apagaba su pitillo en el suelo-. No tenemos secretos el uno para el otro, ¿verdad? Aunque, ¿cómo sabes que te estoy diciendo la verdad? ¿Cómo sabes que no te estoy contando medias verdades, que no me dejo nada en el tintero, que no te cuento cosas que quiero que creas porque me conviene?
– Porque los amigos no se hacen esas cosas los unos a los otros -contestó Madden-. Y porque te partiré la cara con esta botella si creo que me estás mintiendo.
Gaskell asintió con la cabeza.
– Sí, eres capaz de hacerlo, ¿verdad? Harías lo que fuera necesario. Matarías, ¿no es cierto? Y luego… -Gaskell chasqueó los dedos-. ¡Olvidarías que ha ocurrido! Eso es muy conveniente, tengo que decírtelo. Y yo que pensaba que eras tan desvalido, tan… en fin, perdóname por decirlo, pero estamos hablando con franqueza ¿no?, tan incapaz.
Madden sintió que los músculos de su mandíbula se tensaban ante aquel desprecio y se inclinó hacia delante sobre la cama.
– Pero yo no tenía móvil -dijo-. No tenía móvil para hacer una cosa así.
Gaskell soltó un bufido.
– ¿Móvil? -dijo-. ¿Para qué necesita un móvil un loco? Seamos sinceros, en todas partes desaparece gente cada día. Cada minuto que pasa, en todo el mundo, hay alguien que apuñala, dispara, envenena y mata a otro. ¿Cuáles son sus móviles? «Móvil» es una palabra sacada de una mala historia de detectives. Un móvil supone celos, o codicia, o el hecho de que no te guste el color de la corbata de otro. Un móvil implica una razón. Pero los locos no necesitan razones. Lo que distingue a locos y lunáticos es que son, por naturaleza, irracionales.
Madden sentía calor, tenía los labios secos.
– Yo no estoy loco -dijo-. No estoy loco.
– Quieres decir que no estás tan loco, ¿no? Si es así, ¿por qué esa noche te encontré delirando, sin un zapato y farfullando no sé qué sandeces sobre la tinta? ¿No es así como se comporta un loco?
– No estaba bien -dijo Madden-. Estaba enfermo.
– Ah, sí, estabas indispuesto. Enfermo. Más eufemismos, más evasivas. ¿No es «enfermo» otro modo de decir «desequilibrado» o «inestable»? ¿No es «enfermo» un eufemismo de un eufemismo?
– Dime qué pasó -dijo Madden-. Cuéntame toda tu historia.
– ¿Es mi historia, tarado? Creía que era la tuya la que querías oír.
Madden recorrió el corto espacio que los separaba y lo golpeó violentamente en la sien con la botella. Le sorprendió que no se rompiera.
Gaskell se llevó las manos a la cabeza en un gesto reflejo y las dejó suspendidas, sin tocar el lugar donde había recibido el golpe, como si esperara a recoger sus sesos al caer desde su cráneo.
Madden volvió a sentarse y esperó. Envidia, celos. Cosas que había sentido. Palabras estrechamente emparentadas, unidas en cierto modo. Eufemismos. Evasivas. Sus manos temblaban. Era inaceptable y jamás lo reconocería, nunca actuaría en consecuencia. ¿Lo sabían todos menos él? Su madre debía saberlo. Y luego estaba su padre.
Incluso Rose. Era como si hubiera otra parte de él clara y visible a ojos del mundo entero, una parte que le causaba horror y repugnancia, hasta tal punto que incluso en ese momento sabía que su conciencia ni siquiera la aceptaría como posibilidad. Durante un instante vio su cuarto, el mismo que había ocupado desde que tenía uso de razón. Durante un instante, sintió la constricción en su garganta, el fondo de sus ojos, la luz que los dejaba, la luz estrangulada, su forcejeo inútil, su cuerpo que se disolvía en la nada, la luz que se apagaba. Se había sentido morir. No había nada, ni olvido, ni conciencia, ni otra luz. Ningún estado que tuviera nombre, ninguna Gracia. No había palabras para ello, ni había nombre que pudiera escribirse que lograra hacerlo suyo.
Intentó recordar por qué. Naturalmente, ya lo sabía. El mareo le hacía sudar. Se enjugaba la sien con el brazo, respiraba a duras penas por la nariz, temiendo que, si abría la boca, saliera de ella un grito que no acabaría nunca, un lamento tan intenso que lo borraría todo.
Se levantó, se acercó a Gaskell y le propinó una fuerte patada en las costillas. Gaskell profirió poco más que un gruñido al recibir el golpe. Apenas parecía consciente. Madden volvió a golpearlo con más fuerza.
Gaskell levantó la cabeza, sus ojos se desatornillaron despacio. Uno se abrió y miró a Madden vidriosamente. Sobre el otro, todavía cerrado, había una hinchazón púrpura. Se rió y de sus labios brotó sangre.
– Dime qué pasó -siseó Madden. Le dio otra patada. Era aquel el acto de alguien a quien ya no reconocía. Se observaba actuar y veía un ser en posesión de su apariencia, pero que no era ya él, no era un solo ser sino una quimera, dos criaturas uncidas en una misma yunta por la violencia, una metáfora para un hombre que no existía.
Gaskell levantó la cabeza y abrió el otro ojo. Ya casi no parecía tener miedo.
– Decirte qué ocurrió -dijo-. Sí, te lo diré.
Era insoportable para Madden, aquella espera, pero se obligó a adoptar una actitud mental que lo hiciera posible.
– Tómate el tiempo que te haga falta -dijo. Pensó vagamente en lo mucho que se parecía a su padre al hablar.
– Te lo diré -repitió Gaskell, y se llevó una mano trémula a la hinchazón de su cabeza, que crecía rápidamente-. Pero ya lo sabes. -Le sonrió con la boca llena de dientes rotos. Sus ojos, de algún modo, no parecían estar allí. Su cabeza se mecía, y cada respiración parecía costarle extraordinario esfuerzo.
– No somos tan distintos, tú y yo -dijo-. Nada distintos, en realidad. Ja. Pero tú eso ya lo sabías, ¿no? Siempre lo has sabido. Y nunca lo has sabido. Y esa chica…
– Rose -dijo Madden-. Se llama Rose.
– Sí, Rose -dijo Gaskell, de cuyo labio inferior caía un largo hilo de saliva sanguinolenta-. Ella también lo sabe. Pero es como tú. Nunca lo reconocerá. Igual que Maisie Kincaid. Lo sabe, pero no lo acepta. Las dos lucharán siempre y, al final, esa lucha será su perdición.
Madden tenía necesidad de oírselo decir a su amigo en voz alta. Luego, él también lo sabría. Su respiración daba saltos y latía erráticamente.
– ¿Luchar contra qué? -gimió el otro ser, y volvió a golpear la cabeza de Gaskell con la botella. Gaskell profirió un gemido bajo, pero no se movió, ni se sobresaltó. Su cabeza oscilaba.
– Los semejantes se buscan entre sí -dijo. Levantó la cabeza y fijó en él un ojo azul y brumoso.
A Madden comenzaba a dolerle la cabeza. La hormona ACTH, se dijo, solamente una droga para drogar la droga que se había desatado ya en sus pensamientos, un miedo y un asco que se dejaban llevar entre sí. Dio otra patada a Gaskell en las costillas y, esta vez, Gaskell gritó. Su camisa y sus solapas estaban cubiertas de sangre.
– Yo la vi -dijo Gaskell pasado un tiempo. Su voz era ronca y apenas se oía. Sus ojos se abrían y se cerraban, a veces durante largos intervalos, y su boca colgaba, abierta.
Madden seguía esperando, pero en realidad no estaba ya allí.
Retrocedía el tiempo. Su padre estaba encima de él, lo aplastaba. Su padre estaba tras él, ahogándolo. Madden oía el sonido de su cinturón cuando se lo desabrochaba y luego un bufido, y palabras en voz baja. Y luego el dolor. El dolor era silenciado. Era estrangulado hasta el silencio por una almohada, o una mano, o el cinturón de su padre, o su peso insoportable que le aplastaba los pulmones. Mientras tanto, la voz gruñona que decía que se estuviera quieto, que se callara, que no se moviera, que no hablara. «Chist. Silencio. Calla.» La luz de su cabeza desaparecía, todo se apagaba. Y luego había otro silencio. Y, cuando despertaba, había otro silencio distinto del anterior, y ya no recordaba exactamente qué había pasado. Estaba solo, era un solitario. «Culpa tuya», decía la voz. «Culpa tuya.»
No había visto a Kincaid. Había seguido a Carmen como había hecho desde que la vio por primera vez tomar el sendero desde la puerta de Kirklee, con Gaskell. Pero esta vez iba sola y dentro de él había algo y ese algo encajaba en un espacio negativo. Había sido otra tarde muerta, la de aquel día. Todo en ella estaba muerto. Pero luego había seguido a Carmen y ahora ella también estaba muerta. No era el mismo después de que empezara la lluvia. Carmen, que se alejaba de él. Incluso entonces se había negado a admitirlo. No permitiría (conscientemente) que aquello se manifestara. ¿Cómo lo había llamado Gaskell? Su verdadera naturaleza, su naturaleza desviada. Todos los celos y las humillaciones que había sentido. Se había esforzado tanto, además. Había creído llevar la invisibilidad a su perfección. Eso había creído. Y luego había conocido a Gaskell en el baile y había perdido parte de sí mismo por culpa suya. Luego Gaskell fue alejado de su lado y él se encontró perdido, completa e irremediablemente perdido. No había vuelta atrás a la vista, y volvía a tener aquellos lapsos, aquellos momentos que se esfumaban. El pasado, el futuro. El presente. ¿Dónde estaban las fracturas? ¿Dónde estaban las junturas que volvían a unir todo? Ja. Se reía en silencio para sus adentros, los ojos fijos en la cabeza ensangrentada de Gaskell. ¿Por qué no le había correspondido?, quería saber. ¿Por qué no?
Porque eres un monstruo, se dijo. Los monstruos son por naturaleza imposibles de amar.
Tus pensamientos ya son legión. Tus pensamientos son ya epidémicos. Tus pensamientos son una enfermedad para la que no hay cura, ni salvaguarda. Los pensamientos que conoces y los que no conoces. Búscate a ti mismo. Tus pensamientos se vuelven reales mientras estás aquí sentado, dudando de ellos, entre la sangre de otros hombres. Ya lo has escrito.
Gaskell respiraba suavemente, como un bebé dormido, un sonido como el estallido de una burbuja de saliva, un ligero pop. Madden sabía ahora que había seguido antes a Gaskell hasta las orillas del Kelvin. Había llevado a Rose al Río Locarno (sin reconocérselo a sí mismo) como si caminara sonámbulo hacia él. Allá adonde iba (ahora lo veía claramente) llevaba su cacería. En busca de Gaskell y luego en busca de Carmen, porque ella le había quitado a Gaskell y porque la odiaba.
Había seguido a Carmen esa noche, en medio de la llovizna, y la había encontrado esperando a Gaskell junto al puente. Ella se había dado cuenta de que alguien la seguía y lo había esperado con el paraguas cerrado y empuñado como un arma. Al reconocerlo, resopló.
– Ah, tarado -dijo-, solo eres tú.
Y entonces se abalanzó sobre ella y ella intentó gritar. La arrastró hacia los matorrales (el suelo mojado y la muerte), se acordaba, se acordaba de todo. Su otro yo intentaba demostrar que era un hombre, un hombre de verdad, y no podía, no era capaz de hacérselo a ella. Estaba avergonzado.
Y ella se quedaba sencillamente allí tumbada, sin moverse, callada, como una cosa que esperara la muerte. Bueno. Así sea. Él le daría muerte. Sería una buena muerte. Ella no se resistió, ni siquiera cuando le dio la vuelta y se puso tras ella, ni siquiera cuando le rodeó la garganta con el brazo izquierdo y lo trabó con el otro por detrás, una técnica con la que estaba familiarizado desde la infancia. ¿No era acaso el niño de papá? Solo entonces, cuando la mano de ella aleteó a su lado, se excitó y la penetró (ella ni siquiera gimió) y comenzó a golpear, y a asfixiarla y a empujar y…
Todo acabó. Se arrodilló jadeando en el barro, empapado hasta los huesos, y empezó a temblar. Su otro yo se subió los pantalones y se quedó mirando pasmado la cosa que yacía boca abajo sobre la tierra. Nadie había visto nada. Allí no había nadie. O eso había creído él.
Carmen Alexander yacía inmóvil.
Y entonces ya no se acordó. Pasaron minutos o quizá segundos.
No sabía nada del encuentro de Gaskell con Kincaid allá abajo. ¿Había visto algo el viejo? ¿Guardaba silencio para salvar el pellejo? Madden se acercó a Gaskell. Le abofeteó con fuerza la cara y volvió a abofetearlo al ver que no reaccionaba. Gaskell levantó la cabeza lentamente.
– Solo estaba ganando tiempo -dijo despacio con la voz sofocada por la sangre-. Tenía miedo. ¿Qué más quieres de mí? -Sollozaba ahora, incapaz de mirar a Madden.
Madden dijo:
– ¿Por qué?
– Ya te lo he dicho. Tenía miedo de lo que ella pudiera hacer… y luego la encontré muerta. Me entró el pánico. Yo había estado allí otras veces, ¿recuerdas? La gente, los hombres, conocían mi cara.
– ¿Con quién estabas?
– Con… uno. Con nadie.
– ¿Con Kincaid?
– Eso fue antes. Él tenía miedo de que lo vieran, así que lo hicimos deprisa y se fue. Había también otro hombre. Ya lo había visto antes. Sabía que no tendría ningún problema en denunciarme. Kincaid no me preocupa. -Sonrió suavemente-. Kincaid no permitiría que nada se interpusiera entre su trabajo y él. Para él, los muertos no son más que muertos. Aunque sepa algo de cómo murieron. Pero parte de razón tiene, ¿no crees? ¿Qué sentido tiene preocuparse por cómo murieron? A ellos no les sirve de nada.
Madden respiraba acompasadamente. Aún sostenía la botella en la mano.
– Pero no me viste allí, ¿verdad? ¿Cómo sabías que tenía algo que ver con ella?
– ¿Con quién? Ah, con Carmen. Lo siento, me duele un poco la cabeza, tarado.
Madden le dio una patada en las costillas y Gaskell cayó de lado y lloró en voz baja.
– Te he dicho que no me llames así.
– Por favor, no me hagas más daño… -suplicó Gaskell.
– Está bien -dijo Madden-. Dejaré de hacerte daño cuando me digas cómo sabías que fui yo.
El rostro de Gaskell palideció.
– ¿No sabías que era yo? -preguntó Madden-. ¿No me viste?
– Vi el cuerpo. La vi a ella. Fui yo quien llamó a la policía. El zapato lo encontré después. Obviamente, no llevaba tu nombre. Dijiste que habías perdido allí el zapato cuando estabas delirando. Fui a ver si podía encontrarlo. ¡Lo hice por ti!
– Entonces, ¿por qué se lo has dicho a la policía?
– Ya te lo he dicho. Para ganar tiempo. Por mí.
– ¿No han vuelto a por ti aún?
Gaskell escupió sangre en el suelo.
– No, todavía no.
Madden se levantó, la botella lista en la mano. Gaskell empezó a suplicar.
– No se lo diré a nadie, Hugh -decía-. No sabía que estabas allí. Creía que ibas a buscar chicos, como yo, como Kincaid. Pensaba que por eso habías estado allí la noche que perdiste el zapato. Eso no se lo diría a nadie… ¿cómo iba a hacerlo? Somos amigos.
Madden sacudía la cabeza.
– Los amigos no se denuncian entre sí a la policía. -Levantó la botella.
– Por favor, Hugh, no lo hagas… Lo siento, lo siento, lo siento.
Madden volvió a golpearse la palma de la mano con la botella.
– No, no, no, no, por favor, tarado, por favor, no lo hagas, por favor, no se lo diré a nadie, tarado, por favor…
– No me llames así -dijo Madden-. No me gusta.
La cara de Gaskell era una máscara de miedo, de estulticia y abyección. Madden sintió asco. Aquella cara no era ni remotamente humana. Golpeó a Gaskell con la botella lo más fuerte que pudo: hizo un ruido frío y sordo, como un entrechocar de huesos. De pronto, Gaskell se puso de rodillas e intentó agarrarlo. Madden lo golpeó de nuevo y Gaskell cayó de espaldas, con la panza al descubierto, como un perro. Se retorcía en el suelo, miraba hacia arriba con lascivia, sacaba la lengua por entre los dientes y la agitaba obscenamente. Madden le dio una patada bajo la mandíbula y su amigo gruñó, ensangrentado, y su lengua se partió limpiamente y resbaló por su cuello hasta el suelo. Se oyó un ruido extraño, como un chillido bajo y desesperado, y Gaskell volvió a ponerse de rodillas, echó mano del trozo de lengua e intentó agarrarlo. El trozo de carne sanguinolenta se había curvado, llevado por una especie de reflejo: Madden había oído hablar de aquel fenómeno, pero nunca lo había presenciado, salvo en las colas cortadas de las lagartijas. Estaba absorto mientras Gaskell intentaba en vano coger el trozo de lengua. Luego volvió en sí y el otro Madden golpeó el cráneo de Gaskell con la botella. Gaskell cayó de bruces y quedó completamente inmóvil.
Madden se inclinó y tocó su cuello para buscarle el pulso. Tenía aún, pero leve. Se sentó en la cama y se sacudió distraídamente la chaqueta. Luego se agachó, arrastró a Gaskell por las axilas hasta dejarlo sentado y lo sostuvo derecho sirviéndose de las rodillas. No había casi sangre en las heridas que le había hecho con la botella de whisky, solo un montón de moratones y bultos violáceos. Los tenía por toda la cabeza. Madden se preguntó cuántas veces lo había golpeado su otro yo, pero no se acordaba. Ya no importaba.
Le limpió la sangre de la cara con su propio pañuelo y luego se lo metió en la boca.
Gaskell miraba hacia otro lado. Madden le rodeó el cuello con el brazo izquierdo y lo cruzó sobre su tráquea. Luego enlazó con la mano el hueco de su codo derecho. Besó suavemente la coronilla del pelo enmarañado y largo de Gaskell, que olía a humo de cigarrillos.
– Adiós, Gaskell -dijo-. Adiós, amigo.
Colocó la palma de la mano derecha contra su cráneo y empezó a apretar. Mantuvo la llave bien trabada por espacio de diez o quince minutos, hasta que, a pesar de su excitación, no pudo seguir. Aguantó la llave mucho más tiempo del necesario para que se produjera la muerte cerebral. Gaskell no mostró reacción alguna, salvo una aspereza repentina de la respiración y luego, tras el primer minuto, una especie de oclusión glotal definitiva.
Madden dejó caer su cuerpo y se echó de espaldas sobre la cama. Respiraba trabajosamente. Quizá incluso se quedara dormido unos instantes. Pasado un rato, empezó a cobrar conciencia de dónde estaba. Se incorporó lentamente. Gaskell había caído de lado, de espaldas a él, y Madden le clavó el dedo en el hombro con cautela un par de veces. Gaskell no se movía. Un nuevo hormigueo de excitación, una náusea suave y una sensación de pánico comenzaban a apoderarse de Madden. La sangre zumbaba en sus venas. Se levantó y se sacudió el polvo, consciente de su dolorosa erección. Se preguntó distraídamente qué estaría haciendo Rose en ese momento. Decidió hacerle una visita.
13
Pasó mucho tiempo antes de que se descubriera el cuerpo de Owen Gaskell. Y, entretanto, algo se había escabullido de algún lugar al fondo de su mente y se había puesto en marcha. Ahora esperaba que aquella cosa le diera alcance y le pusiera la soga al cuello.
Durante aquella época, esperaba con expectación la llamada a la puerta y escuchaba constantemente voces que le susurraban al oído. Seguía con sus estudios, con sus trabajos de clase, con los espacios en blanco de los que se componía el día. Y era siempre el mismo día que empezaba una y otra vez. Nunca volvió al piso de la calle Wilton. Estaba el horror perpetuo a ser descubierto, pero era un horror a verse expuesto públicamente como lo que era, fuera ello lo que fuese. No soportaba esa posibilidad. Se hallaba en una especie de limbo. Era imposible, lo sabía, escurrir el bulto después de lo que había hecho. Lo recordaba muy claramente, con detalle infinitesimal, y apacentaba su mente con los pormenores, repasaba las peculiaridades de lo ocurrido, buscaba su razón y su sinrazón. Sin embargo, todo formaba una amalgama; no había forma de separar una cosa de otra. Así que se quedaba en su habitación y llenaba de garabatos sus papeles, iba a clase y esperaba. Asistía a seminarios y evitaba la mirada de Kincaid, convencido de que el buen doctor también evitaba la suya. Se distraía con los que quedaban, los Dizzy y los Hector y los Aduman.
Hector Fain tenía ahora una novia. Una chica más bien rubicunda que guardaba un vago parecido con Carmen en todos los aspectos, excepto en el hecho de que era (cómo no) indeciblemente adocenada e insulsa. Y, para colmo, demasiado delgada. Madden imaginaba que se partiría en dos cuando Hector (un tipo recio, una especie de pala de cricket con gafas cuya cabeza en forma de bloque apenas le llegaba a ella al pecho plano) se subiera sobre ella con sus calzoncillos mugrientos. Una imagen espeluznante.
Luego estaba también el pobre y solitario Dizzy, que parecía no estar ya casi allí. La pena había desmedrado su apariencia de chico de catálogo, lo aplastaba hasta tal punto que costaba reconocer en él al hombre, o al chico, que había sido antes. Era la suya, además, una pena culpable que parecía no inspirar piedad. Todo el mundo lo evitaba. Hasta el propio Madden lo ignoraba, a pesar de las miradas implorantes que Dizzy le lanzaba a veces, unas miradas dolorosas y largas, como si quisiera desesperadamente hacerle ver que existía. Hizo a Madden algún comentario acerca de unos trabajos que quería que intercambiaran para revisarlos mutuamente. Madden aceptó. Su propio vacío facilitó la transacción. Cogió el trabajo que Dizzy le lanzó y prometió darle más tarde el que le había pedido. Pero, naturalmente, no lo hizo.
Hasta el mote parecía haberse desprendido de él con un ruido metálico. Nadie lo llamaba ya «Dizzy». Era simplemente «él» o «su ex novio», o bien se veía de cuando en cuando elevado, como por azar y de manera inconexa, a ser de nuevo «Newlands». Costaba imaginar que pudiera haber sobre la faz de la tierra alguien menos parecido a un trombonista de jazz (¿o era un trompetista?). Había llegado a encarnar un atolondramiento de índole completamente distinta, más parecido a un lamento desgarrado que a una nota aguda y desafiante.
Aduman seguía como siempre: Madden sabía tan poco de él como antes, si se exceptuaba el hecho de que la bufanda que arrastraba estaba aún más sucia y desgastada casi hasta la transparencia. Era dudoso que aquella bufanda pudiera procurar alguna defensa contra el frío y, dado que parecía llover casi todo el tiempo, servía más bien como esponja. Posiblemente, dedujo Madden, ésa era su finalidad. Con tiempo frío y seco resultaba inútil, pero, con humedad y bien liada alrededor del frágil cuello de su dueño, quizá procurara una especie de calor de segunda mano.
Madden empujaba hacia delante sus pensamientos: tenían que seguir moviéndose o quedarían embarrancados, como ramas muertas separadas del flujo de la corriente del río. El estancamiento lo molestaba.
Le era imposible estarse quieto un solo momento. Se quedaba parado, callado y abstraído en el cuarto frío de la funeraria Caldwell; luego, de pronto, su mente se veía empujada a un movimiento terrible y desesperado. En la habitación en la que vivía de alquiler, anónimo y solo, lejos de las calles Shakespeare y Wilton, se quedaba mirando sus manos, los zapatos de sus pies, un rincón, nada. O ponía a calentar la tetera y era incapaz de esperar a que el agua acabara de hervir y vertía la mitad del agua y volvía a poner la tetera en el infiernillo.
– Preocupado, ¿no, señor Madden? -le dijo el buen doctor un día, después de un seminario. Madden no dijo nada. El doctor lo observó, pero Madden tenía claro lo que esperaba que dijera. Su mirada era la de un hombre que evaluaba la situación, una mirada de sospecha que no comprendía con claridad qué era lo que sospechaba-. Preocupado, ¿no?
– No, señor -contestó Madden, y luego se corrigió-. No, doctor.
Kincaid pasó los dedos por el vello de encima de su labio superior.
– No quiero ponerle una mala nota por este… esfuerzo, señor Madden, pero no puedo evitar tener la impresión de que le pasa a usted algo. ¿Me equivoco?
Madden se sentía desgajado de la situación, como si pudiera ponerse de pie y orinar en un rincón sin que ello surtiera más efecto que si abría la boca.
– Me temo que trabajos como éste no son los que solemos esperar de usted -prosiguió Kincaid. Llevaba una especie de boina de terciopelo y fumaba una pipa. Se había puesto también una pajarita de terciopelo a juego con la boina. Las dos cosas de color verde lima. Qué empaque el de aquel hombre. Tenía un aspecto completamente ridículo. Habría parecido un patán aunque hubiera enseñado Bellas Artes en la escuela de Garnethill. Era totalmente propio de él el no ser consciente de haber cometido tal patinazo indumentario.- Esto no es más que un montón de tinta sobre papel. Su trabajo parece estar decayendo, muchacho. ¿Qué dice a eso?
Madden se encogió de hombros y miró por la ventana, más allá del hombro de Kincaid. Otro día gris, una llovizna constante que repiqueteaba en los canalones del torreón recubierto de pizarra de fuera del despacho. Se preguntaba qué guardaban allí. Quizá el buen gusto del doctor, o alguna otra manifestación de su psique encerrada en un armario.
– Bueno, últimamente me cuesta un poco dormir -dijo débilmente.
– ¿Problemas de insomnio, dice? Una cuestión peliaguda, esa. Tiene que solucionarlo enseguida, se lo digo yo. Sí. Cuanto antes, mejor. A menos que quiera repetir todo el curso desde el principio. Le sugiero que, sea lo que sea lo que le preocupa, bien la falta de sueño, bien cualquier otro asunto, se haga con ello inmediatamente, ¿de acuerdo? Antes de que caiga usted más aún en desgracia.
Madden asintió con la cabeza y se levantó para irse, cogió el trabajo que Kincaid blandía por encima de la mesa y lo cambió por otro en el que había estado trabajando la semana anterior. No se molestó en mirar la nota escrita al margen. Daba por sentado que, como ocurría últimamente, rondaría el cinco.
Kincaid resopló.
– Por cierto -dijo mientras mantenía fija en Madden una mirada calculada, como si lo desafiara a hacer algo al respecto-, ¿ha visto últimamente el pelo al señor Gaskell? Hace tiempo que no viene, ¿verdad? Sé que es usted su… amigo. Por eso se lo pregunto.
Madden permaneció callado y sacudió la cabeza.
– ¿Está seguro? Lo echamos de menos. No lo vemos ni en las clases ni en los seminarios desde hace bastante tiempo. No. Es solo que no… -el doctor bajó la mirada-… lo vemos.
Madden estaba a punto de decir algo, pero en ese momento fueron interrumpidos por una llamada impetuosa a la puerta.
Kincaid miró la puerta con irritación y bramó:
– ¡Espere fuera! Enseguida estoy con usted.
Madden hizo una mueca. Kincaid tosió y escupió en el lavabo un grueso pegote de algo marrón. Le hizo un gesto agitando la mano mientras se limpiaba la boca con un pañuelo de aspecto extrañamente desaseado, un pañuelo cuadrado y antaño blanco, ahora más bien de color amarillento.
La puerta se abrió indecisamente con un chirrido y por ella asomó una barbilla marcada con una cicatriz que Madden conocía bien. La gorra, que el policía se había quitado, había dejado al descubierto su cabello engominado, negro, lustroso y de impúdica abundancia, provisto de un lametazo de vaca por delante.
– Lo siento, pero esto no puede esperar, señor Kincaid -dijo el de la barbilla. Permanecía en la puerta. Madden pensó que era extraño que, siendo tan bajo, pudiera impedir el paso de la luz tenue del pasillo, y entonces se dio cuenta de que el alto estaba allí también, empequeñeciéndolo desde atrás.
– Ah -dijo Kincaid con un ligero temblor en la voz-, será mejor que pasen. Traen noticias sobre el caso Alessandro, supongo. Y es doctor Kincaid, por cierto.
Madden seguía allí parado con la boca ligeramente abierta, consciente de que, si no parecía culpable, debía de parecer al menos un imbécil.
– Imagino que ya conocen al señor Madden.
El policía de la cicatriz en la barbilla miró a Madden e inclinó luego la cabeza en un saludo al que él tardó un poco en responder. El comportamiento del cabello del agente, parecido al relleno de un sillón, no obedecía a ninguna ley terrenal: la gomina, independientemente de la liberalidad con que se la aplicara, no conseguía mantenerlo fijado por entero a la cubierta ósea de su cráneo. Era tan abundante y elástico como brillante, y Madden sabía (estaba convencido de ello) que aquel hombre era particularmente susceptible al respecto. Fijó la mirada en el pelo.
– ¿Alice qué? -dijo el oficial-. No, no hemos venido por ninguna Alice. Hemos venido por… ¿cómo se llama, grandullón?
El agente más alto se adelantó y sacó una libreta. Se había quitado la gorra y tuvo que inclinarse ligeramente para pasar bajo el marco de la puerta. Una vez dentro, se irguió en toda su estatura y abombó un pecho prodigioso. Levantó la libreta y fue pasando las hojas con gran alarde.
– Me refería a la chica muerta. Carmen Alexander.
– Ah, esa Alice. ¿Por qué no lo ha dicho antes, profesor? -dijo el de la cicatriz, no sin un asomo de agresividad en la voz.
– Sí, aquí está -dijo el más grande de los dos. Hizo una pausa, miró a Madden y a Kincaid y luego carraspeó de modo impresionante. Madden seguía concentrado en el pelo-. Nos hallamos frente al descubrimiento de una persona o personas fallecidas…
– Solo hay una persona -terció, irritado, el agente de la barbilla marcada-. Deja de copiar de mis notas.
El grandullón arrugó el ceño sin levantar la vista.
– Frente al descubrimiento de una persona fallecida de la que se cree era Owen Gaskell, penúltimamente alumno de esta institución.
Cerró la libreta y se la guardó en el bolsillo. Madden se preguntó si no habría sido más apropiado decir «últimamente». Pobre Gaskell.
Kincaid había recuperado el control de su voz. La velocidad con que se adueñó de la situación resultaba muy hábil.
– Owen Gaskell, dice usted. Vaya. Santo cielo. Me dejan de una pieza. Esto es una verdadera sorpresa. Y dígame, agente, ¿es usted libre de decirnos qué le aconteció?
Su voz no dejaba traslucir preocupación, sino solo su acostumbrada curiosidad académica.
El agente más alto pareció incómodo y se removió dentro de su uniforme. Parecía intentar rascarse un picor sin usar las manos. El más bajito, el de la cicatriz, se enjugó la frente con la gorra en la mano.
– ¿Acontecerle? No le aconteció nada -dijo-. Lo que le aconteció es que alguien le reventó los putos sesos. ¿Estamos? -El agente parecía sudar un poco: Madden se convenció de que era su mirada la que había logrado tal cosa.
Kincaid masculló algo acerca de que no quería crispar los nervios a los esbirros de la justicia, pero calculó mal el efecto de su tono sobre los dos hombres y comenzó a retractarse desesperadamente de lo que el policía más bajito pareció tomarse como un insulto.
– Nada de eso, agente. Solo pretendía quitar hierro al asunto.
El de la cicatriz señalaba a Kincaid con el dedo y su cómplice lo refrenaba agarrándolo estratégicamente del hombro. Madden comenzó a preguntarse si no habría malinterpretado por completo la situación: quizá el jefe fuera el más alto. Quizá estuviera mirando el pelo equivocado.
– ¿Quitarle hierro? ¿Y qué más? Escuche, profesor, esto es muy serio. ¿Entendido? Nosotros hacemos las preguntas y usted nos da las respuestas. ¡Respuestas directas, cojones! ¡Que no está hablando con un par de bolas de billar! A la vuelta de la esquina hay un tío con la cabeza machacada. Y estrangulado, además. ¡Y le falta casi toda la lengua! Era una de sus putas mascotas, ¿verdad?
Kincaid estaba alterado, se quitó la ridícula boina y la usó para enjugarse la frente.
Tartamudeó ligeramente, comenzó a decir algo y se detuvo.
– Ya. Davie, los detalles principales, si eres tan amable. -El agente escupió esto último en tono sarcástico, parodiando a Kincaid.
El grandullón abrió otra vez la libreta y se echó hacia atrás la gorra.
– Owen Gaskell -dijo-, heridas en la mollera, los riñones y las costillas. Dos rotas. Um, la cabeza aplastada con un objeto romo. Varios dientes rotos, la nariz rota, un pómulo fracturado, el orbital roto y, si hubiera vivido, habría necesitado varios puntos en un corte que tenía entre la ceja y la nariz. Y además fue ahogado. La cosa no es muy agradable.
– Asfixiado -puntualizó el de las cicatrices mientras asentía enérgicamente con la cabeza. Tenía los ojos cerrados y los brazos cruzados sobre el pecho, como si escuchara la recitación de un poema-. Alguien debía de tenerle mucha manía a ese chico.
– Ah -dijo Kincaid, incorporándose en su silla-, asfixiado. Como esa tal Alexander. Carmen. ¿Cuándo ocurrió eso?
– De momento no lo sabemos. La casera fue a cobrarle el alquiler, pero él no estaba en su habitación. Estaba en la de al lado. Ella dice que se la alquiló a otro joven que pagó una semana de alquiler y luego no volvió. Dice que le dan escalofríos solo de pensarlo: haber acogido a un asesino bajo su techo. Dice que ese tipo le puso los pelos de punta. Pero en la primera ronda de identificación no reconoció a nadie. Es cegata como un murciélago. No sirvió de nada. Así que el chaval muerto tenía que conocer al tipo que se lo cargó. Creemos que el muerto, Owen Gaskell, tenía relaciones íntimas con la tal Alexander. Así que ahí está el móvil.
Se había calmado un poco y el alto apartó la mano de su hombro y comenzó a asentir con la cabeza a todo lo que decía su amigo (¿eran amigos?).
– ¿El móvil? -dijo Kincaid como si nunca hubiera oído pronunciar aquella palabra-. Siempre he pensado que los móviles eran cosa de novelas baratas. Pudiera ser -prosiguió, sacudiendo la cabeza, y volvió a calarse la boina-. No puedo creer que alguien quisiera hacer daño a ese chico. Sí, era un muchacho muy brillante. Podría haber llegado lejos. -Siguió sacudiendo la cabeza.
– Sí, bueno, ya no irá a ninguna parte -contestó el policía-. En cuanto a por qué querían cargárselo, puede que esa chica, la Alexander, tuviera algo que ver con eso.
Madden contuvo el aliento. Se sentía a punto de desmayarse.
Kincaid cogió su pipa y echó la ceniza en una taza que había sobre la mesa. Estaba otra vez mirando a Madden fijamente.
– ¿Qué quieren decir?
– Queremos decir -dijo el más alto- que hemos detenido al principal sospechoso. Barajamos un poco a los tipos de la ronda de reconocimiento, dejamos que la vieja lo intentara unas cuantas veces más. Lo identificó después de un par de intentos. Creo que ese dato nos los saltaremos cuando tengamos que testificar ante el tribunal, ¿eh?
El agente de la barbilla marcada le dijo que cerrara el pico, cosa que el otro hizo con una mirada de disculpa.
– Lo que mi compañero quiere decir es que diremos la verdad en el estrado de los testigos, naturalmente.
Kincaid asintió con la cabeza mientras fumaba su pipa.
– ¿Y cuál es la verdad, si no les importa que se lo pregunte? -dijo.
El agente de la cicatriz se rascó la coronilla e intentó alisarse el pelo rebelde.
– Lo más probable es que lo hiciera su novio. Por celos, seguramente. La chica había abortado. Así que ahí lo tiene. Se cargó a la chica por lo del aborto y luego se cargó a Gaskell porque creía que el niño era suyo y que se habían librado de él. Caso cerrado.
– ¿Su ex novio? ¿Se refieren a Newlands, ese muchacho de aspecto inofensivo? ¿Ese al que llaman «Dizzy»? Seguro que no. -Kincaid volvió a volcar su pipa y miró a Madden con indiferencia. La habitación se iba encogiendo a su alrededor, se oscurecía. Se sentía ahogado, asfixiado.
– Sí, bueno, todos parecen inofensivos. Se lo vio discutiendo con Gaskell y con la chica. Hay testigos que dicen que lo vieron pegar a Gaskell en el club de alumnos. ¡Menudo teatro ha montado! Tanto lamentarse y decir que la quería. Nosotros creemos que fue él. Un psicópata, eso es lo que es.
Kincaid y los dos agentes sacudieron la cabeza en silencio. El sudor brotaba en la piel de Madden. Se tambaleaba ligeramente.
– No -dijo-, se equivocan. Se equivocan del todo. No pudo ser Dizzy. No pudo ser él.
– ¿Te encuentras bien, hijo? -oyó decir a Kincaid. La habitación se cerraba alrededor de la cara del doctor, que echaba humo y fuego. Parecía un demonio. Era un demonio. Bobadas. Un perfecto disparate. Madden no creía en demonios. No había ningún demonio. Se habían extinguido todos. La razón, la Ilustración, la economía, la medicina, la física, la Revolución Industrial, todas esas cosas habían provocado la extinción de los demonios. Los demonios existían únicamente en países extranjeros, entre los ignorantes y los salvajes. Y sin embargo allí había uno, uno que exhalaba fuego a su lado. ¡Y dos más junto a la puerta! ¡Con rabos y caras rojas!
Solo cabía hacer una cosa: la evidencia empírica zanjaría la cuestión. Pidió que todos se quitaran los zapatos y le enseñaran los pies. Quería ver sus pezuñas.
– Eh, será mejor que tomes un trago de esto -dijo el demonio que había ocupado el lugar de Kincaid. Sonreía y sacaba su lengua negra y curvada. De ella salía humo. Madden tomó la petaca de peltre y bebió de ella, pero no era agua, era veneno, había bebido veneno de la petaca. Enroscó el tapón y se guardó la petaca en el bolsillo.
– Es un error -dijo-. Dizzy no ha matado a nadie. No pueden castigarlo. Fui yo, yo lo hice. Yo la maté.
Los tres demonios menearon las cabezas. Se reían de él.
– Pero ¿qué tenemos aquí? ¿Un criminal que confiesa? No -dijo el demonio de las cicatrices-. Fue Newlands quien lo hizo. Pero usted nos despistó un poco, señor Madden. Pensamos que estaba implicado por ese asunto del zapato. Pero cuando Gaskell nos enseñó dónde estaba el zapato…, en fin, digamos que nos dio una idea de qué hacía rondando por allí. Así que no tenemos más remedio que levantar las manos y decir que nos equivocamos de hombre.
– Pero fui yo, yo la maté -dijo Madden.
– Mira, hijo, sabemos a qué vais allí -continuó el demonio con la cara hinchada, a punto de reventar-. Y, si no fuera por este asunto, caeríamos sobre ti como una tonelada de ladrillos. No voy a decirte lo que opino de los de tu calaña, pero sí te digo que es un puto delito y que, si por mí fuera, os haría azotar a todos. -Suspiró y se secó la frente, en cuyos frunces se había incrustado en negras arrugas la carbonilla.
El gran diablo rojo también rió.
– Éste no está bien de la azotea, ¿eh? Tenemos a muchos como él en jefatura. No pueden remediarlo, no pueden. Esta misma semana tuvimos una mujercita que confesó que había sido ella. Lee el periódico, se planta allí y confiesa lo que haya leído. Está completamente chiflada.
– Les digo que fui yo -dijo Madden. Le estallaba la cabeza-. ¡Fui yo! ¡Estrangulé a la chica y golpeé a Gaskell en la cabeza con una botella de whisky! ¿Por qué no me creen?
Los tres sacudían la cabeza.
– Asúmalo, señor Madden -estaba diciendo Kincaid-, usted tiene buena mano con el escalpelo, pero no es un asesino. ¡Valiente idea!
– Mira, chaval -dijo el demonio de la cicatriz-, el caso está cerrado, fin de la historia. Newlands es un tipo grandote, tenía fuerza suficiente y un móvil. El caso es que recibió entrenamiento militar y sabe un par de cosas sobre cómo liquidar a alguien en un santiamén. Y eso fue lo que hizo con esos dos. No te ofendas, pero ¿has abierto alguna vez una lata de carne picada sin tener que pedir ayuda a mamá?
Madden les oía reírse, se reían de él. Y allí estaba, dispuesto a hacerse detener por el bien de la ciudadanía. Lo último que recordaba era que, antes de desmayarse, quiso hacer una demostración de la llave de estrangulamiento con el diablo policía bajito. Pero para entonces ya se había vuelto todo negro.
14
Cuatro noches antes de que Joe hijo prendiera fuego a la funeraria Caldwell, aquella voz volvió a hablar a Madden mientras esperaba de nuevo que la policía llamara a su puerta. Esta vez, le habló tan bajo que apenas pudo oírla. Era poco más que un borboteo. Madden se esforzó por distinguir las palabras que decía la voz, pero eran muy tenues, tanto que era como si las oyera pronunciar desde el fondo de un pozo. Estoy aquí, oyó que decía la voz, todavía estoy aquí.
No, decía la voz. No has estado escuchando. Hace mucho tiempo que no escuchas. Ya no podemos dejar de hablar. Es lo único que podemos hacer. Y seguiremos hablando y hablando y hablando y hablando y ha…
Basta, dijo Madden. Cállate ya. Vuélvete a dormir.
No podemos dormir. Estamos muertos. Los muertos no duermen ni despiertan. Los muertos ni siquiera pueden ser. No son. No somos. No soy. Un día, muy pronto, tú tampoco serás. Entonces podrás decir lo que quieras. Nosotros estaremos escuchando.
Madden se despertó. Estaba sentado en un sillón y se le había quedado el cuello agarrotado. Todavía sostenía en la mano el vaso, pero se había vertido en el regazo lo que quedaba del whisky. Se limpió los pantalones con un pañuelo de papel que llevaba en el bolsillo y se levantó. Veía entrar la luz de soslayo por el borde de la cortina. Era por la mañana.
Notó que era aún muy temprano. Unas nubes brillantes y doradas se extendían como guirnaldas por el cielo. Miró su reloj y volvió a frotarse la nuca. Las cinco de la mañana. Las gaviotas volaban en círculos sobre los tejados de las casas de vecinos. Invocaban entre chillidos la luz del día. Madden se preguntó por qué los pájaros se despertaban siempre tan temprano. ¿Qué esperaban con tanta ilusión cada día? Seguramente ya debían de estar hartos de volar.
Gaviotas. Lo más parecido a querubines que tendría aquella ciudad ese día o cualquier otro. ¿Se decía así en plural, querubines? ¿Qué eran los serafines? ¿Qué era un serafín?
Recorrió el pasillo para ir a ver cómo estaba Rose. Yacía en la misma posición en que la había dejado esa noche, la mano aún relajada. El espectro que montaba guardia junto a su cama había vuelto a perdonarla otra noche.
Madden entró en la cocina, donde los dos trozos de pan quemado seguían en el cubo de basura. La vida y la muerte de una rebanada de pan era algo que nunca antes le había preocupado mucho. Imaginaba que todo el mundo acababa (por usar una expresión juvenil) frito tarde o temprano. Carmen Alessandro llevaba así mucho tiempo, y también Gaskell, y Dizzy Newlands, que se ahorcó con su propia corbata la tercera noche que pasó en un calabozo policial. Nadie prestó atención a la confesión de Madden y él no la repitió. Hasta que se enteró de la noticia, estaba seguro de que Newlands sería puesto en libertad y de que irían a por él. Había esperado que así fuera, lo había creído y, en cierto modo, lo había deseado. Parecía imposible que pudiera hacer lo que había hecho y quedar impune. Y así había seguido su no vida. Había pasado sonámbulo de día en día, incapaz de sentir remordimientos o vergüenza o mala conciencia por sus actos porque, en realidad, nunca había tenido la impresión de que los hubiera cometido él. Los había cometido otro Hugh Madden, el que de niño había aprendido el juego de la estrangulación.
Volvió la cabeza y miró la cara desgastada de Rose. Se estaba deteriorando, no había duda. Llevaba años muriéndose. Desde hacía tiempo, su vida consistía en morirse, era una larga preparación para la muerte, causada no por el miedo a la muerte en sí misma, sino por el miedo a tener una muerte dolorosa.
El dolor, decía, le resultaba insoportable. Se había puesto muy seria. Si sufría, Madden tenía que ayudarla, dijo. Debía darle su palabra.
Él se lo había prometido debidamente, pero no estaba del todo seguro de que tuviera en realidad intención de ofrecerle la peculiar clase de ayuda que ella deseaba.
– Quiero una buena muerte, Hugh -decía-. Una muerte digna.
Bueno, le había dicho él. Haría lo que pudiera. No le había dicho, en cambio, que eso era imposible, que tal cosa no existía. No había salidas dignas. Ella había sido enfermera. Seguramente lo sabía, ¿no? Madden tenía la impresión de que, en el fondo, lo sabía perfectamente. Había muertes violentas y muertes lentas, y muertes casi apacibles (pero no del todo) y muertes horrendas, pero no había auténticas muertes dignas a la antigua usanza, muertes caseras y sencillas a carta cabal y sin vuelta de hoja.
Y ahora Madden estaba convencido de que la de Rose tampoco lo sería, fuera cual fuese el modo en que muriera. No había nada de digno en que él la asfixiara con una almohada, o le diera una sobredosis. Era injusto por su parte perdirle eso. Aun así, Madden se figuraba que no sería un suicidio. Muerte asistida, lo llamaban en algunos de los países más liberales del mundo. Asesinato, lo llamaban en otros. El egoísmo de su petición había horrorizado a Madden: por el amor de Dios, ¿qué imaginaba que sería de él (de su marido)? ¿Tan poco le importaba su vida que estaba dispuesta a arrojarla por la borda y acelerar su fin? ¿Qué prisa tenía de todos modos? ¿Es que no le gustaba él o qué?
Rose no lo deseaba, eso Madden lo sabía desde hacía muchos años. Al menos desde que perdió al niño. El niño que fue la razón de que se casaran. Qué ridiculez, pensar que alguna vez hubieran formado una pareja respetable. Era completamente risible. Incluso lo era la forma en que fue concebido el bebé, la misma noche que mató a Gaskell. Fue a ver a Rose al hospital con una erección dolorosa y ella echó fuera a Kathleen. ¿De qué eran esas manchas de sangre de su camisa?, le preguntó ella, pero Madden la tumbó en la cama y esa vez no hizo falta que nadie le enseñara el camino, sabía adónde iba y tenía la mente en blanco, su mente era un forúnculo y allí estaba él para sajarlo. Ella, naturalmente, también sangró un poco después. Eso era de esperar.
Pero aun así, Rose se había quedado con él: Madden había pensado que le gustaba o que lo respetaba lo suficiente como para no verlo en la cárcel.
Sin embargo, empezaba a ser evidente que algo habría que hacer. Si no respecto a Rose, sí respecto a Brian Spivey.
La noche anterior había comido muy poco y había consumido demasiado alcohol. Sentía la cabeza embotada y apelmazada, y en ella resonaban aún los ecos de las voces de la noche anterior. La señora Spivey y su hijo, Tess Kincaid, la noticia sobre el lago Ardinning, Catherine la Evadida. Y otras voces.
Carmen Alessandro. Owen Gaskell. Dizzy Newlands. Kincaid. La voz de un niño nonato, un niño que nunca fue, un fantasma, un espectro.
Todo aquello le había dejado en la barriga un hambre espantosa y lacerante, así que prescindió de su tostada de costumbre y llenó la sartén con morcilla, salchichas, tomate, pastel de patatas, champiñones y huevos, y hasta calentó un cacillo de alubias. Comió afanosamente, masticando cada bocado las cuarenta veces recomendadas. Llegó a la conclusión que el ritmo de una vida semejante sería demasiado lento. Él, ciertamente, nunca había sido un vividor (si tal expresión no violentaba en exceso el hígado [19]), ni muy dado a los excesos, pero había ciertas recomendaciones higiénicas que debían quedar proscritas a los monasterios.
Miró el artículo del Herald con vago interés: ya todo parecía tener muy poco que ver con él. Sin embargo, Brian Spivey lo sabía, había conseguido atar cabos de algún modo. ¿Pensaba chantajearlo? Sin duda era eso. ¿O quizá no había atado ningún cabo? Era posible que se refiriera a algún otro asunto completamente distinto. Sí, eso era mucho más probable. Spivey no podía saber nada, era imposible. Aquel muchacho lo estaba sondeando, simplemente, a ver hasta dónde podía apretarle las tuercas. Seguramente su madre estaba detrás de todo aquello, lo habría incitado ella.
Madden bebía té y comía mientras leía el periódico pulcramente doblado en cuatro. La comida no le estaba sentando bien. Sí, era demasiado temprano para desayunar. Pinchó una salchicha y apartó lo demás que había en el plato.
Había una fotografía en la que aparecían dos o tres policías y unas cuantas personas que, vestidas con monos protectores, metían una camilla en la parte de atrás de una ambulancia. Una sábana cubría la camilla: no se distinguía ninguna forma humana. Aquella fotografía en blanco y negro podía haber pertenecido a cualquier década, o proceder de cualquier país del mundo. Y el presunto cadáver de la camilla podría haber sido la víctima de cualquiera, el hijo de alguien arrojado al lago por una madre desesperada. Un querubín perdido. Un niño de agua.
«La policía confirma el hallazgo del cadáver de una mujer sin identificar en el lago Ardinning».
Se sentía extrañamente ausente. Ignoraba qué significaba lo que estaba leyendo. Todo esos años, todas esas voces. Y siempre otras voces que llegaban, voces nuevas. Cada día voces nuevas.
– ¿No te acostaste anoche? -dijo una voz algo más familiar, erosionada por el cansancio y la impaciencia. Madden dio la vuelta al periódico, puso la fotografía boca abajo, sobre el tablero de formica de la mesa y se llevó a la boca su taza de Glasgow 800, para retrasar la necesidad de responder.
Rose se movió por la cocina con sus muletas. Lo empujó a un lado de un codazo mientras llenaba de agua la tetera para ponerla a calentar otra vez. Hinchada por el sueño, su cara le habría recordado a Madden a un melocotón pocho, si no fuera porque su piel era demasiado oscura. Eran extraños, los cambios que se habían producido en sus respectivos cuerpos con el paso del tiempo. Kincaid apenas había cambiado, pese a estar muerto. Madden, en cambio, había envejecido. Rose también había envejecido. Entre los dos juntaban una auténtica cornucopia de achaques, todo un compendio de molestias y dolores. Rose le llevaba la delantera, obviamente, puesto que muchos de sus achaques podían atribuirse a su imaginación, o a una enfermedad de la cual no sufría. Aun así, aquella dolencia suponía infinitas visitas al médico de cabecera y una fortuna gastada en placebos que dejaban de funcionar tras varias dosis y eran abandonados en favor de lo más nuevo, de lo último. Entretanto, ella deambulaba por la casa entre chirridos, con unas muletas que Madden estaba convencido de que no necesitaba, y se quejaba de problemas en los que él había dejado de creer, pero a los que, por cansancio, ya no oponía resistencia alguna.
– Me quedé levantado -dijo dejando la taza sobre la mesa, y comenzó a describir círculos con su base mojada sobre el tablero de la mesa.
– Pareces agotado -dijo Rose. Aquella era una de las raras verdades que se decían en aquella casa. Madden estaba hecho añicos. Notaba cada uno de sus sesenta y tantos años.
– Entonces, ¿Ellen no va a volver? -preguntó Rose mientras metía dos rebanadas de pan fresco en el tostador. El pelo le colgaba en greñas deslustradas. Se lo apartó con una de sus manos de bebé, pero volvió a caerle sobre la cara.
– No -dijo Madden-, no va a volver. Esa mujer es una estafadora y, además, puede que sea peligrosa. Tendrás que andarte con ojo. Solo una temporadita. Tendré que ponerme en contacto con la agencia, pero dudo que tengan alguien disponible por lo menos hasta mañana. Y yo tengo que trabajar.
Dijo esto último con tono sarcástico, aunque sabía que su esposa no se daría cuenta. Hacía años que Rose no trabajaba. Madden pensaba a medias que todo aquel asunto de su enfermedad había sido desde el principio un modo de escaquearse del trabajo. Pero era una idea injusta y también cruel.
Rose se quedó mirándolo, boquiabierta y con los ojos como platos.
– No, no -dijo-, no quiero a nadie más. Ellen es mi amiga.
– No es tu amiga -dijo Madden. Se levantó, la rodeó con un brazo con gesto reconfortante y la atrajo hacia su hombro-. Era voluntad de Dios el que se fuera -añadió con la esperanza de que se contentara con aquello-. Verás, Ellen era como Judas Iscariote…
Rose se apartó de él.
– Ellen no se parecía en nada a Judas -dijo con voz crispada y dura-. Judas Iscariote traicionó a Nuestro Señor Jesucristo y como consecuencia de ello Pilatos hizo que lo clavaran en la cruz. Ellen salió a por una barra de pan y un litro de leche. No me trates con condescendencia, Madden, por favor.
– No, tienes razón, querida. Tienes toda la razón. No debería haber dicho eso. Eres muy sensible con ese tal… ¿cómo dices que se llama?
– ¿Quién?
– Ya sabes, el tío de la barba. El hijo de Kong. ¿Cómo se llama?
Rose suspiró y se tapó los oídos con las manos.
– No, no, no -dijo-. No quiero escucharte…
A Madden le entristecía aguijonearla de aquella manera. No solía hacerlo. Ahora bien, una parte de él, pequeña y fea, disfrutaba atormentándola y burlándose de sus creencias. Antes, aquellas creencias no lo molestaban tanto. Estaba seguro de ello. Las encontraba infantiles, anodinas incluso, pero no se preocupaba por ellas. Sencillamente, era incapaz de tomárselas en serio. Al principio, por lo menos. Cuando ella empezó a oír voces que le decían que iba a morir, en vez de decirle lo bonitas que eran sus piernas, la cosa cambió un poco.
– Mira -le dijo Madden en su momento-, claro que te vas a morir. Tú te vas a morir, yo me voy a morir, todas las cosas van a morirse. Es un hecho, simplemente. No tiene sentido preocuparse por eso.
Iba a morir, dijo ella, ¡y a él no le importaba! ¡Ay, Jesucristo! ¡Ay, Santa María Madre de Dios!
– Sé que me oyes, Rose -dijo él. Volvió a coger el periódico y bebió de su taza sin moverse del sitio. La tetera había iniciado su crescendo de pitidos y traqueteaba sobre el fogón. Quizá deberían comprar una eléctrica, como la que tenían en la funeraria. Rose se quitó las manos de los oídos y bajó el fuego. Madden se inclinó sobre ella, justo detrás de su oreja.
– Oí la voz de Jesús -dijo Rose.
– Eso ya me lo has dicho antes -contestó él con un suspiro.
Rose no le hizo caso y siguió hablando.
– Jesús me habló y me dijo que tenía buen corazón. Dijo que tenía un corazón puro. Como su madre, dijo. ¿Te acuerdas, Hugh?
Madden asintió con la cabeza.
– Sí, me acuerdo.
– Me dijo que tendría un pequeñín -dijo ella-. Y que sería todo nuestro. ¿Te acuerdas, Hugh?
Él no dijo nada.
Rose rió secamente.
– Debió de ser una prueba, ¿verdad? Debió de ser para probar mi fe. Pero fue cruel, ¿verdad? Probarme de esa manera, quiero decir.
Madden asintió lentamente con la cabeza y esquivó su mirada.
– Un pequeñín mío. Contigo -añadió. Se rió de nuevo sin alegría-. Seas lo que seas.
– Rose…
Ella levantó la mano (la palma hacia fuera) para mandarlo callar.
– ¿Qué eres, Madden? Dímelo. ¿Qué es lo que eres?
Pero él no tenía respuesta. No había nada que él pudiera decir o hacer para satisfacer a su mujer. Nunca lo había habido. Nunca había sido capaz de darle lo que ella quería y, por alguna razón, Rose lo había aceptado. Se casaron por lo civil el verano que él dejó la universidad, el mismo verano que siguió a las muertes de Carmen Alessandro, Gaskell y Dizzy Newlands. Ahora parecía que de eso hacía una eternidad. Kincaid y los mandamases de la facultad le habían pedido que considerara la posibilidad de marcharse: si no se hubiera ido, lo habrían expulsado bajo la grave acusación de plagio.
El hecho de que hubiera copiado uno de los trabajos de Newlands (ya fallecido) agravaba el asunto y lo hacía, naturalmente, con un añadido de muy mal gusto. Kincaid había fruncido el labio, asqueado, y le había dicho que no lograba entender su actitud. Le avergonzaba admitir que Madden había sido uno de sus alumnos favoritos, junto con Gaskell. Se había convencido de que podía llegar lejos en el campo de la Medicina. Tenía talento natural con el escalpelo. Aunque nada se dijo abiertamente, hubo entre ellos una suerte de acuerdo tácito según el cual, las (digamos) inclinaciones recreativas de Kincaid no se mencionarían.
Madden tenía la impresión, en cierto modo, de que al menos había conseguido redimirse respecto a Newlands, aunque no respecto a Carmen y Gaskell. Había sido indirectamente responsable de la muerte de aquel chico. Era correcto y prudente aceptar la acusación de plagio y marcharse discretamente. Era mejor irse que ser expulsado.
Y así habían empezado sus muchos años en la funeraria Caldwell. Se había casado con Rose en una ceremonia civil. Rose ya estaba embarazada de muchos meses. El padre de Madden había asistido a la boda. De la familia de Rose, en cambio, no había ido nadie: se oponían firmemente a un matrimonio no religioso y, además, no se fiaban de él. Pero el bebé murió y Madden no fue capaz de repetir el horrible procedimiento que condujo a su concepción. El sexo con Rose le habría resultado indescriptible. Las cosas que deseaba le repugnaban y le horrorizaban aún más. Solo había tenido relaciones un par de veces en toda su vida y siempre le habían resultado penosas. Sentía que, de alguna forma, había logrado sofocar con éxito cualquier deseo sexual que le quedara. Hasta hacía poco. Nunca lo había entendido. Tal vez a Rose le parecía inconcebible abandonarlo porque estaba enferma o a causa de sus tendencias maníacas. Madden no lo sabía porque nunca se lo había preguntado.
Kincaid se había quedado en la facultad y había seguido con sus actividades clandestinas. Mientras tanto, Madden trabajaba para Joe padre. Y así habían pasado los años y las décadas y ahora era viejo y su vida no había sido gran cosa, en absoluto. Había sido, por el contrario, una especie de estancamiento, una suerte de rigor mortis del espíritu. Había tenido la impresión de que Joe quizá le hiciera socio del negocio, pero Joe había muerto y se lo había dejado todo a Joe hijo. Madden se sintió desairado, pero no logró acumular resentimiento alguno contra el viejo. Le había tenido bastante aprecio. Suponía que era natural que un padre quisiera que su hijo siguiera sus pasos. Pero el chico era un zopenco sin remedio y había desaprovechado la oportunidad de hacer de la funeraria Caldwell algo realmente especial. Madden sí lo habría hecho. La habría convertido en un lugar especial. Algo un poco por encima de la media. Ese habría sido su legado. Pero no surgió la ocasión y ahora era ya demasiado tarde.
Hacía una mañana tan agradable y un tiempo tan fresco que decidió ir andando en vez de coger el coche. Además, todavía era temprano y los pájaros, en su ignorancia, seguían volando en círculos. El conocimiento, suponía, era en efecto la maldición de la humanidad. Mientras caminaba por Dumbarton Road solo había en las calles, aparte de él, un puñado de almas desganadas. Al final, la capacidad de aburrirse era lo que acababa con todo el mundo. Las personas tomaban drogas por aburrimiento, bebían hasta entontecerse por aburrimiento, saltaban de aviones por aburrimiento. Se mataban, mataban a otros, obtenían licenciaturas universitarias, se aficionaban al golf o al kung fu o al adiestramiento de caballos o se hacían masajistas, todo ello por incapacidad para quedarse tranquilamente sentadas en una silla. Aquello decía algo sobre el mundo.
Su mujer se había convertido en una inválida profesional por aburrimiento, pensó. Por miedo a la muerte. Por miedo a no tener hijos. Por miedo al dolor. Pero, en realidad, había sido porque necesitaba una afición. Algo para pasar el rato, una forma de vivir las horas del día. No dudaba de que aquel tal Brian Spivey había encontrado en él una especie de pasatiempo novedoso. Un juego fácil, por lo que a Brido se refería. Intimidar a un viejo para que le diera dinero. Nada más simple. Madden se mordía las uñas mientras cruzaba la calle. Gaskell habría sido capaz de manejar la situación mucho mejor que él. Incluso ese zote de Hector Fain. ¡Incluso él!
– ¿Dónde os habéis ido todos? -dijo en voz alta, con la vista fija en las gaviotas-. ¡Me aburro!
Siguió caminando, ajeno al buen tiempo, al placer del sol, al silencio de las calles expectantes. En su cabeza se agolpaban ideas sobre el pasado, ideas sobre el futuro. Había voces que le hablaban, que le decían cosas, y esta vez se hallaba perdido entre su cacofonía. Habría hecho falta un hombre con un martillo para arrancarlo de ellas.
Joe hijo tardó el tiempo de costumbre en llegar al trabajo. Entró enérgicamente a eso del mediodía, sin dar explicaciones. Claro que, ¿por qué iba a tener que darlas? Él era el dueño y Madden un simple lacayo. Ahora que Catherine se había ido para siempre, el único que quedaba era él. Y su jefe parecía tener intención de hundir y enterrar el negocio.
Era una lástima que se hubiera peleado con la chica la última vez que fue a trabajar. Pero, a decir verdad, se le había agotado completamente la paciencia. Imaginaba que su reacción a las pullas de Catherine había sido exagerada, pero la cosa ya no tenía remedio.
Últimamente reinaba en Caldwell & Caldwell una atmósfera de desesperanza, una especie de resignación. A Joe, sin embargo, aquello no parecía importarle. Iba y venía como siempre había hecho (excepto en vida de su padre) y seguía comportándose como si la falta de trabajo o la escasez de personal le trajeran sin cuidado.
Madden miraba benévolamente al pobre Eugenio Bustamante. No era capaz de concentrarse del todo. La falta de sueño, o el estrés, o ambas cosas. Había llamado a la agencia a primera hora, pero solo confirmaron sus suposiciones. No habría nadie disponible para Rose al menos hasta pasados un par de días. Le daban tentaciones de llamar a la señora Spivey para ofrecerle otra vez el trabajo, pero era poco probable que las relaciones entre ellos mejoraran después de lo ocurrido la víspera, y lo principal era Rose. No, sería mejor esperar hasta que la agencia encontrara a otra persona. Además, no se fiaba del hijo de la señora Spivey. Todo aquello le hacía mucho más difícil trabajar: por alguna razón, no había sido capaz de enfrentarse a Kincaid, a pesar de lo mucho que había insistido Joe hijo en que lo preparara el primero.
El señor Bustamante, por otra parte, planteaba un desafío mucho más bello. Había sufrido un corte poco frecuente. Vertical, en lugar de horizontal. Eugenio, imaginaba Madden, había sido toda su vida un cliente difícil. Tenía pinta de eso.
– Cómo no, Eugenio -masculló en voz alta-. ¿Acaso no es propio de ti decidirte por el corte menos ortodoxo?
Le recordaba a algo que había oído contar acerca de que los samuráis usaban a los prisioneros condenados a muerte para probar con ellos el filo de sus espadas: debía de habérselo dicho Joe padre, que siempre tuvo debilidad por los samuráis. Un samurái se disponía a practicar un corte horizontal a través de las caderas, un corte muy difícil. Cuando informó al condenado de sus intenciones, el prisionero dijo: «De haber sabido que iba a intentar ese golpe, esta mañana habría comido piedras».
Tal y como pensaba. Allí no serviría de nada una inyección arterial: la cabeza de Eugenio requería un trabajo de inmersión. Dos o tres horas, como mínimo. Pero podía inyectar el resto del cadáver a través de la arteria carótida derecha y drenarlo por la vena yugular derecha.
– ¿Qué cojones estás haciendo? -preguntó Joe hijo. Madden no lo había oído bajar. Suspiró, se quitó las gafas y se las guardó en el bolsillo de la pechera de la bata.
– Mira, estaba a punto de ponerme con él… -dijo.
– ¡Olvídate de ese tío! -replicó Joe-. Deja que se pudra, joder. ¿Qué te dije ayer? ¿Qué te dije ayer que era tan importante? -Joe tenía la cara acalorada y sudorosa, a pesar de que en el cuarto frío la temperatura era muy baja. Por alguna razón, llevaba puesto un jersey de cuello alto de color mostaza. Quizá, al vestirse, había olvidado el calor que había hecho el día anterior. Era un jersey extremadamente poco favorecedor, que marcaba sus contornos fofos y dejaba al descubierto una franja de unos siete centímetros de tripa blanquísima.
– Lo sé -dijo Madden, y dio gracias por haberse quitado las gafas al ver que Joe se echaba mano al culo de los pantalones-. Enseguida me pongo con ello.
– Necesitamos ese cuerpo vivito y coleando lo antes posible -siguió Joe-. Te lo dije ayer. ¿Es que no me estabas escuchando? Le he dicho a su mujer que puede verlo ya mañana.
Joe hijo se sacó la mano del trasero y se pasó la ofensiva extremidad por la nariz con aire distraído, fingiendo que se rascaba un picor. No haría falta tratar el orificio de entrada de la bala antes del embalsamamiento, una vez hubiera matado a Joe de un disparo. A fin de cuentas, el orificio ofrecería un punto de drenaje muy conveniente. Claro que quizá debiera dispararle en la sien. No, eso sería una lástima. La hinchazón y el subsiguiente ennegrecimiento del párpado serían un engorro que habría que subsanar. Y, además, había que pensar en su pobre madre. Tendría que matarla a ella también si quería evitar que se pusiera a berrear encima de su pobre hijo masacrado.
– Este tío va en un ataúd cerrado. Ya te lo dije. Para lo que va a importar a nadie, podrías meterlo en la picadora de carne.
Al oírle decir aquello, Madden se sobresaltó visiblemente, pero Joe se limitó a fruncir el ceño.
– Te lo repito -dijo-, ponte en marcha con el otro cabrón o nos encontraremos con una demanda en cuanto su mujer le eche un vistazo. ¿Entendido?
Se pasó una mano por el pelo rubio para ver si lo tenía bien puesto.
– De acuerdo -dijo Madden-. Me pondré enseguida con él.
Joe se apaciguó ligeramente.
– Hoy tenemos otra vez para rato -dijo-. ¿Podrás apañártelas?
– Qué remedio me queda, ¿no? -contestó Madden.
– Así me gusta. Por lo menos no vas a aburrirte, ¿eh? -Joe le guiñó un ojo y se dirigió a la escalera. Madden se fijó en una mancha oscura de sudor que se extendía por su jersey color mostaza, entre los omóplatos, y reparó en sus andares un tanto zambos. Su padre también andaba así. De tal palo, tal astilla. Era extraño que nunca antes se hubiera fijado en el parecido: las piernas combadas y raquíticas eran el rasgo más prominente y visible de Joe Caldwell padre. ¿Era hereditario el raquitismo? Madden no se acordaba. Joe Caldwell padre tenía también un chascarrillo sobre su propia dolencia, aunque su única gracia procedía de su repetición: «Ya está aquí el arquero», solía decir.
Era de esperar que cualquier interlocutor que no hubiera oído antes aquella broma le preguntara por qué se llamaba a sí mismo «el arquero». Con impertérrita chabacanería, Joe se señalaba las rodillas y decía simplemente: «El del arco». Y luego esbozaba su sonrisa ligeramente tristona, esa sonrisa que parecía decir: «No pasa nada, sé lo que te parezco, sé lo que estás pensando…».
– Será mejor que me vaya a ver lo de las flores -dijo Joe mientras subía las escaleras.
– Creía que te habías ocupado de eso ayer -respondió Madden alzando un poco la voz. Joe se volvió.
– Sí, bueno. Al final no me decidí por las de plástico.
– ¿Y eso por qué?
– Las de plástico están bien y todo eso, pero no huelen a nada. No tienen aroma.
Un motivo muy razonable, Madden tuvo que reconocerlo. Las flores sí que olían. Y quizá recordaban a los allegados del difunto, aunque solo fuera inconscientemente, que lo que le había sucedido a su ser querido era natural. Formaba parte de un ciclo infinito, y así tenía que ser. La visión y el olor de las flores era el símbolo más simple y más obvio de ese proceso. Y, además, eran muy bonitas. Madden, sin embargo, había visto tantas flores, tantas coronas, que no podía evitar que le parecieran ligeramente aburridas.
– ¿Por qué no nos olvidamos de las flores? -dijo pensando en voz alta-. ¿Por qué, en lugar de las flores, no hacemos una ofrenda a los dioses?
Joe lo miró.
– ¿Intentas hacerte el gracioso?
– No, no -dijo Madden, y volvió a ponerse las gafas-. Lo digo en serio. Sería un incentivo para el negocio. Entierros con un plus y esas cosas. Para dar cabida a la diversidad étnica del mercado. ¿Qué te parece?
Joe suspiró y se frotó los ojos con una mano.
– Olvídalo -dijo. Se volvió y siguió subiendo las escaleras para dejar Madden en su habitación blanca, su delicatessen.
La idea no carecía de mérito, se dijo Madden. Podían engalanar los féretros con tocados incas de plumas de cóndor, ofrecer hojas de coca, pelo y dientes de leche. Podían enfundarlos en seda blanca, servir copones de cerveza y matar osos, colocar un perro alsaciano a los pies del finado, leal hasta la muerte, eternamente fiel. Podían adornar un poco las cosas.
Pero no, siempre aquellas flores. Cuando él muriera, no quería flores, ni símbolos. Estaría muerto y se acabó. Rose podía hacer lo que quisiera con él. Podía enterrarlo, podía quemarlo, podía hacerlo disecar y ponerlo en una montura. A él lo mismo le daba. Sabía, sin embargo, que todo aquello era hablar por hablar. Rose sin duda moriría antes que él. Sin duda.
Y si había vida después de la muerte, si existía la eternidad, no le importaría llevarse un libro para pasar el rato. La beatitud eterna parecía tan condenadamente aburrida. Seguramente estaría mejor en una sima ardiente: al menos no sería tedioso.
Kincaid estaba destapado y tenía un aspecto bastante plácido. Sus ojos estaban abiertos. Había sabido en qué se estaba metiendo. Por eso, indudablemente, se había tomado una copita de despedida. Un pequeño deoch an dorus [20]. Antes de palmarla. Y con toda razón además, decidió Madden. Echó mano de su maletín negro de médico y sacó la petaca de peltre que el buen doctor le había legado hacía cuarenta años, justo antes de que Madden se desmayara en su despacho.
Su humor mejoró instantáneamente, así que echó otro trago. Quizá no fuera mala idea estar como una cuba cuando Brian Spivey se decidiera por fin a hacer acto de aparición.
Se había acordado, ¿verdad?, preguntó la voz. Sí, dijo Madden, se había acordado. La oía como con sordina, a través de un estupor alcohólico, y no le ofrecía más que signos de asentimiento con la laringe, gruñidos silábicos aislados.
Brian Spivey dijo que iba de camino a Caldwell & Caldwell y que sería mejor que Madden estuviera solo. Tenían que hablar de ciertas cosas. Madden le dijo que Joe se había ido ya a casa, que tendrían la funeraria para ellos solos, y colgó. Estaba de pie en la sala de recepción con una porción de tarta de Madeira y procuraba no hacer planes de antemano. El whisky le había ayudado en ese aspecto, aunque, de todos modos, no tenía ningún plan. Solo necesitaba tener los sentidos abotargados, disminuidos uno o dos grados. Bebió un sorbo de café, hizo subir el nivel de la taza con el whisky y dejó la botella junto a la cafetera exprés. La radio seguía con su salmodia, pero al alcohol había embotado sus nervios y escuchaba las noticias sin asociarlas consigo mismo. De todos modos, no había novedades.
Nada interesante allí tampoco. Y nada que lo relacionara con el caso, a menos que Brido tuviera otra opinión al respecto. Cosa que, presumiblemente, estaba a punto de averiguar.
Apagó la radio y las luces y se quedó esperando junto a la ventana hasta que vio pararse los faros de un coche a unos metros de la entrada de Caldwell & Caldwell. Bebió otro trago de whisky y giró la llave de la puerta sin llegar a abrirla; luego volvió a sentarse a oscuras y esperó.
La voluminosa figura de Spivey estaba ya fuera. Tocó ligeramente a la puerta. Madden no se movió enseguida.
Intuía que sería preferible hacerle esperar. La figura volvió a llamar. Madden se levantó despacio del sillón, se acercó y abrió la puerta el ancho de una rendija, con la cadena todavía puesta.
– Es usted, señor Madden, ¿no?
– Soy yo.
– ¿Cómo va eso? ¿No va a dejarme pasar?
– No sé. ¿Voy a dejarte?
– Sí, señor Madden. Va a dejarme pasar.
Madden cerró la puerta, quitó la cadena y retrocedió hacia la oscuridad. Pasaron unos segundos antes de que Brian Spivey se diera cuenta de que debía abrir la puerta. Cuando entró, Madden solo pudo ver su silueta de proporciones enormes. Sintió una opresión en el pecho, una rigidez que volvía a paralizarlo, y cerró una mano en la oscuridad, a sabiendas de que, de momento, Brian no podía verlo. Era incluso posible que no estuvieran solos, que Madden tuviera un cómplice, quizá varios. No los tenía, pero eso Brian no lo sabía.
– Venga, señor Madden, ¿a qué está jugando? -La silueta basculó sobre un pie y Madden esperó. Brian estaba buscando el interruptor de la luz.
Madden encendió la lámpara de la mesa y lo observó mientras los ojos de Brian se acostumbraban a la luz repentina. Brian permaneció allí parado, guiñando los ojos, y Madden dijo:
– Vamos a la sala de recepción. Allí nos dejarán tranquilos.
– ¿Cómo, es que está esperando a alguien? -preguntó Brian.
Madden volvió a apagar la luz y se levantó. Vio manchas anaranjadas bailotear ante sí. Brian también las vería. Madden se permitió el lujo de cogerlo por el hueco del brazo y lo condujo a través de las cortinas, al interior del otro cuarto.
– Es solo que no quiero que nos interrumpan, si vamos a hablar de negocios. Allí nadie nos molestará. No te importa, ¿verdad?
Encendió las luces y quedaron el uno enfrente del otro. Brian Spivey paseó la mirada por la habitación pintada en tonos reconfortantes, todo en ella de madera oscura y manchada, casi del mismo estilo que cuando Madden empezó a trabajar allí. A lo largo de los años solo había habido alteraciones menores y todo se había integrado tan bien que Madden había olvidado hacía mucho tiempo qué aditamentos y arreglos se habían hecho en fecha posterior y cuáles no. Levantó la mirada hacia Brian.
– Bueno, querías hablar -dijo cruzando los brazos.
Brian sonrió y se rascó el pelo rojo, cortado casi al cero. Llevaba la misma cazadora de aviador y tenía la cara cubierta de minúsculos alfilerazos.
– Sí. Para hablar, para eso he venido. -Le guiñó un ojo y al mismo tiempo dobló el índice y el pulgar de la mano izquierda y le apuntó como si empuñara una pistola.
– No tengo nada que hablar contigo -dijo Madden-. Ya te dije anoche todo lo que tenía que decir.
Brian sacudió la cabeza.
– Vamos, señor Madden, usted no tiene que decir una palabra. Ya hablo yo por los dos. ¿No lo prefiere?
– Depende mucho de lo que vayas a decir.
– ¿No tiene nada de beber por aquí? -preguntó Brian-. Me vendría bien un trago, si lo hay. ¿Lo hay? -Se acomodó en el sillón en el que con frecuencia Madden se quedaba dormido escuchando la radio. Madden intentó mantener la calma. Aquella sensación de inflexibilidad se iba extendiendo por su cuerpo. Respiró despacio y profundamente por las fosas nasales. Sacó la botella y un par de tazas de café de la zona de recepción y sirvió a Brian un par de dedos de whisky.
– Tú dirás cuánto.
– Ya -dijo Brian, arrebatándole la botella. Se bebió de un trago una taza llena de whisky y volvió a llenarla. Madden bebía de la suya a sorbos comedidos. No quería pasarse de la raya y acabar borracho perdido.
Brian se recostó en su sillón. Observaba a Madden con frialdad. Madden luchó por no devolverle una mirada demasiado enérgica. No quería provocarlo.
El silencio se aposentó en la habitación y Brian se sirvió otro trago. Por lo visto, no tenía prisa por discutir ni aquel asunto ni ninguna otra cosa. Al cabo de un rato se inclinó hacia delante y dijo simplemente:
– Necesito dinero. -Luego volvió a reclinarse y se quedó mirando a Madden.
– Todos necesitamos dinero -dijo Madden-. Es uno de los hechos inmutables de la vida.
Brian rompió a reír bruscamente.
– ¿De dónde saca esas palabrejas, Madden? Inmu… ¿qué? Hay que joderse. Eso sí que es tener clase. -Se rascó la cabeza-. Bueno, lo que tú digas, tío. El caso es que necesito pasta y tú vas a conseguírmela. Tienes una casa muy bonita. Y aquí ganas una pasta gansa, ¿eh? Rellenando muertos o lo que coño hagas con ellos. Muertos siempre ahí, ¿no? Ingresos regulares y tal. Es de locos, tío. Ya te digo.
Madden respiró otra vez.
– Brido… Brian… no sé cuánto dinero necesitas, pero no puedo dártelo. No me queda nada. Mi mujer necesita ayuda profesional. Eso cuesta dinero. Y yo tengo que trabajar aquí para conseguirlo. Eso requiere tiempo. No tengo más que…
– ¿Alguna vez habéis tenido aquí una estrangulación, Madden? -dijo Brian. Bebía de su whisky y lo miraba fijamente-. ¿No os han traído nunca un tío estrangulado? ¿No?
Madden guardó silencio. Brian bebió de nuevo.
– Son curiosos, los estrangulamientos. Bueno, tú ya lo sabes, ¿no? Has visto alguno. Seguro que has tenido unos cuantos desde que estás aquí. ¿Sabes lo que te digo? Lo he estado mirando. Es horrible, tío, de verdad. Tan descoloridos, tío. Es muy feo. Aunque creo que tú sabes un poco de eso. Asfixia, lo llaman. Se dice así, ¿no?
Madden asintió con la cabeza.
– Mira, Madden, sé lo tuyo. Y sería una lástima que se corriera la voz, ¿no crees? Sería una vergüenza que se enterara tu mujer. Una putada, ¿eh? ¿Qué crees que pensaría? No creo que se pusiera muy contenta. No, no se pondría muy contenta… Y luego está la policía.
Madden sintió que la rigidez se extendía lentamente hacia su tórax, sintió que el frío descendía sobre él. Su boca no funcionaba como debía. Temía hablar, temía que la rigidez lo delatara, lo condenara. Tenía la cara entumecida. Apuró la taza de café y flexionó la mano izquierda. Tenía los dedos dormidos.
– Bah, no importa -dijo Brian alegremente-. Es uno de los hechos inmateriales de la vida, ¿eh? Siempre hay cosas que es mejor que la parienta no sepa. Ni nadie más. Así son las cosas y punto. ¿No tengo razón? Claro que tengo razón, joder.
Recostado en la silla con las piernas cruzadas, levantó la taza hacia Madden y la apuró de un trago.
– Así que creo que querrás echarme un cable, ¿eh, Madden? Querrás echarme una mano como puedas.
Madden sonrió y dijo:
– Si me lo pones así, supongo que no tengo otro remedio, ¿no?
– No, en eso tiene razón. Ha dado en el clavo. ¿No tiene nada más de beber? Esta botella está punto de acabarse.
Madden se levantó y levantó la botella vacía de la mesa.
– Creo que hay otra abajo, en el cuarto frío -dijo mientras se alisaba la bata-. Una ración de emergencia, por decirlo así. Solo para uso medicinal.
– Conque para uso medicinal, ¿eh?
– Sí -dijo Madden-. Se supone que no podemos tener alcohol en el establecimiento, pero de todas formas abajo hay un poco. En una botella.
Brian palideció. Casi imperceptiblemente, pero palideció. Lo justo.
– ¿Alcohol? ¿Bajando las escaleras?
– ¿Dónde va a ser, si no? En el cuarto frío. Allí es donde trabajo. Allí es donde guardamos los licores. ¿No estarás… nervioso?
Brian se levantó del sillón y se irguió en toda su estatura. Debía de medir un metro noventa y dos o noventa y cuatro. En todo caso, se cernía como una torre por encima de Madden.
– Estás de coña, ¿no? Ve tú delante.
Madden lo condujo con una mano apoyada en el hueco de su codo, como había hecho antes.
– Nada de eso -dijo-. Tú primero. Cuidado con esos escalones. Ojo con la cabeza al bajar. La escalera no fue diseñada pensando en hombres de tu estatura. -Madden reunió las fuerzas que el alcohol había inducido en él, dio un paso atrás y golpeó con la botella vacía la parte trasera de la cabeza de Brian Spivey. La cabeza cayó hacia delante bruscamente y golpeó contra el techo bajo. Brian dejó escapar un ruido semejante a un gruñido y se tambaleó ligeramente, en pie sobre el escalón de arriba. Madden le asestó otro golpe. Esta vez, la botella se rompió.
Brido se volvió y le sonrió.
– ¿Sabes?, mi madre me contó lo tuyo, Madden -dijo-. Tenía razón, ¿verdad?
Madden se quedó inmóvil, paralizado y lleno de espanto, mientras la sangre comenzaba a manar por detrás de la oreja izquierda de Brian Spivey. Tocó la sangre y se miró los dedos. Había mucha. La cara de Brian Spivey se volvió del color de la ceniza fría y Madden comprendió que, si no se hubiera caído de espaldas por las escaleras, habría muerto desangrado en cuestión de diez minutos.
Brian quedó tumbado al pie de las escaleras, con la cabeza torcida. Todavía sonreía. Madden se inclinó sobre él, acercó la mano a su cuello para buscarle el pulso y solo por la familiaridad de aquel gesto comprendió que Brian Spivey nunca había sabido nada del hallazgo del cuerpo de Catherine en el largo Ardinning. Brian -menudo imbécil- se había creído lo mismo que había pensado su madre: que esta lo había sorprendido a punto de estrangular a Rose, su propia esposa. ¡Pobre Brian! Un error, un malentendido. Por eso estaba ahora muerto, todavía caliente, sobre las baldosas de la funeraria.
Madden se quedó en pie unos minutos y respiró hondo, incapaz de mirar la cosa rota que yacía al pie de las escaleras. Después se acercó al lavabo, llenó un vaso de agua fría, bebió dos sorbos y vomitó en la pila, como una niña, un delicado pegote de papilla que olía a agrio. Cuando se hubo enjuagado la boca, se irguió y se limpió el vaho de las gafas con el puño de la bata de laboratorio.
– ¿Nada que decir, doctor? ¿Algún sabio consejo, quizá? -dijo.
No, dijo la voz, tan cerca que notaba su aliento, ningún consejo por hoy. No tenemos nada que decir. Estamos muertos, ¿recuerdas? Las nuestras no fueron muertes buenas. Fueron muertes feas, feas y míseras. Tú nos mataste. ¿Recuerdas?
– Sí -dijo Madden. Se acordaba. No siempre se había acordado, pero esta vez sí. Sí.
Abrió la cerradura del armario del instrumental y sacó su sierra para huesos preferida. Era uno de los pocos útiles que les había dejado el bueno de Joe Caldwell padre al morir. Los demás, en su mayoría, habían sido desechados hacía años. La sierra tenía un peso agradable, los dientes aún servían, eran afilados y fiables. El viejo sabía lo suyo de instrumentos de disección. Más que la mayoría. Madden dejó la sierra sobre la mesa del instrumental y se acercó al pie de las escaleras, donde yacía aún el cuerpo de Brian Spivey. Midió a ojo aquel bulto informe y retorcido y suspiró sonoramente. El reloj digital de Brido marcaba las doce y media de la noche.
Sí. Decididamente, iba a ser una noche muy larga.
Cuando llevaba más de una hora metido en faena, Madden comenzó a reconocer en su propia cara los síntomas de una especie de agarrotamiento, de cierta falta de flexibilidad. La notaba como masa, como si pudiera darle alguna forma útil a fuerza de amasarla, de estrujarla y golpearla con los puños hasta conferirle una apariencia completamente nueva y posiblemente más satisfactoria. Era una sensación que conocía ya de otras veces y que normalmente se manifestaba en las yemas de sus dedos o en sus articulaciones. No era del todo desagradable, pero aquel no era momento para experimentarla: tenía un trabajo importante entre manos. Lo mejor era siempre reservarse los placeres para la noche, en privado. Una pequeña libación para aliviar los dolores y las tensiones del nuevo día.
El doctor no estaba muy hablador aquella hermosa y soleada mañana. Parecía, de hecho, haberse enfurruñado. Madden bebió otro trago de la botella y se inclinó sobre el cuerpo. Comprendió por el embotamiento de sus sentidos que estaba ya del todo borracho. Al doctor no le importaba, de todos modos. Quizá incluso le habría parecido bien: él siempre había sido muy amigo de la botella. En aquellos tiempos la bebida no se consideraba aún un hábito tan antisocial, a no ser que fuera muy evidente. En la intimidad del hogar, hasta era alentado por las viejas redes de la camaradería: una costumbre viril, propia de hombres hechos y derechos. ¿Cuántas veces había oído farfullar ligeramente a Kincaid, o le había oído gesticular de forma quizá demasiado desinhibida? Ese había sido su problema: la falta de discreción. Pero incluso cuando los rumores de sus actos más ingenuos habían circulado por el campus, cuando sus hábitos habían sido más o menos de dominio público, Kincaid había seguido comportándose del mismo modo y con aparente despreocupación. Se sabía, por ejemplo, que en más de una ocasión había recibido una reprimenda de su propio departamento.
Era tarde para iniciar el procedimiento. Kincaid llevaba ya muchas horas muerto. En la parte baja de su abdomen se veía el principio de una decoloración verdosa de la piel. Joe hijo tenía razón. Madden debería haberse puesto manos a la obra mucho antes, al llegar el cadáver. Kincaid se estaba pudriendo. Madden lo había dejado fuera de la cámara toda la noche. Un acto de vandalismo premeditado, hecho con todo cálculo. Venganza, despecho, celos. Era indiscutible. Sí. Aquel tinte verdoso comenzaba a florecer sobre su pecho y (¡maldición!) sobre la parte alta de sus muslos. Sin duda los gases sulfurosos empezaban a acumularse en los intestinos, grávidos de hemoglobina liberada y desgajados por fin de las paredes abdominales. Pronto estaría maduro y podrido, grande y supurante como un mango a punto de reventar.
En la funeraria Caldwell no deberían molestarse con las flores para los funerales: deberían rodear el cuerpo con montones de fruta podrida. Un símbolo mucho más elocuente. Las flores parecían llenas de vida, incluso estando muertas. La fruta pasada parecía podrida como la muerte. Santo Dios, el olor, el aspecto, el sabor de la fruta podrida… Era un enfoque mucho más honesto, y alguien debía tener la valentía de obligar a la gente a reconocerlo. ¿Qué sentido tenía todo lo que estaba haciendo?, se preguntaba. ¿Consolar a la familia? Que le dieran por saco a la familia. Kincaid no iba a ir a ningún sitio mejor, no iba a revivir (ja, ja) en el espléndido más allá. No iría a ninguna parte ya.
Lo mejor para todos aquellos cabrones sentimentales sería mirar cara a cara a los muertos y verlos como lo que realmente eran. «¡Mire! ¡Aquí está su Lawrence, señora! Puede que quiera recordarlo mejor de lo que está… pero, ¿acaso no se trata de eso? El hecho es que, por más que hagamos por él aquí, en Caldwell & Caldwell, por más que se lo acicalemos, está acabado.
»Recuérdelo como era cuando estaba vivo. Esto no es más que un facsímil de viveza. ¿Y si yo le dijera, señora, que incluso mientras hablamos y contemplamos su cuerpo, está todavía vivo en cierto modo? ¡Absoluta y completamente vivo! ¡Ése es el verdadero prodigio del universo, señora! No busque dioses, ni eternidades, ni reinos espirituales que nunca podrá alcanzar ni comprender. Tales cosas no son sino ilusiones, mitos, la tinta con que ciega la metáfora, un espejismo. No. Por el contrario, contemple esto, señora, el mundo bajo la piel, que incluso ahora empieza a hincharse y a abrirse como una serpiente que se desprendiera de su coriáceo atuendo. Al cabo de una semana o dos, las bacterias, las creaciones más ubicuas de la naturaleza (¿y acaso no son ellas también prodigiosas a su manera?), invadirán todo el cuerpo de su difunto esposo, lo desharán, lo devolverán al polvo del que procede. Con el tiempo, el proceso de putrefacción lo devorará todo. Ahora bien, si hubiera un día del Juicio Final, ¿es así como piensa resucitar a su Lawrence su Dios invisible, su Dios indiferente e incognoscible?
»En realidad, señora Kincaid, el cuerpo de su marido no es meramente una flor cortada que conserva su forma durante unos pocos y breves días. Desde luego que no. ¡En este mismo instante se halla consumido por las acciones combinadas y presurosas de esporas invasoras, y por su propia fauna natural! ¿No hay acaso más razones para el asombro en todo cuanto usted misma podría ver con un microscopio que en todo cuanto imagina que hay más allá de la muerte? Esto es la muerte, y está muy viva, si se decide usted a observar su maravilla. Este universo microscópico es la verdadera Resurrección, señora.
Contempla nuestra obra, Maisie, ¡y muere!»
Pero se le estaba yendo la cabeza. No era Maisie quien iría a ver cómo había quedado su marido, sino su nueva esposa, Tess.
Madden destapó la petaca, la levantó hacia el doctor y bebió otro trago. Tenía la vista nublada y recordó que debía quitarse las gafas. Mejor guiñar los ojos eficazmente que no atinar con las distancias y los objetos, los escalpelos y las pinzas, por entre la luz que refractaban las lentes de sus gafas y su propia estupefacción. Seguramente no estaba en condiciones de pasar una prueba de alcoholemia, pero todavía no estaba prohibido emborracharse y hacerse cargo de un cadáver.
Madden se dejó caer en una silla y se frotó los ojos. ¿Merecía la pena dejar un poco en paz el whisky, hasta que hubiera visto a Tess Kincaid? Seguramente no. Había decidido que ese sería su último día en Caldwell & Caldwell, pasara lo que pasase con ella o con Joe hijo, o incluso con Brian Spivey, que ahora yacía en su eterno reposo al lado de Eugenio Bustamante y el buen doctor. Sencillamente, ya no le importaba. Ni lo que le ocurriera a él, ni lo que le ocurriera a Rose. Estaba demasiado cansado.
El interfono lo despertó con un suave estribillo de Mozart, un alegro para clarinete, violín, viola y violonchelo. Aquella música, una pieza ligera y sutil, le había parecido apropiada para reemplazar el áspero timbrazo que antes se usaba en la funeraria. Lo dejó pitar (seguramente una palabra equivocada para el caso) unos instantes mientras se quitaba con los dientes la saliva que se había acumulado en las comisuras de su boca pegajosa. Por fin contestó. Era Joe hijo, naturalmente. Madden cerró los ojos y se representó su imagen, oyó su acostumbrado sorbido entre palabra y palabra.
– ¿Estás despierto? ¿Por qué tardabas tanto?
– Um, tengo algo difícil entre manos.
– ¿Ah, sí? Pues tienes visita. El gallo con faldas.
Madden movió las mandíbulas, confuso.
– ¿Quién? ¿A qué te refieres?
– Ya sabes. El travestí. La novia del muerto.
¿Se refería a Eugenio Bustamante? Madden no había conocido aún a los parientes de aquel desgraciado. Más bien confiaba, como siempre, en ahorrarse aquel trago.
Oyó reír a Joe al otro lado de la línea. Un chisporroteo nasal.
– No me digas que no te fijaste -dijo.
A Madden le fastidiaba ligeramente haber pasado por alto algún dato crucial que fuera evidente para otros. Sobre todo, para Joe hijo.
– ¿Fijarme en qué? -preguntó a regañadientes, arrancándose las palabras con desgana casi insuperable.
– El tío de la mesa de disección -dijo Joe sin dejar de reír-. Por eso las hijas del viejo no quieren tener nada que ver con ella. Debí darme cuenta nada más verla. O verlo. Lo que sea.
– Mira -dijo Madden-, no sé de qué estás hablando. ¿A quién te refieres?
– ¿Que a quién me refiero? -repitió Joe hijo-. Me refiero, señor mío, a la tal Tess Kincaid, la esposa del difunto Lawrence Kincaid.
– ¿Va a bajar ya? -preguntó Madden.
– Por ella ya estaría ahí. Pero es él el que va a bajar. Madden miró a Kincaid, que seguía sobre la mesa de autopsias.
– ¿Insinúas que…? ¿Qué es lo que insinúas?
Joe soltó un bufido burlón.
– Estoy diciendo que la mujer del viejo mea de pie, eso es lo que estoy diciendo. Es un tío.
– Un tío.
– Como te lo digo. Por lo visto la conoció en unas vacaciones. Vivieron juntos los últimos seis meses. Se casaron un par de semanas antes de que él estirara la pata. Nadie en el juzgado sabía que era un hombre. Imagínate, ¿eh? Ahora andan de líos legales. Ella dice que es transexual y que está a punto de operarse. Kincaid le dejó la casa y una bonita suma de dinero. Para las hijas, nada. Un desaire, por no haber tragado con el asunto. Dicen que, si la esposa es un transexual a punto de operarse, legalmente era un hombre cuando se casaron. Así que de boda legal, nada de nada. Una historia cojonuda, ¿eh? Ni inventada, tú.
Madden se rascó la cabeza. Se sentía obligado a reír, pero no podía. Por alguna razón, el chiste sobre Tess Kincaid (o como se llamara en realidad) parecía atañerlo a él también.
– ¿Madden? ¿Sigues ahí?
Madden suspiró, se frotó los ojos y volvió a ponerse las gafas sobre la nariz.
– Estoy aquí -dijo-. Dile que baje.
Quitó el dedo del botón y cogió otra vez la botella, pero la encontró vacía. Daba igual. Siempre guardaba dos o tres en el maletín negro de médico. Cogió otra. Se acercó a Kincaid y lo miró de arriba abajo. Luego le tapó la cara con la sábana. El dramatismo del momento que se avecinaba exigía un desvelamiento para mostrar en todo su esplendor el trabajo que había hecho con el cuerpo. Bebió un trago de la botella y oyó los pasos de la mujer de Kincaid bajando por la escalera. Obviamente, Tess compartía su desagrado por los ascensores, lo cual resultaba muy poco femenino, supuso Madden.
Joe hijo extendió una mano para conducirla al interior de la sala y ella evitó premeditadamente encontrarse con la mirada de Madden al entrar. Las gafas tintadas de rosa seguían velando sus ojos. Madden la veía ahora bajo otra luz, una luz teñida por el whisky, una especie de torvo resplandor que embrutecía lo que antes había tomado por belleza, que la hacía parecer demasiado grande, desgarbada incluso, con sus mallas apretadas de terciopelo color turquesa y sus zapatos de tacón de corcho. Todo en ella era de pronto una aberración: desde sus pies demasiado grandes hasta su ligera torpeza de movimientos y la nuez casi imperceptible de su garganta, que le daba el aire de una serpiente enorme en el acto de deglutir a algún infortunado mamífero.
Joe hijo lo miraba implorante, como si temiera que dijera algo horrible, o contara un chiste subido de tono.
– Tess, ya conoce al señor Madden -dijo-. Queríamos disculparnos por el malentendido del otro día. No sabe cuánto lo sentimos…
Tess Kincaid levantó una mano y Joe cerró la boca.
– No sé si lo dice de verdad -dijo ella-. Puede que fuera un error. Se preguntarán ustedes por qué salía con un hombre tan mayor, claro. Es natural, supongo. Ya está todo olvidado. Solo quiero ver el cuerpo de mi marido una vez más.
– Desde luego -dijo Madden, consciente de la mirada de Joe y de la ligera pastosidad de su voz, que no intentaba ocultar-. Si hace el favor de acompañarme a la mesa de autopsias, puede verlo ahora mismo.
Mientras la conducía a la mesa, fue consciente por un instante de que Joe se rascaba el sobaco y se olía rápidamente los dedos.
– He estado trabajando en él todo el día -dijo Madden- y creo que le gustará mucho el resultado. Es una de mis mejores obras, creo. Sí, eso creo.
Joe se acercó también y los tres se detuvieron ante el cuerpo tapado con una sábana. Madden dejó que pasara un momento solemne antes de carraspear y decir:
– ¿Quiere verlo ya, Tess?
Ella se subió las gafas sobre el puente de la nariz y tomó aliento.
– Sí -dijo-. Ahora es buen momento, ¿no? Déjeme verlo.
Madden dejó pasar otro momento dramático y a continuación retiró la sábana mientras observaba las caras de Joe hijo y Tess Kincaid para ver su reacción.
– Santo cielo -dijo Joe en voz muy baja. Miró hacia otro lado, cruzó un brazo sobre el pecho y se llevó la otra mano a la boca.
– Tiene buen aspecto, ¿verdad, Tess? -preguntó Madden con una amplia sonrisa. Ella también se había llevado una mano a la boca-. Bonito como un cuadro, ¿no es cierto?
De la boca de Tess Kincaid escapó un pequeño gemido. Luego se dio la vuelta y se dirigió a las escaleras. Iba sollozando audiblemente cuando llegó a ellas, y subió los peldaños de dos en dos, como haría un hombre.
– ¡Tendrán noticias de mi abogado por esto! -dijo, volviéndose-. ¡Y esta vez va en serio!
Madden miró amorosamente la cara de Kincaid: las mejillas enrojecidas por el colorete, el pintalabios aplicado al tuntún, las pestañas cargadas de rímel. No le quedaba más remedio que admitir que algunas de las pinturas con las que tenía que trabajar no estaban muy de moda últimamente, pero tenía la sensación de que eso carecía de importancia. Le había costado algún trabajo pintarle las uñas de las manos y los pies, y no había podido hacer casi nada por disimular la decoloración que se iba extendiendo por la parte de arriba de los muslos y el vientre. Quizá debería haberlo vestido.
Joe hijo se volvió hacia él. No dijo nada durante un rato.
– Está bastante guapo, ¿no te parece? -dijo Madden tranquilamente mientras limpiaba un poco de pintalabios que se había salido del labio superior del buen doctor y había manchado los bordes de su bigote.
Joe sacudió la cabeza.
– Se acabó -dijo-. Te vas de aquí. Has acabado en Caldwell. Si no has acabado tú primero con Caldwell. Si no nos has arruinado tú primero de una puta vez.
Su rictus reflejaba en silencio el del doctor: Madden le había cosido la boca y los labios en una mueca burlona, una especie de sonrisa maliciosa y torcida.
– Vamos -dijo con ligereza-. ¿Nunca te ha conmovido el arte, Joe? ¡Esta podría ser mi obra maestra!
– Estás loco -contestó Joe, y sacudió la cabeza otra vez-. Completamente loco, como una puta cabra. Pues ya puedes recoger tus cosas y largarte de aquí. ¿Me has oído, Madden? Quiero que te vayas.
Madden negó con la cabeza y supo que Joe hijo no discutiría su decisión.
– No -dijo-. Voy a acabar hoy. Tengo que atar unos cuantos cabos sueltos antes de irme a casa. Algunas cosillas. Luego me iré.
Joe hijo levantó las manos.
– Está bien -dijo-. Haz lo que quieras. Pero no quiero que estés aquí por la mañana.
– No estaré -contestó Madden-. No te preocupes por eso. No estaré.
– El puto lunático -masculló Joe en voz baja mientras se dirigía a las escaleras-. Está como una puta cabra. -Al llegar a las escaleras se volvió y miró a Madden-. ¿Quién eres tú, Madden? -dijo-. ¿Qué es lo que eres?
Luego dio media vuelta y subió las escaleras del mismo modo que las había subido la mujer de Kincaid, de dos en dos. Madden suspiró y abrió otra vez la botella. Sabía que, cuando llegara a casa, todavía tendría que ocuparse de Rose.
Agradecimientos
El título de esta novela ha sido extraído de un ensayo del mismo nombre contenido en Cómo morimos, un libro fascinante y lleno de sensibilidad de Sherwin B. Nuland. Algunas otras ideas, imágenes y farragosos datos técnicos proceden de Mortuary Science, de Frederick C. Gale. Lo demás es fruto de mi invención.
Nick Brooks

***
