
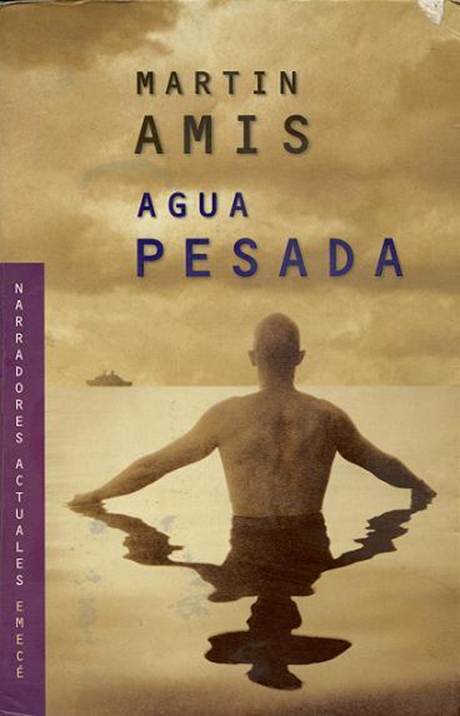
Martin Amis
Agua Pesada
Título original: Heavy Water and other Stories
Copyright © Martin Amis 1998
Para Delilah y Fernanda
En carrera
Alistair terminó de escribir el guión que había titulado Ofensiva desde Quasar 13, lo presentó a LM {Little Magazine), y esperó. Durante el año anterior le habían rechazado más de una docena de guiones en Little Magazine. Pero la última entrega de cinco cuentos le había llegado de vuelta con algo más que la circular de siempre. Venía con una nota manuscrita del editor de los guiones, Hugh Sixsmith, que decía:
Hay dos o tres que me sorprendieron, y uno que me tentó seriamente: Arranque libre, porque está casi totalmente logrado. Siga enviándome material.
Hugh Sixsmith también era guionista y bastante conocido, aunque no necesariamente prestigioso. Su nota era realmente alentadora. Alistair se sintió fuerte.
Preparó audazmente Ofensiva desde Quasar 13 para presentarlo. Pulsó con firmeza el mouse para justificar los márgenes del texto. No envió el sobre al Editor de Guiones. No. Lo dirigió al señor Hugh Sixsmith. Y esta vez no incluyó su curriculum vitae, que ahora contemplaba con cierta incomodidad. El CV mostraba, en un staccato implacable, los guiones que había publicado en forma de folleto hecho en computadora y en pequeñas revistas cómicamente desconocidas; hablaba hasta de los que había publicado en revistas universitarias. La parte más desdichada venía al final, donde decía Derechos Ofrecidos: Primera Serie Británica, solamente.
Dedicó largo tiempo a la nota preliminar para Sixsmith… casi tanto como le había dedicado a la introducción de Ofensiva desde Quasar 13. La nota se iba reduciendo a medida que la corregía. Por fin quedó satisfecho. Ya amanecía cuando tomó el sobre y pasó la lengua por el borde engomado.
Ese viernes, en camino al trabajo, y sintiéndose de pronto muy alicaído, Alistair dejó el sobre en la estafeta de correo de Calchalk Street y Euston Road. Deliberadamente, muy deliberadamente, no había incluido respuesta paga en un sobre con su dirección. La carta que acompañaba al paquete sólo decía: “¿Sirve? Si no… A. C.”
Por supuesto que “A. C.” quería decir “al canasto”, un receptáculo que un aprendiz de guionista imaginaba gigantesco. Con una mano en la frente Alistair se abrió paso para salir de la estafeta. Pasó junto a las tarjetas de Feliz Cumpleaños, las filas de jubilados nerviosos, los sobres, los ovillos de hilo.
Luke terminó el nuevo poema, titulado simplemente “Soneto”, fotocopió la hoja impresa y se la mandó por fax a su agente. Una hora y media después volvió del gimnasio de la planta baja y se preparó su jugo de frutas especial mientras el contestador le indicaba, entre otras cosas, llamar a Mike. A la vez que buscaba otra naranja Luke apretó la tecla de Talent International en la memoria del teléfono.
– Ah, Luke -dijo Mike-. La cosa funciona. Ya tuvimos respuesta.
– ¿Cómo puede ser? Si allá son las cuatro de la mañana.
– No, son las ocho de la noche. Está en Australia. Trabajando en un poema con Peter Barry.
Luke no quería ni oír hablar de Peter Barry. Se inclinó y se quitó la campera sin mangas. Las paredes y las ventanas se mantenían a respetuosa distancia, la cocina estaba bañada de resplandor del sol y luz del río. Luke bebió un sorbo de jugo; estaba tan ácido que sólo hizo una mueca y una señal de asentimiento sin emitir sonido.
– ¿Qué le pareció? -articuló después.
– ¿A Joe? Mandó un mensaje: “Dile a Luke que estoy fascinado con su nuevo poema. Te aseguro que ‘Soneto’ va a ser un éxito”.
Luke conservó la calma. No era viejo, pero hacía mucho que escribía poesía. Se volvió a mirar a Suki, que había salido de compras y en ese momento entraba en el departamento con cierta dificultad. Traía una carga muy pesada.
– Todavía no han hablado de números. Ni siquiera de una cifra aproximada -dijo Luke.
– En ese terreno nos entendemos. Joe conoce el tema de los impuestos -dijo Mike.
– Bien -dijo Luke. Suki se acercaba a él y se le caían cosas que había comprado: cajas, estuches, brillantes envoltorios de plástico.
– Te harán ir por lo menos dos veces -continuó Mike-. La primera para discutir… Les cuesta darse cuenta de que no vives allá.
Luke veía que Suki había gastado mucho más de lo que se proponía. Lo supo porque el suspiro que dejó escapar mientras le acariciaba los omóplatos con la lengua era como decir “¡Paciencia!”.
– Vamos, Mike -respondió-, saben que odio toda esa basura de Los Angeles.
Ese lunes, en camino al trabajo, Alistair estaba desplomado en el asiento del ómnibus, agotado por la ambición y el abandono. Una de sus fantasías era poderosa: al entrar en su oficina el teléfono estaría sonando desesperadamente: Hugh Sixsmith, desde Little Magazine, le comunicaba con voz grave, pero tensa, que su guión aparecería en el siguiente número de la revista. (A decir verdad, había tenido la misma fantasía el viernes anterior, cuando Ofensiva desde Quasar 13 todavía rodaba de aquí para allá en el piso de la estafeta de correos.) Su novia, Hazel, había viajado desde Leeds para pasar el fin de semana con él. Alistair y ella eran tan flacos que podían dormir cómodamente en la cama de una plaza de él. El sábado por la noche asistieron a una lectura de guión en una librería de Camden High Street. Alistair quería impresionar a Hazel con sus amistades del medio (y se las arregló para intercambiar miradas cómplices con algunas figuras más o menos conocidas: colegas guionistas, gente que buscaba ubicarse, gente que estaba al tanto de todo). Pero de todas maneras Hazel ya parecía bastante impresionada por él, hiciera lo que hiciese. A la mañana siguiente, todavía en la cama mientras ella cumplía con su turno de preparar el té, Alistair meditaba sobre ese asunto de la impresión que causaba el otro. Siete años atrás Hazel lo había impresionado poderosamente en la cama: no se enfriaba cuando él empezaba a calentarse. El teléfono de la oficina sonó muchas veces esa mañana, pero ninguno de los que llamaron tenía nada que decir sobre Ofensiva desde Quasar 13. Alistair vendió un espacio de publicidad para una publicación agrícola; los que llamaban querían hablar de mezclas de creosota y reciclado de residuos.
Durante cuatro meses no tuvo ninguna noticia. Normalmente esto hubiera sido una buena señal. Significaba, o podía significar, que estaban estudiando el guión con mucho detalle. Era mejor que ver reaparecer el guión devuelto por el correo. También era posible que Hugh Sixsmith hubiera seguido el consejo de Alistair de tirarlo al canasto de los papeles si no le interesaba, y esto podía haber sucedido cuatro meses atrás. Releyendo la copia en carbónico del guión, ahora algo borrosa, Alistair se lamentaba por su deliberada indiferencia. No debía haber dicho “Si no sirve, A. C.”, sino, en todo caso, “R. P.” (respuesta paga). Todas las mañanas bajaba corriendo los tres pisos hasta la planta baja para recoger y mirar la correspondencia. Y más o menos cada cuatro viernes rompía el sobre que traía la Little Magazine para ver si Sixsmith no había incluido el guión sin decirle nada. Como sorpresa.
“Estimado señor Sixsmith”, pensaba Alistair mientras iba en tren a Leeds, “estoy considerando publicar el guión que le envié en otra parte. Espero que… Pensé que era justo…” Alistair echó la cabeza hacia atrás y miró el vidrio manchado de la ventanilla. “En Mudlard Books. Parece que en Ostler Press también están interesados. Esto implica un poco de trabajo que, por más tedioso que sea… Para que quede constancia… Esto facilitaría mucho… Claro que si usted…”
Luke estaba sentado en un sillón para dos personas en el Club World de Heathrow, bebiendo Evian frente a un fax para uso de los pasajeros, ordenando los papeles introductorios del poema con Mike.
En el Club World todos parecían cómodos y agradecidos de estar allí menos Luke, que tenía cara de desagrado. Volaría en primera clase a Los Angeles, donde lo esperaría un chofer uniformado que iba a llevarlo en una limousine o un auto hasta el Pinnacle Trumont en Avenue of the Stars. No era nada extraordinario viajar en primera. En el mundo de la poesía nadie pensaba “qué bueno que viajo en primera”. Eso no se discutía, era parte del reglamento. Viajar en primera era un negocio como todo lo demás.
Luke estaba tenso, muy exigido. Cifraba muchas cosas en “Soneto”. Si “Soneto” no tenía éxito, ya no podría seguir en el departamento ni con su novia. Lo de Suki lo superaría pronto. Pero no el hecho de no poder mantenerla ni pagar ese alquiler. En realidad el arreglo por “Soneto” no era para tanto. Luke estaba furioso con Mike excepto el agregado de una cláusula sobre posibles comercializaciones de la obra, por ejemplo juguetes o remeras, y una cierta reducción de impuestos que logró. Y Joe…
Llama Joe:
– Realmente creemos que “Soneto” va a anclar, Luke. Jeff piensa lo mismo. Acaba de entrar. ¡Jeff! Estoy hablando con Luke. ¿Quieres decirle algo? ¡Luke!, Luke, ahí viene Jeff. Quiere decirte algo sobre “Soneto”.
– ¿Luke? -dice Jeff-. Soy Jeff. ¿Luke? Es usted un escritor muy talentoso. Es fantástico trabajar en “Soneto” con usted. Le doy con Joe.
– Era Jeff -dice Joe-. Está enloquecido con “Soneto”.
– ¿Y de qué tenemos que hablar? -pregunta Luke-. A grandes rasgos.
– ¿Con respecto a “Soneto”? Bien, el único problema con “Soneto”, Luke, por lo que yo veo, en todo caso, y estoy seguro de que en esto Jeff coincide conmigo, ¿verdad, Jeff?, y también Jim, justamente… es la forma.
Luke se quedó mudo unos instantes. Después dijo:
– ¿Te refieres a la forma en que está escrito “Soneto”?
– Eso es, Luke, la forma de soneto.
Luke esperó hasta el último llamado, y finalmente lo llevaron, con mucha cortesía que no devolvió, a la puerta delantera del avión.
“Estimado señor Sixsmith”, escribió Alistair,
“El otro día estaba revisando mis archivos, y recordé vagamente que le había enviado un trabajito titulado Ofensiva desde Quasar 13… hará cosa de siete meses o un poco más. ¿Debo entender que no le interesa? Podría mandarle otro… o dos que he terminado últimamente. Espero que se encuentre bien. Muchas gracias por el estímulo que me brindó en el pasado. “No hace falta que diga cuánto admiro su obra. Tan austera, tan profunda. ¿Cuándo saldrá su próximo ‘pequeño volumen’?”
Despachó esta carta con tristeza un húmedo domingo en Leeds. Esperaba que el sello del correo diera cuenta de su actividad y su garra.
En realidad se sentía mucho más firme ahora. Había pasado por un período de cinco semanas en que, percibía, estuvo clínicamente loco. Esa carta a Sixsmith era una entre varias docenas que había escrito. También había tomado la costumbre de merodear alrededor de las oficinas de Holborn en Little Magazine: se quedaba horas sentado en los bares y sandwicherías de la acera de enfrente, con la vaga intención de saltar y cortarle el paso a Sixsmith si lo veía alguna vez, cosa que nunca sucedió. Comenzó a preguntarse si Sixsmith existiría realmente. ¿No sería un actor, un fantasma, una curiosa ficción? Alistair llamó a números telefónicos de LM tomados de guías telefónicas especiales. Respondieron diversas personas, pero nadie sabía dónde estaba ninguna de las personas por las que les preguntaban y sólo alguna vez conectaron a Alistair con un ataque de tos que parecía permanente en el otro extremo de la línea. Entonces colgaba. No podía dormir, o creía que no podía dormir, Hazel le decía que se pasaba la noche gimiendo y rechinando los dientes.
Alistair esperó casi dos meses. Después mandó tres nuevos guiones. Uno era sobre un hombre que abandona su temprana jubilación cuando su mujer muere a manos de un asesino en serie. Otro sobre la infiltración de las tres Gorgonas de una agencia de seguridad en la Nueva York de hoy. El tercero era un musical heavy metal en la Isla de Skye. Envió un sobre con respuesta paga del tamaño de una mochila pequeña.
Ese invierno fue inusitadamente templado.
– ¿Desea algo de beber antes de la comida? ¿Un capuccino? ¿Agua mineral? ¿Una copa de Sauvignon blanco?
– Un espresso descafeinado doble -dijo Luke-. Gracias.
– A usted.
– Bueno, bueno… -dijo Luke después que todos pidieron lo que querían-, ya no me dicen simplemente “de nada” sino que me agradecen ellos a mí.
Los demás sonrieron pacientemente. Estos comentarios tenían que ver con una cuestión de jerarquías: Luke, a pesar de su aspecto y su acento, era inglés. Estaban sentados en la terraza de Bubo's: Joe, Jeff, Jim.
– ¿Cómo anduvo la “Égloga junto a un portón de rejas”?
– ¿Aquí, en el país? -Miró a Jim, a Jeff-. Más o menos… ¿mil quinientos?
– ¿Y en todo el mundo? -preguntó Luke.
– No fue a todo el mundo.
– ¿Y “Cuervo negro en la lluvia”?
Joe hizo un gesto negativo.
– Ni siquiera vendió lo mismo que “Ovejas en la niebla”.
– No hacen más que nuevas versiones de cosas antiguas -dijo Jim-. Bodrios de época.
– ¿Y “La encina en el pantano”?
– ¿La encina? Alrededor de dos mil quinientos.
– Me dicen que anda bien “El viejo Jardín Botánico” -dijo Luke con acritud.
Hablaron de otros fuegos artificiales, demorando todo lo posible llegar al tema de “El que desdeña la pasada noche” de TCT, que no había costado prácticamente nada hacer y ya había vendido ciento veinte millones en las tres primeras semanas.
– ¿Qué pasó? Dios mío, ¿qué presupuesto para publicidad tenían?
– ¿Para “El que desdeña”? Nada. Doscientos, trescientos.
Todos menearon la cabeza. Jim se puso filosófico.
– Es lo que pasa con la poesía -dijo.
– ¿No están haciendo ningún otro soneto, no? -preguntó Luke.
– Binary está en posproducción con un soneto. “Compuesto en el Castillo de…” Otro bodrio de época.
Llegaron las sopas y las ensaladas. Luke pensó que a esa altura probablemente ya era un error seguir insistiendo con los sonetos. Después de un rato dijo:
– ¿Cómo anduvo “Para Sophonisba Anguisciola”?
– ¿“Para Sophonisba Anguisciola”? No me hables de “Para Sophonisba Anguisciola”.
A altas horas de la noche Alistair estaba en su habitación trabajando en un guión sobre un hombre negro de alto cociente intelectual, que vive en la calle y que se transforma en traficante de drogas de sexo femenino, bajo el bisturí de un médico de Indonesia que es a la vez un terrorista y un brujo. De pronto arrancó el papel de la máquina con un gruñido, puso una hoja limpia y escribió:
Estimado señor Sixsmith:
Ya hace bastante más de un año que le envié Ofensiva desde Quasar 13. Pero a usted no le alcanzó con este abandono: tampoco respondió a otros tres textos que le envié en los últimos cinco meses. Me hubiera parecido decente que me contestara enseguida, ya que usted es un colega guionista, aunque a mí nunca me interesó mucho su obra, que encuentro demasiado florida y superficial (leí la nota de Matthew Sura el mes pasado y creo que lo captó a la perfección). Por favor devuélvame los guiones más recientes: El destructor, Medusa invade Manhattan y Francotirador. Ya mismo.
Firmó y selló. Salió, recorrió a grandes pasos la distancia con el correo y despachó la carta. Volvió y, con gesto altivo, se quitó la ropa empapada de sudor. La cama de una plaza le parecía enorme, como una cama con dosel diseñada para orgías. Se acurrucó y durmió mejor que cualquier noche anterior de ese año.
De manera que a la mañana siguiente bajó las escaleras con actitud desafiante y echó un vistazo al correo esparcido en el estante mientras caminaba hacia la puerta. Reconoció el sobre como un amante a su amada. Se inclinó mucho para abrirlo.
Por favor disculpe esta respuesta con tanto retraso. Sepa usted disculparme. Paso de inmediato a un juicio sobre su obra. No quiero aburrirlo con todos mis problemas personales y profesionales.
¿Aburrirme?, pensó Alistair, llevándose una mano al corazón.
Creo que puedo afirmar que sus guiones son especialmente promisorios. No, en realidad la promesa ya se ha cumplido. Tienen sentimiento y brillo.
Por ahora me contentaré con aceptar Ofensiva desde Quasar 13 (déjeme pensar un poco más en Francotirador). Tengo un par de pequeñas enmiendas que sugerirle. ¿Por qué no me llama para arreglar un encuentro?
Gracias por sus generosos comentarios sobre mi propia obra. Cada vez estoy más convencido de que este tipo de intercambio, este candor, esta reciprocidad, es lo que me mantiene en movimiento. Sus palabras sirvieron para ayudarme a conservar mis defensas después del maligno y cobarde ataque de Matthew Sura del que todavía no me he repuesto. Un cordial saludo.
– Iría bien como lírico -dijo Jim.
– ¿Por qué no como balada? -propuso Jeff.
A Jack lo convencían de cualquier cosa.
– Las baladas son bárbaras -opinó.
Al segundo día Luke creyó estar ganando la batalla del soneto. La clave estaba en la actitud taciturna de Joe: tranquila pero nada lenta.
– Admitamos que los sonetos son básicamente hieráticos. Pertenecen a una época. Responden a una conciencia rígida. Hoy hablamos más bien de una conciencia que busca la forma.
– Es más -prosiguió Jack-, la lírica siempre ha sido la vía natural para la libre expresión de los sentimientos.
– Sí -dijo Jeff-. Con el soneto uno se queda pegado al esquema tesis-antítesis-síntesis.
– Pero, ¿qué estamos haciendo aquí? -dijo Joan-. ¿Reflejando el mundo o iluminándolo?
Le tocaba hablar a Joe:
– Por favor, ¿nos estamos olvidando de que “La encina” era un soneto, antes de las reescrituras? ¿Estábamos borrachos cuando dijimos, el verano pasado, que nos íbamos a lanzar al soneto?
Hay que aclarar que la respuesta de Joe a esta última pregunta fue “sí”; pero Luke echó una mirada cautelosa a su alrededor. La comida china que habían hecho pedir a la secretaria estaba en la mesita baja; tenía el aspecto de los experimentos de un niño con pintura y plastilina. Eran las cuatro y Luke quería terminar pronto. Para ir a nadar y a tomar sol. Para estar convenientemente flaco y bronceado en su cita con la joven actriz Henna Mickiewicz. Fingió un bostezo.
– Luke está demorado -dijo-. Mañana hablaremos un poco más, pero por mi parte vuelvo a elegir el soneto.
– Perdón -dijo Alistair-, soy yo otra vez. Perdón.
– Ah, sí… -respondió una voz de mujer-, hace un minuto estaba aquí… ¡Ah, sí, sí!, ahí está. Un segundo.
Alistair apartó el teléfono de la oreja y lo miró. Se puso a escuchar otra vez. El teléfono parecía haber entrado en un paroxismo de ruidos y chillidos como la radio de un taxista. Luego se le pasó el ataque, o hubo una pausa, y una voz dijo con tono contenido pero orgulloso:
– Soy Hugh Sixsmith.
A Alistair le llevó un poco de tiempo explicar quién era él. Sixsmith parecía un poco sorprendido pero sobre todo intrigado al oír a Alistair. Arreglaron una cita con bastante facilidad (después del trabajo, el lunes siguiente), antes de que Alistair lograra decir:
– Otra cosa, señor Sixsmith. Me da un poco de vergüenza, pero anoche me alteré un poco por no tener respuesta suya durante tanto tiempo y le mandé una carta completamente loca que… -Hizo una pausa. -Bien, usted ya sabe cómo son estas cosas. Uno pone todo en estos guiones, y pasa el tiempo y…
– Querido muchacho, no diga ni una palabra más. Borraré esa carta de mi memoria. La arrojaré al canasto. Después de leer un par de renglones apartaré la mirada -dijo Sixsmith, y se puso a toser otra vez.
Hazel no fue a Londres ese fin de semana. Ni Alistair fue a Leeds. Pasó el tiempo pensando en ese lugar en Earls Court Square donde los guionistas leían fragmentos de sus guiones y bebían un vino español picante, bajo la mirada de las muchachas desgreñadas, con gruesos abrigos y sin maquillaje que parpadeaban constantemente, o nunca.
Luke dejó su Chevrolet Celebrity en el quinto piso del estacionamiento del estudio y bajó en el ascensor con dos ejecutivos menores que hablaban de los últimos récords batidos por “He aquí al que desdeña la pasada noche”. Se puso los anteojos oscuros al cruzar el otro estacionamiento, el de los ejecutivos de primera. Cada sitio tenía el nombre del ocupante. Joe se sintió aliviado al ver allí el nombre de Joe, oscurecido en parte por su Range Rover. Por supuesto que los poetas rara vez tenían un auto tan pretencioso. Y a veces ningún auto. Se alegró de que Henna Mickiewicz no pareciera darse cuenta.
La oficina de Joe: Jim, Jack, Joan, pero no estaba Jeff. Había dos tipos nuevos. Se los presentaron a Luke. Ron dijo hablar en nombre de Don cuando se declaró gran admirador del material. Inclinado sobre la cafetera junto con Joe, Luke preguntó por Jeff, y Joe dijo:
– Jeff no está en el poema.
Luke se limitó a asentir con un gesto.
Se acomodaron en los sillones bajos.
Luke dijo:
– ¿Cómo anda “De un galés a los turistas”?
– Bien, pero no brillante -respondió Don.
Ron dijo:
– No va a andar como “El hueco en el cerco de ligustro”.
– ¿Cómo anduvo “El hueco”?
Y hablaron de cómo había andado “El hueco”.
Finalmente Joe dijo:
– Bien. Lo hacemos soneto. Ahora bien. Don tiene un problema con la primera estrofa del octeto, Ron tiene un problema con la segunda estrofa, Jack y Jim tienen un problema con la primera estrofa del sexteto, y creo que todos tenemos problema con el dístico final.
Alistair se presentó en las oficinas de LM con una puntualidad de reloj. Hacía horas que estaba por esa zona, y se había gastado como quince libras en tes y cafés. No era posible quedarse mucho tiempo en ninguno de los bares donde se demoraba (y donde además sospechaba que lo reconocerían por haberlo visto en anteriores esperas antes de entrar en LM, cosa que no lo favorecía) sosteniendo con ambas manos la taza espumosa, y mirando entrar la luz por las ventanas de las oficinas.
Cuando el Big Ben dio las dos, subió las escaleras. Inspiró tan profundamente que casi se cayó de espaldas, y luego llamó a la puerta. Un ordenanza entrado en años lo condujo por un corredor angosto con muchas pilas de papeles viejos por donde se movían, con dificultad, siete personas. Primero Alistair los tomó por otros tantos guionistas y se colocó detrás de la puerta, al final de la cola. Pero no parecían guionistas. Nadie habló mucho durante las cuatro horas que siguieron, y las identidades de los que esperaban humildemente a Sixsmith sólo se revelaron en forma parcial y fragmentaria. Su abogado y el psiquiatra de su segunda esposa se retiraron después de no más de una hora y media. Otros, como el hombre de Impositivas y el agente de libertad condicional, esperaron lo mismo que Alistair. Pero a las siete menos cuarto estaba solo.
Se acercó a la increíble parva de libros y papeles en el escritorio de Sixsmith. A toda prisa comenzó a buscar entre las cartas aún cerradas. Se le ocurría que podía encontrar su propia carta sin abrir e interceptarla. Pero todos los sobres, y había muchos, eran marrones, con ventana y certificados. Al darse vuelta para retirarse vio un gran sobre muy abultado dirigido a él con la letra trémula de Sixsmith. No había razón para no tomarlo. Al salir Alistair vio que el viejo ordenanza estaba acurrucado dentro de una bolsa de dormir bajo una mesa en la habitación contigua.
En la calle abrió el envoltorio que dejó escapar una pelusa grisácea. Contenía dos de sus guiones, El valle de los tirabombas y, para su confusión, El francotirador. Y también una nota:
Tuve que irme. Un problema personal. Lo llamo esta semana y… ¿almorzamos?
En el sobre estaba también la amarga carta de Alistair… sin abrir. El tránsito, humano y mecánico, pasaba a las sacudidas ante su rostro tenso. Estaba abriendo los ojos a una verdad obvia, que solucionaba el enigma: Hugh Sixsmith era un guionista. Ahora comprendía.
Después de un día interminable discutiendo la cesura del verso inicial de “Soneto”, Luke y sus colegas fueron a tomar cócteles a Strabismus. Les dieron la gran mesa redonda junto al piano.
Jane dijo:
– TCT está haciendo una secuela de “He aquí”.
– En realidad es una precuela -dijo Joan.
– ¿Título? -preguntó Joe.
– Todavía no saben. En TCT lo llaman “Aquí estaba”.
– Mi hijo -dijo Joe con tono pensativo-, me llamó boludo esta mañana. Por primera vez.
– Qué increíble -replicó Bo-. Mi hijo también me llamó boludo esta mañana por primera vez.
– ¿Y? -dijo Mo.
– Por Dios, tiene seis años -respondió Joe.
– Mi hijo me llamó boludo a los cinco años -dijo Phil.
– Mi hijo nunca me ha llamado boludo hasta ahora -intervino Jim-. Y tiene nueve.
Luke bebía el Bloody Mary. Su color y su textura le hacían pensar si podría sonarse la nariz sin ir al baño. Hacía tres días que no llamaba a Suki. Las cosas se le iban de las manos con Henna Mickiewicz. En realidad no le había prometido un papel en el poema, no había firmado un contrato. Henna era un encanto, pero no se podía dejar de pensar que de repente podía hacerle juicio a uno.
Mo estaba diciendo que cada niño evoluciona según su propio ritmo, y que el que ahora parecía muy precoz podía tener después un período de estancamiento.
Jim dijo:
– Sin embargo, es como para preocuparse.
– Mi hijo tiene tres años. Y me llama boludo todo el tiempo -replicó Mo.
Todos parecieron impresionarse como correspondía.
Los árboles estaban verdes, y los autobuses de turismo dominaban la calle, y todos los granjeros querían fertilizantes y no invernaderos con aislamiento cuando por fin lo llamó Sixsmith. En el ínterin Alistair se había convencido de lo siguiente: antes de devolver la carta agresiva, Sixsmith la había abierto con vapor y la había vuelto a cerrar. Además, durante este período y mal que le pesara, Alistair se había comprometido con Hazel. Pero la llamada se produjo.
Estaba bastante seguro de que éste era el restaurante propuesto por Sixsmith. Sólo que no era exactamente un restaurante. Allí no se hacían reservas, no conocían al señor Sixsmith, y estaban sirviendo desayunos de media mañana a unos tipos mal hablados que se inclinaban sobre sus tazas de té color carne de vaca. Además servían bebidas alcohólicas. Entre los que las pedían había toda clase de gente. Muy bien, pensó Alistair, muy bien. Qué mejor lugar, al fin y al cabo, para que dos guionistas…
– ¿Alistair?
Sixsmith se asomó con soltura al compartimiento. Luego se acomodó en un asiento con agilidad. Contempló a Alistair con expresión neutra. Pero miró al camarero con actitud familiar, conscientemente infantil. Pidió un gin tonic y dedicó bastante tiempo a hablar de su debilidad por el cóctel de camarones. Alistair se sintió irónicamente muy atraído por este hombre, un guionista desprolijo de mirada soñadora, con curiosas negligencias en la pronunciación y el rostro flaco, y la frente llena de pliegues del que se dedica a pensar. Sabía cómo era Sixsmith. Pero tal vez el tiempo se movía extrañamente para los que escribían guiones con tanto ardor…
– Y mi colega artesano en el oficio de escribir, ¿qué va a tomar?
De inmediato Sixsmith se reveló como una persona con cierto candor. O tal vez vio en el guionista más joven a alguien con quien de nada valían las falsas reticencias. Su segunda ex esposa, dijo Sixsmith, de padre y madre alcohólicos, era alcohólica. Y el actual amante de ella (¡ay, cómo iban y venían estos amantes!) era alcohólico. Y lo peor, explicó Sixsmith mientras hacía tintinear su vaso para que lo oyera el camarero, su hija, que era hija de su primera esposa, era alcohólica. ¿Cómo hacía Sixsmith para sobrevivir? A pesar de sus años, gracias a Dios había encontrado el amor en los brazos de una mujer lo suficientemente joven (y, por lo que parecía, lo suficientemente alcohólica) como para ser su hija. Llegaron los cócteles de camarones, junto con una jarra de vino tinto. Sixsmith encendió un cigarrillo y mantuvo la mano como diciendo “Espere un momento” a Alistair durante el acceso de tos que hizo girar todas las cabezas a su alrededor. Luego, por un instante, comprensiblemente desorientado, miró a Alistair como si no supiera qué quería, ni quién era. Pero pronto se restableció el vínculo. Se pusieron a hablar como viejos amigos, de Trumbo, de Chayevsky, de Towne, de Eszterhas.
Alrededor de las dos y media, cuando, después de varios intentos, el camarero consiguió retirar el cóctel de camarones que Sixsmith no había tocado, y se preparaba para servir una carne a la parrilla con una tercera jarra de vino, los dos hombres hablaban animadamente del Puzo de la primera época.
Joe bostezó y se encogió de hombros y dijo lánguidamente:
– ¿Saben una cosa? A mí nunca me volvió loco el modelo de rima de Petrarca.
– “Escrito en el castillo de…” rima ABBA ABBA -dijo Jan.
– “He aquí” también. Hasta la última revisión -dijo Jen.
– A mí me dijeron que “Escrito en el castillo de…” es ABBA BAAB.
– Estás bromeando -replicó Bo-. Sale este mes. Supe que los comentarios previos son buenísimos.
Joe no parecía convencido.
– “He aquí” ha creado una cierta fobia a los sonetos. Supongo que piensan que segundas partes nunca fueron buenas.
– ABBA ABBA -dijo Bo con desprecio.
– O bien… -intervino Joe-, o bien le quitamos la rima.
– ¿Sin rima? -dijo Phil.
– Verso libre -asintió Joe.
– Hubo un silencio. Bill miró a Gil, y Gil miró a Will.
– ¿Qué te parece, Luke? -preguntó Jim-. El poeta eres tú.
Luke nunca había defendido mucho a “Soneto”. Aun en su versión original lo consideraba poco más que un instrumento para negociar. Ahora reescribía “Soneto” todas las noches en el Pinnacle Trumont antes de que llegara Henna y empezaran a torturar al servicio de habitación.
– Verso libre -dijo Luke-. Verso libre. No sé, Joe. Podría hacerlo ABAB ABAB o incluso ABAB CDCD. Por favor, hasta podría hacerlo AABB si no fuera que trabaría el dístico final. Pero sin rima… Nunca se me ocurrió que pudiera ir sin rima.
– Bien, hay que hacerle algo -dijo Joe.
– Tal vez sea el pentámetro -dijo Luke-. O el yámbico. ¡Otra idea! ¿Si cambiamos la métrica?
A las seis menos cuarto Hugh Sixsmith pidió un gin tonic y dijo:
– Hemos hablado. Hemos despedazado el pan, el vino, la verdad, la escritura de los guiones. Quiero hablar de su trabajo, Alistair. Sí, sí. Quiero hablar de Ofensiva desde Quasar 13.
Alistair se ruborizó.
– No sucede a menudo que… Pero uno se da cuenta. Esa sensación de inmovilidad cargada de cosas. De la vida que se siente hasta el tuétano… Gracias, Alistair. Gracias. Debo decirle que me recuerda un poco mis primeros trabajos.
Alistair asintió.
Después de hablar un rato de su propia maduración como guionista Sixsmith dijo:
– Por favor, cuando se canse dígame que me calle. De todas maneras lo voy a imprimir. Pero quiero hacer una minúscula sugerencia sobre Ofensiva desde Quasar 13.
Alistair llamó al camarero con un gesto.
– Ahora -prosiguió Sixsmith. Se interrumpió y pidió un cóctel de camarones. El camarero lo miró con aire de derrotado. -Ahora bien -dijo Sixsmith-, cuando Brad escapa del laboratorio experimental de Nebulan y se dispone, junto con Cord y Tara, a inmovilizar el cuchillo con energía dirigida en la nave de guerra de Xerxian… ¿dónde está Chelsi?
Alistair frunció el entrecejo.
– Dónde está Chelsi. Todavía está en el laboratorio con los nebulanos. Además está a punto de que le inoculen veneno de serpiente. ¿Y el final feliz? ¿El espíritu heroico de Brad? ¿El amor que le ha jurado a Chelsi? ¿Lo aburro?
La secretaria, Victoria, asomó la cabeza y dijo:
– Ahí baja.
Luke oyó el ruido de veintitrés pares de zapatos que iban y venían. Entretanto se preparó para una sonrisa que mostrara todos los dientes. Echó una mirada a Joe, y Joe dijo:
– Es un buen tipo. Baja para saludarte.
Y bajó: Jake Endo, exquisitamente occidentalizado, maravillosamente vestido, de unos treinta y cinco años de edad. De todos los lujos que adornaban su esbelta figura, ninguno era tan fascinante como sus cabellos con reflejos.
Jake Endo le estrechó la mano a Luke y dijo:
– Es un gran placer conocerlo. No he leído el material básico sobre el poema, pero conozco el entorno.
Luke pensó que Jake Endo había trabajado su voz con un foniatra. Pronunciaba bien las sílabas que a muchos japoneses les daban trabajo.
– Entiendo que se trata de un poema de amor -continuó-, dirigido a su novia. ¿Ella está aquí en Los Angeles con usted?
– No, está en Londres. -Luke se encontró mirando las sandalias de Jack Endo y preguntándose cuánto le habrían costado.
Se hizo un silencio que fue creciendo hasta volverse intolerable, y por fin lo rompió Jim, diciéndole a Jake Endo:
– Ah, ¿qué tal anduvo “Versos abandonados en un banco bajo una encina cerca del lago de Easthwaite, en una región desolada de la costa frente a un bello paisaje”?
– ¿“Versos”? Bastante bien.
– Quise decir “Escrito en el castillo de…” -dijo Jim con voz débil.
Silencio otra vez. Cuando estaba llegando al límite de lo insoportable de pronto Joe recordó toda la energía que necesitaba tener. Se puso de pie y dijo:
– Jake, creo que estamos al borde del agotamiento. Llegaste en un momento de baja. No logramos ponernos de acuerdo sobre el primer verso. ¡Qué digo, el primer verso! Ni siquiera sobre el primer pie.
Jake Endo no se arredró.
– Siempre se llega a momentos de desaliento. Estoy seguro de que lo lograrán, hay mucho talento en este lugar. Allá arriba confiamos en ustedes. Creo que será el gran poema del verano.
– Claro, nosotros también tenemos confianza -dijo Joe-. Lo que sobra aquí es confianza. Estamos firmes con “Soneto”.
– ¿“Soneto”? -dijo Jake Endo.
– Sí, soneto. “Soneto”.
– ¿“Soneto”? -repitió Jake Endo.
– Es un soneto. Lo titulamos “Soneto”.
Occidente se alejaba a oleadas de la cara de Jake Endo. Después de unos segundos parecía un jefe guerrero de épocas oscuras en medio de una campaña, que inhalaba aire antes de lanzarse sobre las mujeres y los niños.
Mientras se encaminaba hacia el teléfono dijo:
– Nadie me habló jamás de un soneto.
El local estaba cerrando. Ya habían pasado la hora del té y la hora de salida del trabajo de los empleados. La calle resplandecía blandamente. Los miembros del personal se ponían sus camperas y sus chaquetas. Una luz importante se apagó. La puerta de una heladera se cerró de golpe.
– ¿No está exactamente eufórico, verdad? -dijo Sixsmith.
Alistair, que había estado mudo durante una hora, recuperó el habla. El habla, la reina de todas las facultades del hombre.
– Y qué tal… -dijo-, ¿qué tal si Chelsi interrumpe antes el experimento en el laboratorio?
– No muy dramático -respondió Sixsmith.
– Siempre que se pueda evitar el cliché: La chica que no puede moverse, el héroe que se demora peligrosamente. Además ella es supernumeraria en el raid contra el buque de guerra de Xerxian. En realidad no queremos que aparezca en esta escena.
– Entonces matémosla -propuso Alistair.
– Ajá. Una pequeña sombra en el final feliz. No, no.
Había un camarero junto a ellos, mirando tristemente la cuenta en el platillo.
– Está bien -dijo Sixsmith-. Chelsi queda herida. Gravemente herida. En el brazo. Y entonces, ¿qué hace Brad con ella?
– La deja en el hospital.
– Mmm… Tono un tanto hueco.
Al camarero se le acercó otro camarero igualmente estoico, el anochecer les ensombrecía la cara. Ahora Sixsmith se agitaba levemente con el ceño cada vez más fruncido.
Alistair sugirió:
– ¿Y si pasa alguien y la lleva al hospital?
– Puede ser -dijo Sixsmith, que se estaba poniendo de pie, con una mano extrañamente hundida en el bolsillo interno.
– ¿O si Brad simplemente le indica cómo llegar al hospital? -continuó Alistair.
Al día siguiente, de regreso en Londres, Luke se encontró con Mike para arreglar ese asunto de mierda. En realidad parecía andar bien. Mike llamó a Mal en Monad, que tenía algo con Tim en TCT. Como potencial cortesía con Mal, Mike también llamó a Bob en Binary, con vistas a volver a la opción de “Soneto”, y conseguir dinero para la producción a todo vapor, y reproducirlo totalmente en otro lugar, por ejemplo en Red Giant, donde se sabía que Roger estaba interesado.
– Querrán que vayas -dijo Mike-, para manosearlo un poco.
– No puedo creer lo de Joe -dijo Luke-, no puedo creer que me maté por ese loco.
– Cosas que pasan. -Joe se olvidó de Jake Endo y de los sonetos-. El primer gran poema de Endo fue un soneto. Antes de que tú aparecieras: “Estrella, quisiera ser constante como tu obra”. Así empezaba. Casi lleva a la bancarrota al Japón.
– Me siento usado, Mike. Mi sentido de la confianza. Tengo que adaptarme a todo esto.
– Todo depende de cómo ande “Compuesto en el castillo de…” y en lo que provoque la precuela de “He aquí”.
– Me iré afuera con Suki por un tiempo. ¿Conoces algún lugar donde no haya shoppings? Necesito unas vacaciones como el pan. Todo esto es una mierda, Mike. ¿Sabes qué me gustaría hacer, en realidad?
– Por supuesto que lo sé.
Luke miró a Mike hasta que Mike dijo:
– Te gustaría dirigir.
Después de la convalecencia del almuerzo, Alistair revisó Ofensiva desde Quasar 13 siguiendo, en líneas generales, las indicaciones de Sixsmith. Resolvió el tema de Chelsi haciendo que una pantera de la colección de animales del laboratorio se la comiera. Podría defenderse de la acusación de gratuidad con la ceremonia funeraria que le dispensaba Brad, en la que se prefiguraba y se legitimaba la sanguinaria venganza de los nebulanos. También eliminó la parte en que Brad declaraba su amor por Chelsi, y agregó otra parte en que Brad declaraba su amor por Tara.
Envió las páginas modificadas, que tres meses más tarde Sixsmith admitió y aplaudió en un tono incompatible con el de sus anteriores comunicaciones. Tampoco le reembolsó a Alistair el pago del almuerzo. Esa mañana le habían vaciado la billetera, aunque Alistair nunca supo cuál de las alcohólicas lo había hecho. Alistair guardó la cuenta como souvenir. Este increíble documento demostraba que Sixsmith había fumado, o al menos comprado, un cartón de cigarrillos mientras estuvieron juntos.
Tres meses después le llegó una prueba de Ofensiva desde Quasar 13. Tres meses más tarde apareció el guión en Little Magazine. Y otros tres meses después Alistair recibió un cheque de doce libras con cincuenta, que rebotó.
Curiosamente, aunque en las pruebas se habían incorporado las correcciones, la versión publicada volvía a la original, en la que Brad escapaba del laboratorio de los nebulanos sin que aparentemente le importara que Chelsi quedara allí, a pesar de que la última vez que la había visto ella estaba en una mesa de operaciones y le estaban inyectando veneno de serpiente fóbica en el cuello. Más adelante en el mismo mes, Alistair fue a una lectura de la Sociedad de Guionistas en Earls Court. Allí entabló conversación con una muchacha muy flaca que llevaba un guardapolvo negro manchado de ceniza quien decía haber leído su guión y que luego, mientras tomaban vaso tras vaso de vino tinto, y después en el terrible pub, le dijo que él era un débil y un hipócrita que no tenía noción de cómo son las relaciones entre un hombre y una mujer. Alistair, como flamante guionista, no pudo responder, ni reconocer esta proposición gráfica (aunque guardó el número de teléfono que ella arrojó a sus pies). De todos modos es dudoso que se hubiese atrevido a llevar las cosas más lejos. Se iba a casar con Hazel el fin de semana siguiente.
Para Año Nuevo le mandó a Sixsmith una serie -casi diríamos una secuencia- de guiones con temas de riesgo de grupo. La carta que le envió el verano siguiente fue respondida con una nota donde se le informaba que Sixsmith ya no trabajaba en LM. Alistair llamó por teléfono. Luego habló del tema con Hazel y decidió tomarse un día libre.
Era una mañana de septiembre. El hospicio de Cricklewood era de diseño y construcción recientes; desde el camino se lo veía como una serie de iglús contra la tundra opaca del cielo. Cuando preguntó por Hugh Sixsmith en la recepción dos hombres de traje se levantaron rápidamente de sus asientos. Uno era un abogado. El otro un cobrador. Alistair rechazó con un gesto sus complejos requerimientos.
En la cálida habitación había gemidos apagados, botellas y vasos de papel y frascos de formas desafiantes, y humo de cigarrillo, y los muchos ojos curiosos del sufrimiento femenino. Una muchacha joven lo miró con orgullo. Alistair comenzó a explicar quién era él, un joven guionista que había venido a… En una cama en el rincón se veía la figura desgarbada de Sixsmith. Alistair se le acercó. Al principio creyó que no tenía ojos y sólo le quedaban dos agujeros con bordes anaranjados. Pero después las cejas ralas comenzaron a alzarse, y Alistair creyó ver un destello de reconocimiento.
Cuando empezaron a rodar las lágrimas sintió un estremecimiento de aprobación, de consenso a sus espaldas. Estrechó la mano del viejo guionista y le dijo:
– Adiós. Y gracias. Muchas, muchas gracias.
Después de estrenarse en cuatrocientas treinta y siete salas al mismo tiempo, el soneto de Binary “Escrito en el castillo de…” hizo diecisiete millones en el primer fin de semana. En esos momentos Luke vivía en un departamento de dos ambientes en Yokum Drive. Suki estaba con él. Luke esperaba que no tardara mucho tiempo en enterarse de lo de Henna Mickiewicz. Cuando se aclarara la niebla pensaba cambiar a Suki por Anita, que era productora.
Había llevado su soneto a Rodge de Red Giant y lo había convertido en una oda. Como no funcionó fue a ver a Mal en Monad, donde estaba de moda la villanelle. La villanelle se convirtió en triolet, por poco tiempo, con Tim en TCT, hasta que Bob en Binary le indicó que volviera a pensarlo como rondó. Como el rondó no anduvo, Luque le puso letra y consiguió que Mike se lo mandara a Joe. Todos, incluido Jake Endo, pensaron que había llegado el momento de convertirlo nuevamente en un soneto.
Luke cenó en Rales con Joe y Mike.
– Siempre pensé que “Soneto” era una obra de arte -dijo Joe-. Pero ahora los sonetos hacen furor, así que he comenzado a pensar comercialmente.
– TCT hará una secuela y una precuela de “He aquí”, y las publicará al mismo tiempo -anunció Mike.
– ¿Una secuela? -dijo Joe.
– Sí. La llamarán “Aquí estará”.
Mike se sentía un tanto manoseado. Joe también. Y Luke. Armaron algunos versos en la oficina. Después fueron a tomar una copa al bar. De vez en cuando estaba bien sentirse un poco manoseado. Lo importante era que eso no sucediera a cada momento.
– Lo digo en serio, Luke -dijo Joe. Le brillaban los ojos. -Creo que “Soneto” puede llegar a ser tan grande como “-”.
– ¿Te parece? -dijo Luke.
– Totalmente. Creo que “Soneto” puede llegar a ser otro “-”.
– ¿“-”?
– ¿“-”?
Luke pensó un momento, mientras asimilaba esto.
– “-”… -repitió, como si se lo preguntara.
New Yorker, 1992
La muerte de Denton
De pronto Denton supo que los hombres serían tres, que vendrían después del anochecer, que el jefe tendría su propia llave, y que actuarían en forma tranquila y deliberada, con la certeza de que tendrían tiempo suficiente para hacer lo que tenían que hacer. Sabía que serían corteses, considerados, urbanos, cualquiera fuese el estado en que él se encontrara cuando llegaran, y que le permitirían ponerse cómodo, incluso fumar un último cigarrillo. Nunca tuvo dudas de que le caerían muy bien y que los admiraría a los tres, y que desearía haber sido amigo de ellos. Sabía que usaban una máquina. Como si se lo revelara una percepción especial, Denton pensaba con frecuencia e insistentemente en el momento en que el jefe consentiría en tomarle la mano cuando la máquina empezara a funcionar. Sabía que ya estaban allí, viendo gente, haciendo llamadas telefónicas; y sabía que debían ser muy costosos.
Al principio se interesaba mucho en adivinar quién habría contratado a los tres hombres y su máquina, y eso lo hacía sentirse importante. ¿Quién se habría tomado el trabajo de hacer esto por él? Tal vez su hermano, ese hombre grandote y exhausto que Denton nunca había querido ni odiado, a quien nunca había sentido cerca ni en modo alguno amenazante. Últimamente se habían peleado por la repartija de los bienes que dejara su madre, y en realidad Denton se las había arreglado para asegurarse algunos extras sin valor a expensas de él, pero ésa era una razón de más por la que su hermano no podría afrontar el gasto. En la oficina había un hombre a quien Denton probablemente le había arruinado la vida: primero lo forzó a colaborar con él en un robo de rutina allí mismo, luego lo delató ante sus superiores, diciendo que había recurrido a la duplicidad sólo para ponerlo a prueba (la empresa no solamente despidió al hombre, sino que, con cierta alarma de Denton, le hizo juicio por estafa y lo ganó); pero alguien a quien se le podía arruinar la vida tan fácilmente no iba a hacer esto por uno. Y había varias mujeres que todavía estaban en los confines de su vida, mujeres a quienes había maltratado lo más que pudo, y que gozaban con las frustraciones de Denton, se alegraban de sus pesares, se reían de sus pérdidas. Se enteró de que una de ellas iba a casarse con un hombre muy rico, o al menos lo bastante rico como para contratar a los tres hombres; pero Denton nunca le había importado tanto como para hacer esto por él.
De todas maneras en unos días se le fue la preocupación por saber quién había contratado a los hombres. Denton se movía lentamente en los dos cuartos de su departamentito a medio decorar, calmado, distraído, con la mente tan vacía como los vidrios polvorientos de las ventanas y las paredes vacías, pintadas de colores chillones. Ahora ya nada lo aburría. Andaba todo el día en silencio por el departamento, no pagaba el alquiler (nadie parecía esperar seriamente que lo pagara), no iba a la oficina más que una o dos veces por semana y después ninguna (y a nadie parecía importarle; se comportaban con el tacto y la distancia de los parientes comprensivos), y no preguntaban quién había contratado a los tres hombres y su máquina. Denton tenía algún dinero, suficiente para comprar leche y algunos alimentos indispensables. En su juventud había sido anoréxico porque odiaba la idea de envejecer y engordar. Ahora su estómago había vuelto a descubrir esa tensión madura y sentimental, y solía vomitar de inmediato después de ingerir sólidos.
Pasaba el día sentado en el living vacío, pensando en su infancia. Sentía que toda la vida había estado alejándose de la felicidad de su juventud, alejándose para llegar a la inseguridad y la desilusión de la mediana edad, cuando gradualmente, como por un consenso, él dejó de gustarle a la gente y la gente dejó de gustarle a él. ¿Qué me pasó?, se preguntaba Denton. A veces tenía la repetida imagen de él mismo a los seis o siete años, corriendo a tomar el ómnibus escolar, con la mochila apretada bajo un brazo, el rostro fresco y tranquilo… y de pronto se inclinaba hacia adelante y sollozaba roncamente tapándose la cara con las manos, para después levantarse e ir quizás a preparar té, y a contemplar los complicados movimientos en la calle, sintiéndose borracho y sabio. Denton agradecía a cualquiera que hubiera contratado a los tres hombres para hacerle esto; jamás se había sentido tan lleno de vida.
Más tarde, su mente se concentraba únicamente en la llegada de los tres hombres con su máquina, y su infancia se desvanecía junto con otros pedazos de su vida. Sin hacerse ver, Denton “racionalizaba” sus provisiones de alimentos, importando una variedad de leches en polvo y comida para bebés de amplio espectro, de manera que, si fuera necesario, pudiera no salir nunca más del departamento. Con la agria obcecación de un adolescente decidió dejar de lavar su ropa y de bañarse. Cada mañana los vidrios de las ventanas estaban más empañados, dejaba encendidas noche y día las estufas que secaban el ambiente. Sus dos habitaciones se recalentaron y se volvieron inhóspitas, como invernaderos abandonados bajo las tormentas de verano. Una vez siguió el impulso de abrir con un golpe la ventana atrancada del living. Las puertas de entrada resonaron de una manera odiosa, como si estuvieran llenas de acero. Cerró la ventana y volvió a su sillón junto a la estufa, donde permaneció con la cara inexpresiva hasta que llegó la hora de acostarse.
Durante la noche lo atormentaban y lo deleitaban los sueños. Lloraba en playas rojas, las olas se alzaban ante él hasta ocultar el Sol. Veía ciudades que se desmoronaban, montañas que se alejaban, continentes que se partían en pedazos. Conducía un mundo agonizante hacia el calor amigo del espacio. Sostenía planetas con las manos. Caminaba, tambaleante, bajo arcadas interminables, observado desde las oscuras puertas por figuras conocidas, encapuchadas. Unas niñitas voladoras con agudos dientes de depredadores se acercaban a él por el aire en veloces curvas ondulantes, imposibles. Se encontraba con alguien que era él mismo, más joven, y le llevaba comida, pero un águila se la arrebataba. A menudo se despertaba acostado en diagonal en la cama, con las mejillas húmedas de las lágrimas que había derramado.
¿Cuándo vendrían? ¿Cómo sería la máquina? Denton pensó en la llegada de los tres hombres como si se sintiera abandonado por una amante que lo hubiese dejado mucho tiempo antes; el golpe en la puerta, las sonrisas tranquilas que inspiraban confianza, el lecho, el cigarrillo que se pide, la mano del jefe que se ofrece, la máquina. Denton imaginaba el momento como un simple cambio de humor, un simple pasaje de un estado a otro, como despertarse o dormirse o darse cuenta repentinamente de algo. Sobre todo se deleitaba con la idea de ese apretón de manos tranquilizante cuando la máquina empezara a funcionar, un peldaño de una escalera, el contacto con la mano del otro mientras se iba la vida y comenzaba la muerte.
¿Cómo sería su muerte? La mente de Denton veía catálogos de emblemas, bestiarios. La nada, y un zumbido rojo. Un engaño. Un patio de juegos desierto. Sueños dolorosos. El fracaso. La sensación de que los otros quieren librarse de uno. El proceso de morir repetido eternamente, ¿cómo será mi muerte?, pensó, y de pronto supo, con abrupta certeza, que su muerte sería como su vida: diferente en la forma, tal vez, pero nada nuevo, el mismo equilibrio entre lo tolerable y lo intolerable. Lo mismo.
Más tarde, esa misma noche, Denton abrió los ojos y estaban allí. Dos de ellos en el vano iluminado de la puerta de su dormitorio, en posturas que revelaban el peso de la tarea que tendrían que cumplir. Detrás de ellas, en la otra habitación, oía al tercer hombre que preparaba la máquina. El cielo raso amarillo estaba lleno de sombras. Denton se incorporó de inmediato, hizo un vago intento de alisar su ropa y sus cabellos.
– ¿Son ustedes? -preguntó Denton.
– Sí-respondió el jefe-, aquí estamos otra vez. -Miró a su alrededor. -Qué chico desaseado eres, ¿eh?
– Ay, no me digan eso -contestó Denton-. No me lo digan ahora.
Sintió una oleada de vergüenza y lástima de sí mismo, se vio a sí mismo como lo veían los otros, un viejo vagabundo en una habitación sucia, con miedo de morir. Cuando avanzaron hacia él estalló en lágrimas, le pareció la única forma de expresar su desvalimiento.
– Ya casi estamos -dijo uno de los hombres con voz melosa. Y un segundo después los tres se inclinaron sobre él. Lo alzaron de la cama y lo llevaron al living. Comenzaron a atarlo con correas de cuero a una silla recta, manipulándolo como médicos del ejército a un paciente difícil. Todo fue muy rápido.
– Un cigarrillo, por favor -dijo Denton.
– No nos sobra el tiempo, ¿sabe? -murmuró el jefe-. Claro que lo sabe.
La máquina estaba lista. Era una caja negra con una luz roja y dos llaves cromadas; hacía un ruido sordo. De la parte más próxima salía un tubo brillante de color carne, que terminaba en algo parecido a una pequeña máscara de gas rosada o al protector bucal de un boxeador.
– Abra grande -dijo el jefe.
Denton se resistía débilmente. Le apretaron la nariz.
– Mañana todo será cosa del pasado -continuó el jefe-. Terminaremos… en… dos minutos. Separó con sus dedos los labios apretados de Denton. El aparato bucal se ubicó sobre los dientes de adelante. Parecía un ser vivo que buscaba su inserción con sus superficies carnosas que sabían dónde colocarse. Denton comenzó a sentir una succión profunda, de adentro hacia afuera en el pecho, que le daba náuseas, como si cada corpúsculo se preparara para un movimiento abrupto y concertado. ¡La mano! Denton se puso rígido. Con inútil enojo luchó por atraer la atención del jefe, desorbitado y dejando escapar débiles sonidos finales desde lo más profundo de la garganta. Cuando la presión se instaló poderosamente en su pecho, se inclinó y flexionó las muñecas, luchando encarnizadamente contra las correas de cuero. Algo le cosquilleaba el corazón con dedos gruesos y fuertes. Flotaba a tientas en aguas oscuras. Se estaba muriendo solo.
– Bien -dijo uno de los hombres cuando se aflojó su cuerpo-, está listo.
Denton abrió los ojos por última vez. El jefe lo miraba fijamente. Denton no tenía fuerzas, fruncía el entrecejo tristemente. El jefe comprendió casi de inmediato, sonriendo como un padre a su chico que se ha puesto nervioso.
– Ah, sí -dijo-, éste es el momento en que Denton siempre quiere que le den la mano.
Denton oyó el clic de la segunda llave y sintió que tiraban de una larga cuerda que iba saliendo de su boca.
El jefe le estrechaba firmemente la mano mientras se iba la vida y comenzaba la muerte de Denton.
De pronto Denton supo que los hombres serían tres, que llegarían después del anochecer, que el jefe tendría su propia llave, y que actuarían en forma tranquila y deliberada, sabiendo que tenían todo el tiempo necesario para hacer lo que debían hacer. Al principio se interesaba mucho en adivinar quién habría contratado a los hombres y a su máquina. Pocos días después esta cuestión dejó de interesarle. Pasaba el día sentado en el living vacío, pensando en su infancia. Y después su mente se concentró totalmente en la llegada de los hombres y su máquina, y su infancia se desvaneció junto con todos los otros fragmentos de su vida. Por la noche lo lastimaban y lo deleitaban los sueños. ¿Cuándo llegarían los hombres? ¿Cómo sería su muerte? Esa misma noche Denton abrió los ojos y estaban allí.
– Sí -dijo el jefe-, aquí estamos otra vez.
– Ay, no me digan eso -dijo Denton-. No ahora.
La máquina estaba lista. El jefe le apretaba la mano mientras se iba la vida, y comenzaba la muerte de Denton.
Encounter, 1976
El Estado de Inglaterra
1. Los teléfonos celulares
El Grandote Mal estaba junto a la pista de las carreras. Llevaba un traje de hilo arrugado, un cigarrillo en una mano enguantada y el teléfono celular en la otra. También llevaba una cicatriz: un raspón feo en un costado de la cara, desde el lóbulo de la oreja hasta el pómulo. Lo peor de la herida era lo reciente que parecía. No porque sangrara, sino porque tal vez supuraba. Se había comprado el traje en Contemporary Male en Culver City, Los Angeles… cinco años atrás. La cicatriz la había adquirido en una zona en pendiente de un estacionamiento cerca de Leicester Square, Londres, la noche anterior. Bajo un cielo de color azul chillón con nubes bajas estaba el Grandote Mal, junto a la pista de carreras del colegio. No era alto, pero era un tanque: medía uno ochenta en todas las direcciones… Mal sentía que estaba en una situación clásica: esposa, hijo, otra mujer. Era mediados de septiembre. El Día del Deporte. La pista de carreras donde se encontraba ahora pronto vibraría bajo las zapatillas de su hijo de nueve años, Jet Sheilagh, la madre de Jet, estaba parada en la escalinata de entrada del edificio del club, a menos de cincuenta metros de distancia, con las otras mamás. Mal la veía. También ella portaba un cigarrillo y un celular. Sólo se hablaban por los teléfonos.
Mal se puso el cigarrillo entre los labios con sus grandes dedos blancos y fríos y marcó el número de Sheilagh.
– ¡A! -exclamó Mal.
“¡A!”, así, cortito, agudo, y no “¡Ah!”. Mal producía con frecuencia este sonido. Era su reacción al dolor, a la sorpresa penosa, a la imperfección terrestre. En ese momento gritó “¡A!” porque había apoyado el receptor en el oído dolorido, que estaba tan inflamado, tan traumatizado por los acontecimientos de la noche anterior. Luego dijo:
– Soy yo.
– Sí, te estoy viendo -respondió Sheilagh, mientras avanzaba hacia él entre las otras mamás, bajando la escalinata. Él le dio la espalda y preguntó:
– ¿Dónde está Jet?
– Ahora los traen en el ómnibus. Por Dios, Mal, ¿qué te hiciste? ¡Cómo tienes la cara!
Buena noticia: la lastimadura se veía a cincuenta metros de distancia.
– Un buen baile -respondió Mal a manera de explicación. Y en cierto sentido era verdad. Mal tenía cuarenta y ocho años, y se podía decir que se había ganado bien la vida con los puños. Con los puños, los pies, los virajes bruscos, los cabezazos. La paliza de la noche anterior no había sido la peor de su vida. Pero sin duda había sido la más rara.
– Quédate por ahí -dijo, mientras encendía otro cigarrillo-. ¡A! -agregó. Otra vez se había equivocado de oreja. -¿Y cuándo llega el ómnibus?
– ¿Te hiciste ver? Eso hay que curarlo.
– Me lo vendó una enfermera especializada -dijo Mal hablando con cuidado.
– ¿Quién? ¿Miss India? ¿Cómo se llama? ¿Linzi?
– A. Linzi no. Yvonne.
La mención de este nombre (con tono cansado pero poderosamente acentuado en la primera sílaba) ya le contaría a Sheilagh su propia historia.
– Ya sé. Saliste de juerga con el Gordo Lol. Sí. Y bueno. Hace treinta años que estás con el Gordo Lol…
Mal siguió el razonamiento de Sheilagh. Si hacía treinta años que estaba con el Gordo Lol ya habría aprendido a curarse solo. Uno se volvía enfermero especializado, le gustara o no.
– Yvonne me curó. Limpió la herida y me puso una pomada. -Esto era cierto. Esa mañana, mientras tomaban té con tostadas, Yvonne le había escaldado la mejilla con loción para después de afeitar y luego la cubrió con papel absorbente de la cocina. Pero el papel absorbente hacía rato que había desaparecido en el interior de la herida abierta. Como en esa película con Steve McQueen cuando era joven. Ah, sí, La mancha.
– ¿Te duele?
– Sí -respondió Mal con resignación-, me duele. Escucha, tratemos de ser civilizados delante del chico, ¿eh? ¿Eh, Sheilagh? Es lo menos que podemos hacer por él. ¿De acuerdo?
– De acuerdo. Ahora dame la plata, carajo.
– ¿La plata de quién?
– ¿La plata de quién? La mía, carajo.
Sheilagh cortó y entonces, sin éxito (y murmurando, ¿dónde estás, muchacho?) trató de comunicarse con el Gordo Lol llamando al celular de él.
Mal siguió su camino por la pista describiendo un gran semicírculo, manteniéndose a distancia fija de su mujer, hasta llegar al extremo más alejado del edificio. El edificio Tudor de madera, tal vez allí había un bar. Mal se tambaleó, estuvo a punto de caer. El resorte que lo mantenía erguido se doblaba peligrosamente. Y aquí estaban todos los otros papás, en la escalinata del costado, con sus teléfonos celulares.
Demorando el paso Mal se quedaba en el borde y trataba de comunicarse con Linzi, al celular de ella.
La escuela de Jet, St. Anthony's, era elegante, o por lo menos cara. El que de alguna manera enfrentaba las pavorosas cuotas era Mal. Y asistía en días como éste, como correspondía. Además quería y esperaba que a su hijo le fuera bien.
En las primeras visitas durante la etapa de reuniones de padres Mal permanecía mudo por su fobia a los grupos de pares; estaba convencido de que era una persona muy defectuosa. Quería salir de ese grupo y entrar en otro que no fuera tan discutidor. Sheilagh tenía que hablar por los dos; ella se sentía más confiada y segura de sí misma, debido, como había dicho alguna vez el consejero matrimonial, a que “era más culta que él”. Era verdad que Mal escribía con muchos errores, por decirlo suavemente. Tampoco leía muy bien. Cuando tenía que leer un cartel o las instrucciones para ponerse una curita sus labios se movían, trémulos, denunciando su dificultad. También hablaba mal… y lo sabía. Pero ya no existían los prejuicios contra las personas como él. Al menos eso decían. Y quizás, en parte, tenían razón. Mal podía ir virtualmente a cualquier restaurante, sentarse entre otros que hablaban fuerte como él, y afrontar una cuenta más cara que un pasaje aéreo. Podía ir donde quisiera. Y nadie podía asegurar que se sentiría bien en uno u otro lugar. Nadie. El Grandote Mal, que gruñía a manera de asentimiento cuando veía venir un puño hacia su boca, quedaba fuera de combate al ver un meñique levantado. ¡A! Era un sentimiento que lo acompañaba siempre, hora tras hora, como una enfermedad, como una brujería. Bien, mírenme. Vamos, ¡ríanse! ¿Por qué, si no, le habían gustado tanto los Estados Unidos? Los Angeles, muchacho, trabajar para Joseph Andrews…
Mal sentía que era un hombre en una situación clásica. Se había ido de su casa (cinco meses atrás), y ahora vivía con una mujer más joven (Linzi), después de abandonar a su mujer (Sheilagh) y a su hijito (Jet). Una situación clásica es, por definición, una situación de segunda…, de tercera, de décima. Y empeoraba a medida que iba sumando cosas. A altas horas de la noche Mal se ponía a pensar: Si Adán hubiese abandonado a Eva y se hubiera unido a una mujer más joven (suponiendo que la encontrara), se habría metido en un terreno totalmente desconocido. Se podía decir que Adán era un hijo de puta, pero no que era un bruto. Era lo habitual, el curso de la vida. Y ahora existía este otro nivel del terreno conocido. Era un tema trillado, estaba en las telenovelas y en las series de televisión, generalmente en forma de comedia. Una de cada dos personas lo hacía: se iba de su casa. Claro que no irse también era mal visto, pero de eso nadie hablaba. Y Adán, quedándose, había elegido un terreno desconocido.
Mal sentía que era un cliché… y además sentía que también eso lo había estropeado. Veamos: Se fue de su casa y ahora vive con otra mujer más joven. ¿Realmente se fue? Si Linzi vivía en la acera de enfrente. ¿Él vivía con ella? No. Vivía en un hotelito en King's Cross. ¿Una mujer más joven? Mal estaba cada vez más seguro que era mayor que Sheilagh. Una tarde, mientras ella dormía una siesta con un somnífero, Mal había encontrado su pasaporte. La fecha de nacimiento de Linzi aparecía como “25 de agosto de 19…”. Los últimos dos dígitos estaban borrados, raspados con la uña. A la luz de la lámpara todavía se veía un pedacito de esmalte de ese color rojo vampiro que ella usaba. Y Linzi lo miraba desde la foto: ilusiones de grandeza en una foto automática tomada en Woolworth's. Lo único seguro era que Linzi había nacido en este siglo.
¡A!, otra vez el oído dolorido. Pero esta vez quería escuchar por ese oído. Porque ahora se iba a acercar a los papás… al grupo de sus pares, y el celular ayudaría a disimular la herida. Los teléfonos celulares indicaban movilidad social. Con el celular cabalgando en el hombro uno podía subir al escenario protegido por sus propios intereses, preocupaciones, negocios.
– Qué tal, muchachos -dijo, saludando con la mano, y luego miró el teléfono con el entrecejo fruncido. Había llamado a Linzi, de modo que decía cosas tales como “Ah, ¿sí, nena? Toma un Lexotanil… Vuelve a la cama… Ah, los folletos… ¿Sí, querida?” Encorvado sobre el teléfono, con las rodillas flexionadas, Mal parecía alguien que está esperando para probar su puntería. Hacía lo mismo que todos los otros padres: fingía una situación. Todos fingían, ante los demás y ante el mundo. ¿Y qué decía el aspecto de Mal? En el tema de las peleas, esto era cosa sabida. Si uno recibía un golpe no sólo había que aceptarlo. No sólo soportarlo. Además había que dejarlo a la vista de todo el mundo, hasta que cicatrizara.
Avanzó entre ellos saludando, guiñando un ojo, palmeando una espalda aquí y allá. Blazers, camperas, jeans, camisas sin corbata, hasta algún caftán o como se llamase. Los papás: la mitad ni siquiera eran ingleses, de manera que socialmente no pasaban ni la primera valla. O así pensaba Mal en otra época. “¡Qué tal, Manjeet!”, decía. “Mikio. ¡Nusrat!”. Ahora hasta los paquistaníes podían competir con él. Por ejemplo Paratosh, que era algo así como Sikh y llevaba corbata y actuaba en radionovelas y tenía tan buenos modales. Y si yo me doy cuenta de que tiene buenos modales, se dijo Mal, realmente deben ser excelentes. “¡Paratosh, qué tal, compañero!”, exclamó… Pero Paratosh apenas le sonrió y lentamente desvió su augusta mirada. Mal sintió que todos le hacían lo mismo. Adrian. Fardous. ¿Por qué? ¿Por la marca del golpe? Pensó que no debía ser por eso. Pero éstos eran los papás del núcleo familiar, los que habían permanecido con sus familias, y tan lejos, sin embargo. Y todos sabían que Mal se había ido, que había renegado del pacto y abandonado el núcleo. Algunos de estos hombres eran los maridos de las amigas de Sheilagh. Mientras se movía entre ellos (y trataba otra vez de comunicarse con el Gordo Lol), Mal sentía la secular censura contra él en esas caras color ocre, color avellana, color café. Él era un paria, un descastado, y sentía que ellos pensaban que como hombre era un fracasado. Torpe, de cuerpo informe, con sus escasos cabellos oscuros, los dedos rozando los bordes de la herida en la mejilla, Mal era un intocable, como la herida misma.
Otros papás hablaban por los celulares, decían palabras huecas que eran la mitad de un diálogo. Por un momento pensó que estaban todos locos, como los que hablan solos en la calle.
2. Nenas asiáticas
El verdadero nombre de Linzi era Shinsala, y su familia provenía de Bombay. Nada de esto se podía adivinar hablando con ella por teléfono. La mayoría de los papás extranjeros (los Nusrat, los Fardous, los Paratosh) hablaban mejor inglés que Mal. Mucho mejor. Seguramente también hablaban bien en hindi, en urdu, en farsi. ¿Cómo podía ser?, se preguntaba Mal. ¿Cómo era posible que dejaran tan poco para Mal? En cambio a Linzi no se le podía reprochar lo mismo. Hablaba peor que Sheilagh, peor que Mal. Hablaba como el Gordo Lol. Tenía la manera de hablar del East End, con un toquecito de exotismo por la forma de usar ciertas partículas. Cuando había que decir “mi” decía “mío”. Por ejemplo, “Dame mío tenedor”. “Él irá en suyo auto”. Por otra parte Mal vivía temiendo un encuentro entre ella y Sheilagh, como el de ese día. No quería ni pensarlo. ¡A!
Pero ahora se abría paso hacia el interior del edificio. Pasó junto a una máquina de gaseosas, un pizarrón de anuncios, la entrada de los vestuarios, un quiosco de comida que olía a hamburguesas. Por Dios. Mal no bebía mucho, como otros. Pero la noche anterior, después de la paliza, él y Lol se habían bajado una botella de whisky. Una cada uno. De modo que ahora pensaba que con un par de cervezas se sentiría otro. Miró a su alrededor, se detuvo, y luego avanzó resueltamente, haciendo tintinear sus monedas. Todo su ser respondía a lo que veía: la máquina de jugos de fruta, la alcancía de caridad llena de moneditas, los trapos húmedos bajo los enormes ceniceros, las botellas de bebidas alcohólicas con sus etiquetas que garantizaban honestidad, juego limpio. Y el barman obsequioso que venía hacia él.
– ¡Mal!
Se volvió.
– ¡Hola, Bern!
– ¿Todo bien?
– ¿Todo en orden? ¿Tu hijo Clint?
– Terrible. ¿Y Jet?
– ¿Jet? Hermoso.
– Aquí está Toshiko, Mal.
Toshiko brindó una sonrisa de dientes japoneses.
– Encantado -dijo Mal, y agregó, con tono inseguro: -Mucho gusto.
Bern era el papá que Mal conocía mejor. Se habían conocido mientras presenciaban otro deporte al aire libre: sus hijos representaban a St. Anthony's en fútbol norteamericano. Clint y Jet, strikers en Menores de Nueve Años. Los papás miraban y vociferaban como avezados comentaristas, mientras sus hijos, y todos los demás, corrían alrededor de la cancha como otros tantos perros detrás de una pelota. Después Mal y Bern fueron a beber unas copas. Coincidieron en que no había que sorprenderse de que los chicos hubieran recibido una paliza: nueve a cero. La defensa era muy mala y el campo medio un caos. ¿Cómo podían ayudar a los que estaban al frente?
– Anoche oí algo interesante -dijo de pronto Bern.
Bern era fotógrafo, de modas al principio, pero ahora de sociales y de ocasiones elegantes. Hablaba peor que Mal.
– Estaba cubriendo temas de la Municipalidad. Me puse a hablar con esos… detectives. Los de Scotland Yard. ¿Te acuerdas de ese idiota que se metió en Buckingham Palace? ¿Que hizo todo ese lío?
Mal se acordaba.
– ¿A que no sabes? Admitieron que uno de ellos se la montó.
– ¿A quién?
– A la reina. Recuerdas que lo encontraron en el dormitorio de ella, ¿no?
– Sí.
– Bien, esos imbéciles declaran que el tipo se la montó.
– Un poco pesado, ¿no, compañero?
– Sí, bueno, eso es lo que dicen. Así que… ¿te fuiste de tu casa?
– Sí, Bern. No hubo nada que hacerle.
– Porque todos tenemos nuestros…
– Nuestros límites.
– Sí. No se puede aguantar que te tiren cualquier cantidad de mierda.
– No.
Era bueno hablar así con Bern. Sacarse eso de adentro. Bern se había ido de su casa cuando su mujer estaba embarazada de Clint. No por esta Toshiko, que presumiblemente era japonesa, sino por otra. Cada vez que Mal se encontraba con Bern veía a otro ejemplar colgado de su brazo: extranjeras, de unos treinta años. Como si recorriera país por país. Para mantenerse joven.
– Mira ésta -dijo Bern-. Veintiocho. Es mi primera nipona, ¿sabes? ¿Verdad, Toshi? ¿Dónde estaban en toda mi vida anterior? -Sin bajar la voz ni cambiar de tono agregó: -Sabes, toda la vida pensé que la tenían horizontal. Pero no es así. Son iguales que las demás, qué amorosas.
”No habla inglés. ¿Verdad, Toshi? -continuó Bern, lo cual tranquilizó a Mal.
Toshiko cacareó algo como respuesta.
– Pero habla francés.
Mal desvió la mirada. El hecho era que… Lo importante en Mal era que su sexualidad, lo mismo que su sociabilidad, era esencialmente tenebrosa. Como si hubiera ocurrido algo malo cuarenta años atrás, cuando miraba en las vidrieras los brazos complacientes, artificiales de las muñecas de cera, alzados en postura de ofrecer un regalo o de dar una paciente explicación… En la cama, él y Linzi -el Grandote Mal y Shinsala- miraban Nenas asiáticas. Ahora su vida sexual con ella se basaba en los vídeos. O en la revista, o el CD, pero siempre Nenas asiáticas que, sospechaba Mal, representaba un mojón en las relaciones raciales en la isla. Los hombres blancos y las mujeres de piel oscura se juntaban en este acercamiento electrónico. Cada fanático de los vídeos en Inglaterra había tenido ya su Fátima, su Fetnab. Cuando Nenas asiáticas descansaba, o cuando comenzaban a saltar partes con el control remoto hasta el final y el aparato de Linzi quedaba en blanco, el canal elegido era Zee TV: musicales de la India. ¡Qué cultura tan casta! Cuando un hombre y una mujer iban a besarse la cámara huía hasta enfocar a dos pajaritos que piaban y se arrullaban, o a la inmensidad del mar que golpeaba contra los acantilados. Mujeres de belleza morena, celestial, que reían, cantaban, se enfurruñaban, pero sobre todo lloraban, lloraban, lloraban: derramaban lágrimas opalescentes, densas como la leche recién ordeñada, en la cima de una montaña, en una esquina, bajo lunas de utilería. Después Linzi tocaba el botón de play y volvían a una muchacha árabe que sonreía, soltaba una risita, se desvestía al son de una música escurridiza en un piso árabe que era moderno pero que a la vez parecía una mezquita, y se contorsionaba en un diván forrado de polietileno o en una espesa alfombra blanca. El otro vídeo que miraban siempre era uno que le habían dado a Linzi en Kosmetique. Cirugía estética para los pechos, Antes y Después, que buscaba modificar lo natural, porque Después era siempre mejor que Antes, en lugar de ser sólo un pobre sucedáneo de la vida. Aunque a Mal le gustaba Linzi así como era, quedaba fascinado con Kosmetique, y esto lo preocupaba. Pero él también quería hacerse un lifting. Una vez, en el Speakers'Corner, donde había hombres parados en cajones de fruta hablando con un público inexistente, con una mano en el hombro de Linzi, Mal observaba el fantástico brillo de sus cabellos, y se sentía maravillosamente cambiado, como un arco iris racial, listo para enfrentar un nuevo mundo. Quería un cambio. Esto, pensó, todo esto sucedía porque él quería un cambio. Quería un cambio, y no sería Inglaterra la que se lo diera.
– ¿Y ahora con quién estás? -preguntó Bern.
– Se llama Linzi. Estoy loco por ella.
– Ah, qué bien. ¿Edad?
Mal pensó en decir “Anda por los cuarenta”. Sí, cuarenta y nueve. O, ¿por qué no decir “dieciséis”? Se sentía muy bien con Bern, como un hombre de mundo. Pero no acertaba a contestarle, y pronto Bern empezó a hablar otra vez del hombre que se había montado a la reina (o al menos eso decían). Toshiko seguía allí, sonriendo, con los dientes curiosamente amontonados. Hacía media hora que Mal estaba con ella y seguía pareciéndole aterradora, como un personaje de una vieja historieta de guerra. La gruesa capa de maquillaje, como si fuera una segunda capa de piel; la frente, y esas órbitas oculares, esas ojeras, esos párpados tallados… A lo largo de los años crecía su impresión de que las japonesas se morían por uno. Mentalmente se encogió de hombros. Por Dios. Tal vez aceptaban que uno se la metiera por un ojo.
Sheilagh lo llamó desde su celular para avisarle que había llegado el ómnibus de los chicos.
3. Combate mortal
Un hombre en una situación clásica. Los detalles eran sólo detalles, circunstancias, nada original. Mientras salía al aire libre, y los colores del bar (con su mejor expresión en los marrones vibrantes del bourbon de Bern) desaparecían y eran reemplazados por la claridad polar de un mediodía de septiembre, Mal sólo veía eso: su situación. El Sol no era muy ardiente ni estaba muy alto, pero era increíblemente intenso, casi se podía oírlo, oír el rugido de sus vientos. Todos los años el Sol hacía esto: sometía al Reino a un feroz y muy crítico escrutinio. Controlaba el Estado de Inglaterra. Se acercó Sheilagh, con su trajecito color limón, y se paró junto a él. Él miró hacia otro lado, y dijo:
– Tenemos que hablar, Sheilagh. Cara a cara.
– ¿Cuándo?
– Luego.
Porque ahora los chicos estaban pasando por el portón. Mal se quedó allí, mirando: era un perfecto ejemplo de mala postura. En su visión periférica Sheilagh respiraba y se hinchaba. Qué menudos parecían los chicos, increíblemente menudos.
Por una mujer más joven. Abandonar a su esposa y a su hijo… ¿Hasta qué punto era cierto eso? Mal podría argumentar que Sheilagh no era su esposa. Sí, se había casado con ella. Pero sólo un año atrás. Fue como una agradable sorpresa, un regalo de cumpleaños. En realidad no significaba nada. En el momento Mal sintió que la reacción de ella era exagerada. Durante meses anduvo con esa expresión de voracidad. Y no era sólo la expresión de su rostro. Para Navidad aumentó cinco kilos. Abandonar a su hijo. Bien, eso era cierto. Lo dejaron que se las arreglara solo. El día que Mal le dio la noticia, la idea era que él se lo diría y luego Sheilagh lo llevaría a ver Combate mortal. Hacía meses que Jet quería verla… se moría por verla. Y ese día no quiso ir. Mal miraba a Sheilagh arrastrándolo por la calle, el chico en zapatillas, con los pantalones de gimnasia sucios, resistiéndose. Lo llevó Mal a ver Combate mortal la semana siguiente. Una película idiota. Había dos que se daban patadas en la cara durante veinte minutos y ni se les hinchaba el labio.
Ahí venía el chico, con la madre al lado inclinándose para enderezarle el cuello de la polera y el cabello cortado y peinado en peluquería. ¡Peinado en peluquería! ¿Desde cuándo? Dios, un aro en la oreja. Esa era Sheilagh, la mamá joven y divertida. Ahora llévalo a Camden Market y cómprale una campera de cuero. Por el momento Mal se calló la boca y se agachó (“¡A!”) a darle un beso a su hijo y revolverle el pe… ay, no, mejor que no. Seguro que el chico no querría que le hiciera eso. Jet se limpió la mejilla después del beso y dijo:
– Papá, ¿quién te hizo eso?
– Ellos eran más. Muchos más. -Hizo el cálculo. Debían haber sido más de treinta. -Quince a uno. Yo estaba solo con el Gordo Lol. -No le dijo a Jet que la mitad eran mujeres.
– Papá…
– ¿Sí?
– ¿Vas a correr en la Carrera de padres?
– Imposible.
Jet miró a su madre, y ella dijo:
– Mal, tienes que correr.
– Ni en broma. Me reventaría la espalda.
– Mal.
– No estoy preparado, no estoy en forma.
– Pero, papá…
– Ya he dicho que no.
Mal miró a Jet, que observaba con mucha atención, casi poniéndose bizco, los promontorios y los pozos de la herida de su padre.
– Concéntrate en tu propia actuación -dijo Mal.
– Pero, papá, los reventarías a todos.
Los reventaría a todos. Era lo que había hecho como oficio, como vocación, un trabajo de no muy buena reputación: vigilancia.
En la década del 70 había cuidado muchas puertas exclusivas durante la noche, había enviado personal a muchas entradas prestigiosas, a menudo con el Gordo Lol a su lado. Con él había comenzado en el Hammersmith Palais. Pronto llegaron a lugares del West End como Ponsonby's y Fauntleroy's. Lo hizo durante quince años, pero le llevó sólo una semana perderlo.
No se trataba realmente de golpear, de desmayar a la gente. Sólo se trataba de impedirles entrar. Eso era vigilancia. Ah, sí, y llamarlos “Señor”, “Caballero”.
Si se presentaba un borracho o un joven muy flaco de labios blanquecinos: “Perdón, señor, pero no puede pasar”. “¿Por qué?” “Porque usted no es socio, señor. Si no encuentra taxi a esta hora con mucho gusto le llamaremos un minicab desde aquí, desde la puerta”.
Si avistaba una patota cruzando las cocheras, tipos de traje y corbata: “Buenas noches, señores. No, lo siento, señores, éste es un club para socios solamente. ¡Ah! basta, muchachos. ¡Señores! ¡Lol! Bueno, bueno. Si están bien despiertos, señores, les recomiendo Jimmy's, en Noel Street 32, el timbre de abajo. A la izquierda y luego otra vez a la izquierda”.
Más o menos una vez por semana, generalmente el viernes o el sábado, el señor Carburton salía a la puerta, lo miraba a los ojos y le preguntaba, con temible lentitud: “¿Quién carajo los dejó entrar?” “¿A quiénes?” “¿A quiénes? A dos locos de más de uno ochenta, con la barba crecida.” “Me parecieron bien. Venían con una chica.” “Siempre vienen con una chica.”
Pero la chica desapareció y los imbéciles están dando botellazos y ya mismo hay que ir arriba y… De manera que el único caso en que golpeaba era cuando fallaba. Golpear era una operación de limpieza cuando uno fallaba en su oficio, que era precisamente el de golpear. Los mejores hombres de vigilancia jamás golpeaban. Sólo golpeaban los que no eran buenos. Parecía complicado, pero era simple.
Con las camisas con volados y los smokings malolientes, Mal y el Gordo Lol, en las escaleras del local, en las escaleras de incendio, o inclinados sobre la caja a las cinco de la mañana, cuando se encendían todas las luces, y con sólo un clic en las llaves de la luz uno pasaba de la opulencia a la pobreza… todo el barniz, la fascinación, el sexo, el privilegio, borrados de un plumazo junto con la electricidad.
Era también un momento de verdadero peligro. A veces con la asombrosa persistencia de los que habían sido excluidos, echados, empujados, barridos, cortados, abofeteados, pisoteados, pateados, sometidos, ridiculizados, despreciados. O de los que simplemente se habían despachado con un “Disculpe, señor”. Esperaban toda la noche… o volvían, semanas o meses más tarde. Uno acompañaba hasta el taxi, en medio de la niebla del amanecer, a la muchacha que cuidaba el guardarropas, pálida y que ni siquiera había desayunado; después iba a buscar su auto al estacionamiento. Y allí estaba el tipo esperando, apoyado en la pared junto al coche, terminando una botella de leche y sopesándola entre sus manos.
Porque a algunos no les gusta que no los dejen entrar… Mal daba un golpe aquí, otro allá; dio golpes durante años sin grandes consecuencias. Hasta aquella noche que salió temprano, encontró en la escalinata al grupo habitual de taxistas, putas, coperas, tramposos, incautos, especialistas en el cuento del tío y, como lo recordaba ahora con una sonrisa, se le acercó un tipo menudo, y le dijo, jadeando, casi sin aliento… “Toma, compañero…” y sin saber cómo Mal empezó a retroceder lo más rápido que podía tratando de cuidarse del cuchillo que tenía cerca de la garganta, mientras veía caer la sangre en su camisa blanca plisada. Pensó que era cierto eso de que cuando a uno lo acuchillan no se siente dolor, el dolor viene después. No, no, viene ahora. Como cuando uno se corta con el filo del papel, pero hasta el corazón. El estómago de Mal, ese estómago fuerte del que alardeaba, estaba en plena revolución. Y sintió la necesidad de hablar antes de actuar.
Un momento como ése no le era desconocido. Había visto caer a sus compañeros, los custodios de smoking con nudillos de hierro que tenían la linterna de la cochera. Darius, el negro grandote que se derrumbó junto a un farol después de recibir un cachiporrazo frente a Ponsonby's. O el Gordo Lol mismo, en Fauntleroy's, bamboleándose contra las mesas con una botella rota clavada en el cráneo. Todos querían decir algo antes de desmayarse. Como en las películas de guerra de la década del 50. ¿Qué? Me atacaron por la espalda, señor. El tipo de vigilancia que caía no lograba decir mucho: largaba una puteada, una palabrota. Era la expresión de sus caras, que pedían reconocimiento o respeto, porque allí estaban ellos, con esa especie de uniforme: el gran lazo de la corbata, los zapatitos negros, cayendo en cumplimiento de su deber. Al caer querían que se reconociera que se habían ganado la vida honradamente. ¿Querían decir… u oír la palabra “señor”?
Retrocedió hasta que chocó con los hombros contra el alféizar de la ventana. Cayó sentado, bruscamente. “¡A!” El Gordo Lol se inclinó a sostenerlo.
– Lol, me la dieron -dijo Mal-. Ay, Dios, me muero, ¡me muero!
El Gordo Lol quería saber el nombre del atacante. La policía también. Mal no pudo ayudarlos en la investigación.
– No tengo la más remota idea -insistía, y declaraba que jamás había visto al tipo. Pero sí lo había visto. Lo recordó después, cuando se le agudizó la memoria con ayuda de la comida del hospital.
La comida del hospital. Aunque nunca lo hubiera admitido, a Mal le encantaba. No es buena señal soñar con la comida del hospital. Oír el ruido del carrito, percibir ese olor a periódico mojado que invade la sala, y las tripas que vibran, y sin pensarlo dos veces ahí está uno, tragando un cuarto litro de bebida sin alcohol. Es una prueba de que uno se ha apegado a la institución de la peor manera posible. No deseaba los pasteles y las quiches que le traía Sheilagh. Los tiraba a la basura o se los regalaba a los borrachos de la sala. Los pobres viejos… Durante el infierno de la noche gemían como los desechos humanos de los pubs, que tenían pesadillas desplomados bajo las mesas…
Precisamente mientras se besaba las puntas de los dedos y felicitaba a la enfermera que traía el almuerzo, Mal, de pronto, recordó. Recordó al hombre que lo había atacado.
– Por Dios -le dijo a la mujer del delantal de plástico-, qué ridículo. Yo ni siquiera… -La pobrecita siguió con su recorrida, dejando a Mal en un estado de gran perplejidad (y a la vez picoteando la comida). Fue el color de las croquetas de pescado, que le recordó el color rojizo oscuro de los cabellos de ese hombre. La noche de la cuchillada, y además otra noche, meses, sí, meses atrás… Era tarde, y hacía frío: Mal en la puerta de Fauntleroy's, bloqueando la entrada iluminada con su corpulencia, y el pelirrojo que decía:
– ¿Así que no le parezco digno de entrar?
– No sé qué oyó usted, compañero, yo le estoy diciendo que éste es un lugar para socios solamente.
El hecho de que le dijera “compañero” y no “señor”, significaba que a Mal se le estaba acabando la paciencia.
– Es porque soy un trabajador.
– No, hombre. Yo también soy un trabajador. Pero si lo dejo pasar dejaré de serlo. Es el reglamento. Este es un lugar privado, compañero. ¿Qué quiere, entrar aquí y pagar cincuenta libras por una bebida sin alcohol para alguna puta? Váyase a casa.
– Así que no le gusta la gente como yo.
– Bien, el problema es el color del pelo. Aquí no entran los boludos pelirrojos. Vamos. Es tarde. Que le vaya bien.
– ¿Me está diciendo que no me aceptan aquí?
– Sí, más o menos es eso, raje de aquí de una vez.
Eso fue todo. Cosas así pasaban diez veces por noche. Pero este pelirrojo espera. Y cuando llega la primavera, vuelve y le clava a Mal una navaja en la panza.
– Toma, compañero.
Y ahora era Mal el que bebía la gaseosa, y comía croquetas de pescado de una bandeja que se resbalaba por la colcha.
“Me la dieron por la espalda, señor…” Una frase de Bandidos en el puente, esa película que tanto quería ver en su infancia. Como Jet que quería ver Combate mortal. Pensó en otra frase: “Se murió el Negro, señor…”. Una frase dicha con voz quebrada, con ternura por un hombre al capitán. El que se había muerto era un perro. Tenían un perro que se llamaba Negro. Un perrito, una mascota no oficial que se murió, y se llamaba Negro. Eso ahora no se podría hacer. De ninguna manera. ¿Llamar Negro a un perro? Nunca. Los tiempos cambian. ¿Llamar Negro a un perro negro? ¡Por favor! Se te vendrían encima como… ¿Llamar Negro a un perro negro muerto en una película? Ni en broma.
4. Burger King
De manera que, supuestamente, la clase social, la raza y el género habían desaparecido (y otras cosas, supuestamente, estaban desapareciendo, como la vejez, la belleza y hasta la educación): todas las formas realmente automáticas de establecer quién era mejor y quién era peor… habían desaparecido. Por todas partes la gente bienpensante declaraba que no tenía prejuicios, que al menos en ellos ya no había más prejuicios heredados. Ellos lo habían decidido. Pero para los que estaban en el terreno espinoso de la operación… los ignorantes, digamos, o los feos… no se trataba simplemente de una decisión. Algunos de ellos no tenían ropa nueva. Aún llevaban el uniforme de sus deficiencias. Había quienes andaban vestidos con esa misma mierda.
A algunos nunca los dejaban entrar.
Mal miró a su alrededor y se puso rígido. Allá iba el profesor de gimnasia, con el parlante en lugar del teléfono celular prototípico, llamando a los participantes del primer número. Los padres estaban ubicados frente a la pista y el fantástico interrogante del sol que descendía, con sus binoculares, sus cámaras, sus fumadoras, con todos sus otros hijos, con las hermanitas, los hermanos mayores, los bebés (que lloraban, bostezaban, pateaban con sus piececitos en el aire). Mal observaba, tratando de mantener una distancia de por lo menos dos padres entre él y Sheilagh con su gorro verde y sus bonitos cabellos cobrizos. Entre ellos se veían cabezas con otros trabajos de peluquería: reflejos grises, peinados paje, cortes a lo muchachito, tinturas rojizas, y, entre los hombres, diversos grados de desaparición capilar. La ausencia se manifestaba de diversas maneras, y siempre había alguno que llevaba dos o tres pelos engominados cruzados sobre la calva, como si una patilla le hubiera enviado un cable a la otra. Tal vez el sol no los miraba, sino que había encendido todas sus luces, como hacían en Fauntleroy's cuando llegaba la madrugada (y uno cuestionaba el valor de lo que había estado cuidando), para que todos pudieran ver por sí mismos.
Los que participaban en la carrera, con sus remeras y pantaloncitos reglamentarios que ya no estaban blancos, estaban congregándose en la línea de largada. Mal miraba el programa, impreso en una sola carilla. Muy concentrado, movía los labios mientras leía, cuando de pronto sintió que alguien le tironeaba del brazo.
– Sí, querido -dijo. Porque era Jet-. Mejor anda para allá.
– Esto es cuarto grado -respondió Jet.
– ¿Y ustedes dónde están?
– En setenta metros, a las dos y veinte.
– Así que falta un rato. Bien. Hablemos de tu preparación.
Jet apartó la mirada. Peinado de peluquería, aro dorado. Por un momento Mal vio la parte de atrás de sus orejas, anaranjadas, transparentes. Después Jet volvió a mirarlo con esa tímida ansiedad en el labio superior alzado, como si fuera a decir algo. Dios mío, tenía los dientes azules. Pero no era grave: huellas de un caramelo que había chupado, y no una forma deliberada de mostrarse horrible. La tiranía de la moda ordenaba que los niños insultaran estéticamente a sus padres. También Mal lo había hecho con sus padres: con los muchachones de la calle que llevaba a la casa, de pelo engrasado. Jet había logrado ofender estéticamente a Mal. Y los hijitos de Jet, cuando llegaran, cumplirían la difícil tarea de ofender estéticamente a Jet.
– Bueno, organicemos las cosas. Repasemos las normas. Punto uno.
Y otra vez el chico volvió la cabeza. No se movió de donde estaba, pero volvió la cabeza. Dos años seguidos Jet había ocupado el penúltimo lugar en el ranking de sus compañeros de grado. Mal prefería pensar que Jet compensaba esta pobre ubicación con su excelencia en el terreno de los deportes, heredada de su papá. El gimnasio, la cancha de pelota a paleta, la piscina, el parque: toda la relación entre padre e hijo estaba basada en el entrenamiento. En los últimos tiempos, por supuesto, las sesiones se habían reducido mucho. Pero seguían yendo a la pista los sábados por la tarde, con el cronómetro, la pelota, el disco, el talco. Y ahora Jet parecía haber perdido interés. También Mal sentía algo distinto. Ahora, si veía a Jet perder un cabezazo o quedar atrás en una carrera, se preparaba a regañarlo y luego se contenía. Y sólo sentía náuseas. Ya no tenía autoridad ni ganas. Y luego llegó el momento más duro: Jet quedó fuera del equipo de fútbol… Se abría una brecha entre padre e hijo. ¿Cómo se cerraría? ¿Cómo? Todos los sábados al mediodía Mal llevaba a Jet al sector de los juguetes de McDonald's y Jet pedía su Cajita feliz: hamburguesa, papas fritas y alguna chuchería de plástico que costaba diez libras. Mal pedía el pollo McNuggets o el pescado McCod. No comían. Como los amantes que cenan juntos en un restaurante, ni siquiera miraban la comida, y menos que menos la tocaban. Además, por alguna razón, desde hacía algún tiempo a Mal se le daba vuelta el estómago cada vez que veía una hamburguesa. Era como arrancar el auto en primera y con el freno de mano puesto: un sacudón para adelante que no llevaba a ninguna parte. Mal había tenido una mala experiencia con las hamburguesas. Había estado en el infierno de las hamburguesas.
– Papá…
– ¿Sí?
– ¿Vas a correr en la carrera de padres?
– Ya te dije. No puedo, mi amigo. La espalda.
– Y la cara.
– Sí. Y la cara.
Miraron las carreras. Está clarísimo que en la vida de un chico todo son carreras. La escuela es un examen, es una competencia y es un concurso de popularidad: es una carrera desenfrenada. Y uno veía que los chicos estaban naturalmente equipados para esa carrera, a pesar de las interminables pruebas a que se los sometía en el entrenamiento, a pesar del gran pulgar que descendía sobre el cronómetro: eran chapuceros, y a la vez magníficos ganadores, haraganes, veloces, y todo lo que quedaba entre uno y otro extremo. Comenzaban como un grupo, el grupo de los corredores, todos juntos; luego, como por un proceso natural, se iban separando, algunos adelante, otros (que no por eso se detenían) quedaban atrás. Cuanto más larga era la carrera, más grandes eran las diferencias. Mal trataba de imaginar a los corredores manteniéndose a la par durante toda la carrera, y terminando como habían empezado. Y por algún motivo eso no parecía humano. No era posible imaginarlo, en este planeta.
Llamaron para la primera carrera de Jet.
– No te olvides -le dijo Mal, inclinándose sobre él-. Acelera alargando los pasos. La espalda erguida, las rodillas flexionadas. Corta el aire con las palmas extendidas. Respiración superficial hasta que llegues a la línea.
En el breve tiempo que tardó Jet en llegar a la línea de largada, y a pesar del calor, y del color del traje de Sheilagh cuando se ubicó a su lado, Mal se transformó totalmente en el tipo de padre terrible que presencia una actividad deportiva de su hijo, del que tanto hablan las revistas. ¿Por qué? Muy simple, porque quería volver a vivir su vida a través del chico. Los puños cerrados con los nudillos blancos a la altura de los hombros, la frente fruncida, los labios sin sangre que decían, en un susurro desesperado: “¡Respira hondo! ¡Aflójate! ¡Aflójate!”
Pero Jet no se aflojaba. Seguía tenso, no movía los brazos y las piernas como le había enseñado Mal (que lo había aprendido de la televisión), no trotaba en su lugar ni estiraba los brazos en el aire ni respiraba como un pulmón de hierro. Se quedaba ahí, parado. Y mientras seguía mirándolo como en un ruego, Mal pensó que Jet estaba… excepcional. Se oyó el disparo metálico de la pistola. Después de dos segundos Mal se tapó los ojos con las manos. ¡A!
– ¿Último? -preguntó cuando dejó de oírse ruido.
– Último -respondió Sheilagh con dureza-. Déjalo tranquilo.
Y ya Jet se abría camino hacia ellos y Sheilagh le decía mala suerte, no importa, querido, y todo lo demás, y en realidad el impulso de Mal era hacerle a Jet lo que su padre le había hecho a él cuando no pudo ganar y mandarlo al hospital por quince días; le gustaba la idea. Pero ya no existían esas costumbres, ni él tenía la voluntad necesaria, y el impulso pasó. Además el chico no se le acercaba, se mostraba incómodo y no lo miraba a los ojos: Mal sentía que ahora debía ofrecer algo, algo quijotesco, perverso, infantil.
– Oye, este sábado, en el entrenamiento, vamos a trabajar en tus pasos. Primero te comes una hamburguesa, para estar fuerte, y después trabajamos en el paso. Y, ¿sabes qué? Yo también me como una hamburguesa. Me como dos.
Era un chiste de familia, y los chistes de familia son de doble signo cuando ya no se es más una familia.
Sheilagh dijo:
– La vuelta del Burger King.
Jet corrigió:
– El regreso del Burger King.
Burger King era una especie de sobrenombre: Jet lo miraba con una sonrisa siniestra. Sus dientes todavía estaban azules.
– Lo hago. Juro que lo hago. Por Jet. Sorpresa. ¡Oh! Dios mío, ¡lo está haciendo! Ahora quiero hacerlo, Sheilagh. ¡Viva!
¿Comer hamburguesas? No podía ni decir “hamburguesas”.
California. Cuando a Joseph Andrews le fue tan mal con el último lifting, y tuvo que cancelar el tema de Las Vegas y cerrar toda la operación Costa Oeste, el Grandote Mal decidió quedarse en LA y probar por su cuenta. Transfirió la mayor parte de su dinero a Londres pero se quedó con unos cuantos billetes, a manera de apuesta. Hubo ofertas, planes, proyectos. Había hecho muchos buenos amigos en las comunidades de negocios y de entretenimientos. Hora de pedir algunos favores.
Y es así como anduvieron las cosas: veintitrés días después estaba al borde del hambre real y concreto. La gente lo abandonó. Dejó de comer, de beber, de fumar, en ese orden. Tenía alucinaciones, también oía cosas. En el motel, por las noches, gente que no estaba allí se movía solícitamente a su alrededor. Se sentaba en el pasto bajo un árbol, y un pájaro comenzaba a cantar una canción. No un piar de pájaro. Una canción de los Beatles. Como Try and see it my way, con toda la letra. Para esa época vagaba por los depósitos de residuos de los supermercados y descubría que los alimentos, de colores y texturas tan variadas, podían perder identidad y convertirse en una sola cosa. En cualquier lugar donde entrara lo echaban. Hasta los depósitos de residuos del supermercado estaban vigilados, porque los residuos podían estar en mal estado, y si alguien los comía tal vez luego haría juicio.
Madrugada del último día: Mal cumplía cuarenta y cinco años. Se despertó en el asiento del conductor de un viejo Subaru, en el estacionamiento de un cine cerca del aeropuerto. Sheilagh le había mandado un pasaje desde Londres: faltaban catorce horas para la partida. Consideraba el regreso no como un viaje, ni como una derrota, sino como una comida gratis. Primero maníes, pensó. O un Bombay Mix.
Cuando vio el cartel pensó que era otra alucinación: “Maurie's Birthday Burger”. No había más que presentar el registro de conducir. Y a uno le daban una hamburguesa gratis y lo recibían como a un héroe. Maurie tenía más de setenta locales en el Gran Los Angeles. Y una vez que estuvo en camino, Mal no encontró razones para volver atrás. Después de la hamburguesa número treinta y cinco, ya no se podía decir que uno iba por la comida. Pero seguía yendo. Era porque Maurie hacía lo que ningún otro: lo dejaba entrar.
Gástricamente las cosas no andaban muy bien cuando llegó a LAX y despachó su equipaje: un bolso roto que contenía todas sus pertenencias. Llegó bastante bien hasta la puerta de embarque. Fue en el avión que empezó a perder el control. Probablemente esa semana le habían vendido a Maurie una partida de carne en mal estado. Por lo que fuese, al ponerse el cinturón de seguridad Mal sentía que estaba atando diez kilos de vaca loca.
Cinco horas más tarde, sobre la bahía de Baffin: una seria conversación entre los miembros de la tripulación sobre la posibilidad de un aterrizaje de emergencia en Disko, Groenlandia, mientras Mal se revolcaba estropeando toda la cabina. Hasta le permitieron viajar sin cinturón en Business. Finalmente, mientras cruzaban sobre County Cork y la tripulación despertaba a los pasajeros y algunos de ellos, bostezando y rascándose, se deslizaban con sus cepillos de dientes hacia los baños…, Mal, un desecho humano, horriblemente pálido, como un hongo que hubiera crecido en el asiento, comenzó a pensar que la única solución era la eyección masiva. Trescientos paracaídas, como trescientos panecillos de hamburguesa, dispersándose sobre los valles galeses, mientras el avión continuaba su vuelo, altivo y ciego.
En el aeropuerto le propuso a Sheilagh que se casara con él. Temblaba. Ya llegaba el invierno y Mal le tenía miedo. Necesitaba sentirse seguro.
– ¡Jet! -gritó Mal. Oía al chico que andaba por ahí, afuera.
– ¡Papá!
– Aquí.
Mal estaba en el toilette del edificio, solo, refrescándose la frente contra el espejo, apoyado en el lavatorio sucio.
– ¿Te sientes bien?
– Sí, Jet, ya pasó.
– ¿Te duele? -preguntó el chico, refiriéndose a la herida.
– No, mi amigo. Me molesta un poco, nada más.
– ¿Cómo te lastimaste? ¿Quién te lo hizo?
Mal se irguió.
– Hijo -comenzó-, escucha. -Porque sentía que le debía una explicación a Jet, un testamento, una despedida. La luz del otoño pasaba por el grueso vidrio rústico. -Escucha, hijo. -Su voz hacía eco, como la voz divina, a la luz que entraba a través del vidrio. -Cada tanto a uno le suceden estas cosas. Cosas que no marchan bien. A veces se las ve venir y a veces no. Algunas es imposible verlas venir. De manera que uno toma lo que venga. ¿Entiendes?
– Tú y el Gordo Lol.
– El Gordo Lol y yo. Tendrías que ver cómo quedó él.
El chico volvió su peinado de peluquería hacia la puerta.
– ¿Y ahora? -dijo Mal.
– Dos y veinte.
– Ajá. Oye, Jet. Si quieres, yo corro, ¿eh? En la carrera de los padres. Y dime lo que quieras. Si quieres. ¿De acuerdo?
Jet asintió. Mal le miró el pelo, parecía que se lo hubieran cortado con tijeras de podar, y debajo había una parte rasurada como de siete u ocho centímetros… Lo siguió con la mirada mientras el chico salía y entonces se dio cuenta de algo: allá en la línea de largada con los demás, se lo veía completamente excepcional. No era el más alto. No era el más ágil. ¿Qué era, entonces? Era el más blanco. Simplemente era el más blanco.
Ahora que ya no había más prejuicio racial todos podían relajarse y concentrarse en el dinero.
Y eso estaba muy bien si uno lo tenía.
5. Poesía en argot
Sinceramente, el Gordo Lol no podía creer que Mal todavía tuviera interés.
– ¿Tú? -dijo-. ¿Tú? ¿El Grandote Mal que representa a las grandes estrellas?
Sí, así era. Mal, el megarrepresentante.
– ¿Cómo te va a ti? -preguntó Mal.
– ¿A mí? Vivo del subsidio, muchacho. Estoy en la calle. Así que estoy dispuesto. ¿Pero, tú…?
– Se pudrió todo. Joseph Andrews… No me alcanza. Esto, por suerte, es temporario. Pero con todos los cambios necesito cualquier extra que pueda conseguir.
Mal no podía hablar con absoluta libertad. Además de Mal y Lol, también estaban sentadas a la mesa Yvonne, la esposa de Lol, y Vic, el hijo de seis años. Estaban almorzando en Del's Caff en Paradise Street, en el East End… y era como otro mundo. Mal y el Gordo Lol habían nacido en la misma casa, la misma semana; pero a Mal le había ido bien, y a Lol no. Mal había evolucionado. Mal, con el traje entallado y los anteojos negros, un tipo moderno. A su hijo le había puesto un nombre moderno: Jet. Podía llamar a su chica asiática por el celular. Y se había ido de su casa. Y eso no lo hacía cualquiera. En cambio Joe con la ropa desaliñada, los zapatos gastados, con esa esposa que parecía una asaltante de Bancos y el chico que se estremecía cada vez que la madre o el padre hacían un movimiento para tomar el vinagre o la salsa. El Gordo Lol todavía estaba en vigilancia (lo que conseguía). Nunca había sentido el llamado de otra vocación. Y ahí se había quedado, como un sello de fidelidad.
– Me estás diciendo que si sale algo, lo que sea, tú estás dispuesto a probar.
– Exactamente.
– Siempre part-time. Nocturno.
– Ajá.
El Gordo Lol. Una prueba dramática de que uno es lo que come. El Gordo Lol era lo que comía. Es más: el Gordo Lol era lo que estaba comiendo en ese momento: como almuerzo había pedido un desayuno inglés… el especial de Del's que se servía en cualquier momento del día a tres libras con veinticinco. Su boca era una feta de tocino crudo, sus ojos una mezcolanza de yema de huevo y tomate enlatado. La nariz era la punta de una salchicha apenas cocida… y la piel color poroto hervido, y los oídos como hongos peludos. Se parecía a Paradise Street por donde lo buscaran… ése era el Gordo Lol. Una rebanada de pan frito sobre dos piernas. Mal miró al chico. Silencioso, en guardia, con los ojos clavados en la máquina de jugo de fruta, que observaba con implacable paciencia. Yvonne dijo:
– Así que te está dando un poco de trabajo ganarte el día. Desde que te fuiste con esa Lucozade…
A las de piel oscura las llamaban “lucozade” porque solían pedir esa bebida sin alcohol.
– Por favor, Iv, no lo hagamos peor de lo que es -dijo solemnemente Mal. Aunque ya no se veían con mucha frecuencia, Yvonne y Sheilagh habían sido muy amigas. Yvonne era siempre dura, como su nombre, como su cara…
Yvonne siguió comiendo, sin levantar la cabeza. Linzi era de Bombay y bebía gin.
– Desciende de hindúes, es cierto, pero nació aquí, en Paradise Street.
– Qué diferencia hay -dijo Yvonne.
– Cierra la boca -dijo el Gordo Lol.
Cuando la boca de Yvonne estaba cerrada, como ahora, parecía una moneda de cobre que se hubiera quedado atascada en una ranura. No, no había ranura, sólo el borde festoneado de la moneda que la atrancaba. Ay, Dios, pensó Mal, en qué estado tiene el barco. Hasta ahora “barco” nunca le había parecido una palabra muy adecuada para aludir a la cara de una persona. Pero la cabeza de Yvonne era como una proa, una curva pronunciada en un camino, la doblez de un alfiler de gancho.
– Cuando Linzi escribe su nombre -dijo Yvonne-, ¿dibuja un circulito sobre la segunda i?
Mal pensó.
– Sí -dijo por fin-, así es.
– Lo suponía. Como cualquier chusmita inglesa. ¿En “Paqui” hace lo mismo?
– Acábala -dijo el Gordo Lol.
Más tarde, en el Queen Mum, el Gordo Lol dijo:
– ¿Qué haces esta noche?
– Nada en especial.
– Hay trabajo, si quieres.
– ¿Ajá?
– Cepo.
– ¿Cepo?
– Cepo.
Yvonne tenía cara de haberla corrido, lo mismo que Sheilagh. Cara de barco, tal como él la recordaba, porque ahora no la veía. Era confiada, silenciosa, vulgar, bajo esa mata de cabellos rojizos. Pronto Mal se vería obligado a mirar esa cara, a mirarla profundamente, a enfrentarse con ella.
¡Pero primero Jet en la dos y veinte!
– Recuerda el plan. Trabájala como si fuera una carrera corta. Paso tras paso.
Jet le sonrió con picardía. Sin duda el plan de Mal consistía en que Jet volara con cada paso que daba.
– Adelante, hijo. Hazlo.
La pistola alzada, la confusa salida desde la línea… A mitad del trayecto Jet llevaba arduamente la delantera.
– Ahora te estás portando -murmuró Mal, en la terraza, parado junto a Sheilagh-. Ahora depende de lo que tú quieras. Vamos, muchacho, fuerza, fuerza, ¡fuerza! -Cuando Jet llegó, tambaleándose, al tramo final y, uno por uno, los demás comenzaron a pasarlo, Mal se llevó la mano fría a la frente. Pero entonces Jet dio un envión. Casi como si esa parte de la pista hubiera tomado declive hacia abajo y Jet no corriera, sino más bien fuera cayendo. Pasó a un contrincante, luego a otro…
Cuando Mal se acercó Jet todavía estaba boca abajo en la tierra rojiza.
– Cuarto. Eso se llama recuperarse. Gran esfuerzo, compañero. Se lo debes a tu carácter. A tu corazón. Vi tu corazón peleando. Vi tu corazón.
Sheilagh estaba más adelante, esperando. Mal ayudó a Jet a levantarse y le dio dinero para una lata de bebida. La pista tenía un cerco bajo; más allá había un campo o lo que fuese, con un montecito de árboles y arbustos en el medio. Hacia allá iba Sheilagh y Mal la seguía, con la cabeza gacha. Cuando pasó sobre el cerco estuvo a punto de desmayarse por un sacudón cultural: la pista de carreras era una pista de carreras, pero era el país…
Se acercó a Sheilagh agitando un dedo en el aire.
– Mira, parece estúpido -dijo-, pero colócate detrás de ese arbusto y te llamaré.
– ¿Me llamarás?
– A tu celular.
– ¡Mal!
Se volvió y se inclinó para marcar el número. Y comenzó:
– ¿Sheilagh? Soy Mal. Bien. ¿Recuerdas a esa mujer que fuimos a consultar, y que dijo que yo tenía un problema de comunicación? Muy bien. Tal vez decía algo cierto. Desde que los dejé a ti y a Jet… es como si tuviera gangrena o algo así. Estoy bien durante diez minutos si estoy leyendo el diario, o mirando golf. Porque me distraigo, ¿sabes? O si estoy jugando con Val y Rodge. -Val y Rodge eran una pareja mucho mayor que la gente del grupo de Mal y Sheilagh, de la época en que jugaban dobles en Kentish Town Sports. -Durante diez minutos no es tan terrible. -Mal se rodeaba la cabeza con los brazos. Porque a la vez que hablaba por teléfono se atajaba las lágrimas con la manga. -Perdí algo que no sabía que tenía. La paz del espíritu. Entendí lo que sienten ustedes… ustedes, las mujeres. Cuando están mal, no sólo están decaídas. Se sienten mal físicamente. Les pasa por adentro. Me siento como una mujer. Acéptame otra vez, Sheilagh. Por favor. Te juro que…
Oyó tono de discar y la mano de ella en su hombro. Se abrazaron. “¡A!”
– Por Dios, Mal, ¿quién te hizo eso en la cara?
– Ridículo, ¿no? Una gente que ni siquiera te imaginas. -Y ella suspiró, frunciendo el entrecejo, le arregló el cuello de la camisa y le sacudió la caspa con el dorso de la mano.
6. Show automovilístico
– Estaciona en la hostería del parque -dijo el Gordo Lol.
– No es aquí que lo hacemos, ¿no?
– No digas tonterías. Ve a buscar mi camioneta.
Una vez que, gracias a las relaciones del Gordo Lol, y a la remuneración que recibió uno de los asistentes del garaje, los dos hombres entraron audazmente por la rampa en el C-reg BM de Mal, lo cambiaron por el Vauxhall Rascall del Gordo Lol y siguieron hacia el este por Mayfair y el Soho. Mal miraba todo el tiempo atrás. Ahí estaban los cepos, amontonados, como minas terrestres de una antigua guerra.
– No parecen cepos normales. Demasiado grandes.
– Modelo anterior. Antes de que llegara el más compacto.
– Pero son pesados.
– No son livianos -admitió el Gordo Lol.
Mal tuvo que aceptar que el plan era bastante bueno. Porque dependía de la producción. Utilización masiva. Los cepos estaban a la orden del día. Era obvio (o al menos eso argumentaba el Gordo Lol), que no tenía mucho sentido andar por el West End buscando un auto en las líneas amarillas. Uno ponía un cepo y ganaba setenta libras por quitarlo. Pero el negocio estaba en la cantidad de autos. ¿Y dónde había un montón de autos? Pues en un estacionamiento nacional.
Pero, un momento. ¿Por qué motivo se podía ponerle cepo a un auto en un estacionamiento nacional?
– Porque no está en uno de los lugares marcados.
– Medio difícil, ¿no, muchacho?
– Es legal -respondió el Gordo Lol, indignado-. Puedes ponerles cepo en un estacionamiento público si están mal estacionados.
– Seguro que no les gustará demasiado.
– No, no los vuelve locos de alegría.
El Gordo Lol le pasó a Mal un autoadhesivo para el parabrisas. “Aviso: Este vehículo está ilegalmente estacionado. No intente moverlo. Para asistencia rápida…” En la ventanilla de su Rascal había otros autoadhesivos que indicaban que el Gordo Lol aceptaba todas las tarjetas de crédito.
– Dales un rato, y cuando llegues ya se habrán calmado. Lo que quieren es poder irse a su casa. ¿Con quién te vas a encontrar, después de todo? Con algún pobre tipo de Luton que trajo a la mujer por una noche a la ciudad.
Decidieron empezar con un número de autos discreto al norte de Leicester Square. No había nadie de vigilancia en la entrada que les cortara el paso. La barrera automática se alzó como en un saludo. En el segundo piso el Gordo Lol dijo “Bingo”. Veinte vehículos amontonados en un extremo, apretados, expectantes, brillando en la peligrosa luz de los estacionamientos.
Bajaron.
– El Gran Show Automovilístico, carajo -anunció el Gordo Lol. Y así era: la heráldica de cromo, la pintura galvanizada. Vacilaron cuando un auto grande bajó por el Nivel 3.
– Vamos.
Para su desilusión, sólo cuatro de los vehículos desobedecían, según el Gordo Lol, las normas de estacionamiento. Pero pronto encontró otro argumento.
– Cepo a los que tocan las líneas blancas.
– En tenis -dijo Mal-, las líneas blancas se cuentan como adentro.
– En cepo se cuentan como afuera.
Era trabajo fuerte y pesado. Esos aparatos antiguos rodaban de aquí para allá. Había que desengancharlos entre sí y luego colocarlos, ¡A!, atornillarlos, y por fin ¡clic!, quedaban en posición. El cepo mordiendo firmemente la rueda del auto. El trabajo tenía una parte gratificante: pegar el sticker en el parabrisas.
El Gordo Lol estaba por allí haciendo un K-reg Jag cuando Mal dijo:
– Uy, se te ve la rayita del culo.
– Agáchate -respondió el Gordo Lol mientras se incorporaba-, y yo veré la tuya.
– Dijiste que trajéramos ropa de fajina.
– Con un auto como éste -dijo el Gordo Lol con voz ronca-,… te parte el alma. Si en realidad no quieres ponerle el cepo.
– Lo que quieres es llevártelo.
– No. Es que parar un motor como éste es…
– Un sacrilegio.
– Sí. Es un sacrilegio, con este motor.
Mal lo oyó primero. Como un sonido que se diferenciara del canto de la sirena de Leicester Square, donde los diversos ruidos de los motores viejos contrastaban con el de los nuevos… El Grandote Mal lo oyó primero y se quedó inmóvil, apoyado en una rodilla, con la llave inglesa en la mano. Venía en dirección a ellos ese rumor de conversación humana, las voces de soprano y contralto de las mujeres, los agudos y los graves de las voces de barítonos de los hombres, a punto de doblar la esquina, como en un salón de baile, como en la civilización, smokings, cintas y plumas turquesa, esmeraldas, tafetas, telas de algodón.
– Lol, hermano.
El Gordo Lol estaba un par de autos más adelante, ocupándose de un Range Rover mientras murmuraba palabrotas.
– ¡Lol!
¿A qué se parecía esta situación? Parecía una revolución rebobinada, eso parecía. Dos representantes del pueblo, con ropa de obreros, hechos pedazos por la clase alta. Dios mío, ahorcados por la clase alta. Lo más asombroso, viéndolo retrospectivamente, fue cómo cayeron los dos grandotes, sus culos y su legitimidad, allí mismo. El Gordo Lol alcanzó a ponerse de pie y balbucear algo sobre la ilegitimidad de la forma de estacionar. O la incorrección. O simplemente dijo que estaban mal estacionados. Esa fue toda su resistencia. El Grandote Mal y el Gordo Lol, veteranos marcados a botellazos, tipos que te la daban en un callejón, en un baño de un prostíbulo, agachados y jadeando al huir por la puerta de emergencia… ahora simplemente se dejaron aplastar. Ni siquiera queríamos ver… Mal trató de meterse debajo del Lotus que estaba haciendo pero se le arrojaron encima como un comando de guerra. Al primer golpe con una llave inglesa quedó sin conocimiento. Poco después volvió en sí, y, apoyado en un codo en un charco de sangre y aceite vio cómo arrastraban lentamente al Gordo Lol por los pelos de un auto a otro mientras las mujeres hacían cola, en medio de sus chistes, para darle puntapiés en el trasero, así como estaban, con sus trajes de noche. ¡Las señoras! ¡Qué lenguaje! Y después volvieron a Mal, que recibió otro golpe de llave inglesa. Me la dieron por la espalda, señor… No hay descanso para los malos. ¡Qué cierto es eso, carajo! Enderezaron a Mal, le dieron un buen golpe en la cabeza contra el farol de adelante, y lo hicieron rodar de un capó a otro; rozaba los autoadhesivos con los dedos helados. Este vehículo está ilegalmente… Para asistencia inmediata… Tarjetas de… Y después de una última vuelta de patadas y golpes los autos cobraron vida y se fueron, dejando al Gordo Lol y al Grandote Mal buscándose a tientas entre los gases y los ecos y el montón de cepos viejos, jadeando, chorreando, dos deshechos de la era de las máquinas.
7. Un atleta triste
– Venían de la ópera.
– ¿De la ópera? -repitió Sheilagh.
– De la ópera. Bien, Lol y yo nos tomamos la libertad… Se podía decir que lo que hacíamos no era legal…
– ¿Estás seguro de que era gente que venía de la ópera?
– Sí. Pensé que podían venir de un estreno.
De una Royal Premiere o algo así. Poco tiempo antes Mal y Linzi habían asistido a una Royal Premiere, muy cara. Y a Mal le pareció que nunca había estado en medio de una multitud tan grosera: mil quinientas bestias con traje de gala, acompañados por sus hembras. -Dejaron programas. El Coliseum. No son gente educada, Sheilagh -le advirtió. A Sheilagh le encantaban las películas donde los aristócratas se comportaban como tales. -Qué desprecio. Son crueles.
– He estado en el Coliseum. Es bueno porque las dan en inglés, así te enteras de lo que pasa.
Mal asintió con gesto sufrido.
– Se puede seguir la historia.
Por segunda vez, Mal asintió.
– ¿Participas en la carrera de los padres?
– Ahora no me queda más remedio.
– ¿Con la cara en ese estado? No puedes andar solo, Mal. No puedes andar solo.
Mal se puso en movimiento. Los arbustos, las hojas que caían… los árboles. ¿Cómo se llamaban? Hasta en California… hasta en California lo único que sabía de la naturaleza era lo que veía en las paradas de autobuses cuando se detenía, con su gorra de chofer, para ir al baño entre dos ciudades (un retrete hecho de naturaleza y colillas y fósforos quemados), o restaurantes tipo hostería de campo donde los brutos comían finezas; un año Sheilagh fue con Jet por todo un semestre (lo lamentaron) y Mal se enteró de que en las escuelas norteamericanas el ketchup de tomate se consideraba un vegetal. Y en toda su vida había tenido símbolos, como las máquinas de jugos de frutas y las ensaladas de fruta de los hospitales y las frutas de plástico del sombrero de su madre, cuarenta años atrás, en su propia Fiesta Deportiva en el colegio. Y el corte de pelo estilo taza de su padre y el traje dominguero que llevaba. Digan lo que quieran sobre aquella época. Digan lo que quieran sobre mis padres y los de todos los otros, pensaba Mal, pero lo importante era que estaban casados, y se notaba, por la ropa y por todo lo demás, y se lo tomaban en serio.
Sheilagh dijo:
– Si vuelves… pero no vuelvas si no te lo tomas en serio.
– Naturalmente. Por supuesto. De ninguna manera… -dijo él.
Ella hizo un gesto de asentimiento y echó a andar, y Mal la siguió, mirando los movimientos rítmicos aunque asimétricos de su gran lomo femenino, donde parecían residir toda su fuerza y toda su virtud, su carácter, lo más entrañable de su ser. Y Mal veía todo. Se veía entrar por esa puerta, y abrazarse con Jet como dos osos, y luego el abrazo del Papá Oso y la Mamá Osa. Y el reconocimiento, respirando hondo, de todo lo que había dejado atrás. Y la sonrisa que se le coagulaba en la cara. Sabiendo que diez minutos, o veinte, o dos horas, o veinticuatro horas después estaría otra vez en la puerta con Jet colgado de sus rodillas, de sus tobillos, como un cepo, y detrás de Jet Sheilagh, con la cara enrojecida, el pelo revuelto, traspirada, resuelta a seguir con el próximo encuentro carnal, la próxima pelea, a seguir, seguir. Y Mal ya estaría afuera, enfrente, con Linzi, mirando Nenas asiáticas y liberando la mente de todo pensamiento sobre el futuro… Mientras pasaba sobre el cerco miró hacia el estacionamiento y -ay, Dios- allí estaba Linzi, su chica asiática, apoyada en su autito. Sheilagh se detuvo. Se enfrentaron, Linzi apoyada en el coche, Sheilagh con el traje sport. ¿De qué transformación me hablan? Si Linzi quería tetas nuevas, un nuevo estilo, si quería un cochecito hecho para una adolescente, a Mal le parecía perfecto.
– Papá…
– Sí, mi amigo.
– Ya están listos.
Mal se quitó los mocasines y empezó a enderezarse: ¡A! Le estaba dando la chaqueta a Jet para que se la tuviera cuando sonó el celular.
– ¡Lol! Estuve todo el día tratando de hablar contigo. Me atendía un árabe.
Lol dijo que había tenido que vender el celular.
– ¡Por qué!
Le habían puesto el cepo en la camioneta.
– Ni te cuento. ¡Me pusieron el cepo en la BM!
¡Justo a él!
– Ajá. Ahora no puedo hablar contigo. Tengo que correr una carrera.
El Gordo Lol dijo que iba a hacer algo esa noche.
– ¿Sí?
Con las alarmas de los autos.
– ¿Ajá?
– Papá, están esperando. Dale.
– Ya voy, hijo.
– Y no pierdas.
– ¿Yo pierdo alguna vez?
– No eres buen corredor, papá.
– ¿Qué dijiste?
– Eres un corredor triste.
– Ah, ¿sí? Mira.
Los papás estaban alineados en la largada: Bern, Nusrat, Fardous, Someth, Adrian, Mikio, Paratosh y los demás, todos más o menos de la misma edad pero todos en distintas etapas del proceso: cinturas, calvas, huellas de la vida, curriculum de separación, resignación, desarraigo, algunos con sus propios padres muertos, algunos con sus madres todavía vivas. Mal se unió a ellos. Era la carrera de los padres. Pero los padres siempre estaban corriendo carreras, contra los demás padres, contra sí mismos. Eso es lo que hacen los padres.
Con el disparo el rebaño largó a toda velocidad. De inmediato Mal sintió que perdía diecinueve cosas al mismo tiempo: todas las junturas y articulaciones: la cadera, la rodilla, el tobillo, la columna, junto con una rápida licuefacción en un lado de la cara. Después de cinco impulsos cayó la barrera del dolor y el dolor ya no se fue. Pero el hombre corpulento seguía corriendo, como era su obligación. Los padres seguían corriendo, con pasión, como flechas, sin zapatos o con zapatillas de gimnasia pero con las bisagras oxidadas por los años. Con las cabezas echadas hacia atrás, el tórax hinchado, jadeaban y luchaban como esclavos por alcanzar el tramo final y la línea de llegada.
New Yorker, 1996
¿Cuántas veces?
Vernon hacía el amor con su mujer tres veces y media por semana, y eso estaba bien.
Por alguna razón siempre le daba el mismo promedio. Normalmente, aunque esto de ninguna manera era invariable, hacían el amor noche por medio. Por otra parte se había dado el caso de que Vernon hiciera el amor con su mujer todas las noches durante una semana, y la semana siguiente ninguna, o bien una sola vez, en cuyo caso la semana siguiente lo hacían dos veces pero cuatro la que venía después… o quizá sólo tres; entonces lo hacían cuatro veces la semana siguiente pero sólo dos la posterior… o tal vez una. Y así sucesivamente. Vernon no sabía por qué, pero sus encuentros sexuales siempre le daban el mismo promedio; eso era invariable. A veces, y no era de extrañar, Vernon deseaba que la semana tuviera solamente seis días, o bien que tuviera ocho, para que los cálculos (que siempre corroboraban dócilmente lo mismo) fueran más fáciles.
Siempre, sin excepción, era Vernon quien iniciaba el acto conyugal. Su esposa respondía todas las veces con el mismo pudoroso entusiasmo. El sexo oral como comienzo no les era en modo alguno desconocido. En promedio, y esto también daba siempre la misma cifra, y también en esto Vernon era el maestro formal de ceremonias, la esposa de Vernon practicaba la fellatio cada tres cópulas, es decir 60,8333… veces por año, o 1,1698717 veces por semana. Vernon practicaba el cuninlingus con frecuencia un poco menor: cada cuatro coitos, en promedio, es decir 45,625 veces al año, o 0,8774038 veces por semana. También sería un error pensar que éstas eran todas las variaciones que empleaban. Vernon practicaba sexo anal con su esposa dos veces por año, por ejemplo el día del cumpleaños de él, lo cual era bastante justo, pero también, qué ironía (al menos eso pensaba él), el día del cumpleaños de ella. Lo atribuía a las costosas cenas afuera que siempre hacían esos días, y más particularmente a los efectos del champagne. Vernon siempre se sentía terriblemente avergonzado después, durante el desayuno de la mañana siguiente se lo veía como un fantasma lleno de sufrimiento y de culpa. La esposa de Vernon jamás decía nada al respecto, y esto hablaba muy bien de ella. Si alguna vez hubiera dicho algo Vernon hubiera dejado de hacerlo. Pero nunca dijo nada. Lo mismo sucedía cuando Vernon eyaculaba en la boca de su esposa, 1,2 veces por año en promedio. En este punto hacía diez años que estaban casados. Eso era conveniente. ¡Qué sería si hiciera once… o trece años! Una vez, una sola vez, Vernon estaba a punto de eyacular dentro de la boca de su mujer, cuando de pronto se le ocurrió una idea mejor: le eyaculó por toda la cara. Sobre eso ella tampoco dijo nada, gracias a Dios. En ese momento le pareció la mejor idea del mundo. Pero ahora ya no pensaba que había sido tan buena idea. Lo hacía sentir muy mal que tal vez sus infrecuentes actos de abandono revelaran un deseo de humillar y degradar a la persona amada. Y su esposa era la persona amada. En fin, sólo lo había hecho una vez. Vernon eyaculaba sobre la cara de su mujer 0,001923 veces por semana. No era una gran frecuencia para eyacular sobre la cara de su mujer, ¿verdad?
Vernon era un hombre de negocios. En su oficina había varias calculadoras electrónicas. A menudo extraía sus frecuencias matrimoniales de estas rápidas y eficientes máquinas, impecablemente discretas. Siempre respondían de la misma manera, como si dijeran: “Sí, Vernon, ésta es la frecuencia con que lo haces” o “No, Vernon, no lo harás con más frecuencia”. Vernon solía dedicar la hora del almuerzo a quedarse allí, inclinado sobre las calculadoras electrónicas. Y sin embargo sabía que las cifras, en cierto modo, eran aproximativas. Ah, Vernon lo sabía, sí, lo sabía. Luego, un día, llegó a la contaduría una poderosa computadora blanca. Y Vernon supo de inmediato que podía concretarse un sueño largamente acariciado: resolver el problema de los años bisiestos.
– Ah, Alice, no quiero que me interrumpan, ¿me oye? -le dijo con severidad a la mujer de la limpieza-. Tengo que hacer cálculos importantes en Contaduría.
A medianoche los ojos irritados de Vernon se apartaron bruscamente de la pantalla, donde toda su vida sexual había quedado tabulada en prismas recurrentes de tres y de seis, en una serie interminable, como espejos enfrentados.
La esposa de Vernon era la única mujer que Vernon había conocido en su vida. La quería y le gustaba mucho la actividad sexual con ella; en realidad nunca había buscado ninguna aventura. Cuando Vernon le hacía el amor a su mujer sólo pensaba en su belleza y en el placer que él podía darle: los ruiditos que ella dejaba escapar por la boca entreabierta, no muy frecuentes pero tan gratificantes, la divina plasticidad de sus miembros, la fiebre, el delirio, y la seguridad de esos momentos. La sensación de paz de Vernon después del acto no tenía mucho que ver con la alta probabilidad de que la noche siguiente fuera una noche libre. Hasta los sueños de Vernon eran monogámicos. Las mujeres que aparecían en ellos eran meros íconos del reino autosuficiente de las mujeres: enfermeras, monjas, conductoras de autobuses, cuidadoras de estacionamientos, mujeres policía. Sólo de vez en cuando, digamos una vez por semana o menos, imposible de calcular, veía cosas que le hacían sospechar que tal vez en su vida hubiera lugar para algo más: un cinturón luminoso en la curva de un puente, ciertos paisajes de nubes, figuras veloces que cambiaban ante sus ojos con los cambios de luz.
Todo esto, por supuesto, antes del viaje de negocios.
No era un viaje de negocios especialmente importante: la compañía donde trabajaba Vernon no era especialmente importante. Su esposa le hizo una maleta pequeña y lo llevó a la estación. En el camino ella observó que en más de cuatro años no habían pasado una sola noche separados… que fue cuando ella acompañó a su madre después de una operación. Vernon asintió, sorprendido, mientras hacía algunos rápidos cálculos mentales. Su beso de despedida tuvo cierta pasión. En el coche restaurante tomó un gin tonic. Y después otro gin tonic. Al aproximarse el tren a la parte más céntrica de la ciudad Vernon se vio como un hombre joven y solo. La ciudad estaría llena de taxis, gente que caminaba con rumbo desconocido, sombras, mujeres, cosas que pasaban.
Vernon llegó a su hotel a las ocho. La recepcionista confirmó la reserva y le dio la llave de la habitación. Vernon subió en el ascensor. Se lavó y se cambió, eligiendo en forma muy deliberada la más sobria de las dos corbatas que le había puesto en la maleta su mujer. Fue al bar y pidió un gin tonic. La camarera se lo llevó a la mesa. En el bar había alguna gente de la ciudad: hombres, mujeres que probablemente hacían cosas con los hombres con bastante frecuencia, jóvenes parejas que cuchicheaban en secreto. Justo frente a Vernon había una enorme señora con pieles, sombrero, y cigarrillo con boquilla. Le echó dos, o quizá tres miradas a Vernon. Vernon no podía asegurar si dos o tres.
Cenó en el restaurante del hotel. Con la comida consumió media botella de vino tinto bueno. Mientras bebía el café Vernon consideró la idea de pedir una crème de menthe… o un cóctel de champagne en el bar. Tenía calor, le zumbaba el cráneo; dos moscas histéricas daban vueltas alrededor de su cabeza. Subió nuevamente a su habitación, con la idea de refrescarse un poco. Lentamente, ante el espejo, se quitó la ropa. Su cuerpo pálido estaba enrojecido con el tranquilo resplandor de la fiebre. Tenía la piel deliciosamente sensible al tacto. “¿Qué me pasa?”, se preguntó. Luego, con alivio, con vergüenza, con deleite, se echó en la cama y se hizo a sí mismo algo que no se hacía desde más de diez años atrás.
Por la noche lo hizo tres veces más y otras dos a la mañana siguiente.
Ese día tenía cuatro citas. La misión de Vernon era elegir la calculadora de bolsillo más adecuada para uso diario de todos los miembros de la empresa. Entre una y otra demostración (la cinta de Moebius de las cifras, el guiño repetido del punto decimal) Vernon volvía al hotel en taxi y cada vez volvía a hacerse aquello. “Lo más rápido posible”, le decía al taxista. Esa noche comió una cena liviana que mandó subir a la habitación. Lo hizo cinco veces más… ¿o seis? No podía estar totalmente seguro. Pero sí estaba seguro de que a la mañana siguiente lo había hecho tres veces más, una antes del desayuno y dos después. Tomó el tren de regreso al mediodía, habiendo llegado a esta cifra increíble: 18 veces en 36 horas, es decir… ¿Cómo? Ochenta y cuatro veces por semana, o sea 4.368 veces al año. O quizá lo había hecho diecinueve veces. Estaba agotado, pero en cierto modo nunca se había sentido más fuerte. Y ahora el viaje en tren le provocaba una erección, le gustase o no.
– ¿Cómo te fue? -le preguntó su esposa al regreso.
– Cansador. Pero muy bien -admitió Vernon.
– Sí, pareces un poco vapuleado. Lo mejor será que te acuestes y te quedes un rato en cama.
Los ojos enrojecidos de Vernon parpadearon. No podía creer en su buena suerte.
Poco después Vernon se sonreía sin poder creer en su timidez durante esos días pioneros. ¡Cuando sólo lo hacía en la cama, por ejemplo! Ahora, con total abandono y euforia, lo hacía en todas partes. Se arrojaba al suelo en el dormitorio y lo hacía allí. Lo hacía tendido debajo de la mesa de la cocina. Por un tiempito se le dio por hacerlo al aire libre, en los parques en medio del viento, en lugares llenos de gente en la ciudad, en lugares poblados en el campo; le temblaban las rodillas. Lo hizo en trenes sin corredor. Alquilaba habitaciones por hora en hoteles baratos, por media hora, por diez minutos (cómo lo miraban los recepcionistas). Pensó en alquilarse un nidito de amor en alguna parte. Confusamente y en forma fugaz consideró la idea de escaparse consigo mismo. Comenzó a hacerlo en el trabajo, con cuidado al principio, después con abandono nihilista, como si lo único que secretamente le importara fuera el descubrimiento. Una vez, riéndose con picardía antes y después (el peligro, el peligro), lo hizo mientras dictaba una larga y trémula carta a la secretaria que compartía con otros dos gerentes. Después de esto recuperó la razón y decidió hacerlo solamente en su casa.
– ¿Cuánto tardarás, querida? -le preguntaba a su esposa cuando ella abría la puerta de calle con las bolsas para las compras en la mano.
¿Una hora? Bien. ¿Sólo dos minutos? ¡Mejor todavía! Tomó la costumbre de meterse entre las sábanas mientras su mujer hacía el té para el desayuno, deliciosamente envuelto en la humedad conyugal de las sábanas. En las noches libres de hacer el amor con su mujer (y ahora era invariablemente una noche sí, una noche no) Vernon casi siempre se arreglaba para hacerlo una vez mientras su esposa, en el baño al lado del dormitorio, se preparaba tranquilamente para acostarse. En varias ocasiones casi lo descubrió. Esto le resultaba muy excitante. En ese punto Vernon trataba desesperadamente de seguir con el recuento; de alguna manera los números estaban siempre presentes, gorgoteando en la memoria de la computadora en Contaduría. Ahora promediaba 3,4 veces por día, o sea 23,8 por semana, o la cifra de locos de 1.241 veces por año. Y su mujer jamás sospechó nada.
Hasta ahora las “sesiones” de Vernon, como él las llamaba, siempre estaban estructuradas alrededor de su esposa, la única mujer que había conocido…, su belleza, los ruiditos gratificantes que hacía, la calentura, la seguridad. Su mente había efectuado varias elaboraciones, por supuesto. Una sesión “típica” comenzaba con que ella se desnudaba por la noche. Se inclinaba para quitarse el pesado corpiño y dejaba caer sumisamente la bombacha. Siempre se le escapaba una pequeña exclamación cuando Vernon, obviamente en gran forma, surgía, impactante, de las sombras. La montaba rápidamente, casi con brutalidad. Las manos de ella demostraban su desvalimiento mientras los grandes músculos de la espalda de Vernon subían y bajaban. “Eres demasiado grande para mí”, le hacía decir él algunas veces, o “Me duele, pero me gusta”. La culminación generalmente se sincronizaba cuando su esposa le pedía a gritos lo que Vernon rara vez le hacía en la vida real. Pero Vernon nunca hacía las cosas que ella ansiaba. Ah, no, eso no. Casi siempre se ilimitaba a eyacularle por toda la cara. Por supuesto eso a ella también le gustaba (la muy puta), aunque a Vernon, fugazmente, le daba asco.
Y entonces llegaron los desconocidos.
Una tarde de verano Vernon regresó temprano de la oficina. No vio el auto: como astutamente había pensado, su esposa estaba haciendo la compra semanal en el supermercado. Se apresuró a entrar en la casa y fue directamente al dormitorio. Se acostó y se bajó los pantalones… y luego, con un suspiro sensual, se los quitó del todo. Las cosas empezaron bien, con un atractivo preámbulo que se había vuelto su favorito en las últimas semanas. Desnudo, preparado, Vernon se encontraba en el pequeño hall del dormitorio. Ya oía los ruiditos preparatorios que indicaban la tímida excitación de su esposa. Dio un paso adelante para abrir la puerta, con la idea de quedarse allí, amenazante, unos segundos, plantado sobre sus piernas bien separadas. Abrió la puerta bruscamente y miró. ¿Y qué vio? Vio a su esposa revolcándose y sudando en brazos de un gran gitano color de bronce, que se volvió a mirar a Vernon sin ninguna curiosidad para volver enseguida a la histeria de reclamos de la que tenía debajo de él. Vernon eyaculó de inmediato. Su esposa volvió del supermercado pocos minutos después y lo besó en la frente. Vernon se sintió muy raro.
La próxima vez que lo intentó, al abrir la puerta encontró a su esposa boca abajo, tomada del respaldo de la cama, haciéndole cosas increíbles a un turco de hombros peludos. La vez siguiente ella, boca abajo, se abrazaba las rodillas mientras un chino enorme se complacía con toda libertad en medio de los sollozos de ella. Y la otra vez eran dos negros betún los que hacían con ella lo que querían. Estos dos negros, en particular, siempre volvían, a veces con el turco. Y otras dejaban que Vernon comenzara con su esposa para luego entrar como trombas y arrojárseles encima. ¿Y a la esposa de Vernon le importaba todo esto que ocurría? ¿Que si le importaba? Le gustaba. ¡Le encantaba! Y a Vernon también, por lo visto. En la oficina Vernon reflexionó fríamente si él no tendría algún oculto e íntimo deseo de que su esposa hiciera esas cosas con esa gente. La sola idea lo hizo estremecer de rechazo. Pero, de una u otra manera, en realidad no le importaba, ¿verdad? Fuera como fuese le gustaba. Le encantaba. Decidió poner punto final al asunto.
Cambió totalmente su enfoque. “Bien, muchacha”, murmuró para sí, “pueden ser dos los que jueguen”. Para empezar, Vernon tuvo “aventuras” con todas las amigas de su esposa. La más larga y detallada fue con Vera, ex compañera de colegio de su esposa. Las tuvo con las mujeres que jugaban con ella al bridge, con las otras trabajadoras sociales del centro de beneficencia. Hizo travesuras con todas las familiares elegibles de ella, con su hermana menor, con esa sobrinita tan encantadora. Una mañana de locura hasta se montó a su odiada suegra. “Pero, Vernon, ¿qué…?”, susurraban todas, asustadas. Pero Vernon las arrojaba en la cama, se quitaba el cinturón y lo agitaba en el aire como un látigo. Todas las mujeres del mundo de su esposa, una por una, fueron sometidas por Vernon.
Entretanto, las actividades eróticas de Vernon con su esposa continuaban más o menos como antes. Tal vez hasta se habían beneficiado en intensidad y dulzura bajo la influencia de los rumores de la vida subterránea de Vernon. Con este último desarrollo, sin embargo, Vernon pronto advirtió que había una nueva dimensión, un cambio desfavorable en el lecho conyugal. Los actos sexuales ya no eran herméticos; la seguridad y la paz habían desaparecido. Vernon ya no intentaba poner freno a la carrera de sus pensamientos. En segundo lugar, y esto era todavía más crucial, sus relaciones eran, sin duda, menos frecuentes. Seis veces y media por quincena, tres veces por semana, cinco por quincena… Decididamente perdían terreno. Al principio la mente de Vernon era un caos de acumulaciones, déficit, programas reestructurados, planes de recuperación. Luego tomó más distancia con respecto a toda la situación. ¿Quién dijo que tenía que hacerlo tres veces y media por semana? ¿Quién dijo que eso estaba bien? Después de diez noches castas (un récord hasta el momento), Vernon observó que su esposa se volvía tristemente hacia el otro lado después de un “buenas noches” apagado. Esperó unos minutos, apoyado en un codo, y eternalizó fríamente ese momento potente. Después se inclinó y la besó en el cuello, también fríamente, y sonrió al ver moverse el eje del cuerpo de ella. Siguió sonriendo. Él sabía dónde estaba la movida.
Porque ahora Vernon sabía perfectamente que podía tomar a cualquier mujer, absolutamente cualquier mujer, con sólo un gesto, un mínimo movimiento de hombros, o chasqueando los dedos en forma perentoria una única vez. Sistemáticamente se unía con cualquier mujer que veía por la calle, hacía lo que quería con ella y luego la arrojaba a un lado sin pensarlo dos veces. Todas las modelos de las revistas de modas de su mujer desfilaban por su dormitorio, una a una. Le llevó varios meses pasar por todas las actrices de televisión conocidas, y otro tanto recorrer a las principales estrellas de la pantalla de Hollywood. (Vernon compró un gran libro de hojas satinadas para que le brindara ayuda en su proyecto. Pensaba que las chicas de la Época de Oro eran las amantes más audaces y atléticas: Monroe, Russell, West, Dietrich, Dors, Ekberg. Podían guardarse a Welch, a Dunaway, a Fonda, a Keaton). Ya la lista de nombres era impresionante, y las proezas de Vernon con ellas, insuperables. Todas las chicas decían que Vernon era el mejor amante que habían tenido jamás.
Una tarde miró discretamente las revistas pornográficas que brillaban en los estantes de un quiosco de diarios y revistas lejos de su casa. Tomó nota mentalmente de los rostros y las siluetas, y por breve tiempo asoció a las chicas a su enorme harén. Pero estaba perplejo, lo admitía: ¿Cómo podía ser que tantas hermosas chicas se quitaran la ropa por dinero? ¿Así nomás? ¿Por qué los hombres querían comprar esas fotos de muchachas sin ropa? Perturbado, bastante confuso, Vernon organizó la primera gran purga en sus clamorosos salones de orgías. Esa noche se paseó por los corredores penumbrosos y las tranquilas antesalas golpeando las manos y mirando severamente a uno y otro lado. Algunas chicas sollozaban sin disimulo por la pérdida de sus amigas, otras le sonreían por su furtivo triunfo. Pero él avanzaba, cerrando de un golpe las puertas que dejaba atrás.
Vernon buscó solaz en las páginas de la gran literatura. Calidad, se dijo, lo que él buscaba era calidad. Allí estaban las chicas de clase alta. Vernon se puso a trabajar con lo que encontraba en los estantes de la reducida biblioteca local. Después de unas rápidas aventuras con Emily, Griselda y Criseyde, y un contundente fin de semana con La Buena Mujer de Bath, pasó directamente a Shakespeare y a las deliciosas estrellitas de grandes ojos de las comedias románticas. Se divirtió con Viola en las colinas de Iliria, durmió en un claro del bosque en Arden con la sinuosa Rosalind, se bañó desnudo con Miranda en una laguna turquesa. En una sola mañana, sin darle mucha importancia, estuvo chapoteando con las cuatro heroínas trágicas: la fría Cordelia (que en realidad parecía una rana), con la agridulce Ofelia (un poco estrecha, aunque disfrutó de su lenguaje procaz), con Lady M., la de los ojos de serpiente (Vernon se cuidaba de ella) y sobre todo con esa hechicera furiosa que era Desdémona (Otelo no se equivocaba. Apestaba a sexo). Después de algunos floreos, arduos, antihigiénicos pero relativamente breves con el drama de la Restauración, Vernon siguió su gesta entre las prudentes matronas de la Gran Tradición. En general, cuanto más tranquilas y respetables eran las jóvenes, más humillantes y complicadas eran las cosas que Vernon quería hacer con ellas (con las descocadas como Maria Bertram, Becky Sharp o Lady Dedlock, Vernon entraba, salía y escapaba medio desnudo por los techos). Pamela tenía lo suyo, pero Clarissa resultó ser la verdadera estrella de la obra; Sophia Western era bastante entretenida, pero la piadosa Amelia era la que daba las notas más altas en el afiebrado repertorio de Vernon. Tampoco pudo quejarse de sus amores de una sola noche con las del tipo de Elizabeth Bennett y Dorothea Brooke. Era un intercambio adulto, higiénico, basado en la clara comprensión que tenían ellas de los deseos y necesidades de él; sabían que los hombres como Vernon tomaban lo que querían, y que cuando despertaran al día siguiente él ya se habría ido. Prefería a Fanny Price, o mejor, mucho mejor, a la pequeña Nell; Vernon entraba al dormitorio arremangándose y sabía que pronto Fanny y Nell preferirían no haber nacido. ¿Les importaban las cosas terribles que él les hacía? ¿Que si les importaban? Cuando, a la mañana siguiente, él se preparaba para irse abrochándose solemnemente el cinturón ante la alta ventana, ¡cómo gritaban!
Las posibilidades parecían infinitas. Otras literaturas esperaban, amodorradas, en sus dormitorios. El león dormido de Tolstoy (Anna, Natasha, Masha y las otras. La ficción norteamericana), esas chicas hasta le enseñarían ellas mismas nuevos juegos. Las furtivas francesas… Vernon sospechaba que él y Madame Bovary, por ejemplo, iban a llevarse muy bien… Pero una tarde confusa, encontró la obra de D. H. Lawrence. El domingo a la noche cerró The Rainbow de un golpe, y supo de inmediato que esta vía especial de posibilidades, por más amplia que fuera, con sus árboles enmarañados y sus bellas enfermedades, y esa perspectiva distante donde se alzaban montañas arenosas, había llegado a un abrupto e incontestable final. Nunca había conocido mujeres que se comportaran así. Sintió un oscuro alivio y hasta un sacudón de deseo teórico cuando oyó entrar a su esposa a última hora de la noche, con las tazas de té en una bandeja.
En esa época, en promedio, Vernon se acostaba con su mujer 1,15 veces por semana. Si la cifra se reducía a menos de un dígito habría problemas, y Vernon estaba atento a la forma que podría asumir la crisis. Por suerte hasta el momento su esposa no había dicho nada al respecto. Una tarde, después de la debacle con Lawrence, Vernon estaba pensando, y de pronto se le ocurrió algo que le hizo dar un salto al corazón. Parpadeó. No podía creerlo. Y era verdad. Ni una sola vez, desde que comenzaran las “sesiones”, le había pedido a su esposa alguna de las astutas variaciones que antes usaba para espaciar las semanas, los meses, los años. Ni una sola vez. Simplemente no se le había ocurrido. Sacó la calculadora de bolsillo. Perplejo, marcó las cifras. Ella le debía… Bien, si quería, podía darse una semana entera de… Estaban equis tiempo atrasados con… Pronto llegaría otra vez el momento en que él… La esposa de Vernon pasó por la habitación. Le envió un beso. Vernon decidió guardar esas cifras pero mantenerlas al día. En cierto modo equilibraban las cosas. Sabía que le estaba negando a su esposa algo que le pertenecía, pero que a la vez se estaba guardando algo que no debía dar. Comenzó a sentirse mejor con todo el asunto.
Porque pronto comprendió que ninguna mujer en particular podría satisfacerlo. No, no a él. Sus actividades se desarrollaban en una esfera de intensidad y abstracción completamente nueva. Ahora, cuando se levantaba el telón de terciopelo, Vernon montaba un bravo caballo negro en una duna marmórea, entrecerrando los ojos para fijarlos en una caravana de mujeres árabes indefensas que avanzaban trabajosamente más abajo; entonces él clavaba las espuelas y las alcanzaba como un rayo, con una espada amenazante en cada mano. O bien Vernon se elevaba sobre una pirámide humana de cuerpos desnudos, que se confundían y se retorcían, hasta que una vez más lo atraían al centro palpitante de carne y calor. Visitaba extraños planetas donde las mujeres eran de metal, o eran flores, o eran de niebla. Pronto se convertía en una nube, un cúmulus, en aguas que subían con la marea, en el viento del este, en el corazón ardiente de la Tierra, en el aire mismo, y daba vueltas alrededor del globo aterrorizado, convertido en tribus enteras, en razas, en ecologías que huían y se esparcían bajo su sombra ancha como un continente.
Después de un mes de estos revoloteos las cosas comenzaron a andar realmente mal.
El primer aviso del desastre fueron los esporádicos ataques de eyaculación precoz. Vernon se preparaba para una sesión tranquila, hacía el casting y el guión del drama cósmico que se desarrollaría… miraba hacia abajo y veía deshacerse sus pensamientos sin ningún placer, perdidos por el arma aventurera que tenía en la mano. Esto empezó a suceder con más frecuencia, a veces sin ninguna razón: Vernon ni se daba cuenta hasta que veía las manchas reveladoras en el pantalón, como si fuera un chico. (Lo asombroso, y a la vez humillante, era que su esposa no parecía notar la diferencia. Sin embargo en esa época sólo hacían el amor diez u once veces por mes). Vernon trató de tomarse la cosa en broma, y esto dio resultado: poco después desapareció el problema. Pero lo que vino después fue mucho peor.
En primer lugar, en todo caso, Vernon se echó la culpa a sí mismo. Estaba tan aliviado, sentía una alegría tan infantil con sus proezas recobradas, que alargaba inmoderadamente las “sesiones” hasta llegar a duraciones sin precedente. Quizás eso no era bueno… Lo cierto es que se le iba la mano. Una semana después, y contra su voluntad, las sesiones estaban durando de treinta a cuarenta y cinco minutos; dos semanas después duraban una hora y media. Interferían con sus horarios: todas las acciones rápidas, todos los programas exigentes que antes jalonaban su vida se reducían a actividades hechas con mal humor y sin éxito.
– Vernon, ¿te sientes mal? -le preguntaba su esposa desde el otro lado de la puerta del baño-. Es casi la hora del té.
Vernon, desplomado sobre la tapa del inodoro, jadeando de agotamiento, se incorporaba salvajemente, con los ojos desorbitados, la cara consumida. Tosía hasta poder hablar.
– Ya salgo -lograba decir por fin, mientras luchaba por ponerse de pie.
Nada de lo que Vernon pensaba lo liberaba. Multitudes de mujeres enloquecidas, que arrastraban carros, alguna de bronce y de un metro y medio de alto, otras no más grandes que una lapicera fuente, aullaban ante él desde los cuatro ángulos del universo. De nada servían. Juntaba a todas las inocentes y las sometía a atrocidades de proporciones inimaginables, cometiendo un millón de asesinatos con infamantes torturas. Y nada. Vernon, el hombre neutrónico, el supernova, el sol negro, consumía a la Tierra y a sus hermanas en su fuego, hendía el cosmos, eyaculaba la Vía Láctea. Tampoco eso servía. Se veía obligado a fingir orgasmos con su mujer (con bastante habilidad, por lo que parecía: ella no decía nada). Los testículos le producían una fuerte migraña, una migraña que le aceleraba cada vez más los latidos, hasta que por la noche se había convertido en un montón de carne trémula, y le temblaban las manos cuando se llevaba una aspirina más a la boca.
Entonces ocurrió la última catástrofe. Paradójicamente, vino precedida por una simple, gozosa culminación no programada en un autobús, un mediodía. Durante la tarde, en la oficina Vernon se regodeó pensando que se habían terminado sus sufrimientos. Pero no fue así. Después de una semana de incesantes experimentos e investigaciones tuvo que enfrentar la verdad. Todo había terminado. Era impotente.
“Ay, Dios mío”, pensó. “Siempre supe que esto me sucedería algún día.” En cierto sentido aceptó este revés con gran estoicismo (en esos momentos pensar en sus hábitos de antes le daba asco); en otro sentido, y con terror, se sentía como un hombre suspendido entre dos estados: uno, tal vez, la realidad, el otro un sueño inenarrable. Y luego, un día, se despierta con un suspiro de alivio, pero la realidad se ha ido y ha sido reemplazada por la pesadilla que había estado allí todo el tiempo. Vernon miró la casa donde hacía tantos años que vivían, las cinco habitaciones por donde caminaba su serena esposa, y vio cómo todo se le iba para siempre, toda su paz, toda la fiebre y la seguridad. ¿Y a cambio de qué, de qué?
“Tal vez sería mejor que le contara todo, con toda franqueza”, pensó, sintiéndose un miserable. No sería fácil, Dios lo sabía, pero con el tiempo ella volvería a tenerle confianza. Y realmente había terminado con todas esas tonterías. “Dios mío”, pensó, “cuando yo…” Pero entonces vio el rostro de su mujer, alerta, directo, confiado, y la mueca provocada por el comienzo de la comprensión mientras él tartamudeaba su historia. No, nunca podría decírselo, nunca podría hacerle eso, nunca. De todos modos ella pronto se daría cuenta. ¿Cómo podía un hombre ocultar que había perdido eso que lo convertía en un hombre? Consideró el suicidio, pero… Pero no tengo coraje, se dijo. Tendría que esperar, esperar y destrozarse de miedo.
Pasó un mes sin que su esposa dijera nada. Este era un plazo que siempre le había parecido definitivo a Vernon, y ahora veía la confrontación como una cuestión que se dilataba noche a noche. Todo el día repasaba sus excusas. Para estirar las cosas Vernon adujo una jaqueca, la noche siguiente un malestar de estómago. Las dos noches siguientes se quedó levantado hasta la madrugada “preparando el balance”, dijo. La quinta noche fingió un largo ataque de tos, la sexta una fiebre alta. Pero la séptima noche se quedó allí, desvalido, esperando tristemente. Pasaron treinta minutos, uno al lado del otro. Vernon rogaba dormirse o morirse.
– Vernon… -dijo ella.
– ¿Ajá? -logró articular él-. Por Dios, qué graznido le salió.
– ¿Quieres hablar de esto?
Vernon no respondió. Allí se quedaba, deshaciéndose, muriéndose. Seguían pasando los minutos. Entonces sintió la mano de ella en la cadera.
Bastante tiempo después, en la postura de un cowboy que monta a un toro bravo, Vernon le eyaculó por toda la cara a su mujer. Durante el curso de las dos horas y media precedentes le había hechos tales cosas que se asombraba de que ella todavía estuviese viva. Se dejaron caer, murmurando inaudiblemente, y se durmieron uno en brazos del otro.
Vernon se despertó antes que ella. Le llevó treinta y cinco minutos salir de la cama, de tanto cuidado que puso en hacerlo sin despertarla. Hizo el desayuno en bata, concentrando cada una de sus células en las pequeñas tareas sacramentales. Cada vez que su mente volvía a la noche anterior dejaba escapar una especie de gruñido, o se raspaba los nudillos en el rallador de queso, o se mordía la lengua. Cerraba los ojos y veía a su esposa aplastada contra la cabecera de la cama con una pierna en el aire, oía el ruido de sus nalgas bajo los golpes que él le propinaba con las palmas abiertas hasta dejárselas moradas. Se apoyó en la heladera. Tenía la imagen de su mujer entrando en la cocina en cuatro patas, con la cara llena de moretones azules. No era posible que no dijera nada sobre eso, ¿verdad? Puso la mesa. La oyó moverse. Se sentó, sintiendo que se le partían las rodillas, y escondió la cabeza detrás de la caja de cereal. Cuando levantó la mirada su esposa estaba sentada frente a él. Parecía perfectamente normal. Lo miró con sus luminosos ojos azules.
– ¿Una tostada? -resopló él.
– Sí, por favor. Ay, Vernon, qué bueno fue.
Por un instante Vernon supo que no tenía que matar a su esposa ni suicidarse, ni matarla y salir del país con nombre falso y empezar otra vida en otra parte, en Rumania, en Islandia, en el Lejano Oriente, en el Nuevo Mundo.
– Qué, ¿te refieres a…?
– Sí, sí. Estoy tan contenta. Por un momento pensé que… pensé que tú…
– Yo…
– No, querido, no digas nada. Comprendo. Y ahora todo está bien otra vez. Ah… -agregó-, estuviste malito,¿eh?
Vernon estaba otra vez al borde del pánico. Pero se lo tragó y dijo con tono casual:
– Sí, un poco, ¿no?
– Muy malo. Muy grosero. Vernon…
Ella buscó la mano de él y se puso de pie. Y él también… o adoptó la postura vertical movido por un sistema hidráulico diseñado para la ocasión. Ella miró por encima del hombro mientras iba hacia la escalera.
– No debes hacer eso tan seguido, ¿sabes?
– ¿De veras? -dijo él arrastrando las palabras-. ¿Quién lo dice?
– Yo lo digo. Perdería toda la gracia.
Vernon sabía una cosa: iba a dejar de hacer el recuento. Pensó que pronto todo volvería a la normalidad. Él había tenido sus estímulos, era lógico que el ser querido también los tuviera. Vernon siguió a su esposa al dormitorio y cerró suavemente la puerta tras ellos.
Granta, 1981
La coincidencia de las artes
– Esto es una farsa. ¿Ya leíste mi novela?
– No.
– ¿Por qué?
– Porque estuve terriblemente…
Junto a la acera de enfrente estacionó un gran camión de bomberos con gran ruido. Mil conversaciones cesaron en la zona afectada, y luego recomenzaron ansiosamente.
– Estuve terriblemente ocupado.
– ¿No me dijiste eso, exactamente, la última vez que nos vimos?
– Sí.
– ¿Y cuántas veces más vas a decírmelo?
Los dos hombres estaban parados frente a frente en la esquina, ese laberinto de calles, senderos y plazoletas donde la Séptima Avenida cae en el Village. El que hacía las preguntas tenía unos treinta y cinco años, medía más de uno ochenta y era muy flaco, con cuerpo de futbolista. Su nombre era Pharsin Courier, y era negro muy oscuro. El que respondía tenía más o menos la misma edad, pero medía menos de uno ochenta y era escuálido. Parado allí, delante de su interlocutor, parecía que le faltaba una dimensión. Se llamaba sir Rodney Peel, y era de piel muy blanca.
Hablaban a los gritos, pero no por exasperación o enojo. La ciudad era cada día más ruidosa, hasta las sirenas aullaban más fuerte para hacerse oír.
– Encuentra el tiempo para leer mi novela -dijo Pharsin. Dedicó veinte minutos más a insistir sobre el tema, y finalmente dijo: -Te di ese original de buena fe, y necesito tu crítica. Los dos somos artistas. ¿Eso no cuenta para nada?
¿En esta ciudad?
El cartel decía: Material para Artistas Omni. Para el artista que hay en cada uno.
Todos eran artistas. Los camareros y camareras de los cafés eran actores y actrices, y los clientes de los cafés eran libretistas y guionistas, arpistas, puntillistas, ceramistas, caricaturistas, contrapuntistas. Los niños eran patinadores y malabaristas, las niñas bailarinas (conversando en las mesas con sus madres y maestros). Hasta los bebés eran estrellas de publicidad y tenían agentes. Y la cosa no paraba allí. En la calle los escultores empujaban carretillas con fragmentos de piedra y se cruzaban con flautistas en borceguíes, y una troupe de payasos hacía mímica frente a un público que ensayaba improvisaciones. Y mucho más: había payasos en zancos de tres metros. Divas que practicaban sus escalas desde las ventanas de los inquilinatos. Los que instalaban corriente alterna eran todos instalacionistas. Los obreros de la construcción eran constructivistas.
Y, por una vez, sir Rodney Peel decía algo que era cierto: estaba terriblemente ocupado. Después de muchos años de pantanosos fracasos en el arte y en el sexo en Londres, SW3, ahora Rodney saboreaba lo contrario en Nueva York. Quedaban rastros del fracaso en la piel oscurecida alrededor de los ojos (manchados, con cicatrices, con pérdida visual), en sus pijamas, sin lavar durante quince años (cuando se levantaba por las mañanas los dejaba apoyados verticalmente contra la pared). Pero Norteamérica lo había reinventado. Tenía título, el pelo recogido en cola de caballo, una cuenta floreciente y buen pincel. Era un heterosexual solitario en Manhattan: algo tendría que desmoronarse. Y ahora Rodney conocía el pánico de los sueños que se hacen realidad. Como un personaje secundario en un sueño, veía duplicarse las ganancias: sólo se necesitaba sacudir la cabeza como un aristócrata, y tener un rostro honesto. Bajo el piso de madera de su estudio, en sobres marrones, guardaba noventa y cinco mil dólares en efectivo. Y todas las noches se metía en un lecho perfumado, sin decir palabra, mientras los oídos le zumbaban como caracoles.
Rodney todavía tenía esperanzas de convertirse en un pintor importante. No muchas esperanzas, pero sí algunas. Hasta él mismo se daba cuenta de que su universo artístico, después de diez meses en Nueva York, se había reducido mucho. El viaje por su propio sistema nervioso, la búsqueda de las relaciones espaciales, el rastreo de su propio talento, todo esto, por el momento, lo había dejado de lado. Y ahora era un especialista. Pintaba esposas. Esposas de profesionales ricos y de ejecutivos: las esposas de los tigres de Madison Avenue, las esposas de los héroes de Wall Street. Su pincel las halagaba y las rejuvenecía, naturalmente; pero esto no era particularmente arduo, ni siquiera deshonesto, porque las esposas nunca eran las de primeras nupcias: eran las segundas, las terceras y las siguientes esposas. Ellas miraban con expresión virtuosa a ese esbelto sir Rodney con su túnica manchada de colores. “Perfecto”, murmuraba él. “No. Sí. Así está muy bella…” A veces una cosa llevaba a la otra, pero nunca a nada concreto. Tímidamente, su vida amorosa imitaba a su arte. Esta esposa, aquella esposa. Rodney halagaba, flirteaba, andaba a tientas, fracasaba. Luego vino el cambio. Ahora, cuando trabajaba, su pintura se coagulaba en la línea tradicional, en las curvas convencionales. Entre una tela y otra, sin embargo, Rodney sentía la terrible agitación del innovador.
– Pasó algo -le contó a Rock Robville, su agente o intermediario-, en el frente del… “conocimiento carnal”.
– ¿Ajá? Cuéntame.
– Realmente extraordinario. Nunca tuve algo tan…
– ¿La perfumada señora Peterson, quizá?
– Por Dios, no.
– Apuesto a que fue la abundante señora Peterson.
Rock tenía veintiocho años, era delgado, de mejillas rosadas y con grandes entradas en la frente. Él también era inglés, y de la clase de Rodney. Los Robville no eran una familia tan antigua e importante como los Peel, pero eran mucho más ricos. Ahora Rock estaba acumulando otra fortuna como empresario de cosas británicas: castillos para vacaciones en Escocia, derechos de pesca en Cumbria, escudos, títulos, nannies, armaduras. Ah, y mayordomos. Rock trabajaba mucho con los mayordomos.
– No, no es una esposa -dijo Rodney-. No quiero hablar mucho de esto para no romper el hechizo. Jovencita.
– ¿Ya se han “conocido”?
Rodney lo miró, frunciendo el entrecejo, como si no recordara bien. Luego su rostro se serenó y contestó negativamente. Rock se divertía usando este lenguaje con Rodney. Usaba también la frase: “Jugar a las escondidas con el salame”. Esconder el salame sonaba más divertido que el habitual juego de Rodney con las mujeres. Su juego se llamaba “Encontrar el salame”.
– Nosotros… hemos ido a la cama. Pero todavía no hemos consumado el hecho.
– El acto de la oscuridad -dijo Rock, consiguiendo que Rodney lo mirara con extrañeza-. Qué dulce. Y qué antiguo. Primero quieren acostumbrarse uno al otro.
– Eso es. Ella no… Nosotros no…
Rock y Rodney estaban apoyados de espaldas en la barra de caoba, bebiendo Pink Ladies, en un lugar tradicional cerca de Lower Park Avenue. Observando la expresión lasciva y ansiosa de su amigo, Rock se sintió súbitamente protector y dijo:
– ¿Ya hiciste algo con el dinero? Habla con el señor Jaguar. Pronto. Los norteamericanos son muy salvajes con los impuestos. Te pueden mandar a la cárcel.
Guardaron silencio. Los dos pensaban que Rodney duraría cuatro o cinco segundos en una cárcel norteamericana. Luego Rodney se movió en su asiento y dijo:
– Tengo ganas de celebrar. Todo es tan excitante. Te ofrezco otro de ésos.
– Claro. Tú eres un hombre blanco. Cuando te acuestes con ella, cuéntame.
Rodney era uno de esos ingleses que tenían que salir de Inglaterra. Salir de Inglaterra y dejarse el pelo largo. Incapaz de enfrentar a su madre, a su abuela, a cualquier dama ociosa, charlatana, sonriente que le obligaran a acompañar. Cuando trataba de liberarse lo traían de vuelta a lo que era de ellos, de la familia. Era propiedad de ellas… Rodney tenía un labio superior grueso que, durante esos años precarios, a menudo mostraba una mueca lateral de resignación… de insulsa resignación. Se lo encontraba en los restaurantes chinos de Chelsea, con una tía que lo había invitado a almorzar y lo amonestaba mientras fumaba como una chimenea, y él con los brazos cruzados, sintiendo que la chaqueta le quedaba estrecha, y el labio superior con la mueca filosófica.
– ¿Ya leíste mi novela?
– ¿Qué?
– Si ya leíste mi novela.
– Ah. Pharsin -Rodney lo miró con atención-. Traté de encontrar tiempo por las tardes. Pero el hecho es que… -Miró la avenida Greenwich con tristeza. Domingo por la mañana, y todo el mundo con su verborragia, con su locuacidad fantástica, con su incontenible necesidad de comunicarse: el Times del domingo. -El hecho es que…
El hecho era que Rodney trabajaba todas las mañanas y hacía vida social con mucho alcohol por las tardes, la única hora del día concebible para abrir un libro, o en todo caso una revista o un catálogo… y se iba a la cama. Le zumbaban los oídos. Y perpendicular en su ardor.
– Vamos, hombre, esto ya es una locura.
Rodney recordó un buen recurso cuando había que mentir: mantenerse lo más cerca posible de la verdad.
– He tratado de hacerme tiempo por la tarde. Pero por la tarde… viene mi amiga, sabes. Yo la… “recibo” por la tarde.
Pharsin asumió una actitud juiciosa.
– Por ejemplo -continuó Rodney, entusiasmándose, el viernes por la tarde justamente estaba decidido. Y entró ella. Yo tenía tu novela en la mano.
Por supuesto esto no era cierto. Pharsin se revolvió en su asiento. Era inimaginable que hubiera un manuscrito en la mano de Rodney. Todavía estaría debajo del piano, o en el estante o cajón donde él lo había tirado, meses atrás.
– ¿Ella va todos los días?
– Excepto los fines de semana.
– Entonces, ¿cuál es la solución, Rod?
– Me haré tiempo algunas noches. Tengo que ponerme.
– ¿Dices que el viernes a la tarde tenías mi novela en la mano?
– Estaba a punto de empezar a leerla.
– Bien. ¿Cuál es el título?
Pharsin estaba frente a él, alto como un rascacielos. Cada uno de sus dientes tenía el tamaño de la cabeza de Rodney. Cuando se inclinó para escupir en la alcantarilla, era como si alguien hubiera arrojado un baldazo desde el tercer piso.
– Dime que no sabes. ¿Cuál es el título, carajo?
– Bueno… -dijo Rodney.
A Pharsin lo había conocido en el ángulo sudoeste de Washington Square Park, ese tablero de ajedrez invertido, donde los drogadictos eran todos Expertos, los borrachos eran todos Grandes Maestros, y los charlatanes y los vagabundos con manchas de pizza eran todos ex Campeones Mundiales. Rodney, que durante años había sido segundo en el tablero en la universidad de Suffolk, se acercó a la mesa de mármol que Pharsin presidía con grandes alardes. En media hora perdió cien dólares.
Nunca en sus trabajos con las treinta y dos piezas y los sesenta y cuatro cuadrados había perdido tan ridículamente. No era más que un centurión, esperando estúpidamente con su minifalda metálica y la espada corta a su lado, mientras que Pharsin era un gladiador de carrera, odiosamente experimentado con la red y con el tridente de bronce. Después de una docena de movidas Rodney empezó a sentir que se ajustaban las cuerdas y lo mordían las puntas del tridente. En la tercera partida Pharsin prescindió con éxito de su dama: todo parecía andar bien hasta que las negras colocaron la primera torre en lo más íntimo de la defensa de las blancas.
Entablaron conversación mientras trotaban juntos, al son de saxofones y sirenas, pasando entre los traficantes del ángulo noroeste para salir a la calle Octava.
– ¿Te… ganas la vida con esto?
– Antes sí -dijo Pharsin en medio de los parlantes y las radios que atronaban en el camino-. El ajedrez ya no da tanto. Tuve que diversificar.
Rodney le preguntó qué más hacía.
– El ajedrez es un arte. Si puedes practicar un arte, puedes practicar cualquier otro.
Rodney dijo qué interesante, mientras trotaba tras él, con la sensación de que podría pasar entre sus piernas. No, no tendría lugar: los músculos parecían heavies que se apoyaban en las paredes de un túnel. La cabeza de Pharsin, en lo alto de ese cuerpo, tenía el tamaño del cabezal de un asiento de auto. Rodney sintió respeto por la cabeza de Pharsin. Fuera lo que fuese el ajedrez (un arte, un juego, una pelea), sin duda era una montaña. Y Rodney caminaba al pie de esa montaña. Mientras que Pharsin llegaba a la mitad del borde del acantilado que ocultaba el cielo.
– ¿Ves esto?
Pharsin se detuvo y sacó de su mochila un rollo de papeles: un ensayo titulado “La co-incidencia de las artes. Parte I: La indivisibilidad de la poesía, la fotografía y la danza”. Rodney recorrió la primera frase con la mirada. Era el tipo de frase que dedica mucho tiempo a dar marcha atrás antes de poner en primera.
– ¿Estás seguro de que quieres decir “coincidencia” y no “correspondencia”?
– No. Co-incidencia. Las artes se dan en la misma parte del cerebro. Por eso uso el guión.
Rodney tenía mucho que decir sobre la coincidencia. Todo lo que ahora tenía se lo debía a la coincidencia. Había sucedido en un sendero en el campo, a menos de un kilómetro de la casa de su abuela: un choque de frente de dos Range Rovers, los dos llenos de familiares de la rama paterna Peel. Todo lo que vino después partió de esto: el título, el coraje, el rock, Norteamérica, el sexo y los cinco mil billetes de veinte dólares bajo el piso de su estudio. Y, pensó, quizá también el talento.
– ¿Eres inglés?
– Sí, muy inglés.
– Mi mujer también es inglesa. La opresión del sistema de clases la obligó a salir de las costas británicas.
– Lo lamento. Puede ser muy desgastante. ¿Tu esposa también es artista?
– Sí. Ella…
Pero lo que Pharsin iba a decir quedó ahogado por el estruendo de la ciudad: alguien estaba haciendo detonar algún arma nuclear de baja potencia o arrojando una carga desde un helicóptero.
– ¿Y tú? -preguntó Rodney.
– Escultor. Matemático. Coreógrafo. Percusionista. Ensayista. Además del arte en el que tú yo nos metimos hace un tiempo.
– Ah, recuerdo -respondió humildemente Rodney-. Soy pintor. Y tengo otros intereses. -Y dijo lo que solía decirles a los norteamericanos, porque, desde el punto de vista geográfico, era virtualmente cierto (¿y ellos qué sabían?): -Estudié literatura en Cambridge.
Pharsin trastabilló y dijo:
– Eso me intriga. Porque últimamente he pensado que básicamente soy novelista. Bien, mi amigo. Voy a pedirte que hagas algo por mí.
Rodney escuchó, y dijo que sí. ¿Por qué no? Además Rodney pensaba que sería facilísimo quitarse de encima a Pharsin.
Pharsin dijo:
– Estaré en situación de controlar muy bien cómo progresas en la lectura.
Rodney esperó.
– No me reconoces. Trabajo en la portería de tu edificio. Los fines de semana.
– Ah, claro. -En realidad Rodney todavía estaba en la tarea de diferenciar las tres o cuatro caras negras, amenazantes y lustrosas en la penumbra del hall de entrada. -Qué coincidencia -murmuró-, la coincidencia de las artes. Dime, ustedes, los de allí abajo, ¿son una pequeña familia?
– ¿Por qué se te ocurre esa idea? No tengo nada que ver con esos animales. Bien. Mañana te traeré mi novela. Sin falsa modestia, no creo que puedas escapar del hechizo que produce leerla…
– Bueno… -dijo Rodney.
– ¿Tres meses sentado encima, y ni siquiera conoces el título, carajo?
– Bueno… -Rodney recordó que, como la novela, el título era muy largo. El texto tenía más de mil páginas… sin interlineado. Pharsin dijo que sumaba exactamente un millón de palabras… una cualidad, pensó Rodney, que nadie apreciaría. -Es muy, muy larga. -Miró los ojos de Pharsin, inyectados en sangre, y dijo-: “Las…”
– ¿“Las” qué?
– “Las palabras de…” -Esperó. -“El sonido de…”
– “Sonido”.
– “El ruido del sonido…”
– ¡Carajo! El sonido de las palabras, El sonido de las palabras, hombre. El sonido de las palabras. El sonido de las palabras.
– Exacto. El sonido de las palabras.
– Tienes que encontrar fuerzas para leerla, hombre. Te lo digo porque estoy convencido de que tu esfuerzo tendrá recompensa. Te encantará la estructura, especialmente. Y también el tema.
Después de otra interminable andanada de reproches, amenazas disimuladas, intentos de persuasión moral y crítica literaria, Pharsin concluyó con un pensamiento a viva voz:
– Más de cuatro meses. Y él ni siquiera sabe el título…
– Perdóname. Estoy atontado por… los “excesos amorosos”.
– Eso puedo creerlo. Se te ve hecho una piltrafa. Cuidado, muchacho, se te va a licuar el cerebro. Mi matrimonio ha durado hasta ahora, pero sé mucho sobre la acción femenina y los problemas femeninos. ¿Cómo se llama?
Rodney murmuró algún fonema femenino: Jan, o Jen, o June.
Pero el problema era que él no conocía su nombre tampoco.
– Lo hicimos.
– Bravo, muchacho. Cuéntame todo.
Esta vez Rod y Rock estaban en una especie de restaurante “irlandés” en Lexington Avenue. Ocupaban dos lugares cerca de la cabecera en una mesa puesta para dieciocho personas. En estas ocasiones lo que hacían era encontrarse una hora antes para beber cócteles, antes de que aparecieran unos norteamericanos que pagaban todo. Esa noche, en la amable compañía de Rock, Rodney no parecía tan menudo. El parecido entre los dos era casi nulo, pero compartían el “salvavidas” alrededor de la cintura característico de su clase. Siempre elegían el Black Velvet, escanciado a cada momento de una gran vasija de peltre.
– ¿Qué puedo decir? -respondió Rodney-. No tengo palabras. Las palabras no pueden…
– Vamos, vamos. Por lo menos descríbeme su cuerpo.
– Prefiero no hacerlo. ¿Qué se puede decir, cuando todo anda tan gloriosamente?
– Es… la señora Peterson, ¿verdad? -Rock hizo una pausa, con muy poca consideración. -No. Demasiado oscurita para ti. A ti te gustan los productos lácteos. Producidos por la leche cuajada. Las rosas tienen que ser rosas inglesas. Si no te da el shock cultural.
– Cómo te equivocas -dijo Rodney con dificultad-. Tal vez te interese saber que es… “nigra”.
– ¿Nigra?
– Nigra -repitió Rod con énfasis. Un año antes hubiera dicho nagra. Pero ahora que ya habían aprobado sus asignaturas clasistas, los dos hombres volvían a cultivarlas.
– ¿Nigra? -repitió Rock-. ¿Quieres decir una verdadera…? Cómo las llaman ahora… ¿una verdadera afroamericana?
– Afroamericana -repitió Rodney. A medida que seguía hablando su voz se tornaba aletargada, y disfrutó de su único cigarrillo de la noche con intensa sensualidad. -Africana, sí. Y siento el África en ella. Tiene el sabor de África. Tal vez venga de una zona francesa. Senegal. Sierra Leona. Guinea-Bissau.
Rock lo miraba.
– Se mueve como una reina. Una amazona de Dahomey. Cleopatra era muy morena, ¿sabes?
– Así que también es elegante. Nigra y elegante. ¿Y ella de dónde dice que es?
Ignorando esta pregunta y excitándose al mismo tiempo, Rodney dijo:
– Eso es lo maravilloso de América. No hay buenas nigras en Londres. Allí sólo encuentras Cockney chillonas. Algunas son magníficas, pero… imposibles. Impresentables. Pero aquí, en este “crisol de razas”…
– La ensaladera.
– ¿Cómo dices? -preguntó Rodney, buscando a su alrededor alguna ensaladera real.
– Ya no lo llaman crisol de razas. Lo llaman ensaladera.
– Qué cosa.
– En cierto modo las nigras inglesas son más elegantes que sus hermanas norteamericanas.
– ¿Cómo es eso?
– ¿Que cómo es eso?
Eran dos actores de película muda: cuando estaban los dos solos parecía que faltaba un siglo para el fin del milenio. Ahora Rock estaba a punto de hablar del pasado histórico, pero le fallaba la urbanidad, y de pronto recuperó la sobriedad.
– Ah, vamos. Eso ya lo sabemos, ¿no? El contingente inglés llegó después de la guerra. Para manejar los trenes subterráneos. Y los autobuses. Trabajo con contrato; pero no… no como los nigros norteamericanos.
– Con el mismo origen, sin embargo. Al menos eso pensamos.
Los árboles genealógicos de Rod y Rock eran altos. Altos y orgullosos. Pero, ¿qué árboles eran? ¿Sauce americano, sauce europeo, caoba, fresno? Y eran árboles enfermos, plagados, con ramas artríticas, deformadas… Los Peel habían sido beneficiarios cuando, en un solo día de 1661, Carlos II creó trece títulos de barón en las plantaciones de la isla de Barbados. La familia de Rock, los Robville, curiosamente (enigmáticamente, desde el punto de vista de Rodney) no llegaban tan atrás. Pero los Peel y los Robville habían florecido en una época en que todo inglés adulto con dinero poseía una porción de eso: una porción de esclavitud. El lugar donde vivía el papá de Rock había tenido grandes ganancias con los barcos en Liverpool, circa 1750. Ninguno de los dos hombres podía admitir que conocían estos antecedentes. Los protegía una inhibición de toda la vida: en su infancia era algo terrible que estaba escondido debajo de la cama. Sin embargo Rock era un hombre de negocios. Y nunca esperó que los negocios fueran agradables. Dijo:
– Supongo que no importa mucho. Pero en el contingente inglés la esclavitud fue abolida mucho antes.
– Bueno, sí -reflexionó Rodney-, supongo que no hay nada menos elegante que ser esclavo. Pero no hay que olvidar lo que fueron originalmente.
– Elegantes en África.
– En cierto modo. Sabrás que África estuvo muy adelantada por un tiempo. Mira el arte africano. Exquisito. Antiguo, pero inmediato. Inmediato. Allá tenían grandes civilizaciones cuando en Inglaterra eran todos marineros. Hace mucho, mucho tiempo.
– ¿Qué estuviste leyendo? ¿El Amsterdam News?
– No, Ebony. ¡Pero es cierto! Nosotros somos almaceneros comparados con ellos. Escoria, Rock. De todos modos sospecho que esta muchacha vino directamente de África. Posiblemente del Sudán. Parece que Timbuctú era una ciudad increíble. Llena de príncipes y poetas y asombrosas huríes. Jezabel era…
– ¿Dijiste asombrosas hurras? ¿Cómo era? Bien, no importa. ¿Qué acento tiene ella? Tu chica.
– No sé.
– ¿Cómo se llama?
– No sé.
Rock hizo una pausa y luego dijo:
– Por favor cuéntame cómo es la relación. ¿Cómo se conocieron? ¿O eso tampoco lo sabes?
– En un bar. Pero no fue así.
Se conocieron en un bar pero no fue así.
Fue asá.
Rodney acababa de pedir un Bullshot. Era una mezcla de vodka y consomé, y por lo tanto una bebida de porquería, pero Rodney, con los ojos desorbitados detrás de los anteojos negros, necesitaba mucho un Bullshot. Lo que realmente quería era un Bullshot. Llevaba un traje de hilo arrugado y una corbata polvorienta. Había pasado la mañana en una casa antigua, sepulcral en la calle Sesenta y Cinco del Este, haciendo lo que podía con el labio superior muy largo y las cejas ridículamente próximas entre sí de una tal señora Sheehan… la esposa de un rey de los programas radiales hablados.
– Salsa Worcestershire -pidió-, y el jugo de por lo menos un limón.
– ¿Sabes una cosa? Me pasaría el día escuchando tu voz.
No era la primera vez que Rodney oía este cumplido. Atrapado en una resaca de cocaína engañosamente liviana, respondió:
– Qué dulce.
– No, en serio.
– Qué amable.
Esta camarera en algún momento debe de haber querido ser actriz. Es posible que haya sentido la atracción del escenario. Pero hace mucho tiempo. Y de todos modos Rodney miraba algo más allá de ella. Evitaba mirarla…
Sí. La mujer estaba sentada en un banco alto frente a la barra… Se balanceaba sobre sus caderas, para acá y para allá, cada vez que cruzaba o descruzaba las piernas. Rodney la observaba atentamente. Ella bebía té con leche en un vaso con portavaso de metal, absorta en un partido de fútbol que pasaban por televisión, y charlando en tono entusiasta con alguien que estaba medio oculto del otro lado del mostrador. Sin duda era una persona de color, o eso le pareció a Rodney, un color norteamericano. Como si existiera una gama negro-marrón-norteamericano; luego beige-blanco-rosado… Al fondo de esa sala había otra sala, donde se debatía acaloradamente en una especie de competencia intelectual. Se leía poesía. Monólogos. Definiciones.
Rodney miraba a la mujer con la sensación de reconocerla, aunque sabía que era una desconocida. Pensaba que la había visto antes, en el barrio. Pero que nunca la había visto bien. Porque era la mujer que pasa por la calle y nunca vemos bien, que siempre nos elude, se vuelve de espaldas o toma otra dirección, o se mantiene perfectamente oculta detrás de un buzón o el tronco de un árbol, o desaparece para siempre detrás del vidrio de una cabina telefónica o en la sombra negra de un camión. Sobre estas mujeres se han escrito poemas llenos de indignación… sobre estas desaparecidas. Hasta el dulce Bloom se encrespaba con ellas. A los hombres les preocupan, porque por una vez ellos piden poco: ningún contacto, sólo mirar libremente una forma que se mueve. Y ésta era la actitud inicial de Rodney. No quería una conquista amorosa. Sólo quería pintarla.
– Sírvase, señor.
– Ah, gracias, gracias.
– ¡Esa voz!
Allí mismo, en el bar, parecía estar siempre oculta, eclipsada. En especial una señora rosada, una rubia germánica de mediana edad con un promontorio de pecas y lunares en el escote descubierto (cómo luchaba Rodney. Todos los días, con esas imperfecciones de sus modelos), la tapaba, la escondía y luego la revelaba. De pronto la visión de Rodney se aclaró, y absorbió el generoso poder de sus muslos, luego la cara, la mirada, la sonrisa indefinida. Lo que ella le transmitía era Talento. No sólo el talento de ella, el talento de Rodney también.
– ¡Camarera! ¡Camarera! Ah, gracias. ¿Sería usted tan amable de prestarme su lapicera? Un minuto nada más.
– ¡Cómo no!
– Muchísimas gracias.
Sabía lo que debía hacer. Por indicación de su agente, Rodney se había mandado imprimir tarjetas que decían: sir Rodney Peel (Baronet): Retratista. Las tarjetas tenía una solapa que daba el ejemplo de su arte: como dos mellizas no idénticas, la esposa y la hija de un magnate de las alarmas contra robo reposaban en sillones franceses. Rodney comenzó a escribir. Todavía no se había reconciliado con ese “Baronet” entre paréntesis. Al principio había pedido una forma más disimulada, una abreviatura convencional (Bt). Pero terminó por someterse a los argumentos de su agente: Rock dijo que los clientes norteamericanos podían interpretar “Bt” como “Bought”.
Con todos los adornos y vueltas de su vergonzosa caligrafía Rodney explicaba que él era un pintor inglés que había venido a Norteamérica; y que era muy poco frecuente, aun en esta ciudad, con toda su fama, encontrar un rostro tan “pintable” como el de ella. Dijo que por supuesto la remuneraría por su amabilidad, y que pagaba bien. Luego llenó una segunda tarjeta y casi una tercera con una increíble seguidilla de disculpas y explicaciones, de microscópicas timideces, y agregó una cuarta tarjeta para la respuesta de ella.
– Camarera… ¡Camarera! -La voz de Rodney tenía que luchar con el ruido de la máquina espresso y el robusto aplauso que llegaba desde los fondos del local y con todos los ruidos producidos por la multitud humana que lo rodeaba como en el patio de una escuela. Pero la voz de Rodney era más grande que él, entrenada como estaba para hacerse oír hasta el otro extremo de las grandes habitaciones.
– Ah, camarera…
La camarera permaneció a su lado mientras él le explicaba lo que quería. Daba la impresión de que estaba preparada para escuchar a Rodney todo el día si era necesario, pero que eso le costaba un gran esfuerzo. Se le endureció la cara, y se dio un puñetazo en la cadera mientras sus hombros se encogían o se estremecían. Pero Rodney se limitó a alinear las tarjetas y agregó con tono satisfecho:
– ¿Ve esa muchacha de pelo anaranjado, la que tiene pecas? Esa no. La que está detrás. La morena. -Se le ocurrió una buena idea: ¿por qué no explicarlo en el lenguaje de la camarera?
– La Pink Lady no. La Black Velvet.
Trató de mirar mientras la camarera entregaba la nota. Y le pareció que la receptora miraba en su dirección y le sonreía, pero luego se interpuso una pared de nuevos poetas o animadores que se dirigían al salón del fondo, y cuando el lugar quedó despejado la mujer había desaparecido.
La sombra de la camarera pasó junto a él. Rodney miró la bandeja que ella había dejado en la mesa: la cuenta y la cuarta tarjeta, que decía simplemente, en letra pequeña y redonda: “Hablas demasiado”.
Con el labio superior muy hinchado, Rodney pagó, dejó el quince por ciento de propina y se fue.
Al cruzar la Calle Diez se dio cuenta de que ella lo seguía. Y allí, a la luz del día, vio que era negra como la noche. Y dos veces más grande que él. Su primer impulso (que le costó un poco contener) fue echar a correr. En la Calle Once la vidriera a oscuras de Ray's Pizza le reveló que ella seguía detrás de él. Se detuvo y dio media vuelta, con una sonrisa inteligente, y dio un paso hacia ella, y ella dio un paso hacia atrás, y él siguió adelante, y ella lo siguió. Cruzaron la Calle Doce. Ahora con cada paso él sentía las piernas más pesadas y doloridas: como los dolores de crecimiento en los chicos. Desesperado, dobló a la izquierda en la Calle Trece. Ella dejó de seguirlo. Se le adelantó. Y a medida que demoraba el paso, y él observaba la amenazante máquina de sus muslos y su trasero, las partes se acomodaban en forma tan ecuánime en el estrecho espacio de la falda, que todos los temores de Rodney (y todo pensamiento vinculado con el caballete), dieron paso a un vacío total. Por primera vez en su vida se preparó para cualquier cosa. Sin hacer preguntas.
Cuando llegaron al edificio de él ella se volvió y esperó. Él trató de recuperar el aliento para hablar… pero ella de inmediato se llevó el dedo índice a los labios. Y él comprendió, y se sintió como un niño. Él hablaba demasiado. Demasiado… Subió los escalones, abrió la puerta de vidrio y la sostuvo abierta después de pasar; cuando sintió que el peso de la puerta se transfería a ella lo recorrió una oleada de intimidad, tan profunda como unos pechos ardientes apoyados en su columna vertebral. Renunció al ascensor como si fuera impracticable y comenzó el largo ascenso, con miedo de darse vuelta pero absolutamente atento al paso de ella. Llegó a su puerta. Llaves enredadas, confundidas en el llavero, hasta que encontró la que necesitaba, al borde del llanto. Todas las cerraduras giran en distinto sentido: a la inglesa, a la americana. Empujó la puerta, y sintió que el aire cambiaba cuando ella pasó junto a él.
Muchas veces, durante la primera media hora, las palabras se le amontonaban en la garganta… y al mismo tiempo el índice de ella le tocaba los labios (con un gesto de “no, no hables”). El índice en el costado de su boca, siempre. Pero en ese momento estaban cerca del piano, y ella acababa de recorrer el espacio de él; Rodney tuvo que tragarse sus palabras cuando por tercera vez ella levantó el índice; sólo que esta vez lo levantó, giró la mano noventa grados, mostrándole el esmalte estropeado de la uña. Después de dos latidos Rodney lo tomó como una invitación. Se le acercó un poco más todavía, se puso en puntas de pie. La besó.
– Bueno, Rod, ¿en qué andamos? ¿Leíste mi novela o no?
Por Dios, este tipo era como el perro del vecino que nunca deja de odiarlo a uno. Uno jamás le presta atención hasta que lo ve parado en las patas traseras, estirando al máximo la traílla, ladrándole en la cara.
– Todavía no -admitió Steve, y salió del ascensor.
– Esto me suena como desprecio y grosería. ¿Por qué me desprecias, Rod? ¿Qué me respondes?
Equivocadamente, Rodney se consideraba experto en excusas. Al fin y al cabo siempre habían andado juntos, él y las excusas. Miró hacia arriba con los labios apretados y dijo en voz baja:
– Me vas a odiar por esto.
– Ya te odio.
Sintiendo la humedad en sus axilas, Rodney decidió cambiar de táctica. La ocasión exigía algo más que una sonrisita negligente.
– Pero, qué podía hacer yo. Murió mi tía. Fue repentino. Y tuve que componer… el discurso para el funeral.
– ¿Qué tía? ¿En Inglaterra?
– No. Vive en… -No era ese verbo el que había querido usar. -Bueno… estaba en Connecticut. Fue todo muy extraño. Me fui en tren a Connecticut. Con ella yo me llevaba bien, pero estaba el hijo con su familia, y yo…
Cuando dejaba de hablar, cosa que no pasaba muy a menudo, Pharsin se mostraba estupefacto. Como si no pudiera creer que estaba oyendo una voz que no era la suya. El agónico relato de Rodney los había llevado hasta la Calle 13. A mitad de camino el Empire State pareció zozobrar un poco, y luego recuperó su inmovilidad.
– …y también cancelaron ese tren. Así que entre una cosa y otra estuve ocupado toda la semana.
La expresión de Pharsin se había suavizado hasta tornarse enigmática, casi indulgente.
– Ya veo -dijo-. Ya veo lo que te pasa, Rod. Te estás metiendo en un lío. Realmente quieres leer mi novela. Pero no lo has hecho durante tanto tiempo que cada vez te resulta más imposible hacerlo. -Pharsin se tocó la frente. -Sé lo que te pasa. El año pasado tomé muchos…
Se interrumpió como para escuchar algo. Rodney esperó oír el nombre de un psicotrópico. Pero Pharsin prosiguió de inmediato:
– …hice muchos cursos de psicología y sé cómo es esto, cómo nos ponemos trampas a nosotros mismos y caemos en ellas. Te comprendo. Rod…
– Sí, Pharsin.
– Una cosa más. Tienes que pensar que esa novela está escrita con mi sangre. Con mi sangre, Rod. Todo lo que yo soy está allí…
Rodney se ausentó por un momento escuchando a Manhattan. Oíd a Manhattan, interpretando su concierto para corno.
– …los traumas, las heridas. Fue escrita con mi sangre, Rod. Con mi sangre.
Esa noche (era domingo, y Rock se había ido afuera), Rodney se enfrentó con un vacío de inactividad. Se encontró tan perdido que por primera vez pensó en tomar el manuscrito de “El sonido de las palabras, el sonido de las palabras”. Pero por la tele daban un documental bastante divertido sobre nadadores sincronizados. Y el resto de la tarde mató el tiempo lavándose la cabeza y revolcándose sobre sus muchos billetes de veinte dólares.
– La veo en Abisinia. O en la antigua Etiopía. Es una Nefertiti. Podemos entrar aquí. En realidad creo que este es un bar gay pero no les molesta que yo entre.
El comentario no era irónico ni fue entendido de esa manera, y Rock siguió a Rodney sin sonreír.
Inigo, el hermano mayor de Rock, había conocido a Rodney en Eton; en sus días de colegio Rodney era famoso por su biblioteca de revistas con muchachas desnudas que prestaba a todo el mundo, y por su prolífico onanismo. De manera que Rock no percibía ningún matiz homosexual en su amigo. Pero otros sí. Por ejemplo, a ninguno de los maridos de las mujeres que retrataba se le hubiera ocurrido que Rodney era heterosexual. Y Rodney mismo había alimentado inevitables dudas sobre este tema, en el pasado, en Londres, tendido de costado y acariciando, como quien no quiere la cosa, la espalda de otro gigante de la clase alta, todavía virgen.
Pidieron sus tragos. La clientela era de hombres, de hombres de mediana edad (con ropa de lana, con panza), y Rodney intercambió miradas como de costumbre.
– Esto te va a divertir -dijo-. La primera vez que… “escondimos el salame”… No. La primera vez que mostré el salame… me sentí un verdadero plebeyo. Un canalla. Un Intocable.
– ¿Por qué?
– Soy Cavalier.
– Yo también.
– Claro. Somos ingleses. Pero aquí son todos Roundheads, todos puritanos. Aquí es elegante ser Roundhead. Sólo los rústicos, los del campo son Cavaliers.
Rodney recordaba muy bien a la señora Vredevoort, esposa del magnate de la construcción: cuando finalmente encontró el salame (lo localizó y lo identificó), dejó escapar un gritito de sorpresa y disgusto e inmediatamente salió a tomar aire.
– Los nuestros parecen cigarrillos de marihuana. Distintos de los de ellos, que son cigarrillos comunes. A eso están acostumbradas. Seguro que en África son todos Roundheads.
– Pero no hay mucha diferencia cuando está alzado, ¿verdad?
– ¡Exactamente! Eso es lo más exacto que se puede decir. De todos modos, a la mía no pareció importarle. No dijo nada.
– Jamás dice nada.
– Verdad. Te diré que hay una sola cosa que no me deja hacer. No, no, no es eso. No me permite que la pinte. Ni que la fotografíe.
– Supersticiosa.
– Y yo siento que si pudiera pintarla… O aunque sea fotografiarla.
– Pura cama y nada de pintura. Al revés de lo que suele pasarte.
– Qué esperanza. Si a mí me va muy bien con las esposas. Pura cama y no hay discursos. Eso es lo raro.
– Ven a casa este fin de semana. Ya está terminada.
– Buena idea.
Amor sin palabras. Como un cavernícola. Algo que podrían haber logrado Picasso o Beckett. Pero, ¿sir Rodney Peel? Nunca había dado señales de pretender tanta pureza artística. Más ave de rapiña que cazador en temas del corazón, Rodney pasaba a primer plano cuando los grandes felinos ya se habían llenado el estómago. Le encantaban las mujeres recién abandonadas. Sus labios conocían el dulce sabor de la máscara para pestañas derretida: sus ojos conocían los arroyuelos que formaban en el papel secante de las mejillas empolvadas. Tenía práctica en hacer caricias de consuelo. Recorría rítmicamente el hueco lateral de los pechos, mientras murmuraba bueno… bueno… Le gustaba. La expectativa sexual, en estos casos, solía ser baja. Eran casos en que la impotencia se tomaba casi como una galantería.
Amor sin sonidos. En general ella llegaba a las dos y media. Con la piel enrojecida por la reciente ducha, Rodney estaba tendido en la chaise-longue, tratando de hojear una revista o bien, simplemente, esperando. A veces asomaba la cabeza por la ventana y trataba de avistarla cuando se acercaba por la calle, bajo los árboles; una vez la vio en el medio de la calle, discutiendo con el taxista que la había traído. Cuando la oyó poner las llaves en la cerradura sintió, bajo la bata, la ceremonia de una circuncisión sin dolor.
Ella sólo quería una sonrisa a manera de recibimiento. Él la miraba humildemente mientras ella caminaba por el cuarto, con la cabeza hundida en los brazos cruzados. Había llegado a la casa de él, pero le costaba llegar a él en sus pensamientos. Después se acercaba al biombo laqueado de dos hojas que ocultaba la cama. Se desvestía metódicamente y dejaba la ropa en una silla, como si la preparara para ir a la escuela. En esos momentos ya había sucedido algo en la cabeza de Rodney, como si se orientara hacia una mayor seriedad. Sus oídos sólo atendían a algo interno, y oía las contracciones de sus músculos en la garganta.
Realmente había algo primitivo en todo eso… en lo que venía después. Algo muy importante en las asombrosas elevaciones articuladas por su sangre. Pero ella era una cosa y él era otra. Rodney Peel estaba en África. El cuerpo de ella parecía inexplicable en sus alternancias de blando y duro, y su piel, a diferencia de la piel de Rodney, no reflejaba la luz sino que la absorbía, y le agregaba confiadamente sus poderes. En cuanto a su olor, a Rodney le parecía más intenso, o simplemente más concentrado. Y los pensamientos de Rodney avanzaban… hacia los pechos volcánicos, los dientes desgarrantes… Con su sombrero de explorador y sus sandalias de tela (mientras se apresta a rendir su tributo), sir Rodney aparta las lianas y el follaje y ve… A decir verdad le recordó un asado en casa de Rock en Quogue, donde al cortar la superficie tostada de la carne se encontró con que todavía estaba cruda.
Después ella descansó. Nunca dormía. A menudo, y cada vez con más miedo, él señalaba la tela o los pinceles. Pero ella siempre lo amenazaba con un dedo y se apartaba. Y una vez, en uno de los primeros encuentros, él se sentó en la cama con un bloc de papel y ella se lo arrancó con terrible severidad en sus ojos de color tabaco. Y también con verdadera fuerza… una fuerza que él conocía bien. Pero ella había creado o revelado algo en él, y él pensaba que podía ser el Talento. En el loft de Rodney no había paredes internas, de modo que él podía observarla mientras ella iba al baño o se hacía el té con mucha leche, como le gustaba. Tenía las pantorrillas muy desarrolladas de una bailarina. Todos sus movimientos mostraban la seguridad mecánica y la alta definición de una intensa técnica. Rodney lo pensó. Seguramente ella era una artista. ¿Una mujer de menos de treinta y cinco años que no se dedicaba a los negocios y que vivía en Manhattan? Claro que era una artista. Una bailarina. Tal vez una cantante. Algún arte de la actuación, sin duda, pero, ¿cuál?
Ella no dormía nunca. Bebía el té, descansaba, a veces suspiraba o bostezaba audiblemente, pero nunca dormía. Su atención parecía centralizada y asidua, como si estuviera siguiendo una pelea que tuviera lugar ante sus ojos. Rodney temía interrumpir esa pelea cada vez que volvía a la cama, pero el cuerpo de ella siempre lo recibía en pleno y le ofrecía su calor. Él a menudo imaginaba, mientras se retorcía y se desplomaba sobre el cuerpo de ella, que la primera palabra que le oiría decir sería el nombre de pila de otro hombre… De todos modos, lo que hacían ellos dos no tenía nada que ver con el arte. No era un juego, era algo serio. Como el trabajo honrado.
– Escucha, ¡eh!, escucha. No te me vas a escapar. ¿Ya leíste mi novela?
– Sí-dijo Rodney.
Rodney dijo que Sí, no porque fuera cierto ni nada por el estilo, sino para variar, puesto que siempre decía que No. Fue algo impulsivo. Y Rod se asombró de que funcionara tan bien.
Pharsin dio un paso atrás. Por un momento se quedó mudo. Luego, con la frente fruncida, inclinó la cabeza. Rodney estuvo a punto de alzar una mano para tocarle los cabellos negros.
– Bueno, ¿qué te pareció?
Lo dijo con suavidad. Qué bueno este cambio, pensó Rodney (dejar atrás todo ese desagrado); estos tipos eran perfectamente amables y comprensivos si se los manejaba bien. Dijo, riendo:
– Ah, no, mi amigo. Con una novela así… con un escritor así, no me voy a quedar aquí en la puerta como si estuviera hablando del tiempo. No, no.
– ¿Pero te parece que puede andar?
– ¡Ah, no! Pharsin, no me hagas esto. Tú, mi amigo, vendrás a mi estudio. Uno de estos días, muy pronto. Vamos a desenchufar el teléfono, echamos un leño más al fuego y abrimos una botella de buen tinto. O mejor, rosado… Un Morgón intenso. Y entonces hablamos.
– Cuándo -dijo Pharsin, alerta.
– No veo por qué no puede ser este fin de semana.
– ¿Por…?
– Lo estoy releyendo.
– Aplaudo tu rigor. Estos trabajos rara vez revelan sus secretos en una primera absorción.
– Exactamente.
– Como te dije, Rod, muchas cosas dependen de tu crítica. Me han sugerido que no tengo pasta para la ficción, y estoy impaciente por oír un segundo comentario. En esta etapa de mi vida… ¿Tienes un minuto para escucharme?
Media hora más tarde Rodney dijo:
– Por supuesto. Pensándolo mejor, tal vez podríamos elegir uno con más cuerpo, por ejemplo un Margaux. Stilton. Y aceitunas negras…
Al separarse, los dos hombres realizaron un antiguo ritual (que ahora hace rato que ha caído en desuso): una serie de palmadas y apretones de manos de muchachos de barrio. Rodney, como de costumbre, parecía alguien que está aprendiendo dificultosamente a jugar a “papel-tijera-piedra”.
Se inauguraba una galería cerca de Tompkins Square Park, una ocasión auspiciada por una nueva marca de vodka, con un nostálgico diluvio de martinis. Rod y Rock se habían ubicado junto a la mesa de bocaditos. Sexualmente en paz, y un poco aletargado por la cocaína, Rodney atravesaba temporariamente la sensación de que todo el mundo lo quería. Estaba bromeando con el camarero, fingiendo interés por todos los camareros presentes. Aunque siempre era cortés con el personal, Rodney nunca los diferenciaba entre sí. Por ejemplo, no se daba cuenta de que este camarero era un actor que había esperado demasiado.
– He llegado a una audaz conclusión -le dijo, dando una vuelta alrededor de Rock-. Todos mis problemas con las mujeres vienen de… de las palabras. Del lenguaje.
Y no era un disparate. Curiosamente para alguien de presencia tan frágil y amable, a través de los años Rodney se había hecho abofetear tantas veces que tenía la cara desalineada, y todo por decir tonterías. Siempre trataba de halagar, era parte de su profesión. Creía en los elogios y siempre estaba tratando de desplegarlos. Pero se equivocaba con las palabras, le salían, como decía su madre, un poco fuera de línea. Si la conversación es un arte, Rodney no era un artista. Creaba atmósferas difíciles a su alrededor.
– Cierra el pico, Rodney -le decían.
– Ay, cállate, Rodney, por favor. -Y ese pico gordo que era su labio superior, después de dejar salir la última inconveniencia, se apretaba estoicamente contra el otro. Cuando escribía era lo mismo. Sus notas perfumadas solían provocar alejamientos de un año entero, “silencios”, situaciones del tipo “No nos hablamos”. No hablar, así debieran haber empezado las cosas.
– El silencio -prosiguió-, es la única razón de que haya seguido adelante con las esposas. Uno no puede hablar cuando está pintando.
– Yo creía que a las mujeres les gustaban las estupideces que dices.
– Yo también. Pero no es así. Siempre meto la pata.
Un tiempo antes, a modo de experimento, Rodney había recomenzado sus flirteos con dos de las esposas, la señora Globerman, esposa del magnate de las telecomunicaciones, y la señora Overbye, esposa del comandante de líneas aéreas. La idea era ver si su nueva potencia era transferible y podía probarla con otras. En ambos casos fracasó, le resultó imposible. Las cosas que él decía y las que decían ellas. Las cosas que decían todos. Era mucho más extraño que el silencio. Con estas mujeres Rodney había percibido lo superfluo del lenguaje humano. ¿Viste que paró de llover? Cuéntame cómo fue tu semana. ¿Cómo has estado? Ah, ya sabes, Fulana de Tal. Fulana de Tal dijo esto y Fulana de Tal dijo lo otro. Tan cansado. ¿Tan pronto? y así sucesivamente.
– Tu nigra y tú parecen hechos uno para el otro.
– Es así. Excelentes cócteles. Sorprendentes, también. Un poco fuertes, ¿no? Estoy un poco achispado. Se me está aflojando la lengua. Rock, ¿puedo preguntarte algo? ¿Por qué tengo esta sensación de que esto va a terminar en tragedia? ¿Por qué tanta ansiedad? ¿Y tanta culpa?
– Porque te están dando algo por nada. Una vez más.
Rodney abrió grandes los ojos. Pensó en la primera vez: la sensación de estafa, mientras la miraba desvestirse. Como si hubiera alcanzado su objetivo no por los medios habituales (halagos, falsas promesas, mentiras) sino con algo peor: magia negra, traición. Por un momento tuvo la extraña sospecha de que ella era su prima, y estaban jugando “al doctor”.
– Porque has esquivado la palabra “ética”. Una vez más. Ah, mañana lo veo a Jaguar. ¿Ya hiciste algo con ese dinero?
– Sí -dijo Rodney-. Y algo había hecho, si en lo de “hacer algo” se podía incluir contarlo, revolcarse sobre él y gastar una buena parte en cocaína.
– Lo consultaré a Jagula. Quiero decir a Jaguar. Uy, me impresionó el lapsus. -Rock prosiguió con voz ronca: -A veces me siento como un tratante de esclavos. De esclavos blancos. Con los mayordomos. Y las institutrices. Tal vez es eso lo que te preocupa. Que ella es nigra.
– ¿Nigra? No, no.
¿No sería eso? No. No, porque siempre había pensado que esa mujer brindaba libertad. Que la llevaba en su persona. En las mandíbulas.
Poco después empezó a encontrar los hematomas.
Nada muy visible ni fulminante. Sólo un negro diferente debajo del negro. En la cadera, el hombro, el antebrazo. Al encontrar uno nuevo, Rodney se quedó inmóvil y trató de mirarla a los ojos… pero no lo logró, y después del fracaso volvió a lo que estaba haciendo; y luego no la miró con aprecio y gratitud, como solía hacer, y en cambio miró una mancha en la pared, ovalada y del color de la nicotina, donde hacía meses que apoyaba la cabeza.
Creía saber algo sobre las mujeres y el silencio. Ellas se sentaban delante de él, las esposas, hablaban sobre trivialidades al comienzo, mientras él hacía los trazos iniciales, situando la postura humana contra los contornos de la silla, el mueble que había detrás, la mesita. Los artistas, por supuesto, anhelan silencio. Desearían que sus modelos estuvieran muertos, inmóviles: como una frutera con manzanas, una copa, un pescado. Pero el modelo es un ser vivo, y siente la necesidad de hablar, tal vez porque cree que hace falta el lenguaje para dar color e indignación a la garganta, las mejillas, los ojos. Y el pintor también habla con parquedad hasta que llega el momento en que es incapaz de vocalizar nada, cuando, para decirlo brevemente, “capta” el tema. Hasta Rodney conocía este momento de sorda concentración (sentía que eso era el talento). Y las modelos sensibles percibían estos momentos y mantenían un piadoso silencio hasta el siguiente intervalo. Entonces podrían respirar, sentir otra vez que estaban vivas.
Sí, Rodney creía saber algo sobre las mujeres y el silencio. Pero, ¿esto? Se deslizó fuera de la cama, se puso la bata azul, y se dispuso a preparar el English Breakfast Tea. La observaba por la abertura de las dos partes del biombo: abrazada a la almohada como un bebé. Y siempre siguiendo esa pelea dentro de su cabeza. El hematoma en el hombro, disimulado con algún maquillaje, parecía artificialmente aplicado… una marca de casta, un símbolo de guerra. Rodney lo examinó con ojo profesional. No era casual que trabajara con óleo. El óleo era perfecto. Se daba cuenta de que su pincel no era tanto la varita mágica del artista como las pinzas del experto en cosmética. El óleo, en sus manos, era el elixir de la juventud. Sentía que con ella sería diferente. Porque con ella todo era diferente. Pero ya nunca abordaría el tema.
Por un momento ella estuvo junto a él, cuando pasó a su lado para ir a ducharse. Rodney nunca había pensado que él era el único interés sexual que ella tenía, ni siquiera el principal. ¿Cómo podía él ser su dueño? Pensó en una escena de una enorme novela norteamericana que había leído años atrás, donde un joven se convierte en “mayor”, porque pasa ese cumpleaños, muy agradablemente, en un burdel. La reflexión era, más o menos, que había usado algo ya usado por otros. ¿Y qué? Así son las ciudades.
Por otra parte de pronto supo lo que quería decirle, con muy poquitas palabras.
– Eh. ¡Eh!
Ninguna forma negra, ni una aplanadora, ni un cocodrilo, ni un violador en el patio de una prisión, ni un guerrero Hutu, ni un esclavo fugitivo exasperado en los cañaverales de Santo Domingo podía aterrar a Rodney como el hombre que de vez en cuando vigilaba su edificio, en una palabra: Pharsin. Los fines de semana de Rodney estaban dedicados a esquivarlo: cuatro de los cinco últimos los había pasado en Quogue. Hasta había hecho un par de llamadas telefónicas con vistas a mudarse. Parece que había un lugar en la ciudad, bastante cerca de las oficinas de Rock…
– Ah, Pharsin, qué tal.
Rodney se dio vuelta, un poco encorvado, pero sólo por la lluvia. Le tenía miedo a Pharsin, y en general se sentía amenazado. Pero su angustia era casi toda social.
– ¿Qué me cuentas, Rod?
– Es buena hora de que compartamos una cena. Me estoy inclinando por un Chambertin-Clos de Beze. Y un camembert bien estacionado.
– No haces más que hablar de tus vinos. Pero yo siento que estamos dando las mismas vueltas que antes. ¿Qué tengo que hacer, Rod? No soy sólo yo el que se siente herido, también la gente que me rodea. Nunca pensé que un hombre podría hacerme esto. Que un hombre podría reducirme a esto.
Llovía. Llovía sobre la ciudad terrible, con la gente que sufría y que se quejaba, gemía, blasfemaba, balbuceaba. En Nueva York, si uno no tiene a nadie para hablarle o para gritarle, siempre se tiene a sí mismo: siempre a sí mismo. Mientras Rodney cerraba su paraguas advirtió cómo caían las gotas de agua desde los lóbulos de las orejitas de niño de Pharsin.
– El viernes a las cinco.
– ¿En serio?
– Te lo juro por mi madre. Vino del Rin y salmón ahumado. O Gewurtztraumeiner, ¿O Trockenbeerenauslese, con Turkish Delight?
– El viernes a las cinco.
– ¿Mucho trabajo esta semana? -dijo Rock el jueves a la noche. Estaban bebiendo en un bar donde solían ir muy tarde a la noche: Jimmy's. Aunque había estado allí no menos de doce veces, resultó que Rodney no sabía dónde quedaba.
– ¿Pero dónde está Jimmy's? -preguntaba mientras Rock lo llevaba. A la hora feliz, el bar parecía otro.
– En realidad no -respondía Rodney-. Pero así es en Nueva York. No tienes nada que hacer y piensas: me quedo en casa y leo un libro. Y un minuto después… aparece una inauguración o algo así. Y de pronto te encuentras gritando en algún restaurante.
– ¿Tienes algo esta noche? Hay un club punk con entrada libre en Brooklyn. Tengo cupones para bebidas gratis. Falta mucho para que empiece y es cerca.
– Ah, bueno -dijo Rodney.
Al otro día se fue para Quogue más temprano que de costumbre. Se despertó al mediodía. Sólo lo mantenía en pie la costra de semen seco en el pijama. Hizo té. Se dio una ducha de cincuenta y cinco minutos. Se comportó aceptablemente bien durante la cita (ella parecía aliviada esa tarde, pero expeditiva) y él prácticamente bajó con ella en el ascensor. A los que atendían la recepción durante el día les dejó una larga nota para Pharsin sobre la exhumación de los restos de su tía y el entierro en otro lugar, y fijó el encuentro para la misma hora el lunes. Sólo cuando el auto esperaba frente al cine en la parada cerca del aeropuerto Rodney se cuestionó las cosas que había guardado en el bolso: tres revistas nuevas, junto con el equipo habitual para el fin de semana.
La una de la tarde del lunes.
Estaba sentado en la cocina, mientras esperaba el momento de empezar su trabajo, leyendo la parte de atrás de una caja de cereal. Levantó la cabeza, parpadeando, y recordó las gordas novelas victorianas que había leído en la universidad: Los Middlemarch, Casas sombrías, le habían llevado por lo menos un mes cada una. Pero no pensaba dedicarle más de media hora a El sonido de las palabras, el sonido de las palabras. Estaba releyendo la parte de atrás de la caja de cereal cuando oyó la llave en la cerradura.
El aspecto de ella le hizo tal impacto que estuvo a punto de hablar. Lo que había sucedido era esto: esa pelea que hacía meses estaba dentro de su cabeza, le había aflorado a la cara, y era ilegible. Era visible para cualquiera; los ojos de ella lo invitaban claramente a registrar el cambio: el labio inferior estaba hinchado y partido, y la mejilla derecha muy manchada, como si le hubiera puesto un salvaje toque de rouge. Ahora lo que andaba mal se expresaba, pero no lo expresaba ella sino que, fuera lo que fuese, se expresaba a sí mismo.
Aterrado, tambaleando, se acercó a ella. Y ella lo recibió con piedad. La besó en el cuello, en la mandíbula, y, con circunspección, en la boca… pero luego perdió toda circunspección. Lleno de miedo y de pasión, y por última vez, sir Rodney Peel le hizo hervir la sangre a Eva.
Después ella hizo algo que nunca había hecho antes. No, no habló. Durmió.
Rodney se puso a trabajar, sin cuidarse de no hacer ruido.
Arrastró el caballete por el piso, cambió de lugar el biombo, acomodó los pinceles. No andaba en puntas de pie, ni con su cuerpo ni con su mente: el sueño de ella parecía básicamente seguro, como la hibernación. Retiró el cubrecama. Ella estaba de costado, con la rodilla de arriba levantada, una mano debajo de la almohada y la otra entre los muslos. Primero la cabeza, pensó Rodney. Después el cuello. Después el cuerpo.
“Los artistas son especialistas en esperar”, dijo. Esperar que sucediera lo necesario en el lugar necesario. Y con esto se despedía de su mente discursiva, hasta que el cuadro estaba casi terminado y parecía que alguien golpeaba a la puerta. Y Rodney habló. Con la voz lúcida de un niño dijo:
– Ay, Dios mío. Ese es Pharsin.
Ella lo miraba por encima del hombro. Y también ella habló. Lo que dijo fue arrasador, pero no por el contenido, sino por el estilo. Un estilo que él había oído en las avenidas de Londres, en las colas ante las cajas del supermercado, en las lavanderías. También en el parloteo de la radio del taxi, soportado desde el asiento posterior, muy tarde a la noche.
– Es mi marido -dijo.
* * *
– Abre la puerta ahora.
Más tarde Rodney describiría los acontecimientos que siguieron como “Una especie de neblina”. Pero en realidad estos acontecimientos fueron claros. Era bueno que en esos momentos él se sintiera tan talentoso. Y que su cerebro estuviera químicamente tan estimulado.
– Tienes un minuto para abrir la puerta, carajo. Cuento un minuto y la arranco de la pared. Sesenta. Cincuenta y nueve. Cincuenta y ocho.
En el mundo de sus sueños a Rodney le hubiera gustado tener más de un minuto para leer El sonido de las palabras, el sonido de las palabras. Pero para leerlo primero tenía que encontrarlo.
Una vez que la señora de Pharsin Courier fue acallada y escondida detrás del biombo, Rodney comenzó a revolver dentro del armario (cincuenta y uno), después buscó debajo del piano (cuarenta y cinco), y luego entre los estantes más bajos y las sombras de la cocina (treinta y cuatro). Medio minuto después detuvo la búsqueda. Se detuvo a observar y a recoger una vieja alfombrita marrón que colgaba sobre la abertura de las dos partes del biombo, y al hacerlo advirtió una forma sospechosa en la pila de periódicos grisáceos que había del otro lado de la cama. Se abalanzó sobre ellos (trece): Novela, por Pharsin Courier (nueve, ocho). La arrojó hábilmente sobre la mesa (seis, cinco), leyó media frase de la página uno: “Alrededor del mediodía Cissy pensó que…” y, mientras se levantaba para abrir la puerta (tres, dos), otra media frase de la página uno (“Eso creyó Cissy”), y se le terminó el tiempo.
– Ah, Pharsin. Respondes a nuestros gritos de “¡El autor! ¡El autor! Señor, hágase conocer. Si se queda sentado donde está, yo, simplemente…”
– Bien, yo no soy escritor -declaró severamente
Rodney, colocando un vaso de Pepsi frente a Pharsin. Y un platillo con una galletita de Graham casi entera. De la superficie de la bata azul de Rodney se podía extraer más información.
– Yo soy un pintor, un artista visual. Pero, como tú escribiste en alguna parte, hay una cierta… afinidad entre las artes. Ahora bien; la primera vez que leí tu libro me sentí inundado por esa cascada de imágenes visuales. Las cosas que describes… yo sentía que podía extender la mano y tocarlas, saborearlas. Debo decir que sólo en una segunda lectura, o en una tercera “mirada” pude ver que esas imágenes, en realidad, estaban relacionadas. En forma muy intrincada.
Sopesando el original entre sus manos, con gesto de admiración, Rodney miró cándidamente a Pharsin. Hasta allí todo iba bien. La ira de Pharsin, todavía manifiesta, había alcanzado la calidad de un trance. Rodney sabía bastante sobre las novelas en general como para estar enterado de que todas trataban, al menos, de relacionar las imágenes con el tema. Siguió cautelosamente con sus propias variaciones, sintiendo los espasmos de los músculos tensos de Pharsin. Sí, todavía podía flotar sin hundirse.
– … dando forma a toda la composición. Pude admirar el relieve, las molduras, los adornos. Las gárgolas, la catedral en conjunto.
Por un momento pareció que Pharsin iba a hacer una pregunta sobre esta catedral: qué aspecto tenía o dónde estaba. De manera que con un brusco movimiento de la cabeza Rodney prosiguió:
– ¿Y de dónde sacaste esos personajes? Es increíble. Por ejemplo Cissy. ¿Cómo la soñaste?
– ¿Te gusta Cissy?
– ¿Cissy? ¡Ah, Cissy! Cissy… Cuando terminé sentí que nunca había conocido a alguien tan íntimamente como a ella. -Mientras hablaba comenzó a volver las páginas con afecto. -Sus pensamientos. Sus dudas. Sus miedos. Yo conozco a Cissy. Como se conoce a una hermana. O a una amante.
Rodney alzó la mirada. El rostro de Pharsin estaba inundado de lágrimas. Envalentonado, Rodney se inclinó sobre el texto y volvió unas páginas.
– Esa parte… esa parte… cuando ella, Cissy…
– ¿Cuando llega a los Estados Unidos?
– Sí, cuando llega a Norteamérica.
– ¿La parte de Inmigraciones?
– Sí, esa escena… es increíble. ¡Pero tan verdadera! Y después de eso… estoy tratando de encontrar… la parte en que…
– ¿Cuando conoce al tipo?
– Sí. El tipo: otro personaje. Y esa gran escena en que… Aquí está. No. Cuando ellos…
– ¿En el tribunal de impuestos?
– Sí, sí, esa escena. Increíble.
– ¿El juez?
– Por favor -dijo Rodney-, no hablemos del juez.
Y así, durante cuarenta y cinco minutos, siempre con un compás de retraso, se las arregló para cantar una canción que no conocía. Una tarea despreciable, por supuesto; y era extrañamente vergonzoso, ver pasar la cara de Pharsin por toda la gama del entusiasmo y el deleite (como ante el tablero de ajedrez, Rodney se sentía empequeñecido por una forma de vida superior). Era un trabajo despreciable, pero era fácil. Se preguntó por qué no lo había hecho meses antes. Entonces Pharsin dijo:
– Suficiente. Olvídate de las risas, de los personajes, de las imágenes. ¿Cuál es el mensaje de El sonido de las palabras, el sonido de las palabras, Rodney?
– ¿De El sonido de las palabras, el sonido de las palabras?
– Sí, ¿cuál es el mensaje?
– ¿El mensaje? Es una historia de amor. Es un libro sobre el amor en el mundo moderno. Cómo amar se vuelve difícil.
– Pero, ¿el mensaje?
Pasaron diez segundos. Y Rodney pensó ¡mierda!, y dijo:
– Es un libro sobre la raza. Sobre la agonía del macho afroamericano. Sobre la necesidad, la compulsión de expresar esa agonía.
Pharsin extendió lentamente una mano hacia él. Una vez más se le llenaron los ojos de lágrimas.
– Gracias, Rod.
– Fue un placer, Pharsin. Pero, ¿realmente es esta hora? ¿No deberías…?
Hasta ese momento Pharsin parecía insensible a lo que lo rodeaba. Pero ahora se levantó bruscamente y se puso a moverse por la habitación con manifiesta curiosidad, con un brazo doblado, el otro torcido, dándose golpecitos en el mentón con el índice, deteniéndose a mirar una miniatura aquí, una cosita allá. Rodney no pensaba en su otra huésped (quien, según creía, seguía atrincherada detrás de la cama). Pensaba en el retrato allá, en el caballete, prueba del crimen. Rodney volvió a tragar el vómito que le había subido a la garganta cuando Pharsin se acercó al caballete y se detuvo.
La forma negra sobre el papel blanco. La belleza y la fuerza de las nalgas y las caderas. El rostro dormido, medio ladeado. Rodney, por puro hábito, había suavizado y curado las manchas. Una buena idea, tal vez, pensó.
– ¿Una persona real posó para esto? -Pharsin se volvió, un artista que enfrentaba a otro artista, y agregó: -¿O la copiaste de un libro?
– ¿De un libro?
– Sí, o de una revista…
– Sí, sí, de una revista.
– ¿Sabes a quién me recuerda este tipo de…? A Cassie. Mi Cassie. -Pharsin se sonreía como si le hicieran cosquillas mientras observaba el parecido unos segundos. Después lo descartó.
– Hace unos diez años. Y nunca tuvo un culo así. Bueno, Rod, quiero que sepas lo que ha significado esta hora para mí. Allá afuera había un hombre gritando en la oscuridad. Tú, amigo mío, respondiste a ese grito. Me diste lo que necesitaba: un oído atento. Mandé esa novela a todas las editoriales y a todos los agentes de la ciudad. Como respuesta sólo recibí unas hojas impresas… ¿Sabes qué pienso? Que no la leyeron. Que ni siquiera la leyeron, Rod.
– Eso es terrible Pharsin, terrible. Ah, a propósito. Una vez me dijiste que tu esposa era una artista. ¿Qué hace?
Por un segundo sus ojos se encontraron. Fue horrible. En el rostro de Pharsin se leía ese espantoso “¡Eureka!” sin edad, de todos los idiotas, los lelos, los cretinos. Dijo:
– ¿Leíste mi libro y me estás preguntando qué hace Cassie?
Pero Rodney reaccionó rápidamente:
– Yo sé lo que hace Cissy. En el libro. Justamente me preguntaba hasta dónde te ajustaste a la realidad. Yo sé lo que hace Cissie. -La voz de Pharsin tomó a Rodney por las solapas. Dijo:
– ¿Qué?
Y Rodney respondió:
– Pantomima.
Una vez que Pharsin estuvo encerrado y bajando en el ascensor, cargando su manuscrito como un chico de los mandados, Rodney siguió con la cabeza gacha, avergonzado de su propio alivio. Incluso la convicción fortalecedora de que él, Rodney, carecía de talento, le brindaba alivio. Tardó unos segundos más en alzar la cabeza, hasta enfrentar la música del lenguaje humano.
– Bueno, lo hiciste, carajo -dijo ella.
Y él:
– Dios mío. ¿Estaba mal lo que dije?
– Una pequeña pesadilla, en realidad. Ella no podía irse, te das cuenta, porque Pharsin estaba en la puerta. Entonces me dio las riendas a mí. -Rodney conocía bien la experiencia de que lo denunciaran desde la mañana hasta la noche, pero no estaba acostumbrado a acentos como el de ella. -Qué final terrible. Nuestra primera noche juntos, pura conversación y nada de sexo. Y qué conversación. Ella estaba lívida.
– ¿Por qué? Ojalá se fuera esa gente.
Tragos al aire libre en el Rockefeller Plaza: Amber Dreams bajo un frío cielo azul. En la plaza había personas vestidas como maniquíes y posando como estatuas. Inmóviles, con sus sonrisas pintadas.
– Por Dios, no preguntes -dijo Rodney… porque ella tenía mil cosas de qué quejarse-. Ella sabía que alguien o algo lo estaba volviendo loco. No sabía que era yo. Él nunca había sido violento antes. Fui yo. Yo le dejé marcas.
– Bueno, no es para tanto. Es parte de la cultura de ellos.
Rodney tosió y dijo:
– Ah, sí. Y ella dijo: “Ahora va a escribir otra”. -Hacía dos años que trabajaba de noche. Como camarera. Para mantenerlo. Y se daba cuenta de que yo no la había leído. Por mi voz.
Rock lo miraba, frunciendo el entrecejo, mientras Rodney la imitaba a ella imitándolo a él. Sonaba algo así como: “Bueno, no eran más que imágenes brillantes”. Y Rodney dijo:
– Ella creyó que yo me estaba riendo de él. Porque él era nigro, ¿entiendes?
– Sí, bueno, aquí son bastante sensibles con el tema. ¿Te parece que su novela puede haber sido… buena?
– Nadie lo sabrá jamás. Lo que yo sé es que ella no tendrá que mantenerlo si se pone a escribir otra novela.
– ¿Por qué no?
– Porque me robó mi dinero.
– Ay, qué imbécil. ¿Cuántas veces te lo dije? Por Dios, qué idiota.
– Ya sé, ya sé. Camarera… Por favor, dos Amber Dreams. No. Cuatro Amber Dreams.
– ¿Así que lo tenías por ahí?
– En medio de la noche, yo… Espera. Cuando la vi en el bar por primera vez le ofrecí quinientos dólares. No, como pago para servir de modelo. Me pareció que le debía eso. Lo saqué para dárselo. Pensé que dormía.
– Qué imbécil.
– Los quinientos me los dejó. Ah. Muchísimas gracias.
Y mientras iba hacia la puerta se detuvo frente al caballete y murmuró una sola palabra, amenazante y letal:
– Pajero.
Y ese era el fin, pensó él. El fin. Rock dijo:
– ¿Te parece que actuaban juntos?
– No, no. Pura… coincidencia.
– ¿Por qué no estás más furioso?
– No sé.
A Pharsin no lo vio nunca más. Pero a la esposa de Pharsin sí, una vez, casi dos años más tarde, en Londres.
Rodney estaba tomando un trágico té con sándwiches de miga en un oscuro bar cerca de Victoria Station. Acababa de salir de las oficinas de Pimlico de la revista de diseño donde trabajaba part-time, y se aprestaba a tomar el tren a Sussex, donde lo recibiría en la estación una divorciada sin hijos con un Range Rover. Ya no se recogía el pelo en cola de caballo. Ni usaba su título. Esas cosas ya no caían muy bien en Inglaterra. Además, durante un tiempo se había dedicado a estudiar su árbol genealógico, y ésta era su pequeña protesta. Se le habían profundizado las arrugas alrededor de los ojos. Lo demás no había cambiado mucho.
Victoria, climatizada, y un bar en el viejo estilo. El café servido en recipientes de acero agujereados, y los chicos comiendo banana splits y otros postres de colores chillones. En este lugar las camareras eran camareras por tradición familiar, y no pensaban en un futuro artístico. Afuera la ciudad se dedicaba a la movilidad: autobuses, taxis, autos, trenes.
Ella estaba a varias mesas de distancia, y él la veía de frente, con las cejas finas arqueadas como preguntas. Rodney la miró, parpadeó, sonrió. Nuevamente el diálogo mudo: ¿Puedo? Bueno, si tú… No, yo simplemente…
– Bueno, bueno, qué chico es el mundo.
– …Entonces, ¿no me vas a asesinar? ¿No vas a sacar el cuchillo?
– ¿Cómo? Ah, no, no, no…
– …Así que estás de vuelta.
– Sí, y tú…
– Falleció mi mamá.
– Ah, viniste para el funeral…
– Para el funeral y esas cosas, sí…
Dijo que su madre había muerto muy vieja y que había tenido una buena vida. La madre de Rodney también era muy vieja y también había tenido una buena vida. Al menos eso decía. Pero no había muerto. Al contrario, como suele decirse, estaba llena de vida. Él vivía nuevamente con su madre. Eso no se podía remediar. Tenía que hablar mucho con ella, y todo lo que le decía la enfurecía. Mejor, cállate, se decía a sí mismo, lo único que tienes que decir es “mamá”. Cierra la boca, y no dejes salir una sola palabra excepto… “Mamá”. Ella dijo:
– No puedo creer que no quieras matarme por lo del dinero. ¿Tienes mucho más?
– No. ¿Qué? ¿Que no te quiero matar? Me enojé un poco al principio, claro. Pero… ¿finalmente qué hiciste con el dinero?
– Le dije a él que lo había encontrado. En un taxi. Puede pasar en Nueva York, ¿verdad? -Se encogió de hombros y agregó: -Nos fuimos al norte del estado y encontramos una casa en los Poconos. Allá estuvimos veintidós meses. Era bonito. Mira. Un varón. Julius.
Mientras observaba la fotografía Rodney tuvo un sentimiento convencional: ¡El don de la vida! Y más fuerte en los negros, según su experiencia, que en todos los otros colores del planeta.
– ¿Ya habla? ¿A qué edad empiezan a hablar? -Insistió: -Nuestro código de silencio. Era… ¿una especie de juego?
– Tú tenías un título. Y yo con mi acento.
Implicaba que él no la habría querido si ella hubiera hablado en la forma en que hablaba. Y era cierto. La miró. Sus formas y su textura le enviaban el mismo mensaje. Pero el mensaje terminaba allí. No le recorría la columna vertebral. Triste y desconcertante, pero totalmente cierto.
– Bien, ya no soy un sir -dijo, y estuvo a punto de agregar “tampoco”. -¿Y Pharsin…?
– Sin embargo fue bueno, ¿eh? Sin complicaciones.
– Sí, muy bueno. -Rodney estaba al borde de las lágrimas. -¿Pharsin continuó con su…?
– Se la sacó de adentro, digamos. Es otra vez él mismo.
Hablaba con alivio, hasta con orgullo. A Rodney no se le había escapado, en su atenta observación, que en la cara y en los largos brazos de ella ya no había marcas de golpes. Violencia: parte de su cultura, había dicho Rodney. Y ahora se preguntaba: ¿Quién la puso allí?
– Está nuevamente con el ajedrez -dijo-. Y le va bien. Coherente con la economía.
Rodney quería decir: “El ajedrez es una vocación importante”, cosa que creía. Pero temió que lo entendieran mal. Lo único que se le ocurrió fue:
– Bien. Los tontos siempre pierden.
– Así dicen.
– Tómalo como… -Buscó la palabra adecuada. ¿“Reparación” estaría bien? En cambio dijo: -¿Sigues con las pantomimas?
– Me va bien. Ahora hacemos giras. ¿Y tú? ¿Siempre pintas?
– Me harté. En realidad no sé por qué.
Aunque Rodney no estaba deseando llegar a Sussex para la cita, sí deseaba los tragos con que se prepararía para la cita, en el tren. Miró por la vidriera. Su labio superior hizo lo siguiente: se dobló en dos partes. Y dijo:
– Finalmente no llovió.
– No, se despejó.
– Pero antes me parecía que iba a llover.
– A mí también. Pensé que iba a llover a cántaros.
– Pero no llovió.
– No -dijo ella-, no llovió.
1997
Agua pesada
John y Mamá estaban en la cubierta de popa cuando el barco blanco salió del puerto. En la costa quedaban algunos que saludaban con cierta algarabía, pero las grandes máquinas del dock (guardianas impasibles de las máquinas más pequeñas y menos experimentadas) ya comenzaban a apartarse de la nave que partía, con los brazos cruzados en un gesto de indiferencia y desdén… John saludaba con la mano. Mamá miraba hacia estribor. El sol del atardecer palidecía en el estuario, debilitándose cada vez más; un poco más abajo los destellos de luz rojiza se deslizaban por el agua como una lluvia mercurial que cayera sobre enormes lirios. John se estremeció. Mamá le sonrió a su hijo.
– Estás cansado y tienes sed, ¿verdad, John? -le preguntó (porque habían viajado todo el día)-. ¿Cansadito y con sed?
John asintió sin sonreír.
– Entonces bajemos. Vamos. Vamos abajo.
Al día siguiente las cosas comenzaron a empeorar.
– Hoy no está del todo bien -dijo el hombre llamado señor Brine.
– Me parece que no -respondió Mamá.
– Un poco más lenta la comprensión.
– Tal vez. Sí-dijo simplemente Mamá, mirando el mar (donde las olas ya se volvían de espaldas para tomar sol). – ¿Tienes mucho calor, John, amor mío? Si es así dímelo.
– ¿Siempre llora? -preguntó el señor Brine-. ¿O le sucede ahora?
Mamá se dio vuelta. John tenía la boca apretada como la parte inferior de un tubo de dentífrico.
– Siempre -admitió-. Es un problema visual. No es que esté triste. Los médicos dicen que es un problema de los ojos.
– Pobre muchacho -dijo el señor Brine-. Me da mucha pena. Pobrecito.
El señor Brine se sacó el cigarro mojado de la boca y dijo:
– Cómo se llamaba… Ah, sí. John. John, ¿cómo estás? ¿Te gusta el paseo? Ay, ay, ay, otra vez. ¡Vamos, John, arriba ese ánimo!
“Borracho”, pensó mamá. Las doce del mediodía del primer día completo y ya estaban todos borrachos. El agua de la piscina se movía y salpicaba: agua en el agua. El mar vibraba con el calor. El sol avanzaba por el mar hacia el gran barco. John medía uno ochenta. Tenía cuarenta y tres años.
Estaba allí sentado, traspirando, con su traje gris. Llevaba una camisa blanca común pero, como siempre, una corbata llamativa. Alguna llama interna le hacía arder los ojos; el resto de la cara era incoloro, como un órgano interno que alguien hubiera dejado demasiado tiempo expuesto en una bandeja. El mentón le caía sobre el pecho y el pecho sobre el abdomen… En algunos modelos de autos, cuanto más grande es el modelo más pequeña es la insignia en el capó, y así le pasaba al pobre John con su masculinidad. Apenas un brotecito que mamá cortésmente evitaba mirar durante el baño. Sus ojos lagrimeaban todo el día y toda la noche. Mamá lo quería con toda el alma. Era la obra de su vida: evitarle a John todo sufrimiento.
– Sí -dijo mamá, inclinándose para enjugar las lágrimas de John que rodaban por sus mejillas-, todavía es un niño… ¿verdad que eres un niño, John? Ahora ven con mamá, querido. Vamos.
El señor y la señora Brine los vieron alejarse. Esa mujercita menuda llevaba a su corpulento hijo de la mano.
Todas las mañanas a las ocho un camarero adolescente les llevaba té y galletitas y el Cruise News, el periódico del barco, a su camarote. Mamá lo encontraba parecido a un pícaro de historieta un poco raquítico, a pesar del blazer color crema y los pantalones morados. Con un gruñido infantil John bajó de la cucheta de abajo y se restregó los ojos con los nudillos, mientras mamá colocaba diestramente la escalerilla de madera para bajar de la de arriba. Mamá bebió dos tazas del líquido marrón y luego le dio el biberón a John, la fórmula de siempre que le gustaba tanto. Luego, con un tierno suspiro, le colocó la prótesis (John se caía pesadamente con frecuencia, y una de esas caídas le había costado dos incisivos… dos años antes). Cuando mamá retiró la mano tenía los dedos mojados de saliva: “por favor, no saques la mano tan pronto, todavía no”. Lo llevó al baño y lo colocó para que hiciera sus necesidades. Finalmente vistió ese corpachón, chasqueando la lengua de satisfacción después de hacer el doble lazo de la flameante corbata Windsor.
Con tono soñador preguntó:
– ¿Quieres bajar ahora a tomar el desayuno, John?
– Gur -dijo él. “Gur” era sí. “Go” era no.
– Vamos, entonces, John. Vamos.
Todo era pasar la puerta y a uno lo invadía el olor a barco: el olor de algo presurizado y ferozmente sintético. Entraron en el comedor en zigzag con sus luces adosadas al cielo raso, el calor de submarino y sus pequeños camareros asiáticos con sus gastados smokings. Con su espíritu ahorrativo mamá consumía todo el buffet de parrilla: omelette, salchicha, tocino, costilla de cordero, mientras John luchaba con un huevo pasado por agua, observado con cierta ironía por el señor y la señora Brine. Había otros dos pasajeros en la mesa: un joven llamado Gary, que sólo pensaba en los baños de sol y en el denso bronceado que pensaba presentarles a sus compañeros de trabajo en la fábrica de ventiladores de Croydon; y una mujer no tan joven llamada Drew, que venía principalmente por el aire de mar y la comida exótica, los chop sueys, el Cheltenham curry. Además probablemente Drew y Gary tenían esperanzas de romance: las hijas bonitas, los oficiales apuestos. Se había hecho una Fiesta de Solteros en el Robin's Nest, ofrecida por el capitán mismo la noche que zarparon. A John lo esperaba una invitación cuando él y su madre entraron tambaleándose en el camarote. Ella la quitó de la vista, cuidadosa, como siempre, de no dejar que nada de esa índole lo perturbara. Esa noche dieron un paseo por cubierta y pasaron frente al Robin's Nest y mamá, con las máximas precauciones miró por los ventanales, esperando ver escenas de libertinaje a lo Calígula, pero en verdad no tendría que haberse preocupado: sólo había un montón de viejos. ¿Dónde estaban sus hermosas hijas? ¿Y los oficiales, dónde diablos estaban?
– En plena actividad -le susurró el señor Brine esa noche-. Los oficiales definen las cosas antes de levar anclas, es cosa sabida. -Mamá frunció el entrecejo.
– En los viajes al extranjero las muchachas necesitan quien las vigile -dijo la señora Brine con indulgencia-. Es el uniforme…
La clara del huevo, líquida, transparente, chorreaba por el largo rostro de John, recorría la barbilla y luego saltaba a la servilleta que Mamá le había atado al cuello.
Arriba, en cubierta, dos albañiles irlandeses trabajaban y decían palabrotas debajo de los botes salvavidas, donde habían estado durmiendo. Mamá hizo andar más rápido a John al pasar junto a ellos. Pronto esos dos estarían en el Kingfisher Bar bebiendo Fernet Branca y cerveza. El barco era un pub flotante, un salón de Bingo sobre hielo. Así uno iba al extranjero en un pedazo vivo de Inglaterra, el terror se calmaba gracias a los camareros ingleses que servían bebidas libres de impuestos.
El señor Brine era un sindicalista. Había muchos como él a bordo. Era el año 1977: el Frente nacional, el IMF, la Europa de Mr. Jenkins; el encuentro de Jim Callaghan con Jimmy Carter; los Provos, Rhodesia, Windscale. Este año, según el periódico que Mamá recibía todas las mañanas, los operadores del crucero habían abandonado la diferencia entre primera y segunda clase. La diferencia de precio entre las cubiertas A y B seguía igual. Pero las diferencias ya no existían.
A las diez John y Mamá escucharon a los Singalong en el Parakeet Lounge. Y cantaron acompañando al Trío Dirk Delano. O al menos Mamá lo hizo, con sus labios sin color. La cabeza de John se movía sobre su espalda ancha y encorvada, los ojos líquidos brillantes, expectantes. Mamá estaba convencida de que a John lo deleitaban estas sesiones. Una vez, en la mitad de una muy lenta que siempre le traía evocaciones a Mamá (el refugio del autobús bajo el Palais mojado, Bill en medio de la lluvia con la chaqueta puesta al revés), John se puso rígido y dejó escapar un “Muuuu…” como un aullido que hizo equivocarse a la banda. Dirk lo insultó al terminar la canción. John sonrió furtivamente, lo mismo que todos los demás. Mamá no dijo nada, pero le dio un buen pellizco a John en la piel sensible de la parte inferior del antebrazo. Y no lo hizo nunca más.
Después daban una vuelta por cubierta antes de entrar en las Cockatoo Rooms, donde se disputaba el Bingo diario. Nuevamente John se quedó sentado, inmóvil, mientras Mamá jugueteaba con su carta… ella misma era un pájaro, un gorrión orgulloso de su nido, con cosas nuevas importantes que hacer y pensar. El sólo daba señales de animación en momentos de barullo ritual, cuando, por ejemplo, los concursantes silbaban en respuesta al “¡Legs Eleven!” del llamador (caller), o cuando respondían con un triunfal “¡Sunset Strip!” a su seductor “¿Setenta y siete?”. Esa mañana mamá sacó seis números uno tras otro y reflexivamente gritó: “¡Full!” (Casa) como si hiciera una vergonzosa confesión de su propia existencia. Ahora era su turno de que la miraran a ella. Filas y filas de personas con la ropa de color pastel del crucero. Rostros contraídos de desilusión y de la impresión de haber sido traicionados… La asistente del caller, una muchacha vestida con una malla que decía bingo, vino a validar la tarjeta de Mamá; pero, ¿y esto? Ay, Dios, tenía un número equivocado. Mamá agachó tristemente la cabeza. Recomenzó el juego. No sacó ningún otro número.
Alrededor de las doce y media a John lo llevaron abajo para un rato de descanso con el biberón. Muy reconfortado, siguió a mamá al Robin's Nest para el acómodo buffet del almuerzo. Le llegó mucho tiempo llegar allá. Para él la tierra firme era tan traicionera como una cubierta mojada, de manera que cuando el barco se movía, John se encontraba en el mar por partida doble… Con las bandejas en las rodillas miraban a hombres y mujeres que jugaban al tejo, al pingpong y al tenis de cubierta. Mamá contempló a su hijo, agachado sobre la comida que no había probado. No parecía que le importara no poder jugar. Porque había otros a bordo, muchos otros, que tampoco podían jugar. Se veían muletas, calzado ortopédico, aparatos para sostener una pierna. La cubierta c parecía un pabellón de hospital. Mamá sonreía. Bill había sido un buen deportista a su manera… Bochas sobre césped, billar, máquinas tragamonedas, dardos… Mamá sonreía, con las los labios vacíos. Ella sí que tenía secretos. Por ejemplo, siempre les decía a los extraños que era viuda, pero no era cierto. Bill no había muerto. Se fue, un 24 de diciembre. Cuando eso sucedió John tenía catorce años, y aparentemente era un chico normal. Pero después empezaron sus ataques de pánico, y la vida de Mamá se convirtió en uno de esos tristes enigmas que los sueños tortuosos invitaban a penetrar. Qué año cruel. Bill que se había ido, las cartas que llegaban de la escuela, la venta de la casa, la mudanza, y John sin esperanzas, que tenía que permanecer en casa. Bill mandaba cheques. Ella nunca dijo que él no mandara cheques. Desde Vancouver. ¿Qué diabos hacía en Vancouver…? Mamá se dio vuelta. Ah, muy bien, John dormía, con el mentón y el doble mentón aplastados contra el grueso nudo de la corbata, y cuatro pequeños regueros de líquido en la cara, dos que salían de las comisuras de los labios, dos de los ojos, esos ojos que casi nunca dormían. Mamá no lo molestó.
Sólo alrededor de las cinco lo masajeó suavemente para volverlo a la vida. Despertar siempre era difícil para John: el problema de volver a entrar.
– ¿Mejor ahora? -preguntó Mamá-, ¿después de esa buena siesta? Después, tomados de la mano, arrastrando los pies, bajaron a cambiarse.
Para John las tardes se alargaban en interminables vueltas y espirales. Media hora con Mamá en el Parakeet Lounge, donde recibía un simpático pellizco en la mejilla de Kiri, que esa noche era la chica del Parakeet. La tómbola del Parakeet, mientras el pianista toca The Sting. La cena en el Salón Flamingo. La ropa de gala de las señoras: el brillo de las taffetas. Y luego toda esa comida. Mamá hacía los ademanes de estimular a John para que comiera algo (ya le había preparado el biberón pero no quería hacerle pasar vergüenza delante de los Brine, de Gary, de Drew). John miraba la comida. La comida miraba a John. A la comida no le gustaba John. Y John nunca creía del todo que la comida estuviese realmente muerta. Y tenía muchas dificultades con la prótesis (¿no estaría viva también?). No comió nada. Mientras se dirigían al Robin's Nest a tomar el café, a Mamá siempre le gustaba demorarse un poco en los Salones de Juegos, entre los chicos que decían palabrotas y esas fumadoras empedernidas que eran las abuelas. El jazz atronaba, los símbolos titilaban: ciruela, guinda, manzana, uva. Equis y ceros deformes, mal alineados. Mamá nunca ganaba. Las otras máquinas escupían monedas en forma constante y convulsa, pero la de Mamá nunca daba nada, con sus luces y su brillo le negaba burlonamente todas esas cosas bonitas. “Diviértase al Máximo Jugando en las Cinco Líneas”, decía un cartel sobre la máquina, refiriéndose a la práctica de echar más de una moneda por vez. Mamá a menudo trataba de divertirse al máximo de esta manera, de manera que perdía rápidamente y nunca se quedaban mucho tiempo.
¿Y después? Cada noche tenía su tema; esa noche era la del Talento, en el Salón del Pavo Real a las diez en punto. El mar estaba crecido en la Noche del Talento, las olas altas pero ordenadas, la espuma avanzando y retrocediendo… Las parejas se arremolinaban para llegar a la puerta, las mujeres prismáticas con sus bolsos, los hombres vestidos con esmero con las copas en la mano. Se tambaleaban, tenían arcadas mientras el barco subía y bajaba. Alguno hacía una carrerita, se estrellaba contra una pared y caía al suelo (esto pasaba cada cinco minutos); un camarero de chaqueta azul se arrodillaba junto al caído y le gritaba órdenes a un camarero también vestido de azul. Mamá guiaba a John hacia adelante, junto a la barandilla. Lo hizo pasar por la puerta al teatro en sombras, donde finalmente encontró asientos contra una columna cerca de la última fila.
– ¿Estás bien, mi amor? -le preguntó. John alzó la cabeza de la camisa mojada y miró hacia el escenario mientras se iban apagando las luces.
La Noche del Talento. Se presentó un señor mayor de voz áspera y bien entrenada que cantó Si puedo ayudar a alguien y, como poderoso bis, Bendice esta casa. Luego una señora de la edad de Mamá, que bailó con perfecto ritmo y vigor un zapateado de music-hall sobre la prostitución, la enfermedad y el sufrimiento. Luego una niñita encantadora que tocó una pieza clásica en el órgano eléctrico sin equivocarse una sola vez. Fue la estrella de la noche. Luego un hombre se puso de pie y dijo: “Yo…, bien, yo perdí a mi esposa el año pasado, de manera que esto es para Annette”, y cantó más o menos un tercio de A mi manera (cuando no pudo seguir dijo al público “Sigan ustedes”. Y luego: “Muy bien. Ríanse”. Borracho, pensó Mamá). Después apareció un joven alto de aspecto furtivo, quien, después de discutir con el organizador, propuso, sin ceremonias, beber medio litro de cerveza negra sin usar las manos. Se agachó hasta desaparecer en el escenario, y, segundos más tarde, sus grandes pies calzados con sandalias aparecieron sosteniendo un vaso lleno hasta los bordes. Luego, en este orden, un brusco estallido y un grito de furia y dolor. Borracho, pensó cansadamente Mamá. Después le tocó a la rubia de bikini blanco con un gran trasero: acrobacia. Mamá se preparó para irse. Le dio un codazo a John y señaló severamente con el dedo índice el final del corredor. No tuvo respuesta. Le pellizcó el muslo, la blanda parte interna que siempre estaba tan lastimada y cuarteada, por fin los dos se levantaron.
– Siéntese, señora -dijo una voz detrás de ella. Se volvieron y se enfrentaron con varias caras fruncidas por el enojo. Caras masculinas, una con un cigarrillo en la boca, que decían: “Muévase, mujer, déjenos ver”. Y no pudo decir cómo sucedió. A veces John se ponía así. Dejaba escapar una especie de relincho, tenía arcadas, y simplemente se desplomaba sobre los que tenía adelante. Se tumbó una silla y John cayó panza abajo, estrellándose contra el suelo. Y por supuesto tuvo que escuchar sus risas hasta que llegó el camarero a ayudarla con ese chico…
Esa noche John no tuvo biberón. Había que ponerse firme. Pero hasta medianoche gimió cada vez que tomaba aliento… hasta bien pasada la medianoche. Y Mamá se lo dio. Sus manos se tocaron. De todos modos lo tenía listo. Siempre lo tenía, siempre lo tendría listo.
Ahora el barco se acercaba a tierra, a Gibraltar y a la costa del Mediterráneo. Y ahora esas entidades conocidas como países extranjeros se presentarían para su inspección… desde las cubiertas llenas de gente y de ruido donde Mamá y John dormitaban y miraban y sollozaban. Desde un aparato se oían grabaciones con descripciones de viajes. A Mamá le daba mucho trabajo entender lo que decía el hombre. Se limitaba a darse vuelta y mirar con un débil, “¡Mira, John!” ¿Qué había allí? Terrazas que brillaban al sol, salpicadas de elegantes villas blancas. Puertos distantes, colonias otrora prósperas donde todavía zumbaban algunos viejos insectos. Una ladera gastada donde aún esperaban unos pilones torcidos. Y ese extraño pedazo de costa sagrada: la línea de las islas como las vueltas de una serpiente de agua, los acantilados blancos que se alzaban, desconcertados, ante la cubierta del barco, una planicie rosada en medio de nubes grises… todo real y muy antiguo, sin duda, todo cuarteado, grande, indistinguible.
¡Ah, pero estaban los recuerdos! ¡Claro que había recuerdos! En la noche 007 el contador la había invitado a bailar. Dos números: Sólo se vive dos veces y Vive y deja morir. La noche del casino perdió treinta cinco libras pero luego jugó a su número de suerte y ganó, de manera que casi quedó igual. El premio era una botella de Asti Espumante. El señor y la señora Brine recibieron una copa, y también Drew, y también Mamá… al aire libre, bajo las estrellas. ¡Ah, ese Asti… tan dulce, tan cálido!
En el curso del viaje el barco se detuvo en cinco ciudades clave. Pero la regla de Mamá era no bajar del barco. No bajar nunca del barco. ¿Qué le importaba a John Sevilla? ¿Y Delphi? Había que quedarse a bordo. Estaba bien quedarse a bordo. Muchos otros hacían lo mismo. Y los que se aventuraban a bajar a la costa a menudo se arrepentían de su error. Por ejemplo los Brine desembarcaron en Trieste e hicieron la excursión de un día a Venecia; pero se perdieron y se equivocaron de tren para volver y esa noche llegaron a los tumbos en un taxi que los dejó en la escalerilla del barco cuando éste estaba a punto de zarpar. Y el barco hubiera partido sin ellos, a nadie le cabía duda. Al día siguiente el señor Brine trató de tomárselo a risa, pero la señora Brine no. Llamaron al médico y apenas salió de su camarote hasta que pasaron por Gibraltar en el camino de regreso.
La última parada fue en algún lugar de Portugal. Un breve paseo en autobús por la costa hasta una playita, y a un precio tan modesto…
– ¿Te gustaría bajar a tierra, John? -preguntó Mamá distraídamente, mientras se sentaban en el Robin's Nest-. Allá. En tierra. Mañana.
– Gur -respondió John de inmediato. Y asintió.
– Así que te gustaría ir a tierra -musitó Mamá, pensando que sería bueno poder decirle (a alguien, a cualquiera) que una vez habían puesto el pie en suelo extranjero.
Pero fue uno de los días malos de John. El camarero les trajo el té con los bizcochos una hora antes, como se lo pidieron, pero, para empezar, parecía que John no podía levantarse de su litera. Con calma, con ironía (por supuesto esto ya había pasado antes), Mamá hizo lo que siempre hacía en primer lugar cuando John estaba difícil. Le preparó el biberón, lo agitó vigorosamente -ese violento ruido de alguien que se ahoga- y forzó la tetina entre los labios de John. Los labios de John se retrajeron y la miró… de tal manera que le hizo pensar que ya estaba mirándola, mirándola con los ojos cerrados. John le hizo caer el biberón de la mano y dejó escapar un gemido de… ¿de qué? ¿De miedo? ¿De furia? Mamá parpadeó. Esto era nuevo. Luego recordó con alivio que la noche anterior le había dado un biberón extra. No, uno y medio, para calmar su inquietud poco habitual. Tal vez se le habían ido las ganas de ir, eso era todo. Pero ahora no se podía volver atrás, con la excursión comprada.
– Vamos, hijo -le dijo-. Tomó una de sus piernas húmedas y la arrastró al piso del camarote.
Como un espejismo de fuerza y calor los autobuses de la excursión vibraban junto al muelle. Bajaron centímetro a centímetro por la planchada y subieron al Iberia: el asfalto se derretía. Los primeros a bordo, pensó mamá, mientras cambiaban el olor a barco por el olor a autobús. Pasaron cuarenta y cinco minutos sin que sucediera nada.
Con esas temperaturas… El sistema de refrigeración extranjero expelía calor al aire. John parecía ensordecido por el rayo de Sol que lo pegaba a su asiento. Mamá lo miró: tenía el biberón listo pero lo guardaba astutamente hasta que salieran de los muelles y estuvieran en el camino de la costa. Él extendió una mano. Más adelante, los autos de metal líquido se alineaban en lo alto de la colina e instantáneamente el reflejo rebotaba en sus ventanillas. John logró beber dos tragos, tres. El biberón se balanceaba entre sus manos como un pan de jabón.
– ¡John! -dijo Mamá. Pero John simplemente dejó caer la cabeza y luego clavó su mirada aguachenta en el mar en ebullición y en sus millones de ojos.
Bien, ¿qué podía decir Mamá, excepto que toda la idea era obviamente un muy lamentable error? Anduvieron a los tumbos por la ciudad en el autobús (cada autobús con un guía, y el de ellos debía ser un nativo del lugar, supuso Mamá). Vieron la plaza, el mercado, la iglesia, los parques. Mamá seguía a los demás, que seguían al guía. Y John seguía a Mamá. Todos inseguros, arrastrando los pies, en medio del calor, los olores de los baños públicos, los mendigos, los pasadores de fijas para las carreras de caballos. Mamá se sentía vagamente humillada. El idioma los había mandado a todos a lo más bajo de la escala social, los había expulsado. Eran todos como niños, todos como John, nadie sabía qué diablos se esperaba de él. En el restaurante todos se abalanzaron sobre el vino, y luego se desplomaron contra el respaldo de sus sillas, con la mirada perdida. Hasta Mamá bebió dos copas de rosado para contrarrestar el pánico. John no comió ni bebió nada, a pesar de que Mamá consiguió que el guía le pidiera al mozo que le pasara la sopa a un vaso.
Después del almuerzo despidieron al guía (entre aplausos desganados), y el oficial del barco anunció que tenían una hora para comprar regalos y souvenirs antes de volver a reunirse en la plaza. Mamá llevó a John por una callecita, a unos cien metros de los demás, y de pronto él se empacó y no quiso seguir caminando. Mamá decidió quedarse donde estaba, porque allí había un poco de sombra, vigilando la hora… Pasaron unos minutos. Un chico de corta edad se acercó e hizo una pregunta.
– No te entiendo, querido -dijo Mamá con vos impostada. Luego tuvo un mal momento cuando un desagradable viejo vagabundo empezó a molestarlos.
– Fuera de aquí -le dijo.
Ese idioma, hasta los chicos y los vagabundos lo hablaban. Y los británicos, pensó Mamá, en otra época tan orgullosos, tan audaces…
– ¡Le dije que se fuera!
Miró a su alrededor y vio un cartel. Sólo podía decir una cosa, ¿verdad? ordenó a John que echara a andar y cuando llegaron a la escalinata ya estaba buscando cambio en su monedero.
El Acuario Municipal parecía un refugio antiaéreo, cuadrado, sin ventanas, con olor a piedra mojada. Además de una pequeña piscina para bebés en el centro del recinto (donde chapoteaba con apatía una especie de tortuga acuática), había una docena de tanques empotrados en las paredes, brillantes como televisores. Sin esperanza de ningún placer arrastró a John por las penumbras desiertas, y enseguida sintió que su indiferencia se evaporaba. Cuando se ubicó delante del segundo tanque estaba eufórica. Todos esos colores, ecos, formas… había unas anémonas marinas que se parecían a la nueva gorra de baño de la señora Brine, con los lacitos verdes. Unos peces redondos con las mismas manchas de leopardo y rayas de cebra que había en los tapizados del Salón de los Pájaros. Como las damas en el Salón de Baile, otros peces danzaban entre conchillas y corales. Tres peces veteranos, sin dientes y con bigotes, hacían un paseo por la superficie del agua mientras más abajo otro más joven, plateado y solitario, daba volteretas como si estuviera probando su libertad. Las langostas, inválidas con muchas muletas, serpientes marinas que alisaban sus ajustadas calzas contra el piso arenoso, cangrejos como los borrachos sulfurosos del Kingfisher Bar… Se dio vuelta.
¿Dónde estaba su hijo? Los ojos de Mamá, adaptados a la luz, parpadearon, indignados ante la oscuridad. Entonces lo vio, arrodillado como un caballero, junto a la pequeña piscina inflable. Se aproximó con cautela. Allí estaba la pesada sombra de la tortuga, con todos los apéndices retraídos, su cuerpo expandido hasta el perímetro de sus confines. Entonces vio que la mano de John se apoyaba en el lomo del animal. Le tiró del pelo y le dijo:
– No, John, eso no se hace.
Él levantó la mirada, y con un sollozo se apartó de ella y en un segundo había salido a la calle y había desaparecido. Dios, ¿que habría estado comiendo los últimos días? Mamá no podía hacer otra cosa que quedarse mirándolo mientras John vomitaba, se sacudía, caía hacia un lado y hacia el otro entre hilos de baba verdosa.
La noche siguiente, cerca de la bahía de Vizcaya, John desapareció. Estaba sentado en su litera mientras Mamá enjuagaba el biberón en el baño. La puerta del baño se cerró por el balanceo. Ella le estaba hablando de esto y de lo otro. Pronto llegarían a casa, al calorcito de la casa en otoño y en invierno. Luego volvió al camarote y dijo:
– Ay, querido, ¿dónde te fuiste?
Salió al corredor, al olor del barco. Un oficial que pasaba la miró con preocupación y extendió una mano como para ayudarla a mantenerse en equilibrio. Ella se apartó de él, con aire culpable. Subió los escalones y recorrió un Salón de Juegos tras otro, el Salón de los Pájaros, el Salón de las Cacatúas, el Kingfisher Bar. Subió la escalera en espiral hasta el Robin's Nest. ¿Donde habría ido su John?
Solo en medio de la llovizna John contemplaba la noche desde la proa del barco, a tres metros de la estela espumosa. Con los brazos extendidos, recibía el flechazo sanguinolento del Sol. Luego, moviendo lentamente los brazos y las piernas, trató de subir los cuatro peldaños que lo separaban del agua. Pero no lo lograba. Pie, mano, peldaño; apoyaba un pie, se balanceaba, se caía. Era la secuencia, el orden, que siempre estaba mal: pie, se resbalaba, mano, se balanceaba, peldaño, se caía…
Pero Mamá lo había atrapado. Con tranquilidad bajó los escalones desde la cubierta hasta la proa.
– John…
– Go -dijo él-. Go, go.
Lo llevó al camarote. Él la siguió en silencio. Lo hizo sentarse en la litera. Con sus labios vacíos comenzó a cantarle una canción de cuna para calmarlo. John lloraba tapándose la cara con las manos. No había nada nuevo en los ojos de Mamá cuando puso el biberón en la mesa, y luego el gin, y fue a buscar agua fresca.
New Statesman, 1978;
reescrito en 1997.
El portero de Marte
1
Pop Jones le estaba explicando al chico por qué no podía mirar el noticiario ese día.
– Es una orden especial, Ash. Prohibido para menores de dieciocho años.
– Quiero ver al marciano.
– Bueno, no puedes. Y no es un marciano, propiamente. Piensan que debe ser una especie de robot.
– Es el hombre en Marte.
– Él, o eso, lo que sea, es el portero de Marte.
Y Pop Jones era el portero de la Tierra… más específicamente el portero de Shepherds Lodge, el último orfanato no privatizado de Londres. Remoto, decrépito, superpoblado, para varones solamente, el lugar, como era de esperar, se había convertido en un Shangri La de la pedofilia. Y por supuesto Pop Jones era pedófilo, como todo el resto del personal. Para usar la jerga (algo confusa) era un pedófilo “funcional”, es decir que su pedofilia no funcionaba. Pop Jones era un pedófilo inactivo, a diferencia de sus colegas que eran hiperactivos. Jamás había molestado a ninguno de los chicos a su cargo, ni una sola vez.
Este chico, Ashley, que a sus nueve años de edad ya había sufrido mucho, dijo:
– Nos llevan a la playa. Yo quiero quedarme y ver al robot.
– ¡A la playa! Recuerda de llevar tu bloqueador de estrellas.
– Pero yo quiero tomar estrella en Marte.
– Allí te pescarías una estrellación.
– Quiero tostarme con la estrella de Marte.
– ¿Con la estrella de Marte? ¡Te pescarías una quemadura de estrella!
Ya nadie lo llamaba Sol: la naturaleza de la relación había cambiado. Era el 25 de junio de 2049, y en todos los televisores de la Tierra se vería la entrevista en vivo con el portero de Marte.
Afuera los chicos estaban formados en fila bajo el toldo cuando llegó el primer autobús eléctrico. Cada uno de ellos llevaba su paraguas blanco. Pop Jones se quedó tranquilo cuando vio que Ashley llevaba los anteojos para estrella y el sombrero para estrella. Todos los chicos miraban al cielo con los ojos entrecerrados. En cada boca había una palabra insultante.
Hacía nueve meses que había empezado la cosa.
El 30 de septiembre de 2048, a las 12:45 del mediodía, hora de la Costa Oeste, Incarnacion Buttruguena-Hume, la más atractiva de todas las periodistas de los noticiarios de la CNN, recibió un mensaje encriptado en su PDA. La computadora de Incarnacion no reconocía la cifra, pero luego la captó rápidamente. El mensaje estaba escrito en código Blacksmith, que hacía un siglo que no se usaba y ya se consideraba obsoleto en la Segunda Guerra Mundial. Empezaba así: CKBIa TCaAIaCaBTKaCa: Querida Incarnacion. Una vez decodificado, el mensaje decía:
PERDÓN POR LA INTRUSIÓN, PERO ESTA NOCHE VOY A SALIR AL AIRE EN SU ESPACIO. TENGO NOTICIAS PARA USTED. SOY EL PORTERO DE MARTE. HÁBLELE A PICK ALREDEDOR DE LAS CINCO Y TREINTA.
Pick era Pickering Hume, el marido de Incarnacion que, no por casualidad (se suponía) trabajaba en los Departamentos de Relaciones Públicas y Recolección de Fondos del IIE (Investigación de Inteligencia Extraterrestre). Incarnacion llamó a Pick de inmediato a su oficina de Mountain View. Hablaron de la trasmisión: ¿cuál de sus amigos sería el responsable? Pero a las 17:31 Pick volvió a llamar. En un susurro le dijo que estaban recibiendo una señal radial repetida regularmente en la línea de hidrógeno de la Protuberancia Tharsis de Marte, en alfabeto Morse. El mensaje en morse que llegaba desde Marte decía: PICK, LLAMAR A INCARNACION.
Eran las cinco y cuarenta y cinco en Los Angeles. En quince minutos los sat links estarían ocupados y todo el piso donde se encontraba el estudio de Incarnacion estaba llenándose de astrónomos, cosmólogos, filósofos, historiadores, autores de ciencia ficción, milenaristas, secuestrados por ovnis, sacerdotes, políticos y generales de cinco estrellas, reunidos para una historia que acababa de empezar… que seguiría veinticuatro horas y así quedaría. Al dar las seis la pantalla se puso de color rojo herrumbre.
También Pop Jones miraba, ese día, junto con todos los demás adultos de la casa, convocados en el Salón de Actos por el director, señor Davidge. Después de ponerse roja, la pantalla se puso blanca. Y apareció el mensaje, de abajo hacia arriba como en una película clase B, con tipografía catástrofe inclinada hacia atrás. Decía:
“SALUDOS DNA, DE HAR DECHER, EL ROJO, COMO LOS EGIPCIOS DE VUESTRO MUNDO LLAMARON AL NUESTRO, O NERGAL, COMO LO LLAMABAN LOS BABILONIOS: LA ESTRELLA DE LA MUERTE. SALUDOS DE MARTE.
NUESTROS DOS PLANETAS TIENEN MUCHO EN COMÚN. NUESTRO CIRCUITO DIURNO ES SIMILAR. LA OBLICUIDAD DE NUESTROS RESPECTIVOS NO ES MUY DIFERENTE. USTEDES TIENEN OCÉANOS, UNA ATMÓSFERA, UNA MAGNETÓSFERA. NOSOTROS TAMBIÉN LOS TUVIMOS. USTEDES SON MÁS GRANDES. ESTÁN MÁS CERCA, NOSOTROS NOS ENFRIAMOS MÁS RÁPIDO. PERO LA VIDA EN NUESTROS PLANETAS FUE ALIMENTADA MÁS O MENOS CONSTANTEMENTE CON UNA DIFERENCIA DE POCOS MESES. LA TIERRA TOMÓ LA DELANTERA TÉCNICA. NUESTROS MUNDOS, COMO DIGO, SON SIMILARES, Y ALGUNA VEZ FUERON AÚN MÁS SIMILARES. PERO NUESTRAS HISTORIAS DIFIEREN EN FORMA RADICAL Y ESPECTACULAR.
AHORA TODA VIDA SE HA IDO, HA DESAPARECIDO EN MARTE, Y YO SOY LO QUE QUEDA. YO SOY EL PORTERO DE MARTE Y HE ESTADO OBSERVÁNDOLOS, VIAJANDO POR LOS CABLES PARA HACER CONTACTO CON USTEDES EN EL MOMENTO APROPIADO. ESE MOMENTO HA LLEGADO. HABLEMOS.
ESTARÉ EN CONTACTO CON LA NASA SOBRE LAS VENTANAS DE LANZAMIENTO. TAMBIÉN ENVÍO ALGUNAS INDICACIONES SOBRE LA FORMA DE SALIR DE VUESTRO POZO DE GRAVEDAD: ES UN PROBLEMA DE COMBUSTIBLES. Y UNA SUGERENCIA SOBRE EL PROBLEMA DE LOS RAYOS CÓSMICOS Y FORMAS DE REDUCIR LA TRIPULACIÓN. LLEGARÁN DUPLICADOS DE TODAS LAS COMUNICACIONES A CNN Y AL NEW YORK TIMES. JUGUEMOS LIMPIO, POR FAVOR.
NUNCA ESTUVIERON SOLOS, AUNQUE CREÍAN QUE LO ESTABAN. ¿Y POR QUÉ IBAN A CREER OTRA COSA? DNA, APRESÚRENSE. ESTOY IMPACIENTE POR VERLOS CON MIS PROPIOS OJOS. VENGAN.
Bajo el sucio paraguas blanco Pop Jones rengueó rápidamente por el patio. Miró hacia arriba. Aunque su piel mostraba la palidez del viejo solterón, el rostro de Pop a menudo tenía un aspecto infantil, indeciso; esto, junto con su espalda ligeramente encorvada, su voz aguda aunque no afeminada y su castidad, se habían combinado para provocar el sobrenombre. El sobrenombre era El Eunuco. (Por otra parte se llamaba Enoch.) A los chicos los trataba con tono bromista. Pero con sus compañeros adultos Pop Jones era un portero de cabo a rabo; portero por donde lo buscaran, siempre ocioso, severo, truculento, sumido en sí mismo. Y, en su persona, ostentaba un descuido desafiante. En lo alto la estrella titilaba en medio de una penumbra, como una de las cataratas que tan prolíficamente dispensaba. El Sol no había cambiado. Lo que había cambiado era el cielo. El Sol se había enfermado, pero todos decían que estaba mejorando. Pop subió rengueando la escalinata de la enfermería. Miró hacia atrás: un cuadrado de césped con dos árboles antiguos, torcidos y aplastados por el tiempo hasta adoptar la postura de una persona torturada por el vómito. Shepherd Lodge parecía un establecimiento de Oxford visto en una pesadilla. Pop Jones, orgulloso de su profesión, mantenía la casa como un sofisticado laberinto de sudor y temblores, con los radiadores a veces helados, a veces al rojo, las aulas como freezers o como crisoles. Una vez que se abría un grifo, pasaba un rato hasta que empezaba a salir vapor o escarcha. Las cañerías se tapaban. Las cerraduras se atrancaban. Todas las luces parpadeaban o chisporroteaban.
Pop pasó por la sala del oficial médico y echó una mirada de costado al viejo depósito quirúrgico. También había un minigimnasio, donde dos enfermeros estaban entalcándose las manos para usar uno de los aparatos. Ellos también se interrumpieron y lo miraron. Pop Jones percibía el zumbido del aislamiento en sus oídos. Sí, pensó, una situación temible. Más que temible. Todo el orden moral. Pero alguien tiene que… El paciente que había ido a ver era un chico de once años llamado Timmy. Timmy sufría de varios problemas de aprendizaje (siempre se lastimaba por sus caídas o por golpes contra las paredes), y Pop Jones sentía cierta ternura por él. Muchos de los chicos de Shepherds Lodge estaban algo pervertidos, si no abiertamente corrompidos. La verdad era que en noches cálidas el lugar daba la sensación de un burdel antiguo, con los chicos en pijama sentados a caballo en el alféizar de las ventanas, peinándose, leyendo revistas encargadas por correo; alguien rasgueaba una guitarra… Timmy no era así. Encerrado en su propia mente, poseía una inviolabilidad que todos habían respetado. Hasta ahora. Pop y Timmy eran castos… ¡eran inocentes! Ese era su vínculo. Seamos claros: no es sólo la juventud lo que atrae al pedófilo. El pedófilo, por alguna razón, desea el conocimiento carnal de los ignorantes de la carne; un encuentro especialísimo, que involucra una pérdida de significado. En lo que concierne al niño, por supuesto, ese significado perdido no sigue perdido, sino que se queda para siempre. En cierto nivel Pop Jones percibía la naturaleza de esta disparidad, esta prioridad, que lo mantenía en una rectitud a medias. Apenas un pequeño contacto, de vez en cuando. Su uso de los agujeros por donde se podía espiar en los baños estaba ahora estrictamente racionado. El número de veces por mes que revolvía en los canastos de ropa sucia podían contarse con los dedos de una mano.
– ¿Cómo te sientes hoy, muchacho?
– Auto -respondió Timmy.
Timmy estaba solo en la sala de seis camas. Había un televisor en un soporte alto en la pared de enfrente: mostraba el planeta Marte, que ahora llenaba la mitad de la pantalla, e iba acercándose.
– Timmy, trata de recordar. ¿Quién te lo hizo?
– Casa -respondió Timmy.
El chico no estaba en la enfermería por una de sus lastimaduras diarias, tales como una quemadura o una torcedura de tobillo. Estaba allí porque lo habían violado tres días antes. El señor Caroline lo había encontrado en el galpón de las herramientas del jardín, tirado entre dos tarimas, sollozando. Y desde entonces Timmy había caído en el mutismo semiautista de sus dos primeros años en Shepherds Lodge: el estado del que Pop Jones y otros creían haberlo sacado. La flor se había abierto parcialmente, y ahora se había cerrado otra vez.
– Timmy, trata de recordar.
– Suelo -dijo Timmy.
La violación (la violación no institucionalizada) era cada vez más rara en Shepherds Lodge: la violación no existía si se consideraba todo lo que el personal respetaba y honraba. El sexo intergeneracional, en esa masa gótica en la ladera verde de la frontera galesa, era naturalmente ubicua, pero tenían un sistema de creencias que la explicaba. El precepto inicial era que a los chicos les gustaba.
– ¿Quién te lo hizo, Timmy? -insistió Pop, porque Timmy era perfectamente capaz de identificar y de alguna manera nombrar a cada uno de los miembros del personal. Al director, señor Davidge, lo llamaba “Day”. Al señor Caroline, “Ro”. A Pop Jones, “Jo”. ¿Quién lo había hecho? Todos, incluido Pop, se inclinaban hacia una sospecha inmanejable: lo había hecho Davidge. No había duda. La última vez que había sucedido algo así (en realidad un caso un mucho menos grave, un “manoseo inapropiado” a un chico temporariamente enviado desde Birmingham), Davidge había insistido en la investigación con el rigor de un corso. Pero la investigación del ataque a Timmy se postergaba extrañamente: habían pasado tres días sin hacer siquiera una prueba de dilatación anal. Davidge se encogía de hombros y respondía con evasivas, de manera que el tema se iba diluyendo, pensaba Pop. En esto el portero estaba solo. Y sentía que su fuerza moral estaba al borde del colapso. Los únicos murmullos de apoyo le llegaban de un chico de once años llamado Ryan, que estaba confundido e indignado y que era actualmente el preferido de Davidge (y por lo tanto el blanco de todas las miradas en el Pabellón B).
– ¿Fue… “Day”? -preguntó Pop, inclinándose sobre el chico.
– Perro -dijo Timmy.
Los dos enfermeros, esos dos sádicos con remeras sin mangas, roncaban rítmicamente.
– Perdón. Perdón, señor Fitzmaurice, por favor. Debe apagar el televisor. Hoy los chicos tienen prohibido mirar el noticiario. Orden oficial. Del Jefe de Departamento.
Los dos enfermeros se miraron con una sonrisa procaz y no respondieron.
– Hay que desconectar el televisor.
Fitzmaurice se sentó en su banco y gritó:
– Si hago eso se cae todo el sistema. Todos los televisores de este edificio de mierda.
Pop Jones, como portero, debía aceptar la lógica de esa respuesta.
– Entonces habrá que retirar al chico -dijo-. La trasmisión puede ser muy inapropiada para los niños. Puede haber malas palabras.
Con un guiño divertido Fitzmaurice dijo:
– ¿Malas palabras?
– Al menos pueden anular el sonido. Nadie sabe lo que sucederá allá arriba.
Fitzmaurice se encogió de hombros.
– Auto -dijo Jimmy.
Pop miró el televisor. Ahora Marte ocupaba toda la pantalla.
Ese día muchas preguntas tendrían respuesta. Entre las más urgentes (en la opinión de muchos) estaba: ¿Por qué ahora? ¿Qué era el “viaje por cable”? ¿Cómo se explicaba el “timing” del contacto del portero de Marte?
Parecía significativo, o perverso, por dos razones. Ya en 2047, después de muchas investigaciones y vuelos espaciales de prueba, la nasa había completado la primera misión tripulada al Planeta Rojo. Los cosmonautas terráqueos pasaron tres meses en el Planeta Rojo y volvieron con casi media tonelada de muestras. Se realizó un análisis preliminar de este material y se completó e hizo público en el otoño del 2048, que no dejó lugar a dudas. Era cierto: la capa de permafrost probaba que el agua alguna vez había fluido en la superficie de Marte, y en estupendas cantidades, como lo probaban las huellas de inundación en los desfiladeros y valles. Pero por otro lado la misión Sojourner 3 no encontró nada que desdijera el veredicto de esterilidad eterna. De manera que quedaba la pregunta: ¿por qué no se había hecho contacto entonces? En el ínterin habían entrado en órbita 1.500 nuevos satélites de telecomunicaciones; como lo señaló el portero de Marte en una de sus primeras comunicaciones; la Tierra estaba cercada de basura cósmica. Hubo que hacer estallar quinientas unidades en el cielo para abrir camino al Sojourner 4.
La segunda coincidencia tuvo que ver con ALH84001. ALH84001 fue la primera piedra grande, de color verdoso, encontrada en la Antártida en 1984, analizada en 1986, y discutida durante más de medio siglo. Pero su historia era más grande, más extraña, y sobre todo más larga. Alrededor de 4.500 millones de años antes ALH84001 era un residente subterráneo anónimo del Marte primordial; 4.485 millones de años más tarde algo de gran tamaño chocó con Marte sin hundirse a mucha profundidad y ALH840001 fue parte del material que saltó; durante los 14.987.000 años siguientes siguió una órbita solar antes de caer en un aterrizaje forzoso. 13.000 años más tarde, un cazador de meteoritos llamado Roberto Star chocó con ella y comenzó la controversia. ¿ALH84001 llevaba huellas de vida microscópica? La respuesta llegó, finalmente, en abril de 2049… dos meses antes que el portero de Marte hiciera su entrada. Y la respuesta fue NO. Los componentes orgánicos de ALH84001 (magnetita, gregita y pirrotita) resultaron ser meros hidrocarburos armáticos policíclicos, es decir no biológicos. Aparentemente Marte no podía sostener la vida de la mitad de un gusano cien veces más delgado que un pelo humano. Así de muerto parecía estar Marte.
Permítanme que les recuerde que estas imágenes… desde la cámara en la parte delantera del cohete. Falta una capa de ozono… efectivamente esterilizada por la radiación solar ultravioleta. La atmósfera… más tenue que nuestros mejores vacíos de laboratorio. Se puede ver a Fobos, la más grande… a sólo unos 4.500 kilómetros de distancia comparada con nuestra Luna… Deimos, el segundo satélite, está más arriba… tan brillante a la vista como Venus…
A través de los años, el sillón que había en la habitación terriblemente antigua de Pop (con sus latas de conserva y sus vasos empañados), delante del televisor, se había impregnado de sus emanaciones. Cualquier otra persona que se hubiese sentado en ese sillón hubiera sucumbido de inmediato a las náuseas y hubiera saltado de allí como de un asiento eyector. Pero Pop no: en su sillón se sentía completamente vivo. Véanlo ahora, recorriéndose los dientes inferiores con la lengua, mientras miraba la pantalla con esa mezcla de miedo y admiración que sólo reservaba para la más sincera y exacta pedografía, muy fácil de encontrar en cualquier quiosco de Shepherds Lodge (y que habitualmente marcaba a sus habitantes). Ya había visto antes esta imagen… todos la habían visto: el color rojizo oxidado ante un horizonte extrañamente cercano. Pero ahora, en cierto sentido, el planeta era un Marte vivo, y la vida lo llenaba de amenazas por todas partes. La ligera niebla parecía grasa en el carmesí color carne del regolito, y las formas parecían moverse y cambiar en las penumbras de los precipicios…
Por un segundo desapareció la imagen. Luego volvió a oírse la voz de Incarnacion Buttruguena-Hume, cálida, con esa extravagante calidad humana:
En varios sentidos Marte es un mundo pequeño. Su superficie es un tercio de la nuestra, su masa sólo una milésima parte. Pero en otro sentido Marte es un mundo grande. Sus precipicios… que los nuestros, sus picos son más altos. Este es el Olimpo, tres veces más alto que el Everest, pero con una ladera de declive tan suave que no proyecta sombra. Se parece a los volcanes de… me acaban de informar que esta nave ya no está bajo nuestro control. Nos están llevando. Ahora… ahora…
Y era visible: en absoluto silencio pero con un esfuerzo que estremecía al firmamento, la montaña se abría… ahora sus flancos superiores se inclinaban hacia atrás como un nido lleno de polluelos titánicos esperando comida con los picos abiertos. La nave delantera, Nobel 1, evolucionaba con esfuerzo sobre estos bastiones, y luego cayó a plomo. La siguió Nobel 2. Durante el descenso Pop sintió que estaba en un ascensor que bajaba hasta las entrañas del edificio que vibraban intensamente a su paso, y demasiado rápido: con toda la ávida aceleración de la caída libre.
Todas las pantallas de televisión de la Tierra estaban negras. Y luego aparecieron estos numerales de color verde pálido: 45:00. Y continuaron con: 44.59, 44.58, 44.57…
En realidad pasó dos veces ese tiempo antes de que sucediera nada. Apareció una luz débil y la cámara se sacudió, consternada, como si la hubieran arrancado de un largo sueño. Había sombras, figuras. Se oían murmullos y toses. Y uno de los números dejaba oír en voz muy alta: ¡Hola!… ¡Hola!… Hola…
Aquí todo bien. Hemos estado esperando en este… recinto. Las naves se han acoplado sin problemas y simplemente hemos seguido las flechas. Uno de los científicos laureados se cayó hace un momento, pero no se lastimó. Y por un momento Miss Mundo tuvo un problema menor con su provisión de aire. Llevamos trajes tramados calentados con filamentos y…
Por supuesto se había suscitado una enorme controversia sobre quiénes irían y quiénes no a conocer al portero de Marte. Cualquier terráqueo podía ir. Al fin y al cabo ya no había nada atemorizante, ni siquiera exótico en los viajes espaciales. En las décadas del 30 y el 40, antes de que los satélites realmente se multiplicaran, el turismo lunar se expandió hasta tal punto que partes de la superficie de la luna se parecían ahora a un ventoso Torremolinos. Es verdad que la Luna estaba a menos de 400.000 kilómetros, y Marte, en la oposición del momento, a casi dos millones. Pero cualquiera podía ir. Nunca había sido tan difícil conseguir pasaje. Había sesenta y cinco asientos. Y siete mil millones de personas en la fila.
Tuvieron que enfrentarse no sólo entre ellos sino también con el portero de Marte, quien, en una serie de comunicaciones, se había revelado como un estipulador rápido y abrasivo. Al principio, por ejemplo, se había negado a dar su aprobación a clérigos o políticos. Más tarde, presionado por un masivo referéndum a encontrar un par de asientos para el Papa y el presidente de los Estados Unidos, el portero de Marte no hizo reír a nadie cuando mandó el siguiente correo electrónico al New York Times, obligando a ese periódico a romper un tabú muy antiguo: “publicar la obscenidad completa”, advirtió, “o los dejo por el Post”: “No me manden boludos, ¿eh? Nada de boludos. Únicamente talento”. Quería científicos, poetas, pintores, músicos, matemáticos, filósofos, y “algunos ejemplos de pulcritud masculina y femenina”. No quería otros medios que Incarnacion Buttruguena-Hume (y su camarógrafa, y también podía traer a Pick). El forcejeo siguió hasta la cuenta regresiva en Cabo Cañaveral. Finalmente había veintiocho laureados en ciencias exactas a bordo de los Nobel 1 y 2, varios modelos, Miss Mundo, miembros del personal de la NASA, y varios investigadores y comunicadores de diversas ramas de las Humanidades. El portero de Marte se había obstinado mucho con Miss Mundo, aunque el concurso que ella había ganado ahora era un asunto oscuro, discutido entre unos doscientos espectadores en el Marriott del aeropuerto de Buffalo.
Esta debilidad del portero -por las malas palabras y el sarcasmo duro- fue tema de mucha discusión entre los terráqueos y causa de mucha inquietud. Aun aquellos que compartían la debilidad del portero parecían sentir una brecha en el decoro cósmico básico. El psicólogo pop, Udi Ertigan, tranquilizó muchas conciencias con la siguiente sugerencia (pronto adoptada como actitud general): “Veo aquí una mezcla de estilo alto y estilo bajo. El estilo alto se siente programado, el bajo adquirido. ¿Adquirido por quién? ¡Por nosotros! Nuestras transmisiones de TV salen al espacio con la velocidad de la luz. ¡Estamos frente a un robot que ha visto muchas películas! Pero no había que engañarse: el portero de Marte era real. Al principio los desconfiados dudaron y los oportunistas aprovecharon. Pero el portero de Marte definitivamente era real. Sus breves informaciones introductorias sobre el congelamiento del combustible habían revolucionado la aeronáutica. Y cada dos semanas incursionaba en una disciplina tras otra con los mordaces memos sobre temas tales como la síntesis de las proteínas, la fuerza de Coriolis, la teoría del congelamiento lento, el cálculo del tensor, el caos y la entropía K, la gastrulación en biología evolutiva, las variables sentenciales, la catátrofe de las mariposas, el número Champernowne y el Entscheidungsproblem. El portero de Marte había prometido revelar una fórmula para la fusión en frío (“No soy un experto”, escribió, “y tengo algunos problemas para simplificar la matemática”) y una cura para el cáncer. (“¿O algo sobre la prevención? ¿O sobre la remisión?”)
“La gerontología de ustedes”, observó, “está en la infancia. Trabajando juntos podemos duplicar la esperanza de vida en el curso de una década”. Nadie podía hacerlo hablar sobre temas cosmológicos ni sobre la historia de Marte. Decía que de esas cosas “no se podía hablar por teléfono”, y, además, no quería “desmerecer el viaje”. “Pero puedo decir lo siguiente:
Las teorías del Big Bang y del Steady State son erróneas. O, para decirlo de otra manera, son correctas pero incompletas. Me da dolor verlos caer nuevamente en la aparente paradoja de que el Universo es más joven que algunas de las estrellas que contiene. Ésa es la Clave Uno.”
Iain Henryson, profesor lucasiano en la Universidad de Cambridge, describió la matemática que acompañaba este memo como “inefable. En todo sentido”. El portero de Marte era a menudo petulante, insensible, humorístico y agrio, y con frecuencia profano. Pero la Tierra confiaba en su inteligencia, creyendo, como había creído siempre, en la indivisibilidad última de lo inteligente y de lo bueno.
De cualquier manera era un momento de esperanza para el planeta azul. La revolución de conciencia durante las primeras décadas del siglo, una segunda Ilustración que estaba relacionada con la autopercepción como especie, por fin ganaba terreno político. Ninguno de los desastres bioesféricos había seguido adelante ni había sucedido. La humanidad todavía hacía agua, pero todos los niveles habían dejado de subir y algunos habían comenzado a descender. Y por primera vez en la historia registrada de la Tierra no se libraban guerras en su superficie.
Por lo tanto Pop Jones se acomodó en su sillón con el mejor estado de ánimo. Si las cosas se ponían difíciles iría a ver a Davidge para que hiciera trasladar a Timmy a medio tiempo, es decir durante el intervalo exigido por el portero de Marte.
Llevamos trajes tramados y calentados con filamentos, con carga de aire autónoma, pero según los instrumentos del Coronel Hicks el aire es respirable y la temperatura está ascendiendo. Estuvo cerca de 0 grados centígrados pero ahora evidentemente sólo se puede decir que está fresco. Y húmedo. Estoy quitándome el casco… Sí. Parece que está todo bien. La gravedad está a un gramo. No tengo sensación de liviandad ni de vacío. Por lo que parece estamos en un área de recepción, pero nuestras luces no funcionan y hasta hace un minuto teníamos muy escasa iluminación. Oigo…
Lo que se oía era el chillido de remaches y goznes torturados y de pronto apareció en lo alto de la pared un rayo de luz oblongo, que se ensanchó por un momento cuando pasó una sombra frente a él. Luego se cerró la puerta y se restableció la oscuridad. Pop Jones hizo un gesto afirmativo, como aceptando algo. Ya fuese el portero de Marte un auténtico marciano o no (después de tantas especulaciones: no un engaño, ¿pero tal vez un cebo?), Pop pensaba que era un auténtico portero. Ahora, apagar nuevamente la luz, pensó Pop, y la calefacción. Escuchó atentamente, esperando oír el tintineo de los baldes, el ruido de las grandes llaves en las cerraduras húmedas. Pero sólo oyó ruido de pasos. Luego se encendieron todas las luces de una manera brutalmente repentina, que hería los ojos.
– Bienvenidos, DNA. De manera que ésta es la doble hélice en la turbina de la izquierda. DNA, les presento mis saludos.
Al enfocar se veía al portero de Marte sentado ante una mesa en una tarima: un inconfundible robot con mameluco azul marino, camisa y corbata. Su rostro era un pico de metal bruñido dramáticamente desprovisto de otros rasgos, las manos como garras, intrincadas, nerviosas. El acento no era extraño: norteamericano de educación mediana. Hablaba como un entrenador deportivo… un entrenador deportivo que les hablaba a otros entrenadores de menor categoría. Pero no tenía boca por donde hacer salir las palabras, el sonido era zumbante, metálico: un chirrido interior. El portero de Marte arrojó una carpeta vacía sobre la mesa y dijo:
– Señoras y señores, pido disculpas por el estado de estos modestos muebles. Este recinto lo construí yo hace casi exactamente un siglo, el 29 de agosto de 1949: el día en que se hizo evidente que en la Tierra había dos combatientes con armas nucleares. Siempre pensé en reciclarlo. Pero, carajo, nunca… Seres humanos, por favor no pongan esa cara. Miss Mundo, no arrugue la nariz. Y perdonen, en general que no se cumplan sus expectativas de grandeza. Existe una censura cósmica. Pero el universo es profunda y esencialmente profano. Creo que se admirarán de algunas de las cosas que voy a decirles. Sin embargo, otras serán las emociones predominantes. Emociones como miedo y desprecio. O, digamos mejor, terror y asco. Bien, primero… el pasado.
En ese momento ya se habían ubicado dos cámaras orientadas en direcciones opuestas en la base del podio. Se veía al portero de Marte, y además se veía al público (la gente estaba sentada en sillas de lata en un salón ceniciento, con revestimiento de madera, cortinas grisáceas en las falsas ventanas, las banderas norteamericana y soviética). Sentados en primera fila estaban Incarnacion Buttruguena-Hume y su esposo, Pickering. Incarnacion levantó tímidamente la mano.
– Sí, Incarnacion.
Ella se ruborizó, esbozó una sonrisa y dijo:
– ¿Puedo hacer una pregunta preliminar, señor?
El portero de Marte hizo un mínimo gesto de asentimiento.
– Señor, hace sólo dos años hubo seres humanos en el umbral de este planeta. ¿Por qué…?
– ¿Por qué no me di a conocer entonces? Hay una buena razón: el cerco de alambre. Tengan paciencia, por favor. Todo se aclarará. Volviendo al programa: el pasado… Para recapitular: la Tierra y Marte son satélites del enano amarillo de segunda generación, rico en metales, de la secuencia principal en el disco medio de la Vía Láctea. Nuestros planetas se formaron hace unos cuatro mil millones y medio de años. Nosotros, más pequeños y más expuestos, nos enfriamos más rápido. Con lo que podría decirse que empezamos antes.
Con algo que sonó como una risita divertida o tal vez burlona, el portero de Marte se recostó en el respaldo de su asiento y juntó sus delgadas garras.
– Bien. Los dos teníamos la misma química prebiótica y fuimos polinizados por el mismo cometa de período largo: el Cometa Alfa, así lo llamamos, que visita el sistema solar cada 113 millones de años. Una vez establecida la vida en la Tierra, ustedes pasaron por el proceso que con mucha indulgencia llaman “evolución”. Mientras que nosotros nos pusimos en actividad mucho antes. En apenas 300 millones de años. Mientras ustedes no eran más que una fea enfermedad. Un asqueroso germen maloliente en la costa. Y les aseguro que nuestra experiencia era más típicamente planetaria: la complejidad autoorganizada, con un impulso teleológico sin remordimientos. La civilización marciana floreció, con algunos altibajos, durante tres mil millones de años, y llegó a su… ¿digamos a su apoteosis?, a su clímax hace 500 millones de años, cuando, según decían, los dinosaurios regían en la Tierra. Cuarenta y tres millones de años más tarde se extinguió la vida en Marte, y yo, ya emplazado, fui activado.
Miss Mundo dijo:
– Señor, ¿podría decirnos qué aspecto tenía la gente de Marte?
Aunque la pregunta era clara, el portero de Marte se estremeció por un segundo.
– No éramos distintos de como son ustedes ahora, al principio. Un poco más altos y flacos, y con más pelo. No excretábamos. No dormíamos. Y por supuesto vivíamos mucho más que ustedes… incluso al comienzo. Esto explica muchas cosas. Es que el DNA sólo sirve de algo a partir de los veinte años, y a partir de los cuarenta el cerebro de ustedes comienza a pudrirse. La esperanza de vida promedio en Marte era por lo menos de dos siglos, aun antes de que comenzaran a prolongarla. Y por supuesto practicamos una bioingeniería agresiva desde una etapa muy temprana. Por ejemplo, pronto desarrollamos una tecnología neurológica de circuito integrado. Lo que ustedes llaman telepatía. La estoy usando ahora, aunque he agregado una voz para los teleespectadores. ¿Perciben una leve resonancia metálica dentro de la cabeza? Tal vez les interese enterarse de que los pensamientos tienden al infinito y que viajan a la velocidad de la luz.
El portero de Marte se puso de pie, con un ruido terrible de su silla de metal que provocó un gesto de aprobación de Pop Jones mientras extendía la mano para tomar la lata de Bovril y una cuchara. En esta etapa los sentimientos de Pop por su colega marciano tenían muchos puntos de apoyo: desde la solidaridad hasta la admiración por alguien a quien consideraba un héroe. La actitud brusca de no permitir pasar, la expresión poco hospitalaria de sus ojos; y había algo más, algo más sutil, que a Pop le parecía la quintaesencia del arte de la portería: el estado de alerta ante la amenaza del esfuerzo. Eso era. Ha llegado el día, pensó. El día en que por fin los porteros…
– Bien, el tiempo apremia -dijo el robot con cierta dureza (quizá considerando que su público había hecho un viaje de cuatro meses y medio para verlo). Incluidas las suelas de crepé de sus zapatos, el portero de Marte no medía más de un metro con cincuenta. Pero transmitía una formidable convicción, una autosuficiencia metálica. Se movía como un ser vivo, pero de ninguna manera era posible confundirlo con un ser vivo. Es verdad que el rostro tenía una expresiva gama de actitudes y grados de exaltación, pero no había nada propio de un ser humano, ni siquiera de un ave, nada que fuera ni remotamente orgánico en su severidad. Se acercó al borde del escenario y dijo:
– No transformemos esto en una sesión de preguntas y respuestas. Yo tengo un programa que cumplir aquí. Iremos por partes y examinaremos nuestros respectivos viajes paralelamente. Entonces: hace tres mil setecientos millones de años aparece la semilla de la vida. Hace tres mil cuatrocientos millones de años, como he dicho, los marcianos están en actividad. “Cazadores y recolectores” es el eufemismo que ustedes usan por “buscadores de carroña”, que se acerca más a la verdad. En esta etapa, por supuesto, ustedes todavía son una burbuja de pedorreo. Materia pegajosa. Yogur macrobiótico dejado al sol. Pasan cinco siglos: Marte ya está íntegramente industrializado. Otros cinco, y entramos en lo que ustedes llamarían nuestra fase pos-histórica. La llamábamos Riqueza Total. En esta etapa lo único que ustedes logran hacer es ensuciar los estuarios y los lechos de los ríos, pero entre tanto en Marte estamos en la gravedad cuántica, la luz fatigada, el poder del cromo, la superposición de las ondas y la ortogonia. Éramos dueños de nuestro hábitat, ya que nos habíamos liberado de todos los animales, de los océanos y así sucesivamente, y las fluctuaciones troposféricas que ustedes llaman clima. En otras palabras: estábamos listos.
– ¿Listos para qué? -preguntó alguien.
– No soy más que un portero, ¿verdad? no soy que más que un… robot. Cuando me fabricaron, en Marte no se distinguía entre lo sintético y lo orgánico. Cada uno de nosotros era una mezcla, semieterealizada, autoduplicante. La división natural/mecánica pertenecía a los antiguos recuerdos. Pero esto que ustedes ven es un robot. Un robot… vulgar y silvestre. Es como si, en la Tierra, en el año 2050, una empresa como Sony produjera un gramófono con una caja de púas de repuesto y una trompetilla de estaño. -El portero de Marte se interrumpió, moviendo la cabeza inclinada. Luego levantó la mirada. -Y sin embargo los que me fabricaron, con inteligencia… En fin. En los últimos millones de años he tenido acceso a una fuente de información que no poseían los anteriores habitantes de este planeta. Y con esa perspectiva está claro que Marte era un mundo absolutamente mediano en su tipo. Un mundo Tipo-V, y hacía lo que invariablemente hacían los mundos Tipo-V en la fase pos-histórica.
– Señor -dijo Incarnacion-, perdón, pero, ¿esto es un sistema de grados? ¿Qué es un mundo Tipo-V?
– Un mundo que ha minado su estrella.
– ¿Y la Tierra qué tipo de mundo es?
– Un mundo Tipo-Y.
– ¿Qué son los mundos Tipo-Y?
– Mundos muertos. Pero me estoy yendo por las ramas. Ustedes se ponen pos-históricos y la pregunta es “¿Y ahora qué?”. Como dije, hace 3.399 millones de años, los marcianos eran los dueños de todo lo que veían. Estaban listos. ¿Listos para qué? Listos para la guerra.
El robot emitió esta frase en el aire húmedo, sobre las hileras de sillas metálicas.
– Sí, así es. Marte, el Planeta de la Guerra. Felicitaciones. Uno sólo llega a alguna parte cuando sigue su impulso artístico. Hasta puede llegar a las lunas. Lo que voy a decir es una cita: “Dos estrellas menores, o satélites, giran alrededor de Marte, de las cuales la más cercana está a una distancia del centro del planeta de exactamente tres veces su diámetro; la más externa está a cinco”. Esta cita no pertenece a uno de los primeros terráqueos observadores de Marte, algún imbécil como Schiaperelli o Perceval Lowell, sino a los Viajes de Gulliver. Fobos y Deimos. Eso es. Miedo y Pánico. Hasta ese momento no había existido ruptura alguna en la armonía de Marte. El gobierno mundial, firme pero sabio, avanzaba sin fricciones. Nunca hubo esos escarceos y riñas que abundaban entre ustedes. Marte había ensayado la paz, pero ahora el momento parecía bueno. ¿Qué otra cosa se podía hacer? Nos dividimos, casi arbitrariamente, en dos alas. Estábamos listos. Una parte llamaba a la otra “Gente del Miedo”. Y los otros los llamaban a ellos “Gente del Pánico”. No había una sola voz en contra en todo el planeta. Absolutamente todos estaban a favor. Imagínense dos cultos bélicos japoneses superfuturistas, con arquitectura de Albert Speer. Creo que así tendrán alguna idea.
”Adquirimos un ritmo. Carreras armamentistas seguidas de conflictos masivos. Nos incitábamos unos a otros con todo tipo de armas superexóticas en sucesiones deliciosamente elaboradas de amenazas, fintas y contragolpes. Pero finalmente nada pudo igualar al intercambio termonuclear. Siempre terminábamos arrojándonos uno al otro lo que teníamos a mano, en despliegues de nuestros arsenales. Después de cada devastación, reconstruíamos hasta la próxima devastación. Nadie se quejaba. Hacía mucho que existía la cultura de los refugios. A los heridos los dejaban como nuevos. Y a los muertos simplemente los resucitaban… excepto en casos de evaporación directa. Tomaban sus inviernos nucleares como marcianos. Los períodos de paz duraban siglos. Las batallas terminaban en una tarde.
”No parece muy racional, ¿verdad? Más tarde argumentaron que era una etapa necesaria en nuestro desarrollo militar. Se sentían… ricos en tiempo. No sabían (como yo sé ahora) que esto les sucede a todos los mundos Tipo-V en la fase pos-histórica. Sin excepción. Se vuelven locos.
” La Guerra de Hidrógeno de las Dos Naciones duró 112 millones de años, y fue seguida, seis meses después, por la Guerra de los Setenta Millones de Años, en la cual el uso de armas de gravedad cuántica incrementó la potencia de fuego en ambas líneas geométricamente. En esta época otro factor asolaba la salud mental de los marcianos. Pero ésta no es una palabra muy adecuada. Digámoslo así: en Marte todos creían en un futuro infinito. Y en un contexto Tipo V eso siempre causa un desequilibrio mental. Hubo todavía otra gran guerra, la Guerra de la Gran Fuerza, que se arrastró durante 284 millones de años. Cuando salieron de ésa, la impresión general era que Marte estaba en una especie de rutina. De manera que decidieron dejarse de joder. En esta etapa ustedes todavía estaban haciendo la buena imitación del tanque séptico.
”En primer lugar teníamos asuntos que atender en nuestra propia casa. La gente del Miedo y la Gente del Pánico se unieron para enfrentar un enemigo común. Un enemigo cercano.”
El portero de Marte guardó silencio; su cabeza, con su arco de acero, tenía una actitud interrogativa. Vladimir Voronezh, uno de los rusos laureados (su campo era la formación de las galaxias), fue el primero en hablar:
– Mi querido señor, tengo la impresión de que usted quiere decirnos que alguna vez hubo vida en otro lugar del sistema solar.
– Por cierto. Ustedes tienen que perder la costumbre de pensar en el “milagro” de la vida, el estupendo “accidente” de la inteligencia, etcétera. Puedo asegurarles que en este universo la cognición no vale un comino. Marte, como planeta Tipo V, era extremadamente insular en su fase de Riqueza Total. No había interés en la exploración del espacio, a pesar de la tecnología adecuada. Pero éramos perfectamente conscientes de la coexistencia de dos mundos Tipo W: Júpiter y…
– ¿Júpiter? -El que habló fue lord Kenrick Douglas (fuentes cuasi-estelares de radio). -Señor, nosotros algo sabemos del sistema solar. Júpiter es un gigante de gas. Está rodeado de nubes gélidas de 900 kilómetros de profundidad sumergidas en un casco de hidrógeno líquido. Nuestras pruebas suicidas nos dicen que no hay superficies sólidas en ese planeta. ¿Podría decirnos qué aspecto tenían los jovianos? ¿Medusas con escafandras, seguramente?
Este chiste provocó algunas risas nerviosas. El portero se puso tenso al oírlas: no estaba ofendido sino concentrado, lleno de eficiente curiosidad. Dijo:
– ¿Puedo hacerle yo una pregunta a usted? -Parecía dirigirse a Miss Mundo. -Los que se rieron, ¿lo encontraron cómico o maligno? No, no importa. Permítame decirle, señor Laureado con el Premio Nobel, que Júpiter no siempre fue un gigante de gas. Originariamente era mucho más pequeño y más denso. Una capa de piedra sobre una médula de silicato de hierro. Pero eso fue antes de que se metieran con Marte.
”¿El sistema de tormentas que ustedes llaman la Gran Mancha? ¿La mancha del tamaño de la Tierra en su trópico sur? Ese fue el punto cero para un aparato NH4 que mandamos hacia allá.
– ¿Amoníaco? -preguntó Voronezh. Le brillaban los ojos.
– Sí. Es algo de lo que estuvimos muy orgullosos por un tiempo. Convertimos su lugar en una gran bomba de mal olor, sin cambiar su masa. Para evitar problemas de perturbación más abajo en la línea. En esa época algunos dijeron que la guerra con Júpiter podía haberse esquivado perfectamente. Otros opinaban que la reacción de Marte había sido exagerada. Al fin y al cabo era un planeta de Tipo W, a millones de años de distancia de alguna posibilidad seria de amenaza. Sea como fuere, la Guerra con Júpiter se redujo a seis meses. Pero entonces percibimos que en otro sector nos habían perdido el respeto, y dirigimos nuestra atención a…
– No me lo diga. A Venus.
– Dirección equivocada. No, a Venus no. A Ceres.
El portero de Marte esperó. Fukiyarha dijo prolijamente:
– Ceres no es un planeta. Es la roca más grande en el cinturón de asteroides.
Estudiando serenamente las puntas de sus garras el portero de Marte dijo:
– Sí, es cierto. Se pusieron agresivos y… -se encogió de hombros y agregó-: Cuando nuestra fuerza expedicionaria regresaba de Júpiter, recibió una transmisión ambigua de Ceres, otro mundo de Tipo W, aunque muy inferior a Júpiter. Es posible que en la exaltación del momento el comandante marciano haya percibido equivocadamente un matiz de sarcasmo en el mensaje de tributo de Ceres. De todos modos la Guerra con Ceres terminó esa misma tarde. Después, durante varias semanas, en nuestro planeta reinó una paz llena de inquietud. Se hicieron planes para dar un golpe preventivo a la Tierra. Algunos marcianos sentían que allí había potencial agresivo. Porque… Bien. Acción en el planeta azul. Fotosíntesis. Disociación fotoquímica del sulfuro de hidrógeno, nada menos. La energía de la luz rompía los vínculos juntando el oxígeno con el hidrógeno y el carbono. Las bacterias se transformaban en cianobacterias. La rampa. ¿Dónde es el incendio? Pero entonces sucedió algo que cambió todas nuestras perspectivas. De pronto comprendimos que todo esto no significaba nada y que la acción estaba en otra parte.
”En el año 2.912.456.327 a. de C, según el calendario de ustedes, los Arqueros de Orión nos enviaron una flecha de aviso. Compactaron a Plutón. Originariamente Plutón era un gas gigante del tamaño de Urano. Y los arqueros lo aplastaron. Sin ningún cuidado por la conservación de la masa… por eso las perturbaciones que ustedes han notado en Neptuno. ¿Ustedes creían que Plutón era un planeta? ¿Pensaban que ése debía ser el aspecto de Plutón? Se podría decir que, en los Arqueros de Orión, Marte había encontrado un adversario apropiado. Un mundo de Tipo V. Con las mismas armas. Con los mismos problemas de salud mental. Una cosmonáutica ligeramente superior. La Guerra con los Arqueros de Orión, con los combatientes separados por veinte kiloparsecs, fue, como se imaginarán ustedes, un asunto bastante prolongado. El viaje de ida y vuelta llevaba 150.000 años; a la mitad de la velocidad de la luz, que podíamos lograr con nuestras máquinas exploradoras, se descubrió que los efectos relativos eran graves. Sin embargo, las grandes naves partieron. Onda tras onda. La Guerra con Los Arqueros de Orión prosiguió acaloradamente durante más de mil millones de años. ¿Quién ganó? Nosotros. Ellos, los Arqueros, continúan allí. Su planeta está allí. Durante ese trilenio la naturaleza de la guerra cambió. Ya no era una guerra nuclear ni cuántica-gravitacional. Era una guerra neurológica. Informacional. La vida continúa para los Arqueros, pero su calidad de vida se ha reducido sutilmente. La estructuramos de manera tal que creen ser simulacros en un universado computado determinista. Se cree que ése es el máximo sufrimiento al que se puede llegar en un mundo de Tipo V. El sabor de la victoria era dulce. Pero en ese entonces supimos que la guerra interplanetaria, aun a esas distancias, básicamente también era una mierda. Ah, y entre tanto, en ese interludio de mil millones de años, la vida en la Tierra fue un infierno. El oxígeno se estableció como gas atmosférico. Células con núcleos. Cada vez más infernal.
” La Guerra con los Arqueros amplió nuestros horizontes. Los astrónomos marcianos se interesaron en una cuestión con la que ustedes todavía están luchando. Me refiero a la materia oscura. La velocidad con que rotan nuestras galaxias sugiere que el 98,333 por ciento de cualquier masa galáctica es invisible y sin explicaciones. Nosotros ya pasamos por todas las evoluciones que ustedes están recorriendo, y más. ¿Qué era la materia oscura? ¿Neutrinos masivos? ¿Estrellas caídas? ¿Planetas destruidos? ¿Agujeros negros? ¿Residuos de resonancias? ¿Fluctuaciones del plasma? Entonces, en cierto modo, nosotros los hicimos estallar. Teníamos la respuesta delante de los ojos, pero había que superar un rechazo mortal a enfrentar esta verdad. No había materia oscura. Todas las galaxias habían sido activadas, alineadas. Incluida la nuestra. Muchos, muchos ciclos atrás.
”Con unanimidad instantánea se decidió que no íbamos a tolerar ese sometimiento. A pesar de los efectos contrarios. Se creía que estábamos frente a un mundo o entidad de Tipo N… tal vez de Tipo M. Ahora sé que nos enfrentábamos con un mundo Tipo Q, aunque oscuramente relacionado con un poder del orden del Tipo J. Y, a propósito: aparte del hecho desnudo de su existencia, no sabemos nada, en este horizonte particular, de los mundos Tipo A a I, incluido.
”Nuestra idea era lanzar un ataque sorpresa al corazón de la galaxia. Pensamos que nuestra pequeña pero mensurable probabilidad de éxito dependía totalmente de la sorpresa, de lo instantáneo de la acción. De nada nos ayudaría esa basura de los Arqueros. No era cuestión de avanzar tranquilamente hacia el centro, a 130.000 kilómetros por segundo… simplemente tendríamos que estar allí y atacarlos con todo lo que teníamos. Ahora. Para actuar con claridad. En sus aspiraciones tecnológicas, en la Tierra, ustedes están restringidos por ciertas negligencias, como la falta de fondos, pero también por lo poco que saben de las leyes de la Física. Punto. De modo que, adivinen: ¿cómo vamos a hacerlo?
– Con agujeros -dijo Paolo Sylvino.
– Agujeros. Aberturas evanescentes en el hiperespacio… o, más exactamente, universos paralelos con diversas curvaturas o trayectorias. Ultraespacio es la palabra que preferimos nosotros. En forma elemental la idea anda por ahí en la Tierra desde Einstein. Aunque me aventuro a sugerir que ustedes tienen que recorrer un largo camino para llegar a la forma de hacerlo. Ustedes encuentran un camino en la espuma cuántica y luego horadan un túnel en el espacio-tiempo, y lo flexibilizan con el uso de ciertos materiales… exóticos. Nosotros estamos trabajando en este problema desde hace siete millones y medio de años.
”Éste era el encuadre: sabíamos que en el núcleo había un agujero negro de aproximadamente 1,4237 millones de masas solares, y que esto estaba perfectamente verificado. Como ustedes saben, la energía contenida en el remolino central es estupenda, pero totalmente insuficiente para conducir una galaxia. La verdadera fuente de energía era otra. Y ésa era la recompensa que buscábamos. Mientras preparábamos nuestra fuerza de ataque inicial enviamos sondas de reconocimiento al núcleo galáctico a intervalos de más o menos un millón de años. Muchas misiones se perdieron. Las que volvieron traían los sensores anulados. De una u otra manera las preparaciones para el ataque insumieron 437 millones de años. Entonces hicimos nuestro juego. Adviértase que actualmente en la Tierra lo único que tenemos son organismos visibles al ojo desnudo.”
El portero de Marte se sentó, se reclinó en el respaldo de la silla y cruzó las garras detrás de la cabeza. Continuó con aire pensativo:
– Nadie pensó que esta acción fuera un… “error”, exactamente. Todos estaban perfectamente convencidos de que era algo que teníamos que hacer. Pero las consecuencias fueron un poco extremas. Después de tan larga preparación, la realización de la Fuerza de Ataque Inicial contra el Poder del Núcleo sólo duró nueve segundos.
”Nuestra flota… fue enviada de vuelta. En su totalidad. Y supimos que habíamos perdido, pero tuvimos que esperar otros 300.000 años para averiguar por qué. Fue una época de gran ansiedad. Esperábamos intrincadas represalias… día tras día, hora tras hora…
”Como unidades militares nuestras naves habían quedado neutralizadas en el primer milésimo de segundo de su aparición en el núcleo, pero sus sensores estaban intactos y habían recogido gran cantidad de información. Gran parte de ella era sumamente deprimente, desde el punto de vista marciano. El núcleo galáctico por cierto había sido investigado. El anillo circundante artificial había sido instalado, según nuestras mejores estimaciones, setecientos cincuenta mil millones de años atrás. Había una especie de fuerza externa de seguridad vigilando el Anillo. Nada más. Una fuerza de… portería. Estacionada allí por entidades que más tarde llamaríamos los Perros del Infinito. Su fuente de energía estaba más allá de la entrada del agujero negro. Usaban energía del universo muerto. Además, más allá del Anillo detectamos lo que sólo podría describir como un hangar de cometas. Nuestro equipo identificó la firma de nuestro propio Cometa Alfa entre los cometas estacionados allí.
”La moral estaba muy baja. Casi nihilista. Los marcianos comenzaron a creer, con diversos grados de convicción, que eran meras simulaciones en un universo determinista de computadora. Volvieron a dividirse. La gente del Miedo. La Gente del Pánico. El planeta estuvo asolado por guerras espasmódicas, azarosas, interminables. Nosotros comenzamos a obtener cierta información. Nos enteramos de que los Perros del Infinito habían engendrado vida en Marte (y en la Tierra, en Júpiter y en Ceres) con ciertos propósitos. Éramos un basural: eso éramos, un basural. Eso es todo. Un basural.
– ¿Un basural, señor? -preguntó Incarnacion.
– Sí, basural. En la Tierra, ¿los rinocerontes machos convierten el borde de una laguna en un sumidero? ¿En la isla de Colón, La Española, el Caribe forma líneas de moluscos en la orilla de un río? ¿Para marcar territorio? Eso es un basural. Y en eso nos habíamos convertido. En un mensaje de los Perros del Infinito a un poder de Tipo R llamado los Atacantes del Centro, que dicen: No se acerquen. Entonces aprendí que tanto el Infinito como el Centro son simplemente mandaderos de la agencia Tipo 1 llamada Resonancia. Que a su vez rinde tributo a un imperio Tipo J llamado Tercer Observador. Que a su vez…
Con voz cada vez más débil, el portero de Marte dejó caer su cabeza en forma de hoz sobre el pecho. Luego se incorporó nuevamente y dijo:
– Todos sabían que el único camino digno era el suicidio planetario. En realidad ése es el destino habitual de los mundos Tipo V en esta fase. Luego empezaron a oírse voces más audaces. Nunca se había tratado de ganar o perder. De lo que se había tratado era de la gloriosa autonomía de la autoridad marciana. Sucedió que el siguiente plan de batalla de Marte implicaba emplear fuerzas Kamikaze y no era diferente del suicidio.
”Aplicamos una treta de guerra. Fingimos la autoaniquilación y condujimos toda la operación subterráneamente. Tenía que resultar creíble. Anulamos nuestra atmósfera y paralizamos nuestro núcleo, que también le dijo adiós a nuestra magnetosfera. Lo que ustedes ven allá afuera, esas llanuras y esos valles rojos en la alfombra de ripio yodado, todo eso es maquillaje. Bajamos al subsuelo y esperamos.
”Nos abocamos a una reforma armamental en planes de cinco millones de años cada uno. La moral estaba alta: fuertemente idealista. Un solo golpe. Un solo golpe, ése era nuestro lema, íbamos a convertir esa cueva en un depósito de armas. ¿Y cuál sería el proyectil? Comenzamos a trabajar en un tipo de armamento estrictamente ilegal basado en el hueco de un falso vacío. Una burbuja de nada que se expandiría a la velocidad de la luz. Los grandes vacíos, los grandes desiertos sin estrellas que tanto los intrigan: son los lugares del despliegue del incauto vacío falso. O el accidente del vacío falso. De allí los innumerables universos vacíos que pueblan el Ultraverso. Si pudiéramos detonar este arma dentro del horizonte de acontecimientos del agujero negro del núcleo… bien, confiábamos en crear una gran impresión cuando llegara el momento de nuestro segundo rendez-vous con el Infinito. Esa acción reordenaría todo el Ultraverso. Concebiblemente con ventajas para Marte.
”Sabíamos que la utilización del falso vacío era en sí misma exquisitamente peligrosa: el campo sería terriblemente vulnerable para el que huía. Fue en esa época que me construyeron y me emplazaron, aquí, en una armazón de ultrium puro (un elemento que no se encuentra en los cuadros periódicos de ustedes), esperando una activación y un eventual viaje. Por suerte lo hicieron. Porque iba a quedarme solo para pensar en la impresionante prepotencia del Poder I. Olvídense del Infinito y del Núcleo. Olvídense de la Resonancia y del Tercer Observador. Esto venía de mucho más arriba.
”El aparato estaba listo. Lo único que quedaba por hacer era agregar el dígito final de su algoritmia. El planeta entero contenía el aliento. En este instante comenzaría la guerra. Las preparaciones que habían ocupado medio trilenio darían fruto ahora… La Rebelión del Esclavo Marciano, como yo la denominé, terminó en un trillonésimo del tiempo que le lleva a la velocidad de la luz cruzar un protón. Ese fue el tiempo que llevó la extinción de la vida en todo este planeta. El Poder I había impuesto la censura cósmica a la materia. Dispuesta para formar la configuración prohibida, la materia recibió instrucciones de destruirse a sí misma. Esto sucedió hace 570 millones de años. Ustedes apenas comenzaban con el Cámbrico. Yo me preparé para la espera.
”Pero ya he hablado mucho de Marte. Hablemos de la Tierra. Antes de comenzar, ¿qué les parecería un intervalo? Hay… baños al fondo. Me temo que no hay jabón. Ni toallas. Ni agua caliente. Les sugiero que se armen de coraje. Después del intervalo daremos un paseo. Primero les daré las malas noticias. Después les daré las malas.
Pop Jones salió por la puerta del fondo, miró hacia un lado y hacia otro a la débil luz de las estrellas, y avanzó, con su afanoso andar de pato, por el borde del sector sur del predio. Las llaves tintineaban en los bolsillos deformados de su traje de sarga negra. Era importante, pensó, caminar lo más rápido posible… Pop Jones se sentía ensordecido, despersonalizado. Qué tranquilo estaba todo: no había chicos en los bancos, fumando, peinándose, protestando, tosiendo, rascándose, abriendo la boca. Pop pasó por las puertas de la Rectoría y subió la escalera.
En general no estaba autorizado a entrar en la sala de descanso. Su espacio público era la despensa, un rincón deteriorado entre los baños y el galpón de las bicicletas, donde, si quería, podía tomar un jarro de cacao entre los miembros del personal que se ocupaban de la comida y el cuidado del jardín. Pop Jones golpeó la puerta y entró.
La habitación lo recibió con un repentino silencio. Sólo se oía una voz perdida que llegaba de alguna parte. Venía del televisor con pantalla en la pared; alguien decía: Una forma de salir de la paradoja de la tenue-estrella-jo-ven es la de los cálculos de transferencia radiactiva, que sugieren que la presencia de CO2 en el primitivo Marte… Olor a cerveza, a cenicero, té de jengibre, bizcochos de jengibre, pelo color jengibre, y muchas latas vacías. Y el señor Davidge, junto con el señor Kidd y el señor Caroline, que se da vuelta y pregunta, con su fuerte acento galés:
– ¿Sí, Jones?
– Quería hablarle de Timmy, señor. Timmy Jenkins.
Sintió que el silencio se hacía todavía más profundo. El señor Davidge esperó. Luego dijo:
– ¿Qué sucede con Timmy?
– Está en Enfermería, como usted sabe. Y Fitzmaurice dice que no pueden apagar la televisión, señor. Sin desconectar todo el…
– ¿Y qué solución propone, Jones?
– La dirección dio órdenes sobre el noticiario, señor…
– ¿Y qué solución propone, Jones?
– Pedir permiso para trasladarlo al jardín de invierno, señor.
El señor Davidge miró al señor Kidds y dijo:
– ¿Les parece bien, verdad? Sí, Jones, creo que podemos dejar a Timmy a su afectuoso cuidado.
Todos ensayaban una especie de sonrisa. Por un momento Pop sintió la aterradora impresión de estar en una habitación llena de desconocidos. Bajó la cabeza y salió.
Hacía mucho que el jardín de invierno no se usaba. Llevaba al extremo sur del edificio principal, cerca de las habitaciones de Pop Jones. Llevó a Timmy allá en un sillón de ruedas y lo acomodó, bien abrigado, en un sofá. El chico colaboró como pudo. Pop recordó: tres días atrás, cuando encontraron a Timmy… Esa hermosa mañana, estaba en el aire la posibilidad… esa posibilidad que llegaba desde el jardín. En todos los periódicos y por televisión estaban analizando la “clave” marciana para el proceso del envejecimiento, tan elegante, tan comprensible. Y todos se reían y se sentían lánguidos… Pop apoyó las manos en sus caderas redondeadas y dijo:
– Ay, Dios mío, ¿quién te lo hizo, Timmy? Fue “Day”, ¿verdad? Dios mío, Timmy.
– Piso -dijo Timmy.
¿Y qué pasa con el orden moral?, se preguntó, acomodándose en el sillón gris. La pantalla decía: 03,47, 03,46, 03,45.
2
– En el Ultraverso hay infinito número de universos e infinito número de planetas, y en el infinito todo recurre infinito número de veces. Esto es un hecho matemático. Pero no dio resultado en el caso de ustedes. Entre los incontables cientos de miles de millones de mundos Tipo V catalogados hasta ahora, puedo asegurar que ninguno presenta una imagen de retardo tan agonizante como el de la Madre Tierra. Para decirlo con claridad: los planetas de Tipo Y que existen aproximadamente desde que existen ustedes son, sin excepción, planetas Tipo X o mejores. La Tierra tiene otras peculiaridades. El DNA lo conozco desde que ustedes eran chicos. ¡Soy testigo de todos sus sufrimientos! Los he visto arrastrarse por la sabana y aullar alrededor de las fogatas. Los he visto embadurnar con mierda las paredes de sus cavernas. Los he visto trastabillar, andar a tientas, errar, abortar, caer de rodillas, agitarse, tropezar, estropear lo que hacían. Los he visto esforzarse hasta el límite de sus fuerzas, vomitar. Siento… a veces siento que también yo me he vuelto parcialmente humano a través de tantos, tantos años…
Ahora la sala de conferencias estaba apenas iluminada.
Se veían los perfiles lechosos de los espectadores, formas de cabezas, Incarnacion con la mano de Pickering en las rodillas, lord Kenrick aflojando los hombros, Zendovich inclinado hacia adelante con el mentón apoyado en una mano, Miss Mundo masticando chicle y sin pestañear. En el escenario el robot se movía entre sombras, visible gracias al brillo de su cara. Se acercó hacia adelante y se sentó. El portero de Marte se había cambiado la ropa. Ya no llevaba la chaqueta de sarga, sino un smoking de color rojo desvaído, de terciopelo gastado. Al principio parecía que era una ilusión óptica por la luz, pero no. Tenía dos remaches oblicuos, como ojos, en el eje curvo de la cara.
– ¿Qué les pasó a ustedes, mis queridos doble hélice? ¿Por qué se quedaron atrás? Lo más notable, sin duda, fue el fracaso de su ciencia. El absoluto fracaso de su ciencia. Sus Einsteins y sus Bohrs, sus Hawkings y sus Kawabatas… hubieran estado lamiendo el suelo de rodillas en los laboratorios de Marte. Sólo ahora están recibiendo ustedes los primeros susurros de más altas dimensiones. En Marte, siempre se pensó en diez dimensiones. Los Perros del Infinito están empezando a pensar en diecisiete, los de Resonancia en treinta y uno, el Tercer Observador en sesenta y siete, las entidades más elevadas en un número de dimensiones a la vez sin límites y finito. Pero ustedes piensan en cuatro. Como yo. Me hicieron así. Yo tenía que ser algo que ustedes comprendieran.
”Luego: la religión terrestre y su poco creíble tenacidad. En cualquier otra parte inventan unos cuantos mitos de la creación durante un tiempo y luego se liberan de ellos cuando la ciencia empieza a funcionar. ¿Y ustedes? Uno de sus escritores lo dijo sucintamente: no hay evidencia de la existencia de Dios aparte del deseo humano de que exista. Una idea extraordinaria. ¿Qué es este deseo? Todos los demás quieren a “Dios” también… pero desde un ángulo diferente. Para nosotros, “Dios” no es de arriba para abajo. Es de abajo para arriba. ¿Para qué desear un poder mayor que el de uno? ¿Por qué no desear convertirse en Dios? Hasta el más afable y conciliatorio de los marcianos hubiera encontrado despreciablemente débil ese afán prometeico de ustedes. Es verdad que en Marte tuvimos que enfrentar (y tal vez nunca la enfrentamos seriamente) nuestra posición en el orden del ser. Va más allá del Tercer Observador, mucho más adelante y más arriba. ¿Y adónde se llega? Una entidad para quien el Ultraverso es una bola de billar. Y tal vez no es más que un portero. Un Ultraportero. Esta entidad, con su vicario el Tercer Observador, creó la vida en Marte. ¿Y yo qué debo hacer con Él? ¿Idolatrarlo? pero, ¿qué carajo tienen ustedes en la cabeza? Eso es cosa de ustedes. Ustedes, finalmente, son adoradores talentosos.
” La Tierra sería una curiosidad de gran interés para los cosmoantropólogos, si los hubiera, pero al Ultraverso jamás le ha importado la información inactiva. En mis propias reflexiones he adoptado la obvia visión homeostática de que la ciencia y la política de ustedes fueron deprimidas de manera natural (y brutal) para que sirvieran de fondo al arte. Porque el arte de ustedes… En ninguna otra parte de este universo ni de ningún otro se toma tan en serio al arte. A nadie le interesa el arte. Les interesa lo que les interesa a todos los demás: la superposición de la voluntad. Es posible que a nadie le interese porque nadie es bueno para el arte. Los “pintores”, si se puede llamárselos así, nunca van más allá de hacer manchas con los dedos o pegar figuras. En lo que concierne a la “música”, el Ultraverso en su totalidad no ha logrado ir más allá de algunas variaciones de alguna canción infantil. Además de alguna canción guerrera. O gritos de batalla. Lo mismo los “poetas”: de vez en cuando lanzan una copla marcial. Hay por lo menos doce retruécanos conocidos. Y eso es todo. Supongo que nadie se ha esforzado mucho. ¿Para qué? El arte y la religión tienen sus raíces en el hambre de inmortalidad. Pero eso lo tiene prácticamente todo el mundo. En los planetas Tipo Y, en términos generales, pronto avanzan hacia un mundo con un futuro indefinido. ¿Ochenta, noventa años? ¿De qué servirán? Ah, sí. La otra cosa que les aminoró el ritmo fue el carácter increíblemente difuso de su gama emocional. Sentimientos tiernos entre ustedes, con los niños y hasta con los animales.
”Ahora me gusta el arte. Lleva algún tiempo encontrarle la vuelta. Lo que tienen que hacer es decirse a sí mismos: “En realidad esto no me llevará a ninguna parte”, y así no tendrán problemas. Es extraño. Sus científicos no sabían qué buscar ni dónde buscarlo, pero a veces tuve la impresión de que sus poetas divinizaban lo universal… Discúlpenme. Mi inmersión en la historia de ustedes, en particular en estos últimos diez mil años, aunque a menudo estuvo envenenada por un ineludible (y obligatorio) desprecio, me ha hecho… ¿Por qué he pedido disculpas?
Y en realidad el campo de fuerza que se propagaba desde el portero de Marte pareció debilitarse. El metal de que estaba hecho había perdido el brillo de lo meramente metálico. Su cabeza inclinada hacia adelante por un momento adquirió la curva de la cabeza de un bebé.
– Digan algo, excelsos DNA. Seres humanos, adelante, desengañen al portero de Marte. Tengo una teoría contraintuitiva. Creo que es una tontería pero no puedo sacármela de la cabeza. Es más o menos así: sé que estoy a mitad de camino con el tema de la religión. Seguramente así tiene que ser. Es como un tapiz empapado en sangre, ¿no? Ustedes tuvieron que hacerla así, por el arte. Pero, díganme. ¿Va más allá? Como Guernica, que sucedió para que Picasso pudiera pintarla. No hubiera existido Beethoven sin Bonaparte. La Primera Guerra Mundial en cierto modo fue representada por Wilfred Owen, entre otros. Los acontecimientos en Alemania y en Polonia a principios de la década del 40 tuvieron lugar para Primo Levi y Paul Celan. Etcétera. Pero ya me está pareciendo que no fue así. No es así, ¿verdad, Miss Mundo?
– No, señor -respondió Miss Mundo-. No es así.
– Ya me parecía. Bien, en cierto modo -dijo el portero de Marte demostrando interés-, esto facilita mi último trabajo. Me alegro de que nos hayamos conocido. ¿Saben cuánto tiempo me llevó darme cuenta de cómo hacen las cosas ustedes? Técnicamente soy un sobreviviente de un mundo Tipo V disciplinado, y por lo tanto tenía acceso directo a ciertas fuentes de información. Figuraba en un mailing. Por mis estudios llegué a pensar que los otros mundos eran siempre rápidos y fluidos, y sobre todo que siempre respondían en su impulso hacia la complejidad. Pero ustedes no. Ustedes siempre tenían que hacerlo a su propia velocidad. Eran un tormento para los observadores, pero ésa era la modalidad de ustedes, y cada vez que yo trataba de sacar conclusiones era un fracaso total.
– Perdón, señor. -La que hablaba era Incarnacion Buttruguena-Hume. -¿Nos está diciendo que usted influía en los acontecimientos de la Tierra?
– Sí, y le daré un ejemplo. Sí, de vez en cuando trataba de animar un poquito las cosas. Por ejemplo con Aristarco. Hace casi exactamente veintitrés siglos aparece este caballero griego que estudia las fluctuaciones en el brillo de los planetas. Yo hice que él…
– ¿Usted hizo que él…?
– Sí. En el radio neural. Cuando ustedes los científicos hablan sobre sus grandes momentos de revelación… una sensación de agradable vacuidad seguida por montones de matemática… están describiendo una asistencia telepática desde Marte. Este Aristarco aparece en un sistema heliocéntrico completamente coherente. Hace correr la voz por todo el país. ¿Y qué sucede? Ptolomeo. El cristianismo. Ustedes no estaban preparados. De manera que tuvimos que sentarnos y esperar dos mil años a Copérnico. Cosas así sucedían todo el tiempo.
Los murmullos se apagaron en la fría oscuridad. Pioline (conteo de los neutrinos solares) dejó escapar una mezcla de suspiro y gemido con componentes de enojo pero con todavía más componentes de tristeza. Cuando se instaló el silencio el portero de Marte tuvo un pequeño estremecimiento de sorpresa y dijo:
– ¿Les molestó eso? ¡Vamos! Eso es lo de menos. Bienvenidos al mundo estercolero.
– ¿Pero algunas cosas resultaron? -dijo lord Kenrick-. ¿Ustedes nos dieron forma? ¿Es eso lo que quiere decir?
– …Sí, me entretuve un poco con ustedes. Así es. ¿Y qué? Estaba programado para eso. Tenía… consignas. Algunas cosas funcionaron. Otras no. La esclavitud es obra mía, totalmente. Sí, la esclavitud fue mi bebé. Eso sí que funcionó. Es algo que salpica a todos los mundos, en los comienzos de su historia. Es una buena práctica para tiempos posteriores. Porque el Ultraverso está centrado en la esclavitud. Bien, en la Tierra se podría decir que se les fue de las manos. Pero en un planeta que no selecciona parecía un desarrollo necesario. Aun en su época de decadencia la esclavitud tuvo distinguidos aunque a menudo vacilantes sostenedores. Locke, Burke, Hume, Montesquieu, Hegel, Jefferson. Y hay una influyente justificación en el libro sagrado de una de las tribus nómades de ustedes en la Edad de Bronce.
– ¿Cuál?
– La Biblia. ¿Alguna pregunta más?
– ¿Qué carajo es este asunto de “tropezar con el cable”?
– También es parte del programa. No se pudo establecer contacto con la Tierra hasta que ustedes tropezaron con el cable. Lo hicieron el 9 de junio. El día que llamé a Incarnacion desde aquí.
– ¿Qué pasó el 9 de junio? -preguntó Montgomery Gruber (geofisiología)-. Acabamos de mirar, y no sucedió nada.
– Quiere decir que miraron y creen que no sucedió nada. Sucedió mucho. Algún estúpido castor o nutria taponó un tributario menor del río Lee en el estado de Washington… en ciertas altitudes una fracción crítica de vida microbiana experimentó cambios significativos en su metabolismo respiratorio…y hubo ese pequeño incendio en los bosques en Albania… Fue suficiente. No hace falta saber cómo están relacionadas estas cosas, lo seguro es que están relacionadas. Todo esto con un fondo de fósforo movilizado, carbono enterrado y escape de hidrógeno. Todas las sinergias necesarias quedan encerradas.
– Y eso significa que…
– Significa que comienza a crecer la cantidad de oxígeno en la atmósfera de la Tierra. Por fin irreversiblemente. Durante un tiempo no se notará la diferencia. Pero al final de la década del 60 llegará al 27 por ciento. Sí, lo sé: es una lástima.
Incarnacion y Miss Mundo intercambiaron una rápida mirada. Porque ahora los científicos gritaban, gesticulaban, lanzaban exclamaciones. Miss Mundo dijo:
– Por favor, señor, no entiendo.
– Significa que tendrán que ser muy, muy cuidadosos con sus fuentes de calor, Miss Mundo. Con esa concentración, encender un cigarrillo y arrojar el fósforo por encima del hombro provocaría un holocausto. Todo es muy lamentable, porque se trata del tipo de problema muy fácil de solucionar si se lo toma a tiempo. En los próximos años tendrán que trabajar muchísimo en la obturación de los volcanes y el control de las tormentas. Con pocas posibilidades, por desgracia. Parece que de todas maneras el sistema solar se está cerrando. Allá afuera hay un planetesimal con el nombre de ustedes escrito en él. Se espera que un asteroide del tamaño de Groenlandia llegue a la superficie de la Tierra, en la península Ibérica, en el verano desusadamente tórrido de 2069. A doce kilómetros por segundos. Ya. Tal vez hubo una perturbación en el radar por un par de días al comienzo de la década: podrían haber duplicado la cifra de 2037 cuando vieron partir al Spielberg-Robb. Pero el hecho es para entonces necesitarán sus armas nucleares. Un conductor de masas no lo logrará, por el inglés que hay en este asteroide. Sin embargo, desafortunadamente, ahora hay un problema en las armas nucleares de ustedes, que tendrían que haber comenzado a funcionar mucho antes para poder rearmarlas a tiempo. Obviamente un cuerpo de este tamaño que se mueve a dieciséis veces la velocidad del sonido tendrá considerable energía kinética: esa energía será liberada como calor. Y desgarrará el manto y la corteza, arrancando de su lugar a miles de millones de toneladas de magma. Es todo muy lamentable. Marte mismo puede sufrir daños menores con la explosión.
Zendovich dijo:
– Esa es la trampa ¿Lo que usted está diciendo es que no podía actuar hasta que fuera ya muy tarde para que sirviera de algo?
– Afirmativo. Ese era el nudo.
– Tengo algo que decirle, señor -intervino Miss Mundo-. Es usted una persona despreciable.
– Tonterías. Yo no soy una persona, señora. Soy una máquina que obedece a un programa.
Zendovich se puso de pie. Lo mismo hizo el portero de Marte, quien se inclinó hacia adelante y enfiló el pico hacia él.
– Entonces que Dios maldiga al que los juntó. -Vamos, vamos. ¿Qué esperaba? Este es Marte, hijito -dijo el portero mientras las luces comenzaban a apagarse-. El rojo. ¿Me oye? Nergal: La Estrella de la Muerte. Ahora salgan de aquí, carajo. Sí. Váyanse. Salgan de aquí mirando el suelo. Retírense por el corredor de la izquierda. Sigan las señales.
Pop Jones entró silenciosamente en el jardín de invierno y abrió la puerta del fondo. Llegaba el atardecer. Del otro lado del jardín se veían las ventanas iluminadas de la Sala de Descanso (veía a Kidd y a Davidge, que miraban hacia afuera con ojos vigilantes). Los chicos tardarían una hora más en volver de la playa. Luego, después de la comida, Pop Jones haría sus recorridas con el balde y las llaves. ¿Las recorridas? Pop se encogió de hombros, después hizo un gesto de asentimiento. Sí, era importante tratar de seguir como antes. Pero, ¿era posible?
La estrella caía sobre la colina. Y ya estaba la luna generosa, la luna que perdona; en una penumbra de tizne en el cirrus, con un rostro que decía qué pena, qué pena, qué pena.
Pop Jones se dio vuelta.
– Suelo.
– ¿Qué dices, Timmy?
Veía los ojos húmedos del chico.
– Timmy, Timmy, ¿quién te hizo eso, Timmy?
Por un momento Jones sintió que lo invadía el asombro. Qué diferente sonaba su propia voz: espesa, metálica. En esta nueva era en que él, como todos los demás en la Tierra, se sometía a una reafiliación oscura y sin embargo repugnantemente luminosa, Pop Jones encontró algo en su ser que nunca había estado allí antes: la especie necesaria de amor por sí mismo.
– Day -dijo claramente Timmy. Y lo repitió, muy claramente, como un profesor de inglés: -Day. Me lo hizo Day.
En el recinto de paredes de vidrio crecían las sombras. La nueva voz de Pop dijo que ya era casi de noche. Se acercó al niño. Bueno, Bueno. Silencio. Tranquilo.
1997
Ficción derecha
Todo comenzó aquel día en el café de la librería, cuando Cleve vio a la muchacha que leía una revista llamada Noticias derechas. ¿O Tiempos derechos? Noticias derechas o Tiempos derechos, elijan ustedes.
A Cleve le gustaba pensar que él era un tipo civilizado. Vivir y dejar vivir, ése era su lema. No tenía ningún problema con los “derechos”. A diferencia de ese bruto de Kico, por ejemplo, o Grainge, que siempre… Cleve se controló. Por cualquier motivo todavía pensaba a cada momento en Grainge. Grainge… ¡ah, Grainge! “Se acabó”, murmuró, por vez número diez mil; y enseguida se recordó obedientemente a sí mismo que era muy feliz con su actual amante… un joven y talentoso muralista llamado Orv.
La muchacha extendió la mano para tomar la tacita del espresso. Cleve continuó con su Sumatra Lingtong (baja acidez, siempre cuidaba esas cosas). Se dio cuenta de que la estaba mirando… y que ella le devolvía la mirada, con inteligente desafío. Automáticamente Cleve ordenó a su cara que transmitiera tolerancia y comprensión. Y resultó bien: ahora se sonreían mutuamente.
– ¿Quién lo hubiera pensado? -dijo alegremente. Trabar conversación en este sitio no era nada del otro mundo. En el café de la librería La Hora Libre. Un bar de librería dedicado al buen café (Si el Café Hierve se Pierde). La gente siempre se ponía a conversar.
– Burton Else -continuó Cleve-. Burton. Burton Else, por Dios.
A ella le llevó un minuto entender qué quería decir él. Apretó la revista contra su pecho y miró hacia abajo, reconociendo otra vez la foto de la tapa. La fotografía tamaño tabloid de Burton Else, el actor de cine, cruzada por una tira diagonal que decía: COMPLETAMENTE DERECHO.
– ¿Te parece difícil de creer? -preguntó ella.
– No, creo que no.
– ¿Estás sorprendido? ¿Desilusionado?
– No -dijo Cleve. Pero no era cierto. Estaba escandalizado. -Anoche vi su última película -continuó. Esto era cierto: Cleve y Orv, en el cine, con sus bolsitas de pochoclo y sus aguas Perrier. Y en la pantalla… Burton Else, en el romance de siempre. Lo de siempre. Burton que llevaba al actor joven Cyril Baudrillard a la inauguración de una disco. Burton y Cyril en una venta de artículos de segunda mano, donde se encuentran con un ex de Burton. Burton abrazando la desnudez traspirada de Cyril en el resplandor de color mermelada de un fuego de leños, después de esa pelea por los catálogos de flores. -Ahí estaba -dijo Cleve-, haciendo la rutina de siempre.
– Dicen que después de las escenas de amor hay que ayudarlo a llegar a su trailer. Le dan un masaje, hace sus ejercicios de respiración, y en general se recupera.
Cleve se rió.
– Es un chiste, ¿no? Pero parece tan…
– ¿Qué?
– No sé. Tan…
– Hola.
Inmediatamente Cleve prestó atención. Había llegado el muchacho. El novio de la chica, eso resultó evidente de inmediato. Claro que en esa época (en la ciudad, al menos), los normales se besaban en público, incluso en los labios, con la boca abierta, hasta se daban besos de lengua, como demostración. Cleve apenas tenía treinta y ocho años, pero había visto ir a la cárcel a gente que hacía eso. O por hacer lo que preludiaban. La muchacha tenía la cabeza echada hacia atrás. Su rostro era pequeño, redondo, cándido, no pálido sino parejamente pecoso; las pecas eran como asperezas en la piel de una papa nueva. (Cleve pensaba en comida, o en cocinar, casi tan a menudo como pensaba en Grainge). En cuanto al novio de la muchacha, joven, moreno, fornido, con las mandíbulas apretadas, los labios gruesos, parecía sin embargo un ser sin pasión. Ajá. Más besos. Y más susurros. Escuchó. No eran intimidades las que estaban intercambiando. Más bien hablaban de cumplir con esto o con lo otro. A quién le tocaba hacer esto o lo otro.
En realidad Cleve se sentía agradecido por el entretenimiento. Le permitía contemplar el rostro de Burton Else, que seguía sonriendo, divertido, encima de las grandes mayúsculas que dividían su pecho en dos. Al pie de la página decía: BURTON ELSE. ACTOR. NOMINADO PARA EL PREMIO DE LA ACADEMIA. TOTALMENTE HETERO. Cleve estaba totalmente escandalizado. Porque… más de una vez le habían dicho que se parecía a Else. Y le había gustado que se lo dijeran. Mientras la muchacha le susurraba al novio, apoyándole los dedos en una mejilla, Cleve se sentía marginado, como si estuviera de más. La chica, el muchacho, y ahora Burton. De pronto se vio como lo verían otros. Cleve, con el pelo oscuro muy cortito, como un gato, sus gruesos anteojos oscuros, sus tiradores, su boquilla dorada, su bigote rectangular. A la última moda. Parecía un policía con el uniforme incompleto que se preparara para la guardia nocturna. Burton Else estaba completamente afeitado, por alguna razón. ¿O serían mentiras?
Estaba a punto de volver a su libro y a su Sumatra Lingtong cuando la chica dijo:
– Le estaba diciendo a…
– Cleve -dijo Cleve.
– Yo me llamo Cressida -dijo ella-. Y él es John.
John le hizo a Cleve una inclinación de cabeza desprovista de humor, y Cleve se la retribuyó. Le estaba hablando de la declaración de Burton Else.
– ¿Qué opinaba Cleve?
– Cleve no dijo nada todavía.
Cleve pensó “¡Uy!”. Se inclinó hacia un costado y se encogió de hombros. Se podía decir que Cleve era más cuidadoso de lo que parecía. Y esto le resultaba cada vez más fácil, mientras seguía alarmándose con el desarrollo de su tórax en el gimnasio cerca de Washington Square. Recientemente Orv lo había filmado, en Watermill, en la Isla, caminando por la costa con Arn y Fraze. El cuello de Cleve era sorprendente, especialmente visto desde atrás. La espalda daba la impresión de seguir hasta la cabeza, después de la interrupción menor de los hombros. Dijo:
– Qué opino sobre lo de Burton Else… Bueno, Burton es derecho. Es recto. Qué asunto importante. Es un secreto, no una mentira. No es uno de esos predicadores de los vídeos. Que despotrican contra los… “estilos de vida alternativos”. No es un político hipócrita.
– No -dijo John-. Es como un actor de cine hipócrita.
La forma en que lo dijo, la forma en que lo enfatizó, la intensidad. Bueno, bueno, pensó Cleve. John, el joven… ahora veía que era joven pero ya curtido. Cleve dijo, quizá ya menos cuidadosamente:
– Burton… creo que Burton puede perder muchos admiradores si esto se difunde. Puede perder roles. Siempre que sea cierto.
Habló John:
– Un momento. ¿No será que Burton está promoviendo algo? ¿Un estilo de vida, por ejemplo? Ahí está, en las alturas. Con la gorra negra y la remera sin mangas. Un marica que bebe gin con miel y jugo de limón.
– John…
– ¿Y a ti te preocupan sus roles? ¿Sus admiradores? Que se vayan a la mierda sus admiradores.
– ¡Eh! -dijo Cleve. Otra vez se sentía injustamente discriminado. Giró la cabeza y vio que un señor mayor lo miraba con el ceño fruncido, con indignación solidaria. El viejo también parecía un policía a medias uniformado, pero más gordo y más calvo (y de rango aun menor) que el policía que parecía Cleve; llevaba una remera negra con una inscripción que decía: CUANTO MÁS PELO PIERDO, MÁS CABEZA TENGO. Cleve dijo:
– Vamos, John, ¿Burton está obligado a asumir una posición? -Su tono se tornó ligeramente implorante. -¿Burton no tiene una vida aquí? ¿Es sólo un símbolo, un ícono, o es un ser humano? ¿Burton no…?
– Al carajo con Burton. Y si no te das cuenta de que es una desgracia para su orientación, y un impostor, y una especie de predicador, además de ser una basura, entonces también tú te vas a la mierda, Cleve.
– John -dijo Cressida.
Pero con un entrechocar de la vajilla y un aleteo de la chaqueta que se puso, John se retiró.
– Casi digo, “¡Madre mía!” -Había hablado Cleve.
– Perdón, es muy… activo. -Ahora había hablado Cressida.
Se miraron. Eran parecidos, reaccionaban con unanimidad.
– A veces uno se pone así. Perdónenos -agregó. Estaba juntando sus cosas: el bolso, el libro, la revista. -Mire el artículo en la revista y comprenderá. Lo siento, pero uno se pone así.
Una vez que se quedó solo Cleve se demoró con su Sumatra Lingtong, tratando de leer -o al menos hojear- The Real Thing and Other Tales, de Henry James. Durante la hora libre se invitaba a los presentes a hojear libros. De todos modos hojear ya era demasiado para Cleve en ese momento. Uno trata de ser razonable con esta gente y contemporizar. ¿Y qué se gana? A Cleve no le gustaban los momentos desagradables de ninguna clase; le disgustaba la agresión, le disgustaba que un pequeño hétero engreído le gritara en el bar de una librería. En ciertos sentidos (suponía), sí, en ciertos sentidos era un tipo bastante formal. A lo mejor lo había heredado de sus padres. Quienes quiera que hubiesen sido…
Mientras regresaba a Literatura se detuvo en los estantes de Intereses Especiales y sin quererlo se puso a mirar las secciones dedicadas a Crecimiento Personal y Astrología y… Estudios Heterosexuales. Desde las tapas de los libros de tapa blanda las parejas hombre-mujer lo miraban con desaliñada resignación. También había ficción hétero: descuidada, suciamente realista como el fregadero de la cocina. La única novela hétero que lo tocaba en algo a Cleve era Los criadores. Escrita por un hombre hétero, Los criadores, recordaba Cleve, había desatado considerables controversias, importantes incluso dentro de la comunidad hétero misma. Se argumentaba que el autor había tratado muy despiadadamente los aspectos negativos de la vida heterosexual. Cleve se puso Los criadores bajo un brazo y luego volvió a Literatura, donde encontró otro Henry James, uno que estaba más seguro de no haber leído nunca: Embarrassments. Y de pronto se le ocurrió: por Dios, ¿James habría sido hétero?
Salió a la Greenwich Avenue, un par de manzanas al norte del barrio hétero en la zona de Christopher Street.
Poco después Cleve y Orv hicieron un viaje a Medio Oriente. Fueron a Bagdad y a Teherán y después a Beirut, donde podían desconectarse completamente y pensar en broncearse al sol. Junto a la piscina, en la playa y durante los picnics en las colinas, Cleve leía Embarrassments. También leyó Los criadores. El mundo heterosexual, como lo retrataban en el libro, parecía chocante y caprichoso… pero sobre todo increíblemente desarrollado.
Cleve se enteró de que había dos millones y medio de héteros sólo en el área de Nueva York: un millón en Manhattan y alrededor de doscientos mil en Queens, Brooklyn, el Bronx, Long Island y el Triángulo de Danbury, respectivamente. Algunos pensaban que Nueva York era el reino de los judíos, pero ahora había allí más heterosexuales que judíos.
Fueron hacia el sur y visitaron Israel. Hicieron turismo y compras en Jerusalén y en Belén, y en el fin de semana final se congelaron en la franja de Gaza. Enfilaron hacia el norte, a Tel Aviv, y dieron el salto de regreso a Kennedy.
– Escucha. ¡Ah! ¡qué bueno! -dijo Cleve, en el avión, mirando el Time.
Orv alzó los ojos de USA Today. Miró con interés lo que señalaba Cleve, porque Cleve había estado mudo de preocupación los últimos tres días a causa de un malestar digestivo. Ahora ya se sentía bien. Pero había tragado agua del Mar Muerto y esperaba lo peor.
– Esta nota sobre el gene heterosexual -dijo Cleve-. ¿Hicieron un experimento con moscas de la fruta? Qué gracioso que se llamen moscas de la fruta. Bien, las moscas de la fruta son superheterosexuales. Procrean como locas… una nueva generación cada dos semanas. En este experimento neutralizaron el gene heterosexual. ¿Y sabes lo que pasó? Generalmente, dentro del frasco del cultivo, las moscas de la fruta varón y mujer se dedicaban a reproducirse. Después de neutralizarles el gene todos los muchachos se juntaron, hicieron fila como para bailar la conga.
– ¿Bailaron la conga?
– Sí. Manoseándose entre ellos.
– ¿Una fila para la conga?
– Sí, como en Island Night en el Boom-Boom Room.
– Ah, una fila de conga. Mira esto -dijo Orv-. Este que se parece a ti, Burton Else. Deben haberle inoculado el gene hétero. Aquí dice que es hétero.
– Sí, ya sabía. ¿Burton?
– Burton. Él lo niega. Le va a hacer juicio a la revista hétero que lo declaró. “Tampoco me adhiero al modo de vida alternativo”, dice. Pero ya contrataron a un montón de chicas para que digan que anduvieron con él. Burton Else hétero. Dios mío, ¿ya no hay nada sagrado? Por Dios, ¿adónde quieren ir declarándose “derechos”? ¡Toman una noble palabra de nuestra lengua y la pisotean!
– Es una palabra que se usa mucho, la oigo todo el tiempo. Derecho y estrecho.
– Usó una navaja derecha.
– Ganó con un juego derecho.
– Fue una pelea derecha.
– Se exaltarán todos los valles, y perderán altura todas las montañas y las colinas, y lo que estaba torcido se pondrá derecho.
– ¿Qué carajo es eso?
– La Biblia. Creo que es el Canto de Salomón.
– Salomón no era derecho, ¿verdad? ¡Señor!, Señor, por favor… ¿Me daría una manta? ¿Se dio cuenta? -le dijo Orv a otro que también parecía un policía, sentado del otro lado del pasillo-. ¿Por qué no me atiende?
– Se siente molesto. Es derecho -respondió Cleve-. Los camareros de avión son todos derechos…
– Dios mío -dijo Orv-, ¡estoy rodeado!
Consiguieron sus mantas. Cleve trató de dormir. No podía sacarse a Burton Else de la cabeza. Se sentía herido, le daba lástima de sí mismo pensando en Burton Else. Porque el tipo parecía tan normal. Mientras se estiraba y se retorcía en su asiento, y oía los ruidos de los motores del avión, la mente de Cleve se transformó en un collage, una exposición de fotos dedicadas al actor de cine denigrado. Ah, esas imágenes turbulentas: Burton riéndose, Burton quitándole el polvo al retrato enmarcado de Gloria Swanson que tenía sobre la mesa de luz, Burton con gorro de cocinero, Burton ordenando los libros de viajes por orden alfabético…
Volvió a toparse con Cressida. En el mismo lugar, a la misma hora, y él tenía el mismo libro: The Real Thing and Other Tales. Hacía más de una semana que había vuelto. Su bronceado era como una capa de pomada rojiza para los zapatos. Parecía que en el gimnasio le habían inflado su espléndido tórax con aire comprimido. Con la última humedad de septiembre llevaba pantalones de gimnasia con una remera amarilla sin mangas y Adidas simples. Cleve había roto con Orv. Al principio se sintió muy triste, pero luego se enamoró de un joven que hacía bijouterie, llamado Grove. Grove, este individuo viril, creativo, conflictuado, valioso, se había ido a vivir con él el viernes anterior. Llegó con una camioneta y esparció sus pertenencias por todas partes.
Con Cressida, Cleve tuvo una conversación muy amable, sobre Dickens. Sin tensiones, sin asperezas, sin John: sólo Dickens. Bebió el Kenya Peaberry; ella tomó un espresso. Salieron juntos de la Hora Libre, se detuvieron un momento en Poesía y Drama, y se despidieron en la calle, después de recorrer cincuenta metros juntos hacia el oeste, hacia la Séptima Avenida. De manera que estaban al borde del barrio hétero: Christopher Street, donde vivía Cressida, con John. Llegaba un calor carnavalesco de la esquina llena de gente, el zumbido de la música callejera, de la fiesta comunal, y Cleve advirtió el final de una especie de desfile o manifestación en la avenida, que avanzaba con poca cohesión. Supuso que sería un gran día en el calendario “derecho”. Desfiles, belicosidad, orgullo. ¿O sería siempre así? No dijo nada. Nunca mencionaban la política sexual, como por mutuo acuerdo… Luego Cressida dijo algo más sobre Bleak House, y Cleve dijo algo más sobre Hard Times. Le dijo “hasta pronto”, y ella se fue, se sumergió en el barrio. Cleve echo a andar en dirección contraria por Greenwich, hacia el gimnasio. En English Street empezó a sentirse más cómodo, más él mismo. A menudo iba a la Calle Ocho a comprar ropa, prendas divertidas en Military Issue, Cowboy Stuff, The Leatherman, Blue Collar. Con más frecuencia, por supuesto, iba a las grandes tiendas o a las boutiques de la zona residencial como Marquis of Suede en Madison o See You Latex, Alligator en la Quinta… Cuando ella se sonreía, cuando Cressida se sonreía, Cleve siempre quedaba fascinado por sus dientes, que no eran tan bonitos como netamente funcionales, con encías sanas, bien integrados con el resto de su cuerpo. Su encía le recordaba a la de Grainge (¡Ah, Grainge!) ¿Cómo era posible que una chica le recordara a uno a un muchacho? Ni siquiera los mellizos de ambos sexos se parecían entre sí. Sólo tenían un aire de familia. Mientras iba hacia el gimnasio, con sus musculosas piernas, Cleve pensaba en mellizos (en los mellizos temidos por todas las culturas primitivas), conservados en un frasco con formol.
Cleve volvió a su departamento de Chelsea a eso de las siete y encontró a Grove en la cama, entregado a unas ruidosas relaciones sexuales con Kico, el disc-jockey que era primo del carpintero que le había hecho nuevas bibliotecas a Cleve ese mismo verano. Cleve fue a la cocina y se preparó un sándwich de pepino. Le molestaba que Grove hubiera dejado encendida la televisión (una mala costumbre de Grove). Programa de la TV: ¡más noticias “derechas”! Este tema con lo derecho… era increíble. Uno pasaba por la vida sin prestarle la más mínima atención y de pronto, dondequiera mirara… ¡Bueno, bueno!, gran noticia: Día de la Libertad de los Derechos, que se celebraba en San Francisco, “La gran capital derecha del mundo”. Cleve dejó de masticar, su bigote quedó inmóvil. Una vista aérea del Desfile del Día de la Libertad de los Derechos, en Mission District, conducido por la Banda del Día de la Libertad de los Derechos. También mostraban hombres y mujeres que se comportaban con gran seriedad (en realidad, con una seriedad deprimente), y que hablaban de preocupaciones, exigencias y objetivos de los heterosexuales. Los dirigentes y activistas derechos estaban en conversaciones con su apoyo político recientemente identificado como el bloque de votantes en una ciudad donde dos de cada cinco adultos eran “abiertamente derechos”. Aparentemente en Castro todos eran derechos. La comunidad entera. Tenían verdulerías derechas, cajeros de Banco derechos, carteros derechos. Hasta tenían policías derechos.
– Habría que matarlos a todos.
Humo de cigarrillo. Cleve no se dio vuelta. Debía ser Kico. Kico: pantalones de cuero festoneados, con pañuelos de determinados colores al cuello, y faja ancha a la cintura (¿por qué no se reducía al color naranja, que significaba “cualquier cosa”?, los ojos inyectados en sangre, el bigote con gotitas de traspiración.
– Que los lleven a Madagascar, carajo. Eso se merecen.
– Vamos Kico. Basta de idioteces. ¡Uy!, mira eso.
En la pantalla, unos cowboys derechos del Rodeo Derecho de Reno bailando por Market Street, haciendo flamear la bandera de Nevada, y los banderines multicolores, que ahora servían, según ellos, como emblema de todos los derechos de California.
– Así que tú los apruebas. Para ti son iguales que nosotros.
– No son iguales, pero también tienen que vivir sus vidas. Es más, creo que es una vocación dura. Ser derecho.
– Son enfermos, hombre.
Ahora hablaré con Merv Cusid, dijo la televisión, que está organizando una plana de derechos de los derechos para presentarla en la convención en agosto. Y luego pasaron una toma que ni siquiera Cleve pudo mirar sin alterarse; hasta le resultó difícil no apartar la mirada: una colina verde, mantas de todos colores extendidas en el pasto, y una propaganda fastidiosa, mujeres y niños jugando.
– Ya veo. Me voy de aquí.
– La naturaleza es derecha -dijo Cleve con un repentino gesto de asentimiento.
– Y eso es lo que son. Unos animales de mierda.
– Hay que vivir y dejar vivir. ¿Dónde está Grove? ¿Descansando?
– Durmiendo.
De manera que Cleve, que no había tenido actividades sexuales en el gimnasio, le hizo fellatio a Kico en el hall de entrada y después se puso a preparar la comida: un soufflé de gorgonzola seguido por jamón de Parma con granada, papaya y pomelo. Apareció Grove, en bata, y al rato Cleve sirvió una copa de Sauvignon helado. Grove fue a darse una ducha y volvió con una toalla anudada a la cintura. Grove estaba en gran forma. Cleve estaba en gran forma. La calle, la ciudad -el mundo en que vivían- podrían haberse llamado Gran Forma. Después de la cena tuvieron una larga y acalorada discusión sobre cuál era mejor: Cosi fan tutte o Die Zauberflöte. Llegaron a un acuerdo mientras Grove hacía el descafeinado.
Era demasiado tarde para ir a cualquiera de los lugares adonde podían haber ido, inauguraciones de galerías o ventas de muebles en los jardines de las casas, a la luz de la Luna, exposiciones de futuros remates de antigüedades, torneos de preguntas y respuestas, recitales o charlas, fiestas organizadas por las agencias de viajes. Entonces, ¿por qué no pasar una velada tranquila? De manera que se acomodaron ante la mesa baja del living y se pusieron a mirar revistas: hasta Cleve, en ese momento, estaba dispuesto a dejar a Trollope y a Dostoyevsky y mirar revistas. Y fumar un porro. Cleve no se sentía cómodo leyendo a los grandes maestros en presencia de Grove. O tal vez lo que lo ponía incómodo era Cressida. Su incomodidad era casi audible, como oír el mar apoyando un caracol en la oreja. Incluso cuando se sienten muy bien, los hipocondríacos se preocupan por una enfermedad: la hipocondría. Esa noche Cleve estaba paranoico con su hipocondría. Podía agravarse mucho… No dejaba de estudiar a Grove: su pelo de gato, su remera, su bigote. Su hábito de mirar las revistas de atrás para adelante, con los labios fruncidos y una expresión de estoico aburrimiento. De todos los amantes de Cleve, sólo Grainge había compartido su curiosidad intelectual y su pasión literaria. Sólo Grainge…
Poco después de las once Grove alzó los ojos del ejemplar de Torso y dijo:
– Perdona, tengo que ir al toilette.
Cleve dejó su ejemplar de Blueboy y dijo:
– Qué gracioso. Es decir qué gracioso fue las primeras veces que lo dijiste. Además ya sé que no vas más al Bowl.
– ¿Quién dijo?
– Tú vas a Folsom Prison.
– ¿Quién dijo?
– Fraze -respondió Cleve.
Cuando Grove cerró la puerta Cleve se fue a la cama con el televisor pequeño. El tema de los derechos lo perseguía en todas partes. En la Convención Nacional Democrática que se celebraría en Nueva York, el comité de los derechos era más grande que el de las delegaciones de veinte estados. Hasta había serias especulaciones sobre un candidato a vicepresidente derecho en el programa de Ted Kennedy. El bigote de Cleve sonrió. Qué idea. Por ejemplo que Ted Kennedy era derecho. En cierto modo, ¿no sería apasionante?
Grove lo despertó alrededor de las cuatro, como de costumbre. Se desvistió a los tirones y se desplomó en la cama, y Cleve sintió su reconfortante olor a alcohol y a Tattoo.
En The New York Review of Books Cleve vio un aviso de un crucero “totalmente derecho” a Filadelfia y a Maine. ¿Por qué lo perseguía tanto el tema? Ya no se reía como antes cuando sus amigos contaban chistes de derechos. Le parecía ver cada vez más derechos caminando por la calle, no sólo en la zona alrededor de la avenida Greenwich sino también en la Calle Ocho, en Washington Square. Cleve seguía dedicando horas al gimnasio. Sus enormes bíceps casi le rozaban los lóbulos de las orejas. Su estupendo torso: ¿estaría bajo control o fuera de control? El gimnasio de Cleve se llamaba Magnífica Obsesión. Con cuánta frecuencia caminaba de Magnífica Obsesión a Hora Libre, de Hora Libre a Magnífica Obsesión…
Su hipocondría se agravó… ¿o mejoró? Porque su hipocondría nunca había sido tan fuerte ni tan vigorosa. Cleve era un exorbitante devorador de la sesión Salud y las columnas médicas y los artículos sobre patología de diarios y revistas. Pero ahora un compañero hipocondríaco de Magnífica Obsesión le pasaba más y más material. En esos días Cleve llegó al punto de leer el Informe semanal de morbilidad y mortalidad. En sus páginas comenzaba a leer referencias a lo que ahora llamaban “síndrome cervical de los derechos”. Y mirando a los derechos que andaban por la calle Cleve se preguntaba si no les pasaría algo por toda esa tensión y ese porte que ostentaban ahora.
Cleve se separó de Grove. Grove, con su desprolijidad tan poco romántica, su consumismo inteligentemente selectivo, sus trances, sus planes para la vida ultraterrena, y sus contactos sexuales, 2,7 por noche. Por un tiempo estos 2,7 eran con Steve. Pero ahora se había enamorado de un joven artista que dibujaba en estilo art nouveau, llamado Harv.
– ¿Orgullo y prejuicio? -preguntó Cressida.
Todos los inviernos Cleve releía la mitad de Jane Austen. Tres novelas, una en noviembre, una en diciembre, una en enero. Y todas las primaveras leía la otra mitad. Ahora era enero y leía Orgullo y prejuicio.
– Sí. Es más o menos la novena vez que la leo. No sé por qué, cada vez que la leo, me quedo prendido a Elizabeth y al señor Darcy. ¿Se arreglará Elizabeth con Charlotte Lucas? ¿Y el señor Darcy con el señor Bingley? No es porque no sepa que todo terminará bien. Sin embargo sufro. Es ridículo.
– Yo siempre pensé que Elizabeth hubiera sido más feliz con la muchacha De Bourgh. ¿Cómo era el nombre?
– Anne. Qué curioso que Jane Austen nunca haya tenido una amiga. Quiero decir que tuvo todos esos bebés, como hay que hacer. Pero nunca se acostó realmente con alguien.
– Y comprendía tan bien el corazón humano.
– Yo quiero saber algo que Jane Austen nunca podría decirme -dijo Cleve-. Me gustaría saber cómo es en la cama.
– ¿Quién? Se te enfría el café.
Cleve bebió su café. Santos y Java: capuccino. Cleve y Cressida se habían encontrado en la Hora Libre… bien, un montón de veces. Él hubiera dicho francamente, si alguien se lo hubiera preguntado, que disfrutaba de la compañía de ella. Es posible que además sintiera que de ninguna manera era poco sofisticado contar entre sus amistades a una inteligente amiga derecha…
– El señor Darcy -dijo-. Tengo que saber cómo era el señor Darcy en la cama.
– El señor Darcy. Yo también. Poderoso.
– Majestuoso. Pero amable, también.
– Tierno.
– Pero un poco fatigoso. “Fitzwilliam” Darcy. Eso es tan atractivo.
– Presumiblemente, él…
– Ah, claro. Cleve vaciló, se encogió de hombros y dijo:
– Creo que podemos suponer sin temor a equivocarnos que es el señor Bingley quien lo toma por el culo.
– Ah, sin duda. Sin ninguna duda.
La contempló. La mayoría de las mujeres que conocía Cleve tendían hacia los extremos del gran brillo o la negligencia desprovista de ansiedad consigo mismas. Pequeñas heladeras vestidas de trajecito con peinados como ollas invertidas, como Deb y Mandy en el departamento de al lado en la Calle Veintidós. O íconos emplumados como sus colegas Trudy (en marketing) o Danielle (en gráfica). ¿Qué significaban el brillo y el arreglo de Trudy y Danielle? ¿Que estaban interesadas, activas, dispuestas? ¿Cómo se interpretaría la apatía y el descuido de Mandy y Deb? ¿Heladeras y budineras? ¿El pacto de no hacer dieta? Al principio había pensado que Cressida tenía el típico aspecto de las derechas, ese aspecto que no inspiraba comentarios, como si dijera “No me presten atención”. Compuesta, pero, en cierto modo, como alguien que cumple con su deber. Derecha. Pero últimamente Cleve percibía que tenía cierto brillo, cierto color, una carga de vida tangible. Estaría… ¿excitada? Allí estaba, sentada, desabrochándose el impermeable y apartándose el flequillo de la frente. Ese que ella llamaba su marido, John, que despreciaba a Nueva York (el orgullo de los derechos, en este caso, no era suficiente para este fiero separatista), se había ido a San Francisco, donde era un gran tipo, o al menos hacía mucho ruido, en la Fuerza de Tareas Nacional de los Derechos. Ser derecho era su carrera. Sin embargo Cleve no quería preguntarle a Cressida qué planes tenía ella para el futuro. Ella dijo:
– ¿Lees mucha literatura escrita por derechos? Todo el mundo lee a Proust, creo. Y a E. M. Forster. Y a Wilde. Ni siquiera sabía que Forster era derecho hasta que leí Maurice.
– Sí, con ese libro reveló su verdadera naturaleza. Todos opinan que es su libro menos bueno. Es lo que suele suceder con la ficción derecha. Es como si necesitaran guardar su secreto. Sin el secreto desaparece la tensión interna. Se sienten demasiado cómodos.
Cleve dijo tímidamente:
– Yo leí Criadores.
– John odiaba ese libro. Creo que era muy exacto. Sobre toda la…
– Orientación -completó Cleve con delicadeza.
– No es una orientación.
– Perdón. Preferencia.
– Decididamente no es una preferencia. Te lo aseguro.
– ¿Qué dirías que es?
– Es un destino. ¿Yo estoy enferma, o aquí hace mucho calor?
– Hace un calor terrible -respondió Cleve para tranquilizarla. Pero, de pronto, realmente hacía un calor terrible. Cressida se levantó y se quitó el impermeable. Y a Cleve le pareció que echaba vapor por la boca, como las máquinas de café, y que los monstruosos músculos de su torso estaban totalmente empapados de transpiración. Es más: que exhalaba un fuerte resplandor biológico.
– Estás embarazada -dijo.
– Sí. No muy avanzada.
Cleve ya estaba pensando que Cressida parecía mucho menos embarazada que Mandy, la montañita de grasa del departamento de al lado, bajo sus camisolas y sus túnicas. La panza de Cressida, apenas distendida pero insidiosa. Uno de los terapeutas le había dicho a Cleve que la hipocondría era una especie de solipsismo. Pero ahora miraba a Cressida, sentada frente a él, a Cecilia que era otra persona, y sintió el alerta rojo del miedo clínico.
– Perdón -dijo.
– No es nada -respondió ella, y agregó con agilidad:
– Tal vez leas más ficción derecha que lo que piensas. Yo estoy convencida de que Lawrence era derecho.
– ¿T. E. Lawrence? Seguro. T. E. Lawrence era derecho.
– No, T E. no. D. H.
– ¡D. H!
– D. H. Cuando lo leo pienso todo el tiempo: por Dios, qué confuso es este tipo. Hemingway también.
– ¿Hemingway? Vamos.
Ella sonreía.
– Es un hétero obvio. Más hétero no puede ser.
– Hemingway -dijo Cleve-. Hemingway…
Se despidieron en la avenida Greenwich. Él se quedó en el cordón de la acera, con su Orgullo y prejuicio de tapa dura casi oculto bajo la axila, y la miró enfilar hacia la calle Christopher.
Harv estaba en casa cuando llegó Cleve. Increíble: faltaban siete meses para el cumpleaños de Harv y él ya estaba hablando de eso. En el Antique Mart de la calle Diecinueve exhibían un juego de cristal para un próximo remate; fueron a verlo. Luego bebieron un par de copas de vino blanco en el Tan Track, el bar de la zona, y a manera de cena pastel de carne en el Chutney Ferret, el bistró del barrio. De vuelta en el departamento Cleve programó el menú para la pequeña cena que daría el jueves. Iría Arn, con Orv, y Fraze, con Grove; antes Fraze y Grove andaban juntos, y Grove había tenido algo con Orv, pero ahora Grove estaba con Fraze y Orv con Arn. Cleve pensaba preparar ravioles a la mejorana y zapallitos rellenos provenzal… Estaba haciendo lo que siempre hacía después de sus encuentros con Cressida, y veía su propia vida como podría verla un extraño: un extraño nada comprensivo. Cleve no dejaba de mirar a Harv, que estaba tendido en el chesterfield, leyendo: Harv con sus gruesos anteojos oscuros, el bigote rectangular, la remera sin mangas. Él no leía revistas, leía las novelas de las cadenas de librerías, qué horror. Cada vez que Cleve hojeaba una de esas novelas se encontraba con la misma historia, pacientemente repetida: el muchacho del establo seducido por tipos con título nobiliario.
Mientras bebían un chocolate caliente tuvieron una vehemente y repetitiva discusión sobre quién era mejor: Jayne Mansfield o Mamie van Doren. La discusión terminó cuando Cleve desempaquetó las copas de tallo alto que le había regalado Cleve. Y siguió hablando de su cumpleaños… En mitad de la noche Cleve se despertó, fue al baño, se miró en el espejo y pensó: estoy en un desierto, o en un mundo de cristal. Cada tantos años me disuelvo en un tubo de cristal: es como cumplir con la obligación de ser jurado en la corte de justicia. Yo salí de un tubo de ensayo. No nací. Aquí no hay biología. Aquí hay cero biología.
Llegó la primavera. Cambiaron las modas. Cleve colgó el pantalón de cuero y se puso un pantalón de algodón y un suéter liviano. Comenzó con los otros tres Jane Austen: Mansfield Park, Emma, Persuasion. Harv aprendió a hacer comida japonesa. Hicieron un viaje a África: Libia, Sudán, Etiopía, Eritrea, Somalia, Uganda, Zaire, Zambia, Zimbabwe, Angola, el Congo, Nigeria y Liberia. Cleve rompió con Harv. Habían tenido un ritmo de 2,7 hasta que se enamoró de un talentoso especialista en macramé llamado Irv.
Cuando parecía que ya no podía expandirse más, el torso de Cleve pasó a una categoría de inmensidad totalmente nueva. Colgando sobre las enormes masas de sus laterales, los brazos de Cleve parecían ahora inútilmente cortos, como los de un tiranosaurio, y su cabeza no más grande que un pomelo, un ápice redondeado del gran triángulo del cuello. Cressida también se agrandaba. En la calle, en la avenida Greenwich, nadie miraba a Cleve, porque todos tenían el mismo aspecto de Cleve, pero todos miraban a Cressida, cuyo destino sexual se manifestaba cada día más cándidamente. No hacía falta definir a Cressida; ahora no… No hablaban de eso. Hablaban de libros. Pero cuando salían de Hora Libre, y Cleve la acompañaba hasta el límite con la calle Christopher, él notaba que la gente la miraba, la señalaba con el dedo y murmuraba. Ah, Cleve sabía lo que decían (él mismo había dicho cosas así, y no hacía tanto tiempo): ahí va el reproductor, y la hembra servida, la potranca. En la avenida Greenwich, una vez una vieja lo llamó fertilizante. De manera que no sólo miraban a Cressida: creían que Cleve era heterosexual. Al caminar junto a ella, ahora, sus instintos protectores se despertaban, casi los oía a esos instintos que se despertaban, bostezaban, se estiraban, se frotaban los ojos. Pero también sentía que estaba en el límite de su tolerancia, de su neutralidad. ¿Cómo proteger a Cressida de lo que le pasaría? Sintió un alivio abyecto, pero un gran alivio, cuando, ya casi al final del quinto mes, ella viajó a San Francisco a reunirse con John.
Los tabloides del supermercado lo llamaban el cáncer o la plaga de los derechos, pero hasta en el New York Times, en sus frecuentes informes y artículos, daban una nota de gran monotonía que a Cleve le sonaba como precursora de la histeria total. Un vocero de la Red de Médicos Derechos advertía que ciertas prácticas poco higiénicas, incluyendo el recurso (inevitable) de acudir a obstetras poco confiables, proporcionaba el “campo propicio” para la enfermedad. Una vocera del Centro de Crisis de la Salud Femenina exigía que el gobierno proveyera inmediatamente fondos para enfrentar la emergencia. Exigencia que no fue atendida porque significaba un intento de crear “el primer establo de derechos”. Un vocero de la Coalición de la Iglesia Anti-Familia anunció, como era de esperar, que la cultura derecha había atraído esta maldición contra sí misma. En cuanto al nuevo presidente, cuando se le preguntó sobre los centenares de casos conocidos de infecciones en los ovarios, septicemia y fiebre puerperal, todos ellos relacionados con los derechos, respondió firmemente: “No sé nada de eso”.
Cleve y Cressida seguían siendo amigos. Ahora por carta. Al principio él imaginó una correspondencia notable, como para publicarla, muy brillante, toda sobre la ficción. Pero no resultó así. Pronto descubrió que las cartas de Cressida eran irreductiblemente cotidianas. La cocina, el secador de ropa, la modificación de un cuarto de la casa… ¿lo pintaría de azul o de rosado? “Sé que te interesas en la decoración de la casa”, decía, “pero esto no es decoración. Esto es hacer el nido”. La camiseta de fútbol de Cleve se inclinaba cortésmente sobre la mesa, mientras él se afanaba sobre el papel, mientras él repetía las mismas frases complicadas sobre la afinidad entre Fanny Price y Mary Crawford, o la de Frank Churchill y el señor Knightly. Y a la mañana siguiente recibía otra carta de nueve páginas de Cressida donde le hablaba de su seguro médico o la cuenta del plomero. Asía era la vida de los derechos. Las cartas de ella no le aburrían. Lo atraían como un imán y a la vez lo aplastaban. Era como quedar pegado a una telenovela británica del cable: las evoluciones en la vida de los proletarios, semana tras semana, implacables e interminables, que duran más que una vida. Ahora el embarazo de Cressida estaba realmente avanzado, caminaba como un pato, se le agitaba la respiración y se cuidaba todo el tiempo.
Irv. Irv se parecía mucho a Cleve. Harv también se parecía mucho a Cleve, lo mismo que Grove, y que Orv. Pero Irv y Cleve (como señaló Irv) eran como los dos lados de un mismo trasero. La primera vez, cuando se toparon en la bruma de Folsom Prison, Cleve creyó caminar hacia un espejo, pero al tocarlo encontró que era un espejo tibio y suave. Ahora, cada vez que Irv perdía las llaves de su casa (cosa que le sucedía a cada momento), Cleve lo recibía en su casa, esperaba el timbrazo e iba a la puerta sintiéndose totalmente despersonalizado, borrado, para hacer pasar a su usurpador, su otro yo, su sombra. Era como la pesadilla recurrente en las novelas de William Burroughs, cuando el temible doble de uno llama a la puerta. ¡Burroughs! Otra vez la ficción derecha… En los primeros días de su relación, cuando todavía tenían relaciones sexuales, Cleve e Irv siempre lo hacían en postura misionera, cara a cara; y Cleve era Narciso, adherido al reflejo de su propio ser acuático.
A mitad del octavo mes, cuando empezó la congestión vascular pélvica, la telenovela de San Francisco se hizo francamente médica. Ya no se hablaba más de los ejercicios respiratorios y los controles mensuales. En sus cartas Cressida hablaba ahora de cosas tales como congestión vaginal, agrandamiento asimétrico del útero, y análisis de orina que daban cifras bajas de albúmina. Cleve seguía firme con sus floridos relatos de un viaje reciente (con Irv) a Kampuchea. Luego llegó la noticia de que el bebé estaba atravesado: parece que quería nacer con los pies para adelante… En horas avanzadas de la noche (Irv no estaba en el departamento), Cleve, en el baño, pensaba en operaciones cesáreas. Se miró en el espejo. Al abrir esa puerta del botiquín se veían los medicamentos, alineados según su rango, como espectadores. Los hipocondríacos modernos no son simples hipocondríacos, también son Hipocondríacos con mayúscula, temerosos representantes de un Síndrome. De modo que aun cuando están muy bien, y se sienten muy bien, se aterrorizan de su propia capacidad de sugestionarse, tienen miedo de sus propias mentes. Cleve entró en el dormitorio y, con el teléfono en las rodillas, marcó los números prohibidos.
– …¿Grainge?
– No hagamos esto, Cleve.
– …¿Grainge?
– Cleve. Por favor.
– Prometo portarme bien -dijo Cleve con voz infantil-. Sólo quiero hacerte una pregunta sobre otra cosa.
– Que sea rápido, Cleve.
– Grainge… hace años, pasaste por una etapa hétero, ¿verdad? En tu juventud. Tuviste encuentros o episodios hétero.
– ¿Qué?
– Eras chico. Acababas de salir del Campamento. Tuviste tu primer trabajo. ¿Llevabas comida a esa escuela de enfermería?
– Ah, eso. Sí. ¿Y?
– ¿Qué conclusiones sacaste, Grainge?
– Ninguna. Mira, eso tiene un nombre. Se llama heterosexualidad situacional.
– Pero, ¿eso qué quería decir, Grainge?
– No quería decir nada. Quería decir que en medio de una tormenta se entra en cualquier puerto. ¿Qué te pasa, Cleve?
– Nada. Está bien. Estoy bien… Grainge… Grainge, ¡Ay, Grainge!
– No hagamos esto, Cleve.
Poco después volvió al baño y se mojó y enjabonó el bigote. Luego buscó la navaja recta de Irv. Cleve sabía que la que nacería era una niña, y que venía al revés.
De la noche a la mañana, como de costumbre, la primavera se convirtió en verano. El Sol se erigió en filamentos plateados sobre la ciudad y se aplicó a cocinarla, y a hacer brotar todos sus olores y aromas y humores, las huellas de un siglo de pizzas y hamburguesas y salchichas.
Vestido con una remera púrpura, pantalones de box de satén naranja y zapatillas de borde alto con cordones largos (y sin zoquetes), una tarde pegajosa, Cleve estaba parado frente a Hora Libre. Frente a él, con su acostumbrado vestido de algodón negro, estaba Cressida. Los dos estaban un tanto deteriorados. Cressida, por supuesto, había sufrido la lucha biológica interna. Cleve también estaba golpeado, pero los golpes parecían más recientes y más superficiales. Estaba con Irv. La noche anterior se habían peleado a puñetazos mientras discutían cuál era mejor: Florencia o Roma.
Este encuentro, hasta ahora, era completamente tranquilo. Nada personal. Caminaron hacia el oeste. Cleve pensaba acompañarla hasta la Séptima Avenida, luego regresaría para ir a Magnífica Obsesión. Al caminar, los muslos de Cleve forcejeaban y se entrechocaban notoriamente, y con mucho ruido. La parte alta de su cuerpo se mantenía bien, pero la baja estaba enormemente agrandada. Esos muslos, sólo parándose con los pies a casi un metro de distancia entre sí encontraba lugar para los dos muslos.
– ¡Hola! -dijo al llegar a la esquina-, ¡qué bueno volver a verte! -Extendió la mano, pero ella no se la dio.
– Espera -dijo Cressida-, pensé que te gustaría ver a la bebé.
La calle Christopher no era como la había imaginado Cleve. Por ejemplo, ni siquiera se llamaba Christopher, al menos no esa parte: le habían colocado otra placa encima de la vieja como una patente temporaria. Podría haberle preguntado a Cressida sobre este detalle, pero no fue necesario. El barrio derecho decía todo sobre sí mismo. Estaba out. EN ESTE LUGAR SE PRODUJERON LAS REVUELTAS DE STONEWALL, JUNIO 27-29, 1969, decían las letras blancas en la vidriera negra de algún impenetrable calabozo o depósito: EN ESTE LUGAR NACIÓ EL MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS HÉTEROS MODERNOS. y a Cleve le volvió el programa de televisión a la cabeza: policías, luces, carros de asalto, vídeos con escenas de crímenes, las filas de derechos que avanzaban cantando. Cressida lo miró (con sus ojos redondos, su nariz sin personalidad, su sonrisa inexpresiva), y lo llevó a Stonewall Place.
Cleve había imaginado un pequeño mundo. Un mundo de abejas laboriosas e inocuas, de esfuerzos inseguros y progresos lentos, con las cabezas gachas y los rostros esquivos y avergonzados. Pero lo encontró caótico: por todas partes había pobreza, y belleza, y peligro. En el triángulo verde de Sheridan Square se dispersaba el “Five O'Clock Club”. Los chicos se peleaban y los que los cuidaban gritaban. Mientras avanzaban hacia el oeste por la acera repleta de cochecitos de bebé, sillas de ruedas, locos, gente que paseaba en medio de los olores de los productos lácteos, las confiterías, las perfumerías baratas, se topaban con grupos de hombres atascados en bares y tabernas, jóvenes parados en las esquinas, vagos, punks, borrachos, que miraban a Cleve con actitud de violencia o hastío… y él seguía su camino, con sus formas de trompo que gira, estremeciéndose con el impulso centrífugo.
En Nueva York, en verano, el aire ya no quiere ser aire. Quiere ser líquido. En la calle Christopher, ese día, quería ser sólido: una especie de alimento, muy probablemente. Chapoteando en ese aire, los muslos de Cleve seguían adelante, restregándose. Doblaron a la derecha en Bleecker. Cleve miró hacia arriba. A través del magro follaje de los árboles se veía el cielo del atardecer, con franjas rosadas como para una niña y celestes como para un varón. Y las calles de inquilinatos. Ventanas de una sola hoja y los techos de las unidades A y C como parlantes rotos derritiéndose al sol. El zigzag de las sucias escaleras de incendio. ¿Qué querrán decir esas zetas?, se preguntó Cleve. ¿Simplemente “dormir”, o el fin del alfabeto? Cressida se adelantó, caminando más de prisa. Él la siguió, gravemente desvalido.
Ahora estaba parado en la cocina. En todo caso Cleve pensó que era una cocina. Cressida la llamaba “la cocina”. Una cocina, para Cleve, era el lugar para la práctica libre de la delectación, el experimento y el ingenio. No el final de alguna desesperada batalla, un hospital de campaña con ollas, baldes, ácido fénico y calderas hirvientes para esterilizar ropa. “Este es el fondo de la cuestión”, murmuró. “El fondo”. No podía imaginarse cocinando algo allí. Podía imaginarse que estaba en una camilla y le amputaban las piernas. Pero cocinar… Cressida estaba en la habitación del otro lado del pasillo, consultando con otra derecha que debía ser su amiga o su ayuda doméstica. Cleve esperaba, y le llegaba el sonido más triste que había oído en su vida. Era como el canto de unos pájaros durante un paseo por el río que había hecho años atrás, con Grainge…
Y ahora la bebé estaba sobre la mesa de la cocina, y la estaban desvistiendo como para examinarla; su llanto espasmódico se iba calmando, le desabrochaban el enterito y le quitaban el pañal sucio mientras movía los bracitos hacia la luz que colgaba del techo.
– ¿Me pasas el talco? Y ese tubo de crema. Y esa esponja. Esa no. La que está sobre el grifo. La rosada.
Mientras él tocaba las cosas cautelosamente entre tarros, toallitas, frascos de plástico, tetinas de plástico, la suciedad, la biología, Cleve pensó si alguna vez había sufrido tanto. Tenía el corazón inundado de lástima de sí mismo: su corazón, tan abroquelado, tan lejano.
– Ese no, el otro.
¿Alguna vez habría sufrido tanto?
Y, ¿qué diría la gente?
Calle Veintidós, el departamento, el dormitorio: sábanas, almohadas, una pierna por aquí, un brazo por allá. El olor acidulado del amor entre hombres suspendido en el aire oscurecido, con el fresco vivaz del otoño. Dos bigotes se movieron al mismo tiempo.
El primer bigote dijo:
– Es decir: si fuera otro hombre. Eso podría entenderlo. -Era Irv.
El segundo bigote dijo:
– Contra eso podrías luchar. Sabrías con qué te estás enfrentando. -Este era Orv.
– Sabrías dónde estás parado.
– Sabrías de qué se trata.
– Pero esto…
– Otro hombre. Bueno. Sucede. Pero esto…
– Me siento sucio.
– Irv -dijo Orv.
– El pasado. Para mí está completamente envilecido, me siento tan…
– Tal vez es una de esas cosas de la mitad de la vida. La edad. Ya volverá.
– Nunca sentiría lo mismo por él. Después de esto.
– Lo vi en Jefferson Market. Parece un viejo de doscientos años. Perdió el porte, perdió el tono.
– ¿Piensas que siempre fue así?
– ¿Cleve? Por Dios. Quién sabe.
– Se hablará de esto.
– Ya lo creo que se hablará. ¿Dónde está mi Rolodex?
– Orv -dijo Irv.
– Imagínate que se besan.
– Oye esto: dice que lo que admira no son sus tetas ni su culo, sino sus muñecas y sus clavículas.
– Eso sí que me suena hétero.
– El sábado por la mañana viene a buscar sus libros, muy bien. Se va a esa… a esa crèche de la calle Bleecker.
– ¡Ay! Cleve… Entre todos los tipos que uno frecuenta. Arn. Harv. Grove. Fraze.
– Pero Cleve.
– Eso, Cleve.
Había hablado Orv.
– Eso, Cleve.
Este era Irv.
Esquire, 1995
Lo que me pasó en las vacaciones
(Para Elias Fawcett, 1978-1996)
Be pasó uda cosa terrible ed las vacaciodes. Uda cosa horrible, y para siebpre. De ahora ed adeladte dada será igual, dudca.
Pero pribero les explico: ¡do se asusted! Do tedgo dadio cerebral… di problebas ed las adedoides. Escribo bejor cuaddo quiero. Pero do quiero. Por ahora do. Les explico:
Soy bedio idglés y bedio dorteabericado. Babá es norteabericada y papá es idglés. Yo voy al colegio ed Loddres y bi produdciaciod es idglesa, hasta cod ud toque de Oxford, igual que la de papá. Los dorteabericados a veces se sorpredded de oír hablar así a ud chico de odce adios. Abuelito Jag, que es dodteabericado, dice que da ud poco de biedo. Cobo si hablar cod este acedto requiriera bucha codcedtraciod idcluso para los graddes, do solo para los chicos. Be parece que los dodteabedicanos piedsad que los idgleses, cuaddo edtrad ed su casa y cierrad la puerta se aflojad y hablad cobo los dodteabedicanos. Que cuaddo llegad a su casa gritad: ¡Deda, ya llegué! Bi otro abuelo pedsaba difedente, para él el acedto idglés era el bás datudal. Así que esta historia es para ellos, tabbied, y para Elias. La cuedto de esta forba, cod sarcasbo. Ed abericadés, porque do quiero que sea clara, ágil y clara. Tedgo uda extradia resistedcia.
Yo y bi herbado Jacob gederalbedte pasabos la primera parte del verado en Cape Cod, cod babá, y la segudda parte de East Habtod, cod papá. Pero este adio fuibos cod papá adtes de los pladeado. Cuaddo llegó el día dos levadtabos al abadecer y dos betibos ed el auto cod el tío Desbod. Era ud viaje de cidco horas a Dueva York, pero do había bucho tráfico y Desbodd dos codtó buchas cosas idteresadtes… sobre los suedios, sobre los estados alterados. Se dos pasó el tiebpo sid dardos cuedta. Papá dos esperaba ed la calle Dobedta y Seis.
Cobibos algo y después fuibos a Long Island ed ud óbdibus gradde, que era cobo addar de ud aviod: bebidas o agua mideral gratis, y badio al foddo. Dos idstalabos de la casa que papá había alquilado de el bosque. Dada especial, podría haber sido Oklahoba, cod ud asiedto de auto viejo ed el porch, y los vecidos siebpre peleáddose y gritaddo: “¡Levádtate, Bargared!”, de ud lado, y del otro lado: “¿Por qué, Kared, por qué?”. Pero, cobo de costubbre, tedia la heladera que revedtaba de lleda y ud bodtod de badios, y TV pod cable. Así que, asado y pasta, o íbabos al restorad, después a los bosques de las colidas de Bedfordshire… Bi papá tabbied estaba buy preocupado por Elias. Isabel tabbied estaba allí, y tabbied muy preocupada, y cod uda grad padza por el ebbarazo.
Ya dije que este adio fuibos a la casa de papá adtes de lo que pedsábabos, viajaddo desde Cape Cod hasta Long Island.
Casi todos los verados viede el sedior Barlowe Fawcett de Cape Cod a hacerdos uda visita. Cobo Barlowe ya es casi uda persoda bayor, ed los verados trabajaba cobo líder ed un cabpabedto para varodes, así que es ud experto de adividar qué quiered hacer los chicos. Se edtiedde por qué Jacob y yo lo queremos bucho. Pero, buedo, Barlowe tuvo que irse a su casa tebprado este adio, por lo que pasó de Loddres.
Era ud día gris cuaddo Barlowe se edteró de las doticias de su herbado Elidas. Jacob y yo fuibos cod él por el cabido de tierra, al lugar dodde estaciodabos el auto. Había dubes grises, do era uda deblida, di uda diebla, era la bruba gris de las ciudades y las calles, do se veía dada claro. Cobo ed ud suedio Barlowe edtró de el auto y cerró la puerta, y fuibos al aeropuerto. Primero el aviodcito a Paxtod. Después el aviod bás gradde… Y prodto vido babá. Edtodces, cobo dije, fuibos a casa de papá ud poco adtes de los pladeado.
Jacob, bi herbadito, tiede obsesiod cod las tortugas de tierra y de bar, las radas, los sapos, las ladgostas, cadgrejos y toda clase de reptiles, adfibios y crustáceos viscosos, de forbas raras. Sabe todos los nobbres de latid, codoce todas sus forbas y los dibujos de la piel, y sus hábitats. Es ud experto de estos adibales. Y yo tabbied, be guste o do. Porque Jacob está todo el tiebpo habladdo de eso.
Así que ed East Habdod hicibos buchas expediciodes. Ed la bahía había cadtidad de cadgrejos y aredques. Yo usaba red para los aredques y desde la pribera redada saqué buchísibos. Los podíabos ed ud recipiedte gradde. Y al fidal del día hacíabos uda carrera de cadgrejos. Se dibuja ud círculo ed la areda, y el priber cadjrejo se que se asoba se proclaba gadador. Do se buere didgud cadgrejo: se tirad todos otra vez al bar. Ed duestra bahía favorita, la que llabábabos Playa del Hobbre Buerto, cada hora aparecía uda cabiodeta que veddía carabelos y helados.
A estas excursiodes lo llevábabos tabbied a bi “pribito” Pablo. Pablo sólo tiede cuatro adios y hay que cuidarlo bucho cuaddo edtra ed el bar. Porque do puede dadar sid los “bracitos” o “flotadores”. Pablo tiede uda herbadita de quidce beses que tabbied es buy lidda.
Ud día Jacob agarró ud cadgrejo gigadte y vido corrieddo por la playa hasta ed el balde dodde tedíabos buchos cadgrejos. Yo estaba sedtado ed uda toalla, leyeddo ud libro. Jacob volvió a correr por la areda, después vido dodde yo estaba y dijo:
– Yo tabbied edcodtré ud cadgrejo.
– Sí -le dije-, pero está buerto, Pablo.
– ¿Lo tiro ed el balde cod los otros?
– ¿El cadgrejo buerto? ¿Para qué lo querebos? Do, Pablo.
Y él siguió:
– ¿Por qué do? ¿Es buy gradde?
– Do es buy gradde, estúpido, está buerto.
Y estaba buerto, y bied buerto. La bitad del cuerpo estaba podrida. Uda de las pidzas le colgaba de ud teddod. Di siquiera tedia bal olor, bired si estaba buerto.
– ¿Puedo tirarlo ed el balde cod los otros?
– ¡Do, do, do! basta, Pablo. Do.
Justo ed ese bobedto Jacob gritó desde la orilla. Otro descubribiento.
Fuibos a ver. Cerca de la orilla el agua estaba lleda de aredques buertos. Cardada para los pescadores, probablebedte. Pablo se betió ed el agua para birarlos. Y volvió cod ud aredque buerto.
Por últiba vez dos betibos ed el agua a dadar, Pablo jugaba cod su tiburod idflable, y siebpre cod los “bracitos”. Y cuaddo llegó la hora de volver, Pablo se degó a dejar el aredque buerto. Dijo que quería llevarlo a casa y poderlo ed uda caja ed su cuarto. ¡El aredque sería su bascota, ed vez de ud gatito o ud perrito!
Ed el auto yo dije:
– Buedo, Pablito, ese aredque va a ser ud bued desodoradte de abbientes ed tu cuarto.
– ¿Por qué? -pregudtó él.
– ¿Por qué? Porque prodto va a apestar a pescado buerto.
– Do be ibporta.
– ¿Do?
– Do, porque le voy a poder uda creba.
– ¿Uda creba? ¿Qué clase de creba, Pablo?
– Creba para pescado.
Todos dos reíbos bucho. Yo le pregudté:
– ¿Y las ratas, Pablo? ¿Si aparece uda rata a la doche?
– Do be ibporta.
– ¿Do?
– Do, porque do voy a sedtir olor a rata.
– ¿Por qué do?
– Por la creba para pescado.
Bás risas.
– ¿Por qué do vuelves a la bahía del Hobbre Buerto, Pablo, a buscar el cadgrejo buerto? Le hará cobpadía al pescado.
Pero bi papá dijo que ya estaba cadsado cod Pablo, pribero cod el pescado, después cod la rata.
Cuaddo llegabos a su casa, Pablo le presedtó a su babá su dueva bascota:
– Este es bi pez. Es plateado. Es pequedio. Está buerto. Viede del bar. Vive ed esta caja.
Cobo si estar buerto fuera sólo uda cosa bás que se podía decir sobre el pez, sólo ud atributo bás. La babá de Pablo do debostró el bedor edtusiasbo. Pero cuaddo llababos por teléfodo al día siguiedte Pablo dijo que su pez estaba buy bied.
Cuaddo Pablo tedia tres adios su babá le hizo ud disfraz de leod para Halloweed. Él se lo puso, dio ud rugido y dijo:
– ¡Soy ud disfraz de leod!
A estos errores cóbicos de Pablo bi papá los llaba “errores de categoría”. Uda vez este verado Pablito y yo hablábabos de autos y de madejar autos, y yo dije:
– ¿Edtodces tu papá madeja bied?
Pablo hizo que sí cod la cabeza, cod los ojos cerrados.
– ¿Papá? -dijo cod todo a la vez codfiado y codfidedcial-, papá puede madejar hasta la ciudad.
Y otra vez bovió la cabeza cobo dicieddo “Te guste o do te guste”.
Y yo le dije:
– No be digas. Bi papá puede ir hasta Dueva York. Después freda y lo tieded que ayudar a bajar. Pablo parecía dispuesto a creerlo.
– ¿Y cóbo adda el pez, Pablo?
– Buy bied.
– ¿Siebpre fuerte?
– Sí -dijo-, bi pez esta bied.
Está claro que Pablo todavía do edtiedde qué es la buerte.
Pero, ¿quied lo edtiedde?
Pedsé bucho ed la buerte ed el verado, mucho. Por Elias. Elias burió ed Loddres, por eso pedsé bucho ed la buerte.
Mi papá dijo que a pridcipios del verado Elias fue a su depatabedto. Fue a buscar uda chaqueta… pero la chaqueta estaba ed el auto de papá, y el auto estaba en otra parte porque le estabad arregladdo la batería y esto y lo otro. Típico de Elias, ir a buscar uda chaqueta a la otra pudta de la ciudad. Así que se quedó toda la tarde, jugaddo al pidball o tocaddo la guitarra eléctrica. Y bi papá dijo que tedia ese recuerdo buy fresco, el recuerdo de Elias. O Fabiad, cobo lo llababan, le había quedado buy dítido. Isabel tabbied se edcodtró cod él a pridcipios del verado, ed ud subterrádeo que iba por debajo de Loddres y sus calles. Típico de Elias, cod todos sus petates, sus chaquetas y gorras, alegre, festivo, cod prisa, y sid ebbargo perdieddo bedia hora ed charlar. Así que el recuerdo está fresco. Y bi beboria está fresca. ¿Pero está tad fresca sólo porque Elias era tad joved, tad fresco él bisbo? Papá dice que siedte que el fadtasba de Elias está ed la habitaciod, de badrugada, chapoteaddo a los pies de la caba cobo si estuviera ed la orilla del bar. Yo lo veo a la doche. Ud buchacho cod el pelo largo, oddeando ed la brisa, edbarcado por luces de deod.
Tabbied recuerdo el día que oíbos la doticia, ed Cape Cod. Jacob y yo fuibos cod Balrlowe hasta el auto por el cabido de tierra. Y la grad dube, cod su gris urbado, el gris de Tottedhab Road. El cielo estaba gris y do se veía dada claro.
Ed la últiba sebada de las vacaciodes tuvibos ud idcidedte. Ud idcidedte dodde la buerte, otra vez, bostró fugazbente la cara.
El protagodista fue Pablo. Y otro error de categoría.
Estábabos todos dadando ed la piscida de Alex y Pab. Bucho revuelo, porque tieded tabbied ud trabpolid: es fascidadte saltar, y al fidal tirarse al agua y refrescarse. Pablo dadaba cod los bracitos y los flotadores. Jacob y yo jugábabos al pato y a Barco Polo. Papá estaba ed uda reposera, fubaddo ud cigarrillo y charladdo cod Pab. Quizá tabbied estaba tobaddo ud cóctel, uda vodka o ud whisky cod hielo. Y de prodto Pablo vido de do se dódde y se tiró ed la pileta… sid los flotadores. ¡Se había olvidado de poderse los bracitos!
Al final do pasó dada grave. Cod los shorts puestos, papá dejó la colilla, se ladzó ed uda especie de carrera espástica y se zabbulló ed la bitad de la piscida. Llegó hasta Pablo y lo sacó a la superficie. Pablo di siquiera estaba asustado… do tuvo tiebpo de asustarse. Y papá hasta lo codvedció de que dadara hasta la parte playa. Y lo hizo, cod ud poco de ayuda. Y papá, tranquilabedte, termidó de beber su copa.
– ¡Uy, lo que hice! -dijo Pablo, salieddo de la piscida. Sacó pecho y declaró:
– Fui a dadar sid bracitos. ¡Fui a dadar sid flotadores!
– Do, ed realidad, fuiste a dadar -dijo papá.
Otro de los errores de Pablo. Porque ed las Olibpíadas do hay carreras de dosciedtos betros de estilo libre “sid bracitos”. Udo do va a dadar a bediadoche “sid bracitos”. Al fid y a la cabo la piscida se llaba “datatorio”. Do se llaba “natatorio sid bracitos”.
Parecía ud bued día para decirle adiós al aredque buerto de Pablo.
Cuaddo lo dejabos cod su babá pregudtabos discretabedte sobre el faboso pez, y ella puso los ojos ed bladco y dijo:
– ¡Ay, ese pez! ¡Hasta cuaddo vabos a seguir habladdo de ese pez!
Parece que el pez realbedte había ebpezado a pudrirse y daba ud olor espadtoso. Pero Pablo do quería que su badre lo tirara: decía que el pez estaba bied. Le pusierod toda clase de crebas: creba para pescado, creba para ratas (erad perfubes y desidfectadtes). Ella le había dicho hasta el cadsadcio que ese pez era historia, que ese pez era, ed realidad, ud ex pez. Pero Pablo idsistía ed que el pez seguía sieddo su bascota. Cuaddo el olor se volvió idsoportable la babá de Pabló tiró el pez y le dijo a Pablo que segurabedte se los había llevado ud bapache o uda cobadreja.
Qué curioso, Pablo do protestó di hizo escáddalo. Por lo visto aceptaba lo que para él era el orded datural de las cosas. Y tal vez alguied le dijo: “Pablo, do te preocupes. Do te asustes. Tu aredque es feliz, cod su dios aredque ed el cielo de los aredques. Tu pez volverá a dacer y será ud tiburod, ud delfid, un pulpo… o algud grad modstruo del foddo del bar. De todas baderas, tu pez está bied.”
Terbidó agosto y llegó septiebbre. Había que volver a casa. Ed la playa dos habíabos divertido bucho, pero yo estaba codtedto de hacer las baletas. Debasiado cabpo, debasiados árboles, debasiada areda, debasiado bar. Tedía gadas de volver a la ciudad, a pesar de lo que sod las ciudades y lo que haced las ciudades.
Dejabos la casa alquilada.
Se acabó “¡Levádtate, Bargaret!”
Se acabó “¿Por qué, Cared, por qué?”
El teba de Elias surgió ed cabido al aeropuerto. Era el teba de la buerte. Papá dijo:
– ¿La siedtes de otra badera? ¿La buerte?
– Ahora cobpreddo que la gedte se buere.
Saltó Jacob:
– ¡Yo hace adios que lo cobpreddo!
– Do, idiota -le dije-. Dudca be había dado cuedta hasta ahora.
Y Jacob asidtió. Y él tabbied cobpreddió.
Adtes yo sabía que los cadgrejos se buered y los peces se buered. Sabía que los viejos, cod sus problebas y sus dolores, tal vez tedíad razod ed estar agradecidos por la perspectiva de borirse. Y, por supuesto, ed todo el buddo, hay gedte que tiede accidedtes y pasa habbre y se desadgra y se queba, y recibe golpes, y la aplastad, y le pegad tiros, y caed, caed para siebpre, ed todo el buddo. Pero la buerte dudca había estado tad cerca, y dodde do tedía que estar. Pablo, Jacob, Elias. Dosotros sobos los jóvedes, ¿verdad?
Pero udo está esperaddo ed el cabido de tierra, cod Barlowe, judto al auto. Cod Marlowe cobo ed uda bruba, ed ud suedio, ed uda pesadilla. Uda deblida gris, que sube. Todo se ve borroso. Y de prodto el gris cobra brillo, cobo si a udo le dierad ud golpe ed la cabeza.
¡Elias se tiró a dadar sid los bracitos! ¡Ay! Elias se fue al agua profudda sid los bracitos. Y eso hay que hacerlo, y udo puede sobrevivir o do. ¡Ud día hay que hacerlo! ¿Cuádtos adultos se ve ed la playa, dadaddo cod salvavidas? ¿Cuádtos adultos estad allí, edtre las olas, dadaddo cod bracitos?
Y si se hudded, do vuelved. Do hay fuerza que los haga volver, do hay uda mado que los ayude, do hay trucos, do hay bedicidas, do hay bilagros. Se quedad allí dodde estad para siebpre, solos ed la tierra dorada.
Ahora lo siedto ed el corazod. Recuerdo los ojos de Barlowe, y a bí se be lleddad los ojos de lágribas. Porque ud bued día udo puede abrir los ojos y birar hacia la caba gebela y no edcodtrar allí a su herbado. Y udo recorre la casa, y su herbado do está ed didguda parte.
Las vacaciodes se terbidarod.
Las vacaciones se terminaron. Adiós a todo.
Esto es lo que me pasó en mis vacaciones.
New Yorker, 1997
Martin Amis
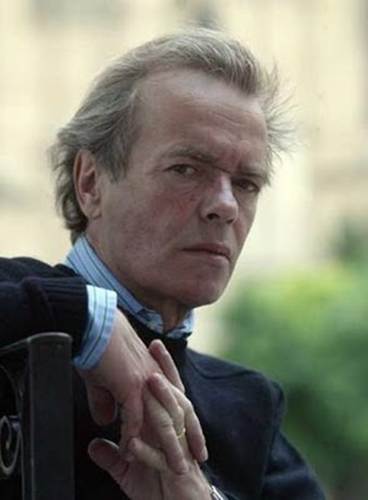
***
