
No me ha gustado este libro tan mentado. Sasturain es un personaje, y a veces se lo ve actuando en fotonovelas para revistas literarias coloridas. Le entré con mucha expectativa, pero pronto me cansé. Tal vez el esfuerzo de mantener el libro abierto (la encuadernación de Sudamericana no tiene parangón), o lo simplón de la trama. Tal vez la hilaridad que despierta leer las proezas físicas de un jubilado municipal, o ese esfuerzo por hacer de la historia algo cotidiano. Si bien hay algunos hallazgos en la escritura, no llegué a leer la segunda historia. Ya me pudrí cuando la misma se insinúa al final de la primera. De todas maneras, pueden hacer la prueba. Tengo dudas sobre el abandono de las lecturas, pues a veces me ha pasado que retomé un libro varios años después del abandono, y me pregunté por qué había dejado una obra que ahora me gustaba. El libro está en las mesas de saldo de los supermercados a $6 (sí, seis pesos).
Sólo para mi vanagloria: comenzado el 1º de noviembre y abandonado al día siguiente.
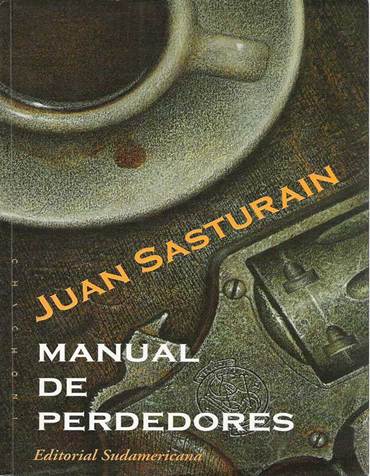
Juan Sasturain
Manual De Perdedores
2008
Este libro es para mis viejos
que, saludablemente,
no me enseñaron a ganar.
Y también para
Diego y Catuto,
porque los quiero
mucho.
PRÓLOGO

***
La historia del gallego
Podría comenzar este relato diciendo que uno no puede jubilarse de lo que ama. Ya sea una mujer que nos hipotecó la adolescencia, un líder que nos ganó la vida o una camiseta con el color de la victoria. O mejor: nadie puede jubilarse de los sueños sin enloquecer.
Otra manera de empezar sería una prestigiosa tarde de otoño en Parque Lezama. Cielo limpio, hojitas que hacen ruido en los senderos, parejas. Yo andaba allá arriba, entre las mesas de ajedrez junto a la barranca que da a la avenida, cuando alguien me codeó, me confundió sin duda:
– Oiga, ¿no viene a escucharlo a Tony?
Me di vuelta. El pelado me señalaba el grupo, la gente reunida.
– Claro que sí -mentí de apuro-. Ya voy.
Así, esa tarde asistí a la tertulia delirante alrededor de Antonio «Tony» García, un mozo gallego y jubilado que a falta de treinta centímetros más de estatura y algunos pesos en el flaco bolsillo tenía un bien infinito: era dueño de una historia.
Y no la de cualquier taño o gallego que empieza en la panza de un buque, sigue en un conventillo o con una guerra entre hermanos que nuestros hijos ya no conocen. No; este García de poca carne y ojitos vivaces bajo la boina que le bailaba en el cráneo semipelado tenía una historia diferente y cada tarde montaba el espectáculo de su vida ante un auditorio escéptico o respetuoso, siempre pendiente.
Lo que contaba ocupaba meses apenas de su vida. Acaso un año. Sin embargo, todo giraba alrededor de ese punto: el informe pasado de veinte años de bandeja, el presente que sólo servía para revivir los momentos en que la vida fue lo que debía ser por una vez.
Muchos atardeceres de aquel otoño me entreveré entre los oyentes de Tony. Y alguna vez estuve en su pieza de hotel en Tacuarí al 900 y apuramos la manzanilla, comimos salamín sacado de un cajón forrado en hule amarillo, revolví fotos con él. Nunca le dije que pensaba escribir su historia. Tuve miedo de que el gallego se desbandara, inventara algo más de lo habitual, rellenara con la imaginación los agujeros de la memoria.
En aquellos encuentros tuve también las imágenes del verdadero protagonista, ese Etchenaik que apenas conocí, como todos: una ráfaga que pasó por los diarios de fines de los setenta, una noticia que derivaba de sección en sección sin encajar en ninguna. Alguna vez en Policiales, otra en Información General, la definitiva en una nota de personajes insólitos y después la oscuridad, el olvido junto a sátiros de poca monta o las andanzas de los Falcon color mar turbio.
Tony no pasó aquel invierno y en la misma camita arrugada de la pensión se fue de largo en un sueño en el que todo volvía a ser lo que había sido.
Me acuerdo que no llevé ninguna de las livianas manijas pero pude influir entre los dispersos y lejanos parientes para que el nombre grabado en el mármol no fuera el de Antonio Benigno Manuel García, como decía la ajada cédula que encontramos en la misma valija de las fotos, los recortes y el revólver oxidado. En un rincón de la Chacarita donde puedo llevarlo cualquier tarde de éstas hay un lugarcito que dice: Tony García (1909-1980) y creo que él está contento así.
Con los recuerdos de Tony, algunas crónicas burlonas y el testimonio de Willy Rafetto y Julio Robledo, que todavía andan en el extraño gremio que eligieron Etchenaik y el gallego, pude armar el relato que describe algunos meses quemados como yesca; el resplandor de un fósforo contra la oscuridad de los años.
Pero no es todo.
Ella no me deja mentir
Cuando en octubre de 1985 publiqué la primera parte de este Manual de perdedores, ahora finalmente completo, un Epílogo que la firme amabilidad crítica de Ricardo Piglia aconsejó suprimir, mi amigo y algo más Diego Fierro abría paraguas y extendía redes protectoras bajo el texto, trataba de justificarlo. Craso, grueso y soso error: ninguna palabra justifica o da sentido a otra; bastante trabajo tiene con hacerse sentir y sentirse apenas. Las consideraciones de Diego hubieran sido igualmente redundantes: era obvio que la novela «llegaba tarde a la moda de la policial negra», que el autor jamás había visto disparar un revólver sino en el cine, que la sangre fluía literariamente en sus cadáveres de papel. La abundancia de referencias chandlerianas o los excesos tangueros tenían su justificación cautelosa, nada quedaba al azar en ese epílogo perdonavidas.
Sin embargo, tanta pretensión de controlar falencias y acallar lecturas impiadosas no preveía otro tipo de reacciones. A ésas me quiero referir porque creo que son las únicas que valen la pena a esta altura: las opiniones y sugerencias de un personaje. Nada menos.
Recuerdo que en los agitados días del otoño del '83, cuando este folletín goteaba diariamente en el efímero diario La Voz, de Buenos Aires, recibí el primer llamado telefónico. Una mujer innominada rompía el silencio y la apatía de los contados lectores de la historia y quería comunicarme sus impresiones: «Hay cosas que no van» me dijo, escueta y segura. «Usté no sabe todo lo que pasó y bolacea. ¿No le da vergüenza?» No, no me daba y además estaba encantado del planteo. Hasta entonces no había hecho otra cosa que armar los recuerdos de Tony, adornarlos con un tono pretendidamente displicente, rellenar los vacíos con buenas lecturas del género. Ahora llegaba el momento de revitalizar la historia con testimonios frescos: había alguien más -e interesado personalmente- que conocía la historia del jubilado que se hizo investigador privado y su ayudante, el mozo renegado…
Concertamos una cita con la extraña dama y fui: una confitería de Caballito, un domingo a la tarde que -recuerdo- había partido en la cancha de Ferrocarril Oeste. Esperé hasta las siete y la dama no apareció. Llamó el lunes disculpándose. Lo había pensado bien y creía que era mejor dejar todo así, no valía la pena. La putié por lo bajo pero no me hice mala sangre: en esos días la publicación quedaba interrumpida y los perdedores seguíamos tan perdedores como siempre, con manual o sin él.
Pasaron tres años -como el tango- y en otra oficina, en otro laburo, en otro momento, volvió a sonar el teléfono: «¿Sasturain? Soy la mujer que trabajaba en su novela, ¿se acuerda?» Me acordaba. «Leí el libro. ¿Piensa escribir la segunda parte?» Le expliqué que ya estaba casi lista, que el invierno del '86 no podía terminar sin el punto final; mentí sin piedad y sin saberlo. «Entonces tenemos que hablar. No le voy a fallar», me amenazó.
Me senté a esperarla un sábado a la mañana en El Foro con un café y raleadas esperanzas. Llegó tarde, sin apuro, me demostró desde el saludo que había valido la pena esperarla unos minutos, unos años: era una mujer, una mujer entera de esas que ya no hay, con sesenta años bien puestos y usados, y una historia que desgranó entre plácemes y reproches (lindo título para un vals, pensé) para que yo hiciera -literal- «con ella lo que quiera». Con la historia, claro.
Le prometí y lo hice. Toda la segunda parte de este texto, Hijos, se enlaza con la primera a partir de esa palabra derramada, precisa y apasionada, un sábado en El Foro. Ella terminó de atar los cabos sueltos, ella me reveló lo que intuía mal o despistado, ella -probablemente- me mintió apenas lo necesario.
No necesito identificarla en el relato. Llega en algún momento como un ángel guardián o exterminador, hace su trabajo, ya lo verán. Tampoco tengo que aclarar que los nombres son supuestos, que los años están entreverados a propósito, que lo único verificable y veraz son los nombres de algunas calles, ciertas circunstancias o climas, la constante presencia de un irónico Snoopy o de las historias de H. G. Oesterheld, un trasfondo que suele pasar al frente en cada tramo del relato.
La última: esto no se acaba aquí. Algo me dice que Etchenaik volverá.
J. S.
El cantor
Primera
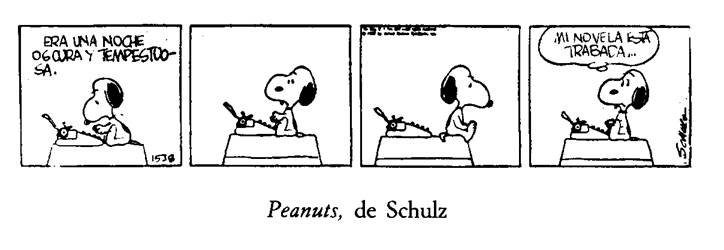
***
1. Esa noche
Supongamos que era un jueves. La noche deun jueves espeso de noviembre; en Buenos Aires, claro.
Desde la nebulosa lejanía, Robert Mitchum echó la última mirada de la noche por la ranura de sus ojos, volteó la cabeza apuntándole a ella con el mentón partido y dijo dos frases definitivas. Después giró y se fue. Recorrió todo el parque parejito como un billar mientras ella lo miraba partir. El traje flojo le caía con la elegancia de un par de medias abandonadas bajo una silla, llenas de vieja pelusa. Pero Mitchum no lo sentía así o no le importaba.
No le importaba nada, en realidad. Pasó un pórtico cubierto de lujosas enredaderas y subió a un De Soto que partió a una leve insinuación de su pie derecho. El auto se fue haciendo cada vez más chiquito y se superpuso la palabra «The end» mientras subía la música.
Fue el primero en dejar la sala. En el vestíbulo, se recostó contra una pared, encendió un cigarrillo acurrucado sobre la llama y luego pitó hondamente para largar el humo con breves golpes de garganta. Esperó que los últimos espectadores se dispersaran en la noche y recién entonces arrojó con mala puntería el pucho al cenicero y salió, calándose el sombrero.
El boletero que apagaba las luces había observado a aquel extraño veterano, flaco, enfundado en innecesario piloto gris, el sombrero echado a los ojos, los gestos estudiados. Era el tercer día que hacía lo mismo: sentarse en el fondo durante la segunda sección de la noche, salir primero luego de ver a Bogart, Cagney o Mitchum en esa semana del cine policial negro y recién buscar la calle cuando todos estaban afuera.
Ahora, mientras cerraba las puertas de vidrio, lo vio caminar Corrientes arriba hacia Callao con el cuello levantado sobre la nuca rala y canosa, la mejilla semioculta tras las puntas de la solapa, las patillas grises y crecidas peinadas hacia atrás, los ojos en el intento de penetrar una niebla imaginaria.
El viejo Bar Ramos parecía una pecera iluminada en la noche. El hombre llegó y se sentó al fondo, en la última mesa sobre Montevideo. Cuando dejó el sombrero sobre la silla, el leve surco rosado que le marcaba la frente humedecida de sudor señaló el rigor de la ropa nueva sobre un cuerpo fatigado, trabajado por el tiempo. Chasqueó los dedos.
Al reconocer ese sonido, la mano de Antonio García que en ese momento cuidaba la caída exacta de una medida de Legui tres mesas más allá, vaciló. La espesa caña manchó el platito metálico, alguna gota salpicó la mesa. Limpió con la rejilla y miró el reloj sin volverse.
Los dedos chasquearon otra vez, a sus espaldas. Sin embargo el mozo se alejó hacia las mesas del otro lado, recogió pocillos y propinas y hasta algún pedido que tiró sobre el mostrador como una gran noticia.
Recién cuando los dedos lo llamaron por tercera vez, allá fue. La rejilla sostenida con el pulgar contra la chapa de la bandeja, los bordes de la chaqueta gastados por el roce de una barba tal vez mal afeitada, siempre tenaz y seguidora como las penas de la soledad.
– Hola -dijo el hombre cuando lo tuvo enfrente-. ¿Estás listo? Esta es la noche, Tony…
– No me digas Tony, te lo he dicho. Estás loco, Etchenique.
– Etchenaik, desde ahora. ¿Qué tal? -y señaló el piloto nuevo.
El mozo se apartó con gesto definitivo, teatral.
– Una ginebra doble, Tony… La última que vas a servir -dijo Etchenaik.
2. Lo que dura no sirve
El mozo se fue y tardó en regresar, retenido en el mostrador, luego en el baño. Cuando volvió dejó la ginebra junto a la mano de Etchenaik, que no levantó la mirada de los papeles. Escribía con letra menuda, hacía números.
– Sentate -dijo-. No vas a trabajar más.
– Estás loco… Seguro que te gastaste la jubilación en ese piloto -dijo el mozo con fastidio, falsamente escandalizado.
– Imagen, Tony… Acabo de verlo a Mitchum y es una caricatura. No hay como Bogart, Tony. Sólo Bogart.
– No me digas Tony.
– No seas pavo. En el fondo te gusta. ¿O preferís que te diga ché gallego o mozo o Toñito, como te decían en tu pueblo?
Antonio García se pasó la manga por la frente, apoyó el borde de la bandeja en la mesa, la hizo girar con la palma.
– Arístides dice que estás loco. Estuvo hace un rato ahí, en la mesa de los tangueros, con Expósito, Ferrer y todos ésos. Se rieron de vos… ¿Y sabes qué dice Arístides?
– Me dijiste: que estoy loco.
– Aparte de eso. Dice que ya lo ha leído.
– ¿Que ha leído qué cosa?
– Lo que pensás hacer.
– Lo que pensamos hacer.
El mozo se apartó desalentado pero a los dos pasos volvió:
– ¿Por qué han dicho que ya lo habían leído?
Etchenaik se sobó las patillas grises.
– Están llenos de literatura… -sonrió para sí-. Piensan en el Quijote, tal vez. Pero tendrían que leerlo de nuevo.
– No entiendo.
– Ellos tampoco. No te preocupes, Tony. -Etchenaik dejó de escribir y hacer números, levantó la mirada y lo encaró-. Vendí la casa de Flores y alquilé la oficina en el centro. Tengo guita para un año, tu sueldo incluido.
El gallego meneó la cabeza. No podía creer eso.
– ¿Vendiste la casa?
– Demasiadas habitaciones, demasiados recuerdos… ¿Para qué? Tené en cuenta que estoy solo, Tony.
El mozo miró por la ventana, habló mirando a través del cristal.
– ¿Y por qué me elegís a mí? -dijo en un hilo de voz.
Lorenzo Etchenique, jubilado clase 1912, viudo desde que se acordaba, no contestó en seguida. Esperó que el otro volviera manso, semientregado de la ventana.
– Porque estás solo también, Tony. Por eso.
García asintió desde el fondo de las cejas, levemente.
– No va a durar -dijo.
– Lo que dura demasiado no sirve. O se pudre o es aburrido o se convierte en costumbre. No sirve.
El veterano del piloto nuevo se empinó la ginebra, suspiró:
– Ahora salís y nos vamos juntos. Colgás la bandeja para siempre. En la oficina hay lugar para los dos. Así de simple: el doble de lo que te pagan estos turros.
El otro meneó la cabeza.
– Te crees que es fácil. Pero no para mí. Ni siquiera sé manejar un arma y…
– A vos te van a enterrar con la bandeja y la rejilla en las manos -interrumpió Etchenaik, ya parado junto a la mesa-. Creí que además de porteros y mozos había salido algún torero de su tierra, gallego amargo.
Y el mozo vio que le dejaba una propina lujosa para que le doliera verlo partir, salir sin darse vuelta por Montevideo.
3. Juntos en la madrugada
Cuando Etchenaik se fue Antonio García no pudo decir nada. Dejó inclusive el dinero sobre la mesa, el cubito languideciendo en el vaso final y partió a recoger los últimos pedidos de la madrugada. Después fue a la caja, hizo cuentas, comenzó a apagar algunas luces del fondo. A la una y veinticinco salió a la vereda de Corrientes, trabó la puerta y echó una última mirada a las mesas desiertas por la hora y la malaria. Recién entonces volvió al extremo del salón.
Recogió el vaso, y al tomar la guita húmeda vio el ángulo de una tarjeta entreverada entre los billetes. De un solo manotón brusco se metió todo en el bolsillo.
Cuando encendió las luces, mientras cerraba el ascensor, el hombre del impermeable vio las letras negras recién pintadas que resaltaban sobre el vidrio esmerilado, al fondo del pasillo: Etchenaik, Investigaciones Privadas.
Entró. Al dar la luz mortecina provocó un repentino desbande de cucarachas que se perdieron bajo el escritorio viejo, los sillones de cuero comprados de ocasión. Dejó el piloto y el sombrero en el perchero y abrió la ventana a la noche.
Las luces de la Avenida de Mayo llegaban hasta el viejo balcón del tercer piso con un resplandor de brasa que alargaba las sombras. Miró el reloj. Las dos de la mañana.
Se sentó en el escritorio y estuvo un rato manoseando el pisapapeles que no pisaba nada todavía, abriendo y cerrando el fichero sin fichas. Después sacó el revólver y la cajita de las balas del segundo cajón de la derecha. Lo cargó y descargó dos veces, lo envolvió en la gamuza y lo puso otra vez en su lugar. Pero en seguida volvió a sacarlo, se lo colocó en la cintura y anduvo por la oficina a trancos largos, desenfundando de golpe, hablando bajito. Volvió a guardarlo y miró el reloj. Las dos y veinte.
Se sacó los zapatos y los llevó al baño contiguo. Colgó el saco y la corbata en una percha detrás de la puerta, se lavó la cara sin mirarse al espejo, se secó vigorosamente y entró en la otra habitación.
Una mampara de madera separaba este cuarto de la oficina. Había dos camas, tres sillas y una pared llena de papeles y libros desordenados. Sobre una de las sillas, un velador. Etchenaik lo encendió y se recostó en una de las camas. Junto al velador había un viejo retrato de mujer y otro viejo retrato, pero de pibes sonrientes: una nena de trenzas, un chico engominado. Les hizo un guiño y sacó una botella de ginebra de abajo de la cama. Se la empinó y la apoyó a su lado como a un niño.
Después se puso a leer la sexta. Repasó lentamente las noticias policiales. Cada tanto hacía una marca con birome, subrayaba un nombre. En un momento dado se levantó, fue hasta la oficina y volvió con un bibliorato lleno de recortes. Confrontó un nombre, anotó algo, y volvió a la lectura.
Cuando comenzó a cabecear miró otra vez el reloj. Las tres menos cinco. En ese momento sonó el timbre del portero eléctrico y lo sobresaltó.
– ¿Quién es? -dijo sin gritar, la boca pegada al receptor.
– García -gritaron allá abajo.
– No conozco a nadie de ese nombre.
Hubo una pausa fastidiosa.
– Tony, hombre, Tony… -dijo la voz del otro lado.
– Eso quería oír -dijo Etchenaik-. Subí.
Y colgó como quien le pone la tapa a un pedazo de su vida.
4. «Trenzas»
La una menos siete. Mientras el sol caía a plomo sobre su rutina del primer sábado de diciembre, Etchenaik se apoyó en el árbol y anotó en su libretita alcahueta. Sabía que había sido un error agarrar aquel laburo de vigilancia pero no tenía ganas de reconocerlo. Además, era el primero. Porque no podía contar el caso del exhibicionista que el gallego abandonó «por principios», no se sabía cuáles.
La una. La una y dos minutos. Listo. Laburo terminado. Tenía hambre, transpiraba hasta por las uñas, los pies eran dos empanadas recién fritas. La fábrica de camisas «Montecarlo» de Monte-sano y Carlovich, en Munro, había estado bajo la experta vigilancia de Etchenaik Investigaciones Privadas durante tres cálidas y prolijas horas. Ya podía irse al carajo por hoy.
Al doblar la esquina comprobó que el sol se había corrido y recalentaba la chapa y los asientos de su viejo Plymouth, estacionado cautelosamente allí. Etchenaik se quitó el saco, suspiró desalentado y empujó el paragolpes con el pie hasta poner el carromato otra vez a la sombra.
Enfrente había un paredón que terminaba en una arcada pintada demasiadas veces y con un cartel: Club Social y Deportivo Defensores de Munro. El paredón estaba cubierto de nombres y dibujos que anunciaban ocho grandes bailes ocho para los lejanos carnavales del '69. Había un payaso con bonete, una chica de tetas desmesuradas dentro de los pedacitos de tela a lunares. El dibujo era malo y no le faltaban acotaciones y chanchadas. El tiempo había semiborrado los nombres de los artistas: La Charanga del Caribe, Donald y otros que no conocía. La puerta del club estaba abierta y ofrecía una húmeda penumbra. Etchenaik entró.
Sólo había dos mesas ocupadas. Cerca de la puerta, cuatro muchachos jugaban al truco como si remataran las cartas a los gritos. Había también un hombre solo en una mesa contra la pared, junto a la máquina pasadiscos. En el centro, el billar cubierto por un hule negro parecía un ataúd descomunal.
El hombre que masticaba algo indefinible con la boca abierta restregó la rejilla sobre el mármol del mostrador, delante de sus codos, y preguntó con un movimiento de cabeza.
– Un vino blanco, frío. Y soda también -dijo Etchenaik.
Mientras le traían la botella empezada y el sifón, sintió la frescura del piso de cemento, el rumor apagado de la heladera, el roce íntimo de las alpargatas del cantinero en la trastienda. Se estaba muy bien allí.
De pronto, en la mesa de los muchachos subió el tono. Hubo un real envido discutido y el desenlace en el truco. Los perdedores se levantaron en medio de una sonora pedorreta.
– Tres fichas, don Pocholo -dijo uno petiso y enrulado.
El patrón buscó en el cajón y se las alcanzó.
– A ver si pones algo bueno -dijo.
El pibe consultó el tablero y colocó la ficha. Se encendieron las luces y hubo un siseo de púa. La música no estalló sino que fue creciendo, un rumor que invadió de a poco la penumbra. Era un tango. La orquesta tenía el sonido rápido y lujoso del '40. Vino una cascada de violines, el floreo del piano y después:
«Trenzas, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia…»
– Este es Triarte con Caló -pensó Etchenaik con la copa detenida en el aire-. Aunque podría ser, también…
Hubo un ruido seco y la música se desinfló como herida mientras se apagaban los colores. El hombre, con el cable arrancado en la mano, los miraba morir…
5. Un viento seco, minucioso
El cantinero salió de atrás del mostrador y caminó hacia el hombre que permanecía junto al aparato como después de un duelo clásico, una victoria sin gloria contra algo suyo.
– ¿Por qué hiciste eso, Marcial? -dijo desalentado. Y no era una pregunta.
El otro no contestó. Dio media vuelta, volvió a su lugar y se empinó el resto del vino.
En la puerta se oían las risotadas de los muchachos pero él permanecía ajeno a la burla o al reproche. Sólo se dejaba estar frente al vaso vacío y nada más. Ni un gesto.
Etchenaik se acercó y se sentó frente a él.
– Permiso.
Marcial no levantó la mirada ni contestó. El cantinero discutía afuera con los muchachos, se quejaba.
– Tardé en reconocerlo… -dijo Etchenaik-. Usted es Marcial Díaz. Y la grabación es con Maderna; será del '49…
El otro no se movió.
– Del '48 -dijo-. Y váyase.
Tendría alrededor de sesenta años y estaba gordo y cansado. La cara gastada, como si la hubiera expuesto durante años a un viento seco y minucioso.
– ¿Por qué lo hace, Marcial?
– ¿Qué cosa?
Etchenaik señaló el aparato ahora silencioso, el cable roto.
– No se meta, viejo. Déjeme tranquilo. -Marcial se estiró en la silla despidiéndose.
– Es un tangazo -dijo Etchenaik, alcanzándole algo antes de que se fuera-. Y también las cosas con Rotundo.
El otro apenas esbozó una sonrisa que fue una disculpa, una evasiva, y se levantó. Etchenaik lo vio salir, interrumpir el rectángulo de luz como un gran barco escorado de velas marchitas.
Los gritos de la calle se interrumpieron un momento pero en seguida se encresparon en puteadas y maldiciones. Hubo un forcejeo y después el golpe de un cuerpo pesado contra la puerta.
Etchenaik corrió a la vereda y encontró a Marcial caído y a uno de los muchachos tironeándole el brazo.
– Larga, vos -dijo, y lo agarró del cuello.
El otro soltó, lo miró azorado.
– Yo no hacía nada, señor.
Sin hablar, Etchenaik lo levantó en peso y lo tiró contra el árbol más cercano. El pibe pegó la cabeza contra el tronco.
– ¡Eh! ¿Qué hace? ¿Está loco? -eran los otros que volvían.
Antes de que pudiera darse vuelta le cayó encima un flaquito. Lo recibió sobre los hombros, giró y con un brazo lo sentó en un charco junto al cordón. El otro que se venía frenó de golpe y lo puteó mientras retrocedía.
Marcial sonrió desde el suelo.
– Gracias, viejo, pero te equivocaste. No habían hecho nada. Se reían nomás. Le tiré un patadón a uno y resbalé. El petiso me quería levantar.
Etchenaik tuvo ganas de dejarlo ahí, que le salieran raíces en el culo. No obstante le tendió la mano.
– Espera. ¿Esto es tuyo? -Marcial señaló los documentos perdidos en el entrevero, dispersos sobre la vereda.
Entre los dos recogieron los papeles. El cantor se detuvo en una tarjeta, la leyó en voz alta:
– Etchenaik, Investigaciones Privadas. Seguimientos. Pesquisas. Absoluta reserva… -lo miró divertido-. ¿Éste sos vos?
– Ahá… Soy yo.
– ¿Y te dedicas a estas alcahueterías?
Etchenaik le clavó los ojos y Marcial lo palmeó.
– Perdona. Te invito un vino…
6. Dando pena
– Mi mejor época fue con Maderna, claro -se entusiasmó el cantor. -Pero ha quedado muy poco grabado. Este «Trenzas» que escuchaste y «El milagro», con la letra completa, no como en la versión de Rivero con Troilo. Hay un disco con «Equipaje» de Carlitos Bahr y «Mulatada» del otro lado. En la orquesta de Rotundo también tengo algunos dúos con Enrique Campos… No más de ocho o diez tangos que no se reeditaron en long-play. A veces, como relleno en algún disco de Rotundo con Julio Sosa. Pero no más que eso.
Etchenaik hizo sonar el sifón de soda, pinchó una aceituna.
– Yo tengo un 78 tuyo con Maderna: «Pedacito de cielo» y «De barro». El vals es una cosa muy buena. Tal vez la mejor versión.
El cantor asintió y por un momento fue como si la melodía estuviese ahí, evocada por la memoria de los dos como un secreto compartido.
– ¿Y después, Marcial? Después de Rotundo, ¿qué hiciste?
– Anduve de solista unos años. Por Colombia, Perú, Chile, hasta que vino la malaria. Yo era peronista y después de la Libertadora no me dieron laburo. Tengo una foto con el General en Santo Domingo… Porque yo no soy de los que grabaron la marcha, pero siempre tuve mi corazoncito…
– ¿Te persiguieron?
– Y… jodian. Pero fue con la nueva ola y esas huevadas que todo se vino abajo. Ahí disolví la orquesta y seguí con guitarras. Al final largué, allá por el sesentaidós. En fin… nunca pensé en volver. «No voy a andar dando pena…» -tarareó.
Etchenaik acompañó el tarareo. Bebieron en silencio.
– Ahora tengo algunos rebusques todavía, pero no quiero ni oír las cosas viejas. Me hace mal. Es una cuestión de salud.
– Entiendo, pero creo que no deberías hacer eso… -dijo Etchenaik eligiendo las palabras como si fueran bombones.
El otro levantó el vaso y brindó con un pequeño golpecito.
– Cada uno sabe, ¿eh flaco?
– Cada uno sabe.
Entraron otros tipos, el cantinero se arrimó cansinamente a atenderlos y Etchenaik descubrió que bajo el delantal estaba en calzoncillos.
– ¿Lo conoces de hace mucho? -dijo señalándolo con un golpe de cabeza, sonriendo.
– Suelo venir. Pocholo es un entrerriano bolacero, chismoso… A veces le tiro alguna anécdota y a veces me las cree. Me fía.
– ¿Vos tenés quién te fíe? -siguió Marcial luego de un momento.
– No entiendo.
– Si tenés amigos, digo. Las relaciones al contado son otra cosa.
– Es muy tanguero eso.
– Y qué querés que sea.
Claro que no podía ser otra cosa. Etchenaik se sintió un poco estúpido. No sabía que se iba a sentir peor.
– ¿Vos estás un poco loco, no? -lo apuró Marcial. -Digo por ese berretín de hacerte el detective. ¿Andas calzado?
El veterano entreabrió clásicamente el saco, mostró el bulto.
– No jodás mucho… Mira si te revientan… ¿Alguna vez tiraste, Etchenique?
– Etchenaik, viejo… Etchenaik es mi nombre en el laburo. Y claro que tiré -se ofendió como un detective verdadero.
– Habrás tirado la cadena.
Y rieron juntos. Era algo, después de tres vinos, a las dos de la tarde y con un diciembre que no dejaba respirar.
7. Olores familiares
La voz de Cacho sonó displicente y triunfal. Etchenaik clavaba el mentón en los puños superpuestos sobre el escritorio y hacía fuerza con los hombros y las cejas para encontrar una variante ganadora a ese estúpido final de caballos y peones.
– Tablas clavado, viejo -repitió el cafetero y acomodó los vasitos colocados en bandolera. Nunca abandonaba sus elementos de trabajo cuando jugaba, sentado en el borde de la silla y siempre dispuesto a irse.
– Pará -dijo Etchenaik imperativo.
La mano del veterano avanzó titubeante hasta un peón lateral pero se retrajo, decepcionada. Cacho hizo ruidos con la boca.
Estaban tan metidos en la partida que Tony García tuvo tiempo de sacarse el saco y mirarlos un momento antes de que su socio lo saludara distraído y volviera a intentar con el peón.
Mientras a sus espaldas concluía la batalla diaria y se firmaba un armisticio provisorio. Tony se cebó un mate y fue a tomarlo al balcón. La ventana estaba abierta y la cortina flameaba al aire cálido de las once de la mañana bajo el sol de febrero.
Se apoyó en el hierro descascarado y comprobó cómo, luego de dos meses, el cartel de Etchenaik, Investigaciones Privadas agarrado con alambre al balcón, languidecía entre el brillante acrílico que lo rodeaba. Las estridencias de un bowling y los relumbrones de la pizzería contigua lo relegaban a un segundo plano compartido con la partera de al lado y el pedicuro de más arriba.
Hubo un ruido de sillas adentro. Etchenaik iba del paternalismo a la bronca mal contenida. Cacho amenazaba con futuros triunfos por escándalo. En ese momento sonó el teléfono. Atendió Tony.
– Es para vos -dijo.
Mientras Cacho se despedía, Etchenaik agarró el aparato y se sentó con él sobre las rodillas. Habló durante unos minutos. Su mirada iba, sin ver, de un lado a otro: el piso de largas tablas flojas, los sillones veteranos, el armario lleno de biblioratos con los recortes de su archivo policial armado con los últimos veinte años de «La Razón» y todo «Crónica». Un olor profundo y familiar como su propia cara impregnaba las cosas reunidas ocasionalmente en esa oficina que era casi una parodia literaria, un set de cine.
Colgó y puso el teléfono sobre el escritorio. Tony había hecho un mate nuevo.
– ¿Fue tablas, nomás? -dijo el gallego.
– Sí. Ese turro aprende demasiado rápido.
– Si se enteran en La Academia de que ya no le ganas ni al cafetero te van a prohibir la entrada…
– No levantes la perdiz… Ya no me dejan entrar.
– Mira… No te preocupes -dijo seriamente Tony-. Yo hasta el año pasado estuve entre los cincuenta mejores tableros del Centro Gallego y ahora, hace unos meses, no sé qué me pasa…
Etchenaik cerró con un golpe el cajón donde guardaba las piezas y el tablero. Sonrió. Tony tenía un humor extrañísimo. Era capaz de decir las mayores barbaridades sin que se le moviera un pelo de las cejas. Estaba en mangas de camisa, los pies sobre el escritorio y se pasaba un pañuelo por el cuello y la cara transpirados. Era imposible pensar que alguna vez había estado doce horas metido dentro de un saco blanco.
– Llamó Marcial Díaz -dijo Etchenaik-. Anda en dificultades, nos necesita. Y no me gustó nada lo que me dijo.
8. La cantina
El gallego bajó los pies descalzos del escritorio.
– ¿Qué Marcial Díaz, el que cantaba con Rotundo?
– Sí. ¿Te gusta?
– Más o menos… Pero no canta más. Si se murió cuando yo estaba en La Falda, que hubo un homenaje y…
– No. Ese fue Maciel. Este todavía canta. En una cantina de la Boca.
– Ah… -el gallego repuso los pies en el lugar más cómodo. Ahora, sobre un bibliorato-. ¿Y de dónde te conoce Marcial Díaz?
– Lo encontré en diciembre, cuando hacía la vigilancia en la fábrica de camisas en Munro, aquel laburo que no nos garparon. Creo que no te conté cómo fue…
– No.
Le resumió el episodio del bar y el gallego lo interrumpió varias veces para reírse a gusto.
– Ahora anda con problemas -concluyó Etchenaik-. No me entendía bien porque había ruido donde me hablaba, pero creo que tenía miedo de que lo oyeran. Apenas si me avisó que vaya hoy.
– ¿Adonde?
– A la cantina For Export esta noche.
– Olavarría al 600. Tengo un mozo amigo ahí.
Etchenaik no se sorprendió. Lo notable hubiera sido que Tony reconociera no haber oído hablar del lugar o no tuviese un amigo en cualquier boliche entre la General Paz y el Riachuelo.
– ¿Andará en apuros de guita?
– Puede ser. O alguna joda más grave.
Y el veterano no pudo evitar que su expresión se ensombreciera.
Al bajar del Plymouth, Etchenaik miró el reloj. Las diez pasadas. Tony cruzó la calle hacia el local iluminado por largas filas de lamparitas como una comisaría de pueblo y leyó un gran afiche pegado por dentro de la vidriera.
El cartel decía: «Hoy cene y baile en cantina For Export. Comidas típicas. Gran show de música internacional. Alfredo Duggan y su conjunto de Guitarras Argentinas. Hilda Sanders, cantante melódica. Tropical Los Pargas. Anima: Sergio del Rey. Bienvenidos». Y había banderitas de todos los colores.
– Por ahí no labura esta noche -dijo el veterano sin convicción.
– ¿No será el dueño?
Etchenaik recordó al hombre semiderrumbado sobre la mesa del bar, sus síntomas de todas las derrotas.
– Difícil.
El barullo los hizo volver la cabeza. Un contingente de turistas acababa de bajar del micro de un tour y entraba a la cantina entre exclamaciones.
– ¿Y qué hacemos? -preguntó Tony al voleo, distraído en el trasero de una brasileña que brillaba como las escamas de un dorado.
– Entremos. Vos trata de localizar a ese amigo tuyo.
Se acodaron al mostrador mientras los turistas ocupaban las mesas tendidas entre guirnaldas de colores, cabezas de vaca, rebenques, lazos y un retrato de Carlitos que presidía. En ese momento empezó a sonar un malambo que hizo retemblar los vasos.
– No está. Es gente nueva y no lo conocen -dijo Tony.
– Por lo menos comeremos algo.
Se instalaron al fondo, junto a la puerta del baño y bajo una hilera de jamones. Por un rato no hubo novedades. Pidieron ravioles con un litro de tinto. Después, otro medio. Cada tanto llegaba un nuevo puñado de turistas programados.
– Un café y nos vamos, gallego. Ya no pasa nada -dijo Etchenaik a las doce menos cuarto.
– Espera, creo que empieza el espectáculo.
No sólo el espectáculo. Ahí empezaba todo.
9. El día del cartero
Había descendido levemente el nivel de las luces cuando el flaco de saco dorado se encaramó de un saltito sobre la pequeña tarima en el extremo opuesto del local y se presentó como Sergio del Rey. Revoleó el jopo, dijo tres pavadas en portugués y le hizo un chiste a una rubia nórdica y grandota como un muñeco de nieve que ocupaba la primera mesa y tapaba medio escenario. Después dio un paso al costado y presentó a la cantante melódica ¡Hildaaaa Sanderssssss!
La Hilda salió de atrás de una cortinita junto a la tarima y subió los escalones hamacando la melena rubia. Todo se oscureció y un cono de luz la siguió mientras sonaba la música. Sonrió con una hermosa cara de caballo, se inclinó ante los aplausos y al ritmo de la batería tachera comenzó a balancearse dentro de un vestido negro y sin breteles que colgaba de sus pechitos probablemente sostenido con tela adhesiva.
– Mira cómo se mueve la flaca -dijo Tony.
Después empezó a cantar. Costaba reconocer su «Extraños en la noche» versión Pitman segundo nivel. Etchenaik apartó la mirada del escenario y la paseó por las mesas y el mostrador ahora poblado, en la penumbra, por personajes variados. Había un flaco con un enorme vaso de whisky y una barra de hielo adentro, y un petiso veterano de melena gris y engorronada que miraba a la flaca como si quisiera comprarla. Ni rastros de Marcial Díaz. Pero de pronto vio algo.
– Fíjate allá, gallego. En la mesa del fondo.
Tony buscó en esa dirección. Vio la mesa con los cuatro tipos alrededor de las dos botellas de sidra.
– ¿Quiénes son?
Etchenaik movió apenas los labios.
– Pasadores de droga, zona sur.
Tony volvió a mirarlos y ahora sí les vio la pinta de hijos de puta que se le había escapado al principio o acababa de ponerles.
– ¿Y ésos qué celebran?
– No sé si celebran algo. Al de bigotes siempre lo vas a ver con la misma cara. Al turco Kasparian es más fácil verlo desnudo que sonriente.
– ¿Es difícil verlo desnudo?
No hubo respuesta. En ese momento la flaca se jugó en un agudo final meritorio. La gente lo entendió así y la aplaudió para que no insistiera. Tony agarró el brazo de Etchenaik como para irse.
– Pará, que parece una convención… ¿Viste el enano de la barra? -dijo Etchenaik-. Si lo agarras de los tobillos y lo das vuelta, va a parecer El Día del Cartero por la cantidad de sobres que se le van a caer…
Tony García sonrió cansado. Esos alardes de conocimientos prontuariales que solía hacer su socio no lo impresionaban.
– Dejá el inventario de traficantes para otro día. Tengo sueño.
En ese momento, una mujer joven y demasiado pintada salió del baño y sin mirarlo apoyó un codo en el hombro de Etchenaik.
– No se vaya… Alfredo necesita verlo. Disimule.
– No entiendo -dijo Etchenaik sin darse vuelta.
– Alfredo, estúpido…
Pero la chica de los buenos modales no dijo nada más. Un rodillazo en la zona de las nalgas la desplazó elegantemente dos metros por el pasillo hacia la barra… El propietario de la rodilla la atrapó dulcemente por la cintura, le susurró algo al oído con los dientes apretados y por encima del hombro echó una mirada a la mesa como si quisiera disolver las botellas.
– ¿Qué pasó? -preguntó el gallego.
– La chica dice que Alfredo nos necesita, pero el ropero cree que no.
– ¿Y quién es Alfredo?
– ¿Qué carajo sé yo quién es Alfredo? -dijo Etchenaik fastidiado.
El gallego pinchó un raviol frío y notó que la mano le temblaba.
10. Un tal Alfredo Duggan
El grandote y la chica que había pasado el hermético mensaje se acodaron a la barra. Ella miraba fijamente el escenario mientras él le acariciaba el oído con frases llenas de dientes.
– Tony, dejá de comer. Esto se pone interesante -dijo Etchenaik.
Con un levísimo movimiento, el veterano le señaló a dos mastodontes que, hombro con hombro, prácticamente ocultaban la puerta del local. Tenían las manos sepultadas en los bolsillos que abultaban como si estuvieran llenos de nueces o de chocolatines.
Cuando Hilda Sanders se quebró en la reverencia final, el público tiró al aire algunos aplausos y la grandota de la primera mesa se paró para darle un beso que la hizo tambalear en una pirueta fuera de programa. Pero los tipos de la puerta no soltaron los chocolatines para aplaudir. Junto a ellos, en la mesa de los hombres de la droga, las botellas de sidra habían quedado enfiladas y solas como palos de bowling.
En eso desapareció la flaca y se hizo una repentina oscuridad. Etchenaik volvió la mirada al escenario y un rayo de luz encontró a Sergio del Rey más sonriente que antes.
– Y ahora, estimado público, el ritmo y la alegría del Trópico, la ternura romántica del bolero en las voces y la personalidad de… ¡Lossss Pargasssss!…
El haz de luz se desplazó hacia la derecha, pero no había nadie allí. El haz fue y volvió, al fin se detuvo en la cortina que temblaba como si forcejearan detrás. De pronto una mano decidida la apartó y el hombre gordo con reluciente peinada a la gomina en el evidente entretejido, smoking negro y moñito rojo, saltó al escenario. Sonrió cruzando la guitarra frente al pecho en un leve saludo y sonaron tímidos aplausos.
Sergio del Rey titubeó. Luego de un momento recompuso la voz y trató de emparchar aquello con la mayor naturalidad:
– Sí, amigos… Es la voz y el sentir de Buenos Aires en la presencia estelar deee… ¡Alfredo Duggan y las Guitarras Argentinas!…
Tony García frunció la cara.
– ¿Pero éste no es?…
– Sí, gallego -dijo Etchenaik empinándose el vaso-. Alfredo Duggan es Marcial. Lo que no veo son las Guitarras Argentinas.
Y no aparecieron hasta bien avanzado el punteo introductorio de «Mano a mano». Pero no entraron corriendo la cortina sino que se levantaron de una mesa lateral con bastante ruido de sillas y subieron desmañadamente al escenario sin ocultar su perplejidad. Recién se acoplaron por la mitad, cuando Marcial decía con soltura aquello de «los morlacos del otario los tiras a la marchanta». Puntearon juntos, rítmicos, y lo sostuvieron con acordes vigorosos hasta el final que el cantor remató débil, a punta de oficio pero sin ganas, como si estuviera allí cantando para parientes cargosos en una fiesta familiar.
Hubo aplausos salteados y sólo la enorme rubia volvió a pararse para pedir a gritos «Adiós muchachos» como si en eso se le fuera la vida.
Pero Alfredo Duggan parecía tener otros planes para esa noche:
– Si el estimado público me lo permite, quiero dedicar este próximo tango a un entrañable amigo que sé que está presente y sabrá comprender el valor de esta pequeña ofrenda musical…
Miró de un modo extraño a la concurrencia, realizó unos simples rasgueos y luego comenzó, destemplado:
«Yo te evoco, perdido en la vida…»
Los guitarreros se miraron desconcertados. Nadie entendía nada. Etchenaik tampoco.
11. «Café de los Angelitos»
Luego de algunos compases, las Guitarras Argentinas intentaron acordes que sonaron a destiempo, dislocados de aquella vaga melodía que proponía el cantor que se iba solo, anárquico y apasionado por la letra de Cátulo Castillo.
«…junto a un viejo recuerdo que fumo / y esta negra porción de café».
Marcial recorrió con extraño énfasis las estrofas de la primera parte mientras las gotitas de sudor brillaban en su cara, descendían impiadosamente del entretejido. Etchenaik recordó a ese mismo hombre dos meses atrás, acodado a una mesa como a un puente del que iba a tirarse, decidido a no «andar dando pena» en Grandes Valores… ¿Y ahora?
Ahora, nada… El cantor redobló su voz, firme y decidido cuando encaró el tierno estribillo, evocativo de un tiempo que ese puñado de turistas desconocía tanto como el paleozoico o la Rusia imperial:
«Café de los angeliiiiitos… / Bar de Gabino y Casaux / yo te aturdí con mis gritos / en los tiempos de Carlitos / por Rivadavia y Rincoooon».
Marcial se quedó en la nota larga, la mirada clavada en los jamones que pendían del techo, totalmente jugado.
«¿Tras de qué sueños volaron? / ¿por qué calles andarán»…
Y remató el estribillo vigorosamente. Tanto, que pese a la anarquía que había sobre el escenario, la gente aplaudió con ganas y algún animal golpeteó la botella entre chistidos.
Etchenaik sintió que Tony lo codeaba vigorosamente.
– ¿Qué pasa?
El gallego le señaló la barra, el espacio vacío donde hasta hacía un instante había estado la muchacha amiga de Marcial.
– El urso se la llevó de prepo. Salieron por allá, por la puerta de atrás del mostrador -dijo Tony.
Pero Etchenaik no pudo prestarle demasiada atención. Luego de un rápido bordoneo, una introducción a la segunda que dejó a los guitarreros pagando una vez más, el cantor se tiró de nuevo a la pileta, borroneó una estrofa y se arriesgó a un gallo imperdonable:
«…Betinoti, temblando la vo-oo-oooz».
Hubo risas, algún aplauso irónico y el fervor inquebrantable de Marcial por seguir aquello, cerrando los ojos como para tomar un remedio difícil de soportar.
Entre reiteraciones de letra fue llegando otra vez al estribillo y ahí su voz se esmeró en redondear enfáticamente las palabras:
«Café de los Angelitos… / Bar de Gabino y Casaux; / yo te aturdí con mis gritos / en los tiempos de Carlitos / por Rivadavia…»
Fueron dos sonidos breves y secos. «Como un corcho de sidra que golpeara el techo», diría después el gallego que los oyó ahí, casi junto a él en la barra. Dos sonidos secos y en seguida un grito. Porque de pronto el muñeco de nieve se irguió allá adelante, giró en el centro del gran chorro de luz con los ojos desmesuradamente abiertos, dijo algo -un ruego, una puteada en dinamarqués o en lo que fuera- y se desplomó sobre la tarima con dos grandes manchones de sangre en medio de la espalda.
Hubo gritos y corridas. Etchenaik se puso de pie de un salto y alcanzó a ver que Alfredo Duggan ya no estaba en el escenario. Sólo las Guitarras Argentinas retrocedían mal guarecidas tras sus instrumentos.
– Gallego -dijo volviéndose.
Pero él tampoco estaba en la silla. Los pies, los zapatos con mediasuela de Tony García tendido junto a la mesa fue lo último que alcanzó a ver antes de que alguien le tirara el Obelisco encima.
12. No estar en Mar del Plata
Como un pozo, pero no. Como caer en un pozo pero hacia arriba, hacia el techo y tocar fondo y volver a caer. Después, una sensación distinta. El piso dejó de huir bajo su cuerpo pero un número infinito de cucarachas comenzó a llevarlo en andas, lenta pero seguramente cuesta abajo. En un momento dado las cucarachas aceleraron, manoteó el aire -creyó manotearlo- y entreabrió los ojos, unas pesadísimas persianas de garaje. Las cucarachas pararon. Tiraba de una dura cadena y las persianas se movían apenas, dejaban filtrar una luz violenta y blanca como palada de nieve. Bajaba las persianas lentamente y la nieve golpeaba contra la ranura, lo obligaba a levantarlas.
Empezó a sonar música como si alguien machacase acompasadamente una mesa de vidrio con un martillito mientras sonaban lijas, una voz distante de rematador infructuoso. El golpeteo se hizo más fuerte mientras la nieve empujaba las persianas y una figura se iba dibujando al frente. La música fue perdiendo aristas, llenando los golpes de acordes, las voces se destilaron hasta poder reconocer la melodía:
«Qué lindo que es estar en Mar del Plata, / en alpargatas, en alpargatas…»
Etchenaik supo que la música salía de aquel núcleo oscuro que se hamacaba, iba y venía como una gran piedra movediza, equilibrio inestable y musical. Luego tomó contornos más precisos y fue una silla y un hombre grande de camisa verde, sentado.
Etchenaik sintió su cuerpo: estaba tirado en el suelo, boca abajo, con el mentón apoyado en el plano inclinado que iba a morir junto al hombre de la camisa verde, la silla y la música. Aunque podía mantener los ojos abiertos, no quería. Sentía la tentación de cerrarlos y dejarse llevar pos las laboriosas cucarachas que se obstinaban en arrastrarlo hasta el hombre sentado allá, junto a la música que ahora rompía las paredes.
– El ruido -dijo.
Hubo un movimiento imperceptible.
– Te despertaste, cabrón.
Oyó la voz indiferente del hombre que habló sin moverse de su sitio, aburrido como la misma música que descendía ahora, monótona, una lluvia pareja, hinchapelotas.
– Se te escapa el piso. ¿Eh, cabrón?
La voz estaba ahora sobre su cabeza. Etchenaik alzó los ojos pero el pozo comenzó a chuparlo otra vez hacia arriba.
– Me quiero bajar, quiero salir -dijo apoyándose en los codos.
El otro se rió y se alejó hacia la silla. Tanteó el piso, agachándose. Su risa se superpuso a las voces que seguían hablando de patas y alpargatas. Etchenaik levantó la cabeza y sintió que algo venía rodando hacia él con ruido infernal.
La botella lo golpeó sobre la nariz, entre las cejas.
– ¡Chanta! -dijo el de la música.
Fue una espiral de dolor que concentró todo repentinamente en la frente. En ese fuego blanco que estalló como un globo ante sus ojos, Etchenaik encontró el centro ordenador que le puso la cabeza sobre los hombros, los dedos en las manos, el techo en su lugar.
Como si el golpe lo hubiera despertado, abrió los ojos. Entonces vio venir, rodando, otra botella. Pudo esquivarla pero comprendió oscuramente que no le convenía. Abatió la cabeza y esperó, sufrió, controló el golpe contra la coronilla.
– ¡Chanta otra vez! ¡Chanta cuatro, cabrón! -dijo el otro sin entusiasmo.
Sintió que el nuevo golpe confluía con el de la frente y se unían en el centro de la cabeza. De ese centro salía un hilo finito que le hilvanaba los miembros.
– Esto es droga… Los hijos de puta… -pensó.
13. Botellazos en la noche
Con los ojos abiertos, Etchenaik reconoció la pieza estrecha en la que estaba tirado, la mezquina lamparita, el elástico apoyado contra la pared descascarada, la pila de botellas. El grandote se balanceaba en la silla que cubría el hueco de la puerta. Tenía un aire satisfecho o imbécil con su flequillo negro pegado a la frente y la mandíbula acusada como una quilla. La música salía de su mano derecha, donde seguramente estaría oculta la radio chillona. Sonreía mientras chasqueaba los dedos a destiempo.
El veterano giró la cabeza lentamente y localizó a Tony, sentado o tirado con la cabeza ladeada, apoyada en la pared. Su pie izquierdo estaba cerca de la cintura del gallego. Le dio un golpe que lo conmovió. Tony se agitó y no abrió los ojos.
En ese momento, por encima de la música o a través de ella comenzó a crecer una sirena. El grandote silenció la radio con un apretón suave de su puño y abrió la puerta de un tirón. La sirena llenó la pieza como una ola. El matón ocultó la noche con su cuerpo. Por encima del hombro, Etchenaik vio retazos de cielo oscuro, algunas estrellas. Volvió a golpear con el pie.
Por los sacudones de las costillas o por las breves ráfagas frescas que se colaron por la puerta abierta, en un momento dado Tony dijo algo, movió pesadamente la cabeza y despertó. Ya la sirena se disolvía, un punto imperceptible en el tramado de la noche, cuando el hombre se volvió. El gallego quedó un momento perplejo, un paracaidista caído en un gallinero.
Se miraron.
– ¡Loureiro! -gritó Tony García-. ¿Qué haces, Loureiro?
Para el otro fue como si le saltase una víbora entre las piernas. Sacó un revólver y dio un paso atrás, apuntándole a la cabeza.
– ¿Qué hacés vos? ¿Quién sos vos?
– Pero pibe… Loureiro, ¿no te acordás?… -dijo Tony tratando de incorporarse.
– Quieto o te quemo.
Mientras Etchenaik arrimaba los dedos a las patas de una silla cercana, Tony parpadeó, se llevó la mano a la cabeza ensangrentada. Parecía hipnotizado; miraba el revólver y se estiraba como para agarrar una manija del aire.
– Pero pará, pibe… ¿No te acordás de mí?… Antonio García, en el Centro Asturiano…
El grandote dio un paso al frente con el entrecejo ceñido; al segundo paso no oía lo que balbuceaba el otro, y al tercero ya enarbolaba el revólver como para disolverle la memoria.
En ese momento Etchenaik dio un tirón y arrastró la silla violentamente contra las piernas del matón. Fue un golpe zonzo pero exacto en la parte de atrás de la rodilla. El grandote vaciló y se vino en banda con una puteada inconclusa. No había llegado al suelo cuando ya Etchenaik le había tirado dos botellazos. El primero le resultó alto por el apuro; el segundo, de vuelta, le partió la frente y dejó el vidrio más grande del tamaño de una mosca. El matón quedó tendido. No se movió más. Abrió lentamente las manos, la radio se deslizó de sus dedos y comenzó a funcionar.
Etchenaik estaba en cuatro patas, tratando de controlar el vaivén del piso para ponerse de pie. Avanzó gateando por encima del cuerpo caído y se apoderó del arma. Era la suya. La guardó en el bolsillo y apoyándose en la pared se arrimó a Tony, que había vuelto a derrumbarse. Lo zamarreó.
– Gallego, tenemos que salir de acá.
El otro miró a su alrededor, vio la mole a sus pies, la sangre sobre la cara, el pelo pegoteado.
– El pibe Loureiro, mirá vos…
– ¿En serio lo conocías?
– Un mozo del Asturiano, un buen muchacho.
– Seguro -dijo Etchenaik, y le pisó dulcemente la oreja…
14. Alguien que sube
Etchenaik se apretó la cabeza con las dos manos y la movió como para atornillársela al cuello. Tony estaba también en cuatro patas y abría y cerraba los ojos. Miró su reloj.
– Las dos y media. Hace más de tres horas que nos plancharon.
– Voy a ver qué es este lugar -dijo Etchenaik.
Gateó hasta la puerta entreabierta y sacó la cabeza. Era una terraza grande y oscura en forma de ele que no daba a la calle, llena de cajones y botellas. Se recostó contra la pared.
– Vení, despertate.
Tony se acercó tropezando y se desplomó junto a él. No se oían ruidos y nada se movía. Sólo el rumor de la radio en el suelo.
Dos gatos sigilosos pasaron sobre sus piernas y se metieron en la pieza. Dieron unas vueltas pegados a las paredes y se acercaron tímidamente al caído. Olfatearon la sangre y salieron. Con una breve carrerita se perdieron en un ángulo de la terraza.
– Ahí hay una escalera. Voy a ver.
Etchenaik se tambaleó hasta donde habían desaparecido los gatos. Al acercarse al borde, se agachó. Era una trémula escalera de caracol que daba a un patio apenas iluminado por una lamparita que pendía entre dos puertas. Una estaba cerrada; la otra, entreabierta. Y alguien se movía en la oscuridad.
– ¿Qué pasa? -susurró el gallego a sus espaldas.
Lo hizo callar con un gesto.
Un hombre de camisa a cuadros y pantalón oscuro salió abrochándose. Desde su posición, Etchenaik vio el pelo ralo hacia la coronilla, los hombros anchos, los brazos largos, simiescos. El hombre avanzó con las piernas entreabiertas hacia la escalera mientras maniobraba con la bragueta. Etchenaik rodó silenciosamente.
– ¡Loureiro! -gritó el tipo con el pie en el primer escalón.
– ¡Atrás de la pared! -murmuró Etchenaik junto a Tony, que lo esperaba acuclillado. -Sube uno.
– ¡Loureiro! ¿Querés una ginebra? -Hubo una pausa larga en la que sólo se oyó la voz de Julio Sosa sobre los techos. – ¡Loureiro, ché! ¿Me oís?
El hombre fue subiendo la escalera de a tirones, emergiendo en la terraza como si creciera del piso.
Pegados a la pared, tensos, húmedos, atontados aún, Etchenaik y Tony, con los oídos ocupados por un tango que hablaba de otra cosa, acechaban sin ver al hombre que ya pisaba el cuadrado iluminado, ya descubría al caído.
Hubo una exclamación, un carajeo sorprendido.
Etchenaik giró y se deslizó, pegado a la pared, hacia la puerta ocupada por el perfil del tipo. Pero fue muy lento. Cuando el otro se dio vuelta lo sorprendió con el brazo aún levantado, enarbolando un revólver que pesaba cincuenta kilos.
– ¡Hijo de puta! -dijo el otro golpeándolo.
El revólver voló. Detrás vino el derechazo al estómago. Etchenaik se dobló y siguió de cabeza hacia adentro de la pieza. Aterrizó al fondo.
– ¿Dónde está el otro? -vociferó el petiso y se volvió de cara a la oscuridad de la terraza-. Salí, turro… Vamos, salí…
Se confió. Dio dos pasos hacia el recodo de la pared y no llegó a hacer nada.
Etchenaik lo vio pasar frente a la puerta, despedido, casi horizontal en el aire. Hubo un grito desesperado, una pausa y el golpe tremendo del cuerpo al caer cinco metros al patio. Después, Julio Sosa como si nada.
Pasaron segundos como gotas de aceite. Nada cambió. Nadie habló. Ningún otro ruido subió desde el patio. No se abrió ninguna puerta, no se encendió ninguna luz. Sosa terminó el tango y empezó otro. Al final apareció Tony:
– Creo que lo maté. Cayó de cabeza y no se mueve.
15. Tanteando la oscuridad
Tony García estaba en la puerta de la pieza, asustado de sus propias palabras.
– Oíme… -señaló vagamente a sus espaldas-. Te digo que lo maté. Lo encaré como un toro, y lo mandé para atrás… ¿Oíste el ruido? De cabeza cayó… Y son como cinco metros.
Etchenaik se incorporó apoyándose en el otro caído:
– Lo vi pasar -dijo con una sonrisa-. Iba así…
Y cruzó el aire con el gesto de un avión rasante, horizontal. Pero el gallego no estaba para chistes.
– ¿Ése no estará muerto también? -y señaló a Loureiro.
– ¿Éste? Es de los tuyos…
Etchenaik golpeó el cráneo ensangrentado del matón que sonó sólido, macizo, indoblegable.
– En las novelas yanquis los matones suelen ser taños… Pero a nosotros nos toca un ropero galaico, fíjate vos.
– ¿Y dónde viste un investigador de apellido García? -dijo Tony ya agrandado, tratando de hacer girar el revólver en el índice.
– Pará, que está cargado -y Etchenaik le manoteó el arma. Y hubo un golpeteo amistoso, un cruce de derechas contenidas como si fuera la confirmación recíproca de que todo era cierto.
– Vámonos rápido, Tony -dijo el veterano con un ademán preciso, lejano del estudiado repertorio de Bogart.
Bajaron la escalera con cautela, llevando el cuerpo como si se tratara de enhebrar una aguja.
En el patio encontraron al rubio. Había perdido un zapato pero no hacía caso de eso. Parecía muy ocupado en retener entre los dedos algo oscuro que iba formando un charco bajo su cuerpo. Etchenaik metió la punta del pie entre el hombro y el piso y levantó un poco. No era algo lindo de ver.
– Probemos por acá -dijo Tony-. Esto tiene que dar a algún lado.
En el paredón altísimo que cerraba el patio, entre dos tachos de basura y la base de la escalera de caracol, había una vieja puerta oxidada, tapiada con cuatro maderas carcomidas. Sobre la madera y el óxido habían caído muchas manos de pintura que cubrían las junturas, el marco de hierro.
El gallego apoyó el hombro y empujó dos veces. La puertita no se conmovió. Etchenaik buscó algo contundente. Dio la vuelta al patio, miró dentro del baño y al final tanteó la puerta de dos hojas con cortinas a cuadriles. Tony García chistó a sus espaldas.
– ¿Qué haces? Rajemos de una vez.
Lo detuvo con un gesto y adelantó su cuerpo con el revólver extendido hacia la penumbra. Mientras entraba se dio cuenta de que ya no estaba buscando un palo, un hacha o un fierro para romper la puerta. Casi se había olvidado de que tenía que escapar. No imaginó que podría llegar a sucederle eso alguna vez.
Avanzó dos pasos en la oscuridad. Metió la mano en el bolsillo interior del saco y empuñó una linternita. La encendió. Estaba en un breve y pelado pasillo que terminaba en dos puertas. Las dos estaban cerradas. En ese instante hubo una pequeña ráfaga que le enfrió la nuca empapada y movió apenas la puerta de la izquierda. Una barra vertical de luz parpadeó en la ranura y volvió la oscuridad con el chasquido del pestillo. Con un movimiento casi reflejo apagó la linterna y se agazapó. Después de un largo minuto se apoyó en la pared junto a la puerta. Tenía las manos como pescados recién sacados del río. Se las pasó por el pelo, los pantalones. Y decidió probar.
El picaporte cedió a la mínima presión.
16. Olor a ginebra
Cuando Etchenaik sintió que el pestillo estaba corrido, en un solo movimiento empujó la puerta y se retrajo contra la pared, pegada la sien al marco, el revólver levantado. La puerta fue y volvió. Quedó entornada. No hubo disparos ni gritos. Después de un momento, Etchenaik se introdujo en la claridad de otro pasillo estrecho que se abría hacia la izquierda. Lo primero que vio fue su propio rostro machucado y barbudo en el espejo de marco descascarado; después avanzó por el pasillo y desembocó en una habitación.
No había nadie pero estaba llena de cosas. En la pared del fondo, un armario de madera y un perchero antiguo, de pie, en el que había una gorra y un paraguas. Un espejo grande bajo una lamparita de tulipa blanca que lo hacía brillar, y una repisa con un cenicero lleno de puchos. Había también un paquete de cigarrillos empezado y un vaso a medio llenar. La botella de ginebra estaba tirada bajo el asiento que habitualmente enfrentaría al espejo, pero que ahora estaba en medio de la habitación. Había un par de revistas de historietas caídas junto al sillón.
A la derecha, en un lavatorio chico de una sola canilla, un fino hilito de agua corría incesante sin el menor sonido. El agua había dejado una mancha de óxido sobre el blanco sucio de la pileta. Por una puerta entreabierta se veía el inodoro de un baño contiguo. A la izquierda de Etchenaik, junto a la entrada, y ocupando prácticamente toda la pared opuesta al espejo, había un sofá viejo y despeluchado cubierto en su casi totalidad por una colcha estampada y descolorida que sin duda cubría almohadones raídos.
Pero había algo en el aire, que no era el humo detenido y pegado al techo ni el pesado olor a ginebra que subía por la nariz como un sacacorchos. Algo hacía que Etchenaik no bajase el revólver, lo paseara mostrando el ánima desnuda y negra como un mínimo abismo de muerte.
Dio un paso y luego un salto repentino dentro del baño. Se sintió ridículo apuntándole a las toallas solas y abandonadas, colgadas de las canillas. Con el caño del arma abrió la puerta del botiquín, hurgó entre un dentífrico exhausto y un peine desdentado. Dudó un momento y luego se metió todo en el bolsillo; también un lápiz labial, un cepillo de dientes.
Volvió a la habitación ya más suelto. Bajó el arma y caminó hasta el fondo. Miró la gorra -Tienda Los Vascos, Salta e Hipólito Yrigoyen, Buenos Aires- y el paraguas de Taiwán. Dejó todo en su lugar. El armario estaba cerrado por un candadito. Dio un tirón. Nada. Dio otro tirón; nada, golpeó con la culata, haciendo un ruido que se imaginó terrible. Pegaba una vez y paraba; pegaba otra vez y paraba. Al final saltó uno de los sostenes del candado, astilló la madera y pudo abrir la puerta de un tirón. Había ropa de mujer hecha un bollo, papeles, un afiche arrugado. Lo recogió. Eran tres puntos con cara de bolero pero una pinta orillera que les enmarcaba las melenas como aureola de santo: Los Pargas. Para su contratación, Star Producciones: Galería Roma, local 15, Lomas de Zamora. Era un dato.
Pero algo pasó. Algo, levísimo, ni siquiera un ruido. Un roce apenas o menos que eso. Etchenaik soltó todo, giró con el arma levantada. Algo había cambiado y de pronto supo qué era. Estiró la mano izquierda y de un manotazo hizo volar la colcha del sofá.
No eran almohadones.
La chica llevaba puesto un slip negro y una tira que le tapaba la boca. Tenía los ojos demasiado abiertos y el pelo derramado hasta el suelo era una gruesa pincelada oscura.
17. Un día más
La muchacha se arrastró como pudo hasta el apoyabrazos más lejano con las pupilas dilatadas y los labios temblorosos, deformados por la mordaza. Etchenaik vio las muñecas atadas, ese cuerpo cubierto de moretones, machucado por el terror como un animalito acorralado. Y entonces la reconoció. Era la piba que había intentado avisarle algo en el restaurante pero estaba demasiado asustada para entender qué pasaba.
– Tranquila -dijo acariciándole la cabeza-. Te vengo a ayudar.
Ella empezó a llorar. Etchenaik la cubrió con la colcha, sacó el cortaplumas y cortó el pedazo de cuerda que le había marcado las muñecas. Lo que la amordazaba era su propio sutién apretado salvajemente contra las comisuras de la boca abierta. Lo cortó también y le masajeó las mejillas. Ella se dejó caer sollozando y Etchenaik la reclinó contra el sillón.
– ¿Qué tal ahora?
La chica asintió con los ojos cerrados, respirando entrecortadamente. El veterano fue al baño y trajo un vaso de agua.
– Gracias -articuló ella, moviendo la boca como si los sonidos fueran chicles que se masticaran para luego escupirlos.
Etchenaik se sentó en el apoyabrazos.
– Gracias a vos también. Ahora ya pasó todo.
La muchacha no contestó. Se frotaba las muñecas y gemía débilmente.
– Quédate así. Cuando estés bien nos vamos. ¿Crees que vas a poder andar?
Ella dijo que sí y señaló el armario.
– La ropa -susurró.
Etchenaik agarró la ropa que antes había revisado, y también un par de sandalias rojas. Las dejó junto a ella.
– Te ayudo -dijo.
La piba se sentó como pudo y él le puso la camisa. Ella sonrió apenas. La llevó hasta el baño, le lavó la cara, la dejó sola para que terminara de vestirse.
– ¿Qué pasó con Marchese y el gallego? -preguntó al salir.
– El de la camisa a cuadros se comió las baldosas del patio; el otro duerme arriba con la cabeza rota. ¿Había alguien más?
– Creo que no.
Etchenaik se paseó por la pieza, hurgó bajo el sillón, pateó las revistas… No había nada más allí.
– ¿Cómo te llamas?
– Chola. Chola Benítez… -Y se animó a ir un poquito más lejos. – ¿Sabes qué pasó con Alfredo?
– No. En el momento de los tiros me desmayaron y no desperté hasta hace un rato, en la terraza… ¿Qué lugar es éste?
La chica se encogió de hombros.
– ¿Sos amiga de Alfredo?
Ella asintió, se le escapó otro sollozo.
Etchenaik comprendió que no era el momento para preguntar nada. La tomó del brazo para ayudarla a levantarse.
– Vamos ahora -dijo-. Hay que irse de acá.
Cuando la piba levantó la mirada dio un grito.
Etchenaik giró con el arma amartillada. No llegó a disparar: Tony García estaba parado en el marco de la puerta con un hacha en la mano.
– ¿Tenés para mucho? La salida del fondo ya está abierta…
Chola los miró alternativamente sin entender.
– Vamos a salir por atrás -explicó Etchenaik-. Puede haber vigilancia en la entrada.
– ¿Es de noche?
– Todavía sí. Deben haber pasado cinco o seis horas desde el tiroteo.
– No puede ser -dijo Chola-. Yo estuve en otro lugar y había luz cuando me trajeron acá.
El veterano se volvió al espejo y tanteó la barba crecida, entendió la sensación de hambre.
– Todo un día planchados -murmuró.
18. Balas contra la chapa
Chola se aferró al brazo de Etchenaik.
– Vamos, por favor, tengo miedo de quedarme acá.
– Sí. Vamos ya -dijo Tony balanceando el hacha.
Salieron. En el patio la chica se detuvo junto al caído, los ojos entrecerrados como si mirase el sol.
– Éste es Marchese -dijo sin odio.
En ese momento Tony echó una puteada. Alguien había terminado de abrir la puerta rota a hachazos.
– Ese hijo de puta se escapó… -gruñó. Y corrió hacia la escalera.
Se oyeron sus pasos en la terraza, los insultos. Regresó en cuatro saltos, con toda la amargura.
– Rajemos ahora. El muy bestia reaccionó y se fue.
Atravesaron la puerta y se encontraron en el patio de un conventillo. Un perro ladró y se acercó amenazante. Etchenaik le tiró una patada y caminó hacia la salida, un pasillo entre dos altas paredes de lata iluminado por un foquito miserable. La chica fue tras él mientras Tony se retrasaba un poco.
– Guarda al salir.
El veterano agarró a la chica de la mano y abrió la puerta.
Hubo un estallido y la chapa sonó junto a su cabeza. Otro disparo se clavó a sus pies. Se agazapó y disparó dos veces hacia donde se habían encendido los fogonazos, en la vereda de enfrente.
– Vamos, gallego… Hay que salir o nos revientan.
– No estamos lejos -dijo Chola-. Creo que es una cortada que da detrás de la cancha de Boca. Por aquel lado deben estar los baldíos de Casa Amarilla.
Etchenaik se volvió a los otros dos:
– No hay para elegir. Salimos de golpe y corremos hacia la izquierda. Hay que tirar mucho, Tony. No creo que sean más de tres. Vamos.
Abrió la puerta de una patada y se arrojó hacia adelante disparando. La chica lo siguió. Hubo dos tiros desde la misma vereda y Etchenaik, sin dejar de correr, se acercó a los árboles del cordón. Fue Tony García el que contestó desde el umbral. Tres tiros muy rápidos, casi nerviosos, y una sombra se derrumbó detrás de un árbol. Tony salió a la calle y disparó ahora contra la vereda de enfrente y nadie contestó. Corrió entonces hacia la esquina pero una bala zumbó sobre su cabeza y lo hizo meterse en un zaguán. Etchenaik había desaparecido con la chica flameando a su lado en la esquina que ahora parecía inalcanzable, veinte metros más allá.
Por un momento volvió la calma. Se oyó el ruido de alguna ventana que se abría, gritos más allá. Una voz se alzó, enardecida:
– ¡Al otro, boludos!… ¡Que no se escape el otro con la mina!
Dos sombras se desplazaron ágiles entre los árboles de enfrente. Instintivamente, Tony disparó otra vez y luego gatillo en falso. Pensó que la cosa ahora sí se complicaba.
Pero en ese momento hubo un chirriar de frenos en la esquina y un Peugeot se cruzó de cordón a cordón sin dejar de acelerar. Enderezó como pudo y salió por el centro de la calle.
– ¡Tony! -dijo Etchenaik sacando la cabeza por la ventanilla.
– ¡Arriba!
El gallego se lanzó hacia adelante mientras el auto clavaba los frenos, cordoneando con las ruedas traseras. La puerta abierta se agitó como un ala desasida y golpeó contra el árbol. El vidrio estalló. Cubriéndose la cara, Tony se zambulló por el hueco, las piernas le quedaron colgando y pataleó para ponerse a salvo cuando ya Etchenaik había vuelto a acelerar y las chapas del Peugeot eran penetradas una y otra vez por los balazos que cruzaban la calle desde todos los ángulos.
Acostado de panza en el asiento, Tony intentó cerrar la puerta sin éxito. El impacto había deformado la chapa. En ese momento doblaron a la derecha y la chica dijo:
– Apurate… nos van a seguir.
19. Caminito
Etchenaik aceleró y el Peugeot saltó hacia adelante. Pasó una bocacalle, otra más. Ya no había disparos.
– Creo que los jodimos -dijo con una sonrisa transpirada y sucia.
El gallego giró la cabeza.
– Parece que no nos siguen.
– Sí. Nos van a seguir a cualquier parte.
La chica habló y luego se dejó deslizar por el asiento hasta que su cabeza quedó por debajo del nivel del respaldo. Suspiró.
El veterano puso la mano sobre el pelo despeinado. Sonrió levemente sin volverse.
– Tranquilízate. Tenemos mucho que hablar.
Llegaron a la esquina del río y el auto se inclinó chirriando sobre los adoquines hasta enderezarse a dos metros del borde del agua. Etchenaik volvió a acelerar.
– Vos, Chola, te venís con nosotros. Hay que buscarlo a Alfredo -dijo con naturalidad, como si todo lo que pasaba fuese algo rutinario; Alfredo, un amigo entrañable; la piba, una desvalida típica de esas novelas que tanto conocía.
El primero que gritó fue Tony:
– ¡Guarda!
– ¡Cuidado! -dijo la chica.
El colectivo 64 apareció de pronto, como si surgiera del río con los faros encendidos. Etchenaik viró todo a la izquierda y mientras el otro pasaba zumbando comprendió oscuramente que había poco que hacer. Consiguió corregir para no irse al agua pero al tocar el freno el auto se despegó del suelo y giró sobre sí mismo. Salió hacia adentro, cruzó toda la calle y Etchenaik vio cómo se iba de costado contra el mástil de la Vuelta de Rocha. El auto golpeó de lleno y se levantó como para darse vuelta; estuvo un momento interminable en equilibrio y finalmente cayó parado sobre las cuatro ruedas.
Cuando Tony salió, gateando, del auto, ya la chica y Etchenaik estaban afuera. Ella se apretaba el hombro y él tenía un tajo en la frente.
– ¿Te lastimaste, gallego?
– Creo que no. Pero casi no puedo apoyar el pie.
Etchenaik vio que el pantalón de Tony estaba roto a lo largo de la pantorrilla. Se veía la media manchada; el zapato se estaba llenando de sangre.
– Hay que rajar de acá -dijo mirando para todos lados.
La piba estaba indecisa, le preguntaba con los ojos.
– Yo me quedo con él. Vos ándate -dijo el veterano.
Hurgó en su bolsillo y sacó billetes arrugados, una tarjeta manoseada:
– Toma, que te van a hacer falta… Y llámame mañana. No falles.
Chola sonrió por primera vez.
– Gracias -dijo.
Dio media vuelta y echó a correr hacia Caminito que brillaba iluminado en la noche como un escenario vacío. Etchenaik la siguió con la mirada hasta que un hombre apareció junto a él y le habló al oído:
– ¿Necesita ayuda?
Eran varios parroquianos del bar de enfrente. Uno observaba los agujeros de bala en la puerta del Peugeot y codeaba ostensiblemente al que lo acompañaba.
– Llame a la policía, al Comando Radioeléctrico -dijo Etchenaik.
Sonaron dos disparos. Lejos, no eran para ellos.
Etchenaik giró la cabeza y la vio. No se había alejado ni cien metros. Estaba como detenida en el aire, como si hubiera chocado contra una pared de vidrio. Entonces, desde el extremo opuesto de Caminito dispararon dos veces más. La figurita se conmovió como si tropezara y se desplomó hacia adelante. Al fondo de la calle, un auto se alejó.
Etchenaik se incorporó y corrió como pudo. Pocos metros antes de llegar al lado de ella dejó de correr. Se detuvo junto a sus pies. Chola también había perdido los zapatos. Casi siempre los pierden.
20. La Ley
El patrullero llegó tres minutos después y se detuvo con ruido de frenos y todas las luces encendidas. Un oficial bajó de un salto al mejor estilo televisivo, lanzó la puerta hacia atrás y se vino cansinamente, las piernas separadas, el mentón adelantado y la mano distraídamente sobre la pistola reglamentaria. Detrás, tres policías se abrían en abanico haciendo secos ruidos con sus armas.
– ¿Qué pasó acá? -dijo el oficial indicando vagamente el cadáver.
– La mataron desde un auto. Veníamos juntos… -Etchenaik se llevó la mano al bolsillo.
– Quieto.
Repentinamente, la 45 apareció en la mano del policía.
– ¡Oviedo! -gritó volviéndose apenas. Señaló a Etchenaik con un golpe de cabeza-. Desnúdalo.
Un cana chiquitito y lampiño se acercó por detrás y le toqueteó toda la ropa, de la nuca a los tobillos. Sacó el revólver, los documentos. Hizo una bolsita con el pañuelo manchado de sangre, puso todo allí y se lo alcanzó al otro.
– Cuídamelo un momento -dijo el oficial haciéndose a un costado y metiendo la pistola entre el cinturón y la barriga.
Caminó hasta ubicarse bajo el foco y revisó los documentos. En un momento dado levantó la mirada.
– Etchenique -dijo-. Los tipos como usted son divertidos pero joden. Además, estas tarjetitas no dicen nada… No crea que se la va a llevar de arriba. ¿Tiene testigos?
– Cualquiera de los que están en ese bar. Veníamos rápido porque teníamos unos tipos encima; hice una maniobra brusca y chocamos contra el mástil. Le dije a la chica que siguiera sola porque yo tenía que ayudar a mi socio, que no podía andar. Me entretuve con él y otra gente cuando sonaron los tiros. Le dispararon de allá, pero no llegué a ver el auto. Y si me permite, le voy a hacer una sugerencia…
– Guárdesela.
El oficial se volvió al otro agente, que estaba arrodillado junto al cadáver de la chica.
– No toques nada, Gómez. Alcánzame la cartera.
Había algo de obsceno en el modo displicente con que metía la mano entre las pequeñas intimidades, los papelitos, el lápiz de labios, un pañuelo húmedo todavía.
– Escúcheme -dijo Etchenaik irritado-. Esto tiene que ver con…
– Gómez -dijo el oficial sin prestarle atención-. Vení, mira este documento.
El otro se acercó. Juntaron las cabezas. Se miraron. Sonrieron apenas. Sonrieron definitivamente.
Volvieron a sonreír.
– Un quilombo menos, Bertoldi.
El oficial miró el cadáver casi con agradecimiento. Se restregó las manos.
– Prepare un lindo verso, alcahuetón -le dijo a Etchenaik sin mirarlo-. Tiene diez minutos para preparar algo más o menos creíble. Vamos.
Habían llegado otros dos patrulleros. Algunos policías tomaban declaración a los testigos mientras otros llenaban al Peugeot de marcas de tiza. El pobre Tony estaba sentado en el mástil, junto al busto de Brown. De ahí lo levantaron para meterlo esposado en el asiento trasero de un patrullero con un policía de civil junto a él.
En seguida entró Etchenaik, por la otra puerta, con las mismas esposas y con un guardián parecido. Después subió Bertoldi con un portazo triunfal y se pusieron en marcha.
– Oficial -dijo Etchenaik-. Quiero hablar con el inspector Macías.
– Déjeme de joder.
Y ni se dio vuelta.
21. Inventar algo mejor
Cuando Etchenaik entró a la oficina arriado por el agente que lo dejó frente al escritorio, el comisario Cittadini no levantó la mirada de sus papeles.
El reloj de pared marcaba las seis y media. Por la ventana entraba una claridad sucia pero nítida. Hacía rato que el sol borroneaba las paredes pero el veterano recién veía la luz del día. La celda donde lo habían encerrado no tenía ventanas y tampoco la habitación donde un oficial de modales corteses le embadurnaba los dedos después de hacerle contar por tercera vez su versión de la historia.
Pasaron algunos minutos. El comisario siguió leyendo cuidadosamente los folios que tenía frente a sí. Cuando terminó, observó al hombre parado ahí con aire perplejo y maltratado. Carraspeó levemente y retornó a algunos pasajes de las primeras hojas. Hizo varias marcas con un lápiz rojo de mina gruesa y finalmente dejó todo a un costado con un suspiro. Lo miró.
– Todo esto no sirve para nada, Etchenique. Un chico hubiera inventado algo mejor. Qué le parece si lo rompemos y…
Etchenaik amagó interrumpir pero el comisario se adelantó:
– Ya fuimos a la casa y encontramos lo que teníamos que encontrar: la puerta trasera destrozada y algunas luces encendidas. La gente del conventillo dice que escuchó algunos tiros pero nadie vio nada. Eso es lo de menos… Lo increíble es lo otro: según esta declaración, usted y García estaban en el For Export la noche que balearon a la Ewle Schock… -miró los papeles- Schocklhum o algo así… Pero nadie los vio allí.
Con un gesto, Cittadini acalló el nuevo intento de Etchenaik por contestar.
– Además, además… -y golpeó el escritorio-. Nos quiere hacer creer que alguien lo golpeó justo cuando empezaban los tiros, que se despertó recién esta madrugada, drogado por gente que no conoce ni sabe por qué lo retiene…
Hizo una pausa. Se había ido calentando insensiblemente y estaba al borde de la puteada:
– ¿Pero usted se cree que somos giles acá? -reventó.
Etchenaik conservaba una rara dignidad o acaso era la mezcla del cansancio y la rigidez que se había impuesto como actitud. Por esta vez no dijo nada, no amagó siquiera.
El comisario volvió a los papeles, revisó al voleo:
– Y acá empieza lo lindo… Se escapa, libera a la chica como un cowboy, roba y destruye un auto, hay un muerto que no aparece por ningún lado y todo termina mal, como el carajo más exactamente… Y lo más increíble es que parece no saber que Herminia Benítez, esa Chola que nombra, es la mujer buscada por el asesinato del For Export desde hace dos días.
– ¿Quién dijo que fue ella la que tiró? -saltó Etchenaik.
– No disparó ella.
– ¿Quién tiró, entonces? Fue desde la barra.
Cittadini se paró y dio la vuelta al escritorio. Acercó su cara a la del veterano.
– En el cajón tengo doce declaraciones coincidentes: el que disparó se llama Alfredo Duggan, un cantor de tangos amigo de la Benítez que trabajaba en el local. Si hubiese estado realmente allí esa noche lo sabría.
– No vi quién disparó -dijo Etchenaik con cuidado-. Pero Duggan no fue. Estaba cantando en ese momento, en el escenario y a dos metros de la gorda.
Se hizo una pausa. El veterano prosiguió.
– ¿Hay doce declaraciones no más? ¿Y el resto? Si estaba lleno.
Cittadini dio una vuelta teatral alrededor de Etchenaik. Lo tocó varias veces con el índice en el esternón, las costillas, la espalda. Etchenaik mantuvo la vista al frente, fija en el minutero que barría perezosamente el cuadrante del reloj.
– Es joda esto -dijo el comisario sin énfasis-. ¿Quién hace las preguntas acá?
22. Matar una gorda
El comisario siguió girando en torno a Etchenaik como un obstinado e impaciente carnicero:
– Yo mismo verifiqué, a la media hora del crimen, el operativo de subir a todo el mundo a los celulares -enfatizó empujándose el esternón-. 37 turistas, entre europeos y brasileños, y 12 argentinos, contando al dueño y los mozos…
– En media hora se puede arreglar todo -porfió Etchenaik-. Sacar gente, agregar otra… ¿Qué pasó con los turistas?
– Eran gente de un tour. Se fueron ayer mismo a la mañana. La mujer que murió viajaba sola y estamos estudiando la documentación a través de la embajada… Ahora, muerta la Benítez, sólo nos falta encontrar a Duggan. Y usted puede ayudar mucho.
– Yo sé lo que está ahí escrito. Ojalá pudiera declarar otra cosa.
Cittadini se contuvo una vez más.
– Mire, Etchenique… A usted lo embalurdaron con algún cuento rato. Por ahí no tiene nada que ver, pero deje de hacer un papel que no le cree nadie. ¿Va a seguir diciendo que no conocía a la Benítez?
– Ya le dije: lo que está escrito ahí.
El comisario volvió a su lugar y se sentó. Era un cana reposado, de no más de 45 años, con una dosis de paciencia mayor a la habitual en gente de su oficio. Pero esa mañana estaba desde las cuatro en el baile de un nuevo asesinato, el segundo en 48 horas después de meses de quietud, y cuando parecía tener todas las puntas del asunto aparecía un tozudo imbécil que lo mezclaba todo.
En ese momento entró el sonriente oficial Bertoldi y se acercó al escritorio.
– El informe de Dactiloscopia, señor -puso un sobre encima del cartapacio. – Las huellas coinciden, señor.
– Ah, muy bien, muy bien… -asintió Cittadini-. Ahora tráigame el arma, Bertoldi.
El oficial hizo sonar gratuitamente los talones y partió como si le hubieran llenado el pecho de medallas.
Etchenaik vio que el comisario barajaba los papeles y se desentendía de él. Se sintió cansado, dolorido, con ganas de abrir la puerta y empezar a caminar. Pensó en el gallego. Iba a preguntar algo cuando volvió a entrar Bertoldi. Dejó otro sobre y salió. Cittadini sólo le dedicó un movimiento de cabeza.
– Ya está todo claro -dijo-. Apenas faltan detalles, cabos sueltos que vamos a atar ahora, entre los dos. Tenemos el arma -abrió el sobre y la sacó, tomándola por el extremo del caño-. Las huellas dactilares coinciden con las de la Benítez y hay otras que deben ser de Duggan, sin duda. Están los antecedentes de ella en cuestiones de drogas…
– ¿Y por qué iban a matar a esa gorda? Una turista en pedo que lo único que sabía era pedir «Adiós muchachos»…
– No sé lo que sabría de castellano, pero en un bolsillo interno de la cartera había droga como para hacer volar a una manada de elefantes.
– Seguro que era el único bolsillo donde había droga.
– Exactamente.
– Esa gente trabaja rápido.
– Pruebas -dijo Cittadini con calma.
Etchenaik fue el que se impacientó ahora.
– Es una cama bien tendida. Había una asamblea de traficantes esa noche pero la droga la tenía una turista caída de casualidad en un tour… La policía de Avellaneda o la de Lanús pueden identificar a cualquiera de esos testigos que acusan al cantor y a la chica.
Cittadini lo escuchó impasible. Colocó la mano sobre los papeles y la fue cerrando hasta que los nudillos blanquearon. Las hojas se arrugaron bajo su mano. Se levantó una vez más y fue hasta la ventana. Miró el cielo gris, las chapas podridas del conventillo que daba a los fondos de la comisaría.
– ¿Sabe por qué tengo tanta paciencia con usted? -preguntó.
23. Una trompada
Etchenaik no sabía por qué tenían tanta paciencia con él. Tampoco creía, en el fondo, que tuvieran mucha paciencia en realidad, pero no era el momento de decirlo. Ni la hora. Ni el lugar.
– Lo podría hacer pudrir quince días incomunicado -amenazó Cittadini-. ¿Sabe por qué no lo hago?
– No.
– Tiene suerte, Etchenique. El inspector Macías está en el caso y me pidió que no lo toque aunque no colabore. Aunque oculte los hechos, encubra sospechosos. En fin… Es joda esto.
– No soy el único que hace eso de encubrir gente -se jugó Etchenaik-. ¿Cómo puedo confiarme largando cosas y nombres cuando me han querido quebrar el cuello, mataron a dos minas inocentes y tal vez a alguien más, y la policía se traga todo… ¿Cómo apareció el arma, por ejemplo? ¿Ese es el revólver que disparó?
El comisario no se tomó el trabajo de contestar. Agarró el sobre amarillo del que había sacado el arma, lo tomó por un ángulo e hizo caer dos pequeños objetos metálicos sobre el cartapacio. Rodaron un poquito y quedaron detenidos junto al cenicero. Eran dos cápsulas vacías de 38.
– Éstas son las cápsulas de los plomos que tenía adentro la dinamarquesa. Y las disparó este revólver. Y este revólver estaba en poder de la Benítez.
– ¿Ella andaba con eso encima?
– En la cartera.
Etchenaik hizo una mueca de asco.
– Es increíble la cantidad de cosas que pueden llevar las minas en la cartera. Esta piba parece Alberto Arenas, el del tango… Anda con todas las pruebas encima.
Hubo una pausa. Había que decirlo de una vez, porque era como una gota pendiente, semiderramada. Y Etchenaik lo dijo:
– Alguien lo puso ahí. El revólver, digo.
– Basta -la voz de Cittadini volvió a temblar.
Etchenaik movió la cabeza con desaliento.
– Y hasta me imagino quién la puso ahí. El oficial ese está muy interesado en que el partido termine rápido. Por eso no hablo más… Si hasta usted parece que se cuida, como si le tuviera miedo a Bertoldi que…
Pese al esfuerzo que hizo Cittadini desde el otro lado del escritorio para calzarlo en el mentón, el puñetazo llegó abierto, muy abierto. Etchenaik recibió el golpe sobre el pómulo, de abajo hacia arriba, y trastabilló. El escritorio tembló por el cimbronazo y el mástil que estaba en un extremo rodó por el piso. El salpicón de tinta negra dejó las manchas vibrando sobre el papel impecable, lo chorreó, corrió hasta gotear desagradablemente en el suelo.
Etchenaik se dejó caer en el sillón.
El comisario permaneció un momento turbado junto al escritorio. Después se agachó rápidamente para recoger el mástil. Antes de colocarlo en su lugar lo frotó cuidadosamente con el antebrazo. Enderezó el tintero, estrujó indiscriminadamente los papeles manchados y arrojó todo al canasto a sus espaldas. Se sentó. Sacó un cigarrillo y lo encendió; echó humo largamente.
– ¿Quiere fumar?
Etchenaik no contestó. Siguió tocándose la cara.
En el reloj eran las siete y cinco. La aguja del minutero dio varias vueltas más antes de que, luego de toser secamente, el comisario Cittadini dijera, con un tono que quiso ser casual:
– Supongo que Macías tendrá sus razones. Por mi parte, hagamos de cuenta que empezamos de nuevo. Acabo de tirar al canasto algunos papeles; entre ellos, su declaración. Le aviso que si no colabora es muy simple saltearlo: no existe y listo.
Hubo otra pausa.
– ¿Terminamos ya? -dijo Etchenaik.
Cittadini no alcanzó a contestar. Una sombra ocupó el vidrio esmerilado y un segundo después el hombre estaba adentro:
– Buenos días, señores.
– Buenos días, inspector.
24. El colorado Macías
Cittadini separó las nalgas del asiento y extendió la mano. El que había entrado la apretó firmemente pero con aire distraído, la mirada fija en el hombre que permanecía derrumbado en el sillón.
– Cómo te va, Etchenique…
– Qué haces.
El inspector lo miró un instante, como esperando algo más, y se volvió al comisario.
– Acabo de hablar largo con Bertoldi. No sé qué opinará usted pero creo que hay que tirar todo y empezar de nuevo.
Cittadini abrió mucho los ojos.
– Sin duda -dijo-. Por supuesto.
Macías sonrió. De pronto comenzó a dar largos pasos en uno y otro sentido de la oficina, como si estuviera midiendo un campo a zancadas. Era un colorado bajo y desprolijo. El saco de su traje de un gris indefinido le colgaba de los hombros como si estuviera en el respaldo de una silla. El nudo de la corbata pendía a la altura del segundo botón de la camisa entreabierta y mientras caminaba no dejaba de hacer algo con sus manos llenas de pecas.
– ¿Y el testimonio de este hombre? -dijo deteniéndose bruscamente.
– Incompleto, un disparate… Tengo la certeza de que oculta algo o a alguien.
Macías largó una carcajada llena de ironía.
– Hay que entender a estos tipos, comisario -dijo señalando al veterano como un guía que muestra los animales raros del zoológico-. Los detectives de las novelas policiales, como éste, se toman muy en serio su trabajo y tiene un código muy estricto de lealtades. Son capaces de dejarse golpear y algo más con tal de no decir el color de las medias o el nombre del sobrino del que llaman su cliente… ¿No es así?
No esperaba una respuesta. Etchenaik tiró la ceniza y lo miró desde detrás del humo.
– Bueno… -prosiguió el inspector y golpeó las manos como si algo importante estuviera por comenzar-. Este hombre viene conmigo, y su compañero también. Ya le dije a Bertoldi que me junte todos los antecedentes de los dos casos: los testigos del For Export, la versión inicial de las declaraciones de Etchenique, las pruebas encontradas en poder de la Benítez, el prontuario de ella… Me llevo todo ahora a la Central y por la tarde nos comunicamos para rearmar todo esto. ¿De acuerdo, comisario?
Cittadini asintió sin despegar los labios. Estaba parado junto a su escritorio, una figura erguida tras el mástil con la bandera mustia y manchada.
– ¿Alguna novedad sobre Duggan?
– Todavía no, inspector.
Macías miró a Etchenaik largamente, como si esperase algo de él, apenas una leve seña de truco, una complicidad que justificase el cable que le estaba tirando, tanto cuidado. Pero no.
Entonces giró en redondo, le indicó con un gesto que lo siguiera y salió con los mismos largos pasos con que había entrado.
El veterano cerró la puerta detrás de él.
El Falcon estaba en la vereda de enfrente. El gallego cruzó apoyado en Etchenaik con su tobillo vendado y se instalaron en el asiento de atrás. Tony ni siquiera había llegado a declarar.
Macías se sentó junto al uniformado que manejaba.
– A la Central -dijo.
Arrancaron. El gallego le dedicó una amplia sonrisa al agente de guardia.
– ¿Qué haces? -dijo Etchenaik por lo bajo.
– El que ríe primero, ríe dos veces -aseguró Tony con una soltura desconocida.
Etchenaik iba a contestarle y después suspiró. Nadie hizo ningún comentario.
Luego de observar por unos momentos las nucas rapadas de adelante, Tony García se estiró en el asiento y se quedó mirando pensativamente su pie lastimado.
25. Cantate algo
Cuando Etchenaik salió de la Central de Policía, la tarde clara y soleada no parecía parte del incómodo febrero. El veterano sintió ganas de celebrar algo; que fuese su cumpleaños, por ejemplo. Pero no. Daba lástima desaprovechar tanto cielo celeste y limpio, regalar el aire a la desgracia o los malentendidos.
Cruzó la calle, entró al primer bar que encontró y telefoneó a la agencia. Mientras la campanilla sonaba vio en el espejo su aspecto deplorable. Necesitaba un baño, una afeitada, una cama.
Atendió Tony, tranquilo.
– Hola, gallego.
– ¿De dónde me hablas?
– Macías me acaba de largar. Me dijo que a vos no te iba a retener.
– Casi no estuve adentro… ¿Pero, quién es ese tipo? ¿De dónde lo conoces? Si no es por él, los turros aquellos nos exprimen como una rejilla.
– Es largo. Después te explico; es buen tipo.
– A mí me mandó a la enfermería, me curaron y a la media hora un ofiche me preguntó si podía irme solo. Le dije que sí y le pregunté por vos. No sabía nada. Rajé igual, antes de que se arrepintieran.
– Estuvo bien Macías. No quiso apretarnos por separado para ver si nos contradecíamos.
– ¿Vos qué le dijiste?
Etchenaik se entretuvo observando un Falcon detenido enfrente. El que estaba al volante lo miraba también.
– ¿Me oís? -insistió Tony.
– Sí. ¿Cómo anda la gamba?
– Bien. Exageré un poco nomás. ¿Qué le contaste a Macías?
– Le dije que Duggan era Marcial y que me había llamado. Me prometió guardarse el dato y no usarlo en la investigación hasta que se clarifique algo más. Era lo menos que podía decirle. Si no, no salía más.
– Claro. ¿Venís para acá?
– En media hora estoy ahí… Hay que averiguar todo lo que se pueda sobre Chola Benítez y conseguir localizar a algunos de los que estaban la otra noche. Los peces gordos no… los otros. Encárgate de revisar el archivo y llama a Willy Rafetto y a Robledo de parte mía, con cuidado de no deschavarte demasiado. Ellos te pueden dar puntas, conocen el ambiente.
Hubo una pausa del otro lado, demasiado larga.
– Después quiero decirte algunas cosas que estuve pensando… -dijo Tony.
Etchenaik se lo imaginó sentado en la silla, mirando su pata y temiendo futuras palizas o algún balazo.
– ¿Qué te pasa? ¿Vas a arrugar ahora?
– No, coño… No es eso -y se hizo otra pausa-. Quedate tranquilo que los llamo a ésos.
– De acuerdo. Hasta luego.
– Hasta luego.
Colgó. Tomó un café en el mostrador y salió a la calle. Caminó por Moreno hacia Entre Ríos y el Falcon dobló con él. En la esquina torció a la izquierda y el auto siguió derecho. Se apuró para llegar a Belgrano y se disponía a cruzar cuando un Fiat 128 que salió de detrás de un colectivo le mordió los zapatos y clavó los frenos a dos metros.
La mujer sacó la cabeza por la ventanilla.
– Venga, Etchenaik. Suba.
No la reconoció enseguida. Acaso el pelo recogido, los anteojos negros.
– No se quede ahí. Lo llevo.
Subió y se acomodó junto a ella. La mujer aceleró, se levantó los anteojos y los suspendió en su frente, como las antiparras de un corredor. Sonrió ampliamente y desnudó varias docenas de dientes.
– ¿No se acordaba de mí?
– Hilda Sanders, cantante internacional… -susurró Etchenaik-. Cántate algo, flaca.
26. Volando a Río
La flaca agradeció el chistecito con una levísima reverencia de su barbilla y canturreó algo así como «Feeling».
Etchenaik metió bruscamente la mano en la guantera y agarró un portadocumentos. Ella hizo un gesto sin dejar de sonreír pero oí veterano la contuvo con su mano libre.
– Atendé al volante -dijo-. Y seguí cantando, seguí…
La oscura mujer que se llamaba Itala Sandretti en la cédula se parecía vagamente a la flaca rubia platinada que ahora tarareaba sin ganas a su lado, enfundada en una especie de mameluco verde de lujo, pegado a su cuerpo como la goma tensa de un globo barato de carnaval.
Etchenaik repuso el portadocumentos en su lugar. No dijo nada.
– ¿Sigo derecho? -preguntó la Hilda al llegar a la Nueve de Julio.
– No tengo apuro.
Tomó Bernardo de Irigoyen y avanzó hasta el semáforo de Avenida de Mayo.
– Quiero ayudarlo -dijo sacando cigarrillos obvios, largos y perfumados.
– Gracias.
– ¿Me cree?
– ¿Por qué no?
– Así vamos bien.
Metió la primera y sacó el autito en un viraje. Se mojó los labios con una lengua roja y estrecha que se abrió paso a duras penas entre la dentadura.
– Anda en dificultades -dijo.
– No soy el único.
– Claro que no. Pero a todos no se los puede ayudar. Yo, a usted, puedo.
Etchenaik puso los ojos como Robert Mitchum.
– No sea tonto, no me juzgue mal… Esto es lo que le quiero regalar. -Metió la mano en la cartera y sacó un largo sobre que puso en el asiento, a su lado-. Eran para mí pero no puedo ir. Ahora son para usted y su socio. Sé que no fueron de vacaciones.
Etchenaik abrió el sobre y vio los dos pasajes a Río. Estaba previsto también el regreso.
– Por el alojamiento no tiene que preocuparse. Le puedo dar las llaves de un departamento en Copacabana -las hizo tintinear con un golpecito en un bolsillo del mameluco-. Se queda el tiempo que quiera. Cuando regrese, las dificultades habrán pasado. Volverá a trabajar más tranquilo y un poco más tostado.
Le guiñó un ojo cómplice y atendió al tránsito que se adensó a la altura de Congreso. Sonreía, lo dejaba a solas con el regalo. Esperaba como una tía que acaba de llegar de visita y observa al sobrino deshacer el paquete.
Etchenaik dejó el sobre en el asiento y miró al frente.
– ¿A quién debo la atención?
– Ya le dije que el pasaje era mío.
Etchenaik suspiró.
– Dejémoslo así. Pero me preocupa pensar que soy muy barato.
Ella dobló por Rincón y fue dando la vuelta.
– No me contestó -dijo sin volverse.
– Dígales que Shangai o nada.
– ¿Cómo?
– Shangai o nada.
Ella quedó con la mirada fija al frente. Pasaron algunos segundos y sonrió tristemente.
– Qué tonto -dijo.
Habían llegado a la altura de Congreso por Yrigoyen. La Hilda fue aminorando la velocidad y detuvo el auto junto al cordón de la vereda de la plaza. Abrió la puerta y apoyó los pies en la calle.
– Lo siento en serio -dijo-. El sol de Copacabana le mejoraría las ideas.
– Shangai o nada. Tengo parientes ahí. Además, el clima…
El golpe de la puerta lo dejó monologando.
27. Comida para las palomas
La Hilda se inclinó hacia la ventanilla.
– Espere un momento, gilito… -dijo.
Después se alejó a grandes pasos con su disfraz de chaucha satinada, revoleando la carterita y haciendo ruido con las llaves del auto, del departamento en Copacabana, del Cielo también, probablemente.
Etchenaik se encontró otra vez solo, mirándola cruzar la plaza desde un auto ajeno y sin libreto. No entendía cómo seguía la historia.
De pronto vio que la flaca se detenía un instante apenas junto a un hombre que daba de comer a las palomas. Acaso le hacía un gesto dirigiéndose a él y seguía viaje.
El hombre, un inofensivo pelado de bigotito recortado, se levantó lentamente y se vino caminando, arrastrando los pies, hasta el auto. Tenía la bolsita de maíz en la mano y las palomas lo seguían. Llegó, se acodó a la ventanilla y metió la mano en la bolsita. Sacó una pequeña pistola y la puso debajo de la nariz de Etchenaik.
– Buenas tardes -dijo.
– Malas.
– ¿Te pasa algo a vos? -dijo el otro arqueando las cejas.
– Paseaba, tomaba sol.
Y Etchenaik sintió que todo era como en un sueño o en alguna de las miles de novelas que había leído. Ahí, en pleno Congreso, alguien apuntaba con una pistola y podía disparar y se acabaría todo y nadie haría nada. Sólo habría un revuelo de palomas.
– No te hagás el piola que te puedo amasijar ahora mismo, chabón. ¿Vos te crees que son giles los que están en esto?
– No. Claro que no.
El otro revoleó la pistola, movió el caño como si estuviera regando con una manguera sobre Etchenaik.
– Agarra lo que te ofrecen entonces.
El sobre estaba ahora otra vez sobre el asiento, como una carta tirada para que la diera vuelta y ganase.
– ¿Y? -el pelado parecía impaciente por volver a su banco a seguir alimentando a las palomas.
– Ando nervioso… El Falcon…
– ¿Qué Falcon?
– El de la cana. Nos siguen desde que salí de la Central.
El tipo hizo un levísimo giro de su cabeza. Fue suficiente. La izquierda de Etchenaik se apoderó de la muñeca que empuñaba el arma mientras la derecha golpeaba dos veces, corta y llena contra la mandíbula. Después dio un tirón hacia arriba con todas sus fuerzas y le estrelló la pelada contra el borde de la ventanilla. Una vez, dos, tres veces. Lo soltó. La pistola rodó por el asiento y el tipo se deslizó hasta quedar tendido junto al auto. Etchenaik recogió el arma y se bajó.
Nadie había advertido nada. Caminó rápidamente cruzando la plaza y se acercó a un Falcon verde estacionado. Los cuatro que estaban adentro lo miraron.
– Muchachos -dijo Etchenaik-. Hay uno para levantar allá, junto al Fiat 128. Apúrense o se lo van a comer las palomas.
Se vino caminando por Avenida de Mayo, serenito y bastante entero pese a todo. Era como si las cosas pasaran demasiado rápido y no pudiera pararse a pensar.
En el kiosco de la boca del subte, en Sáenz Peña, compró «Crónica» y «La Razón» quinta. Revisó las policiales y no encontró más que lo esperado. Con el título a doble columna de «Pichicata a la dinamarquesa», «Crónica» contaba por segundo día consecutivo su versión del crimen del For Export. No había nombres. «La Razón» le dedicaba un recuadro bajo el título «Tour fatal» y ahí se fantaseaba de lo lindo. Hasta se tiraban hipótesis sobre motivaciones y alguna extraña conexión «porno-droga» Copenhaguen-Buenos Aires.
Eso sí: anoche, en Caminito, no había pasado nada.
28. Novela negra
Ya desde el pasillo oyó una voz estridente y tuvo ganas de volverse. Quién sería, a media tarde y en el epicentro del despelote en que estaban metidos. Pero no tuvo tiempo de pensar demasiado. Un segundo antes de abrir la puerta lo reconoció.
– Bienvenido el guerrero de la jungla de cemento -dijo el estridente con un ademán largo-. Pero… ¿Qué veo? Huellas de recientes combates surcan su frente y las consecuencias del insomnio entorpecen sus párpados…
– Qué hacés, Giangreco -dijo Etchenaik al pasar-. Sentate allá y andá guardando todos tus papelitos…
El gallego estaba desparramado en un sillón, de espaldas a la puerta, con los pies sobre el apoyabrazos.
– ¿Por qué tardaste tanto? ¿Adonde fuiste?
– Macías me puso un Falcon. Después hubo un intento clásico de corrupción que desbaraté con sagacidad y estupidez en Plaza Congreso, a cuatro cuadras de esta oficina, el lugar ideal. A los del auto los tengo atrás todavía. Fíjate.
Etchenaik señaló la ventana. Tony no se movió pero el muchacho al que había llamado Giangreco corrió hacia el balcón.
– Ahí están los polizontes -dijo.
Etchenaik se tiró en otro sillón. Señaló el mate que había quedado olvidado en un extremo del escritorio y Giangreco se apuró a poner nuevamente la pava sobre el calentador.
– Detective, ¿por qué no me pormenoriza el caso en que anda? Su compañero de rubro no ha sido muy explícito esta vez.
– Déjate de joder y ceba, pibe. Tres mates, me baño y me voy.
Tony volvió apenas la cabeza.
– ¿Adonde vas a ir? ¿Los vas a sacar a pasear a los del Falcon?
El veterano percibió el aire burlón, las oscuras ganas de pelear del gallego.
– ¿Qué te pasa ahora?
– Nada.
– Ah.
Giangreco le alcanzó el mate y Etchenaik dio dos chupadas largas.
– ¿Y? ¿Me cuenta o no me cuenta?
– ¿Para qué? ¿No terminaste todavía la encuesta de oficios raros para «Siete Días»?
– Cambió de idea -dijo el gallego sin volverse-. Ahora quiere escribir una novela policial de ambiente porteño y se viene a inspirar.
– Y en eso estoy, detective -dijo el de los rulos con el block en la mano y una birome roja.
Etchenaik estaba desolado. Por una razón u otra el sobrino del gallego siempre terminaba instalado en la oficina. Desde que apareció la víspera de Navidad para arreglar el timbre había intentado convencerlos sucesivamente de que podía encargarse de las relaciones públicas, la limpieza, la decoración y el archivo de la agencia. Casi siempre, terminaba mangándolo cuando el gallego no estaba…
– ¿Qué escribís ahí? -curioseó el veterano con fastidio.
– Tomo nota. Quiero algo con gancho: una historia verídica, una investigación real como se hace en Buenos Aires, que se pueda contar y al lector lo enganche.
– Eso no existe.
– ¿Por qué no? Puede interesar porque nadie cree que estas cosas pasen en Buenos Aires. Suponen que los detectives privados viven en Los Angeles solamente. O en Nueva York.
Etchenaik se rió con ganas.
– Deben tener razón -dijo-. Cébame otro.
– Bueno, pero cuente.
Y mientras el pibe cebaba, Etchenaik le hizo una detallada crónica de un caso de Meneses que recordaba muy bien, una pinturita. Y se lo atribuyó, por supuesto.
29. Afeitarse y seguir
Cuando Etchenaik terminó su relato, Giangreco tenía material para tres novelas. Aunque nadie le iba a creer.
– No sirve, detective -dijo el pibe-. Le falta gancho, acción. Tiene que combinar elementos de la novela de «detection» al estilo Agatha Christie con la violencia y la crítica social implícita en la novela negra… Más Hammett que Goodis, un poquito de Chase. ¿Usted leyó las cosas más recientes, Etchenique?
– ¿Qué cosas?
– Los argentinos: Tizziani, Sinay, Martini, Urbanyi, Feinmann, Soriano sobre todo… Algunos cuentos de Piglia también.
El veterano lo miró como le hubiera gustado a Chandler para poder describirlo minuciosamente.
– Yo hace rato que no leo, pibe… Yo vivo las policiales. Yo soy un detective privado con oficina y todo, con ayudante y todo. Lo demás es literatura.
– Vamos… No joda, que yo vi la biblioteca de ahí atrás y no falta nada: los cien primeros números del Séptimo Círculo, dos estantes de Rastros, la Serie Naranja, el Club del Misterio. Hasta Míster Reeder está, Etchenique… No joda.
El gallego paró la oreja. Había ciertos temas que nunca había podido conversar con el ex jubilado, que andaban por ahí abajo como un mar de fondo lleno de pulpos o grandes peces.
– Hay una cosa, pibe -dijo Etchenaik sobrando sin que le sobrara-. Marlowe no existe… Yo sí.
El otro vaciló un momento. Pudo haber dicho algo definitivo pero no dijo nada.
– Ahora hay que localizar a Marcial -dijo Etchenaik tirando la pelota afuera, volviendo a su territorio.
Tony reaccionó, recordó algo que le molestaba además del pie.
¿Dónde vas a ir?
– A Munro, a hablar con el del club. ¿El auto está en la Boca todavía?
– No. En el estacionamiento de al lado.
Hubo una pausa en la que Etchenaik debía preguntar si Tony había averiguado algo sobre Chola, si había llamado a Robledo y a Willy Rafetto, o que Tony utilizaría en enterarse del episodio de Congreso. Pero no. El gallego había concentrado su melancolía en el pie cachuzo y permanecía enculado y silencioso como ante las peores tormentas.
– Me voy a bañar -dijo Etchenaik poniéndose de pie.
– Oíme -lo paró Tony cuando tenía la mano en el picaporte del baño-. Mira lo que estás haciendo. Te metiste en el caso de puro caliente nomás y ahora hay tres muertos. Tres. Ya estamos en orsay con la cana y esos tipos nos pueden amasijar en serio… Yo no me puedo mover.
El veterano no dijo nada. Lo miró un momento, después entró al baño.
Se duchó y afeitó con agua fría, con la voz chillona del sobrino en las orejas, con las baldosas blancas y negras empapadas. Pasó el secador, se vistió sintiendo el cuerpo saludablemente castigado y salió conciliador.
– Tata, la bendición -dijo arrodillándose junto al sillón.
El gallego sonrió, forcejeando con sus propias ganas de enojarse, y le puso la mano sobre el pelo mojado todavía.
– Hijo, ve al carajo y que el diablo te lleve por ser tan animal.
– Gracias, tata.
Giangreco no entendía nada pero seguía anotando en su block. Etchenaik se paró.
– Averiguame algo de la Chola y llama a esa gente, no seas amargado… -dijo amistoso-. Te prometo que mañana charlamos todo esto.
Tony no le creyó, claro que no. Pero cuando el veterano se fue le pidió a Giangreco que se fijara si estaba todavía el Falcon abajo.
– Se fue, tío. Creo que él se lo llevó pegado.
30. Del '40
Pocholo, el cantinero del club Defensores de Munro, estaba tras el mostrador masajeando el mármol con la rejilla. El trapo dibujaba un círculo de la registradora a la máquina de café. Ya no quedaba nada por limpiar pero igualmente el brazo iba y venía. Etchenaik repitió por tercera vez la pregunta:
– ¿Dónde puedo encontrarlo a Marcial?
El hombre siguió moviendo el trapo, mirándolo fijamente en un lugar de la cara que no eran las cejas ni la nariz sino algún otro, equidistante de los ojos y la boca, pero más atrás. Una manera de mirar capaz de poner nervioso a cualquiera. A Etchenaik también.
– Pare -dijo poniéndole la mano sobre el brazo-. Se gasta, el mármol.
El hombre siguió con su tarea, arrastrando ahora el brazo del otro.
– Usted estaba la otra vez.
– Sí, estaba.
– Marcial no vino más.
– Pero hace dos meses de eso.
– No vino más.
– ¿Y venía siempre?
El cantinero detuvo el movimiento en medio de un giro, se mojó los labios y lo miró, ahora sí, a los ojos.
– En el año cuarenta -dijo enfáticamente-. Fíjese lo que le digo: en el año cuarenta yo era mozo en el Marzoto. Quince guitas el café. Usted se pasaba dos, tres horas escuchando las mejores orquestas.
El enterriano se volvió hacia la estantería que estaba a sus espaldas y bajó la botella semillena de ginebra. Arrimó dos copitas.
– El calor no existe -dijo tajante y sirvió generosamente. Se formó un laguito al pie de las copas.
– Marcial cantaba ahí, en el Marzoto… -apuró Etchenaik.
– No. Todavía no le daba el cuero, como se dice. Cantaba en una orquestita de barrio, en los cafés de Villa Crespo: Armando Berreta y su Conjunto. Sí, Berreta, tal cual… En ese momento no se llamaba Marcial Díaz sino Juan Carlos Drago o Robles, uno de esos nombres cajetilla…
– Y usted lo conoce desde entonces…
– Va a ver… -el hombre se empinó la ginebra de un viaje y luego quedó pestañeando un momento-. Una noche, me acuerdo que estaba Pugliese actuando, y me toca atender una mesa del fondo. Era una pareja; ella me llamó la atención. No era una mujer hermosa pero tenía eso que hace que uno se dé vuelta cuando entra una mina como ella en un lugar. Estaba sentada como una estatua en un pedestal, en pose, apenas el culo apoyado en la punta de la silla. Él no la miraba. Tenía los ojos clavados en el escenario, movía las manos siguiendo la letra. Me acuerdo que terminó el tango y aplaudió apenas, sobrador y recién se dirigió a ella para codearla: «Mira si estuviera yo ahí arriba… Lo deshago al tango ése… Creo que era "Cafetín"… O no, ahora que me acuerdo no podía ser "Cafetín" porque el cantor era Chanel… Era "Rondando tu esquina". Eso es.»
Etchenaik apuró la ginebra ya desalentado, apoyó la cara en la palma y asintió gravemente.
– Es que en aquel entonces en cada muchacho había un cantor. Por eso no me extrañó lo que decía el pibe, y volví con la bandeja al mostrador. Pero cuando regresé con los cafés estaban discutiendo a los gritos. La mujer parecía que lo quería retener y hasta sospeché de algo preparado, un poco de aparato para que lo conocieran de prepo. Pero no. Yo no lo junaba todavía a Marcial y menos a la Loba.
– ¿La Loba?
– La Loba. Así le decían o al menos así le dijeron después. Uno de esos apodos que no necesitan explicación, ¿no?
– Claro, claro… ¿Y cantó esa noche Marcial?
– Ahora va a ver.
31. La Loba
El entrerriano sonrió levemente. Inclinó otra vez el porrón y llenó las copitas. Tomó un sorbo y volvió a sonreír.
– ¿Usted dice si esa noche Marcial cantó?
Otro sorbito de ginebra. Era un narrador insoportable…
– Cantó en el baño, después de la batahola y con un ojo negro, pero con el mayor sentimiento que le escuché nunca.
– ¿Qué pasó?
– Muy simple. La discusión con la Loba siguió. Entró a cantar Chanel y la gente se daba vuelta para hacer callar a los revoltosos. Uno le tiró una cucharita; otro, el terroncito de azúcar. A los cinco minutos estaban a los tortazos. En una de ésas, Marcial va a parar debajo de una mesa. Cuando se levanta, ve que los de la orquesta han parado de tocar y se cagan de risa. Chanel se agarraba del micrófono para no caerse. Entonces Marcial se para y le grita: «Reíte vos, afónico, que cuando entre a cantar yo vos te quedás sin laburo». Dio media vuelta y se metió en el baño. El patrón me mandó a convencerlo de que se fuera. Fui. La escena que me esperaba ahí adentro no me la voy a olvidar nunca. Estaba apoyado en el lavatorio, sucio, lagrimeando de dolor y de bronca… y cantaba. Cantaba frente al espejo, con toda la voz, «Rondando tu esquina». Nunca nadie lo cantó mejor. Le juro, amigo. Nadie.
– ¿Y entonces?
– No me animé a interrumpirlo. Él no me veía y siguió, siguió… Entonces fue como en las novelas o en las películas. Siento que alguien entra al baño y se queda oyendo, detrás mío. Cuando el pibe termina se adelanta y dice: «Amigo, lo felicito. Usted canta muy bien. ¿Quiere venir conmigo?» Era Tanturi. A los quince días debutaba en el Marabú con él. ¿Qué me cuenta?
Etchenaik no le contó nada. Sólo lo miró.
– ¿Y en los treinta años restantes…?
– ¿Qué treinta años?
– Estamos en el cuarenta, según me dijo. Y lo que yo quiero saber es dónde vive Marcial ahora.
El tipo volvió a sonreír. Retomó el trapo.
– Ahora… Usted dice ahora… Yo quisiera saber qué hace ahora la Loba.
– ¿No está con él?
– Mire amigo, de Entre Ríos sale toda clase de gente: cantores, gente de río, algún poeta finito… Lo que no hay allá son alcahuetes y botones. Usted ha tomado dos ginebritas, tiene una anécdota para contar…
Etchenaik dio media vuelta.
– ¿Qué le pasa ahora?
– Es una lástima que Pugliese no haya tocado jamás en el Marzoto sino en el Nacional -dijo, volviéndose-. Pero una anécdota falsa más no le hace nada al tango. Tal vez sea cierto que no hay entrerrianos botones y me parece bien. Pero mentirosos, sí. Gracias por la ginebra.
– Espere. -Pocholo levantó la botella-. Queda bastante todavía y quién le dice que no me den ganas de hablar de los últimos treinta años.
– De los últimos meses… y te aviso que no hay un mango. Yo con esto no gano nada. Lo siento por Marcial y ojalá no te duela esta roñería.
El cantinero salió de atrás del mostrador y se vino entre las mesas haciendo sonar las alpargatas.
– Perdona -dijo poniéndole la mano en el hombro-. No es la guita. Tuve miedo por él. Sé que anda mal, que está jodido. Hace un mes que no lo veo y me tiene preocupado. ¿Qué pasa?
– No sé.
El otro suspiró.
– Es un buen muchacho. Otro día hablaremos de la Loba.
– Otro día.
El cantinero puso la palma en la espalda de Etchenaik, lo acompañó a la vereda.
– Alguna vez me tocó llevarlo, en pedo. No es demasiado cerca. ¿Conoces Fondo de la Legua?
Y el dedo fue dibujando el aire.
32. ¿Estás ahí?
Había mucho cielo de todos los colores sobre las casitas dispersas. Etchenaik fue aminorando la marcha del Plymouth y se tiró a la derecha andando los últimos metros por la banquina. Dobló al llegar a la huella transversal y metió el auto por la calle que se perdía tres cuadras más allá. Estacionó cerca de la esquina.
Atardecía muy lentamente. El pasto crecido llenaba el aire de olores fuertes y ruido de bichos. Las vereditas estrechas se interrumpían cada tanto y los baldíos alternaban con los pequeños negocios, un bar, un kiosco, la farmacia en la esquina.
A mitad de cuadra estaba la casa, una construcción vulgar y recta en medio de un terreno largo y estrecho. Al frente, el jardín no omitía los enanos de cemento y la manguera que humedecía un césped prolijo y bien peinado. Contra la pared había un cartel blanco con letras azules de reborde rojo: Rogelio Brotto. Lotes, Casas, Propiedades, Hipotecas. Estaba sostenido por unos ganchos fuertes clavados en la pared y que ya tenían sus años. En la base de los clavos corría el óxido. Aunque las persianas estaban bajas, se notaba que la parte delantera de la casa estaba dedicada a la oficina inmobiliaria mientras atrás viviría la familia.
La casa dejaba un espacio de entrada para un auto que no estaba. El doble senderito de piedra terminaba en un cobertizo lateral. Y al fondo se veía la prefabricada que le había señalado Pocholo: ésa era la casa de Marcial Díaz.
Etchenaik pasó sobre la puertita de hierro y avanzó sobre las piedras irregulares hasta llegar al cobertizo. Sólo se veía luz en la ventana pequeña de la cocina. Escuchó el zumbido apagado del televisor y algunas voces de chicos pero nadie lo vio ni lo oyó a él. Siguió hacia el fondo.
Detrás de la casa había un amplio patio abandonado donde estaban los tubos de gas, una parrilla sucia de grasa, una pileta de plástico con el agua turbia y un patito, una bicicleta tirada. Al fondo, la prefabricada. Circundada por tres hileras de baldosas, sin un árbol ni señales de vida alguna, la casilla de madera tenía un aspecto desolado. La puerta de metal estaba flanqueada por una ventana enrejada. Tras los vidrios, el descolorido estampado de una colcha hacía de cortina.
Etchenaik se acercó a la puerta pero no llegó a golpear. Bajo la cerradura había un profundo abollón provocado por el impacto de algo pesado que había hecho saltar la cerradura. El picaporte también había sido arrancado y colgaba lacio en su agujero. Etchenaik apoyó la palma en el medio de la puerta y empujó.
La claridad de una débil luz que pendía del techo no alcanzaba a desnudar todo el desorden. Era como si la habitación hubiera sido sacudida como una caja cerrada que se agita para saber su contenido. Etchenaik caminó dos pasos y se detuvo.
– Marcial… -dijo-. ¿Estás ahí?
Quedó un momento en silencio, a la espera de algo. Paseó la mirada por las paredes grises y vacías, la mesa, las dos sillas, la cama. No había otra cosa allí excepto una valija vacía y descalabrada bajo la ventana. Todas las puertas del ropero y los cajones de una vieja cómoda estaban abiertos. Había ropa dispersa por el suelo y sobre la cama deshecha.
Una corbata, un par de medias y un bollo informe de sábanas habían rodado sobre la mesa junto a un plato con restos de comida. Las cáscaras de una manzana ennegrecida pendían del borde de la mesa como un signo de interrogación. Algunas moscas levantaron vuelo cuando se acercó.
Etchenaik se pasó el brazo por la cara húmeda.
– Marcial -dijo despacio.
Y no se dio cuenta desde cuándo pero advirtió que tenía el revólver en la mano y lo empuñaba como para exprimirlo.
33. Graffiti
Etchenaik giró lentamente, recorrió todo con la mirada y se volvió hacia la puerta. Tomó una de las sillas y apoyó el respaldo bajo el picaporte. Con el pañuelo restregó levemente lo que había tocado. Sacó una birome y revolvió entre el desorden levantando las camisas sucias, un pantalón arrugado. Lo hacía con infinito cuidado y con algo de miedo o ternura, como si fuera la ropa de un leproso o un enfermo querido. Se arrodilló en el suelo y recogió algunos papeles que guardó casi sin mirarlos. Buscó bajo la cama. Sólo pelusa, toda la pelusa y la tierra del mundo.
La habitación tenía dos puertas. La que daba al fondo estaba abierta. Era una cocina en que apenas cabían dos hornallas y la pileta sucia con manchas de café. Había una olla sobre la cocina. Etchenaik levantó la tapa con la birome: papas hervidas, un pedazo de zanahoria, un hueso con más grasa que carne. Tocó con el dedo: frío.
La otra puerta estaba cerrada. La abrió. Daba a un breve pasillo con dos puertas más. Una estaba abierta. Etchenaik pensó en ese momento que un detective era un hombre que camina por un pasillo hacia una puerta entreabierta con un revólver en la mano. Eso era él.
La habitación estaba vacía y con una ventana que daba al fondo. Se veía un tapial de ladrillos descubiertos, telarañas. Un gato pasó parsimoniosamente de derecha a izquierda caminando por el borde.
Etchenaik se volvió a la otra puerta. ¿Sería el baño? Tomó el picaporte con el pañuelo… El baño. Un botiquín con la puerta entreabierta, vacío. Lo cerró empujando el espejo con los nudillos.
Se sentó en el inodoro y cerró la puerta con el pie. Había una toalla colgada de un clavo detrás de la puerta. La palpó. Estaba seca, casi áspera. La toalla se deslizó suavemente al suelo. Quedó descubierta la puerta llena de marcas. El baño era tan estrecho que el que estaba sentado en el inodoro podía tocar la puerta sin esfuerzo. Tocarla, rayarla, escribir. Precisamente, había muchas inscripciones y tachaduras: números, nombres. Arriba decía Fraile, con birome azul, y por encima una tachadura profunda, reiterada, que se hundía en la madera, hecha con algo que había ido y venido una y otra vez en cruz. Abajo decía Negro. También estaba tachado pero de otra manera. Seguían los nombres hacia abajo, desplegados como la formación de un equipo de fútbol. Al pie, recuadrado, decía La Tía Pocha. Etchenaik copió todos los nombres en su libreta, también los números, las aparentes fechas. Estaba tratando de descifrar algo más cuando el ruido de la silla al correrse violentamente lo sobresaltó.
Antes de que pasaran tres segundos estaba pegado a la puerta, el revólver levantado. Por un largo momento no hubo un solo sonido. Como si el que había entrado se tomase tiempo de entender lo que significaba esa silla trabada desde adentro. Etchenaik trataba de recordar si había cerrado la puerta que comunicaba el pasillo con la habitación principal mientras deseaba fervientemente escuchar la voz de Marcial, una puteada suya…
Pero no. Alguien abrió esa puerta que había cerrado.
– Señor Díaz…
La voz se parecía a la mano que empujaba la puerta, hubiera dicho Borges. Débil, tímida más allá de la cautela o el miedo.
Etchenaik estiró la mano y oprimió el botón de la descarga de agua. Hubo un largo estruendo pero el veterano no despegó la mirada del picaporte. Cuando empezó a girar, no esperó más y dio un violento tirón hacia adentro.
El hombre se desplazó como si estuviera pegado al picaporte.
– No se asuste -dijo Etchenaik poniéndole el revólver ante los ojos.
El hombre había quedado semisentado en el inodoro e inmediatamente comenzó a agitar la cabeza de un lado a otro. Negaba todo lo que había hecho y lo que no, lo que le preguntarían acaso y todo lo demás. Negaba y miraba el caño. No podía hablar.
34. Cara de peluquero
– No se asuste -repitió Etchenaik.
El hombre hizo un gesto que señalaba el revólver, intentaba espantarlo como si fuera una mosca. Etchenaik bajó el arma y lo observó cuidadosamente.
Aunque estaba turbado hasta la tartamudez, mantenía una cierta compostura, un algo formal e indefinible. No era su indumentaria, pues sobre el traje gris, la camisa blanca abrochada y la corbata azul llevaba puesto un delantal largo de color indefinible, del tipo de los que usan los zapateros remendones. Además, estaba en alpargatas y unos guantes de goma amarillos le llegaban hasta el codo sobre el saco. Los guantes estaban sucios de tierra.
– ¿Usted quién es? -dijo Etchenaik moviendo el revólver.
El hombre se pasó el dorso del guante por la frente y pareció relajarse un poco.
– Rogelio Brotto. El dueño de la casa.
Etchenaik se apoyó desganadamente en el marco de la puerta y luego de un instante tiró al azar:
– ¿Qué pasó con Díaz, Brotto?
El otro no contestó. Desvió la mirada y Etchenaik comprendió qué era lo que le daba ese aire prolijo y ordenado. Tenía una afeitada perfecta, el bigote fino recortado como un jardín inglés y la peinada blanda y firme, de un fijador en aerosol casi femenino. Una cara exacta de peluquero de barrio.
– ¿Y? ¿Sabe o no sabe?
– Me extrañó no verlo en todo el día. Recién vi luz, después, la puerta rota…
– ¿Cuándo fue la última vez que lo vio?
– Hace varios días, creo. Yo trabajo de mañana, ando afuera durante la mayor parte del día. Él sale de noche, nos encontramos poco… -el individuo había ganado soltura y se atrevía a hablar sin mirar la mano que empuñaba el revólver.
Etchenaik metió el arma en la sobaquera. Sin decir nada dio media vuelta y se dirigió a la pieza que daba al frente. El otro lo siguió.
– ¿Y usted quién es? -dijo en un hilito de voz.
– ¿Qué piensa que pasó? -dijo Etchenaik sin contestarle mientras le alcanzaba una tarjeta.
Brotto miró el pedacito de cartulina hipnotizado.
– Parecen ladrones, ¿no? -tartamudeó levantando la mirada.
– Parecen.
El hombre trató de ponerse las manos en los bolsillos y al darse cuenta de que tenía los guantes sucios las sacó rápidamente.
– Arreglando las plantas… -dijo señalándose los dedos con tierra.
– No lo vi al entrar.
– Estaría en el baldío de al lado, tirando los yuyos y el cascote…
Etchenaik tomó repentinos ánimos.
– Vamos -dijo-. Hay que llamar a la policía.
– ¿Por qué no esperamos a que Díaz regrese? Tal vez él…
Etchenaik lo miró desde la puerta.
– No creo que vuelva, al menos por ahora.
Entraron a la casa. Brotto, adelante, miraba a todos lados como si estuviera en un lugar extraño.
– Por aquí -dijo.
En el pequeño living se mezclaba todo. Había un piano que ocupaba media pared, con su crochet y un florerito. Enfrente, una vitrina de cristales biselados convivía por los azares de la herencia con una mesa de fórmica y un cuadro seudochino de pinceladas brillantes sobre terciopelo negro.
– Mi señora es profesora -dijo Brotto cuando vio a Etchenaik curioseando un diploma junto al piano.
Etchenaik asintió y se dirigió directamente al teléfono. Comenzó a discar. Brotto estiró la mano.
– No llame. Por favor…
35. Hombres malos, de noche
En el momento en que Brotto ponía la mano sobre la horquilla y Etchenaik se aprestaba a replicar, una nena salió corriendo de una habitación contigua y se abrazó a las piernas del hombre.
– Hola -dijo Etchenaik.
La nena lo miró con ojos grandes, no contestó.
– Anda para allá -dijo Brotto bruscamente.
– ¿El señor es malo?
– No, es bueno. Ándate ahora.
– ¿Quiénes son los hombres malos? -dijo Etchenaik agachándose-. ¿Qué hicieron los hombres malos?
– Golpearon la puerta. ¿Van a golpear otra vez?
– No, no van a golpear otra vez. Vamos…
Brotto la levantó y la llevó en brazos a la otra habitación. Por un momento se siguió escuchando la voz finita que preguntaba, la voz gruesa calmándola.
Cuando el hombre regresó y cerró la puerta, en su cara de peluquero estaba todo el miedo del mundo.
– No llame -dijo.
– Está bien. No llamo… Hable entonces.
Etchenaik lo acosó mientras el otro se sacaba los guantes, buscaba respuestas con la mirada perdida.
– No tengo demasiado tiempo, Brotto…
Hubo un silencio largo. Sólo se oía el ronroneo de una Siam veterana en la cocina, su temblor al detenerse. Después, los grillos del patio, las ranas del baldío, todo con el fondo opaco del televisor. Brotto se quitó el saco, aflojó la corbata.
– ¿Y?… -apuró Etchenaik adelantando el mentón-. Nos va a agarrar la noche…
– Fue ayer -dijo Brotto luego de otro silencio interminable-. Anoche, tarde. No vi a los tipos. No los vi bien, quiero decir. Me levanté a abrir la puerta de la cocina para que corriera un poco de aire y en eso veo a tres o cuatro tipos que corren hacia la casilla. Uno se dio cuenta y me amenazó con el revólver: «Métete adentro o te quemo. Y cuidado con lo que haces», me dijo. Se quedó junto a la puerta, de guardia, y los demás fueron al fondo. Me hicieron meter acá y no vi nada. No pude hablar por teléfono ni pedir auxilio porque el tipo me apuntaba. Oí el golpe contra la chapa y por un rato ningún ruido más. En el momento de irse me patearon la puerta para intimidarme. «Ni se te ocurra ir a la cana. Mira que te vamos a vigilar, eh…» y se fueron.
– ¿Y usted qué hizo?
El peluquero movió las manos, que parecieron casi obscenas sin guantes.
– Yo esperé. Tenía miedo. Pensé que lo mejor era que fuera el mismo Díaz el que hiciera la denuncia, cuando volviera a la madrugada.
– Claro… -acompañó Etchenaik, casi amistoso-. Porque Marcial no estaba en la casa anoche. No estaba, seguro que no estaba.
El rostro de Brotto se endureció. Fue como un levísimo gesto de tensión. Inmediatamente recuperó la movilidad cautelosa del relato.
– Es muy raro que vuelva antes de las tres o cuatro de la mañana. Díaz no estaba; si no, me hubiera dado cuenta.
– Brotto: usted asegura que Marcial no estaba cuando los tipos llegaron -puntualizó sin asco Etchenaik.
– Sí, claro que sí. No había luz.
– No había luz. Y eso significa…
El peluquero cruzó una mano frente a su cara, sacó alguna telaraña o algo más que le molestaba y no le dejaba ver o pensar claro.
– Está bien, tiene razón: no me alcanza para probar nada. Pero no estaba.
– De otra manera, mejor -dijo Etchenaik con displicencia-. La luz no significa nada, Brotto. Usted piensa… piensa que probablemente Marcial no estaba allí.
Pero ya Brotto no pensaba nada. Se quería ir.
36. Suena el teléfono
Las cosas habían llegado demasiado lejos. Brotto estaba colgado de una ramita, suspendido en el abismo, y Etchenaik lo miraba, sentado en el borde. Podía estirar la mano o no. Podía pegarle un tacazo en los dedos, escuchar el aullido inútil, el ruido sordo, también inútil, de la muerte.
– Supongamos que le creo, mejor… Y ahora siga contando -dijo sentándose sobre la mesa, la rodilla derecha a la altura del pecho del peluquero.
Brotto supo que el otro le concedía una tregua, aflojaba la presión justo cuando él ya no quería más. Aunque no sabía por qué se aferró a esa posibilidad, siguió ciegamente adelante:
– Con mi mujer decidimos que lo mejor era hacer como que no habíamos oído nada y esperar que llegara Díaz -dijo de un tirón-. Nos asustamos un poco cuando pasó toda la noche y después la mañana sin que apareciera. Al mediodía entré a la casilla y vi todo revuelto pero nada raro, así que me tranquilicé. No quise llamar a la policía por miedo a las represalias: no va a ser la primera vez que por menos que esos le meten cuatro tiros a uno. Además, esperábamos que apareciera Díaz, no sabíamos qué buscaban los tipos y por ahí él no quería escándalos… Así que estuve trabajando normalmente toda la tarde y al atardecer me puse a arreglar el jardín. En el momento que volvía del baldío me pareció notar algún movimiento adentro y me animé a entrar. Creí que era Díaz. Era usted.
Etchenaik acomodó las nalgas sobre la fórmica.
– Usted se complica mucho la vida, Brotto. Nadie puede creer que los tipos hayan venido a robar… Le hubieran afanado a usted. Buscaban a Díaz o algo que Díaz tenía y se llevaron. Y eso lo sabe, no se haga el gil. Además, rece porque Marcial aparezca con vida porque la cosa viene muy sucia. Y vaya a la cana, ya. Haga la denuncia y cuénteles lo que me dijo a mí, tal cual. Va a ser bravo pero por ahí le creen y no lo salpican.
– Voy a hacer eso. -Las manos juntas, la cabeza asintiendo, toda la voluntad del mundo en que le creyeran-. Pero yo no entiendo qué pasa, señor… ¿En qué andaba Díaz?
– ¿Cómo «andaba»? -Etchenaik lo miró con desaliento, con asco-. ¿Tanto miedo tiene? Cuanto más se trabuque y mienta va a ser peor.
Brotto dijo que sí repetidamente y quedó derrumbado sobre la silla. Etchenaik le golpeó el hombro, le hizo levantar la cabeza y le puso otra vez el revólver en la nariz.
– Una mentirita más, gusanito… Usted a mí no me conoce. No necesito explicarle por qué le conviene seguir perdiendo la memoria.
Hubo un ruido en la puerta y Etchenaik guardó el arma apresuradamente. Era la nena otra vez. Caminó a pasos cortitos hasta donde estaba su padre, se paró:
– ¿Por qué se sentó en la mesa el señor?
Etchenaik se sintió estúpido, no tuvo ninguna respuesta ingeniosa o trivial. Sólo atinó a levantarse y salir.
Eran las once de la noche cuando terminó la vuelta manzana de reconocimiento y estacionó frente a la oficina. Ni rastros de los muchachos del Falcon, nadie acodado casualmente en el café de la esquina.
Al encender la luz del escritorio el gallego se movió tras la mampara, no llegó a despertarse. Etchenaik se desnudó y se tiró en la cama en la oscuridad, a fumar despaciosamente. No supo cuándo se quedó dormido pero en un momento dado comenzó a sonar el teléfono y sintió que no había podido descansar ni media hora. Se tambaleó hasta el escritorio y levantó el auricular.
– Hola -dijo.
– Etchenique, habla Macías.
– Sí. ¿Qué pasa?
– Tenés que venir a ver a un amigo.
– Espera. ¿Qué hora es?
– Las siete. ¿Venís?
– Las siete… ¿Dónde es? ¿En la Central?
– No, en la morgue.
Segunda

***
37. Frío
El oficial realizó un breve movimiento y descubrió el extremo de la mesada de granito. La tela gruesa y blanca quedó plegada sobre el pecho del hombre que estaba allí tendido boca arriba. La cara deformada y con pequeñas cortaduras y desgarramientos, los ojos semicerrados, los párpados abultados y la boca abierta. Había barro pegado en las patillas borroneadas y también bajo la peluca ladeada, apenas sostenida en un costado de la cabeza. Bajo el mentón, el moñito pendía húmedo y marchito.
Etchenaik se levantó las solapas e hizo un gesto afirmativo. El oficial volvió a cubrir el rostro de Marcial.
– Mira esto -dijo Macías a espaldas de Etchenaik.
Descubrió de un tirón las piernas desnudas. El tobillo derecho estaba rodeado de una cadena gruesa con un candado. La piel de esa zona estaba totalmente desgarrada por el roce de los eslabones. La cadena estaba rota en el extremo libre.
Primero le metieron dos tiros en el pecho a quemarropa. Después le ataron una barra de hierro y lo tiraron al Riachuelo.
Macías lo miró como si esperara algún comentario. Etchenaik no dijo nada. El otro tomó con gesto rápido el brazo del muerto.
– Hay algo más. Fíjate acá.
Desplazó los girones de las mangas del saco y la camisa. Aparecieron las marcas rojas, los puntos que se amontonaban en la parte interna del brazo.
– ¿Sabías algo de eso, vos?
– No.
– ¿Y qué pensás?
Etchenaik clavó los puños en el fondo de los bolsillos:
– Mejor vamos afuera ahora.
– Sí, mejor. Te voy a mostrar dónde lo encontramos.
Subieron al Plymouth. Macías se explayó en detalles. Habló del muelle, del estado del cadáver, de la casualidad, del ancla enganchada. Cuando llegaron al bajo, Etchenaik dijo:
– Te pido una sola cosa: no hagas publicidad con esto.
Macías sacó el brazo e hizo una señal. El patrullero que los seguía aceleró y dobló por Madero. El Plymouth lo dejó ir.
– ¿Qué querés decir?
– Que por ahora Marcial no fue asesinado, no tiene ninguna marca en el brazo, todo eso… Vos sabes.
Etchenaik había hablado sin moverse, la vista fija en el frente.
– ¿Cuánto te pagan? -dijo Macías.
Etchenaik giró la cabeza lentamente. En sus ojos estaban el asombro y la ira mal contenida; una profunda tristeza también.
– No va por ahí la cosa. Vos me conoces. Este hombre estaba en un apuro y pensó que yo podía ayudarlo. Y yo no entendí o no supe cómo hacerlo…
– ¿En qué clase de apuro estaba?
– Guita, supongo. Aunque hay algo más.
Macías hizo un gesto de vago fastidio. Se calló. De pronto dijo:
– A mí también me gustaba oírlo cantar, Etchenique. Pero no por eso voy a negar las evidencias: estaba metido en la droga, debía mucho, se quiso pasar de vivo y lo limpiaron. Lo demás, llénalo con radioteatro y discos viejos…
– No es tan fácil. Hubo otro asesinato…
– Peor, una variante más grave. Él y otros quieren copar un sector. Pierden y los revientan. Es muy común. En Lanús, en enero, pasó algo así; en Ramos Mejía, hace unos meses, igual…
Etchenaik lo silenció con un gesto, apartando la mano del volante.
– Oíme bien. Te propongo un trato. ¿Estás dispuesto a seguir la investigación hasta el fondo y hay garantías de que el loquito ese de Bertoldi no se va a cruzar?
Macías se tomó tiempo en contestar.
38. El trato
El colorado asintió con gravedad.
– Hay garantías, todas las que me quieras -dijo.
– Bueno. El trato es éste: yo te doy información importante a cambio de no divulgar lo de Marcial hasta que se aclare algo y sepamos de qué jugaba en este asunto.
Macías volvió la cara a la ventanilla. El aire todavía fresco de la avenida le hizo chicotear los cabellos enrulados. Al cabo de un momento se volvió y lo miró a los ojos.
– De acuerdo. Nada de difusión.
– No habrá noticias.
– Eso no puedo promet…
– Tres días sin noticias.
Macías buscó otra vez consejo en el aire que bailaba alrededor del auto.
– Está bien. Pero dos días: no se murió en dos días, si la información vale la pena.
Doblaron por Huergo hacia Pedro de Mendoza como si el Plymouth tuviera un riel invisible. El patrullero cabeceaba allá adelante, sobre el empedrado. Eran las ocho de la mañana pero ya empezaba a hacer calor. Etchenaik tironeó el cuello, se aflojó la corbata.
– Dos nombres para que busques: un tal Loureiro, que Tony lo juna, y la mina que cantaba en el For Export. Se hace llamar Hilda Sanders pero es Itala Sandretti. Me la mandaron a aceitarme ayer, a ver si picaba… Los gansos que mandaste vos seguro que la perdieron. Ah… al pelado lo agarraron, ¿no?
Macías sonrió, le escarbó las costillas con el índice.
– No jodas, Etchenique. Dame algo serio, que sirva para algo.
El veterano lo miró de reojo.
– La dirección de Marcial.
– ¿Estuviste ahí?
– ¿Vale o no vale?
– Vale.
Etchenaik le detalló el lugar, la casilla. No mencionó al señor Brotto.
– ¿Cuándo estuviste?
– No dije que haya estado.
– Vamos…
– Te di la información ¿no?
– También quedamos en que no podés ocultar datos a la policía. Habíamos quedado en eso…
– ¿A qué policía no le tengo que ocultar información? ¿A tipos como Bertoldi? O me vas a decir que ése anda solo…
– No te puedo cubrir siempre.
– Yo no te pedí un carajo.
Los barcos parecían apoyados sobre papel celofán tenso. El reflejo de agua provocaba una luminosidad que les hizo entrecerrar los ojos.
– De acuerdo: dos días sin noticias. Pero no puedo garantizar totalmente que alguno no levante la perdiz -dijo Macías con la cara fruncida.
– Está bien… ¿Dónde es?
– Seguí un poco más.
Estaban en la Vuelta de Rocha. Pasaron junto al lugar donde dos noches atrás el Peugeot se clavara contra el busto del almirante Brown.
– ¿Qué pasa con la chica? -dijo Etchenaik volviendo la mirada hacia Caminito, una escenografía desolada.
– Están las huellas en el revólver que mató a la dinamarquesa, el testimonio de los que la vieron escabullirse con Marcial… La idea es que intentaron copar y les salió mal. Primero lo cazaron a Marcial, después a ella. La teoría de Cittadini es que a ustedes la mina los usó contra los otros.
Etchenaik meneó la cabeza.
– En cualquier momento voy a hacer un desastre -dijo.
39. Barro
El Plymouth hizo crujir los cantos rodados sobre el empedrado y se detuvo frente a un edificio viejo y pintado de colores, el Almacén El Triunfo. Había un policía en la puerta y otros conversaban con la gente. Media cuadra más allá había un pequeño amarradero con su bote para cruzar a la Isla Maciel y un puente del viejo ferrocarril de trocha angosta, levantado. Los hombres que hablaban con el policía señalaban alternativamente el agua, el puente, se abrían de brazos.
Un poco más lejos, el Riachuelo doblaba a la derecha. Grandes montañas de canto rodado y grúas para cargar los camiones que no estaban. Nadie trabajaba esa mañana.
– Vení, vamos al almacén -dijo Macías.
A ambos lados de la puerta había viejos carteles esmaltados de Ginebra Bols, amarillos y rojos. Los yuyos crecían libremente en el techo, entre los ladrillos descubiertos de las paredes. Los hombres sentados en los bancos de madera, en la puerta, tenían cara de haberlos visto crecer desde allí.
Macías se entretuvo un momento conversando con el oficial a cargo del procedimiento. Después se acercaron al mostrador y pidieron dos cafés.
Los tomaron en silencio. Los policías entraban y salían del almacén a cada rato. Etchenaik pidió una ginebra con hielo y se sentó en la única mesa del lugar.
– ¿Me mostrás dónde fue?
Macías también pidió un trago y con el vaso en la mano le hizo un gesto para que lo acompañara.
Caminaron hasta la orilla y el inspector hizo tintinear el hielo al señalar.
– De ahí, del puente lo tiraron. Llegaron en un auto con Marcial muerto ya. Plafff… Hicieron mucho ruido y alguien los oyó.
– ¿Y la pesca?
– Aquel carguero de canto rodado, al desamarrar esta madrugada lo enganchó.
– Es un lugar medio boludo para tirarlo, ¿no?
Macías no contestó.
– ¿Hay forma de precisar cuándo murió?
– El forense le calcula más de sesenta horas… Coincide con los testigos, que oyeron los ruidos anteanoche. Además, la ropa es la misma que tenía en el For Export.
– Todo en la misma noche.
Macías asintió como si las piezas encajaran demasiado bien y eso no fuera bueno.
– Huyen juntos con la mina. Se separan. A él lo cazan y liquidan. Ella, a la mañana, recurre a ustedes para algún trabajo sucio y los embalurda. Algo había en el conventillo ese donde los cita. Ustedes van y cuando aparecen los otros se arma el quilombo… No me podés negar que es coherente. Ella tiene tu tarjeta, inclusive.
Etchenaik se agachó, agarró un puñado de piedras y las tiró al agua.
– Es un podrido asunto éste… ¿Hay algo más que ver?
– Nada más.
– ¿Y para esto me trajiste?
– Y para que te dejes de joder. No hay nada que hacer.
Etchenaik no dijo nada y comenzó a caminar por la orilla. Subió al puentecito y se acodó a la baranda. Miró el agua turbia, espesa como un caldo barato. Macías lo observaba, quieto en el mismo lugar. El veterano volvió lentamente y le puso el vaso en la mano.
– No te olvides de lo que arreglamos -dijo.
– Anda tranquilo, pero es al pedo.
Etchenaik se acercó al auto. Antes de subir se miró los pies; tenía los zapatos llenos de barro. El mismo barro que había visto pegado al cuerpo muerto de Marcial Díaz.
40. «Rapidísimo»
Puso el paquete sobre el escritorio y no dijo una palabra.
– ¿De dónde venís? -preguntó Tony.
Etchenaik fue directamente al baño y cerró la puerta de un golpe. Después, los ruidos. Los infructuosos ruidos de un hombre doblado sobre el inodoro, vaciándose de nada, de un poco de ginebra helada, de imágenes insoportables, de miedo también.
Volvió blanco, como si se hubiera desangrado, Tony no le preguntó nada ahora. Lo dejó que se rehiciera.
Al rato estaba dormido, tirado en el sillón, largo y desvalido. Un hombre viejo en realidad, qué otra cosa sino un hombre viejo al que le dolía todo.
El gallego tomaba mate, comía medias lunas del paquetito que había traído Etchenaik y esperaba. Esperaba poco ya. Todo venía oscureciéndose. Una tormenta paulatina, segura de sí misma, que los iba tapando, dejando sin salidas.
Tony repasaba los datos que había recogido la tarde anterior en el archivo, en las consultas con Robledo y Rafetto. Ordenaba direcciones, buscaba coincidencias, nombres, confrontaba con los papeles que había recogido Etchenaik en el conventillo.
Pero todo era un gesto mecánico, como reunir los antecedentes de un caso perdido o tan contundente y definitivo como una estadística sobre el hambre o la desgracia en el mundo.
Una semana atrás, pensó Tony, hacía calor pero no había esta humedad espantosa. Cacho venía más temprano y se prendía con Etchenaik en una partida hasta el mediodía; estaban saludablemente acalorados pero al pedo, libres y ociosos para discutir de tango mientras escuchaban «Rapidísimo», para quejarse sin convicción de la falta de laburo sin desearlo verdaderamente.
Ahora, no sólo se había roto su pie. El veterano que dormitaba agitado en el sillón era el vapuleado náufrago de una expedición a la Aventura, un pobre tipo que había sido un loco divertido.
«¿Qué habrá sido de Lucía, tan mía?» preguntaba el taño Marino desde la radio, indiferente y pleno, la voz de oro del tango.
– ¿Qué hora es, Tony?
– Diez menos cuarto.
Etchenaik se incorporó.
– Lo reventaron a Marcial. Dos tiros y al Riachuelo…
– Me imaginaba. Contame.
Y se la hizo larga, prolija, necesariamente llorona.
Cuando terminó el relato, la tangueada de Marino iba por «María» en todo su esplendor.
– A ver, pásame esas anotaciones -dijo Etchenaik mordisqueando una medialuna.
Revisó apellidos, puso en fila las direcciones recogidas, los datos de Robledo y Rafetto. Había que empezar por ahí… A primera vista vio varias coincidentes: Santiago del Estero al 1400, por Constitución; Rincón 17, casi Rivadavia, San Pedrito 1056, eso es… Luna 450, cerca de Patricios…
– Pará -dijo de pronto Tony, como electrizado-. Para, oí, oí…
– Qué carajo querés que oiga, no ves que estoy…
– Oí, animal… Oí… Oí: somos unos boludos… Oí-y le estiraba la palma hacia la radio-. Marcial creyó que trataba con tipos piolas y somos unos imbéciles…
Como dos noches atrás, el taño Marino tiraba el mensaje claro, indudable, el dato preciso que sólo ellos no habían sabido pescar y que le había costado a Marcial dos tiros y una barra de hierro para que se fuera al fondo del Riachuelo:
«Café de los Angelitos / bar de Gabino y Casaux. / Yo te aturdí con mis gritos / en los tiempos de Carlitos / Por Rivadavia y Rincón».
– ¡Rincón 17, casi Rivadavia!… Ahí está escrito, ¿te das cuenta? -gritaba el gallego.
41. El Coya S.R.L.
Antes de bajar del auto se dieron cuenta de que habían llegado tarde.
– El Coya S.R.L. Artesanías salteñas -leyó el gallego dando un portazo, acercándose rengueando.
Cruzaron. El local de Rincón 17 estaba cerrado por una pesada cortina de eslabones que ocultaba una vidriera estrecha, el mostrador vacío, la pequeña mesa con algunos papeles abandonados. Etchenaik se hizo anteojeras con las manos para evitar el reflejo y pegó la nariz a la cortina.
– Cerrado como culo de muñeco.
– Las estanterías peladas.
Por la puerta que se abría detrás de la mesa veían cajones abiertos, paja dispersa por el suelo.
– Fíjate que no hay tierra ni cartas. Acaban de cerrar.
– ¿Dónde estarán?
Tony se apartó de la vidriera y entró en el negocio de al lado.
Etchenaik metió la mano entre los eslabones y tanteó el picaporte. Nada. Dio dos pasos atrás y contempló el local de vidrios hasta el piso, el revoque salpicado para cubrir la vieja pared del edificio de dos plantas, el aire de precaria y apurada instalación que insinuaba la masilla desbordada, los extremos recién aserrados de los estantes, las partículas de pintura dorada que aún estaban pegadas al vidrio junto al logo de El Coya S.R.L.
– Vení, vení…
Tony llamaba desde la puerta de la zapatillería de la esquina.
– Hay que tirarle la lengua a la vieja del negocio -dijo el gallego-. Sabe algo pero no quiere hablar.
Entraron.
Costaba localizar a la mujer entre tantas cosas amontonadas.
– Buenas tardes, señora… Quisiéramos saber si…
– ¿Qué van a llevar?
La vocecita se insinuó desde atrás de una pila de ojotas de goma en un extremo del mostrador.
– No, nada. Es sólo por una consulta…
La mujer apenas sobresalía veinte centímetros por encima del borde de madera gastado. Tenía un rostro ajado y maltratado por los años, pero los ojitos, tras los cristales suspendidos de los anteojos minúsculos, tenían un brillo particular.
– ¿Qué van a llevar?
Y lo dijo por segunda vez sin fingir sordera, con la tranquila resolución de un chico empecinado, ganador.
Se miraron, Etchenaik hizo un gesto de desaliento. El gallego paseó la mirada por las pilas de cajas y bolsones; finalmente señaló arriba, sobre el último estante.
– Aquella sombrilla, por favor… La verde y amarilla.
Una sonrisa fue desplegándose en el rostro de viejita como un gran pájaro que abre lentamente sus alas. Sin una palabra hizo aparecer una escalerita de madera, la apoyó y trepó con la velocidad de un trapecista.
Se miraron otra vez. Tony se encogió de hombros.
Media hora después Etchenaik abría el baúl para meter la sombrilla y dos pares de zapatillas. Cerró de un golpe y volvió junto al volante.
– Pero conseguimos lo que queríamos, ¿no? -dijo el gallego contestando a algo que el otro no había dicho pero que flotaba en el aire con la materialidad de un ladrillo.
– Amancio Alcorta 2800 -dijo el veterano como si no lo oyera-. Es por la cancha de Huracán… ¿Cuándo dijo que vinieron?
– Ayer, a última hora.
E insensiblemente Etchenaik aceleró un poquito más cuando enfiló Rivadavia arriba.
42. Basta de pavadas
Pasaron Plaza Once y doblaron por Deán Funes a la izquierda. Etchenaik tiró el saco en el asiento de atrás y resopló.
– Artesanías salteñas… ¿Me podes decir qué carajo tiene que ver esta gente con la artesanía salteña? Uno se imagina un local en una galería de Charcas y Maipú con una flaca de cara lavada y poncho de colores… Pero esos tipos acá, en Once…
– Una pantalla.
– De acuerdo, una pantalla. ¿Y atrás qué hay? Por qué no ponen una disquería, una veterinaria, un circo…
Tony paseó la mirada displicente por el rostro transpirado del veterano.
– Los indios matacos no traen las artesanías a pie a Buenos Aires. Hay que ir a buscarlas. Varias veces al año, supongo… Un buen pretexto para ir y venir desde bien al norte, andar por zonas deshabitadas de frontera sin despertar sospechas. En fin… el calor te ablanda el seso.
Etchenaik sonrió, pareció recobrar algo del ánimo.
– ¿Acaso la empresa no se llama El Rápido del Norte, como dijo la vieja que leyó en el camión? -concluyó el gallego.
Etchenaik asintió con admiración.
– Quedate con la sombrilla -dijo.
Era un galpón con entrada para camiones y el alto techo curvo sostenido por tirantes de hierro. El sol de la una atravesaba las chapas verdes de plástico y le daba un aspecto de gigantesca pecera. Había dos camiones de culata con la caja abierta, pero no se veía a nadie. Atrás, una plataforma de carga y descarga sobre la que se amontonaban los cajones.
Etchenaik subió los cuatro escalones de cemento a la derecha de la entrada y se acodó a la ventanilla de la oficina. Una jovencita tecleaba detrás de los vidrios en un escritorio con muy pocas cosas. Los dedos del veterano tamborilearon en el borde y la chica se volvió. Le hizo señas.
– ¿Señor? -dijo levantando apenas la ventanilla, sin soltarla.
– Necesito hacer un envío a Orán. ¿Cuándo salen?
– Carga completa, señor.
– ¿Y la semana próxima?
– No podría decirle, señor.
– ¿Y cuándo va a poder?
– No sé, señor. Disculpe.
La chica cerró la ventanilla con un corto y seco ruidito. Volvió a sentarse. Etchenaik golpeó otra vez. La chica, nada. Sonó un portazo. Etchenaik vio que Tony rengueaba hacia el fondo del galpón.
– ¡Es Loureiro! -gritó.
El gallego abrió la puerta de atrás y desapareció enarbolando el revólver. Etchenaik dio un salto, se dejó caer en la playa y corrió junto a los camiones. Algo lo detuvo. Volvió sobre sus pasos y se encaramó sobre la ventanilla. La joven secretaria discaba nerviosamente de pie junto al escritorio.
Etchenaik golpeó, volvió a golpear. La chica había dejado de discar y apretaba el tubo como si lo exprimiera. Etchenaik tomó dos pasos de distancia y se tiró contra la puerta. Hubo un crujido y un grito. Volvió a arrojarse con todas sus fuerzas y ahora la puerta cedió. El impulso lo llevó hasta el escritorio, arrastrándolo. Se recompuso y colocó los dedos delicadamente sobre la horquilla del teléfono.
– Tranquila, nena. No te quiero lastimar.
Ella le tiró el tubo a la cara y corrió hacia la puerta pero el veterano alcanzó a hacerle la zancadilla y la chica se fue de boca contra un armario de metal. Quedó allí, sollozando y maldiciéndolo confusamente, el pelo sobre la cara, los ojos desesperados.
– Basta de pavadas -dijo Etchenaik.
43. Loureiro otra vez
Mientras el veterano controlaba a la piba de la oficina, hubo ruido de arranque en la playa. El camión que estaba abierto se puso en marcha y comenzó a retroceder hacia la calle. Las puertas traseras, batiéndose, golpearon contra los bordes de la entrada. Hubo frenadas y bocinazos y el camión tuvo que dar otra vez marcha adelante, bramando.
Etchenaik vio que el que manejaba no era Loureiro. Sacó el revólver, apuntó a las gomas delanteras y disparó a través de la ventanilla. Dos veces. La chica gritó. El camión volvió a retroceder ahora hasta el medio de la calle, enderezó y salió rugiendo hacia la Perito Moreno.
Etchenaik bajó el revólver. Había vidrios por todos lados. La piba era un ovillo en el suelo.
– Levántate -dijo-. No pasó nada. Le erré…
La chica no contestó. Etchenaik fue hasta la puerta de la oficina. Se oían ruidos en el fondo. En un momento dado se abrió la puerta y apareció Loureiro con las manos en la cabeza; el revólver de Tony le empujaba la nuca.
– El otro se escapó con el camión -dijo Etchenaik.
El gallego insinuó una sonrisa burlona, alardeó escarbando con el bufoso en la pelambre del matón.
– Yo no tuve problemas -dijo.
– Traélo -dijo el veterano sin darse por aludido-. Acá hay algo más.
Mientras Tony ataba prolijamente las manos de los prisioneros tendidos en el piso boca abajo, Etchenaik tomó el teléfono del suelo e hizo dos llamados rápidos. Cinco minutos después, dos patrulleros se cruzaban en la puerta del garaje y dispersaban con cuatro gritos a la gente que se había ido reuniendo. Macías fue el primero en bajar. Trepó rápidamente por la escalera y entró en la oficina.
– ¿Qué es este despelote? ¿Estás loco vos?
Etchenaik estaba sentado sobre el escritorio, señaló vagamente el piso.
– Este guacho estaba la noche que nos retuvieron en la terraza. Es el Loureiro que te nombré.
– Está loco, señor -dijo Loureiro levantando la mirada desde las baldosas-. No sé de qué está hablando.
– Que te explique con qué se hizo el tajo que tiene en la cabeza. -Etchenaik levantó el puño-. Con esta derecha le partí el mate de un hermoso botellazo al voleo. Es tan bestia que fue capaz de levantarse y escapar.
Se bajó del escritorio y le apoyó la suela en la espalda.
– Levántate ahora, turrito…
– Basta.
Macías lo tomó del brazo y lo apartó.
– Espero que sepas lo que estás haciendo, porque ésta no te la puedo bancar.
– Si hay que pagar el vidrio, lo pago.
– No seas boludo.
De nuevo, como otras veces, la bronca se tensaba entre los dos, casi casi los empujaba. Cuando apareció Tony en la puerta de la oficina fue como si llegara un funcionario con la tijera para cortar la cinta tendida entre uno y otro, inaugurar algo que ojalá fuera mejor que lo anterior:
– ¿Y Loureiro?… ¿Qué va a hacer con éste, Macías?
– Queda detenido. La piba también.
Tony y Etchenaik se miraron. Después de una pequeña vacilación el gallego agarró un bolso que había dejado en el suelo y abrió el cierre ante el inspector.
– Estaban en el baño -dijo.
Macías se inclinó para mirar.
44. Maneras de irse
El inspector apartó la mirada del bolso, dio una pitada honda al cigarrillo que pendía clásicamente de la comisura de su boca. No dijo nada.
– Una camisa embarrada y un par de mocasines sucios de tierra. -Le explicó didácticamente Tony, ya muy agrandado-. Estaban hechos un ovillo en el baño.
– Podes mandar a analizar esa tierra -se adelantó Etchenaik.
Macías lo miró con desaliento.
– Con el barro no probas nada. La tierra es igual en todos lados. Además, llovió estos días… En la Boca, en Patricios…
– En Munro -completó Etchenaik.
– Claro. En Munro también -reafirmó Macías sin mirarlo, como si nada.
– La tierra no es igual en todos lados -volvió el gallego.
– Es cierto. Pero hay infinidad de lugares donde es igual o con variaciones muy chicas. No sirve de prueba si no se tienen otros elementos. -Macías se volvió apuntándoles con el cigarrillo-. Y testigos.
El veterano iba a replicar pero en ese momento Macías daba órdenes para que se llevaran a los dos detenidos. Entraron dos canas y los levantaron del suelo. La piba tenía lindas gambas. Loureiro era todo feo.
– ¿Se los llevan a Bertoldi y a Cittadini, ché? -ironizó Etchenaik mirándolos partir-. ¿Se está haciendo algo con toda esa cría?
– A Bertoldi y a Gómez se los sacó del caso. Los saqué yo mismo con acuerdo de Cittadini.
– Eso está mejor. Porque nosotros no tenemos pruebas ni testigos pero nuestro verso es más coherente. Y te digo más: proba con otro forense también, aunque sea para tantear… No creo que Marcial haya muerto cuando dice el informe ni que tuviera esa ropa cuando lo balearon.
– ¿Qué pasa, Roqueiro? -dijo Macías.
El suboficial llegaba de la calle, apurado. La persecución del camión del Rápido del Norte había sido tardía pero algo había resultado. En su mano traía restos de una vasija, los pedazos informes tal vez de una estatuita de terracota. En la esquina de Amancio Alcorta y la Perito Moreno había más pedazos. Los testigos coincidían en que habían caído de un camión con la puerta de la caja abierta que cordoneó, casi chocó contra el semáforo, se cruzó totalmente y armó un desparramo.
– Ya avisé al radioeléctrico, señor.
– El polvito -dijo Macías sin oírlo-. Mande a analizar el polvito, Roqueiro.
Y señaló la suave harina que impregnaba la parte interna de algunos de los pedazos recogidos.
– Bien, señor.
Volvieron a quedar solos. Etchenaik sintió que ganaba pequeñas batallas inútiles en una guerra digitada.
– Vamos, Tony -dijo-. Cuando llega esta gente nosotros nos vamos.
Era una frase que alguien había dicho alguna vez y servía de remate para situaciones como ésa.
Salieron. El chistido de Macías los alcanzó cuando bajaban la escalera.
– ¿Qué pasa ahora?
– Para que no te hagas el incomprendido -dijo el inspector a través del hueco del vidrio roto-. Había un sótano en el restaurante; una pared falsa al fondo, detrás de una estantería de botellas. Por un pasillo y otra escalera llegas al patio de un negocio del otro lado de la manzana, un local para turistas también.
– ¿Artesanías salteñas?
– No. Hilados jujeños…
El veterano sonrió otra vez, duramente. Empezó a irse.
– Etchenique… -Macías sacó el brazo y le agarró el borde del saco.
– Sigue en pie el acuerdo. Tenés un día y medio. Apurate. -Lo soltó y le señaló el Plymouth que se recalentaba al sol.
Etchenaik se sacudió el saco como si lo hubiera cagado una paloma y se fue. Se fueron.
45. Demasiado limpio
Hicieron el recorrido de vuelta con una extraña resolución; se alejaban de El Rápido del Norte dejándole a Macías un lujoso paquete, un regalo para que lo abriera a solas con su gente. Se piantaban oscuramente ganadores.
Sin embargo, cuando cruzaron Entre Ríos el gallego levantó la mirada de los papeles:
– ¿Adonde vamos?
– No sé, Tony. No tengo la más puta idea -contestó Etchenaik mirando al frente. Inmediatamente aminoró la marcha, se acercó al cordón y detuvo el auto:
– ¿Y si largamos? -se atrevió Tony, conciliador-. Hasta ahora fueron todos problemas: jeringazos de prepo, un día a la sombra.
Etchenaik no lo oía. Agarró de un manotazo los papeles que había dejado el gallego en la guantera y los hojeó distraídamente:
– ¿Sin noticias de la Tía Pocha? -murmuró.
– Nada… -Tony cruzó su dedo entre las hojas manuscritas-. Ahí tenés los datos que recogí de Robledo: los últimos quince años de la droga en el Gran Buenos Aires. Detenciones, redes desbaratadas, muertes de adictos. No encontramos ninguna coincidencia entre los nombres de Marcial y toda esa información dispersa. ¿Le hablaste a Macías de las otras direcciones?
– Sí… -Etchenaik siguió revolviendo-. ¿Y de dónde sacaste esto otro?
– Un amigo de mi sobrino, periodista de Abril. Es la investigación para una nota sobre drogadicción en la Argentina que nunca salió: material afanado de los archivos de la cana.
El veterano deslizó el dedo por una larga lista y de improviso se detuvo:
– Ariel Brizuela. Abril de 1962.
– ¿Qué pasa?
– No sé. Brizuela… ¿quién es Brizuela, Tony? Ese apellido lo he visto hace muy poco o alguien me habló de Brizuela.
El gallego quedó pensativo.
– Yo no. Ningún Brizuela para mí. A ver; léelo todo.
– Ariel Brizuela. Abril de 1962. 17 años. Muerto en circunstancias poco claras durante una redada en Mar del Plata. Baleado por sus cómplices a la llegada de la Policía. Secreto de sumario. Detenidos pero ningún procesado. Marihuana.
– Un chico.
– ¿Pero dónde carajo escuché yo el apellido Brizuela? ¿Quién es?
– Por ahí alguno de los canas…
– Tal vez -asintió Etchenaik sin convicción.
Puso en marcha el motor.
– ¿Adonde vamos?
– A la oficina. Los muchachos del Falcon que nos sigue están aburridos de tomar sol en lata.
Antes de subir, Tony hizo una escala en el bar. Había un amigote de la época de la bandeja que tenía algo que compartir con él.
Cuando Etchenaik salió del ascensor, la mujer de la limpieza lo miró sorprendida.
– Ah… ¿Dónde había ido?
– Acabo de llegar, Sofía… ¿Quién le abrió?
– Estaba abierta… Pensé que usted…
Etchenaik se acercó a la puerta y revisó la cerradura. Había sido sutilmente violentada. Ni siquiera una raspadura en la madera. Pero el mecanismo se había roto: no cerraba.
Adentro todo estaba en orden, ni un papel en el suelo.
– Ya limpió, Sofía.
– Todito. Plumerié y después pasé un trapo húmedo por todas partes.
Etchenaik hizo un gesto de desaliento.
– ¿Qué pasa, hice mal?
– No, Sofía, la próxima vez traiga nafta y un fósforo.
Para la próxima, Etchenaik no lo sabía, esa ironía iba a resultar ridícula.
46. ¡Booom!
La mujer lo miró apoyada en el escobillón, sin comprender; lo siguió extrañada, mientras Etchenaik recorría la oficina, verificaba la prolija limpieza, los cambios imperceptibles que alguien había introducido en los objetos, las ausencias, los excesos.
Finalmente, luego de revisar el baño, el inodoro, el depósito del agua, se sentó en el escritorio y abrió el cajón central.
Todo estaba en el desorden reconocible. Llevó después la mano al cajón de la derecha y tiró. Hubo una leve resistencia y se detuvo. Lo soltó como si quemara y empezó a temblar.
– Sofía -dijo parándose como si temiera despertar a un tigre-. Abra la ventana y la puerta; quédese en el pasillo.
– ¿Qué pasa?
– Hágame caso y deme el secador.
Etchenaik sacó la máquina de escribir y el teléfono. Concentró todo en el otro extremo de la habitación y se parapetó detrás de un sillón. Desde allí esgrimió el secador hasta hacerle calzar una punta en la manija del cajón.
– Fíjese, Sofía -dijo dándose vuelta.
Y empujó fuerte.
Todo reventó con un estruendo descomunal. Cuando se disipó el polvo, lo que quedaba del escritorio estaba en el centro de la oficina, el sillón chico había saltado por el aire para caer contra la pared opuesta con los resortes a la vista. Sofía estaba sentada en el suelo y Etchenaik había quedado con un pedazo de secador en la mano, blanco como la pared ahora descascarada.
– ¿Qué fue eso? -dijo Sofía sin atinar a levantarse mientras en el pasillo se sumaban las voces, las corridas y los gritos.
– Creo que va a tener que limpiar otra vez -dijo Etchenaik dándose golpecitos sobradores en el saco lleno de polvo.
Cinco minutos después, tras aplacar las iras del administrador y mentir oscuramente sobre el origen del estruendo. Etchenaik dejó a los curiosos en el pasillo y no quiso ni mirar el estado general de su oficina, el vidrio de la puerta rajado, el armario que se había ido de boca como si tropezara. Dejó todo así y agarró el teléfono. Llamó primero a la aseguradora y después a Macías. El inspector no había llegado y en la compañía dejó el mensaje y colgó.
El polvo recién estaba terminando de caer cuando cayó, también, el gallego.
– ¿Qué te pasó? No se te puede dejar solo…
Etchenaik parecía el dueño orgulloso de un imperio arrasado por la furia de los elementos. Los peores elementos. Se paró y pateó las maderas rotas del escritorio.
– Se llevaron algunos papeles y dejaron un explosivo, una trampa cazabobos enganchada en el cajón. Sospeché cuando encontré todo en orden y abierto.
Tony agarró la punta de un resorte, lo tensó y lo dejó caer con un tañido prolongado.
– Te quieren reventar en serio.
– Es como si fuera todo demasiado grande, ¿no?
– Raro que se arriesguen así. Debe haber muchas cosas en juego. No sólo guita -aventuró el gallego-. ¿Pero qué buscás?
– El documento del seguro -dijo Etchenaik revolviendo entre los vidrios y los biblioratos rotos.
Encontró un cartón grande, de orlas azuladas y leyó todo detalladamente. Había algo en la letra chica donde por ahí lo curraban. Pero de pronto alejó el documento de sus ojos, quedó como suspenso, la mirada en el aire.
– ¡La profesora! -gritó.
Agarró al gallego por los hombros y lo sacudió.
– ¡La profesora, Tony!… Flora Brizuela, egresada del Conservatorio Nacional. De ahí me sonaba el apellido. El diploma es un cartón como éste, colgado junto al piano.
Tony no entendía ni de qué le hablaba. Tampoco entendió cuando dejaron todo tirado, así, y salieron para Munro.
47. Revolver la tierra
Bajaron y se treparon al Plymouth. El atardecer caía sobre la Avenida, lento e indiferente al vértigo que les comía las horas. El día había sido denso, inconcebible para una rutina de tantos años, abandonada ahora como ropa vieja y demasiado usada.
– Hay que perderlos a éstos -dijo el gallego y señaló el Falcon verde Nilo estacionado media cuadra más allá.
Tomaron por Hipólito Yrigoyen hacia el Bajo, lentos y prolijos, con el auto de la cana pegado a los talones. Al llegar a la Rosada, Etchenaik quiso escaparse en el semáforo pero lo madrugaron y los tuvo encima hasta llegar a Retiro. Al pasar frente al Sheraton se metió entre los colectivos. Dio la vuelta a la plaza, arriesgó los guardabarros para ganar el lugar de los que retoman por Leandro Alem y dejó al Falcon cuatro colectivos atrás. Entonces fue cuando se jugó: aceleró con luz roja por la cuadra de Juncal mientras los canas quedaban entorpecidos por el tránsito de Libertador y los colectivos que doblaban a la izquierda. Cuando el Falcon zafó y encaró la cuesta ya Etchenaik había doblado por Arenales y aceleraba con el semáforo de Esmeralda en rojo. Dobló a la derecha y los perdió.
Eran las ocho menos cuarto cuando llegaron a la casa de Fondo de la Legua.
– Espera un poquito -dijo Etchenaik.
– ¿Qué vas a hacer?
– Una corazonada. Vení, ayúdame a buscar acá, en esta tierra removida.
Se metió en el baldío que había junto a la casa y estuvo observando los escombros amontonados junto al paredón. Levantó algunos de los más grandes y los arrojó nuevamente, con fuerza. Después se puso en cuatro patas, a escarbar.
– ¿Qué pensás encontrar?
– Ojalá supiera.
Al golpear a la puerta, un rato después, Etchenaik tenía las uñas llenas de tierra húmeda.
Abrió ella. Cincuenta años, un rostro leve y descolorido. Los kilos de más puestos parejitos, como cuando un chico engorda un muñeco de arena en la playa.
– ¿Qué desean?
– Hablar con usted, señora.
La mujer se retrajo, parpadeó.
– Disculpe, pero mi marido no está. ¿Es por un terreno?
– No me entiende, señora de Brotto. Es con usted la cosa. También con su marido, pero sobre todo con usted. Yo soy Etchenaik.
Si le hubiera dicho que era Frankenstein o el mismísimo San Puta, el efecto no hubiera sido mayor. Fue como si repentinamente se abriera a una puerta a sus espaldas y entrase una ráfaga de aire helado. Se agitó, apretó los labios.
– ¿Y usted qué quiere?
Ya estaba perdida. Otros diez años cayeron sobre sus ojos que alguna vez habían sido hermosos o brillantes al menos.
– Marcial Díaz murió, señora. Asesinado.
Etchenaik lo dijo lentamente, como en las películas, las malas películas en las que se habla despacio, dejando segundos entre palabra y palabra para que se suponga que los personajes son inteligentes o dicen cosas que merecen recordarse.
Y en seguida el veterano le mostró las manos. Eso: se las mostró casualmente, en un movimiento aparatoso que justificó con una frase debidamente estúpida.
– No somos nada, señora.
Y ella le clavó la mirada en las uñas.
Y las uñas se le clavaron en las defensas finales, las desgarraron.
– Pasen -dijo finalmente derrotada.
48. «Pop – pop»
Ella se hizo a un costado para que pasaran y apenas se repuso:
– En realidad lo siento mucho… Mucho.
Entraron.
El living estaba en penumbras. La mujer encendió la luz de una araña fea, torpemente funcional, y reveló la mesa de planchar, un montón de ropa apilada encima. Había más en una silla. Ella desenchufó la plancha y retiró la frazada que cubría la mesa.
– Disculpen un momento, por favor.
Fue hasta la cocina y desde allí les ofreció algo para beber. Volvió con una jarra de agua fresca y un limón cortado en cuatro. Puso los dos vasos sobre la mesa y finalmente se sentó.
Etchenaik y Tony bebieron en silencio.
– Es bastante complicado el asunto, señora -dijo el veterano con un suspiro-. Pero hay varios puntos oscuros que sólo usted y su marido pueden llegar a clarificar.
– Creía que mi esposo ya había hablado con ustedes.
– Su marido mintió.
– Eso no es verdad.
Etchenaik se metió un pedazo de limón en la boca, frunció la cara y escupió las semillas.
– ¿Cómo fue, señora? ¿Piensan seguir negando que Díaz estaba en la casa cuando llegaron los tipos?
– No estaba. No había llegado.
– ¿Y quién golpeó la ventana pidiendo auxilio? La nena se asustó.
– Oí unos golpes…
– ¿Y dos disparos después? ¿No oyó los disparos?
Etchenaik se paró, adelantó el cuerpo por encima de la mesa. Ella apartó la cara, como si fuera una llama que le buscara los ojos.
– Fueron dos sonidos así: «pop-pop». Un treinta y ocho con silenciador… ¿No los oyó?
– ¡No!
Y fue un grito. La mujer empezó a ponerse de pie, los ojos como loca, toda loca. Ya no quedaba nada de la apacible gordita que había abierto la puerta como quien recibe una noticia buena y previsible.
– ¡No es cierto todo eso!
Y ahí hubo un ruido imperceptible. Sólo el gallego, una oreja sensible al chasquido, al golpecito llamador, se dio vuelta.
– ¡Guarda!
Reventó el disparo casi simultáneamente con el grito de Tony. La descarga del cartucho se estrelló contra el respaldo de la silla del veterano, que saltó a un costado.
La mujer volvió a gritar. El señor Brotto, con la escopeta humeante les apuntaba desde la puerta del pasillo, dispuesto a disparar el segundo cartucho.
– Salí de ahí, Flora -ordenó el martiliero.
Pero no pudo. Etchenaik gateó por debajo de la mesa, tomó a la mujer por los tobillos y la derribó. La señora de Brotto se desparramó entre dos sillas, hubo un revoleo de piernas y la histeria del martiliero:
– Soltala, hijo de puta, que te mato… ¡Soltala te digo!
Etchenaik se acuclilló tras la mujer reteniéndola con el brazo en la garganta. Tony aprovechó para parapetarse detrás del perfil del piano, fuera de la línea de fuego.
– Párese, Brotto, está loco -dijo el veterano ganando tiempo-. En un minuto va a venir la policía si sigue a los chumbos… Párese ahora, espere un momento.
– No espero nada. Los voy a reventar a los dos.
– A uno y con suerte… Mi viejo… -dijo el gallego casi dulcemente-. Esa porquería tiene un solo tiro más y me vas a chumbiar a mí. Mientras, el flaco te acogota la mujer. No perdés mucho pero…
– ¡Basta!
Y el señor Brotto se abrió un poquito buscando ángulo.
49. Un elefante blanco
Cuando el gallego se quedó sin argumentos para demorar la ejecución sumaria que se disponía a realizar el peluquero, nada había para hacer. Etchenaik apretó el cuello de la señora, la hizo gemir tratando de demostrar aunque más no fuera un precario poderío. Pero no alcanzó.
– Tírales, Rogelio -dijo la dama, toda resolución.
– Eso voy a hacer.
En la punta del piano, sobre una carpetita de crochet, había un elefante blanco decorado con pinceladas doradas. Cuando Brotto dio un paso al frente levemente inclinado para dispararle a Etchenaik, el elefante voló. Arrojado por Tony, le dio exactamente sobre la sien con terrible violencia y lo hizo trastabillar.
– ¡Hijos de puta! -gritó Brotto, y disparó al voleo contra el gallego.
El piano, tomado de lleno, retembló haciendo sonar todas sus cuerdas bajo la lluvia de plomo. Era lo que Tony quería.
Salió del escondite y se abalanzó sobre el peluquero que revoleaba el arma ahora inútil. Hubo un golpe pleno sobre el hombro que Tony aguantó a pie firme y después un derechazo en gancho que agarró al señor Brotto en medio del pecho. Cuando se fue contra la pared se encontró con una rodilla ascendente entre las piernas que lo dobló en dos hasta deslizarlo al piso. Allí quedó.
El gallego levantó el arma y la puso sobre la mesa. Etchenaik se incorporó con la mujer que sollozaba. La soltó.
– Cállese ahora -dijo Tony y sacó su revólver-. Abra la puerta y explíqueles a sus vecinos que no fue nada, que su marido estaba limpiando el arma y se escaparon los dos tiros. Vaya, que el martiliero no se le va a ir.
La mujer vacilaba, miraba a su marido caído, el arma que ahora le apuntaba.
– Vaya -dijo Etchenaik y le puso el índice entre las flores del batón en el medio de la espalda.
Fue. Luego de un instante la oyeron hablar bajo el cobertizo con voz vacilante pero que pretendía firmeza.
El señor Rogelio Brotto reaccionaba lentamente. Un hilo de sangre se deslizaba desde la sien para ensuciar el cuello del piyama abierto sobre el pecho desnudo. Había perdido una de las chinelas y toda la compostura que alguna vez lo caracterizara.
– Arriba -dijo Etchenaik tironeándole de las axilas.
Lo acomodó en una de las sillas, fláccido como un títere, la cabeza ladeada. En eso llegó la mujer con los ojos llenos de lágrimas.
– Ocúpese de despertarlo. Lávele un poco la cara -dijo el gallego sin dejar de mover el revólver.
La mujer fue y vino con una toalla mojada hasta que el señor Brotto pudo mantener la cabeza sobre los hombros.
– Arrímese -ordenó el veterano.
El gallego se ubicó detrás del matrimonio y empujó los respaldos hasta apretarles el pecho con el filo de la mesa.
– Las manos encima, ahora.
Tony permaneció atrás, acodado, haciendo espaldas a la cómoda. Etchenaik se sentó del otro lado de la mesa, frente a los ojos azorados del matrimonio.
– No vamos a perder tiempo. Queremos saber todo, en una sola versión y sin correcciones.
La mujer abrió la boca. Salió un ruidito extraño y después nada. Volvió los ojos a su marido pero el martiliero estaba ocupadísimo en la tarea de mantenerse despierto.
– ¡Vamos!
El violento golpe de Tony con la culata de la escopeta sobre la mesa los sobresaltó.
– ¿Qué pasó esa noche, señora? ¿Recuerda los «pop-pop»?
50. Ahí
La mujer parecía dispuesta a hablar. Extendió las palmas sobre la mesa, acható las arrugas del mantel.
– Serían las dos cuando golpearon la puerta -dijo al cabo de un momento-. Eran tres. Dos hombres y uno más bajo y joven.
– ¿Qué querían?
La mujer volvió otra vez los ojos a su marido pero Brotto se había derrumbado definitivamente y tenía el rostro oculto entre los brazos.
– Querían la llave de la casa de Díaz. Les dijimos que no la teníamos, que no había otra. Entonces se fueron dos y quedó uno amenazándonos…
– No es así, señora -dijo Etchenaik con calma-. Ellos suponían que Marcial estaría armado y no se quisieron arriesgar a un tiroteo. La verdad es que ustedes les dieron la llave y después fraguaron lo del piedrazo contra la cerradura. Lo que pasó fue que el imbécil de su marido, por prolijo y temiendo dejar huellas, no encontró nada mejor que traer un pedazo de escombro del baldío, golpear la puerta y volver a llevarlo a su lugar. ¿Me equivoco?
Etchenaik cerró el puño y golpeó con fuerza sobre los dedos de Brotto contra la mesa. El hombre se conmovió y asintió sin levantar la cabeza.
– No me equivoco, claro que no. Ahora sigamos, señora.
– No sabemos qué pasó después… -retomó la mujer-. Escuchamos ruidos y media hora después los golpes contra la ventana, las amenazas…
– ¿Quién golpeó?
– No sé.
– ¿Quién golpeó, carajo?
La mujer sollozó.
– Díaz golpeó.
– ¿Y qué decía?
Nuevos sollozos. Brotto levantó la cabeza.
– Déjela, ¿quiere? Voy a hablar yo.
– Hable.
– Díaz pidió ayuda: «Me van a matar» decía.
– ¿Y después?
– Se lo llevaron. Oímos el ruido del auto que se iba.
Etchenaik metió la mano en el bolsillo.
– Mire esto.
Abrió el puño y dejó caer sobre la mesa dos cápsulas de 38. Estaban llenas de tierra negra y húmeda.
Brotto las siguió con la mirada. De pronto dio un manotón y pretendió metérselas en la boca.
– ¡Basta! -gritó Tony dándole un golpe en el brazo que hizo saltar las cápsulas por el aire.
– Yo les voy a decir lo que pasó… -comenzó Etchenaik-. Ya se lo llevaban cuando él consiguió zafarse y golpeó, pidió auxilio y entonces… lo mataron.
Los otros lo miraban como si estuviera contando un cuento apasionante y ajeno, un espectáculo.
– Lo mataron… -repitió y se puso de pie, abrió la puerta-, Ahí.
Y señalaba el suelo a dos metros de la puerta de la cocina, sobre las piedras del camino.
– ¿Ahí? ¿No es cierto que fue ahí?
Brotto asintió mirando para otro lado. Etchenaik se sentó frente a él.
– Entonces sí, amenazaron y se fueron. Pero no lo dejaron a Marcial tirado porque no querían un muerto acá. Claro, quedaron las cápsulas. Y no era cuestión de dejarlas ahí, ¿no es así?
– Nos amenazaron, señor. Usted debe conocer a esa gente.
Ella habló como si pidiera rebaja en la feria, un tono plañidero insoportable, capaz de reventar el hígado más curtido.
– Estoy empezando a conocerlos a ustedes.
La señora de Brotto desvió la mirada pero Etchenaik no la dejó:
– Hábleme de Ariel Brizuela -dijo.
Nadie contestó.
51. Esa mugre
Tirar ahí ese nombre sobre la mesa fue una posibilidad más, un manotazo no de ahogado sino de ciego.
Pasó un minuto y nada. Empezó otro minuto.
– Ariel Brizuela, abril de 1962 -precisó Etchenaik.
– No tiene nada que ver con esto -dijo ella al final, cansada.
– Tiene.
El veterano se levantó y fue hasta el ángulo de la habitación donde colgaba el diploma de la profesora de piano Flora Brizuela. Se felicitó de su memoria.
– No tenga miedo -dijo volviéndose-. Ya están lo suficientemente complicados ustedes dos.
– No tengo miedo de nada. Yo no tengo nada que ver con toda esa mugre. Fue una desgracia que después de tantos años este hijo de puta viniera a revolver todo.
Causaba un efecto curioso oír putear a una dama tan prolija.
– ¿Quién es el hijo de puta? ¿Marcial?
– Sí, ése… -ahora la mandíbula le temblaba y en todo el rostro había una extraña resolución, un rencor oscuro largamente asordinado-. Él tuvo la culpa.
– ¿Y ella, señora Flora?
– ¿Quién?
– La Loba…
– ¡No la nombre así! ¡No la nombre así en esta casa!
Ya era una fiera, un monstruo cotidiano y vulgar con todas las uñas. Tony levantó las cejas, hizo un gesto que significaba años repentinamente iluminados, un controlado asombro.
– Siga.
– Marcial abandonó a mi hermana cuando estaba embarazada. No quiso saber nada. Estaba agarrando plata grande y creyó que era una trampa para casarlo. Entonces ella, para seguirlo, trajo al chico a casa. Después, a veces, venía… pero lo criamos nosotros. Él jamás se acordó.
– ¿Hasta ahora?… No entiendo.
– No, volvieron antes. Cuando Arielito tendría diez años, una noche aparecieron juntos. Se habían casado y decían que ahora la vida sería color de rosa, querían a su hijo… -A esta altura del relato la señora Flora Brizuela de Brotto sollozó duramente-. ¿Qué iba a ser su hijo, si nunca se habían ocupado de él?… Pero se lo llevaron. Y nunca los volví a ver. Ni a mi hermana ni a Arielito ni a él, hasta hace unos meses.
– ¿Cómo vino a parar acá?
– Casi no lo reconocí. Estaba hecho una ruina y no tenía dónde caerse muerto. Se enteró de que la casilla estaba vacía y nos pidió quedarse un tiempo. En seguida me di cuenta de que se drogaba. Yo no quería que se quedara pero Rogelio le tuvo lástima. Lo dejamos.
La mujer quedó callada, abstraída mirando los dibujos del mantel.
Etchenaik se levantó, tomó la jarra y fue hasta la cocina. Abrió la heladera y la llenó de agua fría. Volvió y la dejó en medio de la mesa. Nadie bebió. El aire empujaba de a rachas la cortina floreada de la cocina. Ya era de noche y de la calle llegaban voces sueltas, gritos de pibes que jugaban bajo los focos. Allí, encima de la mesa de fórmica vulgar y gastada, sobre un mantel quemado por cigarrillos baratos y con las manchas de grasa de innumerables almuerzos, el revólver y la escopeta no tenían nada que ver. También parecían mentira los muebles destrozados, las dos cápsulas de 38 llenas de tierra que habían rodado junto al piano.
Pero la realidad tiene esas cosas.
– ¿Por eso lo dejaron matar?
La pregunta de Tony llegó como la conclusión de un largo razonamiento que hubieran estado armando entre todos sin que nadie lo formulara.
– Él no merecía vivir -dijo la mujer, desafiante-. Nos ensuciaron a todos.
Había tanto odio en esas palabras que Etchenaik sintió un profundo rechazo, un asco infinito, como si le saltara un bicho ponzoñoso. Y decidió pisarlo.
52. Un cachito de verdad
Había ido pasando de la bronca al profundo desprecio. Ya no podía evitarlo ni le interesaba.
– No sé qué le duele más, señora: la muerte del chico o que los hayan ensuciado, como usted dice.
Una ira santa subió a los ojos de la mujer. Estaba o se sentía más allá del bien y del mal. O, mejor, estaba sentada en medio del bien, lo administraba:
– Usted habla así porque tiene un revólver. Pero también es parte de la mugre… La misma mugre que él y que ella.
La mano del gallego se levantó como para cruzarle la cara pero Etchenaik lo contuvo.
– Es muy difícil separar la mugre de lo demás -dijo con extraña calma-. En general viene todo muy mezclado. Le diré, señora, que he encontrado mucha basura en ciertos hogares bellamente constituidos. No hay reglas. Pero la experiencia sirve, y no me gusta la gente que se dedica a la tintorería moral.
Ella fue a replicar pero la acalló con un gesto. El veterano se sentía extraño, casi un personaje hecho, con integridad y soltura. Su pequeño discurso había tenido la convicción y el peso de un sermón menor de Marlowe.
– Acá hay crímenes de por medio y no es posible bajarse del asunto como de un colectivo. Lo real es que ustedes ocultaron pruebas y les dieron una coartada a los asesinos.
– Tuvimos miedo.
– Tuvieron odio.
Etchenaik se sirvió un vaso de agua y bebió.
– ¿Cómo murió Ariel, señora?
– Creo que estaban otra vez separados en ese momento. Siempre se la pasaron yendo y viniendo. El chico fue a pasar el verano con el padre, a Mar del Plata. Díaz actuaba en clubes nocturnos, boites, y el pibe comenzó a frecuentar ese ambiente. Era un lindo chico y no le faltaba dinero. Apareció muerto en uno de esos lugares de la avenida Constitución, cuando no había todo el ruido de ahora… Era casi un descampado. Hubo un tiroteo y parece que los mismos tipos que andaban con él lo balearon. Le encontraron drogas encima, pobrecito.
– ¿Y qué hizo Díaz?
– Desapareció, no volvió a cantar. Apenas lo vi para el entierro.
– ¿Y ella?
– Desde entonces no tuve noticias de mi hermana. No los volví a ver, ni juntos ni separados.
Etchenaik se levantó, puso la mano en el hombro del gallego y salió con él al cobertizo. Hablaron, con la puerta abierta, mirando cómo los Brotto se consumían lentamente, como una brasa.
El veterano se apoyó en el marco de la puerta y dijo:
– Escuchen bien esto: vamos a dejar de lado los odios y escopetazos. No es que me olvide, pero hagamos como que sí. A mí me interesa que la gente que asesinó a Díaz lo pague y necesito testigos para eso. Los testigos son ustedes. Y soy capaz de olvidarme de que más que testigos son cómplices. Por eso, si colaboran, no le diré a la policía detalles como las cápsulas enterradas, la piedra en la cerradura y otras huevadas propias del rencor y la cobardía. Lo que quiero es un testimonio claro: a Marcial lo mataron en esta casa, ahí, esa noche y no la anterior. Ustedes dirán que los amenazaron, adornarán el asunto a piacere. Pero no hay alternativa: sólo les pido un cachito de verdad. Les doy hasta mañana; hablen con el inspector Macías en la Central de Policía. Si no, hablaré yo. Así de simple.
Etchenaik los miró alternativamente a los ojos. Ella había recuperado una extraña expresión de dignidad herida: Brotto estaba tirado en la silla como si hubiese caído allí luego de atravesar el desierto de Gobi.
El gallego le tocó el hombro. Dieron media vuelta y salieron.
– Nunca me gustaron los rematadores -dijo Tony.
– Y de las profesoras de piano, ni hablar.
53. Un tango
Cuando Cacho llegó el sábado a la mañana a la oficina de Etchenaik Investigaciones Privadas, el veterano no estaba, la puerta tampoco, el armario tampoco, un sillón tampoco. Sólo Sofía, que barría entre una blancuzca polvareda los restos de revoque y papeles rotos.
– Eh… ¿Qué pasó? ¿Se fueron? -dijo el cafetero sin animarse a entrar.
– Pasá, Cacho. Estoy acá, en la pieza.
La voz de Tony García se sobrepuso al arrastrado barrido de la limpieza y a la orquesta de Di Sarli en la radio desde el otro lado de la mampara.
Cacho atravesó la polvareda como quien corre en un día de lluvia hacia un refugio, abrió la puerta y encontró al gallego sentado en la cama, con el pie derecho sobre la silla inspeccionándose la herida. El desorden del cuchitril era un poco mayor que el habitual, pues a las dos camas, los libros y los papeles de Etchenaik se habían agregado los objetos sobrevivientes de la explosión del día anterior. El teléfono y la máquina de escribir estaban en el suelo.
– ¿Qué les pasó? ¿No está Etchenaik?
– Fue a la cana.
– ¿Una citación?
– No. Fue a darles la precisa…
El gallego inauguró una sonrisa que el cafetero no le conocía, mezcla de suficiencia y triunfalismo casi contenido, una obrita maestra.
– No sé qué harían sin los datos que les pasamos.
– ¿Un caso nuevo, Tony?
Con un asombro medido al centímetro, el gallego levantó las cejas y la oscura mata que le subrayaba la frente adquirió cierta gracia:
– ¿Un caso nuevo decís? -parecía Pedro López Lagar…-. Está en todos los diarios, fíjate… Claro que nuestros nombres no figuran, pero… ¿Cuánto hace que no venís por acá?
Cacho calculó al voleo:
– Ayer viernes pasé y no estaban… El jueves no vine yo porque el miércoles a la noche estuve en la cancha de Vélez, que había partido. El día anterior también estaba todo cerrado.
– El miércoles estábamos en cana, Cacho.
El gallego esperó el efecto que la revelación causaba en el cafetero y luego, sin transición, le señaló el píe herido:
– Esto fue esa noche, cuando reventamos un Peugeot en la Vuelta de Rocha y mataron a la chica. Cuando llegó la cana nos llevó. Pero claro que vos no sabes nada de la historia del cantor.
Media hora después, cuando el gallego contaba con ademanes y expresivos sonidos de boca el último incidente con Rogelio Brotto y señora, las perdigonadas en el living, el acogotamiento de la dama y su providencial golpe de elefante blanco en la sien agresora, apareció Etchenaik.
– ¿Quién pidió esa custodia? -gritó embroncado al llegar.
– ¿Qué custodia?
– Hay dos policías en la entrada a los ascensores del piso. Hace media hora que trato de pasar y después descubro que me estaban protegiendo a mí.
– Yo no pedí nada -argumentó el gallego-. La habrá mandado Macías por la suya después de lo de ayer.
El veterano lo miró extrañado.
– Acabo de hablar con Macías, inclusive los Brotto declararon hoy a primera hora. Detuvieron a Loureiro, a los tipos que dispararon contra la dinamarquesa, a los sospechosos del asesinato de Marcial. Están tocando el último tango para unos cuantos, gallego.
– Vos vas a bailar un tango más.
La voz no era muy clara porque el tipo que había hablado desde la puerta, flanqueado por los dos policías, estaba con una media que le cubría la cara. El arma que tenía en la mano era un detalle más, un grosero detalle de muerte.
Tercera

***
54. Caretas
El que había hablado caminó dos pasos y se colocó en el centro de la oficina vacía. Se hizo un repentino silencio. Hubo solamente un movimiento más de la escoba de Sofía, casi reflejo y apenas anterior a su grito cuando vio el arma en manos del encapuchado.
– Calladita, jovata -fue el escueto mensaje.
Los dos canas que lo acompañaban pelaron también las reglamentarias y entonces el de la media se adelantó hacia la puerta de la piecita.
– Usted viene con nosotros, Etchenique… Los demás, adentro.
Y con un gesto amplio mandó a Tony, Cacho el cafetero y la desorientada Sofía a la habitación interna.
– No son policías -dijo el gallego resistiéndose.
– No -contestó uno de los uniformados-. Claro que no. Y métase ahí adentro que nadie le piensa hacer nada.
Fue un instante de distracción apenas. Y hay que tener en cuenta que Etchenaik estaba agrandado por algunos éxitos recientes en eso de madrugar a quien le apuntaba. Por eso se jugó.
Cuando vio que los falsos policías se ocupaban en guardar a los otros, tiró el saco que tenía en la mano contra el revólver del encapuchado y se arrojó hacia él, como un toro que embiste para derribar.
No llegó a tocarlo. En lugar de sentir la blandura de un cuerpo recibió toda la violencia de un hierro encima de la ceja. Después, la espalda contra el suelo, la sensación de desorden que le embadurnaba las percepciones y una extraña conciencia de que otra vez se iba a desmayar en lo mejor de la historia.
Lo primero que sintió fue el frío sobre los párpados, las gotas que le corrían por el cuello y bajaban por la camisa entreabierta. En seguida comprobó que lo que lo rodeaba no era su oficina.
Estaba acostado en una cama dentro de una habitación pequeña y sin ventanas, pintada de amarillo. Había una luz que pendía del techo y no se veía otra cosa. Sentado en el borde de la cama estaba el de la media. Ahora no tenía una pistola en la mano sino una jarra de agua. Vio que la jarra se acercaba.
– Estoy despierto -dijo levantando la mano.
El otro detuvo el gesto, se levantó y salió por una puerta que desde su posición Etchenaik apenas veía. Giró la cabeza sin atreverse a levantarla y vio que había otra más en el mismo ángulo de la habitación. Entre ambas puertas estaba un hombre apoyado en la pared. Tenía puestos un pulóver gris de cuello alto y una careta del Pato Donald.
– ¿Qué hora és? -preguntó separando un centímetro la nuca de la almohada.
Donald no contestó ni hizo el menor gesto. Etchenaik sintió que le dolía el ojo derecho y que apenas podía mover ese lado de la cara. Se incorporó sobre los codos y comprobó que estaba completamente lúcido pero optó por dejarse caer con un quejido que mentalmente calificó de desgarrador.
La puerta de la que había salido el de la media se abrió y entraron él y tres más. El último, uno alto y flaco con un antifaz del Llanero Solitario, traía una silla que arrastró hasta el medio de la habitación. Los otros tenían también la cara cubierta pero cada uno de una manera diferente. Uno tenía una bolsita de papel con agujeros. Se desparramaron por la pieza y el Llanero fue el primero en hablar.
– Venga, Etchenique.
El veterano se dobló como para sentarse pero luego de unos segundos repitió la caída de espaldas, ahora con un resoplido.
– No exagere -dijo el flaco-. No le pasa nada.
Tuvieron que ir a buscarlo y arrearlo hasta la silla. Tenía la cabeza volcada hacia adelante y la luz le caía vertical sobre la nuca.
– Etchenique -dijo casi con ternura el de la media levantándole el mentón con los dedos-. ¿Qué pasó con Chola Benítez?
Y ésa, precisamente ésa, el veterano no se la esperaba.
55. Patadas y galletitas
Cuando le nombraron a la piba que apenas había visto unas horas hasta que alguien la bajó desde un auto en la escenografía grotesca de Caminito, Etchenaik levantó la cabeza:
– No entiendo nada, viejo. La mataron… ¿Pero por qué te la agarras conmigo?
Desde atrás, una mano se apoyó suavemente en su cabeza y bajó enrejada en el pelo, se deslizó persuasiva.
– ¿Cómo fue? -escuchó.
– ¿Cómo «cómo fue»? -dijo intentando girar, pero sintió que le apretaban el hombro opuesto, lo retenían.
– Queremos los detalles, todos los detalles.
Etchenaik sintió que esperaban algo que él no podría darles y supo que eso le costaría caro.
– Creo que hay un malentendido… -comenzó.
Le tiraron un coscorrón entre amistoso e intimidatorio que le revolvió la pelambre, lo manoseó, ablandándolo.
– Escuchá bien, hijo de puta -ahora era el de la bolsita de papel-. No jugués al sorprendido porque de acá no vas a salir vivo si te hacés el loco.
– No soy demasiado valiente ni aguantador -dijo Etchenaik con la boca entreabierta y mirando al vacío-. Les puedo decir todo lo que sé, no tengo nada que ganar o perder en esto, pero me parece una guachada que traten de asustarme jugando a los mascaritas. Se ve que son pendejos…
Vio la turbación, el subir y bajar del papel humedecido en el lugar de la nariz, la inminencia del golpe. Pero una mano se apoyó en el hombro del de la bolsita y una voz más serena le habló desde atrás de esa mano. Era el Llanero.
– Vos sos el último que la viste. Iba en el auto con vos y el otro la noche que la mataron. ¿Adonde la llevabas? ¿Por qué te largó la cana?
– ¿La entregaste vos, no? ¿Se la entregaste vos a Sanjurjo? -saltó otra voz desde el fondo.
– Demasiado desorden en las preguntas -dijo Etchenaik y al momento se dio cuenta que no podía darse esos lujos, ironizar.
Vio venir la primera trompada y se encogió levantando las rodillas, pero igual sintió el golpe tremendo en el costado. La silla se tambaleó y se fue al piso. Quedó acurrucado boca abajo.
– No perdamos tiempo -escuchó que le decían sin pasión-. ¿Qué le hiciste a Chola? Habla o te reventamos.
– La puta madre que los parió -dijo con la boca pegada al suelo.
Lo levantaron entre dos.
– Habla.
Abrió los ojos y los volvió a cerrar. Parecía irse hacia la derecha pero se sostuvo. Volvió a abrir los ojos.
– Bueno, hablo -dijo.
Los que estaban a los costados lo soltaron; bajó la cabeza y dio un paso hacia la silla. De pronto giró con todo el impulso del cuerpo revoleando el puño de abajo hacia arriba. El de la bolsita de papel recibió el derechazo entre la oreja y el cuello y se fue para atrás como tironeado. Pero no pudo repetir el giro con la zurda. El Pato Donald lo pateó fuerte entre las piernas y vio todo blanco. Antes de tocar el suelo sintió otro golpe en los riñones. Las patadas caían sobre su cuerpo como en un sueño.
– ¿Qué pasó con Chela, Etchenique?
No contestó. Sentía el frío del mosaico curiosamente acogedor y los golpes retrocedían vertiginosamente.
Cuando abrió los ojos estaba de nuevo en la cama. Nada había cambiado pero podían haber pasado diez minutos o dos días. El Llanero Solitario masticaba galletitas Express sentado al revés en la silla, acodado al respaldo, mirándolo. Tuvo la impresión de que estaba allí desde tiempo indefinido, en esa misma posición. Quiso mover un brazo pero comprobó que estaba esposado al elástico.
56. Clases de lucha
Etchenaik vio que el Llanero Solitario se movía en la silla. Oyó que decía algo también pero prefirió hacer como que no, quedarse quieto.
– Quiero agua -dijo al rato.
El otro le alcanzó la jarra que estaba en el suelo y bebió dos sorbos largos, con ganas. El enmascarado lo miraba hacer casi con simpatía. Etchenaik se dejó caer sobre la cama y giró hacia la pared.
– ¿Usted con quién está? -oyó ahora sí clarito a sus espaldas.
– Con la puta que te parió -contestó bajito contra la almohada.
– ¿Cómo?
El flaco no insistió, siguió hablando sin esperar respuesta, con la boca llena de galletitas.
– A esta altura, viejo… El que no está con nadie se queda en el medio. Y a los que están en el medio todos les desconfían: cada uno cree que están con el otro.
– Atendeme, pibe -dijo volviéndose-. Pónganse de acuerdo: ¿me trajeron acá para ablandarme a piñas o para melonearme? A mí me importa tres carajos quiénes son ustedes o qué les pasa a los otros. Yo estoy con quien quiero y en el medio de nada.
El flaco agitó la cabeza.
– No lo entiendo, Etchenique. ¿Esto va en serio?
– ¿Qué cosa?
– Esto que le estoy mostrando, dése vuelta…
El veterano vio la tarjeta de la agencia en la mano del Llanero.
– ¿Es joda, no?
– No es joda. Yo soy eso: Etchenaik, investigador privado.
– Pero eso no existe, viejo. Es un invento yanqui, pura literatura, cine y series de TV… ¿O se cree que tipos como Marlowe o Lew Archer o Sam Spade existieron alguna vez? ¿Qué le pasó? ¿Se rayó como Don Quijote y creyó que podía vivir lo que leyó?
Etchenaik no contestó, permaneció impasible.
– Hasta se eligió un Sancho Panza: un gallego analfa que le crea y lo siga -se ensañó el enmascarado-. Inclusive tiene un auto viejo, casi una reliquia, así se siente Bogart… Aunque no lo veo con ninguna posibilidad de conseguirse una Lauren Bacall, una Verónica Lake, bah… Ni una Olguita Zubarry, creo.
Era como si el Llanero quisiera tensarlo hasta el estallido, obligarlo a mirar un espejo cruel o definitivo. No pasó nada, sin embargo, porque el veterano siguió inmóvil, estoicamente agarrado a un modelo o a quién sabe qué…
– ¿Terminaste, mascarita? -se esforzó en parecer entero, sobrador-. Seguro que vos no hacés literatura, disfrazado con el antifaz y jugando a…
– Yo sé para qué hago lo que hago, a quién golpeo, quiénes son mis enemigos -se trenzó el otro casi con curiosidad.
– Así es fácil: uno armado y sentado en su sillita y el otro atado a la cama: «¿De qué lado está? ¿Quiénes se benefician con los tiros que pega? ¿Cuáles son sus relaciones con el poder?»… O vos te crees que porque soy viejo soy pelotudo o no sé lo que pensás…
El Llanero no dijo nada. Sacó un cigarrillo y le ofreció. Se había olvidado que Etchenaik estaba atado a la cama… Le desató un brazo. Encendió el cigarrillo y se lo alcanzó.
– Estás muy loco, Etchenique… Y te vas a hacer pomada al pedo, por nada.
– No soy el único, creo. Cada uno elige. La cuestión es creer y seguir hasta el final.
Se calló imprevistamente, como si hubiera llegado demasiado lejos, demasiado en serio, casi en el borde de la mentira. Ya no sabía sí decía lo que creía o lo que creía que debía decir…
El flaco apoyó las manos en las rodillas y se levantó. Etchenaik se volvió a la pared otra vez.
En un momento dado sintió que manipulaban a los pies de la cama. No quiso preguntar qué le esperaba.
57. Ultima voluntad
Cuando los que se movían a los pies de la cama se fueron, Etchenaik se dio cuenta de que le habían soltado las ataduras. Sin embargo permaneció inmóvil, de cara a la pared, disfrutando de una tregua que sentía prorrogable hasta el infinito. El Llanero Solitario podía estar o no a sus espaldas. No iba a darse vuelta para verificarlo.
Al rato tuvo ganas de mear. Se movió y descubrió que estaba solo y el paquete de galletitas al pie de la cama. Tenía hambre y comió con voracidad, juntando los pedacitos entre los pliegues de la colcha. En la pieza, todo estaba igual que cuando lo golpearon; las sillas dispersas como después de una fiesta, los manchones del agua derramada por el piso.
Se levantó y caminó hasta el baño. La puertita liviana, casi de utilería, se resistía a abrirse.
– Espere -pidió alguien.
Al instante salió el Pato Donald con la careta ladeada, sosteniéndose los pantalones con una mano. En la otra llevaba el revólver.
Entró, en el espejo encontró una cara que le recordaba vagamente a la suya. Tenía un ojo casi enteramente cerrado por el hematoma que le crecía hacia la sien; de la comisura bajaba un hilo de sangre pegada y seca.
Apoyó la frente en el espejo y cerró los ojos. Luego orinó profusamente, se lavó la cara con el agua fría y escasa que goteaba de la canilla y pudo comprobar por la estrecha ventanita que era de noche. Se secó con su pañuelo. Descubrió un peine grande y desdentado; lo agarró y casi insensiblemente se lo llevó a la cabeza. Se detuvo: entrelazados a los dientes habían quedado varios largos cabellos rojos. Los sacó y sintió entre las yemas de los dedos la textura áspera, el grosor excesivo.
Los golpes contra la puerta lo sobresaltaron.
– Vamos, salga rápido, Etchenique.
– Mi última voluntad es cagar.
– Salga, no perdamos tiempo.
– Esto lleva tiempo, amigo…
– Salga o lo reviento -gritaron pateándole la puerta otra vez.
Salió, estaban todos allí como en una reunión de familia. El de la media castaña, el Pato, el de la bolsita, alguno más.
– Tengo hambre -dijo.
El Pato Donald salió sin decir una palabra y volvió con un sándwich de salame y queso con pan bastante duro y un vaso de vino. Durante ese rato Etchenaik sintió que lo observaban como si estuvieran en una sala de espera. Pero no sabía qué era lo que estaban esperando de él.
– También hay café, si quiere.
– Bueno -dijo Etchenaik masticando sentado en la cama, pensando cuánto duraría tanta hospitalidad.
Duró poco.
– Venga, Etchenique -y lo arrastraron con persuasiva firmeza hasta la silla-. No hagamos más teatro: cuenta todo, prolijo y completito. Sin cancherear, que no le da el cuero. Queremos saber qué hacía metido entre la gente del turco Kasparian, por qué la cana no lo tocó la noche del asesinato de Chola, qué tiene que ver Marcial Díaz con todo esto y con usted y… qué busca, en el fondo. Si es cana, agárrese.
– Me extraña que no sepan olfatear la cana. Alguna vez tuve olor a tira pero me bañé seguido durante los últimos veinte años. Pero eso no hay forma de comprobarlo… De lo demás, no les voy a contar nada porque cualquiera que haya leído novelas policiales sabe que los detectives privados jamás deschavamos a nuestros clientes. Así que no voy a decir para quién trabajo. En cuanto a la piba que les preocupa, nos ayudó contra los de la droga, y ellos la mataron cuando nos separamos, al huir. No sé nada de ella. Marcial Díaz era un… -vaciló, al final se calló.
– Mire esto. Es el «Clarín» de hoy domingo.
Y le pusieron delante de los ojos un recuadrito de la página de Espectáculos firmada por Jorge Göttling: «Otra pérdida para el tango: murió Marcial Díaz».
58. Sanos consejos
La nota tanguera -un recuadrito con una foto vieja de Marcial en la época de Rotundo, el micrófono cuadrado y grandote como en el balcón de Perón, el nombre de la radio en las alitas- estaba al pie de página. El periodista, el alemán Göttling, un tanguero que Etchenaik conocía bien porque no laburaba de viuda y tenía el paladar abierto y sensible, hacía una repasadita amistosa por la trayectoria de Marcial: Tanturi, Rotundo, Maderna, la etapa de solista y lo que llamaba «el temprano retiro, llevado por un pudoroso concepto de lo que debía ser su imagen».
Los enmascarados eran un auditorio mudo y atento que lo miraba leer, esperaba sus reacciones como si fuera una rana sacudida por la corriente. Sin embargo Etchenaik no se conmovía por una muerte que había visto embarrada y encadenada, reventada de dos balazos íntimos. Sólo se sentía libre y hecho por unas cortitas frases que iniciaban la crónica, cumplían con una promesa de honor: «Se informó que en un accidente de tránsito ocurrido el miércoles pasado en horas de la madrugada falleció Marcial Díaz. La demora en su identificación se debió a la ausencia de documentos en poder del occiso, que vivía solo desde hacía unos años. Los restos serán velados…»
El veterano bajó el diario y tenía otra cara que la que sin duda esperaban de él.
– Bien -dijo.
– ¿Lo sabía?
– Sí.
– ¿Por qué la cana miente, oculta que lo amasijaron?
– Porque no tenía nada que ver con todo ese asunto: estaba ahí de pedo nomás y la ligó.
– ¿Era amigo suyo?
– Lo vi dos veces. -Se rectificó-. No, tres.
De pronto se decidió y se puso de pie, como si estuviera dando una conferencia de prensa, un reportaje. No era un secuestrado sino el dueño de la situación pese al pómulo reventado, la nariz sangrante.
– Ustedes están equivocados, no entienden nada: Chola y Marcial eran amigos pero evidentemente no estaban ahí metidos entre esa gente por lo mismo. Qué hacía la Benítez ahí, lo saben ustedes. Qué hacía Marcial, lo sé, o creo que lo sé, yo… Y no lo voy a decir. La cuestión es que los descubrieron y los mataron a los dos. A ella casi pude salvarla yo la noche de Caminito, pero no pudo ser. Con Marcial llegué más tarde todavía, pero al menos pude probar que la cama que les habían tendido a los dos era falsa y salvarle el nombre, una cosa que algunos todavía tenemos en cuenta.
El Llanero Solitario estaba recostado en la cama del prisionero, lo miraba pasearse:
– ¿Y la novela cómo sigue? Si se fija en el mismo «Clarín» unas páginas más adelante, Philip, va a ver en las Policiales que con dos o tres detenidos sin importancia han hecho una historieta bárbara los amigos suyos de la cana. Pero de los peces gordos ni se habla. Ni de Kasparian siquiera… Con todo este despelote sólo ha conseguido espantar a los grandes.
– La Tía Pocha.
– Eso es… Y Fredy Sanjurjo. Nos costó un año de laburo arrimarnos tanto para que todo se fuera a la mierda.
Era la segunda vez que le tiraban ese nombre y Etchenaik tampoco esta vez acusó recibo.
– Para mí, la novela sigue: hay mucho por hacer.
Hubo un silencio en que alguno tosió, respiraciones entrecortadas. El veterano sintió que desde la charla con el Llanero todo había cambiado.
– Prepárese, que lo vamos a largar.
Era una voz nueva, femenina. Como a coro, el resto de la gente se abrió y otra mascarita, la dueña de la voz y de un pasamontaña rojo que le dejaba sólo los ojos claros y serenitos expuestos al aire.
– Sabemos todo, Etchenique. Se salvó por no mentir. Ahora, escuche un sano consejo: quédese quieto, no joda ni se meta porque entorpece todo.
Y el Pato Donald se acercó con una bolsa en la mano.
59. Volver
Le pusieron una bolsa de arpillera en la cabeza y alguien le acercó otra de polietileno a la mano.
– Agarre -dijo una voz-. Sus documentos y el revólver. Está descargado.
Lo dejaron solo unos minutos y cuando volvieron lo llevaron de la mano, como a un escolar. Primero caminaron por lugares estrechos, en que tocaba las paredes con ambos hombros. Después subió dos o tres escalones y en seguida estuvo a la intemperie. Le ordenaron tirarse al suelo en un piso de tierra y le sujetaron las muñecas con esposas. Luego caminó unos pasos sobre baldosa acanalada con las pelusas de la bolsa jugueteándole en la nariz.
– Agáchese y entre -le dijeron.
No obstante la advertencia se golpeó la frente contra el borde de una puerta de automóvil. Lo empujaron y quedó acurrucado con las rodillas contra el pecho. El auto se puso en marcha.
Al rato, una voz distinta de todas las que había oído le ordenó levantarse. Le sacaron las esposas, le descubrieron la cabeza.
– Pórtese bien -dijo el que manejaba mientras el otro le apuntaba a la cabeza-. Ahora nos vamos a detener. Se baja por la puerta de la derecha y se tira al suelo. No se mueva hasta que hayamos doblado. Nosotros le estaremos apuntando continuamente, así que no se haga el loco.
La oscuridad era total. El auto se desvió levemente del camino y se detuvo. Le abrieron la puerta:
– ¡Abajo!
Sintió el pedregullo y arena húmeda bajo las rodillas, aire fresco en la cara y vio las dos lucecitas del auto que se alejaban.
Se quedó mucho más de lo indicado en el suelo, respirando hondo con la boca pegada al piso. Al rato, cuando el amanecer comenzó a perfilar el contorno de las cosas, se sentó y miró la avenida curiosamente cercana. Recién entonces pensó en la posibilidad de volver a casa.
A las siete de la mañana tomaba café con leche y medias lunas en el Paulista de la Avenida de Mayo. Estaba bañado, dolorido, con una curita en la ceja y el gallego adelante, acodado.
– Llamaron dos veces para decir que estabas bien, que te largaban hoy, que no fuéramos a la cana.
– ¿Llamó Macías?
– Ayer domingo. Me preguntó si había leído el diario con la noticia, tal como te la había prometido. Le dije que no estabas, que te habías ido a una pileta en la Panamericana…
El veterano se atragantó con la medialuna:
– ¿Eso le dijiste?
– Quería que se diera cuenta que le mentía, y no me importaba lo que pensaba. Por otro lado tenía un cagazo bárbaro por vos y los encapuchados pero tenía que aguantarlo ahí, sin deschavarme.
Ya Tony le había hecho la crónica humorística de la mañana del sábado, con Cacho y Sofía forcejeando en la piecita, con la inútil recomendación del silencio, con su propia sorpresa al descubrirse sereno y dueño de la situación pese a todo.
Etchenaik ya había desgranado su pequeña epopeya de trompadas y cárceles clandestinas, aunque a la altura de la tercera medialuna de grasa se dio cuenta que se había guardado dos cosas: la charla herméticamente política con el Llanero Solitario, el tacto ocasional de un pelo color sangre vieja, enredado en un peine desdentado y torpe para tanta sutileza.
– A esos pendejos hay que reventarlos. Mira cómo te dejaron… ¿Vas a llamarlo a Macías ahora?
El veterano andaba con la mirada perdida en la calle, miraba a los operarios municipales que descolgaban los mascarones, enrollaban en el brazo las ristras de lamparitas de colores.
– ¿Qué tal los corsos el fin de semana, gallego? -dijo al volver.
60. Un libro necesario
Volvieron por la vereda del sol, perplejos, hostigados por un calor que se negaba a abandonar la ciudad, que moriría peleando. Vacilante todavía el andar del gallego, el tobillo empaquetado por las vendas. Muy achacado Etchenaik, con los riñones marchitos a patadas, una ceja partida y el orgullo como una especie de trapo que llevaba pegado a los zapatos, arrastrándolo por la calle sin convicción ni esperanzas de llegar a ninguna parte. Para colmo de males, en la oficina devastada los esperaba Giangreco:
– ¿Qué le pasa al dúo dinámico? -exclamó.
Le contestaron gruñidos propios de establo y jaula, algún zarpazo contenido en su inutilidad.
– Hacete unos mates, pibe… Si es que el calentador funciona todavía -fue la única señal de vida que dio Etchenaik.
Después se fue al armario, sacó el tablero y la caja con los trebejos de ajedrez y se sentó con su librito de Ludeck Pachman a reconstruir partidas del Torneo Candidatura de Manila '67.
El gallego lo conocía tan bien que cuando lo vio instalarse en el extremo de la mesa de cocina que había suplantado al destruido escritorio se preparó para una jornada taciturna y empedrada de monosílabos.
– ¿Dulce o amargo? -preguntó Giangreco.
Nadie le contestó. Optó por echarle tan poca azúcar como para negar que lo había hecho, la suficiente para justificar que le había echado. Sin embargo, tomaron una vuelta entera y nadie dijo nada.
Cuando encendieron la radio a la hora de la tangueada, hubo un conato de discusión sobre los méritos de Agustín Magaldi que se diluyó por falta de interés. Luego sonó el teléfono -era Macías- y Etchenaik se fue ahora sí explícita y voluntariamente a una pileta de la Panamericana, como tuvo que explicar sin convicción Giangreco.
El muchacho fue a comprar cigarrillos, volvió. Se le ocurrió un comentario para salvar la mañana:
– ¿Quiere que le juegue, Etchenaik? Cacho quedó asustadísimo después de lo del sábado y no creo que vuelva por un tiempo. Sé mover las piezas, la apertura siciliana, la inglesa, todo eso…
El veterano se prestó de mala gana. A los cinco minutos el tablero era un baldío y Giangreco trataba de reunir las pocas y dispersas ovejitas negras en un rincón para aguantar el final inevitable.
– Juega bien -dijo.
– Contale del libro -se cruzó el gallego.
– ¿Qué libro? -se interesó Giangreco.
– Tiene escrito un libro de ajedrez… Algo así como «Cómo ganar partidas rápidas». Nunca se publicó pero está terminado.
– Ni se va a publicar -concluyó Etchenaik volteando las piezas como si fuera un viento definitivo, decretando el final.
Se levantó y comenzó a caminar por la habitación:
– Creo que hay que cambiar la mano de las recetas para el éxito o el triunfo… Habría que escribir un libro útil, al alcance de todos, de instrucciones para la derrota. Eso… Porque yo no le puedo enseñar a nadie a ganar al ajedrez o a nada. Tendría que ser una especie de recetario del perdedor vocacional. Porque hoy, ¿a quién le vas a enseñar a ganar?
Y ya no hablaba de ajedrez, del truco de gallo o de cómo pasar de cadete a jefe de sección sin escalas. Hablaba de todo y algo más:
– Hay que enseñar a perder, viejo: con altura, con elegancia, con convicción. Hay que escribir un Dale Carnegie al revés: «Cómo perder seguro» o «Derrótese usted mismo en los momentos libres», algo así… Y sería un éxito, porque le hablaría a la gente de lo que conoce. Eso necesitamos: un manual de perdedores.
Y se tomó un mate frío, olvidado sobre la mesa, como si con eso subrayara algo de lo dicho, una verdad berreta pero suya.
61. Cambio de frente
No había mucha gente. Etchenaik llegó temprano y se apoyó en un árbol junto a la entrada, esperando el cortejo. Esperaba algo más que eso, sin duda. Recordaba películas europeas, cementerios tipo jardín, minas de negro, sombrerito y vestido a la rodilla, gente de sobretodo y diálogos en que se revelaba todo entre tumbas blancas y silenciosos paseos por senderos rojos.
Recordaba eso y no dejaba de ver la desolada Chacarita de las tres de la tarde, un espantoso paredón parecido al blanco verano, y todo el sol acumulado durante años para tirarlo como un baldazo sobre esa hora en ese lugar.
Lo esperó así, recordando un proverbio chino o árabe en el que alguien sabio se sentaba en la puerta de su casa a ver pasar el cadáver de su enemigo. Cuando fueron las tres y diez, él mismo, de pie y malhumorado, vio pasar el cadáver de su amigo Marcial Díaz, llevado por manos de bandoneonistas y cantores, vocales de SADAIC y algún locutor radial de trasnoche. Pero a Etchenaik no se le ocurrió ningún proverbio.
A la hora de los pañuelos habló primero un gordito retórico designado por la Asociación Gardeliana; luego, un flaco espontáneo que improvisó en nombre de los admiradores lagrimeó un poco e hizo sentir mal a todo el mundo. Y después Expósito, que tuteó al cadáver, golpeó el cajón, terminó tarareando la versión de Marcial de «Pedacito de cielo» con su fraseo característico.
Cuando se dispersaron, Etchenaik los dejó ir y se acercó por detrás a uno de los últimos, le puso la mano en el hombro:
– Espere, amigo…
El otro se dio vuelta: morochazo, fornido, el bigote caído sobre las comisuras. Los ojos dieron una vuelta rápida por la cara y los aledaños de Etchenaik.
– ¿Qué pasa? ¿Qué quiere?
El veterano aflojó la mano, evaluó la edad, el lomo:
– Vos sos una guitarra argentina…
El otro contestó con una expresión de nada, como cuando en las transcripciones de reportajes se ponen puntos suspensivos, un vacío.
– Yo soy un amigo de Marcial o Alfredo, como quieras. Estaba en el boliche la noche que cantó «Café de los Angelitos» y ustedes no entendían nada…
El otro esbozó una leve sonrisa, apenitas.
– Pintos, a sus órdenes -y extendió la mano.
El veterano se la estrechó.
– ¿Y los otros dos muchachos?
El morocho llamado Pintos, guitarrero de tango, uno de los que Ir dieron los acordes finales al patético Alfredo Duggan de aquella noche que ahora parecía lejana, se encogió de hombros.
– Cuando empezaron los tiros bajamos del escenario y salimos. No los vi más. Ahora me enteré por los diarios, cuando vi la foto, que Marcial Díaz era Alfredo.
Etchenaik lo escudriñó hondo. El guitarrero aguantó la mirada casi divertido.
– ¿Qué le pasa? -dijo.
– Nada, nada. Yo no me enteré por los diarios. Yo sé que a Marcial lo asesinaron…
– ¿Lo asesinaron?
– Sí. Los balazos a la dinamarquesa eran para él. Se salvó porque la mina se levantó en ese momento. Esa noche consiguió escapar pero lo reventaron la noche siguiente.
Lo dijo todo seguido, sin especular, total ya estaba jugado.
Pintos miró clásicamente a su alrededor. Los pasillos estaban vacíos pero el programa continuaba: desde el fondo avanzaba un nuevo cajón con su gente, tal vez sus oradores.
– ¿Usted es policía?
– Algo así.
– No entiendo.
– Cambiemos de frente -lo encaró Etchenaik-. ¿Ayudás o no?
62. Un paquete desprolijo
Pintos tenía uñas de guitarrero, pero los dedos conocían otros rigores, además de la sutileza de la bordona y sus hermanas. Por eso cuando le estrechó la mano al veterano en un impulso afirmativo, enfático y contundente, lo machucó:
– Ayudo, Etchenique -dijo con una sonrisa.
– ¿Cómo me conocés?
El veterano abría y cerraba la mano dolorida, ahora le sumaba algo de asombro a la situación.
– Te conozco, digamos, de esa noche… Lástima que sacando vos y yo, esta tarde no haya nadie más de los que estaban en el For Export.
– Pero vos sos…
– Cana.
La chapa relampagueó en la palma, volvió al bolsillo interior.
– Vamos afuera. Estaba previsto que vinieras, pero también que apareciera algún otro. Parece que se borraron todos.
Rehicieron el camino. Etchenaik se sentía como un empleado de oficina al que las compañeras de laburo lo encuentran a la salida de un strip-tease al paso, lo acompañan después con una leve sonrisa humillante.
– Vení. Ahí está Macías. Hace tres días que te busca.
El colorado tomaba un helado de frutilla y chocolate en el asiento trasero de un Falcon, con los pies en la vereda. Otro morochazo parecido a Pintos le pasaba la lengua a un cucurucho de limón. No había ferretería a la vista pero un cana uniformado se paseaba en la esquina, a diez metros, y había otro parado en la vereda de enfrente, en un umbral.
– Hola. Te invito a dar una vuelta -dijo el colorado como si fueran chicos otra vez, como si le prestara la bici en las veredas de Parque Patricios.
– Ando con la máquina -y Etchenaik señaló el Plymouth que crepitaba al sol, un plato hirviente de papas fritas.
– Una vueltita y te traigo. Subí.
Subió. Dieron la vuelta a la plaza, tomaron Corrientes.
Hablaba Macías. Pintos y el otro ni se daban vuelta. Atrás y adelante del Falcon habían aparecido parsimoniosos patrulleros que los escoltaban sin ruido.
Recién a la altura del Abasto, el veterano habló.
– Pero yo no soy idiota útil de nadie -se quejó.
– No. Sos útil, no idiota. Más que útil, utilizable, que es parecido, pero peor.
– Yo no soy forr…
– No.
Macías siguió hablando. Llegaron a Pueyrredón, doblaron hacia Once. Mientras lo oía, Etchenaik sentía que sus movimientos de la ultima semana se parecían al gestuario de un nadador en una pecera de vidrio, a quien se ríe y se enoja mientras habla en la cabina de un teléfono público, o a una mosca que se ufana entre los sandwiches de miga pero no ve la campana, el mozo que la observa, acodado al mostrador.
– Vos nos diste pistas, nos entregaste gente servida: Loureiro, la Sardetti, un matoncito como el que cayó de la terraza. Pero por otro lado quemaste todo, nos obligaste a resolver de apuro algo que venía para redada grande. Hiciste saltar a Bertoldi y a los otros cuando los teníamos bajo control, con Pintos metido ahí esperando el momento. La noche del tiroteo, si aparecía Sanjurjo o La Tía Pocha, íbamos nosotros.
– Pero Marcial los asustó… -completó Etchenaik, cauteloso.
– Claro. Pintos esperaba que pasara algo.
Etchenaik se acomodó en el asiento, recapituló todo lo que había escuchado, concluyó:
– Pero ustedes no sabían nada de la carta que se jugaba Marcial, qué era lo que buscaba metido entre ellos.
– No. Eso lo sabías vos.
– Lo supe en lo de Brotto: estaba por completar una venganza que se prometió hace diez años.
– Un paquete muy desprolijo es éste. Demasiados hilos sueltos -dijo el colorado mirándolo fijamente.
63. Capítulo clásico
El Falcon había retomado Rivadavia hacia el Oeste y Macías terminaba su discurso: de Kasparian para arriba, se habían borrado todos; estaba roto el circuito de distribución, habían secuestrado kilos y kilos de coca y tenían el revólver que había matado a dos personas y varios candidatos para ser dueños del dedo que apretó el gatillo.
– Ya está todo cerrado, Etchenique -concluyó el colorado, portador de un suave desencanto-. Ahora explica lo tuyo.
El tránsito se detuvo a la altura de Medrano y obligó al patrullero de adelante a unos breves sirenazos intimidatorios. Como respondiéndoles, Etchenaik se apuró, se abrió un poquito.
– Lo de Marcial es simple: en el '62 le mataron un hijo, Ariel Brizuela, que llevaba el apellido de la madre, una mina a la que llamaban La Loba. Quedó destrozado y juró vengarse. Para eso se retiró del laburo y comenzó a rastrearlos, como un vengador anónimo. Cuando los ubicaba, se infiltraba y luego los liquidaba. Me juego la cabeza que las muertes del «Negro» Esteban Miranda, que nunca se aclaró, y la de Jesús Santomé, que apareció en Barranca de los Lobos, fueron cosa de él. Eran dos implicados en el caso de Ariel… ¿No le decían «Fraile» a Santomé?
El colorado asintió con un movimiento de cabeza.
– Bueno: «Negro» y «Fraile» son dos nombres tachados en una lista privada de Marcial… Te la puedo mostrar. Y había otros. Cuando yo lo encontré, de casualidad, estaba cerca de los peces gordos. A punto de terminar el trabajo… Qué terrible culpa tendría que ni siquiera podía oír las cosas de su época de cantor. Y si se disfrazaba de Alfredo Duggan era como pantalla para infiltrarse… Pero algo debe haber fallado. Lo pescaron, o la piba dio un paso en falso.
– Ahí no querés hablar ¿eh?
El colorado le golpeó las costillas con un puño amistoso, sobrador y dueño de sus secretos y debilidades.
– De eso no hablo porque no entiendo. No sé para quién laburaba Chola Benítez pero quiso ayudarlo a Marcial, y sin saber quién era. La última noche, en el For Export, trató de comunicarse conmigo y al final, cuando estaba todo perdido, Marcial trató de pasarme la dirección de «El Goya» cantando «Café de los Angelitos».
– Es que ahí estaba el contacto con la Tía Pocha -completó Macías-. Era el cuartel general, según deschavó Loureiro… Pero no te castigues por no haber entendido. Pintos, que estaba siempre con Marcial, tampoco se dio cuenta de lo que pasaba esa noche… ¿Eh, negro?
Pintos se dio vuelta con un gesto afirmativo y dijo:
– Nunca me imaginé que Duggan estaba en algo así. Y la pendeja, no sé… Era un caso raro porque no era de ese ambiente. Apareció una noche en uno de los tours y prácticamente se le regaló a Sosa, uno de los socios menores de Kasparian, que estaba siempre ahí. Y se quedó nomás, como la mina de él.
Se hizo un silencio largo. Pasaron los árboles del Parque Lezica, pasaron Primera Junta. Cuando doblaron por Campichuelo hacia el Norte, Etchenaik suspiró y dijo:
– Este es un capítulo clásico de las historias policiales, colorado: los protagonistas se sientan a explicar qué ha pasado, atan cabos, el lector se desayuna de qué se trataba.
– Pero ésta es de las que terminan mal…
El veterano tardó en contestar, los ojos fijos en la nuca rapada que tenía adelante.
– No terminó. Hay cuentas pendientes…
Macías sonrió, casi satisfecho de verlo así. Le tocó la ceja rota:
– ¿No me vas a contar cómo pasaste el fin de semana?
– No. Me bajo acá -y manoteó el picaporte.
Y antes que el Falcon acelerara a la salida del semáforo, ya Etchenaik se había bajado, caminaba rápido hacia ninguna parte.
64. Gordo con fondo de río
Esa tarde llegó a la Chacarita cuando el sol declinaba luego de andar media ciudad. Se sentía particularmente vacío, sin fuerzas, como un juguete a pila al que la cuerda se le acaba en medio de una evolución y queda en posición ridícula.
Se subió al Plymouth pero en seguida se dio cuenta de que no tenía ganas de volver a la machucada oficina de la Avenida de Mayo. Mucho antes de llegar, a la altura del Abasto, dejó el auto en una transversal y se metió en un boliche.
Era miércoles, había un televisor encendido donde algunos señores de traje y cara lisa explicaban que, precisamente, no pasaba nada.
Etchenaik vio todo el noticiero con medio de blanco y se quedó un poco más cuando vio que comenzaban a pasar un partido de fútbol desde Mar del Plata: Independiente-Talleres.
Hubo un gol de Reinaldi, la infructuosa espera de las paredes de Bochini con un centroforward nuevo y torpe. Cuando terminó el primer tiempo Etchenaik pidió un cuarto más de blanco y se lo tomó de dos viajes. Se dio cuenta, mientras pagaba, que había perdido la convicción necesaria para emborracharse. Había barreras que ya no bajaba con facilidad, aunque encajonaran a un amigo con un dolor pendiente, aunque le demostraran que era literalmente un gil.
Cuando llegó, sigiloso y vencido a la oficina, la ventana abierta iluminaba intermitentemente de azul de rojo de azul de verde la penumbra semivacía. Cada cambio de color estaba acompañado de un zumbido, porque el cartel luminoso del bowling no andaba demasiado bien y los tubitos de neón hacían ruidos de insectos, daban calor con solo escucharlos.
– ¿Qué hora es? -preguntó el gallego en la oscuridad.
– Temprano. Las doce y media.
– ¿Encontraste a alguien?
– No -mintió.
Se hizo un silencio largo. Etchenaik se desnudó, se tiró en la cama, encendió un cigarrillo.
– ¿Chupaste mucho? -dijo Tony dándose vuelta hacia él.
– No puedo.
– Ah.
Al rato, cuando Etchenaik ya creía que el gallego se había dormido, Tony le habló.
– Hay un nuevo laburo. Hay que ir mañana a la mañana a una oficina del Bajo para una entrevista.
– ¿Llamaron acá?
– Sí. La secretaria del tipo. Se llama Berardi…
Hubo ruido de manotazos en ese extremo del cuarto; el gallego consiguió encender la luz, localizó a tientas un papelito, se lo alcanzó.
– Acá tenés los datos. Mañana a las diez.
Etchenaik miró la dirección, la letra pueril del gallego.
– No creo que vaya, Tony.
La secretaria se apartó del intercomunicador y realizó un gesto que abarcaba su izquierda, la puerta y un alto cargo ejecutivo escrito en letras negras. Etchenaik avanzó y se detuvo ante los vidrios grises.
– Entre. El señor Berardi lo espera -dijo la mujer con voz opaca.
Giró el picaporte y se introdujo en la claridad de una amplia oficina. Cerró la puerta sin ruido. No hubiera podido hacerlo aunque quisiera porque todo estaba acolchado hasta la obscenidad. La luz entraba por un gran ventanal que agotaba la pared del frente. Se veía el puerto, fragmentos del bajo, el último tramo de Corrientes. Había grandes sillones de cuero y dos sillas frente a un escritorio desmesurado, enfático. Detrás, sentado en un sillón giratorio y de espaldas a la puerta, un hombre gordo y calvo hablaba por teléfono con alguien que lo adulaba. El humo del cigarro subía, se dispersaba con el movimiento de su mano, se confundía con el pedazo de cielo gris entre las grúas.
Etchenaik tosió.
Hijos
Primera

***
65. La cara de la foto
Etchenaik tosió fuerte. El hombre gordo no se dio vuelta y siguió hablando por teléfono. El veterano se sentó.
Bajo el vidrio grueso de la oficina había un plano de la ciudad, un calendario, fotografías de niños que ya no lo serían. Etchenaik encendió un cigarrillo, echó humo y tiró la primera ceniza sobre el lustroso escritorio; después sopló hacia el hombre de traje azul.
En ese momento el gordo giró, reiteró una negativa, abrió una posibilidad sin prometer nada y colgó.
– Usted es García -dijo y sonrió.
– Soy Etchenaik. Tony García trabaja conmigo.
– Es lo mismo. Veo que ya se puso cómodo.
El veterano hizo un gesto que mostraba su propio cuerpo sólidamente instalado en el sillón. También sonrió.
– Lo escucho -dijo.
El gordo se acomodó y casi improvisó un gesto de embarazo, como quien tira una soga condescendiente a ese que venía, se instalaba, echaba ceniza como se le cantaba y establecía un clima sutil, intimidatorio. Para el señor Berardi era casi un chiste, una excentricidad de las reglas de juego en su territorio.
– ¿Un café?
– Sí.
El gordo hizo el pedido por el intercomunicador, hubo una pausa y quedó inclinado mirando el borde del escritorio, como si estuviera recitando un libreto apoyado en sus rodillas.
– Antes que nada -comenzó lentamente- le adelanto que el asunto no es demasiado grave. Pero es la primera vez que debo recurrir a un servicio como el de ustedes y discúlpeme si desconozco el mecanismo, la forma de trabajo. Y me desagrada haber llegado a esta situación porque tengo especial repugnancia a todo lo que sea solapado o encubierto: me gustó siempre hablar y hacer las cosas de frente.
– Entiendo -dijo Etchenaik-. Pero ¿qué es? ¿Una vigilancia, un seguimiento?
– Algo de eso.
El gordo, el señor Vicente Berardi, suspiró y su cuerpo vasto, excesivo dentro de la camisa blanca dividida en dos campos por la corbata azul y roja, se conmovió un poquito. Tendría entre cincuenta y sesenta años pero daba la impresión de llevar esa cara gorda y llena de venitas rojas y violetas desde niño. La plegó en un manojo de arrugas y luego la distendió como quien hace un violento ejercicio de gimnasia facial, casi doloroso.
– Tengo un hijo de veinte años, un buen chico. Se llama Vicente, como yo, y ya hace un tiempo que no vive conmigo. Eso sería lo de menos en otras circunstancias pero no ahora. No sé dónde está y es importante que lo localice. Cuando terminó el secundario no se decidía por nada y me lo traje a la empresa. Lo tuve dos meses en secretaría pero me di cuenta que no le gustaba… Usted sabe: siempre es así. Uno piensa en algo para los hijos pero después… ¿Tiene hijos, Etchenaik?
– Sí. Y nietos.
– Entonces me entenderá.
El veterano hizo su gesto clásico de tal vez.
Justo en ese momento aparecieron los cafés, casi mágicamente sobre el escritorio. La rubia portadora hizo leves ruidos de cucharitas y al instante desapareció sin un sonido, requerida sin duda por la lámpara que la encerraba. Pero el gordo estaría acostumbrado a tales prodigios y rubias funcionales porque no hizo un gesto. Sólo le alargó un sobre con el brazo extendido.
– Éste es el pibe.
Etchenaik sacó la foto y lo vio: un rubiecito descolorido con un velero alrededor.
Ahora había que juntar la cara de la foto con el rubio real.
66. El sueño del pibe
La fotografía fue a parar al bolsillo del saco de Etchenaik como si se la comiera.
Y el gesto fue el acuerdo tácito, la conformidad con un laburo que todavía no estaba conversado pero que ya tenía la materialidad de una cadena tendida entre el veterano y ese colorido cartoncito, entre el gordo del escritorio y su rubio opaco, fugitivo familiar.
– Dígame los detalles, Berardi.
– Es todo bastante reciente -dijo el ejecutivo como si fuera una disculpa, un atenuante de qué-. Una tarde, dos años atrás, apareció por acá para decirme que iba a estudiar algo raro. Creo que Antropología o algo así. Sé que le di poca bola pero no me opuse. Eso era mejor que andar boludeando en la puerta de los boliches de la Recoleta. Pero a los pocos meses, un domingo luego de una discusión de sobremesa, se animó a plantearme lo que yo esperaba desde hacía tiempo: quería irse a vivir solo. Solo no, bah. Con dos compañeros a un departamento por Boedo.
– ¿Conocía a los otros?
– No. Pero eso no importa demasiado.
Etchenaik se guardó la pregunta que flotaba ahí.
– Me interesaba cómo se las iba a arreglar, porque en ese entonces no trabajaba. Me contestó con vaguedades, más optimismo que posibilidades reales. Yo le recordé que en casa nunca le había faltado nada.
– Hizo la justa -dijo Etchenaik enterrando el cigarrillo en el cenicero de cristal.
El gordo lo miró un momento y sonrió.
– Usted me gusta… Habla poco, no pregunta de más. Va al grano y los aspectos sentimentales no lo alteran en nada. Es como yo. De otro modo no sería lo que soy.
El excesivo ademán de brazos abiertos y extendidos abarcó mucho más que aquella oficina impecable.
– ¿Y qué pasó después? -soslayó Etchenaik.
– Al pibe le pasó algo. Puedo poner las manos en el fuego por él -otra vez el gesto fue teatral- y no pienso que ande en nada reprobable, pero me preocupa no tener noticias desde hace tres meses. Quiero saber dónde está, qué hace. En fin… me gustaría ubicarlo. Nada más que eso: ubicarlo. Sin que él se dé cuenta, por supuesto. No quiero interferir en su vida si él está bien y contento. ¿Me entiende?
– Sí.
Etchenaik metió la mano en el bolsillo y sacó un formulario.
– Tony ya le explicó la cuestión de los honorarios -dijo con una voz que ni él mismo reconocía-. Si lo localizamos en menos de una semana, es esa guita. Pero si en ocho o nueve días no hay noticias, me paga los viáticos y volvemos a conversar. Llene esto, por favor. Es el contrato ordinario.
Berardi observó unos instantes el papelerío. Murmuró su aprobación y comenzó a llenarlo prolijamente.
– Necesito algún dato más -dijo Etchenaik-. Amistades. ¿El de Boedo es el último domicilio que conoce?
– Sí, dése una vuelta. Además está la novia, una compañera de facultad que vive en Adrogué. Le doy por escrito nombres y direcciones.
Cuando terminó el contrato, Berardi cubrió prolijamente con su letra regular y neutra una hoja en la que el esquema convencional de una fábrica, con humito y techo anguloso, ocupaba casi un tercio.
– Aquí tiene mi dirección de la planta de Avellaneda también -dijo.
– El sueño del pibe.
– ¿Cómo?
– Olvídelo.
Etchenaik dobló en cuatro el papel, lo guardó y se puso de pie.
– El viernes tendrá novedades -dijo antes de cerrar la puerta.
67. El tío del campo
Dejó el Plymouth en San Juan y la cortada. Era una calle impersonal de veredas vacías y desparejas. Parecía un pasillo de inquilinato. Los viejos árboles habían sido reemplazados por ramitas verdes de futuro incierto. Un sol obsesionado quería reventar las baldosas. En seguida localizó el edificio de cinco pisos, en la vereda de enfrente, junto a una funeraria.
El ascensor no andaba. La escalera de mármoles gastados lo llevó penosamente al tercer piso. Un orgullo profesional que guardaba en el bolsillo interno del saco, arrugado pero todavía utilizable, le indicó que debía reponerse, regularizar la respiración antes de golpear a la puerta amarilla, sucia, con la letra H.
El muchacho que le abrió no tendría veinte años y la somnolencia le entorpecía los movimientos. Tenía el pelo revuelto y las cejas empecinadamente juntas.
– Buenas tardes. Quisiera saber si todavía vive acá mi sobrino.
La voz de Etchenaik se llenó de desniveles mientras un sombrero giraba, convencional, en sus manos.
– ¿Cómo se llama su sobrino?
– Vicente Berardi. Vengo de Santa Rosa.
– Hace meses que no vive acá -las cejas se separaron.
El gesto del tío no fue de contrariedad sino de sorpresa.
– ¿Y adonde se mudó?
– No sé. No dijo.
El veterano se quedó mirándolo, parpadeó. Pasaron algunos segundos. El muchacho sintió que debía hacer algo; cerrar la puerta, probablemente. No obstante, la abrió del todo.
– Yo soy Esteban -dijo haciéndole jugar-. Soy compañero de estudios de Vicente.
Las manos se encontraron con alguna dificultad.
– Santiago Morales, a sus órdenes.
Entraron a una pieza grande y llena de cosas. Había una ventana por la que se veía ropa tendida, techos picados, una cúpula coloreada.
– Así que Vicentito se mudó…
– Hace tres meses.
Esteban le indicó una silla y Etchenaik se sentó en el borde. Desde allí echó una mirada al desorden algo estudiado, los libros sobre los tres escritorios acoplados, los afiches que alternaban una Brooke Shields que el veterano no conocía, con un afiche en blanco y negro ostensiblemente latinoamericano y las consignas de La Sorbona, ya envejecidas de tan originales.
– ¿Y cómo hago para encontrarlo ahora? No voy a estar más que hasta mañana en Buenos Aires.
– Vaya a la casa. Ellos deben saber -dijo Esteban con las manos en los bolsillos.
Etchenaik sonrió, miró el piso, improvisó a lo loco:
– No sé si usted estará al tanto de cómo es mi cuñado -Esteban negó con la cabeza-. Yo no me trato con ellos hace años… Sólo con Vicentito nos hemos seguido viendo. Solía pasar los veranos en la chacra, de pibe…
La mirada pareció perderse en una lejanía de frutales y hortalizas. Continuó embalado:
– Se divertía mucho cuando iba: andaba a caballo, comía fruta verde, esas cosas… -en la imaginación del veterano ya la chacra tenía su entrada de paraísos, el pequeño tractorcito; desde la ventana se veían interminables hileras de tomates-. Sería una lástima que…
El muchacho se pasó la mano por el pelo desordenado. Cebó un mate y se lo extendió sin necesidad de preguntar. El tío del campo lo recibió con naturalidad.
– Cuando se fue no dijo nada -casi se disculpó Esteban-. Le puedo dar direcciones o teléfonos donde preguntar, pero difícil. Tal vez no esté ni en Buenos Aires.
Etchenaik rubricó la información con un ruidoso sorbo del amargo.
– Está muy bueno. El mate, digo.
Y se miraron de frente por primera vez.
68. Recuerdo de Plaza Italia
Esteban se levantó de la mesa y revolvió algunos papeles sobre uno de los escritorios.
– Lo decidió de un día para otro y no nos dio demasiadas explicaciones -dijo sin volverse-. Se fue solo y al otro día regresó con un amigo en una pickup para llevarse todo.
– ¿Una pickup?
– Una camioneta; de ésas para cargas, como las de los fleteros.
– Ah… una chata. Allá les decimos chatas. En la chacra tenemos una Ford F100, vieja.
– Ah -Esteban sonrió, volviendo ahora sí la cabeza desde el escritorio.
– Hacía como dos años que vivía acá, ¿no?
– Sí. Desde el comienzo de la facultad. Yo soy de Coronel Dorrego; nos conocimos en una clase y nos hicimos amigos: Vicente, Cora y yo.
– ¿Quién es Cora?
– La novia.
El muchacho se acercó con la libreta de direcciones que al fin había encontrado.
– Le voy a pasar algunos teléfonos y direcciones que tengo.
Se sentó y distribuyó la libreta y papeles sueltos sobre la mesa. El pelo le caía en la cara, llovía enrulado sobre la frente.
– Usted pregunte. Cora no tiene teléfono pero acá está la dirección de Adrogué.
Etchenaik reconoció la calle y el número que tenía en el papel doblado en su bolsillo.
– Estos Paz Leston, ¿son los oligarcas?
– Sí. Cualquier guita; pero la piba… -Esteban hizo un gesto que quiso ser significativo; pero qué significaría…-. Una gran piba.
El tío no acertó con la pregunta que correspondía. En cambio, aceptó un nuevo mate.
– Están en segundo año, ¿no?
– Sí. Por ahí andamos.
– ¿Y Vicentito, no habrá largado los libros?
La pregunta y el mate quedaron a mitad de camino porque el ruido del picaporte los hizo volver la cabeza. En el marco de la puerta que daba al interior había un hombre corpulento de grandes bigotes caídos. Pese a la calvicie avanzada, no tenía muchos años más que el otro.
– Vení, Esteban, ayúdame con las sillas -dijo con rudeza.
El muchacho se levantó apresurado y dijo algo que quiso ser una solicitud de permiso o una disculpa. La puerta se cerró detrás de los dos.
Etchenaik fue inmediatamente hasta el escritorio y observó sin tocar nada; luego hizo lo mismo con la biblioteca. En un ángulo, apoyada sobre el lomo de dos libros, había una mala foto tamaño postal con los ángulos doblados. La pareja joven sonreía con cara de travesura en una Plaza Italia con colores de utilería. Ella se apoyaba aparatosamente en él, con el otro brazo en la cintura; el muchacho rubio, casi desdibujado, aparentaba ingenuidad con las piernas separadas y las manos unidas adelante. Etchenaik dio vuelta la foto y leyó: «Cora y Vicente, Plaza Italia». Cuando escuchó el ruido de la puerta se la guardó en el bolsillo.
– Disculpe -era el de bigotes el que había aparecido-. Me dice Esteban que usted busca a Vicente. No sabemos nada de él. Le conviene llamar a la casa, a los viejos.
El tono pretendía ser amable ahora pero no ocultaba la mera intención de parecerlo. El tío del campo recuperó su sombrero.
– Gracias, no quería molestar. Creo que me arreglaré.
Nadie dijo nada. Etchenaik optó por dar unos pasos hacia la puerta.
– Mañana salgo para Santa Rosa y… -la pausa sólo sirvió para acentuar el silencio-. Buenas tardes, ha sido un… un placer.
El de bigotes arbitró los medios para que inmediatamente estuviera afuera, en el pasillo y camino del ascensor marchito.
– Que tenga suerte -dijo.
Y cerró con un golpe que no se la deseaba.
69. Silva y Cía
Aunque permaneció más de un minuto pegado a la puerta que el pelado de los bigotazos le había clausurado para siempre, Etchenaik no pudo oír un ruido, reconocer una voz.
Miró el reloj. Las tres y diez. Se largó por la de mármol castigado y ya en la vereda pudo ubicar la ventana del tercer piso. Caminó hasta la esquina de San Juan y entró a un bar. Ante la mirada ociosa del gallego que compartía el mostrador con un gato eligió una mesa desde donde podía controlar el movimiento del edificio.
Tomó un café, luego otro. No pasó nada. A las cuatro menos cinco se fue.
Ocupó el resto de la tarde en recorrer extrañas buhardillas por Patricios, departamentos en Palermo Viejo, cafés del centro y de la periferia. Desde el público de un bar de Independencia al dos mil y pico, luego de discar un número que ni recordaba dónde había recogido.
Etchenaik comprobó dos cosas: que ya el tío pampeano era bastante popular entre las amistades del inhallable Vicente; que esa popularidad no lo favorecía.
Volvió a la mesa y desparramó la información dispersa en papeles sueltos y hojas de libreta. Tachó los resultados negativos, una vez más reordenó las pistas y los timbres por tocar. En medio del inventario tropezó con la fotografía de Plaza Italia.
El pibe rubio no logró retener su atención. Ella. Era una foto de ella con él. Lo precario de la imagen no impedía que brillara la soltura, el aire desafiante de la mujer, la mezcla de púas y entrega en la mirada de ojos separados. Y el pelo era blando, pesado, un volumen oscuro y secreto. Guardó todo.
Hacia el atardecer, el bar comenzó a llenarse de estudiantes de la facultad cercana. Los grupos crecían y se disgregaban como gotas de aceite alrededor de las mesas.
Cuando un carro de la guardia de infantería se detuvo frente a la puerta los estudiantes apenas giraron la cabeza, como quien comprueba un hecho cotidiano. Etchenaik puso el dinero con una escueta propina sobre la mesa y se fue.
Minutos después cruzaba la puerta de la Bedelía de la facultad, un edificio ruinoso y sucio, entorpecido de carteles. Tras el viejo mostrador había un hombre con aire perplejo e intermitencias de luciérnaga en el parpadeo.
– Buenas tardes. Quisiera hablar con Silva, de maestranza.
– Un momento.
El hombre se dio vuelta y gritó el nombre a una puerta entreabierta.
– Ya viene -aclaró.
Al minuto apareció un hombre bajo con una gran cabezota adosada al guardapolvos azul como una lamparita de ciento cincuenta. La sonrisa le brotó fácil.
– ¡Qué haces, Etchenique, tanto tiempo!…
– Quiero hablar con vos…
Se sorprendió al escuchar su propia voz, seca y contenida.
– ¿Es importante?
– Más o menos… ¿A qué hora salís?
El de guardapolvos miró su reloj grande y ancho, de petiso.
– En veinte minutos estoy en la pizzería de la esquina.
– Nos vemos.
Primero pasó el grupo de los gritos y los carteles. Al ratito se oyeron las sirenas. Acodado en la mesa junto a la ventana, Etchenaik aspiró de su cigarrillo y esperó sin impaciencia los sordos disparos de las pistolas lanzagases. Los oyó, vio el humito lejano. Al rato, lagrimeando y a las puteadas, apareció Silva en la puerta de la pizzería.
– Mocosos de mierda -dijo sentándose.
– ¿Por qué es la cosa? -dijo Etchenaik sin interés.
– No sé. Todos los días hay un quilombo nuevo. El decano es un imbécil: primero les da soga, y después, cuando no los puede parar, pasa esto.
Silva se restregó los ojos y recompuso la cara. Tenía un bigotito fino, ornamental.
– ¿Y?
– Te necesito -dijo Etchenaik como tocándolo con una caña a través de los barrotes.
70. Calor de hogar
Silva lo miró sin inquietud, satisfecho de que lo necesitaran, contento de que lo citaran en la pizzería «La Temblona», feliz de tener alguien con quien compartir un pasado que solía parecerle ilusorio de tan lejano.
– ¿Qué necesitas?
– Vos hace mucho que laburás acá; desde antes del '70.
El bigotito de Silva se curvó pícaro, casi cómplice:
– En el '67 fue el bolonqui y tuve que saltar… En marzo del "68 empecé acá. Se labura cómodo y no hay riesgos.
– Necesito que me pases algunos datos sobre dos alumnos… -trató de abreviar Etchenaik.
– El fichero es completo y para vos no hay problemas -hizo una pausa-. Ni te pregunto para qué los querés.
El veterano sintió que la oscura familiaridad de Silva lo hacía extrañamente vulnerable.
Agarró una servilleta de papel y la extendió sobre la mesa. Escribió los dos nombres, mientras la tinta se borroneaba estúpidamente.
Giró el papel hacia el otro.
– La mina me suena; tiene ficha, seguro. El otro no sé. ¿Es urgente el dato?
– Sí.
– Llámame mañana. ¿Vivís siempre en Flores?
– No, me mudé al centro.
Y no dijo nada más, no pudo ir más lejos.
– ¿Y qué haces?
– Nada, qué voy a hacer… Estoy jubilado. La paso bien.
Silva inauguró una sonrisa plena e inexpresiva, tan repentina como había sido la bronca del principio. Se ponía y se sacaba los gestos sin transición. El resultado era siempre desagradable.
– Disculpame -dijo Etchenaik parándose, torpe, aturdido-. Estoy apurado. ¿Te llamo a mediodía?
– Eso es.
Silva dio el teléfono, lo retuvo, lo humilló con precisiones, quiso tantearlo antes le de que se fuera:
– ¿No ves nunca a alguno de los muchachos?
Etchenaik se detuvo junto a la puerta, fue un instante apenas.
Después negó con la cabeza, murmuró algo incomprensible. Guiñó un ojo y salió.
Recibió el aire ahora limpio de Independencia como el que busca la superficie del agua con los pulmones a punto de estallar.
Desde el bar donde había estado a la tarde llamó por teléfono al gallego.
– Caminé al pedo todo el día, Tony: tengo algunas puntas más pero es muy poco. ¿Vos conseguiste algo sobre Berardi?
– Nada todavía. Mañana temprano, seguro que sí. Pero ahí hay guita grande, Etche. Muy grande.
– Mejor. ¿Algo más?
– Sí. Llamó Alicia. Te espera a cenar. Se quejó de que la tenés abandonada.
Etchenaik se rió, pero poco.
– ¿Vas a ir? -preguntó Tony.
– ¿Me dejás?
– Te va a hacer bien. Toma sopa, repetí el postre. Chau.
Como Etchenaik no contestó, el gallego lo tanteó al vuelo:
– ¿Te pasa algo a vos?
Pero no hubo respuesta. Sólo un ruidito, un zumbido, el silencio.
– La ficha -simplificó Tony-. Se le acabó la ficha.
Etchenaik estacionó el Plymouth bajo la sombra tupida de los plátanos de la calle Sarmiento. Antes de bajar del auto guardó el revólver en la guantera, se peinó como pudo en el espejito retrovisor, se secó otra vez la frente y el cuello.
La puerta del edificio estaba abierta. Llamó el ascensor, se dio una última, insatisfactoria mirada en el espejo mientras se toqueteaba la ropa y admitió que se sentía muy mal esa noche. Tal vez no había hecho bien en venir y, además, no traía nada.
Tocó el timbre en el 6° F.
Hubo un taconeo y la puerta se abrió.
– Hola papá -dijo Alicia.
71. Camisetas
Ella estaba parada con la puerta abierta, le ofrecía la mejilla olorosa de vapores, de humos de comidas.
– Hola -dijo Etchenaik y apretó el hombro que remataba un moñito del delantal de cocina-. ¿Cómo estás?
– Muy bien. ¿Y vos?
– Bien… Muy bien.
– ¿Jugando a Mike Hammer?
El veterano asintió sonriendo, casi ruboroso.
– ¿Qué te pasó en la ceja?
La mano de la hija le tocó la herida todavía demasiado roja y clesprolija de pelos y restos de curitas.
– Un chiste de carnaval, unas mascaritas… En serio: unas mascaritas, Alicia.
Ella no lo había hecho pasar todavía. Lo miraba como si no lo reconociera, con curiosa ternura. Se empinó -era bajita al lado del padre algo vapuleado pero lungo al fin- y le dio un beso, una bienvenida.
– Vení, pasa. Cuando Marcelo supo que venías no quiso ir a cenar a casa de un amiguito. Quiere mostrarte una camiseta del equipo que formaron en la colonia de vacaciones. Se está bañando ahora…
Caminaron por el pasillo, atravesaron el living chico y saturado de muebles con el televisor encendido. Alicia se detuvo en la puerta de la cocina, se dio vuelta:
– Hace un ratito llamó García, tu socio.
– ¿Para qué?
– Dice que volvieron a llamar por el caso de ese Balverde.
– Berardi.
– Eso: Berardi.
– ¿Te dijo qué querían?
– No. Que te van a llamar mañana a mediodía.
– Ah.
Ella sonrió levemente. Tenía un rostro claro, de rasgos dispersos y apenas insinuados. En realidad era toda así, excepto las caderas elocuentes:
– ¿Por qué no me tomas de secretaria?
El veterano le puso la mano en la cabeza:
– A mí me gusta la policial clásica y ahí el incesto no está previsto… ¿No viste lo que pasa entre los detectives y sus secretarias privadas?
Alicia no hizo caso del chiste tonto, forzado.
– ¿Te pasa algo?
Etchenaik se quitó el saco, lo tiró sobre una silla.
– Nada.
Se instalaron en la cocina. Mientras ella ponía la mesa, controlaba las milanesas en el horno, lavaba la lechuga, el veterano tomaba vino blanco con hielo en una silla de paja, sobreviviente de la vieja casa de Flores, y se aflojaba de durezas. Las padecía como si el fluir de la sangre arrastrara piedras, obstáculos, fuera una marea lenta y dificultosa que soportaba quién sabe desde cuándo.
– ¿Me vas a contar? -dijo Alicia.
– A veces hay que tratar con gente que te revuelve todo -dijo mirando al piso-. Basura, nena…
– ¿Con quién te encontraste?
– Vos no te vas a acordar: Silva, uno cabezón… Estuvo en casa varias veces, cuando vos eras chica.
Ella hizo un gesto indefinido, interrogó otra vez con los ojos.
– Es tira en la Universidad: ficha a los estudiantes, botonea… Cobra por eso.
– ¿Y qué te extraña? ¿Qué te molesta tanto?
– Que para él soy uno de ellos.
Alicia resopló con desaliento, como si cayeran en una situación repetida, gastada y sin salida:
– Oíme, viejo… ¿Qué clase de tipo sos? ¿Vos te abriste, no? Hace mucho que te abriste.
En ese momento apareció Marcelo. Estaba desnudo, con el pelo mojado y tenía una camiseta de Chacarita en la mano:
– Abuelo… ¡Mira la camiseta de mi cuadro!
Lo agarró, lo sentó sobre la mesa, se la puso:
– Linda camiseta, Marcelo. Chaca corazón.
72. Freud
La cocina reconstruyó un clima que ya Etchenaik había casi olvidado: crepitar de aceite, voces tibias y gritonas, olor a pis de gato; una vieja panera -demasiado vieja para su frágil corazón-, el increíble mundo de Marcelo.
– Chacarita no salió campeón nunca, abuelo.
– Sí, salió.
El puré sufrió un violento tenedorazo de euforia y revelación:
– ¿Cuándo? Los chicos dicen que siempre anduvo por la B.
– No saben nada: el glorioso Chaca de Bargas, Recúpero, Puntorero, el tanque Newmann, Marquitos, que jugaba en la selección…
– No los conozco, abuelo.
– ¿Viste a García Camben, el de Boca?
– Sí.
– Ese era suplente…
Marcelo se miró la camiseta -ya con manchas de aceite- y le descubrió un brillito de gloria.
– Déjalo comer al abuelo -dijo Alicia.
– Papá es de Huracán. Me dijo que vamos a ir todos los domingos, cuando me venga a buscar… ¿Huracán juega bien?
– Tuvo algunos jugadores: Houseman, el inglés Babington…
Por encima del ruido de cubiertos, de la botella de vino comprada especialmente para él, Etchenaik observó a su hija. La veía salteado desde hacía unos meses pero nunca dejaba de pensarla; sobre todo la imaginaba con su uniforme de maestra, vuelta al pizarrón, la tiza en la mano y las palabras lentas que acompañaban el dibujo de las letras. Esa era una Alicia diferente de la suya o la de Marcelo, una señora de Fogel -ahora sin Fogel- transformada en la fantasía y las conversaciones de veinte pibes de segundo grado para los que descendía mágicamente, quién sabe de dónde, todos los días a las ocho menos cuarto.
– Nena -le dijo mucho después, cuando Marcelo había claudicado finalmente en el sillón grande, rendido bajo protesta al sueño-. Nena, ¿ninguna novedad con Horacio?
– No. Ahí no hay nada que hacer. Creo que está de novio, si se puede decir… La última vez que salió con Marcelo la llevó. Se llama Alicia también.
– ¿Y vos cómo te sentís?
– Mal. Pero no me voy a morir. ¿Querés un café?
– Bueno.
Lo tomaron en silencio. En un momento dado terminó la película que no estaban mirando, apareció el fraile de los sanos consejos.
– Contame un poquito de vos -dijo Alicia-. ¿Estás medio loco, viejo?
– Creo que sí. Y Tony está peor que yo. Demasiados años de regadera en los malvones, muchos expedientes. Tendría que haberme largado cuando murió tu mamá, pero vos eras muy piba… Ahora todo es más difícil y últimamente tuve dos encuentros fuleros. Uno con pendejos, que me apretaron sin asco; el otro, con ese Silva, que me removió cosas.
Se sintió repentinamente estúpido, contándole sus problemas de viejo mal vivido y peor emparchado a su propia hija.
– ¿Necesitas guita, nena? -dijo obvio, inmediatamente arrepentido.
– No.
Cuando se hicieron las dos, Etchenaik se fue. Prometió volver el domingo a mediodía, prometió cuidarse, se sintió como cuando dejó a su hija por primera vez en el jardín de infantes, pero al revés: él, en la selva de gente grande. Pero era una metáfora estúpida.
Estaba muy ensimismado, flojo de atención. Si no, hubiera visto el Peugeot blanco que arrancó detrás de él al salir. Cuando diez minutos después estacionó soñoliento frente a la oficina, el auto lo pasó lento y ostensible, como perdonándole la vida.
Pero por esa noche también dormiría. Mal, pero dormiría y vería amanecer.
73. Pelos y señales
Tony lo despertó con el mate, como una tía solícita ansiosa por saber las novedades de la noche anterior.
– Tengo el currículum completo de Berardi. Pelos y señales -dijo metiéndole la bombilla prácticamente en la nariz.
– Bueno. Yo tengo ganas de ir al baño.
Fue. El gallego le hablaba desde atrás de la puerta:
– Son datos posta, actualizados. Hay mucha guita.
Salió abrochándose, todavía bastante perplejo y sin soltura para manejarse con un día que ya había crecido demasiado en su ausencia. Pensó en el mediodía cercano y en Silva.
– Gallego, en cualquier momento esto se va al carajo.
– ¿Por?
Agarró el mate, dio dos sorbos como para desagotarlo.
– ¿Quién te dio la información? -dijo, dejando la respuesta en el aire-. ¿Giangreco te la dio?
– Algo; Robledo otro poco, lo demás son contactos míos…
Seguramente alguna alcahuetería de segunda mano. Pero eso bastaba para salvar la mañana: Tony orgulloso de su pericia para recoger información.
– Contame.
– Tiene una metalurgia en Avellaneda: rulemanes, calisuares, bujes, pernos, esas cosas… «Metalúrgica El Triunfo».
Etchenaik revolvió en su bolsillo y sacó el papel que le había dado Berardi, verificó el membrete.
– Ésta es.
– Ésa. Y anda bien; no sé cómo pero anda bien. Las oficinas en el centro las tiene en Corrientes y el Bajo, donde estuviste. Vive a una cuadra de Barrancas, acá tenés.
Sistemático y prolijo, Tony fue acumulando datos:
– La planta es grande, pero la guita no puede venir de allí. El año pasado hubo un conflicto bastante jodido con el personal de taller y desapareció uno de la comisión interna. Lo encontraron a los tres días en Casa Amarilla con varios tiros en la cabeza y nunca se supo nada.
– ¿Quién maneja el personal?
– Lo tiene al negro Sayago.
– ¿El boxeador?
– Sí.
– Me acuerdo de él. Fue olímpico en el '48 en Londres, cuando salió campeón Pascualito. Un negro grandote, cargado de espaldas -las manos de Etchenaik se separaron como si sostuvieran un ropero en una escalera estrecha-. Creo que perdió en las semifinales con un canadiense. Era mediano.
– Mediopesado -Tony sabía, repentinamente, también de boxeo-. Llegó a pelear con Ansaloni, ya de profesional. Le ganó por descalificación en Bahía Blanca o Santa Rosa pero la revancha en el Luna por el título, la perdió por paliza. Al poco tiempo en un accidente de tránsito quedó jodido de una pierna y tuvo que largar. Tiene una entrada en cana por lesiones y ahora está desde hace unos años con Berardi para todo servicio.
– ¿Al de la interna lo mató él?
Tony levantó las cejas, se encogió de hombros.
– ¿Qué más?
– Berardi pasó al frente cuando se casó con una Huergo que tiene campos en todos lados. Cuando murió el suegro, hace unos años, la mujer heredó un toco y él se terminó de parar. Pero ya tenía guita entonces.
– ¿Desde cuándo?
– Se acomodó en la época de Frondizi. Primero como importador y después con las patentes extranjeras. Siempre metalurgia chica. Pero ahora está inflado. Exporta, está en un grupo que quiere copar la UIA, sale a veces en Gente y suele pasear su barriga por Mau-Mau.
Y el gallego movió la cabeza y chasqueó los dedos como insinuando el clima de un mundo que le era tan ajeno como la cría de la chinchilla o el reglamento del hockey sobre césped.
– Cualquier manija le viene bien: el año pasado se tiró a la presidencia de Defensores de Belgrano y perdió por treinta votos.
– Basta -dijo Etchenaik desbordado.
74. Alcahueterías
Después de la avalancha informativa de Tony, Etchenaik supo que poco quedaba por saber del hombre gordo con talleres en Avellaneda, oficinas en el Bajo, casa en Belgrano y campos en media docena de provincias.
– Ah… Y tiene amigos milicos.
El dato cayó justito, la pizca de orégano en la salsa, el detalle final, la banderita en el tope del edificio.
– Eso es: milicos también. ¿Y un tipo con tantos recursos y posibilidades nos llama a nosotros, Tony?
– ¿De dónde sacó el dato?
El veterano se encogió de hombros.
– No me dijo, no le pregunté. Supongo que ya seremos profesionales reconocidos -ironizó sin entusiasmo.
Tony rastreó levemente esa sombra que acompañaba como una nubecita de historieta la tristeza de Etchenaik:
– ¿Te amargaste mucho ayer?
– Estoy seguro de que en más de cuatro lugares me mintieron asquerosamente. Además, lo fui a ver a Silva.
– ¿Aquel de Morón?
– Ése. Es tira en la Universidad. Tengo que llamarlo.
Etchenaik se puso de pie, echó una mirada al precario orden restablecido después de la bomba, los nuevos sillones viejos, el vidrio emparchado.
– Podrías darte una vuelta por dos o tres direcciones del centro, Tony.
– Pásame una foto o algo, por si me encuentro con el pendejo.
La fotografía cambió de mano por encima del escritorio.
El gallego dejó el diario, se puso los anteojos en la frente y la acercó primero para alejarla luego al límite de su brazo extendido.
– ¿Quién es la mina?
– Cora Paz Leston, la novia.
– Ah.
La observación cristalizó en un juicio rápido.
– Ella parece piola, pero él tiene cara de boludito.
Etchenaik pareció no escucharlo mientras escribía en el reverso de una tarjeta.
– Tomá: una prima en Once, una pensión de estudiantes en Jean Jaurés y Córdoba y un altillo frente a Plaza Lavalle. Cualquier novedad me llamás. Te espero para almorzar.
El gallego agarró todo, se desperezó.
– Te lo traigo de una oreja. Y no te amargues por ese Silva. Que no te joda el día. De paso, le llevo el auto a Garibotto.
Etchenaik esbozó una sonrisa:
– Andá y cuidate.
A las doce menos diez, lo llamó a Silva.
– Hola, habla Etchenique. ¿Me conseguiste eso?
– Sí. Poca cosa. La mina estudia Sociología desde hace cuatro años. Tiene quince materias aunque no rindió ninguna de los últimos turnos. Está fichada, por zurda. Últimamente anda poco por la facultad.
– ¿Y el otro?
– Nada. No hay antecedentes. Entró en Antropología hace dos años, cinco materias nada más. ¿Querés las direcciones?
– Está bien con eso.
Se hizo una pausa grande, varios segundos espesos que Etchenaik sintió crecer indeciso, estúpidamente expuesto.
– Bueno, Etchenique -reapareció la voz del otro lado-. Cualquier cosa estoy a tu disposición.
– De acuerdo, Silva. Gracias.
Colgó y se quedó ahí, ante el escritorio, con el Clarín abierto en la página de las malas noticias. Intentó sumergirse en el editorial pero antes del segundo párrafo ya estaba borroneando caras y figuras en el margen. Hizo cinco rectángulos y escribió: Berardi, Vicentito, Cora, Sayago. En ese momento golpearon a la puerta de la oficina.
Se acomodó la corbata, consideró suficiente el orden y la limpieza mínima del ambiente, dio tres pasos y giró el picaporte.
75. Nancy Reagan
Abrió la puerta de un tirón y allí estaba.
– Buenos días. ¿El señor Etchenaik?
La dueña de la voz demostraba que lo era. Sin duda tenía altamente desarrollado el sentido de la propiedad y sabía exteriorizarlo con elegancia. La misma elegancia que le colocaba los brazos flexionados a la altura correspondiente, le sugería la distancia adecuada entre ambos pies, le hacía pender negligentemente los insólitos guantes en la intersección de las manos. Llevaba un sobrio conjunto de hilo color habano de aspecto impecable y no había transpirado en los últimos quince años.
– Etchenaik soy yo. Adelante.
Mientras la hacía entrar en la oficina, el veterano realizó el mismo examen ambiental somero de diez segundos antes pero con resultados opuestos: faltaba luz y sobraba tierra por todas partes. Cuando la dama terminó su medio giro de inspección, Etchenaik la invitó a sentarse y se parapetó detrás del escritorio.
– Señora…
– Soy Justina Huergo de Berardi.
La información cayó sobre el escritorio como quien arroja un desafío, una escupida. Etchenaik pareció no darse por aludido.
– Sí. La escucho.
Observó detenidamente a la mujer y vio las arrugas atenuadas, las cejas dibujadas con naturalidad y esmero. Los años no estaban sobre los hombros sino armoniosamente distribuidos. Tenía el típico aspecto de esas mujeres de político yanqui que saludan desde la tribuna junto a su marido y los hijos en fila descendente a los costados.
– Señor Etchenaik, estoy enterada de que ayer tuvo usted una entrevista con mi marido… -hizo una pausa esperando algo que el veterano no hizo-. Quisiera que me diga qué fue lo que conversaron.
– Usted lo sabe.
– Conteste a mi pregunta.
Etchenaik encendió un cigarrillo, echó una bocanada y acercó luego su cara por encima del escritorio.
– Vamos por partes, señora. Soy un profesional. Trabajo y me pagan por lo que hago, cuando lo hago bien. Y me debo a mi cliente, en este caso, a su marido. Como usted sabe, las investigaciones privadas tienen ciertas reglas que deben ser respetadas. Una de las pocas condiciones del trabajo es el secreto.
El rostro de la mujer había adquirido una rigidez casi ridícula. De entre sus pliegues salió una voz firme, desagradable.
– ¿Es cuestión de dinero?
– No entiendo.
– Si su silencio es cuestión de dinero.
La dureza de la mirada de Etchenaik contrastó con la dulzura casi femenina de la voz.
– Escúcheme, doña Justina… ¿Por qué no empezamos de nuevo?
La cachetada voló por encima del escritorio y Etchenaik apenas echó la cabeza hacia atrás para esquivarla. La mano golpeó contra el borde de la máquina de escribir y la dama ahogó un grito de dolor.
– Imbécil -dijo.
Etchenaik se levantó con gesto resignado, caminó hacia la puerta y la abrió.
– Estaré acá hasta las cuatro. Pero así no vamos a ninguna parte.
La dama vaciló pero al instante recompuso los fragmentos de elegancia y salió con pasos largos.
Etchenaik cerró la puerta detrás de ella y permaneció un momento con el picaporte en la mano. Regresó al escritorio y se encontró con el diario plegado a un costado. Se sentó, tomó la lapicera y la mantuvo un momento en el aire; luego, en el quinto rectángulo dibujado, junto a los otros nombres, escribió: Nancy Reagan.
Y se rió solo. Primero despacio, después más fuerte.
Hacía meses que no se reía así.
76. El abogado
Durante el resto de la mañana Etchenaik no hizo sino esperar noticias de Tony. Ni el diario ni el ajedrez pudieron retener su atención más que un rato. Inclusive fue a buscar La maldición de los Dain y estuvo leyendo salteado, buscando algo que no sabía qué era. Tal vez fueran ganas de seguir, las ganas que ahí había encontrado de empezar, alguna vez.
A la una bajó a comer a la pizzería y tres cuartos de hora después, cuando llamó el ascensor para regresar a la oficina, se encontró con Nancy Reagan que bajaba. Ella sonrió.
– Ya me iba, señor Etchenaik.
– No la esperaba tan pronto.
El tono había cambiado. Y no era lo único nuevo; tenía un hombre alto, trajeado de chaleco, a su derecha. Etchenaik paseó la mirada de uno a otro.
– Bajé a almorzar. Es una suerte habernos encontrado.
– Una suerte -dijo ella y volvió a sonreír. Después señaló al que la acompañaba-. El doctor Mariano Huergo, mi primo.
El hombre alto emitió los pocos sonidos que le permitían el cuello duro y la corbata. Alargó una mano blanca y fría.
– Un placer -mintió Etchenaik-. Mejor subimos: el ascensor no es lugar cómodo para conversar.
El corto trayecto fue un verdadero round de estudio. Nancy Reagan no dijo nada pero ni bien estuvieron en la oficina fue la primera en proponer las nuevas reglas del juego:
– Discúlpeme, fui muy impulsiva esta mañana.
– No importa, estoy acostumbrado.
La dama intentó sonreír otra vez. Don Mariano se había sentado a un costado y observaba todo con aire crítico.
– Usted estuvo ayer en la oficina de mi marido.
– Correcto.
– Mi marido le encargó un trabajo.
– Correcto.
– ¿Cuál es ese trabajo?
– Usted ya lo sabe… ¿Para qué me lo pregunta?
La dama giró la cabeza pero el primo y abogado parecía estar en otra parte.
– Mi marido le encargó localizar a Vicentito.
– Vio que sabía… -Etchenaik sacó sus Particulares y convidó, pero sus visitantes parecieron no enterarse. Encendió uno, despacio-. Ahora dígame cuál es el problema real.
– Usted sabe dónde está mi hijo.
– Todavía no.
Nancy sonrió como si se hubiera enterado de un triunfo en las preliminares de Arkansas.
– Entonces deje ese asunto -bajó la mirada buscando el broche de su cartera de cocodrilo o bicho similar-. Le doy el doble de lo que le paga mi marido con tal de que deje el trabajo. Lo llama y le dice que no lo encontró y ya está.
– Se equivoca, señora -el tono de Etchenaik era didáctico, casi paternal-. Si usted quiere que Berardi no encuentre a Vicentito no es ésta la manera. Yo soy uno de los tantos rastreadores de gente que hay en Buenos Aires. Como su marido me contrató a mí puede llamar a cualquiera.
Hubo una pausa que Etchenaik usó en mirarla bien, mientras Nancy se ocupaba de sus guantes, hacía la peor literatura, en cualquier momento lagrimeaba o tiraba otra cachetada.
– ¿Y usted sabe dónde está? -dijo el veterano.
– No. Claro que no.
– Y no le interesa saberlo, ¿eh?
– Exactamente.
El primo salió de su inmovilidad, echó ceniza en el cenicero y quedó acodado en sus rodillas.
– No pregunte más, Etchenaik o como se llame -dijo lentamente-. Acá la cosa es clara: Berardi no debe encontrar a Vicente. Usted puede seguir con su alcahuetería, pero los resultados los tendremos primero nosotros. Cambia el cliente. ¿Está claro?
El doctor Huergo no dudaba de su claridad. Habitualmente no dudaría de nada.
– Está claro -dijo Etchenaik.
– ¿Entonces?
– Entonces, no.
77. Lagrimitas
La cara del doctor Mariano Huergo amargó un gesto de asco, después tornó a la bronca, se decidió por un cinismo contenido.
– No se dé esos lujos, alcahuetón.
El veterano estaba aparentemente más allá del bien y del mal; sobraba la situación sin cartas, a pura intuición.
– Usted comprenderá, abogado… No puedo cambiar de cliente a mitad de un caso. Están la ética profesional y esas cosas…
El otro iba a replicar pero la hermana desbordó:
– Mi marido es un infame y quiere utilizar a Vicentito contra mí -dijo de un tirón.
Etchenaik movió el culo en el sillón.
– ¿Cómo es eso?
– A este tipo no le interesan tus intimidades, Justina -dijo el abogado ya sin ninguna paciencia.
– Es necesario que le cuente, Mariano; si no, no me ayudará…
– No seas estúpida. ¿No ves que lo único que le interesa es sacarte la mayor cantidad de dinero posible? Está especulando con eso.
El tono de voz cambió al encararse con Etchenaik, que asistía al diálogo con los brazos cruzados.
– Escúcheme: acá hay más guita de la que usted se puede imaginar -dijo mostrándole la chequera como si fuera un carnet.
Etchenaik se paró, puso las manos sobre el escritorio.
– Estoy cansado de oír estupideces -dijo-. ¿Usted piensa hablar, doña Justina?
Mientras ella vacilaba, el abogado arrastró su silla hacia atrás, se levantó violentamente.
– No me pidas otra vez que te acompañe.
Metió la mano en el bolsillo, sacó un papel y lo tiró sobre el escritorio.
– Y acá tiene por si se da cuenta de lo que tiene que hacer.
Etchenaik no hizo un solo gesto. Cuando sonó el portazo trató de que no se volaran los papeles.
– Sigamos -dijo.
Nancy Reagan estaba transfigurada. Como si todo superara lo esperado, hubiera llegado demasiado lejos:
– Mi marido me quiere extorsionar -dijo en un sollozo-. Esa es la verdad… Aunque estamos separados desde hace un año y medio, poco después de que se fuera Vicentito, nunca me dejó tranquila.
– ¿Es muy fuerte la carta que tiene Berardi contra usted?
Las delicadas lagrimitas recorrieron lentamente las tostadas y bacanas mejillas. Levantó los ojos apenas, clavó la mirada unos centímetros debajo del mentón de Etchenaik.
– Sí, muy fuerte. ¿Es preciso que sea más explícita?
– Como quiera. Si ayuda…
Nancy se mojó los labios con la punta de la lengua. Sacó un pañuelito. El asunto venía para largo.
Etchenaik se sentía vagamente incómodo ahora. Y no era solamente por el giro que parecían tomar las cosas. Lo que le molestaba era la extraña redondez de los diálogos, la cantidad de veces que se había hablado de dinero. Ahora tenía a la dama lagrimeando ante él y le aburría la posibilidad de que todo comenzara a mezclarse hasta lo intolerable.
– ¿Qué quiere Berardi de usted?
– Dinero, como siempre. Después de la muerte de mi padre se embarcó en negocios que lo arruinaron. Todo lo que tiene es mío pero parece que no le alcanza.
– ¿Y cómo piensa usar a Vicentito contra usted?
– Creo que no se lo diré, Etchenaik.
El veterano estaba cansado.
– Bueno… No me da muchas alternativas, señora.
En ese momento sonó el teléfono.
– Hola -dijo Etchenaik.
– Buenas noticias. Hace quince minutos que localicé al pibe.
La voz de Tony sonaba tranquila con un fondo rumoroso de bar.
– Qué bueno -dijo Etchenaik.
Y Justina Huergo de Berardi le miró como si pudiera leer en su cara lo que no debía leer.
78. Una profesión estúpida
Podría haber colgado con una evasiva pero quería saber algo más, dónde había terminado la cacería, el estado de la presa.
– ¿De dónde me hablas? -preguntó con la extraña sensación de que la mujer atenta frente a él comprendía, oía absolutamente todo.
– De un bar que queda frente a Tribunales. Tucumán y Talcahuano. El pibe está en la cúpula de este edificio, en el altillo que me dijiste. Vive con otro punto y una mina. Se dejó el bigote pero lo reconocí fácil… Me les metí adentro con el pretexto de revisar la antena y la instalación eléctrica.
Etchenaik se lo imaginó con la valijita azul de lata, el mameluco y el tono casual que habría improvisado. Sintió un vago estremecimiento de ternura.
– Quédate ahí, en media hora estoy con vos.
Tony hizo un comentario acerca de su aptitud profesional y colgó. Etchenaik siguió con el tubo en la mano.
– No creo que la mujer sea tan estúpida como para engañarlo al lado de su casa. Debe haber algún error -dijo.
Durante la pausa siguiente giró el sillón, que quedó paralelo al escritorio, y se rió fuerte. Justina Huergo intentaba vanamente encontrarse con su mirada.
– Noooo -improvisó el veterano a la línea vacía.
Mantenía un aire displicente que se supone deben tener los periodistas de película.
– Bueno, entendido -dijo finalmente luego de otra risita-. En media hora te veo. Hasta luego.
Cuando colgó lo esperaba el rostro ansioso de ella.
– ¿Alguna novedad de Vicentito?
– No, otro asunto: buscar pruebas de adulterio.
Nancy se retrajo y Etchenaik insistió, divertido:
– Es el tipo de trabajo más frecuente: seguimientos, pesquisas, vigilancia conyugal. El detective privado que descubre crímenes antes que la policía o encuentra las joyas y seduce a la muchacha son cosas de la peor literatura. La realidad es ésta: una oficina, un teléfono y la espera del cliente como en cualquier boliche. Además del riesgo de quedar con un ojo menos o un hueso roto.
Pero la dama no parecía dispuesta a escuchar el balance de riesgos y beneficios de una profesión tan estúpida.
– ¿Y lo de mi hijo?
Ya no había restos de temblores ni llantos.
– Escúcheme: yo hablo con Berardi el viernes, no antes. Si se ponen de acuerdo entre ustedes, mejor. Hable con él. Dígale inclusive que estuvo conmigo… Pero yo no puedo cambiar nada. Usted no me da elementos.
Se paró y fue hasta la ventana. Tenía unas ganas locas de salir corriendo a Tribunales, terminar con esto.
– ¿No me puede decir más de lo que me dijo? -insistió.
– No serviría de nada.
– Usted sabrá.
– Creo que mi primo tenía razón.
Etchenaik no hizo ningún comentario. Finalmente ella también se puso de pie, habló con lentitud.
– Entendido. Volveremos a hablar. Todavía no sé si puedo confiar en usted.
Etchenaik levantó las cejas, como si él tampoco pudiera hacerlo.
Justina Huergo había recobrado algo de aquella imagen que apareciera enmarcada en la puerta del pasillo horas atrás. Ahora el gesto indicaba que todo volvía a su lugar, que se reintegraba a un ámbito y un modo habituales.
– Buenas tardes -dijo sin extender la mano.
– Buenas -contestó Etchenaik desde lejos, moviendo apenas la cabeza.
Apoyado en el marco de la ventana esperó verla salir del edificio. La vio empinarse en el cordón de la vereda para llamar un taxi con la armonía del nadador al borde de la pileta. Fueron las últimas imágenes que le quedaron de ella.
Se puso el saco y ya se iba cuando vio el rectángulo rosado semioculto entre los papeles del escritorio. Mientras se dirigía al ascensor comprobó que era un cheque del City Bank en blanco, firmado por Mariano Huergo.
79. Los novios de la torta
Cruzó la plaza entre cagatintas atareados y se detuvo en la vereda de Tribunales. Desde allí, la vieja cúpula de la esquina parecía el remate de una de esas tortas de casamiento de varios pisos separados por columnitas. Sólo faltaban los muñequitos: él, morocho; ella, rubia y con tul. La torre tenía aberturas hacia todos los frentes, ventanas cuadradas que remataban en semicírculo con vidrios de colores. La puerta del edificio estaba a quince metros de la esquina. Tony lo saludó desde la ventana del bar. Cruzó Tucumán.
El gallego acometía en esos momentos un especial de milanesa que no era el primero, según las huellas que quedaban en la mesa. Tenía un vaso de vino vacío junto al plato y una valijita con la inscripción SEGBA en letras blancas de molde apoyada en la pata de la silla.
– Contame -dijo Etchenaik sentándose.
Tony lo miró con satisfacción.
– Fue fácil. De entrada olí algo raro. La cúpula tiene puerta a la terraza y entonces me dediqué a hacer bastante ruido en el techo mientras revisaba la antena y toqueteaba los cables. Salieron solos.
– ¿Qué hizo Vicentito?
– Nada. Es rubio, como en la foto, pero tiene cara de distraído, de no entender demasiado de qué se trata. Los bigotitos parecen hechos con lápiz… La cosa es que me les metí adentro con el pretexto de las llaves de luz.
El gallego echó una mirada de control a la puerta y se empinó infructuosamente el vaso vacío.
– ¿Lo vas a llamar?
– ¿A quién?
– A Berardi, viejo… Llámalo y a cobrar.
Etchenaik desvió la mirada de la ventana.
– No vamos a hacer nada por ahora.
– ¿Qué pasó?
– Aparecieron la madre del pibe y su primo, un abogado, para pedirme que no me moviera. Hay bronca entre ellos, extorsión de por medio.
Etchenaik sacó el cheque y lo puso sobre la mesa.
– Me lo dejaron al irse.
El gallego lo examinó sin tocarlo, como a un bicho.
– ¿Dónde está la trampa?
– No sé. Tiene pinta de falluto, ¿no?
Etchenaik buscó obstinadamente al mozo. Lo divisó tras una columna para volver a perderlo de vista. En ese momento Tony dio un salto.
– La puta que los parió -dijo haciendo ruido con la silla.
Al gallego le faltaban brazos para ponerse de pie y manotear la vajilla sin dejar de mirar por la ventana.
– ¡Se lo llevan! -gritó desembarazándose a patadas de la mesa como quien trata de salir del cajón de un ropero-. Vamos, que se llevan al pibe.
El veterano llegó a la calle y alcanzó a ver el Peugeot blanco que atravesaba Uruguay.
– Anda vos arriba a ver qué pasó con los otros -dijo Tony corriendo tras un taxi.
Etchenaik lo vio subir, vio cómo el taxi forcejeaba entre una bicicleta y un colectivo, tardaba años en hacer los metros que faltaban hasta la esquina. Entonces entró al edificio.
El viejo ascensor jaula estaba abierto. Apretó el botón del último piso. A la altura del tercero vio a una pareja que bajaba apresurada, saltando de dos en dos los escalones, sin cuidarse del ruido. Él era morocho y llevaba un bolsón grande en la mano. Ella era rubia y agitaba el pelo largo al caer con los dos pies en los descansos.
Etchenaik dedujo que sin duda no eran los dos novios de la torta y abrió la puerta para detener el ascensor. El artefacto quedó clavado entre el cuarto y el quinto. Apretó el botón de PB pero era difícil que aquello volviera a funcionar por el momento. Abrió nuevamente la puerta y forcejeó para trepar hasta el quinto, de panza, ayudándose con las manos, voleando las piernas.
Se incorporó y limpió sin fe las manchas de grasa en el saco. Puteó bajito. Desde una puerta entornada, un niño desdentado y sin duda feliz de su presencia le sacaba la lengua.
80. Los desconocidos de siempre
En el séptimo piso Etchenaik sólo encontró una puerta amarilla con innumerables marcas de dedos alrededor del picaporte. Junto al zócalo, una lata de duraznos con una plantita seca era el único signo de que se trataba del acceso a una casa y no a una jaula o depósito de desperdicios. Del ángulo opuesto a la puerta amarilla salía una escalera de cemento con una sola baranda de hierro. En el extremo de la escalera estaba el cielo.
Subió y se encontró con la terraza. La puerta que habitualmente ocultaba las nubes parecía un papel arrugado contra la chimenea cubierta de hollín. Había una llanta vieja, un triciclo oxidado, cajones de cerveza, alambres retorcidos. Eran los restos de un naufragio, objetos unidos por la casualidad y el deterioro.
La cúpula tenía una sola puerta de metal, entreabierta. El sol daba contra los vidrios de colores, el alambre del pararrayos se agitaba frente a la ventana. Etchenaik se acercó lentamente pegado a la pared y con una patada precisa abrió la puerta, que fue y volvió con un pestañeo violento. El ruido hizo volar a las palomas, que brotaron con el sosegado escándalo acostumbrado. Adentro, los papeles que estaban sobre la mesa pintada de rosa se dispersaron. Algunos todavía no habían tocado el piso cuando ya Etchenaik estaba ahí, el revólver en el aire.
Parado en medio de la habitación vacía miró a su alrededor y recordó la escena de una película francesa: él era un oficial SS, los «maquis» lo esperaban pegados al suelo del entrepiso; subía así por la escalera caracol y al asomar medio cuerpo era recibido por una ráfaga de ametralladora. Ahora caía hacia atrás golpeándose con los escalones de hierro mientras los impactos lo perseguían para rematarlo y saltaban los pedazos de revoque que sentía sobre la cara. Los otros pasaban sobre su cadáver, corrían junto a la cama, destrozaban las almohadas para sacar las armas ocultas, guardaban los papeles en bolsones mal cerrados, huían entre maldiciones dejando un vino inconcluso, la calidez del humo.
Se sentó en la cama deshecha y un momento después oyó pasos apurados. Se asomó y vio al gallego que llegaba quejoso y dolorido.
– Se te escaparon, gil -dijo Tony cuando estuvo junto a él.
– Yo subía y ellos bajaban. ¿Y vos?
– Los perdí en seguida y no llegué a tomar la chapa. Cuando nos paró el semáforo de Córdoba, ellos pasaron y el tachero no quiso seguir. Entonces me bajé y allá se quedó puteando.
Tony se acarició la cara y Etchenaik descubrió la mancha roja en el pómulo, el principio de la hinchazón.
– ¿Y eso?
– Volvía para ayudarte y me topé con los que estaban acá con Vicente. Me reconocieron. El tipo iba a seguir pero de pronto se paró y me dio un piñón espantoso. «Tira hijo de puta», me decía, y me pateaba en el suelo. Suerte que la mina lo tironeaba para rajar. No entiendo nada.
– Creyeron que vos los deschavaste. Estaban muy asustados, fíjate que dejaron todo.
Tony había recogido sin leerlo uno de los papeles caídos y acababa de encender con él una hornalla de la cocinita a gas. En la otra mano tenía una pava de agua que había encontrado sobre la mesa.
– Déjame de joder con este asunto. Encima me ligo una trompada… Arréglate solo.
– ¿Quién iba en el Peugeot? -dijo el veterano sin oír las quejas.
– Dos tipos. Pelo corto, uno más joven y el otro con bigotes. Gente prolija.
El gallego le alcanzó el primer mate y Etchenaik lo aceptó apoyando la espalda en una pared cubierta de afiches. Mirándolo a Tony no pudo dejar de sonreír.
– ¿Viste Los desconocidos de siempre?
– Sí. ¿De qué te reís?
– ¿No te das cuenta? Estamos como ellos después del asalto frustrado, cuando el viejito «sportivo» se come la papilla en la cocina.
81. Consignas
Tony se sentó en un banquito con la pava entre las piernas. Cuando levantó la cabeza, reía en silencio, con los ojos empequeñecidos, brillantes.
– Es una cosa de locos -dijo-. Va a haber que dedicarse a otra cosa… ¿Viste La armada Brancaleone?
Etchenaik negó con la cabeza, riendo también.
– El viejito «sportivo» hace de judío y arrastra un baúl enorme donde lleva todo. Cuando hay algún despelote se mete adentro. Hay una parte en que descubren que es judío y lo bautizan a la fuerza…
– ¿Sabes que se murió?
– ¿Quién se murió?
– El viejito -contestó Etchenaik levantándose-. Hace unos años… No sé cómo se llamaba, pero era bárbaro.
– Y viejito en serio, eh.
– Sí.
Se hizo un silencio chiquito, aparente. Desde la cúpula todos los sonidos de la calle eran un murmullo distante, la terraza y ese lugar eran una campiña artificial, el decorado de una vieja película de ciencia ficción con Ángel Magaña. ¿Qué hacían ahí?
Tony sintió algo así, porque trató de seguir con el mate como si nada, agarró mecánicamente uno de los tantos papeles que habían quedado en el piso. Pero no pudo leer bien, sin anteojos.
– Lee vos, a ver qué dicen.
Estaba escrito a máquina y era, indudablemente, una copia de mimeógrafo. Etchenaik comprobó de una ojeada que todos los volantes eran iguales. Leyó rápidamente, y salteando los detalles los cuatro violentos párrafos que terminaban en siglas y consignas encendidas.
– Nos conviene rajar rápido -dijo doblando en cuatro el papel-. Puede haber sido la cana, porque éstos andan en la pesada-pesada…
– ¿Y por qué se llevan a uno y dejan a los otros dos?
– Entonces no será la cana -concluyó el veterano encogiéndose de hombros, con pocas ganas de deducir, desinflado.
El gallego se levantó y pasó el pañuelo por todas partes, hasta por los lugares que no había tocado. Etchenaik andaba ahora por el entrepiso, haciendo sonar las tablas sobre su cabeza.
– Parece que son varios los que buscan a Vicente o los que quieren esconderlo -dijo.
– Etche…
– ¿Qué?
– ¿No sentís como si estuviéramos perdiendo interés? Este caso no es como el de Marcial, que andábamos a los tiros, no parábamos nunca, tuvimos una semana de película.
– Has leído poco, gallego -dijo Etchenaik, didáctico, bajando la escalera-. Lo habitual es que se alternen las aventuras de acción continuada con episodios más psicológicos… Debe ser eso.
Tony puso cara de no entender dónde estaba lo psicológico de tomar mate en una siesta de verano en un inhabitable sucucho de Tribunales.
– Además, decía Hammett, creo… Siempre existe la posibilidad de que aparezca alguien en la puerta de la habitación con un revólver en la mano y comience la acción.
Insensiblemente, el gallego miró hacia la puertita que daba a la terraza. Pero no apareció nadie.
– Vamos -dijo Etchenaik saliendo-. Me voy a dar una vuelta por el City Bank ahora.
Recorrieron toda la terraza, pateando alguna lata, enredándose en restos de alambre. El sol hacía espejitos de colores con los vidrios. Estaba todo lleno de objetos dispersos, como monedas que hubiesen rodado libres hasta detenerse allí. El veterano se dio vuelta, señaló la cúpula.
– Alguna vez me hubiera gustado vivir en un lugar así -dijo antes de bajar.
– Para mear tenés que salir afuera -fue el comentario de Tony.
82. Guita grande
El City Bank era un edificio de vidrios desaforados, sin aristas ni resquicio. Al entrar, Etchenaik se deslizó sobre un alfombrado que daba ganas de sacarse los zapatos. Los sedantes violines de la música funcional le silbaban al oído.
Se adivinaba correr el dinero como un río lento tras los mostradores; exactas jóvenes uniformadas y llenas de porvenir lo extraerían con redes finísimas para depositarlo en higiénicas bolsitas transparentes con destino desconocido.
El veterano pasó frente a las cajas y caminó con pasos largos hasta el recodo final del mostrador. Había un muchacho rubio que tecleaba una inmensa máquina sin arrancarle el menor sonido. Una tira de papel crecía con regularidad y se extendía por la alfombra.
– El contador -dijo Etchenaik.
– Buenas tardes, señor -intentó el rubio empezando desde el principio. Le habían enseñado así.
Etchenaik metió la mano en el bolsillo y la sacó entrecerrada, con un pequeño carnet en la palma. Lo mostró.
– El contador -dijo otra vez.
– Bien, señor.
El rubio caminó cinco metros hasta un escritorio donde un hombre de manos pequeñas y cara de niño gordo y tonto lo escuchó y después miró a Etchenaik. El gordito se levantó y caminó con pasos cortos mientras el veterano se apantallaba levemente con el cheque.
– ¿En qué puedo servirle? -dijo el funcionario con voz extrañamente grave y adulta.
– Inspector Cerqueiro, de investigaciones -dijo Etchenaik repitiendo el gesto evasivo del carnet-. ¿Qué le dice esto?
Dejó el cheque sobre el mostrador y lo hizo girar con un dedo. El otro lo miró sin tocarlo.
– Es muy burdo -dijo después de un momento-. El doctor Huergo ya nos había avisado hoy temprano.
– Lo sé. Por eso estoy acá. ¿Pasaron alguno?
– No. El doctor denunció este solo…
– Está bien. -Etchenaik, con gesto brusco, volvió a guardar el rectángulo rosado-. Creo que ya tenemos al hombre.
Apuntó con el índice al pecho del contador.
– Esté atento; puedo necesitarlo.
– Puede contar conmigo inspector -dijo gravemente el cara de niño.
Y Etchenaik se fue silbando bajito, tapando los violines.
En el bar de la esquina había un teléfono público con tres mujeres enfiladas frente a él. Esperó leyendo la quinta. A la altura de Lindor Covas pudo disponer del aparato. Disco rápidamente y esperó.
– Clarín -dijo una vez neutra del otro lado.
– Con Schwartzman, por favor.
Tuvo que repetir el apellido agregándole los dos nombres y la sección. Así tampoco.
– Le dicen Sin Cruz -precisó.
– Ah.
Hubo ruidos de conexiones, timbres que sonaban opacamente.
– Habla Schwartzman, ¿quién es?
– Etchenique.
– ¿Qué tal hermano?
– Bien. Necesito hablar con vos, hoy.
– Todavía no cobré.
– No es joda… -dijo el veterano-. ¿Conoces algo del Dr. Mariano Huergo?
Hubo unos ruiditos de complicidad, chasquidos de boca de quien se dispone a morder y tiene hambre y la comida es rica.
– Lo suficiente como para escribir su elogio fúnebre o hacerle un escándalo en veinticuatro horas. Es guita en serio esa.
– Es lo que necesito. ¿A qué hora?
– A las siete estaría bien.
– A las siete, entonces.
Tenía tiempo de sobra. Pidió la guía y buscó: Huergo, Mariano
83. El Sin Cruz
Había una lista larga de Huergos en la guía. Los anotó a todos. Las oficinas de don Mariano estaban en Diagonal Norte al quinientos. La que sería su casa particular era por Palermo. Cuando intentó volver al teléfono las señoras se habían multiplicado y decidió que era hora de ir a buscar el auto al taller; el gallego le había asegurado que Garibotto cumpliría su promesa de tenerlo para la tarde. Era cumplidor, Garibotto.
El taller quedaba en Córdoba y Agüero. Hizo el viaje en el 29 y estaba tan abstraído que no prestó atención a los carros de asalto estacionados en Callao o los patrulleros que aturdían por Pueyrredón rumbo a Once.
Garibotto lo saludó desde abajo de un Fiat 128 que tenía más chapas rotas que sanas.
– Puedo esperar un rato. Si quiere voy y vuelvo -dijo Etchenaik.
Recién el otro mostró la cara asomándose por debajo del paragolpes.
– Buenas tardes, ¿cómo le va? -tenía una gorra de color y forma indefinidos y la grasa lo cubría como una película protectora-. Ya estoy con usted. El auto está allá, en el fondo. Listo.
Etchenaik caminó bajo el techo abovedado hasta encontrar el Plymouth profusamente maquillado de color ladrillo. Tenía el capot todavía levantado y había algo de indecente en eso, como la boca desdentada de una mujer vieja, demasiado pintada. Bajó pudorosamente la chapa articulada, se subió y empuñó el volante, la mirada en las manchas que había dejado en el parabrisas la lluvia de días atrás en Chacarita. Se quedó un rato así, pisoteando los pedales como un pibe.
– Sáquelo, señor Etchenaik -era Garibotto golpeándole el vidrio con las uñas sucias y crecidas.
– Se lo dejo a usted… ¿Me permite usar el teléfono?
– Vaya nomás… Ahí adelante, en la oficina.
En el estrecho cuartito que Garibotto llamaba su oficina, rodeado de vidrios engrasados, Etchenaik disco con la mirada fija en el almanaque en que una chica trataba de demostrar que era lo más natural del mundo estar sentada en pelotas sobre una pila de neumáticos Pirelli.
– Estudio -le informaron.
– Con Huergo, por favor.
– El doctor está ocupado. ¿Quién le habla?
– El fiscal Etchenaik. Es urgente, señorita.
– Un momento.
Se escuchó el teclear de máquinas, los lejanos bocinazos de un semáforo de Diagonal Norte.
– Hola, ¿quién es? -la voz sonó urgente pero emparedada entre el almidón y la corbata.
– Habla Etchenaik.
– Ah, usted… ¿Qué quiere?
– Tenemos que hablar.
– Cambia pronto de opinión.
– Las cosas pasan bastante rápido, últimamente. Hay algunos que se creen muy rápidos, también.
Se hizo una pausa de esas que un hombre demasiado ocupado no puede soportar. Uno demasiado estúpido, tampoco.
– Bueno, ¿qué quiere hablar?
Etchenaik le hizo unos finos bigotitos a la chica de Pirelli y se dedicó a transformar el año del almanaque en un 94 que, pensó, nunca vería.
– ¿Ahí o en su casa? -dijo de golpe.
– En casa… A las nueve y venga solo.
Tuvo la precaución de alejar el tubo para que el golpe no lo aturdiera.
La redacción de Clarín tenía el aspecto moderno y desolado que le daban la luz blanca y los muebles metálicos. David Schwartzman lo divisó desde lejos y se vino sonriendo, alto, avanzando con soltura en mangas de camisa. Los anteojos de vidrio suspendido brillaban al pasar bajo los fluorescentes. Cuando estuvo junto a Etchenaik lo tomó de la cintura y ambos sonrieron como ante una cámara cuando jugaban al básquet en Macabi.
– Hola, Caña… Vení por acá.
– Sin Cruz, ¿tenés eso para mí?
– Huergo, Mariano, abogado… Mirá que es largo, eh.
84. Libertador para allá
David Schwartzman, el Sin Cruz, lo llevó hasta una habitación con paredes de vidrio en un extremo de la redacción, una especie de cabina gigante de teléfonos, un serpentario tal vez, aislado por cortinados verdes.
– Acá podemos hablar tranquilos, Caña.
Etchenaik oía dos o tres veces al año ese sobrenombre en labios de lungos desgarbados y judíos, los mismos que hacía cuarenta años compartían con él vestuarios y saltos en la llave, esas fotos viejas en fila decreciente de los equipos de básquet con jugadores engominados y de bigotitos: Macabi, primera división.
– ¿Qué tal vos? -dijo cuando se sentaron.
– Jodido pero sigo -dijo el otro levantando los anteojos, clavándose el pulgar y el índice en las órbitas mientras arrugaba la cara-. Me pasaron al archivo… No, no me archivaron a mí. Laburo ahí.
Etchenaik sonrió.
– ¿Recibiste mi tarjeta a fin de año?
– «Etchenaik Investigaciones Privadas»… ¿Todavía no te metieron un chumbo, inconsciente?
– Lo estoy buscando. Tal vez el Dr. Huergo…
– Contame.
En cinco minutos le contó dos días, le mencionó los apellidos Berardi, Huergo, Paz Leston, Sayago, le habló de cúpulas y metalurgias, campos y extorsiones. Le dijo todo.
– Qué lindo -fue el comentario final de Sin Cruz-. Con lo que yo te pase no vas a ir desarmado esta noche. Anotá.
Cruzó Libertador y entró en el laberinto de calles estrechas y arboladas con la certeza de que acabaría equivocándose de casa, tratando de explicar en la seccional más cercana su presencia en el jardín de la embajada de un país nórdico.
En una esquina que se abría a tres posibilidades, un hombre le explicó que la calle Castex era la que transitaba, que se había pasado una cuadra del lugar donde quería llegar. Giró en redondo.
La noche se apuraba allí, en ese pedazo de Buenos Aires que no se podía ilustrar con música de tango; no contaminado de comercios ni kioscos ni colectivos; un barrio con años bacanes sin descascarar la piedra, sin podar los árboles, sin huellas de la historia en las pintadas callejeras. La noche caía natural ahí, sin oposición, como en la estancia. Y la casa tenía algo de eso.
Se acercó despacio y estacionó entre un Mercedes negro y un Peugeot blanco levemente manchado de barro. La prestigiosa verja remataba en dos globos de luz del tamaño exacto para no desaparecer entre las enredaderas que los acosaban.
Desde el jardín, el frente de piedra irregular que alternaba con la madera oscura no tenía aspecto definido. Era una casa de dos plantas pero existía una zona imprecisa en la que se abrían pequeñas ventanas enrejadas, posibles entrepisos. Había árboles altos y rumorosos.
Apretó el timbre y esperó un momento. Hubo un levísimo sonido metálico, un roce, y sintió que lo observaban por la mirilla.
– ¿Qué desea? -la voz era de mujer.
– El doctor Huergo me espera. Dígale que está el fiscal Etchenaik.
El ojo desocupó la ranura y el veterano aprovechó para constatar la dureza del revólver en el hueco de la axila. Casi inmediatamente la puerta se abrió dejando semioculta a una mujer con uniforme de mucama que lo hizo pasar y en seguida desapareció. Se quedó solo en una habitación mal iluminada, cargada de muebles, cuadros, objetos de arte. La luz apenas llegaba a los rincones.
– Por aquí.
La mujer habló casi a su lado, con brusquedad. No la había oído entrar. Entre banquetas y vitrinas arrimadas a la pared, el pasillo por el que lo condujo era un sendero estrecho y zigzagueante. Al fin la mucama abrió una puerta, lo dejó pasar.
Estaba en una salita de tres por tres, sin ventanas, con un acondicionador de aire sutil, inexistente, y con dos sillones, una mesita y un escritorio antiguo de ésos de tapa corrediza y un montón de cajoncitos inútiles. Mariano Huergo estaba sentado en uno de los sillones, lo miraba a través del humo que salía de una pipa curva y llena de dibujos.
– Buenas noches, Etchenaik.
85. El avión rosa
Con las manos en los bolsillos, junto a la puerta, Etchenaik permaneció de pie, tomándose tiempo.
– Adelante, siéntese… -condescendió el abogado.
El veterano fue y se sentó en el borde del sillón libre. No dijo una palabra. Lo miraba.
– Diga todo lo que tenga que decir, rápido -se encrespó el otro.
Don Mariano había perdido algo de su rigidez, pero no obstante el pañuelo al cuello y el saco sport de hilo azul, sus ademanes tenían la soltura de un soldadito de plomo. Ahora chupaba fuerte de la pipa, le exigía algo que ella no podía darle.
Etchenaik encendió un cigarrillo, se acodó en sus rodillas y tardó todavía algunos segundos más en comenzar.
– Le vine a decir que no se preocupe por mí -dijo lentamente-. Cuando llamé esta tarde pensaba otra cosa, estaba amargado por esa maniobra boluda del cheque -la pipa tembló suavemente y el humo azulado dejó de ser una columna armoniosa para convertirse en una torpe nube que desdibujó la cara del abogado.
– En ese momento tenía ganas de joder, de escarbar en este asunto.
– Acabe de una vez.
– Recién, en el auto -prosiguió imperturbable, casi confidencial- pensaba qué juego yo en todo esto. ¿Vale la pena que me gane la enemistad de cierta gente sólo por unos sucios pesos? Me contesté que no.
Metió la mano en el bolsillo, sacó el cheque y manipuló con él sobre la mesita mientras hablaba.
– Pero tampoco es justo, pensaba yo, que porque uno cumple su tarea profesional con esmero haya quien intente joderle la vida… Por eso he decidido cortar por lo sano.
Etchenaik se irguió, caminó dos pasos hasta el escritorio y se dio vuelta. Había hecho un simpático avioncito de papel color rosa y con él apuntaba al estático doctor Huergo.
– Tome su mosca voladora, don Mariano -dijo, y el avioncito en suave parábola atravesó la habitación y fue a estrellarse en el hombro del abogado, que no se movió.
– No quiero complicaciones -prosiguió Etchenaik-. A mí me gustan los asuntos simples, claritos; cuando sé qué debo hacer y para quién estoy jugando. Pero en este caso, no. Hay demasiados intereses en juego y tengo miedo de quedarme en el medio. Además…
Se detuvo teatralmente y esperó para seguir, como quien tira piedras en el agua quieta y las mira hundirse lentamente.
– Estoy preocupado en serio por el chico.
– ¿Qué quiere decir?
– Esta tarde, después de que su prima se fue, estuve a punto de encontrarlo.
– ¿Y qué pasó? -el doctor Huergo llevó la mano a la pipa.
– Me lo robaron, llegaron antes que yo.
– ¿Quiénes?
Etchenaik, arrastró un cierto cansancio, acaso fingido.
– No sé. Y ahora ya no me interesa. Lo que lamentaría es que al pibe le pasara algo.
Don Mariano se puso de pie.
– ¿Dónde estaba?
– Tucumán y Talcahuano, una cúpula -Etchenaik buscó los ojos del abogado, pero ahí no había nada-. Y hablo porque el asunto ya no me interesa… Esto mismo se lo diré a Berardi. Reviéntense entre ustedes.
Huergo lo miró un instante en suspenso, como si sintiera descender un hueso atascado en su garganta.
– ¿Es todo lo que vino a decir?
– Sí.
– Entonces, váyase.
Etchenaik cruzó frente al otro y se instaló en el sillón. Sacó un nuevo cigarrillo, cruzó las piernas.
– ¿Tiene fuego?
– Váyase.
– Don Mariano -dijo guardando el cigarrillo-. Todavía tenemos que hablar de plata.
Afuera sonaron las sirenas de los autos policiales atravesando la noche.
86. Trapos sucios
El pulgar de Etchenaik señaló por encima de su hombro el barullo de las sirenas, la calle en general, Buenos Aires, el país. Dejó que ese gesto hablara vagamente por él.
– Fíjese cómo están las cosas, abogado. No hay tranquilidad ni estabilidad en ninguna parte. La gente no tiene plata; yo también tengo que velar por mi negocio… ¿Quién me paga los dos días de laburo?
– Usted es una porquería.
– COFADE -dijo Etchenaik como quien enciende una mecha.
El humo de la pipa se alteró por segunda vez en la noche. La línea de la mandíbula se dibujó neta y rígida.
– COFADE, Río Cuarto, 1969… -la mecha encendida corría por el piso, chisporroteaba-. ¿Sigo? No es que me interese el asunto pero me he puesto al tanto de un montón de asuntos esta tarde.
– Cuídese -don Mariano echó mano al bolsillo, sacó la billetera y la entreabrió-. ¿Cuánto quiere?
– De ahí, no.
– ¿De dónde?
– Quiero otro igual al avioncito, en blanco. Si quiere le hago también un recibo, en blanco por supuesto, para que después le pase la cuenta a Nancy, a su prima.
El otro no dijo nada. Sacó la chequera, firmó uno, le puso la fecha y lo dejó sobre la mesita. Se levantó y abrió la puerta.
Etchenaik agarró el cheque y lo miró minuciosamente.
El abogado esperaba con el picaporte en la mano.
– Cuídese, le reitero. Sé cómo tratar a tipos como usted.
Mariano Huergo salió y de inmediato lo sustituyó la mucama en el marco de la puerta.
Recorrieron nuevamente el pasillo y cuando estaban en la puerta de calle, Etchenaik dijo:
– Por favor, olvidé los cigarrillos.
– Un momento -dijo la mujer con odio. Se volvió rápidamente y desapareció.
Etchenaik fue hasta la pared del fondo, descolgó un cuadro chico sin esfuerzo, lo puso bajo el saco y cruzó los brazos.
Cuando la mucama regresó con los cigarrillos, no hubo tiempo para despedidas formales. Apenas se salvó de que no le aplastara los dedos del portazo.
Puso en marcha el Plymouth, metió el cuadro bajo el asiento y bajó las ventanillas para que entrara el aire filtrado por las hojitas rumorosas de los añosos abedules o lo que fueran.
Lindo vientito, al fin; linda la noche. El Mercedes se había ido, quedaba el Peugeot blanco y embarrado. Se decidió y arrancó lentamente. En la primera esquina dobló a la izquierda rumbo a Libertador; en la siguiente volvió a doblar a la izquierda y luego otra vez, disminuyendo la velocidad. Terminó de dar la vuelta manzana y se detuvo cerca de la esquina. Desde ahí podía ver la verja, el frente irregular.
No tuvo que esperar mucho. A los cinco minutos la puerta se abrió y el doctor Huergo salió apurado. Etchenaik puso en marcha el motor y sólo aceleró cuando el auto blanco llegaba a la esquina.
En Libertador fue fácil colocarse ligeramente atrás, en el último carril de la derecha y cuidando no ser sorprendido por los semáforos. El doctor Huergo conducía impetuosamente y no vacilaba en usar la bocina a mansalva. Al llegar a Coronel Díaz dobló a la derecha y trepó rápidamente por la calle empedrada. Etchenaik lo siguió. Cruzaron Las Heras, el auto blanco avanzó dos cuadras más y dobló ahora a la izquierda. A los trescientos metros estacionó frente a una bocacalle mal iluminada.
Mariano Huergo bajó, cerró la puerta con cuidado y entró en la cortada.
87. Dos petisos
Etchenaik pasó lentamente bajo el farol de la esquina y se detuvo en el extremo opuesto a la bocacalle por la que había entrado el abogado, veinte metros más allá. Girando la cabeza pudo ver el puño rápido que golpeaba la puerta de madera, los breves pasos nerviosos por la vereda rota, la insistencia que sólo se calmó al encenderse la luz detrás del paredón. La puerta se abrió y después de un diálogo breve se cerró tras el visitante.
Pasaron unos minutos. Etchenaik encendió un cigarrillo y con la misma luz del fósforo estuvo examinando el cuadro: el perfil de la mujer de gran escote que miraba por una ventana donde había mar y algunos barcos no le pareció gran cosa.
Estaba en la mitad del segundo cigarrillo cuando los hombres salieron en tropel con movimientos apresurados y torpes, desbordando la estrecha vereda, entrando al auto por puertas diferentes.
Los dos que acompañaban a Huergo eran sin duda más jóvenes y en cierto modo intercambiables, casi mellizos, petisos y ostensiblemente trajeados con corbatas alevosas.
El Peugeot tomó por Santa Fe y enhebró los semáforos con suaves golpes de acelerador, que hacían cabecear a los ocupantes. Dobló por Pueyrredón al sur y al llegar a Corrientes encaró hacia el centro. Etchenaik lo seguía a media cuadra y tuvo que tener cuidado cuando el doctor Huergo se detuvo en el semáforo de Riobamba y uno de los petisos descendió. El hombre se inclinó levemente sobre la ventanilla y luego caminó rápidamente hacia Sarmiento; el Peugeot siguió y dobló por Rodríguez Peña rumbo a Congreso. A esa altura el veterano no dudó de lo que pasaría y cuando, después de dar la vuelta a la plaza, el otro petiso se bajó en Sáenz Peña, el Plymouth también se detuvo. Don Mariano había terminado el recorrido y el reparto de enanos. El auto blanco se perdió por Avenida. Para Etchenaik, la joda recién comenzaba.
Desde el auto siguió los movimientos del otro, lo vio pasar cauteloso frente al edificio de su oficina, mirar el cartel, reconocer el terreno y seguir hasta la esquina, detenerse. Eligió ese momento para acelerar, dar la vuelta manzana frente a él, mostrándose, y terminar deteniéndose en la puerta.
Al bajar del auto vio al hombrecito apostado en el edificio contiguo. Abrió la puerta de calle y mientras maniobraba sintió el movimiento a sus espaldas. Dejó cerrado sin llave y tomó el ascensor. Cuando llegó al tercero lo abandonó con la puerta abierta, fue a la oficina vacía -el gallego había ido a visitar a su vieja esa noche- encendió las luces y volvió al pasillo. Pasó frente al ascensor y subió por la escalera hasta el primer descanso; allí se sentó en la oscuridad. Esperó.
Las pisadas sonaban como el frotar de una lija gruesa contra el mármol de los escalones. Luego el sonido cambió y se hizo casi imperceptible. Una sombra más oscura atravesó el hueco negro al pie de la escalera. Etchenaik bajó los seis escalones con dos grandes zancadas silenciosas. Lo vio: la figura se recortaba nítida contra el vidrio iluminado de la puerta de la oficina, al fondo del pasillo. El hombre llegó hasta el cuadrado de luz del ascensor y al girar la cabeza el veterano pudo ver el gesto de extrañeza, las pupilas dilatadas por el esfuerzo de atravesar la oscuridad.
– Quieto -le dijo-. Quieto o lo quemo.
El petiso se inmovilizó, ni siquiera se dio vuelta.
– Las manos sobre la cabeza, sin girar eh…
Se acercó por detrás sin dejar de apuntarle con el revólver a la nuca; colocándole la mano en el antebrazo lo empujó hacia el ascensor.
– Adentro -ordenó-. Desabróchese el saco y tire todo lo que lleva encima.
Bajo la luz del ascensor el petiso parecía Peter Lorre esperando un garrotazo. Etchenaik recogió el arma y los documentos. Después encendió la luz del pasillo, abrió la puerta de la oficina y de un empujón lo arrojó sobre el sillón doble de cuero que lo recibió con una nubecita de polvo. Cerró de una patada y, sin dejar de apuntarle a la cabeza, se instaló tras el escritorio.
– Fretes. -dijo revisando los documentos-. ¿A qué debo su visita?
88. Replay
Oscar Fretes, nacido en San Martín, provincia de Buenos Aires, el 18 de octubre de 1938 según la cédula de la Federal que Etchenaik hacía girar entre sus dedos, no parecía asustado por ahora, no tenía apuro por hablar.
– ¿Cómo es el asunto, Fretes? ¿Usted trabaja siempre para el doctor Huergo o es un laburo ocasional?
– No lo conozco. No sé de qué habla.
– A usted lo trajeron como si tuviera un remise de lujo hasta la puerta de mi casa, le pusieron un revólver en el bolsillo… ¿Tenía que usarlo? ¿Vino a pegarme un tiro?
– Está equivocado. Usted no tiene nada que ver. Yo vine buscando a mi mujer… La muy guacha…
Al echar atrás el martillo del antiguo revólver Etchenaik hizo un ruido infernal, intimidatorio. Apuntó cuidadosamente, con los dos brazos extendidos por encima del escritorio, guiñando un ojo, el otro fijo en la mina, en el entrecejo poblado del petiso repentinamente silencioso.
– Enano, esto va en serio… Habla o te juro que te hago un agujero con este trabuco oxidado. Y las balas oxidadas hacen mucho peor.
El otro se acurrucó hasta ser un bollo en el extremo del sillón.
Desde ese lugar salió una voz aflautada, casi quebrada por un miedo que le bamboleaba el esqueleto como si fuera a desarmarlo.
– No tire, Etchenaik. Le explico todo, inventé lo de mi mujer…
– No me había dado cuenta, imbécil. Desenrollate, que te voy a pegar en cualquier parte y el traje es berreta pero está nuevo… Enderezate, así te la pongo en la frente. A ver…
Fretes no lo dejó continuar.
– Me trajo él. Yo no sé quién es usted ni qué pasa. A veces el doctor nos encarga trabajos chicos y los hacemos, pero no tenemos nada que ver.
– «¿Tenemos?»
– Yo y mi hermano.
Recién entonces Etchenaik recordó al otro petiso, el desembarrado en Corrientes y Riobamba.
– ¿Qué tenía que hacer hoy tu hermano, Fretes? -y ya adivinaba la respuesta, la temía.
– No sé… Creo que asustar a una mina. Nada que ver con usted.
Etchenaik casi saltó por encima del escritorio, lo arrastró en su impulso.
– ¿Qué mina, hijo de puta? ¿Qué mina?
Se tiró sobre él, lo arrojó al piso y lo puso boca abajo.
– Quieto, carajo, que tengo apuro.
Abrió el cajón del escritorio, sacó unos pedazos de cable añadido y poniendo la rodilla en la espalda del prisionero lo obligó con la mano a doblar la cabeza. Le hizo girar la corbata, se la sacó y con ella misma lo amordazó. Después le ató los brazos atrás con el cable.
– Vamos a buscar a tu hermano, Fretes… -dijo-. Si seré boludo de no darme cuenta antes.
El petiso forcejeaba sin convicción, entorpecía los trámites finales. Más que defenderse, se vengaba sutilmente. Etchenaik le dio un piñón detrás de la oreja para convencerlo de que debía colaborar y lo enderezó de dos tirones.
– Vamos para allá -dijo-. Y espero que no haya pasado nada porque te juro que los amasijo a los dos.
En ese momento oyó el ruido del picaporte a sus espaldas; después, la puerta que se cerraba.
– Suelte el arma, Etchenaik. Le estamos apuntando.
Cuando giró se sorprendió. El que le apuntaba no era petiso ni estaba trajeado ni llevaba una contundente corbata de colores. Al contrario. La media que le cubría la cara hacía juego con la remera marrón. El fusil FAL que tenía en la mano no hacía juego con nada.
– No… No jodan ché -dijo Etchenaik-. Tengo que hacer, viejo, no me vengan ahora con el replay de lo del otro día. No…
Pero no había nada que hacer.
89. Demasiados fierros
La luz del techo, demasiado baja, dividía la habitación en dos mitades superpuestas. El que había hablado caminó dos pasos y se colocó en medio del círculo iluminado. Etchenaik y su compañero habían quedado seccionados por el límite de la sombra. Las manos caídas a los costados del cuerpo del veterano entraban en la luz; el revólver, colgado de su índice, brillaba.
– Suéltelo y camine -dijo el de la media en la cabeza con voz bien modulada y prolija.
Etchenaik descubrió dos pares de pies más en la semipenumbra de la puerta.
– No entiendo -dijo-. Por qué otra vez yo… Estamos en otra historieta, ahora.
– Queremos conocer mejor al tío de Vicentito, al tío del campo. Sabemos que no viajó a Santa Rosa.
El del FAL hizo un gesto con el arma.
– Vamos, tire el revólver y acérquese. ¿Quién es ése que está ahí?
El veterano hamacó el arma en la punta del índice y la arrojó al pecho del que estaba frente a él mientras tiraba el manotazo para agarrar el caño del fusil.
Como la vez anterior, no tuvo suerte. No llegó a tiempo. El de la media levantó el caño con una puteada y lo descargó vigorosamente contra su hombro.
– ¡Quieto, imbécil! -gritó.
Sintió el dolor y se fue de costado, tambaleándose. En el entrevero los dos de la puerta se le abalanzaron y uno lo retuvo por el cuello mientras el otro lo palpaba de apuro. Hubo un ruido de puerta a sus espaldas, empujones y la carrera por el pasillo, los gritos.
– ¡Déjalo, no le tirés! -ordenó el que lo acogotaba.
Comprendió que Fretes había aprovechado la oportunidad, escapaba como podía escaleras abajo, entorpecido por el miedo, la oscuridad, los escalones trabucadores y el cable añadido que le retenía los brazos.
– Agárrenme a ése, no me lo dejen ir… -se desesperó.
– Tranquilo, botonazo. Tranquilo. Quédate quieto ahora, que el que tiene que contestar algunas preguntas sos vos.
Lo dieron vuelta, lo pusieron en el centro del sillón doble, se instalaron en su escritorio: el de la media sentado, el Pato Donald de pie cerca de la puerta; no estaban ni el Llanero ni la mina del último día de su secuestro anterior. Sintió minuciosamente lo mismo que habría experimentado su prisionero minutos antes. Al pensar en él, recordó al otro enano, a Alicia y Marcelo a su merced.
– Escúchenme, es urgente: dos tipos pueden matar a mi hija, secuestrar a mi nieto, cualquier cosa.
Nadie lo oía. El Pato Donald le alcanzó al de la media un rectángulo rosado que Etchenaik inmediatamente reconoció. El otro levantó la mirada.
– Así que laburabas para ellos nomás, hijo de puta… Te aseguro que hasta el secuestro de Vicente en la cúpula todavía había dudas. Siempre podías ser un chabón que trajera a la cola al resto. Pero estás a sueldo… ¿Qué cifra pensabas poner?
Etchenaik comprendió que no había nada que hablar por ese lado, que estaba todo cruzado, confundido, que se mezclaban personajes de dos historietas, que él era el único que pasaba de una a otra pero sin saberlo. Se sintió repentinamente fastidiado, harto.
– Demasiados fierros para mi gusto -dijo provocador, señalando las armas largas, desmesuradas en ese cuarto chico, esa presa menor y poco deportiva que era él mismo.
– Me tienen repodrido con sus misterios y sus capuchas. No entiendo un carajo pero no quiero que me fajen de nuevo o que le pase algo a mi hija: les digo todo lo que sé.
– Hable, tío -dijo Donald-. Después veremos.
90. Agítese antes de usar
La promesa estaba echada, como la suerte. Etchenaik debía hablar si quería ganar tiempo, perder golpes, avanzar en cierto sentido dentro de esa maraña. Recordaba que en alguna novela de Spillane o de Charles Williams el protagonista, confundido entre bandos e intereses que desconoce, empieza a morder y lamer manos al azar, no apostando ni siquiera a la intuición sino apenas al deseo animal de entender algo, escapar o saber al menos de quién debe defenderse.
– Hablaré -dijo teatralmente.
– Eso. No se agite antes de pensar.
La voz del tercer encapuchado volvió a recordarle aquélla que había oído en el departamento de Boedo y en algún momento del largo fin de semana encanutado: el mejicano. Se prometió secretamente que le reventaría los bigotazos alguna vez; los bigotazos y sus aledaños.
– Vamos… Empecemos por la historia del tío.
Y habló, dijo todo lo que sabía, inclusive tiró hipótesis, aventuró conexiones, mezcló intereses, los involucró a ellos mismos en una teoría que improvisó sobre la marcha pero que tenía la coherencia de lo disparatado y novelesco.
– ¿Por qué te llamó a vos el viejo Berardi?
– Es una buena pregunta.
Lo era. Estaba en la base de la cuestión, como la piedra que sostenía todo aquello, enredo incluido.
– Es lo único que conecta, además de ustedes, el caso de Marcial con este despelote… No entiendo, compañeros o lo que sean. No puedo saber si Berardi estaba al tanto de qué hacía Vicentito o suponía que yo lo sabía antes por conocerlos a ustedes. No lo sé, no me lo pregunté, no me interesa. Yo les repito lo que le dije hace un rato al hijo de puta de Huergo: me borro, arréglense entre ustedes, sean los bandos que sean. Pido una única cosa: proteger a mi hija. No me da para más la solidaridad, que hasta los lazos de sangre. -Se detuvo-. Es una buena frase.
– Vas a tener que venir con nosotros, botón -dijo el Pato con la pistola cerca de su sien.
Se sintió rodeado por más armas que gente, una densidad de violencia excesiva, capaz de desencadenarse en cualquier momento.
– Voy, pero ayúdenme a cazar al otro Fretes. A ustedes les conviene: es un hombre de don Mariano.
– Lo siento mucho -dijo el de la media con el tono del locutor que saca del concurso al participante número cuatro que contesta sobre los fenicios y no sabe dónde quedaba Sidón-. Lamentablemente no nos queda tiempo para otra cosa. Simplifiquemos.
Y en ese momento, precisamente, se cortó la luz.
– ¡Cerrá la puerta, Pato! -gritó el mejicano.
Etchenaik se movió hacia la puerta de la mampara que daba a su cuarto. Había un revólver bajo la almohada. Pero el arma en manos del de la media fue más rápida. Hizo un disparo alto, nervioso, intimidatorio, que reventó sobre la cabeza del veterano y lo paralizó.
– ¿Qué hacés, animal? ¿No ves que es un corte de luz nomás? Si igual no puede escapar -gritó el mejicano.
Etchenaik se jugó la heroica y comenzó a gemir y a retorcerse.
– ¿Qué le pasa a ése, Pato? Si no le pegué…
Los gemidos continuaron en la penumbra, el cuerpo cayó al piso, rodó.
– Guarda que te puede madrugar… Déjalo ahí, no te acerqués, patealo. Patealo y vas a ver…
Etchenaik le manoteó el tobillo al que se acercó y mientras tironeaba sintió el grito en el pasillo:
– ¡No es un corte, hijos de puta!… No es un corte. Están atrapados, señores. Etche, salí que no te van a hacer nada. ¡Salí!
El gallego. Era el gallego providencial:
– ¡Tomen, mierda!
Y disparó.
91. Fogonazos
Hubo treinta segundos de fuegos artificiales. Cinco, siete tiros con sus respectivos fogonazos. El gallego, desde el pasillo, tiraba y no dejaba de hablar, gritaba, negociaba de apuro.
– Déjenlo salir y rajen… ¡En cinco minutos más está la cana acá!
En medio del estruendo, Etchenaik se arrastró hacia la mampara y en seguida se oyó un portazo.
– ¡Guarda con el otro, que se metió en la pieza! -dijo el Pato, que era el más cercano.
Mientras el gallego volvía a disparar a los gritos, los mantenía a raya, el veterano se apoderó del revólver.
– ¡Ahora van a ver, hijos de puta! -dijo enfático, ostentoso.
Un disparo que se clavó sobre su cabeza lo acurrucó junto a la cama.
– Hay que salir ahora, como sea -dijo el de la media.
Etchenaik apeló a su miedo, al sentido común, a una necesaria racionalidad agarrada con alfileres, semi intoxicada por el olor de la pólvora:
– No van a salir los tres, mascarita… Somos menos pero están flanqueados. Y ya hay ruido de cana en la calle. Si intentan pasar, con suerte se salva uno. No les conviene.
– No dejaremos las armas, Etchenaik -moduló casi tembloroso el mejicano-. Al contar cinco vos y yo prendemos los encendedores y nos paramos, con las armas a la vista; vos ahí en la puerta y yo detrás del escritorio. Después, los otros.
– De acuerdo.
– Cuento yo -gritó el gallego muy cercano en la oscuridad.
– Cuente. Despacio.
– Uno, dos, tres, cuatro y… cinco -dijo Tony ansioso, casi veloz.
Hubo dos chasquidos, un resplandor en el suelo cerca del escritorio, otro intento infructuoso tras la mampara, una puteada breve y después de otro chasquido, el resplandor.
Lentamente, las dos llamitas se fueron irguiendo.
– ¡Guarda con lo que hacés, botonazo! -amenazó entre dientes el de la media.
Etchenaik apareció en la puerta del cuartito con el encendedor vacilante y la otra mano armada, separada del cuerpo. El encapuchado estaba tras el escritorio como un cura que lee las Escrituras en el altar con los brazos en cruz.
En la pequeña claridad se veía ahora al Pato tras el sillón grande, al mejicano pegado al fichero.
– Ahora los demás -dijo el de la media-. Salen y se muestran.
– Cuento yo -parpó Donald.
Los cinco números cayeron ahora pausados mientras había ruidos en el edificio.
Cuando dijo «cinco» el gallego dio un paso lateral, salió de atrás de la puerta con los dos revólveres levantados, a lo Wyat Earp.
– Bueno… -dijo-. Ahora, salgan rápido.
– Un momento -se cruzó Etchenaik cuando los otros tres ya habían dado un paso al frente-. No vayan por ahí. Hay una escalera de servicio al final del pasillo. Desde las ventanas del palier del primero pueden saltar al techo de al lado y rajar. La cana ya debe estar entrando.
Los tres giraron. Las caras cubiertas no decían nada. Había algo que sumaba la ferretería, los ojos solos sin contexto, el gesto decidido. Todo eso no alcanzaba para decir una palabra. No la dijeron. Ni ésa ni otra. Salieron ruidosos hacia el fondo del pasillo, sus últimos ruidos se mezclaron con los primeros del ascensor, y en la escalera general. El gallego fue al pasillo y giró la llave de la luz.
Dos minutos después, la dotación de un patrullero estaba dentro de la oficina.
– ¿Qué pasó acá? -dijo el que entró al final.
– Nos atacaron y nos defendimos -dijo Etchenaik sin mentir.
– ¿Quién?
– Uno perdió un documento y yo le puedo dar una dirección. Tome.
Y la cédula de Oscar Fretes, nacido en San Martín el 18 de octubre de 1938, cambió de mano.
92. Al mazo
– A Alicia no la tocó -decía a la mañana siguiente de una noche sin dormir, muy transitada de sirenas y autos de todos los colores, de hermanos perversos, de abogados con mala leche.
– Por suerte a Alicia no la tocó el hijo de puta, y a Marcelino tampoco -repetía como obsesionado, el pelo todavía húmedo por el baño reciente, algún moretón más.
Estaban en un bar de Rivadavia y Moliere, la mañana pasaba rápida y húmeda por la avenida más larga del mundo pero el tiempo de Etchenaik se había detenido en el momento en que llegó con la cana al departamento de su hija en Sarmiento y Riobamba, no encontró sino huellas del paso de Fretes; la histeria de Alicia, la perplejidad de Marcelito, la destrucción sistemática.
– «Para que aprenda a no meterse en lo que no le importa» decía el hijo de puta y rajaba los sillones con el cortaplumas. Tiró la vitrina, partió las sillas, quemó todo lo que encontró en los cajones. Al final los dejó atados y amordazados y se fue. Cuando llegamos hubo que voltear la puerta.
El gallego mojó la medialuna en el café con leche. Esperó un momento más. No sabía si el chorro compulsivo terminaba allí, si iba a seguir escuchando.
– Saben todo -dijo-. Conviene irse al mazo.
– Sí. Todos mis movimientos -pero Etchenaik no habló de mazos.
Tony trataba de reconstruir los pasos de esa noche rarísima, antes y después de que la casualidad y proverbial intuición ibérica lo llevaran a caer en la noche, inesperado y exacto como un telegrama a deshoras, para salvar a Etchenaik a los balazos.
– ¿Los llevaste a lo de Fretes después?
El veterano dijo que no con la cabeza.
– ¿Por qué?
– Lo voy a arreglar yo solo… O con vos, bah -y sonrió tristemente-. La cana no se tiene que meter en esto. Después y en la Jefatura, tuve que hacer malabarismos para que no me retuvieran. Declaré que no sabía quién me había atacado, que podía ser una venganza personal, que hemos tenido muchos casos entre manos últimamente y que suponía que no eran tipos que obraban por ellos sino mandados. Hasta ahí.
– Y de los de la pesada, ¿qué les dijiste?
– Esos no existen. No los vi nunca.
Tony se contuvo. No dijo lo que pensaba. Había demasiadas cosas nuevas, mucha tristeza y amargura, un Etchenaik lejano y reconcentrado.
– ¿Cuándo podremos volver a la oficina? -dijo el veterano.
– No sé. Precintaron todo, pusieron un tipo de guardia… «Váyase a dormir al hotel», me dijo el oficial. La joda va a ser cuando vean los orificios de bala, cuenten los agujeros… Eso no lo pudo hacer Fretes solo, por más que nosotros le hubiéramos contestado.
– Cierto. Voy a hablar con Macías por eso. Tal vez se pueda arreglar.
Había mucho por arreglar. Demasiado. De pronto se había armado un desparramo inconcebible y desde hacía pocas horas las oficinas de Etchenaik Investigaciones Privadas funcionaban precariamente en una casita modesta de patio con malvones, en Villa Luro, más apta para un tango que para escenas de una novela negra.
– ¿Cómo está tu vieja, gallego?
– Bien. Mimosa nomás… feliz de que estemos acá. De más está decir que no le conté el tiroteo. Cree que estamos refaccionando la oficina, o me hace creer que cree. ¿Te fijaste que cuando llegamos hoy de madrugada no preguntó nada?
– No es gil la gallega. Y el pendejo salió a ella. Todavía no me contestaste cómo hiciste para aparecer y salvarme con el séptimo de caballería.
Tony sé paró, miró el reloj. Le puso la mano en el hombro.
– Ahora vamos a morfar. Son las doce menos cuarto y a mi vieja no le gusta que la haga esperar cuando hace canelones.
93. Sobremesa
La salsita estaba liviana, sin picante y con el aceite crudo para no patear hígados muy vapuleados ya por los años y los excesos. Sin embargo, el migoso pan del veterano fue y volvió reiteradamente, en cruz y en óvalo, recorriendo la superficie del plato blanco con dibujitos azules.
– ¿Quiere más, Etchenique?
– No, señora. Muy rico todo.
Había un sifón azul y sonoro en el centro de la mesa cubierta por un mantel a cuadritos, una botella de vino Toro tinto, una quesera de plástico, servilletas haciendo juego con el mantel, miguitas y cascaritas de pan, una frutera con tres naranjas, una viejita gallega y petisa que hacía juego con eso y con la casa y con el barrio de Villa Luro.
Doña Alcira Seijas de García trajo el queso y dulce, recogió los platos, ofreció café que sus huéspedes cambiaron por unos amargos dentro de un rato. Cuando los ruidos de platos en la pileta confirmaron a su vieja en la cocina, Tony contó a un Etchenaik enternecido, cómplice, los mimos y celos de su madre, el capricho casi infantil que lo llevó la noche anterior a buscar un remedio homeopático al centro, a las doce de la noche.
– Si no hubiera sido por eso no habría llegado a tiempo. Vi luz al pasar y quise saber qué hacías, si estabas con alguien… ¿Vos crees en esas cosas?
– ¿Qué cosas?
– Esas casualidades o como sea. Te salvó mi vieja.
– Me salvaste vos, gallego.
Estaban en el patio de los malvones y la parra, en los sillones de esterilla, el cigarrillo humeando. El silencio era real y no sólo la falta de palabras cuando se callaban.
Pero en un momento dado Etchenaik volvió a reflotar todo, casi convulsivamente, otra vez. Iba y volvía hablando como un oleaje que no progresara, no hiciera mella en una costa indiferente.
– ¿Quién crees que tiene al pibe? -lo paró Tony.
– No sé. Pueden ser los Huergo, por el auto, aunque no está confirmada la chapa. Puede ser la cana, como dicen seguramente los de la pesada; o lo temen, mejor. Lo que no creo es en la extorsión. No puedo tragarme tampoco las lágrimas de Nancy Reagan.
– Largá todo. Lo llamás a Berardi y a cobrar.
– Es lo que pienso hacer. Después me voy a encargar de ajustar algunas cuentas.
– Te entiendo. No estoy de acuerdo.
– Voy a hablar por teléfono con él. No hay por qué esperar al viernes.
El aparato estaba en el living, sobre las guías de tres años atrás, sobre una carpetita al crochet. Mientras discaba, Etchenaik miraba a través de los vidrios del patio. Prácticamente no tuvo que esperar.
– El señor Berardi, por favor.
– Lo siento, pero el señor ya se retiró.
– Es importante, tengo que verlo ahora.
– Debe estar en la fábrica.
Etchenaik imaginó a la secretaria de mirada bovina junto al conmutador, la voz tan cansada y aburrida como su cara.
– Déme la dirección, por favor, la perdí.
Era cerca de la estación, a tres cuadras de Pavón, sobre una transversal que cambiaba varias veces de nombre y había que tener cuidado de no confundirse.
Colgó y aceptó un mate, un beso de la señora de García que se afligió porque se iba tan temprano.
– Sí, me voy a Avellaneda -le confirmó al gallego que no se había movido del sillón de esterilla-. Pero a la noche me acompañas a desparramarles la cara a un par de hijos de puta.
– Estás loco. Yo cuido la retaguardia -dijo Tony plácidamente, con toda la tarde bajo la parra por delante.
Segunda
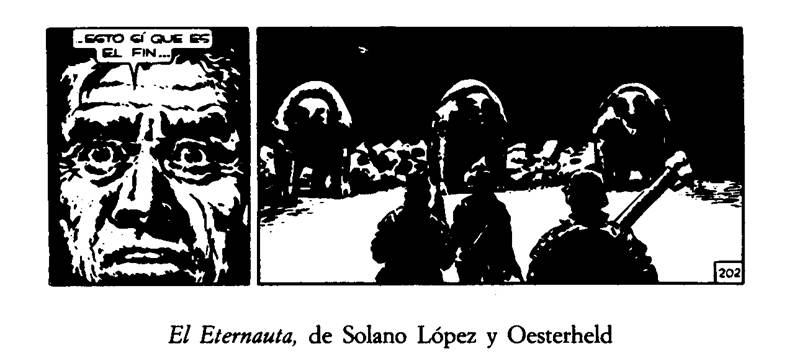
***
94. La mirada de los osos
Al cruzar el puente Pueyrredón, le revisaron el auto. Un oficial de modales corteses e irónicos le dio vuelta al Plymouth como un guante, miró cinco veces la autorización para portar armas que justificaba su revólver, lo dejó ir con un golpecito cargador en el guardabarros trasero que era casi una palmada en el culo.
Por Pavón también había movimiento policial pero la gente andaba con naturalidad. Había pibes subidos a los carros de asalto estacionados mientras los de la guardia de infantería acariciaban distraídamente sus bastones.
Al llegar a la estación dobló a la izquierda en la primera transversal y a las tres cuadras encontró el paredón largo y blanco con dos hileras de alambre de púas. En el extremo del paredón había un edificio también blanco e inexpresivo con tres ventanas altas, rectangulares y un portón por el que salía un camión. En el portón decía Establecimiento Metalúrgico El Triunfo.
En realidad, la fábrica no tenía ese aspecto de monstruo antediluviano echado, con el lomo en escalera y las chimeneas humeantes que recordaba el membrete. Junto al portón había una puerta de vidrio esmerilado con letras negras sobre el gris. Dejó el Plymouth lejos del movimiento de los camiones y entró. Era un ambiente chico con dos sillones metálicos, la mesa de entradas vacía y una escalera empinada a la derecha, con recodo rápido que la volvía casi sobre sí misma.
Subió haciendo ruido en los escalones de madera y a la mitad de camino sintió que alguien había advertido su presencia. Al levantar la cabeza, la primera imagen que tuvo fue la de aquel muñeco descomunal de la propaganda de Michelin: con los pies separados, apoyados en los extremos del último escalón y mirando para abajo con los brazos cruzados sobre el pecho, el Negro Sayago lo miraba con el desprecio y la simplicidad con que deben mirar los osos.
– ¿Qué busca, amigo?
– El señor Berardi -dijo Etchenaik tres escalones más abajo.
Mirándolo bien, el Negro no era tan alto sino que especulaba con la perspectiva y la sorpresa. El veterano estaba ya casi cara a cara con él.
– ¿Y quién es que lo busca?
Como tenía la luz fluorescente a sus espaldas, la voz parecía salir de un bloque indeterminado, formado por el tronco sólido y la cabeza rapada como un astronauta. Sin embargo, nadie podía tener menos cara de astronauta que el Negro Sayago.
– Dígale a Berardi que está Etchenaik.
– ¿Y para qué es? -y apoyó las manos en la cintura.
– Él sabe -dijo Etchenaik subiendo los escalones necesarios para poner su nariz contra la nariz del otro-. Dígale que es urgente.
– Espere acá.
Cuando Sayago caminó hacia la puerta que estaba a sus espaldas, Etchenaik pudo percibir la cojera leve, que no daba, sin embargo, imagen de deterioro o debilidad sino que agregaba un detalle inexplicablemente temible.
Sayago no reapareció. Fue el mismo Berardi el que asomó una sonrisa desde la puerta de su oficina.
– Etchenaik, es una suerte que haya llegado en este momento -dijo familiarmente-. ¿Cómo anduvo eso?
Se acercó, le apoyó la palma en la cintura acompañando el movimiento.
– ¿Pero qué pasó? -y le señaló vagamente la cara, los magullones y cortes, algo de lo que había recogido en estos días-. Espero que no haya tenido nada que ver con el trabajito ese…
Etchenaik se sintió un boleto viejo encontrado en el fondo de un bolsillo.
95. Orejear la guita
Entraron en la oficina. Se sentaron. Berardi lo observaba sin decir nada. Esperaba. Había una ventana de vidrios grandes y a través de ella se veían las cabriadas que sostenían un techo de cinc. Ruidos metálicos y regulares subían multiplicados por la resonancia.
– Se acabó para mí. No voy a seguir en este asunto -dijo Etchenaik sin disculparse y detuvo la objeción de Berardi con un gesto.
– Anoche tuve suerte -y se señaló la cara-. Pero no estoy seguro de tenerla mañana o esta noche.
El otro levantó las cejas.
– ¿Quién fue?
– No viene al caso. Pero usted no me habló del problema con su mujer y el doctor Huergo. Eso no favorece las cosas.
El hombre gordo ni siquiera pestañeó.
– El mismo día que hablé con usted aparecieron por mi oficina -continuó Etchenaik-. Su mujer y el primo. Querían que les dijera dónde estaba Vicentito pero yo no lo sabía ni lo sé ahora. Me ofrecieron más dinero para que trabajara para ellos, les dije que no y me hicieron una escena con lágrimas y amenazas.
– Me sorprende -interrumpió el empresario-. Me sorprende lo que me cuenta… Pero dígame qué logró averiguar.
Etchenaik se puso de pie, se pasó la mano por la nuca y fue hablando mientras miraba por los ventanales. Contó todo hasta llegar a la escena del Peugeot blanco doblando por Paraná. Allí colocó una decisión drástica e inamovible, producto de la bronca y el desaliento.
– Eso es todo -concluyó con un suspiro, muy viejo o cansado-. Págueme y me voy.
Abajo, en cuatro filas de máquinas se alineaban cuatro filas de hombres. La luz entraba por los ventanales suspendidos en la alta pared de la derecha; los haces de luz recorrían un espacio amplio, varios metros por encima de las cabezas inclinadas y dejaban parches de luz en la pared opuesta.
– Si sabe algo más, dígamelo -insinuó Berardi a su lado-. Plata, hay…
Etchenaik siguió mirando por la ventana.
– Anoche estuve con Mariano Huergo. Le dije la verdad: que no se preocupara por mí, que el asunto no me interesaba. Lo que vino después no tiene importancia para usted, Berardi.
Pero al gordo le interesaba otra cosa, esa sola le interesaba:
– ¿Dónde cree que está, Etchenaik?
– Es probable que lo tenga la policía pero le conviene igual revisar la casa de algunos familiares.
La respuesta pasó a través de los rasgos del empresario como la luz por un cristal, «como el Espíritu Santo por María», pensó Etchenaik.
– Déjese de joder, Berardi -estalló de pronto-. Usted sabe todo. En qué anda su hijo y lo de sus parientes. Lo que me pone nervioso, para no decirlo de otra manera, es no saber de qué juego yo.
El gordo le puso la mano en el hombro.
– Digamos que yo sospechaba algo, Etchenaik. Y que su meritoria gestión me ha sido útil para verificar algunas hipótesis. Perdone el vocabulario muy específico pero no se me ocurre otra forma.
Cada uno volvió a su asiento y poco quedaba por decir que no fuera puteadas, humillaciones o hipocresías. Etchenaik esperó que el gordo eligiera el camino.
– Le daré el doble de lo convenido -dijo Berardi optando por la hipocresía, el trámite veloz y limpio.
– En efectivo, por favor. Tuve experiencias jodidas con cheques y bancos -dijo el veterano sin agradecer.
– Como quiera.
Vicente Berardi echó mano a una billetera voluminosa con ángulos dorados y entreabrió los pesos como quien palpita una mano de truco. Había mucho para orejear ahí.
– Lo siento -dijo finalmente, mintiendo sin disimular-. No tengo efectivo aquí. Será mejor que lo atienda el señor Sayago.
Con las últimas palabras señaló el ángulo derecho de la habitación. Sentado en un sillón junto a la puerta, y quién sabe desde cuando, estaba el ex boxeador desparramado pero firme como una gota de lacre.
96. El aire del interior
Al verse señalado por su jefe, el Negro Sayago le dedicó a Etchenaik una de sus mejores y únicas sonrisas. El veterano paseó la mirada de uno a otro, se quedó en el empresario. Berardi empezó a armar una rápida retirada.
– Ha sido un placer, Etchenaik. Y discúlpeme. He de salir ya.
Cerró un portafolios que había aparecido imprevistamente entre sus manos con la expresión de alivio de quien acaba de romper con una amante vieja y pedigüeña. Le extendió la mano.
– Lo tendré en cuenta para una nueva oportunidad. Gracias.
Retiró la mano apenas Etchenaik la estrechó y salió por la puerta como si se tirara en paracaídas. Sayago fue tras él.
Cuando se quedó solo, Etchenaik volvió a caminar hasta la ventana. Abrió una de las hojas y el sonido monocorde de las máquinas creció pleno. De pronto se oyó el timbre agudo y largo, y el ritmo del golpeteo fue decreciendo hasta apagarse. Los hombres se apartaron de las máquinas, buscaron los pasillos. Alguien abrió la puerta a sus espaldas.
– Acá está la mosca. Y apúrate que me voy.
Sayago le alcanzaba la guita con el brazo derecho extendido, con el otro le indicaba la salida.
– ¿Vos no laburás abajo? -dijo Etchenaik sin inmutarse-. ¿Hace mucho que subiste la escalera?
– Unos años. Hacía calor allá. Una cuestión de salud.
– Claro, hay que cuidarse -Etchenaik giró y quedaron enfrentados.
– Me dijeron que no te quieren mucho los muchachos.
Sayago no contestó pero ahora fue él quien caminó hasta la ventana.
– Es un laburo de mierda -dijo mirando hacia abajo.
El veterano se paró a centímetros de su mentón partido.
– ¿El tuyo o el de ellos?
– Todo.
Apoyado en el vidrio, con la cabeza hundida, parecía como si se hubiesen desinflado algo los neumáticos de Michelín. Etchenaik lo vio sentido y apuró para arrinconarlo contra las cuerdas.
– Vos tenés el papel más jodido, Negro. Ni arriba ni abajo. Los muchachos te putean y Berardi te usa. El día que no le sirvas más, te raja.
Vio que Sayago se llevaba la mano a la axila por debajo del saco y se replegó hacia el marco de la puerta.
– Mirá.
El Negro sacó unos papeles viejos doblados en cuatro y sostenidos por una gomita. Los desató y desplegó sobre el escritorio con dedos torpes e infantiles. Había recortes de Crítica, toda una hoja de Democracia, un comentario de Fraseara en El Gráfico. En las fotos aparecía un Sayago menos sonriente que perplejo saludando desde la escalerilla del avión o trenzado en un cambio de golpes en el centro del ring.
– Te vi perder con Ansaloni -dijo Etchenaik, hombro con hombro los dos inclinados sobre los papeles.
– Ahí empezó la cosa. Me pegó demasiado.
– A llorar a la iglesia. Vos la ligaste arriba del ring y con guantes. Hay otros que no tienen esa suerte.
Sayago fue recogiendo todo con cuidado, doblando los pliegues que marcaban el papel una vez más. Cuando terminó, su rostro había recuperado la expresión habitual.
– Bueno, flaco… Agarrá la mosca y hacete humo.
– Hay temas que te molestan.
– Hay tipos boludos -replicó Sayago dando un paso al frente-. No se dan cuenta cuando les están perdonando la vida.
El veterano agarró la guita lentamente, la contó, husmeó el aire como un lebrel.
– Es cierto, la verdad está en el interior. Uno cruza el Riachuelo, sale de la Capital y ya se respira un aire diferente. No hay corrupción y suciedad en el aire, la gente es más simple y hospitalaria. En fin…
– Aire, viejo -interrumpió el Negro amagando una guardia abierta y baja-. Aire o te empato los ojos.
Pero Etchenaik no tenía ganas de pelear. Se le habían ido de golpe.
97. Gancho al hígado
Miró detenidamente al Negro corno si fuera la primera vez. Estiró la mano hacia adelante para tocarlo mientras el otro no entendía nada.
– ¿Qué haces, qué te pasa?
– Pelo corto… -dijo Etchenaik como si delirara.
– ¿Qué te pasa, flaco?
– Date vuelta, Negro… tranquilo que no te voy a tocar el…
– ¿Qué te pasa, lechuzón? ¿Querés que te haga un desfile de modelos? -dijo Sayago tironeándose las mangas.
– Date vuelta y anda para allá, dale…
El Negro, sorprendido, lo hizo como quien le da los gustos a un pibe, un loco, un condenado a muerte.
– Qué boludo fui… -dijo Etchenaik, derrotado.
Se fue levantando, despacio, el gesto inexpresivo.
– Qué boludo fui… -repitió caminando hacia la puerta. Sayago lo dejó pasar, lo siguió a un paso.
– Lo que usted diga, maestro -concluyó el pesado con un humor estúpido, innecesario.
Bajaron haciendo sonar los tacos contra la madera. Cuando llegaron a la puerta de calle, Sayago se hizo a un lado pero no demasiado. Lo suficiente. Al pasar Etchenaik junto a él, flexionó violentamente el brazo y le clavó un tremendo gancho al hígado, como si supiera o se acordara al menos de esas sutilezas de Sandy Saddler. Etchenaik se dobló y una mano cariñosa y firme lo empujó por las nalgas, le hizo cruzar la vereda y clavarse como un ariete contra la puerta del auto estacionado con un tipo adentro.
– No te pasés de vivo, veterano. Si sos pura parada… Berardi te jodió y vos no te diste cuenta, otario.
Sayago le hablaba sobrador pero sin burla. Sin ensañamiento le pisaba los dedos, así, junto a él, paternal se diría.
– No te metás más con los que tienen mosca, gilito.
Le pateó el tobillo casi con desprecio, como quien empuja un pucho para que caiga del cordón a la calle y subió al auto.
Etchenaik estaba sentado en el suelo, apoyado en la puerta del Peugeot blanco -qué otro iba a ser- y cuando arrancó tuvo que manotear para no caer. Estaba terriblemente aturdido pero la imagen que tuvo al volver la cabeza fue exactamente la que había visto Tony en Tucumán y Talcahuano: Peugeot con chapa de la provincia que se va con dos hombres de pelo corto, uno de bigote y otro más joven.
Se hubiera quedado allí esperando que alguien lo rematara como a un caballo herido si no hubiera sido por la voz y una mano.
– ¿Lo ayudo, señor? ¿Se siente mal?
La viejita tenía cabellos blancos recogidos. Lo miraba, le tocaba el brazo, no hubiera podido levantarlo jamás.
– No es nada -dijo sin intentar moverse.
– ¿Quiere que llame a alguien? ¿Se puede levantar?
– No -dijo Etchenaik-. Sí, sí, puedo -y se paraba, sentía que alguien tenía una tenaza apretada a la altura de su ombligo y no había caso, no soltaba.
Hubo consejos y recomendaciones. Cuando caminó hasta el Plymouth había más de diez personas a su alrededor sin contar los niños.
Al llegar a Pavón se apeó en un bar y pidió un café, un vaso de agua, una aspirina. Después, ya repuesto, una ginebra. Cuando se bajó de la banqueta arrimada al mostrador, con las últimas pitadas del Particulares y la tarde a media agua, descubrió que ya no había ninguna razón aceptable pero tampoco ninguna excusa que le impidiera darse una vuelta por Adrogué.
Frente a la estación de Lanús había control policial. Lo pararon. A la altura de Lomas le revisaron el baúl. Tuvo que creer que el auto viejo y su pinta de chacado lo convertían en un sospechoso nato.
En Adrogué, las casas eran todas parecidas. Cambiaba la forma del jardín o el tamaño de la entrada para el auto pero hasta las calles, que tenían nombres insólitos de doctores, maestras pueblerinas o bomberos caídos en el cumplimiento del deber, eran en cierto modo intercambiables.
Eso hasta que encontró la casa. Y ésa era diferente.
98. Gruñidos en un billar
Miró por encima del cerco de ligustro y dos perros descomunales y un viejo disfrazado de jardinero clásico le indicaron que estaba en la casa más grande de la cuadra, que el número correspondía al del papelito arrugado en su bolsillo. El chalet de dos plantas construido al final del billar se prolongaba lógica y naturalmente en un cobertizo desbordado por un auto demasiado largo para este tiempo o para cualquier otro.
Etchenaik intentó hacerse oír por encima de los ladridos y el ruido de la cortadora de césped.
– ¡La señorita Cora! -gritó.
El viejo levantó la mirada y al apretar el botón silenció con toda naturalidad la cortadora y los perros.
– ¿Qué quiere? -preguntó perdiendo aire entre los dientes salteados.
– ¿La señorita Cora Paz Leston vive acá?
– Pues creo que no… Yo vengo aquí una vez a la semana y a veces la he visto, pero creo que vivir, no vive. Ella está en la capital ahora.
– Es una lástima.
Etchenaik vio acercarse a una mujer alta de pantalones oscuros y remera muy presionada que acababa de dejar un sillón de mimbre y avanzaba por el césped como por una pasarela. Llevaba un libro en la mano cruzado elegantemente sobre el pecho y el parque era tan largo que llegó envejecida.
– ¿Qué pasa, Ramón?
– Busca a la señorita Cora -dijo el jardinero.
Etchenaik fue observado con desdén y detenimiento, es decir con atención desatenta o sea como un animal raro pero repulsivo.
– Buenas tardes, señor…
– Santero.
– Señor Santero… ¿Para qué quiere a Cora?
– Vengo a cobrar. Es un crédito que tiene la señorita Paz Leston en la librería Fausto. Tres cuotas que han quedado pendientes.
Abrió el portafolios que traía en la mano y hurgó en el interior. Había una revista La Semana que mentía sobre Graciela Alfano, papeles varios, un terrón de azúcar, dos boletas de Prode, un ejemplar de Miss Lonelyhearts de Nathanael West, una selección de las mejores partidas de Tigran Petrosian…
– Sí. Tres cuotas, poca plata…
– Lo siento pero debe haber algún error. Ella no vive más acá, hace años que no vive -dijo la dama acariciando el hocico de una de las amenazantes bestias.
Etchenaik miró a Ramón pero el jardinero, arrodillado, trataba de exterminar una obstinada caravana de hormigas al pie de un elegante pino de pedigree.
– Es un problema -dijo mirando al suelo.
Nadie dijo nada. Los bóxers gruñían bajito.
– ¿Usted no sabe dónde podría ubicarla? El garante también es difícil de localizar. No es mucho dinero, pero…
– No sé señor. No tengo la menor idea de cuál puede ser el domicilio actual de la señorita.
Pasaron algunos segundos. Etchenaik hizo un gesto que no significaba nada. Los bóxers gruñeron otra vez.
– Buenas tardes -dijo la señora del libro encuadernado en tela y reinició la larga marcha.
El obsesivo Ramón perseguía ahora a las hormigas gateando, pegado a la pared lateral. Cuando reaparecieron las dobles filas de dientes de los perros, Etchenaik comenzó a caminar hacia la esquina.
Abrió la puerta del Plymouth, tiró el portafolios en el asiento trasero y se tiró él.
Se miró en el espejito retrovisor. Se puteó sin esperanzas. La tarde de Adrogué estaba serena, lisita ya camino del atardecer. Algún imbécil había podado los árboles hasta la amputación y ahora revoleaban los muñones contra un cielo límpido, casi sin aire de tan puro.
Ya ponía la llave de contacto cuando la vio. Una rubia de vaqueros, piernas firmes y melena recortada cruzó la bocacalle con la valija en la mano, se quedó inmóvil cuando escuchó la voz, su voz:
– ¡Cora!
99. La muchacha de la valija
El veterano había sacado la cabeza por la ventanilla y ahora repetía, asomado, con el pómulo dolorido por el golpe contra el borde del vidrio.
– Cora.
Ella miró para ambos lados y se acercó con la valija un poco ladeada hacia adentro, tapándole la rodilla derecha. Etchenaik bajó del auto.
– Vengo de tu casa.
– No sé quién es -dijo ella ya casi de perfil, replegándose hacia la esquina.
– Sí, sabés.
– No.
Cora giró para irse y la mano de Etchenaik se alargó justo hasta la punta de la melena rubia.
– Siempre supe que eras pelirroja. Bah… desde un peine que encontré.
Tenía la peluca en la mano y Cora era otra mujer.
– ¿Por qué me largaron esa noche? ¿Vos sos la que da las instrucciones? ¿Qué es de la vida del Llanero Solitario?
Cora dio dos pasos hacia atrás. Etchenaik la siguió y estiró el brazo para agarrarle la muñeca. La retuvo sin apretar. Ella forcejeó un poco y se quedó quieta.
– ¿Para qué vino?
Etchenaik la soltó y se apoyó en el pilar de una casa.
– Tenía un rato libre. Fui a avisarle a un cliente de Avellaneda que el trabajo que me encomendó no me interesa más. Pero eso no importa… ¿Vos te estás mudando?
– ¿Qué quiere?.
– Anoche me decían: «No se agite antes de pensar, botón». ¿Te contaron eso? ¿Te contaron cómo los sacamos cagando a tus encapuchados?
Tenía la peluca en la mano y la revoleaba como un llavero alrededor del índice. Cuando sintió que ella se relajaba apenas le dio un manotón y se quedó con la valija. Cora se le tiró encima pero el veterano la detuvo con un gesto de cabeza.
– Los vecinos Cora. Los vecinos en la puerta.
En la esquina había dos cabezas asomadas y ruido de ventanas en la vereda de enfrente.
– Vení -dijo Etchenaik caminando hacia el auto-. Parecemos dos novios discutiendo en la calle.
Abrió la puerta y tiró la valija liviana por encima del asiento delantero. Metió la peluca en la guantera.
– ¿Venís?
Ella vaciló un momento y luego se inclinó hacia la ventanilla.
– ¿Por qué hace esto?
– Ahora pregunto yo, nena -la miró a los ojos-. No te asustés.
– No -dijo ella.
Y subió.
Cruzaron las vías y llegaron a la avenida Espora. El semáforo los detuvo.
– ¿Adónde vamos? -dijo ella.
– Donde podamos charlar un poco -Etchenaik miró el reloj-. Tengo tiempo.
– Sigamos, mejor.
El veterano dobló a la derecha y aminoró la velocidad. Separó una mano del volante.
– Te pregunté si te estabas mudando.
– Algo así.
– Si venías a dejar cosas jodidas o comprometedoras, yo no confiaría. Esa mujer lee libros encuadernados en tela… -la miró de reojo y luego volvió al camino-. Alguien así no es de fiar.
– Llevo ropa sucia -dijo ella-. Mi tía me mimó siempre.
Etchenaik se volvió, se pasó la mano por el pelo, por el hígado todavía dolorido. Sonrió tristemente.
– Mejor terminamos el verso. Esto no es un levante.
Y paró el auto.
100. La vencida
Un Plymouth del cuarenta y pico, pintarrajeado con parches color ladrillo y una pareja despareja adentro, detenido bajo los árboles de la avenida Espora en Adrogué. Pongamos atardecer, violines al gusto, finales de febrero.
– Claro que no es un levante -dijo ella-. En ninguno de los dos sentidos, espero.
– Te llevo cuarenta años, nena. En todos los sentidos.
Pero no había tiempo ni ganas ni humor para las gentiles esgrimas. Etchenaik reventaba de soberbia impotencia, sentía que estallaría en cualquier momento y mejor que no fuera ahí.
– Quise parar el auto y el chamuyo. Es idiota hacernos los que no sabemos nada y perder tiempo.
– No hay nada que hablar -dijo ella burlona o resignada-. Deme las cosas que me voy.
Cora se inclinó hacia la guantera y Etchenaik le golpeó los dedos con el canto de la mano izquierda.
– No entendiste nada -dijo y se entreabrió el saco para que viera el revólver-. Lo de las preguntas va en serio. Ahora.
Ella se chupó los dedos doloridos.
– Usted hace literatura -dijo haciéndola ella.
– ¿Qué literatura?
– Policial: los desplantes, el auto, la canchereada. Usted no existe, Etchenique. Para que alguien crea lo que usted hace va a ser necesario que lo escriba. Con la realidad no alcanza. ¿Entiende?
Ella esperaba que el veterano se rayara por el tono explicativo, sobrador, tan de vuelta.
– No he visto nada más literario últimamente que esos pobres pendejos encapuchados con armas que les pesan en las manos.
– Es un problema de elección de vida.
– Cuanto mucho, un problema de modelos -se explayó Etchenaik-. Con tu amigo El Llanero Solitario cambiamos figuritas hace unos días, lástima que el diálogo no fue muy fluido. Pero en el fondo lo más literario es… bah. Lo que vale es lo que uno hace. Y yo tengo mucho que hacer. Me importa tres carajos si vos crees que me escriben los libretos.
Cerró de golpe la guantera, volvió a poner en marcha el auto y aceleró firme y sin bronca.
– ¿Adonde vamos? -dijo ella después de tres cuadras.
– A la mierda.
Quince minutos después, en un deshilachado bar de Lanús cercano a la estación, la conversación avanzaba entrecortada.
Etchenaik parecía haber perdido urgencia, tener todo el tiempo del mundo. Cada tanto volvía a las preguntas básicas, cada tanto Cora miraba el reloj y trataba de negociar la huida. No salían de eso y todo volvía a comenzar.
– O me contestás las dos o tres cosas que te pedí o nos ponemos a hablar de libros. Puedo pasarme horas con eso, de Fantomas a José Giovanni.
– No le voy a decir el lugar donde estuvo la semana pasada.
– Está bien -concedió Etchenaik sin apuro-. ¿Y el gordo?
Ella hizo un gesto de extrañeza.
– El gordo Berardi, el padre… ¿de qué juega, cómo es la mano con ustedes?
Cora se apoyó en el respaldo, puso la mejilla en su mano.
– ¿Trabaja para él?
– Te avisé que no trabajo para nadie ya. Mi tarea de investigador asalariado terminó hace unas horas. Ahora es algo puramente personal: quiero devolver trompadas y humillaciones recibidas en los últimos días. Reparación de daños y perjuicios materiales y morales.
– No le creo.
Etchenaik levantó las cejas y terminó de beber su vaso de agua.
– Jodete. Ésta es la vencida con ustedes: la primera me la dieron; la segunda, tuvieron que piantar. Ahora, mano a mano con vos ya no puede haber más equivocaciones.
Cora se puso violentamente de pie.
– No sé qué hace Berardi, a qué juega. Apenas lo vi dos veces.
– A mí me alcanzaron.
101. Regalar la chapa
Una categórica soltura le permitió al veterano pasar al frente. La competencia no estaba clara ni en sus términos, pero existía. Ella lo corría con desplantes y paradojas, le quitaba espacio a sus sueños de detective, lo descalificaba para pegar bien duro. Etchenaik iba a los bifes: no tenía nada para ganar pero igualmente había perdido todo. Valían los gestos limpios entonces, puros y definitivos como ademán de estatua.
El veterano se quitó el saco y quedó como esos fulleros viejos de película de cowboys con su camisa a rayas.
Y parecía realmente que se estaba preparando para una mano brava.
– Hay tres cosas claras: ustedes tenían gente metida en la droga, husmeando ahí, y se la reventaron: la pobre Chola Benítez; ustedes se meten después con Berardi-Huergo y Cía., donde hay mucha guita, con Vicentito bien adentro de la cosa, tanto que papá y mamá se pelean por él… Y ustedes también, me parece. La tercera cuestión es por qué yo resulto ser el hilo conductor entre las dos historias. Paso de una a otra con ustedes: la diferencia está en que yo no sé de qué se trata. Explícame lo de Vicente y vos, por ejemplo.
– Es mi novio.
– Pero antes se fue de la casa, empezó a estudiar, los conoció a ustedes, se mudó hace tres meses y desapareció para el viejo.
– Si lo tiene él…
– Lo sabías, ¿eh?
– Lo supimos después: vos se lo marcaste cuando estaba con nosotros y el Negro Sayago se lo llevó. Está clarito que trabajabas para Berardi.
– Yo no marco ni señalo, piba.
– Dijiste que querías hechos; ahí tenés uno. Lo marcaste.
El tuteo se había convertido en un ida y vuelta fluido.
– ¿Lo querían apretar a Berardi con el pibe? ¿Se puede hablar de un autosecuestro o de un secuestro sentimental? No es nuevo eso.
Cora se aferró al borde de la mesa con la tozudez y la furia inútil de un náufrago.
– Dame la peluca y la valija. Te va a costar caro.
– Oíme, piba -dijo suavemente-. Ahora, si no me explicás todo, seguimos Pavón derecho hasta la cana. O ni siquiera eso: hay tanto milico en la calle que no va a ser necesario.
Ella se paró y apoyó las manos en el respaldo de la silla. Etchenaik vio cómo los nudillos se ponían blancos mientras la sangre huía despavorida de los dedos apretados contra la madera.
– Sentate -dijo.
Cora dio media vuelta y caminó vigorosamente entre las mesas hacia la salida. Los jeans y la melena pelirroja la llevaban fácil, como una correntada que busca el desagüe. Pero el veterano no la siguió. Dejó la propina, terminó el agua de su cafecito, se puso el saco.
Cuando salió a la noche creciente, a la vereda desmantelada, Cora estaba apoyada en el guardabarros del Plymouth con las piernas encimadas, los brazos cruzados sobre el pecho.
– ¿Subís? -dijo Etchenaik dando vuelta al auto y hablando por encima del techo.
– Las cosas -dijo ella girando la cabeza.
– Las cosas, no. Me las llevo.
El auto ya estaba en marcha cuando se decidió a subir.
Y no hablaron más. Etchenaik manejaba con soltura pero movía demasiado la lengua dentro de la boca. Ella se miraba las manos. Era el silencio tenso de una mano de fulleros, un vacío repleto de complicidades, certezas sin confesar.
Por eso cuando el Plymouth se detuvo pocas cuadras antes de Mitre, último en la fila que desembocaba en los dos patrulleros cruzados cien metros más allá, bastó una mirada de Cora para que el veterano metiera la marcha atrás, girara a contramano y se perdiera en la primera transversal pese a los silbatos y a la chapa que regalaba inconscientemente para inaugurar un prontuario.
102. Soñar que te pisan
Doblaron a la derecha con todo el vigor que el Plymouth se podía permitir, a las dos cuadras viraron a la izquierda, otra vez a la derecha y recién entonces el veterano levantó la pata del acelerador, miró el espejito y lo vio vacío de azules o marrones que se agrandaran.
– Gracias -dijo ella.
Sin decir una palabra, Etchenaik comenzó un rodeo largo y silencioso que los dejó otra vez en Avenida Mitre, plena Avellaneda, pero lejos, al dos mil y pico. Detuvo el auto. Sin dejar de mirar para adelante agarró la valija liviana con la mano libre y la puso junto a ella.
– Tomá -dijo-. Sacá la peluca de la guantera.
Cora no se apresuró. Se la puso mirándose en el espejito. Quedaba más fea.
– No juegues a los disfrazados, piba.
– ¿Qué te pasó? ¿Te asustaste?
Se dio vuelta como para darle el sopapo. Pero ella sonreía muy limpito, sin trampas.
– Los muchachos se equivocaron con vos.
– Si fuera solamente conmigo no sería nada.
La mano de Etchenaik pasó por encima del regazo de ella y abrió la puerta.
– No me jodan. Cuidate.
Y la devolvió a la noche como se tira un pescadito al agua después de tenerlo un rato boqueando en la escollera.
Ella cruzó la avenida corriendo y tomó el colectivo que pasaba, uno cualquiera según Etchenaik.
Después que cruzó el puente, empedrado de patrulleros y carros de asalto llenos de gente con cara de enojada, el veterano supo que no sabía muy bien adonde iba. Eran las nueve cuando se bajó en Montes de Oca y California y entró a un bar. Recién después de la segunda ginebra comprendió que había entrado para emborracharse. Ahí se detuvo. Fue al teléfono y llamó a Alicia.
– Hijita mía, necesito abrigo y alimento.
– Y yo muebles nuevos. -Ya sé.
– ¿Venís a cenar?
– Voy.
Media hora después llegaba al departamento de Sarmiento y Riobamba precedido de un poderoso aliento ginebrero.
– ¿Qué te pasó? -dijo Alicia en medio del baldío del living.
– Después te cuento.
Se aflojó la ropa de a tirones, tiró el saco en una silla y se dejó caer en el sillón cortajeado como quien se arroja al mar o sobre una mujer.
– Necesito apoliyar. Estoy medio borracho… Despertame en un rato, por favor.
El último gesto, antes de cerrar los ojos, fue señalar el saco y decir:
– Ahí hay guita, Alicia. Eso es tuyo por todo este despelote.
Cuando se despertó estaba solo en la oscuridad del living. Le dolía el cuello de dormir torcido y tuvo repentinas ganas de fumar. Se sentó y vio que Alicia fumaba cerca de él, en otro sillón. El humo blanqueaba en la negrura.
– ¿Qué hacés ahí?
– Nada. Pienso. Estoy segura de que así descanso más que vos en todo ese rato que dormiste.
– ¿Qué hora es?
– Más de las diez. ¿Cómo te sentís? -Etchenaik hizo un gesto en la oscuridad que Alicia no vio-. Hiciste un lío durante el sueño… Te movías, hablabas; habrás soñado como loco.
– Sí, algo me acuerdo -dijo encendiendo su cigarrillo-. Debo haber estado bastante inquieto.
– Ronroneabas… Después me diste un susto bárbaro porque pegaste unos gritos…
– Era en el Plymouth… Soñé que me pisaban.
103. Fletes Fretes
Alicia lo miró con un poquito de ironía.
– Soñar que te pisan…
– Pero no era un gallo gigante, nena. Todo pasaba en el Plymouth. No sé cómo pero estaba con una mina -iba a decir Cora, pero lo contuvo la necesidad de hacer aclaraciones-. Yo había estacionado en una gran avenida arbolada, de día. La mina se ponía mimosa, yo le apoyaba la mano en la rodilla y empezaba a subir. Pero en eso sonaban como bocinazos fuertes y me daba vuelta. Eran dos tanques de guerra que avanzaban. La mina abría la puerta y rajaba pero yo no podía y los tipos de los tanques me apretaban. Era como si me pellizcaran el Plymouth desde atrás, me lo fueran apretando de a poco. Yo me ponía de espaldas contra el parabrisas, parado, y lo veía al tanquista que desde arriba me meaba y se reía.
– ¿Así que era pelirroja la mina?
– ¿Eso también lo deschavé?
Alicia se rió con ganas.
– No, un pelo en el saco. ¿Pasó algo, viejito?
– Nada de eso, no me pinches… Otras cosas, sí.
La hija no hizo una sola pregunta que interrumpiera el relato de un día larguísimo que terminaba en una borrachera inexplicable.
– Ahora se acabó -dijo Alicia como quien pone una tapa.
– Sí, claro.
Ella lo miró sin decir nada, sin creerlo.
– Llamó Tony. Suponía que estabas acá. Dijo que te hiciera acordar de lo que le prometiste para esta noche.
– Ah.
Encendió la luz y los dos se miraron como si comenzara el intervalo de una función de cine.
– Esperemos que la segunda sea mejor, porque con la primera película me dormí -dijo Etchenaik, restregándose los ojos.
– ¿Querés comer?
– Ahora sí. Me lavo primero.
Fue al baño, se refrescó golpeándose la cara con manotazos de agua fría. Resopló como un caballo. Regresó al living y llamó a Tony.
– Por fin -dijo el gallego-. ¿Dónde anduviste?
– Por todos lados. Pero no me olvidé lo que te prometí. ¿Vamos?
– Vamos.
– Te espero en casa de Alicia en una hora.
– Hecho. Llevo la ferretería.
– Traela.
A las once en punto sonó el portero eléctrico y Etchenaik se despidió con un beso. Tenía la barriga llena de pizza casera, su condición física era deplorable, pero tenía muchas ganas de pegar piñas y eso era lo único importante.
– Vamos a dárselas a esos dos que laburan para Huergo, los Fretes. El que yo cacé en la oficina y el hijo de puta que te hizo esto.
– Parece medio imbécil -dijo Alicia-. Pero tené cuidado, mira que la próxima vez me rompen a mí. Acá ya no queda nada.
– No abras a nadie.
El gallego lo esperaba en la puerta. Cambiaron pocas palabras. Etchenaik contó los pormenores durante el viaje mientras Tony se iba enardeciendo como quien llena una botella.
– Con los Fretes déjame moverme a mí. Son petisos -concluyó Etchenaik.
Estacionaron sobre Beruti y caminaron por la cortada hasta la casa del portón y el corralón bajo. En la puerta había un cartel de chapa con letras temblorosas: Fletes Fretes.
Una señal de Etchenaik y Tony se acercó a la puerta. Golpeó. El veterano se apoyó en la pared unos metros más lejos. Después de unos segundos el gallego volvió a golpear. Con el ruido de la puerta que se abría se soltó algo de música.
Hubo un golpeteo de chancletas, el girar de una mirilla.
– ¿Quién es?
104. Bajo la maceta
Aunque Tony no veía quién estaba detrás de la mirilla supo poner el tono casual necesario, la impostación justa:
– Necesito una mudanza para mañana temprano -dijo.
Hubo ruidos de nuevo, la puerta se entreabrió y Tony vio la cara achatada de un hombre que no alcanzó a hablar.
En el camino hacia la nariz de Fretes, el puño de Etchenaik rozó el brazo del gallego. Detrás del puño pasó el veterano, detrás Tony. La puerta se cerró a sus espaldas.
– ¿Qué tal, don Fretes? -dijo Etchenaik apretándole la cabeza con el pie contra una maceta.
Era un patio oloroso de plantas, lleno de flores. Había una hamaca de pibe, un triciclo; al fondo, la galería y una puerta abierta que tiraba luz amarilla sobre el patio, iluminando un camino de baldosas rojas y blancas muy gastadas.
– ¿Qué tal, don Fretes? ¿Cómo anda? -repitió Etchenaik apretando.
– Aaaag -dijo el otro y pataleaba.
La luz se interrumpió, se movieron las sombras.
– Tío -dijo una nena de piernas flaquitas desde la puerta iluminada.
– Aaaag -contestó Fretes desde abajo del zapato y la maceta.
La nena desapareció corriendo para adentro.
Los invasores agarraron al petiso entre los dos, lo pusieron contra la pared. Tony lo sostuvo con la mano abierta contra el pecho. Fretes no llegó a levantar los brazos: Etchenaik descargó dos golpes largos, más aparatosos que efectivos. Con el primero le hizo golpear la cabeza contra la pared blanqueada, con el segundo lo dobló para adelante. El gallego sacó la mano y Fretes se deslizó hacia abajo, pegada la espalda a la pared, manchando el pulóver que se enrolló a la altura de las axilas.
Quedó sentado, quietito.
– Quedate acá -dijo Etchenaik y caminó hacia la luz. Tenía el revólver en la mano y sin dejar de empuñarlo se lo metió en el bolsillo.
No llegó a guardarlo. Dos hombres se atrepellaban en la puerta. Uno estaba descalzo, con una sola chancleta, el pelo revuelto y en pijama; tenía una botella en la mano, agarrada por el pico. El otro era un muchacho de campera que balanceaba un fierro.
– ¿Qué pasa acá? -preguntó el de la botella, el otro Fretes.
Etchenaik sacó el revólver y no habló. La luz le daba de lleno y no podía distinguir la cara de los que habían quedado duros a dos metros de él. El Fretes de la botella había perdido, en la frenada, la otra chancleta; el pibe seguía hamacando el fierro.
– Suelten eso y vayan para atrás -dijo avanzando un paso. Los otros vacilaron-. Vamos, que los quemo…
Cuando Etchenaik movió el revólver, los dos abrieron las manos al mismo tiempo y el ruido del fierro y la botella al rodar por el patio pareció durar minutos. Cuando acabó el estruendo, el veterano dijo:
– Entren y no hagan pavadas. El que ustedes buscan está ahí -señaló con el pulgar-. Se ligó dos piñas de anticipo.
Los otros retrocedieron y cruzaron el umbral. Etchenaik se dio cuenta de que la música había cesado en algún momento y que la nena lo miraba con los ojos muy abiertos desde un rincón de la pieza semivacía.
– No te asustés y decile a tu mamá que venga -dijo.
La nena volvió a salir después de mirar a los otros dos quietos, ridículos, inverosímiles.
Sin darse vuelta, Etchenaik dijo:
– Vení, gallego.
– Ya va.
Hubo un ruido sordo y seco. Al momento Tony estaba junto a él. Usaba una pistola chiquitita, que casi se perdía en su mano.
– ¿Y Fretes?
– Le di con la maceta. No jode más.
Etchenaik sonrió. La noche prometía.
105. Una changa
Los dos hombres estaban agitados y confusos, como recién evacuados por los bomberos de un edificio en llamas, como el que sale de una casa con lo que tiene ante un temblor.
– ¿Sabés gallego? Buscamos al otro hijo de puta… Al que se dedica a destrozar casas y asustar gente por cuenta de otro -dijo Etchenaik mostrándole los candidatos; el par que se ofrecía a un careo elemental, innecesario.
– Doble contra sencillo al del pijama -dijo Tony.
Hubo un temblor entre los candidatos, pero el pibe estaba enojado en serio, se le afinaban los labios, creía que era injusto, tenía tal vez los malos y los buenos cambiados.
En eso volvió la nena con una mujer de la mano.
– Buenas noches, señora -dijo el veterano-. No se asuste.
No se asustó.
Cuando Etchenaik avanzó hacia los hombres con el revólver enarbolado como una cachiporra, tampoco se asustó.
Cuando le puso el caño bajo la nariz al del pijama, tampoco. La nena se rió de la situación y la madre le tiró un sopapo que no llegó a destino.
– Éste es -dijo el veterano.
Levantó el caño, apretó y se lo metió casi dentro de la nariz, obligándolo a mirar el techo.
– Llegó tu hora -dijo apretando los dientes.
Los ojos desesperados del otro bizqueaban mirando el revólver mientras la cabeza se le torcía.
El dedo de Etchenaik apretó el gatillo y simultáneamente el de pijama dio un alarido infernal y se tiró al suelo agarrándose desesperado un pie. Etchenaik le había clavado un terrible tacazo en los dedos desnudos.
La nena se volvió a reír pero esta vez fue silenciada por otro sopapo, ahora exacto.
– Por un rato no se va a poder poner los zapatos, turrito -comentó Tony entre los gritos del caído.
La mujer se había agachado junto al tipo y puteaba bajito y continuado, como si rezara. El muchacho tenía los labios todavía más finitos; tieso, lleno de rabia y desconcierto.
– Guardalo -dijo Etchenaik señalándolo.
El gallego abrió una puerta lateral, espió, volvió a la habitación, agarró al pibe de un brazo y lo metió adentro. Cerró con llave.
– Ya vengo -dijo Etchenaik y salió por la puerta del fondo hacia el interior de la casa.
Volvió en seguida.
– No vale la pena -dijo junto al gallego-. No hay nada para llevarse de acá.
– El tío se despertó -dijo una voz finita. La nena tenía las manos llenas de tierra.
Tony agarró una plancha que había sobre la mesa y salió a dormirlo otra vez. Etchenaik lo paró agarrándolo del brazo.
– Mejor traelo. Acá no hay nada que hacer ni que recuperar; vamos a hacer un viajecito, mejor. Una changa nocturna…
Al rato estaban los tres en la cabina del fletero más grande, un rastrojero destartalado al que le andaba una sola luz. Fretes grande, el Peter Lorre que había huido atado de su oficina, con una pilcha excesiva, enchastrada de tierra, iba al volante; el gallego Tony en el medio y Etchenaik apretado contra la otra ventanilla. Al Fatiga -así le decían al menor de los Fretes, el rompedor de sillones- lo cargaron atrás.
– ¿Cómo quedó aquél? -preguntó Etchenaik.
– Tiene el pie hecho una sandía. Lo até a la rueda de auxilio, por si acaso -dijo el gallego.
– Bueno, mejor… ¿Pero qué hace ahora?
El conductor había equivocado otra vez el camino. El revólver de Etchenaik lo intimidaba.
– Vamos, cruce Libertador y tome Castex.
Hubo ruidos extraños provenientes de la caja del rastrojero. Al Fatiga, la incertidumbre le apretaba la nariz contra el vidrio. A Fretes grande, la certeza de lo que se venía le hacía gotear sangre infantil de la suya, le daba un aire despavorido y pavote.
106. Mueble por mueble
Cuando entraron definitivamente por Castex, Fretes miró de reojo, quiso confirmar.
– Sí, ahora derecho hasta lo de Huergo -dijo Etchenaik como leyendo en sus ojos-. Estaciona pasando un poco.
Los nervios lo hicieron frenar con demasiada brusquedad al petiso y el Fatiga se desparramó por la caja, tardó algo más en reaparecer contra el vidrio. Un gesto del veterano con el revólver lo hizo esconderse rápido.
– Ahora así, sin joda, tocás timbre y decís que querés hablar con el doctor Huergo. Que es urgente. Que te vean cómo estás, mejor. La primera boludez o cosa rara que hagás te meto un tiro en la cabeza. Andá.
Etchenaik lo empujó fuera de la cabina pero Fretes no se movía, temblaba en medio de la vereda.
– ¡Andá te digo!
La pierna del veterano recorrió una parábola larga y precisa que terminó en el culo de Fretes.
Recién entonces el petiso caminó hacia la puerta y pudo levantar la mano hasta el timbre.
Desde las sombras, Etchenaik y Tony oyeron el ruido de la puerta, los fragmentos del diálogo con la mucama. La mujer entró.
– Guarda con lo que decía ahora, eh -ronroneó el gallego.
En dos saltos se pegaron a los lados de la puerta protegidos por los lujosos rebordes de piedra.
La expresión de Fretes indicó que algo pasaba. Un golpe de luz y al instante se oyó la voz que Etchenaik conocía muy bien.
– ¿Qué hace usted acá? No le he dicho… ¿Pero qué le pasó?
– Etchenaik. Fue Etchenaik, don Mariano.
– ¿Quién?
– Yo -dijo el veterano metiéndole el revólver en las costillas.
– Yo y él -y señaló con el pulgar al gallego que palmeaba, casi afectuoso, a Fretes.
Etchenaik y el Dr. Huergo caminaban ahora juntos, el arma entre los dos; uno avanzando y el otro hacia atrás, como si bailaran un tango elemental.
El abogado retrocedió hasta encontrar un sillón y quedar sentado.
Etchenaik, sin hablar, lo levantó clásicamente estrujándole las solapas de su elegante robe de chambre verde.
– No diga una sola palabra. No pregunte nada. ¿Quién está en la casa?
– Mi mujer y la mucama -dijo Huergo ya sin la pipa, caída sobre la alfombra impecable.
Etchenaik lo soltó, dejó que se deslizara sobre el sillón.
– Llámelas.
– Acá están -dijo Tony estirando el brazo, haciéndose a un lado en la boca del pasillo.
La mucama tenía una expresión indescifrable. La imagen de su patrona encremada y llena de ruleros, y del circunspecto abogado Huergo mirando al techo de prepo con un revólver en la garganta, la dejó seria y muda. Luego sonrió levemente, después miró al piso.
– Ahora, a laburar -dijo Etchenaik girando sobre sus talones y mirando a su alrededor-. Éste, ése y aquél… ¿Qué te parece?
Acompañaba sus palabras con gestos precisos que señalaban un sillón doble de cuero, otro más chico, una vitrina.
– Algunos cuadritos… -agregó Tony.
– ¿Qué nos llevamos Fretes? Hay que llenar un living.
Fretes no dijo nada.
Etchenaik levantó a Huergo por el cuello, lo puso contra la pared y le sacó el cinturón de la bata.
– Me las va a pagar, loco. Me las va a pagar -repetía el abogado sin resistirse, como si diera por perdida la batalla, se reservara para una futura guerra cruenta y definitiva.
– Cállese y quédese quieto, hijo de puta -dijo Etchenaik sin calentarse-. Y ahora, la jovata.
Hubo un chillido.
107. Misión cumplida
A la mujer se le alborotaron las plumas, se le cayeron los alfileres que le sostenían la compostura.
– ¡Ladrón, degenerado! -gritó y se desparramó después en un chorro de puteadas.
– Callada, vieja -dijo Tony y le cacheteó los ruleros haciéndole revolear la cabeza-. Va a haber que clausurarla.
– Dale, nomás -y Etchenaik le alcanzó una corbata que estaba sobre una silla-. No se puede trabajar si la peonada charla todo el tiempo.
Con cinturones y corbatas los dejaron sueltos pero mudos. Cuando terminaron, Etchenaik dijo:
– Gallego, poné el rastrojero en la puerta y correlo al Fatiga. Ahora, todos a laburar. Usted -y se dirigió a la mucama- hágame el favor de vaciar esa vitrina. Y usted ayude, no vaya a ser que se le rompa algo.
Y la señora de Huergo, con la cara borroneada de lágrimas y la corbata que le atravesaba la cara como un subrayado, se arrodilló junto a su uniformada.
Fretes no sabía para dónde mirar.
– Vamos, petiso -dijo Etchenaik-. Ayúdalo al doctor con ese sillón.
Abrió la puerta de calle de par en par.
– Vamos, cuidado con los bordes. Vamos.
El gallego había metido el fletero de culata casi hasta la puerta y entre Fretes y el doctor Huergo subieron, primero uno y luego el otro sillón.
– Ahora, la vitrina -pidió Etchenaik con cortesía-. Las señoras creo que ya han terminado.
Cuando el armatoste estuvo arriba Fretes puso la traba sin que nadie se lo indicara.
Etchenaik reunió a sus prisioneros en el centro del living, los hizo sentar en el suelo y les ató cuidadosamente las manos a las patas de la mesa. Afuera, Tony maniobraba para salir, el petiso le hacía indicaciones desde el medio de la cañe.
– La sacó barata, don Mariano -dijo el veterano-. Unos mangos es siempre más liviano que un balazo o un escándalo por lo que usted sabe. Tómelo como una venganza… barata. Como sería arruinarle el jardín o dejarlo en calzoncillos en la calle. Y no me la siga porque va a perder -hizo una reverencia-. Mis respetos, señora.
Apagó la luz y cerró la puerta. Tony y Fretes lo esperaban con el motor en marcha.
– ¿Adónde vamos? -preguntó el gallego cuando estuvieron los tres apretujados en la cabina y el Fatiga semidormido en un sillón, atrás.
– Ahora a casa, que es tarde.
Salieron despacio, como sobrando, y nadie los interceptó.
Dejaron a Fretes en la puerta de su casa y al Fatiga sentado en la vereda.
– Fretes -dijo Etchenaik-. Pase mañana a buscar este cachivache. Ese turro sabe dónde es.
El gallego aceleró y los dejaron allí, como en el final de una película. Anduvieron media cuadra y se detuvieron junto al Plymouth.
– ¿Y ahora? -preguntó Tony.
Etchenaik sonrió.
– Por hoy se acabó. Vos llévate el auto que yo me quedo en lo de Alicia; llámame mañana.
El gallego se bajó y dio la vuelta.
– Espera un cachito.
– ¿Qué vas a hacer?
Hubo un silencio. Al momento Tony volvió con una mesita y dos cuadros.
– ¿Y eso?
– Para la vieja -dijo el gallego sonriendo-. La del mate no da más.
Los metió dentro del Plymouth y cerró las puertas con un golpe triunfal.
108. Jabs en sueños
Los pantalones se le caían y constantemente tenía que bajar los brazos para levantárselos. En esos momentos aprovechaba Sayago para meterle el jab de zurda y la combinación con el golpe abierto de derecha.
Pero ahora consiguió agacharse y esquivar. Oía la exclamación de todo el Luna cada vez que pasaban las piñas sobre su cabeza. Ahora armaba la guardia pero sentía cómo se le deslizaban los pantalones, bajaba inconscientemente los brazos, Sayago tiraba el jab y el derechazo que ahora era duro, abajo, en el costado. Sentía, en medio del fragor, la voz de Veiga y el ruido infernal de las populares que ya lo veían en el suelo, los golpes en las costillas caían ahora regulares. Incesantes. Agitó la cabeza, bajó los brazos, abrió los ojos.
– Abuelo -dijo Marcelo a su lado-. Abuelo, ¿qué pasa? Estás soñando.
– ¿Qué hacés? -dijo sin clara noción de qué podía estar haciendo su nieto allí, en el ring. Sacudió la cabeza.
– Hola -dijo Marcelo metiéndose en calzoncillos debajo de la colcha que Alicia le había tirado encima ahí, en el sillón del living-. Estabas soñando. Movías la cabeza, te agarrabas el cinturón.
Etchenaik frunció la cara para despejarse. Estiró la mano y volteó a Marcelo sobre su cuerpo tendido. Lo abrazó fuerte por el cuello, lo besó entre el pelo y la frente.
– Buen día, campeón -dijo. Se apoyó en el codo y miró el reloj. Marcaba las once y cuarto-. Vos no tendrías que estar…
– No fui porque estoy enfermo -dijo Marcelo tapándose como si de pronto todos los microbios lo acosaran. Después lo miró con ojos más brillantes que de costumbre.
– Contame, abuelo. Hace días que no me contás nada…
– ¿Qué querés que te cuente?
– Mamá me dijo: esos tipos que te quisieron fajar, el que vino la otra noche y rompió todo…
Etchenaik lo miró como si recién lo conociera.
– ¿Vos te asustaste?
– Mamá se asustó. Estaba enojada con vos.
– ¿Y vos?
Marcelo sonrió y dijo que sí.
– Porque no me contás nada -explicó-. Pero mamá dice que no quiere que te sigas haciendo el detective.
– Yo no me hago.
Marcelo lo miró con orgullo, con complicidad.
Etchenaik no pudo evitar recordar la madrugada anterior, el tormentoso diálogo al regreso, las discusiones, la recriminación en voz baja para no despertar al nene que no tiene nada que ver pero no tenés derecho a joderle de esta manera la vida a los demás.
– ¿Estás muy enfermo, no? Está muy mal que hayas faltado a la escuela.
– Mamá me dejó -Marcelo se acomodó la colcha sobre el hombro desnudo-. ¿Es cierto que vamos a tener un juego de living nuevo? Contame cómo fue.
Etchenaik se deslizó sobre la espalda, cruzó los brazos por detrás de la nuca, lo miró sonriendo y comenzó un relato que no mentía en los hechos fundamentales pero omitía odios y rencores, disolvía fracasos y desarrollaba aspectos más o menos noveleros que hacían aceptable el presente y abrían un futuro halagüeño que empezaba ya.
– En la puerta, en un fletero, está el living nuevo -terminó.
Marcelo ya estaba parado junto al sillón cuando sonó el timbre.
– Dejá que vaya mamá -lo paró el veterano.
– Salió a hacer las compras.
– Preguntá quién es pero no abras entonces. Ponete el pantalón.
La figurita delgada corrió descalza por el pasillo.
Etchenaik escuchó la voz finita, diligente, que insistía en el quién es y qué quiere.
Volvió en cuatro saltos.
– Te busca a vos. Debe ser el que te cascaba en el sueño, abuelo.
109. Un forro para todo
Pero no era el ominoso Negro Sayago. Era Fretes que venía a buscar su fletero.
– Pase, Fretes -le gritó Etchenaik desde el diván-. Espere un momento que ya voy.
Al rato estaban los tres en la cocina. Etchenaik cebaba mate, Marcelo comía pan con manteca y Fretes, engominado, duro, perplejo, trataba de ordenar sus ideas.
– ¿Cómo es la cosa con Huergo, Fretes? -dijo el veterano alargándole un mate-. Deschávese, hombre, en confianza. El otro vacilaba como ante una propina generosa. -Cuentas viejas -dijo evasivo-. El Fatiga, mi hermano, trabajaba en el campo del tío de don Mariano, en Orán. Un día hubo una gresca por una cholita. Lo lastimaron y el Fatiga mató a uno de una puñalada. Tuvo que disparar. El viejo Huergo lo protegió y don Mariano le salvó las papas en el juzgado. Desde entonces lo tienen agarrado. -Suena a cosa de radionovela.
– Es cierto -enfatizó Fretes-. Es cierto. Y yo no tengo nada que ver… Mi hermano está parando en mi casa porque lo llamó el doctor, se vino hace unos días de allá. Yo, la otra noche, era la primera vez que agarraba un revólver.
– Y es probable que sea la última -dijo Etchenaik y lo miró a los ojos-. Lo de anoche no le debe haber gustado nada a don Mariano y van a tener que hamacarse.
El petiso pareció empezar a hamacarse ya, en el borde de la silla y de la ansiedad.
– No es por mí -aclaró el veterano-. Se lo digo por el trompa, el abogado. Rájese y no se le ponga a tiro. El otro lo miró muy serio y asintió.
Marcelo había amontonado pan, manteca y dulce en un rincón de la boca:
– Vamos a subir el living nuevo, abuelo. -Tenés razón. Vamos, que tengo que salir.
Y fue natural que Fretes se sacara prestamente la campera, que Marcelo ayudara, que Etchenaik se admirara de la celeridad de la operación.
En media hora terminaron el acarreo, distribuyeron los sillones y se tiraron uno en cada uno. El pequeño esfuerzo compartido, la felicidad simple de atravesar una puerta sin colisiones son cosas que alimentan una camaradería espontánea.
– Quedan bien, ¿no le parece?
No era cierto. Habría que haber cambiado la casa, no los sillones.
– Mejor que en lo del doctor -se arriesgó Fretes-. Están como nuevos. Allá… Siempre con las fundas…
– Hay gente que usa forro para todo -dijo Etchenaik confidencial-. Viven con forro.
Fretes sonrió y se aflojó en el sillón por primera vez.
– No hay como una buena grosería para acercar a la gente -dijo o pensó Etchenaik mirándolo divertido.
Cuando llegó Alicia la sorprendieron, la asustaron. Lo llevó al baño a Etchenaik «a hablarle seriamente». El padre responsable y el abuelo consciente prometieron dejar las cosas ahí, no embarrar más el asunto pero Alicia agradeció la vitrina.
Comieron amontonados, salamín con pan y vino. Al final fue Fretes el que dijo:
– Si tiene que ir a algún lado, lo acerco.
Volvieron a acomodarse en la cabina del fletero.
– Tengo que ir a Boedo. San Juan al cuatro mil.
Fretes conducía serio y Etchenaik lo miraba de reojo. Sentía que ese hombre jamás había esgrimido un revólver en la oscuridad, jamás había huido, maniatado, por una escalera llena de zancadillas. Pero no había que mezclar los tantos.
– No quiero verte más, Fretes… ¿Nunca, eh? Porque se acabó esta joda. Vos tendrías que haber quedado seco con un tiro en la nuca la otra noche. Y no había por qué chillar, ¿no?
– No -dijo Fretes.
Llegaban a San Juan, el petiso fue arrimando al cordón. Se detuvo. Etchenaik bajó y dio un portazo.
– Gracias -dijo Fretes como pudo.
Pero el veterano no lo oía, caminaba ligero hacia la cortada.
110. Pateando la puerta
Anduvo media cuadra y entró en el edificio franqueado por la funeraria. Esta vez sí usó el ascensor sucio y ruidoso. Cuando bajó en el tercero se cruzó con una mujer llena de rulos y de bolsos. Esperó que el ascensor se la llevara. Tapó la mirilla con una curita que sacó del bolsillo y tocó timbre. Escuchó los pasos, el ruido del desplazamiento de la tapa que cubría la ranura. Hubo una pausa.
– ¿Quién es? -preguntó una voz de hombre.
– Lavadero -contestó.
Sintió que ponían la traba de la cadena de seguridad y dio dos pasos atrás. La puerta no se había desplazado un centímetro cuando se tiró con toda la violencia y el peso de su cuerpo contra la abertura, golpeando con el hombro. El marco crujió, los tornillos que retenían la cadena vacilaron. Hubo un grito adentro. Sin perder un instante, Etchenaik levantó el revólver y golpeó con todas sus fuerzas contra el enganche de la cadena tensa. Empujó y la puerta se abrió violentamente, rebotó contra la pared del pasillo. Cuando volvió ya Etchenaik estaba adentro, barriendo el ambiente con el caño amenazante, cerrando la puerta de una patada hacia atrás.
– Quieto, Esteban -dijo sin énfasis.
El muchacho lo miraba sorprendido, en calzoncillos, a medio camino hacia la puerta del otro extremo de la habitación.
Etchenaik miró esa puerta, hizo un gesto mínimo.
– No hay nadie -contestó Esteban tranquilo, como si todo no fuera para tanto.
– El de bigotes -apuró el veterano-. ¿Dónde está?
– Salió.
– ¿Cuándo vuelve?
– No sé, tarde. No dijo.
El muchacho tenía unos calzoncillos llenos de escuditos dorados sobre fondo verde, las piernas blancas, las medias bordó en las canillas. Estaba en alpargatas y los faldones de la camisa abierta le chicoteaban los muslos al agitar las manos. Tenía anteojos apoyados en la punta de la nariz.
– ¿Para qué vino, tío? -preguntó sin moverse.
– Ponete los pantalones.
– Están en la pieza.
Fueron. Esteban se sentó en la cama desordenada. La radio murmuraba apoyada en la almohada.
– No va a conseguir nada, tío -dijo el pibe con los pantalones a media asta.
– No te preocupes vos -dijo el veterano sin dejar de apuntar pero mirando para otro lado.
En ese momento se oyeron ruidos de llave en la puerta de entrada. Etchenaik revoleó el brazo y calzó exactamente a Esteban en la base del cuello. Se desplomó sin un sonido. Saltó sobre él y dio dos pasos hacía el living. En la otra habitación la puerta de calle ya estaba abierta. Se decidió.
– ¡Quieto! -gritó saltando dentro de la pieza con el revólver encañonando el pasillo.
El de bigotes había dejado una bolsa con frutas en el suelo y tenía una pistola en la mano. Disparó al instante. Etchenaik se echó a un costado y disparó, también, dos veces. El otro se dobló con un quejido y se fue de costado, sobre las naranjas. La pistola quedó junto a su mano, cómicamente apoyada en la pared. El sillón, junto a Etchenaik, estaba sucio por el revoque que había desprendido el disparo clavado a veinte centímetros de su cabeza.
Se acercó y comprobó que no estaba muerto. Un tiro le había dado en el hombro y el otro en la cadera; perdía sangre espesa y oscura boca abajo contra la alfombra.
– No tenés nada, mejicano -le dijo al darlo vuelta.
El otro respiraba agitado. El pecho subía y bajaba como si tuviera cuatro pulmones. Lo agarró por las axilas y lo apoyó contra la pared.
– Escúchame -dijo-. Si hablás y me decís dónde está la cueva del Llanero Solitario, el Pato Donald y sus encapuchados al pedo, no pasa nada. Estás bien y Esteban te puede curar… Si no hablas, te reviento sin asco.
111. Por la ventana
Los ojos del mexicano viborearon. Lo enfocó un instante, levantó el brazo izquierdo y lo llevó vacilante hasta la herida del hombro. Metió el dedo y apretó. Instantáneamente dio un grito y quedó con los ojos cerrados, la cabeza caída hacia adelante.
– Se desmayó, el turro -dijo Etchenaik estupefacto y solo-. Tuvo suerte.
Se levantó, fue hasta la cocina y trajo un vaso de agua. Al pasar frente a la puerta oyó ruidos en el pasillo, los comentarios a los gritos. Volvió junto al herido y le tiró fuerte, con bronca el agua contra la cara. El cuerpo del Bigote se desplazó de costado y Etchenaik lo dejó caer.
Se paró y fue hasta la ventana. Miró. Había una terraza dos metros más abajo; una escalera y un patio; el patio tenía un paredón que daba a los fondos del bar de la esquina, lleno de cajones.
En ese momento sonó un timbre largo, nervioso. Caminó hasta el centro del living y miró para todos lados. Pateó una naranja que había rodado hasta ahí, con fuerza y bronca, y volvió a la ventana.
Se sacó el saco, lo tiró hecho un bollo a la terraza y detrás se descolgó él. Manoteó el bulto, se agazapó y bajó al patio. No apareció nadie. Calculó por lo que había visto desde arriba y se trepó con esfuerzo, raspándose los zapatos y la barriga al segundo paredón. Cayó del otro lado entre los cajones mientras ya había voces a sus espaldas, tal vez en la ventana abierta.
Se reacomodó y entró al baño mientras alguien que salía abrochándose no entendía nada, ni de los tiros que lo habían interrumpido, ni del que entraba apurado, todo sucio.
El hombre de la caja no levantó la mirada cuando entró al bar por la puerta que daba al patio. Las mesas estaban desiertas y toda la gente en la vereda, mirando hacia la mitad de cuadra.
– ¿Dónde fue, patrón? -dijo.
– Aquí al lado -contestó el gallego sin mirarlo-. ¿Usted qué tiene?
– ¿Cómo?
– Qué consumió, digo. Se fueron todos sin pagar -y miraba al grupo de la puerta con desconfianza.
– Un café -dijo, y puso el dinero.
Salió por la puerta más lejana y caminó rápido, pegado a la pared. En la esquina tomó un colectivo verde que arrancaba con el cambio de luces. Una cuadra más allá vio pasar los patrulleros.
Se bajó en el centro luego de viajar un rato largo agitado, acariciando con los dedos el revólver entibiado por los disparos. Entró a La Victoria y llamó por teléfono al gallego. Atendió la vieja porque el niño dormía. Sin explicarle demasiado le dijo que si no venía rápido podían pasar cosas graves. Todo siguió un curso lento, sin embargo. Al rato, un adormilado Tony admitió bajo protesta que trataría de estar en La Victoria en menos de una hora.
Etchenaik se instaló en una mesa junto a la ventana, tomó y pagó un café; luego tomó y pagó otro. Estaba leyendo la quinta sin demasiada atención por los rumores de cambios de gabinete y la «tranquilidad reinante en todo el país» que mentía el ministro del Interior cuando llegó Tony.
– ¿Qué lees? -dijo parado frente a él, del otro lado de la mesa.
– Boludeces, gallego. Mañana va a estar interesante…
– ¿Qué hiciste?
– Nada productivo. Sentate y pedí algo rápido que nos vamos. ¿Trajiste el auto?
Tony ni se preocupó en contestar. Le interesaba otra cosa.
– ¿Qué hiciste?
– Fui a Boedo. Me metí de prepo pero tuve que balear a uno y no conseguí nada. Me salvé por los techos.
Y le mostraba la ropa sucia, los zapatos raspados.
– Vos estás en pedo. ¿Lo lastimaste mucho?
– No -vaciló-. No mucho, bah.
Llegó el mozo, Tony pidió un café. Vino el café. Lo tomó.
– Te traje la dirección de Sayago -dijo casi con miedo.
Etchenaik se puso de pie.
– Vamos -dijo-. Hoy es mi día.
112. La isla del Negra
Iban por el Bajo. En el semáforo de Parque Lezama, Tony intentó por cuarta vez iniciar una conversación explicativa, tiró redes infructuosas al silencio del veterano. No hubo respuesta.
El Plymouth aceleraba ahora por Almirante Brown y entraba en la Boca rodeado de colectivos de todos los colores.
– Hay que subir -dijo Tony y señaló el puente que se abría hacia la izquierda-. ¿Querés ir en serio a lo de Sayago o lo dejamos?
– Dale, que es la última.
Etchenaik sintió la presión de la espalda contra el asiento en la subida. El gallego esperó que recorrieran todo el puente para volver a hablar.
– Lo que tendrías que hacer es quedarte en el molde. Ya cobraste, hiciste tu laburo.
Etchenaik no contestó. Encendió un cigarrillo y después otro. Pegó dos pitadas fuertes y puso uno en la boca de Tony.
– ¿Y el pibe? -dijo al final de la operación.
– Es grande ya… Mayor de edad. ¡Qué carajo te importa a vos!
– No me gusta que me usen de forro -dijo el veterano con un énfasis desproporcionado.
Las palabras quedaron ahí, como un cartel pegado contra el parabrisas y nadie levantó la mirada para verlo.
El Plymouth dobló a la derecha y entró por callecitas angostas de casas bajas, chapa gris, la Isla Maciel. El gallego disminuyó la velocidad y sacó la cabeza frente a un bar. Había un diariero y cuatro o cinco revistas apoyadas en la ventana.
– La calle Cruces -preguntó.
– Ésta no, la otra -dijo el muchacho.
El auto dio su último ronroneo bajo la sombra intermitente de los árboles y se detuvo frente a la dirección que Tony desarrugaba en su papelito.
Etchenaik habló cuando el gallego le tocó el brazo para bajar.
– Para que me entiendas: no es solamente que me usen de forro o no. El asunto es de qué juega uno.
– No seas gil -dijo el otro desalentado-. Siempre alguien se jode o se lastima y no te podés hacer cargo vos.
– No es eso.
Al lado del largo pasillo del 416 había un kiosco con un viejo que apenas sobresalía detrás de los chiches colgados, flanqueado de golosinas y cigarrillos. Cuando entraron, el kiosquero los siguió con la mirada.
Era un pasillo estrecho formado por dos paredones. El de la derecha era un tapial encrespado en vidrios que defendían la tierra de nadie de un baldío vecino. El de la izquierda se interrumpía en sucesivas puertas de hierro con la pequeña reja ornamental, el número pintado, las macetas a los costados. Al fondo, otra puerta cerraba el pasillo.
Llegaron ante la número cuatro. Era acaso la única que tenía la pintura original de su remota construcción y estaba descascarada, con óxido en la punta de la verja.
Etchenaik golpeó tres veces y las hojas se conmovieron. Esperó. Agarró el picaporte y lo agitó fuerte. La puerta se abrió. La retuvo sin soltar y golpeó con la zurda otra vez. Después se asomó.
El viento suave movía la cortina floreada de la cocina. Las otras dos puertas que daban al patio estaban abiertas. Se veía una cama deshecha.
Entraron mirándose y cerraron la puerta con cuidado. Era un patio de baldosas rotas con los rincones llenos de cosas inútiles: una silla agujereada, una escoba apoyada en la puerta entreabierta del baño. Dieron un vistazo a las piezas vacías.
– ¿Qué hacemos? -dijo Tony.
– Yo lo espero hasta que aparezca.
El gallego sacudió la cabeza y regresó al pasillo.
– Voy a ver si le saco algo al viejo.
Etchenaik entró en la cocina. Había un calentador sobre la mesada estrecha y llena de migas. Apoyó el dedo en el mechero. Estaba caliente.
113. In memoriam R. Ch.
Agitó el calentador; no tenía una gota de alcohol, acababa de apagarse solo.
La yerbera estaba abierta, el mate de calabaza, apoyado en la azucarera para no caer. Había un almanaque con unas descoloridas cataratas cagadas por las moscas. Abajo, en rojo, Etchenaik reconoció el logo de la fábrica y la dirección de Avellaneda. Levantó la tapa de la pavita tiznada y la soltó cuando oyó ruido en el pasillo. Se ocultó y por la puerta entreabierta vio pasar a una vecina de bolsa y ojos escrutadores que siguió de largo e hizo sonar una de las puertas del fondo.
Cerró la puerta de hierro y entró en la pieza. Se sentó en una silla de paja, la única que había, arrimada a la mesita cubierta por un hule cuadriculado azul y blanco, descolorido en los bordes y clavado con chinches a la madera. La colcha de la cama, de una cretona de color indefinido, estaba arrugada como si alguien hubiera estado acostado allí, vestido, escuchando la vieja radio eléctrica que descansaba sobre las tablas del piso, junto a la cabecera. El ropero había sido cubierto demasiadas veces por barnices espesos y brillantes. En el lugar del espejo se veía la madera terciada con una rajadura oblicua, de arriba a abajo. En la pared opuesta había un gran rectángulo de telgopor sostenido por dos clavos grandes y sobresalientes. Estaba cubierto de fotos y recortes. Etchenaik se levantó para mirar mejor.
En los lugares preferenciales había cuatro fotos que formaban un cuadrado. En la primera, una mujer morocha y sonriente sostenía un bebé en brazos. La foto era mala, el sol les había hecho cerrar los ojos a la madre y al niño, y las figuras no ocupaban el centro de la imagen. Había, sin embargo, un aire de felicidad espontánea en la escena.
Otra foto era una convencional instantánea de gimnasio: el Campeón Argentino de Novicios, engominado y vestido de boxeador, hacía una guardia baja sin guantes y con las manos vendadas. La tercera estaba forrada con celofán: era una foto grande de Perón y Evita en la quinta de Olivos; los dos sonreían desde lo» escalones de entrada, donde se distribuían los perros. Tenía una dedicatoria que Etchenaik se apresuró a leer: «Al gran deportista y compañero Leopoldo Sayago, con todo afecto», y estaban las firmas.
La última foto tenía un marco de cartón donde decía Londres 1948. Había mucha gente sentada y apoyada alrededor de dos mesas que alternaban muchachos sonrientes y trajeados con mujeres rubias que reían con la boca muy abierta. Entre los parados, acaso el más alto, había un morocho elegante que tenía una crucecita identificatoria hecha con birome sobre la cabeza: era Sayago. Lo demás eran banderines, recortes, más fotos, peleas y podios triunfadores.
Etchenaik se dejó caer en la cama y permaneció un momento mirando el piso, la espalda contra la pared, cruzadas las piernas.
De pronto, se puso de pie y salió precipitadamente al patio. En tres pasos estuvo en la puerta del baño pero no entró. Se detuvo de golpe. Estiró la mano lentamente al picaporte y empujó despacio. Sintió una blanda pero firme resistencia. Volvió a presionar y la puerta se abrió algo más. Metió la cabeza y lo vio: ahí, entre el lavatorio y el inodoro, encogido, con las rodillas casi sobre el pecho y la cabeza ensangrentada clavada contra el zócalo, había un cuerpo.
Era el Negro Sayago.
– Esto es Chandler… -dijo el veterano sin atinar a nada-. Una escena de La ventana siniestra en la isla Maciel… Esto ya lo leí.
114. Sangre oscura y seca
El gallego que volvía lo encontró en la puerta, apoyado en el marco.
– Ahí está -le dijo.
Tony lo miró sin entender.
– Sayago -dijo Etchenaik-. Fíjate en el baño.
Tony se apoyó en la puerta entreabierta, forcejeó para entrar.
– Mi Dios -dijo. Se agachó, acercó la cara y metió los dedos en el cuello.
– Este tipo está vivo… Vení, ayudame.
El veterano tardó en reaccionar, miraba los tacos vencidos de los zapatos de Sayago.
– Vení, ayudame un poquito, carajo.
Tony había conseguido estirarle las piernas, apoyárselas sobre el inodoro; la cabeza estaba ladeada hacia el otro hombro y se le veía la cara toda llena de sangre seca y oscura. Tenía dos heridas grandes: una cerca de la nuca, la otra en la sien, como un clavel tanguero apoyado en la oreja.
– Respira -dijo el gallego-. Cerrá la puerta que lo sacamos de cabeza. Hay que darlo vuelta y llevarlo ya.
Etchenaik lo agarró de las piernas y sintió el peso de ese cuerpo laxo, las medias baratas que se escurrían hacía los tobillos blancos, frágiles.
– ¡Cómo pesa este hijo de puta! -dijo el gallego retrocediendo hacia el patio. Lo había agarrado por debajo de los brazos y apenas podía sostenerlo.
– Esperá.
Etchenaik soltó los pies y se acomodó junto a Tony. Metió un brazo bajo la axila de Sayago y tiró para arriba.
– Uno de cada lado -dijo.
Salieron de espaldas y comenzaron a caminar para atrás. Los pies de Sayago rebotaban en los bordes irregulares de las baldosas del pasillo. Enganchó un taco y perdió un mocasín. No se detuvieron.
– ¿A dónde lo llevamos? -preguntó Tony.
– Al Argerich, creo -vaciló el veterano.
– Sí. En cinco minutos estamos -el gallego lo miró-. Así que fuiste a mear y te lo encontraste…
– No. Me acordé de una escena de una novela… Fui y estaba.
Tony lo miró con escepticismo.
– En serio, gallego.
El viejo del kiosco se inclinó para verlos pasar y hubo un pequeño aluvión en la pila de las pastillas.
– ¿Qué hicieron? -preguntó como pudo.
– Está golpeado en la cabeza -dijo Tony-. Deben haber sido los hombres que usted vio esta mañana. Si sabe de algún pariente o amigo, avísele.
– Traiga agua y un trapo limpio -dijo Etchenaik.
El gallego hizo una almohada en el asiento trasero con su saco. Vino el viejo con el agua, el trapo y su mujer que se comía cuatro uñas a la vez. Lo reclinaron entre los tres. Arrodillado en el asiento de adelante, Etchenaik le limpió la cara, le refrescó los labios. Tony cerró la puerta con golpe firme.
– Avisen a alguien -dijo y puso el auto en marcha mientras el viejo y su mujer miraban por la ventanilla trasera-. Lo llevamos al Argerich.
Cuando iban por la mitad del puente, los cuidados hicieron efecto. Sayago abrió los ojos.
– Aquí están las niñas de Ayohuma -dijo Etchenaik.
La mirada del herido vaciló. De a poco logró localizar a quien le hablaba. Sonrió apenas.
– Qué hacés, flaco boludo.
– Tratame bien, que si no te dejo morir -dijo el veterano.
– Me muero lo mismo.
– ¿Quién fue? -preguntó Tony desde el volante, sin darse vuelta.
La cabeza de Sayago se le fue de costado; se recompuso.
– Los mandó Berardi. Los tipos como yo no le servimos más… Hijo de puta… -y se volvió a desmayar.
Etchenaik vio la sangre que le mojaba la camisa junto al cinturón.
– Tiene un puntazo en la barriga que no vimos -dijo.
– Ya llegamos.
115. Miedo al sátiro
Estacionaron frente al hospital.
– Andá a buscar a alguien para que lo bajen. Yo sigo -dijo Etchenaik.
– ¿Adónde vas?
– A Avellaneda, a la fábrica.
Tony no hizo comentarios; después se bajó golpeando la puerta, cruzó y subió rápido la larga escalinata.
El veterano lo miró perderse tras los vidrios y se corrió frente al volante. Del asiento de atrás no venía ningún sonido. Se quedó mirando los árboles del Parque Lezama que cerraban la avenida, al fondo.
El gallego y dos médicos con pinta de escolares llegaron apremiados con un camillero, abrieron las puertas traseras. Tony ni lo miraba. Sólo se dio vuelta cuando lo llevaban:
– Ojalá te peguen un tiro… Y no me busques más, ¿entendiste?
Etchenaik no dijo nada. Metió el cambio y salió.
Subió la escalera escuchando sólo el ruido de sus pasos, reconociendo el teclear lejano de una solitaria máquina de escribir, los golpes regulares del carro.
Llegó a la oficina donde había estado el día anterior. Vacía. Por la ventana comprobó lo que el silencio le había anticipado: las máquinas se alineaban quietas y calladas, cubiertas como ataúdes.
Volvió al pasillo y creyó reconocer que el tipeo venía de una puerta lateral. La abrió.
– ¿Quién es usted?
La voz, sorprendida, melódica y educada, salía de una hermosa boca entreabierta, rodeada de armonías, líneas curvas, colores, formas, estrecheces y temperaturas que formaban esa hermosa morocha de veinte años. Anteojos y escritorio mediante, los ojos y las piernas parecían estar en una vidriera.
– ¿Quién es usted? -insistió la chica.
– Lo busco a Berardi. Subí porque no había nadie.
– El señor Berardi se fue ayer a Montevideo y no sé cuándo regresará.
– ¿Vos sos la nueva secretaria?
– Sí. ¿Qué desea? -las formas se irguieron mientras los anteojos quedaban sobre el escritorio.
Etchenaik midió mentalmente la distancia entre los ojos, el triángulo que formaban con la boca; imaginó el otro triángulo mayor que unía los pechos apretados bajo la blusa con el sexo sedoso bajo la pollera cortita.
La mirada habrá sido excesiva o deschavadora porque la piba hizo un gesto de impaciencia.
– ¿Y Sayago? ¿Tampoco está Sayago? -dijo el veterano como si recordara.
– Me han informado que está con licencia desde ayer.
– Con licencia…
– ¿Cómo dice?
– Nada -Etchenaik recién soltaba el picaporte-. ¿Vos sos nuevita, no?
Hubo un levísimo gesto afirmativo.
– ¿Y abajo? ¿Tampoco laburan abajo?
– Franco por desinfección hasta el lunes.
– Medio raro todo…
– No sé señor… ¿Cómo es su nombre?
– Etchenaik.
La secretaria volvió al escritorio y anotó en la agenda con letra que el veterano supuso prolija. Hasta miró el reloj en el momento de escribir.
– ¿Y vos qué esperas para cerrar todo y piantarte?
– Mi horario termina a las seis.
Etchenaik avanzó un paso y la chica levantó la mirada totalmente espantada.
– Por favor, si no necesita nada más, retírese. Le ruego…
– No te asustes. No soy el sátiro de la metalurgia.
La cara de la chica no mejoró.
– Yo no sé nada, señor Etchenaik. Soy nueva.
– Claro que no. Nada sobre nada.
El veterano ya se iba y volvió.
– ¿Tiene que venir alguien?
– No sé. A las seis cierro y me voy.
– Me imagino: ni un minuto antes; una garantía. Chau.
Al cerrar la puerta Etchenaik creyó oír el ruido que hicieron esas hermosas nalgas distendidas al fin, al caer a plomo sobre el asiento. Al rato volvió a oír el tecleo.
Pero el veterano tenía sus planes. En principio, quedarse.
116. Modales de señora
Etchenaik llegó al pie de la escalera y miró su reloj: las cinco y veinticinco. Abrió la puerta de calle y volvió a cerrarla sin salir. Buscó con la mirada un lugar y descubrió el hueco de k escalera. Sacó el pañuelo, sacudió el polvo del piso y se sentó apoyando la espalda en la pared. Por los vidrios esmerilados entraba una luz gris, arratonada.
Cuando oyó el ruido de la puerta apagó el cigarrillo y se quedó inmóvil. Miró el reloj: seis menos diez.
Alguien entró. Reconoció inmediatamente el perfume, el cuidado al poner los pies sobre los peldaños de madera. Los pasos golpearon acompasados sobre su cabeza y en seguida le llegaron los rumores de una conversación. Luego alguien apretó el interruptor y la escalera se iluminó. Alcanzó a ver las piernas finas que se perdían en la pollera tableada y cortita, la vio salir con la satisfacción del deber cumplido: seis y cinco. Diez minutos después las puertas se cerraron arriba y también se apagó la luz de la escalera. Cuando sintió que los pasos estaban exactamente sobre su cabeza, se mostró.
– Buenas tardes, señora -dijo.
Detenida así, el brazo en el pasamanos y a la luz tenue del atardecer que apenas la dibujaba, Justina Huergo de Berardi era la versión avejentada de Zully Moreno descendiendo pausadamente a encontrarse con el medio perfil de Carlos Thompson, impecable en su frac junto al teléfono blanco.
– ¿Qué hace acá? ¿Qué quiere?
– Eso que lleva en la mano, doña Justina.
Las palabras retrajeron a la señora de Berardi un escalón más arriba, los brazos contra el pecho apretando la cartera de cocodrilo y el sobre voluminoso.
– Basta, no se meta en lo que no le importa -la mujer metió la mano en la cartera-. Váyase. ¿No le alcanza con el dinero que recibió?
Etchenaik empezó a subir los primeros escalones.
– Me olvidé de ir a cobrar… Ahora quiero ese sobre. Quiero ver lo que tiene adentro.
– ¡Váyase! ¡Tome! -y sacó un puñado de billetes y los arrojó hacia adelante-. Agarre eso y váyase.
Etchenaik siguió subiendo, los ojos fijos en las manos de la mujer.
– Tome, Etchenaik -el ademán volvió a la cartera-. ¡Tome!
El revólver apareció de improviso en su mano, mientras el veterano daba dos saltos hacia ella. Doña Justina trastabilló al querer subir hacia atrás y el disparo fue al techo.
– ¡Pare, imbécil! -dijo Etchenaik cuando estuvo sobre ella, inmovilizándola con el peso de su cuerpo. Le había metido la rodilla entre las piernas y con las dos manos le sujetaba las muñecas. Estaban tendidos sobre el extremo de la escalera, las piernas superpuestas se apoyaban sobre los primeros escalones.
La cartera estaba abierta a un costado y el sobre había volado más allá, por encima de las cabezas.
– Suélteme, hijo de puta -dijo la dama.
– Vieja loca -dijo Etchenaik con odio y le apretó la muñeca un poco más-. Me podría haber matado con ese revolvito de mierda.
A ella se le encendieron los ojos y se tiró para adelante en un mordiscón brutal. Etchenaik llegó a apartar la cara, pero con el movimiento brusco ella zafó la mano izquierda y le clavó las uñas en el cuello. El veterano gritó y la golpeó fuerte con la derecha. Ahora fue ella la que dio un grito y agitó la cabeza llorando histéricamente. La señora dio una tregua y Etchenaik se tocó el cuello ensangrentado sin dejar de apretarle la muñeca.
– Suelte -dijo-. Suelte.
Ella no se resistió más. Le sangraba la nariz y lloraba con los ojos cerrados y vuelta la cabeza. Etchenaik hizo un poco más de presión y el revolvito cayó como un encendedor que se escapara de su mano.
El veterano recogió las piernas hasta quedar arrodillado a ambos lados de su cintura. Al hacerlo, la elegante pollera de seda subió más allá de la mitad de los muslos; comprobó que lo que tenía bajo su cuerpo era todavía una mujer.
Volvió a tocarse el cuello, ahora con un pañuelo y miró las manchitas de sangre. El odio le subió como una ola incontenible.
Estiró la mano y agarró la cartera abierta.
117. El sobre
El veterano metió la mano dentro de la cartera de Nancy con la avidez y el recelo de un ratón que se juega en la trampera. Hasta un escorpión podía haber allí, como en las tumbas de los faraones.
Pero no: una libreta, llaves, cosméticos, dos o tres cartas dirigidas a ella con coloridas estampillas, sin remitente. Etchenaik se detuvo allí: el papel liviano de avión, el franqueo boliviano. De pronto la mujer se agitó convulsivamente para alcanzar el sobre que estaba un metro sobre su cabeza. El manotazo quedó corto.
– Quieta, viejita.
El veterano metió todo otra vez dentro de la cartera, se guardó el revolvito en el bolsillo interno.
– Déjeme, por favor -dijo ella mansa.
– Tome, límpiese.
Etchenaik le puso su propio pañuelo en la mano. Ella se restregó los ojos, la nariz. Al ver la sangre comenzó a llorar fuerte de nuevo. Etchenaik se levantó, pasó sus largas piernas sobre ella y fue a recoger el sobre de papel madera. Lo entreabrió y echó una mirada a los papeles. Sonrió y volvió a mirar a la mujer que seguía allí, sollozante, con los miembros dispersos, la pollera recogida y la nariz sangrante como una vulgar violada de quinta edición.
Etchenaik guardó el sobre doblado en su bolsillo y se acercó a la señora Justina Huergo de Berardi. La agarró del brazo.
– Arriba. Levántese que no tiene nada.
Ella abrió los ojos y lo miró hacia arriba y hacia atrás con firmeza.
– Todavía está a tiempo, Etchenaik. Acepte lo que le ofrezco. Lo que quiera… Diga una cifra.
– Me alcanza con lo que voy a juntar en la escalera, señora -la contempló con sonriente brutalidad-. Los quiero destruir, señora. Y haré lo posible, aunque sea lo último que haga.
– Está loco. Está loco y es un estúpido.
La mano de Etchenaik apretó y la obligó a levantarse.
– Vamos, rápido que estoy apurado.
Se la llevó a la rastra hasta un bañito que había visto junto a la oficina de la secretaria nuevita. Prendió la luz y la sentó en el inodoro.
– Usted se queda acá -dijo desde la puerta-. Buen fin de semana.
Cerró e hizo girar la llave. Se la guardó.
Mientras bajaba los primeros escalones comenzó a escuchar los gritos, las puteadas, los golpes en el picaporte y los puñetazos a la puerta. No hizo caso. Fue juntando los billetes sin alisarlos, abultando los bolsillos del saco. Le dio una patada a la cartera que fue a parar al pie de la escalera y después la recogió. Desde la puerta de calle comprobó que los ruidos no llegaban hasta ahí. Miró el reloj: eran las seis y media.
Mientras manejaba dispersó los papeles sobre el asiento. Los hojeaba en los semáforos.
Tenía que apurarse. Mucho. Y enhebró el puente, se comió iodo el trayecto por Montes de Oca de un saque, dobló por Martín García, metió el auto en el baldío enfrente del Argerich. Cazó el sobre y entró a los saltos al hospital.
Tony estaba con las piernas cruzadas recostado en la cama, leyendo la quinta. Estaba allí, vestido de traje en medio de la sala poblada de enfermos instalados con radios a transistores, visitas tardías, mate y revistas El Tony. El gallego parecía alguien a quien hubieran dado de alta y sólo estuviera esperando un llamado o un gesto para partir.
Apenas bajó el diario cuando Etchenaik se le puso al lado.
– ¿Y el Negro?
– Está bien. Solamente perdió mucha sangre. Se lo llevaron hace un rato para curarlo. El puntazo le resbaló por las costillas.
Volvió a levantar el diario y no lo bajó durante el resto del diálogo. Su voz salía de atrás del papel como desde un oráculo.
– ¿Y vos qué haces?
– Le cuido las cosas para que no lo afanen.
Etchenaik se sentó en la cama y Tony le restregó el diario al volver una página.
– Gallego… Ahora está todo claro.
118. Las trenzas y el corazón
El gallego no pareció muy entusiasmado.
– ¿No oíste? -insistió el veterano.
– No te doy más pelota. Me importa tres carajos lo que hayas aclarado.
Ya no era el galleguito entusiasmado, el mozo perdedor que se embalaba en la aventura para romper de una vez por todas con la monotonía de sus años del Ramos. Etchenaik sintió que habían ido demasiado lejos.
– Hasta la joda esa con los del fletero, la cosa venía bien. Ahora, no va más. Te van a reventar.
El veterano no dijo nada. Fijó su atención en la silla donde estaba la ropa de Sayago. La camiseta tenía un oscuro coágulo pegado. Un reloj, los documentos y un pañuelo sucio se apoyaban en el pantalón arrugado y la camisa sin alma.
– Está casi todo claro, gallego. Y los voy a reventar. Tengo pruebas. Berardi los tenía agarrados de las bolas a la ex mujer y al primo: Nancy fue a recoger documentos de COFADE, una empresa en la que estaban metidos los Huergo con negociados de importación y exportación y que les duele. Cuando yo le mencioné el asunto, don Mariano se cagó todo… Del mismo modo, cuando se separó de su mujer, Berardi les siguió sacando guita extorsionándolos con lo que sabía. ¿Me seguís?
El gallego no seguía a nadie. Estaba probablemente detrás del diario que se desplegaba ante Etchenaik.
– Hasta que ellos se pudrieron y buscaron la forma de apretarlo a él, no sé muy bien cómo. Aparentemente, Nancy sabía en qué andaba Vicentito y el padre no. Así que fue una carrera a ver quién se apoderaba del pibe. Pero cuando Berardi les gana de mano, todo cambia y se hace la paz, no sé en qué condiciones.
Tony bajó el diario.
– ¿Y vos querés seguir la guerra?
– Sí.
– ¿Qué hiciste?
– Voy a hacer. Voy a armar el quilombo del siglo con las pruebas que tengo y las que voy a conseguir.
El gallego resopló decepcionado.
– Hay tipos como el Negro, que pueden hablar -prosiguió el veterano-. Y saben, por eso se los quieren sacar de encima.
Hubo un nuevo silencio.
– Esta noche apoliyo en la oficina, gallego. Esté como esté. Le voy a avisar a Macías… No quiero comprometer más a nadie.
Etchenaik se levantó y comenzó a caminar hacia la salida. Cuando estaba en la mitad del pasillo, Tony bajó el diario.
– Etche.
– ¿Qué?
– Entendeme. No te voy a acompañar a hacer boludeces. Yo te espero en Villa Luro.
– Está bien. No te pido nada.
Se fue a Clarín, habló con el Sin Cruz Schwartzman, se metió un rato en el archivo y fotocopió hasta la última firmita de los documentos. Antes de irse lo pensó mejor y puso un sobre de papel madera sobre el escritorio del amigo.
– Mejor guárdame esto, Sin Cruz. Tenémelo unos días, por cualquier cosa. Son fotocopias.
– Andá tranquilo.
– Gracias. Préstame el teléfono… Es la última.
Lo llamó a Macías pero el inspector andaba trotando calles.
– Dígale a Macías que habló Etchenaik y que esta noche me vuelvo a casa. Exactamente eso.
El oficial tomó nota, no pidió detalles. Etchenaik supuso quién era.
– ¿Habla una de las guitarras argentinas? -preguntó.
Pero los teléfonos andan muy mal en Buenos Aires y se quedó a solas con un ruido neutro y cargador.
Cuando salió, la noche había caído definitivamente después de un día agitado, como en la canción de Los Beatles.
119. La tormenta que viene
Sintió contra el parabrisas los primeros goterones de la tormenta cuando estacionaba frente a la oficina. Tuvo que moverse con cuidado para evitar que se le mojaran los papeles. Bajo los toldos y en las ochavas, tardías oficinistas compartían paraguas que servían para reírse, cacarear, despedirse a los gritos hasta mañana.
Subió a la claridad manoseada de un ascensor húmedo y quejoso esperando una guardia policial que no apareció. La oficina estaba cerrada pero con la faja judicial rota. Adentro, todo igual excepto las marcas policiales que detallaban, subrayaban las huellas de los balazos que habían reventado en la oscuridad dos noches atrás, hace miles de años.
Etchenaik fue a la ventana, la abrió y dejó que las gotas que picoteaban el balcón salpicaran adentro, puntearan las tablas del piso. Después que aireó todo se puso a trabajar. Curiosamente apurado.
Apagó la luz general y con la simple y mezquina del escritorio estuvo escribiendo a máquina durante media hora. Consultaba los documentos y escribía. Cuando terminó, corrigió las tres carillas, las firmó y metió todo en un sobre. Escribió el destinatario y lo puso como un portarretrato apoyado en el tintero viejo e inútil.
Después abrió el último cajón y sacó seis balas de una cajita cuadrada como quien elige bombones. Puso el revólver sobre el escritorio y completó la carga, tirando las cápsulas vacías al canasto. Abrió el primer cajón y dejó el revólver allí, al alcance de la mano. Y esperó. Casi con certeza de que algo pasaría, esperó largo rato. En un momento dado retomó el sobre, lo rasgó, sacó las hojas y las metió en un sobre nuevo. Agregó el nuevo destinatario, lo guardó en el último cajón.
Estaba con la botella de ginebra en la mano rumbo a la cama cuando sonó el teléfono. Casi corrió a manotear el tubo.
– Hola -dijo.
No le contestaron. Hubo ruidos, roces del otro lado.
– ¿Quién es? -insistió.
– Etchenaik -dijo una voz monocorde. Hubo más forcejeos-. Etchenaik, escuche que le van a hablar.
La pausa que siguió no estuvo vacía de sonidos. Hubo incitaciones, cuchicheos. Etchenaik se clavó el auricular en la oreja.
– ¿Quién carajo…?
– Por favor… -lo interrumpió una voz quebrada de mujer.
– ¿Qué pasa?
– Papá… Nos tienen a Marcelo y a mí. Por favor…
– ¿Qué quieren?
Volvió la voz neutra:
– Escuchá, viejo: voy a hablar una sola vez. Queremos los papeles que robaste esta tarde. Todos. A las diez tenés que estar detrás del Planetario, en Palermo. Solo, a pie, y con el sobre en la mano.
– ¿Y si no voy?
No le contestaron.
– ¿Y si no voy?
Ahora fue la voz alterada de Alicia:
– Por favor… Terminá con las locuras. Hacé lo que te dicen.
– Tranquila. Voy a estar ahí.
La comunicación pareció cortarse. El veterano agitó el tubo como si allí estuviera la suerte, en ese oscuro cubilete.
– Tenés menos de una hora, flaco. Cuidado que te seguimos. -La voz había vuelto lisa y lejana-. Solo… eh. Solito.
Colgaron.
Etchenaik quedó un momento con las manos quietas, sin atinar a soltar el teléfono. Sólo se oía la lluvia. Retomó la ginebra y le dio un largo trago que lo hizo parpadear.
– Pensar que nunca fui al Planetario, que me embola Palermo -dijo en voz alta, como para oírse.
Y luego, imprevistamente, sollozó.
Tercera

***
120. Solapas levantadas
Fue hasta la ventana. Un hombre de impermeable azul se mojaba prolijamente junto a la marquesina del grill en la vereda de enfrente. Tenía las manos en los bolsillos y cada tantos segundos levantaba la mirada hacia la ventana.
Etchenaik volvió al escritorio. Envolvió seis balas más en el pañuelo y se las puso en el bolsillo. Después metió el sobre con los documentos entre la camisa y el cinturón, colocó el revólver en la sobaquera, apagó todo y salió de la oficina. Estaba cerrando cuando el teléfono sonó otra vez. No tuvo tiempo de formular un deseo, imaginar una voz esperada.
– Hola -dijo.
– ¿Todavía estás ahí? -Eran ellos.
– ¿Qué te pasa?
– Apurate. Los muchachos se están entusiasmando con tu hija.
Tiró el tubo sobre el escritorio como si le quemara y la voz siguió murmurando sola, buscándolo en la oscuridad.
Bajó casi corriendo las escaleras y recién se detuvo en la puerta de calle, unos momentos quieto en la penumbra. Seguía lloviendo y el del impermeable azul se había corrido unos metros para guarecerse. Etchenaik miró su reloj, se levantó las solapas y salió a buen paso, bien pegado a la pared.
Los asientos del Plymouth estaban húmedos y fríos. Por el espejito verificó que el guardián había desaparecido y supo que de cualquier manera nada tenía que hacer ni tiempo que perder. Puso en marcha el motor, hizo funcionar el limpiaparabrisas. La avenida aparecía y desaparecía tras los cristales borroneados. Miró el reloj y ya era casi tarde. Tenía los pies extrañamente fríos v las manos húmedas. Salió despacio.
Inmediatamente vio el Renault verde que hacía lo mismo veinte metros más allá, con cuatro tipos arriba. Agarró Salta y, entre los colectivos, a marcha entrecortada, llegó a Córdoba.
Dobló hacia el oeste. A partir de ahí anduvo muy lento y bien tirado a la izquierda hasta Pueyrredón, obligándolos a que se acercaran. En el semáforo los tuvo finalmente allí, pegados a su paragolpes. Con luz amarilla metió marcha atrás y, al encenderse la verde, aceleró a fondo. El auto salió despedido.
Cuando se produjo el impacto, ya Etchenaik estaba con el brazo extendido hacia atrás, por encima del asiento. Disparó cuatro veces a través del vidrio trasero. Escuchó ruido de choque y vidrios rotos sin dejar de empujar y gatillar. Cuando se le acabaron los tiros, giró y se clavó en el asiento; metió la primera y salió a tondo, virando a la izquierda.
Se salvó por un pelo de que un 64 lo tocara de frente y volvió a acelerar por Pueyrredón. Cruzó Viamonte en rojo y se metió por Tucumán, dobló hacia el norte por Gallo y no respetó semáforos, viejas o niños que se le cruzaran. Recién en Plaza Italia aflojó algo. Dio la vuelta a Garibaldi y estacionó el Plymouth lleno de nuevos agujeros frente al zoológico. Se bajó.
Volvió sobre sus pasos y fue mirando los pocos autos estacionados en el lugar. En algunos había parejas. Antes de llegar a Libertador encontró un Citröen vacío. Llovía a mares y los animales hacían los ruidos más extraños. Sintió que el agua le entraba en los zapatos. Sacó el cortaplumas y rajó la lona del techo. Metió la mano y abrió la puerta.
En su llavero tenía una medialuna de posibilidades, como Alain Delon en El Samurai. Eligió y probó dos; la tercera anduvo. Puso el motor en marcha, sacó las cápsulas vacías y llenó otra vez el cargador. Sintió que lo único seco que tenía era la garganta.
Cruzó Libertador girando alrededor del Monumento a los Españoles y se metió en Palermo. El Citröen cabeceaba en los charcos y levantaba agua como una lanchita.
Cuando tuvo más o menos claro lo que pensaba hacer estaba demasiado cerca del Planetario para arrepentirse. La estructura blanca brillaba en la noche como un huevo duro con patas bajo una lluvia aceitosa, triste, solitaria y final.
Porque Etchenaik sabía de qué se trataba. Literario tal vez, pero era el final.
121. Como un murciélago
Estaba a dos cuadras de la mole blanca del Planetario cuando apagó las luces, se cruzó a contramano, encaró el cordón y siguió por el pasto. El autito patinaba pero no vaciló y lo llevó como pudo, bordeando el brillo del laguito hasta detrás de la arboleda. Dobló a la derecha al tanteo, sintiendo los barquinazos, a paso de hombre entre el agua y los oscuros pinos. No veía absolutamente nada. Avanzó lo que calculó una cuadra y apagó el motor.
Seguía lloviendo y adentro del auto había más agua que afuera. Los pies hacían chofchof en los zapatos. Sacó un cigarrillo y se inclinó bajo el parabrisas para encenderlo. Dio dos bocanadas largas y el humo no se movió frente a sus ojos. Lejos, pasó un tren hacia Retiro y casi simultáneamente otro para afuera. En ese momento, a la luz de los pálidos faroles y un parpadeo de relámpago, alcanzó a ver el bulto del auto claro -un Polara acaso- estacionado allí nomás, sin luces. Al volver la penumbra creyó ver también las brasas indecisas, dudosas, de los cigarrillos que lo tripulaban.
El ruido de la lluvia sobre la capota no lo dejaba pensar. Apagó el cigarrillo bajo el chorrito que caía a un lado, sacó el revólver de la sobaquera y se lo puso en el bolsillo del saco. Limpió con el brazo el parabrisas y trató de penetrar otra vez la oscuridad. Estuvo así dos o tres minutos. Al cabo sacó el sobre de entre el cinturón y la camisa, y lo puso en el otro bolsillo. Se levantó las solapas y abrió la puerta.
Metido entre los árboles, caminó directamente hacia la vaga silueta del auto estacionado. Por un instante creyó oír rumor de música, palabras sueltas, pero el viento en los árboles -apenas llovía ahora- mezclaba los ruidos, sus pisadas, el rodar de los pocos coches en la avenida. Agazapado, a veinte metros del auto, pudo comprobar que era exactamente un Polara blanco, que había dos personas al volante, que estaba colocado casi paralelo a su Citröen y en la misma dirección.
Se ocultó tras un árbol. Sacó el revólver y lo fue levantando despacio. Cuando tuvo un bulto que parecía el hombre del volante apretó el gatillo y llegó al descanso. Así estuvo dos, cinco segundos. Pero vaciló. Lentamente retornó el arma al bolsillo y se volvió por donde había llegado, rápido pero midiendo el terreno, reconociendo el espacio con los brazos extendidos como un murciélago en la oscuridad.
Subió al auto y dejó la puerta abierta. Puso el cambio y sin soltar el revólver ni prender la luz avanzó en dirección paralela y muy lenta hacia el Polara. De conservar el rumbo, pasaría a cinco o seis pasos del otro. La lluvia había vuelto y atenuaba el sonido del motor. Cuando estuvo a treinta metros aceleró y encendió las luces. Unos segundos después, ya casi a la altura del Polara, se agazapó, sostuvo el volante con la izquierda mientras disparaba dos veces por la ventanilla lateral y sentía los balazos contra la chapa. Se tiró de cabeza por la puerta abierta y se dejó rodar. El Citröen corría solo en la oscuridad perseguido por los disparos. Se afirmó con los codos en el piso y disparó apuntando con las dos manos.
Ya los hombres del Polara gritaban. Uno abrió la portezuela mientras el otro tiraba contra el Citröen que, sin dirección, viraba a la derecha. Etchenaik apretó el gatillo otra vez y la figura que estaba junto a la puerta se agarró la cabeza y cayó hacia adelante. Sintió el estrépito del Citröen que terminaba su carrera contra el Planetario, cincuenta metros más allá, y trató de volver a apuntar.
El otro se movía en el lado opuesto del auto y se oyó la puerta al cerrarse de un golpe. Etchenaik se levantó, quiso correr y resbaló. El Polara encendió las luces y arrancó mientras el veterano se incorporaba, tropezaba con el cuerpo del caído, y conseguía manotear la manija de la puerta abierta. El otro giró la cabeza y lo vio por primera vez. Abrió la boca, aceleró a fondo y casi dobló en redondo para poder perderlo, Etchenaik se sintió sacudido como una bandera pero no se soltó, disparó al bulto y hubo un grito. Volvió a disparar mientras su mano izquierda se aflojaba y caía hacia atrás, revoleado por el viraje.
122. Mátenme a mí
Rodó y rodó y rodó.
Cuando se incorporó, el Polara estaba volcado con las luces apagadas, casi al lado del Citröen que lo iluminaba débilmente. El cuerpo del hombre inclinado hacia adelante hacía sonar la bocina. Etchenaik corrió hacia el auto y agarrándolo del pelo lo separó del volante. No quiso mirarle la cara pero la vio. Supo que no olvidaría ese rostro casi lampiño de jovencito con un agujero debajo del ojo derecho y le dio un empujón sobre el asiento. Recién entonces suspiró, soltó el aire.
Oyó por un momento el rumor del movimiento de las calles cercanas, el ruido que hacía algo roto en el auto blanco, agonizante. Y entonces, leve, casi animal, escuchó el sollozo.
No reaccionó enseguida pero en un momento agarró las llaves de contacto y corrió hacia el baúl.
– ¡Alicia!
Forcejeó con la cerradura, las manos torpes, el agua.
– Alicia, Marcelo… Soy yo, papá; el abuelo soy…
Los sollozos crecían y cuando abrió del todo la tapa del baúl eran dos bultos informes en la oscuridad, un llanto histérico que se redobló pese a sus gritos.
– Soy yo, Alicia… Papá, nena… Marcelo, soy yo, el abuelo.
Y los zamarreaba bajándolos torpemente, dejándolos temblorosos en el barro.
Primero desató las ligaduras de la boca de Alicia besándola en el pelo, en los ojos enloquecidos.
– Tranquilita, nena; tranquilita, corazón. Ya está, ya pasó todo.
Ella abría la boca y no sacaba sonidos.
– Soltame. Soltame -dijo de pronto.
Etchenaik se apartó y fue hasta Marcelo y le soltó la boca.
– ¿Cómo estás?
– Bien abuelo. Bien… No pasó nada.
Y el veterano lo besó y vio la sangre en la camisa.
– ¿Y eso?
– No es nada, ya está. Suerte que llegaste ligerito. ¿Los mataste a todos abuelo? -y hablaba ligerito él también.
Alicia se había dejado caer, tenía la cara pegada contra su propio pecho y seguía llorando bajito.
Etchenaik se acercó y quiso rodearla con su brazo.
– Soltame, ándate -repitió ella.
– ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó, por Dios?
Pero Alicia no llegó a contestar.
Todo se iluminó. La luz frontal le hizo levantar el brazo hasta los ojos. Los dos focos del auto detenido a pocos metros los enceguecieron. Etchenaik reconoció la parrilla abollada del Renault y comprendió. Intentó un movimiento hacia atrás del Polara volcado pero el grito de Alicia lo detuvo.
– ¡Basta! -dijo desde el suelo-.
¿Qué querés hacer ahora? Alguien habló a sus espaldas:
– Quieto, viejo… Estás rodeado. No intentes nada más. Sintió junto a sus rodillas la cara y los brazos de Marcelo que lo buscaban y separó las manos del cuerpo.
– Y vos querés seguir todavía -decía Alicia-. Querés seguir… Nos van a matar a todos.
Un hombre gordo salió de las sombras más allá de los focos y se metió en el área de luz. Tenía un piloto blanco de grandes charreteras, un sombrero de lluvia, una ametralladora en la mano.
– Las manos -ordenó con voz de doblaje.
Etchenaik las puso sobre su cabeza; estaba curiosamente sereno.
– A ellos, nada. Mátenme a mí.
El gordo latinoamericano se desentendió un poco de él y se inclinó sobre el asiento del Polara.
– Carlitos -dijo por lo bajo-. Carlitos.
Alguien lo interrumpió cortante desde las sombras:
– Está muerto, Efe. Apurémonos que hay que rajar de acá.
Y ése también tenía voz de doblaje.
El de las charreteras se volvió hacia Etchenaik y lo miró con asco.
– Los papeles -dijo.
123. El Colorado solo
Etchenaik sentía simultáneamente la llovizna ahora débil sobre la cara, la presión y el calor del cuerpo de Marcelo en sus rodillas y el quejido intermitente de Alicia.
– Los papeles o te quemo ya -dijo el gordo al que habían llamado Efe.
– Estúpido, dáselos de una vez… -gritó Alicia con rencor.
– Son éstos -dijo con un golpe de cabeza, señalando el sobre que despuntaba en su saco.
El otro se adelantó y con movimientos precisos le vació los dos bolsillos, le palpó el cuerpo y las piernas.
– A ellos nada, eh… Mátenme a mí -dijo el veterano otra vez.
El gordo pasó el sobre a uno que estaba en la sombra, agarró la metra con la zurda, tiró el brazo atrás y lo dobló de una trompada terrible en el estómago. Marcelo gritó. Etchenaik se encogió y quedó en cuclillas junto al pibe. El otro iba a patearlos pero se volvió cuando alguien lo llamó.
– Vení, Efe… Mirá. Después los reventás.
La mancha blanca del piloto se disolvió tras el resplandor de los focos.
Había parado de llover o casi. A contraluz se veía el remolino de las gotitas. Fuera de ese pedazo iluminado de la noche había sombras, se oían ruidos lejanos, voces ahogadas por el apuro. Etchenaik estaba parpadeante, lastimado, lleno de barro y tristeza. Tuvo el recuerdo de una remota noche de verano y aquella liebre herida por el primer disparo, enceguecida en medio del camino a Pringles, los ojitos fijos en los faros esperando que la revolcara la segunda perdigonada. Era exactamente así.
– Acá falta algo -dijo alguien.
Volvió la figura blanca a crecer desde el perfil del Renault y se metió en la luz como en un escenario.
– ¿Dónde está lo que falta? Parate -y le indicó el movimiento con el caño del arma.
Etchenaik empezó a incorporarse, a contestar que no entendía, pero Marcelo se colgó del cuello y lo derribó como un luchador.
– No. A mi abuelo no… A mi abuelo no… -y corrió hacia adelante.
El del piloto lo recibió con un patadón brutal contra las costillas y otro lo planchó con una sola piña exacta. Marcelo voló como un muñequito y quedó tendido de cara al piso, quieto. Etchenaik, de pie y vacilante, dio un grito y un paso.
Pero sonó un disparo y reventó uno de los faroles del Renault. El gordo volvió la cabeza con una puteada y Etchenaik se tiró junto al Citröen, sobre Alicia. Sonaron más disparos fuera del manchón de luz y estalló el otro foco del Renault que ya estaba en marcha. La boca contra el pasto, el veterano sintió los disparos que lo buscaban en la oscuridad, reventando alrededor. Oyó portazos, gritos, después las patinadas del Renault y tiros hacia otra parte. Con la acelerada llegó la última ráfaga, larga y un poco alta que rompió lo que quedaba del Citröen y agujereó una goma a medio metro de su cabeza.
Después, el silencio.
– Se fueron -dijo.
– Salí -dijo Alicia empujándolo-. ¿Dónde está Marcelo?
– Voy a buscarlo -balbuceó Etchenaik, un padre, un abuelo.
Se paró y caminó orientándose como podía hasta que casi tropezó con el cuerpecito doblado sobre sí mismo.
– Marcelito, corazón… -y lo fue levantando.
Manoteó en el bolsillo una cajita de fósforos húmedos que casi se le desparraman al abrirla al revés. Pudo encender uno y lo protegió con la mano.
– Etchenique -lo llamaron-. Etchenique, contesta.
– Acá, acá, al lado del auto -respondió casi instintivamente.
No sabía quién lo llamaba, quién le decía «Etchenique», lo venía a buscar después de dos balazos precisos y providenciales.
Se paró para que el que llegaba lo ubicara y acercó el fósforo a la carita de Marcelo. Un hilo de sangre le salía de la nariz ya hinchada.
– Vamos ya, animal… -dijo el Colorado Macías repentinamente a su lado, amistosamente duro, un revólver caliente y una linternita.
124. Lágrimas y reproches
Macías iluminó con un chorrito de luz que parecía salir de un cigarrillo la cara de Marcelo.
– Es mi nieto -dijo Etchenaik.
Lo palparon en la oscuridad, sin decir nada. Sólo el jadeo nervioso de todos, el sordo golpeteo de la lluvia que volvía.
– Vamos ya -dijo el Colorado-. ¿Anda el auto este?
– Tiene una goma reventada pero podemos probar -dijo Etchenaik.
– Yo ando solo y sin radiollamado. Dejé el auto con Garibaldi.
– ¿Cómo llegaste?
– Vi el papel en el escritorio.
– ¿Fuiste a la oficina? ¿Qué papel? -Macías no llegó a contestar porque el veterano siguió-. Claro… El que escribí mientras el tipo me hablaba, el Planetario, la hora…
La mirada que se cruzaron era antigua, prolongación de muchas anteriores, mezcla de reproche y gratitud y comprensión y extraña solidaridad.
– Sos tan animal… -concluyó el Colorado.
El veterano alzó al pibe y lo metió adentro del Citröen. Se puso al volante y dio contacto. El autito reaccionó y hasta se encendió uno de los faros.
– Vamos, que anda.
Alicia y Macías subieron uno por cada puerta.
Etchenaik aceleró y el auto se fue de costado, amenazando con clavarse sobre la derecha. Lo enderezó y consiguió que avanzara lentamente.
– Dale hasta la embajada yanqui que ahí hay guardia permanente.
El veterano llevó el auto por el pasto, entre sombras y fantasmas. Alicia lloraba casi sin ruido en un rincón con la cabecita de Marcelo en el regazo; el nene había abierto los ojos y se quejaba débilmente. El Colorado Macías daba indicaciones y trataba de tapar el agujero del techo con la mano.
Llegaron. El inspector se identificó a los gritos, bajó corriendo, habló con el agente de guardia bajo el paradero del 37, pidió el patrullero.
Etchenaik estiró su brazo y apretó a Marcelito.
– Cómo te jugaste, nene.
Hubo un silencio largo. Se dio cuenta de que no se atrevía a mirarla a Alicia.
– Nos vamos a ir, papá -le escuchó decir entre sollozos-. No te vamos a molestar más, vas a poder andar tranquilo.
– No digas eso.
No dijo nada.
Y el padre sintió que hubiera preferido que siguiera hablando. Todo giraba a su alrededor y se detenía a la espera de una palabra o un gesto que resolviera todo.
– Alicia. -Ella no contestó-. Alicia.
– ¿Qué pasa ahora?
– Si querés, largo todo.
Los sollozos continuaban ahora más espaciados. Etchenaik acariciaba maquinalmente la cabeza de Marcelo y estaba infinitamente cansado. Por el espejo vio el perfil abatido de Alicia, apoyado contra el vidrio, los brazos cruzados con las manos en los hombros.
– Largo todo -dijo hacia el espejito, hacia esa mujer tan cercana y tan extraña ahora que lloraba con la mandíbula temblorosa.
– Estás tan loco, papá… Yo a casa no vuelvo. Marcelo se irá unos días, un tiempo con Horacio.
– No -dijo Marcelo sin moverse, seguro y tajante.
– Está bien, está bien Marcelito… -dijo el abuelo con la mano perdida en su pelo-. Te vas unos días con papá hasta que esto pase.
Y lo aplacaba como a un perro, infructuosamente.
– Al Churruca… -oyó Etchenaik.
– ¿Qué vas a hacer, Macías? -preguntó sacando la cabeza.
– ¿Cómo está el pibe?
– Bien -dijo el héroe de la noche con su vocecita-. Me duele acá.
Y las costillitas bajo la remera, bajo la camiseta de Chacarita, eran una mancha morada, innecesaria.
Alicia lo agarró en sus brazos y se lo llevó teatralmente al patrullero, bajo la lluvia, casi un golpe bajo para el veterano que poco más podía aguantar.
125. Segundas partes peores
Eran las doce y veinte cuando entraron al departamento de Alicia. El policía quedó en la puerta, el patrullero abajo, Macías en su auto particular esperando el regreso prometido y necesario del veterano.
– Salgan en diez minutos o les vuelo la puerta -dijo el inspector mojado y rabioso.
Pero Etchenaik no conseguía ni siquiera una mirada de su hija. No le encontró los ojos hasta que él mismo cerró la puerta de la cocina de regreso del baño lleno de vapor y el ruido de la ducha que aturdía y aliviaba a Marcelo. Ella iba a volver al dormitorio donde la esperaba la valija abierta sobre la cama, los cajones semivacíos. Él la paró con la puerta cerrada a sus espaldas.
– Ahora, contame -dijo.
– Déjame pasar.
– Primero me contás qué pasó.
Alicia lo miró con furia.
– ¡Para qué querés saber ahora qué pasó! Si no te importa nada…
– No grites, nena -estiró un brazo hacia ella-. Contame.
– No me toques -retrocedió hasta la mesa-. Y no me hables con ese tono paternal… Déjame pasar.
Alicia fue hasta la puerta y su padre se apretó contra el picaporte. Forcejearon. Ella se fue contra la pared lateral y una zanahoria y un tomate de yeso oscilaron en sus débiles clavitos.
– Decime, por favor.
Ella se quedó quieta, apoyada en la pared, hasta calmarse.
– Me toquetearon -dijo insultándolo-. Cuatro tipos, delante de Marcelito.
Etchenaik no dijo nada. La miraba como si fuera la primera vez.
– Y fui una estúpida porque me resistí -siguió ella-. Entonces me pegaron, delante de Marcelo también.
Se bajó el cuello y había marcas, un rayón rojo.
El veterano soltó el cigarrillo y se sentó en la silla que estaba arrimada a la mesa, junto a ella. Estuvo quieto y callado mirando el mantel. Se oía el rumor de la hornalla superpuesto al de la lluvia en el patio vecino.
– ¿Y el nene? -dijo sin levantar la mirada.
Alicia hizo un ruido casi de asco con la boca.
– Quédate tranquilo, abuelito… Lo molieron a palos nomás. Pero no te va a decir nada, no quiere que te preocupes.
Etchenaik levantó la mirada para verla salir de la cocina.
– Es la segunda vez que pasa, papá -dijo Alicia con el picaporte en la mano-. Yo era una nena como Marcelo ahora y me acuerdo bien. Estás totalmente loco.
– Aquella vez le prometí a tu madre que largaría y largué, me abrí… Yo le cumplí a mamá -dijo pidiendo a gritos que no lo crucificaran.
– ¿Y ahora? ¿Me podes decir qué te obliga a mezclar todo, joder a los demás, meter a los que te quieren en esto? Yo me voy.
La puerta se cerró.
Sabía que era el momento de levantarse, abrir la puerta, explicar y prometer ante la valija entreabierta y el llanto hipado de Alicia. Pero no lo hizo. Pasaron algunos minutos. Cuando apareció el pibe con los ojos hinchados de llorar y la nariz de todos los colores se quedó tieso y le dio un abrazo fuerte. Sintió en las manos y en la cara el agua de una peinada rápida que hacía zigzaguear la raya.
– No quiero ir con papá -dijo Marcelo contra su camisa-. Yo quiero estar con vos, abuelo.
– Mamá tiene razón. Vos viste lo que pasó… No conviene que se queden acá.
Lo apartó y al tomarlo de los hombros y estirar los brazos se sintió representar una comedia cursi, imbécil, verdadera.
– Estoy tan orgulloso de vos… -peleó contra su propia voz quebradiza-. Te quiero mucho.
Lo abrazó de nuevo. Alicia estaba con el piloto puesto, la valija a los pies y el paraguas en la mano.
– Dame el teléfono de Horacio -dijo el padre.
– No lo llames -y Alicia abrió la puerta.
Etchenaik salió tras ella, y el uniformado de azul le puso la mano en el hombro.
126. El récord argentino
Todavía llovía y seguiría algunos años más. El Colorado lo esperaba en su auto. Había despachado al patrullero, tenía cara de cansado, estaba sucio y enojado.
– Subí, vamos… -lo apuró-. Si te dejo un minuto solo te mandás otra cagada…
Etchenaik se metió en el Falcon y sintió que era como ponerse guantes con los dedos llenos de dulce de leche.
– ¿Adónde vamos?
– A la Central.
– ¿No lo podemos hablar en un café?
– No.
El inspector condujo con autoridad y contenida parsimonia el desprestigiado modelo americano: Junín, Belgrano, lo detuvo el semáforo de Entre Ríos.
– Es récord argentino -dijo sin mirar al veterano.
– ¿Qué cosa?
– Lo que hiciste estos tres días pasados: creo que no te queda ley por trasgredir, barbaridad por cometer.
Con la luz verde comenzó la enumeración, los dedos sucesivos:
– El lunes nos vimos en el entierro de Marcial, cuando te bajaste cabrero del auto, haciéndote el duro al pedo. No sé qué habrás hecho el martes pero el miércoles a la noche me informaron que hubo tiroteo en la oficina, algo de televisión por la cantidad de agujeros. La sacaste barata porque no te detuvieron -por orden mía- y decidí esperar que me llamaras. Te hice vigilar discretamente cuando fuiste a Avellaneda para ver qué hacías y me encuentro con que te escapás a la requisa policial en el puente… Otro despelote. Después, ayer…
Etchenaik tuvo ganas de reírse. O de llorar o de despertarse. Era como en los westerns spaguetti o en una historieta de acción desaforada en donde todo pasa sucesivamente, sin noches ni días ni pausas para comer y las cosas se acumulan, se encadenan enloquecidamente.
– ¿Qué día es hoy?
– Viernes.
– No me dejes adentro que mañana tengo que ir a ver a All Boys.
El Falcon entró silencioso a la Central como a un castillo con puente levadizo. Antes de bajarse, el veterano ya sintió ganas de escapar.
– Vení -dijo Macías con un suspiro-. Vamos a mi oficina. No hay nadie.
Subieron una escalera fría y vacía, recorrieron un pasillo con paredes recubiertas de madera lustrada, entraron a una oficina de vidrios esmerilados con chapita y cargo a la derecha. Macías se paró detrás del escritorio y lo invitó a ocupar la silla de enfrente. -Voy a buscar café -dijo al instante-. Andá contando mientras tanto…
Etchenaik vaciló, se dio vuelta para seguirlo. -Sé que me salvaste la vida, Colorado. Te lo voy a agradecer siempre porque ya estaba regalado.
– ¿Viste como sonaron los focos? BOF-BOF… Todavía puedo tirar, parece.
– ¿Por qué estabas solo?
El Colorado regresó con dos vasitos de plástico semillenos de café negro y caliente.
– Me iba a casa cuando Pintos me avisó que habías llamado, que volvías a la oficina. No le di bola, pero en el camino pensé que podía pasar algo. Toco timbre y no estabas. Me extrañó y subí. Estaba abierto y vi lo que habías garabateado mientras hablabas por teléfono. Como no había tiempo ni andaba con el radiollamado me fui así nomás. Dejé el auto en Plaza Italia y cacé un taxi para no despertar sospechas, porque el Falcon es muy botón con las antenas…
Etchenaik sonrió, sobrador, irónico; Macías no le hizo caso.
– Me bajo y escucho los tiros, el barullo de los autos. Cuando el Citröen se hace pomada contra el Planetario yo estaba ahí, a diez metros agazapado. Por suerte esperé en salir. Si no, nos mataba a los dos.
– ¿Quién? ¿El gordo Efe?
– Ese es Fredy Sanjurjo… El gordo del piloto era Fredy Sanjurjo, animal.
127. Noche de Reyes
Era la tercera vez que escuchaba ese nombre y debe haber abierto los ojos como si le mencionaran al Papa, o al mismísimo Samputa.
– No entiendo nada, Colorado.
– ¿Cómo que no entendés nada?
– Claro… Es como si me hubiera peleado en un boliche con dos tipos, los invito a salir a la vereda y en ese momento aparece otro que sale de un auto con revólver y me acusa de chocarlo.
Mientras hablaba, Etchenaik sentía que tal vez la embarraba más pero no podía detenerse. El Colorado lo miraba sin fe, desalentado.
– En serio: es la primera vez que veo a ese Sanjurjo y no sé qué tiene que ver con el asunto en que estoy metido. Esperaba a otra gente, Colorado. No entiendo.
– Entonces me vas a contar todo.
– Creo que no puedo.
Macías miró el reloj.
– Van a ser las dos de la mañana. Es muy simple: bajamos un piso, te dejo detenido y me voy a dormir. Hace quince días que andamos a los golpes, Etchenique. Desde que te metiste con el asunto de Marcial Díaz te tuve mucha paciencia pero en el fondo arruinaste todo porque los peces gordos de la droga se espantaron cuando los teníamos. ¿Ahora que reaparece uno no me vas a dar la información? Dejate de joder…
Tenía tantas posibilidades de elegir como un buzo dentro de una jaula en la olla de las Aleutianas. Las utilizó.
– Está bien. Hagamos de cuenta que es Noche de Reyes: el rey de la droga, el rey de los boludos, el rey de los amigos con puntería. Vos me regalaste la vida, yo te lleno los zapatitos de información. Aunque nuestros intercambios no sirven para nada.
El Colorado asintió.
– Pueden servir. Yo te banco el secreto cuando hay una situación como la de Cittadini y Bertoldi la semana pasada. Pero no ahora, que me estás jodiendo a mí. Hablá…
La versión que el veterano improvisó era tan real como puede ser un dinosaurio visto a través del ojo de la cerradura de la cueva antediluviana: los pedazos muy precisos y detallados; el animal, desconocido, hipotético.
Decidió que no podía mezclar a Berardi-Huergo con la droga y la pesada, los cuatro términos en juego. Y se quedó con el último par. Agarró para el lado de la continuidad de la investigación del caso Marcial, su calentura, la relación de Chola Benítez con los enmascarados que lo habían retenido aquel fin de semana. Así justificó su presencia en el departamento de Boedo, el tiroteo cuando -dijo- lo reconocieron.
– Ahí caíste ayer a la tarde, y rajaste por los techos. Eso ya lo sé… ¿Pero a qué fuiste, qué buscabas?
Etchenaik decidió conceder algo más, reconocer que había mentido.
– Los del miércoles a la noche en la oficina fueron ellos… La cédula que le di al oficial de ese Fretes, no tiene nada que ver. Era un cliente ocasional que no volvió nunca.
– Fretes desapareció. La casa en el barrio Norte está vacía… Ahí hay algo más y me mentís, porque el tipo se fue de golpe, de un día para otro.
Etchenaik bendijo lentamente la velocidad del petiso, del Fatiga, de la nena avispada.
– Te juro que es la verdad. No sé ni dónde vive ese tipo -mintió con el rostro más serio-. Pero sigo: los de la pesada creyeron siempre que yo tuve que ver en la muerte de la Benítez y el miércoles me vinieron a romper las bolas, a apretarme. Querían levantarme cuando llegó el gallego y me salvó. Rajaron. Por eso me quedé con la sangre en el ojo, fui a Boedo y les afané documentación comprometedora para ellos. A la noche me llaman y dicen que tienen a Alicia y a Marcelo y que devuelva todo o los amasijan. Voy, y cuando espero encontrar a la pendejada de los disfraces, me trenzo a tiros con otra gente que dice qué ésos no son los papeles y… Fredy Sanjurjo.
– Me llenaste los zapatos de porquería, Etchenique. Ésta es la peor Noche de Reyes de mi vida -dijo el Colorado sin creerle.
128. Porque hoy es sábado
La ceremonia de esgrima y amistosas bajezas se prolongó hasta el amanecer. Finalmente, el Colorado fue totalmente sincero:
– Mira Etchenique: te largo a los leones de adentro o a los tigres de afuera. Que te van a despedazar, no hay duda… Con los de adentro te puedo garantizar cierto control, aunque no demasiado si seguís jodiendo con hacerte el misterioso con los pendejos de la pesada. Por lo que sabemos del grupo, todavía no se han movido y más que tenencia de armas de guerra no se les puede imputar, pero no se sabe. No tienen que ver con la joda grande, al menos por ahora.
Etchenaik hizo un gesto de moderado escepticismo como si todo consistiese en darle demasiada importancia a cosas de chicos.
– Pero vos preferís que te largue, que te tire de nuevo al río donde te movés con una soltura ejemplar -ironizó Macías-. Es una maravilla la capacidad para ligar piñas perdidas, desenfundar a destiempo y llamar a los bomberos cuando estás colgado de la ramita al borde del pozo. Y ya sé que te suena demasiado perdonavidas pero es cierto, viejito… A mí me resulta cómodo dejarte mentir, dejarte ir, seguirte tranquilo y sin riesgos, usarte de forro y de carnada. Me ahorro laburo y gente.
– Tengo cara de lombriz.
– Tenés cara de reventado. De lombriz pisada.
– Me voy.
– Bueno.
Eran las cinco de la mañana, estaban solos en el segundo piso de la Central, la claridad borroneaba los vidrios. Eso era una casa, una cárcel, una cama.
– ¿Qué vas a hacer conmigo?
– Te voy a vigilar, te voy a seguir. Voy a esperar que te maten.
– ¿Dónde está mi auto?
– Apurate. Debe estar allá donde lo dejaste. Di orden de limpiar todo… Tus huellas, digo. No vas a aparecer para nada. ¿Conocías a los del Polara?
– Creo que no.
– Entonces quedate quieto. Esperá a ver qué pasa.
– No me voy a mover hoy. Es sábado y llevo dos semanas sin francos.
Maclas se levantó, lo miró con desaliento:
– ¿No podes hacerte hincha de otro equipo, masoca?
Un taxi lo llevó a Plaza Italia y llegó a la hora del desayuno animal. La lluvia había soliviantado los olores y humedecido las pieles. Caminar por la vereda del zoológico era como hacer una excursión a la reserva de Tanganika.
El Plymouth tenía menos agujeros de los que esperaba pero si estaba todavía allí era porque Macías lo permitía. Sólo faltaba que le hubiesen pasado el trapo.
Se lo llevó a Garibotto, lo metió en el fondo del taller y le dio explicaciones evasivas, intimidatorias:
– Lo quiero en dos días, como nuevo. Chapa y pintura, Garibotto. Esta vez cobra todo junto.
El mecánico sonrió confundido. La profesión de Etchenaik lo desconcertaba, oscilaba del temor a la admiración desde el día en que, cansado, el veterano le dijo que había sido policía.
Ya salía cuando se volvió:
– Espere, voy a buscar algo que me olvidé.
Regresó, hurgó bajo el asiento y en la guantera, y allí estaban. Milagrosamente, nadie se había llevado el cuadro del doctor Huergo, nadie había metido mano en la cartera de cocodrilo de Justina Huergo de Berardi. Se puso todo bajo el brazo y salió a buscar un fin de semana que podía ser el fin a secas.
Subió a otro taxi y le dio la dirección de la cama más próxima y añorada.
El propio dolor de cabeza lo despertó. Estaba despatarrado en la cama, mal tapado y solo en la pieza de la oficina. La cruda luz lo obligó a parpadear. Se sentó. El vaso de ginebra y la botella estaban ahí donde lo habían despedido, junto al reloj que marcaba la una de la tarde.
– Hola -dijo la voz del gallego del otro lado de la mampara.
129. Billetes arrugados
Tony estaba tendido en el sillón grande, escuchando radio y leyendo Clarín. -Hola -dijo Etchenaik.
– ¿Cómo estás? Llamé y llamé sin que atendieras, así que me vine a las diez y te encontré apoliyando. ¿Qué pasó anoche?
El veterano le sacó el diario de la mano. Se paseó por los títulos que presagiaban la designación inminente del nuevo gabinete, los fracasos de las Naciones Unidas en alguna parte.
– Ahora te cuento -dijo sin mirarlo.
Fue al baño y orinó profusamente. Buscó las noticias de policía y encontró bajo el título de «Confuso episodio» el tiroteo de Boedo. Sólo se hablaba de la identidad del herido y del otro joven que los vecinos encontraron desmayado. Esteban se llamaba Sánchez y tenía veintidós; el Chamaco era más grande, veintinueve. Era estudiante de Economía y se llamaba Rodolfo Radrizzani.
– Lindo nombre para mariachi… -dijo entre dientes.
– ¿Me vas a contar o no? -se enojó Tony.
– Vos callate. Bien que te borraste ayer…
La nota terminaba con hipótesis sobre los móviles del agresor y elogios velados a su audacia, a su huida por los techos. Buscó en una página y en la de enfrente alguna referencia a lo de la noche en Palermo pero no encontró nada. Plegó el diario y lo dejó sobre la tapa del inodoro.
– ¿Y?
– ¿Hay alguna tintorería cerca, gallego?
– A la vuelta.
– Me hice mierda el traje: la lluvia y el barro.
En ese momento sonó el teléfono.
– Atiendo yo -dijo Etchenaik.
Levantó el tubo pero no dijo nada, quedó en silencio.
– Hola, Etchenaik… Sé que estás ahí.
Era una mujer. El veterano siguió callado.
– Etchenaik, ¿me oye?
No era Nancy Reagan. Era una voz más nueva o vieja de otra manera. Etchenaik se sentó en el escritorio.
– ¿Qué pasa, Cora?
Hubo un suspiro del otro lado; la voz se endureció.
– Se portó, ayer.
– No entiendo.
– En Boedo, digo. Muy novelesca la huida pero después cayó la cana…
– Si cayó la cana se joden. Y ojalá al Chamaco lo guarden por unos años. Lo siento por Esteban. Pero jódanse.
– No.
– ¿No qué?
– No creo que piense eso que dice.
– Sí, pienso eso.
Hubo una pausa larga. Ya iba a colgar.
– No me pregunta por qué lo llamé.
– No.
– Lo espero a las seis de la tarde en el bar de Córdoba y Uruguay. El Ibérico…
– No voy a ir.
Hubo otro silencio. Nuevamente fue ella la que volvió:
– Yo le hago caso y me cuido. Usted no. Le conviene ir.
– Esperá sentada.
Colgó y miró a Tony. Tenía la cara de cuando era mozo y tenía que bancarse una mesa remolona en pagar, cargadora y de pedidos largos, sándwiches complicados y poca propina.
– Tengo hambre, Tony.
El gallego señaló un obvio paquete de papel blanco, la botella de litro apoyada en el escritorio.
– Ahí están los últimos mangos que tenía. En medio del quilombo te olvidaste de la guita, vos…
Etchenaik sonrió por primera vez en el día. Fue hasta la silla donde estaba tirado su saco, metió la mano en el bolsillo y sacó un puñado de billetes.
– Tomá -dijo tirándola sobre el escritorio como si sembrara-. La fui juntando en una escalera. Olela, que tiene perfume de mujer.
Y comieron sándwiches de salame y queso con vino blanco y sobre la mesa llena de miguitas repartieron plata arrugada en dos pilitas prolijas.
– Hoy le llevo masas secas a mi vieja -dijo Tony con otra cara.
130. Excursionistas-All Boys, suspendido
Terminaron el café, dejaron los pocillos llenos de puchos, el aire del bar saturado de humo entre el ruido de las fichas de dominó, los atenuados golpes de los billares del fondo.
– Tres y media. Me voy a la cancha.
– Mirá que llueve otra vez.
Detrás de los vidrios, la avenida sólo se agitaba cuando pasaban los colectivos de izquierda a derecha, brillantes como peces, semivacíos, casi innecesarios entre el papel picado de la llovizna que volvía, los semáforos que hacían colores y pausas para nadie.
– Es la primera fecha, en Excursionistas. Este año ascendemos.
Ya habían hablado todo, dado vueltas las posibilidades como un guante reversible, se habían convencido de que había que quedarse quietos. Sin embargo, Tony sabía algo más, lo sospechaba.
– Pero a la mina la vas a ver.
– No. Le dije que no.
– Te oí.
– Y bueno…
Un programa de Primera B y masitas secas les llenaba el sábado. Las fantasías de la eterna aventura y el riesgo habían quedado archivadas, al menos por un fin de semana, en el mueble metálico y semivacío de la oficina.
Viajó en un 64 sin apretujones con señoras circunspectas que se fueron desgranando por Luis María Campos. Cuando bajó en la vía de Pampa vio los corrillos, la esquina de la cancha llena de hinchas locales, los gorritos albos de Floresta, alguna bandera marchita, húmeda y decepcionada. No había partido: Excursionistas-All Boys, suspendido.
Tampoco llovía ya. Pero llovería otra vez. Compró cigarrillos y casi insensiblemente, mirando el verde brillante de Barrancas, echó mano a la libreta de direcciones. Abrió con la precisión de las fatalidades y encontró la de Berardi sin buscarla. Estaba a tres cuadras, a lo sumo cuatro.
Enfiló directamente por el césped, mojándose los zapatos. Llegó arriba y caminó bajo la arboleda prestigiosa de la calle que moría en el parque. Las casas se sucedían con variaciones mínimas de un esquema que incluía piedra y madera, césped y entrada de auto, dos pisos, tejas. La que le interesaba respondía al conjunto: dos tipos de madera, tres de piedra.
Subió los escalones irregulares y tocó el timbre. Mientras esperaba comprobó que no había auto en el garaje y que adentro sonaba música correntina a todo trapo. Se movió la cortina de un ventanal de la derecha y vio una sonrisa furtiva, el revuelo de pelo negro.
– ¿A quién busca? -preguntó la chica por encima del ruido. Sin duda era la muchacha que jugaba mientras el lobo no estaba.
– El señor Berardi.
Ella se dio vuelta y pegó el grito.
– Bajen el tocadisco, ché.
Se volvió hacia Etchenaik.
– El señor no está. Se fue a Uruguay.
La chica volvió a desentenderse de él para ocuparse de alguien que la acosaba a sus espaldas.
– Quedate quieto -dijo sin poder dejar de reír.
Apareció por detrás de ella un jovencito rapado hasta la perversidad por previsibles manos militares. Etchenaik no pudo dejar de sentirse viejo y estúpido.
– ¿Y la señora?
Ahora la piba se rió francamente, pero de él.
– ¿Qué señora? -dijo poniendo los dedos en ramillete hacia arriba.
– No sé, usted sabrá… La mujer -probó el veterano al voleo.
– Ella no vive acá. El señor vive solo -dijo la piba como para terminar.
– ¿Quién es, Isabel?
La voz era imperativa, era temerosa, era de mujer.
– Un señor que busca al señor -dijo la chica y ahora se rió otra vez pero de sí misma.
Una mano que tal vez era la dueña de la voz bajó el volumen del chamamé, hubo ruido de pasos.
– Ahí viene alguien que se parece a lo que usted busca -explicó Isabel y se hizo a un lado con toda la ironía correntina.
131. Alguien parecido
Era la persona parecida a la que él buscaba. A la que la piba creía que él buscaba, a la que Etchenaik tal vez no sabía que buscaba.
– ¿Quién es usted? -dijo ella, voz gruesa y oscura, veterana.
– Soy Etchenaik y ando buscando un niño perdido.
Le salió esa respuesta novelesca y falsa, impostada, porque la mujer era teatral, le daba pie.
Estaba parada en el umbral como el personaje secundario de una novela de Onetti: no entraría otra vez en escena pero sería inolvidable y lo sabía.
No había ninguna razón para que se vistiera de negro y con algún inconcebible encaje casi de loca; ni para que se peinara así, tirante el pelo recogido y renegrido, se decorara así la cara hermosa y ajada como un documento valioso, testimonio de pasados esplendores. No había ninguna razón para que Etchenaik quedara suspenso en el escalón. Esperando.
– No hay niños aquí -dijo ella, pero no era definitivo.
– ¿Y padre de niño?
– Tampoco. El padre voló, usted lo sabe pero revuelve.
– ¿Quién es usted, señora?
La mujer era hermosa todavía. Preguntarle era esperar una respuesta brillante, una revelación, el reconocimiento de juntar una cara y un hombre previsto o imprevisto.
– La señora Laura.
Eso solo. «Un nombre para dueña de quilombo» pensó el veterano con imágenes y recuerdos de veterano.
– Usted es la dueña…
– La señora Laura. Cuido la casa, me encargo del personal, del señor Berardi, del funcionamiento de todo. Después del señor, yo, Etchenaik.
– No es frecuente que recuerden mi nombre con tanta facilidad.
– No es frecuente este tipo de visitas domingueras en clave.
Hubo una chispita en algún lugar detrás del frontal de Etchenaik. Una chispita y se apagó.
– Usted es muy parecida a alguien o me recuerda a alguien.
– Soy Laura Hidalgo. -Y se rió.
Increíblemente podría haber sido Laura Hidalgo o Dolores del Río o María Félix o Blanquita Amaro. Era una época más que una mujer. Era parecida a una época pero también era parecida a alguien. No. A Evita no, pensó Etchenaik desalentado.
– Buenas tardes -dijo la mujer.
– Hace rato, quiero decirle, señora, que no encontraba a nadie con su sentido del humor y sus ojos.
– Buenas tardes -dijo definitiva y cerró con un ruidito.
Etchenaik quedó allí, sin esperar nada pero sin poder irse. Era como si en medio de un partido de damas alguien metiera un caballo, un capítulo de Arlt en la novela de Mallea. Pero había que jugar con el caballo también, leer el capítulo.
Etchenaik volvió pateando hojitas por la calle arbolada hasta el parque; mirándose los zapatos, sintiéndose pensar. Tomó el primer 64 que vio en Barrancas y pidió un boleto a la Boca.
Cuando el colectivo dobló en Parque Lezama se bajó. Subió la escalinata del Argerich y miró el reloj: las cuatro, hora de visitar muertos y enfermos.
La sala estaba llena de ruidos. Había chicos que corrían entre las camas y hacían temblar los botellones de suero. A un costado, un cuarteto traqueaba vigorosamente sobre la cama de un muchacho con un brazo vendado y un ojo violeta. El accidentado se las ingeniaba para jugar con una sola mano y cada tanto había risotadas y gritos. Un hombre de sobretodo, pelado y serio, estaba junto a un viejito flaco de cabellos finísimos. Al pasar junto a él, Etchenaik pensó que las frazadas y la colcha apenas servían para que no se elevara y flotara suavemente hasta el techo o saliera por uno de los tantos vidrios rotos.
Había pocas camas sin visitantes. Una era la del Negro Sayago.
132. La salud de los enfermos
El gran oso dormía, la cabeza volcada de perfil y el cuerpo vendado tendido panza arriba. En la silla había una bolsita con un número y la ropa apoyada en el respaldo. Sobre la mesa de luz no había nada. Sólo un vaso de agua.
Etchenaik se acercó a la cabecera y luego de un momento de mirarlo arrimó la silla y se sentó a esperar. Estuvo controlando al Negro hasta que sintió que se adormecía.
Lo despabiló el golpecito en el hombro de las enfermeras que venían con la jeringa en la mano. Se pusieron una a cada lado y, sin despertarlo casi, arriaron las sábanas, bajaron el calzoncillo, y clavaron sin aviso la aguja en la nalga oscura.
Hubo una leve exclamación.
– ¿Cómo anda? -dijo la enfermera más vieja después de taparlo.
– Iba mejor hasta que llegaron ustedes -dijo el Negro con una sonrisa o algo así.
– Tiene visitas.
Le acomodaron las sábanas y se fueron. Sayago fue girando lentamente la cabeza. Cuando Etchenaik consideró que lo veía, le guiñó un ojo.
– ¿Qué tal? -dijo-. ¿Cómo andás?
– Qué hacés, flaco boludo.
– Vengo a ver cómo te morís. Me acaba de decir la enfermera que no pasas la noche.
– Ojalá… Si es para verte a vos… -el Negro se acomodó mejor para mirarlo-. Dame un cigarrillo.
Etchenaik sacó dos. Los encendió juntos en su boca y le alcanzó uno.
– Gracias. Pero no hagas bandera con el faso. Avísame si viene la enfermera.
El veterano hizo un gesto de complicidad y se quedó mirándolo.
– ¿Qué pasa? -dijo Sayago después de una larga bocanada.
– Explicame lo de Berardi. No entiendo nada cómo está todo trenzado.
El Negro lo miró con lástima.
– ¿Por qué no te vas a tu casa y te quedas piola? Acá ya no hay lugar… Te van a tirar en un zanjón…
– Vos no sos el más indicado para dar consejos de cómo cuidarse.
Sayago sonrió.
– A los enfermos no se les discute. Siempre tienen razón.
– Eso es para los chicos y los locos -Etchenaik pensó un momento-. Y creo que para los viejos también…
Hubo un silencio que los dos apuraron pitando. Al final, Sayago dijo:
– Por favor, hacé la última: sacame de acá.
– ¿Tenés miedo?
– Qué te parece…
– De acuerdo. Mañana a primera hora.
– Hoy.
– Mañana.
El negro asintió levemente. Etchenaik se acercó a la mesita, abrió el cajón, colocó el revólver y volvió a cerrar.
– Esas cosas mejoran la salud de los enfermos.
– ¿Dónde está Vicente?
– No sé. Se lo entregamos al viejo; lo debe haber sacado del país. No lo volví a ver.
– Ahora contame de la mujer de Berardi, de doña Justina.
– ¿Qué querés saber?
– Todo lo que valga la pena.
– ¿Y vos qué sabes?
Etchenaik fue doblando los dedos mientras enumeraba.
– Que no vive con él, que están divididos por el pibe; que tira en yunta con el primo abogado, que Berardi los tenía agarrados de las bolas por unos documentos de COFADE pero que parecen haberse arreglado ahora. Pero hay cosas que no concuerdan: ¿Qué tiene que ver Fredy Sanjurjo en todo eso? Hay algo gordo que se me escapa.
– Justo. La más gorda no la sabes -los ojos de Sayago brillaron.
133. Continuariola
El Negro Sayago manejó la pausa con destreza, se regodeó:
– La clave es Fredy Sanjurjo, flaco. Ese es el pescado gordo.
– El capo de la droga.
– Aja… Son años, eh. Muchos años que se arrastran acá, historias viejas y complicadas de folletín. Lo que pasa es que ahora se juntó todo.
– Concretá.
El Negro se pasó los dedos por la barriga cosida y vendada como si hiciera un rasgueo de guitarra.
– Voy a cantar, compañero, porque estoy muy jugado y me cagaron.
– ¿Quién te cagó?
– En primer lugar, Berardi. Lo conozco desde hace veinte años, cuando yo era boxeador todavía, al final, y él recién se había instalado en Avellaneda. Te acordás la época de la Libertadora, cuando había atentados todos los días, los «caños»… Bueno, éste tenía una fábrica con el hermano y como tenían cagaso con los despelotes obreros, necesitaban gente de seguridad. Yo boxeaba todavía pero agarré el laburo porque sabía que me quedaba poco. Y quedé. Cuando tuve el accidente de la pata ya no pude seguir más, pero Berardi me ayudó. Desde entonces estoy con él.
– ¿Y de la Huergo qué sabes?
– Se casó embarazada.
– No me vengas con chismes de vieja.
– Pero no embarazada de Berardi, boludo…
Sayago entrecerró ojitos de oso libidinoso.
– Tenía una pancita así cuando la vi por primera vez, el mismo día que la conoció Berardi, en el verano del '57. El viejo Tobías Huergo, el padre, tenía negocios con los Berardi, les compraba repuestos de maquinaria agrícola que éstos conseguían de contrabando y alguna otra cosa turbia. Esa vez había bajado a Buenos Aires desde La Estaca, la estancia más grande, la de Orán, por algunos asuntos de guita. Por reuniones políticas también, porque Don Tobías era un caudillo conservador fuerte en Salta.
Lo raro era que estuviera con la hija. Andaba con ella como si la tuviera esposada, una pendeja de 23 años con la cocina llena de humo.
Casi sin que le preguntáramos contó que acababa de perder a su yerno en el accidente de una avioneta, que su hija Justina estaba desconsolada. «Imagínese, no hacía seis meses que se habían casado…». Nadie preguntó nada más pero Berardi la conversó a la mina, le dio el pésame como tres veces el hijo de puta.
Etchenaik se reacomodó clásicamente en la silla para seguir el relato, le alcanzó el vaso de agua al narrador que había hecho una pausa contaminada de queja y puntadas.
– Te la hago corta: la desconsolada viuda se quedó a reponerse del dolor en la casa de sus tíos en Palermo Chico mientras crecía el bombo…
– Creo que conozco la casa; calle Castex…
– Esa -asintió el Negro- y empezaron a menudear las llamadas, las visitas, los viajes a Salta «por negocios» de Berardi, hasta que en tres meses se casaron. Tal cual: el viejo garpó un viaje a Europa de un año -Vicentito creo que es italiano- y compró la casa de Barrancas, puso todo.
– ¿Y la viuda?
– Antes o después; yo creo que en el mismo momento, Berardi supo que a la nena le habían hecho el bombo y que había desesperación por colocarla rápido. La única avioneta que había caído ya sabes dónde le había aterrizado a la Justinita… Este guacho se hizo el enamorado, se sacrificó aceptando todo lo que le revelaron o no, y se salvó para toda la vida. Sabía muy bien que ahí había guita de todos los colores.
– Un contrato pasado por el Registro Civil.
– Eso.
Etchenaik se sintió como una vieja oyente escuchando la novela de la siesta, pegada a la radio. Estaba preocupado por el destino y los sentimientos de los personajes.
– ¿Y la cosa continuó normal?
– Continuariola… Dame otro faso así reviento.
134. Quemá esas cartas
Etchenaik le puso el cigarrillo en los labios y se lo encendió.
– No hay más -dijo como si hablara con un pibe malcriado y pedigüeño-. Termíname de contar.
– Te doy los datos y vos redondéas la historia; para eso te la das de detective -dijo Sayago con los ojitos un poco más chicos aún. Disfrutaba de su propio relato como de un caramelo que podía saborear horas, interminable.
– Te arrimo personajes que vos conociste ahora pero que empiezan a jugar entonces. Mariano Huergo, por ejemplo, era un pendejo tiro al aire, hijo del hermano de Tobías, el doctor Patricio Huergo, diplomático de carrera, funcionario de la embajada argentina en Bolivia. No sé si era cónsul en Santa Cruz de la Sierra o estaba en La Paz, pero Mariano hacía que estudiaba abogacía en La Plata. La cuestión es que prefería pasarla de joda en Buenos Aires, donde estaba la abuela, o se iba a jugar a los gauchos a la estancia del tío en Orán, largas temporadas de verano. De ahí viene la cercanía.
– No me digas que…
– Tenga mano -canchereó Sayago-. No se apure, compañero, que la cosa se complica. En un viaje a Santa Cruz o en alguna joda en Buenos Aires, fiestitas en que le gustaba prenderse, Mariano conoce al hijo de un millonario del estaño, Alfredo…
– Sanjurjo.
– Bien, detective: Alfredito Sanjurjo o Fredy Sanjurjo hacía que estudiaba también mientras se dedicaba a reventar la guita del viejo y la que le empezaba a dar un negocio extra…
– La reducción de cocaína -concluyó Etchenaik, entusiasmado por un juego en que acertar era tan fácil.
– Eso es flaco: el Fredy vio muy pronto que el negocio estaba ahí, sobre todo teniendo en cuenta la cobertura que le daba el apellido y el cargo del viejo, que por ese entonces, a mediados del cincuenta, era ministro o algo así. Cuando el negocio creció mucho y se dio cuenta de que tanto ir y venir con la merca a pulso era jodido, ¿en quién pensó para que le facilitara otra entrada al país más segura, menos concurrida y peligrosa?
– En su amiguito Mariano.
– Muy bien. Porque Mariano tenía tránsito libre y no sospechoso por…
– ¿Por dónde? -se impacientó Etchenaik.
– Vamos, detective, vamos… -ironizó el Negro.
– Por la estancia del tío Tobías en Orán, casi en el límite con Bolivia -acertó otra vez el veterano.
– Bien. Fue entonces que Mariano se convirtió, de pronto, y ante la pasividad sospechosa de su tío, en administrador oficioso de La Estaca, una estancia grande, grande, con amplias zonas despobladas… Ahí empezó a movilizarse la avioneta del cuento: iba y venía con su amigo Fredy, tan simpático el bolita… En seis meses habían hecho grandes progresos: tenían tendida y aceitada la línea Cochabamba-Orán-Buenos Aires-Mar del Plata y, de yapa el Fredy se encamaba con…
– No.
– Sí.
– La hija del estanciero, la ingenua niña Justina -continuó Etchenaik en el mismo tono-. Un poco ingenua y sin remilgos de bacanita, la niña campesina se entrega al aventurero y pierde la decencia y la moral en cálidas noches tropicales. Pero de pronto, me imagino, los acontecimientos se precipitan…
– Se precipita una avioneta, ésta sí en serio. En el accidente salta el fato porque hay dos muertos y un montón de coca viva. Se corta la cadena y, aunque la cosa queda ahí y no los salpican, los cerebros de la miniorganización se rajan: Fredy, a Europa, enviado por papá. Marianito, a La Plata a rendir alguna materia y a hacer buena letra por un tiempo. La que queda en banda y preñada es la hija del estanciero que, cuando se destapa la olla, como no está el gavión, miente como una gitana, le echa el fardo a un incinerado de la avioneta y oculta al que espera que se haga cargo en el regreso. Pues ella lo ama, sí señor… Hay unas cartas comprometedoras que…
– ¡Quemá esas cartas, nena! -se jugó Etchenaik.
– Pero no las quemó, flaco. No las quemó.
135. Nido de víboras anudadas
Como un crédulo lagrimeador de matineé, Etchenaik chapoteaba dentro del melodrama de Sayago como si fuera una historia nueva o extraña, ajena a su última aguadísima semana de tiros y revelaciones. De pronto tuvo un momento de lucidez.
– Las cartas… -repitió-. Ella no quemó las cartas, dijiste. ¿Eran… eran tan comprometedoras?
– No sé. No estoy seguro de qué momento son, si de cuando ella vivía en Orán, estaba en Buenos Aires o ya estaba casada con Berardi. La cuestión es que por esas cartas él la tuvo agarrada mucho tiempo.
Etchenaik se había quedado suspenso, inmóvil:
– La hizo bien la loca -dijo de pronto-. Me hizo entrar con los papeles del sobre grande porque en el fondo lo que más le interesaba conservar estaba en la cartera. Las cartas con estampilla boliviana… Ahí estaba lo más gordo de la extorsión. Por eso el gordo dijo en el Planetario que faltaba algo…
– ¿Qué estás diciendo, flaco?
– Nada. Decime vos ahora: «Flaco boludo».
– Flaco boludo.
– Gracias.
– ¿Pero qué pasa?
– Las cartas las tengo yo. Y no lo sabía; no las vi.
Sayago sonrió forzadamente. Había empezado a dolerle nuevamente.
– Hay cada uno… ¿Sigo con la historia?
– ¿Vos cómo sabés todo eso?
– Hay un tal Fatiga Fretes que está vinculado al doctor Huergo desde hace una punta de años. Él me batió una vez… -el Negro hizo un gesto repentino y se agarró la barriga-. La puta que los parió, qué puntazo.
El veterano se le acercó mientras Sayago agitaba la cabeza y movía los ojos.
– Alcánzame una de las pastillas que están en el cajón.
Lo hizo. Le acercó también el vaso de agua. Y el Negro tomó moviendo apenas la cabeza.
– Quedate quieto y dame el faso ahora -dijo Etchenaik.
El otro no contestó pero le extendió el cigarrillo empezado. Quedaron unos minutos en silencio. Cuando la respiración de Sayago se regularizó comenzó a hablar quieto, boca arriba, con los ojos semicerrados.
– Este Fatiga que te digo…
– Lo conozco. Le hizo mierda la casa a mi hija.
– Bueno -dijo Sayago como si le hubieran dado una simple referencia laboral-. Este tipo, que sabía todo porque laburó o labura allá me vino a ofrecer el negocio de apretarlos a estos hijos de puta.
– ¿Cuáles?
– Todos. Están enroscados y anudados como víboras.
– Se muerden y amenazan sin poderse desatar -dijo Etchenaik, apocalíptico.
Pero el Negro no estaba para metáforas.
– Como era demasiado riesgo para dos tipos solos y se complicaba también si metíamos más gente, lo dejamos. Pero hay cosas que yo me enteré sólo laburando con este guacho todo este tiempo.
– ¿Berardi tiene que ver con la droga?
– No, creo que no. El abogado sí, todavía… Vos sabés como son esas organizaciones. En la medida en que la cosa crece y se ramifica, los que empezaron van subiendo y quedan más lejos del trabajo sucio y riesgoso. El abogado hace años que debe estar en el gran cometeo, las cosas por arriba… Tiene contactos con milicos bolivianos, gente que rajó para acá después del último golpe.
– ¿Y quién es la Tía Pocha?
– ¿Vos cómo sabés de eso? -dijo Sayago realmente asombrado.
– Encontré el nombre escrito en la puerta de un baño -dijo Etchenaik enigmáticamente.
– No se sabe eso, no se sabe el nombre, flaco. Hay varias tías en la organización: la Tía Coca es la responsable mayor en Capital; la Tía Negra, de interior, la Tía Pocha, de provincia de Buenos Aires, sobre todo Gran Buenos Aires y Mar del Plata. Arriba de ellos está El Gran Bolita.
– Sanjurjo.
– Sí.
136. Uñas comidas
Un levísimo estremecimiento de orgullo, equívoca e inútil vanidad, sacudió las entretelas del veterano.
Al Gran Bolita se le había perdido un papelito y decía que Etchenaik lo tenía. ¿Sí señor? No señor. Pues entonces ¿quién lo tiene?
– Así que el Gran Bolita, el capo Fredy Sanjurjo se tuvo que poner el piloto y agarrar la metralleta para ocuparse de este chanta… -reflexionó-. Y al pedo nomás…
– ¿De qué estás hablando?
El veterano explicó una historia de días en minutos; convirtió una madeja enrevesada en un ta-te-ti, juego de niños.
– Yo entiendo todo menos por qué pasan las cosas, los motivos por los que las víboras se muerden -concluyó, inocente y modesto como buen tramposo.
– Mi idea es que la guerra entre Berardi y Justina empieza de salida nomás. Ella no lo quiso nunca y él lo supo inmediatamente. Tal vez se lo planteó de frente: vas a tener guita pero dejame hacer mi vida; y nunca se encamaron. Aunque el negocio le convenía no se lo perdonó nunca, por orgullo de macho; cuando descubrió las cartas y tuvo pruebas de lo de Sanjurjo, la apretó con revelárselo al viejo Huego primero, al pibe después… Eso puede ser -argumentó Sayago.
– ¿Ella fue amante de Sanjurjo después de casada?
– No sé. Lo que sí, que cuando murió el viejo comenzó la guerra total. Se separaron y los dos usaron al pibe para extorsionarse. El abogado se juntó con ella, es aliado natural de Sanjurjo…
– Gracias, Negro.
Etchenaik se puso de pie y miró alrededor. Era como si hubiera estado lejos de allí durante mucho tiempo y regresara de improviso. El viejito de la cama de al lado ya no estaba. Se habría volado y el pelado lo andaría buscando por otras salas o en los pisos altos; los jugadores de truco ahora estaban tomando mate y escuchaban el partido.
– Me voy a ir -dijo mirando su reloj-. ¿Necesitás algo?
Sayago lo miró repentinamente serio.
– ¿A qué hora venís a buscarme mañana?
– Lo antes que pueda. Bien temprano -lo palmeó con cuidado-. Chau y gracias, Negro.
El otro cerró los ojos asintiendo, resignado y sólo. Totalmente jugado, pensó Etchenaik.
Se apartó de la cama, dio unos pasos, pero volvió junto a la mesita de luz y dejó unos billetes junto al revólver.
Llegó temprano al Ibérico. Eran las seis menos diez en el reloj de atrás del mostrador. Se sentó en la mesa del rincón, junto a la ventana de Uruguay.
Pidió una cerveza, maníes. En las páginas finales de su agenda y con un marcador mocho, escribió nombres, fechas, flechitas, implicaciones. Parecía el plan de una novela de múltiples personajes que se entrecruzaron caprichosamente, actores que realizaban más de un papel, motivaciones que arrastraban décadas de rencor, venganzas ralentadas hasta el sinsentido. Y aunque tenía muchos nombres y fechas y lazos firmes, seguros, sentía que todo era solamente un simulacro.
– Hola.
Había venido caminando seria y tranquila entre las mesas, con la serenidad del que llega tarde y sin apuro porque vino para quedarse. Los vaqueros descoloridos, la remera amarilla, la carterita de larga correa, la cara limpia y el pelo verdadero y suelto.
– Hola -repitió ella parada junto a la mesa-. ¡Qué entretenido!
– Hola, Cora. Sentate.
Se turbó un poco, le miró el pecho suelto. Agarró un maní. Ella dejó la carterita en el respaldo y se sentó en la punta de la silla, las manos apenas metidas en los bolsillos. Sonrió.
– ¿Ya te vas? -dijo Etchenaik mirándola a los ojos.
– No -sonrió otra vez-. Tengo tiempo.
Arrimó un poco la silla y puso las manos sobre la mesa. Tenía un anillito fino, la piel tostada, las uñas comidas.
– Bueno -dijo Etchenaik repentinamente entero-. ¿Qué pasa?
137. Salvavidas
Esa minita que estaba frente a él tenía poder. Tenía vaqueros gastados, remera amarilla, una carterita con direcciones tal vez en clave y secretos, muchos secretos que le daban poder y misterio sobre él.
– Lo llamé en un impulso. Nadie sabe que estoy acá -dijo ella.
– El poder nace del misterio, de la ignorancia y del miedo -dijo Etchenaik.
Dos muchachos entraron por la puerta opuesta, lejana, los miraron largo, dejaron de mirarlos y se sentaron a algunas mesas de distancia. Etchenaik sintió que todo lo que conversaran con Cora, lo que ella dijera y él creyera o no, estaría entre paréntesis, condicionado por las miradas de esos dos, por los reparos, la desconfianza más normal y desgraciada.
– Esos tipos vienen con vos.
– ¿Cuáles?
– Atrás, a tu derecha.
Cora se dio vuelta y devolvió la cara.
– No los conozco. No los traje yo, ni de cola… Sé cuidarme.
– Yo no. ¿Qué es lo que pasa?
Las uñas treparon a la boca despintada, esbozaron una travesura tramposa.
– Le vengo a tirar un salvavidas, Etchenaik. Aunque me verdugueó el otro día en el auto, al final me salvó. Pude zafar gracias a usted. Nobleza obliga, dicen ustedes.
– No viene al caso. Tampoco corresponde el salvavidas. Sé nadar en aguas abiertas, me muevo bien entre corrientes y correntadas de un lado y de otro. El día que necesite un salvavidas no me meto en el agua.
Cora bajó la mirada, sacó cigarrillos de recorrer un largo camino y encendió, con pausa de veterana.
– Conmigo va dulce y con anestesia; la otra no se la garantizo. Son solamente papeles, Etchenaik. Siempre son papeles que cambian de mano y nada más; y Vicente, claro.
– Yo ya no tengo nada. Ni en el bolsillo ni en la cabeza. Los papeles los tiene, desde anoche, la gente de la droga. Y de Vicente, nada.
– Hay algo más -dijo sin oírlo, sin creerle.
– No, que yo sepa.
– Dos motivos para que usted me haga caso. Uno es que al venir a verlo le regalo tres horas, la posibilidad de escapar. Solamente tiene que darme los papeles que faltan. La otra razón es que no le perdonaron lo de Boedo. El Chamaco es importante para nosotros, hubo que levantar todo, movilizar mucha gente por su culpa. Y ésa se arregla con «pum» y a la zanja.
Dijo «pum» como diría «pis», como diría «chau», pensó Etchenaik. Pero no dijo eso ni otra cosa ni se defendió o contraofertó en ese remate de su vida. La miró.
– ¿Cuántos años tenés, Cora?
– ¿Cómo?
– ¿Cuántos años tenés?
– ¿Qué tiene que ver?
– ¿Veintidós?
– Veintitrés.
Etchenaik alisó las arrugas que tenía el mantel de su lado. Miró la mesa de los ostensibles cuidadores, guardianes o verdugos o las dos cosas y repentinamente se sintió muy lejos de ahí mirándose, mirándolos a ellos, a esa piba de remerita amarilla que decía «pum» en lugar de «pis».
– Tomá algo, Cora -ella hizo un gesto de impaciencia-. Te agradezco y entendí lo que me ofrecés pero hay otras cosas que tenés que saber y que contestar. Por ejemplo, y no te enojes, a mí me interesa el hecho de que te comas las uñas…
Ella se retrajo, no supo qué pasaba. Él se burlaba torpemente de la zanja con un humor literario, agresivo; el viejo se ablandaba tal vez, sólo faltaba que le diera consejos, le pusiera una huesuda y estúpida mano en el hombro o la cabeza.
Y la mano llegó, pero al brazo. Lo retuvo bruscamente:
– Yo he sido policía, pendeja -dijo opacamente-. Y dejé de comérmelas cuando me fui.
138. A toda orquesta
Ella sonrió, no estaba sorprendida. Tanto rigor en los dedos que le apretaban el brazo eran el síntoma de la debilidad, de la blanda confesión presuntuosa que sé avecinaba.
– ¿Qué te pasa ahora? -lo paró-. Supusimos que eras cana desde el principio.
– No sabés.
– No me interesa si te dejaste de comer las uñas.
«Como volcando un veneno» pensó Etchenaik y decidió oscuramente que era el momento, la necesidad del deschave.
– A vos te daban la teta todavía o poco menos -arrancó casi arrepentido de antemano, consciente de que lo oían con burlona atención, lo toleraban-. Una foja, tenía… Entonces no era tanto el fato de la droga como ahora. Teníamos una brigada con el comisario Aranda, un chaqueño de fierro, yo y tres o cuatro más. El final fue con unos malandras de Vicente López que tenían organizada toda la cadena de la prostitución con las pibas que caen a Retiro desde el norte. Tuvimos enfrentamientos feos, bajas. Yo me ligué un tiro en el tobillo y me quedé sin los últimos años de veterano en el básquet de Macabi. Pero no me importaba, íbamos bien. Por eso no nos daban bola. Aranda y yo tuvimos amenazas y mi mujer me pedía que largara.
Etchenaik se empinó la cerveza. Cora todavía estaba ahí, aunque podría haber partido o mudarse definitivamente a la mesa de los muchachos vigilantes. No importaba, en realidad.
– Cuando tocamos a algún pez gordo la cosa se complicó -agregó de un saque-. Había gente importante que estaba en el fato y nos pararon. Toda la corrupción estaba en el Régimen Depuesto y no podías señalar que había mierda flotante. Nos dispersaron. Al pobre Negro Aranda lo devolvieron a Presidencia Roque Sáenz Peña y allá se pudrió hasta jubilarse. A mí no me arreglaron el tobillo y a la mujer de Salvatierra, un agente de la brigada, no le devolvieron el marido ni le dieron otro. Todo quedó como estaba. Me llevaron a la Central pero ya fui sin ganas. Era la época de la Libertadora y traían detenidos todos los días. Obreros peronistas, casi siempre. Me mandaron a una oficina a pasar papeles y que no jodiera. Una tarde, buscando a alguien en otro piso, abrí una puerta y me encontré con un tipo que flameaba bajo la picana. Todos se dieron vuelta, hasta el que sufría en la mesa. «¿Qué hacés, boludo?», me dijeron. Cerré la puerta y empecé a caminar. El tipo que picaneaba almorzaba todos los días conmigo, tenía mujer, yo conocía los pibes… No paré hasta mi casa. Llegué, fui al baño y vomité. Me saqué la pilcha y no me la puse más.
Ella asintió inexpresiva, dura.
– Me fui a laburar de inspector de ferias, revisar la merca, olfatear heladeras, botonería menor… Después estuve en DAOM y me jubilé como municipal. Ahora quise volver, pero de otra manera.
– ¿Y las uñas?
– Nunca más -refrendó el veterano-. Aunque hace unos días… Mordisquitos…
Ella se clavó el pulgar agresivamente entre los incisivos, hizo ruidos evidentes, lo desafió.
– Tengo tiempo para irme de donde estoy y dejar de comerme las uñas. El que no tiene tiempo sos vos: las cartas, Etchenaik. Si no, «pum».
– En la primera versión de este sueño yo era mucho más joven y la escena seguía de otro modo; yo te decía que sí, íbamos a la oficina, había mate, ginebra, negociaciones, una encamada sincera y un final duro, doloroso. En esta versión -hizo una pausa, le cambiaron los ojos, quebró la voz- hay un final a toda orquesta: los muchachos se acercan a la mesa, traen los fierros en la mano y me van a levantar…
– Vamos, piba… ¡Arriba! -dijo el más joven poniendo el grueso caño en la mejilla de Cora.
Cuando Etchenaik amagó levantarse sintió el ruido seco de la pistola del otro que golpeaba la mesa. Lo miró. Ése sabía todo, todo.
– Vos quieto, viejo. Y gracias por todo -lo humilló.
Se la llevaron del pelo, a gritos, sin apuro.
Etchenaik no pudo entender lo que decían las palabras hasta que la puerta del auto se cerró tras ella, vino el mozo, levantó las sillas caídas, le pidió que pagara y se fuera rápido.
Cuarta

***
139. Cartera de mujer
Ahora el mozo, repentinamente, barría. Fuera de hora, fuera de lugar, pasaba un obsceno escobillón por donde no había tierra ni puchos siquiera; en realidad empujaba el aire que todavía temblaba de violencia, sucio de palabras terribles.
– Váyase -ahora era el dueño, a su lado.
Etchenaik se paró, agarró el diario que ya no sabía quién había dejado sobre la mesa y entonces la vio. La carterita de Cora pendía olvidada por ella, por ellos, por él, en el ángulo más evidente de la silla. La recogió de un manotazo, la metió entre las páginas de Clarín como un extraño suplemento de confusión y muerte y salió, empujado por todos.
Córdoba corría hacia el oeste con todos los autos del atardecer. El veterano cruzó hacia la Plaza Lavalle apretando el diario bajo el brazo, como si se tomara la temperatura del miedo. Se zambulló en el subte y se mezcló entre los pasajeros, casi frotándose. Bajó en Carlos Pellegrini y dejó que toda la gente se escurriera del andén. Miraba alrededor, miraba los kioscos sin ver, esperaba la mano dura en el hombro, el envión hacia las vías. No pasó nada. Volvió a tomar el subte, ahora hacia el bajo. Al llegar a Leandro Alem esperó que bajaran todos y la puerta casi lo apretó al saltar último. El antebrazo le dolía de tanta tensión. Salió lentamente a la superficie y buscó un bar. Pero no. Había una multitud frente al Luna Park. Casi sin pensarlo Etchenaik se encontró haciendo la cola de las localidades populares, pidiendo una ubicación desde donde la contemplación de la entrepierna expuesta de las patinadoras de Hollywood on Ice no lo perturbara aún más, lo dejara pensar. No recordaba quién le había dicho o dónde había leído que el patinaje sobre hielo era sedante y motivador de fantasías de felicidad.
Patinaría, se deslizaría, sería feliz por un rato. Entró, se ubicó y fue al baño. Buscó el último retrete y allí, a la luz de una lamparita sucia, cagada por mil moscas deportistas, profanó la urna con las cenizas de ella. Había un portadocumentos con una cédula a nombre de Cora Paz Leston, un registro de conductor con la misma cara pero a nombre de Celia Iñíguez y otra cédula de la misma Celia. Una birome muy mordida -casi sollozó-, un rollito de dólares, un pañuelo, monedas, billetes arrugados, una pistola del 22 con toda la carga, una cajita de chiclets casi descargada… En un bolsillo lateral había una libreta de direcciones y, en un sobre, una libreta universitaria. La abrió: Vicente H. Berardi, Facultad de Filosofía y Letras, carrera de Antropología. Había unas pocas materias anotadas y el resto de las páginas estaban en blanco. Había manchas húmedas, de barro tal vez, en el lomo plástico. Guardó todo en un bolsillo interior del saco, estrujó la carterita de tela en el tacho, entre los papeles llenos de mierda y salió. Nadie lo había visto.
Cuando regresó a su asiento arrancaba la música, las luces se apagaban y las primeras pantorrillas de la noche se deslizaban vertiginosamente bajo un reflector que no las dejaría mentir ni tropezar.
El tampoco podría mentir ni tropezar más. Estaba bajo un reflector que cambiaba en ocasiones de mano pero que siempre lo seguía. Los números de plumas y lentejuelas se deslizaron entre aplausos de hielo y el veterano apenas consiguió interesarse por el equilibrio inestable de una jovencita de malla rosa que sonreía un poco menos duramente que el resto cuando giraba mirando hacia afuera. Esa sonrisa joven le recordó otras, que quería olvidar. Cuando miró el reloj, bajando los escalones, no pudo dejar de imaginar qué estaría pasando o habría ya dejado de pasar en otra parte, con otros cuerpos, otra boca, otros ojos impensables.
140. Hielo en los golpes
Había buscado hielo para aplicarse en los golpes del alma. Ahora dejaba caer los pedazos de hielo en la ginebra que flotaba sobre el mar calmo de la última playa -al fondo, a la derecha, junto a las mesas de billar- de La Academia.
A las dos de la madrugada sabía que ya no iba a ir a la peligrosa y devastada oficina de Avenida de Mayo, que no volvería a Villa Luro hasta que no tuviera algo más que estupor para mostrar. A su alrededor, una fauna conocida, doméstica, lo hacía sentirse en su casa: en su jaula, mejor. El tucumano Saborido estaba contento de verlo.
– ¿Otra ginebra?
– No. Después -metió la mano en el bolsillo y sacó la libreta universitaria que había aparecido donde no debía.
– No entiendo qué significa esto, tucu.
El mozo que atendía a ese pedazo de la madrugada podía tener treinta o cuarenta y cinco años, el pelo pareja y dominante, los dientes blancos, los ojitos brillantes, imperturbables y sin tiempo como su piel. Había sido ladero de Tony en el Ramos, Etchenaik lo conocía desde siempre y lo sabía de oído sensible, lengua quieta y un corazón con memoria.
– Alguien buscaba al dueño de esta libreta. ¿Por qué la tenía ese alguien en su poder entonces?
– Era mentira que lo buscaba.
– No. Era cierto. Hubo un secuestro de por medio. Yo lo vi.
– Es una prueba que los secuestradores le envían a la familia para que sepa que lo tienen.
Etchenaik lo miró, lo midió:
– No. No hay pretensión de negociar.
– Es un mensaje del secuestrado para que lo localicen.
Etchenaik le alcanzó el documento.
– ¿Qué dice el mensaje?
Saborido la examinó, la puso sobre la bandeja como si estuviera en un laboratorio:
– Está húmeda -diagnosticó.
– Sí. Y manchada de barro. Estuvo caída en un lugar húmedo… Una calle.
– Se le cayó al secuestrado y alguien la devolvió a la dirección que figura -dijo el tucumano señalando con el dedo oscuro.
– Sí, puede ser. La dirección coincide.
– O no se le cayó: la tiró, la dejó caer.
– En un descuido de los secuestradores.
– Sí.
Saborido se sentó naturalmente a la mesa, se empinó la ginebra que ya era de los dos.
– El que la encontró llama por teléfono, avisa. ¿Dónde estaba? le dicen. Es una guía, una pista.
– Pero podría haber más: un mensaje en la libreta, de apuro.
La abrieron, recorrieron las páginas: las materias aprobadas, las hojas en blanco hasta el final. El tucumano agarró un pedazo de limón abandonado junto a una taza de té vacía en una mesa contigua y lo pinchó con un escarbadientes.
– ¿Sabés lo de la escritura invisible? -dijo mientras garabateaba con el palito sobre una servilleta-. ¿Ves algo?
– No -dijo Etchenaik desalentado mirando la servilleta húmeda-. Yo conozco el asunto y no creo que…
Pero ya Saborido encendía un fósforo y hacía aparecer la escueta palabra «boludo» al calor de la llama, hacía un gesto, tomaba la libreta y partía hacia detrás del mostrador con ella.
– Verificaremos -dijo.
Movió una manivela de la máquina de café y la hizo echar una larga bocanada de vapor caliente entre las páginas expuestas de la libreta, que se agitaron con un rumor apagado.
– Ahora vas a ver -dijo el mozo mientras el patrón lo observaba extrañado desde la caja.
Y Etchenaik, acodado del otro lado del mostrador, miró a ver si veía.
Saborido manipuló un poco más, llenó todo de vapor y volvió con la libreta humeante. La puso frente al veterano. Parecía un sándwich tostado; sólo le faltaba el platito.
141. Los árboles y el bosque
Etchenaik la revisó con prolijo escepticismo.
– Blanca como tortuga de panadero -concluyó Saborido frente a él.
– Era difícil que tuviera un limón en el bolsillo, un escarbadientes en la oreja y cultura de espionaje a mano.
Etchenaik volvió otra vez las páginas sin un signo de vida o de muerte.
– Uno no lleva esas cosas encima -concluyó solo.
El mozo bajó instintivamente la mano al sobado lateral de la chaqueta, quiso saber qué llevaba él. Hubo ruiditos metálicos.
– Con las monedas… -dijo y se detuvo.
– Con las monedas se bajaba, pedía permiso, se compraba un birome o mejor una ficha de teléfono, llamaba… -bobeó Etchenaik.
Saborido sacó una moneda y rayó vigorosamente el mostrador. Se miraron. Se abalanzaron sobre la libreta.
El patrón, desde la caja, los vio maniobrar con el documento, poner las hojas a contraluz, pasar lentamente la yema de los dedos por la superficie, observarla bajo distintos ángulos de luz. De pronto Etchenaik pegó un grito:
– ¡Acá está!
El mozo agarró la libreta y la llevó otra vez junto a la máquina. Dejó caer sobre ella una lluvia de café.
– Esperá -contuvo la protesta de Etchenaik.
La puso vertical y el café molido se deslizó. Una levísima sombra marrón se fijó entre las depresiones del papel.
– Se lee -dijo el veterano.
Deletrearon las marcas, las huellas.rápidas, apuradas:
– Fa -leyó Etchenaik arriba-. ¿Y abajo?
Era más confuso. Con gesto resuelto, Saborido vació un cenicero sobre la hoja y después agitó la libreta zamarreándola como a un pajarito de un ala. Quedó mejor con la ceniza fijada en las marcas.
– ÁLAMOS Y…
– ABUELOS… ABELEDO…
– ÁLAMOS Y ABEDULES; eso dice, tucu.
El mozo hizo el gesto de no entender el pedido.
– ¿Qué son los abedules?
– Árboles. Pero quién sabe qué quieren decir acá. No es una dirección.
– Es una clave. El FA de arriba es un pedazo de algo.
– Fuerzas Armadas -dijo Etchenaik bajito-. Eso es: son nombres de comandos. El secuestrado escucha por la radio de los tipos…
– «Abedules llamando a Álamos. Llamando Abedules…» -completó Saborido y se asustó-. ¿Lo habrá levantado el Ejército?
El veterano levantó las cejas.
– Dejame de joder -dijo el mozo repentinamente distante-. ¿Estás seguro de eso?
Las cejas subieron y subieron.
– Suerte, viejo. Voy a atender al fondo.
Etchenaik no tuvo tiempo de agradecer la pesquisa, el aporte tecnológico. Saborido se entreveraba otra vez en la zona de billares.
Guardó la libreta con cuidado. Estaba tibia, violada. Caminó hacia la salida sin tener claro a dónde iba a ir. Los árboles no le dejaban ver el bosque. ¿Era así el refrán? Pero qué bosque.
– Eh, usted -fue el grito corto.
Etchenaik giró casi como para desenfundar. Un rayo inútil.
– Pague la ginebra -dijo el patrón.
Durmió como pudo en el cercano living de su hija entre recuerdos violentos y objetos hostiles, memoriosos. Sentía la noche como un inmenso cuarto en el que pasaban cosas atroces por los lejanos rincones. Y todo tenía que ver con él.
Antes de las siete empezó a llamarlo a Macías a la Jefatura. Alguien que lo reconoció le dijo que había salido, recién, hacia el Argerich.
Pensó que ya era demasiado.
142. Saltar de la cama
Cuando subió la escalinata y vio a los policías detrás de los cristales de la entrada, tuvo la certeza de que había llegado tarde. En un rincón del hall, hablando con una enfermera, estaba Macías con cara de sueño, el traje amplio, arrugado y sin descanso ni franco. Tenía la pinta de un billarista trasnochado retenido allí desde la madrugada.
– ¿Qué pasa, colorado? -dijo Etchenaik tocándole el brazo-. Te llamé a la Jefatura. Necesito que te ocupes urgente de una piba que levantaron ayer.
El otro echó la cabeza hacia atrás, lo miró por encima de los lentes bajos y angostos.
– Hubo tiros en la sala y hay dos fiambres. ¿Vos qué hacés acá?
– Busco a un amigo.
Macías metió la mano en el bolsillo y sacó un paquete de cigarrillos. Convidó.
– Mi amigo se llama Sayago -dijo el veterano sin aceptar.
El otro se rió:
– Me imaginaba.
– ¿Lo mataron?
– No. Liquidó a uno y el otro está detenido. Vinieron a amasijarlo. Estaba prevenido y los esperó con el chumbo bajo las sábanas.
– Ahora sí, dame un faso -dijo Etchenaik.
– Inspector -interrumpió un cana a su lado-. El sargento Ferreira pide instrucciones; no se le puede sacar nada al detenido.
– Que espere -dijo el colorado sin mirarlo-. Vos sabes algo, Etchenaik…
– Un muerto es de los que entraron. ¿Y el otro?
– Accidente. Un tipo que estaba dos camas más allá. El susto nomás, por el estruendo. Sufría del cuore.
Etchenaik se acordó del viejito que flotaba de sala en sala.
– Gracias, inspector… -lo palmeó afectuosamente.
Metió la mano en el bolsillo, sacó la cédula mentirosa, la puso frente a los ojos de Macías.
– Ésta es la piba, aunque el nombre es otro. La levantaron del Ibérico ayer a la tarde.
– Bueh… No sé. Esa mano viene complicada.
– Salvala y te regalo lo que quieras.
El veterano lo miró un instante y luego se encaminó hacia adentro. Macías hizo un gesto al vigilante que custodiaba la puerta interna.
– Doria, no me lo deje pasar.
Etchenaik volvió.
– ¿Qué querés?
– Sayago se escapó. Después de los tiros tu amigo saltó de la cama, se puso la gorra, la camisa y salió. Doblado pero salió. Tomó un taxi a punta de revólver y chau.
– Hizo bien. Y ahora me voy yo.
Etchenaik enfiló hacia la puerta de salida.
– Klinger, no me lo deje salir -gritó Macías al custodia.
Regresó con cara de enojado.
– No me jodás más.
– Decime todo lo que sabés.
– ¿Me dejás ir?
– Sí, pero sé bueno -Macías le puso las dos palmas sobre las mejillas, cariñosamente, como palpándole la barba-. Simplificame el asunto, hoy tenía franco y quería irme afuera.
Etchenaik arrancó una tirita del borde del diario de Macías y habló mientras escribía:
– Éste es el tipo que lo mandó amasijar. Sayago es empleado de él y sabe demasiado de algunos asquerosos asuntos de familia y de guita. Del primer intento lo mandó al hospital; ahora lo vinieron a rematar pero el Negro es duro. Hizo bien en rajar porque lo van a seguir hasta el final.
– Vicente Berardi -deletreó Macías y se quedó mirando el papel.
– Es un industrial de Avellaneda. ¿Me dejás ir?
Macías no lo oía. Abrió Clarín y se puso a buscar algo volviendo las páginas con ruido.
– ¿Qué hacés?
– ¿Es este Berardi? -preguntó el inspector y le puso el diario bajo la nariz, señaló la foto.
143. El nuevo secretario
Eran cinco columnas de la página nueve bajo el título «Designaciones en el área económica». Había un subtítulo: «Trascendieron los nombres de los nuevos funcionarios. Asumen el martes». Seguía un texto corto y a media página una serie de cuatro fotografías. En la última estaba un Berardi algo más joven pero inconfundible: Vicente O. Berardi. Nuevo secretario de Desarrollo Industrial.
Etchenaik plegó el diario. Se le habían ido el apuro, el enojo y la sangre de la cara.
– Sí, es éste. ¡Qué lo parió…!
– ¿Estás seguro?
El veterano asintió.
Macías le quitó el diario de la mano con gesto enérgico y se lo guardó en el bolsillo. Ahora fue él quien lo palmeó.
– Andá y tené cuidado. No le repitás a nadie lo que me dijiste.
– ¿Y vos qué vas a hacer? -con un golpe de cabeza, Etchenaik señaló vagamente todo aquello: los tiros, el muerto, el herido.
– Veremos qué dice el matoncito este que cazamos. Por ahora las pagará él.
– Claro -dijo el veterano y se quedó callado-. ¿Te movés por lo de la piba? Tiene que ver con esto, eh. Aunque sea por eso…
– Si fuera gente nuestra, te la salvo ahora. Pero hay que ver. Demás está decir que no sabes adonde puede haber ido Sayago…
El esbozo de pregunta quedó en el aire. El colorado lo vio atravesar lentamente la puerta de vidrio y después bajar la escalera a los tirones hasta desaparecer.
Cruzó Paseo Colón y bordeó Parque Lezama caminando despacio. Al llegar a Defensa y Brasil compró La Nación en el kiosco y se metió en el salón familiar del Bar Británico. Pidió una ginebra con hielo.
Encontró la noticia en términos similares a los de Clarín. Hasta la foto era la misma. Cerró el diario, y apoyó los codos encima. Estuvo largo rato mirando hacia el parque. En un momento dado la ventana se llenó con un grupo rumoroso de colores. En seguida entraron los sonrientes feligreses de la iglesia ortodoxa que regresaban del culto. Juntaron las mesas, distribuyeron los niños y se adueñaron plácidamente del lugar y sus sillas. Etchenaik se sintió repentinamente molesto por tanta camaradería, solo y agredido por los alegres propietarios del domingo que llegaban absueltos, benevolentes, flamantes de agresiva caridad. Mientras apabullaban al mozo con vastos pedidos, el veterano recogió su diario y su culpa, dejó el dinero junto al vaso que se empinó de pie y huyó ante tanta empalagosa salud espiritual.
Tomó ahí mismo el 24 y volvió a la oficina. Estaba maniobrando con la llave en la puerta del edificio cuando lo chistaron. Se dio vuelta. No vio a nadie.
– Flaco -llamaron muy cerca-. Flaco boludo.
Ahora lo vio. Apenas sobresalía la gorra por encima del asiento delantero de una pickup estacionada cinco metros más allá. Se acercó.
– ¿Qué haces, Negro?
– Te espero -y tenía la cara como movida o descentrada por el dolor-. Me cansé del hospital y, como no llegabas… Me vine yo.
Sayago trató de sonreír. Etchenaik se inclinó hacía la ventanilla.
– Me enteré. ¿Cómo estás?
– Jodido -volvió a sonreír-. Demasiado ejercicio. Pero fíjate que…
No pudo continuar. Revoleó los ojos, flojos los labios, y se fue de costado sobre el asiento. Etchenaik lo retuvo.
– Aguantá un poquito más. Vamos adentro que te curo.
– No. Rajemos. Van a venir; acá van a venir.
– ¿De dónde sacaste la pickup?
– La afané. Hay que explicarte todo a vos…
El veterano lo miró con admiración.
– Correte -dijo abriendo la puerta-. Correte que te llevo.
El Negro se recostó, cerró los ojos, y Etchenaik supo que tenía que apurarse para llegar a Villa Luro.
144. Primeros auxilios
Estacionó frente a la casita de verja alta y pasto alto en el jardín. El Negro se bamboleaba despierto pero con la mirada perdida.
Golpeó dos veces y esperó. Los pibes jugaban al fútbol de vereda a vereda en la cortada que moría cincuenta metros más allá, contra la vía. Un taxista lavaba su auto al sol con las alfombras de goma dispersas sobre la vereda y la radio encendida. Iba a golpear de nuevo cuando se abrió la puerta.
– ¿Qué pasa? -dijo el gallego con el mate en la mano.
– Abrime el portón que vengo con la pickup cargada. ¿Está tu vieja?
– Sí.
Etchenaik miró por encima del hombro de Tony y vio el patio, la galería, doña Alcira sentada en el sillón de mimbre junto a la mesita del mate nueva, exacta allí.
– ¿Sabés qué traigo?
– Quilombo seguro.
– Justo. Tengo al Negro Sayago ahí.
El gallego se dio vuelta murmurando. Hubo un corto diálogo con la viejita y luego el gesto afirmativo. Abrió el portón, Etchenaik aceleró la pickup y la llevó hasta el fondo, entre malvones y una parra que se comía todo el patio.
Cuando Tony le vio la pinta a Sayago le cambió la cara.
– ¿Fiambre?
– No. Ayúdame que vamos a ponerlo en la cama. Se le debe haber abierto otra vez la herida.
Lo agarraron por las axilas, como dos días atrás, y lo arrastraron por la galería. La viejita los vio pasar sin moverse del lugar y hasta contestó con una inclinación de cabeza el saludo del veterano.
Cuando lo acomodaron en una cama de hierro estrecha y blanda, Sayago suspiró profundamente.
– ¿Qué pasó? -preguntó el gallego.
– Se piantó del Argerich porque lo quisieron amasijar. Por suerte yo le dejé un chumbo ayer a la tarde. Liquidó a uno y al otro lo encanaron. Rajó en un taxi y después se afanó la pick up. No sé cómo pudo llegar a la oficina.
Tony miró la mole depositada sobre la colcha blanca, invicta, de doña Alcira. Le puso la mano en la frente, entreabrió la camisa y el pijama.
– Hay que cambiarle las vendas, desinfectar esto. ¿No sabes qué antibiótico le dieron?
El Negro hizo un ruido con la boca que era una gárgara y un nombre de remedio que terminaba en «etín». No abrió los ojos.
– No está tan jodido -se tranquilizó Tony.
– Menos que vos -ironizó el herido inmóvil, socarrón.
– Ya viene la enfermera, campeón -dijo Etchenaik-. Van a examinarle la herida, a ver si puede continuar o pierde por abandono.
– ¿Cómo estoy en las tarjetas?
– Mal. El referí le descuenta puntos, no ve los cabezazos. Hay que ganar por nocaut.
– Ganaremos.
Llegó doña Alcira con un té, algodones, gasas, agua oxigenada.
– A ver, déjeme mirarle eso -dijo con toda la autoridad.
– Llámalo al tordo Assef, que venga en seguida -dijo el veterano.
– Explícale, pero poco: lo importante es que pare el dolor y siga con el antibiótico. Hay que apurarse ahora.
Tony fue a hablar por teléfono, Etchenaik miró el trabajo que ya empezaba doña Alcira.
– Se soltaron dos puntos nomás -diagnosticó por sobre el hombro de la gallega que palpaba la herida con la gasa como una almohadilla.
– Usted salga -dijo ella sin volverse.
– Salí -confirmó el herido.
Salió.
Se sentó en uno de los sillones de mimbre y volvió a abrir La Nación en la página del destino.
En media hora había elaborado un plan de acción. Fue y golpeó suavemente los vidrios de la pieza. Doña Alcira corrió las cortinas bordadas con gesto de fastidio.
145. Aventura de los molinos de viento
Sayago dormía el sueño de los justos, de los injustos o de los que fueran. Y doña Alcira cuidaba su sueño como una jubilación. Etchenaik volvió bajo la parra. Tony mateaba.
– Gallego, te cuento -empezó casi mendigando.
– Dale.
Le suministró las novedades que iban de la visita tardía de la dama de Olleros al matutino del día y sus nuevos funcionarios. Omitió prolijamente toda referencia a Cora y su brusca partida, terminó con una afirmación que lo requería, insustituible:
– Tenés que conseguir que Sayago reconozca el sentido de esto: Álamos y Abedules. F.A. Estoy seguro que es la clave para encontrar a Vicente; un dato que él mismo dio, creo. El Negro tiene que saber o conocer de qué se trata. Para mí son nombres de comandos de Fuerzas Armadas o algo así y Sayago participó en la primera parte del secuestro al menos. Puede saber.
El gallego hizo sonar el mate:
– Álamos y Abedules. F.A… parece cosa de espías -lo miró con desconfianza-. ¿Y vos qué vas a hacer?
– Voy a jugar las cartas del afecto con la vieja.
– ¿Te vas a meter entre ellos?
– Arremeto contra ellos.
– Molinos de viento… Te van a mandar a la mierda.
– Tengo un hermoso libreto, Tony. Te llamo para ver si le sacas algo al Negro. Abrime el portón ahora.
Se subió a la pickup, la hizo ronronear y salió fuerte, como despertando a los malvones a golpes de acelerador.
Bajó por Rivadavia hasta Once y dobló hacia el norte. La tarde se movía lentamente con la música de fondo de las transmisiones de fútbol, el monótono recreo.
Al llegar a Juncal dobló a la derecha y anduvo varias cuadras. Cruzó Callao y estacionó cerca de la esquina. Se bajó y caminó hasta un edificio nuevo, con muchos pisos de balcones amplios, abarrotados de gomeros y plantas con flequillo.
Tomó el ascensor hasta el octavo. El piso tenía dos puertas pero sin duda era un solo departamento. En una había un ocho cuadrado y hueco como dos cubos superpuestos. Era la principal. Apretó el botón y sonaron suaves acordes en algún oculto xilofón. Una chica entreabrió la puerta y se asomó por encima de la cadenita de seguridad. No dijo nada: puso la cara y preguntó con los ojos.
– Dígale a doña Justina que está Etchenaik, que no le guarda rencor y que anda solo… -la chica no se movía y el veterano enumeraba con los dedos-. Alcáncele esto.
Sacó del bolsillo un sobre grueso, abultado. La mucama lo recogió y desapareció.
Volvió antes de lo que esperaba y se puso a la puerta abierta, Etchenaik vio que era gordita y seria.
– Pase -dijo bajito-. Por ahí.
El veterano siguió el dedo. Recorrió el pasillo y entró en una habitación que parecía una cancha de polo. Al fondo, un cortinado verde y traslúcido dejaba ver el planterío del balcón que ocupaba todo el ancho del ambiente. Cerca del ventanal había dos sillones de cuero negro y arrugado; después, por el medio de la cancha, una biblioteca hasta el techo y una lámpara; ahí, junto a él, se extendía la mesa tamaño pingpong cubierta por un vidrio y rodeada por setenta sillas y ninguna flor. Supuso que la usarían para las conversaciones familiares de Navidad.
En seguida se abrió la puerta del fondo y apareció Nancy. Etchenaik dejó el cigarrillo y lo clavó en un cenicero de cristal. Ella vino caminando sin un ruido, pasando de alfombra en alfombra, de color en color con la timidez y la lentitud de una novia de las de antes.
Tardó quince minutos en llegar y detenerse junto a él. El veterano tuvo tiempo de mirarla, medirla, darse cuenta de que no la conocía, de que no tenía la menor idea de qué había detrás de esas cejas o entre las costillas, más allá del medallón pesado y las pilchas elegidas según las cortinas o el día.
– ¿De dónde la sacó? -dijo devolviéndole la libreta universitaria de Vicente Berardi hijo.
– La tenía él, con los documentos.
– ¿Está vivo?
– Supongo que sí.
Ella suspiró. Era una madre muy madre. Demasiado madre.
146. Diálogos interesantes
Ella le hizo creer que no le creía, sentir que no lo sentía.
– Me tranquiliza -concedió.
– Ojalá yo pudiera decir lo mismo -insistió Etchenaik.
La dama no dijo nada. El veterano resopló. Entre suspiros y silencios se iba el domingo.
– ¿Qué quiere ahora? -apuró ella.
Etchenaik no llegó a hablar, jugaba de visitante.
– Ya sé lo que lo trajo por acá: está loco por vengarse y cree que tiene las cartas que ganan. Pero claro, como es sano y justo no se va a ensuciar con brutalidades. Pensará alguna sutileza, alguna presión ejemplar, un castigo… Lo fundamental lo tiene: sabe dónde está Vicente y quiere destruirme. No sabe probablemente por qué pero lo va a hacer. ¿Es así?
Era como en el cine: ella, cínica y poderosa, recitaba frente a él, se sinceraba en la situación límite antes de la estocada final. Pero no había ningún inspector de policía detrás de las cortinas para escuchar confesiones, aparecer a tiempo.
– Quiero que me ayude -dijo Etchenaik viéndola venir como a una mala e inevitable noticia-. Usted es lo único que el pibe puede rescatar todavía. Hay tiempo, si quiere…
– Está loco.
El veterano se impacientó. Esperaba un gesto, un temblor, algo para seguir adelante, una puntita. Nada.
– Con ustedes hay que sacar el revólver -lo sacó- y pegarles tres tiros en la cabeza. Es fácil y se usa: todo el que jode o no deja joder, tres tiros y a la zanja. Pero no es así -guardó el revólver-. Me importa destruirlos pero, sobre todo… No, no vale la pena. Mejor hablemos solamente de negocios. ¿Nos sentamos?
Nancy revoleó los ojos y dio media vuelta. Caminó hasta los sillones arrugados, encendió una lámpara innecesaria y se sentó. Etchenaik se instaló frente a ella.
– Creo que el chico no se merece el manoseo -dijo moviendo las manos, como si lo tuviera allí-. Soy un imbécil al hablar así porque tengo la certeza de que no sé más que la mitad de las cosas de este asunto. Ni siquiera cómo encajan las piezas del rompecabezas que tengo. Pero es igual. Si lo supiera, tal vez no tendría gracia.
Ella hizo un movimiento imperceptible que le reubicó las cejas, los hombros, la manera de descansar una pierna sobre otra.
– Nunca podemos saberlo todo, Etchenaik. Y es mejor.
El veterano sintió que el clima de película se hacía insoportable. Los diálogos inteligentes, como decía Cora.
– Sé algo, señora: la extorsión que hizo Berardi sobre usted y alguna cosa más al respecto; los motivos de la extorsión también. Pero creo que hay algo básico: supongo que el pibe no puede imaginar que su madre puede negociarlo por unas pruebas sucias.
– Evite los adjetivos.
– ¿Qué?
– Los adjetivos, por favor.
– No joda.
Etchenaik sacó un cigarrillo y lo encendió.
– Según mi hipótesis, las cosas pasaron así: repentinamente, Vicente se entera de que no es hijo de Berardi. Lo descubre solo o se lo dicen, sin demasiados detalles. Hay una discusión, un reproche y se va sin decir nada.
La miró. Ella también había sacado cigarrillos largos y delgados. Tenía uno entre los dedos, sin encender, y lo movía como si dirigiera una orquesta imaginaria. La cara no decía nada.
– Es medio estúpido que el pibe se vaya por eso. Cosa de antes, se diría. La cuestión es que se va a vivir solo y al principio no pasa nada. Pero las cosas se precipitan al morir el viejo Huergo, caen las caretas. La presión de Berardi se hace más fuerte, usted se separa y viene acá, él se instala en Barracas y entramos en la etapa de definiciones, la guerra total.
– Suena dramático. Déme fuego.
Etchenaik le tiró la caja de fósforos, que cayó sobre su regazo.
– Pero Berardi tiene ambiciones políticas que terminan o empiezan con la designación del martes. Claro que antes de ser funcionario tiene que limpiar el frente interno, cubrirse contra cualquier sorpresa desagradable. Primero tiene que controlar al pibe que supone anda en la pesada. De ahí su desesperación por encontrarlo. Pero entonces entran a tallar ustedes: usted, don Mariano y Sanjurjo.
147. En familia
– Abrévieme el trámite -dijo la dama mirando un relojito posado sobre su muñeca como una leve astronave chatita y brillante.
– Abrevio, señora. Corríjame si me equivoco, así ahorramos tiempo y saliva. Pero creo que voy bien.
Ella no se inmutó, recibía todo lo que le tiraban como un agujero negro, imperturbable.
– Cuando Berardi empieza su carrera contra reloj, por razones que no sé me busca a mí. Ustedes se enteran y me aprietan. Suponen que si se apoderan primero del pibe podrán extorsionarlo a gusto, vengarse. Pero Berardi les gana: me usa a mí de pantalla porque sabe que ustedes me controlarán y él queda libre para usar otros canales. Inclusive pienso que cuando me llamó ya sabía dónde estaba Vicente y me utilizó para distraerlos a ustedes, que no andan solos, por supuesto.
Etchenaik echó dos bocanadas de humo y prosiguió.
– Ya apoderado del pibe, Berardi puede ser magnánimo: puede entregarles todas las pruebas delictivas y familiares, las que usted fue a buscar el día de nuestro último encuentro, a cambio de que lo dejen tranquilo y se vayan al mazo. Supongo que debe haber distribuido pasajes al exterior, viajes de lavado de cerebro. Ustedes afuera, Berardi en la Secretaría, el pibe guardado hasta que prometa portarse bien… Es una primera hipótesis al voleo… ¿Puede ser?
Ella sonreía y se mordía el labio inferior, como una monstruosa nena de cincuenta años.
– Ingenioso, pero hay puntos, digamos, flojos… ¿Terminó?
– No. Porque aparezco yo y empiezo a complicar las cosas; les robo las pruebas a ustedes, le saco del buche una casi boleta a Berardi, les cago el acuerdo. Ya nadie puede garantizar nada, señora.
– ¿Es una amenaza?
– No. Es cierto, nomás.
El veterano esperó antes de seguir. Como si estuviera cansado de repetir la misma historia a un mismo niño desmemoriado y cargoso.
– Escúcheme, imbécil -dijo Nancy sin dejarlo especular, con algo de fastidio-. Toda esta reconstrucción puede ser entretenida pero es inútil. Y le diría que me irrita. Sobre todo, que se anime a amenazar. Es posible que usted haya fotocopiado el material que robó pero eso carece de valor legal. Y estoy segura de que, aunque tuviera los originales, los auténticos, no sería para preocuparse. Usted sabe cómo es el asunto. Mariano no es cualquiera, tiene influencias. Además, esos papeles significan algo en manos de Berardi. En las suyas no sirven para nada. ¿Me entiende?
Y hasta pretendía ser amable, asquerosamente didáctica al tratarlo de basura. Etchenaik no contestó nada, quedó a la expectativa esperando el final. Creía en una carta que había puesto sobre la mesa al principio y que había quedado sepultada, allá abajo de una parva de palabras y esgrima.
– Diga lo que quiera y acabemos, precisó ella.
– Eso es: usted sabe que a Vicente lo tiene Berardi y yo puedo saber cómo encontrarlo. Usted, no. Es cierto que no sé qué arregló con él, pero todavía está a tiempo de abrirse de ese acuerdo, salvarse ante el pibe de tanta mugre. Porque yo los voy a reventar, los voy a hacer saltar para arriba. Tal vez en este mismo momento…
– Qué carajo vas a hacer saltar vos, otario.
Etchenaik giró la cabeza y era de pensar que esa voz que golpeaba como escupida no salía de una boca sino del sucio caño del revólver que le apuntaba. El arma estaba en manos de Vicente Berardi padre y a su lado estaba don Mariano Huergo con su infaltable cuello estrecho sonriendo pese a todo.
– Atendeme, pelotudo -dijo el futuro funcionario con los dientes apretados-. Esto termina mal, como corresponde. ¿O tenías alguna boludísima idea de que podía pasar otra cosa?
Nancy sonrió y se incorporó al grupo. Etchenaik sintió que todo el cuerpo se le aflojaba, era un globo desinflado en un rincón del living después de la fiesta.
148. Un sopapo
Ahora estaban los tres frente a él. Berardi se adelantó.
– ¿Qué pensabas, imbécil? ¿Que nos ibas a destruir tirándonos unos contra otros?
Etchenaik recordó con rencor y melancolía una lejanísima Cosecha roja que no volvería a releer.
– Somos gente grande, Etchenaik: las diferencias se solucionan conversando -explicó ella.
– Mejor así -dijo el veterano-. No podía pensar que había diferencias entre ustedes. Es bueno confirmar que son tres víboras parejas.
Nancy lo cruzó con una cachetada larga. Pero no le dio de lleno; los dedos de uñas afiladas pegaron contra la mejilla y la nariz y sintió como si le rastrillaran la cara. Se fue para atrás, tropezó con una silla, cayó sin honor ni gracia sobre la alfombra ajena.
– No perdamos más tiempo -era Berardi el que hablaba-. Queremos saber de dónde sacaste esto y dónde está Sayago. Y ligerito.
Etchenaik se levantó con la mano en la cara marcada.
– Ustedes ya perdieron -dijo-. Yo puedo hablar, les digo lo que quieran, pero Sayago los va a cagar. No tiene nada que perder y va a ir a la cana.
– Va muerto -diagnosticó don Mariano-. Y vos también.
– Yo les digo lo que sé, como siempre: la libreta la tenían los amiguitos de la pesada de Vicente. Ellos sabrán cómo y dónde la consiguieron. Ya deben estar actuando. Ésos no son de quedarse quietos…
El veterano tiraba al azar, voleaba trompadas aparatosas como un peleador sin chance, que aspira al nocaut providencial. Tuvo suerte. Berardi agitó la cabeza, fingió un desaliento teatral para tapar la inquietud sorda, el swing que le había calentado la oreja y las neuronas.
– No seas boludo. Mientras vos te hacías el bonito con ella verificamos que está todo en orden, sin novedad.
– Álamos y Abedules -recitó Etchenaik y esperó el efecto-. A esta altura esos nenes les deben haber escupido el asado, el funcionario va a tener que meterse la Secretaría en el culo y aguantarse una linda extorsión no negociable.
El industrial se acercó con lentitud, le agarró el mechón de pelo delicadamente y pegó un tirón digno de un sioux:
– Basta de inventar, hijo de puta. Decí: ¿De dónde sacaste la libreta? ¿Cómo sabés eso?
– Suélteme y muestro algo -dijo Etchenaik balbuceando por el dolor.
Berardi aflojó lentamente la presión, dio dos pasos atrás. Etchenaik agachó la cabeza y la agitó como para sacarse una idea fija o un mal recuerdo.
– Miren -dijo. Y metió la mano en el bolsillo interior del saco, buscando algo.
Pero no sacó nada y dejó la mano allí. Pasaron segundos y los miraba uno a uno. Berardi siempre le apuntaba a la cabeza.
– Usted no puede tirar -dijo el veterano encarándolo-. Tengo la mano en la culata del revólver y si saco o trato de sacar va a haber tiros. Probablemente la ligue yo, pero igual no le conviene… ¿Cómo explicar un cadáver en el living de su ex mujer? ¿Cómo evitar el escándalo ahora, con los disparos? Además, pierde toda posibilidad de recuperar a Vicente… Si yo saco el fierro, no hay Secretaría ni juramento el martes.
Etchenaik siguió con la mano inmóvil bajo el saco. Berardi movió el revólver, se mojó los labios con la punta de la lengua.
– Vos no podés nada, no sabés nada… ¿Qué querés?
– Conversar un rato.
– ¡No! -gritó Nancy-. Reventalo, Vicente; es un peligro este hijo de puta. Reventalo y lo tirás por ahí…
– Esos modales, señora… ¿Tiene miedo de que conversemos?
– ¡Dame! -dijo ella y estiró la mano brutalmente hacia el revólver.
Berardi la golpeó de revés, de abajo hacia arriba, y Nancy dio un grito corto, de loca.
– Siempre terminamos así con vos -concluyó con indiferencia el industrial de Avellaneda.
149. En coche la muerte
Nancy retrocedió tapándose la boca; primero hasta la puerta, después giró y salió por donde había entrado. Etchenaik miró a su derecha: a don Mariano Huergo no se le había movido un pelo. Pero faltaba el remate.
– ¡Nano! -gritó ella desde adentro.
– ¡Dejá de joder! -la intimó el abogado-. No arruinés las cosas.
Hubo un portazo y unos segundos de distensión. El veterano sacó un cigarrillo con la mano Ubre, y mostró la otra, vacía, como el mago que humilla con las evidencias de su destreza, la estupidez del auditorio.
– Se resquebraja el frente interno -ironizó. Pero calculó mal.
– ¡Te voy a resquebrajar la cabeza, boludo! -gritó Berardi, que ya era otro. Revoleó el brazo y lo golpeó fuerte y de revés con el caño sobre la sien.
El veterano tiró la cabeza hacia atrás y amortiguó el golpe en parte. Quedó tambaleante contra la pared.
– Vamos a dar una vuelta… -dijo Berardi, y el gesto abarcaba al abogado también-. Sacá el auto vos.
Le tiró las llaves al cogotudo, que salió como a hacer un mandado. Al menos eso veía Etchenaik: había un jefe.
Aturdido todavía, sintió que el industrial lo agarraba del cuello como colgándolo de una percha excesivamente alta mientras le clavaba el cañón del revólver contra la columna. Una mano rápida hurgó entre sus ropas y lo desarmó.
El Torino negro estaba estacionado en doble fila con el abogado al volante, que estiró el brazo y abrió la puerta de atrás. Berardi se pegó a la espalda de Etchenaik y lo hizo caminar casi a presión hasta meterlo a rodillazos dentro del auto.
– Ahora vamos a hablar -dijo cuando estuvieron en marcha por Callao hacia Libertador.
– Sí, hablemos -dijo Etchenaik.
– ¿Quién más sabe lo de Vicente?
– Nadie más.
– ¿Y Sayago?
– No tengo la menor idea. No tuve tiempo de ocuparme de él. Cuando fui a verlo al Argerich me encontré con el tiroteo y la noticia de que se había pintado. Ustedes trabajan muy mal ciertas cosas: nunca terminan de liquidar a nadie.
– No creas.
Etchenaik tuvo la imagen de la mamá de Tony atravesando el patio con una taza de té.
– ¿Qué me das si hablo?
El industrial sonrió.
– Nada. Ninguna seguridad. No te necesito -las luces del Ital-Park le colorearon la cara.
El veterano se calló. Don Mariano Huergo se aceleraba repentinamente apurado y el Torino roncaba parejo hacia la muerte. Pasaron frente al Planetario.
– ¿No te hace acordar de nada, hijo de puta? -le dijeron desde adelante.
Le hacía acordar y le hacía doler todavía, sin embargo se sentía tan golpeado que casi podía recordar los golpes que vendrían. Su miedo era el recuerdo del dolor futuro. Eso.
– Te explico: vamos a la quinta, limpiamos las malezas, quemamos la basura, dejamos todo limpio, prolijo, y sin huellas. Después nos vamos por ahí, armamos una buena escena, metemos unos tiritos justos, tal vez quememos un auto y a las… -miró el reloj-. Antes de las diez estamos en casa. Vos no, claro. Vos te quedás.
– Son unos chapuceros. Seguro que el Bolita los caga a los dos.
– No creas.
Claro que no creía.
– Para acá.
El chófer obedeció con excesivo celo y el Torino se quejó. Hubo ruido de gomas y una aproximación al pasto. Pararon.
– Date vuelta que te desato -dijo Berardi.
Etchenaik supo que mentía pero no le importó. Ni curiosidad tenía ya.
– Cuidado el tapizado -dijo al girar, ofrecerle la espalda, las manos atadas; el culo, en realidad.
En ese pensamiento estaba cuando lo borró el golpe.
150. El cadáver en el umbral
Con el ruido de las puertas recuperó primero los dolores, luego la noción del cuerpo torcido, encajado como un tornillo. La cabeza era una campana golpeada por palos y piedras; los brazos, adormecidos por la presión, con las manos adheridas a los codos, en la espalda. En esa posición no reconoció el lugar en seguida, pero vio la semiclaridad de la ventanilla sobre su cabeza invertida y supo que había avanzado mucho el atardecer, que las voces brotaban rápidas a su alrededor como si fuera un pájaro con la jaula abierta con una manta en el patio de una casa incendiada.
– Vos para allá, movete -y era la voz de Berardi.
– ¿Qué vas a hacer? -y era el doctor Huergo.
Etchenaik no retuvo la respuesta. Oyó las pisadas que se iban y después nada más. Sólo algún pájaro. Recién se dio cuenta de que estaba amordazado. Acaso con la corbata de don Mariano. Sintió, con la lengua contraída, la textura áspera, a la moda; se recordó amordazándolo él, displicente, ganador, atándolo a la pata de la mesa; recordó las caras en el momento de apagar la luz de aquel living lujoso y devastado. Cerró los ojos. Instintivamente se quiso mover. No pudo. Estaba boca abajo y no podía sacar el torso del hueco que quedaba entre los dos asientos. Entonces estiró la pierna derecha y empezó a barrer, de arriba a abajo y de abajo a arriba, la puerta opuesta. Sentía que golpeaba contra las manijas y empujaba con el otro taco. Así estuvo un minuto o diez o más. En un momento dado se descontroló y comenzó a agitar los pies hasta que un talón se trabó y tiró para arriba y golpeó con el otro pie hacía atrás y algo cedía al fin.
Sintió el aire fresco subirle tobillos arriba y mordiendo la corbata se encogió como un gusano para arrastrarse hacia atrás. Con la cara pegada al piso consiguió sacar las piernas por la puerta abierta, los huevos aplastados contra el borde hasta quedar arrodillado en la blandura de un césped ralo y húmedo. Se incorporó, abrió las piernas, agitó la cabeza y apoyó el pecho contra el auto.
Por encima del Torino, entre los árboles, vio la casa que no había sabido suponer, el lugar que no había podido imaginar. El auto estaba a un costado del callejón que moría en la puerta blanca, abierta, flanqueada por los ligustros negros en la luz del atardecer. Trescientos metros más allá estaban las primeras luces, tal vez el asfalto. En la esquina, un poste indicador con dos maderitas en ángulo recto confirmaba los arbolitos que no le habían dejado ver el bosque: Álamos y Abedules.
Etchenaik vio, en esa dirección que no había sabido descifrar, en la sensación de los brazos atados a su espalda, la dimensión de toda su estupidez, el grado de la impotencia que lo había llevado hasta ahí, el barro al que volvería bíblica y estúpidamente con algunos balazos entre pecho y espalda y por boludo.
Apoyó la frente contra el frío techo del auto. Quedó así un instante. Después se dio vuelta y raspó las ligaduras contra las manijas, contra el borde de la puerta. Miró hacia las luces, después hacia la casa. Oscurecía rápidamente y ahora eran sólo dos o tres manchones claros entre los árboles. Intentó otra vez con los brazos entumecidos, sentado en el suelo, contra el filo del paragolpes. Fracasó. Entonces se paró y penosamente comenzó a moverse.
Tropezó y estuvo a punto de caer pero se decidió y con dos saltos estuvo en medio del camino. Se equilibró y con cuidado comenzó la marcha hacia la casa. Atravesó el portón abierto y entró en un sendero de piedras desparejas. Pero ahí los vio. Parados frente a la casa, con las piernas abiertas y separados como si cubrieran una línea de fuego, Berardi y el doctor Huergo vociferaban hacia las ventanas que tiraban parches amarillos de luz sobre una galería de madera:
– Fredy… Fredy, contesta.
Hubo una pausa breve y de pronto se abrió la puerta. La figura ominosa de Sanjurjo se enmarcó en la luz con la misma arma que Etchenaik conocía entre manos. Dio un paso al costado, salió del cono de luz, se perfiló como haciéndoles lugar:
– Por fin -dijo-. Era hora que…
Hubo un disparo. Y Etchenaik vio agitarse al Bolita, vacilar y caer de boca sobre su propia ametralladora, que hizo un ruido infernal al golpear contra la madera del piso. Quedó quieto. El clásico cadáver en el umbral.
151. A los gritos
Se hizo un silencio teatral, de fin de acto. Apenas puteadas sordas, rumores apresurados de Berardi y el Dr. Huergo que arrugaban sus trajes en un cuerpo a tierra fuera de programa. Pero después, ni los pájaros. Pasó un minuto. Otro.
Entonces hubo un quejido. Como de agua que corriera, de saliva atragantada, de sangre amontonada y ruidosa. El Bolita se despedía a borbotones.
– ¿Quién fue? ¡Hijos de puta! -gritó una voz desde adentro, aflautada por el esfuerzo.
Después fue la patada furtiva y el portazo que hizo temblar la galería, le dejó todo el pasto en penumbras al atardecer.
– No fuimos nosotros, Cebita… Alguien tiró -argumentó Berardi también a los gritos.
– ¡Ustedes tiraron, hijos de puta!
– No, boludo… ¡no!
Con la cara contra un eucaliptus, Etchenaik sintió que eran pibes acusándose, tirándose culpas en voz alta ante él, señalándose con el dedo.
– Párense para que los vea -insinuó el Cebita.
– No entendés: nos van a balear como a Freddy, boludo -se obstinó el industrial.
En ese momento un auto arrancó en el callejón, detrás de la arboleda que flanqueaba la casa, y la sombra rápida se deslizó entre la hilera de pinos hacia el camino.
– ¡Esos fueron! ¡Esos!
Y se incorporaron de apuro, tirando contra los árboles, al voleo, sin esperanzas ya, mientras el auto doblaba y se llevaba el rumor de la aceleración junto con la nube de polvo que blanqueaba la esquina de Álamos y Abedules.
Quedaron los tres con las armas en la mano, inmóviles en el medio del parque sobre el césped parejo, como jugadores durante el minuto de silencio por la muerte de un dirigente antiguo o fundador.
– Vamos adentro -ordenó Berardi y volvió hacia la casa.
Pero Cebita no lo oía. Estaba arrodillado junto al caído, lo llamaba con fuerza y sin esperanza.
– Está muerto -dijo, ahora sin gritar.
Berardi y Huergo habían pasado sobre el cuerpo sin esperar novedades, llamados por la luz, por ruidos de sillas, por la sospecha de que todo podía derrumbarse, desatarse, terminar todavía peor. Y había nuevos gritos ahora.
– Está muerto -repitió el Cebita en lo suyo y Etchenaik lo vio levantar la metra del suelo, entrar en la luz y sumarse a los gritos.
– ¿Cómo es esto, eh? ¿Cómo es? -y lloraba.
– Deja ese fierro, vos… Ya viste qué pasó.
– ¿Están contentos ahora, no? -insistía como borracho.
– No pibe -y era la voz del abogado-. Largá eso.
– No. Y van a…
El primer disparo fue alto, porque el Cebita se llevó la mano al hombro o al cuello. El segundo lo agarró encogido y lo tiró de culo contra Fredy Sanjurjo o sus restos mortales. «Calibre nueve» pensó, calculó Etchenaik.
– ¿Qué hiciste? -se asombró el abogado.
– Iba a tirar, Mariano. Ahora ya está. Asegurate.
El Dr. Huergo salió y se aseguró.
– Está listo. Hay que esconderlos.
– Dejá. Mejor tráemelo a Vicente.
Cuando Huergo volvió a entrar hubo otra vez ruidos de puertas, nuevos estallidos de gritos y un arrastrar de muebles. El veterano no conseguía soltar sus brazos, los estruendos lo llamaban como las bombas de la plaza de su pueblo en días de fiestas, pero se sentía impotente allí, a diez metros de la puerta y sin posibilidad de nada sino escuchar.
– ¡¡No!! ¡A mí no!
Era Vicentito o lo que la voz de Vicente pedía. Etchenaik se decidió.
152. El cuchillo
En dos saltos estuvo en la galería y mientras los alaridos crecían pensó que no había mucho que elegir. Subió los escalones, pasó junto a los cadáveres acumulados y se tiró contra la puerta entornada.
Entró enceguecido como un toro al ruedo, tan regalado como él. Volteó una silla con el impulso y fue a dar contra una mesa, arrastrándola sobre el piso de ladrillos. En un relámpago ubicó a Berardi cerca de la pared de la derecha, el revólver en mano, el cuerpo extrañamente relajado, la mirada apenas de fastidio del actor que es interrumpido por asistentes tardíos o ruidosos.
– ¿Qué hace? -dijo el gordo.
Etchenaik vio a Vicente del otro lado de la mesa. Tenía los ojos como dos soles y un cuchillo en la mano. Sintió en ese momento sobre el hombro la presión de una mano que intentaba retenerlo. Con el mismo impulso con que se revolvió para soltarse se arrojó hacia adelante. Berardi retrocedió pero no pudo evitar que le clavase la cabeza en el estómago. Etchenaik trató de rehacerse para aplastarlo contra la pared pero el gordo se lo sacó de encima con el brazo y lo tiró de costado.
– Se acabó -dijo sin odio ya, y le apuntó a la cabeza.
El veterano cerró los ojos y trató de rodar, pensó vagamente en llegar bajo la mesa.
Pero sonó el disparo y simultáneamente un ronquido feroz. Abrió los ojos. Berardi vacilaba como borracho con la boca abierta y prolongando un alarido sordo, un gravísimo aullido, arrodillado, revoloteando los brazos. De pronto el ronquido cesó y el gordo se fue para adelante, suelto como un pesado títere de carne, sobre él. Etchenaik lo pateó como a un bicho sucio y al quedar de costado vio el cuchillo que sobresalía, oblicuo, clavado en el medio de la espalda hasta el mango.
Hubo un grito y la puerta se golpeó para volver a abrirse de rebote. Siguieron los gritos en el parque y al momento entraba don Mariano, de espaldas, empujado por el revólver y los ojos fijos de Tony García.
– Pibe -dijo el gallego-. ¿Qué pasa, pibe?
– Lo maté -dijo Vicentito que estaba quieto y había retrocedido hasta el centro de la habitación, con la luz plena sobre la cabeza-. Lo maté con el cuchillo…
Tony se inclinó por encima de la mesa, vio el cadáver e hizo un gesto de asco.
– Hagggss -pidió el veterano como pudo.
El gallego le cacheteó la mejilla sin ocuparse por ahora de él.
– Hola -dijo-. Esperá un cachito.
Pero cuando giró ya el abogado había reaccionado y se zambullía desesperado por la puerta hacia el parque a oscuras.
– Gggfffttt -se desesperó Etchenaik pidiéndole que le tirara sin asco. Pero no. El gallego volvió junto a él.
– Vos no toqués nada, pibe -recomendó al pasar.
Se arrodilló con cuidado de no apoyar las manos y desamordazó a Etchenaik. Lo ayudó a pararse y cortó con una sevillana las ligaduras de los brazos.
– Vamos, ya está. Hay que rajar ahora -programó.
El veterano estaba como atontado y no decía nada, no preguntaba nada, aceptaba que una vez más Tony cayera como del cielo a la hora de los tiros, le explicara que todo era un sueño o poco menos. Miró al pibe, quieto en el sillón; después al gallego como si no lo conociera y tambaleándose llegó hasta la puerta. Dio dos pasos, se apoyó en la baranda y después de un momento se quebró en una arcada brutal.
Volvió al rato, con la frente mojada de sudor frío pero los gestos tranquilos.
– Terminemos, Tony -dijo cerrando la puerta-. Terminemos de una vez.
153. Barrido y limpieza
El Cebita tenía medias azules deportivas, zapatillas Topper blancas y bastante sucias. Fredy Sanjurjo, zapatos de cuero brillante y quebradizo, zoquetes con rombos y tres colores. Al levantar los cuerpos, a Tony le tocaba la parte de los pies que era la más liviana; Etchenaik los calzaba bajo los brazos y entraban apurados, alentándose, una mudanza macabra y breve que terminaba cinco metros más allá, en medio del living.
– Hay que demorar el descubrimiento de todo esto -había fundamentado el veterano-. Que se sepa cuando nosotros queramos.
– Eso. Y no hay que dejar huellas, marcas.
Vicente los miraba pero no esperaba nada. Sólo hizo un gesto cuando Etchenaik se inclinó sobre el cadáver de Berardi y limpió las huellas del cuchillo que le crecía en medio de la espalda. Pero el veterano se arrepintió y con un tirón firme lo sacó de su lugar y lo llevó a la cocina. Hubo ruido de agua. Vicente se acercó.
– ¿Qué hace?
– Lavo y guardo.
– Yo voy a ir a la policía -explicó el pibe como para que nadie perdiera tiempo.
– Está bien -dijo Etchenaik de espaldas mirando al piso-. Como quieras.
Giró violentamente y el puñetazo reventó contra la mandíbula de Vicente, lo sacó de la cocina sin un quejido. Quedó quieto.
– ¿Qué hiciste? -ahora era el gallego el preguntón.
– Me salvó la vida. Berardi me iba a liquidar cuando le clavó el cuchillo. No voy a dejar que se regale.
– No me lo regales a mí. Te conozco -sospechó Tony.
Etchenaik sintió que el ambiente ya era una asamblea de muertos y desmayados. Había que despejar; el espacio y las ideas.
– Ahora podemos hablar. Explícame cómo hiciste para encontrar el lugar.
– Fue mi vieja. Cuando escuchó Álamos y Abedules dijo: «Yo tenía una prima en la calle Paraísos, en Moreno». Ahí nos dimos cuenta qué podía ser.
– ¿Y el FA del comienzo?
– No es el principio de nada ni las iniciales de Fuerzas Armadas. Estamos en Francisco Álvarez, viejo. El pibe puso las iniciales. Buscamos en la Guía Filcar y no bien localizamos el lugar, me vine. Dejé el auto a una cuadra y me aposté…
– Bien… -dijo el veterano mientras limpiaba todo, borraba con un pañuelo los bordes de la mesa, el picaporte, juntaba las armas, se llenaba los bolsillos con ellas-. ¿Quién fue?
– ¿Cómo quién fue?
– Los que mataron a Fredy ¿los viste?
Tony García miró al Gran Bolita que se desangraba tibiamente como esperando que fuera él quien contestase.
– No. Vi lo mismo que vos, creo. Cuando llegó el Torino no me había empezado a mover, así que esperé que se bajaran y me coloqué entre los árboles. Me quedé en el molde hasta que te vi pasar como un loco… Los del auto deben haber sido de la pesada. Son los únicos que están en la cosa, que tenían motivos.
– Creo que no. -En realidad, Etchenaik no creía. Sabía-. Era una sola persona y con poco poder de fuego. Si hubieran sido ellos hubieran intentado otra cosa. Fue como un mosquito: picó y se fue.
– ¿Y ahora?
– Ahora, a limpiar y a barrer con todo. Vos trae el auto y cargalo al pibe, que de Berardi me encargo yo.
El gallego sintió que todo se complicaba hasta el infinito, que todas las complicaciones lo involucraban, que Etchenaik no estaba dispuesto a soltar ningún hilo pero que lo usaría a él para trenzar los tramos finales.
– La pensión de Villa Luro está completa -insinuó.
– Donde duermen dos duermen tres… o cuatro -le explicaron.
Salió por la puerta lateral. Furioso pero sin dejar huellas.
Cuando volvió con el auto y la furia, Etchenaik estaba, linterna en mano, investigando detrás de los árboles. Lo llamó con gestos, le señalaba el suelo.
– ¿Encontraste el arma? -se ilusionó.
– No. Pero ya sabemos algo sobre el dedo que disparó.
154. Tacos
– Sabemos algo sobre los pies.
– Sobre los zapatos, por lo menos.
Profundas marcas en el suelo, tacos de mujer, clavados en el barro, desgarrados en la carrera junto a las huellas del auto.
– Una sola persona.
– Una sola mina. Y grandota, por el peso.
– O asustada, o apurada…
Etchenaik pensó en la cuidadosa precisión del disparo que había desparramado al Gran Bolita sobre las tablas de la galería.
– No tanto. Sabía lo que hacía, la dama.
El gallego midió con un palito la profundidad de las marcas.
– Tapando -dijo el veterano y tapaba, borroneaba vigorosamente como quien alisa una cancha de bochas maltratada.
Con la idea de una dama en la cabeza, los cadáveres entre manos y la noche que crecía en la más absoluta soledad de las quintas de Francisco Álvarez, Etchenaik y Tony terminaron la operación de puesta en limpio.
El pibe fue prolijamente atado y ensabanado, convertido en manipulable salame que ocupó la parte trasera del auto de Tony.
Cebita y Fredy, previo desvalijamiento y vaciado de bolsillos, quedaron dispersos sobre sendos charcos de sangre compartida con un Berardi que tuvo otro destino. Entre los dos, no sin asco y esfuerzo, lo metieron en el baúl del Torino que abandonara el abogado en su huida precipitada, y Etchenaik se responsabilizó por semejante pasajero.
– ¿Dónde lo vas a meter?
– Lejos. No quiero que se mezclen las historias -presumió el veterano como si eso fuera posible.
El gallego le indicó exactamente dónde estaban y cómo podía salir de allí por senderos oscuros y confiables.
– No te olvides de tirarlo por ahí. Volvé solo a casa.
– Vos, tranquilo.
Miró la noche, las estrellas tan arriba, la sombra inmediata de las arboledas que tapaban luces y horizonte.
– ¿Por dónde andará Huergo?
– Salió cagando -se rió el gallego-. A esa velocidad, ya debe haber salido del país.
– Le convendría…
Se despidieron y partieron sucesivos, con los faros encendidos como en un Gran Premio de los años cincuenta.
A la manera del que busca un lugar donde mear tranquilo y en privado, en la oscuridad de la noche y al descampado, así Etchenaik deambuló peligrosamente por medio del Gran Buenos Aires con un Torino de otro y un cadáver propio semiplegado en el baúl.
Eran casi las once cuando apagó las luces y esperó que los perros dejaran de ladrar desde las luces más cercanas, una cuadra más allá. Estaba en un descampado humeante, con montones de basura que crepitaban confusos en la oscuridad, dejaban escapar papeles semiencendidos, un soberbio aliento a podrido que el viento cálido repartía generoso por las casitas aferradas a los bordes, junto a los pocos árboles fantasmales.
Con una gamuza limpió todo lo limpiable, se bajó y abandonó el auto con la puerta abierta. Caminó treinta pasos y al darse vuelta el Torino ya era una sombra más. Siguió andando con las manos en los bolsillos y sin volver la cabeza. Al rato se sorprendió silbando «San José Flores» con todos los efectos de la versión de Pugliese.
Tomó un colectivo al llegar al asfalto y se bajó en la primera estación de trenes que cruzó. Recién en el andén se dio cuenta de que estaba en José León Suárez y de que las crónicas de mañana hablarían del «macabro» o «tristemente célebre» basural de los desprolijos fusilamientos del '56. Precisamente allí se le había ocurrido abandonar lo que quedaba del frustrado funcionario.
En fin. Pasaría la noche con incómodos fantasmas, tendrían de qué hablar.
155. Al pie del Vesubio
El viaje de regreso fue como emerger de una larguísima aventura negra y subterránea hacía la luz. Compró la sexta en el tren y había partido de fútbol con grandes fotos, atajadas, algún foul alevoso en primera plana. Era curioso cómo el mundo seguía andando, no consultaba a nadie y siempre contaba su argumento. Nunca nada era demasiado importante. Ni siquiera los muertos que esperaban juntando moscas en espantosa soledad. Todo terminaba y todo empezaba a cada momento.
«El fútbol siempre da revancha» decía un goleador ocasional en un recuadrito. «Eso es» pensó o dijo en voz alta. Y miró furtivo alrededor, como si alguien en ese vagón de trasnochados pudiera pedirle algo más que un escueto boleto a Miguelete.
Cuando llegó a Villa Luro, la noche interminable se terminaba pero el gallego no había deshecho el paquete todavía.
– Mi vieja duerme y el Negro también. No hagamos ruido -le aclaró en la misma puerta de casa-. El pibe, planchado.
Con todo lo que había en juego, Tony introducía variables cotidianas, se cagaba en las reglas de la verosimilitud policíaca.
– ¿Cómo pueden dormir? -se quejó con furia asordinada Etchenaik.
El gallego levantó las cejas.
El Negro había encontrado el paraíso y ahora dormía, tomaba té y olvidaba tensiones y vértigos de pistolero. Lo difícil era explicar las razones para andar de madrugada con cadáveres y prisioneros de un lado a otro de la ciudad.
– ¿Dónde lo pusiste? -se enloqueció Etchenaik.
– Está en el living. Atado y… -completó con un gesto de taparse violentamente la boca, clausurarla.
– Voy a hablar con él.
El living era una habitación grande con un sofá, una mesa y sus seis sillas, un bargueño -ésa era la palabra que usaba doña Alcira- y la ventana a la calle con cortinas blancas bordadas al crochet. Cuando Etchenaik entró estaba encendida la lámpara que ocupaba un ángulo del bargueño. Vicentito estaba con los ojos cerrados, amarrado a una pata del sofá en el que se encogía. Una tela adhesiva de tres centímetros de ancho le tapaba la boca. Estaba en camisa y con vaqueros. Las zapatillas habían ido a parar debajo de la mesa. El gallego lo mostró con precauciones de domador.
– Encendé la luz de arriba -dijo Etchenaik sentándose junto al sofá, invirtiendo la silla, clásico.
El pibe parpadeó y el veterano ayudó en el zamarreo.
– Despénate, pibe, tenemos que hablar. Te tengo que hablar.
Fue necesario que le escurrieran un pañuelo sobre la cara.
– Vicente, no estás desmayado. Abrí los ojos y no tengas miedo…
El prisionero se incorporó y movió la boca con fastidio debajo de la tira que lo inmovilizaba casi de oreja a oreja.
– No te pienso sacar eso hasta que te explique lo que pasa. No intentes gritar ni rajar. Quédate tranquilo que nadie te va a hacer nada. Estás en la casa de él -señaló el gallego, que asintió-. Primero hablo yo y después contestás vos. ¿De acuerdo?
El pibe asintió.
Etchenaik se levantó para recoger el diario, que había quedado en el bolsillo de su saco, en el otro extremo de la habitación. Recién ahí prestó atención a un cuadro grande y viejo que alguna mano familiar perpetrara para mayor gloria de un Vesubio en apasionada erupción, con el cielo lleno de humo, nubes rosa y rayos transversales. Esplendor itálico en una casa gallega.
– Leé -dijo extendiéndole el matutino convenientemente doblado.
Dejó que Vicente recorriera el artículo.
– ¿Vos no sabías nada de eso?
El chico no levantaba la cabeza. De pronto la agitó negativamente.
– La mano viene así -gesticuló el veterano frente a él-. Tu viejo sabía en qué andabas vos, en la pesada, y no lo calentaba demasiado. Pero cuando se le dio esta posibilidad de agarrar bien arriba, te empezó a buscar.
Vicente se irguió, pidió, con gestos, la palabra.
156. Hacelo por la vieja
Los dos tirones le dejaron la boca libre y enrojecida, revelaron la marca contigua, el puñetazo con que Etchenaik lo había sacado por unas horas de la historia.
– Voy a ir a la policía -se repitió Vicente.
– Otra vez con eso… No te dejo. Además, no creo que tengas mucho que decir porque nadie te va a creer. Es al pedo.
– ¿Por qué?.
– Porque ni sabes dónde está el cadáver, no hay huellas, no podés explicar cómo llegaste hasta allá, hasta acá… Nada.
– No. Diga por qué lo hace.
El veterano le tocó la cabeza, le dio un golpecito.
– Vos me salvaste, cuando tu viejo…
– No es mi viejo. No era.
Etchenaik y el gallego se miraron, se entendieron sin un gesto.
– Hace mucho que lo sé.
– Por eso te fuiste de tu casa.
El pibe hizo un gesto amplio, se encogió de hombros, sumó razones.
– Pero ellos no sabían que vos sabías.
– No, claro. Me enteré por otro lado.
– ¿Quién te lo dijo?
– No importa eso. Fue un cambio de información, confidencias.
– Tu tío Mariano.
La boca le dolía y la sonrisa fue dolorosa en todos los sentidos.
– No, ése no. Fue alguien cercano a mi viejo.
– ¿Quién?
El pibe se endureció, no entendía esa presión.
– ¿Qué carajo importa eso?
– A tu tío y a tu madre sí que les importaba, porque…
La cara de Vicente se puso rígida, un poco más.
– Mi madre no tuvo nada que ver -dijo despacio.
– Está bien. Pero don Mariano y ella querían…
– ¡Nada que ver, hijo de puta! -gritó Vicente y se abalanzó sobre Etchenaik-. ¡Es mentira!
Tony le cruzó el brazo desde atrás bajo la barbilla y lo inmovilizó cuando el veterano no atinaba a defenderse y había quedado quieto, con el cuello ladeado y flojo.
– Hijo de puta, mi vieja no… -rezaba casi, bajito, el pibe.
– Quedate quieto -dijo el gallego junto a su cara-. Quedate quieto y no te enojes. Escuchá, salame.
– Mirá -y el veterano fue separando suavemente el brazo de Tony-. Lo que yo sé es que vos estabas en el medio y ellos tironeaban. Al final tu tío Mariano se juntó con tu viejo. Ninguno de los dos valen que vos confieses ni te ensucies. Es un asqueroso asunto de drogas que viene de antes que vos nacieras, pibe. Hacelo por tu vieja, quedate en el molde.
– ¿Quién mató a Sanjurjo?
– No sé. De un auto, lo balearon y huyeron. No fue Berardi.
– Otro hijo de puta menos.
– ¿Lo conocías?
– De casa. Venía a veces. Era amigo de la familia de mi vieja. Yo sabía que andaba en algo raro. Lo de la droga me enteré por Cora y los compañeros: decían que era un capo. Pensaron que yo podría ayudar en algo. La idea era apretarlo y sacarle guita.
Etchenaik pensó en alguien que perdiera dos padres en una noche, que sobreviviera a esa noche con un crimen entre manos, que tuviera que afrontar un amanecer con culpa e incertidumbres. Que sólo tuviera el odio para reconocerse. Había que echarle un cabo, señalar con el dedo en alguna dirección.
– No vas a poder volver con tu gente, Vicente. Está todo revuelto, los lugares quemados. Cora está en cana.
– ¿Cómo sabe?
– Sé que está bien -mintió sin asco, con cara de hereje-. Borrate, acompañala a tu vieja, que…
– Me usaban.
– ¿Quién te usaba?
– Los compañeros, Cora incluida… ¿Yo no sería un rehén? Más que un militante, digo -y no era una pregunta de hacer así, sin que se le moviera un pelo.
– No creo -defendió Etchenaik al bulto, como quien da razones para levantarse cada día, explica el sol-. No seas escéptico.
Vicente lo miró y Etchenaik tuvo que bajar los ojos.
157. Descanso de la compañía
Eran las seis y media de la mañana cuando Etchenaik colgó el teléfono. Del otro lado quedaban silencio y estupores, una oscura incredulidad que no podía entender ese negocio en el que quién ganaba.
– Usted cállese, señora. Y yo también -fueron las últimas palabras del veterano.
Volvió al living del Vesubio en el que Vicente desayunaba té con criollitas y la mañana empujaba, blanca y calurosa, contra el empeñoso crochet de doña Alcira.
– Te vas cuando quieras. Tu vieja te espera. No sabe nada. Ya te dijimos la versión que te conviene -explicó expeditivo.
El pibe se sacó las miguitas del pantalón y preguntó por el baño. Tony vacilaba, tenía el revólver cerca de la derecha.
– Anda. La segunda puerta a la izquierda -dijo Etchenaik.
Vicente salió bajo la mirada desconfiada del gallego.
– No va a hacer nada; tranquilo. Además, le puse un sedante para caballos en el té. Creo que se va a ir a la casa. Si no, que se joda.
– Sí, que se joda -casi deseó Tony, que no se convencía de ese empujón compulsivo a los brazos maternales.
– No te olvides de los tacos en el barro. ¿Le dijiste?
– Eh… mujeres. Madres, siempre madres. Está lleno de madres, gallego. Hay más madres que minas.
– Pero…
Pero el pibe volvió. Le dieron sus cosas. Se dispuso a partir. Verificó itinerario.
– Volvete en el colectivo 86 hasta Congreso -precisó el veterano-. Cuando uno está como vos, lo mejor es comprobar que la gente sigue igual, que el día no es diferente a otros, que en el fondo nada ha cambiado. El taxi tiene algo de irreal, de tiempo falso. Dedicate a mirar la gente, pibe.
Lo único que le faltaba era «la vida merece vivirse» pero le pareció una obscenidad. Optó por ponerse de pie, acompañarlo hasta la puerta.
– En el fondo no entiendo por qué hace todo esto… -empezó Vicente deslizándose hacia el lugar común.
Todo lo que seguía eran frases de fin de capítulo y Etchenaik sentía que todavía faltaba. Así que lo empujó suavemente y cerró el portón como quien dice o hace basta por hoy, decreta el descanso de la compañía.
Pero tuvo que ultimar trámites. Tony soportó con mala cara la privacidad de su larga conversación con Macías, más parecida a la negociación de Yalta que a un contacto matinal con novedades policiales y de las otras.
– La media inglesa -dijo Etchenaik al volver al patio-. Es negocio: dos puntos de local y uno de visitante…
– ¿El Negro? -y Tony señaló la habitación contigua, donde Sayago reposaba como si lo hubieran noqueado una vez más-. ¿Negociaste al Negro?
Etchenaik le amagó un derechazo amistoso.
– Nunca, nunca. Todo quedó increíblemente prolijo, gallego. Ahora, como dicen los médicos al cerrar la puerta en las películas, sólo nos queda esperar. Y tengo unas ganas bárbaras de sentarme a esperar.
Y esperaron. El veterano durmió como quien salda una deuda, se levantó para almorzar, se bañó y volvió a la cama. Lo despertó doña Alcira con el mate y la quinta.
– Venga. Está tan lindo en el patio.
– Voy.
La Razón había desparramado las cuestiones desde la primera plana a los confines de las policiales. Pero estaba todo. El asesinato del frustrado Secretario de Industria ocupaba cuatro columnas con foto del Torino, el basural, un comisario que no era Macías haciendo declaraciones a la prensa. Todo bajo el título «Industrial asesinado». No había ni siquiera hipótesis, pero se reproducía el retrato de Berardi, se recordaba su inminente designación.
Sanjurjo y el Cebita asomaban recién en la 37 al pie, no había fotos y todavía la cuestión no tenía olor a droga.
158. Gracias
Por tercera vez, el gallego se empinó para apoyar el cuadro en la pared. Ahora, junto al archivo, cerca del almanaque.
– No -dijo Etchenaik-. Ahí tampoco va.
La dama de la ventana no lucía como en el living paquete del abogado Huergo. La oficina maltratada y vieja la rechazaba como una presencia demasiado altiva, desdeñosa de la compañía de los percheros, una mesita maleadora, una lámina de Medrano con tangueros del cuarenta. Nada que hacer allí.
– Queda bien -insistió Tony semiacalambrado.
– Vamos a venderlo. Ese cuadro debe valer sus buenos mangos.
Sin embargo no era la decoración, los negocios o la perspectiva de hacerse unos pesos el tema que flotaba en la mañana del martes entre el personal de Etchenaik Investigaciones Privadas. El veterano rondaba el teléfono como si lo estuviera cuidando y le había dado el cuadro a Tony para tenerlo ocupado, para que no le preguntara por qué, con un día de descanso a sus espaldas y el caso resuelto, seguía como si nada. Como siempre, bah.
– ¿Qué esperás? -dijo el gallego dejando el cuadro boca abajo sobre el escritorio.
– La carroza.
Antigüedades. Coartadas. Frases hechas, estrategias al pedo. Tony renunció a sacarle algo más, no intentó alegrarlo con la lectura de Clarín que ya habían compartido, los detalles cada vez más prolijos y coincidentes que iban armando el falso rompecabezas de culpas y responsabilidades generado por tres cadáveres, algunos tiros y distintas armas en la noche del domingo. Ya había saltado la droga en el caso de la quinta. Ya Berardi estaba a punto de ser un mártir de la violencia política. Todo bien. Es decir, todo mal. Como debía ser.
Pero Etchenaik pareció salir de la cueva o el país donde andaba. Sintió que el gallego no merecía sus evasivas, que era justo y reiterado acreedor de su confianza, de su vida, sin ir más lejos.
– Vamos, te invito a morfar a El Globo. Basta de miseria. Tengo que levantar varios muertos con vos, gallego. Han sido demasiadas cosas y me porté como el carajo. Me salvaste, me ayudaste en la mala, le invadimos la casa a tu vieja… ¿Cómo dejaste al Negro?
– Bien. Ya anda parado.
Ellos también se pararon.
– ¿Vamos?… Hay un programa: Gambas al ajillo para dos.
En ese momento golpearon los vidrios de la puerta. Tres golpes firmes. Se miraron.
– ¡Qué lástima! -dijo Etchenaik-. Casi me había hecho la ilusión de que no iban a venir ya.
Se sentó en el borde del escritorio, como afirmándose.
– Adelante -dijo fuerte.
Entraron todos juntos pero sin estrépito. Eran cinco o seis, todos de civil. Macías se adelantó.
– ¿Vas a salir?
– Desagotame la oficina, Colorado.
El inspector hizo un brevísimo gesto hacia atrás y los que habían entrado retrocedieron para ocupar el pasillo tras la puerta que cerraron cuidadosamente.
– Que salga él también -retrucó Macías apuntándole a Tony.
– Andá pidiendo pan y sorpresata para picar, gallego.
Tony vaciló pero en seguida se dirigió a la puerta.
– Déjenlo ir -dijo el Colorado sin darse vuelta.
Quedaron en el tercer o cuarto mano a mano de las últimas dos semanas. Pero éste era definitivo.
– Vengo a agradecerte. Así como la otra vez te mandaste un montón de cagadas y nos arruinaste la investigación, ahora hiciste todo solo, y bien. Hay tipos que se van a ganar un ascenso gracias a vos: la policía de Moreno ya se está repartiendo los méritos y los dividendos de la caída del Gran Bolita.
– ¿De quién era la quinta?
– Alquilada. Un testaferro de Sanjurjo. Ningún punto de contacto con los Huergo, ni Berardi como vos querías. Gracias, otra vez.
– Bueno, está bien -se cansó Etchenaik-. ¿Y qué son esos «agradecedores» que te trajiste?
– Me trajeron, Julio. La negociación se complicó.
159. Jodete
Etchenaik miró el teléfono, como si de allí pudiera venir un gesto, un sonido que borrara las últimas, las tan temidas palabras de Macías.
– Se complicó… ¿Qué carajo se complicó? ¿No anduvo lo de la mujer de Berardi acaso?
– Sí. Yo mismo le tomé declaración. Me habló de amenazas telefónicas, de que Berardi le había dicho que andaba preocupado y temía un secuestro porque no cedía a una extorsión política: si no pagaba, le reventaban la empresa. Ayer mismo, me dijo, recibió una llamada de un comando reivindicando el asesinato. El mismo que llamó a los diarios.
– Lo conozco -cortó Etchenaik.
– La hiciste bien -dijo Macías sonriendo por primera vez, mirando el papelito-. Aunque lo de Triple V: Vanguardia Voluntarista para la Victoria suena a cargada…
– Lo que no es cargada es que no llamó -se obstinó el veterano.
– Te explico. Hoy temprano una mujer llama a la Jefatura para avisar que el Dr. Mariano Huergo estaba en Aeroparque y se piantaba a Montevideo.
– ¿Era la hermana, la mujer de Berardi?
– No. Una voz desconocida, y no se identificó. Fuimos y lo trajimos de la pestaña. Está adentro y no lo saca nadie. Ya no tiene quién.
El veterano sentía que todo era una larga franela, prolija serie de módicos triunfos que lo implicaban pero que sólo eran el prólogo para compensar lo que se venía.
– Terminala, que los muchachos están locos por entrar -y señaló la puerta ensombrecida, amenazante.
– Pará… -Macías daba el último rodeo, ya llegaba-. Cuando vuelvo de Aeroparque, dos monos que no conozco, de los que andan en la joda grossa y dependen directamente de arriba me esperaban en la oficina. «Hay un problema, Macías» me dicen. Si no aparecen los papeles que la mina llevaba encima, no hay arreglo». Dicen que cuando volvieron al bar a buscarlos, no estaban…
Etchenaik supo que no quedaba nada por hacer.
– Vas a tener que colaborar -dijo Macías mirando para cualquier parte.
– No.
El Colorado buscó argumentos por el piso.
– Yo no manejé todo esto. Te avisé. Hice las gestiones, toqué donde correspondía y me dijeron que sí, que la largaban.
– Pero no llamó.
Tendría que haber dicho «no la largaron» pero no podía, no debía aceptar eso. Todo era cuestión de que el teléfono sonara o no. Así de fácil.
– Se puede arreglar -simplificaba Macías. Lo miró-. Colaborá: dame los papeles.
– No.
– Etche…
Era curioso. Ahí, contra las cuerdas, apretado y sin salida, no tenía miedo. Un reflejo absurdo, inaceptable, lo hizo pensar en Hammett y su obstinada negativa ante la Comisión. Sintió que nunca había dejado de hacer literatura.
– No. No puedo -se oyó decir.
– Jodete, entonces -se resignó el Colorado.
Etchenaik caminó hacia la ventana abierta al calor. A sus espaldas se abrió la puerta.
– Despacio, por favor -creyó oír a Macías.
Cuando Tony regresó, cuando lo dejaron pasar después de una hora y ya el Falcon se había ido silencioso como una víbora, ya Macías había huido sin mirarlo ni escuchar sus putadas, aguantándolas con la espalda ancha, impermeable a la ironía o a las maldiciones; cuando el gallego encontró todo previsiblemente revuelto y roto, el colchón despanzurrado, los estantes vacíos, tardó en encontrar a Etchenaik. Estaba tirado en el piso del baño, sin camisa, boca arriba, con los labios rotos y sangrantes; se agarraba un hombro. Cuando se agachó junto a él, justo entonces, sonó el teléfono.
El veterano movió los ojos, le pidió por favor. Tony atendió.
– Hola -dijo.
Se volvió lentamente, tapó el tubo con la mano. Etchenaik lo miraba fijo.
– Es una mujer.
Final

***
160. Solamente ella
Sentarse a esperar. Con cuidado, con dificultad, con el hombro vendado bajo la camisa extrañamente impecable de viernes a la noche, con el traje planchado y el impermeable por esta vez necesario, húmedo, ablandado de revolcones heroicos y de los otros, sin memoria de ropero ni percha permanente.
Sentarse a esperar. En el lugar clásico, casi la cueva de tanto tiempo. Etchenaik siente que la última mesa del lado de Montevideo lo esperaba a él para que espere allí, ahora. Ha vuelto al Bar Ramos casi por reflejo, después de mucho tiempo, desde la noche de noviembre en que consiguió sacar al gallego fuera de ese laberinto de baldosas blancas y negras para arrastrarlo a otro más grande, más peligroso, más difícil de explicar y sin servicios sociales.
– ¿Cómo anda Antonio? Hace mucho que no lo veo.
– Bien, Albarracín. Mejor que yo.
– ¿Qué te pasó?
La marca violácea en el párpado, el labio partido, el cuidado artesanal que pone el veterano para maniobrar con el brazo izquierdo empujaron al mozo, lo hicieron preguntar sin pudor, como quien se acerca a ver los resultados de un tumulto callejero.
– ¿Esto? -y se señaló vagamente todo-. Una puerta. Me golpeé con una puerta.
– Je. Te pegó una puerta. Je.
– Eso. Una puerta enloquecida, giratoria, me atacó. Se trabó el mecanismo, me cagó a sopapos y me empujó a la calle. Ahí se me tiró encima, me dio con el picaporte en el ojo y…
– ¿Qué te traigo?
– Café.
Albarracín era el mozo del otro lado pero con la partida del gallego había heredado su lugar, un territorio que marcaba como un perro, a golpes de rejilla en las mesas de los extremos del salón. Etchenaik no lo conocía demasiado: las miradas por encima del mostrador, el saludo cuando daba toda la vuelta para ir a mear; poca cosa para tantos años de frecuentar las mesas, el café y la ginebra. Pensó que tener amigos mozos o ser amigo de la gente que te sirve en los bares debía ser síntoma de algo, un defecto, una virtud, un agujero.
Miró el reloj. Faltaban cinco minutos. Ella entraría por esa puerta. Sería puntual, saludaría con voz suya, sólo suya.
– Tenemos que hablar -había dicho-. Un lugar tranquilo, ahora que pasó todo. Se merece explicaciones.
– Hoy no puedo -se había disculpado Etchenaik, lastimado, sin soportar ese cambio de voz, la sorpresa.
– ¿El viernes a la noche? -era casi una cita-. Donde usted diga.
– En el Bar Ramos a las diez.
Y tuvo la certeza de que ella estaría a gusto, en su hábitat.
– De acuerdo. Hasta el viernes.
Cuando colgó, como pudo, el auricular, el gallego lo retuvo.
– ¿Etchenaik, qué vas a hacer?
– ¿Ahora? Me voy a desmayar.
Y se había desmayado, y había vuelto a despertar y ahí estaba. Mirando por una ventana que daba a la lluvia.
– ¿Esperás a alguien? Parecés un novio.
Con el café, también había regresado Albarracín.
– Soy un novio -y lo miró-. Conseguí una mina por agencia matrimonial y es la primera cita. Avísame cuando llegue una morocha, más de cincuenta, pelo tirante y negro, pinta de guerrera. Yo me voy a hacer el boludo por si…
– ¿Ésa?
La puerta era un marco, un escenario breve y suficiente. Ella estaba allí.
– Sí -dijo el veterano-. Es ella.
El mismo vestido negro que había entrevisto en la casa de la calle Olleros, el encaje, la rosa innecesaria, el manchón en la boca, el personaje de Onetti reaparecía sobre el final y era como si todos los caminos, como si viniera la muerte y tuviera esos ojos.
– Buenas noches.
– Buenas noches, señora Laura. ¿Se sienta?
– ¿Por qué no vamos a otro lugar? Yo lo invito.
Salieron. Ella se movía dos, tres pasos adelante. Un lujo.
– Qué loba -dijo Albarracín bajito.
– Exactamente -dijo Etchenaik deslumbrado.
161. Inolvidable
El afiche rojo, amarillo y azul anunciaba a la orquesta típica de Carmelo D'Amico y al cantor Carlos Coral. Tropical, Los Cocoteros, precios populares, damas gratis.
Hacía veinte años que Etchenaik no entraba al Salón La Argentina.
– ¿Siempre viene, Laura?
– No. No podía. Hubo un tiempo en que sí. Era una hermosa milonga. Ahora está llena de jovatos. Fíjese.
El veterano no necesita fijarse. Era temprano y Di Sarli desde el disco y «Bahía Blanca» marcaban el compás de tres parejas de minas altas y tipos engominados. Las mesas estaban casi vacías. El contrabajo y el piano esperaban otra hora y recordaban tiempos mejores en un escenario acartonado.
Se sentaron cerca de la pista. Pidieron una sidra.
Brindaron sin decir nada, seguros de compartir sus deseos.
– ¿Por qué me llamó? -dijo Etchenaik dejando la copa.
Ella estiró la mano sobre el mantelito rojo, agarró el alambre que retenía el corcho gordo, un armazón, una casita en sus manos.
– Tenía que explicarle. Hizo mucho por mí aunque no lo crea, Etchenaik -lo miró, transparente-. ¿Sabe quién soy yo?
– Ahora, sí.
El veterano tuvo conciencia de que ese momento sería siempre inolvidable, que recordaría el color de sus uñas, el escote del vestido de la pelirroja que pasaba bailando, los compases de «El abrojito» que ponían el fondo justo.
– Usted es La Loba, la madre de Ariel Brizuela. Usted es la mujer de Marcial Díaz.
Ella sonrió tristemente sin levantar la vista del mantel.
– ¿Marcial le habló de mí?
– Sí -mintió Etchenaik casi sin saberlo-. Y no sólo él. Usted es una mujer que dejó huella, Laura. Y no sólo en el recuerdo. En el barro también.
No fue necesario que ella dijera nada.
– Fue un disparo muy preciso -se admitió el veterano.
– Son años.
– De práctica.
– No. Años de espera, de odio.
Ella empezó a llorar, el rimmel se corría.
– Yo lo vi a usted en el entierro de Marcial. Aunque estábamos separados, la idea de vengar la muerte de Ariel nos unía y cuando lo mataron a él estábamos a punto de drogarlo. Hasta el hijo de puta del abogado está adentro. Cuando pasó por Barrancas a buscar unos papeles estaba tan asustado que me dijo adonde iba. Nunca supo ni sabrá que fui yo quien lo denunció.
Etchenaik la miraba con temerosa admiración.
– ¿Cómo hizo para arrimarse a Berardi?
– Cuando supimos que Huergo y el Gran Bolita estaban vinculados a Berardi, hace siete u ocho años, me fui a ofrecer por horas, les lavé la ropa, terminé ganándome la confianza, trabajando adentro. Cuando se separaron me convertí naturalmente en la amante de Berardi. Bah, la que siempre estaba a mano y dispuesta. No pedía nada.
Contaba todo con una voz neutra, casi lejana.
– No pedía porque sabía que un día iba a cobrarme todo: me dejó propiedades a mi nombre, Etchenaik. Quedo rica, inclusive.
– ¿Pero no fue muy riesgoso ir a Francisco Alvarez? Tuvo suerte.
– Yo estaba al tanto de todo lo que pasaba. Cuando Berardi decidió vigilar a Vicente fui yo quien le recomendé a usted. Supuse que en algún momento me podía confiar en usted.
Se miraron y casi naturalmente Etchenaik le agarró la mano.
– El domingo fui a Moreno porque sabía que los iba a encontrar juntos y en un lugar descampado. Aposté a que se balearan entre ellos. Ahí sí tuve suerte. Hasta Berardi cayó.
El salón estaba más animado ya. Una pareja desmesurada y quilombera que pasó vertiginosa rozó la mesa y les hizo tambalear la botella semivacía al ritmo de «A mover el esqueleto» por la Charanga del Caribe. Etchenaik la sostuvo con un manotazo y simultáneamente hizo un gesto de dolor.
– Me saqué el hombro.
– ¿Recién?
– No. En una rifa.
Y se rieron del hombro, de cualquier cosa.
162. La orquesta se va
Mientras Laura iba al baño a redibujar con rimmel, Etchenaik pidió otra sidra, decidió que la noche estaba en pañales y que no la arruinaría de ninguna manera. No contaría la muerte de Berardi, no implicaría a Vicente, no daría detalles miserables de la oscura familia Brotto ni revolvería la sucia muerte de Marcial en el fondo del Riachuelo. Esa mujer, esa oscura milonguera había entregado años de su vida a la persecución segura y prolija de los asesinos de su hijo. El balazo que había agujereado el pecho de Fredy Sanjurjo había sido disparado mucho antes, cuando una loba herida y apasionada decidió que la muerte de su lobito era un sentido para su vida. El pasado siempre volvía, vivía en los recuerdos, en las pasiones mal tapadas por capas y capas de olvido.
Ahora estaba la vetusta orquesta de Carmelo D'Amico en el escenario y Carlitos Coral cantaba «Gitana rusa» con violines zíngaros que se empinaban sobre el micrófono. Una respetable nube de humo flotaba sobre las parejas que se apretaban entre sudores y murmullos, buscaban en el abrazo el ritmo compartido, sensaciones perdidas que no querían perder.
El pasado también volvía con la gitana, el Don y el «serás tan triste» que Carlitos Coral no decía con la propiedad del cantor de Juan Sánchez Gorio pero decía al fin.
– ¿Pidió otra?
– Claro. Ya viene.
Ella había recompuesto sus ojos, repintado sus labios. De la misma cartera de la que una vez salía una pistola, emergían ahora cosméticos, pañuelos. Las carteras de mujer, pensó Etchenaik. La bolsa de Chola Benítez en manos del puto oficial Bertoldi; el prestigioso cocodrilo de doña Justina Huergo de Berardi lleno de cartas, de infamias; una carterita casi de nena metida entre la mierda multitudinaria del Luna Park.
– ¿En qué piensa?
– Ese tango… -improvisó Etchenaik mientras la gitana era más triste aún-. ¿Se acuerda del cantor de Juan Sánchez Gorio? ¿Cómo se llamaba?
– A mí no me hable de orquestas y cantores, Marcial sabía de eso. Yo lo oía a él, pero en realidad el tango para mí es algo para bailar, no para escuchar.
Llegó la sidra y bebieron en silencio.
– ¿Qué va a hacer, Laura? -dijo Etchenaik pero estaba lejos.
– No sé. Supongo que venderé todo y me iré. No quiero seguir viéndole la cara a esa gente. El chico no es malo pero es débil: yo le expliqué que Berardi no era su padre y se fue. Ahora volvió; que se joda. Ella es una bruja.
– Una bruja madre, también.
– No sé. Uno nunca sabe con esa gente. Ayer, medio día después del entierro de Berardi, se fueron a Europa. Si yo fuera la cana no los dejaría salir, pero…
Estaban sentados sobre pilas de odio, de errores, de muertos, y sin embargo cada uno arrastraba sus pedacitos, armaba lo que podía de sentido para el sobreviviente personal.
En ese momento la larga introducción que prodigaba la orquesta se despeñó en acordes sucesivos que iban bajando a los graves del piano y desde el fondo apareció el cantor:
A bailar, a bailar / que la orquesta se va
El último tango / perfuma la noche…
Etchenaik se acordó de Fiorentino.
– ¿Vamos a bailar? Después viene la tropical y nos vamos, si quiere -dijo ella como si acaso no hubieran venido a eso.
El veterano se señaló el hombro rígido.
– Apenas puedo moverlo.
– No importa -rió Laura ya de pie-. No pensará apretar…
Etchenaik sonrió apenas y la acompañó casi hasta el centro de la pista. Había mucha gente bailando. Se tomaron con cuidado.
La frase callada / que sube a los labios
y dice el tango / la despedida…
La llevó despacio. Sentía el roce del vestido en la yema de los dedos, la mano cálida, el pecho junto al suyo, la sien húmeda y el pelo grueso pegado a su mejilla. Ella bailaba muy bien, mucho mejor que él, que apenas usaba torpemente lo que tenía entre manos.
– Usted esperaba otra voz -dijo Laura sobre su hombro, sin mirarlo.
– ¿Cuándo?
– Cuando le hablé. Se le notó la decepción.
– Sí. No llamó y ya no va a llamar, creo.
– ¿Una mujer?
Vamos a bailar / tal vez no vuelvas a verla nunca
Carlitos Coral apuraba la rutina de todas las noches, se iba ya.
Etchenaik adelantó la pierna y sintió el vientre de ella, combado, vivido, la casita de Ariel Brizuela alguna vez. Giraron, se quebraron rítmicamente. Pensó en el otro chico, en el otro vientre que lo arrastraba a Europa, recordó con horror las uñas comidas de Cora.
– ¿Era una mujer? -repitió ella.
– Casi -alcanzó a decir al borde del chan chan y el final.
Juan Sasturain

***
