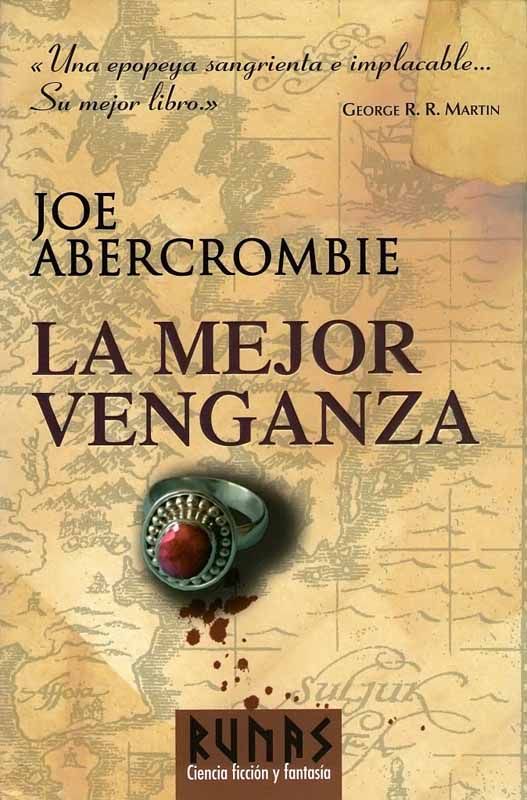
La guerra puede ser un infierno, pero para Monza Murcatto, la Serpiente de Talins, a sueldo del duque Orso, también es una forma excelente de hacer dinero. Sus victorias la han hecho muy popular —quizá demasiado para el gusto de Orso—. Traicionada y dada por muerta, la recompensa de Murcatto es un cuerpo desfigurado y una sed de venganza que no se detendrá ante nada. Sus aliados son el borracho menos fiable de Styria, el envenenador más traicionero de Styria, un asesino en serie obsesionado con los números y un bárbaro que quiere enderezar su vida... Entre sus enemigos están los más poderosos del país, y eso antes de que el Orso envíe al hombre más peligroso para acabar con ella...
JOE ABERCROMBIE
LA MEJOR
VENGANZA
Para Grace.
Un día leerás esto
y te sentirás algo inquieta
Benna Murcatto salva una vida
El amanecer tenía el color de la sangre enferma. Huía del este y manchaba de rojo el cielo oscuro, dando a los jirones de nubes un color dorado que no les pertenecía. Bajo él, la carretera se retorcía montaña arriba, hacia la fortaleza de Fontezarmo, un cúmulo de torres bajas de color ceniza oscuro que se recortaba ante los cielos heridos. El amanecer era rojo, negro y oro.
Los colores de su profesión.
—Monza, esta mañana estás especialmente hermosa.
Ella suspiró como si aquella circunstancia fuese accidental. Como si no hubiera pasado una hora acicalándose ante el espejo.
—Las cosas son lo que son. Y el hecho de decir cómo son no tiene mérito. Acabas de demostrar que no estás ciego, sólo eso —dijo, mientras se desperezaba en la silla de montar y hacía una larga pausa, para luego añadir—: Pero sigue diciéndome cosas.
Él se aclaró sonoramente la garganta y alargó una mano como el mal actor que se dispone a soltar su parlamento.
—Tu cabello es como... ¡un velo de arena que rielase!
—Eres un gallito presumido. ¿Ayer qué era? ¿Una cortina de medianoche? Eso me gustó más, tenía cierta poesía. Aunque mala, pero sigue.
—Mierda —miró hacia las nubes y bizqueó—. Entonces diré que tus ojos relucen como zafiros penetrantes y sin precio.
—¿Acaso tengo ahora piedras en la cara?
—Tus labios son como pétalos de rosa.
Ella le escupió, pero él anduvo listo y se apartó, de suerte que el escupitajo pasó cerca de su caballo y cayó en las piedras resecas que se encontraban junto al sendero.
—Eso es para que tus rosas crezcan más rápido, capullo. Puedes hacerlo mejor.
—Cada día es más difícil —murmuró él—. La joya que te regalé te queda muy bonita.
Ella alzó la mano derecha para admirarla, un rubí tan grande como una almendra, que atrapaba los primeros destellos de la luz del sol y relucía como una herida abierta.
—Me han hecho regalos peores —dijo.
—Le pega a tu temperamento tan fogoso.
Ella lanzó una risotada mientras decía:
—Y a mi reputación sangrienta.
—¡A la mierda tu reputación! ¡Sólo sirve para que cotilleen los idiotas! Eres un sueño. Una visión. Eres como... —chasqueó los dedos— ¡la mismísima diosa de la guerra!
—Una diosa, ¿eh?
—De la guerra. ¿Te gusta?
—No está mal. Si puedes besarle el culo al duque Orso la mitad de bien que piropeas, quizá nos dé un premio.
—Sólo hay una cosa que me guste más que el amanecer: mirar las nalgas llenas y redondas de Su Excelencia. Es como contemplar... el poder —Benna fruncía los labios en una mueca.
Los cascos de los caballos golpeaban el arenoso sendero, las sillas crujían y los arneses tintineaban. El camino iba sin parar de un lado para otro. El resto del mundo se desplazaba bajo ellos. El cielo del este se desangró, pasando del rojo a un rosa de matadero. El río surgió lentamente ante su vista, serpenteando entre los bosques otoñales que circundaban la base del empapado valle. Centelleante, como un ejército en marcha, corriendo rápido e implacable hacia el mar. Hacia Talins.
—Estoy esperando —dijo él.
—¿El qué?
—Los cumplidos que ahora te toca decir a ti, por supuesto.
—Si no se te quitan esos humos de la cabeza, te va a estallar de mala manera —retorció los puños de seda de su camisa—. Y no quiero tus sesos encima de mi camisa nueva.
—¡Me has matado! —Benna se llevó una mano al pecho—. Zorra desalmada, ¿así es como me pagas la devoción que he mostrado por ti todos estos años?
—Campesino, ¿cómo te atreves a presumir de la devoción que sientes por mí? ¡Es como si una garrapata sintiera devoción por un tigre!
—¿Un tigre? ¡Vaya! Cuando te comparan con un animal, siempre sale a relucir una serpiente.
—Mejor eso que un gusano.
—Furcia.
—Cobarde.
—Asesina.
Apenas podía negar aquel último apelativo. El silencio cayó nuevamente sobre ellos. Un pájaro gorjeó desde el árbol sediento que se encontraba junto al camino. Benna acercó poco a poco su caballo al suyo y murmuró cortésmente:
—Monza, esta mañana estás especialmente hermosa.
Una sonrisa asomó por una de las comisuras de su boca. Por el lado que él no podía ver.
—Bueno, las cosas son lo que son.
Ella espoleó su caballo, y la muralla exterior de la ciudadela de Fontezarmo salió a su encuentro. El estrecho puente que cruzaba un vertiginoso precipicio terminaba ante la barbacana, cubierto todo él por las chispeantes gotas de agua que caían. En su extremo se abría, bostezante, una puerta que parecía conducir a la tumba.
—Han reforzado las murallas en el último año —musitó Benna—. No me gustaría tener que atacar este sitio.
—¿No irás a pretender ahora que tienes los redaños suficientes para subir por una escala?
—No me gustaría tener que ordenar a alguien que atacase este sitio.
—¿No irás a pretender ahora que tienes los redaños suficientes para dar órdenes?
—Pues no.
Ella se inclinó con cuidado en la silla de montar y miró la pendiente muy empinada que quedaba a su izquierda. Luego echó un vistazo a la escarpada muralla de su derecha, cuyas almenas formaban una negra línea mellada que se recortaba contra el brillante cielo, y comentó:
—Es como si temiera que alguien pudiese matarle.
—¿Entonces... tiene muchos enemigos? —preguntó Benna con un susurro, abriendo unos ojos tan grandes como platos y esbozando una mueca de sorpresa.
—Sólo media Styria.
—Y yo, que me había empeñado tanto en ser popular... —Pasaban al trote entre dos soldados de rostro severo, con lanzas y bonetes de hierro tan relimpios que tenían un resplandor asesino. Los cascos de los caballos resonaban en la oscuridad del largo túnel, que comenzaba a hacerse más empinado—. Ahora tienes ese aspecto...
—¿Qué aspecto?
—Ya basta de bromas por hoy.
—Uh —ella sintió que una mueca archiconocida afloraba en su rostro—. Tú puedes permitirte una sonrisa. Eres el bueno.
Al otro lado de las puertas el mundo era diferente, el aire estaba cargado con olor a lavanda y, después de recorrer la gris ladera de la montaña, parecía llenarse con un color verde brillante. Un mundo de césped cortado al ras, de setos torturados para que adquiriesen formas irreales, de fuentes que lanzaban hacia lo alto su reluciente lluvia. Unos guardias siniestros, con la cruz negra de Talins sobre sus blancas sobrevestes, aguaban delante de todas las puertas tan bonito espectáculo.
—Monza...
—¿Sí?
—Que sea la última campaña que hacemos —Benna intentaba convencerla—. El último verano que nos arrastramos por el polvo. Busquemos una actividad más placentera. Ahora, que aún somos jóvenes.
—¿Y qué hacemos con las Mil Espadas, ahora ya casi diez mil, que nos buscan a la espera de órdenes?
—Que nos sigan buscando. Se unieron a nosotros para saquear y nosotros hemos cumplido. Su lealtad nunca va más allá de su propio beneficio.
Ella tuvo que admitir que las Mil Espadas nunca habían representado lo mejor de la humanidad, ni siquiera lo mejor de los mercenarios. La mayoría de sus miembros sólo se encontraban un peldaño por encima de los criminales. Los demás estaban un peldaño por debajo. Pero ésa no era la cuestión. Por eso dijo con un gruñido:
—En esta vida hay que tener apego por algo.
—No sé por qué.
—Como siempre. Una campaña más y Visserine caerá, Rogont se rendirá y la Liga de los Ocho sólo será un mal recuerdo. Orso podrá coronarse a sí mismo rey de Styria, y entonces nosotros nos esfumaremos y nadie nos recordará.
—Merecemos que nos recuerden. Podríamos tener nuestra propia ciudad. Tú podrías ser la noble duquesa Monzcarro de... donde sea...
—¿Y tú el impávido duque Benna? —rió mientras lo decía—. Eres tonto del culo. Apenas podrías gobernar tus propias tripas sin mi ayuda. La guerra es un negocio bastante turbio, y yo no domino la política. Si Orso acaba siendo coronado, nos retiramos.
Benna suspiró y dijo:
—Suponía que éramos mercenarios. A Cosca jamás le gustaron los tipos como él.
—Pero yo no soy Cosca. De cualquier modo, no es prudente negarle nada al señor de Talins.
—Pero si te gusta luchar...
—No. Me gusta ganar. Sólo una campaña más y luego veremos mundo. Visitaremos el Viejo Imperio. Recorreremos las Mil Islas. Navegaremos hasta Adua y nos hospedaremos en la Casa del Hacedor. Viajaremos por todas partes —Benna puso mala cara, como siempre que algo no le gustaba. Pero, aunque pusiera mala cara, no le llevó la contraria. En ocasiones era consciente de que ella debía tomar la iniciativa—. Puesto que sólo nos diferenciamos en un par de pelotas, ¿nunca has sentido la necesidad de hacerte con unas?
—A ti te sientan mejor. Además, también te tocó el cerebro. Mejor será que sigamos juntos.
—¿Y tú qué sacarás de todo esto?
—La sonrisa de la victoria —Benna hizo una mueca.
—Pues, entonces, sonríe. Sólo una campaña más. —Bajó con un salto de la silla, enderezó el tahalí de su espada, lanzó las riendas hacia el mozo de cuadra y se encaminó a grandes pasos hacia la puerta interior de la entrada. Benna tuvo que seguirla a la carrera, porque, al echar a andar, se había enredado con su propia espada. Para ser una persona que vivía de la guerra, era un desastre en todo lo que tuviese que ver con las armas.
El patio interior, que al llegar a la cumbre de la montaña se dividía en terrazas bastante extensas en las que habían plantado unas exóticas palmeras, estaba aún más protegido que el exterior. Una antigua y alta columna procedente del palacio de Scarpius se erguía en su centro, lanzando un intenso reflejo hacia el estanque circular en el que pululaban muchos peces plateados. La inmensidad de vidrio, bronce y mármol que era el palacio del duque Orso dominaba las tres fachadas del patio como un gato monstruoso que atrapase entre sus garras a un ratón. Desde la primavera habían construido una nueva ala, bastante grande, a lo largo de la muralla norte, con adornos de piedra medio cubiertos por el andamiaje.
—Han estado edificando —dijo ella.
—Claro. ¿Cómo podría arreglárselas el príncipe Ario sólo con las diez habitaciones que tiene para meter en ellas los zapatos?
—En estos tiempos, el hombre que sólo tenga diez habitaciones para guardar el calzado nunca podrá ir a la moda.
—Yo sólo tengo treinta pares. Creo que mis reservas disminuyen con rapidez —Benna fruncía el ceño mientras miraba sus botas con hebillas de oro.
—Como nos pasa a todos —musitó ella. Un grupo de esculturas medio terminadas se alineaba a lo largo del tejado. El duque Orso dando limosna a los pobres. El duque Orso enseñando al ignorante. El duque Orso protegiendo al débil de cualquier daño.
—Me sorprende que no tenga a toda Styria lamiéndole el culo —le susurró Benna al oído.
—Ésa debe de ser la siguiente —señalaba con el dedo un bloque de mármol que habían comenzado a tallar.
—¡Benna!
El conde Foscar, que era el hijo pequeño de Orso, rodeó el estanque a la carrera como si fuera un perrito impaciente, haciendo mucho ruido con los zapatos al pisar la gravilla recién rastrillada, encendido el pecoso rostro. Acusaba el desafortunado intento de dejarse barba (ya hacía un año desde que Monza le hubiera visto por última vez), con el resultado de que los cuatro pelos sueltos de color arena que cubrían su rostro le hacían más aniñado. Aunque hubiera podido heredar toda la virilidad de su padre, daba la impresión de que una parte se había quedado por el camino. Benna sonrió burlonamente, le pasó un brazo por los hombros y le rascó la cabellera. Eso habría supuesto un insulto en caso de hacérselo otro, pero, haciéndoselo Benna, le parecía algo maravilloso. Él tenía cierta habilidad para hacer feliz a la gente, que a Monza le parecía mágica. La suya la llevaba, justamente, hacia la dirección opuesta.
—¿Aún está aquí tu padre? —preguntó Monza.
—Sí, y también mi hermano. Los acompaña su banquero.
—¿Y cómo anda de humor?
—Creo que bien, o eso parece, pero ya conoces a mi padre. Además, nunca se enfada con vosotros, porque siempre le traéis buenas noticias. Al igual que hoy, ¿o no?
—Yo se lo diré, Monza, o...
—Borletta ha caído. Cantain ha muerto.
—Cantain era un buen hombre —Foscar no se alegró, porque no compartía con su padre el apetito por los cadáveres.
—Era el enemigo de tu padre —para Monza las cosas no eran tan sencillas.
—Era un hombre al que se podía respetar. Apenas queda gente como él en Styria. ¿De veras que murió?
Benna hinchó las mejillas y dejó escapar el aire antes de decir:
—Bueno, le cortaron la cabeza y la clavaron en una pica encima de las puertas; a menos que conozcas a algún médico fantástico...
Pasaron bajo una arcada bastante alta y accedieron a una sala en penumbra que resonaba igual que la tumba de un emperador, sólo iluminada por la luz que, al filtrarse desde unos altos ventanales, creaba columnas llenas de polvo en suspensión que llegaban hasta el suelo de mármol. Unas armaduras antiguas, que relucían en silencioso recogimiento, sujetaban en sus puños de hierro unas armas igual de vetustas. El nítido sonido de unas botas retumbó en las paredes cuando un hombre de uniforme oscuro llegó a su lado.
—Mierda —Benna decía a Monza, habiéndole al oído—. Ahí está ese reptil de Ganmark.
—No te metas con él.
—Es que no me creo que ese bastardo de sangre fría sea tan bueno con la espada como dicen...
—Lo es.
—Si yo sólo fuera medio hombre...
—No lo eres. Así que no te metas con él.
El rostro del general Ganmark era singularmente suave, y sus bigotes lacios y sus pálidos ojos grises, siempre húmedos, le conferían cierto aire de tristeza perpetua. Se rumoreaba que lo habían expulsado del ejército de la Unión por cierta indiscreción de carácter sexual que tenía que ver con otro oficial, y que había cruzado el mar en busca de un amo con más amplitud de miras. La tolerancia del duque Orso era infinita en lo concerniente a sus militares, siempre que hiciesen bien su trabajo. Ella y Benna eran la prueba viviente de ello.
Ganmark saludó a Monza con una inclinación de cabeza llena de afectación.
—General Murcatto —luego repitió, mirando a Benna—: General Murcatto. Conde Foscar, ¿puedo presumir que ha hecho sus ejercicios?
—Me entreno durante todo el día.
—Entonces aún podremos hacer de usted un espadachín.
—Eso o un tipo aburrido —comentó Benna con un bufido.
—Cualquiera de las dos cosas ya sería algo —dijo Ganmark con su típico acento gutural de la Unión—. Un hombre sin disciplina no es mejor que un perro. Un soldado sin disciplina no es mejor que un cadáver. De hecho, es peor, porque un cadáver no supone ninguna amenaza para sus propios camaradas.
Benna abrió la boca, pero Monza se le adelantó. Ya tendría tiempo después para hacer el idiota, si quería.
—¿Cómo le fue en la campaña? —preguntó ella.
—Cumplí con mi papel, manteniendo los flancos de usted libres de Rogont y de sus soldados de Ospria.
—¿Conteniendo al Duque de la Dilación? —Benna sonreía con afectación—. Menudo desafío.
—Sólo actué de secundario. Un giro cómico en una gran tragedia, que, así lo espero, debió de ser debidamente apreciado por la audiencia.
Los ecos de sus pisadas se incrementaron cuando pasaron bajo otra arcada y entraron en la impresionante rotonda situada en el corazón del palacio. Sus curvas paredes eran vastos paneles esculpidos con escenas de la Antigüedad. Guerras entre demonios y magos, y otras tonterías parecidas. Arriba, en lo más alto, la gran cúpula mostraba un fresco en el que habían pintado siete mujeres con alas que se recortaban ante un cielo tormentoso; tenían armas, armaduras y la mirada airada. Los Hados, que llevan los destinos a la Tierra. La mejor obra de Aropella. Al parecer, había tardado siete años en terminarla. Monza decidió no olvidar lo menuda, débil y completamente insignificante que se sentía en aquel sitio. Era muy importante para ella.
Los cuatro subieron por una escalera lo suficientemente ancha para que el doble del número de personas subiera de frente por ella.
—Y, ¿adónde le llevó ese talento suyo para la comedia? —Monza preguntó a Ganmark.
—Junto con el fuego y el asesinato, hasta las puertas de Puranti, y luego de vuelta.
—¿Algún combate importante? —Benna fruncía los labios.
—¿Por qué hubiera debido implicarme en un combate? ¿No ha leído a su Stolicus? Un animal lucha para conseguir la victoria...
—Un general avanza —Monza terminó la cita por él—. ¿Suscitó muchas risas?
—Supongo que no muchas en el enemigo. Sólo unas pocas, preciosas, en algunos, pero así es la guerra.
—Siempre tengo tiempo para reírme entre dientes —dijo Benna.
—Algunas personas tienen la risa fácil. Eso las convierte en compañeros encantadores a la hora de cenar —los ojos tiernos de Ganmark fueron hasta Monza—. Veo que no se ríe.
—Ya lo haré. En cuanto la Liga de los Ocho haya desaparecido y Orso sea rey de Styria. Entonces todos podremos colgar nuestras espadas.
—Por experiencia propia, puedo asegurarle que las espadas no se quedan colgadas mucho tiempo de ningún sitio. Tienen la costumbre de volver por su cuenta a las manos de quienes las empuñaron.
—Me atrevería a decir que Orso seguirá con usted —dijo Benna—. Aunque sólo sea para sacar brillo a las baldosas del suelo.
—Entonces puedo asegurarle que Su Excelencia tendrá los suelos más limpios de toda Styria —Ganmark apenas dio un respingo.
La escalera finalizaba delante de un par de puertas altas, muy brillantes por la madera pulimentada con que habían sido construidas, las cuales presentaban unos rostros de leones. Un hombre grueso subía y bajaba por los escalones situados delante de ellas, a la manera del viejo perro guardián que vigila el dormitorio de su amo. Era Fiel Carpi, el capitán más antiguo de las Mil Espadas, cuyo rostro viril, ancho y curtido se hallaba surcado por las cicatrices de mil combates.
—¡Fiel! —Benna agarró al viejo mercenario por la gruesa tajada de carne que era una de sus manos—. Mira que subir por una montaña a tus años. ¿No deberías estar ahora en algún burdel?
—Estaba en uno de ellos —Carpi se encogió de hombros—. Pero Su Excelencia me mandó llamar.
—Y como eres un buen chico... obedeciste.
—Por algo me llaman Fiel.
—¿Cómo andaban las cosas en Borletta? —preguntó Monza.
—Tranquilas. La mayoría de los hombres quedaron acuartelados fuera de la ciudad, con Andiche y Victus. Pensé que así no podrían incendiarla. Dejé en el palacio de Cantain a algunos de los de más confianza con Sesaria, para que los vigilase. Perros viejos como yo, de los tiempos de Cosca. Hombres maduros, poco inclinados a obrar de manera impulsiva.
—Querrás decir un poco lentos —dijo Benna, cloqueando.
—Lentos en el pensar, aunque estables. Ya hemos llegado.
—¿Qué tal si entramos? —Foscar apoyó un hombro en una de las puertas y la abrió. Ganmark y Fiel le siguieron. Monza se detuvo un momento en el umbral, intentando poner una cara más seria. Levantó la mirada y vio que Benna sonreía. Le devolvió la sonrisa de manera instintiva. Se inclinó y le dijo al oído:
—Te quiero.
—Por supuesto que me quieres —dio un paso en el umbral y ella le siguió.
El estudio privado del duque Orso era una sala de mármol tan grande como la plaza de un mercado. Unos ventanales altos ocupaban en solemne procesión una de sus paredes, dejando pasar una brisa penetrante que hacía estremecer y retorcerse las vividas colgaduras del estudio. Más allá, una larga terraza parecía colgar en medio del aire, dominando la cuesta más empinada que llevaba hasta la cumbre de la montaña.
La pared de enfrente estaba cubierta con unos paneles que llegaban hasta el techo, pintados por los artistas más notables de Styria con objeto de mostrar las mayores batallas de su historia. Las victorias de Stolicus, de Harod el Grande, de Farans y de Verturio, todas ellas conservadas en óleos majestuosos. El mensaje de que Orso era el último de un linaje de regios conquistadores resultaba difícil de obviar, aunque su bisabuelo no sólo hubiera sido un usurpador sino un criminal convicto.
La pintura mayor de todas se encontraba frente a la puerta, a una altura, al menos, de diez largos pasos. Como no podía ser menos, representaba al gran duque Orso. Aparecía montado encima de un destrero rampante, alta la refulgente espada, los penetrantes ojos fijos en el lejano horizonte, incitando a sus hombres a la victoria en la batalla de Etrea. El pintor parecía desconocer que Orso había estado a más de ochenta kilómetros de ella.
Pero las mentiras bonitas siempre vencen a las verdades aburridas, como frecuentemente él mismo había dicho a Monza.
El mismísimo duque de Talins, con aire avinagrado, empuñando una pluma y no una espada, se sentaba ante un escritorio. Un hombre alto, macilento, de nariz ganchuda se encontraba de pie a su lado, mirando hacia abajo con la misma perspicacia que el buitre que aguarda a que los viajeros perdidos mueran de sed. Entre las sombras de la pared, una silueta de buen tamaño se agazapaba cerca de ambos. Gobba, el guardaespaldas de Orso, cuyo cuello era tan gordo como el de un cerdo enorme. El príncipe Ario, hijo primogénito del duque y su heredero, se repantigaba en una silla dorada, cerca de ellos. Había cruzado una pierna por encima de la otra y movía con descuido una copa de vino, mientras una sonrisa blanda se dibujaba en su rostro bello e inexpresivo.
—¡Me encontré a estos mendigos vagando por el campo y pensé encomendarlos a tu caridad, padre! —exclamó Foscar.
—¿Caridad? —La aguda voz de Orso reverberó en la cavernosa estancia—. Sabes que no me gustan las tonterías. Pónganse cómodos, amigos míos; en un momento estaré con ustedes.
—Vaya, pero si son la Carnicera de Caprile y su pequeño Benna —comentó Ario en voz baja.
—Vuestra Alteza está tan bien como siempre —aunque a Monza le pareciera estar viendo a un gallito indolente, se guardó de decirlo.
—Usted también. Si todos los soldados tuvieran su apariencia, creo que me gustaría apuntarme a la campaña. ¿Una nueva baratija? —Ario movió con languidez su mano enjoyada para señalar el rubí que Monza llevaba en el dedo.
—Es lo que tenía a mano mientras me vestía.
—Me habría gustado estar presente. ¿Vino?
—¿Tan pronto? Si apenas ha amanecido.
Él echó una mirada de ojos abotagados a las ventanas y dijo, como si estar levantado hasta muy tarde fuera una proeza:
—En lo que a mí concierne, la noche ya está lejos.
—Tomaré un poco.
Benna había comenzado a servirse una copa de vino por su cuenta: mejor aprovechar la fanfarronada antes de que decayera. Era casi seguro que antes de una hora estaría borracho y que luego se sentiría avergonzado, porque Monza ya estaba cansada de hacer siempre de madre. Se paseó por delante de la monumental chimenea, sujeta por las figuras talladas de Juvens y Kanedias, y se dirigió al escritorio de Orso.
—Firmad aquí, aquí y aquí —decía el hombre macilento mientras esgrimía un dedo huesudo por encima de los documentos.
—¿Está seguro, Mauthis? —Orso le miró como si se sintiese incómodo—, mi arrendatario.
—Sólo vuestro humilde servidor, Excelencia. La Banca de Valint y Balk accede a prorrogar este crédito por un año, después del cual, aun lamentándolo mucho, tendrá que cobraros los intereses.
—Sí, seguro que lo lamenta tanto como la peste por los muertos que deja. Estaré comprometido con ustedes —dijo Orso con un bufido—. Todos acabamos por arrodillarnos ante alguien, ¿no es así? Asegúrese de comunicar a sus superiores mi infinita gratitud por su indulgencia.
—Así lo haré —Mauthis recogió los documentos—. Esto concluye nuestro asunto, Excelencia. Debo irme ahora mismo, si quiero aprovechar la marea de la tarde para llegar a Westport...
—Aún no. Quédese un poco más. Debemos tratar otro asunto.
—Como desee Vuestra Excelencia —los inexpresivos ojos de Mauthis fueron hacia Monza y luego hacia Orso.
El duque se levantó parsimoniosamente de su escritorio y dijo:
—Entonces, tratemos cuestiones más placenteras. Me traen buenas noticias, ¿no es así, Monzcarro?
—Así es, Excelencia.
—Ah, ¿qué haría yo sin usted?
Sus cabellos negros tenían una veta de color gris acero que Monza no había visto en la última entrevista mantenida con él y, quizá, unas líneas más profundas en los rabillos de los ojos, aunque su forma de mandar en todo fuera tan impresionante como siempre. Se inclinó hacia delante y la besó en ambas mejillas, para luego susurrarle al oído:
—Aunque Ganmark pueda dirigir a los hombres con cierta facilidad, no tiene el menor sentido del humor, y eso que es un chupapollas. Vamos, cuénteme sus victorias en el campo de batalla —puso un brazo encima de los hombros de la joven y, dejando atrás al príncipe Ario, que se había echado a roncar, pasó con ella por uno de los abiertos ventanales, llegando a la alta terraza.
El sol comenzaba a escalar el cielo y el brillante orbe se llenaba de colorido. El cielo había perdido su color de sangre, adquiriendo otro azul intenso mientras unas nubes blancas se arrastraban en lo alto. Abajo, en el mismísimo fondo del vertiginoso precipicio, el río serpenteaba por las boscosas estribaciones del valle, cubiertas con otoñales hojas de verde pálido, de naranja tostado, de amarillo desvaído, de rojo intenso, y la luz relucía plateada en las apresuradas aguas. Hacia el este, el bosque daba paso a un parcheado de campos de labranza, cuadrados de tierras verdes de barbecho, de rica tierra negra, de rastrojos dorados. Un poco más lejos, el río se encontraba con el mar gris para formar un amplio delta plagado de islas. Con la fuerza de la imaginación, Monza vislumbraba en ellas torres, edificios, puentes, murallas. La Gran Talins, no mucho mayor ante su vista que la uña de su pulgar Entornó los ojos ante la fuerte brisa que apartaba de su rostro algunos de sus cabellos.
—Jamás me canso de esta vista.
—No me extraña. Por eso edifiqué este maldito lugar. Desde aquí siempre puedo vigilar a mis súbditos como un padre a sus pequeños. Pero sólo para asegurarme de que no se hacen daño mientras juegan, ya me comprende.
—Vuestra gente tiene suerte de tener en vos a un padre tan justo y preocupado —respondió ella con una mentira piadosa.
—Justo y preocupado —Orso frunció la frente, pensativo, mientras miraba el distante mar—. ¿Cree usted que la historia me recordará?
—¿Qué dijo Bialoveld? La historia la escriben los vencedores —pero eso le parecía harto improbable.
—Muy bien, veo que además es usted muy leída —el duque le apretó nuevamente en el hombro—. Ario posee la necesaria ambición, pero carece de perspicacia. Me sorprendería que fuese capaz de leer de corrido una señal de carretera. Sólo se preocupa por las putas. Y por los zapatos. Por otra parte, mi hija Terez no hace más que llorar desconsoladamente porque la casé con un rey. Puedo asegurarle que si le hubiera dado como marido al gran Euz, habría estado gimoteando por no tener un marido que se amoldase mejor a su condición —lanzó un profundo suspiro—. Ninguno de mis hijos me comprende. Ya sabe usted que mi bisabuelo fue un mercenario. Es una circunstancia que no me agrada revelar —pero que contaba a Monza cada vez que se veían—. Un hombre que jamás derramó una lágrima en toda su vida y que pisoteó lo que tenía al alcance de la mano. Un luchador de baja cuna que se apoderó de Talins con la agudeza de su mente y de su espada —la versión que había oído Monza hablaba de una rudeza desmesurada y una gran brutalidad—. Usted y yo estamos hechos de la misma pasta. Nos hemos hecho a nosotros mismos a partir de cero.
—Me honráis sobremanera, Excelencia —Monza se mordía la lengua, porque Orso, que había nacido en el ducado más poderoso de Styria, no sabía lo que era trabajar duro.
—Se merece aún más. Y ahora hábleme de Borletta.
—¿Queréis que os hable de la batalla de la Margen Alta?
—¡Me han dicho que usted desbarató el ejército de la Liga de los Ocho como antes en Dulces Pinos! Ganmark dice que las fuerzas del duque Salier triplicaban en número a las suyas.
—El número de las fuerzas no favorece cuando son flojas, están mal preparadas y mandadas por idiotas. Un ejército de granjeros de Borletta, de zapateros remendones de Affoia, de sopladores de cristal de Visserine. Aficionados. Acamparon junto al río, suponiendo que estábamos lejos, y apenas pusieron centinelas. Atravesamos los bosques a medianoche y caímos sobre ellos al amanecer, porque ni siquiera se habían puesto las armaduras.
—¡Me imagino a ese cerdo seboso de Salier saltando de la cama para echar a correr!
—Fiel dirigió la carga. Los derrotamos enseguida y nos hicimos con sus suministros.
—Me han dicho que los campos, de dorados que eran, se volvieron carmesíes.
—Lucharon mal. Los que se ahogaron al intentar cruzar el río fueron diez veces más que los que murieron luchando. Hicimos más de cuatro mil prisioneros. Unos quedaron en libertad tras pagar el rescate, otros no, y los demás fueron ahorcados.
—Nadie derramó muchas lágrimas, ¿verdad, Monza?
—Yo no. Si tanto querían vivir, ¡que se hubiesen rendido!
—Como hicieron en Caprile —Monza miró fijamente los negros ojos de Orso—. Entonces, ¿Borletta sigue bajo asedio?
—Ya ha caído.
—¿Ha caído? ¿Se ha rendido Cantain? —el rostro del duque se encendió como el de un chico en su fiesta de cumpleaños.
—Cuando los suyos se enteraron de la derrota de Salier, perdieron la esperanza.
—Y la gente sin esperanza es una muchedumbre peligrosa, incluso en una república.
—Especialmente en una república. El populacho sacó a Cantain del palacio y lo colgó en la torre más alta; luego abrieron las puertas y se pusieron a merced de las Mil Espadas.
—¡Ja! Asesinado por el mismísimo pueblo al que quiso dar la libertad. He ahí la gratitud de los plebeyos, ¿eh, Monza? Cantain debió aceptar mi dinero cuando se lo ofrecí. A los dos nos habría salido más barato.
—Todos se atropellan unos a otros para convertirse en vuestros súbditos. He ordenado que no les hagan daño, siempre que sea posible.
—¿Piedad?
—La piedad y la cobardía son lo mismo —dijo ella, cortante—. Vos queréis sus tierras, no sus vidas. Los muertos no obedecen.
—¿Por qué será que mis hijos no se saben la lección tan bien como usted? —Orso sonreía—. Estoy completamente de acuerdo. Que ahorquen sólo a los líderes. Y que la cabeza de Cantain siga encima de las puertas. Nada anima más a la obediencia que un buen ejemplo.
—Ya está a punto de pudrirse junto con las de sus hijos.
—¡Excelente trabajo! —el señor de Talins aplaudió, como si la noticia de aquellas cabezas pudriéndose fuese una música agradabilísima que jamás hubiese escuchado—. ¿Qué hay de los ingresos?
Como el asunto de los ingresos incumbía a Benna, éste dio un paso al frente mientras sacaba un papel doblado del bolsillo que tenía en la pechera de su casaca.
—La ciudad fue registrada, Excelencia. Todos los edificios quedaron vacíos, se miró debajo de todas las alfombras, se cacheó a todo el mundo. Hemos seguido las reglas acostumbradas, según los términos del contrato. Una cuarta parte para el hombre que encuentra lo que sea de valor, otra para su capitán, otra para los generales —entonces hizo una reverencia, alisó el papel y se lo entregó— y la última para nuestro noble patrón.
La sonrisa de Orso creció a medida que observaba las cuentas.
—¡Mis bendiciones para la regla de las cuartas partes! He conseguido lo suficiente para que ustedes dos sigan un poquito más a mi servicio —se acercó a Monza y Benna, puso una mano amable encima de sus respectivos hombros y atravesó con ellos los abiertos ventanales, conduciéndolos hacia la mesa circular de blanco mármol que se hallaba en el centro de la habitación y el gran mapa desplegado encima. Ganmark, Ario y Fiel estaban alrededor de ella. Gobba seguía agazapado entre las sombras, sus gruesos brazos sobre el pecho—. ¿Y qué ha sido de nuestros antaño amigos y ahora peores enemigos, los traidores ciudadanos de Visserine?
—Los campos que rodean la ciudad quedaron arrasados —Monza había hecho una carnicería por la región con sólo mover un dedo—, los granjeros fueron expulsados y el ganado aniquilado. Será un magro invierno para el duque Salier, y la primavera aún lo será más.
—Tendrá que contar con el noble duque Rogont y sus soldados de Ospria —dijo Ganmark con la más sutil de las sonrisas.
—Ospria siempre habla mucho, pero nunca hace nada —era el príncipe Ario.
—Visserine caerá en vuestro regazo el próximo año, Excelencia.
—Y entonces le habremos arrancado el corazón a la Liga de los Ocho.
—La corona de Styria será vuestra.
—Y se lo tendremos que agradecer a usted, Monzcarro. No lo olvidaré —la sonrisa de Orso se hizo aún más marcada al oír hablar de coronas.
—No sólo a mí.
—Al infierno su modestia. Pues claro que Benna ha tenido parte en ello, lo mismo que nuestro buen amigo el general Ganmark y también Leal; pero nadie puede negar que el trabajo ha sido suyo. ¡Su compromiso, su disposición de pensamiento, su rapidez al actuar! Tendrá un gran triunfo como los héroes de la antigua Aulcus. Cabalgará por las calles de Talins y mi gente le arrojará una lluvia de pétalos de flores para honrar sus muchas victorias —aunque Benna sonriese, enseñando los dientes, Monza no le secundó, porque nunca se había complacido en aquel tipo de celebraciones—. Creo que la vitorearán mucho más de lo que jamás harán con mis hijos. La vitorearán mucho más que a mí, su legítimo señor, a quien tanto deben. —Cuando Orso dejó de sonreír fue como si su rostro mostrase cansancio, tristeza y la edad de los muchos años que tenía—. A decir verdad, creo que la vitorearán un poquito más fuerte de lo que me gustaría.
Monza percibió un súbito destello con el rabillo del ojo, lo suficiente para levantar una mano instintivamente.
El alambre suscitó un siseo a su alrededor, alcanzándola en la barbilla y hundiéndose profundamente en su garganta, tanto que casi la ahogó.
Benna se abalanzó hacia delante.
—Ben...
Hubo un brillo metálico cuando el príncipe Ario le apuñaló en el cuello. El puñal no fue a parar a su garganta, sino debajo de una oreja.
Orso retrocedió precavidamente cuando la sangre salpicó de rojo las losetas del suelo. Foscar se quedó boquiabierto mientras la copa de vino se le caía de las manos y se hacía añicos en el suelo.
Monza intentó gritar. Pero como apenas podía farfullar por culpa de su tráquea, que estaba medio obstruida, sólo consiguió un chillido porcino. Y como la mano que tenía libre podía llegar hasta la empuñadura de su puñal, alguien la agarró por la muñeca. Fiel Carpi se apretaba contra su costado izquierdo.
—Lo siento —musitó a la joven en el oído mientras sacaba su espada de la vaina y la tiraba al suelo, donde cayó con un estruendo de metal.
Benna tropezó. Era una cosa espantosa manchada de rojo, con una mano agarrada a uno de los lados de su rostro y la negra sangre saliéndole a borbotones por entre los blancos dedos. Su otra mano fue hacia la espada mientras Ario le miraba alelado. Cuando apenas había sacado un palmo de acero, y eso con suma dificultad, el general Ganmark se le acercó y le apuñaló fría y metódicamente, una, dos, tres veces. La delgada hoja entró por el cuerpo de Benna y salió de él, mientras lo único que se escuchaba era el tenue hálito que abandonaba su boca entreabierta. La sangre cruzó el suelo en largos regatos y comenzó a formar unos círculos oscuros en su camisa blanca. Titubeó hacia delante, tropezó con sus propios pies y se derrumbó, rascando con su espada medio desenvainada el mármol que se encontraba bajo él.
Monza se envaró y tensionó todos los músculos de su cuerpo, pero estaba tan indefensa como una mosca atrapada en la miel. Oyó que Gobba le decía algo al oído, resoplando mientras lo hacía, aplastando su rostro porcino contra su mejilla, apoyando su cuerpo enorme y sudoroso en el suyo. Sintió que el alambre comenzaba a cortarle lentamente ambos lados del cuello y la mano que había quedado aprisionada por debajo de él. Sintió que la sangre le corría por el antebrazo para llegar al cuello de su camisa.
Benna se apoyó en el suelo con una mano, para impulsarse con ella y acercarse a Monza. Pudo levantarse medio palmo mientras las venas se le marcaban muchísimo en el cuello. Ganmark se agachó hacia delante y, muy despacio, le atravesó el corazón por detrás. Benna se estremeció durante un instante y luego cayó al suelo, quedándose inmóvil mientras sus pálidas mejillas se manchaban de rojo. La negra sangre reptó por el suelo y se abrió paso por las hendiduras de las baldosas.
—Bueno —Ganmark se agachó y limpió su arma en la espalda de la camisa de Benna—. Se acabó.
Mauthis lo observaba todo con el ceño fruncido. Entre sorprendido, molesto y aburrido. Como si examinara a un grupo de personas con las que no quisiera juntarse.
—Deshazte de eso, Ario —Orso señalaba al cadáver.
—¿Yo? —el príncipe hizo una mueca.
—Sí, tú. Y que Foscar te ayude. Los dos tenéis que aprender todo lo que hay que hacer para que nuestra familia siga en el poder.
—¡No! —Foscar tropezó—. ¡Yo no tomaré parte en esto! —se volvió y salió corriendo de la habitación, pisando con fuerza en el suelo de mármol.
—Ese chico tiene la inconsistencia del jarabe —murmuró Orso cuando se hubo ido—. Ganmark, ayúdale tú.
Los ojos salientes de Monza los siguieron mientras arrastraban el cadáver de Benna y lo llevaban a la terraza. El siniestro y cuidadoso Ganmark lo agarraba por la cabeza mientras que Ario maldecía y lo cogía, melindroso, por una bota, sin importarle que la otra dejase una senda de sangre tras ellos. Subieron a Benna a la balaustrada y lo dejaron caer. Ya se habían librado de él.
—¡Ah! —Ario se quejó lastimeramente—. ¡Maldito! ¡Me he cortado por tu culpa!
—Lo lamento, Alteza. El asesinato puede ser un asunto doloroso —Ganmark se le había quedado mirando durante un instante.
El príncipe bajó la mirada para encontrar algo donde secarse las manos ensangrentadas. Se acercó a las ricas colgaduras que había junto a un ventanal.
—¡Ahí no! —exclamó Orso—. ¡Es seda de Kanta, a cincuenta escamas la pieza!
—Entonces, ¿dónde me seco?
—Encuentra otro sitio, ¡o sigue manchado de rojo! A veces me pregunto, chico, si tu madre me engañó acerca de tu paternidad. —Con aire hosco, Ario se secó las manos en la pechera de la camisa mientras Monza le miraba fijamente, con la cara roja por la falta de aire. Orso se inclinó sobre ella, cuyos ojos húmedos, medio cubiertos por sus cabellos enmarañados, apenas lo veían como un bulto negro—. ¿Aún vive? ¿Cómo vas a arreglarlo, Gobba?
—Metió una mano por debajo del maldito alambre —dijo con un siseo el guardaespaldas.
—Pues intenta acabar con ella de otra manera, menguado.
—Yo lo haré —mientras seguía sujetando con una mano una de las muñecas de Monza, Fiel sacó el puñal que Monza aún tenía dentro de su vaina—. De veras que lo siento.
—¡Hazlo! —rezongó Gobba.
La hoja fue hacia atrás, un acero tan reluciente como un rayo de luz. Monza dio un pisotón a Gobba con toda la fuerza que le quedaba. El guardaespaldas gruñó y dejó de hacer fuerza con el alambre, de suerte que Monza pudo quitárselo del cuello y luego retorcerse con un rugido mientras Carpi intentaba apuñalarla.
La hoja erró su blanco por mucho y la arañó en la última costilla. Aunque el metal estuviera frío, a ella le pareció muy ardiente, como si una línea de fuego le recorriera el cuerpo desde el estómago a la espalda. Luego, su punta alcanzó a Gobba en la barriga.
—¡Agg! —cuando soltó el alambre, Monza comenzó a gritar como una loca, alcanzándole con el codo y haciéndole tambalearse. El desprevenido Fiel dejó caer el cuchillo que acababa de sacarle a ella del cuerpo, que rodó por el suelo. Monza le dio una patada, no acertando en la ingle, pero sí en la cadera, de suerte que le hizo doblarse en dos. Luego agarró el puñal que Gobba llevaba al cinto y lo sacó de su vaina; pero como el corte que tenía en la mano no le permitía muchos movimientos, el guardaespaldas la agarró por la muñeca antes de que pudiera clavárselo. Ambos se pelearon para cogerlo, enseñando los dientes y escupiéndose, yendo de aquí para allá, manchándose las manos con la sangre de Monza.
—¡Mátala!
Sintió un golpe y la cabeza se le llenó de luz. El suelo chocó contra su cráneo y uno de sus hombros. Escupió sangre, y sus locos chillidos se convirtieron en un quejido sostenido mientras intentaba agarrarse con las uñas al pulimentado suelo.
—¡Maldita zorra!
El tacón de la enorme bota de Gobba le pisó la mano derecha, enviando hacia su antebrazo una oleada de dolor tan insoportable que le provocó náuseas. Su bota le aplastó los nudillos, los dedos y la muñeca. Mientras tanto, la bota de Fiel le pisoteaba las costillas una y otra vez, haciendo que tosiera y se estremeciese. Su aplastada mano acabó finalmente por caer hacia un lado. El tacón de Gobba siguió pisándola hasta que la aplanó contra el frío mármol y le astilló los huesos. Ella se dejó caer pesadamente al suelo, incapaz de respirar; la habitación daba vueltas a su alrededor, y los históricos vencedores de las pinturas la miraban con aire torvo.
—¡Me has apuñalado, maldito y necio bastardo! ¡Me has apuñalado!
—¡No se te puede apuñalar, cabeza de grasa! ¡Deberías haberla agarrado mejor!
—¡Seré yo quien os apuñale a los dos, so inútiles! —dijo Orso, escupiendo las palabras—. ¡Acabad de una vez!
El bestial puñetazo de Gobba que Monza recibió en el cuello casi la levantó del suelo. Intentó agarrarle con la mano izquierda, pero toda la fuerza se le había ido por el agujero que tenía en el costado y los cortes del cuello. Las desmañadas yemas de sus dedos sólo dejaron unas líneas rojas en su rostro abotagado. El otro brazo se lo estaban retorciendo por detrás de la espalda.
—¿Dónde está el oro de Hermon? —decía la áspera voz de Gobba—. Eh, Murcatto, ¿qué hiciste con el oro?
Monza intentó levantar la cabeza.
—Lámeme el culo, chupapollas —aunque no fuera una buena idea, aquellas palabras le salían del fondo del corazón.
—¡Jamás existió ese oro! —exclamó Fiel—. ¡Te lo dije, cerdo!
—Existe, y es mucha cantidad. —Uno a uno, Gobba fue sacando las golpeadas sortijas de sus machacados dedos, que ya estaban hinchados y comenzaban a adquirir un color púrpura muy marcado, tan deformados como salchichas podridas—. Qué piedra tan bonita —dijo al ver el rubí—. Me parece que esto es un desperdicio de carne buena. ¿Por qué no me dejáis un momento a solas con ella? Sólo necesito un momento.
El príncipe Ario rió con disimulo.
—No me parece que la rapidez sea algo de lo que haya que ufanarse.
—¡Por piedad! —era la voz de Orso—. No somos animales. Por la terraza y acabemos de una vez. Ya llego tarde al almuerzo.
Sintió que la levantaban, porque su cabeza fue de un lado para otro. La luz del sol la apuñaló. Entonces arrastró las botas por el pavimento. El cielo se volvió azul. La subieron hasta la balaustrada. El aliento rozó su nariz, se estremeció en su pecho. Ella se retorció y pataleó. Su cuerpo intentaba en vano seguir con vida.
—Permitidme que me asegure —era la voz de Ganmark.
—¿Qué grado de seguridad necesitamos? —ella podía ver el gastado rostro de Orso a través del enmarañado pelo que ocultaba sus ojos—. Espero que me comprenda. Mi abuelo fue un mercenario. Un luchador de baja cuna. Un luchador de baja cuna que se hizo con el poder gracias a la agudeza de su mente y de su espada. No puedo permitir que otro mercenario se haga con el poder en Talins.
Ella intentó escupirle en la cara, pero sólo consiguió un flujo de babas ensangrentadas que le corrieron barbilla abajo.
—Que te jodan...
Y entonces salió volando.
Su camisa rasgada se agita, ondeando contra su piel estremecida. Se da la vuelta varias veces y el mundo gira a su alrededor. Un cielo azul con hilachas de nubes, unas torres negras en la cumbre de la montaña, un suelo de rocas grises que se acerca vertiginosamente, unos árboles verde-amarillentos y un río chispeante, un cielo azul con hilachas de nubes, etc., etc., todo cada vez más rápido.
El frío viento desgarra sus cabellos, ruge en sus oídos, silba entre sus dientes junto con su aliento dominado por el terror. Ahora ya puede ver cada árbol, cada rama, cada hoja. Aparecen ante ella. Abre la boca para gritar...
Las ramas la secuestran, la agarran, la laceran. Una rama rota la golpea y le hace dar vueltas. Los troncos que la rodean crujen y la hieren, mientras ella sigue cayendo más y más y se estrella contra la falda de la montaña. Sus piernas se astillan por la vertiginosa caída, sus hombros se dislocan al chocar con la tierra firme. Pero, en vez de rociar las rocas con sus sesos, sólo se rompe la mandíbula contra el pecho de su ensangrentado hermano, porque su desmadejado cuerpo se ha quedado acurrucado junto al tronco de un árbol.
Así fue como Benna Murcatto salvó la vida de su hermana.
Rebotó contra el cadáver, sin sentir las tres cuartas partes de su cuerpo, y siguió bajando por la ladera. Más y más, golpeándose como una muñeca rota. Las rocas, las raíces y la dura tierra la machacaron, la golpearon, la aplastaron con la fuerza de cien martillos.
Se precipitó contra un montón de arbustos, cuyas espinas la azotaron y se le clavaron. Rodó y rodó por la curva tierra en una nube de hojas y de polvo. Pasó por encima del tronco de un árbol y se desplomó encima de una roca cubierta de musgo. Poco a poco fue deteniéndose y quedó boca arriba. Todo estaba en silencio.
—Uuuuuuurrrrrhhh...
Las piedras siguieron cayendo a su alrededor, junto con palitos y gravilla. El polvo se asentó poco a poco. Escuchó el viento que chirriaba en las ramas y susurraba en las hojas. O su propio aliento, que chirriaba y silbaba en su garganta destrozada. El sol parpadeaba entre los negros árboles, apuñalándole en un ojo. El otro se le había quedado a oscuras. Las moscas zumbaban, volando y fluctuando en el cálido aire de la mañana. Había ido a parar junto a los desechos de la cocina de Orso. Desmadejada e indefensa entre las verduras podridas, las nauseabundas grasas y los apestosos menudillos que componían las sobras de los magníficos platos del último mes. La habían arrojado como unas sobras más.
—Uuuuuuurrrrrhhh...
Un estertor discontinuo e inconsciente. Se sentía molesta, pero no podía evitarlo. Un terror animal. Una desesperación ciega. El lamento de los muertos en el infierno. Su ojo sano escrutó enloquecido los alrededores. Vio el despojo en el que se había convertido su mano derecha, un guante informe de color púrpura con una abertura sangrienta en un lado. Un dedo le temblaba ligeramente. Su última falange se aplastaba contra la piel levantada de su codo. El antebrazo estaba doblado en dos y una pequeña astilla de hueso gris asomaba por entre la seda ensangrentada. No parecía real. Más bien era como la viga de un teatro barato.
—Uuurrhhh...
El miedo comenzaba a dominarla, aumentando tras cada vahído. No podía mover la cabeza. Tampoco la lengua. Podía sentir en los confines de su mente que el dolor la roía. Una masa enorme la apretaba por todas partes, aplastaba hasta la menor parte de su cuerpo, cada vez más, más y más.
—Huurhh... uurh...
Benna había muerto. Sintió que una raya húmeda abandonaba su ojo parpadeante y se deslizaba lentamente mejilla abajo. ¿Por qué no había muerto? ¿A qué se debía que no hubiese muerto?
Que sea pronto, por favor. Antes de que el dolor se haga insoportable. Por favor, que sea pronto.
—Uurh... uh... uh.
Por favor, la muerte.
I. TALINS
«Si quieres tener un buen enemigo, escoge a uno de tus amigos: él sabrá dónde golpear.»
DIANA DE POITIERS
Jappo Murcatto jamás explicó por qué tenía una espada tan buena, pero bien que sabía usarla. Como su hijo, además de ser cinco años más joven que su hermana, no gozaba de buena salud, desde la más tierna edad comenzó a enseñarle a ella su manejo. Monzcarro era el apellido de soltera de su abuela paterna, cuya familia había aspirado a la nobleza. Y puesto que su madre apenas le dio importancia al apellido, éste quedó olvidado cuando ella murió al dar a luz a Benna.
Eran días de paz en Styria, algo tan escaso como el oro. Durante la siembra, Monza se apresuraba en pos de su padre para ver cómo hundía el arado en la tierra, para apartar las piedras grandes de la tierra recién abierta y tirarlas al bosque. Durante la siega se apresuraba en seguir a su padre mientras relucía la hoz que él empuñaba, para hacer gavillas con las mieses cortadas.
—Monza —solía decir él, siempre sonriendo—, ¿qué haría yo sin ti?
Ella le ayudaba a trillar y a aventar las mieses, a partir leños y a regar. Cocinaba, fregaba, llevaba cosas y ordeñaba la cabra. Sus manos siempre estaban en carne viva por todo lo que trabajaba. Su hermano intentaba imitarla, pero era bajito, enfermizo y casi un inútil. Aquellos años, aunque duros, también fueron felices.
Cuando Monza acababa de cumplir catorce años, su padre cogió la fiebre. Ella y Benna vieron cómo tosía, sudaba y se apagaba. Una noche, su padre la agarró por una muñeca y se la quedó mirando con ojos brillantes.
—Mañana, rotura el terreno del campo de arriba, porque, si no lo haces, el trigo no saldrá a tiempo. Planta todo lo que puedas —y tocó una de sus mejillas—. No es justo que todo recaiga en ti, pero tu hermano es muy pequeño. Vigílalo —y entonces murió.
Benna lloró y lloró, pero los ojos de Monza siguieron secos. Sólo pensaba en las semillas que tenía que plantar y en cómo lo haría. Puesto que aquella noche Benna estaba demasiado asustado para dormir solo, ambos yacieron en la estrecha cama de ella, agarrados el uno al otro para darse ánimos. Ya no tenían a nadie más.
A la mañana siguiente, antes del amanecer, a rastras, Monza sacó de la casa el cadáver de su padre y, luego de atravesar los bosques cercanos, lo arrojó al río. Obró de aquella suerte no porque no le quisiera, sino porque no tenía tiempo para enterrarlo.
A la salida del sol ya estaba roturando el terreno del campo de arriba.
Tierra de oportunidades
Mientras el barco se dirigía hacia el embarcadero, Escalofríos vio que no hacía nada del calor que había estado esperando. Le habían dicho que siempre hacía sol en Styria. No hay nada como un buen baño todos los días del año. Si a Escalofríos le hubieran ofrecido un baño como el que se estaba dando, habría seguido cubierto de mugre y, posiblemente, se habría visto obligado a añadir unas cuantas palabras hirientes. Talins se amontonaba bajo unos cielos grises mientras las nubes se arracimaban, una brisa cortante salía del mar y una fría lluvia le golpeteaba en las mejillas de vez en cuando, haciéndole recordar su hogar. Y no de buena manera. A pesar de todo, seguía intentando ver el lado bueno de las cosas. Quizá sólo fuese un mal día. De vez en cuando nos toca alguno.
Mientras los marineros se apresuraban a amarrar el barco, le pareció que aquel sitio no ofrecía una vista muy agradable. Varios edificios cubiertos de tejas se alineaban a lo largo de la bahía, llenos de ventanucos, unos arracimados a otros, con los tejados medio caídos, la pintura pelada, las grietas manchadas por la sal, verdes por el musgo, negros por el moho. Cerca del fangoso empedrado, las paredes estaban atestadas de grandes hojas de papel, sujetas en todos los rincones, arrugadas y pegadas unas encima de otras, con los bordes rotos y ondeando al viento. Podía ver en ellas caras y palabras impresas. Quizá fueran avisos, pero Escalofríos no era un gran lector, y menos en el idioma de Styria. Hablar en aquel idioma era casi un desafío.
El terreno próximo a los muelles estaba lleno de gente que no parecía precisamente muy contenta. Ni con buena salud, ni rica. Y además estaba el olor. O, para ser más precisos, un auténtico hedor. Los olores a salazones podridas, a cadáveres de varios días, a humo de carbón y a letrina (éste predominaba sobre los demás) se entremezclaban. Escalofríos tuvo que admitir que, si aquella era la patria del gran hombre que estaba a punto de darle la bienvenida, la circunstancia era bastante más que desagradable. Durante un brevísimo instante tuvo la ocurrencia de invertir lo poco que le quedaba en un pasaje que, aprovechando la marea, le devolviera a su casa en el Norte. Pero la desechó. Él había vivido para la guerra, para guiar a los hombres hacia su muerte, para la matanza y todo lo que llega con ella. Quería ser mejor persona. Quería hacer las cosas bien y estaba dispuesto a intentar lo que fuera para conseguirlo.
—De acuerdo —dijo, mientras asentía cordialmente al marinero que estaba más cerca—. Me voy.
Aunque sólo obtuviera un gruñido por respuesta, recordó las palabras que su hermano solía decirle: lo que a uno le convierte en hombre es lo que da, no lo que recibe. Así que enseñó los dientes como si hubiese recibido una alegre despedida, pisó la estremecida pasarela y se dirigió hacia la magnífica vida nueva que le aguardaba en Styria.
Cuando apenas había dado una docena de pasos y se paraba para mirar los abultados edificios de un lado de la calle y los ondeantes mástiles del otro, alguien chocó con él y por poco no le tiró fuera de la acera.
—Mis excusas —dijo Escalofríos en styrio, intentando comportarse civilizadamente—. No le había visto, amigo —el hombre siguió andando y ni siquiera se volvió.
Aquello le escoció a Escalofríos, pero en su orgullo. Aún le quedaba mucho, porque era lo único que le había dejado su padre. No había vivido siete años de batallas, de escaramuzas, de despertarse con nieve encima de la manta, de ingerir alimentos asquerosos, de escuchar canciones aún peores, para quitarse en un instante todo eso de encima de los hombros.
Pero su desgraciada condición no sólo le confería el pecado, sino también la penitencia. Olvídalo, habría dicho su hermano. Escalofríos seguía intentando ver el lado bueno de las cosas. Por eso dobló una esquina para alejarse de los muelles, bajó por un camino ancho y entró en la ciudad. Dejó atrás un grupo de mendigos cubiertos con mantas que enseñaban sus muñones ondeantes y sus miembros marchitos. Vio en una plaza una estatua bastante grande de un hombre adusto que señalaba con la mano hacia algún sitio. Aunque Escalofríos no tuviera ninguna pista acerca de su identidad, le gustó mucho. El olor a comida que acababa de llegar hasta él, hizo que le gruñeran las tripas y que se dirigiera hacia una especie de caseta donde unos espetones de carne se hacían al fuego encima de una plancha.
—Uno de ésos —dijo Escalofríos, señalando con el dedo. Como no parecía necesario añadir más, sólo habló lo imprescindible. Cuando el cocinero le dijo el importe, por poco no se traga la lengua. Por aquel dinero, en el Norte podía comprar una oveja entera, incluso un par de corderitos. La carne era entre grasienta y cartilaginosa. Y aunque no supiese tan bien como olía, no le sorprendió, porque ya comenzaba a descubrir que en Styria las cosas no eran lo que parecían.
La lluvia arreció, cayendo apresurada por delante de los ojos de Escalofríos mientras éste comía. Aunque no fuera ni parecida a las tormentas que él había tomado a broma en el Norte, consiguió aguarle un poco el carácter, haciendo que se preguntara dónde podría reposar la cabeza por la noche. La lluvia se escapaba de los aleros enmohecidos y de las cañerías rotas, oscurecía el empedrado y hacía que la gente se encogiera y maldijese. Bajaba desde los edificios cercanos y llegaba hasta una de las riberas del río que estaba encajonada con piedras, como una valla. Se detuvo durante un momento sin saber qué camino tomar.
La ciudad se extendía a lo lejos, con puentes por arriba y por abajo, con edificios que eran aún más grandes que los que había a aquel lado del río... torres, cúpulas, tejados que iban y venían, medio ocultos y grises por la lluvia. Más papeles destrozados que ondeaban bajo la brisa, más letras pintarrajeadas en ellos con colores chillones, como tiras de color que recorrieran la calle empedrada.
Letras que, en algunos sitios, eran tan altas como un hombre. Escalofríos echó un vistazo a algunas de ellas, intentando descubrir algún significado.
Otro hombro chocó contra él justo en las costillas, haciéndole gruñir. En aquella ocasión se volvió en redondo, agitando el pequeño espetón en su mano como si fuese una espada. Luego respiró hondo. No había pasado mucho tiempo desde que Escalofríos dejara libre al Sanguinario. Recordaba aquella mañana como si fuera la víspera, la nieve al otro lado de las ventanas, el cuchillo en su mano, el ruido que había hecho al caer al suelo. Había dejado vivir al hombre que había matado a su hermano, sin vengarse de él para poder ser mejor persona. Aléjate de la sangre. Alejarse de un hombro despistado en medio de la muchedumbre no tiene mérito alguno.
Se obligó a esbozar una sonrisa y siguió el otro camino, el que le conducía hacia el puente. Era una tontería que un golpe con un hombro le hiciera maldecir durante varios días y envenenara la vida que le aguardaba antes de que ésta hubiese comenzado. Había estatuas a ambos lados que miraban por encima del agua, monstruos de piedra blanca, manchados con deyecciones de aves. La gente corría deprisa, una especie de río que fluía por encima del otro. Gente de todo tipo y color. Tanta que no la sintió hasta que estuvo en medio de ella. Disponte para recibir muchos golpes de hombros y codos en un sitio como éste.
Algo le golpeó en el brazo. Antes de darse cuenta, agarraba a alguien por el cuello y lo subía sobre el parapeto, a veinte pasos por encima de las revueltas aguas, sujetando su garganta como si estrangulase a un pollo.
—¿Has tropezado conmigo, bastardo? —exclamó en norteño—. ¡Te voy a sacar los malditos ojos!
Era un hombrecillo que estaba tremendamente asustado. Casi era una cabeza más bajo que Escalofríos, y ni siquiera pesaba la mitad que él. Sobreponiéndose a la primera oleada de roja rabia, Escalofríos fue consciente de que aquel pobre desgraciado apenas le había tocado. Había sido sin mala intención. ¿Cómo podría evitar hacer malas acciones si perdía el control por nada? Él mismo había sido siempre su peor enemigo.
—Lo siento, amigo —dijo en styrio, sintiéndolo de veras. Soltó despacio al hombre y pasó una mano desmañada por la parte delantera de su casaca—. Lo siento de veras. Ha sido... lo que usted llamaría... una pequeña confusión. Lo siento. ¿Quiere...? —Escalofríos se dio cuenta de que le estaba ofreciendo el espetón, en el que aún quedaba un pequeño trozo de carne. El hombre le miró fijamente. Era evidente que no lo quería. Apenas lo quería el propio Escalofríos—. Lo siento —el hombre se volvió y echó a correr, metiéndose entre la gente y mirando sólo una vez por encima del hombro, asustado, como si acabase de sobrevivir al ataque de un loco. Y quizá tuviera razón. Escalofríos se quedó en el puente, mirando ceñudo el agua parda que corría tumultuosa. Por cierto, el mismo tipo de agua que tenían en el Norte.
Le dio la impresión de que querer ser mejor persona iba a ser una labor más ardua de lo que había pensado.
El ladrón de huesos
En cuanto abrió los ojos, vio huesos.
Huesos largos y cortos, gruesos y menudos, blancos, amarillos, pardos, que cubrían la descascarillada pared desde el suelo hasta el techo. Cientos de ellos sujetos con clavos para formar un dibujo, el mosaico de un loco. Los observó con sus ojos cansados y enfermos. Una lengua de fuego palpitaba en una chimenea llena de hollín. Más arriba, sobre la repisa, unos cráneos hacían muecas, bien amontonados en tres filas.
Eran huesos humanos. Monza sintió que se le ponía carne de gallina.
Intentó incorporarse. La vaga sensación de entumecimiento que la dominaba se convirtió tan deprisa en dolor que estuvo a punto de vomitar. La habitación oscura se tambaleó y se desdibujó. La habían atado a conciencia y estaba echada encima de algo duro. Su mente estaba llena de lodo, y no podía recordar cómo había llegado hasta allí.
Movió la cabeza hacia un lado y vio una mesa. En la mesa había una bandeja metálica. En la bandeja se encontraban muy bien colocados varios instrumentos. Pinzas, alicates, agujas y tijeras. Una sierra pequeña, de aspecto muy profesional. Por lo menos una docena de cuchillos de todos los tamaños y formas. Sus ojos abiertos como platos se fijaron al instante en sus filos, curvos, rectos, mellados, que brillaban ávidos y crueles bajo la luz de la chimenea. ¿El instrumental de un cirujano?
¿O el de un torturador?
—¿Benna?
Su voz era un quejido fantasmal. Su lengua, sus encías, su garganta, sus fosas nasales estaban tan en carne viva como la carne de un animal despellejado. Intentó moverse de nuevo, pero apenas pudo levantar la cabeza. Todo aquel esfuerzo supuso una cuchillada de dolor que fue desde su cuello hasta su hombro, un latido apagado que le subió por las piernas y terminó en el brazo derecho, después de pasarle por las costillas. El dolor trajo consigo el miedo, y el miedo nuevamente dolor. Su respiración se aceleró, convirtiéndose en un estertor estremecido que salía por sus inflamadas fosas nasales.
Clic, clic.
Se quedó quieta de repente, aguzando el oído. Luego llegó un ruido de metal contra metal, el que hace una llave dentro de la cerradura. Se retorció frenética, con todas las articulaciones ardiéndole de dolor, tensionando cada músculo, la sangre latiéndole detrás de los ojos, la hinchada lengua apretada contra los dientes para no gritar. Una puerta se abrió con un chirrido para luego cerrarse de golpe. Pisadas en los tablones, que apenas sonaban, pero que, una tras otra, suscitaban pinchazos de miedo en su garganta. Una sombra recorrió el suelo, una silueta enorme, retorcida, monstruosa. Hizo un esfuerzo para mirar por el rabillo del ojo y se preparó para lo peor.
Una figura pasó por la puerta y se acercó hasta ella para luego dirigirse hacia un armario bastante alto. Pero sólo era un hombre de estatura mediana y cabellera rubia y corta. La desafortunada sombra había sido creada por el saco de arpillera que llevaba al hombro. Farfulló algo para sí mientras lo vaciaba, colocando cuidadosamente cada uno de aquellos objetos en su correspondiente estante. Luego se movió de un lado para otro hasta que entró en la habitación.
Si se trataba de un monstruo, no podía ser muy malo, porque parecía demasiado detallista.
Cerró las puertas con sumo cuidado, dobló el saco vacío y lo deslizó bajo el armario. Se quitó la casaca manchada y la colgó de una percha, limpiándola con una mano enérgica; luego se volvió y se quedó inmóvil. Su rostro era delgado y estaba pálido. Aunque no fuera el de un hombre mayor, tenía muchas arrugas, con pómulos muy marcados y ojos que miraban con brillo feroz desde unas cuencas hundidas.
Durante un momento, ella y él se miraron fijamente, dando la impresión de que ambos estuvieran igual de sorprendidos. Entonces sus labios exangües se curvaron en una sonrisa cansada.
—¡Está despierta!
—¿Quién es usted? —su garganta reseca le raspaba.
—Mi nombre no importa —tenía una pizca del acento de la Unión—. Le bastará saber que soy un estudioso de las ciencias físicas.
—¿Un curandero?
—Entre otras cosas. Como usted ya habrá supuesto, soy un entusiasta, sobre todo, de los huesos. Por eso estoy muy contento de que usted... cayera en mi vida —sonrió, pero como hubiese podido hacerlo una calavera, sin que la sonrisa se insinuase en su mirada.
—¿Cómo...? —tuvo que pelearse con las palabras, porque tenía la mandíbula igual de seca que una bisagra oxidada—. ¿Cómo he llegado hasta aquí?
—Yo buscaba cadáveres para mi trabajo. En ocasiones suelo encontrarlos donde la encontré a usted. Pero nunca había encontrado a nadie con vida. Me pareció que usted era una mujer espectacularmente afortunada —durante un momento le dio la impresión de que pensaba lo que iba a decir—. Hubiera sido mejor que no cayera, pero... como así fue...
—¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está Benna?
—¿Benna?
El recuerdo le llegó como un torrente que la cegó durante un instante. La sangre escapándose a borbotones por entre los engarabitados dedos de su hermano. La larga hoja deslizándose por su pecho mientras ella miraba sin poder hacer nada. Su rostro perezoso tiñéndose de rojo.
Lanzó un grito estremecedor, se retorció y se tensionó. La agonía recorrió todos sus miembros, haciéndole retorcerse aún más, pero la había atado muy fuerte. Su anfitrión observó su lucha con una cara de cera tan inexpresiva como una página en blanco. Ella se hundió en el jergón, escupiendo y quejándose, mientras el dolor empeoraba y la apretaba como si fuera un enorme tornillo al que alguien le estuviese dando vueltas.
—La ira no arregla nada.
Sólo podía rezongar mientras su respiración entrecortada salía por entre sus dientes apretados.
—Supongo que debe de sentir un poco de dolor —abrió un cajón del armario y extrajo de él una pipa bastante larga con cazoleta negra—. Me gustaría ver si le sirve de alivio —se volvió y, ayudándose con unas tenazas, extrajo un tizón de la chimenea—. Mucho me temo que el dolor será su compañero inseparable.
La gastada boquilla apareció ante ella. Había visto a muchos fumadores de cáscaras tendidos como cadáveres, marchitos hasta la ineptitud por las propias cáscaras, despreocupados de cualquier cosa que no fuese la siguiente pipa. Las cáscaras eran como la piedad. Algo para los débiles. Para los cobardes.
Él volvió a esbozar su sonrisa de muerto.
—Esto la ayudará.
Demasiado dolor convierte a cualquiera en un cobarde.
El humo le quemó los pulmones e hizo estremecerse sus doloridas costillas; cada golpe de tos enviaba nuevas sacudidas a las yemas de sus dedos. Gimió, torció la cara y volvió a retorcerse, pero menos que antes. Un nuevo acceso de tos y se relajó. El dolor estaba embotado. El miedo y el pánico ya no eran tan afilados como antes. Todo se difuminó lentamente. Se sentía tranquila, cálida, confortable. Alguien emitió un largo suspiro apenas audible. Quizá ella. Sintió que una lágrima le bajaba por una mejilla.
—¿Más? —En aquella ocasión retuvo el humo. Cuando lo expulsó, el humo adoptó la forma de un brillante penacho. Y cuando recobró poco a poco el aliento, el latido de la sangre que le estallaba en la cabeza se había convertido en el suave chocar de las olas.
—¿Más? —La voz bañaba su cuerpo como las olas a la suave playa. Los huesos titilaban, despidiendo unos halos de cálida luz. Los carbones de la chimenea eran piedras preciosas que chispeaban con todos los colores. Apenas sentía dolor y nada le importaba. No hizo nada. Sus ojos se agitaron lentamente y, aún más despacio, comenzaron a cerrarse. Unos dibujos en mosaico bailaron y se movieron por dentro de sus párpados. Flotaba en un mar cálido tan dulce como la miel...
* * *
—¿Ya ha vuelto con nosotros? —su rostro fue haciéndose más nítido, tan inexpresivo y blanco como una bandera de rendición—. Confieso que estaba preocupado, porque no creía que se despertase; pero ahora que está aquí, sería una pena que...
—¿Benna? —Monza seguía sintiendo que la cabeza se le iba. Gruñó, intentó mover un tobillo, y el dolor agobiante regresó, haciéndole recordar la realidad e imprimiendo en su rostro una mueca de desesperación.
—¿Aún le duele? Quizá conozca una manera de mejorarle el ánimo —juntó sus largas manos—. Ya le he quitado los puntos.
—¿Cuánto tiempo he estado durmiendo?
—Apenas unas horas.
—Me refiero a antes de ahora.
—Pues, exactamente, doce semanas —ella le miró fijamente—. Parte del otoño y del invierno: el año nuevo no tardará en llegar. Es un buen momento para cualquier comienzo. Que se haya despertado no tiene nada de milagroso. Sus heridas eran..., bueno, creo que estará complacida con mi trabajo. Sé lo que hago.
Sacó un cojín grasiento de debajo del jergón y se lo puso bajo la cabeza, tocándola con la misma desconsideración con que el carnicero manipula la carne y, finalmente, echándole la barbilla hacia delante para que ella pudiera verse. No tuvo más remedio que seguir sus instrucciones. Su cuerpo era una silueta borrosa bajo una basta manta gris, cruzado como estaba por las tres tiras de cuero que lo sujetaban en pecho, caderas y tobillos.
—Las tiras son para su propia protección. Para evitar que se dé la vuelta en el jergón mientras duerme —chasqueó la lengua—. No queríamos que se rompiese nada, ¿verdad? ¡Ja... ja! No queríamos que se rompiese nada —terminó de aflojar la última tira y levantó la manta, cogiéndola con el índice y el pulgar mientras ella miraba hacia abajo, desesperada por no poder verlo todo de golpe.
Él apartó la manta como quien muestra el premio que está a punto de repartirse.
Ella apenas reconoció su propio cuerpo. Completamente desnudo, magro y marchito como el de un mendigo, con la piel pálida y tirante por culpa de unos feos bultos óseos, surcado en toda su extensión por unas abrasiones enormes de color negro, marrón, púrpura y amarillo. Sus ojos recorrieron aquella carne agostada que recobraba la elasticidad después de tocarla. Estaba surcada completamente por estrías rojas. Oscura e inflamada, bordeada de carne rosada, marcada por las señales de los puntos que le había quitado. Había cuatro, uno encima de otro, que en uno de los costados seguían la curvatura de sus hundidas costillas. Y otros más, situados en las caderas, bajo las piernas, en el brazo derecho y en el pie izquierdo.
Se echó a temblar. Aquella carcasa de carnicería no podía ser su cuerpo. Su aliento siseó entre los dientes que castañeteaban, mientras su triste y marchita caja torácica se levantaba al mismo tiempo.
—¡Uh...! —gimió—. ¡Uh...!
—¡Lo sé! Impresionante, ¿verdad? —Él se agachó para quedar encima de ella y seguir con los precisos movimientos de su mano la escalera de marcas rojas que tenía en el pecho—. Las costillas de aquí estaban completamente astilladas, lo mismo que el esternón. Tuve que hacer unas incisiones para arreglarlo todo, ya sabe, y acceder al pulmón. Reduje los cortes al mínimo, pero, como puede ver, el daño...
—¡Uh...!
—Estoy especialmente contento por cómo ha quedado la cadera izquierda —y señaló un zigzag carmesí que iba desde el extremo de su estómago vacío hasta el interior de su pierna marchita, la cual estaba rodeada a ambos lados por un sendero de puntos rojos—. Desafortunadamente, el hueso del muslo se rompió en este sitio —chasqueó la lengua y metió un dedo en el puño que mantenía apretado—. Hace que la pierna sea una pizca más corta, pero, con la suerte que ha tenido, la espinilla de la otra se le rompió y tuve que quitar una pequeñísima sección de hueso para equilibrar la diferencia —frunció el ceño mientras estiraba juntas las dos rodillas, observando luego cómo giraban a cada lado, sus pies caídos sin remedio hacia fuera—. Una rodilla es un poquito más larga que la otra, y usted ya no parecerá tan alta, pero, considerando...
—¡Uh...!
—Veamos —hizo una mueca y apretó suavemente sus marchitas piernas desde los extremos de sus rodillas hasta sus nudosos tobillos. Ella observó que la tocaba como si fuera un cocinero que manipulase un pollo desplumado, y apenas le importó—. Todo ha quedado bien después de quitar los tornillos. Una maravilla, créame. Si los escépticos de la Academia pudieran ver esto, dejarían de reírse. Si mi antiguo maestro pudiera ver esto, incluso...
—¡Uh...! —ella levantó despacio la mano derecha. O más bien el tembloroso remedo de mano que colgaba en el extremo de su brazo. La palma estaba doblada, mermada, con una enorme y fea cicatriz justo donde el alambre de Gobba la había cortado. Los dedos estaban retorcidos como las raíces de un árbol, apelotonados entre sí, el meñique hacia fuera, formando un extraño ángulo. Cuando intentó cerrar la mano, el aliento se le escapó entre los dientes que mantenía apretados. Aunque los dedos apenas se movieran, el dolor le subió por el brazo, haciendo que la bilis le quemase la parte posterior de la garganta.
—Lo he hecho lo mejor que podía. Ya ve que los huesecillos están malamente dañados y que los tendones del dedo meñique han quedado casi separados —su anfitrión parecía sentirse incómodo—. Es una impresión muy fuerte, lo reconozco. Las marcas desaparecerán... en parte. Pero realmente, considerando la caída..., bueno, aquí tiene.
Cuando la boquilla de la pipa se dirigió a su encuentro, ella le dio una ávida chupada y la agarró con los dientes como si fuese su única esperanza. Y lo era.
* * *
Partió un trocito del extremo del filete, justo con el mismo tamaño que los que se les dan a las aves para que se alimenten. Monza le observó mientras lo hacía, sintiendo que la boca se le llenaba con una saliva amarga. Hambre o debilidad, no había mucha diferencia. Lo cogió sin entusiasmo, lo acercó a sus labios, tan débil que la mano derecha le tembló por el esfuerzo, lo obligó a pasar por entre sus dientes y lo envió esófago abajo.
Estremecida, como si acabara de tragarse cristal molido.
—Despacio —murmuró él—. Muy despacio. Desde que te arrojaron montaña abajo sólo has tomado leche y agua azucarada.
El pan se agitó en su estómago y entonces tuvo ganas de vomitar, notando un calambre en las tripas justo donde Fiel le había clavado el puñal.
—Aquí —pasó una mano alrededor de su cráneo con cuidado, pero también con firmeza, le levantó la cabeza y acercó una botella de agua a sus labios. Ella bebió dos veces seguidas y se miró los dedos. Sentía unos bultos desconocidos en una sien—. Tuve que quitarte unos cuantos trozos de cráneo. Los reemplacé por monedas.
—¿Monedas?
—¿Hubieras preferido que te dejara los sesos al aire? El oro no se oxida. No enmohece. Por supuesto que fue un tratamiento muy caro, pero permitía recuperar la inversión en caso de muerte; como no ha sucedido, bueno..., creo que debo darlo por bien empleado. Sentirás el cuero cabelludo algo abultado, pero el cabello volverá a crecerte. Ese cabello tan bonito que tienes. Negro como la noche.
Dejó caer su cabeza con suavidad en la almohada y sus manos permanecieron un instante encima de ella. Un roce muy suave. Casi una caricia.
—Por lo general, suelo ser un individuo taciturno. Quizá haya pasado mucho tiempo solo —una vez más exhibía su sonrisa de muerto—. Pero he descubierto que tú... sacas lo mejor que hay en mí. Lo mismo que la madre de mis hijos. En cierta manera, me la recuerdas.
Monza le devolvió una sonrisa que más bien era una mueca, aunque un calambre de repugnancia hubiese comenzado a trabajarle las tripas. Se juntaba con la debilidad que comenzaba a sentir en aquellos momentos. La necesidad le producía sudores fríos.
Tragó saliva y dijo:
—¿Podría...?
—Claro que sí —y le acercó la pipa.
* * *
—Más cerca.
—¡No quiero juntarlos! —dijo ella siseando, mientras intentaba juntar tres dedos de la mano, porque el meñique seguía tan tieso como antes, aunque mucho más cerca de los otros de lo que antes hubiese estado. Recordó lo ágil que solía ser con los dedos, lo segura y rápida que era, y la frustración y la furia fueron mucho más fuertes que el dolor—. ¡No quieren juntarse!
—Llevas echada ahí varias semanas. No te he remendado para que te pases el tiempo fumando y sin hacer nada. Inténtalo con más ganas.
—¿Estás intentando fastidiarme?
—Muy bien —cerró la mano alrededor de la suya y forzó sus dedos doblados para que se cerraran en un puño. Los ojos estuvieron a punto de salírsele de las órbitas cuando su respiración fue demasiado agitada para poder gritar—. No estoy seguro de que comprendas lo mucho que te estoy ayudando —apretaba cada vez con más fuerza—. No se puede crecer sin el dolor. No se puede mejorar sin el dolor. El sufrimiento nos lleva a terminar grandes cosas —los dedos de su mano buena tiraron de la de él, arañándola, pero sin éxito—. El amor es como un cojín que sólo sirve para descansar en él, pero sólo el odio podrá hacer de ti una persona mejor —la soltó y ella se relajó, lloriqueando, viendo que sus dedos temblorosos se iban apartando poco a poco los unos de los otros y que sus cicatrices se volvían de color púrpura.
Quería matarlo. Quería lanzarle todas las invectivas que conocía. Pero le necesitaba de mala manera. Por eso reprimió su lengua, sollozó, tragó saliva, apretó los dientes y aplastó la nuca nuevamente contra la almohada.
—Y ahora, cierra la mano —ella miró fijamente su cara, tan inexpresiva como una tumba recién abierta—. Hazlo, o yo lo haré por ti.
Gritó por el esfuerzo, mientras el brazo entero le temblaba hasta el hombro. Poco a poco, los dedos se fueron acercando, pero el meñique siguió tan tieso como antes.
—¡Mira, cabrón! —agitó su puño, adormecido, nudoso y retorcido, bajo la nariz de él—. ¡Mira!
—¿A que no ha sido tan difícil? —le acercó la pipa y ella se la arrancó de los dedos—. No tienes por qué darme las gracias.
* * *
—Y ahora veremos si puedes...
Ella chilló y se tropezó con las rodillas; habría caído si él no la hubiese agarrado.
—¿Ya? —frunció el ceño—. Ya deberías caminar. Los huesos se han soldado. Por supuesto que duele, porque... quizá haya quedado algún fragmento metido en una articulación. ¿Dónde te duele?
—¡Por todas partes! —exclamó ella.
—No creo que se trate solamente de tu cabezonería. No me gustaría volver a abrir sin necesidad las heridas de las piernas —pasó sin esfuerzo un brazo por encima de sus rodillas y la levantó para que se tumbase en el jergón—. Ahora vuelvo.
Ella le agarró.
—¿Volverás enseguida?
—Enseguida.
Sus pisadas se desvanecieron en el pasillo. Ella escuchó cómo se cerraba la puerta de delante y luego el sonido de la llave en la cerradura.
—Hijo de mala madre —se incorporó y balanceó las piernas fuera del jergón. Hizo una mueca cuando sus pies tocaron el suelo, y enseñó los dientes mientras se levantaba, gruñendo por lo bajo mientras salía del jergón y se ponía de pie.
Le dolía de una manera infernal, pero se sentía bien.
Respiró profundamente, se aclaró las ideas y comenzó a andar como un pato mareado por el extremo de la habitación, mientras el dolor subía por tobillos, rodillas, caderas y espalda, y ella alargaba los brazos para equilibrarse. Llegó hasta el armario y se agarró a una de sus esquinas, abriendo el cajón. La pipa estaba dentro, junto a un tarro de vidrio verde abullonado en el que aún quedaban unas cuantas bolas negras de cáscaras. Cuánto la deseaba. Tenía la boca seca y las palmas de las manos sudorosas por la adicción. Cerró el cajón de un golpe y regresó tambaleante al jergón. Sufría unas punzadas heladas por todo el cuerpo, pero cada día se iba sintiendo más fuerte. Pronto estaría preparada. Pero aún no.
Como había dicho Stolicus, la paciencia es la madre del éxito.
Cruzó la habitación y luego regresó adonde estaba, maldiciendo entre dientes. Otra vez, gimiendo, tambaleándose, bufando. Se apoyó en el jergón el tiempo suficiente para recobrar el aliento.
Y luego volvió a cruzar la habitación.
* * *
A ella le habría gustado que el espejo no sólo tuviera la fractura que lo recorría, sino muchas más.
¡Tu cabello es como una cortina de medianoche!
Los cabellos que le había afeitado en la parte izquierda de la cabeza le crecían como si fueran una costra asquerosa. Los demás colgaban lacios, enmarañados y grasientos como algas marinas.
¡Tus ojos relucen como zafiros penetrantes y sin precio!
Amarillos, inyectados en sangre, legañosos, rodeados de carne viva, dentro de unas órbitas que se habían vuelto de púrpura oscuro a causa del dolor.
¿Labios como pétalos de rosa?
Cuarteados, resecos, grises por las pieles sueltas y la baba amarillenta que se acumulaba en sus comisuras. En sus chupadas mejillas podía ver tres largas costras, úlceras marrones sobre un blanco de cera.
Monza, esta mañana estás especialmente hermosa.
A ambos lados de su cuello, retorcidas como un rollo de pálidas cuerdas, veía las rojas cicatrices que le había dejado el alambre de Gobba. Parecía una mujer que acabase de morir por culpa de la plaga. Apenas parecía tener mejor pinta que los cráneos apilados en la repisa.
En la imagen que contemplaba en el espejo, su anfitrión sonreía.
—¿Qué te dije? Tienes muy buen aspecto.
La mismísima diosa de la guerra.
—¡Parezco una maldita curiosidad de feria! —dijo en tono de burla, y la bruja decrépita que se agazapaba en el espejo la miró con aire burlón.
—Estás mejor que cuando te encontré. Deberías aprender a ver el lado bueno de las cosas —tiró el espejo encima del jergón, se levantó y se puso la casaca—. Ahora debo marcharme, pero volveré, como siempre. Sigue ejercitando la mano y conserva las fuerzas. Más adelante te haré un corte en las piernas para descubrir por qué te resulta molesto estar de pie.
—Sí. Comprendo —Monza intentó esbozar una sonrisa cansada.
—Bien. Entonces, hasta pronto —y se echó al hombro el saco de arpillera. Sus pisadas hicieron crujir las tablas del pasillo, luego echó la cerradura. Ella contó muy despacio hasta diez.
Saltó del jergón y cogió de la bandeja un par de agujas y un cuchillo. Se acercó al armario, abrió el cajón y echó la pipa, junto con el tarro, en uno de los bolsillos de sus pantalones prestados, que colgaban de los huesos de sus caderas. Avanzó a trompicones por la habitación con un crujido de tablas bajo sus pies desnudos. Fue al dormitorio, hizo una mueca mientras sacaba sus viejas botas de debajo de la cama y gruñó cuando se las puso.
Salió de nuevo al pasillo, jadeando por el esfuerzo, el dolor y el miedo. Se arrodilló al lado de la puerta de la calle, aunque mejor sería decir que se agachó gradualmente hasta que sus ardientes rodillas quedaron encima de las tablas. Hacía mucho tiempo que no forzaba una cerradura. Metió y sacó las agujas, ayudándose con la mano torcida, y luego hizo palanca con ellas.
—Gira, bastarda, gira.
Por fortuna, la cerradura no era cara. Los resortes cedieron y giraron con un sonido de satisfacción. Ella agarró el pomo y abrió la puerta.
Era de noche, una noche bastante desagradable. La fría lluvia azotaba un patio cubierto de hierbajos cuyos extremos relucían tenuemente bajo la luz de la luna, el cual se hallaba rodeado por unas paredes medio derruidas y empapadas de agua. Al otro lado de una valla desvencijada se erguían varios árboles en cuyas ramas se agazapaba la tiniebla. Una noche muy desagradable para que una inválida la pasara al raso. Pero el viento helado que azotaba su rostro y el aire fresco que se le metía por la boca lograron que volviera a sentirse como un ser vivo. Mejor helarse en libertad que pasar un instante más rodeada de huesos. Entró titubeante en la lluvia, cojeando por el jardín, pinchándose con las ortigas. Marchó hacia los árboles, entre sus troncos relucientes, y se apartó del sendero sin mirar atrás.
Una larga pendiente que recorrió con los labios apretados, doblada en dos, la mano buena apoyada en el suelo embarrado para impulsarse hacia delante. Rezongaba ante cada traspié, mientras todos sus músculos chasqueaban. La lluvia caía negra de las negras ramas, serpenteaba entre las hojas caídas, reptaba entre sus cabellos y los pegaba a su cara, reptaba entre sus ropas robadas y llegaba hasta su piel en carne viva.
—Un paso más.
Tenía que poner distancia entre ella y el jergón, los cuchillos y aquella cara floja, blanca e inexpresiva. Entre ella y aquella cara, y también entre ella y la cara que había visto en el espejo.
—Un paso más... un paso más... un paso más.
El suelo negro corría hacia atrás, su mano se arrastraba por el barro húmedo, por las raíces de los árboles. Hacía muchos años que había seguido a su padre mientras él hundía la reja del arado, arrastrando la mano por la tierra recién abierta, en busca de piedras.
¿Qué haría yo sin ti?
Se había arrodillado en el frío bosque, al lado de Cosca, esperando la emboscada, su olfato lleno del olor húmedo y tostado de los árboles, el corazón a punto de estallar por el miedo y la excitación.
Tienes el diablo en el cuerpo.
Pensó en todo lo que necesitaba para seguir en pie, y los recuerdos avanzaron por delante de sus pesadas botas.
Por la terraza, y acabemos de una vez.
Se detuvo en seco, aún agachada, lanzando el humeante aliento a la húmeda noche. No tenía ni idea de lo lejos que había llegado, ni de dónde había comenzado a andar ni de adónde iba. Para entonces, apenas le importaba.
Apoyó una vez más la espalda contra el delgado tronco de un árbol, agarró el cierre de su cinturón con la mano buena y empujó con el dorso de la otra. Hasta que consiguió abrir el maldito trasto, tardó una eternidad de dientes apretados. Al menos no tenía que quitarse los pantalones. Bajó su huesudo trasero, y sus piernas llenas de cicatrices se flexionaron para equilibrar su peso. Se detuvo un momento, preguntándose cómo podría volver a levantarlas.
Sólo una batalla a la vez, había dicho Stolicus.
Se agarró a una rama baja, resbaladiza por la lluvia, se colocó bajo ella y llevó la mano derecha hasta su camisa mojada, mientras le temblaban las desnudas rodillas.
—Adelante —dijo con un siseo, intentando que se le relajara la encogida vejiga—. Si hay que hacerlo, hazlo. Hazlo. Sólo...
Lanzó un gruñido de satisfacción cuando su orina cayó en el barro, se mezcló con la lluvia y avanzó colina abajo en un reguero. La pierna derecha le quemaba más que nunca y los marchitos músculos le hacían estremecerse. Torció el gesto cuando intentó soltar su mano de la rama y desplazar su peso hacia la otra pierna. En un instante febril, uno de sus pies la abandonó y ella cayó de espaldas y sin resuello, abandonada toda razón por el fugaz recuerdo de la caída. Se mordió la lengua mientras su cabeza se hundía en el barro, se deslizó uno o dos pasos y pudo detenerse en un charco lleno de hojas podridas. Seguía bajo la insistente lluvia con los pantalones alrededor de los tobillos, y empapada.
Era un momento penoso, de eso no había duda.
Se enrabietó como una niña. Inerme, desatendida, desesperada. Sus sollozos la atormentaron, la ahogaron, hicieron estremecer su cuerpo magullado. No recordaba cuándo había llorado por última vez. Quizá nunca hubiese llorado. Benna se encargaba de llorar por los dos. En aquellos momentos, todo el dolor y el miedo de doce años de negros pesares afloraron de repente en su desgraciado rostro. Se quedó en el barro, torturándose por todo lo que había perdido.
Benna había muerto, y todo lo que de bueno había en ella había muerto con él. La manera en que cada uno de ellos hacía reír al otro. La comprensión que sólo da una vida en común se había ido. Él había sido casa, familia, amigo y más cosas, y todo eso había desaparecido al mismo tiempo. Con la misma levedad con que se apaga una vela barata. Tenía destrozada la mano. Se llevó al pecho la burla de mano que le quedaba. Le dolía. Esa manera suya de esgrimir una espada, de escribir con una pluma, de estrechar fuertemente una mano, había quedado aplastada por la bota de Gobba. Esa forma suya de caminar, de correr, de cabalgar, había quedado destrozada montaña abajo tras la caída por el balcón de Orso. El sitio que le correspondía en el mundo, el trabajo de diez años, construido con sangre y sudor, por el que había luchado, por el que había sudado, se habían desvanecido como humo. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había esperado, todo por lo que había soñado.
Había muerto.
Intentó abrocharse el cinturón, pero las hojas muertas le hicieron resbalar por el esfuerzo. Unos cuantos sorbetones finales y lo consiguió, apartando con una mano helada las hojas que tenía debajo de la nariz. La vida que ella conocía se había marchado. La mujer que fue, había desaparecido. Lo que habían roto nunca podría arreglarlo nadie.
Pero no tenía sentido lamentarlo.
Se arrodilló en el barro, estremeciéndose en la tiniebla, en silencio. Todo eso no se había ido, sino que se lo habían robado. Su hermano no había muerto, lo habían asesinado. Lo habían matado como si fuese un animal. Se obligó a juntar sus retorcidos dedos para cerrarlos en un puño tembloroso.
—Los mataré.
Una tras otra, pasó revista a sus caras. Gobba, el cerdo grasiento que se repantigaba entre las sombras. Un desperdicio de carne buena. Torció el rostro al recordar cómo su bota le aplastaba con fuerza la mano, cómo le rompía los huesos. Mauthis, el banquero, cuyos fríos ojos miraban fijamente el cadáver de su hermano. Incómodo. Fiel Carpi. El hombre que caminó a su lado, que comió a su lado, que luchó a su lado un año tras otro. De veras que lo siento. Vio cómo echaba el brazo hacia atrás para apuñalarla, sintió que la herida se insinuaba en su costado, la taladraba a través de la camisa empapada, mientras ella hundía sus dedos dentro hasta sentir cómo la quemaba.
—Los mataré.
Ganmark. Veía su mirada blanda y cansada. Cómo retrocedía cuando su espada atravesaba el cuerpo de Benna. Se acabó. El príncipe Ario, repantigado en su silla, la copa de vino bailando en su mano. Su puñal le abría el cuello a Benna, la sangre borboteaba entre sus dedos. Se obligó a rememorar todos los detalles, a recordar todas las palabras que habían dicho. También Foscar. No tomaré parte en esto. Pero eso no cambiaba nada.
—Los mataré a todos.
Y, finalmente, Orso. Orso, para quien había luchado, combatido y matado. El gran duque Orso, señor de Talins, que se había vuelto contra ellos a causa de un rumor. Que había asesinado a su hermano y que a ella la había descoyuntado por nada. Por miedo de que le quitaran el sitio. La mandíbula le dolía por lo fuerte que apretaba los dientes. Sintió la mano de su padre en el hombro, y entonces se le puso carne de gallina. Vio la sonrisa y escuchó la voz que resonaba en su aporreado cráneo.
¿Qué haría yo sin ti?
Siete hombres.
Se levantó, mordiéndose el dolorido labio inferior, y se tambaleó por entre los árboles que estaban a oscuras, mientras el agua caía en su cabellera empapada y le bajaba por la cara. El dolor le mordió las piernas, los costados, la mano, el cráneo... pero ella mordió con más fuerza y se obligó a seguir avanzando.
—Los mataré... los mataré... los mataré...
Huelga decir que ya había dejado de llorar.
* * *
El viejo sendero estaba lleno de malezas que casi lo ocultaban. Las ramas golpeaban el dolorido cuerpo de Monza. Las zarzas agarraban sus ardientes pies. Se metió por el hueco que dejaban dos setos muy crecidos y contempló el lugar donde había nacido, que estaba más abajo. Cuánto le habría gustado que el testarudo suelo le hubiese dado una cosecha tan abundante como aquella otra, de espinos en flor y ortigas, que contemplaba en aquel momento. El campo de arriba era un mosaico de malezas muertas. El de abajo era un amasijo de zarzas. Las ruinas de la granja principal se asomaban con tristeza por el borde del bosque, con la misma tristeza con que ella las contemplaba.
Era como si el tiempo les hubiera dado a las dos una patada.
Se agachó, apretando los dientes cuando sus músculos doloridos hicieron trabajar sus retorcidos huesos, mientras escuchaba a unos cuantos pájaros graznar bajo el sol poniente y observaba cómo el viento doblegaba las malezas y meneaba las ortigas. Hasta que estuviera segura de que el lugar estaba tan abandonado como parecía. La vida regresó lentamente a sus cansadas piernas cuando avanzó cojeando hacia los edificios. La casa donde había muerto su padre era una cáscara caída en la que apenas quedaban unas pocas vigas, con un perímetro tan pequeño que le pareció imposible haber vivido en ella. Ella, su padre y, también, Benna. Volvió la cabeza y escupió en el barro seco. No había vuelto a aquel lugar para tener recuerdos agridulces.
Había vuelto para vengarse.
La pala seguía en el granero, donde la dejara hacía dos inviernos, su parte metálica aún reluciente, aunque con un poco de óxido. Treinta pasos hacia los árboles. Mientras caminaba como un pato por entre los hierbajos, arrastrando la pala tras de sí, le resultó difícil recordar lo fácil que había sido dar aquellos pasos largos, elásticos y homogéneos. En el silencio del bosque, mientras hacía una mueca a cada paso, los diseños rotos creados por la luz del sol que se hundía en el horizonte bailotearon alrededor de las hojas caídas.
Treinta pasos. Apartó las zarzas con la hoja de la pala, logrando finalmente empujar hacia un lado el tronco podrido para luego comenzar a cavar. Si aquello le hubiera resultado bastante trabajoso pudiendo servirse de manos y pies, en su situación actual era una ordalía que le hacía gemir, sudar y rechinar los dientes. Pero Monza jamás había sido una de esas personas que dejan las cosas a medias, por mucho que les cueste. Tienes el diablo en el cuerpo, solía decirle Cosca, y tenía razón. Ella lo había aprendido por las malas.
Ya anochecía cuando escuchó el sonido hueco del metal al chocar con la madera. Apartó la poca tierra que quedaba y atrapó la anilla de hierro con las yemas de sus dedos rotos. Tiró de ella, rezongó, y las ropas robadas golpearon con su frialdad su carne llena de cicatrices. La trampilla se abrió con un quejido de metal y un agujero negro apareció ante su vista, dejando adivinar una escalera medio oculta en las tinieblas.
Lenta y dolorosamente, se abrió paso hacia el fondo, porque no le apetecía romperse más huesos. Bajó a tientas hasta dar con el estante, para acto seguido comenzar a pelearse, con la ayuda de su simulacro de mano, con el pedernal para encender una antorcha. La luz reverberó débilmente en la cripta abovedada, reluciendo en los cantos metálicos de todo lo que Benna había tenido la precaución de guardar, que seguía tal y como lo habían dejado.
A Benna siempre le había gustado planificar las cosas con anticipación.
Las llaves colgaban de una hilera de ganchos oxidados. Llaves de edificios desocupados, dispersos por toda Styria. Un aparador que recorría la pared de la izquierda estaba erizado de espadas, tanto largas como cortas. Abrió el cofre que estaba cerca de ella. Ropas cuidadosamente dobladas que jamás se habían puesto. No le pareció que fueran de la misma talla que el cuerpo tan menguado que se le había quedado. Se acercó para tocar una de las camisas de Benna, recordando que la había escogido por lo buena que era su seda, y observó su propia mano bajo la luz de la antorcha. Cogió un par de guantes, descartó uno de ellos y metió aquella cosa maltrecha por el otro, haciendo una mueca al mover los dedos y comprobar que el meñique seguía empeñándose en apartarse de los demás.
Las cajas de madera estaban apiladas en la parte trasera de la bóveda, veinte en total. Se acercó cojeando hasta la más cercana y levantó su tapa. El oro de Hermon brilló ante ella. Montones de monedas. Una pequeña fortuna sólo en aquella caja. Con amargura, pasó los extremos de los dedos por una de sus sienes y sintió el contorno de algo duro bajo la piel. Oro. Tienes mucho más de lo que puedes gastar, así que no pierdas la cabeza.
Metió la mano en la caja y dejó que las monedas tintineasen entre sus dedos. Hay que ver las posibilidades que se le abren a uno cuando se encuentra a solas con una caja llena de dinero. Ésas serían sus armas, ésas y...
Pasó la mano por las espadas que estaban en el anaquel y cogió una. Una larga espada artesanal de gris acero. Aunque sus adornos no fuesen demasiado floridos, le pareció una belleza digna de temer. La belleza de aquel objeto se adecuaba perfectamente a su propósito. Era una Calvez, forjada por el mejor herrero de Styria. Se la había regalado a Benna, aunque él no supiera distinguir una buena hoja de una zanahoria. La había llevado durante una semana para luego cambiarla por otra de pésimo acero, y además muy cara, sólo porque tenía una ridícula cazoleta dorada.
La misma que había intentado desenvainar cuando ellos le mataron.
Pasó los dedos por la fría empuñadura, que sintió como extraña al sujetarla con la mano izquierda, y la extrajo un palmo de su vaina. Relucía brillante y ansiosa bajo la luz de la antorcha. El excelente acero forjado, que nunca se rompe. El excelente acero que jamás se embota y que siempre está a punto. El excelente acero que no siente dolor, piedad ni, lo que es mejor, remordimientos.
Fue consciente de sonreír. Por primera vez durante meses. Por primera vez desde que Gobba le apretase con fuerza en el cuello.
Al fin, venganza.
Un pez fuera del agua
El frío viento llegaba desde el mar y barría los muelles de Talins de una manera magnífica. O espantosa, según lo bien o mal abrigado que uno estuviera. Escalofríos no era de los que llevan mucha ropa encima. Sin darle importancia, se ajustó la liviana casaca en los hombros, más por comodidad que por otra cosa. Entornó la mirada y afrontó con talante mísero la última racha. Era evidente que aquel momento hacía honor a su sobrenombre. Llevaba así varias semanas.
Recordaba cuando se había sentado cerca del fuego, calentito, arriba en el Norte, en una confortable casa de Uffrith, con la barriga llena de carne y la cabeza llena de sueños, hablando con Vossula de la maravillosa ciudad de Talins. Lo recordaba con algo de amargura, porque aquel maldito comerciante, de ojos llorosos y cuentos almibarados que tenían que ver con su patria, le había convencido para hacer aquella travesía de pesadilla hasta Styria.
Vossula le había dicho que el sol siempre lucía en Talins. Por eso Escalofríos había vendido su excelente casaca antes de partir. ¿Verdad que no quería terminar sudoroso? Por eso mismo, mientras temblaba como la ahorquillada hoja de otoño que está a punto de caer de la rama, le pareció que Vossula no había hecho mucho honor a la verdad.
Escalofríos observaba las inquietas olas que mordisqueaban el muelle, lanzando su helada lluvia sobre los pocos esquifes podridos que quedaban en sus podridos amarres. Escuchó los crujidos de las guindalezas, los graznidos de las indefensas aves marinas, el golpeteo del viento en las persianas bajadas, los gruñidos y las quejas de los hombres que le rodeaban. Todos apelotonados en los muelles por la débil esperanza de encontrar trabajo, y dando pie al mayor cúmulo de historias tristes jamás contadas. Mugrientos y encanijados, con rostros macilentos y vestidos con harapos. Hombres desesperados. Para resumir, hombres como Escalofríos. Excepto que habían nacido allí. Cómo había podido ser tan estúpido para irse a vivir a aquel sitio.
Con el mismo cuidado con que el avaro saca su tesoro, extrajo lentamente del bolsillo interior de su casaca lo que le quedaba de la hogaza de pan duro y mordió un trocito, asegurándose de no desaprovechar ni una migaja. Entonces vio que el hombre que estaba más cerca de él se le quedaba mirando y se relamía los labios. Como Escalofríos se sintió abrumado, no tardó en ofrecerle el pan.
—Gracias, amigo —dijo el otro mientras lo devoraba.
—No es nada —dijo Escalofríos, que había estado partiendo madera durante varias horas para conseguir la hogaza. Sí que era algo, de hecho algo que le había costado mucho trabajo. Los demás le miraban con esos ojos grandes y llenos de tristeza que ponen los cachorrillos cuando tienen hambre. Movió las manos y dijo—: Si tuviera pan para todos, ¿qué coño creéis que haría en este sitio?
Volvieron la cabeza, rezongando. Él se aclaró la garganta y lanzó un escupitajo. Junto con un trozo de pan duro, era lo único que había pasado por sus labios aquella mañana, antes de salir por el otro lado. Había llegado con el bolsillo repleto de monedas de plata, el rostro lleno de sonrisas, el pecho henchido de felicidad y esperanza. Tras tres semanas de estar en Styria, de aquellas tres cosas sólo le quedaban los posos más amargos.
Vossula le había dicho que la gente de Talins era tan amistosa como los corderos y que recibía como invitados a los extranjeros. Pero él sólo había encontrado desdén, y descubierto que mucha gente se servía de los trucos más infames para aligerarle de su dinero cada vez más exiguo. En las esquinas de aquella calle no repartían segundas oportunidades. No más que lo que se hacía en el Norte.
Del barco que acababa de atracar en el muelle salían muchos pescadores que tiraban de las cuerdas y se quejaban del velamen. Escalofríos vio que los individuos desesperados que estaban con él se animaban al pensar que alguno podría encontrar trabajo. Él mismo sintió en el pecho un asomo de esperanza, por mucho que aquel trabajo pudiera ser duro, y tensionó los dedos de sus pies por si tenía que echar a andar deprisa.
El pescado salía de las redes para caer en el muelle, plata que se retorcía bajo el húmedo sol. La pesca era un trabajo tan bueno como honrado. Una vida entre salmuera, sin palabras hirientes, donde todos los hombres luchan contra el viento, recogen del mar su plateado botín y nada más. Un noble oficio, o eso se decía Escalofríos, olvidándose de lo mal que huele el pescado. Digamos que, en aquellas circunstancias, cualquier trabajo que hubiese conseguido le habría parecido el más noble.
Un individuo tan borracho como una cuba bajó de un salto del barco y se pavoneó delante de los mendigos, como dándose mucha importancia. Ellos comenzaron a empujarse unos a otros para que se fijase en ellos. Escalofríos supuso que debía de ser el capitán.
—Necesito dos hombres —dijo, echando hacia atrás su gorra gastada y mirando los rostros desanimados de aquellos hombres que lo esperaban todo de él—. Tú y tú.
Como es evidente, Escalofríos no estaba entre ellos. Bajó la cabeza junto con los demás mientras la afortunada pareja se apresuraba en seguir al capitán hacia su bote. Uno de ellos, el bastardo al que le había dado el pan, ni siquiera se molestó en buscarlo con la mirada para regalarle una palabra de afecto. Aunque, muy posiblemente, sean los actos lo que define al hombre y no lo que recibe, como solía decir el hermano de Escalofríos, recibir algo bueno siempre le evita a uno morir de hambre.
—A la mierda —y echó a andar tras ellos, abriéndose camino entre los pescadores y sorteando cubos y carretillas repletos de sus estremecidas capturas. Llegó a cubierta, donde el capitán se entretenía haciendo algo, y exhibió la mueca más amistosa que pudo encontrar—. Bonito barco el suyo —dijo, aunque le pareciera una sucia bañera llena de mierda.
—¿Y?
—¿Sería tan amable de considerar la posibilidad de contratarme?
—¿A usted? ¿Qué sabe de pesca?
Escalofríos tenía una mano muy buena con el hacha, la espada, la lanza y el escudo. En el Norte era un Hombre Afamado que dirigía las cargas y que mantenía en su sitio la línea de la batalla. Que recibía muy pocas heridas graves y que infligía muchas que eran mortales. Por eso, como se le daba muy bien atacar, comenzó por agarrarse al argumento con la misma fuerza con la que el hombre que está a punto de ahogarse se agarra a un madero a la deriva.
—Solía pescar mucho cuando era niño. En el lago, con mi padre —sus pies tocaban directamente los tablones a través de las suelas. La luz se reflejaba en el agua. Veía las sonrisas de su padre y de su hermano.
—¿En un lago? Muchacho, aquí pescamos en el mar —el capitán no compartía su nostalgia.
—¿En el mar? Pues creo que nunca he practicado ese tipo de pesca.
—Entonces, ¿por qué me hace gastar mi maldito tiempo? Tengo más pescadores de Styria que los que necesito, los mejores, con doce años en la mar —señaló con una mano a los individuos ociosos que se alineaban en el embarcadero, los cuales más bien parecían haber pasado doce años en una cervecería—. ¿Por qué le iba a dar trabajo a un mendigo del Norte?
—Porque trabajaré duro. He tenido una racha de mala suerte. Sólo le estoy pidiendo una oportunidad.
—Todo eso está muy bien, pero aún no me ha dicho por qué tengo que ser yo el que tenga que darle trabajo.
—Sólo una oportunidad...
—¡Fuera de mi barco, bastardo pálido! —el capitán sacó un largo garrote de madera sin pulir y dio un paso adelante, como si fuera a pegar a un perro—. ¡Lárgate, y llévate contigo tu mala suerte!
—Quizá no sea buen pescador, pero siempre he tenido cierto talento para hacer sangrar a la gente. Mejor será que bajes ese garrote antes de que te lo haga tragar por las malas. —Escalofríos acompañó aquella advertencia con una mirada aviesa. Una mirada asesina que procedía del Norte. El capitán se estremeció y se detuvo en seco, para luego rezongar. Dejó caer el garrote y llamó a gritos a uno de los suyos.
Escalofríos se encogió de hombros y no volvió la cabeza. Caminó lentamente hasta la boca de un callejón, dejó atrás los pasquines pegados en las paredes y las palabras pintarrajeadas en ellos. Hasta que llegó a las sombras que se agazapaban entre los edificios apelotonados unos contra otros y fue consciente de que los ruidos de los muelles se iban apagando tras él. Le había ocurrido lo mismo con los panaderos y los herreros, con cualquiera de los oficios de aquella maldita ciudad. Incluso tuvo la esperanza de que el oficio de zapatero remendón le resolviera la vida, hasta que aquel zapatero le mandó a la mierda.
Vossula le había dicho que en Styria podría hacer cualquier tipo de trabajo, pues sólo tenía que buscarlo. Al parecer, y por motivos que no podía ni imaginar, el tal Vossula debía de haber estado mofándose de él todo el tiempo. Aunque Escalofríos le hubiera hecho todo tipo de preguntas, en aquel momento en que se hundía en la mugre del portal y sus botas desgastadas pisaban el agua de las alcantarillas, por no hablar de las cabezas de pescado que le hacían compañía, se dio cuenta de que no le había hecho la única pregunta que importaba. La única que le rondaba por la cabeza nada más llegar a aquel sitio.
Dime, Vossula... si Styria es tan maravillosa como dices, ¿qué diablos haces aquí, en el Norte?
—Maldita Styria —masculló en norteño. El dolor que sentía detrás de la nariz significaba que estaba a punto de llorar, aunque aquello no le produjera ninguna vergüenza. Caul Escalofríos. Hijo de Cuello Rechinante. Un Hombre Afamado que se había enfrentado a la muerte en mil situaciones. Que había luchado al lado de los hombres más célebres del Norte... Rudd Tresárboles, Dow el Negro, el Sabueso, Hosco Harding. Que había dirigido la carga contra la Unión cerca de Cumnur. Que había mantenido la línea contra mil shankas en Dunbrec. Que había combatido en los Sitios Altos durante siete días de matanzas. Sintió que una sonrisa se insinuaba en su boca al pensar en las situaciones de violencia y arrojo de las que había salido vivo. Aunque fuera consciente de haberse apartado malamente del buen camino, qué felices le parecían aquellos días. Al menos no los había vivido solo.
Levantó la mirada al escuchar unos pasos. Cuatro individuos caminaban despacio por el callejón, siguiendo el camino que él había tomado desde los muelles. Tenían esa mirada triste que la gente suele poner cuando está pensando alguna maldad. Escalofríos se aplastó contra la puerta, esperando que la maldad que planeaban no tuviera nada que ver con él. Su corazón latió desacompasadamente cuando se abrieron en semicírculo a su alrededor. Uno de ellos tenía la nariz roja e hinchada, de esas que sólo se consiguen bebiendo mucho. Otro, tan calvo como una bota, asía un palo largo cerca de la pierna. Un tercero tenía una barba que le cubría todo el pescuezo, además de unos dientes marrones. Como no eran unos individuos finos, Escalofríos supuso que no debían de estar pensando en ninguna fineza.
El que iba al frente hizo una mueca. Era un bastardo de aspecto desagradable, con una cara larga que parecía de rata.
—¿Qué tienes para nosotros?
—Me gustaría tener algo que valiera la pena. Pero no lo tengo. Podéis seguir vuestro camino.
Cara de Rata miró enfadado a su compañero calvo, molesto por el hecho de que no pudieran sacar nada, y dijo:
—Pues danos las botas.
—¿Con este tiempo? Me quedaré helado.
—Pues quédate helado. Mira, me importa una mierda. Las botas, ahora, antes de que te dé una patada por hacerte el gracioso.
—Maldita Talins —exclamó Escalofríos cuando las ascuas de la conmiseración que anidaba en su garganta se aventaron, volviéndose ardientes y ansiando sangre. Le fastidiaba haber caído tan bajo. A aquellos bastardos no les servían sus botas, sólo querían sentirse importantes. Pero habría sido una locura luchar uno contra cuatro, y sin ninguna arma encima. No era una buena elección acabar muerto por un matón cualquiera, por mucho frío que hiciese.
Se agachó y comenzó a quitarse las botas, pero sin dejar de rezongar. Entonces, de un rodillazo, alcanzó a Nariz Roja en las pelotas y le hizo doblarse en dos. Lo cierto es que él estaba tan sorprendido como los demás. Quizá el hecho de quedarse descalzo fuera más de lo que su orgullo podía permitirse. Aplastó la barbilla de Cara de Rata, agarró las solapas de su casaca y lo lanzó como un ariete hacia uno de sus compañeros, de suerte que ambos cayeron en el suelo y maullaron como gatos bajo la tormenta.
Escalofríos agarró el garrote del bastardo calvo cuando caía y le atizó con él en el hombro. El hombre tropezó, ya perdido el equilibrio, y abrió una boca desmesurada. Escalofríos le colocó un directo en el extremo de la barbilla, tirándole de espaldas y haciéndole chillar. Luego le siguió para aplastarle la cara con un puño... una, dos, tres, cuatro veces, hasta que se la dejó hecha un desastre y su sangre le manchó el brazo de la casaca.
Se levantó a gatas, mientras Calvito escupía los dientes en el arroyo. Nariz Roja seguía doblado, quejándose, con las manos metidas entre las piernas. Pero los otros dos acababan de sacar los cuchillos con un reluciente relampagueo de metal. Escalofríos se agachó, apretó los puños, respiró hondo y su mirada fue de uno a otro mientras su ira languidecía. Quizá debiera darles las botas y asunto terminado. Lo más seguro es que las cogieran de sus pies, ya muertos y fríos, tras un breve instante de dolor. Maldito orgullo, que tanto daño hace al hombre por cosas de poco valor.
Cara de Rata se quitó la sangre de la nariz.
—¡Oh, ahora eres hombre muerto, cabrón norteño! No vales ni... —de repente sacó una pierna por debajo de su cuerpo y se derrumbó con un chillido. El puñal cayó de su mano, rebotando en el suelo.
Alguien salió de las sombras que estaban a su espalda. Alguien alto y encapuchado que sostenía tranquilamente una espada en su pálido puño izquierdo, cuya sutil hoja, que atrapaba la poca luz del callejón, relucía asesina. El último de los ladrones de botas que aún se tenía en pie, el de los dientes llenos de porquería, miró aquellos palmos de acero con ojos tan grandes como los de una vaca y comprendió de repente que su puñal era una birria.
—Puedes echar a correr para cogerlo —Escalofríos frunció el ceño y bajó la guardia, porque aquella voz era de mujer. A Dientes Marrones no hubo que decírselo dos veces. Se dio media vuelta y echó a correr hacia la salida del callejón.
—¡Mi pierna! —Cara de Rata aullaba mientras se agarraba la rodilla por detrás con la mano ensangrentada—. ¡Me has jodido la pierna!
—Deja de quejarte o te joderé la otra.
Calvito seguía echado en el suelo, sin decir nada. Nariz Roja ya no se quejaba de su pierna.
—¿Así que querías mis botas? —Escalofríos dio un paso y le propinó otra patada en las pelotas, para luego levantarle del suelo y reírsele en la cara—. ¡Pues ya te dado una de ellas, bastardo! —miró a la recién llegada, con la sangre latiéndole por detrás de los ojos y sin estar muy seguro de si no saldría de aquello con algo de acero entre las tripas. Tampoco estaba muy seguro de poder irse. Aquella mujer no tenía pinta de traer buenas noticias—. ¿Qué quiere? —preguntó.
—Nada por lo que tenga que preocuparse —podía ver un asomo de sonrisa en el rabillo de sus ojos, lo único de ella que asomaba por la capucha—. Quizá pueda ofrecerle un trabajo.
* * *
Un plato grande lleno de carne, vegetales y algún tipo de salsa, a cuyo lado había varias rebanadas de pan apelmazado. Escalofríos no sabía qué pensar de lo sucedido, porque estaba demasiado atareado en llevarse todo aquello a la boca para emitir un juicio correcto. Debía de parecer un auténtico animal, sin afeitarse durante dos semanas, demacrado y sucio por dormir en los incómodos portales. Pero estaba muy lejos de preocuparse por su apariencia, aunque una mujer le estuviera mirando.
Ella ya se había quitado la capucha, porque se encontraban en un lugar cerrado. Se apoyaba en la pared, al amparo de las sombras. Cuando alguien pasaba cerca, ladeaba la cabeza hacia delante, de suerte que aquellos cabellos suyos, tan negros como la pez, quedaban colgando encima de una de sus mejillas. Pero él, aprovechando los escasos momentos en que podía apartar los ojos de la comida, ya se había hecho una idea de su rostro, y le parecía interesante.
Rasgos duros, con huesos muy salientes, una mandíbula recta y orgullosa y un cuello largo, con una vena azul muy marcada en uno de sus lados. Pensó que era peligrosa, lo que no era nada nuevo después de haber visto cómo le había cortado a un hombre la parte posterior de la rodilla sin apenas miramientos. Pero había algo en su manera de entornar los ojos que le ponía nervioso. Aplomo y frialdad, como si le hubiera tomado la horma y supiese lo siguiente que iba a hacer. Lo sabía mejor que él. Tenía tres cicatrices largas en una de sus mejillas, unos cortes antiguos que aún se estaban curando. Se cubría con un guante la mano derecha, que apenas movía. También había descubierto su cojera. Aunque ella se hubiera visto envuelta en algún asunto turbio, Escalofríos tenía tan pocos amigos que no podía permitirse perder uno nuevo. De acuerdo, quienquiera que le alimentase contaría con su lealtad al completo.
Ella seguía mirando cómo comía.
—¿Hambriento?
—Un poco.
—¿Muy lejos de casa?
—Un poco.
—¿Ha tenido mala suerte?
—Más de la que me correspondía. Pero también porque no supe escoger bien.
—Los dos estamos igual.
—Ya lo veo —dejó cuchillo y tenedor encima del plato vacío—. Debería haberme dado cuenta antes —enjugó la salsa con la última rebanada de pan—. Pero siempre he sido mi peor enemigo —se hizo una pausa, ambos sentados uno delante del otro, mientras masticaba—. No me ha dicho su nombre.
—No.
—Esto le gusta, ¿verdad?
—Yo soy la que paga, ¿verdad? Pues será lo que yo diga.
—¿Por qué me paga? Un amigo mío... —carraspeó, porque ya no estaba seguro de que Vossula hubiese sido realmente un amigo—. Un hombre al que conocía, me dijo que no esperase encontrar en Styria nada gratis.
—Fue un buen consejo. Quiero algo de usted.
Escalofríos se pasó la lengua por la boca y sintió un sabor amargo. Tenía una deuda con aquella mujer y estaba por asegurar que acabaría pagándola. Por la mirada de ella, supo que podría costarle caro.
—¿Qué quiere?
—Lo primero de todo, que se dé un baño. Nadie va a tratar con usted con esa pinta.
En aquel momento, el hambre y el frío se habían ido, dejando un poco más de sitio para la vergüenza.
—Lo crea o no, me siento más a gusto si no apesto. Aún me queda un poco de mi jodido orgullo.
—Mejor para usted. Estoy por apostar a que no puede esperar el momento de estar jodidamente limpio.
Movió los hombros, un tanto incómodo. Tenía la sensación de estar a punto de meterse en una piscina cuya profundidad ignoraba.
—Y después, ¿qué?
—Poca cosa. Irá a un fumadero y preguntará por un individuo llamado Sajaam. Le dirá que Nicomo exige su presencia en el lugar acostumbrado. Y me lo traerá.
—¿Por qué no va usted en persona?
—Necio, porque le pago a usted para que vaya —sostenía una moneda en su mano enguantada. La plata relució bajo la luz, revelando un diseño de escamas estampadas en el brillante metal—. Usted me trae a Sajaam y se gana una escama. Luego decidirá si aún quiere seguir pescando, porque podrá comprarse un barril lleno de peces.
Escalofríos frunció el ceño. ¿Una mujer elegante que sale de la nada, que te salva la vida y que luego te hace una magnífica oferta? Su suerte jamás había sido tan buena. La comida no había hecho más que recordarle lo mucho que disfrutaba con la buena mesa.
—Puedo hacerlo.
—Bien. Pero podría hacer algo más y ganarse cincuenta.
—¿Cincuenta? —la voz de Escalofríos era un graznido de ansiedad—. ¿Es una broma?
—¿Acaso me estoy riendo? He dicho cincuenta y, si aún sigue queriendo pescar, podrá comprarse su propio barco y disponer de ropa decente, ¿qué le parece?
Escalofríos sintió que ponía cara de vergüenza al ajustarse la raída casaca. Con todo aquel dinero podría regresar a Uffrith en el siguiente barco y patalear el huesudo trasero de Vossula a todo lo largo del pueblo. Un sueño que había sido su único consuelo en los últimos días.
—¿Y qué quiere a cambio de las cincuenta escamas?
—No gran cosa. Irá a un fumadero y preguntará por un hombre llamado Sajaam. Le dirá que Nicomo exige su presencia en el lugar acostumbrado. Y me lo traerá —hizo una breve pausa—. Y luego, y ésta es la novedad, me ayudará a matar a un hombre.
Para ser sincero consigo mismo, aquello no le sorprendió. Sólo había un tipo de trabajo en el que era realmente bueno. Aunque fuese la primera vez que iba a recibir cincuenta escamas por hacerlo. Había llegado hasta allí para ser mejor persona, pero era como decía el Sabueso: una vez que te manchas las manos de sangre, ya no es fácil tenerlas limpias.
Algo le empujó en el muslo por debajo de la mesa, haciéndole casi dar un brinco en la silla. La empuñadura de un cuchillo bastante largo descansaba encima de sus rodillas. Un cuchillo de combate, cuya empuñadura relucía con un color anaranjado mientras su hoja, aún envainada, seguía en la mano enguantada de aquella mujer.
—Será mejor que lo coja.
—No he dicho que vaya a matar a alguien.
—Ya sé lo que ha dicho. La hoja sólo es para que Sajaam vea que usted quiere negociar.
Tuvo que admitir que no se sentía intimidado por el hecho de que una mujer le sorprendiera metiéndole un cuchillo entre los muslos.
—No he dicho que vaya a matar a alguien.
—Y yo no he dicho que lo haya dicho.
—Entonces, de acuerdo. Sólo llegaré hasta donde usted ya sabe —cogió el cuchillo y lo guardó dentro de su casaca.
* * *
El cuchillo le golpeaba en el pecho al caminar, achuchándole como si fuese la antigua amante que regresa a por más. Escalofríos sabía que no era algo de lo que tuviera que sentirse orgulloso. Cualquier necio puede ir por ahí con un cuchillo. A pesar de eso, no estaba seguro de que le gustase sentir su peso contra sus costillas. Sentirse como si volviera a ser alguien.
Había llegado a Styria para encontrar un trabajo decente. Pero, cuando la bolsa comienza a quedar floja, no hay más remedio que dedicarse a los trabajos indecentes. Le pareció que nunca había visto un sitio más indecente que aquél. Una puerta pesada en una pared sucia y sin ventanas, con dos grandullones que montaban guardia a uno y otro lado de ella. Por la postura que adoptaban, Escalofríos podía asegurar que llevaban armas encima y que estaban dispuestos a emplearlas. Uno de ellos era un meridional de piel oscura, con cabellos lacios que le rodeaban la cara.
—¿Quieres algo? —preguntó, mientras el otro le clavaba los ojos a Escalofríos.
—Ver a Sajaam.
—¿Llevas armas? —Escalofríos sacó el cuchillo, cogiéndolo por la punta, y el otro lo cogió—. Ven conmigo —los goznes de la puerta rechinaron cuando se abrió.
Al otro lado, el aire estaba brumoso, cargado por un humo dulzón. Escalofríos sintió un picor en la garganta que le hizo toser, y un arañazo en los ojos que le hizo llorar. Todo estaba en silencio y a oscuras, demasiado calor para el frío que hacía fuera. Unas lámparas de cristal de colores diferentes arrojaban unas siluetas sobre las paredes manchadas... destellos verdes, rojos y amarillos que resaltaban en la lobreguez. Aquel sitio parecía una pesadilla.
Tenía cortinas, seda mugrienta que se estremecía en la penumbra. La gente estaba tirada encima de los cojines, semidesnuda y medio despierta. Un hombre estaba echado de espaldas, con la boca abierta y la pipa a punto de caérsele de la mano, una voluta de humo aún retorciéndose en su cazoleta. Una mujer se apretujaba contra uno de sus costados. Los rostros de ambos estaban perlados de sudor, tan inexpresivos como cadáveres. Daban una impresión de deleite y desespero, más bien de lo último.
—Por aquí —Escalofríos siguió a su guía a través de la penumbra y luego por un pasillo medio a oscuras. Una mujer que se apoyaba en el quicio de la puerta le miró con sus ojos muertos mientras pasaba. Alguien se quejaba, «Oh, oh, oh», en algún sitio cercano, como si estuviese aburrido.
Atravesó una cortina de cuentas tintineantes y otra habitación espaciosa, con menos humo pero más inquietante. En ella había unos cuantos hombres de todos los tipos y colores. A juzgar por sus miradas, todos estaban acostumbrados a la violencia. Ocho de ellos se sentaban junto a una mesa llena de copas, botellas y calderilla, mientras jugaban a las cartas. Varios más se agazapaban en las sombras. La mirada de Escalofríos fue a parar a una pequeña hacha de feo aspecto que estaba al alcance de la mano de uno de ellos, la única arma que había visto en aquel sitio. En lo alto de la pared había un reloj que enseñaba las entrañas, cuyo péndulo iba de un lado para otro, haciendo tic, tac, tic, tac con un sonido tan alto que le puso aún más nervioso.
Un grandullón se sentaba en el extremo de la mesa que en el Norte le habría correspondido al jefe. Era un hombre mayor, con una cara tan llena de cicatrices como el cuero viejo. Su piel tenía el color del aceite oscuro, y sus cortos cabellos y barba estaban surcados de canas. Jugueteaba con una moneda de oro que se pasaba de una a otra mano por encima de los nudillos. El guía se agachó para murmurarle algo al oído y le entregó el cuchillo. Para entonces, los ojos de los presentes se posaban en Escalofríos. Entonces pensó que, a fin de cuentas, una simple escama no fuera una gran recompensa.
—¿Eres Sajaam? —entre todo aquel humo, su voz sonaba más chillona de lo que hubiera deseado.
—Así me llaman, como todos mis queridos amigos te confirmarán. Esta arma tuya revela muchas cosas del hombre que la lleva —la sonrisa del viejo era como una curva amarilla en su rostro.
—¿Si?
Sajaam sacó el cuchillo de su vaina y lo mantuvo en alto, mientras la luz de las lámparas se reflejaba en su hoja, diciendo:
—No es una hoja barata, pero tampoco cara. Apropiada para el trabajo y sin adornos en los bordes. Afilada, pesada, buena para lo suyo. ¿Me voy acercando al blanco?
—Estás bastante cerca —como era evidente que a aquel tipo le gustaba hablar, no se atrevió a mencionar que el cuchillo ni siquiera era suyo. Cuanto menos hablase, antes estaría de vuelta.
—Y, ¿cómo debo llamarte, amigo? —eso de «amigo» no le parecía muy convincente.
—Caul Escalofríos.
—Brrr —Sajaam se estremeció como si estuviese helado, lo que divirtió mucho a sus hombres. Parecía bastante contento de ver cómo se iban desarrollando las cosas—. Estás muy, pero que muy lejos de casa, amigo.
—Eso me importa un carajo. Tengo un mensaje para ti. Nicomo exige tu presencia en el lugar acostumbrado.
El buen humor que reinaba en la estancia desapareció tan deprisa como la sangre que se pierde por una cuchillada en la garganta.
—¿Dónde?
—En el lugar acostumbrado.
—¿Y lo exige? —dos de los hombres de Sajaam salieron de las sombras y retorcieron las manos—. Es tremendamente osado por su parte. Y, ¿por qué mi viejo amigo Nicomo querría enviar a un grandullón paliducho del Norte para hablar conmigo? —Escalofríos pensó que, por alguna razón desconocida, la mujer acababa de hacerle aterrizar en la mierda. Era más que evidente que ella no era el tal Nicomo. Pero él no sólo había agotado durante las últimas semanas su provisión de sarcasmos, sino que la muerte podía llegarle antes de abrir la boca.
—Pregúntaselo en persona. Yo no he venido aquí para intercambiar preguntas, viejo. Nicomo exige tu presencia en el lugar acostumbrado, y eso es todo. Ahora, levanta tu negro culo antes de que pierda los modales.
Hubo una larga pausa, bastante tensa, mientras todos pensaban en aquellas palabras.
—Me gusta —dijo Sajaam con un gruñido—. ¿A ti te gusta? —preguntó a uno de sus estranguladores.
—Creo que sí, si a ti te gusta este tipo de cosas.
—Sólo de vez en cuando. Las palabras mayores, las bravatas, la virilidad de pelo en pecho. También me aburren enseguida, pero en ocasiones me hacen sonreír. Así que Nicomo exige mi presencia, ¿no?
—Sí —dijo Escalofríos, sin más salida que dejarse llevar a donde la corriente quisiera llevarle, esperando que fuese algo parecido a una playa.
—Pues entonces, de acuerdo —el viejo tiró sus cartas encima de la mesa y se levantó lentamente—. Que nunca se diga que el viejo Sajaam no cumple una deuda. Si Nicomo me llama... iré a donde dice —y agarró el cuchillo que Escalofríos había llevado al cinto—. Creo que me quedaré con esto. Al menos por el momento.
* * *
Ya era tarde cuando llegaron al lugar que la mujer le había indicado, un jardín casi pelado y tan oscuro como un sótano. Y también vacío, por lo que Escalofríos alcanzaba a ver. Sólo unos papeles rotos se retorcían en el aire de la noche, noticias antiguas que colgaban de los mugrientos ladrillos.
—Y bien —dijo Sajaam de repente—, ¿dónde está Cosca?
—Ella dijo que estaría aquí —Escalofríos casi hablaba entre dientes.
—¿Ella? —su mano fue a la empuñadura del cuchillo—. ¿Quién diablos eres...?
—Por aquí, viejo capullo —salió por detrás del tronco de un árbol y se quedó bajo un retazo de luz, con la capucha quitada. Escalofríos pudo verla con claridad, aún más guapa que antes, y también más resuelta. Muy guapa y muy resuelta, con una sutil línea roja a un lado del cuello, muy parecida a la que se les queda a los ahorcados. Enarcaba las cejas, apretaba los labios, entornaba los ojos y miraba fijamente al frente. Como si se preparara para tirar abajo una puerta con la cabeza y el resultado le importase un carajo.
La cara de Sajaam estaba igual de flácida que una camisa empapada.
—Sigues viva.
—Tan agudo como siempre.
—Pero me habían dicho...
—Pues no.
—No deberías estar en Talins, Murcatto —el viejo no había tardado mucho en atar cabos—. Ni siquiera a ciento cincuenta kilómetros de Talins. Y, lo que es más importante, ni siquiera a mil quinientos de mí —lanzó un juramento en una lengua que Escalofríos no conocía, y luego ladeó la cabeza hacia el oscuro cielo—. Dios, Dios, ¿por qué no me darías una vida más honrada?
—Porque no tienes los suficientes redaños para sobrellevarla —la mujer lanzó un bufido— Por eso, y porque te gusta demasiado el dinero.
—Lamentablemente, todo eso es cierto —aunque hablasen como antiguos amigos, la mano de Sajaam no había soltado el cuchillo—. ¿Qué quieres?
—Que me ayudes a matar a unos cuantos hombres.
—¡Vaya! La Carnicera de Caprile me necesita para que le ayude a matar. Con tal de que ninguno de ellos se encuentre demasiado cerca del duque Orso...
—Él será el último.
—Oh, zorra loca —Sajaam bajó lentamente la cabeza—. Cuánto te gusta ponerme a prueba, Monzcarro. Cuánto te gustó siempre ponernos a prueba a todos. Jamás lo conseguirás. Jamás, aunque esperes a que el sol se apague.
—¿Y si lo consiguiera? Dime que no lo has estado deseando todos estos años.
—¿Te refieres a todos esos años en los que tú recorrías Styria a sangre y fuego en su nombre? ¿Contenta de aceptar sus órdenes y su dinero, y de lamerle el culo como hace el cachorrillo con el hueso que acaba de encontrar? ¿Te refieres a todos esos años? No recuerdo que me ofrecieras tu hombro para llorar en él.
—Mató a Benna.
—¿De veras? Los pasquines decían que los agentes del duque Rogont os habían cogido a los dos —Sajaam señaló con el dedo varios papeles viejos que se agitaban en la pared situada detrás de Monza. En ellos aparecían los rostros de una mujer y de un hombre. Con una punzada en el estómago, Escalofríos vio que aquel rostro de mujer era el de Monza—. Asesinados por la Liga de los Ocho. Todo el mundo se sintió conmovido.
—No estoy de humor para burlas, Sajaam.
—¿Y cuándo lo estás? Pero no es broma. Fuiste una heroína para esa gente. Así te llamaron, porque habías matado a tantos que lo de «asesina» se quedaba corto. Orso hizo un gran discurso y dijo que todos teníamos que pelear más que nunca para vengarte, y todo el mundo lloró. Lo lamento por Benna. Siempre me gustó ese chico. Pero me he reconciliado con mis demonios. Y tú deberías hacer lo mismo.
—Los muertos pueden olvidar. Los muertos pueden ser olvidados. Los demás tenemos mejores cosas por hacer. Necesito tu ayuda. Me la debes. Salda tu deuda, bastardo.
Durante un buen rato, ambos se miraron con cara de pocos amigos. Luego, aquel hombre mayor dio un largo suspiro y dijo:
—Siempre dije que serías mi muerte. ¿Qué quieres de mí?
—Que me des alguna dirección. Que me presentes a alguien de aquí o de allá. Eso es lo que ahora haces, ¿no es así?
—Conozco a cierta gente.
—Entonces necesito un hombre de cabeza fría y brazo decidido. Un hombre que no se aturrulle al ver la sangre vertida.
Dio la impresión de que Sajaam recapacitaba acerca de lo que le había dicho. Luego volvió la cabeza y dijo por encima del hombro:
—Amistoso, ¿conoces a alguien con esas características?
Un ruido de pasos hirió las tinieblas del camino por donde había llegado Escalofríos. Al parecer, alguien había estado siguiéndoles, y muy bien, por cierto. La mujer se agachó para adoptar una postura de combate, entornó la mirada y llevó su mano izquierda a la empuñadura de la espada. Escalofríos habría cogido un arma en caso de tener una, pero había vendido la suya en Uffrith y su cuchillo lo tenía Sajaam. Así que se contentó con abrir y cerrar la mano, lo cual no servía para nada.
El recién llegado se acercó con parsimonia, se agachó y bajó la mirada. Aunque fuese media cabeza más bajo que Escalofríos, su apariencia maciza daba miedo, porque tenía el cuello más ancho que la cabeza y unas manos enormes que colgaban por las mangas de su tupida casaca.
—Amistoso —Sajaam era todo sonrisas por la sorpresa que el recién llegado les había causado—, te presento a una antigua amiga llamada Murcatto. Si no tienes nada que objetar, estarás a su servicio durante una temporada. —El hombre encogió sus pesados hombros—. ¿Cómo me dijiste que te llamabas?
—Escalofríos.
Los ojos de Amistoso se elevaron por un instante y luego volvieron a mirar el suelo, para no apartarse de él. Unos ojos tristes y extraños. Durante un momento se hizo el silencio.
—¿Es buena persona? —preguntó Murcatto.
—La mejor que conozco. O la peor, si estás en el bando contrario. Me lo encontré en Seguridad.
—¿Qué hizo para que lo encerraran allí junto con tus semejantes?
—De todo, y más.
Más silencio.
—Para llamarse Amistoso, no parece que sea muy amigo de hablar.
—Es lo primero que pensé cuando me lo encontré —dijo Sajaam—. Supongo que le pusieron ese nombre con algo de ironía.
—¿Ironía? ¿En una prisión?
—A la prisión llega todo tipo de gente. Algunos tenemos sentido del humor.
—Si tú lo dices. Creo que voy a fumarme unas cáscaras.
—¿Tú? Eso le habría ido al estilo de tu hermano. ¿Para qué quieres fumar cáscaras?
—Viejo, ¿desde cuándo les preguntas a tus clientes por qué quieren tu mercancía?
—Buen punto —se sacó algo del bolsillo y lo lanzó a la mujer, que lo recogió en el aire.
—Ya te avisaré cuando necesite más.
—¡El enfado me durará horas! ¡Siempre dije que serías mi muerte, Monzcarro! —Sajaam se apartó—. Mi muerte.
Escalofríos se le acercó para decir:
—Mi cuchillo —aunque no hubiese comprendido qué quería decir eso de «buen punto», sabía cuándo estaba metido en algo turbio y sangriento. Algo en lo que iba a necesitar una buena hoja.
—Con mucho gusto —Sajaam lo depositó en la palma de la mano de Escalofríos, que la bajó un poco por todo lo que pesaba—. Me siento en la obligación de aconsejarte que, si ya has decidido estar a su servicio, te hagas con una hoja más larga —Escalofríos echó una mirada a su alrededor y asintió lentamente—. ¿Vosotros tres, héroes, vais a acabar con el duque Orso? Cuando le matéis, ¿querréis hacerme un favor? Que lo hagáis rápidamente y que mi nombre no salga a relucir —y con aquella recomendación tan singular, echó a caminar, tambaleándose, y desapareció en la noche.
Cuando Escalofríos se volvió, la mujer apellidada Murcatto le miró directamente a los ojos y dijo:
—¿Qué pasa contigo? El oficio de pescador es una mierda. Casi tanto como el de granjero, aunque huele mucho peor —levantó la mano enguantada y la plata brilló dentro de su palma—. Sigo necesitando otro hombre. Dime, ¿te conformas con esta escama o te gustaría tener cincuenta más?
Escalofríos lanzó una extraña mirada al metal que relucía. En su época de combatiente, había matado por mucho menos. Batallas, disputas, peleas, en todas las situaciones y en cualquier tiempo. No siempre justas, aunque en ocasiones sirvieran para hacer algo de justicia. Nunca un asesinato, sino una venta de sangre y un pago por ella.
—Ese hombre al que vamos a matar... ¿qué le hizo?
—Te pago cincuenta escamas por su cadáver. ¿No te basta con esto?
—No.
—Veo que eres uno de ellos —le miró enfadada. De alguna manera, su mirada franca comenzaba a crearle problemas.
—¿Uno de quiénes?
—Uno de esos hombres que se mueren por los motivos. Que necesitan excusas. Tío, eres muy peligroso. Difícil de predecir —se encogió de hombros—. Pero si eso te ayuda..., te diré que mató a mi hermano.
Escalofríos parpadeó. El hecho de escuchar aquella confesión le hizo revivir aquel día, para recordar lo sucedido con mayor nitidez que nunca. Veía la cara gris de su padre y comprendía. Le decía que a su hermano lo habían asesinado mientras pedía merced. Junto a las cenizas del salón, con las lágrimas en los ojos, juraba que se cobraría venganza. Un juramento que había decidido romper para dejar atrás la sangre y ser mejor persona.
Y ahí estaba ella, salida de la nada, ofreciéndole otra posibilidad para vengarse. Mató a mi hermano. Se sintió como si hubiera dicho «no» a todo. Aunque quizá sólo fuera porque necesitaba dinero.
—A la mierda —dijo—. Deme las cincuenta escamas.
Seis y uno
Los dados sacaron seis y uno. Pero la puntuación más alta puede llegar a convertirse en la más baja. Algo parecido a la vida de Amistoso. El terrible vértigo que se siente en lo más alto del triunfo. Y luego al bajar de él.
Seis más uno eran siete. Amistoso tenía siete años cuando cometió su primer delito. Pero seis años después fue capturado y condenado por primera vez. Fue cuando escribió su nombre en el gran libro y pasó los primeros días en Seguridad. Aunque supiera que había sido por robar, apenas podía recordar por qué. Pero sí estaba seguro de por qué no lo recordaba. No lo recordaba porque sus padres habían trabajado mucho para darle todo lo que necesitaba. Y, aun así, había robado. Quizá lo hiciera porque algunas personas nacen para hacer cosas malas. Eso le habían dicho los jueces.
Recogió los dados, los agitó dentro del puño y luego los mandó a rodar nuevamente por el suelo, mirándolos mientras caían. Con la alegría premonitoria de siempre. Los dados pueden conseguir cualquier resultado antes de detenerse. Vio cómo giraban, ya fuera a favor o en contra de su vida y de la del norteño. Todas las vidas de la gran ciudad de Talins giraban con ellos.
Seis y uno.
Amistoso esbozó una mueca. La probabilidad de volver a sacar un seis y un uno eran de uno entre dieciocho. Mirando al futuro, alguien hubiera dicho que era muy pequeña. Pero mirando al pasado, como él hacía en aquellos momentos, la posibilidad de sacar otra puntuación era cero. ¿Qué es el futuro? Algo lleno de posibilidades. ¿Qué es el pasado? Algo muerto y tieso, como la pasta que se convierte en pan. No había vuelta atrás.
—¿Qué dicen los dados?
Amistoso levantó la mirada mientras recogía los dados con el extremo de la mano. El tal Escalofríos era un individuo grande, aunque no tan fibroso como algunos tipos altos. Fuerte. Pero no como un granjero o un agricultor. No era lento. Conocía su oficio. Amistoso sabía interpretar cualquier indicio. En Seguridad tienes que calcular en un instante si un hombre encierra o no una amenaza. Calcularla, tenerla en cuenta y no dudar nunca de ella.
Quizá hubiera sido soldado, a juzgar por sus cicatrices, la expresión de su rostro y el modo en que sus ojos miraban antes de decidirse a hacer algo violento. No una mirada tranquila, sino alerta. No la mirada que se tiene antes de echar a correr o de buscar la manera de huir. Son muy pocos los hombres que mantienen la cabeza alta cuando comienzan los problemas. En la delgada muñeca de su mano izquierda tenía una cicatriz que, vista desde cierto ángulo, parecía un siete. Aquel día, el siete era un buen número.
—Los dados no dicen nada. Sólo son dados.
—Entonces, ¿por qué los tiras?
—Son dados. ¿Qué otra cosa quieres que haga con ellos?
Amistoso cerró los ojos, cerró el puño donde estaban los dados y se lo acercó a una mejilla, sintiendo en la palma de la mano su calor y sus aristas redondeadas. Mientras esperaban a que los soltase, ¿qué número sacarían para él? ¿Otra vez seis y uno? Una pizca de excitación. La probabilidad de sacar seis y uno por tercera vez era de una entre trescientas veinticuatro. Trescientas veinticuatro eran las celdas que había en Seguridad. Un buen presagio.
—Ahí están —susurró el norteño.
Eran cuatro. Tres hombres y una fulana. En el aire helado, Amistoso podía distinguir el suave tañido de la campanilla de la mujer y la risotada de uno de los hombres. Estaban borrachos, siluetas sin forma que bajaban a duras penas por el callejón a oscuras. Los dados tendrían que esperar.
Suspiró, los envolvió cuidadosamente con la gamuza donde siempre los guardaba, una, dos, tres veces, y entonces, bien apretados, los introdujo a salvo en la oscuridad de su bolsillo interior. Aunque a él también le habría gustado estar cómodo y seguro en algún lugar oscuro, así estaban las cosas. No había vuelta atrás. Se levantó y se quitó de las rodillas la porquería de la calle.
—¿Cuál es el plan? —preguntó Escalofríos.
—Seis y uno —dijo Amistoso, encogiéndose de hombros.
Se puso la capucha y echó a andar, agachado y con las manos en los bolsillos. La luz de una ventana bastante alta iluminaba el grupo mientras ellos se iban acercando. Cuatro grotescas máscaras de carnaval que lanzaban las risotadas impúdicas de los borrachos. El hombre alto del centro tenía un rostro suave de ojillos vivos y expresión avariciosa. La mujer pintarrajeada que iba a su lado apenas se tenía en pie a causa de sus zapatos de tacón alto. El hombre de la izquierda, delgado y barbudo, le sonreía a ella con afectación. El de la derecha se enjugaba la lágrima de felicidad que corría por su mejilla gris.
—Y entonces, ¿qué? —dijo, chillando en medio de su parloteo, mucho más alto de lo que habría sido necesario.
—¿Tú qué crees? Le di de patadas hasta que se rompió —una nueva oleada de risas, mientras la voz en falsete de la mujer hacía de contrapunto a la de bajo del hombre—. Ya te he dicho que al duque Orso le gustan los hombres que dicen «sí», maldito mentiroso...
—¿Gobba? —preguntó Amistoso.
Volvió rápidamente la cabeza y la sonrisa se borró de su rostro blando. Amistoso se detuvo. Después de tirar los dados había dado cuarenta y un pasos. Seis más uno son siete. Siete por seis son cuarenta y dos. Quítale uno...
—¿Quién eres? —preguntó Gobba con un gruñido.
—Seis y uno.
—¿Qué? —el hombre que tenía a la derecha intentó empujar a Amistoso con un brazo titubeante—. Fuera de aquí, jodido lo...
La cuchillada le abrió la cabeza hasta el caballete de la nariz. Antes de que su compañero, que se encontraba en la entrada izquierda del callejón, hubiese podido acercarse, Amistoso cruzó la calle y lo apuñaló. En cinco ocasiones seguidas, aquel cuchillo largo le trabajó las tripas; luego Amistoso retrocedió y le rebanó la garganta por detrás, le pataleó en las rodillas, haciéndole caer, tambaleándose, en el empedrado.
Hubo una breve pausa mientras Amistoso recobraba el resuello. El primero de aquellos hombres, el que había recibido la enorme herida en el cráneo, tenía los ojos cubiertos por un montón de sesos desparramados. El otro seguía con cinco puñaladas en el cuerpo, echando sangre por la cuchillada de la garganta.
—Bien —dijo Amistoso—. Seis y una.
La furcia comenzó a gritar, con una de sus empolvadas mejillas manchada por varias gotas de sangre negra.
—¡Eres hombre muerto! —exclamó Gobba con un rugido, mientras daba un paso tambaleante hacia atrás y sacaba un reluciente cuchillo de su cinturón—. ¡Te mataré! —pero ni se movió.
—¿Cuándo? —preguntó Amistoso mientras aflojaba la presa que sus dos manos hacían sobre las hojas que empuñaba en ellas—. ¿Mañana?
—Yo...
El garrote de Escalofríos cayó sonoramente sobre la nuca de Gobba. Un buen golpe, justo en el mejor sitio, que hizo que sus rodillas se doblasen como si fueran de papel. Se derrumbó, la floja mejilla que choca contra el empedrado, el cuchillo que acaba de escurrirse de su puño desmañado y rebota.
—Ni mañana ni nunca —dijo la mujer con un chillido.
—¿Por qué no echa a correr? —Amistoso la miraba.
Ella voló hacia la oscuridad, tambaleándose por culpa de sus zapatos de tacón, y su aliento entrecortado pudo escucharse calle abajo, junto con el tintineo de su campanilla.
Escalofríos observó, ceñudo, los dos cadáveres mojados que yacían en la calle, mientras dos charcos de sangre se abrían paso por las rendijas del empedrado, tocándose, mezclándose, convirtiéndose en uno.
—Por los muertos —musitó en la lengua del Norte.
—Bienvenido a Styria —dijo Amistoso, encogiéndose de hombros.
Instrucciones sangrientas
Monza bajó la mirada hacia su mano enguantada mientras enseñaba con rudeza los dientes y flexionaba los tres dedos que aún podía mover... abrir y cerrar, abrir y cerrar, escuchando el soniquete de chasquidos y crujidos que hacían cada vez que apretaba el puño. Sentía una extraña tranquilidad, máxime teniendo en cuenta que su vida, si es que podía llamársela así, pendía del filo de una navaja.
Jamás confíes en nadie más allá de sus propios intereses, había dicho Verturio, y ella comprendía que el asesinato del gran duque Orso y de sus allegados no iba a ser un trabajo sencillo. No podía confiar en aquel silencioso presidiario más de lo que confiaba en Sajaam, y hasta ahí era lo más lejos que llegaba su meada. Tenía la corazonada de que el hombre del Norte era medianamente honrado, aunque lo mismo había pensado de Orso, con resultados no muy buenos, que digamos. No le habría sorprendido mucho que la hubiesen llevado a un Gobba sonriente, listo para devolverla a Fontezarmo para que la arrojasen por segunda vez montaña abajo.
No podía confiar en nadie. Pero necesitaba a alguien.
Unos pasos precipitados fuera de la casa. La puerta que se abre de golpe y tres hombres que entran por ella. Escalofríos a la derecha, Amistoso a la izquierda. Gobba a rastras entre los dos, la cabeza colgando, uno y otro brazo apoyado en los respectivos hombros de sus captores, arrastrando las botas por el serrín del suelo. Vaya, al menos por el momento podía confiar en aquellos dos.
Amistoso arrastró a Gobba hasta el yunque..., una masa de hierro negro situada en el centro del piso. Escalofríos cogió una larga cadena, con esposas en cada extremo, que daba vueltas alrededor de la base del yunque. Aún seguía con el ceño fruncido. Su sentido de la moralidad, siempre que lo tuviera, debía de estar escociéndole.
Aunque la moral pueda ser algo conveniente, en situaciones como aquella sólo sirve para fastidiar.
Los dos no trabajaban mal juntos, aun siendo respectivamente mendigo y presidiario. No perdían tiempo ni hacían movimientos innecesarios. No daban muestras de estar nerviosos, y eso que iban a cometer un asesinato. Monza siempre había tenido buen ojo a la hora de contratar a la gente. Amistoso cerró las esposas alrededor de las gruesas muñecas del guardaespaldas. Escalofríos cogió la lámpara y giró su regulador, de suerte que la llama parpadeó con mayor intensidad al otro lado del vidrio y la luz se derramó por el interior de aquella siniestra fragua.
—Despertadlo.
Amistoso vació un cubo de agua en la cara de Gobba. Éste tosió, tomó aliento con dificultad y movió la cabeza mientras las gotas brillaban en sus cabellos. Intentó levantarse, pero la cadena tintineó y tiró de él hacia atrás. Miró a su alrededor con ojillos furiosos.
—¡Estúpidos bastardos! ¡Los dos sois hombres muertos! ¡Muertos! ¿No sabéis quién soy? ¿No sabéis para quién trabajo?
—Yo sí que lo sé —Monza intentó caminar como siempre lo había hecho; pero sin conseguirlo del todo. Entró cojeando en la zona iluminada y echó la capucha hacia atrás.
El grueso rostro de Gobba se llenó de arrugas.
—¡No! ¡No puede ser! —abrió unos ojos como platos. Incluso más grandes que platos. Por la impresión, luego por el miedo y después por el horror. Se echó hacia atrás con un ruido de cadenas—. ¡No!
—Sí —ella sonreía a pesar del dolor—. ¿Estás muy jodido? Has ganado peso, Gobba. Más de lo que yo he perdido. Hay que ver cómo salen las cosas. Esa sortija que llevas ahí, ¿es la mía?
Llevaba el rubí en el dedo meñique, un destello rojo sobre hierro negro. Amistoso se acercó a él, le quitó la sortija de un tirón y se la lanzó a Monza. Ella la cogió en el aire con la mano izquierda. El último regalo de Benna. El que les había hecho sonreír cuando cabalgaban montaña arriba para ver al duque Orso. Aunque el delgado anillo metálico estuviese arañado y un poco doblado, la piedra preciosa aún relucía con el color de la sangre, el color de una garganta acuchillada.
—La estropeaste un poco al intentar matarme, ¿verdad, Gobba? ¿Qué te parece? —le llevó algún tiempo poder metérsela en el dedo corazón de la mano izquierda, pero al final pudo pasarla por el nudillo—. Se ajusta a mi dedo tan bien como siempre. Menuda suerte.
—¡Mira! ¡Podemos hacer un trato! —Gobba tenía el rostro bañado en sudor—. ¡Seguro que se nos ocurre algo!
—A mí ya se me ha ocurrido. Pero me temo que no tengo una montaña a mano. —Bajó el martillo del estante (un martillo de mango pequeño, con un cubo de pesado acero por cabeza) y sintió cómo se le movían los nudillos de la mano izquierda al coger su mango con fuerza—. A cambio te voy a descuartizar con esto. ¿Sois tan amables de agarrarle fuerte? —Amistoso le dobló el brazo derecho para ponerlo encima del yunque y le abrió los dedos de la mano, blancos dedos encima del oscuro metal—. Deberías haberte asegurado de que había muerto.
—¡Orso lo descubrirá! ¡Él lo descubrirá!
—Claro que lo descubrirá. Pero cuando yo le arroje desde su propia terraza, no antes.
—¡Jamás lo conseguirás! ¡Te matará!
—Estuvo a punto de conseguirlo, ¿lo recuerdas? No tuvo ningún reparo.
A Gobba se le hincharon las venas del cuello por el forcejeo, pero Amistoso le sujetaba con fuerza todo el cuerpo.
—¡No puedes hacer nada contra él!
—Quizá no. Pero ya veremos. Sólo puedo asegurarte una cosa —y levantó el martillo—: que tú no lo verás.
La cabeza del martillo cayó encima de sus nudillos con un ligero sonido metálico de aplastamiento... una, dos, tres veces.
Cada uno de los golpes hizo que su mano vibrara y lanzase un dolor agudo hacia arriba del brazo. Pero aquel dolor no era tan fuerte como el que sentía Gobba en aquellos momentos. Boqueó, gritó y tembló. El rostro inexpresivo de Amistoso se tensionó.
Él se apartó del yunque y movió la mano hacia un lado. Monza fue consciente de que apretaba los dientes mientras el martillo hendía el aire y caía. El siguiente golpe le aplastó la muñeca y se la dejó ennegrecida.
—Aún tiene peor aspecto que la mía —dijo, encogiéndose de hombros—. Bueno, cuando se trata de pagar una deuda, es de gente bien nacida añadir los intereses. Venga la otra mano.
—¡No! —exclamó Gobba, babeando—. ¡No! ¡Piensa en mis pequeños!
—¡Piensa tú en mi hermano!
El martillo le aplastó la otra mano. Ella apuntaba con cuidado a la hora de atizar un nuevo golpe, tomándose el tiempo y cuidando los detalles. Las yemas de los dedos. Los dedos. Los nudillos. El pulgar. La palma. La muñeca.
—Seis y seis —rezongó Amistoso, y su voz dominó los rugidos de dolor que lanzaba Gobba.
—¿Eh? —Monza escuchaba lo fuerte que le latía la sangre en los oídos. Por eso no estaba segura de haberle oído bien.
—Seis veces y luego otras seis —Amistoso soltó el cuerpo del guardaespaldas de Orso y se frotó una palma con otra—. Con el martillo.
—¿Y qué? —preguntó ella, cortante, sin comprender el significado.
Gobba estaba echado encima del yunque, las piernas atadas, tirando de las esposas y escupiendo saliva mientras intentaba en vano desplazar aquel enorme trozo de hierro con todas sus fuerzas, pero sin mover sus ennegrecidas manos, porque se le habían quedado inertes.
Ella se inclinó sobre él y dijo:
—¿Acaso te he dado permiso para que te vayas?
Con un sonido de nuez rota, el martillo le partió una rótula. Cayó de espaldas al suelo. Mientras tomaba aire para gritar, el martillo se estrelló nuevamente contra su pierna y se la rompió de mala manera.
—Este trabajo es muy duro —Monza frunció el ceño, porque acababa de sentir una punzada en el hombro mientras se quitaba la casaca—. Será que ahora no estoy tan ágil como antes —se subió una manga de la negra camisa y descubrió la larga cicatriz de su antebrazo—. Siempre decías lo fácil que se te daba hacer sudar a una mujer, ¿eh, Gobba? Y pensar que me reía de ti —se secó la cara con el brazo—. Esto demuestra que no mentías. Soltadle.
—¿Está segura? —preguntó Amistoso.
—¿Te preocupa que pueda agarrarte por los tobillos? Que lo intente —el presidiario se encogió de hombros y se agachó para abrir las esposas que mantenían sujeto a Gobba. Desde las sombras, Escalofríos miraba a Monza con cara preocupada—. ¿Te pasa algo? —preguntó ella, un tanto molesta.
Él no contestó.
Gobba se apoyó en los codos para avanzar por el suelo manchado de serrín, arrastrando tras de sí la pierna rota y gimiendo, sin ser consciente de ello. Como ella al detenerse, rota, al pie de la montaña situada bajo Fontezarmo.
—Uuuuurrrrhhhh...
Monza aún no había disfrutado ni la mitad de lo que quería, y por eso estaba más enfadada que nunca. Aquellos gemidos tenían algo que le fastidiaba muchísimo. La mano le latía de dolor. Esbozó una sonrisa forzada y fue cojeando tras él, intentando disfrutar un poco más.
—Debo confesarte que estoy desilusionada. ¿Acaso no se jactaba Orso todo el tiempo de tener como guardaespaldas a un tipo muy duro? Supongo que ahora vamos a descubrir lo duro que eres. Más blando que este martillo, yo...
Dio un traspié, se ladeó al pisar mal y se dirigió, tambaleándose, hacia un horno. Al tocarlo con la mano izquierda por el lado en que estaba protegido con ladrillos, tuvo que apartarla por el calor. Entonces gritó.
—¡Mierda! —y se venció hacia el otro lado como si fuera un payaso, chocando contra un cubo que envió una rociada de agua sucia a una de sus piernas—. ¡Joder! —se inclinó sobre Gobba y le amenazó con el martillo de una manera tan ridícula que no tardó en sentirse avergonzada—. ¡Bastardo! ¡Bastardo! —dijo entre gruñidos y borborigmos mientras le golpeaba con aquella cabeza de acero en las costillas. Luego intentó levantarse, pero, como sólo lo consiguió a medias, acabó por retorcerse la pierna.
El dolor le subió por la cadera y le hizo gritar. Cayó al lado de la cabeza de Gobba con el martillo en la mano, y siguió golpeándole hasta que le dejó con media oreja. Cuando Escalofríos dio un paso para acercarse a ella, ya se levantaba con mucho dolor. Gobba lloriqueaba, sentado en el suelo y apoyando la espalda en un enorme cubo de agua. Las manos se le habían hinchado hasta el doble de su tamaño acostumbrado. Unos mitones flojos de púrpura.
—¡Confiesa! —dijo ella, siseando—. ¡Confiesa, jodido gordinflón!
Pero Gobba estaba demasiado entretenido, mirando la carne que le colgaba de los brazos y gritando. Sus gritos eran roncos y breves, como gemidos.
—Lo va a oír alguien —comentó Amistoso, aunque no parecía que le importase demasiado.
—Pues ciérrale la boca.
El presidiario se inclinó hacia Gobba con un alambre entre las manos, se lo pasó alrededor del cuello y tiró con fuerza de él, convirtiendo sus gritos en quejidos.
Monza se agachó a su lado, de suerte que sus respectivas caras quedaron a la misma altura. Sintió cómo le quemaban las rodillas al ver aquel alambre que cortaba su gordo rostro. Igual que el de Gobba le había cortado a ella el suyo. Le picaban las cicatrices que le había dejado.
—¿Qué se siente? —le miró con ojos que parpadeaban, intentando obtener alguna satisfacción de todo aquello—. ¿Qué se siente? —pero nadie lo sabía mejor que ella. Los ojos de Gobba se hincharon y su papada tembló, pasando del rosa al rojo y al púrpura. Monza se levantó, para ver mejor—. Estaba a punto de decir que eras un desperdicio de carne buena. Pero ahora veo que no.
Cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás, aspiró profundamente por la nariz, apretó con más fuerza el mango del martillo y lo levantó.
—¿Traicionarme y luego dejarme con vida?
El golpe cayó entre los porcinos ojos de Gobba con el mismo sonido que hace un adoquín al romperse. Él arqueó la espalda y abrió la boca de una manera desmesurada, pero sin emitir sonido alguno.
—¿Destrozarme la mano y luego dejarme con vida?
El último golpe le abrió la cabeza. La sangre negra borboteó por su piel púrpura. Amistoso soltó el alambre y Gobba cayó hacia un lado. Despacio, casi con gracia, volvió la cabeza y se quedó inmóvil.
Muerto. No había que ser un genio para verlo. Monza torció el gesto mientras intentaba abrir los dedos, que le dolían. El martillo retumbó en el suelo, su cabeza reluciente por la sangre, un mechón de pelos pegado a uno de sus extremos.
Un muerto. Quedan seis.
—Seis y uno —dijo ella en voz baja.
Amistoso abrió unos ojos como platos y se la quedó mirando. Y ella no supo por qué lo hacía.
—¿Qué tal es? —Escalofríos seguía vigilándola desde las sombras.
—¿A qué te refieres?
—A la venganza. ¿Le hace sentirse mejor?
Monza no estaba muy segura de sentir otra cosa que no fuese dolor, el que atenazaba la mano que se había quemado y el que sentía en la mano rota, por no hablar del que le subía por las piernas y le llegaba hasta el cráneo. Benna seguía muerto y ella seguía siendo una lisiada. Mantuvo el gesto torcido y no contestó.
—¿Queréis ayudarme a quitar eso de ahí? —Amistoso señaló con una mano el cadáver mientras en la otra enarbolaba una pesada hacha.
—Aseguraos de que nadie lo encuentre.
Amistoso agarró a Gobba por los tobillos y comenzó a acercarlo al yunque, dejando un rastro de sangre por el suelo.
—Lo trocearemos y lo arrojaremos a las alcantarillas. Las ratas se encargarán de él.
—Es más de lo que se merece —pero Monza se sentía un poco mareada. Necesitaba una pipa. Para pasar lo que quedaba de día.
Una pipa le asentaría los nervios. Sacó una bolsa de pequeño tamaño, la única que contenía cincuenta escamas, y la lanzó a Escalofríos.
—¿Está todo? —las monedas bailotearon cuando agarró la bolsa.
—Lo está.
—De acuerdo —hizo una pausa, como si quisiera decir algo y lo hubiese olvidado—. Lo siento por su hermano.
Ella miró su rostro bajo aquella luz. Su mirada penetrante intentaba averiguar lo que él sabía. Apenas sabía nada de ella y de Orso. Casi nada de lo que fuera, algo que era evidente sólo con mirarle. Pero sí sabía luchar, como ella misma había podido ver. Había ido solo a ver a Sajaam, y para eso se necesitaba coraje. Era un hombre con coraje y, quizá, también con moral. Un hombre con orgullo. Eso quería decir que también podía mostrarle algo de lealtad, siempre que consiguiese que se fijase en ella. Y los hombres leales eran una mercancía muy rara en Styria.
Jamás había estado sola durante mucho tiempo. Benna siempre había estado a su lado. O, bien mirado, detrás de ella.
—Estás triste —dijo Monza.
—Así es. Yo también tenía un hermano —y se volvió hacia la puerta.
—¿Quieres seguir trabajando conmigo? —echó a andar sin dejar de mirarle, llevando la mano buena hacia su espalda para tocar el mango de un cuchillo. Él había escuchado su nombre junto con el de Sajaam y el de Orso, lo que era suficiente para que los mataran diez veces seguidas. De una u otra manera, tenía que quedarse con ella.
—¿Se refiere a hacer más trabajos como éste? —frunció el ceño al contemplar el serrín manchado de sangre que ella pisaba con sus botas.
—Me refiero a matar. Puedes decirlo —entonces no supo si darle una puñalada en el pecho o en la barbilla, o esperar a que se volviera para apuñalarle por la espalda—. ¿Qué te parece? ¿Te apetece seguir ordeñando la cabra?
Él movió la cabeza, y sus largos cabellos ondearon.
—Quizá le parezca extraño, pero vine hasta aquí para ser mejor persona. Seguro que usted tendrá sus razones, pero creo que, si le hiciera caso, no tomaría el camino apropiado.
—Seis hombres más.
—No. No. Ya he terminado —era como si quisiera convencerse a sí mismo—. No me importa cuánto...
—Cinco mil escamas.
Aunque hubiera abierto la boca para volver a decir «no», la palabra no salió por sus labios. Se la quedó mirando. Al principio, impresionado, luego pensativo. Intentando calcular cuánto dinero sería todo eso. Todo lo que podría comprar con él. Monza siempre tenía el don de calcular el precio de un hombre. Todos los hombres tienen un precio.
Ella dio un paso adelante y le miró a los ojos.
—Sé que eres un buen hombre, pero también un tipo duro. El tipo de hombre que necesito —miró su boca y se echó hacia atrás—. Ayúdame. Necesito tu ayuda y tú necesitas mi dinero. Cinco mil escamas. Con todo ese dinero te será mucho más fácil ser mejor persona. Ayúdame. Podrías comprar medio Norte. Y convertirte en rey.
—¿Y quién dice que quiera ser rey?
—Pues conviértete en reina, en lo que tú quieras. No voy a decirte lo que tienes que hacer —se inclinó sobre él, tan cerca que le echó el aliento en el cuello—. Mendigar un trabajo. Ya me dirás si no resulta penoso ver a alguien con tu orgullo en ese estado —y apartó la mirada—. Pero no puedo obligarte.
Él no se movía, sopesando la bolsa. Pero ella ya había apartado la mano del cuchillo. De hecho, ya conocía la respuesta. Como había dicho Bialoveld, el dinero supone algo diferente para cada hombre, pero siempre algo bueno.
Cuando él la miró, su rostro ya se había endurecido.
—¿A quién hay que matar?
En aquellas ocasiones, Monza solía sonreír disimuladamente, para luego comprobar que Benna le devolvía una sonrisa similar. Hemos vencido una vez más. Pero Benna estaba muerto, y los pensamientos de Monza estaban puestos en el hombre que iba a formar parte de su vida.
—A un banquero.
—¿Un qué?
—Un hombre que cuenta dinero.
—¿Uno que hace dinero al contar dinero?
—Exactamente.
—Qué extrañas costumbres tiene aquí su gente. Y, ¿qué hizo?
—Mató a mi hermano.
—¿Más venganza?
—Más venganza.
—Puede considerarme contratado —Escalofríos asentía—. ¿Qué necesita?
—Que eches una mano a Amistoso para tirar la basura, y nada más por esta noche. En Talins no hay que perder el tiempo.
Escalofríos volvió a mirar el yunque y se sobresaltó ligeramente. Luego desenvainó el cuchillo que ella le había dado y se acercó a donde Amistoso había comenzado a trabajar con el cadáver de Gobba.
Monza miró su mano izquierda, cuyo dorso estaba manchado con unas cuantas motitas de sangre. Los dedos aún le temblaban un poco. Por acabar de matar a un hombre, o por no matar a otro más, o porque necesitaba una pipa. No estaba segura.
Quizá fuera por las tres cosas.
II. WESTPORT
«La gente se acostumbra a que la envenenen poco a poco.»
VICTOR HUGO
Durante el primer año siempre estaban hambrientos, y Benna tenía que ir a mendigar al pueblo mientras Monza labraba y recogía leña.
El segundo año tuvieron una cosecha mejor y plantaron en una pequeña parcela que estaba cerca del granero, y cuando cayeron las nieves y convirtieron el valle en un lugar de blanco silencio, el viejo Destort, que era el molinero, les proporcionó algo de pan.
El tercer año hizo mejor tiempo y la lluvia cayó a su debido momento, y Monza obtuvo una cosecha muy buena en el campo de arriba. Una cosecha mejor que las que conseguía su padre. El precio estaba muy alto por los problemas en la frontera. Tendrían dinero y podrían arreglar el tejado, y Benna se compraría una camisa nueva. Monza miraba las olas que el viento formaba en el trigo, sintiendo ese orgullo que siempre da el hacer algo con las propias manos. Aquel orgullo del que su padre solía hablarle.
Poco días antes de la siega se despertó en la oscuridad y escuchó ruidos. Despertó a Benna, que dormía con ella, y le puso una mano en la boca. Tomó la espada de su padre, abrió lentamente la ventana y ambos salieron en silencio por ella y llegaron al bosque, ocultándose entre las zarzas que había detrás de un tronco.
Delante de la casa había varias figuras de negro, con unas antorchas que parpadeaban en la oscuridad.
—¿Quiénes son?
—Shhhh.
Escuchó cómo tiraban la puerta abajo y hacían ruido al moverse por dentro de la casa y del granero.
—¿Qué quieren?
—Shhhh.
Entraron en el campo y lo incendiaron con las antorchas, de suerte que el fuego prendió en el trigo y lo incendió por completo. Escuchó los aplausos de uno de ellos. Y las risotadas de otro.
Benna miraba ensimismado, el rostro ligeramente iluminado por un color naranja que cambiaba, mientras los regueros de las lágrimas brillaban en sus mejillas menudas.
—Pero, ¿por qué querrían... por qué querrían...?
—Shhhh.
Monza vio el humo ascendiendo en volutas por la noche iluminada. Todo su trabajo, todo su sudor, todo su dolor. Siguió allí después de que aquellos hombres se hubiesen ido, viendo cómo ardía.
A la mañana siguiente llegaron más hombres. Gente de los alrededores del valle, con rostros graves y vengativos, el viejo Destort a la cabeza, con una espada a la cintura y sus tres hijos a la espalda.
—Entonces, ¿se fueron de allí? Tenéis suerte de seguir vivos. En el valle mataron a Crevi y a su mujer. También a su hijo.
—¿Qué vais a hacer?
—Vamos a perseguirlos y luego a colgarlos.
—Iremos con vosotros.
—Mejor sería que...
—Iremos con vosotros.
Destort no siempre había sido molinero y sabía lo que se hacía. A la noche siguiente alcanzaban a los saqueadores, que habían tirado hacia el sur y acampado al amparo de unos fuegos, pero sin poner centinelas. Eran más ladrones que soldados. También había entre ellos granjeros, de este lado de la frontera más que del otro, que habían decidido ajustar por su cuenta varias deudas pendientes mientras sus señores intentaban hacer lo propio con las suyas.
—El que no esté dispuesto a matar, que se quede aquí —Destort desenvainó su espada, y los demás aprestaron sus cuchillas de carnicero, sus hachas y sus lanzas improvisadas.
—¡Espera! —dijo Benna en voz baja mientras agarraba a Monza del brazo.
—No.
Corrió en silencio y despacio con la espada de su padre en la mano, mientras los fuegos del campamento bailaban entre los negros árboles.
Escuchó un grito, el chocar de los aceros, el tañido de la cuerda de un arco.
Salió de los zarzales. Había dos hombres acostados junto a un fuego en el que hervía un puchero. Uno de ellos tenía la barba espesa y agarraba un hacha de leñador con la mano. Antes de que pudiera incorporarse, Monza le acertó entre los ojos, haciéndole caer con un grito. Cuando el otro intentó salir corriendo, ella le atravesó la espalda antes de que hubiese dado un paso. El barbudo gemía sin parar, agarrándose la cara con las manos. Ella le clavó la espada en el pecho y él aún pudo dar unos cuantos quejidos, callándose después.
Miró ceñuda los dos cadáveres, mientras el sonido de la lucha se hacía más tenue. Benna salió de entre los árboles y cogió la bolsa que el hombre de la barba llevaba al cinto, desparramando en su mano un buen montón de monedas de plata.
—Hay diecisiete escamas.
Dos veces el precio que habrían conseguido por toda la cosecha. Con unos ojos como platos, acercó a su hermana la bolsa del otro hombre.
—En ésta hay treinta.
—¿Treinta?
Monza miró la sangre que había en la espada de su padre y pensó en lo extraño que le parecía que acabara de convertirse en una asesina. Y lo extraño que le parecía que hubiese sido tan fácil. Más fácil que destripar aquel suelo lleno de piedras para poder vivir. Mucho, pero mucho más fácil. Después de aquello, esperó a que el remordimiento acabara por llegar. Esperó durante largo tiempo.
Pero nunca llegó.
Veneno
Era, precisamente, el tipo de tarde que a Morveer más le gustaba. Inestable, incluso desapacible, pero perfectamente tranquila, inmaculadamente clara. El brillante sol relucía a través de las desnudas ramas negras de los árboles frutales, suscitando raros destellos dorados en los trípodes de cobre mate, las barras y los tornillos, chispeando de manera nunca vista entre la maraña de brumosos cachivaches de cristal. Nada mejor que trabajar fuera de casa cuando el día es tan bueno, con la ventaja añadida de que cualquier vapor letal que pueda desprenderse se disipa al momento sin hacer daño. A fin de cuentas, las personas que tenían la profesión de Morveer solían ser despachadas con frecuencia por sus propios agentes tóxicos, y él no tenía la intención de convertirse en una de ellas.
Morveer sonrió por encima de la ondeante llama del mechero, asintiendo al tamborileo del serpentín y la retorta, al suave silbido del vapor que se escapaba, al industrioso gorgoteo de las burbujas producidas por los reactivos y a las pequeñas explosiones que creaban. Aquellos sonidos eran para Morveer como el de la hoja para el maestro espadero al ser desenvainada, como el tintineo de las monedas para el maestro comerciante. Los sonidos de un trabajo bien hecho. A pesar de todo aquello, miraba el rostro de Day con una agradable satisfacción, también con concentración, a través del vidrio deformante del frasco.
Aquel rostro era ciertamente hermoso: con forma de corazón y rodeado de rizos rubios. Pero su belleza no tenía nada que ver con aquellas otras que son vistosas y amenazadoras, porque se veía realzada por un aura de inocencia que desarmaba a cualquiera. Un rostro capaz de suscitar una respuesta positiva, pero no un comentario. Y por aquel rostro, más que por cualquier otra cosa, Morveer la había elegido. Él nunca hacía nada por casualidad.
Una gema de humedad comenzó a formarse en la parte superior del serpentín. Se estiraba, se hinchaba, se soltaba del vidrio, una gota que chispeaba en el aire, y caía silenciosamente al fondo del frasco.
—Excelente —musitó Morveer.
Aparecieron nuevas gotas que cayeron en solemne procesión. Como la última se adhirió obstinadamente al borde, Day se acercó hasta el frasco para golpearlo suavemente. La gota cayó y se juntó con las demás, convirtiéndose a los ojos de cualquiera en algo parecido al agua que queda en el fondo de un frasco. Apenas suficiente para mojarle a uno los labios.
—Con mucho cuidado, querida mía, con mucho, mucho cuidado. Tu vida pende de un hilo. Tu vida y la mía.
Ella oprimió su labio inferior con la lengua, desenroscó el serpentín y lo dejó encima de la bandeja. Los demás aparatos le siguieron uno tras otro, lentamente. La aprendiza de Morveer tenía unas manos bonitas y delicadas. Pero rápidas, como debía ser. Introdujo cuidadosamente un corcho en la boca del frasco, lo apretó y luego levantó el frasco a contraluz, para que los rayos del sol convirtieran aquellas parcas gotas de fluido en diamantes líquidos. Sonrió. Una sonrisa inocente, preciosa, ciertamente inolvidable.
—No parece mucha cantidad.
—Eso es, precisamente, lo interesante. Es incoloro, inodoro e insípido. Y, aún así, la gota más infinitesimal que se beba, el vapor más tenue que se inhale, incluso el toque más suave con él en la piel, matará a un hombre en cuestión de minutos. No hay antídoto, no hay remedio, no hay inmunidad para él. Realmente es... el rey de los venenos.
—El rey de los venenos —dijo ella, con un susurro cargado del necesario temor.
—Guarda este secreto cerca de tu corazón, pequeña, y sírvete de él sólo en extrema necesidad. Sólo contra el blanco más peligroso, sospechoso y astuto. Sólo contra aquellos que conozcan íntimamente el arte del envenenador.
—Comprendo. La precaución primero, y siempre.
—Muy bien. Es la lección más importante —Morveer se repantigó en su silla y juntó los dedos de ambas manos—. Ahora conoces mi más profundo secreto. Aunque tu aprendizaje haya terminado..., espero que sigas a mi lado, como mi ayudante.
—Será un honor seguir a tu servicio. Aún tengo mucho que aprender.
—Aprenderemos juntos, querida —Morveer levantó la cabeza al escuchar el lejano tintineo de la campanilla de la puerta—. Los dos juntos.
Como dos figuras se acercaban a la casa por el camino que atravesaba el huerto, Morveer tomó su catalejo y lo apuntó hacia ellas. Un hombre y una mujer. Él era muy alto, de aspecto poderoso, con una casaca raída y los cabellos largos. Un norteño, a juzgar por su apariencia.
—Un primitivo —dijo para su capote. Como tales hombres tenían tendencia al salvajismo y a la superstición, los tenía en muy poca estima.
Luego apuntó su catalejo hacia la mujer, que vestía como un hombre. Caminaba en línea recta hacia la casa, resuelta. Por lo que parecía, justo hacia él. Sin duda un rostro hermoso, enmarcado por un cabello tan negro como el carbón. Pero su belleza era de la variedad adusta e inquietante, realzada aún más por el propósito siniestro que podía verse en ella. Un rostro que, al mismo tiempo, delataba desafío y amenaza. Un rostro que, aún viéndolo durante un instante, no se olvidaba fácilmente. Su belleza no podía compararse con la del rostro de la madre de Morveer, porque, ¿acaso existe algún rostro que sea más bello que el de la madre de uno? Su madre casi había trascendido la humanidad en lo concerniente a sus buenas cualidades. Su sonrisa pura, a la que besaba la luz del sol, estaba grabada para siempre en el recuerdo de Morveer como...
—¿Visitas? —preguntó Day.
—La señora Murcatto acaba de llegar —chasqueó los dedos, señalando la mesa—. Quita todo esto, ¡pon atención!, con el máximo cuidado. Y luego trae vino y pastelillos.
—¿Los quieres con algo?
—Sólo con ciruelas y albaricoques. Quiero dar la bienvenida a mis invitados, no matarlos. O, al menos, no hasta que haya escuchado lo que tengan que proponerme.
Mientras Day dejaba rápidamente la mesa libre, le ponía encima un paño y retiraba las sillas, Morveer tomó ciertas precauciones elementales. Luego se repantigó en su silla, cruzó sus piernas, enfundadas en unas botas de caña alta, e hizo lo propio con sus manos, dejándolas encima de su pecho para aparentar ser un caballero campesino que disfrutase en su hacienda con las delicias del aire invernal. Porque, a fin de cuentas, eso es lo que era.
Cuando sus visitantes estuvieron más cerca de la casa, se levantó con la más cordial de las sonrisas. La señora Murcatto caminaba con un asomo de cojera. Aunque la disimulara bastante bien, los largos años que Morveer llevaba en el oficio habían conseguido que sus percepciones fueran tan agudas como el filo de una navaja, por lo que no se le escapó el detalle. Llevaba una espada al costado derecho, al parecer bastante buena, pero a él no le importó gran cosa. Las espadas eran unas herramientas feas y poco sofisticadas. Aunque los caballeros puedan llevarlas, sólo los que son patanes y vengativos se ponen al cinto una de ellas. El guante que llevaba en la mano derecha sugería que intentaba ocultar algo con él, porque la izquierda, que llevaba al aire, mostraba una piedra preciosa de color rojo sangre, tan grande como la uña de su pulgar. Si tal y como parecía, era un rubí, su valor debía de ser muy elevado.
—Soy...
—Usted es Monzcarro Murcatto, antaño capitán general de las Mil Espadas y después al servicio del duque Orso de Talins —como Morveer pensó que lo mejor sería evitar aquella mano enguantada, le ofreció la palma de su mano izquierda, levantada hacia arriba en un evidente gesto de humildad y sumisión—. Un caballero de Kanta al que ambos conocemos, Sajaam, me dijo que vendría a visitarme —ella le estrechó brevemente la mano, con fuerza y profesionalmente—. ¿Cómo se llama usted, amigo? —Morveer se inclinó hacia delante con cierto empalago y estrechó la mano derecha del norteño entre las suyas.
—Caul Escalofríos.
—Ciertamente, ciertamente, siempre me ha parecido que sus apellidos norteños eran deliciosamente pintorescos.
—Y ahora, ¿qué le parecen?
—Bonitos.
—Oh.
Morveer siguió estrechándole la mano unos instantes más, para soltarla luego y decir:
—Se lo ruego, tomen asiento —sonrió a Murcatto cuando ésta se abrió paso hasta su silla con una tenue mueca de dolor en el rostro—. Debo confesar que esperaba que usted fuese considerablemente menos hermosa.
—Y yo que esperaba que usted fuese considerablemente menos amistoso —ella frunció el ceño al escuchar aquellas palabras.
—Oh, puedo ser indudablemente menos amistoso cuando lo deseo, créame —Day apareció en silencio y deslizó una bandeja de pastelillos encima de la mesa, junto con una bandeja que contenía una botella de vino y varias copas—. Pero ahora no lo deseo en absoluto. ¿Vino?
Sus visitantes intercambiaron una mirada de agobio. Morveer hizo una mueca al quitar el corcho y se sirvió una copa.
—Aunque los dos sean mercenarios, supongo que no robarán, engañarán y extorsionarán a aquellos con quienes se entrevistan. Del mismo modo, yo no enveneno a la gente con la que me relaciono. ¿Quién me pagaría entonces? Están a salvo.
—Aún así, nos disculpará si no tomamos nada.
—¿Puedo...? —Day acababa de coger un pastelillo.
—Hínchate si quieres —y luego, dirigiéndose a Murcatto, añadió—: Así que no han venido a verme por el vino.
—No. A encargarle un trabajo.
Morveer examinó las cutículas de sus uñas y dijo:
—La muerte del gran duque Orso y de otros, supongo. —Mientras ella se sentaba en silencio, él se sentía obligado a hablar, como si tuviera que explicar aquel comentario—. No hay que ser un lince para suponerlo. Orso dijo que usted y su hermano habían sido asesinados por los agentes de la Liga de los Ocho. Luego escuché por boca de nuestro común amigo Sajaam que usted estaba menos muerta que escarmentada. Y puesto que no había habido ninguna reunión lacrimógena con Orso, ni éste había hecho ninguna declaración feliz de su milagrosa supervivencia, debemos asumir que la existencia de los asesinos de Ospria era, de hecho..., una fantasía. El duque de Talins es hombre de temperamento notoriamente violento, y las muchas victorias de usted la hicieron demasiado popular para su gusto. ¿He dado en el blanco?
—Se ha quedado bastante cerca de él.
—Entonces, mis más sentidas condolencias. Es evidente que su hermano no la acompaña, porque bien sé que ambos eran inseparables —sus fríos ojos azules parecían helados. El norteño que estaba a su lado parecía más siniestro y silencioso que nunca. Morveer se aclaró convenientemente la garganta. Aunque las espadas sean unas herramientas poco sofisticadas, una hoja metida por las tripas mata tanto a los listos como a los tontos—. Comprenderá usted que soy el mejor en mi oficio.
—Es un hecho —dijo Day, alejándose de los dulces durante un instante—. Un hecho indiscutible.
—Las muchas personas de calidad que han probado mis habilidades podrían atestiguarlo si pudieran, pero, ciertamente, no pueden.
Day movió tristemente la cabeza y apuntó:
—Ni una sola.
—¿Algo más? —preguntó Murcatto.
—Lo mejor cuesta dinero. Más dinero del que usted, que ya no cuenta con su patrón, quizá pueda permitirse.
—¿Ha oído hablar de Somenu Hermon?
—El nombre me es familiar.
—A mí no —dijo Day.
Morveer se sintió obligado a explicárselo:
—Hermon era un emigrante indigente de Kanta que, supuestamente, se convirtió en el comerciante más rico de Musselia. El lujo de su estilo de vida era notorio, su largueza legendaria.
—¿Y?
—¡Ay!, estaba en la ciudad cuando las Mil Espadas, que cobraban del gran duque Orso, se hicieron con Musselia. Aunque la pérdida de vidas se mantuviera bajo mínimos, la ciudad fue saqueada y no se volvió a oír hablar de Hermon. Ni de su dinero. Se supuso que aquel comerciante, como suelen hacer los de su gremio, había exagerado muchísimo al hablar de sus riquezas, y que, además de sus vistosos y gloriosos arreos, no tenía... nada. —Morveer tomó un pequeño sorbo de vino y miró a Murcatto por encima del borde de vidrio de su copa—. Pero otros lo sabrán mejor que yo. Los comandantes de aquella particular campaña fueron..., ahora no recuerdo sus nombres. Eran hermano y hermana. Creo.
—Hermon era mucho más rico de lo que aparentaba ser —Monza le miraba directamente a los ojos.
—¿Más rico? —Morveer se agitó en el asiento—. ¿Más rico? ¡Ay de mí! ¡Un punto para Murcatto! ¡Fíjese cómo me retuerzo sólo con escuchar la mención de una suma infinita de generoso oro! ¡La suficiente para pagar mi magra minuta más de dos docenas de veces, no lo dudo! Vaya..., veo que mi invencible avaricia les ha dejado finalmente... —levantó una mano y golpeó con su palma encima de la mesa— paralizados.
El norteño comenzó a deslizarse lentamente hacia un lado hasta caer de la silla e ir a parar al césped un tanto pelado que se encontraba entre los frutales. Rodó suavemente sobre su espalda con las piernas por el aire, exactamente en la misma postura que había adoptado de sentado, el cuerpo tan rígido como un leño, los ojos mirando hacia arriba en busca de ayuda.
—Ah —observó Morveer, mientras miraba por encima de la mesa—. Me parece que el punto va ahora para Morveer.
Murcatto movió los ojos hacia uno y otro lado, y después hacia atrás. Una de sus mejillas se llenó de tics nerviosos. Su mano enguantada se agitó ligeramente encima de la mesa en la que se apoyaba y luego se detuvo.
—Funciona —murmuró Day.
—¿Acaso lo dudabas? —Morveer, a quien nada le gustaba más que una mala audiencia, no pudo resistirse a explicar cómo lo había hecho—. Lo primero que hice fue aplicarme aceite de semilla amarilla en las manos —las levantó y extendió los dedos—. Para impedir que el agente me afectase, ya sabes. A fin de cuentas, no quería sentirme paralizado de repente, ya me entiendes. ¡Debe de ser una experiencia ciertamente molesta! —añadió, cloqueando, y Day se unió a él una octava más alta mientras se agachaba para tomarle el pulso al norteño, con el segundo pastelillo asomándole por entre los dientes—. El ingrediente activo era un destilado de veneno de serpiente. Extremadamente efectivo incluso sólo con rozar a alguien. Puesto que tuve las manos de su amigo entre las mías durante más tiempo, él ha recibido una dosis mucho mayor. Tendrá suerte si hoy puede moverse..., si yo le dejo que se mueva, naturalmente. No obstante, creo que usted no ha perdido la facultad de hablar.
—Bastardo —dijo Murcatto entre dientes, porque no podía mover los labios.
—Ya veo que no la ha perdido —se levantó, rodeó la mesa y se puso a su lado—. Crea que lo siento de veras, pero ya sabe que yo, tal y como le sucedió a usted, soy una persona que se encuentra de manera precaria en la cima de su profesión. Los que tenemos ciertas dotes excelentes y hacemos grandes cosas, estamos obligados a tomar precauciones extremas. Ahora que la he librado de la facultad de poder moverse, usted y yo podremos hablar con absoluto candor acerca del... gran duque Orso —se bebió de golpe un buen trago de vino y observó a un pajarillo revolotear entre las ramas. Murcatto no dijo nada, pero apenas importaba, porque Morveer hablaba por los dos.
—Comprendo que sufrió una terrible injusticia. Traicionada por un hombre que le debía demasiado. Su querido hermano asesinado, y usted... convertida en algo que ya no es lo que antes era. Mi propia vida se ha visto desordenada por vuelcos dolorosos, créame, así que siento simpatía por usted. Pero el mundo rebosa de una fealdad que nosotros, los individuos humildes, sólo podemos alterar... en pequeñas dosis —frunció el ceño y miró a Day, que masticaba ruidosamente.
—¿Qué? —dijo ella con un rugido, porque tenía la boca llena.
—Despacio, si te es posible, porque estoy intentando hacer una exposición —ella se encogió de hombros y se chupó los dedos, haciendo un ruido de succión completamente innecesario. Morveer lanzó un suspiro de desagrado—. La inconsciencia de la juventud. Pero ya aprenderá. El tiempo avanza en un único sentido para nosotros, ¿eh, Murcatto?
—Ahórreme la jodida teoría —dijo ella entre dientes.
—Entonces vayamos a la práctica. Con su notable concurso, Orso se ha convertido en el hombre más poderoso de Styria. No pretendo tener su comprensión de las cosas militares, pero apenas hace falta recurrir al mismísimo Stolicus para comprender que, después de su gloriosa victoria en la Margen Alta acaecida el año pasado, la Liga de los Ocho debe de estar al borde del colapso. Sólo un milagro salvará a Visserine cuando llegue el verano. Los de Ospria tendrán que firmar la paz o ser aplastados, dependiendo del humor de Orso, que, como usted sabe mejor que nadie, tiende a lo segundo. A finales de este año, a menos que ocurra un accidente, Styria tendrá por fin un rey. Será el final de los Años de Sangre —apuró la copa y la agitó con alegría—. ¡Paz y prosperidad para todos! Quizá un mundo mejor. A menos, supongo, que uno sea mercenario.
—O envenenador.
—Al contrario, tenemos mucho más trabajo en tiempos de paz. En cualquier caso, mi posición se reduce a que el hecho de matar al gran duque Orso, además de la aparente imposibilidad de conseguir tal cosa, no parece servir a los intereses de nadie. Ni siquiera a los suyos. No le traerá de vuelta a su hermano, ni su mano o sus piernas —ella no movió ni un músculo de la cara, aunque quizá pudiera deberse a la parálisis inducida por el veneno—. Lo más seguro es que el intento acabe por traerle la muerte, y a mí la mía. Creo que debe detener esta locura, mi querida Monzcarro. Debe detenerla ahora mismo y no volver a pensar en ella.
Los ojos de Monza eran tan inmisericordes como dos botes de veneno.
—Sólo la muerte me detendrá. La mía o la de Orso.
—¿No le importa el coste? ¿No le importa el dolor? ¿No le importan los muertos que puedan quedar tirados por el camino?
—No me importan. —dijo ella con un gruñido.
—Me ha convencido por completo de lo mucho que está comprometida.
—En todo —parecía enfadada.
—Creo que, entonces, podremos hacer negocios. Sobre esas bases, y no otras. Day, ¿qué es lo que nunca tenemos que hacer? —Morveer sonreía de contento.
—Las cosas a medias —dijo con un murmullo su ayudante, mientras le echaba el ojo al pastelillo que quedaba en la bandeja.
—Correcto. ¿A cuántos hay que matar?
—A seis —dijo Murcatto—, Orso incluido.
—Entonces mis emolumentos serán de diez mil escamas por cada secundario, pagaderos tras las pruebas de su fallecimiento, y cincuenta mil por el mismísimo duque de Talins.
—Qué maneras tan pobres, negociar mientras el cliente no puede moverse —Monza torció ligeramente el rostro.
—Las maneras resultan ridículas en una conversación que tiene que ver con el asesinato. En cualquier caso, yo nunca regateo.
—Entonces tenemos un trato.
—Lo celebro. El antídoto, por favor.
Day quitó el corcho de un tarro de cristal, hundió el extremo de la punta de un cuchillo en la reducción almibarada que se encontraba en el fondo y luego tendió el arma, con la brillante empuñadura por delante, a Morveer. Éste hizo una pausa y miró fijamente los ojos azules de Murcatto.
La precaución primero, y siempre. Aquella mujer, a la que llamaban la Serpiente de Talins, era peligrosa en extremo. Aunque Morveer no hubiera conocido su reputación ni hubiese mantenido con ella aquella conversación ni, mucho menos, se hubiera comprometido a trabajar para ella, lo habría descubierto sólo con mirarla. Consideró muy seriamente la posibilidad de asestarle una cuchillada mortal, de arrojar su amigo norteño al río y de olvidar todo el asunto.
Pero, ¿matar al gran duque Orso, el hombre más poderoso de Styria? ¿Dar forma al curso de la historia con un toque diestro de su arte? ¿Alcanzar la celebridad a lo largo de las eras más por su hazaña que por su nombre? ¿Qué mejor manera de acabar una carrera que consiguiendo lo imposible? Sólo con pensarlo, su sonrisa se hizo mayor.
Suspiró hondamente y dijo:
—Espero no lamentarlo —e hirió el dorso de la mano de Murcatto con la punta del cuchillo, observando que una perla de sangre negra se formaba lentamente encima de su piel.
A los pocos momentos comenzó a hacerle efecto. Murcatto frunció los labios mientras volvía lentamente la cabeza a uno y otro lado y movía los músculos del rostro.
—Estoy sorprendida —dijo.
—¿De veras? ¿Cómo así?
—Esperaba encontrarme con un maestro envenenador —se frotó la pequeña herida del dorso de la mano—. ¿Quién habría pensado que me encontraría con un pequeño capullo?
Morveer sintió que su sonrisa se desvanecía. Pero sólo le llevó un momento recobrar la compostura, desde que había acallado la risita de Day al mirarla enfadado.
—Espero que su incapacidad temporal no la haya incomodado en demasía. Y que me haya perdonado, ¿verdad? Espero que ambos cooperemos, porque me molestaría muchísimo trabajar a la sombra.
—Por supuesto —acababa de recobrar el movimiento de los hombros, y un asomo de sonrisa afloraba en una de las comisuras de su boca—. Yo necesito lo que usted tiene, y usted necesita lo que yo tengo. El negocio es el negocio.
—Excelente. Magnífico. Sin... par —y Morveer la obsequió con su sonrisa más encantadora.
Pero no se lo creyó ni por un momento. Era el trabajo más peligroso al mando de la patrona más peligrosa. Monzcarro Murcatto, la Carnicera de Caprile, no era una de esas personas que olvidan. Él tampoco era de los que olvidan. Ni siquiera estando cerca. A partir de aquel momento, la precaución sería lo primero, lo segundo y lo tercero.
Ciencia y magia
Escalofríos detuvo su caballo en lo más alto de la elevación del terreno. La región se extendía más abajo, una mezcolanza de campos oscuros con alguna que otra granja o aldea por aquí y por allá y un pequeño grupo de árboles pelados. A unos dieciocho kilómetros escasos, el contorno del negro mar, la curva de una ancha bahía y, a lo largo de ella, la pálida corteza de una ciudad. Unas torres menudas, arracimadas en las tres colinas que dominaban el frío piélago bajo un cielo de gris acero.
—Westport —dijo Amistoso, chasqueando después la lengua y haciendo avanzar a su caballo.
A medida que se acercaban a aquel maldito lugar, Escalofríos comenzó a preocuparse. Y se sintió aún más resentido, helado e incómodo. Miró ceñudo a Murcatto y la adelantó, aún encapuchada, una figura negra en un negro paisaje. Las ruedas del carro traquetearon en el camino. Los caballos patalearon y relincharon. Unos cuantos cuervos graznaron por los desnudos campos. Pero nadie dijo nada.
Formaban un grupo siniestro que albergaba un propósito igual de siniestro. Ni más ni menos que el asesinato. Escalofríos se preguntó qué habría podido decir su padre de todo aquello. Cuello Rechinante, que se apegaba a las costumbres antiguas tanto como los cirrópodos a los barcos, y que siempre había intentado hacer lo correcto. Matar por dinero a un hombre al que no se conoce, era hacer todo lo contrario, por mucho que él quisiera justificarse.
Una risotada le sacó de sus cavilaciones. Era Day, encaramada en la carreta que seguía a la de Morveer, con una manzana mordisqueada en la mano. Como Escalofríos no había oído muchas risas en los últimos tiempos, aquélla le atrajo como la llama a la polilla.
—¿Qué te parece tan divertido? —preguntó, intentando seguirle la gracia.
Ella se inclinó hacia él, siguiendo con su cuerpo el movimiento de la carreta, y respondió:
—Sólo me preguntaba si, cuando saliste de la silla como una tortuga panza arriba, te ensuciaste encima.
—Estoy por asegurar que así debió de ser —dijo Morveer—, aunque dudo que oliéramos la diferencia.
Escalofríos seguía sonriendo. Se recordaba en aquel huerto, sentado y mirando ceñudo por encima de la mesa, intentando parecer peligroso. Luego se sintió mareado y aturdido. Intentó llevarse una mano a la cabeza y no lo consiguió. Intentó decir algo al respecto y no pudo. Entonces el universo se puso patas arriba. Y ya no recordaba mucho más.
—¿Qué me hiciste? —hablaba en voz baja—, ¿brujería?
—Oh, esto se está poniendo bien —Day lanzaba por la boca trocitos de manzana mientras reía.
—Ya dije yo que como compañero de viaje sería una fuente inagotable de inspiración —apuntó Morveer, guaseándose—. Brujería. Qué espanto. Es como una de esas historias.
—¡De esos libros grandes y de muchas páginas que sólo cuentan estupideces! ¡De magos, demonios y todo lo demás! —Day no comprendía que sólo era una broma—. ¡Historias tontas para niños!
—Ya está bien —dijo Escalofríos—. Creo que lo he entendido. Soy tan lento como una maldita trucha que se ha caído en la melaza. Si no es brujería, entonces, ¿qué es?
—Ciencia —Day sonreía, burlona.
—¿Y qué es eso? ¿Otro tipo de magia? —a Escalofríos no le sonaba mucho aquella palabra.
—No, puedo asegurarte que no lo es —dijo Morveer, rezongando—. La ciencia es un sistema de pensamiento racional concebido para investigar el mundo y determinar las leyes con las que opera. Los científicos emplean esas leyes para establecer un efecto. Y con frecuencia, éste parece algo mágico a los ojos de los primitivos —Escalofríos luchaba contra todas aquellas palabras styrias tan largas. Para un hombre que se decía inteligente, Morveer tenía una manera de hablar muy tonta, como si quisiera convertir lo sencillo en complicado—. La magia, al contrario, es un sistema de mentiras y despropósitos ideado para los necios e idiotas.
—Tienes razón. Debo de ser el bastardo más estúpido del Círculo del Mundo. Es una maravilla que pueda retener la mierda dentro sin tener que estarle pidiendo permiso a mi culo todo el tiempo.
—Ese pensamiento ya se me había ocurrido.
—La magia existe —Escalofríos rezongaba—. Yo he visto a una mujer invocar a la bruma.
—¿De verdad? Y, ¿en qué se distinguía de la bruma corriente? ¿Tenía el color de la magia? ¿Era verde? ¿Naranja?
—Era como la bruma corriente —Escalofríos frunció el ceño.
—Así que una mujer dijo algo y apareció la bruma —Morveer enarcó una ceja y miró a su aprendiza—. Menuda maravilla.
Day hizo una mueca y hundió los dientes en la manzana.
—Vi a un hombre al que le habían escrito unas letras encima del cuerpo, y por eso la mitad de él era a prueba de armas. Yo mismo le clavé una lanza. Aunque fuese un golpe mortal, no le dejó ni una marca.
—¡Ooooooh! —Morveer levantó las manos y retorció los dedos como si fuese un niño jugando a ser un fantasma—. ¡Letras mágicas! Al principio no había ninguna herida y después... ¿seguía sin haber ninguna herida? ¡Me retracto! El mundo está lleno de milagros —más risitas de Day.
—Sé lo que vi.
—No, mi mistificado amigo, tú crees que lo ves. No existe la magia. Al menos no en Styria.
—Sólo la traición —canturreó Day—, y la guerra, y la peste, y ganar dinero.
—Dime, ¿por qué favoreces a Styria con tu presencia? —preguntó Morveer—. ¿Por qué no quedarse en el Norte, bien arrebujado entre brumas mágicas?
Escalofríos se rascó ligeramente el cuello. Después de todo lo sucedido, lo cierto era que sus motivos le parecían extraños; por eso se sintió como un idiota cuando dijo:
—Vine hasta aquí para ser mejor persona.
—Pues, dadas la circunstancias, me atrevería a decir que eso te va a resultar bastante difícil.
A Escalofríos aún le quedaba algo de orgullo, y aquel capullo sonriente comenzaba a socavarlo. Le hubiera gustado darle un hachazo y arrojarlo fuera de su carro. Pero, como intentaba ser mejor persona, en vez de hacer lo que quería se inclinó hacia fuera y dijo en norteño, lenta y solemnemente:
—Creo que tienes la cabeza llena de mierda, lo cual no es de extrañar porque también tienes cara de culo. Suele sucederle a los hombrecillos como tú. Siempre intentan demostrar lo agudos que son para tener algo de lo que sentirse orgullosos. No me importa cuánto te rías de mí, porque ya te he ganado. Jamás serás alto —y se le rió en la cara—. Observar lo que hay en una habitación llena de gente siempre será para ti un sueño.
—Y, ¿qué se supone que quieres decir con toda esa farfolla? —Morveer ponía cara de pocos amigos.
—Tú eres el jodido científico. Averígualo.
Day lanzó una risotada que Morveer interrumpió al fulminarla con la mirada. Aún sonreía mientras sólo dejaba de la manzana las pipas del corazón, para escupirlas acto seguido. Escalofríos se repantigó para ver cómo quedaban atrás los campos pelados y la tierra, que aparecía medio congelada a causa de la escarcha. Le recordaba a su hogar. Suspiró y vio que el aliento humeaba al recortarse contra el cielo gris. Todos sus amigos habían sido guerreros. Caris y Hombres Afamados, camaradas en la línea de batalla, que para entonces, de una u otra manera, habían regresado a la tierra. Como le parecía que Amistoso era la cosa más parecida a él en aquella Styria, dio un ligero codazo a uno de los flancos de su caballo para que se acercara al presidiario.
—¡Eh! —Amistoso no dijo ni palabra. Ni siquiera movió la cabeza para dar a entender que le había oído. El silencio se hizo más tenso. El hecho de mirar aquella cara de ladrillo y comprender que el presidiario nunca sería un compañero divertido, le quitó las ganas de hacer bromas. Pero, como uno jamás pierde la esperanza, preguntó—: ¿Así que fuiste soldado?
Amistoso meneó la cabeza.
—¿Y participaste en alguna batalla?
Otra vez lo mismo.
Escalofríos pensó que había dicho que sí. Para entonces no le quedaba más remedio que seguir hablando.
—Pues yo combatí en algunas. Cargué entre la bruma con los caris de Bethor, al norte de Cumnur. En Dunbrec aguanté la posición al lado de Rudd Tresárboles. Luché siete días en las montañas con el Sabueso. Fueron siete días llenos de desesperación.
—¿Siete? —preguntó Amistoso, enarcando una ceja como si aquello le resultase interesante.
—Sí —dijo Escalofríos—. Siete —los nombres de aquellos hombres y lugares no significaban nada para la gente que le acompañaba. Observó que un grupo de carretas cubiertas seguían el sentido opuesto, ocupadas por hombres que se tapaban la cabeza con gorros de metal y empuñaban ballestas, quienes le miraron con mala cara al pasar cerca de ellos—. Entonces, ¿dónde aprendiste a luchar? —preguntó, mientras la esperanza de mantener una conversación decente desaparecía rápidamente.
—En Seguridad.
—¿Eh?
—Es donde te encierran cuando cometes un delito.
—Y, ¿por qué mantenerte seguro después de cometerlo?
—No lo llaman Seguridad porque tú estés seguro dentro, sino porque los de fuera están seguros de que no vas a hacerles nada. Cuentan los días, los meses y los años que te tienen dentro. Te meten allí, muy adentro, donde no llega la luz, hasta que los días, los meses y los años han pasado y ha terminado la cuenta atrás. Entonces tú dices «gracias» y ellos te dejan libre.
A Escalofríos le parecía una manera un tanto bárbara de hacer las cosas.
—Si en el Norte cometes un delito, pagas una compensación en dinero y asunto arreglado. Eso si el jefe no decide que hay que ahorcarte. Quizá te marquen con la maldita cruz si has cometido un asesinato. ¿Meter a alguien en un agujero? Eso sí que es un delito.
—Tienen reglas que le dan algo de sentido —Amistoso se encogió de hombros—. Cada cosa tiene su momento. El número que le corresponde en el gran reloj. No como fuera.
—Sí, claro. Los números y todo eso —Escalofríos deseó no haberle hecho ninguna pregunta.
—Aquí fuera —no parecía que Amistoso le hubiera escuchado— el cielo está muy alto, y todos hacen lo que quieren cuando quieren, pero nada tiene el número que le corresponde —mientras seguía mirando hacia Westport con cara de pocos amigos, un amasijo de edificios que se confundían entre sí apareció en la fría bahía—. Maldito caos.
* * *
A eso del mediodía llegaban ante los muros de la ciudad, donde les aguardaba una delgada fila de gente. Los soldados se mantenían delante de la puerta, haciendo preguntas, examinando paquetes y baúles, escarbando con desgana en una carreta con los cantos de sus lanzas.
—Los Aldermen han estado nerviosos desde que cayó Borletta —dijo Morveer desde su asiento—. Registran a todos los que entran. Yo hablaré. —Tanto le agradó aquella sugerencia a Escalofríos que no se opuso, porque a aquel capullo le gustaba muchísimo escucharse.
—¿Su nombre? —preguntó el guardia de mirada tremendamente aburrida.
—Reevrom —dijo el envenenador con una mueca de oreja a oreja—. Un humilde comerciante de Puranti. Y estos son mis socios...
—¿Los negocios que les traen a Westport?
—El asesinato —un silencio desagradable—. ¡Espero hacer una auténtica escabechina al vender ciertos viñedos de Ospria! Lo cierto es que también espero hacer una escabechina en su ciudad. —Morveer rió su propia gracia y Day, que se reía disimuladamente, pasó a su lado.
—Éste no es el tipo de gente que necesitamos —otro guardia miraba a Escalofríos con cara de pocos amigos.
—Oh, no tienen que preocuparse por él —Morveer seguía con sus bromas—. Es prácticamente un retrasado. Tiene el intelecto de un niño. Pero es bastante bueno para mover uno o dos barriles. No me importa tenerlo, porque casi no me cuesta. Day, ¿qué soy yo?
—Un sentimental —respondió la chica.
—Tengo un gran corazón. Siempre lo he tenido. Mi madre murió cuando yo era muy joven. Ya ve, era una mujer maravillosa...
—¡Ya está bien! —era la voz de alguien que estaba en la fila.
Morveer agarró uno de los faldones de tela de saco que mantenían cerrada la trasera del carro y preguntó:
—¿Quiere comprobar...?
—¿Cree que quiero comprobar la carga con media Styria entrando por mi maldita puerta? Adelante —el guardia agitó una mano cansada—. Muévanse.
Con un chasquido de riendas, el carro entró en la ciudad de Westport y Murcatto y Amistoso lo siguieron. Escalofríos entró a su zaga, lo que parecía haberse convertido últimamente en una costumbre.
Al otro lado de las murallas todo estaba tan apelotonado como en una batalla y parecía casi igual de espantoso. Una calle pavimentada corría entre los edificios altos, con árboles sin hojas a cada lado de la acera, llena con una marea variopinta de gentes de todo aspecto y color. Hombres pálidos con ropas blancas, soldados y vendedores de espadas con cotas de malla y placas pavonadas. Criados, trabajadores, comerciantes, caballeros, ricos y pobres, elegantes y apestosos, nobles y mendigos. Un espantoso montón de mendigos. Caminantes y jinetes aparecían de repente como manchas borrosas, caballos, carretas y carruajes cubiertos, mujeres con postizos enormes y cargadas con joyas que aún pesaban más, llevadas por parejas de criados sudorosos en literas que se balanceaban.
Escalofríos había pensado que Talins estaba llena de gente tan extraña como diferente. Pero Westport era aún peor. Vio una hilera de animales de largo cuello que estaban atados con sutiles cadenas, los cuales ondeaban con tristeza sus pequeñas cabezas por encima del gentío. Aunque Escalofríos cerrara los ojos y menease la cabeza, aquel monstruo seguía allí cuando volvió a abrirlos, moviendo sus cabezas sobre la inquieta muchedumbre como si ésta no lo viese. Aquel sitio era como un sueño, un sueño desagradable.
Doblaron una esquina y entraron en una calle más estrecha, ocupada a ambos lados por tiendas y puestos. Su olfato se vio apuñalado por una sucesión de olores (pescado, pan, betún de zapatos, fruta, aceite, especias y una docena de otros más que nunca había olido) que le hicieron toser y le provocaron náuseas. Salido de la nada, un chico montado en una carreta arrojó una jaula de mimbre a la cara de Escalofríos, y el monito que estaba dentro de ella le bufó y le escupió, estando a punto de hacerle caer de la silla por la sorpresa. Los gritos proferidos en veinte idiomas distintos retumbaron en sus oídos. Una especie de cántico se sobrepuso a ellos y, cada vez más alto, llegó hasta Escalofríos para ponerle la carne de gallina, porque era tan extraño como hermoso.
Un edificio rematado por una gran cúpula se levantaba en uno de los lados de una plaza, con seis altas torretas que se elevaban en su fachada principal y chapiteles dorados que refulgían en sus tejados. De allí procedía el cántico. Cientos de voces agudas y profundas que se juntaban en una sola.
—Es un templo. —Como Murcatto había llegado a su lado con la capucha aún echada, sus cejas enarcadas eran lo único que podía ver de su rostro.
Para ser justos con Escalofríos, hay que decir que ella le daba bastante miedo. No sólo por haber visto cómo se complacía al romperle con un martillo los huesos a un hombre, sino porque, al hablar con ella de aquel trabajo que no se decidía a aceptar, había tenido la sensación a flor de piel de que ella estaba a punto de apuñalarle. Por no hablar de aquella mano que siempre mantenía enguantada. Como no recordaba haber tenido nunca miedo de ninguna mujer, se sentía tan nervioso como avergonzado. Pero no podía negar que, aparte de lo del guante, del martillo y de la sensación tan enfermiza de peligro, le gustaba su porte. Un montón. No estaba seguro de si le gustaba el peligro un poquito más de lo que era saludable. A eso se añadía su ignorancia respecto a qué demonios iba a decirle en cualquier momento.
—¿Un templo?
—Donde la gente del Sur reza a Dios.
—¿Eh, Dios? —a Escalofríos le dolió el cuello al intentar mirar los chapiteles que llegaban mucho más arriba que los árboles más altos del lugar donde había nacido. Había oído decir que algunas personas del Sur pensaban que en el cielo vivía un hombre. Un hombre que había hecho el mundo y que lo veía todo. Aunque le pareciese que aquella creencia era un tanto disparatada, al ver todo aquello estuvo a punto de creer en ella—. Muy bonito.
—Hará unos cien años, cuando los gurkos conquistaron Dawah, un nutrido grupo de sureños huyó ante su empuje. Algunos cruzaron las aguas y se asentaron aquí, y luego erigieron templos para agradecer su salvación. Westport es tanto del Sur como de Styria. Pero también forma parte de la Unión desde que los Aldermen acabaron finalmente por tomar partido y compraron al Alto Rey su victoria sobre los gurkos. Llaman a este sitio la Encrucijada del Mundo. Aunque algunos dicen que es un nido de tramposos. Aquí hay gente llegada de las Mil Islas, de Suljuk y de Sikkur, de Thond y del Viejo Imperio. Incluso gente de tu Norte.
—Los que sean, menos esos estúpidos bastardos.
—Primitivos, para ser hombres. He oído que algunos se dejan el cabello largo como las mujeres. Pero aquí se da trabajo a cualquiera —y su mano enguantada señaló una larga fila de hombres subidos encima de unas plataformas pequeñas, dispuestas al otro extremo de la plaza. Una muchedumbre demasiado extraña, incluso para aquel lugar. Viejos y jóvenes, altos y bajos, gordos y flacos, algunos con extrañas ropas o tocados, algunos medio desnudos y pintarrajeados, otros con huesos que les taladraban la cara. Algunos tenían letras pintadas en el cuerpo, o llevaban cuentas y abalorios. Bailaban y hacían cabriolas, levantaban los brazos hacia arriba mirando fijamente al cielo, caían de rodillas, lloraban, reían, bramaban, cantaban, gritaban, suplicaban, parloteando entre sí en más idiomas de los que Escalofríos jamás hubiese escuchado.
—¿Quiénes son esos bastardos? —dijo él, casi murmurando.
—Hombres santos. O locos, según a quien preguntes. Abajo, en Gurkhul, hay que rezar como indica su profeta. Aquí, cada uno reza como le place.
—¿Están rezando?
—Es como si quisieran convencer a todo el mundo de que saben hacerlo mejor que nadie —Murcatto se encogía de hombros.
La gente se quedaba mirándolos. Algunos asentían a las palabras que estaban diciendo, otros denegaban con la cabeza, riendo y lanzándoles invectivas. Algunos los miraban con aburrimiento. Uno de aquellos hombres santos, o locos, comenzó a gritarle a Escalofríos con palabras que no podía entender. El santón se arrodilló, estiró los brazos, giró su cuello artrítico y comenzó a pedirle algo con voz rasposa. Escalofríos podía verlo en sus ojos tiernos, y pensó que era la cosa más importante que jamás le hubiera ocurrido.
—Debe de ser una sensación placentera —dijo él.
—¿A qué te refieres?
—A pensar que conoces todas las respuestas... —se apartó cuando una mujer pasó ante él tirando de un hombre. Un hombre grande y oscuro que llevaba un collar de metal lustroso y transportaba un saco en cada mano sin dejar de mirar al suelo—. ¿Ha visto eso?
—En el Sur, la mayoría de la gente es dueña de otros o es propiedad de alguien.
—Es una costumbre infame —musitó Escalofríos—. Me parecía haberle oído decir que este sitio formaba parte de la Unión.
—Y les gusta la libertad que disfrutan en ella. Aquí no puedes convertir a nadie en esclavo —señaló con la cabeza a una hilera de esclavos de aspecto triste y humilde—. Pero si pasan por aquí, nadie los libera, eso puedo asegurártelo.
—Maldita Unión. Es como si esos bastardos siempre necesitasen más tierras. Aquí hay muchos más que en el Norte. Desde que se reanudaron las guerras, Uffrith está llena de ellos. ¿Qué quieren hacer con tanta tierra? Ya lo ve en esta ciudad con la que casi se han hecho. Hacen que parezca una aldea.
—¿Te refieres a Adua? —ella le miró con perspicacia.
—Por ejemplo.
—¿Has estado en ella?
—Sí. Allí luché contra los gurkos. Me dejaron esta señal —y se remangó la camisa para mostrarle la cicatriz de la muñeca. Después de verla, Monza tenía una mirada extraña. A cualquiera le habría parecido que era de respeto. A él le gustó que por un instante alguien le mirara sin desprecio.
—¿Estuviste bajo la sombra de la Casa del Maestro? —preguntó ella.
—En algún momento del día, una u otra parte de la ciudad cae bajo la sombra de esa cosa.
—Y, ¿cómo era?
—Más oscura de lo que suelen ser las sombras, al menos por lo que yo sentí.
—Uh.
—Siempre dije que volvería a ella —era la primera vez que Escalofríos veía lo más parecido a una sonrisa, y pensó que le gustaba.
—¿A Adua? ¿Y qué te lo impide?
—Los seis hombres que debo matar —Escalofríos acababa de lanzar un resoplido.
—Ah, eso.
Una especie de arrepentimiento recorrió todo su ser, haciéndole preguntarse por qué había aceptado el trabajo. Por eso dijo:
—Siempre he sido mi peor enemigo.
—Entonces, pégate a mí —su sonrisa era más marcada—. No tardarás en tener peores enemigos. Fíjate dónde estamos.
No era un lugar que diera muchos ánimos. Un callejón estrecho, tan poco iluminado como el atardecer. Unos cuantos edificios se arracimaban a su lado, con las persianas podridas y descascarilladas, soltando yeso por los mojados ladrillos. Llevó su caballo hasta detrás del carro y pasó por una entrada a oscuras, mientras Murcatto cerraba sus chirriantes puertas después de franquearlas y echaba el oxidado cerrojo. Escalofríos ató las bridas de su caballo en el poste podrido de un patio que estaba lleno de hierbas y tejas caídas.
—Un palacio —musitó, levantando la mirada hacia el cuadrado de cielo gris que se encontraba más arriba y viendo que las paredes del patio estaban llenas de hierbajos secos y que las ventanas colgaban de sus goznes de una manera miserable—. O lo fue una vez.
—Lo compré por su emplazamiento —dijo Murcatto—, no por su decoración.
Entraron en un salón a oscuras y recorrieron los pasillos que llevaban a las vacías habitaciones.
—Hay un montón de habitaciones —comentó Escalofríos.
—Veintidós —dijo Amistoso.
Las botas de todos ellos se encaminaron por la chirriante escalera para adentrarse en las podridas tripas del edificio.
—¿Cuándo va a comenzar con los preparativos? —le preguntaba Murcatto a Morveer.
—Prácticamente ya he comenzado. Acabo de enviar unas cartas de presentación. Disponemos de un considerable depósito que mañana por la mañana confiaremos a la Banca de Valint y Balk. Lo suficientemente considerable para llamar la atención de su ejecutivo en jefe. Yo, mi ayudante y Amistoso nos infiltraremos en el banco, haciéndonos pasar por un comerciante y sus socios. Nos entrevistaremos con Mauthis y luego buscaremos el modo de eliminarlo.
—¿Así de fácil?
—Aprovechar el momento oportuno suele ser la clave para este tipo de asuntos. Por otra parte, si no se presenta, la entrevista nos servirá para echar los cimientos con los que... estructurar mejor un nuevo encuentro.
—Y mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? —preguntó Escalofríos.
—Nuestra patrona, obviamente, posee un rostro memorable por el que puede ser reconocida, mientras que tú... —era evidente que se mofaba de él mientras seguían subiendo por la escalera— resaltas tanto como una vaca entre los lobos, por lo que eres tan poco útil como ella. Eres demasiado alto y tienes demasiadas cicatrices, y tus ropas son demasiado rurales como para no llamar la atención en un banco. Y, en lo que respecta a esos cabellos...
—Pffuh —dijo Day, meneando la cabeza.
—Y, ¿qué se supone que quiere decir eso? —preguntó Escalofríos.
—Exactamente lo que sugiere el sonido. Que, sencillamente, estás lejos, demasiado lejos del... —Morveer hizo una floritura con la mano— Norte.
Murcatto abrió la puerta situada en el extremo del último rellano, que parecía a punto de desintegrarse, y la dejó abierta. La luz marrón del día salió por ella. Escalofríos, que fue el último en entrar, parpadeó al sentir el sol.
—Por los muertos.
Un amasijo de tejados desparejados de todas las formas y pendientes: tejas rojas, pizarras grises, chapas blancas, paja podrida, traviesas peladas y llenas de moho, cobre verdoso y lleno de porquería, parches de tela y cuero viejo. Un revoltijo de ventanas abuhardilladas, desvanes, vigas, pinturas descascarilladas por las que salían hierbajos, tuberías al aire y canalones torcidos, sujetos con cadenas y cañerías, cada cosa encima de la otra y en cualquier ángulo, como si todo aquello pudiera soltarse en cualquier momento y caer a las calles que se encontraban más abajo. El humo que eructaban las incontables chimeneas creaba una bruma que hacía del sol un borrón sudoroso. Por aquí y por allá una torre salía a empujones, o una cúpula abultaba por encima del caos, pudiéndose observar una estrambótica maraña de madera pelada por donde los árboles habían tenido la suerte de poder subir sus ramas. El mar era un borrón en la distancia; los mástiles de los buques atracados en el puerto, un bosque lejano que se mecía inquieto con las olas.
Desde allí arriba se escuchaba el enorme siseo de la ciudad. Ruido de trabajos y de juegos, de hombres y animales, gritos de gente comprando y vendiendo, el chirrido de las ruedas y el resonar de los martillos, fragmentos de sonidos y retazos de músicas, alegría y desesperación, todo mezclado como si estuviera dentro de una enorme cazuela.
Escalofríos se apoyó en el parapeto lleno de líquenes, al lado de Murcatto, y miró. Más abajo, como el agua por el fondo de un cañón, la gente iba y venía por una calle pavimentada de piedras. Un edificio monstruoso situado al otro lado lo dominaba todo.
Sus paredes eran como un acantilado tallado en piedra clara que tuviese cada veinte pasos una columna tan ancha que ni Escalofríos hubiera podido abarcarla con los dos brazos, coronada en su extremo superior con hojas y rostros también tallados en piedra. Tenía una hilera de pequeñas ventanas que, más o menos, tenían dos veces la altura de un hombre, otra igual más arriba y después otra con ventanas aún mayores, todas protegidas por rejas de metal. Por encima de todas ellas, a lo largo del perímetro de su tejado plano, casi a la misma altura en la que se encontraba Escalofríos, sobresalía una hilera de pinchos de negro hierro muy parecidos a las espinas de un cardo.
Morveer hizo una mueca al ver el edificio y comentó teatralmente:
—Damas, caballero y salvaje, les presento la sucursal en Westport... de la Banca de... Valint y Balk.
—Ese sitio es como una fortaleza —Escalofríos disentía con la cabeza.
—Como una cárcel —murmuró Amistoso.
—Como un banco —dijo el burlón de Morveer.
El sitio más seguro del mundo
El vestíbulo de la sucursal en Westport de la Banca de Valint y Balk era una majestuosa caverna de pórfiro rojo y mármol negro. Poseía el lóbrego esplendor del mausoleo de un emperador, sólo con la luz imprescindible que se filtraba por sus pequeñas ventanas situadas muy arriba, cuyos gruesos barrotes proyectaban una encrucijada de sombras en el reluciente suelo. Un grupo de enormes bustos de mármol miraban ceñudos desde las alturas: a juzgar por su apariencia, debían de haber sido grandes comerciantes y financieros de la historia de Styria. Morveer se preguntó si el de Somenu Hermon estaría entre ellos, y la ocurrencia de que el famoso comerciante pudiera estar pagando, aunque indirectamente, su salario, hizo que su sonrisa de satisfacción fuese un poquito mayor.
Sesenta escribientes o más ocupaban idénticos escritorios con idénticos montones de papeles encima, cada uno de ellos con un enorme libro mayor, encuadernado en cuero, delante. Hombres de todos los tipos y colores de piel, algunos con las gorras, los turbantes o los peinados característicos de tal o cual secta de Kanta. Porque el único requisito de aquel lugar era hacer correr la moneda lo más deprisa posible. Las plumas raspaban los frascos de tinta, las plumillas rascaban el papel grueso, las páginas crujían al ser pasadas. Los comerciantes se juntaban en corrillos para regatear, susurrando mientras lo hacían. Pero no se veía ni una moneda. La riqueza está hecha de palabras, ideas, rumores y mentiras, porque es demasiado valiosa para quedarse encerrada en el vistoso oro o en la modesta plata.
Era un lugar construido adrede para atemorizar, sorprender, intimidar. Pero Morveer no era hombre al que se pudiese intimidar. Encajaba en él perfectamente, tal y como le sucedía en cualquier otro sitio. Echó a caminar con afectación y dejó atrás una larga cola de pedigüeños bien vestidos, manteniendo ese aire de autocomplacencia bien estudiada que siempre caracteriza a los nuevos ricos. Amistoso se movía pesadamente a su lado con la caja fuerte bien cerrada, y Day caminaba solemnemente de puntillas a su zaga.
Morveer chasqueó los dedos delante del escribiente más cercano y declaró:
—Tengo una cita con... —consultó la carta que llevaba—. Un tal Mauthis. Respecto a un depósito considerable.
—Por supuesto. Si es tan amable de aguardar un momento.
—Uno, pero no más. El tiempo y el dinero son lo mismo.
Morveer estudió disimuladamente las medidas de seguridad. Decir que eran pocas hubiera sido subestimarlas. Contó hasta doce hombres armados, situados alrededor de la sala y tan bien equipados como los escoltas del rey de la Unión. Había otra docena al otro lado de las enormes puertas dobles.
—Este sitio es como una fortaleza —dijo Day entre dientes.
—Pero mucho mejor defendido —replicó Morveer.
—¿Cuánto vamos a estar aquí dentro?
—¿Por qué lo preguntas?
—Tengo hambre.
—¿Tan pronto? ¡Por caridad! No morirás de desnutrición si... esperas un poco.
El hombre alto que acababa de salir por debajo de una arquivolta, con rostro macilento, nariz prominente, cabellera gris y casi rala, vestía unas ropas oscuras que estaban rematadas por un grueso cuello de piel.
—Mauthis —murmuró Morveer, al ver que se ajustaba a la exhaustiva descripción de Murcatto—. El que buscamos.
Caminaba al lado de un hombre más joven, de cabellos rizados y sonrisa agradable, que no vestía ostentosamente. De hecho, tenía una apariencia tan corriente que hubiese podido pasar por envenenador. Y Mauthis, que supuestamente estaba al mando del banco, corría tras él con las manos entrelazadas, como si fuera el más joven. Morveer se acercó más para escuchar lo que decían.
—... Maese Sulfur, espero que informe a sus superiores de que todo se encuentra completamente bajo control —era como si la voz de Mauthis tuviese una pizca de pánico—. El control más absoluto...
—Por supuesto —respondió el tal Sulfur, interrumpiéndole—. Aunque no considero que nuestros superiores necesiten investigar cómo andan las cosas. Si todo está bajo el control más absoluto, puedo asegurarle que se sentirán totalmente satisfechos. En caso contrario, bueno... —sonrió con franqueza a Mauthis y luego a Morveer, que acababa de ver que sus ojos no eran del mismo color, porque uno era azul y el otro verde—. Que pase un buen día —y, alejándose, no tardó en perderse entre la muchedumbre.
—¿Puedo ayudarle en algo? —preguntó Mauthis con voz chillona. Daba la impresión de que nunca se hubiera reído. Y ya era demasiado viejo para cambiar.
—Estoy seguro de que sí. Me llamo Reevrom, comerciante de Puranti. —Aunque Morveer se riera para sus adentros de la gracia, como siempre que empleaba aquel seudónimo, su rostro sólo expresó la más cordial bonhomía mientras le ofrecía la mano.
—Reevrom. He oído hablar de su casa. Es un privilegio conocerle. —Mauthis rechazó su mano mientras, precavidamente, se mantenía a cierta distancia por cuestiones de seguridad. En verdad era un hombre precavido. Y había hecho bien, porque la pequeña astilla que Morveer tenía bajo el grueso anillo que llevaba en el dedo corazón de la mano derecha, acababa de ser empapada con veneno de escorpión disuelto en flor de leopardo. El banquero se habría sentado en el transcurso de la entrevista para charlar animadamente y una hora después caer al suelo, muerto.
—Es mi sobrina —seguía diciendo Morveer, sin sentir en absoluto que su plan hubiese fallado—. Se me ha confiado la responsabilidad de velar por ella hasta que encuentre el pretendiente apropiado —Day le miró por detrás de sus pestañas con un aire perfectamente calculado de estupidez—. Y este es mi socio —echó una mirada de soslayo a Amistoso que le hizo fruncir el ceño—. Le estoy muy agradecido. Maese Encantador también es mi guardaespaldas. Aunque no sea un gran conversador, en lo referente a hacer su oficio es... más que adecuado. Además, le prometí a su vieja madre que lo pondría bajo mi protección...
—¿Ha venido hasta aquí para hablar de negocios? —dijo Mauthis con voz aburrida.
Morveer asintió:
—De un depósito considerable.
—Lamento que sus socios tengan que permanecer aquí, pero, si usted es tan amable de venir conmigo, tendré el gusto de aceptar su depósito y de ir preparando el recibo.
—Quizá mi sobrina...
—Debe saber que, por motivos de seguridad, no podemos hacer ninguna excepción. Su sobrina estará más que bien en este sitio.
—Por supuesto, por supuesto, como usted desee, amigo. ¡Maese Encantador, la caja fuerte! —Amistoso pasó la caja metálica por encima de un escribiente con gafas y se la entregó, haciéndole casi caer por lo que pesaba—. ¡Y ahora, espérame aquí y no hagas ninguna travesura! —Morveer suspiró profundamente mientras seguía a Mauthis hasta las profundidades del edificio, pensando que la dificultad de encontrar a unos ayudantes competentes era insuperable—. ¿Mi dinero estará a salvo en este sitio?
—Las paredes del banco superan en cualquier lugar los cuatro metros de espesor. Sólo tiene una entrada, guardada por una docena de hombres completamente armados durante el día y cerrada por la noche con tres cerraduras diferentes que diseñaron otros tantos cerrajeros, cuyas llaves se hallan en poder de tres empleados. Dos partidas de hombres patrullan constantemente por el perímetro del banco hasta que amanece. Incluso entonces, el interior está vigilado por un guardia aún más competente y previsor —e hizo un gesto hacia un individuo de aspecto aburrido que vestía una chaquetilla de cuero reforzada con tachones metálicos, el cual se sentaba en un escritorio situado al lado del pasillo.
—¿Se queda encerrado dentro?
—Toda la noche.
Morveer abrió la boca con desgana y comentó:
—Medidas más que efectivas.
Sacó un pañuelo, como si fuera a toser y quisiese hacerlo delicadamente en él. La seda estaba empapada en raíces de mostaza, uno de los numerosos agentes a los que se había hecho inmune. Sólo necesitaba unos instantes sin que nadie le viese para apretarlo contra la cara de Mauthis. Apenas inhalar un poco, la víctima comenzaría a toser y caería muerta casi al momento. Pero como el escribiente que había cogido la caja fuerte con ambos brazos iba con ellos, no tendría la menor ocasión de poner en práctica aquel plan. Morveer volvió a guardar el letal pañuelo y luego entornó la mirada al pasar por un largo pasillo que estaba cubierto con unos cuadros enormes. La luz llegaba desde arriba, desde el mismísimo tejado situado muy lejos, facetada por cien mil paneles de cristal.
—¡Un techo de ventanas! —Morveer movía la cabeza a uno y otro lado—. ¡Es una auténtica maravilla arquitectónica!
—Éste es un edificio completamente moderno. Créame, su dinero no podría estar más seguro en ningún otro sitio.
—¿Quizá en las bóvedas de la arruinada Aulcus? —bromeó Morveer, mientras la tela de la antigua ciudad, pintada por un artista ya caduco, pasaba por su izquierda.
—Ni siquiera en ellas.
—Y supongo que hacer un reintegro tiene que ser considerablemente más complicado. Ja, ja. Ja, ja.
—Así es —el banquero ni siquiera mostraba un asomo de sonrisa—. La puerta de nuestra bóveda está construida con el acero más sólido de la Unión y tiene treinta centímetros de espesor. No exageramos al decir que éste es el sitio más seguro de todo el Círculo del Mundo. Por aquí.
Morveer fue conducido a una voluminosa cámara. Estaba forrada hasta la extenuación con una madera oscura que era tan ostentosa como molesta de ver, y controlada desde una mesa de escritorio tan grande como la casa de un pobre. Una pintura al óleo, bastante sombría, colgaba encima de una enorme chimenea. Desde ella, un hombre calvo miraba hacia abajo enfadado, como si sospechara que Morveer hubiese llegado hasta allí para hacer alguna maldad. Debía de ser algún burócrata del polvoriento pasado de la Unión. Quizá Zoller, o Bialoveld.
Mauthis se sentó en una silla alta y rígida, y Morveer hizo lo propio en la que se encontraba enfrente, mientras el escribiente abría la caja fuerte y comenzaba a contar las monedas, metiéndolas en varios recipientes con esa eficiencia que sólo da la práctica. Mauthis miraba casi sin parpadear. En ningún momento tocó las monedas. Un hombre precavido. Condenada e insultantemente precavido. Su mirada se deslizó lentamente por encima de la mesa.
—¿Vino?
Morveer enarcó una ceja al ver las imágenes distorsionadas de la cristalería que se encontraba dentro de un armario bastante alto.
—No, gracias. Me siento muy confuso por sus efectos y, que esto quede entre nosotros dos, luego me causa cierto embarazo. He decidido abstenerme por completo de tomarlo y se lo vendo a los demás. Esa cosa es... veneno —y sonrió con franqueza—. Pero no se prive —introdujo discretamente una mano en el bolsillo oculto que tenía en la chaqueta, donde le esperaba el vial de jugo de estrellas. No le costaría mucho trabajo hacer una pequeña distracción para echar un par de gotas en la copa de Mauthis mientras éste estaba...
—Yo tampoco lo tomaré.
—Ah —Morveer soltó el vial y extrajo en su lugar un papel doblado, como si hubiera pensado sacarlo desde un principio. Lo abrió e hizo como si estuviera leyéndolo, aunque lo cierto era que sus ojos iban de uno a otro lado del edificio—. Yo he contado cinco mil... —vio de qué tipo era la cerradura de la puerta, cómo había sido fabricada, el hueco en el que había sido encajada—, doscientas...—cómo eran las baldosas del suelo, los paneles de las paredes, los artesonados del techo, el cuero de la silla de Mauthis, los carbones de la chimenea, que no estaba encendida— doce escamas. —La situación no parecía muy prometedora.
Mauthis no mostró ninguna emoción al escuchar aquel número. Las fortunas cambiaban de mano a cada momento como simple calderilla. Levantó la pesada cubierta del enorme libro mayor que descansaba encima de su escritorio. Se lamió un dedo y pasó rápidamente sus páginas con él mientras crujían. Al verlo, Morveer sintió que una cálida sensación de satisfacción se extendía desde su estómago hasta sus extremidades, y sólo con un esfuerzo logró vencer las ganas de lanzar un grito de victoria. Se contentó con una sonrisa remilgada.
—Las ganancias de mi último viaje a Sipani. El vino de Ospria siempre es una aventura provechosa, incluso en estos tiempos inseguros. Nadie muestra templanza, maese Mauthis, ¡puedo asegurárselo!
—Por supuesto —el banquero volvió a lamerse los dedos para pasar las últimas páginas.
—Cinco mil doscientas once —dijo el escribiente.
—¿Quería llevarse una impunemente? —Mauthis acababa de levantar rápidamente la mirada.
—¿Yo? —Morveer reaccionó bromeando—. ¡Ese hombre, Encantador, es un maldito con el que no se puede contar para nada! Puedo asegurarle que no se aclara con los números.
La plumilla de Mauthis rascó la página del libro, el escribiente aplicó en seguida papel secante en la entrada que había anotado su jefe y, lenta y metódicamente, preparó el recibo. Después se lo entregó a Morveer junto con la caja fuerte ya vacía.
—Un talón por el ingreso en la Banca de Valint y Balk —dijo Mauthis—. Pagadero en cualquier institución de Styria que sea de calidad.
—¿Debo firmar en algún sitio? —preguntó un esperanzado Morveer mientras buscaba con los dedos la pluma que tenía en el bolsillo interior. La había preparado para dar una muerte instantánea, porque la aguja camuflada en su interior contenía una dosis letal de...
—No.
—Muy bien —Morveer sonrió al doblar el papel y guardarlo, cuidándose de no tocar el mortal filo de su escalpelo—. Mejor esto que el oro, y mucho menos pesado. Bueno, pues ya me voy. Ha sido un indudable placer —y adelantó nuevamente la mano derecha, en la que relucía el anillo con la astilla envenenada. Aunque no hubiera debido molestarse en hacerlo.
—Lo mismo digo —Mauthis ni siquiera se había movido de su asiento.
Amigos malvados
Había sido el sitio favorito de Benna en Westport. Cuando estaban en la ciudad solía arrastrarla hasta allí dos veces por semana. Un sagrario de espejos y cristal tallado, madera pulimentada y reluciente mármol. Un templo al dios de la soltería masculina. El sumo sacerdote (un barbero delgado y menudo, con un mandil muy recargado de bordados) permanecía erguido en el centro de la habitación, la barbilla apuntando hacia el techo, como si hubiera sabido de antemano que iban a entrar en aquel mismo instante.
—¡Señora! ¡Qué delicia verla de nuevo! —parpadeó durante un instante—. ¿No la acompaña su esposo?
—Mi hermano —Monza tragó saliva—. Y no, él... no volverá. He venido para ofrecerle un nuevo desafío, aunque esta vez más difícil...
Escalofríos cruzó el umbral, mirando boquiabierto a su alrededor como una oveja asustada ante el redil de trasquilar. Ella abrió la boca para decir algo, pero el barbero se le adelantó.
—Ya veo el problema —dio una vuelta alrededor de Escalofríos mientras éste le miraba con cara de pocos amigos—. Caramba, caramba, ¿fuera con todo?
—¿Cómo dice? —era Escalofríos.
—Fuera con todo —asintió Monza, cogiendo al barbero por el codo y poniéndole en la mano una moneda de un cuarto—. Le recomiendo que vaya despacio, porque, como no está muy acostumbrado a todo esto, podría sobresaltarse —se dio cuenta de que hablaba de él como si fuese un caballo. Quizá estuviera exagerando demasiado.
—Por supuesto —el barbero se volvió y tomó rápidamente aliento. Escalofríos, que no se había movido del umbral, acababa de quitarse la camisa nueva y se desabrochaba el cinturón, mostrando lo pálido de piel y lo fibroso que era.
—Tonto, se refería al pelo —dijo Monza—, no a la ropa.
—Uh. Ya me parecía un poco raro, pero, bueno, las costumbres del Sur...
Monza se le quedó mirando mientras se abotonaba la camisa con aire avergonzado. Tenía una larga cicatriz que le llegaba desde un hombro hasta el pecho, irregular y de color rosado. Aunque tiempo atrás a ella hubiera podido parecerle desagradable, lo sucedido le había hecho cambiar de opinión en lo concerniente a las cicatrices, y también a unas cuantas cosas más.
Escalofríos se sentó por iniciativa propia en la silla y declaró:
—He llevado esta cabellera durante toda mi vida.
—Entonces ya era hora de que le libráramos de su sofocante abrazo. Eche la cabeza adelante, por favor —haciendo una floritura con la mano, el barbero sacó unas tijeras y Escalofríos dio un salto en el asiento.
—¿Acaso cree que voy a dejar que un hombre al que nunca he visto se acerque a mi rostro con un arma?
—¡Protesto! ¡Yo les recorto la cabeza a los caballeros más elegantes de Westport!
—Usted —Monza agarró al barbero por un hombro mientras éste retrocedía, y le hizo caminar hacia delante— cierre el pico y córtele el pelo —deslizó otra moneda de a cuarto en el bolsillo del mandil y miró largo y tendido a Escalofríos—. Y tú, cierra la boca y no te menees.
Él se repantigó en la silla y se agarró con tanta fuerza a sus brazos que se le marcaron los tendones.
—Le estoy vigilando —dijo al barbero con un gruñido.
El barbero dio un profundo suspiro y, apretando los labios, dio comienzo a su trabajo.
Monza recorría la habitación mientras las tijeras no dejaban de emitir ese ruido tan característico que hacen al cortar. Se acercó a una estantería y levantó de manera automática los tapones de los diferentes frascos de colores que había en ella, olisqueando su contenido. Captó un reflejo de sí misma en un espejo. Su rostro seguía pareciendo duro. Más estrecho y delgado, más marcado de lo que estaba acostumbrada a ver. Los ojos hundidos por el acuciante dolor que le subía por las piernas, por la acuciante necesidad de fumar para expulsar aquel dolor.
Monza, esta mañana estás especialmente hermosa.
El pensamiento de fumarse una pipa se encajó en su mente como un hueso en su articulación. Cada día lo sentía antes. Cada día pasaba más tiempo cansada, enferma y llena de dolor, contando los minutos hasta encontrar el momento de coger su pipa y sumirse nuevamente en la suave y cálida nada. Sólo con pensarlo, las yemas de sus dedos se estremecieron y su ávida lengua dio vueltas en su reseca boca.
—Siempre lo he llevado largo. Siempre —Monza volvió a mirar al centro de la habitación. Escalofríos hacía muecas de dolor como si le estuviesen torturando, mientras los mechones de pelo caían y se amontonaban en los pulimentados bordes de la silla. Algunas personas suelen enmudecer cuando están nerviosas. Otras comienzan a parlotear. Daba la impresión de que Escalofríos formase parte de estas últimas—. Creo que como mi hermano llevaba el cabello largo yo quise hacer lo mismo. Solía imitar todo lo que hacía. Parecerme a él. Ya sabe cómo son los hermanos de pequeños... ¿Cómo era su hermano?
Al recordar el rostro de Benna haciendo muecas ante un espejo y el suyo detrás de él, Monza sintió una leve crispación en las mejillas.
—Era buena persona. Todos le querían.
—Mi hermano también era buena persona. Mucho mejor que yo. Mi padre también lo creía. Nunca desaprovechó la oportunidad de decírmelo... Por lo demás, como iba diciendo, no hay nada raro en dejarse el pelo largo en el sitio de donde vengo. Supongo que porque la gente, cuando va a la guerra, se preocupa de cortar otras cosas que no sean su propio pelo. Dow el Negro solía reírse de mí porque siempre se rapaba el suyo para que no se lo cortaran en el transcurso de un combate. Pero entonces insultó a un hombre sin motivo. Dow el Negro. Qué bocazas. Y qué tipo tan duro. Sólo el mismísimo Sanguinario era más duro que él. Estoy por...
—Para alguien que domina el idioma bastante mal, te gusta hablar bastante. ¿Sabes lo que estoy pensando?
—¿Qué?
—Que la gente habla muchísimo cuando no tiene nada que decir.
Escalofríos suspiró y dijo:
—Sólo intentaba hacer realidad eso de que el mañana sea un poquito mejor que el hoy, nada más. Si yo fuese uno de esos... ¿me lo diría, verdad?
—Uno de esos... ¿idiotas?
—Estaba pensando en otra palabra —la miraba de soslayo.
—¿Optimistas?
—Eso. Soy un optimista.
—Y, ¿qué tal te sienta serlo?
—No muy bien, pero no pierdo la esperanza.
—Eso es ser optimista. Los bastardos nunca aprendéis —vio que el rostro de Escalofríos comenzaba a salir de aquella maraña de cabellos grasientos. Con huesos salientes, nariz puntiaguda, una cicatriz en un párpado. No estaba mal, de hecho le decía algo. Descubrió que le importaba más de lo que hubiera querido reconocer—. Fuiste soldado, ¿no es así? Eso que llaman en el Norte... ¿un cari?
—Yo era un Hombre Afamado, como suelen llamarnos —había una nota de orgullo en aquellas palabras.
—Mejor para ti. ¿Mandabas a hombres?
—A algunos. Mi padre era un Hombre Afamado, como mi hermano. Supongo que algo de eso se me pegó.
—¿Por qué lo dejaste todo? ¿Por qué bajaste hasta aquí para no ser nadie?
Él miró el rostro de Monza en el espejo mientras las tijeras se movían alrededor del suyo.
—Morveer dijo que usted también era una soldado. Y famosa.
—No era famosa —era justo al revés, infame.
—En el sitio de donde vengo se habría considerado un trabajo inusual para una mujer.
—Es más fácil que ser granjera —ella se encogió de hombros.
—¿Puedo suponer que conoce la guerra?
—Sí.
—Me atrevería a decir que ha visto algunas batallas. Que ha visto a algunos hombres muertos.
—Sí.
—Entonces ha visto todo lo que acompaña a la guerra. Las marchas, la espera, la enfermedad. Gente violada, robada, lisiada, quemada, aunque no hayan hecho nada para merecerlo.
Monza se acordó del campo que le habían quemado hacía tantos años y dijo:
—Si tienes algo que decir, dilo.
—Que la sangre sólo sirve para derramar más sangre. Que saldar una deuda sólo sirve para tener otra. Que la guerra deja un sabor amargo en cualquier hombre que no esté medio loco, y que ese sabor empeora con el tiempo —ella no podía estar en desacuerdo con aquellas palabras—. Ya sabe por qué lo abandoné todo. Para hacer algo bueno. Para hacer algo de lo que pudiera enorgullecerme, en lugar de destruir. Supongo que para ser... mejor persona.
Tric, trac. El cabello seguía cayendo y se amontonaba en el suelo.
—Mejor persona, vaya.
—Así es.
—Así que has visto a gente muerta, ¿eh?
—La de la parte que me tocaba.
—Pero, ¿has visto a mucha junta? —preguntó ella—. ¿Amontonada después de que los alcanzase la peste, tirada por el campo después de la batalla?
—Sí, la he visto así.
—¿Y notaste si alguno de aquellos cadáveres estaba rodeado por una especie de halo? ¿Por un olor agradable, como el de las rosas en una mañana de primavera?
—No —dijo Escalofríos, enarcando una ceja.
—Entonces es que las personas buenas y las malas... parecen iguales al morir, ¿no crees? Siempre me lo pareció y por eso te lo cuento ahora —a Escalofríos le llegaba el turno de quedarse callado y escuchar—. Si eres una buena persona y durante todos los días de tu vida intentas pensar en lo que es correcto y haces cosas que te hacen sentirte orgulloso, y los malos llegan y te las queman en un instante, y tú sigues en tus trece y das las gracias cada vez que te patean las tripas, ¿acaso piensas que cuando mueras y ellos te tiren a la tierra húmeda vas a convertirte en oro?
—¿Cómo?
—¿No te convertirás en un mísero desperdicio, como nos sucede a los demás?
—Supongo que me convertiré en un desperdicio —asentía despacio—. Pero quizá deje atrás alguna cosa buena.
—¿Y no solemos dejar tras nosotros cosas a medias, sin terminar, cosas que no dijimos a su tiempo? —ella reía sin tapujos—. Ropas vacías, habitaciones vacías, un hueco vacío en las personas que nos conocieron. Equivocaciones que no pudimos subsanar y esperanzas que se agostaron y no llegaron a nada...
—Las esperanzas quizá mueran. Las buenas palabras quedan. Y también los recuerdos felices, o eso creo.
—¿Y todas esas sonrisas muertas que guardabas en lo más hondo de tu corazón y no pudiste mostrar, te mantenían caliente cuando yo te encontré? ¿A qué sabían cuando estabas hambriento? ¿Te sonreían, siquiera, cuando estabas desesperado?
Escalofríos lanzó un profundo suspiro y contestó:
—Diablos, pero usted fue como un rayo de sol. Quizá aquellos recuerdos me hicieran algún bien.
—¿Quizá mejor que el que te habría hecho un puñado de monedas de plata?
Parpadeó al mirarla y luego apartó la vista.
—Quizá no. Pero creo que seguiré pensando así el resto de mi vida.
—Ah. Pues entonces, buena suerte, buen hombre —movió la cabeza como si nunca antes hubiese escuchado tantas estupideces. Como Verturio había dicho, dame solamente hombres malvados por amigos. A ellos los comprendo.
Un chasquido final de las tijeras y el barbero se apartó, secándose las sudorosas cejas con el extremo de una de sus mangas.
—Ya hemos terminado.
Escalofríos se quedó mirando al espejo y dijo:
—Parezco otro hombre.
—Señor, tiene todo el aspecto de un aristócrata de Styria.
Monza lanzó una risotada, diciendo:
—Al menos ya no parece tanto como antes un mendigo del Norte.
—Es posible —Escalofríos no parecía muy contento—. Me atrevería a decir que parezco mejor persona. Un hombre más inteligente —pasó una mano por su negra y corta cabellera y frunció una ceja al ver su imagen—. No estoy muy seguro de confiar en ese bastardo.
—Y ahora el toque final... —el barbero se echó hacia delante con la botella de vidrio coloreado que había cogido y lanzó una tenue niebla de perfume sobre la cabeza de Escalofríos.
El norteño era como un gato al que acabaran de poner encima de unos carbones ardientes.
—¡Pero qué cojones...! —exclamó con un rugido, enseñando sus enormes puños y empujando hacia un lado al barbero, que recorrió tropezando la habitación mientras chillaba.
—Aunque parezcas un aristócrata de Styria —Monza no podía evitar la risa mientras sacaba otras dos monedas de a cuarto y las echaba dentro del bolsillo del boquiabierto barbero—, creo que aún tardarás un poco en conseguir sus maneras.
* * *
Ya se estaba poniendo oscuro cuando llegaron a la mansión que estaba a punto de derrumbarse, Monza con la capucha puesta y Escalofríos que andaba a zancadas, muy contento por su casaca nueva. Una lluvia fría caía con parsimonia sobre el destartalado patio y una única lámpara ardía en una ventana de la primera planta. La miró con el ceño fruncido, que mantuvo al mirar a Escalofríos, y su mano izquierda fue a la empuñadura del cuchillo que llevaba bajo el cinto. Mejor estar preparada para cualquier eventualidad.
Un par de leños dentro de la chamuscada chimenea apenas caldeaban la parte de la habitación donde se quemaban. Amistoso estaba junto a la ventana más alejada, observando el banco desde el otro lado de los cristales. Morveer, que había extendido unas cuantas hojas de papel encima de una mesa vieja y destartalada, escribía en ellas con una mano manchada de tinta. Day estaba sentada encima de la mesa con las piernas cruzadas, pelando una naranja con un puñal.
—Definitivamente mejor —comentó ella al echar un vistazo a Escalofríos.
—Oh, no puedo por menos de asentir —dijo Morveer con una mueca—. Esta mañana, un idiota sucio y con el pelo largo abandona este edificio. Y luego, un idiota limpio y con el pelo corto regresa a él. Tiene que ser magia.
Monza soltó el mango de su puñal cuando Escalofríos murmuró unas palabras de enfado en norteño.
—Puesto que no está echándose flores, supongo que el trabajo aún estará por hacer.
—Mauthis es un hombre muy cauteloso que se halla muy bien protegido. El banco también está muy bien protegido durante el día.
—Entonces lleguémonos ahora hasta él.
—De noche lo vigila un retén de doce guardias desde un carruaje blindado. Intentar neutralizarlos ahora sería correr un gran riesgo —Escalofríos echó otro leño al fuego y acercó las palmas para calentarse.
—¿Y si fuéramos a su casa?
—Bah —dijo Morveer, de manera un tanto despectiva—. Le seguimos hasta ella. Vive en una isla amurallada de la bahía, donde algunos de los Aldermen tienen sus propiedades. La gente no puede pasar. No tenemos manera de averiguar cómo entrar en el edificio, aunque podamos suponer que es posible. ¿Cuánta gente habrá dentro, entre guardias, criados, familiares...? Lo ignoramos. Simplemente me niego a intentar nada, por lo difícil que es hacer una conjetura. Day, ¿qué es lo que nunca hago?
—Trabajar con probabilidades.
—Correcto. Yo siempre trabajo con certidumbres, Murcatto. Por eso vino a verme. Me ha contratado para que cierto hombre sea ciertamente muerto, no para organizar una carnicería en la que el blanco consiga huir en medio del caos. Ahora no estamos en Caprile...
—Sé dónde estamos, Morveer. Entonces, ¿cuál es su plan?
—He recogido la información necesaria e ideado un medio seguro para conseguir el efecto deseado. Sólo necesito poder acceder al banco cuando sea de noche.
—Y, ¿cómo ha pensado hacerlo?
—Day, ¿cómo he pensado hacerlo?
—Mediante la rigurosa aplicación de la observación, la lógica y el método.
—Exactamente así —Morveer volvía a tener aquella sonrisilla de afectación que era tan suya.
Monza miró de soslayo como si estuviera Benna. Pero Benna había muerto, y Escalofríos ocupaba su sitio. El norteño enarcó las cejas, lanzó un largo suspiro y volvió a mirar al fuego. Verturio había dicho: Dame solamente hombres malvados por amigos. Pero tenía que haber un límite en eso.
Dos doses
Sacó dos doses con los dados. Dos por dos igual a cuatro. Dos más dos igual a cuatro. Daba lo mismo que sumara las puntuaciones de los dados o que las multiplicase. Amistoso sentía cierto desasosiego de desamparo al pensar en aquello. Desasosegado, pero tranquilo. Toda aquella gente que intentaba terminar las cosas y siempre, hicieran lo que hiciesen, salía lo mismo. Los dados estaban cargados de lecciones. Siempre que se supiera cómo interpretarlas.
El grupo se había dividido en dos parejas. Morveer y Day formaban una de ellas. Maestro y aprendiza. Habían llegado juntos, estaban juntos y reían juntos para lo que hiciese falta. Para entonces, Amistoso comprobaba que Murcatto y Escalofríos formaban otra pareja. Se sentaban en el parapeto uno al lado del otro, siluetas negras contra el tenue cielo de la noche, con la mirada fija en el banco, un inmenso bloque de negrura más espesa. Frecuentemente había comprobado que la naturaleza de las personas les llevaba a formar parejas. La naturaleza de todas las personas, aunque no la suya. Él estaba solo, en las sombras. Quizá fuese debido a que había algo malo en él, tal y como habían dicho los jueces.
Sajaam le había elegido en Seguridad para formar una pareja con él, pero Amistoso no se hacía ilusiones. Sajaam le había elegido porque le resultaba útil. Porque le temían. Tanto como a cualquier otro que se agazapase en la oscuridad. Sajaam no pretendía nada más. Era el único hombre honrado al que conocía, y por eso había concluido un acuerdo honrado con él. Trabajaba tan bien que Sajaam no tardó en hacer dinero aun dentro de la cárcel para pagar a los jueces su libertad. Pero como no había dejado de ser honrado, en cuanto estuvo libre no se olvidó de Amistoso. Regresó y también compró su libertad.
Al otro lado de los muros, donde no había reglas, las cosas salieron de manera diferente. Sajaam tenía otros asuntos y Amistoso volvió a quedarse solo. Pero no le importó. Estaba acostumbrado, y los dados le hacían compañía. De esa manera había acabado allí, en medio de la oscuridad, encima de un tejado de Westport poco antes de que el invierno feneciera. Con aquellas dos parejas tan diferentes de gente poco honrada.
Los guardias también llegaban en grupos de dos parejas, cuatro a la vez, y dos grupos de a cuatro se seguían de manera interminable mientras daban vueltas al banco durante toda la noche. Había comenzado a llover, un aguanieve casi helada que caía con fuerza. Seguían un grupo tras otro, dando una vuelta y otra, y otra más en medio de la oscuridad. Algunos de ellos avanzaban con dificultad por la calle situada más abajo, bien armados, las alabardas al hombro.
—Ahí vuelven de nuevo —dijo Escalofríos.
—Ya los veo —rezongó Morveer—. Comienza a contar.
La voz de Day les llegó en medio de la noche, fuerte y gutural:
—Uno... dos... tres... cuatro... cinco...
Amistoso seguía con la boca abierta, moviendo silenciosamente los labios al tiempo que ella:
—Veintidós... veintitrés... veinticuatro...
—¿Cómo vamos a llegar al tejado? —Morveer parecía divertirse.
—¿Con cuerda y garfio? —sugirió Murcatto.
—Demasiado lento, demasiado ruidoso, demasiado incierto. La cuerda podría quedar todo el tiempo a la vista, aunque pudiéramos fijar bien un garfio. No. Necesitamos un método a prueba de accidentes.
A Amistoso le habría gustado que hubiesen cerrado la boca para poder escuchar el recuento de Day. Le dolía la cabeza por el esfuerzo que hacía para oír lo que decía.
—Ciento doce... ciento trece... —cerró los ojos y apoyó la cabeza contra el muro, moviendo un dedo de atrás adelante—. Ciento ochenta y dos... ciento ochenta y tres...
—Nadie puede subir hasta allí sólo con las manos —decía Murcatto—. Nadie. Demasiado liso, demasiado alto. Y luego están los pinchos.
—Estoy completamente de acuerdo.
—Entonces habrá que acceder por el interior del banco.
—Imposible. Hay demasiados ojos. Habría que subir por las paredes y luego aprovechar los grandes ventanales del tejado. Al menos, la calle está desierta durante la noche. Eso es algo a nuestro favor.
—¿Qué hay de las demás fachadas del edificio?
—La norte es considerablemente más difícil y está más iluminada. En la del este se encuentra la entrada principal, con un grupo adicional de cuatro guardias apostados en ella durante toda la noche. La sur es idéntica, pero sin la ventaja de tener acceso al tejado adyacente. No. Esta fachada es nuestra única opción.
Amistoso vio un débil titilar de luz en la calle. La siguiente patrulla, dos veces dos guardias, dos más dos guardias, cuatro guardias que patrullaban rápidamente alrededor del banco.
—¿Hacen lo mismo durante toda la noche?
—Hay otros dos grupos de a cuatro que los relevan. Mantienen la vigilancia hasta que se hace de día.
—Doscientos noventa y uno... doscientos noventa y dos... y ahí llega el siguiente grupo —Day chasqueó la lengua—. Trescientos; tomadlo o dejadlo.
—Trescientos —dijo Morveer entre dientes, mientras Amistoso veía cómo disentía con la cabeza—. No da tiempo.
—¿Entonces? —Monza parecía agresiva.
Amistoso volvió a agarrar los dados, sintiendo que sus aristas tan familiares se le clavaban en la palma de la mano. Apenas le importaba cómo pudiesen apañárselas para entrar en el banco y ni siquiera si lograban hacerlo. Su esperanza se centraba en que Day comenzase a contar otra vez.
—Tiene que haber una manera... tiene que haber una...
—Yo puedo hacerlo —todos le miraron. Escalofríos seguía sentado junto al parapeto, con sus blancas manos que le colgaban.
—¿Tú? —preguntó Morveer con su usual sarcasmo—. ¿Cómo?
Amistoso apenas tuvo tiempo de ver la mueca que el norteño hacía al amparo de la oscuridad.
—Con magia.
Planes y percances
Los guardias refunfuñaban al avanzar por la calle. Eran cuatro; los petos metálicos, los cascos de acero y las hojas de las alabardas capturaban la luz de sus titubeantes faroles. Escalofríos se aplastó contra el portal cuando pasaron con ruido metálico, aguardó un instante lleno de nerviosismo y luego cruzó la calle para llegar a la columna. Comenzó a contar. Hasta trescientos, más o menos, para llegar arriba del todo y luego al tejado. Miró hacia arriba. Parecía un camino demasiado largo e incómodo. ¿Por qué demonios se había ofrecido voluntario? ¿Sólo para que a ese idiota de Morveer se le borrara la sonrisa del rostro y para demostrarle a Murcatto que se estaba ganando la paga?
—Siempre soy mi peor enemigo —dijo entre dientes. La cuestión era que tenía demasiado orgullo. Eso y que sentía una terrible debilidad por las mujeres elegantes. ¿Quién lo hubiera pensado?
Desenrolló la cuerda de dos pasos de largo, con un pasador en un extremo y un gancho en el otro. Echó una mirada a las ventanas de los edificios que tenía enfrente. Aunque la mayoría estaban cerradas para que no entrase el frío de la noche, en dos de ellas aún se podía ver luz. Se preguntó qué probabilidad habría de que alguien se asomara por una de ellas y le viera recortándose contra la fachada del banco. Estaba más alto de lo que le hubiera gustado, eso podía asegurarlo.
—Mi peor y jodido enemigo —se preparaba para escalar la base de la columna.
—Ha sido por ahí.
—¿Dónde?, idiota.
Escalofríos permaneció inmóvil, con la cuerda colgando de sus manos. Pasos, tintineo de arneses. Los malditos guardias acababan de dar media vuelta y se acercaban. Jamás lo habían hecho en las cincuenta rondas anteriores. Con tanta charla sobre ciencia, aquel maldito envenenador le había dejado como un gilipollas, y además él, Escalofríos, era el único que estaba con las pelotas colgando al viento. Se aplastó aún más entre las sombras y sintió que uno de sus grandes omóplatos raspaba la piedra. ¿Qué explicaciones podría dar? Sólo es un paseíto de medianoche, me comprenden, y me he vestido de negro y he cogido esta cuerda para salir.
Si salía pitando, le verían, le perseguirían y, casi con toda seguridad, le clavarían lo que fuera. De cualquier modo, sabrían que alguien había intentado meterse en el banco y eso sería el fin. Quedarse quieto vendría a ser lo mismo, excepto que le apuñalarían a la luz del día.
Las voces se hicieron más cercanas.
—No puede estar lejos, sólo tenemos que dar más vueltas hasta encontrarlo...
Uno de ellos había perdido algo. Escalofríos maldijo su suerte asquerosa, porque no era la primera vez. Demasiado tarde para salir corriendo. Agarró con fuerza la empuñadura del puñal. Un ruido de pisadas justo al otro lado de la columna. ¿Por qué había aceptado su dinero? Quizá porque también sentía una terrible debilidad por él. Apretó los dientes y esperó a que...
—¡Por favor! —era la voz de Murcatto. Acababa de cruzar la calle sin ponerse la capucha, su larga casaca ondeando al viento. Debía de ser la primera vez que la veía sin espada—. Lamento mucho molestarles. Sólo intentaba volver a casa, pero creo que me he perdido.
Uno de los guardias dejó atrás la columna, dándole la espalda a Escalofríos, y otro le siguió. Estaba muy cerca, a menos de un brazo de distancia. Hubiera podido alargar el suyo y tocar los espaldares metálicos de los guardias.
—¿Dónde se hospeda usted?
—En casa de unos amigos, cerca de la fuente que se encuentra en la calle de Lord Sabeldi, pero como soy nueva en la ciudad —su sollozo era pura desesperación—, me he perdido.
Uno de los guardias echó su yelmo hacia atrás.
—Yo le diré lo que tiene que hacer. Así que en el otro extremo de la ciudad...
—Le juro que llevo vagando por ella durante horas —echó a andar para que aquellos hombres tan educados la siguieran. Apareció otro guardia y luego otro más. Ya estaban los cuatro, y le daban la espalda a Escalofríos. Él contuvo el aliento mientras su corazón latía tan fuerte que se maravilló por el hecho de que ninguno de aquellos hombres lo escuchara—. Si uno de ustedes, caballeros, me indicara la dirección correcta, le estaría muy agradecida. Estúpida de mí.
—No, no. Westport es una ciudad complicada.
—Sobre todo de noche.
—Yo mismo me pierdo de vez en cuando.
Rieron, y Monza con ellos mientras los alejaba de la columna. Su ojo cayó en Escalofríos durante un instante, mientras ellos se miraban entre sí, y luego pasó por la siguiente columna junto con los guardias, y todos prosiguieron aquella charla tan vehemente. Escalofríos cerró los ojos y exhaló un profundo suspiro. Era evidente que no era el único que sentía debilidad por las mujeres.
Se balanceó en la base cuadrada de la columna y pasó la cuerda por ella y después bajo su propio trasero, haciendo un lazo. No tenía ni idea de por dónde andaba el recuento, sólo sabía que debía darse prisa. Por eso comenzó a hacer su trabajo, agarrándose a la piedra con las piernas y la punta de las botas, deslizando el lazo de la cuerda y luego tirando con fuerza mientras levantaba las piernas y las juntaba de nuevo.
Era una técnica que le había enseñado su hermano cuando era un chaval. Se servía de ella para subirse a los árboles más altos del valle y robar huevos. Recordó cómo los dos se rieron cuando estuvo a punto de caerse de un árbol. En aquellos momentos, Monza le utilizaba para que la ayudase a matar personas, y fue como si se sintiera a punto de morir. Y lo único que podría decir era que su vida no había sido como esperaba.
Fue subiendo poco a poco a velocidad constante. Era como subir por un árbol, excepto que en la copa no había huevos y que la probabilidad de pincharte en los tuyos con una rama partida era menor. No obstante, era un trabajo duro. Sudaba cuando llegó al capitel de la columna, y eso que aún le quedaba la mayor parte por hacer. Apoyó una mano en el capitel y soltó la cuerda con la otra para pasársela por encima de los hombros. Luego se impulsó hacia arriba, metiendo los dedos en los agujeros de la talla y sintiendo que se quedaba sin resuello y que los brazos le ardían. Pasó una pierna por la ceñuda cara de una mujer tallada en piedra y se quedó sentado encima de ella, a cuarenta pasos por encima de la calle, agarrado a dos hojas de piedra y deseando que resistieran más que las de verdad.
Aunque hubiera podido encontrar mejores asideros, siempre había que ver el lado bueno de las cosas. Era la primera vez que tenía un rostro de mujer entre las piernas. Escuchó un siseo al otro lado de la calle y escrutó las sombras, descubriendo la negra silueta de Day encima del tejado. Hacía un gesto hacia abajo. La siguiente patrulla estaba a punto de llegar.
—Mierda —se apretó con fuerza contra la escultura, intentando parecer de piedra, con las manos en carne viva por agarrar el cáñamo de la cuerda, esperando que a nadie se le ocurriera mirar hacia arriba. Cuando escuchó el ruido metálico que hacían más abajo, aprovechó para soltar un largo suspiro, mientras el corazón le latía en los oídos con más fuerza que nunca. Esperó a que doblaran la esquina del edificio e inspiró profundamente para realizar un último esfuerzo.
Los pinchos que remataban las fachadas del edificio estaban montados en unos postes que les permitían girar. Imposible pasar por encima de ellos. Sin embargo, los que estaban sobre las columnas habían sido fijados a la piedra con mortero. Se quitó los guantes (unos guantes muy gruesos, de herrero) y los pasó por encima, luego se enderezó y agarró dos pinchos con las manos, respirando profundamente. Pasó las piernas y se giró, pasando por encima y estando a punto de quedarse tuerto por culpa de las puntas de hierro que tenía delante de la cara. Era como subir hasta las ramas, excepto que podías quedarte sin un ojo, ciertamente. No estaría mal salir de aquel asunto con los dos ojos.
Dejó una pierna colgando, luego se empujó con la otra y logró poner una bota encima del tejado. Se volvió, sintiendo que los pinchos arañaban su justillo y se clavaban en su pecho mientras se levantaba.
Ya estaba arriba.
* * *
—Setenta y ocho... setenta y nueve... ochenta... —los labios de Amistoso se movían automáticamente mientras observaba que Escalofríos se daba la vuelta por encima del parapeto y llegaba al tejado del banco.
—Lo ha conseguido —susurró Day con una voz chillona que estaba llena de incredulidad.
—Y a su debido tiempo —Morveer soltó otra broma—. Quién hubiera pensado que podría escalar... como un mono.
El norteño seguía de pie, una silueta más oscura que la oscuridad del cielo nocturno contra la que se recortaba. Sacó la ballesta que llevaba a la espalda y comenzó a montarla.
—Esperemos que no dispare como un mono —susurró Day.
Escalofríos apuntó con cuidado. Amistoso escuchó el suave quejido de la cuerda. Momentos después sintió que el dardo le daba en el pecho. Agarró con fuerza el astil y enarcó una ceja. Casi no le había dolido.
—Una feliz circunstancia que no tuviese punta —Morveer descolgó la cuerda que descansaba en la escalera—. Haríamos bien en evitar más inconvenientes, porque una muerte prematura limitaría nuestras posibilidades.
Amistoso apartó el embotado dardo y ató la cuerda en el extremo de la que le habían lanzado.
—¿Estás seguro de que aguantará bien el peso? —preguntó Day con un murmullo.
—Está hecha con seda de Suljuk —aclaró Morveer, tan presumido como siempre—. Ligera como el plumón, pero fuerte como el acero. Podría soportar el peso de tres de nosotros como si nada.
—Eso supones tú.
—Querida mía, ¿qué es lo que nunca hago?
—Que sí, que sí.
La negra cuerda silbó entre las manos de Amistoso cuando Escalofríos comenzó a recogerla. Vio cómo recorría el espacio situado entre los tejados y contó su longitud. Quince pasos hasta el otro extremo. Ambos la mantuvieron tirante hasta que Amistoso hizo un lazo para meterla por el pasador de hierro que sujetó en las vigas del tejado, y luego le hizo hasta tres nudos.
—¿Estás completamente seguro de haberlos apretado bien? —preguntó Morveer—. No hay cabida en este plan para una caída.
—Veintiocho pasos —dijo Amistoso.
—¿A qué te refieres?
—A la caída.
Hubo una breve pausa.
—No eres de gran ayuda.
Una línea tirante unía los dos edificios. Aunque apenas pudiera verla en la oscuridad, Amistoso sabía que seguía allí.
Day avanzó hacia ellos, sus rizos agitados por la brisa, y dijo:
—Después de vosotros.
* * *
Morveer se subió con torpeza a la balaustrada, respirando de manera muy agitada. A decir verdad, el viaje por la cuerda no había resultado una excursión placentera. El viento helado, que acababa de levantarse cuando estaba a medio camino, había conseguido que el corazón le latiera a martillazos. Años atrás, siendo el aprendiz del infame Moumah-yin-Bek, realizaba aquel tipo de ejercicios acrobáticos con gracia felina. Era evidente que aquella agilidad la había ido perdiendo poco a poco, junto con la mata de pelo que tenía por entonces. Se tomó un respiro para componerse el tipo, secándose el sudor frío de la frente, y entonces cayó en la cuenta de que Escalofríos le miraba con cara burlona.
—¿Hay algo de lo que haya que reírse? —preguntó Morveer.
—No lo sé. Depende de lo que te dé risa. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?
—El necesario para lo que tenía que hacer.
—Entonces tendrás que moverte más deprisa. Has tardado mucho en pasar por la cuerda. Un poco más y hubieses seguido en ella cuando mañana abriesen el banco —el norteño seguía sonriendo mientras se deslizaba por encima del parapeto y se desplazaba por la cuerda, rápido y seguro a pesar de su envergadura.
—Si existe un Dios, seguro que me ha maldecido al presentarme a este hombre —aunque a Morveer se le pasara por la cabeza cortar el nudo mientras el primitivo estaba a medio camino, bajó por el estrecho canalón, situado entre dos vertientes de pizarra de poca pendiente, que conducía al centro del edificio. El gran tejado de vidrio destelló sobre su cabeza, a causa de la débil luz nocturna reflejada por los miles de placas que lo formaban. Amistoso estaba agachado cerca de él, listo para desenrollar el segundo rollo de cuerda que llevaba a la cintura.
—Ah, los tiempos modernos —Morveer se arrodilló al lado de Day y apoyó suavemente las manos en la superficie de vidrio—. ¿Qué dirán de los que vengan después?
—Me siento bendecida por vivir en esta época tan excitante.
—Todos nos sentimos así, querida —observó con cuidado el interior del banco—, o deberíamos sentirnos; todos. —El camino que llevaba hacia el vestíbulo estaba muy poco iluminado, con un simple farol en cada uno de sus extremos, que suscitaban en los marcos dorados de los enormes cuadros un brillo muy agradable de ver, aunque dejando las puertas sumidas en una gran oscuridad—. Bancos —comentó, con un susurro y un asomo de burla en el rostro—, siempre queriendo ahorrar.
Extrajo sus herramientas de cristalería y comenzó a quitar el emplomado con unas tenacillas, levantando cuidadosamente cada uno de los vidrios con bolas de masilla. Como aquella destreza suya tan buena aún no se había visto empañada por la edad, apenas tardó en quitar nueve planchas, en recortar con unas tijeras el entramado de plomo y en levantarlo para dejar un hueco tan facetado como un diamante que les permitiera pasar por él.
—Vamos según el horario —murmuró. La luz de la linterna del guardia reptó por las paredes cubiertas de paneles del pasillo y confirió un brillo matutino a los oscuros lienzos. Sus pisadas resonaron cuando pasó por debajo de ellos, de suerte que Morveer pudo lanzar un fuerte bostezo mientras la sombra del guardia se estiraba por encima de las baldosas de mármol. Morveer aplicó la mínima presión de aire a su cerbatana.
—¡Ah! —el guardia se llevó una mano a la coronilla y Morveer se apartó de la abertura. De abajo les llegó el ruido de unos pasos, de un traspié, de un gorgoteo y después del golpe de algo pesado que caía al suelo con algo metálico encima. Desde la abertura veía perfectamente al guardia, de espaldas, con los miembros extendidos, la lámpara al lado, cerca de una mano.
—Excelente —dijo Day con un suspiro.
—Naturalmente.
—Por mucho que hablemos de ciencia, siempre me parecerá magia.
—En cierta manera, somos los magos de la era moderna. Maese Amistoso, la cuerda, por favor —el presidiario lanzó uno de los extremos de la cuerda de seda, porque el otro lo seguía llevando atado a la cintura—. ¿Estás seguro de que puede soportar mi peso?
—Sí —aquel hombre silencioso daba tanta apariencia de fuerza que incluso Morveer se sintió obligado a confiar en él. Con la cuerda asegurada mediante un nudo de su propia invención, bajó primero un zapato y luego el otro por la abertura con forma de diamante. Luego pasó las caderas, los hombros, y se encontró dentro del banco.
—Más abajo —y siguió bajando de una manera tan rápida y uniforme que era como si le impulsara algún aparato mecánico. Cuando sus zapatos tocaron las baldosas, deshizo el nudo con un simple movimiento de muñeca y caminó en silencio hasta una puerta rodeada de sombras, con la cerbatana cargada en una de sus manos. Aunque sólo tenía que haber un guardia en el edificio, uno jamás debe cegarse por las buenas expectativas.
La precaución primero, y siempre.
Sus ojos recorrieron el pasillo de uno a otro lado, sintiendo una comezón en todo el cuerpo por el trabajo que había que hacer. Nada se movía. Todo estaba en silencio, un silencio tan absoluto que casi sentía picotazos en los oídos.
Miró hacia arriba y, al ver el rostro de Day, que asomaba por la abertura, hizo un gesto amable. La joven se deslizó por ella con la soltura de una atleta circense y cayó al suelo junto con su equipo, que antes había metido en una bandolera de cuero negro. Cuando sus pies tocaron el suelo, soltó la cuerda y se agachó, haciendo una mueca.
Él estuvo a punto de devolvérsela, pero se contuvo. No quería que se enterase de la admiración que su talento, su buen juicio y su carácter despertaban en él después de tres años de vivir juntos. No quería que siquiera sospechase el sentimiento que encerraba su mirada, porque siempre que había expresado sus auténticos sentimientos, la gente le había traicionado. El tiempo transcurrido en el orfanato, su aprendizaje, su matrimonio, su trabajo, estaban salpicados por las traiciones más flagrantes. Debido a ello, su corazón estaba lleno de cicatrices. Quería mantener unas relaciones estrictamente profesionales para proteger a los dos. A sí mismo de ella, y a ella de él.
—¿Despejado? —preguntó ella con un siseo.
—Como un tablero de ajedrez sin piezas —murmuró, pero sin bajar la guardia—, y según el plan previsto. ¿Qué es lo que nos gusta menos?
—¿La mostaza?
—¿Y?
—Los accidentes.
—Correcto. Las cosas no salen bien por sí mismas. Quítale las botas.
Lo arrastraron con un considerable esfuerzo desde el pasillo hasta la mesa de escritorio, y luego hasta la silla. Comenzó a roncar con la cabeza caída, moviendo imperceptiblemente su largo bigote.
—Ahhhhh, duerme como un bebé. Los complementos, por favor.
Day le tendió una botella vacía de licor espirituoso, que Morveer colocó con cuidado encima de las baldosas próximas a las botas del guardia. Luego le pasó una botella medio llena a la que quitó el tapón, para luego derramar una generosa cantidad en la pechera del tachonado justillo de piel del guardia. Luego la colocó con todo cuidado cerca de sus adormilados dedos, consiguiendo que el líquido espirituoso se derramase por las baldosas y formase un charco de aspecto desagradable.
Morveer dio un paso atrás e hizo un marco con las manos para observar la escena.
—El cuadro... está preparado. ¿Qué patrón no sospecha que su guardia de noche, aun en contra de sus expresas instrucciones, no se administra uno o dos tragos en cuanto anochece? Observa esas facciones relajadas, el relente de un licor de alta graduación, los fuertes ronquidos. Fundamentos más que definitivos para que, luego de encontrárselo así al amanecer, sea despedido al momento. Protestará y dirá que es inocente, pero dada la total ausencia de cualquier prueba... —rebuscó entre la cabellera del guardia con sus dedos enguantados y arrancó el sutil dardo de su cuero cabelludo— no es conveniente suscitar más sospechas. Ahora todo ha quedado perfectamente normal. Excepto que no lo estará, ¿no es así? Oh, no. Las silenciosas oficinas de la sucursal en Westport... de la Banca de Valint y Balk... guardarán un secreto mortal. —Apagó la llama del farol del guardia y todos se sumieron en la mayor de las tinieblas—. Por aquí, Day, y no te pongas nerviosa.
Atravesaron el pasillo como un par de sombras silenciosas, para detenerse ante la pesada puerta de la oficina de Mauthis. Las ganzúas de Day brillaban mientras intentaba neutralizar la cerradura. Sólo le llevó un momento conseguir que los cierres girasen con un agradable chasquido metálico y que la puerta quedase abierta en silencio.
—Muy mala cerradura para un banco —comentó mientras guardaba las ganzúas.
—Las buenas las ponen donde está el dinero.
—Y no hemos venido a robar.
—Oh, no, no, nosotros somos unos ladrones muy especiales. Dejamos regalos antes de irnos —dio una palmadita en la monstruosa mesa de escritorio de Mauthis y abrió el pesado libro mayor, teniendo mucho cuidado de que no se desplazase ni lo que mide un cabello de la posición que ocupaba—. La solución, por favor.
Ella le tendió el tarro, lleno hasta el borde con una pasta transparente, y él giró cuidadosamente su corcho con un leve movimiento de torsión. Empleó un pequeño pincel para aplicarla. El mejor instrumento que necesitaba un artista de su incalculable talento. Las páginas crujieron mientras las pasaba para aplicar una pincelada sutil en los bordes de cada una de ellas.
—¿Lo ves, Day? Rápido, suave y preciso, pero con mucho cuidado. Con el mayor cuidado posible. ¿Qué es lo que suele matar al mayor número de quienes practican nuestra profesión?
—El agente que están empleando.
—Exactamente —por eso mismo cerró el libro cuando sus páginas ya estaban prácticamente secas, apartó el pincel a un lado y volvió a poner el corcho en el tarro, apretándolo con fuerza.
—Vámonos —dijo Day—. Tengo hambre.
—¿Irnos? —la sonrisa de Morveer se hizo mayor—. Oh, no, querida, estamos muy lejos de haber terminado. Aún tienes que ganarte la cena. Todavía tenemos por delante una larga noche de trabajo. Una larguísima... noche... de trabajo.
* * *
—Aquí.
Debido al susto de muerte que acababa de recibir, Escalofríos estuvo a punto de saltar por encima del parapeto. Se tambaleó mientras el corazón intentaba salírsele por la boca. Murcatto se acurrucaba detrás de él, con los dientes apretados y el leve aliento a humo que enmarcaba su rostro circundado de sombras.
—¡Por los muertos, qué susto me ha dado! —dijo él, siseando.
—No tan grande como el que te habrían dado los guardias si te hubiesen descubierto —se deslizó hasta donde estaba el pasador de hierro y tiró del nudo—. Así que lo lograste, ¿eh?
—¿Acaso creyó que no lo lograría?
—Creí que acabarías rompiéndote la cabeza, siempre, claro, que cayeras desde la suficiente altura.
Él se dio un golpecito en la cabeza con un dedo y dijo:
—Es la parte menos vulnerable de mí. ¿Por dónde andan sus amigos?
—Están a medio camino de la maldita calle de Lord Sabeldi, creo. Si hubiese sabido lo fácil que era, los habría mandado los primeros.
—Bueno, me gusta que los haya mandado los últimos, porque lo más seguro es que me hubieran dejado colgado —Escalofríos sonrió de un modo muy siniestro.
—Eso no habría pasado. Aún nos queda mucho por hacer —Escalofríos se encogió de hombros, sintiéndose algo incómodo. Era fácil olvidar en ocasiones que su trabajo consistía en matar a gente—. Hace frío, ¿verdad?
—En el sitio de donde vengo, hoy habría hecho un día de verano —dijo con un bufido. Luego quitó el corcho de la botella y se la tendió—. Así mantendrá el calor.
—Muy considerado por tu parte —se echó un largo trago mientras él veía cómo se le movían los músculos del cuello.
—Para formar parte de una banda de asesinos a sueldo, creo que soy un hombre demasiado considerado.
—No tardarás en comprobar que algunos asesinos a sueldo pueden ser gente muy agradable —se echó otro lingotazo y le devolvió la botella—. Por supuesto que no me refiero a ninguno de nuestro grupo.
—Diablos, no. Somos una mierda de hombres. Y de mujer.
—¿Ya han llegado Morveer y su pequeño eco?
—Sí, creo que hace un momento.
—¿Los acompaña Amistoso?
—Va con ellos.
—¿Dijo Morveer cuánto tiempo estaría dentro?
—¿Cree que se dignaría a contarme algo? Y yo que pensaba que era el optimista.
Se acuclillaron en silencio junto al lado del parapeto, mirando la negra silueta del banco. Por alguna razón estaba nervioso. Incluso más de lo que cabría esperar por participar en un asesinato. La miró de soslayo y vio que ella le devolvía la mirada.
—Apenas podemos hacer más que esperar y coger frío —dijo Monza.
—Creo que no. A menos que quiera cortarme el pelo aún más.
—Tengo miedo de que comiences a quitarte la ropa si saco las tijeras.
Aquellas palabras le hicieron lanzar una risotada.
—Muy bueno. Creo que eso se merece otro trago —y le ofreció la botella.
—Soy demasiado bromista para ser una mujer que contrata a asesinos —y se acercó a él para cogerla. Lo suficientemente cerca para rozarle con el codo el costado que quedaba cerca de ella. Lo suficientemente cerca para sentir que su aliento, que se lo estaba echando en el cuello, se hacía más agitado. Él apartó la mirada, no queriendo comportarse como el necio que había sido las últimas dos semanas. Escuchó cómo sus labios se entretenían con el gollete de la botella antes de beber—. Gracias de nuevo.
—No las merece, jefa. Hágame saber todo lo que quiera, y yo lo haré.
Cuando volvió a mirarla, vio que ella no había apartado sus ojos de él, los labios apretados en una sutil línea, los ojos fijos en los suyos de una manera extraña, como si acabara de darse cuenta de lo mucho que valía.
—Pues quiero esto.
* * *
Con suma delicadeza, Morveer volvió a colocar como antes las últimas partes del emplomado y guardó sus útiles de cristalero.
—¿Ya está todo? —preguntó Day.
—No creo que aguante una tormenta, pero resistirá hasta mañana. Para entonces, sospecho que sus problemas serán considerablemente mayores que tener un filtración de agua en la ventana —apartó del vidrio los últimos restos de masilla y, cruzando el tejado, siguió a su ayudante hasta el parapeto. Amistoso, silueta achaparrada al otro lado de un abismo de vacío, casi tenía lista la cuerda. Morveer echó un vistazo por encima del borde del parapeto. Más abajo de los pinchos y de las tallas ornamentales, la tersa columna de piedra caía a pico sobre la calle empedrada. Uno de los grupos de guardias la recorría con un bailoteo de faroles.
—¿Y la cuerda? —preguntó Day en voz baja cuando los guardias ya no podían oírles—. Cuando salga el sol, quizá alguien...
—No he pasado por alto ningún detalle —Morveer sonrió mientras sacaba el pequeño vial del interior de su bolsillo—. Unas cuantas gotas quemarán el nudo poco después de haber cruzado. Sólo tendremos que esperar al otro extremo y recogerla.
Aunque fuera imposible verle la cara, su ayudante no parecía muy convencida.
—¿Y si arde más deprisa que...?
—No lo hará.
—Creo que es correr un riesgo espantoso.
—Querida, ¿con qué no jugamos nunca?
—Con la suerte, pero...
—De acuerdo, ve tú la primera...
—No me lo digas dos veces —Day se colgó de la cuerda y comenzó a avanzar por ella, una mano tras otra. Llegó al otro lado antes de que hubieran podido contar hasta treinta.
Morveer descorchó el vial y echó unas cuantas gotas en los nudos. Para asegurarse, añadió más de la cuenta. No tenía ganas de esperar a que saliera el sol para recoger aquella maldita cuerda. Dejó que la siguiente patrulla pasara por debajo y luego, hay que decirlo, gateó por el parapeto con mucha menos gracia que la mostrada por su ayudante. Pero no había necesidad de apresurarse. La precaución primero, y siempre. Agarró la cuerda con sus manos enguantadas, se colgó por debajo de ella, pasó un pie por encima del parapeto, levantó el otro...
Escuchó el sonido de algo que se rasgaba y entonces, súbitamente, sintió frío en una rodilla.
Morveer miró hacia abajo. Una de sus perneras se había enganchado en uno de los pinchos que sobresalía de los demás, desgarrándose hasta sus posaderas. Tiró del pie para intentar soltarla, pero sólo consiguió que se enganchara aún más.
—Maldición —era evidente que aquello no formaba parte del plan. Un humo tenue comenzaba a enroscarse en la balaustrada, justo alrededor del sitio donde había atado la cuerda. Al parecer, el ácido actuaba más deprisa de lo que había supuesto.
—Maldición —se giró hacia el tejado del banco y quedó colgado junto al nudo que humeaba, agarrando la cuerda con una mano. Sacó su escalpelo de un bolsillo interior, se echó hacia delante y cortó la tela de la pernera que ondeaba al viento con unos cuantos cortes precisos. Uno, dos, tres y ya casi había terminado. Un corte final y...
—¡Ah! —primero con enfado y luego con un terror creciente, comprendió que acababa de hacerse un corte en el tobillo con el escalpelo—. ¡Maldición! —el filo estaba manchado con tintura de larync, ante la que había desarrollado cierta inmunidad a costa de sentir náuseas nada más levantarse por las mañanas. Aunque no fuera fatal para él, podía hacerle soltar la cuerda, y él sí que no había desarrollado la inmunidad a caer en picado encima de un empedrado muy, pero que muy duro y no matarse. La ironía era bastante amarga. A fin de cuentas, la mayoría de quienes practicaban su oficio acababan siendo asesinados por sus propios agentes químicos.
Se quitó un guante con los dientes y rebuscó en sus muchos bolsillos para encontrar el antídoto correspondiente, rezongando palabrotas contra los guardias mientras seguía colgado en medio del viento helado que le azotaba con sus ráfagas y hacía que toda la pierna se le hubiese puesto de carne de gallina. Los pequeños tubos de vidrio tintineaban entre sus dedos mientras intentaba palpar con ellos las marcas que le permitían identificarlos por el tacto.
A pesar de las nuevas circunstancias, la operación seguía siendo muy interesante. Eructó al sentir un amago de náusea, un súbito pinchazo en el estómago. Sus dedos localizaron la marca correcta. Soltó el guante y con dedos temblorosos llevó el vial, que aún seguía dentro de la casaca, a su boca, quitó el corcho con los dientes y sorbió su contenido.
Las náuseas que le produjo aquel extracto amargo le llevaron a lanzar un escupitajo que cayó al suelo empedrado. Se agarró a la cuerda y luchó contra el vértigo, porque la negra calle parecía dar vueltas a su alrededor. Volvía a ser un niño desamparado. Se ahogaba y lloriqueaba, agarrándose a la cuerda con ambas manos. Con la misma desesperación con que se había agarrado al cadáver de su madre cuando ellos llegaron para llevárselo.
El antídoto fue haciendo efecto poco a poco. El mundo a oscuras se asentaba, su estómago dejaba de dar aquellas vueltas enloquecidas. La calle estaba debajo y el cielo arriba, de nuevo en sus posiciones acostumbradas. Su atención se volvía a centrar en los nudos, que humeaban más que antes y producían un ligero siseo. Pudo distinguir el olor acre que hacían al quemarse.
—¡Maldición! —echó las dos piernas por encima de la cuerda y comenzó a avanzar, lastimeramente débil por la dosis de larync que se había suministrado. El aire siseaba en su garganta, rígida por la inconfundible zarpa del miedo. ¿Qué pasaría si la cuerda se quemaba antes de que hubiera podido llegar al otro lado? Sintió un retortijón que le obligó a detenerse durante un momento, mientras apretaba los dientes y se bamboleaba de un lado para otro en mitad del vacío.
Adelante, aunque estuviese tremendamente fatigado. Sus brazos temblaban, sus manos se tropezaban una con otra, la palma de una de ellas y la pierna, que estaban al aire, le quemaban por la fricción. Bueno, ya había recorrido más de la mitad del camino y seguía hacia delante. Dejó que su cabeza quedara colgando y tomó aire para hacer un nuevo esfuerzo. Vio a Amistoso, que tendía un brazo en su dirección, y su enorme mano, que apenas estaba a unos pasos de donde se encontraba. Vio a Day, que no apartaba la mirada de él, y entonces se preguntó, un tanto molesto, si eso que había intuido en su rostro cubierto de tinieblas no sería un asomo de sonrisa.
Entonces pudo escuchar un débil tañido al otro extremo de la cuerda.
Sintió como si el estómago fuera a salírsele por la boca y comenzó a caer, a caer, mientras el aire frío entraba de golpe por su boca abierta. La fachada de la ruinosa casa iba a su encuentro. Fue una espera tensa, como la que había tenido que soportar cuando le arrancaron de la mano de su madre muerta. El tremendo impacto le vació los pulmones, detuvo en seco su grito y arrancó la cuerda de sus manos ansiosas.
Luego hubo otro choque y un ruido de maderas rotas. Estaba cayendo, agarrando el aire a puñados, el pensamiento convertido en un caldero de loca desesperación, los ojos fuera de las órbitas, sin ver nada. Estaba cayendo, los brazos como muertos, las piernas que pataleaban con desesperación, el mundo que daba vueltas a su alrededor, el viento que se precipitaba contra su rostro. Cayendo, cayendo... sólo uno o dos pasos. Su mejilla que se aplastaba contra las maderas del suelo, los fragmentos de madera que resonaban a su alrededor.
—¿Eh? —musitó.
Se sorprendió al descubrir que le agarraban del cuello, que lo levantaban en el aire y que, con una fuerza que a punto estuvo de que se le aflojaran las tripas, lo empujaban contra una pared, de suerte que, por segunda vez en el espacio de unos instantes, el aire escapó de sus pulmones con un largo quejido.
—¡Tú! ¡Pero, qué cojones!
Era Escalofríos. Por alguna razón aún desconocida, el norteño estaba completamente desnudo. La mugrienta habitación que se encontraba a su espalda se hallaba iluminada tenuemente por unas cuantas brasas apiladas en una parrilla. Los ojos de Morveer fueron hasta la cama. Murcatto estaba en ella, apoyada en los codos, la arrugada camisa entreabierta, los pechos aplastados contra sus costillas. Apenas le miró con una apacible sorpresa, como si acabara de abrirle la puerta a la visita que tenía que llegar algo más tarde.
La mente de Morveer se asentó. A pesar del embarazo que le supusiera encontrarse allí, del latido residual del miedo que había sentido, y del escozor de los arañazos que tenía en manos y cara, rió entre dientes. La cuerda se había soltado antes de tiempo y, por alguna ventura tan singular como ciertamente bienvenida, él acababa de describir el arco perfecto que le había llevado hasta la ventana podrida de una de las habitaciones de aquella casa destartalada. No podía por menos de apreciar la ironía.
—¡Por lo que parece, no hay nada mejor que un afortunado accidente! —bromeó.
Murcatto bizqueó desde la cama, como si aún no hubiese podido centrar la mirada. Él pudo ver que tenía un juego de cicatrices bastante curiosas en uno de los costados y a lo largo de las costillas.
—¿Por qué está fumando? —preguntó ella, con voz cascada.
La mirada de Morveer fue hasta la pipa que descansaba en la parte del suelo próxima a la cama, lo cual explicaba al instante que no se hubiera sorprendido por verle entrar de una manera tan heterodoxa.
—Se confunde, pero es fácil ver por qué. Me parece que es usted la que ha estado fumando. Debería comprender que esa porquería es puro veneno. Puro...
—Está fumando, idiota —ella alargó un brazo y apuntó con un dedo a su pecho.
Morveer bajó la mirada y vio que unas cuantas volutas de humo le subían por la camisa.
—¡Maldición! —dijo con un quejido mientras Escalofríos retrocedía asustado y le soltaba. Se quitó la casaca, y los fragmentos de vidrio del frasquito de ácido cayeron al suelo. Se peleó con la camisa, cuya pechera había comenzado a borbotear, la rasgó y la arrojó al suelo. Y allí se quedó, humeando de manera más que evidente y llenando la mugrienta estancia con un pestazo espantoso. Los tres se quedaron mirándola, pues, por un vuelco del destino que, casi con toda seguridad, ninguno de ellos había previsto, todos se habían quedado medio desnudos.
—Mis excusas —Morveer se aclaró la garganta—. Es evidente que esto no formaba parte del plan.
Reembolsado íntegramente
Monza frunció el ceño al mirar a la cama y a Escalofríos, que había vuelto a ella. Estaba completamente extendido, con la arrugada manta tapándole el estómago. Un brazo le colgaba del colchón, tan largo que apoyaba en el suelo la blanca mano que lo remataba. Un pie enorme sobresalía por debajo de la manta, con negras lúnulas de mugre bajo las uñas. Volvía el rostro hacia ella, tan feliz como un niño dormido, la boca un poco entreabierta. Su pecho y la larga cicatriz que lo cruzaba subían y bajaban al ritmo de su respiración.
A la luz del día, todo aquello parecía un grave error.
Le lanzó las monedas, que tintinearon contra el pecho de Escalofríos y se dispersaron por la cama. Él se despertó con un sobresalto y miró en redondo, aún medio dormido.
—¿Qué sucede? —miró con ojos legañosos la parte de su pecho donde habían caído las monedas.
—Cinco escamas. Es un buen precio por la pasada noche.
—¿Eh? —para despertarse del todo, se llevó dos dedos a los párpados y se los levantó—. ¿Me estás pagando? —se quitó las monedas de encima y las tiró sobre la manta—. Me siento como una puta.
—¿No lo eres?
—No. Aún me queda algo de orgullo.
—O sea, que por dinero puedes matar a un hombre, pero no lamer un coño. Veo que tienes moralidad. ¿Quieres un consejo?
Coge las cinco monedas y dedícate a matar de ahora en adelante. Eso sí que se te da bien.
Escalofríos se dio la vuelta y se subió la manta hasta el cuello.
—Por favor, cierra la puerta al salir. Aquí dentro hace un frío espantoso.
* * *
La hoja fabricada por Calvez cortaba el aire de manera asesina. A derecha e izquierda, arriba y abajo. Monza la manejaba en el extremo más alejado del patio, pisando con sus botas el pavimento roto, arremetiendo con el brazo izquierdo, la brillante punta moviéndose como un dardo por encima de la mitad izquierda de su pecho. El aliento vigoroso se condensaba alrededor de su rostro, la camisa se pegaba a su espalda a pesar del frío.
Sus piernas mejoraban lentamente día a día. Aún le ardían cuando se movía deprisa, y por la mañana las tenía tan rígidas como ramas secas y le dolían de un modo espantoso al atardecer, pero al menos podía caminar sin hacer muecas de dolor. A pesar de los chasquidos de las rodillas, parecía tener en ellas algo de elasticidad. Los hombros y la mandíbula los sentía más sueltos. Las monedas que tenía debajo del cuero cabelludo casi no le dolían al pasarles la mano por encima.
Pero la mano derecha seguía tan destrozada como siempre. Se puso la espada de Benna debajo del brazo y se quitó el guante. Incluso aquel simple movimiento le dolía. Cuando aquella cosa retorcida tembló, débil y pálida, vio que la cicatriz que le dejara el alambre de Gobba había tomado un color púrpura cárdeno. Torció el gesto cuando forzó sus retorcidos dedos para que se cerrasen, pero el meñique se obstinaba como siempre en seguir tieso. La ocurrencia de que había sido maldecida para el resto de su vida con aquella discapacidad tan repugnante le ocasionó un repentino acceso de furia.
—Bastardo —dijo entre dientes, y volvió a ponerse el guante. Recordó cuando su padre le había entregado su primera espada, apenas con ocho años. Recordó lo pesada que le había parecido, lo extraña y voluminosa que se veía en su mano derecha. En aquellos momentos, en que la manejaba con la izquierda, aquella sensación no era muy diferente. Pero no tenía más remedio que aprender a manejarla.
Comenzar desde el principio, si eso era lo que quería.
Se situó delante de una ventana podrida y, poniendo la muñeca paralela al suelo, echó la hoja hacia delante. Asestó tres estocadas, arrancando con su punta tres astillas del marco, una encima de otra. Gritó mientras torcía la muñeca y lanzaba una cuchillada hacia abajo, partiéndolo en dos y haciendo volar las astillas.
Mejor. Mejor cada día.
—Magnífico —Morveer estaba delante de una puerta, con unos cuantos rasguños frescos en una mejilla—. No habrá ventana de Styria que se nos resista. —Echó a andar por el patio con las manos cogidas por detrás de la espalda—. Me atrevería a decir que aún será más impresionante cuando la mano derecha le funcione mejor.
—No creo que eso sea posible.
—Creo que eso será un gran reto. ¿Ya se ha recuperado de los... ejercicios de la pasada noche con nuestro conocido del Norte?
—Lo que haga en la cama es cosa mía. ¿Y usted? ¿Ya se ha recuperado de su pequeña caída por mi ventana?
—Sólo fueron uno o dos arañazos.
—Qué pena —la espada volvió a su vaina con un fuerte chasquido—. ¿Ya está hecho?
—Lo estará.
—Y él, ¿está muerto?
—Lo estará.
—¿Cuándo?
Morveer miró el cuadrado de cielo azul que se encontraba encima de ellos y dijo:
—La paciencia es la primera de las virtudes, general Murcatto. El banco acaba de abrir sus puertas, y el agente que empleé tarda un poco en hacer efecto. Los trabajos bien hechos suelen tomarse su tiempo.
—Pero, ¿funcionará?
—Oh, ciertamente. Será... impresionante.
—Quiero verlo.
—Por supuesto que lo verá. Aunque, incluso en mis manos, la ciencia de la muerte no tenga la precisión de un reloj, creo que el mejor momento para verlo será dentro de una hora. No obstante, debo rogarle con sumo encarecimiento que no toque nada de lo que hay dentro del banco —se volvió para irse y esgrimió un dedo por encima del hombro, diciendo—: Y ponga el máximo cuidado en que nadie la reconozca. Nuestro trabajo en común no ha hecho más que empezar.
* * *
Las oficinas del banco estaban llenas de gente atareada. Docenas de escribientes trabajaban en sus grandes escritorios, inclinados encima de los enormes libros mayores, rascando en ellos con sus plumas o dando golpecitos con ellas para luego volver a rascar en el papel. Los aburridos guardias estaban junto a las paredes, vigilando con desgana o no vigilando en absoluto. Monza caracoleó entre grupitos de hombres y mujeres remilgados y acaudalados, y se infiltró entre aquellas líneas de gente enjoyada y perfumada. Escalofríos la seguía, abriéndose camino a codazos. Comerciantes, fabricantes de zapatos y viudas ricas, guardaespaldas y lacayos con cajas fuertes y bolsas de dinero. Por lo que alcanzaba a ver, aquel día era uno de esos en que la Banca de Valint y Balk conseguiría recaudar unos beneficios más que monumentales.
Allí era donde el duque Orso tenía su dinero.
Luego distinguió fugazmente a un hombre enjuto de nariz ganchuda, que hablaba con un grupo de comerciantes vestidos con pieles, mientras dos escribientes le flanqueaban a ambos lados, cada uno con el correspondiente libro mayor bien prieto bajo el brazo. Aquel rostro de buitre resaltaba entre la muchedumbre como una chispa en una bodega, liberando el fuego que consumía a Monza. Era del hombre que debía morir en Westport. Y huelga decir que lo veía demasiado vivo.
Alguien exclamó algo desde un rincón, pero Monza ni se enteró, porque miraba fijamente a Mauthis mientras apretaba las mandíbulas con fuerza. Comenzó a abrirse paso entre las colas que formaba la gente para llegar a donde estaba el banquero de Orso.
—¿Qué estás haciendo? —le preguntó Escalofríos al oído, pero ella no le hizo caso y apartó de su camino a un hombre que llevaba un sombrero de copa.
—¡Déjenle un poco de espacio para que pueda respirar! —decía alguien a voz en cuello. La gente que estaba a su alrededor miraba, murmurando y empinándose para poder ver algo, mientras las ordenadas colas comenzaban a disolverse. Monza siguió avanzando, acercándose cada vez más. Cada vez más cerca, en contra de lo que recomendaba la sensatez. No tenía ni idea de lo que pudiera hacerle a Mauthis cuando lo tuviese cerca. ¿Morderle? ¿Decirle «hola»? Ya estaba a menos de diez pasos de él, igual de cerca que cuando había asistido a la muerte de su hermano.
Entonces el banquero se estremeció de dolor. Monza aminoró el paso, caminando con más cuidado entre el gentío. Vio que Mauthis se doblaba en dos como si acabara de recibir un puñetazo en el estómago. Tosió una vez, dos veces... sonoramente, casi como si fuera a vomitar. Dio un paso titubeante y se apoyó en la pared. La gente comenzaba a dar vueltas y el lugar se llenaba con unos susurros de curiosidad que eran como los ecos de aquellas palabras tan insólitas que alguien había dicho antes.
—¡Échense hacia atrás!
—¿Qué pasa?
—¡Denle la vuelta!
Los ojos de Mauthis estaban vidriosos, y las venas se marcaban en su delgado cuello. Se agarró a uno de los escribientes que le acompañaban, y entonces se le aflojaron las rodillas. El escribiente perdió el equilibrio y dejó que su jefe cayera lentamente al suelo.
—¿Señor? ¿Señor?
Fue como si una atmósfera de fascinación, que quitaba el aliento y que lindaba con el miedo, dominase el lugar. Monza se acercó más y espió por encima de un hombro cubierto de terciopelo. La sorprendida mirada de Mauthis se encontró con la suya, y ninguna de ellas se apartó de la otra. La piel de su rostro se quedó tirante, casi a punto de enrojecer, y todas las fibras de sus músculos te tensionaron. Levantó un brazo estremecido hacia ella y apuntó con un dedo huesudo.
—Muh —balbució—. Muh... Muh...
Giró los ojos dentro de sus órbitas y comenzó a agitarse espasmódicamente, estirando y encogiendo las piernas, arqueando la espalda, retorciéndose encima de las baldosas de mármol como el pez al que acaban de sacar del agua. La gente que estaba a su alrededor le miró horrorizada. Uno de ellos se dobló en dos a causa de un súbito acceso de tos. Toda la gente que estaba en las oficinas gritaba.
—¡Socorro!
—¡Por aquí!
—¡He dicho que le dejen espacio para respirar!
Un escribiente se levantó de su escritorio, tirando la silla y agarrándose la garganta con las manos; dio unos pasos titubeantes mientras su rostro se volvía de color púrpura y se derrumbó. Uno de sus zapatos, impulsado por las convulsiones de sus piernas, salió volando. Otro de los escribientes que estaban al lado de Mauthis acababa de ponerse de rodillas para respirar mejor. Una mujer lanzó un grito penetrante.
—¡Por los muertos! —acababa de decir Escalofríos.
Una espuma rosada salía por la boca del banquero. Sus convulsiones le hacían retorcerse. Después cesaron. Su cuerpo se aflojó y quedó extendido en el suelo, con ojos vacuos que miraban hacia más arriba de los hombros de Monza, hacia los bustos de expresión adusta que se alineaban a lo largo de las paredes.
Dos muertos. Quedan cinco.
—¡La peste! —exclamó alguien y, como si un general acabara de ordenar a gritos una carga en el campo de batalla, el lugar se sumió al instante en un caos de empujones. Monza estuvo a punto de quedar aplastada cuando uno de los comerciantes que había estado hablando con Mauthis se volvió para echar a correr. Escalofríos avanzó un paso y le empujó, haciéndole caer encima del cadáver del banquero. Un hombre con unas gafas torcidas se agarró a ella, asustándola por el contraste que sus ojos, terriblemente aumentados por las lentes, hacían con el color rosado de su rostro. Por instinto, ella le propinó un puñetazo con la mano derecha, quedándose sin aliento cuando sus retorcidos nudillos alcanzaron su mejilla para lanzar una sacudida de dolor hasta su hombro, y luego le dio un golpe con el filo de la mano izquierda que le hizo caer de espalda.
Como había dicho Stolicus, ninguna plaga se propaga más deprisa que el pánico, ni es más mortal.
La pátina de la civilización no tardó en desaparecer de aquel lugar. Los ricos y autocomplacientes se habían transformado en animales. Los que intentaban huir eran arrojados a un lado. Los que caían eran tratados sin piedad. Vio que un comerciante seboso golpeaba en el rostro a una dama bien vestida, que chillaba y caía para luego ser llevada a patadas hasta la pared, con la peluca caída encima de la cara. Vio a un viejo que se acurrucaba en el suelo mientras le pataleaba la turba enloquecida. Vio una caja de caudales tirada en el suelo, las monedas de plata desparramadas, ignoradas, impulsadas por los pies de la gente que corría. Era como la locura de la derrota. Los gritos y los empujones, el sudor y el olor del miedo, los cuerpos dispersos y los objetos rotos.
Alguien la empujó y ella contraatacó con un codo, sintiendo un crujido y notando unas gotas de sangre en la mejilla. La presión de la gente le hacía sentirse como la rama que flota en un río, empujada, dando vueltas, rota y enmarañada. Aunque no lo quisiera, acababa de salir por la puerta y se dirigía hacia la calle, sin que sus pies apenas tocaran el suelo, porque la gente se apretaba y se retorcía contra ella, zarandeándola. Caminando de lado, pasó por encima de los escalones, se retorció una pierna al pisar el empedrado del suelo y se quedó apoyada en la pared del banco.
Sintió que Escalofríos la agarraba por el codo y la ayudaba a levantarse, casi cargando con ella. Dos de los guardias del banco estaban cerca, intentando infructuosamente detener aquella oleada de pánico con las astas de sus alabardas. Entonces, la muchedumbre cambió súbitamente de sentido y Monza fue empujada hacia atrás. Entre todos aquellos brazos desfallecidos vio a un hombre en el suelo que se estremecía y escupía una espumilla roja en el empedrado. Una pared de rostros tan aterrorizados como fascinados se desplomó y fue apartada cuando los demás intentaron huir de aquel hombre.
Monza se sentía mareada, y la boca le sabía amarga. Escalofríos llegó a su lado, respirando sonoramente y mirando todo el tiempo por encima del hombro. Ambos doblaron la esquina del banco y se dirigieron a su destartalada casa, mientras el enloquecido clamor moría a sus espaldas. Vio a Morveer asomado a la ventana más alta, como si fuera un acaudalado mecenas que disfrutase de una obra de teatro en su palco privado. Hizo una mueca y les saludó con una mano.
Escalofríos rezongó algo en su propio idioma mientras abría la pesada puerta y Monza le seguía. Ella agarró la Calvez y enfiló hacia las escaleras, subiendo los peldaños de dos en dos sin apenas importarle la quemazón que sentía en las rodillas.
Cuando llegó arriba, Morveer aún seguía junto a la ventana, cerca de su ayudante, quien, con las piernas cruzadas y según su costumbre, ya había dado cuenta de media hogaza de pan.
—¡Menuda barahúnda se ha organizado en la calle! —cuando volvió la cabeza y vio a Monza, la sonrisa se borró de su rostro—. ¿Qué? ¿Está vivo?
—Está muerto. Junto con varias docenas de personas.
—En un establecimiento de esa naturaleza, los libros se mueven constantemente de uno a otro lado —Morveer apenas enarcaba las cejas—. No podía permitirme que Mauthis dejase aquella oficina para ir a trabajar a otra. Day, ¿de qué no nos fiamos nunca?
—De las probabilidades. La precaución primero, y siempre —Day pegó otro mordisco al pan y añadió, hablando entre dientes—: Por eso echamos veneno en todos. En todos los libros mayores que había en el banco.
—Eso no era lo acordado —Monza estaba enfadada.
—Yo creo que sí. Cueste lo que cueste, así me dijo usted, no importa cuánta gente haya que matar por el camino. Esos son los únicos términos bajo los que trabajo. Todos los que no sean así acaban por dar lugar a malentendidos —Morveer parecía entre asombrado y divertido—. Soy completamente consciente de que algunas personas se sienten incómodas con el asesinato a gran escala, pero nunca pude imaginarme que usted, Monzcarro Murcatto, la Serpiente de Talins, la Carnicera de Caprile, fuese una de ellas. No debe preocuparse por el dinero, Mauthis sólo le costará las diez mil que acordamos. El resto está libre de...
—¡Necio, no es cuestión de dinero!
—Entonces, ¿de qué es cuestión? Me comprometí a hacer el trabajo que usted me encargó y lo terminé con éxito, ¿en qué he podido fallar? Y como ha dicho que nunca supuso que el resultado fuera el que ha sido, puesto que no quiso encargarse del trabajo, ¿en qué ha podido fallar usted? Así pues, la responsabilidad ha ido a parar entre los dos, como el chorizo que cae verticalmente por el ojete del mendigo y va a parar a la letrina y se pierde de vista para siempre, sin causar más molestias a nadie. ¿Cómo lo llamaremos? ¿Un desafortunado malentendido? ¿Un accidente? ¿Como si una ráfaga de viento soplara de repente y tirase un árbol de buen tamaño y éste, al caer, pillase debajo a todos los insectos que había por allí y los aplastara... dejándolos... muertos?
—Los aplastara —repitió Day, haciéndose la bromista.
—Si su conciencia le importuna...
Monza sintió una punzada de dolor en la mano enguantada cuando agarró con fuerza la vaina de la espada y sus retorcidos huesos rechinaron.
—La conciencia es una excusa para no hacer lo que hay que hacer. Aquí estamos hablando de tener las cosas bajo control. A partir de ahora, nos ceñiremos al hecho de matar a la gente una a una.
—¿Usted cree?
Monza se acercó de una zancada al envenenador, que retrocedió mientras su mirada nerviosa iba a su espada y luego a ella.
—No me ponga a prueba. Nunca. Una a una. Como he dicho.
—Usted es la clienta, por supuesto —dijo Morveer después de aclararse la garganta— Procederemos como ordene. Realmente no hay motivos para enfadarse.
—Oh, puedo asegurarle que cuando esté enfadada lo sabrá.
—Day, ¿cuál es la tragedia asociada con nuestra profesión? —Morveer miraba a Monza como apenado.
—Que no se nos aprecia —su ayudante acababa de hacer desaparecer en la boca el último trocho de corteza.
—Precisamente eso. Vamos, salgamos a dar una vuelta por la ciudad mientras nuestra clienta decide qué nombre de su pequeña lista merece nuestras atenciones. Creo que la atmósfera de este lugar huele un poquito a hipocresía. —Y echó a andar con aires de inocencia injuriada. Day le miró con esos ojos suyos de pestañas con el color de la arena, se encogió de hombros, se levantó, se quitó las miguitas de la pechera de la camisa y siguió a su maestro.
Monza se asomó por la ventana. La mayor parte de la muchedumbre se había dispersado. Varios grupos de gente nerviosa y la guardia ciudadana acababan de aparecer para bloquear la calle que se encontraba delante del banco, manteniéndose a buena distancia de las formas inmóviles que habían quedado tiradas en el empedrado. Se preguntó qué hubiera podido decirle Benna al enterarse de lo que había pasado. Lo más seguro, que se tranquilizara. Que lo analizara.
Cogió un arcón con ambas manos y gruñó mientras lo lanzaba por la habitación. Se aplastó contra la pared, lanzando trozos de yeso por todas partes para luego caer al suelo y abrirse, dispersando la ropa por él.
—He terminado —dijo Escalofríos, que la vigilaba desde la puerta.
—¡No! —exclamó ella—. No. Aún necesito que me ayudes.
—Matar a alguien mientras lo miras de frente es una cosa..., pero esto...
—El resto será diferente. Yo haré que lo sea.
—¿Unos asesinatos bonitos y limpios? Lo dudo. En cuanto decides comenzar a matar, es difícil controlar el número de muertes —Escalofríos movió lentamente la cabeza—. Morveer y su zorrita quizá puedan mirar hacia otro lado y sonreír, pero yo no.
—Y, ¿ya está? —se acercó despacio hasta él, como suele hacerse con los caballos asustadizos, a los que se les fulmina con la mirada para que se detengan—. ¿De vuelta al Norte, con cincuenta escamas para el viaje? ¿De vuelta a las greñas, a las camisas baratas y a la sangre en la nieve? Suponía que tenías orgullo. Suponía que querías hacer algo mejor que eso.
—Tienes razón. Quería ser mejor.
—Lo puedes ser. Quédate. ¿Quién sabe? A lo mejor puedes salvar muchas vidas —puso suavemente la mano izquierda encima de su hombro—. Llévame por el buen camino. Así podrás ser bueno y rico al mismo tiempo.
—Estoy comenzando a dudar de que un hombre pueda ser ambas cosas a la vez.
—Ayúdame. Tengo que hacerlo... por mi hermano.
—¿Estás segura? Los muertos son agua pasada. La venganza es por ti.
—¡Pues, entonces, por mí! —tras aquel sobresalto intentó que su voz volviera a ser tan melosa como antes—. ¿No puedo hacer nada para que cambies de parecer?
Él hizo un puchero con la boca cuando preguntó:
—¿No me iras a tirar otra vez cinco monedas, verdad?
—Eso no estuvo bien —levantó la mano y recorrió con ella el perfil de su mandíbula, intentando encontrar las palabras apropiadas que pudieran convencerle—. No te lo merecías. Perdí a mi hermano, que era lo único que tenía. Y no quiero perder nada más... —dejó la frase sin terminar.
Para entonces, Escalofríos la miraba de un modo muy raro. En parte enfadado, en parte ansioso, en parte avergonzado. Guardó silencio durante un buen rato, en el que ella pudo ver cómo tensionaba y luego relajaba los músculos de su rostro.
—Diez mil —dijo.
—Seis.
—Ocho.
—Hecho —Monza dejó caer la mano y ambos se miraron fijamente—. Vete haciendo el equipaje. Nos vamos dentro de una hora.
—De acuerdo —Escalofríos salió por la puerta con cara de culpable y ni siquiera la miró.
Eso era lo malo de las personas buenas. Que siempre salían muy caras.
III. SIPANI
«La creencia en un origen sobrenatural del mal es superflua, porque los hombres son muy capaces por sí solos de hacer todas las maldades.»
JOSEPH CONRAD
Menos de dos semanas después, unos hombres atravesaron la frontera para ajustar cuentas, ahorcaron al viejo Destort y a su esposa y quemaron el molino. Una semana más tarde, sus hijos fueron en busca de venganza, y Monza cogió la espada de su padre y los acompañó, con Benna lloriqueando a su lado. Le gustó hacerlo. Se le habían quitado las ganas de ser granjera.
Dejaron el valle para ajustar cuentas y no pararon durante dos años. Otros se les unieron, hombres que habían perdido el trabajo, la granja, la familia. Poco después todos quemaban cosechas, entraban violentamente en las granjas, tomaban lo que encontraban. Y un poco más tarde comenzaron a ahorcar a la gente. Benna creció muy deprisa y se convirtió en una persona muy lista y desalmada. ¿Qué otra opción le quedaba? Vengaban asesinatos, después robos, después timos y después supuestos timos. Como había guerra, siempre estaban sobrados de entuertos que vengar.
Entonces, a fínales del verano, Talins y Musselia firmaron una paz en la que ninguna de las partes ganó otra cosa que no fuesen cadáveres. Un hombre cubierto con una capa ribeteada de oro cabalgó hasta el valle con unos soldados y les prohibió tomar represalias. Los hijos de Destort, junto con los demás, se llevaron su botín y regresaron para hacer lo que habían estado haciendo antes de que comenzara toda aquella locura, siempre que no encontraran por el camino más locuras que hacer. Para entonces, a Monza ya le habían vuelto las ganas de ser granjera.
Pero sólo llegaron al pueblo.
Al lado de la destrozada fuente les esperaba una visión de esplendor marcial en la persona de alguien que se cubría con un peto de reluciente acero y que llevaba a la cadera la enjoyada empuñadura de una espada. Medio valle se había juntado para oírle hablar.
—¡Me llamo Nicomo Cosca, y soy capitán de la Compañía del Sol, la noble hermandad que lucha al lado de las Mil Espadas, la mayor brigada mercenaria de Styria! ¡Tenemos una cédula de reclutamiento expedida por el joven duque Rogont de Ospria y buscamos hombres! ¡Hombres con experiencia en la guerra, hombres con coraje, hombres a los que les guste la aventura y el sabor del dinero! ¿Alguno de vosotros está cansado de destripar terrones para ganarse la vida? ¿Alguno de vosotros ha pensado hacer algo mejor? ¿En ganar honor? ¿Gloria? ¿Riquezas? Si es así, ¡que se una a nosotros!
—Podríamos apuntarnos —dijo Benna con un susurro.
—No —dijo Monza—, no quiero luchar más.
—¡Apenas habrá que luchar! —exclamó Cosca, como si pudiera escuchar los pensamientos de Monza—. ¡Os lo prometo! ¡Y a los que vengan, se les pagará el triple! ¡Una escama por semana, más aparte del botín que les corresponda! Y, muchachos, ¡habrá muchísimo botín, creedme! Nuestra causa es justa... o lo bastante justa, y la victoria es segura.
—¡Podríamos apuntarnos! —Benna insistía—. ¿Quieres volver a destripar terrones? ¿A acostarte cansada por la noche, con la espalda rota y las uñas llenas de porquería? ¡Yo no!
Monza recordó todo lo que le había costado limpiar el campo de arriba, y pensó en lo que podría sacar si se apuntaba. Los hombres que habían decidido unirse a la Compañía del Sol, mendigos y granjeros en su mayoría, acababan de formar en fila. Un notario de piel negra había comenzado a anotar sus nombres en un libro de registro.
Monza se puso delante de ellos.
—Me llamo Monza Murcatto, hija de Jappo Murcatto, y este es mi hermano Benna: ambos somos combatientes. ¿Podría darnos trabajo en su compañía?
Cosca la miró con el ceño fruncido, y el hombre de piel oscura denegó con la cabeza.
—Necesitamos hombres con experiencia en la guerra, no mujeres y niños —y movió un brazo para que se fuera.
Pero ella ni se movió.
—Tenemos experiencia. Más que esos destripaterrones.
—Yo tengo trabajo para ti —dijo uno de los granjeros, envalentonado después de poner una marca en el papel—. ¿Qué tal si me chupas el culo? —y rió la gracia que acababa de hacer, hasta que Monza le tiró al barro de un golpe y le hizo tragarse la mitad de los dientes con la patada que luego le propinó con una de sus botas.
Nicomo Cosca observó aquella exhibición tan efectiva sin apenas enarcar una ceja.
—Sajaam, ¿la cédula de reclutamiento indica específicamente que tienen que ser hombres? ¿Qué palabra emplea?
El notario bizqueó al leer el documento:
—Doscientos jinetes y doscientos infantes, que deben ser personas bien equipadas y de calidad. Sólo hace referencia a «personas».
—Y «calidad» es un término impreciso. ¡Eh, chica! ¡Murcatto! Estás contratada, y también tu hermano. Haced una marca.
Asilo hicieron ella y Benna, y de aquella manera tan sencilla se convirtieron en soldados de la Mil Espadas. En mercenarios. El granjero se agarraba a la pierna de Monza.
—¡Mis dientes!
—Búscalos entre la mierda cuando cagues —le respondió ella.
Bajo los sones de una alegre gaita, Nicomo Cosca, famoso soldado de fortuna, sacó del pueblo a sus flamantes reclutas, que aquella noche acamparon bajo las estrellas y se recogieron alrededor de los fuegos del campamento mientras hacían planes respecto a lo ricos que se harían en la campaña que comenzaba.
Monza y Benna se acurrucaron juntos y se taparon los hombros con la manta que compartían. Cosca salió de la oscuridad, con la luz de la lumbre reflejándose en su peto.
—¡Ah! ¡Mis niños guerreros! ¡Mis afortunadas mascotas! ¿Hace frío, eh? —se despojó de su capa carmesí y la colocó sobre los cuerpos de los niños—. Quedaos con ésta. Podrá alejar la helada de vuestros huesos.
—¿Qué quiere por ella?
—Nada. Os la entrego con mis cumplidos.
—¿Por qué? —pregunto Monza con un gruñido, como sospechando algo.
—Porque, como dijo Stolicus, un capitán debe mirar siempre por la comodidad de sus hombres y después por la suya propia.
—¿Quién es ése?
—¿Stolicus? Vaya, el general más grande de la historia —Monza le miraba con los ojos en blanco—. Un antiguo emperador. El emperador más famoso de todos.
—¿Qué es un emperador? —preguntó Benna.
Cosca enarcó las cejas.
—Como un rey, pero más importante. Deberíais leer esto —sacó algo de un bolsillo y se lo puso a Monza en la mano. Era un librito con una cubierta roja muy desgastada y llena de arañazos.
—Yo sí lo leeré —lo abrió y echó un vistazo a la primera página, haciendo tiempo para que él se fuera.
—Ninguno de los dos sabemos leer —dijo Benna antes de que Monza le ordenara que se callase.
Cosca frunció el ceño y retorció entre el índice y el pulgar uno de los extremos de su bigote encerado. Monza aguardó nerviosa a que los devolviese de vuelta a la granja; pero, en lugar de eso, él se agachó lentamente hasta sentarse con las piernas cruzadas al lado de ellos.
—Niños, niños —y señaló la página—. Ésta de aquí es la letra «A».
Nieblas y susurros
Sipani olía a agua de mar salada y estancada, a humo de carbón, a excrementos y a orina, a vida agitada y a lenta decadencia, al punto de que a Escalofríos, a quien taparse la nariz le servía tanto como intentar ver la mano con la que lo hacía, le entraron ganas de vomitar. La noche era oscura, y la niebla tan densa que Monza, que caminaba tan cerca de él que casi le tocaba, era poco menos que una silueta fantasmal. Su farol apenas llegaba más allá de lo que diez piedras del pavimento, todas ellas relucientes por la humedad del rocío, distaban de sus botas. En más de una ocasión, Escalofríos había acabado dentro del agua. No era nada raro, porque en Sipani el agua siempre puede aparecer en cada esquina.
Los gigantes airados y retorcidos que los dominaban desde lo alto se convirtieron en edificios pringosos que no tardaron en quedar atrás. Unas figuras surgieron de la niebla como los shanka en la batalla de Dumbrec, para mudarse acto seguido en puentes, barandillas, estatuas y carretas. Los faroles bailoteaban en lo alto de las pértigas dispuestas en las esquinas, las antorchas ardían en los portales, las iluminadas ventanas relucían como si estuviesen colgadas en la penumbra, tan traicioneras como los fuegos fatuos que arden en los pantanos. Escalofríos forzó la vista en medio de la niebla y decidió tirar hacia un lado, pero sólo para encontrarse con que una casa avanzaba hacia él. Parpadeó y agitó la cabeza cuando el terreno pareció deslizarse bajo sus pies. Luego comprendió que era una barcaza que se movía por el agua siguiendo la dirección del sendero empedrado, la cual tenía las luces apagadas aún siendo de noche. Jamás le habían gustado las ciudades, la niebla y el agua salada. Encontrarse de golpe con las tres cosas juntas era como una pesadilla.
—Maldita niebla —musitó, mientras levantaba en alto el farol como si fuera a servirle de alguna ayuda—. No veo nada.
—Estamos en Sipani —dijo Monza, hablando por encima de un hombro—. La Ciudad de las Nieblas. La Ciudad de los Susurros.
El aire helado comenzaba a llenarse de extraños susurros. El omnipresente sonido de los lametazos del agua, el chasquido de las cuerdas de los botes de remos que se desplazaban por los ondeantes canales, las campanas que sonaban en la oscuridad, la gente que llamaba, las voces de todo tipo. Precios. Ofertas. Advertencias. Bromas y amenazas entremezcladas. Los ladridos de los perros, los maullidos de los gatos, los chillidos de las ratas. Retazos de música perdidos entre la bruma. Risas fantasmales que procedían del otro lado de las agitadas aguas, faroles que se mecían entre la oscuridad como si quienes los llevaban fuesen unos juerguistas que salieran en mitad de la noche para irse a la taberna, al burdel, al fumadero o a jugar a los dados. Todo aquello mareaba a Escalofríos, haciéndole sentir más enfermo que nunca. Era como si llevase enfermo varias semanas. Incluso desde que llegó a Westport.
Cuando unos pasos resonaron en la oscuridad, Escalofríos se aplastó contra la pared, y su mano derecha fue hacia el mango de la pequeña hacha que ocultaba bajo el abrigo. Los hombres aparecían por todas partes, cruzándose con él. También las mujeres, como la que corría con la mano agarrada al sombrero que remataba su altísimo peinado. Rostros diabólicos con sonrisas de borracho, que pasaban rápidamente para perderse en la noche mientras los jirones de bruma daban vueltas alrededor de sus capas al viento.
—Bastardos —dijo Escalofríos, hablando entre dientes mientras apartaba la mano del hacha y se despegaba de la pared pringosa—. No saben la suerte que han tenido de que no partiera en dos a ninguno.
—Deberías acostumbrarte. Estamos en Sipani. La Ciudad de los Juerguistas. La Ciudad de los Canallas.
Era evidente que había un buen suministro de canallas. Tipos que se paseaban alrededor de las esquinas, junto a los puentes, con muy feas cataduras. Mujeres también, siluetas negras delante de los portales, con faroles a la espalda, algunas muy poco vestidas a pesar del frío.
—¡Una escama! —le dijo a gritos la que, asomada a una ventana, acababa se sacar una pierna por ella—. ¡Por una escama tendrás la noche de tu vida! ¡Pues por diez partes! ¡Que sean ocho!
—Se están vendiendo —dijo Escalofríos con un gruñido.
—Aquí todo el mundo se vende —la voz de Monza le llegaba atenuada—. Estamos en...
—Sí, que sí. Estamos en la maldita Sipani.
Monza se detuvo y él se acercó a ella, que, tras echarse la capucha hacia atrás, miró fijamente el estrecho portal situado en la pared de un edificio de ladrillos medio derruido.
—Aquí es.
—Veo que te gusta llevar a los hombres a los mejores sitios, ¿eh?
—Quizá más tarde te lleve a dar una vuelta. Pero ahora tenemos trabajo. Un tanto peligroso.
—Tienes razón, jefa —Escalofríos se irguió en toda su estatura y frunció el ceño—. Mucha razón.
Monza llamó a la puerta, que sólo se abrió bastante rato después. Una mujer les miraba desde un pasillo casi a oscuras, tan alta y delgada como una araña. Tenía una apariencia de lo más extraña, con las caderas caídas y echada hacia un lado, un brazo apoyado en lo alto del marco, tamborileando en la madera con un dedo huesudo. Como si la niebla y la noche fueran de su propiedad. Escalofríos acercó un poco más su farol a ella. Un rostro duro y muy marcado, surcado de pecas, en el que había una sonrisa inteligente y unos cabellos rojos muy cortos que salían por todos los lados de su cabeza.
—¿Shylo Vitari? —preguntó Monza.
—Usted debe de ser Murcatto.
—Así es.
—La muerte le sienta bien —entornó los ojos para mirar a Escalofríos. Ojos crueles que escondían una burla cruel—. ¿Quién es su hombre?
Él se sintió en la obligación de decir:
—Me llamo Caul Escalofríos, y no soy suyo.
—¿No? —la mujer miró a Monza con una mueca—. Entonces, ¿de quién es?
—Sólo de mí mismo.
Lanzó una risotada al escuchar aquellas palabras. Era como si todo en ella fuese hiriente y afilado.
—Estamos en Sipani, amigo. Aquí todo el mundo es de alguien. Norteño, ¿verdad?
—¿Algún problema?
—Veo que se ha acostumbrado a bajar por las escaleras a las bravas, no un escalón tras otro. Y que desde entonces no se siente muy a gusto. ¿Por qué lo de Escalofríos?
Aquella pregunta le había pillado por sorpresa.
—¿Por qué lo quiere saber?
—Por lo que he oído, la gente del Norte suele ganarse el sobrenombre por hacer grandes hazañas y todo eso. ¿Por qué lo de Escalofríos?
—Er... —lo último que quería era parecer idiota delante de Monza. Aún seguía queriendo llevársela otra vez al catre—. Porque a mis enemigos les entran escalofríos al enfrentarse conmigo —era mentira.
—¿Por eso? —Vitari se apartó de la puerta y le obsequió con una mueca burlona al agacharse debajo del dintel—. Sus enemigos deben de ser todos unos completos cobardes.
—Sajaam nos dijo que usted conoce a bastante gente en este sitio —dijo Monza, mientras la mujer les conducía a un cuarto de estar bastante estrecho, apenas iluminado por los escasos carbones que ardían en el hogar.
—Conozco a todo el mundo —dijo, mientras apartaba del fuego una cazuela humeante—. ¿Sopa?
—No para mí —dijo Escalofríos, apoyándose contra la pared y cruzando los brazos sobre el pecho. Después de conocer a Morveer se había hecho mucho más cuidadoso en lo concerniente a las cuestiones de la hospitalidad.
—Yo tampoco quiero —dijo Monza.
—Como gusten —Vitari se sirvió un cacillo y se sentó, doblando una de sus largas piernas encima de la otra y moviendo el largo extremo de su bota de atrás adelante.
Monza se sentó en la única silla que quedaba libre, haciendo un asomo de mueca mientras se agachaba.
—Sajaam nos ha dicho que usted puede hacer ciertas cosas.
—Y, ¿qué es precisamente lo que ustedes dos quieren que haga?
Monza miró de soslayo a Escalofríos, que le respondió encogiéndose de hombros.
—He oído que el rey de la Unión está a punto de llegar a Sipani.
—Así es. Da la impresión de que se cree el mayor hombre de Estado de esta era —Vitari sonrió sin tapujos, mostrando dos filas de dientes muy blancos y afilados—. Viene para traer la paz a Styria.
—¿Ya ha llegado?
—Eso se rumorea. Estará en la conferencia que negocie el acuerdo entre el gran duque Orso y la Liga de los Ocho. Ha llamado a todos los líderes..., al menos a los que aún siguen con vida, con Rogont y Salier al frente. Y le ha dicho al viejo Sotorius que haga de anfitrión porque Sipani es terreno neutral. Y ha convocado a sus cuñados para que hablen por su padre.
Monza se inclinó hacia delante, tan ansiosa como un moscardón metido dentro de un animal muerto.
—¿Los dos, Ario y Foscar?
—¿Van a hacer las paces? —preguntó Escalofríos, que no tardó en arrepentirse al ver que aquellas mujeres le miraban con la sorna que acostumbraba emplear cada una de ellas.
—Estamos en Sipani —dijo Vitari—. Aquí sólo hacemos niebla.
—Eso es lo que haremos en la conferencia, puede estar segura —Monza se acomodó en la silla, echándose hacia atrás, y añadió con cara de pocos amigos—: Nieblas y susurros.
»La Liga de los Ocho está a punto de romperse por sus costuras. Borleta ha caído. Cantain ha muerto. Visserine estará bajo asedio cuando comience la próxima estación. Ninguna conferencia cambiará todo eso.
—Ario se sentará, sonreirá con afectación, escuchará y asentirá. Suscitará la esperanza de que su padre va a firmar la paz. La suficiente para que a Orso le dé tiempo para acercar sus tropas a las murallas de Visserine.
Vitari volvió a alzar su taza mientras miraba a Monza con ojos entornados.
—Junto con las Mil Espadas.
—Salier, Rogont y todos los demás se enterarán. No son tontos. Quizá míseros y cobardes, pero no tontos. Sólo están jugando para tener tiempo de maniobrar.
—¿Maniobrar? —preguntó Escalofríos, que rumiaba aquel término que desconocía.
—Zafarse —explicó Vitari, que volvía a enseñarle los dientes—. Orso no quiere hacer la paz, y la Liga de los Ocho no la desea. El único hombre que ha llegado a este lugar para encontrar algo que no sea niebla es Su Majestad Augusta, aunque dicen de él que es muy dado a engañarse a sí mismo.
—Eso va aparejado con la corona —dijo Monza—, pero él no me importa. Mi negocio tiene que ver con Ario y Foscar. ¿Qué piensan hacer, además de alimentar con mentiras a su cuñado?
—Participar en el baile de máscaras que, en honor del rey y de la reina, se celebrará en el palacio de Sotorius durante la primera noche de la conferencia. Ario y Foscar estarán presentes.
—Estará muy bien protegido —comentó Escalofríos, mientras intentaba seguir la conversación lo mejor que podía, porque los lloriqueos de un niño que no veía le estaban distrayendo.
—¿Doce de las personas más importantes del mundo compartiendo habitación con sus peores enemigos? —Vitari lanzó un resoplido—. Habrá más soldados que en la batalla de Adua. Puedo asegurarlo. No resulta fácil pensar en otro sitio en que los hermanos fuesen menos invulnerables.
—¿Y entonces? —intervino Monza.
—Ya veremos. Yo no soy amiga de Ario, pero conozco a alguien que sí lo es. Un amigo muy, muy cercano.
Monza enarcó sus negras cejas y dijo:
—Entonces, deberíamos hablar con...
De repente, la puerta crujió y Escalofríos se volvió en redondo con el hacha medio fuera.
En el umbral había una niña. Una niña de unos ocho años vestida con una camisola muy larga, con unos tobillos huesudos y unos pies descalzos que sobresalían del suelo, y una cabellera roja que le caía de la cabeza en una maraña confusa. Con unos enormes ojos azules, se quedó mirando a Escalofríos, luego a Monza y luego a Vitari.
—Mamá. Cas está llorando.
Vitari se arrodilló y arregló los cabellos de la niña.
—No te preocupes, pequeña, ya lo había oído. Intenta que se calme. Estaré con vosotras en cuanto pueda, para cantaros.
—Está bien —la niña miró nuevamente a Escalofríos, que con la vergüenza pintada en el rostro puso el hacha detrás de su espalda e intentó sonreír. Ella salió, cerrando la puerta.
—Mi hijo ha cogido un resfriado —explicó Vitari con una voz que volvía a ser tan incisiva como antes—. En cuanto uno enferma, se ponen enfermos los demás, y luego me toca a mí. ¿Alguien quiere ser madre?
—No puedo decir que posea el equipamiento apropiado —dijo Escalofríos, enarcando las cejas.
—Nunca tuve mucha suerte con la familia —dijo Monza—. ¿Podrá ayudarnos?
Los ojos de Vitari fueron hacia Escalofríos y luego volvieron a Monza.
—¿A quién más han traído con ustedes?
—A un hombre llamado Amistoso, que es todo músculos.
—¿De verdad?
—Sí —respondió Escalofríos, pensando en los dos hombres cubiertos de sangre que habían quedado tirados en las calles de Talins—. Aunque creo que es un poco raro.
—Debería ver lo que sucede a este lado del trabajo. ¿A quién más?
—A un envenenador y a su ayudante.
—¿Uno bueno?
—Sí, al menos según él. Se llama Morveer.
—¡Aggh! —Vitari daba la impresión de tener algo en la boca que le supiese a orina—. ¿Castor Morveer? Ese bastardo es tan poco de fiar como un escorpión.
—Los escorpiones tienen algunas aplicaciones. Se lo preguntaré una vez más: ¿Podrá ayudarnos? —Monza no había perdido su aire de calma y de dureza.
Los ojos de Vitari eran dos rendijas que relucían bajo la luz de las brasas cuando respondió:
—La ayudaré, pero tendrá un precio. Si terminamos el asunto, algo me dice que en Sipani no seré bien recibida nunca más.
—El dinero no es ningún problema, siempre que siga con nosotros. ¿Conoce a alguien que pueda sernos de ayuda en este asunto?
Vitari se terminó la taza y tiró los posos a las brasas, que sisearon.
—¡Oh, conozco a gente de todo tipo!
Las artes de la persuasión
Era temprano, y las retorcidas calles de Sipani estaban tranquilas. Monza se acurrucaba en una arcada, la casaca bien ceñida, las manos metidas en los sobacos. Por lo menos llevaba una hora allí, cada vez más helada, respirando la bruma que llenaba el lugar. Los extremos de la nariz y de las orejas le picaban de mala manera. Era un milagro que no se le hubiesen congelado hasta los mocos. Pero tenía que ser paciente. Era necesario.
Las nueve décimas partes de la guerra consisten en aguardar, había dicho Stolicus, y fue como si escuchara sus palabras en voz baja.
Un hombre pasó con una carretilla llena de paja cuyo chirrido quedaba amortiguado por la espesa niebla, y los ojos de Monza le siguieron hasta que se convirtió en una silueta imprecisa que acabó por desaparecer. Echaba de menos a Benna.
Y echaba de menos la pipa que no se había llevado consigo.
Se pasó la lengua por los labios resecos para dejar de pensar en todo aquello, pero era como si le hubiesen clavado una astilla debajo de la uña del pulgar. El fuerte y maravilloso mordisco en los pulmones, el sabor del humo cuando sus volutas abandonaban lentamente su boca, sus miembros que se hacían más pesados, el universo que parecía hacerse más amable. La duda, el ansia, el miedo, que se desvanecían...
Unas pisadas resonaron en el empedrado y un par de figuras salieron de la penumbra. Monza se tensionó, los nudillos prietos, el dolor que relampagueaba en sus nudillos retorcidos. Una mujer ataviada con una casaca de color rojo intenso, recamada en oro.
—¡Date prisa! —dijo con ligero acento de la Unión al hombre que avanzaba titubeante a su lado mientras cargaba un pesado baúl en un hombro—. No quiero volver a llegar tarde...
El chillido de Vitari atravesó la calle vacía. Escalofríos salió de un portal, dominó al criado con su estatura y le agarró por los brazos. Amistoso salió de la nada y le propinó cuatro fuertes directos en las tripas antes de que pudiese gritar, enviándole a vomitar encima del empedrado.
Antes de que la mujer se volviera para correr, Monza escuchó su grito ahogado y atisbó su rostro sorprendido. Pero antes de que hubiera dado un solo paso, la voz de Vitari se insinuó en la penumbra que se encontraba ante ella:
—¡Carlot dan Eider, si no me confundo!
La mujer vestida de rojo retrocedió hacia el portal en que se encontraba Monza y alzó una mano, exclamando:
—¡Tengo dinero! ¡Puedo pagaros!
Vitari salió lentamente de la bruma, tan tranquila y tan a gusto como un gato en su jardín, y dijo:
—Oh, pues claro que nos pagarás. Debo confesar que me sorprendió saber que la amante favorita de Ario estaba en Sipani. Había oído que apenas salías de su dormitorio —Vitari la llevó hasta el portal y Monza se adentró por él, atravesando un pasillo casi a oscuras y torciendo el gesto por las punzadas de dolor que sentía en las piernas al andar.
—Sea lo que fuere que os pague la Liga de los Ocho, yo...
—No trabajo para ella, y la simple suposición me molesta. ¿No te acuerdas de mí? ¿De Dagoska? ¿No te acuerdas de cuando intentaste vender la ciudad a los gurkos? ¿No recuerdas cuando te apresaron?
Monza vio que dejaba caer algo que no tardaba en estrellarse contra el empedrado: una hoja con empuñadura en forma de cruz, que bailoteaba y se retorcía en el extremo de una cadena.
—¿Dagoska? —la voz de Eider tenía una nueva nota de terror—. ¡No! ¡Yo no hice nada de lo que me pidió! ¡Nada! ¿Por qué...?
—Oh, ya no trabajo para el Lisiado —Vitari se acercó más a ella—. Me he hecho autónoma.
La mujer de rojo atravesó el umbral y el pasillo, tambaleándose y caminando hacia atrás. Al volverse, vio que Monza la esperaba con la enguantada mano encima del pomo de su espada. Se paró en seco, y su entrecortada respiración retumbó en las húmedas paredes. Vitari cerró la puerta y corrió el cerrojo, que hizo un clic final.
—Por aquí —dio un empujón a Eider que a punto estuvo de tirarla al suelo por enredarse con los faldones de la casaca—, te lo ruego. —Cuando recobró el equilibrio le dio otro empujón que le hizo rasparse la cara con una de las paredes del pasillo. Vitari la agarró de un brazo y Monza las siguió lentamente hasta la habitación, apretando las mandíbulas.
Al igual que su mandíbula inferior, aquella habitación debía de haber conocido días mejores. El estucado, de mírame y no me toques, estaba manchado con mohos negros y levantado por la humedad, y el aire viciado olía a podredumbre y a cebollas. Day se apoyaba en la pared de un rincón, con una sonrisa desinhibida en el rostro, mientras limpiaba con la manga una ciruela que tenía el mismo color que un raspón reciente y se la ofrecía a Eider.
—¿Una ciruela?
—¿Qué? ¡No!
—Como quiera. Están muy buenas.
—Siéntate —Vitari empujó a Eider hasta la silla desvencijada que constituía todo el mobiliario. Por lo general, que a uno le tocase aquella silla era algo bueno. Pero eso no podía aplicarse a la presente situación—. Por más que digan que la historia se repite, jamás hubiera pensado que volviésemos a vernos. Es algo para echarse a llorar, ¿no te parece? Sobre todo tú.
No daba la impresión de que Carlot dan Eider fuera a echarse a llorar. O, al menos, no de repente. Se sentó muy derecha y cruzó las manos en el regazo. Una postura muy recatada, dadas las circunstancias. Sobre todo, digna. Aunque hubiera dejado atrás la primera plenitud de la juventud, aún era una mujer imponente, vestida, pintada y empolvada de la mejor manera posible para causar una gran impresión. Un collar de gemas rojas relampagueaba en su cuello, el oro relucía en sus largos dedos. Parecía más condesa que amante, tan fuera de lugar en aquella habitación cochambrosa como un anillo de diamantes en un montón de basura.
Vitari estuvo merodeando alrededor de la silla hasta que se agachó para decir con voz sibilante:
—Tienes muy buen aspecto. Siempre supiste cómo caer de pie. Como el palomo volteador. De ser la jefa del gremio de los especieros a ser la puta del príncipe Ario.
Eider ni siquiera parpadeó al replicar:
—Así es la vida. ¿Qué quieres?
—Sólo hablar —la voz de Vitari se convirtió en el ronroneo suave de los amantes—. A menos que no obtengamos las respuestas que estamos buscando. Entonces tendremos que hacerte daño.
—No dudo de que disfrutarás haciéndolo.
—Así es la vida —de repente lanzó un puñetazo a las costillas de la amante de Ario, lo suficientemente fuerte para hacer que se retorciera en la silla. Se dobló en dos, sin aliento, y Vitari se inclinó nuevamente sobre ella y le enseñó el puño—. ¿Otro más?
—¡No! —Eider levantó una mano, enseñó los dientes y recorrió con la mirada aquella habitación, para luego llevarla nuevamente hacia Vitari—. No... ah... os ayudaré. Sólo... tienes que decirme qué queréis saber.
—¿Por qué has llegado antes que tu amante?
—Para hacer los preparativos del baile. Trajes, máscaras, todo tipo de...
El puño de Vitari volvió a hundirse entre sus costillas justo en el mismo sitio que antes, pero con más fuerza, porque el sonido apagado del impacto reverberó en las paredes mojadas. Eider gimoteó, cruzó los brazos alrededor del cuerpo, aspiró profundamente y luego tosió con el rostro retorcido por el dolor. Vitari volvió a inclinarse sobre ella como la araña negra sobre la mosca recién atrapada.
—Estoy perdiendo la paciencia. ¿Por qué estás aquí?
—Ario quería hacer... después... otro tipo de fiesta. Para su hermano. Por el cumpleaños de su hermano.
—¿Qué tipo de fiesta?
—De ése por el que Sipani es famosa —Eider tosió una vez más, volvió la cabeza y escupió, dejando unas pequeñas manchas en una de las hombreras de su preciosa casaca.
—¿Dónde?
—En la Casa del Placer de Cardotti. Ha alquilado todo el local para la fiesta. Para él, Foscar y sus escoltas. Me envió aquí para que me encargase de los preparativos.
—¿Envía a su amante para contratar putas?
—Eso le va a Ario —dijo Monza, burlándose—. ¿Qué tipo de preparativos?
—Buscar músicos y artistas, arreglar el local, cerciorarme de que es seguro. Él... confía en mí.
—El muy necio —Vitari se burlaba de ella—. Me pregunto qué haría si supiera para quién trabajas, ¿eh? ¿Para quién trabajas ahora? ¿Para nuestro común amigo de la Casa de las Preguntas? ¿Para nuestro amigo lisiado de la Inquisición de Su Majestad? ¿Para la Unión, echándole un ojo a los negocios de Styria? Seguro que tienes problemas para recordar a quién se supone que debes traicionar cada semana.
Eider la miró con el rostro encendido y sin soltar los brazos con los que se protegía las doloridas costillas.
—Así es la vida.
—Más bien la muerte, si Ario sabe la verdad. Una pequeña nota y se acabó.
—¿Qué queréis?
Monza salió de entre las sombras.
—Quiero que nos ayudes a acercarnos a Ario y a Foscar. Quiero que nos introduzcas en la Casa del Placer de Cardotti justo cuando vaya a celebrarse esa fiesta de la que nos has hablado. Y que, a la hora de contratar a músicos y a artistas, contrates a quienes te digamos, cuando te digamos y como te lo digamos. ¿Has comprendido?
Eider se puso muy pálida.
—¿Queréis matarlos? —aunque nadie le respondiera, el silencio lo dijo todo—. ¡Orso supondrá que yo le he traicionado! ¡El Lisiado sabrá que le he traicionado! ¡No hay peores enemigos en todo el Círculo del Mundo! ¡Mejor es que me mates ahora mismo!
—Bueno —la hoja forjada por Calvez cantó plácidamente al abandonar su vaina. Eider abrió unos ojos como platos.
—Espera...
Monza se alejó para que la reluciente punta de la espada pudiese apoyarse encima de la depresión situada entre las dos clavículas de Eider, y luego apretó con suavidad. La amante de Ario se echó hacia atrás, indefensa, y comenzó a abrir y cerrar las manos.
—¡Ja! ¡Ja! —Monza giró la muñeca y el acero relampagueó mientras la delgada hoja iba imperceptiblemente a uno y otro lado y su delgada punta se hundía en el cuello de Eider, haciéndole un corte. De la herida brotó un sutil reguero de sangre negra que reptó hasta su esternón. Sus chillidos fueron más estridentes, más apremiantes, más aterrorizados.
—¡No! ¡Ah! ¡Por favor! ¡No!
—¿No? —Monza la mantenía inmovilizada contra el respaldo de la silla—. O sea, que, a fin de cuentas, ¿no estás lista para morir? Pocos lo estamos cuando llega la hora —apartó la espada y Eider se echó hacia delante, tocando con la estremecida yema de uno de sus dedos su cuello ensangrentado, mientras recobraba el aliento con unos vahídos entrecortados.
—No lo comprendes. ¡No sólo se trata de Orso y de la Unión! Ambos están respaldados por los banqueros. Por la Banca de Valint y Balk. Le pertenecen a esa banca. Los Años de Sangre no son para ellos más que un espectáculo de caseta de feria. Una escaramuza. No tienes ni idea de en qué jardín estás meando...
—Respuesta equivocada —Monza se agachó y Eider se echó hacia atrás—. No me importa nada de todo eso. Ésa es la diferencia.
—¿Ahora? —preguntó Day.
—Ahora.
La mano de la joven salió disparada para agarrar con unas tenacillas relucientes la oreja de Eider.
—¡Ah! —Day bostezó al introducir las tenacillas en uno de sus bolsillos interiores, después de terminar la operación—. No te preocupes, actúa muy despacio. Tienes al menos una semana.
—¿Hasta qué?
—Hasta que te sientas enferma —Day dio un mordisquito a su ciruela y el jugo le resbaló por la barbilla—. Maldición —dijo, rezongando mientras se limpiaba con la punta de un dedo.
—¿Enferma? —musitó Eider.
—Realmente muy enferma. Un día después estarás más muerta que Juvens.
—Si nos ayudas, te daremos el antídoto y tendrás una oportunidad de huir —con el pulgar y el dedo corazón de su guante, Monza enjugó la sangre de la punta de la espada que había sido de su hermano—. Si le cuentas a alguien lo que estamos planeando, ya sea de aquí o de la Unión, ya sea a Orso o a Ario, o a tu amigo el Lisiado, entonces... —devolvió la espada a su vaina y la dejó caer en ella con un chasquido— de una manera u otra, Ario tendrá una amante menos.
—Sois unas zorras malvadas —Eider las miraba mientras se apretaba el cuello con una mano.
—Así es la vida —Day acababa de dar un último chupetón al hueso de la ciruela antes de tirarlo.
—Hemos terminado —Vitari cogió por un codo a la amante de Ario y la condujo hasta la puerta.
Monza se acercó a ellas y preguntó:
—¿Qué le dirás ahora a tu criado cuando regrese a tu lado después de reponerse de la paliza que le hemos dado?
—Que... ¿nos han robado?
Monza levantó su mano enguantada. Eider agachó el rostro. Se desabrochó el collar y lo dejó caer en la palma de la mano de Monza, adonde también fueron a parar sus sortijas.
—¿Resulta bastante convincente?
—No lo sé. Pareces ser del tipo de mujer capaz de resistirse —y le atizó un puñetazo. Eider chilló y se tropezó. Habría caído al suelo si Vitari no la hubiese agarrado. Alzó la cabeza, la sangre saliéndole por la nariz y el labio partido, y durante un instante su rostro adoptó una expresión peculiar. Golpeada, sí. Asustada, por supuesto. Pero mucho más enfadada. Quizá su mirada fuese como la que tenía Monza cuando la tiraron por el balcón.
—Ahora sí que hemos terminado —dijo.
Vitari agarró a Eider por el codo y la llevó a rastras por el pasillo hacia la puerta de la casa, mientras las pisadas de ambas rascaban el suelo desigual. Day suspiró, se apartó de la pared y se limpió con la mano el yeso que se le había quedado en la espalda.
—Rápido y bien.
—No por obra y gracia de tu maestro. ¿Dónde está?
—Prefiero llamarle patrón, y me dijo que tenía que hacer algunos recados.
—¿Recados?
—¿Supone algún problema?
—Le pago al maestro, no al perro.
—Guau, guau —dijo Day, enseñando los dientes—. De todo lo que Morveer hace, no hay nada que yo no pueda hacer.
—¿De veras?
—Se está haciendo viejo. Y arrogante. En Newsport, la cuerda que debía quemarse estuvo a punto de matarle. No quiero que cualquier otro descuido vaya a interferir con los asuntos de usted. No nos está pagando para que eso suceda. No hay nada peor que estar al lado de un envenenador descuidado.
—No vas a sacarme ningún comentario al respecto.
—En nuestro trabajo los accidentes ocurren de continuo —Day se encogía de hombros—. Especialmente si se es viejo. Realmente, está pensado más para los jóvenes —y, echando a andar muy despacio, salió hacia el pasillo y se cruzó con Vitari.
Hacía un buen rato que la mirada burlona y la expresión fanfarrona habían abandonado su rostro enjuto. Levantó una bota negra y, de una patada, mandó la silla a un rincón.
—Entonces vamos por el buen camino —comentó Vitari.
—Eso parece.
—Tal y como le había prometido.
—Justo lo que había prometido.
—Ario y Foscar, los dos juntos, y el modo de capturarlos.
—Un buen día de trabajo.
Se miraron la una a la otra y Vitari se pasó la lengua por los labios, como si la boca le supiese amarga.
—Bueno —dijo, encogiendo sus huesudos hombros—, así es la vida.
La vida del bebedor
—Un trago, un trago, un trago. ¿Dónde puede tomarse uno un trago?
Nicomo Cosca, famoso soldado de fortuna, se apoyaba contra la pared del callejón, rebuscando nuevamente en su bolsa con dedos temblorosos. Lo único que había en ella era un montón de pelusas grises. Las sacó, las quitó de los extremos de sus dedos y vio cómo caían lentamente. Era toda su fortuna.
—¡Maldita bolsa! —Presa de una rabia impotente, la arrojó a la alcantarilla. Luego se lo pensó mejor y la pescó al vuelo, gimiendo como un viejo. Era un viejo. Un hombre perdido. Un hombre a punto de morir, que daba sus últimos estertores. Cayó lentamente de rodillas y miró su imagen rota en la negra agua que se encharcaba entre el empedrado de la calle.
Habría dado todo lo que tenía por el mínimo trago de licor. Pero no tenía nada. Lo único que le quedaba era su cuerpo. Sus manos, que habían alzado a príncipes hasta lo más alto del poder y luego los habían dejado caer. Sus labios, que habían besado gentilmente a las bellezas más célebres de su tiempo. Su polla escocida, sus tripas doloridas, su cuello sarnoso..., todo eso lo habría vendido por un simple vasito de licor de uva. Pero no sabía dónde encontrar un comprador.
—Me he convertido... en una bolsa vacía —levantó los brazos que le pesaban e imploró y gimió en la lobreguez de la noche—. ¡Que alguien me dé un maldito trago!
—¡Cierra la boca, escoria! —dijo una voz aguardentosa, y entonces, cuando unas contraventanas se cerraron de golpe, el callejón se sumió en una oscuridad más profunda.
Había comido en las mesas de los duques. Había jugueteado en los lechos de las condesas. Las ciudades habían temblado a la sola mención de Cosca.
—¿Cómo he podido llegar... a esto?
Se levantó tambaleante, tragándose las ganas de vomitar. Se apartó el cabello de las sienes que le latían, manoseó las puntas desiguales de su bigote. Echó a andar por la calle con un contoneo que a muy duras penas se parecía a su manera de andar de antaño, tan bravucona, entre edificios fantasmales y la luz de un farol vislumbrado entre la bruma, mientras el rocío creado por la brisa nocturna se condensaba en su fatigado rostro. Cuando un sonido de pasos se acercó, Cosca fue hacia él—. ¡Buen señor! Me encuentro temporalmente sin efectivo, y me preguntaba si usted tendría la amabilidad de prestarme una pequeña suma hasta...
—Anda y jódete, mendigo —el hombre le empujó, haciéndole llegar a tumbos hasta la pared.
Cosca se puso colorado por el ultraje.
—¡Está hablando, ni más ni menos, con Nicomo Cosca, célebre soldado de fortuna! —aquellas palabras caían en descrédito por la voz cascada de quien las pronunciaba—. ¡Capitán general de las Mil Espadas! Bueno, ex capitán general —el hombre le hizo un gesto obsceno antes de desaparecer en la niebla—. ¡He comido... en los lechos... de los duques! —Cosca sufrió un ataque de tos convulsa que le obligó a doblarse en dos, mientras sus temblorosas manos sujetaban sus igualmente temblorosas rodillas, y su dolorida caja torácica retumbaba igual que una campana cascada.
Así era la vida del bebedor. Una cuarta parte de toda ella, sentado encima de su propio trasero; otra cuarta parte, con la cara en el suelo; otra cuarta parte, de rodillas; y la parte que quedaba, doblado por la tos. Finalmente, consiguió cosechar un gran moco de flema que quedó colgando de su dolorida lengua tras un golpe de tos postrero. ¿En eso consistía todo su legado? ¿En escupir encima de cien mil alcantarillas? ¿En que su nombre se hubiese convertido en un chiste con el que hacer pequeñas traiciones por el ansia de dinero? Con el profundo gemido que sólo da la desesperación, se enderezó y se quedó mirando a la nada, porque incluso las estrellas parecían sustraerse a su mirada, ocultas entre la niebla que velaba toda la ciudad de Sipani.
—Una última oportunidad. Es todo lo que pido —había perdido la cuenta de las últimas oportunidades que había malgastado—. ¡Dios! Solo una —jamás había creído en Dios ni un solo instante—. ¡Hados! —nunca había creído en los Hados—. ¡Lo que sea! —jamás había creído en nada que no fuese el siguiente trago que iba a tomarse—. Sólo una... oportunidad... más.
—De acuerdo. Una más.
—¿Dios? ¿Eres tú? —Cosca parpadeaba.
Alguien lanzó una risita. Era una voz de mujer, y el modo en que se burlaba, sin compasión, no parecía muy divino.
—Si quieres, Cosca, puedes ponerte de rodillas.
Torció la vista en medio de la húmeda bruma, mientras su cerebro alcoholizado intentaba ponerse a trabajar. Que alguien conociera su nombre no era nada bueno. Sus enemigos sobrepasaban a sus amigos, y sus acreedores a unos y a otros. Su mano de borracho fue hacia la empuñadura dorada de su espada, y entonces recordó que la había empeñado en Ospria hacía varios meses para comprarse otra más barata. Su mano de borracho fue hacia la empuñadura de aquella última espada, y entonces recordó que la había empeñado nada más llegar a Sipani. Dejó caer aquella mano inútil. No era una gran pérdida. No estaba muy seguro de tener la fuerza suficiente para blandir una espada en caso de tener una.
—¿Quién diablos anda por ahí? Si te debo dinero... sé breve... —sintió un retortijón que le hizo lanzar un prolongado eructo muy desagradable— al ¿matarme?
Una silueta oscura, que acababa de salir de la penumbra, apareció a su lado, haciéndole dar un respingo que le llevó a tropezarse con sus propios pies y a caer al suelo con los miembros extendidos, con la mala fortuna de que su cabeza crujió al chocar contra la pared y entonces él vio las estrellas.
—Así que aún sigues vivo. ¿Lo estás, verdad? —era una mujer muy alta y delgada, cuyo rostro muy marcado, que seguía prácticamente entre las sombras, parecía cubierto por unos pelos teñidos de rojo que eran como picas. Su mente aún tardó un rato en reconocerla.
—Shylo Vitan, jamás me lo hubiera imaginado —aunque no fuese realmente una enemiga, tampoco era una amiga. Se apoyó en un codo para levantarse, pero, al ver cómo daba vueltas la calle, desistió y se quedó quieto—. No creo que quieras... invitarme a un trago, ¿verdad?
—A un trago de leche de cabra.
—¿Qué?
—Dicen que es bueno para hacer la digestión.
—Siempre había oído que tenías el corazón de piedra, aunque jamás hubiera supuesto que fueses tan fría que quisieras invitarme a un trago de leche, ¡maldita seas! Sólo un trago más de ese licor añejo de uva. Un trago, un trago, un trago. Sólo uno más y se terminará.
—¡Oh, ya se ha terminado! ¿Cuánto has estado borracho esta vez?
—Me parece que era verano cuando comencé a darle a la botella. ¿En qué mes estamos?
—Seguro que no estamos en el mismo año. ¿Cuánto dinero te has gastado?
—Todo lo que tenía y más. Me sorprendería que aún quedara en el mundo alguna moneda que no haya pasado por mi bolsa en uno u otro momento. Pero creo que he vuelto a quedarme sin fondos, así que, si has cambiado dinero y tienes algo suelto para gastar...
—Tú eres el que tiene que cambiar, y no seguir gastando.
Se levantó todo lo que se lo permitían sus rodillas y se apuñaló en el pecho con un dedo engarabitado.
—¿Crees que mi mejor parte, la marchita, la avergonzada, la horrorizada, la parte que grita para que la saquen de su tortura, no lo sabe? —se encogió de hombros, impotente, y todo su cuerpo se colapso por el dolor—. Para que un hombre pueda cambiar, necesita la ayuda de buenos amigos o, mejor, de buenos enemigos. Mis amigos llevan muertos mucho tiempo, y mis enemigos, bueno, debo admitir que tienen mejores cosas que hacer.
—No todos —era la voz de otra mujer. Al escucharla, Cosca sintió que un escalofrío bajaba por su espalda, porque sabía de quién era. Fue como si una figura cobrase forma a partir de la penumbra, como si la bruma abandonase sus contornos para dejar sólo unos remolinos de vapor alrededor de los faldones de su casaca.
—No... —dijo con un gemido.
Recordaba la primera vez que la había visto: una chica de diecinueve años, de melena despeinada y espada a la cadera, cuya mirada luminosa estaba llena de ira, desconfianza y una pizca de desprecio que resultaba fascinante. En aquel momento en que volvía a verla, su rostro era inexpresivo, excepto por el rictus de dolor que se insinuaba en su boca. Llevaba la espada en el lado contrario, y la mano de aquel lado, la derecha, que tenía enguantada, descansaba sobre su pomo. Sus ojos aún tenían la decisión imperturbable de antaño, aunque con más ira, más desconfianza y mucho más desprecio. ¿Quién hubiera podido reprochárselo? Cosca se encontraba más allá del desprecio, y lo sabía.
Por supuesto que había jurado mil veces que la mataría cuando volviese a verla. A ella o a su hermano, o a Andiche, Victus, Sesada, Fiel Carpi, o a cualquier otro de los bastardos traidores de las Mil Espadas que antaño le habían traicionado. Que le habían quitado el sitio. Que le habían obligado a salir huyendo del campo de batalla de Afieri, con la reputación y las ropas hechas jirones.
Aunque hubiera jurado mil veces que la mataría, Cosca había roto todo tipo de juramentos durante su vida; así que la sola contemplación de aquella mujer no le hizo sentir rabia. Al contrario, suscitó en él una mezcla de cosas anticuadas: autocompasión, alegría inexplicable y, lo peor de todo, la acuciante vergüenza de poder ver en la cara de ella lo bajo que había caído. Y todo ese dolor lo sintió en la nariz, por dentro de las mejillas, en las lágrimas que brotaban de sus ojos atormentados. Por una vez agradeció que estuvieran tan rojos como las heridas, porque así nadie podría ver que lloraba.
—Monza —intentó levantar su mugriento cuello por la camisa, pero las manos le temblaban demasiado para conseguirlo—. Debo confesarte que había oído noticias de tu muerte. Por supuesto que estaba intentando vengarme...
—¿Por mí o de mí?
Se encogió de hombros cuando dijo:
—Es difícil recordar; me detuve en el camino para echar un trago.
—Hueles como si te hubieras tomado más de uno —la pizca de decepción que Cosca veía en su rostro le dolía por dentro más que la mordedura del acero—. Oí que habías acabado por conseguir que, finalmente, te matasen en Dagoska.
—Siempre han corrido falsos informes acerca de mi muerte —intentaba levantar una mano para alejar las palabras que ella acababa de pronunciar—. Ilusiones vanas que se hacían mis numerosos enemigos. ¿Dónde está tu hermano?
—Muerto —dijo ella, sin alterar la expresión de su rostro.
—Bueno. Lo siento por él. Siempre me gustó ese chico —la lisonja cobarde de siempre.
—Tú siempre le gustaste a él —aunque los dos siempre se hubieran detestado, ¿qué importaba?
—Si su hermana hubiera sentido lo mismo por mí, las cosas habrían sido muy diferentes.
—Quizá esas cosas no nos hubieran llevado a ningún sitio. Todos tenemos... remordimientos.
Estuvieron mirándose fijamente durante un buen rato, ella de pie, él de rodillas. No era así como él se había imaginado su reencuentro.
—Remordimientos. El precio de los negocios, como solía decir Sazine.
—Quizá debiéramos dejar el pasado a un lado.
—Apenas me acuerdo del ayer —dijo él, mintiendo. El pasado le pesaba tanto como la armadura de un gigante.
—Entonces pensemos en el futuro. Tengo un trabajo para ti, si te decides a aceptarlo. ¿Puedo suponer que estás buscando trabajo?
—¿Qué tipo de trabajo?
—Combatir.
—Siempre estuviste obsesionada por el combate —Cosca frunció el ceño— ¿Cuántas veces te dije esto mismo? Un mercenario no tiene futuro si se obsesiona con esa estupidez.
—La espada es para que tintinee, no para desenvainarla.
—Ésta es mi chica. Te he echado de menos —dijo sin pensar y, como había estado conteniendo tanto tiempo su vergüenza, sufrió un acceso de tos por el que estuvo a punto de echar fuera un pulmón.
—Amistoso, ayúdale.
Un hombre enorme acababa de aparecer mientras hablaban, no muy alto, pero sí muy ancho y musculoso, y con aspecto de dominar la fuerza que le poseía. Agarró a Cosca por debajo del codo y lo levantó casi sin esfuerzo.
—Un brazo tan fuerte como buena es la hazaña —comentó al borde de la náusea—. ¿Te llamas Amistoso? ¿Eres un filántropo?
—Soy un presidiario.
—No veo ningún motivo para que no puedas ser ambas cosas. Mi agradecimiento en cualquier caso. Y ahora, si me colocases en la dirección precisa en que se encuentra alguna taberna...
—Las tabernas tendrán que esperar —dijo Vitari—. Aunque eso suponga un bajón para la industria del vino. La conferencia comienza dentro de una semana y te necesitamos sobrio.
—No estaré sobrio nunca más. La abstinencia duele. ¿Alguien ha dicho «conferencia»?
Monza seguía mirándole con ojos llenos de decepción.
—Necesito a un buen hombre. Un hombre con coraje y experiencia. Un hombre que no tenga miedo de enfrentarse al gran duque Orso —torció una de las comisuras de la boca—. Eres lo único que hemos podido encontrar en tan poco tiempo.
Cosca se agarró a la mano del hombretón mientras la calle envuelta en bruma se ladeaba.
—De entre todas las cosas de esa lista, ¿crees que tengo... experiencia?
—Cogería a cualquiera que sólo tuviese una de ellas con tal de que estuviese necesitado de dinero. ¿Tú necesitas dinero, no, viejo?
—Mierda, claro que sí. Pero no tanto como un trago.
—Haz bien el trabajo y ya veremos.
—Acepto —se sorprendió al ver que se había erguido completamente y que desde su elevada estatura levantaba la barbilla y miraba hacia abajo a Monza—. Deberíamos hacer una cédula de reclutamiento, como en los viejos tiempos. Escrita con letra apretada, con todas las condiciones, como Sajaam solía hacer. Firmada con tinta roja... ¿Dónde podríamos encontrar un notario a estas horas de la noche?
—No te preocupes. Aceptaré tu palabra.
—Debes de ser la única persona de Styria que me ha dicho eso. Pero que sea como dices —señaló con firmeza el otro extremo de la calle—. Por aquí, amigo mío, y mantén el rumbo. —Echó a andar con paso decidido, pero como se le dobló una rodilla, se quejó cuando Amistoso le agarró.
—No es por ahí —decía la voz tranquila y profunda del presidiario. Deslizó una mano por debajo del brazo de Cosca y casi le llevó en volandas hacia la dirección opuesta.
—Señor, es usted un caballero —musitó Cosca.
—Soy un asesino.
—No veo ningún motivo para que no puedas ser ambas cosas...
Cosca intentó centrar la vista en Vitari, que avanzaba a zancadas por delante de ellos, y luego en uno de los lados del macizo rostro de Amistoso. Extraños compañeros. Marginados. El tipo de gente que no le serviría a nadie. Contempló el caminar de Monza, la decidida zancada que recordaba desde hacía tantos años tenía algo de cojera. Eran los que se iban a enfrentar con el gran duque Orso. Y eso significaba que estaban locos o que no tenían otra elección posible. ¿En cuál de aquellas dos categorías entraría él?
Encontró rápidamente la respuesta. No veía ningún motivo para que no pudiera pertenecer a las dos.
Marginado
El cuchillo de Amistoso, veinte veces hacia un lado, otras tantas hacia el otro, brillaba estremecido al rascar con un beso chirriante el húmedo adoquín. Y como, hablando de cuchillos, no hay nada peor que uno sin filo ni nada mejor que otro bien afilado, Amistoso sonrió al probar el filo y sentir su frío tacto en la punta de un dedo. La hoja ya estaba bien afilada.
—La Casa del Placer de Cardotti era el antiguo palacio de un comerciante —decía Vitari con voz tranquila y monocorde—. De madera, como la mayoría de los edificios de Sipani, colinda con un patio cuyas tres fachadas están cerca del Octavo Canal.
Los seis conspiradores se sentaban junto a la larga mesa montada en la parte trasera del almacén. Murcatto y Escalofríos, Day y Morveer, Cosca y Vitari observaban la maqueta en madera de un edificio bastante grande, construido junto a un patio. A Amistoso le molestaba que, aun pareciendo un modelo a escala 1:36 de la auténtica Casa del Placer de Cardotti, no pudiera estar seguro de que fuese una buena reproducción, porque no era amigo de andar con imprecisiones.
El extremo de uno de los dedos de Vitari recorrió las ventanas de una de sus fachadas.
—Aquí, en la planta de calle, están las cocinas y las oficinas, el salón de fumadores y el reservado a los dados y a las cartas —Amistoso se llevó una mano a la camisa y la apretó contra su pecho para sentir la confortable presión en sus costillas de los dados que llevaba en el bolsillo superior—. Dos escaleras en los rincones de detrás. En la primera planta, las trece habitaciones donde los invitados pasan el rato...
—Follando —dijo Cosca—. Como todos los presentes somos adultos, llamemos a las cosas por su nombre. —Sus ojos inyectados en sangre iban y venían hacia las dos botellas de vino que descansaban en un estante. Amistoso ya se había dado cuenta de que llevaba un buen rato mirándolas.
El dedo de Vitari subió hasta el tejado de la maqueta.
—Y en la planta superior, tres grandes habitaciones para el... folleteo de los invitados más importantes. Dicen que la suite real, que es la del centro, está pensada para un emperador.
—Entonces, seguro que Ario querrá quedársela —dijo Murcatto, medio gruñendo.
Como el grupo había pasado de tener cinco miembros a siete, Amistoso dividió cada una de las dos hogazas de pan en catorce rebanadas, mientras la hoja del cuchillo siseaba al cortar la corteza y formaba pequeñas nubes de harina. Al partir veintiocho rebanadas en total, a cada uno le tocarían cuatro. Las que dejara Murcatto ya se las comería Day. A Amistoso no le gustaba que nadie se dejara comida en el plato.
—Según Eider, Ario y Foscar estarán protegidos por tres o cuatro docenas de guardias, algunos de ellos armados, aunque no muy acostumbrados a luchar, junto con seis guardaespaldas.
—¿Estás segura? —preguntó Escalofríos, sin poder eliminar su acento norteño.
—Habrá que jugar con la suerte, porque no creo que nos haya engañado.
—Para poder cogerlos con tanta gente alrededor necesitaríamos contar con más combatientes.
—Con más asesinos —puntualizó Cosca—. Insisto en que llamemos a las cosas por su nombre.
—Quizá con veinte —dijo Murcatto sin andarse con rodeos—, además de vosotros tres.
Veintitrés. Un número interesante. El calor besó una de las mejillas de Amistoso al quitar éste el seguro de la trampilla de la vieja estufa y abrirla con un chirrido. Veintitrés no podía ser dividido por ningún número, excepto por uno y por sí mismo. Nada de partes ni fracciones. Nada de medidas a medias. Nada parecido a la propia Murcatto. Levantó la enorme cazuela con ayuda del trapo que se interponía entre ella y sus manos. Los números no mienten. Al contrario que la gente.
—¿Cómo vamos a meter dentro a veinte hombres sin que nadie se dé cuenta?
—Se trata de una juerga —dijo Vitari—. Estará llena de artistas. Y nosotros podemos proporcionarlos.
—¿Artistas?
—Estamos en Sipani. Cualquiera es artista o asesino. No será difícil encontrar a unos cuantos que sean las dos cosas.
Aunque a Amistoso le hubieran dejado fuera de los planes que preparaban, no le importaba. Sajaam le había dicho que hiciera lo que le ordenase Murcatto. Y punto. Había aprendido hacía muchos años que la vida resulta más fácil cuando ignoras las maldades de la gente que te rodea. De momento, el estofado era su única preocupación.
Sumergió en él la cuchara de madera y probó su sabor. No estaba mal. Le concedió una puntuación de cuarenta y uno sobre cincuenta. El olor de la comida mientras se hacía, el vapor que producía al cocer, el sonido de los maderos al crepitar en la estufa, todo aquello le traía el agradable recuerdo de las cocinas de Seguridad. De los estofados, las sopas y los purés que solían preparar en grandes perolas. Hacía muchos años de aquello, cuando su cabeza descansaba bajo la protección reconfortante de todas las toneladas de piedra que tenía encima, cuando los números se sumaban entre sí, cuando las cosas tenían sentido.
—Ario querrá echarse tranquilamente un trago —decía Murcatto— y jugar, y desembarazarse de todos sus idiotas. Y entonces subirá a la suite real.
—Donde dos mujeres le estarán esperando, ¿no? —los labios de Cosca se abrieron en una mueca.
—Una de pelo negro y otra, pelirroja —Murcatto intercambió un gesto adusto con Vitari.
—Una sorpresa pensada para un emperador —dijo un divertido Cosca.
—Cuando Ario muera, que será al instante, entraremos por la ventana de al lado y le haremos a Foscar la misma visita —Murcatto dirigió su mirada burlona a Morveer—. Habrán apostado guardias en la parte superior de las escaleras para que comprueben que todo sigue bien mientras ellos están atareados. Usted y Day se preocuparán de ellos.
—¿Acaso lo duda? —el envenenador dejó de mirarse las uñas y le lanzó una mirada burlona—. Eso les va que ni pintado a nuestras habilidades, puedo asegurárselo.
—Esta vez intente no envenenar a media ciudad. Deberíamos poder matar a los dos hermanos sin llamar la atención. Si algo sale mal, entonces los artistas entrarán en acción.
El viejo mercenario toqueteó la maqueta con un dedo tembloroso y explicó:
—Ocupar el patio lo primero, después las habitaciones dedicadas al juego y a los fumadores, y luego asegurar las escaleras, desarmar a los invitados y juntarlos a todos. Con educación, por supuesto, y con exquisitas maneras. Sin perder el control.
—Control —el índice de la enguantada mano de Murcatto golpeó la superficie de la mesa—. Ésta es la palabra que quiero que grabéis en la frente de vuestras exiguas cabezas. Mataremos a Ario y luego a Foscar. Y si alguien supone un problema, se hace lo que haya que hacer, pero manteniendo los asesinatos al mínimo. Ya tendremos después bastantes problemas sin tener que contar además con un baño de sangre. ¿Lo habéis comprendido todos?
Cosca se aclaró la garganta antes de comentar:
—Un trago me ayudaría a comprenderlo todo...
—Lo he pillado —dijo Escalofríos, sin darle tiempo a añadir nada más—. Control, y la menor cantidad de sangre posible.
—Dos asesinatos —Amistoso dejó la cazuela encima de la mesa—. Primero uno, luego otro y ninguno más. La comida —y comenzó a repartirla en los cuencos.
Le habría gustado muchísimo estar seguro de que todos recibían el mismo número de trozos de carne. También el mismo número de trozos de zanahoria y de cebolla, el mismo número de alubias. Pero, para cuando hubiera podido contarlos todos, la comida se habría quedado fría. Además, sabía por experiencia propia que a la mayoría de la gente tanta precisión le resultaba desconcertante. En cierta ocasión, eso mismo había ocasionado que se pelease en la propia Seguridad, matando a dos hombres e hiriendo a otro. En aquellos momentos no tenía ganas de matar a nadie. Estaba hambriento. Por eso se contentó con servirle a cada uno de los presentes el mismo número de cazos de estofado, aun sintiendo cierta sensación de desasosiego.
—Está bueno —decía Day con la boca llena—. Es excelente. ¿Queda más?
—Amigo, ¿dónde aprendiste a cocinar? —preguntó Cosca.
—Pasé tres años en las cocinas de Seguridad. El hombre que me enseñó había sido el cocinero jefe del duque de Borletta.
—¿Qué hacía en la cárcel?
—Estaba allí por matar a su mujer, cortarla en trozos, hacer un estofado con ellos y luego comérselo.
En la mesa se hizo el silencio. Cosca carraspeó con fuerza para luego comentar:
—Confío en que hayas preparado este estofado sin tener que recurrir a la mujer de nadie.
—El carnicero me dijo que era cordero, y no tuve ningún motivo para dudarlo —Amistoso levantó en alto su tenedor—. Además, nadie vende la carne humana tan barata.
Se hizo uno de esos silencios incómodos que Amistoso siempre parecía suscitar con sólo pronunciar más de tres palabras seguidas. Entonces Cosca lanzó una risotada.
—Eso depende de las circunstancias. Y me trae a la memoria cuando encontramos a esos niños, ¿lo recuerdas, Monza? Fue después del asedio de Muris —aunque ella le mirase con el ceño más fruncido que nunca, él no pareció darse por aludido—. Encontramos a esos niños y se nos ocurrió vendérselos a unos traficantes de esclavos, pero tú pensaste...
—¡Por supuesto! —Morveer casi chillaba—. ¡Hilarante! ¿Qué podría resultar más divertido que unos niños huérfanos metidos a esclavos?
Se hizo un nuevo silencio aún más tenso que el anterior, mientras el envenenador y el mercenario se fulminaban con la mirada. Amistoso había podido observar que los hombres encerrados en Seguridad solían mirarse de esa manera cuando llegaba sangre nueva y los presos tenían que vivir en un espacio más pequeño. En ocasiones metían juntos a dos hombres que no se entendían, que se odiaban el uno al otro desde el momento en que se veían. Porque eran muy diferentes o porque eran muy parecidos. Pero las cosas eran más difíciles de predecir fuera, por supuesto. Porque en Seguridad, cuando veías a dos hombres mirarse de esa manera, sabías que antes o después correría la sangre.
* * *
Un trago, un trago, un trago. Los ojos de Cosca fueron de la cara de aquel piojo atildado de Morveer al vaso lleno de vino que tenía y luego, a regañadientes, de los vasos de los demás a su mísera taza llena de agua, para finalmente detenerse en la botella de vino situada en medio de la mesa, cuya sola contemplación le dolía tanto como si le agarrasen los ojos con unas pinzas ardientes. Un movimiento rápido y la cogería. ¿Cuánto podría beber de ella antes de que se la arrebatasen de las manos? Poca gente podía beber más deprisa que él cuando las circunstancias lo exigían...
Entonces observó que Amistoso le miraba, y algo que había en los ojos inexpresivos y solitarios del presidiario le obligó a replantearse las cosas. ¡Maldición, él era Nicomo Cosca! O al menos lo había sido. Las ciudades habían temblado, etc. Había malgastado demasiados años pensando sólo en el siguiente trago. Era hora de mirar más allá, de beber después de haber hecho algo. Pero no le resultaba fácil cambiar.
Casi podía sentir el sudor que le salía por los poros. La cabeza le latía y aquellos latidos le ensordecían por lo que le dolían. Se rascó el cuello, porque le picaba, pero sólo consiguió que le picase más. Sonreía como una calavera, lo sabía, y hablaba de más. Pero, si no sonreía y hablaba, la cabeza le estallaría.
—... me salvó la vida en el sitio de Muris, ¿eh, Monza? ¿Fue en Muris, no? —apenas podía oír su voz cascada mientras hacía la pregunta—. Aquel bastardo llegó hasta mí como si acabara de salir de la nada. ¡Una estocada rápida! —al darle una puñalada al vaso con el dedo, estuvo a punto de volcarlo—. ¡Que le atravesó el corazón! Juro que ella le atravesó el corazón. Me salvó la vida. En Muris. Me salvó... la vida.
Fue como si casi deseara que le hubiese dejado morir. Fue como si la cocina diese vueltas, moviéndose y ladeándose como la cabina de un barco atrapado en una tempestad fatal. Se mantuvo a la espera para ver que el vino chapoteaba en los vasos, que el guisado salía de los cuencos, que los platos se deslizaban sobre la mesa. Aunque supiese que la única tormenta allí presente era la que él tenía dentro de la cabeza, se sorprendió de verse agarrado a la silla mientras la habitación parecía girar con evidente violencia.
—... y no habría sido tan malo si ella no hubiese vuelto a repetirlo al día siguiente. Recibí una flecha en el hombro y caí al maldito foso. Todos los combatientes lo vieron. Hacer que me sienta un idiota delante de mis amigos es una cosa, pero delante de mis enemigos...
—Te estás confundiendo.
—¿Que me confundo? —Cosca bizqueó al mirar a Monza, porque debía admitir que apenas podía recordar si la culpa era o no suya, por no hablar de lo sucedido en un asedio del que le separaban doce años de continua ebriedad.
—Yo estaba en el foso y tú bajaste de un salto y me sacaste de él. Arriesgaste la vida y recibiste un flechazo a cambio.
—Me parece algo muy sorprendente que yo haya podido hacer eso que dices —le resultaba muy difícil pensar en otra cosa que no fuese la imperiosa necesidad de echarse un trago—. Pero debo confesar que estoy teniendo ciertas dificultades para recordar los detalles. Si uno de vosotros pudiera pasarme el vino, entonces yo...
—Ya basta —ella tenía la mirada de siempre, la misma que tenía cuando le sacaba de las tabernas, aunque más encolerizada, más marcada e incluso con mucha más reprobación—. Tengo que matar a cinco hombres y no tengo tiempo para salvar a ninguno más. Y menos de su propia estupidez. No necesito a un borracho.
Todos los que se sentaban a la mesa guardaron silencio, mientras él comenzaba a sudar.
—No soy un borracho —dijo Cosca con voz aguardentosa—, simplemente me gusta el sabor del vino. Y me gusta tanto que tengo que probarlo con frecuencia o volverme violentamente enfermo —agarró el tenedor mientras la habitación daba vueltas a su alrededor, y congeló el rictus de dolor que era su sonrisa mientras los demás reían entre dientes. Que disfrutaran de la risa mientras pudiesen, porque Nicomo Cosca siempre reía el último. Siempre que no estuviese enfermo, por supuesto.
* * *
Morveer comenzaba a sentirse marginado. Aunque en compañía de otras personas, pocas, fuese un brillante conversador (huelga decirlo), nunca se sentía a gusto con bastante gente alrededor. Aquel escenario le recordaba otro más desagradable, el del comedor del orfanato, donde los chicos mayores se divertían tirándole comida, evidente y siniestro preludio de los susurros, cachetes, lanzamiento de mierda y demás tormentos que acaecerían en la nocturnal negrura de los dormitorios.
Los dos nuevos ayudantes de Murcatto, para cuya contratación ni siquiera había sido consultado, le creaban cierto malestar. Shylo Vitari, una torturadora que vendía información por su cuenta, era altamente competente, aunque dominada por una personalidad dominadora. Ya había colaborado antes con ella, y la experiencia no había sido agradable. Para Morveer, el concepto de infligir dolor personalmente era algo repugnante. Pero como Shylo conocía Sipani, tendría que aguantarla. De momento.
Nicomo Cosca era infinitamente peor. Un mercenario famoso por ser destructivo, traicionero y caprichoso, cuyos únicos códigos y escrúpulos se centraban en su propio beneficio. Un borracho golfo y mujeriego con el autocontrol de un perro rabioso. Un reincidente, pagado de sí mismo y propenso a hinchar épicamente sus propias habilidades, que era, precisamente, lo contrario de Morveer. Y mientras le hacían confidencias a aquel elemento tan peligrosamente impredecible y le contaban hasta el menor detalle de sus planes, todos parecían hacerle la corte al estremecedor infierno. Incluso Day, su ayudante, reía sus bromas sin tener la boca llena, lo que, admitámoslo, era muy raro.
—¿... un grupo de descreídos sentados alrededor de la mesa de un almacén vacío? —Cosca paseaba sus ojos inyectados en sangre alrededor de la mesa, porque acababa de hacer un chascarrillo—. ¿Hablando de máscaras, disfraces y armamento? No puedo ni imaginarme cómo es posible que un hombre de tan alto fuste como el mío haya terminado en semejante compañía. ¡Cualquiera pensaría que aquí hay algún asunto turbio!
—¡Exactamente mis propios pensamientos! —era la voz chillona de Morveer—. Jamás habría podido vivir tranquilo con una mancha como ésa en mi conciencia. Por eso he aplicado a vuestros cuencos un extracto de la flor de la viuda. ¡Espero que disfrutéis de vuestros últimos momentos de agonía!
Los seis rostros se volvieron hacia él completamente en silencio.
—Vamos, es una broma —dijo con voz burlona, comprendiendo al instante que su incursión verbal no había tenido el efecto deseado. Escalofríos dejó escapar un largo suspiro. Murcatto acarició con la lengua uno de sus caninos. Day seguía mirando su cuenco con el ceño fruncido.
—Me han dado puñetazos más divertidos en la cara —dijo Vitari.
—Humor de envenenador —todos veían la cara colorada de Cosca, aunque el golpeteo de su tenedor contra el cuenco y la tensión que podía verse en su mano derecha quitaran algo de efecto a su rostro—. Una amante mía murió envenenada. Desde entonces sólo siento asco por tu profesión. Y por todos sus representantes, naturalmente.
—No esperarás que vaya a hacerme responsable de los actos cometidos por la gente de mi gremio —Morveer pensó que lo mejor sería negar su participación en aquel suceso del que era personalmente responsable, porque catorce años antes había sido contratado por la gran duquesa Sefeline de Ospria para matar a Nicomo Cosca. Comenzaba a molestarle el hecho de haber fallado el blanco y acabar matando a su amante.
—Aplasto avispas donde me las encuentro, sin ponerme a pensar en si me han picado o no. Para mí, tu gente, si es que se puede llamar así, merece el mismo desprecio. El envenenador es un cobarde de la peor especie.
—¡Siempre a la zaga del borracho! —Morveer le devolvió el cumplido, frunciendo ostensiblemente el labio superior—. Un desecho humano como el borracho suscitaría la piedad si no fuese tan absolutamente repelente. Ningún animal es más predecible. Como un pichón a su casa llena de porquería, el borracho vuelve siempre a la botella, incapaz de cambiar. Es la única vía de escape para la miseria que deja. Para los borrachos, el mundo de la sobriedad está tan repleto de antiguos fracasos y nuevos miedos que los ahoga. El que lo abandona es un auténtico cobarde —alzó su vaso y se tomó un largo trago de vino. Y como no estaba acostumbrado a beber deprisa, le entraron ganas de vomitar, que él disimuló con una sonrisa.
Al ver beber a Morveer, Cosca se agarró con mucha fuerza a la mesa, de suerte que los nudillos de su escuálida mano se volvieron blancos por el esfuerzo, y dijo:
—Qué poco me conoces. Puedo dejar de beber en cuanto me lo proponga. De hecho, acabo de proponérmelo. Te lo demostraría —el mercenario alzó una mano titubeante— si tuviese medio vaso de vino para calmar estos malditos temblores.
Los demás rieron y la tensión bajó, pero Morveer se quedó con la mirada letal que había visto en el rostro de Cosca. Aunque el viejo borracho pudiese parecer tan inofensivo como un patán aldeano, antaño había sido uno de los hombres más peligrosos de Styria. Hubiera sido una locura tomar a un hombre como él a la ligera, y Morveer no era ningún loco. Tampoco era el niño huérfano que había hecho pucheros cuando le apartaron de su madre.
La precaución primero, y siempre. Y en todo momento.
* * *
Monza se sentaba en silencio, hablando sólo lo imprescindible y comiendo menos, agarrando con fuerza y dolor el cuchillo en su mano enguantada. Se sentaba lejos de los demás, en la cabecera de la mesa. La distancia que necesita el general para estar apartado de los soldados, el patrón para alejarse de sus empleados y una mujer en busca y captura para apartarse de todo el mundo, siempre que tenga algo de sensatez. No le resultaba difícil. Llevaba muchos años manteniendo las distancias y dejando a Benna a cargo de las chácharas, las risas y caer bien a la gente. Un líder no puede permitirse caerle bien a nadie. Y menos si es mujer. Aunque Escalofríos no le quitase el ojo de encima, ella no le devolvía la mirada. Haber permitido que la disciplina se hubiese relajado un poco en Westport le hacía sentirse débil. No podía permitirse que volviera a ocurrir.
—Los dos parecéis conoceros bien —decía Escalofríos mientras su mirada iba de Monza a Cosca y recíprocamente—. ¿Erais viejos amigos?
—Más bien éramos de la familia —el viejo mercenario agitó el tenedor con tanta fuerza que habría podido dejar tuerto a alguien—. ¡Luchamos hombro con hombro como nobles miembros de las Mil Espadas, la brigada mercenaria más famosa del Círculo del Mundo!
Monza frunció el ceño al escuchar aquellas palabras. Sus viejas historias sangrientas iban a traer de vuelta actos y decisiones que había sido necesario hacer y tomar, y que ella habría preferido que no salieran del pasado.
—Recorrimos luchando toda Styria —seguía diciendo Cosca— y regresamos cuando Sazine fue nombrado capitán general. ¡Eran buenos tiempos para ser mercenario! Antes de que las cosas comenzaran a... complicarse.
—Te refieres a la sangre —dijo Vitari con voz burlona.
—Palabras diferentes para referirse a lo mismo. La gente era más rica y se asustaba más fácilmente, y las murallas eran más bajas. Entonces Sazine recibió un flechazo en el brazo, perdió el brazo, luego la vida y a mí me eligieron capitán general —Cosca hurgó en el estofado que tenía en su cuenco—. Al enterrar a aquel viejo lobo, comprendí que la lucha sería un trabajo muy duro en el que yo, como la mayoría de las personas de calidad, intentaría hacer lo menos posible —hizo una mueca retorcida que dedicó a Monza—. Dividimos la brigada en dos partes.
—Tú dividiste la brigada en dos partes.
—Yo me hice cargo de una parte, y Monzcarro y su hermano Benna se hicieron cargo de la otra, haciendo correr el rumor de que nos habíamos peleado. Echamos mano de todo lo que se nos ocurrió (se nos ocurrieron muchas cosas) y... dimos a entender que luchábamos entre nosotros.
—¿Disteis a entender? —preguntó Escalofríos.
El cuchillo y el tenedor del tembloroso Cosca se peleaban entre sí en medio del aire.
—Nos tiramos así varias semanas, dejando el territorio pelado, montando la usual y complicada escaramuza que queríamos que todos vieran, y terminando la campaña mucho más ricos y sin ningún muerto. Bueno, quizá alguno de los que estaban más enfermos. Mejor aprovecharnos de cada uno de los bandos que tener que cerrar el negocio. Incluso montamos un par de batallas falsas, ¿verdad?
—Así fue.
—Hasta que Monza se comprometió con el gran duque Orso de Talins y decidió terminar con las batallas falsas. Hasta que decidió montar una carga en toda regla con espadas bien afiladas y blandidas como se debe. Hasta que decidiste hacer las cosas por tu cuenta, ¿eh, Monza? ¡Qué lástima que no me dijeras que ya no estábamos fingiendo! Aquel día hubiera podido avisar a mis chicos y salvar algunas vidas.
—Tus chicos —dijo ella con un bufido—. No quieras hacernos creer que te importaban otras vidas que no fueran la tuya.
—Había unas cuantas que tenía en gran estima. Nunca me aproveché de ellas y ellas no se aprovecharon de mí —Cosca no apartaba sus ojos inyectados en sangre de los de Monza—. ¿Cuál de los tuyos se volvió contra ti? ¿Fiel Carpi, verdad? Al final no resultó tan fiel, ¿eh?
—Era todo lo fiel que se podía esperar de él. Hasta que me apuñaló.
—Y ahora va a ser nombrado capitán general, ¿verdad?
—Me dijeron que intenta calzar su culo gordo en la silla de capitán general.
—Igual que tú metiste el tuyo, encanijado, en ella después de que yo quitara el mío. Pero él no hubiera podido hacerlo sin el consentimiento de unos cuantos capitanes. Unos chicos notables. Ese bastardo de Andiche. Esa sanguijuela tan grande de Sesaria. Ese gusano burlón de Victus. ¿Aún están contigo esos puercos avariciosos?
—Siguen con la cara metida en el abrevadero. Seguro que todos se apartaron de mí como antes lo habían hecho de ti. No me estás contando nada que no sepa.
—Al final nadie te agradece nada. Ni por las victorias que les das, ni por el dinero que les haces ganar. Se aburren. Y al primer olorcillo de algo mejor...
A Monza se le había acabado la paciencia. Un líder no puede permitirse parecer blando. Y menos si es mujer.
—Para ser un experto en el don de gentes, Cosca, es sorprendente que hayas terminado sin amigos, sin un cobre y hecho un borracho. No pretendas decir que no te di mil oportunidades. Las malgastaste todas, como haces con todo lo que te dan. Lo único que me interesa es saber si acabarás malgastando también ésta. ¿La aprovecharás, como sigo insistiendo machaconamente, o seguirás siendo mi enemigo?
Cosca se limitó a sonreír con tristeza.
—En nuestro trabajo, los enemigos son algo de lo que sentirse orgullosos. Si la experiencia nos ha enseñado algo a los dos, es que nuestros amigos son los únicos a los que hay que vigilar. Mis felicitaciones al cocinero —dejó el tenedor encima del cuenco, cogió éste y caminó hacia la cocina casi en línea recta. Monza frunció el ceño al ver las caras de pocos amigos que acababa de dejar junto a la mesa.
Jamás temas a tus enemigos, teme siempre a tus amigos, había dicho Verturio.
Unos cuantos hombres malos
El almacén era una caverna por la que corría el aire frío, que buscaba los intersticios de las contraventanas y dejaba líneas brillantes por las losetas llenas de polvo, pasando por entre las cajas de embalaje vacías que se acumulaban en un rincón y la vieja mesa que se encontraba en el centro. Escalofríos se dejó caer en la silla desvencijada que estaba a su lado y sintió en la pantorrilla el cuchillo que le había dado Monza. Un nítido recordatorio del motivo de su contratación. La vida se estaba haciendo más siniestra y peligrosa que en su casa del Norte. En lo concerniente a su perspectiva de querer ser mejor persona, hay que decir que cada día iba más para atrás y, además, cada vez más deprisa.
¿Por qué diablos seguía allí? ¿Porque deseaba a Monza? Tenía que admitirlo, y el hecho de que ella se mostrase fría con él desde lo de Westport sólo le hacía desearla más. ¿Porque deseaba su dinero? También. El dinero era una cosa condenadamente buena para comprar cosas. ¿Porque necesitaba el trabajo? Pues sí. ¿Porque era bueno haciendo aquel trabajo? Lo era.
¿Porque le gustaba aquel trabajo?
Escalofríos frunció el ceño. Algunas personas han nacido para hacer las cosas mal, y el comenzaba a pensar que podía ser una de ellas. A medida que pasaba el tiempo, estaba cada vez menos seguro de que valiera la pena ser mejor persona.
El sonido de una puerta que se cerraba le apartó de sus pensamientos. Con un crujido de madera, Cosca bajaba por los escalones que separaban el almacén de las habitaciones donde todos dormían, rascándose despacio la parte roja del sarpullido que tenía a uno de los lados del cuello.
—Buena mañana.
—Eso parece —el viejo mercenario bostezó—. Apenas puedo recordar cuándo vi la última. Bonita camisa.
Escalofríos retorció una de sus mangas. Seda oscura, con botones de hueso pulimentado y puños muy bien cosidos. Más imaginativa que las que él solía ponerse, pero a Monza le había gustado.
—No me había fijado.
—Yo mismo solía ser muy aficionado a las ropas elegantes —Cosca se dejó caer en la silla que estaba al lado de la de Escalofríos—. Lo mismo que el hermano de Monza. Me parece recordar que tenía una igual que ésa.
Aunque Escalofríos no estuviera seguro de adónde quería ir a parar aquel viejo bastardo, sí que estaba seguro de que no le gustaba su manera de hablar.
—¿Y?
—Seguro que habla mucho de su hermano, ¿no? —Cosca tenía una sonrisilla desagradable, como si supiera algo que Escalofríos desconociese.
—Me dijo que había muerto.
—Eso he oído.
—Me dijo que no se sentía contenta de que hubiera sucedido.
—Pues claro que no.
—¿Hay algo que debiera saber?
—Supongo que todos deberíamos ser más sabios de lo que somos. Eso se lo concedo a ella.
—¿Dónde está? —preguntó Escalofríos con voz cortante, porque comenzaba a perder la paciencia.
—¿Monza?
—¿Quién si no?
—No quiere que nadie vea su rostro sin su permiso. Pero no te preocupes. He contratado a muchos combatientes a todo lo ancho y largo del Círculo del Mundo. Y también a bastantes artistas. ¿Tienes algún problema por haberme hecho cargo de los preparativos?
Escalofríos no tenía un problema, sino un montón de ellos. Era evidente que lo único de lo que Cosca se había hecho cargo durante mucho tiempo era una botella. Después de que Nueve el Sanguinario matara a su hermano, le cortara la cabeza y la clavara en lo alto de un estandarte, el padre de Escalofríos se había entregado a la bebida. Se había entregado a la bebida, a la rabia y a los temblores. Había dejado de tomar las decisiones correctas, había perdido el respeto de su gente y había malgastado todo lo que había conseguido, de suerte que, al morir, lo único que le dejó a Escalofríos fueron recuerdos tristes.
—No confío en la gente que bebe —dijo con un gruñido, sin tapujos, sin molestarse en disfrazarlo—. Cuando un hombre se entrega a la bebida, se debilita y acaba por perder la cabeza.
—Te lo diré al revés —Cosca movía la cabeza con tristeza—. Un hombre pierde la cabeza, se debilita y entonces se entrega a la bebida. La botella es el síntoma, no la causa. Pero, aunque tu teoría me haya llegado al corazón, no debes preocuparte por mí. ¡Hoy me siento mucho más tranquilo! —y extendió ambas manos encima de la mesa. Lo cierto era que no le temblaban tanto como la víspera. Un leve estremecimiento y no un espasmo de locura—. Volveré a estar como nunca, antes de que te des cuenta.
—Eso habrá que verlo —Vitari acababa de salir de la cocina y se pavoneaba con los brazos cruzados.
—¡Todos lo veréis, Shylo! —Cosca le dio a Escalofríos una palmadita en el brazo—. ¡Pero ya basta de hablar de mí! ¿Qué tipo de criminales, salteadores, estranguladores y otras escorias humanas habéis desenterrado de los fangosos callejones de la vieja Sipani? ¿Qué tipo de artistas habéis tenido en consideración? ¿Músicos que asesinan? ¿Bailarines letales? ¿Cantantes con espadas? ¿Malabaristas que... que...?
—¿Que matan? —sugirió Escalofríos.
—Brusco y al grano, como siempre —la mueca de Cosca se hizo mayor.
—¿Brusco?
—Basto —Vitari se deslizó en la silla que quedaba libre y desplegó una hoja de papel encima de la maltratada mesa—. Los primeros pertenecen a una banda que opera cerca de los muelles, a los que encontré tocando por cuatro cobres. Creo que sacan más robando a los transeúntes que tocándoles una serenata.
—Tipos que van al grano... justo lo que necesitamos —Cosca estiró su pelado cuello como el gallo que va a echarse a cantar—. ¡Adelante!
La puerta se abrió y cinco hombres entraron por ella. Incluso en el sitio de donde venía Escalofríos habrían sido considerados como un grupo de tipos duros. Cabelleras grasientas. Caras picadas de viruela. Vestidos con harapos. Movían sus ojos entornados y llenos de sospecha en todas las direcciones, y sus manos sucias agarraban varios instrumentos musicales igualmente mugrientos. Se detuvieron delante de la mesa mientras uno de ellos se rascaba la ingle y otro intentaba meterse una de las baquetas del tambor por una de sus fosas nasales.
—¿Y vosotros sois...? —preguntó Cosca.
—Somos una banda —contestó el que estaba más cerca.
—¿Y esta banda tuya tiene un nombre?
Se miraron unos a otros.
—No. ¿Por qué iba a tenerlo?
—Entonces, vuestros nombres, por favor, y vuestras especialidades, tanto artísticas como combativas.
—Me llamo Solter. Toco el tambor y manejo la maza —y apartó su casaca grasienta para mostrar el brillo apagado del hierro—. A decir verdad, soy mejor con la maza.
—Yo soy More —dijo el siguiente—. Gaita y chafarote.
—Olopin. Trompa y martillo.
—Olopin, también —movió un pulgar a uno y otro lado—. Somos hermanos. Violín y hojas —y se sacó de las mangas un par de cuchillos largos a los que hizo dar vueltas con los dedos.
El último tenía la nariz más rota que Escalofríos jamás hubiese visto, y eso que había visto muchas.
—Gurpi, laúd y laúd.
—¿Luchas con el laúd? —preguntó Cosca.
—Sólo les atizo con él —la mueca de aquel hombre dio paso a dos filas de dientes que tenían el color de los excrementos—. Dentro escondo un hacha muy grande.
—Oh. Vamos, amigos, una canción, por favor, ¡y que sea movidita!
Aunque Escalofríos no tuviera buen oído para la música, pudo comprobar que no tocaban bien. El tambor estaba desacompasado. La gaita sonaba sin tono. El laúd sonaba plano, quizá por toda la ferralla que llevaba dentro. Pero a pesar de todo ello, Cosca asentía con los ojos cerrados, como si jamás hubiese escuchado una música más dulce.
—¡En verdad que sois unos individuos con muchos y variados talentos! —exclamó después de un par de compases, llevando aquella algarabía a un alto en el que se comprobó que cada uno iba a su aire—. ¡Estáis contratados todos, a razón de cuarenta escamas por barba y noche!
—¿Cuarenta... escamas... por barba? —dijo, medio ahogándose, el tamborilero.
—Pagaderas al terminar. Pero será un trabajo duro. Es casi seguro que tendréis que luchar y, muy posiblemente, tocar. Tendrá que ser una actuación fatal para nuestros enemigos. ¿Estáis preparados para lo que se os pide?
—¿A cuarenta escamas por barba? —todos enseñaban ya los dientes—. ¡Sí, señor! ¡Lo estamos! ¡Por ese dinero nada nos asustará!
—Sois buenos. Sabemos dónde encontraros.
Vitari se inclinó hacia un lado mientras la banda se iba. Luego comentó:
—Qué grupo tan desagradable de bastardos.
—Una de las muchas ventajas de una juerga de disfraces —susurró Cosca— es que, si los pones juntos, todos parecerán igual de tontos.
—¿Sabrán lo que tienen que tocar? —a Escalofríos no le gustaba mucho la idea de confiar su vida a aquella gente.
—La gente no suele ir al Cardotti por la música —Cosca lanzó un bufido.
—¿No tendríamos que haber visto cómo luchan?
—Si luchan como tocan, no tendremos de qué preocuparnos.
—Pero si tocan de puta pena.
—Tocan como lunáticos. Con suerte, lucharán igual.
—No son maneras de...
—Se me hace muy difícil creer que seas un tipo remilgado —Cosca echó un vistazo a la larga nariz de Escalofríos—. Necesitas aprender a vivir un poco, amigo mío. ¡Todas las victorias que se lo merecen están llenas de ardor y brío!
—¿De qué?
—De falta de preocupación —dijo Vitari.
—De arrojo —dijo Cosca—. Y de aprovechar el momento.
—¿Y qué harás con todo eso? —Escalofríos preguntaba a Vitari—. ¿Con el brío y todo lo demás?
—Si el plan se desarrolla como debe, apartaremos a Ario y a Foscar de los demás, y... —Vitari chasqueó fuertemente los dedos—. No importa quién se encargue de rasguear el laúd. El tiempo se acaba. Cuatro días hasta que lo mejorcito de Styria baje a Sipani para participar en la conferencia. Si este mundo fuese ideal, me preocuparía de encontrar mejores hombres. Pero no lo es.
—Ciertamente que no lo es —la garganta de Cosca se estremecía al hablar—. Pero no nos deprimamos... ¡unos pocos momentos dentro y seremos cinco hombres nuevos! Y ahora, si simplemente pudiese echarme un trago de vino, haríamos mejor el camino...
—Nada de vino —dijo Vitari con un gruñido.
—Cuando un hombre ni siquiera puede mojarse el gaznate, es que ha caído muy bajo —el viejo mercenario se inclinó lo suficiente para que Escalofríos pudiera ver los derrames que las venas rotas formaban en sus mejillas—. La vida es un mar de penas, amigo mío. ¡Adelante!
El siguiente hombre apenas cabía por la puerta del almacén de lo grande que era. Pocos dedos más alto que Escalofríos, pero muchísimo más pesado. Tenía una pelusa densa encima de su gruesa mandíbula y una buena greña de rizos grises, aunque no pareciera mayor. Juntaba sus enormes manos mientras se dirigía hacia la mesa tímidamente, como si se avergonzase de lo grande que era, mientras las baldosas emitían un crujido de queja cada vez que una de sus pesadas botas les caía encima.
—Vaya, éste sí que es grande —comentó Cosca después de lanzar un silbido.
—Lo encontramos en una taberna más abajo del Primer Canal —dijo Vitari—. Aunque estuviese más borracho que una cuba, nadie se atrevía a moverlo. Apenas habla styrio.
Cosca se inclinó hacia Escalofríos y dijo:
—Quizá deberías ocuparte personalmente de éste. La hermandad de la gente del Norte y todo eso.
Escalofríos no recordaba si aquella hermandad había funcionado allí lejos, en el frío, pero valía la pena ver si serviría en aquel sitio. Las palabras le sonaron raras, porque llevaba mucho tiempo sin hablar en su lengua materna.
—¿Cómo te llamas, amigo?
El grandullón se sorprendió al oír hablar en norteño.
—Rizos Grises —dijo, señalando a sus cabellos—. Siempre han sido de este color.
—¿Cómo es que has terminado en el Sur?
—Vine en busca de trabajo.
—¿Qué tipo de trabajo?
—Supongo que el que pudiera encontrar.
—¿Aunque hubiese que derramar sangre?
—Eso no hubiera estado mal. ¿Eres norteño?
—Sí.
—Pareces del Sur.
Escalofríos frunció el ceño y ocultó los puños de fantasía de su casaca bajo la mesa.
—Pues no lo soy. Me llamo Caul Escalofríos.
—¿Escalofríos? —Rizos Grises parpadeó.
—Sí —sintió una oleada de calor, que también fue de placer al comprobar que conocía su nombre. A fin de cuentas, aún tenía orgullo—. ¿Has oído hablar de mí?
—¿Estuviste en Uffrith con el Sabueso?
—Así es.
—¿Y también con Dow el Negro? Por lo que me contaron, fue un magnífico trabajo.
—Así fue. Tomamos la ciudad con sólo dos bajas.
—Sólo dos bajas —el grandullón asintió despacio, sin que sus ojos abandonaran el rostro de Escalofríos—. La cosa debió de ir sobre ruedas.
—Así fue. El Sabueso era muy buen jefe a la hora de ahorrar pérdidas a los suyos. Creo que fue el mejor de todos con los que serví.
—Bien. Puesto que el Sabueso no se encuentra presente, será un honor estar hombro con hombro con un tipo como tú.
—Gracias. Lo mismo digo. Un placer haberte conocido —y luego añadió, hablando en styrio—. Está contratado.
—¿Estás seguro? —preguntó Casca—. Había cierta acidez en su mirada que me preocupa.
—Tienes que aprender a vivir un poco —dijo Escalofríos con un gruñido—. Conseguir en la vida un poco de ese puñetero brío.
Vitari lanzó una risotada y Cosca se agarró el pecho.
—¡Ah! ¡Ensartado en mi propio estoque! Bueno, supongo que podrás quedarte con tu pequeño y nuevo amigo. A ver qué hacemos ahora con un par de norteños —levantó un dedo—. ¡Podríamos montar una representación teatral! ¡Una nueva versión de aquel famoso duelo entre norteños...; ya conoces al primero, Fenris el Temible, o algo así, y..., como sabes, el contrincante se llama, se llama...
Escalofríos sintió la espalda helada cuando dijo:
—Nueve el Sanguinario.
—¿Conoces la historia?
—Yo estuve presente. Justo en lo más reñido de la batalla. Llevaba un escudo en el borde del círculo.
—¡Excelente! Entonces tendrías que dar un toque escalofriante de exactitud histórica al procedimiento.
—¿Toque escalofriante?
—Una pizca de miedo —explicó Vitari con un gruñido.
—¿Y por qué diablos no lo dice así?
Pero Cosca estaba ensimismado, pensando en lo que se le acababa de ocurrir.
—¡Una vaharada de violencia! ¡Los caballeretes de Ario se la beberán a grandes sorbos! Y, ¿qué mejor excusa para que las armas queden a la vista?
Pero Escalofríos no estaba tan contento. Vestido como el hombre que había matado a su hermano, el hombre al que él mismo había estado a punto de matar, y haciendo como si luchase. Lo único que tenía a su favor es que no tendría que estar tocando las cuerdas de un laúd.
—¿Qué está diciendo? —dijo en norteño Rizos Grises.
—Que tú y yo tenemos que fingir que luchamos en duelo.
—¿Fingir?
—Sí, lo sé, pero es que aquí se finge para todo tipo de estupideces. Vamos a hacer una representación. Tienes que actuar. Hacer teatro.
—El círculo no es materia de risa, y al hombre grande no le gusta reírse de nadie.
—Aquí es distinto. Primero fingimos y luego otros luchan de verdad. Cuarenta escamas si lo consigues.
—Entonces, de acuerdo. Primero lo fingimos. Y luego luchamos de verdad. Lo he cogido —Rizos Grises lanzó a Escalofríos una mirada larga y penetrante y luego se escabulló.
—¡El siguiente! —exclamó Cosca. Un hombre delgado entró por la puerta con una cabriola, vestido con unas mallas de color naranja y una casaca de rojo brillante, con un gran bolso en una mano—. ¿Tu nombre?
—No soy otro que... —e hizo una reverencia barroca—. ¡El Increíble Ronco!
Las cejas del viejo mercenario subieron tanto en su rostro como el corazón de Escalofríos bajaba en el pecho de su dueño.
—¿Y tus especialidades, tanto de artista como de luchador?
—Ambas son la misma, caballeros —dijo, saludando con la cabeza a Cosca y a Escalofríos y acto seguido a Vitari—. Mi señora... —y se volvió lentamente, buscando algo en la bolsa; luego se enderezó, se llevó una mano a la boca, sopló...
Y una llama de brillante fuego salió siseando por los labios de Ronco, pasando tan cerca de Escalofríos que éste sintió su calor en una mejilla. Si hubiera tenido tiempo, se habría apartado de la silla, pero no lo hizo... porque allí seguía, cegado, mirando fijamente, tragando saliva mientras sus ojos volvían a acostumbrarse a la oscuridad del almacén. La mesa aún ardía en dos puntos, uno de ellos junto a las temblorosas manos de Cosca. Las llamas lanzaron un silencioso bufido y murieron, dejando tras de sí un olor que a Escalofríos le dio ganas de vomitar.
El Increíble Ronco se aclaró la garganta mientras decía:
—Ah. Una demostración un poquito más... vigorosa de lo que esperaba.
—¡Pero condenadamente impresionante! —Cosca apartó el humo de su cara—. Es un entretenimiento innegable, e innegablemente mortal. Amigo, estás contratado al precio de cuarenta escamas por noche.
El hombre sonrió con alegría.
—¡Un placer servirles! —la reverencia fue aún mayor que la de antes—. Señores, mi señora. Con su... permiso.
—¿Estás seguro de ése? —preguntó Escalofríos, justo cuando Ronco correteaba hacia la puerta—. ¿No será un poco arriesgado meter dentro de un edificio de madera a alguien que arroja fuego?
Cosca volvió a hablarle con desprecio.
—Pensaba que vosotros, los norteños, erais todo furia y dientes. Si las cosas pintan mal, el fuego dentro de un edificio de madera será el ecualizador que necesitaremos.
—¿El qué?
—El nivelador —explicó Vitari.
La palabra era difícil de comprender. Arriba, en las montañas del Norte, a la muerte la llamaban la Gran Niveladora.
—De puertas adentro, el fuego puede acabar por ponernos a todos al mismo nivel, porque, por si no te has dado cuenta, ese bastardo no parece tener muy buena puntería. El fuego es peligroso.
—El fuego es bonito. Lo tenemos dentro.
—Pero no...
—Ah —Cosca levantó la mano para hacerle callar.
—Deberíamos...
—Ah.
—No me digas...
—Ah, ¡no me hagas repetirlo! ¿Es que no tenéis la palabra «ah» en tu tierra? Murcatto me ha puesto a cargo de los artistas y eso es lo que, con todo el respeto posible, intento decirte. Aquí no se vota. Tú céntrate en montar un espectáculo que suscite los aplausos de los caballeretes de Ario. Yo me encargaré de la planificación. ¿Qué tal suena?
—Como un atajo hacia el desastre —dijo Escalofríos.
—¡Ah, el desastre! —Cosca enseñó los dientes—. No puedo entretenerme más. ¿Quién nos toca ahora?
Vitari enarcó una ceja naranja al mirar la lista que tenía.
—Barti y Kummel..., volatineros, acróbatas, lanzadores de cuchillos y caminantes de la cuerda floja.
Cosca le dio a Escalofríos un codazo en las costillas.
—Caminantes de la cuerda floja, ya ves... ¿Cómo podría terminar mal todo esto?
Los pacificadores
Era muy raro que en la Ciudad de las Nieblas se diera un día tan radiante como aquél. El aire era frío y desapacible, el cielo era inmaculadamente azul, y la conferencia de paz del rey de la Unión debía comenzar de acuerdo con sus nobles propósitos. Las variopintas azoteas, las mugrientas ventanas y las arquivoltas descascarilladas estaban atestadas de mirones ansiosos que esperaban el momento en que los grandes hombres de Styria hiciesen su aparición. Salían poco a poco por los dos lados de la amplia avenida situada abajo en una confusión multicolor, apretujándose contra las siniestras filas grises de los soldados desplegados para contenerlos. El parloteo de la muchedumbre pesaba en el aire. Miles de voces que murmuraban, apuñaladas aquí y allá por gritos de vendedores ambulantes, advertencias a voz en cuello y chillidos de excitación. Como el sonido de un ejército antes de la batalla.
La nerviosa espera antes de que comience el derramamiento de sangre.
Nadie habría reparado en las cinco manchas más que acababan de encaramarse a la azotea de un almacén a punto de caerse. Escalofríos miraba hacia abajo, con sus grandes manos colgando por encima del parapeto. Cosca apuntalaba descuidadamente con una de sus botas la mampostería cascada, mientras se rascaba su cuello sarnoso. Vitari se apoyaba de espaldas en la pared con sus largos brazos cruzados. A un lado, Amistoso estaba de pie, al parecer perdido en uno de los mundos de su invención. El hecho de que Morveer y su ayudante hubiesen salido para gestionar sus propios asuntos, no inducía a Monza a confiar precisamente en ellos. Desde que viera por primera vez al envenenador, sentía una enorme desconfianza. Desde lo sucedido en Westport confiaba mucho menos en él. Sus tropas se reducían a los presentes. Respiró honda y amargamente, se lamió los dientes y escupió al gentío de abajo.
Cuando Dios quiere castigar a alguien, le envía amigos estúpidos y enemigos astutos, como decían las escrituras de Kanta.
—Hay un montón de gente —comentaba Escalofríos, entornando los ojos en aquella fría mañana. Aquella revelación tan sorprendente cuadraba con lo que Monza solía esperar de él—. Un montón tremendo.
—Sí —Amistoso movía los ojos mientras intentaba abarcar a la muchedumbre. Como también movía los labios, Monza tuvo la preocupante impresión de que intentaba contar en silencio el número de personas que la formaban.
—Esto no es nada —Cosca despidió a media Sipani moviendo displicentemente sus manos—. ¡Tendríais que haber visto el gentío que ocupaba las calles de Ospria tras mi victoria en la batalla de las Islas! ¡El aire estaba lleno de las flores que arrojaban! Por lo menos el doble de la gente de ahora. ¡Tendríais que haber estado allí!
—Yo estuve allí —dijo Vitari— y no creo que llegase ni a la mitad.
—¿Fastidiarme los sueños suele proporcionarte cierta satisfacción malsana?
—Sí, alguna —Vitari miró sonriente a Monza, pero ella no le devolvió la sonrisa. Pensó en el triunfo que le habían dado en Talins después de la caída de Caprile. O la masacre de Caprile, según se mirase. Recordaba a Benna, enseñando los dientes mientras ella se erguía sobre las espuelas y lanzaba besos a los balcones. La gente cantando su nombre, incluso Orso cabalgando en el más pensativo de los silencios, con Ario a su lado. Hubiera debido verlo venir...
—¡Ya están aquí! —Cosca apantalló sus ojos con una mano y se inclinó peligrosamente hacia fuera del parapeto—. ¡Salve a nuestros grandes líderes!
El ruido de la muchedumbre aumentó cuando apareció el cortejo. Siete portaestandartes cabalgaban delante, las banderas de las lanzas todas formando el mismo ángulo, la ilusión del equilibrio que propicia una conferencia de paz. La concha de berberecho de Sipani. La torre blanca de Ospria. Las tres abejas de Visserine. La cruz negra de Talins. Los símbolos de Puranti, Affoia y Nicante que se agitaban indolentes en la brisa. Delante cabalgaba un hombre de armadura dorada, mientras el sol dorado de la Unión pendía con languidez de su negra lanza.
Sotorius, canciller de Sipani, fue el primero de todos los ínclitos en aparecer. O de los abyectos, según se mirase. Realmente era muy mayor, de barba y cabellera blanca y rala, encogido por el peso de la pesada cadena del cargo que tenía mucho antes de que Monza hubiese nacido. Caminaba haciendo eses con la ayuda de un bastón y del primogénito de sus muchos hijos, que ya no cumpliría los sesenta. Los seguían varías columnas formadas por los ciudadanos principales de Sipani, el sol chispeando en sus joyas y prendas de cuero repujado, en la brillante seda y en los ropajes de oro.
—El canciller Sotorius —Cosca levantaba la voz para explicárselo todo a Escalofríos—. Según la tradición, el anfitrión llega a pie. El maldito bastardo aún sigue vivo.
—Tiene toda la apariencia de necesitar un descanso —musitó Monza—. Que alguien le proporcione un ataúd.
—Creo que todavía resiste. Aunque esté medio ciego, ve las cosas mejor que la mayoría. Es el maestro, por méritos propios, del término medio. De una manera u otra, ha mantenido neutral a Sipani durante dos décadas. Durante los Años de Sangre. ¡Desde que le dejé la nariz ensangrentada en la batalla de las Islas!
Vitari lanzó una risotada.
—Me parece recordar que cuando las cosas salieron mal con Sefeline de Ospria aún recogías su dinero.
—¿Y por qué no? La paga de soldado no nos permite tener remilgos con quienes nos proporcionan trabajo. En este negocio hay que ir a favor del viento. La lealtad en un mercenario es como la armadura en un nadador —Monza frunció el ceño, preguntándose si eso era lo que significaba para ella, pero la palabrería de Cosca daba a entender que no significaba nada para nadie—. Bueno, nunca me cayó muy bien el tal Sotorius. Fue una boda de conveniencia, un matrimonio infausto y, en cuanto llegó la victoria, un divorcio en el que ambos consentimos con alegría. Los hombres pacíficos no suelen crear las condiciones idóneas para los mercenarios, y el viejo príncipe de Sipani ha hecho de la paz una rica y gloriosa carrera.
—Da la impresión de que hubiera pensado exportarla —Vitari miraba con desprecio a los acaudalados ciudadanos que se agolpaban abajo.
—Eso es algo que Orso jamás comprará —Monza denegaba con la cabeza.
Los líderes de la Liga de los Ocho llegaron después. Los peores enemigos de Orso, entre los que se había encontrado la propia Monza antes de que la tirasen montaña abajo. Los aguardaba un regimiento de parásitos vestidos con cien libreas que desentonaban. El duque Rogont montaba un gran destrero negro, cuyas riendas agarraba con mano segura mientras asentía de vez en cuando a la muchedumbre, sobre todo cuando alguien pronunciaba su nombre en alto. Era un hombre popular, tan dado a asentir, como ya se dijo, que su cabeza parecía dar tantos botes como la de un pavo. A Salier debían de haberle sujetado de algún modo a la silla de un musculoso roano, porque las papadas rosadas que sobresalían por el cuello dorado de su uniforme se iban a uno y otro lado según se movía su laboriosa montura.
—¿Quién es el gordo? —preguntó Escalofríos.
—Salier, gran duque de Visserine.
—Quizá lo siga siendo durante uno o dos meses más —Vitari reía disimuladamente—. Ha despilfarrado la gente de su ciudad durante el verano —Monza había cargado contra ellos en la Margen Alta, con Fiel Carpi a su lado—. La comida de su ciudad durante el otoño —Monza había quemado alegremente los campos que rodeaban sus murallas y expulsado a los granjeros—. Y se está quedando rápidamente sin aliados —Monza había dejado la cabeza del duque Cantain pudriéndose en las murallas de Borletta—. Casi se puede ver desde aquí cómo suda el viejo bastardo.
—Qué vergüenza —dijo Cosca—. Siempre me gustó ese hombre. Deberíais ver las galerías de su palacio. Tiene la mayor colección de arte de todo el mundo. Según él, es un entendido. También mantiene en la actualidad la mesa más célebre de Styria.
—Ya se ve —dijo Monza.
—Me gustaría saber cómo han podido sentarlo en esa silla.
—Polea y correas —dijo enseguida Vitari.
—O cavas una trinchera y, cuando tengas el caballo metido en ella y debajo de ti, lo montas —dijo Monza con voz burlona.
—¿Qué hay del otro? —preguntó Escalofríos.
—Rogont, gran duque de Ospria.
—Da el pego —lo cual era cierto, porque Rogont era alto, ancho de hombros y tenía un rostro agraciado y una mata de rizos negros.
—Contempladlo —Monza volvió a escupir—, pero no por mucho más tiempo.
—El sobrino de mi antaño patrona, y ahora felizmente fallecida, la duquesa Sefeline —a Cosca le sangraba el cuello de tanto rascarse—. Le llaman el Príncipe de la Prudencia, el Conde del Comedimiento, el Duque de la Dilación. Según todos, un buen general, aunque no le guste jugar.
—Yo habría sido menos caritativa —dijo Monza.
—Muy pocos son menos caritativos que tú.
—No le gusta luchar.
—A ningún buen general le gusta luchar.
—Pero todos los buenos generales tienen que luchar de vez en cuando. Rogont tuvo que enfrentarse a Orso durante los Años de Sangre y sólo hizo escaramuzas. Es el que mejor sabe retirarse de toda Styria.
—Saber retirarse es la cosa más difícil. Quizá no haya dado aún con el momento oportuno.
Escalofríos lanzó una mirada distraída.
—Todos los presentes estamos esperando nuestro momento.
—Ahora ha perdido todas las oportunidades —dijo Monza—. En cuanto caiga Visserine, el camino a Puranti quedará expedito, y más allá sólo estarán la mismísima Ospria y la corona de Orso. No más dilaciones. Sólo la prudencia necesaria.
Rogont y Salier pasaron por debajo de ellos. Los dos hombres que, junto con el honrado, honorable y ya muerto duque Cantain, habían formado la Liga de los Ocho para defender a Styria de la insaciable ambición de Orso. O, según como se mirase, para frustrar sus peticiones legítimas a quedarse con lo que ellos dejaran si se peleaban. Cosca sonreía como distraído mientras observaba su avance.
—Has vivido lo bastante para verlo todo arruinado. Caprile, un recuerdo de la gloria que fue.
Vitari miró a Monza con una mueca y comentó:
—Fue una de vuestras victorias, ¿no?
—A pesar de sus murallas impenetrables, Musselia capituló ante Orso de la manera más vergonzosa.
—¿No fue otra de las vuestras? —la mueca de Vitari se había hecho más grande.
—Borleta caída —se lamentaba Cosca—, el arrojado duque Cantain muerto.
—Sí —Monza se lamentó antes de que Vitari volviera a abrir la boca.
—La invencible Liga de los Ocho se ha encogido para convertirse en una compañía de cinco, y pronto mermará hasta ser una partida de cuatro, de la que tres se hallan muy lejos de comprender la idea que la originó.
Monza sólo podía escuchar los susurros de Amistoso:
—Ocho... cinco... cuatro... tres...
Los tres a los que se refería llegaban en el desfile, mientras un brillante séquito les seguía como la estela que habrían hecho en el agua tres patos metidos en ella. Eran los miembros más jóvenes de la Liga: Lirozzio, duque de Puranti, desafiante bajo su rebuscada armadura y sus bigotes aún más elaborados. La joven condesa Cotarda de Affoia, una joven paliducha cuyos ropajes amarillos aún le hacían más pálida, cuyo tío y primer consejero (y amante, según algunos) se cernía cerca de sus hombros. El último era Patine, primer ciudadano de Nicante, con sus cabellos despeinados y sus atavíos de tela de saco, que él sujetaba con una cuerda de nudos para mostrar que no era mejor que el más bajo de los labriegos a su servicio. Aunque corría el rumor de que llevaba ropa interior de seda y que dormía en un lecho dorado con no poca compañía. Demasiado para la humildad de los poderosos.
Cosca ya había comenzado a mirar el siguiente capítulo de aquel desfile de grandeza.
—Por los Hados, ¿quiénes son esos jóvenes dioses?
Era una pareja magnífica, eso no podía negarse. Cabalgaban sendos caballos de color gris con el mínimo esfuerzo que da la confianza, ataviados igual, de blanco y oro. La falda plateada de ella, recamada con hilos brillantes, se ceñía a sus altas y esbeltas formas tanto que parecía imposible, para extenderse luego por detrás. El peto de él, sobredorado, estaba tan pulimentado como un espejo, y su sencilla corona tenía una única piedra preciosa, tan grande que, aun a cien pasos de distancia, Monza pudo ver sus facetas brillando a lo lejos.
—Menudo regalo tan jodidamente regio —dijo, burlándose.
—Casi se puede oler la majestuosidad —terció Cosca—. Me arrodillaría si supiese que las rodillas iban a aguantarme.
—Su Majestad Augusta de la Unión, su Alto Rey —la voz de Vitari estaba cargada de ironía—. Y su reina, ciertamente.
—Terez, la Joya de Talins. Brilla con fuerza, ¿no?
—La hija de Orso —dijo Monza entre dientes—. La hermana de Ario y de Foscar. Reina de la Unión y un coño regio otorgado por convenio.
Aunque fuera un extranjero en tierras de Styria, aunque las ambiciones de la Unión suscitaran sus mayores sospechas, aunque, incluso, su mujer fuera la hija de Orso, la multitud vitoreó con más fuerza a un rey extranjero que a su propio canciller, que era carne de geriátrico.
En palabras de Bialoveld: El pueblo prefiere antes al líder que parece grande que al que lo es.
—Ya veis que a duras penas puede considerársele el mediador más neutral —dijo Cosca después de lanzar un largo suspiro—. Unido con tan fuertes lazos a Orso y a su progenie que apenas se puede ver la luz que pasa entre ellos. ¿Marido, hermano y yerno de Talins?
—Es evidente que debe considerarse a sí mismo por encima de cuestiones tan terrenales —Monza frunció los labios al ver que la regia pareja se acercaba. Era como si hubieran saltado de las páginas de algún libro de cuentos fantásticos y hubiesen caído por accidente en aquella ciudad tan triste y lóbrega. Con unas alas añadidas a los caballos, la fantasía habría sido completa. Resultaba extraño que nadie les hubiese pegado ninguna encima. Terez llevaba un enorme collar de piedras muy grandes, que relucían con tanta fuerza bajo la luz del sol que hacían daño.
—¿Cuántas joyas podrías amontonar encima de una mujer? —decía Vitari mientras no paraba de mover la cabeza.
—No muchas más de las que necesitarías para enterrar a esa zorra —dijo Monza, rezongando. El rubí que Benna le había regalado parecía una baratija al compararlo con aquellas piedras.
—Señoras, los celos son algo terrible —Cosca acababa de darle a Amistoso un codazo en las costillas—. A mí me parece que está bastante bien, ¿eh, amigo? —Como el presidiario no dijo nada, Cosca lo intentó con Escalofríos—. ¿Eh?
El norteño miró a Monza de soslayo y luego al frente, para decir finalmente:
—No sé, no sabría decirte.
—¡Bonita pareja hacéis los dos! Jamás había visto a luchadores con tanta sangre fría. Aunque haya dejado de ser joven, no estoy tan seco por dentro como vosotros dos, caras largas. Mi corazón aún se conmueve al ver una joven pareja enamorada.
Aunque aquella pareja enamorada se hiciera carantoñas, Monza ponía en duda que hubiese mucha pasión entre ellos.
—Hace algunos años, cuando ella sólo era reina en su imaginación, Benna apostó conmigo que podría llevársela a la cama.
Cosca enarcó una ceja.
—Por lo que recuerdo, a tu hermano siempre le gustaba esparcir generosamente su semilla. ¿Y los resultados?
—Pues resultó que él no era su tipo —lo que realmente había resultado era que Monza le interesaba a ella mucho más de lo que jamás le hubiese podido interesar su hermano.
Un séquito aún mayor que toda la Liga de los Ocho seguía respetuosamente a la pareja real. Una veintena, al menos, de damas de compañía, todas ataviadas con sus mejores joyas. Una representación de los señores de Midderland, Angland y Starikland, cubiertos con gruesas pieles y pesadas cadenas de oro. Tras de ellos avanzaban trabajosamente hombres de armas, las armaduras manchadas por el polvo levantado por las cabalgaduras. Todos tosían por la porquería que echaban los caballos de los que eran mejores que ellos. La fea verdad del poder.
—Rey de la Unión, ¿eh? —comentó burlón Escalofríos, viendo que la pareja real ya se marchaba—. ¿Y ése es el hombre más poderoso de todo el Círculo del Mundo?
—Ese es el hombre que sigue de pie —dijo Vitari con una risotada—. Todos se arrodillan ante todos. No debes de saber mucho de política, ¿verdad?
—¿De qué?
—De mentiras. El Lisiado gobierna la Unión. Ese chico con tanto oro es como la máscara que lleva.
—Si te parecieras al Lisiado, seguro que llevarías una máscara igual... —dijo Cosca con un suspiro.
Los vítores que lanzaba la gente siguieron lentamente al rey y a la reina, dejando un silencio relativo tras ellos, que bastó para que Monza pudiese escuchar el traqueteo de las ruedas de un carruaje dorado que avanzaba avenida abajo. Varias veintenas de silenciosos guardias marchaban en columnas a ambos lados del mismo, sus armas menos brillantes que las de la Unión, pero más desgastadas por el uso. Los seguía una muchedumbre de gentileshombres a caballo, tan bien vestidos como inútiles.
Monza cerró con fuerza el puño derecho y estiró sus retorcidos huesos. El dolor le subió por los nudillos, por la mano, por el brazo, hasta sentir que su boca se torcía por una sonrisa siniestra.
—Ahí están —dijo Cosca.
Ario se sentaba a la derecha encima de unos cojines, bien cubierto, moviéndose despacio al ritmo del carruaje, su acostumbrada expresión de desprecio e indolencia bien pintada en el rostro. Foscar se sentaba a su lado, pálido y erguido, la cabeza al frente para captar hasta el menor sonido. El gato mandón y el perrito ansioso juntos sin más.
Gobba no era nadie. Mauthis sólo había sido un banquero. Orso apenas repararía en las nuevas caras que los suplantarían. Pero Ario y Foscar eran hijos suyos. Su preciada carne. Su futuro. Si lograba matarlos, sería como si la hoja que les había clavado a ellos se la hubiese clavado a Orso en su propia barriga. La sonrisa de Monza creció al imaginarse la cara que pondría cuando se lo dijeran.
—¡Excelencia! ¡Vuestros hijos... han muerto!
Un súbito chillido rasgó el silencio:
—¡Asesinos! ¡Escoria! ¡Bastardos de Orso! —varios brazos se agitaron entre la muchedumbre, porque algunos de los presentes querían romper el cordón de soldados—. ¡Sois la maldición de Styria! —entonces los comentarios airados se desbordaron y una especie de marea corrió entre los espectadores. Aunque Sotorius se hubiese declarado personalmente neutral, al pueblo de Sipani no le gustaban Orso ni su descendencia. Sabían que después de que rompiera con la Liga de los Ocho, ellos serían los siguientes. Algunos hombres siempre quieren más.
Dos de los gentileshombres desenvainaron sus aceros. Cuando el metal brilló donde se terminaba la muchedumbre, pudo escucharse un grito sofocado. Foscar seguía de pie en el carruaje, mirando fijamente a la muchedumbre. Ario tiró de él hacia abajo y se repantigó en su asiento para seguir mirándose las uñas.
El disturbio había terminado. El carruaje seguía traqueteando, los gentileshombres habían vuelto a su formación, los soldados con la librea de Talins avanzaban afanosamente tras ellos. El último de ellos pasó por debajo del tejado del almacén, avenida abajo.
—Y el espectáculo ha terminado —dijo Cosca con un suspiro, apartándose de la barandilla y dirigiéndose hacia la puerta que conducía a las escaleras.
—Me gustaría que hubiese terminado para siempre —comentó Vitari mientras se volvía.
—Mil ochocientos doce —dijo Amistoso.
—¿Qué? —Monza se le había quedado mirando.
—La gente. En el desfile.
—¿Y?
—Ciento cinco piedras preciosas en el collar de la reina.
—¿Acaso te he hecho la puñetera pregunta?
—No —Amistoso seguía a los otros en dirección a las escaleras.
Monza se quedó sola y pensativa bajo el viento que arreciaba, contemplando la avenida donde la muchedumbre comenzaba a dispersarse, mientras seguía apretando con fuerza el puño y las mandíbulas, y también con dolor.
—Monza —no era cierto que estuviese sola. Cuando volvió la cabeza, Escalofríos la estaba mirando a los ojos, más cerca de lo que le hubiese gustado. Era como si le costase encontrar las palabras exactas—. Es como si nosotros no..., no sé. Desde Westport..., sólo quería preguntarte...
—Mejor que no me preguntes nada —pasó a su lado, rozándole, y desapareció.
Creándose problemas
Nicomo Cosca cerró los ojos, se lamió los risueños labios, inspiró profundamente por la nariz, anticipándose a la sensación que adivinaba, y levantó la botella. Un trago, un trago, un trago. La familiar promesa del gollete al tocar los dientes, la refrescante humedad en la lengua, la tranquilizadora sensación de la garganta que ingiere el líquido... todo magnifico..., si aquel líquido no hubiese sido agua.
Empapado en sudor y vestido sólo con el camisón, acababa de levantarse furtivamente del lecho para bajar a la cocina en busca de vino. O de cualquier otro brebaje capaz de embriagar a un hombre. Lo que fuera, y le costara lo que costase, con tal de que el polvoriento dormitorio dejara de dar vueltas a su alrededor como un carruaje que se sale de la carretera; con tal de que las hormigas que se paseaban por todo su cuerpo y el dolor de cabeza que le machacaba constantemente desaparecieran. A la mierda el cambio; a la mierda la venganza de Murcatto.
Como suponía que todos estarían acostados, se retorció de frustración al comprobar que Amistoso se encontraba al lado de la estufa, preparando las gachas que serían el desayuno de todos. Pero luego (tuvo que admitir que le resultaba extraño) se alegró de encontrarse en compañía del presidiario. Había algo mágico en el aura de tranquilidad que rodeaba a Amistoso. Su aplomo era tan grande que lo disfrutaba en silencio, sin importarle lo que los demás pudieran pensar. Y eso bastó para que Cosca se decidiera a buscar la tranquilidad que le era tan necesaria. Una tranquilidad que nada tenía que ver con el recogimiento, porque estuvo hablando sin que nadie le interrumpiese hasta que las primeras luces se insinuaron por los resquicios de las contraventanas para dar paso a la aurora.
—¿Que por qué diablos estoy haciendo esto a mis años, Amistoso? ¿Luchar, a mi edad? ¡Luchar! Jamás me gustó esa parte del negocio. ¡Y estar en el mismo bando que ese gusano autocomplaciente de Morveer! ¿Al lado de un envenenador? Esa manera suya de matar a la gente apesta. Y soy completamente consciente, por supuesto, de estar rompiendo la primera regla del soldado.
Amistoso levantó imperceptiblemente una ceja sin dejar de mover las gachas. Aunque Cosca estuviese casi seguro de que el presidiario sabía a qué se debía su presencia en la cocina, Amistoso no lo dio a entender. Por lo general, los presidiarios son gente muy educada, porque los malos modos suelen resultar fatales en la cárcel.
—¿La primera? —preguntó Amistoso.
—Jamás luches a favor de los perdedores. Aunque siempre despreciara al duque Orso de una manera ardientemente apasionada, hay un abismo tan enorme como potencialmente fatal entre odiar a un hombre y hacerlo todo por él —golpeó blandamente con un puño la superficie de la mesa, y la maqueta del palacio de Cardotti se estremeció—. Sobre todo, si aplicamos esta teoría al comportamiento de cierta mujer que ya me traicionó una vez...
Como la paloma doméstica, que siempre vuelve a la jaula que ama y odia al mismo tiempo, su mente volvía a Afieri después de los nueve años que había malgastado. Como en tantas ocasiones, ya fuera en habitaciones perennemente apestosas, en pensiones de mala muerte o en tabernas destartaladas, dispersas a lo largo y ancho del Círculo del Mundo, se imaginó los caballos bajando con un galope atronador por la larga pendiente, con el sol a la espalda. Bonita demostración, aunque un tanto ostentosa, pensó mientras llegaba la caballería y él sonreía entre las brumas del alcohol para ver cómo quedaba. Recordó su desánimo al comprobar que los jinetes no se detenían. La enfermiza sensación de horror cuando chocaron con sus propias líneas desprevenidas. La mezcla de furia, desesperación, disgusto, ebriedad y vértigo cuando montó en su caballo para huir, mientras su destartalada brigada caía a su alrededor, hecha añicos junto con su reputación. La misma mezcla de furia, desesperación, disgusto, ebriedad y vértigo que a partir de entonces le había seguido como si fuera su sombra. Al ver el reflejo distorsionado de su cara marchita en el curvo vidrio de la botella de agua, frunció el ceño.
—Los recuerdos de nuestras glorias se disipan —dijo entre susurros— y se pudren, dando paso a anécdotas de medio culo, ligeras y tan poco convincentes como las mentiras que suelta la vil chusma. Los fallos, las decepciones, los pesares, mantienen la crudeza de cuando sucedieron. La sonrisa de una niñita, a la que jamás dimos importancia. Una pequeña injusticia, por la que culpamos a otro. Un hombro sin nombre, que nos golpeó entre la muchedumbre y nos dejó cabreados durante días o meses. Para siempre —torció un labio—. El pasado está construido con todo eso. Los momentos mezquinos que nos convierten en lo que somos.
Amistoso seguía sin decir nada, haciendo que Cosca hablase aún más que si le hubiese dicho algún cumplido.
—Y ninguno fue más amargo que aquel en que Monzcarro Murcatto se volvió contra mí, ¿eh? Debería vengarme de ella en lugar de ayudarla a vengarse. Debería matarla, junto con Andiche, Sesaria, Victus y todos los bastardos de las Mil Espadas que antaño fueron amigos míos. Por eso mismo, Amistoso, me hago la siguiente pregunta: ¿Qué cojones hago en este sitio?
—Hablar.
Cosca lanzó una risotada.
—Como siempre. En lo que concierne a las mujeres, mi juicio siempre fue muy pobre —tosió mientras reía—. A decir verdad, mis juicios siempre han sido desacertados. Por eso, mi vida no ha sido más que una serie de sobresaltos —dejó la botella encima de la mesa con un pequeño golpe—. ¡Pero, basta ya de filosofía barata! Lo cierto es que necesito una oportunidad, que necesito cambiar y, lo que es más importante, que necesito desesperadamente el dinero —se levantó—. Que se joda el pasado. ¡Soy Nicomo Cosca, maldición! ¿Miedo? ¡Me río en su cara! —hizo una pausa momentánea y añadió—: Y ahora me vuelvo a la cama. Mis más sentidas gracias, maese Amistoso, tu conversación es de las más agradables que haya conocido.
Durante un instante, el presidiario apartó la mirada de las gachas.
—Pero si apenas he dicho una palabra.
—Pues por eso.
* * *
El desayuno de Morveer reposaba encima de la mesita del pequeño dormitorio que ocupaba, el cual debía de haber sido la despensa superior de aquel almacén, para entonces abandonado, que se levantaba en uno de los distritos más insalubres de Sipani, una ciudad que siempre había despreciado. El refrigerio consistía en un cuenco de aspecto informe que estaba lleno de gachas de cebada, una copa vieja de té hirviente, un vaso barato lleno de leche medio agria y agua templada. Al lado de todo aquello, puestos en fila, había hasta diecisiete viales, botellas y tarros, llenos con sus correspondientes pastas, líquidos y polvos, y ordenados desde los colores menos claros hasta el blanco, pasando por el tono oscuro del cuero y el azul verdoso del aceite de escorpión.
Morveer metió a regañadientes la cuchara en las gachas y se la llevó a la boca. Mientras deglutía su contenido con escaso apetito, levantó los tapones de los cuatro primeros recipientes, sacó una aguja centelleante del paquete, la hundió en el primer recipiente y luego se pinchó con ella en el dorso de la otra mano. Luego volvió a repetir la misma operación con los tres recipientes restantes y arrojó lejos la aguja. Al ver que una pequeña perla de sangre brotaba de cada uno de los pinchazos, parpadeó y hundió nuevamente la cuchara en el cuenco, apoyándose en el respaldo de la silla y dejando que su cabeza colgase al sentir el mareo.
—¡Maldito larync! —exclamó, pensando que era preferible soportar una pequeña dosis todas las mañanas, a pesar de las leves molestias que ello le ocasionase, que otra mayor, administrada por malicia o despiste, que podría reventarle todos los vasos sanguíneos del cerebro.
Hizo de tripas corazón para tomarse otra cucharada de gachas frías, abrió la lata que estaba al lado, sacó un pellizquito de raíz de mostaza, cerró una de sus fosas nasales y lo aspiró por la otra. Se estremeció cuando el polvo quemó los circuitos de su nariz y le dejó insensibles dientes y labios. Se bebió un buen trago de té y descubrió que quemaba mucho, tanto que estuvo a punto de vomitarlo.
—¡Maldita raíz de mostaza! —aunque, en varias ocasiones, hubiera empleado eficazmente aquella porquería contra varios objetivos, no le apetecía convertirse personalmente en uno de sus consumidores. Todo lo contrario. Tomó un sorbo de agua e hizo gárgaras con él, en un vano intento por eliminar su sabor acre, sabiendo que seguiría agazapado detrás de su nariz durante varias horas.
Puso en fila los seis receptáculos siguientes y los desenroscó o les quitó el tapón, según lo que correspondiese. Habría podido beberse el contenido de todos ellos uno tras otro, pero los largos años que llevaba desayunándose de aquella singular manera le habían enseñado que lo mejor era tomárselo todo al tiempo. Así pues, midió las cantidades apropiadas, las echó en el vaso de agua, las mezcló cuidadosamente con la cuchara, se concentró y, haciendo aspavientos, se lo tragó todo de tres veces.
Morveer dejó el vaso en el suelo, se enjugó las lágrimas y se permitió lanzar un pedo acuoso. Sintió un amago de náusea que desapareció al momento. A fin de cuentas, llevaba veinte años haciéndolo durante todas las mañanas. Si aún no se había acostumbrado...
Fue hacia la ventana, abrió sus jambas de par en par y metió la cabeza entre ellas, justo a tiempo de rociar con su magro desayuno el mísero callejón que se encontraba al lado del almacén. Emitió un gemido de amargura mientras se echaba hacia atrás, se quitó el moco ardiente que tenía en la nariz y caminó con paso incierto hacia el lavabo. Llenó la pileta de agua y se la echó por toda la cara, mirando fijamente su reflejo en el espejo cuando el agua cayó goteando de sus cejas. Lo peor de todo aquello era que tenía que obligar a sus tripas rebeldes a aceptar más gachas. Uno más de todos los sacrificios anónimos con los que se castigaba para seguir siendo uno de los mejores.
Los demás niños del orfanato nunca apreciaron sus talentos especiales. Tampoco su maestro, el infame Moumah-yin-Bek. Su mujer tampoco le apreciaba. Tampoco los numerosos aprendices que había tenido. Y en aquellos momentos le parecía que su reciente patrona tampoco apreciaba su falta de egoísmo, su inquietud, los (no, no era ninguna exageración) heroicos esfuerzos que hacía para caerle bien a ella. Nicomo Cosca, aquel disoluto y viejo pellejo de vino, recibía mucho más respeto que él.
—Estoy condenado —murmuró desconsoladamente—, condenado a dar, a dar, sin recibir nada a cambio.
Un golpecito en la puerta. Y la voz de Day.
—¿Estás listo?
—Un momento.
—Todos están bajando por las escaleras. Hay que irse al palacio de Cardotti. Echar los cimientos. La importancia de la preparación y todo eso —era como si hablase con la boca llena. De hecho, lo contrario hubiera sido una sorpresa—. Yo les pondré al día por ti —y escuchó sus pasos al bajar.
Al menos había una persona que mostraba la necesaria admiración por sus dotes educativas, que le hacía partícipe del debido respeto, que excedía sus más altas expectativas. Fue consciente de confiar cada vez más en ella, tanto desde el punto de vista práctico como emotivo. Quizá más de lo que aconsejase la precaución.
Pero incluso un hombre con el extraordinario talento de Morveer no puede pensar en todo. Suspiró hondamente y se apartó del espejo.
* * *
Los artistas, o los asesinos, pues eran ambas cosas, cubrían el suelo del almacén. Veinticinco en total, si Amistoso era incluido finalmente en el recuento que se acababa de hacer. Las tres bailarinas gurkas se sentaban con las piernas cruzadas, dos de ellas con sus elaboradas máscaras de gato aún encima de sus cabelleras negras y aceitadas. Como la tercera se la había puesto sobre el rostro, sus ojos relucían oscuros tras las oblicuas mirillas practicadas en ella, mientras acariciaba suavemente una curva daga. Los de la banda, que acababan de ponerse unas chaquetillas negras muy limpias y unas mallas grises y amarillas, y se cubrían el rostro con unas máscaras plateadas que adoptaban la forma de las diferentes notas musicales, practicaban una jiga que aún no conseguían dominar.
Escalofríos, que estaba de pie cerca de ellos, se cubría los hombros con una túnica de piel mientras agarraba un escudo redondo de madera, bastante grande, con una mano y una pesada espada con la otra. Rizos Grises se encontraba frente a él, con una máscara de hierro que le cubría toda la cara y una maza enorme, reforzada con remaches de hierro, en las manos. Escalofríos hablaba muy deprisa en norteño, indicándole a Rizos Grises las maniobras que iba a hacer con la espada para que él reaccionase ante ellas y así pudieran ir preparando el espectáculo que iban a dar.
Barti y Kummel, los acróbatas, vestían una abigarrada ropa a cuadros que se les adhería al cuerpo, mientras discutían entre sí en el idioma de la Unión y uno de ellos agitaba con mucha pasión una especie de puñal. El Increíble Ronco lo observaba todo a cubierto de su máscara pintada de rojo, naranja y amarillo, colores todos ellos tan chillones que parecían llamas que bailoteasen. A su espalda, los tres juglares llenaban el aire con una cascada de cuchillos relucientes que brillaban y parpadeaban en la penumbra. Otros se apoyaban en cajas, se sentaban en el suelo con las piernas cruzadas, hacían cabriolas, afilaban las hojas de espadas y cuchillos o remendaban sus trajes.
Escalofríos apenas reconoció al propio Cosca cuando lo vio ataviado con una gruesa casaca de terciopelo con bordados de plata, un sombrero de copa en la cabeza y un largo bastón de color negro y empuñadura de oro macizo en la mano. Había disimulado con maquillaje el sarpullido que tenía en el cuello. Sus bigotes entreverados de gris habían quedado encerados para convertirse en dos curvas rutilantes; sus botas, luego de quedar limpias, brillaban como nunca; y aunque su máscara tuviese unas incrustaciones de pequeños trocitos de espejo, chispeaba mucho menos que los ojos que se escondían detrás.
Se contoneó mientras llegaba al lado de Amistoso, con esa sonrisa autocomplaciente que el jefe de pista siempre exhibe en el circo, y dijo:
—Espero que estés bien, amigo mío. Nuevamente gracias por escucharme esta mañana.
Amistoso asintió, reprimiendo una mueca. Aquella aura de buen humor de Cosca tenía algo mágico, porque él sabía que podría hablar y hablar, y eso le daba confianza, y también sabía que sería escuchado y que podría reír y que Amistoso le comprendería. Y por todo eso, a Amistoso casi le entraron ganas de hablar también él.
Cosca acababa de sacar algo. Una máscara que parecía dos dados juntos. Curiosamente, aquellos dados marcaban un uno doble, porque los agujeros para los ojos eran otros tantos puntos negros en sus caras visibles.
—Espero que esta noche me hagas el favor de controlar el tablero de los dados.
Amistoso recogió la máscara con mano temblorosa y dijo:
—Será un gran placer.
* * *
Su loca tripulación recorría las retorcidas calles mientras las brumas matinales comenzaban a levantarse... bajando por callejones poco iluminados, cruzando estrechos puentes, atravesando jardines oscuros y decaídos y recorriendo húmedos túneles, siempre con pisadas que suscitaban ecos en las sombras. La traicionera agua jamás estaba lo suficientemente lejos, se decía Escalofríos mientras fruncía la nariz ante el pestazo a sal de los canales.
Media ciudad estaba disfrazada, como si todos sus habitantes tuviesen que celebrar algo. Los que no estaban invitados al gran baile en honor de los regios visitantes de Sipani se habían preparado una fiesta por su cuenta, y buena parte de ellos parecían estar a punto de inaugurarla. Si algunos no se habían quebrado la cabeza a la hora de los disfraces, poniéndose las casacas y atavíos de los domingos con el añadido de un simple antifaz, otros parecían haber enloquecido: pantalones enormes, zapatos de tacón, rostros pintados de oro y plata que gruñían como animales y hacían muecas de locos. A Escalofríos le recordaron la cara de Nueve el Sanguinario cuando luchó con él en el círculo, porque su sonrisa diabólica estaba manchada de sangre. Todo aquello le ponía de los nervios. Lo mismo que ir vestido con pieles y cueros, como en el Norte, y cargar con una espada y un escudo bastante pesados que apenas diferían de los de verdad. Un numeroso grupo de individuos se cruzó con ellos, todos cubiertos con plumas amarillas y máscaras de enormes picos que chillaban como una bandada de gaviotas locas. Y también le puso de los nervios.
Cubierto por la bruma, pudo distinguir que doblaban esquinas y cruzaban plazas en penumbra, siempre bajo la mirada de formas extrañas cuyas risotadas y parloteos resonaban en los callejones de madera. Monstruos y gigantes. Aquella ocurrencia consiguió que a Escalofríos comenzaran a picarle las palmas de las manos, porque acababa de recordar cuando el Temible había salido de la bruma que rodeaba Dunbrec para llevar consigo la muerte. Pero sólo se trataba de unos bastardos idiotas con zancos. Ponle a una persona una máscara y sucederá algo inusual y fantástico. No sólo cambiará de aspecto, sino de comportamiento. En ocasiones dejará de ser una persona para convertirse en... otra cosa.
A Escalofríos no le gustaba nada todo aquello que, por otra parte, nada tenía que ver con el hecho de que fuera a tomar parte en un asesinato. Le parecía que aquella ciudad se levantaba en el mismísimo borde del infierno y que los demonios salían de él para pasearse por las calles y mezclarse con los asuntos cotidianos de la gente, evitando hacer cualquier cosa fuera de lo corriente. Pero no podía olvidar que, de entre toda aquella gente que le parecía extraña y peligrosa, la que componía su grupo era la más extraña y peligrosa con la que jamás se hubiese encontrado. Si en aquella ciudad había demonios, él era uno de los peores. Y cuando ese pensamiento comenzó a echar raíces en su mente, no resultó, precisamente, muy reconfortante.
—¡Por aquí, amigos! —Cosca les hizo atravesar una plaza rectangular formada por cuatro árboles desangelados y sin hojas y un edificio bastante grande en penumbra, construido de madera y con un patio en su interior. Idéntico al que se había encontrado encima de la mesa del almacén durante los últimos días. Como cuatro guardias bien armados y de ceño fruncido rodeaban una verja de hierro, Cosca, haciendo ruido con los tacones, subió a buen paso los escalones que conducían hasta ellos y dijo:
—¡Buenos días tengan ustedes, caballeros!
—El Cardotti está cerrado —dijo con un gruñido el que estaba más cerca—. Y seguirá cerrado por la noche.
—Pero no para nosotros —Casca movió el bastón para señalar a su variopinta tropa—. Somos los artistas de la función privada que va a darse esta misma noche, escogidos y contratados especialmente por la consorte del príncipe Ario, Carlot dan Eider. Y ahora, abran enseguida la puerta, porque tenemos que atender a los numerosos preparativos. ¡Vamos, mis niños, y no os entretengáis! ¡Hay que divertir a la gente!
El patio era mucho mayor de lo que Escalofríos había supuesto y también mucho más frustrante, porque se suponía que formaba parte del mejor burdel del mundo. Pero sólo era una zona empedrada llena de musgo en la que habían instalado unas cuantas mesas y sillas desvencijadas, pintadas con una purpurina que comenzaba a pelarse. Varias cuerdas colgaban de las ventanas del piso de arriba, donde unas cuantas sábanas ondeaban para secarse. Unas barricas de vino se amontonaban en un rincón. Un hombre muy mayor y torcido barría el suelo con una escoba que estaba en las últimas. Una mujer gorda restregaba una prenda de ropa interior en un barreño. Otra se miraba circunspecta las uñas mientras manejaba un fichero. Poco después se repantigó en su silla y, mientras aspiraba el humo de una pequeña pipa de arcilla de chagga, estudió la ficha en la que estaban escritos los nombres de los artistas.
—Nada es más mundano ni menos excitante que ver una casa de putas a plena luz del día, ¿estás de acuerdo?
—Creo que sí —Escalofríos veía que los malabaristas habían encontrado un rincón donde poner sus cosas, entre ellas sus relucientes cuchillos.
—Siempre pensé que la vida de una puta debía de ser bastante buena. O, al menos, próspera. Ves cómo van pasando los días y cuando finalmente te llaman para que hagas el trabajo, la mayor parte te lo pasas tumbada debajo.
—No veo mucho honor en eso —comentó Escalofríos.
—Al menos, la mierda hace que las flores crezcan. El honor no es tan provechoso.
—¿Y qué pasa cuando te haces vieja y ya no quieres que te den más caña? Creo que sólo sacas fuera tu desesperación, mientras te guardas un montón de pesares.
Bajo su máscara, la sonrisa de Cosca se convirtió en una mueca de tristeza.
—Amigo mío, como hacemos todos. Sucede en todos los negocios, y los nuestros no son diferentes. Ser soldado, matar, como quieras llamarlo. Nadie te quiere cuando te haces viejo —dio un empujón a Escalofríos cuando entró en el patio, moviendo el bastón de atrás adelante al ritmo de sus zancadas—. De una manera u otra, ¡todos somos putas! —sacó un pañuelo muy historiado de su bolsillo, lo ondeó al pasar al lado de las tres mujeres e hizo una reverencia—. ¡Señoras, es todo un honor!
—¡Capullo viejo e imbécil! —Escalofríos comprendió las palabras que una de ellas decía en norteño justo antes de volver a darle a la pipa. La banda comenzaba a afinar los instrumentos, cuyos sonidos se convirtieron en un triste lamento en cuanto comenzaron a tocar con ellos.
En el patio había dos puertas bastante grandes; la de la izquierda llevaba al salón de juego, y la de la derecha al de fumadores; de ambos salones se llegaba a las dos escaleras. Sus ojos recorrieron la pared cubierta de hiedra y las arañadas planchas de madera oscurecidas por la humedad de aquel clima, para llegar a la hilera de estrechas ventanas de la primera planta. Las habitaciones para el solaz de los invitados. Luego sus ojos, al seguir subiendo, contemplaron unas ventanas más grandes de cristal emplomado, situadas justo debajo del tejado: la suite real, que acogía a los visitantes de mayor rango, donde, dentro de unas horas, planeaban dar la bienvenida al príncipe Ario y a su hermano Foscar.
—Uh —se volvió al sentir un golpecito en el hombro, y entonces se quedó medio bizco.
Una mujer alta estaba junto a él, con una piel de color negro brillante alrededor de los hombros y unos largos guantes negros en sus largos brazos, con una cabellera negra y peinada hacia un lado que pendía suave y tersa sobre su blanco rostro. Su máscara estaba sembrada de partículas de vidrio, excepto en las hendiduras por donde sus ojos le miraban con fulgor.
—Er... —Escalofríos tuvo que hacer de tripas corazón para no mirarle las tetas, porque la sombra que se formaba entre ellas atraía tanto a sus ojos como el panal de miel al oso—. Si puedo hacer algo... ya sabe...
—Ah, ¿sí? No sé —torció una de las comisuras de sus labios pintados, como si se burlara o como si él le divirtiera. A Escalofríos le pareció que su voz tenía un sonido familiar.
—¿Monza? —preguntó, casi susurrando.
—¿Qué otra mujer tan elegante como yo le hubiera dicho algo a un tipo como tú? —le miró de arriba abajo—. Esto me trae recuerdos. Pareces tan salvaje como cuando te vi por primera vez.
—Creo que ésa es la idea. Tú pareces, hum... —no conseguía encontrar la palabra.
—¿Una puta?
—Bueno, quizá, pero una bastante cara.
—No me gustaría parecerme a una barata. Me voy para arriba a esperar a nuestros invitados. Si todo va bien, te veré en el almacén.
—Sí. Si todo va bien —la vida de Escalofríos tenía la mala costumbre de no ir nunca bien. Frunció el ceño al mirar las ventanas emplomadas—. Y tú, ¿estarás bien?
—Oh, puedo manejar a Ario. Es lo que siempre he estado esperando.
—Ya lo sé, pero me refería a..., bueno, si quieres que esté más cerca...
—Me gustaría que tu diminuta mente dejara de tener las cosas bajo control. Permíteme que me preocupe de mis asuntos.
—Lo que me preocupa es que se nos pueda escapar algo.
—Siempre tan optimista —levantó un hombro mientras se iba.
—Quizá sólo quisiera disuadirme —dijo para sí. Pero, aunque no le gustase que le hablara de aquella manera, aún le gustaba mucho menos que ni siquiera le hablase. Al volverse y ver que Rizos Grises le miraba burlón, hizo una higa a aquel viejo bastardo—. ¡No te quedes ahí! ¡Dibujemos de una vez el maldito círculo antes de hacernos viejos!
* * *
Monza estaba lejos de sentirse bien mientras apretaba los dientes y recorría el salón de juego en compañía de Cosca. No estaba acostumbrada a los zapatos de tacón alto. Tampoco a las medias que le cubrían las piernas. Y como, por lo general, los corsés solían ser una tortura, el que llevaba no era la excepción y le apretaba mucho, aun habiendo reemplazado dos de sus ballenas por otros tantos estiletes que ocultaban sus puntas y mangos donde la espalda pierde su honroso nombre. Los tobillos, las rodillas y las caderas le latían. Aunque, como siempre, la idea de fumarse una pipa se insinuase en la trastienda de su mente, intentó ignorarla. Y puesto que aquellos últimos meses había soportado mucho dolor, una pizca más sería muy poco precio que pagar por acercarse a Ario. Sólo lo suficiente para clavar un puñal en aquel rostro burlón. Sólo con pensarlo, su contoneo se hizo más arrogante.
Carlot dan Eider los aguardaba en el extremo de la estancia, mirándolos con un talante de regia superioridad entre dos mesas de juego cubiertas con sábanas grises, ataviada con un vestido rojo que le hacía parecer una emperatriz de leyenda.
—¿Te has fijado en cómo nos hemos vestido? —Monza rezongó en cuanto se acercó a ella—. Una general vestida de puta y una puta vestida de reina. Esta noche todo el mundo pretende ser lo que no es.
—Así es la política —la amante de Ario torció el rostro al ver a Cosca—. ¿Y éste quién es?
—Maestre Eider, qué honor tan deliciosamente inesperado —el viejo mercenario hizo una reverencia mientras se quitaba el sombrero, exponiendo su escabrosa calva empapada de sudor—. Nunca imaginé que volveríamos a encontrarnos.
—¡Usted! —le obsequió con una mirada helada—. Debería haberme imaginado que le contratarían para esto. ¡Pensé que había muerto en Dagoska!
—Eso creyeron, pero lo cierto es que sólo estaba muy, pero que muy borracho.
—No lo suficiente para no querer vengarse de mí.
El viejo mercenario se encogió de hombros y dijo:
—Siempre es de lamentar que la gente honrada acabe siendo traicionada. Cuando le sucede a alguien de mente traicionera, uno no puede reprimir cierta sensación de... justicia cósmica —Cosca hizo una mueca, miró a Eider y luego a Monza—. ¿Tres personas tan leales como nosotros en el mismo bando? Estoy ansioso por ver en qué acaba todo esto.
Monza pensó que todo acabaría en sangre. Acto seguido preguntó:
—¿Cuándo llegarán Ario y Foscar?
—Cuando el gran baile de Sotorius esté terminando. A medianoche, o un poco antes.
—Estaremos esperándolos.
—El antídoto —dijo Eider, casi interrumpiéndola—. He cumplido mi parte.
—Lo recibirás cuando tenga la cabeza de Ario en una bandeja. No antes.
—¿Y si algo sale mal?
—Pues entonces morirás con todos nosotros. Lo mejor es que todo salga como la seda.
—¿Qué te impedirá dejarme morir?
—Mi intachable reputación de jugar limpio y de comportarme bien.
Sorprendentemente, Eider no se rió.
—Intenté hacer las cosas bien en Dagoska —dijo, mientras se clavaba un dedo en el pecho—. ¡Intenté hacer las cosas bien! ¡Intenté salvar a la gente! ¡Y fíjate lo que me costó!
—Quizá el hacer las cosas bien le sirva a uno de lección —Monza se encogió de hombros—. A mí nunca me sirvió.
—¡Ríete! ¿Sabes lo que es estar toda la vida atemorizada?
Monza dio un paso hacia ella y apoyó la espalda en la pared.
—¿Vivir atemorizada? —dijo con voz burlona, y las máscaras de ambas mujeres estuvieron a punto de chocarse una con otra—. ¡Bienvenida a mi perra vida! ¡Y ahora, deja de lamentarte y vete a sonreírles a Ario y a los demás bastardos que están en el baile! —bajó la voz hasta convertirla en un susurro—. Y luego tóenoslo. Y también a su hermano. Haz lo que te digo y aún podrás disfrutar de un final feliz.
Sabía que ninguno de los presentes creía aquellas palabras. Realmente, los festejos de la noche se cerrarían con muy pocos finales felices.
* * *
Day movió el taladro por última vez, la madera gimió y la barrena giró finalmente en el vacío. Un chorro de luz taladró las tinieblas del ático y formó un círculo brillante en la mejilla de la joven. Cuando hizo una mueca a Morveer, éste tuvo un recuerdo agridulce y se imaginó el rostro sonriente de su madre a la luz de una vela.
—Ya estamos dentro.
No había lugar para la nostalgia. Se tragó la emoción y gateó, teniendo mucho cuidado de poner los pies encima de las traviesas. Una pierna vestida de oscuro que se asoma por el techo que acaba de hundirse por el peso y que se agita para encontrar el equilibrio, y los hijos de Orso y sus guardias tendrían motivos para preocuparse. Al fisgar por el agujero, sin duda invisible entre las gruesas molduras, Morveer pudo ver una larga extensión del pasillo forrado de madera, y en ella una rica alfombra gurka y dos puertas bastante altas. En la parte superior del marco de la que estaba más cerca, habían grabado una corona.
—La posición es perfecta, querida. La suite real —desde allí podía ver perfectamente a los guardias estacionados delante de cada una de las puertas. Metió la mano en la casaca y arqueó una ceja. Buscó en los demás bolsillos y entonces el pánico hizo mella en él—. ¡Maldición! ¡Me he dejado la cerbatana! Si...
—He traído dos de repuesto, por si acaso.
Morveer se llevó una mano al pecho.
—Gracias a los Hados. ¡No! Al infierno los Hados. Gracias a tu precavida planificación. ¿Dónde estaría yo sin ti?
Day ensayó su usual mueca inocente.
—Dónde estás ahora, pero con una compañía menos encantadora. La precaución primero, y siempre.
—Muy cierto —su voz se convirtió en un susurro—. Ya llegan —se refería a Murcatto y a Vitari, que acababan de aparecer, ambas enmascaradas, maquilladas y vestidas, o mejor casi desvestidas, como la mayoría de las empleadas del establecimiento. Vitari abrió la puerta situada debajo de la corona tallada y entró. Murcatto echó una breve mirada al techo, asintió y la siguió—. Ya están dentro. Todo sigue según el plan —pero quedaba el tiempo suficiente para que aún pudiera producirse algún desastre—. ¿Y el patio?
Day reptó sobre su estómago para llegar al extremo del ático donde el tejado se juntaba con las traviesas, y espió por los agujeros que habían hecho y que daban al patio central del edificio.
—Me parece que están a punto de recibir a nuestros invitados. ¿Y ahora?
Morveer se arrastró hasta la minúscula ventana que estaba llena de porquería y quitó varias telarañas con el dorso de una mano. El sol se ponía ya por debajo de la línea quebrada de los tejados, arrojando un resplandor ocre sobre la Ciudad de los Susurros.
—El baile de máscaras pronto decaerá en el palacio de Sotorius. —Al otro extremo del canal, delante de la Casa del Placer de Cardotti, comenzaban a encender las farolas, y la luz de las lámparas salía por las ventanas de los oscuros edificios para luego extenderse por el azul del atardecer. Morveer se quitó las telarañas de los dedos con algo de asco—. Ahora seguiremos sentados en este ático de oscuridad estigia y aguardaremos la llegada de Su Alteza el príncipe Ario.
Sexo y muerte
De noche, la Casa del Placer de Cardotti era un mundo diferente. Una tierra de fantasía, tan alejada de la monótona realidad como la Luna de nosotros. El salón de juego estaba iluminado por trescientas siete velas. Amistoso las había contado mientras izaban los lustres que las sujetaban, mientras las encajaban en los candelabros fijos de las paredes, mientras las retorcían para meterlas en los candelabros de mano.
Ya habían quitado las sábanas que cubrían las mesas de juego. Uno de los repartidores de cartas barajaba un mazo de las suyas, otro permanecía sentado, mirando a la nada, un tercero apilaba las fichas. Amistoso contaba en silencio al mismo tiempo que él. En el otro extremo de la habitación, un hombre mayor aceitaba la ruleta, la rueda de la fortuna. Aunque no les daría mucha suerte a los que jugasen, tal y como Amistoso acababa de comprobar tras hacer un cálculo de probabilidades. Eso era lo más extraño de los juegos de azar, que las probabilidades siempre están en contra del jugador. Podrás vencer a los números durante un día entero, pero al final ellos acabarán venciéndote.
Todo lo de aquel sitio brillaba como los tesoros escondidos, especialmente las mujeres. Para entonces todas estaban vestidas, maquilladas, transformadas por la cálida luz de las velas en cosas que apenas eran humanas. Sus largos miembros aceitados, maquillados y empolvados para que reluciesen; sus ojos, brillantes a través de los agujeros de las doradas máscaras; sus labios y uñas pintados de rojo oscuro, como la sangre que brota de una herida mortal.
El aire estaba lleno de aromas extraños y estremecedores. Como no había mujeres en Seguridad, Amistoso estaba nervioso. Se calmó tirando los dados una y otra vez y sumando los tantos una y otra vez. Ya llevaba anotados cuatro mil doscientos...
Una de las mujeres pasó a su lado con mucha prisa, y sus vestidos tocaron la alfombra gurka con ese sonido de roce que sólo hace la ropa, y fue como si una de sus largas piernas desnudas abandonase la negrura a cada paso que daba. Como los ojos de Amistoso parecían haberse quedado pegados a aquella pierna, su corazón latió muy deprisa. Doscientos... veintiséis. Apartó los ojos y volvió a los dados.
Tres y dos. Perfectamente normal, no había por qué preocuparse. Se enderezó y siguió a la espera. Al otro lado de la ventana, en el patio, los invitados comenzaban a llegar.
* * *
—¡Bienvenidos, amigos, bienvenidos al Cardotti! ¡Tenemos todo lo que un chico necesita para hacerse mayor! ¡Los dados y las cartas, los juegos de azar y de ingenio por aquí! ¡Los que ansíen el abrazo de la madre cáscara, por esa puerta! Los que quieran vino y licores, que los pidan. ¡No se priven de beber, amigos! ¡En el transcurso de la velada montaremos en el patio espectáculos muy variados! Danza, juegos malabares, música... ¡incluso algo de violencia para aquellos que gustan del sabor de la sangre! Y en lo que respecta a la compañía femenina..., bueno, ya la irán descubriendo dentro del edificio...
Como una marea de hombres empolvados y enmascarados, los invitados comenzaron a entrar en el patio. El lugar no tardó en llenarse a rebosar con trajes muy caros, y el aire en sofocarse por voces que parecían rebuznos. En uno de los rincones del patio, la banda destrozaba una cancioncilla alegre; en otro, los malabaristas creaban una corriente de objetos de vidrio que, reluciendo a causa de la luz, iban y venían por el aire. De vez en cuando, una de las mujeres entraba en el patio y, sin dejar de contonearse, le susurraba algo a alguien y se lo llevaba al interior del edificio. Escaleras arriba, eso era más que evidente. Cosca no dejaba de preguntarse si podría desaparecer durante unos instantes.
—Completamente encantado —musitó, ladeando el sombrero al ver que una esbelta rubia pasaba a su lado.
—¡Atiende a los invitados! —replicó ella con muy malos modos.
—Querida, sólo intentaba subirte el ánimo. Sólo intentaba ayudar.
—¡Si quieres ayudar, comienza a chupar pollas! ¡Ya estoy más que harta! —cuando alguien la tocó en el hombro, ella se volvió y, sonriendo de una manera radiante, le cogió del brazo y desapareció.
—¿Quiénes son todos esos bastardos? —era Escalofríos, que acababa de preguntárselo a Cosca en voz baja—. Nos dijeron que serían tres o cuatro docenas, unos cuantos con armas, pero no duchos en el combate. ¡Aquí debe haber por lo menos el doble!
Cosca enseñó los dientes mientras le daba al norteño una palmadita en la espalda.
—¡Ya lo comprendo! ¿No es emocionante comprobar que acude más gente a la fiesta que das que la que habías invitado? ¡Eso quiere decir que alguien es muy popular!
—¡No habíamos contado con eso! —Escalofríos no parecía muy contento—. ¿Cómo vamos a poder controlarlo?
—¿Qué te hace pensar que tengo todas las respuestas? Según mi propia experiencia, la vida transcurre muy pocas veces como uno se lo espera. Debemos doblegarnos a las circunstancias y, simplemente, hacer lo más que podamos.
—Quizá unos seis guardias, eso nos dijeron. ¿Quiénes serán? —el norteño señaló con la cabeza un puñado de hombres con pinta siniestra que se agazapaban en un rincón, todos ellos con petos de acero bruñido encima de sus negras casacas acolchadas, antifaces muy serios, fabricados en evidente acero, espadas igual de serias y cuchillos largos en las caderas, y mandíbulas muy marcadas, pero igual de serias. Sus ojos recorrían precavidamente el patio en busca de alguna posible amenaza.
—Hummm —dijo Cosca en voz baja—. Yo me estaba preguntando lo mismo que tú.
—¿Te lo estabas preguntando? —la enorme mano del norteño apretaba con fuerza el brazo de Cosca—. ¿No te estarías preguntando si acabarías por convertirte en una mierda?
—Eso suelo preguntármelo con frecuencia —Cosca se libró del apretón del norteño—. Pero me resulta divertido. Todo consiste en no asustarse —se adentró en la muchedumbre para ordenar que les sirvieran bebidas, para enumerar las atracciones, para esparcir buen humor por donde pasaba. En aquellos momentos estaba en su elemento. Vicio y nivel de vida alto, pero también peligro.
Tenía miedo de la vejez, del fracaso, de la traición y de parecer un idiota. Pero jamás había tenido miedo de combatir. Los mejores momentos de Cosca siempre habían ocurrido la víspera de las batallas. Viendo cómo los innumerables gurkos se acercaban hasta las murallas de Dagoska. Viendo cómo las fuerzas de Sipani se desplegaban antes de la batalla de las Islas. Montando a toda prisa en su caballo bajo la luz de la luna cuando el enemigo efectuó una salida desde las murallas de Muris. El peligro era su mayor disfrute. Depuraba las preocupaciones del futuro y borraba los fracasos del pasado. Sólo quedaba el glorioso momento del ahora. Cerró los ojos y sorbió aire, sintiendo con agrado cómo se estremecía al llegar a sus pulmones y escuchando el parloteo de excitación de los invitados. Y fue como si la necesidad de tomarse un trago acabara de esfumarse.
Abrió desmesuradamente los ojos para observar a los dos hombres que acababan de entrar por la puerta, mientras otros les abrían paso servilmente. Su Alteza el príncipe Ario vestía una casaca escarlata. La manera en que sus puños de seda caían de sus mangas bordadas ponía en evidencia que nunca había dado golpe en su vida. Cada vez que movía la cabeza, un impresionante abanico de plumas multicolores dispuesto encima de su máscara dorada se agitaba de uno a otro lado como la cola de un pavo real.
—¡Alteza! —Cosca se quitó el sombrero e hizo una profunda reverencia—. Nos sentimos muy, pero que muy, honrados por vuestra presencia.
—Claro que lo estáis —dijo Ario—, y también por la presencia de mi hermano —movió con languidez una mano en dirección al hombre que estaba a su lado y que, ataviado con un traje blanco e inmaculado, se cubría el rostro con una máscara con forma de medio sol. A Cosca le pareció un tanto deforme y repulsiva. Sin duda tenía que ser Foscar, cuyo rostro aparecía cubierto con una barba que le favorecía—. Por no hablar de la presencia de nuestro común amigo maese Sulfur.
—Qué pena, no puedo quedarme —un tipo mediocre apareció entre los dos hermanos. Tenía un mechón de pelo rizado, un traje sencillo y una sonrisita en los labios—. Hay tanto que hacer. Ni un momento de reposo, ¿eh? —y obsequió a Cosca con una mueca. Los ojos que se insinuaban tras los agujeros de su sencillo antifaz eran de diferente color: uno azul, el otro verde—. Tengo que irme esta noche a Talins para hablar con vuestro padre. No podemos dejar sueltos a los gurkos.
—Claro que no. Malditos sean esos bastardos de gurkos. Sulfur, que tenga buen viaje —dijo Ario, obsequiándole con un leve ademán de cabeza, —Buen viaje —repitió Foscar como rezongando, y Sulfur se dio la vuelta para irse hacia la puerta.
Cosca volvió a ponerse el sombrero en la cabeza.
—¡Vuestras señorías sean muy bienvenidas! ¡Por favor, disfrutad de las diversiones! ¡Todo se encuentra a vuestra disposición! —y, acercándose de una manera más que servil, añadió con una mueca llena de sobreentendidos—: La planta superior del edificio ha quedado reservada para vos y vuestro hermano. Creo que Su Alteza descubrirá en la suite real una diversión de lo más sorprendente.
—Vayamos allá, hermano. Y gentilmente comprobemos si podemos alejarte de tus preocupaciones.
La muchedumbre se apartó para dejar paso a los hermanos. Varios caballeros parlanchines siguieron su estela junto con cuatro de los tipos siniestros que llevaban espadas y armaduras. Cuando pasaron por la puerta y se dirigieron al salón de juego, el viejo mercenario frunció el ceño al distinguir las placas metálicas que les ceñían la espalda.
Aunque fuera evidente que Nicomo Cosca no estaba asustado, algo de respeto para con aquellos individuos tan bien armados no le parecía de más. A fin de cuentas, Monza había pedido control.
Se dirigió de un salto hacia la entrada y tocó en el brazo a uno de los guardias que permanecían fuera.
—Esta noche no puede entrar nadie más. Estamos al completo —cerró la puerta en la mismísima cara del sorprendido guardia, echó la llave y se la guardó en el bolsillo del chaleco. A maese Sulfur, el amigo del príncipe Ario, le había cabido el honor de ser el último hombre en pasar por la puerta aquella noche. Movió una mano en dirección a la banda y dijo—: Algo movidito, muchachos, ¡tocad alguna canción! ¡Estamos aquí para divertir a la gente!
* * *
Morveer seguía arrodillado en la oscuridad del ático, escudriñando por las rendijas del tejado el patio que se encontraba más lejos. Hombres con ropajes ostentosos formaban corrillos que se movían, se rompían, avanzaban y entraban por las dos puertas que conducían al edificio. Brillaban y relucían bajo la luz de las farolas. Exclamaciones indecentes y comentarios en voz baja, música pobre y risotadas alegres flotaban en la noche que Morveer no se sentía inclinado a compartir.
—¿Por qué tanta gente? —se preguntó en voz baja—. Suponíamos que ni siquiera llegaría a la mitad. Algo... anda mal.
Una erupción de llamas incandescentes atravesó la fría noche, seguida por otra de aplausos. El imbécil de Ronco, que ponía en peligro su propia existencia y la de todos los que se encontraban en el patio. Morveer movió lentamente la cabeza. Si ésa era una buena idea, entonces él era el emperador de...
Day le silbó y él volvió a su lado, caminando por las vigas y suscitando leves chasquidos en la madera vieja, para pegar un ojo a uno de los agujeros.
—Llega alguien.
Un grupo de ocho personas apareció por la escalera, todas enmascaradas. Si todo indicaba que cuatro eran guardias, protegidos con placas muy bruñidas, daba de ojo que otras dos eran mujeres, empleadas de la casa de Cardotti. Pero las dos últimas, hombres, eran las que más le interesaban a Morveer.
—Ario y Foscar —dijo Day, con un susurro.
—Sin duda lo son.
Los hijos de Orso intercambiaron un breve comentario mientras sus guardias tomaban posiciones a uno y otro lado de las puertas. Acto seguido, Ario se agachó y su risita resonó débilmente por todo el ático. Se pavoneó a lo largo del pasillo con una mujer en cada brazo hasta llegar a la segunda puerta, y dejó que su hermano se fuese a la suite real.
—Algo anda endiabladamente mal —dijo Morveer mientras fruncía el ceño.
* * *
Pensar que el dormitorio de un rey pudiera parecerse a aquella habitación era una idea idiota. Todo estaba recargado, atiborrado de oro e hilos de plata. La cama era como un cartel al que le hubiesen crecido cuatro patas, sofocado por capas de seda carmesí. La obesa vitrina se hallaba a rebosar por las botellas de licor de mil colores que la ocupaban. El cielo raso estaba atestado con molduras cubiertas de sombras y un enorme lustre colgado muy bajo que se movía. La chimenea de mármol verde adoptaba la forma de una pareja de mujeres desnudas que levantaban en alto una bandeja de frutas.
En el bastidor iluminado que se encontraba en una de las paredes podía verse un enorme lienzo. Mostraba una mujer de busto improbable que se bañaba en un arroyo y que parecía disfrutar algo más de lo que hubiera sido normal. Monza jamás había comprendido por qué una o las dos tetas al aire pudiesen mejorar un cuadro. Pero como eso era lo que pensaban los pintores, pues adelante con las tetas.
—Esa maldita música me está dando dolor de cabeza —dijo Vitari, mientras se metía un dedo en el corsé para rascarse un costado. Monza ladeó la cabeza.
—Lo que a mí me da dolor de cabeza es esa maldita cama. Y sobre todo el papel de las paredes —se refería a la infame mezcla de azul oscuro y barras de color turquesa entre la que aparecían unas estrellas doradas.
—Será para que a cualquier mujer le dé por fumar —Vitari le dio un codazo para que se fijase en la pipa de marfil que descansaba sobre la mesita de mármol situada junto a la cama, así como en la bola de cáscaras metida en el tarro de cristal tallado que estaba a su lado. Monza apenas necesitó que se lo dijera, porque sus ojos apenas se habían apartado de ella durante la última hora.
—Céntrate en el trabajo —comentó un tanto molesta, mientras sus ojos iban y venían hacia el pasillo.
—Siempre lo hago —Vitari se arremangó la camisa—. Lo que no es fácil con estas malditas ropas. ¿Cómo es posible que alguien...?
—Shhh —los pasos procedían del pasillo situado al otro lado de la puerta.
—Nuestros invitados. ¿Estás preparada?
Las empuñaduras de los dos estiletes se le clavaron a Monza en las vértebras lumbares cuando estiró las caderas y dijo:
—Un poco tarde para cambiar de opinión, ¿no te parece?
—Pues sí, a menos que en vez de matar, prefieras follar.
—Mejor será centrarnos en el asesinato.
Monza pasó la mano derecha por el marco de la ventana, en lo que le parecía una postura provocativa. El corazón le latía con fuerza y la sangre sonaba muy fuerte en sus oídos.
La puerta se abrió lentamente con un chasquido y un hombre entró por ella. Era alto y vestido todo de blanco, y su máscara adoptaba la forma de medio sol naciente. Llevaba una barba impecablemente arreglada que no conseguía disimular la cicatriz que cruzaba la parte inferior de su barbilla. Monza parpadeó al verle. No era Ario. Ni siquiera Foscar.
—Mierda —dijo Vitari, casi sin resuello.
El hecho de reconocerle fue como si a Monza le escupiesen en el rostro. No era el hijo de Orso, sino su yerno. Nadie más que el propio pacificador en persona, Su Augusta Majestad de la Unión, el Alto Rey.
* * *
—¿Preparado? —preguntó Cosca.
Escalofríos se aclaró la garganta una vez más. Desde que había entrado en aquel maldito lugar, sentía como si algo se le hubiese pegado en ella.
—Un poco tarde para cambiar de opinión, ¿no te parece?
La mueca enloquecida del viejo mercenario se hizo todavía más evidente.
—Pues sí, a menos que en vez de matar prefieras follar. ¡Damas y caballeros! ¡Su atención, por favor! —la banda enmudeció mientras el violín seguía tocando de un modo desgarrador que a Escalofríos aún le puso más de los nervios. Cosca agitó el bastón para que los invitados abandonasen la circunferencia dibujada en medio del patio—. ¡Retrocedan, amigos, porque se encuentran ante el mayor de los peligros! ¡Uno de los grandes momentos de la Historia va a ser interpretado ante sus incrédulos ojos!
—¿Cuándo voy a poder echar un polvo? —preguntó alguien, suscitando a continuación un coro de risas.
Cosca dio un salto hacia delante y por poco no dejó tuerto a aquel tipo con el extremo del bastón.
—¡En cuanto muera alguien! —explicó.
El tambor había comenzado a tocar, tum, tum, tum. Bajo la parpadeante luz de las antorchas, la gente se apretujó alrededor del círculo. Un anillo de máscaras, aves y bestias, soldados y payasos, calaveras risueñas y diablos burlones. Y de los rostros de quienes se cubrían con ellas: borrachos aburridos, airados, curiosos. Detrás, Barti y Kummel apretaban los dientes mientras cada uno se apoyaba en los hombros del otro y subía hasta lo más alto para aplaudir al ritmo de los tambores.
—¡Para su educación, formación y disfrute... —Escalofríos no tenía ni idea de qué significaban todas aquellas palabras— la Casa del Placer de Cardotti les presenta... —aspiró profundamente, sopesó la espada y el escudo y entró en el círculo— el infame duelo acaecido entre Fenris el Temible... —Cosca apuntó a Rizos Grises con el bastón mientras entraba en el círculo por el lado opuesto— y Logen Nueve Dedos!
—¡Pero si tiene diez! —apuntó alguien, desatando una ola de risas de borracho.
Escalofríos no les imitó. Aunque Rizos Grises fuese mucho menos temible que el auténtico Fenris, su apariencia distaba mucho de ser tranquilizadora, menos aún con aquella máscara de negro hierro que le cubría el rostro y que le hacía parecer tan grande como una casa, y con la parte izquierda de la cabeza, afeitada y pintada de azul como su enorme brazo izquierdo. En aquellas manos enormes, su maza le parecía espantosa y muy de temer. Escalofríos tenía que decirse todo el tiempo que ambos estaban en el mismo bando. Sólo había que fingir. Sólo fingir.
—¡Caballeros, sigan mi consejo y hagan sitio! —exclamó Cosca, y las tres bailarinas gurkas salieron entre cabriolas hacia el perímetro del círculo, negras máscaras de gato en sus negros rostros, llevando a los invitados hacia las paredes—. ¡Puede haber derramamiento de sangre!
—¡Pues mejor! —una nueva oleada de risas—. ¡No hemos venido hasta aquí para ver bailar a un par de idiotas!
Los espectadores gritaron, silbaron o berrearon. Sobre todo, esto último. En cierto modo, Escalofríos dudó de que su plan (dar vueltas por el perímetro del círculo durante varios minutos mientras olfateaba el aire, y luego herir a Rizos Grises entre el brazo y el costado, mientras el grandullón reventaba una vejiga de sangre de cerdo) consiguiera arrancar los aplausos de todos aquellos cabrones. Recordaba el duelo auténtico, acaecido fuera de las murallas de Carleon, del que había dependido el destino de todo el Norte. El frío de la mañana, el aliento que se condensaba en el aire, la sangre en el perímetro del círculo. Los caris apiñados alrededor del círculo, agitando los escudos, gritando y rugiendo. Se preguntó qué habrían hecho al contemplar un disparate como el que se disponían a escenificar. Cuán extraños son los caminos por los que a uno acaba llevándole la vida.
—¡Comenzad! —exclamó Cosca mientras se metía entre el gentío.
Rizos Grises lanzó un poderoso rugido y cargó, agitando con fuerza la maza. A Escalofríos estuvo a punto de darle algo. Aunque levantó el escudo a tiempo, la energía del golpe le dejó adormecido el brazo izquierdo y le hizo caer al suelo, que recorrió deslizándose sobre su propio trasero. Se quedó desmadejado, haciéndose un lío con la espada e hiriéndose con su filo en una ceja. Qué suerte no haberse sacado un ojo con la punta. Giró y la maza se aplastó contra el sitio en el que había estado un instante antes, lanzando esquirlas de piedra. Mientras intentaba ponerse a gatas, Rizos Grises fue a por él, mirándole como si fuera a matarle, y Escalofríos tuvo que salir a gatas con la dignidad del gato que acaba de meterse en el redil de un lobo. No le pareció que el grandullón estuviera haciendo lo que se le había dicho sino, más bien, que quería ofrecer a aquellos bastardos un espectáculo que jamás podrían olvidar.
—¡Mátale! —dijo alguien entre risas.
—¡Queremos ver sangre, idiotas!
Escalofríos empuñó la espada con fuerza. Acababa de tener un mal presagio. Mucho peor que el que nunca hubiese tenido.
* * *
Aunque jugar a los dados soliese calmar a Amistoso, eso no sucedía aquella noche. Tenía un mal presagio. Mucho peor que el que nunca hubiese tenido. Veía cómo caían, sonaban en el suelo, daban vueltas mientras su tintineo se le metía bajo la sudorosa piel, y se quedaban quietos.
—Dos y cuatro —comentó.
—¡Ya hemos visto la puntuación! —dijo con brusquedad el individuo que se cubría con una máscara en forma de media luna—. ¡Los malditos dados me odian! —los tiró enfurecido y los dados rebotaron en la madera pulimentada.
Amistoso frunció el ceño mientras los recogía y volvía a lanzarlos con delicadeza.
—Cinco y tres. La casa gana.
—Esto va a convertirse en una costumbre —rezongó el que tenía una máscara con forma de barco, y varios de sus amigos le imitaron. Todos estaban bebidos. Estaban bebidos y eran estúpidos. Como la casa siempre tenía la costumbre de ganar, el salón dedicado a los juegos de azar era el primero con el que se encontraban los invitados nada más entrar. Y la difícil tarea de Amistoso era hacer que entrasen en él. Al otro extremo de la sala alguien chilló de alegría porque en la ruleta acababa de salir su número. Algunos de los que jugaban a las cartas aplaudieron con desgana.
—¡Malditos dados! —el de la luna en cuarto creciente se terminó de un trago el vino que le quedaba en la copa mientras Amistoso recogía cuidadosamente las fichas y las añadía al enorme montón que formaban las suyas. Tenía dificultad para respirar porque el aire estaba cargado con aromas extraños..., de perfume y sudor, de vino y humo. Cuando se dio cuenta de que tenía la boca abierta, la cerró de golpe.
* * *
El rey de la Unión..., guapo, regio y en absoluto bienvenido, paseó su mirada de Monza a Vitari y la posó en Monza. Cuando ésta se dio cuenta de que tenía la boca abierta, la cerró de golpe.
—No quiero ser irrespetuoso, pero una de ustedes me gusta más que la otra; siempre he tenido debilidad por los cabellos negros —señaló hacia la puerta—. Espero que no se ofenda si le pido que nos deje solos. Puedo asegurarle que será bien pagada.
—Qué generoso —Vitari miró a Monza de soslayo, que se encogió subrepticiamente de hombros mientras su mente se agitaba con el frenesí de una rana atrapada en agua caliente, buscando desesperadamente el modo de salir de la trampa en la que ella misma se había metido. Vitari se apartó de la pared y se dirigió hacia la puerta. Al salir, rozó la pechera de la casaca del rey con el dorso de una mano y dijo, rezongando—: La culpa es de mi madre pelirroja—. Luego cerró la puerta.
—Una habitación... —el rey se aclaró la garganta— muy agradable.
—Veo que es fácil agradarle.
—Mi esposa no diría lo mismo —dijo él, riendo.
—Son muy pocas las esposas que dicen cosas agradables a sus maridos. Por eso vienen a vernos.
—Se confunde. Me ha dado su bendición. Mi esposa está esperando nuestro tercer hijo y..., pero creo que eso no es asunto suyo.
—Debo mostrar interés por todo lo que usted diga. Para eso me pagan.
—Por supuesto —el rey se frotó las manos con algo de nerviosismo—. ¿Qué tal un trago?
—Ahí están las bebidas —dijo Monza, señalando la vitrina.
—¿Usted no bebe?
—No.
—No, claro, ¿por qué tendría que beber? —el vino abandonó la botella con un borboteo—. Supongo que esto no es nuevo para usted.
—Pues no —pero se le hacía difícil recordar cuándo se había vestido como una puta y compartido habitación con un rey. Tenía dos opciones: irse a la cama con él o matarle. Ninguna de las dos le atraía especialmente. Matar a Ario ya habría supuesto un problema enorme. Pero matar a un rey (aunque fuese el yerno de Orso) habría sido otro muchísimo más complicado.
Cuando se enfrenta a dos caminos oscuros, el general siempre debe elegir el más iluminado, había dicho Stolicus. Como Monza no estaba segura de que la cita pudiera aplicarse a sus presentes circunstancias, le pareció que nada le iba a servir. Deslizó una mano alrededor de la pata de la cama que tenía más cerca y se agachó hasta quedarse sentada encima de aquellas colchas tan chillonas. Entonces vio la pipa.
Cuando se enfrenta a dos caminos oscuros, el general siempre debe buscar un tercero, había dicho Farans.
—Parece nervioso —murmuró.
El rey se había alejado hasta los pies de la cama.
—Debo confesarle que ha pasado mucho tiempo desde que visité... un establecimiento como éste.
—Entonces necesita algo para calmarse —le dio la espalda antes de que él pudiera llevarle la contraria y comenzó a cargar la pipa. No le llevó mucho tiempo prepararla. A fin de cuentas, era algo que hacía todas las noches.
—¿Cáscaras? No estoy seguro de que...
—¿También necesita la bendición de su esposa para esto? —y se la tendió.
—Claro que no.
Ella levantó la lamparilla y acercó la llama a la cazoleta, pero sin perderle de vista. A la primera calada comenzó a toser. A la segunda hizo lo mismo. A la tercera logró resistir y exhaló una bocanada de humo blanco.
—Su turno —dijo, apretando la pipa con fuerza contra la mano de ella, mientras se hundía en la cama y el humo salía de la cazoleta para cosquillear la nariz de Monza.
—Yo... —¡Oh, cuánto lo había estado deseando! Temblaba por todo lo que lo necesitaba—. Yo... —perfecto, perfecto, la tenía entre las manos. Pero no podía abandonarse. Necesitaba tener el control. Torció la boca en una mueca inexpresiva—. ¿Qué tipo de bendiciones necesita? —le preguntó con voz cascada—. Prometo que no diré... ¡oh! —Aplicó nuevamente la llama a las briznas de color gris tostado y aspiró profundamente el humo, sintiendo que le quemaba los pulmones.
—Malditas botas —decía el rey, mientras intentaba quitarse aquel calzado suyo tan reluciente—. Me están chicas. Cuando pagas... cien marcos... por unas botas..., supones que... —una de las botas salió volando y se estrelló contra la pared, dejando a su paso una estela brillante. A Monza comenzaba a costarle seguir de pie.
—Otra calada —y le ofreció la pipa.
—Bueno..., no creo que me haga daño.
Monza se quedó mirando la llama de la lamparilla mientras prendía en las cáscaras. Brillando, resplandeciendo, adoptando todos los colores de una joya con muchas piedras preciosas, las briznas adoptaron un tono naranja, pasaron del marrón claro al rojo intenso y luego al gris de las cenizas. El rey le lanzó al rostro un largo penacho de humo dulzón que ella aspiró con los ojos cerrados. Tenía la cabeza llena de humo, tanto que le pareció que no iba a tardar mucho en hinchársele y reventar.
—¡Oh!
—¿Eh?
Él miró a su alrededor y dijo:
—Suficiente.
—Sí. Sí, lo es.
Era como si la habitación ardiese. Los dolores de sus piernas se habían convertido en cosquilleos placenteros. Su piel desnuda siseaba y le picaba. Cuando se hundió en la cama, el colchón gimió bajo su trasero. A solas con el rey de la Unión, los dos encima de una cama estrafalaria, en una casa de putas. ¿Qué otra cosa hubiera podido ser más confortable?
El rey se lamió los labios con indolencia.
—Mi esposa. La reina. Ya sabe. ¿Ya se lo había dicho? La reina..., ella no siempre...
—A su esposa le gustan las mujeres —Monza lo dijo sin pensar. Luego se echó a reír, tosió y se quitó un pequeño moco de los labios—. Le gustan mucho.
Los ojos del rey se veían de color rosa tras los agujeros de la máscara. La miraban indolentes.
—¿Las mujeres? ¿De qué estábamos hablando? —se echó hacia delante—. Ya no me siento... nervioso —deslizó una mano torpe por una de las piernas de ella—. Creo... —dijo con la lengua como de trapo—. Creo... —giró los ojos dentro de sus órbitas y cayó de espaldas en la cama con los brazos abiertos. La cabeza se le fue lentamente hacia un lado, la máscara se le ladeó en la cara y él se quedó quieto, roncándole a Monza en una oreja.
Parecía tan feliz en aquella postura... Ella intentó echarse. Siempre estaba pensando, pensando, preocupándose, pensando. Necesitaba descansar. Se lo merecía. Pero algo le molestaba, algo que tenía que hacer antes de descansar. ¿Qué podría ser? Se puso de pie, oscilando de atrás adelante.
Ario.
—Uh, eso era.
Dejó a Su Majestad tumbado encima de la cama y se dirigió hacia la puerta, mientras la habitación oscilaba de uno a otro lado como si quisiera pillarla desprevenida. Qué tramposa. Se agachó y se quitó uno de los zapatos de tacón, se ladeó y estuvo a punto de caerse. Se quitó el otro y lo lanzó, que flotó delicadamente en el aire como el ancla que se hunde en el agua. Tuvo que esforzarse para mantener los ojos abiertos mientras enfocaba la puerta, porque había un mosaico de cristal azul entre ella y el mundo. Pero antes de poder salir por ella, la luz de las velas cegó su visión.
* * *
Morveer asintió con la cabeza a Day, que le imitó, una forma oscura agazapada en la tiniebla del ático, de la que sólo podía ver la tira alargada de luz azul que cruzaba la mueca de su rostro. Detrás de ella, las viguetas, los tirantes, las traviesas sólo eran siluetas negras con bordes teñidos por una débil luz.
—Yo me encargaré de los dos que están junto a la suite real —dijo entre susurros—. Tú encárgate de los demás.
—Hecho, ¿cuándo?
El cuándo era una cuestión de suprema importancia. Pegó un ojo al agujero, con la cerbatana en una mano y las yemas de los dedos de la otra en el pulgar, al que rascaban con nerviosismo. La puerta de la suite real se abrió y Vitari apareció entre los guardias. Miró hacia arriba y se fue por el pasillo. No había ni rastro de Murcatto y de Foscar, no había rastro de nadie. Eso no formaba parte del plan, Morveer estaba seguro. Aún tenía que matar a los guardias, claro que sí, porque le habían pagado para hacerlo y él siempre cumplía lo pactado. Ésa era una de las cosas que le diferenciaban de tipos obscenos como Nicomo Cosca. Pero cuándo, cuándo, cuándo...
Morveer enarcó una ceja. Estaba seguro de oír a alguien masticar.
—¿Estás comiendo algo?
—Sólo un bollo.
—¡Para! ¡Por caridad, estamos trabajando y yo estoy intentando pensar! ¿Acaso es pedir mucho una pizca de profesionalidad?
El tiempo fue pasando en compañía de la tenue música que los incompetentes músicos tocaban en el patio, mientras que dentro no había más movimiento que el que hacían los guardias apostados a ambos lados de la puerta cuando descargaban su peso de un pie a otro. Morveer movió lentamente la cabeza. Visto lo visto, lo mismo daba un momento que otro. Respiró profundamente, se llevó la cerbatana a los labios, apuntó al guardia que estaba más cerca...
La puerta de la habitación de Ario se abrió violentamente. Las dos mujeres salieron por ella, una aún ajustándose la camisa. Morveer retuvo el aliento y comenzó a hinchar los mofletes. Las dos mujeres cerraron la puerta y se fueron por el pasillo. Uno de los guardias dijo algo al otro y se rió. Cuando Morveer sopló por la cerbatana se produjo un siseo casi inaudible. La risa se paró en seco.
—¡Ah! —el guardia que estaba más cerca se llevó una mano al cuero cabelludo.
—¿Qué?
—Algo..., no sé qué, me ha picado.
—¿Te ha picado? Qué... —el otro guardia comenzó a hurgarse entre los cabellos—. ¡Por todos los infiernos!
El primero acababa de encontrar la aguja clavada en su cuero cabelludo y la levantaba hacia la luz.
—Una aguja —buscó la espada con mano temblorosa, se apoyó en la pared y, deslizándose de costado, cayó al suelo—. Siento que todo...
El segundo guardia echó a correr por el pasillo sin encontrar a nadie y luego levantó la cabeza y los brazos hacia arriba. Morveer se permitió mover ligeramente la cabeza en signo de asentimiento y reptó hacia Day, que estaba agachada junto a dos de los agujeros con la cerbatana en una mano.
—¿Éxito? —preguntó.
—Desde luego —en la otra mano seguía teniendo el bollo, al que dio un pequeño mordisco. Al mirar por uno de los agujeros, Morveer vio que los dos guardias que estaban junto a la suite real descansaban en el suelo, inmóviles.
—Excelente trabajo, querida. Pero, ¡ay!, es todo lo que nos encargaron —y comenzó a recoger el equipo.
—¿Por qué no nos quedamos para ver cómo salen las cosas?
—No veo ningún motivo para hacer tal cosa. Lo único que podremos ver es cómo mueren esos hombres, algo que ya hemos visto antes. Con frecuencia. Hazme caso. Cualquier muerte se parece mucho a las demás. ¿Tienes la cuerda?
—Por supuesto.
—Nunca es demasiado pronto para comprobar los medios de fuga.
—La precaución primero, y siempre.
—Precisamente eso.
Day desenrolló la cuerda que llevaba y ató uno de sus extremos en una vigueta bastante resistente. Levantó un pie y, de una patada, soltó de su marco la pequeña ventana. Morveer escuchó el chapoteo que hacía al caer en el canal situado detrás del edificio.
—Lo has hecho con suma pulcritud. ¿Qué haría yo sin ti?
* * *
—¡Muere! —y Rizos Grises cruzó a la carga el interior del círculo, enarbolando aquel enorme pedazo de madera por encima de su cabeza. Al igual que todo el gentío, Escalofríos tragó saliva y se desplazó hacia un lado, sintiendo en la cara el aire que desplazaba la maza. Agarró al hombretón con un abrazo poco convincente que los llevó a ambos hasta el perímetro del círculo.
—¿Qué puñetas viene ahora? —le decía Escalofríos al oído.
—¡La venganza! —Rizos Grises le puso una rodilla en un costado y le echó fuera.
Escalofríos se tambaleó mientras recuperaba el equilibrio y hacía memoria para recordar si le había hecho algo a aquel hombre.
—¿La venganza? ¿Por qué, bastardo loco?
—¡Por Uffrith! —su enorme pie bajó para darle un pisotón, que él evitó echándose a un lado para luego mirar por encima del escudo.
—¿Eh? ¡Ahí no hemos matado a nadie!
—¿Estás seguro?
—Matamos a dos hombres en los muelles, pero...
—¡Mi hermano! ¡Sólo tenía doce años!
—¡Yo no tomé parte en aquello, pedazo de retrasado! ¡Dow el Negro se encargó de las muertes!
—Dow el Negro no está ahora delante de mí, y yo le juré a mi madre que se lo haría pagar a alguien. ¡Tu parte fue lo suficientemente importante para que ahora te elimine, cabrón!
Escalofríos lanzó un chillido poco viril mientras retrocedía para evitar otro golpe demoledor y escuchaba los vítores de la gente pidiendo sangre, como si lo que veían fuese un duelo de verdad.
Pues entonces, venganza. Pero la venganza es un arma de doble filo. No podía saber cuándo podría matarle aquel bastardo. Escalofríos se quedó quieto mientras la sangre le caía por el lado de la cara donde antes le había alcanzado, mientras se daba cuenta de lo injusto y desagradable que era todo aquel asunto. Había intentado ser mejor persona. ¿O no? Y todas aquellas buenas intenciones sólo habían servido para meterle más dentro de la mierda.
—¡Hice todo lo que podía! —exclamó en norteño.
Rizos Grises echaba espuma por el agujero de la máscara que caía encima de su boca cuando dijo:
—¡Lo mismo que mi hermano! —y se le acercó, y su maza fue una mancha borrosa. Escalofríos la evitó y levantó con fuerza su escudo hacia arriba, alcanzando con su borde la mandíbula inferior del grandullón, que retrocedió escupiendo sangre.
A Escalofríos aún le quedaba orgullo. Había guardado mucho para sí. Si aquel bastardo lerdo, que no era capaz de distinguir a un hombre bueno de otro malo, le hacía morder el polvo, estaría condenado. Y tal y como le sucediera tantas veces en el Norte, cuando la batalla había comenzado y él se encontraba en lo más hondo de la misma, sintió que la furia le hervía en la garganta.
—¿Quieres venganza? —exclamó—. ¡Pues yo te enseñaré lo jodida que es la venganza!
* * *
Cosca hizo una mueca cuando Escalofríos recibió un golpe en el escudo y se tambaleó hacia un lado. Exclamó en norteño algo que revelaba mucha ira contenida, rasgó el aire con su espada y no alcanzó a Rizos Grises por la anchura de un dedo, estando a punto de herir a los espectadores al final del recorrido de su arma, que se apartaron muy nerviosos.
—¡Qué combate tan sorprendente! —el comentario era una frivolidad—. ¡Si casi parece real! Creo que voy a contratarlos para la boda de mi hija...
Y tenía razón, porque los dos norteños estaban montando un buen espectáculo. Mejor que bueno. Se movían lentamente en círculo, los ojos fijos en el contrario, lanzando ocasionalmente una patada o un golpe hacia el otro. La precaución, llena de furia y concentración, de hombres que saben que el más ligero desliz puede causarles la muerte. A causa de la sangre, Escalofríos tenía el cabello de un lado pegado a la cara. Rizos Grises tenía un largo corte bajo el cuero que cubría su pecho, y otro por debajo de la barbilla, donde le había alcanzado el borde del escudo.
Los espectadores habían dejado de proferir obscenidades para animarles en voz baja y tragar saliva, mirando ansiosos a los luchadores, atrapados entre las ganas de dar empujones hacia delante para ver mejor, y las de echarse hacia atrás cuando las armas se acercaban a ellos. Sentían algo incierto en el aire que ocupaba el patio. Como la presión de la atmósfera antes de una gran tormenta. Una rabia genuinamente asesina.
La banda ponía música al combate: el violín tocaba una canción aguda cada vez que Escalofríos acuchillaba el aire con su espada, y el tambor sonaba atronador cuando Rizos Grises bajaba su gran maza, dando significado a aquella tensión insoportable.
Era evidente que cada uno intentaba matar al otro, y Cosca no tenía ni la menor idea de cómo detenerlos. Torció el rostro cuando la maza volvió a estrellarse contra el escudo de Escalofríos y estuvo a punto de hacerle caer al suelo. Lanzó una mirada de preocupación hacia las vidrieras emplomadas de las ventanas que estaban al otro lado del patio.
Algo le dijo que aquella noche dejarían más de dos cadáveres tras de sí.
* * *
Los cadáveres de los dos guardias seguían al lado de la puerta. Uno se había quedado sentado en el suelo, mirando hacia el techo. El otro estaba tendido de lado. Apenas parecían muertos. Sólo dormidos. Monza se abofeteó la cara para quitarse los efectos del humo. La puerta se tambaleó hacia ella y una mano enguantada de negro la sujetó para luego empuñar su pomo. Maldición. Tenía que hacerlo. Se quedó quieta, oscilando, esperando que aquella mano se apartara.
Pero, ¡si era la suya! Giró el pomo y la puerta se abrió de repente. Pasó por ella casi golpeándose en la cara. La habitación dio vueltas a su alrededor, las paredes fluctuaron y se fundieron para convertirse en cascadas. Las llamas crepitaron y la chimenea se llenó con un cristal que chispeaba. Por una ventaba abierta entraban la música y los gritos de los que estaban abajo. Podía ver los sonidos, manchas de felicidad que se enroscaban alrededor del cristal de la ventana y que cruzaban el espacio cambiante que la separaba de él, tintineando en sus oídos.
El príncipe Ario estaba echado en la cama, totalmente desnudo, su blanco cuerpo sobre la abigarrada colcha, sus brazos y piernas completamente desmadejados. Giró la cabeza hacia ella y las exuberantes plumas de su máscara se convirtieron en sombras alargadas que reptaron por la pared de enfrente, apenas iluminada.
—¿Más? —preguntó con voz desvanecida mientras, de manera indolente, se echaba un trago de la botella de vino.
—Espero que aún... no os hayamos... agotado —dijo Monza, con voz tan profunda que era como si saliese de algún caldero muy distante, mientras avanzaba despacio hacia la cama como un barco que se adentrase a trompicones en el mar, pero un mar tan rojo como la sangre de una carnicería, pues eso parecía la mullida alfombra.
—Me atrevo a decir que puedo estar a la altura de las circunstancias —dijo Ario, y comenzó a meneársela—. Pero creo que me llevas ventaja —y apuntó un dedo hacia ella—. Tienes mucha ropa.
—Uh —Monza se quitó las pieles que llevaba encima de los hombros y las dejó caer al suelo.
—Guantes fuera —dijo él, moviendo la mano—. No te importará, ¿verdad?
—En absoluto —y se los quitó, sintiendo un cosquilleo en los antebrazos. Ario se quedó mirando su mano derecha. Ella la levantó hasta dejarla delante de sus ojos. Él parpadeó al mirarla. Tenía una cicatriz larga y rosada bajo el antebrazo, y la mano era una garra manchada, con la palma aplastada y los dedos retorcidos, aunque el meñique se empeñara en salir tieso hacia fuera.
—Ah —había vuelto a recordar cómo tenía la mano.
—Una mano lisiada... —Ario se movió en la cama para acercarse a ella, y su polla y las plumas que le salían de la cabeza siguieron de un lado para otro el movimiento de sus caderas—. Qué cosa tan... tremendamente exótica.
—¿Eso creéis? —el recuerdo de la bota de Gobba mientras se la aplastaba recorrió su mente como si fuera un relámpago y le devolvió la frialdad que necesitaba. Sonrió sin darse cuenta—. No necesitamos esto —agarró las plumas y le quitó la máscara de la cabeza, arrojándola a un rincón.
Ario la miró con una mueca mientras ella observaba las marcas rosadas que la máscara le había dejado alrededor de los ojos. Mientras le miraba a la cara sintió que la ofuscación del humo de las cáscaras abandonaba su mente. Volvió a verle apuñalando a su hermano en el cuello, tirándolo por encima de la terraza, quejándose por haberse cortado. Y allí estaba de nuevo ante ella. El heredero de Orso.
—Vaya maneras —gateó por encima de la cama—. Voy a darte una lección.
—Quizá te la dé yo.
Se le acercó mucho, tanto que Monza pudo oler su sudor.
—Qué atrevida eres por replicarme. Muy atrevida —la cogió y recorrió su brazo con un dedo—. Pocas mujeres son tan atrevidas —se le acercó aún más y metió la otra mano por la hendidura de su falda, hasta el muslo. Luego le dio un apretón en el trasero—. Me parece que te conozco.
Monza sujetó uno de los extremos de su máscara con la mano mala mientras Ario la atraía hacia sí.
—¿Que me conoces? —deslizó lentamente la otra mano por detrás de su espalda hasta tocar la empuñadura de uno de los estiletes—. Pues claro que me conoces.
Se quitó la máscara. La sonrisa de Ario persistió durante un largo instante cuando sus ojos parpadearon al verle el rostro, antes de abrirlos como platos.
—¡Que alguien...!
* * *
—¡Cien escamas a la próxima tirada! —exclamó Cuarto Creciente mientras levantaba los dados en alto. La habitación quedó en silencio cuando la gente se volvió para mirar.
—Cien escamas —Amistoso no tenía nada que perder, porque el dinero no era suyo y porque, además, sólo le interesaba para poder contarlo. Lo mismo le daba ganarlo que perderlo.
Cuarto Creciente agitó los dados dentro de su mano cerrada.
—¡Vamos, so mierdas! —exclamó, antes de lanzarlos encima de la mesa y de que tintinearan al rebotar en ella.
—Cinco y seis.
—¡Ah! —los amigos de Cuarto Creciente gritaron, hicieron bromas y le dieron palmaditas en la espalda, como si el hecho de sacar unos números y no otros fuese alguna rara proeza.
El que se cubría con la máscara en forma de barco levantó los brazos en alto y exclamó:
—¡Toma ya!
El que se cubría con la máscara de zorro hizo un gesto obsceno.
Le pareció que las velas daban más luz que antes, tanta que resultaba molesta. Era demasiada luz para poder contar. La habitación estaba cerrada, atestada de gente y hacía mucho calor dentro de ella. Amistoso sintió que la camisa se le pegaba cuando recogió los dados con una paleta y volvió a lanzarlos. Hubo jadeos alrededor de la mesa.
—Cinco y seis. La casa gana —la gente suele olvidar que cualquier tirada sólo es una tirada, aunque obtenga la misma puntuación que otra. Por eso, Amistoso no se sorprendió al ver que Cuarto Creciente perdía la perspectiva.
—¡Bastardo tramposo!
Amistoso frunció el ceño. En Seguridad habría rajado a cualquiera que le hubiese dicho aquellas palabras. Lo habría hecho para que a los demás no se les ocurriera repetirlo. Habría comenzado a rajarlo y no se habría detenido. Pero ya no estaba en Seguridad, sino fuera. Le habían dicho que mantuviese el control. Intentó olvidar el reconfortante contacto de la cuchilla de carnicero que tenía en uno de sus costados. Así que se limitó a encogerse de hombros y a repetir:
—Cinco y seis. Los dados no mienten.
Cuarto Creciente agarró por la muñeca a Amistoso cuando éste comenzaba a recoger las fichas. Luego se echó hacia delante y le clavó un dedo acusador en el pecho.
—Creo que tus dados están cargados —dijo.
Amistoso sintió que el rostro se le quedaba como en blanco y que apenas podía respirar por el nudo que se le acababa de formar en la garganta. Podía sentir las gotas de sudor que perlaban su frente, su espalda y su cuero cabelludo. Una calma tan fría como absolutamente intolerable se apoderó de la menor parcela de su ser.
—¿Que crees que mis dados están... qué? —pudo decir con un susurro.
Un golpecito, otro y otro.
—Tus dados son unos mentirosos.
—¿Qué mis dados son... qué?—la cuchilla de Amistoso partió en dos la máscara con forma de media luna y abrió el cráneo que estaba debajo. Su cuchillo entró por la boca del hombre que llevaba la máscara con forma de barco y su punta salió por su nuca. Amistoso le apuñaló una y otra vez, sacándole los sesos hasta que la empuñadura se volvió resbaladiza. Una mujer lanzó un chillido muy prolongado.
Amistoso apenas fue consciente de que toda la gente de la sala le miraba boquiabierta, cuatro por tres por cuatro personas, más o menos. Volcó la mesa, haciendo volar vasos, fichas y monedas. El hombre de la máscara de zorro se le había quedado mirando, y sus ojos, enmarcados por los agujeros de su máscara, eran tan grandes como platos, y una de sus pálidas mejillas estaba manchada de oscuro por los sesos salpicados.
Amistoso se inclinó para mirarle a la cara.
—¡Discúlpate! —exclamó con toda la fuerza de sus pulmones—. ¡Discúlpate con mis jodidos dados!
* * *
—¡Que alguien...!
El grito de Ario se convirtió en una respiración sin resuello. Miró abajo, lo mismo que ella. El estilete de Monza había ido a parar a la oquedad donde el muslo se junta con el cuerpo, justo al lado de su polla repentinamente flácida, enterrándose en ella hasta la empuñadura, de suerte que un chorro de sangre salía por encima de su puño cerrado.
Ario se quedó inmóvil, con los ojos a punto de salírsele de las órbitas, y agarró uno de los desnudos hombros de ella con una mano sin fuerza. La otra, temblorosa, había bajado hasta la empuñadura del estilete y la toqueteaba. La sangre se escapaba por ella, espesa y negra, rezumando por entre sus dedos, borboteando por sus piernas, corriéndole pecho abajo con regatos del color de la melaza oscura, dejando su pálida piel manchada y salpicada de rojo. Abrió la boca y su grito se convirtió en un débil eructo, porque su aliento se condensaba en el acero húmedo que tenía en la garganta. Cayó hacia atrás, intentando pescar algo en el aire con el otro brazo, mientras Monza le miraba fascinada al comprobar que la blancura de aquel rostro dejaba un rastro luminoso en su campo visual.
—Tres muertos —susurró—. Quedan cuatro.
Sus muslos ensangrentados rozaron la ventana mientras caía, rompiendo sus emplomados cristales con la cabeza y golpeando el marco. Luego pasó por ella y fue hacia la noche.
* * *
La maza cayó con un impacto capaz de cascar el cráneo de Escalofríos como si de un huevo se tratara. Pero el golpe fue impreciso y sin energía, dejando sin protección el flanco izquierdo de Rizos Grises. Escalofríos se agachó, casi se giró, gruñendo mientras movía a su alrededor su pesada espada. Cortó el antebrazo pintado de azul de aquel hombretón con un golpe seco, separándolo del brazo, que fue a parar a uno de los lados de su estómago. La sangre brotó a chorros del muñón y alcanzó las caras de los espectadores. La maza suscitó un sonido metálico en los adoquines, aún con la mano y la muñeca agarrados a ella. Uno de los espectadores lanzó un chillido muy agudo. Otro una risotada.
—¿Cómo habrán podido hacer eso?
Entonces Rizos Grises comenzó a chillar como si se hubiese pillado un pie con una puerta.
—¡Joder! ¡Cómo duele! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está mi...? ¡Por los...!
Alargó el brazo que le quedaba y hurgó en la herida que tenía en el costado, de donde le salían unas cosas oscuras que parecían gachas. Movió una rodilla hacia delante, echó la cabeza hacia atrás y comenzó a gritar. Hasta que la espada de Escalofríos cayó en su máscara, justo encima de la frente, y detuvo en seco sus gritos, dejando una enorme abolladura entre los agujeros por los que podían verse sus ojos. El hombretón cayó de espaldas, levantó las botas en el aire y quedó inmóvil.
Y así terminó una de las atracciones de aquella tarde.
La banda farfulló unas cuantas notas imprecisas y entonces cesó la música. Aparte de algún alarido aislado que salía del salón de juego, el patio estaba en silencio. Escalofríos se quedó mirando el cadáver de Rizos Grises mientras la sangre seguía borboteando por debajo de su máscara, que parecía una estufa abollada. Su furia había desaparecido de repente, dejándole sólo un brazo dolorido, un cuero cabelludo empapado en sudor frío y un saludable sentimiento de horror por todo el cuerpo.
—¿Por qué siempre me sucederán estas cosas?
—Porque eres malo, un hombre malo —dijo Cosca, que acababa de aparecer junto a uno de sus hombros.
Escalofríos sintió que una sombra pasaba por delante de su cara. Apenas acababa de mirar hacia arriba, cuando un cuerpo desnudo cayó de cabeza en el círculo, regando a la muchedumbre boquiabierta con una ducha de sangre.
Que empiece el espectáculo
De repente, todo se volvió confuso.
—¡El rey! —exclamó alguien con un chillido, al parecer, sin ningún motivo aparente.
El espacio salpicado de sangre que había sido el círculo se acababa de llenar repentinamente con cadáveres caídos de la nada. Todo el mundo se desgañitaba, gemía, gritaba. Voces de hombres y de mujeres, una algarabía capaz de dejar sordos a los muertos. Alguien chocó con el escudo de Escalofríos y, por simple instinto, su dueño lo lanzó hacia atrás, yendo a caer con los miembros extendidos encima del cadáver de Rizos Grises.
—¡Es Ario!
—¡Es un asesinato! —un invitado comenzó a desenvainar su espada, y uno de los de la banda se acercó tranquilamente a él y le aplastó el cráneo de un certero mazazo.
Más gritos. Acero que choca con acero y chirría. Escalofríos vio que una de las bailarinas gurkas le abría a un hombre la barriga con un cuchillo curvo y que el herido, al intentar coger su espada mientras vomitaba sangre, se la clavaba en un pie a otro hombre que estaba detrás. Entonces se escuchó un tintineo de cristales rotos y un cuerpo salió volando por una de las ventanas del salón de juego. El pánico y la locura se propagaron como el fuego por un campo seco.
Uno de los malabaristas lanzaba sus cuchillos, y el siseo del metal en vuelo resonaba por el patio antes de clavarse en la carne y en la madera, igual de mortal para amigos que para enemigos. Alguien agarró el brazo con el que Escalofríos empuñaba la espada, y él le sacudió un codazo en la cara. Cuando levantaba la espada para matarlo se dio cuenta de que era Morc, el gaitero, con la cara llena por la sangre que le manaba de la nariz. Entonces se escuchó un sonido grave, aunque intenso, y los cadáveres caídos se tiñeron de naranja. El griterío se multiplicó, convirtiéndose en un coro en el que cada uno iba a su aire.
—¡Fuego!
—¡Agua!
—¡Fuera de mi camino!
—¡El malabarista! ¡Coged al...!
—¡Socorro! ¡Socorro!
—¡A mí, caballeros de la escolta! ¡A mí!
—¿Dónde está el príncipe? ¿Dónde está Ario?
—¡Que alguien me ayude!
—¡Atrás! —exclamó Cosca.
—¿Eh? —era Escalofríos, que acababa de llamarle sin estar seguro de que fuera Cosca. Un cuchillo brilló en la oscuridad y se abrió paso por entre los cadáveres caídos.
—¡Atrás! —Cosca se echó hacia un lado para evitar una espada y movió en redondo su bastón, extrayendo de él una larga hoja muy delgada que clavó en el cuello de su contrincante con una rápida estocada. Intentó repetir aquello con otro individuo, pero falló y a punto estuvo de herir a Escalofríos cuando éste se acercó hasta él. Uno de los caballeros de Ario, cuya máscara tenía la forma de un tablero de damas, casi alcanza a Cosca con su espada. Gurpi apareció por detrás y estrelló su laúd en la cabeza del guardaespaldas. La caja de madera se partió, y el hacha que se encontraba dentro le rajó el hombro derecho hasta el pecho, de suerte que el despojo en que se convirtió quedó tirado encima de los adoquines.
Apareció otra llamarada, y algunos echaron a correr, empujándose como locos mientras su excitación se transmitía como una ola a los demás. Se apartaron de repente, y el Increíble Ronco se dirigió derecho hacia Escalofríos, circundado por un halo de fuego blanco, como si fuera algún diablo que el infierno acabase de vomitar. Escalofríos se echó hacia atrás y le golpeó con su escudo para alejarlo. Ronco retrocedió hasta la pared, rebotó en ella y llegó a otra, lanzando bolas de fuego líquido y haciendo que la gente huyera a gatas, mientras los aceros herían a todos los que encontraban a su paso. Las llamas prendieron en la hiedra seca, primero fue un chasquido y luego un rugido, y lamieron el muro de madera, bañando el agitado patio con una luz que parpadeaba de manera salvaje. Estalló una ventana. Las cerradas puertas retumbaron cuando los de dentro se agarraron a ellas, pidiendo a gritos que les dejasen salir. Escalofríos apagó las llamas de su escudo en la pared. Ronco rodaba por el suelo, todavía ardiendo, haciendo un sonido parecido al siseo de la tetera que ha comenzado a hervir, arrojando con sus llamas un resplandor de locura sobre las estremecidas máscaras de invitados y artistas... Adondequiera que Escalofríos mirase sólo veía las retorcidas caras de mil monstruos.
No había tiempo para darle un sentido a todo aquello. Lo único que importaba era quién vivía y quién moría, y él no pensaba formar parte de estos últimos. Retrocedió, pegándose a la pared, rechazando con su escudo chamuscado a los que le agarraban.
Dos de los guardias que llevaban placas de acero se abrían paso entre el gentío. Uno de ellos acababa de matar a Barti o a Kummel (era imposible distinguirlos) de un espadazo y, de rebote, de partirle el cráneo a uno de los caballeros de Ario, que se tambaleó, chilló y se llevó una mano a la cabeza mientras la sangre corría entre sus dedos, por encima de su máscara dorada y por su rostro en regueros negros. Barti o Kummel (el que hubiera sobrevivido de los dos) le clavó al espadachín un cuchillo en la coronilla, justo hasta la empuñadura, lanzando luego un gran grito al ver el extremo de la hoja que le salía por el pecho.
Otro guardia armado se abrió camino hacia Escalofríos con la espada en alto, exclamando algo que sonaba al idioma de la Unión. Poco importaba de dónde fuese, pues era más que evidente que tenía ganas de matar, y en los planes de Escalofríos no entraba permitirle dar el primer golpe. Mientras bajaba la espada, lanzó un grito enardecido, pero el guardia se apartó de su trayectoria. Con el sonido apagado de la carne al ser cortada, la hoja de Escalofríos cayó sobre el pecho de una mujer que pasaba por allí en aquel momento. Ella chocó contra la pared y su grito se tornó en gorgoteo cuando se deslizó hacia abajo de la hiedra, la máscara casi rota, uno de sus ojos fijos en él, la sangre goteándole de la nariz, de la boca, cayéndole por el blanco cuello.
El patio era un sitio de locura iluminado por las llamas. Un retazo de batalla nocturna en la que no había bandos, propósito ni vencedores. El aterrorizado gentío pataleaba todos los cuerpos que encontraba, ya fueran de vivos o de muertos, hechos trizas o ensangrentados. Gurpi se debatía entre los restos de su laúd, con los que se había enredado, porque no podía sacar el hacha de la maraña de cuerdas rotas y astillas de madera. Mientras Escalofríos le miraba, uno de los guardias le alcanzó, provocando una ducha de sangre que parecía negra por la luz de las antorchas.
—¡El salón de fumadores! —dijo Cosca entre dientes, apartando con su espada a alguien que se cruzaba en su camino. A Escalofríos le pareció que era uno de los malabaristas, aunque no hubiera podido asegurarlo. Entró por la puerta abierta en pos del viejo mercenario y juntos comenzaron a cerrarla. Una mano se interpuso, haciendo fuerza contra el marco. Escalofríos la golpeó con el pomo de su espada hasta que retrocedió temblorosa por el hueco. Cosca empujó la puerta para cerrarla y luego le echó la llave, que arrojó encima de las baldosas con un tintineo.
—¿Y ahora qué?
El viejo mercenario se le quedó mirando con ojos furibundos y dijo:
—¿Qué te hace suponer que tengo la maldita respuesta?
El salón era amplio y de techo bajo, salpicado de cojines, tabicado por ondeantes cortinas, iluminado por lámparas de tulipa, perfumado por el aroma dulzón del humo de las cáscaras. Los sonidos de la violencia que acontecía en el patio se escuchaban amortiguados. Alguien roncaba. Alguien reía como un idiota. Un hombre se sentaba en el suelo, apoyado en la pared de enfrente, con un antifaz de forma picuda, una sonrisa de oreja a oreja y una pipa a punto de caérsele de la mano.
—¿Dónde están los demás? —preguntó en voz baja Escalofríos mientras entornaba los ojos en la penumbra.
—Creo que hemos alcanzado el momento del sálvese quien pueda, ¿no te parece? —Cosca se afanaba por arrastrar una vieja cómoda hasta la puerta, que comenzaba a estremecerse por los golpes que le atizaban los de fuera—. ¿Dónde está Monza?
—Supongo que querrán salir por el salón de juego, ¿no crees? Pero no... —algo se estrelló contra una ventana y entró por ella, esparciendo trocitos brillantes de cristal por la habitación. Escalofríos arrastró los pies en medio de la oscuridad mientras los latidos que sentía dentro de la cabeza le parecían tan fuertes como martillazos—. ¿Cosca? —Pero sólo veía humo y sombras, la luz parpadeante que entraba por las ventanas y la luz de las lámparas dispuestas encima de las mesas, que parpadeaba igual. Se enredó con una cortina y se la quitó de encima, arrancando parte del raíl que la sujetaba y de yeso. El humo comenzaba a picarle en la garganta. Humo de lo que fumaban allí dentro, humo del fuego que había fuera, que cada vez era mayor. El aire estaba cubierto por una especie de neblina.
Pudo distinguir unas voces. A su izquierda había gritos y ruidos de cosas que caían al suelo, como si dentro de aquel edificio que ardía hubiesen encerrado a un toro y éste se hubiese vuelto loco.
—¡Mis dados! ¡Mis dados! ¡Bastardos!
—¡Socorro!
—¡Que alguien vaya... en busca de alguien!
—¡Por la escalera de arriba! ¡El rey! ¡Por la escalera de arriba!
Alguien golpeaba una puerta con algo pesado, porque podía oír cómo se estremecía la madera por efecto de los golpes. Una figura le dominó:
—Discúlpeme, ¿podría...?
Escalofríos le atizó con su escudo en la cara y lo mandó a volar, luego retrocedió, al recordar vagamente que estaba buscando las escaleras. Monza estaba escaleras arriba. La planta superior. Escuchó cómo abrían violentamente la puerta que antes habían cerrado, dejando pasar la luz, el humo marrón y unas siluetas retorcidas que comenzaron a llenar el salón, cuyas espadas relucían en medio de la penumbra. Una de ellas señaló en su dirección:
—¡Ahí! ¡Ahí está!
Escalofríos cogió una lámpara con la mano que sujetaba el escudo y la lanzó, no acertando al hombre que marchaba en cabeza, aunque sí a la pared. La lámpara estalló, enviando una rociada de aceite ardiente a una cortina. Los individuos se separaron y uno de ellos comenzó a gritar, con los brazos en llamas. Escalofríos tomó el otro camino y se adentró en el edificio, estando a punto de caerse por los cojines y las mesas con los que tropezaba en la oscuridad. Cuando sintió que una mano le cogía por un tobillo, lanzó una cuchillada. Avanzó titubeante entre las sofocantes sombras hasta encontrar una puerta. Como una luz mortecina se filtraba por la rendija inferior del marco, la abrió de un golpe con el hombro, esperando que en cualquier momento le clavasen una espada entre los omóplatos.
Subió de dos en dos los peldaños de la escalera de caracol, resollando por el esfuerzo; las piernas le ardían mientras se dirigía a las habitaciones donde entretenían a los invitados. O donde se los follaban, según se mirase. En el pasillo con artesonados que nacía justo en un descansillo, el hombre que salía en tromba por él se dirigió derecho hacia Escalofríos nada más verle. Al final se quedaron mirando sus respectivas máscaras. Era uno de los bastardos que llevaban aquellas planchas de acero tan relucientes. Aunque sonriera con una mueca, agarró por el hombro a Escalofríos con una mano e intentó desenvainar la espada con la otra para herirle con ella, pero sólo consiguió darle un codazo a la pared que tenía detrás.
Más por instinto que por cualquier otra cosa, Escalofríos le largó un puñetazo a la cara, sintiendo cómo le aplastaba la nariz. Luego le atizó en una cadera con el borde del escudo, le soltó una patada en las pelotas que le hizo lanzar un alarido y, finalmente, le zarandeó y lo mandó a rodar escaleras abajo, viendo con el rabillo del ojo cómo iba cayendo, todo ello con el acompañamiento metálico que hacía su espada. Escalofríos siguió subiendo y, como ni siquiera se había detenido para respirar, comenzó a toser.
Podía escuchar más gritos a su espalda, golpes y alaridos:
—¡El rey! ¡Proteged al rey!
Siguió subiendo los escalones, pero con más precaución, de uno en uno, con la mano dolorida por apretar con fuerza la espada, y el escudo colgándole de su brazo inútil. Se preguntó quién seguiría vivo. Se preguntó por la mujer a la que había matado en el patio, por la mano que había aplastado en la puerta. Entró tambaleándose en el pasillo que se encontraba al final de la escalera, levantando el escudo por delante de su cara para despejar la penumbra.
Allí había cuerpos, formas negras dispersas bajo las grandes ventanas. Quizá ella estuviera muerta. Cualquiera podía estar muerto. Incluso todos. Escuchó que alguien tosía. El humo se arremolinaba alrededor del techo, dirigiéndose hacia el pasillo por encima de las ventanas. Entornó los ojos para ver mejor: había una mujer inclinada, con los brazos desnudos echados hacia delante y la negra cabellera colgándole.
Monza.
Corrió hacia ella, intentando no respirar, agachándose para no llegar hasta el humo. La cogió por la cintura y ella se agarró a su cuello con un gruñido. Tenía salpicaduras de sangre por todo el rostro y hollín alrededor de boca y nariz.
—Fuego —dijo con voz cascada.
—Vayamos hacia allí —se volvió para regresar por donde había llegado y entonces se detuvo en seco.
En el extremo del pasillo, dos de los hombres que se protegían con las placas metálicas subían los últimos escalones. Uno le señaló con la mano.
—Mierda —intentó acordarse de la maqueta. La trasera del Cardotti daba al Octavo Canal. Levantó una pierna y pegó una patada a una de las ventanas. Había un largo trecho hasta abajo, fuera del humo que se agitaba. Incluso la inquieta agua estaba atareada con los reflejos que el fuego creaba en ella.
—Siempre mi peor y maldito enemigo —dijo entre dientes.
—Ario ha muerto —le decía Monza al oído. Escalofríos dejó caer la espada y la agarró más fuerte—. ¿Qué estás...? —la arrojó por la ventana. Al momento escuchó su chillido sofocado al darse cuenta de que caía. Se quitó el escudo del brazo y lo lanzó a los dos hombres que ya corrían tras él por el pasillo, se agarró al alféizar de la ventana y saltó.
El humo le rodeó, acariciándole el rostro. El aire impetuoso le tiró de los cabellos, hizo que le escocieran aún más los ojos, le irritó los labios. Cayó de pie en el agua y se hundió. Las burbujas subieron hacia arriba en medio de la negrura. El frío le atenazó, casi obligándole a respirar una bocanada de agua. Como apenas sabía por dónde estaba la superficie, se movió sin ton ni son hasta que se golpeó en la cabeza con algo.
Una mano le agarró por debajo de la barbilla y tiró de ella, de suerte que su cabeza emergió en medio de la noche para tomar una bocanada de aquel aire tan frío. Le arrastraban a lo largo del canal y él no dejaba de toser por el humo que había en el aire, por el agua que tragaba, por el olor a podrido del agua que había metido en sus pulmones. Se agitó y se estremeció, ahogándose, quedándose sin aire.
—¡Detente, bastardo!
Una sombra cruzó por encima de su rostro cuando se raspó un hombro con la roca. En uno de los manotazos que daba, una de sus manos encontró una vieja anilla de hierro, lo suficientemente recia para agarrarse a ella y sacar la cabeza fuera del agua mientras vaciaba sus pulmones del agua del canal. Monza apretaba su cuerpo contra el suyo, metida en el agua, con un brazo alrededor de su cuello, sujetándole. La respiración de ella, rápida, asustada, desesperada, se juntó con la suya, para fundirse ambas con el lamido del agua y reverberar bajo el arco de un puente.
Al otro lado del oscuro arco podía ver la parte trasera de la Casa del Placer de Cardotti, el fuego que subía hasta el cielo por los edificios colindantes, las llamas que crepitaban y rugían, los enjambres de chispas que siseaban y daban chasquidos, las cenizas y las astillas que volaban, el humo que ya formaba una nube de color marrón oscuro. La luz parpadeaba y bailoteaba en las aguas y en la mitad del pálido rostro de Monza... roja, naranja y amarilla, los colores del fuego.
—Mierda —dijo Escalofríos con un susurro, estremeciéndose por el frío, por el lacerante desenlace del combate, por todo lo que había hecho entre tanta locura. Sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No podía dejar de llorar. Comenzó a temblar, a sollozar, casi aflojando la presa que mantenía en la anilla—. Mierda... mierda... mierda...
—Shhh —la mano de Monza le tapó la boca. Las pisadas volvían a sonar en la calle que pasaba por encima del puente, los gritos iban y venían. Ambos se quedaron encogidos, apretándose contra la mampostería llena de cieno—. Shhh —apenas unas horas antes, él habría dado lo que fuera por apretarse tan fuerte contra ella. Bueno, no estaba mal, aunque en aquellos momentos no tuviera ganas de comenzar nada.
—¿Qué ha pasado? —preguntó ella, casi con un susurro.
—No tengo ni puñetera idea —dijo Escalofríos, sin mirarla.
Lo que pasó
Nicomo Cosca, infame soldado de fortuna, remoloneaba entre las sombras mientras vigilaba el almacén. Todo parecía tranquilo, las contraventanas seguían oscuras en sus marcos podridos. Ni turba con deseos de venganza, ni clamor de guardias. Sus instintos le dijeron que echara a andar en medio de la noche y que se despreocupara de Monzcarro Murcatto y de su loco deseo de venganza. Pero necesitaba dinero, y sus instintos nunca habían valido una mierda. Pasó por debajo de la arcada mientras una mujer enmascarada corría por el callejón, levantándose la falda con una risita. Un hombre iba tras ella, diciendo:
—¡Vuelve! ¡Bésame, zorra!
Sus pasos se perdieron a lo lejos.
Cosca se pavoneó por la calle como si le perteneciera, entró en el callejón que estaba detrás del almacén y se pegó a la pared. Luego se acercó cautelosamente a la puerta trasera. Con un chasquido metálico, sacó la espada que llevaba dentro del bastón y su hoja relució con frialdad en la noche. Giró el pomo y empujó la puerta. Se abrió fácilmente paso entre la oscuridad...
—Suficiente —algo metálico besó su cuello. Cosca abrió la mano y soltó la espada, que tintineó al golpear las baldosas.
—Estoy perdido.
—Cosca, ¿eres tú? —la hoja se apartó de su cuello. Vitari estaba entre las sombras, detrás de la puerta.
—Shylo, estás cambiada. Me gustaban más las ropas que tenías en el Cardotti. Te hacían parecer... más señora.
—Uh —le empujó para que pasara por el pasillo a oscuras—. Esa ropa interior era una tortura.
—Tendré que conformarme con verla en sueños.
—¿Qué sucedió en el Cardotti?
—¿Qué sucedió? —Cosca se agachó con dificultad y recogió su espada con dos dedos—. Creo que la expresión «baño de sangre» iría bien para expresarlo. Y luego el fuego. Debo confesar que..., hice un rápido mutis. —Realmente estaba muy disgustado consigo mismo por haber huido para salvar su despreciable pellejo. Pero los hábitos de toda una vida, sobre todo cuando dicha vida se ha malgastado, son muy difíciles de cambiar—. ¿Por qué no me cuentas tú lo que sucedió?
—Pues sucedió que el rey de la Unión estaba allí.
—¿Quién? —Cosca recordó al hombre de blanco que llevaba una máscara con forma de sol naciente. El hombre que no se parecía demasiado a Foscar—. ¡Aaaaaah! Eso explicaría lo de los guardias.
—¿Y qué les pasó a tus artistas?
—Completamente prescindibles. ¿Ninguno de ellos se ha dejado ver por aquí?
—Hasta ahora no —dijo Vitari, disintiendo con la cabeza.
—Entonces yo diría que prescindiremos de la mayoría de ellos. Eso es lo que siempre pasa con los mercenarios. Fáciles de contratar, fáciles de licenciar y nunca los echas de menos cuando se van.
Amistoso se sentaba en la oscura cocina, apoyando los codos encima de la mesa, tirando despacio los dados a la luz de una única lámpara. Una cuchilla grande y tremendamente amenazadora brillaba a su lado encima de la mesa.
Cosca se le acercó y señaló los dados.
—Tres y cuatro, ¿verdad?
—Tres y cuatro.
—Hacen siete. Una puntuación de lo más normal.
—Por lo general.
—¿Puedo?
Amistoso le miró inquieto antes de afirmar:
—Sí.
Cosca cogió los dados y los lanzó despacio.
—Seis. Tú ganas.
—Es el problema que tengo.
—¿De veras? El mío es perder. ¿Qué sucedió? ¿Hubo algún problema en el salón de jugadores?
—Alguno.
A la luz de la lámpara, Cosca observó que un largo reguero de sangre oscura y medio seca recorría el cuello del presidiario.
—Creo que te sucedió algo... en ese sitio —dijo.
Amistoso se pasó una mano por el cuello y luego, con la misma emoción que habría mostrado un fregadero vacío, se miró las yemas de los dedos, manchadas de color rojo oscuro.
—Sangre —comentó.
—Sí. Esta noche ha corrido un montón de sangre —Cosca volvía a sentir una extraña comezón, porque la vertiginosa sensación del peligro comenzaba a desaparecer, trayendo los antiguos pesares que había dejado apartados. Sus manos volvían a estar temblorosas. Un trago, un trago, un trago. Se aventuró por la puerta que daba a la trastienda.
—¡Ah, el jefe de pista del circo nocturno de los asesinos! —Morveer se apoyaba en la barandilla de la escalera, mirándole con sonrisa burlona. Day no estaba lejos de él, pelando tranquilamente con sus manos caídas una naranja.
—¡Vaya, pero si son nuestros envenenadores! Lamento comprobar que lograsteis salir con vida. ¿Qué sucedió?
La mueca de Morveer se hizo más evidente.
—Se nos encomendó la misión de neutralizar a los guardias de la planta superior del edificio. La cual cumplimos con la velocidad y discreción más absolutas. No se nos ordenó que después nos quedásemos en el edificio, sino lo contrario. Nuestra patrona esperaba que cumpliéramos sus órdenes. Para evitar una matanza indiscriminada.
Cosca se encogió de hombros antes de decir:
—La matanza, por definición, nunca es discriminada.
—Sea como fuere, tu responsabilidad ha terminado. Dudo que alguien pueda recriminarte ahora por echarte un trago.
Morveer movió la muñeca y algo brilló en la oscuridad. Cosca lo recogió instintivamente. Una petaca de metal que contenía algún líquido, a juzgar por cómo sonaba. Igual que la que él solía llevar. La que había vendido... ¿Por dónde andaría en aquellos momentos? Aquella dulce unión de metal frío y licor fuerte le produjo unos recuerdos que inundaron su boca reseca. Un trago, un trago, un trago...
Cuando estaba a punto de desenroscar el tapón, se lo pensó mejor y dijo:
—Creo que la vida me ha enseñado la lección, por otra parte, lógica, de no beber de lo que me ofrece un envenenador.
—El único veneno de esa petaca es el que has estado bebiendo todos estos años. El que nunca dejarás de beber.
Cosca levantó la petaca y dijo:
—A tu salud —la puso boca abajo, para que su contenido cayese al suelo del almacén, y la arrojó a un rincón, donde rebotó con un sonido metálico. Pero antes se aseguró de que Morveer viese que la vaciaba completamente, para que no pensara que le engañaba—. ¿Alguna pista de nuestra patrona o de su cachorrillo norteño?
—Ninguna. Deberíamos considerar seriamente la posibilidad de que nunca regresen.
—Tiene razón —Vitari era una silueta oscura que se recortaba contra la puerta iluminada de la cocina—. La probabilidad de que hayan muerto es muy grande. ¿Qué vamos a hacer?
—En lo que a mí respecta, derramaré un río de lágrimas —Day se miraba las uñas.
—Deberíamos pensar en cómo repartirnos el dinero de Murcatto... —Morveer tenía otros planes.
—No —dijo Cosca, molesto por la sugerencia—. Yo digo que esperemos.
—Este lugar no es seguro. Las autoridades han podido capturar a alguno de los artistas que quizá ahora mismo esté cantando nuestra posición.
—¿Excitante, verdad? Yo digo que esperemos.
—Tú quédate, si quieres, pero yo...
Con un movimiento imperceptible de una mano, Cosca sacó su cuchillo. La hoja relució al cruzar la oscuridad del almacén y clavarse en la madera que estaba muy cerca del rostro de Morveer, para quedarse vibrando durante unos segundos.
—Un pequeño regalo de mi parte.
El envenenador enarcó una ceja.
—No me gustan los borrachos que me lanzan cuchillos. ¿Y si te hubiese fallado la puntería?
—La verdad es que me ha fallado —dijo Cosca con una mueca—. Esperaremos.
—Para ser un hombre con lealtades notoriamente huidizas, la fidelidad que muestras por la mujer que antaño te traicionó me supone cierta... perplejidad.
—Así soy yo. Pero siempre he sido un bastardo impredecible. ¿Estaré cambiando de manera de ser? Quizá haya hecho un voto solemne para estar sobrio y ser leal y diligente en todo lo que haga a partir de ahora.
—Ese día está por ver —dijo Vitari con una risotada.
—¿Y durante cuánto tiempo vamos a esperar? —preguntó Morveer.
—Supongo que lo sabréis cuando os diga que podéis marcharos.
—Supongamos que... yo decido... irme antes.
—Aunque no seas tan listo como te crees —dijo Cosca, mirándole a los ojos—, sí que lo eres más que todo eso.
—Que todo el mundo se tranquilice —dijo Vitari con la voz menos tranquila que uno pueda imaginarse.
—¡Yo no recibo órdenes de ti, desecho encurtido!
—Quizá tenga que enseñarte cómo...
La puerta del almacén se abrió de golpe y dos figuras entraron por ella. Cosca desenvainó la espada que llevaba en el bastón, Vitari agitó su cadena, Day sacó una pequeña ballesta de algún sitio y apuntó con ella hacia la puerta. Pero los recién llegados no representaban a la autoridad. Sólo eran Escalofríos y Monza, empapados hasta los huesos, llenos de porquería y de cieno, sin resuello, como si los hubieran perseguido por las calles de media Sipani. Y quizá así había sido.
—¡Sólo con mencionar su nombre, ella aparece! —dijo Cosca con una mueca—. Morveer estaba discutiendo ahora mismo la manera de repartirnos tu dinero, siempre que el incendio del Cardotti te hubiese reducido a cenizas.
—Lamento desilusionaros —dijo Monza con voz cascada.
Morveer fulminó a Cosca con la mirada.
—Puedo asegurarle que no estoy desilusionado en absoluto. Su supervivencia me asegura el importe de muchos miles de escamas. Sólo estaba considerando... una contingencia.
—Lo mejor es estar preparado —dijo Day mientras bajaba la ballesta y sorbía el jugo de la naranja.
—La precaución primero, y siempre.
Monza cruzó tambaleándose el suelo del almacén, arrastrando un pie sin zapato, los músculos de la mandíbula muy prietos, como muestra evidente de dolor. Sus ropas, que al primer vistazo no dejaban demasiado a la imaginación, estaban hechas jirones. Cosca pudo apreciar una larga cicatriz roja en uno de sus delgados muslos, y otras más que cruzaban uno de sus hombros y bajaban por un antebrazo, pálido y con la carne de gallina. La mano derecha, una garra huesuda y llena de cicatrices, la apretaba contra la cadera, como si quisiera que nadie la viese.
Cosca sintió un inesperado pinchazo de desánimo al contemplar aquellas señales de violencia. Como la que se siente al ver que alguien ha desfigurado de manera consciente el cuadro que tanto admiraba. El cuadro que quizá hubiera deseado en secreto poseer. ¿Qué era todo aquello? Se quitó la casaca y se la ofreció cuando pasó a su lado. Ella la ignoró.
—¿Podemos suponer que no está satisfecha con nuestra tentativa de esta noche? —preguntó Morveer.
—Cogimos a Ario. Hubiera podido ser peor. Necesito ropa seca. Nos vamos de Sipani. —Subió cojeando los escalones, arrastrando por el polvo los jirones de la falda y golpeando a Morveer con el hombro al pasar. Escalofríos cerró de golpe la puerta del almacén y se apoyó en ella con la cabeza gacha.
—La muy zorra tiene el corazón de piedra —murmuró Vitari mientras veía cómo se iba.
—Siempre dije que tenía el diablo en el cuerpo. Pero su hermano era el más despiadado de los dos —dijo Cosca, frunciendo los labios.
—¡Uh! —Vitari volvía a la cocina—. Menudo cumplido.
* * *
Monza consiguió cerrar la puerta y dio unos pasos por la habitación antes de sentir un retortijón en las tripas, como si acabase de recibir un puñetazo en el estómago. Las ganas de vomitar eran tan grandes que apenas podía respirar, y la larga baba amarga que le colgaba del labio inferior manchó las baldosas.
Sintió un escalofrío de asco al quitarse aquellas ropas putescas. Se le puso carne de gallina al sentir su roce, y las tripas le dieron un calambre sólo con oler la peste al agua podrida del canal que emanaba de ellas. Sus dedos entumecidos se pelearon con presillas y ojales, agarraron los botones y los cierres. Entre jadeos y gruñidos, se quitó aquellas ropas empapadas y las tiró lejos.
Iluminada por la única lámpara de la estancia, se miró al espejo. Agachada como un mendigo, estremecida como un borracho, las rojas cicatrices que resaltaban en su piel blanca, la negra cabellera lacia y despeinada. Era como el cadáver de un ahogado. Sólo eso.
Eres un sueño. Una visión. ¡La mismísima diosa de la guerra!
Se dobló en dos al sentir otro ataque de cansancio, tropezó con su arcón y comenzó a sacar ropa limpia con manos temblorosas. La camisa era de Benna. Por un instante fue como si sintiera sus brazos alrededor de ella. Tan cerca de él como nunca había estado antes.
Se sentó en la cama, rodeó su propio cuerpo con ambos brazos, juntó con fuerza los pies para darse calor y luego se acunó de atrás adelante. Otra arcada le hizo levantarse y escupir bilis. Ya recuperada, se puso la camisa, se agachó para ponerse las botas e hizo una mueca al sentir los pinchazos que le recorrían las piernas.
Metió las manos en la jofaina y se echó agua fría por la cara, comenzando a quitarse los restos de maquillaje y de lápiz de labios, de sangre y de cieno, escarbando en orejas, cabello y nariz.
—¡Monza! —era la voz de Cosca al otro lado de la puerta—. Tenemos una visita importante.
Se puso el guante de piel en su retorcido remedo de mano y dobló los dedos. Respiró profunda y estremecidamente, sacó la Calvez de debajo del colchón y se la puso al cinto. Se sentía mejor con ella encima. Luego abrió la puerta.
Carlot dan Eider estaba en el centro del almacén, ataviada con una casaca roja surcada de hebras de oro y viendo cómo bajaba por la escalera delante de Cosca, intentando no cojear.
—¿Qué diablos ha sucedido? ¡El Cardotti aún sigue en llamas! ¡La ciudad está alborotada!
—¿Que qué ha sucedido? —dijo Monza, casi como si ladrara—. ¿Por qué no me dices tú lo que tuvo que suceder para que Su Augusta y Jodida Majestad estuviese donde se suponía que Foscar tenía que estar?
La costra oscura de la herida que Eider tenía en el cuello subió y bajó al tragar ella saliva.
—Foscar no fue al Cardotti. Dijo que tenía jaqueca. Así que Ario se llevó a su cuñado en su lugar.
—Y dio la casualidad que también se llevó una docena de caballeros de la Guardia —dijo Cosca—. Los guardaespaldas del rey. Junto con muchos más invitados de los que habíamos supuesto. El resultado no fue bueno. Para nadie.
—¿Y Ario? —musitó Eider, que se había quedado muy pálida.
Monza la miró a los ojos cuando dijo:
—Todo lo muerto que se puede estar.
—¿Y el rey? —su voz casi era un susurro.
—Vivo. Al menos cuando yo le dejé. Pero al edificio le dio después por arder. Supongo que acabarían sacándole de allí.
Eider miró al suelo, llevó una mano enguantada a una de sus sienes y dijo:
—Esperaba tu fracaso.
—No ha habido suerte.
—Pues entonces habrá consecuencias. Cuando se hace algo como lo que acabas de hacer, hay consecuencias. Algunas las verás venir, otras no —alargó una mano—. Mi antídoto.
—No lo hay.
—¡He cumplido mi parte del trato!
—No había veneno. Sólo se te clavó una simple aguja. Eres libre.
—¿Libre? —la risa de Eider ocultaba su desesperación—. ¡Orso no parará hasta que me dé de comer a sus perros! Quizá pueda llevarle la delantera, pero nunca iré por delante del Lisiado. Le traicioné y arriesgué la vida de su preciado rey. No lo pasará por alto. Jamás pasa nada por alto. ¿Estás contenta?
—Hablas como si hubiese tenido otra opción. O bien mueren Orso y los demás, o bien muero yo. Eso es todo. Estar contento o no, nada tiene que ver con todo esto —Monza se encogió de hombros mientras se volvía para irse—. Mejor harías en salir corriendo.
—He mandado una carta.
—¿Una carta? —Monza se detuvo y se volvió para mirarla.
—Hoy, a primera hora. Al gran duque Orso. Como la escribí de una manera un tanto apasionada, no recuerdo exactamente todo lo que dije en ella. Creo haber mencionado el nombre de Shylo Vitari. Y el de Nicomo Cosca.
Cosca movió una mano, como no dándole importancia, y dijo:
—Siempre he tenido un montón de enemigos poderosos. Lo considero una cuestión de orgullo. Enumerarlos se convierte en un excelente tema de conversación a la hora de comer.
Eider dejó de mirar con sorna al viejo mercenario y se enfrentó a Monza.
—Esos dos nombres, y también el de Murcatto.
—Murcatto —Monza acababa de fruncir el ceño.
—¿Acaso me habíais tomado por una idiota? Sé quiénes sois, y ahora también lo sabrá Orso. Que estás viva, que has matado a su hijo y que ellos te han ayudado. Quizá sea una venganza insignificante, pero era la única que me quedaba.
—¿Venganza? —Monza asintió lentamente—. Bueno. Todos estamos en esto. Las cosas habrían salido mejor si no hubieras hecho esa tontería —la Calvez se estremeció cuando Monza puso una mano encima de su empuñadura.
—Vaya, ¿quieres matarme por eso? ¡Bah! ¡Si ya estoy muerta!
—Entonces, ¿para qué molestarme? No estás en mi lista. Puedes irte —Eider se la quedó mirando durante un momento con la boca entreabierta, como si fuese a decir algo; luego la cerró y se volvió hacia la puerta—. ¿No vas a desearme buena suerte?
—¿Cómo?
—Vista la situación, tu única esperanza es que mate a Orso.
La que fuera amante de Ario se detuvo en el umbral y dijo:
—¡Pues que tengas una suerte bestial! —y se fue.
IV. VISSERINE
«La guerra sin fuego vale tan poco como las salchichas sin mostaza.»
ENRIQUE V
Las Mil Espadas lucharon a favor de Ospria y en contra de Muris. Lucharon a favor de Muris y en contra de Sipani. Lucharon a favor de Sipani y en contra de Muris, y luego nuevamente a favor de Ospria. Entre contrato y contrato, saquearon Oprile por puro capricho. Un mes después, considerando que quizá no hubieran sido muy minuciosos, volvieron a saquearla, dejando de ella sólo unas ruinas humeantes. Luchaban a favor de cualquiera contra quien fuese, y por quien fuese en contra de cualquiera y, mientras tanto, apenas combatían.
Porque se limitaban al robo y al saqueo, al incendio y al pillaje, a la violación y a la extorsión.
A Nicomo Cosca le gustaba rodearse de todo aquello que pudiera hacerle parecer un individuo extraño y romántico. Y como una espadachina de diecinueve años, que nunca se separaba de su hermano más joven, cuadraba con aquella idea, siempre los tenía muy cerca de sí. Al principio le parecieron interesantes. Luego útiles. Y al final indispensables.
Él y Monza salían a entrenarse juntos durante las frías mañanas..., el fulgor y el choque de los aceros, el jadeo y el aliento de la respiración entrecortada. Como él era el más fuerte y ella la más rápida, quedaban a la par. Les gustaba insultarse, zaherirse y reír. La gente de la compañía se reunía para observarlos, riendo al ver cómo su capitán era superado en ocasiones por una chica que tenía la mitad de su edad. Todos reían, excepto Benna. El no era un espadachín.
Pero tenía talento para los números y se encargaba de las cuentas de la compañía, de comprar las provisiones, de la administración y reventa del botín y de la distribución de las ganancias. Y como a todos les hacía ganar mucho dinero sin tener que molestarse, no tardó en ser muy querido.
Monza era una estudiante aplicada. Aprendió lo que habían escrito Stolicus, Verturio, Bialoveld y Farans. Aprendió todo lo que Nicomo Cosca podía enseñarle. Aprendió táctica y estrategia, maniobra y logística, cómo interpretar el terreno y cómo interpretar al enemigo. Primero aprendió viendo, y luego aprendió haciendo. Aprendió todas las artes y las ciencias que eran útiles al soldado.
—Tienes el diablo metido en el cuerpo —le decía Cosca cuando estaba borracho, lo que era frecuente. Ella le salvó la vida en Muris y luego él salvó la suya. Todos rieron, excepto Benna. El no le había salvado la vida a nadie.
Cuando el viejo Sazine murió de un flechazo, los capitanes de las compañías que habían fundado las Mil Espadas votaron a Nicomo Cosca para el puesto de capitán general. Monza y Benna fueron con él. Entonces ella le preguntó cuáles eran sus órdenes. Pero como él estaba completamente borracho, Monza dio las órdenes que creía convenientes, haciéndolas pasar por las de él. Y nadie sospechó nada, porque aquellas órdenes eran las mejores de todas las que él les había dado, incluso cuando estaba sobrio.
Mientras los meses pasaban y se convertían en años, comenzó a estar cada vez menos sobrio. Las únicas órdenes que daba tenían lugar en la taberna. Su único compañero en los entrenamientos era la botella. Cuando las Mil Espadas conquistaron parte de la región y llegó el momento de ponerse en marcha, Monza buscó a Cosca por todas las tabernas, los fumaderos y los burdeles, y se lo llevó consigo.
Si a ella no le agradó tener que hacerlo, a Benna le gustó aún menos ver que lo hacía; pero como Cosca les había dado un hogar, se lo debían. Por eso mismo, Monza tuvo que hacer de tripas corazón. Mientras, al amparo de la oscuridad, regresaban al campamento y él tropezaba por todo lo que había bebido y ella también, por todo lo que pesaba, Cosca le dijo al oído:
—Monza, Monza, ¿qué haría yo sin ti?
Entonces, venganza
Con un tintineo metálico, las relucientes botas de caballería del general Ganmark avanzaban por el reluciente suelo. Los zapatos del chambelán las seguían con una especie de quejido. Los ecos de unas y de otros resonaban en las iluminadas paredes y en el enorme espacio vacío, desplazando, por la prisa con que se movían, las indolentes motas de polvo que giraban entre los rayos de luz que caían por las ventanas. Las botas de Shenkt, flexibles y desgastadas por el largo uso, no hacían ningún ruido.
—En cuanto se encuentre en presencia de Su Excelencia —al chambelán se le formaba salivilla en las comisuras de la boca—, se dirigirá hacia él a paso lento, sin mirar a derecha ni a izquierda, sólo al suelo, y menos aún directamente a Su Excelencia. Se detendrá en la línea blanca que hay encima de la alfombra. Ni más lejos ni, bajo ninguna circunstancia, más cerca, uno precisamente en ella. Y luego se arrodillará...
—Yo no me arrodillo —dijo Shenkt.
Cuando el chambelán replicó, su cabeza giró hacia él como la de un búho ultrajado:
—¡Sólo están exentos de la genuflexión los jefes de Estado de las potencias extranjeras! Todos deben...
—Yo no me arrodillo.
El chambelán tragó saliva por aquel ultraje, pero Ganmark no le dio tiempo a más:
—¡Por caridad! ¡El heredero del duque Orso ha sido asesinado! A Su Excelencia le importará un pito que el hombre que va a vengarle se arrodille o no delante de él. Y tampoco debería importarle a usted.
Dos guardias vestidos con una librea blanca levantaron las alabardas que mantenían cruzadas entre sí, para dejarles pasar. Acto seguido, Ganmark empujó las puertas dobles y las abrió.
La sala que se encontraba al otro lado era tan impresionante como una enorme caverna muy bien amueblada. Apropiada para albergar el trono del hombre más poderoso. Pero Shenkt había estado en salas mayores, ante hombres más grandes, y eso no le impresionaba. Una delgada alfombra roja se proyectaba a lo largo del suelo de mosaicos con una línea blanca en su extremo más alejado. Un alto estrado se elevaba a su lado, rodeado por una docena de hombres armados de punta en blanco que montaban guardia. Encima del estrado había una silla de oro. Y dentro de la silla una persona, el gran duque Orso de Talins. Vestido de negro, su ceño fruncido aún le hacía parecer más severo.
Un grupo selecto de individuos, por otra parte tan siniestro como extraño, en número de tres docenas o más, de todas las razas, formas y tamaños, se arrodillaba ante Orso y su séquito, formando un arco bastante amplio. Aunque no llevasen encima ninguna arma, Shenkt estaba seguro de que no estaban acostumbrados a ir sin ellas. Conocía de vista a algunos. Liquidadores. Asesinos. Cazadores de hombres. Gente de su profesión, siempre que aceptemos que la profesión del enjalbegador y del maestro pintor son la misma.
Avanzó hacia el estrado a paso lento, sin mirar a derecha ni a izquierda. Pasó por entre el semicírculo de tan selectos asesinos y se detuvo precisamente en la línea blanca. Vio que el general Ganmark dejaba atrás a los guardias, subía los peldaños del estrado y se inclinaba para susurrar algo a Orso, mientras el chambelán adoptaba una postura de reprobación con el codo que nadie podía ver.
El gran duque miró a Shenkt durante un instante y éste le devolvió la mirada, mientras la sala quedaba dominada por ese tipo de silencio tan opresivo que sólo se da en los grandes espacios.
—Así que es ése. ¿Por qué no se arrodilla?
—Porque, al parecer, no tiene esa costumbre —dijo Ganmark.
—Aquí se arrodilla todo el mundo. ¿Qué le hace a usted ser tan especial?
—Nada —dijo Shenkt.
—Pero no se arrodilla.
—Solía hacerlo. Hace mucho tiempo. Pero ya no lo hago.
—¿Y si alguien intentase hacer lo posible para que se pusiera de rodillas? —Orso entornó los ojos.
—Algunos lo intentaron.
—¿Y?
—Y yo no me puse de rodillas.
—Pues siga de pie. Mi hijo ha muerto.
—Le acompaño en el sentimiento.
—No parece que lo diga con mucho sentimiento.
—No era hijo mío.
Aunque el chambelán hiciera un chasquido con la lengua, los hundidos ojos de Orso no se apartaron de su objetivo.
—Ya veo que le gusta ser franco. Los consejos de la gente que habla con franqueza son de mucho valor para los poderosos. Le preceden las mejores recomendaciones.
Shenkt no dijo nada.
—Ese asunto de Keln, sé que fue obra suya. O, mejor, una obra exclusivamente suya. Se dice que apenas parecían cadáveres lo que dejó atrás.
Shenkt no dijo nada.
—No parece confirmarlo.
Shenkt le miró a la cara y no dijo nada.
—Entonces es que no lo niega.
Más de lo mismo.
—Me gusta la gente que mantiene la boca cerrada. El que poco dice a sus amigos, menos dirá a sus enemigos.
Silencio.
—Mi hijo ha sido asesinado. Arrojado por la ventana de un burdel como si fuese basura. Muchos de sus amigos y conocidos, todos ellos súbditos míos, también han sido asesinados. Mi yerno, precisamente Su Majestad el rey de la Unión, salvó la vida por muy poco al lograr salir del inmueble en llamas. Sotorius, el canciller casi cadáver de Sipani, que era uno de sus invitados, se retuerce las manos y me dice que no pudo impedirlo. Me han traicionado. Me han manipulado. Estoy en una situación... embarazosa. ¡Yo! —exclamó sin poder contenerse, mientras su grito reverberaba por toda la sala y todas las personas que estaban en ella se estremecían.
Todos menos Shenkt, que dijo:
—Entonces, venganza.
—¡Venganza! —Orso dio un puñetazo en uno de los brazos de su silla—. Tan rápida como terrible.
—Rápida no puedo prometéroslo, pero sí... terrible.
—Pues que sea lenta, agobiante e implacable.
—Quizá haya que causar algún daño a vuestros súbditos y a sus propiedades.
—Lo que sea necesario. Tráigame sus cabezas. Las de todo hombre, mujer o niño que haya estado comprometido en este asunto, aunque sea en grado mínimo. Lo que sea necesario. Tráigame sus cabezas.
—Pues entonces os traeré sus cabezas.
—¿Qué quiere de adelanto?
—Nada.
—¿Ni siquiera...?
—Si logro terminar el trabajo, me pagaréis cien mil escamas por la cabeza del jefe de la conspiración. Y veinte mil por cada uno de sus cómplices, hasta un máximo de un cuarto de millón. Ése es mi precio.
—¡Un precio muy alto! —dijo el chambelán con voz cascada—. ¿Qué hará con tanto dinero?
—Lo contaré y me reiré, siendo consciente de que un hombre rico no tiene por qué contestar las preguntas que le hacen los idiotas. De cualquier modo, no creo que encontréis a alguien que no haya quedado satisfecho con mi trabajo —Shenkt miró lentamente en derredor a la chusma que estaba a su espalda—. Os saldrá más barato pagar a gente de calidad inferior, si eso es lo que queréis.
—Así lo haré —dijo Orso—, si es que alguno encuentra antes a los asesinos.
—Pues, Excelencia, acepto con esa condición que proponéis.
—Bien —dijo Orso con un gruñido—. Pues adelante. ¡Pueden irse todos! Y tráiganme... ¡mi venganza!
—¡Pueden retirarse! —dijo el chambelán sin cambiar el tono de su voz. Y, con un ruido de ropas y de arneses, los asesinos se levantaron para salir de la sala. Shenkt se volvió y pisó nuevamente la alfombra en dirección a las grandes puertas, caminando de manera pausada y sin mirar a derecha ni izquierda.
Uno de los asesinos le bloqueó el paso, un individuo moreno de estatura mediana, pero tan ancho como una puerta, muy ufano de los músculos tan prietos como placas que asomaban por su camisa de color chillón. Sus labios se curvaron con sorna cuando dijo:
—¿Tú eres Shenkt? Pues me esperaba algo más.
—Rece a cualquier dios en el que crea para que sólo me vea como ahora.
—No rezaré.
Shenkt se acercó a él y le dijo al oído:
—Pues le aconsejo que comience a hacerlo.
* * *
Aunque fuera bastante más amplio de lo que suele ser un típico estudio, el del general Ganmark estaba atestado de objetos. Un busto de Juvens, a escala mayor que la natural, miraba con expresión siniestra desde lo alto de la chimenea, mientras su brillante calva se reflejaba en un magnífico espejo de cristal coloreado de Visserine. Dos vasos monumentales, que casi llegaban a la altura de los hombros, dominaban ambos lados del escritorio. Las paredes estaban llenas de marcos sobredorados, dos de ellos muy grandes, que albergaban sus respectivos lienzos. Excelentes pinturas. Demasiado buenas para estar tan juntas.
—Una colección impresionante —dijo Shenkt.
—Ésta es un Coliere. Estuve a punto de quemarla junto con la mansión donde se encontraba. Y éstas dos son Nasuris, y ésta un Orhus —Ganmark fue señalándolas con el índice—. De su primera época, pero dejémoslo. Estos vasos fueron hechos como tributo al primer emperador de Gurkhul, hace muchos siglos, y, de una u otra manera, acabaron en la casa que un rico tenía a las afueras de Caprile.
—Y luego vinieron a parar aquí.
—Intento rescatar lo que puedo —dijo Ganmark—. Quizá cuando terminen los Años de Sangre, Styria siga teniendo algunos tesoros que valgan la pena.
—O usted.
—Antes de que se quemen, creo que es mejor que los tenga alguien, yo en este caso. La campaña va a comenzar, y mañana tengo que dirigirme a Visserine para asediarla. Escaramuzas, saqueos e incendios. Marchas y contramarchas. Hambre y pestilencia, naturalmente. Mutilación y asesinato, desde luego. Todo con la espantosa distribución aleatoria de un castigo enviado por el cielo. Castigo colectivo. O para todos, o para nadie. Guerra, Shenkt, guerra. Y pensar que en cierta ocasión soñé con ser un hombre honorable, con hacer el bien...
—Todos hemos soñado lo mismo.
El general alzó una ceja antes de preguntar:
—¿Incluso usted?
—Incluso yo —Shenkt sacó su cuchillo. Una hoja gurka de carnicero, pequeña pero muy afilada.
—Entonces le deseo que disfrute. Lo mejor que puedo hacer es limitar la devastación a unos límites sencillamente... épicos.
—Son tiempos de devastación —Shenkt se sacó del bolsillo un pequeño trozo de madera en el que casi había terminado de tallar una cabeza de perro.
—¿Le apetece beber algo? ¿Vino? Es de las mismísimas bodegas de Cantain.
—No.
Shenkt comenzó a tallar despacio con su cuchillo, mientras el general se llenaba un vaso. Las virutas de madera caían al suelo, entre sus botas, a medida que los cuartos traseros del perro cobraban forma. Aunque no fuese ninguna obra de arte como las que le rodeaban, le entretenía. Había algo relajante en la regularidad del movimiento de la curva hoja, en la suave lluvia de virutas que creaba.
Ganmark fue hacia la repisa de la chimenea, sacó el atizador y, sin necesidad, porque los leños ardían muy bien, hurgó en el fuego.
—¿Ha oído hablar de Monzcarro Murcatto? —preguntó.
—La capitán general de las Mil Espadas. Una mujer soldado muy célebre. Dicen que murió.
—Shenkt, ¿puede guardar un secreto?
—Suelo guardarlos a cientos.
—Claro que sí. Por supuesto —inspiró profundamente—. El duque Orso ordenó su muerte. La suya y la de su hermano. Sus victorias la habían hecho popular en Talins. Demasiado popular. Su Excelencia tenía miedo de que quisiera usurpar su trono, como suelen hacer los mercenarios. ¿No le sorprende?
—He visto muchas maneras de morir, por motivos de todo tipo.
—Por supuesto que las ha visto —Ganmark miró ceñudo al fuego—. Pero ella no tuvo una buena muerte.
—Ninguna lo es.
—Claro, pero ésta fue peor. Hace dos meses, el guardaespaldas del duque Orso desapareció. A él no le sorprendió mucho, porque era un hombre alocado que apenas se preocupaba de su propia seguridad, aficionado al vicio y a las malas compañías y que, además, se había hecho muchos enemigos. Y no volvió a saberse de él.
—¿Y?
—Un mes más tarde, el banquero del duque fue envenenado en Westport junto con la mitad de su plantilla. Pero la situación era diferente, porque él sí que se preocupaba muchísimo por su seguridad. Envenenarlo supuso un trabajo muy difícil, que fue realizado con una profesionalidad formidable y una excepcional falta de piedad. Pero él mangoneaba mucho la política de Styria, y la política de Styria es un juego fatal en el que hay muy pocos jugadores piadosos.
—Muy cierto.
—La mismísima Banca de Valint y Balk sospechó que el motivo pudiera deberse a la larga enemistad con los rivales de Gurkhul.
—Valint y Balk.
—¿Está familiarizado con esa institución?
—Creo que contrató mis servicios en cierta ocasión —dijo, tras recapacitar unos instantes—. Pero, prosiga.
—Y ahora el príncipe Ario ha sido asesinado —el general colocó la yema de uno de sus dedos debajo de una de sus orejas—. Apuñalado en el mismo sitio en que él apuñaló a Benna Murcatto, y luego arrojado desde la ventana de la planta superior.
—¿Cree que Monzcarro aún sigue viva?
—Una semana después de la muerte de su hijo, el duque Orso recibió una carta. De una tal Carlot dan Eider, amante del príncipe Ario. Aunque llevásemos mucho tiempo sospechando que espiaba para la Unión, a Orso no parecía importarle.
—Sorprendente.
Ganmark se encogió de hombros y añadió:
—La Unión es nuestra fiel aliada. La ayudamos a ganar las últimas batallas de la interminable guerra que mantenía contra los gurkos. Tanto ella como nosotros disfrutamos de los servicios de la Banca de Valint y Balk. Por no mencionar el hecho de que el rey de la Unión es el yerno de Orso. Por supuesto que nos intercambiamos espías, pero sin olvidar los buenos modales propios de vecinos. Si es que hay que mantener a un espía, pues que sea encantador, como era más que evidente en el caso de Eider. Estaba en Sipani con el príncipe Ario. Después de su muerte desapareció. Y luego la carta.
—¿Y qué decía?
—Que a causa del veneno que le habían administrado, no había tenido más remedio que ayudar a los asesinos del príncipe Ario. Que entre éstos se encontraba un mercenario llamado Nicomo Cosca, así como una torturadora llamada Shylo Vitari, y que a todos los dirigía la mismísima Murcatto. Vivita y coleando.
—¿Y usted se lo cree?
—Eider no tenía ningún motivo para mentirnos. Si la encuentran, la carta no la salvará de la ira de Su Excelencia, y lo sabe. Murcatto aún estaba viva cuando la tiraron por el balcón, estoy seguro. Yo no la vi morir.
—Entonces es que busca venganza.
Ganmark cloqueó sin alegría y añadió:
—Estamos en la era de los Años de Sangre. Todos buscan venganza. ¿La Serpiente de Talins? ¿La Carnicera de Caprile? ¿Aquella a la que sólo le importaba su hermano? Si vive, debe de estar muy enfadada. No creo que pueda haber un enemigo más resuelto que ella.
—Pues entonces busquemos a la mujer, Vitari, al hombre, Cosca, y a la serpiente, Murcatto.
—Nadie debe saber que aún sigue viva. Si en Talins se supiera que Orso planeó su muerte habría disturbios. Incluso una revuelta. Era muy querida por el pueblo. Un talismán. Una mascota. Una de los suyos, que había subido por méritos propios. A medida que las guerras prosiguen y los impuestos aumentan, Su Excelencia es... menos querido de lo que debería. ¿Puedo confiar en que guardará silencio?
Shenkt no dijo nada.
—Bien. Aún quedan en Talins algunos conocidos de Murcatto. Quizá alguno de ellos sepa dónde está —cuando el general alzó la mirada, el resplandor rojo del fuego iluminó una parte de su cara cansada—. Pero, ¿qué estoy diciendo? Si usted es el que tiene que encontrarlos. Encontrarlos y... —atizó nuevamente las brasas resplandecientes, lanzando una lluvia de chispas saltarinas—. No necesito decirle cómo tiene que hacer las cosas, ¿verdad que no?
Shenkt se guardó el cuchillo y la talla a medio terminar y se volvió hacia la puerta.
—No.
Hacia abajo
Llegaron a Visserine cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los árboles y el terreno se oscurecía. Pero aún podían ver las torres, que estaban a varios kilómetros de distancia. Docenas de ellas. Veintenas. Altas y delgadas como los dedos de una dama, subiendo por el cielo gris azulado cubierto de nubes, llenas de puntos luminosos, las lámparas que ardían en sus ventanas más altas.
—Montones de torres —dijo Escalofríos en voz baja.
—A los de Visserine siempre les han gustado —dijo Cosca, mirándole de reojo—. Algunas son del Viejo Imperio, de hace ya muchos siglos. Las grandes familias compiten para ver quién las construye más altas. Es una cuestión de orgullo. Recuerdo que, cuando era niño, una cayó antes de estar terminada, a menos de tres calles de donde vivía. Una docena de moradas humildes quedaron aplastadas en la caída. Siempre son los pobres quienes resultan aplastados por las ambiciones de los ricos. Y raras veces se quejan, porque... bueno...
—¿Por qué sueñan con tener sus propias torres?
—Sí, bueno, supongo que sueñan con eso —Cosca chasqueó la lengua—. No se dan cuenta de que, cuanto más alto se está, más dura es la caída.
—La gente no se da cuenta de eso hasta que el suelo se les viene encima.
—Muy cierto. Y me temo que muchos ricos de Visserine no tardarán en caer...
Amistoso encendió una antorcha, Vitari también, y Day encendió una tercera, que colocó en la parte frontal de la carreta para iluminar el camino. No tardaron en ver antorchas a su alrededor, al punto de que la carretera se convirtió en una hilera de lucecillas que serpenteaba desde la tierra, ya a oscuras, hasta el mar. En otro momento les habría parecido algo digno de ver, pero no en aquél. La guerra se acercaba y nadie parecía de buen humor.
Cuanto más se aproximaban a la ciudad, más llena de gente estaba la carretera, y más basura aparecía tirada en las cunetas. La mitad de aquella gente parecía desesperada por entrar en Visserine y encontrar cuatro paredes donde poder esconderse, mientras que la otra mitad quería salir de allí y encontrar algún sitio al aire libre donde refugiarse. Siempre que la guerra estaba en camino, los granjeros debían tomar una decisión muy difícil. Apegarse a su tierra y recibir una dosis segura de fuego y saqueo, y quizá de violación o asesinato, o entrar en una ciudad, confiando en que pudiera proporcionarles alojamiento y arriesgándose a que sus protectores les robasen, para tomar parte en su saqueo cuando cayese. Aunque también podían correr hacia las colinas para ocultarse, quizá para que los atrapasen, o para morir de hambre o de frío cualquier noche heladora.
Aunque fuese muy cierto que la guerra mataba a muchos soldados, también dejaba dinero a los que quedaban, y canciones y un fuego para sentarse a su alrededor. Mataba a muchos más granjeros y sólo dejaba cenizas a los sobrevivientes.
Como si fuera justo lo que faltaba para levantar el ánimo, la lluvia comenzó a caer en medio de la oscuridad, crepitando y siseando al llegar a las parpadeantes antorchas, creando claros entre las luces que los rodeaban. La carretera se convirtió en un barro pegajoso. Aunque Escalofríos sintiese que la humedad le hacía cosquillas en el cuero cabelludo, sus pensamientos se hallaban muy lejos. En la ciudad donde había supuesto que se quedarían hasta que pasaran unas cuantas semanas. En el Cardotti y en el trabajo siniestro que había realizado en él.
Su hermano siempre le había dicho que la cosa más infame que cualquier hombre podía hacer era matar a una mujer. El respeto por las mujeres, los niños, las antiguas costumbres y la palabra dada era lo que diferenciaba a los hombres de los animales, y a los caris de los asesinos. Aunque no lo hubiera hecho a propósito, debía de haberse dado cuenta de que, cuando se mueve el acero entre una muchedumbre, se es responsable de lo que ocurra. La buena persona que él era hubiera debido morderse las uñas hasta hacerse sangre a causa de lo sucedido. Pero cuando volvía a ver su propia hoja asestando un golpe mortal por encima de las costillas a la mujer, cuando escuchaba el sonido hueco que hacía al caer sobre ella, cuando veía su mirada fija deslizarse lentamente hacia el suelo, sólo quería que aquel recuerdo desapareciese enseguida.
Si matar por error a una mujer dentro de un burdel era algo malo, ¿acaso matar adrede a un hombre en medio de la batalla era más noble? ¿Algo para recordar con orgullo y para componer cantares en honor del asesino? Antaño, bien abrigado alrededor de un fuego, allá en el lejano Norte, la diferencia le habría parecido algo sencillo y obvio. Pero ya no la veía con la nitidez de antes. Y nada tenía que ver con el hecho de que él mismo se sintiese confuso. De repente, lo vio todo claro. Si comienzas a matar gente, no encontrarás el momento de detenerte, porque entonces nada te importará.
—Amigo mío, creo que tienes unos pensamientos muy sombríos —dijo Cosca.
—No creo que sea el momento de hacer chistes.
—Mi viejo mentor Sazine —dijo Cosca, chasqueando la lengua— me dijo en cierta ocasión que hay que reír mientras se siga con vida, porque luego resulta condenadamente difícil.
—¿Y ya está? ¿Y qué le pasó?
—Que murió por un hombro gangrenado.
—Pues menuda broma.
—Bueno, si la vida es un chiste —dijo Cosca—, tiene que ser uno de humor negro.
—Entonces lo mejor será no reírse, por si el chiste tiene que ver con uno.
—Eso o ajustar el sentido del humor que uno tiene.
—Hay que tener un sentido del humor bastante retorcido para reírse de todo esto.
Cosca se rascó el cuello mientras miraba las murallas de Visserine, que se levantaban negras contra la espesa lluvia, y dijo:
—Estoy de acuerdo, porque hasta ahora no he conseguido verle el lado divertido.
Con buena luz, cualquiera habría visto que había un buen atasco delante de la barbacana de la ciudad y que no mejoraba a medida que uno se iba acercando. La gente salía por ella de vez en cuando: ancianos, jóvenes, mujeres con niños, llevando equipajes que cargaban en mulos o que llevaban encima, carretas cuyas ruedas chirriaban en el pegajoso fango. La gente salía, avanzando con nerviosismo entre personas enfurecidas, aunque no fueran muchos los que entraban. Podía sentirse el miedo en el aire, que aún era mayor donde se producía el atasco.
Escalofríos bajó del caballo, estiró las piernas y se aseguró de soltar el seguro que mantenía su espada dentro de la vaina.
—De acuerdo —los cabellos de Monza se le pegaban a la cara por debajo de la capucha—. Entremos.
—¿Está absolutamente convencida de que debemos entrar? —preguntó Morveer.
Ella le miró durante un largo instante y dijo:
—El ejército de Orso no puede estar a más de dos días de distancia de nosotros. Eso quiere decir que Ganmark, quizá Fiel Carpi y las Mil Espadas, irán con él. Por eso tenemos que entrar ahí dentro, aunque no sepamos dónde están, y eso es todo.
—Usted es la patrona, por supuesto. Pero el deber me obliga a decirle que también hay algo que resulta muy evidente. Seguro que se nos ocurrirá una alternativa menos peligrosa que la de quedar atrapados por cuenta propia en una ciudad que pronto se verá rodeada por fuerzas hostiles.
—No hacemos nada bueno esperando aquí fuera.
—Y nada bueno haremos si nos matan a todos. Un plan que apenas pueda plegarse a las circunstancia es peor que cu... —Monza se volvió antes de que Morveer hubiese terminado de hablar y se dirigió hacia la barbacana, abriéndose paso entre la gente.
—Mujeres —dijo Morveer entre dientes.
—¿Qué pasa con ellas? —preguntó Vitari con un bufido.
—Que, exceptuando a la aquí presente, son más proclives a pensar con el corazón que con la cabeza.
—Pues en lo que a mí respecta, y teniendo en cuenta todo lo que nos está pagando, puede pensar con el culo si quiere.
—Morir rico sigue siendo morir.
—Y no es mucho mejor que morir pobre —dijo Escalofríos.
Poco después, media docena de guardias llegaban para empujar a la muchedumbre y apartarla con sus lanzas, dejando así el camino expedito, aunque no de barro, hasta la puerta. Un oficial de rostro grave los acompañó, y Monza fue justo detrás de él. Era evidente que había sembrado unas cuantas monedas y que en aquellos momentos recogía la cosecha.
—Vosotros seis, traed la carreta hacia aquí —el oficial señaló con un dedo enguantado a Escalofríos y a los demás—. Venid por aquí. Vosotros seis y nadie más.
Hubo algunos murmullos airados entre la gente que se encontraba delante de la puerta. Alguien dio una patada a la carreta cuando pasó cerca.
—¡Esto es una mierda! ¡No está bien! He pagado impuestos a Salier durante toda la vida, ¿y ahora me deja fuera? —alguien agarró a Escalofríos por el cuello mientras éste intentaba llevar de la brida a su caballo. Por lo que alcanzaba a ver bajo la luz de la antorcha y la lluvia que caía, era un granjero, más desesperado que los demás—. ¿Por qué te dejan pasar esos bastardos? He traído mi familia para...
Escalofríos aplastó su puño derecho en la cara del granjero. Le agarró por la casaca mientras caía y lo levantó, atizándole un segundo puñetazo y dejándole tirado de espaldas, desmadejado, en la cuneta. La sangre, negra por la oscuridad, le caía por la cara mientras intentaba levantarse. Cuando uno comienza una pelea, lo mejor es terminarla enseguida. Un instante de violencia en el momento justo puede ahorrarte la molestia de más y más violencia. Era lo que Dow el Negro habría hecho. Escalofríos dio un paso adelante, plantó una bota encima del pecho de aquel hombre y le obligó a hundirse en el barro.
—Mejor será que te quedes dónde estás —otras personas que estaban detrás ni se movieron; eran las oscuras siluetas de varios hombres y de una mujer con dos niños, que se escondían entre sus rodillas. Un chico le miraba a los ojos, agachado, como si pensara hacer algo. Quizá fuese el hijo del granjero—. Chico, todo esto lo hago para ganarme la vida. ¿Sientes la apremiante necesidad de acabar en el suelo?
El chico denegó con la cabeza. Escalofríos volvió a coger su caballo por la brida, chasqueó la lengua y se encaminó hacia la arcada. Pero no muy deprisa. Lo suficiente para defenderse por si alguien cometía la locura de atacarle. Volvieron a gritar de nuevo cuando apenas había dado dos pasos, preguntándoles por qué eran tan especiales, por qué podían pasar mientras que a ellos los dejaban de pasto para los lobos. El individuo al que dejas sin conocimiento después de atizarle un puñetazo en los dientes no suele hacer ese tipo de preguntas. Y como aquellos a los que no les has pegado sólo piensan en que puede llegarles el turno, hacen todo lo posible por evitarlo. Soplándose en los nudillos, Escalofríos siguió a los de su grupo y pasó por debajo de la arcada, adentrándose en la oscuridad del largo túnel.
Intentó recordar lo que le había dicho el Sabueso cien años antes, o eso le parecía, cuando estaban en Adua. Algo acerca de que la sangre llama a la sangre y que nunca es demasiado tarde para parar. Que nunca es demasiado tarde para ser buena persona. Rudd Tresárboles había sido una buena persona, mejor que nadie. Había estado apegado a las viejas costumbres durante toda su vida y nunca había seguido el camino fácil a menos que fuese el correcto. Aunque a Escalofríos le llenase de orgullo poder decir que había combatido a su lado y que le había considerado su jefe, al final, ¿qué honor había conseguido Tresárboles con aquella manera suya de proceder? Unas cuantas palabras de recuerdo, por otra parte fútiles, cuando se sentaban alrededor del fuego. Eso, una vida dura y un sitio en la tierra húmeda al morir. Dow el Negro había sido el bastardo más frío que jamás hubiera conocido. Un hombre que no se enfrentaba al enemigo si podía atacarle por la espalda, que quemaba las aldeas porque sí, que quebrantaba los juramentos hechos sin que le importasen las consecuencias. Un hombre tan implacable como la peste y que tenía una conciencia tan pequeña como el pito de un piojo. En aquellos momentos se sentaba en el trono de Skarling, con la mitad del Norte a sus pies y la otra mitad atemorizada con sólo escuchar su nombre.
Salieron del túnel y llegaron a la ciudad. El agua salía de las cañerías rotas, mojando los adoquines desgastados. Una procesión empapada de hombres, mujeres, muías, carretas, que intentaban salir de la ciudad y que veía cómo ellos tomaban a trompicones el sentido opuesto. Mientras se encaminaban hacia una torre que se elevaba a mucha altura en medio de la noche, Escalofríos echó la cabeza hacia atrás y entornó los ojos a causa de la lluvia. Aunque aquella torre triplicase en altura la del edificio más alto de Carleon, ni siquiera era la más alta que podía verse por los alrededores.
Miró de reojo a Monza según la manera que acostumbraba. Ella seguía con la mirada preocupada de siempre, mirando hacia delante mientras la luz de las antorchas ante las que pasaban iluminaba los prominentes huesos de su rostro. Sólo pensaba en una cosa, y haría todo lo que fuera necesario para conseguirla. A la mierda la conciencia y las consecuencias. La venganza primero, y las preguntas para más tarde.
Se pasó la lengua por dentro de la boca y escupió. A medida que pasaba el tiempo, más seguro estaba de que ella tenía razón. La piedad y la cobardía eran lo mismo. A nadie le dan ningún premio por comportarse bien. Ni allí, ni en el Norte, ni en ningún sitio. Si quieres algo, pues lo coges, y el tipo más importante es el que coge más. No habría estado mal que la vida fuese de manera diferente.
Pero era como era.
* * *
Monza estaba rígida y dolorida, como siempre. Estaba furiosa y cansada, como siempre. Necesitaba fumarse una pipa más que nunca. Y también tener un poco de esparcimiento antes de dormir, porque estaba empapada, helada y escocida por la silla de su montura.
Recordaba Visserine como un lugar hermoso, plagado de vidrio reluciente y edificios muy bonitos, de buena comida y libertad. Tenía muy buen humor, cosa rara en ella, cuando lo había visitado por última vez. Pero por entonces hacía calor, porque era verano y no una gélida primavera como en aquel momento. Gozaba de la compañía de Benna, que esperaba que a ella le dieran el liderazgo, y no estaba obsesionada por los cuatro hombres a los que tenía que matar.
A pesar de todo ello, aquel lugar estaba muy lejos de ser el rutilante jardín de placeres que recordaba.
Debía de haber una lámpara encendida detrás de las contraventanas, porque por ellas salía la suficiente luz para siluetear las figurillas de cristal de los nichos que coronaban las ventanas y para hacerle a ella parpadear. Los espíritus familiares, una tradición muy antigua, incluso anterior al Nuevo Imperio, solían ser puestos en aquellos sitios para traer prosperidad y alejar al mal. Monza se preguntó para qué servirían aquellos trozos de cristal cuando el ejército de Orso entrase en la ciudad. Las calles estaban dominadas por el miedo, una sensación de amenaza tan palpable que a Monza le puso la carne de gallina y le erizó los pelos de la nuca.
Visserine estaba llena de gente. Algunos corrían hacia las puertas de la ciudad y sus muelles. Hombres y mujeres con fardos y todo lo que podían llevarse encima, tirando de los niños mientras los ancianos resoplaban y marchaban a su zaga. Los carros que traqueteaban, llenos de sacas y cajas, colchones y cómodas, y de todo tipo de trastos inservibles, que sin duda acabarían abandonados, se alineaban a lo largo de las carreteras que salían de Visserine. En un momento como aquél, intentar salvar lo que no fuese la propia vida suponía una pérdida de tiempo y de esfuerzo.
Si decides huir, lo mejor es hacerlo deprisa.
Pero la ciudad también estaba llena de gente que había decidido entrar en ella para refugiarse y que, para su gran desconsuelo, acababa por descubrir que se encontraba en un callejón sin salida. Ocupaban las aceras de las plazas. Llenaban los portales, se amontonaban bajo las mantas para protegerse de la lluvia. Atestaban por docenas los sombríos soportales de un mercado vacío, agachándose al paso de una columna de soldados cuyas armaduras, perladas por la humedad, relucían a la luz de las antorchas. Los sonidos resonaban en la oscuridad. Vasos de vidrio que se rompían y de maderas arrancadas. Gritos de ira o de miedo. Uno o dos chillidos espeluznantes.
Monza se preguntó si algunos de los ciudadanos no habrían comenzado el saqueo por su cuenta. Para zanjar alguna deuda pendiente o para afanar algunas de las cosas que siempre habían codiciado, mientras los ojos de los poderosos sólo se preocupaban en descubrir alguna manera de sobrevivir. Era uno de esos momentos raros en los que uno puede llevarse algo gratis, pero que no le serían cuando el ejército de Orso avanzase hacia la ciudad para acampar a sus puertas. La pátina de la civilización comenzaba a disolverse.
Monza sintió que unos ojos les seguían a ella y a los demás de su alegre banda mientras avanzaban lentamente por las calles. Ojos llenos de miedo, de sospecha y... de otras cosas, que intentaban descubrir si eran lo suficientemente débiles o lo suficientemente ricos para robarles. Cogió las riendas con la mano derecha, que le dolió, y dejó la izquierda encima de su muslo, cerca de la empuñadura de su espada. Al parecer, la única ley que en aquellos momentos imperaba en Visserine era la que podía dictar el filo de un arma. Y eso que el enemigo aún no había llegado.
He visto el infierno, y es una ciudad populosa bajo asedio, había dicho Stolicus.
Más adelante, el camino pasaba bajo un arco de mármol. Un largo riachuelo de agua brotaba de su piedra angular. Encima de la pared de más arriba había un mural. En su parte superior, pintado de manera ideal, más como un gordito simpático que como el enorme obeso que era, el gran duque Salier se sentaba en su trono. Mientras levantaba en alto la mano con la que bendecía, una luz celestial parecía emanar de su sonrisa paternal. Bajo él podía verse un variado surtido de los ciudadanos de Visserine, desde el más humilde al más ensalzado, que parecían disfrutar humildemente con los beneficios de su buen gobierno. Pan, vino, riqueza. Debajo de ellos, rodeando la parte inferior del arco, las palabras Caridad. Justicia. Valor aparecían escritas con letras de oro que eran tan altas como un hombre. Pero alguien, haciendo gala de un innegable apetito por la verdad, debía de haberse subido para pintarrajear encima de ellas con trazos rojos lo siguiente: Codicia. Tortura. Cobardía.
—Qué arrogancia la de ese cabronazo gordinflón de Salier —decía Vitari mientras miraba a Monza de soslayo y sus cabellos rojizos parecían de color castaño oscuro por efecto de la lluvia—. Creo que esa baladronada suya será la última, ¿no te parece?
Monza se limitó a lanzar un gruñido. Mientras miraba el huesudo rostro de Vitari, sólo pensaba hasta qué punto podría confiar en ella. Aunque estuvieran en medio de una guerra, la traición podía alcanzarla dentro de su pequeña compañía de proscritos. ¿Vitari? Estaba con ella por dinero... siempre hay un factor de riesgo cuando tienes algún bastardo al que le gusta el dinero más que a ti. ¿Cosca? ¿Cómo puedes fiarte de un borracho que es notoriamente traicionero, cuando tú misma le traicionaste en una ocasión? ¿Amistoso? ¿Quién diablos podía saber cómo funcionaba la mente de aquel hombre?
Pero todos le parecían como de la familia si los comparaba con Morveer. Echó un vistazo por encima del hombro y vio que la miraba con cara de pocos amigos desde el pescante de la carreta. Aquel hombre era puro veneno y, en el momento que le pareciese más favorable, podría asesinarla con la misma facilidad con que se aplasta a una garrapata. Aunque ya estuviera bastante mosqueado porque ella hubiese decidido ir a Visserine, lo que menos quería era que conociese sus razones. Porque, para entonces, Orso ya debía de haber recibido la carta de Eider. Porque seguro que, gracias al dinero de Valint y Balk, debía de haber ofrecido el rescate de un rey por su muerte, y porque la mitad de los asesinos del Círculo del Mundo debían de estar rebuscando por toda Styria para meter su cabeza en una bolsa. Junto con las de aquellos que la habían ayudado, por supuesto.
Había más posibilidades de que estuvieran a salvo en medio de una batalla que fuera de ella.
Escalofríos era el único en el que confiaba un poco. Cabalgaba achantado, grande y silencioso a su lado. Su parloteo le había molestado muchísimo en Westport, pero después de que se callara, qué cosa tan curiosa, lo echaba de menos. Le había salvado la vida en la brumosa Sipani. Y aunque la vida no fuese lo que a ella más le importaba, el hecho de que un hombre le salvase la vida hacía que aumentase la estima que pudiera sentir por él.
—De repente, te has quedado callado —apenas podía ver su rostro en aquella oscuridad, sólo su contorno, las sombras en las cuencas de sus ojos, en los hoyuelos de sus mejillas.
—No creo que tenga mucho que decir.
—Nunca habías estado tan callado.
—Bueno. Estoy comenzando a verlo todo de manera diferente.
—¿Cómo así?
—Quizá pienses que me resulta fácil, pero intento mantener la esperanza. Y ese esfuerzo no siempre se ve recompensado.
—Creía que ser mejor persona ya era una recompensa por sí misma.
—Y yo que me recompensaría por todo el esfuerzo que hago. Por si no lo has notado, estamos en medio de una guerra.
—Créeme, sé lo que es una guerra. La mayor parte de mi vida he vivido en una guerra continua.
—¿Y qué tiene eso de raro? A mí me ha pasado lo mismo. A juzgar por las que he visto, y he visto muchas, una guerra no es el mejor sitio para ser mejor persona. Estoy pensando que, a partir de ahora, podría intentar hacer las cosas a tu manera.
—¡Vaya! ¡Pues piensa en algún dios y dale las gracias! ¡Bienvenido al mundo real! —aunque sonriese, no estaba muy segura de no sentirse un poco decepcionada. A pesar de que Monza hubiera dejado hacía muchos años de ser una persona decente, le gustaba la idea de poder señalar con el dedo a alguien que aún lo fuese. Cuando la carreta que iba delante se detuvo con un chirrido, tiró de las riendas para que su caballo fuese al paso—. Ya hemos llegado.
El edificio que ella y Benna compraran mucho tiempo atrás era muy viejo, pues había sido construido antes de que la ciudad dispusiera de unas buenas murallas y de que los ricos se preocuparan en guardar a buen recaudo sus posesiones. Una torre de piedra de cinco plantas, el salón y los establos detrás de una de las fachadas, ventanas estrechas en la planta de calle y almenas en el tejado. Se veía negra y grande al recortarse contra la oscuridad del cielo, una bestia muy diferente de las achaparradas casas de madera y ladrillos que se arracimaban a su alrededor. Llave en alto se dirigió hacia la puerta, que estaba tachonada con clavos de hierro, y frunció el ceño. Como la áspera piedra de su marco estaba iluminada por la luz que salía de su interior, era evidente que la habían forzado. Se llevó un dedo a los labios y señaló hacia ella.
Escalofríos levantó una de sus enormes botas y la abrió de una patada. Entonces, un ruido de maderas caídas, como si algo hubiese estado obstaculizando su entrada, salió de su interior. Monza se precipitó por el hueco, su mano izquierda en la empuñadura de la espada. La cocina estaba sin muebles, pero llena de gente. Gente mugrienta y de apariencia cansada que la miraba fijamente, entre sorprendida y asustada, bajo la parpadeante luz de una única vela. El que se encontraba más cerca de Monza, un individuo rechoncho con un brazo en cabestrillo, tropezó con un barril vacío y agarró un garrote.
—¡Retrocede! —exclamó, dirigiéndose a Monza. Otro hombre que vestía una camisa de granjero bastante sucia dio un paso hacia ella, enarbolando una pequeña hacha.
Escalofríos fue en ayuda de Monza, agachándose para pasar bajo el dintel y luego erguirse todo lo alto que era, una enorme sombra proyectada en la pared situada a su espalda, la pesada espada desenvainada que relucía junto a una de sus piernas.
—Tú eres quien tiene que retroceder —se limitó a decir.
El granjero hizo lo que se le pedía sin apartar los ojos de aquellos palmos de reluciente metal.
—¿Quién eres? —preguntó.
—¿Yo? —aquella simple palabra de Monza restalló en la estancia—. La dueña de esta casa, bastardo.
—Son once —dijo Amistoso, que acababa de entrar por la puerta.
Junto a aquellos dos individuos estaban dos mujeres mayores y un hombre anciano, que se inclinaba hacia el costado derecho mientras movía sus nudosas manos sin parar. Además de una mujer con la misma edad de Monza, que tenía un bebé en sus brazos, y dos niñas pequeñas sentadas a su lado, las cuales, que parecían gemelas, la miraban con ojos muy grandes. Una chica de unos dieciséis años se encontraba al lado de la vacía chimenea. Mientras rodeaba con un brazo a un niño de unos diez y lo protegía con su cuerpo, sostenía entre sus manos un cuchillo de tosca factura con el que destripaba un pescado Sólo era una chica que se preocupaba por su hermanito.
—Aparta tu espada —dijo Monza.
—¿Eh?
—Nadie va a morir esta noche.
—¿Quién es ahora optimista? —Escalofríos enarcaba una ceja.
—Afortunadamente para todos vosotros, esta casa que compré es muy grande. Así que hay sitio para todos.
El hombre del cabestrillo, que tenía toda la pinta de ser el cabeza de familia, la miró fijamente y dejó caer el garrote.
—Somos granjeros llegados del valle en busca de algún sitio seguro —explicó—. Este sitio estaba así cuando lo encontramos, no hemos robado nada. No os causaremos ningún problema...
—Mejor será que no nos causéis ninguno. ¿Son éstos todos los tuyos?
—Me llamo Furli. Ésta es mi mujer...
—No necesito conocer vuestros nombres. Os quedaréis aquí y no os interpondréis en nuestro camino. Nos instalaremos arriba, en la torre. No debéis subir por las escaleras, ¿me comprendes? Así nadie sufrirá daño alguno.
—He comprendido —dijo, asintiendo con la cabeza, mientras su miedo comenzaba a mudarse en alivio.
—Amistoso, lleva los caballos al establo y aparta la carreta de la calle.
Las caras famélicas de aquellos granjeros desamparados, débiles y necesitados le hicieron sentirse mal a Monza. Apartó de una patada una silla desvencijada y comenzó a subir por las escaleras, husmeando en la oscuridad mientras sentía la rigidez de sus piernas después de llevar un día en la silla. Morveer la alcanzó en el cuarto descansillo, seguido por Cosca, Vitari y Day, que subía la última por llevar un cofre en brazos. El farol de Morveer arrojaba un círculo de débil luz sobre la barbilla de su rostro entristecido.
—Estos campesinos suponen para nosotros una amenaza innegable —dijo en voz baja—. Un problema que, no obstante, puede resolverse fácilmente. No creo que haya que recurrir al rey de los venenos. La caritativa contribución de una hogaza de pan espolvoreada con una pizca de flor de leopardo hará que dejen de...
—No.
—Si tiene intención de dejarlos ahí abajo a su aire —dijo, parpadeando—, me veré en la obligación de protestar enérgicamente...
—No se admiten las protestas. Y fíjese en que me importan una mierda. Usted y Day pueden coger esta habitación —y, mientras se volvía para escrutar las tinieblas, le quitó el farol de la mano—. Cosca, tú estarás en la segunda planta con Amistoso. Vitari, creo que tendrás que dormir sola en la siguiente habitación.
—Dormir sola —dio una patada a un trozo de yeso caído de las paredes—. La historia de mi vida.
—Entonces me acercaré a la carreta para subir mi equipaje a La Carnicera de Caprile, el hotel para campesinos desplazados —Morveer meneaba la cabeza muy disgustado mientras bajaba por la escalera.
—Adelante —rezongó Monza. Permaneció inmóvil durante un momento, hasta que el ruido de las botas del envenenador abandonó los últimos escalones y se perdió en la distancia. Abajo, excepto por la voz de Cosca, que seguía hablando con Amistoso, todo estaba en silencio. Entonces siguió a Day hasta su habitación y cerró la puerta con sumo cuidado—. Tenemos que hablar.
La joven acababa de abrir el cofre para sacar un trozo de pan.
—¿De qué?
—De lo que ya hablamos en Newsport. De tu jefe.
—Le pone de los nervios, ¿verdad?
—No me digas que a ti no te pone nerviosa.
—Todos los días de estos últimos tres años.
—Supongo que no será fácil trabajar con un hombre así —Monza dio un paso hacia la joven para mirarla a los ojos—. Antes o después, el pupilo debe salir de la sombra de su maestro para serlo él.
—¿Por eso traicionó usted a Cosca?
Aquella salida le dio a Monza unos instantes para responder:
—Más o menos. En ocasiones hay que correr riesgos. Agarrar la ortiga a contrapelo. Pero tú tienes muchos, y mejores, motivos que yo para hacerlo —dijo de repente, como dejándolo caer.
Era el momento de que Day hiciera una pausa antes de preguntar:
—¿Qué motivos?
—Bueno, pues que... —Monza se hacía la sorprendida— antes o después Morveer me traicionará e irá a ver a Orso. —Aunque era evidente que no estaba muy segura, llevaba mucho tiempo intentando protegerse contra aquella eventualidad.
—¿Y ya está? —Day había dejado de sonreír.
—A él no le gusta cómo hago las cosas.
—¿Y quién dice que la manera en que usted hace las cosas me guste a mí?
—¿Es que no lo ves? —la reacción de Day a sus palabras fue la de entornar los ojos y, por una vez, olvidarse de la comida—. Si va a ver a Orso, tendrá que echarle la culpa a alguien por lo de Ario. Un chivo expiatorio.
—No —dijo Day, que acababa de captar la idea—. Me necesita.
—¿Cuánto llevas con él? Tres años, ¿no? ¿Nunca te ha manipulado? ¿Cuántos ayudantes crees que ha tenido? ¿Crees que habrán sido muchos?
Day abrió la boca, parpadeó, luego se lo pensó mejor y permaneció callada.
—Quizá esté pasando por una mala racha y todos acabemos siendo una familia feliz y amistosa. La mayoría de los envenenadores son buenas personas cuando llegas a conocerlos —Monza se le acercó más para poder hablar en susurros—. Pero cuando él te diga que va a ver a Orso, recuerda que te lo advertí.
Dejó a Day mirando el trozo de pan con cara preocupada, pasó en silencio por la puerta y la cerró suavemente, acariciándola con las yemas de los dedos. Miró por el hueco de la escalera, pero sin ver ni rastro de Morveer, sólo la barandilla que se perdía entre las sombras describiendo una espiral. Asintió para sus adentros. Ya había plantado la semilla y habría que esperar para ver que salía de ella. Obligó a sus cansadas piernas a subir los estrechos escalones que había hasta la última planta, abrió la puerta con un crujido y avanzó por la habitación abuhardillada mientras la lluvia seguía tamborileando, aunque débilmente, en el tejado.
Era la habitación donde ella y Benna habían pasado un mes juntos, en medio de aquellos años tan aciagos. Lejos de las guerras. Riendo, hablando, observando el mundo desde las anchas ventanas. Pensando en cómo habrían sido sus vidas si no se hubiesen dedicado a guerrear, pensando si hubieran podido hacerse ricos de otra manera. A su pesar, descubrió que sonreía. La figurilla de cristal aún relucía en el nicho situado encima de la puerta. El espíritu de la casa. Aún recordaba la mueca de Benna mientras ella la cogía con los dedos y la subía a aquel sitio.
Para que pueda velarte mientras duermes, como tú haces conmigo.
Su sonrisa se desvaneció cuando fue hacia la ventana para abrir una de las jambas que se deshacían en la mano. La lluvia había tejido un velo gris por toda la ciudad, que se convertía en goterones encima del alféizar. El ramalazo de un relámpago lejano iluminó por un instante la maraña de tejados empapados, consiguiendo que los grises contornos de las demás torres parecieran amenazantes en medio de la negrura. Unos instantes después, el trueno restallaba y repartía su estruendo por toda la ciudad.
—¿Y yo dónde voy a dormir? —Escalofríos estaba en el umbral, con los brazos apoyados en la parte superior del marco y varias mantas encima de un hombro.
—¿Tú?
Su mirada fue a la estatuilla de cristal que quedaba encima de su cabeza y luego volvió al rostro de Escalofríos. Aunque hubiera pasado mucho tiempo desde que había tenido un nivel de vida muy alto, a Benna, sus dos manos y un ejército tras ella, en aquellos momentos lo único que tenía tras de sí eran seis inadaptados, una buena espada y un montón de dinero. Es muy posible que un general deba guardar la distancia respecto a sus tropas y que una mujer en busca y captura deba guardarla con todo el mundo. Pero Monza ya había dejado de ser un general. Benna había muerto y ella necesitaba algo. Uno puede llorar sus infortunios, o puede levantarse y hacer bien las cosas sin que le importe una mierda lo que sean. Cerró la contraventana con un codo, se echó en la cama con una mueca de dolor y dejó el farol en el suelo, diciendo acto seguido:
—Pues aquí, conmigo.
—¿Yo? —Escalofríos enarcaba las cejas.
—Pues claro, optimista. Es tu noche de suerte —se echó hacia atrás, apoyó los codos mientras el viejo somier crujía y levantó una pierna hacia él—. Y ahora cierra la puerta y ayúdame con estas malditas botas.
Ratas metidas en un saco
Cosca torció la mirada al llegar al tejado de la torre. Se merecía que la luz del sol le atormentase. A su alrededor podía ver todo lo extensa que era Visserine: casas que eran un revoltijo de ladrillos y vigas; mansiones de piedras tan blancas como la leche; copas de árboles cuajados de hojas en los lugares donde había parques y anchas avenidas. Las ventanas destellaban por doquier; las figuras de cristal coloreado, dispuestas en los aleros de los edificios mayores, atrapaban el sol matutino y resplandecían como joyas. Las demás torres estaban dispersas; las había a docenas, algunas mucho más altas que aquella donde se encontraban, arrojando sus sombras alargadas sobre la ciudad.
Hacia el sur, el mar gris azulado y la isla cercana a la costa, circundada en lo alto por las aves marinas, motas que planeaban en la lejanía. De ella salía el humo generado por el distrito industrial de la ciudad, el más célebre, donde se fabricaba el vidrio. Hacia el este, el Visser era una serpiente oscura que se deslizaba entre los edificios, cruzada por los cuatro puentes que unían las dos partes de la ciudad. El achaparrado palacio del gran duque Salier se asentaba celoso en medio de una isla. El sitio donde Cosca, en condición de invitado de honor del gran entendido, había pasado muchos atardeceres inolvidables. Cuando aún era amado, temido y admirado. Hacía tanto de aquello, que le parecía otra vida.
Monza permanecía inmóvil al lado del parapeto, recortada contra el cielo azul. La hoja de su espada y su nervudo brazo izquierdo formaban un segmento de línea recta desde el hombro hasta su punta. El acero destellaba con fuerza, el rubí de su dedo corazón brillaba sangriento, su piel relucía por el sudor. La ropa se le pegaba. Bajó la espada para acercarse a la jarra de vino y echar un largo trago refrescante.
—Me pregunto cuánto te llevará.
—Que sólo tenga agua, por favor. ¿Acaso no presenciaste mi solemne juramento de no volver a tocar el vino?
—Ya he presenciado muchos de los tuyos —dijo con un resoplido—, y siempre con el mismo resultado.
—Sigo el lento y agonizante proceso de enmendar mis yerros.
—También he oído eso antes, con resultados aún más flacos.
Cosca suspiró y dijo:
—¿Qué tiene que hacer una persona para que la tomen en serio?
—¿Mantener alguna vez la palabra dada?
—¡Ay de mi frágil corazón, que tantas veces se ha roto en el pasado! ¿Podrá aguantar esta bofetada? —apoyó una bota en las almenas situadas cerca de ella—. Como ya sabes, nací en Visserine, sólo a unas pocas calles de aquí. Una niñez feliz y una juventud muy salvaje, llena de incidentes desagradables. Sobre todo el que me obligó a abandonar la ciudad para buscarme la vida como soldado de fortuna.
—Toda tu vida ha estado llena de incidentes desagradables.
—Muy cierto —de hecho, tenía pocos recuerdos agradables. Y la mayoría, Cosca era consciente mientras miraba la ciudad junto a Monza, tenían que ver con ella. La mayoría de los mejores momentos de su vida y también de los peores. Tomó una bocanada de aire y se cubrió los ojos con una mano a modo de visera para mirar hacia el oeste, más allá de la línea gris que formaban los límites de la ciudad, hacia los parches que los sembrados creaban en la tierra—. ¿Aún no se ve nada de nuestros amigos de Talins?
—No tardaremos en verlos. El general Ganmark no es hombre que llegue tarde a sus citas —hizo una pausa y volvió a fruncir el ceño—. ¿Cuándo pensabas repetirme eso que solías decir?
—¿Lo que decía respecto a qué?
—Respecto a Orso.
—Supongo que ya te lo habré dicho.
—«Jamás confíes en quien te contrata», era lo que solías decir —una lección que él había aprendido con gran pesar de la duquesa Sefeline de Ospria—. Fíjate en que ahora te estoy pagando el salario.
Cosca intentó esbozar una sonrisa, aunque sus resecos labios se resintieran por ello, y dijo:
—Creo que los dos somos igual de suspicaces a la hora de tratar al otro.
—Por supuesto. No confiaría en ti ni para que me tiraras la mierda al río.
—Es una pena, porque estoy seguro de que tu mierda huele a rosas —volvió a apoyarse en el parapeto y cerró los ojos a causa del sol—. ¿Recuerdas cómo solíamos entrenarnos por las mañanas, antes de que llegaras a ser demasiado buena?
—Antes de que tú llegaras a estar demasiado borracho.
—Después apenas podía entrenarme. Hay un límite para el cansancio que puede resistir un hombre antes del desayuno. ¿Esa que tienes ahí es una Calvez?
Monza alzó la espada, y el reflejo del sol se deslizó a lo largo de su hoja.
—La encargué para Benna.
—¿Para Benna? ¿Y qué podría hacer con una Calvez? ¿Usarla de espetón para asar manzanas?
—Él jamás habría hecho una cosa semejante.
—Yo solía tener una parecida, si recuerdas. Era una espada condenadamente buena. La perdí jugando a las cartas. ¿Un trago? —y levantó la jarra.
Ella alargó una mano para cogerla mientras decía:
—Si tienes la amabil...
—¡Ja! —le arrojó el agua a la cara, haciendo que lanzase un grito y se echase hacia atrás, mientras las gotas salían disparadas por todas partes. Cosca desenvainó su propia espada y, antes de que la jarra se estrellase en el suelo, ya estaba blandiéndola. Monza intentó parar el primer golpe, se agachó desesperadamente ante el segundo, deslizándose, estirándose, girando cuando la hoja de Cosca cantó en el recubrimiento de plomo del tejado donde ella había estado un instante antes. Se enderezó de un salto y le apuntó con la espada—. Te estás volviendo blanda, Murcatto —dijo con sorna mientras se situaba en el centro del tejado—. Diez años atrás no habrías picado con el viejo truco del agua en la cara.
—No vayas a creer que ahora he picado, idiota —mientras el agua goteaba de su mojada cabellera, se secó lentamente las cejas con la mano enguantada, pero sin dejar de mirarle a los ojos—. ¿Puedes hacer algo más que echar agua a la cara, o es que tu maestría con la espada sólo se remonta a entonces?
—¿Por qué no lo descubrimos? —lo cierto era que apenas había practicado desde entonces.
Ella se echó hacia delante, y las hojas se trabaron, chocando y resbalando una contra la otra con sonido metálico. Monza tenía una larga cicatriz en su desnudo hombro derecho y otra que le rodeaba el antebrazo y se perdía dentro del guante negro.
—¿Con la izquierda? —dijo él, moviendo su espada—. Espero que no tengas piedad de un hombre mayor.
—¿Piedad? Tú sabes mejor que yo qué es eso.
Aunque Cosca desviara una estocada, la segunda le llegó tan deprisa que apenas tuvo tiempo de apartarse, de suerte que la hoja le rasgó la camisa antes de poder evitarla.
—No está mal haber perdido algo de peso durante la última borrachera —dijo, enarcando las cejas.
—Si sigues haciéndome preguntas, perderás algo más —describió un círculo mientras la punta de la lengua asomaba por sus labios.
—¿Intentando dejar el sol a tu espalda?
—Nunca tendrías que haberme enseñado todos esos trucos sucios. ¿No puedes usar la izquierda cuando ves que la cosa empeora un poco?
—¿Me sugieres una ventaja? ¡Me conoces mejor que todo eso! —hizo como que atacaba por la derecha y luego lo hizo por la izquierda, dejando que ella lanzase una estocada al vacío.
Aunque Monza fuese rápida, lo era mucho menos con la izquierda que con la derecha. Cosca le echó la zancadilla cuando ella pasaba, haciendo que se tropezase, momento que aprovechó para hacerle un arañazo en la cicatriz que tenía en el hombro, que quedó con forma de cruz.
Monza observó el arañazo, así como la perla de sangre que comenzaba a formarse en él, y dijo:
—Eres un viejo bastardo.
—Un pequeño recuerdo de mi parte —y, haciendo un molinete con la espada, lanzó varias cuchilladas al vacío que resultaron bastante ostentosas. Ella arremetió nuevamente contra él, y las espadas de ambos cantaron juntas, tajo, tajo, estocada y alto. Todo de manera desmañada, como coser con los guantes puestos. Aunque hubiera pasado mucho tiempo desde su última exhibición de esgrima, no parecía que hubiesen mejorado su estilo—. Una pregunta...—dijo él, casi murmurando y sin dejar de mirarle a los ojos—. ¿Por qué me traicionaste?
—Porque estaba harta de tus malditas bromas.
—Por supuesto que merecía que me traicionases. Todos los mercenarios acaban apuñalados de frente o por detrás. Pero, ¿por qué tú? —tiró un tajo que le obligó a retroceder con una mueca—. ¿Después de todo lo que te enseñé? ¿De todo lo que te di? Seguridad, dinero, un sitio al que pertenecías. ¡Te traté como a mi propia hija!
—Más bien como a tu madre. Siempre acababas tan borracho que te ensuciabas encima. Yo te debía muchas cosas, pero siempre hay un límite para todo —dio vueltas a su alrededor para encontrar algún hueco entre las puntas de sus espadas en el que cupiese algo más que el grosor de un dedo—. Yo te habría seguido hasta el infierno, pero no era cuestión de arrastrar conmigo a mi hermano.
—¿Por qué no? Él habría llegado al lugar que le correspondía.
—¡Jódete! —le engañó con una finta que formaba un ángulo muy forzado, y le obligó a dar un salto tan elegante como el que hubiese dado una rana moribunda. Cosca había olvidado toda la entrega que exigía la esgrima. Los pulmones comenzaban a arderle, y su hombro, antebrazo, muñeca y mano, todos ellos doloridos, clamaban venganza—. Si yo no te hubiese traicionado, lo habría hecho cualquiera de tus capitanes. ¡Sesaria! ¡Victus! ¡Andiche! —y a medida que pronunciaba a gritos aquellos nombres odiosos, daba un fuerte golpe con su espada en la de él—. ¡Habrían sido capaces de suicidarse con tal de librarse de ti en Afieri!
—¡No menciones ese maldito lugar!—paró su siguiente ataque y contraatacó con parte de su antiguo vigor, llevándola hasta uno de los rincones de la azotea. Tenía que llegar al desenlace antes de morir por agotamiento. Respiró profundamente y enganchó la espada de ella con la suya. Luego le hizo perder el equilibrio cerca del parapeto y la obligó a ponerse de espaldas contra las almenas, mientras las empuñaduras de sus espadas se rozaban una con otra, los rostros de ambos quedaban a muy poca distancia uno de otro, y la larga caída hasta la calle de más abajo se insinuaba tras la cabeza de Monza. Cosca podía sentir en su mejilla la respiración entrecortada de la joven. Durante un brevísimo instante estuvo a punto de besarla o de empujarla hacia fuera. Y como no supo con cuál de las dos cosas quedarse, no hizo ninguna de ellas.
—Eras mejor con la mano derecha —dijo entre dientes.
—Y tú eras mejor hace diez años —se deslizó por debajo de la espada de él y su dedo meñique salió de la nada y se le metió en un ojo.
—¡Ayyyy! —se quejó mientras Monza le daba una bofetada. Acto seguido, ella le propinó una silenciosa patada en las pelotas, haciéndole sentir un calambre que le recorrió las tripas y le llegó hasta el cuello—. Ufffff...—se tambaleó, la espada cayó de sus dedos y él se dobló en dos, sin poder respirar.
—Un pequeño recuerdo de mi parte —dijo Monza, mientras la reluciente punta de su espada cruzaba su mejilla y le producía un corte doloroso.
—¡Ah! —comenzó a caer lentamente sobre el emplomado del tejado. Volvía a estar de rodillas. Realmente no hay nada como el hogar... En medio del tremendo dolor que sentía, escuchó unos aplausos en sordina procedentes de la escalera—. Vitari —dijo con voz cascada, cerrando los ojos para mirarla mientras ella salía a la luz del sol—, ¿por qué... siempre apareces... en los peores momentos?
—Porque disfruto viéndote pasarlo mal.
—Vosotras, zorras, no sabéis la suerte... que tenéis por no haber sentido nunca... el dolor que supone una patada en las pelotas.
—¿Qué tal el del parto?
—Qué invitación tan tentadora... Si no tuviese algo magulladas las áreas relevantes, la aceptaría sin dudar.
Pero, como le sucedía con frecuencia, su inventiva ya no dio para más. La atención de Vitari acababa de centrarse en algo que sucedía más allá de las almenas. Monza también miró hacia el mismo sitio. Cosca se incorporó, aún de rodillas. Una larga columna de jinetes acababa de aparecer por el oeste, en la cresta de una de las alturas que dominaban la ciudad, enmarcada entre dos altas torres, y la nube de polvo que levantaban los cascos de sus caballos dejó una mancha marrón en el cielo.
—Ya están aquí —dijo Vitari. En algún lugar situado por debajo de ellos, una campana comenzó a llamar a rebato, siendo seguida muy poco después por otras.
—Y allí —comentó Monza. Había aparecido una segunda columna. Y luego una tercera, de humo esta vez, que subía hacia el cielo desde lo alto de una colina situada al norte.
Mientras el sol se elevaba lentamente por el cielo azul y administraba una saludable dosis de radiación a la costra que Cosca tenía en la calva, el mercenario observó que el ejército del duque Orso se desplegaba rápidamente por los campos próximos a la ciudad. Uno tras otro, los diversos regimientos tomaron posiciones fuera del alcance de los arqueros apostados en las murallas. Un destacamento bastante numeroso vadeó el río por el norte y completó el cerco. La caballería ocultaba a la infantería mientras ésta establecía sus líneas, y luego volvía a la retaguardia, sin duda para comenzar el saqueo de lo que hubiera quedado por saquear durante la campaña anterior.
Las tiendas comenzaban a levantarse, y los carromatos de provisiones a aparecer, llenando de puntos dispersos la tierra fangosa situada detrás de las líneas. Los escasos defensores que ocupaban las murallas no podían hacer otra cosa que ver cómo los de Talins se atrincheraban a su alrededor con la metódica precisión de la maquinaria de un reloj. Aunque aquél no fuera el estilo de Cosca, ni siquiera cuando estaba sobrio, porque se basaba más en la ingeniería que en el arte, había que reconocer que su disciplina era admirable.
Abrió los brazos y dijo:
—¡Bienvenidos sean todos al asedio de Visserine!
Los demás se habían juntado en la azotea para ver cómo Ganmark estrechaba el asedio de la ciudad. Monza, la negra cabellera alborotada alrededor de su rostro tenso, llevaba la mano izquierda a la cadera, mientras la derecha, enguantada, se posaba con suavidad en el pomo de su espada. Escalofríos estaba junto a Cosca, mirando con aire sombrío. Amistoso se sentaba al lado de la puerta de la escalera, tirando los dados entre sus piernas cruzadas. Day y Vitari cuchicheaban por debajo del parapeto. Morveer parecía más amargado que de costumbre, siempre que eso fuera posible.
—¿Acaso no os causa cierta alegría soportar una cosa tan poco importante como un asedio? ¡Animaos, camaradas! —Cosca dio una palmada en la ancha espalda de Escalofríos—. ¡No todos los días podemos ver un ejército tan grande y tan bien mandado! Todos deberíamos felicitar al amigo de Monza, el general Ganmark, por su excepcional paciencia y disciplina. Quizá deberíamos escribirle una carta.
—Mi querido general Ganmark —Monza movió los labios, dobló la lengua dentro de la boca y lanzó un escupitajo por encima de las almenas—, suya afectísima, Monza Murcatto.
—Aunque sea una simple misiva —comentó Morveer—, estoy seguro de que la guardará como un tesoro.
—Ahí abajo hay un montón de soldados —dijo Escalofríos con un gruñido.
—Trece mil cuatrocientos, más o menos —la voz de Amistoso se elevó tranquilamente por encima de las de todos.
—Demasiadas tropas de Talins —Cosca agitó la mano como saludándolas, mientras miraba por un catalejo—. Algunos regimientos de los aliados más antiguos de Orso..., banderas de Etrisani por el ala derecha, cerca del agua, y otras más de Cesale por el centro. Todas, tropas regulares, me parece. Ni rastro de nuestros viejos camaradas de armas, las Mil Espadas. ¡Qué vergüenza! No estaría mal renovar algunas viejas amistades, ¿verdad, Monza? Sesaria, Victus, Andiche. También Fiel Carpi, cómo no. Renovar viejas amistades... y vengarse de los viejos amigos.
—Los mercenarios llegarán por el este —dijo Monza, señalando hacia allí con la cabeza—. Para mantener lejos al duque Rogont y a su gente de Ospria.
—No dudo de que todo eso será muy divertido. Pero al menos nosotros estamos aquí —Cosca señaló con un gesto a los soldados que se arrastraban lejos de la ciudad—. Debemos suponer que el general Ganmark va con ellos. ¿Cuál será su plan? ¿Capturarnos a todos para que nos reunamos alegremente con él? ¿Puedo suponer que tú también tienes un plan?
—Ganmark es un hombre culto. Le gusta el arte.
—¿Y? —preguntó Morveer.
—El gran duque Salier tiene más obras de arte que nadie.
—Su colección es impresionante —Cosca había disfrutado de ella en varias ocasiones, o había hecho como si disfrutase mientras paladeaba el vino de Salier.
—Dicen que es la mejor de Styria —Monza se había ido al parapeto de enfrente para mirar el palacio que Salier tenía en una de las islas situadas en medio del río—. Cuando la ciudad caiga, Ganmark se irá derecho al palacio, ansioso por rescatar del caos todas esas obras inapreciables.
—Di mejor que para llevárselas —dijo Vitari.
La mandíbula de Monza parecía más amenazante que de costumbre cuando añadió:
—Orso querrá terminar el asedio cuanto antes y disponer de todo el tiempo que pueda para acabar con Rogont. Aniquilar a la Liga de los Ocho de una vez y para siempre, y así reclamar su corona antes del invierno. Eso supone brechas abiertas, asaltos y cadáveres en las calles.
—¡Maravilloso! —Cosca aplaudía—. Las calles pueden presumir de árboles nobles y de edificios majestuosos, pero jamás se sienten a sus anchas sin una muchedumbre de cadáveres.
—Nos haremos con armaduras, uniformes y armas de los muertos. Cuando caiga la ciudad, que será bastante pronto, nos disfrazaremos de soldados de Talins. Nos abriremos camino hasta el palacio y, mientras Ganmark se preocupa de rescatar la colección de Salier y tiene la guardia baja, nosotros...
—¿Mataremos al bastardo? —sugirió Escalofríos.
Se hizo una pausa.
—Me parece detectar un fallo diminuto en ese plan —las palabras burlonas de Morveer eran como uñas que a Cosca se le clavasen en la espalda—. En este momento, el palacio del gran duque Salier tiene que ser uno de los lugares mejor guardados, y nosotros no estamos dentro de él. Ni hemos recibido ninguna invitación para visitarlo.
—Al contrario, hemos recibido una —Cosca se sintió muy contento al ver que las miradas de todos se centraban en él—. Hace algunos años, Salier y yo fuimos buenos amigos, cuando me contrató para que estableciera las fronteras con Puranti, que estaban en disputa. Solíamos cenar juntos una vez por semana, y entonces me aseguró que sería bien recibido cada vez que volviese a la ciudad.
El rostro del envenenador era una máscara de desprecio cuando dijo:
—Un pequeño detalle, ¿eso te lo dijo antes de que te convirtieras en un borrachuzo destrozado por el vino?
Cosca agitó una mano como no dando importancia, mientras exploraba el efecto que aquellas palabras habían hecho en los demás, para decir a continuación:
—Fue durante mi transformación, tan larga como llena de disfrute, en uno de esos borrachuzos que dices. Como la oruga que se transforma en una bella mariposa. En cualquier caso, la invitación sigue vigente.
—Y, ¿cómo diablos piensas aprovecharla? —Vitan le miraba con ojos entornados.
—Pues me imagino que interpelando a los guardias que están en la puerta del palacio y diciéndoles algo parecido a lo siguiente: Soy Nicomo Cosca, famoso soldado de fortuna, y vengo a cenar.
Cayó un silencio opresivo, como si sus palabras, en vez de suponer una manera de salir del atolladero, fuesen una cagada monumental.
—Discúlpame —dijo Monza en voz baja—, pero no creo que tu nombre siga abriendo las puertas que antes abría.
—Quizá sí que abra las de las letrinas —dijo Morveer, asintiendo burlonamente con la cabeza. Day se rió por lo bajo. Incluso Escalofríos esbozó una sonrisa.
—Entonces que se encarguen Vitan y Morveer. Ése es su trabajo. Vigilad el palacio y encontrad una vía de acceso —los dos se miraron con cara de pocos amigos—. Cosca, tú sabes bastante de uniformes.
—Poca gente sabe más que yo —dijo con un suspiro—. Todos los que te contratan quieren darte uno de los suyos. Tengo uno de los Aldermen de Newsport, hecho con un tejido de oro que es tan incómodo como una tubería de plomo metida por el...
—Quizá algo menos espectacular se avendría mejor a nuestros propósitos.
—¡General Murcatto, me esforzaré en cumplir sus órdenes! —Cosca acababa de cuadrarse para ejecutar un saludo marcial.
—No hagas tantos esfuerzos. Un hombre de tu edad puede romperse algo. Llévate a Amistoso en cuanto comience el asalto —el presidiario se encogió de hombros y siguió con sus dados.
—¡Con la mayor nobleza posible llevaremos la muerte a sus desnudos culos! —Cosca ya se dirigía hacia la escalera, cuando se detuvo en seco al divisar la bahía—. ¡Ah! La flota del duque Orso acaba de unirse a la fiesta —podía ver varios barcos moviéndose por el horizonte con la cruz negra de Talins en las velas.
—Más invitados del duque Salier —dijo Vitari.
—Aunque siempre fuese un anfitrión meticuloso, no creo que esté preparado para recibir tantos invitados al mismo tiempo. La ciudad se encuentra completamente rodeada —Cosca acababa de hacer una mueca.
—¡Estamos tan desamparados como ratas metidas en un saco! —dijo un cortante Morveer—. Lo dices como si fuera algo bueno.
—He soportado un asedio cinco veces, y siempre he saboreado la experiencia. Es un modo magnífico de eliminar opciones. De liberar la mente —Cosca inspiró profundamente por la nariz y luego echó el aire por la boca como si lo paladease—. Cuando la vida es una cárcel, nada resulta tan liberador como la cautividad.
La fe perdida
Fuego.
Al llegar la noche, Visserine se había convertido en un lugar de llamas y de sombras. Un laberinto interminable de paredes rotas, de techos caídos, de vigas que sobresalían. Una pesadilla de gritos descarnados, de formas fantasmales que revoloteaban en la tiniebla. De edificios gigantescos con las tripas fuera, con puertas y ventanas abiertas como cuencas de ojos arrancados por las que salían llamas que lamían lo que hubiese fuera, haciendo cosquillas a la oscuridad. De vigas chamuscadas que apuñalaban a las llamas y eran apuñaladas por ellas. De chorros de chispas blancas que subían hacia los negros cielos y de una lluvia negra de cenizas que caía para contrarrestarlos. La ciudad tenía nuevas torres, unas torres de humo retorcido, relucientes bajo la luz de los incendios que las habían alumbrado, las cuales manchaban hasta a las estrellas.
—¿Cuántos cogimos la última vez? —los ojos de Cosca se veían amarillos a la luz de las llamas que recorrían la plaza—. ¿Tres?
—Tres —dijo Amistoso con un graznido. Estaban dentro del baúl que tenía en su habitación. Las armaduras de dos soldados de Talins, una de ellas con el agujero cuadrado producido por un cuadrillo de ballesta, y el uniforme de un insignificante y joven teniente muerto al caerle encima una chimenea. Mala suerte, aunque Amistoso sospechase que era uno de los responsables de propagar los incendios por la ciudad.
Habían instalado catapultas al otro lado de las murallas, cinco en la margen oeste del río y tres en la margen este. También había otras más en los veintidós barcos de blancas velas amarrados en el puerto. Durante la primera noche, Amistoso había estado levantado hasta la aurora para vigilarlas. Habían lanzado ciento dieciocho proyectiles incendiarios por encima de las murallas, esparciendo su fuego por la ciudad. Como los fuegos se desplazaban, se apagaban, se dividían y se juntaban unos con otros, nadie podía contarlos. Los números habían desertado de Amistoso, dejándole sólo y asustado. A Visserine sólo le había costado seis cortos días y tres noches multiplicadas por dos para convertirse en lo que era en aquellos momentos.
La única parte de la ciudad que seguía intacta era la isla donde se levantaba el palacio del duque Salier. Como había dicho Murcatto, allí había pinturas y otras maravillas que Ganmark, el jefe del ejército de Orso, el hombre al que habían ido a matar, quería rescatar. Aunque hubiese quemado un incontable número de casas y de personas dentro de ellas, y ordenado asesinatos de día y de noche, tenía que proteger esas cosas muertas que estaban pintadas. Para Amistoso, aquel hombre hubiera debido ingresar en Seguridad, para que el mundo de fuera fuese un lugar más seguro. Pero en lugar de eso, le obedecían y le admiraban mientras ardía todo el orbe. Le pareció que todo estaba al revés, que todo estaba equivocado. Pero Amistoso no sabía distinguir el bien del mal, como habían dicho los jueces.
—¿Estás preparado?
—Sí —mintió Amistoso.
—Pues entonces, mi querido amigo, ¡una vez más a la brecha! —y echó a correr calle abajo, con una mano en la empuñadura de su espada y la otra en el sombrero que llevaba en la cabeza. Amistoso tragó saliva y le siguió, moviendo lentamente los labios a medida que contaba los pasos que iba dando. Tenía que contar algo que no fuesen las diferentes maneras en que podía morir.
A medida que se acercaban al límite occidental de la ciudad, las cosas empeoraron. Los incendios, que habían crecido de una manera imponente, rugían y crepitaban como demonios gigantescos que diesen dentelladas a la noche. A Amistoso le producían un picor en los ojos que le hacía llorar. A no ser que sus lágrimas se debieran a la destrucción que se iba encontrando. Si quieres coger algo, ¿por qué quemarlo? Y si no quieres cogerlo, ¿por qué combatir para arrebatárselo a su dueño? En Seguridad, los hombres morían de vez en cuando. Pero allí morían todo el tiempo. Jamás había visto tanto desperdicio. No querían arriesgarse a dejar nada sin destruir. Y todo era valioso.
—¡Maldito fuego gurko! —exclamó Cosca mientras los dos evitaban una llamarada rugiente—. Hace diez años nadie suponía que llegarían a emplearlo como un arma. Luego lo utilizaron en Dagoska, para convertirla en un montón de cenizas, y en Agriont, para agujerear sus murallas. En cuanto comienza un asedio, todos lo piden a gritos. Aunque en mi época nos apeteciera quemar uno o dos edificios, sólo para que la cosa se pusiese un poco movida, nunca lo empleamos. Como la guerra se hace para ganar dinero, cierto grado de miseria relativa viene a ser un lamentable efecto colateral. Pero ahora se trata de destruir, y cuanto más, mejor. La ciencia, amigo mío, la ciencia. Se supone que hace la vida más llevadera.
Varias hileras de soldados manchados de hollín avanzaban lentamente, con las armaduras de color naranja por las llamas que se reflejaban en ellas. Varias hileras de civiles manchados de hollín se pasaban cubos de agua de mano en mano, con los rostros llenos de desesperación, medio iluminados por el resplandor de incendios que no podían apagar. Fantasmas airados, formas negras en la noche abrasadora. A sus espaldas había un mural de gran tamaño pintado en la destrozada pared: era el duque Salier vestido de punta en blanco, señalando con rostro austero el camino hacia la victoria. Amistoso pensó que la parte superior del edificio, que se había caído, debía de haberse llevado consigo el brazo con el que Salier quizá sostuviese una bandera. Las llamas que bailoteaban hacían que su cara pintada se retorciese, que su boca se moviese, que los soldados pintados cargasen contra la brecha recién abierta por el enemigo.
Cuando Amistoso era joven, en la celda número doce de su corredor vivía un anciano que siempre les contaba cuentos muy antiguos, cuentos acaecidos antes del Tiempo Antiguo, cuando este mundo y el que se encuentra bajo él sólo eran uno, y los diablos lo recorrían. Los reclusos se reían de aquel anciano, y también Amistoso, porque en Seguridad era prudente hacer lo que los demás y no destacar por nada. Pero en cierta ocasión, cuando todos ya se habían ido, él se le acercó para preguntarle cuántos años habían pasado exactamente desde que las puertas quedaron selladas y Euz expulsó del mundo a los diablos. El anciano no lo sabía. En aquellos momentos, a Amistoso le dio la impresión de que el mundo de abajo acababa de franquear las puertas que lo separaban del de arriba para anegar Visserine y extender el caos por ella.
Pasaron rápidamente al lado de una torre en llamas. El fuego crepitaba en sus ventanas y salía como una antorcha gigantesca por su tejado derruido. Amistoso sudaba, tosía y volvía a sudar aún más. Sentía la boca cada vez más seca, la garganta cada vez más áspera, las yemas de los dedos pringosas por el hollín. En el extremo de una calle cortada por los cascotes, vio la mellada línea de las murallas de la ciudad.
—¡Ya estamos muy cerca! ¡No te separes de mí!
—Yo... yo... —En aquel aire lleno de humo, la voz de Amistoso hablaba con voz cascada al vacío. A medida que entraban en un callejón estrecho, en cuyo extremo parpadeaba una luz roja, le pareció escuchar un ruido, el de metales que chocaban unos con otros y de una marea de voces furiosas. Un ruido parecido al de la gran revuelta que Amistoso y los seis presidiarios más temidos habían dirigido en Seguridad, y que luego ellos mismos detuvieron para evitar la locura en que se había convertido. ¿Pero quién podría detener la locura que imperaba en aquel lugar? Entonces sonó un estruendo que hizo estremecer el suelo, y un resplandor rojizo iluminó el cielo nocturno.
Cosca se subió al tronco de un árbol sin hojas, manteniendo un perfil bajo mientras se aplastaba contra él. Cuando Amistoso le siguió, el ruido se hizo mucho más fuerte, aunque los latidos de su corazón, que sonaban con mucha fuerza en sus oídos, casi lo ocultaran.
La brecha no estaba a más de cien pasos, una mancha irregular de oscuridad que se había instalado en las murallas de la ciudad ocupada por las tropas de Talins. Los soldados se arrastraban como hormigas entre la pesadilla de piedras caídas y de traviesas rotas que formaban una accidentada rampa en declive por la que se accedía a la plaza en llamas, situada a su vez en uno de los extremos de la ciudad. Aunque quizá hubieran mantenido el orden de combate durante el primer asalto, para entonces sólo existía una furiosa e informe mezcolanza en el lugar donde los defensores se agolpaban: las barricadas levantadas delante de los edificios destripados, hacia las que se apresuraban los atacantes, que no dejaban de entrar por la brecha para añadir su innumerable presencia a la lucha, y sus innumerables cadáveres a la carnicería.
Las hojas de las hachas y de las espadas brillaban y relampagueaban, las picas y las lanzas se agitaban y se revolvían, una o dos banderas hechas jirones pendían por encima del tumulto. Las flechas y los cuadrillos revoloteaban de aquí para allá, de los de Talins, que se agolpaban fuera de las murallas, de los defensores, que las lanzaban desde sus barricadas, de las que salían de una torre derruida que estaba junto a la brecha. Mientras Amistoso miraba, un gran lienzo de pared cayó dando vueltas desde lo alto de la muralla y fue a parar en medio del hervidero de gente que estaba abajo, formando un agujero en medio de ella. Cientos de hombres peleándose y muriendo bajo el resplandor infernal de las antorchas, de los proyectiles de fuego, de las casas en llamas. Amistoso apenas podía creer que todo aquello fuese real. Todo le parecía falso, de pega, como un escenario que estuviese a punto de quedar plasmado en alguna pintura sensacionalista.
—La brecha de Visserine —dijo para sí, mientras enmarcaba la escena con las manos y se la imaginaba colgada de la pared de algún ricacho.
Cuando dos hombres van a matarse el uno al otro, siempre se sigue un modelo, que es el mismo si se trata de varios hombres. E incluso si son una docena. En aquel tipo de situaciones, Amistoso siempre se había sentido muy a gusto. Había que seguir ciertas pautas y, si se era más rápido, más fuerte, más agudo, se podía salir vivo. Pero aquello era diferente. La presión incontrolada. ¿Cómo puedes saber si, al ser empujado, la simple presión de los que se encuentran detrás acababa por clavarte en una pica? La espantosa carencia de probabilidades. ¿Cómo puedes predecir una flecha, un cuadrillo o una roca que te tiran desde arriba? ¿Cómo puedes ver llegar la muerte y de qué manera puedes evitarla? Era un colosal juego de azar en el que te apostabas la vida. Y al igual que los juegos de azar de la Casa del Placer de Cardotti, al final los que perdían eran los jugadores.
—¡Parece muy peligrosa! —le gritaba Cosca al oído.
—¿Peligrosa?
—¡He estado en otras que lo eran mucho más! ¡La brecha de Muris era como el patio de un matadero cuando terminamos!
—¿Has estado... en este tipo de sitios? —Amistoso apenas podía hablar, porque la cabeza le daba vueltas.
—En varias ocasiones —Cosca movió una mano como para quitarle importancia—. Pero, a menos que estés loco, enseguida te aburres. Quizá parezca divertido, pero no es lugar para un caballero.
—¿Cómo pueden saber quién es quién? —preguntó Amistoso, hablando entre dientes.
—Supongo que por instinto. Sólo hay que avanzar siempre en la dirección correcta y esperar que... ¡ah!
Un grupo de combatientes acababa de separarse del núcleo principal y avanzaba, erizado de armas. Amistoso no podía decir si eran sitiadores o sitiados, porque apenas parecían hombres. Se volvió para ver una pared de lanzas que, reflejando la luz en sus bruñidas puntas, las caras de quienes las asían como si fueran de piedra, avanzaba en dirección contraria, calle abajo. No estaba formada por hombres que actuasen de manera individual, porque era una máquina de matar.
—¡Por aquí! —Amistoso sintió que una mano le agarraba por un brazo y que, a través de un portal derruido, le llevaba hasta una pared a punto de caerse. Se tambaleó y avanzó pegado a ella. Corriendo dificultosamente, entró en una nube de cenizas que por poco no le asfixia, para ir a parar a un enorme montón de cascotes, tocando a Cosca con su panza y mirando cómo se desarrollaba el combate más arriba. Los hombres chocaban unos con otros, mataban y morían en medio de una sopa informe de rabia. Por encima de sus gritos, de sus bramidos de ira, del choque y chirrido del metal, Amistoso pudo distinguir un sonido. Miró hacia un lado. Cosca estaba de rodillas y se estremecía por una alegría incontenible.
—¿Te estás riendo?
El viejo mercenario se secó los ojos con un dedo lleno de hollín y respondió:
—¿Y qué otra cosa puedo hacer?
Estaban en una especie de valle oscuro, lleno de desechos. ¿Una calle? ¿Un canal seco? ¿Una cloaca? Mucha gente andrajosa hurgaba entre los restos. No muy lejos, un cadáver yacía boca abajo. Una mujer se agachaba sobre él con un cuchillo, en mitad de la faena que suponía quitarle todas las sortijas que llevaba en una mano.
—¡Apártate de ese cadáver! —dijo Cosca, dando un salto y desenvainando la espada.
—¡Es nuestro! —le respondió un individuo encanijado que tenía los pelos revueltos y una porra en la mano.
—No —Cosca blandió la espada—. Es nuestro —dio un paso adelante y el saqueador retrocedió, casi a punto de caer después de tropezar con un arbusto quemado. Finalmente, la mujer que acababa de cortar con el cuchillo el hueso de uno de los dedos de la mano del muerto, sacó la sortija, se la guardó en el bolsillo, le tiró el dedo a Casca y se escabulló en la oscuridad con una retahíla de insultos.
El viejo mercenario los buscó con la mirada, sopesando su espada con la mano izquierda.
—Es de Talins. ¡Quitémosle la ropa!
Amistoso se acercó, reptando torpemente, y comenzó a despojar al muerto de su armadura. Le quitó el espaldar y lo metió en el saco.
—Rápido, amigo mío, antes de que regresen esas ratas de cloaca.
Aunque Amistoso no tuviera ninguna gana de entretenerse, le temblaban las manos. Y no sabía por qué. Por lo general, no solían temblarle. Cogió las grebas y el peto del soldado y, con un tintineo metálico, lo echó todo al saco. Eso hacía cuatro equipos. Tres más uno. Necesitaban tres más. Tres más y cada uno de ellos tendría el suyo. Entonces podrían matar a Ganmark y, hecho eso, él podría volver a Talins y ocupar el sitio de Sajaam y contar las monedas mientras jugaban a las cartas. Qué feliz le parecía aquel tiempo. Alargó una mano para arrancar el cuadrillo que el muerto tenía clavado en el cuello.
—Ayúdame —apenas era un susurro. Amistoso se preguntó si se lo estaba imaginando. Entonces comprobó que el soldado acababa de abrir unos ojos enormes. Volvió a mover los labios—. Ayúdame.
—¿Cómo? —susurró Amistoso. Con el mayor cuidado que le era posible, desabrochó los herretes y ojales de la guerrera guateada de aquel hombre y se la quitó, pasando suavemente la manga de su mano por encima de los sangrientos muñones en que se habían convertido sus dedos mutilados. Metió aquellas ropas en el saco y luego dio la vuelta al soldado para dejarle boca abajo, tal y como se lo habían encontrado.
—¡Bien! —Cosca señaló con el dedo una torre quemada que se apoyaba de un modo muy precario sobre un tejado derruido—. ¿Qué tal si vamos por ahí?
—¿Y por qué vamos a ir por ahí?
—¿Y por qué no?
Amistoso no podía moverse. Le temblaban las rodillas.
—No quiero irme —dijo.
—Lo comprendo, pero tenemos que seguir juntos —el viejo mercenario se volvió hacia él, y Amistoso le agarró del brazo, mientras las palabras pugnaban por salir de su boca.
—¡He perdido la cuenta! No puedo... no puedo pensar. ¿Por qué número vamos? ¿Me... me... he vuelto loco?
—¿Tú? No, amigo mío —Cosca sonrió al darle una palmada en el hombro—. Tú no estás loco en absoluto. Esto. ¡Todo esto! —se quitó el sombrero y lo agitó en el aire—. ¡Esto sí que es una locura!
Piedad y cobardía
Escalofríos estaba junto a la ventana, que tenía abierta una de sus jambas y cerrada la otra, viendo cómo ardía Visserine, y el marco le rodeaba como si fuera el de un cuadro. Los incendios que se propagaban hasta fuera de las murallas de la ciudad orlaban de naranja su negra silueta, su rostro manchado, uno de sus fuertes hombros, uno de sus largos brazos, los músculos retorcidos de su cintura y la oquedad de uno de los carrillos de sus desnudas posaderas.
Si Benna se hubiera encontrado allí, habría advertido a su hermana de que últimamente se estaba arriesgando demasiado. Primeramente le habría preguntado quién era aquel enorme norteño que estaba desnudo, y luego le habría advertido. De que no se metiera en medio de la batalla, porque la muerte estaba tan cercana que podía sentir cómo le hacía cosquillas en el cuello. De que no bajara tanto la guardia ante el hombre que estaba a su sueldo, de que no tratase con tanta blandura a los granjeros que se encontraban escaleras abajo. Se estaba arriesgando, porque sentía esa comezón producida por la mezcla de miedo y de excitación que le resulta indispensable al jugador. A Benna no le habría gustado nada de todo aquello. Pero lo cierto es que ella jamás había hecho caso de sus advertencias mientras vivía. Si las probabilidades están muy en tu contra, entonces tendrás que arriesgarte mucho, y ella siempre había tenido el don de salir airosa.
Hasta que mataron a Benna y a ella la arrojaron montaña abajo.
—¿Cómo conseguiste esta casa? —la voz de Escalofríos resonaba en la oscuridad.
—La compró mi hermano. Hace mucho tiempo —lo recordaba junto a la ventana, guiñando los ojos por la luz del sol, volviéndose hacia ella y sonriendo. Durante un momento, sintió como se le torcía una de las comisuras de la boca.
—¿Estabais muy unidos, verdad? Tú y tu hermano —dijo Escalofríos sin volverse y sin sonreír.
—Lo estábamos.
—Igual que mi hermano y yo. Todo el que le conocía se sentía muy unido a él. Tenía ese don. Le mataron, fue un hombre llamado Nueve el Sanguinario. Lo mató después de que se apiadase de él, y su cabeza terminó ondeando en lo alto de un estandarte.
A Monza no le importaba aquella historia. Por una parte le aburría, y por otra le hacía recordar la inexpresiva cara de Benna cuando le arrojaron por encima del parapeto.
—¿Quién habría pensado que teníamos tanto en común? —dijo ella—. ¿Te vengaste?
—Pensé hacerlo. Lo estuve deseando durante años. Tuve la oportunidad de hacerlo en más de una ocasión. Vengarme del Sanguinario. Algo por lo que muchos hombres habrían matado.
—¿Y? —Monza observó que Escalofríos tensionaba los músculos de las sienes.
—La primera vez le salvé la vida. La segunda dejé que se fuera y decidí ser mejor persona.
—¿Y desde entonces has estado vagando como un calderero con su carreta, ofreciendo tu piedad a quien quiera comprarla? Gracias por el ofrecimiento, pero creo que no la compraré.
—No estoy seguro de que quiera seguir ofreciéndola. Durante todo este tiempo he estado jugando a ser bueno, siguiendo el buen camino, intentando convencerme de que hacía lo correcto. Rompiendo el círculo. Pero todo lo que hice no fue correcto, eso es un hecho. La piedad y la cobardía son lo mismo, como dijiste, y la rueda sigue rodando, haga lo que haga. Quizá la venganza... no sirva para responder a las preguntas que me hago. Seguro que no hará que el mundo sea un sitio mejor ni que el sol caliente más. Pero es mejor que no hacer nada. Es muchísimo mejor.
—Creía que habías decidido ser el último hombre bueno de toda Styria.
—He intentado hacer lo correcto siempre que he podido, aunque, como en el Norte no hay nadie que no haya hecho algo malo, también hice el mal que me tocaba. Por eso luché al lado de Dow el Negro, de Crummock-i-Phail y del mismísimo Sanguinario —lanzó una risotada—. ¿Crees que la gente de aquí abajo es muy fría de corazón? Pues tendrías que ver cómo son los inviernos en el lugar de donde vengo —su rostro expresaba algo que Monza no había visto antes y que no esperaba ver—. Me gusta ser buena persona, es cierto. Pero ahora sé que no se debe renegar de lo contrario.
Se hizo un instante de silencio mientras ambos se miraban. Él, apoyado en el marco de la ventana. Ella, echada en la cama con una mano detrás de la cabeza.
—Si realmente eres el bastardo de corazón helado que dices, ¿por qué volviste al Cardotti para buscarme?
—Porque aún me debías dinero.
Como Monza no estaba segura de que Escalofríos no estuviese bromeando, dijo:
—Y porque querías que te diese calor.
—Por eso y porque quizá seas la mejor amiga que tengo en este maldito país.
—Aunque en ocasiones no te guste.
—Aún sigo esperando que me des calor.
—¿Estás seguro? Quizá sólo sea una cuestión de comodidad —gracias a la luz que entraba por la ventana, Monza podía ver su mueca.
—Dejando que me meta en tu cama. Permitiendo que Furli y los demás se queden en tu casa. Si no te conociera bien, pensaría que, a fin de cuentas, sí que he podido venderte algo de piedad.
Ella se estiró en la cama y dijo:
—Quizá bajo esta concha áspera que a todos les parece hermosa, aún siga teniendo el corazón cálido de la hija de un granjero que antaño fui y sólo busque el bien. ¿Eso es lo que piensas?
—No estoy seguro.
—De cualquier modo, ¿qué otra opción tenía? ¿Arrojarles a la calle y decirles que echaran a andar? Lo mejor era dejar que se quedaran en un lugar seguro para que estuviesen agradecidos.
—En la tierra es donde estarán más seguros.
—Entonces, asesino, ¿por qué no bajas corriendo y nos dejas tranquilos a todos? No creo que sea un problema para el héroe que le llevaba el equipaje a Now el Negro.
—Dow.
—Como sea que se llamase. Lo mejor será que antes te pongas unos pantalones, ¿no te parece?
—No digo que haya que matarlos ni ninguna otra cosa por el estilo. Sólo estaba exponiendo un hecho. Por lo que he oído, la piedad y la cobardía son lo mismo.
—Haré lo que haya que hacer, tú no te preocupes. Siempre lo he hecho. Pero yo no soy Morveer. No voy a matar a once granjeros sólo porque me convenga.
—Me agrada escucharlo. No parecieron importarte todas las personas que morían en el banco con tal de que Mauthis fuese una de ellas.
—Ése no era el plan —dijo ella, frunciendo el ceño.
—Ni toda la gente que murió en el Cardotti.
—Lo del Cardotti no salió como yo lo había planeado, por si no te diste cuenta.
—Me di perfectamente cuenta. La Carnicera de Caprile, así es como te llaman. ¿Qué sucedió en ese sitio?
—Lo que tenía que suceder —recordaba cómo cabalgaba en medio de la oscuridad y la pena tan lacerante que sintió al ver el humo que cubría la ciudad—. Hacer algo y que te guste son dos cosas diferentes.
—El resultado es el mismo, ¿o no?
—¿Por qué diablos quieres saber lo que pasó? Que yo sepa, no estuviste allí.
Monza dejó a un lado sus recuerdos y se levantó de la cama. La lánguida calidez de la última pipa comenzaba a desvanecerse, haciendo que se sintiera extrañamente torpe bajo su piel llena de cicatrices, mientras cruzaba la habitación bajo la mirada de Escalofríos, completamente desnuda con excepción del resplandor que iluminaba su mano derecha. La ciudad, sus torres y sus incendios se extendían al otro lado de la ventana, inciertos tras el cristal rugoso de la parte que seguía cerrada.
—No te he traído hasta aquí para que me recuerdes los yerros de antaño. Ya estoy harta de ellos.
—¿Y quién no? ¿Por qué me trajiste a este sitio?
—Porque siento una debilidad espantosa por los grandullones que tienen el cerebro pequeño, ¿qué habías pensado?
—Oh, intento no pensar mucho, porque entonces mi pequeño cerebro me duele una barbaridad. Pero estoy comenzando a creer que no eres tan dura como quieres parecer.
—¿Qué es esto? —se acercó a él y tocó la cicatriz que le cruzaba el pecho. El extremo de uno de sus dedos recorrió su vello y luego su piel cicatrizada.
—Supongo que todos recibimos heridas —deslizó su mano por la larga cicatriz que tenía en una cadera y ella sintió un calambre en el estómago. Otra vez aquella mezcla de miedo y excitación propia del jugador, y con un poco de molestia añadida.
—Algunas son peores que otras —sus palabras tenían algo de amargura.
—Sólo son señales —el pulgar de él recorrió una tras otra las cicatrices que tenía en las costillas—. No me molestan en absoluto.
Monza se quitó el guante que cubría su mano derecha engarabitada y se la puso delante de la cara.
—¿No?
—No.
Sus enormes, cálidas y fuertes manos acariciaron la ruina que era la mano de ella. Al principio, Monza se envaró y quiso apartarla, respirando entrecortada, como si le pareciera que acariciaba a un cadáver. Acto seguido, Escalofríos comenzó a masajear con ambos pulgares su palma retorcida, los doloridos músculos de su pulgar, sus dedos como garras, hasta llegar a sus yemas. Con una ternura sorprendente. Con un placer insospechado. Ella cerró los ojos y entreabrió la boca, estiró los dedos por completo y tomó aliento.
Le sintió más cerca, sintió su calor, su aliento encima de su rostro. Como últimamente no había podido lavarse todo lo que le hubiese gustado, olía... a sudor, a cuero y un poco a comida. Un olor fuerte, aunque no del todo desagradable. Monza sabía que también ella debía de oler un poco. El rostro de él rozó el suyo, haciéndole sentir la aspereza de su mejilla, la dureza de su mandíbula, la presión de su nariz al acariciarle el cuello. Monza casi sonreía, con la piel estremecida por el aire que entraba por la ventana y que llevaba hasta sus fosas nasales aquel familiar olor de edificios en llamas.
Una de las manos de Escalofríos aún sujetaba las suyas mientras la otra subía por uno de sus costados, más arriba de las caderas, para deslizarse bajo sus pechos y masajear uno de sus pezones con algo de torpeza. La mano que Monza tenía libre masajeaba arriba y abajo su polla, que ya se le había puesto hermosa y dura, notando la humedad de su piel. Levantó un pie, sintiendo que desprendía el yeso que estaba suelto de la pared, y lo apoyó en la ventana para poder abrirse de piernas. Sus dedos siguieron moviéndose de arriba abajo con un sonido blando.
Puso una mano bajo la mandíbula de él, sus dedos retorcidos tiraron de una de sus orejas para obligarle a mirar de lado, y le introdujo el pulgar en la boca para luego meterle la lengua por ella. Aunque le supiera al vino barato que tomaba, seguro que la suya sabía igual, así que, ¿a quién hubiera podido importarle?
Se le acercó aún más, apretándose contra él, deslizando su piel contra la suya. Sin pensar en su hermano muerto ni en su mano retorcida, ni en la guerra que acontecía fuera, ni en fumarse una pipa, ni en los hombres que debía matar. Sólo en los dedos de ella y en los de él, en su polla y en su coño. Quizá no fuera gran cosa, pero ya era algo. Y ella lo necesitaba.
—Vamos, fóllame —le susurró al oído.
—Ya voy —dijo con voz ronca mientras la agarraba por una rodilla, la levantaba para que quedase encima de la cama y la dejaba caer de golpe en ella con un crujido de muelles. Ella se retorció de un lado hacia otro para hacer sitio en la cama, y él se arrodilló entre sus rodillas abiertas, abriéndose paso por ella y mirándola con una mueca feroz. La misma que ella tenía, y bien de contenta que se sentía por ello. Sintió cómo su capullo se deslizaba entre sus muslos, primero un lado, luego el otro—. ¿Dónde puñetas...?
—Norteño sangriento, no te encontrarías el culo ni aunque te sentaras encima de él.
—Mi culo no tiene el agujero que estoy buscando.
—Por aquí —se mojó los dedos con saliva, se apoyó en un codo, llevó la mano más abajo y le agarró la polla, frotándose con ella hasta que encontró el sitio que buscaba.
—¡Ah!
—¡Ah! —ella le devolvió el gruñido—. Ahí está.
—Sí —movió las caderas en círculo, hundiéndose en ella más a cada movimiento—. Aquí... está —subió las manos por sus muslos, metió los dedos entre su vello y comenzó a masajearlo con el pulgar.
—¡Despacio! —apartó la mano de Escalofríos con la suya para hacer lo que él intentaba, sirviéndose lentamente de su dedo corazón—. Tonto, no se trata de partir una nuez.
—Tu nuez es asunto tuyo —sacó la polla mientras Monza se masturbaba y puso sus manos encima de ella, que no tardó en penetrarla con relativa facilidad. Aunque con cierta lentitud, no tardaron en moverse acompasadamente.
Como no había cerrado los ojos porque quería mirarle a la cara, pudo ver cómo le brillaban los ojos entre tanta oscuridad. Los dos enseñaban los dientes mientras jadeaban. Él abrió la boca para encontrar la suya, apartando la cabeza cuando ella estiró el cuello para besarle y manteniéndola siempre fuera del alcance de sus labios, hasta que Monza se dejó caer en la cama con un jadeo que inundó todo su cuerpo de calor.
Echó su brazo derecho por detrás de la espalda de Escalofríos y le apretó una de las nalgas, sintiendo que ésta se tensionaba y se relajaba, se tensionaba y se relajaba. Más deprisa, mientras seguía dando cachetes a su piel mojada y llevaba su retorcida mano más atrás, junto a la hendidura de su trasero. Luego levantó nuevamente la cabeza y le mordisqueó en los labios y en los dientes, mientras él le devolvía los mordisquitos con un gruñido que ella repetía. Luego se apoyó en un codo y pasó la otra mano por encima de sus costillas, apretándole con mucha fuerza un pecho, tanto que casi resultaba doloroso, y luego el otro.
Crac, crac, crac, y los pies de ella abandonaban la cama y pataleaban el aire mientras la mano de él se enredaba entre sus cabellos y sus dedos acariciaban las monedas que tenía metidas bajo la piel, echándole la cabeza hacia atrás, levantando su rostro hacia el suyo, chupándole la lengua, ya fuese fuera de su boca o dentro de ella, lamiéndosela. Dándole unos besos prolongados, babeantes, ansiosos, enfadados. Que apenas lo parecían. Ella le metió un dedo en el ano justo hasta el primer nudillo.
—¿Qué cojones...? —Escalofríos salió de ella como si acabase de recibir una bofetada y dejó de moverse, silencioso y tenso encima de Monza, que sacó el dedo y se lo metió entre sus propias piernas.
—Está bien —dijo en voz baja—. Eso no te hace ser menos hombre. Tu ojete es asunto tuyo. En lo sucesivo, me mantendré lejos de...
—No es eso. ¿No has oído algo?
Lo único que Monza podía oír era su propia respiración agitada y el débil sonido de sus húmedos dedos yendo y viniendo de arriba abajo. Volvió a aplastar sus labios contra los de él.
—Sigamos. Sólo es...
La puerta se abrió de golpe con una lluvia de astillas procedentes de su marco destrozado. Escalofríos abandonó la cama de un salto y se enredó con la manta. Monza, cegada por la luz de la linterna, vislumbró algo de metal brillante, una armadura, una espada que ondeaba, y escuchó un grito.
Acto seguido, escuchó el ruido de algo metálico que caía. Escalofríos gritó y cayó al suelo. Monza sintió que dos gotas de sangre le caían en la cara. Su mano derecha tocaba la empuñadura de la Calvez. Qué estupidez, la fuerza de la costumbre, incluso la había desenvainado un poco.
—No lo haga.
Una mujer acababa de pasar por lo que quedaba de la puerta con una ballesta en la mano, la cabellera recogida hacia atrás, dejando ver un rostro redondo de aspecto amable. Un hombre dejaba de mirar a Escalofríos y se centraba en Monza, espada en mano. Apenas podía ver de él el contorno de su armadura y de su yelmo.
Otro soldado entró en estampía por la puerta, con una linterna en una mano y un hacha de reluciente hoja curva en la otra. Monza abrió sus retorcidos dedos, y la Calvez suscitó un ruido de herrería al caer al suelo, junto a la cama deshecha.
—Así está mejor —dijo aquella mujer.
Escalofríos gimió, intentó levantarse y cerró los ojos al ver la luz, mientras la sangre le caía por la cara a causa del corte recibido en el cuero cabelludo. Casi con toda seguridad, la espada debía de haberle alcanzado de plano. El que llevaba el hacha dio un paso adelante y le dio un pisotón en las costillas, tom, tom, que le hizo lanzar un gruñido y acurrucarse, desnudo como estaba, junto a la pared. Un tercero acababa de entrar con unas cuantas ropas negras encima de un brazo.
—Capitán Langrier.
—¿Qué has encontrado? —preguntó la mujer, entregándole la ballesta.
—Estos, y otros parecidos.
—Parece un uniforme de Talins —levantó la guerrera para que Monza pudiese verla—. ¿Tiene algo que decirnos acerca de esto?
El susto que la había dejado helada comenzaba a quitársele de encima, dando paso a un miedo aún más helador que comenzaba s dominarla. Eran los soldados de Salier. Había estado tan obsesionada por matar a Ganmark, tan obsesionada por el ejército de Orso, que ni siquiera había pensado en el bando contrario. Ahora acaparaba toda su atención. Sintió la súbita necesidad de fumarse otra pipa, una necesidad tan perentoria que la ponía enferma.
—No es lo que está pensando —pudo decir con voz cascada, repentinamente consciente de que estaba completamente desnuda y de que olía a folleteo.
—¿Y cómo sabe lo que estoy pensando?
Otro soldado, con un gran bigote lacio, apareció por la puerta.
—En una de las habitaciones hay un cargamento de botellas y otras cosas parecidas. No me he atrevido a tocar nada. Me ha parecido que contenían veneno.
—¿Ha dicho veneno, sargento Pello? —Langrier movió la cabeza hacia un lado y se rascó el cuello—. Bueno, esto es condenadamente sospechoso.
—Puedo explicarlo —Monza tenía la boca seca. Sabía que no podría explicarlo. Al menos de una manera que les pareciese convincente a aquellos bastardos.
—Tendrá la oportunidad de hacerlo. Volvamos al palacio. Atadlos.
Escalofríos hizo una mueca cuando el del hacha le obligó a poner los brazos por detrás de la espalda, para inmovilizárselos con unas esposas, y luego le levantó. Otro soldado agarró a Monza por un brazo y se lo retorció por detrás mientras le ponía las esposas.
—¡Ah! ¡Cuidado con mi mano! —otro soldado la sacó de la cama a rastras y la empujó hacia la puerta, donde estuvo a punto de caer mientras recuperaba el equilibrio con bastante poca dignidad. Lo cierto es que había muy poca dignidad en todo lo que estaba pasando. La estatuilla de Benna la vigilaba en lo alto de su nicho. Demasiado para los espíritus del hogar—. ¿Al menos, podremos coger algo de ropa?
—No veo por qué no —la empujaron hasta el descansillo, donde quedó iluminada por otra linterna—. Espere aquí —Langrier acababa de agacharse para mirar preocupada las cicatrices en forma de zigzag que Monza tenía en una cadera y por debajo de un muslo, los puntos rosados de los cosidos que casi habían desaparecido. Los tocó con un dedo como si estuviese comprobando una pieza de carne para el asado—. Pello, ¿había visto antes unas cicatrices como éstas?
—No.
—¿Cómo se las hizo? —la capitán levantó la cabeza para mirar a Monza.
—Me estaba afeitando el coño y se me escapó la navaja.
—Me gusta. Tiene gracia —dijo la mujer tras lanzar una carcajada.
—La tiene —Pello también reía.
—Es bueno que tenga sentido del humor —Langrier se levantó y se quitó el polvo de las rodillas—. Lo necesitará para más adelante.
Entonces golpeó a Monza en el cuello con la mano abierta y la envió escaleras abajo. Sintió un fuerte impacto en el hombro y luego los escalones le trabajaron la espalda y le pelaron las rodillas antes de que se diera la vuelta y sus piernas quedasen en medio del aire. Gimió y chilló cuando la madera del suelo le sacó de los pulmones el aire que le quedaba en ellos, y luego la pared se estrelló contra su nariz. Allí se quedó desmadejada, con una pierna doblada al lado del yeso. La boca le sabía a sangre. La escupió. Al instante volvió a sentir aquel sabor.
—Uh —dijo con un gruñido.
—¿Ya se terminaron las gracias? Si sigue sintiéndose inspirada, aún nos quedan unos cuantos peldaños más.
Pero no se sentía inspirada. Dejó que la levantaran del suelo mientras rezongaba por todo lo que le dolía el hombro.
—¿Qué es esto? —sintió que le quitaban la sortija que llevaba en el dedo corazón y vio la sonrisa de Langrier al levantar la mano, ya con su sortija en ella, hacia la luz y observar el resplandor del rubí.
—Le queda muy bonito —comentó Pello.
Monza guardó silencio. Si la sortija de Benna era lo único que perdía en aquella situación, podría sentirse afortunada.
Había más soldados en las plantas inferiores, rebuscando por toda la torre, sacando cosas de los baúles y de los cofres. Hubo un ruido de cristales que se agitaron y tintinearon cuando pusieron boca abajo una de las cajas de Morveer. Day se sentaba en una de las camas que estaban cerca, con sus cabellos amarillos tapándole la cara y las manos por detrás de la espalda. Durante un instante, Monza se encontró con su mirada, y ambas se observaron. Pero a ninguna de las dos les faltaba la miseria. Al menos, ella había tenido la suerte de tener un poco de diversión al llegar.
A Monza la llevaron a empujones hasta la cocina, en cuya pared se apoyó, respirando deprisa y aún desnuda, aunque aquello ya no le importase. Allí se encontraban Furli y su hermano. Langrier se acercó hasta ellos y sacó una bolsa del bolsillo que tenía en la espalda.
—Creo que tenían razón. Espías —comenzó a contar las monedas que echaba en la palma de la mano del ansioso granjero—. Cinco escamas por cada uno de ellos. Ciudadano, el duque Salier le está agradecido por lo diligente que ha sido. ¿Dice que había más?
—Cuatro más.
—Mantendremos la torre vigilada para cogerlos más tarde. Debería buscar otro sitio para su familia.
Monza vio a Furli coger el dinero, se lamió la sangre que le salía de la nariz y pensó que la caridad la había llevado a aquella situación. Vendidos por cinco escamas. Aunque muy posiblemente Benna se habría quedado pasmado por la cuantía del botín, ella tenía cosas más importantes de las que preocuparse. El granjero le dedicó una última mirada mientras la sacaban a empujones por la puerta. No había culpa en sus ojos. Quizá pensara que había hecho lo mejor para su familia en medio de una guerra, Quizá estuviese orgulloso de haber tenido el valor de hacerlo. Quizá tuviera el derecho de hacerlo.
Y le pareció que en aquel momento las palabras de Verturio no habían perdido su vigencia: La piedad y la cobardía son lo mismo.
La extraña pareja
Morveer había sopesado con mucho cuidado el hecho de que últimamente malgastase el tiempo en subir y bajar por las escaleras. No le ayudaba en absoluto que aquel edificio estuviese expuesto a los elementos. Como unas secciones bastante grandes del tejado de la ruinosa casa habían desaparecido, el frío viento le golpeaba en la cara. Eso le recordó de manera desagradable aquella noche de primavera tan fría de hacía tanto tiempo, cuando dos de las chicas más bonitas y populares le convencieron para que subiera a la azotea del orfanato y luego cerraron la puerta, dejándole allí toda la noche con un camisón como única ropa. Lo encontraron a la mañana siguiente con los labios grises y estremeciéndose, a punto de morir congelado. Cómo se habían reído todos de él.
Sus compañeros no le daban calor. Shylo Vitari estaba de cuclillas en la oscuridad. Su cabeza era una silueta erizada que se recortaba contra el cielo nocturno del exterior mientras cerraba un ojo y miraba por el otro a través de su catalejo. A su espalda, en la ciudad, los incendios proseguían. Aunque la guerra conviniese a los asuntos de un envenenador, Morveer siempre había preferido tenerla fuera del alcance de la mano. De hecho, mucho más lejos. Una ciudad asediada no es un buen sitio para la gente civilizada. Echaba de menos su jardín frutal. Echaba de menos su magnífico colchón de plumas. Se subió el cuello de la guerrera hasta las orejas y volvió a mirar el palacio del gran duque Salier, que seguía agazapado en la gran isla situada en medio del impetuoso Visser.
—El motivo de que un hombre con mis aptitudes tenga que observar una escena como ésta es algo que se me escapa por completo. No soy un general.
—Claro que no. Eres un asesino a mucha menor escala.
—Como tú —dijo Morveer, mirándola de soslayo.
—Ciertamente, pero no me complazco en ello.
—Me incomoda haber ido a parar en medio de una guerra.
—Estamos en Styria. En primavera. Pues claro que hay una guerra. Sólo tenemos que idear un plan y volver.
—Uhh. ¿Te refieres a volver a la institución de caridad para trabajadores agropecuarios que regenta Murcatto? El hedor a hipocresía santurrona de ese lugar me produce bilis.
Vitari se echó el aliento en las manos y comentó:
—Pero es mejor que éste.
—¿Lo es? Escaleras abajo, los gemidos de los mocosos de los granjeros. Escaleras arriba, las, en ningún modo sutiles, aventuras eróticas de nuestra patrona con nuestro compañero bárbaro, las cuales hacen crujir a todas horas el entablado. Dime, ¿hay algo más molesto que escuchar el sonido que hacen otras... personas... al follar?
—Ahí has acertado —dijo Vitari, haciendo una mueca—. Seguro que se les cae el techo encima antes de que hayan terminado.
—Antes se me habrá caído a mí el cráneo. Dime, ¿acaso resulta exagerado exigir una pizca de profesionalidad?
—Mientras nos pague, ¿a quién le importa?
—A mí, si es que sus descuidos acaban por causarme la muerte; aunque supongo que debemos seguir en este sitio.
—¿Menos gimoteos y más trabajo? Pues a ello.
—A ello, porque los nobles líderes de las ciudades de Styria son gente confiada que siempre ansia recibir en sus residencias a gente que llega sin anunciarse...
Morveer movió lentamente su catalejo para observar la fachada del rechoncho edificio que se levantaba por encima de las espumeantes aguas del río. Para ser el hogar de un esteta muy reputado, tenía un escaso valor arquitectónico. Una confusión de estilos mal conjuntados que se remataban en un revoltijo de tejados, torretas, cúpulas, bóvedas y buhardillas, cuya única torre se levantaba muy alta. La entrada estaba muy bien fortificada con barbacana, troneras, torres de vigilancia insertadas en la muralla y un rastrillo dorado situado enfrente del puente que llevaba hasta la ciudad. Un destacamento de quince soldados, completamente armados, se encontraba delante de ella.
—La puerta está demasiado bien protegida, y su parte frontal está demasiado a la vista para intentar llegar por ella hasta el tejado o hasta cualquier ventana.
—Estoy de acuerdo. El único sitio que nos ofrece la posibilidad de escalarlo sin que nos vean es la pared norte.
Morveer apuntó su catalejo hacia la estrecha cara norte del edificio, que venía a ser un enorme dispendio de piedra gris llena de musgo, taladrada por ventanales emplomados de color oscuro y rematada más arriba con un parapeto lleno de gárgolas. Si el palacio hubiera sido un barco que navegase río arriba, aquella pared habría sido su proa, porque la rápida corriente golpeaba su base con particular energía, llenándola de espuma.
—Aunque quizá no nos vieran, es el sitio más difícil de escalar.
—¿Asustado?
Al ver que Vitari le miraba burlona, Morveer, que parecía un poco enfadado, bajó el catalejo y comentó:
—Digamos más bien que tengo ciertas dudas respecto a nuestras posibilidades de éxito. Aunque la perspectiva de verte cayendo de la cuerda para darte una zambullida en el caudaloso río me produzca cierto regocijo, la perspectiva de seguirte me parece muy poco atractiva.
—¿Y por qué no decir simplemente que te asusta?
Morveer se negó a seguir aquella pulla tan poco aguda. No lo había hecho en el orfanato y no lo haría en aquel momento. Por eso se limitó a decir:
—De cualquier manera, necesitaríamos un bote.
—No creo que resulte difícil conseguir uno río arriba.
—El plan debe contar con la ventaja añadida de proporcionarnos el modo de huir, un aspecto de la aventura que a Murcatto nunca le preocupa —Morveer frunció los labios mientras sopesaba las ventajas—. En cuanto Ganmark reciba su merecido, podremos subir al tejado y, siempre con nuestros disfraces militares encima, bajar por la cuerda para llegar al bote. Después podemos simplemente dejar que flote hasta el mar y...
—Mira hacia allí —Vitari señalaba a un grupo de personas que se movían vigorosamente por la calle situada más abajo, mientras Morveer los enfocaba con el catalejo. Una docena, más o menos, de soldados con armadura marchaban a ambos lados de dos figuras titubeantes que estaban desnudas y llevaban las manos atadas a la espalda. Una mujer y un hombre muy grande.
—Parece que han cogido a unos espías —dijo Vitari—. Mala suerte que han tenido.
Uno de los soldados golpeó al hombre con la contera de su lanza y lo tiró al suelo, donde se quedó con el culo en pompa.
—Tienes razón —Morveer chasqueaba la lengua—, porque las mazmorras que se encuentran bajo el palacio de Salier tienen muy mala reputación, incluso entre todas las de Styria. —Enarcó una ceja mientras seguía mirando por el catalejo—. Un momento. La mujer se parece a...
—A Murcato. ¡Van a joderlos vivos!
—¿No puedes hablar más bajo? —Morveer sintió un miedo que nunca se habría esperado. Detrás de ellos, tropezando, vestida con su camisón, las manos atadas por detrás, caminaba Day—. ¡Malditos! ¡Han cogido a mi ayudante!
—A la mierda tu ayudante. ¡Han cogido a nuestra jefa! ¡Eso quiere decir que también han cogido mi paga!
Morveer no podía hacer más que apretar los dientes mientras los prisioneros eran conducidos como ovejas hacia el palacio, cuyas pesadas puertas se mantenían sólidamente cerradas delante de ellos.
—¡Maldición! ¡La torre ha dejado de ser segura! ¡No podemos volver a ella!
—Hace una hora no querías volver a ese antro de hipocresía y de aventuras eróticas.
—¡Pero es que dentro está todo mi equipo!
—Lo dudo —Vitari señaló hacia el palacio con su cabeza—. Seguro que ahora está dentro de las cajas que llevan.
Morveer golpeó enfadado la traviesa que tenía cerca de la cabeza, haciendo una mueca cuando se clavó una astilla en el dedo que se chupó acto seguido.
—¡Mierda, maldita sea!
—Tranquilo, Morveer, tranquilo.
—¡Estoy tranquilo! —era evidente que tenía que coger un bote con el que llegar a merced de las olas hasta el palacio del duque Salier y luego salir al mar, aceptando las pérdidas, y volver a su huerto de frutales para enseñar a otra ayudante, dejando que Murcatto y su imbécil de norteño cosechasen los frutos de su estupidez. La precaución primero, y siempre. Pero...
—No puedo dejar a mi ayudante en ese sitio —dijo con voz quejumbrosa—. ¡Simplemente no puedo!
—¿Por qué?
—Bueno, porque... —la verdad es que no estaba seguro del porqué—. ¡Me niego en redondo a tener que molestarme en enseñar a otro ayudante!
La cara de malas pulgas de Vitari se hizo mucho más evidente cuando dijo:
—Muy bien. Tú necesitas a tu chica y yo necesito mi dinero. ¿Quieres seguir quejándote o encontrar la manera de conseguir las dos cosas? Sigo diciendo que vayamos en bote hasta la cara norte y que luego lancemos un garfio hasta que quede fijo en el tejado.
—¿Estás completamente segura de que podrás fijar un garfio en un sitio tan alto? —Morveer miraba con cara de incredulidad la escarpada pared.
—Podría fijar un garfio hasta en el culo de una mosca. Lo que me preocupa es si mantendrás el bote en posición.
—¡Te desafío a que encuentres un remero más preparado que yo! —no estaba dispuesto a que le venciera—. Puedo mover un bote en medio de un diluvio al doble de velocidad que cualquiera, pero eso no será necesario. Hasta puedo enganchar un anzuelo en esa pared y mantener anclado el bote a su lado toda la noche.
—¡Bien por ti!
—Magnífico. Excelente —el corazón le latía muy deprisa mientras discutían. Aunque no le gustase aquella mujer, no dudaba de su competencia. Dadas las circunstancias, no habría podido elegir un compañero mejor. También era una mujer muy bella, aunque a su manera, y seguro que todo en ella poseía la firmeza y disciplina que había visto en la enfermera más severa del orfanato...
Ella entornó los ojos al decir:
—Espero que no me hagas la misma sugerencia que la última vez que trabajamos juntos.
—No habrá una repetición de lo que dijese —Morveer estaba muy enfadado—, ¡te lo prometo!
—Bien, porque sigo prefiriendo follarme antes a un erizo.
—¡En aquella ocasión dejaste tus preferencias completamente claras! —respondió con voz chillona, y luego hizo lo posible para que todo quedase olvidado—. No tiene ningún sentido que nos entretengamos. Vayamos en busca de un bote que sirva para nuestros fines —echó un último vistazo antes de bajar a la buhardilla y se quedó inmóvil—. ¿Quién es ése? —una figura solitaria avanzaba a largos pasos hacia las puertas del palacio. Morveer sintió que el corazón le desfallecía más que antes. Aquel andar tan extravagante no ofrecía duda alguna—. Cosca. ¿Qué querrá hacer ahora ese horrible borracho?
—¡Quién sabe lo que se le habrá pasado por esa cabeza llena de costras!
El mercenario avanzó hacia los guardias como si aquel palacio fuese suyo y no del duque Salier, y movió una mano. Morveer sólo pudo escuchar su voz bajo el quejido del viento, sin captar el significado de sus palabras.
—¿Qué están diciendo?
—¿Sabes leer los labios? —preguntó Vitari.
—No.
—Es agradable descubrir algo en lo que no seas el mayor experto del mundo. Los guardias le están amenazando.
—¡Cómo no! —era evidente, a juzgar por las alabardas que apuntaban al pecho de Cosca. El viejo mercenario se quitó el sombrero e hizo una reverencia.
—Está diciendo... Me llamo Nicomo Cosca... famoso soldado de fortuna... y vengo... —bajó el catalejo y enarcó las cejas.
—¿Sí?
Vitari le miró y dijo:
—Vengo a cenar.
Oscuridad
Estaba totalmente a oscuras. Monza abrió los ojos todo lo que pudo, bizqueó y escrutó los alrededores, distinguiendo sólo una negrura que le hizo estremecerse, tanta que, si se hubiera llevado una mano a la cara, no habría podido verla. Pero al menos podía mover tanto una como la otra.
La habían encadenado al techo por las muñecas, y al suelo por los tobillos. Si relajaba su cuerpo, podía tocar con los pies las húmedas piedras. Si se apoyaba en los dedos de los pies, podía aliviar durante un instante el dolor palpitante que sentía en brazos, costillas y costados, lo cual la reconfortaba. En muy poco tiempo, las pantorrillas comenzarían a escocerle cada vez más, hasta que no tuviera más remedio que apretar los dientes y dar vueltas alrededor de sus despellejadas muñecas. Aunque aquello supusiese una agonía, algo humillante y terrorífico, lo que más le preocupaba era que le había sucedido lo mejor que podía sucederle, de eso estaba segura.
No sabía dónde estaba Day. Quizá hubiera entornado aquellos ojos suyos tan grandes y derramado una lágrima enorme, asegurando no saber nada, y ellos la habían creído. Tenía el tipo de cara en el que todos confían. En algún sitio cercano, Escalofríos se debatía en aquella oscuridad tan negra como la tinta, suscitando ruidos metálicos al retorcer sus cadenas y maldiciendo, primero en norteño y después en styrio.
—Maldita Styria. Cabrón de Vossula. Mierda. Mierda.
—¡Para! —dijo Monza, siseando—. Creo... me parece... que deberías ahorrar energía.
—¿Crees que nos servirá para salir de aquí?
—No te hará daño ahorrar un poco de energía —dijo ella mientras tragaba saliva. Sabiendo que no serviría de nada. En absoluto.
—Por los muertos, tengo que orinar.
—Pues hazlo —su voz sonaba cortante en medio de la oscuridad—. ¿Qué más da?
Un gruñido. El sonido de un líquido que se derrama sobre la piedra. Si no hubiera sido porque el miedo le encogía la vejiga, ella le habría imitado. Volvió a apoyarse en los dedos de los pies, y piernas, muñecas y costados volvieron a arderle cada vez que respiraba.
—¿Tienes algún plan? —las palabras de Escalofríos reverberaron en aquel aire viciado.
—¿Qué coño de plan crees que tengo? Piensan que espiábamos su ciudad y que trabajamos para el enemigo. ¡Están seguros! ¡Intentarán hacernos hablar, pero como no les diremos lo que quieren oír, nos matarán de una puta vez! —un rugido animal y otra vez el ruido de las cadenas—. ¿Crees que no quieren matarte?
—¿Y qué quieres que haga? —su voz parecía estrangulada, cansada, como si estuviera a punto de echarse a llorar—. ¿Qué siga aquí colgado mientras espero a que comiencen a cortarnos en trocitos?
—Yo... —sintió que se le hacía un nudo en la garganta y, lo que no era frecuente en ella, que estaba a punto de llorar. No tenía ni la más ligera idea de cómo salir de todo aquello. Se sentía desamparada. ¿En qué otra situación puede sentirse uno más desamparado que encadenado, desnudo, bajo tierra y en la más completa oscuridad? —. No lo sé —susurró—. No lo sé.
Cuando escuchó el ruido de la cerradura que giraba, levantó la cabeza. La piel le escoció. Acababan de abrir una puerta, y la luz que entraba por ella se clavaba en sus ojos. Una figura bajó por los escalones de piedra, haciendo ruido con las botas bajo la luz de la antorcha que parpadeaba en una de sus manos. La acompañaba una persona.
—A ver qué podemos hacer —era una voz de mujer. Langrier, la que les había apresado. La que había tirado a Monza por la escalera después de quitarle la sortija. La otra voz era de Pello, el del bigote. Los dos se habían vestido como carniceros, con unos mandiles sucios de cuero y unos guantes muy gruesos. Pello se dio una vuelta por la celda para encender las antorchas. No necesitaban antorchas, porque tenían linternas. Pero las antorchas daban un toque siniestro. Como si en aquel momento Monza necesitase que la asustaran. La luz reptó por las ásperas paredes de piedra, que brillaron por la humedad, iluminando el moho verde que las salpicaba. También vio dos mesas, ocupadas por unas pesadas herramientas de hierro. Unas herramientas muy poco sutiles.
Se estaba mejor a oscuras.
Langrier se inclinó encima de un brasero y lo encendió, soplando pacientemente en los carbones hasta que el resplandor naranja iluminó su blando rostro a cada soplo que daba.
Pello frunció la nariz y preguntó:
—¿Quién se ha meado?
—Él —dijo Langrier—. ¿Qué importa? —Monza sintió un nudo en la garganta al verle introducir varios hierros en el brasero. Miró de soslayo a Escalofríos, que le devolvió la mirada sin decir nada. No había nada que decir—. Lo más seguro es que dentro de muy poco se mearán los dos.
—Vaya, pues habrá que limpiarlo.
—He limpiado cosas peores —miró a Monza, y en sus ojos había aburrimiento y no odio. O no mucho—. Pello, deles agua.
El sargento les ofreció una jarra. A Monza le habría gustado escupirle a la cara, decirle obscenidades, pero tenía sed y no era el momento de parecer orgullosa. Por eso abrió la boca y él le echó agua por ella. Bebió, tosió, volvió a beber, y el agua serpenteó bajo su cuello y cayó en la fría piedra que estaba bajo sus pies desnudos.
—Como ve —dijo, después de que Monza hubiese recuperado el aliento—, somos personas normales y corrientes; aunque, a decir verdad, ésta es posiblemente la última gentileza que obtenga de nosotros, a menos que nos ayude.
—Es la guerra, muchacho —Pello ofrecía la jarra a Escalofríos—. Es la guerra, y usted está en el otro bando. No es el momento de ser amables.
—Cuéntennos algo —dijo Langrier—. Algo, aunque apenas sea relevante, que pueda contarle a mi coronel, y entonces les dejaremos en paz y todos nos sentiremos un poquito más contentos.
—No somos de Orso —Monza la miraba a los ojos sin moverse, intentando parecer sincera—. Sino todo lo contrario. Vinimos para...
—Tenían los uniformes de los soldados de Orso, ¿o no?
—Sólo para poder ponérnoslos y escapar cuando hubiesen entrado en la ciudad. Vinimos para matar a Ganmark.
—¿El general de la Unión que apoya a Orso? —Pello enarcó las cejas, mirando a Langrier mientras ésta se encogía de hombros.
—Una de dos: o es cierto lo que acaba de decir, o lo es que son espías de Talins. Quizá vinieran para asesinar al duque. ¿Cuál de las dos cosas le parece más verosímil?
Pello suspiró y dijo:
—Llevamos mucho tiempo en este trabajo, y nueve veces de cada diez, la respuesta obvia resulta ser la verdadera.
—Nueve veces de cada diez —Langrier abrió las manos como para disculparse—. Tienen que poner más interés.
—Joder, no puedo contar las cosas de otra manera —dijo Monza entre dientes—, eso es todo lo...
El puño enguantado de Langrier cayó súbitamente en sus costillas.
—¡La verdad! —un puñetazo en el estómago—. ¡La verdad! ¡La verdad! ¡La verdad! —la salivilla que le salía de la boca al gritar le caía a Monza en la cara. Luego siguió zurrándola, de suerte que los gruñidos entrecortados de Monza y el sonido de los golpes que le propinaba Langrier se convirtieron en débiles ecos que reverberaron en las húmedas paredes de la mazmorra.
Monza no podía hacer ninguna de las cosas que su cuerpo necesitaba urgentemente..., bajar los brazos, o doblarlos, o caerse al suelo, o incluso respirar. Se encontraba tan indefensa como un animal muerto colgado de un gancho. Cuando Langrier se cansó de aporrearla en las tripas, Monza se estremeció en silencio durante un instante, los ojos como si fuesen a salírsele de las órbitas, todos los músculos agarrotados, sintiendo los chasquidos de las muñecas. Luego vomitó algo acuoso encima de una de sus axilas, jadeó con mucho esfuerzo, como si se ahogase, y volvió a vomitar. Después, mientras los cabellos se le enmarañaban alrededor de la cara y ella se quedaba tan inmóvil como el paño mojado que se cuelga en una cuerda para que se seque, fue consciente de gemir como un perro apaleado cada vez que respiraba. Pero no podía dejar de respirar y además ya no le importaba.
Escuchó el sonido de las botas de Langrier cuando ésta se acercó a Escalofríos y dijo:
—Ya hemos comprobado que ella es una jodida idiota. Vamos a darle una oportunidad, grandullón. Comenzaremos con algo sencillo. ¿Cómo se llama?
—Caul Escalofríos —su voz era chillona y estaba dominada por el miedo.
—Escalofríos —Pello se guaseó.
—Norteños. ¿Quiénes si no ellos son capaces de inventarse unos nombres tan divertidos? ¿Cómo se llama esta mujer?
—Murcatto, así se llama. Monzcarro Murcatto.
Monza movió lentamente la cabeza como si intentara negarlo. No porque le pareciera mal que revelase su nombre, sino porque sabía que la verdad no les sería de ninguna ayuda.
—¿Qué dice? ¡La Carnicera de Caprile en mi celda! Idiota, Murcatto murió hace varios meses, y estoy comenzando a aburrirme. Por la manera en que nos está haciendo perder el tiempo, debe de pensar que somos inmortales.
—¿Qué piensa de estos dos? —preguntó Pello—, ¿que son muy estúpidos o muy valientes?
—¿Cuál es la diferencia?
—¿Quiere que le haga hablar?
—¿Qué ha pensado hacerle? —Langrier puso cara de dolor mientras movía un brazo—. Hoy me duele el maldito hombro. Como siempre que hay humedad.
—Usted y su maldito hombro.
Sonó un chirrido metálico cuando Pello tiró de una polea y las cadenas que sujetaban a Escalofríos por las manos quedaron a la altura de la cabeza de él. Pero el alivio que sintió Escalofríos le duró muy poco, porque Pello le sacudió por detrás de las piernas, haciendo que cayera de rodillas y que volviese a tener los brazos en tensión mientras plantaba una bota en una de sus pantorrillas.
—¡Escuche! —a pesar de hacer frío, el rostro de Escalofríos estaba perlado de sudor—. ¡No somos de Orso! No sé nada de su ejército. ¡No... tengo ni idea!
—Es la verdad —dijo Monza, con una voz débil que nadie escuchó. Y comenzó a toser, y cada uno de sus golpes de tos era como una puñalada en sus costillas doloridas.
Pello pasó un brazo por debajo de la cabeza de Escalofríos, le puso el codo por debajo de la barbilla y le agarró con la otra mano por delante, echándole la cabeza hacia atrás.
—¡No! —exclamó Escalofríos con un quejido apagado, mientras volvía hacia Monza el único ojo que ella podía ver—. ¡Ella, Murcatto, me contrató! ¡Para matar a siete hombres! ¡Para vengar a su hermano! Y... y...
—¿Lo tiene bien agarrado? —preguntó Langrier.
—Sí.
—¡Ella me contrató! —Escalofríos alzaba la voz—. ¡Quiere matar al duque Orso! —temblaba y le castañeteaban los dientes—. ¡Matamos a Gobba y a un banquero! ¡A un banquero... llamado Mauthis! ¡Lo envenenamos..., y después..., y después al príncipe Ario, en Sipani! ¡En el Cardotti! Y ahora...
Langrier le metió entre los dientes una cuña de madera muy gastada, poniendo rápido fin a aquella confesión suya tan incoherente.
—No querría que se mordiese la lengua. Aún espero que nos cuente algo que valga la pena.
—¡Tengo dinero! —dijo Monza, que podía hablar de nuevo.
—¿Qué?
—¡Tengo dinero! ¡Oro! ¡Cofres llenos de oro! ¡No aquí, sino... el oro de Hermon! Sólo...
—Le sorprendería saber cuánta gente, llegado este momento, comienza a acordarse de tesoros enterrados —Langrier parecía divertirse—. No funciona.
—Si sólo tuviera la décima parte de todo lo que me han ofrecido en esta celda —dijo Pello entre dientes—, sería rico. Pero, por si se lo está preguntando, le diré que no lo soy.
—Y, aunque fuese cierto que usted tuviera muchos cofres llenos de oro, ¿dónde demonios me lo podría gastar? Llega unas cuantas semanas tarde para sobornarnos —Langrier se masajeó el hombro, hizo una mueca, movió el brazo en círculo y tiró de uno de los hierros que estaban en el brasero. Al sacarlo, chirrió con el sonido que hacen los metales al rozar unos con otros y lanzó un ramillete de chispas anaranjadas que tuvo la virtud de que las doloridas tripas de Monza se retorciesen de miedo.
—Es cierto —dijo Monza, con un susurro—. Es cierto —insistió, mientras sus fuerzas la abandonaban.
—Claro que sí —dijo Langrier, dando un paso adelante para hundir el metal, que estaba al amarillo vivo, en el rostro de Escalofríos. Sonó como una loncha de panceta al caer en la sartén, pero más fuerte, con ese ruidillo churruscante que resulta tan ridículo. Escalofríos arqueó la espalda y agitó su tembloroso cuerpo como el pez que se retuerce en el sedal. Pero el siniestro Pello no le soltó.
Salió un vapor grasiento que se inflamó y que Langrier apagó con el pequeño soplido del que solía servirse en aquellas situaciones, pero sin dejar de mover el hierro de un lado para otro dentro del ojo. Ponía la misma cara que si estuviese limpiando una mesa sucia. Una tarea tediosa e ingrata que le había caído encima y que, desafortunadamente, tenía que terminar.
El siseo se hizo menos intenso. El grito de Escalofríos se convirtió en un suspiro de dolor cuando exhaló el aire que le quedaba en los pulmones y escupió saliva por sus labios retraídos, húmedos por la madera que le habían metido entre los dientes. Langrier se apartó. El hierro, que se había vuelto de color naranja oscuro al enfriarse, presentaba por uno de sus lados una mancha cenicienta que humeaba. Con algo de repugnancia, volvió a introducirlo en el brasero, que lo acogió con un chirrido.
Pello soltó a Escalofríos. Su cabeza cayó hacia delante mientras se ahogaba. Monza no sabía si estaba despierto o no, si estaba consciente o no. Pero no suplicó. La celda olía a carne quemada. No podía mirarle a la cara. No podía. Pero tenía que mirarle. Distinguió una larga línea oscura que le cruzaba una mejilla y terminaba en un ojo. Sus bordes estaban en carne viva y llenos de ampollas, tan brillantes como si los hubiesen untado con aceite, la grasa de su cara que había ardido. Miró hacia la puerta y abrió los ojos todo lo que pudo, mientras el aire reptaba por su garganta y la piel se le quedaba tan fría y húmeda como la del cadáver recién sacado de un río.
—Ya está. ¿Cree que no lo podemos hacer mejor? ¿Cree que va a poder seguir ocultando sus secretos por más tiempo? Si no nos los cuenta, se los arrancaremos a la zorrita de pelo amarillo —agitó una mano cerca de su cara—. Maldición. Aquí apesta. Bájela, Pello.
Un tintineo de cadenas y Monza bajó hasta el suelo. Pero no se podía tener de pie. Demasiado asustada, demasiado magullada. Sus rodillas rozaban la piedra. Escalofríos respiraba como si no pudiese más. Langrier la agarró por un hombro. Pello chasqueó la lengua y aseguró las cadenas para que permaneciese a cierta altura por encima del suelo. Monza sintió que la suela de una de sus botas se hundía por detrás de sus pantorrillas.
—Por favor —dijo con un susurro, mientras todo su cuerpo se estremecía y los dientes le castañeteaban. Monzcarro Murcatto, la temible Carnicera de Caprile, la horrorosa Serpiente de Talins, el monstruo que se había bañado en sangre durante los Años Sangrientos, sólo era un recuerdo lejano—, por favor.
—¿Cree que disfrutamos haciendo esto? ¿Cree que no preferiríamos volver con los nuestros? No sabe cuánto me gustaría, ¿verdad, Pello?
—Le gustaría muchísimo.
—Se lo ruego, deme algo que me sirva. Cuénteme, tan sólo... —Langrier cerró los ojos y la golpeó con el dorso de una muñeca—. Cuénteme tan sólo quién les da las órdenes. Al menos para empezar.
—¡De acuerdo! ¡De acuerdo! —le picaban los ojos—. ¡Hablaré! —podía sentir que las lágrimas le bajaban por la cara—. ¡Hablaré! —ya no estaba segura de lo que decía—. ¡Ganmark! ¡Orso! ¡Talins! —sólo eran palabras. Nada de nada—. Yo... yo... ¡trabajo para Ganmark! —lo que fuese para que aquellos hierros siguieran dentro del brasero unos instantes más—. ¡Recibo órdenes de él!
—¿Directamente de él? —Langrier miró preocupada a Pello, que dejó de rascarse la piel seca de una de sus manos para devolverle la misma mirada perpleja—. Es posible, y también que Su Excelencia el gran duque Salier esté todo el tiempo bajando a este sitio para ver qué tal nos va. ¿Acaso cree que soy una jodida idiota? —abofeteó a Monza en ambas mejillas, primero en una y luego en otra, hasta que la boca se le llenó de sangre, le ardió la piel y la celda comenzó a dar bandazos y a oscilar—. ¡Se lo está inventando sobre la marcha!
Monza intentó despejarse. Luego dijo:
—¿Qué quiere que le cuente? —las palabras se confundían por culpa de su lengua de trapo.
—¡Joder, algo que me sirva!
Monza movió los labios, pero lo único que salió por ellos fue una hilacha de baba roja. Las mentiras no servían. La verdad no servía. El brazo de Pello se enroscó en su cabeza, agarrándola por detrás, tan tirante como un lazo corredizo, haciendo que mirase al techo.
—¡No! —exclamó ella entre gemidos—. ¡No! ¡N...! —acababan de meterle en la boca la cuña de madera, aún manchada con las babas de Escalofríos.
Langrier ocupaba todo el campo visual de Monza, por otra parte lleno de brumas, y agitaba uno de sus brazos.
—¡Maldito hombro! Me duele más que nunca, pero a nadie parece importarle —sacó otro hierro del brasero, al amarillo blanco, y lo mantuvo en alto cerca de su rostro, que se iluminó ligeramente mientras el sudor que perlaba su frente relucía ante él—. ¿Acaso hay algo más aburrido que contemplar el dolor de los demás?
Avanzó con el hierro en alto. El ojo lloroso de Monza, que quedaba enfrente de él, se abrió, tan grande como un plato, al fijarse en el extremo brillante que la dominaba desde más arriba y que siseaba por el calor que desprendía. El aliento se estremecía y silbaba en su garganta. Casi podía sentir el calor que le producía en la mejilla, casi podía sentir el dolor que iba a causarle. Langrier se inclinó hacia ella.
—¡Alto! —por el rabillo del ojo acababa de percibir una silueta borrosa en el umbral de la puerta. Parpadeó y sus pestañas aletearon. Un hombre grande y gordo, con una bata blanca, estaba al lado de los escalones.
—¡Excelencia! —Langrier devolvió al brasero el hierro que empuñaba, como si acabara de quemarse con él. La presa con que Pello rodeaba el cuello de Monza desapareció. Y su bota dejó de pisarle las pantorrillas.
Los ojos del gran duque Salier se movieron lentamente en aquella cara suya tan grande y pálida, yendo de Monza a Escalofríos para, finalmente, detenerse en Monza.
—¿Son éstos?
—Lo son, en efecto —el rostro de Nicomo Cosca apareció por encima de uno de los hombros del duque, mirando el interior de la celda. Monza no recordó ningún otro momento a lo largo de su vida en el que se hubiese sentido tan contenta de ver a alguien. El viejo mercenario hizo una mueca y añadió—. Hemos llegado demasiado tarde para salvarle el ojo al norteño.
—Pero sí a tiempo de salvarle la vida, algo es algo. Capitán Langrier, ¿qué le ha hecho a esta mujer en la piel?
—Ya tenía esas cicatrices, Excelencia.
—¿De veras? Menuda colección —Salier movió despacio la cabeza, como apenado—. Es un caso muy lamentable de confusión de identidad. A partir de ahora, estas dos personas serán mis invitados de honor. Denles ropas y curen lo mejor que puedan la herida de este hombre.
—Por supuesto —sacó la cuña de la boca de Monza e hizo una reverencia—. Lamento profundamente la confusión, Excelencia.
—Es muy comprensible. Estamos en guerra. Y la gente pierde la paciencia —el duque suspiró hondamente—. General Murcatto, ¿tendrá la amabilidad de aceptar un lecho en mi palacio y de almorzar mañana con nosotros?
Cuando le quitaron las cadenas, ella llevó sus adormecidas manos a su regazo. Apenas pudo pronunciar un «sí» antes de romper en sollozos, tan hondos que no le dejaron hablar, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro.
Terror, dolor y un alivio inconmensurable.
El entendido
Allí dentro, en el costoso comedor del duque Salier, la sala donde, ciertamente, Su Excelencia pasaba mucho tiempo, nadie hubiera pensado que aquella mañana no fuese una de tantas otras dominadas por la paz y la abundancia. Cuatro músicos tocaban una suave melodía desde un rincón bastante alejado, todos ellos con sonrisas radiantes, como si su único deseo, allí, en un palacio rodeado de enemigos, fuese el de darle una serenata al funesto desenlace que se cernía sobre él. La larga mesa estaba atestada con delicadezas: pescados y mariscos, panecillos y hojaldres, frutas y quesos, dulces, carnes y confites, todo tan bien dispuesto en sus correspondientes bandejas como las medallas que cubren el pecho de un general. Demasiada comida incluso para veinte personas, y eso que sólo había tres para almorzar, y dos de ellas estaban desganadas.
Monza no presentaba buen aspecto. Tenía los labios partidos, el rostro se le veía ceniciento en su parte media, porque a los lados lo tenía hinchado y lleno de arañazos; el blanco de un ojo estaba colorado, con motitas de sangre, y le temblaban los dedos. Aunque Cosca se sintiese incómodo al mirarla, se consolaba pensando que las cosas podían haber ido peor. Pero su amigo norteño no había tenido tanta suerte. Hubiera podido jurar que, durante toda aquella larga noche, había escuchado sus lamentos a través de las paredes.
Echó el tenedor hacia delante, dispuesto a clavarlo en la salchicha de la fuente, la cual, por las estrías negras que veía en ella, debía de estar perfectamente asada. Pero como la imagen de un Escalofríos asado al punto, con la cara surcada por estrías negras, se insinuó en su mente, luego de aclararse la garganta se decidió por un huevo duro. Y sucedió que, cuando su tenedor estaba a medio camino de la fuente donde reposaba, cayó en la cuenta de que se parecía muchísimo a un globo ocular. Por eso mismo, soltando enseguida el tenedor, lo dejó caer encima de su plato con un asomo de náusea y se contentó con un té, imaginándose en silencio que estaba bastante cargado de brandy.
El duque Salier estaba muy atareado recordando glorias pasadas, como los hombres suelen hacer cuando dichas glorias ya han quedado muy lejos. Aunque aquel tipo de comentarios, por aburrido que les pareciese a los demás, fuera uno de los pasatiempos favoritos de Cosca, éste decidió renunciar a él.
—¡...Ah, qué banquetes he dado en esta misma habitación! ¡La gente tan importante que ha disfrutado de mi hospitalidad en esta mesa! Rogont, Cantain, Sotorius, incluso Orso. Jamás confié en ese mentiroso con cara de comadreja, ni siquiera entonces.
—El elegante baile del poder que tanto gusta en Styria —observó Cosca—. Los compañeros no suelen seguir juntos mucho tiempo.
—Así es la política —el rollo de grasa que Salier tenía alrededor de la mandíbula se movió ligeramente cuando él se encogió de hombros—. Flujo y reflujo. El héroe de ayer es el villano de mañana. La victoria del ayer... —enarcó las cejas al contemplar el plato vacío de Cosca—. Me temo que ustedes dos serán mis últimos invitados importantes, aunque, si me permiten decirlo, habrán conocido días mejores. ¡Pero, basta! ¡Uno tiene que tratar bien a sus invitados y hacer que se sientan lo más contentos posible! —Cosca hizo una mueca de cansancio. Monza ni siquiera se molestó en hacer nada—. ¿No están de humor para un poco de frivolidad? ¡Cualquiera podría pensar que mi ciudad arde por culpa de sus caras tan largas! Bueno, pues creo que no hacemos nada interesante siguiendo sentados en este sitio. Puedo jurarles que he comido el doble de lo que ustedes se han tomado entre los dos —Cosca dio en pensar que el duque también pesaba más del doble de lo que él y Monza pesaban entre los dos. Salier cogió un vaso de líquido blanco y se lo llevó a los labios.
—¿Qué estáis tomando?
—Leche de cabra. Un poco amarga, pero maravillosa para la digestión. Vengan, amigos (y enemigos, por supuesto, porque nada hay más valioso para un hombre poderoso que un buen enemigo), y den una vuelta conmigo —dejó el vaso a un lado, se levantó aparatosamente de su silla con un gruñido y les condujo con paso enérgico por el suelo embaldosado, moviendo una mano regordeta en dirección a los músicos—. ¿Cómo está su compañero, el norteño?
—Aún con muchos dolores —murmuró Monza, pensando quizá más en sí misma.
—Sí... bueno..., un asunto terrible. Así es la guerra, así es la guerra. La capitán Langrier me ha dicho que ustedes eran siete. La mujer rubia con cara de niña está con nosotros, y también uno de sus hombres, ese tan callado que recogía los uniformes de los talineses y que, al parecer, se ha puesto a contar todos los artículos de mi despensa en cuanto ha amanecido. Uno no necesita su facilidad pasmosa con los números para darse cuenta de que dos miembros de su banda aún siguen... en libertad.
—Nuestro envenenador y nuestra torturadora —dijo Cosca—. Una pena, porque nos será muy difícil encontrar a gente tan buena como ellos.
—Bonita compañía la que han montado.
—Los trabajos difíciles necesitan gente difícil. Me atrevo a afirmar que ya se habrán ido de Visserine —si tenían algo de sentido común, estarían a punto de salir de Styria, y Cosca se encontraba muy lejos de reprochárselo.
—Abandonados, ¿eh? —Salier emitió un gruñido—. Conozco la sensación. Me han abandonado mis aliados, mis soldados, mi pueblo. Estoy muy turbado. El único consuelo que me queda son mis pinturas —y señaló con un dedo regordete una arcada muy larga por cuyas pesadas puertas, abiertas de par en par, se derramaba la brillante luz del sol.
La entrenada mirada de Cosca observó una acanaladura profunda en la piedra y unas puntas de metal que relucían más arriba, en el techo. Si sus ojos no le engañaban, era un rastrillo.
—Veo que vuestra colección se encuentra bien protegida —comentó.
—Naturalmente. Es la más valiosa de Styria, porque llevó muchos años el completarla. Mi bisabuelo la comenzó —Salier los llevó por un largo pasillo cuya parte central estaba cubierta con una alfombra bordada en oro, y cuyas paredes, recubiertas con mármol de muchos colores, brillaban bajo la luz que penetraba por los altos ventanales. En una larga procesión, muchas pinturas de gran tamaño se agolpaban en la pared del otro lado, rodeadas por marcos sobredorados que brillaban.
—Como pueden ver, esta sala está dedicada a los maestros de Midderland —comentó Salier. Podían ver un desagradable retrato del calvo Zoller, así como una sucesión de reyes de la Unión... Harod, Arnault, Casimir y otros más. Ni que hubiesen sido de oro fundido, por lo altaneros que parecían. Salier se detuvo un momento ante un monumental lienzo que representaba la muerte de Juvens. Una pequeña figura ensangrentada que, bajo la luz resplandeciente del cielo, parecía perdida en la inmensidad de un bosque—. Qué maestría con el pincel. Qué colorido, ¿eh, Cosca?
—Impresionantes —dijo él, aunque todas aquellas pinturas le parecieran simples pintarrajos.
—Los días tan felices que he pasado contemplando con recogimiento estas obras. Buscando el significado oculto que residía en las mentes de los maestros —Cosca enarcó una ceja y miró a Monza. Si hubiese dedicado más tiempo a contemplar con recogimiento el mapa de la campaña y menos a buscar el significado oculto de las obras de los pintores muertos, quizá Styria no se hubiese encontrado en su actual aprieto.
—Esculturas del Viejo Imperio —murmuró el duque mientras pasaban por una puerta muy ancha y entraban en una segunda galería bien ventilada, flanqueada a ambos lados por estatuas antiguas—. No se creerían lo que costó traerlas en barco desde Calcis. —Héroes, emperadores, dioses. Sus narices y brazos amputados, sus cuerpos llenos de cicatrices y oquedades les produjeron una sensación de dolor. Los vencedores de diez siglos antes, reducidos a la condición de tullidos desorientados. ¿Dónde estoy? Y, por caridad, ¿adónde han ido a parar mis brazos? —. Como me he estado preguntando lo que debía hacer —dijo Salier, de repente—, valoraría positivamente su opinión, general Murcatto. Usted es famosa en toda Styria y en otros sitios por su rudeza, su decisión y su compromiso. La decisión nunca fue mi mejor virtud. Soy demasiado proclive a pensar en los resultados nefastos de cualquier acción. A lamentarme por las puertas que se cierran, en vez de pensar en las posibilidades que me ofrece la que debo abrir.
—En un soldado, eso es una debilidad —dijo Monza.
—Lo sé. Quizá sea un hombre débil y un mal soldado. Siempre he confiado en las buenas intenciones, en las bellas palabras y en las buenas causas, y ahora mi pueblo va a pagar por ello —quizá por todo eso y también por su avaricia, sus traiciones y los interminables incendios que había perpetrado—. Podría abandonar la ciudad en un pequeño barco cuando fuese de noche. Ir río abajo para ponerme bajo los pies y la piedad de mi aliado el gran duque Rogont.
—Un refugio bastante precario —dijo Monza con un gruñido—, porque Rogont será el siguiente.
—Muy cierto. Además, ¿un hombre, de mis considerables dimensiones, salir huyendo? Terriblemente indigno. ¿Y si me entrego a mi buen amigo el general Ganmark?
—Ya sabe lo que sucederá después.
El blando rostro de Salier se endureció repentinamente cuando dijo:
—¿Cree que Ganmark carece de piedad, como los demás perros de Orso? —cuando la cara se le metió en el rollo de grasa que rodeaba su barbilla, fue como si se hundiera hacia atrás—. Pero creo que tiene razón —miró significativamente de soslayo una estatua que había perdido la cabeza en el transcurso de los últimos siglos—. Lo mejor que puedo esperar es mi gorda cabeza clavada en una pica. Igual que el duque Cantain y sus hijos, ¿no le parece, Murcatto?
—Igual que Cantain y sus hijos —dijo ella sin inmutarse, mientras Cosca se decía que la costumbre de poner las cabezas en el extremo de una pica seguía estando de moda más que nunca.
Doblaron una esquina y entraron en otra sala aún mayor que la primera, cuyas paredes estaban llenas de lienzos. Salier aplaudió, diciendo:
—¡Aquí están colgados los de Styria! ¡Nuestros conciudadanos más ilustres! Su legado perdurará mucho tiempo después de que hayamos muerto —se detuvo delante del cuadro que representaba un mercado bullicioso—. ¿Qué tal si pactase con Orso, ganándome su favor a cambio de entregarle a una mortal enemiga? La mujer que ordenó la muerte de su primogénito y heredero...
Monza no se amilanó. No era de las personas que se acobardan por amenazas inciertas. Por eso se limitó a decir:
—Que tengáis mucha suerte.
—Bah. La suerte ha abandonado Visserine. Orso no negociaría ni aunque pudiese devolverle con vida a su hijo, y usted habría pagado con su vida esa posibilidad. Sólo nos queda el suicidio —sonrió con un esfuerzo y un rostro repentinamente siniestro al soldado medio desnudo que ofrecía su espada al general derrotado. Presumiblemente, para que hiciese el sacrificio final que le exigía el honor. Como si el honor pudiese exigirle algo a quien fuese—. ¡Hundir la poderosa hoja en mi desnudo pecho como hicieron los héroes caídos de antaño!
La siguiente pintura era la de un comerciante de vinos que sonreía con afectación mientras se apoyaba en un barril y levantaba hacia la luz una copa de vino. Oh, un trago, un trago, un trago.
—O envenenarme. Echar algún polvo mortal en mi vino. O meter un escorpión entre mis sábanas. O un áspid en mi ropa interior —Salier hizo una mueca mientras la miraba—. ¿Qué tal? ¿Y ahorcarme? Sé que los hombres suelen derramar sus fluidos cuando los ahorcan —se dio unas palmaditas en la ingle, como si no quisiera que les quedaran dudas respecto al significado de sus palabras—. De cualquier modo, parece más divertido que el veneno. —El duque suspiró y se quedó mirando enfadado la pintura de una mujer a la que acababan de sorprender mientras se bañaba—. Pero no pretendo tener el valor sufriente para hacer todas esas hazañas. Me refiero al suicidio, no a lo otro. Lo otro consigo hacerlo una vez al día, a pesar de mi tamaño. ¿Usted lo consigue, Cosca?
—Como si fuese una jodida fuente —dijo él, arrastrando las palabras, porque no quería que le derrotasen ni siquiera en vulgaridad.
—¿Qué hacer, entonces? —dijo Salier con voz distraída—. ¿Qué hacer...?
—Ayudarme a matar a Ganmark —le respondió Monza mientras daba un paso hacia él. Cosca sintió que las cejas se le subían por sí solas. Incluso golpeada, magullada y con el enemigo a las puertas, no se tomaba ni un respiro para dejar tranquila la espada. Rudeza, decisión y compromiso, sin lugar a dudas.
—¿Y por qué iba yo a querer ayudarla?
—Porque viene a quitaros vuestra colección —siempre había tenido el don de hacerle cosquillas a la gente donde más las tenían. Cosca había tenido muchas veces la ocasión de comprobarlo. En carne propia y en la de otras personas—. Viene para embalar todas vuestras pinturas y todas vuestras esculturas, y toda vuestra cerámica, y enviarlas por barco a Fontezarmo, con el propósito de adornar las letrinas de Orso —buen toque, lo de las letrinas—. Ganmark es un entendido como vos.
—¡Ese chupapollas de la Unión ni se me parece! —de repente, la más roja de las iras atenazó la nuca de Salier—. ¡Ese delincuente común, ese cabrón degenerado que ha llenado de sangre la buena tierra de Styria, como si no quisiera que las botas se le mancharan de barro! ¡Podrá hacerse con mi vida, pero jamás con mis pinturas! ¡Ya lo veremos!
—Pues yo sí que puedo verlo —dijo Monza, hablando entre dientes mientras se acercaba más al duque—. Cuando la ciudad haya caído, vendrá aquí. Llegará a toda prisa para que no se le escape vuestra colección. Nosotros podemos esperarle, disfrazados de soldados suyos. Y cuando entre... —chasqueó los dedos—, bajaremos el rastrillo ¡y lo atraparemos! ¡Lo tendréis a vuestra merced! Ayudadnos.
Pero el momento había pasado. El disfraz de despreocupación y de ojos adormilados ya había caído nuevamente encima de Salier cuando él comentó:
—Estas dos son mis favoritas, o eso creo —y señaló con indiferencia dos pinturas impresionantes—. Parteo Gavra y sus estudios de mujer. Siempre los pintaba a pares. Son de su madre y de su puta favorita.
—Madres y putas —dijo una enfadada Monza—. Qué peste, esos malditos artistas. Estábamos hablando de Ganmark. ¡Ayudadme!
—Ah, Monzcarro, Monzcarro —el gemido de Salier era de cansancio—. Si me hubiese pedido ayuda hace cinco años, antes de Dulces Pinos. Antes de Caprile. Incluso antes de la primavera pasada, antes de que clavara la cabeza de Cantain en una pica y la dejase delante de la puerta de su ciudad. Incluso entonces, qué cosas tan buenas habríamos hecho juntos, qué golpes tan fuertes habríamos infligido en defensa de la libertad. Incluso...
—Excelencia, disculpadme si me siento algo torpe, pero es que anoche me infligieron tantos golpes como los que se le dan a un saco de carne —Monza puso un énfasis especial en la última palabra—. Me habéis pedido mi opinión. Y yo os diré que habéis perdido por ser demasiado débil, demasiado blando y demasiado lento, no por tener demasiada bondad. No os importó luchar al lado de Orso cuando ambos teníais las mismas metas, y os agradaron sus métodos mientras os servían para haceros con más tierras. Vuestros hombres propagaron el fuego, la violación y el asesinato cuando os convino. No en defensa de la libertad. La única mano abierta que por entonces ofrecíais a los granjeros de Puranti era una que luego se cerraba sobre ellos y los aplastaba. Jugad al mártir si queréis, Salier, pero sin mí. Ya tengo demasiadas ganas de vomitar.
Cosca hizo una mueca de dolor. Nada hay más peligroso que decir la verdad, sobre todo a los hombres poderosos.
—¿Torpe, dice usted? Si le habló a Orso de esa manera, no me extraña que la tirase montaña abajo. Casi me gustaría disponer de algo que tuviese una larga pendiente hasta abajo. Dígame, puesto que el candor parece estar de moda, ¿por se enfadó Orso tanto con usted? Yo pensé que la quería como a una hija. Mucho más que a sus pequeños, aunque ninguno de ellos (zorra, musaraña y ratón) fuesen muy de querer.
La mejilla que tenía herida se contrajo involuntariamente cuando contestó:
—Porque había llegado a ser muy popular entre la gente.
—Sí. ¿Y?
—Porque tenía miedo de que pudiese quitarle su silla.
—¿De veras? Y supongo que usted nunca se preocupó de esa silla.
—Sólo me preocupé de que siguiera sentado en ella.
—¿De veras? —Salier miró de soslayo a Cosca mientras le hacía un guiño—. No sería la primera silla que esas manos suyas, tan leales, le quitaban a su propietario, ¿verdad que no?
—¡No hice nada! —dijo ella con un berrido—. Excepto ganar las batallas por él y convertirle en el hombre más grande de Styria. ¡Nada más!
—Monzcarro —dijo el duque de Visserine luego de suspirar—, la grasa la tengo en el cuerpo, no en el cerebro; pero seguiré su razonamiento. Usted es completamente inocente. Nadie duda de que lo que usted repartió en Caprile fueron pastelillos y no muerte. Guárdese los secretos si así lo desea. Y que le aprovechen.
Mientras bajaban por unos escalones y atravesaban la arcada que resonaba con los ecos de sus pasos, Cosca volvió a cerrar los ojos para protegerse del resplandor del sol. Acto seguido llegaron al prístino jardín situado en el centro de la galería de Salier. El agua formaba pozas en sus rincones. Una agradable brisa inclinaba las flores recién nacidas, agitaba las hojas de los setos, arrancaba trocitos de flores de los cerezos de Seljuk, sin duda robados de su suelo nativo y llevados por barco para solaz del duque de Visserine.
Una escultura magnífica los dominaba desde la parte central de un lugar cubierto de adoquines, realizada a una escala por lo menos el doble de la natural, esculpida en un mármol completamente blanco y casi traslúcido. Un hombre desnudo, tan delgado como un bailarín y tan musculoso como un luchador, alargaba un brazo rematado por una espada de bronce que se había vuelto oscura y estaba manchada de verde. Como si dirigiese un poderoso ejército al asalto del comedor donde habían estado. El yelmo de su cabeza, que mantenía echado hacia atrás, concordaba con el austero gesto de mando que remataba sus rasgos perfectos.
—El Guerrero —musitó Cosca cuando la sombra de la enorme hoja cayó encima de sus ojos y el resplandor del sol se silueteó en su filo.
—Sí, de Bonatine, el más grande de todos los escultores de Styria, y quizá ésta sea su obra más excelsa, esculpida durante el esplendor del Nuevo Imperio. Originariamente se encontraba en Borletta, en la escalera por la que se llegaba al Senado. Mi padre se la trajo como indemnización después de la Guerra del Verano.
—¿Hizo una guerra? —Monza curvaba sus labios partidos—. ¿Para conseguirla?
—Sólo fue una guerra a pequeña escala. Pero valía la pena. ¿No le parece hermosa?
—Preciosa —Cosca mentía. Para el que se muere de hambre, el pan es hermoso. Para el que vive a la intemperie, un techo es hermoso. Para el borracho, el vino es hermoso. Pero un trozo de piedra sólo puede parecerles hermoso a los que lo tienen todo.
—Creo que se inspiró en Stolicus, cuando éste dirigía la famosa carga en la batalla de Darmium.
—Así que dirigió una carga, ¿eh? —Monza arqueó una ceja—. ¿No se os ha ocurrido que un trabajo como ése tuvo que hacerlo con los pantalones puestos?
—Se llama «licencia artística» —dijo Salier—. Es una fantasía, uno puede esculpir como le apetezca.
—¿De veras? —Cosca fruncía el ceño—. Pues siempre había pensado que un hombre consigue más puntos si lo que hace se acerca siempre a la verdad...
Le interrumpió un ruido de botas que atravesaba el jardín. Un militar muy nervioso, con el rostro manchado de sudor y una mancha de barro negro que le recorría el lado izquierdo de la guerrera, plantó una rodilla en los adoquines e hizo una reverencia.
—Excelencia.
Salier ni siquiera le miró cuando dijo:
—Habla, si es tan importante.
—Ha habido otro asalto.
—¿Tan cerca de la hora de comer? —el duque hizo una mueca mientras se llevaba una mano a la barriga—. Este Ganmark es un típico hombre de la Unión que respeta la comida menos que usted, Murcatto. ¿Y cuál ha sido el resultado?
—Los talineses han abierto una segunda brecha cerca del puerto. Los rechazamos a costa de sufrir cuantiosas bajas. Nos sobrepasaban mucho en número...
—Por supuesto. Ordene a sus hombres que mantengan la posición todo lo que puedan.
El coronel se lamió los labios antes de preguntar:
—¿Y luego...?
—Eso es todo —Salier no había apartado la mirada de la imponente escultura.
—Excelencia —el militar se dirigió hacia la puerta. Y, sin lugar a dudas, hacia una muerte heroica e inútil, ya fuese en aquella brecha o en otra. A Cosca siempre le había parecido que las muertes más heroicas eran las más inútiles.
—Visserine no tardará en caer —Salier chasqueó la lengua mientras seguía mirando la estatua de Stolicus—. Qué cosa tan profundamente... deprimente. Si al menos me hubiera parecido a ése.
—¿Os referís a tener menos cintura?
—Me refiero a hacer bien la guerra. Pero, ya que hablamos de deseos, ¿por qué no tener una cintura más estrecha? General Murcatto, le agradezco su... sugerencia tan sincera, aunque me haga sentirme muy incómodo. Me llevará algunos días decidirme —mejor hubiera dicho que para retrasar lo inevitable al precio de cientos de vidas—. Mientras tanto, espero que sigan con nosotros. Ustedes dos y sus tres amigos.
—¿Como invitados o como prisioneros? —preguntó Monza.
—Ya han podido ver cómo se trata a mis prisioneros. Dejo la elección en sus manos.
Cosca respiró profundamente y se rascó el cuello con disimulo. La elección era más que evidente.
Una jalea asquerosa
La cara de Escalofríos se curaba muy deprisa. Una banda de color rosa pálido le cruzaba la parte izquierda de la frente para, luego de pasar por la correspondiente ceja, terminar debajo de la mejilla. Aunque el ojo sano le doliera un poco, ya podía ver bastante bien con él. Monza estaba en la cama, con una sábana alrededor de la cintura y la espalda morena vuelta hacia él. La miró durante un momento con su mueca de lobo y observó cómo sus costillas bajaban y subían lentamente al ritmo de su respiración. Luego dejó el espejo sin hacer ruido y se acercó a la ventana, que estaba abierta, para mirar hacia fuera. La ciudad ardía y los incendios iluminaban la noche. Le extrañó no estar seguro de qué ciudad podía tratarse ni del motivo por el que se encontraba en ella. Su mente trabajaba despacio. Arqueó las cejas y se frotó la mejilla.
—Duele —dijo con un gruñido—. Por los muertos, que duele.
—Oh, ¿te duele?
Se volvió de repente, tropezando con la pared. Fenris el Temible estaba encima de él, rozando con su cabeza calva el techo, medio cuerpo tatuado con letras minúsculas y el otro medio enfundado en un metal negro, el rostro tan retorcido como las gachas al hervir.
—¡Estás... estás muerto, cabronazo!
—No dejo de decírmelo a mí mismo —el gigante reía a pesar de tener clavada en el cuerpo una espada que lo atravesaba de parte a parte, la empuñadura en una cadera y la punta saliéndole por debajo del brazo contrario. Taponó con un pulgar enorme la sangre que salía por la empuñadura y que manchaba la alfombra—. Me refiero a que duele de verdad. ¿Te has cortado el pelo? Me gustaba más como lo tenías antes.
Bethod señaló su cabeza destrozada, un revoltijo de sangre, sesos, piel y huesos, mientras decía:
—Que ezos dozh shicos ze callen —no pronunciaba bien porque le habían aplastado la boca—. ¡Veg eze thipoo de cozas me pgoduze dolog! —dio un empujón al Temible—. ¿Pog qué no pudizte vencel a tu túppido y magdito hegmanaztro?
—Estoy soñando —Escalofríos no dejaba de decírselo mientras intentaba salir de aquella situación, pero la cabeza no dejaba de latirle—. Debo de estar soñando.
—¡Estoy... hecho... de muerte! —era la voz de alguien que cantaba.
—¡Soy la Gran Niveladora! —el sonido de un martillo contra un clavo. Bang bang bang. Y a cada golpe, la cara de Escalofríos sentía un ramalazo de dolor.
—¡Soy la tormenta que se abate sobre los Sitios Altos! —el Sanguinario cantaba para sí mientras cortaba en trocitos el cadáver del hermano de Escalofríos, rajándolo hasta la cintura mientras su propio cuerpo, una masa de cicatrices y de músculos retorcidos, quedaba bañado en sangre—. Así que eres una buena persona, ¿eh? —apuntó con su cuchillo a Escalofríos y sonrió de manera siniestra—. Chaval, tienes que endurecerte de cojones. Tendrías que haberme matado. Anda, optimista, ayúdame a cortarle los brazos.
—Bien saben los muertos que este bastardo sigue sin gustarme, pero tiene razón —la cabeza del hermano de Escalofríos le miraba desde lo alto del estandarte de Bethod, donde la habían clavado—. Tienes que hacerte más duro. La piedad y la cobardía son lo mismo. ¿Crees que podrás sacarme este clavo?
—¡Eres una molestia muy jodida! —su padre, con su inexpresivo rostro surcado de lágrimas, daba vueltas a una jarra—. ¿Por qué no sigues muerto y dejas que tu hermano viva tranquilo? ¡Eres un jodido mierdica inútil! ¡Un pedazo de mierda, molesto y acojonado, que no sirve para nada!
—Es un disparate —dijo Escalofríos mientras apretaba los dientes y se sentaba junto a la chimenea con las piernas cruzadas. Le latía toda la cabeza—. ¡Un disparate! ¡Eso es lo que es!
—¿Qué es un disparate? —preguntó Tul Duru entre borboteos, porque, al hablar, la sangre le salía a chorros por el corte que tenía en la garganta.
—Todo esto. Los rostros que llegan del pasado, chorradas sin sentido. Es jodidamente obvio, ¿o no? ¿No podéis hacer algo mejor que toda esta mierda?
—Uh —dijo Hosco.
Dow el Negro parecía un poco fuera de lugar cuando dijo:
—No lo pagues con nosotros, chaval. Estás soñando, ¿o no? ¿Te has cortado el pelo?
—Si fueses más avispado, quizá tuvieras sueños más inteligentes —apuntó el Sabueso, encogiéndose de hombros.
Sintió que le agarraban por detrás y torció el rostro. El Sanguinario estaba a su lado, los cabellos pegados a la cara a causa de la sangre, el rostro surcado de cicatrices y manchado de negro, y le decía:
—Si fueses más inteligente, quizá no te hubieran quemado ese ojo —y entonces le metió el pulgar en él y apretó. Escalofríos arqueó el cuerpo, se retorció y gritó, pero sin poder soltarse. Ya casi había terminado todo.
* * *
Se despertó gritando, cómo no. Siempre lo hacía. Aunque apenas hubiera podido llamarse a eso un grito, porque su voz le rascaba la garganta que tenía en carne viva y se convertía en un silbido.
Estaba oscuro. El dolor le mordía en el rostro como el lobo los restos de un cadáver. Se quitó las mantas sin darse cuenta de dónde estaba. Como si aún tuviesen el hierro apretado contra él y le quemase. Chocó con una pared y cayó de rodillas. Se dobló en dos mientras se apretaba las sienes con las manos, como si así pudiera detener la sensación de que su cráneo iba a estallar. Se movió de un lado a otro mientras todos los músculos de su cuerpo se tensionaban, a punto de romperse. Gimió y se quejó, lloriqueó y gruñó, escupió y lloró, babeó y farfulló, loco de dolor, sin saber qué hacer. Tocó la parte que le dolía, la apretó. Mantuvo sus dedos estremecidos encima de las vendas.
—Shhhh —sintió una mano. La de Monza, que le acariciaba el rostro y le echaba el pelo hacia atrás.
El dolor alcanzó la parte de la cabeza donde estaba su ojo como el hacha al golpear un leño, alcanzando también su mente y abriéndosela, de suerte que sus pensamientos salieron por ella en loca confusión.
—Haz que pare... por los muertos... mierda, mierda —le agarró la mano, ella se asustó y tragó saliva. Pero a él ni le importó—. ¡Mátame! ¡Mátame! Haz que pare. —Ni siquiera sabía en qué idioma hablaba—. Mátame. Por los... —gemía, y las lágrimas le escocían en el ojo que le quedaba. Ella apartó la mano y él volvió a moverse de un lado para otro, mientras el dolor le rajaba el rostro como la sierra a un tronco de árbol. ¿No había intentado ser buena persona?
—Lo intenté, joder si lo intenté. Haz que pare... por favor, por favor, por favor, por favor...
—Toma.
Él agarró la pipa y aspiró su humo con la misma fruición que el borracho al beber de su botella. Sin apenas notar el mordisco del humo, aspiró profundamente hasta que se llenó los pulmones con él, mientras ella no le soltaba, acunándole entre sus brazos de atrás adelante. La oscuridad se llenó de colores. Se cubría con unas manchas brillantes. El dolor había retrocedido, porque ya no lo sentía como una quemadura que se apretase contra él. Su respiración acababa de convertirse en un quejido, y el dolor que sentía en todo el cuerpo había desaparecido.
Le ayudó a levantarse, tirando de él para que se pusiera de pie, y la pipa se estrelló contra el suelo al caer de su blanda mano. La abierta ventana se desdibujó como si fuera una pintura de otro mundo. Quizá el infierno, por los sitios dominados por fuegos rojos y amarillos que daban como largos brochazos en medio de la noche. La cama fue a su encuentro y se lo tragó, metiéndoselo hasta bien dentro. La cara aún le latía, pero más despacio. Recordaba, recordaba a qué se debía todo aquello.
—Los muertos... —susurró, mientras las lágrimas le caían por la otra mejilla—. Mi ojo. Me quemaron el ojo.
—Shhhh —dijo ella también con un susurro, acariciando con suavidad el lado bueno de su rostro—. Tranquilo, Caul, tranquilo.
La oscuridad estaba llegando hasta él y le envolvía. Antes de que se lo llevase, agarró el pelo de Monza con sus dedos engarabitados y acercó su rostro al suyo, de suerte que casi podía besar sus vendajes.
—Debería haberte tocado a ti —dijo con un susurro—. Debería haberte tocado a ti.
Las cuentas de otros
—Ya hemos llegado —dijo el que tenía la úlcera en la mejilla— al lugar donde se encuentra Sajaam.
Una puerta sucia en medio de una pared sucia, cubierta con viejos pasquines agitados por el viento que describían a la Liga de los Ocho como un grupo de villanos, usurpadores y delincuentes comunes. Dos caricaturas se enfrentaban entre sí: un abotagado duque Salier y un burlón duque Rogont. Dos delincuentes comunes se encontraban delante de la puerta, apenas más que otras tantas caricaturas. Uno, moreno de piel; otro, con un tatuaje muy grande en un brazo, ambos vigilando la calle con mirada de matón.
—Gracias, chicos. Ahora, a comer —Shenkt depositó una escama en las mugrientas manos de quienes le habían acompañado, y doce pares de ojos se abrieron como platos en sus respectivos rostros al sentir tanto dinero en ellas. Sabía que en un plazo de pocos días, ni siquiera unos años, ese dinero no les haría ningún bien. Aquellos mendigos, ladrones y putas no tardarían en morir. Pero como Shenkt había causado mucho mal durante su vida, intentaba ser lo más amable que podía, siempre en la medida de lo posible. Aunque supiera que una moneda no podía arreglar nada, esperaba que quizá pudiese apartar a alguno de su destino final y que acabara salvándose. No estaría mal que al menos uno de ellos se salvase.
Canturreaba en voz baja para sí mientras cruzaba la calle y los dos tipos que estaban en la puerta le miraban con el ceño fruncido.
—He venido a hablar con Sajaam.
—¿Estás armado?
—Siempre lo estoy —él y el guardia de piel oscura se miraron en silencio durante unos instantes—. Mi ingenio siempre dispuesto puede golpearos en cualquier momento.
Ninguno de los guardias se rió, pero era algo con lo que ya había contado Shenkt.
—¿Qué tienes que decirle a Sajaam?
—¿Eres Sajaam? Lo que tenga que decirle será el gambito con el que abra el juego.
—¿Te burlas de nosotros, hombrecillo? —el guardia llevó una mano a la maza que pendía de su cinturón, sin duda alguna para intentar intimidarle.
—Eso es algo a lo que ni me atrevería. He venido para disfrutar y gastar dinero, nada más.
—A fin de cuentas, quizá hayas llegado al sitio correcto. Ven conmigo.
Y le condujo a una habitación tan calurosa como poco iluminada, llena de sombras y de humo pegajoso. Alumbrada por lámparas cubiertas con cristales de color azul, verde, naranja y rojo, la ocupaban varios fumadores de cáscaras tirados por el suelo, que enarbolaban sonrisas en sus pálidos rostros o permanecían quietos, desmadejados e inexpresivos. Shenkt se dio cuenta de que volvía a canturrear en voz baja y se calló.
Una cortina grasienta, corrida hacia un lado, permitía el acceso a una especie de trastienda bastante amplia que olía a falta de higiene personal, a humo y a enfermedad, a comida podrida y a gente podrida. Un hombre cubierto de tatuajes se sentaba con las piernas cruzadas encima de un cojín manchado de sudor, cerca del hacha apoyada en la pared más próxima a él. Otro hombre se sentaba en el extremo más alejado de la habitación, hurgando con un cuchillo en un trozo de carne de aspecto desagradable, con una ballesta cargada al lado de la placa metálica con que cubría su pecho. Por encima de su cabeza colgaba un viejo reloj cuya maquinaria salía por su parte inferior como los intestinos de un cadáver destripado, mientras su péndulo repetía con insistencia tic, tac, tic, tac...
Encima de la mesa que había en medio se encontraba todo lo que anima el juego de los naipes: monedas y fichas, botellas y vasos, pipas y velas. Varios hombres se sentaban a su alrededor, seis en total. A la derecha de Shenkt tomaba asiento un gordinflón, y a su izquierda un tipo muy chupado que tartamudeaba al contarle algún chiste a su vecino:
—¡... La jo... jo... jodio!
Risas crueles, rostros crueles, vidas baratas de humo barato, bebida barata, violencia barata. El guía de Shenkt se dirigió a la cabecera de la mesa y se inclinó para hablar con un hombre de hombros muy anchos, piel oscura y cabellos blancos, cuya cara llena de arrugas enarbolaba la sonrisa inconfundible del propietario acomodado.
—¿Eres Sajaam? —preguntó Shenkt.
—¿Te conozco? —dijo él, asintiendo sin mostrarse preocupado.
—No.
—Entonces eres un extranjero. No vienen a visitarnos muchos extranjeros, ¿verdad, amigos míos? —dos parroquianos asintieron con una mueca poco cordial—. Conozco bastante bien a la mayoría de mis compradores. ¿Qué puede hacer Sajaam por ti, extranjero?
—¿Dónde está Monzcarro Murcatto?
La habitación se sumió repentinamente en el silencio súbito y aterrador que atenaza a quien camina por encima de una delgada capa de hielo. En la opresiva quietud que se siente antes de que los cielos se rompan. En la calma preñada por la sensación de lo que es inevitable.
—La Serpiente de Talins está muerta —dijo Sajaam con un murmullo mientras entornaba los ojos.
Shenkt sintió que los hombres que le rodeaban comenzaban a moverse lentamente. Sus sonrisas se deslizaron fuera de sus rostros, sus pies se deslizaron para encontrar el equilibrio que les permitiría lanzarse a matar, sus manos se deslizaron hacia sus armas.
—Está viva, y tú sabes dónde se encuentra. Sólo quiero hablar con ella.
—¿Qui... quién co... cojones se cree que es este bas... bastardo? —preguntó el jugador encanijado, y los demás rieron a carcajadas. Pero aquellas risas, tensas y exageradas, sólo servían para disimular sus nervios.
—Decidme solamente dónde está. Os lo ruego. Para que nadie tenga que llevar un peso en la conciencia por lo que sucedió el día de hoy. —A Shenkt no le importaba implorar. Había perdido el orgullo hacía muchísimo tiempo. Miró a los ojos de todos y cada uno de aquellos hombres, ofreciéndoles la posibilidad de que le dijeran lo que quería saber. A cada uno le dio una oportunidad. Porque quería que la mayor parte de ellos la aprovecharan.
Pero ellos se limitaron a sonreír, unos a otros y a él, y Sajaam era el que más sonreía cuando dijo:
—La verdad es que mi conciencia no pesa mucho que digamos.
—A algunos nos pasa lo mismo. Es un don —el antiguo maestro de Shenkt habría dicho lo mismo.
—Sólo te diré que lo echaremos a suertes —Sajaam levantó una moneda hacia la luz, para que brillase—. Cara, y te matamos. Cruz, y te digo dónde está Murcatto... —la sonrisa que relucía en su cara oscura era todo dientes que brillaban— y luego te matamos. —Y lanzó la moneda hacia arriba con un levísimo tintineo metálico.
Shenkt aspiró el aire por la nariz lentamente, lentamente.
El oro nadó en medio del aire, girando, girando.
El reloj sonó lento y profundo como los remos de un bote muy grande. Bumm... bumm... bumm....
El puño de Shenkt se hundió casi hasta el codo en la enorme panza del gordinflón que tenía a la derecha. Ni siquiera pudo gritar, sólo exhalar la infinitésima parte de un suspiro mientras los ojos se le salían de las órbitas. Un instante después, el canto de la abierta mano de Shenkt se hundía en su cara pasmada y casi le cortaba la cabeza, arrugando sus huesos como si fuesen de papel. La sangre salpicó la mesa y la cubrió con unas manchas oscuras, mientras las caras de quienes se sentaban junto a ella pasaban de la ira al asombro.
Shenkt sacó de su silla al que estaba más cerca y lo mandó al techo. Apenas había comenzado a gritar cuando ya se estrellaba contra un par de vigas, sacaba un montón de astillas de la madera de que estaban hechas y caía desmadejado entre una lánguida ducha de polvo y trozos de yeso. Pero, mucho antes de que hubiera caído al suelo, Shenkt agarraba la cabeza del jugador que estaba a su lado y, como si fuese un ariete, golpeaba con ella la mesa, destrozándola y rompiendo luego el suelo. Cartas, vasos rotos, trozos de tablones, fragmentos de madera y de carne, revueltos en una densa nube. Mientras caía, Shenkt sacó de una de sus mangas la cuchilla de carnicero que asomaba a medias por ella y la envió a dar vueltas por la habitación, hasta alcanzar el pecho del individuo de los tatuajes, que intentó levantarse del cojín en el que se sentaba cuando la primera nota de un grito de guerra vibró en sus labios. Pero, aunque le hubiese acertado con el mango, poco importó, porque la cuchilla siguió dando vueltas y vueltas alrededor de él como la peonza de un niño, rajándolo por todas partes y haciendo que la sangre saliese a salpicones de su cuerpo en todas las direcciones.
La ballesta cantó con voz profunda y distorsionada, y su cuerda vibró mientras lanzaba el dardo hacia él, nadando tan despacio en aquel aire lleno de polvo, que era como si se moviese entre melaza, flexionando ligeramente su astil de atrás adelante. Shenkt lo agarró al vuelo y lo envió hacia el cráneo de uno de sus contendientes, parte de cuyo rostro se vació tras la explosión de carne que le salió por la herida. Shenkt lo agarró por debajo de la mandíbula y, con un simple movimiento de muñeca, mandó su cadáver a volar por la habitación. Cayó encima del ballestero y lo aplastó. Luego, hechos ambos un amasijo, chocaron con todos sus huesos rotos contra la pared, la rompieron y fueron a parar al callejón que había al otro lado, dejando un agujero lleno de melladuras en los tabiques situados entre las dos paredes.
El guardia de la puerta levantó la maza y abrió la boca para gritar. Shenkt saltó por entre los restos de la mesa y le golpeó en el pecho con el dorso de las manos, reventándole la caja torácica y haciéndole girar como si fuese un sacacorchos, mientras la maza salía volando de su mano sin vida. Shenkt dio luego un salto y recibió blandamente en la palma de su mano la moneda de Sajaam, que ya había comenzado a caer.
Expulsó el aire de sus pulmones, y el tiempo volvió a correr.
Los últimos dos cadáveres habían caído encima de la puerta. Cubiertos de yeso, ya no se movían. Con los postreros estertores de la muerte, la bota izquierda del hombre tatuado daba patadas en los tablones del suelo. Otro gimió, pero no por mucho tiempo. Las últimas gotas de sangre caían por el aire que los rodeaba a todos, formando una bruma con las partículas de cristal roto, las astillas, los cuerpos rotos. Uno de los cojines había estallado, y las plumas del relleno aún caían en una nube blanca.
El puño de Shenkt temblaba delante del desmadejado rostro de Sajaam. Salió vapor por él y luego unas gotas de oro fundido que escaparon de sus dedos y bajaron por su antebrazo en relucientes regueros. Abrió la mano y se la enseñó con la palma hacia arriba, manchada de sangre negra, pintarrajeada con el reluciente metal.
—Ni cara ni cruz.
—Jod... jod... jod... —el tartamudo seguía sentado en la silla que había estado ocupando junto al lado de la mesa que ya no estaba, agarrando sus cartas con una mano engarabitada, hasta la mínima parte de él salpicada, manchada, regada con sangre.
—Tú —dijo Shenkt—, tartamudo, podrás vivir.
—Jod... jod...
—Eres el único que se ha librado. Fuera, antes de que me lo piense mejor.
Antes de que se volviera, Sajaam volteaba su silla por encima de la cabeza. Reventó en uno de los hombros de Shenkt, y sus partes rotas rebotaron en el suelo y saltaron hacia afuera. Un gesto fútil que Shenkt apenas acusó. El canto de su mano cayó como una cuchilla en el poderoso brazo de aquel hombre tan grande, partiéndoselo como si fuese una rama muerta y mandándole a él al suelo, donde cayó rodando.
Shenkt se acercó a Sajaam, y sus desgastadas botas de faena apenas hicieron ruido en el suelo cuando se abrió paso por los restos del desastre. Sajaam tosió, se llevó las manos a la cabeza e intentó retroceder, reptando sobre su espalda, balbuciendo a través de sus dientes que rechinaban, apartando los restos con las manos. Los talones de sus babuchas recamadas, de estilo gurko, dejaron un rastro en zigzag en los detritos de sangre, polvo, plumas y astillas que, como las hojas en la otoñal mañana de cualquier bosque, alfombraban toda la habitación.
—El hombre duerme a lo largo de toda su vida, incluso cuando está despierto. Aunque te quede poco tiempo, aún lo malgastas en querer olvidar. Airado, frustrado, obsesionado por las cosas sin importancia. Ese cajón no parece del mismo color que la parte frontal de mi escritorio. Cuáles son las cartas de mi contrincante, y cuánto dinero podré ganarle. Me gustaría ser más alto. Qué tendré para cenar, porque no me gustan las chirivías —Shenkt apartó un cadáver desmadejado con la punta de una bota—. Necesitamos un momento como éste para librarnos de nuestros sentidos, para apartar nuestros ojos del fango y mirar a los cielos, para anclar nuestra atención en el presente. Ahora comprendes lo preciado que es cada momento. Éste es el regalo que te hago.
Sajaam llegó hasta la pared y se apoyó en ella, intentando levantarse poco a poco mientras el brazo roto le colgaba, inerte.
—Aborrezco la violencia. Es la última herramienta de las mentes necias —Shenkt dejó de avanzar hacia él—. Así que no cometamos más necedades. ¿Dónde está Monzcarro Murcatto?
Sajaam tenía mucho valor, porque su mano fue hacia el cuchillo que llevaba al cinto.
Uno de los dedos de Shenkt se hundió en la depresión donde el pecho se une con los hombros, justo debajo de la clavícula. Taladró camisa, piel y carne mientras sus cuatro dedos restantes empujaban con fuerza el pecho de Sajaam y lo llevaban hasta la pared, mientras su meñique casi arañaba la superficie interior del omóplato, hundido en su carne hasta los nudillos. Sajaam gritó, y el cuchillo se escurrió de sus dedos entorpecidos, cayendo al suelo con un ruido metálico.
—No más necedades, como he dicho. ¿Dónde está Murcatto?
—¡La última vez que oí hablar de ella estaba en Visserine! —su voz estaba ronca por el dolor.
—¿En el asedio?
Sajaam asintió sin dejar de apretar sus dientes ensangrentados. Si Visserine aún no había caído, ya habría sido conquistada cuando Shenkt llegase a ella. Pero él jamás dejaba un trabajo a medias. Debía suponer que seguía con vida y proseguir con la caza.
—¿A quién tiene con ella?
—¡A un mendigo del Norte que se llama Escalofríos! ¡A uno de mis hombres que se llama Amistoso! ¡Un presidiario! ¡Un presidiario de Seguridad!
—¿Sí? —Shenkt retorció el dedo dentro de su carne, y la sangre salió por su herida y corrió por su mano, mientras las estrías producidas por el oro se le secaban en el antebrazo, tap, tap, tap.
—¡Ah! ¡Ah! La puse en contacto con un envenenador llamado Morveer! ¡En Westport! ¡Y en Sipani con una mujer llamada Vitari! —Shenkt arqueó las cejas—. ¡Una mujer que endereza los asuntos difíciles!
—Murcatto, Escalofríos, Amistoso, Morveer... Vitari —Sajaam asintió al escuchar cada uno de aquellos nombres, sin dejar de echar saliva por los dientes cada vez que su respiración se hacía más angustiosa—. ¿Y adónde llegarán esos valientes compañeros en su próximo salto?
—¡No estoy seguro! ¡Agg! ¡Ella dijo que eran siete hombres! ¡Los siete que mataron a su hermano! ¡Ah! ¡Quizá a Puranti! ¡Adelántese al ejército de Orso! ¡Si ella acaba con Ganmark, quizá el siguiente sea Fiel, Fiel Carpí!
—Es posible —Shenkt sacó el dedo con un ligero sonido de succión y Sajaam se derrumbó, escurriéndose con el trasero hasta caer al suelo, su estremecido rostro bañado en sudor y retorcido por el dolor.
—Por favor —dijo, balbuciendo—. Puedo ayudarle. Puedo ayudarle a encontrarla.
Shenkt se agachó a su lado y se secó las manos manchadas de sangre en las perneras de los pantalones, que tenían las mismas manchas.
—Ya me ha ayudado —dijo—. Puede dejarme el resto a mí.
—¡Tengo dinero! Tengo dinero.
Shenkt se quedó callado.
—Estaba planeando entregársela a Orso antes o después, cuando la recompensa fuese mayor.
No hubo ningún comentario.
—No importa, ¿verdad?
Silencio.
—Siempre dije que esa zorra me causaría la muerte.
—Estaba en lo cierto. Espero que eso le sirva de alivio.
—Creo que no de mucho. Debería haberla matado entonces.
—Pero vio que podría hacer dinero. ¿Tiene algo que añadir?
Sajaam se le quedó mirando y contestó:
—¿Y qué podría decir?
—Algunas personas quieren decir algo cuando les llega el fin. ¿Usted quiere decir algo?
—¿Qué es usted? —su voz apenas era un susurro.
—He sido muchas cosas. Un estudiante. Un mensajero. Un ladrón. Un soldado de las guerras antiguas. Un siervo de los grandes poderes. Un actor de los grandes eventos. Y ahora, ¿qué soy? —Shenkt lanzó un suspiro de infelicidad al contemplar los cadáveres que le rodeaban, agachados, desmadejados, amontonados en la habitación—. Al parecer, ahora soy la persona que zanja las cuentas de otros.
El maestro de esgrima
Monza no se sorprendió al descubrir que sus manos volvían a temblar. El peligro, el miedo por no saber si seguiría viva un instante después. Su hermano, asesinado; ella, rota; todo aquello por lo que había luchado, perdido. El dolor, la acuciante necesidad de fumarse una pipa, el no confiar en nadie..., y todo ello un día tras otro. Además, todas las muertes de las que era responsable, en Westport, en Sipani, recaían en sus hombros, pesándole como si fuesen de plomo.
Los últimos meses bastaban por sí solos para que a cualquiera le temblasen las manos. Pero quizá lo que más le había marcado fuese ver que a Escalofríos le quemaban el ojo, y pensar que ella era la siguiente.
Miró nerviosa la puerta que separaba su habitación de la suya. No tardaría en despertarse. Para gritar de nuevo, lo que ya era bastante malo en sí, o para no gritar, lo que era peor. Para quedarse de rodillas y mirarla con el ojo que le quedaba. Con aquella mirada acusadora. Sabía que hubiera debido darle las gracias, que hubiera debido cuidarle con el mismo mimo que dedicaba a su hermano. Pero la parte de ella que cada vez era más dominante sólo quería darle de patadas sin parar. Quizá tras la muerte de Benna, todo lo que en ella significaba decencia, cordialidad, humanidad se hubiera quedado en la ladera de la montaña, pudriéndose con su cadáver.
Se quitó el guante y miró fijamente la cosa que ocultaba. Las sutiles cicatrices de color naranja que indicaban las zonas donde los huesecillos rotos se habían vuelto a soldar. El surco rojo donde el alambre de Gobba le había cortado la carne. Movió los dedos para juntarlos en un puño o en algo que se le pareciera, excepto el meñique, tan tieso como un poste que señalase a la nada. No le dolió tanto como solía, aunque sí lo suficiente para suscitar una mueca en su rostro y para que el dolor se sobrepusiera a su miedo y aplastase todas sus dudas.
—Venganza —dijo en voz baja. Lo único que le importaba para entonces era matar a Ganmark. Volvió a ver su rostro blando y entristecido, sus ojos acuosos y tiernos. Apuñalando tranquilamente a Benna en el estómago. Empujando su cuerpo por encima de la terraza. Se acabó. Apretó el puño con fuerza y lo levantó—. Venganza —por Benna y por sí misma. Era la Carnicera de Caprile, implacable, intrépida. Era la Serpiente de Talins, tan mortífera como la víbora y tan poco dada a lamentarse como ella. Matar a Ganmark, y entonces... —. A por el que va después —y ya no le temblaba la mano.
Un fuerte ruido de pisadas que se acercaban por el pasillo. Escuchó a lo lejos gritar a alguien. Aunque no hubiese podido distinguir las palabras, sí que había notado un tinte de miedo en la voz. Se acercó a la ventana y la abrió. Su habitación, o su celda, estaba en una de las plantas más altas de la cara norte del palacio. Un puente de piedra se extendía sobre la corriente del Visser, lleno de pequeños puntos que lo cruzaban con prisa. Incluso a esa distancia podía asegurar que aquella gente corría para salvar la vida.
Como un buen general siempre intenta percibir el olor del pánico, Monza no tardó en descubrir que apestaba. Los hombres de Orso acababan de conquistar las murallas. El saqueo de Visserine había comenzado. En aquellos momentos, Ganmark ya debía de dirigirse al palacio para hacerse con la célebre colección del duque Salier.
La puerta se abrió de golpe, haciendo que Monza se volviese de un salto hacia ella. La capitana Langrier, ataviada con un uniforme talinés y con un saco bastante abultado en la mano, acababa de detenerse ante su umbral. Llevaba una espada en un costado y una larga daga en el otro. Monza no tardó en ser consciente de que estaba desarmada. Puso los brazos en jarras, como si todos sus músculos estuviesen preparados para combatir. Y, casi con toda seguridad, para morir.
Langrier entró lentamente en la habitación.
—Así que, a fin de cuentas, usted era realmente Murcatto.
—Lo soy.
—¿Dulces Pinos? ¿Musselia? ¿La Margen Alta? ¿La que ganó todas esas batallas?
—Así es.
—¿La que ordenó todas aquellas muertes en Caprile?
—¿Qué cojones quiere?
—El duque Salier acaba de decirme que acepta su proposición —Langrier dejó caer el saco y lo abrió. Un brillo metálico salió por él. Las armaduras talinesas que Amistoso había conseguido cerca de la brecha—. Debería ponerse una. No sabemos cuánto tiempo nos queda antes de que su amigo Ganmark llegue a este sitio.
No para morir, sino para vivir. Monza extrajo del saco una guerrera de teniente, se la puso encima de la camisa y comenzó a abotonársela. Langrier la observó durante un minuto mientras se vestía y dijo:
—Sólo quería decirle... mientras tuviese la oportunidad de hacerlo, que creo que siempre la he admirado.
—¿Cómo dice? —Monza se la había quedado mirando.
—Como mujer. Como soldado. Por llegar a donde llegó. Por hacer lo que hizo. Aunque estuviese en el bando contrario, siempre tuvo algo heroico...
—¿Acaso cree que me importa todo eso? —Monza no sabía qué le ponía más enferma, que la llamasen heroína o la persona que se lo llamaba.
—No me culpe si no la creo. Una mujer con su reputación, que se habrá encontrado en alguna situación más apurada que ésta...
—¿En alguna ocasión se ha encontrado al lado de alguien al que le queman un ojo, sabiendo que usted será la siguiente?
—No puedo decir que en esa ocasión sintiera, precisamente, lo que usted —Langrier parecía apesadumbrada.
—Pues debería intentar sentirlo para comprender lo que es una situación apurada —Monza acababa de sacar unas cuantas botas que podían servirle.
—Tenga —Langrier le ofrecía la sortija de Benna, cuya enorme piedra relucía con el color de la sangre—. De cualquier modo, no me queda bien.
—¿Cómo? —Monza la arrebató de su mano y se la puso en un dedo—. ¿Acaso cree que, por devolverme lo que antes me robó, estamos en paz?
—Escúcheme, siento lo del ojo del hombre que está a su servicio y todo lo demás, pero no tenía nada que ver con usted, ¿lo comprende? Si alguien supone una amenaza para mi ciudad, yo tengo que descubrir hasta qué punto lo es. Aunque no me guste, hago lo que hay que hacer. No me diga que usted no ha hecho cosas peores. Y no pretendo frivolizar respecto a nuestras respectivas culpas. Sólo decirle que, a partir de este momento, y puesto que tenemos un trabajo que cumplir, todo eso debe quedar atrás.
Monza guardó silencio mientras se vestía. Tenía razón. Ella había hecho cosas peores. O, al menos, contemplado cómo las hacían. O permitido que las hiciesen, lo que no era mucho mejor. Metió una correa por la hebilla del peto que debía de haber pertenecido a algún oficial joven, porque le quedaba bastante ceñido, tiró de ella y la abrochó.
—Necesito algo para poder matar a Ganmark —dijo.
—En cuanto lleguemos al jardín le daré un arma, pero no...
Monza vio la mano que se cerraba alrededor de la empuñadura de la daga de Langrier, quien comenzó a volverse, sorprendida.
—¿Qué...? —la punta de la daga acababa de aparecer por delante de su cuello. Y el rostro de Escalofríos por encima de sus hombros, pálido y hecho una ruina, la mitad de él cubierta con vendas que estaban algo manchadas donde, precisamente, había estado el ojo. Su brazo izquierdo agarró a Langrier por detrás, llevándola hacia su cuerpo. Para abrazarla como si hubiese sido su amante.
—Esto no tiene nada que ver contigo, ¿lo comprendes? —casi le besaba la oreja, mientras la sangre comenzaba a salir por la punta de la daga, formando en su cuello un hilillo de sangre negra—. Tú me quitaste un ojo. Pues ahora yo te quito la vida. —Langrier abrió la boca, y entonces se le cayó la lengua, y la sangre comenzó a caer por el extremo de ella para mojarle la barbilla—. No me gusta hacerlo —el rostro se le volvió de color púrpura y sus ojos comenzaron a dar vueltas en sus órbitas—. Sólo hago lo que hay que hacer —ella pataleó en el suelo antes de que la levantase—. Lo lamento por tu cuello —la hoja fue hacia un lado, abriéndole el cuello, y un curvo chorro de sangre cayó en las sábanas y llegó hasta la pared, manchándola.
Escalofríos soltó a Langrier, que cayó al suelo boca abajo, desmadejada, como si sus huesos se hubiesen vuelto de barro, lanzando otro chorro de sangre hacia los lados. Sus botas seguían moviéndose, rascando el suelo. Sus uñas también lo arañaron. Escalofríos inspiró larga y profundamente por la nariz y luego exhaló el aire por la boca, mirando a Monza y sonriendo. Era una mueca de complicidad, como si ambos disfrutasen con algún chiste que Langrier no podía pillar.
—Por los muertos, creo que ya me siento mejor. ¿Ha dicho que Ganmark acababa de entrar en la ciudad?
—Uh —Monza se había quedado sin habla. Se le había puesto la carne de gallina.
—Entonces, creo que debemos darnos prisa —Escalofríos no parecía haberse dado cuenta de la sangre que tenía a ambos lados de sus enormes pies descalzos y entre sus dedos. Levantó el saco y miró en su interior—. Vaya, armaduras. Creo que debería vestirme, ¿verdad, jefa? No me gusta acudir a una fiesta sin estar bien vestido.
* * *
El jardín situado en la parte central de la galería de Salier no mostraba signos de la destrucción que se avecinaba. El agua tintineaba, las hojas se estremecían, una o dos abejas volaban indolentes de flor en flor. Las flores blancas se asomaban de vez en cuando por entre los cerezos para cimbrearse hasta el césped recién cortado.
Cosca se sentaba con las piernas cruzadas, afilando su espada con una piedra de amolar y suscitando un cántico de metal. La petaca de Morveer se apretaba contra su muslo, pero no la necesitaba. La muerte se agazapaba en los peldaños que conducían a la puerta, haciéndole sentirse en paz. La calma antes de la tempestad. Echó la cabeza hacia atrás, cerró los ojos, sintió el calor del sol en el rostro y se preguntó por qué tendría el orbe que arder a su alrededor para sentirse tranquilo.
Una brisa suave penetraba por las columnatas en sombras, por las puertas, por los pasillos llenos de pinturas. Pudo ver a Amistoso al otro lado de una ventana, vestido con la armadura de un guardia de Talins mientras contaba todos los soldados que había en la colosal pintura con que Nasurin había representado la segunda batalla de Oprime. Cosca hizo una mueca. Siempre intentaba olvidar las flaquezas de los demás. Después de todo, ya tenía bastante con las suyas.
Los guardias que se habían quedado eran media docena, disfrazados de soldados del ejército del duque Orso. Hombres lo suficientemente leales como para acabar muriendo al lado de su señor. Lanzó un bufido mientras volvía a pasar la piedra por el filo de su espada. La lealtad siempre se había encontrado al lado del honor, de la disciplina y del sacrificio en su lista de virtudes incomprendidas.
—¿Por qué estás tan contento? —a su lado, Day se sentaba en la hierba con una ballesta encima de las rodillas, mordiéndose los labios. El uniforme que llevaba, y que debía de haber pertenecido a algún tambor, le quedaba bien. Muy bien. Cosca se preguntó si no sería un enfermo por sentir que una chica con ropas de hombre le parecía extrañamente apetecible. Incluso se preguntó si podría convencerla para que antes del inminente combate le pusiera a punto, a él, su camarada de armas..., la espada. Carraspeó. Claro que no. Pero no está prohibido soñar.
—Porque quizá tenga la cabeza un poco mal —frotó con el pulgar la manchita que acababa de descubrir en el acero—. Me acabo de levantar —un sonido metálico—. Me espera un día de trabajo honrado —la piedra de amolar chirrió—. La paz, la tranquilidad, el seguir sobrio —levantó la espada hacia la luz y observó el brillo del metal— son cosas que me aterran. En cambio, el peligro es lo único que me consuela desde hace mucho tiempo. Come algo. Necesitas hacer acopio de fuerzas.
—No tengo apetito —dijo ella con aire taciturno—. Jamás me había enfrentado a una muerte segura antes de ahora.
—Oh, vamos, vamos, no digas esas cosas —se detuvo para limpiar de las mangas de su uniforme robado la flor que delataba el grado de capitán—. Si algo he aprendido de mis últimas experiencias, que por otra parte han sido muchas, es que la muerte nunca es segura, sino... extremadamente probable.
—Esas palabras me parecen muy inspiradas.
—Intento que lo sean. De veras que lo intento —Cosca guardó su espada en la vaina, recogió la Calvez de Monza y se echó un trotecillo hasta la estatua de El Guerrero. Su Excelencia el duque Salier se encontraba bajo la sombra de su musculatura, vestido para una muerte noble con un inmaculado uniforme blanco adornado con galones de oro.
—¿Por qué ha terminado todo de esta manera? —parecía contento. Cosca se había hecho la misma pregunta muchas veces mientras lamía la última gota de una botella de vino barato. Cuando se despertaba desconcertado en un portal que no conocía. Cuando realizaba algún acto de violencia por el que apenas le habían pagado—. ¿Por qué ha terminado todo... de esta manera?
—Porque subestimasteis la ambición emponzoñada de Orso y la profesionalidad implacable de Murcatto. Pero no os sintáis demasiado mal, porque todos somos culpables.
Salier giró los ojos dentro de sus órbitas mientras decía:
—Era una pregunta retórica. Pero tiene razón, desde luego. Creo que he sido culpable de arrogancia, y la pena será muy dura. Será la máxima. ¿Quién podía suponer que una mujer tan joven fuese capaz de conseguir una victoria tras otra? Cómo me reí, Cosca, cuando usted la nombró su lugarteniente. Y cómo nos reímos todos cuando Orso le dio el mando. Cómo habíamos planeado nuestros triunfos y repartirnos sus tierras. Las bromas de antaño se han convertido en sollozos, ¿no le parece?
—Lo que me parece es que las bromas tienen esa fea costumbre.
—Supongo que eso la convierte a ella en un soldado magnífico y a mí en uno muy malo. Pero jamás quise convertirme en soldado, porque habría sido muy feliz siendo simplemente un gran duque.
—Ahora no sois nada, como yo. Así es la vida.
—Me parece que ha llegado la hora de la última actuación.
—La de los dos.
—Como una pareja de cisnes que se preparan para morir, ¿eh, Cosca?
—Más bien como una pareja de pavos viejos. Excelencia, ¿por qué no habéis huido?
—Debo confesarle que yo mismo me lo pregunto. Quizá no lo haya hecho por orgullo. He malgastado toda mi vida siendo el gran duque de Visserine y quiero morir siéndolo. Simplemente, me niego a ser el gordo maese Salier, que antaño fue un hombre importante.
—Orgullo, ¿eh? No puedo decir que yo tenga mucho de eso.
—Entonces, Cosca, ¿por qué no ha huido?
—Supongo que... —Tenía razón, ¿por qué no había huido? El viejo maese Cosca, que antaño fue un hombre importante, que lo primero en lo que pensaba era salvar su propio pellejo. ¿Por un amor loco? ¿Por una bravura desatinada? ¿Porque tenía que pagar viejas deudas? ¿O, simplemente, porque aquella muerte piadosa le evitaría más vergüenzas? —¡Mirad! —y señaló la puerta—. Sólo con pensar en ella, aparece.
Llevaba un uniforme de Talins, se había recogido el pelo por debajo del yelmo y apretaba las mandíbulas. Igual que un joven oficial bastante serio que se hubiera afeitado aquella mañana para meterse de lleno en los complicados asuntos de la guerra. Cosca no la habría reconocido de no saber que se iba a disfrazar, o eso suponía Monza. Aunque quizá la hubiera delatado esa manera suya de caminar. O la forma de sus caderas. O lo largo que tenía el cuello. Otra mujer vestida de hombre. ¿Por qué le torturaban de esa manera?
—¡Monza! —dijo—. ¡Me preocupaba que no vinieras con nosotros!
—¿Y dejar que fueras el único que muriese de una manera gloriosa? —Escalofríos acababa de aparecer por detrás de ella, vestido con el peto, las grebas y el yelmo del cadáver de gran envergadura que habían encontrado cerca de la brecha. Los vendajes que tapaban su ojo vaciado le miraban fijamente con aspecto acusador—. Por lo que alcanzo a oír, ya han llegado a las puertas del palacio.
—¿Tan pronto? —la lengua de Salier asomó entre sus labios de color ciruela—. ¿Dónde está la capitán Langrier?
—Ha huido. No parecía que la gloria le atrajera mucho.
—¿Es que ya no queda lealtad en Styria?
—No lo sé, porque yo nunca me he encontrado con ella —Cosca lanzó al aire la envainada Calvez, y Monza la recogió al vuelo—. A menos que se refiera a la que, a título individual, puedan profesarle algunas personas. ¿Hay algún plan que no sea el de aguardar a que Ganmark nos llame?
—¡Day! —Monza señaló con el dedo las estrechas ventanas de la planta superior—. Te quiero ahí. Baja el rastrillo en cuanto tengamos a Ganmark. O en cuanto él nos tenga a nosotros.
La joven parecía muy aliviada por alejarse del peligro, aunque para Cosca aquello sólo fuese algo temporal.
—Sólo entonces bajaré el rastrillo. Entendido —dijo, y echó a correr hacia una de las puertas.
—Nos quedaremos aquí. Y cuando Ganmark llegue, le diremos que hemos capturado al gran duque Salier. Nos acercaremos con Su Excelencia, y entonces... ¿sois consciente de que todos podemos morir?
El duque sonrió sin ganas, y sus papadas temblaron.
—No soy un luchador, general Murcatto, pero tampoco un cobarde. Si tengo que morir, que pueda escupir desde mi tumba.
—Con eso me basta —dijo Monza.
—Pues a mí no —intervino Cosca—. Una tumba es una tumba, se pueda escupir desde ella o no. ¿Estás completamente segura de que vendrá?
—Vendrá.
—¿Y entonces?
—Lo mataremos —dijo Escalofríos con un gruñido. Alguien le había proporcionado un escudo y una pesada hacha que tenía un largo pincho en su extremo inferior. Tenía toda la pinta de haber practicado con ella de la manera más bestial.
—Creo que sólo nos queda esperar a ver qué pasa —el cuello de Monza se movió al tragar ella saliva.
—Ah, esperar a ver qué pasa —Cosca sonreía—. Mi plan favorito.
* * *
De algún lejano lugar del palacio les llegó un ruido estrepitoso, un grito distante, quizá incluso el débil sonido del chocar de los aceros. Monza acarició muy nerviosa la empuñadura de la Calvez que colgaba al lado de una de sus piernas.
—¿Lo han oído? —el blando rostro de Salier, que seguía a su lado, acababa de volverse tan pálido como la mantequilla. Sus guardias, que habían tomado posiciones en el jardín, empuñaban las armas robadas con el mismo entusiasmo que él acababa de mostrar. Era lo que sucedía al enfrentarse a la muerte, como Benna había puesto de manifiesto muchas veces. A medida que se le acerca a uno, parece más difícil de soportar. Pero eso no parecía afectarle a Escalofríos. Porque quizá el hierro al rojo también hubiera quemado las dudas que pudiese albergar al respecto. Tampoco a Cosca, cuya mueca de alegría se hacía más tremenda a cada momento. Amistoso seguía sentado con las piernas cruzadas, tirando los dados encima de los adoquines.
Con aquella cara suya tan inexpresiva como siempre, levantó la cabeza para mirar a Monza y comentó:
—Cinco y cuatro.
—¿Es algo bueno?
—Nueve —respondió, encogiéndose de hombros.
Monza enarcó las cejas. Aunque fuese innegable que su grupo era de lo más variopinto, los planes que son una locura sólo pueden llevarse a cabo con gente que esté medio loca.
Porque la gente cuerda puede tener la tentación de atajar por el camino fácil.
Más estrépitos y un débil grito, en aquella ocasión más cercano. Los soldados de Ganmark, que se abrían camino por el palacio para llegar al jardín situado en su parte central. Amistoso lanzó los dados y luego los recogió, levantándose espada en mano. Monza intentó mantener la calma mientras miraba fijamente hacia la abierta puerta, hacia la sala llena de pinturas, hacia la arcada por donde se accedía al resto del palacio. El único camino por el que se podía llegar a donde ellos se encontraban.
Una cabeza cubierta con un yelmo apareció al lado de la columna de uno de los arcos. La siguió un cuerpo vestido con una armadura. El de un sargento talinés, espada y escudo en alto y a punto. Monza vio cómo se deslizaba furtivamente por debajo del rastrillo, sobre las losetas del suelo. Salió a la luz del día y avanzó con mucha precaución, frunciendo el ceño al verlos.
—Sargento —dijo un Cosca que parecía muy contento.
—Capitán —se irguió y bajó la espada. Le seguían más hombres. Bien armados, soldados de Talins, veteranos barbudos y precavidos que entraban en la galería con las armas listas. En un principio, parecieron sorprendidos al descubrir en el jardín a varios de los suyos, sorprendidos pero contentos—. ¿Es él? —preguntó el sargento, señalando a Salier.
—Lo es —afirmó Cosca con una mueca.
—Bien, bien. ¿El jodido seboso?
—El mismo.
En aquel momento aparecieron más soldados y un grupo de oficiales de estado mayor enfundados en uniformes inmaculados, con espadas elegantes pero sin ninguna armadura. A su cabeza, dando zancadas con un aire de autoridad incuestionable, llegaba un hombre de rostro blando y ojos húmedos y tristes.
Ganmark.
Si no hubiera sido por la oleada de odio que la dominó nada más verlo, Monza habría sentido una pizca de satisfacción perversa por haber predicho sus movimientos con tanta facilidad. Llevaba una espada larga en la cadera izquierda y otra más corta en la derecha. Un acero largo y otro corto, según la costumbre de la Unión.
—¡Asegurad la galería! —exclamó mientras se dirigía al jardín, con aquel acento suyo que tendía a comerse las últimas letras de las palabras —. ¡Sobre todo, aseguraos de que las pinturas no sufran daño alguno!
—¡Sí, señor! —las botas resonaron mientras los soldados se ponían en marcha para cumplir sus órdenes. Eran muchos. Monza los observó mientras seguía apretando las mandíbulas. Quizá demasiados, pero de nada servía lamentarse. Lo único importante era matar a Ganmark.
—¡General! —Cosca le saludó enérgicamente—. Hemos capturado al duque Salier.
—Ya lo veo. Bien hecho, capitán. Ha sido el más rápido, y por eso será recompensado. Muy rápido —entonces hizo una reverencia burlona—. Excelencia, es un honor. El gran duque Orso os envía saludos fraternales.
—Me cago en sus saludos —dijo Salier de malos modos.
—Y sus pesares, por no haber podido venir en persona para presenciar vuestra completa derrota.
—Si hubiera venido, también le mandaría a cagar.
—Sin duda. ¿Estaba solo?
—Estaba esperando en este sitio —respondió Cosca, asintiendo—, mirando eso —y movió la cabeza hacia la gran estatua que se encontraba en medio del jardín.
—El Guerrero de Bonatine —Ganmark echó a andar despacio, sonriendo a la imponente estatua de Stolicus—. Es más bonita en persona que en los dibujos. Quedará muy bien en los jardines de Fontezarmo —casi estaba a cinco pasos. Monza intentó respirar despacio, pero el corazón martilleaba su pecho—. Debo felicitaros por vuestra maravillosa colección, Excelencia.
—Me cago en sus felicitaciones —dijo Salier, rezongando.
—Al parecer, os cagáis en demasiadas cosas excelsas. Aunque una persona de vuestro tamaño, seguro que genera una considerable cantidad de la materia involucrada. Traedme aquí a ese gordo.
Era el momento. Monza agarró con fuerza la empuñadura de la Calvez y avanzó al frente, cogiendo con su mano derecha, la del guante, el codo de Salier, mientras Cosca se situaba a su derecha. Los oficiales y guardias de Ganmark se habían dispersado. Miraban la estatua y a Salier, ya fuera desde el jardín o desde las ventanas de las galerías. Aunque dos de ellos permanecieran al lado de su general, uno con la espada desenvainada, no parecía que desconfiasen de nada. No parecían en tensión. Porque todos eran camaradas.
Amistoso seguía tan quieto como una estatua, con la espada en la mano. Aunque Escalofríos cogiera el escudo sin fuerza, Monza vio que los nudillos de la mano que empuñaba el hacha estaban blancos, por lo fuerte que la agarraba, y que su único ojo iba de un enemigo a otro, calculando el peligro. La sonrisa burlona de Ganmark aumentó a medida que Salier se acercaba a él.
—Bien, bien, Excelencia. Aún recuerdo las palabras del discurso que pronunciasteis al crear la Liga de los Ocho. ¿Cómo era? Ah, sí. Que antes moriríais que arrodillaros delante de un perro como Orso. Pues ahora me gustaría mucho veros de rodillas —hizo una mueca burlona a Monza, que apenas estaba ya a dos pasos de él—. Teniente, ¿podría...? —sus pálidos ojos se entornaron durante un instante y entonces la reconoció. Monza saltó hacia él, apartando al guardia que estaba más cerca mientras lanzaba una estocada hacia su corazón.
Escuchó el familiar sonido del acero contra el acero. De algún modo, Ganmark había tenido tiempo de desenvainar su espada a medias, lo suficiente para evitar por un pelo la estocada de Monza. Echó la cabeza hacia un lado y la punta de la Calvez le hizo un largo corte en la mejilla, mientras su espada cantaba al abandonar la vaina.
Entonces se hizo el caos en el jardín.
* * *
La hoja de Monza acababa de hacerle a Ganmark un largo corte en la cara.
—Pero... —el oficial que estaba más cerca miró aturdido a Amistoso mientras éste le hundía la espada en la cabeza. Como la hoja se le quedó clavada en el cráneo, Amistoso no se molestó en sacarla de él. Era un arma incómoda, y a él le gustaba luchar más de cerca. Sacó la cuchilla de carnicero y el cuchillo que llevaba al cinto, sintiendo el calorcillo que despertaba en sus puños el contacto con aquellos dos objetos tan familiares, la satisfacción abrumadora de saber que todo sería más sencillo. Matar a todos los que pudiera antes de que se dieran cuenta. Aun con la suerte en contra. Pues que once luchasen contra veintiséis era jugar contra la suerte.
Apuñaló a un oficial pelirrojo en el estómago antes de que pudiese desenvainar la espada, lo lanzó contra un tercero y describió un amplio arco con el brazo para luego acercarse a él y clavarle la cuchilla en un hombro, cortándole ropa y carne con su pesada hoja. Hizo una finta para esquivar un lanzazo, y el soldado que empuñaba la lanza perdió el equilibrio y cayó hacia delante. Amistoso le hundió el cuchillo en el sobaco y luego lo sacó, rascándole con la hoja el borde del peto.
Pudo oírse el chirrido metálico que hacía el rastrillo al caer. Había dos soldados en la arcada. El rastrillo cayó justamente detrás de uno, dejándole incomunicado en la galería con todos los demás. El otro se echó hacia atrás para no sufrir la misma suerte. Los pinchos le alcanzaron en el estómago, le aplastaron contra el suelo, le reventaron el peto y le doblaron una pierna por debajo del cuerpo, mientras él pataleaba atrozmente en el aire con la otra. Entonces comenzó a gritar. Pero nadie le hizo caso, porque para entonces ya gritaba todo el mundo.
El combate se generalizó por el jardín y ocupó los cuatro lados del atrio que lo rodeaba. Cosca había tirado al suelo a un guardia después de desjarretarle los muslos por detrás. Escalofríos casi había partido a un hombre en dos al principio del combate, y en aquel momento estaba rodeado por otros tres y retrocedía hacia la sala llena de esculturas, mientras asestaba unos hachazos desmesurados y hacía un extraño sonido que estaba a medio camino de la risa y del rugido.
El oficial pelirrojo al que Amistoso acababa de apuñalar salió cojeando y gimiendo por la puerta que conducía a la primera sala, dejando un rastro de gotas de sangre en el brillante suelo. Amistoso le siguió, se agachó para evitar el desabrido molinete que hacía con la espada, se acercó a él y le alcanzó en la nuca con su cuchilla. El soldado que había quedado atrapado debajo del rastrillo gimió, balbució y se agarró a los barrotes. El otro, que en aquel momento comprendía todo lo que estaba sucediendo, apuntó a Amistoso con su alabarda. Un oficial de mirada confusa que tenía un antojo en una mejilla dejó de contemplar una de las setenta y ocho pinturas de la sala y desenvainó la espada.
Ya eran dos. Uno y uno. Amistoso estuvo a punto de sonreír. Ya lo comprendía.
* * *
Monza lanzó otro tajo a Ganmark, pero uno de sus soldados interpuso su escudo entre ambos. Ella resbaló, cayó rodando hacia un lado y se levantó a gatas mientras el combate seguía a su alrededor.
Vio que Salier lanzaba un alarido, sacaba por detrás de su espalda una espada muy pequeña y estrecha, y tajaba con ella el rostro de un oficial pasmado. Luego lanzó una cuchillada a Ganmark que resultó sorprendentemente ágil para un hombre de su tamaño, aunque no lo suficiente para tener éxito. El general se echó a un lado y, con toda la parsimonia del mundo, alcanzó al gran duque de Visserine en su enorme barriga. Monza observó que un palmo de metal lleno de sangre asomaba por detrás de su uniforme blanco. Igual que lo había hecho por detrás de la blanca camisa de Benna.
—Uf —dijo Salier.
Ganmark levantó una bota y lo empujó con ella, haciéndole caer de espaldas en medio de los adoquines y llegar hasta el pedestal de mármol de El Guerrero. El duque se deslizó por debajo de la escultura y apretó la herida con sus manos regordetas, mientras el suave tejido blanco de su uniforme se empapaba con su sangre.
—¡Matadlos a todos! —exclamó Ganmark a voz en cuello—. ¡Pero no estropeéis las pinturas!
Dos soldados se acercaron a Monza. Ella se deslizó hacia un lado para que ambos se estorbaran mutuamente, se giró para evitar el desmañado tajo que uno le lanzaba desde arriba, se echó hacia delante y le alcanzó en la ingle, justo debajo del peto. El soldado lanzó un gran alarido y cayó de rodillas; pero antes de que Monza pudiese recobrar el equilibrio, el otro giraba hacia ella. Sólo pudo parar su golpe, tan fuerte que estuvo a punto de arrancarle la Calvez de la mano. Luego la golpeó en el pecho con su escudo, consiguiendo que el borde del peto se le clavara en el estómago y que ella se quedara sin aliento y a su merced. El soldado volvió a levantar la espada, balbució algo y cayó hacia un lado. Las plumas de un cuadrillo de ballesta sobresalían por su nuca. Monza vio a Day, que se asomaba por una de las ventanas situadas más arriba con la ballesta entre las manos.
Ganmark movió una mano hacia ella y exclamó:
—¡Matad a la rubia! —Day desaparecía al otro lado de la ventana mientras hasta el último de los soldados de Talins obedecía la orden e iba a por ella.
Sin poder enfocar bien la mirada, Salier observó la sangre que se escapaba por sus manos regordetas y comentó:
—¿Quién habría pensado... que moriría luchando? —y su cabeza cayó hacia atrás, chocando con el pedestal de la escultura.
—¿Es que no terminarán nunca las sorpresas que el mundo nos vomita encima? —Ganmark se desabrochó el botón superior de la guerrera y sacó un pañuelo. Se lo llevó al corte de la cara, que sangraba, y luego, con mucho cuidado, se sirvió de él para limpiar de la hoja de su espada la sangre de Salier que la manchaba—. Así que era cierto. Aún sigues viva.
—Lo es, chupapollas —Monza, que había recobrado el aliento, mantenía en alto la espada de su hermano.
—Siempre admiré esa retórica tuya tan sutil. —El individuo al que Monza había herido en la axila gemía, mientras intentaba llegar a rastras hasta la entrada. Ganmark fue hacia Monza, pasando con cuidado por encima de él, guardándose el pañuelo ensangrentado en un bolsillo y abrochándose el botón superior de la guerrera con la mano que tenía libre. Aunque la barahúnda, el chocar de los aceros y los gritos del combate aún pudieran oírse en las salas situadas al otro lado de las columnas, ellos dos eran los únicos que estaban en el jardín. A menos de tener en cuenta los cadáveres dispersos por la entrada—. Sólo estamos los dos. Como apenas he tenido tiempo de tirar unas cuantas estocadas buenas, espero que te satisfagan las que ahora voy a darte.
—No te molestes. Tu muerte me satisfará por completo.
—¿Con la mano izquierda? —sonreía mientras sus ojos acuosos miraban su espada.
—Suponía que querrías aprovecharte de la ventaja.
—Lo menos que puedo hacer es corresponder a tu cortesía —pasó su espada de una mano a la otra con suma maestría, agarró con fuerza la empuñadura y apuntó su hoja hacia Monza—. Debe...
Como Monza jamás había esperado a que le dijeran lo que debía hacer, le lanzó inmediatamente una estocada. Pero él, que ya se había puesto en guardia, la paró, echándose a un lado. Luego le lanzó dos tajos muy rápidos, de arriba abajo y de abajo arriba. Sus dos hojas se encontraron, deslizándose una por encima de la otra con un ruido metálico, para luego moverse de atrás adelante y relucir en los retazos de luz que había entre los árboles. Las botas de caballería de Ganmark, exageradamente brillantes, se deslizaban por encima de los adoquines con la ligereza de un bailarín. La atacó con la rapidez del relámpago. Ella paró una vez, dos veces, estuvo a punto de que la hiriera y pudo librarse haciendo una finta. Dio unos cuantos pasos apresurados, tomó aliento y se recuperó.
Aunque huir del enemigo sea algo deplorable, la alternativa que a uno le queda suele ser peor, había dicho Farans.
Mientras avanzaba hacia delante, observó que Ganmark, por otra parte muy tranquilo, describía pequeños círculos con la reluciente punta de su espada.
—Me temo que mantienes una guardia muy baja. Te domina la pasión. Pero la pasión sin disciplina sólo es una rabieta infantil.
—¿Por qué no cierras la maldita boca y luchas?
—Oh, puedo hablar y sacarte unas cuantas rodajas al mismo tiempo —se acercó rápidamente a ella y la acorraló hasta uno de los extremos del jardín y luego hasta el otro, mientras la desesperada Monza paraba sus acometidas y se las devolvía cuando podía, pero siempre de una manera desmañada e inefectiva.
Se decía de Ganmark que era uno de los mejores espadachines del mundo, lo cual no era difícil de creer, vista su maestría con la mano izquierda. El acuerdo de luchar con aquella mano la beneficiaba, porque su maestría de antaño con la derecha había quedado aplastada por la bota de Gobba, para luego hacerse pedazos en la ladera de la montaña en la que se levantaba Fontezarmo. Ganmark era más rápido, más fuerte, más preciso. Lo que sólo le dejaba a ella la posibilidad de ser más astuta, más tramposa, más sucia en la pelea. Y de sentirse más enfadada.
Se acercó a él lanzando un grito, fingió que atacaba por la derecha y le lanzó una estocada por la izquierda. Cuando Ganmark retrocedió de un salto, Monza se quitó el yelmo y se lo lanzó a la cara. Él lo vio justo a tiempo de apartarse a un lado, aunque no lo suficientemente deprisa para evitar que rebotase en su coronilla y le hiciese gruñir. Monza volvió contra él. Ganmark giró hacia un lado y ella sólo arañó la charretera dorada de una de las hombreras de su guerrera. Monza atacaba y Ganmark paraba, nuevamente en forma.
—Tramposa.
—Que te den por el culo.
—Quizá eso me apetezca cuando acabe contigo —lanzó una cuchillada a Monza que ella evitó, para después, en vez de retroceder, acercarse más y trabar su espada con la de él en un chirrido de empuñaduras. Aunque intentase echarle la zancadilla, él no dejaba de dar vueltas alrededor de ella para no perder el equilibrio. Le dio una patada en una rodilla mientras seguía intentando echarle la zancadilla. Luego le lanzó una cuchillada con toda la fuerza que podía, pero Ganmark se echó hacia un lado y ella sólo alcanzó uno de los setos, que meneó todas sus verdes hojas.
—Hay maneras más cómodas de arreglar los setos, si eso es lo que quieres —comentó Ganmark, y antes de que se diera cuenta le lanzó una serie de tajos que la obligaron a retroceder. Saltó por encima del ensangrentado cadáver de uno de los guardias y se situó detrás de las grandes piernas de la escultura, protegiéndose con ellas mientras pensaba en cómo podría alcanzar a Ganmark. Desató las correas de uno de los costados del peto, se lo quitó y lo dejó caer al suelo con un ruido metálico. No sólo no le protegía ante un espadachín de su maestría, sino que el lastre de su peso la cansaba—. Murcatto, ¿sin trampas?
—¡Estoy pensando, bastardo!
—Pues piensa deprisa —la espada de Ganmark entró con furia por entre las piernas de la escultura. La habría alcanzado si ella no se hubiese apartado de su trayectoria con un salto—. Sabes que no puedes vencer, simplemente porque te sientes agraviada. Porque sabes que así te justificas. El espadachín que vence es siempre el mejor, no el que está más enfadado.
Aunque hiciera como si fuese a rodear la enorme pierna derecha de El Guerrero, Ganmark apareció por la otra, saltando por encima del cadáver de Salier, que seguía echado encima del pedestal. Pero como ella lo había visto venir, paró su espada y le dio un golpe muy poco elegante con la cabeza, aunque tremendamente contundente. Él se apartó en el preciso momento. La hoja de la Calvez tintineó contra la musculosa rodilla de Stolicus y desprendió pequeños fragmentos de mármol que salieron volando. Mientras se echaba hacia un lado, tuvo que concentrarse en agarrar con fuerza la empuñadura que vibraba y le causaba un tremendo dolor en la mano izquierda.
Mientras con su mano izquierda tocaba cuidadosamente la hendidura producida en la pierna izquierda de la escultura, Ganmark frunció el ceño y comentó:
—Puro vandalismo —luego saltó hacia ella, enganchó su espada con la suya y la obligó a retroceder una vez, luego otra más, mientras las botas de Monza resbalaban en los adoquines y llegaban hasta el césped, sin que ella, ya fuera mediante sutilezas, argucias o la fuerza bruta, cejase en su intento de encontrar algún hueco que le permitiese atacar a Ganmark. Pero él veía las situaciones antes que ella las pusiese en práctica, aprovechándolas con la eficiencia de un maestro de esgrima. Apenas resollaba. Cuanto más tiempo siguieran luchando, antes encontraría él sus puntos flacos y los aprovecharía.
—Deberías recapacitar en el tajo que acabas de tirar hacia atrás —dijo—. Demasiado alto. Limita tus opciones y abre tu guardia —Monza le atacó una y otra vez, pero él se limitó a apartar su espada, como no dándole importancia—. Tienes la costumbre de ladear el acero hacia la derecha cuando alargas el brazo —le lanzó una estocada que él paró con la espada, trabando la suya con un chirrido de metal para luego contenerla dentro de los círculos que describió con su arma. Entonces, con un simple giro de muñeca, arrancó la Calvez de su mano y la mandó a volar por encima de los adoquines—. ¿Ves a qué me refiero?
Aturdida, Monza dio un paso atrás, mientras veía que la luz reflejada en la espada de Ganmark salía disparada hacia delante. La hoja atravesó limpiamente la palma de su mano izquierda, pasó entre sus huesos y llegó hasta su hombro, dejándole la mano cosida a él como si fuera una de las brochetas de carne y cebolla que los gurkos suelen preparar. El dolor le llegó un instante después, haciéndole gritar cuando Ganmark retorció la espada y ella se arrodilló indefensa y cayó hacia atrás.
—Si esto te parece indigno de mí, consuélate pensando que es un regalo de los ciudadanos de Caprile —giró la espada en sentido contrario y ella sintió que la punta no sólo chirriaba contra su hombro sino contra los huesecillos de su mano, mientras la sangre le bajaba por el antebrazo y manchaba su guerrera.
—¡Te voy a joder! —exclamó mientras le escupía, porque la única opción que le quedaba era gritar.
—Una oferta muy interesante —torció la boca para expresar una sonrisa llena de tristeza—, pero tu hermano era más de mi tipo. —Sacó la espada de un tirón y ella cayó hacia delante y se puso a gatas, jadeando. Cerró los ojos y esperó a la hoja que no tardaría en deslizarse a través de sus omóplatos para taladrarle el corazón, tal y como le había sucedido a Benna.
Se preguntó si le dolería mucho y durante mucho tiempo. Seguro que dolería mucho, pero no por mucho tiempo.
Escuchó unas pisadas que se alejaban de ella y levantó poco a poco la cabeza. Ganmark puso una bota debajo de la Calvez y la levantó del suelo, cogiéndola luego con una mano.
—Estoy por asegurar que el punto ha sido para mí —lanzó la espada como si fuese una flecha, dejándola clavada en la parte del césped situada al lado de Monza, donde se quedó oscilando lentamente—. ¿Qué me dices? ¿Vemos si consigues superarlo en las dos partidas siguientes?
* * *
El salón que albergaba las obras maestras realizadas en Styria se veía realzado por cinco cadáveres. La decoración definitiva para cualquier palacio, aunque el dictador perspicaz tenga la obligación de reemplazarlas con regularidad para evitar el mal olor. Dos de los soldados de Salier que se habían disfrazado de talineses y uno de los oficiales de Ganmark yacían en actitudes poco dignas, aunque uno de los guardias del general hubiera logrado morir en una postura bastante cómoda, acurrucado alrededor de una mesa de circunstancias que tenía encima un vaso ornamental.
Otro guardia se arrastraba hacia la alejada puerta, dejando tras de sí un rastro de grasiento color rojo. Como Cosca le había herido en el estómago, justo debajo del peto, tenía que arrastrarse y cogerse las tripas al mismo tiempo.
Eso dejaba sólo a dos jóvenes oficiales de estado mayor, con sus brillantes espadas desenvainadas y sus brillantes ojos llenos de justo odio, y a Cosca. De encontrarse en otras circunstancias más agradables, posiblemente hubieran sido personas amables. Posiblemente sus madres los amasen y ellos les correspondiesen. Seguro que no merecían morir en aquel templo tan recargado por estar en un bando y no en otro. Pero a Cosca no le quedaba otra opción que matarlos como mejor supiera. ¿Por qué uno de los mercenarios más infames de Styria hubiera tenido que obrar de otra manera?
Los dos oficiales se separaron, yendo uno hacia los ventanales y el otro hacia las pinturas, para llevar a Cosca hasta el extremo de la sala y, lo más seguro, hasta el fin de su existencia. Bajo el uniforme talinés, estaba empapado de sudor, y el aire le quemaba los pulmones. Era evidente que luchar contra la muerte era un juego para hombres jóvenes.
—Vamos, vamos, amigos —musitó él, sopesando la espada—. ¿Por qué no me atacáis uno a uno? ¿No tenéis honor?
—¿Honor? —dijo uno, rezongando—. ¿Nosotros?
—¡Vosotros os disfrazasteis para lanzar un ataque cobarde y a traición contra nuestro general! —exclamó el otro entre dientes, el rostro colorado por la afrenta.
—Es cierto. Es cierto —Cosca bajó la espada—. Y la vergüenza que se me clava en el corazón no me deja vivir. Me rindo.
El que estaba a la izquierda no se lo creyó ni durante un instante. Pero sí el que estaba a la derecha, que, un tanto perplejo, bajó la espada. El cuchillo que Cosca acababa de lanzar fue hacia él.
Cantó en el aire y alcanzó al joven en un costado, obligándole a doblarse en dos. Cosca cargó hacia él, apuntándole al pecho. Quizá fuera porque aquel muchacho se había echado hacia delante, o porque Cosca no había andado muy fino, lo cierto es que la hoja encontró el cuello del oficial y, como si quisiese demostrar lo afilada que estaba, le rebanó por completo la cabeza. Cayó dando vueltas, lanzando sangre por todos los lados, y rebotó en una de las pinturas con un sonido hueco y un estremecimiento del lienzo.
El cuerpo se inclinó hacia delante mientras la sangre que salía a chorros de su cuello cortado, tanta como de un surtidor, reptaba por el suelo.
Pero mientras Cosca lanzaba un grito de sorpresa y de triunfo, el otro oficial llegó hasta él y le sacudió como si fuera una alfombra. Cosca se agachó, se retorció, paró, retrocedió espasmódicamente ante un tajo feroz, tropezó con el cadáver decapitado y cayó despatarrado encima del charco de sangre.
El oficial lanzó un grito tremendo al dar un salto para rematar la faena. La desfallecida mano de Cosca se acercó a lo que tenía más cerca, lo cogió y lo lanzó. La cabeza cortada. Le alcanzó en la cabeza y le hizo perder el equilibrio. Cosca se restregó por el suelo mientras buscaba la espada. Finalmente la cogió y se levantó, con la mano, la espada, la cara, las ropas y todo manchado de rojo. Un color que, curiosamente, iba a tono con la vida que había llevado.
El oficial, que ya había llegado a su lado, le propinó una serie de feroces tajos. Cosca retrocedió todo lo deprisa que pudo, evitando caerse y apuntando con su espada hacia abajo, como queriendo dar a entender que estaba completamente agotado, lo que por otra parte era cierto. Chocó con la mesa, estuvo a punto de caer y, al agarrarse con la mano que tenía libre, encontró el borde del vaso ornamental. El oficial se echó hacia delante y levantó la espada con un berrido de triunfo, que se convirtió en un gorgoteo de sorpresa cuando el vaso llegó volando hasta él. Al intentar desviarlo con la empuñadura de la espada, formó una lluvia de fragmentos de cerámica que cayó en uno de sus costados, pero a cambio de bajar la guardia. Cosca lanzó una estocada desesperada, sintiendo una débil resistencia en la punta de su espada cuando la hoja taladró la mejilla del oficial y le salió por la nuca, todo ello con la meticulosidad propia de un libro de texto.
—¡Oh! —el oficial se tambaleó ligeramente cuando Cosca sacó la espada de su cabeza y la sacudió durante un instante—. Es eso... —miraba como si lo viese todo borroso, como quien se despierta borracho y descubre que, además de robarle, le han atado desnudo a un poste. Cosca no podía recordar cuándo le había sucedido lo mismo a él, si había sido en Etrisani o en Westport, porque todos aquellos años se confundían en su mente.
—¿Quázuceddido? —como el oficial tiraba tajos con una lentitud pasmosa, Cosca se alejó de él. Luego se movió en círculos y cayó de costado. Giró hacia un lado y se levantó gateando, mientras la sangre corría lentamente por la limpia hendidura, por otra parte muy pequeña, que tenía cerca de la nariz. El ojo parpadeaba encima de una carne tan floja como el cuero viejo—. ¿Matasthe-matheastealotro? —preguntó, babeando.
—¿Perdón? —dijo Casca.
—¡Argghhh! —Y levantó su titubeante espada, cargando directamente contra una de las paredes. Se estrelló contra la pintura de la joven que se estaba bañando, abrió con su espada una hendidura enorme en ella, arrastró al caer el enorme lienzo, que quedó encima de él, y sacó una bota por debajo de su marco dorado. Y ya no volvió a moverse.
—Vaya con el hijoputa —dijo Cosca, susurrando. Morir debajo de una mujer desnuda. Él llevaba intentándolo toda la vida.
* * *
A Monza le ardía la herida del hombro. Pero la que tenía en la mano izquierda le ardía mucho más. La palma y los dedos estaban pegajosos por la sangre. Apenas podía cerrar el puño, y menos aún empuñar la espada. No le quedaba otra elección. Se quitó con los dientes el guante de la mano derecha, estiró el brazo y cogió con ella la empuñadura de la Calvez, sintiendo que sus huesos deformes se movían al cerrar sus engarabitados dedos sobre ella y viendo que el dedo meñique seguía saliéndose hacia fuera.
—¡Ah! ¿Con la derecha? —Ganmark lanzó su propia espada para que diese vueltas por el aire y la recogió con la mano derecha, haciendo gala de la maestría que es propia de un malabarista de circo—. Siempre admiré tu determinación, aunque no las metas que te propusiste. Venganza, ¿verdad?
—Venganza —repitió ella entre dientes.
—Venganza, pues. Recapacita. Aunque pudieses conseguirla, ¿qué conseguirías? ¿Para qué todo este derroche de esfuerzo, dolor, dinero y sangre? ¿A quiénes beneficia? —sus ojos tristes la vigilaban mientras ella se ponía lentamente de pie—. No a quienes se venga, evidentemente. A pesar de todo, siguen pudriéndose. No a aquellos de quienes uno se venga, por supuesto. Son cadáveres. ¿Quizá a aquellos que se vengan? ¿Crees que duermen mejor después de acumular asesinato tras asesinato? ¿No estarán sembrando las semillas de otras cien venganzas que les seguirán? —ella daba vueltas a su alrededor, pensando en algún truco para matarle—. Supongo que todas aquellas muertes acaecidas en el banco de Westport fueron obra tuya, algo que tenías derecho a hacer. ¿Y la carnicería en el Cardotti? ¿También fue una réplica justa y proporcionada al daño que se te hizo?
—¡Había que hacerlo!
—¡Ah, había que hacerlo! La excusa favorita del mal que se hace sin pensar resuena a través de las eras para escapar balbuciente por tu boca retorcida —salió bailando a su encuentro, y sus espadas resonaron juntas una y otra vez. Lanzó una estocada que ella paró y devolvió. Cada uno de aquellos encuentros le enviaba por arriba del brazo un dolor inenarrable. Apretaba los dientes para que la expresión de desprecio no se borrase de su rostro, aunque apenas lograse disimular todo lo que le dolía, o lo torpe que se sentía. Si apenas le quedaba alguna esperanza con la mano izquierda, con la derecha no tenía ninguna, y lo sabía.
—Nunca sabré por qué el Hado quiso salvarte, pero deberías haberle dado las gracias en silencio y eclipsarte en la oscuridad. No pretendamos ahora que, precisamente, tú y tu hermano no os merecíais lo que se os hizo.
—¡Eres un cabrón! ¡Yo no me lo merecía! —pero, aunque lo negase, no estaba muy segura—. ¡Ni mi hermano tampoco!
—Nadie más dispuesto que yo a perdonar a un hombre hermoso —dijo Ganmark con voz burlona—, pero resulta que tu hermano era un cobarde vengativo. Un parásito encantador, avaricioso, despiadado y sin carácter. Lo único que le eximía de la más completa indignidad y de la total intrascendencia eras tú —saltó hacia delante con velocidad letal y ella se echó hacia atrás, chocó contra un cerezo, lanzó un gruñido y cayó entre una lluvia de flores blancas. Aunque Ganmark hubiera podido atravesar a Monza, se quedó tan inmóvil como una estatua, la espada en guardia, sonriendo tranquilamente mientras veía cómo se ponía en pie—. Enfrentémonos a los hechos, general Murcatto. A pesar de todos tus talentos innegables, nunca has sido un dechado de virtudes. Por eso debía de haber más de cien mil personas con motivos más que suficientes para arrojar tu odiosa carcasa desde lo alto de aquella terraza.
—Pero Orso no era una de ellas. ¡No lo era! —se agachó, atacando sus caderas de manera desmañada, haciendo una mueca cada vez que movía la espada hacia uno de sus costados y agarraba su empuñadura con la palma retorcida.
—Si es una broma, no resulta divertida. ¿Sofismas con el juez, cuando es más que evidente que la sentencia es justa? —asentó con cuidado los dos pies, como el artista que pinta un lienzo, y llevó a Monza hasta los adoquines—. ¿En cuántas muertes has participado? ¿En cuánta destrucción? ¡Eres una bandida! ¡Una acaparadora glorificada! ¡Un gusano que ha engordado con el cadáver podrido de Styria! —tres golpes más, tan rápidos como el martillo del escultor en el escoplo, y la espada castañeteó en su mano—. Dices que no te lo merecías. ¿No te lo merecías? Esa excusa de tu mano derecha es muy embarazosa. Una excusa para no hacer bien las cosas.
Monza lanzó una estocada llena de dolor, de cansancio, desmañada. Él la desvió con desdén, moviéndose alrededor de ella y dejando que retrocediese. Esperó que le clavara la espada en la espalda, y en su lugar se encontró con una patada en el trasero que la envió a rodar por los adoquines, mientras la espada de Benna saltaba una vez más de sus adormecidos dedos. Descansó durante un momento, sin resuello, y luego se volvió lentamente y se puso de rodillas. No parecía que pudiese hacer nada más. Volvería a caer al suelo en cuanto la atacase. La mano derecha le latía y le temblaba. La hombrera de su uniforme robado estaba negra por la sangre, lo mismo que los dedos de su mano izquierda.
Ganmark giró la muñeca y cortó una flor que fue a parar a la palma de la mano que tenía libre. Se la llevó al rostro y aspiró profundamente su aroma, diciendo:
—Es un hermoso día, y un buen sitio para morir. Hubiéramos debido acabar contigo en lo alto de Fontezarmo como hicimos con tu hermano. Ahora lo subsanaré.
Como a ella no se le ocurría ninguna palabra que pronunciar a título final, echó la cabeza hacia atrás y escupió. Le escupió en el cuello, en el cuello de la guerrera y en su inmaculada pechera. Aunque no fuese una gran venganza, algo de venganza sí que era. Ganmark observó los escupitajos y comentó:
—Toda una dama hasta el final.
Sus ojos parpadearon mientras se echaba hacia un lado y algo pasaba como un relámpago cerca de él, cayendo en el lecho de flores situado detrás. Un cuchillo arrojadizo. Con un gruñido, Cosca llegó hasta el general, aullando como un perro rabioso para acosarle entre los adoquines.
—¡Cosca! —Monza levantaba de manera desmañada su espada—. Tarde, como siempre.
—Estaba ligeramente entretenido en la puerta de al lado —dijo rezongando el viejo mercenario, mientras recobraba el aliento.
—¿Nicomo Cosca? —Ganmark le miró preocupado—. Pensaba que había muerto.
—Siempre han circulado informes falsos acerca de mi muerte. Eso es lo que querían...
—Sus muchos enemigos —Monza seguía de pie para que sus miembros dejasen de estar entumecidos—. Si aún sigues queriendo matarme, deberías hacer algo en vez de tanto parlotear.
Ganmark se retiró lentamente, desenvainando con la mano izquierda el acero corto que llevaba al costado y apuntándolo hacia Monza, mientras que con el largo mantenía a raya a Cosca, todo ello sin dejar de mirar a uno y a otra.
—Oh, aún queda tiempo.
* * *
Escalofríos no era el de siempre. Aunque quizá fuese la persona que siempre hubiera querido ser. El dolor le había vuelto loco. O quizá fuese que no veía bien con el ojo que le habían dejado. O quizá que se le hubiera roto por dentro por culpa de las cáscaras que se había estado fumando durante los últimos días. Fueran las que fuesen las razones, había ido a parar al infierno.
Y le gustaba.
La larga sala latía, relucía, se estremecía como la superficie de una piscina. La luz del sol entraba por las ventanas, clavándose en él y deslumbrándole como hubiesen hecho cientos y más cientos de cristalinas facetas. Las esculturas brillaban, sonreían, sudaban, le animaban. El dolor había despejado todas sus dudas, sus miedos, sus preguntas, sus opciones. Toda aquella mierda había supuesto un peso para él. Toda aquella mierda era debilidad, mentiras y una pérdida de esfuerzo. Había convertido en complicadas cosas que eran hermosas y espantosamente simples. Su hacha tenía todas las respuestas que necesitaba.
La hoja de su hacha atrapó la luz del sol y cayó siseando con un gran reguero blanco sobre el brazo de un contrario, que a su vez despidió unas largas tiras negras. Trozos de ropa. Carne arrancada. Hueso astillado. Metal doblado y retorcido. Una lanza entró por el escudo de Escalofríos, que pudo sentir en la boca el dulzor de un rugido al volver a girar el hacha. Se aplastó contra el peto del contrario, dejando en él una enorme abolladura y metiendo su cuerpo estremecido en una urna labrada que reventó y dejó en el suelo un montón de restos de cerámica.
El mundo estaba vuelto del revés, como las brillantes entrañas del oficial al que había destripado poco antes. Solía cansarse mientras luchaba. Pero en aquellos momentos se sentía más fuerte. La rabia hervía en su interior, salía de él, le quemaba la piel. Y todo aquello empeoraba a cada golpe que daba, y los músculos le dolían hasta que no tenía más remedio que gritar, reír, llorar, cantar, zurrar a alguien, bailar o chillar.
Apartó una espada con su escudo, la quitó de una mano, la del soldado que estaba detrás de él; le rodeó con los brazos, besó su cara y se la lamió. Rugió mientras corría a trompicones, acorralándole hasta una de las esculturas y volcándola, para luego volcar otra y otra y formar una confusión de pétreos miembros mutilados, cubiertos por una nube de polvo.
El guardia gimió, tirado entre aquellas ruinas, e intentó darse la vuelta. El hacha de Escalofríos abolló el extremo de su yelmo, que sonó hueco por el golpe, se lo bajó hasta que su borde le quedó encima de los ojos y le aplastó la nariz, haciendo que la sangre brotase por ella.
—¡Muere, cabrón! —Escalofríos le atizó en la parte inferior del yelmo y desplazó su cabeza hacia un lado—. ¡Muere! —luego le trabajó el otro lado del cuello, golpeando en él como si se tratase de un calcetín lleno de gravilla—. ¡Muere! ¡Muere! —Clonc, clonc. Sonaba como las cazuelas y cacharros que se lavan en el río después de la comida. Una escultura le miró con aire de reprobación—. ¿Me estás mirando? —Escalofríos le aplastó la cabeza con el hacha. Luego se encontró encima de algo, sin saber cómo había llegado hasta allí, golpeando una cara con el borde del escudo hasta convertirla en un estropicio informe de color rojo. Podía oír que alguien le susurraba, le susurraba al oído. Era una voz enloquecida, sibilante, cascada.
—Estoy hecho de muerte. Soy la Gran Niveladora. Soy la tormenta en los Altos Lugares —la voz del Sanguinario, pero saliendo por su garganta. La sala estaba sembrada de hombres caídos y de esculturas caídas; también de partes de unos y de otras—. Tú —Escalofríos apuntó con su hacha ensangrentada al último que quedaba en pie, agachado al otro extremo de la galería cubierta de polvo—. Te estoy viendo, cabrón. No te muevas. —Fue consciente de que hablaba en norteño. Aquel hombre no podía comprender ni una palabra de lo que decía. Poco importaba.
Ahí estaba el meollo de la cuestión.
* * *
Monza hizo un esfuerzo para pasar por debajo de la arcada, aprovechando la última energía que quedaba en sus doloridas piernas, gruñendo mientras tiraba tajos y estocadas de manera desmañada, pero sin parar. Ganmark retrocedía, penetrando en las zonas iluminadas y en las que estaban a oscuras, para luego volver a recibir la luz del sol, pero todo ello sin perder la concentración. Sus ojos iban de uno a otro lado, parando la hoja de Monza y la de Cosca, que le atacaba desde las columnas situadas a su derecha, entre los jadeos, las rápidas pisadas y los chirridos del metal que resonaban bajo el techo abovedado.
Monza le tiró un tajo y luego otro en sentido contrario, ignorando el ardiente dolor que sintió en la muñeca al arrancarle de la mano la espada corta y enviarla a las sombras con un ruido de herrería. Ganmark se tambaleó mientras desviaba con su espada larga una de las estocadas de Cosca y dejaba un hueco en su guardia para que le atacase Monza. Ésta apretaba los dientes y echaba el brazo hacia atrás para lanzarle una estocada, cuando la ventana que quedaba a su izquierda reventó, lanzando fragmentos de vidrio a su cara. Le pareció escuchar la voz de Escalofríos, que hablaba en norteño desde el otro lado. Ganmark se deslizó entre dos columnas mientras Cosca le lanzaba una cuchillada desde el césped, alejándose hasta el centro del jardín.
—¿No puedes ir más deprisa y matar a ese bastardo? —preguntó Cosca, casi sin resuello.
—Hago lo que puedo. Déjalo.
—Dejado está.
Se alejaron el uno de la otra para llevar a Ganmark hacia la escultura. Parecía agotado por cómo resoplaba y por sus mejillas, antes pálidas y para entonces muy coloradas y perladas de sudor. Cuando ella le atacó sonriente, porque presentía la victoria, él saltó de repente a su encuentro, viendo cómo desaparecía su sonrisa. Monza evitó su primera estocada y le lanzó un tajo al cuello, pero él lo paró y la empujó hacia un lado. No estaba tan cansado como parecía, pero ella sí que lo estaba. Acababa de plantar mal un pie al girar hacia un lado. Ganmark se echó encima de ella como un rayo y le hizo un corte en un muslo. Intentó volverse, chilló cuando se le doblaba la pierna, cayó y rodó, mientras la Calvez se escapaba de sus dedos sin fuerza y rebotaba en el suelo.
Cosca se echó hacia delante con un grito ronco y comenzó a agitar su espada de una manera salvaje. Ganmark se agachó, tiró una estocada desde abajo y le atravesó el estómago. La espada de Cosca alcanzó la espinilla de El Guerrero y salió volando de su mano después de arrancar varias esquirlas de mármol. El general liberó su espada y Cosca cayó de rodillas, deslizándose después hacia un lado con un gemido.
—Se acabó —Ganmark se volvió hacia Monza, con la excelsa obra de Bonatine dominándole desde arriba. Unas cuantas esquirlas de mármol caían del tobillo de la escultura, que presentaba una hendidura donde antes cayera la espada de Monza—. Me has obligado a hacer un poco de ejercicio, eso te lo reconozco. Eres una mujer (o lo fuiste) con una determinación muy notable —Cosca se arrastraba por el suelo adoquinado, dejando unas manchas de sangre tras de sí—. Pero, por estar mirando siempre hacia delante, no viste lo que te rodeaba. La naturaleza de la gran guerra en la que luchabas. La naturaleza de las personas que estaban cerca de ti —Ganmark volvió a sacar el pañuelo, se enjugó el sudor de la frente y luego limpió con mucho cuidado la sangre de su acero—. Si el duque Orso y su estado de Talins no eran más que la espada que empuñaban Valint y Balk, tú sólo eras la despiadada punta de dicha espada —dio un capirotazo con el dedo índice a la reluciente punta de su arma—. Siempre tirando estocadas, siempre matando, pero sin preguntarte nunca por qué —se escuchó un leve crujido y la enorme espada de El Guerrero se movió ligeramente por encima de los hombros de Ganmark—. Pero basta. Ahora ya no tiene importancia. La lucha ha terminado para ti —Ganmark aún exhibía su sonrisa triste cuando se detuvo a un paso de ella—. ¿Algunas palabras finales a modo de conclusión?
—Detrás de ti —dijo Monza entre dientes, mientras El Guerrero se desplazaba ligeramente hacia delante.
—Me tomas por... —se escuchó un sonido muy grave. La pierna de la escultura se partió en dos, y el enorme peso de la piedra de que estaba hecha obligó a la escultura a caer inexorablemente hacia delante.
Cuando Ganmark apenas había comenzado a volverse, la punta de la gigantesca espada tallada por Stolicus pasó por entre sus omóplatos, le hizo ponerse de rodillas, le reventó el estómago y le aplastó contra los adoquines, salpicando de sangre y de esquirlas de mármol el arañado rostro de Monza. Las piernas de la escultura se partieron al tocar el suelo, quedando los nobles pies encima del pedestal mientras lo demás se convertía en fragmentos de músculos tallados y en una nube de polvo blanco. De caderas hacia arriba, la gallarda imagen del mayor soldado de la historia había quedado intacta en una única pieza que miraba muy seria al general de Orso, para entonces empalado en la monstruosa espada que estaba bajo ella.
Ganmark hizo un ruido de succión muy parecido al del agua que se escapa por una bañera rota y se manchó la pechera de la guerrera con la sangre que escupía al toser. Su cabeza cayó hacia delante, y el acero que se soltó de su mano sin fuerza resonó en el suelo.
Entonces se hizo la calma.
—Vaya —dijo Cosca con voz cascada—, eso es lo que yo llamaría un afortunado accidente.
Cuatro muertos, quedaban tres. Cuando Monza observó que algo se deslizaba por una de las columnatas del claustro hizo una mueca, cogió su espada y la levantó por tercera vez en aquel día, muy segura de que su mano destrozada aún podría con ella. Era Day, que mantenía en alto la ballesta aún cargada. Amistoso avanzaba trabajosamente a su lado, con el puñal y la cuchilla en ambas manos.
—¿Le venciste? —preguntó la joven.
—Stolicus lo hizo por mí —respondió Monza, mirando el cadáver de Ganmark que estaba de rodillas en el suelo, completamente atravesado por el enorme bronce.
Cosca acababa de llegar al lado de uno de los cerezos, para sentarse en el suelo y apoyar la espalda en su tronco. Era como si disfrutase de un día veraniego. Sin tener en cuenta, ciertamente, la mano ensangrentada con la que se agarraba el estómago. Monza llegó cojeando hasta él, clavó la punta de la Calvez en el césped y se arrodilló a su lado.
—Déjame ver —y comenzó a desabrochar los botones de la guerrera de Cosca. Pero antes de llegar al segundo, él, con mucha delicadeza, cogió sus manos, la que tenía llena de sangre y la que estaba destrozada, con una de las suyas.
—Aunque me haya pasado muchos años deseando que me quitases la ropa, creo que ahora debo decirte con la mayor educación posible que no servirá de nada. Estoy acabado.
—¿Tú? Jamás.
—Monza, me la ha metido por las tripas —apretó las manos con más fuerza—. Se ha terminado —cuando sus ojos fueron hacia la puerta, ella escuchó el ruido de metal que los soldados atrapados al otro lado hacían al querer abrirla—. Y vas a tener que enfrentarte a nuevos problemas. Piensa, chica, cuatro de siete —hizo una mueca—. Jamás creí que pudieras lograr cuatro de siete.
—Cuatro de siete —repitió Amistoso, que estaba junto a Monza.
—Me habría gustado que Orso fuese uno de ellos.
—Bueno —Cosca enarcó las cejas—. Es un noble empeño, pero ya no creo que consigas matar a ninguno más.
Escalofríos acababa de salir de la galería y caminaba despacio. Apenas le prestó atención al cuerpo empalado de Ganmark cuando pasó a su lado.
—¿No queda nadie? —preguntó.
—Aquí no —Amistoso miró hacia la puerta—. Creo que allí aún quedan unos cuantos.
—Eso me parecía —el norteño había estado bastante atareado. Su hacha, que llevaba colgando, su escudo mellado y las vendas que le cubrían media cara estaban manchados de sangre seca.
—¿Te encuentras bien? —le preguntó Monza.
—No sé muy bien cómo me encuentro.
—Me refiero a si estás herido.
—No más que cuando comenzamos... —se llevó una mano a las vendas—. Creo que, como dicen los montañeses, hoy me ha querido la luna —con el ojo que le quedaba, enfocó el hombro y la mano de ella, que estaban cubiertos de sangre. —Estás sangrando.
—Mi lección de esgrima se complicó.
—¿Necesitas una venda?
Ella asintió mientras miraba hacia la puerta, porque los gritos de los soldados talineses que se encontraban al otro lado eran cada vez más numerosos.
—Tendremos suerte si morimos desangrados.
—¿Y qué hacemos ahora?
Abrió la boca, pero no dijo nada. No tenía sentido combatir, aunque aún le quedasen fuerzas para hacerlo. El palacio no tardaría en llenarse con los hombres de Orso. No tenía sentido rendirse, aunque ella tampoco fuese de las que lo hacían. Tendrían suerte si llegaban vivos a Fontezarmo para ser ajusticiados. Benna siempre le había advertido de que no pensaba las cosas con la antelación suficiente, y estaba en lo cierto...
—Se me ocurre una idea...
Day rompió a reír sin que viniera a cuento. Monza siguió su dedo hasta donde señalaba con él, hasta el tejado situado encima del jardín, bizqueando por la luz del sol. Una figura de negro se sentaba en el tejado, recortándose contra la claridad del cielo.
—¡Muy buenas tardes! —Monza jamás habría pensado que pudiese alegrarse de escuchar la voz burlona y ronca de Castor Morveer—. ¡Quería contemplar la famosa colección del duque de Visserine, pero, al parecer, se ha perdido por completo! ¿Alguna de ustedes, personas de lo más amables, podría decirme dónde se encuentra? ¡Había oído decir que tenía la obra más célebre de Bonatine!
Monza señaló con un pulgar ensangrentado la escultura en ruinas y dijo:
—¡Casi toda la colección está hecha pedazos!
Vitari, que acababa de aparecer al lado del envenenador, tiraba despacio de una cuerda.
—Acaban de rescatarnos —dijo Amistoso con un gruñido, pero casi con el mismo tono de voz con el que podía haber dicho: «Acaban de matarnos».
Monza apenas tenía fuerzas para alegrarse. Aunque no estaba muy segura de si debía hacerlo.
—Day, Escalofríos, por aquí.
—Al momento —Day tiró la ballesta y echó a correr. El norteño miró durante un instante a Monza como si estuviese preocupado y la siguió.
—¿Y él? —dijo Amistoso, que aún seguía mirando a Cosca. El viejo mercenario parecía haberse quedado dormido, porque movía los ojos por debajo de los párpados—. Tenemos que levantarlo. Echadme una mano —y le pasó un brazo por debajo de la espalda para levantarlo.
Pero Cosca despertó con un sobresalto y dijo con una mueca:
—¡Ah! No, no, no, no, no —Amistoso volvió a dejarlo con mucho cuidado en el suelo y Cosca meneó su cabeza llena de costras, respirando con mucha dificultad—. No voy a subir por una cuerda para caerme muerto en un tejado. Este lugar es tan bueno como cualquiera, y además hace muy buen tiempo. Llevaba muchos años intentando morirme. Permitidme que ahora lo consiga.
Monza se agachó a su lado y dijo:
—Más bien creo que estás mintiendo una vez más y que quieres cubrirme la retaguardia.
—Bueno, quizá quiera que me dejes aquí... porque me gusta mirarte el trasero —enseñó los dientes, hizo una mueca y rezongó. El ruido del metal contra la puerta era cada vez más fuerte.
—No tardarán en llegar —Amistoso le acercó su espada—. ¿La necesitas?
—¿Para qué? Andar con esas cosas es lo que me ha hecho meterme en este lío —intentó moverse, pero su mueca se hizo mayor y terminó por volver a apoyarse en el tronco. Su piel comenzaba a adoptar el color de cera que tienen los cadáveres.
Vitari y Morveer acababan de subir a Escalofríos hasta el tejado. Monza hizo una seña con la cabeza a Amistoso y dijo:
—Tu turno.
Siguió acuclillado durante un instante, sin moverse, y miró a Cosca.
—¿Quieres que me quede?
El viejo mercenario cogió la enorme mano de Amistoso y sonrió mientras la estrechaba.
—Tu ofrecimiento me conmueve más de lo que pueda expresar con palabras. Pero no, amigo mío. Tira los dados por mí.
—Así lo haré —Amistoso se levantó para dirigirse a donde había caído la cuerda, y no miró hacia atrás. Monza le observó mientras se iba. Le dolían las manos, el hombro, la pierna, todo el cuerpo. Miró furtivamente los cadáveres dispersos por el jardín. La dulzura de la victoria. La dulzura de la venganza. Hombres convertidos en carne.
—Hazme un favor —Cosca sonreía con tristeza, como si adivinase sus pensamientos.
—¿Quieres venir con nosotros, verdad? Puedo tirar de la cuerda.
—Quiero que me perdones.
—Creía que yo era la traidora —dijo con una entonación que estaba a medio camino entre la burla y la náusea.
—¿Y eso qué importa ahora? La traición es algo muy corriente. El perdón es todo lo contrario. Quiero irme sin dejar ninguna deuda atrás. Excepto todo el dinero que me llevé de Ospria. Y de Adua. Y de Dagoska —movió lentamente una mano ensangrentada—. Me refería a que no quiero irme debiéndote nada.
—Pues te perdono. Estamos en paz.
—De acuerdo. He vivido de una manera asquerosa. Me agrada ver que al menos muero como debe ser. Vete.
Una parte de ella quería quedarse con él, estar presente cuando los hombres de Orso entraran en tromba por la puerta, para asegurarse de que no le quedaban cuentas por saldar. Pero aquella parte no era muy grande. Jamás había sido amiga de sentimentalismos. Orso tenía que morir y, si a ella la mataban en aquel lugar, ¿quién le mataría a él? Levantó la Calvez del suelo, la devolvió a su vaina y dio media vuelta sin añadir nada más. En aquel tipo de situaciones, las palabras eran unas herramientas bastante pobres. Caminó cojeando hacia la cuerda, la echó alrededor de sus caderas lo mejor que pudo y la enrolló en su muñeca.
—¡Vámonos!
Desde el tejado, Monza podía ver toda la ciudad. Toda la amplia curva que formaba el Visser, junto con sus bonitos puentes. Las numerosas torres que llegaban al cielo, empequeñecidas por las columnas de humo que aún subían de los incendios dispersos. Day había conseguido una pera y la mordía con gusto, los rizos amarillos ondeando bajo la brisa, el jugo resbalándole por la barbilla.
Morveer arqueó una ceja al ver la carnicería del jardín y dijo:
—Me consuela comprobar que, en mi ausencia, ha logrado mantener la carnicería bajo el control más estricto.
—Algunas cosas nunca cambian —le replicó ella.
—¿Y Cosca? —preguntó Vitari.
—No viene con nosotros.
Morveer hizo una mueca que reflejaba cierta tristeza y comentó:
—¿No ha logrado salvar la piel en esta ocasión? Vaya, después de todo, hasta un borracho puede cambiar.
Aunque hubiese acudido a su rescate, Monza le habría pegado una cuchillada si la mano que tenía libre hubiese sido la buena. Vitari debía de estar sintiendo lo mismo que ella, por la manera en que acababa de mirar al envenenador. Aún así, movió hacia el río su cabeza de erizo y dijo:
—Tendremos que hacer el funeral en el bote. La ciudad está llena hasta los topes con las tropas de Orso. Ya deberíamos haber salido a mar abierto.
Monza echó una última mirada. En el jardín todo seguía en calma. Salier se había deslizado del pedestal de la escultura caída para quedar tendido de espaldas, los brazos abiertos, como para dar la bienvenida a un antiguo amigo. Ganmark seguía arrodillado encima de un enorme charco de sangre, empalado en la enorme espada de El Guerrero, con la cabeza colgando. Cosca seguía con los ojos cerrados, las manos en el regazo y una leve sonrisa en los labios. Las flores del cerezo acariciaban su uniforme robado para quedarse encima de él.
—Cosca, Cosca —murmuró—, ¿qué haré yo sin ti?
V. PURANTI
«Pues los mercenarios son individualistas, están sedientos de poder, son indisciplinados y desleales; son valientes delante de sus amigos y cobardes ante el enemigo; no tienen miedo de Dios, no son fieles a sus seguidores; evitan la derrota tanto como la batalla; en la paz son ellos los que te despojan, mientras que en la guerra lo hace el enemigo.»
NICCOLÒ MACHIAVELLI
Durante dos años, la mitad de las tropas de las Mil Espadas hizo como si luchara contra la otra mitad. Cuando estaba lo suficientemente sobrio para hablar, Cosca se jactaba de que nunca antes en la Historia tan pocos hombres hubieran conseguido tanto por tan poco. Dejaban completamente vacías las arcas de Nicante y de Affoia y luego, cuando sus esperanzas se frustraban por la súbita llegada de la paz, se volvían al norte, buscando nuevas guerras de las que aprovecharse o patrones ambiciosos que pudiesen contratarlos.
Ningún patrón era más ambicioso que Orso, el flamante gran duque de Talins, lanzado al poder después de que el caballo favorito de su hermano mayor lanzase a éste al suelo de una coz. Así que firmó a toda prisa un contrato con la archiconocida mercenaria Monzcarro Murcatto. Sobre todo, después de que sus enemigos de Etrea contratasen al infame Nicomo Cosca para mandar sus tropas.
Aún así, no fue nada fácil que los dos se comprometieran en batalla. Como dos cobardes que se moviesen en círculo antes de una pendencia, malgastaron toda una campaña en maniobras tan caras que le arruinaban a uno, haciendo mucho daño a los granjeros de la región, pero apenas muy poco el uno al otro. Finalmente, ambos se apresuraron para encontrarse en los campos de trigo, por entonces listos para la cosecha, próximos a la villa de Afieri, lo que a todos les hizo pensar que la batalla estaba próxima. O algo muy parecido.
Pero aquella tarde, Monza recibió en su tienda una visita inesperada. Ni más ni menos que el duque Orso en persona.
—Excelencia, no esperaba...
—Déjese de formalidades. Sé lo que Nicomo Cosca ha planeado para mañana.
—Supongo que habrá planeado combatir, lo mismo que yo —dijo Monza, frunciendo el ceño.
—No planea hacer nada de eso, y usted tampoco. Los dos han puesto en ridículo a quienes los contrataron durante estos dos últimos años. Pero a mino me gusta que me pongan en ridículo. Para ver batallas de mentirijillas, me voy al teatro, que me sale más barato. Por eso voy a pagarle el doble para que combata en serio...
—Yo... —Monza no se lo esperaba.
—Usted le es leal. Lo sé. Y lo respeto. Todos debemos agarrarnos a algo en esta vida. Pero Cosca es el pasado, y yo he decidido que usted sea el futuro. Su hermano está de acuerdo conmigo.
Era evidente que Monza se esperaba aún menos todo aquello. Miró a Benna y éste le devolvió una mueca.
—Es mejor así. Tú tienes que mandar.
—Pero no puedo... los demás capitanes nunca...
—Ya he hablado con ellos —dijo Benna—. Con todos, excepto Fiel, y ese perro viejo nos seguirá cuando vea por dónde sopla el viento. Están cansados de Cosca, de sus borracheras y de sus disparates. Quieren un contrato largo y un jefe del que puedan sentirse orgullosos. Te quieren a ti.
El duque de Talins la vigilaba. No podía permitirse dar la impresión de que le obedeciese a regañadientes.
—Si así están las cosas, acepto, cómo no. Eso de la paga doble me ha convencido —pero mentía.
—Ya me parecía —Orso sonrió— que usted y yo estábamos hechos el uno para el otro, general Murcatto. Mañana estaré pendiente de su victoria —y entonces se fue.
Cuando el faldón de la tienda dejó de moverse, Monza le dio una bofetada a su hermano que le tiró al suelo.
—Benna, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho?
Ella miró con hosquedad y, llevándose una mano a la boca que le sangraba, dijo —Pensé que te gustaría.
—¡No tenías por qué hacerlo, so cabrón! Te gustaba a ti. Espero que estés contento.
Pero no había nada que ella no pudiese perdonarle mediante el expediente de quitarle importancia. Era su hermano. La única persona que realmente la conocía. Y Sesaria, Victus, Andiche y la mayoría de los demás capitanes estaban de acuerdo. Estaban cansados de Nicomo Costa. Por eso no había vuelta atrás. Al día siguiente, cuando la aurora se descolgara por el este y ellos se preparasen para la batalla inminente, Monza ordenaría a sus hombres que cargasen en serio. ¿Qué otra cosa podía hacer?
Por la tarde se sentaba en la silla de Cosca junto a Benna, que sonreía tan burlón como siempre, y sus recientemente enriquecidos capitanes, que bebían por la primera victoria de ella. Todos reían, excepto ella. Pensaba en Cosca y en todo lo que le había dado, en todo lo que le debía y cómo se lo había pagado. No tenía ganas de celebrar nada.
Además, se había convertido en la capitán general de las Mil Espadas. No podía permitirse reír.
Seises
Los dados sacaron una pareja de seises.
En la Unión lo llamaban La docena de soles, refiriéndose al sol que estaba en su bandera. En Baol lo llamaban Gana dos veces, porque la casa pagaba el doble. En Gurkhul lo llamaban El Profeta o El Emperador, según la persona en la que el jugador hubiese depositado su lealtad. En Thond era Los doce dorados. En las Mil Islas, Los doce vientos. En Seguridad, a los dos seises los llamaban El Carcelero, porque el carcelero ganaba siempre. Aunque por todo el Círculo del Mundo toda la gente quisiera sacar dos seises, para Amistoso era una tirada más. No le hacía ganar nada. Centró su atención en el gran puente de Puranti y en la gente que lo cruzaba.
Seguro que muchos años después, cuando los rostros de las estatuas que remataban sus columnas estuvieran llenas de agujeros, cuando la carretera se hubiera agrietado por los años y el parapeto se hubiese desplomado, los seis arcos seguirían igual de altos y esplendorosos, burlándose de la gente apresurada que corría por debajo. Los grandes pilares de roca en los que se asentaban, de una altura de más de seis metros, aún desafiaban a las aguas turbulentas. Aunque tuvieran al menos seiscientos años, el Puente Imperial era la única construcción que permitía cruzar la profunda garganta del Pura en aquella época del año. La única vía terrestre para llegar a Ospria.
El ejército del gran duque Rogont la cruzaba en perfecto orden, avanzando en fila de a seis. Las rítmicas pisadas de las botas de sus soldados, latidos de un enorme corazón, eran acompañadas por el tintineo y estruendo metálico de armas y arneses, por las llamadas esporádicas de los oficiales, por el constante murmullo de la muchedumbre que los contemplaba, por el latido impetuoso del río que estaba muy por debajo de ellos. Llevaban toda la mañana cruzándolo, por compañías, por batallones, por regimientos. Bosques de puntas de lanzas, de metal reluciente y de cuero tachonado de clavos en movimiento. Rostros polvorientos, sucios, llenos de determinación. Banderas orgullosas que pendían inmóviles bajo el aire en calma. Hacía no mucho habían pasado seiscientas filas. Cerca de cuatro mil hombres a los que aún debían seguirles otros tantos, como mínimo. Llegaban en grupos de seis por seis por seis.
—Buen orden. Para una retirada —en Visserine, el vozarrón de Escalofríos se había convertido en un susurro ronco.
—La retirada es algo que se le da bien a Rogont —decía Vitari con voz burlona—. En eso tiene mucha práctica.
—Hay que apreciar la ironía de la situación —comentó Morveer, que veía pasar a los soldados con una pizca de desprecio—. Las orgullosas legiones del hoy marchan sobre los últimos vestigios del decaído imperio del ayer. En eso se convierte el esplendor militar. En desmesura hecha carne.
—Qué cosa tan increíblemente profunda —dijo Murcatto, frunciendo los labios—. Como podéis ver, viajando con Morveer uno no sólo consigue divertirse, sino aprender.
—Soy un filósofo y un envenenador en la misma persona. Le ruego que no olvide que mis honorarios son por ambos oficios. Y que me remunera por mi perspicacia insondable, porque el veneno es gratis.
—¿Es que su suerte no tiene fin? —ella seguía zahiriéndole.
—No creo que ni siquiera tenga principio —comentó Vitari.
El grupo se había reducido a seis personas que estaban más irritables que nunca. Murcatto, que se había echado la capucha por encima para ocultar bajo ella su negra y lacia cabellera, de suerte que sólo se le veía el extremo de la nariz, la barbilla y la boca, esta última tan apretada como siempre. Escalofríos, aún con media cabeza vendada, mientras la otra, que era casi tan blanca como la leche, contrastaba con la negra ojera circular que rodeaba el ojo que le quedaba. Vitari, que se sentaba en el parapeto con las piernas hacia fuera, apoyando los hombros en una columna rota, el pecoso rostro echado hacia atrás ante el brillante sol. Morveer. Su ayudante, que, inclinada hacia las bulliciosas aguas, miraba el río con cara de pocos amigos. Y Amistoso, cómo no. Seis. Cosca había muerto. A pesar de su nombre, a Amistoso no solían durarle mucho los amigos.
—Hablando de remuneraciones —Morveer seguía rezongando—, creo que deberíamos hacer una visita al banco más cercano para sacar algo de dinero. Me desagrada que a la persona que me contrató aún le quede una deuda por pagarme. Añade cierto sabor amargo a nuestra relación, por otra parte, tan dulce como la miel.
—Dulce —dijo Day con la boca llena, y nadie supo si se refería al pastel que se estaba comiendo o a la relación.
—Me debe mi parte en el fallecimiento del general Ganmark, colateral, aunque vital, puesto que evitó otro fallecimiento, el de usted. También tengo que reemplazar el equipo que perdimos en Visserine de una manera tan descuidada. Debo poner de manifiesto una vez más que, si me hubiera permitido eliminar a nuestros problemáticos granjeros de la manera que yo quería, no hubiese...
—Ya basta —dijo Murcatto entre dientes—, no le pago para que me recuerde mis errores.
—Supongo que ese servicio también es gratis.
Vitari se bajó del parapeto. Day deglutió lo que le quedaba del pastel y se chupó los dedos. Todos se dispusieron a irse, excepto Amistoso. Seguía quieto, mirando el río.
—Hay que irse —dijo Murcatto.
—Sí. Yo me vuelvo a Talins.
—¿Que te vuelves adonde?
—Sajaam tenía que haberme mandado una carta a este sitio, pero no ha llegado.
—Hay un largo camino hasta Talins. Estamos en guerra...
—Estamos en Styria. Aquí siempre hay guerra.
Quedaron en silencio mientras ella le miraba con los ojos prácticamente ocultos por la capucha. Los demás aguardaban, aunque a ninguno le importase gran cosa que se fuera. A la gente no solía importarle, y a él mucho menos.
—¿Estás seguro? —preguntó ella.
—Sí. —Había visto media Styria... Westport, Sipani, Visserine, y muchas de las regiones que se encontraban entre ellas, y las odiaba a todas. Aunque al lado de Sajaam se hubiese sentido inútil y asustado, porque no dejaba de pensar en Seguridad, todos los días pasados en su fumadero, el olor del humo, las interminables apuestas a las cartas, las rutinarias rondas para recaudar el dinero de los tugurios, los escasos momentos de violencia predecible y bien estructurada, le parecían para entonces un sueño agradable. Fuera de allí, donde cada día aparecía cubierto por un cielo diferente, no había nada para él. Murcatto era el caos, y ya no quería tener que ver nada con ella.
—Pues llévate esto —y le ofreció la bolsa que sacó de su casaca.
—No estoy aquí por tu dinero.
—Llévatelo de todas formas. Es mucho menos de lo que te mereces. Quizá pueda hacer que el viaje te resulte más placentero —y se la puso en la mano, apretándola con fuerza.
—Suerte durante el regreso —dijo Escalofríos.
Amistoso asintió y dijo:
—Hoy el mundo está hecho de seises.
—Pues dejas a seis a tu espalda.
—Así debe ser, lo quiera o no —Amistoso recogió los dados con la mano, los envolvió cuidadosamente con la gamuza y se los guardó en la casaca. Y, sin mirar hacia atrás, se metió entre la muchedumbre que se alineaba al lado del puente, en sentido contrario a la interminable corriente que formaban los soldados, por encima de la interminable corriente de las aguas. Dejó ambas atrás y se dirigió hacia la parte más pequeña de la ciudad, situada en la ribera occidental del río. Se entretendría contando los pasos que faltaban para llegar a Talins. Desde que se había despedido de ellos ya eran trescientos sesenta y seis...
—¡Maese Amistoso!
Frunció el ceño y giró en redondo, con las manos preparadas para empuñar el puñal y la cuchilla. Una figura se apoyaba con indolencia en un portal situado al otro lado de la calle, con brazos y piernas cruzados, el rostro velado por las sombras.
—¿Qué probabilidad había de encontrarte en este sitio? —la voz le parecía terriblemente familiar—. Bueno, tú entiendes de probabilidades más que yo, ya lo sé. Pero, de cualquier modo, estarás de acuerdo conmigo en que es una afortunada coincidencia.
—Lo estoy —dijo Amistoso, que comenzaba a sonreír al darse cuenta de quién era.
—Diantre, me siento como si acabara se sacar una pareja de seises...
El fabricante de ojos
Cuando Escalofríos empujó la puerta y entró en la tienda, seguido de Monza, sonó una campanilla. Dentro apenas se veía. La luz se filtraba por la ventana, creando un dardo de partículas de polvo que moría en el mostrador de mármol y en la sombría estantería apoyada en una pared. Detrás de todo aquello, bajo una lámpara que oscilaba, había una silla bastante grande, provista de un respaldo de piel donde apoyar la cabeza. Hubiera parecido cómoda de no ser por las correas que la cruzaban de uno a otro lado. En la mesita dispuesta cerca de ella podía ver varios instrumentos de cirugía colocados en fila. Escalpelos, agujas, abrazaderas, tenazas...
Aunque aquella habitación hubiera debido producirle algún escalofrío a tenor de su sobrenombre, no sintió ninguno. Le habían quemado un ojo y él había vivido para aprender la lección. El mundo apenas contenía más horrores que pudieran impresionarle. Sonrió al pensar lo asustado que siempre había estado. Asustado de todo y por todo. Dejó de sonreír, porque se le ponía tirante la piel de la enorme herida que tenía bajo las vendas y le dolía toda la cara.
El tintineo de la campanilla hizo que un hombre apareciese por una puerta, un hombrecillo de piel oscura y cara de disculpas que se frotaba las manos muy nervioso. Preocupado porque hubiesen entrado para robarle o, lo más seguro, porque el ejército de Orso no se encontraba muy lejos. Toda la gente de Puranti parecía preocupada, asustada por haber perdido todo lo que tenían. Excepto Escalofríos. Él no tenía mucho que perder.
—Señor, señora, ¿en qué puedo ayudarles?
—¿Es usted Scopal? —preguntó Monza—, ¿el fabricante de ojos?
—Soy Scopal —dijo, haciendo una reverencia dominada por los nervios—, científico, cirujano, médico, especialista en todo lo que tenga que ver con la vista.
Escalofríos deshizo el nudo que tenía por detrás de la cabeza y dijo:
—Con eso me basta —y comenzó a desenrollar las vendas—. La cuestión es que he perdido un ojo.
—¡Oh, amigo mío, no diga que lo ha perdido! —el cirujano comenzaba a animarse. De hecho, se acercó a la ventana—. No diga que lo ha perdido hasta que yo no compruebe el daño. ¡Se sorprenderían al ver todo lo que es posible conseguir! ¡La ciencia avanza a saltos cada día!
—Me falta un ojo, bastardo saltarín.
Scopal chasqueó la lengua sin ningún motivo en particular y comentó:
—Ah... una gran elasticidad. Sepa que he devuelto parte de la vista a personas que creían haberse quedado ciegas de por vida. ¡Dijeron que era un mago! Dijeron que era... un...
Escalofríos terminó de quitarse las vendas, sintiendo la frialdad del aire en su piel sensible, y se le acercó aún más, adelantando la parte izquierda de su rostro mientras decía:
—¿Y bien? ¿Qué dice ahora? ¿Cree que la ciencia podrá dar un salto tan grande?
—Mis disculpas —el hombrecillo asintió con mucha educación—. Pero no se asuste. ¡He realizado grandes descubrimientos en el área de los trasplantes!
Escalofríos se acercó medio paso más y le dominó con toda su estatura, para luego preguntarle:
—¿Acaso le parezco asustado?
—Claro que no, en absoluto. Sólo quería decir... bueno... —Scopal se aclaró la garganta y se acercó lentamente hacia la estantería—. El proceso que suelo emplear en una prótesis ocular es...
—¿Qué cojones es eso?
—Un ojo postizo —explicó Monza.
—Oh, es más, mucho más que todo eso —Scopal tiró de un cajón de madera. Dentro de él había seis ojos de metal que brillaban como la plata—. Se inserta en la fosa ocular una esfera perfecta de purísimo acero de Midderland, y allí se queda para siempre. —Bajó un cartón de forma circular y se lo acercó con un llamativo movimiento de la muñeca. Estaba lleno de ojos. Azules, verdes, marrones. Aunque cada uno de ellos tuviera el color y el brillo de un ojo auténtico, e incluso una o dos venillas rojas en su parte blanca, se parecían tanto a un ojo de verdad como un huevo cocido. Scopal apuntó con un dedo a su mercancía y dijo con cierta pedantería—: Uno de estos esmaltes curvos se pinta con mucho cuidado, para que cuadre perfectamente con el otro ojo, y luego se inserta entre el párpado y la esfera metálica. Aunque sean propensos a soltarse y haya que cambiarlos con cierta regularidad, créanme, los resultados son sorprendentes.
Los ojos postizos miraban fijamente a Escalofríos.
—Son como ojos de muerto.
Se hizo una pausa incómoda.
—Claro que sí, cuando están pegados en el cartón, pero bien puestos en el rostro de una persona viva...
—Creo que no está mal. Los muertos no mienten, ¿verdad? Se acabaron las mentiras —Escalofríos fue hacia el otro lado de la tienda, se dejó caer en la silla, se acomodó en ella y cruzó las piernas—. Adelante.
—¿Ahora?
—¿Por qué no?
—El acero tarda una o dos horas en estar a punto. Para preparar un juego de esmaltes necesito al menos quince días... —Monza arrojó un puñado de monedas de plata al mostrador, que tintinearon al desparramarse por su superficie pétrea. Scopal agachó humildemente la cabeza—. Me las apañaré con lo que tenga, y todo lo demás estará preparado para mañana por la tarde —aumentó tanto el brillo de la lámpara, que Escalofríos tuvo que cubrirse el ojo bueno con una mano—. Habrá que practicar unas cuantas incisiones.
—¿Unas qué?
—Unos cortes —explicó Monza.
—Pues claro. Nada de lo bueno que hay en esta vida se consigue sin una hoja, ¿verdad?
Scopal revolvió el instrumental de la mesita y explicó:
—Y después coserlas, y quitar la carne superflua...
—¿Es como sacar la madera podrida? Estoy preparado. Comencemos ahora mismo.
—¿Puedo sugerirle que se fume una pipa?
—Joder, pues claro —Monza lo había dicho con voz muy baja.
—Sugerencia aceptada —dijo Escalofríos—. Estoy harto del dolor que he pasado durante las últimas semanas.
El fabricante de ojos asintió con la cabeza y cargó aún más la pipa.
—Recuerda cuando te cortaron el pelo —dijo Monza—. Al primer tijeretazo te pusiste tan nervioso como un cordero.
—Uh. Es verdad.
—Y ahora mírate, a punto de que te pongan un ojo.
—Un hombre sabio me dijo en cierta ocasión que había que ser realista. Qué extraño resulta lo deprisa que cambiamos cuando no podemos hacer otra cosa.
—No cambies deprisa —dijo ella, mirándole preocupada—. Tengo que irme.
—¿No tienes estómago para los asuntos que tienen que ver con los ojos?
—Tengo que renovar un antiguo conocimiento.
—¿Un antiguo amigo?
—Un viejo enemigo.
—Cómo no, lo que más te gusta. Intenta que no te maten, ¿de acuerdo? —y volvió a tumbarse en la silla, apretando bien fuerte la tira que le sujetaba la cabeza—. Aún nos queda trabajo por hacer —cuando cerró el ojo, la luz de la lámpara se volvió rosada a través de su párpado.
El Príncipe de la Prudencia
El gran duque Rogont había instalado su cuartel general en las dependencias de los Baños Imperiales. El edificio seguía siendo uno de los mayores de Puranti, al punto de cubrir con su sombra la mitad de la plaza situada en la parte este del viejo puente. La mitad de su amplio frontón y dos de las seis imponentes columnas que antaño lo sujetaran se habían colapsado a lo largo de varias generaciones, pues era la costumbre que se aprovechara la piedra con que había sido construido para levantar las desiguales paredes de edificios más recientes y baratos. La manchada sillería estaba cubierta de musgo, hiedra muerta e, incluso, un par de arbolillos que no se resistían a secarse. Era muy posible que los baños fuesen muy importantes cuando el edificio había sido construido, antes de que todos los habitantes de Styria decidieran matarse entre sí. Tiempos felices, en los que la mayor preocupación de todo el mundo consistía en tener el agua lo más caliente posible. Pero aquel edificio a punto de caerse, que quizá hubiera sido testigo de las glorias de una era caduca, ilustraba de manera elocuente la larga decadencia de Styria.
A Monza todo aquello le importaba un comino, porque tenía otras cosas en la cabeza. Esperó a que se hiciera un hueco entre dos de las compañías del ejército en retirada de Rogont y entró a empujones en la plaza. Luego subió por los agrietados peldaños que conducían a los Baños, intentando contonearse como antaño, a pesar de que el hueso roto de la cadera se moviera en su articulación y le lanzase unos pinchazos de dolor que se le metían por el ano. Echó la capucha hacia atrás y miró fijamente al centinela que estaba más cerca, un veterano canoso, tan ancho como una puerta, con una cicatriz debajo de una de sus mejillas descoloridas.
—Tengo que hablar con el duque Rogont —dijo ella.
—Por supuesto.
—Soy Mon... ¿cómo dice? —esperaba tener que dar explicaciones. Incluso que se rieran de ella. Y que la ahorcasen de una de las columnas. Pero no que le dejasen pasar.
—Usted es la general Murcatto —el soldado exhibió en su canosa boca lo que más se parecía a una sonrisa—. Y la están esperando. Pero tendrá que dejarme su espada Ella se la entregó con cara de pocos amigos, porque antes habría preferido bajar los escalones a patadas.
Al otro lado de la puerta había una sala de mármol que contenía una enorme piscina. Rodeada por unas columnas muy altas, su agua oscura olía a podrido. Su viejo enemigo el gran duque Rogont, vestido con un sobrio uniforme de color gris, los labios apretados por la concentración, se inclinaba sobre el mapa desplegado encima de una mesita. Una docena de oficiales se arracimaba en torno a él, con tantos bordados de oro encima que bien habrían podido enjarciar una carraca. Dos de ellos levantaron la vista cuando Monza rodeó el fétido estanque para llegar a donde estaban.
—Es ella —decía uno de ellos, frunciendo los labios.
—Mur... ca... tto —decía otro, separando las sílabas como si su simple apellido fuese veneno. Y claro que lo era para ellos. Durante los últimos años se había burlado de aquellos hombres, y ya se sabe que el hombre, cuanto más burlado resulta, menos se preocupa de darlo a entender. Pero, como había dicho Stolicus, cuando el general se quede con muy pocos hombres, siempre deberá permanecer a la ofensiva. Por eso Monza caminó sin prisas, metiendo descuidadamente el pulgar de su mano izquierda, que llevaba vendada, en el cinturón, como si aquellos baños fuesen suyos y ella la única en llevar espada.
—Pero si es el Príncipe de la Prudencia, el duque Rogont. Bienvenida sea Su Precavida Alteza. Para llevar siete años en continua retirada, veo que habéis reunido un buen grupo de camaradas de aspecto marcial. A menos que hayáis decidido dejar de retiraros —dejó que aquellas palabras hicieran efecto durante un instante—. Oh, un momento. No os estáis retirando.
Entonces algunas barbillas se levantaron con altanería y una o dos fosas nasales resoplaron. Mientras tanto, los oscuros ojos de Rogont se apartaron lentamente del mapa sin sobresaltarse, quizá levemente cansados, pero aún hermosos y tranquilos, tanto que resultaban irritantes.
—¡General Murcatto, es todo un placer! —dijo él—. Me habría gustado encontrarla después de alguna batalla importante, preferiblemente en condición de prisionera alicaída, pero me temo que mis victorias hayan sido escasas.
—Tanto como la nieve de verano.
—Al contrario que las suyas, siempre vestida de gloria. Me siento casi desnudo ante su victoriosa aureola —miró hacia el fondo de la sala—. Pero, dígame: ¿Por dónde andan ahora esas Mil Espadas suyas que lo conquistan todo?
—Fiel Carpi me las quitó —Monza se chupaba los dientes.
—¿Sin pedirle permiso? Qué... maleducado. Me temo que usted se preocupa demasiado por los aspectos militares y muy poco por los políticos. Y también me temo que a mí me pasa lo contrario. Aunque, como dijera Juvens, las palabras pueden tener más poder que las espadas, he descubierto a mis expensas que en ciertas ocasiones nada puede sustituir al aguzado metal.
—Vivimos en los Años de Sangre.
—Y tanto que lo son. Todos somos prisioneros de las circunstancias, precisamente las mismas circunstancias que una vez más no me han dejado otra opción que una retirada amarga. El noble Lirozio, duque de Puranti y dueño de estos maravillosos baños, era un aliado muy constante y buen guerrero mientras el poder del duque Orso seguía a muchas leguas del otro lado de las grandes murallas de Musselia. Debería haberle visto cuando rechinaba los dientes y su espada no se cansaba de ir de un lado a otro para derramar sangre caliente.
—A los hombres les gusta hablar de la guerra —Monza paseó su mirada por los hoscos rostros de los consejeros de Rogont—.
Incluso algunos se visten para ir a ella. Pero mancharse el uniforme de sangre ya es otra cuestión.
Aunque dos de aquellos tipos que se pavoneaban moviesen la cabeza como molestos, Rogont se limitó a sonreír.
—Yo mismo he llegado a esa triste conclusión. Ahora, gracias a usted, las grandes murallas de Musselia han sido conquistadas, Borletta ha caído y Visserine ha sido incendiada. El ejército de Talins, hábilmente ayudado por sus camaradas de antaño, las Mil Espadas, saquea la región que se encuentra junto a la puerta de la casa de Lirozio. El bravo duque acaba de descubrir que su entusiasmo por los tambores y las cornetas ha menguado muchísimo. Los hombres poderosos son tan inconstantes como el agua que corre. Debería haberme aliado con gente menos importante.
—Ya es un poco tarde para lamentarlo.
El duque suspiró profundamente y añadió:
—Demasiado tarde, demasiado tarde..., ése será mi epitafio. En Dulces Pinos llegué sólo dos días tarde, cuando el temerario de Salier ya había luchado y perdido, sin esperarme. Por eso Caprile se encontró sin refuerzos ante la bien documentada ira de usted —aunque se tratase de una versión muy ridícula de lo que realmente había sucedido, Monza no hizo ningún comentario—. Llegué a Musselia con todas las fuerzas a mi mando, preparado para defender sus grandes murallas y para tapar el hueco de Etris, y me encontré con que el día antes usted había saqueado la ciudad, hecho limpieza y defendía la muralla contra mí —más injurias a la verdad, pero Monza no le dio importancia—. Después, en la Margen Alta, fui contenido de manera inevitable por el finado general Ganmark, mientras que el también finado duque Salier, completamente decidido a que usted no se burlase de él por segunda vez, lo fue, precisamente por usted, y su ejército se vio tan aplastado como la broza por el fuerte viento. Igual que Borletta —sacó la lengua, apuntó a la puerta con un pulgar e hizo una sonora pedorreta—. Igual que el bravo duque Cantain... —se pasó un dedo por el cuello y repitió la pedorreta—. Demasiado tarde, demasiado tarde... Dígame, general Murcatto, ¿a qué se debe que siempre llegue la primera al campo de batalla?
—A que me levanto pronto, cago antes del amanecer, me oriento en la dirección correcta y no dejo que nada me detenga. A todo eso y a que siempre intento llegar al campo de batalla.
—¿Qué quiere decir? —preguntó el joven oficial que Rogont tenía cerca de uno de sus codos, cuya cara parecía más avinagrada que la de los demás.
—¿Que qué quiero decir? —dijo ella, remedándole y mirándole como a un idiota, para luego mirar del mismo modo al propio duque—, pues que hubierais podido llegar a tiempo a Dulces Pinos, pero preferisteis ir despacio, sabiendo que el orgulloso y gordo de Salier la fastidiaría antes de ordenar dar media vuelta a sus pantalones y que malgastaría todas sus fuerzas, venciese o no. Perdió y entonces él fue el tonto, mientras que vos resultasteis ser el listo, que era lo que queríais —a Rogont le acababa de llegar el turno de quedarse callado—. Dos campañas después, hubierais podido llegar a tiempo de tapar el hueco y de defenderlo contra el mundo entero, pero os vino bien retrasaros para que yo les diera a los de Musselia la lección que vos queríais que aprendieran. A saber, que debían comportarse con humildad ante vuestra prudente Excelencia.
Todos los allí reunidos seguían callados mientras ella proseguía:
—¿Cuándo os disteis cuenta de que el tiempo se acababa? ¿Cuando visteis que, debido a todos esos retrasos, vuestros aliados eran cada vez más débiles y que Orso se hacía cada vez más fuerte? No dudo de que, por una vez, quisierais llegar a tiempo a Dulces Pinos, pero Ganmark se os adelantó. Y entonces se acabó el jugar a ser el buen aliado, porque ya era... —Monza se echó hacia delante para decir con voz muy baja— demasiado tarde. Toda vuestra política consistía en aseguraros de que, cuando la Liga de los Ocho venciera, vos fueseis la parte con más poder, para capitanearla. Una gran idea, y muy bien administrada. Excepto, claro, porque Orso ganó, y porque para la Liga de los Ocho... —colocó su lengua entre los labios e hizo una pedorreta delante de aquel selecto ramillete de varones— ya era demasiado tarde, cabrones.
El más enfadado de la carnada se fue hacia ella con los puños apretados, diciendo:
—¡No escucharé ni una palabra más... usted es un diablo! ¡Mi padre murió en Dulces Pinos!
Fue como si todos tuvieran algún entuerto por vengar, pero Monza tenía demasiadas heridas encima para preocuparse por las de los demás. Así que se limitó a decir:
—Gracias.
—¿Por qué?
—Puesto que, presumiblemente, su padre se hallaba entre mis enemigos, y la finalidad de cualquier combate es acabar con ellos, considero su muerte como un cumplido. Suponía que no necesitaba explicárselo a un militar.
Su rostro era una curiosa mezcla de colores rosa y blanco cuando dijo:
—Si usted fuese un hombre, la dejaría muerta en el sitio.
—Diga mejor si usted lo fuese. Y como me llevé a su padre, considero justo darle algo a cambio —movió la lengua a uno y otro lado de la boca y le lanzó un escupitajo a la cara.
Se acercó a ella andando como un pato, con las manos desnudas, como ella había supuesto. No hay que temer al hombre que sólo reacciona a fuerza de insultos. Como estaba preparada, dio varias vueltas alrededor de él para agarrarle finalmente por los bordes superior e inferior del peto y emplear su propio peso para hacerle girar, mientras le pisaba un pie con una bota muy bien situada. Agarró la empuñadura de su espada cuando él cayó hacia atrás y casi se dobló en dos, porque una parte suya quería echar a correr mientras la otra quería tirarse al suelo, y la sacó de su vaina. El oficial lanzó un chillido al caer en la piscina, mandando hacia arriba un surtidor de relucientes gotas de agua mientras Monza se volvía y aprestaba el acero.
—Oh, por piedad... —Rogont giraba los ojos en sus órbitas mientras sus hombres se atropellaban unos a otros y desenvainaban sus respectivas espadas, maldiciendo y a punto de tirar la mesa por la prisa que se daban en atrapar a Monza—. ¡Menos acero, caballeros, por favor, menos acero!
El oficial acababa de salir a la superficie, o al menos lo intentaba, chapoteando y forcejeando, porque su armadura de fantasía le empujaba hacia abajo. Dos de los ayudantes de Rogont se apresuraron a sacarle de la piscina mientras los demás corrían hacia Monza, arrastrando los pies y empujándose unos a otros para ver quién la traspasaba primero.
—¿No erais los que siempre os retirabais? —dijo ella con voz burlona mientras retrocedía hasta las columnas.
—¡Muere, maldita...! —el que estaba más cerca de ella acababa de tirarle una estocada.
—¡Ya basta! —exclamó Rogont con voz tonante—. ¡Basta! ¡Basta! —sus hombres fruncieron el ceño como niños desobedientes a los que acabaran de regañar—. ¡Nada de luchar con espadas en los baños, por piedad! ¿Es que nunca se acabará esta vergüenza que me devora? —suspiró profundamente y movió un brazo—. ¡Dejadnos, todos!
—Pero, Excelencia, ¿vos con esa... criatura execrable? —el bigote del ayudante que estaba más cerca se estremecía horrorizado.
—No tema, sobreviviré —arqueó una ceja y los miró—. Sé nadar. Y ahora, todos fuera, antes de que alguien se haga daño. ¡Vamos! ¡Lárguense!
A regañadientes envainaron las espadas y salieron rezongando de la sala, y el que estaba empapado dejó tras de sí un rastro húmedo cuando la abandonó con muy malos modos. Monza hizo una mueca malvada al arrojar la espada sobredorada del oficial al agua de la piscina, donde se hundió con un chapoteo. Aunque sólo fuese una pequeñísima victoria, tenía que paladear las pocas que pudiera conseguir por aquellos días.
Rogont aguardó en silencio a que se quedaran solos y entonces suspiró profundamente.
—Ishri, acertaste al decir que vendría.
—Bueno, es que nunca me canso de acertar.
Monza se sobresaltó. Una mujer de piel oscura apoyaba la espalda en el alféizar de una ventana situada más arriba, a unos dos pasos por encima de la cabeza de Rogont. También apoyaba en la pared las dos piernas que acababa de cruzar, pero no uno de los brazos y la cabeza, por lo que Monza podía verle el rostro.
—De hecho, siempre acierto —se apoyó completamente de espaldas y saltó, cayendo sobre sus cuatro extremidades con la agilidad de un lagarto.
Monza no acababa de comprender por qué no la había visto nada más llegar, y eso la incomodaba.
—¿Qué es usted? ¿Una acróbata?
—Oh, nada hay tan poético como un acróbata. Soy el Viento del Este. Para usted sólo soy uno de los muchos dedos que Dios tiene en su mano derecha.
—Dice demasiadas tonterías para ser una sacerdotisa.
—Oh, nada hay tan reseco y mohoso como un sacerdote —su mirada fue hacia el techo—. Aunque, a mi manera, sea una creyente muy ferviente, sólo nuestros hombres pueden llevar hábito, gracias a Dios.
—Entonces, es una agente del emperador de Gurkhul —dijo Monza, frunciendo el ceño.
—Eso de agente parece tan... clandestino. Emperador, profeta, Iglesia, Estado. Más bien diría que soy una humilde representante de los Poderes del Sur.
—¿Qué es Styria para ellos?
—Un campo de batalla —y su sonrisa se hizo más grande—. Aunque Gurkhul y la Unión hayan firmado la paz...
—La lucha sigue.
—Eso siempre. Los aliados de Orso son nuestros enemigos, así que sus enemigos son nuestros aliados. Estamos unidos en una causa común.
—La caída de Orso, el gran duque de Talins —musitó Rogont—. Dios lo quiera.
Monza le miró con un asomo de sonrisa y dijo:
—Uh, Rogont, ¿ahora rezáis a Dios?
—A quienquiera que me escuche, con el mayor de los fervores.
La mujer gurka no se había movido y estiraba los largos dedos de sus pies.
—¿Y usted, Murcatto? —preguntó—. ¿No será la respuesta a las desesperadas plegarias de este pobre hombre?
—Quizá.
—Y, ¿no será él la respuesta a las suyas?
—Posiblemente, aunque nunca me gustaron los poderosos.
—No creo que sea el primer amigo al que he decepcionado —Rogont asentía, mirando el mapa—. Dicen de mí que soy el Conde del Comedimiento. El Duque de la Dilación. El Príncipe de la Prudencia. ¿Aún quiere convertirse en mi aliada?
—Miradme, Rogont, estoy tan desesperada como vos. Como decía Farans, las grandes tempestades arrojan a la playa extraños compañeros.
—Era un hombre sabio. Dígame, ¿en qué puedo ayudar a mi extraña compañera? Y, lo más importante, ¿cómo puede ayudarme ella?
—Ayudándome a matar a Fiel Carpi.
—¿Por qué preocuparnos por dar muerte a ese traidor de Carpi? —Ishri comenzó a caminar lentamente, echando la cabeza hacia un lado, y luego se detuvo. No parecía muy contenta—. ¿Es que las Mil Espadas no cuentan con otros jefes? ¿Sesaria, Victus, Andiche? —sus ojos eran tan oscuros como la pez, tan vacuos y muertos como las prótesis del fabricante de ojos—. ¿Acaso ninguno de esos buitres infames ocupará su viejo puesto mientras picotea el cadáver de Styria?
—Veo que aún no puedo abandonar el baile que me agobia —Rogont parecía enfadado—, aunque tenga una nueva pareja. Sólo he conseguido un momento de respiro.
—La fidelidad que esos tres sienten por Orso pasa por un bolsillo lleno de dinero. Se les convenció muy fácilmente para traicionar a Cosca y ponerme a mí en su sitio, y luego para traicionarme a mí y poner a Fiel en el mío. Si el precio es el apropiado, después de acabar con Fiel puedo conseguir que vuelvan a mí y que dejen de estar al servicio de Orso, para ponerse al vuestro.
—¿Está segura de que puede comprarlos? —preguntó la mujer gurka.
—Sí —era una pequeña mentira—. Jamás me enfrento a riesgos innecesarios —como aquella segunda mentira era más gorda, Monza la soltó con más aplomo. Cuando algo tenía que ver con las Mil Espadas, la certeza no existía, y menos aún en lo concerniente a cualquiera de los bastardos descreídos que las mandaban. Pero, si mataba a Fiel, quizá tuviese alguna posibilidad. Lo importante era que Rogont la ayudase a matarle, y luego ya se vería.
—¿Y cómo sería el precio de alto?
—¿Por volverse contra el bando vencedor? Más alto de lo que yo puedo permitirme, eso puedo asegurároslo —aunque pudiera disponer de lo que quedaba del tesoro de Hermon, la mayor parte seguía enterrada a treinta pasos del granero en ruinas de su padre—. Pero a vos, el duque de Ospria...
—¡Oh, la bolsa sin fondo de Ospria! —Rogont bromeaba sin ganas—. Estoy hasta el cuello. Pondría mi trasero en venta si supiese que iban a darme por él algo más que unas simples monedas de cobre. No, me temo que no podrá sacarme dinero.
—¿Y qué pasa con sus Poderes del Sur? —preguntó Monza—. Por lo que he oído, los montes de Gurkhul son de oro.
—De simple tierra, como todos —dijo Ishri mientras se apoyaba en una de las columnas—. Pero se puede sacar mucho oro de ellos, siempre que se sepa dónde excavar. ¿Cómo había pensado acabar con Fiel?
—Lirozio se rendirá al ejército de Orso en cuanto llegue.
—Sin duda —dijo Rogont—. Es tan hábil en la rendición como yo lo soy en la retirada.
—Las Mil Espadas avanzarán hacia el sur, hacia Ospria, dejándolo todo arrasado, y luego les seguirán los talineses.
—No necesito a ningún genio militar para que me diga eso.
—Encontraré un sitio entre la tierra de Lirozio y Ospria, y haré salir a Carpi. Podré matarle si dispongo de cuarenta hombres. Sin apenas riesgo para ninguno de ustedes dos.
Rogont se aclaró la garganta y dijo:
—Si puede sacar de su madriguera a ese viejo perro faldero, creo que podré proporcionarle algunos hombres.
Ishri miró a Monza como ésta habría mirado a una hormiga y comentó:
—Y cuando goce del descanso eterno, si usted aún sigue creyendo que puede comprar a las Mil Espadas, nosotros le proporcionaremos el dinero.
Si, si, si. Pero era más de lo que Monza hubiera podido esperar. Porque muy bien podía haber salido de aquella reunión con los pies por delante.
—Entonces podemos dar el asunto por terminado. Gracias a los extraños compañeros, ¿o no?
—Realmente, Dios le ha otorgado sus bendiciones —Ishri bostezó de manera muy extravagante—. Vino buscando un amigo y se marcha con dos.
—Suerte que tengo —dijo Monza, aunque pensase que se marchaba sin ninguno. Se volvió hacia la puerta, acompañada por el ruido que hacían sus botas al pisar en el desgastado mármol del suelo y por la esperanza de no echarse a temblar antes de salir de aquel lugar.
—¡Una cosa más, Murcatto! —se volvió hacia Rogont, que se había quedado solo al lado de sus mapas, porque Ishri se había desvanecido tan rápidamente como había aparecido—. Su posición es débil, por eso debe emplear la fuerza. Eso lo comprendo. Usted es como es, temeraria más allá de cualquier temeridad. Me gustaría seguir ese camino. Pero yo también soy como soy. Por eso, un poco más de respeto a partir de ahora hará que nuestro matrimonio basado en la mutua desesperación sea más llevadero.
—Vuestra Resplandeciente Presencia —Monza acababa de hacer una reverencia exagerada— debe saber que no sólo soy débil, sino que el remordimiento me hace sentir indigna.
Rogont movió lentamente la cabeza y comentó:
—Aquel oficial debería haberse hecho con usted para darle un buen repaso.
—¿Y vos no habríais intervenido?
—¡Oh, no, por piedad! —siguió mirando los mapas—. Yo sólo le habría pedido a usted un poco más de saliva.
Ni ricos ni pobres
Shenkt canturreaba para su capote mientras bajaba por el ruinoso pasillo sin hacer el más leve ruido al pisar el suelo. Sin que supiese el motivo, seguía sin atinar con la melodía, como siempre. Era el fragmento desvirtuado de una cancioncilla que su hermana solía cantar cuando era niño. Aún podía ver la luz del sol filtrándose por los cabellos de ella, la ventana a su espalda, su rostro en la sombra. Hacía mucho tiempo. Todo desvaído, como las pinturas baratas cuando les da el sol. Aunque nunca se le hubiera dado bien cantar, al menos lo tarareaba, imaginando que la voz de su hermana cantaba con él, y eso le producía algo de consuelo.
Sacó el cuchillo y el pájaro que había estado tallando, el cual ya casi estaba terminado, aunque el pico le hubiese dado algún problema. No quería que se le rompiera por las prisas. Paciencia. Algo que era tan vital para el tallista como para el asesino. Se detuvo ante la puerta. De pino claro, que era una madera blanda, y mal ajustada, porque podía ver cómo se filtraba la luz por un resquicio. En ocasiones deseaba que su trabajo pudiese llevarle a lugares mejores. Levantó una bota y rompió la cerradura con una simple patada.
Ocho pares de manos saltaron hacia sus respectivas armas cuando la puerta quedó suelta de sus bisagras. Ocho rostros rudos le miraron, de siete hombres y de una mujer. Shenkt reconoció a la mayoría de ellos. Los había visto antes, en el semicírculo de gente arrodillada delante del trono de Orso. Asesinos que buscaban a los asesinos del príncipe Ario. En cierta manera, camaradas de caza. Siempre que las moscas que revolotean entre los restos de un cadáver sean camaradas del león que lo mató. Aunque no creyera que aquella gente pudiera disputarle la presa, las vueltas que da la vida le habían llevado a no extrañarse de nada. Hasta una serpiente se retuerce en la agonía final.
—¿He llegado en mal momento? —preguntó.
—Es él.
—El que no quiso arrodillarse.
—Shenkt —era el individuo que se había cruzado en su camino cuando ambos salían del salón del trono. El individuo al que le había aconsejado rezar. Aunque apenas le importase, Shenkt tenía la esperanza de que hubiera seguido su consejo. Dos de aquellos tipos distendieron sus músculos al reconocerle y devolvieron a sus vainas las hojas que habían sacado a medias, dando por sentado que era uno de los suyos.
—Bien, bien —el hombre con la cara picada de viruelas y la cabellera larga y negra debía de estar al mando. Se le acercó y, con un dedo, bajó lentamente hasta el suelo la ballesta que empuñaba la única mujer del grupo—. Soy Malt. Llegas a tiempo de ayudarnos a cogerlos.
—¿A quiénes?
—A aquellos por los que Su Excelencia el duque Orso nos paga, aquellos a los que debemos encontrar. ¿En quiénes estabas pensando? Están ahí fuera, en el fumadero más cercano.
—¿Todos?
—El jefe, seguro que sí.
—¿Por qué estáis seguros de que es él?
—Ella. Pello lo sabe, ¿verdad, Pello?
—Es Murcatto —Pello tenía un bigote pringoso y una mirada sudorosa llena de desesperación—. La que mandó el ejército de Orso en Dulces Pinos. Estuvo en Visserine hace menos de un mes. La hicieron prisionera. Pregúntaselo a ella. Así fue como el norteño perdió un ojo —tenía que ser aquel norteño llamado Escalofríos del que le había hablado Sajaam—. Fue en el palacio de Salier. Allí mató a Ganmark, ese general de Orso, pocos días después.
—La Serpiente de Talins en persona —dijo el ufano Malt—. Que aún sigue viva. ¿Qué te parece?
—Estoy completamente sorprendido —Shenkt se acercó lentamente a la ventana y observó la calle. Un sitio demasiado infecto para tan célebre general, pero así era la vida—. ¿Lleva consigo a su gente?
—Sólo a ese norteño. No hemos hablado con él. Nim la Afortunada y dos de sus chicos están apostados en el callejón situado detrás. Cuando el gran reloj dé las campanadas, nos situaremos en la parte delantera. No podrán escaparse.
Shenkt miró lentamente aquellas caras tan llenas de suspicacia y calculó las posibilidades de cada una de ellas, preguntando acto seguido:
—¿Todos estáis dispuestos a hacerlo? ¿Todos?
—Joder, pues claro que sí. Amigo, aquí no encontrarás ningún corazón cobarde —Malt le miró con los ojos entornados—. ¿Quieres venir con nosotros?
—¿Con vosotros? —Shenkt aspiró profundamente y luego dejó escapar el aire—. Las grandes tempestades arrojan a la playa extraños compañeros.
—Lo tomaré como un sí.
—No nos hace falta este cabrón —era otra vez aquel a quien Shenkt había aconsejado que rezase, el cual movía lentamente y con ostentación un cuchillo curvo. Era evidente que tenía muy poca paciencia—. Yo digo que le cortemos el cuello, y así habrá uno menos para repartir.
—Vamos, no hay que ser avariciosos. Ya he hecho otros trabajos parecidos en los que todo el mundo se preocupaba del dinero y no del trabajo, protegiéndose la espalda todo el tiempo. Malo para la salud y malo para el negocio. Podemos hacerlo de manera civilizada o no. ¿Qué decís?
—Yo digo que de manera civilizada —respondió Shenkt—. Por piedad, matemos como gente honrada.
—Pues así será. Si Orso es el que paga, habrá suficiente para todos. Haremos partes iguales y todos seremos ricos.
—¿Ricos? —Shenkt sonrió con tristeza mientras disentía con la cabeza—. Los muertos no son ni ricos ni pobres —una sonrisa de sorpresa afable apenas comenzaba a animar el rostro de Malt cuando el dedo de Shenkt se proyectó hacia delante para truncarla.
* * *
Escalofríos se sentaba en la mugrienta cama con la cabeza apoyada en la pared, no menos astrosa, y Monza estaba echada encima de él. Su cabeza descansaba en el regazo del norteño mientras su sibilante respiración hacía subir y bajar su pecho. Sujetaba una pipa con la mano izquierda aún vendada, cuyo humo brotaba de las cenizas para retorcerse y formar hilillos marrones. Enarcó una ceja al ver cómo se arrastraba entre los rayos de luz, ondulando, extendiéndose, llenando la habitación con una bruma dulzona.
Las cáscaras eran una buena medicina para el dolor. Incluso demasiado buena, o eso le parecía a Escalofríos. Tanto que cualquier tropezón que te das parece una buena excusa para fumarse una pipa. ¿Que estás nervioso? Pues te fumas una pipa y te quedas tranquilo. Quizá Monza estuviese más suspicaz de lo que le hubiera gustado, pero no él. El humo le hacía cosquillas en la nariz, haciendo que lo rechazara y lo necesitase al mismo tiempo. El ojo le picaba por debajo de las vendas. No era fácil rascárselo. ¿Qué problema había...?
De repente, presintió el peligro y se retorció por debajo de Monza como si intentase salir de una tumba. Monza emitió un gorgoteo de ira cuando cayó hacia atrás, agitando las pestañas, el pelo pegado a su cara llena de sudor. Escalofríos agarró la manija de la ventana y la abrió de par en par, consiguiendo una buena vista del callejón medio derruido que estaba detrás del edificio y un baño de aire helado, y lleno de olor a meados, en el rostro. Al menos, aquel olor era natural.
Pudo ver a dos hombres situados al lado de la puerta trasera y a una mujer que levantaba una mano. El reloj de la torre que estaba al lado comenzó a dar las campanadas. Entonces, la mujer asintió con la cabeza y los dos hombres sacaron respectivamente una brillante espada y una pesada maza. Cuando les abrió la puerta, ellos entraron a toda prisa.
—Mierda —Escalofríos hablaba entre dientes, casi sin creerse lo que acababa de ver. Eran tres y, por la manera en que se habían mantenido a la espera, era evidente que otros podrían llegar antes que ellos. Demasiado tarde para huir. Además, ya estaba cansado de huir. ¿Acaso no mantenía intacto su orgullo? Por salir huyendo del Norte e ir a parar a la jodida Styria, había acabado metiéndose en un berenjenal y perdiendo un ojo.
Se acercó a Monza y desistió de despertarla. El estado en el que se encontraba no le sería de ninguna ayuda. Mejor que siguiera echada. Sacó el pesado cuchillo que ella le había entregado durante su primer encuentro. Agarró con fuerza la empuñadura, que se ajustaba perfectamente a su mano. Aunque ellos estuvieran mejor armados, las armas grandes y las habitaciones pequeñas no suelen llevarse bien. La sorpresa estaba de su parte, y ésa era la mejor arma de que cualquier hombre podía disponer. Permaneció entre las sombras de al lado de la puerta, sintiendo que el corazón se le iba a salir del pecho y que la garganta le ardía al respirar. Nada de miedo, nada de dudas, sólo furia en el momento preciso.
Escuchó cómo subían despacio por la escalera y tuvo que aguantarse las ganas de reír. Sin saber por qué, pues la situación no era en absoluto divertida, se le escapó una risita. Un crujido y una palabrota dicha en voz baja. Realmente, no eran los mejores asesinos del Círculo del Mundo. Se mordió el labio para que sus costillas dejaran de temblar. Monza se desperezó y sonrió encima de la manta pringosa.
—Benna... —murmuraba. La puerta se abrió de repente y el de la espada entró por ella. Monza abrió unos ojos como platos—. ¿Qué...?
El otro entró sin avisar, chocando con su compañero al levantar la maza por encima de la cabeza y golpear el techo con ella, provocando una pequeña ducha de partículas de yeso. Fue como si le estuviese ofreciendo la maza. Por eso, como habría sido una grosería no aceptarla, Escalofríos se la quitó de la mano mientras apuñalaba al otro en la espalda.
La hoja lo atravesó. Rápida y sin resistencia, hasta la empuñadura. Escalofríos gruñó con los dientes apretados, aún con ganas de reír por lo de antes, moviendo la hoja de atrás adelante mientras su contrincante acompañaba sus trajines con otros tantos grititos, aún sin comprender del todo lo que le sucedía. Luego se retorció y Escalofríos apartó la mano del cuchillo.
Su compañero se volvió con los ojos muy abiertos, demasiado cerca para atacar.
—¿Qué...?
Escalofríos le atizó en la nariz con el extremo de la maza, aplastándosela y enviándole hasta el hueco de la apagada chimenea. Al otro, al que había apuñalado, se le aflojaron las rodillas, de suerte que cayó hacia delante y clavó la punta del cuchillo que le salía por delante en la pared situada encima de Monza, quedándose clavado en ella. Y ya no dio más problemas. Escalofríos no avanzó siquiera un paso, se arrodilló para que la maza no llegase al techo y lanzó un rugido mientras hacía girar aquel enorme trozo de metal. Con el ruido que hace la carne al aplastarse, alcanzó en la frente a su anterior dueño y le reventó el cráneo, salpicando el techo con su sangre.
Luego escuchó un grito a su espalda y se volvió en redondo. La mujer acababa de entrar por la puerta de un salto con un puñal en cada mano. Tropezó con la pierna mala de Monza, que intentaba quitarse de encima al tipo de la espada. Fue una feliz circunstancia, porque su grito de ira se mudó en susto al caer ella, que aún manoseaba uno de sus puñales, en brazos de Escalofríos. Éste la agarró por la otra muñeca mientras caía debajo de ella, aunque encima del cadáver del individuo de la maza, para golpearse la cabeza con una de las esquinas de la chimenea y quedarse momentáneamente ciego.
No le soltó la muñeca y sintió que sus uñas se le clavaban en las vendas. Ambos se rugieron mutuamente de la manera más estúpida. Luego, los lacios cabellos de la mujer le hicieron cosquillas en la cara mientras sacaba la lengua entre los dientes e intentaba hacer todo lo posible para clavarle el puñal en el cuello. El aliento le olía a limón. Escalofríos se retorció y le propinó un directo debajo de la mandíbula que lanzó su cabeza hacia arriba y le obligó a morderse la lengua.
En aquel mismo instante, una espada mordía el brazo de la mujer de una manera tan desmañada que estuvo a punto de alcanzar también el hombro de Escalofríos, quien no tuvo más remedio que echarse hacia atrás. El blanco rostro de Monza acababa de aparecer por detrás de ella. A juzgar por su mirada, no enfocaba bien los ojos. La mujer aulló e intentó liberarse. Un nuevo golpe con la espada, administrado esta vez de plano, y cayó de lado. Monza chocó contra la pared, tropezó con la cama y estuvo a punto de herirse con su propia espada cuando ésta rebotó en su mano. Escalofríos cogió el puñal de entre sus dedos sin fuerza y se lo clavó hasta la empuñadura por debajo de la mandíbula, en medio de un chorro de sangre que alcanzó la camisa de Monza y llegó hasta el techo.
Se liberó de aquel amasijo de miembros, agarró la maza, sacó su cuchillo de la espalda del espadachín muerto y se lo metió entre el cinto, avanzando a trompicones hacia la puerta. El pasillo de fuera estaba vacío. Agarró a Monza por una muñeca y la levantó. Ella seguía mirándole fijamente, empapada en la sangre de la mujer muerta.
—¿Qué... qué...?
Pasó el brazo malo de ella por encima de uno de sus hombros y la ayudó a atravesar la puerta, a bajar los peldaños a trompicones, porque ella arrastraba los pies, y a llegar a la puerta y a la luz del día. Monza dio un paso indeciso y manchó la pared con un vómito de color claro. Gimió y volvió a vomitar. Escalofríos metió la maza dentro de la manga que tenía libre y agarró su cabeza con la mano, preparado para empuñarla si era necesario. Entonces se dio cuenta de que volvía a tener aquella risita que no podía controlar. La cosa seguía sin parecerle divertida. Justo lo contrario. Bueno, pues a reír.
Monza dio uno o dos pasos como si estuviese borracha, para luego casi doblarse en dos.
—Tengo que dejar de fumar —musitó y volvió a escupir bilis.
—Claro que sí. En cuanto me salga un ojo nuevo —la agarró por el codo y tiró de ella hacia donde se terminaba el callejón, viendo a la gente que pasaba por la soleada calle. Se detuvo al llegar a la esquina, miró rápidamente hacia uno y otro lado, pasó el brazo de ella por encima de su hombro y siguió caminando.
* * *
Excepto por los tres cadáveres, la habitación estaba vacía. Shenkt se dirigió lentamente a la ventana, rodeando con mucho cuidado la mancha de sangre que cubría las tablas del suelo, y echó un vistazo. No había ni rastro de Murcatto y del norteño tuerto. Le agradó que hubiesen escapado, porque así nadie podría adelantársele y atraparlos. Eso era algo que no podía permitirse. Porque cuando Shenkt aceptaba un trabajo, hacía todo lo posible para terminarlo.
Se agachó y descansó los antebrazos en las rodillas, dejando caer las manos. Apenas había hecho más estropicio con Malt y sus siete amigos que el que Murcatto y su norteño habían hecho con aquellos tres. Las paredes, el suelo, el techo, la cama, todo estaba manchado o salpicado de sangre. Un hombre yacía al lado de la chimenea, la cabeza convertida en pulpa. El otro estaba boca abajo, la parte posterior de su camisa llena de puñaladas y empapada en sangre. La mujer tenía una cuchillada en la garganta que parecía una segunda boca.
Debía de ser Nim la Afortunada. Sólo que la fortuna la había abandonado.
—Entonces, Nim a secas.
Algo brillaba en un rincón. Se agachó para cogerlo y lo orientó hacia la luz. Un anillo de oro con un rubí muy grande, tan rojo como la sangre. Era un anillo demasiado elegante para aquella escoria. ¿Sería el anillo de Murcatto? ¿Recién sacado de su dedo? Lo puso en uno de los suyos, agarró el cadáver de Nim por un tobillo y lo arrastró hasta la cama, canturreando mientras le quitaba toda la ropa.
Como su pierna derecha presentaba en el muslo una erupción escamosa, escogió la izquierda para cortarla, nalga incluida, con tres movimientos precisos de su cuchilla de carnicero. Apartó el hueso de la articulación de la cadera con un rápido juego de muñeca, cortó el pie con dos golpes de la curva hoja, apretó con el cinturón de aquella mujer la pierna que le acababa de cortar para que se mantuviese doblada, y luego la guardó en la bolsa que llevaba.
Así que sería un buen filete de cuarto trasero, cortado muy delgado y frito en la sartén. Siempre llevaba consigo una mezcla especial de cuatro especias de Sulkuj, muy molidas, como a él le gustaban. Además el aceite de la región que circundaba Puranti tenía un magnífico sabor a nueces. Luego sal y pimienta molida. La buena carne dependía por completo del condimento. Rosada en el centro, pero sin que sangrase. Shenkt jamás había podido comprender que a la gente le gustase una carne que sangrara, algo que a él le desagradaba con sólo pensarlo. Con unas chalotas. Quizá cortase unas verduras en cuadraditos y preparase un guiso con zanahorias, trufas y setas, y un caldo con los huesos, añadiendo una pizca de ese vinagre añejo de Muris para darle...
—Humm.
Movió lentamente la cabeza, como asintiendo, limpió cuidadosamente la cuchilla, se puso la bolsa en el hombro, se volvió hacia la puerta y esperó.
Como antes había pasado por una panadería, pensó en las hogazas finas, crujientes y recién hechas que había visto en su escaparate. En el olor del pan reciente. En el aroma glorioso de las cosas sencillas y bien hechas. Habría sido un buen panadero si no se hubiese dedicado... a lo que se dedicaba. Si nunca le hubieran llevado ante su viejo maestro. Si no hubiera seguido el camino que le ofrecían y se hubiese rebelado contra él. Qué bueno tenía que estar ese pan, pensaba en aquel momento, partido en rebanadas y bien untado con un paté espeso. Quizá con carne de membrillo, o algo parecido, y un buen vaso de vino. Volvió a sacar la cuchilla y la introdujo en la espalda de Nim la Afortunada para hacerse con su hígado.
A fin de cuentas, a ella ya no le servía para nada.
Esfuerzos heroicos para comenzar de nuevo
La lluvia cesó, el sol apareció por encima de los terrenos de la granja y un tenue arco iris bajó por el cielo gris. Monza se preguntó si habría algún claro de los elfos en el punto donde tocaba la tierra, como solía decir su padre. O si sólo habría mierda, como afirmaba todo el mundo. Se inclinó en la silla y lanzó un escupitajo al trigo.
Quizá sólo hubiera mierda de elfo.
Echó hacia atrás la capucha mojada y miró hacia el oeste, viendo que las cortinas de agua se acercaban a Puranti. Si había algo de justicia, lo más seguro es que descargasen un diluvio sobre Fiel Carpi y las Mil Espadas, cuyos exploradores apenas debían de estar a más de un día a caballo. Pero no había justicia, y Monza lo sabía. Las nubes mean donde les apetece.
Los húmedos trigales del invierno estaban salpicados con manchas de flores rojas, como los restos de sangre que surcaban la tierra de toda la región. Pronto llegaría el tiempo de la cosecha, aunque no hubiera nadie para recogerla. Rogont hacía lo que se le daba mejor: retroceder, obligando a los granjeros a coger todo lo que pudieran cargar encima y llevárselo consigo a Ospria. Sabían que las Mil Espadas estaban a punto de llegar y que era lo mejor que podían hacer. No había saqueadores más infames que los hombres a los que Monza había mandado antaño.
Como había dicho Farans: El pillaje es un robo a tan gran escala que trasciende el simple crimen y entra en la arena de la política.
Se le había perdido el anillo que le regalara Benna. Se había dado cuenta al tocarse el dedo corazón con el pulgar y descubrir con desagrado que ya no estaba en su sitio. Aunque un trozo de piedra preciosa, por bonito que fuese, no cambiaba el hecho de que Benna hubiera muerto, el hecho de extraviarlo le hacía sentir que, en cierto modo, acababa de perder aquella pequeña parte de su hermano a la que siempre se había agarrado. Una de las pequeñas partes de ella misma que aún le quedaban y que valía la pena conservar.
Pensó que había sido afortunada por no perder en Puranti más que un anillo. Se había descuidado, y eso había estado a punto de costarle la vida. Tenía que dejar de fumar. Comenzar de nuevo. Tenía que hacerlo, a pesar de que los últimos días estuviese fumando más que nunca. Cada vez que se despertaba de aquellos olvidos tan dulces se decía que sería la última, pero pocas horas después sudaba de desesperación por todos los poros de su cuerpo. Cada vez que se resistía le suponía un esfuerzo heroico, pero ella no era ninguna heroína, aunque la gente de Talins la hubiese aclamado antaño como a tal. Tiró la pipa y luego, presa del pánico, compró otra. No sabía cuántas veces había ocultado la menguante bola de cáscaras prensadas en el fondo de tal o cual bolsa. Aunque, como no tardó en descubrir, el autentico problema residía en querer ocultarse algo a sí misma.
Porque una siempre sabe dónde está escondido lo que esconde.
—No me gusta esta tierra —Morveer se movía en el pescante mientras recorría con la mirada la extensión plana de terreno—, porque es muy buena para hacer emboscadas.
—Por eso estamos en ella —replicó Monza. Los setos, los viejos troncos de los árboles, las casas marrones y los graneros, solos o en grupos, que se extendían por los campos estaban llenos de sitios donde ocultarse. Apenas se movía nada. Apenas les llegaba un sonido que no fuese el de los cuervos, el del viento al hacer ondear la lona de la carreta, el de las ruedas que chirriaban o salpicaban barro al caer en algún bache.
—¿No cree que ha sido imprudente al depositar su fe en Rogont?
—No se ganan las batallas con la prudencia.
—No, pero la empleamos al planear un asesinato. Es más que notorio que Rogont no es de fiar, incluso siendo un gran duque, por no mencionar que es un viejo enemigo de usted.
—Sólo puedo fiarme de él en lo que concierne a su propio interés —la pregunta le resultaba de lo más irritante, como si ella no se la hubiera hecho junto con otras más desde que habían salido de Puranti—. Aunque matar a Fiel Carpi apenas le suponga a él ningún riesgo, tendrá que pagar una barbaridad de dinero si las Mil Espadas se pasan a su bando.
—No creo que ésa deba ser su mayor preocupación. ¿Qué pasaría si nos abandonaran en este sitio por el que va a pasar un ejército? Usted... me pagó para matar a la gente de una en una, no para combatir en una guerra sin...
—Le pagué para que matase en Westport a una persona, y usted liquidó a cincuenta de una tirada. Así que no necesito que me dé lecciones respecto a cómo debo tener prudencia.
—Apenas llegaron a cuarenta, y sólo fue el resultado de las medidas adoptadas para matar a su hombre, que no fueron pocas. ¿Acaso pasó menor factura la carnicería realizada en la Casa del Placer de Cardotti? ¿O la ocurrida en el palacio del duque Salier? ¿O la de Caprile? ¡Discúlpeme por no tener mucha fe en su habilidad para mantener la violencia a raya!
—¡Ya basta! —dijo Monza de muy malos modos—. ¡Usted es como una cabra que no deja de balar! ¡Haga el trabajo por el que le pago y nada más!
Morveer detuvo la carreta con un tirón de riendas y Day chilló cuando estuvo a punto de que se le cayera la manzana.
—¿Así me da las gracias por rescatarla tan a tiempo en Visserine? ¿Después de que ignorase de manera tan inequívoca mi sabio consejo?
Arrellanándose entre los suministros que ocupaban la parte trasera de la carreta, Vitari alargó un brazo y dijo:
—Aquel rescate fue, sobre todo, obra mía. Nadie me ha dado las gracias.
—¡Quizá debiera buscarme un patrón más agradecido! —Morveer la ignoraba.
—¡Y yo un jodido envenenador más obediente!
—¡Creo...! Un momento. —Morveer levantó un dedo y apretó los ojos con fuerza—. Creo... —abrió la boca e inspiró profundamente, reteniendo el aire durante un momento para luego echarlo lentamente. Luego volvió a repetir el mismo proceso. Escalofríos llegó hasta ellos y enarcó una ceja para que Monza lo viese. Morveer seguía inspirando y expirando. Entonces abrió los ojos e hizo una mueca tan falsa que daba ganas de vomitar—. Creo... que, sinceramente, debo disculparme.
—¿Cómo dice?
—Me doy cuenta de que... en ocasiones resulto una compañía incómoda —aunque Morveer torciera el gesto al escuchar la risotada de Vitari, siguió hablando—. A pesar de que siempre parezca oponerme, puedo asegurarle que sólo lo hago porque deseo que usted y su aventura acaben de la mejor manera. Siempre he considerado que mi exceso de intransigencia en conseguir la excelencia era mi punto flaco. Para la persona que quiere convertirse en su humilde servidor, nada hay más importante que la adaptabilidad. ¿Puedo pedirle que... para dejar atrás estas molestias, haga un heroico esfuerzo conmigo? —soltó las riendas y la carreta volvió a ponerse en marcha—. ¡Lo siento! ¡Es un nuevo comienzo! —aún sonreía por encima del hombro.
Cuando Day pasó a su lado, moviéndose ligeramente en el asiento, Monza la miró a los ojos. La chica rubia enarcó las cejas, llegó hasta el corazón de la manzana y lo arrojó al campo. Vitari seguía en la parte trasera de la carreta, quitándose la casaca y poniéndola encima de la lona.
—Está saliendo el sol. Un nuevo comienzo —se llevó una mano al pecho y señaló toda la extensión de tierra—. Y, ¡aaaaaaag, un arco iris! ¡Dicen que sale un claro de los elfos en el sitio donde toca el suelo!
Monza se rió. Le parecía más probable ir a parar a un claro de los elfos antes de que Morveer tuviese su nuevo renacer. Confiaba menos en aquella súbita docilidad suya que en sus críticas interminables.
—Quizá sólo esté buscando que alguien le quiera —la voz de Escalofríos le llegaba como un susurro nada más reanudar la marcha.
—Si los hombres cambiasen sólo con eso... —dijo Monza, chasqueando los dedos delante del rostro de él.
—Pues sólo pueden cambiar por eso, ¿no crees? Sé que los hombres son frágiles. No se les puede moldear para que adopten formas nuevas. Hay que romperlos. Hay que aplastarlos.
—Quizá haya que quemarlos. ¿Cómo va tu cara? —preguntó con un susurro.
—Me pica.
—¿Te dolió cuando te operó el fabricante de ojos?
—Pues, en una escala comprendida entre lo que te duele un dedo del pie al darte un tropezón y lo que sientes cuando te queman un ojo, el dolor estuvo bastante cerca de lo primero.
—Como casi todo.
—¿Y que te tiren montaña abajo?
—No es tan malo, siempre que no te muevas. Sólo duele un poco cuando quieres volver a ponerte de pie —aquellas palabras suscitaron la mueca perversa que era tan frecuente en él, aunque menos siniestra de lo usual. Lo cual no era extraño después de todo lo que había pasado. De lo que ella le había hecho pasar—. Supongo... que tendría que haberte dado las gracias por salvarme la vida una vez más. Se está convirtiendo en un hábito.
—Me pagas para que lo haga, ¿no es así, jefa? Como solía decir mi padre, el trabajo bien hecho ya es una recompensa en sí. De hecho, me siento bien al hacerlo. Como luchador, soy alguien a quien hay que respetar. Respecto a todo lo demás, sólo soy el tío mierda que se pasó doce años guerreando sin ganar a cambio nada más que pesadillas sangrientas y un ojo menos. Pero aún guardo intacto mi orgullo. Creo que uno tiene que comportarse como lo que es, porque de otro modo no es nada, aunque pretenda serlo. Y, ¿quién querría pasar toda la vida pretendiendo ser lo que no es?
Buena pregunta. Como dejaban detrás la parte más alta del terreno, Monza tuvo la suerte de dejar sin respuesta aquella pregunta. Los restos de la calzada imperial se estiraban a lo lejos, una tira marrón que recorría el campo. A pesar de tener ya ocho siglos, aquellas calzadas seguían siendo las mejores carreteras de Styria. Desde entonces suponían un mudo y triste comentario al ejercicio del liderazgo. Cerca había una granja. Una casa de piedra con dos pisos, las ventanas cerradas, un tejado de tejas rojas que se había vuelto marrón oscuro por los años, un pequeño establo de forma cúbica al lado. Una alta valla de piedras en seco, cubiertas de líquenes, rodeaba un patio enfangado en el que picoteaba una pareja de pájaros enflaquecidos. Un granero de madera enfrente de la casa, con el tejado derruido en la parte central. Una veleta con forma de serpiente voladora se movía de manera desaliñada junto a su chimenea ladeada.
—¡Ya hemos llegado! —exclamó, y Vitari levantó un brazo para dar a entender que lo había oído.
Un viento impetuoso pasó por encima de los edificios y se dirigió hacia el molino que estaba a dos o tres kilómetros de distancia. Llegó, agitó las hojas de un seto, formó suaves olas en el trigo y empujó por el cielo las nubes hechas jirones, cuyas sombras recorrieron la tierra que estaba más abajo.
Aquello le recordó a Monza la granja donde había nacido. Pensó en Benna de chico, cuando corría entre la cosecha sacando apenas la cabeza por encima de las espigas llenas de grano, y escuchó su risa aguda. Hacía mucho tiempo, antes de que muriese el padre de ambos. Monza se estremeció y torció el gesto. Todo aquello no era más que mierda sensiblera, autocomplaciente y nostálgica. Había odiado aquella granja. Cavar, sembrar, la suciedad debajo de las uñas... ¿Y todo para qué? Hay pocas cosas que le hagan trabajar a uno tanto para sacar tan poco.
La única que se le ocurría era la venganza.
* * *
Desde su más tierna infancia, Morveer había tenido la singular aptitud de decir lo contrario de lo que quería. Cuando intentaba ayudar en algo, sólo ponía pegas. Cuando intentaba ser amable, descubría que estaba siendo insultante. Cuando intentaba sinceramente ayudar a alguien, socavaba la autoestima de aquella persona. Aunque sólo intentara que le valorasen, le respetaran, contaran con él, cualquier intento que hiciera para comportarse como un buen amigo estropeaba las cosas.
Después de treinta años de relaciones fallidas (una madre que le había dejado; una esposa que le había abandonado; varios aprendices que le habían dejado, que le habían robado o, incluso, que habían intentado matarle, por lo general envenenándole, aunque, en cierta ocasión memorable, uno de ellos emplease un hacha), comenzaba a pensar que todo aquello se debía, simplemente, a que no se portaba bien con la gente. Por lo menos, hubiera debido alegrarse de que aquel borracho repugnante de Nicomo Cosca hubiese muerto y sentir algo de alivio, como de hecho sintió en un principio. Pero las nubes oscuras no habían tardado en volver para levantar la barrera de una depresión que no lo parecía. Por eso no tardó en estar discutiendo nuevamente con su importuna patrona todos los detalles de los negocios que tenían en común.
Quizá hubiera sido mejor para él haberse retirado a un monte para vivir como un ermitaño y no herir los sentimientos de nadie. Pero la delgadez del aire de las alturas nunca le había sentado bien a su constitución demasiado delicada. Así pues, se decidió una vez más a hacer un heroico esfuerzo de camaradería. Para ser más complaciente, más cordial, más indulgente con los defectos de los demás. Por eso, mientras los restantes miembros de la partida salían al campo para encontrar algún rastro de las Mil Espadas, él dio el primer paso. Dando a entender que le dolía mucho la cabeza, acababa de preparar una sorpresa agradable, una sopa de setas según la receta de su madre, quizá lo único tangible que ella le dejara a su único hijo.
Se cortó en un dedo mientras las partía en lonchas y se quemó en el codo con el fogón. De suerte que ambos eventos dieron paso a un torrente de rabia que estuvo a punto de truncar el nuevo comienzo que anhelaba. Para cuando los caballos regresaban a la granja, exactamente en el momento en que el sol se hundía en el horizonte y las sombras del patio de fuera se hacían más largas, ya había puesto en la mesa dos trozos de vela que arrojaban una luminosa bienvenida, dos hogazas de pan cortadas en rebanadas y la cacerola de sopa, que exhalaba una fragancia muy plena.
—Excelente —su rehabilitación estaba asegurada.
Pero su nueva vena de optimismo no sobrevivió a la llegada de los comensales. Porque nada más entrar, dicho sea de paso, sin quitarse las botas y, por tanto, llenando de barro el suelo que él había dejado resplandeciente, miraron la cocina que acababa de limpiar con todo su cariño, la mesa que había dispuesto tan bien y la sopa preparada con tanto esfuerzo con el mismo entusiasmo que cualquier presidiario habría mostrado al contemplar el tajo del verdugo.
—¿Qué es esto? —Murcatto fruncía los labios mientras sus cejas subían mucho más alto de lo ordinario, como delatando una sospecha inusual.
Morveer intentó salir del paso diciendo:
—Mis disculpas. Como nuestro cocinero obseso por los números ha regresado a Talins, he pensado que podría ocupar el hueco dejado por él y preparar la cena. Es la receta de mi madre. ¡Siéntese, siéntese, por favor, y también los demás! —y comenzó a apartar las sillas, de suerte que, a pesar de algunas miradas de soslayo un tanto incómodas, todos tomaron asiento.
—¿Sopa? —Morveer se acercó a Escalofríos con la cacerola y el cucharón listos para servir.
—No la quiero. Me causaste una... ¿cómo la llamó?
—Parálisis —dijo Murcatto.
—Eso es. Ya me paralizaste en cierta ocasión.
—¿Desconfías de mí? —le preguntó de sopetón.
—Por la propia definición de tu persona —dijo Vitari, mirándole por debajo de sus cejas rojas—. Eres un envenenador.
—¿Después de todo lo que hemos pasado juntos? ¿Desconfiáis de mí por una pequeña parálisis? —hacía esfuerzos heroicos para reflotar el barco de sus relaciones profesionales que parecía haberse ido a pique, y nadie parecía darse cuenta—. Si mi intención fuese la de asesinaros, me limitaría a echar unas cuantas gotas de lavanda negra en las almohadas y cantaros una nana para que os durmierais, y vuestro sueño no tendría fin. O a meter unas cuantas espinas de Amerind en vuestras botas, o a poner un poco de larync en la empuñadura del hacha o a echar raíz de mostaza en vuestras cantimploras —se agachó para mirar al norteño mientras agarraba el cucharón con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos—. Podría mataros de un millón de maneras distintas y no tendríais ni la menor sospecha de cualquiera de ellas. ¡Y ni siquiera tendría que tomarme la molestia de prepararos la cena!
El ojo de Escalofríos volvió a mirarle fijamente, logrando que Morveer se preguntase si no estaría a punto de recibir en la cara el primer puñetazo en muchos años. Pero el norteño agarró la cuchara, la hundió en el plato, probó con mucho cuidado su contenido y luego se lo tragó.
—Sabe bien. Setas, ¿verdad?
—Eh... sí, eso tiene —Morveer levantó el cazo—. Vamos, ¿es que nadie quiere sopa?
—¡Yo! —aquella voz que salía de la nada le sonó a Morveer en los oídos como un jeringazo de agua hirviendo. Al asustarse, dejó caer la cacerola, y toda la sopa, que aún estaba muy caliente, cayó en la mesa y avanzó hacia el regazo de Vitari. Ella se levantó con un chillido y la cubertería salió volando. La silla de Murcatto cayó con mucho ruido mientras su ocupante intentaba coger la espada. Day soltó una rebanada de pan mordisqueada cuando retrocedió asustada hacia la puerta. Morveer se giró en redondo, empuñando el cazo mojado...
Una mujer gurka cruzaba los brazos junto a él y le sonreía. Su piel oscura era tan suave como la de un niño y tan lisa como el vidrio, y sus ojos tan negros como la medianoche.
—¡Esperad! —exclamó Murcatto mientras levantaba una mano—. Esperad. Es amiga mía.
—¡Pero mía no! —Morveer se desesperaba por no poder averiguar cómo podía haber salido de la nada. No estaba cerca de ninguna puerta, la ventana seguía bien cerrada y el suelo y el techo estaban intactos.
—Tú no tienes amigos, envenenador —era como si ronronease. La larga casaca oscura que llevaba acababa de abrirse, mostrando su cuerpo cubierto enteramente de vendas.
—¿Quién eres? —preguntó Day—. ¿Y de dónde diablos vienes?
—Solían llamarme el Viento del Este —mientras movía displicentemente un dedo, todos pudieron ver sus perfectos dientes marfileños—. Pero ahora me llaman Ishri. Vengo del agostado Sur.
—Eso quiere decir... —comenzó a decir Morveer.
—Magia —Escalofríos lo terminó por él, porque era el único miembro del grupo que no se había movido del asiento. Levantó tranquilamente la cuchara y volvió a llevársela a la boca—. ¿Me pasas el pan?
—¡Maldito sea tu pan! —exclamó Morveer—. ¡Y tu magia!
—Es una de ellos —mientras la sopa seguía goteando en el suelo, Vitari, con los ojos tan entornados que daba miedo, acababa de empuñar uno de los cuchillos de la cubertería—. Una Devoradora.
—Todos tenemos que alimentarnos, ¿o no? —la mujer gurka pasó el extremo de uno de sus dedos por la sopa derramada y se lo llevó a la boca—. No tienes por qué preocuparte. Escojo muy bien lo que voy a devorar.
—En cierta ocasión discutí con los tuyos, fue en Dagoska —aunque Morveer no comprendiera del todo lo que las dos mujeres se decían, y por ello se sintiera incómodo, no tardó en compartir la preocupación de Vitari. No era una mujer dada a fantasías descabelladas—. ¿Qué acuerdos ha cerrado con ella, Murcatto?
—Los necesarios. Trabaja para Rogont.
Ishri echó la cabeza hacia un lado, casi poniéndola horizontal, y luego dijo:
—Quizá sea él quien trabaja para mí.
—No me importa quién sea el jinete y quién el burro —dijo Murcatto con muy malas maneras— mientras uno de vosotros nos envíe refuerzos.
—Ahora os los está enviando. Cuarenta de sus mejores hombres.
—¿Llegarán a tiempo?
—Creo que sí, a menos que las Mil Espadas se les adelanten, lo que no harán. Su contingente principal se encuentra acampado a legua y media de aquí. Se entretenían limpiando una aldea. Para luego incendiarla. Son gentecilla destructiva —posó la mirada en Morveer. Aquellos ojos negros le ponían nervioso. Le preocupaba que estuviera cubierta de vendas. Le resultaba tan curioso que...
—A mí no me preocupa —comentó ella. Morveer parpadeó, preguntándose si habría hecho en voz alta la pregunta que le rondaba por la cabeza—. No la has hecho. —Entonces se le erizaron todos los vellos del cuerpo. Igual que cuando las enfermeras descubrían los materiales secretos que guardaba en el orfanato y averiguaban para qué servían. No podía librarse de la conclusión, por otra parte, irracional, de que aquel diablo gurko conocía sus pensamientos más íntimos. Que conocía las cosas que había hecho, y que había pensado que nadie llegaría a saber...
—¡Estaré en el granero! —dijo Morveer, con voz que le salió mucho más chillona de lo que hubiese deseado. Y añadió, no sin cierta dificultad para hablar—: Habrá que prepararse para las visitas que tendremos mañana. ¡Vamos, Day!
—En cuanto me termine esto —no había tardado en acostumbrarse a la visitante, como indicaba el hecho de que estuviera entretenida untando mantequilla en las tres rebanadas de pan que se disponía a comer.
—Ah... claro... ya veo —aunque siguiera retorciéndose por lo nervioso que estaba, como lo único que podía conseguir era ponerse más en evidencia, caminó hacia la puerta.
—¿No te pones la casaca? —le preguntó Day.
—¡No, tengo mucho calor!
Sólo cuando hubo franqueado la puerta del edificio para sumirse en la oscuridad y recibir el viento que soplaba helado por entre los trigales y que le taladraba la camisa, cayó en la cuenta de que hacía mucho frío. Pero como ya era demasiado tarde para volver sin que le tomasen por idiota, apretó el paso.
—Pues no tengo mucho calor —maldijo con amargura mientras se abría paso por el patio a oscuras y se rodeaba con sus propios brazos para no tiritar. Había permitido que una charlatana gurka le hubiese puesto nervioso con unos cuantos trucos de salón—. Zorra cubierta de vendas —bueno, ya lo verían todos—. Oh, sí. —Al final, les había hecho pagar a todas las enfermeras del orfanato todos los latigazos—. Ya veremos quién es el que azota ahora —echó un vistazo por encima del hombro para asegurarse de que nadie le veía—. ¡Magia! —dijo con sorna—. Ya te enseñaré yo un truco o... ¡Eh! —una de sus botas pisó algo blando que le hizo resbalar y caer con el trasero por delante en un charco embarrado—. ¡Bah! ¡Maldito sea tu culo de bastardo! —tantos esfuerzos heroicos para comenzar de nuevo eran demasiado.
El traidor
A Escalofríos le pareció que sólo faltaban una o dos horas para la aurora. Aunque ya no lloviese tan fuerte como antes, el agua que caía de las hojas nuevas y que tamborileaba en el polvo aún seguía molestándole. El aire estaba cargado con una humedad que se le metía hasta los huesos. Un arroyuelo cada vez más caudaloso borboteaba cerca del sendero, amortiguando el ruido que hacía su caballo al pisar el suelo embarrado. Sabía que estaba cerca, porque podía distinguir el leve resplandor rojizo de los ruegos del campamento entre los mojados troncos de los árboles.
Como Dow el Negro solía decir siempre, «el mal tiempo es el mejor para los asuntos turbios», algo que él sabía muy bien.
En medio de aquella noche húmeda, Escalofríos guiaba a su caballo con los codos, esperando que ningún centinela borracho se pusiese nervioso y le endiñase una flecha entre las tripas. Aunque aquel flechazo pudiese dolerle menos que lo que le dolió el ojo, no por ello le apetecía más. Afortunadamente vio al primer centinela antes de que éste le viese a él. Se apoyaba en un árbol y descansaba su lanza encima del hombro. Gracias al pellejo aceitado con el que se cubría la cabeza no podía ver nada, ni siquiera estando despierto.
—¡Ohé! —el hombre dio un salto y tiró la lanza al barro. Escalofríos, que tenía las manos cruzadas, pero sueltas, encima del pomo de su silla de montar, enseñó los dientes al ver que la buscaba a tientas en la oscuridad—. ¿Vas a darme el alto ahora o sigo de frente hasta que me lo des?
—Alto. ¿Quién vive? —preguntó el otro con voz ronca, levantando la lanza junto con un terrón de césped mojado.
—Soy Caul Escalofríos, y seguro que Fiel Carpi quiere hablar conmigo.
El campamento de las Mil Espadas tenía el mismo aspecto que otro cualquiera. Hombres, lona, metal y barro. Sobre todo lo último. Las tiendas aparecían dispersas por todas las direcciones. Los caballos estaban atados a los árboles, y su aliento humeaba en la oscuridad. Las lanzas se apilaban unas contra otras. De los fuegos del campamento, unos seguían ardiendo y otros se habían convertido en pavesas que el viento aventaba, llenando el aire con su olor. Los pocos hombres que aún seguían despiertos, cubiertos en su mayoría con mantas, ya fuese porque montasen guardia o porque le dieran a la bebida, miraron a Escalofríos con el ceño fruncido cuando pasó ante ellos.
Le recordaban las noches húmedas y frías que había pasado en los campamentos del Norte y de más abajo. Acurrucado alrededor de sus fogatas, esperando, mientras se helaba, que la lluvia no arreciase. Asando carne en las lanzas de gente ya muerta. Acurrucado en la nieve bajo todas las mantas que había podido encontrar. Afilando sus armas para el trabajo sucio que tenía que hacer por la mañana. Volvía a ver los rostros de los muertos que habían vuelto al barro, con los que había compartido bebidas y risas. Su hermano. Su padre. Tul Duru, como llamaban a Cabeza de Trueno. Rudd Tresárboles, la Roca de Uffrith. Hosco Harding, más silencioso que la noche. Aquellos recuerdos despertaron en él una oleada de orgullo inesperado. Y luego otra oleada de vergüenza inesperada por lo que tenía que hacer. Más fuerte que todo lo que había sentido desde que perdiera el ojo, más fuerte de lo que se hubiera imaginado.
Respiró por la nariz y la cara le tiró por culpa de las vendas. Aquel momento de sosiego desapareció y él volvió a sentirse helado. Se detuvieron delante de una tienda que era tan grande como una casa, observando que la luz de su interior se derramaba por la noche a través de las rendijas del faldón que cubría su entrada.
—Ahora, bastardo norteño, deberás comportarte cuando estés dentro —dijo el guardia, empujando a Escalofríos con su lanza—, o te...
—Que te jodan, idiota —Escalofríos levantó el faldón de la tienda con una mano y entró en ella. Dentro olía a vino rancio, a ropa sucia, a hombres desaseados. Bajo la luz parpadeante de unos faroles colgaban banderas rotas y hechas jirones, trofeos de antiguos campos de batalla.
En el otro extremo, una silla de madera oscura y de marfil, manchada, arañada y desgastada por su excesivo uso, se apoyaba encima de un par de cajas de embalaje. Supuso que debía de ser la silla del capitán general. La que había pertenecido a Cosca, luego a Monza y, por último, a Fiel Carpi. No era muy diferente de las sillas de los comedores de los ricos. Aunque no pareciera una silla especialmente fabricada para matar en ella a quien la ocupara, no había nada que lo impidiese.
Había una mesa bastante larga, atravesada en medio de la tienda y ocupada por varios hombres a cada uno de sus lados. Los capitanes de las Mil Espadas. Hombres rudos, llenos de cicatrices, sucios y tan baqueteados como la silla, y también con una buena colección de armas entre todos ellos. Pero como Escalofríos no había perdido la sonrisa ante compañías aún más rudas, seguía sonriendo. Lo más extraño era que con aquella gente se sintiera más como en casa de lo que se había sentido durante los últimos meses. Pensó que conocía mejor las reglas de aquel sitio que las de Monza. A juzgar por los mapas que se extendían por toda la mesa, debían de haber estado preparando algún plan. Pero las monedas tiradas por encima, las botellas medio vacías, las copas viejas y los vasos baratos que los sujetaban le hicieron caer en la cuenta de que, en medio de la noche, aquel plan había dado paso a los dados. Un mapa muy grande estaba manchado de rojo por el vino que alguien había derramado encima de él.
Un hombre de gran tamaño presidía la mesa..., con el rostro lleno de cicatrices, los cabellos grises, muy cortos, y calvo. Su bigote, muy poblado, contrastaba con la barba rala que cubría su gruesa mandíbula. Por lo que Monza le había contado, debía de ser el mismísimo Fiel Carpi. Agitaba los dados dentro de su puño:
—¡Adelante, cachos de mierda, venga y dadme un nueve! —dijo. Y cuando lo que salió fue un uno y un tres, hubo algunos suspiros y unas cuantas risas—. ¡Bastardos! —y arrojó varias monedas a un bastardo que debía de ser bastante alto y que tenía la cara picada de viruela, una nariz ganchuda y la desafortunada conjunción de una calva enorme y unas greñas negras—. Andiche, uno de estos días me enteraré de las trampas que haces.
—De trampas, nada. Nací bajo el influjo de una estrella afortunada —Andiche acababa de ver a Escalofríos y le miraba con la misma sonrisa amistosa con que el zorro observa a un pollo—. ¿Quién coño es este bastardo con vendas?
—General Carpi, señor, este norteño dice que tiene que hablar con usted —dijo el guardia mientras empujaba a Escalofríos y le echaba una sucia mirada de soslayo.
—¿Ah, sí? —Fiel dedicó a Escalofríos una rápida mirada y luego volvió a contar sus monedas—. ¿Y por qué iba a querer yo hablar con un tipo de su calaña? Tírame tus dados, Victus, ya no quiero seguir con los míos.
—Ése es el problema de los generales —Victus estaba tan calvo como un huevo y tan delgado como el hambre, y los montones de sortijas que llevaba en los dedos de las manos y las cadenas que llevaba al cuello no lograban hacerle más atractivo—. Que nunca saben cuándo terminar —y tiró los dados por encima de la mesa mientras sus compañeros se reían.
—¡Dice que sabe quién mató al príncipe Ario! —explicó el guardia, tragando saliva.
—Oh, lo sabe, sí, lo sabe. ¿Y quién fue?
—Monzcarro Murcatto —todos los rostros rudos que se sentaban a la mesa se volvieron rápidamente hacia Escalofríos. Fiel agarró los dados con sumo cuidado y entornó los ojos—. Creo que conoces ese nombre.
—¿Lo contratamos de bufón o lo ahorcamos por mentiroso? —dijo Victus.
—Murcatto está muerta —dijo otro.
—¿Ah, sí? Pues entonces me pregunto a quién me he estado follando este último mes.
—Pues si te has estado follando a Murcatto, te aconsejo que vuelvas a su lado —Andiche hizo una mueca para que todos le viesen—. Por lo que me contaba su hermano, nadie la chupa mejor que ella.
Un coro de chascarrillos desagradables. Aunque Escalofríos no estuviese seguro de que su hermano hubiera hecho aquel comentario, de hecho no le importaba. Acabó de quitarse las vendas e hizo un montón con todas ellas, volviendo la cara para que todos pudiesen verla. Las risotadas cesaron. Tenía ese tipo de rostro que corta la risa al instante.
—Aquí podéis ver lo que he ganado a cambio del puñado de monedas que me dio. Valiente mierda. La verdad es que pensó que yo era idiota. Y lo único cierto es que aún me queda mi orgullo. Por eso ya no quiero tener nada que ver con esa zorra.
—Descríbela —Fiel Carpi le miraba con el ceño fruncido.
—Alta, delgada, cabellos negros, ojos azules, siempre enfadada. La lengua muy afilada.
—¡Eso es de dominio público! —dijo Victus, moviendo una mano enjoyada hacia él.
—Tiene rota la mano derecha y cicatrices por todo el cuerpo. Dice que por caerse de una montaña —sin apartar la mirada de Fiel, Escalofríos se llevó un dedo al estómago—. Tiene una cicatriz justo aquí, y otra parecida en la espalda. Dice que se la hizo un amigo suyo. Que la apuñaló con su propia daga.
—¿Sabes dónde está? —el rostro de Carpi se había vuelto tan siniestro como el de un enterrador.
—Apenas a un paso de aquí.
—¿Nos estás diciendo que Murcatto está viva? —Victus parecía incluso más preocupado que su jefe.
—Ya había oído ese rumor —dijo Fiel.
Un hombre enorme, de piel negra y largas guedejas de color gris acero, se levantó rápidamente de la mesa, diciendo:
—Yo he oído todo tipo de rumores —su voz era tan lenta y profunda como el mar—. Los rumores y los hechos son dos cosas diferentes. ¿Cuándo cojones pensabas decírnoslo?
—Cuando tuviese que contároslo por cojones, Sesaria. ¿Dónde está?
—En una granja —contestó Escalofríos—. A una hora a caballo.
—¿Cuánta gente tiene con ella?
—Sólo cuatro personas. Un envenenador sonriente y su ayudante, apenas una adolescente. Una pelirroja llamada Vitari y una zorra de piel oscura.
—¿Y el lugar exacto?
—Bueno, por eso estoy aquí —Escalofríos acababa de hacer una mueca—. Para venderte la posición exacta del lugar donde se encuentra.
—No me gusta lo mal que huele esta mierda —terció Victus—. Si quieres mi consejo...
—No lo quiero —le interrumpió Fiel, un tanto molesto y sin siquiera mirarle—. ¿Cuál es tu precio?
—La décima parte de lo que el duque Orso ofreció por la cabeza de quien asesinó al príncipe Ario.
—¿Sólo eso?
—Aunque podría sacar por ella más que esa décima parte que te pido, no quiero arriesgarme a que me mates. Sólo quiero salir con vida de todo este asunto.
—Eres un hombre inteligente —dijo Fiel—. Nada nos gusta menos que la avaricia, ¿verdad, amigos? —a pesar de las burlas de algunos de ellos, ninguno parecía muy contento por el hecho de que su antigua general regresara sin avisar de la tierra de los muertos—. Entonces, de acuerdo, me parece bien la décima parte. Cerramos el trato —Fiel dio un paso adelante y, mirándole a los ojos, le estrechó la mano—. Si cogemos a Murcatto.
—¿La quieres muerta o viva?
—Aunque sea una pena decirlo, la prefiero muerta.
—Bien, pues que así sea. Lo último que deseo es una cuenta pendiente con esa zorra loca. Es de las que no perdonan.
—Eso parece —Fiel asentía—. Creo que ambos acabaremos haciendo negocios. ¿Swolle?
—¿General? —un hombre con la barba muy poblada se acercó hasta él.
—Que tres grupos de a veinte hombres se preparen para salir a caballo, y enseguida, los que tengan las monturas más...
—Quizá fuera mejor llevar a menos gente —observó Escalofríos.
—No me digas. ¿Y por qué lo sería?
—Por lo que ella dice, aún le quedan entre vosotros algunos amigos —Escalofríos recorrió con su mirada de tuerto los rostros rudos que se encontraban en la tienda—. Y que incluso quedan muchos más en este campamento que no se opondrían a su regreso. Y también dice que, con las victorias que les hizo ganar, se sintieron orgullosos, y no como ahora, porque sólo les haces dar vueltas y vigilar, mientras los hombres de Orso se llevan la mejor tajada —aunque los ojos de Fiel mirasen rápidamente a su gente y luego a Escalofríos, aquel breve instante le sirvió a éste para cerciorarse de que acababa de tocar su punto flaco. No hay en el mundo ningún jefe tan seguro de sí mismo que no se preocupe por algo. Y menos ningún conductor de hombres como el que tenía enfrente—. Por eso creo que lo mejor será que sólo te lleves a unos cuantos, aquellos de los que estés más seguro. No tengo ningún empacho en apuñalar a Murcatto por la espalda, porque se lo merece. Pero que uno de éstos lo haga es otro cantar.
—¿Has dicho que son cinco, cuatro de ellos mujeres? —Swolle enseñaba los dientes—. Bastará con una docena.
—Ya basta —Fiel no dejaba de mirar a Escalofríos— He dicho que sean sesenta hombres, no vaya a haber más gente de la que esperamos. No me gusta hacer un trabajo con pocos medios.
—Señor... —Swolle se dispuso a salir de la tienda.
—Hazlo a tu manera —dijo Escalofríos, encogiéndose de hombros.
—Así lo haré. Puedes estar seguro de ello —Fiel se volvió hacia sus capitanes, que seguían preocupados—. ¿Alguno de vosotros, viejos bastardos, quiere apuntarse a la cacería?
—Fiel, tú hiciste el estropicio —Sesaria movió su enorme cabeza y su melena se movió al tiempo—, pues tú lo barres con la escoba.
—Ya he forrajeado bastante por esta noche —Andiche acababa de levantar el faldón de la entrada para irse, siendo seguido por otros capitanes que formaban una fila silenciosa, algunos con cara de suspicacia, otros con cara de importarles un bledo, otros con cara de borrachos.
—Creo que también debo irme, general Carpi —el que acababa de hablar destacaba entre aquella gente ruda, llena de cicatrices y desaliñada. Tenía el cabello rizado, aunque ninguna arma, o, al menos, Escalofríos no podía verla, y ninguna cicatriz; tampoco exhibía ninguna sonrisa burlona ni, mucho menos, el menor aire de ser un matón. A pesar de ello, Fiel se dirigió a él como al hombre que está acostumbrado a que le muestren respeto.
—¡Maese Sulfur! —apresó su mano entre sus enormes zarpas y la estrechó—. Gracias por detenerse en este sitio. Usted es siempre bienvenido.
—Oh, soy muy querido en cualquier sitio al que vaya. Es fácil llevarse bien con el hombre que suelta el dinero.
—Dígales al duque Orso y a los suyos, los del banco, que no tienen por qué preocuparse. Todo quedará arreglado tal y como convenimos. Igual que ocurrirá con este problemilla.
—La vida está llena de continuos problemas, ¿no le parece? —Sulfur obsequió a Escalofríos con un asomo de sonrisa. Tenía los ojos de diferente color, uno azul y otro verde—. Que tengan buena caza —y salió para encontrarse con la aurora.
—¿Has dicho que estaba a una hora a caballo? —Fiel volvía a mirar fijamente a Escalofríos.
—Siempre que no te importe cabalgar deprisa, dada tu edad.
—Uh. ¿Y cómo sabes que no te ha echado de menos y ha decidido salir huyendo?
—Porque seguirá dormida. El humo de las cáscaras. Cada día fuma más esa mierda. La mitad del tiempo está atontada por ella, y la otra mitad sigue atontada por no fumarla. Aún tardará mucho en despertarse.
—Entonces, lo mejor será no perder el tiempo. Esa mujer suele causar sorpresas desagradables.
—Cómo lo sabes. Y está esperando refuerzos. Cuarenta hombres que le envía Rogont y que llegarán mañana por la tarde. Planean seguirte y emboscarte cuando te desvíes para dirigirte al sur.
—No hay sensación mejor que la de desbaratar la sorpresa que le preparan a uno, ¿verdad? —Fiel enseñaba los dientes—. Tú cabalgarás delante.
—Por mi décima parte, incluso puedo cabalgar delante de la silla de montar.
—Quiero decir que irás al frente. Justo a mi lado, para que vayas explicándome las características del terreno. Los hombres honrados siempre debemos ir juntos.
—Así será —dijo Escalofríos—. No te preocupes.
—Pues muy bien —Fiel dio una palmada y se frotó las manos—. Echo una meada y me pongo la armadura.
El Rey de los Venenos
—¿Jefe? —Day preguntaba en voz alta—. ¿Estás despierto?
Morveer exhaló un suspiró atormentado antes de contestar:
—El piadoso sueño acaba de soltarme de su suave regazo... para devolverme al frígido abrazo de un mundo de desamparo.
—¿Qué?
—No importa —dijo él, moviendo una mano con amargura—. Mis palabras son como las semillas que caen... en un suelo de piedra.
—Me dijiste que te despertara al salir la aurora.
—¿La aurora? ¡Oh, cruel amante! —echó hacia delante la única manta con la que se abrigaba, que además era demasiado delgada, y se levantó de la paja que le había estado pinchando durante toda la noche, humilde descanso para un hombre con sus dones inigualables; se rascó la espalda dolorida y, a trompicones, bajó del granero por la escalera de mano. Aun a regañadientes, reconocía que tenía demasiados años y gustos demasiado refinados para vivir en un desván lleno de paja.
Como Day había estado preparando durante la noche sus herramientas de trabajo, los mecheros ardían cuando los anémicos destellos de la aurora se insinuaron por los estrechos ventanales. Los reactivos hervían muy contentos a fuego lento, el vapor se condensaba sin problemas, los destilados caían alegremente, gota a gota, en los frascos que iban a almacenarlos. Morveer se paseó alrededor de la improvisada mesa, apretando los nudillos contra su madera cada vez que pasaba a su lado y consiguiendo que todos los vasos y probetas se estremeciesen con el tintineo del cristal. Todo parecía estar en orden. Y, puesto que Day había aprendido el oficio de manos de un maestro que, a fin de cuentas, quizá era el mejor envenenador de todo el Círculo del Mundo, ¿de qué se extrañaba? Pero ni siquiera la contemplación de un trabajo bien hecho podía contrarrestar el talante entristecido de Morveer.
Hinchó las mejillas y suspiró como si estuviera cansado, diciendo a continuación:
—Nadie me comprende. Estoy condenado a que nadie me comprenda.
—Eres una persona muy compleja —dijo Day.
—¡Exactamente! ¡Sí, exactamente! ¡Te has dado cuenta! —quizá fuera la única en percibir que, bajo aquella fachada suya, hosca y dominada por el autocontrol, existían unos sentimientos tan profundos como los lagos de las montañas.
—He preparado té —dijo, acercándole una taza metálica muy gastada en cuyo interior se arremolinaba el vapor. Su estómago gruñó con desagrado.
—No. Agradezco tus cuidados tan atentos, pero no. Esta mañana no termina de asentárseme el estómago, lo siento terriblemente inquieto.
—¿Nuestra visitante gurka te pone nervioso?
—Absoluta y completamente, no —mentía, reprimiendo el escalofrío que le producía el simple recuerdo de aquellos ojos tan negros como la medianoche—. Mi dispepsia es el resultado de mis continuas discrepancias con nuestra patrona, la notoria Carnicera de Caprile, ¡la siempre adversa Murcatto! ¡Es que, simplemente, no encuentro la manera correcta de dirigirme a esa mujer! ¡Por muy cordialmente que me comporte, por limpias que sean mis intenciones, siempre le parece mal!
—La verdad es que resulta un poco punzante.
—En mi opinión, ella trasciende lo meramente pungente para entrar en la arena de lo que es... afilado —consiguió decir finalmente.
—Bueno, la traición, que la arrojasen desde lo alto de un monte, el hermano muerto y todo...
—¡Explicaciones, no excusas! ¡Todos hemos sufrido reveses muy dolorosos! Por la presente, declaro sentirme casi tentado a abandonarla a su inevitable destino y a buscar un nuevo trabajo —lanzó una risotada cuando le asaltó una idea disparatada—. ¡Quizá con el duque Orso!
—Estás de broma —Day le miraba muy seria.
Lo cierto es que había que considerarlo como tal, porque Castor Morveer no era del tipo de personas que abandonan a su cliente después de haber firmado un contrato con él. Aunque en aquel trabajo, mucho más que en cualquier otro, hubiera que respetar ciertos patrones de comportamiento, le divertía explorar la idea y comentar sus características una tras otra, sirviéndose para ello de los dedos de una de sus manos.
—Es un hombre que, sin duda, puede permitirse mis servicios. Un hombre que, indudablemente, requiere mis servicios. Un hombre que ha demostrado no sentirse abrumado por el menor escrúpulo de carácter moral.
—Un hombre con el récord de empujar a sus empleados montaña abajo.
—Uno no tiene que ser tan idiota para confiar en el tipo de persona que contrataría a un envenenador —Morveer no parecía hacer caso a Day—. En lo que a eso respecta, ningún patrón es mejor que otro. ¡Lo que me maravilla es que no se me ocurriera antes!
—Pero... nosotros matamos a su hijo.
—¡Bah! ¡Esas cosas no tardan en olvidarse cuando dos personas comprenden que se necesitan mutuamente! —meneó una mano—. Bastará con un poco de ingenio. Siempre es posible encontrar a algún desgraciado que haga de chivo expiatorio a la hora de pagar el pato.
Ella asintió lentamente con los labios muy apretados mientras decía:
—Un chivo expiatorio. Claro.
—Que también sea un desgraciado —un norteño tuerto menos en el mundo no sería una gran pérdida para la posteridad. Ni un presidiario menos o una torturadora que empleaba el fuego como herramienta. Casi le estaba gustando la idea—. Pero me atrevo a decir que seguiremos atrapados por Murcatto y su inútil búsqueda de la venganza. Venganza. ¿Acaso hay en este mundo algún móvil más inútil, destructivo e insatisfactorio?
—Creo que los móviles no influyen en nuestro negocio —explicó Day—, sólo el trabajo y la paga.
—Correcto, querida, más que correcto, porque debemos considerar cualquier móvil como algo puro en sí, que precisa de nuestros servicios. Al igual que siempre, vas directamente al meollo de la cuestión, como si ésta fuese de una materia completamente transparente. ¿Qué haría yo sin ti? —y sonrió entre tantos cachivaches—. ¿Qué tal van nuestros preparados?
—Oh, sé lo que hay que hacer.
—Bien. Muy bien. Claro que lo sabes. Te ha enseñado un maestro.
—Y yo he aprendido bien tus lecciones —dijo ella, inclinando la cabeza.
—Muy, pero que muy bien. Excelente —se inclinó para dar un leve capirotazo a un serpentín, observando que la esencia de larync goteaba lentamente en el matraz—. Es vital que nos preparemos exhaustivamente para todas y cada una de las eventualidades. La precaución primero, y..., ¡oh!, ¡ah! —arqueó una ceja y se miró el antebrazo. Acababa de distinguir en él una manchita roja que no tardó en convertirse en una gota de sangre—. ¿Qué...? —Day se apartó lentamente de su lado con una expresión muy extraña en el rostro. Llevaba una aguja en la mano.
—¿Alguien que pague el pato? —dijo, muy furiosa—. ¿Me iba a tocar ser el chivo expiatorio? ¡Jódete, bastardo!
* * *
—Vamos, vamos, vamos —Fiel volvía a orinar al lado de su caballo, dándole la espalda a Escalofríos mientras meneaba las piernas—. Vamos, vamos. Esto es lo que pasa cuando a uno se le caen encima todos los malditos años.
—Eso o todas tus malas acciones —comentó Swolle.
—Creo que no he hecho nada tan malo que me haga merecedor de toda esta mierda. Te parece que nada ha ido muy mal en toda tu vida y cuando, finalmente, la sacas a pasear, tienes que quedarte ahí, con el viento de frente, durante toda una eternidad... ah... ah... ¡ya sale la meada, la muy cabrona! —se echó hacia atrás, mostrando su enorme calva. Una breve rociada y luego otra, la última, y entonces movió los hombros mientras se la sacudía y se abotonó la bragueta.
—¿Ya se acabó? —preguntó Swolle.
—¿Qué querías? —el general estaba molesto—. ¿Embotellarla? Lo que pasa es que acaban de caérseme encima todos los años que tengo —echó a andar por la ligera pendiente, agarró con una mano su pesada capa roja para que no se manchase de barro y se agachó al lado de Escalofríos—. Todo va bien. Todo va bien. ¿Es el sitio?
—Lo es —bajo las nubes que la húmeda aurora teñía de gris en el cielo, podía ver la alquería situada junto a un corral que venía a ser el centro de un mar de trigo gris. Lo único vivo de la granja era la tenue luz que se filtraba por las estrechas ventanas del granero. Escalofríos apretó lentamente los dedos contra las palmas de sus manos. Jamás había practicado la traición a gran escala. O, al menos, no una traición tan evidente. Por eso estaba nervioso.
—Parece bastante tranquilo —Fiel se pasó lentamente una mano por los cuatro pelos blancos que tenía de barba—. Swolle, llévate una docena de hombres y rodea el lugar sin que os vean, y quédate en ese grupo de árboles de ahí, para cogerlos por el flanco. De esa manera, si nos han visto e intentan salir, podrás acabar con ellos.
—Tiene razón, general. Bonito y sencillo, ¿verdad?
—Nada sale peor que un plan demasiado elaborado. Cuantos más detalles haya que recordar, más fácil será cagarla. Swolle, no creo necesario decirte que no la cagues, ¿verdad?
—¿Cagarla yo? No, señor. A los árboles, y, si alguien sale corriendo, cargamos. Igual que en la Margen Alta.
—Excepto que Murcatto está ahora en el otro bando.
—Es verdad. Maldita zorra cabrona.
—Vamos, vamos —dijo Fiel—. Un poco de respeto. Bien que la aplaudías cada vez que te hacía ganar una victoria, así que ahora tienes que seguir aplaudiéndola. Es una pena que todo haya acabado de esta manera. Sin llegar a un acuerdo. Por eso creo que hay que mostrarle algo de respeto.
—De acuerdo. Lo siento —Swolle hizo una pausa—. ¿No cree que lo mejor sería llegar a pie y arrastrarnos para entrar en la casa? Digo a pie, porque no creo que podamos llegar a caballo hasta ella.
Fiel le obsequió con una larga mirada y dijo:
—¿Acaso han nombrado un nuevo capitán general mientras yo estaba fuera y te ha tocado a ti?
—No, claro que no, sólo...
—Lo de arrastrarse no es mi estilo, Swolle. Conociendo la frecuencia con que te lavas, el jodido olfato de Murcatto te detectaría antes de llegar a menos de cien pasos de distancia, y se pondría en alerta. No, cabalgaremos hasta allí para dar un respiro a mis piernas. Siempre podremos descabalgar después de comprobar el sitio. Y si ella nos reserva alguna sorpresa, al menos seguiré montado —miró de soslayo a Escalofríos y preguntó—: Muchacho, ¿supone algún problema para ti?
—En absoluto —por todo lo visto hasta el momento, Escalofríos podía asegurar que Fiel era uno de esos hombres que son muy buenos como segundos al mando, pero muy malos para ser jefes. Mucho valor, pero nada de imaginación. Supuso que a lo largo de los años debía de haberse acostumbrado a hacer siempre las cosas de la misma manera, se ajustasen o no a las necesidades de cada momento. Pero no iba a decírselo, porque, si los jefes que son fuertes agradecen cualquier idea que pueda mejorar las suyas, los débiles nunca quieren reconocerla como tal—. ¿Puedo coger ahora mi hacha?
—Claro —Fiel hizo una mueca—. En cuanto vea el cadáver de Murcatto. Adelante —como había estado a punto de tropezarse con la capa al volverse hacia los caballos, tiró de ella hacia arriba con muy malos modos y se la echó por encima del hombro—. Maldita capa. Debería haberme puesto otra más corta.
Antes de seguirle, Escalofríos echó un último vistazo a la granja y meneó la cabeza. Aunque fuese muy cierto que nada salía peor que un plan demasiado elaborado, uno demasiado poco elaborado también podía acabar muy mal.
* * *
—Pero... —Morveer parpadeó e intentó dar un paso hacia Day. Uno de sus tobillos se apartó de la trayectoria de su cuerpo y le hizo caer de lado contra la mesa, alcanzando una botella y derramando el líquido burbujeante que contenía. Mientras la piel se le ponía roja y le escocía, se llevó una mano a la garganta. Al comprender lo que Day acababa de hacer, un frío helador le recorrió las venas. Acababa de ver cuáles serían las consecuencias. Por eso preguntó con voz áspera—: ¿El rey... de los venenos?
—¿Acaso podía ser otro? La precaución primero, y siempre.
Hizo una mueca, pensando en el dolor casi inapreciable del pequeño pinchazo que había recibido en el brazo, y en la herida, más que profunda, de la amarga traición que acababa de recibir. Tosió, cayó de rodillas hacia delante y levantó una mano temblorosa.
—Pero...
—¿Condenado a que nadie te comprenda? —Day acababa de apartar aquella mano con un puntapié y se burlaba de él. Con desprecio. E incluso con odio. La agradable máscara de la obediencia, de la admiración, también de la inocencia, acababa finalmente de caer—. ¿Qué se supone que hay que comprender de ti, parásito de cabeza hinchada? ¡Eres más superficial que el papel de seda! —¡Le mostraba la más profunda ingratitud, después de todo lo que le había dado! ¡Su saber, su dinero..., su afecto paternal!—. ¡Tienes la personalidad de un niño, pero en el cuerpo de un asesino! Tirano y cobarde al mismo tiempo. ¿Castor Morveer, el mejor envenenador del mundo? Quizá el mayor pelmazo del mundo, si acaso, tú...
Saltó hacia delante con consumada agilidad, le cortó el tobillo con el escalpelo al pasar, rodó por debajo de la mesa y se levantó al otro lado, mirándola con cara sonriente a través de todos sus aparatos, de las parpadeantes llamas de los mecheros, de las siluetas deformadas que producían los tubos retorcidos, de las brillantes superficies de metal y de cristal.
—¡Ja, ja! —exclamó, completamente despierto y en absoluto agonizante—. ¿Me has envenenado? ¿Tú? ¿El gran Castor Morveer, vencido por su ayudante? ¡No lo creo! —ella miró su tobillo que sangraba y luego a Morveer, abriendo unos ojos como platos—. ¡Tonta, no existe el rey de los venenos! —dijo con una risotada—. Ese método que te enseñé, con el que se obtiene un líquido que huele, sabe y se parece al agua, ¡sólo sirve para obtener agua! ¡Es completamente inocuo! No como la decocción que acabo de administrarte, ¡que puede matar a una docena de caballos!
Introdujo una mano por el interior de su camisa, y sus dedos encontraron diestramente el vial que buscaba y lo sacaron fuera. Dentro de él podía apreciarse el brillo de un fluido de color claro.
—El antídoto —dijo. Ella parpadeó al verlo e intentó rodear la mesa para llegar a su otro extremo, pero tenía los pies tan pesados que no la obedecieron—. ¡Querida, esto es de lo más indigno! ¡Darnos caza mutuamente alrededor de nuestros aparatos, y en un granero situado en medio de la Styria rural! ¡Es una terrible indignidad!
—Por favor —decía ella con voz sibilante—. Por favor, yo... yo...
—¡No conviertas esta situación en más embarazosa para ambos! Acabas de mostrar tu verdadera naturaleza... ¡harpía ingrata! ¡Te he desenmascarado, cuco traidor!
—¡Sólo quería que no me hicieses pagar el pato! ¡Murcatto dijo que antes o después te aliarías con Orso! ¡Que me utilizarías como chivo expiatorio! Murcatto dijo...
—¿Murcatto? ¿Le haces más caso a Murcatto que a mí? ¿A esa degenerada, adicta a las cáscaras y notoria carnicera del ensangrentado campo de batalla? ¡Oh, loable luz que me guía! ¡Maldíceme por ser imbécil y no confiar en ti! Pero en algo tenías razón, y es que soy como un niño. ¡Lleno de inocencia intacta! ¡Lleno de piedad inmerecida! —lanzó el vial a Day—. Que jamás se diga —Morveer miró cómo lo recogía de entre la paja— que no soy —lo agarraba y le quitaba el corcho— tan generoso, graciable y magnánimo como cualquier envenenador —para luego beberse su contenido— de los que viven a lo largo y ancho del Círculo del Mundo.
Day se secó la boca y respiró estremecida. Luego dijo:
—Tenemos... que hablar.
—Hablaremos, aunque no por mucho tiempo —ella parpadeó y, acto seguido, un extraño espasmo recorrió su rostro. Justo lo que él suponía que iba a pasar. Morveer arrugó la nariz mientras tiraba el escalpelo encima de la mesa, donde cayó con un sonido metálico—. La hoja no estaba envenenada. El veneno acabas de tomártelo tú. El vial contenía una dosis sin diluir de flor de leopardo.
Ella se derrumbó. Sólo se le veía el blanco de los ojos, y su piel comenzaba a adquirir una coloración rosácea. Luego se retorció en la paja y comenzó a echar espuma por la boca.
Morveer se acercó a ella, enseñó los dientes y le clavó en el pecho un dedo tan retorcido como una garra, diciendo:
—¿Querías matarme? ¿Querías envenenarme? ¿A Castor Morveer? —Day golpeó fuertemente con los talones de sus zapatos la tierra batida del suelo, creando pequeñas nubes de polvo—. ¡Necia con cara de niña..., aquí yo soy el único Rey de los Venenos! —los temblores de Day se convirtieron en un espasmo incontrolable que le llevó a arquear la espalda como si se le fuera a partir—. ¡Tu simple insolencia! ¡Tu arrogancia! ¡Tus insultos! Tu, tu, tu... —intentó buscar desesperadamente la palabra apropiada y luego cayó en la cuenta de que Day acababa de morir. Mientras su cuerpo se desmadejaba, el silencio fue imponiéndose poco a poco.
—¡Mierda! —dijo, como si ladrara—. ¡Qué mierda! —como la nevada que cae fuera de estación durante un día soleado, la escasa satisfacción que le había producido aquella victoria comenzaba a fundirse, dejándole la sensación del desagrado, de la profunda traición y de su nueva condición de envenenador sin ayudante y sin trabajo. Porque las palabras finales de Day habían puesto en evidencia que Murcatto era la responsable. Después de sus afanes desinteresados por servirla, que ella había pagado con ingratitud, resultaba que planeaba matarle. ¿Cómo no se había anticipado a los acontecimientos? ¿Cómo era posible que, después todos los reveses dolorosos que había sufrido durante su vida, ni se lo hubiera esperado? Pues porque él era una persona demasiado delicada para aquella tierra áspera y aquella época implacable. Demasiado confiado y demasiado bueno con los suyos. El que está dispuesto a ver en los demás los tonos rosáceos que cuadran con la benevolencia de su manera de ser, siempre estará condenado a esperar lo mejor de la gente.
—¿Que soy tan superficial como el papel? ¡Mierda... para ti! —y, con mucho orgullo, llenó de puntapiés el cadáver de Day, haciendo que se estremeciese a cada patada que le daba—. ¿Qué tengo la cabeza hinchada?—casi chillaba al decirlo—. ¿Yo, que soy tan humilde... que acabo jodiéndome... a mí mismo? —entonces comprendió que darle de patadas a una persona que ya estaba muerta y a la que, además, había cuidado como si fuese una hija, no cuadraba con la ilimitada sensibilidad de que hacía gala. Y comenzó a balbucir de la manera más melodramática—. ¡Lo siento! ¡Lo siento muchísimo! —se arrodilló a su lado, echó suavemente su cabellera hacia atrás y le tocó el rostro con dedos temblorosos—. ¡Lo siento! ¿Por qué... lo hiciste? Siempre te recordaré. ¡Oh... agh! —olía ligeramente a orina. El cadáver se había vaciado de todos sus contenidos por el inevitable efecto secundario de la colosal dosis de flor de leopardo, algo que un hombre con su experiencia hubiera debido prever. El charco se había extendido por la paja y le mojaba los bajos de los pantalones. Morveer retrocedió con una mueca de asco.
—¡Mierda! ¡Mierda! —tomó un frasco y lo estrelló contra la pared, suscitando una violenta lluvia de fragmentos de cristal—. ¿Tirano y cobarde al mismo tiempo? —propinó otra patada al cadáver de Day que tenía la misma dosis de orgullo que las anteriores. Como se hizo daño en los dedos de los pies, cojeó y comenzó a recorrer el granero a grandes zancadas—. ¡Murcatto! —aquella bruja malvada había incitado a la traición a su ayudante. La mejor ayudante, también la más querida, que había tenido desde que en Ostenhorm tuviese que envenenar de manera preventiva a Aloveo Cray. Era consciente de que hubiera debido envenenar a Murcatto cuando fue a verle a su huerto de frutales. Pero no lo hizo porque la magnitud, la importancia y la aparente inviabilidad del trabajo que le ofrecía despertaron su vanidad—. ¡Maldita sea mi vanidad! ¡El único punto débil de mi carácter!
No iba a vengarse. ¡No! Eso era algo infame y poco civilizado, que en absoluto iba con el estilo de Morveer. No era un salvaje, tampoco un animal, como la Serpiente de Talins y su chusma, sino un gentilhombre refinado y muy cultivado que seguía los más altos principios de la ética. Como, después de todo aquel trabajo que tanto le había costado cumplir fielmente, estaba considerablemente menguado de efectivo, se veía en la necesidad de buscarse un buen contrato. Un buen patrón que le asignara una partida de asesinatos perfectamente ordenados e impulsados por móviles evidentes, de los que él pudiera obtener un beneficio tan jugoso como honrado.
¿Y quién podría pagarle para asesinar a la Carnicera de Caprile y a sus bárbaros compinches? No era difícil imaginar la respuesta.
Se puso delante de una ventana y practicó la reverencia más aduladora que conocía, la que terminaba con una floritura de la mano, mientras decía:
—Gran duque Orso, es un honor incom... parable —se puso tenso y frunció el ceño, porque en la parte más alta del terreno, recortadas contra el color gris de la aurora, acababan de aparecer varias docenas de jinetes.
* * *
—¡Por el honor, la gloria y, lo más importante, una paga decente! —un ramillete de risas cuando Fiel desenvainó la espada y la mantuvo en alto—. ¡Adelante! —y la larga hilera de jinetes se puso en marcha, intentando no perder el contacto entre sí mientras atravesaban el trigal y salían a la alquería, llevando sus monturas al trote.
Escalofríos iba con ellos. No podía hacer otra cosa, puesto que Fiel seguía a su lado. Quedarse atrás habría sido una falta de educación. Aunque le hubiese gustado tener su hacha al alcance de la mano, no la tenía, como suele suceder cuando se desea algo fervientemente. Por eso, cuando los caballos avanzaron a medio galope, agarró las riendas con ambas manos para ocuparlas con algo que pesara.
Cien pasos más cerca y todo seguía estando igual de tranquilo. Escalofríos miró ceñudo la alquería, su muro bajo y el granero, concentrándose para pasar a la acción. Le parecía estar siguiendo un plan sin pies ni cabeza. Aunque se lo hubiera parecido desde el principio, en aquellos momentos en que lo llevaba a cabo aún le parecía mucho peor. El suelo se deslizaba rápidamente bajo los cascos de su caballo, la silla traqueteaba contra su dolorido trasero, el viento golpeaba su ojo entornado, haciéndole cosquillas en las cicatrices que tenía en la parte opuesta de la cara y dejándosela muy fría por haberse quitado las vendas.
Fiel cabalgaba a su derecha, erguido todo lo alto que era, la capa al viento tras de sí, la espada aún en alto, exclamando:
—¡Preparados! ¡Preparados!
A su izquierda, la hilera se desplazó y se cerró, rostros ansiosos de hombres que comenzaban a juntarse, lanzas que se agitaban por todas partes. Escalofríos sacó las botas de los estribos.
Entonces las ventanas de la alquería se abrieron al unísono. Escalofríos distinguió en ellas a los de Ospria, en cuyos cascos de acero se reflejaba la primera luz del día mientras una larga hilera de soldados salía por detrás del muro con las ballestas cargadas. Hay ocasiones en que uno tiene que hacer lo que debe, sin que le importen una higa las consecuencias. El aire resonó en su garganta cuando lo aspiró con una gran bocanada para retenerlo en los pulmones. Luego se volvió hacia un lado y cayó de la silla. El nítido grito de Monza se sobreponía al ruido de los cascos de los caballos, al tintineo metálico de los arneses, al soplido del viento.
Entonces el suelo fue a su encuentro y le hizo morder el polvo. Escalofríos comenzó a rodar entre gruñidos. Todo giraba a su alrededor, el oscuro cielo y el mortecino suelo, los caballos que volaban y los hombres que caían. Oyó a su alrededor el tamborileo de unos cascos, y se le metió tierra en un ojo. Oyó gritos e intentó levantarse, pero sólo pudo ponerse de rodillas. El estremecido cadáver que acababa de caerle encima le obligó nuevamente a tirarse al suelo, donde se quedó boca arriba.
* * *
Morveer llegó a las puertas del granero y abrió una de ellas, lo suficiente para meter la cabeza por su interior. Justo a tiempo de ver que los soldados de Ospria salían por detrás del muro de la alquería y lanzaban una lluvia de dardos de ballesta tan metódica como letal.
Fuera, en el corral cubierto de hierba embarrada, los hombres saltaban y caían de sus sillas, los caballos caían y arrastraban a sus jinetes. La carne se zambullía en el barro húmedo, los miembros se debatían. Bestias y hombres gritaban y gemían por el susto y la furia, el dolor y el miedo. Aunque quizá hubieran caído una docena de jinetes, los demás cargaron violentamente y de manera resuelta, las armas en alto y brillantes, lanzando gritos de guerra para ocultar los de los camaradas que acababan de caer.
Morveer gimoteó, cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. La batalla se tiñó de rojo. De rabia y de golpes dados al azar. De metal aguzado que se movía a gran velocidad. De sangre derramada, de sesos salpicados, de cuerpos blandos que se destripaban para dejar al aire sus asquerosas entrañas. Una manera en absoluto civilizada de hacer la guerra que, ciertamente, escapaba a su área de conocimiento. Sus propias tripas, afortunadamente aún dentro de su abdomen, se movieron con un calambre de terror bestial y de desagrado que no tardó en convertirse en un amago de miedo más que razonable. Si Murcatto vencía..., bueno, ya había demostrado claramente sus intenciones más que letales respecto a su persona. A fin de cuentas, no había dudado ni por un momento en conspirar contra él, aunque ello pudiese suponer la muerte de su ayudante, tal y como había sucedido. Y si quienes vencían eran las Mil Espadas..., bueno, pues él seguiría siendo el cómplice de la asesina del príncipe Ario. Pasara lo que pasase, era evidente que su vida se encontraba en un claro peligro. Y eso le preocupaba.
—¡Maldición!
Al otro lado de la puerta, el patio de la granja comenzaba a convertirse en el de un matadero. Las ventanas seguían siendo demasiado estrechas para poder ver algo por ellas. ¿Ocultarse en el pajar? No, no, ¿acaso aún tenía cinco años? ¿Quedarse al lado de la pobre Day y hacerse el muerto? ¿Cómo? ¿Meterse en un sitio lleno de meados? ¡Jamás! Se dirigió hacia la parte trasera del granero lo más deprisa que pudo, y hurgó desesperadamente entre las tablas para ver si encontraba alguna manera de escapar. Encontró una que estaba suelta y comenzó a darle de patadas.
—¡Rómpete, madera bastarda! ¡Rómpete! ¡Rómpete! ¡Rómpete! —los ruidos del combate sin merced que acontecía en el patio se hicieron más intensos. Algo chocó contra aquella parte del granero, haciéndole estremecerse mientras el polvo caía de las vigas por la fuerza del impacto. Se volvió hacia la armazón de madera, lloriqueando de miedo y frustración, la cara empapada en sudor. Una patada más, y la madera se rompió. La macilenta luz del día penetró por el estrecho hueco creado entre dos tablas de bordes astillados. Se arrodilló y se echó hacia un lado, metiendo la cabeza por el hueco, a pesar de las astillas que se le clavaban en el cuero cabelludo, y pudiendo ver algo de aquella región tan plana, en particular el trigo oscuro y un grupo de árboles que se encontraban a unos doscientos pasos de distancia. La seguridad. Sacó un brazo por el aire y lo movió. Luego sacó el hombro correspondiente, después medio torso, y entonces se detuvo.
Había sido demasiado optimista, como mínimo, al suponer que podría pasar fácilmente por aquel hueco. Diez años antes, cuando estaba tan esbelto como un sauce, hubiera sido capaz de deslizarse por un espacio de la mitad de anchura con la misma gracia que un bailarín. Pero la ingestión continuada de un número excesivo de dulces acababa de convertir dicha operación en algo imposible, algo que podía costarle la vida. Al sentir que un trozo puntiagudo de madera se le clavaba en la barriga, se retorció como una serpiente. ¿Lo encontrarían empalado? ¿Se convertiría en una anécdota de la que todos se burlarían a lo largo de los años? ¿Sería aquél su legado? ¿El gran Castor Morveer, muerto sin dar la cara, el más temido de entre todos los envenenadores, finalmente descubierto al quedarse encajado en el hueco de un granero por el que intentaba huir?
—¡Malditos dulces! —exclamó, y logró pasar con un último intento, apretando los dientes cuando un clavo malvado le rompió la camisa por la mitad y le dejó un corte tan largo como doloroso en las costillas—. ¡Maldición! ¡Mierda! —luego tiró de sus doloridas piernas y las pasó por el hueco. Finalmente liberado del desgarrador abrazo de aquella carpintería barata, echó a correr hacia la esperada seguridad que le brindaban los árboles, mientras el trigo que llegaba a su cintura le entorpecía, tiraba de él, se agarraba a sus piernas.
Cuando apenas había avanzado cinco pasos titubeantes, cayó hacia delante, lanzó un chillido y se quedó tendido en el trigal. Se levantó y maldijo. El trigo húmedo, que tenía celos de él, le había arrancado un zapato nada más pisarlo. «¡Maldito trigo!». Cuando comenzó a buscarlo, escuchó un fuerte ruido de tambores. Con una mezcla de terror y de incredulidad, vio que una docena de jinetes acababa de salir del grupo de árboles hacia los que se dirigía, para, las lanzas bajas y al galope, ir a su encuentro.
Lanzó un chillido que le dejó sin aliento, se volvió, resbaló por culpa del pie que llevaba descalzo y comenzó a retroceder hacia el hueco del que había salido y que tanto le había magullado durante su primer encuentro con él. Metió una pierna por dentro y gimió al sentir la puñalada de agonía producida por el aplastamiento accidental de sus pelotas contra una tabla. Sintió un hormigueo en la espalda cuando el sonido atronador de los cascos de los caballos se hizo más fuerte. Los jinetes estaban a menos de cincuenta pasos de él, y hombres y animales le miraban con ojos sobresaltados y le enseñaban unos dientes que, bajo el sol de la mañana, relucían como el metal de la guerra, y el fango salía despedido de los cascos de los animales. No podría volver a meter a tiempo su cuerpo ensangrentado por aquel hueco tan estrecho. ¿Acabaría siendo atropellado? Castor Morveer, aquel hombre tan pobre como humilde que sólo quería que le...
Una llama brillante brotó con una explosión de una de las esquinas del granero. Exceptuando los crujidos y tañidos de las tablas al romperse, no hizo ruido alguno. El aire se llenó súbitamente de restos que giraban: un trozo de viga que caía en llamas, tablas arrancadas, clavos doblados, una nube muy densa de astillas y de chispas. Una parte del trigal había quedado aplastada, convirtiéndose en una gran ola llena de chasquidos que arrastraba una enorme cantidad de polvo, tallos, grano y cenizas. Dos barriles aparecieron repentinamente en el trigal aplastado, justo en el camino de los jinetes que cargaban. Unas llamas brotaron de ellos y entonces todo comenzó a carbonizarse a ambos lados.
El barril que estaba a la derecha estalló con un relámpago cegador, seguido casi al instante por el otro. Dos grandes chorros de tierra salieron disparados hacia el cielo. El caballo que iba en cabeza, y que se había quedado atrapado entre los dos, pareció detenerse, quedarse inmóvil, retorcerse, y luego estalló con su jinete. La mayor parte de los que iban detrás quedaron rodeados por las nubes de polvo que se levantaron y, presumiblemente, reducidos a trocitos de carne.
La ola de viento que aplastó una vez más a Morveer contra el costado del granero estuvo a punto de arrancarle la destrozada camisa, los cabellos y los ojos. Instantes después, la detonación doble llegaba como un trueno a sus oídos, haciendo que le castañeasen los dientes. En ambos extremos de la línea, dos caballos seguían enteros, pero moviéndose como si no tuvieran esqueleto, como si fueran los juguetes que un niño pequeño, muy enfadado, acabase de arrojar al suelo. El que estaba patas arriba había dejado varios regueros de sangre en el trigal que llegaban hasta los árboles de donde había salido.
La lluvia de terrones de barro golpeteaba el muro. El polvo comenzó a asentarse. Varios corros de trigo mojado ardían a regañadientes alrededor de los bordes de la explosión, despidiendo remolinos de humo acre. Aún proseguía la lluvia de astillas chamuscadas, broza ennegrecida y fragmentos humeantes de hombres y de bestias. La brisa aún seguía arrastrando las cenizas del desastre.
Morveer seguía metido en el hueco, helado hasta lo más hondo por lo sucedido. Fuego gurko, o algo más siniestro, más... ¿mágico? Justo cuando conseguía liberarse y se metía entre el trigo para mirar desde allí, una figura dobló la humeante esquina del granero.
Ishri, la mujer gurka. Uno de sus brazos y el dobladillo de su casaca marrón estaban en llamas. Sólo cuando éstas lamieron su rostro pareció ser consciente de ello. Entonces reaccionó, quitándose tranquilamente la prenda que ardía y tirándola a un lado, para quedarse cubierta sólo con las vendas que le llegaban de pies a cabeza, tan blancas e intactas como si envolviesen el cadáver de alguna antigua reina del desierto recién embalsamada y lista para su entierro. Miró largo y tendido hacia los árboles, sonrió y movió lentamente la cabeza.
Dijo en kántico algo que le resultaba divertido. Aunque Morveer no dominase aquel idioma, le pareció que significaba «Ishri, aún no lo has perdido». Barrió con sus ojos negros la parte del trigal donde se ocultaba Morveer, quien no tardó en zambullirse en él con la mayor alacridad posible; luego dio media vuelta y dobló la destrozada esquina del granero por donde había salido. Escuchó que seguía diciéndose:
—Aún no lo he perdido.
Morveer se quedó solo, con un deseo insuperable (aunque, en su opinión, completamente justificado) de huir y no volver jamás a aquel lugar. Por eso reptó como un gusano por el trigal sembrado con restos de cadáveres y cuajarones de sangre. Hacia los árboles, despacio, a pesar del dolor que sentía, resollando por los pulmones que le ardían, con el terror pegado a su trasero mientras recorría aquel trayecto que se le hacía tan largo.
No mucho peor
Cuando Monza echó la espada hacia atrás, el hombre emitió un quejido ahogado, el rostro compungido por la sorpresa, mientras se tocaba la pequeña herida que acababa de recibir en el pecho. Luego retrocedió, sin saber casi qué hacía, y levantó la espada corla como si le pesara tanto como un yunque. Ella adelantó un pie hacia la izquierda y le alcanzó en el costado, justo debajo de las costillas, metiéndole un buen palmo de su bien manejado acero por el justillo guateado que llevaba. El hombre volvió la cabeza hacia ella, el tembloroso rostro sonrosado, las venas saliéndosele del cuello que tenía muy estirado. Cuando Monza sacó la espada de su cuerpo, él cayó al suelo, como si aquella hoja que le había atravesado fuese lo único que lo mantuviera en pie. Sus ojos fueron en su dirección cuando dijo con voz entrecortada:
—Dile a mi...
—¿Qué?
—Dile... a ella... —con media cara cubierta de polvo, intentó levantarse del suelo; luego tosió, expulsando un vómito de color negro por la boca, y ya no se movió.
Entonces Monza le reconoció. Se llamaba Baro, o Paro, o como fuese, pero con una «o» al final. Uno de los primos del viejo Swolle. Había estado en Musselia después del asedio, después de que saquearan la ciudad. Había reído uno de los chistes de Benna. Lo recordaba porque, después de que mataran a Hermon y le robaran el oro, no le había parecido el momento apropiado para hacer un chiste. Y recordaba que por entonces no tenía muchas ganas de reír.
—¿No sería Varo? —dijo para sí, mientras intentaba recordar el chiste. Escuchó un crujido de tablones y captó un movimiento justo a tiempo de tirarse al suelo, golpeándose en la cabeza al caer. Se levantó mientras la habitación daba vueltas a su alrededor y sacó un codo por la ventana, estando a punto de caerse al intentar salir por ella. Fuera, todo estaba dominado por los rugidos, el estruendo del metal y el ruido de los golpes de la batalla.
Como, a pesar de tener la cabeza llena de lucecitas, percibió que algo se acercaba a ella, se apartó de su trayectoria antes de escuchar el sonido que aquello, lo que fuese, hacía al estrellarse contra el yeso de la pared. Recibió una lluvia de astillas en el rostro. Gritó, recobró el equilibrio y lanzó un tajo con su Calvez a aquella sombra, descubriendo entonces que ya no la empuñaba. Debía de habérsele caído por cualquier sitio. Había un rostro en la ventana.
—¿Benna? —preguntó, mientras unas cuantas gotas de sangre le caían de la boca.
No había tiempo para bromas. Algo acababa de caerle encima de la espalda, haciendo mucho ruido y dejándola sin aliento. Distinguió una maza que relucía con un brillo apagado. Distinguió el rostro burlón de un hombre. Entonces, una cadena se enrolló en el cuello de él y tiró hacia arriba. La habitación comenzaba a asentarse mientras la sangre le latía con fuerza en la cabeza. Intentó no moverse y se quedó boca arriba.
Vitari seguía tirando del cuello de aquel hombre mientras forcejeaba con él dentro de la habitación en penumbra. Él la agarró por el codo con una mano, intentando coger la cadena con la otra; pero ella tiró con fuerza, sus ojos como dos rendijas dominadas por la furia. Monza se levantó con mucho esfuerzo y cayó hacia los dos. El hombre buscó el cuchillo que llevaba en el cinturón, pero Monza se le adelantó y, sujetando su brazo libre con la mano izquierda, cogió el arma con la derecha y comenzó a apuñalarle con ella.
—Uh, uh, uh —los ruidos de chapoteo, de roce, de algo que se hunde blandamente, de los graznidos, de los escupitajos que se lanzaban a la cara, de los quejidos entrecortados de ella, de los gruñidos agudos de él, de los aullidos en sordina de Vitan, se mezclaron en una confusión bestial que dominó toda la habitación. Curiosamente, algunos de aquellos sonidos eran los mismos que habrían hecho si, en vez de matarse, estuviesen follando. Chapoteo, roce, algo que se hunde blandamente—. Uh, ah, uh.
—¡Ya basta! —exclamó Vitari—. ¡Se terminó!
—Uh —Monza dejó caer el cuchillo encima de las tablas. Tenía el brazo mojado hasta el codo por dentro de la casaca, y el guante de su mano encerraba una garra que le ardía. Se volvió hacia la puerta, entornó los ojos que le picaban para evitar la luz, y pasó de manera desmañada por encima del cadáver de un soldado de Ospria antes de franquear su destrozado umbral.
Un hombre que chorreaba sangre por una mejilla la agarró, estando a punto de arrastrarla al suelo en su caída, su guerrera cubierta de entrañas que brillaban al sol. Un mercenario, atravesado por detrás mientras intentaba huir del patio, acababa de caer boca abajo al suelo. En aquel momento, el soldado de Ospria que lo había alanceado recibió una coz en la cabeza, y su bonete de acero salió volando mientras él caía de lado como un árbol recién talado. Hombres y cabalgaduras daban vueltas, cansados..., una tormenta mortal de botas y de cascos que pataleaban, de metal chocando contra metal, de armas que giraban y de barro que volaba.
A menos de diez pasos de Monza, entre la confusión de los cuerpos que se retorcían, Fiel Carpi montaba su enorme caballo de guerra, rugiendo como un loco. No había cambiado mucho, la misma cara ancha y sincera, llena de cicatrices, la enorme calva, el espeso bigote blanco y la pelusilla blanca alrededor de él. Lucía un peto brillante y una larga capa roja que eran más propios de un duque que de un mercenario. Un cuadrillo de ballesta sobresalía por uno de sus hombros, el brazo derecho le colgaba inerte y el otro lo levantaba para apuntar hacia la casa con la enorme espada que sujetaba en un puño.
Le extrañó que, nada más verle, hubiera sentido una especie de calorcillo casero. La punzada de felicidad que uno siente al descubrir el rostro de un amigo en medio de mucha gente. Fiel Carpi, que había dirigido cinco cargas para ella. Que había luchado por ella bajo cualquier circunstancia y que nunca la había dejado tirada. Fiel Carpi, a quien hubiera podido confiarle la vida. Y a quien se la había confiado para que él la vendiera bien barata a cambio de sentarse en la vieja silla de Cosca. Y no sólo su vida, sino también la de su hermano.
Aquel calorcillo no duró. El mareo que sentía terminó por difuminarlo, dejando en su lugar cierta dosis de ira que le quemaba las tripas y un dolor pungente en la sien, justo donde las monedas mantenían unido su cráneo.
Aunque los mercenarios pudiesen ser unos combatientes muy duros cuando no les quedaba otra elección, antes preferían forrajear que luchar, y se sentían confundidos por aquella lluvia de flechas, y desconcertados por la aparición de aquellos hombres que no se esperaban. Tenían que vérselas con lanzas que se encontraban delante de ellos, con enemigos que estaban dentro de los edificios y con ballesteros situados en las ventanas y en el tejado plano del establo que les disparaban a placer. Un jinete gritó aterrorizado al caer de su silla, mientras su lanza caía dando vueltas de sus manos e iba a parar con un estruendo metálico a los pies de Monza.
Un par de camaradas suyos volvieron grupas para emprender la huida. Uno regresó al corral. El otro recibió un tajo que le hizo gemir y caer de la silla; pero como aún tenía un pie metido dentro del estribo, no pudo sacarlo mientras el caballo le arrastraba.
Aunque Fiel Carpi no fuese ningún cobarde, sus treinta años de mercenario le habían acostumbrado a aprovecharse de las circunstancias. Movió su caballo en círculo y alcanzó a un soldado de Ospria, dejándolo en medio del barro con el cráneo abierto. Luego rodeó uno de los lados de la casa.
Monza levantó la lanza con su mano enguantada, cogió con la otra las bridas del caballo que se había quedado sin jinete y se subió a su silla, porque la súbita y amarga necesidad que tenía de matar a Carpi acababa de devolver a sus pesadas piernas un poco de la vitalidad de antaño. Hizo que el caballo se volviera hacia la pared del patio y le clavó las espuelas. El corcel saltó al galope, haciendo que un soldado de Ospria soltara la ballesta que empuñaba, lanzara un grito y se apartase de su trayectoria. Monza llegó al otro lado del muro, rebotando en la silla y a punto de clavarse la lanza en la cara, y entró en el trigal, con las espigas enmarañándose alrededor de las patas de su caballo robado cuando éste atacó la larga pendiente. Luego colocó la lanza bajo su mano izquierda, lomó las riendas con la derecha, se agachó y logró avanzar a medio galope, azuzando a su montura con los talones. Cuando vio que Carpi se había detenido justo en la cresta de la pendiente, negra silueta que se recortaba contra el brillante cielo del este, hizo dar media vuelta a su caballo y avanzó.
Salió del trigal como una exhalación y cruzó el campo salpicado de arbustos espinosos colina abajo, lanzando por el aire terrones de barro del blando suelo cuando su montura se puso al galope. No muy lejos de su trayectoria, Carpi saltaba por encima de un seto, entre la lluvia de hojas arrancadas por los cascos de su caballo, cayendo muy mal y tambaleándose en la silla para intentar recuperar el equilibrio. Monza escogió un lugar mejor para saltar y dejó atrás el seto con suma facilidad, comiéndole terreno. No dejaba de mirar hacia delante, siempre hacia delante. Sin pensar en la velocidad, en el peligro o en el dolor que sentía en la mano. Porque sólo pensaba en Fiel Carpi, en su caballo y en la acuciante necesidad de acertar con su lanza a uno o a otro.
Pasaron como truenos por un campo baldío, los cascos de sus caballos resonando al golpear el denso barro, hacia una línea situada en dicho campo que más bien parecía una corriente de agua. Bajo el resplandeciente sol matutino, un edificio enjalbegado de blanco brillaba cerca de ella. Aunque el universo se agitara, se tambalease a su alrededor y se precipitara a su encuentro, Monza tuvo tiempo para deducir que debía tratarse de un molino. Luego se inclinó hacia delante, por encima del cuello de su caballo, y empuñó con fuerza la lanza que había llevado debajo del brazo, mientras el viento golpeaba con fuerza sus ojos entornados. Quería estar más cerca de Fiel Carpi. Quería estar más cerca de la venganza. Y como la montura del mercenario parecía asustada por el salto que acababa de dar, la de Monza se le fue acercando cada vez más.
Estaban a una distancia de tres cuerpos de caballo, y luego a dos, de suerte que ella recibía en la cara parte del barro levantado por los cascos del caballo de guerra de Carpi. Se irguió en la silla y echó la lanza hacia atrás, porque su punta, al brillar un instante el sol en ella, la había deslumbrado. Cuando Fiel volvió la cabeza hacia atrás, Monza pudo atisbar su familiar rostro durante un instante: una de sus cejas grises estaba llena de sangre, y unos hilillos rojos caían mejilla abajo por su frente herida. Le oyó rezongar mientras clavaba espuelas, pero de nada le valió, porque su caballo era un animal enorme, más apropiado para la carga que para la huida. La agitada cabeza de su montura comenzó a acercarse lentamente a la ondeante cola del caballo de Carpi, mientras el terreno situado entre ambos animales se convertía en una mancha marrón.
Monza gritó al clavar la punta de su lanza en los cuartos traseros del caballo. El animal se encabritó, se retorció, echó la cabeza hacia un lado, giró un ojo como si acabara de volverse loco, y sus dientes se llenaron de espuma. Aún así, prosiguió su trayectoria durante un instante vertiginoso, tras el cual torció la pata herida y cayó hacia delante, para luego doblar la cabeza a causa del enorme impacto y agitar las patas con una lluvia de barro. Al adelantarlo ella como una exhalación, pudo escuchar el gemido de Carpi y el ruido del caballo que se deslizaba por el campo embarrado.
Tiró de las riendas con la mano derecha y llevó a una andadura más cómoda su montura, que no tardó en relinchar cuando avanzó lentamente para relajar sus cansadas extremidades de tan dura cabalgada. Vio que Carpi se levantaba del suelo como un borracho, enredado con su larga capa roja, manchado y salpicado de barro. Aunque se sorprendiera al verlo aún con vida, no se sintió molesta en absoluto. Gobba, Mauthis, Ario, Ganmark, todos habían tomado parte en lo que Orso les hiciera a ella y a su hermano, y pagado por su crimen. Pero ninguno de ellos había sido amigo suyo. Fiel había cabalgado a su lado. Comido con ella. Bebido de su cantimplora. Sonrió, sonrió y luego la apuñaló cuando le convino y le quitó el sitio.
Acababa de decidir que la venganza sería larga.
Carpi dio un paso incierto, el rostro ensangrentado, la boca completamente abierta, los ojos tan grandes como platos. Entonces la vio. Ella le saludó con una mueca, levantando su arma y lanzando un alarido. Como hace el cazador al descubrir al zorro en un claro. Él intentó desesperadamente llegar a la linde del campo, el brazo herido apretado contra el pecho, el astil del cuadrillo de ballesta asomando por su hombro.
Su mueca creció al acercársele lo suficiente para escuchar su resuello, mientras él intentaba llegar a la corriente. La sola contemplación de aquel bastardo traidor que se arrastraba para salvar la vida la recompensó por todo lo que había tenido que aguardar. Carpi desenvainó la espada con la mano izquierda y se sirvió de ella como una muleta para seguir avanzando.
—¡Se tarda bastante tiempo en aprender a usar la otra mano! —dijo ella—. ¡Bien lo sé yo! ¡Pero tú no has tenido el mismo cochino tiempo que yo, Carpi! —aunque ya estuviese muy cerca del arroyo, caería sobre él antes de que llegase, y lo sabía.
Se volvió y levantó la espada de manera muy desmañada. Ella tiró de las riendas y llevó su montura hacia un lado, de suerte que Carpi sólo pudo golpear el vacío. Monza se apoyó en los estribos y tiró un lanzazo hacia abajo, dándole en un hombro, arrancándole la armadura, haciéndole un buen agujero en la capa y obligándole a caer de rodillas mientras su espada se quedaba clavada en la tierra. Él gimió y apretó los dientes, la sangre derramándose por debajo de su peto mientras intentaba ponerse de pie. Monza sacó una bota del estribo, acercó más su caballo y le atizó un puntapié en la cara que le lanzó la cabeza hacia atrás y a él le envió, rodando, hasta el arroyo.
Clavó la punta de la lanza en el suelo, pasó la otra pierna por encima de la silla y descabalgó. Se detuvo un momento para observar que Carpi intentaba hacer todo lo posible para que la vida regresase a sus piernas entumecidas. Luego levantó la lanza, respiró larga y profundamente, y comenzó a bajar hacia el borde del agua.
El molino no estaba lejos, con su noria impulsada lenta y estruendosamente por el agua que a ella llegaba. La orilla de enfrente estaba protegida por una piedra de aspecto áspero que se hallaba cubierta de moho. Carpi maldecía mientras la manoseaba al intentar subir hasta la tierra situada más arriba. Pero como su armadura pesaba mucho, por no hablar de la capa, completamente empapada de agua, del cuadrillo que tenía clavado en un hombro y del lanzazo que había recibido en el otro, no podía. Por eso avanzó tenazmente a lo largo de la orilla con el agua a la cintura, mientras ella le seguía como una sombra, la lanza alta, una mueca burlona en el rostro.
—Nunca cejas en tu empeño, Carpi. Eso te lo concedo. Nadie podrá llamarte cobarde. Sólo idiota y estúpido —lanzó una risotada forzada—. No puedo creer que te hayas metido en la mierda donde ahora te encuentras. Hubieras debido conocerme mejor tras tantos años a mis órdenes. ¿Acaso creías que me limitaría a esperar sentada, llorando por todos mis infortunios?
Sin perder de vista la punta de su lanza, Carpi se adentró en el agua. Su respiración se hizo más fatigosa cuando respondió:
—Ese maldito norteño me engañó.
—Como si en los tiempos que corren pudieses confiar en alguien. Deberías haberme apuñalado en el corazón, y no en las tripas.
—¿En el corazón? —Carpi se burlaba—. ¡Pero si no tienes corazón! —avanzó hacia ella con una daga. Luego, chapoteando en el agua con las manos, le envió una lluvia de gotas que brillaron al sol. Ella lo alanceó, sintiendo que el asta de su arma brincaba en su mano derecha, siempre con dolor, al tocarle en la cadera y hacerle caer de espaldas. Carpi se levantó a duras penas y, mientras apretaba los dientes con mucha fuerza, exclamó—: ¡Al final resulto ser mejor que tú, escoria asesina!
—Si eres mucho mejor que yo, ¿cómo es posible que estés en medio del río y yo sea la que tiene la lanza, so cabrón? —describió pequeños círculos con la punta de la lanza, viéndola brillar por estar mojada—. Nunca cejas en tu empeño, Carpi, eso te lo concedo. Nadie podrá llamarte cobarde. Sólo jodido mentiroso. Y traidor.
—¿Yo, traidor? —se apoyaba en la pared para llegar hasta la noria, que seguía moviéndose tan despacio como antes—. ¿Yo? ¿Después de todos los años que estuve a tu lado? ¡Quise ser leal a Cosca! ¡Y demostrarle fidelidad! ¡Me llaman Fiel! —golpeó su peto mojado con la mano que tenía llena de sangre—. Y eso es lo que soy. Eso es lo que era. ¡Porque tú me lo robaste! ¡Tú y el mierda de tu hermano!
—¡Yo no arrojé a Cosca montaña abajo, bastardo!
—¿Crees que quería hacerlo? ¿Crees que he querido hacer todo esto? —podía ver que el viejo mercenario lloraba mientras intentaba alejarse de ella—. ¡No soy de plomo! ¡Ario fue a verme y me dijo que Orso había decidido que ya no se podía confiar en ti! ¡Que había que echarte! Que tú eras el pasado y yo el futuro, y que la mayoría de los capitanes estaban de acuerdo. Así que tomé el camino fácil. ¿Qué otra cosa hubiera podido hacer?
Monza ya no disfrutaba con la situación. Pero Cosca es el pasado, y yo he decidido que usted sea el futuro. Benna sonreía a su lado. Es mejor así. Tú tienes que mandar. Recordó que ella también había tomado el camino fácil. ¿Qué otra cosa hubiera podido hacer?
—Hubieras podido avisarme, ofrecerme la posibilidad de...
—¿Como tú avisaste a Cosca? ¿Cómo tú me has avisado a mí? ¡Que te jodan, Murcatto! ¡Tú indicabas el camino con un dedo y yo lo seguía, eso es todo! ¡Tú sembrabas semillas de sangre y recogías una cosecha de sangre, para luego esparcir esas semillas por toda Styria, y vuelta a empezar! i Sólo tú eres la responsable de tu desgracia! ¡Sólo tú... ah! —echó los hombros hacia atrás y se llevó una mano al cuello. Su elegante capa acababa de ondear al viento para meterse entre las palas de la noria. La tela de color rojo, cada vez más tirante, le arrastraba hacia la lenta rueda de madera—. Joder... —metió el brazo que tenía en mejor estado entre las palas llenas de moho, tocó los pernos oxidados de la enorme rueda, pero no pudo detenerlas.
Monza se había quedado callada, casi boquiabierta, sin saber qué decir, con la lanza baja entre las manos mientras él era arrastrado por debajo de la rueda. Comenzaba a sumergirse más y más en aquella agua negra. Ya le llegaba con un borboteo al pecho, y lo cubría, a los hombros, al cuello. Entonces la miró con ojos a punto de salírsele de las órbitas y dijo:
—¡No soy peor que tú, Murcatto! ¡Sólo hice lo que había que hacer! —intentaba mantener la boca por encima del agua cubierta de espuma—. No... soy... peor... que...
Y su rostro desapareció.
Fiel Carpi, que había dirigido cinco cargas para ella. Que había luchado por ella bajo cualquier circunstancia y que nunca la había dejado tirada. Fiel Carpi, a quien hubiera podido confiarle la vida.
Monza entró en el río, y la fría agua rodeó sus piernas. Agarró la mano de Fiel y sintió que sus dedos cogían los suyos. Apretó los dientes y tiró de él, gruñendo por el esfuerzo. Levantó la lanza y la introdujo entre las palas todo lo que pudo, sintiendo que su asta las detenía. Con el agua hasta el cuello, metió su mano enguantada bajo la axila de él para sacarle, haciendo fuerza con todos los músculos de su cuerpo. Sintió que comenzaba a sacarlo, primero un brazo, luego el codo, después el hombro. Con la mano enguantada, comenzó a soltar la fíbula de su capa, pero los dedos no le respondían. Demasiado helados, demasiado entumecidos, demasiado fracturados. Sonó un chasquido, y el asta de la lanza se rompió. La noria comenzó a girar poco a poco, lentamente, con el chirrido metálico que hacían sus engranajes, y devolvió a Carpi al agua.
El agua seguía corriendo. Carpi se soltó de su mano y así terminó todo.
Cinco muertos, quedaban dos.
Monza respiró profundamente. Mientras veía cómo los pálidos dedos de él se deslizaban bajo el agua, vadeó la corriente y subió cojeando hasta una de las márgenes, completamente empapada. Se había quedado sin fuerzas, las piernas le dolían hasta el tuétano, los latidos de dolor de la mano derecha le subían por el brazo y le llegaban hasta el hombro, la herida que tenía en una sien le escocía, los latidos que sentía en la cabeza eran tan fuertes como mazazos. Así que lo único que pudo hacer fue meter un pie en el estribo y hacer acopio de fuerzas para subirse a la silla.
Miró hacia atrás. Sintió un retortijón que le hizo doblarse. Lanzó un escupitajo asqueroso, por lo caliente que estaba, en el barro, y luego otro. La noria, que hasta entonces había estado manteniendo a Fiel por debajo del agua, acababa de dejarle salir a la superficie para girar con ella. Monza pudo ver sus miembros que bailoteaban, su cabeza que iba de un lado para otro, sus ojos abiertos como platos y su lengua que colgaba, así como las escasas algas que rodeaban su cuello. Poco a poco, lentamente, la noria lo levantó por el aire como a uno de esos traidores que se ejecutan en público para ejemplo de todos.
Se limpió la boca con un brazo, sintió que su cabeza dolorida le daba vueltas, se rozó los dientes con la lengua e intentó escupir la amargura que la dominaba. Si hubiera terminado por matarle en medio del río, al menos hubiese muerto con cierta dignidad. ¿Acaso no había sido amigo suyo? Aunque quizá no hubiese sido ningún héroe, ¿quién podía serlo en aquellos tiempos? Sólo había sido un hombre que se mostró todo lo leal que pudo en un asunto turbio, en un mundo de traición. Un hombre que quiso ser leal y que descubrió que la lealtad era algo anticuado. Quizá hubiera debido sacarlo del río y subirlo a la ribera, dejándolo en algún sitio donde descansara en paz. Pero no lo hizo, limitándose a dar media vuelta a su caballo para regresar a la granja.
La dignidad no era de gran ayuda para los vivos, y aún lo era menos para los muertos. Había llegado a aquel lugar para matar a Fiel, y él ya estaba muerto.
No iba a echarse a llorar por eso.
Tiempo de cosecha
Escalofríos se sentaba en los escalones de la alquería, arrancando unas cuantas pielecillas sueltas de las numerosas desolladuras que le cubrían el antebrazo, y viendo a un hombre llorar al lado de un cadáver. Algún amigo, o quizá algún hermano. No intentaba ocultar el llanto, sólo seguía sentado cerca de él, con los hombros caídos y las lágrimas que resbalaban por debajo de su barbilla. Una escena conmovedora, la verdad, siempre que uno se sienta conmovido por ese género de cosas.
Como Escalofríos. De niño, su hermano le había llamado «cerdo seboso» por ser un blando. Había llorado ante la tumba de su hermano y de su padre. También cuando a su amigo Doblan lo atravesó una lanza y sólo tardó dos días en volver a la tierra húmeda. También la noche posterior a la batalla de Dunbrec, cuando enterraron a la mitad de los suyos con Tresárboles. Después de la batalla de los Sitios Altos partió a un lugar que sólo él conocía para soltar una buena cantidad de agua salada. Aunque en aquella ocasión quizá fuera de alegría, porque el combate había finalizado, y no de pena por las vidas que se habían perdido.
A pesar de que no ignorase sus llantos en todas aquellas ocasiones, e incluso sus causas, no podía recordar a aquellos por quienes había llorado. Se preguntó si aún quedaría alguien en el mundo por quien llorar, no estando muy seguro de que fuera a gustarle la respuesta.
Se echó un trago de agua amarga de la cantimplora y observó a los dos soldados de Ospria que examinaban los cadáveres. Uno le dio la vuelta a un muerto para quitarle una bota, haciendo que parte de las tripas se le salieran por la cuchillada que tenía en un costado. Ese mismo soldado, al ver que la bota tenía un agujero en la suela, la tiró a un lado. Escalofríos vio a otros dos soldados con las mangas remangadas. Uno de ellos llevaba una pala al hombro, porque afirmaba que había que cavar para encontrar algo que valiese la pena. Escalofríos se entretuvo observando las moscas que flotaban en aquel aire tan cargado y que ya comenzaban a congregarse alrededor de las bocas abiertas, los ojos abiertos, las heridas abiertas. Pasó revista a las cuchilladas en el cuello, los huesos rotos, los miembros cortados y las entrañas derramadas, la sangre que corría en regueros, los sitios donde ya se había secado, los charcos de rojo oscuro dispersos por el patio, y no sintió la alegría del trabajo bien hecho, pero tampoco asco, culpa o pena. Sólo el picor de las desolladuras, el molesto bochorno de un día caluroso, el cansancio de los miembros magullados y una pizca de hambre, porque se había saltado el desayuno.
Un hombre gritaba dentro de la alquería, que era el lugar donde habían instalado la enfermería. Gritaba y gritaba a voz en cuello, hasta desgañitarse. Pero como el pájaro que estaba en el alero del establo gorjeaba alegremente, Escalofríos descubrió que podía concentrarse en escuchar a uno y olvidar al otro. Sonrió y siguió los trinos del pájaro, volviéndose a apoyar en el marco de la puerta para estirar las piernas. Le pareció que, con el tiempo suficiente, cualquier persona podría llegar a acostumbrarse a lo que fuera. Si dejaba que unos cuantos gritos le impidiesen disfrutar de aquel sitio tan bueno, sería un completo idiota.
Escuchó el ruido de unos cascos de caballo y volvió la cabeza. Era Monza, negra silueta que se recortaba contra el brillante cielo azul mientras bajaba despacio la pendiente. Vio que conducía hasta el corral a su caballo cubierto de sudor y que arqueaba las cejas al descubrir tantos cadáveres. Tenía empapada la ropa, como si se hubiese metido en un río. Una de sus pálidas mejillas estaba manchada de sangre, que también se le pegaba al pelo de aquel lado.
—A la orden, jefa. Me alegra verte —aunque aquellas palabras sonasen sinceras, a ella le parecieron lo contrario. Pero ya no le importaba—. Y Fiel, ¿ha muerto?
—Sí —se dejó caer del caballo, porque seguía sintiéndose rígida—. ¿Tuviste algún problema para traerlo hasta aquí?
—No fue difícil. Se empeñó en venir con más amigos de los que habíamos supuesto, y yo no pude hacer nada para impedirlo. Ya sabes lo que pasa cuando la gente se entera de que va a haber una fiesta. Los pobres bastardos parecían demasiado ansiosos. ¿Tuviste algún problema para matarlo?
—Se ahogó —Monza disentía con la cabeza.
—¿Sí? Vaya, porque pensé que le clavarías una lanza —levantó la Calvez y se la ofreció.
—Bueno, lo cierto es que sí se la clavé, pero poco —miró la hoja durante un instante, la cogió de su mano y la envainó—. Y después no hice nada para evitar que se ahogara.
—Bueno —Escalofríos se encogió de hombros—. El agua lo mató.
—Así fue.
—Entonces, cinco de siete.
—Cinco de siete. —Pero no parecía estar contenta. No mucho más que el soldado que lloraba encima de su amigo muerto. A nadie, ni siquiera del bando vencedor, le parecía que hubiese que celebrar algo. Suele pasar con la venganza.
—¿Quién grita?
—No lo sé. Nadie —Escalofríos se encogió de hombros—. Escucha al pájaro.
—¿Cómo dices?
—¡Murcatto! —Vitari estaba con los brazos cruzados delante de la puerta del granero, que seguía abierta—. Ven a ver esto.
Dentro hacía frío y se veía poco, porque la luz del sol entraba por el agujero irregular del rincón y las estrechas ventanas, formando unas brillantes tiras de luz que iban a morir en la paja en penumbra. Una de ellas caía, precisamente, encima del cadáver de Day, cuyo cabello amarillo en desorden le cubría la cara y cuyo cuerpo aparecía extrañamente retorcido. Ni sangre ni señales de violencia.
—Veneno —musitó Monza.
—Oh, qué ironía —Vitari asentía.
Encima de la mesa próxima al cadáver había un caos infernal de varillas de cobre, tubos de vidrio y botellas de formas raras. Aún ardían en ella, aunque con luz parpadeante, un par de mecheros que desprendían llamas de un amarillo azulado, mientras el conté nido de los recipientes que tenían encima hervía, borboteaba y se derramaba por sus bordes. La simple contemplación del instrumental del envenenador le gustó a Escalofríos aún menos que el cadáver de la envenenadora que acababa de ver. Aunque estuviera familiarizado con los cadáveres, la ciencia le parecía una tierra aún por descubrir.
—Maldita ciencia —musitó—. Es aún peor que la magia.
—¿Dónde está Morveer? —preguntó Monza.
—Ni rastro de él —los tres se miraron durante unos instantes.
—¿No está con los que han muerto?
—Es una pena, pero no lo he visto —dijo Escalofríos, moviendo despacio la cabeza.
—Lo mejor será no tocar nada —Monza retrocedió rápidamente.
—¿Tú crees? —Vitari parecía asustada—. ¿Qué habrá sucedido?
—Por lo que parece, una diferencia de opiniones entre maestro y ayudante.
—Una seria diferencia —recalcó Escalofríos.
—Hasta aquí he llegado. Voy a renunciar —Vitari movía lentamente su cabeza de erizo.
—¿Qué vas a hacer qué? —preguntó Monza.
—Renunciar. En este negocio hay que saber cuándo hay que dejarlo. Ahora estamos en guerra, y no quiero tener nada que ver con ella. No facilita el llevarse las ganancias —apuntó con la cabeza hacia fuera, hacia el corral, donde se amontonaban los cadáveres—. Si me parecía que Visserine ya estaba un poco lejos, este sitio aún lo está más. Por eso renuncio, y también porque no me gusta contemplar el lado malo de Morveer. No me gustaría tener que pasarme lo que me queda de vida mirando por detrás del hombro.
—Lo harás, si quieres librarte de Orso —dijo Monza.
—Ya lo sabía al aceptar este trabajo. Necesitaba el dinero —Vitari alargó la palma de la mano—. Por cierto, hablando de eso...
Monza frunció el ceño al ver la mano y luego la cara de ella, y dijo:
—Sólo hemos recorrido la mitad del camino. Por tanto, recibirás media paga, como convinimos.
—Me parece justo. Recibir todo el dinero a cambio de morir sería un mal negocio. Prefiero cobrar la mitad y seguir con vida.
—No tardaré en localizarte. Para contratar nuevamente tus servicios. No estarás a salvo mientras Orso siga vivo...
—Entonces, lo mejor que puedes hacer es seguir adelante y matar a ese bastardo. Pero sin mí.
—Como quieras —Monza se llevó una mano a la casaca y sacó una bolsa plana de piel con manchas de humedad. La desplegó por dos veces y extrajo de ella un trozo de papel que se había mojado en una esquina y en el que aparecía una caligrafía muy florida—. Más de la mitad de lo que habíamos acordado. De hecho, cinco mil doscientas veinte escamas Escalofríos miró con desagrado aquel papel. Aún no podía comprender cómo era posible que semejante suma de dinero acabara convertida en un trozo de papel. Por eso murmuró:
—Malditos bancos. Son aún peores que la ciencia.
—¿Valint y Balk? —Vitari acababa de coger el cheque que Monza tenía en su mano enguantada y le echaba un rápido vistazo. Sus ojos estaban aún más entornados de lo acostumbrado, lo cual ya era en sí una proeza—. Espero que me paguen por este papel. De lo contrario, no habrá ningún lugar del Círculo del Mundo donde puedas estar a salvo de...
—Te pagarán por él. Si hay algo que no necesito son nuevos enemigos.
—Despidámonos, entonces, como amigas —Vitari dobló el papel y se lo metió por dentro de la camisa—. Quizá volvamos a trabajar juntas dentro de algún tiempo.
—Contaré los minutos —Monza la miraba a los ojos de la manera que acostumbraba.
Vitari retrocedió unos cuantos pasos y se volvió hacia la luz que entraba por la puerta, a tiempo de escuchar que Escalofríos decía:
—¡Me caí en un río!
—¿Cómo dices?
—Cuando era joven. La primera vez que salía de incursión. Me emborraché, salí a orinar y me caí al río. La corriente me quitó los pantalones y me arrastró más de setecientos pasos. Cuando regresé al campamento, estaba casi de color azul por el frío, y tan escalofriado que casi se me caían los dedos por la tiritona.
—¿Y?
—Pues que por eso me pusieron el nombre de Escalofríos. Me lo preguntaste. En Sipani —e hizo una mueca. Era como si acabara de descubrir el lado alegre de aquellos días. Vitari siguió convertida en una silueta negra y delgada hasta que instantes después desapareció por la puerta—. Bueno, jefa, creo que tú y yo...
—¡Y yo!
Escalofríos se volvió en redondo para coger su hacha. Monza se había agachado a su lado, con la espada medio desenvainada mientras ambos tensionaban los músculos en la oscuridad. El rostro burlón de Ishri, medio caído hacia un lado, asomaba por la puerta que llevaba al pajar.
—He venido para desear a mis dos héroes una feliz tarde —bajó por la escalera con la cara por delante, tan elástica como si su cuerpo cubierto de vendas careciese de huesos. Luego se puso de pie, increíblemente delgada sin su casaca, y caminó tranquilamente por la paja hasta llegar al cadáver de Day—. Uno de tus asesinos mató al otro. Tienes unos cuantos asesinos —cuando miró a Escalofríos con ojos tan negros como el carbón, él agarró con fuerza su hacha.
—Maldita magia —murmuró—. Es aún peor que los bancos.
Ella se levantó, enseñando sus dientes de color blanco con una mueca de ira, y tocó con un dedo el filo del hacha, bajándola lentamente hasta el suelo. Luego preguntó:
—¿Puedo suponer que el asesinato de tu viejo amigo Carpi te resultó placentero?
—Fiel ha muerto —dijo Monza, mientras envainaba de golpe su espada—, por si lo que querías con tu jodida actuación era saber si le había matado.
—Tienes una extraña manera de celebrar las cosas —levantó sus largos brazos hacia el cielo—. ¡La venganza es tuya! ¡Agradécesela a Dios!
—Orso sigue vivo.
—¡Ah, claro! —Ishri abrió tanto los ojos que Escalofríos se preguntó si podría volver a cerrarlos—. Cuando Orso muera, entonces sonreirás.
—¿Y a ti qué te importa si sonrío o no?
—¿Importarme? En absoluto. Vosotros, los de Styria, tenéis el hábito de fanfarronear y fanfarronear, pero sin mover un dedo. Me gusta encontrar a alguien capaz de terminar un trabajo. Termínalo y frunce el ceño todo lo que quieras —pasó los dedos por encima de la mesa y, como accidentalmente, apagó los mecheros con la palma de la mano—. Por cierto, hablando del trabajo, ¿puedo recordarte que le dijiste a nuestro común amigo el duque Rogont que las Mil Espadas se pondrían de su parte?
—Si el oro del emperador comienza a llegar...
—Mira en el bolsillo de tu camisa.
Monza frunció una ceja mientras sacaba algo de su bolsillo y lo acercaba a la luz. Una enorme moneda de oro rojo, que relucía con esa sensación tan cálida que el oro suele proporcionar a la persona que lo toca.
—Es muy bonita, pero necesitare unas cuantas más.
—Oh, habrá más. Por lo que me dijeron, las montañas de Gurkhul están hechas de oro —observó los bordes chamuscados del agujero practicado en el rincón del granero y chasqueó la lengua, muy contenta—. No lo he perdido. —Entonces retorció su cuerpo por el hueco como hubiese hecho un zorro al meterse entre las maderas de una empalizada y desapareció.
Escalofríos aguardó durante un momento y luego se acercó a Monza, diciendo:
—Aunque no lo lamente, creo que a ella le pasa algo extraño.
—No me digas. Tienes un gran talento para calar a la gente —Monza se volvió sin sonreír y salió del granero.
Escalofríos se quedó durante un buen rato, observando preocupado el cuerpo de Day, mirando a todas partes, sintiendo cómo le picaban las cicatrices del lado izquierdo de la cara. Cosca muerto, Day muerta, Vitari había desertado, lo mismo que Amistoso, y Morveer había huido; tal y como pintaban las cosas, debía de haberse vuelto contra ellos. Demasiado para tan alegre compañía. Hubiera debido sentirse lleno de nostalgia por los amigos tan alegres que había tenido hacía tantos años, por las bandas de hermanos de las que había formado parte. Unidos en una causa común, aunque ésta sólo fuera la de seguir con vida. El Sabueso, Hosco Harding y Tul Duru. Incluso Dow el Negro, todos ellos, hombres que seguían un código. Pero todos se habían desvanecido para dejarle solo. Allí abajo, en Styria, donde nadie seguía un código que valiese un carajo.
Entonces, a su ojo derecho le entraron las mismas ganas de llorar que al izquierdo.
Se rascó la cicatriz de la mejilla. Muy despacio, sólo con las yemas de los dedos. Hizo una mueca y se rascó con más fuerza. Y luego con mucha más. Entonces se detuvo y expulsó el aire a través de los dientes. Le picaba más que lo que nunca se hubiera imaginado. Tenía que encontrar una manera de rascarse para que el picor no fuese a más.
Tenía que vengarse.
El nuevo y antiguo capitán general
Monza había visto innumerables heridas, las había visto en toda su sorprendente variedad. Infligirlas formaba parte de su profesión. Había visto cuerpos mutilados de todas las maneras imaginables. Hombres aplastados, machacados, acuchillados, quemados, ahorcados, despellejados, destripados, troceados. Pero la cicatriz de Caul Escalofríos quizá fuera la más fea que jamás hubiese visto en el rostro de un hombre con vida.
Nacía cerca de una de las comisuras de la boca, con un color rosado, y se convertía por debajo del pómulo en un surco tan ancho como un dedo, de bordes desiguales, y luego se ensanchaba en un torrente de carne fundida y surcada de motas que le llegaba hasta el ojo. Estrías y manchas diminutas de un rojo muy fuerte salían de él para dispersarse por la mejilla, justo por debajo y a un lado de la nariz. Para igualar aquella parte, una marca muy delgada le cruzaba oblicuamente la frente y le comía la mitad de la ceja. Luego se encontraba el ojo, propiamente dicho. Era más grande que el otro. Sin pestañas y con los párpados marchitos, sobre todo el inferior, que estaba muy caído. Cuando intentaba parpadear, el derecho era el único que respondía, porque el izquierdo se crispaba y permanecía abierto. Poco antes, al estornudar Escalofríos, aquel ojo había subido y bajado como suele hacer la nuez cuando se deglute algo, pero su muerta pupila de esmalte no había dejado de mirarla por su agujero de color rosado. Aunque Monza tuviera que controlarse para no vomitar, la espantosa fascinación que le hacía sentir aquel ojo, aún sabiendo que su dueño no podría verla por aquel lado, la llevó a mirar a hurtadillas para ver si el fenómeno volvía a repetirse.
Hubiera debido sentirse culpable por ser la causante de aquel desastre. Hubiera debido sentir simpatía por él. A fin de cuentas, también ella tenía cicatrices, y bastante feas. Pero lo único que sentía eran náuseas. Le habría gustado que hubiese decidido cabalgar al otro lado, pero ya era tarde para eso. Le habría gustado que nunca se hubiese quitado las vendas, pero ya no podía decirle que se las volviera a poner. Se dijo a sí misma que aquellas cicatrices acabarían por curar e ir a mejor. Lo deseó intensamente.
Pero la mejoría no sería mucha, y lo sabía.
Él se volvió de repente, y entonces comprendió por qué había estado mirando fijamente su propia silla de montar. La miraba con el ojo derecho. El izquierdo, plantado en medio de aquella cicatriz, seguía mirando hacia abajo. Como el esmalte debía de haberse desplazado, en aquel momento sus ojos apuntaban a sitios distintos y le daban cierto aire de confusión y aturdimiento.
—¿Pasa algo?
—Tu, hum... —señaló su cara—. Se ha movido... un poco.
—¿Otra vez? Maldita cosa —se metió un dedo en el ojo y se lo subió—. ¿Mejor? —el falso miraba hacia delante sin moverse, mientras que el de verdad la escudriñaba. Casi era peor que antes.
—Mucho mejor —respondió ella, intentando sonreír de la mejor manera.
Escalofríos masculló algo en norteño:
—Resultados sorprendentes, fue lo que dijo ese individuo. Si vuelvo a pasar por Puranti, iré a hacer una visita al fabricante de ojos. Maldito bastardo...
La primera patrulla de mercenarios apareció al doblar una curva del camino, un grupito de individuos de fea catadura que se cubrían con partes de diferentes armaduras. Monza conocía de vista al que los mandaba. Se había preocupado de conocer por su nombre a todos los veteranos de las Mil Espadas, algo que siempre se le daba bien. Se llamaba Secco, un viejo lobo que era cabo desde hacía seis años, por lo menos.
Le apuntó a ella con la lanza cuando pusieron los caballos al paso, mientras sus hombres los rodeaban, con ballestas, espadas y hachas listas para atacar, y preguntó:
—¿Quién anda...?
—¿Quién crees que anda por aquí, Secco? —dijo ella, echándose la capucha hacia atrás.
Las palabras que Secco iba a pronunciar enmudecieron en sus labios mientras aflojaba la mano con que sostenía la lanza y Monza pasaba a su lado en dirección al campamento, donde los soldados cumplían sus rituales matutinos, desayunándose y preparándose para la marcha. Algunos levantaron la mirada cuando ella y Escalofríos pasaron por el camino o, para ser más exactos, por la ancha extensión de barro que se encontraba entre las tiendas. Unos cuantos se la quedaron mirando, anonadados. Luego fueron más los que miraban y los seguían de lejos, para acabar reuniéndose alrededor del camino.
—Es ella.
—Murcatto.
—¿Está viva?
Cabalgó entre ellos de la manera que solía, con los hombros hacia atrás, la barbilla alta, la sonrisa de desprecio en la boca, sin mirar a nadie. Como si no fueran nada para ella. Como si ella perteneciese a alguna especie animal mejor que la suya. Y, mientras tanto, rogaba en silencio que no descubrieran aquello que hasta entonces no habían visto y que a ella le producía un pinchazo en el estómago sólo con pensarlo: que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y que cualquier cuchillo podía matarla igual que a cualquier otra persona.
Pero ninguno le habló, ni nadie intentó detenerla. Por lo general, los mercenarios suelen ser cobardes, incluso más que la mayoría de la gente corriente. Gente que mata porque les parece la manera más cómoda de seguir tirando. Por definición, los mercenarios no suelen tener ninguna lealtad. Bastante poca con sus jefes y aún menos con quienes los contratan.
Ella contaba con eso.
La tienda del capitán general se levantaba en el claro de gran tamaño situado al lado de una pendiente, su gallardete rojo colgando flácido del poste más alto, muy por encima de la confusión de tiendas mal plantadas que la rodeaban. Monza azuzó su caballo, haciendo que dos soldados se apartaran de su camino mientras ella intentaba que los nervios que ya le subían por la garganta se quedaran en ella. Era una jugada bastante difícil. Si mostraba una pizca de miedo, estaría acabada.
Descabalgó de un salto y ató someramente las riendas en el tronco de un árbol joven. Evitó la cabra que alguien había atado en él y luego se dirigió a grandes pasos hacia el gallardete. Nocau, el proscrito gurko que vigilaba de día la tienda desde los tiempos de Sazine, se la quedó mirando sin siquiera desenvainar su enorme cimitarra.
—Nocau, ya puedes cerrar la boca —Monza se acercó a él y, cogiéndole con un dedo enguantado la mandíbula inferior, se la subió con tanta fuerza que los dientes le castañetearon—. No queremos que se te llene de moscas, ¿verdad? —y, levantando el faldón de la entrada, penetró en la tienda.
La misma mesa, aunque los mapas fueran de territorios diferentes. Las mismas banderas colgadas por dentro de las paredes, entre ellas las que Monza había conseguido tras ganar las batallas de Dulces Pinos, la Margen Alta, Musselia y Caprile. Y, cómo no, la misma silla que Sazine había robado supuestamente al duque de Cesale de su comedor el día que fundó las Mil Espadas. Levantada encima de un par de cajas de embalaje, seguía vacía, aguardando el trasero del nuevo capitán general. El suyo, si el destino decidía mostrarse amable con ella.
Aunque tenía que admitir que eso no solía ser lo usual.
Los tres capitanes más antiguos de la brigada estaban cerca del improvisado estrado, murmurando entre sí. Sesaria, Victus y Andiche. Los tres a los que Benna persuadiera para que la nombrasen capitán general. Los tres que persuadieron a Fiel Carpi para que le quitara el sitio. Los tres a los que tenía que persuadir para que volvieran a dárselo. Cuando levantaron la mirada y la vieron, se mostraron preocupados.
—Vaya, vaya —dijo Sesaria con fuerte voz.
—Vaya, vaya, vaya —murmuró Andiche—. No me digas que es la Serpiente de Talins.
—La mismísima Carnicera de Caprile —dijo Victus, casi gimiendo—. ¿Dónde está Fiel?
Ella le miró de frente y dijo:
—No vendrá. Chicos, necesitáis un nuevo capitán general.
Los tres se miraron y Andiche se chupó sonoramente sus dientes amarillos. Un hábito que a Monza siempre le había parecido más que desagradable. Una de las muchas cosas desagradables de aquel individuo con pelos de rata.
—Pues da la casualidad de que los tres habíamos llegado a esa misma conclusión —comentó Andiche.
—Fiel era un buen amigo —la voz de Sesaria retumbaba.
—Demasiado bueno para este trabajo —dijo Victus.
—Un capitán general que se precie tiene que ser lo más malvado y mierda que le sea posible.
—Creo que cualquiera de vosotros ya es bastante malvado en sí mismo —Monza enseñaba los dientes—. Y nunca he visto juntas tres mierdas más grandes en toda Styria —no lo decía en broma, porque hubiera debido matar a aquellos tres antes que a Fiel—. Demasiado grandes para que cada una de ellas trabaje para las demás.
—Es cierto —dijo un malhumorado Victus.
—Necesitamos a alguien nuevo —Sesaria echaba la cabeza hacia atrás para mirar a Monza por debajo de su nariz aplastada.
—O a alguien antiguo —sugirió Monza.
—Pues da la casualidad de que los tres habíamos llegado a esa misma conclusión —repetía Andiche, haciendo una mueca a sus dos compañeros.
—Bien para vosotros —las cosas iban saliendo mejor que lo que ella había esperado. Después de ocho años al mando de las Mil Espadas, sabía cómo manejar a los que se parecían a aquellos tres. Lisa y llanamente, con la avaricia—. No soy de esas personas que dejan que un poco de sangre les impida conseguir mucho dinero, y sé condenadamente bien que vosotros tampoco lo sois —enseñó la moneda de oro que le había entregado Ishri, una moneda gurka con dos caras, la del emperador por un lado y la del profeta por el otro. Se la tiró a Andiche—. Si os ponéis al lado de Rogont, tendréis muchas como ésta.
—¿Luchar al lado de Rogont y en contra de Orso? —Sesaria la miraba fijamente bajo sus espesas cejas grises.
—¿Luchar como antes por todo el territorio de Styria? —las cadenas que rodeaban el cuello de Victus tintinearon cuando disintió con la cabeza—. ¿Por toda la tierra por la que llevamos guerreando los últimos ocho años?
—Creo que habrá que combatir una barbaridad —Andiche la miró por encima de la moneda y expulsó el aire de sus mofletes, llenos de cicatrices por la viruela.
—Cosas más extrañas cumplisteis bajo mi mando.
—Oh, es cierto —Sesaria señaló las banderas hechas jirones—. Cuando ocupabas esa silla, ganamos toda suerte de gloria y de orgullo.
—Pero intenta pagarle a una puta con eso —Victus sonreía sarcástico, y eso que aquella comadreja nunca sonreía. Algo no iba bien por la manera en que sonreían de aquella manera tan burlona.
—Mira —Andiche posó una mano displicente en uno de los brazos de la silla del capitán general, mientras quitaba el polvo de su asiento con la otra—. No dudamos ni por un momento de que, cuando se trata de combatir, seas acojonante, la mejor capitán general que nadie pueda pedir.
—¿Y cuál es el problema?
—¡Pues que no queremos combatir! —el rostro de Victus se había convertido en pura burla—. ¡Lo que queremos es... conseguir el puto dinero!
—¿Y quién ha conseguido para vosotros más dinero que yo?
—Ejem —la voz le llegaba directamente al oído. Se volvió y se quedó helada, con la mano a medio camino de la empuñadura de su espada. Justo detrás de ella, con una sonrisa que delataba cierto embarazo, se encontraba Nicomo Cosca.
Se había afeitado el bigote y casi todas sus pilosidades, dejando sólo una especie de rastrojos encima de su cráneo protuberante y de su barbilla alargada. El afeitado había convertido la erupción de su cuello en una débil mancha rosada. Sus ojos estaban menos apagados, y su rostro ya no temblaba ni estaba bañado en sudor. Pero la sonrisa era la misma. Aquel esbozo de sonrisa y el brillo divertido de sus ojos oscuros eran los de antes. Igual que la primera vez que se había encontrado con él.
—Es un placer ver que los dos estáis bien.
—Uh —era el gruñido de Escalofríos. Monza fue consciente de que acababa de toser sin fuerzas y de que las palabras no salían de su boca.
—Yo resplandezco de salud, gracias; vuestra preocupación por mi bienestar es de lo más conmovedora —Cosca avanzó por detrás de Monza y dio una palmadita en la espalda al anonadado Escalofríos, mientras otros capitanes de las Mil Espadas levantaban el faldón de la tienda y entraban en ella, quedándose junto a la entrada. Hombres cuyos nombres, rostros, cualidades, o la carencia de estas últimas, Monza conocía bien. Un hombre corpulento que casi no tenía cuello, aunque sí una chepa y una casaca gastada, entró con ellos. Al pasar y ver a Monza, enarcó sus espesas cejas.
—¿Amistoso? —preguntó ella, casi siseando—. ¡Creía que habías vuelto a Talins!
Él se encogió como si aquello no tuviese importancia y dijo:
—No hice todo el camino.
—¡Joder, ya lo veo!
Cosca se subió encima de las cajas y se volvió hacia la asamblea con una reverencia muy florida y divertida. Llevaba, a saber de dónde habría cogido todo aquello, un enorme peto negro con adornos dorados, una espada con empuñadura sobredorada y unas botas de hebilla resplandeciente que eran muy elegantes. Se sentó en la silla del capitán general con la misma pompa que un emperador en su trono, y Amistoso cruzó los brazos y montó guardia al lado de las cajas. Cuando el trasero de Cosca apenas tocaba la madera del asiento, toda la tienda estalló en un aplauso muy elegante, que consistió en que cada uno de aquellos oficiales tamborileó con los dedos de una mano la palma de la otra, tal y como las damas finas suelen hacer en el teatro. Igual que habían aplaudido a Monza cuando le quitó el sillón. Si no se hubiera sentido de repente tan asqueada, incluso habría reído.
Cosca agitó una mano para que finalizase el aplauso, lo que tuvo el lógico efecto de avivarlo, y dijo:
—No, no, de veras que no me lo merezco. Pero cuánto me agrada volver con vosotros.
—¿Cómo demonios...?
—¿Pude sobrevivir? Al parecer, la herida no era tan fatal como todos supusimos. Debido a mi uniforme, los talineses me tomaron por uno de los suyos y me llevaron directamente a un cirujano muy bueno que pudo detener la hemorragia. Tras dos semanas en la cama, me escapé por una ventana. En Puranti contacté con mi viejo amigo Antiche, a quien suponía con ganas de hacer algún cambio en el mando. Y así era, pues le pasaba lo mismo que a sus nobles amigos —señaló con un gesto a los oficiales que llenaban toda la tienda y luego se señaló a sí mismo—. Y aquí estoy.
Monza cerró la boca de golpe. No había previsto aquel resultado. Nicomo Cosca, la auténtica definición de a dónde pueden llegar las cosas cuando no es posible predecirlas. Pero cualquier plan que no pueda plegarse a las circunstancias es mucho peor que su carencia.
—Mis felicitaciones, general Cosca —consiguió decir—. Pero mantengo mi oferta. El oro gurko a cambio de que paséis al servicio del duque Rogont...
—Ah —Cosca hizo una mueca de dolor y sorbió aire por los dientes—. Desgraciadamente, me temo que eso será un poquito difícil. Acabo de firmar un nuevo contrato con el gran duque Orso. O, para ser preciso, con su heredero, el príncipe Foscar. Un joven muy prometedor. Pronto nos moveremos contra Ospria tal y como Fiel Carpi planeó antes de su reciente fallecimiento —clavó su dedo índice en el aire—. ¡Para dar su merecido a la Liga de los Ocho! ¡Para llevar el combate hasta el Duque de la Dilación! Ospria está llena de cosas que se pueden saquear. Era un buen plan —murmullos de aprobación de los oficiales—. ¿Por qué iba a querer trabajar para otro?
—¡Pero si odias a Orso!
—Oh, pues claro que le desprecio profundamente, eso lo sabe todo el mundo; pero no tengo nada en contra de su dinero. Tiene el mismo color que el de cualquiera. Tú deberías saberlo. Te pagó bastante.
—Eres un coño resabiado —dijo Monza.
—No deberías hablarme así —Cosca proyectó los labios hacia delante—. Soy un hombre maduro de cuarenta y ocho años. Además, ¡di la vida por ti!
—¡Joder, pero si no te moriste! —Monza estaba muy enfadada.
—Bueno. Los rumores acerca de mi muerte suelen ser exagerados. Eso es lo que les gustaría a mis numerosos enemigos.
—Estoy comenzando a saber lo que sienten.
—Oh, vamos, vamos, ¿en qué estabas pensando? ¿Una noble muerte? ¿Yo? Ya sabes que no es mi estilo. Quiero irme sin tener puestas las botas, con una botella en la mano y una mujer encima de la polla —arqueó las cejas—. Pero supongo que no habrás venido para eso.
Monza apretó los dientes y dijo:
—Si es por el dinero...
—Orso tiene todo el apoyo de la Banca de Valint y Balk, que es quien tiene el bolsillo más forrado. Paga bien, mejor que bien. Pero ahora no se trata del dinero. He firmado un contrato. He dado solemnemente mi palabra.
—¿Desde cuándo te importa algo tu palabra? —ella le miraba fijamente.
—Soy otro hombre —Cosca sacó una petaca de uno de sus bolsillos traseros, desenroscó su tapón y tomó un largo trago de su contenido, todo ello sin apartar sus ojos risueños del rostro de Monza—. Y debo admitir que te lo debo. He dejado atrás el pasado. He vuelto a encontrar los principios por los que me regía —hizo una mueca a sus oficiales y ellos se la devolvieron—. Aunque aún estén un poco enmohecidos, espero poder sacarles brillo dentro de poco. Forjaste una buena relación con Orso. Lealtad. Honestidad. Estabilidad. No sabes cuánto siento tener que tirar por el retrete todo el trabajo que hiciste. Porque lo que vale es la primera regla del soldado. ¿Cuál es, muchachos?
Antes de que Monza se sentase, Victus y Andiche contestaron al unísono, tal y como solían hacer:
—¡Jamás luches para el bando perdedor!
—Orso tiene las cartas —la mueca de Cosca había crecido—. Así que debes conseguir una buena mano; mis oídos están siempre dispuestos. Pero, por ahora, estamos al lado de Orso.
—Lo que tú digas, general —dijo Andiche.
—Lo que tú digas —repitió Victus como un eco—. Nos alegramos de tu regreso.
Sesaria se agachó para decirle algo al oído. El nuevo capitán general retrocedió como si le hubiese picado y comentó:
—¿Entregársela al duque Orso? ¡Absolutamente no! ¡Hoy es un día de contento! ¡Una feliz circunstancia para todos y cada uno de nosotros! Aquí no morirá nadie, al menos hoy —agitó una mano como si estuviese echando a un gato de la cocina—. Ahora puedes irte. Pero mejor será que mañana no vuelvas. Quizá no estemos tan contentos como hoy.
Monza dio un paso hacia él, a punto de soltar una palabrota. Hubo un leve chirrido de metales cuando los oficiales que estaban cerca comenzaron a desenvainar sus espadas. Amistoso le bloqueó el camino, los brazos a ambos lados del cuerpo, las manos caídas, el inexpresivo rostro hacia ella. Monza se detuvo y, apretando con fuerza los dientes, exclamó:
—¡Pero yo tengo que matar a Orso!
—Y, si lo consigues, tu hermano volverá a vivir. ¿Eso es lo que crees? —Cosca echó la cabeza hacia un lado—. ¿Volverás a tener bien esa mano? ¿Es eso?
—Se merece todo lo que le suceda —estaba helada y le picaba todo el cuerpo.
—Ah, lo mismo que todos nosotros. Todos haremos nuestro trabajo sin pensar en las consecuencias. Pero, antes de que acabes con él, ¿a cuántos más se tragará ese miserable ciclón que es tu venganza?
—Lo hago por Benna...
—No. Lo haces por ti. Y lo sé, no lo olvides. Yo he estado en el sitio donde ahora te encuentras, apaleado, traicionado, caído en desgracia, y he salido de él. ¡Mientras puedas seguir matando a la gente, seguirás siendo la grande y temida Monzcarro Murcatto! Sin eso, ¿qué eres? —Cosca frunció los labios—. Una tullida solitaria con un pasado sangriento.
Las palabras se entrecortaban en su garganta cuando replicó:
—Por favor, Cosca, tienes que...
—Yo no tengo que hacer nada. Estamos en paz, ¿recuerdas? Más que en paz, diría yo. Fuera de mi vista, serpiente, antes de que te envíe al duque Orso metida en una tinaja. Norteño, ¿buscas trabajo?
El ojo natural de Escalofríos miró a Monza, que estuvo segura durante un instante de que diría que sí. Pero él movió despacio la cabeza y contestó:
—Seguiré al lado de mi jefa.
—Vaya, la lealtad —Cosca se burlaba—. ¡Cuidado con esa tontería, porque te puede matar! —risas surtidas entre la asamblea—. Las Mil Espadas no entienden de lealtad, ¿eh, muchachos? ¡Aquí no tenemos nada de esas cosas infantiles! —más risas y una veintena o más de muecas feroces dedicadas a Monza.
Se sentía aturdida. Era como si la tienda brillase y, al mismo tiempo, se oscureciese. Su nariz captó el olor de algo... de cuerpos sudorosos, o de bebidas fuertes, o de algo cocinado de manera asquerosa, o de alguna letrina que estaba demasiado cerca del cuartel general, y su estómago lo acusó, lanzando unas agüillas hacia su boca. Una pipa, por favor, una pipa. Dio media vuelta, casi a punto de perder el equilibrio, se abrió paso entre una pareja de tipos burlones y los faldones de la entrada, y salió de la tienda para encontrarse con la radiante mañana.
Pero entonces se sintió peor. La luz del sol la apuñalaba. Rostros, docenas de ellos, se fundían en una masa indistinta de ojos que la miraban fijamente. Una chusma convertida en jurado. Intentó mirar hacia delante, siempre hacia delante, pero no pudo evitar el temblor de sus labios. Intentó caminar como antes, con la cabeza hacia atrás, pero las rodillas le temblaban tanto que tuvo miedo de que aquella gente pudiese escuchar el roce que hacían al moverse incontroladamente dentro de sus pantalones. Fue como si todo el miedo, la debilidad y el dolor los hubiese estado guardando hasta entonces y, en ese momento, se escapasen como una ola enorme que la anegaba y de la que no podía escapar. Su piel estaba llena de sudor frío. La mano le dolía de la manera acostumbrada, llevando aquel dolor hasta su cuello. Ellos habían visto cómo era realmente. Habían visto lo que ella había perdido. Una tullida solitaria con un pasado sangriento, como había dicho Cosca. Sintió un retortijón y luego náuseas, y un sabor ácido se insinuó debajo de su garganta. El mundo se tambaleaba.
Sólo el odio te permite seguir en pie durante tanto tiempo.
—No puedo —dijo con un susurro—. No puedo —con tal de seguir activa, no le había importado lo que pudiera pasar. Dobló la pierna y comenzó a caer, pero Escalofríos la agarró con fuerza del brazo y la levantó.
—Camina —le dijo al oído.
—No puedo...
Le pasó un puño por debajo de una axila, y el dolor que sintió hizo que, al menos durante un momento, el orbe entero dejase de girar.
—Sigue caminando o estaremos acabados.
Con la ayuda de Escalofríos ya tenía la fuerza suficiente para llegar hasta los caballos. La suficiente para pasar una bota por el estribo. La suficiente para, con un gemido de dolor, subirse a la silla, hacer que su caballo se volviese y pusiera su cabeza en la dirección correcta. Cuando salieron del campamento apenas podía ver. La que debía convertirse en capitán general para tomar cumplida venganza de Orso, se sentaba en la silla de montar como si fuese carne muerta.
Si te conviertes en algo demasiado duro, acabarás siendo demasiado frágil. Porque, si algo de ti se rompe, se romperá todo lo demás.
VI. OSPRIA
«Me gusta una mirada de agonía, porque sé que es verdadera.»
EMILY DICKINSON
Le parecía que un poco de oro podría evitar un montón de sangre.
Musselia no podría ser conquistada sin un larguísimo asedio, de eso estaban todos seguros. Antaño, por los tiempos del Nuevo Imperio, había sido una imponente fortaleza, y sus habitantes se sentían muy orgullosos de sus antiguas murallas. Pero aquel orgullo tan grande contrastaba con el poco oro que sus defensores guardaban en sus bolsillos. Quizá por eso, Benna apenas necesitó una suma irrisoriamente pequeña para que a una de sus puertas, también muy pequeña, no le echasen el cerrojo.
Antes de que Fiel y sus hombres se apoderasen de las murallas, y mucho antes de que el resto de las fuerzas que componían las Mil Espadas entrasen como un torrente en la ciudad para comenzar el saqueo, Benna llevó a Monza por las calles llenas de sombras. Que fuese él quien la guiaba era toda una novedad.
—¿Por qué quieres entrar el primero?
—Ya lo verás.
—¿Adónde vamos?
—A recuperar tu dinero. Con intereses.
Monza frunció el ceño mientras apretaba el paso para seguirle. Las sorpresas de su hermano siempre resultaban un poco amargas. Pasaron por la estrecha arquivolta de una calle muy angosta. Luego llegaron a un patio cubierto de losetas que estaba iluminado por la parpadeante luz de dos antorchas. Un hombre de Kanta, vestido con ropa de viaje, se encontraba al lado de una carreta cubierta con una lona. El caballo uncido a ella sugería que estaba lista para partir. Aunque Monza no conociera a aquel hombre, él sí que conocía a Benna, por lo que fue a su encuentro con los brazos abiertos y una sonrisa que, debido a los brillantes dientes que exhibía, resplandeció en medio de la oscuridad.
—¡Benna, Benna! ¡Qué alegría me da verte! —y se abrazaron como viejos camaradas.
—Y a mí. Te presento a mi hermana, Monzcarro.
—La famosa y muy temida. Es un honor —e hizo una reverencia.
—Es Somenu Hermon —dijo Benna con una gran sonrisa—. El comerciante más importante de Musselia.
—Sólo un humilde negociante, como cualquier otro. Ya sólo quedan algunas cosas... muy pocas... por llevar. Mi esposa y los niños ya se han marchado.
—Bien. Eso simplifica las cosas.
Monza miró preocupada a su hermano y dijo:
—¿Qué vas a...?
Benna sacó rápidamente la daga que llevaba al cinto y se la clavó a Hermon en el rostro. Sucedió tan deprisa que el comerciante aún tenía la sonrisa en los labios cuando cayó muerto. Monza desenvainó instintivamente la espada, mirando las sombras que rodeaban el patio y luego la calle, pero todo seguía tranquilo.
—¿Qué diablos has hecho? —preguntó, muy enfadada. El se había subido a la carreta y corrido la lona un poco hacia atrás, con una mirada de ansia y de locura en el rostro. Abrió torpemente la tapa del cofre que estaba debajo del todo, rebuscó en él y lo inclinó para que las monedas que contenía cayesen al suelo con su característico tintineo.
Oro.
Monza subió de un salto a su lado. Más oro del que nunca había visto junto. Con los ojos tan abiertos que casi le hacían daño, descubrió que había más cofres. Con manos temblorosas, corrió completamente la lona. Había muchos más.
—¡Somos ricos! —decía Benna, chillando—. ¡Somos ricos!
—Ya casi lo éramos —bajó la mirada hasta el puñal que sobresalía del ojo de Hermon, viendo que la sangre parecía negra bajo la luz de las antorchas—. ¿Por qué le has matado?
—¿Robarle y dejarle con vida? —la miraba fijamente, como si se hubiese vuelto loca—. Habría dicho a todo el mundo que nosotros teníamos el dinero. Así estamos a salvo.
—¿A salvo? ¡Benna, todo ese dinero es lo contrario de lo que a uno le hace sentirse a salvo!
El pareció enfadarse, como si se sintiese dolido por aquellas palabras, y comentó:
—Pensé que te gustaría. Sobre todo a ti, que estuviste destripando terrones para nada —lo decía por el disgusto que le había dado—. Es para nosotros. Para nosotros, ¿lo comprendes? —lo decía como si, en aquel momento, el disgusto se lo estuviese dando ella—. ¡Monza, piedad y cobardía son lo mismo! Pensaba que lo sabías.
¿Qué hubiera podido hacer? ¿Impedir que Hermon recibiese la puñalada en la cara?
Entonces le pareció que un poco de oro podía costar un montón de sangre.
Su plan de ataque
La cordillera más meridional de los montes Urval, la espina dorsal de Styria, con todas sus faldas sombrías y sus escarpados picos bañados por la luz dorada del atardecer, avanzaba a duras penas hacia el sur para finalizar en la enorme roca en que había sido esculpida la mismísima Ospria. Entre la ciudad y la colina donde se había asentado el cuartel general de las Mil Espadas, el profundo valle lleno de verdor estaba surcado por flores silvestres de cien colores. El río Sulva culebreaba por su fondo hacia el distante mar, tocado por el sol poniente para adquirir el color anaranjado del hierro fundido.
Los pájaros gorjeaban en los olivos de un bosquecillo antiguo, los saltamontes chirriaban en la hierba crecida y ondeante, el viento besaba el rostro de Cosca, logrando que la pluma de su sombrero, que él había cogido gentilmente con una mano, se moviese y ondease de manera heroica. Los viñedos crecían sobre las pendientes que estaban al norte de la ciudad, verdes hileras de parras en aquellas laderas polvorientas que obligaban a Cosca a fijarse en ellas, mientras la boca se le hacía agua al echar de menos algo que no probaba desde hacía mucho tiempo. Las mejores añadas del Círculo del Mundo salían de aquel suelo...
—Por caridad, un trago —murmuró.
—Hermoso —dijo el príncipe Foscar.
—¿Vuestra Alteza no había visto jamás la hermosa Ospria?
—Había oído hablar de ella, pero...
—Quita el aliento, ¿verdad? —La ciudad era como una estantería enorme que hubiese sido tallada con cuatro anaqueles en la roca de color blanco de las faldas de la colina, cada uno rodeado por su propia muralla, repleto de edificios altos y lleno de una confusión de tejados, cúpulas y torres. El antiguo acueducto imperial bajaba de las montañas, curvándose de un modo muy agradable de ver para ir a parar a lo que era su parte más alejada, formada por más de cincuenta arcos, el más alto de los cuales medía veinte veces la estatura de un hombre. La ciudadela se aferraba de una manera imposible al peñasco que se encontraba más arriba, cuatro grandes torres que se recortaban contra el cielo azul a punto de oscurecerse. A medida que el sol se iba poniendo, las lámparas comenzaron a arrojar su luz por las ventanas, de suerte que la silueta de la ciudad quedó salpicada por puntitos de luz—. No creo que pueda haber otro sitio que se le parezca.
—Da casi vergüenza pasarla a sangre y fuego —observó Foscar después de una pausa.
—Ciertamente, Alteza. Pero así es la guerra y así la hacemos.
Cosca había oído que el conde Foscar, que se había enterado de la suerte corrida por su hermano en un famoso burdel sipanés, para acto seguido convertirse en príncipe, era un joven de aspecto infantil, inexperto y nervioso que se sentía agradablemente impresionado por lo que había visto hasta entonces. Pero aunque aquel muchacho fuese inexperto, lo cierto era que también suelen serlo todos los jóvenes antes de convertirse en hombres, y también que parecía más atento que débil, más sobrio que apocado, más educado que flojo. Un joven muy parecido al propio Cosca cuando era joven. Aunque él acabara siendo todo lo contrario, por supuesto.
—Parecen unas fortificaciones muy poderosas... —comentó el príncipe al observar con un catalejo las impresionantes murallas.
—Oh, lo son. Ospria era el puesto más avanzado del Nuevo Imperio, porque lo edificaron a modo de bastión para repeler a las hordas de Baol. Algunas partes de las murallas han soportado con firmeza el ataque de los salvajes durante más de quinientos años.
—¿Cabe la posibilidad de que el duque Rogont sólo quiera guarecerse tras ellas? Parece muy amigo de retrasar el combate todo lo que pueda...
—Alteza, presentará batalla —dijo Andiche.
—Tiene que hacerlo —dijo Sesaria con potente voz—, porque, de lo contrario, acamparemos en su precioso valle y le mataremos de hambre.
—Al menos le sobrepasamos tres veces en número —dijo Victus con voz burlona.
Casca asintió y dijo:
—Las murallas sólo son efectivas cuando uno espera recibir ayuda, y ahora no creo que llegue ninguna de la Liga de los Ocho. Tiene que luchar. Y luchará. Está desesperado —si Cosca conocía algo a fondo, era la desesperación.
—Debo confesar que siento algo de... inquietud —Foscar se aclaró la garganta un tanto nervioso—. Sé que usted siempre odió a mi padre con mucha pasión.
—La pasión. ¡Bah! —Cosca movió una mano, como no dándole importancia—. De joven siempre dejé que la pasión dominase mi olfato, pero después aprendí muchas lecciones, y muy desagradables, respecto a las ventajas de mantener la cabeza fría. Aunque vuestro padre y yo hayamos tenido nuestras diferencias, yo sigo siendo, por encima de todo, un mercenario. Permitir que mis sentimientos redujeran el peso de mi bolsa sería un acto absolutamente criminal de falta de profesionalidad.
—¡Muy bien! —la fea mirada de Victus estaba cargada de impudicia. Mucho más de lo que era usual en él.
—Fijaos, estos tres capitanes, que son los más allegados a mi persona —Cosca les saludó con un movimiento muy teatral de su sombrero—, me traicionaron alevosamente y sentaron a Murcatto en mi silla. Me jodieron de cojones, como dicen en Sipani. De cojones, Alteza. Si sintiese alguna inclinación por la venganza, acabaría con estas tres boñigas de mierda humana —entonces chasqueó la lengua y ellos le imitaron, de suerte que la atmósfera, que para entonces estaba muy tensa, volvió a quedarse tan despejada como antes—. Pero como podemos ayudarnos mutuamente, ya les he perdonado todo, lo mismo que a vuestro padre. La venganza no ofrece a nadie un mañana más brillante, y cuando se suben con ella los peldaños de la vida, su peso no debe... lastrarle a uno. No debéis preocuparos a ese respecto, príncipe Foscar, porque sólo me preocupa lo meramente económico. Comprar y pagar con dinero. Por eso mismo, aquí tenéis a vuestro hombre.
—Usted es la generosidad en persona, general Cosca.
—Soy la avaricia personificada, que no es lo mismo, pero que se le parece un poco. Y ahora vayamos a cenar. ¿A alguno de los presentes le apetece beber algo? Ayer mismo, en una casa señorial situada corriente arriba, conseguimos una caja de botellas de una añada excelente y...
—Mejor será que, antes de comenzar con las frivolidades, discutamos nuestra estrategia —la aguda voz del coronel Rigrat le daba la misma dentera que el torno del dentista en las muelas de atrás, las más sensibles. Todo en él parecía agudo, afilado o preciso: su rostro, su voz, su autosatisfacción de militar que aún no había cumplido los cuarenta y su uniforme bien planchado, porque antes había sido el segundo al mando bajo las órdenes del general Ganmark y en aquellos momentos lo era bajo las de Foscar. Presumiblemente, era el cerebro militar de aquella operación, mientras que ellos representaban su vertiente mercenaria—. Ahora, mientras todos mantenemos intacto nuestro ingenio.
—Cualquier hombre joven de los que sirven a mis órdenes —decía Cosca, pero Rigrat no era joven ni mucho menos hombre, al menos no según lo que Cosca entendía por tal— sabe muy bien que no suelo perder fácilmente el ingenio. ¿Ha pensado algún plan?
—¡Así es! —con una floritura, Rigrat sacó su bastón. De repente, Amistoso salió del olivo más cercano y llevó las manos a las empuñaduras de sus armas. Con una débil sonrisa y una floritura de su mano, Cosca le envió de nuevo a la sombra de los árboles. Nadie se había enterado de lo sucedido.
Aunque Cosca hubiera sido soldado durante toda su vida, o algo que se le parecía, seguía sin saber para qué sirven los bastones. Porque con un bastón no se puede matar a nadie, ni siquiera aparentar que se pueda hacer. No sirve para clavar los vientos de la tienda, tampoco de espetón para cocinar un buen trozo de carne, ni siquiera para empeñarlo por algo de dinero. Quizá los hubieran inventado para rascarse esas partes difíciles en que se estrecha la espalda. O para estimular el ano. O, simplemente, para indicar que el que lo lleva es un necio. Para eso, reflexionaba él, mientras Rigrat apuntaba al río con su bastón de manera muy pedante, sí que servía, y muy bien.
—¡Ahí están los dos vados que cruzan el Sulva! ¡El superior... y el inferior! Aunque el inferior sea el más ancho y seguro de cruzar —el coronel indicó el punto donde la sucia tira de tierra de la carretera imperial se encontraba con el río, la corriente de reluciente agua que se perdía entre los meandros del valle situado más abajo—, el superior, a un kilómetro y medio más o menos corriente arriba, también puede utilizarse en esta época del año.
—¿Dice que hay dos vados? —la existencia de aquellos malditos vados era un hecho sobradamente conocido. El propio Cosca cruzó gloriosamente uno de ellos cuando fue a Ospria para ser agasajado por la gran duquesa Sefeline y sus súbditos, emprendiendo la fuga por el otro después de que aquella zorra intentase asesinarle. Sacó la gastada petaca del bolsillo de su guerrera. La misma que Morveer le había tirado a la cara en Sipani. Desenroscó la tapa.
Rigrat le obsequió con una mirada asesina y comentó:
—Creía que nos habíamos puesto de acuerdo en no beber hasta que hubiésemos discutido la estrategia.
—Usted se puso de acuerdo. Yo simplemente me quedé callado —Cosca cerró los ojos, respiró profundamente, empinó la petaca y se echó un largo trago y otro después, sintiendo que la boca se le refrescaba y que su garganta reseca quedaba bien lavada. Un trago, un trago, un trago. Suspiró con alegría—. No hay nada como un trago al atardecer.
—¿Puedo continuar? —dijo Rigrat con un siseo, mostrando la poca paciencia que tenía.
—Claro, muchacho, tómese su tiempo.
—Pasado mañana, al amanecer, usted dirigirá a las Mil Espadas por el cruce del vado inferior...
—¿Dirigir? ¿Se refiere a cabalgar al frente?
—¿Desde qué otro sitio suele dirigir el comandante en jefe?
—Pues desde el que sea —Cosca intercambió una mirada de perplejidad con Andiche—. ¿Ha estado usted alguna vez en el frente de batalla? Las probabilidades de morir en él son muy altas.
—Extremadamente altas —corroboró Victus.
—Pues diríjalas desde la posición que le plazca —Rigrat apretaba los dientes—, pero que las Mil Espadas crucen por el vado inferior, respaldadas por nuestros aliados de Etrisani y de Cesale. El duque Rogont no tendrá más remedio que atacarle con todas las fuerzas a su mando, esperando aplastarle mientras cruza el río. Cuando esté comprometido en la lucha, nuestros regulares de Talins saldrán de su escondite y cruzarán el vado superior. Tomaremos al enemigo por el flanco y entonces... —y, con un ruido muy seco, golpeó con el bastón la palma de su otra mano.
—¿Les golpeará con un bastón?
No pareció que Rigrat encajara la broma. Cosca se preguntó por qué nunca se reía.
—¡Con acero, señor, con acero! ¡Los desbarataremos y los pondremos en fuga, y así se terminará la molesta Liga de los Ocho!
Se hizo una larga pausa. Cosca enarcó una ceja a Andiche y Andiche se la enarcó a él. Sesaria y Victus se miraron al mismo tiempo el uno al otro. Rigrat se golpeó en la rodilla con el bastón, tan impaciente como siempre. El príncipe Foscar se aclaró nuevamente la garganta y, muy nervioso, echó la barbilla hacia delante, diciendo:
—¿Qué le parece, general Cosca?
—Hum —Cosca movió la cabeza con pesimismo y miró las chispeantes aguas del río con el ceño más fruncido que conocía—. Hum. Hum. Hummm.
—Humm —Victus se daba golpecitos con un dedo en sus fruncidos labios.
—Humf —Andiche acababa de vaciar de aire sus mofletes.
—Humrrrrm —la voz poco convencida de Sesaria retumbaba como en un pozo profundo.
Cosca se quitó el sombrero para rascarse la cabeza y luego volvió a ponérselo, dando un capirotazo a la pluma mientras decía:
—Huuummmmmmmmmmm...
—¿Eso quiere decir que lo desaprueba?
—Vaya, ¿he mostrado algunas dudas al respecto? Pues entonces es que no puedo dejar de referíroslas, porque me quedaría con mala conciencia. No estoy seguro de que las Mil Espadas se amolden a la tarea que se les ha asignado.
—Yo tampoco estoy convencido —dijo Andiche.
—No se amoldan bien —dijo Victus.
Sesaria era toda una mole de desgana.
—¿Acaso no se les paga bien por sus servicios? —la pregunta de Rigrat era más bien una exigencia.
—Claro que sí —Cosca chasqueó la lengua—, las Mil Espadas combatirán, ¡puede estar seguro de eso!
—¡Lucharán hasta el último hombre! —aseguró Andiche.
—¡Como diablos! —añadió Victus.
—Pero lo que me concierne como capitán general es la manera de conseguir que luchen con la máxima efectividad. Han perdido dos jefes en un breve espacio de tiempo —echó la cabeza hacia un lado como si lamentase lo último que acababa de decir, porque no le beneficiaba gran cosa.
—Murcatto y después Fiel —Sesaria suspiró, como si él no hubiera sido uno de los responsables de que el mando supremo hubiese pasado por tantas manos.
—Las Mil Espadas se han visto relegadas a funciones de apoyo.
—De reconocimiento —se lamentó Andiche.
—De limpieza de los flancos —dijo Victus con un gruñido.
—Su moral se encuentra muy decaída. Aunque hayan recibido una buena paga, el dinero nunca supone la mejor motivación para arriesgar la vida —hubiera debido añadir que aquello último aún lo era menos para un mercenario—. Arrojarlos al fragor de la batalla que tiene lugar contra un enemigo tan contumaz como desesperado, mano a mano... No estoy diciendo que vayan a derrumbarse, pero... bueno —Cosca era todo muecas mientras se rascaba despacio el cuello—. Sí que se podrían derrumbar.
—Espero que no sea un ejemplo más de los que ilustran su notoria aversión por el combate —dijo Rigrat con tono de burla.
—¿Aversión... a combatir? Pregunte a quien quiera, ¡soy como un tigre! —Victus reprimió la risa a costa de lanzar un moco que se le pegó en la barbilla, pero Cosca lo ignoró—. Se trata simplemente de dar con la herramienta más apropiada para la operación. Uno no emplea un sable para talar el árbol que se le resiste. Emplea un hacha. A menos que sea un asno integral —el joven coronel abrió la boca para protestar, pero Cosca se le adelantó con sus palabras melifluas—. En general, el plan está bien fundamentado. De militar a militar, le felicito a usted sin ninguna reserva —Rigrat se sentía incómodo, porque, a pesar de que todo indicase que le estaba tomando por idiota, no podía asegurarlo al cien por cien—. Por todo lo dicho, lo más acertado sería que sus tropas regulares de Talins (puestas a prueba recientemente en Visserine y después en Puranti, y entregadas por entero a la causa que es la suya, que están acostumbradas a la victoria y que, por ello, poseen la más elevada moral) cruzasen el vado inferior y entablasen combate con los de Ospria, por supuesto que con el refuerzo de nuestros aliados de Etrisani y de Cesale, y todo lo demás —y señaló hacia el río con su petaca, un complemento que se le antojaba mucho más útil que un bastón, puesto que nadie puede emborracharse con uno—. Las Mil Espadas cumplirían su misión mucho mejor si se desplegasen en terreno firme. ¡Esperando, para caer en el momento apropiado! ¡Para cruzar el vado superior con ímpetu y vigor y atacar al enemigo que se retira!
—Es el mejor sitio para atacar al enemigo —musitó Andiche. Victus sonrió burlón.
Cosca terminaba su exposición moviendo la petaca de manera muy florida:
—De esta suerte, su animoso coraje y nuestra fiera pasión serían empleados de la manera más conveniente. Se compondrían canciones, conseguiríamos la gloria, haríamos historia, Orso se convertiría en rey... —hizo una gentil reverencia a Oscar—, como vos, Alteza, a su debido momento.
—Sí. Sí, lo comprendo —Foscar miró preocupado los vados—. Aunque la cuestión es que...
—¡Entonces estamos de acuerdo! —Cosca le pasó un brazo por los hombros mientras le conducía hacia la tienda—. ¿No fue Stolicus quien dijo que los grandes hombres siempre marchan en la misma dirección? ¡Creo que sí! ¡Pues marchemos juntos a cenar, amigos míos! —Señaló con un dedo las montañas, que se iban tornando más oscuras mientras Ospria destellaba en el atardecer—. ¡Juro que tengo tanta hambre que me comería una ciudad entera! —y el calor de las risas le acompañó hasta la tienda.
Política
Escalofríos se sentaba con el ceño fruncido y bebía.
El enorme comedor del duque Rogont era la habitación más grande en la que jamás se hubiese emborrachado. Cuando Vossula le comentó que Styria estaba llena de maravillas, debía de referirse a cosas como aquélla, y no a los asquerosos muelles de Talins. Debía de ser cuatro veces mayor que la gran sala que Bethod tenía en Carleon, y, por lo menos, el triple de alta. En las paredes, de un mármol claro que se hallaba surcado por vetas negro azuladas y por otras más tenues y brillantes, alguien había tallado hojas de viña. Éstas, al entremezclarse con la hiedra que crecía en las paredes, creaban un efecto tan curioso que, entre las sombras que bailaban en la sala, resultaba difícil diferenciar las plantas de verdad de las que estaban esculpidas. Las cálidas brisas vespertinas, que entraban por unas ventanas tan grandes como las puertas de un castillo, hacían que las llamas anaranjadas de un millar de lámparas de araña parpadearan y se meciesen, bañando con su agradable luz todo lo que tocaban.
Un lugar de magia y de majestuosidad, construido por los dioses para que los gigantes habitasen en él.
Pero, por desgracia, la gente que se refugiaba en su interior estaba tan lejos de los unos como de los otros. Mujeres con ropas vistosas, acicaladas, enjoyadas y maquilladas para parecer más jóvenes, o más delgadas o más ricas de lo que eran. Hombres con casacas de colores chillones, que llevaban encajes en el cuello y unas pequeñas dagas doradas al cinto. Si, nada más ver a Escalofríos, sus rostros empolvados le miraban con leve desdén, como si su carne fuese de ínfima calidad, cuando él les mostraba la parte izquierda del rostro, el horror cercano a la náusea que veía en ellos le hacía sentir una extraña sensación, formada en sus tres cuartas partes por satisfacción siniestra y en una cuarta parte por el espanto que sentía hacia sí mismo.
En los festines que acontecían en aquel sitio solía ser frecuente que algún bastardo estúpido, feo y mezquino acabara metiéndose con alguien sin ningún motivo en particular, porque las bebidas pasaban de mano en mano, convirtiendo la velada en una molestia para todos. Aquella noche parecía haberle llegado el turno a él. Carraspeó, arrancó una flema y la lanzó sonoramente hacia el reluciente suelo.
El hombre de casaca amarilla con faldones largos que se sentaba en la mesa contigua a la suya lo observó y esbozó una sonrisa en sus labios protuberantes. Escalofríos se inclinó hacia él y clavó la punta de su cuchillo encima de la bien pulimentada mesa, preguntando:
—¿Tienes algo que decirme, mequetrefe? —el individuo palideció y se volvió hacia sus amigos, sin decir palabra—. Atajo de bastardos cobardes —Escalofríos hundió la boca en su copa de vino, la vació enseguida y exclamó, tan claro y fuerte como para que le oyeran los que estaban a más de tres mesas de distancia—: ¡En esta jodida muchedumbre no hay ni un solo hueso duro!
Entonces pensó en lo que el Sabueso habría podido hacerles a todos aquellos mequetrefes que se reían con disimulo. O Rudd Tresárboles. O Dow el Negro. Sólo con pensarlo, lanzó un bufido siniestro, pero su risa se truncó casi al instante. Si se burlaban de alguien, era de él. A fin de cuentas, estaba allí en medio de ellos, dependiendo de su caridad, sin poder llamar amigo a nadie. O eso creía.
Miró con cara de enfado la mesa situada encima del estrado que dominaba toda la sala. Rogont se sentaba entre sus huéspedes más distinguidos, enseñando los dientes mientras sonreía a todo el que quisiera mirarle, como si fuese una resplandeciente estrella del cielo nocturno. Monza se sentaba a su lado. Aunque Escalofríos no pudiera verla bien desde su posición, por no hablar de que su mirada estaba un tanto empañada por la cólera y por todo el vino que había tomado, le pareció que reía. Sin duda, disfrutaba por no tener que seguir tirando de su errante chico tuerto.
El Príncipe de la Prudencia era un bastardo de apariencia elegante. Con dos ojos, claro. A Escalofríos le habría gustado partirle esa cara tersa y de presumido que tenía. A martillazos, como Monza había hecho con la cabeza de Gobba. O simplemente a puñetazos. Reventárselo con las manos. Convertirlo en añicos de color rojo. Agarró su cuchillo con mano temblorosa mientras revolvía en su mente una historia enloquecida que tenía que ver con su muerte. Se deleitó en sus detalles sangrientos, dándoles vueltas hasta verse a si mismo como un hombre enorme, mientras Rogont gemía pidiendo merced y se meaba encima, y los retorció de un modo demencial. De tal suerte, en aquella historia que se estaba imaginando, Monza le deseaba muchísimo mientras esperaba a que terminase. Y él, mientras se imaginaba todo aquello, no dejaba de vigilarles a los dos con su ojo entornado.
Aunque le enfureciese la idea de que ambos se rieran de él, sabía que no era cierto. Cuando fue consciente de que apenas les importaba lo suficiente para que se mofasen de él, se sintió aún más irritado. Después de todo, aún tenía su orgullo, y se agarraba a él como el náufrago a un madero, aunque, en su caso, fuese demasiado pequeño para mantenerle a flote. Después de haberle salvado la vida tantas veces, ¿sólo le veía como un tullido incómodo? ¿Después de haber arriesgado la vida tantas veces por ella? ¿Después de todos los pasos que habían dado juntos para llegar a la cima de aquella maldita montaña? Se merecía algo más que el escarnio.
Arrancó el cuchillo de la mesa. El mismo que Monza le había dado el primer día en que se conocieron. Cuando aún tenía los dos ojos, y las manos menos manchadas de sangre. Cuando había decidido dejar de matar y ser mejor persona. Apenas podía recordar cómo se había sentido por entonces.
* * *
Monza se sentaba con el ceño fruncido y bebía.
Últimamente no tenía muchas ganas de comer, aún menos de aguantar ceremonias, y ninguna en absoluto de lamer culos. Por eso, el festín de los condenados que Rogont había organizado le parecía una pesadilla. Benna era el único al que le gustaban los festines, los formulismos y las lisonjas. Habría disfrutado con todo aquello... señalando con el dedo, riendo y dando palmaditas en la espalda a los más canallas. Si hubiera encontrado un momento para quitarse de encima las adulaciones de la gente que le despreciaba, se habría inclinado sobre ella para tocar fugazmente su brazo y susurrarle al oído. Y ella lo habría comprendido. Y le habría contestado con una mueca perversa. Pero en aquellos momentos, ni siquiera una mueca perversa conseguía aflorar en sus labios; sólo un rictus de desagrado.
Tenía una jaqueca bestial que le llegaba hasta donde le habían atornillado las monedas, de suerte que incluso el suave repiqueteo de la cubertería resonaba en su cabeza como si por ella le estuviesen metiendo unos clavos a martillazos. Era como si, desde que Fiel se ahogó en la noria, se le hubieran pegado las tripas. Y durante todo el tiempo reprimía las ganas de volverse hacia Rogont para escupirle una y otra vez en su inmaculada guerrera blanca bordada de oro.
Rogont se volvió hacia ella de manera cortés y preguntó:
—¿Por qué está tan taciturna, general Murcatto?
—¿Taciturna? —se tragó el ácido que le subía por la boca y respondió—: El ejército de Orso está en camino.
—Eso he oído —Rogont giró lentamente la copa de vino que agarraba por su pie—. Con el hábil concurso de su viejo mentor Nicomo Cosca. Los exploradores de las Mil Espadas ya han llegado a la colina de Menzes y vigilan los vados.
—Entonces no tardarán en llegar.
—Eso parece. Mis designios de gloria morderán el polvo muy pronto. Como suele suceder con frecuencia.
—¿Estáis seguro de que hay que celebrar la propia destrucción una noche antes de que suceda?
—Supongo que resulta imposible celebrarla una noche después.
—Uh —en eso tenía razón—. Quizá suceda un milagro.
—Nunca he sido muy proclive a creer en la intervención divina.
—¿No? Entonces, ¿qué hacen esos aquí? —Monza señaló con la cabeza un corrillo de gurkos que se sentaban justo debajo de la mesa principal, todos ataviados con las vestiduras y los gorros blancos de sus sacerdotes.
—Oh, su presencia no tiene nada que ver con las cuestiones del espíritu —dijo el duque mientras los miraba—. Son emisarios del profeta Khalul. Como el duque Orso tiene aliados en la Unión que le protegen la retaguardia, yo me he buscado otros amigos. Además, el emperador de Gurkhul se postra ante el profeta.
—Todo el mundo se postra ante alguien, ¿verdad? Supongo que el emperador y el profeta se consolarán mutuamente cuando sus sacerdotes le lleven la noticia de que vuestra cabeza ha sido clavada en una pica.
—Supongo que se repondrán de la noticia. Styria es para ellos como una barraca de feria. Me atrevería a decir que ya están preparando el próximo escenario de la guerra.
—He oído decir que las guerras nunca se terminan —Monza apuró su copa y la dejó encima de la mesa. Quizá en Ospria hicieran el mejor vino del mundo, pero a ella le sabía a vómito. Como todo. Su vida estaba hecha de náuseas. De náuseas y de deposiciones acuosas que eran tan frecuentes como dolorosas. Tripas apretadas, lengua con sabor a serrín, dientes ásperos, culo pelado. Un criado con cara de caballo y peluca empolvada revoloteó alrededor de su hombro para dejar caer un largo chorro de vino en su copa vacía, como si aquel florilegio con la botella, desde tan arriba, tuviese la virtud de mejorar su sabor. Luego se retiró con una consumada rapidez. A fin de cuentas, la retirada era la especialidad de Ospria. Volvió a coger la copa. La pipa que acababa de fumarse había cortado el temblor de sus manos, pero poco más.
Por eso pidió a la inconsciente, vergonzosa y estupefaciente borrachera que la anegase y le quitase de encima la miseria.
Dejó que su mirada reptase por encima de los ciudadanos más ricos e inútiles de Ospria. Si se pensaba seriamente en ello, aquel festín tenía cierto toque de histeria nerviosa. Se bebía demasiado. Se hablaba demasiado deprisa. Se reía demasiado alto. Nada como vislumbrar la aniquilación inminente para atenuar las inhibiciones. El único consuelo que Rogont encontraba en la cercana derrota consistía en que gran número de aquellos necios iban a perderlo todo al mismo tiempo que él.
—¿Estáis seguro de que debo quedarme? —preguntó Monza, un tanto molesta.
—Alguien tiene que quedarse —Rogont miró de soslayo a la juvenil duquesa Cotarda de Affoia, y no pareció muy entusiasmado—. Al parecer, la noble Liga de los Ocho se ha convertido en una Liga de Dos —se acercó más a Monza—. Para ser completamente sincero, me estaba preguntando si no sería demasiado tarde para largarme. Lo lamentable es que me estoy quedando sin invitados importantes.
—O sea, que me exhibís para levantar vuestro prestigio un tanto decaído, ¿es así?
—Así es. Es usted completamente encantadora. Y esas historias acerca de mi decaimiento sólo son rumores procaces, puedo asegurárselo —como Monza no tenía fuerzas ni para enfadarse, sonrió y lanzó un bufido de cansancio—. Debería comer algo —y señaló con un tenedor el plato que ni siquiera había tocado.
—Tengo náuseas —eso y que la mano derecha le dolía tanto que apenas podía coger el cuchillo—. Siempre las tengo.
—¿De veras? ¿Por lo que come? —Rogont se metió un trozo de carne en la boca y la masticó con el apetito de quien apenas va a vivir una semana más—. ¿O por lo que hace?
—Quizá sólo se deba a la compañía.
—No me sorprendería. Mi tía Sefeline siempre estaba enfadada conmigo. Era una mujer muy proclive a las náuseas. En cierta manera, usted me la recuerda. Mente aguda, gran talento, voluntad de hierro y un estómago más débil de lo que cualquiera se hubiese esperado.
—Lamento llevaros la contraria —bien sabían los muertos que ella se sentía frustrada consigo misma.
—¿A mí? Oh, todo lo contrario, se lo aseguro. No somos de piedra, ¿no le parece?
Si pudiese ser de piedra... Monza bebió más vino y miró con desagrado la copa vacía. Un año antes sólo sentía desprecio por Rogont. Recordaba cómo ella, Benna y Fiel se reían por lo cobarde que era y lo traicionero que se mostraba con sus aliados. Pero Benna estaba muerto, y ella había matado a Fiel para luego salir corriendo al lado de Rogont como la niña caprichosa que pide ayuda y refugio a su tío rico. En las actuales circunstancias, un tío que ni siquiera podía protegerse a sí mismo. Pero su compañía era mejor que la que le ofrecía la otra alternativa que le quedaba. Sus ojos fueron a regañadientes hacia el extremo de la larga mesa situada a su derecha, donde Escalofríos se sentaba en solitario.
Lo malo de todo aquello era que él la ponía enferma. Tenía que esforzarse mucho para poder estar a su lado y dejar que la tocase. Era algo más que la simple fealdad de su rostro mutilado. Había visto demasiadas cosas feas, y también hecho algunas, para no sentirse incómoda por ellas. Eran sus silencios, cuando antes siempre tenía que mandarle callar. Ocultaban las deudas que ella nunca podría pagarle. Era contemplar aquella ruina muerta donde antes había estado un ojo, y recordar las palabras que le había dicho al oído: Debería haberte tocado a ti. Y ella sabía que tenía razón. Y después, cuando volvió a hablar, ya nunca le preguntó cómo debía hacer lo que le ordenaba, ni siguió diciendo eso de que le habría gustado ser mejor persona. Aunque quizá se sintiera contenta por haberle dejado a su aire después de que ella misma lo hubiese intentado. Pero sólo podía pensar en que había contratado a un hombre que era medio decente y que, de alguna manera, lo había convertido en otro que era medio malvado. No era que ella se hubiese corrompido a sí misma, sino que corrompía todo lo que tocaba.
Escalofríos le producía náuseas, y el hecho de que ella se sintiera mal en vez de sentirse agradecida, le producía más náuseas.
—Estoy perdiendo el tiempo —dijo entre dientes, como si hablase con su copa.
—Todos lo estamos perdiendo —dijo Rogont, suspirando—. Sólo intentamos pasar estos momentos tan difíciles para que, cuando llegue la hora en que la más ignominiosa de las muertes nos alcance, nos parezca menos terrible.
—Debería haberme marchado —intentó cerrar la mano que ocultaba con el guante, pero el dolor le hizo sentirse aún más débil—. Para encontrar la manera..., la manera de acabar con Orso —estaba tan cansada que casi no podía ni hablar.
—¿Venganza? ¿De veras?
—Venganza.
—Me derrumbaría si usted se marchase.
—¿Para qué diablos me queréis? —Monza estaba tan cansada que apenas se fijaba en lo que decía.
—¿Yo, quererla? —la sonrisa de Rogont se desvaneció durante un instante—. No puedo retrasarlo más, Monzcarro. Pronto, quizá mañana, habrá una gran batalla. Una que decidirá el destino de Styria. ¿Qué puede ser más importante que el consejo de uno de los soldados más grandes de Styria?
—Intentaré encontrar a uno para vos —musitó ella.
—Y, además, usted tiene muchos amigos.
—¿Yo? —no se le ocurría ni uno que siguiese vivo.
—El pueblo de Talins aún la ama —enarcó las cejas al observar a los invitados y ver que algunos de ellos la miraban amenazantes, con muy poca amistad—. Aunque aquí sea menos popular, es evidente. Pero eso sólo sirve para reforzar lo dicho. A fin de cuentas, el que para uno resulta un malvado, para otro es un héroe.
—En Talins todos creen que estoy muerta, pero no me importa —apenas sabía lo que decía.
—Al contrario, mis agentes están informando a sus ciudadanos del triunfo que ha supuesto su supervivencia. Los pasquines que han pegado en todas las encrucijadas ponen en entredicho la historia del duque Orso, le culpan por intentar asesinarla y proclaman su regreso inminente. Créame, el pueblo se toma esas cosas muy en serio, se las toma con la pasión desbordante que las gentes del común sienten por las grandes figuras que nunca conocieron y que nunca conocerán. Aunque no sea gran cosa, al menos servirá para que se vuelvan contra Orso y le causen problemas en casa.
—La política, ¿verdad? —se bebió el contenido del vaso—. Gestos que apenas sirven de nada cuando la guerra llama a la puerta.
—Todos hacemos los gestos que podemos. Pero, tanto en la guerra como en la política, usted aún se merece que la cortejen —acababa de recuperar la sonrisa, que en aquellos momentos parecía más franca que antes—. Además, ¿qué otra razón necesitaría cualquier hombre para querer que una mujer tan astuta como hermosa esté siempre al alcance de su mano?
—No me jodáis —Monza ni siquiera le miró.
—Ya me gustaría —la miró de frente—. Pero ahora lo que más necesito es que me ayude.
* * *
—Usted parece tan amargado como yo.
—¿Eh? —Escalofríos dejó de mirar con cara de malas pulgas a una pareja que parecía feliz—. ¡Ah! —quien le hablaba era una mujer—. ¡Oh! —era bastante bonita, y además parecía tener un aura a su alrededor. Entonces cayó en la cuenta de que aquella aura también la tenían los demás. Debía de tener una cogorza de campeonato.
No obstante, ella parecía diferente. Un collar de gemas rojas circundaba su largo cuello. Su vestido blanco le quedaba igual de holgado que los que llevaban en Westport las mujeres de piel oscura, con la diferencia de que ella era de piel más pálida. Había algo natural en su manera de llevarlo que no le hacía sentirse encorsetada. También había algo natural en su sonrisa. Durante un instante estuvo a punto de devolvérsela. Hubiera sido la primera vez en mucho tiempo.
—¿Puedo sentarme? —hablaba en styrio con el fuerte acento de la Unión. Otra extranjera como él.
—¿Quiere sentarse... conmigo?
—¿Por qué no? ¿No tendrá la peste?
—Con mi suerte, no me extrañaría —volvió la parte izquierda de su rostro hacia ella—. Creo que esta cara mía mantiene lejos a la mayoría de la gente.
Ella le miró y apartó la mirada, pero no la sonrisa.
—Todos tenemos cicatrices —dijo—. Algunos las tienen fuera, otros...
—Aunque las que están por dentro no pagan tanto pontazgo a las miradas, ¿no le parece?
—He descubierto que las miradas están sobrevaloradas.
—A usted le resulta fácil decir eso, porque seguro que todos la miran —Escalofríos acababa de mirarla lentamente de arriba abajo, disfrutando mientras lo hacía.
—Muy amable —suspiró, vaciando sus mofletes hinchados de aire mientras miraba en redondo toda la sala—. No creo que encuentre nada de eso en toda esta muchedumbre. Estoy por jurar que usted es la única persona honrada que encontraré por aquí.
—Se equivocará —su sonrisa crecía. A fin de cuentas, siempre había que aprovechar la ocasión de adular a una mujer bonita y elegante. Aún tenía orgullo. Parpadeó cuando ella le tendió una mano—. ¿Puedo besársela?
—Si le apetece... No me voy a volatilizar.
Era tersa y suave. Ni parecida a aquella mano de Monza... llena de cicatrices, curtida, callosa como la de cualquier Hombre Afamado. Ni tan retorcida como la raíz de la ortiga, ni, mucho menos, oculta bajo un guante. Escalofríos aplicó sus labios a los nudillos de la mano de aquella mujer y percibió un leve aroma de perfume. Parecido al de las flores, y también a otra cosa que le alteró la respiración.
—Yo... hum... me llamo Caul Escalofríos.
—Ya lo sé.
—¿Lo sabe?
—Ya nos habíamos visto antes, aunque fugazmente. Yo me llamo Carlot dan Eider.
—¿Eider? —Escalofríos se tomó un respiro para recordar aquel apellido. Un rostro vislumbrado entre la bruma. Sipani. La mujer de la casaca roja. La amante del príncipe Ario—. ¿Tú eres aquella a la que Monza...?
—¿Te refieres a una mujer herida, chantajeada, aniquilada y dada por muerta? Su descripción también cuadra conmigo —su mirada llena de preocupación fue hacia la mesa principal—. Es ella, ¿verdad? No la has llamado por su nombre, sino por su diminutivo, algo que denota familiaridad. Los dos debéis de ser íntimos.
—Bastante —aunque no tanto como lo habían sido en Visserine. Antes de que le arrancaran el ojo.
—Y mientras ella se sienta ahí arriba, con el gran duque Rogont, tú te sientas aquí abajo, con los mendigos y la gente que resulta incómoda.
Era como si le leyese el pensamiento. Volvió a sentirse furioso. Por eso intentó cambiar de tema de conversación y preguntó:
—¿Qué te ha traído hasta aquí?
—Después de la carnicería de Sipani no me quedaba otra elección. Sin duda, el duque Orso ofrece una buena recompensa por mi cabeza. Durante los tres últimos meses he estado esperando que cualquiera de las personas que pasara cerca de mí me apuñalase, me envenenase, me estrangulase o me hiciese algo peor.
—¡Uh! Conozco esa sensación.
—Entonces tienes toda mi simpatía.
—Hasta los muertos saben que me merezco alguna.
—Yo te ofrezco la mía, toda, porque te la mereces. Al igual que yo, sólo eres una pieza más de este sórdido juego, ¿no te parece? Y has perdido mucho más que yo. El ojo. El rostro.
—Eso parece —Escalofríos se encogió de hombros. A pesar de que ella no se hubiese movido, le parecía que estaba más cerca de él.
—El duque Rogont es un viejo conocido. Aunque no sea muy de fiar, hay que reconocer que es guapo.
—Eso parece —dijo entre dientes.
—No he tenido más remedio que arrojarme a sus pies para implorar su merced. Aunque el aterrizaje no haya sido fácil, al menos me ha permitido un breve respiro. Pero ahora veo que acaba de encontrar un nuevo entretenimiento.
—¿Monza? —Que él hubiera estado pensando lo mismo durante toda la noche, no le había servido de gran ayuda—. No le gustan los hombres de su estilo.
—¿De veras? —Carlot dan Eider lanzó un sutil bufido de incredulidad—. ¿No es una mentirosa tan asesina como traidora que se sirve de quien sea para conseguir sus fines? ¿No traicionó a Nicomo Cosca para hacerse con su silla? ¿Por qué crees que el duque Orso quiso matarla? Porque su trono iba después —como la bebida le había dejado atontado, Escalofríos no supo qué responder—. ¿Por qué no utilizar a Rogont para sus fines? ¿O es que está enamorada de alguien?
—No —dijo él con un gruñido—. Bueno... ¿cómo podría saberlo? ¡Joder, no! ¡Retuerces las palabras!
Ella puso una mano en el pálido pecho de Escalofríos y dijo:
—¿Que las retuerzo? ¿Por qué crees que la llaman la Serpiente de Talins? ¡Pues porque las serpientes sólo se quieren a sí mismas!
—Hablas por hablar. Ella te utilizó en Sipani. ¡La odias!
—Es cierto que no derramaré ninguna lágrima sobre su cadáver. Y que el hombre que le clave una espada tendrá mi gratitud y aún más. Pero eso no me convierte en mentirosa —estaba tan cerca que casi le hablaba al oído—. ¿Monzcarro Murcatto, la Carnicera de Caprile? Ella y su hermano asesinaron a muchos niños —casi podía sentir su aliento encima, mientras la piel le picaba por tenerla tan cerca y la ira y el deseo, ambos igual de ardientes, se fundían en su mente—. ¡Los asesinaron! ¡En las calles! Por lo que he oído, ya no le era fiel a su hermano...
—¿Eh? —a Escalofríos le habría gustado no estar tan bebido, porque la sala comenzaba a girar a su alrededor.
—¿No lo sabías?
—¿Saber qué? —una extraña mezcla de curiosidad, miedo y asco le subía por la espalda.
Eider dejó una mano encima de su brazo, lo suficiente para que él sintiese otra oleada de perfume... dulce, perturbador, enfermizo, y dijo:
—Que ella y su hermano eran amantes —pronunció la última palabra como ronroneando, para que durase más tiempo.
—¿Qué? —la mejilla donde tenía la cicatriz le dolía como si acabase de recibir en ella una bofetada.
—Amantes. Dormían juntos como marido y mujer. Follaban juntos. No es ningún secreto. Pregunta a quien quieras. Pregúntale a ella.
Escalofríos apenas podía respirar. Debía de habérselo imaginado. Algunas cosas habrían tenido sentido si se hubiese dado cuenta a tiempo. Quizá lo había hecho, pero no lo había querido reconocer. De cualquier modo, se sentía burlado. Engañado. Convertido en un hazmerreír. Como un pez sacado del río y dejado en la orilla para que se asfixie. Después de todo lo que había hecho por ella, de todo lo que había perdido... La rabia hervía en su interior con tanta fuerza que apenas podía contenerse.
—¡Cierra la puta boca! —apartó la mano de Eider—. ¿Crees que no me doy cuenta de que me estás provocando? —se había levantado del asiento y la dominaba con su estatura. Mientras tanto, la sala se movía a su alrededor en una confusión de luces borrosas y rostros desvaídos—. ¿Me tomas por idiota, mujer? ¿Quieres reírte de mí?
En lugar de retroceder, ella se echó hacia delante, casi apretándose contra él, con unos ojos tan grandes como platos.
—¿Yo? —dijo—. ¡Tú no te sacrificaste por mí! ¿Acaso soy yo la responsable de que te dejaran así? ¿Soy yo la que te ningunea?
Escalofríos tenía el rostro encendido. La sangre le martilleaba tanto el cráneo que creyó que el ojo le iba a estallar en cualquier momento. Lo malo era que ya no lo tenía. Lanzó un quejido estrangulado al tener cerrada la tráquea por lo furioso que se sentía. Retrocedió para no empujarla y fue derecho hacia un criado, chocando con la fuente de plata que llevaba en las manos y haciendo que los vasos tintineasen, las botellas se estremeciesen y el vino se derramara.
—Señor, con toda humildad...
El puño izquierdo de Escalofríos se aplastó en sus costillas y lo tiró hacia un lado, mientras que el derecho golpeaba el rostro de aquel hombre antes de que cayera. Rebotó contra la pared y cayó al suelo, desmadejado entre el naufragio de las botellas que llevaba. Escalofríos tenía el puño manchado de sangre. Tenía sangre, y una astilla blanca entre los dedos. Un trozo de diente. En aquellos momentos, lo único que quería era arrodillarse encima de aquel bastardo, cogerle la cabeza entre las manos y golpear con ella las hermosas tallas de la pared hasta que se le salieran los sesos. Y poco le faltó para hacerlo.
Pero, en lugar de eso, se volvió. Se volvió y cayó redondo.
* * *
El tiempo pasaba lentamente.
Monza se acostaba en el lado donde solía hacerlo, dándole la espalda a Escalofríos en el mismísimo borde de la cama. Guardando el mayor espacio posible entre ellos, pero evitando caerse al suelo. En aquel momento, los primeros indicios de la aurora comenzaban a insinuarse entre las cortinas, tiñendo la habitación con un color gris sucio. El efecto del vino comenzaba a disiparse, dejándola más cansada, desesperanzada y mareada que nunca. Como la ola que, al bañar una playa llena de porquería, parece que vaya a dejarla limpia, pero que, al retroceder, sólo deja en ella gran cantidad de peces muertos.
Intentaba pensar en lo que hubiera podido decir Benna. En lo que hubiera podido hacer para que ella se sintiese mejor. Pero ya no podía recordar ni cómo era su voz. Había comenzado a desvanecerse, llevándose consigo lo mejor de ella. Recordaba cuando, hacía mucho tiempo, era un niño esmirriado, enfermizo y sin recursos que necesitaba que ella le cuidase. Recordaba cuando ya era un hombre que reía y cabalgaba a su lado, mientras ambos subían por la montaña de Fontezarmo. Incluso entonces necesitaba que ella le cuidase. Recordaba de qué color eran sus ojos. Recordaba que tenía patas de gallo en ellos, por tanto reír. Pero no podía recordar su sonrisa.
En cambio, sí que recordaba con todo lujo de detalles, por otra parte sangrientos, los rostros de los cinco hombres a los que ella había matado. Gobba, que, con las manos destrozadas, intentaba librarse del garrote que le estaba dando Amistoso. Mauthis, que parecía haberse doblado en dos como una marioneta mientras echaba una espumilla rosácea por la boca. Ario, que se llevaba la mano al cuello, por donde la sangre salía a borbotones. Ganmark, que la miraba desde arriba mientras la desmesurada espada de Stolicus le atravesaba la espalda. Fiel, que se ahogaba lentamente para luego quedarse colgado en la rueda del molino, y que no era peor que ella.
Los rostros de los cinco hombres a los que había matado y de los dos que estaban por matar. El vehemente y pequeño Foscar, que apenas era un hombre. Y Orso, cómo no. El gran duque Orso, que la amaba como a una hija.
Monza, qué haría yo sin usted...
Echó las sábanas hacia delante y sacó sus sudorosas piernas de la cama para ponerse los pantalones, temblando aunque hiciese demasiado calor, con dolor de cabeza por el vino que estaba pasado.
—¿Qué haces? —preguntó Escalofríos con voz cascada.
—Necesito una pipa —le temblaban tanto los dedos que mil no podía encender la lámpara.
—¿No has pensado que quizá deberías fumar menos?
—Lo pensé —se peleaba con la bola de cáscaras y hacía muera» mientras movía sus destrozados dedos—. Y decidí que no.
—Aún es de noche.
—Pues duerme.
—Qué hábito tan jodidamente asqueroso —se había sentado en su parte de la cama, con la espalda de lado para que sólo pudiese verle el ojo bueno.
—Tienes razón. Quizá debería cambiarlo por el de romperle los dientes a los criados —cogió su cuchillo y comenzó a picar con él la bola de cáscaras que había metido en la cazoleta de la pipa, lanzando polvo al aire durante la operación—. Te diré que no le impresionó mucho a Rogont.
—Por lo que puedo recordar, no hace mucho que tú tampoco parecías muy impresionada por él. Me parece que tus sentimientos cambian con el viento.
La cabeza estaba a punto de estallarle. Como no tenía ganas de hablar, le dejó que siguiera. Pero, como en ocasiones la gente se defiende atacando, preguntó:
—¿Qué te reconcome? —y entonces supo que no quería escuchar la respuesta.
—¿Tú qué crees?
—Tú sabrás, yo también tengo problemas.
—¡Pues que me dejaste tirado, eso es lo que es!
—¿Cuándo te he dejado tirado? —se sobresaltó al escucharlo.
—¡Esta noche! ¡Abajo, con toda la morralla, mientras tú te sentabas como una señorona al lado del Duque de la Dilación!
—¿Acaso crees que yo me encargué de asignar los asientos? —le contestaba de malos modos—. Me puso a su lado para que él quedase mejor, eso es todo.
Se hizo una pausa. Escalofríos apartó la cabeza hacia un lado, se encogió de hombros y dijo:
—Bien. Supongo que conseguir que alguien quede bien es más de lo que yo he podido hacer estos últimos días.
—Rogont puede ayudarme —temblaba un poco, sintiéndose molesta y contrariada—. Eso es todo. Foscar está ahí fuera, con el ejército de Orso... —lo cierto era que tenía que morir, costara lo que costase.
—¿Venganza, verdad?
—Mataron a mi hermano. Suponía que no tendría que explicártelo. Ya sabes cómo me siento.
—No. No lo sé.
—¿Qué le pasó a tu hermano? —Monza fruncía el ceño—. Me parece recordar que dijiste que lo mató el Sanguinario. Suponía...
—Yo odiaba al cabrón de mi hermano. La gente decía que era Skarling renacido, pero lo cierto es que era un bastardo. Me enseñó a subir por los árboles y a pescar, y me daba golpecitos debajo de la barbilla y reía cuando nuestro padre estaba delante Pero, en cuanto se marchaba, me golpeaba hasta quitarme la respiración. Decía que yo había matado a nuestra madre. Lo único que hice fue nacer —su voz sonaba hueca, ya sin ira—. Cuando me enteré de que había muerto, intenté reír, pero me eché a llorar, porque era lo que hacían todos. Juré vengarme de su asesino y todo lo demás, porque era una manera de seguir con la gente. No quería quedarme sin amigos. Pero cuando supe que Nueve el Sanguinario había clavado la cabeza del bastardo de mi hermano en el extremo de una pica, no supe si odiarle por haber hecho aquello y haberme robado la oportunidad de hacerlo yo, o agradecerle el favor con un beso... de hermano.
Durante un instante, ella estuvo a punto de levantarse, de acercarse a él y de ponerle una mano en el hombro. Pero entonces, Escalofríos entornó su único ojo y la miró con frialdad, diciendo:
—Supongo que sabrás de qué hablo. De besar a un hermano.
La sangre se agolpó detrás de sus ojos con mayor violencia que nunca cuando exclamó:
—¡Lo que yo hiciese con mi hermano sólo me incumbe a mí! —y cuando fue consciente de que le estaba amenazando con el cuchillo, lo tiró—. No tengo la costumbre de explicar lo que hago. ¡Y no voy a comenzar ahora a explicárselo a la gente que contrato!
—¿Eso es lo que yo soy para ti?
—¿Qué otra cosa podrías ser?
—¿Después de lo que he hecho por ti? ¿De lo que he perdido?
—¿Acaso no cobraste una buena paga? —vacilaba, y las manos le temblaban más que nunca.
—¿Una paga? —se inclinó hacia ella, apuntándole con el dedo a la cara—. ¿Y cuánto valía mi ojo, coño malvado?
Ella lanzó un quejido sofocado, se levantó con un salto de la silla, agarró la lámpara, le volvió la espalda y se encaminó hacia la puerta del balcón.
—¿Adónde vas? —su voz se había hecho súbitamente conciliadora, como si fuese consciente de haber llegado demasiado lejos.
—¡A alejarme de tu autocompasión, bastardo, antes de que vomite! —abrió la puerta de golpe y salió al aire del exterior.
—Monza... —se dejó caer en la cama con una mirada muy triste en el rostro. Mejor dicho, en la mitad que aún le funcionaba. Roto. Desanimado. Desesperado. Con su ojo protésico apuntando a cualquier lugar. Dio la impresión de que fuera a echarse a llorar, a ponerse de rodillas, a pedir que le perdonase.
Ella cerró la puerta de golpe. Le venía bien tener una excusa. Antes prefería la culpa llevadera de volverle la espalda que la culpa interminable de mirarle. De veras que la prefería, y con mucho.
La vista desde el balcón podía ser una de las más sobrecogedoras del mundo. Ospria cayendo a pico. Un laberinto demencial de tejados de cobre puestos unos encima de otros. Los cuatro pisos de la ciudad, junto con sus torres y murallas. Edificios muy altos de antigua piedra clara que se arracimaban tras ellas, con ventanas muy estrechas y listas de mármol blanco, apretujados en calles muy empinadas y en callejones retorcidos de mil peldaños, tan profundos y oscuros como los cañones que excavan los ríos en las montañas. Las pocas luces madrugadoras que brillaban en unas pocas ventanas y los parpadeantes puntitos: las antorchas de los centinelas que se movían por las murallas. Más allá, el valle del Sulva, que seguía sumido en las sombras de las montañas, y el débil brillo del río que corría por su fondo. Y en la cumbre de la colina más alta situada al otro lado, recortados contra el terciopelo azul del cielo, quizá los alfilerazos de los fuegos del campamento de las Mil Espadas.
No era lugar para alguien que tuviese miedo a las alturas.
Pero Monza ocupaba su mente con otras cosas. Lo único que intentaba era que nada le importase, y que cuanto antes dejara de importarle, mejor. Fue rápidamente al rincón más protegido y se acurrucó al lado de su lámpara y de su pipa, imitando a la persona que se está helando y que sólo puede calentarse con el fuego. Mordió la boquilla con los dientes, levantó con manos temblorosas la tapadera, se inclinó hacia delante...
Y entonces tuvo lugar en el rincón un súbito fogonazo que le metió por los ojos varios cabellos llenos de grasa. La llama parpadeó y se apagó. Ella se quedó inmóvil, helada, mirando compungida la fenecida lámpara mientras le asaltaba un sudor frío. El rostro se le aflojó por el horror cuando las consecuencias de lo sucedido comenzaron a abrirse paso por su aturrullada mente.
Sin llama. Sin pipa. Y sin querer volver.
Se levantó de un salto, dio varios pasos hacia el balcón y lanzó la lámpara todo lo lejos que podía. Echó la cabeza hacia atrás, respiró profundamente, se agarró al parapeto, se columpió hacia delante y gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Liberando todo el odio que sentía por la lámpara mientras ésta caía hacia la ciudad; por el viento que la había apagado; por la ciudad que se extendía bajo sus pies; por el valle que se extendía más allá; por el mundo y todos los que moraban en él.
A lo lejos, el inflamado sol comenzaba a reptar por encima de las montañas, manchando de sangre el cielo que rodeaba sus pendientes en penumbra.
No más dilaciones
Cosca estaba delante del espejo, dando los últimos retoques al elegante lazo que se había puesto en el cuello, girando las cinco sortijas que llevaba para que sus gemas quedasen hacia fuera, recortando los pelillos de su barba hasta su entera satisfacción. Según el cómputo de Amistoso, todo aquello le había llevado hora y media. Doce pasadas de la cuchilla de afeitar por la correa que servía para afilarla. Treinta y un movimientos para quitarse la pelusa de la cara. Un pequeño corte debajo de la mandíbula. Trece tirones con las pinzas de depilar para librarse de los pelos que tenía en la nariz. Cuarenta y cinco botones abrochados. Cuatro pares de corchetes con sus ojales. Dieciocho tirillas que tensar y broches que cerrar.
—Y se acabó. Maese Amistoso, me gustaría concederte el empleo de sargento mayor de la brigada.
—No entiendo nada acerca de la guerra —nada, excepto que era una locura y que a él le sacaba de sus casillas.
—No tienes que entender nada. El empleo sólo consiste en mantenerte cerca de mí, callado pero muy siniestro, para ayudarme, para seguir mis órdenes cuando sea necesario y, la mayoría de las veces, para cubrir mis espaldas y también las tuyas. ¡El mundo está lleno de traición, amigo mío! También tendrás que cumplir algunas tareas tan singulares como sangrientas y, de vez en cuando, contar la cantidad de dinero pagado y recibido y hacer inventario de hombres, armas y todo aquello de que disponemos...
—Eso sí que lo puedo hacer —porque, palabra por palabra, casi era lo que Amistoso había estado haciendo para Sajaam, primero en Seguridad y luego fuera de ella.
—¡Mejor que nadie, estoy seguro! ¿Podrías comenzar por ayudarme a cerrar esta hebilla? Malditos armeros. Te juro que sólo las ponen para vejarme —metió el pulgar por la tirilla de uno de los lados del peto pavonado, se irguió y contuvo el aliento, encogiendo el vientre mientras Amistoso tiraba de ella para cerrarla—. ¡Gracias, amigo mío, eres una roca! ¡Un ancla! Un eje inmóvil alrededor del que doy vueltas como un loco! ¿Qué haría yo sin ti?
—Pues lo mismo que haces sin mí —Amistoso no captaba la pregunta.
—No, no. De eso nada. Aunque nos conozcamos desde hace poco, creo que... nos comprendemos. Hay una conexión entre ambos. Tú y yo somos muy parecidos.
En ciertas ocasiones, Amistoso era consciente del miedo que le producía lo que tenía que decir, las nuevas personas a las que conocía y los lugares nuevos adónde iba. Porque, por tanto contar con los dedos desde la mañana hasta la noche, las palmas de las manos se le quedaban resentidas a causa de las uñas que se le clavaban en ellas. Cosca, muy al contrario, se movía por la vida con la misma facilidad que la flor bajo el viento. Sus maneras de hablar, de sonreír, de reír, de conseguir que los demás hiciesen lo mismo que él, le parecían tan mágicas como el modo en que la mujer gurka había salido de la nada la primera vez que la vio.
—¡Eres mi exacto contrapunto! Somos completamente opuestos, como la tierra y el aire y, sin embargo, a los dos... nos falta algo... que tienen los demás. Alguna parte de la maquinaria que permite a la gente acomodarse a la sociedad. Pero las partes que nos faltan a ti y a mí no son las mismas. Por eso, quizá entre los dos formemos algo medianamente parecido a una persona.
—Un todo formado por dos mitades.
—¡Un todo, incluso extraordinario! Nunca he sido una persona de fiar... no, no, no intentes decir lo contrario —Amistoso no intentaba decir nada—. Pero, amigo mío, tú eres constante, perspicaz y sincero. Eres... lo bastante honesto... para hacer que yo sea más honesto de lo que soy.
—He pasado la mayor parte de mi vida en la cárcel.
—Donde, estoy por asegurarlo, predicaste la honestidad a los presidiarios más peligrosos de Styria, y con mayor efectividad que la conseguida por todos los magistrados del país. ¡Estoy seguro! —le dio una palmadita en el hombro—. La gente honrada es tan escasa que a veces se la confunde con los criminales, los rebeldes y los locos. ¿Cuál fue tu crimen, el ser diferente?
—La primera vez fue el robo, y por eso cumplí siete años. Y cuando volvieron a cogerme fue por ochenta y cuatro cargos, catorce de asesinato.
—¿Y eras culpable? —Cosca enarcaba una ceja.
—Sí.
Cosca siguió mirándole circunspecto durante un momento y dijo, como quitándole importancia:
—Nadie es perfecto. Dejemos atrás el pasado —dio un último capirotazo a la pluma y se encasquetó el sombrero en la cabeza con la inclinación chulesca que le gustaba—. ¿Qué tal estoy?
Llevaba unas botas de montar con enormes espuelas de oro que tenían forma de cabeza de toro. Un peto de acero pavonado con adornos de oro. Unas mangas de terciopelo negro, acuchilladas en seda amarilla y rematadas en los puños con encajes de Sipani. Una espada cuya rutilante guarda sobredorada le cubría toda la mano, y una daga a juego, colgada de una manera ridícula muy por debajo de la cintura. Un sombrero enorme cuya pluma amarilla casi limpiaba el techo.
—Pareces un alcahuete que se hubiese vuelto loco al entrar en una sastrería —comentó Amistoso.
—¡Pues ése era el aspecto que quería tener! —dijo Cosca con una sonrisa radiante—. ¡A trabajar, sargento Amistoso! —dio un paso adelante, levantó el faldón de la tienda y salió por ella para enfrentarse a la brillante luz del sol.
Amistoso le siguió de cerca. En eso consistía su nuevo trabajo.
* * *
Los aplausos comenzaron en cuanto se subió encima del tonel. Había ordenado a todos los oficiales de las Mil Espadas que se reuniesen para escuchar su discurso, y allí estaban todos, aplaudiendo, meneándose, vitoreándole y silbando lo mejor que podían. Los capitanes delante, los tenientes, amontonados, detrás, y los alféreces arracimados detrás de los tenientes. En cualquier otra unidad de combate, aquellos hombres habrían sido los mejores y los más brillantes, los más jóvenes y de cuna más ensalzada, los más valientes e idealistas. Pero en aquella brigada mercenaria eran todo lo contrario. Los que llevaban más tiempo de servicio, los más inclinados al vicio, a los que mejor se les daba apuñalar por la espalda, los ladrones de tumbas más expertos y los que huían más deprisa, los hombres con menos ilusiones y los más traidores. En otras palabras, un fiel reflejo de todo lo que definía al propio Cosca.
Sesaria, Victus y Andiche se habían puesto en fila al lado del tonel. Aplaudiendo educadamente, y eso que eran los mayores criminales de aquella asamblea. Descontando a Cosca, naturalmente. Amistoso no estaba lejos, los brazos cruzados con tuerza sobre el pecho, los ojos clavados como dardos en todos los allí reunidos. Cosca se preguntó si no los estaría contando, y llegó a la conclusión de que, casi con toda seguridad, así era.
—¡No, no! ¡No, no! ¡Muchachos, no merezco tantos honores! ¡Me avergonzáis con vuestras muestras de afecto! —y movió la mano para que cesase tanta adulación, obteniendo un silencio espectacular. Una masa de rostros llenos de cicatrices, picados de viruela, quemados por el sol y con signos de haber sufrido enfermedades se volvieron hacia él, expectantes. Tan ansiosos como una recua de bandidos. Pues eso es lo que eran.
»¡Bravos héroes de las Mil Espadas! —su voz retumbó en la fragante mañana—. Bueno, por lo menos, bravos hombres de las Mil Espadas. ¡Si os parece demasiado, dejémoslo sólo en hombres de las Mil Espadas! —risas aisladas y alaridos de aprobación—. ¡Muchachos, todos conocéis mi temple! Algunos de vosotros habéis combatido a mi lado... o incluso contra mí —más risas—. Los demás conocéis mi... reputación intachable —muchas más risas—. Sabéis que, por encima de todo, soy uno de vosotros. ¡Sí, un soldado! ¡Un luchador, a eso me refiero! Pero uno que prefiere envainar su arma —carraspeó mientras se ajustaba el pantalón en la ingle— ¡a desenvainarla! —Y entonces dio una palmada en la empuñadura de su espada, suscitando la diversión de todos los presentes.
»¡Que nunca se diga que no cumplimos con la gloriosa profesión de las armas! ¡Pues, por lo menos, la cumplimos tanto como esos perros falderos vestidos con botas elegantes! ¡Hombres llenos de vigor! —y dio una palmada al enorme brazo de Sesaria—. ¡Hombres llenos de ingenio! —y apuntó hacia la gorda cabeza de Andiche—. ¡Hombres llenos de gloria! —y señaló con un pulgar a Victus—. ¡Que jamás se diga que no somos valientes y que no corremos riesgos para obtener nuestra recompensa! ¡Pues sí que los corremos, pero minimizándolos para que la recompensa sea mayor! —otra oleada de afirmaciones.
»Nuestro patrón, el joven príncipe Foscar, quería que atravesarais el vado inferior para enfrentaros al enemigo en una dura batalla... —el silencio se hizo muy tenso—. ¡Pero yo no lo acepté!, porque, aunque os paguen para combatir, así se lo dije, ¡preferís la paga al combate! —aplausos de emoción—. Así que nuestras botas atravesarán el vado superior, ¡con mucha menor oposición! Y pase lo que pase en este día, y veáis lo que veáis en él, podréis estar seguros en todo momento de que... ¡vuestros intereses nunca dejarán de ser los míos! —Y levantó el pulgar por encima del puño cerrado para que los vítores fuesen aún mayores.
»¡No os insultaré apelando al valor, a la decisión, a la lealtad y al honor! ¡Porque todas esas cosas ya las tenéis, y en sumo grado! —risas generalizadas—. Así pues, sólo diré: ¡Oficiales de las Mil Espadas, a vuestras unidades, y aguardad mis órdenes! ¡Que nuestra amante, la Fortuna, esté siempre a vuestro lado, que es el mío! Porque, a fin de cuentas, ¡siempre favorece a los que menos se lo merecen! ¡Que la noche, cuando llegue, nos encuentre victoriosos! ¡Sin haber sido heridos! Y, por encima de todo..., ¡ricos!
Los vítores que recibió estaban llenos de emoción. Escudos y armas, brazos cubiertos de malla y placas de acero, y guanteletes, se agitaron en el aire.
—¡Cosca!
—¡Nicomo Cosca!
—¡El capitán general!
Bajó del tonel y, aún sonriendo, esperó a que los oficiales comenzaran a irse. Sesaria y Victus los acompañaron para que sus respectivos regimientos (o sus bandas de oportunistas, criminales y estranguladores) estuviesen listos para la acción. Cosca se dirigió lentamente hacia la cumbre de la colina para ver el hermoso valle que se extendía ante él y las brumosas nubes que cubrían como un sudario sus flancos inferiores. Ospria miraba orgullosa hacia abajo desde lo alto de su montaña, incluso más hermosa por el día, con toda aquella piedra de color blanco surcada de negro por las obras de albañilería, los tejados de cobre que habían ido tomando un color verde pálido por el paso de los años, los escasos edificios reparados no hacía mucho, que relucían con vigor en la radiante mañana.
—Bonito discurso —comentó Andiche—, siempre que a uno le gusten esas cosas.
—Muy amable. A mí sí que me gustan.
—Aún te salen muy bien.
—Ah, amigo mío, tú has visto a los capitanes generales llegar y marcharse. Sabes perfectamente que hay cierto tiempo, por otra parte muy feliz, en el que nada de lo que haga y diga el hombre recién promovido al mando parecerá mal a sus hombres. Será como el esposo para la esposa con la que se acaba de casar. Pero, ay, eso no suele durar. Sazine, yo mismo, Murcatto, el desafortunado Fiel Carpi. Las mareas que nos llevan a todos y cada uno de nosotros podrán moverse más o menos deprisa, pero siempre nos dejarán en la playa, traicionados o muertos. Así me sucederá a mí. Una vez más. Tengo que trabajar duro para conseguir sus aplausos futuros.
—Siempre podrías apelar a la causa —la mueca de Andiche era todo dientes.
—¡Ja! —Cosca se sentó en la silla de capitán general, para entonces dispuesta bajo la sombra intermitente de un olivo joven, desde la que tenía una vista excelente de los vados situados más abajo—. ¡A la mierda las malditas causas! No son más que excusas enormes. Jamás he visto a nadie que actúe con más ignorancia, violencia y malicia autojustificada que cuando se siente amparado por una causa justa —bizqueó al mirar el sol que escalaba el brillante cielo azulado—. Como no tardaremos en comprobar en las horas venideras...
* * *
Rogont desenvainó su espada con un leve tañido de acero.
—¡Hombres libres de Ospria! ¡Hombres libres de la Liga de los Ocho! ¡Animad vuestros corazones!
Monza volvió la cabeza y escupió. Mejor moverse deprisa y atacar con contundencia que perder el tiempo comentándolo. Si en alguna ocasión hubiese sido consciente de que antes del ataque aún tenía tiempo para lanzar un discurso, entonces no habría atacado. Sólo una persona demasiado pagada de sí misma puede pensar que sus palabras conseguirán volcar la balanza a su favor.
Por eso no le sorprendía que Rogont hubiera preparado bien su discurso.
—¡Me habéis seguido por largo tiempo! ¡Por largo tiempo habéis estado aguardando el momento de probar vuestro temple! ¡Os agradezco vuestra paciencia! ¡Os agradezco vuestro coraje! ¡Os agradezco vuestra fe! —se irguió en los estribos y levantó la espada por encima de la cabeza—. ¡Hoy lucharemos!
No podía negar que la escena era digna de ver. Alto, fuerte y guapo, con largos rizos agitados por la brisa. El acero de su armadura, por otra parte, engastada con relucientes gemas, había quedado tan brillante que casi hacía daño a la vista. Pero sus hombres también se lo habían tomado en serio. En el centro, infantería pesada, hombres bien armados bajo el bosque de alabardas y mandobles que sujetaban con sus guanteletes; escudos y azules cotas de armas en los que figuraba la blanca torre de Ospria. En las alas, infantería ligera, cuyos hombres resultaban llamativos por el cuero endurecido que vestían y las picas que mantenían erguidas con sumo cuidado. También los ballesteros, cubiertos con bonetes de acero, y los encapuchados arqueros. Aunque, a la izquierda de todas aquellas unidades, un destacamento de Affoia, por su armamento desigual y su alineación un tanto desparejada, empañase ligeramente aquella disposición tan perfecta, el orden de batalla era mejor que cualquier otro en el que Monza hubiera participado.
Pero eso fue antes de que se volviese y viera la caballería que se alineaba tras de ella, una hilera que brillaba entre las sombras de la muralla más alejada de Ospria. Todos los nobles por nacimiento o por espíritu, con caballos de testeras bruñidas, con yelmos de cimeras esculpidas, con lanzas desnudas y relucientes, se disponían a ascender los peldaños de la gloria. Como salidos de un mal libro.
Monza carraspeó, arrancó un gargajo y lo escupió. Por experiencia, algo de lo que estaba sobrada, sabía que los hombres que formaban de aquella manera tan impecable eran tanto los primeros en acudir al combate como, luego, en huir de él.
Rogont seguía preocupado por elevar su retórica hasta las cimas más extravagantes:
—¡Ahora estamos en un campo de batalla! ¡Del que, en los años venideros, la gente dirá que se llenó de héroes! ¡Del que la gente dirá que decidió el futuro de Styria! ¡Aquí, amigos míos, aquí, en nuestro propio suelo! ¡Delante de nuestros hogares! ¡Ante las antiguas batallas de la altiva Ospria! —vítores entusiastas de las compañías que estaban más cerca de él. Porque Monza no podía asegurar que las demás pudiesen escuchar lo que decía, y menos aún que pudieran verle. Y respecto a las que lo veían y escuchaban, tampoco estaba muy segura de que la manchita brillante que distinguían a lo lejos pudiese levantarles la moral.
»¡Tenéis el destino en vuestras manos! —aquel destino que antes Rogont había dejado escapar de las suyas. En aquellos momentos se encontraba entre las de Cosca y las de Foscar, y todo parecía presagiar que sería sangriento.
»¡Ahora, a por la libertad! —o, mejor, a por una variedad más agradable de tiranía.
»¡Ahora, a por la gloria! —o a por un sitio glorioso en el cieno del río.
Rogont tiró de las riendas con la mano que tenía libre, haciendo que su destrero bayo se encabritase y cocease al aire con sus cascos delanteros. El efecto quedó un tanto deslucido por los enormes cagajones que al mismo tiempo abandonaron los cuartos traseros del noble bruto. Pasó al lado de las apretadas filas de la infantería, y, una tras otra, sus compañías le vitorearon, levantando las lanzas al unísono y lanzando un rugido. A Monza hubiera podido parecerle un espectáculo impresionante si ya no lo hubiese visto antes, y con amargos resultados. Un buen discurso no compensaba gran cosa el hecho de que el enemigo los superase en proporción de tres a uno.
El Duque de la Dilación avanzó al trote hacia ella y los demás miembros de su plana mayor, que seguían siendo la misma colección de hombres muy condecorados y de escasa experiencia de los que se había burlado en los baños de Puranti, preparados para la batalla como si fueran a una parada militar. Baste decir que no se habían mostrado afectuosos con ella. Y también que a ella eso no le importaba.
—Bonito discurso —comentó Monza—, siempre que a uno le gusten esas cosas.
—Muy amable —Rogont volvió grupas a su caballo y lo emparejó con el de ella— A mí sí que me gustan.
—Jamás me lo habría imaginado. Bonita armadura.
—Un obsequio de la joven condesa Cotarda —un grupito de damas se había juntado en la cumbre de la ladera para mirar desde las sombras de las murallas. Se sentaban de lado en sus respectivas sillas de montar, ataviadas con ropajes muy coloridos y joyas chispeantes, como si esperasen asistir a una boda y no a una carnicería. La propia Cotarda, de tez tan blanca como la leche y vestida con unas ropas flotantes de seda amarilla, ondeó lánguidamente una mano, saludo que Rogont le devolvió de la misma manera—. Me parece que a su tío le gustaría que nos casásemos. Si aún sigo con vida al terminar el día, por supuesto.
—Amor joven. Mi corazón palpita.
—Lo que voy a decirle desalentará un poco a esa alma tan sentimental que usted tiene, pero lo cierto es que no es de mi tipo. Me gustan las mujeres algo... mordaces. Pero la armadura es, ciertamente, muy bonita. Cualquier observador imparcial podría tomarme por algún tipo de héroe.
—Uh. Como decía Farans, la desesperación logra que incluso de la harina más podrida puedan hornearse héroes.
Rogont dio un largo suspiro y dijo:
—Ya casi no tenemos tiempo para preparar ese tipo de hogazas tan particulares.
—Yo suponía que esos rumores acerca de que vuestros problemas iban en aumento sólo eran para difamaros. —Había algo familiar en una de las damas de la condesa Cotarda, precisamente la que se vestía de manera más sencilla que las otras, la que tenía el cuello largo y era elegante. Cuando volvió la cabeza, vio que su montura comenzaba a bajar por la verdeante pendiente, justo hacia ellos. Entonces Monza sintió una punzada en el corazón, porque acababa de reconocerla—. ¿Qué diablos está haciendo aquí?
—¿Carlot dan Eider? ¿La conoce?
—La conozco —siempre que darle un puñetazo a alguien en Sipani equivalga a conocerle.
—Es una vieja... amiga —dijo Rogont, dando a entender, por lo que había tardado en decir aquella última palabra, que Carlot era algo más—. Vino a verme porque peligraba su vida y necesitaba mi protección. ¿En qué otras circunstancias hubiera podido negarme?
—¿Qué tal la de haber sido fea?
—Debo admitirlo —Rogont se encogió de hombros con un ligero roce de acero—, soy tan previsible como cualquier hombre.
—Mucho más, Excelencia.
Eider acercó su montura a las de ellos e hizo una reverencia no exenta de gracia.
—¿A quién tenemos aquí? ¡Vaya, pero si es la Carnicera de Caprile! ¡Y yo que creía que sólo era una ladrona, chantajista, asesina de inocentes y practicante aventajada del incesto! ¡Y resulta que también es un soldado!
—Carlot dan Eider, ¡qué sorpresa! ¡Y yo que creía que esto era un campo de batalla, aunque ahora comience a olerme más a burdel! ¿Con cuál de las dos cosas tendré que quedarme?
—A juzgar por todas esas espadas —Eider miraba con una ceja enarcada los regimientos reunidos ante ellos—, yo diría que con... ¿la primera? Pero tú eres la experta. Te vi en el Cardotti y ahora te encuentro aquí y, la verdad, creo que te sientes igual de cómoda vestida de guerrero o de puta.
—Qué extrañas son las cosas, ¿verdad? Yo me visto como una puta mientras tú haces lo que las putas.
—¿Quizá debería emplear la mano para asesinar a niños?
—¡Ya basta, por caridad! —Rogont se vio obligado a intervenir—. ¿Acaso he sido condenado a encontrarme siempre rodeado de mujeres que discuten? ¿Han caído en la cuenta de que tengo una batalla que perder? ¡Lo único que me falta para completar el trío es que esa diablesa de Ishri, que aparece y desaparece, me salga por el ojo del culo para matarme del susto! ¡Mi tía Sefeline era igual, siempre intentando demostrar que la polla más grande de toda la reunión era la suya! ¡Si lo que pretenden es comportarse como gallos y no como gallinas, les sugiero que vayan al otro lado de las murallas de esta ciudad y me dejen pensar a solas en mi caída!
—Excelencia —Eider hizo una reverencia con la cabeza—, no deseaba entrometerme. Sólo he venido a desearos la mayor de las fortunas.
—¿Seguro que no quieres luchar? —preguntó Monza, muy cortante.
—Oh, Murcatto, hay otras maneras de luchar que nada tienen que ver con manchar el suelo de sangre —se inclinó en la silla y dijo—: ¡Ya lo verás!
—¡Excelencia! —Un estridente toque de llamada, una ola de excitación que recorre a la caballería. Uno de los oficiales de Rogont señalaba con un dedo la parte superior del río, la quebrada situada en el extremo más alejado del valle. Recortándose contra el pálido cielo, algo se movía por allí. Monza orientó su caballo hacia aquel lugar mientras sacaba el catalejo que le habían prestado y con él escrutaba la quebrada.
Lo primero que vio fue un grupo poco numeroso de jinetes. Exploradores, oficiales y portaestandartes que llevaban bien en alto unas banderas blancas, las de Talins, con una cruz negra en el centro y, a los lados, bordados en rojo y plata, los nombres de las batallas ganadas. No le ayudaba en nada que hubiera echado una mano en casi todas. Luego apareció tras ellos una amplia columna de soldados que, lanzas al hombro, bajaban rápidamente por la cinta marrón que era la calzada imperial, para dirigirse al vado inferior.
El regimiento de vanguardia se detuvo y comenzó a dispersarse.1 un kilómetro escaso del agua. Otras columnas comenzaron a llegar por la calzada, agrupándose en cuadro dentro del valle. Por lo que ella podía ver, no había un orden definido de batalla.
Pero ellos contaban con la superioridad numérica. No necesitaban ser inteligentes.
—Ya han llegado los talineses —murmuró sin más Rogont.
Era el ejército de Orso. Los hombres con los que ella había luchado hacía un año y a los que había llevado a la victoria en Dulces Pinos. Los mismos que había mandado Ganmark hasta que Stolicus se le cayó encima. Los hombres que en aquellos momentos comandaba Foscar. Aquel joven impaciente que tenía una pelusa por bigote y que tanto se había reído con Benna en los jardines de Fontezarmo. Aquel joven impaciente al que ella había jurado matar. Se mordió el labio inferior al apartar el catalejo de las polvorientas hileras que se encontraban al frente, mientras más y más hombres bajaban por la colina situada encima de ellos.
—Los regimientos de Etrisani y de Cesale en el ala derecha, con algunos de Baol en la izquierda —gente andrajosa, vestida con pieles y gruesas cotas de malla, combatientes selváticos de los montes y colinas del extremo oriental de Styria.
—La mayoría de las tropas regulares del duque Orso. Pero, oh, ¿dónde?, ¿dónde están sus camaradas de las Mil Espadas?
Monza señaló con la cabeza la colina de Menzes, una protuberancia verde surcada por bosquecillos de olivos que se alzaba encima del vado superior, mientras decía:
—Apostaría mi vida a que están allí, al otro de la cumbre. Foscar cruzará el vado inferior con todas sus fuerzas, para no dejaros otra elección que lanzaros de cabeza contra él. En cuanto entabléis combate, las Mil Espadas cruzarán el vado superior sin oposición y os atacarán por el flanco.
—Eso parece. ¿Qué me aconseja?
—Que hubierais debido llegar a tiempo a Dulces Pinos. O a Musselia. O a la Margen Alta.
—Ay, si entonces era tarde para llegar a tiempo a esas batallas, creo que ahora aún lo es más.
—Deberíais haberles atacado mucho antes de llegar a esto. Haberos arriesgado cuando bajaban por la calzada imperial en dirección a Puranti —Monza observó preocupada el valle y el gran número de soldados que ocupaban las dos márgenes del río—. Vuestra fuerza es la menor.
—Pero mi posición es la mejor.
—Siempre que llevéis la iniciativa. Ya no podéis atacar por sorpresa. Vos mismo habéis caído en la trampa. Siempre es aconsejable que el general con menor número de fuerzas a su cargo se muestre siempre a la ofensiva.
—Stolicus, ¿verdad? Nunca supuse que le gustase leer libros.
—Rogont, conozco mi oficio, tenga que ver con los libros o con lo que sea.
—Mis gracias más épicas a usted y a su amigo Stolicus por explicitar mis fallos. ¿Sería posible que uno de los dos me pudiese dar una opinión al respecto de cómo conseguir la victoria?
Monza dejó que sus ojos se movieran a lo largo de toda aquella vista para calcular los ángulos de las pendientes, la distancia de la colina de Menzes al vado superior, la del superior al inferior, la que había desde las listadas murallas de la ciudad hasta el río. La posición parecía mejor de lo que era. Pero Rogont tenía que cubrir demasiado territorio con muy pocos hombres.
—Debéis hacer lo obvio. Golpear a los talineses con todos vuestros arqueros mientras cruzan, y luego enviar a toda vuestra infantería en cuanto sus primeras filas toquen la otra orilla. Mantened la caballería donde está, para, al menos, contener a las Mil Espadas en cuanto aparezcan. Esperad a que Foscar se doblegue con facilidad, mientras su infantería sigue en el río, y luego volveos contra los mercenarios. No resistirán si ven que las tornas se vuelven contra ellos. Pero, doblegar a Foscar... —vio cómo aquel enorme cuerpo de tropas formaba por unidades que tenían la misma anchura que el vado, mientras las nuevas columnas que llegaban por la calzada imperial se juntaban con ellas—. Si Orso ha sido consciente de que vos tenéis alguna posibilidad, entonces habrá contado con un comandante con más experiencia y menos valor en lo personal —echó un vistazo a la pendiente. Los sacerdotes gurkos se habían sentado para observar la batalla no muy lejos de donde se encontraban las damas de Styria, con sus blancas vestiduras que relucían bajo el sol y sus oscuros rostros eclipsados—.
Si el profeta quiere mandaros algún milagro, ahora sería la ocasión.
—Ay, lo único que me mandó fue dinero. Y palabras amables.
—Necesitaréis algo más que palabras amables para vencer —dijo Monza con un bufido.
—Las necesitaremos los dos —corrigió a Monza—. Puesto que usted lucha a mi lado. Por cierto, ¿por qué lucha a mi lado?
—Supongo que porque no puedo resistirme a los hombres guapos que están metidos en muchos apuros —lo cierto es que estaba a su lado porque se encontraba demasiado cansada y enferma para seguir luchando sola—. Cuando teníais todas las cartas, luché a favor de Orso. Y ved cómo me fue.
—Más bien, que cualquiera vea los apuros que tenemos los dos —inspiró profundamente y echó el aire como si aquello le divirtiera.
—¿Por qué diablos parecéis tan contento?
—¿Acaso le gustaría más que pareciese desesperado? —contestó con una mueca Rogont, tan guapo como condenado a perder. Quizá los dos acabasen juntos—. En honor a la verdad, me alegro de que la espera haya acabado, por complicado que sea aquello a lo que nos enfrentamos. Aunque quienes tenemos grandes responsabilidades debamos ser pacientes, debo decir que la paciencia nunca me ha gustado en absoluto.
—Eso no cuadra con vuestra reputación.
—La gente es más complicada que su reputación, general Murcatto. Usted debería saberlo. Hoy, en este sitio, dejaremos zanjados nuestros asuntos. No más dilaciones. —Picó espuelas a su caballo para ir a hablar con uno de sus ayudantes y Monza se acomodó en su silla, con los brazos cruzados encima de su pomo, mirando ceñuda la cumbre de la colina de Menzes.
Se preguntó si Nicomo Cosco estaría allí arriba, torciendo la vista para mirarles con su catalejo.
* * *
Cosca torcía la vista para mirar con su catalejo la soldadesca que se encontraba en la ribera opuesta del río. Aunque fueran el enemigo, no sentía ningún rencor especial por ninguno de ellos. En el campo de batalla no había sitio para el rencor. Las banderas azules con la blanca torre de Ospria ondeaban por encima de ellos. Una, más grande que las demás, estaba orlada de oro. El estandarte del mismísimo Duque de la Dilación. Varios jinetes lo rodeaban, junto con un grupo de damas que, así lo parecía, debían de haber cabalgado hasta aquel sitio para ver bien la batalla. A Cosca se le antojó que también había visto unos cuantos sacerdotes gurkos, aunque su presencia no viniese a cuento. También se preguntó si Monzcarro Murcatto se encontraría entre aquella gente. Su imagen, sentada de lado en la silla, con sedas que flotaban al aire, tal y como cuadraba a una coronación, le supuso un breve momento de diversión. El campo de batalla era el lugar más apropiado para el entretenimiento. Bajó el catalejo, echó un trago de la petaca y cerró los ojos, contento, sintiendo el parpadeo del sol a través de las ramas de los viejos olivos.
—¿Y bien? —era la fuerte voz de Andiche.
—¿Qué? Oh, ya ves. Aún están formando.
—Rigrat informa de que los talineses han comenzado el ataque.
—¡Ah! Ahí están —Cosca se echó hacia delante, enfocando con su catalejo la quebrada que tenía a la izquierda. Las primeras filas de la infantería de Foscar estaban muy cerca del río, dispersándose en orden cerrado por la pradera salpicada de flores, haciendo que el polvoriento sendero que definía la calzada imperial fuese invisible por tan gran masa de hombres. Escuchaba muy apagado el sonido de sus botas, las voces impersonales de sus oficiales, el acompasado latido de sus tambores que flotaba en medio del cálido aire, y entonces agitó cordialmente una mano—. ¡Un magnífico espectáculo de esplendor militar!
Giró la redonda ventana por la que miraba al mundo hacia la reluciente corriente de agua, por otra parte tranquila, hacia la ribera de enfrente y luego hacia más arriba. Los regimientos de Ospria comenzaban a desplegarse para ir a su encuentro a unos cien pasos por encima del río. En el terreno más elevado, los arqueros acababan de ponerse en posición, formando una larga línea, arrodillándose y preparando sus armas.
—Fíjate, Andiche... tengo la sensación de que muy pronto vamos a ver un poco de sangre. Que se adelanten los hombres. Unos cincuenta pasos hacia el otro lado de la cima.
—Pero... nos verán. Perderemos el factor sorpresa...
—A la mierda la sorpresa. Que vean la batalla, y que la batalla los vea a ellos. Que la saboreen.
—Pero, general...
—Da las órdenes, amigo. Y no seas remilgado.
Andiche dio media vuelta, bastante preocupado, y llamó a uno de sus sargentos. Cosca se echó hacia atrás con un suspiro de satisfacción, estiró las piernas y cruzó una bota muy brillante encima de la otra. Buenas botas. ¿Cuánto tiempo habría pasado desde la última vez que se puso unas botas tan buenas? La primera fila de los hombres de Foscar acababa de entrar en el río. Lo vadeaban con una determinación siniestra, era evidente, con la fría agua hasta las rodillas, viendo, sin darle importancia, el considerable número de soldados desplegados en excelente orden de batalla enfrente y encima de ellos. Esperando que las flechas comenzasen a caer. Esperando que la carga se les viniera encima. Un trabajo que él no envidiaba, el de abrirse paso por aquel vado. Tenía que reconocer que se había sentido muy aliviado al no tener que cruzarlo.
Llevó la petaca de Morveer a sus labios y los humedeció, pero sólo un poquito.
* * *
Escalofríos escuchó las órdenes dadas a gritos que llegaban tenues a sus oídos, el tañido conjunto de varios cientos de flechas disparadas al mismo tiempo. La primera andanada, negras astillas que volaban, abandonó las filas de los arqueros de Rogont y cayó sobre los talineses cuando éstos entraban en el agua.
Escalofríos se estiró en la silla y se rascó ligeramente la cicatriz, que le picaba, mientras veía retorcerse y doblarse las líneas enemigas, que no tardaron en llenarse de claros y de banderas caídas. Algunos soldados comenzaron a detenerse, como si pensaran retroceder, y otros apretaron el paso, como si pensaran cargar. Miedo e ira, dos lados de la misma moneda. A nadie le gusta marchar en formación por un terreno inadecuado mientras te disparan flechas. Ni pisar a los muertos. Ni menos a los amigos. Ni saber, con una sensación próxima a la náusea, la poca diferencia que existe entre recibir una flecha por detrás y recibir otra de frente, en la cara.
Por supuesto que Escalofríos había visto muchas batallas. Las había visto durante toda su vida. Miraba a aquella gente mientras moría, y mantenía el oído alerta por si escuchaba la llamada que le obligaría a entrar en acción y a apurar la suerte, intentando entonces ocultar su miedo a aquellos a los que seguiría y a los que le seguirían a él. Recordaba la batalla del Pozo Negro, corriendo entre la bruma con el corazón en un puño y sobresaltándose por las sombras. La de Cumnur, donde lanzó el grito de guerra junto con otros cinco mil hombres, mientras todos ellos bajaban a la carga por la larga pendiente. La de Dunbrec, donde siguió a Rudd Tresárboles en una carga contra el Temible, estando a punto de dar la vida para mantener recta la línea. La de los Sitios Altos, donde el valle era un hervidero de shankas, cuando los orientales enloquecidos intentaban subir valle arriba, luchando hombro con hombro con el Sanguinario a vida o muerte. Recuerdos tan nítidos que le parecía sentir de nuevo los olores, los sonidos, la caricia del aire sobre la piel, la fe desesperada y la ira enloquecida.
Vio salir otra andanada y, sin sentir apenas más que curiosidad, observó la enorme masa de talineses que llegaban por el agua. Ningún allegado en uno y otro bando. Ninguna pena por los muertos. Ningún miedo. Vio caer a los hombres bajo la andanada de acero y eructó, y el sabor cálido que le inundó la garganta le incomodó más que si el río se hubiese desbordado de repente para llevarse hacia el mar a todos aquellos bastardos. Como si se ahogaba el puto mundo. El desenlace le importaba un carajo. Aquélla no era su guerra.
Y eso le hizo preguntarse por qué estaba a punto de intervenir en ella, casi estando seguro de hacerlo en el bando perdedor.
Apartó la mirada de la batalla inminente y miró a Monza. Cuando vio que le daba a Rogont una palmadita en el hombro, se puso tan colorado como si él mismo la hubiese recibido en la cara. Cada vez que ella hablaba con Rogont, él se sentía muy incómodo. Durante un instante, el viento echó hacia atrás la negra cabellera de Monza, mostrando parte de su rostro y la prieta mandíbula. No sabía si la amaba, si la deseaba, o si, simplemente, le molestaba que ella no le desease. Era como la costra que uno no puede arrancarse, el labio partido que uno no puede dejar de morderse, la hebra suelta de la que uno no puede dejar de tirar hasta que se queda sin camisa.
Abajo, en el valle, la vanguardia de los talineses tenía problemas peores que los suyos, mientras salía a duras penas del río e intentaba escalar los altos de la ribera, pero ya sin mantener el orden cerrado a causa de todas las flechas recibidas al cruzar el vado. A gritos, Monza decía algo a Rogont, que se apresuraba a llamar a uno de sus hombres. Escalofríos escuchó que los gritos recorrían la pendiente situada más abajo. Eran las órdenes de cargar. Los infantes de Ospria bajaron las lanzas, sus hierros formaron una brillante ola al juntarse todos, y comenzaron a avanzar. Lentamente en un principio y luego más deprisa, dejando a un lado a los arqueros, que disparaban una y otra vez todo lo deprisa que podían, y bajando por la larga pendiente que llegaba hasta la inquieta agua, mientras los talineses intentaban formar en línea en la parte alta de la ribera.
Escalofríos vio que los dos bandos se acercaban y se juntaban. Un instante después el viento le llevó, aunque débil, el ruido que ambos hacían al chocar. El alarido del metal que tintinea, que choca, que cencerrea, muy parecido al que produce el granizo contra un tejado emplomado. Rugidos, gemidos, gritos ilocalizables se mezclaban con él. Otra andanada cayó entre las filas que aún intentaban salir del agua. Escalofríos no dejaba de mirar y de eructar.
La plana mayor de Rogont estaba tan callada como los muertos, mientras todos bajaban la mirada hacia el vado, boquiabiertos y con los ojos como platos, pálidos los rostros y tensas las riendas, por la preocupación. Como los talineses ya habían logrado desplegar a sus ballesteros, en aquel momento lanzaban desde el agua una andanada contra sus enemigos, de suerte que los dardos, sibilantes y siguiendo una trayectoria tensa, hicieron caer a más de uno. Alguien chilló. Un dardo atrevido se clavó en la hierba próxima a uno de los oficiales de Rogont, sobresaltando a su montura, que a punto estuvo de lanzarle de la silla. Monza picó espuelas a la suya para que se adelantase uno o dos pasos, irguiéndose en los estribos para ver mejor, mientras la armadura que le habían prestado relucía brumosa bajo el sol de la mañana. Escalofríos frunció el ceño.
De una manera u otra, estaba allí por ella. Para combatir por ella. Para protegerla. Para intentar arreglar las cosas en entre los dos. O quizá para hacerle a ella el mismo daño que ella le había hecho a él. Cerró el puño, y las uñas casi se le clavaron en la palma de la mano, y los nudillos le dolieron por el puñetazo dado al criado al que le rompió los dientes. Entonces supo que le dolerían aún más.
Simple negocio
El vado superior era una pequeña extensión de agua que corría despacio, chispeando por el efecto del sol matutino al romperse contra los bajíos. De la parte más alta de la tierra firme nacía un sendero muy poco marcado que se dirigía hacia unos cuantos edificios y, luego de pasar por un huerto de árboles frutales, contorneaba la larga pendiente para llegar a la puerta situada en una de las listadas murallas de Ospria, la más exterior. Todo parecía desierto. La mayor parte de la infantería de Rogont estaba empeñada en el salvaje combate que acontecía en el vado inferior. Sólo unas pocas unidades habían permanecido en la retaguardia para defender a los arqueros, que cargaban y disparaban lo más deprisa que podían contra el amasijo de hombres situado en medio del río.
La caballería de Ospria, que constituía su última reserva, aguardaba a la sombra de sus murallas, pero eran muy pocos hombres y estaban demasiado lejos. El camino que a las Mil Espadas debía conducirles a la victoria parecía expedito. Cosca se rascó lentamente el cuello. A su juicio, había llegado el momento perfecto de atacar.
—Tú sigue aquí, al calor —era evidente que Andiche compartía aquella opinión—. ¿Quieres que diga a los hombres que monten?
—No les atosigues. Todavía es pronto.
—¿Estás seguro?
—¿No te lo parezco? —Cosca se volvió para que comprobase que estaba tranquilo. Andiche suspiró profundamente, vaciando de aire sus mofletes, y se fue, pisando muy fuerte, para ver a algunos de los oficiales que estaban bajo su mando y conferenciar con ellos. Cosca se desperezó, llevó ambas manos a su nuca y observó el lento transcurrir de la batalla—. ¿Qué estaba diciendo?
—La oportunidad de dejar atrás todo esto —dijo Amistoso.
—¡Ah, sí! Que había tenido la oportunidad de dejar atrás todo esto. Pero decidí regresar. Cambiar no resulta nada fácil, ¿verdad, sargento? Aunque yo siga con ello, veo y comprendo meridianamente la futilidad y el desperdicio que supone. ¿Eso me hace mejor que el hombre que piensa hallarse ennoblecido por una causa justa, o peor? ¿Me hace mejor que el hombre que lo hace por su propio provecho, sin pensar en molestarse de comprobar si está bien o está mal, o peor? ¿O me hace igual que ellos?
Amistoso se limitó a encogerse de hombros.
—Los hombres mueren. Los hombres quedan mutilados. Las vidas se destruyen —sentía tan poca emoción al hablar que era como si estuviese mencionando una lista de vegetales—. He malgastado media vida en el negocio de la destrucción. Y la otra media en la contumaz búsqueda de la autodestrucción. No he creado nada. Sólo viudas, huérfanos, ruinas y miseria, uno o dos bastardos, quizá, y una enorme cantidad de vómitos. ¿Gloria? ¿Honor? Mis meadas valen mucho más, porque al menos hacen crecer las ortigas —pero, por más que quisiera espolear su conciencia para que despertase, ésta aún seguía adormilada—. Sargento Amistoso, he estado en demasiadas batallas.
—¿Cuántas son demasiadas?
—No sé. ¿Una docena? ¿Una veintena? ¿Más? La línea que separa la batalla de la escaramuza es muy delgada. Algunos de los asedios se hicieron interminables, y en ellos hubo muchos combates. ¿Eso cuenta como una batalla o como varias?
—Tú eres el soldado.
—Bueno, pues aun así, no tengo las respuestas. En la guerra, la línea recta no existe. ¿Qué estaba diciendo?
—Demasiadas batallas.
—¡Ah, sí! ¡Demasiadas! Y aunque siempre intenté no verme involucrado personalmente en ningún combate, no siempre lo conseguí. Soy completamente consciente de lo que es encontrarse en medio de la refriega. Las hojas que relampaguean. Los escudos hendidos y las lanzas rotas. El empuje, el calor, el sudor, el pestazo de la muerte. Las simples heroicidades y las despreciables villanías. Las orgullosas banderas y los hombres honorables aplastados por las botas. Los miembros cercenados, la sangre a raudales, los cráneos partidos, las tripas al aire y todo lo demás —enarcó las cejas—. En la presente circunstancia, también es razonable suponer unos cuantos ahogados.
—¿Cuántos dirías?
—Es difícil de especificar —Cosca pensaba en los gurkos ahogados en el canal de Dagoska, hombres valientes, barridos hasta el mar, cuyos cadáveres llegaban con las mareas, y suspiró hondamente—. Pero puedo mirar sin sentir gran cosa. ¿Eso es ser despiadado? ¿Es el desapego necesario para el mando? ¿Depende de la configuración que tenían las estrellas al nacer yo? Siempre me siento optimista al enfrentarme a la muerte y al peligro. Y ahora mucho más que antes. Feliz cuando debería estar horrorizado, temeroso cuando debería estar tranquilo. Puedo asegurarte que soy un enigma para mí mismo. Sargento Amistoso, ¡soy un hombre que ha vuelto al frente! —rió, sonrió, suspiró y, finalmente, se calló—. Un hombre patas arriba y vuelto del revés.
—General —Andiche se inclinaba nuevamente sobre él con esos cabellos lacios que le colgaban, tan característicos de él.
—Por caridad, ¿qué sucede? ¡Intento filosofar!
—Ospria ha empeñado todas sus fuerzas en la batalla. Toda su infantería contiene a las tropas de Foscar. Sus reservas sólo son una caballería muy escasa.
Cosca bizqueó al mirar hacia el valle y dijo:
—Ya lo veo, capitán Andiche. Todos lo vemos. Está muy claro. Por eso no hace falta hablar de lo que es obvio.
—Bueno... podemos barrer fácilmente a esos bastardos. Dame la orden y lo haré. No tendremos una oportunidad mejor.
—Gracias, pero ahí fuera creo que hace un calor espantoso. Aquí me siento muy a gusto. Quizá más tarde.
—Pero, ¿por qué no...?
—Me sorprende que, después de llevar tanto tiempo en campaña, aún no comprendas ese asunto de la cadena de mando. Descubrirás que se te hará menos incómodo si, en vez de intentar anticiparte a mis órdenes, esperas a que yo te las dé. Realmente, es el principio militar más simple.
—Entiendo el concepto —Andiche se rascaba su grasienta cabeza.
—Entonces actúa según él. Hombre, busca un sitio a la sombra y descansa los pies. Y déjate de idas y venidas. Aprende la lección que te da mi cabra. ¿La ves preocupada por algo?
Durante un instante, la cabra sacó la cabeza de la hierba que crecía alrededor de los olivos y baló.
Andiche se llevó las manos a las caderas, parpadeó, bajó la mirada hacia el valle, luego la subió hasta donde estaba Cosca, miró a la cabra con cara de pocos amigos, dio media vuelta y se fue, meneando la cabeza.
—Todo el mundo tiene prisa, mucha prisa. ¿Es que nunca vamos a poder estar en paz, sargento Amistoso? ¿Acaso es pedir mucho un momento de tranquilidad a la sombra? ¿Qué estaba diciendo?
* * *
—¿Por qué no ha atacado?
Cuando Monza vio a las Mil Espadas despuntar por la cumbre de la colina, las siluetas menudas de hombres, caballos y lanzas que se recortaban oscuras contra el cielo azul de la mañana, supo que estaban a punto de lanzarse a la carga. Para chapotear alegremente entre las aguas del vado superior y tomar a los hombres de Rogont por el flanco, tal y como ella misma había previsto que harían. Porque ella habría hecho lo mismo. Para poner un final sangriento a la batalla, a la Liga de los Ocho y a las esperanzas de Monza. Ningún hombre era más rápido para coger la fruta madura que Nicomo Cosca, y ninguno más rápido para devorarla que los hombres a los que ella había capitaneado.
Pero los soldados de las Mil Espadas se habían limitado a quedarse sentados en la cumbre de la colina Menzes, para esperar a la vista de todos. Para esperar por nada. Mientras tanto, los talineses de Foscar luchaban en las laderas del vado inferior, pica contra pica, con los de Ospria, teniendo en su contra agua, terreno y pendiente, por no hablar de las rociadas de flechas con las que les castigaban regularmente los hombres situados en la retaguardia de sus enemigos. Los cuerpos eran arrastrados por la corriente, contornos de miembros que lavaba el agua del río y que se estremecían en los bajíos del vado.
Y los de las Mil Espadas seguían sin moverse.
—¿Por qué se mostraron a la vista de todos si no pensaban bajar? —Monza se mordía el labio, no confiando en lo que veía—. Cosca no es idiota. ¿Por qué desaprovechar la sorpresa?
—¿De qué vale lamentarse? —el duque Rogont se limitó a encogerse de hombros—. Cuanto más tarde, mejor para nosotros, ¿no? Ya tenemos bastante de qué preocuparnos con Foscar.
—¿Qué hace ahí arriba? —Monza miraba fijamente el gran número de jinetes formados a lo largo de la cresta de la colina, al lado del bosquecillo de olivos—. ¿Qué querrá hacer ese viejo bastardo?
* * *
El coronel Rigrat fustigó a su sudoroso caballo mientras avanzaba entre las tiendas, dispersando a mercenarios ociosos, y luego tiró brutalmente de las riendas. Se deslizó silla abajo, casi cayendo, sacó una bota del estribo y se puso en pie, quitándose los guantes mientras su rostro aparecía cubierto de ira y sudor.
—¡Cosca! ¡Nicomo Cosca, maldito! —exclamó.
—¡Coronel Rigrat! ¡Excelente mañana, amigo mío! ¿Todo va bien?
—¿Bien? ¿Por qué no ha comenzado el ataque? —apuntaba al río con un dedo, porque debía de haber perdido el bastón—. ¡Nosotros estamos luchando en el valle! ¡Muy duramente!
—Ya lo veo —Cosca se echó hacia delante para levantarse imperceptiblemente de la silla de capitán general—. Considero más procedente tratar este asunto lejos de los hombres. Las discusiones alteran las buenas formas. Además, está asustando a mi cabra.
—¿Qué?
Cosca acarició suavemente al animal cuando pasó cerca de él y añadió:
—Es la única que realmente me comprende. Venga a mi tienda. ¡Tengo fruta! ¡Andiche! ¡Ven con nosotros! —Y echó a caminar, con el enfadado Rigrat tras él y Andiche, que acababa de dar un traspié, en la retaguardia. Dejaron atrás a Nocau, que con su enorme cimitarra desenvainada montaba guardia delante del faldón de entrada de la tienda, y penetraron en la penumbra de su interior, cubierta por todas partes con las victorias del pasado. Cosca pasó cariñosamente el dorso de su mano por un paño raído de bordes chamuscados—. La bandera que ondeaba en las murallas de Mutis, durante su asedio... ¿de veras que ya han pasado doce años desde entonces? —se volvió a tiempo de ver que Amistoso entraba con mucha cautela después de los demás y se agazapaba cerca de la entrada—. Sepa que la descolgué con mi propia mano del parapeto más alto donde se encontraba.
—Después de quitársela de la mano al héroe ya muerto que había subido antes que tú —observó Andiche.
—¿Y para qué sirven los héroes muertos, si no es para pasar las banderas capturadas a los individuos más prudentes que les siguen? —Tomó la fuente llena de fruta que descansaba encima de la mesa y la empujó hasta dejarla bajo la nariz de Rigrat—. Parece cansado, coronel, tómese unas uvas.
—¿Uvas? ¿Uvas? —el tembloroso rostro de aquel hombre iba tomando el color de aquella fruta. Cuando sacudió sus guantes contra uno de los lados de la mesa parecía más enfadado que nunca—. ¡Le exijo que ataque ahora mismo! ¡Se lo exijo al momento!
—Un ataque —Cosca hizo una mueca de dolor—. ¿Por el vado superior?
—¡Sí!
—¿Según el excelente plan que me expuso la noche pasada?
—¡Sí, maldición! ¡Sí!
—Para ser sincero, nada me gustaría más. Cualquiera le dirá que me gustan los buenos ataques, el problema es... que... verá... —cuando extendió las manos, un silencio preñado de sobreentendidos dominó la tienda—. He aceptado una enorme suma de dinero, entregada por la amiga gurka del duque Rogont, para no realizar ningún ataque.
Ishri apareció de la nada. Solidificada a partir de las sombras que ocupaban el perímetro de la tienda, se deslizó por entre los pliegues de las antiguas banderas y se pavoneó ante todos para decir:
—Saludos.
Y Rigrat y Andiche la miraron, boquiabiertos e igualmente sorprendidos.
Cosca alzó la mirada hacia el techo de la tienda, que ondeaba suavemente a causa del viento, y se dio varios golpecitos con un dedo en los labios, fruncidos hacia delante.
—Un dilema. Un dilema moral. Tengo muchas ganas de atacar, pero no puedo atacar a Rogont. Y apenas puedo atacar a Foscar después de que su padre me pagara tan espléndidamente. De joven era muy impulsivo, y seguía la dirección en que soplaba el viento, pero ahora, coronel, estoy intentando cambiar, como le expliqué la otra tarde. Así que, para ser sincero, lo único que puedo hacer es seguir sentado en este sitio —reventó una uva dentro de la boca—. Y no hacer nada.
Rigrat farfulló algo e intentó desenvainar su espada, pero el enorme puño de Amistoso acababa de rodear su empuñadura mientras un cuchillo relucía en su otra mano.
—No, no, no —el coronel se quedó inmóvil mientras Amistoso sacaba lentamente la espada de su vaina y la arrojaba hacia el otro lado de la tienda.
Cosca la agarró al vuelo y lanzó dos tajos con ella para probarla, diciendo luego:
—Excelente acero, coronel. Le felicito por las armas que escoge, aunque no por su estrategia.
—¿Has recibido dinero de los dos bandos? ¿Y no vas a luchar para ninguno de ellos? —Andiche tenía una sonrisa de oreja a oreja mientras rodeaba con un brazo los hombros de Cosca—. ¡Mi viejo amigo! ¿Por qué no me lo dijiste? ¡Demonios, cuánto me gusta que hayas vuelto!
—¿Estás seguro? —Cosca le metió lentamente por el pecho la espada de Rigrat, justo hasta su reluciente empuñadura. Fue como si los ojos de Andiche estuviesen a punto de estallar. Luego abrió la boca, tomó una bocanada de aire como si se hubiese quedado sin resuello, torció el rostro picado de viruelas e intentó gritar. Pero lo único que salió por su boca fue una tos desfallecida. Cosca se inclinó para estar más cerca de él—. ¿Creías que podías engañarme? ¿Traicionarme? ¿Entregarle mi silla a otra por unas cuantas monedas de plata, y luego sonreír y seguir siendo amigo mío? Te equivocaste conmigo, Andiche. Tu error fue fatal. Aunque pueda hacer reír a la gente, no soy ningún payaso.
La guerrera del mercenario brillaba por la sangre negra, su tembloroso rostro se había vuelto de color rojo encendido, las venas le sobresalían del cuello. Agarró con sus débiles manos el peto de Cosca mientras unas pompas de sangre se formaban en sus labios. Cosca soltó la empuñadura, se secó la mano en la manga de Andiche y le dio a éste un empujón. Cayó de lado, escupió, gimió débilmente y dejó de moverse.
—Interesante —Ishri se había puesto en cuclillas encima de él—. Estoy raramente sorprendida. Seguro que Murcatto fue la que le robó la silla. Y, sin embargo, permitió que se fuera, ¿fue así?
—Pensándolo bien, no estoy muy seguro de que los detalles de su traición cuadren perfectamente con la historia que acaba de contar. Pero, en cualquier caso, a las mujeres hermosas suele perdonárseles esas faltas que, cuando las vemos en hombres feos, nos parecen más que insufribles. Y si hay algo que no puedo consentir en absoluto es la deslealtad. En la vida siempre hay que tener apego por algo.
—¿Deslealtad? —exclamó Rigrat con voz chirriante, porque acababa de recobrar el habla—. Pagará por esto, Cosca, traidor...
El cuchillo de Amistoso entró por su cuello y luego salió de él, arrastrando consigo un chorro de sangre que cruzó la tienda y salpicó la bandera de Musselia, la misma que Sazine había capturado el día en que fundó las Mil Espadas.
Rigrat cayó de rodillas y se agarró la garganta con una mano, mientras la sangre le caía por una de las mangas de la guerrera. Se echó hacia delante, tembló durante un instante, y quedó inmóvil. Un círculo oscuro comenzó a extenderse por la lona del suelo y se mezcló con el otro que salía del cadáver de Andiche.
—¡Ah! —dijo Cosca, que había pensado pedir un rescate a la familia de Rigrat. Ya no podría cobrarlo—. Amistoso, eso ha sido... un poco descortés por tu parte.
—¡Oh! —el presidiario miró preocupado su cuchillo ensangrentado—. Pensé... bueno, ya sabes. Cubrir tus espaldas. Actué como el sargento mayor.
—Claro que actuaste en consonancia. Yo tengo toda la culpa. Debía haber sido más específico. Siempre he sufrido de... ¿inespecificidad? ¿Existe esa palabra?
Amistoso se encogió de hombros. Igual que Ishri.
—Bueno —Cosca se rascó discretamente el cuello mientras miraba el cuerpo de Rigrat—. Por lo que pude ver de él, era un hombre fastidioso, pomposo y con pajaritos en la cabeza. Pero si todas esas cosas fuesen crímenes capitales, creo que habría que colgar a medio mundo, y yo iría el primero a la horca. Quizá tuviera muchas y muy buenas cualidades que yo no pude descubrir. Estoy seguro de que así se lo parecía a su madre. Pero estamos en medio de una batalla. Y los cadáveres son algo desgraciadamente imposible de evitar —fue hasta el faldón de la entrada, se acicaló durante un instante y luego se agarró a él como si estuviese desesperado—. ¡Socorro! ¡Socorro, por caridad!
Regresó corriendo a donde estaba el cadáver de Andiche y se acuclilló a su lado, poniéndose de varias maneras posibles hasta dar con la que le parecía más dramática, la cual mantuvo justo cuando Sesada irrumpía dentro de la tienda.
—¡Por el aliento de Dios! —dijo al ver los dos cadáveres, seguido por Victus, que abrió unos ojos como platos.
—¡Andiche! —Cosca señaló la espada de Rigrat, que seguía donde la había dejado—. ¡Se puso en medio! —había visto con frecuencia que la gente acepta lo obvio cuando está apesadumbrada.
—¡Que alguien vaya a por un cirujano! —exclamó Victus.
—Mejor a por un sacerdote —Ishri se contoneaba dentro de la tienda mientras los miraba a todos—. Está muerto.
—¿Qué ha sucedido?
—El coronel Rigrat le clavó una espada.
—¿Y tú quién diablos eres?
—Ishri.
—¡Tenía un gran corazón! —Cosca tocó con delicadeza los ojos inmóviles de Andiche, su boca entreabierta, su rostro manchado de sangre—. Un auténtico amigo. Se puso en medio cuando él quiso matarme con su espada.
—¿Eso hizo Andiche? —Sesaria no parecía muy convencido.
—Dio su vida... para salvar la mía —las últimas palabras las dijo como sin voz, mientras una lágrima le asomaba por el rabillo de un ojo—. Debo dar gracias a los Hados, porque, si el sargento Amistoso no hubiese intervenido rápidamente, ahora yo también estaría acabado —golpeó el pecho de Andiche y se manchó el puño con la sangre de su guerrera—. ¡Fue culpa mía! ¡Culpa mía! ¡Yo mismo me maldigo!
—¿Por qué? —dijo Victus, mirando enfadado el cadáver de Rigrat—. Me refiero a por qué lo hizo este bastardo.
—¡Fue culpa mía! —gimoteaba Cosca—. ¡Acepté el dinero de Rogont para no entrar en combate!
—¿Que aceptaste el dinero de Rogont para no entrar en combate? —Sesaria y Victus intercambiaron una mirada.
—¡Era una cantidad enorme! ¡Por supuesto que para compartirla con los capitanes más antiguos! —Cosca movió una mano como si aquel dinero fuese una nadería—. Cada hombre recibiría en oro de Gurkhul una paga acorde con el peligro.
—¿Oro? —la voz de Sesaria retumbó. Luego el mercenario enarcó las cejas como si Cosca acabase de pronunciar una palabra mágica.
—¡Sepultaría todo ese oro en el océano con tal de poder disfrutar un minuto más con la compañía de mi fiel amigo! ¡Con tal de volverle a oír! Con tal de verle sonreír. Lo que nunca más sucederá. Porque, para siempre, ha quedado... —Cosca se quitó el sombrero, lo depositó cuidadosamente encima del rostro de Andiche e inclinó la cabeza— en silencio.
Victus se aclaró la garganta y preguntó:
—Exactamente, ¿de cuánto dinero estamos hablando?
—De una... cantidad enorme —Cosca se sorbió los mocos y se estremeció—. Enorme, comparada con la que nos pagó Orso para que combatiésemos por él.
—Andiche muerto. Ha sido un precio enorme —comentó Sesaria, que ya comenzaba a pensar en la otra cara de la moneda.
—Un precio enorme. Demasiado enorme —Cosca asentía con la cabeza—. Amigos... ¿podríais disponer todo lo necesario para el funeral? Tengo que observar la batalla. Debemos evitarla. Por él. Aunque supongo que nos queda un consuelo.
—¿El dinero? —preguntó Victus.
—Gracias a mi acuerdo no tendremos que luchar —Cosca dio una palmada en el hombro a ambos capitanes—. Andiche será la única baja que las Mil Espadas tengan en el día de hoy. Podréis decir que murió por todos nosotros. ¡Sargento Amistoso! —y Cosca se volvió y salió a la brillante luz del sol, mientras Ishri le seguía en silencio.
—Una actuación perfecta —murmuró ella—. Realmente debería haber sido actor en vez de general.
—No hay tanta diferencia entre ambos como te imaginas —Cosca fue hasta la silla de capitán general y se apoyó en su respaldo, sintiéndose repentinamente cansado e irritable. Considerando los largos años que había estado soñando con tomarse cumplida venganza por lo sucedido en Afieri, la revancha le resultaba decepcionante. Como tenía la terrible necesidad de echarse un trago, buscó la petaca de Morveer, pero estaba vacía. Frunció las cejas al mirar hacia el valle. En las alturas del vado inferior, los talineses mantenían una batalla desesperada que alcanzaba un frente de algo menos de un kilómetro, mientras aguardaban los refuerzos de las Mil Espadas. Unos refuerzos que nunca llegarían. Aunque contasen con la superioridad numérica, los de Ospria, que eran los amos del terreno, hacían que el combate no se generalizase, limitándose a contenerlos en los bajíos. La gran refriega se agitaba y centelleaba, mientras el vado hervía de hombres y se llenaba con cadáveres.
Cosca suspiró profundamente y dijo:
—¿Vosotros, los gurkos, pensáis que todo esto obedece a algún designio? ¿Que Dios tiene un plan?
—Eso he oído —Ishri apartó sus negros ojos del valle para mirarle a él—. ¿Cuál cree usted, general Cosca, que puede ser ese plan de Dios?
—Desde largo tiempo he sospechado que pudiese ser fastidiarme.
Nadie hubiera podido decir si ella sonrió o no, porque sus labios se curvaron para mostrar unos dientes tan blancos como afilados antes de decir:
—Furia, paranoia y un egotismo de dimensiones épicas en una sola frase.
—Todas las excelentes cualidades que definen a un gran jefe militar... —entornó los ojos y buscó con ellos el oeste, la quebrada que se encontraba detrás de las líneas talinesas—. Ahí están. Con perfecta puntualidad —ya veía las primeras banderas. Los primeros fulgores de las lanzas. La vanguardia de lo que parecía una hueste muy numerosa.
El destino de Styria
—Allí arriba —el enguantado dedo índice de Monza y, cómo no, también el meñique, apuntaban hacia la cresta de la colina.
Más soldados la estaban franqueando a dos o tres kilómetros del lugar donde los talineses habían hecho su primera aparición. Muchos más. Daba la impresión de que Orso se hubiese reservado unas cuantas sorpresas. Quizá fueran los refuerzos que le enviaban sus aliados de la Unión. Monza se humedeció los labios resecos con una lengua igual de reseca, y escupió. La leve esperanza que le embargaba había desaparecido. No iba a ser fácil tomar la iniciativa. Las banderas que iban en cabeza recibieron un súbito golpe de aire y se desplegaron durante un instante. Pudo distinguirlas gracias al catalejo, luego se restregó el ojo y volvió a mirar. No había ninguna duda: ostentaban el berberecho de Sipani.
—Sipaneses —murmuró. Hasta hacía poquísimo tiempo, la gente más neutral del mundo—. ¿Por qué diablos luchar a favor de Orso?
—¿Quién lo dice? —cuando miró a Rogont, vio que sonreía como el ladrón que acaba de conseguir la bolsa más repleta de toda su carrera. El duque abrió los brazos—. ¡Alégrese, Murcatto! ¡Es el milagro que había estado pidiendo!
—¿Están a nuestro lado? —Monza parpadeaba.
—¡Pues claro que sí, y también están en la retaguardia de Foscar! Y lo más irónico de todo es que se lo debemos a usted.
—¿A mí?
—¡Totalmente a usted! ¿Recuerda la conferencia de Sipani, amañada por ese gallito melancólico que es el rey de la Unión?
Recordaba la gran procesión por las calles llenas de gente, los vítores a Rogont y a Salier, que abrían la marcha, los insultos a Ario y a Foscar, que iban después.
—¿A qué os referís? —preguntó ella.
—Pues a que yo no tenía más ganas de hacer la paz con Ario y Foscar que la que ellos tenían de hacerla conmigo. Lo único que quería era ganarme al viejo canciller Sotorius. Intenté convencerle de que, tras la derrota de la Liga de los Ocho, la codicia de Orso no se detendría ante la frontera de Sipani, por muy neutrales que fuesen. Que mi joven cabeza rodaría y que la suya, venerable, la seguiría en el tajo del verdugo.
En eso tenía razón. Porque la neutralidad servía tan poco con Orso como con la sífilis. Ningún río había detenido jamás su ambición. Ésa era la razón de que se hubiese portado tan bien con Monza hasta el momento en que decidió asesinarla.
—Pero aquel anciano —proseguía Rogont— se aferró a su tan querida neutralidad como el capitán a la rueda del timón de su nave que se hunde, y vi que no podría convencerle. Me da vergüenza admitir que yo mismo comencé a desesperarme y que consideré seriamente la posibilidad de huir de Styria y buscar climas más benignos —Rogont cerró los ojos y orientó su rostro hacia el sol—. Y entonces ¡oh, día afortunado!, ¡oh, portento inesperado...! —luego los abrió y miró a Monza—, usted mató al príncipe Ario.
La negra sangre que brotaba a borbotones de su pálida garganta, el cuerpo que caía por la ventana abierta, el fuego y el humo del edificio en llamas. Rogont sonreía con la misma afectación que la que el mago emplea al explicar el truco de su último trabajo.
—Sotorius era el anfitrión. Y debía proteger a Ario. El anciano sabía que Orso nunca le perdonaría por la muerte de su hijo. Sabía que la perdición de Sipani había quedado sellada. A menos que alguien frenase a Orso. Aquella misma noche, mientras la Casa del Placer de Cardotti aún estaba en llamas, hicimos un pacto. En secreto, el canciller Sotorius decidió que Sipani ingresaría en la Liga de los Ocho.
—De los Nueve, entonces —dijo Monza, viendo cómo el ejército de Sipani bajaba a buen paso por la colina y avanzaba hacia los vados en dirección a la retaguardia de Foscar, que apenas estaba protegida.
—Mi lenta retirada de Puranti, que usted pensó que se debía a un cálculo desafortunado, sólo tuvo como objeto darle el tiempo necesario para prepararse. Urdí con mucho gusto aquella pequeña trampa para poder ser la carnaza de la siguiente, que sería más importante.
—Sois más inteligente de lo que parecéis.
—No me resulta difícil. Mi tía siempre decía que parecía un zopenco.
Monza recorrió con mirada preocupada el valle, hasta detenerse en la cumbre de la colina Menzes y contemplar la hueste inmóvil que la ocupaba.
—¿Y qué pasa con Cosca?
—Algunas personas no cambian nunca. Aceptó una gran suma de dinero de mis inversores de Gurkhul para no entrar en combate.
—Pero si yo le ofrecí dinero y no quiso aceptarlo —de repente le pareció que no conocía el mundo tan bien como creía.
—Como la negociación no es su punto fuerte, me lo imaginé por adelantado. Además, él nunca habría aceptado dinero de usted. Al parecer, Ishri emplea palabras mucho más dulces. La guerra sólo es el punto crucial de la política. Aunque las hojas aceradas puedan matar a la gente, sólo las palabras pueden hacer que actúen, y los buenos vecinos son el mejor refugio en una tormenta. La cita procede de los Principios del Arte de Juvens. Aunque en su mayor parte esa obra sólo sea superstición y tonterías, el tomo dedicado al ejercicio del poder es muy fascinante. Debería leer más, general Murcatto. Sus lecturas son un tanto estrechas de miras.
—Aprendí a leer muy tarde —dijo ella con un gruñido.
—Podrá disfrutar a sus anchas de mi biblioteca, eso sí, cuando hayamos descuartizado a los talineses y conquistado Styria —sonrió alegremente mientras observaba el fondo del valle, donde el ejército de Foscar se hallaba en grave peligro de quedar rodeado—. Aunque las cosas hubieran sido muy diferentes si las tropas de Orso hubiesen tenido un líder más experimentado que el joven príncipe Foscar. No creo que un hombre con la habilidad del general Ganmark hubiera caído de bruces en mi trampa. O cualquier otro con la larga experiencia de Fiel Carpi —se ladeó en la silla para que Monza pudiese ver su sonrisa más de cerca—. Lo cierto es que el escalafón del ejército de Orso ha sufrido recientemente varias pérdidas desafortunadas.
—Me agrada haberos sido de alguna ayuda —Monza lanzó un bufido, volvió la cabeza y escupió.
—¡Oh, no habría sido posible sin usted! Sólo debemos mantener en nuestro poder el vado inferior hasta que nuestros bravos aliados de Sipani lleguen al río, y luego aplastar entre todos a los hombres de Foscar, para que las pretensiones del duque Orso se ahoguen en sus bajíos.
—¿Eso es todo? —Monza miró el agua con desgana. Las tropas de Affoia, una masa roja y marrón de gente desaliñada que se encontraba en la parte más occidental de la batalla, acababan de ser desalojadas de la zona alta del vado. Aunque sólo veinte pasos los separasen del pegajoso barro, aquella distancia bastaba para que los talineses pudiesen hacerse fuertes. Le pareció que un grupo de soldados de Baol había atravesado las aguas más profundas que se encontraban corriente arriba para atacarlas por el flanco.
—Lo es, y me parece que vamos por el buen camino a... ¡ah! —Rogont también lo había visto—. ¡Oh! —un grupo de soldados comenzaba a abandonar la lucha para dirigirse, colina arriba, hacia la ciudad.
—Me parece que los bravos aliados de Affoia se han cansado de vuestra hospitalidad.
El júbilo excesivamente autocomplaciente que había dominado la plana mayor de Rogont nada más ver a los de Sipani se desvanecía rápidamente a medida que pequeños grupos de soldados abandonaban a la carrera las líneas de Affoia, ya rotas, y se dispersaban por todas las direcciones. Situadas más arriba, las unidades de arqueros comenzaron a mermar cuando sus soldados levantaron la mirada hacia la ciudad. Era evidente que no tenían muchas ganas de conocer de cerca a aquellos a los que habían estado disparando flechas durante la última hora.
—Si esos bastardos de Baol rompen la línea, tomarán a vuestra gente por el flanco y la línea caerá. Será una completa derrota.
Rogont se mordió el labio inferior y dijo:
—Los sipaneses están a menos de media hora.
—Excelente. Llegarán a tiempo de contar nuestros cadáveres. Y luego los suyos.
—Quizá deberíamos retirarnos al amparo de nuestras murallas... —acababa de echar una mirada llena de nerviosismo a la ciudad.
—No tenéis tiempo para evitar la refriega. Por más que seáis diestro en escurrir el bulto.
—¿Qué podemos hacer? —el duque estaba completamente pálido.
Entonces Monza pensó que conocía el mundo a la perfección. Desenvainó su espada con un débil quejido metálico. Era un arma de caballería que había tomado prestada del armero de Rogont, sencilla, pesada y tan afilada que resultaba mortífera. Sus ojos se encontraron con los suyos.
—Ah. Eso.
—Sí. Eso.
—Supongo que llega el momento en el que cualquier hombre debe dejar la prudencia a un lado —Rogont apretó la mandíbula y los músculos se le marcaron en las sienes—. ¡Caballería, a mi orden...! —pero se le quebró la voz.
La voz fuerte vale para el general tanto como un regimiento, había dicho Farans.
Monza se apoyó en los estribos y exclamó con toda la fuerza de sus pulmones:
—¡A formar!
La plana mayor del duque comenzó a chillar, a señalar con el dedo, a agitar las espadas. Los hombres a caballo llegaron de todas partes y formaron en largas filas. Los arneses tintineaban, las armaduras rechinaban, las lanzas chocaban unas con otras, los caballos relinchaban y coceaban el suelo. Los jinetes formaron de manera ordenada, apaciguaron a sus inquietas monturas, maldijeron y gritaron, se calaron los yelmos y bajaron de golpe los vísales de los mismos.
La gente de Baol estaba rompiendo las líneas muy deprisa, desparramándose por los numerosos huecos creados en la destrozada ala derecha de Rogont como la marea por un muro hecho con arena de la playa. Monza podía escuchar sus agudos gritos de guerra mientras subían a toda prisa por la pendiente. Veía ondear sus banderas hechas jirones, el brillo del metal en el asalto. Las unidades de arqueros que estaban más arriba se desvanecieron como de común acuerdo, y sus soldados arrojaron lejos el arco y corrieron hacia la ciudad, juntándose con gentes de Affoia y de Ospria que comenzaban a considerar aquel asunto desde otra perspectiva muy diferente. Siempre le había resultado sorprendente lo deprisa que un ejército puede quedar hecho trizas cuando el pánico recorre sus filas. Era como quitarle a un puente su piedra maestra, porque lo que hasta un minuto antes había parecido firme y en orden, al minuto siguiente se convertía en ruinas. Podía sentir que estaban a punto de llegar al momento del colapso.
Un caballo acababa de detenerse a su lado. Lo montaba Escalofríos, que llevaba un hacha en una mano mientras con la otra sujetaba las riendas y agarraba un escudo. No había querido molestarse en ponerse una armadura. Sólo llevaba encima la camisa que tenía unos bordados de oro en los puños. La que Monza había escogido para él. La que Benna hubiera podido llevar encima. En aquella ocasión no parecía sentarle bien. Era como ponerle a un perro asesino un collar de vidrio en el cuello.
—Pensé que habrías regresado al Norte.
—¿Sin cobrar todo el dinero que me debes? —su único ojo enfocó el valle—. Nunca le di la espalda a un combate.
—Bien. Me alegro de contar contigo —y era cierto, al menos en aquel momento. Aparte de otras consideraciones, él tenía la buena costumbre de salvarle la vida. Cuando comprendió que la miraba, ya casi se había ido. Eso era lo que tenía que hacer en las presentes circunstancias.
Rogont levantó su espada en alto, y el sol del mediodía quedó atrapado en su hoja y brilló tan fuerte como en un espejo. Igual que en las historias.
—¡Adelante!
Las lenguas chasquearon, los talones azuzaron, las riendas crujieron. Al unísono, como si formasen un único animal, los jinetes avanzaron en línea. Primero al paso, mientras los caballos se agitaban, relinchaban, daban sacudidas a ambos lados. Las filas se retorcieron y se flexionaron, como si hombres y monturas estuviesen ansiosos de avanzar. Los oficiales dieron a gritos las órdenes que debían mantener a todos en formación. Luego comenzaron a avanzar cada vez más deprisa, en un estruendo metálico de arneses y armaduras, mientras el corazón de Monza se acomodaba al ritmo de la marcha. La extraña comezón que junta miedo y alegría y que te asalta cuando dejas de pensar y ves que sólo te queda la acción. Los de Baol los habían visto e intentaban formar en línea. En los breves instantes en que el mundo se aquietaba, Monza pudo ver sus feas cataduras de gente con el pelo revuelto que se cubrían con harapos de piel y cotas de malla muy gastadas.
Los jinetes que la rodeaban comenzaron a bajar las lanzas de refulgentes puntas y se pusieron al trote. Monza notó que su aliento, que le rascaba la garganta y le quemaba el pecho, salía frío por sus fosas nasales. Ya no pensaba en sus dolores ni en la pipa que los calmaba. Ya no pensaba en lo que había hecho o en lo que había dejado de hacer. Ya no pensaba en su hermano muerto ni en los hombres que lo habían asesinado. Sólo se preocupaba de agarrar con todas sus fuerzas su caballo y su espada. Sólo miraba a los soldados de Baol que aparecían dispersos por la pendiente situada enfrente de ella y que comenzaban a moverse. Estaban cansados y malheridos por la lucha en el valle, y por eso corrían colina arriba. Además, cuando a uno están a punto de caerle encima varias toneladas de carne de caballo, los nervios acaban por traicionarle.
Su línea, apenas formada, comenzó a desmoronarse.
—¡A la carga! —exclamó Rogont. Monza gritó al mismo tiempo que él, escuchando el aullido de Escalofríos, que se había puesto a su lado, así como los gritos y gemidos de los hombres que se encontraban ante ellos. Clavó las espuelas con fuerza y su caballo se desvió bruscamente hacia un lado, luego corrigió su posición y bajó la colina a un galope capaz de hacerle crujir a uno todos los huesos. Los cascos se hundían en el suelo, el barro y la hierba salían despedidos y volaban. A Monza le castañeteaban los dientes. El valle rebotaba y se estremecía a su alrededor, el chispeante río se precipitaba hacia ella. Sus llorosos ojos se llenaban con el viento de la carga, haciéndole parpadear, el orbe se convertía en una mancha, ora difusa, ora nítida. Vio que los de Baol se dispersaban y arrojaban las armas para correr. Entonces llegó hasta ellos la caballería.
Un caballo que iba en vanguardia fue empalado por una lanza cuya asta se dobló antes de partirse. Al caer, arrastró al lancero y al jinete, que bajaron la pendiente dando vueltas en un agitarse de arneses y de arreos.
Vio que una lanza alcanzaba en la espalda a un hombre que huía, abriéndole desde el trasero hasta los hombros y dejando su cadáver tambaleándose. Los de Baol eran atravesados, tajados, pisoteados, rotos en su retirada.
Uno de ellos, que acababa de chocar con uno de los caballos de la vanguardia para, en consecuencia, salir despedido dando vueltas, recibió un sablazo en la espalda, se estrelló contra las patas del caballo de Monza y quedó destrozado por los cascos del destrero de Rogont.
Otro dejó caer la lanza y se apartó, el rostro convertido en una mancha blanca de miedo. Monza bajó su arma con fuerza y sintió el fuerte impacto que le subió por el brazo cuando la pesada espada mordió profundamente su yelmo con un sonido hueco.
El viento soplaba en sus oídos, los cascos pisaban con fuerza. Aún seguía gritando, riendo, gritando. Tajó a otro hombre que intentaba huir, casi separando el brazo de su hombro y lanzando hacia arriba un chorro de sangre negra. Lanzó un sablazo mortal a otro, pero no acertó, estando a punto de caer de la silla por la fuerza que había comunicado a su espada. Pero consiguió enderezarse justo a tiempo, agarrando las riendas con la mano que le dolía.
Después de dejar a su paso un reguero de cadáveres ensangrentados y descuartizados, llegaron a donde se encontraba el grueso de las fuerzas de Baol. Tiraron a un lado las rotas lanzas y desenvainaron las espadas. A medida que se acercaban al río, la pendiente se niveló. El lugar estaba sembrado con cadáveres de la gente de Affoia. Más adelante, la batalla era una auténtica carnicería en la que se despachaba más carne a medida que los talineses cruzaban el vado en mayor número, añadiendo su peso a la presión inaguantable que soportaba la parte alta de la ribera. Las alabardas se agitaban relucientes, las hojas relampagueaban, los hombres luchaban y se cansaban. Como si fuera una tormenta lejana hecha de ruidos metálicos y de voces que se confundieran entre sí, Monza podía escuchar el estruendo que se imponía al viento y a su respiración entrecortada. Los oficiales cabalgaban por detrás de las líneas, gritando en vano para imponer un asomo de orden entre tanta locura.
Un regimiento talinés, que hasta ese momento no había combatido, comenzaba a ocupar el hueco dejado por los de Baol muy a la derecha... infantería pesada, provista de excelentes armaduras. Giraron en redondo e hicieron presión contra el extremo de la línea de Ospria. Los hombres de azul intentaron contenerlos a pesar de encontrarse muy sobrepasados en número, puesto que constantemente llegaba gente del río que aumentaba la anchura de la brecha.
Rogont, cuya brillante armadura estaba listada de sangre, se volvió en la silla y apuntó su espada hacia ellos, mientras decía a voz en grito algo que nadie pudo escuchar. Pero no importaba. Ya no podían detenerse.
Los talineses formaban en cuña alrededor de una bandera blanca cuya cruz negra se retorcía bajo el viento. Su oficial al mando golpeaba al vacío como un loco mientras intentaba que sus hombres se preparasen para la carga que les venía encima. Monza se preguntó durante un instante si le conocía. Los soldados pusieron rodilla en tierra, una brillante masa de armaduras en la cumbre de la pendiente, erizada por alabardas que se agitaron y tintinearon al inclinarse para contener a los de Ospria, todas juntas entre sí, una floresta de hojas aceradas.
Monza vio la nube de dardos que subía desde el río. Parpadeó mientras revoloteaban hacia ella y aguantó la respiración sin saber por qué. Porque aguantar la respiración no detiene una flecha. Cascabelearon y susurraron mientras llegaban, para luego caer en el césped, cantar con sonido metálico al golpear una armadura y sonar apagadas al clavarse en la carne de los caballos.
Un caballo recibió un dardo en el cuello, se retorció y cayó de lado. Otro se inclinó al acusar el impacto, desarzonando a su jinete y lanzándolo al aire, mientras su lanza caía colina abajo, dando vueltas y levantando terrones de negro suelo. Monza llevó su caballo por entre los restos del desastre. Algo chocó con su peto y fue hacia su rostro. Respiró, medio ahogada, se agitó en la silla y sintió un dolor en la mejilla. Una flecha. Sus plumas le habían hecho un arañazo. Abrió los ojos y vio que un hombre con armadura agarraba el dardo que se le había clavado en un hombro, para luego perder el equilibrio y caer hacia un lado, siguiendo con estruendo metálico la loca carrera que su caballo acababa de emprender, porque uno de los pies se le atascaba en el estribo. Los demás prosiguieron la carga, mientras sus caballos evitaban a los caídos o los pisoteaban.
Debía de haberse mordido la lengua. Escupió sangre y volvió a clavar espuelas para que su montura siguiese adelante, sintiendo que el viento penetraba frío por su boca de labios fruncidos.
—Deberíamos haber seguido de granjeros —susurró. Los talineses avanzaron con paso lento a su encuentro.
* * *
Escalofríos nunca había conseguido saber por qué en las batallas hay tanto idiota con ganas de morir, pues ese tipo de bastardos son tan numerosos que siempre dan el espectáculo. Los que veía, llevaban sus monturas hacia la bandera blanca, justo hacia la parte de la cuña donde las lanzas la defendían primorosamente. Como el caballo que iba en cabeza quería comprobar el terreno antes de llegar a ella, derrapó y se encabritó, estando a punto de tirar a su jinete. Pero el caballo que iba detrás chocó con él, mandando a hombre y a animal hacia las relucientes puntas de las lanzas en una lluvia de sangre y de astillas. Un tercero llegó por detrás, lanzando a su jinete por encima de su cabeza y haciéndole caer al barro, donde recibió los cordiales lanzazos de la primera fila de defensores.
Los jinetes con la cabeza más en su sitio atacaron a la cuña por los flancos, rodeándola como la corriente a la roca y acometiendo a las partes donde las lanzas no estaban en alto. Los soldados gritaban y gateaban unos por encima de otros a medida que los jinetes los atacaban, intentando llegar a la parte frontal de la cuña, donde las lanzas apuntaban en todas las direcciones.
Monza fue hacia la izquierda, y Escalofríos, que no la perdía de ojo, la siguió. En el medio, un par de caballos acababan de saltar por encima de la parte frontal de la cuña para llegar a su centro, de suerte que sus jinetes ya repartían en él mazazos y tajos a diestra y siniestra. Otros caballos se estrellaron contra los que gateaban, aplastándolos, pataleándolos, haciéndoles dar vueltas, gritar e implorar, empujándolos hacia el río. Monza tajó a unos cuantos necios indecisos al pasar cerca de la refriega, tirando golpes con su arma. Un lancero la alcanzó en el espaldar, estando a punto de tirarla de la silla.
Las palabras de Dow el Negro acudieron a la mente de Escalofríos: No hay mejor momento para matar a un hombre que en una batalla, y, si es de los tuyos, aún mejor. Clavó espuelas a su montura, apremiándola para llegar al lado de Monza mientras se erguía todo lo alto que era en los estribos y levantaba el hacha sobre su cabeza. Echó los labios hacia atrás. Luego, con un rugido, la bajó hacia el rostro del lancero, partiéndoselo en dos y dejando que su estremecido cadáver cayese al suelo. De pasada, llevó su hacha hacia el lado contrario y con ella golpeó un escudo, dejando una gran muesca en él y empujando al hombre que lo llevaba hacia los cascos del caballo que estaba al lado, el cual parecía una trilladora. Quizá fuese uno de los de Rogont, pero no había tiempo para actuar de otra manera.
Matar a todos los que no vayan a caballo. Matar a todos los que vayan a caballo y que se interpongan en su camino.
Matar a todos.
Lanzó su grito de guerra, el que había pronunciado bajo las murallas de Adua, cuando consiguieron la desbandada de los gurkos sólo con sus gritos. Era el largo gemido que salía del helado Norte, aunque en aquellos momentos su voz sonase algo cascada. Se movió en redondo, sin apenas pensar en el objetivo mientras la hoja de su hacha cantaba con sonido metálico y se hundía en la carne, y las voces que le rodeaban lloraban, balbucían y chillaban.
Con voz quebrada gritaba en norteño:
—¡Morid! ¡Morid! ¡Volved al barro, cabrones!
Y sus oídos estaban saturados por rugidos y ruidos de herrería a los que no hacía ni caso. Un mar embravecido de armas que herían, de escudos que chirriaban, de metal que relucía, de huesos que reventaban, de sangre que saltaba a chorros, de rostros furiosos y aterrorizados que le rodeaban, que se retorcían e intentaban escapar mientras los tajaba, los troceaba, los rompía como el carnicero loco que hiciera su trabajo en el cadáver de un animal.
Los músculos le latían por el calor, la piel le quemaba de pies a cabeza, empapada por el sudor que producía el sol ardiente. Adelante, siempre adelante, siempre siguiendo a la manada, hacia el agua, dejando tras de sí un sangriento reguero de cuerpos rotos y de cadáveres de hombres y caballos. La batalla comenzaba a despejarse y él estaba en medio de ella, y los hombres se dispersaban a su paso. Espoleó su caballo para pasar entre dos soldados y luego para bajar de los altos y llegar a los bajíos del río. Hundió el hacha entre los hombros del que huía y luego, de revés, atizó con ella el cuello del otro, enviándole a rodar por el agua.
En aquel momento le rodeaban varios jinetes que chapoteaban en el vado, de suerte que los cascos de sus caballos levantaban brillantes surtidores de agua. Vio fugazmente a Monza, que seguía delante, metida con su caballo en el agua más profunda, el relampagueo de la hoja de su espada al bajar y tajar a los contrarios. La carga había terminado. Los caballos llenos de sudor se revolcaban en los bajíos. Los jinetes se agachaban para tirar tajos y gritaban, mientras los infantes les clavaban sus lanzas en la espalda y los herían en las piernas con sus espadas, y también a sus monturas. Un jinete se revolcaba desesperadamente en el agua, agitando la cimera de su yelmo mientras unos hombres le golpeaban con sus mazas, aporreándolo de todas las maneras posibles y dejando grandes cortes en su fuerte armadura.
Escalofríos gruñó cuando algo le agarró por el estómago, le echó hacia atrás y le desgarró la camisa. Lanzó un golpe con el codo que resultó inútil. Una mano le agarró por la cabeza, unos dedos se hundieron en la parte de su cara que estaba llena de cicatrices, y unas uñas arañaron su ojo muerto. Rugió, pataleó, se retorció, intentó golpear a su alrededor con el brazo izquierdo, pero alguien se lo tenía cogido. Soltó el escudo, fue empujado hacia atrás, fuera del caballo y hacia abajo, cayó retorciéndose en los bajíos, rodó hacia un lado y se puso de rodillas.
Un chico con una chaqueta de piel guateada estaba cerca de él, con el rostro silueteado por su mojada cabellera. Miraba algo que tenía en la mano, algo plano que relucía. Parecía un ojo. El esmalte que había estado en el rostro de Escalofríos un instante antes. El chico levantó la mirada y ambos se observaron mutuamente. Escalofríos notó algo cerca, se agachó y sintió un soplo de viento en su cabellera empapada cuando su propio escudo pasó rozándole la cabeza. Al girarse en redondo, su hacha describió un círculo completo y se clavó en las costillas de alguien, suscitando una lluvia de sangre. El golpe lo lanzó hacia un lado y le hizo gritar, cayendo luego al agua a la distancia de uno o dos pasos.
Cuando se volvió, el chico le atacaba con un cuchillo. Escalofríos se echó hacia un lado y consiguió agarrarle por el antebrazo. Ambos se resbalaron, se enredaron en un amasijo de miembros y cayeron a la fría agua. El cuchillo arañó uno de los hombros de Escalofríos, pero, como era el más grande y fuerte, le dominó. Ambos forcejearon y se arañaron, bufándose mutuamente. Dejó que el mango del hacha resbalase por su puño hasta casi tocar la hoja mientras, con la otra mano, cogía al chico por una de sus muñecas, pero sin conseguir detenerlo, porque apenas le quedaban fuerzas mientras seguía con la cabeza empapada de agua. Escalofríos apretó los dientes y giró el hacha hasta que su pesada hoja se acercó al cuello del chico.
—No —dijo él, con un susurro.
El momento de decir «no» había terminado al comenzar la batalla. Escalofríos empujó el hacha con toda la fuerza que le quedaba, gruñendo y gimiendo. Los ojos del chico se marcaron en sus órbitas a medida que el metal mordía despacio su garganta, cada vez más hondamente, y la roja abertura se hacía cada vez más ancha. La sangre brotó a borbotones pegajosos, mojando la camisa y el brazo de Escalofríos para luego caer al río y perderse en él. El chico tembló durante un instante, la roja boca completamente abierta, y entonces se le aflojaron los miembros, quedándose mirando fijamente al cielo.
Escalofríos se levantó, tambaleándose. Los jirones de la camisa le pesaban por estar empapados de sangre y de agua. Se la quitó con una mano tan adormecida, por haber estado agarrando el escudo con mucha fuerza, que de paso se arrancó parte del pelo que tenía en el pecho. Miró a su alrededor, parpadeando bajo el implacable sol. Hombres y caballos peleaban en el espejeante río, siluetas difusas y manchadas. Se agachó para recoger el hacha del cuello medio separado del chico y sintió que los bultos de cuero de su empuñadura se adaptaban a la palma de su mano como la llave a su cerradura. Chapoteó por el agua para encontrar algo más. Para encontrar a Murcatto.
* * *
La vertiginosa sensación de fuerza que la carga le había proporcionado se desvanecía rápidamente. Monza tenía la garganta seca de tanto gritar, las piernas le dolían de agarrarse con ellas al caballo. Su mano derecha era una masa retorcida de dolor con la que sujetaba las riendas, el brazo con el que empuñaba la espada le dolía desde los dedos hasta el hombro, la sangre le latía con fuerza detrás de los ojos. Se giró en redondo, sin saber ya dónde quedaban el este y el oeste. Apenas importaba.
En la guerra, la línea recta no existe, como había dicho Verturio. Allá abajo, en el vado, no había líneas, sólo jinetes e infantes empeñados en cien combates asesinos que poco importaban. Apenas se podía distinguir al amigo del enemigo, porque, a menos que se los mirase de cerca, no había mucha diferencia entre uno y otro. La muerte podía llegar de cualquier parte.
Vio la lanza, aunque demasiado tarde. Su caballo se estremeció cuando la punta se le clavó en el costado, justo al lado de su pierna. Torció la cabeza, miró con un ojo enloquecido, y sus desnudos dientes se llenaron de espuma. Monza se agarró al pomo de la silla mientras el animal caía hacia un lado, la lanza clavada muy profundamente, su pierna manchada con su sangre. Lanzó un chillido desesperado cuando comenzó a caer, los pies aún en los estribos, la espada caída de su mano cuando intentó agarrarse a la nada. El agua golpeó su costado, el pomo de la silla se le clavó en el estómago y expulsó el aire de sus pulmones.
Estaba debajo del agua, la cabeza llena de luz, las burbujas rodeándole la cara. El frío del agua se agarraba a ella, y también el frío que produce el miedo. Levantó la cabeza durante un instante. Dejar atrás la oscuridad y regresar de nuevo a la claridad, para que el ruido de la batalla haga que se te estremezcan nuevamente los oídos. Tomó aliento, tragando de paso algo de agua, tosió y aspiró otra bocanada. Agarró su silla con la mano izquierda en un intento de zafarse de ella, pero su pierna estaba atrapada debajo del caballo.
Algo se estrelló en su frente y Monza volvió a sumergirse, aturdida, desmadejada. Los pulmones le quemaban, los brazos eran como de fango. Levantó nuevamente la cabeza, aunque en aquella ocasión le costase más que antes, apenas para aspirar una bocanada de aire. Un cielo azul se movía entre un sudario de nubes blancas, como el cielo que había visto al caer desde Fontezarmo.
El sol parpadeó al mirarla, quemándola a cada vahído que ella daba, para luego atenuarse y titilar cuando el agua del río volvió a cubrirle la cara y su respiración se convirtió en un gorgoteo apagado. Ya no le quedaban fuerzas para sacar la cabeza fuera. ¿Habrían sido así los últimos instantes de Fiel, mientras se ahogaba en la noria?
Pues entonces sólo era justicia.
Una silueta oscura veló la luz del sol. Escalofríos, que parecía tener una altura de tres metros mientras estaba encima de ella. Algo brillaba en la cuenca de su ojo tuerto. Sacó lentamente una bota del agua y miró con gesto hosco, mientras el agua caía lentamente de la suela hasta su cara. Durante un momento estuvo por asegurar que iba a plantarle la bota en el cuello para que siguiera sumergida. Entonces la bajó con fuerza muy cerca de ella. Oyó cómo gruñía mientras tiraba enérgicamente de su caballo muerto. Sintió que el peso que le oprimía la pierna cedía un poco y luego otro poco más. Se retorció, gimió, respiró agua y la expulsó tosiendo, hasta que, finalmente, sacó la pierna y salió a la superficie.
Le temblaban las manos y las piernas, mientras el agua, que le llegaba hasta los codos, chispeaba y relucía ante ella, y las gotas caían de su pelo empapado.
—Mierda —dijo, casi susurrando, mientras sus labios magullados se estremecían cada vez que respiraba—. Mierda —necesitaba una pipa.
—Ya llegan —decía Escalofríos. Sintió que le metía una mano por debajo de la axila y la levantaba—. Hazte con una espada.
A causa del peso de la ropa empapada y de la armadura, llegó dando tumbos hasta un cadáver atrapado en una roca que se mecía con la corriente. Como una pesada maza con empuñadura de metal aún colgaba de su muñeca, la cogió con dedos ateridos, junto con el largo cuchillo que el muerto llevaba al cinto.
Justo a tiempo. Un hombre con armadura avanzaba hacia ella, pisando con cuidado y mirándola con ojillos atrevidos por encima de su escudo, la espada perlada de gotitas de agua. Ella dio uno o dos pasos imprecisos, como dando a entender que estaba en las últimas. Lo cual no parecía muy desacertado. Mientras aquel hombre daba otro paso, ella le cayó encima. Lo cierto es que el salto que acababa de dar apenas fue poco más que un empujón a medias, porque el pie metido en el agua no tiraba lo suficientemente rápido del resto del cuerpo para que le siguiese.
Le atizó con la maza un golpe desabrido que rebotó en su escudo y que sólo logró que el brazo le vibrase hasta el hombro. Gruñó, forcejeó con él y le apuñaló con el cuchillo, pero alcanzándole en un lado del peto, al que simplemente arañó. Él le metió el escudo en el cuerpo y la obligó a retroceder. Cuando vio la espada que iba hacia ella, tuvo la suficiente presencia de ánimo para esquivarla. Golpeó con la maza y sólo encontró el aire, perdiendo el equilibrio y casi toda la fuerza que le quedaba mientras aspiraba una bocanada de aire. La espada del contrario volvió a caer.
Entonces vio la siniestra mueca de Escalofríos detrás de él, junto con un relámpago cuando la roja hoja de su hacha atrapó la luz del sol. Con un golpe apagado, hendió el acorazado hombro del contrario hasta el pecho, lanzando un chorro de sangre hacia el rostro de Monza. Ella se tambaleó, con los oídos saturados por el chillido que más parecía un gorgoteo, con la nariz saturada por el olor de su sangre, mientras intentaba limpiarse los ojos con el dorso de una de sus manos.
Lo primero que vio fue otro soldado con barba que había levantado el visal de su yelmo y le asestaba un lanzazo. Aunque intentó echarse a un lado, la alcanzó con fuerza en el pecho, de suerte que la punta de la lanza no sólo chirrió al rozar su peto, sino que la derribó, haciendo que cayese boca arriba. Pero el soldado acababa de dar un traspié por culpa de una grieta del lecho del río, cayendo al agua y salpicándole a ella. Monza consiguió apoyarse en una rodilla mientras los cabellos manchados de sangre le tapaban la cara. Él se volvió y levantó la lanza para intentar atravesarla de nuevo. Ella se giró y metió su cuchillo entre las dos piezas de la armadura que le cubrían la pierna derecha, clavándoselo hasta la empuñadura.
El soldado se agachó encima de Monza con ojos que parecían a punto de salírsele de las órbitas y abrió la boca como si fuese a gritar. Monza gruñó mientras golpeaba con la maza hacia delante y le alcanzaba debajo de la mandíbula. Su cabeza fue rápidamente hacia atrás en medio de una lluvia de sangre, dientes y trocitos de dientes. Fue como si permaneciese ingrávido durante un momento, con las manos colgando, antes de que ella le atizara con la maza en el cuello echado hacia delante, para caer encima de él cuando él caía, rodando en el río para luego levantarse y escupir.
Había varios hombres alrededor de Monza, pero ninguno combatía. De pie, o subidos en las sillas de montar, miraban lo sucedido. Escalofríos seguía mirándola con el hacha colgada de una mano. Por alguna razón estaba desnudo de cintura para arriba, y su blanca piel estaba manchada y salpicada de sangre. Como el esmalte se le había quitado del ojo, la brillante bola de metal relucía en su órbita por el sol de mediodía, mojada con gotas de agua.
—¡Victoria! —exclamaba alguien. Insegura, tiritando, con los ojos mojados, vio en mitad del río a un hombre montado en un caballo bayo, que, erguido en los estribos, levantaba su refulgente espada hacia lo alto—. ¡Victoria!
Dio un paso titubeante hacia Escalofríos y éste bajó su hacha surcada de arañazos, para cogerla mientras caía. Ella se agarró a él y le pasó el brazo derecho por el hombro, porque el izquierdo lo llevaba colgando por el peso de la maza, pero no porque no quisiera soltarla, sino porque no podía abrir la mano.
—Hemos ganado —dijo ella con un susurro, mientras sonreía.
—Hemos ganado —dijo él, apretándola con más fuerza y casi llevándola en volandas.
—Hemos ganado.
* * *
Cosca bajó el catalejo, parpadeó y se restregó los ojos, uno medio ciego, por haberlo tenido cerrado durante casi una hora, y el otro casi igual, por haberlo tenido apretado contra el visor durante el mismo período de tiempo.
—Bueno, pues hasta aquí hemos llegado —dijo, mientras se movía un tanto incómodo en la silla de capitán general. Los pantalones se le habían metido por la sudada hendidura del trasero, y por eso intentaba sacarlos de ella—. Dios sonríe por el resultado, ¿no es eso lo que decís los gurkos?
Silencio. Ishri había desaparecido con la misma rapidez con que había llegado. Así que Cosca probó con Amistoso.
—Todo un espectáculo, ¿verdad, sargento?
El presidiario apartó su mirada de los dados, observó preocupado el valle y no dijo nada. La oportuna carga del duque Rogont había cerrado la brecha abierta en sus líneas, aplastando a los de Baol y penetrando profundamente en las filas de Talins, dejándolas desbaratadas. Haciendo precisamente todo lo contrario de aquello por lo que había merecido su sobrenombre de Duque de la Dilación. De hecho, Cosca se sentía extrañamente contento de percibir detrás de aquello la mano audaz, e incluso el puño, de Monzcarro Murcatto.
La infantería de Ospria, después de que el peligro que se había cernido sobre su ala derecha hubiese desaparecido, bloqueaba por entero las partes orientales del vado inferior. Sus nuevos aliados de Sipani, que habían participado muy bien en la refriega, venciendo en el breve enfrentamiento con la sorprendida retaguardia de Foscar, estaban a punto de cerrar la pinza sobre la ribera occidental. Más de la mitad del ejército de Orso (la parte resultante tras descontar los que habían quedado desbaratados y muertos en las pendientes y en los altos que se encontraban corriente abajo, o flotando boca abajo mientras se dirigían hacia el mar) había quedado atrapada sin remisión en los bajíos situados entre las dos pinzas, por lo que sus soldados arrojaban ya las armas. La otra mitad se daba a la fuga, pequeñas sombras oscuras que corrían por las verdes pendientes de la parte oeste del valle. Aquellas pendientes por las que apenas unas horas antes habían avanzado con tanta gallardía, confiando en la victoria. Los jinetes de Sipani se movían en pequeñas agrupaciones cerca de ellos, las armaduras reluciendo bajo el abrasador sol de la tarde mientras rodeaban a los sobrevivientes.
—Todo ha terminado, ¿verdad, Victus?
—Eso parece.
—Ésta es la parte favorita de todos. La derrota. —Siempre que uno no formase parte de ella, claro está. Cosca observó las siluetas menudas que comenzaban a salir de los vados para dispersarse por la hierba pisoteada, y sintió un sudor frío al recordar Afieri. Con un esfuerzo pudo conseguir que la mueca de despreocupación que siempre llenaba su rostro siguiese en él—. No hay nada como una buena derrota, ¿eh, Sesaria?
—¿Quién lo hubiese pensado? —el grandullón asentía lentamente con la cabeza—. Rogont ha ganado.
—El duque Rogont parece ser un caballero tan impredecible como lleno de insospechados recursos —Cosca bostezó, se desperezó y apretó los labios—. Uno de esos que tanto me gustan. Voy a intentar que me contrate. Quizá necesite ayuda para hacer limpieza —se refería a recoger a los muertos—. Para hacer prisioneros y luego cobrar el rescate —o para asesinarlos y robarles, según su estado social—. Para vigilar los pertrechos que hay que confiscar, a menos que quieran que los roben a la luz del día —lo mejor sería que los saqueasen o los quemasen antes de que ellos les pusieran los guanteletes encima.
—Dispondré lo necesario para recoger todo lo posible de los fiambres —dijo Victus con una mueca que dejaba todos sus dientes al aire.
—Hazlo, bravo capitán Victus, hazlo. Que los hombres se pongan en marcha antes de que el sol haga lo propio por Poniente. Me sentiría avergonzado si, en los tiempos venideros, los poetas dijesen que las Mil Espadas estuvieron en la batalla de Ospria... y no hicieron nada —Cosca sonrió, en aquella ocasión sin afectación—. ¿Qué tal si comemos algo?
A los victoriosos...
Dow el Negro tenía la costumbre de decir que lo único mejor que una batalla era una batalla y después un polvo, algo con lo que Escalofríos solía estar de acuerdo. Ella no parecía el tipo de mujer capaz de darle la razón en eso, pero cuando entró en la habitación a oscuras, le aguardaba en la cama, tan desnuda como un bebé. Se desperezó, puso las manos detrás de su cabeza y estiró una de sus suaves piernas hacia él.
—¿Te importa? —preguntó, moviendo las caderas de un lado hacia otro.
Aunque en aquellos momentos Escalofríos necesitase pensar con rapidez, lo único de él que se movía con rapidez era su polla.
—Estaba... —no podía pensar con claridad en nada que no fuese la mata de pelo negro que ella tenía entre las piernas, porque la ira que sentía se había desvanecido tan deprisa como la cerveza que se escapa por una jarra cascada—. Estaba..., bueno... —cerró la puerta de una patada y se acercó lentamente a ella—. Pero no importa, ¿verdad?
—Así es —salió de la cama y comenzó a desabrocharle la camisa, lentamente, como si ambos se hubiesen puesto de acuerdo.
—No puedo decir que... me lo esperase —alargó una mano hacia ella, como teniendo miedo de tocarla por si todo aquello era un sueño. Recorrió con las yemas de los dedos sus brazos desnudos y sintió que a ella se le ponía carne de gallina—. Y menos después de nuestra última conversación.
Le metió los dedos por la cabellera y tiró de su cabeza hacia ella, echándole el aliento en la cara. Le besó en el cuello, en la barbilla y en la boca.
—¿Quieres que me vaya? —y volvió a besarle suavemente en los labios.
—Joder, no —su voz apenas era más que un quejido.
Acababa de aflojarle el cinturón para hurgar en lo que había más abajo y sacarle la polla, que comenzó a manipular con una mano mientras los pantalones le caían lentamente hasta las rodillas y la hebilla de su cinturón rascaba el suelo.
Él sentía la frialdad de sus labios en el pecho y en el estómago, mientras le hacía cosquillas en la barriga con la lengua. Luego le metió una mano por debajo de las pelotas, tan fría y tan proclive a las cosquillas que le hizo retorcerse y lanzar un chillido muy poco masculino. Escuchó un sonido blando cuando rodeó su polla con los labios y se la metió en la boca, mientras él se quedaba quieto, aunque le temblasen las piernas y no consiguiese cerrar la boca. Luego comenzó a mover la cabeza lentamente de arriba abajo, siendo acompañada por el movimiento acompasado e inconsciente de las caderas de él, que gruñía por lo bajo como un cerdo que estuviese hozando.
* * *
Monza se limpió la boca con el dorso del brazo y avanzó tambaleándose hacia la cama mientras lo arrastraba consigo y él la besaba en el cuello y en el esternón y le daba mordisquitos en el pecho, gruñendo por lo bajo como un perro con un hueso.
Ella levantó una rodilla y le hizo caer de espaldas. Él frunció el ceño, con la parte izquierda de su rostro a oscuras y la derecha cubierta por las sombras que arrojaba la ondeante llama de la vela, mientras pasaba con suavidad las yemas de sus dedos por las cicatrices que ella tenía en las costillas. Monza apartó su mano con la suya.
—Ya te dije que me había caído de una montaña. Quítate los pantalones.
Él se los bajó muy deprisa, dejándoselos a la altura de los tobillos.
—Mierda, condenación, malditos... ¡ah! —cuando acabó de quitárselos de una patada, ella le empujó, haciéndole quedar boca arriba para subírsele encima, mientras una de las manos de él se deslizaba cadera abajo por ella para trabajarle entre las piernas con sus dedos previamente humedecidos. Así siguió durante algún tiempo, ella montada encima de él, gruñendo encima de su rostro y sintiendo su aliento en la cara, apretando sus caderas contra su mano, sintiendo cómo su polla se aplastaba por dentro de su ingle...
—¡Ah, espera! —se apartó y se sentó en la cama, haciendo una mueca mientras bajaba el prepucio que le cubría el capullo—. Ya lo tengo. ¡Adelante!
—Ya te avisaré cuando sea el momento —ella se abrió paso con la mano por entre sus rodillas, localizando el objetivo para apretar su coño contra él, suave y delicadamente, sin metérselo ni sacárselo, sino dejándolo a medio camino.
—¡Oh! —él se apoyó en los codos mientras, vanamente, intentaba hacer fuerza.
—¡Ah! —ella se inclinó encima de él, haciéndole cosquillas en la cara con su pelo mientras él sonreía y apretaba los dientes.
—¡Oh, urgh! —ella le metió un dedo en la boca y le echó la cabeza a un lado. Él la agarró por la muñeca y, lentamente, comenzó a lamer su cuerpo. Primero la mano, luego la barbilla. Luego la lengua.
—¡Ah! —ella comenzó a ponerse debajo de él, sonriendo y lanzando unos gruñidos que él le devolvía.
—¡Oh!
* * *
Tenía la base de su polla en una mano mientras se rozaba con su capullo, no metiéndoselo y sacándoselo, sino dejándolo a medio camino. Con la otra rodeaba la espalda de Escalofríos, manteniendo sus tetas contra su cara mientras él las masajeaba, las estrujaba, las mordía.
La mano de ella trabajaba rápido, pasándole los dedos por debajo de la barbilla, acariciando con las yemas de los dedos su mejilla arruinada, haciéndole cosquillas, peinándola, rascándola. Él sintió un súbito acceso de furia y la agarró por la muñeca, haciendo que se pusiese de rodillas para retorcerle el brazo por detrás mientras ella apoyaba la cara en las sábanas y casi no podía respirar.
Rezongaba algo en norteño de lo que ni siquiera era consciente. Sintió la ardiente necesidad de darle una paliza. De hacerse daño. Enredó la mano que tenía libre en la cabellera de ella y golpeó con fuerza su cabeza contra la pared, rugiendo y lloriqueando mientras ella gemía, se ahogaba, abría la boca todo lo que podía y movía la cabellera cada vez que respiraba. Aún le retorcía el brazo mientras ella no le soltaba la mano, agarrando con fuerza su muñeca mientras él agarraba las suyas, llevándole más cerca de ella.
¡Uh!, ¡uh!, decían los gruñidos de ambos. Crak, crak, la cama gemía al mismo tiempo que ellos. Ras, ras, decía la piel de él al rozar por detrás el trasero de ella.
* * *
Monza hizo fuerza con las caderas unas cuantas veces más y, a cada una de ellas, él lanzaba una risita, echaba la cabeza hacia atrás e hinchaba las venas del cuello. A cada una de ellas, gruñía con los dientes apretados y tensionaba tanto los músculos que sentía dolor, para luego relajarlos. Ella siguió encima de él durante un momento, tan lacia como las hojas mojadas, conteniendo el aliento. Sonrió, y él se estremeció cuando se aplastó contra su cuerpo por última vez. Luego se apartó, cogió una sábana, la arrugó y se secó con parte de ella.
Él siguió echado boca arriba, su sudoroso pecho que subía y bajaba, los brazos desmadejados, mirando el techo sobredorado.
—Así que éste es el sabor de la victoria. Si hubiese sabido que era tan bueno, habría acometido las empresas más arriesgadas.
—No, no habrías hecho nada de eso. Eres el Duque de la Dilación, ¿no lo recuerdas?
Él bajó la mirada hasta su polla húmeda y le dio un golpecito hacia un lado y luego hacia el otro.
—Bueno, ciertas cosas llevan su tiempo...
* * *
Escalofríos se tocó los dedos, abiertos, pelados, llenos de costras, arañados y que le chasqueaban por no haber soltado el hacha durante todo el día. También tenía unas marcas blancas que le cruzaban la muñeca, las cuales comenzaban a ponerse de un tenue color rosado. Apoyó sus ancas en el suelo y meció el cuerpo en el aire para relajar los músculos que le dolían. Su lujuria se había desvanecido, llevándose consigo la ira que le había poseído. Por el momento.
El collar de gemas rojas suscitó un sonido cristalino cuando ella rodó por la cama para mirarle. Al quedar boca arriba, sus tetas quedaron planas encima de sus costillas, y los huesos de las caderas se marcaron contra su estómago, así como sus clavículas, perfectamente separadas de los huesos de sus hombros. Hizo una mueca de dolor al mover la mano y se masajeó la muñeca.
—No quería hacerte daño —dijo él con un gruñido, mintiendo como un bellaco sin darle mucha importancia.
—Oh, no soy una persona delicada. Y puedes llamarme Carlot —se incorporó en la cama y rozó suavemente los labios de él con una de las yemas de sus dedos—. Creo que ahora nos conocemos mucho mejor...
* * *
Monza se levantó con dificultad de la cama y caminó hacia el escritorio, sintiendo las piernas débiles y doloridas mientras pisaba el frío mármol. La pipa estaba encima de él, al lado de la lamparilla. La hoja del cuchillo relucía mientras el largo y pulimentado fuste de la pipa brillaba. Se sentó delante. La víspera no hubiera podido apartar sus temblorosas manos de ella. En aquel momento, incluso con la legión de cortes, golpes y arañazos producidos durante la batalla que tenía encima, ni siquiera la llamaba con la mitad de insistencia que antes. Extendió la mano izquierda, cuyos nudillos comenzaban a perder las costras que los cubrían, y la observó con el ceño fruncido. No temblaba.
—Jamás pensé que pudiese lograrlo —dijo en voz baja.
—¿Eh?
—Derrotar a Orso. Pensaba que podría matar a tres de ellos. Quizá a cuatro, antes de que me matasen. Nunca pensé que viviría tanto tiempo. Nunca pensé que lo conseguiría.
—Pues ahora se diría que la ventaja está a tu favor. Hay que ver lo deprisa que la esperanza puede cobrar vida de nuevo —Rogont estaba delante del espejo. Era de grandes dimensiones, orlado con flores de colores fabricadas con cristal de Visserine. Mientras se miraba, Monza apenas podía creer que hubiese sido tan casquivana. Las horas que había desaprovechado delante del espejo. Las fortunas que ella y Benna habían dilapidado en ropas. Al menos, una caída montaña abajo, un cuerpo lleno de cicatrices, una mano arruinada y seis meses viviendo como un perro perseguido habían servido para curarla de todo eso. Quizá debiera sugerirle a Rogont seguir el mismo tratamiento.
El duque alzó la barbilla de manera regia e hinchó el pecho. Enarcó una ceja, perdiendo su regia apariencia al contemplar el arañazo bastante largo que tenía debajo de la clavícula.
—Maldición —dijo.
—¿No te habrás arañado con la lima de las uñas?
—Este corte de espada tan feroz supuso la muerte de un hombre de inferior condición, ¡creía que lo habías visto! ¡Pero yo lo soporté sin queja alguna y luché como un tigre mientras mi sangre se derramaba, se derramaba, repito, por el interior de mi armadura! Estoy comenzando a sospechar que puede dejarme una cicatriz.
—No dudo de que la llevarás con un orgullo imponente. Deberías hacer un agujero en todas tus camisas para mostrarla en público.
—Lo haría si no supiese que te estás burlando de mí. Debes comprender que, si las cosas se desarrollan según mis planes (y, por lo que puedo ver, eso parece), no tardarás en dirigir tus sarcasmos al rey de Styria. De hecho ya le he encargado la corona a Zoben Casoum, el mundialmente famoso maestro joyero de Corontiz...
—Hecha de oro gurko, estoy por asegurar.
Rogont hizo una pausa durante unos instantes, aún con el ceño fruncido, y añadió:
—El mundo no es tan simple como crees, general Murcatto. Nos asola una gran guerra.
—¿Acaso crees que no me he dado cuenta? —Monza acababa de lanzar un bufido—. Vivimos en los Años de Sangre.
Él le devolvió el bufido y respondió:
—Los Años de Sangre sólo son la escaramuza final. Esta guerra comenzó antes de que nacieses. Una disputa entre los gurkos y la Unión. O entre las fuerzas que los controlan a ambos, la Iglesia de Gurkhul y los bancos de la Unión. Sus campos de batalla están por todas partes, y cada hombre tiene que escoger un bando. Orso cuenta con los bancos como inversores. Y yo cuento... con los míos. Todos los hombres tienen que arrodillarse ante alguien.
—Quizá no lo hayas notado, pero yo no soy un hombre.
—Oh, sí que lo había notado —Rogont volvía a sonreír sin jactancias—. Fue lo segundo que me atrajo de ti.
—¿Y lo primero?
—Que puedes ayudarme a unificar Styria.
—¿Y por qué debería?
—Una Styria unida... podría ser tan grande como la Unión, tan grande como el Imperio de Gurkhul. ¡Más grande, quizá! Podría evitar la servidumbre de tener que tomar constantemente partido por uno de los dos y ser autónoma. Libre. ¡Nunca nos hemos encontrado más cerca de conseguirlo! Nicante y Puranti se han postrado ante mí para volver a entrar en la Liga. Affoia jamás la dejó. Sotorius es mi hombre, siempre que le conceda unas cuantas cosas irrelevantes, apenas unas cuantas islas y la ciudad de Borletta...
—¿Y qué dirán al respecto los ciudadanos de Borletta?
—Dirán lo que yo les diga. Son gente muy voluble, como pudiste comprobar cuando se pelearon para ofrecerte la cabeza de su amado duque Cantain. Muris se humilló ante Sipani hace mucho tiempo, y ahora se humilla ante mí, al menos de palabra. El poder de Visserine ha sido quebrado. Lo mismo vale decir para Musselia, Etrea y Caprile. Creo que Orso y tú, cuando trabajabas para él, les sacasteis fuera del cuerpo ese temperamento tan independiente que tenían.
—¿Y Westport?
—Detalles, detalles. Parte de la Unión o de Kanta, según a quien preguntes. No, ahora debemos centrarnos en Talins. Talins es la llave de la cerradura, el cubo de la rueda, la pieza que falta en mi fantástico rompecabezas.
—Cuánto te gusta escucharte.
—Porque me parece que todo lo que digo tiene perfecto sentido. El ejército de Orso ha sido dispersado, y su poder con él, que se ha ido como el humo llevado por el viento —arqueó las cejas de manera muy significativa, y ella movió una mano con displicencia—. Acaba de darse cuenta de que se le ha roto la espada y de que no tiene amigos que le apoyen. Pero no bastará con destruir a Orso. Necesito a alguien que le reemplace, alguien que guíe a los turbados ciudadanos de Talins hacia mi graciado regazo.
—Pues avísame cuando hayas dado con el pastor que te viene bien.
—Oh, ya lo tengo. Alguien con destreza, astucia, resistencia a toda prueba y una reputación temible. Alguien a quien en Talins aman más que al propio Orso. Alguien a quien él intentó matar, porque..., según él, quería arrebatarle el trono...
Ella entornó los ojos cuando dijo:
—Si entonces no lo quería, aún menos lo quiero ahora.
—Pero, puesto que está al alcance de tu mano... ¿qué pasará después de que te hayas vengado? Mereces que te recuerden. Te mereces dar forma a esta época —Benna le habría dicho lo mismo. Monza tuvo que admitir que cierta parte de ella disfrutaba con aquella lisonja. Disfrutaba por volver a estar cerca del poder. Como se había acostumbrado tanto a la una como al otro, los echaba en falta—. Además, ¿qué mejor venganza que hacer realidad lo que más miedo le daba a Orso? —como aquellas palabras no habían caído en saco roto, Rogont sonrió para dar a entender que era consciente de ello—. Déjame que te hable con sinceridad. Te necesito.
* * *
—Déjame que te hable con sinceridad. Te necesito —como aquellas palabras le hacían sentirse orgulloso, ella sonrió para dar a entender que era consciente de ello—. Apenas me queda un amigo en todo el Círculo del Mundo.
—Pues parece que tienes cierto gancho para conseguir otros nuevos.
—Es más difícil de lo que crees. Siempre soy una desplazada —no necesitaba decir que sólo lo era desde hacía pocos meses. Según él, no mentía, aunque dijese la verdad a medias para acomodarla a sus intereses—. Y en ocasiones resulta muy difícil distinguir a los amigos de los enemigos.
—Tienes mucha razón —no podía por menos de dársela.
—Me atrevería a decir que, en el lugar de dónde vienes, la lealtad es considerada una cualidad muy noble. Aquí, en Styria, el hombre debe doblegarse al viento que sopla. —Era difícil pensar que alguien con una sonrisa tan dulce guardase algún oscuro designio en la cabeza. Pero para entonces todo le parecía oscuro. Todo escondía dentro un cuchillo—. Como les sucedió a nuestros comunes amigos la general Murcatto y el gran duque Rogont, por ejemplo —los dos ojos de Carlot convergieron en el único que él tenía—. Me pregunto qué estarán haciendo en este momento.
—¡Follar! —dijo él casi ladrando, con una furia tan a punto de desbordarse que ella se echó a un lado, como si estuviera esperando que volviese a agarrarla para usar su cabeza de ariete contra la pared. Quizá se le ocurrió hacerlo. O quizá se le hubiera pasado por la imaginación darse él mismo de cabezazos. Fuera lo que fuese, a los pocos instantes ella volvía a tener el rostro tan bien compuesto como antes, con una sonrisa aún mayor en los labios, porque lo que más le gustaba de un hombre era la rabia asesina que pudiera expresar.
—La Serpiente de Talins y el Gusano de Ospria, enroscados el uno en el otro. No está mal para ser una pareja de traidores. El mayor mentiroso de Styria y la mayor asesina —pasó suavemente la yema de su dedo índice por la cicatriz que surcaba el pecho de él—. ¿Qué sucederá después de que ella se haya vengado? ¿Qué sucederá después de que él la haya levantado bien en alto, como un niño que quisiera enseñarle un juguete a toda Talins? ¿Habrá algún sitio para ti cuando terminen los Años de Sangre? ¿Cuando la guerra haya terminado?
—En ningún lugar habrá un sitio para mí a menos que esté en guerra. He podido comprobarlo en muchas ocasiones.
—Entonces temo por ti.
—Soy afortunado de tenerte para que vigiles mi espalda —dijo él con un bufido.
—Pero me gustaría hacer algo más. Porque ya sabes cómo la Carnicera de Caprile solventa sus problemas, y también que el duque Rogont tiene muy pocos miramientos con la gente honrada...
* * *
—Tengo muchos miramientos con la gente honrada, pero eso de luchar desnudo de cintura para arriba... —Rogont puso cara de asco, como si acabase de probar leche cortada—. Es una frase hecha. No conseguirás que lo haga.
—¿Luchar?
—Mujer, ¿cómo te atreves? ¡Soy Stolicus renacido! Ya sabes a lo que me refiero. A tu cómplice norteño de un... —Rogont movió blandamente una mano cerca de su cara— ojo, o sin un ojo.
—¿Tan pronto celoso? —musitó ella, cansada de seguir insistiendo.
—Un poco. Pero lo que me preocupan son los celos de él. Es un hombre muy inclinado a la violencia.
—Por eso lo contraté.
—Quizá sea hora de despedirlo. Los perros rabiosos suelen morder a su amo con mayor frecuencia que a sus enemigos.
—Y a los amantes de su amo antes que a nadie.
Rogont carraspeó un tanto nervioso antes de proseguir.
—Es evidente que eso no lo queremos. Parece agarrarse a ti con mucha fuerza. Cuando una lapa se agarra con mucha fuerza al casco de una nave, es necesario, en ocasiones, despegarla con una fuerza que resulta súbita, inesperada y decisiva.
—¡No! —su voz era más aguda que sus pensamientos—. No. Me ha salvado la vida. En más de una ocasión, y poniendo en peligro la suya. Ayer mismo, por ejemplo. ¿Y hoy quieres matarlo? No. Se lo debo —vaciló al recordar el olor que había desprendido la hoja al rojo de Langrier al quemarle la cara. Debería haberte tocado a ti—. ¡No! No le tocaré.
—Piensa en ello —Rogont se acercó lentamente a su lado—. Comprendo tu desgana, pero debes comprender que será lo más prudente.
—¿Lo más prudente? —se burlaba de él—. Te lo aviso. Déjale tranquilo.
—Monzcarro, compréndeme, por favor, es tu seguridad lo que me... ¡ufff! —ella saltó de la silla, le dio un pisotón en un pie, le agarró por un brazo mientras caía de rodillas, se lo llevó hacia detrás de la espalda, le retorció la muñeca a la altura de los omóplatos y le obligó a agacharse hasta tocar con el rostro el frío mármol.
—¿No me has oído decir «no»? Si necesito una fuerza súbita, inesperada y decisiva... —le retorció la mano un poco más para que chillara y se debatiese sin poder librarse— creo que podré encontrarla por mi cuenta.
—¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo comprendo perfectamente!
—Bien. No vuelvas a tocar este asunto —le soltó la muñeca y él se quedó donde estaba durante un instante, respirando desacompasadamente. Se dio la vuelta, masajeándose despacio la muñeca y la miró enfadado mientras ella se montaba encima de su estómago.
—No deberías haber hecho eso.
—A lo mejor disfruté al hacerlo —echó una mirada por encima del hombro. La pajarita, que se ya le estaba alegrando, coceaba por detrás de una de las piernas de Monza—. No estaba segura de que no te atrevieses a hacerlo.
—Ahora que lo mencionas, debo confesarte que me gusta que una mujer fuerte me domine —ella se acarició las rodillas con las yemas de los dedos de él, pasó sus manos por el interior de sus caderas llenas de cicatrices y luego les hizo recorrer el sentido inverso—. ¿Podría convencerte, no sé, de que... te meases encima de mí?
—No tengo por qué hacer eso —Monza puso cara de preocupación.
—Pues entonces... ¿sólo un poquito? Y luego...
—Creo que podría llenar el orinal.
—Sería malgastar su contenido. Y el orinal no lo apreciaría.
—Una vez que está lleno, se puede hacer con él lo que se quiera, ¿no te parece?
—Ugh. No es lo mismo.
—Una supuesta gran duquesa meándose encima de uno que va a ser rey —Monza movía despacio la cabeza mientras se apartaba de él—. No lo dirás en serio.
* * *
—Ya basta —Escalofríos estaba cubierto de moratones, magulladuras y arañazos. Una fea cuchillada le atravesaba la espalda, justo donde más difícil resulta rascarse. En aquellos momentos en que la polla comenzaba a ponérsele blanda, aquel calor tan pegajoso hacía que le picase tanto que perdía la paciencia. Ya estaba cansado de darle tantas vueltas al asunto, cuando era evidente de lo que se trataba, tan evidente como si encima de la cama hubiese un cadáver que se pudría—. Si quieres ver muerta a Murcatto, dilo de una vez.
—Eres sorprendentemente obtuso —dijo ella, dejando la boca abierta.
—No, soy todo lo obtuso que, según tú, debe ser un asesino tuerto. ¿Por qué?
—¿A qué te refieres?
—¿Por qué quieres que muera? Soy algo idiota, pero no «muy idiota». No creo que a una mujer como tú le atraiga mi cara bonita. Ni mi sentido del humor. Quizá quieras vengarte por lo que te hizo en Sipani. A todo el mundo le gusta la venganza. Quizá tú sólo formes parte de ella.
—Una parte nada despreciable... —le pasó lentamente la yema de uno de sus dedos por una pierna—. En lo que a ti concierne, te diré que siempre preferí un hombre honrado a otro con una cara bonita. Pero me pregunto... si puedo confiar en ti.
—No. Lo que te preguntas es si yo podré hacerte el trabajito, ¿verdad? —cogió el dedo que aún movía por su pierna y se lo retorció, acercando hasta su rostro el suyo cubierto de dolor—. ¿Qué te traes entre manos?
—¡Ah! ¡Hay un hombre en la Unión! ¡Y yo trabajo para él! ¡Es el que, en primera instancia, me envió a Styria para que espiase a Orso!
—¿El Lisiado? —era el nombre que había dicho Vitari. El individuo que estaba detrás del rey de la Unión.
—¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! —chilló cuando le retorció el dedo con más fuerza. Luego lo soltó y ella se lo llevó al regazo y comenzó a chupárselo—. No deberías haberlo hecho.
—Quizá disfruté al hacerlo. Adelante.
—Cuando Murcatto me obligó a traicionar a Orso... también me obligó a traicionar al Lisiado. A Orso lo considero un enemigo con el que puedo vivir, pero...
—¿Pero no puedes vivir teniendo miedo del Lisiado?
—No —tragó saliva—. Es imposible.
—¿Es peor enemigo que el duque Orso?
—Mucho peor. Quiere a Murcatto. Ella supone una amenaza para el plan que urdió con sumo cuidado: que Talins ingrese en la Unión. La quiere muerta —en aquellos momentos en que se había quitado la máscara de la cordialidad, parecía cansada, pues tenía los hombros caídos y la mirada baja puesta en las sábanas. Hambrienta, enferma y muy, pero que muy, asustada. A Escalofríos le gustó su aspecto. Quizá fuese la primera cosa sincera que había visto desde que aterrizó en Styria—. Si encontrase alguna manera de matarla, mi vida estaría a salvo —dijo con un susurro.
—Y yo me iría contigo.
—¿Lo harías? —volvió a mirarle, y sus ojos estaban muy serios.
—Hoy mismo podría haberlo hecho —podía haberle partido la cabeza con su hacha. Podría haberle puesto la bota encima de la cara para que no pudiese salir del agua. Y luego ella habría tenido que respetarle. Pero la salvó. Porque estaba esperando. Quizá aún estuviese esperando, pero aquella esperanza le convertía en un necio. Y Escalofríos era una buena persona que ya estaba cansada de parecer idiota.
¿A cuántos hombres había matado en todas aquellas batallas, escaramuzas, luchas desesperadas acaecidas en el Norte? ¿Cuántos más en el medio año escaso que llevaba en Styria? ¿Cuántos en el Cardotti, rodeado por el humo y la locura? ¿Cuántos en la batalla acontecida apenas unas horas antes? ¿Cuántos entre las estatuas del palacio ducal de Salier? Por lo menos, una veintena. Más. Y entre ellos también había mujeres. Caminaba ensangrentado, tanto como el mismísimo Sanguinario. No le parecía que, por añadir una víctima más a la cuenta, fuese a perder el sitio entre la gente honrada. Torció la boca.
—Puedo hacerlo —la cicatriz de su rostro demostraba que él no era nada para Monza. ¿Por qué seguir preocupándose por ella?—. No me costará mucho trabajo.
—Pues hazlo —ella reptó hacia él a cuatro patas, la boca entreabierta, sus pálidos pechos caídos por el peso, mirando fijamente su único ojo—. Por mí —restregó sus pezones contra el pecho de él mientras se le ponía encima—. Por ti —su collar de gemas tan rojas como la sangre tintineó de manera muy agradable al rozar el pecho de Escalofríos—. Por nosotros.
—Tendré que encontrar el momento apropiado —deslizó una mano por debajo de su espalda y la bajó hasta su trasero—. La precaución es lo primero, ¿no te parece?
—Por supuesto. Nada sale bien si se hace de manera... precipitada.
Tenía la cabeza impregnada con su perfume, el dulce aroma de las flores mezclado con el olor dulzón del acto sexual.
—Me debe dinero —dijo con un gruñido, como si aquello supusiese un problema.
—¡Ah, el dinero! Yo me dedicaba al comercio, no sé si lo sabes. Comprar. Vender —sentía el calor de su respiración en el cuello, en la boca, en la cara—. Y por lo que sé, debido a mi larga experiencia, en cuanto la gente comienza a hablar del precio es porque la transacción está a punto de cerrarse —se le acercó aún más para rozar con sus labios las cicatrices que tenía en la parte inferior de la mejilla—. Haz esto por mí y te prometo que tendrás tanto dinero que nunca te lo podrás gastar —la fría punta de su lengua, dulce y refrescante, lamió suavemente la carne enrojecida que se encontraba alrededor de su ojo de metal—. Tengo buenas relaciones... con la Banca de... Valint y Balk...
Tanto por no hacer nada
La plata relucía bajo la luz del sol con ese brillo tan especial que consigue que a uno se le haga la boca agua y que, de alguna manera, sólo posee el dinero. Toda una caja fuerte llena de dinero, a la vista de todos, atrayendo las miradas de todos los hombres del campamento aún más que si una condesa desnuda se desperezase lascivamente encima de una mesa. Montones de monedas recién acuñadas que brillaban y titilaban. Monedas de uso corriente en Styria, manoseadas por algunos de los individuos más mugrientos que vivían en ella. Una ironía que resultaba divertida. Como no podía ser de otra manera, las monedas tenían en uno de sus lados las consabidas escamas, símbolo tradicional del comercio desde el tiempo del Nuevo Imperio. Y en el otro, el adusto perfil del gran duque Orso de Talins. A Cosca le pareció una ironía aún más hilarante que estuviese pagando a los miembros de las Mil Espadas con las monedas que llevaban impreso el rostro del hombre al que acababan de traicionar.
A lo largo de una fila dominada por las marcas de la viruela, los escupitajos, las miradas bizcas, el rascarse, las toses y la mugre, los soldados y la plana mayor de la primera compañía del primer regimiento de las Mil Espadas pasaban por la mesa improvisada para recibir su inmerecido premio. Eran supervisados de cerca por el notario jefe de la brigada y una docena de sus veteranos de mayor confianza, lo cual era tan necesario como apropiado, porque, en el transcurso de aquella mañana, Cosca había observado tan gran número de trampas que hubieran podido quitarle el hipo a cualquiera.
Los soldados se acercaban a la mesa en varias ocasiones, vestidos de manera diferente, para dar nombres falsos o de otros camaradas muertos. O exageraban por costumbre, embelleciendo su historial, añadiéndose años de servicio, o disminuyéndolo cuando se adjudicaban una subida de empleo y sueldo. Lloraban por las madres enfermas, los hijos o los conocidos. Lanzaban una devastadora rociada de lamentos acerca de la comida, la bebida, el equipo, la cagalera que tenían, los superiores, lo mal que olían algunos, el tiempo, los objetos que les habían robado, las heridas recibidas, las heridas infligidas, los desprecios que delataban la falta de honor y cualquier otra cosa que se les ocurriera. Si en el combate hubiesen demostrado la misma audacia y persistencia de que hacían gala al recoger de su comandante aquella paga un tanto deshonesta, habrían sido la mejor fuerza de combate de todos los tiempos.
Pero el sargento mayor Amistoso lo observaba todo. Como había trabajado durante varios años en las cocinas de Seguridad, donde docenas de los más infames timadores rivalizaban diariamente entre sí para conseguir el suficiente pan con el que sobrevivir, se sabía todos los trucos, las maneras de timar y las estratagemas mejores que se aplicaban en aquella parte del infierno. Nada escapaba a su mirada de basilisco. El presidiario no permitía que ni uno solo de los relucientes retratos del duque Orso fuese entregado de manera improcedente.
Cosca movió la cabeza con gran desánimo cuando el último soldado abandonó la fila con paso cansino, porque acababa de comprobar que la inaguantable cojera por la que había estado pidiendo una compensación se le había curado de manera milagrosa.
—¡Por los Hados, pensábamos que estarían contentos por la recompensa! ¡No han tenido que luchar para conseguirla! ¡Ni mucho menos robar por ella! Cuanto más le das a la gente, más quiere y menos contenta se siente. Nadie aprecia lo que se consigue sin esfuerzo. ¡La caridad es una peste! —dio una palmadita en el hombro al notario, haciendo que se le torciese la línea que intentaba escribir derecha.
—Los mercenarios ya no son lo que eran —rezongó aquel hombre mientras tachaba con desgana.
—¿No? Pues a mí me parecen mucho más violentos y más sórdidos que nunca. Decir que las cosas ya no son como eran suele ser la excusa de una mente poco abierta. Cuando la gente dice que las cosas eran mejores, invariablemente quieren decir que eran mejores para ellos, porque eran jóvenes y mantenían intactas todas sus esperanzas. El mundo comienza a ser un lugar más oscuro a medida que uno comienza a deslizarse hacia la tumba.
—¿Acaso no seguimos siendo todos la misma persona? —preguntó el hombre de leyes mientras levantaba la cabeza con tristeza.
—Algunos mejoran y otros empeoran —Cosca suspiró profundamente—. Pero, a gran escala, no he observado cambios substanciales. ¿A cuántos de nuestros héroes hemos pagado en el día de hoy?
—A los de la compañía de Squire, del regimiento de Andiche. Esos que veías eran del regimiento de Andiche.
—Por favor —Cosca se tapó los ojos con una mano—, no menciones ese corazón tan valiente. Su pérdida aún atenaza mi corazón. ¿A cuántos hemos pagado?
El notario se humedeció los dedos, pasó un par de páginas de su libro de cuentas y contó las entradas:
—Una, dos, tres...
—A cuatrocientos cuatro —dijo Amistoso.
—¿Y cuántos somos en las Mil Espadas?
—¿Contando a todos los auxiliares, sirvientes y compradores? —el notario hizo una mueca.
—A todos.
—¿A las putas también?
—¡A ellas cuéntalas las primeras, porque hacen el trabajo más duro de toda la jodida brigada!
El notario miró compungido al cielo y comenzó a decir:
—Pues...
—Doce mil ochocientos diecinueve —se le adelantó Amistoso.
Cosca se le quedó mirando y comentó:
—Había oído decir que un buen sargento vale lo que tres generales, pero tú, amigo mío, ¡vales lo que tres docenas de ellos! ¿Trece mil? ¡Pues tendremos hasta mañana por la noche!
—Más o menos —dijo el notario con un gruñido mientras pasaba la página—. Ahora le toca a la compañía de Crapstane, del regimiento de Andiche. El regimiento de Andiche... está... aquí.
—¡Bah! —Cosca desenroscó el tapón de la petaca que Morveer le había tirado en Sipani y se la llevó a los labios, la agitó y comprobó que estaba vacía. Miró con cara de pocos amigos aquel recipiente metálico lleno de abolladuras, recordando con una ligera preocupación las burlonas palabras del envenenador, cuando le había asegurado que la gente nunca cambia. Aunque mejor hubiese sido decir que con bastante preocupación, porque la necesidad de echarse un trago comenzaba a ser acuciante—. Hagamos un breve interludio mientras la relleno. Que la compañía de Crapstane se ponga en fila —se levantó, haciendo una mueca cuando sus doloridas rodillas volvieron a la vida y esbozó una sonrisa. Un hombre muy alto se acercó rápidamente hacia él en medio del barro, el humo, las lonas y la confusión que reinaban en el campamento.
—¡Vaya, pero si es maese Escalofríos, del frío y sangriento Norte! —era evidente que el norteño no había querido ponerse ropas elegantes, porque llevaba una guerrera de piel y una camisa de tela basta que se había remangado hasta los codos. Su cabellera, tan corta como la de cualquier caballerete de Musselia cuando Cosca le viera por primera vez, le había crecido hasta convertirse en una maraña indomable, y su fuerte mandíbula estaba cubierta por algo que equidistaba de la barba y la pelusa. Pero nada de todo aquello podía disfrazar la enorme cantidad de cicatrices que le cubría medio rostro. Hacía falta algo más que una abundante mata de pelo para ocultarla—. ¡Mi antiguo compañero de aventuras! O de crímenes, como es el caso. Estás guiñando el ojo —y así era, porque el reluciente metal que ocupaba la órbita del ojo vacante atrapaba la fuerte luz del sol, brillando con una intensidad cegadora— ¡Tienes buen aspecto, amigo mío, muy buen aspecto! —aunque realmente su rostro estuviese mutilado.
—Rostro feliz, corazón feliz —el norteño exhibió una sonrisa forzada en la que apenas movió la carne quemada que le cubría medio rostro.
—Así es. Si te desayunas con una sonrisa, almorzarás con una alegría acojonante. ¿Dónde estuviste durante la batalla?
—Pues en ella.
—Ya lo suponía. Jamás pensé que tuvieses algún remilgo a la hora de remangarte. ¿Fue sangrienta?
—Lo fue.
—La sangre floreció en muchos hombres, ¿verdad? Seguro que viste a muchos a los que les pasó eso, ¿no?
—Así fue.
—¿Y dónde está tu jefa, mi infame aprendiza, sustituía y predecesora, la general Murcatto?
—Detrás de ti —dijo una voz aguda.
—¡Por los dientes de Dios, mujer! —se giró en redondo—. ¡Aún no has perdido la capacidad de espantar a la gente! —hizo como si se hubiese asustado para que ella no observara el sentimiento de cariño que embargaba su corazón cada vez que la veía, por el que se le quebraba la voz. Aunque tuviese un largo arañazo en una mejilla y algunas magulladuras en el resto de la cara, su aspecto era bastante bueno. Demasiado bueno. —Mi alegría al verte viva no conoce límites, por supuesto —se quitó el sombrero, moviendo su pluma como para disculparse, y se arrodilló en la tierra que se encontraba delante de ella—. Digamos que me perdonas por todo el teatro que hice. Ahora ves que estaba pensando en ti todo el tiempo. El afecto que siento por ti no ha sufrido menoscabo.
—¿Afecto? —ella se le rió en la cara. Era mucho más de lo que hubiera podido pensar e incluso más de lo que él hubiese podido hacerle sentir—. ¿Así que esa pantomima tuya fue por mi bien? Podría desmayarme por la gratitud que siento.
—Una de las características que siempre me resultaron más atractivas de ti era la rapidez con que te desmayabas —se echó hacia atrás para no perder el equilibrio—. Supongo que debido a tu sensible corazón de mujer. Ven conmigo, quiero mostrarte una cosa. —Salió con ella de entre los árboles y la condujo hacia la alquería, cuyas paredes enjalbegadas de blanco reflejaban el sol del mediodía, con Amistoso y Escalofríos a la zaga, como si fuesen malos recuerdos—. Debo confesar que, además de hacerte un favor y de la cruda tentación que suponía después de tan largo tiempo el poderle poner a Orso mi bota en el culo, también existía la posibilidad de conseguir ciertas ganancias personales.
—Algunas cosas nunca cambian.
—Si nada cambia, ¿por qué tendría que cambiar yo? La oferta consistía en una cantidad considerable de oro gurko. Bueno, como bien sabes, tú fuiste la primera en ofrecérmelo. Y luego, oh, Rogont tuvo la amabilidad de prometerme, siempre que le ayudase a conseguir la corona de Styria, algo que ahora parece altamente probable, el gran ducado de Visserine.
—¿Tú? —Cosca se sintió muy satisfecho al ver el respingo de Monza—. ¿El jodido gran duque de Visserine?
—No creo que firme los decretos con el título de jodido, pero, si quitamos esa palabra, todo lo demás es correcto. Aunque creo que Gran Duque Nicomo suena mejor, ¿o no? A fin de cuentas, Salier está muerto.
—Eso ya lo sabía.
—No tenía herederos, ni siquiera lejanos. La ciudad fue saqueada, devastada por el fuego, su gobierno se colapso, la mayoría del populacho huyó, fue muerto o se aprovechó de la situación del modo que fuese. Visserine necesita un jefe fuerte e implacable que le devuelva sus glorias.
—Y para eso te pondrán a ti.
—¿Quién mejor que yo para esa tarea? —Cosca se permitió una cuchufleta—. ¿Acaso no soy de Visserine?
—Como tanta otra gente. No sé si ellos también querrán conseguir un ducado.
—Pero como sólo hay uno, será para mí.
—¿Por qué lo quieres tanto? ¿Por el compromiso? ¿Por la responsabilidad? Creí que odiabas todo eso.
—Yo también lo creía, pero entonces comprendí que la estrella fugaz que me regía acabaría llevándome al arroyo. No he tenido una vida productiva, Monzcarro.
—No me digas.
—He malgastado mis dones para nada. La autocompasión y el odio a mí mismo me han hecho recorrer los incómodos caminos que conducen al desprecio por uno mismo, a maldecirse a sí mismo y al borde de la autodestrucción. ¿Qué tenían todos en común?
—¿Tú?
—Precisamente. Mi vanidad, Monza. El pensar sólo en mí. La lacra de una infancia desgraciada. Para mi salvación y la de mis amigos necesito convertirme en adulto. Sacar fuera aquello para lo que sirvo. Es lo que tú solías decirme, que llegaba un momento en que uno tenía que apegarse a algo. ¿Qué mejor manera que comprometerme de corazón para servir a la ciudad donde nací?
—Comprometerte de corazón. ¡Ay de la pobre ciudad de Visserine!
—Estarán mejor conmigo que con ese glotón que también era un ladrón de obras de arte.
—Pues ahora tendrán a un borracho que robará todo lo que pille.
—Me juzgas mal, Monzcarro. La gente puede cambiar.
—Creo que hace muy poco acabas de decir lo contrario, que nada cambia.
—He cambiado de manera de pensar. ¿Por qué no? Sólo en un día he hecho una fortuna y conseguido también uno de los ducados más ricos de Styria.
—Y todo eso lo conseguiste sin levantarte del sillón —movía la cabeza para expresar asombro y disgusto.
—Ahí está el auténtico truco. Cualquiera puede conseguir una recompensa —Cosca echó la cabeza hacia atrás y sonrió a las negras ramas y al cielo azul que estaba más arriba—. Fíjate, considero altamente improbable que, a lo largo de la Historia, alguien haya ganado tanto por no hacer nada. Pero no soy el único en beneficiarse del éxito de ayer. Me atrevo a decir que el gran duque Rogont estará muy contento por el resultado. Y tú has dado un gran paso hacia tu gran venganza, ¿o no? —se agachó para estar más cerca de ella—. Por cierto, hablando de eso, tengo un regalo para ti.
—¿Qué regalo? —ella frunció el cejo y le miró temerosa.
—No quería estropearte la sorpresa. Sargento Amistoso, ¿querría llevar hasta la casa a nuestra antigua patrona y a su compañero del Norte, y enseñarles lo que ayer mismo descubrimos? Por supuesto que si ella lo desea —y se volvió con una sonrisa burlona—. ¡Ahora somos muy amigos!
* * *
—Por aquí —Amistoso empujó la puerta, que se abrió con un crujido. Monza echó un vistazo a Escalofríos, que respondió encogiéndose de hombros. Ella se agachó por debajo del dintel y entró en una habitación poco iluminada y fresca, a pesar del calor que hacía fuera, que tenía un techo abovedado de ladrillos y, como mobiliario, los pocos rayos de sol que cruzaban su polvoriento suelo de piedra. Cuando sus ojos se acomodaron a la penumbra, pudo distinguir una figura acurrucada en el rincón más distante. Y cuando, entre el tintineo de las cadenas que llevaba en los tobillos, aquella figura dio un paso hacia delante, los mugrientos cristales de la ventana proyectaron una sombra en forma de cruz sobre su rostro.
Era el príncipe Foscar, el hijo menor del duque Orso. Monza sintió que todo su cuerpo se quedaba rígido.
Desde la última vez que lo había visto corriendo en Fontezarmo por la sala de su padre, mientras gemía por no querer participar en su asesinato, había decidido por fin dar el estirón. Había perdido la pelusilla que le cubría el labio superior, ganado un ramillete de arañazos alrededor de un ojo y cambiado su mirada de estar siempre disculpándose por otra de miedo. Monza miró a Escalofríos y a Amistoso cuando la siguieron a la habitación. Su mera presencia delante de un prisionero era todo lo contrario de la esperanza. Finalmente, a regañadientes, los ojos de Foscar fueron directamente a los de Monza, con la mirada triste de quien sabe lo que le va a suceder.
—Entonces es cierto —dijo con un susurro—. Estás viva.
—No como tu hermano. Le apuñalé en la garganta y luego lo tiré por la ventana —a medida que Foscar tragaba saliva, pudo ver que su nuez subía y bajaba por su cuello—. Envenené a Mauthis. Ganmark quedó atravesado por una tonelada de bronce. A Fiel lo apuñalé, hice que se ahogara y que se quedara colgado de la rueda de una noria. Supongo que aún seguirá dando vueltas. Gobba tuvo más suerte. Sólo le aplasté las manos, las rodillas y el cráneo con un martillo, hasta dejarlas hechas papilla —aunque, en vez de causarle una satisfacción siniestra, la enumeración de todo aquello le produjera cierta sensación de desagrado, hizo de tripas corazón y prosiguió—. De las siete personas que estaban en aquella habitación cuando Benna fue asesinado, ya sólo quedan tu padre... —sacó la Calvez de su vaina, suscitando con su hoja un sonido igual de desagradable que el chillido de un niño— y tú.
La habitación olía a rancio. El rostro de Amistoso era tan inexpresivo como el de un cadáver. Escalofríos apoyó la espalda en la pared que estaba cerca de Monza, cruzó los brazos y sonrió de manera siniestra.
—Lo comprendo —Foscar se acercó a ella. A pasitos, como si le costase trabajo caminar, pero cada vez más cerca de ella. Se detuvo a la distancia de un paso y cayó de rodillas. De manera desmañada, porque aún tenía las manos encadenadas a la espalda. No dejaba de mirarla a los ojos—. Y lo siento.
—¿Lo sientes, desgraciado? —exclamó ella entre dientes.
—¡No tenía ni idea de lo que pensaban hacer! ¡Quería a Benna! —le temblaban los labios. Una lágrima le caía por la mejilla. A causa del miedo, la culpa o ambas cosas—. Benna era como... un hermano para mí. Yo nunca os habría hecho... eso. Lo siento... por haber colaborado en lo que os pasó —ella sabía muy bien que no había colaborado—. Pero... ¡quiero vivir!
—Lo mismo que Benna.
—Por favor —más lágrimas que dejaban un reguero reluciente en sus mejillas—. Sólo quiero vivir.
El estómago de Monza comenzó a revolverse y envió su ácido hasta arriba del esófago, que ella no tardó en sentir. Haz lo que hay que hacer. Había recorrido todo aquel camino, había sufrido mucho a lo largo de él y había hecho sufrir a todos los demás sólo para recorrerlo. Su hermano no habría dudado en aquel momento. Casi le parecía escuchar su voz:
Haz lo que hay que hacer. La conciencia es una excusa. La piedad y la cobardía son lo mismo.
Había llegado la hora de hacerlo. Él tenía que morir.
Había que hacerlo en aquel preciso momento.
Pero el brazo, que se le había quedado rígido, era como si pesase cien toneladas. Miró el rostro ceniciento de Foscar. Miró sus ojos, grandes, muy abiertos, indefensos. Había algo en él que le recordaba a Benna. Cuando era joven. Antes de Caprile, antes de Dulces Pinos, antes de que ambos traicionasen a Cosca, incluso antes de que ingresaran en las Mil Espadas. Cuando ella sólo se preocupaba de que la cosecha siguiese adelante. Hacía mucho tiempo, cuando aquel chico jugaba entre el trigo.
La punta de la Calvez osciló, bajó y dio un golpecito en el suelo.
Foscar aspiró una larga bocanada de aire, estremeciéndose y cerrando los ojos para luego abrirlos. Los tenía húmedos.
—Gracias. Siempre supe que tenías corazón... aunque ellos dijeran lo contrario —se acercó a ella y tocó una de sus piernas—. Gracias...
El primer puñetazo de Escalofríos se aplastó en su cara y le tiró de espaldas, haciendo que la sangre le saliera por la nariz. Farfulló algo ininteligible cuando el norteño se puso encima de él, asfixiándole con ambas manos.
—¿Así que quieres vivir, cabronazo? —dijo Escalofríos entre dientes, la boca convertida en una mueca burlona. Foscar pataleó, forcejeó, retorció los hombros, el rostro se le puso de color rosa, luego rojo, luego morado. Escalofríos le levantó la cabeza con ambas manos, llevándola hacia sí, tan cerca como si fuese a besarla, y luego la bajó de golpe contra las losetas del suelo, donde se estrelló con un crujido que todos pudieron oír. Foscar pataleó, y la cadena que mantenía sus rodillas sujetas entre sí tintineó. Escalofríos echó su propia cabeza a uno y otro lado, mientras agarraba mejor a Foscar por el cuello y los tendones de su espalda llena de mugre se tensionaban por el esfuerzo. Lo levantó sin prisa y luego volvió a golpear el suelo con su cabeza, donde chocó con un ruido apagado. La lengua de Foscar asomó entre sus labios, sus párpados se movieron incontrolados y la negra sangre brotó de la raya de su pelo.
Escalofríos masculló algo en norteño, unas palabras que Monza no pudo entender; levantó la cabeza de Foscar y golpeó de nuevo el suelo con ella, con el mismo cuidado que emplea el cantero para ajustar las piedras. Y aquello lo repitió una y otra vez. Monza lo observó todo boquiabierta, agarrando la espada casi sin fuerza, sin decir nada. No muy segura de lo que debía, o podía, hacer. Detener a Escalofríos o ayudarle. Las viejas paredes y las losetas del suelo estaban manchadas con salpicaduras de sangre. Por encima de los crujidos y reventones de los huesos podía escuchar una voz. Durante un minuto pensó que era la de Benna, que aún le susurraba. Luego cayó en la cuenta de que era la de Amistoso, que contaba lentamente las veces que el cráneo de Foscar se aplastaba contra el suelo. La cuenta llegaba a once.
Escalofríos levantó la machacada cabeza del príncipe una vez más, la cabellera completamente cubierta de sangre que relucía, parpadeó y la dejó caer.
—Me parece que ya está —y se puso en pie muy despacio, apartando sus botas de los costados del cadáver de Foscar, porque los había estado pisando con ellas—. ¡Eh! —se miró las manos y buscó algo con lo que secárselas. Como no lo encontró, se las restregó una con otra, para luego quitarse los regueros de sangre seca que le llegaban hasta los codos—. Otro más para la cuenta —la miró de soslayo con su único ojo mientras una de las comisuras de su boca se curvaba en una sonrisa de cansancio—. Seis de siete, ¿eh, Monza?
—Seis y uno —comentó Amistoso con un gruñido, como hablando para sí.
—Todo está saliendo como esperabas.
Ella bajó la mirada hacia Foscar, cuya retorcida cabeza había quedado caída hacia un lado, mirando con ojos bizcos la pared, y cuya sangre brotaba de su cráneo destrozado para formar un charco negro que comenzaba a inundar el suelo. Su voz parecía llegar de algún sitio muy lejano cuando preguntó, casi sin fuerzas:
—¿Por qué lo has hecho...?
—¿Y por qué no lo iba a hacer? —respondió él con voz queda, acercándose a ella. Monza pudo ver su propio rostro lleno de suciedad, pálido y enflaquecido, al reflejarse en la muerta bola de metal que Escalofríos tenía por ojo—. ¿Acaso no hemos venido hasta aquí para hacerlo? ¿No fue para hacerlo por lo que luchamos durante todo el día, ahí abajo, metidos en el fango? Pensé que nunca te echarías atrás. Recuerda que me estuviste dando lecciones acerca de que la piedad y la cobardía eran lo mismo. Jefa, por los muertos —sonrió de manera siniestra, y las innumerables cicatrices de su cara se retorcieron, haciendo resaltar su mejilla buena, que sólo estaba salpicada de rojo—. Estoy por jurar que no eres ni la mitad de la zorra malvada que pretendes ser.
Arenas movedizas
Con el mayor de los cuidados, para no atraer una atención innecesaria, Morveer se insinuó al fondo de la gran sala de audiencias del duque Orso. Para ser tan grande e impresionante, apenas la ocupaban muy pocas personas, quizá debido a la difícil situación por la que estaba pasando aquel gran hombre. El hecho de perder de manera catastrófica la batalla más importante de la historia de Styria desanimaba a los visitantes. Pero Morveer siempre se había ofrecido a patrones que se encontraban en situaciones difíciles. Porque eran más proclives a pagar con mayor generosidad.
Nadie podía negar que el gran duque de Talins aún tenía una apariencia majestuosa. Se sentaba en una silla sobredorada, instalada encima de un estrado alto, todo vestido de sable orlado de oro, mientras, con el ceño fruncido y furia regia, miraba por encima de los relucientes yelmos de la media docena de sus no menos enfurecidos guardias. Lo flanqueaban dos hombres que no hubieran podido ser más diferentes. A la izquierda, un individuo muy mayor, rollizo y de rostro rubicundo, que, con mirada respetuosa aunque un tanto doliente, se pegaba a sus caderas, y cuya botonadura de oro, que llegaba hasta su rechoncho cuello, le apretaba tanto que debía resultarle de todo punto insoportable. Debido a algún malhadado consejo, había intentado ocultar su completa calvicie, por otro lado demasiado obvia, mediante el expediente de echarse hacia delante y hacia atrás las pocas y tristes hebras de pelo gris acerado que le quedaban, las cuales había dejado crecer hasta una longitud enorme para tal fin. Era el chambelán de Orso. A la derecha, un joven, vestido con ropas que aún no habían perdido el polvo del viaje, se apoyaba con insólito desahogo en lo que parecía ser un largo bastón. Tenía la mata de cabello castaño y rizado más grande que Morveer jamás hubiese visto. Por el momento, su relación con el duque parecía un completo misterio.
El otro ocupante de la sala, que le daba su bien vestida espalda a Morveer, doblaba una rodilla en el extremo de la alfombra carmesí mientras agarraba el sombrero con una mano. Incluso desde la entrada de aquella gran habitación, Morveer distinguía el brillo del sudor que corría por su calva.
—¿Qué refuerzos procedentes de la Unión va a enviarme mi yerno, el Alto Rey? —acababa de preguntar Orso con voz estentórea.
La voz del embajador, porque eso debía de ser, tenía ese tono de lamento propio del perro muy apaleado que aguarda un nuevo castigo:
—Vuestro yerno os envía sus más profundas condolencias...
—¿De veras? ¡Y ningún soldado! ¿Y qué quiere que haga? ¿Que les lance sus condolencias a mis enemigos?
—Todos sus ejércitos se hallan comprometidos en las desafortunadas guerras que mantenemos en el norte, y la revuelta acaecida en la ciudad de Rostov nos ha causado otras dificultades añadidas. Mientras tanto, los nobles se muestran incómodos. Los labriegos siguen sin calmarse. Los comerciantes...
—Los comerciantes esperan que les paguéis. Ya entiendo. Si las excusas pudieran convertirse en soldados, dispondría de un gran contingente...
—Está acosado por los problemas...
—¿Que está acosado? ¿Lo está? ¿Han asesinado a sus hijos? ¿Han masacrado a sus soldados? ¿Todas sus esperanzas se han visto arruinadas?
—¡Excelencia, se está quedando sin recursos! —el embajador se retorcía las manos—. Sus condolencias no tienen fin, pero...
—¡Pero su ayuda no tiene ni principio! ¡Su Augusta Majestad de la Unión! ¡Un buen conversador y una sonrisa bonachona mientras el sol caliente, pero que, cuando se nubla, corre a guarecerse en Adua, ¿no? La ayuda que le di fue decisiva, ¿o no? ¡Cuando las hordas de los gurkos llamaban estrepitosamente a sus puertas! Pero ahora que yo necesito la suya... perdóname, padre, pero es que me estoy quedando sin recursos. ¡Fuera de mi vista, bastardo, antes de que las condolencias de su señor le cuesten la lengua! ¡Fuera de mi vista, y dígale al Lisiado que veo su mano en todo esto! ¡Dígale que voy a ponerle precio a su retorcido pellejo! —los gritos enfurecidos de Orso vencieron el ruido que hacían los apresurados pasos del embajador cuando éste retrocedió marcha atrás todo lo deprisa que podía, haciendo profundas reverencias y sudando muchísimo—. ¡Dígale que me vengaré!
El embajador salió haciendo genuflexiones, luego dejó atrás a Morveer y las puertas dobles se cerraron estruendosamente tras de él.
—¿Quién es ese que remolonea al fondo de la sala? —aunque la voz de Orso se hubiese calmado, no era, precisamente, tranquilizadora. Sino todo lo contrario.
Morveer tragó saliva al avanzar hacia el extremo listado de rojo de la alfombra. La avasalladora mirada de Orso era del más profundo desprecio. Todo aquello le recordó a Morveer su encuentro con el director del orfanato, cuando le llamaron para explicar el asunto de los pájaros muertos. Mientras iba a su encuentro, las orejas le ardían, por la vergüenza y el horror, más que las piernas, que eran las que habían sufrido el castigo. Hizo la reverencia más rastrera y aduladora que conocía y, desafortunadamente, al hacerla se lastimó los nudillos con el suelo, malogrando de tal suerte su efecto.
—Este individuo se llama Castor Morveer, Excelencia —dijo el chambelán con voz monocorde, mientras miraba por debajo de su nariz con forma de bulbo.
—Y el tal Castor Morveer, ¿a qué se dedica? —Orso acababa de inclinarse hacia él.
—Es envenenador.
—Maestro... envenenador —corrigió Morveer. Cuando era necesario, podía ser tan permisivo como cualquiera, pero nunca pasaba por alto su título. ¿Acaso no se lo merecía después de tantos sudores, peligros, profundas heridas en lo físico y en lo psíquico, muchos estudios, pocas satisfacciones y muchas, muchas, vicisitudes?
—Maestro, ¿verdad? —Orso se burlaba—. ¿Y quiénes son los personajes notables a los que envenenó para merecer el título?
Morveer se concedió una sonrisa y replicó:
—La gran duquesa Sefeline de Ospria, Excelencia. El conde Binardi de Etrea y sus dos hijos, aunque su barca se hundió después de morir ellos y nunca fueron encontrados. Gassan Maz, sátrapa de Kadir, y después, cuando surgieron más problemas, su sucesor Souvon-yin-Saul. El viejo señor Isher, de Midderland, que era uno de los míos. El príncipe Anrit, que debía haber heredado el trono de Muris...
—Bien sé que todos los que ha nombrado murieron por causas naturales.
—¿Qué muerte puede ser más natural para un hombre poderoso que una dosis de flor de leopardo administrada en la oreja con una hebra de hilo sujeta desde arriba? Y también el almirante Brant, que antaño mandó la flota de Muris, y su esposa. Y también el chico que le atendía; fue una pena que su vida se terminara tan pronto. Pero no me gustaría que Vuestra Excelencia perdiese el tiempo por mi culpa, porque la lista es muy larga y está formada por gente muy distinguida... ya fallecida. Con vuestro permiso, sólo añadiré el nombre que la concluye.
Orso asintió ligeramente con la cabeza y dejó de sonreír. Al verlo, Morveer se sintió complacido.
—Un tal Mauthis, director de la sucursal en Westport de la Banca de Valint y Balk.
El rostro del duque estaba tan blanco como una losa cuando preguntó:
—¿Quién le contrató para ese trabajo?
—Para mí siempre ha sido una cuestión de profesionalidad no revelar los nombres de quienes me contratan..., pero, como creo que la presente es una circunstancia excepcional, le diré que fue Monzcarro Murcatto, la Carnicera de Caprile —y puesto que ya había recobrado todo su aplomo, no pudo resistirse a un último florilegio—. Creo que ustedes se conocen.
—Algo... parecido —dijo Orso con un susurro. La media docena de guardias que cuidaban del duque se agitaron siniestramente, como si sintieran lo mismo que su señor. Y mientras Morveer sentía que se le aflojaba la vejiga, al punto de no tener más remedio que apretar juntas las dos piernas, fue consciente de haber llevado demasiado lejos su florilegio—. ¿Fue usted quien se infiltró en las oficinas que Valint y Balk tienen en Westport?
—El mismo —contestó Morveer con voz cascada.
Orso lanzó una mirada de soslayo al hombre de cabello rizado. Tenía los ojos de diferente color, como Morveer descubría en aquellos momentos, uno verde y otro azul. Entonces recordó que ya lo había visto en Westport, con Mauthis.
—Le felicito por la hazaña. Aunque supusiera una desazón bastante considerable para mí y mis socios. Le ruego que me explique por qué no debería matarle ahora mismo.
Morveer intentó librarse de la amenaza chasqueando la lengua, pero su intento se disipó en la helada vastedad de la sala.
—Por supuesto que... no tenía... ni idea de que eso pudiese causaros ninguna desazón. Realmente se debió a un defecto lamentable, o a un equívoco premeditado y deliberadamente deshonesto, incluso a una mentira, por parte de la maldita ayudante a la que contraté para aquel trabajo. Jamás hubiera debido confiar en aquella zorra avariciosa... —comprendió que no le hacía ningún bien hablar mal de los muertos. Los grandes hombres quieren que los responsables sigan vivos, para torturarlos, colgarlos, descabezarlos y cosas parecidas. Los cadáveres no suponen ninguna recompensa. Así que cambió rápidamente de táctica—. Yo sólo fui el instrumento, Excelencia. Simplemente, el arma. Un arma que ahora os ofrezco para que la empuñéis, si así os parece —volvió a hacer una reverencia que superó a la primera y que estuvo a punto de partirle los músculos del trasero, ya muy fatigados por haber subido a pie la condenada montaña que conducía a Fontezarmo, a causa del esfuerzo que hizo para no caerse de bruces.
—¿Está buscando un nuevo patrón?
—Murcatto demostró comportarse conmigo de la misma manera traicionera que se comportó con Vuestra Señoría. Esa mujer es una auténtica serpiente. Se retuerce, es venenosa y... tiene escamas —acabó de un modo servil—. Tuve la fortuna de salir con vida de su abrazo tóxico, y ahora intento resarcirme. ¡No negaré que estoy dispuesto a buscarla con todas mis fuerzas!
—Eso de resarcirse es algo que a todos nos vendría muy bien —murmuró el hombre de cabellos rizados—. Las noticias del regreso de Murcatto se propagan como el fuego por toda Talins. Hay pasquines con su rostro en todas las paredes —de hecho, Morveer los había visto al pasar por la ciudad—. En ellos se afirma que Vuestra Excelencia la apuñaló en el corazón y que ella consiguió salir con vida.
—Si yo la hubiese apuñalado —dijo el duque con sorna—, jamás habría sido en el corazón, pues no creo que sea su órgano más vulnerable.
—Dicen que la quemasteis, que la ahogasteis, que la descuartizasteis y que la arrojasteis por el balcón, pero que ella consiguió sobrevivir. Dicen que mató a doscientos hombres en los vados del Sulva. Que cargó en solitario contra vuestras tropas y que las dispersó como el viento a las hojas secas.
—Ese toque tan histriónico es propio de Rogont —dijo el duque mientras apretaba los dientes—. Ese maldito bastardo nació para escribir fantasías baratas antes que para gobernar a los hombres. ¡Lo siguiente que oiremos es que a Murcatto le han salido alas y que representa la segunda llegada de Euz!
—No me extrañaría. En todas las esquinas de las calles han pegado proclamas que la convierten en el instrumento con que el Hado librará a Styria de vuestra tiranía.
—¿Ahora soy un tirano? —el duque rió de manera siniestra—. ¡Qué deprisa cambia el viento en estos tiempos tan modernos!
—Dicen que nada la puede matar.
—¿De... veras? —los ojos enrojecidos de Orso fueron hacia Morveer—. ¿Qué dice usted, envenenador?
—Excelencia —dijo él mientras se zambullía para hacer una profunda reverencia—. Me he labrado una carrera llena de éxitos a partir del principio de que no existe ningún ser vivo al que no se le pueda quitar la vida. Lo que siempre me ha maravillado es lo fácil que resulta matar a cualquiera, y no lo contrario.
—¿Le importaría demostrarlo?
—Excelencia, sólo ansió con toda humildad tener la oportunidad de demostrarlo —Morveer hizo otra reverencia. Aun sabiendo que las personas con un ego muy grande se cansan de ver a gente servil, seguía pensando que había que humillarse mucho para convertirse en uno de los hombres de Orso.
—Pues aquí la tiene. Mate a Monzcarro Murcatto. A Nicomo Cosca. A la condesa Cotarda de Affoia. Al duque Lirozio de Puranti. A Patine, el primer ciudadano de Nicante. Al canciller Sotorius de Sipani. Al gran duque Rogont antes de que sea coronado. Aunque no consiga Styria, conseguiré la venganza. Puede estar seguro.
En cuanto Orso comenzó a desgranar la lista, Morveer sonrió de oreja a oreja. Pero no sonreía cuando aquélla terminó, a menos de considerar como sonrisa el rictus inmutable que sólo se mantenía en su tembloroso rostro a costa de un considerable esfuerzo. Le pareció que su arriesgado gambito se había vuelto espectacularmente contra él. Entonces recordó aquella vez en que, para fastidiar a los cuatro chicos del orfanato que se portaban mal con él, echó sales de Lankam en el agua, consiguiendo que aquel suceso se saldara con las muertes imprevistas de todos los directivos del establecimiento y de la mayoría de los chicos.
—Excelencia —dijo, quejándose—, esa lista vuestra supone matar a mucha gente.
—Pero en ella aparecen varios nombres que le gustan, ¿no es así? Y la recompensa será igual de atractiva. ¿Podría confirmármelo, maese Sulfur?
—En efecto —los singulares ojos de Sulfur dejaron de mirar las uñas de su dueño para dirigirse a la cara de Morveer—. Sepa que represento a la Banca de Valint y Balk.
—Ah —Morveer hizo una mueca—, sepa usted que no tenía ni idea... —Cuánto deseaba no haber matado a Day. Si no lo hubiese hecho, habría podido echarle la culpa y disponer de algo tangible que ofrecer al duque. Afortunadamente, le pareció que maese Sulfur no buscaba ningún chivo expiatorio. Por el momento.
—Oh, usted sólo fue el arma, tal y como nos contó. Si demuestra la misma franqueza con nosotros, no tendrá nada de lo que preocuparse. Además, Mauthis era un individuo muy aburrido. Si tiene éxito, ¿qué tal, digamos, un millón de escamas?
—¿Un... millón? —Morveer casi no podía hablar.
—Así que no existe ningún ser vivo al que no se le pueda quitar la vida... —Orso se inclinó hacia delante, mirando fijamente el rostro de Morveer—. ¡Pues a demostrarlo!
* * *
Caía la noche cuando llegaron al lugar, mientras las lámparas inundaban con su luz las siniestras ventanas y las estrellas resplandecían en el tranquilo cielo nocturno como los diamantes dispuestos encima del paño de un joyero. A Shenkt jamás le había gustado Affoia. Allí había estudiado de joven, antes de que se arrodillara ante su maestro y antes de que jurase que jamás volvería a arrodillarse ante nadie. Allí se había enamorado de una mujer demasiado rica, demasiado mayor y demasiado hermosa para él, que le había convertido en un idiota. Las calles no sólo le ofrecían sus viejas columnas y sus sedientas palmeras, sino los amargos recuerdos de su vergüenza de juventud, de sus celos, de la injusticia que le había hecho llorar. Era extraño comprobar que, por muy dura que uno tenga la piel, las heridas de juventud nunca cicatrizan.
Aunque a Shenkt no le gustase Affoia, la pista le había conducido hasta ella. Haría falta algo más que unos feos recuerdos para dejar aquel trabajo a medias.
—¿Es la casa? —estaba enterrada entre los retorcidos callejones del barrio más viejo de la ciudad, lejos de las calles donde los nombres de la gente que buscaba un trabajo público estaban pintarrajeados en las paredes, junto con sus currículos y otras cualidades y dibujos menos distinguidos. Era un pequeño edificio, con el tejado y los dinteles caídos, que se apretujaba entre un almacén y un cobertizo ladeado.
—Lo es —el mendigo hablaba en voz baja, como si quisiera evitar el aliento que salía por su boca, tan apestoso como la fruta podrida.
—Bien —Shenkt dejó cinco escamas en su palma llena de costras—. Esto es para ti —cerró con la palma de su mano el puño del hombre al que acababa de dar el dinero—. No vuelvas más por aquí —se acercó más a él y apretó con más fuerza—. Nunca.
Recorrió la calle llena de guijarros y escaló la pared que estaba delante de la casa. El corazón le latía con una fuerza inusual y el sudor le mojaba el cuero cabelludo. Se movió silenciosamente por el jardín delantero, que estaba muy crecido, colocando las botas en los espacios libres que había entre los hierbajos mientras se dirigía hacia la ventana iluminada. A regañadientes, casi temeroso, fisgó por ella. Tres niños se sentaban en una alfombra roja, muy gastada, junto a un pequeño fuego. Dos chicas y un niño, todos igual de pelirrojos. Jugaban con un caballito de madera provisto de ruedas, pintado con colores chillones. Subiéndose en él, persiguiéndose alrededor de él, quitándose el sitio unos a otros mientras lanzaban chillidos de alegría. Se acuclilló delante de la ventana y los miró, fascinado.
Inocentes. Sin moldear. Llenos de posibilidades. Antes de que comenzaran a tomar decisiones o de que las decisiones decidieran por ellos. Antes de que las puertas comenzaran a cerrarse y a enviarles hacia un único camino. Antes de que se arrodillaran. En aquellos momentos, mientras durase la magia de aquel instante tan breve, ellos podrían ser lo que quisieran.
—Bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí?
Ella estaba un poco más arriba que él, sentada en cuclillas en el tejado del cobertizo, la cabeza hacia un lado, recibiendo en el rostro el estrecho rayo de luz que salía por una ventana y que cortaba su roja cabellera peinada como un erizo, una de sus cejas pelirrojas, el ojo que ella guiñaba, su piel pecosa y una comisura de la boca que fruncía. Una reluciente cadena colgaba de uno de sus puños, rematada por una cruz muy puntiaguda de metal, que ella movía acompasadamente de atrás adelante.
—Creo que te llevaste lo mejor que había en mí —dijo Shenkt con un suspiro.
Ella se deslizó por la pared, cayó en el suelo a cuatro patas, hizo tintinear la cadena, y se levantó. Era alta y delgada. Dio un paso hacia él y levantó una mano.
Él casi contuvo el aliento.
Veía todos los rasgos de su rostro: las arrugas, las pecas, los pelillos que tenía encima del labio superior, las pestañas del color de la arena, que bajaban cada vez que ella parpadeaba.
Podía escuchar el corazón de ella, golpeando con tanta fuerza en su pecho como el ariete contra una puerta.
Tump... tump... tump...
Ella le pasó una mano alrededor del cuello y ambos se besaron. El la rodeó con sus brazos y estrechó su cuerpo menudo contra el suyo; ella le pasó los dedos por el pelo, mientras la cadena rozaba sus hombros y el metal que colgaba le golpeaba suavemente por detrás de las piernas. Fue un beso largo, delicado y persistente que hizo que el cuerpo de él se estremeciera de pies a cabeza.
—Cas, ha sido mucho tiempo —ella rompió el silencio.
—Lo sé.
—Demasiado tiempo.
—Lo sé.
—Te han echado de menos —dijo ella, mirando hacia la ventana.
—¿Puedo...?
—Pues claro que sí.
Le llevó hasta la puerta, pasó con él el estrecho porche, se quitó la cadena que llevaba sujeta a la muñeca y la colgó en una percha, de suerte que su extremo en forma de cruz osciló como un péndulo. La chica de mayor edad salió corriendo de la habitación y se le quedó mirando.
—Soy yo —se acercó lentamente a ella y repitió con voz rota—: Soy yo —los otros dos niños salieron de la habitación y se escondieron detrás de su hermana. Y Shenkt, que no temía a hombre alguno, se acobardó ante aquellos niños—. Tengo unas cosas para vosotros —y metió una mano temblorosa dentro de su casaca.
—Cas —sacó el perro que había tallado, y el muchachito que respondía a aquel nombre se lo quitó de la mano con una sonrisa—. Kande —depositó el pájaro en las manos de la niña más pequeña, que las había puesto juntas mientras le miraba sin decir palabra—. Tee —y ofreció el gato a la chica mayor.
—Nadie me llama ahora con ese nombre —dijo ella mientras lo cogía.
—Lamento haber tardado tanto —tocó el cabello de la chica y ella se apartó hacia un lado, de suerte que Shenkt echó su mano hacia atrás, como asustado. Como, al moverse, había sentido que la cuchilla de carnicero se desplazaba dentro de su casaca, se paró en seco y retrocedió. Los tres niños le miraban fijamente, aunque sin soltar las tallas de animales que les había regalado.
—Y ahora, a la cama —dijo Shylo—. Mañana podréis hablar con él —le miraba fijamente con ojos entornados que eran como sendas puñaladas a ambos lados de su pecosa nariz—. ¿Verdad, Cas?
—Sí.
Ella cortó en seco sus protestas y señaló la escalera, diciendo:
—A la cama —los niños subieron por ella pasito a pasito, el chico bostezando, la niña más pequeña agachando la cabeza, la otra quejándose por no tener sueño—. Dentro de muy poco subiré para cantaros. Si guardáis silencio hasta entonces, a lo mejor vuestro padre tararea la música —la chica más pequeña metió la cabeza por los barrotes situados en la parte superior de la escalera y sonrió a Shenkt hasta que Shylo condujo a éste al cuarto de estar y cerró la puerta.
—Se han hecho tan grandes —musitó él.
—Como debe ser. ¿Por qué has venido?
—¿No podría...?
—Sabes que puedes y también que no tienes que preguntarlo. ¿Por qué has venido? —descubrió el rubí que llevaba en el dedo índice y frunció el ceño—. Es la sortija de Murcatto.
—La perdió en Puranti. Estuve a punto de atraparla allí.
—¿Atraparla? ¿Por qué?
—Está involucrada... en mi venganza —dijo él, después de hacer una pausa.
—Tú y tu venganza. ¿Has pensado alguna vez en lo feliz que serías si te olvidases de ella?
—Una roca sería más feliz si fuese un pájaro y pudiera volar, para así abandonar la tierra y ser libre. Pero una roca no es un pájaro. ¿Estuviste trabajando para Murcatto?
—Sí. ¿Por qué me lo preguntas?
—¿Dónde está?
—¿Por eso has venido?
—Por eso —y miró hacia el techo—. Y por ellos —la miró a los ojos—. Y por ti.
Ella sonrió, y unas patas de gallo se insinuaron en las comisuras de sus ojos. Él se sorprendió de descubrir lo mucho que amaba aquellas tenues arrugas.
—Cas, Cas. Para ser un bastardo tan inteligente, a veces resultas estúpido. Siempre buscas lo que no debes en los sitios equivocados. Murcatto está en Ospria, con Rogont. Combatió en la batalla que tuvo lugar allí. Cualquiera con las orejas bien plantadas lo sabe.
—Pues no me había enterado.
—Porque no escuchas. Ahora es muy amiga del Duque de la Dilación. Creo que quiere ponerla en lugar de Orso, para contar con la ayuda de la gente de Talins mientras se hace con la corona.
—Entonces ella le seguirá. A Talins.
—Así es.
—Entonces yo los seguiré hasta Talins —Shenkt frunció el ceño—. Hubiera debido quedarme allí durante estas últimas semanas para esperarla.
—Eso es lo que suele ocurrir cuando uno persigue las cosas, que salen mejor si, en vez de perseguirlas, uno espera que vayan a él.
—Creía que a estas alturas ya te habrías buscado otro hombre.
—Encontré a dos que no estaban mal. Pero no me duraron —le ofreció una de sus manos—. ¿Listo para tararear?
—Eso siempre —tomó su mano y ella lo llevó fuera de la habitación, fuera de la puerta, hacia la escalera.
VII. TALINS
«La venganza es un plato que debe servirse frío.»
PIERRE CHODERLOS DE LACLOS
Mientras Rogont de Ospria llegaba tarde al campo de batalla de Dulces Pinos, Salier de Visserine aún disfrutaba de la superioridad numérica, por lo que su orgullo no le permitía retirarse. Especialmente cuando el enemigo estaba al mando de una mujer. Combatió, perdió y terminó por retirarse, dejando indefensa la ciudad de Caprile. Para no enfrentarse al seguro saqueo, sus habitantes abrieron las puertas a la Serpiente de Talins, con la esperanza de conseguir clemencia.
Monza cabalgó hasta dentro de sus puertas, pero la mayoría de sus hombres quedaron fuera. Orso se había aliado con los de Baol, a quienes acababa de convencer para que lucharan al lado de las Mil Espadas bajo sus estandartes hechos jirones. Eran luchadores muy fieros, pero de sangrienta reputación. Como Monza también tenía una reputación igual de sangrienta, desconfió de ellos desde un principio.
—Te quiero.
—Pues claro que me quieres.
—Te quiero, Benna. Por eso te pido que dejes a la gente de Baol fuera de la ciudad.
—Puedes confiar en mí.
—Y confío. Pero déjalos fuera de la ciudad.
Cabalgó durante tres horas, mientras el sol se ponía, para regresar al destrozado campo de batalla de Dulces Pinos y cenar con el duque Orso, enterándose, de paso, de sus planes para el resto de la campaña.
—El perdón para los ciudadanos de Caprile si se rinden, pagan la indemnización de guerra y me acogen como a su legítimo gobernante.
—Gracias, Excelencia.
—¿Sabe por qué lo hago, verdad? —ella lo sabía. Y no había creído que se mostrase clemente con ellos—. Quiero su tierra, no sus vidas. Los muertos no pueden obedecer orden alguna. Usted ha ganado una victoria que la hará famosa. Tendrá un gran triunfo, un desfile que recorrerá las calles de Talins.
—Vuestra Excelencia es muy amable —por lo menos, aquello le gustaría a Benna.
—¡Ahí A muy pocos les gustará.
Reía mientras cabalgaba, ya de vuelta, en aquella fría mañana, y Fiel reía a su lado. Al ver la manera en que el trigo ondeaba al viento, comentaron lo rica que era la tierra situada en las alturas del Capra.
Entonces observaron el humo que cubría la ciudad, y ella comprendió.
Las calles estaban llenas de muertos. Hombres, mujeres, niños, jóvenes y viejos. Las aves se amontonaban encima de ellos. Las moscas zumbaban por enjambres. Un perro aturdido cojeaba al lado de sus caballos. No se veía nada más con vida. Las vacías ventanas mostraban el interior de las casas, los vacíos umbrales bostezaban en ellas. Los incendios aún ardían, y las que habían sido hileras de edificios ya sólo eran cenizas y restos amontonados de chimeneas.
La noche anterior Caprile era una ciudad floreciente. Al amanecer se había convertido en el infierno hecho realidad.
Supuso que Benna no le había hecho caso. Aunque los de Baol lo hubiesen comenzado, los soldados de las Mil Espadas (borrachos, enfadados, temerosos de perderse un fácil saqueo) se les habían unido a toda prisa. La oscuridad y las malas compañías hacen que las personas medio decentes no tarden en convertirse en animales, y, además, no había mucha gente medio decente entre la escoria que se encontraba bajo su mando. Las fronteras de la civilización no son esas murallas inexpugnables que los hombres civilizados consideran como tales. Pueden desvanecerse con la misma rapidez que el humo llevado por el viento.
Monza se dejó caer pesadamente del caballo y vomitó encima de los guijarros del suelo el elegante desayuno que había compartido con Orso.
—No ha sido culpa tuya —dijo Fiel, apoyando en su hombro una de sus enormes manos.
Ella le miró y dijo:
—Ya lo sé —pero sus tripas rebeldes pensaban otra cosa.
—Monza, vivimos en los Años de Sangre. Y eso es lo que tenemos.
Subió por los escalones de la casa que habían reservado para los dos, la lengua áspera por el asco que sentía. Benna estaba en la cama, dormido como un tronco. Con una pipa de cáscaras cerca de una mano. Ella lo levantó, haciéndole chillar, y le atizó una bofetada en un carrillo y luego en el otro.
—¡Te dije que los mantuvieses fuera de la ciudad! —le llevó a trompicones hasta la ventana y le bajó la cabeza para que mirase la calle manchada de sangre.
—¡No lo sabía! Le dije a Victus... creía... —se escurrió hasta el suelo y lloró, y entonces Monza se liberó de la ira que la poseía y se sintió vacía. Había sido culpa suya, por dejarle a él al mando. No podía echarle la culpa. Era un hombre bueno y sensible, y no lo habría consentido. Lo único que podía hacer era arrodillarse a su lado, animarle y susurrarle palabras tiernas, mientras las moscas zumbaban al otro lado de la ventana.
—Orso quiere concedernos un triunfo...
El rumor no tardó en extenderse. La Serpiente de Talins había ordenado la masacre acaecida en aquel día. Se había servido de los de Baol, ordenándoles a gritos que se empleasen afondo. La Carnicera de Caprile, así la llamaron, y ella no lo negó. La gente prefería creer antes en una mentira sórdida que en una desafortunada cadena de accidentes. Es preferible creer que el mundo está lleno de maldad antes que de mala suerte, egoísmo y estupidez. Además, los rumores servían para un propósito. Ella era más temida que nunca, y el miedo es algo muy útil.
En Ospria la denunciaron. En Visserine quemaron su efigie. En Affoia y en Nicante ofrecieron una fortuna a quien consiguiera matarla. Alrededor de todo el Mar Azur las campanas tañeron para avergonzarla. Pero en Etrisani lo celebraron. En Talins ocuparon las calles para cantar su nombre, para lanzarle una lluvia de pétalos de flores. En Cesale levantaron una estatua en su honor. Una cosa recargada, cubierta con pan de oro que no tardó en pelarse. Ella y Benna, como nunca se habían visto, sentados en magníficos caballos, mirando con osadía un noble futuro.
Esa era la diferencia entre héroe y villano, soldado y asesino, victoria y crimen. Las dos márgenes de un río llamado patria.
El regreso de la patriota
Monza no se sentía en absoluto a gusto.
Le dolían las piernas, tenía aplastado el trasero de tanto cabalgar, el hombro se le había vuelto a quedar rígido por su manía de volver constantemente la cabeza hacia un lado como una lechuza demente, en un vano intento de relajarlo. Aunque uno de aquellos dolores agónicos que le hacían sudar cesase por un instante, otro corría rápidamente a ocupar su sitio. La burla protuberante que era su dedo meñique estaba asociada a un dolorcillo punzante que le subía hasta el codo siempre que quería servirse de aquella mano. El sol se mostraba implacable en el claro cielo, haciéndole guiñar los ojos y aumentando la ligera jaqueca de siempre, inducida por las monedas que mantenían unidos los huesos de su cráneo. El sudor le mojaba el cuero cabelludo, cayendo por su cuello y recogiéndose en las cicatrices que le había dejado el alambre de Gobba, las cuales le picaban con exasperación. Tenía la piel escocida, helada y sudorosa. Se cocía dentro de la armadura como una asadura enlatada puesta al sol.
Rogont la había obligado a vestirse según su propia versión, por otra parte, demasiado ingenua, de lo que debía ser la diosa de la guerra: una desafortunada mezcolanza de acero deslumbrante y encaje de seda que ofrecía la comodidad de una armadura de cuerpo entero y la protección de un camisón. Aunque el mismísimo armero de Rogont se la hubiese hecho a medida, la parte frontal del peto, que estaba cubierta de oro, le dejaba más espacio para el busto de lo que era aconsejable. Porque, según el Duque de la Dilación, eso era lo que le gustaba al pueblo.
Y muchos de sus representantes se habían echado a la calle para tal fin.
Se alineaban a lo largo de las calles de Talins. Se apretujaban en ventanas y tejados para intentar distinguirla. Se juntaban en plazas y jardines, en un gentío que daba vértigo, para arrojarle flores, febriles por la esperanza. Gritaban, rugían, chillaban, retumbaban, aplaudían, daban patadas en el suelo, la vitoreaban, compitiendo los unos con los otros para ver quién la dejaba antes sorda. Varios grupos de músicos habían ocupado las esquinas de las calles para interpretar melodías marciales en cuanto ella apareciese, tocando con trompetas y tubas para luego seguirla entre el estruendo metálico de sus instrumentos y fundirse con el estruendo de la siguiente banda improvisada, en una algarabía caótica, peligrosa y patriótica.
Era como el triunfo que le habían otorgado después de la victoria de Dulces Pinos, sólo que en la presente ocasión ella tenía más años y era más desconfiada, por no hablar de que su hermano se pudría en la tierra en vez de bañarse en la gloria, y de que quien iba tras ella era su viejo enemigo Rogont, y no su viejo amigo Orso. Quizá, a fin de cuentas, todo lo sucedido se redujera a eso. Quizá lo mejor que pudiera esperar fuese cambiar un bastardo más que evidente por otro que también lo era.
Cruzaron el Puente de las Lágrimas, el Puente de las Monedas, el Puente de las Gaviotas, donde unas imponentes aves marinas esculpidas miraban con odio la procesión que lo atravesaba, mientras las marrones aguas del Etris pasaban perezosas bajo ella. Cada vez que doblaba una esquina, una nueva oleada de aplausos se estrellaba contra ella, produciéndole otra oleada de náuseas. El corazón le latía muy deprisa. Esperaba recibir la muerte a cada momento. Las hojas de acero y las flechas parecían más apropiadas para eso que las flores y las palabras amables que no se merecía. De los agentes del duque Orso o de sus aliados de la Unión, o de cien personas que le guardasen rencor. Diablos, si ella hubiese estado entre la muchedumbre y una mujer hubiera pasado por delante de ella vestida de aquella guisa, la habría matado sólo por principios. Pero Rogont le había hecho una buena propaganda. Las gentes de Talins la amaban. O amaban la idea que ella encarnaba. O les gustaba lo que había hecho.
Entonaban su nombre, el de su hermano y los nombres de las batallas que había ganado. Afieri. Caprile. Musselia. Dulces Pinos. La Margen Alta. También los Vados del Sulva. Se preguntó si sabrían el significado de todo aquello por lo que la vitoreaban. Lugares en los que había dejado regueros de cadáveres a su paso. La cabeza de Cantain pudriéndose encima de las puertas de Borletta. El cuchillo plantado en el ojo de Hermon. Gobba descuartizado, para que las ratas se llevasen los trozos de su cuerpo por las alcantarillas que estaban debajo de todos ellos. Mauthis y sus escribientes, con los libros de cuentas envenenados, los dedos envenenados, las lenguas envenenadas. Ario y sus amigos de vida alegres, todos masacrados en el Cardotti. Ganmark, asesinado junto con sus guardias. Fiel dando vueltas en la noria. Foscar, con la cabeza abierta encima del polvoriento suelo. Cadáveres para llenar una carreta. Lamentaba algunas de aquellas muertes, otras no. Pero a nadie parecía importarle. Miró a las ventanas con una mueca de dolor. Quizá en eso se diferenciase de aquella gente.
Quizá fuera que a ellos les gustaban los cadáveres, siempre, claro, que no se tratase de los suyos.
Miró por encima del hombro a sus supuestos aliados, pero apenas le sirvió de ayuda. El gran duque Rogont, rey en ciernes, sonriendo a la muchedumbre desde el interior de un cordón formado por guardias en alerta, un hombre cuyo amor duraría exactamente el tiempo que ella siguiese siéndole útil. Escalofríos, con su ojo de reluciente acero, el hombre que, al recibir su toque de ternura, había dejado de ser un optimista simpático para convertirse en un asesino tullido. Cosca, que le guiñaba un ojo... el aliado menos fiable del mundo, así como el enemigo más impredecible, algo que aún quedaba por decidir. Amistoso... ¿quién podía decir lo que pasaba detrás de aquellos ojos muertos?
Más atrás cabalgaban los demás sobrevivientes de la Liga de los Ocho. O de los Nueve. Lirozio de Puranti, con sus bonitos bigotes bien peinados, que había entrado a hurtadillas en el bando de Rogont después de una brevísima alianza con Orso. La condesa Cotarda, cuyo tío, que siempre la vigilaba, no estaba muy lejos. Patine, primer ciudadano de Nicante, con su porte de emperador y sus raídas ropas de labriego, que había declinado compartir la batalla de los Vados del Sulva, pero que compartía muy gustoso la victoria. Luego llegaban los representantes de las ciudades que ella había saqueado por orden de Orso, los ciudadanos de Musselia y de Etrea, la joven nieta bizca del duque Cantain, que, de repente, se había encontrado convertida en la duquesa de Borletta y que, según podía verse, disfrutaba muchísimo con ello.
Tenía algunos problemas con las gentes a las que había considerado enemigas durante tanto tiempo, lo que, a juzgar por sus caras, cuando su mirada se cruzaba con las de ellos, también era recíproco. Ella era la araña que habían tenido que aguantar dentro de la despensa para librarse de las moscas. Por eso mismo, cuando ya no había moscas, ¿quién querría encontrarse una araña en la ensalada?
Miró al frente, los hombros pegados por el sudor, e intentó ver lo que había delante del cortejo. En aquel momento pasaban por la interminable curva que daba al mar, con las gaviotas volando en círculos, zambulléndose, graznando en las alturas. Tenía el olfato impregnado del pestazo a sal que domina por completo a Talins. Dejaron atrás el embarcadero, con los cascos medio terminados de dos enormes navíos de guerra en los diques secos, como los esqueletos de otras tantas ballenas que hubiesen embarrancado en la playa para pudrirse en ella. Dejaron atrás a los que hacían sogas y a los que hacían velas, a los carpinteros y a los que torneaban la madera, a los que trabajaban el bronce y a los que fabricaban cadenas. Dejaron atrás la vasta y apestosa lonja del pescado, sus frágiles y vacías casetas, sus pasillos en silencio, que quizá lo estuvieran por primera vez desde que la victoria lograda en Dulces Pinos consiguiera vaciar todos los edificios y llenar las calles con una muchedumbre muy contenta.
Detrás de las multicolores salpicaduras de humanidad, los edificios estaban salpicados de pasquines, tal y como en Talins era costumbre desde la invención de la imprenta. Antiguas victorias, advertencias, incitaciones, bravatas patrioteras, se amontonaban unas encima de otras. Los últimos pasquines ofrecían un rostro de mujer... austero, inocente, frío y hermoso. Con un calambre en las tripas, Monza vio que era el suyo. Bajo él aparecían escritas las siguientes palabras: Fuerza, Coraje, Gloria. Orso le había dicho antaño que el mejor modo de convertir una mentira en verdad era insistir en ella, y ahí estaba su rostro de persona medio honrada repetido hasta la saciedad, medio roto y abarquillado por todas las paredes manchadas de sal. En la siguiente fachada medio derruida, cubierta por otro grupo de pasquines, espantosamente impresos y peor dibujados, aparecía ella espada en mano. La leyenda escrita en su parte superior rezaba así: Nunca rendirse. Nunca ceder. Nunca perdonar. Y en los ladrillos de más arriba, pintarrajeada con letras rojas del tamaño de una persona, podía leerse la siguiente palabra:
Venganza.
Monza tragó saliva, sintiéndose menos tranquila que nunca. Dejaron atrás los muelles interminables, llenos de barcos de pesca, de barcos de placer, de barcos mercantes de todas las formas y tamaños, fletados por todas las naciones que se encuentran bajo el sol, meciéndose sobre las olas de la gran bahía, mientras sus redes y cordajes se atestaban de marineros que querían ver a la Serpiente de Talins tomando posesión de la ciudad.
Precisamente, lo que Orso había temido tanto.
* * *
Cosca se sentía completamente a gusto. Aunque hiciese calor, una suave brisa llegaba del resplandeciente mar, y, además, uno de los nuevos miembros de su legión de sombreros, siempre en auge, mantenía sus ojos a la sombra. Había peligro, porque aquel gentío podía cobijar con facilidad a más de un asesino impaciente. Pero también había muchos blancos más odiados que él al alcance de la mano. Un trago, un trago, un trago. Cómo no. Aquella voz de borracho que tenía dentro de la cabeza nunca se callaría del todo. Pero ya no era un grito desesperado, sino, más bien, un murmullo de enfado que los vítores conseguían acallar por completo.
Además del leve olor a algas, todo estaba como en Ospria después de vencer la célebre batalla de las Islas. Cuando, al frente de su columna, se había erguido en su silla de montar todo lo alto que era, recibiendo el aplauso, levantando juntas ambas manos y exclamando: «¡No, por favor!», cuando lo que quería decir era: «¡Más, más!». La gran duquesa Sefeline, la tía de Rogont, se había aprovechado de la gloria conseguida por él muy pocos días antes de que intentara envenenarle. Muy pocos meses antes de que el reflujo de la batalla se volviese contra ella y decidiera envenenarse. Así es la política en Styria. Por eso, de pasada, se preguntó por qué quería entrar en ella.
—Las circunstancias cambian, la gente se hace mayor, los rostros cambian, pero el aplauso sigue siendo el mismo... vigoroso, contagioso y muy breve.
—Uh —respondió Escalofríos con un gruñido. Aunque el norteño no pareciera darle mucha conversación, no le importaba. A pesar de los ocasionales esfuerzos para evitarlo, Cosca siempre prefería hablar en lugar de escuchar.
—Aunque siempre hubiera odiado a Orso, lo cual es más que evidente, su caída no me proporciona un gran placer —en una de las calles adyacentes a aquella por donde pasaban, podía verse una estatua bastante grande del temido duque de Talins. Orso era el mecenas de los escultores, siempre que éstos lo tomasen de modelo para sus obras. Habían levantado un andamio por encima de su frente, donde unos hombres se arracimaban alegremente para golpear con unos martillos los austeros rasgos de su rostro—. Con cuánta premura nos libramos de los héroes del ayer. Tal y como se libraron de mí.
—No obstante, volvieron a darte el puesto.
—¡A eso me refería! A todos nos arrastra la marea. Observa cómo vitorean a Rogont y a sus aliados, ese despreciable lodo que ha traído la marea —señaló con un dedo los pasquines que revoloteaban por el viento en la pared más cercana, los cuales representaban el duque Orso con la cara metida dentro de la taza de un retrete—. Arranca la última capa de pasquines y descubrirás otros que denuncian del modo más infamante que puedas imaginar a la mitad de los que van en este cortejo. Recuerdo uno del duque Rogont cagando en un plato, con el duque Salier zampándose el menú con ayuda de un tenedor. Y otro del duque Lirozio intentando montar a su caballo. Y cuando digo «montar»...
—¡Je! —dijo Escalofríos.
—El caballo no parecía muy impresionado. Arranca unas capas más y (me ruborizo al admitirlo) darás con alguno que me condene por ser el canalla con el corazón más negro de todo el Círculo del Mundo, pero ahora... —Cosca lanzó un beso de lo más extravagante hacia las damas que estaban en un balcón y que sonreían mientras le señalaban con el dedo, como si pensaran que era el héroe que las había salvado.
—En este sitio la gente no parece pesar mucho —el norteño se encogió de hombros—. El viento se la lleva cuando quiere.
—He viajado mucho —como si huir de un descalabro militar tras otro fuese viajar— y, según mi experiencia, la gente pesa lo mismo en todas partes —desenroscó el tapón de su petaca—. En general, la gente tiene una serie de profundas creencias que tienen que ver con el mundo, pero que, a la hora de aplicar a sus propias vidas, encuentran de lo más inconveniente. Muy poca gente encuentra oportuna la moral. Ni siquiera conveniente. La persona que sigue creyendo en algo incluso cuando supone un inconveniente es una cosa extraña y peligrosa.
—Hay cierto tipo de locos que siguen el camino difícil porque es el único bueno.
Cosca se echó un largo trago de la petaca, hizo una mueca de dolor, se pasó la lengua por los dientes de la mandíbula superior y dijo:
—El que puede distinguir el camino malo del bueno es un tipo especial de loco. Yo nunca tuve esa habilidad —se irguió en los estribos, se quitó el sombrero y lo agitó por el aire como un loco, gritando como un chiquillo de quince años. El gentío lo aprobó con un rugido. Como si él se mereciese aquellos vítores. Como si, a fin de cuentas, no fuese el mismísimo Nicomo Cosca.
* * *
En un tono tan bajo que nadie debió de oírlo, tan bajo como si las notas sólo estuviesen en su imaginación, Shenkt tarareaba.
—¡Ha venido!
El silencio cargado de amenaza se convirtió en una tormenta de aplausos. La gente bailaba, levantaba los brazos, aplaudía con un entusiasmo lleno de histeria. La gente reía, lloraba y lo celebraba, como si sus vidas fuesen a cambiar de manera significativa por el hecho de que a Monzcarro Murcatto le entregasen un trono robado.
Era una marea que Shenkt había visto con frecuencia en la política. Cuando un líder nuevo llega al gobierno, todo queda dominado por un breve encantamiento en virtud del cual, haga lo que haga aquel nuevo líder, todo parece hacerlo bien. Una edad de oro en que la gente está cegada por la esperanza de que las cosas salgan mejor. Pero nada es eterno, desde luego. A su debido tiempo, que en ocasiones es alarmantemente breve, la imagen impoluta del líder comienza a empañarse por pequeñas desavenencias con sus súbditos, los fracasos y las frustraciones. Poco después ya no hace nada bien. La gente clama por un nuevo líder y entonces se consideran renacidos. Y vuelta a empezar.
Pero en aquellos momentos ponían a Murcatto por los cielos, y lo hacían de una manera tan estruendosa que, aunque Shenkt hubiera visto aquello mismo una docena de veces, casi se lo llegó a creer. Quizá estuviese viviendo un gran día, el primero de una gran era en la que él, después de tantos años, podría jugar un papel importante. Aunque dicho papel fuese tan siniestro como siempre. Porque, a fin de cuentas, ciertas personas tienen que encargarse siempre de los detalles sórdidos.
—Por los Hados —a su lado, Shylo curvaba los labios con desdén—. ¿A qué se parece? A una maldita vela dorada. A un mascarón de proa de colores chillones, pintado con oro para que no se vea que está podrido.
—Pues a mí me parece que tiene mucha prestancia —a Shenkt le encantaba descubrir que aún seguía viva, montando un caballo negro al frente del vistoso cortejo. Aunque el duque Orso estuviera acabado, aunque su gente vitorease a un nuevo líder y aunque su palacio de Fontezarmo estuviera rodeado y asediado, nada de eso le importaba. Shenkt tenía un trabajo que cumplir y seguiría con él hasta el final, por amargo que le pareciese. Como siempre había hecho. A fin de cuentas, algunas historias acaban mejor con un final amargo.
Murcatto estaba más cerca, con una expresión de lo más sangrienta y la mirada llena de determinación. A Shenkt le habría gustado muchísimo dar un paso adelante, empujar a la muchedumbre, sonreír y darle la mano. Pero había muchos mirones, demasiados guardias. Ya llegaría el momento en que pudiera saludarla cara a cara.
Así que no se movió, y su caballo pasó a su lado, y él siguió tarareando.
* * *
Demasiada gente. Demasiada gente para poder contarla. Cada vez que lo intentaba, se sentía muy raro. De repente, el rostro de Vitari apareció entre la muchedumbre, al lado de un hombre enjuto de cabellos cortos y claros y sonrisa imprecisa. Cuando Amistoso se irguió en los estribos, una banderola se metió por medio, de suerte que cuando volvió a mirar ya no los vio. Un millar de rostros diferentes que se mezclaban en un revoltijo imposible de distinguir. Por eso se dedicó a observar el cortejo.
Si hubiesen estado en Seguridad, y Murcatto y Escalofríos hubieran sido presidiarios, Amistoso, observando la mirada y la cara del norteño, habría podido decir sin género de dudas que quería matarla a ella. Pero como no estaban en Seguridad, lo cual era una pena, había reglas que Amistoso desconocía. Sobre todo cuando una mujer entraba en danza, porque las mujeres le parecían un pueblo extranjero. Quizá Escalofríos la amase, y esa mirada de rabia contenida se debiese al amor que sentía por ella. Aunque Amistoso supiera que habían estado follando en Visserine, porque él los había oído mientras lo hacían, suponía que ella debía de haberse follado después al gran duque de Ospria, y desconocía lo que hubiera podido pasar. Ése era el problema.
Amistoso nunca había aprendido realmente a follar, y mucho menos a amar. Cuando estaba en Talins, Sajaam le llevaba de putas, diciéndole que era una recompensa. Aunque no rehusara aquella invitación por parecerle una grosería, lo cierto es que no le gustaba. Al principio tenía problemas para que se le pusiese dura. Incluso después, el mayor disfrute que sacaba de aquel asunto tan complicado consistía en contar el número de meneos que necesitaba antes de que todo hubiese terminado.
Intentó calmar sus nervios a flor de piel contando el número de pisadas de su caballo. Para evitar confusiones que pudiesen causar algún molesto embarazo, decidió guardar sus preocupaciones para sí mismo y dejar que las cosas siguiesen su curso. A fin de cuentas, si Escalofríos acababa matándola, a él no le importaría gran cosa. Lo más seguro es que muchas personas quisieran matarla. Suele suceder cuando te conviertes en alguien notable.
* * *
Escalofríos no era un monstruo. Sólo que ya estaba harto.
Harto de que le trataran como a un idiota. Harto de que sus buenas intenciones acabaran dándole por el culo. Harto de tener que hacer de tripas corazón. Harto de preocuparse por las preocupaciones de otros. Y, lo peor de todo, harto de que le picase la cara. Hizo una mueca de dolor cuando se clavó las uñas en las cicatrices.
Monza tenía razón. La piedad y la cobardía eran lo mismo. No había recompensas por ser bueno. Ni en el Norte, ni allí, ni en ningún otro sitio. La vida era una asquerosa hija de puta que trataba bien a los que cogían lo que querían. El derecho estaba a favor de los más despiadados, los más traidores, los más sangrientos; y la manera en que todos aquellos idiotas la vitoreaban a ella era la prueba. Vio cómo cabalgaba lentamente, montada en su caballo negro, la brisa agitando su negra cabellera. Había tenido razón en todo, más o menos.
Y él iba a asesinarla, casi para poder follarse a otra mujer.
Se imaginó apuñalándola, dándole una cuchillada, trinchándola de diez maneras diferentes. Se imaginó las cicatrices de sus costillas mientras deslizaba suavemente una hoja entre ellas. Se imaginó las cicatrices de su cuello, y cómo tendría que poner las manos en él para estrangularla. Se preguntó si podría estar cerca de ella por última vez. Qué extraño le parecía que le hubiese salvado la vida tantas veces, que hubiese arriesgado la suya tantas veces para salvarla y que en aquellos momentos estuviese pensando en la mejor manera de acabar con ella. Era como en cierta ocasión le había dicho el Sanguinario, que entre el amor y el odio apenas cabe el filo de un cuchillo.
Escalofríos conocía cien maneras de matar a una mujer para que pareciese que había muerto de manera natural. El problema surgía con el «dónde» y el «cuándo». Puesto que ella esperaba constantemente un cuchillo por la espalda, estaba en guardia todo el tiempo. No por él, sino por todo el mundo. Seguro que había mucha gente que la acechaba. Como Rogont lo sabía, tenía tanto cuidado con ella como un avaro con sus monedas. Y como necesitaba que toda aquella gente se pasase a su bando, siempre tenía varios hombres vigilándola. Por eso, Escalofríos debía esperar, y aprovechar el momento oportuno. Pero tenía que ser un poco paciente. Como decía Carlot, nada sale bien si se hace de manera... precipitada.
—Mantente más cerca de ella.
—¿Eh? —era el gran duque Rogont, que acababa de adelantarle por el lado en que no veía. Escalofríos tuvo que reprimirse para no aplastar con su puño derecho el rostro burlón de aquel hombre tan guapo.
—A Orso aún le quedan amigos en esta ciudad —los ojos de Rogont escrutaban con mucho nerviosismo la muchedumbre—. Agentes. Asesinos. Hay peligro por todas partes.
—¿Peligro? Todos parecen tan contentos...
—¿Estás intentando hacerte el gracioso?
—No sabría ni cómo comenzar —Escalofríos puso una cara tan inexpresiva que Rogont no supo si se burlaba de él o no.
—¡Mantente más cerca de ella! ¡Se supone que eres su guardaespaldas!
—Sé lo que soy —y Escalofríos obsequió a Rogont con la mayor mueca que conocía—. No os preocupéis por eso —espoleó los flancos de su caballo para que avanzase deprisa. Justo para estar más cerca de Monza, tal y como se le había ordenado. Lo bastante cerca para ver lo tensa que tenía la cara por apretar con tanta fuerza los músculos de la mandíbula. Lo suficientemente cerca para sacar el hacha y partirle la cabeza en dos.
»Sé lo que soy —susurró. No era un monstruo. Sólo que ya estaba harto.
* * *
El cortejo llegó finalmente a su término en el corazón de la ciudad, en la plaza situada delante de la Casa del Senado. El tejado del poderoso edificio se había hundido hacía varios siglos, y sus peldaños de mármol estaban medio rotos y cubiertos de hierbajos. Las esculturas de los dioses olvidados que ocupaban su colosal frontón se habían erosionado, convirtiéndose en una maraña de pegotes en las que se subían las parlanchinas gaviotas, que eran legión. Las diez poderosas columnas que lo sostenían parecían alarmantemente muy poco seguras, recorridas en toda su longitud por deyecciones y recubiertas por los fragmentos ondeantes de pasquines muy antiguos. Pero la poderosa reliquia de otros tiempos aún hacía empequeñecer los edificios más discretos que habían florecido a su alrededor, proclamando de tal suerte la perdida majestuosidad del Nuevo Imperio.
Una plataforma de bloques de piedra salía de los escalones para dominar el mar de gente que atestaba la plaza. En una de sus esquinas se levantaba la desgastada estatua de Scarpius, tan alta como cuatro hombres, que había llevado la esperanza al mundo. La mano que proyectaba hacia delante se le había roto por la muñeca hacía varios cientos de años, sin que nadie se hubiese molestado en reemplazar la que debía de haber sido la pieza de imaginería más notoria de Styria. Los guardias, siempre con cara de pocos amigos, se apostaban delante de la escultura, en los escalones, en las columnas. Aunque llevasen en sus sobrevestes la cruz de Talins, Monza sabía a ciencia cierta que eran hombres de Rogont. Porque, aunque Styria fuese a convertirse en una sola familia, el azul de Ospria no habría sido bien recibido en aquel sitio.
Se deslizó de la silla y avanzó por la pequeña depresión bordeada por la muchedumbre. La gente empujaba a los guardias, la llamaba, solicitando su bendición. Como si su simple contacto fuese a hacerles algún bien. La verdad es que no se lo había hecho a nadie. Mantenía la mirada al frente, siempre al frente, con la mandíbula que le dolía por apretarla con tanta fuerza, aguardando la hoja, la flecha, el dardo que podría acabar con ella. Aunque hubiera sido capaz de matar despreocupadamente a quien fuese con tal de conseguir el dulce olvido que otorga una buena pipa, lo cierto es que estaba intentando dejar a un lado tanto las matanzas como la pipa.
Cuando comenzó a subir por los escalones, Scarpius la dominó con su estatura, mirándola por los rabillos de sus ojos incrustados de líquenes, como diciendo: ¿Y esta zorra es lo mejor que han podido encontrar? Tanto se erguía sobre ella el monstruoso frontón, que se preguntó si aquellos cientos de toneladas de roca, en tan precario equilibrio encima de las columnas, no querrían aprovechar la ocasión de venirse abajo y aniquilar a todos los líderes de Styria, ella incluida. Y parte de ella (una parte nada despreciable) esperó que así sucediese, para poner un rápido fin a aquella rancia ordalía.
Un grupito de los ciudadanos más importantes (entiéndase, los más zorros y avariciosos) se apretujaban un tanto nerviosos en el centro de la plataforma, sudando bajo sus vestiduras más caras y mirándola con la misma expresión de hambre que los gansos a un cuenco de migajas. Hicieron una reverencia cuando se acercó hasta ellos, siempre acompañada por Rogont, y movieron juntos sus respectivas cabezas de una manera que revelaba que lo habían estado ensayando. Lo cual hizo que, sin saber exactamente por qué, se sintiera más molesta que antes.
—Arriba —dijo con un gruñido.
—¿Dónde está la diadema? —preguntó Rogont, moviendo una mano y, acto seguido, chasqueando los dedos—. Venga, la diadema, ¡la diadema!
La mayoría de aquellos ciudadanos parecían una caricatura mal hecha de lo que se supone que deben ser las personas sabias. Todos tenían la nariz ganchuda, la barba blanca y una voz cascada que salía por debajo de un sombrero de fieltro verde muy parecido a un orinal puesto al revés.
—Señora, me llamo Rubine, y he sido designado para hablar en representación de los ciudadanos.
—Yo soy Scavier —era una mujer regordeta cuyo corpiño azul mostraba un escote vertiginoso.
—Y yo soy Grulo —era un hombre muy alto, delgado y tan calvo como el culo de un niño, que le sacaba más de la cabeza a Scavier.
—Nuestros dos comerciantes más notorios —explicó Rubine.
—¿Y? —todo aquello le importaba un carajo a Rogont.
—Y, con vuestro permiso, Excelencia, deseamos discutir algunos detalles del acuerdo...
—¿Sí? ¡Pues adelante!
—En lo que concierne al título, habíamos pensado que no tuviese ninguna connotación nobiliaria. El de gran duquesa recordaría la tiranía de Orso.
—Habíamos pensado... —se aventuró a comentar Grulo, mientras movía la sortija barata que llevaba en un dedo— en un título que reflejase el mandato del pueblo llano.
—¿Mandato? —Rogont miró a Monza con una mueca de dolor, como si la expresión pueblo llano le supiese a meados.
—¿Qué tú presidenta electa? —sugirió Scavier—. ¿Primera ciudadana?
—A fin de cuentas —añadió Rubine—, el anterior gran duque aún sigue, técnicamente, vivo...
—¡Se encuentra bajo asedio a dieciocho kilómetros de aquí, en Fontezarmo, como una rata en la madriguera! —dijo Rogont con los dientes apretados—. Sólo es cuestión de tiempo que se enfrente a la justicia.
—Pero sabéis que las cuestiones legales pueden provocar ciertos problemas...
—¿Cuestiones legales? —aunque Rogont hablase en voz baja, estaba muy furioso—. ¡Dentro de muy poco voy a ser el rey de Styria, y quiero que la gran duquesa de Talins se encuentre entre los que van a coronarme! Quiero ser rey, ¿lo entiende usted? ¡Las cuestiones legales son para los demás!
—Pero, Excelencia, quizá no fuese apropiado...
Para ser un hombre que tenía la reputación de tener mucha paciencia, daba la impresión de que Rogont la hubiera perdido en las últimas semanas. Por eso dijo:
—¿Y cómo de apropiado le parecería que, por ejemplo, yo decidiese ahorcarle a usted? Aquí y ahora. Junto con los demás bastardos de esta ciudad, que sólo saben poner pegas. De esa manera, ustedes podrían discutir las cuestiones legales entre sí mientras se balancean.
La amenaza se cernió en el aire durante un momento tan largo como incómodo. Monza se inclinó hacia Rogont, completamente consciente del elevado número de ojos que los miraban, y dijo:
—Creo que lo que ahora necesitamos es un pequeño acuerdo. Unos cuantos ahorcamientos mandarían el mensaje que intentamos evitar. Acabemos con esto, ¿no te parece? Y luego todos nos podremos ir a dormir a una habitación bien oscura.
Grulo se aclaró la garganta y dijo:
—Claro que sí.
—¡Una larga conversación que termina donde comenzó! —exclamó Rogont acto seguido—. ¡Denme la maldita diadema!
Scavier sacó una banda muy estrecha, fabricada en oro. Monza se volvió despacio para mirar al gentío.
—¡Pueblo de Styria! —exclamó Rogont, situándose detrás de ella—. ¡Os entrego a la gran duquesa Monzcarro de Talins! —y Monza sintió una ligera presión en la frente cuando la diadema se asentó en su cabeza.
Y de aquella manera tan sencilla, ascendió a las vertiginosas alturas del poder.
Con un leve roce de ropajes, todos se arrodillaron. La plaza se había quedado en completo silencio, tanto que ella pudo escuchar los aleteos y chillidos de los pájaros situados en el frontón. Tanto que pudo escuchar el ruido que sus deyecciones hacían al caer cerca de su costado derecho, manchando las antiguas piedras con salpicaduras de colores blanco, negro y gris.
—¿Qué están esperando? —dijo en voz baja a Rogont, casi sin mover los labios.
—Tus palabras.
—¿Mis palabras?
—¿Qué otra cosa, si no?
La ola de miedo que se abatió sobre ella la dejó desconcertada. La gente que la rodeaba era como un enemigo que estuviese en la proporción de cinco mil a uno. Entonces pensó que, si su primera actuación como jefe del Estado era salir corriendo de la plataforma, les fallaría. Por eso comenzó a caminar lentamente, porque era lo más importante que había acometido en toda su vida, e intentó poner en orden sus pensamientos tan caóticos mientras rebuscaba palabras que nunca antes había pronunciado. Pasó bajo la enorme sombra de Scarpius y salió a la luz del día, descubriendo que un mar de rostros se abría ante ella, se inclinaba hacia ella, la miraba con ojos esperanzados y muy abiertos. El parloteo generalizado de la gente se convirtió en un susurro dominado por los nervios y después en un silencio espectral. Monza abrió la boca, casi sin saber lo que podría salir por ella.
—Nunca he sido muy buena... —su voz se convirtió en un quejido atiplado. Tosió para aclararse la garganta. Luego, al pensar en lo que debía decir, descubrió que no se le ocurría nada—. ¡Nunca he sido muy buena para los discursos! —era más que evidente—. Siempre he antepuesto la acción al discurso. Supongo que eso se debe a que nací en una granja. ¡Lo primero que debemos hacer es acabar con Orso! Librarnos de ese bastardo. Y después... bueno... cuando la lucha haya terminado... —un extraño murmullo de simpatía recorrió la muchedumbre arrodillada. No exactamente sonrisas, sino unas cuantas miradas a lo lejos, muchos ojos empañados, unas cuantas cabezas que asentían. Le sorprendió el anhelo que se insinuaba en su pecho. Jamás había pensado que llegaría el día en que quisiera dejar de combatir. Nunca había sentido nada igual—, la paz. —Entonces, aquel murmullo apremiante volvió a recorrer toda la plaza—. Vamos a tener un rey. Toda Styria caminará unida. Será el fin a los Años de Sangre —se imaginó el viento al soplar por el trigal—. Intentaremos que todo vaya a mejor. No puedo prometeros un mundo mejor, porque éste es el que tenemos —bajó la mirada con algo de torpeza y se miró los pies, desplazando su peso de uno a otro—. Puedo prometeros que pondré todo de mi parte para conseguirlo. Por ahora, eso nos debe bastar a todos, y luego ya veremos —se fijó en un hombre bastante mayor que, con labios temblorosos, la miraba fijamente, a punto de llorar mientras apretaba el sombrero contra su pecho—. ¡Eso es todo! —dijo un tanto bruscamente.
* * *
Aunque cualquier persona normal se habría vestido de una manera más liviana en un día en que el calor resultaba tan pegajoso, Murcatto, con su acostumbrada terquedad, había optado por vestirse a lo grande con aquella armadura tan resplandeciente como ridícula. Por eso, la única opción de Morveer era apuntar a su rostro, porque era lo único que no estaba cubierto. Pero un blanco tan pequeño suponía el mayor acicate para un tirador tan bueno como él. Respiró profundamente.
Para su espanto, ella se movió en el momento crucial para mirar a la gente que se hallaba debajo de la plataforma, haciendo que el dardo errase su rostro por un pelo y se estrellara en una de las columnas del antiguo edificio del Senado situado a su espalda.
—¡Maldición! —exclamó Morveer, apartando la cerbatana de la boca, buscando otro dardo en su bolsillo, quitándose la gorra y dejándola caer en el suelo de la habitación.
Entonces, cuando se llevaba nuevamente la cerbatana a los labios, Morveer sufrió uno de aquellos reveses de la fortuna que tanto le habían atormentado nada más nacer, porque Murcatto daba por terminado aquel incompetente ejercicio de retórica con un superficial «¡Eso es todo!». La muchedumbre irrumpió en un aplauso frenético mientras uno de los codos de Morveer recibía el empujón entusiasta del individuo que se encontraba al lado de la profunda arcada donde él se había escondido.
El letal proyectil se apartó muchísimo de su blanco y se desvaneció entre la agitada muchedumbre que se encontraba junto a la plataforma. El hombre cuyas salvajes gesticulaciones habían sido responsables de su mala puntería le miró. Y su ancho y seboso rostro se llenó de sospecha. Tenía toda la apariencia de un labrador, con manos como rocas y la llama del humano intelecto apenas encendida tras sus ojos porcinos.
—¿Qué está usted...?
Por culpa del proletariado, el intento de Morveer estaba a punto de ser completamente desbaratado mientras decía:
—Lo lamento profundamente, pero ¿podría tenerme esto durante unos instantes?
—¿Eh? —el hombre bajó la mirada cuando Morveer le puso la cerbatana en las manos—. ¡Ah! —exclamó, mientras Morveer le clavaba una aguja en la muñeca—. ¿Qué demonios...?
—Muchísimas y eternas gracias —Morveer tiró de la cerbatana y la ocultó dentro de la miríada de bolsillos secretos que tenía dentro de su casaca, junto con la aguja. Por lo general, la enorme mayoría de la gente tarda mucho tiempo en enfadarse seriamente, porque antes debe cumplir con el predecible ritual de desafíos en escala creciente, insultos, gestos, bravatas y demás. La acción directa les resulta completamente extraña. Por eso, el que le había dado el empujón en el codo apenas acababa de poner cara de enfado.
—¡Aquí! —agarró a Morveer por una de las solapas de su casaca—. Aquí... —sus ojos ya tenían la mirada perdida. Se agitó, bizqueó y se quedó con la lengua fuera. Morveer le agarró por debajo de los brazos, tragó saliva al comprobar el peso muerto de aquel hombre en cuanto se le aflojaron las rodillas y lo bajó al suelo, sufriendo una punzada de dolor en la espalda mientras lo hacía.
—¿Va todo bien? —rezongó alguien. Morveer levantó la mirada para encontrarse ante media docena de hombres muy parecidos al muerto, que le miraban con cara de pocos amigos.
—¡Demasiada cerveza junta! —exclamó Morveer para vencer el ruido ambiental, y luego chasqueó la lengua—. ¡Mi compañero se ha embriagado por completo!
—¿Embria qué? —preguntó uno.
—¡Emborrachado! —Morveer se le acercó—. ¡Se sentía muy, pero que muy, orgulloso de que la gran Serpiente de Talins fuese la dueña de nuestros destinos! Al igual que todos nosotros, ¿no es así?
—Sí —dijo uno de ellos, un tanto confuso pero más manso que antes—. ¡Claro, Murcatto! —terminó por decir de manera poco convincente entre los gruñidos de aprobación de sus camaradas simios.
—¡Ha nacido entre nosotros! —exclamó otro mientras agitaba el puño.
—Oh, pues claro que sí. ¡Murcatto! ¡Libertad! ¡Esperanza! ¡Liberación de la tosca estupidez! ¡Aquí estamos, amigos! —Morveer gruñó por el esfuerzo mientras llevaba como una culebra a aquel hombre tan grande, ya convertido en un cadáver bastante grande, al interior de la sombra de la arcada. Hizo una mueca de dolor al doblar la dolorida espalda. Entonces, puesto que los demás ya no le prestaban atención, se deslizó rápidamente entre la muchedumbre, echando pestes durante el trayecto. Realmente le parecía insoportable que aquellos imbéciles vitoreasen con tanto entusiasmo a una mujer que distaba mucho de haber nacido entre ellos, porque había visto el mundo en una zona de malezas situada en un extremo del territorio talinés, cuya frontera era notoriamente permeable. A una labriega ladrona que no tenía ni una hebra de conciencia, despiadada, conspiradora, mentirosa, seductora de aprendizas, asesina de masas y fornicadora con estrépito, cuyas únicas cualificaciones para el mando eran su hosquedad, unas cuantas victorias logradas contra una oposición incompetente, la antedicha propensión a la acción rápida, la caída desde una montaña y el accidente de un rostro muy atractivo.
No tenía más remedio que estar de acuerdo, como frecuentemente lo hacía, en que la vida resultaba inconmensurablemente sencilla para los guapos.
La piel del león
Las cosas habían cambiado mucho desde la última cabalgada que Monza hiciera hasta Fontezarmo, cuando se reía con su hermano. Era difícil creer que sólo hubiese pasado un año. El año más oscuro, más enloquecido y más sangriento de toda su vida. Un año que le había hecho pasar de muerta a duquesa, y que aún podía acabar dando la vuelta a la tortilla.
Era al atardecer, y no el momento de la aurora, porque el sol se ponía tras ellos por el oeste mientras ascendían por el camino lleno de curvas. A ambos lados del mismo, en las partes del terreno que estaban más o menos planas, los soldados habían plantado sus tiendas. Se sentaban delante de ellas en pequeños grupos indolentes, iluminados por la parpadeante luz de los fuegos del campamento, comiendo, bebiendo, sacando brillo a las botas o a la armadura, mirando a Monza con rostro cansado cuando pasó por delante de ellos.
Un año antes no había tenido guardia de honor, y no como en aquellos momentos, en que una docena de lanceros de Rogont la seguían tan ansiosos como perrillos. Le sorprendía que no se metiesen en la letrina en pos de ella. Lo último que quería el rey en ciernes era que volviesen a arrojarla montaña abajo. Al menos, no hasta que hubiese tenido la oportunidad de coronarlo con sus propias manos. Apenas doce meses antes ella había propiciado la coronación de Orso, cuando Rogont era su peor enemigo. Para ser una mujer a la que le gustaba tener algo a lo que apegarse, lo cierto es que había dado un giro completo en sólo cuatro estaciones.
Entonces tenía a Benna a su lado, y en aquellos momentos tenía a Escalofríos. Eso quería decir que no charlaban entre sí, y aún menos reían. El norteño sólo era una silueta oscura cuyo ojo postizo relucía al captar el último rayo de la luz a punto de desvanecerse. Aunque ella supiese que no podía ver nada por él, lo sentía constantemente fijo en ella. Aunque hablase muy poco, era como si no dejase de repetir: Debería haberte tocado a ti.
Había fuegos en la cima. Destellos de luz en las pendientes, un resplandor amarillo por detrás de las oscuras siluetas de murallas y torres, manchas de humo en el profundo cielo del atardecer. El camino culebreaba una vez más y luego se detenía ante una barricada formada por tres carretas a las que habían dado la vuelta. Victus se sentaba en una silla de campaña justo al otro lado de ella, calentándose las manos ante un fuego, en el cuello toda su colección de brillantes cadenas robadas. Cuando Monza tiró de las riendas de su montura, él hizo una mueca y le dirigió un saludo que resultó ridículo por lo florido:
—¡La gran duquesa de Talins, aquí en nuestro desaliñado campamento! ¡Nos avergonzáis, Excelencia! ¡Si hubiésemos tenido más tiempo para preparar vuestra regia visita, habríamos podido quitar toda esta mugre! —y abrió los brazos para señalar el mar de barro pisoteado, de roca pelada, de embalajes rotos y de carretas dispersas por la ladera de la montaña.
—Victus. La personificación del espíritu mercenario —bajó con dificultad de la silla, intentando ocultar el dolor que sentía—. Voraz como un pato, bravo como un pichón, leal como un cuco.
—Siempre he intentado imitar a las aves más nobles. Me temo que tendréis que dejar los caballos, porque a partir de aquí todo está lleno de trincheras. El duque Orso, que es un anfitrión de lo más grosero, tiene la fea costumbre de disparar con sus catapultas a cualquiera de los invitados que se asome lo suficiente —quitó el polvo de la silla de lona en la que se había sentado y movió hacia ella una mano llena de sortijas—. ¿Queréis que os lleven varios de los muchachos?
—Caminaré por mi propio pie.
La miró con mirada burlona mientras decía:
—Y tendréis una bella apariencia, estoy seguro. Supuse que llegaríais vestida de seda, dada vuestra alta posición.
—Las ropas no hacen a la persona, Victus —dijo ella, mirando igual de burlona la joyería que él llevaba encima—. Un trozo de mierda sigue siendo un trozo de mierda, por mucho oro que se le pegue encima.
—Oh, Murcatto, cuánto te hemos echado de menos. Por aquí.
—Aguárdenme aquí —dijo a los guardias que le había proporcionado Rogont. Tenerlos todo el tiempo detrás de ella le hacía parecer débil. Como si los necesitase.
—Su Excelencia fue de lo más... —comenzó a decir el sargento que los mandaba.
—A la porra Su Excelencia. Aguárdenme aquí.
Subió por unos cuantos peldaños que crujían, hechos con cajas viejas, y entró en el interior de la montaña, con Escalofríos pegado a ella. Las trincheras no eran muy diferentes de las que habían excavado alrededor de Muris hacía tantos años..., paredes de tierra apisonada, sostenidas por potros y vigas de madera, con el mismo olor a enfermedad, moho, tierra húmeda y aburrimiento. Las trincheras en las que habían vivido la mayor parte de los seis meses como ratas en una alcantarilla. Donde los pies se le habían empezado a pudrir y donde Benna había agarrado una cagalera tan mala que perdió la cuarta parte de su peso y el sentido del humor. Mientras recorrían los fosos, los túneles y los refugios, vio algunos rostros conocidos, los de los veteranos que llevaban muchos años luchando en las Mil Espadas. Les saludó con la cabeza, como solía hacer cuando estaba al mando, y ellos le respondieron de la misma manera.
—¿Estáis seguros de que Orso sigue dentro? —preguntó a Victus.
—Oh, claro que sí. Cosca habló con él el primer día.
A Monza no le agradó mucho enterarse de aquello. Cuando Cosca se ponía a hablar con el enemigo, solía acabar mucho más rico y en el bando contrario. Por eso comentó:
—¿Y qué tendrían que decirse esos dos bastardos?
—Pregúntale a Cosca.
—Así lo haré.
—Tenemos el lugar rodeado, así que por eso no te preocupes. Hay trincheras en las tres caras —Victus dio una palmada en la tierra que estaba cerca de él—. Si hay algo que un mercenario sepa hacer bien, es cavar un agujero cojonudamente bueno para meterse dentro de él. Además, hemos puesto piquetes en el bosque y en el fondo del barranco —el bosque donde Monza se había quedado después de la caída, rodeada de hojarasca, hecha papilla, gimiendo como los condenados del infierno—. Y también disponemos de una amplia selección de los mejores soldados de Styria. De Ospria, de Sipani, de Affoia, en gran cantidad. Todos empeñados en ver muerto a nuestro antiguo patrón. Ni una rata podría salir sin que lo supiéramos. Si Orso hubiese querido huir, ya lo habría hecho hace varias semanas. Pero no lo hizo. Tú le conocías mejor que nadie. ¿Crees que ahora intentará salir huyendo?
—No —tuvo que admitir. Cuanto antes muriese, antes se sentiría mejor—. ¿Qué posibilidades hay de entrar?
—Los que diseñaron ese maldito lugar sabían lo que se hacían. El terreno que rodea las murallas es demasiado escarpado.
—Eso ya lo sabía. La cara norte de la muralla exterior es el sitio más apropiado para realizar el asalto, porque desde ella se puede acceder a la muralla interior.
—Eso mismo pensamos nosotros, pero, como suele decirse, del dicho al hecho hay mucho trecho, sobre todo cuando unas murallas altas se interponen en el hecho. Así que no lo hemos intentado —Victus se subió encima de un cajón y la ayudó a subir. Entre dos pantallas de mimbre, al otro lado de una fila de estacas afiladas que apuntaban hacia la pendiente desnuda, pudo ver la esquina más próxima de la fortaleza. Una de sus torres estaba en llamas, y su techo caído dejaba ver un cono de vigas desnudas que ardían, y partes de almenas circundadas de rojo y amarillo, rodeado todo por un humo negro que subía lentamente hacia el cielo azul oscuro—. Conseguimos quemar esa torre —dijo muy orgulloso, señalándola con el dedo—. Con una catapulta.
—Muy bonito. Todos podríamos irnos ya a casa.
—Algo es algo, ¿no? —Los guió por un refugio subterráneo que olía a humedad y a sudor rancio, donde los hombres roncaban en jergones situados a ambos lados—. Las guerras no sólo se ganan mediante una gran acción —entonaba las palabras como un pésimo actor— sino mediante muchas circunstancias menores. ¿Te acuerdas de que siempre nos decías eso? ¿De quién era? ¿De Stalicus?
—De Stolicus, so zopenco.
—Algún bastardo que ya está muerto. Sea como fuere, Cosca tiene un plan, pero quiere contártelo personalmente. Sabes cuánto le gusta el teatro al viejo —Victus se detuvo en el hueco donde confluían cuatro trincheras, el cual estaba tapado con unas cortinas de lona y alumbrado por una antorcha que chisporroteaba—. El capitán general está por llegar. Me ha pedido que disfrutes de todas las instalaciones que desees mientras esperas —lo de disfrutar de las instalaciones debía de referirse a cagar si le apetecía—. A menos que Su Excelencia desee alguna otra cosa más.
—Sólo una cosa más —Victus parpadeó por la sorpresa cuando el escupitajo de Monza le alcanzó en el ojo—. Esto es por Benna, cabronazo traidor.
Victus se limpió la cara. Su mirada fue hacia Escalofríos y luego a Monza.
—No hice nada que tú misma no hubieras hecho. Ni tu hermano, eso puedo asegurártelo. Ni que los dos no le hubierais hecho a Cosca, y eso que le debías más de lo que yo te debía a ti...
—Por eso, ahora te estás limpiando la cara en lugar de intentar meterte las tripas para adentro.
—¿Nunca pensaste que podría pasarte lo que te pasó? Las grandes ambiciones conllevan grandes riesgos. Lo único que yo hice fue flotar con la corriente...
De repente, Escalofríos dio un paso adelante y dijo:
—Pues deja de hacerlo antes de que te corten el cuello —entonces Monza vio que empuñaba un cuchillo con una de sus grandes manos. El que ella le había dado el día en que se conocieron.
—Adelante, grandullón —Victus levantó las manos con un destello de todas las sortijas que llevaba en ellas—. Ahora sólo hago mi trabajo, no te preocupes —y, haciendo mucho teatro, se volvió para entrar en la parte que estaba a oscuras—. Los dos necesitáis templar ese temperamento que tenéis —y, agitando un dedo por encima de uno de sus hombros, añadió—: No tenéis que molestaros por cosas sin importancia, porque eso suele acabar en sangre, ¡creedme!
Monza no tenía que hacer un gran esfuerzo para creerle. Porque todo lo que ella hacía acababa en sangre. Fue consciente de haberse quedado a solas con Escalofríos, a quien había estado evitando durante las últimas semanas como si hubiese cogido la peste. Sabía que tenía que decirle algo, dar algún paso para arreglar las cosas con él. Aunque hubiesen tenido problemas, él era su hombre, y lo era mucho más que Rogont. Necesitaba a alguien que le salvara la vida en los días venideros y, además, no era un monstruo, aunque lo pareciese.
—Escalofríos —se volvió hacia ella con el cuchillo aún agarrado con fuerza en la mano, mientras la acerada hoja y el ojo de acero atrapaban la luz de la antorcha para luego destellar con los colores del fuego—, escucha...
—No, escúchame tú —enseñó los dientes y dio un paso hacia ella.
—¡Monza, has venido! —Cosca acababa de salir por una de las trincheras y abría los brazos—. ¡Y acompañada por mi norteño favorito! —Ignoró el cuchillo y le estrechó amistosamente la mano que tenía libre, para luego coger a Monza por los hombros y besarla en ambas mejillas—. No había tenido la oportunidad de felicitarte por tu discurso. Nacida en una granja. Bonito toque. Humilde. Y hablar de paz. ¿Tú? Era como ver a un granjero expresar su confianza por la hambruna. Incluso este viejo cínico se sintió conmovido.
—Que te jodan, viejo —pero se alegraba por lo bajo de no haber podido encontrar otras palabras para el discurso.
—Intentaste dar con las palabras correctas... —Cosca enarcaba las cejas.
—A algunas personas no les gusta decir las palabras correctas —dijo Escalofríos con el susurro ronco que era tan característico en él, mientras apartaba el cuchillo—. ¿Aún no habías aprendido esa lección?
—Cada día que sigo vivo aprendo una nueva lección. ¡Por aquí, camaradas! Justo ahí delante tendremos una excelente vista del asalto.
—¿Estáis atacando? ¿Ahora?
—Lo intentamos a la luz del día. No funcionó —no parecía que las cosas fuesen mejor con la oscuridad. En la siguiente trinchera había varios hombres heridos... muecas de dolor, gemidos, vendas llenas de sangre—. ¿Y dónde se encuentra mi noble patrón, Su Excelencia el duque Rogont?
—En Talins —Monza lanzó un escupitajo al suelo para subrayar sus palabras—. Preparándose para la coronación.
—¿Tan pronto? ¿No sabe que Orso aún sigue vivo y que debería aguardar un poco más? ¿Ignora el dicho de que no se puede vender la piel del león antes de matarlo?
—Ya se lo he dicho. Muchas veces.
—Ya me lo imagino. La Serpiente de Talins aconsejándole al Duque de la Dilación que sea precavido. ¡Qué ironía tan dulce!
—Ha hecho algunas cosas interesantes. Como ordenar a todos los carpinteros, sastres y joyeros de la ciudad que trabajen afanosamente en el edificio del Senado. Preparándolo todo para la ceremonia.
—¿Y no se les caerá encima el maldito edificio?
—No estaría mal —dijo Escalofríos, hablando entre dientes.
—Eso ensombrecería el orgulloso pasado de la Styria imperial —dijo Monza.
—Y convertiría el último esfuerzo de Styria por conseguir la unidad en un vergonzoso desastre.
—También se lo he dicho. Muchas veces.
—¿Y ni caso?
—Ya estoy acostumbrada.
—¡Ah, el orgullo! Como lo he sufrido durante tanto tiempo, reconozco enseguida sus síntomas.
—Entonces te gustará lo que voy a contarte —Monza no pudo evitar una sonrisa burlona—. Ha traído mil pájaros cantores de la lejana Thond.
—¿Sólo mil?
—Al parecer, como un símbolo de paz. Los soltarán por encima de la gente cuando le vitoreen como rey de Styria. Y los admiradores llegados de todas las partes del Círculo del Mundo... condes, duques, príncipes y el mismísimo dios de los jodidos gurkos aplaudirán la inflada opinión que tiene de sí mismo, y se postrarán para lamer su culo gordo.
—Detecto cierta tensión entre Talins y Ospria, ¿estoy en lo cierto? —Cosca enarcaba las cejas.
—Las coronas tienen algo que hace que los hombres se comporten como necios.
—¿Puedo suponer que también se lo has dicho?
—Hasta quedarme afónica, pero, como era de esperar, ni siquiera me hizo caso.
—Intenta que el evento quede bonito. Es una pena no estar allí.
—¿Quieres ir a verlo? —Monza parecía preocupada.
—¿Yo? No, no, no. La cosa quedaría un tanto deslucida. Debes saber que estoy preocupado por ciertos rumores turbios que conciernen al ducado de Visserine.
—No te creo.
—¿Quién sabe cómo comenzarían esos rumores? Además, alguien tiene que hacerle compañía al duque Orso.
Monza se pasó la lengua por la boca y lanzó otro escupitajo.
—He oído que estuviste hablando con él.
—Sólo fue una simple charla. Del tiempo, del vino, de las mujeres y de su destrucción inminente; ya sabes, de todas esas cosas. Me dijo que hubiera debido cortarme la cabeza. Yo le repliqué que comprendía su entusiasmo y que me había aprovechado de él. Yo me sentía muy contento mientras que él, lo digo sinceramente, estaba muy enfadado —Cosca agitó uno de sus largos dedos—. Es muy posible que el asedio le haya dejado sin recursos.
—¿O sea, que no vas a poder cambiar de bando?
—Ése hubiese sido su siguiente argumento si, en cierto modo, no nos hubiesen interrumpido el fuego de unas cuantas ballestas y el asalto contra sus murallas, que quedó en nada. Quizá lo vuelva a sacar la próxima vez que nos tomemos un té.
La trinchera dio paso a un refugio cubierto con una plancha de madera, que resultaba demasiado bajo para quedarse de pie. Sesenta mercenarios bien armados se agachaban en su interior. Cosca pasó entre ellos repartiendo palmadas en sus hombros.
—¡Muchachos, por la gloria, por la gloria y una buena paga!
Sus rostros ceñudos dieron paso a una mueca siniestra cuando golpearon sus armas, escudos, yelmos y petos como respondiéndole con un estruendo metálico de aprobación.
—¡General!
—¡Capitán general!
—¡Cosca!
—¡Muchachos! ¡Muchachos! —dijo él, muy contento, agarrándoles por el brazo, estrechándoles la mano, saludándoles con parsimonia. Todo lo contrario de cómo Monza se había comportado cuando los mandaba. Ella siempre había permanecido fría, dura, inaccesible, porque, de lo contrario, no le habrían mostrado respeto. Una mujer no puede permitirse el lujo de mostrarse amistosa con los hombres. Por eso había dejado que Benna riese por ella. Seguro que todos se habían reído mucho menos desde que Orso lo mató.
—Y ahí arriba está el pequeño rincón que me sirve de hogar —Cosca les hizo subir por una escalera de madera para entrar en una especie de cobertizo construido con grandes troncos, que se hallaba iluminado por un par de lámparas de luz parpadeante. Por la amplia abertura dispuesta en una de sus paredes, el sol poniente lanzaba sus últimos destellos en el terreno liso, ya casi a oscuras, que se encontraba hacia el oeste. Unas ventanas estrechas miraban a la fortaleza. Un montón de cajas se levantaba en un rincón, la silla de capitán general ocupaba el otro. Cerca de ella, una mesa se hallaba cubierta por un revoltijo de naipes diseminados, de dulces mordisqueados y de botellas con contenidos y colores variados—. ¿Cómo sigue la batalla?
—Sigue —Amistoso se sentaba con las piernas cruzadas, los dados entre ellas.
Monza se acercó a una de las ventanas. Como ya casi era de noche, apenas podía observar los detalles del asalto. Lo único que veía era un ligero movimiento en las almenas, diminutas en la distancia, el singular reflejo en el metal de las hogueras repartidas entre las pendientes rocosas. Pero, aunque no viese nada del asalto, sí que podía oírlo. Gritos lejanos, chillidos tenues y el ruido del metal contra el metal, todo ello arrastrado por la brisa.
Cosca se sentó en su baqueteada silla de capitán general y suscitó un ruido de cristalería al poner sus botas llenas de barro encima de la mesa.
—¡Los cuatro otra vez juntos! ¡Igual que en la Casa del Placer de Cardotti! ¡Igual que en la galería de Salier! Qué tiempos tan felices, ¿verdad?
Entonces se escuchó el golpe seco de la cuerda de una catapulta, y un proyectil en llamas siseó justo delante de la ventana para estrellarse en la gran torre de la fachada norte del castillo, enviando un gran chorro de llamas y lanzando por lo alto arcadas de relucientes cenizas. El resplandor iluminó las escalas apoyadas en las murallas por las que subían unas siluetas diminutas, cuyas armaduras relucieron brevemente antes de volver a quedarse a oscuras.
—¿Estás seguro de que es la mejor ocasión para bromear? —preguntó Monza.
—Los tiempos de infelicidad son los mejores para la intrascendencia. No enciendes una vela cuando estás a plena luz del día, ¿verdad que no?
—¿Realmente crees que hay alguna posibilidad de llegar a lo alto de esas murallas? —Escalofríos miraba preocupado la pendiente que conducía a Fontezarmo.
—¿Esas murallas? ¿Estás loco? Se cuentan entre las más poderosas de toda Styria.
—Entonces, ¿por qué...?
—Pues porque quedarse sentado debajo de ellas y no hacer nada no queda bien. Tienen grandes reservas de comida, agua, armas y, lo que es peor, lealtad. Pueden resistir durante meses. Meses durante los cuales, la hija de Orso, que también es la reina de la Unión, puede convencer a su recalcitrante marido de que los ayude —Monza se preguntó si importaría el hecho de que su marido supiese que a ella le gustaban las mujeres...
—¿Y en qué te beneficia el hecho de ver cómo tus hombres se caen de las murallas? —preguntó Escalofríos.
—Pues en bajar la moral de los defensores —Cosca se encogió de hombros—, en no dejarles descansar, en mantenerlos a la espera y distraídos ante cualquier otro ataque que podamos hacer.
—Demasiados cadáveres para una simple distracción.
—Pues sin ellos no habría mucha distracción.
—¿Y cómo consigues que tus hombres se suban a las escalas?
—Empleando el viejo método de Sazine.
—¿Eh?
Monza recordaba que Sazine enseñaba el dinero a los nuevos reclutas y después lo apilaba en unos montones de monedas relucientes. Por eso explicó:
—Si la muralla es tomada, el primero en llegar a las almenas recibe mil escamas, y los diez primeros que le siguen, cien por cabeza.
—Siempre que sobrevivan para recoger el botín —añadió Cosca—. Si la tarea resulta ser imposible, nunca lo recogen, y, si lo consiguen, pues entonces resulta que has conseguido lo imposible por dos mil escamas. Eso te asegura un rápido flujo de hombres voluntariosos escalas arriba, junto con el beneficio añadido de que consigues eliminar de la brigada a sus individuos más valientes.
Escalofríos parecía aún más perplejo cuando preguntó:
—¿Y por qué querrías hacer eso?
—La valentía es la virtud de los caídos —dijo Monza en voz muy baja—. El comandante sabio jamás debe confiar en ella.
—¡Verturio! —Cosca se dio una palmada en una pierna—. ¡Me encanta cualquier escritor capaz de convertir la muerte en algo divertido! Los hombres valientes son de utilidad, pero también son condenadamente impredecibles. Se preocupan por el rebaño. Son peligrosos para los espectadores.
—Por no hablar de que son rivales potenciales en el mando.
—Por eso, lo que da más seguridad es apartarlos como se hace con la nata —y Cosca imitó la operación con el pulgar y el índice—. Los cobardes con moderación resultan infinitamente mejor soldados.
—Tu gente tiene una manera elegantemente jodida de hacer la guerra —Escalofríos movía la cabeza con disgusto.
—No hay ninguna manera elegante de hacer la guerra, amigo mío.
—Hablaste de una distracción —terció Monza.
—Lo hice.
—¿Respecto a qué?
Entonces se escuchó un siseo y Monza vio fuego por el rabillo de un ojo. Instantes después, el calor le rozaba una mejilla. Se volvió con la Calvez medio desenvainada. Ishri estaba entre las cajas situadas detrás de ella, desperezándose indolente como un gato viejo al sol, con la cabeza echada hacia atrás y cimbreando de un lado para otro una de sus largas, esbeltas y vendadas piernas en el borde de una de las cajas.
—¿Es que nunca dices ni siquiera «hola»? —dijo Monza, muy cortante.
—¿Y dónde estaría la gracia si lo dijese?
—¿Siempre contestas a una pregunta con otra?
—¿Quién? ¿Yo? —Ishri apretaba una mano contra su pecho vendado y abría como platos sus ojos negros. Movió algo oscuro que tenía entre el pulgar y el índice, un pequeño grano de color negro, y lo lanzó con una puntería sorprendente hacia la lámpara que estaba al lado de Escalofríos. Ardió con luz muy fuerte, crepitando y lanzando chispas, de suerte que la caperuza de cristal que cubría la lámpara se rajó. El norteño se echó hacia atrás, maldiciendo y quitándose las cenizas que habían caído en uno de sus hombros.
—Algunos lo llaman azúcar gurko —explicó Cosca mientras se relamía—. A mí me suena mejor al oído que el otro nombre que le dan, fuego gurko.
—Dos docenas de barriles —dijo Ishri con un murmullo—, cortesía del profeta Khalul.
—Para ser un hombre que no nos conoce —Monza enarcaba las cejas—, da la impresión de que le gustamos mucho.
—Lo único que importa —la mujer de piel morena se deslizó entre las cajas como una serpiente, moviendo el cuerpo desde los hombros hasta las caderas como si no tuviese huesos, y arrastrando los brazos tras de él— es que odia a vuestros enemigos.
—Nada mejor para una alianza que compartir un mismo asco —Cosca observaba sus contorsiones con una mezcla de desconfianza y fascinación—. Esta nueva era es magnífica, amigos míos. Ya pasó el tiempo de excavar durante meses una mina de varios cientos de pasos de longitud, de cortar cientos de toneladas de madera para apuntalarla, de llenarla con paja y aceite, de prenderle fuego y de correr como si el infierno se te pegase a los talones, para, la mitad de las veces, ver que las murallas no se vienen abajo. Ahora sólo hay que hacer un hueco lo bastante profundo, meter el azúcar en él, encender una mecha y...
—Buuum —dijo Ishri, poniéndose de pie y tocándose con las manos los dedos de los pies.
—Y murallas abajo —añadió Cosca—. Puesto que es la manera actual de terminar un asedio, me pregunto quién soy yo para oponerme al signo de los tiempos... —se quitó el polvo que había caído encima de su casaca de terciopelo—. Sesaria era un genio en el arte de las minas. Como sabéis, hizo que se derrumbase el campanario de Gancetta. Pero un poco antes de la hora fijada, por lo que unos cuantos hombres murieron en el derrumbe. ¿Te conté alguna vez...?
—¿Y cuando hayas tirado abajo la muralla? —preguntó Monza.
—Entonces nuestros hombres entrarán por la brecha, vencerán a los sorprendidos defensores y nos habremos hecho con la muralla exterior. Los nuestros se reunirán en los jardines del recinto para sobrepasarles en número. Después de eso, capturar la muralla interior sólo será un asunto rutinario de escalas, sangre y avaricia. Luego atacaremos el palacio y haremos lo que suele ser usual. Yo me dedicaré al saqueo y tú...
—A la venganza —Monza entornó los ojos para mirar la mellada silueta de la fortaleza. Orso se encontraba en ella. Apenas a pocos cientos de pasos de distancia. Quizá a causa de la noche, del fuego, de esa mezcla tan embriagadora de oscuridad y peligro, parte de la excitación de antaño comenzó a crecer poco a poco en su interior. La misma furia feroz que había sentido cuando escapó de la ruinosa casa del ladrón de huesos y se adentró en la lluvia—. ¿Cuánto tardaréis en preparar la mina?
—Al ritmo actual, veintiún días y seis horas —dijo Amistoso, apartando la mirada de los dados.
—Es una pena —Ishri adelantaba el labio inferior—, por mucho que me gusten los fuegos artificiales, debo regresar al sur.
—¿Cansada tan pronto de nuestra compañía? —preguntó Monza.
—Mi hermano ha muerto —sus negros ojos no mostraban ningún signo de emoción—. Por una mujer que quería vengarse.
Monza parecía seria, sin saber si se burlaba de ella. Luego comentó:
—Esas zorras siempre encuentran la manera de hacer daño.
—Pero siempre lo hacen a quien no se lo merece. Mi hermano es afortunado, porque ahora está con Dios. O eso me han dicho. Los que sufren son mis familiares. Ahora tendremos que trabajar más que antes —se deslizó con gran facilidad por la escala y movió la cabeza hacia ambos lados de una manera muy incómoda, hasta que la apoyó en uno de los peldaños de madera—. Procurad que no os maten. No me gustaría que todo lo que he hecho aquí hubiese sido para nada.
—Cuando me corten el cuello, mi primera preocupación será la de pensar que te molestaste por nada —pero nadie le respondió, porque Ishri acababa de desaparecer.
—Así te quedarás enseguida sin gente valiente —dijo Escalofríos con voz cascada, retomando el tema de la conversación anterior.
—La verdad es que no tenía mucha cuando comencé —dijo Cosca con un suspiro. Bajo la parpadeante luz de las fogatas de las almenas, los sobrevivientes del asalto comenzaban a reagruparse en una de las laderas de la montaña. Monza pudo ver que la última escala caía de las murallas, quizá con una o dos motitas pegadas a ella—. Pero no te preocupes. Los hombres de Sesaria siguen excavando. Sólo es cuestión de tiempo que Styria sea una sola nación —sacó la petaca de uno de sus bolsillos interiores y desenroscó el tapón—. O que Orso recobre el sentido y me ofrezca lo suficiente para cambiar de bando.
—Quizá debieras decidirte de una vez por uno u otro bando —Monza no se rió, porque no le hacía mucha gracia.
—¿Y por qué tendría que decidirme? —Cosca levantó la petaca, tomó un sorbo y se relamió muy satisfecho—. Es una guerra. La razón no está en ninguno de los dos bandos.
Preparación
Sea cual sea la naturaleza de un gran acontecimiento, la clave del éxito reside siempre en la preparación. Durante tres semanas, toda Talins había estado preparando la coronación del gran duque Rogont. Mientras tanto, Morveer había estado haciendo lo propio para asesinarle a él y a sus aliados. Pero como ambos proyectos habían supuesto muchísimo trabajo, el día en que ambos debían consumarse, Morveer no pudo por menos de lamentar que el éxito del primero supusiera el espectacular fracaso del segundo, y viceversa.
En honor a la verdad, no había tenido gran éxito, que digamos, ni siquiera en terminar la parte más pequeña del ambicioso encargo de Orso, la cual consistía, ni más ni menos, en asesinar a seis jefes de Estado y a un capitán general. Su abortado intento de acabar con la vida de Murcatto el día de su regreso triunfante a Talins, que se había zanjado con un par de ciudadanos envenenados y una espalda dañada, sólo había sido el primero de una serie de contratiempos.
Aunque, tras entrar en el taller de uno de los mejores sastres de Talins por una de sus ventanas traseras mal cerradas, hubiera mojado con la letal espina de Amerind la toga verde esmeralda encargada por la condesa Cotarda de Affoia, sus conocimientos del corte y confección de vestidos eran muy limitados. Si Day hubiera estado a su lado, habría podido decirle, sin ningún género de dudas, que la prenda era el doble de larga que su pretendida víctima. Por eso mismo, cuando la condesa apareció resplandeciente durante la velada de la celebración, su toga de color verde esmeralda cautivó a todos. Poco tiempo después, Morveer descubriría para su pesar que la altísima esposa de uno de los comerciantes más importantes de Talins también había encargado una toga verde al mismo sastre, y que no pudo asistir a la velada por sentirse repentinamente indispuesta. Decayó rápidamente y, ay, a las pocas horas falleció.
Cinco noches más tarde, después de llevar toda la tarde metido en un montón de carbón y de respirar a través de un tubo, consiguió rociar las ostras del duque Lirozio con veneno de araña. Si Day hubiese estado con él en la cocina, le habría sugerido un alimento más corriente, pero la verdad es que Morveer no podía resistirse a envenenar la comida más llamativa. Como el duque, ay, se sintió demasiado lleno por todo lo que había engullido en la comida, sólo tomó un trocito de pan. De tal suerte, las ostras acabaron en el comedero del gato de la cocina, que falleció.
A la semana siguiente, haciéndose pasar una vez más por el comerciante de vinos Rotsac Reevrom, natural de Puranti, se infiltró en una reunión donde se discutían los impuestos comerciales, la cual estaba presidida por el canciller Sotorius de Sipani. Durante la comida, Morveer entabló una animada conversación con uno de los antiguos consejeros de Estado acerca de la uva, logrando, para su contento, mojar el extremo superior de una de las arrugadas orejas de Sotorius con una solución de flor de leopardo. Luego, muy feliz, volvió a sentarse para observar lo que pasaba. Pero el canciller se negó a morir rápidamente, dando muestras, además, de tener una salud de hierro. Morveer tuvo que admitir que Sotorius debía de seguir por las mañanas alguna rutina similar a la suya y que estaba inmunizado contra, vaya uno a saber, muchos venenos.
Pero Castor Morveer no era hombre que se echase atrás por unos cuantos reveses. Como había sufrido muchos de ellos durante su vida, no encontraba ningún motivo para que su encomiable estoicismo se viese afectado por una tarea que parecía imposible. Casi en el momento de la coronación, decidió centrarse en sus blancos prioritarios: el gran duque Rogont y su amante, la odiosa ex patrona de Morveer, ahora convertida en la gran duquesa de Talins, Monzcarro Murcatto.
Decir que no habían escatimado gasto alguno para que la coronación perdurase por largo tiempo en la memoria colectiva de Styria hubiera sido injusto, por impreciso. Los edificios que rodeaban la plaza acababan de ser pintados de nuevo. La plataforma de piedra, donde Murcatto pronunciara aquel discurso tan desmañado y donde Rogont esperaba empaparse con la adulación de sus súbditos durante su coronación como rey de Styria, recibió una capa de resplandeciente mármol y luego quedó embellecida con una lista de oro. Los obreros se subían por las cuerdas y los andamios que tapaban el impresionante frontón del Senado, adornando la antigua sillería con flores recientemente talladas y transformando aquel edificio tan sobrio en un poderoso templo dedicado a la vanidad del gran duque de Ospria.
Trabajando en solitario, y por ello sintiéndose muy desalentado, Morveer se apropió de las ropas, la caja de herramientas y la documentación de un oficial carpintero que había llegado a la ciudad en busca de trabajo, al que nadie echaría de menos. Un día antes se infiltró en el Senado con aquel disfraz tan ingenioso para reconocer el terreno y preparar un plan. Mientras lo hacía, y para disimular, juntó las partes de una balaustrada con gran destreza. Aunque el mundo de la carpintería hubiese perdido uno de sus posibles miembros, él no dejaba de pensar que su profesión fundamental era la de asesino. Por eso regresó al día siguiente para ejecutar su audaz plan. Y también al gran duque Rogont.
—Buenas tardes —dijo con un gruñido a uno de los guardias cuando pasó por el ancho umbral, junto con el resto de los trabajadores que volvían de comer, mordiendo de manera descuidada una manzana como la gente del común hacía al reincorporarse a su trabajo. La precaución primero, y siempre, aunque, a la hora de engañar a alguien, la confianza en sí mismo y la sencillez fuesen lo que daba el mejor fruto. De hecho, no llamó la atención de ninguno de los guardias, ni a la entrada ni en el extremo del vestíbulo. Dejó sólo las pepitas de la manzana y guardó los restos en la caja de herramientas, permitiéndose un instante de sensiblería al pensar cuánto habría disfrutado Day con todo aquello.
El edificio del Senado estaba al raso, porque su poderosa cúpula se había colapsado muchos siglos atrás. Tres cuartas partes del enorme espacio semiesférico estaban ocupadas por unos arcos concéntricos llenos de asientos, suficientes para las más de dos mil personas, las más influyentes del mundo, que tendrían el honor de ser invitadas. Como cada uno de los peldaños de mármol era más bajo que el que le seguía, en su conjunto formaban una especie de anfiteatro que tenía espacios libres en las primeras filas, para que los senadores más antiguos pudiesen ocuparlos a la hora de pronunciar sus impresionantes discursos. Habían construido una plataforma redonda, toda ella de madera tallada y pintada meticulosamente con hojas de roble que eran de purpurina, la cual rodeaba a un sillón dorado, por otra parte, un tanto llamativo.
Unas banderolas de seda de Suljuk, demasiado chillonas, colgaban por toda la pared, cada una de ellas con una longitud de treinta pasos o más, tan caras que Morveer no quiso ni imaginarse su importe y tantas como las grandes ciudades de Styria. El azul de Ospria, resaltado por la torre blanca, se encontraba en el lugar más importante, justo detrás de la plataforma central. La cruz de Talins y el berberecho de Sipani la flanqueaban a ambos lados. Dispuestos aleatoriamente en el resto de la circunferencia se encontraban el puente de Puranti, la bandera roja de Affoia, las tres abejas de Visserine, los seis anillos de Nicante y las enormes banderas de Muris, Etrisani, Etrea, Borletta y Caprile. Al parecer, ninguna había sido excluida del nuevo orden que iba a comenzar, hubiese solicitado o no su inclusión en él.
Todo el espacio vacío era un hervidero de hombres y mujeres que trabajaban. Los sastres cosían las colgaduras y los innumerables cojines blancos dispuestos para la comodidad de los invitados más honorables. Los carpinteros tiraban de sierra y de martillo en la plataforma y en las escaleras. Los floristas sembraban en el suelo virgen una alfombra de flores blancas. Los iluminadores colocaban su mercancía de cera en filas interminables, balanceándose en las escaleras de mano para llegar hasta los cien candelabros dispuestos en la pared. Todos ellos supervisados por un regimiento de guardias de Ospria, con alabardas y armaduras tan pulidas que parecían espejos.
¿A que podía deberse que Rogont quisiera ser coronado en aquel sitio situado en el antiguo corazón del Nuevo Imperio? Pues a que su arrogancia era incalculable, precisamente la única cualidad que Morveer no se podía permitir. A fin de cuentas, la humildad salía gratis. Ocultó su profundo disgusto y bajó los escalones sin prisa, moviéndose con ese contoneo de autosatisfacción que siempre había observado en el operario corriente y pasando entre los demás trabajadores que se peleaban con los bancos.
En uno de los extremos de la gran estancia, quizá a unos diez pasos por encima del suelo, descubrió dos pequeños balcones que debían de haber servido a los escribas de antaño para registrar desde ellos los debates que acontecían abajo. En aquellos momentos estaban adornados con sendos retratos, por otra parte, inmensos, del duque Rogont. Uno le mostraba hosco, viril y heroico, por la espada y la armadura que llevaba. El otro presentaba a Su Excelencia con un talante más reflexivo, vestido de juez y llevando en la mano un libro y una brújula. El amo de la guerra y de la paz. Morveer no pudo evitar una sonrisa burlona. Cualquiera de aquellos balcones sería muy apropiado para disparar desde él el letal dardo que desinflaría la cabeza llena de tonterías de aquel idiota, junto con sus desmesuradas ambiciones. Se accedía a ellos por un pequeño cuarto que no se usaba, cuya existencia él conocía por los registros escritos en antiguo...
Frunció el ceño. Una pesada puerta de madera de roble, muy compacta, reforzada de manera muy intrincada y forrada con acero pulimentado, había sido instalada a la entrada de aquel cuarto, y permanecía entreabierta. No se preocupó por aquel detalle que alteraba su plan. Aunque la novedad hubiera debido hacerle cambiar de opinión, como siempre que las circunstancias iniciales daban paso a otras, Morveer estaba seguro de que nadie podría asegurarse un puesto en la historia siendo simplemente precavido. El lugar, el desafío, la potencial recompensa, eran demasiado grandes para que una simple puerta lo estropease todo. La historia le estaba echando el aliento en el cogote. Sólo por aquella noche, su nombre sería Audacia.
Dejó atrás la plataforma, donde una docena de decoradores se afanaban para aplicar en ella pintura dorada, y se dirigió hacia la puerta. La miró desde uno y otro lado, hinchando los carrillos como si sopesase hasta sus bisagras. Luego, con un rapidísimo e inocente vistazo para comprobar que nadie le miraba, se deslizó a través de ella.
Como dentro no había ventanas ni lámparas, la única luz que la iluminaba era la procedente de la puerta y de las dos escaleras de caracol. Las paredes estaban llenas con montones de embalajes y barriles vacíos. Mientras decidía cuál de los dos balcones podía ofrecerle mejor posición para disparar, escuchó unas voces que se acercaban a la puerta. Cayó rápidamente de lado en el estrecho espacio que dejaban unos embalajes y gimió al clavarse una astilla en un codo. Entonces se acordó de la caja de herramientas, y la empujó hacia sí con un pie. El momento fue muy apurado, porque instantes después la puerta se abría completamente con un crujido y unas botas que rascaban el suelo pasaban por ella, las de unos hombres que maldecían por llevar demasiado peso.
—¡Por los Hados, cuánto pesa!
—¡Siéntate aquí! —un golpe metálico y un roce de metal contra la piedra.
—¿Dónde está la llave?
—Aquí.
—Métela en la cerradura.
—¿Y qué sentido tiene una cerradura si dejas la llave puesta en ella?
—Para hacer las cosas más fáciles, so idiota. Cuando pongamos la maldita caja delante de tres mil personas y Su Excelencia nos diga que la abramos, no quiero tener que preguntarte por la llave y que me digas que la muy jodida se te ha caído donde sea. ¿Lo comprendes ahora?
—Tienes razón.
—Estará más segura ahí, dentro de una habitación cerrada, con una docena de guardias en la puerta, que en tus puñeteros bolsillos.
—Me has convencido —escuchó un ligero roce metálico—. Ya está. ¿Satisfecho?
Un grupo de pasos que se alejan. El golpetazo de la puerta al cerrarse, el golpecito seco del picaporte al encajarse, el chirrido de un cerrojo, y luego silencio. Morveer acababa de quedarse encerrado en una habitación, con doce guardias fuera. Pero aquella sensación de soledad no intimidó a un hombre de su excepcional fortaleza. Cuando llegase el momento crucial, descolgaría una cuerda por uno de los balcones e intentaría bajar por ella mientras todas las miradas se centraban en el espectacular fallecimiento de Rogont. Con el mayor cuidado para evitar otra astilla, salió retorciéndose de entre los embalajes.
Aquellos dos hombres habían dejado una caja bastante larga en el centro de la habitación. Era una obra de arte en sí misma, hecha de madera taraceada y revestida con bandas de filigrana de plata, que relucía en la oscuridad. Era evidente que debía contener algo muy importante para la inminente ceremonia. Y puesto que el Hado le había proporcionado la llave...
Se arrodilló, la giró despacio en la cerradura y abrió la tapa con delicadeza. A pesar de toda su experiencia, porque a aquellas alturas ya no se impresionaba fácilmente, Morveer abrió unos ojos como platos, dejó caer la mandíbula y sintió su cuero cabelludo bañado de sudor. Aunque el brillo dorado del oro casi acariciase su piel, su reacción se debía a algo más que a la simple apreciación de la belleza, al significado simbólico o, incluso, al indudable valor del objeto que tenía delante. Tenía que ver con algo que se insinuaba dentro de su mente...
La inspiración le fulminó, haciendo que todos los vellos de su cuerpo se erizasen repentinamente. Era una idea tan luminosa, de tan penetrante sencillez, que casi se asustó. La osadía más excelsa, la economía más maravillosa, la ironía que le venía como un guante. Sólo deseó que Day hubiese podido seguir viva en aquel momento para apreciar su genialidad.
Morveer apretó el resorte oculto en su caja de herramientas y apartó la bandeja atestada con los útiles de carpintero, revelando la camisa de seda y la casaca bordada, ambas cuidadosamente dobladas, que se pondría para huir. Las herramientas de su oficio estaban debajo. Se puso los guantes con sumo cuidado (unos guantes de mujer, hechos con una finísima piel de becerro para ofrecer la mínima resistencia a las delicadas operaciones que precisaban de la destreza de sus dedos) y cogió el tarro de vidrio marrón. Con un poco de reparo, porque contenía un veneno de contacto diseñado por él mismo, al que le había adjudicado el nombre de Preparado n.° 12. No volvería a pasar lo que había sucedido con el canciller Sotorius, porque aquel veneno era tan letal que ni siquiera Morveer había logrado inmunizarse contra él.
Descorchó lentamente su tapón (la precaución primero, y siempre) y, tomando una brocha de pintor, comenzó a pintar con ella.
Reglas de guerra
Cosca se arrastró por el túnel, con las rodillas y la espalda doliéndole ferozmente por avanzar casi doblado, y tomó aliento en medio de aquel aire tan viciado. En las últimas semanas había acabado por acostumbrarse a no hacer otro ejercicio que no fuera el de sentarse para mover la mandíbula. Se juró por lo bajo que haría ejercicio todas las mañanas, sabiendo demasiado bien que no lo cumpliría hasta el día siguiente. De cualquier manera, mejor era hacer un juramento y no cumplirlo que ni siquiera molestarse en hacerlo. ¿O no?
La espada que llevaba a rastras arrancaba a cada paso barro de las paredes. Debía haber dejado aquella maldita cosa detrás. Miró muy nervioso el reluciente reguero de polvo negro que serpenteaba en la oscuridad, mientras levantaba su parpadeante lámpara todo lo alto que podía, que no era mucho, por ser de vidrio muy grueso y hierro colado. Las llamas desprotegidas y el azúcar gurko no se llevaban bien en un espacio cerrado.
Vio una luz que parpadeaba más adelante, escuchó los sonidos de alguien que respiraba acompasadamente y, entonces, el estrecho túnel desembocó en una estancia iluminada por un par de velas que goteaban. No era mayor que un dormitorio bastante grande cuyas paredes y techo, todos ellos excavados en la roca y cubiertos con tierra batida, estuvieran formados por una red de vigas de Habilidad más que dudosa. Más de la mitad de aquella estancia, o cueva, estaba llena con enormes barriles. Una única palabra aparecía pintada en todas y cada una de ellas. Aunque el kántico que Cosca conocía apenas le sirviese poco más que para pedir un trago, reconoció los caracteres que representaban la palabra «fuego». Sesaria era otra forma incierta más de las que se encontraban en aquel lugar a oscuras, con sus largas guedejas de pelo gris colgándole alrededor de la cara y las gotas de sudor que resaltaban en su piel negra mientras acarreaba un barril.
—Ya es la hora —dijo Cosca con una voz que sonó sin inflexiones en el aire muerto que se encontraba bajo la montaña. Se puso de pie con gran placer y dio un traspié hacia un lado, porque la sangre, que se le había agolpado todo aquel tiempo en la cabeza, acababa de volver a sus posiciones acostumbradas.
—¡Ten cuidado! —dijo Sesaria con voz chillona—. ¡Ten cuidado con esa vela, Cosca! ¡Una simple chispa y los dos saldremos disparados hacia el cielo!
—No te preocupes por eso —volvía a tener el control de ambos pies—. Aunque no sea creyente, puedo asegurarte que no nos dejarán llegar tan cerca de él.
—Pues entonces hacia el infierno.
—Esa probabilidad es mucho mayor.
—¿Ya han salido todos? —preguntó Sesaria después de haber apilado el último barril encima de los demás.
—Supongo que en estos momentos ya deben de haber regresado a las trincheras.
El grandullón se secó las manos en la camisa pringosa y dijo:
—Entonces, general, preparémonos.
—Excelente. Estos últimos días me he comportado como un arrastrado. La verdad es que, si se piensa en el poco tiempo que tenemos, resulta un crimen que alguien se aburra constantemente. Cuando estés echado en el lecho de muerte, espero que te lamentes más por estas semanas malgastadas que por todas las equivocaciones que has cometido.
—Que no habrían sido tantas si no me estuvieses metiendo prisa todo el tiempo. Tendrías que haberme ayudado a mover toda esta mierda.
—¿A mi edad? El único sitio donde muevo algo de mierda es la letrina. E incluso eso me cuesta últimamente más que antes. ¿Y ahora qué pasará?
—He oído que eso suele ser cada vez más duro.
—Estoy de acuerdo. Pero me refería a la mina.
Sesaria señaló el reguero de polvo negro, cuyos granos brillaban al recibir la luz de las velas, que terminaba muy cerca del pequeño barril situado al lado.
—Llega hasta la entrada de la mina —y dio una palmadita en la bolsa que llevaba sujeta al cinto—. Voy a ponerla al lado de los barriles para dejar bastante en el extremo y así asegurarnos de que prende. Cuando lleguemos a la boca del túnel, encenderé el extremo y entonces...
—El fuego llegará hasta los barriles y... ¿será muy grande la explosión?
—Nunca había visto junta ni la cuarta parte de toda esta cantidad —Sesaria asentía con la cabeza—. Además, esta mezcla es más potente. Con esta nueva cosa... me temo que podrá ser demasiado grande.
—Mejor un gran gesto que uno que resulte frustrante.
—A menos que el gran gesto nos tire encima toda la montaña.
—¿Podría suceder?
—¿Quién lo sabe?
Cosca pensó en los miles de toneladas de roca que estaban encima de sus cabezas, y no pareció muy entusiasmado al decir:
—Es un poco tarde para cambiar de parecer. Victus ya ha reunido a sus hombres para el asalto. Esta noche, Rogont será rey, y cuando llegue la aurora nos honrará con su majestuosa presencia. Que me aspen si invierto toda la mañana en escuchar los rebuznos de ese necio. Sobre todo, si ya se ha puesto encima la corona.
—¿Tú crees que la llevará puesta encima todo el tiempo?
Cosca se rascó en el cuello mientras pensaba. Luego contestó:
—Pues no tengo ni idea. Pero no me extrañaría.
—Es verdad —Sesaria miró preocupado los barriles—. De cualquier modo, no me parece justo. Cavas un agujero, acercas una antorcha a cierto polvo, echas a correr, y...
—Buum —Cosca lo terminó por él.
—No hay ni que pensar. No hay ni que ser valiente. Y ni siquiera hay que luchar.
—La lucha sólo merece la pena si matas a tu enemigo y aún te quedan fuerzas suficientes para reírte. Si la ciencia puede simplificar el proceso, bueno, pues mucho mejor. Todo será como coser y cantar. Procedamos.
—Oír a mi capitán general es obedecer —Sesaria se quitó la bolsa que llevaba al cinto, se agachó y comenzó a esparcir su contenido con mucho cuidado hasta llegar al reguero que terminaba en los barriles—. ¿Has pensado en lo que se debe de sentir?
—¿Y tú?
—Sí. Estás haciendo tus cosas y, de repente, quedas hecho trocitos. Ni siquiera puedes mirar a tu asesino a la cara.
—Pues es lo mismo que cuando ordenas a los tuyos que maten a alguien. ¿Acaso matar a alguien con este polvo es mucho peor que ordenar a los tuyos que le claven una lanza? ¿Acaso, cuando les das la orden, el muerto ve tu cara? —era lo que había sucedido en Afieri, cuando Sesaria no se había opuesto a que le diesen una puñalada a traición.
—Bueno, quizá tengas razón —dijo Sesaria, mientras seguía echando el polvo por el suelo—, pero lo que me pasa es que, en ocasiones, echo de menos los viejos tiempos. Cuando Sazine estaba al mando. El mundo era diferente. Quizá más honrado.
Cosca lanzó un bufido y dijo:
—Pero sabes tan bien como yo que Sazine empleó todos los trucos que hay a este lado del infierno para sus propios fines. Si hubiera pensado que dentro de la tierra había un cobre escondido, ese viejo miserable no habría dudado en hacer estallar el orbe entero para cogerlo.
—Creo que tienes razón. Pero sigue sin parecerme justo.
—Nunca se me ocurrió que te entusiasmasen las causas justas.
—No es por fastidiar, pero prefiero ganar de una manera justa antes que hacerlo de manera injusta —le dio la vuelta a la bolsa para que las últimas partículas de polvo cayeran encima del barril que estaba más cerca—. De cualquier manera, cuando luchas respetando las reglas te queda mejor sabor de boca.
—¡Uh! —Cosca le golpeó en la parte baja de la cabeza con la lámpara que llevaba, lanzando una lluvia de chispas y tirándole al suelo, donde quedó boca abajo—. Es la guerra. Y en ella no hay reglas —el grandullón gimió y se movió con dificultad para levantarse. Cosca se agachó, levantó la lámpara y le atizó nuevamente en la cabeza, rompiendo el vidrio, dejándole inconsciente y chamuscándole el pelo. Quizá demasiado cerca del polvo para sentirse a gusto, pero a Cosca siempre le había gustado el riesgo.
Aunque también le hubiera gustado siempre la retórica, el tiempo era un factor determinante. Por eso se volvió hacia el túnel cubierto de sombras y echó a correr por él. Después de una docena de pasos que le hicieron sentir calambres, volvió a quedarse sin aliento. Una docena más y le pareció percibir que la tímida luz del día se insinuaba en el túnel. Se arrodilló y se mordió el labio inferior. Ignoraba a qué velocidad podría arder el polvo en cuanto lo prendiese.
—Menos mal que siempre me gustó el riesgo... —comenzó a desenroscar el roto capuchón de vidrio que protegía la llama de la lámpara. No se movía—. Mierda —hizo más fuerza y sus dedos se deslizaron por él, pero sin poder aflojarlo. Seguro que se había deformado al golpear a Sesaria—. ¡Que asco de trasto! —exclamó, mientras lo retorcía con todas sus fuerzas. Entonces se partió en dos mitades. La lámpara se le escurrió de las manos. Él intentó cogerla, pero no lo consiguió. La lámpara cayó al suelo, rebotó en él, lanzó un extraño borborigmo y se apagó, dejando el túnel sumido en la más completa tiniebla.
—¡Qué puta... mierda! —su única opción era regresar sobre sus pasos y coger alguna de las lámparas que había al final del túnel. Dio unos cuantos pasos con el brazo alargado por delante de él para palpar. Una viga le golpeó en la cara, echándole la cabeza hacia atrás y consiguiendo que le latiese la boca, que ya comenzaba a saberle salada por la sangre—. ¡Agg!
Vio luz y movió de un lado hacia otro la cabeza que le latía, tenso por tener que moverse a oscuras. Era la luz de una lámpara que reverberaba en el veteado de los puntales, de las piedras y del maderamen de las paredes, haciendo destellar el serpenteante reguero de polvo negro. A menos que se hubiese desorientado por completo, la luz de aquella lámpara salía del lugar donde había dejado a Sesaria.
Entonces le pareció que llevar la espada consigo había sido una idea genial. Con un rechinar metálico que le hizo sentirse más seguro, la sacó lentamente de su vaina, desplazando el codo para poder apuntar con ella hacia delante en aquel espacio tan reducido y pinchando accidentalmente en el techo con su punta, lo que tuvo como resultado el largo chorro de tierra que regó su calva. Mientras tanto, la luz seguía acercándose.
Sesaria apareció por uno de los codos del túnel con una lámpara en una de sus enormes manos y un reguero de sangre que le bajaba por la frente. Durante un instante se miraron el uno al otro, Cosca agachado y Sesaria casi doblado por la cintura.
—¿Por qué? —preguntó aquel grandullón con un gruñido.
—Porque siempre he tenido a gala impedir que alguien pudiese traicionarme dos veces.
—Pensé que sólo te importaban los negocios.
—La gente cambia.
—Mataste a Andiche.
—Fue el mejor momento de los últimos diez años.
Sesaria movió la cabeza como si se sintiese aturdido, enfadado y dolido, y dijo:
—¡Murcatto fue quien te quitó la silla, no nosotros!
—Estamos hablando de cuestiones diferentes. Las mujeres pueden traicionarme todo lo que quieran.
—Esa zorra loca siempre ha sido tu punto flaco.
—Soy un romántico incurable. O quizá sea que nunca me caíste bien.
—Hubieras debido apuñalarme por la espalda —Sesaria empuñaba un cuchillo muy grande con la mano que tenía libre.
—Me agrada no haberlo hecho. Porque ahora puedo hacerlo de una manera más sutil.
—¿Puedo suponer que vas a tirar esa espada para que ambos luchemos a cuchillo?
—Tú eres a quien le gusta el juego limpio —Cosca lanzó una risotada—. Te he dado un golpe a traición y luego te he dejado aquí para que saltaras por los aires, ¿lo recuerdas? Así que arrebatarte la vida con esta espada no me quitará el sueño —y se echó hacia delante.
En un espacio tan reducido, el tamaño era una gran desventaja. Sesaria llenaba el estrecho túnel casi por completo, lo cual, desafortunadamente, le convertía en un blanco imposible de fallar. Intentó desviar con su cuchillo la estocada chapucera de Cosca, pero no lo consiguió, recibiendo un pinchazo en un hombro. Cosca, que acababa de retroceder para lanzarle otra, chilló al rasparse los nudillos con el muro de tierra. Sesaria le atacó con la lámpara y Cosca se apartó, patinando y cayendo sobre una de sus rodillas. El grandullón se acercó, gateando hacia él con el cuchillo en alto. Si su puño rascó el techo, produciendo una lluvia de tierra, su cuchillo se clavó profundamente en una viga. Musitó una palabrota en kántico y bizqueó al intentar liberar la hoja del cuchillo. Cosca se enderezó y le lanzó otra estocada desmañada. Sesaria abrió unos ojos como platos cuando la punta de la espada le taladró la camisa y se deslizó sin dificultad por su pecho.
—¡Se acabó! —Cosca se le reía en la cara—. ¿Comprendes ahora... mi argumento?
El hombretón se tambaleó, gimiendo y babeando sangre, el rostro congelado en una mueca de desesperación, la hoja deslizándose inexorablemente a través de él hasta detener su empuñadura en su ensangrentada camisa. Agarró con fuerza a Cosca y se echó sobre él, haciéndole caer de espaldas mientras el pomo de la espada se le clavaba en el estómago y le hacía expulsar todo el aire de los pulmones con un quejido: «¡Ufffffffff!»
Sesaria echó los labios hacia atrás para enseñar unos dientes llenos de sangre y dijo:
—Y esto... ¿te parece más sutil? —entonces estrelló la lámpara en el reguero de polvo que estaba cerca de la cara de Cosca. El vidrio estalló; la llama saltó; hubo una explosión, casi un siseo, cuando el polvo se prendió y Cosca sintió su calor muy cerca de una mejilla. Se peleó con el enorme cadáver inerte de Sesaria, intentando sacar los dedos de la cazoleta dorada de su espada y haciendo todo lo posible para echarlo a un lado. Su olfato estaba saturado con el relente acre del azúcar gurko, cuyo vivaz chisporroteo avanzaba lentamente túnel abajo.
Finalmente se liberó, se levantó y avanzó dando tumbos hacia la salida, con el aliento que resollaba en su pecho, arrastrando una mano por la húmeda pared, golpeándose con los puntales. Un óvalo de luz apareció y se hizo cada vez más cercano. Entonces se permitió una risita ahogada, mientras se preguntaba si en aquel instante o en el próximo la roca, por cuyo interior caminaba, saldría disparada hacia el cielo. Entonces accedió a la superficie.
—¡Corred! —exclamó, sin dirigirse a nadie en particular y moviendo las manos como un loco—. ¡Corred! —bajó montaña abajo, tropezándose y rodando hacia delante, rebotando con mucho dolor en una roca, intentando levantarse y ponerse de pie dentro de una nube de polvo, mientras las piedras sueltas caían de manera estruendosa a su alrededor. Los infames escudos que marcaban la trinchera más cercana fueron hacia él, que cargó contra ellos chillando de manera desaforada. Cayó de cabeza, se deslizó todo lo largo que era por el barro, se estrelló entre dos paneles y cayó de cabeza en la trinchera, en medio de una lluvia de tierra suelta.
—¿Qué dia...? —Victus se le quedó mirando mientras intentaba levantarse.
—¡Ponte a cubierto! —dijo Cosca, casi chillando. A su alrededor, las armaduras sonaron con estruendo metálico cuando sus hombres se metieron a toda prisa en las trincheras, poniendo los escudos por delante de sus cabezas, tapándose los oídos con los guanteletes que les cubrían las manos, apretando los ojos con fuerza para anticiparse a una explosión capaz de acabar con el orbe entero. El propio Cosca se aplastó contra la tierra batida, los dientes muy apretados, el cráneo cubierto con las manos.
Entonces se hizo el silencio.
Cosca abrió un ojo. Una mariposa de brillante color azul revoloteaba descuidada, volando en círculos cada vez mayores alrededor de los mercenarios que se habían puesto a cubierto, para, finalmente, descansar tranquila en la hoja de una espada. El propio Victus se había puesto el yelmo en la cabeza. Cuando se lo quitó, parecía muy confundido.
—¿Qué ha pasado? ¿Encendisteis la mecha? ¿Dónde está Sesaria?
En la imaginación de Cosca comenzó a crearse la imagen de un reguero de polvo que ya no chisporroteaba y de los hombres de Victus que se arrastraban en la lóbrega oscuridad con las lámparas por delante, hasta el momento en que su luz alumbrara el cadáver de Sesaria, empalado en una espada cuya cazoleta dorada era inconfundible.
—En...
Cosca sintió un ligerísimo temblor en la espalda que fue seguido un instante más tarde por una detonación atronadora, tan fuerte que el dolor rebotó por toda su cabeza. El orbe quedó completamente en silencio, excepto por un tenue quejido muy agudo. La tierra tembló. El viento ondeó y se arremolinó por toda la trinchera, tirándole de los pelos y estando a punto de arrancárselos. Una nube de polvo irrespirable llenó el aire, mordiéndole los pulmones y haciéndole toser. La gravilla que caía del cielo le hizo gemir al caer sobre sus brazos. Se agachó como una persona sorprendida por un huracán y puso todos sus músculos en tensión. No sabía cuánto podría durar todo aquello.
Abrió los ojos, flexionó despacio sus doloridas extremidades y se levantó casi sin fuerzas. El orbe era un lugar espectral que acababa de quedar cubierto por una niebla silenciosa. Era como el país de los muertos, porque hombres y equipo apenas eran fantasmas en la bruma. La niebla comenzó a levantarse. Se metió los dedos en los oídos, pero el zumbido persistió. Otros mercenarios se levantaron y miraron atónitos a su alrededor, los rostros espolvoreados de gris. No lejos de allí, en el fondo de una trinchera, alguien yacía desmadejado e inmóvil, el casco aplastado por un fragmento de roca que el veleidoso dedo del Hado había lanzado directamente contra su cabeza. Cosca asomó la cabeza por el parapeto de la trinchera y miró con ojos bizcos la cumbre de la montaña, intentando taladrar el polvo que comenzaba a asentarse en el suelo.
—¡Oh!
La muralla de Fontezarmo seguía intacta, y el contorno de las torres y las almenas se veía mejor que antes, al recortarse contra el cielo que se había vuelto blanco. Aunque un enorme cráter se hubiese formado en la roca, la imponente torre de planta circular que se encontraba justo encima de él seguía aferrándose obstinadamente al suelo de las proximidades, a pesar de que parte de su base se asentase sobre el vacío. Durante un instante, aquello le pareció a Cosca lo más desafortunado que le había sucedido en la vida, y eso que había tenido muchos momentos malos.
Entonces, en un silencio como de sueño y con la lentitud con que se mueve cualquier jarabe, aquella torre central se inclinó, se torció, cayó sobre sí misma y se desplomó en la oquedad del cráter. Una enorme sección de las murallas dispuestas a ambos lados de la misma la siguió, doblándose y disgregándose en bloques de piedra bajo su propio peso. La siguió un corrimiento de tierras que se debía a la mano del hombre y que lanzó cientos de toneladas de piedras que rodaron, rebotaron y se aplastaron mientras se dirigían hacia las trincheras.
—¡Ah! —dijo Cosca.
Por segunda vez, los soldados se aplastaron contra el suelo, cubriéndose la cabeza y rezando al Hado o a toda de suerte de dioses y espíritus, creyeran o no en ellos, para que les protegiesen la vida. Cosca siguió de pie, mirando fascinado el enorme trozo de muralla de unas diez toneladas de peso que bajaba por la pendiente directamente hacia él, rebotando, dando vueltas, lanzando al aire otros trozos de piedra más pequeños, y todo ello sin hacer ruido, quizá sólo un leve sonido de aplastamiento, como cuando uno pisa la grava. Finalmente, se detuvo a diez pasos de él, osciló suavemente a uno y otro lado y quedó inmóvil.
Una segunda nube de polvo, tan enorme como la anterior, acababa de convertir la trinchera en algo lóbrego que a todos les hacía toser. Cuando comenzó a disiparse gradualmente, Cosca pudo ver la amplia brecha creada en la muralla exterior de Fontezarmo, de unos sesenta metros de ancha, y que el cráter situado ladera abajo acababa de cerrarse por los escombros. La otra torre que estaba cerca se inclinaba con un ángulo alarmante, como el borracho que al asomarse a lo alto de un acantilado se arriesga a caer al vacío en cualquier instante.
Observó que Victus estaba a su lado con la espada desenvainada y que gritaba algo. Lo que decía le sonó como si hablase en vez de gritar:
—A la muralla.
Los hombres subieron gateando de las trincheras, algunos de ellos aún aturdidos. Uno dio un par de pasos tambaleantes y cayó con la cara por delante. Otros, simplemente, no se movían, porque sólo parpadeaban. Pero bastantes comenzaron a dirigirse hacia la cumbre. Otros los siguieron, de suerte que, al poco tiempo, varios cientos de mercenarios sorteaban los cascotes mientras se dirigían hacia la brecha, con armas y armaduras reluciendo apagadas bajo el empañado sol.
Cosca se había quedado a solas en la trinchera con Victus, ambos cubiertos de polvo gris.
—¿Dónde está Sesaria? —las palabras resonaban apagadas en medio del zumbido que aún dominaba los oídos de Cosca.
—¿No iba detrás de mí? —su propia voz le sonaba como un borborigmo imposible.
—No. ¿Qué pasó?
—Un accidente. Un accidente... cuando salíamos —no le resultó difícil soltar una lágrima, porque tenía golpes y moratones de pies a cabeza —. ¡Se me cayó la lámpara! ¡Se me cayó! ¡Y el reguero de polvo se prendió a mitad de camino! —agarró a Victus por el peto, que se le había abollado—. ¡Le dije que corriera conmigo, pero se quedó! ¡Se quedó... para apagarlo!
—¿Se quedó?
—¡Pensaba que así nos salvaríamos los dos! —Cosca se tapó el rostro con una mano, la voz rota por la emoción—. ¡Fue culpa mía! ¡Culpa mía! Era el mejor de todos nosotros —se lamentó y miró al cielo—. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Hado se lleva siempre a los mejores?
La mirada de Victus fue hasta la vaina de la espada de Cosca, que estaba vacía, y luego se dirigió al enorme cráter formado en la ladera de la colina y a la brecha que acababa de abrirse encima de ella.
—¿Así que ha muerto? —preguntó.
—En la enorme explosión —musitó Cosca—. Cocinar con el azúcar gurko puede resultar peligroso. —El sol acababa de salir. Más arriba de donde ellos estaban, los hombres de Victus gateaban por encima de los lados del cráter para llegar a la brecha en una rápida marea, al parecer sin encontrar oposición alguna. Si algunos defensores habían sobrevivido a la explosión, no mostraban muchas ganas de luchar. Le pareció que las murallas exteriores de Fontezarmo ya eran suyas—. Victoria. Al menos, el sacrificio de Sesada no ha sido en vano.
—¡Oh, no! —Victus le miró con ojos entornados—. Se habría sentido orgulloso.
Una nación
El estruendoso ruido de los comentarios que hacía la muchedumbre al otro lado de las puertas comenzó a ser cada vez mayor, y los retortijones de Monza fueron a la par que él. Intentó librarse de la tensión tan acuciante que sentía debajo de la barbilla. No lo consiguió.
Lo único que podía hacer era esperar. El papel que le correspondía en la grandiosa representación que iba a tener lugar aquella noche era el de poner cara seria y dar la impresión de ser la representante más alta de la nobleza, porque los mejores sastres de Talins habían hecho todo lo posible para que aquella mentira tan absurda pareciese convincente. Le habían puesto unas mangas muy largas para ocultar las cicatrices de sus brazos, un collar muy alto para cubrir las marcas de su cuello, unos guantes para que su mano, que era una ruina, pareciese más que presentable. Les agradó muchísimo poder ponerle en el vestido un escote muy bajo que no desagradaría a los delicados invitados de Rogont. Era una maravilla que no le pusieran otro en la parte baja de la espalda para que se le viese parte del culo... porque era la única parte de su piel que no tenía cicatrices.
Nada podía robar la sublimidad de aquel momento tan histórico para el duque Rogont. Nada de espadas, por supuesto, por eso echaba de menos el peso de una, tanto como si le hubiesen quitado un miembro. Se preguntó cuándo habría sido la última vez que, de manera tan ostensible, había estado sin una espada. Ni siquiera en la reunión del Consejo de Talins, a la que había asistido la víspera de aquel día en que recibió su nuevo y ensalzado nombramiento.
Cuando el viejo Rubine sugirió que no necesitaba llevar espada en aquella habitación, ella le replicó que en los últimos veinte años siempre había llevado una. Entonces él señaló con mucha educación que ni él ni sus colegas la llevaban, aún siendo varones a los que les quedaba mucho mejor una espada. Entonces ella le preguntó si se refería a que debía clavársela a él antes de dejarla. Y como nadie pudo asegurar si bromeaba o no, ahí quedó la cosa.
—Excelencia —uno de los criados acababa de llegar a hurtadillas y le ofrecía una reverencia de lo más empalagosa—. Señoría —la segunda reverencia era para la condesa Cotarda—, estamos a punto de comenzar.
—Bien —dijo Monza, un tanto cortante. Miró a las puertas dobles, echó los hombros hacia atrás y levantó la barbilla—, pues acabemos de una vez con esta maldita pantomima.
No podía perder el tiempo. Durante todas las horas que había estado despierta en las últimas tres semanas (apenas sin dormir desde que Rogont le pusiera la diadema en la cabeza) no había hecho más que intentar sacar a Talins del pozo negro en el que ella lo había metido al luchar a su favor.
Recordando la máxima de Bialoveld, de que cualquier Estado con éxito descansa sobre columnas de acero y de oro, buscó a todos los burócratas serviles que no se hubiesen encerrado en Fontezarmo con su antiguo señor. Se habló del ejército talinés. Y de otras cosas, como las arcas del tesoro. Estaban vacías. El sistema de impuestos, el mantenimiento de las obras públicas, de la seguridad, de la administración de justicia..., todo había desaparecido como el bollo que se arroja a la corriente de un río. La presencia de Rogont o, mejor, la de sus soldados, era lo único que impedía a Talins caer en la anarquía.
Pero a Monza los vientos jamás la habían llevado por la mala dirección. Siempre había tenido la virtud de adivinar las cualidades de una persona y de escoger a la que era más idónea para el trabajo por hacer. Como el viejo Rubine era tan pomposo como un profeta, le nombró alto magistrado. Grulo y Scavier eran los comerciantes más desalmados de la ciudad. Por eso, como no confiaba en ninguno de los dos, los nombró a ambos cancilleres, para que cada uno de ellos compitiese con el otro a la hora de imaginar nuevos impuestos y no se perdiesen de vista.
Al poco tiempo ya le sacaban el dinero a sus infelices colegas, un dinero que Monza empleó en comprar armas.
A los tres días de estar gobernando, se presentó en la ciudad un viejo sargento llamado Volfier, un hombre divertido, casi tan terco y con tantas cicatrices como ella. Sin querer rendirse, había llevado a los veintitrés miembros de su regimiento, los sobrevivientes de la derrota acaecida en Ospria, por toda Styria, manteniendo armas y honor intactos. Como a Monza le gustaba dar trabajo a los valientes, le mandó recoger a todos los veteranos de la ciudad. Y como el trabajo bien pagado escaseaba, no tardó en reclutar dos compañías de voluntarios, a los que encomendó la gloriosa tarea de escoltar a los recaudadores de impuestos para que ni un solo cobre se perdiese por el camino.
Había aprendido bien las lecciones que le diera Orso. Oro para comprar acero, y después más oro..., en eso consistía la honrada espiral de la política. La resistencia, la apatía y el desdén que recibió por todas partes sólo sirvieron para que se implicase con más ganas. Sintió una satisfacción perversa al acometer lo que parecía una tarea imposible. Y con el tiempo, el dolor y las ganas de fumar comenzaron a quedarse a un lado, de suerte que fue recuperando su agudeza en el pensar. Había pasado tiempo, mucho tiempo desde la última vez que había conseguido que algo creciese.
—Estás... muy hermosa.
—¿Cómo dices? —Cotarda acababa de llegar silenciosamente a su lado y sonreía un poco nerviosa—. ¡Oh!, lo mismo digo —dijo Monza con un gruñido, casi sin mirarla.
—El blanco te favorece. Dicen que yo soy demasiado pálida para llevarlo —Monza hizo una mueca de dolor. Era el tipo de charla intrascendente que no podría soportar en una noche como aquélla—. Me gustaría parecerme a ti.
—Quizá lo consigas si tomas un poco el sol.
—No, no. El valor —Cotarda bajó la mirada hasta sus pálidos dedos y los juntó—. Me refería a ser valiente. Dicen que tengo poder. Pero yo creía que cuando se tiene poder, uno no se asusta de nada. Y yo estoy asustada todo el tiempo. Sobre todo en los acontecimientos —las palabras que iba largando aumentaban la desazón de Monza—. En ocasiones no puedo ni moverme, porque me siento muy pesada. Y me da miedo. Soy decepcionante. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué harías tú?
Monza no tenía intención de discutir sus propios miedos, porque eso sólo serviría para alimentarlos. Pero Cotarda parloteaba sin ningún tipo de consideración.
—Lo que pasa es que me falta carácter, pero ¿de dónde puede sacar una el carácter? Lo tienes o no lo tienes. Tú lo tienes. Lo dice todo el mundo. ¿De dónde lo sacas? ¿Por qué yo no lo tengo? A veces creo que soy una ficción y que actúo como si fuese una persona. Dicen que soy una completa cobarde. ¿Qué puedo hacer? ¿Seguir siendo una completa cobarde?
Siguieron mirándose durante un largo instante, al término del cual Monza se encogió de hombros y dijo:
—Tienes que actuar como si no lo fueses.
Entonces abrieron las puertas.
Desde algún sitio, unos músicos atacaron un estribillo muy majestuoso cuando Monza y Cotarda entraron en la vasta concha del edificio del Senado. Aunque careciese de tejado y las estrellas estuvieran a punto de mostrarse en el cielo negro azulado que le servía de techo, hacía calor. Aquel calor, tan pegajoso como el de una tumba, junto con el perfumado relente de las flores, se agarró al apretado cuello de Monza y le provocó náuseas. Los miles de velas que ardían en la oscuridad llenaban el gran escenario con sombras que reptaban, suscitando el destello de las gemas y de toda la pintura dorada y convirtiendo los cientos y cientos de rostros sonrientes que llegaban hasta las filas más altas en máscaras burlonas. Todo era de tamaño descomunal: el gentío, las banderas que se estremecían al viento detrás de él, el mismo escenario. Todo excesivo, como una escena salida de la fantasía más espeluznante.
A fin de cuentas, una exageración, y sólo para ver cómo alguien se ponía un sombrero nuevo.
Los presentes eran muchos. Los de Styria eran numerosos, mujeres y hombres ricos y poderosos, comerciantes y miembros de la nobleza inferior llegados de todas sus provincias. Una selección de los artistas, diplomáticos, poetas, artesanos y soldados más famosos... porque Rogont no había hecho de menos a nadie que pudiese añadir un poco más de gloria a su persona. Los invitados extranjeros ocupaban la mayoría de los mejores asientos, debajo del escenario, los cuales estaban presentes, ora para ofrecer sus respetos al nuevo rey de Styria, ora para intentar sacar alguna ventaja de su entronización. Había capitanes de los buques mercantes de las Mil Islas, con anillas de oro en las orejas. Norteños de luengas barbas. Ciudadanos de Baol, con ojos brillantes. Nativos de Suljuk, vestidos con sedas multicolores. Una pareja de sacerdotisas de Thond, donde se venera al sol, con las cabezas afeitadas hasta dejarles una pelusilla dorada. Tres Aldermen de Westport, que parecían muy nerviosos. Aunque la Unión se hiciese notar por su ausencia, lo que no era de extrañar, la delegación gurka había ocupado gustosa su vacante: una docena de embajadores del emperador Uthman-ul-Dosht, cubiertos de oro; una docena de sacerdotes del profeta Khalul, sobrios en sus blancas vestiduras.
Monza pasó entre todos ellos como si no estuviesen allí, los hombros echados hacia atrás, la mirada al frente, el frío desdén en los labios que siempre expresaba al sentirse muy aterrorizada. Por el pasillo situado enfrente de ella, Lirozio y Patine iban a su encuentro con la misma pompa que ella. Sotorius aguardaba al lado del sillón que constituía la parte más importante de todo aquel evento, apoyándose con fuerza en su bastón. El anciano había jurado que antes bajaría al infierno que a la rampa.
Llegaron a la plataforma circular, juntándose bajo la expectante mirada de varios miles de pares de ojos. Los cinco líderes más importantes de Styria que iban a gozar del honor de coronar a Rogont, todos ellos vestidos de una manera simbólica tan evidente que no se le habría escapado ni a un champiñón. Monza iba de blanco perla con la cruz de Talins en el pecho, que estaba formada por chispeantes fragmentos de gemas negras. Cotarda llevaba el escarlata de Afoia. Sotorius mostraba las conchas doradas del berberecho en el dobladillo de su toga. Lirozio, el puente de Puranti en su esclavina dorada. Parecían actores pésimos que representasen a las ciudades de Styria en alguna obra barata de contenido moralizante, aunque de elevado presupuesto. Incluso Patine había abandonado su proverbial humildad, porque acababa de cambiar sus toscas vestiduras de labriego por la seda verde, las pieles y las chispeantes joyas. Aunque el símbolo de Nicante fuesen seis anillos juntos, él debía de haberse puesto en broma por lo menos nueve, uno de ellos con una esmeralda tan grande como uno de los dados de Amistoso.
De cerca, ninguno de ellos parecía particularmente entusiasmado con el papel que le tocaba jugar. Parecían un grupo de personas que, borrachas como cubas, hubiesen decidido tirarse al helado mar y que, con la sobriedad que trae la aurora, se lo hubieran pensado mejor.
—Bueno —dijo Monza con un gruñido cuando las últimas notas de la música se desvanecían—. Ya estamos aquí.
—Así es —Sotorius barrió con sus ojos reumáticos a la muchedumbre que no dejaba de cuchichear—. Esperemos que la corona sea bastante grande, porque ahí llega la mayor cabeza de Styria.
Una fanfarria estruendosa se abatió sobre todos. Cotarda titubeó y dio un traspié. Habría caído al suelo si Monza no la hubiese agarrado instintivamente por el codo. Las puertas dispuestas en la parte trasera de la sala se abrieron y, cuando el estruendoso sonido de las trompetas se desvaneció, dos voces tan atipladas como hermosas flotaron por encima de los presentes. Rogont entró sonriendo en el edificio del Senado, y sus invitados le saludaron con un aplauso muy bien preparado de antemano.
El futuro rey, vestido con el azul de Ospria, miró a su alrededor con una sorpresa cargada de humildad mientras bajaba por los peldaños, como diciendo, «¿Todo esto es por mí? ¡No puede ser!». Pero lo cierto era que él mismo se había encargado incluso de los menores detalles. Durante un instante, Monza se preguntó, como ya había hecho en otras ocasiones, si Rogont no acabaría siendo peor rey de lo que hubiese podido ser Orso. No menos despiadado, no más leal, pero mucho más vano y cada vez con menor sentido del humor. Estrechó las manos de los invitados entre las suyas, dando, mientras pasaba, una palmadita de generosidad a uno o dos hombros afortunados. La canción sobrenatural a dos voces le acompañó cuando penetró entre en la multitud.
—¿Será que puedo escuchar a los espíritus? —preguntó Patine con sorna.
—Eso que puedes escuchar son chicos sin pelotas —le replicó Lirozio.
Cuatro hombres vestidos con la librea de Ospria abrieron la cerradura de una pesada puerta que se encontraba detrás de la plataforma y entraron por ella, saliendo poco después con una pesada caja taraceada. Rogont dio un apresurado paso hacia la primera fila y estrechó la mano a unos cuantos embajadores con los que se había puesto de acuerdo de antemano, prestando particular atención a la delegación gurka y llevando el aplauso del gentío hacia su clímax. Finalmente, subió hasta el último escalón de la plataforma, sonriendo como el ganador de un crucial juego de cartas delante de sus arruinados rivales. Levantó los brazos por encima de los cinco y exclamó:
—¡Amigos míos! ¡Amigos míos! ¡Por fin llegó el día!
—Es el día —dijo, sin más, Sotorius.
—¡El feliz día! —canturreó Lirozio.
—¡Que tanto anhelábamos! —añadió Patine.
—¿Bien hecho? —sugirió Cotarda.
—Os doy las gracias a todos —Rogont se volvió para mirar a sus invitados. Luego acalló sus aplausos con un leve movimiento de la mano, dejó su capa tras de sí, se acomodó en el sillón e hizo una seña a Monza—. ¿Vuestra Excelencia no quiere felicitarme?
—Felicidades —dijo ella entre dientes.
—Tan cordial como siempre —se acercó más a ella, hablando con voz muy baja—. La pasada noche no viniste a verme.
—Tenía otras obligaciones.
—¿De veras? —Rogont enarcó las cejas, como sorprendido de que pudiese haber algo más importante que follar con él—. Supongo que una jefa de Estado tiene que satisfacer muchas exigencias. Bueno —y movió burlonamente una mano para darle su venia.
Monza apretó los dientes. En aquel momento habría sido capaz de hacer algo más que meársele encima.
Los cuatro porteadores dejaron su carga detrás del trono, y uno de ellos giró la llave dentro de la cerradura y levantó la tapa con una floritura rebuscada. Un gemido recorrió la muchedumbre. En su interior, envuelta en terciopelo púrpura, había una corona. Una gruesa diadema de oro, alrededor de la cual habían insertado varios zafiros resplandecientes de color oscuro. Cinco hojas de roble, también de oro, salían de ella, porque la sexta, mayor que las demás, se curvaba alrededor de un diamante tan reluciente como monstruoso, puesto que era tan grande como un huevo de gallina. Tan grande que a Monza le entraron unas ganas muy locas de reír.
Con la cara que hubiese puesto el individuo que acomete mano en ristre el desatasco de una letrina, Lirozio se acercó a la caja y cogió una de las hojas doradas. Con cierta resignación, Patine se encogió de hombros y le imitó. Luego hicieron lo propio Sotorius y Cotarda. Monza cogió la última hoja que quedaba con su mano derecha, siempre enguantada, cuyo sobresaliente dedo meñique no había mejorado por el hecho de estar enfundado en la blanca seda. Echó una mirada a los rostros de sus supuestos pares. Dos sonrisas forzadas, una ligera mueca y una burla manifiesta. Se preguntó cuánto tardarían aquellos príncipes tan orgullosos, que tan acostumbrados estaban a ser sus propios señores, en cansarse de aquel apaño que tan poco les favorecía.
Tal y como pintaban las cosas, la yunta comenzaba a sentirse molesta.
Los cinco levantaron la corona al unísono y dieron unos cuantos pasos titubeantes hacia delante, mientras Sotorius, que era el responsable del apaño, conducía a los demás hacia aquel símbolo viviente de majestuosidad inigualable. Llegaron hasta el sillón y entre todos levantaron la corona sobre la cabeza de Rogont. Luego se detuvieron durante un instante, como si, de común acuerdo, se preguntaran si existía alguna manera de dar marcha atrás. El vasto interior del edificio había quedado dominado por un silencio espectral en el que todos, hombres y mujeres, contenían el aliento. Entonces Sotorius asintió con resignación, y los cinco bajaron la corona al mismo tiempo, asentándola cuidadosamente sobre el cráneo de Rogont y luego se apartaron.
Al parecer, Styria acababa de convertirse en una sola nación.
Su rey se levantó lentamente del sillón y extendió los brazos con las palmas hacia delante, mirando fijamente al frente, como si pudiese penetrar las antiguas paredes del edificio del Senado y distinguir el brillante futuro.
—¡Compañeros de Styria! —Exclamó con voz potente que reverberó en las piedras—. ¡Humildes súbditos! ¡Amigos llegados de fuera! ¡Sed todos bienvenidos! —La mayoría de aquellos amigos eran gurkos, cuyo profeta jamás había tenido un diamante tan grande en su corona—. ¡Los Años de Sangre han finalizado! —Finalizarían en cuanto Monza hubiese terminado con Orso—. ¡Las grandes ciudades de nuestra orgullosa tierra no volverán a luchar entre sí! —Eso habría que verlo—. Porque permanecerán eternamente como hermanas, ligadas voluntariosamente con los felices lazos de la amistad, de la cultura, de la herencia común. ¡Marchando juntas! —Seguro que en la dirección que ordenase Rogont—. Es como si... Styria despertase de una pesadilla. Una pesadilla que ha durado diecinueve años. Estoy seguro de que algunos que están entre nosotros apenas pueden recordar un momento sin guerra —Monza enarcó una ceja, pensando en el arado de su padre que removía la negra tierra—. ¡Pero ahora... las guerras han terminado! ¡Y todos hemos ganado! Todos —apenas era necesario decir que algunos habían ganado más que otros—. ¡Ahora es el tiempo de la paz! ¡De la libertad! ¡De reponernos! —Lirozio se aclaró la garganta, haciendo mucho ruido mientras intentaba aflojarse el cuello de la camisa—. ¡Ahora es el tiempo de la fe, del perdón, de la unidad! —y, por supuesto, de la obediencia más abyecta. Cotarda se miraba la mano. Su pálida palma comenzaba a mostrar unas motas de color rosado que era casi tan intenso como el escarlata de la ropa que llevaba—. ¡Ahora es el tiempo de forjar un gran estado que sea la envidia del mundo! Ahora es el tiempo... —Lirozio había comenzado a toser, y unas perlas de sudor aparecían en su rostro rubicundo. Rogont le miró muy enfadado—. Ahora es el tiempo de que Styria se convierta... —Patine se dobló hacia delante y emitió un gemido de angustia, echando los labios hacia atrás y enseñando los dientes.
»... en una nación —algo iba a mal, y todos comenzaban a darse cuenta. Cotarda se echó hacia atrás, como tropezando. Se agarró a la barandilla dorada, subió y bajó la caja torácica y se derrumbó en el suelo con un roce de seda roja. Todos los presentes lanzaron un jadeo colectivo de sorpresa.
»... en una nación —Rogont apenas susurraba. El canciller Sotorius había caído de rodillas y temblaba, agarrándose el cuello lleno de arrugas con una mano llena de puntitos rosados. Patine se había puesto a cuatro patas, el rostro tan colorado como un tomate, las venas marcándosele en el cuello. Lirozio cayó contra su costado, de espaldas a Monza, sin apenas respirar, el brazo derecho estirado, la mano retorcida llena de puntos rosados. Cotarda movió ligeramente una pierna y se quedó inmóvil.
Todo eso ocurría mientras la multitud guardaba silencio. Pasmada. Sin saber si era la parte demencial del espectáculo. Si era una broma de mal gusto. Patine cayó con la cara hacia delante. Sotorius lo hizo de espaldas, arqueando la columna vertebral, pataleando con los talones de sus zapatos el piso de madera pulimentada, para luego quedarse quieto.
Rogont miró a Monza y ella le miró a él, tan helada e inútil como cuando había visto morir a Benna. Abrió la boca y alargó una mano hacia ella, pero sin emitir sonido alguno. Su frente, bajo el forro de piel de la corona, se había vuelto de un color rojo muy intenso.
La corona. Todos la habían tocado. La mirada de Monza fue hasta el guante que cubría su mano derecha. Todos menos ella.
Rogont torció el rostro. Dio un paso, se le torció un tobillo y entonces cayó con la cara por delante, y los ojos, que ya no veían, se le salieron de las órbitas. La corona cayó de su cabeza, rebotó, rodó por la plataforma para llegar a su borde y cayó al suelo con un estruendo metálico. Uno de los espectadores lanzó un grito capaz de dejar sordo a cualquiera.
Entonces se escuchó el silbido de un contrapeso que caía, el golpe de una madera, y mil pájaros cantores de color blanco escaparon de las jaulas escondidas alrededor de los límites de la sala para echar a volar cada vez a mayor altura en la noche clara, como una hermosa tormenta de gorjeos.
Tal y como Rogont había planeado.
Sólo que de los seis, entre hombres y mujeres, que debían unificar Styria y poner término a los Años de Sangre, la única que aún seguía con vida era Monza.
Sólo polvo
Escalofríos apenas se alegró por el hecho de que el gran duque Rogont hubiese muerto. Quizá hubiera debido pensar en él como el «rey Rogont», pero ya no importaba; por eso su mueca se hizo más grande.
En vida, uno puede ser todo lo importante que quiera, pero, cuando regresa al barro, todo eso ya no importa. Sólo dura un instante. Y puede suceder en el momento más tonto. Un antiguo amigo de Escalofríos había combatido durante siete días en la batalla de los Sitios Altos sin recibir ni un solo arañazo. Pero cuando, a la mañana siguiente, se marchó del valle, se hirió con una espina. La mano se le gangrenó y pocas noches después moría balbuciendo. Y nada importante se puede sacar de ello. Excepto, quizá, que hay que tener cuidado con las espinas.
Pero ni siquiera una muerte noble es mejor, como la que le acaeció a Rudd Tresárboles cuando encabezó la carga espada en mano, mientras la vida se le escapaba. Aunque hubieran compuesto una canción en su recuerdo que sonaba fatal cuando la cantaban los borrachos, para los muertos la muerte seguía siendo la muerte, que a todos trata por igual. La Gran Niveladora, como la llamaba la gente de las colinas. Porque medía con el mismo rasero a señores y a mendigos.
Todas las grandes ambiciones de Rogont sólo eran polvo. Su poderío ya era bruma, disipada por la brisa de la aurora. Escalofríos había dejado de ser el asesino tuerto al que no le gustaba lamer las botas del futuro rey, bien limpias por otros la víspera. Por eso, aquella mañana se sentía mucho mejor. Aún podía ver su propia sombra. Quizá la lección consistiera en eso. En tomar lo que puedas mientras te quede aliento. La tierra no ofrece recompensas, sólo oscuridad.
Recorrieron el túnel y llegaron a la muralla exterior de Fontezarmo. Entonces Escalofríos lanzó un largo silbido.
—Están construyendo algo.
—Más bien tirando algo abajo —dijo Monza, asintiendo—. Parece que el regalo del profeta tuvo éxito.
Aquel azúcar gurko era un arma terrible. Un gran lienzo de la muralla situada a su izquierda había desaparecido, mientras que una torre se balanceaba de manera demencial en su extremo más alejado, agrietándose por un lado, como si con ello quisiera certificar que no iba a tardar en seguir a la muralla que había caído montaña abajo. Unos cuantos arbustos sin hojas se aferraban al escarpado barranco que había surgido en el lugar ocupado por las murallas, casi agarrándose al aire. Escalofríos supuso que los llameantes proyectiles de las catapultas lanzados durante las últimas semanas habían convertido los jardines en un montón de rastrojos quemados, en tocones de árboles y en tierra chamuscada, a su vez convertido todo ello en un revoltijo de barro por la lluvia de la noche anterior.
Un camino empedrado, y flanqueado por media docena de fuentes que habían dejado de manar, se abría paso en medio de aquel desastre para morir ante una puerta de color negro que aún permanecía cerrada. Unas cuantas formas retorcidas y erizadas de flechas estaban al lado de unos restos quemados. Muertos que rodeaban el ariete que había ardido. Al recorrer las almenas situadas más arriba, la experta mirada de Escalofríos descubrió lanzas, arcos y el brillo de las armaduras. Como la muralla interior aún estaba intacta, el duque Orso debía de guarecerse tras ella.
Cabalgaron hasta un montón de lonas que alguien había sujetado con piedras, en cuyos pliegues se formaban charcos de agua. Al pasar junto a ellas, Escalofríos observó que unas botas sobresalían por uno de sus extremos, junto con varios pares de pies desnudos, todos ellos mojados.
Uno de los reclutas de Volfier, posiblemente bisoño, se puso pálido nada más ver los cadáveres. Sin saber por qué, el hecho de ver cómo se derrumbaba hizo que Escalofríos se preguntase por qué se sentía siempre tan tranquilo cerca de algún cadáver. Para él, todo aquello sólo formaba parte de un decorado, igual que los tocones partidos de los árboles. Hacía falta algo más que unos cuantos cadáveres para hacerle perder el buen humor que tenía aquella mañana.
Monza tiró de las riendas de su caballo y bajó de la silla.
—Desmonten —dijo Volfier con voz ronca, y los demás la imitaron.
—¿Por qué algunos están descalzos? —el muchacho aún seguía mirando los muertos.
—Porque tenían buenas botas —explicó Escalofríos. El chaval bajó la mirada hacia las botas que él mismo llevaba, volvió a mirar aquellos pies desnudos y se llevó una mano a la boca.
Volfier le dio una palmada en la espalda y le obligó a caminar, guiñándole un ojo a Escalofríos mientras lo hacía. Aunque el mundo fuera a terminarse, siempre habría sangre joven a la que poner en evidencia.
—Con botas o sin botas, a uno le da igual cuando lo matan. No te preocupes, muchacho, ya te acostumbrarás.
—¿Como usted?
—Si tienes suerte —comentó Escalofríos—, tendrás una larga vida.
—Si tienes suerte —dijo Monza—, encontrarás antes otro trabajo. Esperadme aquí.
—Excelencia —Volfier dio un cabezazo para asentir, mientras Escalofríos la veía avanzar entre las ruinas y desaparecer.
—¿Ya habéis arreglado las cosas en Talins? —preguntó el norteño.
—Eso espero —replicó con un gruñido aquel sargento lleno de cicatrices—. Al final apagamos todos los incendios. Hicimos un trato con los criminales del Barrio Viejo para que le echasen un ojo a la ciudad durante una semana, a cambio de que nosotros no se lo echásemos a ellos durante un mes.
—Pues no parecen ir muy bien si tenéis que recurrir a los ladrones para que pongan orden.
—Este mundo está patas arriba —Volfier miró la muralla interior con ojos entornados—. Mi antiguo señor se encuentra al otro lado. El hombre por quien luché durante toda mi vida. Nunca hubo motines mientras yo estaba al mando.
—¿Te gustaría estar ahora con él?
Volfier apartó la mirada cuando respondió:
—Lo que me habría gustado es vencer en Ospria, para no tener que plantearme la pregunta. Y, después, que mi mujer no se hubiese tirado al panadero mientras yo estaba en la Unión, en el transcurso de una campaña de tres años. Pero los deseos no arreglan nada.
—Tienes toda la razón —dijo Escalofríos, haciendo una mueca mientras se daba un golpecito en el ojo metálico con una uña.
* * *
Cosca se sentaba en su silla de campaña, en la única parte de los jardines en que había quedado algo, viendo a su cabra pastar en la hierba húmeda. Había algo extraño y relajante en la manera en que, sin prisa y sin pausa, daba cuenta del último retazo de césped. Su manera de retorcer los labios, el delicado mordisqueo de sus dientes, sus leves movimientos que no tardarían en dejar aquel césped completamente pelado. Se metió un dedo en el oído y lo giró, intentado limpiar el tenue zumbido que aún se agazapaba dentro de él. Pero no lo logró. Suspiró, levantó la petaca, escuchó el sonido de pasos en la grava y se detuvo. Monza se dirigía hacia él. Parecía agotada, los hombros caídos, la boca torcida, los ojos convertidos en dos pozos oscuros.
—¿Por qué diablos tienes una cabra?
Cosca se echó un trago que saboreó lentamente, sonrió con sorna y se administró otro antes de decir:
—La cabra es un animal muy noble. Cuando no estás, me recuerda a ti, por lo tenaz, decidida y esforzada. Monzcarro, tienes que tener apego a algo en esta vida —la cabra levantó la mirada y baló, como dándole la razón—. Espero que no te ofendas por decir que pareces cansada.
—Ha sido una larga noche —dijo con un murmullo, y Cosca decidió que suponía toda una confesión.
—Estoy seguro.
—Los de Ospria se han marchado de Talins. Hubo un motín. Y pánico.
—Inevitable.
—Alguien ha hecho correr el rumor de que la flota de la Unión está en camino.
—Los rumores pueden hacer más daño que los propios barcos.
—La corona fue envenenada —su tono de voz seguía siendo el de antes.
—Los líderes de Styria, consumidos por su propia ansia de poder. ¿No te parece que encierra un mensaje? El asesinato y la metáfora en una sola cosa. El envenenador poeta responsable ha asesinado a un canciller, a un duque, a una condesa, a un primer ciudadano y a un rey, dándole a todo el mundo en una tarde una lección respecto a lo que es la vida. ¿No habrá sido nuestro viejo amigo Morveer?
—Es posible —Monza escupió en el suelo.
—Nunca me habría imaginado que ese bastardo pedante tuviera tanto sentido del humor.
—Me disculparás si no me río.
—¿Por qué impidió que murieses?
—Él no lo impidió —Monza levantaba su mano derecha, siempre tapada—. Fue este guante.
—¡Fíjate, cualquiera diría que, al aplastarte la mano, el duque Orso y sus esbirros te salvaron la vida! —Cosca no pudo evitar una risotada—. ¡Las ironías se amontonan unas encima de otras!
—Creo que aguardaré a estar más tranquila para disfrutar con ellas.
—Vamos, yo estoy disfrutando con ellas en este preciso instante. He perdido muchos años esperando encontrar momentos de mayor tranquilidad. Sólo mira a tu alrededor. Casi todos los de Affoia han desertado antes del alba. Los de Sipani han comenzado a partirse en facciones, volviendo al sur... para matarse unos a otros, o eso me parece. El ejército de Puranti tenía tantas ganas de ocultar que estaban al borde de la guerra civil, que ahora se matan entre sí en las trincheras. ¡Victus ha tenido que pararlos! Imagínatelo, ¡Victus deteniendo una pelea! Algunos de los de Ospria siguen aquí, pero sólo porque no saben qué hacer. La mayoría de ellos dan vueltas por todas partes como pollos decapitados. Lo que me parece que son. Como sabes, siempre me ha sorprendido ver lo deprisa que las cosas pueden venirse abajo. Styria, que estuvo unida durante poco menos de un minuto, ahora está sumida en el caos más profundo. ¿Quién se hará con el poder y cuánto le durará? Es como si la falta de poder hubiese llamado nuevamente a los Años de Sangre... —Cosca estiró la barbilla y se rascó el cuello, quizá antes de tiempo.
—La situación ideal para un mercenario, ¿verdad? —fue como si los hombros de Monza se encogieran aún más.
—Veo que lo has pensado. Pero aquí hay demasiado caos, incluso para un hombre de mi condición. Puedo jurarte que las Mil Espadas es el cuerpo más coherente y ordenado de los que quedan en este sitio. Lo que puede darte una idea del completo desorden que domina a nuestros aliados —estiró las piernas hacia delante y cruzó una bota sobre la otra—. Pensaba que podría bajar con la brigada hasta Visserine para reclamarla. Pero dudo mucho de que Rogont pueda hacer honor a nuestro acuerdo en las presentes circunstancias.
—Quédate —dijo ella, mirándole directamente a los ojos.
—¿Que me quede?
—Quédate.
Hubo una larga pausa mientras se miraban a los ojos.
—No tienes derecho a pedirme eso —dijo Cosca.
—Pero te lo pido. Ayúdame.
—¿Ayudarte... a ti? Siempre que me convierto en la mejor esperanza de alguien es que pasa algo. ¿Qué hay de tus fieles súbditos, la buena gente de Talins? ¿Es que no pueden ayudarte?
—No son tan buenos en la batalla como en la parada. Si Orso volviese a la carga y decidiese colgarlos a todos, no moverían ni un solo dedo.
—La veleidosa inconstancia del poder, ¡vaya! ¿No has reclutado soldados después de hacerte con el trono? No creo que ése sea tu estilo.
—He reclutado a todos los que he podido, pero no puedo confiar en ellos. No, si tengo que luchar contra Orso. ¿Quién sabe a qué bando irían?
—¡Ah, lealtades enfrentadas! Tengo alguna experiencia en eso. Un escenario impredecible —Cosca se metió un dedo en el otro oído, con el mismo resultado que antes—. ¿Has considerado la posibilidad... digamos... de dejarlo?
Ella le miró como si acabase de hablar en un idioma extranjero.
—¿Cómo dices?
—Yo mismo he dejado mil trabajos sin terminar, sin comenzar o fracasados de la manera más estrepitosa a lo largo y ancho del Círculo del Mundo. Al final, me incomodaron menos que mis éxitos.
—Pero yo no soy tú.
—Lo que, ciertamente, supone una constante pena para los dos. Pero ya basta. Olvídate de la venganza. Puedes comprometerte. Puedes mostrar... piedad.
—La piedad y la cobardía son lo mismo —dijo con un gruñido, sin dejar de mirar la puerta de color negro que se encontraba en el extremo de los jardines bombardeados.
—¿Lo son? —Cosca sonrió con tristeza.
—La conciencia sólo es una excusa para no hacer lo que hay que hacer.
—Ya entiendo.
—No vale la pena lamentarse. Así es el mundo.
—¡Ah!
—Los buenos no consiguen ningún premio. Cuando mueren se convierten en mierda, lo mismo que los demás. Tienes que mirar adelante, siempre adelante, y luchar sólo una batalla a la vez. No puedes dudar, sin importarte su coste, sin importarte...
—Monza, ¿sabes por qué te he querido siempre?
—¿Eh? —sus ojos parpadearon por la sorpresa.
—¿Incluso cuando me traicionaste? ¿Por qué te quise más, incluso después de traicionarme? —Cosca se inclinó lentamente hacia ella—. Porque sé que no te crees nada de todas esas estupideces. Sólo son las mentiras que te cuentas a ti misma para poder vivir después de todo lo que has hecho. De todo lo que has tenido que hacer.
Se hizo una larga pausa. Luego ella tragó saliva, como si fuese a vomitar, y dijo:
—Siempre decías que tenía el diablo en el cuerpo.
—¿Eso decía? Bueno, pues es una idiotez —movió una mano—. Todos sabemos que no eres una santa. Sólo la hija de una era sangrienta. Pero la oscuridad de todas las cosas siniestras que has hecho no se te ha metido dentro.
—¿No?
—Yo intento dar a entender que me preocupo por mis hombres, cuando lo cierto es que me importa un carajo si viven o mueren. Tú siempre te preocupas, pero dando a entender que te importan un carajo. Nunca vi que derrochases la vida de nadie. Y, sin embargo, ellos me prefieren a mí. ¡Bah! Así es la justicia. Tú, Monza, siempre hiciste conmigo lo que era correcto. Incluso cuando me traicionaste, porque me merecía algo mucho peor. Jamás olvidé aquella vez en Muris, después del asedio, cuando no querías que los esclavistas se llevasen a esos niños. Todos querían coger el dinero. Yo lo cogí. Fiel también lo cogió. Incluso Benna. Pero tú no lo cogiste.
—Sólo te hice un arañazo —dijo ella con voz desfallecida.
—No seas modesta. Querías matarme. Vivimos en una era despiadada, y en ella la piedad y la cobardía son dos cosas completamente opuestas. Monza, todos nos convertimos en mierda al morir. Pero no todos lo somos mientras estamos vivos. Aunque la mayoría sólo seamos eso: mierda —miró al cielo—. Bien sabe Dios que yo lo soy. Y que tú nunca lo fuiste.
Ella parpadeó al mirarle y dijo:
—¿Me ayudarás?
Cosca levantó nuevamente la petaca, vio que estaba vacía y volvió a enroscar el tapón. Aquel maldito chisme necesitaba rellenarse con demasiada frecuencia.
—Pues claro que te ayudaré —dijo al fin—. Ni siquiera lo dudé por un segundo. De hecho, ya he preparado el asalto.
—Entonces...
—Sólo quería que me lo pidieses. Pero debo decirte que me sorprendió que lo hicieras. ¿Creíste en algún momento que las Mil Espadas, después de acometer la dura tarea que supone cualquier asedio y de tener a su merced uno de los palacios más lujosos de toda Styria, iban a darse media vuelta sin rascar el botín? ¿Has perdido la razón? Ni siquiera yo podría evitar que esos bastardos avariciosos se echasen atrás. Atacaremos mañana, al alba, contigo o sin ti, y dejaremos limpio este lugar. Lo más seguro es que, a la hora de comer, mis muchachos ya se hayan llevado el plomo de los tejados. La regla de la cuarta parte, y todo eso.
—¿Y Orso?
—Orso ya pertenece al ayer —Cosca volvió a sentarse y acarició cariñosamente a su cabra en el lomo—. Haz con él lo que quieras.
Lo inevitable
Los dados sacaron dos y uno.
Hacía justo tres años que Sajaam había pagado la libertad de Amistoso, que así pudo salir de Seguridad. Hacía tres años que no tenía casa. Había seguido a tres personas, dos hombres y una mujer, por toda Styria. En aquel tiempo, el lugar donde se había encontrado más a gusto era el campamento de las Mil Espadas, y no precisamente porque tuviese un número encima, lo cual suponía un buen comienzo.
En aquel sitio existía el orden, hasta cierto punto. A los hombres les asignaban tareas que debían cumplir en el tiempo asignado, y todos ellos conocían el sitio que les correspondía en la gran maquinaria. La brigada estaba perfectamente consignada en los tres libros del notario. El número de hombres al mando de cada capitán, el tiempo de servicio, el importe de su paga, los reenganches, el equipo entregado. Todo era cuantificable. Había reglas hasta cierto punto, explícitas e implícitas. Reglas que concernían a la bebida, al juego y a las peleas. Reglas que tenían que ver con el modo de relacionarse con las putas. Reglas para sentarse. Respecto a quién podía salir y cuándo. Quién podía luchar y quién no. Y la más importante de todas, la regla de las cuartas partes, que controlaba la declaración y asignación del botín, la cual estaba controlada por una disciplina muy perspicaz.
Cuando las reglas se quebrantaban, se aplicaban las correspondientes sanciones fijadas de antemano que todos conocían. Por lo general, cierto número de latigazos. Amistoso había presenciado un día antes la flagelación de un soldado por orinar donde no debía. Aunque no pareciese un crimen digno de castigo, Victus había explicado a todos los presentes que si uno comienza por mear donde le da la gana, acabará por cagar donde le parezca, y los demás le imitarán, y todo el mundo morirá a causa de una plaga. Por eso se le administraron tres latigazos. Dos y uno.
El momento favorito de Amistoso era el del rancho. La rutina de acostumbrarse a comer a las horas indicadas le hacía acordarse de Seguridad. Los cocineros de cara agriada y mandiles sucios. El vapor de las perolas. El golpeteo metálico de cuchillos y tenedores. El ruido de labios, dientes y lenguas al sorber y masticar. La fila de los descontentos, que siempre pedían más de lo que les tocaba y nunca lo recibían.
Los hombres que aquella mañana subirían por las escalas recibieron como extras dos albóndigas más y un segundo cazo de sopa. Dos y uno. Cosca había dicho que una cosa era caerse de una escala por culpa de un lanzazo y otra muy diferente hacerlo por estar muerto de hambre.
—Atacaremos dentro de una hora —decía en aquel mismo momento.
Amistoso asintió.
Cosca inspiró profundamente, expulsó el aire por la nariz y miró a su alrededor con cara de preocupación, diciendo:
—A las escalas —Amistoso había estado viendo cómo las construían durante los últimos días. Veintiuna en total. Dos y uno. Cada una de ellas tenía treinta y un peldaños, excepto una que tenía treinta y dos. Uno, dos, tres—. Monza irá con ellos. Quiere ser la primera en llegar al lado de Orso. Está completamente decidida. Nada le impedirá vengarse.
Amistoso se encogió de hombros. Ella lo había deseado siempre.
—Para ser sincero, me preocupa.
Amistoso se encogió de hombros. A él no le preocupaba.
—La batalla es un sitio peligroso.
Amistoso se encogió de hombros. Eso resultaba una obviedad.
—Amigo mío, quiero que no te separes de ella durante la lucha. Asegúrate de que no reciba ningún daño.
—¿Y tú?
—¿Yo? —Cosca le dio una palmadita en el hombro—. El único escudo que necesito es la alta estima, universalmente reconocida, que me tienen nuestros hombres.
—¿Estás seguro?
—No, pero estaré donde siempre. Bastante detrás de donde se combate, acompañado por mi petaca. Algo me dice que ella te necesitará más que nunca. Ahí fuera aún quedan enemigos. Y, Amistoso...
—¿Sí?
—Vigila bien y pon mucho cuidado. El zorro es muy peligroso cuando está atrapado... Ese Orso seguro que aún guarda algunos trucos mortales, bueno... —vació el aire de sus mejillas— es inevitable. Sobre todo, vigila por si aparece... Morveer.
—De acuerdo —Murcatto contaría con su ayuda mientras Escalofríos vigilaba. Un grupo de tres, como cuando habían matado a Gobba. Dos para vigilar a otro. Envolvió los dados en su gamuza y se los guardó en un bolsillo. Vio cómo salía el vapor mientras repartían la comida. Escuchó cómo rezongaban los hombres. Y contó las quejas.
* * *
Cuando el gris deslavado de la aurora dio paso a la dorada luz de la mañana, el sol reptó por encima de las almenas de la muralla que debían escalar, arrojando una inquieta sombra con forma de dentadura mellada sobre los jardines en ruinas.
Estaban a punto de ponerse en marcha. Escalofríos cerró el ojo e hizo una mueca de dolor al sol. Agachó la cabeza y sacó la lengua. Hacía más frío a medida que el año finalizaba. Le pareció una de aquellas mañanas tan buenas del Norte. De aquellas mañanas en las que había participado en grandes batallas. De aquellas mañanas en las que había cumplido grandes proezas, y también otras que no lo eran tanto.
—Pareces demasiado feliz —decía Monza— para alguien que va a arriesgar la vida.
—Me he puesto en paz conmigo mismo —replicó Escalofríos después de abrir el ojo y de mirarla con la mueca que aún enarbolaba.
—Pues me alegro por ti. Esta batalla será la más dura de todas las que hayas ganado.
—No dije que ganara ninguna. Sólo que dejé de combatir.
—Creo que será la única victoria que valga la pena —dijo ella en voz baja, casi hablando consigo misma.
Delante de ellos, la primera oleada de mercenarios se preparaba para avanzar, inmóviles delante de las escalas, el gran escudo colgado al brazo, nerviosos e inquietos, lo que no era para sorprenderse. Escalofríos sabía que no se hacían muchas ilusiones respecto al desenlace. No se habían preocupado gran cosa de ocultar los preparativos de lo que iban a acometer. A ambos lados de la muralla, todo el mundo sabía lo que querían hacer.
Muy cerca de Escalofríos ya se estaba preparando la segunda oleada. Dando a sus espadas el último toque con la piedra de afilar, apretando las tiras de la armadura, diciendo el último par de chistes y esperando que no fueran los últimos que contasen en su vida. Escalofríos hizo una mueca lupina mientras los miraba. El ritual que antes ya había visto más de una docena de veces. Le hacía sentirse como en casa.
—¿Has tenido la sensación de estar en el lugar equivocado? —preguntó a Monza—. ¿De que si, simplemente, subías la siguiente colina, cruzabas el siguiente río, mirabas desde arriba el siguiente valle... todo se arreglaría? ¿Que todo ya estaría en su sitio?
—Casi la he tenido durante toda mi vida —entornó la mirada para observar las murallas interiores.
—Hemos malgastado la vida esperando a que todo se arreglara la próxima vez. He subido un montón de colinas. He cruzado un montón de ríos. Incluso el mar, dejando todo lo que tenía para llegar a Styria. Y ahí estaba yo, esperando encontrarme cuando salí del barco, el mismo hombre, la misma vida. El siguiente valle no será diferente de éste. No será mejor. Por eso he aprendido... a quedarme en el sitio donde me encuentro. A no dejar de ser como soy.
—¿Y qué eres?
Bajó la mirada al hacha que le cruzaba las rodillas y dijo:
—Supongo que un asesino.
—¿Y ya está?
—¿La verdad? Creo que soy mucho más que eso —se encogió de hombros—. Pero por eso fue por lo que me contrataste, ¿o no?
—¿Cómo has aprendido a ser tan optimista? —Monza miraba el suelo.
—¿Es que uno no puede ser un asesino optimista? En cierta ocasión, un hombre (da la casualidad que fue el que mató a mi hermano) me dijo que el bien y el mal sólo dependen de donde te encuentres. Todos tenemos nuestros motivos. Serán honrados o no según lo que les exijas, ¿qué te parece?
—¿Tú lo crees?
—Creía que era lo que pensabas de la gente.
—Quizá eso fuera antes. Ahora ya no estoy tan segura. Quizá todo eso sólo sean las mentiras que nos contamos a nosotros mismos para poder seguir viviendo con lo que hemos hecho.
Escalofríos no pudo aguantarse y lanzó una risotada.
—¿Te parece divertido?
—Lo único que intento decirte, jefa, es que yo no necesito excusas. ¿Cómo se llama esa cosa que tiene que suceder? Seguro que hay una palabra para algo que no se puede impedir, que no puedes detener por más que lo intentes.
—Inevitable.
—Eso es. Lo inevitable —Escalofríos rumió la palabra con la misma fruición que si estuviese probando una comida excelente—. Yo me siento a gusto con lo que he hecho. Y también con lo que va a suceder.
El agudo sonido de un silbato cortó el aire. Entre el estruendo de sus armaduras, los mercenarios de la primera oleada, que se habían agrupado por docenas, agarraron al unísono sus respectivas escalas y las levantaron. Luego comenzaron a correr a paso ligero, un tanto desmañados según el parecer de Escalofríos, resbalándose al pisar en los jardines llenos de barro. Siguieron avanzando, aunque con poco entusiasmo, mientras los tiradores selectos intentaban mantener entretenidos a los arqueros de las almenas con los dardos que disparaban sus ballestas. Aunque se escucharan unos cuantos gruñidos, algunas órdenes de «preparados» y todo lo que es usual, el avance fue relativamente silencioso. Realmente, no conviene lanzar el grito de guerra cuando uno se acerca corriendo a la muralla, porque, al llegar a ella, uno ya no tiene nada que decir. Además, no se va a estar gritando todo el tiempo mientras se sube por una escala.
—Ya llegan —Escalofríos se irguió, levantó el hacha y la agitó por encima de su cabeza—. ¡Adelante! ¡Adelante, bastardos!
Cuando habían recorrido medio camino a través de los jardines, Escalofríos escuchó el penetrante alarido de «¡fuego!» por encima de sus cabezas. E, instantes después, los tañidos de muchos resortes de acero que sonaban en las almenas. Los dardos llovieron sobre los mercenarios que iban a la carga. Un par de gritos, sollozos, y unos cuantos chicos que caían, pero la mayoría siguió con la carga, incluso más deprisa que antes. Varios mercenarios armados con arcos devolvieron la rociada de flechas, que rebotaron en las almenas o las sobrepasaron.
Cuando volvió a sonar el silbato, la siguiente oleada se puso en marcha, formada por aquellos a quienes les había tocado la feliz tarea de subir por las escalas. La mayoría estaban cubiertos con armaduras livianas, para así desplazarse con mayor rapidez. El primer grupo ya había llegado al pie de las murallas y se disponía a apoyar las escalas. Aunque uno de los porteadores cayera al recibir un dardo en el cuello, los demás hicieron su parte, de suerte que Escalofríos pudo ver que la escala giraba en el aire y se apoyaba con un golpe en el parapeto. Otras escalas siguieron el ejemplo de la primera. Más movimiento en lo alto de las murallas, porque el enemigo llevaba rocas hasta el parapeto para luego arrojarlas sobre los atacantes. Aunque la segunda oleada recibiera los dardos que le lanzaban desde arriba, la mayoría de quienes la formaban pudieron acercarse a la muralla y, reuniéndose bajo ella, comenzaron a subir por las escalas. Ya había seis apoyadas en ella, luego diez. La undécima se rompió al chocar con las almenas, y sus trozos cayeron sobre los sobresaltados muchachos que la sostenían. Escalofríos no pudo evitar una sonrisa.
Seguían cayendo rocas. Uno de los mercenarios que se encontraba en mitad de la escala por la que subía cayó chillando y agitando las piernas en el vacío. Los gritos sonaban por doquier de manera inconfundible. Varios de los defensores que se encontraban en el tejado de una torre voltearon una cuba de agua hirviente por encima del pequeño grupo de mercenarios que, más abajo, intentaban apoyar una escala. Cuando el agua cayó sobre ellos, hicieron un griterío infernal, soltando la escala y agarrándose la cabeza como si se hubiesen vuelto locos.
Los dardos y las flechas subían y bajaban, siseando. Las piedras caían y rebotaban. Los hombres caían desde las escalas o mientras intentaban llegar a ellas. Otros se arrastraban por el barro, siendo recogidos por camaradas que aprovechaban gustosos la excusa de llevárselos. Nada más llegar al extremo de la escala, los mercenarios lanzaban a su alrededor furiosos golpes, siendo más de uno empujado por los piqueros que los aguardaban, para regresar al punto de partida por el camino más rápido.
Escalofríos vio que alguien de las almenas volcaba una cuba encima de una escala y de los hombres que subían por ella. Luego llegó otro soldado y aplicó una antorcha, de suerte que su parte superior estalló en llamas. El líquido era aceite. Vio cómo ardía junto con dos de los hombres que casi habían llegado hasta arriba. Instantes después caían, arrastrando consigo a otros que se unieron a su coro de gritos. Metió el hacha por la trincha que le cruzaba el hombro. Era el mejor sitio para llevarla cuando uno tiene que subir por una escala. Siempre, claro está, que no se suelte y acabe cortándote la cabeza. Sólo con pensarlo, le entró la risa. Al verlo, un par de mercenarios que estaban a su lado le miraron con cara de pocos amigos, pero él ni se inmutó, porque su corazón ya había comenzado a bombear sangre muy deprisa. Incluso rió con más ganas.
Le pareció que un puñado de mercenarios había conseguido llegar hasta el parapeto situado un poco a su derecha, porque vio un refulgir de espadas. Más hombres subían por allí. Una escala llena de soldados acababa de desplomarse, empujada por varias pértigas. Durante un instante, antes de caer, había guardado un equilibrio muy precario, como si formase parte de una representación circense. Los pobres bastardos, que casi habían conseguido llegar hasta arriba, se retorcieron, intentando agarrarse a lo que fuese, y luego cayeron lentamente para estrellarse contra los adoquines del suelo.
Otro puñado de mercenarios que se encontraba a su izquierda también había logrado llegar al parapeto situado justo al lado de la puerta. Escalofríos vio cómo daban unos cuantos pasos por el tejado. Aunque cinco o seis escalas hubieran sido apartadas y tiradas al suelo, y dos aún ardiesen apoyadas a la muralla, soltando penachos de humo oscuro, las demás estaban llenas de mercenarios que subían por ellas. Como no debía de haber suficientes defensores para enfrentarse a todos, la superioridad numérica comenzaba a ser evidente.
Otro toque de silbato, y la tercera oleada comenzó a ponerse en marcha, hombres mejor armados que los que les habían precedido y que debían atacar la fortaleza.
—Adelante —dijo Monza.
—Ahí vamos, jefa —Escalofríos tomó aliento y echó a correr.
Para entonces los arcos habían sido silenciados en su mayoría, porque sólo caían los pocos dardos procedentes de las saeteras practicadas en las torres. Por eso, el recorrido fue menos arriesgado que el seguido por quienes les habían precedido, apenas un rápido paseo matutino antes de llegar a una de las escalas situadas en medio de las demás, aunque eso sí, entre los cadáveres esparcidos en los chamuscados jardines. Un par de hombres y un sargento estaban al pie de ella, las botas apoyadas en el primer peldaño para sujetarla. El sargento daba una palmada a cada uno de los hombres a medida que comenzaban a subir.
—¡Vamos, chicos, arriba, arriba! ¡Deprisa, pero pisando bien! ¡Subid y matad a esos cabrones! Tú también, bastardo... ¡oh!, lo siento, Excelencia.
—Tú sólo mantenía bien agarrada para que no se mueva —replicó Monza, y comenzó a subir.
Escalofríos la siguió, deslizando las manos por los ásperos lados de la escala, pisando fuerte los peldaños de madera, respirando con fuerza por la boca aún dominada por la sonrisa, mientras los músculos comenzaban a dolerle. Sin apartar los ojos de la pared que tenía delante. De nada servía mirar a otro sitio. ¿Qué te alcanzaba una flecha? Pues a fastidiarse. ¿Qué algún bastardo te arrojaba una roca o el contenido de una cuba de agua hirviendo? Pues a fastidiarse. ¿Qué empujaban la escala mientras estabas en ella? Pues una suerte asquerosa. Pero, si te ponías a mirar hacia todos lados, sólo conseguirías subir más despacio y exponerte a lo que fuese durante más tiempo. Así que siguió subiendo, resollando entre los dientes que no había dejado de apretar.
No tardó en llegar al parapeto, que franqueó para quedarse mirando el patio interior. Oía ruido de lucha, pero no cerca. Había varios cadáveres de ambos bandos en el sendero que recorría las almenas. El mercenario que se apoyaba en la obra de fábrica y que, después de que le cortaran un antebrazo se había hecho un torniquete a la altura del hombro para detener la hemorragia, repetía incansable: «Cayó desde el parapeto, cayó desde el parapeto». A Escalofríos no le pareció que pudiera resistir hasta la hora de la comida, lo cual supondría que tocarían a más. Siempre hay que mirar el lado bueno, ¿o no? En eso consiste ser optimista.
Se quitó el escudo de la espalda y lo embrazó. Sacó el hacha y apretó con fuerza su empuñadura. Su contacto le gustó. Era como el herrero que saca el martillo para comenzar a trabajar con la maestría que le caracteriza. Abajo había más jardines, en aquella ocasión dispuestos en terrazas, ninguno de ellos tan destrozado como los que se encontraban en el recinto exterior. Los edificios dominaban los tres lados de aquel verdor. Un conjunto de ventanas entreabiertas y de mampostería fantasiosa, de cúpulas y torrecillas salían de la parte superior, llenas de esculturas y saledizos relucientes. No había que tener una mente muy brillante para saber dónde estaba el palacio de Orso, lo cual complació a Escalofríos, consciente de que la suya no era brillante, sino sanguinaria.
—Adelante —dijo Monza.
—Detrás de ti, jefa —replicó Escalofríos con su consabida mueca.
* * *
Las trincheras que surcaban las polvorientas laderas de la montaña ya estaban vacías. Los soldados que las habían ocupado acababan de regresar a sus casas, siempre que no hubiesen decidido intervenir en las variadas luchas por el poder que acababan de desatarse tras las recientes muertes del rey Rogont y de sus aliados. Sólo quedaban los que pertenecían a las Mil Espadas, dando hambrientas vueltas alrededor del palacio del duque Orso como gusanos alrededor de un cadáver. Shenkt ya lo había visto antes. Cuando las cosas van bien, la lealtad, el deber y el orgullo suelen proporcionar una coartada de felicidad a la gente, pero, cuando van mal, no tardan en desaparecer. ¿Quizá la avaricia? Con la avaricia siempre se puede contar.
Subió por el serpenteante camino, cruzó el terreno situado delante de las murallas, cubierto por las cicatrices de la batalla, franqueó el puente y, entonces, la alta barbacana de la fortaleza de Fontezarmo apareció muy cerca de él. Un único mercenario se sentaba de manera desgarbada en una silla de tijera dispuesta al lado de la abierta puerta, con la lanza apoyada en la pared situada a su espalda.
—¿Qué asuntos te traen aquí? —preguntó, casi con desgana.
—El duque Orso me encargó matar a Monzcarro Murcatto, ahora gran duquesa de Talins.
—¡Qué chistoso! —el guardia se subió hasta las orejas los collares que llevaba al cuello y apoyó la espalda en la pared.
Suele ser muy frecuente que la gente no reconozca la verdad cuando la tiene delante. Eso fue lo que Shenkt pensó mientras atravesaba el largo túnel para salir al recinto exterior de la fortaleza. La encorsetada belleza de los jardines del duque Orso había desaparecido por completo, junto con la mitad de la muralla norte. Los mercenarios acababan de convertir aquel lugar en una enorme confusión. Pero así es la guerra. La guerra y la confusión siempre van juntas.
El asalto final había sido muy bien dirigido. Las escalas se apoyaban en la muralla interior, los cadáveres se apilaban bajo ellas. Los sanitarios iban y venían entre ellos, ofreciendo agua, rebuscando entre maderas de entablillar y vendas, subiéndolos en camillas. Los que no pudieran valerse por sí mismos, apenas sobrevivirían, y Shenkt lo sabía. Aún así, los hombres siempre se aferran a la menor esperanza de seguir con vida. Era una de las pocas cosas que suscitaban su admiración.
Se detuvo en silencio junto a una fuente en ruinas y observó los esfuerzos de los heridos por evitar lo inevitable. Entonces, un individuo apareció de entre los restos de la muralla y casi se dirigió corriendo hacia él. Un hombre calvo de lo más corriente, que llevaba un justillo muy desgastado de cuero guateado.
—¡Ah! ¡Mis disculpas más profundas!
Shenkt no hizo comentario alguno.
—¿Usted... es decir..., está aquí para participar en el asalto?
—En cierta manera.
—Yo también. Yo también. En cierta manera —aunque nada hubiese sido más natural que un mercenario escaqueándose del combate, algo no cuadraba. Porque, aunque aquel hombre vistiese como un asesino, hablaba como un mal escritor. Movió una mano para llamar la atención, mientras llevaba claramente la otra hacia alguna arma oculta. Shenkt frunció el ceño. No quería llamar la atención. Por eso, como siempre y dentro de la medida de lo posible, dio una oportunidad a aquel hombre.
—Creo que ambos tenemos un trabajo que cumplir. No nos entretengamos el uno al otro.
—Muy cierto —al desconocido se le iluminó el rostro—. A trabajar.
* * *
Morveer sonrió como el falso que era y entonces fue consciente de que acababa de hablar sin fingir la voz; por eso repitió:
—A trabajar —pero hablando como un aldeano al que, de repente, se le hubiese puesto voz de barítono.
—A trabajar —repitió el otro hombre sin apartar los ojos de su cara.
—De acuerdo. Bien —Morveer se alejó un paso del desconocido y echó a andar, soltando la aguja envenenada que escondía en una mano, que cayó al suelo sin que nadie lo notara. Aún siendo evidente que aquel hombre se comportaba de manera inusual, Morveer no habría podido terminar su misión si ésta hubiese consistido en envenenar a todas las personas que se comportaban como él. Afortunadamente, su misión de envenenar a siete de las personas más relevantes de la nación, la había cumplido con un éxito más que espectacular.
Aún se sentía sonrojado por la consumada magnitud de su trabajo, por la consumada audacia mostrada en su ejecución, por el éxito sin parangón de su plan. Había sobrepasado a los mayores envenenadores, convirtiéndose de manera indiscutible en uno de los grandes hombres de la Historia. Cuánto le mortificaba no poder compartir jamás aquel gran logro suyo con el mundo, no poder disfrutar jamás de la adulación que, sin duda, se merecía su triunfo. ¡Oh!, si el escéptico director del orfanato hubiera podido ser testigo de aquel día tan feliz, ¡habría tenido que aceptar que Castor Morveer se merecía un premio! Si su mujer hubiera podido verlo, ¡habría terminado finalmente por comprenderle, y ya no se habría quejado de sus costumbres tan inusuales! Si su infame maestro de antaño, Moumah-yin-Bek, hubiera podido estar presente, ¡habría terminado por reconocer de una vez y para siempre que su pupilo le había eclipsado! Si Day hubiese estado viva, sin duda le habría obsequiado con aquella risita ahogada suya, plateada, en reconocimiento de su genio; luego habría esbozado su sonrisa inocente y quizás le hubiese rozado, e incluso... Pero no era el momento de perderse en ensoñaciones. Como la necesidad le había obligado a envenenarles a los cuatro, Morveer tendría que felicitarse en solitario.
Le pareció que el asesinato de Rogont y de sus aliados había eliminado la presión que sufría Fontezarmo. No era exagerado decir que el recinto exterior de la fortaleza apenas estaba defendido. Aunque Nicomo Cosca fuese un globo hinchado de fanfarronería, un borracho confeso y también un militar incompetente, seguro que había preparado algún plan de contingencia. Pero no le serviría de nada.
Y aunque el combate en lo alto de la muralla pareciese haber terminado desde hacía un buen rato (la puerta que conducía al recinto interior se encontraba en poder de los mercenarios, que la habían abierto), el sonido de las armas aún salía de los jardines situados al otro lado. Una circunstancia que le desagradaba sobremanera, porque no le apetecía tener que ver con ella. Aunque, finalmente, acabase de darse cuenta de que las Mil Espadas terminaban de capturar la ciudadela y que la caída del duque Orso era inminente, ni le importó. Porque, a fin de cuentas, los grandes hombres van y vienen. La Banca de Valint y Balk le había hecho una oferta verbal de pago, y eso prevalecía sobre cualquier hombre y nación. Incluso sobre la muerte.
Habían acomodado a varios heridos bajo la sombra de un árbol, encima de una pequeña extensión de césped que ya estaba medio pelado, porque la cabra acababa de comérselo. Morveer hizo una mueca y pasó entre ellos casi de puntillas, apretando los labios al ver las vendas ensangrentadas, las ropas arrancadas y hechas jirones, la carne desgarrada...
—Agua... —dijo uno de ellos, agarrándole por un tobillo.
—¡Siempre es lo mismo, agua! —exclamó, para, luego de soltarse, añadir—: ¡Anda y vete a buscarla! —Echó a correr y entró por una puerta que estaba abierta, con intención de llegar a la torre más grande del recinto exterior, donde, según sus informaciones, el condestable de la fortaleza había tenido sus aposentos antes de que Nicomo Cosca se los apropiase.
Se deslizó por el estrecho pasadizo, apenas iluminado por la luz que entraba por unas saeteras. Subió por una escalera de caracol, rozando con la espalda el áspero muro de piedra y apretando la lengua contra el paladar. Aunque los soldados de las Mil Espadas fueran tan despreocupados y fáciles de engañar como su comandante, la fortuna podía cambiar en cualquier momento. La precaución primero, y siempre.
La primera planta se había convertido en un almacén, lleno de cajas en la penumbra. Morveer siguió subiendo. La segunda planta estaba llena de camastros, sin duda antes utilizados por los defensores de la fortaleza. Al llegar dos plantas más arriba, siempre subiendo por la escalera de caracol, tocó cuidadosamente una puerta con un dedo y la abrió ligerísimamente, aplicando luego un ojo a la rendija que acababa de crear.
Vio una habitación redonda que contenía un lecho bastante grande y cubierto con un baldaquín, unas estanterías llenas de libros que le parecieron impresionantes, un escritorio y varias cómodas para la ropa, un armario de madera contrachapada, un armero con varias espadas, una mesa con cuatro sillas y un mazo de cartas, así como un aparador bastante grande con copas en la parte superior. De la percha que estaba al lado de la cama colgaban varios sombreros, esperpénticos por los alfileres de reluciente vidrio, los galones dorados y las plumas que los adornaban, las cuales creaban un arco iris al recibir la brisa que entraba por una ventana abierta. Era evidente que acababa de descubrir la habitación de Cosca, porque nadie más se hubiera atrevido a disfrutar de tan absurdos tocados. Aunque, por el momento, no viese signo alguno de la presencia del gran borracho, Morveer se deslizó en la habitación y cerró despacio la puerta tras de sí. La cruzó de puntillas hasta llegar al aparador de las copas, evitando con gran agilidad tropezar con el cubo de ordeñar situado junto a él. Entonces, sirviéndose de sus ágiles dedos, lo abrió.
Se puso los guantes y, con mucho cuidado, sacó la disolución de semillas verdes de un bolsillo interior. Sólo era letal al ser ingerida, y la duración de su efecto dependía muchísimo de la víctima. Por otra parte, desprendía un ligerísimo olor afrutado imposible de detectar al mezclarse con el vino o los licores. Anotó mentalmente la posición de cada botella y de la profundidad de los correspondientes corchos, y luego las descorchó todas, echando por el gollete de cada una de ellas una gota de la pipeta que empuñaba, para luego dejar corchos y botellas igual que antes. Sonrió mientras envenenaba botellas de diferentes tamaños, formas y colores. Aunque aquel trabajo fuese tan poco sofisticado como el realizado al envenenar la corona, no por ello era menos noble. Sus consecuencias caerían sobre aquella habitación como un céfiro de muerte, imposible de descubrir, y le daría al repulsivo borracho el fin que se merecía. Un nuevo informe sobre la muerte de Nicomo Cosca que sería definitivo. Muy poca gente se cuestionaría que no había tenido que ver con la lógica ingestión, por todos conocida, de bebidas...
Se quedó helado. Escuchó unos pasos por la escalera. Insertó rápidamente el corcho en la última botella que quedaba, la dejó cuidadosamente en la posición que antes tenía y atravesó como una flecha la estrecha puerta que acababa de divisar, yendo a parar a una pequeña habitación a oscuras que debía de ser algún tipo de...
Frunció la nariz al verse asaltado por un fuerte pestazo a orines. Fortuna, que era una amante cruel, jamás desaprovechaba la oportunidad de vejarle. Hubiera debido caer en la cuenta de que aquel sitio sólo podía ser una letrina. Sólo le quedaba la esperanza de que a Cosca no le entrase un apretón y tuviera que aliviarse las entrañas...
* * *
El combate que tenía lugar en las murallas parecía haberse terminado sin grandes contratiempos. Era evidente que la lucha se proseguía en el recinto interior, entre los suntuosos aposentos privados y las marmóreas salas del palacio del duque Orso. Aunque Cosca, desde la ventajosa situación que le daba el encontrarse en la torre del condestable, no pudiese verla, ¿qué importaba? Cuando ya has visto una fortaleza tomada al asalto...
—¡Victus, amigo mío!
—¿Uh? —el capitán más antiguo de las Mil Espadas, él único que quedaba, bajó el catalejo y bizqueó un tanto mosqueado.
—Estoy por asegurar que hemos ganado.
—Estoy por asegurar que tienes razón.
—Creo que no pintamos nada aquí arriba. Ni aunque viéramos lo que pasa, lo que no es el caso.
—Tienes razón, como siempre —a Cosca le sonó a chiste—. Ha sido inevitable. Así que repartámonos las ganancias —Victus se pasó una mano ausente por todas las cadenas que llevaba en el cuello—. Es mi parte favorita de los asedios.
—¿Qué tal si nos las jugamos a las cartas?
—¿Por qué no?
Cosca cerró su catalejo de golpe y abrió la marcha por la titubeante escalera para llegar a su habitación. Entró en ella y abrió las puertas del aparador de par en par. Las multicolores botellas le dieron la bienvenida como una muchedumbre de viejos amigos. Ah, un trago, un trago, un trago. Cogió un vaso y quitó el corcho de la botella que tenía más cerca con un leve chasquido.
—¿Qué tal si bebemos? —preguntó, volviendo la cabeza por encima del hombro.
—¿Por qué no?
* * *
La lucha seguía, pero sin nada que se pareciese a una defensa organizada. Los mercenarios habían ocupado las murallas y expulsado a los defensores de los jardines. En aquellos momentos seguían abriéndose paso por torres, edificios y palacio. Seguían llegando a cada momento por las escalas, desesperando de que ya no quedase nada para saquear. Nadie luchaba más duro y avanzaba más deprisa que los hombres de las Mil Espadas tras olfatear el botín.
—Por aquí —Monza echó a correr hacia la puerta principal del palacio, repitiendo los pasos que había seguido el día en que ellos mataron a su hermano, dejando atrás la piscina circular, donde dos cadáveres flotaban boca abajo bajo la sombra de la columna de Scarpius. Escalofríos la seguía, siempre con aquella extraña sonrisa en su rostro lleno de cicatrices que no le había abandonado en el transcurso del día. Dejaron atrás el corro de mercenarios ansiosos que se agolpaban junto a una puerta con ojos relampagueantes por la codicia, dos de los cuales golpeaban la cerradura con sus hachas, haciendo estremecerse la puerta a cada impacto. Cuando, finalmente, quedó abierta, se subieron unos encima de otros, gritando, chillando y dándose codazos para ver quién entraba el primero. Dos de ellos peleaban entre sí, tirados en el suelo, disputándose lo que aún no habían robado.
No muy lejos de una pareja de mercenarios, un criado que vestía una librea orlada de oro, y cuyo asustado rostro estaba manchado de sangre, se sentaba junto a una fuente. Uno de ellos le dio una palmada y le preguntó a gritos:
—¿Dónde está el puto oro?
Mientras el criado negaba con la cabeza, el otro mercenario volvió a preguntárselo:
—¿Dónde está el puto oro? ¿Dónde está el puto oro? ¿Dónde está el puto oro?...
Una ventana emplomada reventó con una lluvia de plomo retorcido y vidrios rotos cuando un aparador antiguo salió por ella para caer en el empedrado y quedar reventado. Un mercenario que gritaba como un loco salió detrás de él, llevando en brazos algo que brillaba. Posiblemente, unas cortinas. Monza escuchó un grito, se volvió rápidamente y vio que alguien, desde una ventana situada más arriba, caía a plomo con la cabeza por delante para estrellarse en el empedrado y hacer un ruido sordo. Escuchó un chillido proveniente de algún lugar. Aunque pareciera de mujer, no pudo asegurar que fuese de desesperación. Por todas partes chillaban, gritaban y reían. Se tragó su malestar, intentando no pensar en que todo aquello era por su culpa. Que todo aquello era el resultado de su venganza. Lo único que podía hacer era mirar adelante para encontrar a Orso antes que nadie.
Encuéntralo y haz que pague.
Aunque las puertas del palacio, que estaban tachonadas de hierro, aún siguieran cerradas, los mercenarios forzaron uno de los grandes ventanales que estaban bajo el arco de una de sus fachadas, y entraron en él. Alguien debía de haberse herido por las prisas para entrar y hacerse rico... porque el alféizar estaba manchado de sangre. Monza los siguió, haciendo ruido con las botas al pisar los trozos de vidrio, y fue a parar al comedor, que era considerablemente espacioso. Entonces cayó en la cuenta de que ya había estado allí, comiendo al lado de Benna, que reía, y al de Fiel. Junto con Foscar, Orso, Ario, Ganmark y un nutrido grupo de oficiales. Pero todos los invitados de aquella noche estaban muertos. Y la estancia no había corrido mucha mejor suerte.
Era como una plantación tras la llegada de la langosta. Se habían llevado la mitad de las pinturas y rajado las demás por pura barbarie. Y como los dos enormes vasos situados junto a la chimenea eran demasiado grandes para poder llevárselos, los habían roto para hacerse con sus asas de oro. Habían hecho jirones todas las colgaduras y se habían llevado todos los platos que estaban intactos, porque los restos de los rotos cubrían el pulimentado suelo. Le resultaba extraño que, en aquel tipo de situaciones, la gente mostrase el mismo entusiasmo en romper cosas que en llevárselas. Los saqueadores aún seguían dentro, rompiendo los cajones de los aparadores, arrancando con escoplos los candelabros embutidos en las paredes, llevándose todo lo que tuviese algún valor. Uno de aquellos necios se balanceaba encima de la silla que acababa de colocar sobre una mesa, haciendo todo lo posible para llegar a un candelabro. Otro se entretenía quitando con un cuchillo todos los pomos de vidrio de las puertas.
Un mercenario con el rostro picado de viruelas sonrió a Monza de manera siniestra, mientras cogía con las manos toda la cubertería de oro que había podido afanar.
—¡He cogido unas cuantas cucharas! —exclamó.
Monza le apartó de su camino. Él tropezó y dejó caer su tesoro, hacia el que se precipitaron otros mercenarios con la misma avidez que el pato ante las migajas. Atravesó una puerta abierta y llegó a una sala de mármol, siempre con Escalofríos a los talones. El ruido de la lucha resonaba en su interior. Por todas partes se escuchaban gemidos y alaridos, roce de metal y ruido de maderas que se rompen. Miró a uno y otro lado para ver si podía orientarse entre tanta penumbra, y sintió que el sudor se le pegaba al cuero cabelludo.
—Por aquí. —Atravesaron una amplia sala de estar, ocupada por mercenarios que se entretenían en acuchillar la tapicería de unas sillas antiguas, creyendo que en ellas pudiera esconderse el tesoro de Orso. Una muchedumbre frenética intentaba echar abajo una puerta. Cuando consiguieron abrirla, uno de los asaltantes recibió una flecha en el cuello y cayó al suelo, siendo pisoteado por los demás, que entraron en tromba por ella. Al otro lado se oyó un ruido de armas. Monza siguió mirando al frente, sin dejar de pensar en Orso. Subió el primer tramo de escaleras, apretando los dientes y casi sin sentir todo lo que las piernas le dolían.
Acababa de llegar a una oscura galería situada en el extremo de una habitación abovedada y bastante alta, cuyo techo estaba adornado con hojas de oro. Toda la pared era un órgano de grandes dimensiones, a juzgar por la fila de tubos metálicos que sobresalían de la madera tallada que la revestía y por la banqueta situada delante del teclado. Más abajo, al otro lado de la barandilla delicadamente trabajada en madera, podía ver una habitación dedicada al disfrute de la música. Los mercenarios lanzaban risotadas y alaridos, componiendo una sinfonía demente a medida que iban destrozando los instrumentos que encontraban.
—Ya estamos cerca —dijo Monza en voz baja, casi sin volver la cabeza.
—Bien. Creo que ya es hora de terminar esto.
Ella pensaba lo mismo. Por eso avanzó lentamente hacia la puerta situada en la pared de enfrente y dijo:
—Los aposentos de Orso están más arriba.
—No, no —Monza frunció el ceño. Aunque Escalofríos hubiese dejado de caminar, aún seguía con la mueca de antes. Su ojo de metal relucía en la penumbra—. Eso no.
—Entonces, ¿qué? —sintió que una extraña sensación de frío le subía por la espalda.
—Ya lo sabes —cuando su mueca se convirtió en una sonrisa que le llegaba de oreja a oreja, las cicatrices de su mejilla se retorcieron. Luego movió el cuello a uno y otro lado.
Monza se agachó para adoptar una postura defensiva. Y lo hizo muy a tiempo, porque Escalofríos se acercó a ella y le tiró un tajo con el hacha. Monza chocó con la banqueta y la volcó, estando a punto de caer mientras intentaba comprender lo sucedido. El hacha se hundió en los tubos del órgano, suscitando una nota enloquecida de resonancias metálicas. Escalofríos liberó su hoja, dejando una enorme herida en ellos. Cuando volvió a atacar, la sorpresa había desaparecido, dando paso a la más helada de las iras.
—¡Chupapollas tuerto! —aunque no fuese un insulto muy elegante, le salió del corazón. Monza le tiró una estocada que él paró con el escudo, lanzándole un tajo con el hacha que ella apenas pudo desviar, de suerte que la pesada hoja fue a clavarse en la estructura del órgano para desprender una lluvia de astillas. Monza se echó hacia atrás, preparada y manteniendo la distancia. Detener aquella hoja de acero tan pesada ofrecía la misma probabilidad que tocar alguna música agradable en aquel órgano.
—¿Por qué? —le preguntó de sopetón, sin dejar de mover la punta de la Calvez en pequeños círculos. Pero el motivo le importaba un bledo. Sólo intentaba ganar tiempo antes de que él abriese un hueco en su guardia.
—Porque me cansé de tu desprecio —dio un codazo con el escudo embrazado y ella retrocedió—. O quizá porque Eider me ofreció más que tú.
—¿Eider? —se le rió en la cara—. ¡Menudo problema tienes! ¡Eres un jodido idiota! —y le tiró una estocada mientras pronunciaba la última palabra por si le pillaba con la guardia baja, pero él no se dejó engañar y la paró con el escudo.
—¿Yo soy el idiota? ¿Yo, que te he salvado tantas veces? ¡Te di mi ojo! ¿Y para qué? ¡Para que te burlases de mí, junto con ese bastardo hueco de Rogont! Y ahora, tú, que siempre me tratas como si fuera un jodido idiota y que aún esperas mi fidelidad, ¿dices que el idiota soy yo?
No podía discutir con él, sobre todo después de lo que acababa de restregarle por las narices. Debía haber hecho caso a Rogont, haberle despedido, pero se habría sentido culpable. Aunque la piedad pueda suponer un acto de valentía, como había dicho Cosca, jamás lo es de inteligencia. Escalofríos arrastró los pies hacia ella, que retrocedió como antes.
—Deberías haberlo visto venir —dijo él, casi susurrando, y ella reconoció que tenía razón. Lo había visto venir cuando se tiró a Rogont. Cuando le volvió la espalda a Escalofríos. Cuando él perdió el ojo en las mazmorras del palacio de Salier. Quizá lo viera venir cuando se habían conocido. Incluso antes. Siempre lo había visto venir.
Algunas cosas son inevitables.
El tiovivo sigue moviéndose...
El hacha de Escalofríos golpeó nuevamente los tubos. No sabía qué diablos pintaban allí, sólo que hacían mucho ruido. Monza ya había hecho una finta, sopesaba su espada y le miraba a los ojos con los suyos entornados. Lo más seguro era que acabase clavándole el hacha en la base del cráneo y poniendo fin a la pelea. Pero quería saber quién le había incitado a hacerlo, y por qué. Necesitaba saberlo.
—No tienes que seguir con esto —dijo ella, hablando entre dientes—. Aún puedes dejarlo e irte.
—Siempre he pensado que los muertos son los únicos que pueden ser magnánimos —replicó él, moviéndose en círculo para dejarle menos espacio.
—Te estoy ofreciendo una salida, Escalofríos. Vuelve al Norte, donde nadie te perseguirá.
—Aunque los mangoneos no puedan llegar hasta allí, quiero quedarme un poco más en esta tierra. La gente tiene que sentir apego por algo, ¿verdad? Además, aún me queda el orgullo.
—¡A la mierda tu orgullo! ¡Si no hubiese sido por mí, habrías acabado vendiendo el culo por los callejones de Talins! —lo cual parecía bastante cierto—. Sabías a qué te arriesgabas. Y decidiste aceptar mi dinero —también era cierto—. ¡Y como nada te prometí, no he podido romper ninguna promesa! —completamente cierto—. ¡Esa zorra de Eider no te dará ni una escama!
Aunque fuera difícil argumentar algo en contra de todo lo expuesto, ya era demasiado tarde para echarse atrás, por no hablar de que un hacha clavada en la cabeza suele poner punto y final a cualquier discusión.
—Ya lo veremos —Escalofríos aflojó la presión que efectuaba sobre ella y adelantó el escudo—. Pero no se trata de dinero. Sino de... venganza. Pensé que lo comprenderías.
—¡A la mierda tu venganza! —decidida a jugar sucio, agarró la banqueta y se la tiró. Él levantó el escudo y la envió a dar vueltas por encima del balcón, momento que ella aprovechó para atacarle. Escalofríos intentó atrapar la espada con el asta de su hacha, para que su hoja resbalase hasta quedar encima del mango. Ella se acercó y le presionó, riendo de manera burlona cuando la punta de su espada llegó peligrosamente cerca de su ojo sano.
Le escupió en la cara, haciéndole retroceder, y lanzó un codazo que le acertó debajo de la mandíbula y que le echó la cabeza hacia un lado. Luego llevó la espada hacia atrás para tirarle una estocada, pero él se adelantó. Ella se apartó y el hacha mordió la barandilla, cortando un buen trozo de madera. Escalofríos se retorció, sabiendo que la espada no tardaría en llegar; pero no pudo evitar el acero que taladró su camisa y el doloroso corte que le hizo en la piel que tenía encima del estómago. Monza salió disparada hacia él, porque acababa de perder el equilibrio. Él aprovechó su mayor peso y gruñó al mover su escudo en redondo con toda la fuerza que podía y toda la rabia que le dominaba. La golpeó justo en la cara, echándole la cabeza a un lado y enviándola hacia los tubos del órgano, donde dejó una considerable abolladura al golpearlos, precisamente, con la cabeza. Monza rebotó y cayó boca abajo en el suelo de madera, soltando la espada, que chocó con el suelo con un tintineo de metal.
Escalofríos se la quedó mirando durante un instante, la sangre latiéndole en el cráneo, el sudor goteando de la cicatriz que era parte de su rostro. Podía ver uno de los músculos que sobresalían del cuello de Monza. Tenía el cuello muy estrecho. Hubiera podido acercarse más a ella para cortarle la cabeza. Le habría resultado tan fácil como cortar un madero. Mientras lo pensaba, sus dedos agarraron con fuerza la empuñadura del hacha. Ella escupió sangre, tosió y meneó la cabeza. Comenzó a rodar hacia un lado, los ojos vítreos, intentando levantarse con brazos y piernas. Alargó una mano para intentar coger a ciegas la empuñadura de su espada.
—No, no —Escalofríos se acercó más a ella y apartó la espada de un puntapié.
Monza retrocedió acobardada, volvió la cabeza y comenzó a arrastrarse lentamente hacia la espada, sin resuello, manchando el suelo de madera con las gotas de sangre que le caían de la nariz. Él la persiguió, caminando por encima de ella, decidido a hablar. Qué extraño. Siempre había intentado seguir el consejo que Nueve el Sanguinario le diera en cierta ocasión: que, cuando quisiese matar a alguien, lo matase y se dejara de chácharas. Pero, aunque hubiera podido matarla con la misma facilidad con que se aplasta a una cucaracha, no lo hizo. Y aunque no estuviese seguro de si quería hablar para retrasar el momento de matarla o para poner más énfasis en él, lo cierto es que tenía ganas de hablar. Y habló.
—¡No quieras hacerte la víctima de todo este asunto! ¡Has acabado con media Styria, y sólo para poder seguir adelante! Eres un coño andante que urde, miente, envenena, asesina, traiciona y se folla hasta a su hermano. ¡O no! Estoy haciendo lo correcto. Por eso estás ahí. No soy un monstruo. Aunque mis motivos no sean muy nobles. Pero todos siempre encontramos alguna excusa para hacer lo que hacemos. ¡El mundo será mejor sin ti! —No le gustó que se le quebrase la voz—. ¡Estoy haciendo lo debido! —de hecho, quería que ella lo admitiese. Al menos, se lo debía—. ¡Será mejor sin ti! —se inclinó sobre ella y echó los labios hacia atrás. Entonces escuchó unas fuertes pisadas que se acercaban a él, se volvió...
Amistoso se le echó encima a toda máquina, embistiéndole como un ariete que le hizo despegar los pies del suelo. Escalofríos gruñó y le pasó alrededor de la espalda el brazo con el que cogía el escudo, consiguiendo únicamente arrastrar consigo al presidiario. Con un chasquido seco de maderas rotas, ambos chocaron con la barandilla y el vacío los envolvió.
* * *
Nicomo Cosca acababa de entrar en el campo visual de Morveer, de suerte que éste podía ver cómo se quitaba el sombrero y, con un gesto teatral, lo enviaba a volar por la habitación, fallando su posible blanco, la percha, porque acabó en el suelo, no muy lejos de la puerta de la letrina donde él se escondía. Sumido en aquella tiniebla maloliente pudo ver la petaca que el viejo mercenario tenía en la mano. La misma que él le había tirado en Sipani para vejarle. Aquel viejo despojo debía de haberla cogido, sin duda para lamer hasta la última gota de grog que pudiese quedar en ella. Qué vana había sido su promesa de no volver a beber en adelante. Aquel hombre no podría cambiar nunca. Y como era evidente que Morveer se había esperado algo más del mayor experto mundial en bravatas, el lamentable estado de degradación de Cosca no dejó de sorprenderle.
Llegaba a sus oídos el ruido que hacía la puerta del aparador al abrirse.
—Hay que llenarlo hasta arriba —decía la voz de Cosca, a quien no podía ver. Ruido de metal.
Morveer sólo pudo ver la cara de comadreja del hombre que le acompañaba cuando preguntó:
—¿Cómo puedes beberte esa guarrería?
—Pues porque algo hay que beber, ¿no te parece? Me la recomendó un antiguo amigo que, desgraciadamente, ha fallecido.
—¿Te queda algún antiguo amigo que aún siga con vida?
—Sólo tú, Victus. Sólo tú.
Un tintineo de vidrio. Cosca se pavoneaba en el estrecho escenario al que se había reducido el campo visual de Morveer, la petaca en una mano y un vaso y una botella en la otra. Era el recipiente de color púrpura que Morveer recordaba de poco antes, cuando le había echado el veneno. Le pareció ser el artífice de otra ironía fatal. Cosca sería el responsable de su propia destrucción, como en tantas otras ocasiones. Pero aquélla sería la última. Escuchó el roce de las cartas al barajarlas alguien.
—¿A cinco escamas la mano? —era la voz de Cosca—, ¿o jugamos por el honor?
Los dos se echaron a reír.
—Que sea a diez —dijo Victus.
—Pues a diez —más risas—. Me parece muy civilizado. Nada mejor que jugar a las cartas mientras los demás se matan, ¿no te parece? Como en los viejos tiempos.
—Sólo que sin Andiche, Sesaria y Sazine.
—Además de eso —concedió Cosca—. Bueno, ¿abres tú o lo hago yo?
* * *
Amistoso gruñía mientras intentaba salir de entre los escombros. Escalofríos se encontraba a pocos pasos de él, al otro lado del montón de maderas y marfiles rotos, latón retorcido y cables enmarañados que era todo lo que quedaba del clavicordio del duque Orso. El norteño se puso de rodillas con el escudo aún embrazado, el hacha aún sujeta en la otra mano, la sangre que le caía por un lado de la cara debido al corte recibido justo encima de su reluciente ojo de metal.
—¡Zorra calculadora! Intentaba arreglar nuestro asunto personalmente. Pero esto no me lo permite.
Se acercaron lentamente el uno al otro, estudiándose. Amistoso sacó su cuchillo de la vaina y su cuchilla del interior de la casaca, sintiendo en las palmas de ambas manos aquel tacto tan familiar que le producían sus respectivas empuñaduras. En aquel momento ya no se acordaba del caos de los jardines, de la locura que reinaba en el palacio. Uno contra otro, tal y como solía ser en Seguridad. Uno y uno. La aritmética más sencilla y la que más le gustaba.
—Entonces, preparados —dijo Amistoso, enseñando los dientes.
—Preparados —respondió Escalofríos, dejando escapar el aire por los suyos.
Escalofríos dio un salto por encima de los escombros e hizo describir a su hacha un arco cegador. Amistoso se echó hacia la derecha, agachándose y sintiendo en los cabellos el aire desplazado por el hacha. Su cuchilla chocó con el borde del escudo de Escalofríos y cantó en él para luego hundirse en su hombro, aunque sólo para hacerle un leve corte. Escalofríos se giró y bajó el hacha con la rapidez del relámpago. Amistoso se apartó y escuchó que su hoja se aplastaba entre los escombros que había a un lado. Lanzó una puñalada con el cuchillo, pero el norteño ya había interpuesto el escudo, de suerte que lo arrancó de las manos de Amistoso y lo envió hacia el pulimentado suelo, donde cayó con un estruendo metálico. Cuando Amistoso se preparaba para tirarle un tajo con la cuchilla, Escalofríos, que ya estaba muy cerca de él, le empujó con el hombro, de suerte que, al recibir Amistoso aquel golpe en el codo, su cuchilla fue a parar a las cicatrices que Escalofríos tenía cerca del ojo malo, dejándole un corte sangriento debajo de la oreja.
Amistoso retrocedió un paso y preparó la cuchilla para un tajo sesgado, con intención de que Escalofríos no pudiera servirse del hacha. Por eso mismo, el norteño cargó contra él con su escudo, interceptando la cuchilla y levantándole del suelo, mientras gritaba como un perro rabioso. Amistoso le lanzó un puñetazo en el costado, consiguiendo eludir la circunferencia de madera que era su escudo, pero Escalofríos no sólo pesaba más que él, sino que su impulso cinético era mayor. Debido a ello, Amistoso salió lanzado hacia la puerta, golpeándose un hombro con su marco mientras el escudo se hundía en su pecho y él iba cada vez más deprisa. Intentó hacer fuerza con las botas en el suelo, pero entonces descubrió que ya no había suelo y que caía. Su cabeza golpeó contra algo que era de piedra, saltó, rebotó y comenzó a dar vueltas, gruñendo y resollando mientras la luz y la tiniebla giraban con él. Las escaleras. Estaba cayendo por las escaleras, y lo peor de todo era que ni siquiera podía contar los escalones.
Volvió a gruñir mientras se ponía lentamente de pie. Había llegado a una cocina que era más larga que ancha, una pequeña habitación abovedada que recibía la luz por unas pequeñas ventanas situadas arriba del todo. La pierna izquierda, el hombro derecho y la parte posterior de la cabeza le latían; tenía sangre en una mejilla, una manga rota, por la que se veía la larga rozadura del antebrazo, y sangre en la pernera, una herida que quizá se hubiera hecho con la cuchilla que aún llevaba en la mano mientras caía. Pero todo seguía moviéndose.
Escalofríos se encontraba más arriba, en el descansillo de un tramo de catorce escalones, dos veces siete, una enorme forma negra en la que chispeaba un ojo. Amistoso le hizo una seña mientras decía:
—Baja hasta aquí.
* * *
Ella seguía arrastrándose por el suelo. Era lo único que podía hacer. Arrastrarse poco a poco. Mirar adelante, hacia la empuñadura de la Calvez que se encontraba en el rincón. Arrastrarse, escupir sangre y desear que la habitación no se moviese. Y mientras efectuaba aquel recorrido tan lento, la espalda le picaba y le quemaba, a la espera de que el hacha de Escalofríos se clavase en ella para darle el feo final que se merecía.
Al menos, aquel bastardo tuerto había dejado de hablar.
Cuando la mano de Monza se cerró sobre la empuñadura, ella se dio la vuelta, gruñendo, agitando su hoja a su alrededor como el cobarde que ondea en la oscuridad la antorcha que empuña. No había nadie. Sólo un enorme hueco en la barandilla situada al extremo de la galería.
Se secó la nariz ensangrentada con la mano cubierta por el guante y, muy despacio, se puso de rodillas. El aturdimiento comenzaba a abandonarla, y el rugido que escuchaba dentro de los oídos se iba convirtiendo en un zumbido constante. Su rostro era un amasijo de carne que latía, donde todo en él parecía abultar el doble de lo habitual. Arrastró los pies hasta la destrozada balaustrada y miró hacia abajo. Los tres mercenarios que se habían entretenido en destrozar la estancia aún seguían en ella, mirando fijamente el destrozado clavicordio que estaba debajo de la galería. Seguía sin ver a Escalofríos y sin descubrir una pista que le permitiese aclarar lo sucedido. Pero tenía otras cosas en la cabeza.
Orso.
Apretó la mandíbula, que no había dejado de dolerle, avanzó hasta la lejana puerta y la abrió. Mientras recorría un pasillo en penumbra, el ruido de la lucha fue haciéndose cada vez más fuerte. Salió a una gran balconada. El cielo de la gran cúpula que se encontraba encima de ella representaba un sol naciente y siete mujeres con alas que blandían espadas. Era el gran fresco pintado por Aropella, con los Hados entregando el destino que le corresponde a cada ser humano. Podía ver más abajo dos grandes escaleras, talladas en las tres variedades del mármol. Y, encima de ellas, las puertas de doble batiente que ostentaban los rostros de león, obradas en maderas exóticas. Allí, justo delante de aquellas puertas, había estado con Benna la última vez que le confesó su cariño.
Ni falta hará decir lo mucho que todo había cambiado desde entonces.
En el suelo de la entrada que se encontraba más abajo, de forma circular y cubierto con mosaicos, así como en los grandes escalones de mármol y en la balconada situada más arriba, acontecía una furiosa batalla. Los hombres de las Mil Espadas luchaban a muerte con los guardias de Orso, que eran más de sesenta, creando una caótica escena de muerte. Las espadas caían sobre los escudos, las mazas golpeaban las armaduras, las hachas subían y bajaban, las lanzas daban tajos y estocadas. Los combatientes rugían de furia, balbucían de dolor, luchaban y morían, siendo mutilados en el mismo sitio en que caían. Los mercenarios estaban enloquecidos por la perspectiva del saqueo, y los defensores no tenían ningún sitio adonde huir. La piedad escaseaba en ambos bandos. No lejos de donde se encontraba, justo en la balconada, un par de soldados con uniforme talinés se habían arrodillado para cargar sus ballestas. Uno de ellos recibió una flecha en el pecho mientras apuntaba con su arma y cayó de espaldas, tosiendo, los ojos como platos por la sorpresa, escupiendo sangre encima de la bonita estatua que se encontraba a su lado.
Como había dicho Verturio, nunca participes en las batallas hechas por ti si encuentras a alguien que quiera ocupar tu puesto. Con mucha precaución, Monza se agazapó entre las sombras.
* * *
El corcho abandonó la botella con ese ruido de succión que para Cosca era el mejor del mundo. Se inclinó sobre la mesa con la botella en la mano y derramó un poco de su almibarado contenido en el vaso de Victus.
—Gracias —dijo él con un gruñido—. Estaba pensando.
En honor a la verdad, el licor gurko de uva no solía gustarle a todo el mundo. Cuando defendía Dagoska, Cosca consiguió desarrollar cierta tolerancia al mismo que nada tenía que ver con el afecto. De hecho, su tolerancia era enorme respecto a todo lo que tuviera alcohol, y aquel brebaje gurko contenía mucho, y a un precio bastante razonable. Sólo con pensar en aquel líquido que quemaba la garganta y daba ganas de vomitar, se le hizo la boca agua, porque, de repulsivo que era, le parecía glorioso. Un trago, un trago, un trago.
Desenroscó el tapón de su petaca, se acomodó en la silla de capitán general y acarició muy contento la gastada madera de uno de sus brazos.
—¿Y bien? —preguntó.
El estrecho rostro de Victus destilaba desconfianza por todos sus poros, haciéndole reflexionar a Cosca que ninguna de las personas a las que había conocido tenía una mirada tan huidiza como la suya. Dicha mirada fue a sus propias cartas, luego a las de Cosca, al dinero amontonado entre ambos y, finalmente, a Cosca.
—Muy bien. Dobles —y arrojó unas cuantas monedas al centro de la mesa, con ese tintineo tan agradable que nunca hace la calderilla—. ¿Qué llevas tú, viejo?
—¡Tierra! —muy ufano, Cosca le enseñó las cartas.
—¡La maldita Tierra! Siempre has tenido la suerte de un demonio —Victus dejó caer sus cartas.
—Y tú la lealtad de uno de ellos —Cosca enseñó los dientes mientras empujaba las monedas hacia sí—. No debería preocuparnos que nos quedemos sin dinero, porque los muchachos nos traerán mucha plata a su debido tiempo. La regla de la cuarta parte, y todo lo demás.
—A este ritmo, habré perdido mi parte antes de que me la traigan.
—Esperémoslo —Cosca se echó un trago de la petaca e hizo una mueca de dolor. Por alguna razón, le supo más amargo de lo usual. Retorció los labios y se chupó las encías. Como entonces le llegó a la boca otra oleada de ácido, enroscó el tapón a medias—. ¡Vaya! Me han entrado ganas de cagar —dio una palmada en la superficie de la mesa y se levantó—. No vayas a hacer trampas con el mazo mientras no estoy delante, ¿me has oído?
—¿Yo? —Victus puso cara de inocente, como si se sintiese ultrajado—. Puedes confiar en mí, general.
—Claro que sí —Cosca echó a caminar hacia el otro extremo del pasillo, con los ojos fijos en la negra hendidura que creaba la puerta de la letrina, calculando las distancias y sintiendo un hormigueo en la espalda mientras se imaginaba a Victus sentado junto a la mesa. Retorció una muñeca y sintió que el cuchillo arrojadizo que llevaba en la manga caía en su mano—. Como confié cuando lo de Afieri —entonces se volvió repentinamente y se quedó helado—. ¡Ah!
Victus acababa de sacar de la nada una ballesta muy pequeña y cargada, con la que le apuntaba directamente al corazón.
—¿Que Andiche recibió una estocada por ti? —Dijo con sorna—. ¿Que Sesaria se sacrificó por los demás? ¡Olvidas que conocía muy bien a esos dos bastardos! ¿Por qué tipo de gilipollas idiota me tomas?
* * *
Shenkt saltó por la destrozada ventana y cayó sin hacer ruido en el salón que había al otro lado. Aunque una hora antes hubiese sido un comedor muy espacioso, las Mil Espadas lo habían despojado de todo lo que pudiese valer un cobre. Sólo quedaban en él fragmentos de la cristalería y del menaje, lienzos rasgados, aún en sus destrozados marcos, y los cajones de algunos muebles, hechos añicos por ser demasiado grandes para llevárselos. Tres pequeñas moscas se perseguían unas a otras, creando varias trayectorias geométricas en el aire que rodeaba la destrozada mesa por encima de la que volaban. Dos mercenarios discutían cerca de ella, mientras un chico de unos catorce años los miraba muy nervioso.
—¡Te digo que cogí las jodidas cucharas! —decía el hombre de la cara picada de viruelas al otro que llevaba un peto deslucido—. ¡Pero esa zorra me empujó y se me cayeron! ¿Por qué no cogiste ninguna?
—Porque estaba vigilando la puerta mientras tú la fastidiabas...
El chico levantó en silencio un dedo para señalar a Shenkt. Los otros dos dejaron de discutir por un momento para quedársele mirando.
—¿Quién coño eres tú? —preguntó el de las cucharas.
—Dime, ¿la mujer que te hizo soltar la cubertería era Murcatto? —preguntó Shenkt.
—Te estoy preguntando que quién coño eres tú.
—No soy nadie. Sólo pasaba por aquí.
—Ah, ¿sí? —hizo una mueca a sus compinches mientras desenvainaba la espada—. Pues esta habitación es nuestra y hay que pagar un peaje para entrar en ella.
—Un peaje —repitió el del peto, con un tono a todas luces intimidatorio.
Los dos se apartaron mientras el chico, a regañadientes, seguía a uno de ellos. El de las cucharas preguntó:
—¿Qué tienes para nosotros?
—Nada que te interese —Shenkt le miró a los ojos mientras se le acercaba, dándole una oportunidad.
—Eso lo decidiré yo —su mirada fue a parar al anillo con el rubí que Shenkt llevaba en el dedo índice—. ¿Qué tal eso?
—No es mío, por eso no está en mi mano dártelo.
—Pero sí está en las nuestras el quitártelo —y se le acercaron, el picado de viruelas apuntándole con su espada—. Las manos detrás de la cabeza, bastardo, y ponte de rodillas.
—Yo no me pongo de rodillas —dijo Shenkt, que acababa de fruncir el ceño.
Las tres moscas que zumbaban volaron más despacio, desplazándose indolentemente y luego, lentamente, muy lentamente, se quedaron inmóviles.
Lentamente, muy lentamente, la sonrisa impúdica del ladrón de cucharas se convirtió en un gruñido.
Lentamente, muy lentamente, echó el brazo atrás para asestar una estocada.
Shenkt se apartó de la espada, hundió con fuerza el canto de su mano en el pecho del ladrón y luego la retiró de él. Junto con un enorme cuajarón de costilla y de esternón que salió volando por el aire para quedarse pegado en el techo.
Shenkt empujó la espada hacia un lado, agarró al siguiente mercenario por el peto y lo lanzó por la habitación, haciendo que su cabeza se estrellara contra la pared más alejada y que una lluvia de sangre brotase de su cráneo para formar una enorme salpicadura que llegó hasta el techo, pasando por encima del papel dorado de las paredes. El vacío creado por Shenkt aspiró a las moscas y las envió a volar en una trayectoria helicoidal, como si hubiesen enloquecido. Cuando el tiempo asumió su auténtica dimensión, la explosión del cráneo reventado del mercenario, tan sonora que hacía daño a los oídos, se juntó con el siseo de la sangre que brotaba apresurada del pecho abierto de su amigo, haciendo que el chico se quedara boquiabierto.
Shenkt sacudió la mano para quitarse de ella las escasas gotas de sangre que la manchaban, y preguntó:
—La mujer que hizo que tu amigo soltara la cubertería, ¿era Murcatto?
El chico asintió como atontado.
—¿Por dónde se fue?
Sus ojos vacíos fueron hacia la puerta que estaba al otro lado.
—Bien —aunque a Shenkt le hubiera gustado ser más amable, aquel muchacho podía salir corriendo para volver con más mercenarios, lo cual complicaría el asunto. En las situaciones en que debe tomarse una vida para salvar muchas otras, los sentimientos no ayudan en absoluto. Era una de las lecciones de su viejo maestro que Shenkt no había olvidado—. Lo lamento.
Y, con un chasquido agudo, su dedo índice entró por la nuca del chico hasta el segundo nudillo.
* * *
Se abrían paso por la cocina aplastándolo todo a medida que avanzaban, cada uno haciendo todo lo que podía para matar al otro. Aunque, en un principio, aquello no entrase en los planes de Escalofríos, su sangre había comenzado a hervir. Amistoso acababa de entrometerse estúpidamente en su camino y, lisa y llanamente, tenía que quitárselo de encima. Se había convertido en una cuestión de orgullo. Escalofríos estaba mejor armado y mantenía la distancia, por no hablar del escudo que tenía. Pero Amistoso era tan escurridizo como una anguila y tan paciente como el invierno. Retrocediendo, haciendo fintas, sin apresurarse, sin abrir la guardia. Aunque sólo estuviese armado con una cuchilla, Escalofríos sabía que había matado a mucha gente con ella, y no quería añadir su nombre a la lista.
Otra vez llegaban al cuerpo a cuerpo, Amistoso parando un hachazo y atacando con su cuchilla. Escalofríos fue a su encuentro, la paró con el escudo y luego cargó, enviando a Amistoso contra una mesa, en la que cayó hacia atrás con un ruido de metal. Escalofríos enseñó los dientes, y entonces descubrió que la mesa estaba llena de cuchillos. Amistoso cogió uno de ellos y echó el brazo hacia atrás, listo para lanzárselo. Escalofríos se protegió con el escudo, sintiendo el impacto cuando el cuchillo se clavó en su armazón de madera. Echó un vistazo y vio que otro cuchillo se dirigía dando vueltas hacia él. Rebotó en el borde metálico y pasó como un relámpago junto a su cara, dejándole un arañazo en una mejilla que le escoció mucho. Amistoso lanzó otro cuchillo.
Escalofríos decidió que no quería estar todo el tiempo agachándose y sirviendo de blanco. Rugió mientras cargaba con el escudo por delante. Amistoso dio un salto hacia atrás, rodando por encima de la mesa y evitando por los pelos el hacha de Escalofríos, que dejó una gran hendidura en la madera y lanzó los cuchillos por el aire. Luego, cuando el presidiario intentaba recobrar el equilibrio, le lanzó un empellón con el borde del escudo, moviendo su hacha de forma salvaje, sintiendo que la piel le ardía, que el sudor se le pegaba, con el ojo postizo casi saliéndose de su órbita y rugiendo sin despegar los dientes. Los platos se hicieron añicos, las cazuelas salieron volando, las botellas se rompieron, las astillas volaron y un tarro de harina se abrió de repente, llenando el aire con una neblina cegadora.
Por toda la cocina, Escalofríos dejó un rastro de destrucción que ya le hubiera gustado dejar al Sanguinario, mientras el presidiario fintaba y bailaba, lanzaba puñaladas y tajos con el puñal y la cuchilla, siempre lejos de su alcance. Y lo único que Escalofríos acababa de conseguir con la ridícula danza que ambos habían decidido interpretar en aquella habitación era un corte en un brazo, a cambio del moratón que Amistoso tenía en la cara, justo donde le había alcanzado el escudo.
El presidiario se subía en el segundo peldaño de la escalera de salida, listo y en alerta, el puñal y la cuchilla a ambos costados de su cuerpo, su rechoncho rostro lleno de sudor, la piel ensangrentada por una docena de pequeños cortes y golpes, por no hablar de la caída del balcón y la abrupta bajada por la escalera que le habían dejado baldado. Pero Escalofríos no había conseguido nada a pesar del castigo. Amistoso aún parecía estar demasiado entero.
—¡Ven aquí, jodido tramposo! —dijo Escalofríos, siseando, con el brazo que le dolía desde el hombro hasta los dedos por agarrar fuerte el hacha—. Acércate para que pueda acabar contigo.
—Ven tú aquí —respondió Amistoso—, para que sea yo quien acabe contigo.
Escalofríos se encogió de hombros, estiró los brazos, se secó la sangre de la frente con una manga y torció el cuello a uno y a otro lado, diciendo:
—¡Qué... cabrón... eres! —y fue contra él. No había que decírselo dos veces.
* * *
Cosca miró con aire preocupado el cuchillo que tenía en la mano y comentó:
—Si te dijera que me disponía a pelar una naranja con él, ¿te lo creerías?
Victus sonrió de manera aviesa, haciendo que Cosca reflexionase por el hecho de no haber visto nunca a nadie con una sonrisa tan taimada, y dijo:
—No creo que a estas alturas me crea nada de lo que digas. Pero no te preocupes. No vas a poder decir mucho más.
—¿Por qué será que la gente que apunta con ballestas cargadas siente la necesidad de fanfarronear en vez de disparar de una vez?
—Fanfarronear es divertido —Victus cogió su vaso sin dejar de mirar a Cosca con sus ojillos entornados, la reluciente punta del dardo lista para volar, y mató el gusanillo de un trago—. Aggg —sacó la lengua—. Maldición, qué amarga es esta mierda.
—Pero menos que la situación en la que me encuentro —musitó Cosca—. Ahora supongo que la silla de capitán general pasará a ti. —Era una pena, porque justamente acababa de acostumbrarse al hecho de volver a sentarse en ella.
—¿Por qué querría sentarme en esa maldita cosa? —Victus se burlaba de él—. No le ha hecho mucho bien a los culos que se han sentado en ella, ¿verdad? Sazine, tú, los Murcatto, Fiel Carpi y tú otra vez. Cada uno acabó muerto o a punto de morir, y, mientras tanto, yo he estado cerca de ella, mucho más rico de lo que se merece un asqueroso bastardo como yo —hizo una mueca de dolor y se llevó una mano al estómago—. No, creo que buscaré a algún idiota que quiera sentarse en ella y que me haga más rico que nunca —volvió a repetir la mueca—. ¡Ah!, que cosa tan asquerosa. ¡Ah! —Se levantó de la silla, tambaleándose, y se agarró al borde de la mesa, mientras se le hinchaba una de las venas de la frente—. ¿Qué me has hecho, viejo bastardo? —bizqueó y cayó hacia delante, agarrando la ballesta sin fuerza.
Cosca se abalanzó hacia él. El resorte se disparó, la cuerda cantó y el dardo se estrelló en el yeso que estaba justo a su izquierda. Rodó por encima de la mesa con un grito de triunfo y levantó el cuchillo.
—¡Ja, ja...! —Victus acababa de golpearle en la cara con la ballesta, justo encima de un ojo—. ¡Aggh! —el campo visual de Cosca se llenó de lucecitas mientras doblaba las rodillas. Se agarró a la mesa y blandió el cuchillo ante la nada—. ¡Uff! —unas manos acababan de cerrarse alrededor de su garganta. Unas manos llenas de sortijas muy grandes. El rostro amoratado de Victus ondeó por encima de él, chorreando babas por su boca torcida en una mueca.
Las botas de Cosca perdieron el contacto con el suelo, la habitación giró a su alrededor y su cabeza chocó contra la mesa. Y todo quedó a oscuras.
* * *
La batalla que ambos bandos habían mantenido bajo la cúpula había terminado, acabando también con la rotonda que tanto le gustaba a Orso. El deslumbrante suelo de mosaico y los majestuosos peldaños por los que se bajaba hasta ella, rotos y arañados, llenos de charcos de sangre oscura, estaban sembrados con los cadáveres y las armas de los caídos.
Los mercenarios habían ganado... siempre que la docena de ellos que aún quedaban en pie pudiese significar una victoria.
—¡Socorro! —decía con voz chillona uno de los heridos—. ¡Socorro!
Pero los vencedores tenían la mente ocupada en otras cosas.
—¡Sacad fuera esas cosas asquerosas! —el que los mandaba era Secco, el mismo cabo que estaba de guardia cuando Monza llegó al campamento de las Mil Espadas sólo para descubrir que Cosca se le había adelantado. Arrastró el cadáver de un soldado talinés fuera de la puerta adornada con cabezas de leones y lo dejó caer escaleras abajo—. ¡Tú! ¡Consígueme un hacha!
—Seguro que a Orso aún le quedan más hombres —Monza fruncía el ceño—. Deberíamos aguardar a los refuerzos.
—¿Aguardar? ¿Para repartir las ganancias? —Secco lanzó una sonrisa llena de desprecio—. ¡Que te jodan, Murcatto, aquí ya no mandas! ¡Lárgate! —Dos hombres habían comenzado a dar hachazos en las puertas, arrancando astillas barnizadas. El resto de los sobrevivientes se apretujaba de manera muy peligrosa tras ellos, conteniendo la respiración a causa de su avaricia. Las puertas debían de haber sido construidas para impresionar a los invitados, pero no para contener a un ejército, porque se movieron y se soltaron de sus goznes. Unos cuantos golpes más y una de las hachas las taladró, desprendiendo una astilla de gran tamaño. Secco rugió triunfalmente mientras metía su lanza por el hueco, haciendo palanca para levantar la barra que la mantenía cerrada al otro lado. Luego subió torpemente su punta ya mellada y abrió las puertas de par en par.
Chillando como niños en un día de fiesta, tropezándose los unos con los otros, ebrios de sangre y de avaricia, los mercenarios entraron en tromba por la iluminada sala donde Benna había fallecido. Monza se imaginó lo que iba a pasar. Aunque no supiera a ciencia cierta si Orso estaba dentro, podía asegurar que, en caso de estar, se encontraría preparado.
Pero hay momentos en que uno tiene que hacer de tripas corazón.
Entró detrás de ellos, manteniéndose todo lo agachada que podía. Un instante después escuchaba el tañido de las ballestas. Como el mercenario que iba delante de ella acababa de caer al suelo, tuvo que saltar por encima de él para esquivarlo. Otro cayó de espaldas, agarrándose con las manos el dardo que tenía en el pecho. Ruido de botas y de rugidos. Mientras corría, la gran sala, sus enormes ventanales y sus cuadros que representaban a todos los vencedores de la historia se movieron a su alrededor. Vio siluetas vestidas con la armadura completa y atisbó metales que brillaban. La guardia personal de Orso.
Vio a Secco intentando alancear a uno de sus miembros, pero sin conseguirlo, porque su punta sólo consiguió arañar su fuerte armadura. Escuchó un fuerte ruido de herrería cuando un mercenario aplastó un yelmo con su pesada maza, y luego un grito, el del mercenario al recibir el golpe de un mandoble que le hizo lanzar un chorro de sangre y quedarse casi cortado en dos. Otro dardo levantó por el aire a uno de los mercenarios que cargaba y lo tiró boca arriba. Monza se agachó, metiendo los hombros debajo de una mesa de mármol y tirando la maceta que estaba encima. Luego se acuclilló al ver que un dardo rebotaba en la piedra y salía disparado hacia otro sitio.
—¡No! —decía alguien a voz en grito—. ¡No! —un mercenario pasó a su lado, corriendo hacia la puerta por la que se había precipitado con tanto entusiasmo instantes antes. Entonces cantó un arco y él se tambaleó con una flecha clavada en la espalda, dio otro paso tembloroso y cayó, deslizándose en el suelo con la cara por delante. Intentó levantarse, tosió sangre y se derrumbó. Murió mirándola a los ojos.
Así suelen acabar aquellos a los que les domina la avaricia. Y ahí estaba ella, acurrucada detrás de una mesa y sin amigos, esperando a que le llegase el turno.
—Hacer de tripas corazón —comentó para sí, maldiciéndose.
* * *
Amistoso se volvió apenas llegar al peldaño superior, de suerte que el chirrido de las suelas de sus botas retumbó en el espacio vacío que se encontraba tras él. Una gran habitación abovedada, cubierta por una cúpula en la que habían pintado unas mujeres con alas y que estaba circundada por un claustro de siete esbeltos arcos. Las esculturas en relieve le miraron desde las alturas, cientos de pares de ojos que seguían todos sus movimientos. Los defensores debían de haberse hecho fuertes en aquel lugar, porque había varios cadáveres tirados por el suelo y encima de dos escaleras que se curvaban. De los mercenarios y de los guardias de Orso. La muerte los había reconciliado. Aunque a Amistoso le pareciese oír ruidos de lucha que llegaban de algún sitio situado más arriba, no les prestó atención, porque su combate aún estaba por terminar.
Escalofríos salió por debajo de uno de los arcos, los cabellos pegados por la oscura sangre a uno de los lados de la cara, las cicatrices salpicadas de rojo. Estaba cubierto de golpes y arañazos, la manga derecha hecha jirones, la sangre corriéndole hacia abajo del brazo. Pero Amistoso no había podido asestarle el golpe final. El norteño aún agarraba su hacha con un puño, listo para luchar, el escudo surcado de estrías. Asintió con la cabeza mientras su único ojo recorría lentamente la sala.
—Montones de cadáveres —dijo con un susurro.
—Cuarenta y nueve —certificó Amistoso—. Siete veces siete.
—Fíjate, si añadimos el tuyo, serán cincuenta.
Y se echó hacia delante, dando a entender que iba a descargar un hachazo desde arriba, que, gracias a su rápido juego de tobillos, se convirtió en un tajo horizontal y mucho más bajo. Amistoso lo evitó con un salto y bajó su cuchilla hacia la cabeza del norteño. Pero Escalofríos levantó su escudo justo a tiempo, de suerte que la cuchilla se estrelló con un ruido de herrería en su mellado umbo, enviando una sacudida a Amistoso que le subió por el brazo derecho y le llegó hasta el hombro. Tiró una cuchillada hacia el costado de Escalofríos mientras éste pasaba a su lado, la cual, a pesar de que el brazo del presidiario se enredase con el asta del hacha, consiguió hacerle un largo corte en las costillas. Amistoso se volvió y levantó la cuchilla para rematar la faena, pero recibió un codazo en la garganta que le hizo tambalearse y estar a punto de tropezarse con un cadáver.
Volvieron a mirarse a la cara. Escalofríos encima de él, enseñando los dientes, apretándose la herida con una mano. Amistoso tosiendo, mientras intentaba recobrar el aliento y el equilibrio.
—¿Otra vez? —preguntó Escalofríos con un susurro.
—Otra más —le contestó Amistoso con voz cascada.
Así que volvieron a enfrentarse una vez más, los dos sin resuello, con botas que chimaban y se escurrían en el suelo, gruñendo y rugiendo, con el ruido metálico que hacían sus armas al trabarse y golpear en el suelo, que reverberaba en las paredes de mármol y en el techo pintado como si los que combatiesen a muerte no sólo fuesen dos hombres, sino muchos. Tajaban, acuchillaban, escupían, propinaban puntapiés, se herían el uno al otro, saltaban por encima de los cadáveres, tropezaban con las armas caídas, resbalaban en la negra sangre que cubría el pulimentado suelo, intentando frenar su impulso con botas que chirriaban.
Amistoso evitó un hachazo desmañado que acabó estrellándose en la pared y desprendiendo una lluvia de partículas de mármol, por lo que subió varios escalones. Los dos comenzaban a sentirse cansados y a aflojar el ritmo de la pelea. Nadie puede luchar, sudar y sangrar durante tanto tiempo. Escalofríos se le acercó, respirando dificultosamente y con el escudo por delante.
Subir de espaldas unos cuantos escalones no está mal, siempre que no estén llenos de cadáveres. Amistoso estaba tan concentrado, vigilando a Escalofríos, que pisó la mano de un cadáver y se torció un tobillo. Escalofríos, que lo vio, le propinó un hachazo. Como Amistoso no pudo apartar la pierna a tiempo, la hoja le abrió una raja en la pantorrilla que estuvo a punto de hacerle caer. Escalofríos lanzó un gruñido mientras levantaba el hacha. Amistoso se lanzó hacia delante, alcanzando el antebrazo de Escalofríos con su cuchillo y ocasionándole un corte rojo oscuro por el que brotó la sangre. El norteño rugió y soltó el hacha, que cayó entre ambos con un ruido de chatarra. Amistoso le tiró un tajo al cráneo con su cuchilla, pero Escalofríos interpuso el escudo, de suerte que, al trabarse escudo y cuchilla, la hoja de esta última sólo le hizo un arañazo en el cuero cabelludo, aunque la sangre que brotó de él les manchó a los dos. El norteño agarró el hombro de Amistoso con su mano ensangrentada para llevarlo hasta sí, su ojo bueno a punto de salirse de su órbita por la rabia que sentía, su ojo de acero salpicado de rojo brillante, los labios retorcidos en una mueca enloquecida mientras le echaba la cabeza hacia atrás.
Amistoso desplazó su cuchillo hacia el muslo de Escalofríos y sintió que se lo clavaba en él hasta la empuñadura. Escalofríos emitió una especie de chillido en el que se mezclaban el dolor y la furia. Su frente se aplastó contra la boca de Amistoso con un crujido espantoso de oír. La sala osciló alrededor del presidiario, que cayó hacia atrás, golpeándose contra los escalones espalda y cráneo, para luego estrellar este último contra el mármol. Vio a Escalofríos encima de él y pensó que sería buena idea levantar la cuchilla. Pero antes de que pudiese hacerlo, Escalofríos bajó su escudo, golpeando el mármol con su borde inferior. Amistoso sintió cómo se le rompían los dos huesos largos del antebrazo mientras la cuchilla caía de sus dedos insensibles y bajaba los escalones con unos golpeteos de metal.
Escalofríos se agachó. A cada uno de los gemidos que eran su respiración, unas gotitas de saliva rosada salían por entre los dientes, que no había dejado de apretar con fuerza. Su puño agarró con fuerza el mango del hacha. Amistoso le miraba, movido simplemente por la simple curiosidad. Todo brillaba sin contornos definidos. Vio la cicatriz que el norteño tenía en una de sus gruesas muñecas, con forma de siete. Aquel día, el siete había sido un buen número, lo mismo que el día en que se conocieron. Siempre lo era.
—Un momento —Escalofríos se quedó inmóvil durante un instante, mientras miraba con el rabillo de un ojo. Se echó hacia un lado y el hacha siguió su movimiento. Un hombre estaba de pie detrás de él. Un hombre de cabellos claros.
No es fácil decir lo que sucedió. El hacha erró su blanco. El escudo de Escalofríos reventó, convirtiéndose en una confusión de astillas. Algo levantó a Escalofríos y lo mandó al otro lado de la sala. Se estrelló contra la pared más alejada con un ruido como de gorgoteo, rebotó y rodó hasta los escalones situados enfrente, cayendo descansillo a descansillo, una, dos, tres veces, hasta que llegó abajo del todo y se detuvo.
—Tres veces —balbució Amistoso, que tenía los labios partidos.
—Quédate ahí —dijo el hombre pálido, para luego pasar a su lado y subir por la escalera. No le resultó difícil obedecerle, porque no tenía otros planes. Escupió un trozo de diente, casi sin sentir la boca, y eso fue todo. Se quedó echado, bizqueando y mirando a las mujeres con alas del techo.
Siete mujeres, con otras tantas espadas.
* * *
Durante los últimos minutos, el ánimo de Morveer se había visto recorrido por un amplio espectro de emociones. La complacencia del triunfo, al ver cómo Cosca bebía de su petaca sin ser consciente de que se estaba condenando a sí mismo. El horror y la apresurada búsqueda de un escondite, cuando el viejo mercenario había expresado su intención de visitar la letrina. La curiosidad, al ver cómo Victus sacaba una ballesta cargada de debajo de la mesa y la apuntaba hacia la espalda de su general. Nuevamente el triunfo, al ver que Victus apuraba aquella dosis de licor que iba a resultarle fatal. Finalmente, había tenido que taparse la boca con una mano para contener la hilaridad que suponía el hecho de que Cosca, ya envenenado, agarrase a su oponente, igualmente envenenado, y de que ambos luchasen, cayeran al suelo y quedasen inmóviles en un abrazo final.
Las ironías se amontonaban positivamente una encima de otra. Lo más seguro es que ambos hubiesen terminado por matarse entre sí, sin ser conscientes de que Morveer ya lo había hecho por ellos.
Con la sonrisa aún en el rostro, sacó la aguja envenenada del bolsillo oculto en el forro de su justillo de mercenario. La precaución primero, y siempre. En el caso de que a aquellos viejos mercenarios tan sangrientos les quedase un hálito de vida, un pinchacito con aquella brillante astilla de metal, previamente mojada con cierto preparado de su invención, el n° 12, sería suficiente para extinguirlo en aras del general beneficio del mundo entero. Morveer abrió sigilosamente la puerta de la letrina y entró de puntillas en la habitación.
La mesa estaba volcada de lado, con todas las cartas y monedas caídas. Cosca estaba junto a ella, tumbado boca arriba en el suelo, la mano izquierda caída, la petaca no muy lejos de su mano. Victus estaba encima de él, la pequeña ballesta aún en la mano, la manija de su extremo manchada de sangre roja. Morveer se arrodilló al lado de los muertos, metió la mano que tenía libre por debajo del cadáver de Victus y, gruñendo por el esfuerzo, le dio media vuelta.
Cosca tenía los ojos cerrados, la boca abierta, una mejilla llena con los hilillos de sangre que manaban de la herida que tenía en la frente. La piel había tomado ese color de cera que delata la inconfundible condición de ser un cadáver.
—Así que la gente puede cambiar, ¿eh? —dijo Morveer con voz burlona—. ¡Demasiada palabrería!
Entonces Cosca abrió los ojos y le dio un susto tremendo.
Cuando aún no se había repuesto de aquel tremendo susto, sintió un dolor indescriptible que le subía por el estómago. Tragó una boqueada de aire y lanzó un aullido que no parecía de este mundo. Luego bajó la mirada y vio que el viejo mercenario acababa de meterle un cuchillo por la ingle. Volvió a tragar aire y, lleno de desesperación, levantó el brazo.
Hubo un tenue crujido cuando Cosca agarró por la muñeca a Morveer y se la retorció, haciendo que la aguja que tenía en la mano fuese a parar a su propio cuello. Siguió una pausa preñada de significado. Los dos se habían quedado inmóviles, como un grupo escultórico viviente en el que pudiera apreciarse el cuchillo y la aguja que Morveer tenía clavados en la ingle y en el cuello, respectivamente. Cosca alzó la mirada. Morveer bajó la suya. Los ojos se le salían de las órbitas. El cuerpo le temblaba. Pero no dijo nada, pues ¿qué hubiese podido decir? Las implicaciones eran abrumadoramente obvias. El veneno más potente que conocía comenzaba a subirle rápidamente por el cuello. Ya debía de haberle llegado al cerebro, porque no sentía las extremidades.
—Envenenaste el licor de uva, ¿eh? —dijo Cosca, siseando.
—Fuh —farfulló Morveer, que ya no podía articular las palabras.
—¿Habías olvidado que te prometí no volver a beber jamás? —el viejo mercenario soltó la empuñadura de su cuchillo y, con la mano ensangrentada, buscó su petaca por el suelo hasta encontrarla. Luego desenroscó su tapón con un movimiento harto conocido y la dejó boca abajo. El líquido blanco que salió por ella chapoteó al caer al suelo—. Leche de cabra. Me dijeron que era buena para la digestión. El líquido más fuerte que he bebido desde que salimos de Sipani. Me cuidé muy bien de que nadie supiese que lo bebía. Tengo una reputación que mantener. Por eso puse ahí tantas botellas.
Cosca levantó a Morveer del suelo. Como la fuerza se desvanecía rápidamente de sus miembros, no pudo hacer nada. Cayó de través encima del cadáver de Victus. Apenas sentía el cuello. La agonía que le producía el cuchillo en la ingle comenzaba a convertirse en un vago latido. Cosca le miró.
—¿Acaso no te prometí que dejaría de beber? ¿Por quién me tomaste, quizá por una de esas personas que no cumplen sus promesas?
Morveer ya no tenía fuerzas para hablar, sino sólo para gritar. De cualquier modo, ya no sentía dolor. Entonces, como solía hacer, se preguntó cómo habría sido su vida de no haber envenado a su madre y de no haberse condenado a sí mismo a vivir en el orfanato. Su visión se hizo brumosa, difusa, cada vez más oscura.
—Debo darte las gracias. Como ves, Morveer, un hombre puede cambiar si se siente suficientemente motivado. Tu sorna fue el acicate que necesitaba.
Muerto por el agente que había inventado. De la misma manera que los grandes facultativos de su profesión terminaban con sus vidas. Y a punto de retirarse, como ellos. Le pareció que todo aquello encerraba una tremenda ironía...
—¿Y sabes que es lo mejor de todo esto? —la voz de Cosca retumbaba en sus oídos mientras le miraba con una sonrisa burlona—. Pues que ahora puedo volver a beber.
* * *
Uno de los mercenarios gemía, implorando con voz balbuciente por su vida. Monza seguía apoyada en la fría losa de mármol de la mesa mientras le escuchaba, resollando, sudando una enormidad y agarrando la Calvez con una mano. Aunque se hubiese encariñado con ella, sabía que apenas le serviría de nada contra las gruesas armaduras de los guardias de Orso. Cuando escuchó el débil chapoteo que hace la hoja al entrar en la carne, los gemidos se convirtieron en un grito prolongado que súbitamente se mudó en un gorgoteo.
Aquel sonido no parecía el más indicado para animar a nadie.
Echó un vistazo por encima de la mesa. Contó siete guardias. Uno que acababa de sacar la lanza del cuerpo de un mercenario muerto; otros dos que ya se volvían hacia ella, sus grandes espadas listas; otro que intentaba sacar su hacha del cráneo de Secco; tres que estaban de rodillas, montando las ballestas. A sus espaldas se encontraba la enorme mesa circular que cubría el mapa de Styria dispuesto sobre ella. Encima del mapa había una corona con una diadema de rutilante oro y muchas gemas insertadas en sus doradas hojas de roble; muy parecida a la que había acabado con Rogont y su sueño de una Styria unida. Al lado de la corona, vestido de negro, con su cabellera y su barba negra matizadas de color gris acero, tan atildado como siempre, se encontraba el gran duque Orso.
Él la vio y ella a él, y la ira creció en su interior, cálida y confortable. Uno de los guardias introdujo un dardo en la ballesta que acababa de montar y la apuntó hacia ella. Estaba a punto de acurrucarse bajo la placa de mármol cuando Orso levantó una mano.
—¡Alto! ¡Detente! —era la misma voz que ella había obedecido durante ocho largos años—. ¿Eres tú, Monzcarro?
—¡Pues claro, maldición! —le respondió ella—. ¡Lista para que mueras de una jodida vez! —como si ya lo hubiese intentado varias veces.
—Lo llevo esperando desde hace bastante tiempo —dijo muy tranquilo—. Ya lo ves. ¡Buen trabajo! Gracias a ti, todos mis proyectos han quedado en nada.
—¡No tienes que darme las gracias! —exclamó ella—. ¡Lo he hecho por Benna!
—Ario ha muerto.
—¡Ja! —se burlaba de él—. ¡Suele suceder cuando apuñalas a un tío mierda en el cuello y lo tiras por una ventana! —Las mejillas de Orso se contrajeron por la ira—. Pero, ¿por qué hablar sólo de él? Gobba, Mauthis, Ganmark y Fiel... ¡acabé con todos ellos! ¡Con todos los que se encontraban en aquella habitación cuando asesinaste a mi hermano!
—¿Y Foscar? No he sabido nada de él desde la derrota en los vados.
—¡Ni lo sabrás! —dijo ella con una alegría que realmente no sentía—. ¡Su cráneo quedó hecho papilla en el suelo de una alquería!
—Estarás contenta —el odio acababa de abandonar el rostro de Orso, dejándole una expresión de cansancio.
—¡Sólo te diré que no estoy muy triste!
—Gran duquesa Monzcarro de Talins —a modo de aplauso, Orso llevó varias veces dos dedos de una mano a la palma de la otra. Aquel sonido, aunque tenue, reverberó en el techo de la alta bóveda—, te felicito por tu victoria. A fin de cuentas, ¡has conseguido lo que siempre quisiste!
—¿Lo que yo quería? —Por un instante, no estuvo segura de haber escuchado realmente aquellas palabras—. ¿Crees que yo quería esto? ¿Después de todas las batallas que combatí por ti? ¿De todas las victorias que gané por ti? —casi chillaba, movida por la furia. Se quitó el guante de la mano derecha con los dientes y le enseñó su mutilada mano—. ¿Tienes los cojones de creer que yo quería esto? ¿Qué motivo te dimos para que nos traicionaras? ¡Te fuimos leales! ¡Siempre!
—¿Leales? —Orso tragó saliva, como si no creyera nada de lo que le decía—. ¡Si lo quieres, remata tu victoria con la corona, pero esa corona no quieras ponerla encima de tu inocencia! ¡Ambos nos conocemos demasiado bien!
Las tres ballestas ya estaban cargadas y apuntaban a Monza.
—¡Te fuimos leales! —repitió, pero con voz desfallecida.
—¿Acaso vas a negar que Benna se reunió con mis súbditos más desagradecidos, los más descontentos, revolucionarios y traidores? ¿Que les prometió armas? ¿Que les prometió que tú les llevarías a la victoria? ¿Que reclamarías mi puesto? ¿Que lo usurparías? ¿Crees que no lo sabía? ¿Pensaste que me quedaría mano sobre mano?
—Pero qué... ¡eres un maldito mentiroso!
—¿Sigues negándolo? ¡Yo no me lo creí cuando me lo contaron! ¿Mi Monza? ¿A la que quería más que mis propios hijos? ¿Mi Monza, traicionarme? ¡Y entonces, con estos ojos, vi cómo hablaba con esa gente! ¡Lo vi con estos ojos! —los ecos de su voz se desvanecieron lentamente, dejando la sala en el más completo silencio. Excepto por el lento tintineo metálico de los cuatro hombres con armaduras que se acercaban despacio hacia ella. Permaneció completamente inmóvil mientras la comprensión de todo lo sucedido se abría paso poco a poco por su mente.
Podríamos tener una ciudad para nosotros, había sugerido Benna, tú podrías ser la duquesa Monzcarro de... donde fuese... Pero estaba pensando en Talins. Merecemos que nos recuerden. Él lo había planeado solo, sin dejarle opinar a ella. Igual que cuando había traicionado a Cosca. Es mejor así. Igual que cuando le había quitado el dinero a Hermon. Es para nosotros.
Siempre había sido único para hacer grandes planes.
—Benna —musitó—. Eras un necio.
—No lo sabías —dijo Orso muy despacio—. No lo sabías y ahora acabas de enterarte. Tu hermano se condenó a sí mismo, y a ti con él, junto con media Styria —y rió entre dientes—. Justo cuando pienso estar al cabo de todo, la vida siempre acaba por sorprenderme. Llega tarde, Shenkt —su mirada se desvió hacia un lado—. Mátela.
Monza sintió que una sombra se cernía sobre ella, y se estremeció. Mientras hablaban, un hombre había llegado con mucho sigilo, sin que las suelas de sus flexibles botas hiciesen ruido. En aquel momento estaba justo encima de ella, tan cerca que hubiera podido tocarlo. Extendió una mano. Llevaba una sortija en ella. La de Benna, porque tenía un rubí.
—Creo que esto es suyo —dijo.
Su rostro era delgado y pálido. Aunque no fuera el de un hombre mayor, tenía muchas arrugas, con pómulos muy marcados y ojos que miraban con brillo feroz desde unas cuencas hundidas. Monza abrió unos ojos como platos al reconocerle, sintiendo un sobresalto tan grande como si acabase de recibir una lluvia de agua helada.
—¡Mátela! —exclamó Orso.
El recién llegado sonrió, pero como hubiese podido hacerlo una calavera, sin que la sonrisa se insinuase en su mirada, y dijo:
—¿Matarla? ¿Después de todo lo que me costó salvarle la vida?
* * *
El color había abandonado su rostro. De hecho, parecía casi tan pálida como cuando se la había encontrado rota entre los desperdicios tirados por las laderas de Fontezarmo. O como cuando, después de que él le quitara los puntos, se había despertado, para contemplar horrorizada su cuerpo lleno de cicatrices.
—¿Matarla? —repitió—. ¿Después de bajar con ella por la montaña? ¿Después de juntarle los huesos y de dejárselos bien? ¿Después de haberla protegido de los sicarios que enviasteis a Puranti?
Shenkt bajó la mano y dejó caer la sortija, que tintineó en el suelo para dar vueltas al lado de la retorcida mano derecha de Monza. Ella no le dio las gracias, pero ni falta que hacía. Él no lo había hecho para que le diera las gracias.
—¡Matadlos a ambos! —exclamó Orso.
A Shenkt siempre le sorprendía lo traicionera que puede ser la gente en las adversidades y lo leal que suele mostrarse cuando su vida está en peligro. Aquellos últimos guardias de Orso lucharían hasta la muerte por él, aun sabiendo que su hora estaba a punto de llegar. Quizá fuera porque no pudiesen comprender que un hombre tan importante como el gran duque de Talins podía morir como cualquier otro y que todo su poder iba a acabar por convertirse en polvo. Quizá porque, para algunas personas, la obediencia llega a convertirse en un hábito que nunca se cuestiona. O quizá porque el servicio hecho a su señor les había servido para afirmarse ante sí mismos, y por eso decidían dar ese paso tan breve que lleva a la muerte, pensando formar parte de algo grandioso antes que acometer el largo trayecto que supone una vida sin significado alguno.
Fuera por lo que fuese, Shenkt no iba a defraudarles. Lentamente, tomó aire en dos tiempos y lo retuvo.
El tañido de la cuerda de la ballesta resonó muy fuerte en sus oídos. Se apartó de la trayectoria del primer dardo, dejándolo pasar bajo el brazo que acababa de levantar. La trayectoria del segundo era perfecta, pues terminaba en la garganta de Murcatto. Mientras nadaba por el aire lo agarró con el índice y el pulgar y, mientras cruzaba la habitación, lo depositó cuidadosamente encima de una mesa barnizada. Luego cogió el busto idealizado de uno de los antepasados de Orso que estaba encima de ella..., posiblemente el de su abuelo, que había sido un mercenario. Se lo lanzó al ballestero que estaba más cerca justo cuando él, perplejo, bajaba su ballesta. Lo recibió en el estómago, porque el busto rebotó en su peto haciendo una enorme abolladura en él, se dobló en dos, en medio de una nube de partículas de piedra, y salió lanzado hacia la pared que se encontraba más lejos, donde cayó con brazos y piernas por delante, mientras su ballesta le seguía, dando vueltas por el aire.
Shenkt golpeó en el yelmo al guardia que estaba más cerca y se lo clavó en los hombros, haciendo que un chorro de sangre brotase por su arrugado visal y el hacha cayese lentamente de su retorcida mano. Como el otro guardia no se había subido el visal, cualquiera habría podido ver su cara de sorpresa al recibir el puñetazo de Shenkt que le metía el peto por el pecho. Tan fuerte fue aquel golpe, que el espaldar, con un gemido de metal retorcido, le salió por detrás. Luego saltó encima de la mesa, rajando el suelo de mármol al caer encima de ella. De los ballesteros que quedaban, el más cercano levantó lentamente su arma, como si pensara emplearla de escudo. La mano de Shenkt la partió en dos, dejando suelta su cuerda, sacándole el yelmo de la cabeza y enviándolo al techo, mientras su cuerpo caía de lado chorreando sangre, para estrellarse contra la pared con una lluvia de yeso. Luego agarró al ballestero que quedaba y lo lanzó hacia uno de los altos ventanales, de suerte que los fragmentos del vidrio, al romperse, caer y rebotar en el suelo, llenaron el aire de zumbidos.
El penúltimo que quedaba levantó la espada y lanzó un grito de guerra, echando al mismo tiempo hilillos de saliva por los labios, hasta entonces prietos. Shenkt lo agarró por una muñeca, poniéndolo boca abajo, y lo lanzó hacia el último de sus camaradas que seguía en pie. Ambos se confundieron en una maraña de armaduras melladas que se estrelló contra varias estanterías, vomitando libros encuadernados en oro que se rompieron por el impacto y documentos que comenzaron a caer lentamente cuando Shenkt, liberando el aire retenido, permitió que el tiempo volviese a su ser.
La ballesta que daba vueltas por el aire cayó, rebotó en las baldosas y se estrelló contra un rincón. El gran duque Orso no se había movido del sitio que ocupaba, al lado de la mesa circular donde seguían el mapa de Styria y la reluciente corona. Se había quedado boquiabierto.
—Nunca dejé un trabajo a medias —dijo Shenkt—. Pero eso fue antes de trabajar para vos.
* * *
Monza se puso de pie, mirando los cadáveres enmarañados, dispersos, retorcidos en el otro extremo de la sala. De la estantería contra la que se habían estrellado un montón de armaduras ensangrentadas, muchas hojas de documentos caían lentamente como hojas otoñales. Las paredes de mármol que estaban a su lado se habían cubierto de grietas.
Se acercó a la mesa volcada. Dejó atrás los cadáveres de mercenarios y de guardias. Pasó por encima del cadáver de Secco, cuyos sesos desparramados por el suelo brillaron al recibir la luz del sol que se filtraba por los altos ventanales de más arriba.
Orso la vio llegar en silencio, mientras la gran pintura que hablaba de su victoria en la batalla de Etrea le dominaba a más de diez pasos por encima de él. El hombre normal y el hombre convertido en un mito desmesurado.
El ladrón de huesos había vuelto, manchado con sangre de manos a codos, y los vigilaba a ambos. Aún no sabía qué había hecho, ni cómo, ni por qué. Pero poco importaba.
Sus botas crujieron al pisar vidrios, astillas, papel arrancado de las paredes, cerámica rota. Había manchas negras de sangre por todas partes, que él pisaba con las suelas de sus botas, ensuciándolas y dejando una pista sangrienta a su paso. Como el reguero de sangre que ella había dejado por toda Styria antes de llegar a aquel sitio. Para regresar a donde habían matado a su hermano.
Se detuvo, quedándose a una distancia de Orso que era igual a lo que mide la hoja de una espada. Esperando, pero sin saber qué. Ya había llegado el momento, el momento por el que había entrenado todos sus músculos, por el que había encajado tantos golpes dolorosos, por el que había gastado tanto dinero, por el que había malgastado tantas vidas, y descubría que casi no podía moverse. ¿Qué iba a pasar?
Orso arqueó las cejas. Levantó la corona de encima de la mesa, empleando en dicha operación el mismo cuidado igual de exagerado que el de la madre al levantar a su hijo recién nacido. Luego dijo:
—Iba a ser para mí. Ya casi lo era. Es aquello por lo que has luchado durante tantos años. Y también lo último que me arrebatas —le dio vueltas muy despacio sin que abandonase sus manos, mientras relucían las joyas que la adornaban—. Cuando construyes tu vida alrededor de una sola cosa, cuando sólo amas a una persona, cuando sólo tienes un sueño que alcanzar, te arriesgas a perderlo todo de golpe. Tú construiste tu vida alrededor de tu hermano. Yo construí la mía alrededor de una corona —suspiró profundamente, hinchó los labios y echó hacia un lado la diadema de oro, mirando cómo rodaba y rodaba encima del mapa de Styria—. Fíjate en nosotros dos. Somos iguales de desgraciados.
—No iguales —levantó la hoja de la Calvez, arañada, mellada, muy gastada. La hoja que había mandado hacer para Benna—. Yo aún te tengo a ti.
—Entonces, cuando me hayas matado, ¿qué sentido tendrá tu vida? —sus ojos fueron de su espada a los suyos—. Monza, Monza... ¿qué harás tú sin mí?
—Ya se me ocurrirá algo.
La punta de la espada taladró su guerrera con un sonido casi imperceptible, para luego deslizarse sin resistencia por su pecho y salirle por la espalda. Orso emitió un leve gruñido y abrió los ojos desmesuradamente cuando Monza sacó la hoja de su cuerpo. Ambos se quedaron mirándose durante un instante.
—¡Oh! —se llevó un dedo a la guerrera oscura y observó que se teñía de rojo—. ¿Ya está? —la miró perplejo—. Me esperaba... más.
Y entonces se derrumbó, doblando las rodillas en el pulimentado suelo y cayendo con la cara hacia delante, de suerte que una de sus mejillas fue a parar con un sonido seco al mármol que se encontraba cerca de una de las botas de Monza. El ojo de aquel lado de su cara se movió despacio hacia ella mientras la comisura de su boca esbozaba una sonrisa. Luego se quedó inmóvil.
Siete de siete. Ya había terminado todo.
Semillas
Era una mañana invernal, fría y clara, y el aliento de Monza se condensaba en el aire.
Estaba fuera de la habitación donde habían matado a su hermano. En la terraza desde donde a ella la habían arrojado. Sus manos descansaban en el parapeto por encima del cual la habían lanzado al vacío. Por encima de la montaña en que su cuerpo se había roto. Aún sentía aquel dolor lacerante que le subía por las piernas, que recorría el dorso de la mano que mantenía enguantada, que le bajaba por una de las sienes. Sabía que la acuciante necesidad de fumarse una pipa nunca la abandonaría por completo. Estaba lejos de sentirse cómoda, contemplando el largo espacio que había hasta los arbolillos que contuvieron su caída. Por eso iba allí cada mañana.
El buen líder nunca debe sentirse cómodo, había dicho Stolicus.
El sol comenzaba a escalar el cielo, y el brillante orbe se llenaba de colorido. El cielo había perdido su color de sangre, adquiriendo otro azul intenso mientras unas nubes blancas se arrastraban en lo alto. Hacia el este, el bosque daba paso a un parcheado de campos de labranza... cuadrados de tierras verdes de barbecho, de rica tierra negra, de rastrojos amarillos dorados. Sus campos. Un poco más lejos, el río se encontraba con el mar gris para formar un amplio delta plagado de islas. Con la fuerza de la imaginación, Monza vislumbraba en ellas torres, edificios, puentes, murallas. La Gran Talins, no mucho mayor ante su vista que la uña de su pulgar. Su ciudad.
Aquella idea siempre le parecía el despropósito de un lunático.
—Excelencia —el chambelán de Monza se agazapaba bajo una de las arcadas, haciendo una reverencia tan marcada que casi podía lamer el suelo. Luego de servir a Orso durante quince años y de salir ileso del saqueo de Fontezarmo, vaya usted a saber cómo, había efectuado la transición de servir a un señor a hacer lo propio con una señora de manera más que admirable. A fin de cuentas, si Monza le había quitado a Orso la ciudad, el palacio e, incluso, algunas ropas que sólo precisaban unos pequeños arreglos, ¿por qué no podía quitarle el servicio? ¿Quién sabía mejor que los criados lo que había que hacer?
—¿Qué sucede?
—Vuestros ministros han llegado. El noble señor Rubine, el canciller Grulo, la canciller Scavier, el coronel Volfier y... la señora Vitari —carraspeó como si se sintiese apenado—. ¿Puedo preguntar si la señora Vitari ha recibido ya algún título específico?
—Se encarga de ciertas cosas que les están vedadas a las personas con un título específico.
—Por supuesto, Excelencia.
—Tráigalos hasta aquí.
Se abrieron las pesadas puertas, que estaban forradas con unos adornos de cobre batido con forma de serpientes retorcidas. No como los que Orso había tenido antes, con cabeza de león, sino mucho más impresionantes. Podía asegurarlo. Sus cinco visitantes comenzaron a entrar, pavoneándose, avanzando a zancadas o arrastrando los pies, de suerte que el sonido de sus pasos resonó en el frío mármol de la sala que Orso había dedicado a las audiencias privadas. Aunque ya hubiesen pasado dos meses, Monza aún seguía sin creer que le perteneciese.
Vitari fue la primera, ataviada con la misma ropa oscura y la misma sonrisa de satisfacción que cuando la había conocido en Sipani. Volfier fue el segundo, caminando muy tieso con su uniforme lleno de galones. Scavier y Grulo compitieron entre sí para ver quién entraba antes. El viejo Rubine avanzaba lentamente en la retaguardia, doblado por la cadena de su trabajo, tomándose su tiempo, como siempre.
—Veo que aún no os habéis librado de él —dijo Vitari, frunciendo el ceño al observar el gran retrato de Orso que la miraba desde la pared de enfrente.
—¿Por qué iba a quitarlo? Me recuerda mis victorias, también mis derrotas. Me recuerda de dónde vine. Y que no tengo intención de volver allí.
—Y, además, es un buen cuadro —observó Rubine con mirada triste—. Quedan muy pocos.
—Las Mil Espadas son gente muy minuciosa —la habitación había perdido todo lo que no hubiese estado clavado en el suelo o tallado en la roca. El vasto escritorio de Orso aún seguía agazapado de manera siniestra en el otro extremo, aunque con varias heridas de hacha, infligidas por alguien que intentaba encontrar algún compartimento oculto en su interior. La enorme chimenea, sostenida por las monstruosas figuras marmóreas de Juvens y de Kanedias, las cuales no habían podido llevarse, guardaba en su interior unos cuantos leños llameantes que apenas calentaban el cavernoso interior de la sala. La gran mesa circular seguía en su sitio, con el mismo mapa desplegado encima de ella. Tal y como había estado aquel día en que Benna lo miró por última vez, aunque manchado en una esquina con unos cuantos puntos oscuros, las gotas secas de la sangre de Orso.
Monza se acercó a la mesa, torciendo el gesto al sentir una punzada en la cadera, mientras sus ministros se sentaban en la circunferencia que la bordeaba, tal y como hacían los de Orso. Dicen que la historia se mueve en círculo.
—¿Qué noticias me traen?
—Buenas —dijo Vitari—, siempre que os agraden las malas. He oído que los de Baol han cruzado el río con una fuerza de diez mil hombres e invadido el territorio de Ospria. Muris ha declarado su independencia y la guerra a Sipani, otra vez, mientras que los hijos de Sotorius luchan entre sí por las calles de la ciudad —movió un dedo por encima del mapa, como queriendo extender el caos sobre todo el continente—. Visserine sigue sin jefe y, tras el saqueo, sólo es una sombra de lo que fue. Hay rumores de peste en Affoia, y de un gran incendio en Nicante. Puranti está dominada por los tumultos. Y en Musselia comienza a imperar el desorden.
—¡Ay de Styria! —Rubine se mesó la barba por lo incómodo que se sentía—. Dicen que Rogont tenía razón. Que los Años de Sangre habían terminado. Porque los Años de Fuego sólo acaban de comenzar. En Westport, los hombres santos predican el fin del mundo.
—Esos bastardos proclaman en fin del mundo siempre que se caga un pájaro —Monza se burlaba—. ¿Queda algún sitio libre de calamidades?
—¿Talins? —Vitari paseó su mirada por la habitación—. Aunque he oído que el palacio de Fontezarmo sufrió últimamente algunos saqueos. Y Borletta.
—¿Borletta? —apenas un año antes Monza le había referido a Orso en aquel mismo sitio los detalles del atroz saqueo al que ella misma acababa de someter a la ciudad. Por no hablar de la cabeza de su líder, que había clavado en una pica justo encima de sus puertas.
—La joven sobrina del duque Cantain frustró los planes que los nobles de la ciudad habían hecho para deponerla. Al parecer, hizo un discurso tan bueno que todos desenvainaron sus espadas, cayeron de rodillas y le juraron fidelidad hasta la muerte. O, al menos, eso es lo cuentan.
—Conseguir que unos hombres armados caigan de rodillas es un buen efecto, aunque ella lo haya preparado todo así —Monza recordó las palabras de Rogont antes de conseguir su gran victoria: Aunque las hojas aceradas puedan matar a la gente, sólo las palabras pueden conseguir que se pongan en marcha, y los buenos vecinos son el mejor refugio en una tormenta—. ¿Tenemos algo que se parezca a un embajador?
—Permitidme deciros que tendremos que sacarnos uno de la manga —Rubine miraba a todos los de la mesa.
—Pues sáquense uno y envíenlo a Borletta, junto con un regalo apropiado para la persuasiva duquesa... y el ofrecimiento de nuestro afecto fraternal.
—¿Afecto... fraternal? —era como si Vitari acabase de encontrar un excremento en la cama—. No conocía ese estilo vuestro.
—Mi estilo puede ser cualquiera, siempre que funcione. He oído que los buenos vecinos son el mejor refugio en una tormenta.
—Los buenos vecinos y las buenas espadas.
—Nadie discute lo de las buenas espadas.
Rubine la miró de una manera muy compungida y dijo:
—Excelencia, vuestra reputación no es... como debería ser.
—Nunca lo ha sido.
—Pero habéis sido muy vilipendiada por las muertes del rey Rogont, del canciller Sotorius y de sus camaradas de la Liga de los Nueve. Que sólo os libraseis vos fue...
—Algo terriblemente sospechoso —Vitari lo terminó por él.
—Aunque tuvo como resultado que en Talins os quisieran mucho más. Pero en los demás sitios... Si Styria no estuviese tan poco unida, es evidente que todos se unirían contra vos.
—Necesitamos a alguien a quien echarle la culpa —dijo Grulo, mirando de soslayo a Scavier.
—En esta ocasión, la culpa debe recaer en el culpable —dijo Monza—. Estoy segura de que Castor Morveer envenenó la corona siguiendo instrucciones de Orso. Que se sepa. Que esta noticia se difunda todo lo que sea posible.
—Pero, Excelencia... —Rubine acababa de pasar de la compunción a la objeción—. Nadie conoce ese nombre. En los crímenes de importancia, a la gente le gusta tener a gente importante a la que vilipendiar.
Monza alzó la mirada. El duque Orso le sonreía triunfante desde lo alto de la batalla pintada en el lienzo, en la que nunca había participado. Apenas fue consciente de devolverle la sonrisa. Las mentiras bien urdidas siempre gustan más que las verdades aburridas.
—Entonces, hinchad su expediente. Castor Morveer, muerto sin que nadie conozca su rostro, el más infame de los maestros envenenadores. El asesino más grande y sutil de la historia. Un envenenador que también era poeta. Un hombre que podía infiltrarse en los edificios mejor guardados de Styria, asesinar a su monarca y a cuatro de sus líderes más importantes y huir sin ser detectado, como la brisa nocturna. ¿Quién está a salvo del auténtico rey de los venenos? Bueno, al menos yo tuve la suerte de salir con vida.
—Sois una pobre inocente —Vitari movía la cabeza lentamente—. Me molesta muchísimo pensar que un individuo tan infame pueda conseguir tanta fama.
—Pues, permíteme que te diga que te han pasado cosas peores.
—Los muertos no quedan muy bien como chivos expiatorios.
—Por favor, bastará con insuflarle algo de vida. Con poner en todas las esquinas pasquines que le delaten como el responsable de tan odioso crimen y que ofrezcan, digamos, cien mil escamas por su muerte.
—Pero... ¿no está muerto? —Volfier parecía muy preocupado.
—Sí que lo está, lo enterramos con todos los demás al volver a cerrar las trincheras. Lo que significa que nunca tendremos que pagar esa recompensa. Demonios, ofrezcamos doscientas mil y dará la impresión de que también somos ricos.
—Y parecer ricos es casi tan importante como serlo —dijo Scavier, mirando a Grulo con desconfianza.
—Con tal de que la patraña se difunda, el nombre de Morveer se pronunciará en voz baja aún después de que todos los presentes hayamos muerto —Vitari sonreía—. Las madres se servirán de él para asustar a sus pequeños.
—Seguro que ahora sonríe burlón en su tumba sólo con pensarlo —dijo Monza—. Por cierto, he oído que sofocaste una pequeña revolución.
—No me gustaría degradar esa palabra para referirme a unos cuantos aficionados. ¡Los muy idiotas pusieron pasquines informando de sus reuniones! Ya lo sabíamos, pero ¿poner pasquines? ¿A la vista de todo el mundo? Creo que una necedad tan grande sólo se paga con la muerte.
—Mejor el exilio —apuntó Rubine—. Una pizca de piedad siempre le hace parecer a uno virtuoso, justo y poderoso.
—Y, de paso, doy la impresión de ser esas tres cosas —deliberó consigo misma durante unos instantes y añadió—: Que reciban una fuerte multa, que se publiquen sus nombres, que desfilen desnudos ante el edificio del Senado y, finalmente, que... los liberen.
—¿Liberarlos? —Rubine arqueaba sus bien pobladas y canosas cejas.
—¿Liberarlos? —Vitari arqueaba las suyas, de color naranja.
—¿Acaso eso no me convertiría en virtuosa, justa y poderosa? Castiguémosles duramente, y daremos a sus amigos una razón para vengarse. Perdonémosles, y haremos que la resistencia parezca algo absurdo. Vigílalos, Vitari. Acabas de decir que son idiotas. Si planean alguna traición seria, nos enteraremos por ellos mismos. Y entonces podremos ahorcarlos.
—Se hará tal y como ordena Vuestra Excelencia —dijo Rubine luego de aclararse la garganta—. Imprimiré pasquines en los que se mencione la clemencia que habéis mostrado con esa gente. La Serpiente de Talins la prefiere antes que servirse de sus colmillos.
—Por ahora. ¿Cómo andan los mercados?
—Atareados, muy atareados desde la mañana hasta la noche —una sonrisa aviesa cruzó el blando rostro de Scavier—. Han llegado muchos comerciantes huidos del caos de Sipani, Ospria, Affoia y otros lugares, todos muy contentos de pagar nuestras tasas con tal de que no toquemos su mercancía.
—¿Y los graneros?
—La cosecha ha sido lo bastante buena como para pasar el invierno sin ninguna revuelta, o eso espero —Grulo chasqueó la lengua—. Pero gran parte de las tierras que lindan con Musselia aún siguen en barbecho. Los granjeros se marcharon cuando el ejército de Rogont pasó por ellas y las devastó. Luego las Mil Espadas extendieron la devastación a todo lo largo del recorrido que les llevó hasta las riberas del Etris. Cuando las circunstancias empeoran, los granjeros son los primeros en sufrir las consecuencias.
Una lección que Monza no necesitaba aprender. Por eso pasó a otro asunto:
—La ciudad está llena de mendigos, ¿no es así?
—De mendigos y de refugiados —Rubine volvía a mesarse la barba. Si seguía contando más cosas tristes, no tardaría en parecer el más inútil de todos los presentes—. Es un signo de los tiempos...
—Pues entonces deles tierras a los que puedan sacar adelante una cosecha, y que luego nos paguen el correspondiente tributo. Una tierra de campos sin labriegos no es más que barro.
—Así lo haré —dijo Grulo, asintiendo con la cabeza.
—Le veo muy callado, Volfier —el viejo veterano no había abierto la boca porque no hacía más que mirar el mapa y apretar los dientes.
—¡Esos cabrones de Etrisani! —exclamó aliviado, empuñando con fuerza el pomo de su espada—. Lo siento, Excelencia, pero es que... esos bastardos...
—¿Más problemas en la frontera? —Monza sonreía de manera perversa.
—Han quemado tres granjas —Monza dejó de sonreír—. Los granjeros han desaparecido. La patrulla que los buscaba recibió una emboscada, sufriendo un muerto y dos heridos. Los persiguieron, pero, obedeciendo vuestras órdenes, sólo llegaron a la frontera.
—Os están poniendo a prueba —dijo Vitari—. Y están muy enfadados porque eran los aliados más importantes de Orso.
—Lo dieron todo por su causa —Grulo asentía—, porque esperaban aprovecharse cuando le nombrasen rey.
—¡Esos bastardos creen que somos demasiado débiles para contenerlos! —Volfier acababa de dar un manotazo en el borde de la mesa.
—¿Y lo somos? —preguntó Monza.
—Tenemos tres mil infantes y mil jinetes, bien armados y disciplinados, todos ellos veteranos que conocen el combate.
—¿Listos para luchar?
—¡Si dais la orden, os lo demostrarán!
—¿Y los de Etrisani?
—Sólo fanfarronean —dijo Vitari, como burlándose de ellos—. Antes apenas era una potencia de segundo orden, y ahora ni siquiera eso.
—Los superamos en número y en calidad —afirmó Volfier con un gruñido.
—Es evidente que nuestra causa es justa —dijo Rubine—. Una breve incursión en la frontera para darles una lección que comprendan...
—Disponemos de los fondos necesarios para realizar una campaña más importante —dijo Scavier—. Tengo algunas ideas respecto a ciertas demandas financieras que podrían suponernos bastante dinero...
—El pueblo estará de vuestra parte —Grulo no la dejó terminar—. ¡Y las indemnizaciones superarán a los gastos!
Monza miró el mapa, enarcando las cejas al ver las pequeñas manchas de sangre que tenía en una esquina. Benna le habría aconsejado ser precavida. Le habría pedido tiempo para preparar un plan; pero Benna llevaba muerto mucho tiempo, y a Monza siempre le había gustado moverse deprisa, golpear con contundencia y preocuparse después por los planes. Por eso dijo:
—Coronel Volfier, que sus hombres se preparen. He decidido asediar Etrisani.
—¿Asediarla? —balbució Rubine.
—Consiste en rodear una ciudad y hacer que se rinda —Vitari sonreía de oreja a oreja.
—¡Conozco el concepto! —el anciano parecía muy enfadado—. Excelencia, os recomiendo ser precavida, porque Talins acaba de salir del más doloroso de los cataclismos...
—Tengo el mayor de los respetos por vuestro conocimiento de la ley, Rubine —dijo Monza—, pero la guerra es un asunto que compete a mi cartera, y puedo asegurarle que, cuando uno se mete en ella, nada hay peor que las medias tintas.
—Pero si queréis conseguir aliados...
—A nadie le gusta un aliado que no pueda proteger lo que es suyo. Necesitamos demostrar que somos gente decidida, o los lobos no tardarán en dar vueltas alrededor de nosotros, olisqueando nuestro cadáver. Necesitamos que esos perros de Etrisani tengan miedo de nosotros.
—Hagamos que paguen —dijo Scavier entre dientes.
—Aplastémoslos —añadió Grulo con un gruñido.
—Tendré a los hombres acuartelados y preparados antes de una semana —Volfier exhibió una sonrisa siniestra cuando saludó militarmente a Monza.
—Sacaré brillo a mi armadura —dijo ella, aun sabiendo que siempre estaba muy brillante—. ¿Algo más? —los cinco guardaron silencio—. Pues, gracias a todos.
—Excelencia —todos hicieron una reverencia, cada uno a su manera. Rubine muy preocupado, Vitari con una sonrisa ligeramente burlona.
Monza los observó mientras se marchaban. Le habría gustado dejar la espada para siempre y hacer que todo fuera prosperando.
Como había intentado hacía tantos años, tras la muerte de su padre, antes de la llegada de los Años de Sangre. Pero había visto lo suficiente para saber que las batallas nunca se acaban, aunque la gente quiera creer lo contrario. La vida sigue. Y como cada batalla lleva en sí las semillas de la siguiente, ella estaba dispuesta para cosecharlas lo más rápido y mejor que supiera.
Saca el arado, si es lo que quieres, pero ten un puñal a mano, por si acaso, había dicho Farans.
Miró el mapa mientras se llevaba la mano izquierda al estómago. Lo sentía dilatado. Llevaba tres meses sin tener la regla. Eso quería decir que el hijo debía ser de Rogont. O quizá de Escalofríos. El hijo de un muerto o de un asesino, de un rey o de un mendigo. Lo único importante es que era suyo.
Se acercó lentamente hacia el escritorio, dejándose caer encima de la silla; cogió la cadena que llevaba metida entre la camisa e introdujo la llave en la cerradura. Sacó la corona de Orso, sintiendo su reconfortante peso en las manos, el reconfortante dolor de su mano derecha mientras la levantaba y la dejaba con mucho cuidado encima de los documentos que cubrían la superficie de cuero gastado. El oro centelleó bajo el sol invernal. Igual que las gemas que aún quedaban en ella, porque Monza había tenido que vender las demás para comprar armas. Oro para comprar acero, acero para conseguir más oro, como Orso solía decirle. Y en ese momento supo que ya no podría desprenderse de la corona.
Como Rogont nunca se había casado, no tenía herederos al morir. Su hijo, aunque fuese bastardo, podría reclamar sus títulos, el de gran duque de Ospria; incluso el de rey de Styria. A fin de cuentas, Rogont había llevado la corona, aunque ésta hubiese estado impregnada de veneno, aunque sólo se la hubiese puesto encima un instante. Sintió que una sonrisa nacía en las comisuras de sus labios. Cuando uno pierde todo lo que tiene, siempre puede buscar venganza. Pero si no, ¿cómo justificarla? Orso tenía mucha razón. La vida sigue. Y hay que encontrar nuevos sueños por cumplir.
Se estremeció, levantó la corona y volvió a guardarla en el escritorio. Quedarse mirándola no era mucho mejor que quedarse mirando su pipa y preguntarse si debía encenderla o no. Justo cuando giraba la llave en la cerradura, las puertas se abrieron de par en par y su chambelán rozó el suelo con la cara.
—¿Quién es ahora?
—Un representante de la Banca de Valint y Balk, Excelencia.
Aunque Monza sabía que antes o temprano acabaría por aparecer aquel representante, su llegada no le agradaba.
—Que pase.
Para formar parte de una institución capaz de comprar y vender naciones enteras, no parecía gran cosa. Era más joven de lo que se había esperado, con una gran mata de cabellos rizados, unas maneras elegantes y una sonrisa fácil. Eso fue lo que más le molestó de él.
Los enemigos más amargos se presentan con las sonrisas más dulces, había dicho Verturio. ¿Quién si no él hubiera podido decirlo?
—Excelencia —su reverencia, tan marcada como la del chambelán, le costó algo de trabajo.
—¿Maese...?
—Sulfur. Yoru Sulfur, a vuestro servicio —al acercarse al escritorio, Monza descubrió que tenía los ojos de diferente color... uno azul y otro verde.
—De la Banca de Valint y Balk.
—Tengo el honor de representar a tan noble institución.
—Pues mejor para usted —echó un vistazo al interior de la sala—. Me temo que hicieron muchos destrozos durante el asalto. Este espacio ha quedado... más funcional que cuando lo ocupaba Orso.
—Mientras venía hacia aquí, observé algunos pequeños desperfectos en las paredes —la sonrisa casi le llegaba de oreja a oreja—. Pero lo funcional me agrada, Excelencia. He venido a hablar de negocios. De hecho, a ofreceros el completo apoyo de aquellos a quienes represento.
—Sé que usted solía venir con frecuencia a ver a mi predecesor, el gran duque Orso, para ofrecerle el completo apoyo de sus jefes.
—Así es.
—Y ahora que le he asesinado y le he robado el sitio, acude a mí.
—Así es —Sulfur ni se inmutó.
—Parece ser que su apoyo se amolda perfectamente a cada nueva situación.
—Somos un banco. Hay que aprovechar cada situación nueva que se presente.
—¿Y qué me ofrecen?
—Dinero —respondió él, sin andarse con rodeos—. Dinero para el ejército. Dinero para obras públicas. Dinero para devolverle la gloria a Talins y a Styria. Quizá incluso dinero para que vuestro palacio sea menos... funcional.
Monza tenía una fortuna en oro, enterrada cerca de la granja donde había nacido. Pero prefería no tocarla. A menos que fuese necesario. Por eso preguntó:
—¿Y si no lo necesitase?
—Pues supongo que también podríamos prestaros alguna asistencia de carácter político. Como bien sabéis, los buenos vecinos son el mejor refugio en una tormenta —no le gustó que emplease las mismas palabras que había dicho muy poco antes. Sulfur seguía hablando—: Valint y Balk han echado raíces en la Unión. Muy profundas. Puedo aseguraros que podríamos preparar una alianza entre vos y su Alto Rey.
—¿Una alianza? —le faltó muy poco para decirle que había estado a punto de consumar una alianza, aunque de un tipo muy diferente, con el rey de la Unión, precisamente en uno de los recargados dormitorios de la Casa del Placer de Cardotti—. ¿Aunque esté casado con la hija de Orso? ¿Aunque sus hijos puedan reclamar mi ducado? Según algunos, con más derecho que yo.
—Siempre intentamos trabajar con lo que tenemos antes de intentar cambiarlo. Para el líder apropiado, que tenga el apoyo apropiado, Styria puede encontrarse al alcance de la mano. Valint y Balk siempre quieren estar al lado del vencedor.
—¿A pesar de que violara sus oficinas de Westport y asesinase a su agente, Mauthis?
—Vuestro éxito en aquella aventura sólo demostró que teníais muchos recursos —Sulfur se encogió de hombros—. La gente puede reemplazarse. Queda mucha en este mundo.
Para ganar tiempo, Monza dio unos golpecitos encima de la mesa del escritorio. Luego, después de reflexionar, dijo:
—Me parece extraño que haya venido hasta aquí para hacerme esta oferta.
—¿Por qué?
—Pues porque ayer mismo tuve una visita muy parecida de cierto representante del profeta de Gurkhul, que me ofreció su... apoyo.
—¿A quién os enviaron? —preguntó Sulfur tras hacer una pausa.
—A una mujer llamada Ishri.
—No debéis confiar en ella.
—Pero sí en usted, ¿quizá por esa sonrisa suya tan dulce? Ya confié demasiado en mi hermano, que mentía cada vez que respiraba.
—Entonces os diré la verdad —la sonrisa de Sulfur se hizo mayor—. Supongo que sabréis que el profeta y mis jefes se enfrentan en un gran conflicto.
—Algo he oído.
—Creedme si os digo que no os gustaría estar en el bando equivocado.
—No estoy segura de que quiera encontrarme en alguno de los dos —se echó hacia atrás, haciendo como si se repantigase en la silla, a pesar de que aún se sintiera como el fraude viviente que se sentaba ante un escritorio robado—. Pero no tema. Le dije a Ishri que el precio de su ayuda era demasiado elevado. Dígame, maese Sulfur, ¿qué precio me exigirían Valint y Balk por su ayuda?
—Sólo el usual. El interés que devenga el préstamo. Una posición preferente para ellos y sus filiales y asociados en cualquier asunto de índole económica. Que no tratarais con Gurkhul y sus aliados. Que actuaseis, cuando mis jefes os lo pidieran, de común acuerdo con las fuerzas de la Unión...
—¿Sólo cuando sus jefes me lo pidieran?
—Quizá sólo en una o dos ocasiones durante el transcurso de vuestra vida.
—O quizá en más, si les viniera bien. Usted quiere que les venda Talins y que les dé las gracias por tal privilegio. Quiere que me arrodille delante de su cámara acorazada y que les pida favores.
—Estáis dramatizando en exceso...
—Yo no me arrodillo, maese Sulfur.
Después de lo que Monza acababa de decir, a Sulfur le llegó el turno de hacer una pausa. Pero no fue muy larga, porque, acto seguido, preguntó:
—¿Vuestra Excelencia me permitiría hablar con franqueza?
—Me gustaría ver cómo lo intenta.
—Sois nueva en las maneras del poder. Todo el mundo se arrodilla ante alguien. Si sois demasiado orgullosa para aceptar nuestra mano amiga, otros lo harán.
Monza sonrió de manera burlona, aunque, bajo aquel desprecio, su corazón latiese muy fuerte, y dijo:
—Pues les deseo buena suerte a ellos y a usted. Quizá su mano amiga les ofrezca a ellos mejores resultados que a Orso. Me parece que Ishri había pensado comenzar por Puranti en su búsqueda de nuevos amigos. Por eso le aconsejo que se dirija a Ospria, a Sipani o a Affoia. Estoy segura de que en Styria encontrará a alguien que acepte su dinero. Somos famosos por nuestras putas.
—Talins tiene una elevada deuda con mis jefes —la sonrisa retorcida de Sulfur se hizo mayor.
—La tenía Orso, así que pídanle el dinero a él. Aunque creo que lo tiramos con los desperdicios de la cocina. Si excava en la base de la montaña, seguro que lo encontrará. Le dejaré con gusto una toalla para que se limpie las manos.
—Sería una vergüenza —aunque sonriese, su amenaza era más que evidente— que tuviéramos que aprovecharnos de la rabia de la reina Terez para que se vengase de quienes mataron a su padre.
—¡Ah, venganza, venganza! —Monza le dedicó una de sus sonrisas—. Yo no me asusto de las sombras, maese Sulfur. Aunque pueda asegurarme que Terez quiera provocar una gran guerra, la Unión se está quedando en los huesos. Tienen enemigos al norte y al sur, y también dentro de sus fronteras. Si la esposa del Alto Rey quiere mi pequeño trono, bueno, pues que venga y que me lo dispute. Pero creo que Su Augusta Majestad tiene otras preocupaciones.
—Creo que no sois consciente de los peligros que anidan en los sombríos rincones de este mundo —la enorme mueca que Sulfur exhibía en aquel momento estaba exenta de cualquier sentido del humor—. Incluso ahora, mientras hablamos, vos estáis sentada aquí... sola —la mueca se había convertido en una sonrisa impúdica y airada, llena de dientes blancos y aguzados—. Sola, demasiado sola.
—¿Sola? —Monza parpadeaba, como burlándose de él.
—Estás equivocado —Shenkt acababa de llegar al lado de Sulfur sin que éste se diese cuenta, caminando silenciosamente, justo para quedarse cerca de su hombro derecho, tan cerca como su sombra. El representante de Valint y Balk se volvió en redondo, retrocedió un paso, espantado, y se quedó helado, como si, al volverse, descubriera que la Muerte le había estado echando el aliento en el cogote.
—Tú —dijo con un susurro.
—Sí.
—Creía...
—No.
—Entonces... ¿todo esto es obra tuya?
—Mi mano ha estado por medio —Shenkt se encogió de hombros—. Pero el caos es el estado natural de las cosas, porque la gente siempre tira por donde quiere. Sólo los que quieren que el mundo marche junto por el mismo camino son los que lanzan el desafío.
—A nuestro maestro no... —los ojos de diferente color miraron a Monza y luego a Shenkt.
—A tu maestro —dijo Shenkt—. Yo ya no tengo ninguno, ¿no lo recuerdas? Le dije que había terminado con él. Siempre que puedo, advierto a la gente, y ahora te toca a ti. Vete. Si vuelves, no me encontrarás de tan buen humor. Vete y habla con aquel a quien sirves. Dile que yo solía ser útil a aquellos a quienes servía. Ni ella ni yo nos arrodillamos.
Sulfur asintió lentamente con la cabeza. Luego, mientras su boca volvía a exhibir la sonrisa que tenía al entrar, dijo:
—Pues, entonces, morid de pie —luego se volvió hacia Monza y repitió la misma reverencia de antes—. Tendréis noticias nuestras —y salió con paso firme y presuroso de la habitación.
—Se lo ha tomado bien —Shenkt enarcó las cejas después de que Sulfur se hubiese ido.
—Hay un montón de cosas que no me has contado —Monza acababa de darse cuenta de que reía.
—Sí.
—¿Quién eres, realmente?
—He sido muchas cosas. Aprendiz, embajador, el que resuelve problemas que se les resisten a otros. Por lo que parece, hoy he sido el que zanja las cuentas de otros.
—Parece mierda ocultista. Cuando quiero oír un acertijo, me voy a ver a una echadora de cartas.
—Eres una gran duquesa. Seguro que alguna viene a visitarte.
—Le conocías —dijo, señalando las puertas con la cabeza.
—Le conocía.
—¿Teníais el mismo maestro?
—El mismo. Antaño. Hace mucho tiempo.
—¿Trabajaste para un banco?
—En cierta manera, sí —su sonrisa era triste—. Suelen hacer algo más que contar monedas.
—Ya lo estoy viendo. ¿Y ahora?
—Ahora, ya no me arrodillo.
—¿Por qué me has ayudado?
—Porque ellos hicieron a Orso, y yo acabo con todo lo que ellos hacen.
—Por venganza.
—Aunque no sea el mejor móvil, de lo malo siempre puede salir algo bueno.
—Pero había algo más.
—Claro que sí. Como eras la responsable de todas las victorias de Orso, te vigilaba, pensando que él perdería parte de su fuerza cuando yo te matase. Pero sucedió que Orso se me adelantó. Por eso te curé, sin dejar de pensar que podría convencerte para matar a Orso y ocupar su lugar. Pero subestimé tu determinación, y entonces te escapaste. Y, como había supuesto, proseguiste con tu empeño de matar a Orso...
—Y ocupé su sitio —Monza se agitó en la silla que había pertenecido a su antiguo jefe, sintiéndose un tanto incómoda en ella.
—¿Por qué alterar el curso de un río que ya ha decidido seguir un camino? Digamos que nos hemos ayudado el uno al otro —y entonces puso de nuevo su extraña sonrisa de calavera—. Los dos teníamos asuntos que zanjar.
—Al zanjar los tuyos, creo que me he hecho con unos cuantos enemigos muy poderosos.
—Y tú, al zanjar los tuyos, has sumergido a Styria en el caos.
—No era mi intención —pero él tenía razón.
—Cuando se abre la caja de los truenos, las intenciones ya no significan nada. Y ahora la caja ha quedado tan abierta como una tumba recién excavada. Me pregunto qué saldrá de ella. ¿Unos buenos líderes capaces de llevarnos a todos por el buen camino, para que una Styria más luminosa se convierta en el faro que debe seguir todo el mundo? ¿Las sombras despiadadas de los tiranos de antaño, condenadas a seguir las huellas del pasado? —los brillantes ojos de Shenkt no se apartaban de los suyos—. ¿Cuál de las dos cosas serás tú?
—Supongo que no tardaremos en saberlo.
—Eso digo yo.
Se dio media vuelta, sin hacer ruido al andar, y con el mismo sigilo cerró las puertas tras de sí, dejándola sola.
Todo cambia
—Ya sabes que no tienes por qué hacerlo.
—Lo sé —pero Amistoso quería hacerlo.
—¡Si sólo pudiera conseguir que comprendieses que el mundo de fuera está lleno de... infinitas posibilidades! —el frustrado Cosca se retorcía en la silla de montar. Mientras ambos cabalgaban por el camino que salía del desafortunado pueblo en el que habían acampado las Mil Espadas, Cosca hacía lo imposible para que Amistoso lo comprendiese. Pero no lo lograba. Por eso se sentía molesto. En lo que le concernía, pensaba que muy pocas cosas eran mejor. Y eso significaba que el infinito era peor, porque se hallaba demasiado lejos para que le incomodase.
—¡El mundo cambia, se altera, renace nuevamente cada día con una cara diferente! ¡Y nadie sabe lo que puede depararle en cualquier momento!
A Amistoso no le gustaban los cambios. Y lo que menos le gustaba del mundo era lo que pudiese depararle en cualquier momento.
—Ahí fuera hay mil placeres diferentes que podrás degustar.
La gente que no era como él se complacía en degustar mil placeres diferentes.
—¡Cerrarte a la vida es... admitir la derrota!
Amistoso se encogió de hombros. La derrota jamás le había asustado. Carecía de orgullo.
—Te necesito. Desesperadamente. Un buen sargento vale más que tres generales.
Se hizo un largo silencio mientras los cascos de sus caballos pisoteaban la costra de aquel camino tan reseco.
—¡Bueno! ¡Maldición! —Cosca se echó un trago de la petaca—. Lo he intentado todo.
—Y yo te lo agradezco.
—¿Estás seguro?
—Lo estoy.
Lo que más miedo le daba a Amistoso era que no quisieran dejarle volver. Incluso Murcatto le había dado un documento con un sello muy grande que debía entregar a las autoridades de Musselia. En él se detallaba su participación en los asesinatos de Gobba, Mauthis, el príncipe Ario, el general Ganmark, Fiel Carpi, el príncipe Foscar y el gran duque Orso de Talins, la cual merecía una sentencia a cadena perpetua que él mismo podría revocar cuando desease la libertad. Amistoso esperaba que aquello nunca sucediese. Aquel documento era el único pago que había pedido por sus servicios, el mejor regalo que jamás hubiese recibido, el cual mantenía doblado dentro del bolsillo interior de la casaca, justo al lado de sus dados.
—Te echaré de menos, amigo mío, te echaré de menos.
—Y yo a ti.
—¿Tanto que podría convencerte para que te quedases conmigo?
—No.
Para Amistoso, todo aquello era la vuelta al hogar que había deseado desde hacía tanto tiempo. Sabía cuántos árboles había hasta la puerta, que volvía a contar, sintiendo un calorcillo en el pecho. Se irguió en los estribos y echó un rápido vistazo a la puerta de la entrada, un rincón de ladrillos oscuros que quedaba encima de la vegetación. Aunque su arquitectura no hubiera sido diseñada para henchir de alegría el pecho de los presidiarios, el corazón de Amistoso brincó en el suyo nada más verla. Sabía cuántos ladrillos tenía la arquivolta, porque había estado pensando en ellos, echándolos de menos, soñando con ellos todo el tiempo. Sabía cuántos barrotes de hierro tenían las grandes puertas, sabía...
Amistoso frunció el ceño cuando el camino llegó a la última curva que había antes del edificio. Las puertas estaban abiertas. Un presagio terrible borró la alegría que sentía. Que una cárcel tuviese las puertas abiertas significaba lo peor. Eso no formaba parte de la rutina cotidiana.
Bajó de su caballo haciendo una mueca de dolor al sentir que su brazo derecho se había quedado rígido, porque, aunque le hubieran quitados todas las astillas que tenía dentro, aún se le estaba curando. Caminó despacio hacia la puerta, casi con miedo de mirar por su interior. Un hombre de aspecto andrajoso se sentaba en los escalones de la caseta donde los guardias solían montar guardia.
—¡No he hecho nada! —exclamó mientras levantaba las manos—. ¡Lo juro!
—Ésta es una carta firmada por la gran duquesa de Talins —Amistoso desplegó el documento que atesoraba y se lo enseñó, aún sin perder del todo la fe—. Deben ponerme en custodia ahora mismo.
Aquel hombre se le quedó mirando un momento y dijo:
—Amigo, no soy un guardia. Sólo uso la caseta para dormir en ella.
—¿Y dónde están los guardias?
—Se han ido.
—¿Ido?
—Supongo que se largaron cuando... no pudieron cobrar el sueldo a fin de mes por los motines de Musselia.
—¿Y los prisioneros? —Amistoso sentía un escalofrío detrás del cuello.
—Los soltaron. La mayoría de ellos salieron corriendo. Algunos se quedaron. ¡Imagínate que por la noche se encerraban en sus celdas!
—Sí, me lo imagino —dijo Amistoso, que sentía una gran nostalgia.
—Supongo que no sabrían adónde ir. Pero al final estaban hambrientos y acabaron yéndose. Ya no queda nadie.
—¿Nadie?
—Sólo yo.
Amistoso levantó la mirada hacia el estrecho sendero que llevaba desde la rocosa falda de la colina hasta la entrada de la cárcel. Estaba vacío. Las celdas se encontraban en silencio. Quizá aún se pudiera ver el trozo circular de cielo desde el fondo de la vieja cantera, pero ya no sonaba el ruido de los pasadores de hierro que, noche tras noche, mantenían sanos y salvos a los prisioneros. Nada quedaba de aquella rutina tan reconfortante que arropaba sus vidas con el mismo cariño que la madre al arrebujar a su hijo. Ya era imposible partir limpiamente en pequeños segmentos los días, los meses, los años. El gran reloj se había parado.
—Todo cambia —dijo Amistoso en voz baja.
—El mundo es puro cambio, amigo mío —Cosca acababa de darle una palmada en el hombro—. Aunque a todos nos gustaría volver atrás, el pasado ya ha dejado de ser. Debemos mirar hacia delante. Debemos cambiarnos a nosotros mismos, por doloroso que resulte, o quedarnos atrás.
Eso parecía. Amistoso le dio la espalda a Seguridad y, con cierto pesar, montó en su caballo.
—Mirar hacia delante —dijo—. ¿Para qué? ¿Infinitas posibilidades? —sintió que el pánico se apoderaba de él—. Mirar hacia delante depende de donde pongas la cara. ¿Dónde tendré que ponerla ahora?
—La vida consiste en hacerse siempre esa pregunta —Cosca hizo una mueca mientras obligaba a su caballo a volver la grupa—. ¿Puedo hacerte una sugerencia?
—Por favor.
—Voy a intentar reorganizar las Mil Espadas... o, al menos, a los que aún no se hayan marchado para disfrutar del botín obtenido en Fontezarmo. Si no lo consigo, buscaré un trabajo estable con la duquesa Monzcarro... y luego bajaré a Visserine para insistir en mis pretensiones al viejo trono de Salier —desenroscó el tapón de su petaca—. Mis pretensiones según derecho —se echó un trago y eructó, dejando medio mareado a Amistoso por el fuerte relente de licores espirituosos—. A fin de cuentas, ese título me lo prometió el rey de Styria. La ciudad es un caos, y esos bastardos necesitan a alguien que los guíe por el buen camino.
—¿Tú?
—¡Y tú, amigo mío, y tú? Nada es más valioso para el gobernante de una gran ciudad que contar con un hombre honrado.
Amistoso se tomó su tiempo para echar una última mirada a la puerta que comenzaba a desaparecer entre los árboles y dijo:
—Quizá vuelva a estar en servicio algún día.
—Quizá. Pero, mientras tanto, en Visserine podremos hacer un noble uso de nuestras capacidades. Mis pretensiones se ajustan a derecho. Como sabes, nací en esa ciudad. Allí hay trabajo por hacer. Mucho... trabajo.
—¿Estás borracho? —Amistoso le miró de lado.
—De la manera más ridícula, amigo mío, y tonta. Esta porquería es muy buena. El viejo licor de uva —Cosca echó otro trago y se relamió—. El cambio, Amistoso..., el cambio es algo divertido. En ocasiones, la gente cambia para mejor. Y en otras para peor. Y con frecuencia, con mucha frecuencia, si el tiempo y la oportunidad lo permiten... —agitó la petaca durante un instante y se encogió de hombros—, se vuelve a ser como se era antes.
Final feliz
Pocos días después de que le hubiesen metido en aquel sitio, levantaron una horca justo enfrente. Si se subía encima del jergón y apoyaba la cabeza en los barrotes, podía verla desde la pequeña ventana de su celda. Aunque a cualquiera le habría extrañado la molestia que se tomaba para ver cómo la construían, él quería verla. Quizá por eso era tan diferente de los demás. Era una enorme plataforma de madera con una viga transversal y cuatro lazos corredizos. Con unas trampillas en el suelo para que, sólo con mover una palanca, cuatro cuellos se rompieran como si fuesen unas simples ramitas. Menudo trasto. Tenían máquinas para todo, para plantar la cosecha, para imprimir y, por lo que podía ver, también para matar a la gente. Quizá eso fuera a lo que Morveer se había referido hacía tantos meses, cuando le había largado aquel discurso sobre la ciencia.
Después de que cayera la fortaleza, habían ahorcado a muy poca gente: a algunos de los antiguos empleados de Orso, de los que alguien quería vengarse por alguna ofensa anterior; a un par de soldados de las Mil Espadas que debían de haber dado algún paso en falso, puesto que las normas que impedían ciertos tipos de saqueo escaseaban. Pero llevaban bastante tiempo sin ahorcar a nadie. Quizá siete u ocho semanas. Aunque hubiera debido contar los días, ¿acaso eso le habría sacado de allí? Su hora se acercaba, de eso estaba seguro.
Todas las mañanas, cuando las primeras luces reptaban por el interior de la celda y le despertaban, su primera pregunta era si irían a ahorcarle aquel mismo día.
En ocasiones deseaba no haber traicionado a Monza. Pero sólo para librarse del destino que le aguardaba. No porque se arrepintiese de nada de lo que había hecho. Probablemente, su padre no lo habría aprobado. Probablemente, su hermano se habría reído, diciendo que no le extrañaba. Sin duda alguna, Rudd Tresárboles habría movido la cabeza y comentado que la justicia acudiría en su ayuda. Pero Tresárboles había muerto, y la justicia con él. El hermano de Escalofríos era un bastardo con cara de héroe cuyas burlas ya no significaban nada para él. Y su padre había vuelto al barro, dejándole solo para que descubriese por su cuenta cómo hay que hacer las cosas. Demasiado para llegar a ser buena persona, y también demasiado para hacer las cosas bien.
De vez en cuando se preguntaba si Carlot dan Eider habría conseguido escapar del lío en que su fracaso debía de haberla metido, y si el Lisiado habría acabado por atraparla. Se preguntaba si Monza habría podido matar personalmente a Orso y si todo habría terminado. Se preguntó quién era el bastardo que había salido de la nada y le había hecho recorrer de un puñetazo toda la sala. No creía poder encontrar las respuestas. Pero así es la vida. Uno no siempre tiene todas las respuestas.
Seguía subido a la ventana cuando escuchó un ruido de llaves en el pasillo y casi sonrió aliviado al saber que ya era la hora. Saltó del jergón con un brinco, la pierna derecha aún insensible en el sitio en que Amistoso le había clavado el cuchillo; se irguió todo lo alto que era y se situó frente a la puerta de metal.
Aunque no se le había pasado por la imaginación que pudiera ir a verle en persona, se alegró de comprobar lo contrario. Se alegró por tener la oportunidad de mirarla a los ojos una vez más, aun siendo ella su carcelera y estando acompañada por media docena de guardias. Parecía estar bastante bien, eso era indudable, menos delgada de lo usual y no tan seria. Limpia, tersa, pulida y rica. Como la realeza. Resultaba difícil creer que hubiera tenido que ver algo con él.
—Vaya, dichosos los ojos —dijo—. La gran duquesa Monzcarro. ¿Cómo te las arreglaste para salir tan bien del atolladero?
—La suerte.
—Tú sí que la tienes. Yo nunca tuve mucha —el carcelero metió la llave en la cerradura y la puerta se abrió con un chirrido. Dos de los guardias se acercaron a Escalofríos y le pusieron unas esposas en las muñecas. Le pareció que comenzar una pelea no conduciría a nada, y que sólo serviría para complicar aún más las cosas. Le hicieron caminar por el pasillo hasta llegar frente a ella.
—Menudo viaje el que hicimos tú y yo, ¿verdad, Monza?
—Fue muy bueno —contestó ella—. Escalofríos, tú mismo te perdiste.
—No. Me encontré a mí mismo. ¿Vas a ahorcarme? —aunque la idea no le entusiasmase mucho, tampoco le preocupaba demasiado. Peor le parecía pudrirse en aquella celda.
Ella le miró durante un buen rato. Sus ojos azules seguían siendo fríos. Le miró como la primera vez que se conocieron. Como si no fuera a sorprenderse por nada de lo que él pudiese hacer.
—No.
—¿Eh? —no se lo esperaba. Casi le resultaba decepcionante—. ¿Y entonces?
—Puedes irte.
—¿Que puedo hacer qué? —parpadeó.
—Irte. Eres libre.
—No suponía que aún te importase algo.
—¿Quién dice que me importases algo alguna vez? Lo hago por mí, no por ti. Ya me he vengado de todo lo que quería.
—Vaya, ¿quién lo hubiera pensado? —Escalofríos se burlaba de ella—. La Carnicera de Caprile. La Serpiente de Talins. La buena persona. Todo en uno. Suponía que no te importaba hacer lo correcto, que la piedad y la cobardía eran lo mismo para ti.
—Pues, entonces, llámame cobarde. Podré vivir con eso. Pero no vuelvas nunca. Mi cobardía tiene límites —y se sacó la sortija del dedo, la que tenía aquel enorme rubí tan rojo como la sangre, y la tiró encima de la paja llena de porquería que estaba a sus pies—. Cógela.
—De acuerdo —se agachó, escarbó entre la suciedad y la cogió, para luego limpiarla con su camisa—. No me siento orgulloso —Monza se volvió y echó a andar hacia la escalera, hacia la luz de las antorchas que salía de ella—. ¿Y así termina todo? —preguntó, mientras la seguía—. ¿Es el final?
—¿Crees que te merecías algo mejor? —y desapareció.
—No, algo mucho peor —dijo, mientras se ponía la sortija en el dedo meñique y veía cómo relucía.
—Vamos, muévete, bastardo —dijo uno de los guardias con muy malos modos mientras meneaba una espada desenvainada.
—Oh, ya me voy, no te preocupes. Estoy más que harto de Styria.
Sonrió mientras abandonaba la negrura del túnel y entraba en el puente por el que se salía de Fontezarmo. Se rascó en la cara, porque le picaba, y aspiró una bocanada de aire, frío, libre. Considerando todo lo sucedido, además de su mala fortuna, le pareció que las cosas no le habían ido tan mal. Aunque hubiese dejado un ojo en Styria, aunque estuviese saliendo de ella sin ser más rico que cuando había bajado del barco. Pero se había convertido en mejor persona, de eso no había duda. En un hombre más sabio. Harto de haber sido siempre su peor enemigo. Ya era otra persona.
Pensó en la manera de regresar al Norte para encontrar algún trabajo que se amoldase a su modo de ser. Quizá se acercaría a Uffrith para hacerle una corta visita a su viejo amigo Vossula. Echó a andar montaña abajo, lejos de la fortaleza, pisando con sus botas la corteza reseca del polvoriento camino.
A su espalda, el amanecer tenía el color de la sangre enferma.
Agradecimientos
Como siempre, a cuatro personas sin las cuales esta novela no habría visto la luz:
Ben Abercrombie, que se fatigó los ojos leyéndola. Nick Abercrombie, que se fatigó los ojos oyendo hablar de ella. Rob Abercrombie, que se fatigó los dedos al pasar sus páginas. Lou Abercrombie, que se fatigó los brazos sosteniéndome.
Y, también, mi agradecimiento más cordial:
A toda la gente tan encantadora como inteligente de mi editorial británica, Gollancz, y de su pariente Orion; sobre todo Simon Spanton, Jo Fletcher, Jon Weir, Mark Stay y Jon Wood. Y, cómo no, a todos los que han contribuido a hacer, publicar, publicitar, traducir y, sobre todo, vender, mis libros, en cualquier parte del mundo en que se encuentren.
A los artistas responsables, del modo que sea, de hacerme parecer elegante: Didier Graffet, Dave Senior y Laura Brett.
A los editores del otro lado del charco: Devi Pillai y Lou Anders.
A otros profesionales tercos que me ofrecieron diversos, y misteriosos, servicios: Robert Kirby, Darren Turpin, Matthew Amos y Lionel Bolton.
A todos los escritores cuyos caminos se cruzaron con el mío, ya fuese electrónicamente o en carne y hueso, y que me ofrecieron ayuda y risas, junto con unas cuantas ideas que valía la pena robarles, entre los que se cuentan, aun siendo muchos más, los siguientes: James Barclay, Alex Bell, David Devereux, Roger Levy, Tom Lloyd, Joe Mallozzi, John Meaney, Richard Morgan, Adam Roberts, Pat Rothfuss, Marcus Sakey, Wim Stolk y Chris Wooding.
Y finalmente, aunque hubiera debido decir primeramente: Por su ilimitado apoyo, consejo, comida y bebida, y, ya saben, por su labor de edición por encima y más allá de la llamada del deber, a mi editora Gillian Redfearn. Que pueda seguir con ella por largo tiempo. Porque no voy a escribir todas estas malditas cosas yo solo...
Este archivo fue creado
con BookDesigner
bookdesigner@the-ebook.org
26 de mayo de 2011