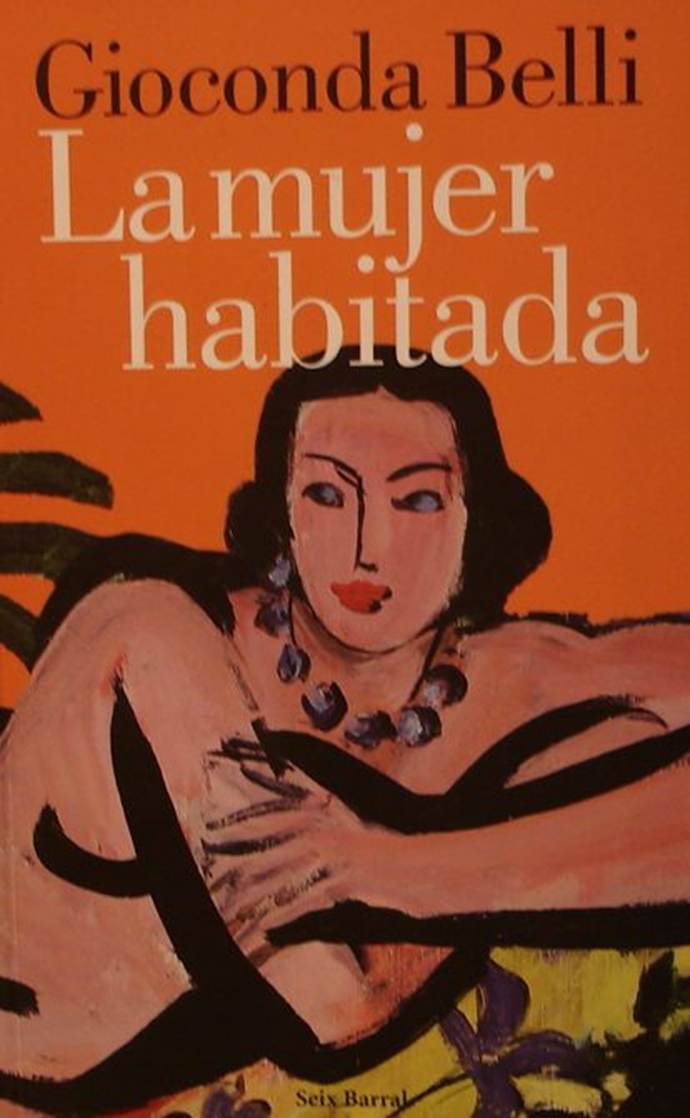
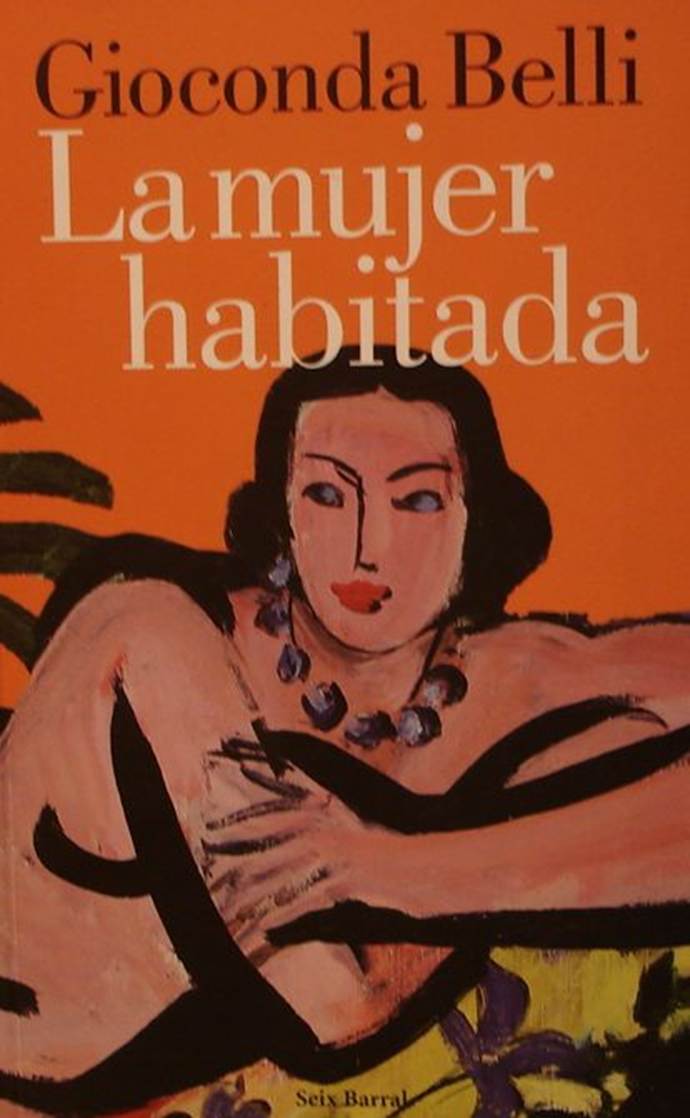
Gioconda Belli
La Mujer Habitada
"Rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre. Y juntos vivirán y morirán. Pero nace nuevamente. Nacerán y volverán a morir y otra vez nacerán. Y nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira."
Eduardo Galeano
Mito de los indios makiritare. Memorias del Fuego
Herria isilerazi nahi izan zuten,
bitza kendu,
mintzaira eragotzi.
eta iroultza sortu zen.
emakumea isilerazi nahi izan zuten,
mutu bíhurtu, enoratu, baztertu,
eta orduan HITZA jaio zen, Emakume hitza,
iraultza, bici-iturri.
Laura Mintegi
Capítulo 1
AL AMANECER EMERGÍ. Extraño es todo lo que ha acontecido desde aquel día en el agua, la última vez que vi a Yarince. Los ancianos decían en la ceremonia que viajaría hacia el Tlalocan, los jardines tibios de oriente -país del verdor y de las flores acariciadas por la lluvia tenue- pero me encontré sola por siglos en una morada de tierra y raíces, observadora asombrada de mi cuerpo deshaciéndose en humus y vegetación. Tanto tiempo sosteniendo recuerdos, viviendo de la memoria de maracas, estruendos de caballos, los motines, las lanzas, la angustia de la pérdida. Yarince y las nervaduras fuertes de su espalda. Hacía días que oía los pequeños pasos de la lluvia, las grandes corrientes subterráneas acercándose a mi morada centenaria, abriendo túneles, atrayéndome a través de la porosidad húmeda del suelo. Sentía que estaba cercano el mundo, lo veía acercarse en el diferente color de la tierra.
Vi las raíces, las manos extendidas, llamándome. Y la fuerza del mandato me atrajo irremisiblemente. Penetré en el árbol, en su sistema sanguíneo, lo recorrí como una larga caricia de savia y vida, un abrir de pétalos, un estremecimiento de hojas. Sentí su tacto rugoso, la delicada arquitectura de sus ramas y me extendí en los pasadizos vegetales de esta nueva piel, desperezándome después de tanto tiempo, soltando mi cabellera, asomándome al cielo azul de nubes blancas para oír los pájaros que cantan como antes.
Canté también con mis nuevas bocas (hubiera querido danzar) y hubo azahares sobre mi tronco y en todas mis ramas, olor de naranjas. Me pregunto si habré llegado, por fin, a las tierras tropicales, al jardín de abundancia y descanso, a la alegría tranquila e interminable reservada a los que mueren bajo el signo de Quiote-Tlátoc, señor de las aguas… Porque no es tiempo de floraciones; es tiempo de frutos. Pero el árbol ha tomado mi propio calendario, mi propia vida; el ciclo de otros atardeceres. Ha vuelto a nacer, habitado con sangre de mujer.
Nadie sufrió este nacimiento, como sucedió cuando asomé la cabeza entre las piernas de mi madre. Esta vez no hubo incertidumbre, ni desgarraduras en la alegría. La partera no enterró mi xicmetayotl, mi ombligo, en la esquina oscura de la casa; ni me tomó en sus brazos para decirme: "Estarás dentro de la casa como el corazón dentro del cuerpo… serás la ceniza que cubre el fuego del hogar". Nadie llora al ponerme nombre, como hubo de hacerlo mi madre, porque desde la aparición lejana de los rubios, de los hombres con pelos en la cara, todos los augurios eran tristes y hasta temían llamar al adivino para que me pusiera nombre, me diera mi tonalli. Temían conocer mi suerte. ¡Pobres padres! La partera me lavó, me purificó implorando a Chalchiuhtlicue, madre y hermana de los dioses y en esa misma ceremonia, me llamaron Itzá, gota de rocío. Me dieron mi nombre de adulta, sin esperar que llegara mi tiempo de escogerlo, porque temían el futuro.
En cambio, ahora todo parece tranquilo a mi alrededor: hay arbustos recién cortados, flores en grandes maceteras y un viento fresco que me mueve, me mece de un lado al otro como si así me saludara, me diera la bienvenida a la luz después de tanta oscuridad.
Extraño es este entorno. Me rodean muros. Construcciones de anchas paredes como las que nos hacían levantar los españoles.
Vi una mujer, la que cuida el jardín. Es joven, alta, de cabellos oscuros, hermosa. Tiene rasgos parecidos a las mujeres de los invasores, pero también el andar de las mujeres de la tribu, un moverse con determinación, como nos movíamos y andábamos antes de los malos tiempos. Me pregunto si trabajará para los españoles. No creo que trabaje la tierra, ni sepa hilar. Tiene manos finas y unos ojos grandes, brillantes. Brillan con el asombro de quien aún descubre.
Todo quedó en silencio cuando se marchó; no escuché sonidos de templo, movimiento de sacerdotes. Sólo la mujer habita esta morada y su jardín. No tiene familia, ni señor y no es diosa porque teme: cerró puertas y candados antes de marcharse.
El día que floreció el naranjo, Lavinia se levantó temprano para ir a trabajar por primera vez en su vida.
Soñolienta apagó el despertador. Odió su mugido de sirena de barco alborotando la paz de la mañana. Se frotó los ojos y se desperezó.
El olor entraba por todas partes. La esencia de los azahares la sitiaba desde el jardín con insistencia. Se asomó a la ventana, arrodillándose sobre la cama y desde allí miró el naranjo florecido.
Era un árbol viejo, situado justo frente a la ventana de la habitación. El jardinero de su tía Inés lo había sembrado tiempo atrás, jurando que daría frutos todo el año porque era un injerto producto de la acuciosidad de sus manos de curandero, jardinero, conocedor de hierbas. La tía le tomó cariño al árbol, a pesar de que nunca, mientras ella vivió, dio muestras de querer florecer.
Serían las lluvias tardías de diciembre, pensó Lavinia. "Lluvias fuera de estación, señales de prodigio" solía decir su abuelo.
Perezosa, se metió al baño. Encendió la radio al pasar, levantando del suelo la ropa dejada caer con descuido cuando llegó trasnochada a acostarse. Le gustaba su habitación, arreglada con canastos y colchas de colores. Con un sueldo de arquitecto, podría mejorar la decoración folklórica pensó, mientras se bañaba, entusiasmándose ante la perspectiva de su primer día de trabajo.
El olor de los azahares llovía en el agua de la ducha. Era un buen augurio que el árbol hubiera florecido ese día precisamente, se dijo, frotándose el pelo largo y castaño, pasándose luego el peine para desenredarlo. Salió del baño secándose en la enorme toalla playera y se maquilló ante el espejo, aumentando el tamaño de sus ojos, los rasgos de su cara llamativa. No le habría gustado ser como Sara, su mejor amiga; tener rasgos de muñeca de porcelana. La imperfección tenía sus atractivos. Su cara que, en otro tiempo, no hubiera tenido mayor éxito, no podía estar más a tono con la música rock, la moda hippie, las minifaldas, la continuada rebeldía de la década anterior, la modernidad descuidada de principios de los setenta.
Sí, se dijo, escogiendo cuidadosamente la ropa, sacudiendo la cabeza para acomodar los rizos -el secreto era no peinarse- ella estaba a tono con la época. Hacía más de un mes se había trasladado a la casa de la tía Inés, abandonando la casa paterna. Era mujer sola, joven e independiente.
La tía Inés era quien de niña la había criado. En esa casa, solía pasar largas temporadas porque sus padres andaban muy ocupados con la juventud, la vida social y el éxito. Sólo cuando se percataron que ya estaba crecida, cuando le vieron asomar la edad, los senos, el vello, las curvas, pusieron en plena vigencia la patria potestad para mandarla a estudiar a Europa, como se estilaba en ese tiempo entre la gente de linaje.
La tía Inés no hubiera querido verla partir nunca, pero abrumada por los derechos paternos del hermano, se conformó con aleccionarla para que no se dejara convencer de estudiar para secretaria bilingüe u optometrista. Ella quería ser arquitecta y tenía derecho, le dijo. Tenía derecho a construir en grande las casas que inventaba en el jardín, las maquetas minuciosamente construidas con palos de fósforos y viejas cajas de zapatos, las mágicas ciudades. Tenía derecho a soñar con ser algo; a ser independiente. Y le allanó el camino antes de morir. Le heredó la casa del naranjo y todo cuanto contenía "para cuando quisiera estar sola".
Lavinia terminó de vestirse, aspirando a pleno pulmón el olor fragante en pleno enero, sin percatarse del calendario alterado de la naturaleza, sin sospechar el destino marcándola con su dedo largo e invisible.
Cerró la puerta de la habitación y recorrió la casa revisando trabas y candados. Era una construcción hermosa. Una versión reducida de las enormes mansiones coloniales volcadas hacia el patio interior.
Cuando ella llegó padecía la decrepitud y el abandono. Le crujían las puertas, le goteaba el techo; sufría el reumatismo de la humedad y el encierro. Con el producto de la venta de muebles antiguos y sus conocimientos de arquitectura, la arregló; la convirtió en selva llenándola de plantas, cojines y cajones de colores, libros, discos. Le alborotó el orden que suelen habitar las personas maduras y solitarias. El desorden era evidente hoy, pasado el fin de semana sin Lucrecia, la doméstica, la única que ordenaba porque ella estaba acostumbrada a la vida acomodada y fácil. Sólo cuando llegaba Lucrecia, tres días a la semana, la casa se desalojaba de polvo y se comía comida caliente. El resto del tiempo, Lavinia se contentaba con emparedados, queso, jamón, salami, cacahuetes, porque no sabía cocinar.
El viento de enero que esparcía por las cunetas las flores rosadas de los árboles de roble, la despeinó cuando salió a la calle y caminó por las anchas aceras de su barrio. Casi nunca veía a sus vecinos. Eran personas mayores, coetáneos de la tía. Esperaban la muerte guardando silencio, cobijando recuerdos detrás de los muros de sus mansiones, apagándose en la penumbra de los aposentos. Le entristecía verlos a veces, por las tardes, meciéndose solitarios en blancas butacas detrás de las puertas abiertas de viejas salas. La vejez se le hacía un estado terrible y solitario. Se volvió con cierta melancolía a mirar su casa, pensando en su tía Inés. Quizás había sido mejor que muriera sin llegar a la decrepitud, aun cuando ahora le habría gustado ver su figura larga y espigada despidiéndola desde la puerta como cuando ella salía, lavadita y planchada, para ir al colegio en la mañana. Esta vez, estaba segura, la tía la habría despedido de mujer a mujer, viviendo en ella los sueños que su época no le permitió realizar. Viuda desde joven, nunca pudo sobreponerse al espanto de la soledad. De poco le sirvió dedicarse a ser madrina de poetas y artistas, inquieta mecenas de su tiempo de miriñaques y recato. La última imagen que conservaba de ella, era la despedida en el aeropuerto de Fiumicino. Habían pasado juntas dos meses de vacaciones. Le confesó que la echaba tanto de menos que se estaba muriendo de tristeza. Lavinia no le creyó, no sospechó la enfermedad mortal que la consumía por aquella su sonrisa contradictoria y su insistencia de que mejor aprovechara el tiempo al máximo -nunca se sabía lo que la vida podía depararle a uno- y se quedara unos meses aprendiendo francés. Estaba delgada y lloró en el aeropuerto. Lloraron las dos abrazadas ante las conmovidas miradas de italianos simpatizantes de la expresividad. Lavinia le prometió largas cartas. Pronto volvería y estarían juntas y felices. Nunca la volvió a ver. Cuando murió no quiso asistir a las ceremonias terribles del duelo. Recordaría viva a la tía Inés. Sabía que ella habría estado de acuerdo.
Las calles, a esa hora, estaban vacías. Apresuró el paso para llegar a la avenida, el límite de su barrio de viejos. En la esquina, detuvo un taxi. El flamante Mercedes Benz, lustrado y vuelto a lustrar, se paró a su lado. Nunca le dejaba de admirar la paradoja de los taxis Mercedes Benz. En Paguas, el Gran General regalaba licencias de libre importación de carros Mercedes Benz a los militares. Los militares vendían los carros Mercedes Benz usados a cooperativas de taxis de las que eran socios, y se compraban modelos nuevos.
Los taxis en Paguas, pobre, polvosa y caliente, eran Mercedes Benz.
No bien se acomodó en los sillones olorosos a cuero, se percató de la transmisión de radio. Transmitían el juicio al alcaide de la prisión La Concordia. El juicio había sido la plática obligada de los últimos días y ella estaba cansada del tema, no quería oír más aquellas atrocidades, pero estaba cautiva en el taxi. El taxista, fumando, no perdía palabra mirando intensamente el tráfico.
Se concentró en la ventana. Desde esa zona alta, se veía la ciudad, la silueta lejana de volcanes pastando a la orilla del lago. El paisaje era hermoso. Tan hermoso como imperdonable el hecho de que le hubieran asignado al lago función de cloaca. Se imaginó cómo sería esta mañana si la ciudad no le diera la espalda al paisaje lacustre, si existiera un malecón en la ribera donde pasearían por las tardes los enamorados y la niñera con azules carritos de bebé. Pero a los grandes generales nunca les había importado la estética. La ciudad era una serie de contrastes: mansiones amuralladas y casas maltrechas.
No podía escapar de la voz del militar médico, el forense, testigo clave del proceso. Su voz sin quiebres describía las cicatrices de torturas encontradas en el cadáver del prisionero. Decía que al hermano del muerto -también acusado de conspirar- el alcaide lo había lanzado al volcán Tago. Un volcán en actividad, con lava rugiente en el cráter. En los atardeceres se veía roja desde el borde. Los españoles conquistadores habían creído que se trataba de oro fundido.
El hombre describía las quebraduras y laceraciones del hermano también asesinado, como si se tratara del dictamen de algún ingeniero dando parte de los efectos de un sismo. El relato abundaba en palabras técnicas.
Recordó cómo se quebraban las columnas después de las explosiones subterráneas, en los documentales que les mostraba el profesor en la Universidad de Bolonia, en Italia. Pero se trataba de seres humanos. Estructuras destruidas de seres humanos.
"Me debí haber quedado en Bolonia", pensó, recordando su apartamento al lado del campanario. Era su reacción cada vez que se topaba con el lado oscuro de Paguas. Pero en Europa se habría tenido que contentar con interiores, remodelaciones de viejos edificios que no alteran las fachadas, la historia de mejores pasados. En Paguas, en cambio eran otros los restos. Se trataba de dominar la naturaleza volcánica, sísmica, opulenta; la lujuria de los árboles atravesando indómitos el asfalto.
Paguas le alborotaba los poros, las ganas de vivir. Paguas era la sensualidad. Cuerpo abierto, ancho, sinuoso, pechos desordenados de mujer hechos de tierra, desparramados sobre el paisaje. Amenazadores. Hermosos.
No quería seguir escuchando sobre muertes. Apoyó la cara en la ventana, observando fijamente las calles. Lo que se necesitaba en Paguas era vida, se dijo, por eso ella soñaba con construir edificios, dejar huella, darle color, armonía al concreto; sustituir las imitaciones de truncados rascacielos neoyorquinos en la avenida Truman -por la que avanzaba lento el taxi en el tráfico- por diseños acordes con el paisaje. Aunque era casi un sueño imposible, pensó, mirando el letrero de la recién inaugurada tienda por departamentos. Desde la calle se podía ver la escalera eléctrica, la gran novedad, la única en todo el país. La tienda había tenido que apostar bedeles en la puerta para evitar la entrada de los desarropados niñitos vende periódicos que, en los primeros días, fueron la ruina del placer de las elegantes señoras electrónicamente elevadas hacia el consumo.
La ciudad buscaba a toda costa la modernidad, usando cualquier tipo de artificio estrafalario. Los muertos eran miembros del clandestino Movimiento de Liberación Nacional. "Son los únicos valientes en este país" decía Adrián, el marido de Sara. "¿De qué otra manera se podía terminar con la subversión?", decía el fiscal, cuando el taxi se detuvo.
Lavinia miró su reloj. Eran las ocho de la mañana. Llegaba puntual. Pagó al taxista. Lo vio mirándole las largas piernas. Sonriendo sarcástico mientras le deseaba un "buen día" después de obligarla a oír aquella descripción pormenorizada de gólgotas criollos.
Penetró en el vestíbulo. El edificio era moderno. Tipo caja de fósforos. Rectangular. Paredes grises y detalles rojos. Tenía ascensor. Señal de status. Otro artificio para afirmar la modernidad. Habría cinco o seis ascensores en toda Paguas. Se instalaban para presumir. A veces en edificios de dos pisos, donde sólo los utilizaban los ejecutivos de mayor jerarquía. Aquí, al menos, eran cuatro los pisos. El ascensor conducía a elegantes despachos de médicos, ingenieros, abogados y arquitectos.
El día que llegó a la entrevista de trabajo, Lavinia se paró en cada piso. Eran todos parecidos. Grandes puertas de madera y los letreros en caracteres dorados.
Empujó las puertas de madera de la firma "Arquitectos Asociados S.A." y se encontró en el vestíbulo sobrio y moderno, frente a la secretaria modosa de ojos verdes que le pidió sentarse. El señor Solera la recibiría en un momento.
Tomó una revista y encendió un cigarrillo. En algún lugar dentro de la oficina, una radio continuaba la transmisión del juicio. Afortunadamente no podía distinguir las palabras.
Para beneficio de su apariencia profesional, fingía mirar atentamente la revista; aquellas casas en cuyos interiores era casi imposible imaginar seres humanos. Diríanse hechas para ángeles etéreos, ajenos a necesidades elementales tales como poner las piernas sobre las mesas, fumar un cigarrillo, comer maní.
En la entrevista, Julián Solera se había extendido sobre las dificultades de ser arquitecto en Paguas. No era como en Europa, le dijo. Llegaban las señoras con sus recortes y les encomendaban diseños de House and Carden y House Beautiful. Se enamoraban de un refugio de montaña en los Alpes y decidían aplicarlo a una casa de veraneo en la playa. Había que convencerlas de que estaban en otro país. El color. Los materiales. Pero ella era mujer, había dicho. Tendría más facilidad para comunicarse. Las mujeres se entendían. Sonrió al recordarlo, al evocar cómo sonriendo lo convenció de que sí. Inicialmente, la miraba con desconfianza. Cuando ella entró a su oficina, la semana anterior, atendiendo a la cita que la amistad de Adrián había facilitado, la observó de arriba abajo, midiéndole el ostensible "pedigree", el largo de la minifalda, el pelo desordenado en rizos. Era un hombre cuarentón, de ojos alertas y actitud pragmática, pero con la necesidad de seducción propia de los hombres latinos a esa edad. Poco tiempo después del primer saludo, cuando ella sacó su portafolio y esgrimió su exquisita preparación académica, el orgullo de sus proyectos universitarios, sus criterios sobre las necesidades de Paguas, defendiendo su amor por la arquitectura con la vehemencia propia de sus veintitrés años, Julián sucumbió. Como niño haciendo piruetas en bicicleta, la introdujo en las complicaciones locales del oficio y no tardó mucho en convencerse de que sería una buena adquisición contratarla. Ella no tuvo remordimientos de conciencia por usar todas las armas milenarias de la feminidad. Aprovechar la impresión que causaban en los hombres las superficies pulidas, no era su responsabilidad, sino su herencia.
La espera se había alargado. Un hombre alto, de contextura mediana y ojos grises, cruzó el recinto y entró al despacho de Solera. La secretaria de ojos verdes le dijo a Lavinia que podía pasar.
El despacho era moderno. Sillones de cuero. Dibujos abstractos en las paredes enmarcados en aluminio. Ventanal de cuarto piso dominando el paisaje del lago. Los volcanes brevando. Enormes mamíferos. El señor Solera se adelantó a saludarla. Le simpatizaba su aire de caballero antiguo, aunque la formalidad la incomodaba. El tratamiento de "usted" le sonaba más apropiado para sus vecinas ancianas que para ella.
– Le presento a Felipe Iturbe -dijo Solera.
El hombre estaba de pie en medio de la estancia, con aire de edificio bien construido. Le dio un apretón de manos fuertes. Lavinia notó su antebrazo musculoso, las nervaduras, la capa de vello negro casi púbico. Era más joven que Solera y la miraba burlón, mientras aquél hacía referencias a su preparación académica, las ventajas de contar con una mujer en el equipo y le explicaba a ella el papel de Felipe como arquitecto coordinador, encargado de asignar y supervisar todos los trabajos. El arquitecto Iturbe, dijo Solera, se encargaría de hacerle familiar las normas y procedimientos de la oficina.
Los dos hombres parecían disfrutar su actitud de paternidad laboral. Lavinia se sintió en desventaja. Hizo una reverencia interna a la complicidad masculina y deseó que las presentaciones terminaran. No le gustaba sentirse en escaparate. Le recordaba su regreso de Europa, cuando sus padres la llevaban a fiestas, engalanada, y la soltaban para que la husmearan animalitos de sacos y corbatas. Animalitos domésticos buscando quién les diera hijos robustos y frondosos, les hiciera la comida, les arreglara los cuartos. Bajo arañas de cristal y luces despampanantes la exhibían como porcelana Limogeso Sevresen, aquel mercado persa de casamientos con olor a subasta. Y ella lo odiaba. No quería más eso. Por escaparlo estaba allí. Se movió incómoda. Finalmente, el señor Solera dio por terminada la introducción y ella salió detrás de Felipe.
Caminaron por el pasillo hacia la estancia iluminada de la sala de dibujo. El ventanal cruzaba la oficina de extremo a extremo, inundándole de luz natural. El decorado era moderno; biombos forrados en tela de saco separaban los espacios para formar cubículos de arquitectos. "Por ser mujer" dijo Felipe, tendría el privilegio de tener su despacho al lado del ventanal. Abrió la puerta para mostrárselo y la llevó después al que él ocupaba. Era ligeramente más grande. Un afiche simple y de colores pastel, anuncio de una exposición de artes gráficas, ocupaba una de las paredes.
En el mueble detrás del escritorio, había una radio negra bastante antigua. Lavinia se preguntó si sería él quien había estado escuchando el juicio, pero no dijo nada. Se sentó en la silla de tela color arena y cromo frente al escritorio, mientras él se quedaba apoyado en la banqueta alta de la mesa de dibujo, a un lado.
– Tenés un nombre extraño -dijo, tuteándola.
– Afición de mi madre a los nombres italianos -respondió ella, haciendo un gesto de burla por las manías maternas.
– ¿Y tenés hermanos con nombres así también? ¿Rómulo, Remo…?
– No. No tengo hermanos. Fui la única hija.
– ¡¡Ahhhü -exclamó él, dejando ir en la expresión las connotaciones obligadas: única hija, niña bien, mimada…
No se dejó intimidar. Bromeó también, diciéndole: qué remedio, nacer era un azar. Le hubiera gustado preguntarle si se hubiera burlado de haber sido ella hombre y tener un nombre como Apolonio o Aquiles, cosa por demás común en Paguas, pero prefirió no confrontarlo al menos ese día. Ya habría tiempo, se dijo. Condujo la conversación hacia el terreno profesional. Felipe sabía el oficio. Le contó que había estudiado algunos años en Alemania. Además de trabajar por el día, impartía clases en la universidad por la noche. Conversando, encontraron preocupaciones comunes sobre la armonía de concreto, árboles y volcanes, la integralidad de los paisajes, el humanismo de las construcciones. Pensó que se entenderían en la profesión. Una hora después, sintió que la miraba de otra forma. Felipe tomó el auricular y sostuvo una conversación monosilábica, de esas que se suelen tener cuando no se quiere hablar en presencia de otra persona. Lavinia trató de hacerse la distraída mirando a su alrededor, hasta que él colgó y dijo que debía salir, dejándola con un juego de planos en la puerta de su oficina.
Ya sola en su cubículo, se sentó en la mesa de dibujo. Dio varias vueltas sobre la banqueta giratoria, divirtiéndose de sentirse "arquitecta" por primera vez. Afuera hacía calor. Se podía ver el vaho reverberando en el asfalto. El vapor subiría al cielo para formar torres de nubes inmensas al atardecer. Cúmulos nimbus magentas y naranjas que se pasearían por el cielo antes de que la luz desapareciera esfumando su primer día de trabajo.
Extendió los planos, esforzándose en reconocer la afinidad de las nomenclaturas. Esto era la "práctica". En la "práctica", los términos teóricos se transformaban. Poco a poco pudo visualizar el Centro Comercial, las casas pequeñas y en serie del nuevo reparto. El diseño era aburrido y standard. Lo mismo podía estar en un suburbio norteamericano que en Paguas. La topografía parecía prometedora. Era una lástima aquellas líneas cuadradas, sin imaginación. Empezó a dibujar círculos, a dejarse llevar por sus impulsos. "Quisiera tu opinión", había dicho Felipe.
Echó de menos una tacita de café. Se levantó y salió del cubículo. Mercedes, la secretaria de los arquitectos, una mujer joven, morena y opulenta, se mostró solícita. "Yo se lo traigo", dijo. Y salió contoneándose, bajo la atenta mirada de los dibujantes. Lavinia se quedó un rato en la puerta, sonriendo a los ojos que lograba encontrar alzados sobre los planos. Mercedes regresó con una taza humeante.
– Aquí tiene, señorita Alarcón -dijo.
– Decime Lavinia -dijo ella-. Eso de "señorita Alarcón" es muy formal. ¿No sabes si Felipe regresará pronto? -preguntó. Mercedes sonrió maliciosa.
– Nunca se sabe a qué hora regresará, cuando sale así a media mañana -dijo.
Volvió temprano en la tarde y Lavinia le lanzó su andanada de ideas.
– Deberías ir a ver el lugar -dijo Felipe.
Capítulo 2
REGRESÓ AL ATARDECER. Abrió puertas y ventanas. Parecía feliz. Tan feliz como yo que me he pasado el día reconociendo el mundo, respirando a través de todas las hojas de este cuerpo nuevo. ¡Quién me hubiera dicho que esto sucedería! Cuando los ancianos hablaban de paraísos tropicales para los que morían en el agua, bajo el signo de Quiote-Tláloc, imaginaba regiones transparentes, hechas de la sustancia de los sueños. La realidad es, a menudo, más fantástica que la imaginación. No vago por jardines. Soy parte del jardín. Y este árbol vive de nuevo con mi vida. Estaba todo maltrecho pero yo he puesto savia en todas sus ramas y cuando venga el tiempo, dará frutos y entonces el ciclo empezará de nuevo.
Me pregunto cuánto ha cambiado el mundo. Mucho ha cambiado, sin duda. Esta mujer está sola. Vive sola. No tiene familia, ni señor. Actúa como un alto dignatario que sólo se sirve a sí mismo. Vino a echarse en la hamaca, cerca de mis ramas. Estira su cuerpo y piensa. Goza de tiempo para pensar. Para estar así, sin hacer nada, pensando.
Me rodean altos muros y escucho sonidos extraños; estruendos de cientos de carretas, como si hubiese una calzada cercana.
Extraña esta paz ruidosa. Me pregunto qué pasaría con los míos.
¿Dónde estará Yarince? ¿Estará tal vez albergado en otro árbol o recorriendo el cielo como lucero, o convertido en colibrí? Todavía me parece oír su grito, aquel grito largo y desesperado horadando el aire como una saeta envenenada.
Me pregunto qué quedaría de nosotros, de mi madre a quien nunca más volví a ver después que me fui con Yarince. Nunca entendí que no podía simplemente quedarme en la casa. Jamás le perdonó a Citlalcoatl que me enseñara a usar el arco y la flecha.
Cuando Lavinia abrió la puerta de la casa, sintió de nuevo la fragancia, el olor de los azahares, el olor a limpio. La casa relucía. Lucrecia había llegado. Encontró la nota con su letra tosca, diciéndole que llegaría temprano el miércoles para verla antes de que se fuera al trabajo y hacerle el desayuno. Sonrió pensando en los mimos de Lucrecia. La forma como su presencia, tres veces a la semana, le arreglaba la vida. Entró en la cocina y se sirvió un trago de ron. Después se dirigió a la hamaca en el corredor. Se dejó caer sobre la manila suave acomodándose a su cuerpo. El corredor se diluía en la penumbra del atardecer. Las sombras descendían silenciosas sobre los objetos quietos. Las flores blancas del naranjo diríanse fosforescentes en la penumbra. Se mecía suavemente con el pie. Era bueno estar allí, en paz. Sola consigo misma. Aunque ahora le hubiera gustado comentar el día con la tía Inés, pensó. Ver la ilusión en sus ojos claros y dulces. Ver el amor que se le derramaba en la mirada cuando ella le contaba éxitos infantiles. O debía tal vez haber visitado a Sara. Pero Sara no entendería que ella se sintiera tan contenta, pensó. Ella no entendía el placer de ser uno mismo, tomar decisiones, tener la vida bajo control. Sara había pasado del padre-padre al padre-marido. Adrián se jactaba delante de ella de llevar los pantalones en la casa. Y Sara podía escucharlo sonriendo. Para ella eso también era "natural". Las fiestas donde los exhibían eran "naturales"; necesidades del apareamiento. Igual que las danzas del cortejo del reino animal. Sara se había casado con tarjetas de cartulina. Letras y redacción recomendadas por Emily Post. Lavinia la recordaba saliendo como una nube vaporosa de tul de la iglesia, con un ramo de orquídeas blancas en la mano. Los guantes largos. Se reproduciría por los siglos de los siglos en nietos bulliciosos y gordos. Esa sería su vida. Su realización. Eso también habrían deseado sus padres para ella. Pero las fiestas del club la aburrían. Prefería otras diversiones.
Quizás algún día le gustaría casarse. Pero no ahora. Casarse era limitarse, someterse. Tenía que aparecer en el camino un hombre muy especial. Y tal vez ni aun así. Se podía vivir juntos. No necesitaban papeles para legalizar el amor.
El aire refrescaba. La luna asomaba su luz amarillenta. El sonido del silencio a ratos le parecía casi amenazante. Quizás debió haber ido a ver a Sara, después de todo, pensó, escuchando el silencio oculto en las ramas del naranjo. Sara la quería y ella quería a Sara. Eran amigas desde muy niñas. Intimas amigas. Se aceptaban a pesar de ser diferentes. Se arrepintió momentáneamente de haber escogido la soledad. Pero se había propuesto aprender a estar sola. Era su manera de rendir homenaje a la tía Inés. "Hay que aprender a ser buena compañía para uno mismo", solía decirle.
Se levantó y encendió la televisión. En la pantalla pequeña, en blanco y negro, pasaban el juicio. El alcaide aparecía condenado. Los guardias del tribunal miraban al médico que lo implicó tan contundentemente. Victoria pírrica de la justicia. Pocos meses después, el alcaide saldría de la prisión por buen comportamiento y asesinaría al médico en un camino desierto.
Hubo una época en que Lavinia pensó que las cosas podían ser diferentes. Una época de efervescencia cuando ella tenía dieciocho años y estaba pasando vacaciones con sus padres. Se encontró las calles cubiertas de afiches del partido de la oposición. La gente cantaba la canción del candidato verde con verdadero entusiasmo. Surcaban ilusiones de que la campaña electoral podría resultar en una victoria opositora. Todos los sueños quedaron dispersos el último domingo de la contienda. Una gran manifestación recorrió las calles demandando la renuncia de la familia gobernante, el retiro del candidato hijo del dictador. Los líderes opositores arengaban a aquella marea humana. Nadie debía moverse. Nadie retirarse a sus casas. Resistencia pacífica contra la tiranía. Hasta que los soldados empezaron a bajar por la avenida con sus cascos de combate hacia el grupo multicolor que se agitaba enervado por los discursos. No hubo quién pudiera contar después cuándo dieron comienzo los disparos, ni cómo aparecieron los cientos de zapatos que Lavinia vio dispersos por el suelo mientras corría en una estampida de caballos desbocados hacia donde su tía Inés agitaba las manos y la llamaba.
Esa noche, las familias esperaron ansiosas escuchando los disparos de los francotiradores en la noche. La madrugada amaneció en medio de un pesado silencio. Las radios anunciaron que el candidato verde y sus colaboradores se habían refugiado en un hotel y solicitado la protección del embajador norteamericano. Se hablaba de trescientos, seiscientos, incontables muertos. Nunca se sabría exactamente cuántas personas murieron ese día llevándose a la tumba la última esperanza de muchos por liberarse de la dictadura.
La represión arreció.
Desde entonces, habían empezado las papeletas: "Sólo queda la alternativa de la lucha armada". Papeletas apareciendo furtivas por debajo de las puertas. Grupos tomándose cuarteles alejados de las ciudades, en los poblados del norte; diciendo encendidos discursos en la universidad; el poder cada vez más compacto y las muertes de "subversivos" a la orden del día.
"Locuras -comentaba su padre- sólo nos queda la resignación" -mientras su madre asentía con la cabeza.
Incluso su tía Inés se desanimó. Lavinia sólo recordaba con escalofríos lo cerca que había estado de una muerte tan inútil. Las noticias concluyeron con un anuncio de medias nylon. "Provocativa libertad que cuesta solamente nueve pesos", proponía el locutor. Sonrió pensando cómo la modernidad en Paguas había ahora llegado a las piernas femeninas, proponiendo panty-house a precios "populares", liberación a través de las medias. Apagó el televisor y se metió a la cama con un libro hasta que la venció el sueño y otra vez apareció el abuelo invitándola a ponerse las alas.
Es de noche. La humedad de la tierra me penetra por estas largas venas de madera. Estoy despierta. ¿Será que nunca más volveré a dormir, nunca más abandonarme a los sueños, nunca más conocer los augurios descifrados de la ensoñación? Seguramente habrá muchas cosas que nunca más volveré a sentir. Mientras miraba a la mujer tan pensativa en el jardín, hubiera querido saber qué meditaba y hubo momentos que me pareció sentirla cerca, como si sus pensamientos se mezclaran con los murmullos del viento.
¡Ah! Pero bien pronto me distraje con la luna. Salió lejos. Se veía grande y amarilla, una fruta madura elevándose en el firmamento, aclarándose, brillando blanca en la medida que se remontaba hacia el punto más alto del cielo. Y las estrellas, otra vez, y su misterio. La noche siempre fue para mí el tiempo de la magia. Volver a verlo después de tantos katunes (cuántos, me pregunto) fue suficiente para despojarme de la tristeza que empezaba a sentir por todos los "nunca más" que me esperan. Debería agradecer a los dioses el haber emergido de nuevo y respirar en tantas ramas, en este ancho vestido verde que me dieron para volver.
Me puse a mecerme en el aire, a columpiarme sintiéndome liviana. Ya más de alguna vez había pensado que los árboles se veían tan erectos y gráciles, a pesar de los grandes troncos, como si éstos no les pesaran. Y es que las raíces dan una sensación muy distinta a la de los pies, son diminutas piernas extendidas en la tierra: una parte de mi cuerpo está sumida en la tierra dándome una firme sensación de equilibrio que nunca sentí cuando andaba apoyada en la superficie, cuando sólo tenía pies. Es de noche entonces y las luciérnagas revolotean alrededor de pájaros dormidos. La vida bulle en mí como un estar preñada; un telar de mariposas, el lento gestar de frutas en las corolas de los azahares. Divertido pensar que seré madre de naranjos. Yo que tuve que negarme los hijos.
Al día siguiente, Lavinia salió más temprano y se dirigió al sitio de la construcción indicado en los planos del Centro Comercial. Era un día cálido. El viento de enero soplaba levantando polvo. El taxi bajó por avenidas en dirección de las cercanías del lago. Al acercarse al lugar, vio desde la ventana la parte del proyecto ya en proceso. Las bases de incontables casas de modelo único. Se bajó del taxi y empezó a caminar en medio de las calles recién trazadas, sacudiendo la cal que, mezclada con el polvo insistía en blanquearle los pantalones. Aquí y allá encontró grupos de obreros afanados colocando bloques para marcar las bases donde se levantarían las paredes. La miraban al pasar, haciendo alarde en abandonar el cemento y silbar o dejarle ir un "adiós mamacita". Debería ser ilegal, pensó Lavinia, ese asedio al que se veían expuestas los mujeres en la calle. Lo mejor era hacerse la desentendida, aunque en algún momento se detendría y les preguntaría sobre el trabajo. Se detuvo para consultar los planos. No lograba ubicar el sitio donde se levantaría el Centro Comercial. Sólo al revisarlos, se percató de que las indicaciones apuntaban claramente el otro lado de la calle. Levantó la vista y miró de nuevo la sucesión de viviendas de cartón y tablas. Barrios como aquel ocupaban la periferia de la ciudad y, en ocasiones, lograban infiltrarse a zonas más céntricas.
Al menos cinco mil personas debían vivir allí, se dijo. La barriada lucía tranquila. Tranquilidad de la pobreza. Niños desnudos. Niños de pantaloncitos cortos llenando baldes de agua en un grifo común. Mujeres descalzas tendiendo ropas de telas delgadas y curtidas en los alambres. Allá una mujer molía maíz. En la esquina, un hombre gordo atendía un taller de vulcanización.
Según los planos, la esquina del Centro Comercial, hipotéticamente, aplastaría el taller de vulcanización. Lo sustituiría por una sorbetería. Las paredes de la nueva construcción atravesarían los pequeños jardines con matas de plátanos y almendros.
¿Y la gente? ¿Qué pasaría con la gente?, se preguntó. Más de alguna vez había leído de desalojos en el periódico. Jamás pensó que le tocaría participar en uno.
Miró a su alrededor. El viento de enero movía la maleza creciendo en las aceras a medio construir. Un grupo de obreros chorreaba cemento en las bases de una de las nuevas viviendas. Se acercó.
– ¿Ustedes saben que allí al frente se construirá un Centro Comercial? -preguntó.
Los obreros la miraron de arriba abajo. Uno de ellos se secó el sudor con un pañuelo sucio, celeste, que llevaba anudado al cuello. Movió la cabeza afirmativamente.
– Pero, ¿y esa gente? -preguntó Lavinia.
El grupo la miró sin expresión. Muchacha blanca y bien vestida haciendo esas preguntas. Ellos eran obreros fornidos. Los pechos desnudos y morenos brillaban por el sudor. Iban descalzos. Los pies blanquecinos de cal, igual que las manos.
El que antes señalara, hizo un gesto despectivo con la cara. Levantó los hombros en una expresión elocuente de "quién sabe", "a quién le importa". -Los van a trasladar a otro lado -afirmó, rompiendo el mutismo, un obrero de pañuelo rojo amarrado a la frente-. Se los van a llevar allí porque son precaristas.
– ¿Y desde cuándo viven allí? -preguntó ella.
– ¡Uhhhh! -Exclama el del pañuelo rojo-, desde hace años. Desde que se inundó el lago.
– ¿Y ellos qué dicen?
Otra vez el gesto. Ahora de parte de todo el grupo; una reacción simultánea y unísona.
– Pregúnteselo a ellos -dijo el del pañuelo rojo-. Nosotros no sabemos nada.
– Gracias -respondió, alejándose, sabiendo que no le dirían nada más. Al atravesar la calle, sintió los ojos del hombre del pañuelo rojo sobre la espalda.
Sudaba. El sudor corría por sus piernas ajustándole los pantalones a la piel, la camiseta roja a la espalda. El maquillaje manchaba el kleenex con que se secaba la cara. Lavinia fue hacia la caseta de madera que servía de taller de vulcanización. El hombre gordo metía un neumático en el agua, en un barril; observaba el agua esperando las burbujas que indicarían dónde estaba la rotura. Métodos primitivos, pobres, certeros, de diagnóstico. Ella saludó. Más adentro un hombre delgado, que sacaba a porrazos un neumático de la cobertura de caucho de la llanta, la miró.
– Usted sabe que en este terreno se está pensando construir un Centro Comercial -preguntó Lavinia al gordo.
– Sí -respondió él, deteniéndose. El neumático echaba burbujillas por todas partes. Él se puso alerta.
– ¿Y está conforme?
Otra vez el mismo gesto de los obreros. Lavinia se preguntó por qué estaría haciendo preguntas; qué deseaba saber.
– Dicen que nos van a trasladar a otro lado; que nos van a dar otras tierras. Yo tengo cinco años de estar aquí. Allá -y señaló hacia dentro de las calles de tierra de la barriada- queda mi casa. Discutimos con la empresa lotificadora, pero ellos sostienen que estas tierras no nos pertenecen. ¡Como si no supiéramos que no somos dueños de nada! Nos metimos aquí cuando nos sacó el agua del lago de más para allá -dijo, señalando un lugar indeterminado en dirección al lago-. En cinco años, nadie nos molestó. Invertimos aquí. Hasta una escuela levantamos entre todos. ¡Pero a ellos, no les importa! Nadie nos oye. Si no nos vamos nos echan la guardia. ¡Eso es lo que dijeron! ¿Y usted quién es? -requirió el hombre, mirándola de pronto desconfiado, como arrepintiéndose de hablar más de la cuenta-. ¿Es periodista?
– No, no -aclaró Lavinia, incómoda-. Yo soy arquitecta. Me pidieron revisar los planos. Yo no sabía de esta situación.
– En este país nadie sabe lo que no le conviene -dijo el gordo, percatándose de los planos debajo del brazo, volviendo al neumático en el agua.
Lavinia se alejó. Caminó un rato más por la vereda frente al asentamiento, viendo las calles de tierra perderse hacia dentro franqueadas por casas de tablas, biombos forrados con periódicos, techos de palma, tejas, zinc, madera. Variaciones de más y menos pobreza. Chavales panzones, sucios y desnudos, parados en el umbral de las puertas al lado de perros enclenques. Siembras de plátanos, gallinas paseándose. A lo lejos, el galerón de la escuela. Los niños sentados en el suelo. La maestra de vestido raído y sandalias plásticas, de pie frente al pizarrón. Sintió lástima y malestar. No era la manera más agradable de conocer la "práctica", pensó, sentirse parte del aparato demoledor que obligaría a una nueva migración de aquellos eternos gitanos. ¿Por qué no se lo advertiría Felipe?, se preguntó, dirigiéndose a la avenida en medio del calor sofocante, el viento levantando polvo.
En taxi Mercedes Benz, regresó a la oficina.
Detrás de las grandes puertas de madera, la recibió el soplo del aire acondicionado. Silvia, la recepcionista, la notó sudada. Le dijo que era peligroso un cambio de clima tan violento. Se iba a resfriar.
Ella se metió al baño y se secó con la toalla la piel. El polvo en sus brazos se hacía lodo al contacto con el agua. Se veía pálida en el espejo. Sacó el colorete para recomponerse el maquillaje antes de hablar con Felipe.
Golpeó la puerta.
– Adelante -dijo la voz de Felipe-. Lavinia pasó. Estaba consciente de la blusa aún mojada, pegándosele a la piel; los pezones alzados en el frío del aire acondicionado.
– ¿Te echaron un balde de agua? -preguntó él, jocoso, sonriendo a todo lo ancho de su boca gruesa de dientes ligeramente irregulares.
– Un balde de agua fría -dijo Lavinia- ¿Por qué no me dijiste lo del terreno del Centro Comercial?
– Yo creía que a las muchachas como vos esas cosas no les importaban -respondió Felipe, de nuevo con su mirada burlona.
– Pues ya ves, te equivocaste. Estás muy prejuiciado por mi partida de nacimiento. Claro que me preocupa esa pobre gente. No me gusta la idea de empezar la "práctica" diseñando construcciones que van a desalojar a casi cinco mil almas, como dicen los curas… -se sacudió la blusa, soplándose dentro, ventilándose los pechos. Estaba acalorada.
Sentía que se le encendían las mejillas y la piel se le enrojecía por el contraste entre la temperatura de su cuerpo y el ambiente frío artificial. Se recostó en la silla. No le gustaba la actitud de Felipe.
– Creo que es bueno que pierdas algunas de tus ideas románticas sobre la arquitectura -dijo él.
– Me podrías haber dado más tiempo…
– Puede ser. Yo pienso que más tarde es más difícil. El golpe es más duro… Déjame que te pida un café. Estás muy sudada y el frío te puede hacer daño.
Lavinia lo miró. Su expresión se había dulcificado ligeramente. Salió de la oficina y regresó con la taza humeante. Sabía bien el café. Se lo agradeció, pensando para sus adentros en la mezcla de ferocidad y suavidad que Felipe desplegaba, pasando de una a la otra en forma abrupta.
– Lo que más me impresionó fue la gente tan resignada -dijo Lavinia, recordando los gestos de impotencia, sorbiendo el café lentamente.
– No tienen otra alternativa -dijo Felipe-. O se van, o les echan la guardia.
– Así me dijo uno de ellos.
Se quedaron conversando hasta la hora del almuerzo. Felipe la invitó a almorzar en una cafetería cercana.
– Otro día vamos a ir juntos- dijo ella. Ahora debía ir a cambiarse. No quería pescar un resfrío con la camisa mojada y el frío de invierno de la oficina.
Era extraño Felipe, pensó, mientras se dirigía a su casa. Le había largado una extensa charla sobre las "realidades del oficio". Según decía, trató de disuadir a los dueños del reparto de cambiar la ubicación del Centro Comercial, sin resultado. Las tierras, compradas a la alcaldía a precio de ganga, eran tierras "nacionales". El alcalde ganaba en la transacción. Y los planos ya estaban terminados. "Sólo quería tu opinión", le dijo. No sería ella quien tendría que diseñar las paredes que aplastarían al gordo y su taller de vulcanización. Sólo quería "aterrizarla". Era mejor caminar con los pies sobre la tierra, le dijo.
Capítulo 3
LENTAMENTE VOY COMPRENDIENDO este tiempo. Me preparo.
He observado a la mujer. Las mujeres parecen ya no ser subordinadas, sino personas principales. Hasta tienen servidumbre por sí mismas. Y trabajan fuera del hogar. Ella, por ejemplo, sale a trabajar por las mañanas.
No sé cuánta ventaja puede haber en esto. Nuestras madres, al menos, sólo tenían como trabajo el oficio de la casa y con eso era suficiente. Diría que quizás era mejor, puesto que tenían hijos en los que prolongarse y un esposo que les hacía olvidar la estrechez del mundo abrazándolas por la noche. En cambio ella no tiene estas alegrías.
En este tiempo parece no haber ningún culto para los dioses. Ella nunca enciende ramos de ocote, ni se inclina para ceremonias. No aparenta tener nunca dudas de que Tonatiú alumbrará sus mañanas. Nosotros siempre vivíamos con el temor de que el sol se pusiera para siempre, pues ¿qué garantías tenemos de que alumbrará mañana? Quizás los españoles encontraron alguna manera de asegurarlo. Ellos decían venir de tierras donde nunca se ponía el sol. Pero nada era cierto entonces, y su lengua pastosa y extraña decía mentiras. Poco tiempo nos tomó conocer sus raras obsesiones. Eran capaces de matar por piedras y por el oro de nuestros altares y vestiduras. Sin embargo, pensaban que nosotros éramos impíos porque sacrificábamos guerreros a los dioses. ¡Cómo aprendimos a odiar esa lengua que nos despojó, nos fue abriendo agujeros en todo lo que hasta que llegaron habíamos sido!
Y este tiempo tienen una lengua parecida a la suya, sólo que más dulce, con algunas entonaciones como las nuestras. No quiero aventurarme a pensar en vencedores o vencidos.
Mi savia continúa su trabajo frenético de convertir en frutas los azahares. Ya siento los embriones recubrirse de la carne amarilla de las naranjas. Sé que debo darme prisa. Ella y yo nos encontraremos pronto. Llegará el tiempo de los frutos, de la maduración. Me pregunto si sentiré dolor cuando los corte.
Lavinia se pasó el primer mes de trabajo "aterrizando" con la omnipresente cercanía de Felipe, quien asumió con gran gusto el rol de hacerla poner "los pies sobre la tierra".
Se había acostumbrado a la diaria rutina de ir a trabajar, de levantarse temprano, aunque todas las mañanas lamentara el abandono de las sábanas frescas y acogedoras. Jamás podría entender por qué los horarios no se modificaban y honraban las mañanas, el tiempo más acogedor del sueño. Para ella tenían, además, el atractivo de la trasgresión. Dormir mientras se despertaba la ciudad. Dormir mientras camiones repartidores, buses y taxis amanecían en las calles transportando sus cargamentos de personas y leche y pan con mantequilla. Dormir a pesar del sol que entraba sin remedio por los resquicios de las puertas.
Pero la modorra no le duraba mucho. Ahora que era parte del ajetreo, de la respiración-tecleo de máquina de escribir de las oficinas, comprendía por qué las personas encontraban grandes satisfacciones en la preocupación, en los apretados límites para firmas de contratos, la finalización de los proyectos.
Era una manera de sentirse importantes, pensaba, encontrar una razón para salir del mundo-hogar y entrar al mundo-libro de balances, donde existía el riesgo, el peligro de las pérdidas y ganancias. La vida se convertía así en un negocio interesante, una apuesta constante y uno podía pretender que el tiempo no se escurría entre los dedos, que se hacía algo con aquellas horas extendidas, aquellos días implacablemente repetidos uno tras otro.
Salió de la cama y reanudó los ritos: poner el agua para el café, asomarse por la ventana a revisar el renacimiento del árbol, ocupado ahora en convertir las flores en frutos -las futuras naranjas se asomaban ya entre las ramas cual menudos globos verdes-; entrar al baño y verse la cara en el espejo. Pensó en su cara de las mañanas; extrañamente lejana, fea. Menos mal que uno sabía que poco después volvería a ser la misma. Abrió la ducha, sintiendo el agua lavar el sueño, anunciar el día. Le gustaba frotar el jabón hasta hacerse bordados de espuma en el cuerpo desnudo, ver los vellos del pubis tornarse blancos, reconocerse aquel cuerpo asignado misteriosamente para toda la vida; su antena del universo.
"Hay que quererlo" le decía Jerome, mientras se lo quería en medio de los olivos retorcidos, a la orilla del mar, en aquellas escapadas de la residencia de jóvenes estudiantes de francés, que ahora recordaba. Bañarse le hacía recordar a Jerome, el descubrimiento de la textura de fruto verde del cuerpo masculino, la recia musculatura rozándose con la suavidad de sus muslos. Así fue cómo supo que tenía la piel dispuesta para las caricias, capaz de emitir sonidos que le hicieron pensar en parentescos con gatos, panteras, los jaguares de sus selvas tropicales.
Cerró los ojos bajo la ducha. Su mente proyectó nítida la imagen de Felipe, superpuesta sobre amoríos ocasionales. Algo más que el interés por la arquitectura los atraía. Jugaban al gato y al ratón, buscándose y pretendiendo evadirse, forjando antagonismos ilusorios que eran el pretexto para largas consultas del uno en las oficinas del otro. Desde el día que la mandó, inadvertida, a percatarse del desalojo que la construcción del Centro Comercial implicaría, discutía constantemente. Si bien a medida que pasaron las semanas, ella comprendió los límites de su romanticismo, no dejaba de insistir en que, a pesar de que quienes tenían el dinero no eran humanistas precisamente, ellos, después de todo, dominaban el poder del trazo y el diseño. Le costaba resignarse a aceptar las demandas simples y cuadradas o rimbombantes y de mal gusto de los clientes. Felipe le ayudaba a llegar a compromisos, mostrando gran paciencia para las largas discusiones. Sólo de vez en cuando le reclamaba casi a gritos su voluntarismo de "niña mimada", repitiéndole que ella estaba ganando un salario para complacer a los clientes y no para discutir con ellos, cuando se hacía evidente que toda discusión sería inútil.
Estaba segura que Felipe disfrutaba las discusiones, aun cuando fingiera desesperación al verla aparecer en la puerta de la oficina con cara de pelea.
En las reuniones, sus miradas se encontraban y desencontraban. Los dos, sin embargo, pretendían frialdad profesional, apertrechándose tras edificios, casas, materiales para techos y paredes, hablando en la periferia de las cosas, evitando los temas personales.
Más de una vez, estuvo tentada de invitarlo a su casa, pero no había logrado siquiera repetir la invitación a almorzar de los primeros días. Se sentía atrapada en una competencia de imanes y polvo de acero.
Felipe parecía ser uno de esos hombres que coquetean con la atracción, huyendo de la posibilidad de sumirse en el vértigo del abandono. Aunque era difícil pensar que nada sucedería. El juego tendría que definirse un día. Los dos tenían escrita en la mirada la noche de desnudez en que soltarían las amarras y naufragarían juntos. Pero quizás, pensó Lavinia, él tenía conceptos más tradicionales, se complacía en la postergación, el coqueteo, tirarse migas de pan como palomas de plaza y batir alas cuando la cercanía inevitable los aproximaba a las cinco de la tarde, la hora de separarse.
O quizás ella era víctima de románticas especulaciones, se dijo, mientras deslizaba las medias sobre sus piernas, y la realidad era que Felipe sostenía amores ilícitos con la mujer imaginaria que esperaba en vilo la partida del marido para hacer aquellas misteriosas llamadas telefónicas que lo sacaban catapultado de la oficina a media mañana o tarde. O sería un Don Juan solapado con varias mujeres, responsables de las "reuniones de estudio" por la noche, los estudiantes que lo "necesitaban", porque nadie normal tenía tantas cosas que hacer, nadie parecía tener tan ocupadas las horas fuera de la oficina como él.
El teléfono sacándola de inquietantes especulaciones. Era Antonio, invitándola a bailar por la noche. Aceptó sin pensarlo dos veces. Necesitaba distraerse.
Cuando llegó apresurada al vestíbulo del edificio, encontró a Felipe esperando en el ascensor. Penetraron uno al lado del otro, acomodándose silenciosos en medio de hombres y mujeres con caras de preocupación. Lavinia pensó en lo curioso del fenómeno de los ascensores. El silencio tenso que almacenaban. En un ascensor, las personas semejaban peces silentes, cobardes de la proximidad. Nadadores huidizos hacia puertas abiertas. Destinos distintos. Pisos. Cuando salían del pequeño recinto, respiraban extendiendo los pulmones, como quien sale a tomar una bocanada de aire después de estar sumergido. Ascensores. Peceras. Objetos de la misma familia.
Cuando desembocaron en el cuarto piso, lo comentó con Felipe. El rió ante su ocurrencia.
Lavinia bromeó sobre la manera insidiosa en que las sábanas se le habían "pegado" al cuerpo aquella mañana. Se sentía plenamente integrada al ambiente jovial y creativo de la oficina. Lejana le parecía la formalidad del primer día. El señor Solero, era ahora Julián. Los colegas masculinos la respetaban -era la única mujer con cargo sustantivo; todas las demás eran secretarias, asistentes, personal de limpieza-. No había sido fácil, pensó, mientras se separaba de Felipe en el pasillo y entraba en su acogedora oficina, ahora decorada con plantas y afiches en la pared. Al principio escuchaban recelosos su opinión. Cuando era su turno de presentar proyectos o diseños, la sometían a una intensa lluvia de preguntas y objeciones. No se dejaba intimidar. Reconocía la ventaja de su partida de nacimiento; algo le debía al haber nacido en un estrato social donde la educaron como dueña del mundo.
La actitud de Julián hacia ella contribuía a suavizar los intentos de los demás de imponer la supremacía masculina. Frecuentemente hacía referencias a su creatividad y cumplimiento profesional; la ponía de ejemplo en la preocupación para lograr mejores niveles de calidad, aun cuando eso significara alargar las reuniones con los clientes.
Dejó el bolso sobre el escritorio y corrió los visillos del ventanal, tomando luego los lápices para afinarles la punta en el tajador eléctrico. Mercedes entró llevándole café y poniendo los diarios sobre la mesa.
Pocas cosas disfrutaba tanto Lavinia como esa primera hora en la oficina, preparándose "sicológicamente" para el ajetreo del día.
Abrió los periódicos y hojeó las noticias cotidianas, sorbiendo el café. Al poco rato, entró Felipe a efectuar la revisión del trabajo de la semana. Era viernes y por la tarde se reunirían, como era costumbre, con Julián, para evaluar, y planificar la actividad de la semana siguiente.
En algún momento de la conversación, ella mencionó sus planes para la noche.
– ¿No te gusta bailar? -preguntó a Felipe.
– Claro que sí -dijo él-. Desde niño me ganaba concursos en la escuela -y la miró muy risueño. Lavinia pensó que hacía días no lo notaba de tan buen humor.
Esa noche, mientras bailaba con Antonio en la pista del "Elefante Rosado", vio a Felipe arrimado al bar, tomándose un trago, observándola. Por un momento perdió la concentración, asombrada de verlo allí, en medio del humo y la música estridente; un gato risón apareciendo y desapareciendo tras las parejas aglomeradas en el espacio reducido de la pista.
Siguió bailando, dejándose llevar por los timbales, la percusión. Ver a Felipe mirándola desde lejos, le acicateó las piernas. Se abandonó a la sensación de sentirse observada. Ver a Felipe a través de las luces, el humo; los ojos grises penetrándola, haciéndole cosquillas. Le bailó pretendiendo no verlo, consciente de que lo hacía para provocarlo, disfrutando el exhibicionismo, la sensualidad del baile, la euforia de pensar que por fin se encontrarían fuera de la oficina. Llevaba una de sus más cortas minifaldas, tacones altos, camisa desgajada de un hombro -pura imagen del pecado, había pensado de sí misma antes de salir- y había fumado un poco de monte. De vez en cuando le gustaba hacerlo. Aunque ya en Italia había vivido y descartado el furor efímero de la evasión, aquí en Paguas, sus amigos lo estaban descubriendo y ella les seguía la corriente.
Cuando cambió la música, ya había decidido tomar la iniciativa, no arriesgar a que Felipe simplemente se quedara en el bar, observándola de lejos, atrincherado como siempre. Antonio no se sorprendió cuando ella le dijo que iría a saludar al "jefe". Regresó a la mesa de la "pandilla" de amigos, mientras Lavinia se dirigía al bar.
– Bueno, bueno -dijo Lavinia a Felipe, burlona, sentándose en el trípode vacío del bar a su lado-. Yo creía que vos eras demasiado nice como para aparecerte en estos centros de vicio y perdición.
– No pude resistir la curiosidad de verte funcionar en este ambiente -dijo Felipe-. Veo que estás como el pez en el agua. Bailas muy bien.
– No debo bailar tan bien como vos -respondió ella, burlona-. Yo nunca me he ganado ningún concurso.
– Porque las muchachas como vos no participan en esas cosas -dijo él, deslizándose de la silleta al suelo y extendiendo la mano-. Vamos a bailar.
La música había cambiado de ritmo. El D. L. seleccionaba un bossa nova lento. La mayoría de las parejas se retiraron de la pista de baile. Quedaron sólo unos cuantos cuerpos abrazados. Aceptó divertida. Hablaba sin parar, odiándose por sentirse tan nerviosa. Felipe la acomodó seguro en su pecho ancho, apretándola fuerte. Podía sentir el vello negro y abundante a través de la camisa. Empezaron a mecerse. Confundidas las pieles. Las piernas de Lavinia adheridas a los pantalones de Felipe.
– ¿Ese es tu novio? -le preguntó él refiriéndose a Antonio, cuando pasaron cerca de la mesa.
– No -dijo Lavinia- los "novios" ya pasaron de moda.
– Tu amante, pues -dijo él, apretándola más fuerte contra sí.
– Es mi amigo -dijo Lavinia- y de vez en cuando me resuelve…
Sintió las vibraciones del cuerpo de Felipe, respondiendo a su intención de escandalizarle. La llevaba tan apretada que era casi doloroso. Lavinia se preguntó qué pasaría con la mujer casada, las clases nocturnas de la universidad. Le costaba respirar. Con su boca podía tocar los botones de la camisa a mitad del pecho de él. El baile se estaba poniendo serio, pensó. Caían los diques. Se soltaban los frenos. Los corazones aceleraban. Jadeo. La respiración de Felipe, cálida, en su nuca. La música moviéndolos en la oscuridad. Apenas la esfera con los espejos bajo el haz del reflector, iluminaba el ambiente, el humo, el olor dulcete de fumadores ocultos saliendo de los baños.
– Te gusta fumar monte, ¿verdad? -preguntó Felipe, desde arriba, susurrando, sin soltarla.
– De vez en cuando -asintió ella, desde abajo- pero ya pasé esa etapa.
Felipe la abrazó más fuerte. Ella no entendía el cambio tan brusco. Parecía haber dejado repentinamente toda pretensión de indiferencia, lanzándose abiertamente a la seducción animal. Se sentía desconcertada. Felipe emanaba vibraciones primitivas. Una intensidad en todo el cuerpo, en los ojos grises con que ahora la miraba, separándola apenas.
– No deberías andar fumando monte -le dijo-. Vos no necesitas esos artificios. Tenés vida dentro de vos. No tenés que andarla prestando.
Lavinia no sabía qué decir. Se sentía mareada. Moviéndose prendida de sus ojos. Suspendida en aquella mirada humo gris. Dijo algo sobre las sensaciones. La hierba aumentaba las sensaciones.
– Yo no creo que vos necesites que te aumenten nada -dijo él.
La música suave terminó. Cambió otra vez a rock heavy. Felipe no la soltó. Siguió bailando con una música inventada por él, moviéndose al ritmo de la necesidad de su cuerpo, ajeno al ruido. A Lavinia le pareció que estaba incluso ajeno a ella. La pegaba contra sí con la fuerza con que un náufrago abrazaría una tabla de salvación en medio del océano. La tenía nerviosa. Vio de lejos a Antonio haciéndole señas. Cerró los ojos. A ella también le gustaba Felipe. Ella había querido que esto sucediera. Una y otra vez se había repetido que algún día tendría que suceder. No se iban a pasar toda la vida en las miradas de la oficina. Tenían ese algo de animales olfateándose, los emanaciones del instinto, la atracción eléctrica, inconfundible. No pensó más. No podía. Las olas de su piel la envolvían. Miraba el encontrarse entre la música, los saltos y contorsiones de Antonio, Florencia, los demás bailando, y ellos moviéndose a ritmo propio. Alucinante burbuja alejada de todos. Globo. Nave espacial perdiéndose en el vacío. Lavinia olía, tocaba, percibía solamente el absoluto del cuerpo de Felipe, meciéndola de un lado al otro.
Antonio consideró que debía rescatarla. Se acercó buscando quebrar el hechizo. Celoso. Felipe lo miró. Lavinia pensó que se veía tan frágil Antonio al lado de Felipe, tan volátil.
Ella divertida, excitada, ausente, femenina en el borde de la pista de baile, escuchó a Felipe decir a Antonio que se iban a ir, que tenían una cita, que Antonio no debía preocuparse por ella.
Después le dijo que buscara su bolso y ella obedeció, sin poder resistir la fascinación de aquel aire de autoridad, dejando atrás la mirada atónita de Antonio.
Entraron en la casa a oscuras. Todo sucedió con gran rapidez. Las manos de Felipe subían y bajaban por su espalda, deslizándose hacia todas las fronteras de su cuerpo, multiplicadas, vivaces, explorándolo, abriéndose paso por el estorbo de la ropa. Ella se oyó responder en la penumbra, todavía consciente de que una región de su cerebro buscaba asimilar lo que estaba sucediendo sin conseguirlo, enceguecida por la piel formando mareas de estremecimientos.
En la plateada luz encontraron el camino hacia el dormitorio, mientras él desgajaba totalmente su blusa, el zipper de la minifalda hasta llegar al territorio colchón, la cama bajo la ventana, las cerraduras de la desnudez. Otra vez, Lavinia dejó de pensar. Se hundió en el pecho de Felipe, se dejó ir con él en la marea de calor que emanaba de su vientre, ahogándose en las olas sobreponiéndose unas a otras, las ostras, moluscos, anturios, palmeras, los pasadizos subterráneos cediendo, el movimiento del cuerpo de Felipe, el de ella, arqueándose, censándose y los ruidos, los jaguares, hasta el pico de la ola, el arco soltando las flechas, las flores abriéndose y cerrándose. Apenas si hablaron entre un ataque y otro. Lavinia hacía el intento de fumar un cigarrillo, de hablar bajo los besos de Felipe, pero él no la dejaba. De nuevo sintió como si ella no estaba allí. Se lo dijo.
– Mírame -le dijo-. ¿Me estás viendo?
– Claro que te estoy viendo -dijo Felipe-. Por fin te estoy viendo. Creo que me hubiera enfermado si no te hubiera visto así hoy. Ya estaba pensando que me iba a tener que recetar duchas de agua fría para soportar la oficina.
Y se subió a las carcajadas de Lavinia que decidió finalmente disfrutarlo, apartarse la extrañeza del desafuero de aquella pasión liberada tan contundentemente en una sola noche agotadora en que perdió la cuenta y pensó que al amanecer los encontraría Lucrecia, muertos los dos de un ataque cardíaco.
Hoy vino un hombre. Entró con la mujer. Parecían presos de filtros amorosos. Se amaron desaforadamente cual si se hubiesen contenido mucho tiempo. Fue como volver a vivirlo. Vivir otra vez la hoguera de Yarince atravesándome el recuerdo, las ramas, las hojas, la carne tierna de las naranjas. Se midieron como guerreros antes del combate. Después entre los dos no medió nada más que la piel. La piel de ella crecía manos para abrazar el cuerpo del hombre sobre ella; se desaforaba su vientre cual si quisiera anidarlo, atraerlo hacia dentro, hacerlo nadar en su interior para volver a darlo a luz. Se amaron como nos amábamos Yarince y yo cuando él regresaba de largas exploraciones de muchas lunas. Una y otra vez hasta quedar agotados, extensos, quietos en aquel mullido petate. Él emana vibraciones fuertes. Lo rodea un halo de cosas ocultas. Es alto y blanco como los españoles. Ahora sé, sin embargo, que ni ella, ni él lo son. Me pregunto qué raza será esta, mezcla de invasores y nahuas. ¿Serán quizás de las mujeres de nuestras tribus arrastradas a la promiscuidad y la servidumbre? ¿Serán hijos del terror de las violaciones, de la lujuria inagotable de los conquistadores? ¿A quién pertenecerán sus corazones, el aliento de sus pechos?
Sólo sé que se aman como animales sanos, sin cotonas, ni inhibiciones. Así amaba nuestra gente antes que el dios extraño de los españoles prohibiera los placeres del amor.
Despertó a las ocho de la mañana. Abrió los ojos y sintió el cuerpo de Felipe. Lo vio entrecruzado con el de ella en el desorden de la cama. No se movió temiendo despertarlo. Le tomó un rato darse cuenta de la hora, comprender que nadie vendría, ni tenían que ir a trabajar porque era sábado. La noche anterior el tiempo se le había enredado completamente.
Tranquilizada, sonrió mirando la placidez del sueño de Felipe. Era divertido observar a la gente dormida, pensó. Él parecía un niño. Lo imaginó pequeño jugando trompo y en la inmovilidad volvió a dormirse hasta que Felipe despertó.
– ¡Es tardísimo! -exclamó-. Tengo que irme corriendo.
– Pero si hoy no hay trabajo -dijo ella-. Podemos desayunar juntos…
– No puedo -dijo él, entrando al baño-, tengo una reunión con mis alumnos. Les prometí ayudarlos para un examen. Salió y se vistió apurado.
– Siempre estás ocupado vos…
– No. No siempre -dijo él, haciéndole un guiño.
Lo despidió en la puerta. Lo vio alejarse caminando de prisa, empequeñeciéndose en la distancia. Regresó a la habitación. Ya sola, se miró en el espejo. Tenía cara de mujer bien amada. Olía a él. De su parte no se habría bañado, se habría quedado con su olor todo el día. Le gustaba el olor a semen. A sexo. Pero se metió bajo la ducha, para quitarse la languidez, las ganas de regresar a la cama. Sara la estaría esperando para desayunar.
Capítulo 4
AMANECIÓ CANTANDO. Canta mientras se baña. Me alegro que esté contenta. Yo también lo estoy. Doy frutos.
Las naranjas aún son pequeñas y verdes. Será cuestión de pocos días para sentirlas redondas y amarillas. Me alegro de haber encontrado este árbol. Fue de las pocas cosas buenas que trajeron los españoles. Nos robábamos naranjas cuando pasábamos por sus plantaciones, Yarince y yo. No a todos les gustaban. En cambio nosotros las devorábamos porque su jugo es fresco y refrescante. No es como el mango que lo deja a uno más sediento. Aunque también me hubiera gustado ser mango. Pero tuve buen tino. No sé qué hubiera hecho de haber emergido en el cactus que está tan cerca. No me gustan los cactus. Sólo me recuerdan los arañazos en las piernas.
La naranja tiene una pulpa carnosa, trabajosa en su confección. Son miles de pequeños envoltorios, leves pieles para envolver la carne, otra piel para separar los gajos, luego la cáscara y muchas semillas: pequeños proyectos de hijos dejados al azar de voluntades veleidosas.
Espero que mis semillas tengan buen fin.
Puedo ver tan de cerca él interior de la fruta. Estar en ella, sus achatados extremos, su redondez. "La tierra es redonda y achatada como una naranja." Era el gran descubrimiento de los españoles. Me río de ellos. La tierra es como yo.
Cuando llegó, Sara hacía su diaria ronda por el jardín. Adrián y ella llevaban ya seis meses de casados y Sara hacía el papel de ama de casa a la perfección.
Vivían en una casa antigua, de cuatro corredores y amplios dormitorios de ventanas ojivales. En el jardín interior, había un árbol de malinche que crecía encima del techo y daba sombra al interior. Alrededor del árbol -que florecía rojo incendio una sola vez al año-, Sara colgó helechos y sembró begonias de todo tipo, jalacates y rosas.
El jardín agradecería el cuido brotando hermosas flores.
Las amigas habían establecido la costumbre de desayunar juntas los sábados. La mesa estaba preparada: el café caliente, las tostadas, la mermelada brillando a través del cristal, la mantequilla en su recipiente de plata, vajilla nueva, manteles nuevos.
En la casa flotaba aún el ambiente de regalos de boda. -"Señora" -dijo Lavinia en tono de broma, acercándose a la mesa-, veo que ya tiene todo listo para nuestro desayuno.
– Esta vez no hice panqueques -dijo Sara-. Y como sos puntual, nunca defraudas mis preparativos. No se me enfría el café, ni se ponen tiesas las tostadas como me pasa con Adrián, que, justo a la hora de comer, decide que no puede soltar el libro o está en el baño "lavándose las manos" interminablemente.
Rieron mientras se sentaban a la mesa y Sara servía el café humeante en las tazas de porcelana blancas.
Lavinia miró las facciones de dama del siglo XVIII, delicadas y finas, "cutis de porcelana" -decía Sara bromeando-; llevaba el pelo rubio recogido en un moño. Toda ella era leve y suave.
– ¿Cómo va el trabajo? -preguntó Sara.
– Bien -respondió Lavinia-. Acostumbrándome todavía a que los sueños, sueños son. Creo que Felipe tuvo razón con la jugadita del Centro Comercial. El mundo de los negocios es duro. Nada se pudo hacer por los pobres precaristas. Los dueños no iban a ceder su terreno recién comprado. Están lejos de ser filántropos.
– Así es la vida -dijo Sara-. No te preocupes que esa gente está acostumbrada. ¿Y ahora qué estás diseñando?
– Una casa -respondió Lavinia, sorbiendo el café, pensando cómo para Sara todo era tan "natural"-. Ya sucedió lo de Felipe -añadió, sin poder reprimirse.
La cara de Sara se iluminó. Desde que oyó mencionar a Felipe y supo que era soltero, empezó a realizar funciones de Celestina que Lavinia rechazó, diciéndole que dejara de querer casarla, igual que sus padres. Pero Sara no cesaba en su empeño. Siempre le preguntaba por Felipe.
– ¿Y cómo te fue? -preguntó, tratando de disimular su curiosidad, para no causar el recelo de su amiga.
– Muy bien. Aunque no quiero entusiasmarme demasiado. Todo ha sucedido velozmente. Me da miedo enamorarme antes de tener claro el panorama.
– Mucho te complicas la vida vos -dijo Sara-. El amor es lo más natural del mundo. No veo por qué tiene que darte miedo…
– Bueno, es que también Felipe tiene sus rarezas. Frecuentemente recibe unas llamadas telefónicas extrañas. Sale intempestivamente. Siempre está "ocupado". A mí me huele a mujer casada… no sé. Quizás es sólo mi imaginación.
– Vos siempre has tenido una imaginación muy prolífica.
– Puede ser -dijo Lavinia, pensativa; molesta consigo misma, sintiéndose igual que ciertas celosas casadas, pensando en Felipe y sus "clases" de sábado en la mañana-. ¿Y a vos cómo te va con Adrián?
Con expresión modosa, Sara inició un impreciso retrato de su relación con Adrián, un retrato hablado del matrimonio perfecto. Sólo en la intimidad, reconoció Sara, seguían teniendo algunos problemas. Adrián era muy "brusco". No entendía la importancia de la ternura.
A Lavinia, siempre le había costado imaginar a Sara haciendo el amor. Era tan etérea, casi mística. Incluso, en una época, habló de entrar al convento, dedicarse a "amar a Dios".
– No sé si es que yo soy demasiado romántica. O si estoy demasiado influenciada por las escenas de amor de las películas… -dijo Sara, y se movió en la silla, inclinándose para ponerle mantequilla al pan.
Lavinia sonrió.
– El amor de las películas es pura ilusión -le dijo-. En realidad debe ser fatal. Te imaginas: ¡bajo reflectores, cámaras, y con la posibilidad de un "corten" en cualquier momento! Amenazas perenne de coitus interruptus si no haces las cosas adecuadamente, a juicio del director…
Rieron las dos. Lo de la ternura era todo un aprendizaje, dijo Lavinia. Era cierto que los hombres, en general, la tenían muy reprimida. Había que enseñarles. Y pensó que ella tendría que hacer lo propio, pero prefirió no comentarlo con Sara. Los comienzos generalmente eran difíciles, dijo. Toscas imitaciones de lo que sobrevendría cuando las pieles se descifraran. Así le había pasado a ella, al menos con Jerome. Aunque Sara y Adrián llevaban juntos seis meses, pensó. Comentó con Sara la importancia de perder la timidez; enseñarle a Adrián los mapas escondidos. Darle la brújula.
Conversaron hasta casi medio día. Pronto llegaría Adrián, y Sara dijo que debía bañarse. No le gustaba que su marido la encontrara tal como la había dejado.
Lavinia aprovechó para despedirse, a pesar de la invitación a almorzar. No estaba de ánimo para el sarcasmo y los discursos de Adrián. Quería dormir el desvelo de la tarde, leer, pensar.
La semana transcurrió con la asombrosa velocidad con que suele pasar el tiempo cuando lo invaden los acontecimientos.
Los días en la oficina, desde el inicio de la relación con Felipe, habían tomado un perfil borroso. Le costaba concentrarse en el trabajo, porque él lo invadía de comentarios y gestos que no le permitían ignorar la reciente intimidad. Aunque sólo se habían visto una noche para ir al cine y luego tomar unas cuantas cervezas, tanto aquella salida, como la única noche de amor desaforado, se imponían en su memoria, al lado de las caricias cotidianas intercambiadas fugazmente en las horas laborales.
A Felipe le gustaba hablar de su pasado, aunque parecía evitar los detalles sobre su presente.
Lavinia lo había divisado en la distancia, en la larga travesía por el Atlántico, en su viaje a Alemania, vestido como los marineros de las fotografías antiguas. O deambulando por las calles de Hamburgo: el famoso puerto donde los mujeres "de la vida", se exhibían desnudas tras vitrinas, en la Reperbahn, para ser vendidas al mejor postor. Sus visiones se habían detenido, sobre todo, en Ute -la mujer que, según frases cuyo significado ella no entendió totalmente, le enseñó a Felipe, entre otras cosas, que debía "regresar" a Paguas-. Imaginaba una alta walkiria de rubios, largos cabellos, experimentada en las cosas de la vida, en el arte del amor. Podía casi adivinar, a través de la ventana de la casa con chimenea y ladrillos rojos, a Ute enseñando el amor a Felipe. De diecisiete años, Felipe había tomado un barco en Puerto Alto, donde su padre era estibador. La aventura resultó una pesadilla. Determinado a no regresar a la merced del capitán con alma de traficante de esclavos, se quedó en Alemania y casi perece de frío y hambre. Ute lo salvó. "La madre y la amante en una sola mujer", había dicho él. Le dio refugio. Le descifró el idioma. Le enseñó "la importancia de las calles iluminadas para las mujeres solas", el estudio de la arquitectura y del cuerpo. Lo que Lavinia no lograba entender era el tono agradecido con que Felipe se refería a que ella le enseñara a "regresar". Le parecía estar oyendo hablar a Ulises de su regreso a Itaca. No entendía cómo Ute, no siendo Penélope, parecía haberse empeñado tanto en que él volviera a su país. ¿Por qué, si lo amaba, lo convenció de regresar: Era uno más de sus misterios, pensaba Lavinia, acomodando libros en la nueva estantería recién comprada, igual que las llamadas y las ocupaciones nocturnas que él insistía eran "responsabilidades" de la universidad.
Ese fin de semana, Lavinia no fue a desayunar con Sara. Había cobrado su sueldo el día anterior y dedicó la mañana del sábado a comprar muebles y adornos para su casa.
Por la noche, saldría de farra con la "pandilla" y al día siguiente, domingo, Felipe había prometido llegar por la tarde a tomar café.
Se asomó por la ventana al jardín. Miró la primavera del naranjo. Las hojas brillantes bajo el sol. Las naranjas estaban casi maduras. Cada día parecían más grandes y amarillas. Simpatizaba con el árbol. Lo sentía acelerado como ella; un árbol alegre, fieramente aferrado a la vida, orgulloso de su propio poder de floración. Por esto cambió Bolonia, campanario y arcadas. Desde niña amó el verdor, la rebelde vegetación tropical, la terquedad de las plantas resistiendo los veranos ardientes, los altos soles calcinando la tierra. La nieve era otra cosa: blanca y fría, inhóspita, pensó retornando al estante. Nunca se acabó de reconciliar con los inviernos europeos. No bien empezaba la primavera, sentía que su personalidad volvía a ser la suya. En invierno, se internaba en su carne, se mantenía callada. Le afloraba su lado meditabundo y triste. En cambio, en Paguas, ninguna nieve le afligiría los huesos. El calor le invitaba a salirse de sí misma, a encontrar felicidad en los paisajes contenidos dentro de sus ojos como dentro de un fino jarrón de porcelana. Por eso el trópico, este país, estos árboles, eran suyos. Le pertenecían tanto como ella les pertenecía.
"Son lentos los sábados" -pensó sintiéndose sola.
Me esfuerzo. Trabajo en este laboratorio de savia y verdor. Es menester que me apresure. Una oculta sabiduría nutre mi propósito. Dice que ella y yo estamos a punto de encontrarnos.
Por la mañana, vinieron los colibríes y los pájaros. Retozaban entre mis ramas produciéndome cosquillas, alborotando el espesor de las nervaduras. Hacen el amor. Un amor vegetal. Quién pudiera saber si el espíritu de Yarince habita al más rápido de ellos, al que vuela buscando polen con el piquito alzado. De todos es sabido que los guerreros regresan como colibríes a volar en el aire tibio.
¡Ah! Yarince, cómo recuerdo tu cuerpo recio y asoleado, después de la caza, cuando venías con tu esplendor de puma cansado a buscar abrigo sobre mis piernas. Nos sentábamos a la orilla del fuego en silencio, observando las llamas hacerse y deshacerse; su centro azul, sus lenguas rojas mordiendo el humo, llenando el aire de latigazos cálidos. Tan largas aquellas noches silenciosas agazapados en las entrañas selváticas de las montañas, escondiéndonos para la emboscada. No se atrevían a seguirnos los españoles. Tenían miedo de nuestros árboles y animales. No sabían nada de la ponzoña de las serpientes; no conocían al jaguar, ni al danto; ni siquiera el vuelo de las pocoyas nocturnas que los asustaban porque les parecían "ánimas en pena". Y, sin embargo, descargaban el estruendo de sus bastones, alarmando a las loras, desatando las bandadas de pájaros, haciendo gritar a los monos que pasaban sobre nuestras cabezas en manadas, cargando los monos los monitos pequeños que, desde entonces, se quedaron con la cara asustada.
Pero vos me abrazabas en medio de aquellas descargas atronadoras. Me ponías las manos sobre los oídos, me acurrucabas en el espesor de los arbustos, me ibas calmando con el peso de tu cuerpo haciendo que olvidara la cercanía de la muerte sintiendo tan cerca la palpitación de la vida; tu cuerpo refugiándose en el mío hasta que el ruido de nuestros corazones era el estrépito más sonoro del monte.
¡Ah! Yarince y quizás todo fue en vano. ¡Quizás no queda ya ni el recuerdo de nuestros combates!
Al otro día, desde temprano, Lavinia se debatía entre la vigilia y el sueño. La costumbre de levantarse temprano se le había implantado como reloj invisible en el pecho, pero la noción de domingo clamaba por almohadas y licencias para la modorra. Eran casi las once cuando el hambre pudo más que la pereza y la cama. Se levantó descalza con el kimono de seda acuamarino. Los domingos, sentía que sobraba en el mundo. Era un día incómodo para las personas solas. Los domingos, pensaba, eran hechos para el paseo de las familias en carro, los niños y el perrito, asomados por la ventana de atrás; o para levantarse tarde; el padre con su pijama de rayas sentado a la mesa, leyendo el periódico y los niños esperando el suculento desayuno. Recordó el refrigerador lleno de la casa de sus padres y sintió nostalgia.
Desde el almuerzo aquel en que anunció que había decidido hacer "su vida", mudarse a la casa de la tía, no los veía. Todavía recordaba el cataclismo entre pechugas de pollo en salsa blanca, copas de agua, manteles impecables. Las caras de su padre y su madre pronosticándole la deshonra, el chisme, la maledicencia. Horrores del mundo fuera de las cuatro paredes de su casa (a pesar de sus años sola en Europa). El peligro de los extraños. Hombres que intentarían violarla, aprovecharse de ella. Lo "mal vistas" que eran las mujeres solas. Dos sombreros de magos improvisados habían sacado todos los sacrificios hechos para que ella tuviera una buena educación, para que fuera feliz como cualquier muchacha decente que se apreciara a sí misma. Con el postre intentaron la conciliación. Convencerla de que no se mudara. Era ya tiempo que se conocieran y se aprendieran a querer.
Muy tarde para Lavinia. La tía Inés y el abuelo habían sido su padre y su madre. Para sus padres carnales guardaba el estricto afecto biológico. La distancia afloró cuando se convencieron que no podrían disuadirla. Cambiaron la persuasión por la amenaza y finalmente la obligaron a empacar todos sus cosas "para que se fuera inmediatamente si tan convencida estaba". Mientras su padre buscaba evadir el conflicto, refugiado en su habitación, la madre de pie al lado de la puerta, empuñaba la espada del ángel exterminador y la expulsaba con ojos furiosos del paraíso terrenal.
Así desaparecieron de su vida las refrigeradoras colmadas, los abundantes desayunos de domingo. Así fue que perdió los últimos privilegios de hija única. Y también la posibilidad de amores primarios. Sintió nostalgia de huérfano. No dejaba de sucederle los domingos.
Para olvidarlos, decidió mimarse. Cocinarse un desayuno familiar dominguero para ella sola.
La cocina olía a vacío. Lamentó no haber tenido quién le iniciara en las artes culinarias. Ni su madre, ni su tía Inés, ambas por razones diferentes, habían sido devotas de la cocina. Ella iba por el mismo camino. Pero nada perdía una mujer con saber cocinar, pensó. Ella, personalmente, admiraba a las que eran diestras. Se le antojaban mágicas alquimistas capaces de convertir un trozo de roja carne cruda, casi repulsiva, en un apetitoso plato que podía no solamente tener un buen sabor, sino un magnífico aspecto: color dorado en perfecta armonía con el verde perejil y el tomate rojo.
Los anaqueles estaban ordenados. Latas diversas dormían la inercia de las cosas inmóviles. Y la caja de "Aunt Jemima" sin abrir. Revisó el refrigerador para cerciorarse de la leche y los huevos, la mantequilla. Mezcló los ingredientes y comenzó a batir en un cuenco la mezcla blanca que se espesaba lentamente.
Puso el café, en la hornilla, las tostadas en la tostadora; extendió sobre la rústica mesa de madera de cocina un mantel de "trattoria" italiano: cuadros blancos y rojos; puso música; se entusiasmó con el ritmo de su propia actividad.
Sólo el jugo de naranja faltaría. Era una lástima. ¿Y por qué no probar con las naranjas un poco verdes?, se dijo; un jugo amargo no sabría tan mal. Lo compensaría el color amarillo en el vaso, al menos desde el punto de vista estético; además, tendría el menú completo: un desayuno de familia en domingo, para ella sola.
Buscó las llaves de la cancela, quitó los candados, salió al patio. El naranjo resplandecía. El sol de las once de la mañana, casi perpendicular, brillaba en las hojas intensamente verdes y brillantes. Miró el árbol. Palmoteo su tronco. Últimamente le había dado por hablarle cual si fuera un gato o un perro. Decían que era bueno hablarles a las plantas. Miró hacia la copa y vio algunas naranjas empezando a madurar, con vetas amarillas en el lomo verde.
Con la ayuda de una vara bajó una, dos, tres, cuatro naranjas.
Cayeron con un sonido seco sobre la grama.
Entró en la casa, retornó a la cocina.
Sacó el cuchillo pulido y afilado del armario de los utensilios.
Puso la naranja sobre el trozo de madera redonda usada para cortar y mirándola, tocándola para acomodarla y hacer el tajo justo al medio, hundió el cuchillo en su carne. El interior amarillo de la naranja se desplegó, abierto. Caras amarillas, repetidas, mirándola.
Parecían jugosas. Cortó las cuatro, relamiéndose de gusto, sintiendo el olor de los panqueques dorados, el aroma del café, las tostadas.
Exprimió los naranjas hasta dejarlas reducidas al cuenco de la cáscara. Su jugo se derramó amarillo en el vaso cristalino.
Y sucedió. Sentí que me pellizcaban. Cuatro pellizcos definidos, redondos. La sensación en la yema de los dedos cuando probaba el filo puntudo de las flechas. Nada más. Ni sangre, ni savia. Sentí miedo cuando la vi salir al patio con la intención clara en sus ojos y en sus movimientos. Me temblaron las hojas. Levemente. No se dio cuenta. En su tiempo lineal, se unen los acontecimientos por medio de la lógica. No sabe que me temblaron las hojas antes de que las sacudiera con el largo palo de madera. Pensé que todo se habría consumado cuando cayeran las naranjas sobre la hierba. Pero no. Me encontré viéndome en dos dimensiones. Sintiéndome en el suelo y en el árbol. Hasta que me tocaron sus manos comprendí que, sin dejar de estar en el árbol, estaba también en las naranjas.
¡El don de la ubicuidad! ¡Igual que los dioses! No cabía en mí de maravillada (no podía caber en mí, además, tan multiplicada). No había "mí". Todo aquello era yo. Prolongaciones interminables del ser. Una laguna. Una piedra. Círculos concéntricos interminables, haciéndose y deshaciéndose. Extraños me parecían los caminos de la vida.
Ella nos abrió de un tajo. Un arañazo seco, casi indoloro. Luego los dedos asiendo la cáscara y el fluir del jugo. Placentero. Como romper la delicada tensión interna. Similar al llanto. Los gajos abriéndose. Las delicadas pieles liberando sus cuidadosas lágrimas retenidas en aquel mundo redondo. Y posarnos en la mesa. Desde la vasija transparente la observo. Espero que me lleve a los labios. Espero que se consumen los ritos, se unan los círculos.
Afuera el sol brilla sobre mis hojas. Viaja hacia la tarde.
Reconfortante el calor de los alimentos; los panqueques esponjosos, el café, las tostadas. Reconfortante la música; el vaso con el jugo de naranja sobre la mesa. Al contrario de la costumbre, le gustaba tomar el jugo por último, quedarse con el sabor de naranja en los dientes. Generalmente comía muy rápido. Pero el domingo, pensó, había que estar a tono con la cadencia del día: allegro ma non troppo.
¿Vería hoy a Felipe? En principio quedó en llegar a las cinco de la tarde. Si no podía, llamaría por teléfono. Antonio, la noche anterior, la interrogó. Ella le había prohibido enamorarse. Pero era inevitable. Estaba celoso. Había sido su acompañante más constante. Lavinia no le descifró más que lo esencial, pero varias veces, durante la algarabía en casa de Florencia, perdió contacto con el humo y el rock. Antonio no logró convencerla de quedarse. Le sabría mal Antonio después de Felipe. Y no quería sentir el contraste. Sobreponerle cadencias menores.
Aquella tarde de domingo, pensó, si tan sólo ella tuviera un automóvil, le habría gustado llevar a Felipe a compartir "su" cerrito. Subir con él por carretera a la zona fresca. La sierra. El mirador. Caminar por veredas umbrosas en medio de cafetales. Mirar el paisaje desde aquel lugar suyo cerca de la cima. Alimentar a las nubes desde la palma de la mano. Ver bandadas de periquitos pringar el azul de verde. Recordar su infancia. Aquel lugar siempre le evocaba el hermoso grabado de uno de sus libros infantiles preferidos: la niña de sombrero de paja y vaporoso vestido de flores, los codos recostados en el suelo, su mirada hacia el horizonte infinito, la pradera serpenteada de caminos y trigales. Y el pie de foto: "El mundo era mío y todo en él me pertenecía".
Acostumbraba a subir al cerrito cuando pasaban vacaciones en la hacienda del abuelo. Fue inmediata la asociación del paisaje con el grabado. Desde entonces, la frase se le fijó en la memoria.
Fue por esa época cuando empezó a buscar un mundo más propicio para los sueños. "Las Brumas" era una casona de anchas paredes de adobe, con enormes habitaciones y pilas en los baños; un jardín pleno de milflores y una fuente al centro. Tomaban chocolate en las tardes para protegerse del frío. Sara y sus primos armaban grandes algarabías, dejándose ir en bicicleta por la empinada pendiente que descendía desde la casa.
Entonces, su abuelo se apareció con libros de Julio Verne. Aquellas páginas con el texto acomodado en dos columnas la absorbieron totalmente, haciéndosele mil veces más fascinantes que las bicicletas, los juegos de prendas o las batallas de indios y vaqueros.
Se decía, en las notas introductorias de los libros, que Verne nunca había salido de Francia y, sin embargo, con la imaginación logró viajar hasta la luna y predecir muchas hazañas y descubrimientos de la humanidad. Eso quería ella: poder viajar hasta donde su imaginación lo permitiera. Para hacerlo, frecuentemente de niña, buscó la soledad.
Le gustaba bajar por la ladera abrupta detrás de la hacienda a mirar el volcán humeante a lo lejos, ir al cerrito o caminar sola hacia la presa y el ojo de agua. Allí podía ella quedarse largo tiempo, mirando el círculo desde donde brotaba agua incansablemente. Conjeturaba sobre el origen del agua manando del boquete; agua cristalina surgiendo en movimientos redondos que semejaban la respiración o las mareas. Imaginaba un océano subterráneo, el del centro de la tierra, sus grandes olas y aquel agujero inoportuno delatando su existencia.
Sintió la nostalgia otra vez. Mientras sorbía despacio, distraída, el jugo de naranja, saboreando el sabor agridulce, similar al de sus recuerdos, evocó a su abuelo. Hundiendo los ojos en su memoria, le pareció ver al hombre flaco, alto, de nariz larga y pequeños ojos claros y penetrantes; ver, a través de la transparencia de su piel, las venas finas y rojas como pequeños deltas de grandes ríos interiores. El abuelo usaba anchos pantalones caqui y camisa blanca manga larga. Llevaba colgada, de una especie de leontina, una prodigiosa navaja conteniendo toda clase de instrumentos que acostumbraba usar para fabricar horquetas de madera, tiradoras con las que los muchachos cazaban pájaros o jugaban a la guerra.
Ella lo prefería cuando se quedaba quieto, sentado en una mecedora, y le hablaba. Sus conocimientos eran anchos y espaciales: sabía de las constelaciones, los planetas y las estrellas. "Allá está Marte", decía, o las Siete Cabritas, la Constelación de Orión, el Centauro, la Balanza, la Cruz del Sur… Conocía las fases de la Luna, los equinoccios y las mareas; sabía de leyendas antiguas de caciques y princesas indias. Era un enamorado de los libros. Su memoria fotográfica le permitía citar de memoria pasajes enteros.
Viudo desde los treinta y cinco años, vivía solo, pero sus aventuras amorosas eran célebres. Si bien la madre de Lavinia era su única hija "legal", ella nunca olvidaría los innumerables tíos y tías que emergieron el día del entierro del abuelo. Los hermanos desconocidos entre sí, se juntaron en esa ocasión, por primera y única vez. Ella aún ignoraba el número exacto.
Poco antes de morir, el abuelo hizo el testamento de sus pocas pertenencias. A ella le dejó una breve esquela que leyó de memoria en su último cumpleaños: "Al principio y al fin le llamaron los griegos, el Alfa y el Omega; ahora que voy llegando a Omega, te dejo este legado: Ningún esfuerzo por la cultura universal se pierde. Por eso, debes venerar al libro, santuario de la palabra; la palabra que es la excelsitud del homo sapiens".
Murió un 31 de diciembre, acompañado por los petardos, cohetes y fiestas que lo despidieron junto con el año viejo. Murió de una rara afección en el diafragma que lo hizo estornudar hasta morirse.
Su entierro fue casi un mitin político. Recordó la tarde calurosa, las flores de cementerio y la cantidad de trabajadores que lo acompañaron hasta que desapareció tras la lápida, porque el abuelo, seguidor de ideas liberales y socialistas, opositor furibundo al régimen dinástico de los grandes generales, había establecido antes que el Código del Trabajo, la jornada de ocho horas, los beneficios sociales y la seguridad laboral. Y también había descubierto los antiguas ruinas de Tenoztie.
El abuelo era para ella la infancia y el deslumbre de la fantasía. Todavía se encontraba con él en un sueño recurrente: Estaban los dos sobre un monte elevado, altísimo, con nieves en la cima y primavera en las laderas. El abuelo le fijaba sobre la espalda unas enormes alas de plumas blancas -como las que usara, de niña, cuando la disfrazaron de ángel en una procesión de Semana Santa- y soplaba un fuerte viento, empujándola para que volara. Ella volaba en esos sueños. Se sentía feliz, pájaro; se sentía segura, porque su abuelo la esperaba en lo alto del monte, gozando al verla volar.
Pasó el tiempo. La música se detuvo. Regresó a los platos vacíos. Al vaso vacío de jugo de naranja. Se levantó para recoger la mesa. Darse una ducha que le despejara la nostalgia.
Atravesé rosadas membranas. Entré como una cascada ámbar en el cuerpo de Lavinia. Vi pasar sobre mí la campanita del paladar antes de descender por un oscuro y estrecho túnel a la fragua del estómago.
Ahora nado en su sangre. Recorro este ancho espacio corpóreo. Se escucha el corazón como eco en una cueva subterránea. Todo aquí se mueve rítmicamente: espiraciones y aspiraciones. Cuando aspira, las paredes se distienden. Puedo ver las venas delicadas semejando el trazo de un manojo de largas flechas lanzadas al espacio. Cuando espira, las paredes se cierran y oscurecen. Su cuerpo es joven y sano. El corazón late acompasadamente, sin descanso. Vi su interior potente. Sentí la fuerza lanzándome a través de sus cavernas internas de un pequeño espacio a otro. Así latían los corazones de los guerreros cuando el sacerdote los sacaba del pecho. Latían furiosos apagándose. A mí me daba pesar verlos arrancados de su morada. Pensaba que los dioses debían apreciar este regalo de vida. ¿Qué más podíamos darles que el centro de nuestro universo, nuestros mejores, más aguerridos corazones?
Y, sin embargo… diríase que estábamos desamparados frente a las bestias y los bastones de fuego de los españoles. Quizás los dioses también hubieran preferido nuestro oro. No parecían conmoverse ante nuestros gemidos. Nos abandonaron a la furia de los desalmados. De nada valieron tantos rojos corazones. Parecieron claudicar ante el dios de los recién llegados que decían entraba al espíritu por el agua.
Yarince se hizo bautizar para probar la palabra de los españoles. También para conocer qué dones podía aprender de su dios que fueran útiles a nuestro pueblo. Pero el dios de los españoles no tocó su espíritu. Nos dimos cuenta que a ese dios tampoco le éramos gratos. Quizás él les pedía a los españoles sacrificios de "indios".
Lavinia guarda grandes espacios de silencio. Su mente tiene amplias regiones dormidas. Me sumergí en su presente y pude sentir visiones de su pasado. Cafetos, volcanes humeantes, manantiales, envueltos en la densa bruma de la nostalgia. Trata de entenderse a sí misma. Es complejo este surtidor de ecos y proyecciones. No logro encontrar un orden en la sucesión de imágenes que emanan estas superficies blancas y suaves. Me desconciertan y apabullan. Debo reposar. Mi espíritu está desasosegado.
El lejano reloj de la catedral dio las cinco. Se asomó a la ventana esperando a Felipe y vio a los ancianos vecinos sentados a las puertas de sus casas tomando el fresco en su inmovilidad habitual.
La casa lucía limpia y acogedora. No en balde se pasó el fin de semana trabajando, disponiendo el mobiliario nuevo, sacudiendo el polvo, regando las plantas, sorteando papeles viejos. Se preguntó si el amor generaba domesticidad, pero se sintió satisfecha con el esfuerzo. Se vistió con jeans, una blusa holgada y sandalias. Sonrió pensándose la imagen juvenil de una muchacha casera. Cola de caballo.
Felipe no llegaba. A las seis la consumía la impaciencia. El teléfono no sonaba. El mal humor amenazó con invadirla. Pero trató de no impacientarse, pensando en los problemas de transporte, atrasos posibles. Aunque al menos la debía llamar por teléfono, se dijo, anunciar que llegaría tarde. No representaba ningún esfuerzo levantar un teléfono y hacer una llamada. Sobre todo para él tan adicto a los contactos telefónicos. Tomó un libro cualquiera y se echó en la hamaca. Leer le ayudaría a pasar el tiempo. Pero no lograba concentrarse. A las siete, se levantó de la hamaca con el mal humor viento en popa. Recorrió la casa, paseándose como liebre cautiva, sin saber qué hacer. Quizás debía salir, se dijo. No esperarlo más. Marcó en el teléfono el número de Antonio y no obtuvo respuesta. Seguramente no regresaba aún del paseo al que la había invitado. Sara y Adrián tampoco estaban en casa. La soledad del día se acumulaba en el silencio. Puso música. Si bien, se había propuesto la semana anterior, no especular sobre las "ocupaciones" de Felipe, no pudo evitarlo ahora. Pensó si realmente no habría sucumbido víctima de un Don Juan cualquiera, o al menos de alguien con una relación conflictiva de la que quizás ella habría sido escogida como "sustituta" o redentora. Sucedía en la vida real. No sería nada fuera de lo común. Y sin embargo, la actitud de Felipe hacia ella se le hacía sincera. Se sirvió un ron. No se desesperaría más, se dijo, ya no lo esperaría. Al día siguiente trataría de aclarar todo de una vez. No continuaría pretendiendo que no le importaban sus misterios. Le preguntaría directamente. Aunque la verdad, no existía entre ellos aún ningún compromiso; nada que le diera "derecho" a indagar. Pero pensar así era una trampa, se dijo. Era la trampa en la que siempre caían las mujeres temerosas de la terrible acusación de "dominantes" o "posesivas". No lograba evitar la mirada hacia la ventana. El oído alerta a los pasos.
Dieron las nueve. Era evidente que Felipe no llegaría, se dijo una vez más. La tía Inés decía que los hombres eran caprichosos e impenetrables. Noches cerradas con estrellas. Las estrellas eran los resquicios por donde la mujer se asomaba. Los hombres eran la cueva, el fuego en medio de los mastodontes, la seguridad de los pechos anchos, las manos grandes sosteniendo a la mujer en el acto del amor; seres que disfrutaban de la ventaja de no tener horizontes fijos, o los límites de espacios confinados. Los eternos privilegiados. A pesar de que todos salían del vientre de una mujer, que dependían de ella para crecer y respirar, para alimentarse, tener los primeros contactos con el mundo, aprender a conocer las palabras; luego parecían rebelarse con inusitada fiereza contra esta dependencia, sometiendo al signo femenino, dominándolo, negando el poder de quienes a través del dolor de piernas abiertas les entregaban el universo, la vida.
Puso la televisión. Pasaban una mala película. En el otro canal, una serie anodina. Sólo había dos canales de televisión en Paguas. La apagó. Apagó las luces de la casa. Cerró la cancela del jardín. Se desvistió y se metió en la cama a leer. Dieron las once de la noche. Le dolía la cabeza y se sentía profundamente triste, traicionada, furiosa consigo misma, con su facilidad para construir castillos de arena, su romanticismo. Finalmente la quietud de la soledad la adormeció. Se deslizó hacia el sueño.
Nubes enormes, blancas con caras de niños, gordos y juguetones. El abuelo larguísimo colocándole las grandes alas de plumas blancas. El vuelo sobre inmensas flores: heliotropos, gladiolos, helechos gigantescos. Gotas de rocío. Magníficas, enormes gotas de rocío donde el sol se quebraba abriendo caleidoscopios prodigiosos. La barba y el cabello cano del abuelo cubierto de rocío. Las gruesas alas soltando brisa al batir en el viento. Mojándose. Empapándose de rocío. Pesan las alas mojadas. Cada vez mayor el esfuerzo. Sostenerse sobre el desfiladero de flores inmensas. Intentó regresar al abuelo una y otra vez batiendo alas desesperadamente hasta que el esfuerzo la despertó y todo estaba oscuro. Sólo la sombra del naranjo se recortaba en el brillo de la luna sobre la ventana.
La noche envuelve mis ramas y los grillos cantan su canto monótono en medio del cortejo de las luciérnagas. Apenas si logré alcanzarla en el sueño. Marqué mi nombre, Itza, gota de rocío, en sus visiones de flores y vuelos. Yo también soñaba con volar cuando veía los pájaros levantarse en bandadas al arribo de las bestias y los tropeles de hombres hediondos e hirsutos. ¡Tan pequeños los pájaros y con tanta ventaja sobre nosotros!
Estoy confusa con tanto acontecimiento. Estar en su sangre fue como estar dentro de mí misma. Así habrá sido mi cuerpo. Siento nostalgia de venas, entrañas y pulmones. En cambio sus pensamientos eran una familia de loras volando en círculos, haciendo ruidos, montándose los unos sobre los otros en tremenda algarabía. Para ella, sin embargo, tenía un orden, estoy segura. Una imagen se refería a otra y otra, como un espejo que se refleja infinitamente. Recordé la fascinación de los espejos. Con ellos lograron atrapar nuestra atención los españoles. Al principio creíamos que era una burla aquella imagen repitiendo todos nuestros movimientos. Hasta que nos dimos cuenta que nos estábamos viendo por primera vez. Claro, claro, no como el reflejo ondulado y fugaz de las aguas de los ríos. Y nos fascinamos. ¿Qué puede fascinar más que verse uno mismo por primera vez? ¿Saberse? Yarince se enfurecía cuando me sorprendía mirándome en el espejito. Pero hasta entonces, yo no sabía que era hermosa. Y me gustaba contemplarme.
Capítulo 5
SE ESTABA QUEDANDO DE NUEVO DORMIDA, Cuando de pronto escuchó el ruido. Se quedó quieta en la oscuridad. Afuera el viento soplaba alborotando los árboles. Al principio creyó que el ventarrón agitaba la puerta. Pero los golpes eran rítmicos, fuertes, urgentes. Asustada, súbitamente alerta, se acomodó rápidamente el kimono acuamarina y salió a la sala. Encendía las luces cuando escuchó la voz de Felipe. Sonaba ronca, la voz de quien se esfuerza por no gritar.
– Abrí, rápido, abrí -decía.
Descorrió los cerrojos, pensando: Felipe aparecerse a esta hora, el apuro, el sonido sofocado de la voz… ¿qué podría ser? Tuvo que apartarse porque la puerta ya sin trabas, se abrió empujada desde afuera por el peso de un cuerpo. Un hombre, encorvado sobre sí mismo, avanzaba apoyado del brazo de Felipe.
No tuvo tiempo de preguntar qué sucedía. Apenas registró la expresión alterada de Felipe cuando pasó a su lado, conduciendo al extraño hacia el dormitorio, sin titubear, sin mirar para atrás.
– Cerrá bien. Poné todas las trancas, apaga las luces -le dijo.
Cerró. Apagó las luces atolondrada. ¿Qué pasaría?, se preguntaba. ¿Qué significaba aquella repentina irrupción a medianoche? Ellos olían extraño, a peligro, a desesperación.
Se dirigió al cuarto con la adrenalina zumbándole en los oídos.
Al caminar, notó en la oscuridad, apenas iluminadas por la luz saliendo de la habitación, las manchas en el piso; líquidas, grandes, rojas.
Entró en la habitación. Se sentía débil, las piernas agua. Felipe daba vueltas alrededor del hombre.
– ¿Tenés sábanas… algo que podamos usar de vendas: algo con qué hacer un torniquete? -preguntó Felipe sosteniendo una toalla que se enrojecía sobre el costado del herido.
Sin emitir palabra entró en el baño. Allí guardaba desinfectantes, algodón, elementales objetos de primeros auxilios. Le temblaban las manos. Salió con las sábanas, más toallas, tijeras. Los puso sobre la cama.
El hombre hacía un extraño ruido al respirar. Sostenía la toalla sobre el brazo, apretándola contra su cintura. Lavinia vio los hilillos de sangre corriéndose sobre el pantalón. Sintió que los ojos se le crecían redondos en las órbitas.
– Está malherido. ¿Se accidentó? Deberíamos llevarlo al hospital, llamar un médico -dijo, atropellando las palabras.
– No se puede -contestó secamente Felipe- tal vez mañana. Ayúdame. Tenemos que contenerle la hemorragia.
Se acercó. El hombre retiraba la toalla para que Felipe pudiera aplicar el torniquete. Vio la piel del brazo un poco arriba del codo; el boquete redondo, la piel en carne viva, la sangre manando roja, intensa, indetenible. Imágenes dispersas acudieron a su mente; películas de guerra, heridas de bala. El lado oscuro de Paguas apareciendo en su casa, inesperado, intempestivo. ¿De qué otra manera se podría entender que no llevara el herido al hospital? Entendió, finalmente, las llamadas misteriosas de Felipe, sus salidas. No podía ser otra cosa, pensó, sintiendo el terror subirle por el cuerpo, tratando de tranquilizarse pensando que no debía saltar a conclusiones tan rápidamente. ¿Pero por qué, si no, habría tenido Felipe que traer ese hombre a su casa? los reproches, el miedo, la invadía en oleadas, mientras miraba hipnotizada la herida, la sangre; esforzándose para contener el mareo, las ganas de vomitar.
Felipe enrolló el trozo de sábana alrededor del brazo, empezó a apretar fuertemente.
Lavinia trató de no ver las manchas rojas, húmedas, tiñendo la sábana blanca; se concentró en las facciones del hombre, sus rasgos fuertes, la piel aceituna, la palidez, los labios apretados.
¿Quién sería?, pensó, ¿cómo lo habrían herido? Hubiera deseado no pensar. Se sentía atrapada. No podía hacer nada más que mirarlos, ayudarles. No tenía otro camino. La cabeza le palpitaba como un corazón grande y desatado.
– Está baleado -afirmó, sin ver a Felipe. Lo dijo por la necesidad de decirlo, de sacárselo de encima. Felipe manipulaba el torniquete, sujetándolo fuerte. La tela blanca se tornaba roja; un rojo temible, vivo.
El hombre jadeaba apenas. Tenía la cara vuelta, sin expresión, hacia la mano de Felipe. Observaba la operación como si no se tratara de su brazo. Era joven, mediano de estatura, con ojos un poco rasgados y gruesos labios; tenía el pelo castaño, un mechón le caía sobre la frente. Era de contextura recia. Podía fácilmente notarse la forma de los músculos, las venas fuertes y anchas. Al escucharla, se volvió hacia ella.
– No se preocupe, compañera -dijo, hablando por primera vez, mirándola- no me le voy a morir en su casa -y sonrió casi triste.
Felipe sudaba copiosamente, apretando y soltando el torniquete.
Finalmente, rompió otro pedazo de sábana y lo ató fuertemente al brazo.
Limpió la sangre con una toalla, que luego se llevó a la frente para secar el sudor.
– Bueno -dijo al hombre- creo que de ésta te salvas. ¿Cómo te sentís?
– Como que me acabaran de pegar un tiro -contestó el otro con una expresión risueña y tranquila, y añadió-. Estoy bien, no te preocupes, atendé a la compañera. Parece que está muy asustada.
– Ya la voy a atender -dijo Felipe- pero creo que no te debes mover de aquí por el momento. La compañera está "limpia". Es mejor que te quedes aquí. Es más seguro. Ahora deberías tomar algo y dormir. Perdiste bastante sangre.
– Bueno, ya veremos. Ni siquiera sabemos que va a decir ella -y la miró.
Sólo el herido parecía percatarse de su presencia. Felipe terminaba de limpiar la cama. Ya no le podía caber duda, pensó Lavinia, después de escuchar las preocupaciones de Felipe sobre la seguridad de aquel desconocido. Podía haberla mantenido al margen, en la ignorancia, pensó. No obligarla a enfrentar una situación semejante de improviso, sin ninguna señal de advertencia.
– ¿Tenés algo que le podamos dar? -preguntó Felipe, volviéndose hacia ella. Su cara se veía dura, sin expresión, dominada por una idea fija.
– Le puedo hacer un jugo de naranja. También tengo leche -contestó, compelida por el aire de autoridad de Felipe. Se sentía torpe, anonadada.
– La leche está mejor -dijo el herido-. Las naranjas me dan acidez.
Felipe la alcanzó en la cocina.
– Creo que sería bueno calentarla un poco -le dijo.
– Yo creo que no -dijo Lavinia-. He leído que lo caliente no es bueno para las hemorragias. Mejor se la damos fría… ¿Decime qué pasó, quién es?
– Se llama Sebastián -contestó Felipe-. Vamos a darle la leche y después te explico.
Se apartó de ella y fue a la ventana. El viento continuaba soplando. Ladridos de perros callejeros. De vez en cuando pasaba un automóvil. Lo vio cerciorarse de los cerrojos, la cadena de la puerta.
Sebastián tomó la leche. Devolvió el vaso a Lavinia y se recostó en la cama. Cerró los ojos.
– Gracias -dijo-, gracias, compañera.
Algo de su serenidad le recordó a ella los árboles caídos.
Salió con Felipe de la habitación. La sala estaba en penumbras. Las luminarias del patio arrojaban una débil proyección de luz blanca. La sombra del naranjo se movía sobre los ladrillos.
Felipe se deslizó en el sofá y recostó la cabeza para atrás, cerrando los ojos. Se pasó las manos sobre la cara en un gesto de agotamiento, de quien se quiere recomponer para otro episodio.
– Lavinia -Felipe abría los ojos y le indicaba que se sentara a su lado. Su expresión se había dulcificado ligeramente, a pesar del ceño fruncido y los ojos autoritarios.
Se acomodó a su lado y guardó silencio. No quería preguntar. Tenía miedo. Pensó que sería mejor no saber nada. En Paguas era mejor no saber nada; pero Felipe hablaba.
Sebastián fue detectado por la Guardia Nacional. Acribillaron la casa donde estaba. Logró salir saltando tapias y muros. Otros tres compañeros murieron…
Silencio. ¿Qué podía decir?… pensó Lavinia; había cautela en la mirada de Felipe. Ella no podía reaccionar. Le hubiera gustado poder salir corriendo. La idea de la guardia siguiéndoles los pasos la aterrorizaba. De sobra era sabido los métodos que empleaban; la tortura, el volcán… Y ella era mujer. Se imaginó violada en las mazmorras del Gran General. Los ruidos de la noche le sonaban malignos, cargados de presagios, el viento…
No debía haber hecho esto Felipe, pensó, irrumpir así, sin más, en su casa. Quizás no le quedó otra alternativa, se dijo, pero no tenía derecho a zambullirla en el peligro, en la sombra de los tres "compañeros muertos"… y el herido durmiendo en su cama…
¿Qué podría hacer?, pensó, desesperada.
– Ahora sabes por qué no pude venir, cuáles son mis "ocupaciones", las llamadas -dijo Felipe, mirándola suavemente, poniendo su mano sobre la de ella-. Siento que te des cuenta así. No hubiera venido aquí jamás de no haber sido una emergencia. No podía dejar a Sebastián en mi casa. Allí hay otra gente. Se hubieran dado cuenta y una denuncia sería fatal… Lo siento -repitió-. No se me ocurrió nada mejor que traerlo para acá. Aquí está seguro.
Vio en la oscuridad la palidez de Felipe, el sudor brillando en su rostro. Hacía calor.
– ¿Y qué vamos a hacer? -preguntó Lavinia, hablando también en susurros como lo había hecho él.
– No sé. Todavía no sé -musitó Felipe y se alisó el pelo con las manos.
Lavinia lo sintió confuso en el aliento espeso, en el cuerpo abandonado sobre los cojines; las largas piernas estiradas en el suelo cual si le pesaran. De pronto Felipe se enderezó y se puso a limpiar sus anteojos mecánicamente hablando sin verla, hablándose a sí mismo.
– Uno nunca se acostumbra a la muerte -dijo-. Nunca se acostumbra.
Conocía a los tres compañeros muertos, dijo, uno de ellos había sido hasta compañero de colegio de él, Fermín.
Por la tarde, lo habían llamado a una reunión. Por eso había fallado a la cita con ella, añadió, como si aún importara. La reunión duró hasta las nueve de la noche. Fermín estuvo haciendo bromas sobre la tranquilidad del barrio. Se sentían seguros allí, en la casita recién alquilada con los magros fondos de la organización (y hablaba de "la organización" como si ella supiera de qué se trataba). Era un barrio pobre, marginado. Casas de tablas; letrinas en los patios; campesinos emigrados a la ciudad en busca de mejor vida. ¿Quién los delataría?, preguntaba Felipe, viéndola sin verla. A las nueve, él había salido para regresar a su casa.
"No detecté nada. No detecté nada", repetía Felipe, como si se culpara de algo muy grave. Se esforzaba por reconstruir detalles en la normalidad de la calle: hombres y mujeres sentados a las puertas de las casas, perros callejeros, los buses pasando, tronando sus viejas carrocerías. "No detecté nada" decía una y otra vez, mientras le relataba lo que había contado Sebastián, cómo la guardia apareció de repente: "Oyeron el frenazo de los jeeps y el 'están rodeados, ríndanse', casi simultáneamente", decía. Y tenían pocos tiros. Dos subametralladoras; y entre todos, en lo que tomaban posiciones de tiro, montaban las pistolas, en las carreras, decidieron que Sebastián debía buscar cómo salvarse, tratar de salir, sobrevivir para continuar.
Y gritaban "ya vamos" para dar tiempo. Fue lo último que oyó Sebastián cuando saltaba las tapias. "A las nueve de la noche estaban vivos", decía Felipe, quitándose los anteojos, apretándose los ojos con los pulgares de las manos.
Y ahora nada se puede hacer ya por ellos, añadió, nadie podría reponerlos. Sus sueños seguirán vivos, pero ellos no.
Felipe calló. Extendió el brazo para abrazarla, cual si se hubiera vaciado y necesitara la cercanía de otro ser humano para no deslizarse en el agujero negro, profundo, de la desesperanza.
Conmocionada, sin poder articular palabra, se acurrucó en el pecho de Felipe, tocándolo, abrazándolo, sin saber cómo consolarlo.
Hubiera querido resguardarlo, darle la protección de su cuerpo de mujer. Apoyó su cabeza en el pecho de Felipe. Sintió su respiración acompasada, el cálido nicho de su ser, la carne sólida, musculosa y, sin embargo, fácilmente horadable: un pedazo de plomo lanzado a determinada velocidad y Felipe se rompería. Esta piel que tocaba, todo lo que la piel de él encerraba, se saldría de cauce, la presa saltaría en mil pedazos, correrían las aguas. Se apagaría el murmullo, la catarata subiendo y bajando dulcemente el nivel de las corrientes subterráneas. Sintió un escalofrío ante la noción de la muerte rondando tan cercana. Tan sólo a las nueve de la noche había salido Felipe de la casa. ¿Y si se hubiera quedado? Se apretó más fuerte contra él; pensó en sus amigos, los que ya nunca conocería.
Tenía ganas de llorar por lo que imaginaba que él estaba sintiendo, el dolor sordo de la muerte, la impotencia.
Y podrían morir todos, pensó. Ella misma podría morir. El miedo la sobrecogió alzándose sobre la tristeza, y Felipe había dicho a su amigo que se quedarían aquí. No se irían hasta el día siguiente. Verlos salir de su casa. Quedarse sola, tranquila otra vez. Olvidar que esto había sucedido. Pero le daba vergüenza mostrarle a Felipe el deseo de verlo marcharse con el amigo herido. No lo miraba. Seguía recostada sobre su pecho, mientras él enredaba las manos en su largo pelo y ella podía sentir la tensión de sus brazos, sus músculos endurecidos.
¿Vendrán a buscarlos?, se preguntaba Lavinia, qué hago yo si vienen a buscarlos…
La claridad de la madrugada empezó a deslizarse por la puerta del jardín, Felipe se levantó a la ventana. Afuera cantaban gallos lejanos.
– Somos del Movimiento de Liberación Nacional -dijo, confirmando las suposiciones de Lavinia-. ¿Vos sabes lo que es eso, verdad? -preguntó.
– Sí -dijo Lavinia-. Sí -repitió- la lucha armada.
– Sí -dijo Felipe-. Exactamente. La lucha armada. No podíamos seguir sólo en las montañas. Estamos creciendo, empezando a operar en las ciudades. No nos van a poder detener. La resignación no es el camino, Lavinia. No podemos seguir dejando que la guardia imponga la fuerza. ¿Te acordás de los precaristas? No podemos seguir dejando que eso suceda. Contra la violencia no queda más que la violencia.
De pie, apoyado en el quicio de la puerta del jardín, hablaba sin verla. Lavinia observaba su perfil, los ojos de Felipe viendo con determinación un punto en el espacio. "Es la única manera, la única manera" repetía él, caminando de un lado al otro, abriendo y cerrando los puños.
Iba recuperando la fuerza. Casi visible el proceso; como ver levantarse un enfermo determinado a vivir después del anuncio terrible. Debió haberlo sospechado, pensó. Aunque, revisando las actitudes de Felipe, no podía decir que fuera evidente su vinculación. La verdad que no lo habría adivinado, a pesar de sus múltiples "ocupaciones". Habría seguido sospechando lo de los amores ilícitos o lo habría atribuido al tradicional miedo masculino al "compromiso". Era una lástima, se dijo, verlo envuelto en el peligro. Miró su cara de intelectual, sus anteojos de delgados marcos, los ojos grandes, grises… Era una locura que se arriesgara así; él que podía tener un futuro sin problemas; él que con tanto esfuerzo había culminado su carrera de arquitecto…
Era una locura, pensó, que lo hubieran convencido de que la única salida era la lucha armada.
– Pero no tienen futuro, Felipe -dijo-. Los van a matar a todos. Es irreal. Y vos sos una persona racional. Nunca me imaginé que vos creyeras en esas cosas…
Se volvió hacia ella a punto de decir algo. Nunca olvidaría esa mirada de Zeus tronante a punto de descargar el relámpago. Debió haber visto el miedo en los ojos de ella porque se contuvo.
– Hagamos café -le dijo.
Mientras sentados en los rústicos bancos de madera de la cocina, sentían el dulzor aroma del café recién hecho que emanaba de los pocilios, él se acercó a ella y le tomó la mano.
– Lavinia -dijo, mirándola profundamente-. Yo no quiero comprometerte. No quiero comprometer tu tranquilidad. Al contrario, me gusta. Esta casa alegre, esta paz me gusta. Egoístamente, me gusta -dijo como para sí mismo-. No te pido que nos comprendas, ni que estés de acuerdo. Puede ser que te parezca descabellado, pero para nosotros, es la única manera. Sólo te pido que tengas a Sebastián aquí hasta que lo podamos trasladar a otra parte. Tu casa es segura. Nadie lo va a buscar aquí. Sebastián es muy importante, para el Movimiento. Te juro que nunca más te pediremos que hagas otra cosa.
– Y vos, ¿qué vas a hacer? -dijo Lavinia.
– Yo me quedaría aquí mañana con él para ver cómo evoluciona. Después me lo llevaría. El problema no soy yo. Yo estoy relativamente limpio. El problema es que no tenemos grandes recursos: casas, carros, todo eso. Hay que ver bien dónde lo trasladamos.
– Entonces, ¿no es muy grande el Movimiento? -preguntó Lavinia.
– Está creciendo -contestó Felipe, con otra mirada fulminante-. ¿Qué decís, estás de acuerdo?
Le costaba hacer esto, pensó mirándolo, tener que pedirle a ella, casi rogarle. Le brillaban los ojos. Había soltado su mano y esperaba expectante que ella dijera algo.
"Estoy atrapada, pensó, no puedo decir que no." Pero no podía ser romántica ahora, se dijo, la relación con Felipe no tenía por qué involucrarla. No era un juego. Era sangre y muerte real.
Jamás imaginó que le sucedería, a ella precisamente, algo semejante. Ni en sus más encendidos sueños o pesadillas. Los "guerrilleros" eran algo remoto para ella. Seres de otra especie. En Italia admiró, como todos, al Che Guevara. Recordaba la fascinación de su abuelo con Fidel Castro y la "revolución". Pero ella no era de esa estirpe. Lo tenía muy claro. Una cosa era no estar de acuerdo con la dinastía y otra cosa era luchar con las armas contra un ejército entrenado para matar sin piedad, a sangre fría. Se requería otro tipo de personalidad, otra madera. Una cosa era su rebelión personal contra el statu quo, demandar independencia, irse de su casa, sostener una profesión, y otra exponerse a esta aventura descabellada, este suicidio colectivo, este idealismo a ultranza. No podía dejar de reconocer que eran valientes; especies de Quijotes tropicales, pero no eran racionales, los seguirían matando y ella no quería morir. Pero tampoco podía dejar solo a Felipe, pensó, ni a su amigo. No los podía sacar de su casa. Aunque sentía la urgencia de huir, de que todo terminara, de borrar esa noche de su memoria.
– Te quedaste callada -decía Felipe-, no me has respondido. El tono de su voz había recobrado la autoridad de la noche reciente.
– Sé que no te puedo decir que no -dijo Lavinia, finalmente-; aunque quisiera. Comprendo que ustedes tienen sus razones para hacer lo que hacen. Sólo quiero dejar bien claro que yo no comulgo con estas ideas. No tengo madera para estas cosas. Sebastián se puede quedar, pero te pido que en cuanto sea posible, lo traslades a otro lugar. Sé que esto te debe de sonar terrible, pero no me siento capaz de otra cosa. Tengo que ser honesta con vos.
– Estoy claro -dijo Felipe-. Eso es todo lo que queremos que hagas, por el momento.
– No, por favor -dijo Lavinia-. Nada de "por el momento". Una cosa es que yo, como mucha gente, les respete la valentía. Pero eso no quiere decir que esté de acuerdo. Pienso que están equivocados, que es un suicidio heroico. Te pido, por favor, que no me volvás a meter en nada de esto.
– Está bien, está bien -dijo Felipe, limpiando de nuevo los anteojos.
Lavinia se inclinó sobre la mesa, puso la cabeza sobre los brazos y cerró los ojos. Se sentía cansada, exhausta; una culpa venida de resquicios oscuros la invadía. Imágenes extrañas de poblados en llamas, hombres morenos luchando contra perros salvajes -fantasmas de pesadillas diurnas clamaban en su mente.
– Mejor descansamos -le dijo a Felipe, levantando la cabeza-, me parece que hasta estoy oyendo voces.
Capítulo 6
CÓMO HUBIERA DESEADO SACUDIRLA; hacerla comprender. Era como tantas otras. Tantas que conocí. Temerosas. Creyendo que así guardaban la vida. Tantas que terminaron tristes esqueletos, sirvientas en las cocinas, o decapitadas cuando se rendían de caminar, o en aquellos barcos que zarpaban a construir ciudades lejanas llevándose a nuestros hombres y a ellas para el descargue de los marineros.
"El miedo es un mal consejero" decía Yarince, cuando le discutían la audacia de sus estratagemas. Sus imágenes eran tibias, la sangre se disolvía por dentro como cuando uno se hace una herida en el agua. Se aferra a su mundo como si el pasado no existiera y el futuro fuera solamente una tela de brillantes colores. Es como los que se bautizaban creyendo que el agua lava el corazón; que no podrían con los caballos, los bastones de fuego, las duras y relucientes espadas; que no había más que rendirse y esperar, porque sus dioses parecían más poderosos que los nuestros.
Todavía me parece oír sus lamentos después de la batalla a cinco días de camino de Maribios… Habíamos tenido noticias de la expedición de los capitanes españoles. Querían conquistar las poblaciones alrededor del lugar donde construían sus casas y templos. Una ciudad estaban levantando para asentarse en nuestro territorio. Fue un momento de gran desesperación. En ese tiempo no dejábamos de atacarlos de noche y de día, por sorpresa, aprovechando el conocimiento que teníamos de la tierra y sus escondrijos. Pero perdíamos muchos guerreros. Después de la primera reacción, sacaban sus bestias y tiraban fuego con sus bastones. Se nos abalanzaban y nos obligaban a dispersarnos.
Entonces a Tacoteyde, el anciano sacerdote, se le ocurrió una estratagema que, seguramente, haría retroceder a los españoles.
Por dos días y sus noches discutimos entrados en el monte, alrededor de las hogueras. Yo no estaba de acuerdo. Se me hacía un sacrificio inútil, si bien no dejaba de pensar en el efecto que causaría en los españoles. Pero nuestros ancianos merecían mejor suerte. Yarince, Quiavit y Astochimal se imprecaban a voces. Unos en favor, otros en contra.
Finalmente vino Coyovet, el anciano que todos respetábamos, el del pelo blanco, e hizo que echáramos a suertes la decisión.
Me parece estar viendo, en la noche, el círculo apretado de guerreros alrededor de los tres principales. Las teas de ocote puestas en la horquilla de los árboles. Coyovet y Tocoteyde sentados en el suelo, fumando su tabaco.
Lanzaron las flechas. El aire vibró en los arcos. Los de Yarince y Quiavit se posaron lejos. Astochimal perdió. Bajó la cabeza y profirió grandes lamentos.
Esa noche los guerreros escogieron en las comunidades a cuarenta hombres y mujeres ancianos. Los llevaron a nuestro campamento todavía con las caras soñolientas, envueltos en sus mantos. Se pusieron a mascar tabaco sentados en un círculo. Tacoteyde les habló. Les dijo que el Señor de la Costa, Xipe Totee, le había hablado en un sueño, diciéndole que para sacar a los invasores del mar había que hacer el sacrificio de hombres y mujeres sabios. Los guerreros debían después vestirse con la piel de los sacrificados, ponerlos en la primera línea de combate y así se asustarían y huirían los españoles. Así renunciarían a construir sus ciudades en Maribios. Ellos, les dijo, habían sido escogidos para el sacrificio. Serían sacrificados al alba.
Yo miraba, ocultada, desde unos matorrales porque a las mujeres no se nos permitía estar en los oficios de los sacerdotes. Debía haberme quedado en la tienda, pero de todas formas, había desafiado lo que es propio para las mujeres, yéndome a combatir con Yarince. Era considerada una "texoxe" bruja, que había encantado a Yarince con el olor de mi sexo.
Vi, así, esta escena en la bruma del amanecer. Los ancianos envueltos en sus rebozos, juntos los unos a los otros, con sus rostros surcados de arrugas, escuchando a Tocoteyde. Se quedaron en silencio. Luego, uno a uno se postraron sobre el suelo dando grandes lamentos. "Sea, sea" decían. "Sea, sea" hasta que sus voces parecían un canto.
Yo sentía en el pecho una vasija rota. Veía las figuras de nuestros ancianos que debían morir al día siguiente. Con ellos moriría la historia de nuestro pueblo, sabiduría, años de nuestro pasado. Muchos eran padres o parientes de nuestros guerreros que miraban con caras de obsidiana todo aquello.
¡Sufrimos tanto estos sacrificios! Cuando en la madrugada del día siguiente, Tocateyde fue sacando uno a uno sus corazones en el improvisado altar a Xipe Totee, todos teníamos un peso en nuestras espaldas y el odio a los españoles como fuego en nuestra sangre.
Tacoteyde les quitó la piel. Uno a uno, cuarenta de nuestros guerreros, se vistieron con aquellos mantos terribles, algunos liberando, por fin, profundos gemidos. Cuando todos estuvieron así vestidos, era una visión que a nosotros mismos nos estremecía.
Nuestra pena se hizo a un lado cuando imaginamos a los españoles mirando lo que nosotros veíamos. Sin duda no podrían soportarlo. Sin duda sus bestias se espantarían. Lograríamos vencer. No sería vano el sacrificio de los ancianos parientes.
No calculamos la dureza de sus entrañas. Ciertamente se asustaron. Los vimos retroceder y en este movimiento, cayeron muchos atravesados por flechas envenenadas. Pero después parecieron llenarse de furia. Nos embistieron gritando que éramos "herejes", "impíos". Armaron terrible algarabía de muerte con sus caballos y sus lenguas duras, sus palos de fuego.
Esa noche, ocultos de nuevo en la montaña, no queríamos ni vernos las caras. Esa fue la noche que muchos dijeron que sus "teotes" dioses, eran más poderosos que los nuestros.
Yarince se tumbó con la cara sobre la tierra. Se enlodó el rostro y no permitía ni que me le acercara. Era un animal herido. Tal como Felipe pensando en sus muertos. Pero también se levantó del derrumbamiento de su cuerpo.
Reconozco mi sangre, la sangre de los guerreros en Felipe, en el hombre que yace en la habitación de Lavinia, revestido de serenidad y con actitud de cacique. Sólo ella se bambolea como la mecha en el aceite y no puede contenerme dentro de su sangre, tuve que llamarlo, esconderme en el laberinto de su oído y susurrarle. Ahora se siente culpable.
Poco antes de las siete de la mañana, Lavinia se sobresaltó ante la súbita noción del lunes. El trabajo, la normalidad de la semana continuarían indiferentes al tiempo detenido dentro de la casa. Lucrecia estaría por llegar. Tendría que detenerla. Inventar una excusa para alejarla. Se incorporó sobre el colchón con olor a trapos viejos. Felipe la había mandado a descansar en la habitación que algún día ella pensaba habilitar como estudio pero que aún era nada más almacén de objetos inútiles. Apenas si logró dormitar. Por la puerta entreabierta, lo observó paseándose por la casa en la madrugada, vigilando la calle y al herido.
Escuchó el rumor de su voz desde la otra habitación. Hablaba con Sebastián. Se incorporó, dobló las rodillas y posó su cabeza sobre el ángulo de sus piernas, apretándoselas contra el pecho. De día era peor la realidad, pensó. Ya nada era igual. Su vida, tan tranquila hasta ayer, ya no sería la misma. Le habría gustado quedarse en la posición fetal, buscar un refugio donde poder sentirse segura, lejos del peligro de aquellas voces arrastrándose hacia ella a través de las paredes, las ranuras de las puertas. Pero se levantó rápido. Se vistió y fue a pararse al lado de la ventana. Eran las siete de la mañana. La humedad del rocío brillaba sobre el césped. Afuera todo lucía tranquilo.
Lucrecia se aproximaba puntual. Llegaba temprano a prepararle el desayuno. Lavinia abrió la puerta, fingiendo mirar el jardín. Pensaba y descartaba excusas, pretextos. Finalmente aparentó percatarse de la presencia de Lucrecia, acercándose. La saludó y tratando de sonar segura, le explicó que gente de la oficina vendría a trabajar a su casa en un proyecto especial. No valía la pena que limpiara, dijo, tendrían que poner papeles en el suelo, ensuciar. Sería mejor que regresara el miércoles. Lucrecia insistió, diciendo que entre tanto, podía preparar café, ordenar. No valía la pena, repitió ella. Llegarían en media hora. "Nos vemos el miércoles", sonrió Lavinia, "me tengo que bañar rápido". Con expresión de no entender lo que sucedía, Lucrecia debió aceptar y alejarse.
Lavinia regresó a la casa. No había sido nada convincente, pensó; pero Lucrecia no se sorprendería demasiado. Pensaría que eran extravagancias del trabajo. Pudo captar la figura de Felipe escondido mirando por la ventana. Seguramente se había asustado al oír abrirse la puerta. Cuando entró, ya no estaba en la sala.
¿Y ahora qué tendría que hacer? ¿Ir a trabajar? Tendría que consultarlo con ellos. Entró al baño a lavarse la cara. Se echó agua y mas agua.
¿Debía ir a trabajar?, se preguntó otra vez, sintiendo de nuevo el miedo. Era difícil imaginar que afuera todo estaría igual. Nada habría cambiado: los buses, los taxis, la gente en el ascensor, en la oficina. Y ella sintiéndose desnuda, frágil, temiendo las miradas, que se le notara la noche anterior, el secreto, la sangre.
Preferiría quedarse en la casa, se dijo. Lo de Lucrecia estaba arreglado, pero alguien podría tocar a la puerta. ¿Qué pasaría si Felipe abría… y Sebastián, el herido en su cama?
Vio sus ojeras en el espejo. Su cara; su misma cara, ligeramente cansada tan sólo, como tras una noche de juerga. Viéndola no se podía saber en qué lío estaba metida, pensó.
Salió y se decidió a golpear la puerta de su dormitorio.
– Pasa -oyó la voz de Felipe, que no bien entró, le preguntó quién era la persona con la que conversaba. Lavinia explicó.
El herido estaba sentado en la cama. Tenía un vendaje limpio sobre el brazo. La hemorragia se había detenido. Su rostro estaba pálido aún.
– ¡Buenos días compañera! -dijo. (Insistía en llamarla "compañera".)
– ¡Buenos días! -Respondió ella- ¿cómo se siente?
– Mejor, mejor. Gracias.
– Quería preguntarles si les parece que debo ir a trabajar o quedarme aquí…
Las miradas de los hombres se cruzaron interrogándose.
– ¿Sería mejor que se quedara, no te parece? -dijo Felipe, dirigiéndose a Sebastián.
– No -dijo Sebastián-. Creo que es mejor que vaya. No es conveniente que falten los dos a la oficina.
– Pero si se necesita algo -dijo Lavinia-, si algo sucediera…
– ¿Espera a alguien más hoy? -preguntó Sebastián.
– No. Nadie más.
– Entonces no se preocupe. Aquí, estamos relativamente seguros. Es mejor que usted vaya a la oficina… Si te llegaran a buscar, se van a dar cuenta. Nos puede avisar -dijo, volviéndose hacia Felipe-. Puede traer los periódicos y enterarse de lo que se comenta. Si la casa queda cerrada, parecerá que no hay nadie. Es mejor que vaya -y volviendo a mirar a Lavinia, agregó: -no conviene que relacionen su ausencia con la de Felipe.
El tono de Sebastián era reposado, sereno. Hablaba como si se tratara de asuntos cotidianos o de ir a la playa el domingo, y no eso que había dicho: traer los periódicos (las fotos de los compañeros muertos, pensó Lavinia); indagar si llegaron a buscar a Felipe (¿y si habían llegado, qué haría ella?) poner atención a los rumores, los comentarios.
Lavinia prefería quedarse. No se consideraba capaz de "indagar" aquello. Se le notaría en la cara. Su cara era transparente. Era fácil adivinarla. Se ponía nerviosa. Pero no dijo nada; la mirada de Sebastián, su serenidad, le daban vergüenza.
– Podes también pasar por una farmacia y comprar antibióticos, cualquier antibiótico fuerte. La herida se puede infectar -dijo Felipe.
– ¿Y no van a buscar un médico hoy tampoco? -preguntó Lavinia.
No los comprendía, dijo, una herida de bala en el brazo afectaría el movimiento. Podían pretender un accidente.
La tranquilizaron. Buscarían un médico pero no podía ser cualquier médico. Hablarían de eso a su regreso.
Sebastián le pidió la radio para escuchar las noticias.
Lavinia sacó su ropa y salió de la habitación.
En la calle hacía calor. Salía de todos partes el aliento húmedo y cálido de la tierra, mezcla de viento y polvo. Cada año era peor el verano. Cada año más despale. Los árboles de roble lucían cenizos. Lavinia aceleraba el paso, mirando las casas vecinas. A lo lejos, un jardinero podaba la grama con su largo machete. Todo seguía igual, pensó. Sólo ella era extraña en la atmósfera tranquila de día de semana. Ella caminando ya tarde a la oficina; caminando rápido, sintiendo las piernas moverse como si pertenecieran a otra persona.
El miedo le abría ojos en el cuerpo. Recordaba como pesadilla la frase que tantas veces repitiera la noche anterior Felipe, mientras le relataba la circunstancia de la huida de Sebastián: "No detecté nada; no detecté nada". ¿Y si estaban por allí? ¿Si los agentes de seguridad rondaban la casa esperando el momento propicio para rodearla?
Llegó al ascensor y subió sola. A esa hora el vestíbulo del edificio estaba vacío. Vio su reflejo en las paredes metálicas. "Nadie lo va a notar", se aseguraba. "Soy la misma. La misma de todos los días." Pero no estaba muy convencida; en su interior, la sangre se mecía de un lado al otro en una tormenta de adrenalina.
Dio los buenos días a Silvia. Siguió hasta su cubículo, saludando a los dibujantes al pasar. La normalidad. "Actúa con naturalidad", había dicho Felipe. La abrazó antes de que ella saliera. Volvió a repetirle que sentía haberla involucrado. Y, sin embargo, pensó la seguían involucrando, pidiéndole que averiguara los rumores, la terrible perspectiva de que la Seguridad llegara buscando a Felipe (era muy remoto, aseguraba Sebastián); pidiéndole que les llevara los periódicos, que comprara medicinas.
Ella hubiera querido no volver a su casa. Quedarse con Sara o Antonio hasta que ellos se marcharan. Dejar de ser responsable, "humanitaria", no sentir esa fuerza que la obligaba a cumplir lo que pedían; aquella voz interior que le decía "no seas cobarde"; "no podés dejarlos solos", "no podés correr el riesgo de que los maten", la fuerza de su amor por Felipe… aunque era algo más, pensó, algo más que su amor por Felipe. Después de todo, ni siquiera sabía si ese amor existía; si podía llamarse amor a una relación tan recién iniciada y que quizás, después de lo sucedido, sería mejor no continuar.
Llamó a Mercedes. Pidió los periódicos. Se sorprendió mintiéndole.
– Felipe no va a venir a trabajar. Me llamó para pedirme que avisara que está enfermo del estómago.
Mercedes la miró con cierta malicia. Salió a buscar la taza de café y los periódicos, moviéndose coqueta como siempre, balanceándose sobre los talones. La imaginó atravesando el salón de los dibujantes, sonriendo al pasar, consciente de que la miraban. ¿Estaría en el secreto?, pensó Lavinia. ¿Quiénes más estarían en el secreto? ¿Quiénes de aquellas personas, aparentemente tan normales y cotidianas, llevarían también una doble vida?
La muchacha regresó con el café y los periódicos. Los puso sobre su mesa.
– ¿Ya supo lo que pasó? -le preguntó.
– No -dijo Lavinia, sin mirarla, temiendo desatarse (la pregunta le provocó un vuelco en el corazón) empezando a hojear los periódicos.
– Es que usted vive lejos de allí -dijo Mercedes- pero desde mi casa, se oían los tiros. Hubiera visto; aviones, tanques… parecía guerra. ¡Los guardias se volvieron locos! ¡Y sólo eran tres muchachos! ¡Imagínese! Tres muchachos… -y dio la vuelta cerrando la puerta tras ella.
Se recostó en la silla. Cerró los ojos. El desvelo le provocaba la sensación de estar debajo del agua. Sorbió el café en grandes bocanadas, bendiciendo el refugio, la privacidad de su pequeña oficina, postergando la lectura del periódico.
¿Qué haría todo el día allí?, se preguntó, ¿fingir que trabajaba? Esto no era para ella, se repitió, no podía soportar la tensión, el estómago anudado, un puño en el centro del pecho; la sensación de ahogo.
Finalmente, se inclinó y miró las fotografías de los guardias apostados frente a la casa, el titular. "Se descubre nido de terroristas. G. N. en exitosa acción de limpieza" y más abajo, la foto de los tres guerrilleros muertos. ¿Cuál sería Fermín?, pensó mirando los cadáveres: dos hombres y una mujer, jóvenes, destrozados; sangre y agujeros por todas partes; la fotografía de la casa llena de boquetes.
Los amigos de Felipe, pensó. Y Sebastián estuvo entre ellos y ahora estaba en su casa. Uno de ellos. En su casa. Leyó ávidamente para ver qué se decía de él. Nada. No se decía nada. Y, sin embargo, había pasado por encima de las tapias de los casas vecinas, por los patios. Pero nadie lo había delatado.
Se acortaban las distancias. No sentía ya el pesar lejano que le producían siempre esas fotos de jóvenes acribillados; éstas eran muertes cercanas, peligrosamente cercanas. Los rostros desconocidos, desfigurados, extraños, habían entrado a su vida. Sus fantasmas eran reales. La noche anterior, abrazada a Felipe, había sufrido estas muertes; de no ser por el miedo, sin duda hasta habría llorado por ellos. Sintió, como otras veces, el reproche; el silencioso reclamo a los muertos por dejarse matar, por morir, por creer que podrían enfrentar al ejército del Gran General con esas caras jóvenes. Las armas escuálidas al lado de los cadáveres, contrastando con los cascos, radios, ametralladoras, aviones y tanques de la guardia.
Y ahora la tenían a ella envuelta en esa valentía suicida.
Doña Nico, la mujer que se encargaba de los refrescos y la limpieza, entró llevándole el jugo de zanahoria con naranja que Lavinia acostumbraba a tomar a media mañana. Al poner el vaso sobre la mesa, miró de reojo los periódicos.
– Pobres muchachos -dijo, en voz muy baja, casi inaudible-. Fue en mi barrio -añadió como justificando el comentario.
– ¿Y cómo fue? -preguntó Lavinia, sin saber muy bien cómo abordarlo, cómo hacer aquello de "recoger los rumores".
– No sé -dijo la mujer, nerviosa, pasando las manos por el delantal-. No sé cómo fue. Yo estaba tranquila en mi casa lavando una ropa cuando oí los tiros. Fue una balacera horrible. Duró casi hasta medianoche.
"Nosotros creíamos que había un montón de gente en la casa, pero eran sólo esos tres. Eso es lo que yo sé…
– ¿Y los conocía? -preguntó Lavinia.
– No. Nunca los había visto.
– ¿Y cómo se habrá dado cuenta la guardia de que estaban allí?
– No sé. No tengo ni idea -dijo la mujer, retrocediendo hacia la puerta, saliendo apurada.
Eso era la dictadura, pensó Lavinia, el miedo; la mujer diciendo que no sabía nada. Ella diciendo que no quería involucrarse. No saber nada era lo mejor, lo más seguro. Ignorar el lado oscuro de Paguas. Salir como salía doña Nico, claramente indicando que no quería hablar del tema. Más fuerte la necesidad de sobrevivencia que la pesadumbre en su voz diciendo "pobres muchachos". ¿Y cómo reprochárselo si tenía cuatro hijos y era sola?
Pero Sebastián escapó y nadie había dicho nada.
Después de leer los periódicos, trató de trabajar, de concentrarse en los planos de la lujosa casa que diseñaba: los baños de azulejos, los jardines interiores. No podía apartar de su mente las fotos de los muertos. Se le cruzaban entre las líneas del diseño; le aparecían en las recámaras amplias, entre las vigas aparentes del techo, la fachada. Imaginaba la reacción de Felipe y Sebastián cuando las vieran, cuando abrieran el periódico y encontraran las fotos de sus amigos muertos.
A pesar de todo, se sentía más tranquila. El ambiente quieto y sin acontecimientos de la oficina, paulatinamente le fue devolviendo la sensación de normalidad. Nadie llegaba a buscar a Felipe. Todo está bien, se decía, nada ha cambiado. Pero las manecillas del reloj avanzaban sobre las horas. Ya pronto serían las cinco de la tarde. Tendría que salir, caminar a la farmacia, comprar los antibióticos, volver a su casa; volver a su casa con los periódicos.
Uno de los arquitectos, asomó la cabeza por la puerta, preguntando si no sabía cuándo llegaría Felipe.
– ¿Qué pasó? -preguntó ella, tensándose, disimulando el sobresalto.
– Nada especial. Necesitaba hacerle una consulta.
– Llamó para avisar que estaba enfermo del estómago -dijo Lavinia, recuperando el aplomo-. Parece que comió algo que le hizo mal -añadió con una sonrisa.
Mintió al instante, casi sin pensar.
No deja de enternecerme su miedo, ahora que logro distinguir el pasado y el presente en las blancas dunas de su cerebro. Al principio era difícil saber distinguir. Un suceso, para ser asimilado por ella, se mueve en medio de referencias pasadas. Estas constantes comparaciones me confundían hasta que me di cuenta del color. Cuando experimenta una sensación inmediata, el color es vivo, reluciente. No importa si es oscuro o claro. El negro del presente es un ala de cuervo a la luz de la luna; el rojo es sangre o sol de algunos atardeceres. En cambio, el pasado aparece opaco: negro de piedras volcánicas, rojo de nuestras pinturas sagradas. En el pasado, los objetos y las personas emanan un eco apagado y redondo, que contiene nostalgias superpuestas y olores cóncavos. En el presente, las imágenes y los sonidos son lisos, planos y tienen el olor rotundo de las puntas de lanza antes del combate. Así he aprendido a leer las huellas y guiarme en su laberinto de sonidos y figuraciones.
Muchos asuntos me son incomprensibles, debido al tiempo que ha recorrido el mundo. Pero hay gran cantidad de relaciones inmutables; lo primario sigue siendo esencialmente semejante. Comprendo, sin temor a equivocarme, la paz y el desasosiego; el amor y la inquietud; el anhelo y la incertidumbre; la vitalidad y la pesadumbre; la fe y la desconfianza; la pasión y el instinto. Comprendo el calor y el frío, la humedad y lo áspero, lo superficial y lo profundo, el sueño y el insomnio, el hambre y la saciedad, el acurruco y el desamparo.
Es el paisaje intocable. El hombre con sus obras puede cambiar rasgos, apariencias: sembrar o cortar árboles, cambiar el curso de los ríos, hacer esas grandes calzadas oscuras que marcan dibujos serpenteantes. Pero no puede mover los volcanes, elevar las hondonadas, interferir en la cúpula del cielo, evitar la formación de las nubes, la posición del Sol o de la Luna. Igual paisaje intocable tiene la sustancia de Lavinia. Por eso puedo comprender su temor, teñirlo de fuerza.
En la esquina, la farmacia emanaba su olor a frascos viejos: el dúlcete olor de las vitaminas, los frascos de alcohol y agua oxigenada. Los estantes de madera mostraban las pequeñas cajas rotuladas con nombres extraños. Los tarros de cristal con brillantes tapaderas de latón exhibían sus estómagos repletos de galletas, dulces, alka-seltzer. El boticario de bigotes engomados, un charro mexicano con bata blanca, leía el periódico sentado en una mecedora de mimbre, aletargado en la penumbra del atardecer.
Lavinia pidió al boticario un antibiótico "fuerte" inventando la cortadura de una vecina con una tijera de podar.
– ¿Ya está vacunada contra el tétano? -preguntó el boticario, acariciándose los bigotes.
Dijo que sí; solamente era necesario prevenir la posibilidad de una infección. Dado lo profundo de la herida, pensaban que debía ser un antibiótico poderoso.
En Paguas los boticarios, a menudo, hacían funciones de médico. La población los prefería porque no cobraban por la consulta, sólo por las medicinas. Ejercían con gran dignidad el poder de las recetas.
Lo vio caminar hacia las gavetas del fondo y llenar un cartucho de papel con gran cantidad de cápsulas negras con amarillo, moviéndose con la parsimonia propia de su profesión.
Se las entregó explicándole que su amiga debía tomar una cada seis horas, por un período no menor de cinco días. Le había preparado la dosis completa.
Salió con las medicinas en su bolso. La tarde lentamente se convertía en noche. Cada uno de aquellos atardeceres tropicales eran un espectáculo de nubes enrojecidas, cortes extraños en el cielo, resplandores naranjas.
Se bajó del taxi en la avenida. A medida que los pasos la acercaban a la casa, el cuerpo se le fue poniendo tenso, los músculos envarados; alertas, nerviosos, los latidos del corazón. Si pudiera saber que ya iba a terminar todo esto, pensó, que llegaría con las medicinas y encontraría a Sebastián y Felipe listos para marcharse, para decirle adiós en la puerta y devolverlo a la cotidiana tranquilidad de sus noches. Pero no sería así. Calculaba que al menos se quedarían dos días más y ella tendría que andar con esa doble personalidad dos días más, quizás tres.
Y, sin embargo, se dijo, había traspasado otro límite. La tía Inés solía decir que crecer en la vida era un asunto de traspasar límites personales: probar capacidades que uno creía no poseer. Nunca habría pensado que podría sobrevivir un día como éste. Mentir sin culpa, con sorprendente sangre fría. Sin calcular, zas, como si las palabras estuvieran archivadas, preparadas, listas para que les diera uso. En la oficina, en la farmacia, nadie lo habría adivinado.
Ella siempre tuvo conflictos con la mentira. De niña, al confesarse, siempre se acusaba de mentir. Le había costado un gran esfuerzo dejar de hacerlo. Se divertía mintiendo. Y era así; un impulso rápido. No sabía ni cómo fabricaba las mentiras. Se le salían de la boca como peces de colores que vivieran en su interior con vida propia: mentiras intranscendentes, dichas por el mero placer de sentir que podía jugar con el mundo de los adultos, alterarlo sutilmente. Sólo después, cuando la mentira ya vivía fuera de sí misma y andaba en la boca de su madre o de la niñera, se sentía mal. "Mentir es pecado" decían las monjas en el colegio. "No dar falso testimonio, ni mentir" decía uno de los mandamientos. Por miedo, dejó de mentir. Miedo a los tormentos del infierno que sor Teresa describía con lujo de detalles macabros: las hacía encender un fósforo y poner levemente el dedo en la llama. Eso era el infierno pero en todo el cuerpo, ese fuego en todo el cuerpo, quemando sin matar por toda la eternidad. Después la mentira perdió su connotación de pecado y pasó a ser para ella un antivalor; la honestidad un valor necesario en la vida de adulta. Por eso, el sentimiento de culpa le molestó las veces que mintió, mientras vivió con sus padres después de regresar. Le incomodaba tener que engañarles. Fingirles un rostro más aceptable.
Pero esto era diferente, pensó, mientras metía la llave a la cerradura y entraba en el ámbito oscuro de la casa.
La oscuridad olía a silencio espeso. Silencio de espera. Tigres agazapados. En el corredor, bajo el naranjo, divisó a Felipe, erguido, la mano en la cintura, expectante ante el ruido de la puerta al abrirse. Una luna pálida proyectaba la sombra del árbol sobre los baldosas del corredor.
Encendió las luces. Felipe se adelantó a recibirla.
– ¿Cómo te fue? -preguntó, en voz muy baja.
– Creo que bien -respondió extendiéndole el brazo con los periódicos, mirándolo, pensando en los rostros aquellos, sus amigos que ya jamás volvería a ver.
Felipe tomó los periódicos con un gesto brusco y allí, junto a ella, leyó los titulares, las noticias de la primera página, mirando las fotos sin decir nada.
Ella, en silencio, no sabía qué hacer, si quedarse allí a su lado o retirarse discretamente, como hacen los amigos en los funerales, cuando llega la hora de mirar la ventanita del féretro por última vez.
– ¡Asesinos! ¡Hijos de puta! -dijo por fin Felipe, en un callado grito lanzado para dentro de sí mismo. Lavinia imaginó el grito proyectado en sus pulmones, dispersándose por su pecho, los brazos, las piernas.
Ella lo abrazó por detrás, sin decir, nada, pensando en lo pobre que era el lenguaje ante la muerte.
Sebastián apareció en la puerta de la habitación. Esta vez no la saludó. Lucía recuperado. Con vendaje limpio y vestido con una de las camisas de hombre que ella usaba. Fue hacia Felipe, se situó a su lado mirando las páginas extendidas del periódico.
– No mencionan que alguien escapó -dijo Felipe, al pasarle el diario, soltándolo, entregándole aquellas páginas con las fotos de los compañeros muertos. En silencio fue a la cocina de donde regresó con un vaso de agua que tomaba a grandes sorbos, mientras Sebastián seguía leyendo callado.
Lavinia se apartó respetuosa, sintiendo que estaba de más. Se deslizó callada hacia la puerta del jardín, asomándose a ver la noche, el patio, el ambiente sereno y pacífico de las plantas, el naranjo exhalando su olor cítrico. "Dichoso el árbol que es apenas sensitivo", recordó. Le hubiera gustado ser vegetal en ese momento.
Sintió a Felipe acercándose.
– ¿No pasó nada anormal en la oficina, no llegaron a preguntar por mí, no oíste nada extraño? -hablaba bajo, para no perturbar a Sebastián.
– No. No pasó nada anormal. Todos sabían de lo sucedido, pero no hablaron mucho. Comentaron sobre el despliegue que hizo la guardia contra sólo tres personas. Doña Nico me comentó que fue en su barrio, pero no quiso decir nada más. Sólo dijo "pobres muchachos" cuando vio las fotos, pero parecía que tenía miedo de hablar. Yo informé a Mercedes que vos estabas enfermo del estómago -dijo Lavinia, susurrando.
Él no respondió nada. La dejó y volvió al lado de Sebastián.
Hablaron algo entre ellos. Sebastián dijo "con permiso, compañera" y entraron los dos a la habitación cerrando la puerta.
Por supuesto que los hombres no lloraban, pensó Lavinia apoyándose en el dintel, mirando fijamente el tronco del árbol de naranja. Ella sentía las lágrimas arderle en los ojos. ¡Ella que ni había conocido a los muertos! ¡A fin de cuentas, era mujer!, se dijo irónicamente. Los dos hombres, podían mirar al periódico con los ojos secos y fijos; leerlo atentamente a pesar de las fotos.
Felipe parecía repuesto de su momento de dolor la noche anterior. "Uno nunca se acostumbra a la muerte", había dicho en la vulnerabilidad del cansancio. Ahora ella los veía tomar la muerte sin dramatismo, sin aspavientos; con rabia. Evidentemente, para ellos, lo que contaba era cómo debía precederse ahora, ahora que sabían que nadie mencionó al "otro", al que saltó las tapias, herido, huyendo.
No le dejaba de dar escalofríos verlos con esa entereza, acorazados, tal como si la muerte o la tristeza les rebotara en la piel, sin poder penetrarlos. Recordó una conversación con Natalia, una amiga española, sobre la justicia de las acciones de los vascos contra el franquismo: ambas facciones mataban a sangre fría. ¿En qué se diferenciaban? ¿En la guerra, cómo se diferenciaban los hombres? ¿Qué diferencia de fondo había entre dos hombres con un fusil cada uno, dispuestos a matarse en defensa de razones que ambos consideraban justas?
Natalia se había enfurecido ante sus preguntas "filosóficas, metafísicas". Pero ella no podía dejar de hacérselas aun cuando estuviera consciente de las diferencias entre agresores y agredidos; entre los "maquis" franceses y los nazis, por ejemplo. En la sociedad, también existía, como a nivel individual, la llamada "defensa propia" como justificación a la violencia; existían calidades humanas diferentes, gente que mataba por la muerte y gente que mataba por la vida, en defensa y preservación de lo humano frente a la bestialidad de la fuerza bruta. Pero era terrible, de todas formas tener que recurrir a balas y armas; unos contra otros. Tantos siglos no lograban cambiar la manera brutal en que se enfrentaban los seres humanos.
En Paguas, era fácil justificar a los muchachos; demasiado evidente la injusticia, la diferencia de fondo, lo que defendían unos y otros; la realidad de la ausencia de alternativas frente al Gran General. Con sólo ver el periódico de hoy, por ejemplo, uno podía tomar partido entre la fuerza bruta y el idealismo. Optar, aunque fuera a nivel de abstracción, por los muertos.
Pero no podía apartar las dudas. Viendo a Sebastián y Felipe pensó en los peligros del endurecimiento.
Aunque si se hubieran echado a llorar, quizás los hubiera considerado débiles. Pero no, se dijo, ¿por qué? Ella siempre pensó que era terrible y absurdo considerar como una debilidad el llanto de los hombres. Pero en la práctica nunca vio llorar a ninguno. Quizás no lo soportaría en este caso. Aumentaría la sensación de desamparo. No era tal vez necesario que lloraran, sólo que hicieran algo. Algo para evitar la dureza. Esa dureza que le producía aprensión, la noción de un delicado equilibrio, que, de romperse, devolvería el mundo a las fieras.
Fue entonces cuando escuchó, desde la ventana entreabierta de su habitación, aquel sonido terrible que siempre recordaría; la voz ronca de Sebastián, interrumpiéndose, quebrándose en sollozos secos, densos, produciendo el sonido de un dolor por ella jamás conocido.
La veo mirándome. La siento pensando. Allí está en medio de la noche como una luciérnaga perdida, flota entre nosotros sin poder encontrar el sitio al que pertenece. Dentro de la casa, los hombres discuten. Oigo los murmullos de sus voces, como tantas veces escuché desde la oscuridad, los consejos que Yarince hacía con sus guerreros. Aquellos en los que a mí no me era permitido participar aun cuando me llevaran al combate.
Después de la batalla de Maribios -la de los Desollados-, como le llamaron los invasores, hubo momentos en que sentí mi sexo como una maldición. Se pasaron días discutiendo cómo debían proceder, mientras yo tenía que vagar por los alrededores, encargada de cazarles y cocinarles la comida.
Cuando bajaba al río de aguas quietas, a traerles agua, esperaba con los piernas abiertas, que la superficie estuviera lisa, inmóvil, para mirar mi sexo: misteriosa se me hacía la hendidura entre los piernas, se parecía a algunas frutas; los labios carnosos y el centro, una delicada semilla rosada. Por allí penetraba Yarince y cuando estaba en mí, componíamos un solo dibujo, un solo cuerpo: juntos éramos completos.
Yo era fuerte y mis intuiciones, más de una vez, nos salvaron de una emboscada. Era dulce y a menudo los guerreros me consultaban sus sentimientos. Tenía un cuerpo capaz de dar vida en nueve lunas y soportar el dolor del parto. Yo podía combatir, ser tan diestra como cualquiera con el arco y la flecha y además, podía cocinar y bailarles en las noches plácidas. Pero ellos no parecían apreciar estas cosas. Me dejaban de lado cuando había que pensar en el futuro o tomar decisiones de vida o muerte. Y todo por aquella hendidura, esa flor palpitante, color de níspero que tenía entre las piernas.
Lavinia estuvo un rato más mirando los sombras del jardín balancearse con el viento. Los sollozos se habían extinguido en el murmullo de una conversación acuática, el sonido de los hombres conversando, la conversación de dos peces, un murmullo apenas de burbujas.
El rugido del llanto le produjo opresión en el pecho. Se arrepintió de dudar de los sentimientos de aquellos seres extraños, invasores de la paz de su casa, soñadores activos, "valientes" como decía Adrián.
El dolor tocándola tan cercano estimuló sentimientos de protección. ¿Qué podría hacer por ellos?, pensó. Poco. Casi nada. Recordó que no habían comido. Podía prepararles algo. Ella no tenía hambre. Comer no se le cruzó por la mente hasta ese momento. Se dirigió a la cocina, pensando qué cocinar para los tres. A pesar del dolor, Sebastián y Felipe debían comer, vivir, alimentarse.
En el lavatrastos, encontró una lata de sardinas vacía. ¡Pobres!, pensó, sintiendo vergüenza de su desprovista cocina.
Preparó lo único que sabía hacer decentemente: spaghetti con salsa.
Estaba acomodando los platos en la mesa, cuando Felipe apareció en el umbral de la cocina.
– ¿Cómo está Sebastián de su brazo? – preguntó Lavinia, fingiendo no haber oído nada, terminando de verter el agua de los spaghetti, hirviendo, sobre el lavatrastos, poniéndoles la mantequilla.
– Lo tiene inflamado -dijo Felipe.
– Debería ver un médico -dijo Lavinia, chorreando la salsa.
– Es lo que te queríamos pedir -dijo Sebastián apareciendo detrás de Felipe, mirándola servir los platos, ya compuesto; apenas roja la nariz.
– Queríamos que fueras a buscar a una compañera que es enfermera. Con ella vamos a arreglar también mi traslado para mañana.
– Por qué no me lo explicas mientras comemos algo -dijo Lavinia-. Ustedes deben comer.
Se alegró de ver a Sebastián esbozar una sonrisa mientras se sentaban a la mesa.
Flor -así se llamaba la "compañera" – tenía automóvil. Lavinia sólo tendría que tomar un taxi y regresar a la casa con ella. Solamente eso. Después podría quedar libre de ellos.
– Al menos de mí -dijo Sebastián, desplegando de nuevo su sonrisa maliciosa.
Comían en silencio. Sebastián y Felipe, parecían no tener apetito. Lavinia miró de reojo a Sebastián. Sin que ella pudiera negarse, con su voz suave y firme, su apariencia de árbol, él había logrado que ella hiciera cosas que jamás pensó hacer. Actuaba con una especie de profundo convicción de que ella estaría de acuerdo, no se negaría. La confianza de él era más imperativa que un mandato expreso.
Mañana su vida retornaría a la cotidiana seguridad, se dijo. Podría olvidarse del miedo, la zozobra, aquellos sentimientos confusos.
La perspectiva de atravesar la ciudad en taxi, de noche, no le atraía, pero estaba dispuesta a hacerlo; haría cualquier cosa por recuperar la normalidad de su casa.
– ¿Ya se te pasó el miedo? -preguntó Sebastián.
– Más o menos -respondió ella.
– Es normal -dijo él- a todos nos da miedo. Lo que importa no es sentirlo, sino superarlo. Y lo has superado muy bien; has sido valiente.
– No tenía más alternativa -dijo Lavinia, esbozando una sonrisa.
– Así nos pasa a nosotros -dijo Sebastián con expresión triste-. No tenemos más alternativa.
– No es lo mismo -dijo ella, ligeramente incómoda ante la comparación-. Ustedes saben por qué lo hacen. Es otra cosa. Siento mucho lo de sus compañeros.
– Ellos murieron como héroes -dijo Sebastián, mirándola serio y dulcemente- pero eran personas como vos o como yo.
– Creo que es mejor que Lavinia se vaya a buscar a Flor -interrumpió Felipe- se está haciendo tarde.
Capítulo 7
LAS NUEVE DE LA NOCHE. El cielo limpio de marzo alardeaba su luna amarilla. El taxi corría veloz, sorteando el escaso tráfico. Las calles, más vacías que de costumbre a esa hora, eran la única señal visible del efecto de los recientes sucesos.
Con la espalda recostada al lado de la puerta del vehículo, Lavinia miraba hacia atrás, según le indicara Sebastián, para cerciorarse de que ningún automóvil inoportuno le seguía la pista. Tomaban el rumbo de los barrios orientales. Los barrios, pobremente iluminados, aparecían en la ventana en una sucesión de viviendas rosas, verdes, amarillas; casas humildes e iguales, adornadas únicamente por el color chillante de sus paredes y alguno que otro jardín.
Dentro del vehículo, el chófer, fumando, escuchaba atento un programa deportivo.
Lavinia, alerta, no se reconocía en esta mujer vigilante. Con suerte, la pesadilla concluiría al día siguiente. Se mordió las uñas. Viajar en taxi de noche siempre le producía incomodidad, la sensación de riesgo. Sólo que esta vez no temía al taxista sino la oscuridad rodeándolos en las avenidas mal iluminadas, la posibilidad de que la siguieran… Rezó calladamente porque nada le pasara, por encontrar a aquella "Flor" y regresar a su casa sana y salva.
Pasando un puente, a la izquierda, entraron en una calle sin asfaltar. A ambos lados, casas de tablones irregulares, precariamente acomodados unos sobre los otros, separándose aquí y allá para formar puertas y ventanas flanqueaban la calle. Al fondo, vio unas cuantas casas de concreto. La de Flor era una de las últimas. Observó desde el taxi el techo de tejas, la estructura de pequeña hacienda de la construcción y el tosco muro que describiera Felipe.
Al entrar a la calle, miró atentamente a todos los lados. Sebastián y Felipe la alertaron sobre aparentes transeúntes inocentes, borrachos durmiendo en las aceras, vehículos estacionados con parejas romanceando: cualquiera de esas señales podía significar peligro, vigilancia de agentes de seguridad. No vio nada. (Felipe tampoco vio nada, pensaba, rogando que nada anormal sucediera.)
– Aquí es -dijo al taxista.
Pagó y bajó del carro.
El timbre dejó oír un chirrido estridente. Poco después se oyeron pasos, sonido de chinelas aproximándose.
La mujer al otro lado de la cancela de hierro, la miró. Lavinia vio sus ojos seguir al taxi que levantando polvo salía de la calle hacia la avenida asfaltada.
– ¿Sí? ¿A quién busca? -preguntó la mujer, aproximándose a ella.
– A Flor -dijo Lavinia.
– Soy yo -dijo la mujer-. ¿Qué se le ofrece?
Lavinia extendió el papel que Felipe redactara sobre la mesa del comedor y luego doblara en forma curiosa.
Él había dicho que, con sólo ver la forma del doblaje, Flor entendería. Sin embargo, la mujer lo abrió y leyó antes de abrirle la puerta. La débil luz de la bujía en el alero de la casa, permitió a Lavinia observarla; tenía el pelo oscuro ondulado, hasta los hombros; sus facciones eran morenas y finas, debía andar cerca de los treinta años; fisonomía de enfermera adusta.
Aún conservaba el uniforme blanco. Sólo se había despojado de las medias y los zapatos, calzaba chinelas plásticas.
– Pasa -dijo, iniciando una sonrisa que suavizó sus facciones casi módicamente.
La cancela se abrió con un ruido de sarro, de goznes clamando por aceite.
– Perdona que te hiciera esperar -dijo Flor- En estos días, hay que redoblar las precauciones.
Cruzaron un corredor de abundantes maceteros. Plantas de grandes hojas, helechos, violetas, begonias, prestaban gracia y calor a la casa vieja y decrépita. Flor la hizo pasar a una sala acogedora y juvenil, que hizo pensar a Lavinia en posibles equívocos con la primera impresión de persona adusta que se había formado de ella. Había discos, libros, mecedoras, más plantas, pinturas y un afiche de Bob Dylan en la pared. Sobre la ventana que daba al corredor, se derramaba una enredadera de huele noche.
Sólo algunos gruesos libros de medicina en uno de los anaqueles y el modelo anatómico de mujer, indicaban la profesión de la dueña de la casa.
– Espérame un momento -dijo Flor-. Sólo me pongo los zapatos, recojo mis cosas y nos vamos.
Le indicó a Lavinia que se sentara y desapareció detrás de una cortina floreada. Meciéndose, tamborileando sobre el brazo de la butaca, Lavinia esperó. Le dolía la cabeza.
Flor salió al poco rato, vestida con un traje holgado y sencillo, celeste, y un maletín de médico en la mano. Se notaba preocupada.
Apagó luces y cerró ventanas. Lavinia la siguió hacia el pequeño garaje donde un viejo automóvil Volkswagen estaba aparcado.
– ¿Te contrachequeaste viniendo para acá? -dijo Flor, abriendo la puerta del vehículo.
– ¿Qué? -preguntó Lavinia, sin entender.
– ¿Chequeaste que nadie te seguía? -aclaró Flor.
– Sí, sí. No vi a nadie.
Abrumada por el cúmulo de sensaciones de las últimas horas, reaccionaba lentamente, advenediza en ese mundo ajeno y peligroso. En nada se parecía a todos ellos, tan expertos en la conspiración, pensó. Observó a Flor sacar el vehículo, cerró las puertas del garaje. Al igual que Sebastián, emanaba un aire de árbol sereno.
Se le hacía irreal estar súbitamente en contacto con estos seres. Siempre los imaginó de rostros agudos, ojos iluminados por visiones quiméricas, fanáticos, especie de samurais. Ridículos clichés del cine, se recriminó con vergüenza. Jamás sospechó que serían seres normales, personas corrientes.
Felipe, nada menos, resultó ser uno de ellos. Quizás era sólo su romanticismo el que atribuía a Sebastián y Flor un aire de paz, firmeza y equilibrio. Sería su imaginación la que los dotaba de miradas penetrantes, aunque no podía negar el matiz de camaleón de Flor que ahora, mientras subía al vehículo y encendía el motor, ya no se parecía en nada a la enfermera de la puerta.
Dejaron las calles oscuras de los barrios orientales y salieron a la avenida que conducía al barrio de viejos de Lavinia.
– Es una suerte que Sebastián esté bien -dijo Flor-. Yo estaba muy preocupada. No sabíamos nada de él.
– ¿Lo conoces de hace mucho? -preguntó Lavinia.
– Más o menos -dijo Flor, evasiva-. Y vos ¿sos amiga de Felipe, verdad?
– Sí. Trabajamos juntos.
– Pero no sabías nada de esto…
– No.
– Te debiste asustar…
– Nunca me lo imaginé.
– Así es esto -dijo Flor- cuando uno menos se lo imagina…
Sí, pensó Lavinia, cuando uno menos lo imagina resulta que se traspasa el espejo, se entra en otra dimensión, un mundo que existe oculto a la vida cotidiana; sucede esto de ir en automóvil conversando con una mujer desconocida, que ha transgredido la línea de fuego de la rebelión. Para Flor, sin duda, las rebeliones de ella, su rebelión contra destinos casamenteros, padres, convenciones sociales, eran irrelevantes capítulos de cuentos de hadas. Flor escribía historias con "h" mayúscula; ella, en cambio, no haría más historia que la de una juventud de rebelde sin causa. La miró mientras conducía. Flor hablaba. Comentaba sobre el tráfico, los semáforos. Trivialidades. No parecía del todo nerviosa. Lavinia sintió un ribete de admiración por ella. ¿Cómo se sentiría? pensó ¿cómo sería vivir el lado "heroico" de la vida? Recordó su vieja admiración por las hazañas heroicas, nacida de los libros de Julio Verne. Admiración adolescente. En el mundo real y moderno no era fácil convertirlos a ellos en seres míticos. Igual que Adrián, admirándolos por su valentía. Debía tener cuidado, pensó. Sobre todo con Felipe tan cercano. No se le ocurriera acariciar la idea de ser uno de ellos. Nada tenía en común con "los valientes", que sabían, como Flor, ir tranquilos en un automóvil por la noche en medio de una ciudad de calles oscuras por donde transitaban los FLAT (jeeps de las Fuerzas de Lucha Antiterroristas), camino a curar a un guerrillero herido, con una persona totalmente extraña que le entregó un papel doblado.
Flor le hacía preguntas. Lavinia cedió a la tentación de hablar sobre sí misma; hablar con alguien que la escuchaba con tanta atención, hablar con una mujer, un ser sujeto como ella a programaciones ancestrales y que, sin embargo, vivía en un plano tan insólito de la realidad, inserta en la conspiración como en un habitat natural, lejos de todos los preconcebidos destinos de la feminidad. Pensó que podría preguntarle cómo era ese tipo de vida, pero el camino no fue lo suficientemente largo.
– Aquella es la casa -dijo, señalándola.
Flor pasó frente a la casa sin detenerse, aparcándose varias cuadras más adelante, explicándole a Lavinia que no era conveniente estacionar el vehículo en el propio lugar, no podían arriesgarse a que los detectaran.
Caminaron. Sus pasos resonaban en las aceras vacías. Los fantasmas señoriales se ocultaban dentro de los dormidas residencias. Algunos perros merodeaban las latas de basura.
Lavinia miraba a la mujer silenciosa, pensativa, caminando a su lado con el maletín negro de médico en la mano. Nada sabía de Flor. Hábilmente había evadido hablar sobre sí misma. Así funcionaban seguramente, pensó. Cuando entraron en la sala de la casa, donde esperaban los hombres, Lavinia se preguntó si Flor habría conocido a los otros tres, los muertos, los que flotaban en el ambiente de su casa. El periódico estaba nítidamente doblado sobre la mesa del comedor. Se abrazaron. Primero la abrazó Sebastián y luego Felipe; un abrazo de náufragos sobrevivientes y Flor con los ojos cerrados.
Después los tres rompieron el tenue círculo de afecto y silencio, hablando acerca del brazo de Sebastián. Flor dijo que la mano se veía un poco hinchada. Pasaron al dormitorio con el maletín de la enfermera.
Lavinia entró con ellos. No quería quedarse afuera, aparte, sola.
Pretextó para sí misma que quizás la necesitarían para los algodones, el agua oxigenada. No parecieron evitar su presencia.
Se quedó de pie, mientras Sebastián, sentado en la cama, dejaba que Flor descubriera el improvisado vendaje.
– Está bastante inflamado -dijo- ¿Le dieron algún antibiótico? -preguntó volviéndose a Felipe.
– Sí -dijo éste- ampicilina -y le explicó la dosis.
Con precisión profesional, Flor abrió el maletín negro y sacó algodón y vendas. Lavinia no pudo evitar el salto de su sangre cuando vio, en medio de ampolletas, jeringas y frascos, dos pistolas negras sobre el fondo blanco. ¡Y ella había atravesado todo la ciudad con aquella mujer en el carro, pensó, con las pistolas sólo cubiertas por la gasa y las vendas…!
– ¡Ah!, qué bueno. Las trajiste -dijo Sebastián sin inmutarse. El también las había visto.
A Lavinia las dudas, los reproches la asaltaron de nuevo. Tuvo ganas de reclamarles que la hubieran envuelto en todo eso. Pensó en el aire inocente y sereno de Flor cuando venían en el carro; cuando le preguntó sobre Italia, los resabios del fascismo, lo que discutían los estudiantes. Ella, ignorante del contenido del maletín, lo llevaba a sus pies todo el trayecto y hasta le ofreció a Flor cargarlo mientras caminaban hacia la casa.
La negra silueta de las pistolas la devolvió al miedo; al miedo diluido en la curiosidad de observarlos.
Es un esfuerzo mantener su miedo anclado, no permitir que se derrame libremente por su sangre. El miedo es oscuro y a la vez brillante. Rodea sus pensamientos cual una red que se atenazara hasta provocar la inmovilidad, igual que la picadura de las serpientes amarillas de nuestras selvas. Yo sentí miedo muchas veces. Recuerdo la primera visión de las bestias sobre las que llegaron los españoles. Al principio creímos que juntos formaban un solo cuerpo. Los pensamos dioses del inframundo. Pero morían. Ellos y sus bestias morían. Todos éramos mortales. Cuando por fin lo descubrimos, era tarde. El miedo nos jugó sus trampas.
Flor terminó de limpiar la herida, el corte abierto de la piel mostrando un boquete rojo. La bala había penetrado desde atrás del brazo, donde el agujero era menor, saliendo un poco arriba del codo en un corte irregular. Todo el área circundante, incluyendo la mano, lucía una coloración profunda.
Después de pedirle a Sebastián que realizara una serie de movimientos con el brazo -cosa que él hizo sin ocultar el dolor que le causaba-, Flor, convencida de que la bala no había afectado seriamente el movimiento, dijo que debía suturar la herida para asegurar la cicatrización y evitar el peligro de una infección de graves consecuencias.
– Lavinia, podrías hervir un poco de agua, por favor -pidió. En el agua hirviente, esterilizaron las curvas agujas de suturar. Flor las sacó, cuidadosa.
– ¿Podes ayudarme? -dijo a Lavinia- en estas cosas me entiendo mejor con las mujeres. Los hombres se ponen nerviosos.
Asintió con la cabeza. Cuando decidió su carrera, la medicina fue otra de sus posibilidades. De adolescente devoraba las novelas sobre médicos y hospitales. Pero la oposición del padre fue rotunda. Demasiados años de estudio, argumentó. Se quedaría solterona, decía, o, en el mejor de los casos, el marido la abandonaría ante las salidas a atender emergencias a medianoche.
Ayudó a Flor a disponer sobre la cama lo que iba a necesitar, extendiendo una toalla limpia. Las manos finas y pulcras de la enfermera trabajaban eficientemente pasando el hilo negro de un lado al otro de la herida, juntando la piel. Debía dolerle, pensó Lavinia, pero Sebastián apenas si contraía la cara. Sólo su cuello dejaba ver la tensión; los finos haces de las venas resaltando cual delgados cables en la nuca.
Felipe observaba en silencio la operación. De vez en cuando hacía bromas para distraer a Sebastián.
Sosteniendo la toalla con los instrumentos, Lavinia tenía la sensación de vivir una vida que no le pertenecía. "Es irreal", se decía; le era inconcebible el hecho de encontrarse en su propia habitación (los discos, el colchón en el suelo, las mantas de colores ovilladas en la esquina) y ver las manos de Flor atravesando y volviendo a atravesar la piel de Sebastián con el hilo de suturar.
A excepción de Felipe, estas personas le eran totalmente desconocidas. Podrían haberse cruzado por la calle y ella no los hubiera mirado; quizá sólo habría compartido el instante transeúnte, efímero, en que uno encuentra los ojos de otro ser humano en la multitud y las miradas se cruzan como barcos lejanos en la niebla, y los rostros desaparecen sin dejar rastro, perdidos para siempre al llegar a la esquina y distraerse los ojos en los dulces colores de la batea apoyada sobre las piernas de la mujer vendedora de cajetas.
Jamás hubiera imaginado esta noche con ellos, pensó, el calor espeso de marzo, el silencio de camaradería, de preocupación por el brazo de Sebastián, por el sufrimiento de Sebastián. Algo se había creado entre ellos; intimidad, como si los conociera desde hacía mucho tiempo. El tejido del peligro, la muerte rondando afuera en las avenidas quietas y oscuras, agazapada, los hacía una familia, un grupo humano necesitándose para la sobrevivencia; los hombres de las cavernas adivinándose en la oscuridad, sintiendo afuera la respiración de los bisontes. Levantó la cabeza, alerta al ruido proveniente de la calle. Era sólo un automóvil. Se miraron los cuatro y continuaron en silencio observando a Flor. No necesitaban saber mucho los uno de los otros, pensó Lavinia. La preocupación se encargaba de las convenciones; los ojos sintonizaban la misma frecuencia; la vulnerabilidad y la fuerza convivían lado a lado, alternándose en flujos y reflujos, marea de un mar en el que nadaban juntos, náufragos de este instante, esta pompa de jabón.
Flor concluyó. Sebastián miró su brazo, el diseño negro de crucetas de las puntadas. Felipe tomó a Lavinia suavemente por los hombros y timoneó su cuerpo fuera de la habitación.
– Deberías acostarte en el otro cuarto -dijo Felipe, cuando ya estaban afuera-. Ya no te preocupes más. Nosotros tenemos que hablar sobre el traslado de mañana. Se hará tarde. Es mejor que durmás un poco.
– Felipe -dijo Lavinia-, si es necesario, Sebastián puede quedarse. No quisiera que le pasara nada por sacarlo de aquí…
– Gracias -sonrió Felipe- pero no creo que sea conveniente. La movilidad es importante en situaciones como esta. No sabemos si realmente nadie delató a Sebastián, no sabemos si lo andan buscando. Tal vez no dijeron nada para que bajáramos la guardia y nos delatáramos…
Le dio un beso paternal en la frente y desapareció tras la puerta del dormitorio.
Ella se tendió sobre el colchón con olor a sueño viejo de la otra habitación de la casa.
Se tendió boca arriba, vestida, con la luz apagada. Las sombras de los objetos guardados en el cuarto la rodeaban como iconos silentes; las voces submarinas desde el otro cuarto se deslizaban ininteligibles, por la ranura de la luz debajo de la puerta del baño.
Pensó que debía dormirse, no pensar más en ellos; no pensar en la posibilidad de que Sebastián aceptara quedarse. No supo por qué lo ofreció, cómo salieron las palabras de su boca; quizás porque le daba pena que se fueran, verlos abandonar esta isla, la isla donde habían estado juntos como si se conocieran desde tiempo atrás. Por eso lo dijo, pensó, aunque no fuera razonable, aunque mañana, sin duda, se arrepentiría, le daría miedo otra vez. Pero no pensaría en nada, se dijo, se dormiría. Casi no había dormido.
Se sintió sola. Felipe estaba con ellos, les pertenecía; se pertenecían los tres. Sólo ella estaba en el cuarto vacío, inmerso en un vaho denso de imágenes y pensamientos que no la dejaban resbalarse hacia el sueño. Trató de borrarlos pensando en el mar. Cuando no podía dormir, pensaba en el mar.
Caminaba en la playa, escuchando las gaviotas, las olas soltaban su rizada cabellera blanca; ella andaba sobre la playa desierta con una leve túnica de gasa. Y el batir de alas, el vuelo. Volaba otra vez. Su abuelo le hacía gestos mientras la inmensidad del mar se empequeñecía en el ancho espacio.
Cuando abrió los ojos al día siguiente, la claridad entraba por la alta ventana. A su lado, totalmente vestido, Felipe fumaba un cigarrillo.
– Ya se fueron -dijo.
Lavinia se sentó en el colchón. Se frotó los ojos. "Ya se fueron", pensó. "Ya pasó el miedo" y sintió ganas de llorar.
– Ahora deberíamos bañarnos e irnos a trabajar -continuó Felipe-. Me encargaron que te diera las gracias. Dicen que fuiste muy valiente.
Ella no dijo nada. Se levantó y recogió las sábanas, doblándolas cuidadosamente sin saber por qué. Regresarían al trabajo. Sebastián y Flor se habían ido. Volvería la normalidad. No había pasado nada. Todos sanos y salvos. Respiró hondo para controlar las ganas de llorar.
Felipe la miraba expectante. "Pensará que ahora todo terminará entre nosotros", pensó, entrando sola en el baño de su habitación. Cerró los ojos bajo la ducha, dejando que el agua cayera en un chorro fuerte sobre su cabeza. Tenía la sensación de estar convaleciendo de una larga enfermedad.
Cuando salió, Felipe terminaba de arreglar el cuarto. Las sábanas ensangrentadas estaban nítidamente apiladas sobre la cama.
– Sería mejor botarlas -sugirió Lavinia, mientras se vestía. Felipe fumaba otro cigarrillo de pie al lado de la ventana.
– Es peligroso -dijo Felipe-. Las pueden encontrar y usarlas como pista. Es mejor dejarlas escondidas; en alguna parte y lavarlas cuando estés sola. Yo te puedo ayudar.
Las escondieron en lo alto del closet, detrás de las maletas viejas.
Antes de salir, Lavinia recorrió la casa cerrando puertas y ventanas.
– Espero que Sebastián no tenga más problemas -le dijo a Felipe antes de salir, asaltada de pronto por el remordimiento, la vehemencia con que había deseado que se fuera para recuperar la calma de su casa, los días intranscendentes, la bendita rutina.
– Esperemos que no. Gracias -y la abrazó. Lavinia lo abrazó fuerte. Le daba pena verlo preocupado, observándola, temiendo que ella le dijera que no quería volver a verlo.
– Te quiero -susurró. Y pensó que, a pesar de todo, no podría dejarlo.
Lavinia pasó el día envuelta en una rara y tranquila felicidad. La rutina de los planos, los dibujantes inclinados sobre sus mesas de dibujo, Mercedes contoneándose por la oficina, el café humeante sobre su escritorio, le semejaban acontecimientos. Experimentaba la sensación de haber retornado de un largo viaje. Durante el día recordó varias veces a Flor y Sebastián. Le parecieron tan lejanos que el recuerdo era ya nostalgia. Pensó en el discurso del zorro en El Principito, lo de los vínculos. En tan corto tiempo, les había tomado afecto. No quería que nada malo les sucediera. Si algo les llegara a suceder sentiría una profunda pena, se dijo. No la pena que se siente por dos personas casi desconocidas. Porque algo químico se había producido entre ellos; una cierta complicidad en las miradas, un sentirse cercanos. La solidaridad del peligro.
Pero era mejor que el tiempo hubiese doblado ya la esquina, poder recordar el momento sabiendo que formaba parte del pasado. No se sentía capaz de volver a vivir nada semejante.
Cuando regresó a la casa, la encontró limpia. Era miércoles. Lucrecia había llegado. Encendió las luces del patio. Miró el naranjo cargado de frutos. Se sirvió un trago y se dejó caer en la hamaca.
Estuvo así un largo rato, escuchando la música, sintiendo el fresco de la noche, atesorando la calma. Sólo al levantarse para llamar por teléfono a Sara, a Antonio, tuvo un momento de desasosiego. Aquí estaba su ansiada normalidad y, sin embargo, sentía como si su casa y su vida se hubieran vaciado de repente. Con el auricular en la mano, fumando un lento cigarrillo, imaginó la conversación intranscendente a punto de suceder y se preguntó qué era lo que realmente amaba de esta "tranquilidad"; ¿sería que realmente la amaba o era que la noción de independencia, de mujer sola con trabajo y cuarto propio, eran opciones incompletas, rebeliones a medias, formas sin contenido?
Ahora nada sucedería, pensó; podía predecir sus días uno tras otro.
Este espacio era una isla, una cueva, un encierro benevolente de estatua ciega en un jardín romano: el dominio de la soledad, su más brillante conquista. Aquí podría permanecer mientras el mundo se desataba en lluvia y Sebastián y Flor y Felipe y quién sabe cuántos más estaban allá afuera peleando contra molinos de viento, con su aire de árboles serenos.
Está detenida en el umbral de las preguntas. No se responde. Sólo yo que estoy aquí, oculta, puedo soñar, vislumbrar conjunciones, caminos que se bifurcan. Sólo yo siento los imperativos de la herencia, mientras ella intuye vuelcos en su corazón, sin poder nombrarlos.
Los españoles decían haber descubierto un nuevo mundo. Pero nuestro mundo no era nuevo para nosotros. Muchas generaciones habían florecido en estas tierras desde que nuestros antepasados, adoradores de Tamagastad y Cippatoval, se asentaron. Éramos nahuatls, pero hablábamos también chorotego y la lengua niquirana; sabíamos medir el movimiento de los astros, escribir sobre tiras de cuero de venado; cultivábamos la tierra, vivíamos en grandes asentamientos a la orilla de los lagos; cazábamos, hilábamos, teníamos escuelas y fiestas sagradas.
¿Quién podrá saber cómo sería ahora todo este territorio si no se hubiera dado muerte a chorotegas, caribes, dinones, niquiranos…?
Los españoles decían que debían "civilizarnos", hacernos abandonar la "barbarie". Pero ellos, con barbarie nos dominaron, nos despoblaron.
En pocos años hicieron más sacrificios humanos de los que jamás hiciéramos nosotros en la historia de nuestras festividades.
Este país era el más poblado. Y, sin embargo, en los veinte y cinco años que viví, se fue quedando sin hombres; los mandaron en grandes barcos a construir una lejana ciudad que llamaban Lima; los mataron, los perros los despedazaron, los colgaron de los árboles, les cortaron la cabeza, los fusilaron, los bautizaron, prostituyeron a nuestras mujeres.
Nos trajeron un dios extraño que no conocía nuestra historia, nuestros orígenes y quería que lo adoráramos como nosotros no sabíamos hacerlo.
¿Y de todo eso, qué de bueno quedó?, me pregunto. Los hombres siguen huyendo. Hay gobernantes sanguinarios. Las carnes no dejan de ser desgarradas, se continúa guerreando.
Nuestra herencia de tambores batientes ha de continuar latiendo en la sangre de estas generaciones.
Es lo único de nosotros, Yarince, que permaneció: la resistencia.
Capítulo 8
LEVANTÓ LOS ojos del plano y miró el paisaje al atardecer, el cielo enrojecido por las quemas de abril.
Le dolía el vientre y estaba cansada. Se ponía así con la menstruación; sensible, lánguida. Hubiera querido estar en otra parte, en otro tiempo, pensó, ser una dama del siglo XVIII, amiga o amante de alguno de los poetas románticos, derrumbada, leve, junto a la chimenea en un mes de abril invernal. Pero nada romántico le sucedía últimamente.
Estaba de mal humor. Hacía poco, Felipe había entrado a explicarle por qué no le fue posible llegar el día anterior a su casa: una reunión urgente, no pudo avisarle, no había teléfono en el lugar.
Ella lo esperó toda la noche. Primero, vestida, arreglada, con el pelo bien cepillado, leyendo la impaciencia en un libro cualquiera. Después, acostada, despierta aún en la madrugada, temerosa de dormirse y no oír los golpes en la puerta, hasta que el sueño finalmente la venció.
Desde los días de Sebastián, Felipe evadía hablar con ella sobre el Movimiento. Se había convertido en un tema tabú entre ellos. A las preguntas de Lavinia, deseos de entender, débiles intentos de aproximarse, respondía con evasivas, con aire paternal. Al principio a ella le vino bien. No sabía qué habría podido pasar si Felipe hubiera intentado involucrarla en el Movimiento inmediatamente después de lo acontecido. Le tomó semanas recuperarse del impacto, sobreponerse a las dudas de si continuar o no su relación con él, volver a sentir pleno el espacio de su casa, productiva su soledad, satisfactoria la amistad de los de siempre; volver a asumir su relación con Felipe a pesar de…
Muy dentro de ella, sin embargo, no lograba comprender la actitud de él; le producía rechazo. Felipe había aceptado con demasiada mansedumbre sus miedos, sus argumentos de que era mejor mantener cada cosa en su lugar: no contaminar la relación con discusiones o acciones que eran propias de opciones individuales… Había permanecido receptivo a la andanada de razones que ella le esgrimiera, cuando temerosa de que él intuyera la vulnerabilidad de sus dudas, lo sentó las noches siguientes a la partida de Sebastián, en el corredor junto al naranjo, lanzándole argumentos tras argumentos para convencerlo de que desistiera de un empeño que él ni siquiera había intentado.
Recordó cómo Felipe la había escuchado silencioso, asintiendo; de acuerdo con ella en todos los puntos planteados.
– Sé que no podemos nadar juntos -había dicho él por fin-. Vos sos la ribera de mi río. Si nadáramos juntos, ¿qué orilla nos recibiría?
Admitió -para desmayo de Lavinia- necesitar el oasis de su casa, de su sonrisa, de la tranquila certeza de sus días.
"Lo de Sebastián fue una emergencia. No lo hice para involucrarte. Créemelo", le decía.
Convencerlo de desistir había sido, pensaba Lavinia, excesivamente fácil. Era evidente que Felipe no deseaba en lo absoluto verla involucrada y ella, sin sospecharlo, le había allanado el camino.
No era lógico, pensaba Lavinia. Lo lógico habría sido que él intentara compartir con ella lo que daba sentido y propósito a su vida. Que lo intentara, aun cuando ella insistiera en negarse.
En el fondo, culpaba a Felipe de su propio miedo, de que no la ayudara a luchar contra el agudo temor que la posibilidad de involucrarse le producía (aunque Sebastián había dicho que era valiente, y a ella le hubiera gustado creer aquello) y que más bien lo atizara con relatos terribles de torturas y persecuciones. O sería su espíritu de contradicción, pensaba, porque tampoco estaba segura que el intento de parte de Felipe de reclutarla no la hubiera apartado, puesto en guardia, ahuyentado, no sólo del Movimiento, sino de él mismo.
Últimamente Lavinia no se entendía. No entendía por qué le producía mal humor que Felipe no le hablara del Movimiento. Ella no quería estar en el Movimiento, se repetía. Y, sin embargo, hablar, preguntar sobre eso, se le había convertido en una atracción irracional. Una constante tentación, una incitación inexplicable. Y jamás imaginó a Felipe refrenándola, conteniéndola, negándole el conocimiento.
Lo único cierto era que estaba confundida. Se sentía sola aun cuando él la acompañara; sola con una soledad existencial, cámara de vacío.
Estaba con un hombre que pertenecía a propósitos que en nada se parecían a los suyos. Un hombre que, obviamente, la consideraba tan sólo un "remanso amable" de su vida. Un hombre que podría desaparecer cualquier día, tragado por la conspiración. Debía dejarlo, pensaba. Pero no podía. Si antes la atraía, ahora la atracción era doble. El halo de misterio y peligro la atraía muy a su pesar. No quería quedarse al margen pero tampoco se atrevía a dar el salto mortal. Quizás si él insistiera lo consideraría. A veces deseaba que lo hiciera. Se preguntaba si no debía ella darle más a la vida que independencia personal y cuarto propio. Pero Felipe evadía toda referencia y últimamente casi no lo veía.
La ciudad estaba alborotada de protestas. El Gran General había ordenado el alza de los precios del transporte colectivo y la leche. La población, azuzada por grupos de estudiantes y obreros, se lanzaba en manifestaciones, mítines nocturnos en los barrios. Además de protestar por los nuevos precios, la gente exigía la liberación de un profesor acusado de colaborar con el Movimiento, quien había iniciado una huelga de hambre en la prisión.
En la universidad se quemaban buses, se organizaban fogatas por la noche; el Gran General había ordenado la censura de prensa: el clima de las calles era bélico y fogoso.
Felipe participaba de aquellas revueltas, estaba segura; mientras a ella no le quedaba en esos días, nada más que esperarlo luchando en su interior, tratando de no sentir que el amor se convertía en angustia y opresión.
No quería hacer de Felipe el centro de su vida; devenir en Penélope hilando las telas de la noche. Pero aun a su pesar, se reconocía atrapada en la tradición de milenios: la mujer en la cueva esperando a su hombre después de la caza y la batalla, amedrentada en medio de la tormenta, imaginándolo atrapado por bestias gigantescas, herido por el rayo, la flecha; la mujer sin reposo, saltando alerta al escuchar el gruñido llamándola en la oscuridad, gruñendo, también, sintiendo júbilo en su corazón al verlo regresar a salvo, contento de saber que al fin comería y estaría caliente hasta el día siguiente, hasta que de nuevo el hombre saliera a cazar, hasta el próximo terror, el miedo, la foto en el periódico, la respiración de las fieras.
Penélope nunca le simpatizó. Quizás porque todas las mujeres, alguna vez en su vida, se podían comparar con Penélope. En su caso, no era asunto de temer que Ulises no se tapara los oídos a los cantos de sirenas, como sucedía con la mayor parte de los Ulises modernos. El problema de Felipe no eran las sirenas; eran los cíclopes. Felipe era Ulises luchando contra los cíclopes, los cíclopes de la dictadura.
Y el problema de ella, moderna Penélope a su pesar, era sentirse encerrada en la casilla limitada de la amante, sin otro derecho al conocimiento de la vida que el de su propio cuerpo; la abundante sensualidad compartida, los pétalos de vergüenza que Felipe deshojaba cada vez que entraba más y más profundamente en su intimidad, arrodillándose para abrirle las piernas y mirar su sexo húmedo, bebérselo copa de polen, abeja detenida sobre la corola de la flor, sorbiendo el perfume salobre hasta que ella aflojaba los goznes de la puerta, le entregaba los pasillos subterráneos, los fosos del castillo rodeando la pequeña torre del placer que la boca de él asediaba con su ejército de lanzas, rindiéndole todas las pieles, metiéndose en su vientre hasta que la ola final los arrojaba jadeantes, vencidos, en el maullido de la claudicación.
Pero ella no podía penetrarlo. No podía siquiera recriminarle su actitud, su deseo de confinarla, de guardarla para crearse la ilusión del oasis de palmeras. No podía reclamarle que la utilizara para satisfacer su necesidad de hombre común y corriente de tener un espacio de normalidad en su vida: una mujer que lo esperara. Hacerlo significaría tomar una decisión para la cual no estaba ni convencida, ni madura; o dejarlo de una vez. No se decidía por las alternativas y la falta de decisiones la sometía a la espera.
En balde, pensó Lavinia, los siglos habían acabado con los espantos de las cavernas: las Penélopes estaban condenadas a vivir eternamente, atrapadas en redes silentes, víctimas de sus propias incapacidades, replegadas, como ella, en Itacas privadas.
Sintió rabia contra sí misma. Últimamente era el sentimiento que predominaba. No tenía humor siquiera para ver a Antonio, Florencia y los demás, que se cansaban de llamarla. El mundo de ellos se había empequeñecido, nublado por los conflictos que ella no osaba resolver.
La noche había descendido a su alrededor. La oficina se había quedado silenciosa y oscura. El sonido de la quietud, rompió su ensimismamiento. Se sobresaltó de estar allí, sola, tan tarde.
Salió rápidamente, recogiendo su bolso, atravesando asustada los pasillos, hasta llegar al ascensor, a la calle donde finalmente se despojó de la extraña sensación de trampa y encierro.
"Son apenas las siete de la noche" pensó, mirando su reloj mientras caminaba al parque a buscar su automóvil recién comprado. No quería irse a su casa pero tampoco sentía deseos de visitar a Sara o al grupo. La imposibilidad de compartir sus dudas con ellos aumentaba la sensación de soledad. Recordó lo mal que se sintiera el domingo anterior, en el paseo a la finca propiedad del padre de Florencia. Le había dado por sentirse incómoda frente a los campesinos que observaban al grupo de jóvenes ricos de la ciudad. No pudo apartar de sus pensamientos las imágenes de Sebastián y Flor. No pudo dejar de preguntarse qué pensarían si la vieran en esas algarabías de muchachos mimados.
Y le sucedía con frecuencia. Veía a Sebastián y Flor como en un filme. Era como si la irrupción de aquel episodio en su vida se hubiese convertido en una fractura resquebrajando el orden de un mundo tan aparentemente inalterable. ¿Por qué la alteraría tanto?, se preguntó. Hasta sus sueños habían invadido. Soñaba con guerras y hombres y mujeres morenos.
Se le estaba convirtiendo en un tema obsesivo, un vértigo cuya atracción resistía.
Se debate con las contradicciones. Uno y otro día la he sentido bambolearse sin poder evadirse, sin poder huir, asomándose como quien contemplara un precipicio. No sé si debo insistir. No sé si puedo. No me son claras aún las relaciones. Sé que ciertas imágenes de mi pasado han entrado a sus sueños; que puedo espantar su miedo oponiéndole mi resistencia. Sé que habito su sangre como la del árbol, pero siento que no me está dado cambiar su sustancia, ni usurparle la vida. Ella ha de vivir su vida; yo sólo soy el eco de una sangre que también le pertenece.
Lo peor era no poder hablar con nadie de todo aquello, no poder discutir sus sentimientos, sus dudas. Las conversaciones con Sara habían adquirido una calidad etérea, de realidades a medias. Lavinia no podía siquiera mencionarle su insatisfacción en la relación con Felipe, sin explicar las razones. Por otra parte, tampoco podía responder a las preguntas de Sara sobre planes y expectativas habituales en relaciones de pareja, aun cuando este aspecto era más fácil de justificar con criterios de "modernidad". Lavinia pensaba en cuan paradójico era para ella desear ahora seguridad y estabilidad, lo tradicional, en una relación que no permitía más futuro que el instante. Felipe le había advertido las posibilidades de tener que "pasar a la clandestinidad" en algún momento. Ella le respondió citando un soneto de Vinicius de Moráis, el poeta y músico brasileño, sobre el amor: "Que no sea inmortal puesto que es llama, pero que sea eterno mientras dure", defendiendo la belleza del instante, de vivir el presente. Pero había que reconocer lo difícil que era vivir con el futuro sumido en la incertidumbre, sin ser parte del propósito, sin poder compartir las inseguridades con nadie.
No le quedaría más remedio que guardarse sus dudas, pensó, mientras entraba en el olor a nuevo de su automóvil. Arrancó el motor sin saber qué rumbo tomar; pensando en ir a dar vueltas, subir por la carretera; disipar la sensación de abismo, de soledad, de quedarse en terreno de nadie, sin remedio.
Recorrió calles y avenidas, añorando a su tía Inés, añorando un ser humano que la entendiera, con quien poder hablar.
La imagen de Flor, el pelo ondulado, las facciones morenas, la empatía de una mujer a mujer sentida la única noche que estuvieron juntas, se le vino a la cabeza con el fulgor de un faro lejano.
Pero… ¿debía ir?, pensó. La noche que ella estuvo en su casa ni siquiera se despidieron. Flor no era una persona sin complicaciones de esas que uno conocía y podía visitar a voluntad, sin tener siquiera que llamar por teléfono. Pertenecía a otro mundo. Pero, ¿por qué no?, se decía, si ella considera que no es conveniente que la visite, me lo dirá sin duda, argumentaba consigo misma.
Decidida, Lavinia giró el timón a la derecha, alejándose de la carretera que estaba a punto de tomar, concentrando su atención en hacer memoria de la dirección de la casa.
Tomó el rumbo de los barrios orientales. Los viejos buses destartalados recogían gente en las paradas; hombres y mujeres con los rostros confundidos en la noche, se aglomeraban con aire de cansancio bajo las casetas de vibrantes colores con anuncios de jabón, café, ron, pasta de dientes.
"Pude haber sido cualquiera de ellos", pensó desde el mullido asiento de su carro; "de haber nacido en otra parte, de otros padres, yo podría estar allí, haciendo fila para el bus esta noche." Nacer era un azar tan terrible. Se hablaba del miedo a la muerte. Nadie pensaba en el miedo a la vida. El embrión ignorante toma forma en el vientre materno, sin saber qué le espera a la salida del túnel. Se crea la vida y sin más, se nace. "Menos mal que no somos conscientes, entonces" pensó. Porque uno podía nacer al amor o al desamor; al desamparo o la abundancia; aunque ciertamente la vida misma no era responsable, el principio vital hacía su trabajo de unir al óvulo y el espermatozoide; eran los seres humanos los que creaban las condiciones en los que la vida seguía su curso. Y los seres humanos parecían marcados por el destino de atropellarse unos a otros, hacerse difícil la vida, matarse.
"¿Por qué seremos así?", pensaba, cuando llegó a la esquina cercana al puente; una esquina donde se alojaba un establecimiento comercial, especie de pulpería grande, con el rótulo: "Almacén la Divina Providencia ". ¿Cómo no recordarlo?, sonrió.
Dobló a la izquierda y encontró el puente, la entrada a la calle de Flor.
De nuevo la asaltaron las dudas; dudas sobre el recibimiento que le dispensaría Flor. Pero ya estaba tan cerca, se dijo. No podía permitir que las dudas la poseyeran, congelaran todos sus actos. No podía permitirse perder la seguridad en sí misma de la que, desde adolescente, se sintió tan orgullosa.
Las ruedas entraron al camino sin asfaltar. Reconoció las viviendas de madera. Algunas tenían ahora las puertas abiertas. Mirando a través de ellas se divisaba toda la casa: la única habitación, el fogón al fondo, la familia sentada en sillas de madera, afuera, tomando el fresco de la noche. Niños jugando descalzos.
Aparcó el carro al lado del tosco muro de la casa de Flor. Vio que el carro de ella estaba en el garaje y había luz en la casa. El timbre dejó oír su chirrido y de nuevo Lavinia oyó el sonido de las chinelas aproximándose. Mentalmente rogó que Flor la pudiera recibir. Flor se acercó a la puerta y su rostro se mostró agradablemente sorprendido cuando la vio.
– Hola -le dijo, abriendo el candado de la cancela- ¡qué sorpresa!
– Hola -dijo Lavinia-. Antes de entrar, quería preguntarte si está bien que te visite… no sabía si hacerlo o no…
– Ya que estás aquí -dijo Flor- no seas tan ceremoniosa; pasa adelante.
Y le sonrió cálida.
Entraron en la sala; el afiche de Bob Dylan en la pared.
– ¿Querés café? -preguntó Flor-. Lo tengo listo.
– Bueno, gracias -dijo Lavinia.
Flor entró tras la cortina floreada. Lavinia se sentó en la mecedora, balanceándose y encendiendo un cigarrillo para dar tiempo al regreso de Flor con el café. Miró los estantes de libros: Madame Bovary, Los condenados de La tierra, Rajuela, La náusea, Mujer y vida sexual… títulos conocidos y desconocidos… Lecturas poco usuales en una enfermera. ¿Quién sería esta mujer?, se preguntó.
Esa que regresaba con dos pocilios esmaltados que puso sobre la mesa.
– ¿Y cómo es que se te ocurrió visitarme? -dijo Flor, revolviendo el azúcar en el café, mirándola con su mirada de árbol.
– Pues no sé cómo se me ocurrió -respondió Lavinia, ligeramente intimidada- tenía necesidad de hablar con alguien… Pensé que tal vez no era lo más indicado; aparecerme aquí sin más, pero también pensé que vos me lo dirías…
– Bueno, usualmente es mejor que no vengas así, sin avisar -dijo Flor- ¿Pero no tenías dónde avisarme, de todas formas, verdad? Así que no nos preocupemos de eso ahora. Ya estás aquí, y me da mucho gusto volver a verte.
¿Y qué diría ahora, pensó Lavinia, cómo empezar a hablar, qué era lo que necesitaba hablar?
– ¿Cómo está Sebastián? -preguntó, por decir algo. Flor dijo que estaba bien. Se había repuesto mejor de lo que ella esperaba. Podía mover bien su brazo. No se había infectado.
– La verdad -dijo Lavinia- es que no sé por qué vine. Me sentí sola. Pensé en vos, en que vos me entenderías.
Flor la miraba dulcemente, animándola con la mirada a seguir, pero sin ayudarle mucho en la conversación.
– Siento que estoy en terreno de nadie -dijo Lavinia-. Estoy confundida.
– ¿Y no hablas con Felipe?
– Últimamente lo veo poco. En las noches, no hago nada más que esperarlo, por si aparece. Me siento como Penélope. Flor rió.
– Debe andar ocupado, ¿no? -dijo.
– O sea -dijo Lavinia- que, ¿con cualquier hombre que uno esté, sea guerrillero o vendedor de refrigeradores, el papel de una mujer es esperarlo?
– No necesariamente -dijo Flor, sonriendo de nuevo-, depende de lo que uno, como mujer, decida para su vida.
– ¿Y vos cómo llegaste a decidir ser lo que sos? -preguntó Lavinia.
Entre sorbos de café, gestos expresivos y silencios de nostalgia, Flor le relató su historia. Ella también había tenido un tío definitorio, le dijo; pero no en el sentido positivo de la tía Inés de su historia. El tío de ella se la había llevado del rancho perdido en la montaña, donde vivía con su madre y sus hermanos analfabetos, a "educarla" en la ciudad. Era un hombre que hizo fortuna durante el apogeo del café, solterón y degenerado. La llevó en viajes al extranjero a conocer museos y gentes inquietas y estrafalarias. "Me adoptó, prácticamente", decía Flor, "pero no con buenas intenciones". Ya ella había notado cómo la miraba cuando, entrando en la adolescencia, la observaba bañarse en el río. "Esperó que yo creciera para convertirme en su amante. Aquí donde me ves, yo dejé en San Francisco la virginidad", dijo Flor, fumando y sorbiendo café con expresión inexpugnable.
Ella lo odiaba, siguió diciendo. Y para contrariar su lujuria, entró a la universidad y se dedicó a coquetear y acostarse con quien estuviera dispuesto a hacerlo ("nunca faltaban", añadió, mirando a Lavinia casi desafiante). El único que no había estado dispuesto fue Sebastián. Flor recordó cómo la había confrontado; cómo la zarandeó para lograr que ella viera el proceso de autodestrucción en que se había empeñado, confundiendo la rabia visceral contra el tío con el odio contra sí misma.
"Me resistí", dijo, "pero empecé a pensar, a llorar". Y, entre encontronazo y llanto con Sebastián, continuó Flor, sucedió que un día la guardia allanó la universidad. "Esconde esta pistola en tu bolso", recordó que le dijo Sebastián en el momento espantoso en que oyeron las sirenas acercándose al mitin, cuando la discusión rompió en golpes de un bando estudiantil contra el otro. "Salí rápido. Te vas a tu casa. Espérame que llego en la noche", le dijo. Salió atolondrada, relataba Flor, deslumbrada de que él pudiera confiar en ella; que no pensara que podía denunciarlo si la agarraban con la pistola en el bolso. "Confió en mí, y me hizo pasar uno de los peores momentos de mi existencia", añadió. Horas después, Sebastián había aparecido en la casa de ella como si nada, reclamando la pistola que guardaba en la gaveta de ropa interior. Sin mucho preámbulo, la convenció de dejar la casa del tío, comprar con dinero ahorrado esta casa donde ahora vivía y colaborar de lleno con el Movimiento.
"Me convenció su confianza" -dijo Flor-. "O la aceptaba o seguía siendo la cosa ridícula que era, supuestamente para vengarme del tío."
Después había tenido que atravesar incontables pruebas de fuego; convencerse de que el Movimiento no era -y así se lo decía Sebastián constantemente- un grupo de "terapia sicológica"; que no debía verse únicamente como un mecanismo para tener algo "por qué vivir"; logró por fin, no sólo reconciliarse consigo misma, sino asumir una responsabilidad colectiva. "Si tan sólo para que ninguna madre campesina tenga que 'regalar' a sus hijos a parientes ricos, creyendo que sólo así logrará hacerlos alguien", dijo.
Flor recostó la cabeza contra el espaldar de la silla. Lavinia había escuchado en silencio su relato, conmovida; asombrada de que Flor hubiese confiado en ella.
– No fue fácil -añadió Flor-. Estas decisiones nunca son fáciles. Sólo que a veces las cosas suceden y lo encuentran a uno en el momento preciso… pero nadie decide por uno. Tu problema no es Felipe.
– Yo sé -dijo Lavinia, defensiva- pero me parece que él tiene alguna responsabilidad, siendo como es, la persona más cercana a mí.
– Obviamente, lo que él quiere es el "reposo del guerrero" -sonrió Flor- la mujer que lo espere y le caliente la cama, feliz de que su hombre luche por causas justas; apoyándolo en silencio. Si hasta el Che Guevara decía, al principio, que las mujeres eran maravillosas cocineras y correos de la guerrilla, que ese era su papel: "Esta lucha es larga”.
– Pero yo no quiero ser solamente la ribera de su río… -dijo Lavinia.
– Pues, si querés, yo te puedo dar algunos materiales para que conozcas mejor qué es y qué pretende el Movimiento -dijo Flor-. Así no tendrás que recurrir a él, si eso es lo que te inquieta; así vas a poder tomar tus propias decisiones. Así lo podrás esperar en la tal "ribera de su río", con un arco y una flecha.
Lavinia rió y rió. La risa le sacó lágrimas de los ojos. Ni ella misma sabía por qué la súbita carcajada naciéndole del pecho, incontenible, borboteando risa: visiones de mujer tensando el arco, divertida, juguetona, esperando ver surgir del agua, la cabeza del hombre.
Se calmó con dificultad.
No sabía si encontraría en los materiales las respuestas, dijo Lavinia, pero estaba bien; los leería. Felipe se merecía un flechazo.
– Cuidado -dijo Flor-. Esto es un asunto tuyo, no de Felipe. Salió de la casa de Flor con los "materiales" en el bolso. ¿Era eso lo que había llegado a buscar?, se preguntó. Estuvo a punto de decirle a Flor que no, que no se los diera. Ella no era para eso, no se sentía capaz, el miedo; pero no pudo negarse. Había ido ya demasiado lejos. Sin saber por qué, había estado coqueteando con la idea, persiguiéndola como gato tras su propia cola. A fin de cuentas, al menos tenía que aclararse consigo misma; saber si su inquietud era legítima o sólo su manera de disfrazar el desencanto de que Felipe no la incorporara a lo que ella consideraba era algo tan fundamental en su vida.
Debía cuidar los materiales. Si la descubrían con ellos podía caer presa, había dicho Flor, entregándole varios folletos impresos en mimeógrafo: la historia del Movimiento, su programa y estatutos, las medidas de seguridad (no estaba mal que las conociera -dijo- sobre todo por su reciente experiencia con lo de Sebastián). Después de leerlos, Lavinia debía devolvérselos.
Apretó el bolso al entrar al carro, lo puso cerca de ella, a su lado, sobre el freno de emergencia. Flor la despedía desde la puerta levantando la mano. Lavinia pensó otra vez en los árboles; hasta la voz de Flor, al final, cuando le daba instrucciones sobre los materiales, crujía un poco, como alguien caminando sobre hojas.
Encendió el motor y salió hacia la avenida. Avanzaba a través de la noche rumbo a su casa, cuando vio la patrulla de policía en la esquina. El corazón le dio un vuelco. La circulación de la sangre la invadió de calor. Apretó el timón, bajó la velocidad y rogó a todos los santos que no la detuvieran. "¿Qué he hecho? ", pensaba, acalorada. ¿Y si el policía, mientras le pedía la licencia, veía los papeles en su bolso? ¿Y si notaban su nerviosismo?
Pasó al lado de los policías, despacio, sin mirarlos. No la detuvieron. Siguió su camino. Apenas podía controlar el temblor de las piernas, las ganas de llorar.
"Esto no es juguete", pensó mientras tocaba y volvía a tocar el bolso con los papeles; mientras se cercioraba de que nada irremediable había sucedido. "No es una muñeca lo que llevo", se dijo, continuando la regresión infantil provocada por el miedo, lentamente calmándose con pensamientos dispersos.
Recordó las muñecas sacadas del armario pulcramente arreglado por su tía Inés, las que ella llevaba a escondidas al mueble donde se guardaba la máquina de coser, su escondite favorito, para escudriñarlas y buscarles el corazón. "Es una destructora" -decía su madre-; porque las bañaba hasta que la pintura se les borraba y quedaban con las bocas pálidas o con un ojo azul y otro café; las peinaba hasta que se les caía el pelo; las revisaba de arriba abajo buscándoles algún rasgo humano; algo que diera sentido a los acurrucos que les dispensaba, a sus cariños de niña sola, hija única, tratando de encontrar compañía de su edad.
Recordó su desilusión cuando, muñeca tras muñeca, sus ojos encontraron los pechos huecos; cuando comprendió que malgastaba mimos y caricias, canciones de cuna; cuando comprendió que ninguna muñeca tenía corazón.
¿Qué diría su madre si la viera?, pensó Lavinia, acelerando nerviosa en el semáforo en verde, ansiando llegar a su casa, sintiendo que toda la ciudad sabía que la cruzaba con su cargamento de papeles clandestinos.
Cuando llegó, encontró a Felipe dormido frente al televisor. No esperaba verlo. Recientemente le había dado copia de la llave de la casa para evitar las esperas inútiles por la noche, el temor de no escuchar los golpes en la puerta. Pero era la primera vez que él la usaba. Se movió sigilosamente para no despertarlo y entró al dormitorio pensando en un buen lugar donde esconder los papeles.
Miró a su alrededor y sus ojos alcanzaron la vieja muñeca empolvada en lo alto del armario. Asociándola a sus recientes reflexiones, la bajó, le removió la cabeza, metió los papeles en el pecho hueco y volvió a cerrarla con la cabeza. "Ahora tendrá corazón", pensó. Regresó a la sala donde la luz proveniente de la televisión alumbraba únicamente. Los actores seguían su representación, indiferentes al espectador dormido.
Miró a Felipe. Parecía una estatua derrumbada, indefenso. Le gustaba verlo dormir. Era un curioso estado el del sueño, se dijo, cómo apagarse, salirse del aire; una "pequeña muerte". Según las creencias orientales, en el sueño, el espíritu se separa del cuerpo y hace viajes astrales a otros planos de la existencia. ¿Dónde estaría Felipe ahora?, se preguntó. Se recostó en los cojines, entreteniéndose en contemplarlo. La televisión pasaba el noticiero de medianoche: el Gran General inauguraba un supuesto programa de reforma agraria para los campesinos. Hablaba de "revolución" en el campo. Trataba de despojar de significado a la palabra, apropiársela, descontaminarla. Era un hombre repulsivo, de mediana estatura, barrigón, blanco, de pelo negro, con sonrisa artificial de dientes cuidadosamente pulidos, manos finas. Se movía con aire de poder, de superficialidad benevolente y a su alrededor el séquito de ministros, sonriendo sonrisas serviles.
Nada se mencionaba de los mitines en los barrios, los buses quemados en las calles…
Lavinia pensó en los papeles dentro de la muñeca. Miró a Felipe.
No le diría nada, decidió. Lo apartaría del ámbito de sus decisiones; lo condenaría -como hacía él- al margen de la página; a estar ausente él también de uno de los nudos de la vida de ella; a la ignorancia inocente, tan común en la historia del género femenino. Porque si bien era cierto que de no haber sido por él, de no haber Felipe llevado a Sebastián a su casa, ni siquiera tendría ella dudas, como ahora; era también evidente que para Felipe, lo sucedido había sido nada más que un episodio fortuito; una alteración sutil de la cotidianeidad, que no debía tener mayores consecuencias. Él, sin proponérselo seguramente, la había llevado al umbral de esa otra realidad, buscando luego como apartarla. "Tu problema no es Felipe", había dicho Flor. Y precisamente por eso, ella debía tomar las decisiones por sí misma, se dijo, no decirle nada, marginarlo de su incorporación…
"¿En qué estoy pensando?", se preguntó de pronto, asustada de sí misma. ¿Cuál "incorporación"? Si sólo se trata de informarme mejor, se dijo, sin lograr engañarse totalmente.
Felipe continuaba durmiendo. Lavinia, distraída en sus reflexiones, miraba el naranjo mecido por el viento. La noche seguía su curso. En el corazón de la muñeca, los papeles emanaban su presencia, flotaban en el aire quedo de la casa.
Me miró. Sentí en sus ojos la fuerza de la batalla desencadenada en sus pulmones e intestinos. El viento me mece de un lado al otro. Pronto lloverá. La tierra ha empezado a soltar el recuerdo del olor de la lluvia; llama a Quiote-Tláloc, con el agua guardada.
Pienso ahora que quizás también mis antepasados remotos, los que huyendo de la explotación de Ticomega y Maguatega, llegaron a poblar estos parajes, permanecieron en la tierra, en los frutos y las plantas durante mi tiempo de vida. Quizás fue alguno de ellos el que pobló mi sangre de ecos; quizás alguno de ellos vivió en mí; hizo que dejara mi casa; me llevó a los montes a combatir con Yarince.
La vida tiene maneras de renovarse a sí misma
.
Capítulo 9
AL DÍA SIGUIENTE, Lavinia despertó al calor del sábado.
Pronto llovería, pensó, añorando el frescor de la estación lluviosa, las mañanas tenues, el acurruco de los días nublados. Felipe ya no estaba. En la mesa de noche encontró la notita: "No quise despertarte. Tengo trabajo. Trataré de regresar por la tarde. Besos. Felipe". Vagamente recordó haberlo llevado a la cama. El no despertó más que para quitarse los zapatos… Se durmió al lado de ella como pareja de matrimonio aburrido.
Se desperezó restregando las piernas en el extremo fresco de las sábanas. Su mirada se posó sobre la muñeca en lo alto del armario: redondos ojos azules, nariz respingada, colochos oscuros. Única sobreviviente digna de la destrucción del ejercicio infantil del amor maternal. Sus ojos de cristal reflejaban la ventana donde el naranjo extendía sus ramas. Inclinada hacia un lado, lucía impúdicamente desmadejada.
Debía leer los papeles, pensó Lavinia. Esta mañana no habría desayuno con Sara. Se quedaría en su casa leyendo. Llamó a la amiga para decirle que tenía que hacer un trabajo urgente. Mintió otra vez con aplomo. Sara, comprensiva, la relevó de disculpas.
Sin bañarse, acompañada de jugo de naranja, café y un pedazo de pan, se acomodó en la cama, quitó la cabeza de la muñeca y sacó los papeles.
El reloj marcaba las dos y quince de la tarde, cuando dio vuelta a la última hoja. Sobre la cama, tendidos como insectos blanquinegros, yacían los folletos clandestinos impresos en mimeógrafo, con toscos dibujos a stencil.
Cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la pared.
¿Sería lícito soñar así?, se preguntó, ¿recrear el mundo, rehacerlo de la nada? Peor, pensó, peor que de la nada; ¿rehacerlo desde el lote donde se echa la basura, el terreno baldío triste donde se acomoda la chatarra y los desperdicios? Sería lícito, racional, que existieran en el mundo, personas capaces de inventarlo de nuevo con tanta determinación; desglosando la tristeza en menudos párrafos, delineando la esperanza punto por punto, como en el programa del Movimiento, donde se hablaba con tanta seguridad de todas las cosas inalcanzables que se debían alcanzar: alfabetización, salud gratis y digna para todos, viviendas, reforma agraria (real; no como el programa de televisión del Gran General); emancipación de la mujer (¿Y Felipe?, pensó, ¿Y los hombres como él, revolucionarios pero machistas?, pensó); fin de la corrupción, fin de la dictadura… fin de todo, como cuando se encienden los luces y se acaba una mala película; eso querían, encender las luces, pensó. Lo decían: "fin de la oscuridad; salir de la noche larga de la dictadura". Encender las luces y no sólo eso, sino los ríos de leche y miel -le gustó el lenguaje bíblico-, la utopía del mundo mejor, Don Quijote cabalgando de nuevo con su larga lanza desenvainada. Las reglas para los nuevos quijotes; los estatutos, los incontables deberes, los reducidos derechos… Los estatutos de un hombre nuevo, generoso, fraterno, crítico, responsable, defensor del amor, capaz de identificarse con los que sufren. Cristos modernos, pensó Lavinia, dispuestos a ser crucificados por difundir la buena nueva… pero no dispuestos a fallarse entre sí. Habían sanciones, penas para los traidores, hasta el fusilamiento estaba contemplado (¿lo harían realmente?, se preguntó, sentada en la cama, viendo sin ver la cabeza de la muñeca a su lado, los ojos azules redondos, abiertos, de pestañas negrísimas).
Pero uno se podía olvidar de las angustias y esperanzas de la mayoría, pensó. Aquí en su casa, con los cojines, las plantas, la música; en la discoteca con los amigos; en la cama, con Felipe; mañana en la oficina de aire acondicionado. Tantos lo hacían. Todas sus amistades lo hacían. La pobreza colectiva no empañaba el brillo de las lámparas de cristal del club o las boítes; la vida leve y dulce de Sara; la asidua y agitada vida social de sus padres.
Ella podía escoger vivir en el mundo paralelo en que había nacido. No ver el otro mundo más que de paso, desde el automóvil, volteando el rostro en las barriadas de tablas y piso de tierra, para mirar las nubes hermosas del horizonte, el borde de los volcanes a la orilla del lago.
Tanta gente se las ingeniaba para ignorar la miseria, aceptando las desigualdades como ley de la vida.
Y así habían sido las cosas desde siempre, pensaba. ¿Quién se atrevía a soñar en cambiar todo aquello? ¿Por qué pensar que estos deseos trabajosamente escritos (el mimeógrafo funcionando a medianoche bajo peligro de arresto) podrían cambiar el estado -"natural", diría Sara- de las cosas?
¿Y hasta cuándo deliberaría consigo misma?, se preguntó Lavinia. Sería mejor aceptar de una vez que no podía dejar que el romanticismo la envolviera. Es verdad que a ella también le gustaba soñar. Lo hacía desde niña, desde Julio Verne. ¿Quién no lo hacía? ¿Quién no soñaba con un mundo mejor? Era lógico que le atrayera la idea de imaginarse "compañera", verse envuelta en conspiraciones, heroína romántica de alguna novela; verse rodeada por esos seres de miradas transparentes y profundas, serenidad de árboles. Pero nada tenía eso que ver con la realidad, con su realidad de niña rica, arquitecta de lujo con pretensiones de independencia y cuarto propio Virginia Woolf. Debía romper este interrogatorio constante, se dijo, este ir y venir de su yo racional a su otro yo, inflamado de ardores justicieros, resabio de una infancia demasiado aglomerada de lecturas heroicas, sueños imposibles y abuelos que la invitaban a volar.
¡Ah! ¡Cómo duda! Su posición se lo permite. Piensa demasiado. Son tupidas las vendas sobre sus ojos. En nuestro tiempo, cuando llegó la guerra, muchas mujeres hubo que debieron despertar, reconocer la desventaja de haberse pasado tanto tiempo cultivando el ocio y la docilidad.
Fui afortunada. Aunque mi madre se enfurecía, yo siempre tuve inclinación por los juegos de los muchachos, los arcos y las flechas.
Ella no concebía que las mujeres pudieran guerrear, acompañar a los hombres.
Aquella tarde cuando Yarince llegó con sus hombres a Taguzgalpa, el día que nuestros ojos quedaron engarzados para siempre, ella lo supo. Supo que al amanecer, yo me iría con él a combatir contra los invasores.
Me esperó al lado del fogón. Al acercarme, me miró; una mirada triste que le había aparecido desde que los combates con los españoles dejaron de ser noticias lejanas.
Sus manos fuertes apelmazaban la masa del maíz, dándole forma redonda. -Has estado con los guerreros -me dijo. Y su voz decía: cometiste falta; no es lugar de mujer; te alborotaron la sangre.
– Vienen de lejos -dije- son caribes. Dicen que debemos alzarnos, luchar. De lo contrario, todo terminará. Nos matarán para quedarse con las tierras, los lagos, el oro. Destruirán nuestro pasado, nuestros dioses. Muchos hombres se irán mañana con ellos a combatir. Saldaremos las viejas enemistades. Nos uniremos contra los hombres rubios. Yo también quiero ir.
– Te he dicho que la batalla no es lugar para mujeres. Sabiamente ha sido dispuesto el mundo. Tu ombligo está enterrado debajo de las cenizas del fogón. Este es tu lugar. Aquí está tu poder.
– Yarince, el jefe, dijo que me llevaría.
– Sí -dijo mi madre-. Vi cómo te miraba en la plaza. Te vi mirarlo.
Bajé los ojos. Nada quedaba oculto del corazón de mi madre.
– Es destino de mujer seguir al hombre -dijo-. No es maldición. Si te ama, deberá arreglar ceremonia con tu padre. Hacer las ofrendas. Obtener la bendición de la tribu.
– Estamos en guerra. Eso ahora ya no es posible. Debemos salir mañana al alba. Madre, no me maldigas. Dame tu bendición -dije, arrodillándome en la tierra.
– No te guía más que el instinto -me dijo- Itzá, ¿será posible que me des más razones para maldecir a los españoles?
– Sólo nos quedan dos caminos, madre -dije, enderezándome-, maldecirlos o combatirlos. Es preciso que parta. No es sólo por Yarince. Yo sé usar el arco y la flecha. No soporto la placidez de los largos días. La espera de lo que habrá de sobrevenir. Siento muy dentro que es mi destino partir.
Recuerdo que extendió las manos, las palmas blancas de batir la masa del maíz y redondear las tortillas. Las alzó y volvió a bajar. Inclinó la cabeza desistiendo de hablar más. Me hizo arrodillarme e invocó a Tamagastad y Cipaltomal, nuestros creadores; a Quiote-Tláloc, dios de la lluvia, a quien yo había sido dedicada.
Fuerte como un volcán al amanecer, con sus suaves líneas recortadas a contra luz de la puerta, aún me parece verla, esa última madrugada de mi partida, despidiéndome con la mano extendida; una mano cual rama seca y desesperada.
Ella fue mi única duda. Ella, la que me enseñó, el amor.
El teléfono sonó.
– Hola, ¿sí? ¿Quién llama? -dijo Lavinia.
– ¿Lavinia?
– Sí. Soy yo -dijo. No reconocía la voz del otro lado, aunque sonaba extrañamente familiar.
– Lavinia, soy yo, Sebastián.
El nombre la devolvió de golpe al desorden de la cama. ¿Qué querría Sebastián?, se preguntó. ¿Qué sucedería?
– ¿No está con vos Felipe?
El corazón bombeó una gruesa descarga. No, Felipe no estaba con ella, había salido a trabajar; le dejó una nota.
– ¿A trabajar? ¿En sábado? ¡Si yo quedé con él de vernos para tomarnos una cerveza, hace más de una hora! -respondió Sebastián, sonando frívolo.
¿Felipe dejar plantado a Sebastián?, pensó Lavinia, mientras el miedo la confundía.
– Me dijo que iba a trabajar -insistió Lavinia, sin percatarse de los intentos del otro por camuflar la conversación; su cerebro iniciando la fabricación de terribles especulaciones.
No pudo entender la risa de Sebastián a través del teléfono; su comentario sobre "este Felipe" que no se componía; a quién se le ocurría que iba a trabajar hoy. Suficiente trabajaban los días de semana.
Lavinia empezó a comprender que debía pretender una conversación normal. No lo lograba. Las palabras no fluían.
Sebastián, finalmente, pareció darse cuenta.
– No te pongas así -le dijo él-. Vamos a hacer una cosa. Yo estoy en un teléfono público cerca del Hospital Central. Vení, recógeme y platicamos. En diez minutos te espero. Acordate que no me puedo asolear mucho -añadió con ironía.
Cuando colgó el auricular, a Lavinia le temblaban las piernas. Imágenes atropelladas le golpeaban el estómago y formaban un vaho nebuloso en sus ojos.
"No debo pensar", se dijo, sin poder evitar la visión del periódico y las fotos de los cadáveres acribillados. Se levantó rápida, echándose encima la ropa ajada del día anterior. "Me tengo que calmar", se decía, mientras se pasaba un cepillo por el pelo, tomaba su bolso, las llaves y salía a montarse al automóvil.
Encendía el motor cuando agotó, en sus intentos de calmarse, los argumentos del atraso y los inconvenientes del transporte, que su mente producía en un intento de relevarlo de la angustia. Recordó el párrafo sobre la puntualidad como máxima inviolable de los contactos clandestinos. Lo acababa de leer en las medidas de seguridad: el margen de espera no podía rebasar los quince minutos. Y Sebastián había esperado una hora.
Aceleró en las calles holgadas de sábado por la tarde; el sonido rítmico de su pecho, era la única interrupción en el silencio del miedo.
Vislumbró a Sebastián, de pie, en la esquina, con un periódico bajo el brazo y gorra de camionero. Conversaba tranquilamente con una vendedora de frutas, gorda, de delantal blanco. La acera estaba llena de transeúntes con atados y paquetes; visitas de los enfermos.
Acercó el carro a la acera y lo llamó: "Sebastián" -gritó; era prohibido tocar el claxon.
Él levantó la cabeza. Se despidió de la mujer y entró al vehículo con una expresión seria, alterada, en la cara.
– Nunca volvás a hacer eso -dijo, acomodándose en el asiento.
– ¿Qué? -preguntó Lavinia, sorprendida, olvidando por un instante la angustia por Felipe.
– Llamarme por ese nombre en la calle, en público. No sabes si realmente me llamo así…
Ella recordó los folletos, los seudónimos. Sebastián, entonces, no se llamaba Sebastián, era un seudónimo; quizás Flor no se llamaba Flor; Felipe no era Felipe… Quizás mañana, en el periódico, la foto, encontraría que Felipe se llamaba Ernesto o José. ¡Qué ajeno le era todo! ¡Ella no servía para esto!, pensó, aumentando la pesadumbre.
– Lo siento – dijo, resignada-. ¿Y Felipe tampoco se llama Felipe?
– Felipe sí se llama Felipe -dijo Sebastián-. Su nombre es "legal".
Porque había "legales" y "clandestinos", como recién había aprendido Lavinia.
Preguntó a Sebastián si lo llevaba a la casa de ella; él asintió. Se veía preocupado.
– ¿Y qué crees que haya sucedido? -preguntó Lavinia.
– No sé. No sé -respondió Sebastián-. Es extraño. Felipe siempre es muy puntual. Bueno, es una regla nuestra, la puntualidad. Por lo mismo, no sé qué le puede haber pasado. Vamos a ir a tu casa y esperaremos una hora más. Si no aparece entonces, te voy a decir lo que vamos a hacer. Trata de calmarte -dijo, tocándole el brazo.
Mientras Lavinia se concentraba en manejar con cuidado (hay que asegurarnos que no nos pare la policía por una infracción de tránsito, había dicho Sebastián) y trataba de no sentir la preocupación de él, congelándola; Sebastián empezó a hablar con voz calma.
Era necesario controlar al temor, dijo, no darle rienda suelta; así había logrado sobrevivir él los años de clandestinidad en el Movimiento. Uno debía ser optimista. Tener fe, le dijo, esperanza. De eso vivían ellos, añadió. Porque él comprendía que estuviese angustiada. Conocía las esperas angustiosas. Y además escondido, dijo, sin movilidad; teniendo que trasladarse de un lado al otro; disfrazado de hippie, de visitador médico. "Vieras qué bien me veo con algunos disfraces", decía para hacerla reír. Y no le diría que no se angustiara, añadió, sólo que tuviera calma. Uno no podía evitar esa clase de sentimientos; como no se podían evitar otros. Aún más, era importante, sobre todo para ellos, no permitir que los mecanismos de defensa los insensibilizaran, los convirtieran en seres mecánicos y fríos, los endurecieran. Los peligros, la muerte, no podían convertirlos en seres invulnerables. Aunque se pagaba un alto precio por conservar la sensibilidad. Pero era necesario no alejarse de los sentimientos cotidianos: eso sería como alejarse de la gente, del pueblo, dijo.
Lavinia lo escuchaba en silencio. Sebastián parecía propuesto a hablarle como si ella fuera ya una "compañera". Ella no era una compañera. No quería sufrir. No quería que mataran a Felipe. Si algo le pasaba a Felipe los odiaría, pensó. A él, a Flor, al Movimiento entero, por ilusos, por andar regalando sus vidas, disponiendo de ellas cual si nada significaran.
Se acercaban a la casa. Sebastián le indicó que diera varias vueltas antes de aparcarse en el garaje. Debían estar seguros que nadie los seguía.
Y ella siguió las instrucciones. Alternaba entre la rebelión furiosa contra el sacrificio y aquel sentirse cerca. Cerca como quiso estar el último día de Sebastián herido en su casa. Pertenecer.
Todo el camino, entre embate y rebate de las contradicciones poseyéndola, había rogado a los santos de su tía Inés, encontrar a Felipe al abrir la puerta. Ahora, mientras introducía la llave en la cerradura, cerró los ojos, pensando que al abrirlos lo vería sentado en el corredor del jardín, en la penumbra producida por la copa del naranjo. Pero la puerta del jardín continuaba cerrada. La casa en silencio. Igual que cuando ella salió. Las cosas inmóviles. Nadie aguardaba en la penumbra.
Entraron. Dijo a Sebastián que se sentara mientras ella iba al baño. No quería que viera sus ojos humedecidos por la desilusión; quería calmar el llanto oprimiéndole el pecho. Se sentía frenética, con ganas de salir a las calles a buscar a Felipe. A no ser por Sebastián, pensó, se iría a recorrer las avenidas; iría por todos partes a buscar a Felipe.
Salió del baño después de echarse agua, sin permitirse llorar, pensando que si empezaba a llorar no podría detenerse; lloraría sin parar. Y le daba vergüenza, a pesar de lo que había dicho Sebastián en el carro.
Tenía miedo de acompañar las lágrimas con improperios.
Condenarlos por la vocación suicida. Pasó a la cocina argumentando sed, un vaso de agua.
– Me das un vaso de agua a mí también, por favor -escuchó la voz de Sebastián desde la sala.
Lavinia regresó con los vasos. Los puso sobre la mesa.
– Sentate -dijo él- tenés que hacer un esfuerzo y calmarte. Felipe pudo haber tenido algún problema. Este retraso no quiere decir, necesariamente, que esté muerto o capturado.
Ella asintió con la cabeza. Se sentó. Pensó si no habría nada que hacer; nadie a quién llamar; ninguna persona con "conexiones" que pudiera indagar sobre el paradero de Felipe.
– Deberías traer la radio -dijo Sebastián- a ver si hay alguna noticia.
Él también está nervioso, pensó Lavinia.
Pusieron la radio en la mesa del centro. Radio Nacional -la emisora oficial, la de los comunicados sobre las acciones subversivas, transmitía un programa de jazz. Duke Ellington soplando magistralmente la trompeta.
Afuera los coches rodaban por el pavimento de vez en cuando, interrumpiendo el silencio que ambos guardaban, apoyados en los cojines que hacían de sofá.
Amigos con conexiones, pensó Lavinia. Recordaba uno sobre todo; un amigo de sus padres. Cada Navidad, les enviaba regalos caros y extravagantes: radios diminutas, plumas con relojes.
Ese hombre podría hacer algo, sin duda, pensó. Tenía negocios con el gobierno. Era amigo del Gran General. Pero, ¿cómo hacer?, se preguntó. Significaría llamar a sus padres, explicarles. Lo descartó. No podría explicarles nada. "Ella nada tenía que hacer con esa gente" -diría su madre.
¿Y Julián?, pensó Lavinia, sin desistir, quizás Julián conocía a alguien. Felipe y Julián se querían. Ella sospechaba, además, que Julián estaba en el secreto. Cuando Felipe incrementaba demasiado sus salidas misteriosas, lo llamaba a su despacho.
"A veces me desespera" – le decía Felipe- hablándole de Julián, a quien conocía desde la adolescencia, cuando viajaba a la ciudad a casa de unos parientes. Juntos habían compartido la aventura de la primera mujer. Entraron, uno después del otro, en la habitación mal iluminada del "Moulin Rouge" -un prostíbulo de luz roja y altos muros misteriosos que Lavinia recordaba haber mirado con curiosidad desde la carretera-. Felipe le relató vividamente el olor a encierro, la mujer medio abotonándose el vestido cuando él entró, después de Julián.
Una mujer joven y atractiva, le contó Felipe. Pareció gozar de verlo desabrocharse los pantalones, nervioso, como si ella se sintiese poseedora de un antiguo poder. Lo observó con cara de quien mira un niño hacer sus primeros palotes en el cuaderno lleno de tachaduras.
Él siempre se había imaginado mujeres tristes y ajadas en los prostíbulos, pero Terencia tenía una sonrisa hermosa y decía que en ese negocio había que tener sentido del humor.
Sólo cuando ya estaba encima de ella, derramándose casi inmediatamente con la sola idea de estar entre las piernas de una mujer, sintiendo el túnel húmedo y caliente rodearle el sexo como una telaraña, una mano misteriosa naciéndole a Terencia del vientre, Felipe recordaba que la sintió tencirse, ponerse agresiva, gruñir con una rabia oculta. Le contó que lo había empujado diciéndole "ya sabes como es pues, ya te podés sentir hombre" y Felipe reconocía que, aunque había sido una manera triste de sentirse hombres, Julián y él salieron orondos, crecidos, de aquel prostíbulo.
Julián podría hacer algo, pensó Lavinia.
– Felipe tiene un amigo, el jefe de la oficina, Julián. Tal vez pueda averiguar algo -dijo inclinándose hacia Sebastián, ocupado en buscar noticias en el dial de la radio.
– No es conveniente despertar sospechas, alborotar el avispero antes de tiempo -dijo Sebastián-. En estas cosas no se puede ser impulsivo. Es peligroso… No hay nada en las noticias -dijo, sintonizando de nuevo Duke Ellington y la Radio Nacional -. Toca bien ese negro. Es bueno con su trompeta. ¿Te gusta la música? -preguntó, volviéndose hacia Lavinia.
Trata de distraerme, pensó Lavinia, diciendo que sí, le gustaba la música.
– ¿No viste en el cine esa película, Woodstock? -preguntó Sebastián.
– Sí -dijo ella- la vi con Felipe.
– ¡Ah! Entonces eras vos… Felipe me contó que la vio con una muchacha que le gustaba. ¿Fue como hace dos meses, verdad? Debí haber imaginado que eras vos. ¿Cuánto tiempo tienen de andar juntos?
– Un poco antes de tu balazo -dijo Lavinia.
– ¿Así que mi balazo les sirve de recordatorio? -sonrió Sebastián, tocándose el brazo ya sano. (Llevaba camisa manga larga ocultando la cicatriz.)
– Sí -dijo Lavinia-. Así es. Es más, yo podría decir que mi vida se divide en antes y después de tu balazo.
– Es un honor -dijo Sebastián- pero yo fui sólo un susto pasajero.
– No -dijo Lavinia, enfática-, no fue sólo eso. Desde entonces, estoy cuestionándome la vida, dudando…
– ¿Sobre qué? -preguntó Sebastián.
– No sé… estoy confundida. A veces los odio por valientes. A veces quisiera ser como ustedes. Lo que yo creía que era mi rebelión me parece insulsa. Ustedes parecen tener tanta determinación, estar tan seguros de quiénes son, para dónde van… Pero me da miedo involucrarme. Yo no soy así.
– Uno no "es" de ninguna manera. Uno se hace a sí mismo. Yo te veo de lo más involucrada -dijo Sebastián, con una sonrisa que a ella le pareció ligeramente irónica-. No importa si primero te dio por rebelarte a tu modo. Para muchos es el primer paso. En Paguas, no es posible mantenerse con los ojos cerrados, aunque uno quiera. Por mucho que no se quiera ver la violencia, la violencia te busca. Aquí todos tenemos una dosis asegurada por derecho de nacionalidad. A uno le hacen o uno hace. O, en todo caso, si a uno no le hacen nada, se lo hacen a los otros… y allí es donde entra la conciencia. Porque si uno deja que les hagan a otros, se convierte explícitamente o no, en cómplice.
Duke Ellington terminaba un solo. La nota larga se extendió por la sala. El tenía razón, pensó Lavinia. Estaba dudando frente a un hecho consumado a su pesar. Porque la realidad es que vivía las angustias de la participación, aun cuando creyera seguir deliberando sobre si involucrarse o no. La violencia había llegado hasta su casa. Servicios a domicilio, cortesía del Gran General y de Felipe.
En tiempos de guerra, nadie vive en comarcas apartadas. Los invasores quizás tardarían en llegar, pero finalmente llegarían. Eso decía Yarince. Eso decíamos nosotros por donde pasábamos. Se lo decíamos a los que creían que su mundo nunca sería tocado. ¡Ah! -¡Pero muchos no nos escucharon! Sebastián habla con sabiduría. Sus palabras penetran las alzadas resistencias, los debilitados muros que ella ha levantado.
– Ayer fui donde Flor -dijo Lavinia-. Me entregó unos materiales sobre el Movimiento para que los leyera. Hoy los leí.
La cara de Sebastián mostró sorpresa. Ella se preguntó si le traería problemas a Flor.
– ¿Y es la primera vez que lees materiales sobre el Movimiento?-inquirió Sebastián.
– Sí -respondió Lavinia.
Y la conversación inevitablemente condujo a Felipe, el círculo cerrándose en Felipe. Sebastián no comprendía que él no la hubiese puesto en contacto al menos con la literatura del Movimiento. Fue inevitable el retorno a la ribera del río.
En este momento no me importaría, pensó Lavinia, ser siempre la "ribera del río". Ribera del río por los siglos de los siglos con tal que Felipe apareciera. Hasta lo justificó.
– Yo comprendo su necesidad de un espacio de vida normal-dijo ella, mirando su reloj.
Cuarenta y cinco minutos habían transcurrido. Le costaba, cada vez más, concentrarse en otra cosa que no fueran las implacables manecillas del reloj.
Sebastián empezó a decir algo sobre "los problemas de los compañeros", pero de pronto se detuvo. Levantó la cabeza como un animal que alzara las orejas. Ella también escuchó los pasos acercándose, los pasos que conocía tan bien de esperarlos en la noche, el talón golpeando sobre el pavimento. No se movieron hasta que la llave entró en la cerradura y Felipe apareció en la sala intacto, sano y salvo, parpadeando, acostumbrándose a la luz.
Miró a Sebastián y a Lavinia sin comprender.
– ¿Qué haces aquí? -preguntó a Sebastián. Veía a Lavinia, cual si no existiera. Ella no emitió sonido, incapaz de recuperarse de su presencia repentina.
– Me preguntas que hago aquí -dijo Sebastián, obviamente molesto por el tono de Felipe- cuando no apareces a la hora de la cita; te espero una hora; te llamo creyendo que estás con Lavinia y no apareces por ninguna parte… ¡Creíamos que te había pasado algo!
– Pero si yo fui al punto -dijo Felipe- a la hora indicada. También te estuve esperando. También estaba preocupado. Di muchas vueltas para regresar aquí porque pensé que habría sucedido algo…
Los dos hombres se contradecían, cada uno aludiendo la confusión sobre el punto donde debían reunirse. Felipe argumentaba la esquina del parque; Sebastián, la entrada del hospital. Ella, invisible, desaparecía, se disolvía en una confusa mezcla de ganas de reír y llorar.
Una confusión y el mundo se alteraba totalmente. Así era esa vida al filo del precipicio. Alguien se confunde, demora más de lo establecido y el olor de la muerte empieza a filtrarse en cada bocanada de aire. Pero Felipe estaba vivo. No habría foto en el periódico. Sólo había sido una confusión.
Ellos seguían discutiendo sobre la nota que Sebastián envió con el "correo".
– Estoy seguro de que me escribiste en la "esquina del parque". Lástima que quemé el papel -decía Felipe.
Poco a poco, los dos se fueron calmando, hasta finalmente reírse y abrazarse, diciéndose que menos mal, habían pasado un buen susto y mira a Lavinia, cómo está la pobre, dale un abrazo.
Horas más tarde, en el rincón de los brazos de Felipe -plácidamente dormido- Lavinia no podía dormir.
Después de la espera, después de aclarar a medias las confusiones (porque no quedó claro quién de los dos se confundió, alterando el equilibrio del mundo), Felipe aún tuvo que salir a llevar a Sebastián. Ella se quedó sola en la casa. Y cuando se vio sola pensó haber imaginado el retorno de Felipe. El pánico la alcanzó de nuevo hasta que él regresó.
Hicieron un amor tierno y lento en el que ella lloró, por fin, la idea, la posibilidad de su muerte; esa criatura material rondándoles los besos, el tacto. Lloró por ella misma, por la figura de la muchacha despreocupada que había sido ella hasta hacía pocos meses, disolviéndose, dejándola desconcertada, posesionada de una mujer que aún no encontraba identidad, propósito, seguridad. Lloró su indefensión ante el amor, ante la disyuntiva de la violencia, la responsabilidad que ya no podía seguir evadiendo de ser una ciudadana más. Y, sin aviso, en el momento más profundo del enfrentamiento, cuando sus cuerpos sudados entraban a saco en el agitado aire próximo al desenlace, su vientre se creció en el deseo de tener un hijo. Lo deseó por primera vez en su vida con la fuerza de la desesperación, deseó retener a Felipe dentro de ella germinando, multiplicándose en su sangre.
Apaciguada, sin poder dormir, evocaba la sensación animal, el instinto posesionándose, imperativo, de la razón, construyendo la imagen de aquel niño -lo vio tan claramente- aparecido de pronto en su imaginación. ¿Por qué se le habría ocurrido?, se preguntó. Para ella la maternidad había sido una noción postergada para un futuro sin diseño preciso. Con el rumbo que tomaba ahora su vida, aquello era aún más impreciso. Su existencia, día a día, parecía confundirse en acontecimientos impredecibles. La mañana y la noche eran territorios inciertos; la desaparición, la muerte, una posibilidad cotidiana. En esa situación, no quedaba más alternativa que renunciar al deseo de prolongarse. Un hijo no cabía en semejante inseguridad. Era un pensamiento disparatado. Mientras amara a Felipe no sería posible. No debía ni pensarlo. Tendría que renunciar. Renunciar como tantos desde antes y después, renunciar mientras Felipe fuera esa figura apareciendo y desapareciendo, esa luz intermitente.
Le dolió el vientre. El dolor se convirtió paulatinamente en rabia. Rabia desconocida brotando de la imagen de un niño que jamás existiría.
¿Cuántos niños andarían por el éter, pensó, negados de la vida por estos menesteres? ¿Cuántos en América Latina? ¿Cuántos en el mundo?
Miró a su alrededor tratando de recobrar el principio de realidad. Felipe dormía pesadamente. La habitación a oscuras dibujaba sombras en la luz lunar que se filtraba por la ventana; afuera, las ramas del naranjo, inclinadas, se mecían en el viento. En alguna parte había leído que el deseo de parir sobrevenía más fuerte en momentos de catástrofes naturales, cuando la muerte hacía sus muecas.
Eso debía estarle sucediendo, pensó. No era racional que se le hubiese ocurrido la idea en estas circunstancias y sin embargo había visto la imagen del niño sonriente; sentía en sus entrañas la rabia y el instinto desatados en la calma nocturna.
Sebastián tenía razón, se dijo. Ya estaba involucrada. ¿A qué engañarse en largas luchas internas sobre si debía o no hablar con Flor o simplemente devolverle los papeles como quien devuelve un libro ya leído a su dueño? No podía más que sentir deseos de burlarse de sí misma por su incertidumbre, su miedo, el peregrino engaño de creer que aún podía escoger. La verdad es que el sonido de la muerte cabalgaba sus noches, la violencia de los grandes generales había irrumpido en su entorno como una sombra maligna y gigantesca, pensó. Ya no le era posible evadirse: ya era dueña de su propia dosis de rabia, del "derecho de nacionalidad" de su cuota de violencia, como dijera Sebastián.
Iniciaría la travesía, se dijo. La ribera del río se desdibujaba en la bruma del sueño. Apaciguada se durmió junto a Felipe.
Nos negamos a parir.
Después de meses de recios combates, uno tras otro morían los guerreros. Vimos nuestras aldeas arrasadas, nuestras tierras entregadas a nuevos dueños, nuestra gente obligada a trabajar como esclava para los encomenderos. Vimos a los jóvenes púberes separados de sus madres, enviados a trabajos forzados, o a los barcos desde donde nunca regresaban. A los guerreros capturados se les sometía a los más crueles suplicios: los despedazaban los perros o morían descuartizados por los caballos.
Desertaban hombres de nuestros campamentos. Sigilosos desaparecían en la oscuridad, resignados para siempre a la suerte de los esclavos.
Los españoles quemaron nuestros templos; hicieron hogueras gigantescas donde ardieron los códices sagrados de nuestra historia; una red de agujeros era nuestra herencia.
Tuvimos que retirarnos a las tierras profundas, altas y selváticas del norte, a las cuevas en las faldas de los volcanes. Allí recorrimos las comarcas buscando hombres que quisieran luchar, preparábamos lanzas, fabricábamos arcos y flechas, recuperábamos fuerzas para lanzarnos de nuevo al combate.
Yo recibí noticias de las mujeres de Taguzgalpa. Habían decidido no acostarse más con sus hombres. No querían parirles esclavos a los españoles.
Aquella noche era de luna llena; noche de concebir. Lo sentí en el ardor de mi vientre, en la suavidad de mi piel, en el deseo profundo de Yarince.
Regresó de la caza con una iguana grande, color de hojas secas. El fuego estaba encendido y la cueva iluminada de rojos resplandores. Se acercó después de comer. Acarició el costado de mi cadera. Vi sus ojos encendidos en los que se reflejaban las llamas de la hoguera.
Quité su mano de mi costado y me resbalé más lejos, hacia el fondo de la cueva. Yarince vino hacia mí creyendo que se trataba de un juego para excitar más su deseo. Me besó sabiendo cómo sus besos eran pulque jugoso en mis labios; me emborrachaban.
Lo besé. En mí surgían imágenes, agua de los estanques, tiernas escenas, sueños de más de una noche: un niño guerrero, rebelde, inclaudicable, que nos prolongara, que se pareciera a los dos, que fuera un injerto de los dos cargando las más dulces miradas de ambos.
Me aparté antes de que sus labios me vencieran.
Dije: No, Yarince, no. Y luego dije "no" de nuevo y dije lo de las mujeres de Taguzgalpa, de mi tribu: no queríamos hijos para las encomiendas, hijos para las construcciones, para los barcos; hijos para morir despedazados por los perros si eran valientes y guerreros.
Me miró con ojos enloquecidos. Retrocedió. Me miró y fue saliendo de la cueva, mirándome cual si hubiese visto una aparición terrible. Luego corrió hacia afuera y hubo silencio. Sólo se escuchaba el crepitar de las ramas en la hoguera, muñéndose encendidas.
Más tarde escuché los aullidos de lobo de mi hombre.
Y más tarde aún regresó arañado de espinas.
Esa noche lloramos abrazados, conteniendo el deseo de nuestros cuerpos, envueltos en un pesado rebozo de tristeza.
Nos negamos la vida, la prolongación, la germinación de las semillas.
¡Cómo me duele la tierra de las raíces sólo de recordarlo!
No sé si llueve o lloro.
Capítulo 10
LLOVÍA EN PAGUAS. Se iniciaba la estación lluviosa, invierno del trópico. La semana se acercaba a su fin. Desde el domingo, Lavinia postergaba la puesta en práctica de su decisión; presentarse ante Flor.
Sentada frente al escritorio, observaba el ventanal bañado de lluvia. Los gotas se deslizaban formando pequeños ríos, empujándose unas a otras, haciendo cataratas sobre el vidrio. En época de lluvia, el cielo de las tardes se hacía nubarrones y desataba diluvios de húmeda furia. La tierra se abandonaba al placer de las tempestades. Desde el suelo subía un olor penetrante, anunciador de nacimientos. El paisaje soltaba intensas gamas de verde. Los árboles sacudían las espesas copas, las mojadas cabelleras. Era el tiempo de las orgías de los pájaros; tiempo de correntadas en que la ciudad perdía su fisonomía habitual y convivía con el lodo, las hormigas aladas, las goteras. Los viejos refunfuñaban su reumatismo de huesos húmedos y las camas amanecían frescas, heladitas las sábanas y cálido el lugar de los cuerpos.
"Podría pensarse que volvimos al principio del mundo y pronto aparecerán los dinosaurios", pensaba Lavinia, distrayéndose en la contemplación del verdor irrumpiendo sobre el paisaje.
Principio del mundo. Los dinosaurios. El mundo daba vueltas. Órbitas, edades sucediéndose. Y el hombre y la mujer haciendo historias.
No podía seguir dándole largas al asunto, pensó. Era más angustioso. Afectaba su trabajo, mermaba su capacidad de concentración. Nada era peor que la indecisión. Era jueves. Flor le había dado el número de su teléfono en el hospital. La llamó. Acordaron verse después del trabajo.
Por la tarde, cuando el reloj lejano de la catedral dio las cinco, tomó su bolso y salió a realizar el último rito.
Plantada en el cerrito brumoso de su infancia que la humedad invernal rodeaba de neblina y llovizna, miró desde la altura la silueta borrada y blanquecina de la ciudad, sus lagos y volcanes. Allí, sola, de pie, descartó toda vuelta atrás, aspiró a pleno pulmón el aire húmedo y frío de la montaña, la paz del paisaje reverdecido. Vio declinar el día de aquel jueves desapercibido y finalmente, pacificado por el sabor nublado, el sabor de vientre del mundo, cruzó el puente que la llevó hasta la mecedora donde ahora se balanceaba, oyendo las hojas húmedas en la voz de Flor.
Ella hablaba suavemente. Se veía cansada, con ojeras profundas. El trabajo en el hospital era agotador, decía. Eran muchas las personas demandando atención y el personal tan limitado.
Flor le inspiraba respeto. Felipe la consideraba "dura". Decía que Sebastián relataba su experiencia con ella comparándose con un pescador hundiendo el cuchillo en el interior de la ostra para sacar la perla guardada en el centro. Lavinia imaginaba, mirándola, el interior de concha nácar. No debió ser fácil para ella, pensaba, aquel tío amándola con una pasión tipo Lewis Carroll por Alicia. Le dejó cicatrices. Recelos. A ella no le parecía que Flor fuera "dura". Si bien la rodeaba el aire encerrado de fortaleza, propio de las personas sufridas que se saben vulnerables. Pero Lavinia podía sentir su ternura en la forma en que le hablaba procurando no asustarla, diciéndole que irían poco a poco. Primero, Lavinia debía leer más. Las convicciones no podían ser ciegas; ni débiles, le dijo. Quería que ella comprendiera, estuviera consciente del porqué de las posibilidades -esas que Lavinia llamaba "sueños" del programa-. Era preciso que pudiera manejar los instrumentos, decía Flor, para aprehender el mundo de otra forma, desentrañar las certezas que desde siempre la habían rodeado, comprender los engaños de ciertas "verdades" universales; poder entender el negativo y el positivo de la realidad y cómo se intercambiaban según distintos intereses.
Después pasaron a los detalles prácticos. Flor le indicó que conservara el folleto de las "medidas de seguridad".
– Ahora las tendrás que aprender de memoria -añadió- como lección de escuela. Al principio te sonarán exageradas, precauciones extremas y extrañas: pero son esenciales, no sólo para tu propia seguridad, sino para la de todos. Hoy empieza tu tiempo de sustituir, el "yo", por el "nosotros". Debes de cuidar, sobre todo, la seguridad de los compañeros "clandestinos", como Sebastián, por ejemplo. Y no hablar con nadie, sobre tus actividades. Absolutamente con nadie que no esté vinculado a vos por trabajo de la "organización”.
– ¿Y con Felipe? -preguntó Lavinia.
– Con Felipe tampoco -dijo Flor.
– Mejor -dijo Lavinia- yo no quería que él se enterara de mi decisión.
– Enterarlo de tu vinculación o no, es asunto tuyo -dijo Flor-. Pero es todo lo que debe conocer. Si querés, podes decírselo.
– No quiero -dijo Lavinia. Flor sonrió.
– Y ahora debemos ponerte un seudónimo. ¿Cómo te quisieras llamar?
– Inés -dijo Lavinia, sin pensarlo dos veces.
– A veces, para trabajos específicos, nos ponemos otros seudónimos -dijo Flor-. Y ya sabes que es sólo entre nosotros, o para lo que se te indique.
"Nunca lo mencionas en público”.
Lavinia le contó a Flor la anécdota de llamar a Sebastián, en voz alta, en la calle.
– Me sentí tan imbécil -dijo.
– Ya te acostumbrarás -dijo Flor-. Es un proceso de aprendizaje. A medida que pasa el tiempo, los sentidos se alertan. La adrenalina nos funciona mejor que muchas hormonas. Y ya ves, a pesar de todo, a veces se cometen fallas como la del sábado con Sebastián y Felipe. Y eso que los dos tienen experiencia.
Flor continuaba hablando. Explicando. El viento soplaba la enredadera de huele noche visible desde la ventana de la sala. Bob Dylan las observaba, pensativo. Corría un aire de lluvia. El cielo se encendía en relámpagos lejanos. Lavinia percibió el cansancio de Flor, que se había quedado en silencio.
– Estás cansada -dijo Lavinia.
– Sí -dijo Flor, apartándose el pelo de los lados de la cara. Antes de despedirla en la puerta, Flor se volvió y le dio un abrazo.
– Bienvenida al club, "Inés" -le dijo, sonriendo, iluminada por la clara luz lejana de un relámpago.
Siento la sangre de Lavinia y me invade una plenitud de savia invernal, de lluvia reciente. De extraña manera, es mi creación. No soy yo. Ella no soy yo vuelta a la vida. No me he posesionado de ella como los espíritus que asustaban a mis antepasados. No. Pero hemos convivido en la sangre y el lenguaje de mi historia, que es también suya, ha empezado a cantar en sus venas.
Aún tiene miedo. Aún escucho en la noche los colores vividos de su temor. Imágenes de muerte la acechan; pero también ahora pertenece, se afianza en terreno sólido, va creciendo raíces propias ya no se bambolea como la llama en el aceite.
Difícil trascender las cenizas del fogón, las manos cuidando el fuego, la molienda del maíz, el petate de los guerreros.
Al principio, Yarince quería que me quedara en el campamento esperándolos. Pude evitarlo usando la estratagema de mi propia debilidad: ¿Y si venían los españoles?, dije. ¿Qué sería de mí? ¿Qué no podría sucederme, sola, en las largas esperas?
Prefería morir en el combate a ser violada por los hombres de hierro o morir despedazada por los jaguares.
Los convencí. Logré que me asignaran en la formación, un lugar protegido desde donde disparaba flechas envenenadas.
Fui certera en la puntería. Así fue que, al cabo, me asignaron oficio en las batallas, aunque después también debía cocinar y curar a los heridos. Luego, cuando nos retiramos a las cuevas del norte para recuperar fuerzas y continuar el combate -varios caciques se plegaban ya al lado de los invasores, doblegados como juncos de río en la correntada-, Yarince me envió a las comarcas a entrar en los hogares y hablar con los hombres, clamar porque se incorporaran a la lucha. "No traigas mujeres", me dijo. Me lo ordenó a pesar de que me enfurecí. Él decía que era difícil para los hombres combatir pensando en la mujer con el pecho expuesto a los bastones de fuego. Yo no había meditado sobre esto. Él nunca me dijo que temiera por mí en la batalla. Me enterneció conocer su preocupación. No insistí más.
Enviarme, sin embargo, fue un fracaso. Los hombres no confiaban en mí. Apenas si logré conseguir maíz para comer alguna vez tortillas.
La mujeres se reunían a mi alrededor. Escuchaban mis historias. Querían saber sobre la guerra con los españoles. Ninguna hubo, empero, que preguntara si podía unirse a nosotros. Creo que no se les ocurría que pudiese ser posible. Para ellas, yo era una "texoxe", bruja.
Les hablé de la decisión de las mujeres de muchas tribus de no parir hijos para no dar esclavos a los españoles. Sus ojos se fijaban en el suelo. Las más jóvenes reían pensando que desvariaba.
Fueron difíciles esos tiempos. Yo volvía a las cuevas triste. Hasta llegué a pensar que estaba hecha de una sustancia extraña; que no provenía del maíz. O quizás, me decía, mi madre sufriría un hechizo cuando me llevaba en su vientre. Quizás yo era un hombre con cuerpo de mujer. Quizás era mitad hombre, mitad mujer.
Yarince reía escuchándome. Tomaba mis pechos, husmeaba mi sexo y decía "sos mujer, sos mujer, sos una mujer valiente".
La tormenta se desató mientras Lavinia conducía de vuelta a su casa. Una tormenta eléctrica de latigazos blancos y el sonido del cielo agrietándose, expandiéndose; el viento agitando los árboles y la polvareda condensando la noche. Vio algunas personas corriendo, buscando refugio de la lluvia inminente. En contraste ella, en quien debía haberse desatado una tormenta después de culminar la decisión, hablando con Flor, conducía extrañamente tranquila, ajena a los fenómenos eléctricos. La lluvia empezaba a caer sobre el vidrio delantero del automóvil: gotas aisladas, gruesas primero, tímidas al principio y súbitamente desatadas a toda presión, produciendo sonido de piedras sobre el techo de hojalata.
Aislada dentro del vehículo, pensaba en su tranquilidad, la calma después de la tempestad, el punto final de las dudas, la aceptación de su propia decisión, el resultado de haber trascendido, por fin, las semanas de incertidumbre. Más adelante, si no se sentía capaz, no le quedaría más que reconocerlo; decir que se había equivocado. Todas las personas tenían derecho a errores.
¿Cómo cambiaría su vida ahora?, se preguntaba, qué sucedería. Era tan difícil imaginarlo. Con nadie de sus conocidos podía compartir las especulaciones sobre lo que sobrevendría. Estaba sola. No podía abrumar a Flor con sus interrogantes. Tampoco podía hacerlo con Sebastián. No podía abusar de ellos, o darles la impresión de ingenua y vacilante. Era el tipo de incógnitas que debían esperar su tiempo para revelarse; incógnitas que debía atravesar sin compañía. ¿Resistiría la tentación de decírselo a Felipe?, se preguntó. Le gustaría que lo supiera, hacerlo sentir mal por no haber sido él quien la incorporara, por no haber pensado que ella era capaz. "No lo vayas a convertir en una especie de venganza", había dicho Flor y ella negó que fuera ese el motivo de no decirle nada a Felipe. Pero algo de eso había. No podía engañarse a sí misma. Incluso, en el fondo, deseaba que Flor y Sebastián se lo dijeran; que lo hicieran sentirse avergonzado.
En su opinión, los hombres ocupados en el oficio de ser revolucionarios no debían actuar así. ¿Habría actuado así el Che Guevara? Flor decía que el Che había escrito que las mujeres eran ideales para cocineras y correos de la guerrilla; aunque después anduvo en Bolivia con una guerrillera llamada Tania. Cambió, decía Flor. ¿Quién sería Tania? ¿La amaría el Che?, se preguntó, mientras doblaba la esquina cruzando el aguacero, las calles que, de súbito, arrastraban correntadas de lodo. Había que ir despacio para no levantar grandes olas en las esquinas a riesgo de mojar el motor y que el coche quedara embancado.
Felipe reconocería a su tiempo haberse equivocado con ella; haber actuado de manera egoísta. Ella admiraba su inteligencia, su honestidad. No podía negar sus esfuerzos por superar la resistencia masculina a darle su lugar al amor, aunque lo encasillara en la tradición. Tenía su aspecto de duende juguetón y feliz, su lado amable, iluminado, que ella amaba. Era triste verlo aprisionado en esquemas y comportamientos disonantes que contradecían el desarrollo adquirido en otras áreas de su vida. No le haría mal aprender la lección. Le complacía saberse poseedora de un secreto, algo en lo cual él no podría penetrar, a menos que ella se lo permitiera.
Pero no quería pensar más en él. No lo había hecho por Felipe, se repitió, viendo los robles de su barrio doblarse bajo la lluvia. No, no lo había hecho por Felipe. Este también era su país. También lo soñaba diferente. Amaba sus floraciones, las nubes blancas y rotundas, la lluvia desenfadada. Paguas merecía mejor suerte.
No, no era sólo por Felipe, volvió a repetirse, mientras llegaba, aparcaba el automóvil en el garaje y corría con el paraguas violeta, bajo la lluvia, hacia la puerta.
– ¿Por qué estás tan callada? -le decía Felipe, en el corredor del patio. El había llegado pocos minutos después que ella regresara, encontrándola silenciosa y pensativa en la hamaca. Ahora estaba sentado en la silla de mimbre blanca, frente a ella, observándola, jugando descuidado con las hojas cercanas del naranjo, que extendía su ramaje verde y plata, pesado de lluvia.
– No sé. Creo que estoy cansada. -Respondió ella. Estaba agotada, aún tensa. Veía a Felipe tras de una cúpula de cristal, lejano.
– De un tiempo para acá, te noto muy distraída -dijo él- parece que no estás aquí; tu mente está lejos. Al menos, debías decirme qué te pasa. Tal vez te puedo ayudar.
– No creo que se trate de "ayuda" -dijo ella, sintiendo que hubiera preferido estar sola, quedarse sola acostumbrándose a la idea de llamarse "Inés" y si habría acertado en su decisión.
– Siempre es bueno, cuando uno pasa por crisis, comunicarse con otro ser humano -dijo él.
– ¿Y por qué pensás que estoy pasando una crisis? -preguntó ella, a la defensiva, recostándose en la hamaca. Le molestaba la actitud suficiente y paternal de Felipe.
– Pareces un tigre -le dijo él-, no te estoy acusando de nada. Crisis tenemos todos.
– Me es difícil pensar que vos hayas tenido alguna. Da la impresión que sabías todo desde que naciste -dijo ella alcanzando una hoja del naranjo, mordiéndola hasta sentir la amargura de la hoja, el sabor cítrico, el olor arrancándose de las nervaduras.
– No seas injusta. Vos has estado conmigo en varias crisis… cuando lo de Sebastián, cuando mataron a los compañeros…
– Es precisamente a lo que me refiero -dijo ella- vos pasás por crisis cuando suceden cosas fuera de vos, pero con referencia a tus sentimientos, pareces tener todo bajo control.
– Lo que pasa es que soy bueno al disimular -dijo él, mirándola fijamente- pero puedo asegurarte que tengo mis luchas internas. Y con frecuencia, quisiera poder ser más comunicativo, poder compartirlas, pero estoy entrenado a pasar los diluvios solo, a aguantarme mis debilidades.
– Lo malo es que con ese entrenamiento, lo que emerge a la superficie es un aire de autosuficiencia que nos aleja -dijo Lavinia- es muy difícil relacionarse con seres perfectos… o que se proyectan como que lo fueran.
Felipe se aproximó, inclinándose hacia ella. Sonriendo, acarició su mano.
– Pero vos sabes que yo no soy perfecto, ¿verdad?
– Nadie lo es. Precisamente por eso me molesta. Me molesta esa pretensión tuya de estar siempre tan seguro de todo. Pareciera que nunca dudas. Siempre me estás dando consejos; nunca los pedís -dijo, hosca. Sentía necesidad de reclamarle, hostilizarlo. De algún modo tendría que salir el resentimiento, la rabia de no poder compartir con él el salto mortal.
– Puede ser. Quizás sea porque siempre me he tenido que valer por mí mismo. Quizás también sea una consecuencia de acostumbrarse a mantener tantas cosas en secreto -dijo Felipe.
– Uno no se vale por "sí mismo" en la vida, Felipe. Vos deberías saberlo mejor que yo. Los demás juegan un papel muy importante. Lo influencian a uno. Hay modelos que imitamos.
– Bueno, es verdad que uno tiene referencias. Después de todo, como bien señalas, somos seres sociales. Me refería más bien a que las "crisis" en mi vida han sido más de acciones que de reflexiones. No he tenido mucha oportunidad de meditar sobre la "existencia". He tenido que ir resolviendo, a mi manera, los problemas que han ido surgiendo… y son más bien problemas prácticos.
– ¿Pero nunca te has preguntado o has tenido inquietudes sobre vos mismo, sobre qué querés, quién sos, qué haces en el mundo?
Felipe se quedó en silencio. Lavinia lo veía hacer el esfuerzo por recordar, buscar las preguntas en su memoria.
– La verdad es que no -dijo él, finalmente-. La realidad ha ido imponiendo respuestas sin que tenga que interrogarla. Yo sabía quién era, sabía que quería estudiar y luego, con la influencia de Ute, tomé conciencia que debía regresar y luchar por mejorar la situación del país… y eso es lo que trato de hacer en el mundo. Nunca ha sido muy complicado para mí.
Puede ser que me suceda sólo a mí, pensó Lavinia, porque tengo opciones. Puedo escoger.
– Pero vos te podías haber quedado en Alemania -le dijo-. ¿No tuviste dudas sobre si valía la pena regresar, sobre lo factible de "luchar por mejorar la situación del país"? ¿No te pareció una idea romántica, utópica? -dijo provocadora.
– La vida en Alemania era infame para mí. Con todo y mis estudios de arquitectura, tenía que trabajar como jardinero. En esos países la competencia por el trabajo es muy dura. Lo único que me pudo haber retenido era la relación con Ute, pero ella estaba convencida que era más importante que regresara a mi país a trabajar y "hacer algo". Conocía compañeros del Movimiento allá. Transeúntes que viajaban pidiendo apoyo, dinero, contactos políticos para dar a conocer la lucha. Compartía sus puntos de vista. No fue difícil que me persuadiera. Yo sabía, por experiencia propia, lo mal que estaba el país. No se si te parecerá romántico, pero uno de los motivos más convincentes es una especie de fe que se enraíza en uno. Se lee la historia de lucha de Paguas y uno siente la energía que se viene acumulando, la capacidad de resistencia. Uno se convence de que existe, que es nada más un asunto de despertarlo, de conducirlo adecuadamente…
– ¿Vos no lo ves casi imposible?
– No. Lo veo difícil, pero no lo veo imposible. Estoy absolutamente convencido que lo que estamos haciendo es lo correcto y que no hay otra manera…
– Pero, para mí que la naturaleza de los seres humanos no es tan generosa. ¿Cómo es que podes entregarte tan desinteresadamente a la lucha? ¿Nunca pensás en vos mismo?
– No, porque hay otra cosa que admitir: uno no sólo se mantiene motivado por la conciencia de que aquello por lo que se lucha es justo, uno tiene satisfacciones personales. Por ejemplo, lo que mencionabas sobre qué hace uno en el mundo… Uno sabe que no está empleando todas las energías para llegar un día a sentarse en una casa, con un carro, un buen trabajo, una buena esposa bonita y pensar, "¿y ahora qué?". Creo que el mero hecho de existir implica cierta responsabilidad con el futuro, con lo que existirá después que nosotros. Si hemos sido capaces de construir aviones, submarinos, satélites espaciales, deberíamos de ser capaces de transformar el mundo que nos rodea, de manera que todos podamos vivir al menos dignamente. Es casi inconcebible que en esta era de la "tecnología" haya gente que se muere de hambre, que nunca ha visto un médico…
– Pero a vos te gusta la idea de tener una vida normal ¿no? ¿No me decías el otro día que envidiabas a la gente mediocre que no tiene otra preocupación en la vida que llegar a su casa y sentarse a ver televisión? -dijo Lavinia, incisiva.
– Sí. A veces siento que es antinatural esta manera de vivir coqueteando con la muerte, conspirando. Y, en realidad, lo es. No debería ser así. No deberíamos tener que morir o arriesgarnos a morir por querer que desaparezca la miseria, que no haya dictadores. Lo antinatural es que existan esas cosas, pero como existen, no queda más remedio que luchar contra ellas. Uno tiene que violentar su propia naturaleza, recurrir a la violencia, porque la vida es violentada constantemente, no porque a uno le gusta la idea de sufrir o de morir antes de tiempo.
– ¿Así que me vas a decir que la idea de la "normalidad" no te provoca?
– No digo eso. A veces, contradictoriamente con lo que te decía antes, me gustaría hacerme la ilusión de que no tengo nada de qué preocuparme, que soy un hombre normal, con un trabajo y una vida segura, que llegaré a viejo rodeado de nietos… pero después uno sale a la calle, ve a su alrededor y sabe que eso sólo sería posible si no tuviera sentimientos. No creo que para nadie que tenga un mínimo de humanismo, sea posible disfrutar un banquete con cientos de niños famélicos, mendigando alrededor. La gente que lo hace, se ha convencido de no poder hacer nada, considera "natural" que haya niños famélicos. Aceptan ese tipo de violencia y no pueden entender que nosotros nos veamos obligados a tomar las armas, que no la aceptemos, que no la consideremos "natural".
– Pero, volviendo a lo de vida "normal" -dijo Lavinia-. ¿No crees vos que es incorrecto que te hayas ingeniado para disfrutar de ambos mundos? Conmigo tenés la vida "normal" y con tus compañeros podés sentir la satisfacción de estar haciendo algo "especial"…
– No veo por qué sería incorrecto -dijo Felipe, genuinamente sorprendido con su pregunta- si he tenido la suerte de encontrarte y tener una relación con vos, no veo por qué debía negármela. Tampoco se trata de una vocación masoquista. Todos nosotros somos seres normales que amamos la vida, que tenemos derecho de amar, de ser amados… en fin. No entiendo muy bien a qué te referís…
– Tal vez debería reformular la pregunta -dijo Lavinia- y preguntarte más bien si a vos no te molesta que yo, que comparto tu vida, sea una de esas personas "normales" que se dan banquetes a la orilla de los niños famélicos…
– Pero es que yo no pienso que vos seas ese tipo de persona -dijo, mostrando en su expresión el desconcierto de querer comprender sin resultado, el rumbo de las palabras de Lavinia- yo pienso que vos, como mi compañera, compartís mis sentimientos… Lo hemos hablado muchas veces desde que nos conocimos…
– Puede ser que los comparta en cierta forma -dijo ella-. Pero es un compartir totalmente pasivo. ¿No te molesta eso?
– Si mal no recuerdo, desde aquella vez que traje a Sebastián herido, me dijiste que nos comprendías, pero no querías comprometerte, no te sentías capaz, te daba miedo. No estabas de acuerdo con nuestro "suicidio heroico". Eso fue lo que dijiste, si mal no recuerdo.
– Y vos si tanto querés transformar la realidad, no pensaste que debías tratar de transformarme a mí ¿verdad? Más bien te has dedicado a estar de acuerdo conmigo, incluso a reforzar mis miedos cuando me has escuchado externar opiniones, inquietudes sobre mi propia concepción, sobre mi pasividad… ¿No crees que eso, inconscientemente, tal vez, tiene que ver con tu deseo de mantener un área de "normalidad" en tu vida?
– Yo creo, Lavinia -dijo burlón-, como decía Juárez, que "el respeto al derecho ajeno es la paz". Vos sos una persona inteligente y tenés derecho a pensar como pensás. Yo no te puedo obligar a incorporarte al Movimiento. No sería correcto de mi parte. No te puedo decir que no tengas miedo, porque lo que hacemos es peligroso y ciertamente da miedo. No te puedo engañar para que te unas a nosotros, invitándote como si se tratara de una fiesta. El Movimiento no es un juguete… no creo que el hecho de que haya respetado tu manera de pensar tenga ninguna relación con ese supuesto "deseo de normalidad" que vos pareces ver en mí.
– ¿Pero te gustaría o no que yo me incorporara al Movimiento?
– ¡Qué preguntas haces!
– ¿Te olvidas que vos me has dicho que yo soy la ribera de tu río, que si los dos nadáramos en el río, no habría orilla para recibirte?
– Pero eso de alguna manera te lo dije para que no te sintieras mal con tu propia indecisión… para que sintieras que, de cualquier forma, hasta queriéndome a mí, podías hacer algo útil…
– No, Felipe, no me digas eso. Vos sabés que no es así. Cada vez que he mencionado la remota posibilidad -y es verdad que lo he dicho con muchas dudas- de incorporarme, te pones todo cariñoso y me decís lo de la ribera del río…
– Pero es una broma, mujer, para que no te sientas mal, porque yo sé lo difícil que es para vos la idea de incorporarte…
– Tenés razón. Es difícil -dijo ella, asumiendo una pose reflexiva y silenciosa, aguardando que Felipe intentara convencerla de entrar al Movimiento, y así ella poder descubrirle su reciente decisión. Si alguna vez él había pensado hacerlo, este sería el momento. Ella se lo había servido en bandeja de plata, a propósito. No se lo revelaría hasta que él venciera la resistencia que le impedía proponérselo.
Pero Felipe no dijo nada. Se acercó a ella. La abrazó. La acarició el pelo. Dijo que ya era tarde. Era la hora en que las parejas "normales" hacían el amor. Eso dijo.
Lavinia guardó su desilusión. El contraste recién observado entre el hermoso discurso y su evasiva a invitarla a compartir "la transformación del mundo". No recurriría más a estas estratagemas, pensó, sintiéndose desgastada, cayendo al sueño después de negarse a Felipe; decirle que no; estaba cansada.
En el momento oportuno se lo revelaría, se dijo. Sería un gusto ver la sorpresa en su cara de sabelotodo.
En los sueños, Lavinia voló lejos de Felipe.
Silenciosa, la vida teje lienzos. Siento el rumor de los hijos creciendo telas de colores extraños; se acercan acontecimientos que no puedo más que intuir.
Capítulo 11
LUNES. Lavinia diseñaba un lujoso dormitorio. El trabajo adquiría ribetes de rutina. Sentada en la banqueta, plácidamente dibujando estancias, ideando colores y texturas, le parecía irreal saberse parte de la vida secreta de una ciudad de doble fondo donde habitaban seres sólo visibles para algunos ojos abiertos.
Los contrastes, el sentimiento de irrealidad, en ocasiones la abrumaban.
Había pasado el fin de semana con sus antiguos amigos. El sábado desayunó con Sara y por la noche, con Antonio y la pandilla, fue a una fiesta. En cierto momento se desdobló, sintiéndose fuera de lugar. Se separó del grupo fingiendo que debía ir al baño, deseando regresar a su casa. En el baño, se lavó las manos interminablemente, mirando los azulejos blancos de complicados dibujos ocre, las macetas de geranio a la orilla de la bañera cavada en el piso, los espejos en las paredes. Pensó, escuchando afuera la estridencia de la música, que ese mundo flotaba sobre el mundo real, pero también se cuestionó si no sería aquello lo real. Si no sería ella, encerrada en el baño, la que viajaba en un globo sin rumbo, a la búsqueda de monstruos y fieras amenazantes.
– Desde que andas con ese Felipe, sos otra -había dicho Florencia.
Se preguntó si no se estaría convirtiendo en otra persona. Si lentamente no dejaba de ser lo que era. El tiempo de la despreocupación olía a lejanía. Sin duda estaba cambiando. El problema era no saber qué acabaría siendo. Se tenía que acostumbrar, por lo pronto, a ser tres personas. Una para sus amigos y el trabajo, otra para el Movimiento, una tercera para Felipe. En ocasiones le daba miedo no saber cuál de esas personas era realmente.
Al menos en la oficina, seguía cosechando éxitos profesionales. Su rutina de trabajo era frecuentemente alterada por la aparición de las "esposas" a las que Julián le encomendaba convencer de no importar de Miami telas y alfombras de pésimo gusto o no insistir en "chalets suizos" para un clima tropical.
Estas mujeres daban a Lavinia trabajo y dolores de cabeza, pero no podía negar que también le divertían sus extravagancias, produciéndole incontable material para bromas y chistes, retratos patéticos de las incongruencias de la época.
Y aquel día de mayo, llegaron a la oficina dos de esas mujeres, a romper la rutina de Lavinia para siempre.
Mercedes las anunció. Abrió la puerta. Se plantó frente a su escritorio con cara de mal humor y dijo:
– La llama el jefe. Le aviso que está con dos "momias".
Y salió sin más comentarios.
Eran en efecto, dos mujeres enjutas, de mejillas rojas y caras teatrales de espeso maquillaje. Las pulseras les tintineaban en los brazos delgados dando la impresión de que debían hacer un esfuerzo para gesticular, para levantar los brazos donde pesaba el oro. Una hablaba sin parar mientras la otra asentía con la cabeza.
Cuando Lavinia entró la miraron con la expresión de indiferencia que adoptan ciertas mujeres ante especímenes del mismo género que consideran subordinados. "Pensarán que soy la secretaria" -se dijo Lavinia- "para este tipo de mujer, son las enemigas, las que se les llevan al marido."
– Buenos días -les dijo.
Ellas respondieron el saludo.
Julián, volviéndose a las visitantes, la presentó.
– Lavinia es uno de nuestros mejores arquitectos -dijo. Al oír el nombre y la calificación, la expresión de ellas cambió totalmente. Se esponjaron en anchas sonrisas.
– Permíteme presentarte a la señora Vela y su hermana, la señorita Montes -añadió Julián.
Les estrechó la mano con el convencional "mucho gusto". Eran manos delgadas y flojas. Las extendían con afectación. Poca destreza social que no podían disimular las pulseras.
A Lavinia, el apellido Vela le sonó familiar, pero no logró ubicarlo en la memoria.
Para ponerla al tanto de la situación, Julián volviéndose hacia ella, explicó que la familia Vela deseaba construir en un terreno recién adquirido, situado en una de las colinas que circundaban el sur de la ciudad.
– El terreno es muy irregular -dijo, extendiendo el plano del mismo-. Sin embargo tiene posibilidades muy atractivas.
– Tiene muy buena vista -dijo la señora Vela-. Yo no me imagino cómo se podrá construir una casa allí, pero mi marido dice que es posible.
"Me hubiera gustado que viniera, pero vive muy ocupado, así que me encomendó a mí ver las posibilidades para la casa -suspiró la mujer con resignación.
– Debería sentirse contenta que el marido le deje esa libertad, ¿verdad? -sonrió la señorita Montes, mirando a Julián y Lavinia, tratando de disimular lo que debía considerar un reclamo sutil de la hermana.
Lavinia las observaba divertida. La señora Vela era más joven que la hermana, quien tenía aire de solterona coqueta -de esas que siempre opinan y se meten en todo-. Seguramente se encargaba también de los niños.
– ¿Cuántas personas vivirán en la casa? -preguntó Lavinia.
– Mi marido y yo, nuestros dos hijos y mi hermana… y el servicio, por supuesto. Pero queremos una casa grande, con suficiente espacio.
– Al general Vela le gusta la vida social -dijo la pintada señorita Montes.
¡El general Vela! se dijo Lavinia. Por eso el nombre le había resultado familiar! ¡Era nada menos que el recién ascendido Jefe del Estado Mayor del Ejército! El periódico había resaltado su lealtad incondicional al Gran General. Antes de ser ascendido, el general Vela fue jefe de la policía -estímulo que el Gran General brindaba a sus leales antes de elevarlos en el escalafón militar, para permitirles acumular grandes sumas en el negocio de las placas, multas y licencias.
¡Y ahora a ella le tocaría diseñar su casa! pensó. ¡Justo ahora!
– Hemos visto la necesidad de tener varias salas, varios comedores y habitaciones adicionales -decía la señora Vela-, también queremos una piscina para los niños, un área de juegos…
Además, mi marido quisiera un espacio para jugar billar…
Lavinia siguió haciendo preguntas, observándolas ahora con otra curiosidad. Las hermanas se atropellaban enumerando calidades y estancias que la casa debía tener. No tardaron mucho en abrir los bolsos y sacar recortes de revistas, mencionando su deseo de contar con materiales "importados", puesto que en Paguas no existían acabados que satisfacieran sus exigencias. Lavinia se inclinó sobre la mesa para mirar los recortes de las hermanas. Al menos era la casa veraniega de Raquel Welch y no la cabaña alpina de Úrsula Andress.
La artista aparecía posando en muebles impecablemente blancos y en un dormitorio de cama redonda y cubrecama de felina tela listada.
La señora Vela mencionó su "sueño" de un baño de tina ovalada y corrientes jacuzzi. La señorita Montes explicó la afición del hijo adolescente de Vela por los aviones, los pájaros y todo lo que volara.
– El general Vela quiere encauzar esos sueños del muchacho. Estimularle vocación de piloto -dijo.
– A mi marido le preocupa el niño tan distraído. Nosotros pensamos que su cuarto podría estar diseñado con motivos de aviones de guerra -dijo la señora Vela.
Luego mencionaron fuentes en el jardín, paredes de rocas "lloronas", paredes de espejos en los baños…
Lavinia y Julián se miraban de vez en cuando, pretendiendo seguir atentamente el derroche de ideas de las hermanas.
Sabían que sería costoso, aclaró la señora Vela, pero los costos no eran lo principal. El "general" había trabajado muy duro toda su vida. Se lo merecía. Además, la casa sería una herencia para sus hijos.
Finalmente, Julián -en todo momento cortés y sonriente- las citó para mostrarles un primer bosquejo y seguir conversando la siguiente semana.
Las mujeres se marcharon tras el tintineo de sus pulseras.
Lavinia se dejó caer en el sofá de la oficina de Julián. La perorata de las mujeres, su desparpajo de nuevas ricas, la había dejado atolondrada. En otro tiempo no habría sentido más conflicto que el meramente profesional. Ahora con su ingreso al Movimiento, se preguntó si no sería esta la ocasión para llevar a cabo su primera demostración de conciencia recién adquirida.
– El general Vela, nada menos -dijo Julián, cerrando la puerta.
– ¡Increíble! -dijo Lavinia desde el sillón.
– No saben qué hacer con el dinero -dijo Julián.
– ¿Y vamos a trabajar para ellos? -dijo Lavinia, tanteándolo-. ¿Vamos a aceptar ese dinero mal adquirido?
– No seas romántica -respondió Julián, mientras enrollaba el papel del terreno-. La mayoría del dinero que recibimos es mal adquirido. La única diferencia con éste, es que es más evidente. Además, parece que el Gran General se ha propuesto enriquecer más a sus leales para asegurar que estén satisfechos y lo defiendan. Así piensa, me imagino, enfrentar mejor el descontento y la rebeldía de la gente. Es probable que, después de este trabajo, nos surjan otros.
– ¿Así que vos estás dispuesto a sacarles provecho? -preguntó Lavinia, todavía sin decidir qué actitud tomar.
– No te me vayas a poner moralista ahora -dijo Julián-. Si quieren gastar su dinero, ayudémosles. Después de todo, es mejor que nosotros lo ganemos. Somos más honrados. En este caso ni te voy a pedir que las convenzas de evitar lo estrambótico y de mal gusto. No te preocupes.
– No es eso lo que me preocupa -dijo Lavinia, incorporándose-. Es que no sé si yo tengo ganas de ayudarles a pensar en maneras para gastar esa plata.
– El dinero se gastará de todos maneras. Si no lo hacemos nosotros, sobrará quien lo haga. No vamos a evitar que se gaste. Además, los principios están de más en los negocios.
– Me incomoda la idea. ¿No considerarías asignarle el trabajo a otro arquitecto? -preguntó Lavinia levantándose para salir, pensando cómo a ella le empezaban a funcionar los principios.
– No, Lavinia -dijo Julián, mirándola gravemente-. No podría designar a otra persona. No hay nadie mejor que vos para este trabajo. Si nos guiamos por criterios de principios, mejor deberíamos quedarnos en casa.
– No te has puesto a pensar que a ellos no les va a gustar que yo esté encargada -dijo Lavinia, recurriendo a una táctica más persuasiva-. Deben saber, por el nombre, que mi familia es verde… más verde no podría ser…
– Al contrario-dijo Julián- estarán encantados. Esa gente se deslumbra con los nombres aristocráticos. No les importa si son opositores o no. Su sueño es llegar a ser como ustedes. La verdad -y no quiero molestarte- es que para ellos la única oposición respetable son los guerrilleros…
Julián abrió un folder sobre su escritorio y empezó a pasar papeles señalando así el fin de la conversación. Lavinia recogió su libreta de notas y se dispuso a salir.
Estaba con el pomo de la puerta en la mano, cuando Julián levantó la cabeza.
– Yo voy a supervisar este trabajo personalmente. Trabajaremos juntos vos y yo. Felipe tiene ya demasiados proyectos a su cargo.
Julián sabia lo de Felipe, pensó ella. No querría forzarlo a mezclarse con el general Vela. Sabría que él rechazaría verse involucrado. Ya dentro de su cubículo, Lavinia levantó el teléfono y marcó la extensión de Felipe. No quería arriesgarse a que Julián la viera entrando a su oficina y la pensara indiscreta.
– ¿Felipe?
– Sí.
– Es Lavinia.
– Te conozco la voz -dijo él con acento poco amistoso, ocupado.
– Acabo de reunirme con la esposa del general Vela. Nos están encargando el diseño de su casa. Julián quiere que yo lo haga. Silencio.
– Felipe, yo pienso que no debo hacerlo. Silencio.
– Estoy pensando -dijo la voz al otro lado- que debes hacerlo. "Definitivamente, sí -el énfasis creció de tono.
– Pero…
– ¿Por qué no hablamos de eso más tarde? Estoy ocupado -dijo.
Lavinia colgó el teléfono y contempló el paisaje lejano. Le produciría satisfacción entrar en la oficina de Julián y decirle que no estaba dispuesta a diseñar la casa. Imaginó la reacción de los otros arquitectos, los dibujantes, el rumor corriéndose por la oficina. Los jóvenes que criticaban veladamente al gobierno, sin atreverse a confrontar corrupciones o demandas irracionales, se darían cuenta que el camino de la rebelión estaba abierto. Estaba segura que Felipe lo entendería cuando se lo explicara más tarde. Y no tenía dudas de que Sebastián la apoyaría. Satisfecha consigo misma se levantó, se sentó en la banqueta de la mesa de dibujo y continuó con su trabajo, tarareando bajito.
– Pero por qué estás tan seguro de que debo aceptar -preguntaba Lavinia a Felipe-. Tengo casi la certeza de que Sebastián estaría de acuerdo conmigo.
– No seas ingenua -respondía Felipe-, tu "rebelión" quedaría aplastada en un dos por tres. Simplemente le encargarían el diseño a otra persona o te despedirían. Ya es extraño que Julián te lo haya encomendado. Sabe lo de nosotros…
– No entiendo -dijo Lavinia, mirándolo.
Felipe llegó cuando ya ella estaba metida en la cama. Él se quitó la ropa y se metió entre las sábanas. Se excusó por llegar tarde. Le pidió que le contara todo lo relacionado al encargo de la señora Vela y su hermana.
Ella lo hizo. Le explicó su idea de protestar, negándose a realizar el trabajo. El insistía sobre la importancia de aceptarlo.
– ¿Te das cuenta que se trata del Jefe del Estado Mayor del Ejército? -repetía.
– Claro que me doy cuenta-decía Lavinia-. Precisamente por eso.
– ¿No te das cuenta que podrías tener acceso a una gran cantidad de información sobre sus hábitos, costumbres, su familia? ¿No te das cuenta que diseñarías su casa, su dormitorio, su baño…? -exclamó, finalmente exasperado, Felipe.
Lavinia se quedó en silencio. Empezó a comprender.
A su mente acudieron, en destellos, imágenes de atentados, Aldo Moro, hombres muertos en dormitorios. Se sintió mal.
– ¿Lo van a matar? -preguntó, sin alcanzar a formularlo de otra manera.
– No se trata de eso-dijo Felipe-. Pero es importantísimo tener información sobre esa gente, ganarse su confianza, ¿no te das cuenta?
Se daba cuenta. Pero era una comprensión confusa, interferida por imágenes espeluznantes. Pensó en la solterona, la hermana conciliadora.
Imaginó la bomba haciéndola pedazos.
– Me doy cuenta -dijo Lavinia-. Me doy cuenta que es información útil para acabar con ellos.
– Lavinia, nosotros no creemos que este sea un asunto de matar personas. Si así fuera, ya nos hubiéramos ocupado del Gran General. Lo que nosotros queremos son cambios mucho más profundos que un mero cambio de personas.
– Pero, entonces, ¿para qué serviría toda esa información?
– Porque una de los reglas de oro de la guerra es conocer al enemigo; cómo vive, cómo piensa. Lo que se haga con esa información no sería cosa tuya. Lo que vos tendrías que hacer es conseguirla, ganarte la confianza de la familia, poder entrar en su casa… sustraer documentos.
– Pero eso sería peligroso -dijo ella, sondeándolo.
– Podría serlo -dijo él-. Es cierto. Pero es importante. Te protegeríamos.
– Tendría que ingresar al Movimiento -dijo Lavinia, mirándolo fijamente.
– O pasarme a mí toda la información -dijo Felipe.
– Sería casi lo mismo.
– No necesariamente -dijo él-. No tendrías más responsabilidad que pasarme a mí la información.
– ¿Y si te dijera que ya ingresé al Movimiento?
– No te creería.
– Pues siento informarte que sí.
Lavinia esperó la reacción de Felipe. Lo miró viéndola, incrédulo. Se midieron en silencio. Ella no bajó la mirada.
– Me duele que lo hayas ocultado -dijo, por fin, Felipe.
– En algún momento te lo iba a decir. No estaba segura cuándo.
– ¿Pero cuándo fue, cuándo lo decidiste, cómo? -preguntaba Felipe.
Lavinia hizo un esbozo breve de sus meditaciones, las conversaciones con Sebastián y Flor.
– ¿Y por qué no me dijiste nada? -reclamó Felipe.
– Traté -dijo Lavinia- pero vos no colaborabas. Tuve la sensación de que no querías que participara, que me ibas a decir siempre que no estaba preparada.
Y así era, dijo él, visiblemente alterado. Consideraba, dijo, que ella aún no estaba madura para ingresar formalmente; tenía demasiadas dudas, no sabía bien lo que quería.
Lavinia admitió las dudas, ¿pero acaso sólo los que no dudaban podían ser miembros del Movimiento?, preguntó. Sólo Felipe parecía pensar eso. Su actitud contrastaba con las de Sebastián y Flor.
– ¡Porque yo te conozco mejor que nadie! -dijo Felipe, alzando la voz-. Me vas a decir que no nos consideras "suicidas"; que ahora mismo no estabas horrorizada ante la idea de pasar información sobre el general, porque podría poner en peligro su vida, ¿como si su vida fuera más importante que la de muchos compañeros? ¿Como si a ellos les importaran nuestras vidas?
– Eso es lo que nos diferencia de ellos, ¿no? -dijo Lavinia-, que, para nosotros, las vidas no son desechables.
– Por supuesto -dijo Felipe, tocado-. Pero tampoco se trata de proteger a gente como Vela.
– Creo que no entendés mis preocupaciones -dijo Lavinia, guardando la calma, el tono suave- ni me entendés a mí. Vos nunca pensarías que estoy madura para el Movimiento. No te conviene. Querés conservar tu nicho de "normalidad", la ribera de tu río por los siglos de los siglos; tu mujercita colaborando bajo tu dirección sin desarrollarse por sí misma.
"Afortunadamente, Sebastián y Flor no piensan como vos.
Lavinia fue perdiendo la calma a medida que hablaba. Las ranuras se abrían dando salida a resentimientos acumulados: las noches en vela esperándolo, las actitudes paternales, superiores, de él.
– ¡Me vale mierda lo que piensen! -dijo él, enfurecido-. Pueden pensar lo que quieran. Ellos no viven con vos. ¡No tienen que soportar tus manías de niña rica! Eso es lo que sos: una niña rica que cree que puede hacer cualquier cosa. No ves ni tus propias limitaciones.
– ¡Nadie me preguntó dónde quería nacer! -dijo Lavinia, rabiosa-, no tengo la culpa, ¿me oís?
– ¿Querés que nos oiga el vecindario?
– Vos empezaste a gritar.
Se había sentado en el borde de la cama. Desnuda con las piernas extendidas sobre las sábanas se quedó en silencio, mirándose los pies. Siempre que no sabía qué hacer, se veía fijamente los pies; era como verse a distancia, ver una parte extraña y lejana de sí misma; los dedos largos terminando gradualmente en el meñique diminuto. Se parecían a los pies de su madre… qué culpa tenía ella de aquella madre, de aquellos pies aristocráticos… hasta de las manías de niña rica… "No tengo manías de niña rica" -se dijo-. Lo único que no soportaba era andar en bus o en taxi. Le gustaba tener su propio carro. ¿Pero a quién no le gustaba?
Después de eso, no podía pensar en otras "manías". Casi no comía, ni le importaba comer cualquier cosa… no le gustaban las fiestas del club.
Movió los pies, estiró los dedos. El tenso silencio se iba extendiendo entre los dos como una presencia física, los tigres agazapados, desnudos sobre las sábanas, esperando quién lanzaba el próximo zarpazo. No quería levantar los ojos, no quería verlo, no diría nada más, esperaría…
– ¿Te quedaste muda? -dijo Felipe; bajando el tono. Continuó mirándose los dedos, pensativa.
– ¿Y quién te incorporó al Movimiento, Sebastián?
– Flor -dijo, sin levantar la cabeza.
– Claro -dijo él-, me lo debí imaginar -añadió.
En algunas uñas la pintura estaba un poco descascarada; debería quitársela.
El silencio retornó, denso. Afuera, el viento empezaba a soplar fuerte, moviendo las ramas del naranjo cuya sombra recorría la ventana, agitando dibujos negros en las paredes.
Levantó imperceptiblemente la mirada, apenas un poco encima del dedo gordo. Felipe estaba extendido sobre la cama, los brazos bajo la cabeza, mirando intensamente el techo.
¿Cuánto tiempo pasarían así?, se preguntó Lavinia. ¿Cuánto tiempo le tomaría a Felipe reconocer el haberse equivocado? Ella no haría nada, pensó. No tenía por qué ser ella la que reiniciara la conversación.
No le hablaría. Era él quien tenía que hablar.
– Así que ya es un hecho consumado -dijo él, como hablándose a sí mismo.
– Sí -dijo ella-. No estoy dispuesta a volverme atrás cuando apenas empiezo. Menos ahora.
– Me imagino que tenés razón -dijo él-. No debería molestarme, sino todo lo contrario, pero no puedo evitarlo.
Se inclinó de lado sobre la cama y la miró. Extendió la mano y tocó tímidamente la de ella.
– Deberías estar contento -dijo ella-. ¿No crees que es extraño que estés tan molesto?
– En eso estaba pensando -dijo él-. Lo que me molesta no es que hayas decidido incorporarte, sino que lo hayas hecho sin decírmelo.
– Pero ya te dije…
– Sí, sí -interrumpió él- puede ser que tengas razón. Puede ser que no haya querido involucrarte, que me haya dominado el sentido de protección, de no querer someterte al peligro… Pero no eso que tanto repites, lo de mis ansias de normalidad…
Ella lo miró sin decir nada.
– Está bien -dijo él-. Vos ganas. Voy a tratar de acostumbrarme y ayudarte.
– ¿Así que tengo mañas de niña rica? -dijo ella, provocándolo.
– Montones -dijo él, levantando apenas la cabeza, el cuerpo posado de lado sobre ella, mirándola juguetón a los ojos.
Se apaciguaron los ánimos. Se acariciaron. La tensión no desapareció totalmente pero fue camuflada por besos y te quieros recelosos.
Felipe le mordió el hombro. Lavinia pensaba, entre mordisco y beso y mano entre piernas, cómo Felipe se salía con la suya; cómo de pronto cambiaba, decía que le "ayudaría" y ella prefería creerle, prefería rendirse, optar por la reconciliación, esa avenida de gemidos y pezones erectos, alas zumbando en los oídos.
Acordaron que ella consultaría con Flor y Sebastián. Diseñaría la casa del general Vela, si su "responsable" estaba de acuerdo.
Capítulo 12
EL MIÉRCOLES, SEBASTIÁN Y FLOR no sólo estuvieron de acuerdo. Le orientaron dar todo su atención al proyecto, introducirse cuanto pudiera en aquel entorno, reportar todo lo que viera y averiguara de los Vela.
"Todo", dijeron. Ningún detalle debía parecerle carente de significado.
Pensaban igual que Felipe. Sus argumentos finalmente, la convencieron.
Ella no se atrevió a continuar esgrimiendo reticencias.
Insistieron, además, en la necesidad de que siguiera frecuentando la vida social, sus amistades, los círculos del club; que asistiera al próximo baile. No debía aislarse, dijeron. Era fundamental que se hiciera visible. Cuando el general Vela indagara sobre ella, no le debía caber duda que era una socialité practicante, acostumbrada a la compañía que le correspondía por derecho de cuna.
"Paradójico", pensó Lavinia, después de la reunión, que su "trabajo" en el Movimiento, lo que pensó le cambiaría la existencia, sería precisamente jugar al rol de su propia vida.
Al regresar a su casa, la encontró sucia. Olía a encierro y desorden. Lucrecia no había llegado a hacer la limpieza. Las tazas de café de la mañana estaban aún sobre la mesa y la cama sin hacer.
La lluvia se había metido por las ventanas entreabiertas. Minúsculas partículas de agua brillaban en el piso cuando encendió las luces de la habitación. El naranjo se mecía de un lado al otro arañando las ventanas.
– Hola -le dijo- ¡Ahora si te remojaste!
Ya le era usual hablarle al árbol. Estaba convencida, viéndolo verde y cuajado de naranjas, que quienes decían que era bueno hablar a las plantas, no se equivocaban. Este árbol, al menos, parecía agradecer sus saludos.
Se quitó los zapatos, y se puso las pantuflas; recogió las tazas vacías, el vaso de agua a la orilla de la cama y se puso a lavar platos en la cocina.
¿Qué irá a pasar con los Vela?, se preguntaba, mientras fregaba y metía la esponja dentro y fuera de los vasos y las tazas; y qué pasaría con Lucrecia, siempre cumplida. ¿Estaría enferma?
Trabajó hasta ver la casa ordenada. No estaba de humor para el desorden. Ojalá Lucrecia no fallara al otro día, pensó, habría tenido algún contratiempo.
Lucrecia no llegó al día siguiente. Ni al otro.
– Deberías ir a averiguar qué le pasa -dijo Felipe por la mañana en la oficina.
– Ya lo había pensado -dijo Lavinia- voy a ir al salir del trabajo.
Tenía en su bolso el pedazo de papel donde Lucrecia anotara la dirección donde vivía. Era difícil entender la letra rústica y elemental (apenas si había logrado cursar dos años de primaria), pero Lavinia pudo descifrar el nombre del barrio y la calle. Pensó que sería suficiente. Los vecinos la conocerían.
Al acercarse por la carretera principal, vio a lo lejos la barriada de calles irregulares, las casas de tablones, la lejana silueta de una iglesia en el atardecer.
Salió de la carretera y se internó en la calle sin asfaltar. Las luminarias terminaban al iniciarse las casas. Las puertas abiertas de las viviendas pobres y amontonadas proveían la única iluminación de las callejuelas. Almendros y matas de plátanos crecían en los patios.
Desembocó en la plazoleta de la iglesia, el único edificio de concreto en los alrededores y se internó por las calles traseras. Al pasar, los niños la miraban. El carro daba tumbos en las irregularidades del terreno; cerdos y gallinas cruzaban la vereda lodosa. A través de las puertas vio los interiores pequeños e insalubres de las viviendas de una sola habitación. En ese pequeño recinto, vivían familias de hasta seis o siete miembros; hacinadas. Con frecuencia los padres violaban a las hijas adolescentes bajo los efectos del alcohol.
¿Cómo harían para vivir así? pensó, incómoda, sintiéndose culpable.
Apenas unos cuantos kilómetros fuera del área de arboledas y barrios residenciales cómodos e iluminados, uno entraba en este mundo rural, mísero y triste. Imaginó a Lucrecia caminando estas calles de tierra en la madrugada, saliendo a la vía principal a tomar el bus, buses destartalados, apretujados; manoseo, carteristas. De nuevo pensó en las injusticias de los nacimientos. La muerte era mucho más democrática. En la muerte todos se igualaban; cripta o tierra, todos las personas se descomponían. ¿Pero de qué servía la democracia entonces?
Se detuvo ante un grupo de jóvenes que platicaban en la esquina. Preguntó por la calle donde vivía Lucrecia. La conocían. Debía seguir más adelante, le dijeron; era la casa al lado de la venta, más al fondo.
Ya la luz solar se extinguía totalmente. Una mujer aceituna, descalza, subía trabajosamente la pendiente del camino, empujando una carreta de leña con varios niños encaramados sobre la madera vieja.
Pasó a su lado en el automóvil. Los niños la miraron extrañados. A esa hora, sin duda, pensó Lavinia, eran pocos los automóviles que pasaban por allí.
Llegó a la casa de Lucrecia. Desde la distancia, vio a la mujer de la carreta mirarla cuando se bajó del vehículo. Ella se sintió mal, fuera de lugar con su traje-pantalón de lino y los zapatos de tacones altos. Golpeó la puerta.
Una niña de aproximadamente doce años, la entreabrió.
– ¿Aquí vive Lucrecia Flores? -preguntó Lavinia.
– Sí -dijo la muchachita, escondiéndose tras la puerta, mirando para dentro de la casa como si buscara protección-. Sí. Aquí vive. Es mi tía.
– ¿Y está? -preguntó ella.
– Tía, la buscan -gritó la niña volviéndose hacia el interior. La puerta se abrió un poco más. Lavinia pudo ver el techo sin cielo raso, los cables eléctricos cruzando el zinc y una sola bujía balanceándose atada a una viga. Colchones colgados, doblados sobre un travesaño. Los descolgarían a la hora de dormir. Había una silla desvencijada en el rincón.
– ¿Quién me busca? -dijo la voz de Lucrecia.
– Soy yo, Lucrecia. Lavinia -dijo ella desde la puerta.
– Déjala pasar, déjala pasar -se escuchó.
Obediente, la niña se hizo a un lado. Lavinia entró al cuarto pequeño que parecía servir de sala y dormitorio a la vez; a uno de los costados de la habitación, detrás de un tabique de madera y una cortina sucia y deshilachada, oyó a Lucrecia diciéndole que pasara. La estancia olía a trapos sucios y encierro.
Lavinia abrió la cortina y encontró a Lucrecia tendida en un catre de lona, cubierta la cabeza con una toalla que despedía un fuerte olor a alcanfor.
– Ay, niña Lavinia -dijo la mujer-, qué pena me da que haya venido a buscarme. No he podido llegar porque estoy enferma. ¡Viera las calenturas que me han agarrado!
Lavinia se aproximó y vio sus ojos enrojecidos. Lucrecia se veía pálida con los labios extrañamente azules.
– ¿Pero qué es lo que tenés, Lucrecia? -preguntó- te veo muy mal. ¿Ya te examinó un médico?
Lucrecia se tapó la cara con las manos y se puso a llorar
– No -dijo, entre sollozos- no me ha visto nadie. No quiero que me vea nadie. Rosa, traele una silla, anda -dijo a la niña, mientras seguía llorando.
Lavinia se sentó a su lado en la silla, la misma que vio al entrar, la única que se veía en todo la casa.
– ¿Pero cómo es eso que no quieres que te vea nadie? -dijo, mientras Lucrecia sollozaba-. Vamos, deja de llorar. ¿Cuándo fue que te empezó esto?
La mujer, joven pero avejentada por la pobreza, se tapaba con las sábanas mientras ordenaba a la niña que fuera a buscar a su mamá.
– Lucrecia -insistía Lavinia-, decime qué te pasa, para poder llevarte donde un doctor. No llores más. El doctor te puede curar. Ya nos podemos ir, si querés…
– ¡Ay, niña Lavinia! ¡Usted tan buena! -dijo Lucrecia- ¡pero no quiero que me vea nadie!
– No quiere que la vea nadie y se va a morir de esas calenturas -dijo una voz a espaldas de Lavinia.
Ella se volvió y vio al lado de la cortina, una mujer gorda con el delantal amarrado en la cintura; la hermana de Lucrecia, la madre de la niña.
– Decile a ella. Decile de una vez -continuó la mujer- no te podés quedar así en esa cama, sólo llorando y encendida en fiebre hasta que te mueras. Si no le decís vos, le digo yo.
Arreció el llanto de Lucrecia.
– Yo le dije que no lo hiciera -dijo la hermana- pero no hubo manera de convencerla.
Por fin, Lucrecia, interrumpiéndose de rato en rato para llorar, le contó con detalles a Lavinia, lo del aborto. No quería tener el niño -Dijo-, el hombre había dicho que no contara con él y ella no podía pensar en dejar de trabajar. No tendría quién lo cuidara. Además quería estudiar. No podía mantener un hijo. No quería un hijo para tener que dejarlo solo, mal cuidado, mal comido. Lo había pensado bien. No había sido fácil decidir. Pero por fin, una amiga le recomendó una enfermera que cobraba barato. Se lo hizo. El problema era que la hemorragia no se le contenía. Ya toda ella olía mal, a podrido, dijo, y estaba con esas fiebres… Era un castigo de Dios, decía Lucrecia. Ahora tendría que morirse. No quería que la viera nadie. Si la veía un médico, le preguntaría quién se lo había practicado y la mujer la amenazó si la denunciaba. Los médicos sabían que era prohibido. Se darían cuenta. Hasta presa podía caer si iba a un hospital, dijo.
Lavinia trató de que no la abrumara la visión de las mujeres con las caras tensas, el llanto de Lucrecia arrebujada entre las sábanas, la ignorancia, el temor, el cuartito sin ventilación, el olor a alcanfor, la niña asomando la cara asustada por la cortina.
– Anda jugá, Rosa, te dije que te fueras a jugar -decía la madre, perdiendo la paciencia, empujando a la niña, levantando la mano amenazadora que hizo a la muchachita salir corriendo.
Debía pensar qué se podía hacer, se dijo Lavinia. No quería sentir el malestar en el estómago, las ganas de llorar junto a Lucrecia. Que, por fin, callaba, sollozando apenas.
– Tengo una amiga enfermera -dijo Lavinia-. Voy a ir a buscarla.
Traería a Flor, pensó. Flor podría, al menos, decirle qué hacer.
Se levantó. Se sobrepuso al olor del alcanfor, de la fiebre, al pesar, la rabia por la pobreza.
– Gracias, niña Lavinia, gracias -decía Lucrecia, empezando de nuevo a llorar.
Al salir a la calle oscura, Lavinia aspiró una gruesa bocanada de aire. La noche se acomodaba en los tablones de las casas vecinas. El cielo, lavado de lluvia, estaba lleno de estrellas. Ninguna luz competía con su esplendor. La hermana de Lucrecia, enhiesta en la puerta, se alisaba el pelo con las manos.
– Ahora vuelvo -le dijo a la mujer-. Ahora mismo regreso -y entró en su automóvil con olor a nuevo.
En la carretera, Lavinia se detuvo porque lloraba. Las lágrimas en sus ojos creaban halos irisados en los faros de los vehículos que se le cruzaban en el camino.
Dos horas más tarde, Flor desapareció con Lucrecia detrás de la puerta de emergencias. A través del cristal las vio perderse en el interior. Lavinia caminó hacia la sala de espera, arrastrando los pies.
El techo era alto y las luces de neón dispersas en el cielo raso -la mayoría apagadas- alumbraban tenuemente el lugar. Se dejó caer en una de las bancas de madera. De no ser por el olor a medicinas y angustia, el olor típico de los hospitales, la sala de espera podría haberse confundido con el salón de una iglesia protestante. Filas de rústicos bancos de madera ocupaban el centro y los lados del salón. Mujeres con niños sucios y enfermos, otras solas, unos cuantos hombres esperaban silenciosos. Lavinia apoyó el brazo en la esquina de la banca y se frotó los ojos. Le dolía la cabeza. Sentía tensión en la nuca.
Afortunadamente, Flor había tomado control de la situación con su serenidad habitual. Tenía amigos en el hospital. Médicos acostumbrados a situaciones como la de Lucrecia. "Miles de casos parecidos", había dicho Flor.
Estuvo con los ojos cerrados un buen rato, esperanzada en poder dormitar para acortar la espera. Pero el sueño no llegó. Abrió los ojos y los extendió a través del salón. Notó que las demás personas en la sala la observaban. Habían apartado la mirada no bien ella levantó los ojos, pero la habían estado mirando, observándola cual si se tratase de un teatro y una luz cenital se posara sobre ella.
Se sintió incómoda. Para distraerse miró hacia el suelo. Recorrió con la vista la hilera de pies frente a ella. La suciedad se acumulaba debajo de las bancas. Unos pies de mujer mayor se movieron. Eran gruesos. Las venas varicosas asomaban por encima del cuero negro y tosco. La punta del calzado había sido cortada para que el tamaño insuficiente no estrujara los dedos de la nueva dueña. Los dedos de uñas quebradas y violáceas eran grotescos. Lavinia miró los de al lado. Mujer más joven. Tendría a lo sumo treinta años. Sandalias que en algún tiempo fueron blancas. Pies morenos. Ásperos. Las uñas exhibían esmalte casi púrpura descascarado, viejo. Venas protuberantes. Y más allá, las suelas gastadas de zapatos masculinos. Calcetines cortos. El elástico ya flojo. Una rotura asomaba por el borde. Recorrió hipnotizada la hilera de pies tristes. Levantó los ojos. La miraban. Los bajó de nuevo. Sus pies entraron en foco. Sus pies finos, blancos asomando por la sandalia de tacón, la sandalia marrón suave, cuero italiano, las uñas rojas. Eran lindos sus pies. Aristocráticos. Cerró de nuevo los ojos.
Ella se había comprometido a luchar por los dueños de los pies toscos, pensó. Unirse a ellos. Ser una de ellos. Sentir en carne propia las injusticias cometidas contra ellos. Esa gente era el "pueblo" del que hablaba el programa del Movimiento. Y, sin embargo, allí, junto a ellos en la sala de emergencia sucia y oscura del hospital, un abismo los separaba. La imagen de los pies no podía ser más elocuente. Sus miradas de desconfianza. Nunca la aceptarían, pensó Lavinia. ¿Cómo podrían aceptarla alguna vez, creer que se podía identificar con ellos, no desconfiar de su piel delicada, el pelo brillante, las manos finas, las uñas rojas de sus pies?
Flor la sacó de sus meditaciones. Apareció con el médico. Un hombre de mediana edad, robusto, de cara bonachona. Lucrecia estaba bien, le dijeron. Habían tenido que ponerle sangre, hacerle un legrado. Era una suerte que la hubiera llevado hoy al hospital. Un día más y ningún esfuerzo la habría salvado.
Entró con Flor al pabellón de ginecología. La sala "J" era larga y angosta, con hileras de camas a ambos lados. Mujeres de rostros sombríos la siguieron mientras caminaba por el medio hacia la cama donde Lucrecia dormía. Midieron su ropa, su bolso; la observaron, otra vez, de arriba abajo. Ella caminó en puntillas, deseando que la tierra la tragara, sintiéndose tímida, ofensiva, culpable, intrusa en esos padecimientos ajenos.
Sólo Flor sonreía mientras la animaba a acercarse, a inclinarse sobre Lucrecia y pasarle la mano por la frente. Le indicó que anotara el número de la cama para informar a la hermana. Mañana estaría mucho mejor, dijo Flor, podían visitarla de tres a cinco de la tarde.
Días después, en la oficina Lavinia luchaba contra la depresión, el desgano, dibujando posibilidades para la casa de Vela.
Sentía que la vida se le enredaba incontrolablemente; sus dos existencias paralelas chocaban estremeciéndola, amenazando con borrarle todo vestigio de identidad.
La noche en la sala de emergencia no se le borraba del recuerdo, la perseguía. Se agudizó con las visitas al hospital en la tarde, los tres días siguientes, sentada al lado de Lucrecia con la hermana y la niña, en la gran sala de ventanas altas del pabellón de ginecología. No podía olvidar las caras de mujer enmarcadas por blancas sábanas, mirándola con extrañeza, incómodas de verla aparecer allí entre ellos.
Era terrible situarse, con sólo buenas intenciones, en ese mundo dividido arbitrariamente. Cargar con privilegios frente a la injusticia, sentirse marcada por la riqueza como por un herraje que la separaba de los dueños de las manos y los pies toscos, de aquellas mujeres yaciendo en las camas con las entrañas desgarradas por abortos mal practicados, o acurrucando niños que, como ella, no habían escogido dónde nacer y que, por el azar de los nacimientos y las desigualdades sociales, crecerían en cuartos oscuros, olorosos a trapos sucios, hacinados al lado de hermanos y tíos y padres y madres.
El lápiz de Lavinia dejó de dibujar arcos y puertas. Se deslizó dibujando manos y pies. Levantó la cabeza y escuchó el zumbido de las lámparas de dibujo, las conversaciones de los aprendices, el tintineo de las tazas de café, el ronroneo del aire acondicionado. A estas horas, Lucrecia estaría de regreso en su casa, feliz de haber sobrevivido. Estaría tomando un tazón de caldo de hígado, lavando el alcanfor de las sábanas, esperando que la hermana regresara de su puesto de venta en el mercado a amasar las tortillas que Rosa, la niña, saldría a vender por el barrio en la tarde, chillando con su vocecita:
– "Tortillas, laas tortillaas."
A lo largo de su vida, Lavinia recordaba fogonazos de esta otra realidad insinuándose solapada, avergonzada; retratos inmóviles desde los cuales el dolor la miraba. Instantes desleídos, amarillentos, guardados en silencio hasta ahora que empezaban a flotar en su conciencia como botellas arrojadas al mar. Mensajes en las playas de su mente, sacudiéndola. "Si fuera uno de ellos, se decía, no creería nada de alguien como yo, alguien que tuviera mi apariencia. Nada bueno."
Capítulo 13
MIRANDO SU JARDÍN DE HELECHOS y jalacates, Sara hablaba, sin detenerse, de su tiempo ocupado en verduras que comprar, cuartos que arreglar, muebles que tapizar… "Soy una buena esposa -dijo-. Y me gusta serlo. Es una felicidad como cualquier otra: arreglar la casa, recibir al marido." Lo curioso, decía, era sentirse encerrada en una especie de modorra, en el espacio de un tiempo propio en el que Adrián apenas intervenía. Cuando él llegaba por las noches, con sus noticias del trabajo y los acontecimientos mundiales, a ella le costaba cambiar el rol; tener una conversación "interesante". Le costaba más aún, siguió diciendo, irse a la cama y jugar los juegos seductores que a él le gustaban; romper todas los noches la crisálida, el refugio manso de los quehaceres domésticos y volar como mariposa: ser una mujer sensual. "Casi siento que debo fingir. Tengo que esforzarme por romper la modorra, acelerar el ritmo, escuchar lo que dice con cara de interés." Era más fácil, decía, cuando él se marchaba y ella quedaba guardada en su mundo callado, en el jardín, los quehaceres domésticos.
A veces pensaba que "su mundo" le permitía encontrar sosiego y sentido en las tareas diarias, tan aparentemente irrelevantes y sencillas; o era que quizás realmente gustaba de la exquisita vida en cámara lenta de su reino: el imperio de la domesticidad.
Lo que más le llamaba la atención, agregaba, era que la sensación parecía ser común a las mujeres en su misma situación: pasaban el día dedicadas aparentemente a la felicidad del marido, pero aquellos hombres apareciendo de noche y saliendo por la mañana, eran extraños en el entorno.
Las "amas de casa", se preguntaba Sara mirando a Lavinia, ¿no estarían desde hacía siglos acomodadas en un universo personal, fingiéndose rostros a los intrusos de la noche, para retornar a sus dominios durante el día?
– No sé si me explico -decía Sara- para la gente como vos, la vida doméstica es un desierto. Así también la ven los hombres. El asunto es que uno se inventa el oasis. Uno se divierte con lo que hace. A mí me gusta hablar con el carnicero, me divierte discutir precios en el mercado, arreglar el jardín, ver crecer las begonias. Disfruto la cotidianidad. Lo que uno empieza a sentir extraño es el compartir la cama, el baño, la ducha, con un ser que viene de noche y se va en la mañana; que lleva una vida tan distinta…
– Bueno -dijo Lavinia- de eso se trata precisamente. A las mujeres se les asigna la cotidianidad, mientras los hombres se reservan para ellos el ámbito de los grandes acontecimientos…
– Lo que estoy tratando de decirte, Lavinia, es que, aunque no lo parezca, las esposas también, a su manera, relegan al marido. Los maridos se convierten en intrusos del mundo doméstico…
– No te engañes, Sara -dijo Lavinia-, si el marido no estuviese de por medio, las amas de casa no existirían, ese mundo del que hablas, sería diferente…
– No estoy hablando de que dejen de existir los maridos. Compréndeme. El hecho es que existen. Lo que estoy diciendo es que, así como el hombre tiene una vida satisfactoria en su trabajo, las "amas de casa" tenemos nuestras propias maneras de funcionar…
– No lo dudo -dijo Lavinia-, sin salario, ni reconocimiento social…
– A mí todos en el barrio me quieren -dijo Sara-, me conocen y me respetan. Tengo reconocimiento social entre mis amistades…
– Como cualquier ama de casa -dijo Lavinia.
– No me molesta -dijo Sara-. Ser ama de casa es una condición respetable. No trato de decirte que no me gusta lo que hago, sino esto de descubrir…
– Lo único que has descubierto es la división del trabajo -interrumpió Lavinia, exasperada.
– No, Lavinia. Te sorprendería oír a las "amas de casa" hablar entre sí sobre los mandos. Se les atiende como seres extraños, como si nada tuvieran que ver con nosotras; con las discusiones sobre las manchas en los manteles, el tiempo de cocción de la carne, el cuido de los jardines… Lo curioso es que los hombres creen que es un mundo que existe para ellos y, honestamente, creo que no hay otro lugar donde sean menos importantes, aunque todo parezca girar a su alrededor. El de las amas de casa es un espacio que, contrario a lo que todos suponen, sólo vuelve a la normalidad cuando los hombres se van por la mañana al trabajo. Ellos son las interrupciones.
– Y la razón de ser de ese espacio -dijo Lavinia-. Cualquier feminista que te escuchara, se enfurecería…
– ¿Vos no lo ves como una manera de las mujeres de abarcar algún territorio…?
– No -dijo Lavinia, categórica-. A mí me parece que la "Modorra" de la que vos hablas y eso de ver al hombre como un "intruso", son nada más formas de una rebelión inconsciente.
– ¿Pero no crees que las mujeres tenemos primacía sobre un territorio de la mayor importancia, con un poder real inimaginable… Lo que se ha llamado "el poder detrás del trono"?
– Eso es un invento de los hombres…
– Lo que pasa es que nunca hemos ejercido ese poder como poder, sino como sumisión. Lo que me ha impresionado es darme cuenta que bajo toda su aureola de sometimiento, el imperio de la domesticidad tiene estructuras sólidas. Te digo que los hombres son sólo referencias inevitables.
– Puede ser -dijo Lavinia-. Yo lo que pienso es que estás entrando en contacto con la realidad femenina de las "amas de casa"; con sus mecanismos de defensa. Eso ha sido así desde siempre. Y la verdad es que nada hemos cambiado para nuestro beneficio en el mundo…
– Vos tenés tus ideas; yo tengo las mías -dijo Sara.
Lavinia optó por no discutir más con Sara. Su mente está ocupada en otras preocupaciones. En otra ocasión, ahondaría más en el problema. Quizás Sara empezaba a sentirse infeliz con Adrián y temía reconocerlo.
Atardecía. La luz crepuscular bañaba el jardín y las ramas bajas del árbol de malinche en medio del patio. Las dos amigas se quedaron en silencio, sumida cada una en sus propias reflexiones, sorbiendo el té helado en los altos vasos de cristal.
– ¿Y qué tal la vida social? -preguntó finalmente Lavinia.
– Muchas despedidas de soltera -dijo Sara-. Parece que todas nuestras amigas se casarán pronto… y dentro de dos semanas es la fiesta anual del Social Club. Al fin te decidiste a ir, o seguís empeñada en no pisar esos salones, ¿en "retirarte del mundanal ruido"?
– Es probable que vaya -respondió Lavinia-. Últimamente me he estado sintiendo sola. Pienso que no me haría mal un poco de vida social otra vez.
– Por supuesto que no te haría mal -dijo Sara-. Y este año, dicen que el club va a echar la casa por la ventana; van a participar más de veinte debutantes. Te vas a divertir. Es diferente a las discotecas, pero también es divertido.
– Es un gran espectáculo -dijo Lavinia-. Eso es lo que nunca me gustó. La sensación de estar en escaparate, ofrecida al mejor postor.
– Yo nunca sentí eso -dijo Sara-. Es la manera acostumbrada, natural, de que los jóvenes se conozcan y encuentren pareja. Pero ahora, probablemente ya no te vas a sentir así. Vas a disfrutar más. La gente pregunta dónde te has metido vos.
"Si lo supieran", pensó Lavinia, "se morirían."
Después de su experiencia con Lucrecia, el cuartucho, los pies en el hospital, sería difícil poder disfrutar del baile. Pero no valía la pena decírselo a Sara. No sería conveniente incluso, para la imagen que Sebastián afirmaba ella debía mantener. Él insistía en la importancia de que frecuentara los círculos estirados del club. No sólo para su "cobertura" de "socialité" impecable. En esos círculos, podría obtener información valiosa para el Movimiento. "Nos interesa saber qué piensan y qué planes tiene esa gente", había dicho.
– Puede ser que me sienta mejor ahora -dijo Lavinia, tratando de sonar convincente-. Ahora que puedo tomar distancia. No sentirme como la "oferta" del año.
– Nos podemos ir juntas al baile si querés -dijo Sara-. Estoy segura que Adrián estará encantado de llevarnos a las dos… y Felipe, ¿no se irá a molestar? No creo que él pueda acompañarnos…
No, claro, pensó Lavinia. Felipe no sería admitido. Ser admitido en el club era todo un procedimiento. No sólo se requería el dinero para pagar la cuantiosa suma de ingreso; era necesario pasar el escrutinio de la Directiva del Club. Se reunían y discutían largamente el pedigree de los solicitantes. Votaban con bolas negras y bolas blancas. Ni siquiera los altos mandos del Gran General eran admitidos. La mayor parte de la aristocracia era "verde". El partido "Azul" del Gran General y sus miembros eran considerados "chusma", "guardias sin educación", "nuevos ricos". Al menos en la vida social, los "verdes" conservaban el poder. Parecía bastarles. Sonriendo, recordando los absurdos parámetros de la elección, Lavinia dijo:
– Ni pensarlo. Felipe sólo recibiría bolas negras si solicitara ser admitido. Pero, claro, a él ni se le ocurre. No creo que le interese en absoluto -y sonrió imaginándose los comentarios de Felipe.
– Nunca se sabe -dijo Sara- las personas de extracción humilde como Felipe, que llegan a ser profesionales, generalmente, darían cualquier cosa por ser socios. Claro que él no lo admitiría, sabiendo, además que no tiene la menor posibilidad. Sería diferente si ustedes se casaran…
– Vos pensás que a toda la población le gustaría pertenecer al Social Club, ¿verdad Sara? -dijo Lavinia, sin poder ocultar el malestar que las palabras de la amiga le produjeron.
– No veo por qué no iba a gustarles -dijo Sara- pero, en el caso de Felipe, siendo un profesional joven, sería una gran ventaja para su carrera. Nadie ignora que al club, van todas las personas que cuentan en este país.
– A lo mejor -dijo Lavinia- si le hago comprender que casándose conmigo puede ser admitido en el club, me propondrá matrimonio.
– No podes negar que le convendría -dijo Sara- a él más que a vos.
Sara no tenía remedio, pensó Lavinia y ella no quería seguir escuchándola; no quería seguir viéndola empequeñecerse.
– Ya debo marcharme -dijo poniéndose de pie-. Son casi las seis y todavía tengo que pasar por el supermercado. No tengo nada de comer en mi casa.
– ¿Quedamos de acuerdo en que irás con nosotros al baile? -preguntó Sara.
– No sé si tengo vestido apropiado -dijo Lavinia, sarcástica-. Todos los que tengo, ya me los conocen…
Sara la acompañó hasta la puerta. No debía preocuparse por el vestido le dijo, sin acusar el sarcasmo de Lavinia. Era lo de menos. Ella podía permitírselo porque todos estarían tan contentos de verla que ni se fijarían en eso.
Sí, pensó Lavinia deprimida, entrando al supermercado, ella podía permitírselo: Sara y Flor; una vida y la otra.
Miró el interior aséptico y luminoso del supermercado. Su reciente inauguración había constituido todo un acontecimiento social. "El más surtido de la capital." "No tiene nada que envidiarle a un 'súper' norteamericano", dijeron los periódicos. Tomó el carrito reluciente y nuevo y se deslizó por los pasillos, recibiendo la oleada de atracción de las cosas, las latas con leyendas en francés e inglés, las jaleas de colores en delicados envases de cristal, las ostras ahumadas, calamares en su tinta, caviar rojo y caviar negro.
Compró pan, jamón y queso. A esa hora había poca gente. Unas cuantas mujeres discutían sobre alimentos de niños en el pasillo de los bebés.
Las mujeres de Sara, pensó, recordando las teorías de su amiga. La cajera la despachó rápidamente, sonriendo, comentando lo poco que había comprado. No dijo nada. Podría haberle dicho, se preguntó Lavinia que estaba cansada, deprimida de sentir que se alejaba velozmente de Sara, de lo que acostumbraba a considerar "normal" sin saber dónde iría a parar, sintiendo que la gente por la que ahora quería luchar, tampoco la aceptaría. Por supuesto que no, se dijo. La mujer sólo la miraría, incómoda, sin saber qué decirle, considerando su confidencia fuera de lugar, desquiciada. Salió. Un niño descalzo con pantalones remendados, vino corriendo hasta su automóvil. "Le cuidaré el carro" -dijo, extendiendo su mano. Lavinia sacó unas cuantas monedas y se las dio. El niño tenía ojos negros y vivaces. "Tal vez tendrá la oportunidad de ser médico o abogado", pensó Lavinia, acomodando esta imagen junto a las otras. No entendía claramente qué le estaba ocurriendo. La calle entera daba gritos, el paisaje se transformaba. Todo eso había estado allí desde que ella era niña, pensó: aquel estado de cosas. Ella siempre lo había visto. Recordó incluso a la tía Inés, señalándole los contrastes, a partir de la caridad cristiana. Y ella se había paseado por esas calles, indiferente, en medio del bullicio de sus amigos, yendo y viniendo a fiestas y paseos. Si despreció clubes y salones encopetados fue desde una actitud de "viva el escándalo". Pero ahora, las sensaciones eran diferentes, agudas, penetrantes. Era como si, en el inmenso teatro, ella hubiera cambiado la butaca cómoda del espectador, por el tinglado de los actores, el calor de las luces, la responsabilidad de saber que la obra debía concluir con éxito, con aplausos.
La oscuridad descendía sobre los robles de la calle. Entró en la penumbra de la casa, pensando en las nuevas sensaciones sobrevenidas al haber pasado a ser parte del tejido subterráneo e invisible de los hombres y mujeres sin rostro, los seres agazapados. Pensó en lo distinto que resultaría asistir al baile ahora, lo paradójico de que le ordenaran asistir, infiltrarse entre los suyos.
Puso la bolsa del supermercado en la mesa de la cocina. Antes de guardar las compras en el refrigerador, sacó una bolsa de pan, jamón y queso y se preparó un sandwich. Salió al corredor del patio, para comer y leer el periódico.
Felipe no vendría hoy. Lo sentía en las hojas y en el aire. Confiaba en sus presentimientos, en su capacidad de leer posibilidades en el peso de la atmósfera, la manera de moverse de las flores, la dirección del viento.
Felipe no vendría hoy y era mejor así, pensó. Estaba cansada.
Las estrellas parpadeaban a lo lejos, ojos pícaros abriendo y cerrando los agujeros del universo. "Estoy sola", pensó ella, mirando al abismo extenso de la oscuridad. "Estoy sola y nadie puede decirme certeramente si mis acciones son un error o un acierto." Era lo tremendo de conducir la propia vida, pensó: esa sustancia claroscura alternándose en un tiempo cuya duración individual era un azar como todo lo demás.
Ya no se irá de la tierra como las flores que perecieron, sin dejar rastro. Oculta en la noche en que me mira hay presagios y ella avanza, desenvainando por fin la obsidiana, el roble. Poco queda ya de aquella mujer dormida que el aroma de mis azahares despertó del sueño pesado del ocio. Lentamente, Lavinia ha ido tocando fondo en sí misma, alcanzando el lugar donde dormían los sentimientos nobles que los dioses dan a los hombres antes de mandarlos a morar a la tierra y sembrar el maíz. Mi presencia ha sido cuchillo para cortar la indiferencia. Pero dentro de ella existían ocultas las sensaciones que ahora afloran y que un día entonarán cantos que no morirán.
Capítulo 14
LAS "VELA" LLEGARON a la oficina al día siguiente.
Lavinia se sonaba la nariz. En la época de lluvias estornudaba con frecuencia.
– ¿Tiene catarro? -preguntó la hermana solterona.
– Es alergia -respondió poniendo la libreta de notas sobre el escritorio.
– Mi marido también es alérgico -dijo la señora Vela-. Las personas alérgicas deben de tener cuidado en este tiempo del año. Hay mucho polen en el ambiente.
El general Vela era alérgico al polen.
– ¿Cómo van esas ideas? -preguntó la solterona, que se llamaba Azucena.
Lavinia sacó los bosquejos iniciales.
– He trabajado un poco a partir de la conversación del otro día. Estos son algunos ambientes básicos. Sólo algunas ideas para empezar. La casa tendría tres niveles aprovechando el declive del terreno y para reducir el movimiento de tierra. El nivel más alto es el área social, luego sigue el área habitacional y luego el área de servicio.
Iba señalando en el plano la entrada principal, el sistema de escaleras para pasar de uno a otro nivel. Todos los niveles alcanzarían a tener buena vista del paisaje, inclusive el nivel de servicio.
La señora Vela se había puesto unos anteojos de marco grueso en el que brillaban diminutas piedras. Fruncía el ceño recorriendo con su dedo índice los trozos del diseño cual si se imaginara a sí misma vagando por la casa.
La señorita Azucena miraba con atención al plano y a la hermana alternativamente. De vez en cuando, levantaba la cabeza y sonreía. Era de esas personas que se esforzaban por ser amables con todos. Parecía no tener intereses propios, vivir para aceitar las vidas de los demás y evitar chirridos y fricciones.
A Lavinia le inspiraba una mezcla de lástima y simpatía.
– Veo que puso el estudio de mi marido junto a la sala… -dijo la señora.
– Sí, para que tenga buena vista -respondió Lavinia.
– Pero me parece que sería mejor poner allí el cuarto de música que acomodó más al fondo. Mi marido no lee mucho. Le gusta más oír música. Si va a leer un libro, lo lee en la cama o en la sala…
– No es un gran lector…-dijo la niña Azucena, ampliando.
– ¿Y el billar no podría estar del lado de la vista también?…-preguntó la señora Vela.
– Bueno es que prácticamente ya no hay espacio al lado de la vista -respondió Lavinia.
– Pero mire todo el área de servicio -dijo la señora Vela-, es un desperdicio. Para qué quieren vista las sirvientas…
– Si ubicamos el área de servicio hacia dentro tendremos problemas con la ventilación -explicó Lavinia-. En invierno no se secará la ropa -añadió, para no sonar preocupada por las domésticas.
– No creo. Hay ventanas a los lados -dijo la señora Vela.
– Pero el aire no circularía lo suficiente -insistió Lavinia.
– Pues sería un poco caliente. No es un gran problema… La ropa la pueden sacar al tendedero y meterla cuando empiece a llover.
– ¿Y si se mueve el área de servicio al fondo del segundo nivel?-preguntó Azucena.
– Podemos tratar -aceptó Lavinia-, como les dije, éste es sólo un primer esbozo…
– Tratemos -dijo la señora Vela.
El área habitacional estaba apenas insinuado, explicó Lavinia, ya que necesitaba saber un poco más de las costumbres de la familia.
En ese momento entró Julián.
Las mujeres se arrellanaron en los sillones sonriendo recatadamente. Las pulseras de la señora Vela tintinearon acompañando el gesto de acomodarse un mechón de pelo.
Lavinia les agradaba, pero Julián era un hombre.
– ¿Cómo van? -preguntó él, condescendiente.
– Estamos empezando -dijo Azucena- pero parece que todo irá muy bien. La señorita Alarcón tiene ideas interesantes.
– Muy interesantes -dijo la señora Vela.
– No lo dudo -sonrió Julián, aproximándose al plano.
– Les explicaba la idea de los niveles -dijo Lavinia-. Ellas querían que se buscara la forma de situar el cuarto de billar de manera que tuviera ventanal al paisaje. El problema es la ventilación del área de servicio…
Julián miró atentamente el esbozo mientras Lavinia le indicaba las posibilidades de ubicación de la lavandería, el cuarto de plancha y la habitación de las domésticas. Notó la cara de las mujeres atentas a los expresiones de Julián, cual si fuera un dios a punto de emitir juicio.
Se le vino a la mente la conversación con Sara. ¿Cómo podría creer que para las amas de casa los hombres no eran importantes?
– El general Vela tiene gran afición al billar desde que era niño -decía Azucena.
– Es su manera de distraerse -coincidió la señora Vela-, no bien llega a la casa se tira su partida de billar…
Lavinia lo imaginó en camiseta, el hombre gordo apuntando las pelotas multicolores, olvidándose de los "negocios" del día: las redadas, los pelotones persiguiendo guerrilleros en las montañas, las aldeas incendiadas con napalm. ¿Qué pensaría mientras jugaba al billar?
– Comprendo que sea una buena idea tener un ventanal amplio con vista al paisaje -dijo Julián- creo que no será tan difícil. El área de servicio se puede poner en el primero o segundo nivel o podríamos estudiar otra alternativa de distribución del espacio. Como seguramente les explicó Lavinia, este es sólo un primer esbozo. Lo que más nos interesa en esta etapa es saber qué les parece el estilo de diseño; esta solución de construcción en varios niveles.
– A mí me parece bien -dijo la señora Vela-. Estoy segura que a mi marido le gustará.
– ¿No quieren tomar café? -preguntó Lavinia, dirigiéndose a la puerta.
– No, no gracias -dijo Azucena-, sólo tomamos café en la mañana. Nos acostamos temprano. Si tomamos café a esta hora, no dormimos. Muchas gracias.
– Yo sí, por favor -dijo Julián.
Lavinia regresó después de pedir el café a Silvia. Había preparado una lista minuciosa de preguntas sobre la familia para determinar la disposición y tamaño de las habitaciones.
– Me dijo que el niño mayor tiene trece años, ¿verdad? ¿y la niña nueve? -preguntó.
– Sí, así es -dijo la señora Vela-. Recuerda lo que le dije del cuarto del niño. ¿De la decoración con motivos de aviación? Es importante.
– Sí -dijo la señorita Azucena-. Es un niño muy etéreo. A mi cuñado le desespera su gusto por los pájaros. Dice que si le llama la atención lo que vuela, tendría que pensar en los aviones.
– Los aviones sí le gustan -dijo la señora Vela, remarcando el "sí", mirando con censura a la hermana-. Son los helicópteros los que le dan miedo.
– Sí, sí. Es cierto -corrigió la señorita Azucena-. El cuarto decorado con motivos de aviación le gustaría.
– No queremos que la niña y el niño queden muy juntos -dijo la señora Vela, dando por terminada la extraña discusión de pájaros y aviones-. Por la diferencia de edad, se pelean mucho. Además, no es conveniente para el futuro, cuando la niña ya sea una señorita.
– Además, cada uno debe tener baño independiente -intervino la señorita Montes.
– Y para el cuarto de la niña, ¿tiene alguna idea especial? -preguntó Lavinia.
– Creo que debe ser un poco más grande. Usted sabe, las mujeres usamos más espacio – sonrió, cómplice, la señora Vela-. Un diseño coqueto vendría bien.
– ¿Y su marido no querrá ver los esbozos? -preguntó Lavinia, sonriente, asintiendo.
Julián la miró de reojo, sin decir nada.
– Los esbozos no -dijo la señora Vela-. El quiere ver el anteproyecto completo.
– Quiere que nosotros nos encarguemos de los detalles. Es un hombre muy ocupado. Viaja mucho por todo el país -añadió Azucena-. Es mejor ahorrarle trabajo.
Lavinia continuaba sonriendo imperceptiblemente cuando se dirigía de regreso a su oficina, después de despedir a las hermanas Vela. Realmente era increíble todo lo que se podía saber de las personas cuando se les diseñaba una casa.
Debería recoger a Sebastián en la esquina cercana a un cine de barrio.
"A las seis en punto" -había dicho Flor- "ni un minuto más, ni un minuto menos."
En la radio del carro sintonizaba "Radio Minuto" -minuto a minuto la radio señalaba la hora que ellos usaban como hora "Oficial" del Movimiento. En el fondo de la música se escuchaba el tictac persistente. Cada minuto, la locutora interrumpía para decir la hora con una voz mecánica que recordaba las grabaciones de las operadoras en centrales telefónicas.
Atendiendo las instrucciones, erró sin rumbo durante cierto tiempo para cerciorarse de que nadie la seguía. Le costaba acostumbrarse a la constante inspección del espejo retrovisor. Sentía que era innecesario.
¿Quién sospecharía de ella? Pero Flor fue muy insistente sobre la necesidad de cumplir al pie de la letra las "medidas de seguridad". No fiarse nunca. Y ella no hubiera querido fallar. Se esforzaba por no perder detalle; por asegurarse de que el carro rojo doblaba en la esquina y no continuaba detrás de ella.
Calculó mal el tiempo. Llegó al lugar de la cita cinco minutos antes de lo establecido. No vio a Sebastián. Sólo algunos transeúntes detenidos ante un puesto de venta callejero.
Desde la radio, con el fondo del tictac, Janis Joplin cantaba Me and Bobby Me Gee. El tictac añadía un toque de urgencia a la música. Cruzó varias esquinas y calles. La oscuridad empezaba a caer sobre la ciudad. Mujeres sentadas en mecedoras al lado de la calle tomaban el fresco. La vida, sus perros y gatos, los niños saltando la rayuela en las aceras, seguía su curso de días y noches y aquellos cinco minutos no terminaban de pasar jamás.
Finalmente, la voz de la locutora anunció: "Son las seis en punto de la tarde". Dobló la esquina desembocando en la calle del cine. Sebastián, con una gorra de camionero, estaba en el lugar acordado.
Se acercó con el automóvil hasta detenerse a su lado. Sacó la cabeza por la ventana pretendiendo reconocer a un amigo y saludarlo. Sebastián se acercó fingiendo también un encuentro casual.
– ¿Para dónde vas? -preguntó ella. Él mencionó un lugar cualquiera.
– Si querés te doy un aventón.
Sebastián se introdujo en el vehículo y partieron.
– ¿Te chequeaste bien? -le preguntó.
– Demasiado bien. Tengo casi quince minutos de estar dando vueltas. Llegué demasiado temprano.
– Es mejor que llegar tarde -dijo él-, ya te acostumbrarás a calcular bien el tiempo. No es bueno llegar demasiado temprano, o tarde. Dar muchos vueltas puede resultar sospechoso. Lo mejor, si llegas temprano, es hacer un recorrido largo fuera de la zona del contacto y regresar dos o tres minutos antes de la hora convenida. Tenés que comprender el significado real de los kilómetros por hora y conocer bien la ciudad. Pero todo eso lo vas a ir aprendiendo poco a poco. Al principio, esto es normal.
"Ahora toma la carretera Sur y no te olvides de ir chequeando el espejo retrovisor. ¿Cómo va la casa de Vela?
– Ya entregamos el primer esbozo. Yo le propuse a la esposa ir a su casa a explicárselo al general, pero dijo que era mejor esperar a tener el anteproyecto. Aparentemente, Vela anda viajando por el interior.
– Está al mando de las acciones contra insurgentes -dijo Sebastián-. ¿Cuánto tarda la construcción de una casa?
– Depende -respondió Lavinia-. Desde el momento que se aprueban los planos, pueden pasar seis, ocho meses; depende de la eficiencia del contratista…
– ¿O sea que si se aprueban los planos el mes próximo, la casa podría estar terminada en diciembre?
– Sí.
Sebastián guardó silencio.
– El general Vela es alérgico al polen -dijo Lavinia, brindando orgullosa su información-. Juega billar después del trabajo; no le gusta leer, prefiere oír música. Parece ser que a su hijo adolescente le gustan los pájaros y eso lo desespera. Quiere inclinar la afición del muchacho hacia los aviones. Pero al niño le dan miedo los helicópteros… La familia se acuesta temprano.
– Muy bien… muy bien -dijo Sebastián, sonriendo-. No te pegues mucho al carro que va delante. Siempre hay que conservar un buen margen de maniobra en caso de alguna emergencia, sobre todo cuando llevas un clandestino en tu carro.
Lavinia obedeció. Sintió la oleada de miedo, la adrenalina subiendo y bajando. Era tan fácil olvidar que Sebastián era un "clandestino". Pensar que iba con una persona como ella, sin mayores problemas. Miró el espejo retrovisor, recuperando el sentido de alerta; asombrándose de ser ella quien llevara un "clandestino" en su carro.
– De ahora en adelante -dijo Sebastián, retornando la conversación- vas a escribir un reporte de cada una de tus reuniones con ellos. Trata de hacerlo tan pronto puedas después de cada reunión. Hay detalles importantes que se pueden olvidar si dejas pasar mucho tiempo. Un solo ejemplar, sin copia, sin mencionar nombres, y me lo vas a entregar semanalmente. Como te dijo Flor, cada detalle es importante. Cuando el proyecto esté más avanzado, insistí en la reunión con el general Vela; en su casa. También podrías tratar de acercarte a la cuñada, la solterona, desarrollar una relación con ella… ganarte su confianza… ¿y ya estás lista para el baile?
– Sí, pero no sé muy bien qué es lo que debo hacer allí.
– Sé simpática.
– Ay, Sebastián, no seas bromista…
– No. Te lo digo en serio. Debes dar la impresión de estar feliz de asistir al baile, de volver a esos círculos. Es importante que tus conocidos piensen que ya se te pasaron las ínfulas de rebelde sin causa.
"Eso es lo más importante. Por lo demás, debes estar atenta a escuchar los comentarios de la gente, cualquier cosa que te parezca útil. Eso lo tenés que ir midiendo vos, una vez que estés allí, para aprender a desarrollar tu mentalidad conspirativa, obtener información.
El clima cambiaba a medida que ascendían en la carretera montañosa. Un viento frío entraba por las ventanas y mecía los árboles inclinados sobre el camino oscuro.
– ¿Y cómo te sentís? -le preguntó, cambiando el tono, quitándose la gorra de camionero.
Sebastián la sorprendía. Había en él una constante mezcla de dureza y ternura, aunque quizás no era dureza precisamente. Era más bien, en los asuntos relacionados al Movimiento, un tono ejecutivo, preciso, exacto, que se suavizaba perceptiblemente cuando la conversación se movía hacia temas personales.
– Estoy bien -respondió.
– Ya sé que estás bien -dijo- se te nota. ¿Pero cómo te sentís? ¿Cómo van tus confusiones?
– Más o menos -dijo, pensando en Sara, el baile, los comentarios de los amigos, los pies en el hospital, Lucrecia. Cosas que a él le parecerían detalles sin importancia, lo aburrirían.
– ¿Y cómo reaccionó Felipe cuando se enteró de tu vinculación?
– Al principio mal. Dijo que no estaba madura, que debería seguir colaborando a través de él, pero al fin tuvo que aceptarlo.
– Sería bueno que pudiera inventar un "madurímetro". Tal vez a todos nos sacarían del Movimiento… Rieron.
– Ahora debes cuidarte de no caer en la tentación de consultarle tus tareas. Es bueno que esté enterado, en general, del asunto de la casa de Vela, pero deben de guardar la compartimentación. Así es como él va a aprender a respetarte y a darse cuenta si estás o no madura. A los hombres, generalmente, nos cuesta aceptar el compartir ciertas cosas con las mujeres. Nos afecta el espíritu competitivo. Hay un grado de satisfacción en sentirse importante frente a la mujer que uno ama. El machismo, vos sabes…
– Vos pareces no ser machista… -sonrió Lavinia mirándolo.
– Claro que soy machista. Lo que pasa es que lo disimulo mejor que Felipe. A mí también me gustaría tener mi mujercita esperándome… -le dijo en un tono ligeramente burlón.
Lavinia se preguntó si tendría mujer. Nada sabía, ni sabría de él, pensó. Sólo podía deducir su origen humilde por detalles del comportamiento: un cierto seseo propio de la gente del campo, cosas que decía. Sebastián evadía responder preguntas personales.
– A mí no me das esa impresión. Flor me contó cómo la incorporaste…
– Todos nosotros somos machistas, Lavinia. Hasta ustedes las mujeres. La cosa es darse cuenta de que no debemos serlo. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo trato…
– No estoy de acuerdo con que las mujeres somos machistas -interrumpió Lavinia-. Lo que pasa es que nos han acostumbrado a un cierto tipo de comportamiento… ustedes, los hombres.
– Es la eterna cuestión del huevo y la gallina: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Lo cierto es que las mujeres enseñan a sus hijos a ser machistas. Te lo digo por experiencia propia.
– No lo estoy negando, pero no es que las mujeres seamos machistas, sino porque así arreglaron el mundo los hombres… y todavía nos quieren echar la culpa… ¿Podrás cerrar un poco tu ventana? Tengo frío.
– No sé, no sé -decía Sebastián mientras cerraba la ventana- si yo hubiera sido mujer creo que habría tratado de inculcarles otro comportamiento a mis hijos, aunque fuera por interés propio.
– Yo creo que hubieras hecho exactamente como tu madre…
– Es posible. Estas cosas son para discusiones interminables. Lo único que está claro es que hay que hacer esfuerzos para cambiar esa situación. El Movimiento, en su programa, plantea la liberación de la mujer. Por lo pronto, yo trato de evitar la discriminación con las compañeras. Pero es difícil. No bien juntas hombres y mujeres en una casa de seguridad, las mujeres asumen el trabajo doméstico sin que nadie se lo ordene, como si fuera lo natural. Ahí andan pidiéndoles a los compañeros la ropa sucia…
"Tenés que entrar en aquel camino que se ve allá a la derecha -añadió.
Transitaban por un camino angosto sin asfaltar que serpenteaba a través de cafetales y espadillos. La humedad cubría de vaho las ventanas del automóvil. ¿Hacia dónde iremos?, pensaba Lavinia, reconociendo la zona de las haciendas cafetaleras cercanas a la de su abuelo.
– Déjame aquí.
Frenó de pronto. Sorprendida. No había en el camino, casas, ni nada.
– ¿Aquí te vas a quedar? -preguntó, asustada.
– No te preocupes. Voy aquí cerca. El resto del camino lo puedo hacer a pie.
– ¿No necesitas que te venga a recoger?
– No. De aquí me irán a dejar.
"Aquí" no era ninguna parte, quizás habría una casa más adelante, pensó Lavinia, incómoda aún de tener que dejarlo en aquel camino solitario, angosto, frío.
– Podés dar la vuelta allá -indicó Sebastián- señalando un ensanchamiento. -Me voy a bajar para guiarte.
Se bajó y fue indicándole cómo retroceder en el estrecho espacio.
Cuando el carro estuvo ya en la dirección opuesta, se acercó a la ventana.
– Nos vemos -dijo, dándole unas palmaditas en la cabeza- muchas gracias.
"No te olvides del reporte. Te aviso con Flor cuándo nos volvemos a encontrar.
– Cuídate -dijo Lavinia- este lugar es muy solo. Sebastián sonrió haciendo un gesto de adiós con las manos mientras le indicaba que se marchara.
– Baila bastante en la fiesta -alcanzó a oír que le decía.
En el camino de regreso, Lavinia aceleró la velocidad. Las curvas se sucedían. Le gustaba conducir en la carretera de noche. Le producía sensación de libertad. Estaba contenta, satisfecha consigo misma. Por fin se sentía útil. ¿Útil para qué?, pensó de pronto, cuando recordó la cara de Azucena, sus ojos vivaces, complacientes, ocupados en limar las asperezas de la hermana, conciliar el espacio entre los Vela y el mundo.
¿Para qué iría el Movimiento a utilizar información sobre ellos? se preguntó, ligeramente incómoda, evocando la facilidad con que, detalle tras detalle, fluían de las hermanas, conformando el escenario de la familia, sus hábitos, sus manías, sus alergias, los conflictos con el hijo adolescente. Le gustaría conocerlo, pensó. Y ella anotando todo en su mente, informando… Felipe le reprochaba que se preocupara por la vida del general y su familia. Pero era inevitable, pensó. La violencia no era natural. A ella le costaba imaginar a Sebastián, Flor o Felipe disparando. Árboles serenos apuntando. No lograba visualizarlos. Seguramente no pensaría lo mismo del general Vela, cuando llegara a conocerlo. Los guardias tenían otra expresión. Los entrenaban para ver a la población como una masa informe, sin rostro. ¿Cómo harían para olvidar que de esa masa habían surgido ellos?, la mayor parte de los guardias eran de origen humilde, campesinos. El mismo general Vela no era ningún aristócrata. La esposa y la cuñada serían hijas de algún maestro de escuela, un servidor público.
Tal vez el proceso que ella estaba atravesando lo surcaría gente como los Vela a la inversa. Le tomarían odio a su origen, a todo lo que les recordara el hogar de la infancia, las preocupaciones de la estrechez.
Una vez asentados en la bonanza, odiarían el recuerdo de los suyos, sentirían necesidad de demostrar la distancia que los separaba…
Las luces de la ciudad parpadeaban extendidas al llegar a la curva de la pendiente que descendía de nuevo hacia el calor. Sintió una ola de aprensión. Hubiera querido regresar a confirmar que todo estaba tranquilo en el camino donde se despidió de Sebastián. No quería pensar que algún general Vela horadara aquella sonrisa, la dejara inmovilizada para siempre.
Me imagino ese hombre al que ella teme, semejante a los capitanes invasores. Querrá bautizar. Extender la fe en otros dioses.
Mi madre contaba cómo al principio, nuestros calachunis, caciques, organizaban caravanas para ir a conocer a los españoles. Les llevaban regalos, taguizte, oro que les fascinaba. Ella acompañó a mi padre en una de esas embajadas. Decía que era un espectáculo. Iban cerca de quinientas personas portando aves, ofrendas en las manos. Llevaban diez pabellones de plumas blancas. Las mujeres, en número de diecisiete, marchaban con adornos de taguizte, al lado de los calachunis.
Mi madre recordaba al Capitán. Estaba de pie en la tienda donde ellos depositaron las ofrendas. Era alto, de cabellos rizados y dorados. Habló con nuestro calachuni mayor. Le pidió más oro. Le dijo que debían bautizarse, renunciar a los dioses "paganos". Los nuestros prometieron volver en tres días.
El calachuni mayor llamó a los hombres no bien se alejaron del campamento de los españoles. Los invasores eran pocos, lucían débiles e indefensos cuando no montaban sus bestias de cuatro patas.
A los tres días regresaron los calachunis con un número de cuatro a cinco mil guerreros, pero no a bautizarse, como querían los invasores, sino a darles batalla. Y así fue que cayeron sobre ellos y causaron gran confusión y muchos muertos y heridos. Y otros calachunis también los persiguieron cuando pasaron huyendo por sus tierras, para quitarles los presentes que les habían entregado, porque no eran dioses y no merecían pleitesía, ni adoración.
Los invasores huyeron. En largas caminatas donde muchos de ellos perecieron bajo nuestras flechas, lograron regresar a sus barcos, sus enormes casas flotantes. Se fueron. Hubo celebración, decía mi madre, se bebió puique, se bailó, se jugó al volador.
Pero los españoles regresaron meses después. Y traían más barcos, más hombres con pelos en la cara, más bestias y bastones de fuego.
Los nuestros comprendieron que no era suficiente ganar sólo una batalla.
Del closet iban saliendo los vestidos de fiesta. Recordó la cara gozosa de su madre mientras, viajando por Europa, la preparaba para el "regreso a Paguas y la presentación en sociedad", con incursiones en almacenes españoles, ingleses, italianos. Para Lavinia, recién graduada de arquitecta, fue interesante, desde el punto de vista profesional, observar a la madre atrapada en los edificios rebosantes de mercancías, los exhibidores con cientos de vestidos -sin distracción posible-. Verla sucumbir al concepto arquitectónico básico en tiendas y centros comerciales modernos. Donde quiera que tornara los ojos, éstos se posarían en trajes y más trajes, hileras de zapatos, impecables islas de cosméticos, hermosas dependientas de intachable maquillaje, semejando móviles maniquís. El perímetro visual había sido estudiado cuidadosamente.
– Tiene montones de vestidos bonitos -decía Lucrecia, ayudando a ponerlos sobre la cama- con cualquiera de estos puede ir al baile.
No supo por qué asociación, Lavinia evocó a Scarlett O' Hara en una de las primeras escenas de Lo que el viento se llevó. Lucrecia era el ama negra, extendiendo el vestido de fiesta de Scarlett sobre la cama.
Sólo que Lucrecia no era ni gorda, ni negra. La piel morena de ella aún guardaba la palidez rezagada de la hemorragia que casi la mata. Las caderas anchas disimulaban la delgadez.
– Me estoy acordando de una película que vi -dijo Lavinia.
– Yo también -dijo Lucrecia-, una película que se llamaba Sissi sobre una princesa que se casa con un rey. Así se va a ver usted cuando se ponga uno de estos vestidos.
Rieron las dos. Lavinia también recordaba esa película: un romance de cuentos de hadas. Había hecho furor cuando ella estaba en el colegio. Todas, en ese tiempo, querían parecerse a Romy Schneider.
– Debe ser lindo ser princesa -dijo Lucrecia, mirando con admiración el vestido rojo brillante peau de sote, que acababa de sacar del ropero.
– No creas -sonrió Lavinia-. Al rey de esa película, en la realidad, creo que lo mataron…
– ¡No me diga!
– Además, acordate que la vida no es sólo estarse poniendo vestidos bonitos. Hay cosas más importantes…
– Cuando uno tiene los vestidos bonitos… -dijo Lucrecia- pero uno no debe sentir envidia, ni desear lo que no tiene -añadió moviéndose para acomodar los vestidos.
– Vos crees que ser pobre o ser rico es un destino escrito por Dios, ¿verdad? -preguntó Lavinia.
– Sí -dijo Lucrecia-. Unos nacemos pobres, otros nacen ricos. La vida es un "valle de lágrimas". Si uno es pobre, pero honrado, sabe que cuando se muera tiene más posibilidades de ir al cielo.
Lavinia se sentó en la cama, hablándole a Lucrecia de lo adormecedor que era la "resignación" cristiana; lo injusto que era que cualquier persona, por muy mal que hubiese actuado en la vida, pudiera salvarse por el mero hecho de arrepentirse en determinado momento. No era que ella no respetase su fe en Dios, le dijo, pero las religiones las hacían los hombres. ¿No le parecía injusto que siempre les recetaran la "resignación" a los pobres?
– ¿No crees que en la vida y no en el cielo únicamente, todas los personas deberían tener la oportunidad de vivir mejor? -preguntó Lavinia.
– Puede ser -dijo Lucrecia, pensativa-. Pero la cosa es que ya el mundo es como es y a uno no le queda más camino que resignarse, pensar que lo va a pasar mejor en el cielo…
– Pero se podría hacer algo aquí en la tierra… -dijo Lavinia.
– Bueno, sí. Estudiar, trabajar… -dijo Lucrecia.
– O pelear… -añadió Lavinia, a media voz, dudando si debía decirlo, esperando la reacción de Lucrecia.
– ¿Para que lo maten a uno? Prefiero seguir viviendo pobre que morirme. Este vestido está comido de ratones aquí en el ruedo -señaló Lucrecia, mostrándoselo.
– Yo saqué otro que también estaba mordisqueado -dijo Lavinia, sintiéndose ligeramente ridícula por aquella conversación entre vestidos de fiesta.
– Los puede cortar -dijo Lucrecia, examinándolos-, todavía le pueden servir.
Lavinia puso el vestido sobre la cama y se acercó a la mujer, presa de la súbita necesidad de hacer sentir a Lucrecia que algo podía cambiar, por muy pequeño que fuera; los símbolos.
– Lucrecia -dijo-, te voy a pedir un favor.
– Diga, diga, niña Lavinia… -mirándola sorprendida.
– No quiero que volvás a decir "niña Lavinia", ni me hables de "usted".
– Pero si así le he dicho siempre… no me voy a acostumbrar, no puedo, no me sale… -dijo, bajando los ojos, cohibida ruborizándose.
– Aunque no te salga, hacé un esfuerzo -dijo Lavinia- por favor. No me gusta que me trates como si fuera una señorona.
– Usted es mi patrona… ¿cómo le voy a decir Lavinia y tratarla de vos?; eso no es respetuoso. Por favor no me pida eso…
– Pues si me volvés a decir así, yo te voy a tratar igual. Te voy a decir "niña Lucrecia" y te voy a tratar de "usted".
Se miraron echándose a reír. Lucrecia reía nerviosamente.
– No puedo, no puedo -dijo-, cómo me va a decir usted "niña Lucrecia"… -riendo de nuevo.
– Vas a ver…
– ¡Ay, no, por Dios, qué cosas se le ocurren!
– Ahora vamos a ser amigas -dijo Lavinia-. Quiero que seamos amigas.
Lucrecia la miró con ojos de luz tristísima. ¿Amigas?, dijeron sus ojos, ¿amigas?
– Lo que usted diga -respondió Lucrecia, bajando la vista, sin saber qué hacer, apretando el delantal cual si tuviera mojadas las manos y necesitara secarlas-. Voy a ir a quitar la ropa tendida -dijo-. No vaya a ser que llueva -y salió de la habitación rápido, mirando hacia el patio.
"Nunca me van a aceptar", pensó Lavinia, sentándose sobre los vestidos de fiesta, mirando los sombras del atardecer. "No debí haberle dicho nada", pensó. "¿Quién soy yo para decirle nada?"
Faltaba una semana para el baile cuando apareció asesinado el médico forense, testigo clave en el juicio contra el alcaide de la prisión La Concordia. Lavinia recordó nítidamente haber escuchado el juicio en la radio, mientras iba en el taxi rumbo a su primer día de trabajo. En los días del proceso, ella como muchos otros, se admiró de la valentía del médico forense. También, como la mayoría, temió por su vida. En Paguas era inconcebible imaginar un guardia honesto que, tarde o temprano, no tuviera que pagar la honestidad con el exilio o la muerte.
Al capitán Flores le habían pasado la cuenta muy rápido.
La indignación cubrió la ciudad con el manto de la rabia contenida. Las patrullas de policía alertas, se multiplicaban en las esquinas.
Lo habían encontrado muerto, acribillado a balazos sobre su automóvil en la carretera a San Antonio, ciudad de provincia, donde el doctor Flores visitaba a unos familiares. Las autoridades no daban razón del presunto asesino. El mayor Lara, había salido con permiso -obtenido por buen comportamiento- ese fin de semana. Nadie dudaba que fuese el criminal. Se le señalaba en el titular de la edición extra del matutino de oposición La Verdad pasado de mano en mano por la sala de dibujo.
El entierro del médico tendría lugar al día siguiente por la mañana.
Sería multitudinario. El Gran General no podría evitar los cientos de personas dispuestas a participar en el entierro como señal de protesta. ¿Cómo podría impedirlo, tratándose de un militar? Ni el mismo muerto podía impedir que su entierro se convirtiese -como todo parecía indicar- en la manifestación más gigantesca desde el famoso domingo de campaña de los verdes, el de la masacre.
Felipe hablaba por teléfono cuando Lavinia entró a su oficina.
Después de acordar reunirse con alguien en "el punto" al día siguiente por la mañana, colgó y la miró.
– Todos lo sabíamos desde el juicio -dijo Lavinia-, sabíamos que él mayor Lara lo mataría, no bien saliera de la prisión.
– Pero evitarlo no estaba al alcance de quienes lo sospechábamos- respondió Felipe.
– ¿Vas a ir mañana? -preguntó Lavinia.
– Sí -dijo Felipe- Voy con los alumnos de mi facultad.
– Yo no sé con quién voy a ir -dijo ella, con determinación- pero, de cualquier manera, voy.
Esta vez no tendría que quedarse observando desde lejos la marcha avanzando al cementerio. Ahora era diferente, pensó Lavinia, recordando la voz pausada del médico dando su testimonio. El Gran General tendría que conocer el repudio ante este crimen, cometido, sin duda, con su beneplácito. Y ella, ahora, participaría en el repudio.
– Precisamente hablaba con Sebastián. Me dijo que no fueras al entierro de ninguna manera. Tenés que conservarte "limpia" ahora sobre todo.
– Pero… -dijo Lavinia, incrédula.
– No lo digo yo -dijo Felipe-. Me lo acaba de decir Sebastián. Me pidió que te lo transmitiera.
– Pero… ¿por qué no? -preguntó ella, sentándose frente al escritorio de Felipe-. No entiendo.
– Es fácil, Lavinia. Si haces un esfuerzo lo podés entender. Van a estar los medios de comunicación, montones de agentes de seguridad, patrullas del ejército… es posible que hasta se aparezca Vela. No conviene que te vea ni él, ni nadie que pueda informarle. No convendría que aparecieras en televisión o en una foto en los diarios…
Ella asintió con la cabeza. Era comprensible. Debía entenderlo, se dijo. Pero era cruel. Desde que estaba en el Movimiento, tratando de asimilar la idea de abandonar su statu quo, de convertirse en otro tipo de persona, superar la constreñida vida individual de sus orígenes, anhelaba el momento de participar más activamente. Romper el miedo y aceptar el compromiso frontal, no teórico, de su decisión. Pero las cosas parecían funcionar al revés. Le ordenaban usar su posición, sacar información, como arquitecta, de los Vela; volver a los círculos habituales, asistir al baile, no participar en la marcha. Nunca lo hubiera esperado, pensó. Nunca lo imaginó así. Aparentemente, para lo único que iba a servirle al Movimiento era para ser quien era.
– Esto es frustrante -dijo, desmadejando el cuerpo en la silla-. Yo pensaba que mi vida cambiaría radicalmente… que podría participar; no quedarme al margen, como siempre.
Se quedó al margen, con Sara y Adrián. Expectantes en la casa, sentados en el corredor, atentos a las noticias, al lado del jardín de helecho y jalacates. En las calles la multitud silenciosa desfilaba hacia el cementerio, en medio de una hilera nutrida de soldados con cascos de combate y bayonetas caladas que pretendían asistir al entierro.
El silencio se posaba sobre la ciudad. Las oficinas y negocios habían cerrado sus puertas. Nadie había asistido al trabajo, aun cuando los medios oficiales insistieran sobre la "normalidad" de la situación y llamaran a la población a presentarse a sus labores y no caer en manos de "provocaciones" intentando "aprovechar el lamentable incidente".
Desde temprano, el despliegue militar era visible. Cuando conducía a casa de Sara y Adrián, Lavinia vio los camiones verde oliva apretujados de soldados, dirigiéndose a la avenida por donde marcharía el entierro. En son de duelo se ubicaron tanques en las esquinas cercanas al cementerio; tanques con coronas fúnebres en sus trompas de metal.
Pretendiendo honores militares al muerto, sobrevolaron aviones desde tempranas horas de la mañana.
La emisora oficial, la televisión oficial, transmitían el entierro, tornándolo en las "merecidas honras fúnebres" de un militar distinguido.
Las cámaras de televisión evitaban la multitud que se adivinaba en las tomas, concentrándose en el carro mortuorio y las caras enrojecidas y llorosas de la esposa y los hijos.
A ambos lados de la calle, franqueando el paso aglomerado de los asistentes al entierro, podía verse la fila de soldados, en posición de "firmes" y bayoneta calada.
Un grito, un movimiento rebelde de la multitud y aquello sería una masacre de consecuencias imprevistas. Los tenían rodeados, condenados a la inmovilidad, a protestar en silencio. Cualquier otra actitud sería suicidio.
Callados, casi sin moverse, Lavinia, Sara y Adrián, miraban la pequeña pantalla, unidos por la tensión.
– Ojalá nadie haga nada; ojalá nadie haga nada -decía Sara. Y Lavinia imaginaba a Felipe y sus estudiantes, marchando en silencio, esperando la ocasión propicia.
– Nadie va hacer nada -dijo Adrián-. El Gran General lo planeó bien. Nadie puede hacer nada.
La procesión fúnebre entraba al cementerio.
– Mira Lavinia -dijo Adrián-, aquél es el general Vela.
Estaba de pie cerca de la lápida. Un hombre recio, de barriga prominente y pelo lacio y negro, pulcramente peinado. La cámara lo enfocó al pasar.
Tenía un walkie-talkie en la mano. Ella sintió repugnancia. Seguramente estaría al mando de aquella operación.
El féretro fue bajado a la tumba. Una orquesta militar tocó las notas del Himno Nacional. Los sepultureros colocaron la lápida. La multitud empezaba a dispersarse, cuando se rompió el silencio de cortejo fúnebre. Se escucharon gritos, consignas saliendo detrás de los monumentos del cementerio: ¡Asesinos! ¡Guardia asesino! Contra el Gran General; ¡Movimiento de Liberación Nacional! Disparos al aire. Movimiento de soldados corriendo; multitud corriendo, dispersándose. La señal de televisión se apagó. Un slide con la fotografía del muerto apareció en la pantalla y la voz del locutor anunció: "Hemos llevado a ustedes, estimados televidentes, la transmisión de las honras fúnebres del Capitán Ernesto Flores".
Adrián apagó el aparato. Salieron los tres a la puerta de la casa, moviéndose para pretender que hacían algo. Se escuchaban disparos aislados en la lejanía.
– ¡Ay, Dios mío! -exclamó Sara-. ¿Y ahora qué irá a pasar? Mejor cerramos la puerta Adrián.
Volvieron a la sala.
Lavinia fue a la cocina a servirse agua. Su mente proyectaba imágenes de cruentas persecuciones. Desde la distancia, trataba de enviarle a Felipe mensajes de advertencia para que no se arriesgara; no valía la pena. Demasiados soldados en la calle. Llevaban las de perder. Aunque quizás Felipe no pensaría como ella, se dijo. Ellos no pensaban así. Los riesgos los medían de otra forma.
Salió a la sala. Adrián y Sara estaban sentados en las mecedoras, mirando al jardín, ausentes, como sin ver. Parecían una fotografía inmóvil, ellos con sus ropas finas y bien cortadas, en medio de los muebles, los ceniceros y adornos primorosamente colocados, las plantas con las hojas brillantes, el pequeño jardín interior con las begonias en grandes maceteros. Ella podría haber escogido eso, pensó Lavinia, mirándolos como hipnotizada, cual si hubiese penetrado en una dimensión alternativa: ésta podría haber sido su vida. Todo estaba diseñado para que ella también hubiese culminado en una casa como ésta, con un marido como Adrián, fumando pensativo. En algún momento el camino se había bifurcado y ella estaba del otro lado, viéndolos como a través de un espejo que ya nunca la reflejaría; presa de otras angustias que debía silenciar; que no podían entrar en este otro mundo inmóvil.
– Me voy -dijo de pronto.
– ¿Cómo te vas a ir? -casi gritó Adrián-. ¿Estás loca?
– Nada me va a pasar -dijo Lavinia, tomando su bolso-. Cerca de mi casa no está pasando nada.
– ¿Pero para qué te vas a ir sola a tu casa? -intervino Sara, levantándose, alarmada.
– No sé -dijo Lavinia-. Sólo sé que no aguanto más estar aquí, sin hacer nada.
– Pero si estás con nosotros -dijo Sara-. Cálmate. Sabía que era lo más sabio. Calmarse. Pero no podía. No podía seguir allí. Tenía que salir de allí.
– Esto no es juego, Lavinia -dijo Adrián-. Mientras yo esté aquí, no salís de esta casa.
– Vos no sos mi marido -respondió Lavinia-. Ni tenés por qué decidir qué es lo que hago yo. Ya me voy. Déjame salir.
Se oyeron más tiros. Lavinia, frenética, trataba de salir, pero Adrián se interponía entre ella y la puerta. Y era fuerte; aunque no era muy alto, tenía el cuerpo recio y musculoso.
– Razonemos, Lavinia, por favor -dijo Adrián-. ¿Para qué querés salir?
No podía responder. Simplemente sentía la necesidad de irse de allí. ¿Cómo explicarles eso? ¿Cómo explicarles que no quería estar en ese mundo al que sentía ya no pertenecer? Pero, poco a poco, el impulso fue cediendo a la razón. ¿Para qué quería salir? No podía unirse a los manifestantes que, a esa hora, andarían por las calles, quizás incendiando buses, expresando la rabia de haber tenido que acompañar silenciosamente el cadáver entre los soldados… No podía hacer nada más que esperar. Igual que ellos.
¿Por qué la empujé? ¿Qué me llevó a impulsarla hacia afuera allí donde se escuchaban sonidos de batalla? Ni yo misma lo sé. ¿Sentí la profunda necesidad de medir mis fuerzas? ¿O fue que en mí resonaron los recuerdos de los bastones de fuego?
No debió haber sucedido. Estoy abatida en ella. No conozco este entorno, sus manejos, sus leyes. No sé medir estos peligros desconocidos.
Creía estar lejos ya de los impulsos vivos. Pero no es así.
Cuando mi deseo es muy intenso, ella lo siente con la fuerza con que yo lo imagino.
Debo ser cauta. Me apagaré en su sangre.
– No sé qué me pasó -dijo Lavinia más tarde.
Capítulo 15
POCOS DIAS DESPUÉS, la "normalidad" retornó. La agitación momentánea cedió paso a la tensa calma. Así era en Paguas. Se acumulaba energía; se soltaba de pronto y luego igual que la tierra cuando tiembla, el paisaje volvía a recuperar sus conocidos contornos.
No había sucedido nada espectacular. Anotaciones solamente para el lado oscuro del país. Tres muertos. Algunas decenas de heridos. Presos. Buses quemados. Almacenes con las vidrieras rotas. Mediación del obispo. " La Guardia Nacional mantiene el orden en todo el territorio nacional."
Felipe y sus alumnos retornaron a sus clases nocturnas. A ninguno de ellos le tocó paliza o carcelada. No engrosaron las filas de los más belicosos. En esa ocasión, mantuvieron los riesgos al mínimo.
"Hubiera sido suicida" -dijo Felipe, dándole a Lavinia por una vez la razón. "Por cada uno de nosotros, desarmados, había diez soldados armados hasta los dientes. Los que gritaron fueron provocadores."
Los preparativos del baile continuaron.
Lavinia acudió a recoger su vestido a la dry deaning. "Frescos como la aurora en tan sólo una hora" anunciaba el lugar. Era el único establecimiento que contaba con un servicio tan inmediato.
Los dueños eran amables, prósperos y rubios emigrantes de uno de los pequeños países vecinos. Perfecto equipo matrimonial y empresarial, moviéndose diligentes a través de largas hileras de trajes primorosamente empacados en largas bolsas plásticas sobre las que podía verse el diseño de una flor roja y el nombre de la lavandería a todo lo ancho, repetido innumerables veces.
Desde el mostrador, mientras esperaba, observó la profusión de vestidos de noche y smokings, evidencia de la cercanía del baile; olvido de manifestaciones, muertos y balazos.
Extraña resultaba aquella indumentaria posada sobre las rígidas perchas alineadas en barras de metal. Mientras la dependienta tomaba el comprobante con sus datos y se perdía en la selva de trajes, buscando el correspondiente, ella pensaba cuan pronto tomarían vida aquellas telas inanimadas; cuan pronto envolverían cuerpos delgados y gruesos, pieles acuciosamente cuidadas con crema de almendras y otras delicadezas, apartadas del sol para lucir una blancura de leche y nácar.
Sería interesante ver el baile con otros ojos, pensó, estar dentro y, a la vez, fuera del espectáculo.
– Aquí está -dijo la dependienta, sacándola de sus meditaciones.
Al llegar a su casa, el teléfono repicaba. Corrió a levantarlo, temiendo que hubiese estado sonando mucho rato, que fuera Felipe y no la encontrara.
– ¿Lavinia? -la inconfundible voz de su madre, la confundió.
– ¿Lavinia?
– Sí. Soy yo.
– Es que me encontré con Sara hoy y me dijo que irías al baile…
– ¿Sí?
– No, nada, sólo quería saber si realmente vas a ir…
– Sí, voy a ir.
– Ay, hijita, no sabes cómo nos alegra… No sabes cómo nos alegraría que pudieras ir con nosotros…
– No puedo, mamá, ya me comprometí con Sara y Adrián.
– Pero a ellos no les importaría, me parece. No crees que es mejor que vayas con nosotros a ir con una pareja de recién casados… sería mejor visto.
– Ya tienen más de un año de casados, mamá.
– Sí, ya sé, pero eso no es nada. Todavía son recién casados… Va a dar que hablar que lleguemos cada uno por su lado. Ya suficiente se habló cuando te fuiste de la casa… Vos sos una muchacha soltera todavía.
Lo debió suponer. Se le pasó por la mente en algún momento pero lo descartó. No pensó que su madre la llamaría a pesar de todo, a pesar de que supuso que se preocuparía por su aparición, sola, en el baile.
Debió advertirle a Sara que se abstuviera de comentarlo. Nunca se cansaría de asombrarse de las preocupaciones de su madre.
– No te preocupes tanto, mamá, yo ya soy mayor de edad… ¿Qué puede decir la gente que no haya dicho?
– A tu papá y a mí nos gustaría mucho llevarte. No es normal que estemos tan distanciados, se ve muy mal…
A tantos meses del distanciamiento, hasta ahora pensaba que "no era normal".
– Pero esa es la situación, mamá. El baile no la va a cambiar.
– Quizás ahora nos podrás escuchar. Después de todo, somos tus padres. No podemos estar así toda la vida.
El baile, el regreso del hijo pródigo. Una cosa llevaba a la otra.
– No puedo ir con ustedes, mamá. Ya me comprometí con Sara. Podemos vernos allí. Me puedo sentar un rato con ustedes.
No estaría mal sentarse un rato con ellos. Mejoraría sus referencias.
– Es que no es lo mismo, hija.
– Mamá, no insistas, por favor…
– Bueno, bueno, ¿pero te sentarás un rato con nosotros? ¿Seguro?
– Sí, mamá, seguro. ¿Cómo está mi papá?
– Trabajando como siempre. No ha llegado de la oficina aún.
– Me le das saludos.
– Sí hija. ¿Estás segura que no podés ir al baile con nosotros? Seguro que a Sara no le importaría…
– No, mamá, ya te dije que no. No hagamos desagradable esto.
– Bueno, hija, bueno. ¿Te sentás con nosotros, entonces?
– Sí, mamá.
– ¿Nos vemos allí entonces?
– Sí mamá.
– Bueno, hasta pronto.
– Hasta pronto, mamá.
Miró el auricular sin atinar a retornarlo a su lugar. El sonido agudo del tono recorría largas espirales en su mano.
Su madre era alta y hermosa. Cuando niña, verla le causaba un vago sentimiento de asombro y orgullo. En las reuniones del colegio, cuando las madres de sus amigas ocupaban las hileras de asientos, pensaba en lo bien que se vería su madre entre ellas, cuánto más alta, cuánto más hermosa. Pero las reuniones le causaban fastidio y jamás asistió a ninguna. "Son inútiles, decía, son una pérdida de tiempo."
La hermosura le consumía todo el tiempo libre, antes y después de jugar a las cartas con sus amigas, recibir a su padre y a los amigos de éste.
Lo más cerca que la tuvo fue cuando llegó a Europa a equiparla del "ajuar" apropiado para el regreso a Paguas. En esa ocasión, la arrastró en largas caminatas y compras, hablando incansablemente de modas y costumbres, hoteles y restaurantes.
Siempre fue para Lavinia una figura lejana, inalcanzable. Cuando buscaba sus brazos, muy pequeña, acobardada por alguna historia de miedo de la niñera, encontraba la expresión intolerante y aquel "no seas llorona".
Desde muy niña intuyó que su madre no la quería. Menos mal que existió la tía Inés, pensó, limpiándose las lágrimas que empezaban a borrarle los contornos de los muebles.
Porque a su tía Inés, sí le gustaba abrazarla, acurrucaría, llevarle dulces. Le gustaba meterla en su cama y contarle cuentos mientras le acariciaba el pelo. Tenía, como Lavinia, una inmensa sed de cariño.
"La va a malcriar" -decía su madre- y ella entraba en pánico de pensar que decidirían ahuyentar a la tía.
Pero su padre salía en defensa de la hermana. "Está muy sola. Pobrecita. La niña es lo único que la alegra."
"La tía te salvó del desamparo" -decía Natalia, su amiga española.
Pero nadie salvaba de la ausencia de la madre. Y eso era su madre: una perenne ausencia. Debió suponer que la llamaría por lo del baile. Imposible que no le preocupara lo que dirían sus amigas.
Era increíble, sin embargo, que la hubiese llamado sólo para eso.
Sólo para eso.
Se dio cuenta que aún tenía el auricular en la mano. El sonido largo del tono había sido reemplazado por un palpitar intermitente. Lo puso y siguió llorando.
Lloró por todo lo que pudo llorar.
Amaneció deprimida. Se deprimió más después de acompañar a Sara a la peluquería por la tarde. Lo único que compensó la espera y el espectáculo de todas aquellas mujeres de pies finos y cuidados, aglomerándose en la sala de recibo, fue la feliz casualidad de haberse encontrado con las hermanas Vela. Habían entrado con aire de grandes damas, a prepararse para el baile que, esa misma noche, ofrecería el Gran General en el Club de Recreación de las Fuerzas Armadas. "Mi marido ya solicitó su ingreso en el Social Club, pero como lo hizo recientemente, seguramente podremos ir al baile sólo hasta el año próximo" había dicho la señora Vela con un tono de seguridad que estaba lejos de sentir, mientras Sara la miraba despreciativamente. "El Gran General" no se mide, sentenció Sara después, acercándose y hablándole en voz baja, "como no le aceptan a sus oficiales en el club ahora les hace bailes el mismo día en el Casino Militar para que no se sientan de menos…
Lavinia sólo pensó que había sido perfecto encontrarlas; poder decirles que iba al baile; coincidir con ellas en el recinto de la peluquería más cotizada de la ciudad.
Al regreso del trabajo, se sirvió un alto vaso de jugo de naranja con cubos de hielo y entró en su habitación para descansar un rato antes de vestirse para el baile. Se estiró en la cama distendiendo los músculos, imaginándose en una balsa sobre el agua bajo un sol esplendoroso. Necesitaba relajarse, estaba tensa y excitada. Como en una pantalla se veía vestida de rojo, entrando a los salones del club; las miradas posándose sobre ella, el tintinear de los vasos, el sonido de la orquesta desde la terraza. Ella los miraría desde lejos. Sentiría el poder de ser diferente. Se imaginó su actuación, los pies moviendo el borde del vestido con ímpetus desafiantes de bailadora de flamenco, la tela suave rozándole los talones sobre el piso de brillantes losas de mármol. Los niños de su infancia, convertidos en hombres, abrazándola, incómodos, con olor a colonia y químicos limpiadores en las solapas de los smokings.
Ella sonreiría, coqueta; explicaría su vida de arquitecto introduciendo en la conversación la dosis de aburrimiento necesario para hacerlos pensar que la niña había agotado el encanto de juguete nuevo de la "rebelión" y "la independencia".
Se dio vuelta en la cama. Sintió su cuerpo tibio y sudado. La soledad no tenía frontera en su cama esa tarde. A nadie podría explicar la rara excitación que le producía la idea de enfundarse de nuevo aquel vestido rojo, de escote profundo. Exhibirse ahora sería un placer. Casi una venganza. Exhibirse ahora que nadie podía tocarla, penetrar su intimidad, amenazarla con matrimonios perpetuos, servidumbres disfrazadas de éxito. La sensación era filosa y a la vez contradictoria. No podía negar que le producía placer la idea de ver a algunas de sus amigas. Sólo que era un placer casi maquiavélico. Igual al que sentía imaginando la cara de los jóvenes profesionales que frente a ella dejarían de lado las pretensiones de civilidad, el respeto que mostraban hacia las vírgenes prudentes, y se dejarían envolver por su calculada seducción, sólo para finalmente intuir que no tenían ninguna esperanza, que había sido sólo un juego. Nada tendría que decirse con todo aquello. Habían nadado en dirección opuesta en las aguas de rumbos y destinos, y la certeza, aunque placentera, era también inquietante.
¿Se estaría engañando?, pensó. ¿Estaría creando para sí misma una pose de heroína de novela tan estúpida como la de cualquiera de sus amigas jugando a las vírgenes prudentes? No, pensó. No era igual. Para ella, ir al baile era un retorno final, un retorno para salir desde dentro: entrar al ambiente de su medio como una extraña para abandonarlo totalmente, traicionarlo, conspirar para que terminara aquel mundo de oropel.
Y así debía ser. No tenía arrepentimiento. No deseaba su continuidad, pero no podía evitar aún recordar los sonidos de aquellos entornos y ambientes que habían rodeado desde siempre su vida y que debían estallar alguna vez, desaparecer… y cuando sucediera, ella estaría al otro lado, al lado de la caja negra donde se aplastaría el detonante, donde las manos encenderían la mecha.
Y quizás como Felipe, como los hombres que se criaban con una determinado identidad, una piel profunda difícil de arrancar; soportaría su piel original, oculta, agazapada, tras la nueva identidad que deseaba.
Cerró los ojos y sintió un golpe de angustia. Quería llorar por sentirse tan sola, tan perdida en ese terreno de nadie, por no ser aún ni una cosa ni la otra, por ser nada más que un deseo, una voluntad, un ardor abstracto que la recorría de certeza; la certeza de que en su campo magnético, la aguja apuntaba a un norte definitivo. Hacia allá avanzaba tropezando, poco a poco quedándose desnuda, impulsado por una misteriosa, inusitada fuerza.
Terminó de tomar el último sorbo de jugo de naranja. La llave de Felipe abría la puerta.
– Hiuuiuu… hola… ¿Lavinia? -lo escuchó, buscándola por la casa.
– Aquí estoy, en el cuarto.
Felipe entró. Venía acalorado. Manchas de sudor en la camisa. Se inclinó para darle un beso. Ella le olfateó el cuello. Le gustaba su sudor. Había algo primitivo y sensual en la piel sudada, el sabor salobre, el olor a agua de mar.
– Te huele rico el pelo -dijo Felipe, pasándole la mano por la cabeza.
– Champú de hierbas, nada menos -dijo Lavinia, sonriendo-. ¡Lo malo es que la mayoría de las mujeres en el baile van a oler igual hoy por la noche! Si fueras un perrito y me buscaras por el olor hoy a medianoche, podrías acabar tropezándote con el pelo de una de las hermanas Vela. Ellas estaban en el mismo salón de belleza. El Gran General organizó, también para hoy, su propio baile de "debutantes" para los guardias, en el Club de Recreación Militar…
– Así que el Gran General da un baile también… -dijo Felipe, sentándose en el borde de la cama.
– Sí. Según Sara, es una manera de compensar a los guardias, por el desprecio "histórico" de los directivos del Social Club.
– Es una buena movida… entretenerlos para que no se sientan rechazados por los aristócratas, crearles su propia vida social. El Gran General no es tonto. Sabe cuando es necesario el circo.
– Y va a ser circo completo, según las informaciones de las Vela.
– Seguramente ese va a ser un sabroso tópico de conversación en tu fiesta. Interesante, además. Será bueno saber qué piensa la aristocracia. Tenés trabajo.
– La aristocracia no los aceptará jamás. Los necesita pero los desprecia. Eso lo sabe cualquiera.
– Pero hasta ahora, nunca se había establecido una competencia. Tenían sus territorios bien definidos. En la medida en que el Gran General se siente amenazado, refuerza más a su gente. Les ha dado negocios últimamente que hacen competencia a la aristocracia. Esto no les debe gustar nada a tus amigos. Estoy convencido que, al tratar de afianzar su costa militar, el Gran General está creando contradicciones que ni él mismo se imagina. Contradicciones que nosotros debemos saber medir para aprovecharlas.
– ¿Y vos crees que realmente el Gran General se siente "amenazado"?
– Pienso que está inquieto. Creyó que podría terminar con la presencia nuestra en las montañas fácilmente, igual que lo hacía con los intentos militares de los Verdes, pero no ha sido así. Estamos creciendo. Ha tenido que enviar muchos destacamentos a las montañas. Han tenido bajas importantes. Y la manifestación del otro día… están nerviosos.
– Pero aún no creo que se sienta "amenazado".
– No, aún no; pero ahora sus hombres corren más riesgos y él siente que debe compensarles. Mantener contento al ejército es cada vez más importante para él.
– Me encantaría poder ver ese baile del Casino Militar por un agujero…-dijo Lavinia-. Me pregunto cómo le irá a la "señorita" Azucena…
– No creo que sufra mucho -dijo Felipe-, parece contenta en su papel de hermana de la Vela, al menos por lo que vos decís.
– Sí, no parece desgraciada. Tiene las ventajas de la hermana, sin las desventajas.
– Deberías acercarte más a ella… Si no está contenta, hasta podríamos conseguirle novio -dijo Felipe, haciéndole un guiño malicioso.
– ¿Ese es el vestido que te vas a poner? -añadió, acercándose al closet e inspeccionando a través del plástico de la lavandería-. ¿Pero no es hasta las ocho que te pasarán a recoger?
– Sí. Pero me voy a bañar, maquillarme… y no me gusta correr. En un arranque, Lavinia se acercó a él, puso la cabeza en su pecho. Necesitaba aquel abrazo de Felipe.
– Estoy nerviosa -dijo, dejando el tono de broma.
– ¿De qué? -dijo Felipe, apartándola y mirándola a los ojos.
– No sé… de volver a entrar al club. Me siento extraña. No sé qué soy todavía -dijo Lavinia.
– Sos compañera del Movimiento -dijo Felipe-. ¿No decís que estás segura de eso?
– Sí, tenés razón. Son tonterías mías -y se apartó dirigiéndose al closet a sacar una toalla limpia. No podía hablar con nadie de esto, pensó. Nadie la comprendería. Ni los unos, ni los otros. Tendría que soportar sus inseguridades sola.
– ¿A qué hora tenés que irte? -preguntó a Felipe.
– Más tarde -respondió él-, después que te veo vestida. Quiero ver como te ves con ese disfraz -y salió rumbo a la cocina diciendo que se prepararía algo, tenía hambre.
No le pareció disfraz cuando la vio ya vestida y arreglada, cuando salió con Adrián y Sara de la casa.
La estuvo observando mientras se maquillaba, haciendo bromas todo el tiempo, tratando de disimular su incomodidad con aires de indiferencia. A medida que fue apareciendo la imagen que verían los asistentes al baile, notó su silencio, sus miradas de duda.
Lavinia se vio hermosa en el espejo. Había adelgazado y el vestido caía más suave sobre su cuerpo, el color rojo contrastando con la piel blanca y el cabello oscuro sobre los hombros. Los zapatos de altos tacones contribuían a darle más estampa, a resaltar la figura esbelta.
"Sos la viva imagen de la burguesía próspera" le dijo Felipe con una sonrisa. Ella rió sin ganas. Intuyó en la frase el antagonismo producido en Felipe por su imagen de lujo. Él tendría sus contradicciones, pensó. La miraba igual que los ocupantes de las bancas de la sala de espera que la rodeaban aquella noche en que acompañó a Lucrecia al hospital. Quizás su argumento de que "aún no estaba madura", tenía relación con todo eso.
Silenciosa, recostada en el asiento trasero del automóvil camino al baile, atravesando las avenidas flanqueadas de palmeras, recordaba la expresión divertida de Felipe cuando llegaron Adrián y Sara a recogerla, la manera en que los miró -a Adrián particularmente, con su smoking- y los despidió cortésmente. Ella había sentido la distancia en la despedida; le pareció que decía "nos vemos luego" desde el otro lado de una infranqueable hendidura, cual una escena de película donde la tierra se abre y un hombre y una mujer que se aman quedan separados por una grieta inmensa.
– ¿Vas bien allá atrás? -preguntaba Adrián-. ¿Querés que suba el aire acondicionado?
– No, no -decía Lavinia-, voy bien, no te preocupes.
Pasaban por barrios marginales, barrios de casas de cartón y tablas, de calles sin asfaltar, malamente iluminadas. Precaristas asentados en terrenos altos. Allí estarían hasta que se les asignaran otros terrenos "más apropiados", más ocultos, donde no molestaran con el despliegue inoportuno de su pobreza; o hasta que la alcaldía vendiera los terrenos y los echara.
Desembocaron finalmente en la ancha avenida iluminada, sin tugurios a los lados. Poco después tomaron la vía privada que servía de acceso al club. En la entrada, una hilera de automóviles aguardaba el paso por la caseta de control. Los carros se detenían, mostraban su invitación y la barrera -igual a la usada para el paso de los trenes por las carreteras- se levantaba, asegurando que no ingresaran los que no pertenecían a ese mundo exclusivo.
Los campos de golf estaban alumbrados profusamente con luces en los árboles, al igual que las canchas de tenis que tenían encendidos los faros para los juegos nocturnos. Adrián saludó al portero y la barrera se levantó. En el recodo, frente a la marquesina de entrada, los choferes de Mercedes Benz brillantes, Jaguar, Volvo, enormes carros americanos y modernos modelos japoneses, abrían las puertas para que descendieran parejas de smoking y trajes largos.
Desde la piscina, la orquesta tocaba una bossanova. Bajaron del automóvil. Sara parecía exuberante y alegre; Adrián sacaba más pecho que de costumbre. Estaban nerviosos, igual que ella, pensó Lavinia, pasándose la mano por el pelo y alisándose el vestido. Adrián las tomó del brazo, situándose en medio de ambas, orondo.
¿Qué pensaría Adrián?, se preguntó Lavinia. Con frecuencia, le reprochaba su "rebelión". Era un curioso defensor del statu quo, por mucho que mencionara la "valentía" de los guerrilleros. No aceptaba sus afanes de independencia femenina, su relación "informal" con Felipe. Él también, como su madre, consideró señal de conciliación, de "ubicarse en la realidad", el hecho de que ella asistiera al baile.
El salón resplandecía con el brillo de las enormes lámparas de cristal, adornadas con guirnaldas de flores, que derramaban su luz sobre aquella agrupación multicolor de vestidos de noche, escotes y joyas, que se movía en oleadas de un lado al otro, esperando el inicio oficial del baile.
En el sector de las mesas, sonaban las risas mezcladas con el cristal de los vasos en los cuales tintineaba el hielo, el champagne y el whisky.
El salón se abría sobre una terraza al lado de una inmensa piscina de aguas celestes iluminada por reflectores acuáticos, sobre la cual se había construido un puente para el paso de las debutantes.
Inmensas flores de loto, naturales, traídas especialmente desde Miami, flotaban en el agua.
Adrián había reservado una mesa al lado de la piscina, para poder apreciar mejor el desfile de las debutantes. En el recorrido hacia la mesa conducidos por el ujier que se encargaba de acomodar a los invitados, habían encontrado numerosos conocidos. "Cuánto tiempo sin verte, estás muy bien, espero que me concederás una pieza" y expresiones como: "¡Lavinia! ¡Por fin apareciste!" la habían acompañado.
– ¡Parece que estás más popular que nunca! -decía Sara, mientras se sentaban.
– Estoy empezando a sospechar que tu "retiro" era parte de un plan para aumentar la demanda y rendir admiradores a tus pies -decía Adrián divertido.
– Escogiste un buen lugar -dijo Lavinia, sonriendo enigmática, respirando el aire fresco de la noche, mientras miraba las flores de loto en la piscina y el puente donde pasarían las debutantes.
Una vez sentada recorrió el salón con los ojos. Mesas cubiertas con manteles y adornos florales colmaban el salón. La mayoría estaban ya ocupadas, mientras otras lucían letreros de "reservado". De una mesa a otra, las miradas inspeccionaban peinados, vestidos. La concurrencia femenina parecía inmersa en el juego de pretender saludarse de lejos, reconocerse los trajes anunciados en conversaciones telefónicas o en comentarios de modistas comunes. No vio a sus padres. Aún no llegaban o estaban ocultos tras los gruesos pilares revestidos de flores y plantas. Quizás podría encontrarlos cuando se iniciara el desfile y los invitados se sentaran.
De lejos, Lavinia reconoció y saludó a varias amigas de colegio, muchas con sus flamantes esposos llevándolos del brazo. Antonio y Florencia le hicieron grandes aspavientos de saludo desde la mesa cercana de la pandilla. Se levantó a saludarlos moviendo airosa el borde de su vestido rojo.
– Parece que ahora sólo te vamos a ver en estos lugares despreciables…-dijo Antonio, socarrón, cuando ella se aproximó.
– Nos has abandonado totalmente -dijo Sandra.
– No. Nada de eso -aseguró Lavinia, sonriendo, contenta de encontrarlos-, ya se me está pasando la onda de seriedad…
– ¿Y la onda del Felipe ese? -preguntó Antonio.
– No seas curioso -dijo Lavinia, haciendo un guiño. El presidente del club cruzó el salón dirigiéndose al micrófono.
– Ya va a empezar -dijo Florencia, con tono de niña de escuela. Lavinia retornó a la mesa con Sara y Adrián. Se sentó cuando empezaba el discurso.
– Buenas noches, queridos socios -tronaron los altoparlantes ocasionando la movilización general hacia las mesas. El murmullo general de excitación ante el inicio del espectáculo, fue bajando hasta crear el silencio necesario para las palabras del presidente, quien en tono de solemne regocijo continuaba:
– "Como todos los años en la querida tradición de nuestro club, nos hemos dado cita hoy en el baile anual, para dar un cálido recibimiento a las bellas y distinguidas señoritas, hijas de nuestros honorables socios, que hoy serán presentadas en sociedad…
El discurso ensalzó las cualidades de las damitas, cuyos nombres junto a los de sus respectivos padres, fueron leídos con aplausos.
"Ahora las nombrará una a una" se dijo Lavinia, recordando cuando ella fue una de las nombradas: la espera en el tocador de señoras, en lo alto de la escalera, a que anunciaran su nombre, para bajar, mientras la orquesta tocaba La vida en rosa. No hubo puente en la piscina esa vez, afortunadamente.
Ahora el presidente, con aire teatral, apoyado por el redoble del tambor de la orquesta, anunciaba a la primera debutante, la "novia" del club: Patricia Vilón (la recordó bulliciosa en los corredores del colegio, entre las niñas menores que ella). La muchacha apareció en la pasarela con un vestido de brocado blanco cargado de chaquiras y lentejuelas, con una rosa en su pelo castaño, caminando por el puente cual si se sintiera Miss Universo. La orquesta explotó con la gran marcha de Aída, de Verdi, sobre los aplausos de los asistentes.
Con la mano extendida, el presidente esperaba a la "novia" en el extremo final de su recorrido. Con una sonrisa de satisfacción e importancia, la tomó del brazo y la colocó a su lado, en un semicírculo formado por los padres de las otras muchachas.
Murmullos y aplausos acompañaban la aparición de aquellas visiones blancas y vaporosas, de flores en el pelo, que iban colocándose al lado del presidente y la "novia".
Sara y Adrián aplaudían y comentaban. Ella también aplaudió, recordando las instrucciones de Sebastián de mostrarse feliz, como "pez en el agua". Ese había sido su ambiente, después de todo, aunque ahora se sintiera fuera de lugar. El sentido de lo absurdo la envolvía, provocándole ganas de reírse del rito de iniciación de aquellas vestales consagradas al lujo y a la perpetuación de la especie.
Íntimamente, la reconfortaba su decisión de unirse al Movimiento, de alejarse de ese espectáculo: era imposible estar allí y no darse cuenta del desatino de aquel país donde la opulencia podía coexistir tan impunemente con los extremos de la miseria, ignorándola: ignorando los campesinos lanzados de los helicópteros por colaborar con la guerrilla, los alaridos de los torturados en los sótanos del palacio presidencial.
El baile se iniciaba. El presidente tomaba del brazo a la "novia" avanzando hacia el salón de baile, iniciando el revoloteo en las vueltas y revueltos de un vals, al que se iban uniendo el resto de los padres con las debutantes, entre aplausos y sonrisas de labios coloreados, murmullos de contento, comentarios sobre quién era la más linda, quién llevaba el vestido más "elegante".
Los invitados se levantaron de sus mesas, formando un semicírculo alrededor de la pista donde bailaban las protagonistas del acontecimiento social más "destacado" del año.
Adrián, Sara y Lavinia se acercaron, junto con los demás.
– Te acordás -le decía Sara, de pie a su lado-, cuando nos tocó a nosotras. Creo que sólo el día que me casé estuve tan nerviosa…
Recordaba todo perfectamente. De vez en cuando volvía a ver el álbum de fotos y se avergonzaba de ser ella la que aparecía del brazo de su padre, con la misma expresión que ahora veía en las muchachas danzantes.
– Yo las recuerdo a las dos -dijo Adrián- tenían caras de venaditos asustados. Gracias a Dios que a mí no me tocó ser mujer.
– Allá está tu mamá -indicó Sara, de pronto, poniéndose seria- está haciéndonos señas.
Divisó a su madre a través del salón, de pie en el círculo de observadores. Levantaba el brazo en señal de saludo. Su padre sacaba los anteojos para verla mejor.
– Se ha envejecido -comentó Lavinia, levantando el brazo para responder al saludo.
Los observó a través de una aglomeración de cabezas y dulces. Su madre había engordado un poco, acentuando su porte de matrona de cabellos grises. Su padre, en cambio, parecía haber adelgazado. No estaba tan distinto de cuando lo vio la última vez.
El círculo se rompió en ese momento, cuando a una señal del presidente, los asistentes se incorporaron al baile. Su padre y su madre se abrazaron y cruzaron bailando hacia el extremo donde ella se encontraba.
Era el "gran momento". Varias personas de las mesas vecinas se acomodaron para presenciar el encuentro, aquella reunión de plaza pública a ritmo de merengue.
– Hijita, ¿cómo estás? -dijo su madre, dándole un beso en la mejilla, como si hubiesen salido juntas de la casa-. ¿Cómo están?
– preguntó a Sara y Adrián que se inclinaron a saludarla.
– ¿Cómo estás? -dijo su padre, mirándola de arriba abajo-, te ves muy bien. -Y la abrazó apretadamente.
Se soltó del abrazo, imaginando el "corten" en una mala película mexicana, de hijos pródigos y padres arrepentidos. Le era imposible, en ese ambiente, emocionarse, responder al intento de su padre de mostrarle afecto. Lo sintió por él. Al menos, en el curso de los meses, la llamó de vez en cuando por teléfono, preguntándole si necesitaba dinero, si se encontraba bien.
– ¿Por qué no van a nuestra mesa? -sugirió Adrián, tomando control del silencio después de los saludos, sobreponiéndose a aquella escena incómoda y tensa a la que el bullicioso merengue de la orquesta amenazaba con el ridículo-. Sara y yo vamos a bailar-dijo.
Se dirigieron a la pista. Lavinia vio a Sara hablando. Imaginó que le reprocharía a Adrián que la hubiera apartado justo cuando la presencia de ambos hubiera aliviado la tensión del encuentro de ella con sus padres.
– Estás muy bien, hija -dijo la madre, una vez que se sentaron a la mesa-, y el vestido todavía parece nuevo. ¿Te acordás que te dije que valía la pena comprar cosas de marca? Ya ves que tenía razón.
– Te ves muy guapa -dijo el padre.
– ¿Y cómo están ustedes? -preguntó Lavinia.
– Estamos bien -dijo el padre que, obviamente, se proponía hacer esfuerzos por acaparar la conversación y evitar la intervención de la madre.
– Has causado sensación en el baile -interrumpió la madre-. Todas mis amigas me han preguntado si es que regresarás a la casa.
– Espero que les hayas aclarado que no es así -dijo Lavinia, empezando a sentir la típica reacción que su madre provocaba.
– ¿Cómo te va en el trabajo? -preguntó el padre, interviniendo rápidamente.
– Bien, bien -dijo Lavinia- y la fábrica, ¿cómo va?
– Ahí va. Necesito conseguir un buen gerente que me releve casi totalmente. Ya estoy muy viejo y cansado. Pero el negocio sigue produciendo, aunque no sé cómo cambiarán las cosas ahora que abran la fábrica nueva que están montando varios oficiales del Gran General.
– ¿Están montando una fábrica?
– Sí. Están introduciéndose en varios sectores de la industria, la banca y el negocio de bienes raíces. ¿Has oído del Banco Unido? bueno, pues lo están montando con capital del Gran General y varios de sus generales. Se están metiendo a competir con nosotros en todo lo que pueden. Y es una competencia desleal porque ellos consiguen exención de impuestos "libres", construyen los edificios con maquinaria estatal… nos quieren arruinar.
– ¿Cuándo vas a llegar a la casa, hija? -decía su madre-; podríamos organizar un almuerzo con tus amigas…
– ¿Cuál es tu idea, qué vas a hacer con tu vida? -preguntaba el padre, uniéndose a las preocupaciones de la madre.
– Mi vida está tranquila y organizada -dijo Lavinia-, tengo trabajo, administro mi casa. No tienen nada de qué preocuparse-. Y sonrió sin dar más detalles, con expresión de punto final sobre el asunto.
– ¿Y ese "arquitecto" desconocido con el que andas…? -la interrogó su madre.
– Es sólo un compañero de trabajo. Lo veo de vez en cuando. No hay nada serio con él… ¿y no van a hacer nada para impedir la competencia del Gran General? -dijo Lavinia, tratando de regresar a lo que había empezado a decir el padre.
– Pues nos hemos estado reuniendo, pero no encontramos ninguna solución.
Después de un rato de estar sentados, mirando a los que bailaban, comentando la madre sobre los vestidos y los últimos chismes, el padre sobre sus reuniones, él se levantó, diciendo que casi no se podía hablar por el ruido, era mejor que Lavinia llegara a visitarlos a la casa.
Se levantaron los tres, obviamente aliviados ante el fin del encuentro, guardando cada uno lo que hubiera querido decir, ocultándolo tras las convenciones, la despedida, el beso en la mejilla, el "nos vemos pronto". Los vio alejarse: el padre y la madre, altos ambos entre los que danzaban, una pareja de seres humanos bien parecidos; el padre con el cuerpo erecto, el cabello aún abundante, cano, facciones fuertes, ojos grandes, moviéndose apesadumbrado, sonriendo con desgano a los que lo saludaban al pasar. La madre con su porte de gran dama, el cabello gris grueso y brillante, las manos largas que ella había heredado, la expresión artificial, alegre. Mientras los veía, las lámparas de cristal, las luces, adquirieron el contorno difuso y brillante que provocan las lágrimas. Tuvo la sensación de haberse puesto unos binoculares al revés. Los vio lejos a través de los ojos húmedos, y asaltada por un momento de deslumbramiento, comprendió que ya estaba al otro lado, que, finalmente, había logrado nadar contra la corriente y se encontraba en la otra orilla. Sólo llanto, agua, había entre ellos, agua borrándolo todo.
– ¿No querés bailar? Estás muy sólita aquí…
La mano en el hombro desnudo la asustó. Las mesas, los danzantes, el sonido de la orquesta, volvieron a entrar en foco. Levantó la cabeza y vio a Pablo Jiménez, un amigo de sus tiempos de debutante, mirándola desde lo alto del smoking y la pajarita negra en el cuello.
Era un hombre callado y tímido. El tono de su piel, su pelo y sus ojos parecían haber sido desleídos por el agua fuerte del vientre de su madre -una mujer dominante y bulliciosa-. Todos lo llamaban "Pablito". Las muchachas decían que era "inofensivo".
– Hola, Pablito -dijo como respuesta.
– Hola -dijo él, manteniendo la mano extendida para llevarla a bailar- vamos a bailar… vení, no te quedes allí sentada…
Se levantó pensando que no habría podido escoger mejor pareja para su primer baile que este hombre gentil, transparente, "inofensivo”
El bolero suavizaba también la entrada a la pista. Se abrieron un pequeño espacio. Las parejas se movían abrazadas, aprovechando la música para rozar los cuerpos y decirse cosas al oído.
Pablito olía a colonia. La tomó suavemente por la cintura y empezaron a mecerse siguiendo el ritmo.
– Supe que estabas trabajando con Julián Lazo -le dijo- ¿te va bien?
– Sí, sí, me va muy bien. Es un trabajo interesante.
– Pero te habías desaparecido… sólo en las discotecas se te veía.
– Es que después del año del debut, quedé un poco saturada de este tipo de fiestas. Ahora ya se me pasó…
Se acercó un poco más a él, deseando que dejara de hablar para poder disfrutar de la música y bailar. Le gustaba bailar. Pablito bailaba bien. "No debería hacer esto, pensó, debería hablar, preguntar cosas…" Sin embargo, estaba atolondrada. Le costaba fijar la atención, olvidar a los padres. Hubiera deseado que los brazos que le estrechaban fuesen los de Felipe. Entonces habría podido cerrar los ojos, olvidar en la música el peso de aquella incómoda relación con sus padres.
– ¿Y vos que has hecho? -preguntó.
– Estoy trabajando en el Banco Central, en una oficina de investigaciones que acaban de abrir. Hacemos estudios socio-económicos, supuestamente apolíticos, independientes. Según parece, el presidente del Banco ha convencido al Gran General sobre la necesidad de contar con un equipo que produzca información no adulterada. El gobierno se está preocupando un poco más por saber qué diablos está pasando realmente en el país. No creo que sirva de mucho, pero, por lo menos, uno siente que tal vez, aunque por miedo, se decidirán a mejorar algunas cosas…
– Pero no te sentís mal trabajando allí.
– No. Yo creo que lo único que uno puede hacer en este país es tratar de trabajar desde dentro del régimen, y como lo vamos a tener por muchos años más, lo más práctico es ver qué se puede hacer para que algunas cosas al menos funcionen mejor. Además, como te decía, somos un grupo "independiente". Nada de política. Nosotros somos técnicos…
Ser "apolítico" era una cómoda manera de ser cómplice, estuvo a punto de decir Lavinia, pero recordó que estaba allí para crearse una cobertura y no para darse más tinte de rebelde. Además, de nada serviría su comentario. En aquel ambiente, la mayoría eran opositores. Lo normal era criticar y quejarse del régimen, aun cuando tácticamente se supieran aliados. Critiquémoslo pero no lo cambiemos, era la consigna.
Esa había sido la suya hasta hacía poco.
El bolero terminó y la orquesta cambió de ritmo iniciando una cumbia que se encargó de poner fin a la conversación.
– Te devuelvo a la mesa -dijo Pablito- este no es mi tipo de ritmo.
Sara y Adrián habían regresado también. Se daban aire con las servilletas.
– Esta pista de baile es un horno… ¿Qué tal, Pablito?
– Muy bien, gracias. Ustedes se ven muy bien también…
– Con el ejercicio que hemos hecho…-dijo Adrián. El baile con Pablito abrió el acercamiento de amigos y amigas a la mesa, en los breves intervalos de descanso de la orquesta.
Pláticas intercambiando breves informaciones sobre carreras y otros rumores se sucedieron en la noche, envueltas todas en un ambiente de civilidad y cortesía. Era imposible saber que pensaban realmente aquellas caras amables y sonrientes que se detenían por la mesa.
Bailó con sus conocidos de la pandilla: con Antonio indagando tenaz sobre Felipe; Jorge y sus chistes. Con ellos se divertía. No le era difícil abatir pestañas y coquetear su "simpatía".
A ratos, retornaba la extrañeza. Su mente proyectaba las imágenes de Sebastián, Flor y Felipe; el entierro del médico que todos parecían haber olvidado. Uno que otro comentó la suerte de que el baile no se hubiese cancelado, el temor que habían experimentado de que el desastre los envolviera.
Sus viejas amigas del colegio le hablaron de sus planes de boda, los pretendientes, las modas y los últimos anticonceptivos.
De vez en cuando captaba la mirada de Adrián observándola burlesco y curioso.
Estaba segura que Adrián se daba cuenta que estaba actuando, pero jamás sabría por qué lo hacía.
Intentó sacarla a bailar, pero Lavinia, consciente de que la sometería a interrogatorio, fingió no poder acomodarlo entre las múltiples solicitudes.
– Deberíamos irnos -dijo finalmente-, no puedo bailar más. Mis pobres pies están destrozados…
Sara, que ya empezaba a bostezar, apoyó la idea.
– Sí, vámonos -dijo-, me estoy muriendo de sueño.
Salieron dando la vuelta por la terraza de la piscina para evitar la aglomeración del salón de baile. En el estacionamiento, vio de lejos a sus padres montar en su vehículo y salir. La habían estado observando cuando bailaba cerca de su mesa, cruzándose con ella miradas indescifrables.
– Estuviste encantadora -dijo Adrián, cuando recorrían el camino de regreso.
– ¿Me porté simpática, verdad? -dijo Lavinia, haciéndose la tonta.
– Vos sos simpática -dijo Adrián- cuando sos lo que sos y no pretendes hacerte la mujer liberada, independiente…
– Yo soy liberada e independiente -dijo Lavinia-. No te confundas.
– Nunca entenderé a las mujeres -respondió Adrián.
Se quedaron en silencio escuchando la respiración acompasada de Sara que dormía en el asiento delantero.
¿Es nostalgia lo que siente? Yo muchas veces sentí nostalgia por la vida de mi tribu. Pero en mi caso no hubo regreso posible. Lo que abandoné, se disolvió cual un lienzo que se deshace. Nunca más retornaron las quietas alegrías de los "Calmecc", donde nuestros maestros nos enseñaban las artes del baile y del tejido; jamás volví a engalanarme para las ceremonias sagradas con las que recibíamos el regreso del sol, después de los últimos días del año; los días nefastos cuando todos nos guardábamos y ayunábamos y no nos era permitido a los jóvenes bañarnos en el río o divertirnos cazando peces en el lago.
Extraños son los sentimientos de Lavinia; punzantes, cual dardo. Mezcla de veneno y miel. Toda ella es una tela confusa, un brazo que dijera adiós, que amara y odiara a un tiempo. Y es por cierto confuso este tiempo donde se suceden acontecimientos dispares cual si dos mundos existiesen uno al lado del otro, sin mezclarse. Un poco como ella y yo, habitando esta sangre.
Se quitó el vestido rojo. Lo tiró sobre la silla. Lo vio convertirse en un bulto informe de pliegues y destellos bajo el haz de luz que provenía del baño. Se lavó la cara, el maquillaje negro de los ojos.
Le divirtió ver a Felipe en su cama, esperándola, fingiendo dormir.
Estaba segura que la observaba con los ojos entrecerrados. Por eso dio a sus movimientos una movilidad teatral. Se paró desnuda frente al espejo del baño, limpia ya de vestigios de la fiesta, antes de caminar descalza hacia la cama. Recordaba un trozo de alguna novela de Cortázar donde el hombre observa a la mujer verse sola frente al espejo, desnuda.
– ¿Qué tal te fue? -preguntó Felipe, con la voz pastosa, como si despertara, no bien ella levantó las sábanas para entrar a la cama.
– Bien, muy bien -contestó, acomodándose a su lado, dándole un beso en la mejilla.
– ¿Eso es todo? No me vas a contar cómo fue…
– Déjame que piense en una manera de resumírtelo… Había mucha gente, muchos vestidos brillantes, con lentejuelas y chaquiras, un puente sobre la piscina para que pasaran las debutantes, flores de loto traídas de Miami flotando en el agua, mucha conversación intrascendente, dos orquestas, lleno el salón de baile… bailé bastante. Me porté "simpática" como me dijo Sebastián.
"Me encontré con mis padres”.
– ¿Y de qué hablaba la gente?
– De cualquier cosa…
Siempre tenía la impresión de que aquella gente hablaba para escucharse, pensó Lavinia. Antes incluso de que su nueva conciencia le pusiera cosas como estas más en evidencia, había notado que hablaban constantemente, como si necesitaran oírse mucho para protegerse de su propia soledad.
Parecían no saber escuchar el sonido de los demás, sino como instrumentos menores en la sinfonía de su propia autocomplacencia. Tal vez es una cuestión de educación, de clase, se dijo. Todos nosotros fuimos criados para pensarnos el centro del mundo, el principio del universo.
– Eso es muy vago -dijo Felipe, levantándose sobre el codo, sonriéndole-, ¿qué decían?
– Lo que vos querés saber es si obtuve alguna información útil, ¿verdad? Porque si me pongo a repetir lo que decían, llegamos a mañana.
– Sí. Tenés razón. ¿Qué dijeron que sea útil?
Le contó lo que había dicho su padre, Pablito, comentarios sueltos sobre el "mal gusto" del Gran General de hacer una fiesta para "la guardia" en el Club Recreativo de los Fuerzas Armadas el mismo día…
– Así que están molestos porque se les están empezando a meter en su territorio… interesante -dijo Felipe-. Ya nosotros lo intuíamos.
Lo vio perderse dentro de sí en una meditación afirmativa, satisfecho de hacer comprobaciones. Ella, en cambio, quería analizar la fiesta desde una perspectiva diferente. No había oído nada extraordinario en relación a cuestiones políticas; lo que consideraba interesante era haber podido ver todo aquello con la capacidad de observación que le daba el hecho de que el paso del tiempo se acomodara con orden en su vida ahora, el tener frente a sí el diseño del movimiento de sus días y encontrar que las cosas guardaban sentido, tenían su razón de ser. Quería compartir sus pensamientos con Felipe; decirle cómo sentía haber cambiado desde que ya no se levantaba por los mañanas con la sensación de estar frente a un agujero informe, una masa de arcilla esperando el génesis para llenarse de peces o convertirse en árbol o manzana.
Ahora que sabía el porqué de sus obligaciones.
Ahora que había tomado el mando de las horas y pensaba haber entrado finalmente a la edad adulta; ser capaz de mirar a su alrededor y descubrir lo "otro" y a los "demás" bajo distinta luz, sin la necesidad infantil de hacer girar el mundo a su alrededor.
– Es interesante ver cómo actúan las personas de mi origen -dijo Lavinia, pensativa-, todos quieren llamar la atención sobre sí mismos. Es una competencia feroz. Usan cualquier recurso para ganar el centro, para monopolizar el foco, la luz.
"Y son divertidas, ¡claro! Me reí muchísimo. Pero fíjate, por ejemplo, a mí no me habían visto en un montón de tiempo. Sólo me hicieron preguntas superficiales, lo usual… ¿cómo estás, qué has hecho? Nadie me preguntó nada más. Yo no les interesaba. Lo único que les interesaba era lucirse, ser graciosos, contar interminablemente sus cuentos…
"Para mí, mejor que así haya sido, pero no deja de reflejar cómo es que son.
Felipe alzó los hombros. Obviamente para él, ella no estaba descubriendo nada nuevo.
– ¿Y con quiénes bailaste? -preguntó.
Le dijo cómo los hombres se habían acercado a la mesa, las preguntas sobre si tenía o no novio.
Era interesante observar su reacción. A él tampoco pareció importarle mucho lo que ella hubiera pensado, ni siquiera le preguntó por sus padres. Después de lo político, tenía un interés de macho por saber quienes se habían acercado. Irradiaba inseguridad desde la aparente indiferencia con que su rostro volvía a adquirir la suave sensualidad de la somnolencia para seducirla, para hacerle un amor frenético y violento a través del cual sentir que la poseía y así vengarse de boleros y otros ritmos.
Capítulo 16
FLOR LE RECORDABA A LA TÍA INÉS. Eran tan diferentes y, sin embargo, había momentos en que Lavinia no podía dejar de sentir que algo tenían en común las dos; una cierta manera grave de hablar de la vida, de percibir pliegues íntimos de las cosas.
– Te preocupas demasiado por eso de la aceptación -decía Flor-. O por la identidad… Cada uno de nosotros carga con lo propio hasta el fin de los días. Pero también construye. Como arquitecta debías saberlo. El terreno es lo que te dan de nacimiento, pero la construcción es tu responsabilidad.
– Precisamente como arquitecta, sé cómo influye el terreno… -sonreía Lavinia-. Pero es verdad lo que decís. No sé por qué me preocupa tanto.
– Así es. No te "preocupes" tanto. Ocúpate mejor en dar lo máximo de vos misma. La aceptación vendrá poco a poco. Lo importante es ser honesto con uno mismo. Eso es lo que los demás aprenden a respetar.
Flor era así. Sin estridencias, ni extremismos. A Lavinia no dejaba de sorprenderle descubrir, mientras más la conocía, la profundidad y la ternura que albergaba detrás de su apariencia seria, mesurada, a veces adusta.
Las dos, entre sesiones de estudio y largas noches cosiendo "embutidos" -material y correspondencia que se enviaba a la montaña, disimulado en objetos inútiles- habían desarrollado una sincera y fraterna amistad. Hablaban de sueños y aspiraciones.
Compartían lecturas feministas y diseños de relaciones "nuevas" entre hombres y mujeres.
Ahora, mientras sentada en el alto trípode dibujaba propuestas para la casa de los Vela, Lavinia echaba de menos a Flor. Hacía semanas que la veía poco. Parecía andar sumamente atareada, igual que Sebastián y Felipe.
Ella, por su parte, dedicaba casi todo su tiempo a terminar el anteproyecto de los planos. Julián la había relevado de otras obligaciones, pidiéndole que concentrara su talento y energía en aprovechar al máximo los delirios de grandeza del general y su familia.
Se levantó de la mesa y fue hacia el escritorio. Estaba atiborrado de revistas norteamericanas. Al lado del teléfono vio las postales de la casa de William Hearst en California: la piscina griega con incrustaciones de lapislázuli y oro, los salones semejando palacios medievales, cuarenta habitaciones… Era útil conocer los gustos de las mentalidades ostentosas; reducidas a escala, se parecían.
Se acomodó en el sillón, recetándose un descanso. Le agotaba el esfuerzo de diseñar, violentando constantemente principios de la sencillez y hasta de la estética para complacer los gustos de la voraz señora Vela. Sacó un cigarrillo y aspiró el humo, exhalando círculos blancos que se deshacían con nubes rotas contra la luz de neón de las luminarias del techo. Por el ventanal divisó la lluvia leve de mayo, suavizando la claridad del día.
El teléfono repicó. Era la señora Vela. Pasada la primera reticencia sobre el tipo de terreno que su esposo seleccionara, al comprender las posibilidades de la construcción en varios niveles, su entusiasmo se había desbordado. Casi a diario la llamaba con ideas para la casa.
Ese día se le había ocurrido ceder su "cuarto de costura", al lado del cuarto de música, para brindarle una sorpresa al marido.
– Él tiene una colección de armas, ¿sabe? -decía la señora Vela por teléfono-. Se me ocurre que exhibirlas en las paredes de esa habitación se vería muy bien, ¿no cree?
– Pero usted se quedaría sin su cuarto de costura -dijo Lavinia-. Recuerde que él ya tiene el cuarto de música con el bar y el billar.
– No importa, no importa -dijo la señora Vela-. La verdad es que yo nunca coso. La costurera se puede acomodar en cualquier parte.
Mientras hablaba con la señora Vela, Lavinia barajaba las postales de la casa de Hearst. Recordó haber visto una armería en una de las habitaciones. Encontró la lámina multicolor, Secret chamber, decía la postal en el reverso. Todavía escuchando la perorata de la mujer, su mente empezó a fabricar posibilidades.
– Puede ser, puede ser -dijo Lavinia-. Tiene razón. Al general le va a encantar la idea. No tengo dudas. Voy a trabajar en una propuesta y la vemos la próxima semana, ¿le parece?
Colgó el auricular y se quedó pensando. El diseño de las estanterías, facilitaría el acceso al general Vela. Ella necesitaría detalles sobre las armas para determinar tamaños, pesos, el esquema de distribución de los estantes. Sería lógico argumentar la importancia de una reunión de trabajo con él.
Volvió al derecho y al revés varias veces la postal de la casa de Hearst. Un cuarto secreto para las armas no podría dejar de seducir al general Vela. Se levantó entusiasmada a la mesa de dibujo.
Al atardecer todavía estaba haciendo cálculos.
Poco antes de la hora de salida, Mercedes apareció en el dintel de la puerta, preguntándole si quería café. Llegó hasta la mesa y se puso a mirar por encima de su hombro.
– ¿Por qué está dibujando rifles y pistolas? -le preguntó.
– Porque la señora Vela quiere una armería -respondió-, un cuarto para exhibir la colección de armas de fuego que el marido ha venido acumulando desde su ingreso al ejército.
– Cada día quiere algo nuevo, ¿verdad? Para eso es que la llama…
– Sí.
Mercedes guardó silencio. Caminó alrededor de la mesa, tocando los pinceles y los lápices distraídamente.
– Le gusta este trabajo, ¿verdad?
– Pues sí, es bonito.
– A mí me gusta el mío también, pero hoy estoy deprimida.
– ¿Qué te pasa?
– Estoy con problemas.
– ¿Otra vez? -dijo Lavinia sin poder evitarlo. Mercedes le hacía confidencias de vez en cuando. Todos en la oficina conocían a Manuel, quien la visitaba y con el que sostenía interminables conversaciones telefónicas. Era casado. Constantemente le prometía abandonar a la esposa. Se lo estaba prometiendo desde hacía dos años, según Mercedes.
– Resulta que la esposa de Manuel está embarazada. Él me decía que vivía con ella por los hijos. Supuestamente apenas si se hablaban. Hoy me llama una amiga y me dice que la esposa está embarazada…
– Bueno, yo ya te había dicho que ese cuento me parecía flojo…
– A mí también -dijo, mirando por la ventana el paisaje nublado- pero yo quería creerle. Llegué a pensar que realmente lo hacía por sus hijos… estoy convencida que los adora. Pero ahora no sé qué hacer…
– Vos sos una mujer joven, Mercedes, sos guapa, inteligente. Te mereces algo mejor que estar de segundona. ¿Por qué no lo dejas de una vez? Vas a ver que no es el único hombre en el mundo.
– Todos los hombres son iguales.
– Puede ser, pero algunos son solteros por lo menos.
– Pero yo ya estoy "manchada". A los solteros les gusta casarse con vírgenes. A lo único que puedo aspirar es a otro amante… Por eso los hombres casados siempre me andan persiguiendo.
En cierta medida, pensó Lavinia, tenía razón. El tipo de hombre con los que Mercedes se relacionaba, aspiraba a escalar en la esfera social. Por lo mismo, asumían, llevándolos al extremo, los valores considerados aceptables en los círculos más sofisticados de la sociedad. Una mujer, después de sostener relaciones con un hombre casado, tendría dificultades en ese mercado matrimonial. La buscarían como amante, pero para esposa preferían una criatura inocente, fácilmente moldeable y dócil. Una mujer "intachable" se consideraba necesaria para introducirse en determinados círculos. El pasado de Mercedes podría resultarles "embarazoso". Sin embargo…
– Recordá que las vírgenes son una especie en extinción -dijo Lavinia.
– Pero todavía hay suficientes… -dijo Mercedes, sonriendo.
– Pues te quedas sola, Mercedes. Es mejor estar sola que mal acompañada. Si te sentís infeliz con Manuel, no veo por qué seguir con él.
Mercedes miraba las revistas sobre el escritorio con expresión ausente. Buscaba aparentemente resolver su problema, pero en el fondo, pensó Lavinia, estaba atrapada en un enamoramiento de telaraña.
La vio iniciar el camino hacia la puerta.
– Es que yo le quiero -dijo Mercedes-. Ya me voy. La estoy atrasando.
Y salió apresurada.
Pensativa, Lavinia miró por la ventana las nubes del atardecer cubriendo el cielo grisáceo de rosa y violeta.
Le daba pena Mercedes. Era casi una maldición, pensó, aferrarse así al amor. Y tan femenino. Cómo harían los hombres, se preguntó, para apartar esas preocupaciones en su vida cotidiana. Al menos para no perder la concentración, no sentir que la tierra se movía bajo sus pies cuando los afectos no andaban bien. Ellos parecían tener el poder de compartimentar la vida íntima, encerrarla en diques sólidos, inconmovibles, que impedían se les contaminara el resto de la existencia. Para las mujeres, en cambio, el amor parecía ser el eje del sistema solar. Una desviación y se desataba el deshielo, la inundación, la tormenta, el caos.
Escuchó los sonidos de la hora de salida, los apagadores de las lámparas de dibujo, las llaves, los hasta mañana. Había emborronado papeles y más papeles mecánicamente, sin pensar en lo que hacía, distraída por las cuevas húmedas de la vida: revisó las hojas antes de tirarlas a la basura: armas de fuego, pistolas, rifles y qué extraño, había dibujado arcabuces antiguos, y tensos, estilizados, incontables arcos y flechas…
Lavinia piensa en el sexo color de níspero y se pregunta por el amor.
El tiempo no transcurre: ella y yo tan lejanas podríamos conversar y entendernos en la noche de luna alrededor de la fogata. Innumerables las preguntas sin respuesta. El hombre se nos escapa, se desliza entre los dedos como pez en río manso. Lo esculpimos, lo tocamos, le damos aliento, lo anclamos entre las piernas y aún sigue distante cual si su corazón estuviese hecho de otro material. Yarince decía que yo quería su alma, que mi deseo más profundo era soplarle en el cuerpo un alma de mujer. Lo decía cuando le explicaba mi necesidad de caricias, cuando le pedía manos suaves sobre mi cara o mi cuerpo, comprensión para los días en que la sangre manaba de mi sexo y yo andaba triste, tierna y sensible como una planta recién nacida.
Para él, el amor era puique, hacha, huracán. Lo apaciguaba para que no le incendiara el entendimiento. Le temía. Para mí en cambio, el amor era una fuerza con dos cantos: uno de filo y fuego y otro de algodón y brisa.
Mi madre decía que sólo a la mujer le había sido dado el amor; el hombre conocía apenas lo necesario. Los dioses no habían querido distraer su fuerza. Pero ya había visto hombres enloquecidos por el amor y podía decir que hasta Yarince, por conservarme a mí a su lado, había incurrido en reprimendas de sacerdotes y sabios. No podía aceptar, como mi madre, que llevaran dentro de sí sólo la obsidiana necesaria para las guerras. Me parecía que ocultaban el amor por miedo de parecer mujeres.
Acordaron encontrarse en el Parque de los Ceibos. Desde hacía algunas semanas, desde que estaban todos tan ocupados, Lavinia no visitaba la casa de Flor. La veía poco; generalmente en lugares públicos: parques, restaurantes, o mientras la llevaba de un lugar a otro en automóvil. Flor también frecuentaba el camino de los espadilles.
En el parque solían encontrarse bajo un ceibo monumental. Sentadas en el extremo más apartado, sobre una banca de concreto, aparentaban ser estudiantes con libros y cuadernos. A Lavinia le gustaba encontrarla allí. Las ramas extensas del árbol formaban un círculo de sombra, un encaje verde con trozos de azul. Desde ese lugar podían mirar a los niños jugando en la locomotora de un viejo tren abandonado y, en el silencio de la tarde, escuchar las risas infantiles lejanas.
Llegó a la hora convenida. Flor aún no estaba. Aparcó el carro en el estacionamiento, sacó los libros y cuadernos necesarios para la "cobertura" estudiantil y caminó sin prisa hacia la banca. Hacía calor. Los días sin lluvia de la estación invernal, podían ser extremadamente calurosos y húmedos.
Esa tarde tan sólo unos pocos niños jugaban en el viejo tren. Eran todos pequeños y con las ropas desteñidas y viejas, remendadas incontables veces. Con las diminutas piernas se esforzaban por trepar a lo alto de la locomotora. A un lado, sobre el césped, los canastos y bateas de dulces, cigarrillos y chiclets, que sus madres los enviaban a vender al parque, yacían abandonados al picoteo de uno que otro pájaro.
Más tarde, cuando llegaran los niños ricos con las niñeras vestidas de pulcros uniformes y delantales blancos, ya ellos no podrían jugar en el tren. Tendrían que conformarse con mirar los juegos desde los andenes del parque, mientras balanceando su mercancía, pregonarían con sus vocecillas chillonas: "laaaas cajetas, laaaas cajetas…"; "aquí van loooooos cigarrillos…".
Minutos después, Flor se acercó por la vereda. Traía el morral donde guardaba sus ropas de enfermera al salir del hospital. Aún podían verse, bajo el ruedo de los desteñidos bluejeans, las gruesas medias blancas y los zapatos austeros del oficio, en contraste con la floreada blusa.
Lucía cansada, ojerosa. Ya a Lavinia le había parecido, cuando la encontrara días atrás, que Flor había perdido peso; ahora, el rostro afilado no dejaba lugar a las dudas, estaba bastante más delgada. Sin embargo, los ojos le brillaban y sus movimientos eran nerviosos, los ritmos corporales alterados por la prisa.
– Hola -le dijo, inclinándose para darle un beso en la mejilla y palmaditas en el hombro-, perdóname que me retrasé un poco. No encontraba bus. Se me descompuso el carro otra vez. Creo que esta es la definitiva.
El carro de Flor, "Chicho", como le decían, había entrado en una vejez decadente y decrépita que lo mantenía en el "hospital" constantemente.
– ¿Lo llevaste al "hospital"?
– Creo que ni lo voy a llevar ya. No vale la pena. Lo reparan y a los pocos días, se vuelve a descomponer. Tal vez pueden venderlo como chatarra. Me da pesar porque le tengo cariño, pero la verdad es que ya está "anciano".
– De todas formas podemos seguir usando mi carro -dijo Lavinia.
– De eso vamos a hablar -dijo Flor, sacando un cigarrillo y removiendo el interior del bolso, buscando el encendedor.
En silencio, tensa, Lavinia esperó que encontrara el chispero y expeliera, finalmente, una gran bocanada de humo.
– Bueno -dijo Flor, con el tono de quien inicia una conversación importante-. Me imagino que te habrás dado cuenta de que estamos más ocupados que de costumbre.
Lavinia asintió con la cabeza. Sin saber de qué se trataba había percibido el incremento de la actividad a su alrededor. Le entristecía no ser partícipe, pero estaba consciente que el Movimiento tenía sus reglas no escritas, sus ritos y noviciados.
– Están pasando cosas… -dijo Flor. De pronto, levantó la cabeza y la miró fijamente-. ¿Vos ya hiciste juramento?
– No -dijo Lavinia, recordando haber leído en los folletos aquel lenguaje a la vez hermoso y retórico, el pacto simbólico, el compromiso formal de ingreso al Movimiento.
Flor removió de nuevo en su bolso (parecía uno de aquellos bultos infantiles repletos de tesoros que los niños suelen guardar bajo la cama) y sacó el folleto que Lavinia reconoció era el de los Estatutos, al tiempo que el reflejo del miedo le hizo mover la cabeza de un lado al otro del parque. Sólo los niños seguían jugando. Se tranquilizó.
– Poné tu mano aquí, sobre el folleto -dijo Flor, acomodándolo encima del libro en el que fingían estudiar.
– Levanta tu otra mano… aunque sea un poquito -le dijo susurrando una sonrisa- y decí conmigo…
Fue repitiendo en voz baja las palabras que Flor sabía de memoria, las del Juramento. Las dos casi sin darse cuenta susurraban aquellas frases hermosas, grandilocuentes. El parque y el árbol convertidos en catedral de ceremonia. Lavinia sintió una confusa mezcla de emoción, miedo e irrealidad. Sucedía todo tan rápido. Trató de concentrarse en el significado de las palabras, asimilar aquello de estar jurando poner su vida en la línea de fuego para que el amanecer dejara de ser una tentación; los hombres dejaran de ser lobos del hombre; para que todos fueran iguales, como habían sido creados, con iguales derechos al gozo de los frutos del trabajo… por un futuro de paz, sin dictadores, donde el pueblo fuera dueño y señor de su destino… Jurar ser fiel al Movimiento, guardar el secreto protegiéndolo con su vida si era necesario, aceptando que el castigo de los traidores era la deshonra y la muerte…
Se conmovió pensando en sí misma cual si se tratara de otra persona, contagiada del tono firme y apasionado del susurro de Flor que ya terminaba, elevando apenas la voz en el "Patria Libre o Morir".
– Patria Libre o Morir -repitió Lavinia, mientras Flor la abrazaba rápidamente, para luego guardar el folleto en el bolso, mirando vigilante (como estuvo haciendo durante la lectura) la calma del parque.
El abrazo rápido y apretado dejó en Lavinia el sabor de un afecto contenido. Se pensaría que era normal, parte del rito, el sello de un pacto normal, pero algo que no podía definir en el comportamiento nervioso de Flor, le produjo una extraña tristeza.
– Bueno, ya estás juramentada. Quería hacerlo yo -le dijo, bajando apenas los ojos, alertando la vaga tristeza de Lavinia.
Flor se pasó las manos por el pelo, recogiendo las hebras sueltas al lado de la cara, acomodándolas para atrás hacia la cola de caballo anudada con un pañuelo.
– Como te decía -continuó Flor, visiblemente superando su emoción y adoptando el tono ejecutivo de las reuniones-, están pasando cosas importantes: tuvimos en los últimos días reuniones conjuntas de los mandos de la montaña y la ciudad. Se tomaron decisiones de gran trascendencia para nuestro Movimiento… En eso andábamos ocupados -añadió a manera de explicación- (debió intuir que me sentí apartada, pensó Lavinia, conteniendo de nuevo las ganas de abrazarla).
– No te puedo dar muchos detalles, pero se acordó que es necesario darles a compañeros como vos una cierta preparación militar. Esto tiene que ver con asuntos que irás conociendo en su momento; por ahora, dada la importancia de tu trabajo con la casa del general Vela -que, por cierto, lo consideran prioritario en tu caso- se decidió plantearte la posibilidad de una preparación mínima en un fin de semana.
Asintió con la cabeza, impresionada. (Rifles, pistolas, ametralladoras, arcabuces, arcos y flechas…)
– El Movimiento, como sabes -continuó Flor-, ha venido en un proceso que hemos llamado "acumulación de fuerzas en silencio" o sea, no hemos actuado más que en las montañas, como una forma de sostener la resistencia, a la espera de mejores condiciones. Debemos empezar a prepararnos para quitarles presión a los compañeros de la montaña. Necesitamos, además, crear mayor conciencia y movilización en las ciudades… todo esto quiere decir que habrá una serie de cambios y reorganizaciones. También necesitamos mejorar la preparación y capacidad de todos los miembros… entendés, ¿verdad?
Ya entendía. Sebastián, seguramente sabiendo lo que sucedería, había ocupado los últimos viajes al camino de los espadilles para explicarle cómo estaba la situación, para hacerle entrever la necesidad de que el Movimiento actuara. Había puesto tan en evidencia la importancia de actuar que ella misma le dijo, "¿y por qué no hacemos algo? ", lo cual le arrancó una larga sonrisa.
– Sí -dijo.
– Quería también informarte -añadió Flor-, que seguirás trabajando con Sebastián. Yo tengo que hacer un viaje…
La clandestinidad, pensó Lavinia. Sabía, por las expresiones de Felipe que, en el Movimiento "hacer un viaje" era pasar a la clandestinidad.
– ¿Dónde? -preguntó, sabiendo que no debía preguntar, pero deseosa de saber que esta vez sí era un viaje real.
– No te puedo decir -dijo Flor, sonriendo y tocándole el brazo cariñosamente- pero… bueno, vos sabes de qué se trata -concedió.
Se quedaron en silencio. Lavinia meditaba si debía o no decir lo que cruzaba su pensamiento y su corazón. Flor interrumpió sus meditaciones.
– Estos momentos son siempre difíciles -dijo-. De alguna manera son como despedidas, porque no siempre tenemos el optimismo necesario para este negocio. No nos deberíamos, ni vos, ni yo, despedir con la idea de que quizás no volveremos a vernos, pero eso es lo que se siente… Además, es una posibilidad real, aunque también es real la posibilidad de que sí nos volvamos a ver.
"¿Te acordás cuando me platicabas de tu miedo? -hablaba como para sí misma, mirando los pájaros volar sobre el paisaje extendido desde la colina del parque-. Cuando me dijeron que debía pasar a la clandestinidad, sentí miedo. Me acordé de las cosas que te dije, las que he dicho a varios compañeros que empiezan, las que me decía Sebastián a mí al principio. Pero me doy cuenta de que este es otro paso y cada paso trae su dosis de miedo que es necesario superar. Pero sucede que, cada paso, a medida que aumenta la responsabilidad, la posibilidad de compartir el miedo es menor. Uno se va enfrentando a estas debilidades cada vez más solo, aunque el miedo sea el mismo. Yo quería esto. Es un triunfo para mí. No hay muchas mujeres clandestinas, ¿sabes? Es un reconocimiento de que podemos compartir y asumir responsabilidades, igual que cualquiera. Pero, como mujer, cuando uno se enfrenta a nuevas tareas, sabe que debe también enfrentarse a una lucha interna; una lucha por convencerse internamente de las propias capacidades. Teóricamente sabes que debes de luchar por iguales posiciones de responsabilidad, la cosa es, cuando ya tenés la responsabilidad, perder el miedo a ejercerla… y, además, guardarte muy bien de mostrar, por lo mismo que sos mujer, el otro miedo.
– Estoy segura que te va a ir bien -dijo Lavinia, sintiéndose trivial pero dándose cuenta de que no podía recargar su emotividad, su miedo, en el miedo de Flor.
– Eso espero -dijo ella.
– El otro día estaba pensando precisamente que hombres y mujeres nos hemos "especializado" en diferentes capacidades. Nosotras, por ejemplo, tenemos más capacidades afectivas. Ellos en eso son más limitados. Necesitarían aprender de nosotras, como nosotras aprender de ellos esa práctica más fluida de la autoridad, de la responsabilidad. Se necesitaría un intercambio -dijo Lavinia, por decir algo.
– No sé -dijo Flor, pensativa-. En este momento me parece que más bien lo que cabe es suprimir lo "femenino", tratar de competir en su terreno, con sus armas. Quizás más adelante, nos podremos dar el lujo de reivindicar el valor de nuestras cualidades…
– Pero uno debería ser capaz de "feminizar" el ambiente, sobre todo si estamos hablando de ambientes duros como la lucha… -insistió Lavinia.
– Para mí que el "ambiente de la lucha", como vos decís, está bastante "feminizado". Nos necesitamos y, por lo mismo, creamos vínculos afectivos sólidos con los demás… A mí me parece que nuestros hombres son sensibles. Es la muerte, el peligro, el miedo, lo que le obliga a uno a crear defensas… defensas necesarias. Sin ellos, no sé cómo podríamos seguir adelante -dijo suavemente Flor.
Parecía zambullida en sí misma. Sus palabras, pensó Lavinia, eran apenas el delicado contorno del pico del iceberg flotando en las aguas frías. Recuerdos, vivencias de los que ella apenas tenía un asomo, flotaban en sus ojos, llevándosela lejos.
– Me vas a hacer mucha falta -dijo Lavinia.
– Vos también -dijo Flor- pero me siento contenta de que sigas trabajando con Sebastián. Él está "feminizado" -dijo sonriendo-, ¡aunque no se te ocurra decírselo porque va a pensar que se trata de otra cosa…! Felipe también te va ayudar, aunque sea tan machista… Creo que mejor está con vos, que con otra mujer que nunca lo confrontara. Me divierte pensar cómo le diste la vuelta a sus planes. ¡Le salió el tiro por la culata!
– A veces pienso que tiene un machismo contradictorio -dijo Lavinia-. A juzgar por las mujeres que se ha buscado, algo en él, quizás inconscientemente, lo pone en ese tipo de situaciones.
– Curioso, ¿verdad? No me había puesto a pensar, pero ahora que lo decís… Ciertamente, la alemana no era muy mansa… Sí. Felipe es valioso y quiere cambiar, estoy segura. Teóricamente, está claro. Es en la práctica donde se le sale el indio.
– Lucha como Yarince -dijo Lavinia, distraída, sin poder concentrarse en la conversación, pensando y volviendo a pensar en el paso de Flor a la clandestinidad.
– ¿Y quién es Yarince? -preguntó Flor, curiosa.
– Qué -dijo Lavinia- ¿qué dije?
– Que luchaba como Yarince…
– No sé quién es Yarince. No sé de donde me salió…
– ¿No has estado leyendo sobre la conquista española? -preguntó Flor, y Lavinia negó con la cabeza-. Hay un Yarince indígena, cacique de los Boacos y Caribes, que luchó más de quince años contra los españoles. Es una historia hermosísima. Casi no se conoce la resistencia que hubo aquí. Nos han hecho creer que la colonia fue un período idílico, pero no hay nada más falso. Por cierto que, aunque no se sabe si es leyenda o realidad, Yarince tuvo una mujer que peleó con él. Fue de las que se negaron a parir para no darles más esclavos a los españoles… Deberías leer sobre eso. Tal vez lo oíste en alguna parte y se te quedó grabado el nombre. Eso pasa a veces. Hay un término médico, incluso: "paramnesia"… Lo que se guarda inconscientemente; como cuando llegas a un lugar y te parece haber estado allí antes…
– Debe ser -dijo Lavinia-. No sabes las cosas extrañas que me pasan; las cosas que se me ocurren… No les doy importancia pero ahora que lo decís, siempre tienen relación con los indios… con arcos y flechas, cosas así… Es extraño, ¿verdad?
– Yo no lo veo extraño. Tal vez algo te impresionó cuando estabas pequeña… Después de todo, lo indígena, lo llevamos en la sangre.
– Puede ser. Puede ser que mi abuelo me hablara de eso cuando niña.
Trató de recordar, sin resultado. No lograba concentrarse y Flor la trajo de vuelta hacia las instrucciones más recientes sobre la casa del general Vela.
Se quedaron mucho rato en el parque. Los niños pulcros y las niñeras almidonadas paseaban ya por las alamedas, y los columpios lejanos se balanceaban cual péndulos recordando el tiempo de las despedidas.
– Es hora de marcharme -dijo finalmente Flor-. Me ha hecho bien hablar con vos. Me siento más tranquila. Gracias.
– La que te tiene que dar gracias soy yo -dijo Lavinia, sintiendo que le volvían las contenidas ganas de llorar-. No sabes que ha sido para mí tener alguien como vos.
– Bueno -dijo Flor, sonriendo-, no te pongas así. Me parece que estás hablando como si ya me hubiera muerto. Me vas a seguir teniendo. Mientras tengas al Movimiento, me vas a seguir teniendo, así que va a ser por mucho tiempo…
– No puedo asimilar que no te volveré a ver hasta quién sabe cuando…
– La vida es dialéctica -dijo Flor, animadamente-; "todo cambia, todo se transforma". A lo mejor nos volvemos a ver pronto. Tenemos que ser optimistas…
– Gracias por lo del Juramento -dijo Lavinia-. Me alegro que hayas sido vos quien me lo tomaras…
– Yo también -dijo Flor- y ahora de verdad, ya me voy. Se está haciendo tarde.
– ¿No querés que te lleve? -dijo Lavinia, con la esperanza de prolongar el tiempo.
– No es necesario -dijo ella-. Arreglé un contacto cerca de aquí. Dame quince minutos antes de salir vos.
Bajo el alto ceibo de aquel rincón apartado del parque, se dieron un abrazo. Un abrazo corto, aparentando la naturalidad de una despedida cualquiera, un beso en la mejilla.
La vio partir y se quedó sola, sentada en el banco, oyendo los juegos de los niños, contemplando la húmeda y borrosa desaparición del día hasta que transcurrieron los quince minutos.
Capítulo 17
HE BLOQUEADO EN LAVINIA el comentario de su amiga sabia de pelo negro y ojos redondos. No quiero que estudie mi pasado. Quiero recordarlo con ella a mi propio ritmo, conectarla a este cordón umbilical de raíces y tierra.
Temo también pensar en la muerte de Yarince. Sucedió poco después de la mía. Desde mi morada de tierra, la vi cual si se tratase de un sueño…
Terribles fueron aquellos últimos tiempos. Estábamos ya agotados tras tantos años de batallar y el cerco era cada vez más estrecho. Los mejores guerreros habían perecido. Uno a uno estábamos muriendo sin aceptar la posibilidad de la derrota. Enterrábamos las lanzas de los muertos en lo más hondo de la montaña esperando que otros algún día las alzarían contra invasores. Cada muerte, sin embargo, era irremplazable, nos desgarraba cual cuchillo de pedernal la piel. Dejábamos parte de nuestra vida en cada muerte. Moríamos un poco cada uno hasta que, hacia mi fin, semejábamos ya un ejército de fantasmas. Sólo en los ojos se nos podía leer la determinación furiosa. Llegamos a movernos como animales de tanto vivir en las selvas y los animales se convirtieron en nuestros aliados, avisándonos del peligro. Olfateaban su furia en nuestro sudor.
¡Cómo recuerdo aquellos días de sigilo y hambre!
La casa donde vivían los Vela estaba situada en lo que, en su momento fuera uno de los repartos elegantes de la ciudad, desplazado ahora por las lotificaciones residenciales en colinas y sitios altos, que eran la "última palabra y moda" en el "buen vivir", y donde se construiría la casa nueva.
Después de abrirle la puerta mientras la conducía hacia el interior, la señorita Montes, le explicó a Lavinia, que la actual residencia la habían ya vendido a una pareja de norteamericanos profesores de la Escuela para Altos Estudios de Administración de Empresas, quienes se encontraban ausentes en su año sabático.
– Por eso nos urge tanto la nueva casa -le dijo-, a final de año regresan los dueños de ésta.
El sol de mediodía caía inmisericorde sobre el jardín, al lado del cual se extendía una amplia habitación con aire acondicionado que servía de sala.
El general Vela no había llegado, pero lo esperaban en cualquier momento.
Alborotando el tintineo de sus numerosas pulseras, la señorita Montes se adelantó para abrir la puerta de madera y vidrio de la sala, sosteniéndola para permitir la entrada de Lavinia quien cargaba, bajo el brazo, los cilindros de cartón que contenían los anteproyectos de planos.
La residencia de los Vela concordaba con el decorado imaginario que ella le había atribuido, una mezcla de estilos a cual más rimbombantes y disparatados, brillantes y ostentosos: espejos de marcos dorados de volutas, mesas haciendo juego adosadas a la pared, muebles pesados de forros brillantes de damasco, sillas y mesas cromadas, jarrones enormes y floridos, alfombras de extraños colores pastel, reproducciones de paisajes en las paredes, pinturas de olas gigantescas y artificiales.
En la sala, una de las paredes estaba cubierta por una foto mural de un bosque en otoño.
– Siéntese -dijo la señorita Montes-, mi hermana no tarda; está terminando de probarse un vestido. Hoy es el día que viene la costurera… Usted sabe cómo es eso… ¿No quiere tomar algo?
– Una coca-cola, por favor…
La mujer se levantó y caminó hacia una cortina. Al descorrerla, apareció un mueble empotrado. La señorita Montes, utilizando un manojo de llaves que cargaba colgado a la cintura, abrió la hoja que servía de tapa, provocando el chisporroteo de los tubos de neón que se encendieron iluminando un interior de espejo, cristalería y botellas de licor. Sacó un vaso y se inclinó para abrir el pequeño refrigerador, también empotrado del que sacó hielo y coca-cola.
– Los muebles empotrados le encantan al general -dijo mientras se acercaba, después de cerrar todo otra vez con llave, poniendo frente a ella la coca-cola y el vaso con hielo.
– Ahorran espacio -dijo Lavinia, pensando en lo decadente de aquel bar de pésimo gusto.
– Es lo que él dice. Él es muy económico -dijo- y, además, no le gusta que el servicio ande tocando lo que no debe. Ya sabe usted… dejar el licor al alcance de las sirvientas es como despedirse de él. Se lo roban. Siempre tienen un novio o un pariente a quién dárselo. Por eso mandó a construir ese bar, con la refrigeradora allí mismo; todo con llave. Es la única manera. Al principio a mí me costó acostumbrarme a andar desenllavando muebles cada vez que necesitaba algo… en mi casa no se enclavaba nada, pero, claro, no es lo mismo…
– ¿Desde hace cuánto vive con ellos? -preguntó Lavinia.
– ¡Uhhh!. Desde que nació el niño… trece años. Sí, trece años. Es tremendo cómo pasa el tiempo, ¿verdad?
– ¿Y su familia de dónde es?
– De San Jorge. Mi papá era administrador de " La Fortuna ". La conoce, ¿verdad? Es la hacienda de tabaco del Gran General. Allí fue que se conocieron mi hermana y mi cuñado… Entonces, él apenas era custodio del Gran General. Llegaban con frecuencia a la hacienda. Al Gran General le gustaba llevar invitados los fines de semana a montar a caballo, bañarse en el río… era bien alegre cuando llegaban. Se armaban unos grandes jolgorios, se mataban reses, cerdos y claro, mi hermana era joven y bonita… Florencio se enamoró de ella. Después se casaron. El Gran General fue el padrino. Ascendió a Florencio como regalo de boda y así le fue tomando más y más confianza, hasta ahora que ya es general… ¡quién hubiera dicho en aquel tiempo! -hizo una pausa como recordando-. Como yo nunca me casé, cuando tuvieron el niño me pidieron que viniera con ellos, para ayudarles en el cuido… Mi hermana nunca ha sido muy dada a los niños… Yo era sola. Mi papá ya se había muerto -de asma se murió el pobre- y mi madre murió cuando yo nací… así que contenta me vine. En realidad, mi ilusión era estudiar para monja, pero, en fin, igual sirvo a Dios en esta casa… después de todo, la vida de las monjas es muy dura y a mí me gustan ciertas cosas de la vida… Las prendas, por ejemplo -dijo señalando sus pulseras y sonriendo con picardía-, me encantan. Y me encanta ir a los bailes y ver a la gente elegante, bien vestida. Y no bailo, pero me encanta ver bailar… a propósito, ¿qué tal le fue en el baile?
Lavinia terminaba la coca-cola. Nunca hubiera imaginado tan parlanchina a la señorita Montes.
– ¡Ah! Me fue muy bien. Fue un baile espectacular -dijo-, cada año son mejores esos bailes, más lucidos, con más adornos. A mí también me encanta ver a la gente, sobre todo en esas ocasiones… Bailé toda la noche… -sonrió, divertida de su propio sarcasmo.
– Es una lástima que no hayamos podido ir -dijo ella- pero el próximo año seguro que vamos…
– ¿Y el baile del casino? -pregunto Lavinia.
– ¡Ah! También fue bonito, pero usted sabe, no es lo mismo; el mas famoso es el baile del Social Club. Ese al que fuimos nosotros no tiene tradición. Creo que el Gran General acertó en ofrecerlo y estuvo bien, la comida riquísima, champán gratis, tres orquestas, show y todo, pero sólo debutaron cinco muchachas y no eran muy bonitas que se diga… morenitas, pelito lacio, sin gracia…
Este es el fin de las ilusiones de los muchachos, pensó Lavinia, recordando las conjeturas que se hacían sobre la hermana solterona porque era callada y parecía esconder algo tras su timidez. Seguramente sólo se callaba frente a la hermana y el marido. Ahora que estaban solas, por primera vez, hablaba sin detenerse de su gusto por las fiestas, su vida brillante de ciudad.
– ¿Habrá tenido algún contratiempo el general? -preguntó Lavinia pasado un buen rato, mirando su reloj.
– No creo -respondió la señorita Montes- llamó para avisar que estaba un poco atrasado. Debió pasar un momento por la oficina del Gran General, pero aseguró que venía. Casi nunca falla al almuerzo, ¿sabe? Sólo que sea algo extraordinario… o cuando sale en misiones. Si no, siempre almuerza aquí en la casa. La cocinera es muy buena, le sabe los gustos. Además él no se pierde la siesta.
El sonido de varios automóviles, estacionando en la calle y un sonoro portazo, cruzaron el aislamiento del aire acondicionado.
– Ya llegó -dijo la señorita Montes levantándose como movida por un imán que la atrajera en opuesto sentido al de la gravedad-. Discúlpeme, voy a avisarle que usted está aquí y a llamar a mi hermana -dijo, saliendo rápidamente de la sala.
En pocos momentos, conocería al general Vela. Nerviosa, se pasó la mano por el pelo. La idea de conocerlo le causaba aprensión, miedo. La tarde en el parque, Flor la había puesto al tanto sobre su "brillante" carrera militar. La noche anterior, Felipe y Sebastián la documentaron de datos sobre su personalidad. Varios colaboradores del Movimiento, guardando prisión, lo habían conocido en los largos interrogatorios. Jugaba el papel del "bueno", el que llegaba después de las torturas a pedirles que no lo obligaran a maltratarlos más. En las montañas, se le conocía como "el volador". Era a él a quien se atribuía la idea de lanzar vivos a los campesinos de los helicópteros si no aceptaban colaborar con la guardia o denunciar a los guerrilleros. También tenía a su crédito las "cárceles enlodadas" del norte: fosos de paredes de concreto y piso de lodo, cerrados con una losa también de concreto donde apenas había una diminuta abertura para ventilación y donde se encerraba a los campesinos por días y días hasta que se desmayaban por el olor de sus propios desperdicios o perdían la razón…
Era la mano derecha del Gran General, tanto por su efectividad en aterrorizar a los campesinos y combatir a la guerrilla, como por su habilidad para mantener el orden en sus subordinados. El Gran General se preciaba de él como hombre sencillo que había logrado superarse. "Es hechura mía", solía decir.
Eran conocidas también las funciones desempeñadas por Vela para proveer al Gran General con mujeres jóvenes y bonitas para sus correrías (los "jolgorios", como los llamaba la señorita Montes).
"Debes hacer uso de tu clase, había dicho Sebastián, actúa seria y cortés, pero hacele sentir que te consideras por encima de él aunque sin restregárselo en la cara. Sé gentil, estilo princesa… inspírale confianza profesional, pero no personal…"
La idea de tener que fingir complacencia y solicitud frente a semejante personaje, le inspiraba repulsión. Recordó la conversación con Flor en el parque. Esta era su primera misión. No debía tener miedo. Tenía que salir bien.
La puerta se abrió con un movimiento brusco y fuerte; el general Vela seguido de su esposa y cuñada, se aproximó a saludarla mirándola de arriba abajo con aire de señor feudal.
– ¿Así que usted es la famosa arquitecta? -dijo, a la vez socarrón y halagador.
Lavinia asintió con la cabeza, sonriendo su mejor sonrisa enigmática.
El general estrechó su mano con fuerza. La mano era grande y tosca como toda su figura. Era un hombre a quien el apelativo de "gorila" le caía como anillo al dedo. Las facciones aindiadas casi escultóricas, podrían haber sido hermosas, si no estuvieran distorsionadas por la gordura y la expresión de blanco pedante. Renegado de su pasado y su origen, el general Vela olía a colonia cara usada con profusión y vestía impecable uniforme militar caqui -el color que usaban los altos oficiales-; el pelo rizado, producto de mezclas de razas, había sido trabajosamente domado por el aceite, la brillantina y un corte inclemente que lo fijaba contra su cabeza. Era de mediana estatura y el estómago protuberante daba testimonio de su afición por la abundante cocina.
Le indicó que se sentara, tomando asiento a su vez, al tiempo que las dos hermanas, enmudecidas ante la presencia del amo, le sonreían a ella cual si quisieran darle ánimos o pensaran compartir así el efecto apabullante de la figura del general.
– Vamos a ver esos planos -dijo el general, en el mismo tono alto de voz con que la saludara; una voz acostumbrada a dar órdenes.
Cuidando la fluidez de sus movimientos, Lavinia se levantó procurando ignorar la mirada socarrona y lasciva del hombre. Tomando los cilindros de cartón, sacó el juego de planos y los extendió sobre una mesa redonda que estaba a un lado de los sillones donde se sentaban los Vela.
– Creo que será mejor que los veamos aquí -dijo con aplomo.
– Sí, por supuesto -asintió el general, levantándose sin esfuerzo, seguido por las hermanas.
Fue extendiendo y explicando los distintos planos y diseños; el frente, los lados, el interior, los techos, el mobiliario, los ambientes. El general interrumpía constantemente con preguntas y comentarios, pero Lavinia, respondiéndole cortésmente, le pidió que revisara las inquietudes al final, puesto que muchas de ellas quedarían respondidas en el transcurso de la exposición.
– No me gusta ese método -dijo el general-, las preguntas se me pueden olvidar si las dejo para el final.
Y continuó haciéndolas. Eran irrelevantes, más para ponerla nerviosa que para satisfacer su curiosidad… tamaños, materiales, colores, la conveniencia de juntar en una sola habitación, el billar, la música y el bar porque se ocupaban al mismo tiempo… Sin embargo, parecía no tener demasiado interés por cambiar las disposiciones de la esposa. A pesar del tono cortante de las preguntas, no sugería sino mínimos cambios. Mantuvo la actitud socarrona y superior hasta que Lavinia desplegó el plano de la armería. Entonces su expresión cambió mostrando evidente interés.
Obviamente él no había previsto nada semejante a los detalles refinados que Lavinia, esmeradamente, había incorporado -las hermanas se miraron y sonrieron con satisfacción cómplice-. Notó la fascinación del hombre cuando ella explicó la idea fantasiosa de la pared movible en la armería. La pared estaría compuesta por tres paneles de madera, cada una con un alma de hierro, sostenida sobre pivotes giratorios individuales, montados en un riel metálico. Un mecanismo adosado a la pared permitiría fijarlos o liberarlos para que giraran. De un lado, los paneles mostrarían la colección de armas, fijadas con monturas sobre la superficie; del otro lado, los paneles formarían simplemente una pared de caoba con bellos jaspes. De esta forma, según lo deseara, el general podría, con sólo soltar el mecanismo que fijaba los paneles, darles vuelta y volver a fijarlos, para que las armas quedaran expuestas o simplemente se viera una pared de madera.
Por el área de rotación de los paneles que se requería para este truco, el general dispondría también de un espacio detrás de la pared, una suerte de "cámara secreta" que podría utilizar como almacén para guardar otras armas, los artefactos necesarios para limpiarlas…
– O lo que usted quiera -dijo por fin Lavinia. Se había quebrado la cabeza con las postales de la casa de Hearst, tratando de figurarse el funcionamiento de la "cámara secreta". No lo consultó ni siquiera con Julián. Era su carta para ganarse al general. Su as. Y estaba funcionando. Lo podía leer claramente en la expresión con que ahora él la miraba.
– Es usted muy inteligente, señorita -dijo Vela, bajando significativamente la voz- debo reconocer que es una idea excelente y novedosa… -y volviéndose a la esposa, añadió-. Por fin hiciste algo bueno.
Lavinia sonreía, despreciándolo desde la más recóndita esquina de su piel. Necesitaba hacerle algunas consultas -dijo- sobre las armas que irían en los estantes.
– Claro, claro -asintió él- ¿pero porque no se queda a almorzar con nosotros? Y así podemos continuar después del almuerzo…
Cuando salió de la casa del general Vela, el bochorno de las tres de la tarde pesaba sobre la ciudad en un aire denso de siestas y sonámbulos diurnos.
Los Vela la despidieron en la puerta, flanqueada por agentes de seguridad de claras guayaberas y anteojos oscuros, que la miraron cuando pasó a su lado, con expresión amistosa.
En cierto momento del almuerzo, el general Vela había hecho una referencia socarrona a la afiliación de su familia con el Partido Verde. "Nuestra arquitecta tiene sangre verde" -dijo-; "Es una tradición familiar -había respondido ella- yo no creo en la política; prefiero no meterme." El general afirmó su convicción de que hacía bien: en todo caso la política era "un asunto de hombres".
Los hombres del general la miraron con esa misma convicción.
Uno de ellos le abrió la puerta de su carro. Ella agradeció con sonrisa "femenina" y despidiéndose con un gesto de los Vela, que conversaban animadamente en la acera, aceleró alejándose.
En el camino sintió náuseas y un deseo perentorio de bañarse. Decidió pasar por su casa, antes de ir a la oficina donde Julián esperaba noticias. No había sido fácil atravesar el almuerzo suculento, la comida excesivamente grasosa y el general hablando a carrillos llenos.
No fue fácil escuchar sus explicaciones sobre las "propiedades combativas" de las diferentes armas que le mostró, orgulloso de los "volúmenes de fuego" y su capacidad mortífera.
Pero ella había cumplido. El general estaba encantado. Con ligeras modificaciones intrascendentes, aprobó el anteproyecto de los planos, ordenó que se procediera a realizar los definitivos y le encargó contratar, a criterio de ella porque "le inspiraba confianza", la firma de ingenieros que se encargarían de la construcción.
También había ofrecido suministrar los caminos para iniciar cuanto antes el movimiento de tierra. Quería que la casa estuviera terminada en diciembre a más tardar. Estaba dispuesto a pagar horarios extras.
Lavinia se detuvo en el semáforo, pasándose la mano por el estómago para dominar las náuseas. El general había sucumbido a la idea de la armería -a la que llamarían su "estudio privado"- aunque no depuso totalmente su aire socarrón; ni dejó de mirarla, ocasionalmente, con ojos de lascivia. Parte del juego, se dijo Lavinia. No se podía esperar de ese hombre otro tipo de comportamiento. Lo importante era que el truco de Hearst había funcionado. El millonario californiano no podía imaginarse el servicio brindado a un movimiento guerrillero latinoamericano, pensó. Era un punto para Patricia.
Durante el almuerzo, las hermanas Vela se habían sumido en un silencio casi total, interrumpiendo solamente para coincidir con el criterio del general o para dar instrucciones a la doméstica encargada de atender la mesa. Sólo sus miradas dijeron a Lavinia su felicidad y agradecimiento. A los hijos no llegó a conocerlos. Almorzaban ese día en la escuela.
Las manos regordetas, de dedos cortos y nudillos gruesos del general, flotaban en su memoria. Ella había tenido que hacer grandes esfuerzos durante la comida, para apartar los ojos que, cual si tuvieran una voluntad propia, se quedaban fijos en aquellos dedos deshuesando concienzudamente una generosa porción de pollo.
Apartó la visión para no sentir con más fuerza la náusea revolviéndole el estómago.
Lucrecia abrió la puerta con expresión rozagante. Últimamente andaba contenta, tarareando canciones mientras se movía de un lado al otro con la escoba y el lampazo. La radio en la cocina, a todo volumen, repartía música de la Sonora Matancera por la casa.
– ¡Qué milagro viene a esta hora! -dijo-. ¿Se siente bien? -añadió, mirándola preocupada. -Viene muy pálida.
– Sí, sí, no te preocupes -respondió, mientras casi corriendo, buscaba la habitación-, es sólo un poco de indigestión y calor lo que tengo. Necesito ducharme.
Tiró el bolso y los planos sobre la cama. Entró al baño, incapaz de contener más tiempo las arcadas del vómito.
Odiaba vomitar. El cuerpo se volvía un ente hostil, atenazándose al cuello. Pero ahora, mente y cuerpo actuaban concertados, rechazando con furia olores, sabores, manos regordetas, pulseras tintineantes, bromas, armas frías y relucientes, visiones, dientes triturando carne de pollo, campesinos, cárceles de lodo y heces, sótanos de torturas…
Las arcadas sucesivas se confundían con arcadas de sollozos y rabia. No quería llorar. No debía llorar. Más bien deseaba que esta rabia biliosa, amarga, no la abandonara. La necesitaba contra las dudas, contra los ojos temerosos de las hermanas Vela, contra ese mundo de mierda en el que había nacido.
Era la fuerza para quitarse el asco.
Se lavó la cara en el lavamano. Desde la puerta cerrada, oyó a Lucrecia:
– Niña Lavinia, niña Lavinia, ¿está bien? Ábrame. ¿Le ayudo? Con la toalla, secándose la cara, respirando hondo, aquietada, vacía, abrió la puerta.
– Ya pasó, Lucrecia -dijo-. Me cayó mal la comida, pero ya pasó. Me voy a recostar un ratito porque tengo que volver a la oficina. En un momento estaré bien.
Y se dejó caer en la cama. Cerró los ojos mientras Lucrecia salía a prepararle una limonada. Fue relajándose, dejando que el cuerpo se apaciguara, que la respiración retomara su ritmo pausado para levantarse e ir a ver a Julián, informarle de la aprobación de los planos; iniciar los pasos para poder concluir la construcción en diciembre, como el general quería.
– ¿Así que aprobó todo?
Julián, dando zancadas de extremo a extremo de la oficina, se frotaba las manos satisfecho.
– Yo sabía que lo ibas a convencer. ¿Te fijas? Tuve razón de encomendarte el diseño, ¿lo ves? -decía.
– Está dispuesto a pagar horarios extras para que le entreguemos la construcción en diciembre; pidió que empezáramos cuanto antes el movimiento de tierra… Por favor, Julián, no sigas caminando así que me tenés mareada. No sé por qué te pones tan excitado…
– Es que me parece casi increíble que aprobaran todas las barbaridades que les metimos… La sauna, el gimnasio, los baños estrambóticos, las cuatro salas… Nunca me había encontrado con un cliente más fácil…
– Y eso que no te dije mi gran invento… -sonrió Lavinia sentada lánguidamente en el sillón.
– ¿Cuál invento? -preguntó Julián, finalmente acomodado en la silla giratoria detrás del escritorio.
– Una armería de castillo medieval, un cuarto secreto y todo, que le diseñé… inspirada en las postales de Hearst que me pasaste.
– Pero si yo revisé los planos…
– Hace más de una semana -dijo Lavinia, mirándolo con picardía.
– Sí, porque sólo quedaban detalles menores…
– Pues hace como cinco días, la señora Vela llamó con esta idea de la armería… ¿Te acordás que había un espacio para ella, una especie de cuarto de costura con sala de estar?…
Julián asentía con la cabeza, intrigado cual si escuchara una historia detectivesca.
– Pues me dijo que lo cedía, que tenía esta idea de darle una sorpresa al marido… se le acababa de ocurrir viendo una revista…
"Al principio traté de disuadirla, pero insistió mucho, así que diseñé la armería… El general estaba encantado… -dijo, sin decir más detalles.
– Me imagino -dijo Julián, sonriendo a todo lo ancho.
– La armería figurará en los planos oficiales como su "estudio privado". El diseño real estará en un plano "secreto". El tono conspiratorio es parte del encanto. Lo sugerí para que le pareciera más atractivo. Vela parecía un mono a quien le acabaran de regalar un reloj. Pero este asunto es un secreto entre vos y yo nada más. No me falles.
– No te preocupes -dijo Julián, guiñando un ojo, divertido. Lavinia no quería que Felipe se enterara. No estaba segura de contar con su aprobación.
– Julián -dijo Lavinia, aprovechando su buen humor-. Vos sabes que yo nunca he supervisado un proyecto. Quisiera que me asignaras la supervisión de este. Creo merecerlo.
– No sé, no sé -respondió-. Lidiar con los ingenieros y los maestros de obras es difícil para uno… En el caso de una mujer, debe ser casi imposible.
– ¿Cómo podés estar seguro si no haces la prueba? -preguntó ella sin alterarse, manteniendo suave el tono de su voz.
– Porque conozco el medio -respondió.
– Pues te aseguro que al general le va a parecer bien. Quedó convencido de que soy "brillante". Poco le faltó para decirme que era como un hombre -dijo, satírica-. ¡"Nunca" ha visto una mujer tan inteligente!
– No lo dudo, pero el general no va a tener que recibir indicaciones tuyas.
– ¡Pero si yo diseñé la maldita casa! -dijo Lavinia, subiendo la voz- ¿por qué va a tener que ser otro arquitecto quien la supervise? ¡Es a mí a quien corresponde! Me parece injusto de otra manera, ¡sólo porque soy mujer! Las cosas tienen que ir cambiando en este país, como está pasando en todo el mundo. Es verdad que puede ser difícil, pero cuando se den cuenta que sé lo que estoy haciendo, ¡aprenderán a respetarme!
– No lo creo tan fácil -dijo Julián-. Lo que puedo hacer es nombrarte supervisor asistente.
– Pero… -dijo Lavinia, dispuesta a continuar con una filípica.
– Pero, cálmate -dijo Julián-. Y no seas idealista. Yo te puedo dejar casi todo el trabajo. Llegar sólo de vez en cuando, y eso es lo que importa, ¿no? Lo demás es teoría.
– Nada de teoría -dijo Lavinia-. Eso es machismo recalcitrante. ¡Crees que puedo hacer el trabajo, pero no te atreves a nombrarme porque soy mujer y los otros hombres se van a sentir incómodos! Soy tan capaz o más que cualquiera de los arquitectos que tenés aquí…
– ¿Incluyendo a Felipe?
– Incluyendo a Felipe -dijo Lavinia-. ¡Además yo sé que a Felipe no lo vas a poner a supervisar esta casa!
Se miraron desafiantes ambos, diciéndose lo que ambos sabían, sin pronunciar palabra.
– No me vas a convencer -dijo Julián, sin darse por aludido- así que no nos desgastemos, ni amarguemos el éxito obtenido. Si aceptas el arreglo que te propuse, llegamos a un acuerdo. Si no, tendré que buscar otro arquitecto.
Estuvo tentada de decirle que buscara otro arquitecto. Renunciar allí mismo, tirarle los planos a la cara, pero no podía. No tenía más salida que aceptar el arreglo. Eran terribles estas situaciones donde había que morderse el orgullo… ¡las cosas que era necesario hacer por la patria!
– Déjame pensarlo -dijo para calmarse el acaloramiento, levantándose para salir.
– Pensalo y me avisas -dijo Julián- mañana voy a convocar a la reunión con los ingenieros. Déjame los planos y no te pongas así. Vos sabés que yo confío en tu capacidad profesional. No es por vos. Es por los constructores…
Salió de la oficina de Julián con el disgusto escrito en la cara.
Era tan fácil, pensó, ¡echarles la culpa a los constructores!
El jueves vio a Sebastián. Lo llevó al camino de los espadillos entrada la noche. Hablaron de la visita de ella a la casa del general.
– Así que en diciembre la quiere inaugurar… -dijo Sebastián, mirando distraídamente la carretera.
– Sí -dijo Lavinia- y Julián está dispuesto a darle gusto. No pude lograr que me asignara la supervisión de la construcción, pero me nombró su asistente.
Continuaron en silencio un buen rato. Un acompañamiento de grillos afirmaba sólidamente la calma circundante. A esa hora había poco tráfico, sólo grandes camiones de carga de vez en cuando, obligaban aminorar la marcha.
– ¿Y cómo está Flor? -preguntó Lavinia.
– Muy bien, trabajando mucho, Flor es una excelente compañera.
– Me hace falta -dijo ella.
– Se hicieron buenas amigas ustedes… -dijo- a mí también me hace falta.
– Tenés razón -dijo Lavinia- pero es que ciertas cosas no me parecen tan secretas.
– Por cosas aparentemente irrelevantes se pueden delatar asuntos de más importancia.
– ¿Pero a quién se lo voy a decir?
– No es desconfianza. Pero nosotros nunca podemos descartar la posibilidad de que nos capturen. Y en las torturas pueden decirse cosas. Antes éramos inflexibles. Considerábamos traidor a quien diera cualquier información a la seguridad social del dictador. Ahora, a medida que los métodos de tortura son más crueles y refinados, sólo pedimos a los compañeros que resistan durante una semana para dar tiempo a que se movilicen los que pueden ser implicados… Después de una semana, se puede decir lo mínimo para evitar un mayor ensañamiento.
Lavinia sintió la piel estremecerse en un escalofrío. Trataba de no pensar en esa posibilidad.
– Debe ser horrible la tortura -dijo.
– Sí -dijo Sebastián- yo prefiero morir a que me agarren vivo esos hijos de puta…
– Cuando estaba almorzando en la casa del general, me quedaba viendo sus manos, pensando lo que haría con ellas…
– Últimamente ya no lo hace personalmente. Sólo dirige. Pero hay un compañero en la montaña, a quien él torturó personalmente. Lo enterró en un lugar a pleno sol durante una semana, dejándole sólo la cabeza fuera de la tierra. Vela llegaba con un balde de agua y se lo echaba en la cabeza. El compañero sólo podía beber el poquito de agua que se le derramaba sobre los labios. Es un milagro que esté vivo. Logró escapar en un traslado y lo tuvimos que mandar a la montaña porque estaba totalmente claustrofóbico… Tenés que trabajar duro -agregó después de un corto silencio- para ver qué información podés sacarle y tener la casa lista en diciembre…
– ¿No crees que sería mejor hacer que se le retrasara?… ese era mi plan, por eso pedí que me dejaran supervisarla…
– Lavinia -dijo Sebastián, muy serio- debes aprender que en este asunto, no te corresponde hacer los planes, sólo los planos -sonrió apenas-. Tus ideas son bienvenidas, pero tienen que ser aprobadas por los mandos.
"Estás acostumbrada a actuar sola en la vida y tenés que empezar a aprender a actuar en conjunto y a ser disciplinada. No quiero cortarte la iniciativa, pero en el Movimiento no podemos lanzarnos cada uno a hacer lo que se nos ocurra, aunque lo creamos positivo. Uno es parte de un engranaje y hay que pensar en las otras piezas. Por eso hay que consultar las cosas con los responsables que tienen un conocimiento más global de la situación… En cuanto a lo de retrasar la construcción, no se te ocurra. A nosotros nos interesa que el general te tenga gran confianza, así que tenés que ser muy eficiente en el trabajo y tenerle la casa lista para diciembre.
– Está bien -dijo Lavinia, sintiéndose mal, incómoda.
– Por cierto -dijo Sebastián-. Flor te habló de un entrenamiento militar, ¿verdad? -ella asintió con la cabeza-. Lo haremos este fin de semana.
"Felipe está encargado de llevarte al punto.
Llegaba ya al sitio donde debía quedarse Sebastián. Lavinia se detuvo con el motor en marcha. Un fuerte viento frío soplaba en la noche, moviendo el agudo perfil de los espadillos. Antes de salir, Sebastián se volvió hacia ella. En la penumbra, su rostro delgado y sereno lucía preocupado.
– Tenemos grandes planes para vos, Lavinia -dijo-. El Movimiento está entrando en una fase muy importante. Pero vos tenés que poner de tu parte. Ninguno de nosotros es perfecto. Esto es todo un aprendizaje, y sabemos que no es fácil. A todos nos toca. Nuestra obligación es ayudar a que te formes, enseñarte lo que hemos aprendido… Para eso tiene que haber humildad y confianza de tu parte; comprensión y firmeza de la nuestra… Nos vemos pronto…
Antes de que Lavinia pudiera responder, se alejó por el camino angosto caminando de prisa, recto y delgado en medio del ventarrón. El viento aullaba en la carretera a través de la ventanilla entrecerrada del automóvil. No sabía cómo calificar el peso desmadejándola en el asiento del conductor. Sebastián le inspiraba profundo respeto y su llamada de atención le incomodaba, le traía de nuevo la conciencia de lejos que se encontraba aún de llegar a ser como él, como Flor, incluso como Felipe.
Las distancias quizás eran insalvables. ¿Cuándo dejaba una de actuar como si el mundo le perteneciera? ¿Cuándo aprendería lo que ellos parecían saber desde siempre? ¡Cómo echaba de menos a Flor!
Últimamente sentía estar en rebeldía contra el mundo. No sólo por su incorporación al Movimiento, sino porque la conciencia más sólida de su propio ser, la enfrentaba a otras realidades más sutiles; discusiones con Felipe, con Julián, la mirada burlona de Adrián, el general, la llamada de atención de Sebastián… el mundo de los hombres…
"No confundas lo de Sebastián con eso" -se dijo débilmente.
Capítulo 18
EL JEEP DESTARTALADO atravesaba brioso el camino enfangado por la lluvia reciente. El conductor, un hombre de mediana edad, facciones agradables y bonachonas, "Toñito" lo llamaba Felipe, apretaba el timón que se movía ampliamente cual si no tuviera conexión con las ruedas del vehículo.
Habían salido en las primeras horas de la madrugada. Apenas empezaba a amanecer. Tomaron la carretera hacia el norte, desviándose en cierto lugar hacia el interior del valle franqueado por montañas.
El paisaje recobrado por la luz, se insinuaba pastel, rosas y verdes, húmedo y nuboso.
Felipe y ella viajaban en la parte delantera del jeep. En los asientos traseros, dos hombres y una mujer apenas si se dejaban sentir a través de retazos de una conversación de murmullos. Los habían recogido en diferentes puntos de la ciudad.
Lavinia callaba temerosa de decir algo indebido, algo que pudiera poner en peligro la "compartimentación". Era la primera vez que se relacionaba con otras personas del Movimiento y desconociendo las reglas del juego en esas situaciones, optaba por el silencio.
Felipe dormitaba. Sólo el chofer parecía relajado, viejo en el oficio quizás y, de vez en cuando, tarareaba tonadas de moda o viejas canciones de Agustín Lara.
El sol, al despejar la bruma, alumbraba extensiones plantadas de maíz y cebollas. Estaban en una zona campesina. Hasta aquí no llegaba ni la luz eléctrica. No se veían postes semejando cruces en el camino, ni gorriones sobre el tendido de los cables de alta tensión, como en la ciudad.
Olía a bien, a limpio, a vacas lejanas, a caballos.
– ¿Cuánto falta? -dijo Felipe, espabilándose después de un brusco movimiento del vehículo.
– Ya estamos cerca -contestó Toñito, y los dos retornaron a su silencio.
– Ya estamos cerca, pensó Lavinia. Esperaba no resultar deficiente en el "entrenamiento". Felipe le explicó sobre ejercicios, formaciones, arme y desarme, clases de tiro, "cosas que se aprendían en una escuela de fin de semana". Aunque nunca había sido muy destacada en los deportes o juegos atléticos y lo único en su haber eran clases de gimnasia rítmica, y ballet en la adolescencia, no pensaba que debía preocuparse demasiado por los ejercicios porque era buena caminante y tenía un cuerpo naturalmente firme. Le preocupaban las clases de tiro. Hasta el día del almuerzo con Vela, nunca tuvo un arma en la mano. Ante el general, apenas si había tocado el metal aduciendo el horror "femenino" a las armas de fuego -horror que, por demás, había sentido ese día ante aquellos mudos instrumentos de quien sabe cuántos asesinatos-. En una ocasión, su tía Inés, que conocía de escopetas porque, de niña, solía acompañar al abuelo en cacerías de venados, le mostró el mecanismo de un viejo revólver que guardaba en la gaveta de las cosas "sagradas", junto con misales, rosarios y cartas de novios de juventud. A ella le impresionó la delicada arquitectura interior, la aplicación de la física a la balística, los mecanismos cuidadosamente sincronizados. Fue la primera vez que miró de cerca uno de aquellos objetos a los que su madre tenía un horror fervoroso. "Prohibido tocar, prohibidísimo ni siquiera acercarse" decía cada vez que el padre sacaba un viejo revólver cuando escuchaba ruidos de ladrones.
Y ahora ella iba camino a "clases de tiro; arme y desarme". Aprendería a manejar armas de fuego. Quizás guardaría armas en su casa. No lograba imaginarse a sí misma disparando. ¿Qué se sentiría al apretar el gatillo?
¡Qué lejos estaban sus padres de sospechar estos rumbos de su vida! pensó. Desde el día del baile los visitó dos tardes como lejana conocida. Tomaron café y comieron galletas en la sala de la casa. De vez en cuando hablaban por teléfono. Sus padres indagaban sobre su vida social, pero no hacían muchas preguntas. Había quedado establecida entre ellos una distancia ancha desde cuyos extremos apenas si el afecto asomaba en gestos y palabras cifrados. Así lo había querido ella. Era mejor dejar sentado el distanciamiento cortés. No podía arriesgarse a las intimidades y visitas imprevistas de sus padres.
Piensa en los suyos. Aun cuando quiera obviarlos, las imágenes aparecen en los momentos más inesperados. En el peligro, la he sentido añorar el regazo de su madre y el de esa otra mujer, que aparece en sus recuerdos desleída por el tiempo. Pareciera que hay asuntos en su vida sin resolver. Carencias profundas. Caricias que le faltaron. La infancia cuelga de su fantasía como región de bruma y soledad y, a ratos, la atrapa en un confuso mundo de espíritus silentes y tiempo ido. Ella nunca se despidió. Sus padres no la bendijeron. No la vieron marchar en la distancia como mira un arquero la flecha lanzada lejos. No la han dejado libre.
Toñito codeó a Felipe.
– Llegamos -dijo, deteniendo el vehículo.
Estaban al fin del camino de tierra. Terminaba abruptamente en un cerco de finca. La vegetación alrededor era espesa. Tupidas extensiones sembradas de plátano se alzaban a ambos lados.
Felipe indicó a todos que bajaran. Descendieron en silencio mirando incomprensiblemente aquel lugar en medio de ninguna parte. No se veían más que plátanos. Indicó a Lavinia y los demás que lo esperaran cerca del alambrado mientras hablaba con el chofer.
El viejo jeep destartalado inició su retroceso por el camino levantando polvareda. "Toñito" alzó la mano en señal de adiós, cuando dio la vuelta, y enrumbó de regreso, alejándose.
– Vamos por aquí -dijo Felipe, indicando un lugar en la alambrada.
Tomaron turnos para levantar los alambres y pasarse debajo del cerco.
Caminaron por espacio de media hora aproximadamente, cerca unos de los otros, callados. Finalmente llegaron a un claro donde se alzaba una vieja casa hacienda.
Era ya pleno día, pero no se veían en la casa señales de actividad.
Diríase que la casa estaba abandonada y, sin embargo, los platanales…
Felipe se acercó y golpeó una de las puertas: tres golpes fuertes, seguidos por otros dos golpes rápidos.
Era la señal. La puerta se abrió y de la casa salieron dos hombres jóvenes, vestidos de blue jeans, descalzos y sin camisa.
Abrazaron sucesivamente a Felipe, mirando mientras lo hacían, al pequeño grupo que lo acompañaba.
– ¿Estos son los "alumnos"? -dijo el más alto de los dos, un muchacho bien parecido, de largas y delgadas extremidades, blanco y de pelo lacio castaño.
– Sí -dijo Felipe-, estos son y los presentó: "Inés", "Ramón", "Pedro" y "Clemencia".
El otro muchacho, grande y fuerte, los miró con un cierto dejo de broma en los ojos.
– ¿Vienen listos a cansarse? -preguntó, y todos sonrieron incómodos.
– Vamos a empezar de inmediato -dijo "René", el más alto de los dos.
Entraron a la casa hacienda donde les indicaron un lugar para dejar sus cosas. A excepción de varias hamacas colgadas en el interior, sólo vieron un improvisado fogón en la esquina y varios sacos.
El entrenamiento se inició en el patio. Lavinia no entendía aquel lugar.
¿Dónde estarían los campesinos, quién viviría allí?, pensaba, mientras René les mandaba numerarse e indicaba que, durante todo el tiempo que estuviesen allí, todos se llamarían por números.
A Lavinia le tocó el número seis, el último.
Felipe se encontraba sentado en el viejo y desvencijado corredor. Desde allí la observaba.
– Vamos a dividir las clases. Yo les daré elementos de formación cerrada y táctica militar; Felipe impartirá la clase de arme y desarme; Lorenzo hará la vigilancia diurna y en la noche vamos a turnarnos -decía René en tono profesional-. No quiero risas, ni conversación, hasta que hagamos un descanso. ¿Entendido?
– Entendido -dijeron los dos hombres y la mujer, mientras Lavinia movía la cabeza en sentido afirmativo, pensando que los otros parecían más duchos que ella.
Toda la mañana pasaron en aquel patio, aprendiendo las "voces de mando", los movimientos correspondientes: firmes, derecha, izquierda, media vuelta, marchen, numerarse de frente a retaguardia… "media vueeelta" gritaba René y todos giraban con los talones juntos…
No lograba comprender para qué podría servir el aprender aquello que más parecía destinado a soldados que guerrilleros, pero se aplicó cuidadosamente, sudando cuando empezaron los ejercicios físicos hasta que, misericordiosamente, René dio la voz de "descaaanseen".
Vio a Felipe hacer señas con la mano y separándose del grupo, lo siguió entre los platanales hasta un arroyuelo que corría cercano.
– Aquí te podés echar agua para refrescarte -le dijo, tirándole cariñosamente del pelo-, estás bien sucia.
– ¿Y los otros? -preguntó Lavinia- ¿por qué no vamos a llamarlos? Seguro que también quieren lavarse la cara, echarse agua.
– Ya vienen -dijo Felipe-, no te preocupes. René los va a traer. Sólo quería robarme un ratito con vos… Nunca hemos estado así, en el campo.
– ¿Y de quién es esta finca?
– La casa está abandonada, como te podés haber dado cuenta. Forma parte de la finca de unos colaboradores. Hicieron una casa-hacienda nueva y por aquí nadie viene porque los campesinos dicen que en la casa asustan. Sólo pasan por aquí cuando es absolutamente necesario, en tiempo de cosecha, pero acaban de cortar los cepos nuevos de los plátanos… Además, la mayoría colabora con nosotros. Es relativamente seguro este lugar. Me encanta verte sucia y sudada… -añadió.
Lavinia sonrió. El agua estaba fresca, fría casi. El arroyuelo corría entre altos cañizales, llevando pedruscos y lamiendo la vereda con su canto acuático. Mientras se frotaba los brazos sudados y la cara, se preguntó cómo operaría la mente de Felipe. Apenas ayer, parecía aún disentir calladamente con Sebastián sobre la conveniencia de su entrenamiento militar. A solas con ella, externó su discrepancia, insistiendo en que aún era muy "nueva" en el Movimiento y, además, ninguna de sus tareas demandaba una preparación de aquel tipo.
Ella, decidida a no dejarse provocar, lo había escuchado como quien oyera llover, consciente de que a pesar de sí mismo, Felipe tendría que acatar órdenes. Sin embargo, como siempre que lo veía retornar a esas actitudes, no había podido evitar el sabor triste de sus comentarios, como ahora no podía evitar asombrarse al verlo tan contento, como si nada hubiese sucedido entre ellos.
– Me he portado mal con vos -dijo él de pronto, intuyendo quizás sus pensamientos-. No sé porqué me pongo tan agresivo, no sé porqué me cuesta aceptar tu participación…
– De nada vale que te estés siempre arrepintiendo -respondió Lavinia, echándose agua en el pelo-. El arrepentimiento, a fuerza de repetirse, resulta aburrido -dijo el "aburrido", sonando las "erres". No tenía ganas de pelear. Prefirió sonreír comprensiva.
Escucharon el rumor de los demás acercándose. Venían riendo bajito, haciéndose bromas sobre el reumatismo, el dolor de huesos, los músculos tiesos… bromas tímidas, de desconocidos que se ven de pronto unidos en un naufragio o una aventura, a cuyo término la vida o la muerte esperan agazapadas.
"Clemencia", la número tres, cruzó con ella una mirada de entendimiento y afinidad de género. Era una mujer de piel aceitunada, pelo corto y facciones atractivas. Su cuerpo no era gordo, pero tenía constitución robusta y anchas caderas que movía con gracia al andar.
Ya Lavinia había notado cómo Lorenzo la miraba una y otra vez desde su puesto de vigilancia.
Juntos, bromeando sobre los fantasmas que esa noche llegarían a tocarles los pies, regresaron a la casa a calentar en un fuego de leño un magro almuerzo.
Eran curiosos los entendimientos que surgían entre personas desconocidas en esas circunstancias. No se podía intercambiar ninguna información personal, pero compartían el mismo sentido de la vida y la misma callada determinación. No se sentían, por esto, extraños unos de los otros. Al contrario, sentados en el viejo corredor de la casa, almorzando, diríase que se conocían de otros tiempos.
Lavinia con su atuendo de bluejeans, zapatos de tenis y camiseta, con el pelo en cola de caballo, sin maquillaje, sólo se veía diferente por los rasgos más finos de su cara, pero también René era blanco, pálido y delicado. En el comportamiento, se asemejaban todos.
La comida consistía en una tortilla con arroz y frijoles y un pocilio con café. Lorenzo, René y hasta Felipe, comían con gran habilidad, utilizando las manos sin miramientos. Lavinia procuraba disimular el desconcierto, las dificultades para comer ordenadamente el arroz y los frijoles, sin utensilios de comida, sólo con ayuda de la tortilla, sin poder evitar que se derramaran los granos púrpura y blancos. De reojo miró a los otros dos y se tranquilizó al ver que no sólo para ella resultaba inusual comer sin tenedor ni cuchillo.
– Es necesario que, de ahora en adelante, se preocupen por hacer más ejercicio -había dicho René-. Cualquiera de ustedes no aguanta una carrera de media hora, mucho menos una caminata por la montaña…
Después de almorzar, entraron a la casa y cerraron las puertas.
Por las ventanas, la luz de la tarde alumbraba el recinto de gruesas paredes con una luz pálida. Dentro de la casa de techo alto, hacía fresco. Lavinia conocía ese tipo de construcciones típicamente españolas. Las paredes gruesas aislaban del calor. El techo alto permitía que el bochorno se elevara sobre sus cabezas, dejando un espacio fresco habitable. En las casas coloniales de las ciudades, las viviendas cerradas sobre sí mismas, se abrían solamente hacia un interior de patio y corredores. La casa hacienda, concebida para la vida del campo obedecía a otra concepción de diseño: un interior solamente para el descanso y el corredor orientado hacia el campo donde se desarrollaba la actividad cotidiana y donde, en tiempos pasados, en elaboradas mecedoras de junco, se habrían balanceado las señoras y señores en las tardes contemplando las plantaciones.
Ahora el tiempo y el desuso eran evidentes en las paredes cascadas. Las telarañas, perdida su transparencia original, polvosas, se adherían a las paredes formando diseños en la decrepitud.
Felipe trasladó al centro de la estancia una bolsa marrón de lona. De allí fue sacando el modesto arsenal, un fusil M-16 de fabricación norteamericana y una pistola P38, 9mm. Era todo. Tomaba las armas suavemente cual si fueran piernas o brazos queridos: "este es un fusil M-16 automático", empezó a decir mientras lo mostraba, lo soplaba, sacudía suavemente el polvo. Explicó sus propiedades combativas, el alcance, otros datos técnicos y empezó lentamente a desarmarlo hablando constantemente, nombrando las diversas partes; disparador, gatillo, percutor, cañón.
Todos lo observaban en silencio colocar ordenadamente las piezas unas al lado de las otras, con respeto.
"Es como conocer la muerte", pensó Lavinia, mirando fijamente los delicados y complejos trozos de metal.
A pesar de todo, a pesar de comprender ahora la violencia de otra forma, para Lavinia seguía siendo insondable la noción del hombre construyendo aquellos artefactos para eliminar otros hombres; las grandes fábricas produciendo granadas, fusiles, tanques, cañones… todo para destruirse mutuamente. Desde remotos tiempos había sido así: el hombre despojándose, persiguiéndose, defendiéndose de otros hombres; y todo por el afán de dominación, el concepto de la propiedad, lo mío y lo tuyo… hasta que se incorporó a la naturalidad, a los sistemas, a la vida cotidiana: el más fuerte contra el más débil. Todavía en el siglo XX, las prácticas de los nómadas: arrebatarse el fuego por la fuerza. El estudio salvaje del hombre aún no superado, aparentemente insuperable. Y ellos allí aprendiendo a usar armas de fuego, sin más alternativa que tocarlas y conocerlas, saber manejarlas. Igual que lo sabían hacer los otros.
Sintió odio contra el Gran General, Vela, la riqueza, la dominación extranjera… todo lo que los obligaba a estar allí, en esa casa abandonada, tan jóvenes, arrodillados frente a los fusiles, quietos mirando a Felipe, oyéndolo explicar el volumen de fuego, la ráfaga, el tiro a tiro. Ella aguardaba el momento en que él indicaría los blancos para el disparo; el instante de oír la detonación del arma, el sonido seco y cóncavo.
– Ahora vamos a hacer triangulación y tiro en seco -dijo Felipe.
Y eso fue lo que hicieron. No dispararon ni un solo tiro. El "tiro en seco" era lo que se aprendía en las escuelas como ésta. Tiros, ráfagas hipotéticas. Papeles donde se anotaba el tiro que se disparaba con la imaginación. "Lo debí suponer", pensó Lavinia. El sonido de los disparos hubiese atraído atención. Pero era demasiado fantástico para imaginárselo.
Por la noche durmieron en hamacas acomodadas en los horcones de la casa, totalmente vestidos. En las casas de seguridad, en las escuelas, en la montaña, siempre se dormía vestido. A veces era permitido quitarse los zapatos.
Antes del sueño, Lavinia escuchó a Felipe hablando con Lorenzo y René.
René había estado en la montaña y hablaba de los lodazales, las coloradillas (unos insectos cuya picadura levantaba la piel en ardores constantes), el hambre de los guerrilleros. "Todo el tiempo pasábamos hablando de comidas de lo que íbamos a comer cuando bajáramos a la ciudad, cuando triunfáramos." Decía sentirse extraño fuera del monte. Ya le costaba acostumbrarse a caminar en la ciudad. No estaba hecho a las aceras después de tanto lodazal, de andar trepando cuestas como mono.
Se durmió escuchándolos. Soñó que estaba con un vestido de grandes flores blancas y amarillas en un lugar como una fortaleza. Tenía en la mano una pistola extraña que parecía un cañón en miniatura. Desde atrás, una mujer con trenzas le ordenaba disparar.
Se despertó cuando Lorenzo la sacudía suavemente.
– Compañera, compañera -repetía-, es su turno de la posta.
Se levantó y acompañó a Lorenzo en la oscuridad hacia una pequeña loma cerca de la casa entre los platanales. Hacia frío y la luna cuarto creciente apenas iluminaba las formas de los plátanos.
Lorenzo le entregó la pistola y le indicó que debía estar alerta a ruidos de pasos o formas humanas entre la maleza. Le enseñó cómo debía silbar en caso de que sospechara algún movimiento anormal.
No debía disparar a menos que estuviera absolutamente segura de algún problema serio. Si veía la silueta de un campesino, debía gritar "quién vive"; si respondía "Pascual", todo estaba bien. Ese era el santo y seña.
El muchacho se alejó. Al principio ella no experimentó miedo. Se sentía más bien importante, guerrillera casi. Sin embargo, a medida que el tiempo transcurría, todos los sonidos de la noche le empezaron a parecer hostiles y sospechosos. "¿Quién vive?" murmuraba de vez en cuando, sin obtener respuesta. Era el viento o los insectos, los animales del monte.
Tenía frío. Al poco tiempo le castañeteaban los dientes y los escalofríos le recorrían el cuerpo. Pensó en Flor para darse ánimos, en Lucrecia, en Sebastián. Recurría de vez en cuando al recuerdo del general Vela para que la rabia y la repulsión la sostuvieran.
Finalmente pensó en su tía Inés y más tarde rezó al Dios olvidado de su infancia para que no viniera nadie, para no tener que usar aquella pistola pesada cuyo teórico funcionamiento apenas acababa de aprender.
Sabía que Lorenzo también velaba en algún lugar cercano. Él, René y Felipe, turnándose, acompañaban a los novatos en la posta, pero no se veía nada. Debía conformarse con saber que estaba por alguna parte.
Dos horas después, llegó Lorenzo con el número "cuatro" a relevarla.
Regresó a la hamaca, aterida de frío, temblando. En el umbral de la casa encontró a Felipe saliendo a sustituir a Lorenzo. La abrazó en silencio, rápidamente, y le dijo que tomara su cobija para calentarse. Amanecía.
No supo porqué, mientras le retornaba el calor al cuerpo, le empezó a entrar risa. Empezó a sonreír sola por haber sobrevivido su primera posta y luego rió bajito pensándose allí, en la hamaca, convertida en otra persona; una mujer en medio del territorio nacional, en una finca perdida, abandonada a los fantasmas, y a ellos, soñadores, dispuestos a cambiar el estado de cosas, quisquillosos jóvenes quijotes con la lanza en ristre. O rió quizás de nervios, del miedo que sintió sentada entre las hojas grandes de las matas, el temor a las culebras, el ruido de las pocoyas levantando su vuelo nocturno y ahora sentir el calor invadiéndole reconfortante, el cansancio; la extraña sensación de fuerza, de ser invencible mientras afuera anduvieran despiertos los muchachos.
Al otro día, el ejercicio consistió en "tomarse" la vieja casa hacienda cual si se tratase de un cuartel en media montaña. Terminaron exhaustos hacia las cuatro de la tarde, después de largos arrastres, emboscadas, asaltos y retiradas.
Hacia las cinco y media apareció de nuevo Toñito por el camino en su jeep destartalado. Lo esperaron ocultos al otro lado de la alambrada. Se despidieron de René y Lorenzo y montaron de nuevo el jeep. Esta vez en el recorrido de regreso abundó la conversación, los comentarios sobre el desempeño de cada uno, las bromas sobre quién había sido el mejor estratega, la manera en que Lavinia se quedó pegada de las púas de la alambrada, dando tiempo al "enemigo" de capturarla.
Sólo al entrar en la ciudad, los comentarios se acallaron. De nuevo bajaron los ocupantes de los vehículos en esquinas diferentes.
Se despidieron (quizás ya nunca se verían) y finalmente, Toñito dejó a Lavinia y Felipe a pocas cuadras de distancia de la casa.
– Tuviste suerte -dijo Felipe, mientras caminaban por la acera-. Te tocó un entrenamiento tranquilo y en buenas condiciones. No creas que las cosas son siempre así. Hace un año la guardia nos detectó una escuela y murieron casi todos los compañeros. Sólo dos se salvaron.
– Sí, tuve suerte -asintió Lavinia, pensando que no había sido tan difícil, a pesar de la manera en que le dolía el cuerpo.
– Sebastián te cuida -dijo Felipe.
– ¿Vos crees? -dijo ella, enternecida, percatándose hasta entonces de la invisible presencia de Sebastián en la planificación del entrenamiento.
Después de un rato, dijo como para sí misma:
– Sebastián siempre dice que el Movimiento tiene grandes expectativas en mí. Pienso que lo dice para hacerme sentir bien, pero me preocupa defraudarlo. No sé qué tan útil podré ser.
– Depende de vos -dijo Felipe, mirándola serio cuando ya entraban y encendían las luces de la sala.
Capítulo 19
EL MES DE JULIO SE ACERCABA A SU FIN. Lavinia arrancó la hoja del calendario y revisó su agenda de trabajo para el día siguiente. Mercedes había anotado una reunión con Julián y los ingenieros a las once de la mañana y otra con las hermanas Vela a las cuatro de la tarde.
Anotó otras tareas que debía revisar en medio de las reuniones y dando una hojeada final a su escritorio, acomodó lápices y papeles y cerró con llave la gaveta.
Sara la esperaba a las cinco y media y eran ya las cinco.
Apagó las luces y salió de la oficina.
Caminó con paso rápido al estacionamiento y pronto doblaba la esquina para unirse al tráfico de la Avenida Central. Una nutrida fila de automóviles avanzaba despacio deteniéndose en los semáforos rojos.
Iba distraída, un poco cansada, pensando en la reunión con los ingenieros. La casa del general Vela debía estar lista a tiempo y ella debía garantizar el avance del trabajo de los constructores.
A través de la ventana, veía los conductores de otros vehículos, atentos, pendientes de adelantar o cruzar el semáforo en rojo.
De pronto, en un carro a cierta distancia de ella, vio a Flor. Le costó sólo segundos reconocerla con el pelo corto y teñido de castaño claro, casi rubio. Sintió un golpe de sangre inundarle el corazón. Flor, su amiga, allí, tan cerca de ella. Podía verla gesticulando, sonriendo al conductor del carro, un hombre de facciones imprecisas.
Pensó rápidamente qué hacer para llamar su atención; ¿tocar el claxon, adelantarlos? No. No podía hacer nada. Nada más que procurar ponerse al lado del carro, tratar de que Flor la viera. Pero era casi imposible. En los cuatro carriles ascendentes de la avenida, una línea de carros se interponía entre su vehículo y aquél. Para ponerse a la par, debía hacer maniobras ilegales posibles quizás en una carretera, pero azarosas en un tráfico tan nutrido.
El semáforo cambió a verde y el carro donde Flor, sin verla, seguía conversando, se adelantó avanzando más rápido por el carril izquierdo.
Trató de acelerar pero los automóviles delante de ella se movían lentamente. Al llegar al siguiente semáforo, los había perdido. Alcanzó a ver la parte trasera del automóvil rojo dar vuelta en una esquina.
La frustración le sacó un sonido sordo del pecho, un golpe de la mano contra el timón.
Había sido casi una visión: su amiga tan cercana y a la vez tan lejana, inaccesible. Sintió una pesada tristeza, la sensación de pérdida otra vez. Le sucedía con frecuencia. La mayor parte de sus afectos más cercanos se habían ausentado de su vida, tomando distancia. Aunque sólo la pérdida de su tía Inés fuera irremediable, recordar a Flor, su amiga española Natalia Jerome, le producía una punzante nostalgia.
La ausencia tenía efectos indelebles. Los rostros se desdibujaban en la borrosa sustancia de los recuerdos. A veces se preguntaba si aquellas personas habrían existido realmente. La nostalgia lograba cubrirlos de ropajes míticos y extraños. El tiempo tramposo ocultaba tras su neblina el pasado, lo rendía inexistente, lo asociaba en la mente a la imaginación o los sueños. El espacio que en una época ocupara Flor, se llenaba de otras imágenes, otras vivencias. Dejaban de compartir lo cotidiano, la materia prima de la vida. Era una pérdida, un hueco, un agujero negro tragándose la estrella-Flor, un mecanismo oscuro de la mente buscando proteger el corazón siempre fiel al dolor de la ausencia.
Nada podía evitar que la echara de menos. Palpaba su huella. En el recuerdo que al mismo tiempo la disolvía, existían las conversaciones, la empatía, la complicidad creada entre las dos. La única, especial complicidad de género y propósito; la que no sentía ni existía con Felipe, ni con Sara.
Verla, sentirla a escasos metros de ella sin poder gritarle, sin poder siquiera sentir la satisfacción de una sonrisa lejana, una mano alzada en señal de saludo, le hizo brotar la tristeza en un borbollón efervescente desde el fondo de agua de los ojos.
Era duro todo esto. Muy duro, pensó ¿Quién calculaba estas luchas, estas pequeñas, grandes, renuncias individuales al escribir la historia?
Se contaban los sufrimientos, las torturas, la muerte… ¿pero quién se ocupaba de contabilizar los desencuentros como parte de la batalla?
Aparcó el carro frente a la casa de Sara. Con Sara no era lo mismo. De Sara, su amiga de infancia, se separaba más cada día hasta el punto de pensar que estaban las dos en una torre de Babel invisible donde los idiomas se confundían.
Sara abrió la puerta. Estaba pálida.
– Pasa, pasa, Lavinia -dijo-, te tengo preparado un cafecito con galletas.
– Vos pareces necesitarlo más que yo -dijo Lavinia- ¿estás bien? Te veo pálida…
– He estado con muchas náuseas… -lo dijo con una expresión de incomodidad, mezclado contradictoriamente con un gesto de alegría.
Lavinia la miró interrogante.
– ¿No estarás embarazada? ¿Te vino la regla por fin?
– No. No me vino. Ni me va a venir. Esta mañana llevé el examen al laboratorio y, ¡estoy embarazada! -habló in crescendo, acumulando las palabras despacio hasta desembocar en el "estoy embarazada" jubiloso.
– ¡Qué alegre! -dijo Lavinia, genuinamente contenta, abrazándola- ¡te felicito!
– Va a nacer en febrero -dijo Sara, devolviéndole el abrazo y llevándola del brazo hacia la mesa donde estaba servido el café.
– ¿Y ya le dijiste a Adrián?
– ¡Ay! -dijo Sara suspirando y sonriendo tristona-. Adrián no tiene sentido alguno del romanticismo. Me ha estado diciendo que estoy embarazada desde hace días: "te falta la regla, estás embarazada. Es casi matemático", me repite. Lo llamé para avisarle del resultado del examen y lo único que dijo fue que ya lo sabía, que si no recordaba cómo él me lo había estado repitiendo varios días… Es verdad que uno se da cuenta, pero vos sabes, el examen es el gran acontecimiento, ya cuando ves el "positivo" en la hoja de papel…
No es lo mismo que intuirlo. Y yo, seguramente de tanto ver películas, me imaginaba una escena romántica, me imaginaba que vendría corriendo a la casa y me daría un abrazo especial, un ramo de flores… ¡qué se yo! Es una tontería, pero ese "ya lo sabía" me puso triste.
– Tenés razón -dijo Lavinia, haciendo una comparación mental rápida con lo que ella esperaría en una situación así, sorprendiéndose de no tener nada preconcebido. Retornó, sin saber por qué, a la imagen de Flor en el carro. ¿Tendrían ellas hijos alguna vez?
– Bueno, como dice una amiga mía, la verdad es que el embarazo es cosa de mujeres. El hombre no siente la misma emoción -dijo Sara, mientras vertía el café en las tazas blancas- ¿querés azúcar?
– No. No, gracias -contestó-. No sé qué decir sobre lo que sentirán los hombres. Para ellos, es algo misterioso que nos sucede a las mujeres. Ellos son nada más observadores del proceso una vez que se inició, y al mismo tiempo se saben parte de él… Posiblemente experimenten lejanía y cercanía a la vez. Debe ser extraño para ellos. Le deberías preguntar a Adrián.
– Le voy a preguntar, aunque no creo que diga mucho. Me dirá lo normal, que está feliz y todo lo demás son elucubraciones mías.
– Yo me siento rara de pensar que vas a tener un hijo… increíble cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Me acuerdo cuando hablábamos de todas estas cosas enclavadas en mi cuarto… -cerró los ojos y echó la cabeza para atrás en el sofá. Vio las dos niñas ávidas contemplando las láminas de un libro de la tía Inés que se titulaba El milagro de la vida.
– Sí -dijo Sara, en el mismo tono nostálgico- ya crecimos… ya pronto seremos viejas, tendremos nietos y nos parecerá mentira.
¿Tendría nietos? pensó Lavinia, ahogada por la nostalgia y la imposibilidad de visualizar su futuro con la seguridad de Sara. Quizás no tendría ni hijos.
Abrió los ojos y miró, como lo hacía tantas veces, la casa, el jardín y su amiga sentada lánguidamente, sorbiendo el café. Siempre le desconcertaba la sensación de pensar que esa podría haber sido ella, su vida. Era observar la bifurcación de los caminos, las opciones. Había escogido otra; una que cada vez la alejaba más de esas tardes frente a los tiestos de begonias y rosas, la loza blanca y fina de Sara en la mesa junto al verde patio interior, los nietos, la perspectiva de una vejez de trenzas blancas. Pero su opción la alejaba también de la indiferencia, de este tiempo aislado, protegido, irreal. Estaba segura que no habría sido feliz así, aunque le habría gustado pensar en hijos, en un mundo acogedor…
– ¿Y vos todavía no pensás casarte, tener hijos? -preguntó Sara.
– No. Todavía no -respondió.
– Siempre me estoy preocupando por vos. No sé por qué siempre temo que te enredes, que te dejes llevar por esos impulsos tuyos. Aunque siempre me decías "mística", pienso que de las dos, vos sos la más romántica e idealista. Tenés más dificultades para aceptar el mundo como es.
– El mundo no "es" de ninguna manera, Sara. Ese es el problema. Somos nosotros quienes lo hacemos de un modo u otro.
– No. No acepto eso. Nosotros no somos quienes decidimos. Es otra gente. Nosotros somos solamente montón, gentecita cualquiera… ¿Querés otra galleta? -dijo, extendiéndole el plato con las galletas de coco.
– Esa es una visión cómoda -dijo Lavinia, tomando la galleta y mirando al patio con expresión ausente. Frecuentemente entraba en discusiones así con Sara. Nunca sabía si valía la pena continuarlas. Generalmente extinguía la conversación, la apagaba a punto de desgano.
– ¿Pero qué se puede hacer? decime; aquí, por ejemplo, ¿qué podemos hacer?
– No sé, no sé -dijo Lavinia-, pero algo se podrá hacer…
– No querés aceptarlo, pero la realidad es que nada se puede hacer. Ya ves vos, con todo y tus ideas, te tienen diseñándole la casa del general ese…
– Sí, pues, y qué sabemos… a lo mejor convenzo al general de que deberían preocuparse más por la miseria de la gente… -y adoptó un tono de broma, de fin de conversación-. Vamos, Sara, hablemos de tu futuro niño. Nunca llegamos a ninguna parte con este tema.
Se quedó un rato más conversando con la amiga. El domingo estaban invitadas a un paseo en la hacienda de unos conocidos. Era el cumpleaños del anfitrión. La hacienda tenía piscina y el paseo prometía ser muy alegre. Se pusieron de acuerdo para irse juntas.
– ¿No vas a llevar a Felipe? -preguntó Sara.
– No. Ya sabes que a Felipe no le gustan las fiestas.
– Nunca he conocido un ser más antisocial que ese novio tuyo, dijo Sara- pero en fin, es mejor, así platicaremos más en confianza.
Al salir se encontró con Adrián de regreso de la oficina. Lo felicitó. Él aceptó las felicitaciones inhibido, con actitud de niño gracioso. Lavinia sonrió para sus adentros, confirmando su tesis de que si bien seguramente estaba feliz, no podía manejar muy bien su participación en el acontecimiento. No haber hecho ningún comentario cínico o socarrón, era la mejor prueba de su emoción. Sin embargo, Sara no podía percibirlo esperando, como esperaba, el abrazo jubiloso de las películas.
Le gustaba hacer el amor con música. Dejarse ir en la marea de besos con música de fondo, música suave como el cuerpo sinuoso que le surgía en la cama. Era extraordinario, pensaba, cómo el cuerpo podía ser tan dúctil y cambiante. En el día, soldadito de plomo caminando marcialmente entre las calles, de oficina en oficina, sentándose erecta en sillas duras e incómodas; por la noche, no bien la música, el tacto y los besos, abandonándose suave, liviana, distendiéndose en la imaginación del placer, sorbiendo el roce de otra piel, ronroneando.
No concebía que pudiera alguna vez perder la sensación de maravilla y asombro cada vez que los cuerpos desnudos se encontraban.
Siempre había un momento de tensa expectativa, de umbral y dicha, cuando el último vestigio de tela y ropa caía derrotado al lado de la cama y la piel lisa, rosada, transparente surgía entre las sábanas iluminando la noche con luz propia. Era siempre un instante primigenio, simbólico. Quedar desnuda, vulnerable, abiertos poros frente a otro ser humano también piel extendida. Eran entonces las miradas profundas el deseo y aquellas acciones previsibles y, sin embargo, nuevas en su antigüedad: la aproximación, el contacto, las manos descubriendo continentes, palmos de piel conocidos y vueltos a conocer cada vez. Le gustaba que Felipe entrara en el ritmo lento de un tiempo sin prisa. Había tenido que enseñarle a disfrutar el movimiento en cámara lenta de las caricias, el juego lánguido hasta llegar a la exasperación, hasta provocar el rompimiento de los diques de la paciencia y cambiar el tiempo de la provocación y el coqueteo por la pasión, los desatados jinetes de un apocalipsis de final feliz.
Sus cuerpos se entendían mucho mejor que ellos mismos, pensaba, mientras sentía el peso de Felipe acomodarse sobre sus piernas, agotado.
Desde el principio se descubrieron sibaritas del amor, desinhibidos y púberes en la cama. Les gustaba la exploración, el alpinismo, la pesca submarina, el universo de novas y meteoritos.
Eran Marco Polo de esencias y azafranes; sus cuerpos y todas sus funciones les eran naturales y gozosas.
– No dejas de sorprenderme -le decía él, tirándole cariñosamente del pelo en la mañana-, me has hecho adicto de este negocio, de esos quejiditos tuyos.
– Vos también -respondía ella.
La cama era su Conferencia de Naciones, el salón donde saldaban las disputas, la confluencia de sus separaciones. Para Lavinia era misterioso aquello de poderse comunicar tan profundamente a nivel de la epidermis cuando frecuentemente se confundían en el terreno de las palabras. No le parecía lógico, pero así funcionaba. En ese ámbito habían conquistado la igualdad y la justicia, la vulnerabilidad y la confianza; tenían el mismo poder el uno frente al otro.
"Es que hablar muchas veces enreda" decía Felipe y ella discutía que no. Es más, estaba convencida que no era así, hablando se entendían los seres humanos. Lo de los cuerpos era otra cosa, un impulso primario extremadamente poderoso pero que no saldaba las diferencias, aun cuando permitiera las reconciliaciones tiernas, las caricias de nuevo. Era más bien peligroso, argumentaba ella, pensar que los conflictos se resolvían así. Podían acumularse bajo la piel, irse agazapando entre los dientes, corroer ese territorio aparentemente neutral, agrietar la Conferencia de Naciones.
Era portentoso que aún no hubiese sucedido, teniendo en cuenta los frecuentes encontronazos. Tal vez se debía a que, en el fondo, cuando discutían, Lavinia separaba al Felipe que amaba del otro Felipe, el que ella consideraba no hablaba por sí mismo, sino como encarnación de un antiguo discurso lamentable: su niño malo que ella deseaba redimir, expulsar del otro Felipe que ella amaba.
Flor solía decirle que era demasiado optimista pensando poder liberar a su Felipe del otro Felipe; pero le concedía la esperanza.
La esperanza era quizás el mecanismo que le permitía conservar la música cuando hacían el amor, aunque quizás fuera solamente un mecanismo de defensa inventado por ella contra la desilusión y el pesimismo de pensar en la imposibilidad de un cambio… ¿Cómo creer tan fervientemente en la posibilidad de cambiar la sociedad y negarse a creer en el cambio de los hombres? "Es mucho más complejo" opinaba Flor, pero a ella no le satisfacían esas teorías. No negaba la complejidad del problema, ni era ilusa de pensar en soluciones fáciles. Le parecía que el meollo del asunto era un problema de método. ¿Cómo se provocaba el cambio? ¿Cómo actuaba la mujer frente al hombre, qué hacía para rescatar al "otro"?
Se abrazó a la espalda de Felipe dormido y dejándose invadir por el sueño se evadió de aquellas incertidumbres.
Capítulo 20
EL GENERAL VELA la había citado en su oficina. Diez minutos antes de la hora de la cita, dobló desviándose de la carretera, hacia el portón del complejo militar.
El guardián, con gesto autoritario, hizo sonar su silbato al tiempo que le indicaba que no podía pasar, alzando el brazo para conminarla a retornar a la vía de los automóviles.
Deteniéndose, sacó la cabeza por la ventana y gritó que el general Vela la esperaba.
El guardián -traje verde olivo, casco de combate- interrumpió sus ademanes y caminando despacio, cauteloso, se acercó al automóvil.
– ¿Cómo dice? -preguntó, mirándola desconfiado, recorriendo con sus ojos el interior del carro.
– Digo que tengo una cita con el general Vela. Me espera en cinco minutos.
– ¿Tiene identificación?
– Mi licencia.
– Démela.
Tomó su bolso. El guardia se retiró un poco, cual si temiera ver salir un arma. Sacó una licencia y se la dio.
– Espere aquí. No se mueva -y se retiró a la caseta de control.
Lavinia notó con satisfacción que no estaba nerviosa. Al contrario, segura de sí, animada por la superioridad de sus motivos, experimentaba la exaltación de penetrar en aquel sitio inexpugnable, en el recinto mismo del enemigo, cual un cóndor confiado de su vuelo que mira desde lo alto la pequeñez de los adversarios.
No podía ver nada del complejo militar. Estaba oculto de los pasantes por una muralla alta y sólida, interrumpida solamente por el portón negro y metálico ante el cual se encontraba.
Tamborileó impaciente sobre el volante con las puntas de los dedos. Si el guardia no regresaba pronto, se marcharía. Diría al general que no le había sido permitido el acceso, que debía dar instrucciones más precisas.
Sin duda el general se enfurecería contra sus subordinados, los sancionaría.
La próxima vez no la detendrían, la harían pasar rápidamente.
Había sido difícil al principio darse cuenta del poder de actuar con aplomo, con la seguridad de quien domina y merece respeto. Era más efectivo en todos los casos; cuando se era mujer, sobre todo. Así lo corroboró en las reuniones con los ingenieros y el general Vela. Si se caía en la gracia y la sonrisa, el tratamiento era sexista y sofisticadamente despectivo. En asuntos profesionales, Flor tenía razón: era necesario aprender de los hombres. Y los había estado observando hasta intuir el mecanismo.
Miró su reloj. Casi cinco minutos habían transcurrido. Decidió no esperar más de cinco minutos.
Segundos más tarde, el portón se abrió. Otro guardia, esta vez con barras de capitán, se aproximó.
– Señorita Alarcón -dijo acercándose a la ventana del automóvil-, si me permite voy a subir a su automóvil para acompañarla a la oficina del general Vela.
– ¿No es aquí?
– Sí, pero tendrá que conducir a través del complejo. Iré con usted para que no tenga ningún problema -y abriendo la puerta lateral, se introdujo a su lado.
El portón se abrió.
Detrás de la muralla, diversas edificaciones y barracas constituían una ciudadela, conectada por calles donde transitaban o estaban estacionados vehículos militares, soldados uniformados circulaban por las aceras.
Cruzaron otras dos barreras del tipo ferrocarril hasta llegar a un bloque de edificios de concreto. En menor escala, tenían la misma arquitectura pesada y monumental de las construcciones de la Roma moderna de Mussolini: paredes lisas y grises con volúmenes geométricos, rectangulares. Mentalmente, Lavinia almacenaba los detalles de las construcciones, el diseño de las calles. Prefirió conducir en silencio para no perder la concentración y retener las referencias del lugar.
– Es aquí -dijo el capitán, sin perder un momento su expresión de cadete-, aquí es el Estado Mayor. Puede estacionar allá.
Bajaron y después de cruzar un patio engramado, entraron al edificio central. Un gigantesco retrato del padre del Gran General, fundador de la dinastía, presidía el vestíbulo.
La secretaria de uniforme azul saludó con la cabeza al capitán. Subiendo por escaleras anchas de mármol, llegaron a otro vestíbulo más extenso al que desembocaban las puertas de varias oficinas, cada una custodiada por un guardián vestido con uniforme de gala. En el centro, la sala de espera de muebles de cuero, se deslucía por los adornos de flores plásticas en las mesas.
El despacho del general Vela exhibía la misma mezcla de detalles de mal gusto y sólida frialdad arquitectónica. El toque dominante era una fotografía, a colores en la pared, del Gran General sonriendo a todo lo ancho de los dientes. La foto tomada desde un ángulo inferior, pretendía dotar a aquel hombrecito requeneto de la carente majestuosidad. El resto del mobiliario procuraba ser moderno, vinil y cromo. Los ceniceros y los adornos de conchas y caracoles daban un toque kitsch al decorado. Sobre los archivos, la secretaria coleccionaba cajas de fósforos en una enorme copa de cristal.
Era una rubia artificial, delgada y nerviosa, edad mediana con pretensiones de adolescente. Sonriendo afectadamente, le pidió sentarse para "anunciarla". El cortés-capitán, aide de cámara del general, se retiró discretamente.
No había terminado de acomodarse, cuando sonó el timbre del intercomunicador. La secretaria lo levantó con un saltito que hizo pensar a Lavinia en una hot line, dijo "sí, general" con acento de pájaro enfermo y a continuación, moviéndose como muñeca de cuerda, abrió la puerta del despacho de Vela, indicándole que pasara.
– Buenos tardes, señorita Alarcón -decía el general, de pie detrás de su escritorio de madera sólida, rodeado por fotografías del Gran General abrazándolo, condecorándolo, pescando con él, en helicóptero, a caballo.
– Buenos tardes, general -respondió ella, acercándose para estrecharle la mano a través del escritorio.
– Siéntese, siéntese -le dijo, obsequioso- ¿quiere un café?
– Encantada -dijo, con su sonrisa más encantadora.
– Cada día más guapa -comentó el general, con lascivia.
– Gracias -dijo-. ¿Y qué me dice? ¿Qué hay de nuevo? ¿En qué puedo servirle?
– ¡Ah sí! -dijo el general, regresando de algún pensamiento morboso-. La mandé llamar porque estuve pensando anoche, revisando los planos en mi casa, que en la terraza frente a la sala, además de la pérgola, quisiera construir unas instalaciones para barbacoa…
– Pero ya tenemos unas al lado de la piscina…
– Sí, sí, lo sé, pero es que mire, lo de la piscina está bien para el verano; en el invierno, con la lluvia, necesito un lugar bajo techo para el asado. ¿Ya le expliqué, verdad, que es una de mis distracciones cuando llegan los amigos?
Lavinia sacó su libreta de notas e hizo algunas anotaciones, afirmando con la cabeza.
– ¿Quiere la instalación igual a la de la piscina?
– Pienso que debería ser un poco más pequeña, ¿no le parece?
– Bueno, de cualquier manera, tendremos que extender la pérgola.
– Esa es mi idea, pero quizás se puede hacer un poco más pequeña.
– Sí, un poco más pequeña sería mejor. -Lavinia anotaba preguntándose para sus adentros por qué la mandaría llamar el general Vela para algo que podría haberse arreglado perfectamente por teléfono.
– ¿Esto es todo? -preguntó.
– Sí, sí. Eso es todo, pero tómese su café tranquila. Apenas acaba de llegar. Cuénteme cómo va la casa…
Estaba segura que algo se tenía entre manos el general.
Empezó a pensar qué le diría, si mostraba pretensiones de enamorarla, para ser cortés, y al mismo tiempo, cortante.
Le explicó detalladamente los acuerdos con los ingenieros sobre el movimiento de tierra, los materiales, las instalaciones eléctricas y de aguas negras. No quería darle oportunidad para introducir otro tema de conversación.
– ¿Y cree que la casa estaría lista en diciembre, con seguridad? -preguntó el general.
– Haremos todo lo posible. Yo creo que sí… -dijo.
– Queremos dar una fiesta de inauguración que coincida con el fin de año, invitar a todas las amistades… a usted, por supuesto…
– Gracias, gracias -dijo Lavinia.
– ¿Le gusta bailar?
– No mucho -dijo Lavinia pensando, "aquí viene".
– ¡Qué lástima! Pensaba invitarla a una fiestecita que estamos organizando algunos oficiales… usted sabe, algo pequeño, para distraernos. Tenemos mucho trabajo y casi nunca nos divertimos. Me parece que usted también es el tipo de persona que trabaja mucho y se divierte poco, a pesar de ser tan joven. Es muy seria usted…
– ¡No, qué va! Son ideas suyas. Constantemente me invitan a fiestas y paseos…
– Pero casi no va -dijo el general, con conocimiento de causa.
– Sí, sí, claro que voy. Lo que pasa es que no voy a todas. Usted sabe que levantarse en la mañana no es fácil después de un desvelo.
Se empezaba a sentir incómoda. Sin entender el rumbo de las preguntas del general, intuía una curiosidad que no sabía si se debía a sus afanes de seductor o algo más peligroso.
– ¿Y no tiene novio?
– Bueno… podría decir que sí, prácticamente. Salgo con otro arquitecto, un compañero del trabajo -¿sabría de Felipe?, pensó Lavinia, sintiéndose cada vez más incómoda. Optó por decir la verdad. Consideró que era menos sospechoso que negarlo. Si la estaba investigando, ya sabría seguramente de su relación con Felipe.
– Ah… -dijo el general, con una expresión inocente- así que por eso no podría venir a nuestra fiestecita… ¡qué lástima! Es que les he estado contando a mis amigos lo eficiente que es. Usted me perdone, pero pocas veces se encuentra uno con mujeres que, además de lindas, son inteligentes y capaces… Quería que la conocieran.
– Gracias -dijo, tranquilizándose un poco.
– ¿Pero qué me dice? ¿Puede o no puede?
– ¿Cuándo es?
– El domingo próximo.
– Es que tengo un compromiso… un paseo -dijo Lavinia, agradeciendo que fuera cierto.
– Pero eso es en el día y esto es en la noche…
– Tiene razón, pero vamos a regresar tarde y usted sabe que de esas cosas uno regresa agotado. ¿Por qué no lo dejamos para otra ocasión?
– Bueno, si no hay más remedio… ¡en otra ocasión será! -dijo el general con una sonrisa forzada. Obviamente le molestaba no haber conseguido lo que quería.
Se puso de pie indicando que daba por terminada la entrevista.
– De todas maneras -y perdone mi insistencia- piénselo. Tal vez no esté tan cansada a su regreso… Si se decide, puede llamar aquí a la oficina. Yo daré instrucciones para enviar un vehículo a recogerla. Dígale a su novio que tiene una reunión de trabajo…
– Es usted un hombre insistente -dijo Lavinia, haciendo esfuerzos para no soltarle un "déjeme en paz".
– Siempre logro lo que me propongo -dijo el general, devolviéndole la sonrisa con expresión lasciva.
De nuevo el cadete-capitán, educado y cortés, la esperaba para llevarla a la salida del complejo militar.
En silencio, controlando la rabia, la sensación de haber sido manoseada, Lavinia salió de la oficina afirmándose sobre sus zapatos altos.
Le pareció notar una expresión de lástima en los ojos de la secretaria.
– Le hubieras dicho que no y punto -decía Felipe, caminando a zancadas en la oficina, furioso.
– Pues prácticamente eso fue lo que le dije -respondía Lavinia-. Vos sabes que no puedo decirle lo que pienso: ¡me tengo que hacer la estúpida! ¡No veo por qué te pones así!
– Es que ya veo por donde viene… ¡y faltan varios meses para terminar esa casa! Debes aclararle lo más pronto posible que no estás dispuesta a dejarte seducir.
– Felipe, por favor, cálmate. ¿Por qué no pensamos cómo enfrentar esto, sin que te alteres? ¿No te das cuenta que para mí es mucho peor que para vos? No te imaginas cómo me sentí viéndole esos ojos lujuriosos…
– ¿Te fijás? ¿Te fijás por qué no quería yo involucrarte en esta cuestión?
– No puedo creer lo que estás diciendo -dijo Lavinia, perdiendo la calma-, todos y vos el primero, estuvieron de acuerdo en que era importante lo de la casa de Vela. ¡Ahora no me vengas con que no debía haberme involucrado!
– ¡Invitándote a una "fiestecita"! ¡Son famosas esas "fiestecitas" de los oficiales! ¡Quién se habrá creído este hijo de puta que sos vos!
– Una mujer. Para él todas las mujeres son iguales… -y, bajando la voz, añadió- ¿qué crees vos que va a decir Sebastián? ¿Crees que piense que es conveniente que vaya?
– No. No vas a ir -lo dijo con una expresión colérica, dominante.
– Felipe, vos no sos mi responsable. Mi responsable es él. Cálmate-dijo Lavinia, tratando de razonar-. Acordare cuántas veces me has dicho que el Movimiento es primero y todo lo demás es secundario… Estás reaccionando como marido ofendido.
– Y vos estás muy tranquila… ¿No será que tenés ganas de ir?-dijo, acusador.
– Me voy -dijo Lavinia, levantándose-, no voy a permitir que te atrevas siquiera a insinuar que quiero ir a esa fiesta. Deberías aprender a controlarte…
Salió de la oficina de Felipe, dando un portazo, sin importarle las miradas de los dibujantes, las cabezas levantándose al mismo tiempo en las mesas de dibujo, siguiéndola hasta que cerró la puerta de su cubículo.
Pasó casi una semana sin verlo. Se cruzaban en la oficina sin decir palabra, sumidos en el absurdo de su propio silencio.
El domingo de la "fiestecita", Lavinia asistió al paseo previsto con Sara y Adrián. Regresó a su casa temiendo encontrarse con mensajes o automóviles esperándola, cortesía del general Vela. Pero no encontró nada más que la normalidad de sus plantas y libros; el silencio del entorno sin Felipe.
Lo extrañaba con rabia. No podía comprenderlo o quizás no quería comprender; la "comprensión" era un arma de doble filo. Ante la actitud de Felipe, le era difícil simplemente aplicar sus tesis sobre el "otro" Felipe, eximirlo de responsabilidad en nombre de una herencia ancestral. Él había sostenido su comportamiento a través de varios días, rehuyéndola en la oficina, ausentándose, reprochándole con su silencio, un supuesto deseo de su parte de asistir a la fiesta de Vela. Era ridículo, increíblemente absurdo y denigrante que hubiese pensado por un momento que ella podría tener algún interés personal en ir a la fiesta.
"Son celos, no te preocupes. Los celos son irracionales" -había dicho Sebastián.
Ella preguntó -temiendo la respuesta afirmativa- si la actitud de Felipe había influido en que se decidiera su no asistencia a la fiesta de Vela. Sebastián explicó que no. Al Movimiento no le interesaba someterla a una prueba tan difícil y desagradable. Pretendían, más bien, que su relación con el general se estableciera de forma totalmente profesional. No se había contemplado en ningún momento estimular los previsibles intentos de seducción del militar, aunque sabían que podían surgir. Por eso le recomendaron mantener una actitud de distancia.
Lo de Felipe no tenía nada que ver, le reiteró.
Ensimismada, Lavinia abrió las ventanas para ventilar la casa y refrescar el calor de domingo. El silencio y placidez del patio contrastaban con su agitación interna.
Lo peor era saber que éste no sería el fin de la relación, tener la íntima certeza de que aceptaría las excusas de Felipe cuando éstas se produjeran. Pensaba que Felipe apostaba a la distancia para obtener, cuando decidiera excusarse, una claudicación más segura. La idea la irritaba, pero la enfurecía aún más constatar que esperaba que fuera esto y no algo más ominoso y oscuro lo que retrasaba sus disculpas.
– ¿Qué podré hacer? -dijo en voz alta, mirando al naranjo, hablándole como solía hacerlo a menudo.
Le pareció escuchar a su tía Inés, ver sus ojos profundos y color de chocolate claro, diciéndole, "Debes aprender a ser buena compañía para vos misma". Recordó su conversación con Mercedes en la oficina; los comentarios hechos a Sara.
Era tan difícil ser coherente, actuar consecuentemente cuando se amaba…
"¿No vas a llamarle la atención?" había preguntado a Sebastián, refiriéndose a la necesidad de que el Movimiento cuidara también estas actitudes poco "revolucionarias" de sus miembros.
Sebastián había sonreído con tristeza, diciendo: "La revolución la hacen seres humanos, Lavinia, no superhombres. El hombre del futuro es sólo un sueño todavía".
Y la mujer también, seguramente, añadió ella para sus adentros.
Pobre Lavinia, mirándome, ensimismada en el amor. No ha notado siquiera la floración de los azahares, el aroma que exhalan mis flores blancas.
Se ha movido por la casa como esas personas que andan cuando sueñan; distraída y triste.
Su tristeza me ha penetrado derramándose por todas las ramas. ¡Contagiosa la nostalgia! Muchas veces pienso en la soledad. Estamos tan solos los seres humanos. En la vida y en la muerte. Aprisionados en nuestras propias confusiones, temerosos de mostrar lo delgado de la piel, lo absorbente y delicado de la sangre.
El amor es sólo una imperfecta aproximación a la cercanía. Yo no podía acompañar a Yarince en su desilusión; cada vez que perdíamos una batalla y el aislamiento a que nos sometían se ahondaba; cada vez que dominaban otra más de nuestras ciudades, otra de nuestras tribus. Era terrible volver por las noches a lugares donde antes pipiles o chorotegas nos alimentaban y verlos vestidos con trapos largos como los españoles, disfrazados de blancos, inclinados en actitudes de servidumbre. Pocos se atrevían a responder a nuestros mensajes cifrados -imitación de pocoyas o guises-. En ciertos poblados, ya nadie respondía. Si acaso oíamos tan sólo en la noche, algún lamento indicándonos que no podían ayudarnos, que nada podían hacer.
Volvíamos de esas tristezas a sentarnos lejos los unos de los otros, abandonándonos a nuestros pensamientos sombríos. Nada podíamos decirnos. Nada podía consolarnos. Sabíamos para ese entonces que luchábamos sin esperanza. Tarde o temprano, moriríamos, nos derrotarían; pero sabíamos también que, hasta ese día, no teníamos más opción que continuar.
Éramos jóvenes. No queríamos morir pero tampoco podíamos aceptar la esclavitud como salvación de la muerte. En los montes, moriríamos como guerreros, los dioses nos acogerían con honores y pompa. En cambio, si en la desesperación de conservar la vida, nos entregábamos, los perros o el fuego darían cuenta de nuestros cuerpos y no podríamos siquiera aspirar a la muerte florida.
Para defendernos de la derrota y la desesperación, nos reuníamos alrededor del fuego en las noches a contar sueños. Pero la nostalgia nos enfermaba.
Frecuentemente enmudecíamos y en la soledad, cada uno luchaba contra el miedo y la tristeza a su propia manera. No teníamos fuerzas para enfrentar más fantasmas que los imprescindibles. Nos fuimos quedando solos.
A mediodía, en el terreno del general Vela, los tractores y bulldozers se desplazaban moviendo y apisonando la tierra. Un polvillo fino color terracota soplaba cubriendo de tonalidades rojizas la ropa de los obreros. La compañía de ingenieros había instalado luminarias toscas y potentes para el trabajo nocturno, requerido por el plazo de entrega de la casa.
Lavinia bajó del automóvil y se dirigió al cobertizo donde se encontraba el maestro de obras, con el ingeniero jefe.
Notó los ojos de los trabajadores, alzados solapadamente en su dirección.
En el cobertizo, había una mesa de madera tosca en el centro, varias sillas y otra mesita donde estaba conectada una cafetera. Dos hombres, uno joven y otro frisando en los cincuenta años, tomaban café.
– Buenos días -dijo, y dirigiéndose al mayor, preguntó-. ¿Usted es don Romano?
– Sí, soy yo. ¿Qué deseaba? -dijo el hombre en camiseta y pantalones de dril, con un lápiz colocado en la oreja.
– Soy Lavinia-dijo, extendiendo la mano para saludarlo-, la arquitecta asistente de supervisión del proyecto.
– ¿Ah sí? -dijo Romano, mirándola curioso. Tenía un rostro bonachón, de mejillas redondas y ojos claros, grandes cejas tupidas donde sobresalían algunas canas.
– Sí -dijo Lavinia-, veo que ya están avanzando con el movimiento de tierra…
– Esta semana lo terminamos -dijo don Romano-. Le presento al ingeniero asistente, el señor Rizo.
– Así que usted y yo nos vamos a estar viendo aquí -dijo Lavinia, para provocar la complicidad del "asistente" del ingeniero.
– Así parece ser -dijo el ingeniero asistente, un hombre joven que Lavinia calculó podía tener su misma edad, delgado y tímido.
Actuaba con soltura para no delatar sus sentidos alertas al rechazo de los "hombres" de la construcción, tan anunciado por Julián.
Pidió a don Romano que le explicara los pasos que seguían para el movimiento de tierra, señalándole la importancia de medir cuidadosamente la altura de los diferentes niveles sobre los que se levantarían las bases de la casa, como una manera de asentar su autoridad y el dominio que ejercía sobre el concepto arquitectónico.
Don Romano habló con calma, respondiendo sus preguntas e inquietudes. Notó que la miraba detenidamente, casi con curiosidad, pero no sintió animadversación o rechazo de parte de ninguno de los dos.
El ingeniero asistente era callado. Mantenía los ojos fijos en los planos, asintiendo con movimientos de cabeza a la conversación de Lavinia y don Romano.
"Qué suerte la mía que me tocó un tímido", pensó ella. Caminaron luego por el sitio de la construcción y, finalmente, Lavinia se despidió.
Don Romano la acompañó hasta el vehículo.
– ¿Regresará mañana? -preguntó.
– Sí -dijo Lavinia-, me va a estar viendo todos los días -añadió con una sonrisa.
– Yo tuve una hija que quería ser arquitecta, ¿sabe? -dijo don Romano-. Pero en vez de eso, se casó y se murió de parto… En realidad, yo nunca pensé que era correcto que estudiara eso, pero cuando la veo a usted…
No supo muy bien qué decir: el viejo la enterneció. Le dio varias palmaditas en el hombro, un "bueno, así es la vida" y partió en su automóvil. La confidencia tan espontánea y sorpresiva de don Romano, la trajo de regreso a la nostalgia. Se pasaba el día distrayéndose para evitar pensar en Felipe, pero cosas como ésta le recordaban que andaba la piel tierna.
De regreso a la oficina, encontró sobre su escritorio una escueta nota de Felipe. "Pasa por mi oficina cuando llegues." El corazón le hizo un viaje de ascensor en el cuerpo. Decidió esperar un rato. No le parecía digno salir corriendo a la primera señal. Llamó a Mercedes, pidió un café y preguntó si había recibido llamadas telefónicas en su ausencia.
– Mire en su escritorio -dijo Mercedes, pícara, saliendo a traer el café. Regresó casi de inmediato y mientras lo ponía sobre la mesa, tomándose su tiempo para arreglar primorosamente una servilleta, le dijo:
– ¿Vio la nota que le dejó Felipe?
– Sí -dijo, disimulando su malestar por la curiosidad de Mercedes. Era prácticamente imposible ocultarle nada de lo que sucedía en la oficina. Tenía métodos misteriosos para enterarse de todo. En este caso, obviamente y sin ningún misterio, había revisado la superficie del escritorio.
– Deberías quitarte esa mala costumbre de andar mirando lo que hay en los escritorios -añadió.
– Si es que sólo vine a dejar una correspondencia -dijo Mercedes, haciéndose la inocente- y la vi. No la dejó doblada ni nada. Yo no ando registrando, si es eso lo que quiere decir…
Con la mano, Lavinia indicó que no estaba dispuesta a iniciar una discusión con Mercedes. Moviendo las caderas y con aire de ofendida, ésta salió de la oficina.
"Pobrecita", pensó sintiéndose mal de haberla tratado con dureza, pero todos tenían la misma queja de Mercedes. Su curiosidad no tenía límites. Ser Celestina o andar ocupándose de la vida amorosa de los demás, era quizás su manera de compensar los infortunios de su romance. Había reiniciado su relación con Manuel. Esta vez, sin embargo, con una aparente y evidente dosis de amargura, casi como cediendo a un destino oscuro e inevitable.
No pudo evitar un aleteo en el estómago cuando pensó que, guardando las distancias, ella estaba a punto de reiniciar su relación con Felipe, a pesar de todo.
Se acomodó en la silla y encendió un cigarrillo. El rumor del aire acondicionado se escuchaba alto en la quietud de la tarde. Era la hora de la modorra. A pesar del fresco clima artificial, el vaho del calor se podía ver por las ventanas elevándose como un velo blanco difuminando el paisaje.
No se engañaba sobre la inminencia de su claudicación, pero debía ingeniárselas para dejar algunas cosas sentadas con Felipe. No estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad de hacerle ver lo absurdo y poco respetuoso de su actitud. No le daría la victoria de una reconciliación fácil.
Estaba ensayando su discurso, cuando Felipe apareció por la puerta, sobresaltándola.
– Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña -dijo y se sentó, encendiendo un cigarrillo.
"Viene en plan de simpático seductor" anotó Lavinia, tratando de recuperar la compostura, reclinándose de nuevo en su silla sin decir nada, reiterando su decisión de no facilitarle las disculpas.
– Como te podés haber dado cuenta -dijo Felipe- pedir disculpas no es mi especialidad…
Lavinia sostuvo su mirada.
– Pero no fue nada tan serio -dijo él-, no te pongas así…
– Y si no fue tan serio, según vos -dijo Lavinia- ¿por qué te llevó tanto tiempo venir a disculparte…?
– Porque, como te dije, soy muy malo para pedir disculpas… sobre todo cuando se trata de estupideces tan obvias. ¿Cómo no me iba a incomodar disculparme por ser estúpido? Tenés que reconocer que es difícil aceptar el propio demonio…
– ¿Y crees que yo tengo que aceptarlo?
– No, claro que no. Pero, como vos misma decís, hay que apelar a la comprensión. Después de todo, son cosas que funcionan dentro de uno casi involuntariamente… La desconfianza, la inseguridad…
"Machismo”, a fin de cuentas.
– Lo peor es tener que oírte usando mis propias palabras para salvar tu responsabilidad. ¡Sos incorregible! ¡Sos el maestro del arrepentimiento!
– Es que vos querés resultados mágicos. Crees que con sólo conversar sobre estos problemas y reconocerlos, todo debería cambiar. No es tan fácil. Uno tiene reacciones casi primitivas ante determinadas cosas. Aquel día, por ejemplo, ¿pensás que no me di cuenta de estar actuando como estúpido, de que era injusto lo que dije…? Pero no pude evitarlo. Me salió de la boca antes de que la voluntad se impusiera. Y vos me tiraste el portazo. No me diste tiempo de enmendar en el momento. Lo convertiste en un asunto grave, de pedir disculpas especiales como estoy haciendo ahora. Y es incómodo, difícil vencer el orgullo… Pero ya ves que te estoy pidiendo disculpas…
– Yo no me puedo pasar la vida disculpándote porque "no sos responsable" de esos impulsos "primitivos". Retiro lo dicho por mí misma. Dejo de ser comprensiva. A punto de comprensión, ¡resulta que tendré que acabar justificando todas tus acciones!
– No me estoy justificando. Te estoy diciendo que reconozco que actué como un estúpido. ¿Qué más querés que te diga?
– No sé por qué tengo la sensación de que sólo me falta la sotana para ser cura en confesionario y mandarte a rezar cinco rosarios como penitencia.
– Los rezo, Lavinia. Si vos me lo pedís, los rezo -dijo Felipe, arrodillándose al lado de su silla en actitud penitente.
Ella no pudo evitar la sonrisa, ni el abrazo, ni la reconciliación desabrochada por el humor. Él sabía el mecanismo. Ella le permitía usarlo. No existían remedios mágicos contra la necesidad de su piel. Mucho menos en esas circunstancias donde el universo entero parecía pender de filamentos delicados y cada día vivido era un día ganado a la posibilidad constante de la separación o la muerte.
– Que conste que es el último "impulso primitivo" que "comprendo" -dijo Lavinia antes de que Felipe saliera por la puerta.
Capítulo 21
SIEMPRE CORRIENDO. No para usted -decía Lucrecia, recogiendo la ropa sucia del canasto en el baño.
Lavinia se arreglaba rápidamente para regresar al trabajo. Su único logro con Lucrecia era que ahora le dijera "Lavinia" en vez de "niña Lavinia" y que, de vez en cuando, le hiciera confidencias sobre el nuevo amor que la mantenía cantando mientras hacía los oficios domésticos: era un electricista, un hombre de cincuenta años que venía ya de regreso de las correrías juveniles, y le había ofrecido matrimonio y una casita. La boda se realizaría al mes siguiente.
Lavinia sería la madrina. "Porque usted es mi amiga" afirmaba Lucrecia. Y Lavinia ya se había resignado a esta "amistad". Le había sido imposible romper el patrón de relación tradicional de servidumbre.
Quizás en otra época, en otro tipo de sociedad, en el futuro, las cosas cambiarían para ambas. Quizás entonces la aceptaría como igual, pensaba Lavinia.
Terminó de pasarse la pintura de labios, recomendó a Lucrecia que comprara pan en la pulpería cercana y salió de nuevo al trabajo.
Efectivamente, en los últimos meses, desde que se iniciara la construcción de la casa del general Vela, andaba con el tiempo desordenado. Tenía tantas cosas que hacer que las veinticuatro horas del día se le hacían insuficientes. Parecía que todo a su alrededor se hubiese puesto de acuerdo para acelerar el ritmo al unísono. No sólo tenía que lidiar con Julián, los ingenieros, los proveedores de materiales, los carpinteros y decoradores de interiores, frenéticos con el plazo impuesto por Vela, sino que el Movimiento también parecía haber entrado en un activismo enardecido. De pronto habían aparecido caras nuevas, hombres y mujeres silenciosos y risueños, que le tocaba trasladar, en madrugadas y atardeceres, al camino de los espadilles.
Sebastián la mandaba a buscar cosas extrañas: por ejemplo, quince relojes, que funcionaran a la perfección, sincrónicos; vestidos de fiesta, cantimploras para agua.
Felipe, ocupado en quién sabe que actividades inusuales, se ausentaba los fines de semana, regresando agotado los domingos por la noche.
Ella sospechaba que asistía a entrenamientos militares porque volvía con las uñas y el pelo sucios de tierra y traía, en una bolsa, mudas de ropa enfangadas que desesperaban a Lucrecia.
Así, en un crescendo de acontecimientos, pasaban los meses. El verano se anunciaba ya en los vientos de noviembre. La lluvia, desde octubre, había cedido lugar a los días claros, permitiéndoles avanzar rápidamente en la construcción de la casa de Vela.
El general seguía insistiendo en invitarla a "fiestecitas", pero ya Lavinia había dejado claramente establecido que la relación debía mantenerse en el terreno profesional. Bajo los consejos de Sebastián, le advirtió -de la forma más cordial y diplomática- que, o la aceptaba profesionalmente o pediría que otro arquitecto asumiera su responsabilidad. Fue un momento tenso e incómodo, pero finalmente Vela pareció ceder y bajó el ritmo de sus asedios que ahora se mantenían a un nivel más manejable.
Sentada ya en su escritorio, revisando los contratos con los proveedores de cortinas y alfombras, repasó de nuevo en su mente la tarea que debía realizar esa noche, el enfoque que tendría que utilizar para convencer a Adrián de que prestara su colaboración al Movimiento.
Había casi olvidado que, en una época (¡le parecía ahora tan lejana!), Adrián hablaba a menudo del Movimiento, nombrándolo con respeto y una callada admiración. Fue él quien le dio las primeras explicaciones sobre sus objetivos en los días del juicio al alcaide de la prisión La Concordia, cuando ella los llamaba "suicidas heroicos”.
Sebastián se lo recordó.
"Hubo varios intentos de acercársele en la universidad", le dijo, "pero no se llevaron a cabo más que de manera muy preliminar. Después, terminó los estudios y le perdimos la pista."
En la vertiginosidad de los sucesos que la condujeron a involucrarse, Lavinia simplemente había apartado los comentarios de Adrián. Era curioso su olvido, pensaba, sobre todo ahora que podía recordar conversaciones donde Adrián hablaba de anécdotas escuchadas en las universidades sobre "los muchachos". Seguramente ella estaba tan ajena a aquello, en ese entonces, que ni siquiera le oía con suficiente atención.
El día que mencionó el nombre de Adrián a Sebastián, a propósito de un comentario sobre la preñez de su amiga Sara, éste le preguntó el apellido y, cuando Lavinia dijo "Linares" Sebastián musitó "¿ah, sí? " para sus adentros.
La semana recién pasada, Sebastián la había interrogado sobre lo que Adrián hacía, cómo vivía, qué pensaba. Trató de ser justa en su juicio. Sobre sus inclinaciones políticas, anotó los comentarios positivos que él solía hacer sobre el Movimiento, aun cuando, en la práctica, se mostrase tan apegado a mantenerse al margen, a guardar el statu quo. "Es como Julián, anotó Lavinia, no tiene esperanza." Dijo que, tanto con Sara como con él, evitaba conversar sobre temas que los introdujeran en el campo de la política. Después de todo, ellos eran su vínculo con el mundo social. Habría sido difícil guardar la congruencia entre la personalidad de socialité y la manifestación de su nueva conciencia que afloraría sin duda en el apasionamiento de las discusiones. Adrián se preocupaba por lo que consideraba su "inestabilidad".
Su preocupación era comprensible, aceptó Lavinia. La había visto pasar de una aparente rebelión, cuando abandonó la casa paterna, los clubes y demás, al retorno al círculo social de fiestas y compromisos, donde acudían, por lo general, juntos. El cambio no dejaba de intrigarle. No lo convencía.
Para su sorpresa, Sebastián le indicó que debía plantearle a Adrián la posibilidad de colaborar con el Movimiento, "sin muchos rodeos". "El sabe de lo que se trata", le dijo, mientras le refería lo de la universidad.
No tenía claro qué significaba decírselo "sin muchos rodeos", pensó Lavinia, mientras ordenaba papeles sobre el escritorio. Imaginaba el asombro de Adrián cuando lo abordara ella, la "inestable", y esto le producía un íntimo sentimiento de satisfacción. Sin embargo, le preocupaba la forma en que podría reaccionar. Adrián tenía el extraño poder de hacerla sentir insegura, mal consigo misma. Nunca había podido enfrentar airosa su ironía y cinismo. Temía oírlo burlarse de que el Movimiento reclutara gente como ella; o comentarios sarcásticos en esa línea, tocándole sus inseguridades, la delicada línea quebradiza de esa identidad naciendo en ella, que aún reconocía difusa. A pesar de la aceptación que el Movimiento le brindaba, no dejaba de sentir su clase como un fardo pesado del que hubiera querido liberarse de una vez por todas. Le parecía una culpa sin perdón; una frontera que quizás sólo la muerte heroica podría desvanecer totalmente.
En las fiestas y reuniones sociales a las que había asistido, obedientemente, en los últimos meses, encontró más que justificadas razones para la existencia de esa frontera. Era detestable, le encolerizaba, el comportamiento prepotente y paternalista de la sociedad de los adinerados y poderosos, indiferentes a la diaria injusticia que los rodeaba, mientras vivían despreocupadamente sus privilegios. Con frecuencia, ella sentía odiarlos quizás hasta más que sus propios compañeros, precisamente por conocerlos tan íntimamente, por adivinar sus motivaciones cual si estuvieran deletreadas claramente. No se le escapaba nada, y aun en los que pretendían honestidad y preocupación por las circunstancias que los rodeaban, podía leer el dejo de lástima y desprecio por los que no pertenecían a esos círculos del esplendor.
Lo terrible era no poder separarse totalmente de eso, de los años en que para ella, las cosas también fueron "naturalmente" así; tener que aceptar la carga de una identidad contaminada. Temía ver emerger, para su espanto, el legado de sus antepasados "ilustres" y encontrarse con actitudes detestables dentro de sí.
Envuelta en estos pensamientos que inevitablemente la deprimían, se ocupó todo el día en los oficios de su trabajo y, por la tarde, se encaminó a casa de Adrián y Sara. Atravesó las calles tratando de levantar su ánimo decaído. Recordó para consolarse, la historia de hombres y mujeres salidos también de medios de privilegio, que habían logrado dar exitosamente el salto sin red hacia la dimensión del futuro. Quizás su angustia alrededor de la aceptación se remontaba a su infancia, pensó; no tenía ninguna relación con el Movimiento. Quizás el Movimiento representaba ahora la madre y el padre cuyo amor siempre trató de ganar, cuya aceptación le había sido tan esencial tal vez por estar tan dolorosamente ausente. Sin la tía Inés, toda aceptación le hubiera estado negada, o paradójicamente, quizás el deseo de la tía Inés de asumirla como hija, había fabricado la distancia y el callado resentimiento de sus padres… ¿Quién podría averiguarlo? ¡No había nada que hacer más que luchar contra esos fantasmas pasados e inconscientes! Su vida estaba ahora en sus manos. De nada servía encontrar culpables en el pálido tribunal de la tarde disolviéndose en sombras.
Las luces del alumbrado público empezaban a encenderse en la calle de Adrián y Sara, animadas por el reloj automático que las prendía en la oscuridad, diríase mágicamente. Aparcó el automóvil en la rampa del garaje, detrás del coche de Adrián y caminó despacio hacia la puerta, insegura aún sobre el enfoque con que debía abordar el tema. Sólo mientras el timbre sonaba hueco en el interior de la casa, se sobresaltó por no haber tomado en cuenta la presencia de Sara.
Los encontró cenando. Desde su embarazo, Sara lucía una expresión beatífica, cual si hubiese encontrado en el embrión creciendo en su interior, una milagrosa fuente de paz y sosiego. Su cuerpo adquiría volumen expandiéndose en líneas curvas y suaves. Lavinia no podía evitar, cada vez que la veía, sentir un profundo calor en su vientre, un deseo casi animal de preñez y una ola de ternura.
– ¿Cómo va esa barriga? -dijo mientras le daba palmaditas en la panza y un beso en la mejilla.
– Creciendo… ya ves -dijo Sara, mostrándola con orgullo, tensándose el vestido sobre el abultamiento.
En efecto, había crecido notablemente. Eran evidentes ya sus cinco meses de embarazo.
Lavinia saludó a Adrián y se sentó a la mesa.
Comieron los tres entre espacios de silencio interrumpidos por comentarios sobre la cercanía de diciembre, las navidades, el estado de Sara. Plática trivial entre amigos. A Lavinia le costaba concentrarse, preocupada por encontrar la manera de quedarse sola con Adrián.
– Adrián -dijo con súbita inspiración-, necesito, después de cenar, hacerte algunas consultas sobre el proyecto en el que estoy trabajando.
– ¿La casa del general? -dijo Adrián, con una sonrisa irónica.
– La misma.
– Con mucho gusto.
– ¿Tenés pliegos de diseño aquí? -Si lograba llevar a Adrián al estudio, habría resuelto el problema.
– Sí, claro. En el estudio.
– ¿No te molesta, Sara, si trabajamos en el estudio un rato?
– No, no se preocupen. Si no les importa, yo me voy acostar. Tengo mucho sueño. Con esta barriga, siempre estoy con sueño -dijo, conteniendo un bostezo.
– Se ha vuelto una marmota -dijo Adrián, cariñosamente -lo que debería hacer es buscarse una cueva para invernar como un oso hasta que nazca el niño.
Rieron todos jovialmente. Lavinia aliviada por haber encontrado tan fácilmente una solución al "dónde", retornó a su preocupación sobre el "cómo".
Momentos después terminaron la cena. Sara indicó a la doméstica que les sirviera el café a Lavinia y Adrián en el estudio y se despidió de ambos con un beso.
"Sin rodeos" había dicho Sebastián. La expresión se repetía una y otra vez en su mente.
Entraron al estudio. Era una habitación pequeña y acogedora, arreglada con amor por Sara, lógicamente. Los diplomas y títulos de ingeniería de Adrián ocupaban una de las paredes. En la otra había ilustraciones enmarcadas de planos antiguos, utilizados por los españoles durante la colonia para la construcción de sus ciudades. Detrás de la mesa de dibujo de Adrián, un estante con libros y fotografías de la boda. En el centro de la habitación, dos cómodos sofás y una mesita donde la doméstica colocó la bandeja con el café, saliendo después por la puerta.
Adrián encendió el aire acondicionado, mientras Lavinia servía modosamente el café en las tacitas de porcelana.
– Tenés un buen arreglo con este matrimonio… -dijo Lavinia, en un tono de broma.
– Sí, ¿verdad? -dijo Adrián-. No hay nada mejor que ser señor de su casa y tener una buena mujer…
– Ya empezás con tus cosas…
– Bueno, ya sabes que entre nosotros dos es como una conversación obligada. Como de todas formas, siempre tocamos el tema, nada malo tiene abordarlo de entrada… -sonrió Adrián.
– Creo que esta vez no vamos a hablar de eso -dijo Lavinia.
– Sí, ya sé. Vamos a hablar de la casa del general Vela… Te prometo no ser sarcástico, aunque ya sabes lo que pienso sobre el asunto.
– Yo pienso lo mismo que vos. Mi primera reacción fue negarme a diseñar la casa…
– Entonces, ¿por qué lo hiciste?
– Porque hubo quienes consideraron que era importante que lo hiciera… -dijo Lavinia, echándose encima un velo de misterio, pensando que el abordaje sería más fácil de lo que imaginó, disfrutándolo.
– Claro. Julián seguramente lo consideró importantísimo!
– No me refiero a Julián. Me refiero al Movimiento de Liberación Nacional.
– ¿Y qué tenés que ver vos con el Movimiento? -dijo Adrián, tomado totalmente por sorpresa.
– Estoy trabajando con ellos ya hace meses -dijo Lavinia, seria.
– ¡Ah! muchacha -dijo Adrián-, ¡ya sabía yo que te ibas a meter en enredos!
– No son "enredos", Adrián. Vos decías que eran la única gente seria, los únicos consecuentes… -dijo, ligeramente sarcástica.
– Y lo sigo pensando, aunque vos… No estás hecha para este tipo de cosas; sos muy romántica, ingenua, no medís el peligro. Seguro que te parece una gran aventura.
– Así fue al principio, quizás. Pero ahora es diferente. No podés negar que la vida enseña…
– No, no lo niego. Y vos sos una mujer sensible, pero… no sé. No te puedo visualizar en esa dimensión.
– Bueno, no nos preocupemos por mí ahora. Los compañeros me encargaron pedir tu colaboración. Dicen que tuvieron algún acercamiento con vos en la universidad y que, aunque allí no se pudo concretar nada, querían saber si aún estabas dispuesto a darla.
Adrián recostó la cabeza en el respaldo de la silla y se quedó en silencio. Lavinia sacó un cigarrillo, lo encendió y expelió una densa bocanada de humo, sin mirarlo, dándole tiempo a la reflexión.
– ¿Así que te dijeron lo de la universidad? -dijo, por fin, inclinándose a tomar un sorbo de café, mirándola.
– Sí.
– Esos fueron coqueteos, nada más, aproximaciones -dijo, recostándose en la silla-, en esa época todos colaborábamos imprimiendo papeletas clandestinas, repartiéndolas… después, uno salía de la universidad y había que empezar a pensar con el estómago… ganar dinero, establecerse bien, casarse… Uno deja los sueños por detrás. Se vuelve más realista… -la miró fijamente.
– Pero hay que creer en los sueños, Adrián -dijo suavemente- No podemos dejarnos vencer por el espanto de la realidad. ¿Vos querés que tu hijo crezca y viva en este ambiente? ¿No querés un cambio para él? ¿Querés que, como nosotros, tenga también que reclamarles a sus padres el no haber hecho nada para cambiar este estado de cosas?
– Lo que no quiero, Lavinia, es que mi hijo sea huérfano. Quiero estar al lado de Sara para criarlo y darle todo lo que necesite…
– Todos quisiéramos eso, Adrián. ¿Vos crees que yo no quisiera tener un hijo también?
– Pero no lo tenés.
– Pero me gustaría tenerlo algún día, en otras circunstancias.
– Te felicito por tu planificación. Mi realidad es que Sara está embarazada.
– Pero eso no puede ser un impedimento, Adrián. Al contrario, con mucha razón deberías ayudar…
Adrián se levantó. Caminó hacia la mesa de dibujo y, nerviosamente, empezó a reacomodar lápices, borradores y reglas.
– ¿Y qué es lo que quieren que haga? -dijo.
– No es ninguna gran cosa -dijo Lavinia- sólo necesitan que les prestes tu carro varias noches de la semana en este próximo mes.
– ¿Vos sabes lo que eso significa? -dijo Adrián, nervioso, aproximándose- que si agarran a alguien con mi carro, es el fin. Inmediatamente voy yo preso.
– Me pidieron decirte que sólo personas "legales", nadie "quemado" conducirá tu carro… También querrán saber si podían esconder algunas armas en tu casa…
– Eso sí que no -dijo Adrián-. Yo puedo asumir cualquier cosa que me involucra a mí, pero guardar armas aquí significa involucrar a Sara y de eso ni hablar. No quiero ni pensar lo que podría suceder… ¿Te fijas? -añadió exaltado- ese es el problema con ustedes. Después que uno empieza a colaborar, antes de que uno pueda arrepentirse, ya lo comprometen en asuntos más delicados y peligrosos.
– Bueno, bueno, cálmate -dijo Lavinia, agradeciéndole el "ustedes"-. Como están "limpios", pensamos que la casa podría ser un buen escondite… Yo lo pensé, para serte franca.
– Ese es tu problema. No pensás lo suficiente. No te das cuenta contra quién se están enfrentando. ¡Nunca has sentido la represión ni cerca de vos! ¡Crees que esto es como una película! Yo sí vi en la universidad cómo se llevaban a compañeros, por mucho menos que eso, y nunca los volvíamos a ver. ¡Desaparecían! ¡Como si nunca hubieran existido!
– No te alteres, Adrián -dijo Lavinia, procurando no irritarse, no entrar en una discusión personal, procurando que sus palabras no le afectaran, no la hirieran-, olvídate de lo de las armas. Decime nada más si podes prestar el carro.
– ¿Cómo es eso de que sólo legales lo van a manejar?
– "Eso" es que tu carro no se va a ocupar para cosas peligrosas. Lo van a ocupar para trasladar gente. El riesgo es mínimo. Sólo tenemos que sacarle copia a tu llave. Yo la voy a entregar a una persona. Tres veces a la semana, vos lo vas a dejar parqueado en determinado lugar y allí alguien lo va a recoger, y te lo va a dejar aquí en tu casa más tarde.
– ¿Y cómo se lo explico a Sara?
– Si querés se lo explico yo -dijo Lavinia, aliviada. Por el rumbo de la conversación, había pensado que Adrián se negaría.
– No. No le vamos a decir nada. Prefiero que no sepa nada. Es más seguro para ella.
– Personalmente, pienso que sería mejor decirle, pero vos tenés que decidir.
– No le voy a decir. Definitivamente no le voy a decir nada. No es conveniente, con el embarazo, ponerla nerviosa. Ya veré qué excusa invento sobre el carro.
Esta vez fue el turno de Lavinia de recostarse en el sofá. Encendió en silencio otro cigarrillo. Miró su reloj. Eran las nueve de la noche.
– Me voy -dijo Lavinia- se nos hizo un poco tarde. Sara debe estar preocupada, si es que no se ha dormido… Te agradezco en nombre del Movimiento.
– No seas tan formal…
– No es formalidad. En estos días no te imaginas lo difícil que es conseguir carros, colaboradores…
Se levantó extremadamente cansada, agotada del esfuerzo, de contemplar la lucha interna de Adrián; sentirlo débil y comprenderlo al mismo tiempo.
– Te veo y todavía me parece increíble pensar que andas metida en esas cosas -dijo Adrián, acompañándola a la puerta, poniéndole la mano sobre el hombro-. Por favor, cuídate. Es muy peligroso.
– Lo sé -dijo Lavinia-, no te preocupes, que lo sé.
– El Gran General está frenético con lo que está pasando en la montaña -dijo- y esa lucha por acaparar negocios en la ciudad, le está costando la animadversión de la empresa privada. No creo que pueda medir el costo de sus impulsos apropiadamente. Pero alguna intuición ha de tener. ¿Has notado el incremento en la vigilancia?
– Sí, sí. Claro que lo he notado, pero yo tengo una buena cobertura. El general Vela, al menos, no sospecha de mí.
– No estés tan segura. De todas formas, si sospechara no te darías cuenta. Es experto en contrainsurgencia.
Se despidió de Adrián. La noche estaba oscura, sin luna. Las estrellas visibles no alcanzaban a iluminar las sombras. Las luces de neón se habían apagado. La calle en tinieblas guardaba un aire pesado. Los coches semejaban extraños y abandonados animales antidiluvianos. Sintió miedo. Hacia mucho no experimentaba el filoso terror de los primeros tiempos, pero la conversación con Adrián pareció revivir los antiguos temores. En los meses recientes, al escuchar los reportes de la represión campesina por parte de Sebastián y Felipe, el sentimiento predominante era la rabia, el coraje que la impulsaba en sus tareas cotidianas. Bajo la perspectiva de los asedios que vivían los compañeros en la montaña, los riesgos corridos en la ciudad lucían pequeños e irrelevantes. Además, por esos días la actividad política en la capital era reducida. El Movimiento parecía haberse agazapado. Poco a poco, Lavinia acumulaba certezas de que un golpe grande se preparaba. Sólo esto podía explicar la actividad secreta y desenfrenada de que era testigo: una actividad imperceptible para quienes transcurrían sus vidas ajenos al mundo subterráneo de la clandestinidad.
Si bien Sebastián evadía sus preguntas al respecto, últimamente la interrogaba constantemente, pidiéndole su opinión sobre la posible reacción del ejército y el poder, ante una acción "audaz" que pudiese realizar el Movimiento. Por retazos de comentarios e insinuaciones, ella sospechaba un secuestro, pero Felipe negaba esa posibilidad una y otra vez. "En un secuestro, la acción acaba centrándose sobre individuos -decía- y nosotros querernos generalizar la lucha."
La "acción audaz", cualquiera que fuese, desataría, sin duda, una asfixiante ola de represión. La misma inactividad, el silencio del Movimiento en los últimos meses, debía tener preocupado al ejército, aun cuando pudiera pensarse que el peso de su accionar se estaba concentrando en las montañas donde los combates se incrementaban. "Los compañeros están haciendo un esfuerzo heroico" -decía Sebastián-. "Están manteniendo ocupado al ejército, casi sin armas, sin municiones, a costa de un gran sacrificio."
Pero era cierta la afirmación de Adrián: la vigilancia había aumentado. Varias veces al día y durante la noche, jeeps verde olivo con soldados de casco y ametralladoras, patrullaban la ciudad. Eran los famosos FLAT. La población, por su parte, diríase que aguardaba almacenando energías para lanzarse de nuevo, desafiante, a las calles, a quemar llantas y volcar buses.
La tensión del ambiente adquirió un poder casi físico, mientras conducía el automóvil por las calles silentes y oscuras, ensimismada en sus reflexiones.
Usualmente, atareada en los quehaceres cotidianos, no se percataba del aire pesado a su alrededor. No sentía miedo. No sentía "eso" que ahora le daba frío en la espalda, mientras sumaba los retazos de información guardados en su conciencia, unía las piezas del rompecabezas, sacaba conclusiones.
El peligro acechaba, a pesar de los mecanismos de defensa que le impedían intuir la difusa claridad de lo que se avecinaba y le permitían ir por los días como una libélula afanosa, sin cabida para el temor.
El miedo no había logrado paralizarla aunque quizás, pensó, aún gozaba de la noción inconsciente, brotada desde la infancia, de que los seres como ella gozaban de una protección especial en el mundo; no les correspondía la cárcel, ni la muerte. Privilegios, otra vez, se dijo.
Como dijera alguna vez Flor, no le vendría mal un cierto grado de paranoia. "Un cierto grado de paranoia era saludable."
Exhaló el aire de los pulmones, tratando de relajarse. Estaba contenta con el resultado de su reunión con Adrián. Al despedirse, él la había abrazado con cariño y preocupación. No era mala persona. Quizás ahora podrían ser amigos realmente.
Encontró a Felipe en su habitación. Tenía una maleta puesta sobre la cama. Empacaba ropa y libros.
– ¿Dónde vas? -dijo, poniendo el bolso sobre la silla, sintiendo el sobresalto de la premonición.
– No te asustes -dijo Felipe, observándola palidecer-, no me voy a ninguna parte.
– Pero… ¿y esa maleta? ¿Qué significa?
– Bueno, en cierta forma, me voy parcialmente.
– No sigas con acertijos -dijo Lavinia, nerviosa, buscando un cigarrillo.
– Estás fumando mucho últimamente -dijo Felipe-. No es bueno para tu salud.
– Deja que yo me preocupe por mi salud, ¿vale? Explícame qué es eso de que te vas "parcialmente" -dijo, aproximándose a mirar el interior de la maleta.
– Significa que, para tu seguridad y la mía, consideramos inconveniente que yo, prácticamente, viva en tu casa. Es mejor, por las apariencias, que nos distanciemos un poco. Lo deberíamos haber hecho desde hace un buen rato. Si bien yo no estoy tan "quemado", tampoco estoy tan "limpio". Y últimamente, la vigilancia ha aumentado. Nos hemos confiado en tu cobertura. A la gente como vos no la chequean demasiado usualmente, pero a estas alturas no podemos correr ningún riesgo. La verdad es que nos hemos estado moviendo un poco temerariamente. No es correcto. Debemos incrementar las medidas de seguridad. Se puede estropear todo.
– ¿Y por qué ahora, qué es lo que se va a "estropear"?
– Lavinia, por favor. No te has dado cuenta que estamos trabajando en algo…
– Sí, claro que me he dado cuenta, pero… ¿qué es, Felipe? Decime qué es. Creo tener derecho a saberlo.
– No es un asunto de derecho. Es un asunto de seguridad. Era inevitable que te dieras cuenta que "algo" va a suceder. Pero mientras menos sepas, mejor. Mejor para vos y mejor para todos. Ninguno de nosotros debe saber más de lo estrictamente concerniente al trabajo que cada cual realiza.
– Tiene que ver con Vela, ¿verdad? ¿Van a secuestrar a Vela? -dijo Lavinia tercamente empecinada.
– No -dijo Felipe-, no tiene que ver con Vela, te lo juro. Vela fue un proyecto inicial, pero ya lo descartamos.
– Y, entonces, ¿por qué Sebastián sigue insistiendo que la casa debe estar lista en diciembre?
– Para desinformarte -dijo Felipe-. Y esto no te lo debería decir. Lo hago porque te quiero, por la relación que hay entre los dos, pero no deberías hacerlo. Ni se te ocurra comentarlo con Sebastián. Vos tenés que seguir trabajando y siguiendo sus orientaciones. Esto es entre vos y yo, para que estés tranquila. Te repito que no debería haberte dicho nada, pero no quiero que te sigas preocupando inútilmente…
Lavinia se sentó en el sillón y apagó el cigarrillo con la suela del zapato.
– Y entonces, ya no te voy a ver -dijo, casi resignada, vencida por la confidencia de Felipe.
– Sí, sí me vas a ver. Me vas a ver en la oficina y, de vez en cuando, podré venir por aquí. También nos podremos ver en otra parte, tomando las medidas de seguridad adecuadas. Pero no puedo andar haciendo lo que ando haciendo y volver siempre a esta casa. Si me detectan y me siguen hasta aquí, sería fatal.
– ¿Pero no crees que ya saben de tu vinculación conmigo?
– Es posible que sí, pero hasta ahora, no podían detectar mucho a través mío. En el futuro, eso va a cambiar. Ya está cambiando. Por eso no podemos seguir como si nada sucediera.
– ¿Y te vas a ir ya? -dijo Lavinia, desmayadamente, sintiéndose cada vez más cansada, con ganas de dormir y no despertarse.
– Sí. En media hora van a pasar recogiéndome.
– ¿Estás seguro que no me engañas, Felipe, no es que te vas clandestino, como Flor?
– No, Lavinia. Créeme lo que te dije. Si me fuera clandestino, te lo diría.
Se acercó al sofá, la tomó de la mano hasta que estuvieron ambos de pie y pudo abrazarla. Lavinia cerró los ojos y se dejó abrazar desmadejada. Aspiró el olor del pecho, de la camisa de Felipe y empezó a llorar calladamente.
– Tengo miedo -dijo.
– No te pongas así -murmuró Felipe apretándola contra sí-. Todo va a salir bien. Vas a ver.
– No me quiero quedar sola.
– No te vas a quedar sola, Lavinia. Nos vamos a estar viendo.
– Ya no va a ser igual…
– Por un tiempo -dijo Felipe, pasándole la mano por el pelo, consolándola…
– Tengo miedo -repitió, apretándose contra Felipe, escuchando el palpitar de su corazón, invadida de pronto por un deseo irracional de retenerlo, temiendo que aquel corazón se detuviera, tocando la piel de Felipe, los músculos del brazo, esa carne que una bala podía dejar inerte, sorda y muda a sus caricias. Cerró los ojos fuertemente para tratar de sentir la visión de Felipe otra vez en su casa, un día no muy lejano: tratar de verse con él, leyendo uno al lado del otro en la noche plácida. Nada. La visión no aparecía. Desde niña imaginaba que tenía el poder para "verse" en el futuro. Cuando le sucedía algo incierto, solía cerrar los ojos y concentrarse para comprobar si lograba "verse" más allá del presente. "Verse", por ejemplo, en el avión aterrizando (tenía miedo de volar). Si lograba tener la visión, se tranquilizaba. Era su manera de saber que todo iba a salir bien, que llegaría sin percances. Siempre le funcionaba. Se había "visto" numerosas veces. Ahora no veía nada.
– No te veo -dijo, arreciando el llanto, tratando de controlar los sollozos que parecían surgirle más allá del tórax, más allá de ella misma, venir de una angustia más ancha que el reducido espacio de su pecho.
– Cómo no me vas a ver -dijo Felipe suavemente-, aquí estoy.
– No me entendés -dijo Lavinia-. No te veo en el futuro, no nos veo juntos…
– Nadie puede ver el futuro -dijo Felipe, apartándola un poco, mirándola con una sonrisa de ternura.
Lavinia se tapó los ojos y lloró más fuerte.
– Vamos, vamos -dijo Felipe-. No te pongas trágica. Hay que ser fuerte y optimista. No podemos dejarnos llevar por la tristeza y el pesimismo. Tenemos que confiar en que todo saldrá bien. No es bueno darle rienda suelta al miedo. Hay que tener confianza.
Sí. Había que tener confianza. No podía dejar ir a Felipe bajo el diluvio de su desesperación. Tenía que ser fuerte. Respiró hondo. No podía darle crédito a recursos infantiles y mágicos. Recursos imaginarios. Quebrarse ante premoniciones funestas. Era su miedo. No era nada más que eso.
– Tenés razón -dijo-, tenés razón. Ya me voy a calmar.
Respiró hondo una y otra vez. Todo saldría bien. Felipe no se iba clandestino. Mañana lo vería en la oficina. Se fue calmando lentamente.
Entró al baño a sacar papel higiénico para soplarse las narices, secarse las lágrimas. Felipe salió a traerle un vaso de agua.
– Cómo te fue con Adrián -preguntó, cuando ella, sentada en la cama, con el vaso de agua en la mano, ya no lloraba.
– Creo que bien -dijo-, me costó convencerlo, pero al fin aceptó prestar el carro. Le pregunté si podíamos guardar armas en su casa, pero dijo que eso sí que era imposible.
– Me imagino -dijo Felipe-, pero, algo es algo.
– Dijo que no podía porque Sara está embarazada y era ponerla en peligro.
– Es normal -dijo Felipe-, no lo culpo.
Se marchó al poco rato. El silencio de la casa la rodeó denso y pegajoso.
No apagó las luces. Las dejó encendidas como si así impidiera los pensamientos sombríos asaltándole las lágrimas tercas no bien Felipe desapareció por la puerta.
Capítulo 22
EL TIEMPO, ESE DIOS JUGUETÓN, "eso" que nuestros astrólogos hurgaban días y noches enteros en los altos montes, observando con cuidado el movimiento de los astros, la cúpula estrellada que nos rodeaba desde entonces, insondable e infinita, hace sus espirales. El destino teje sus redes. Ella está en el vértice del verdor de la vida. Tiene cuidado de las cosas de la tierra.
Haz algo: corta leña, labra la tierra, planta árboles, cosecha frutos.
Tendrás que comer, que beber, que vestir.
Con eso estarás de pie.
Serás verdadera.
Con eso se hablará de ti.
Se te alabará.
Con eso te darás a conocer.
En este nuevo mundo, las cosas sencillas dan paso a complejas relaciones.
Ella no ha dado batallas de lanzas. Ha batallado con su propio corazón hasta extenuarse; hasta ver su paisaje interior sacudido por cientos de volcanes; hasta ver nuevos ríos surgir, lagos, ciudades tenuemente dibujadas. Yo, habitante callada de su cuerpo, la veo dirigir construcciones, sólidos cimientos de su propia sustancia. Ahora está de pie e irremisiblemente avanza allí donde la sangre encontrará su quietud.
– Te tengo una sorpresa -decía Sebastián, por teléfono, al día siguiente.
Lavinia estaba en la oficina a media mañana. El sol rompía el cielo iluminando las montañas lejanas en el ventanal. Se sentía mejor.
La noche anterior, las lágrimas habían sido vencidas por un cansancio espeso que la sumió en el sueño profundamente. Había dormido inconsciente hasta tarde. Llegó a la oficina casi a las diez de la mañana.
– ¿Buena o mala? -preguntó.
– Buena, buena, por supuesto -dijo Sebastián- pero no quiero dártela por teléfono. Te espero donde mí tía (la tía era una dirección determinada; otras direcciones eran "los primos", la "madera", sencillas claves telefónicas). Recógeme a las cinco de la tarde (las cinco eran las seis).
– Está bien. Nos vemos.
No podía imaginar qué sorpresa "buena" podía tener Sebastián para ella. ¿Sería algo relacionado con Felipe?, se preguntó. No lo creía. La decisión del traslado de Felipe era acertada. Si él tenía que realizar misiones delicadas, era mejor que se distanciaran.
Recordó la noche anterior y su reacción desesperada. Todavía la memoria de su miedo le dolía en el estómago. Seguramente había sido producto de la conversación con Adrián, sus reflexiones posteriores en el carro, el cansancio. Le avergonzaba haberse comportado de forma tan melodramática. Pero estaba triste. Sería difícil acostumbrarse a la ausencia de Felipe. Lo había visto al llegar a la oficina. Tierno y amable, le preguntó si había dormido. Estaba preocupado por ella. Lo tranquilizó, fingiendo la comprensión y entereza que hubiera deseado tener, disculpándose por su primera reacción, explicándola por el cansancio, la tensión con Adrián, la sorpresa de encontrarlo empacando maletas.
Como de costumbre, Lavinia llegó demasiado temprano a la cita. La "tía" era una esquina poco frecuentada en la avenida que corría paralela al muro del cementerio central. Había un árbol grande de almendro sobre el cual solía apoyarse Sebastián mientras la esperaba, mordisqueando las almendras maduras que recogía del suelo.
Pasó la primera vez tres minutos antes de la hora indicada. La locutora de Radio Minuto, con la monotonía usual, anunciaba: "son las diecisiete horas y cincuenta y siete minutos". Una mujer caminaba por la acera, cuando dio vuelta a la esquina para hacer el rodeo que la regresaría al almendro a las "dieciocho horas en punto".
Pensó, mientras se alejaba, que algo había registrado su mente al pasar.
Trató de proyectar una imagen visual del lugar, buscando aquel registro casi imperceptible.
No fue sino hasta que venía ya sobre la avenida, a la hora precisa: cuando divisó a la mujer recostada en el árbol, mordisqueando almendros como hacía Sebastián, que se dio cuenta de haber percibido un aire extrañamente familiar en la figura que minutos antes, al doblar la esquina, había visto andando por la calle, caminando hacia el lugar donde ahora la esperaba.
Era Flor.
Lavinia la vio sonreír, entrar al automóvil. Sintió su mano extendida con la pequeña almendra madura y rosada.
– Te traje un regalito – dijo Flor, mientras ella, aún incrédula, lagrimeando de pronto, tomaba la pequeña fruta de sus manos, sintiendo aquellas ganas desbocadas de llorar.
Se abrazaron y Lavinia gimió un sollozo entrecortado. Flor la apartó suavemente.
– No llores, muchachita. No podemos detenernos aquí – dijo Flor -, vamos, arranca el carro. Necesito que me lleves al camino de los espadillos. Dale un mordisco a la almendra. Vas a ver que lo ácido te reanima…
Obediente, Lavinia, se metió la almendra entre los dientes, mientras maniobraba para reiniciar la marcha. El gesto sencillo, la fruta callejera, amorosamente entregada, la presencia inesperada de Flor, habían detonado la carga de fortaleza de los últimos días. No podía evitar que las lágrimas gruesas siguieran fluyendo. Se secó las mejillas con el anverso de la mano, chupó la almendra y respiró hondo porque ya el tráfico, los semáforos, los vehículos atrás y adelante, demandaban su atención, cerrando otra vez el mecanismo de compuertas a punto de rebasarse.
– Perdóname – dijo -. Pero es que estos días han sido muy agitados. He andado tensa y verte no sé qué me produjo…
– No te preocupes – dijo Flor -. En días como éstos, cuando uno anda con tantas cosas retenidas, el más pequeño gesto puede desatar el diluvio… ¡Qué alegría más grande verte! – añadió, palmeteándole cariñosamente la mano.
– ¡Nunca me imaginé que ésta fuera la sorpresa! – dijo Lavinia, exhalando el aire de los pulmones- desbordó mis especulaciones. Increíble Sebastián… es un mago haciendo trucos.
– ¿Y no tuviste problema en reconocerme, verdad? ¿Ahora que soy pelo corto, castaño?
– No. Te reconocí inmediatamente. Ya te había visto, ¿sabes? Hace como tres meses, te vi en la Avenida Central. Ibas en un carro con un señor. Fue desconcertante tenerte tan cerca y no poder alertarte, sonar el claxon, gritar, nada…
– Yo no te vi. Cuando voy en carro, trato de no ver hacia afuera.
– ¿Y cómo te ha ido? -dijo Lavinia.
– Bien. Muy bien. Mucho trabajo. Compañeros extraordinarios: andar de aquí para allá… Y vos, ¿qué tal?
– Yo también con mucho trabajo. La casa del general Vela ya está casi terminada…
– ¿Y cómo te fue en aquella primera entrevista?
– Excelente. Logré "conquistar" al general Vela, esmerándome en el diseño de su estudio privado; un cuarto donde, además, estará su colección de armas en exhibición. Copié el mecanismo de una pared giratoria de la casa de un millonario californiano. ¡Quedó encantado!
– ¿Y qué es eso de una pared giratoria?
– La pared, aparentemente estática, estará compuesta de paneles de madera con pivotes. Eso permitirá que él pueda decidir si tener las armas en exhibición o no. Es como las paredes "secretas" que se ven en las películas. Fue mi carta para ganarme a Vela. Sólo Julián, yo y ahora vos, lo sabemos…
– ¿O sea que si no se ven armas sobre la pared, significa que estarán colocadas al otro lado?
– Sí. Exactamente.
– ¿Y cómo se activa el mecanismo?
– Es muy fácil. Simplemente se levanta un cierre en el extremo de la pared, que estará oculto por un apagador.
– Ingenioso -dijo Flor-. Ya veo porqué te fue tan bien en la entrevista…
Se quedaron calladas. La distancia esgrimía su presencia entre las dos. La noche comenzaba a espesarse borrando las formas de los árboles a los lados de la carretera. Lavinia manejaba despacio, tratando de prolongar la compañía de Flor. El camino lucía tranquilo y rutinario. Ningún vehículo sospechoso por el espejo retrovisor.
– Veo que te has vuelto más precavida -dijo Flor, sonriendo, notando las constantes miradas de Lavinia.
– En estos últimos días, sobre todo. Hay tensión en el ambiente. Lo cierto es que la vigilancia ha aumentado.
– Se han incrementado las acciones en la montaña y la guardia quiere dar impresión de fuerza. Su teoría, sin embargo, es que ya estamos destruidos; una vez terminen con los "focos de resistencia", como los llaman ellos, en el norte, piensan que nos habrán aniquilado totalmente. Ni se imaginan que tengamos capacidad para montar algo en la ciudad. Nos subestiman.
– El general Vela no se cansa de repetir que "la subversión en el país, es mínima". Lo dijo hace poco en una conferencia de prensa.
– Está por verse. Haces bien en incrementar la cautela -dijo Flor, asintiendo con la cabeza.
– Felipe se movió de mi casa -dijo Lavinia-. Parece que es arriesgado que lo detecten en alguna actividad sospechosa y le sigan la pista hasta mi casa.
– Así es.
– Yo lo había pensado. Pero como no quería que sucediera, no lo planteé antes. Siempre me parece que todos saben qué hacer; yo sólo tengo que esperar que me lo digan.
– Estás padeciendo la excesiva "ceremonia" de los comienzos. A muchos nos sucede, sobre todo cuando ingresamos al Movimiento sintiendo que no somos nadie. Y la verdad es que toma su tiempo ganarse la confianza, la autoridad para decir y opinar. Sobre lo de Felipe, nosotros no lo pensamos necesario sino hasta ahora. La verdad es que, en este país, cuando perteneces a determinada clase, sos prácticamente una persona fuera de toda sospecha. Ni a los líderes de la oposición tradicional controlan mucho. Tienen una visión muy clasista de la represión y la conspiración… acertada, hasta cierto punto. Seguramente, en el futuro, eso cambiará, pero aún no sucede. Por eso no nos preocupamos tanto.
"¡No sólo desventajas tiene tu origen! Por otra parte, Felipe no está tan "quemado". Tuvo alguna visibilidad cuando dio clases en la universidad, pero eso no lo toman muy en cuenta. Consideran que todos los jóvenes universitarios son "escandalosos, encendidos". Lo cierto es que su sistema de seguridad parte de premisas que fueron válidas por mucho tiempo, pero que están cambiando a un ritmo más rápido que sus propias posibilidades de adaptación. Sin embargo, no conviene subestimarlos. No nos podemos arriesgar… ahora menos que nunca.
Entraban al camino de tierra que se separaba de la carretera principal. Pronto tendría que dejar a Flor.
– Pero -dijo Lavinia- casi sólo de mí hemos hablado. ¿Qué pasó con las dudas que tenías?
– Fue más o menos como yo esperaba -dijo Flor-. He tenido que actuar con fortaleza, un poco "como hombre", si querés, pero la clandestinidad es un espacio de encuentro e intimidad. A veces tenés que pasar días encerrada en una casa con otros compañeros y compañeras. Se llega a conocer uno muy bien, se bajan las defensas personales. La gente habla de sus sueños e interrogantes… Se trabaja en silencio. La mayoría de las conversaciones tienen que ver con el futuro… Ha sido una experiencia enriquecedora. Tengo más esperanzas que antes.
– ¿Y el miedo, se te quitó?
– Lo administro mejor -dijo Flor, sonriendo plácidamente-. El miedo nunca se quita totalmente, cuando se ama la vida y hay que arriesgarla, pero uno aprende a dominarlo, a mantenerlo sosegado, a usarlo cuando es necesario. El problema no es tener miedo, pienso yo, el problema es a qué tenerle miedo. No darle cabida al miedo irracional.
Habían llegado al camino de los espadillos. Lavinia detuvo el automóvil en el lugar acostumbrado.
– Seguí un poco más adelante -dijo Flor.
Continuaron en silencio por unos metros más, hasta llegar a una vereda que conducía a una casona señorial que se vislumbraba al fondo, difusa en la oscuridad.
– Ahora sí -dijo Flor-. Aquí me quedo. Te traje hasta este lugar -añadió- porque debes conocerlo. Si en los próximos días, surgiera algún problema serio. Muy serio. Por ejemplo, si te persiguen o intentan capturarte y podes evadirte… debes hacer lo posible, sin que te detecten, de venir hasta aquí. Despistarlos. Por otro lado, si te llegaran a capturar, la ubicación de este lugar tenés que guardarla con tu vida, si es necesario. No revelarla bajo ninguna presión, bajo ninguna tortura. En ningún momento.
Asintió con la cabeza, asumiendo también la actitud grave de Flor. Miró la casa, los alrededores que le eran familiares, a pesar de ser la primera vez que tenía acceso al "aquil", donde dejaba a Sebastián y, últimamente, a otros misteriosos pasajeros. Empezaba a intuir la dimensión de lo que estaba por suceder. Estas conjeturas amenazaron con dejarla rígida frente al volante, congelada por el miedo. Pero Flor estaba a su lado.
– Probablemente nos veremos de nuevo -dijo Flor-. Así que no vamos a despedirnos. Recordá las medidas de seguridad, "al pie de la letra" -añadió, bajando del automóvil.
La vio quedarse de pie, observándola mientras giraba el vehículo para regresar a la ciudad. Vio su mano extendida en señal de adiós, la blanca palma de su mano como una luciérnaga en la noche.
Flor es "Xotchitl" en nuestra lengua. Xotchitl me recuerda a mi amiga Mimixcoa. Era una artista en el telar. Tejía horas y horas, silenciosa, bellos centzontilmatli, mantas multicolores que su madre vendía en los tiangues. En el día de mi signo de agua, atl, me regaló una falda y plumas para los cabellos, con los que me engalané y celebré.
Asistimos al calmeac juntas. Ella estaba destinada, por su carácter grave y dulce, a servir a los dioses cuando alcanzara la edad adulta. Nos parecíamos poco. Ella siempre parecía saber su lugar en el mundo. En cambio yo me resistía a las largas horas de manejar el huso o de amasar el maíz en el metlatl. La ichpochtlatoque, nuestra maestra, constantemente me reprendía y, sin embargo, a Mimixcoa -estrella del norte- la amaba tiernamente. Por estas diferencias, diríase que habría de existir entre las dos, distancia. Pero no existía tal cosa. Ella me escuchaba dulcemente cuando le relataba mis correrías con Citlalcoatl, aprendiendo a usar el arco y la flecha. Hasta me pidió que le enseñara a usarlo, pero la primera vez se fue de bruces y nunca más lo intentó. Su mirada era profunda como el cenote sagrado donde fue ofrecida en sacrificio a Quiote-Tláloc, dios de las lluvias. Mucho hablamos aquellos días antes de la ceremonia. Rompió su silencio habitual para contarme sus sueños mágicos de astros danzantes y su visión del regreso de Quetzalcoatl, el dios que más amaba y con el que soñaba unirse, una vez que mirara los ojos de jade de Tláloc, debajo de las aguas.
Yo estaba triste y ella comprendía cuan penosa era la separación, ya que habíamos sido como hermanas. Pero me animaba a danzar mi vida. Me cantaba versos que decían: "Todo luna/ todo año/ todo día/ todo viento/ camina y pasa también/. También toda sangre llega al lugar de su quietud".
Sabía que iba a morir. No verme más, no ver las flores en los campos, el maíz dorado, el tinte púrpura de los atardeceres, la entristecía. Pero, por otro lado, estaba contenta porque viviría con los dioses, acompañaría a las diosas-madres, las Cihuateteo, en su viaje hacia el lugar donde se pone el sol. Me daba consejos sabios. Decía que siempre me acompañaría. Cada puesta de sol, sé que ella me ve. Me veía antes. Me ve ahora. Vela por mí.
El día del sacrificio, caminé con mi madre entre los guerreros encargados del orden, hasta el cenote sagrado. A Mimixcoa la llevaron, junto con otros niños y doncellas bellamente engalanadas, a los baños de vapor para purificarlos. Mi madre y yo echamos pom y jades a las aguas sagradas.
Los sacerdotes recibieron a Mimixcoa en el nacom, la plataforma de los sacrificios. La despojaron de su capa de plumas y sólo vestida con un sencillo lienzo blanco, la arrojaron al agua. Antes de perderse en la fuente que siempre mana, me miró dulce y largamente. Luego desapareció. Me quedé largo rato, silenciosa, con mi madre, rogando porque los dioses la salvaran y la enviaran de mensajera. Pero Mimixcoa no regresó a la superficie y fue entonces que yo lloré y grité, por más que mi madre trató de calmarme. No quería que se ahogara. No me podía resignar a entregársela a Tláloc, quien en ese momento, la estaría contemplando con sus ojos de jade.
Poco sabía yo que, años después, Tláloc me recibiría en su seno, me enviaría a poblar jardines, a este árbol donde ahora habito, desde el que añoro a mi amiga Mimixcoa.
Capítulo 23
SE PARÓ FRENTE A LA CONSTRUCCIÓN. La casa del general Vela estaba terminada. Una multitud de hombres se movía alrededor de la nueva edificación, desalojando el terreno circundante de los vestigios del trabajo. El camión de la compañía constructora trasladaba sobrantes de la madera, cemento, grandes tarros de pintura.
Otro grupo de obreros desmantelaba el cobertizo que había servido de oficina a los supervisores y maestros de obra. Allí, Lavinia había pasado numerosas horas los últimos meses, con el ingeniero Rizo y don Romano, con Julián y Fito.
Era el 15 de diciembre de 1973. El calendario de trabajo había sido cumplido con exactitud suiza.
La casa, ya construida, ocupaba un área de seiscientos cincuenta metros cuadrados de construcción, distribuidos en cuatro niveles, al estilo de terrazas babilónicas, con grandes ventanales en los tres niveles superiores.
Las áreas sociales más relevantes -las variadas salas solicitadas por la señora Vela-, el comedor y el cuarto de música del general, contaban con vista panorámica. Sólo el dormitorio gigantesco de los dueños de casa, el estudio privado, los cuartos de los niños y la cuñada, habían sido acomodados en el interior de la casa, por miedo a los ladrones y a los atentados.
El área de servicio ocupaba el cuarto nivel. Allí no había ventanales, pero Lavinia logró instalar amplias ventanas con persianas, que, a pesar de todo, permitían una cierta contemplación y buena ventilación.
Todas las paredes exteriores se pintaron de blanco, combinándose con trechos de construcción de ladrillos de barro, correspondientes a jardines interiores.
A pesar del mal gusto de los dueños, la casa era una hermosa obra arquitectónica. Parecía colgada, acomodada, en el abrupto declive del terreno. Su interior espacioso era claro, con múltiples espacios de luz y estancias fluidas para el tráfico de sus habitantes.
La decoración ostentosa era lo único que molestaba a Lavinia. Fue imposible lograr que la señora Vela accediera a confiar la construcción de muebles a carpinteros nacionales. Sólo el numeroso mobiliario empotrado se construyó localmente; los muebles de sala, de dormitorio, el comedor, las alfombras, cortinas y accesorios, en fin, todo lo demás, fue traído de Miami. Las dos hermanas se pasaron los últimos meses viajando constantemente, fascinadas en las tiendas de departamentos de Florida, enviando por avión cojines de floripondios, candelabros de cristal, jarrones y portaplantas de bronce, cubrecamas de motas, sillones de rattan, silletas plásticas y paraguas de la piscina…
Pero desde el exterior, donde se encontraba Lavinia, la casa era un gozo visual, un armónico nido de aguiluchos en lo alto de la colina. El paisaje, su amado paisaje, se entregaba indiscriminado a los habitantes sórdidos de aquel palacete a través de los ojos de cristal de las estancias.
"Algún día recuperaremos esto", se dijo. Algún día, con esperanza, aquella casa sería sede de una escuela de arte o estaría habitada por personas sensibles cuyo corazón armonizaría con la belleza circundante.
– Parece mentira, ¿verdad? -dijo la voz de la señorita Montes detrás de ella.
– Me asustó -dijo Lavinia, reponiéndose del sobresalto-. No la sentí llegar.
– Estaba usted totalmente absorta -dijo la señorita Azucena-. Mi hermana y yo llegamos hace un momento. Ella está dentro de la casa. Trajo los jardineros para empezar el arreglo de los jardines interiores.
"Trajimos muchísimas plantas de Miami… También van a arreglar los jardines de afuera. La casa debe estar lista, con jardines y todo para el 20 de diciembre. Ese día la inauguraremos. Será la primera gran fiesta de la temporada navideña…
– ¿En cinco días solamente? -preguntó Lavinia sorprendida.
– Inicialmente, pensábamos inaugurarla para Año Nuevo, pero el Gran General no va a estar en el país. Se va de vacaciones navideñas a Suiza, a St.-Moritz, así que decidimos hacer antes la fiesta. Por eso compramos la grama y muchísimas plantas en Miami. Allá venden la grama como si fuera alfombra. Lo único que hay que hacer es extenderla. ¡Ya va a ver qué maravilla!
– Me imagino -dijo Lavinia, pensando la cantidad de dinero que debían haber gastado en el transporte, el peso; pensando que el general Vela no le había dicho nada sobre el adelanto de la fecha. Casi no lo veía últimamente. Se pasaba la mayor parte del tiempo en la zona norte.
– Va a venir a la fiesta, verdad. Usted es invitada de honor.
– Claro, claro que sí -dijo Lavinia-. Y el general, ¿cuándo regresa?
– Creo que mañana. Usted sabe, el pobre se ha pasado yendo y viniendo al norte. Menos mal que mi hermana ha estado viajando también. Siempre se angustia mucho cuando él tiene que salir en esas misiones… esos subversivos son terribles… y lo odian, sabe. Varias veces han anunciado que lo van a "ajusticiar", como dicen ellos cuando asesinan a la gente.
– Esperemos que no le pase nada y que pueda asistir a su fiesta -dijo Lavinia-. Él se cuida mucho, de todas formas. No creo que tengan que preocuparse demasiado.
– Déjeme que le busque la invitación -dijo la señorita Montes-, ya empezamos a repartirlas. Creo que mi hermana tiene la suya…
Lavinia la siguió al interior de la casa. Encontraron a la señora Vela, en un frenesí de actividad, dando instrucciones a una cuadrilla de hombres que la seguían de aquí para allá.
– ¡Señorita Alarcón! -dijo, cuando la vio llegar-. ¿Cómo está? ¿No le parece mentira que esté la casa lista? ¡Quedó bellísima! ¡Mucho mejor de como jamás pensé! Y ahora que pongamos todas las plantas que traje, ¡se va a ver sensacional! Ya le dijo mi hermana lo de la fiesta. Espere. Aquí en mi bolso tengo su invitación…
Estaba eufórica. Hablaba en un monólogo interminable. La casa, la fiesta, eran, sin duda, la culminación de sus sueños sociales. Sus amistades las envidiarían, sería el acontecimiento del año, el pináculo del status del general Vela. Y ella, como su esposa, llevaría el mérito de haber puesto su mano de mujer en estos salones, en los jardines, en el decorado.
Mientras la señora Vela le extendía su invitación, una tarjeta de cartulina "Halimark" con una casa en el anverso, surgiendo con rayos de novedad desde el centro de un paquete de regalo y anotada por dentro con la letra puntuda de la señorita Montes, los hijos del general aparecieron en el vestíbulo.
La niña de nueve años, gordita, de facciones simpáticas, con un gesto tímido, pero de criatura acostumbrada al mimo excesivo y a la atención, se acercó despacio, mirándola, y tocó el cinturón de cuero de Lavinia.
– ¿Me lo regalas? -le preguntó, con la expresión dulce que usaría seguramente para encantar y obtener cuanto quisiera. Lavinia sonrió. A pesar de ser hija de Vela, era simpática gordita. Niña, al fin. Era una lástima pensar en qué llegaría a convertirse.
– Salude a la señorita -dijo la señora Vela-, no sea tan maleducada.
– Hola -dijo la niña, sonriéndole.
– Y vos, Ricardo, saluda. Ella es la arquitecta que diseñó la casa.
El muchacho, recién entrado en la adolescencia, desgarbado, con aire de pajarraco tímido, extendió su mano larguirucha. Se parecía un poco a la señorita Montes, pero tenía los ojos tristes y aire de quien necesita protección, en un entorno demasiado violento para sus sueños de volar. Mientras diseñaba su cuarto, más de una vez, Lavinia se preguntó si tendría, como ella, sueños en los que volaba.
– ¿Así que vos sos el que sueña con volar? -le preguntó. El muchacho asintió con la cabeza. -¿Y alguna vez has tenido sueños donde te ves volando de verdad?
– Sí -dijo el muchacho, mirándola con los ojos brillantes.
– Vive soñando -dijo la señora Vela-, ese es su problema… La expresión del adolescente recuperó su aire opaco y lánguido, momentáneamente iluminado por las preguntas de Lavinia.
– No es malo soñar -dijo ella, mirando al muchacho, solidarizándose con él, compadeciéndolo. Quizás, en otro ambiente, podría seguir soñando, pensó.
– Bueno -dijo Lavinia, mirando aquel cuadro familiar con sentimientos confusos-, creo que debo irme. Cualquier cosa que necesiten, me pueden llamar a la oficina. Mañana, a las once de la mañana, vendremos Julián y yo para hacer la entrega formal de la casa, con los ingenieros.
– Muy bien -dijo la señora Vela-, espero que mi marido pueda estar. Supuestamente regresa mañana a primera hora.
– Si no, podemos hacerlo más tarde -dijo Lavinia-, usted nos avisa.
– Perfecto -dijo la señora Vela, acompañándola a la puerta.
– Espere un momento -dijo Lavinia antes de salir-. Quisiera revisar los últimos toques del estudio privado. No se atrase por mí.
– Por supuesto -dijo la señora Vela-. Yo voy a continuar con mis jardineros, si no le importa.
Al entrar en la armería, sintió un ligero y extraño sentimiento de desasosiego. Durante la construcción de la casa, trató de olvidar aquella habitación que tanto gozo causaba a Vela. Era mediano tamaño, con alfombras naranjas y una sola ventana con cortinas marrón que daba hacia uno de los patios interiores.
Los muebles, dos sofás de cuero con una mesa de madera entre ellos, se hallaban recostados contra la pared cercana a la puerta. Vio, en el suelo, varias cajas de madera cerradas. Seguramente contendrían las armas destinadas a exhibirse.
A primera vista, el cuarto parecía terminar en la pared de madera opuesta a los sillones: la pared formada por los tres paneles de caoba, con bellos jaspes. Se acercó al extremo de la pared, donde estaba el mecanismo, casi invisible, que liberaba los paneles, los soltó y empujó suavemente una de las hojas. El panel de madera se desplazó sobre su eje, revelando el reducido espacio interno, la "cámara secreta", con anaqueles y una caja fuerte empotrada en el centro. En el lado, antes oculto, del panel que acababa de hacer girar, se podían apreciar los soportes adosados a la madera, donde se colocarían las armas. Enderezó el panel y luego hizo girar los otros dos, tocando otra vez el mecanismo para fijarlos en su lugar. Funcionaba perfectamente. Ahora, desde la sala privada del general, podía verse la pared de madera que antes lucía lisa, transformada en esta otra que mostraba los soportes para la colección de fusiles y pistolas. Soltó de nuevo el mecanismo que permitía el movimiento giratorio y volvió a hacer surgir, del lado de la sala, los paneles perfectamente lisos.
Antes de cerrar el último, permaneció un momento en el pequeño cuarto "secreto". Sintió frío. El lugar mantenía la temperatura del aire acondicionado central como si se tratase de un refrigerador. Pero no importaba. De todas formas, nadie la ocuparía por largos períodos de tiempo.
– ¿Usted sueña?
El muchacho estaba parado en el dintel de la puerta.
– Sí-respondió ella-. Sueño que mi abuelo me pone unas alas blancas y grandotas y me echa a volar desde un monte alto.
– Yo sueño que vuelo sin alas -dijo el muchacho-, como Superman. A veces también sueño que me convierto en pájaro. Pero mi papá se pone furioso. Dice que la única manera de volar es siendo piloto. Él quiere que sea piloto de la Fuerza Aérea.
– Los padres muchas veces se equivocan con los hijos -dijo Lavinia-. Yo que vos, me dedicaría a la aviación comercial. Ser piloto de guerra es muy triste. Se vuela para matar. No tiene nada que ver con tus sueños de volar.
Sobre todo, si llegas a ser piloto de la Fuerza Aérea del Gran General, pensó para sus adentros, preguntándose si no estaría cometiendo una imprudencia al hablarle así al muchacho.
– Adiós -dijo él, y salió corriendo, desapareciendo tan abruptamente como había aparecido.
Al salir de la casa, Lavinia recibió el resplandor del mediodía sobre los ojos. Se frotó los brazos para quitarse el escalofrío. ¡Qué ojos más tristes los del hijo de Vela!
Felipe acomodaba papeles sobre su mesa, cuando Lavinia entró a la oficina. Había sido muy difícil cambiar el ritmo de su relación. Se encontraban como amantes clandestinos en la calle, escondiéndose en moteles extraños y sórdidos para hacer el amor, casi siempre a la hora del almuerzo.
– Los Vela decidieron hacer su fiesta de inauguración el veinte -dijo, sentándose en la silla frente al escritorio de Felipe, después de darle un beso largo, mientras buscaba la invitación horrible en su bolso.
– Esta es la invitación -añadió, poniéndola sobre la mesa. Felipe la tomó sin decir nada. La leyó y se la devolvió.
– ¿Y por qué harían eso? ¿No sabes?
– Porque quieren que el Gran General asista. Y como él se va a pasar Navidad con su familia a Suiza, tuvieron que adelantarla.
– ¿Y cómo quedó la casa? -dijo Felipe, quien se había sentado y lucía una expresión entre distraída y preocupada.
– Por fuera, se ve bellísima. Por dentro… es un adefesio. Casa de guardia, de nuevo rico. Hasta la grama trajeron de Miami. Sólo los muebles empotrados se ven bonitos y algunas combinaciones de colores que logré que la Vela respetara.
– Bueno, era de esperarse…
– Sí, ni modo. Mientras veía la casa se me ocurrió que quizás en el futuro, cuando las cosas cambien, podremos ocuparla para una escuela de arte…
– Me gusta tu optimismo -dijo Felipe, sonriendo.
– ¿Vamos a almorzar juntos? -preguntó Lavinia.
– Hoy no -dijo Felipe, buscando algún papel en la mesa- tengo que salir.
– Pero vos me habías dicho… -desilusionada.
– Sí, pero se presentó algo…
– ¿Algo malo?
– No, no. Sólo urgente -dijo mientras se aproximaba a darle un beso-, nos vemos más tarde.
No volvió a verlo. Ni esa tarde, ni al día siguiente. Encontró sólo una nota en su casa diciendo que estaba bien, que no lo buscara.
Dos días sin saber nada de nadie. Era de noche y el viento de diciembre soplaba alborotando las ramas del árbol de naranjo en el jardín.
De pronto se había quedado sola en el mundo. Sola y angustiada. Se dio cuenta hasta dónde el Movimiento representaba la casi totalidad de su vida: su familia, sus amigos. Durante meses, ni siquiera había pensado en ir al cine, divertirse. Todas las fiestas a las que había asistido, fueron para ella misiones encomendadas.
El amor y la rebelión la habían logrado absorber completamente. Se había hundido con gusto, con entusiasmo nunca antes experimentado, en esa red de llamadas, contactos, viajes a llevar y traer compañeros. Ahora, de pronto, este silencio. No tenía ningún medio para comunicarse con ellos. Ningún número de teléfono, nada. Sólo la dirección de la casa misteriosa, adivinada en la oscuridad.
Para colmo, el trabajo frenético de los últimos meses con la casa de Vela se había detenido simultáneamente. El día anterior se realizó la entrega formal, con la presencia del general, la esposa, la cuñada, los niños. Toda la familia recorriendo cuarto tras cuarto, estancia tras estancia, tocando los botones de la luz, revisando enchufes, grifos de agua, detalles. Y los jardineros colocando plantas, extendiendo la grama en el jardín; los de la compañía de piscinas, ocupándose de llenarla, ponerle químicos al agua para que luciera cristalina.
Y el hijo de Vela, con la expresión más opaca que nunca frente al padre.
Julián le dijo que se tomara una semana de descanso, pero Lavinia declinó el ofrecimiento para después. No sabía cuándo. Cualquier otro tiempo menos éste sin Felipe, sin los demás. ¿Qué haría ella ahora en su casa silente, ocupada por el viento de diciembre, donde la soledad se le venía encima? Prefería salir a la oficina, aunque no hiciera nada más que quedarse sentada, ausente, angustiada, expectante.
Aun la cercanía de Navidad, el ambiente navideño parecía haberse esfumado para ella. Le causaba malestar. Lo único que le subía el ánimo entre los artificios de gigantescos Papá Noel con nieve fingida en los escaparates de los almacenes, eran las pintas aparecidas en las paredes, producto de madrugadas de desvelo de compañeros desconocidos, invisibles. Pintas exigiendo "una navidad sin presos políticos", brotadas de repente por todas partes hacía unas cuantas semanas.
Su madre la había estado llamando, preguntándole si llegaría a cenar con ellos. "Por favor, hijita, por favor." A lo mejor no tendría otra alternativa que ir a cenar con esos dos desconocidos que, después de todo, la habían engendrado. No tenía ni padres, pensaba, lamentándose. Nunca le perdonaron el amor por su tía Inés. Ni ella, en el fondo, les perdonó que la abandonaran a ese amor conveniente que les alivió sus responsabilidades paternales cuando eran jóvenes y no tenían tiempo para dedicarse a una niña curiosa, juguetona, amante de los libros, absorta en su mundo imaginario de casitas y maquetas.
¡Qué cúmulo de incomprensiones y malentendidos! ¿Y dónde estaría Felipe? ¿Dónde Flor y Sebastián? Adrián y Sara también la llamaron para invitarla a pasar nochebuena con ellos. "Con Felipe." Sara le había comentado que ahora salían menos por la noche porque Adrián, de caritativo, decidió prestarle el carro a un compañero de trabajo para que fuera a clases nocturnas tres veces a la semana. Con la pesadez del embarazo, no le importaba demasiado aminorar el ritmo de su vida social. Así Lavinia se dio cuenta de que Adrián cumplió el trato. Entre los dos, desde el día que le pidió colaboración, se había establecido, por fin, el silencio del respeto. Ya no la bromeaba sobre su feminismo o su inestabilidad. Ella casi lo echaba de menos. Ahora se limitaban a conversaciones aburridas y sin sustancia. Paradójico, pensó, cuando más debieron haber hablado, cuando podían, al fin, comunicarse en términos más igualitarios, menos paternalista de parte de Adrián… Su machismo, de nuevo. Las distancias, ¡otra vez!
El mundo cambiaría. Tenía que cambiar, meditó, evocando a los compañeros sin rostros peleando en la montaña, la esperanza de estas tristezas que sentía. ¿Qué eran estos malos momentos comparados con el heroísmo cotidiano de otros?. En alguna parte de la ciudad, un grupo se preparaba para asestar "el golpe"; la acción que no lograba imaginar claramente. Los envidió juntos. Sin duda Felipe, Flor, Sebastián, estaban con ellos, eran parte del grupo. Todos menos ella.
Ella que estaba sola, abandonada a su soledad, al crujido de ramas del naranjo en el viento.
Aquel día nos despertamos cuando aún estaba oscuro.
Debíamos cruzar el río antes de la salida del sol. La noche anterior, Yarince y yo hablamos largamente, como ancianos al lado de la lumbre, recordando los tiempos de nuestra infancia, recordando los años de amor y guerra, las nubes tormentosas. Hicimos recuento de nuestras vidas, un dibujo tenue de palabras aglomeradas.
Quizás moriríamos pronto, había dicho Yarince. Quería recordar el pasado ya que no contábamos con la certeza del futuro.
Lo acuné en mis brazos delgados. Con esas alas, podrías abrazar el mundo, me dijo. Nos acurrucamos el uno en el otro. Durante cuántas jornadas, nuestros cuerpos habían sido fuente de gozo inagotable. Eran, a veces, la única fuerza que nos quedaba para no rendirnos.
Estábamos reducidos a un grupo de diez guerreros. Lucíamos flacos y ojerosos, con mirada de animales perseguidos. Aquella mañana, hacía fresco, un viento suave soplaba doblando las cañas, a la orilla del río. Andábamos muy cerca del campamento de los invasores, así que debíamos cruzar con mucha cautela para no ser descubiertos.
Llevábamos poca carga, tan sólo algunos conejos salvajes que cazamos el día anterior, las hamacas y petates que usábamos para acampar y algunas vasijas de barro. Tixtlitl marchaba al frente, seguido por mí, luego iban tres guerreros y Yarince de último. Marchábamos a reunimos con los viejos sacerdotes para la ceremonia de invocación, para leer los augurios y saber lo que nos depararía el porvenir. Sentíamos la necesidad de orar, encomendarnos a nuestros totems para reconfortarnos de tanta desgracia.
Tixtlitl había soñado con Tláloc. Lo había visto como una mujer de ojos húmedos, sonriendo mientras el agua la cubría. Era un sueño confuso que sólo después pude interpretar.
Íbamos Tixtlitl y yo a mitad del río, cuando salieron los españoles.
Nos habían esperado agazapados entre la maleza. Quizás nos observaban desde el día anterior. Giramos en el agua, desesperados porque estábamos indefensos. Oí los disparos de sus bastones de fuego, cayendo en el agua, muy cerca. Mis ojos buscaron a Yarince, mientras mis pies trataban de asirse en el fondo del río, en las rocas que nos ayudaban al cruce. Lo divisé corriendo al otro lado. Había logrado salirse del agua. No corrió la suerte de Tixtlitl, cuya sangre formó una mancha roja a mi alrededor, cuyo cuerpo vi flotar río abajo. No corrió mi suerte. No murió como yo.
Sentí un golpe en la espalda, un calor espeso que me paralizó los brazos. Fue un instante. Cuando de nuevo abrí los ojos, ya no estaba en mi cuerpo: flotaba a poca distancia del agua, viéndome desangrar, viendo mi cuerpo irse también río abajo. Escuché los gritos de alerta de los españoles y de pronto, de entre los árboles de la ribera, donde por última vez vi a Yarince, escuché aquel alarido largo y profundo de mi hombre, herido, por mi muerte.
Fue un sonido espeluznante que silenció a los enemigos. Los aterrorizó y los hizo salir del agua corriendo, regresando a esconderse entre las malezas.
Yo flotaba con mi cuerpo en la corriente río abajo. Apenas si adiviné a Yarince corriendo, venado enloquecido, por la ribera, persiguiendo el rastro de mi sangre.
Abrí la boca para gritar y el viento bramó. Me di cuenta, entonces, que ya me estaban vedados para siempre los sonidos y visiones humanas; sentía sonidos y visiones, pero eran sólo sensaciones que mi espíritu registraba, imágenes diluidas reconstruidas por la memoria de la vida. Ah, dioses, qué dolor fue sentir a Yarince sin que me viera, sin poder siquiera mover un músculo para tocarlo, para secarle las lágrimas.
En un recodo del río me alcanzó, gracias a que allí el agua se arralaba entre las rocas.
Él y Natzilitl me sacaron, me arrastraron a la ribera.
El amor de Yarince me cayó encima como un huracán de gritos y lamentos. Me sacudía con furia los hombros, me abrazaba. Decía "Itzá, Itzá" con el confuso lenguaje de la desesperación, de la vida frente a la muerte.
Casi no podía resistirlo.
Fue entonces que empecé a perder el sonido. Seguía sintiendo a Yarince, pero sólo escuchaba las ondas del agua, el sonido del agua rebotando contra las piedras, el agua lamiendo la orilla del río.
Sé que Tláloc me concedió estar junto a Yarince en la ceremonia, cuando los sacerdotes oraban junto a mi cuerpo al anochecer. Los ancianos, sabios, condujeron la ceremonia a la orilla del agua, hasta que Tláloc me cedió a los jardines.
Luego Yarince tomó mi cuerpo y me trajo aquí, a este lugar donde aguardé por siglos, por designio de mis antepasados.
Capítulo 24
AL DÍA SIGUIENTE SERÍA LA INAUGURACIÓN de la casa de Vela y no tenía ni con quién consultar si debía ir o no. Decidió tomarse la tarde libre. Ir al cine, visitar a Sara o a su madre. No podía con el nerviosismo de la soledad, el silencio de sus compañeros. No quería, además, que Julián le preguntara de nuevo por Felipe. No sabía qué contestarle.
Tomó el carro y deambuló por la ciudad, sin determinar aún dónde dirigirse. Se vio, de pronto, tomando la carretera que subía al cerrito verde de su infancia, al grabado de la niña viendo un mundo que consideraba suyo. Nada era suyo ya, pensó. Después de todo, había alcanzado el sueño de subordinar la propia vida a un ideal más grande. Era como una mujer contemplando su propio parto, esperando que las contracciones de un cuerpo posesionado por la naturaleza dieran a luz a la nueva vida construida silenciosamente durante meses de labor paciente de la sangre. Porque eso era esta soledad. No el abandono, el miedo a que los seres amados desaparecieran tragados por un oscuro destino; esta soledad era tan sólo la espera del nacimiento: Sus compañeros, en algún lugar, se prepararían para desatar el látigo de los sin voz, los expulsados del paraíso y hasta de sus míseros asentamientos. No la habían abandonado, se repitió. Era ella la que alimentaba esas nociones descorazonadas. Pero debía ser capaz de dilucidar entre la realidad y sus fantasmas. Sin duda, los preparativos de tantos meses llegaban a término. ¿Qué podía saber ella? ¿Qué otro recurso más que especular le quedaba? ¿Quién podía saber si realmente no sería Vela el objetivo de toda aquella larga preparación? ¿Quién podía saberlo?
Lo tendría que saber hoy, mañana, dentro de tres días, o cuatro, cualquier día que eligieran. Lo sabría por las noticias.
La carretera serpenteaba hacia arriba. Las flores amarillas de diciembre se mecían en los bordes del asfalto. Subió, pasando sin mirar al lado del camino marginal por donde se llegaba al sendero de los espadillos. Siguió acelerando, doblando las cerradas curvas hasta dejar la carretera principal y entrar al empedrado irregular, horadado por las lluvias, del camino que conducía al cerrito.
No había casi nadie por allí a esa hora de la tarde. Algunos mozos de las haciendas cercanas, transitaban por la carretera vecinal, pero en el cerrito sólo el viento soplaba. Los novios llegaban más tarde, a la hora del crepúsculo.
Se bajó del carro y caminó por el sendero entre la hierba, hacia la cima. Se sentó en la piedra, un mojón que marcaba el límite de la propiedad. La inscripción se había borrado, desgastada por el roce de tantos que habrían venido aquí a sentarse, a hablar de sus amores, proyectos o sueños.
Era un día claro. El paisaje se descalzaba a sus pies, desnudo de niebla. Las casitas minúsculas, el lago, la hilera de volcanes azules, se extendían a lo lejos silentes, yertos, majestuosos. Más cerca, la vegetación de las montañas, deshaciéndose en faldas hacia el valle de la ciudad, mostraba sus verdes, los troncos de árboles enmarañados, inclinados peligrosamente hacia el vacío.
De los beneficios cercanos se venía un dulcete olor a café. El viento confundía las hojas con el canto de los pericos volando en bandadas.
Apoyó la barbilla en el cuenco de la mano, mirando todo aquello.
Bien valía la pena morir por esa belleza, pensó. Morir tan sólo para tener este instante, este sueño del día en que aquel paisaje realmente les perteneciera a todos.
Este paisaje era su noción de patria, con esto soñaba cuando estuvo al otro lado del océano. Por este paisaje podía comprender los sueños casi descabellados del Movimiento. Esta tierra cantaba a su carne y su sangre, a su ser de mujer enamorada, en rebeldía contra la opulencia y la miseria: los dos mundos terribles de su existencia dividida.
Este paisaje merecía mejor suerte. Este pueblo merecía este paisaje y no las cloacas malolientes a la orilla del lago. Las calles donde se paseaban los cerdos, los fetos clandestinos, el agua infestada de mosquitos de la pobreza. ¿Dónde estarían ellos, sus compañeros? ¿En qué punto minúsculo, en qué calle andarían? ¿Qué ocuparía el tiempo de Felipe en este momento en que ella se sentía por fin, parte de todo aquello?
Antes de irse a la cama, en un súbito impulso, telefoneó a su madre.
– ¿Lavinia? -dijo la voz al otro lado del teléfono…
– Sí, mamá soy yo -cansada. Siempre empezaban así, pensó reconociéndose cada vez.
– ¿Cómo estás?
– Un poco triste, para serte franca. -¿Por qué le estaría diciendo eso a su madre?, se preguntó.
– ¿Por qué?, hija, ¿qué te pasa?
– No sé… sí sé. Me pasan muchas cosas. La verdad es que quisiera poder reconciliarme con tantas cosas.
– ¿No querés venir, hijita?
– No, mamá; estoy con sueño. No te preocupes. Fue sólo que sentí ganas de hablar con alguien.
– No hemos hablado desde hace mucho.
– Creo que nunca hemos hablado, mamá. Creo que siempre pensaste que no necesitaba hablar más que con la tía Inés.
– Bueno -dijo la voz, tensándose-, vos sólo a ella la querías.
– ¿Pero nunca se te ocurrió que la quería porque ella se preocupaba por mí, porque ella me quería, mamá?
– Yo trataba, hija, pero vos la preferías siempre a ella. Conmigo eras muy callada.
– Es muy difícil hablar esto por teléfono. No sé por qué lo mencioné.
– Pero deberíamos hablarlo -dijo la madre, ocupando su rol-, no quiero que te quedes siempre con esa idea de que nosotros no te queríamos.
– No he dicho eso, mamá.
– Pero lo pensás.
– Sí. Tenés razón. Lo pienso.
– Pues no deberías pensarlo. Deberías comprendernos.
– Sí, tal vez debería. Siempre soy yo la que debería comprender.
– No te pongas así, hija. ¿Por qué no venís?
– Bueno. Voy a pasar un día de estos.
– Pasa mañana.
– No sé si pueda…
– Hacé un esfuerzo.
– Bueno, mamá. Buenas noches.
– Buenas noches, hija, ¿estás segura que estás bien?
– Sí, mamá. No te preocupes.
– Pasas mañana, ¿entonces?
– Sí, mamá, mañana paso.
Colgó el auricular. Era la conversación más larga que tenía con su madre desde hacía meses, años quizás. Conversación, al fin. Habían dicho, palpado, lo subterráneo, lo fundamental, de lo que nunca hablaban. Quizás, algún día, podrían llegar a quererse, a comprenderse. Algún día.
Se sentía capaz ahora. Podía verla sencillamente como un ser humano, producto de un tiempo, determinados valores. A su modo, su madre seguramente la quería, como ella también debía quererla. El impulso de llamarla al sentirse sola tendría cierto significado.
Nunca entenderían, ni la una, ni la otra, sus modos de vida. Mucho menos ahora. Cada vez mucho menos. Su madre jamás conocería los de ella.
Se metió al baño. Pensó que un día su madre, su padre y ella tendrían que tener la conversación postergada desde siempre, no tanto por ellos, como por ella misma. Alguna vez tendría que reconciliarse con la infancia. Se echaba agua en la cara, lavándose el maquillaje, cuando escuchó el ruido en la sala. Un ruido sordo, como de un cuerpo desplomándose, la puerta cerrándose.
El corazón le dio un vuelco brusco en el pecho. El miedo la paralizó. Se vio la cara pálida en el espejo, mientras agudizaba el oído, tratando de contener la súbita sensación de flojera en las piernas.
Empezó a caminar, de puntillas hacia la sala, buscando primero, nerviosa, en el armario, la pistola que Felipe le dejara al irse de la casa, cuando escuchó "Lavinia, Lavinia", como si alguien la llamara bajo el agua. Tuvo apenas tiempo de percatarse de quién era la voz, cuando ya estaba en la puerta de la habitación, cuando ya corría hacia la sala donde yacía, en el suelo, de bruces, Felipe.
– ¡Felipe, Felipe! -casi gritó- ¿qué pasa? Aún de bruces, hablando con la voz ronca, como si hiciera un gran esfuerzo, Felipe dijo:
– Salí afuera, mira bien si no hay manchas en la entrada -y cerró los ojos.
Atolondrada, salió hacia la vereda. ¿Manchas? No había nada en los baldosas.
Cerca de la puerta, vio las manchas de sangre. Entró de nuevo a la casa. Se arrodilló a su lado.
– Limpia las manchas -dijo Felipe- limpia las manchas primero -dijo desde el suelo, sin levantar siquiera la cabeza. Corrió a la cocina y buscó un trapo cualquiera. Lo mojó y salió, otra vez, corriendo.
No supo ni cómo limpió las manchas. Caminó rápidamente por el jardín, mirando a todos lados, pasando el pie sobre la grama húmeda donde había caído también sangre de Felipe.
No se veía nada en la calle. Era casi medianoche.
Entró y cerró con llave. Cerró también las ventanas, mirando una y otra vez a Felipe en el suelo, con un brazo doblado bajo el cuerpo, pálido. No se había movido.
Se arrodilló, de nuevo, a su lado.
– Ya está -dijo-, ya quité las manchas. Ya cerré todo. Felipe, ¿qué te pasó?
– Ahora, ayúdame a darme vuelta -respiró-, ayúdame a ver si puedo llegar a tu cama. Estoy pegado -dijo él, con la voz entrecortada. Pegado. Herido. Era lo mismo. Había oído la expresión muchas veces. Tengo que calmarme, pensó. Respiró hondo y le ayudó a darse vuelta. Tuvo que contenerse para no soltarlo, para no morirse, cuando vio el pecho, el estómago, la ropa ensangrentada, el piso y la sangre sobre el piso.
Se veía el enorme esfuerzo que hacía Felipe para sentarse. Apretaba los ojos, la boca.
– Mejor te llevo al carro, Felipe -dijo-. Yo sé dónde podemos ir -dijo, pensando en la casa de los espadilles.
– No -dijo Felipe-, no. Ayúdame -dijo, con el dolor contrayéndole el rostro.
En un tiempo que parecieron extensos minutos de eternidad, Felipe logró incorporarse. De rodillas casi arrastrándose, apoyado en Lavinia, fue moviéndose hacia adelante, hacia la luz de la habitación. Nunca sabría cómo lograron llegar a la cama. Felipe se recostó de lado y hubo otra vez que ayudarle para que pudiera tenderse boca arriba. Estaba totalmente extenuado por el esfuerzo.
Con sangre fría, que estaba lejos de sentir, Lavinia trajo una toalla del baño y empezó a desabrochar los botones de la camisa, en un gesto casi ridículo, pues la camisa estaba toda desgarrada.
Felipe la detuvo, poniendo su mano sobre la de ella, indicándole que esperara.
Pasaron varios minutos. Los pensamientos se atropellaban en la mente de Lavinia. Había que llevarlo al hospital. Esto no era como lo de Sebastián. Felipe se estaba muriendo, se estaba desangrando, tenía la carne abierta a la altura del estómago. No duraría mucho si no lograba llevarlo a un hospital. Tendría que llamar a los vecinos. Nada importaba. Nada más que salvarle la vida, aunque los echaran presos después. Nada importaba.
– Felipe, esto es serio – dijo Lavinia -, esto no es para que estemos aquí en este cuarto – dijo -, te tengo que llevar al hospital.
Te vas a morir, iba a decir, pero se contuvo.
Felipe abrió los ojos. En su expresión había retornado la calma. Respiraba trabajosamente.
Instintivamente le metió unas almohadas por detrás para inclinarlo un poco, pensando en la sangre, la hemorragia interna, los pulmones.
– Te tengo que llevar al hospital – repetía, mientras tomaba la decisión de llamar a Adrián. Adrián le ayudaría.
– Acércate – dijo Felipe -. Voy a ir al hospital, pero primero tengo que hablarte… por favor…
– Pero déjame llamar a Adrián – dijo Lavinia -, déjame llamar a Adrián para que venga mientras hablamos, para que me ayude a llevarte al carro.
– No, no. Primero acércate. No hay tiempo. Después. Después puede venir Adrián…
– Pero…
– Por favor, Lavinia… por favor…
Era insistente. Insistía con sus ojos, con sus manos, con lo que le quedaba sano. Desesperada, Lavinia se acercó.
– Escúchame bien. Mañana es la acción. La acción es en la casa de Vela. Nos vamos a tomar la casa de Vela. Es un comando de trece personas. Yo soy parte de ese comando… era… – dijo con una media sonrisa; hablaba con firmeza, como si hubiese acumulado fuerzas para hablarle, las últimas fuerzas que le quedaban -, cada persona es imprescindible.
"Quiero que tomes mi lugar. Vos conocés bien la casa. Ya no hay tiempo para que nadie más la conozca tan bien como es necesario. Quiero que seas vos quien tome mi lugar. Nadie más. Sé que podes hacerlo. Además, te lo debo, porque fui yo quien me opuse a tu participación… -respiró, cerrando los ojos; los abrió de nuevo-, te lo debo. Vos podés hacerlo. Lo has demostrado. Vos podés hacerlo… Anda a la casa. Deciles que me pegaron cuando hacíamos el operativo de los taxis. Deciles que no fue la guardia. Fue el taxista cuando le dije que me diera el taxi. Me tomó por ladrón. Disparó a quemarropa. Demasiado tarde le dije que era del Movimiento. Me puse nervioso. No creí que estuviera armado. Fallé. ¡Fue mi propia estupidez! Si le digo antes, no hubiera disparado. "Me hubiera dicho", eso me decía el hombre -y Felipe sonrió burlándose de su propia desgracia, de la paradoja del incidente desafortunado; tosió, cerró los ojos, pareció tomar aliento para continuar-. Él mismo me trajo. Quería ayudarme. No hallaba qué hacer. Me iba a llevar al hospital, pero lo convencí de dejarme cerca de aquí. Le advertí que no llamara a la policía. Lo amenacé, incluso… -la voz de Felipe se adelgazaba- por si acaso.
Reconstruyó en su mente la mala suerte de Felipe. Seguramente había estado armado cuando se volvió hacia el taxista para anunciarle "es un asalto: entregúeme el vehículo". Y el taxista, la violencia, había reaccionado veloz, pegándole primero. Duelo fatal. Un error. Unos segundos.
Una frase dicha a tiempo y Felipe quizás no estaría herido. Algunos taxistas eran hasta colaboradores del Movimiento. Quizás éste no le habría disparado. ¡Quizás tantas cosas! Ya no lo sabrían. Ya no importaba. Las interrogantes se le borraban mirando la cara de Felipe, la expresión que empezaba a atravesar la palidez de su rostro.
Era una expresión intensa, fija. La miraba desde una cercana lejanía. Tenía la sensación de estarlo perdiendo como una tenue señal de radio que se disuelve en el aire. Se había quedado detenida, casi paralizada, escuchándolo, oyéndole decir que había impedido su participación y ahora le pedía tomar su lugar. Grandes embates de amor y desesperación se cruzaban en su pecho con vientos fríos. No podía seguir así. No podían seguir así, mirándose, diciéndose con la mirada lo que ya no había tiempo de resolver, las eternas discusiones se detenían aquí, frente a la muerte, frente a la sangre de Felipe manando del pecho, expandiéndose sobre las sábanas de la cama donde conocieron el amor, la vida, lo irreconciliable. -Déjame que llame a Adrián -dijo Lavinia, suavemente, tratando de soltarse de la mano de Felipe, que la sostenía anclada a la cama donde él se desangraba.
– No me has contestado -dijo Felipe- ¿vas a tomar mi lugar? ¿Lo vas a hacer?
– Sí, sí -dijo Lavinia-, lo voy a hacer.
– No vas a dejar que te digan "no".
– No. Felipe, no voy a dejar que me digan "no". -Se dio cuenta que le hablaba como a un niño pequeño. Su voz era calma y consoladora, como la de su tía Inés cuando ella enfermaba.
Felipe cerró los ojos y aflojó la mano. Tosió apenas y su pecho sonó terriblemente congestionado.
Aquel sonido trajo a Lavinia la inminencia de la vida que se escapaba frente a sus ojos y cuyo fin simplemente no podía aceptar, no lo consideraba posible. Y, sin embargo, tenía que reaccionar, pensó, no podía seguirse resistiendo, seguir pensando que, a pesar de todo, Felipe viviría.
Se levantó y fue hacia el teléfono, sin dejar de ver a Felipe. Felipe con los ojos cerrados. La sangre de Felipe creciendo una laguna roja en la cama.
– ¿Adrián?
La voz soñolienta le devolvió un ronco "sí".
– Adrián, es Lavinia, despertate, por favor.
La urgencia despabiló a Adrián. Sólo dijo que lo necesitaba. No le explicó nada más. Era una emergencia. Por favor. Debía venir a su casa inmediatamente. Era sumamente urgente. "Ya llego", dijo Adrián.
Calculó el tiempo que le tomaría llegar. Quince minutos máximo, pensó. A esta hora no había tráfico.
Fue al baño y buscó otra toalla limpia. Se acercó a Felipe, arrodillándose al lado de la cama. Él abrió los ojos.
– ¿Lavinia? -preguntó y su mirada de ausencia la asustó.
– Aquí estoy, Felipe. Ya viene Adrián. Ya te vamos a llevar al hospital. Todo va a salir bien. Descansa. No te preocupes.
– Sos una mujer valiente, ¿sabes? -dijo Felipe, con una voz delgada, un sonido de viento a través de un desfiladero.
– Creo que es mejor que no hables -dijo Lavinia-, estate quietecito, amorcito, mi amorcito… -no pudo reprimir el deseo de acercársela, de poner su cabeza sobre la frente de Felipe, besarlo, pasarle los dedos por el pelo.
– Amorcito, amorcito -dijo Felipe, cual si repitiera un nombre y tosió de nuevo, esta vez con más violencia y para el horror de Lavinia, un hilo de sangre empezó a salirle por la boca, mientras su cabeza se inclinaba hacia donde ella acercaba su pecho. Un suave movimiento de cabeza y se quedó quieto.
Lavinia se inclinó para limpiar la sangre de la mejilla y vio los ojos fijos, la boca entreabierta. Felipe estaba muerto. Se le había muerto hacía un instante, allí, tan cerca de ella: el pecho que antes subía y bajaba casi resoplando, no se movía ya.
– ¿Felipe? -dijo bajito, casi temiendo despertarlo, como si se hubiese quedado dormido-. ¿Felipe? -dijo un poco más alto.
No hubo respuesta. Ya sabía que no habría respuesta. Con sus dos manos, se apoyó sobre el pecho de Felipe, presionó fuerte, para arriba y para abajo como más de una vez vio hacer a los camilleros en demostraciones de primeros auxilios. Se le llenaron las manos de sangre. No sucedió nada. Felipe, desmadejado, no se movió.
Está muerto, se dijo. No puede ser, se dijo. Dónde estará Adrián, se preguntó, cuándo vendrá, pensó. Felipe no puede morirse, se repetía, tocándolo, poniendo su cara muy cerca de los ojos de Felipe, de lo que debía ser la mirada de Felipe, la mirada triste que ya no la veía.
¡No! estuvo a punto de gritar. ¡No! dijo, a la soledad de la noche.
No puede ser, empezó a decir en voz alta. Felipe, empezó a decir en voz alta. Felipe no te me muras, le dijo. Felipe, por favor, volvé. ¡Felipe! Y la voz se iba desesperando sin que él se moviera, sin que él tratara de calmarla, de decirle "no te pongas así, Lavinia, cálmate".
Se levantó y, sin saber por qué, salió a prender las luces de la casa. Se movía frenética. Quería hacer algo con las manos. No sabía qué. No sabía si quería golpear, agarrarse el pelo, empezar a llorar. Pero las lágrimas no venían. Sólo podía pensar en Adrián. Adrián tenía que venir. No creería que Felipe había muerto hasta que llegara Adrián. Felipe se había desmayado. Estaba desmayado en su habitación. Perdió mucha sangre. Seguro era eso. Ella no era médico. No sabía reconocer la muerte. Tenía que llegar Adrián. Todo estaría bien cuando llegara Adrián.
Y Adrián llegó. Ella abrió la puerta y lo agarró de la mano, sin decir nada, lo llevó al cuarto y el otro no hizo preguntas porque la vio manchada de sangre, el vestido, las manos manchadas de sangre.
Se arrodilló al lado de Felipe. Lo tocó, le puso la mano en la frente. Ella lo vio ponerle la mano frente a la boca, le vio prender el encendedor y acercarlo a los ojos de Felipe. "Pásame un espejo", le dijo. Se lo pasó y lo vio poner el espejo frente a la boca de Felipe. Luego lo vio cerrar los ojos de Felipe, pasarle la mano por la cara, cerrarle los ojos de nuevo, cerrarle la boca entreabierta, acomodarlo sobre la cama, doblarle las manos sobre el pecho como a los muertos.
Se levantó del lado de la cama. Se paró junto a ella, la miró.
– No hay nada que hacer -le dijo, en una voz muy bajita, como un secreto. Lavinia lo miró sin querer comprender.
– Está muerto -le dijo Adrián-. No hay nada que hacer.
– Hay que llevarlo al hospital -dijo Lavinia-. Nosotros no sabemos de esas cosas.
Adrián le puso los manos sobre los brazos. La miró fijo en los ojos.
– Sí sabemos, Lavinia. Felipe está muerto -dijo, y la abrazó, le empezó a sobar la cabeza lentamente.
– No puede ser -dijo Lavinia, y se soltó-. No puede ser -repitió-. ¡No puede ser!- gritó.
Y Adrián volvió a cogerla de los brazos, la volvió a abrazar.
– Lavinia, por favor, no lo hagas más difícil. Por favor. Es terrible pero tenés que aceptarlo.
Felipe estaba muerto. Tenía que aceptarlo. ¿Por qué tenía que aceptarlo? pensó. ¿Por qué tenía que aceptar que Felipe estaba muerto? Uno no tenía que aceptar nada. Se soltó de los brazos de Adrián. Se arrodilló de nuevo junto a la cama. Tocó a Felipe. Estaba fresco. Su piel estaba fresca. No estaba frío. Sólo fresco. Pero no se movía. No respiraba. Tenía que aceptarlo. Estaba muerto.
– ¿Felipe? -dijo-.¿Felipe? -y se quedó arrodillada, con la cara caída sobre el pecho, los hombros desplomados, sin lágrimas.
De nuevo Adrián se le acercó. Le puso la mano sobre el hombro. La levantó, la llevó al baño, la hizo lavarse las manos, la hizo salir de la habitación, ir a la cocina, sentarse en los banquitos de la cocina mientras le preparaba un café caliente.
– Tenemos que llevarlo al hospital -dijo Lavinia-. De todas maneras.
– ¿Conoces a su familia?
– No. Sólo sé que viven en Puerto Alto.
– ¿Y estás segura que podemos llevarlo al hospital? Sé que es difícil para vos, pero hacé un esfuerzo. Trata de pensar un ratito, si es conveniente llevarlo al hospital. Allí van a hacer preguntas. ¿Qué les vamos a decir? ¿Decime qué pasó? ¿Cómo fue?
– Se metió en un taxi. Tenía que llevarse el taxi, quitárselo al taxista. Prestado, vos sabé cómo es eso… Pero el taxista no entendió. Creyó que era un ladrón, que le estaba robando. Le disparó a quemarropa. Después lo trajo hasta aquí… se asustó. Dijo que no iba a llamar a la policía…
– ¿Cómo? -dijo Adrián-. No entiendo. Se metió en un taxi, el taxista creyó que era un ladrón y disparó. Pero, ¿cómo es que lo vino a dejar aquí? ¿Y cómo es que Felipe no le disparó primero? ¿No estaba armado?
– No sé. No sé -dijo Lavinia-, supongo que sí. Supongo que no le disparó porque el otro lo hizo primero, porque no pensó que le iba a disparar, ¡qué sé yo! Y después le dijo que era del Movimiento, que no lo entregara a la policía. Y el hombre no lo entregó, lo trajo para acá.
¡Supongo que así fue! -sorbió el café que Adrián le puso en la mano. Estaba caliente. Era bueno sentir el calor. Estaba tiritando. Tenía mucho frío. ¿Habría llovido? ¿Por qué tendría tanto frío? la familia de Felipe… ¿Cómo sería la familia de Felipe?
Adrián se levantó y volvió trayendo una manta. Se la puso sobre los hombros.
– La familia de Felipe vive en Puerto Alto -dijo Lavinia-. Su papá es estibador… ¿Crees que habría que llamarlos? ¿Habría que llamarlos y entregarles a Felipe?
Pensó "el cadáver", "el cadáver de Felipe". Eso pensó. Pero no lo dijo. No pudo. Empezó a sentir en el estomago unas horribles ganas de vomitar. Puso el café sobre la mesa y se agarró el estómago, se dobló sobre sí misma, puso la cabeza sobre sus piernas. Así quería quedarse. No volver a levantar la cabeza. No volver a ver a nadie. Quedarse con Felipe allí en casa.
– Lavinia… -dijo Adrián.
No respondió. Empezó a pensar en la mamá de Felipe. ¿Cómo será? ¿Se parecería el hijo a ella? ¡Y qué horror! llegar con Felipe muerto. Se imaginó los gritos de la mujer, su mirada dolida. ¿Qué le pasó? diría, seguramente. El pecho empezó a contraérsele.
Adrián la tocó en el hombro. Le preguntaba si se sentía enferma. Ella soltó un ruido feo que casi no reconoció como suyo. Un sollozo seco y ronco.
– Llora -dijo Adrián-, te va hacer bien llorar. Levantó la cabeza.
– No hay tiempo -dijo-. No hay tiempo -repitió. Felipe había dicho que tenía que tomar su lugar. No había tiempo. El amanecer empezaba a clarear en la ventana. A lo lejos, se escuchaban los gallos.
Adrián tendría que encargarse de Felipe. Felipe que ya estaba muerto. Ella tenía que irse de allí, irse a la casa, a la casa donde debió haber llegado Felipe. Seguramente lo estarían esperando. El comando estaría nervioso, pensando en lo que podría haber pasado. Algo podría pasar si ella no llegaba pronto, si no les avisaba lo que había sucedido. El taxista podría denunciarlos. Se dejó caer en la silla.
– Adrián, vos te tenés que encargar de Felipe -dijo-. Yo tengo que irme.
Adrián pensó que estaba alterada, que no sabía lo que decía.
– No digas eso, Lavinia. Vas a ver que lo vamos a resolver juntos. No te pongas así. Cálmate. Toma un poco más de café.
– No emendes -dijo Lavinia-. Estoy bien. Estoy calma. Pero tengo que irme. Tengo que avisarles.
– Lo podemos hacer más tarde -dijo Adrián.
– No. No se puede -dijo Lavinia-. No te puedo decir nada más. Pero más tarde no se puede. Me tengo que ir ya, antes de que amanezca. Ya me tengo que ir.
– ¿Y Felipe? -dijo Adrián- ¿qué vamos a hacer con Felipe? Estaba asustado.
– Hay que llamar a Julián -dijo Lavinia-. Julián es su amigo. Él sabe dónde localizar a la familia. Y hay que sacarlo de aquí escondido, sin que el vecindario se entere. Sacarlo de aquí y llevarlo a otra parte.
"A otra parte que no sea aquí. Es muy importante. Yo puedo llamar a Julián, pero no puedo esperarlo. Vos te tenés que quedar aquí y esperarlo. Explicarle lo del accidente. Decirle que yo tuve que irme. Que no pregunte nada. Él te va a ayudar. Estoy segura. Era su amigo. Se querían mucho -dijo y de nuevo sintió que quería quedarse allí, ponerse a llorar, pero no había tiempo. Tenía que
irse.
– Pero vos no te podes ir así, solita. No estás bien, Lavinia. Por lo menos, espera que venga Julián y yo te voy a dejar.
– No. Estoy bien. No me va a pasar nada. Sólo tengo que ir a avisarles. De verdad, créemelo. No me podés llevar. Nadie me puede llevar. Tengo que ir sola -se pasó la mano por el pelo. Por momentos, sentía que se volvía loca. Luchaba contra sí misma, contra el impulso de volver a la habitación y quedarse con Felipe, de llorar. Pero las lágrimas no le salían. Se sentía frenética. Desgarrada. Quería irse ya y quedarse. Debía irse, se repitió; debía cumplirle a Felipe. Era lo último que le dijo, que tomara su lugar. Debía hacerlo. Y, además, los otros estarían preocupados. Se podría suspender la acción. Todo podría fallar si ella no era fuerte, si se ponía a llorar, si se quedaba al lado de Felipe. Pero era terrible dejarlo solo. Horrible dejarlo allí, todo sucio, todo ensangrentado en su cama. Pero tenía que irse.
Entró a la habitación. Adrián le seguía los pasos. Felipe estaba igual. No se había movido. Había tenido la esperanza de que al entrar, Felipe estuviera de lado. De lado como le gustaba dormir. Pero estaba todavía boca arriba, con las manos sobre el pecho, como Adrián lo dejó. Se acercó al teléfono. Buscó en su librito el número de la casa de Julián. La mujer de Julián respondió, malhumorada, soñolienta. No eran todavía las cinco de la mañana. Julián se puso al teléfono. Le dijo que debía llegar a su casa; que no dijera nada pero se trataba de Felipe. Felipe había tenido un accidente. Era urgente que llegara inmediatamente.
Después entró al baño y se cambió la ropa ensangrentada. Se puso unos blue-jeans, una camiseta, zapatos de tenis. Vio la chaqueta de azulón de Felipe y la agarró. Se la puso sobre los hombros. Todavía temblaba de frío.
Antes de salir de la habitación, se arrodilló junto a Felipe. El llanto se le quedaba en el pecho como un ahogo sin cauce, un dolor batiéndose contra cada rincón de su cuerpo.
– Ya me voy Felipe -dijo, acercándosele a la cara-. Ya me voy, compañero -repitió-. Patria Libre o Morir -sollozó, besándole las manos, sintiendo por primera vez la humedad de las lágrimas empezando a correr como ríos desatados.
Se levantó huyendo de aquella humedad que amenazaba con paralizarla, con dejarla allí sobre la camisa ensangrentada de Felipe.
– Me voy -dijo a Adrián, y salió de la habitación casi corriendo.
Adrián la siguió hasta la puerta. Se despidieron rápidamente. Un abrazo fuerte. "Cuídamelo", dijo Lavinia. "Cuídate" -dijo Adrián.
Miró su reloj. Eran casi las cinco de la mañana. Encendió el motor del carro. Pasó la mano por el vidrio delantero cubierto de niebla y rocío. Y salió. Las calles empezaban a animarse con los camiones repartidores de leche y los mensajeros en moto lanzando los periódicos en las veredas de las casas. Era un día más. Otro día. Todo parecía normal. Pasó por casas que lucían adornos navideños en los jardines. Árboles con bujías de colores. Ventanas por donde se vislumbraban árboles de navidad. Nada parecía haber cambiado. El mundo no lloraba la muerte de Felipe. Era como si no hubiese sucedido. Empezó a llorar. Los sollozos velaban la carretera que ahora tomaba, las flores amarillas, húmedas de los bordes, meciéndose en el viento mañanero y fresco de diciembre.
Sentía que el llanto le brotaba desde los pies, le producía un agudo dolor en el vientre, en el estómago. Respiró hondo. Debía calmarse. No podía llorar así. No podría manejar si seguía llorando así.
Los pensamientos alborotaban un desorden de imágenes. Felipe riéndose, Felipe en la cama, Felipe en la oficina, Felipe en la última mañana que lo vio, Felipe diciéndole que la acción no tenía nada que ver con Vela, diciéndole que él no había querido que participara, Felipe cuando lo conoció, Felipe en su cama, ensangrentado, inmóvil. El mundo sin Felipe. Nada había cambiado. Y, sin embargo, para ella, todo había cambiado. La rabia, la rabia de su muerte, tan inútil, la muerte de tantos, la dictadura, el Gran General, el general Vela y su absurda casa, las mujeres de Vela, imbéciles. Los odiaba. Los odiaba con las vísceras que le dolían, con la entraña que punzaba, con el estómago. Los podría matar con sus manos. Con sus manos desnudas. Sin asco.
Y había que seguir, que continuar. Felipe no podía haber muerto en vano. Habría que cumplirle los sueños. A él y tantos otros. Evitar que sus muertes quedaran vacías, que no sirvieran para nada. No podía morir en vano. Había que triunfar, había que hacer tantas cosas. Y Felipe riéndose en la playa, Felipe en el barco yéndose a Alemania, Felipe niño en la escuela… Los Felipes que conoció y los que no conoció, le saltaban en la mente. Duende Felipe, pájaro Felipe, colibrí Felipe, oso Felipe, Felipe machista, Felipe dulce. Al final, le pidió que lo sustituyera. No porque lo hubiera querido. Por necesidad. Las mujeres entrarían a la historia por necesidad. Necesidad de los hombres que no se daban abasto para morir, para luchar, para trabajar. Las necesitaban a fin de cuentas, aunque sólo lo reconocieran en la muerte. ¿Por qué? ¿Felipe? ¿Por qué? ¿Por qué te me fuiste a morir? Amorcito, mi muchachito, mi hombrecito lindo.
Y así llegó a la casa de los espadillos. La casa oscura. Entró con el carro hasta el frente. Se encendieron luces. Movimiento. Un hombre apareció. El compañero de la posta. "Soy Inés" -dijo Lavinia-. "¿Aquí venden plantas? ", la contraseña. "Compañera ponga el carro aquí atrás" y lo puso, lo metió por detrás de la casa. Vio otros carros. Taxis. Los taxis Mercedes Benz. Allí estaban. Semiocultos. Eran dos taxis. Uno metido en un garaje. El otro por fuera tapado con una manta. Y su carro. Serían tres carros. No haría falta el taxi de Felipe.
En la puerta de atrás de la casa, la puerta de vidrio que daba a un porche cubierto con una pérgola, acababan de aparecer Sebastián y Flor. Se acercaban. Tenían unas chamarras sobre los hombros. Caras de preocupación. Otra vez la desgarradura en el estómago cuando los vio. Aquellas horribles ganas de llorar. Y de gritar también. Se limpió la nariz con el dorso de la mano. Flor y Sebastián se acercaron, casi corriendo. Sebastián le puso un brazo sobre los hombros. ¿"Que pasó? " -dijo. Y Lavinia no pudo decir nada. Se puso a llorar. Se abrazó a Sebastián y lloró sin poder pronunciar palabra, sintiendo que había llegado, que estaba con su familia, con los suyos, con sus hermanos. La metieron dentro de la casa. Una sala enorme casi sin muebles. Unas cuantas sillas de aluminio con cubiertas de plástico floreadas.
Flor dijo algo al posta que salió de nuevo de la casa. Apagaron las luces. El día iba quebrando ya la oscuridad.
Flor desapareció y volvió a aparecer con un vaso de agua en la mano. Se la dio a Lavinia. Sebastián la había sentado en una silla. La mantenía abrazada, medio arrodillada a su lado. Ella seguía llorando.
Tomó el agua, diciéndose que debía calmarse. No había venido a llorar. Tenía que decirles lo sucedido, pero sentía como si Felipe fuera a morir en ese momento. Sólo en ese momento la muerte de Felipe sería real, en el momento en que se lo dijera. Y no le salían las palabras. Iba a decirlo y volvía a llorar.
– ¿Te siguieron? -preguntó Sebastián-, ¿te buscaron? ¿Pasó algo?
Ella movía la cabeza contradiciéndose, diciendo que no y que sí, sin poder emitir palabra.
– Déjala que se calme -dijo Flor a Sebastián y se acercó a darle palmaditas en el hombro, a darle más agua.
Tenía que decirles pronto. Los veía ponerse nerviosos a cada minuto que pasaba. Sintió la alerta en la casa. Ruidos de pisadas en el piso de arriba. Cosas que se movían.
– No me vienen siguiendo -dijo por fin-. No se alarmen. No me vienen siguiendo. No pasó nada con la guardia.
Aspiró una gran bocanada de aire. Tenía que seguir. Tenía que mencionar a Felipe. En ese momento. Ver morir a Felipe en los ojos de Sebastián y Flor. Tenía que hacerlo ahora, ahora que se aminoraban los sollozos, y podía hablar.
– Lo que pasó fue que Felipe -tomó agua, respiró profundo-. Felipe asaltó un taxi. El taxista creyó que era un ladrón. Le disparó a quemarropa. Felipe murió en mi casa. Hace como una hora, como dos horas tal vez. Eso fue lo que pasó.
Ahora las lágrimas le corrían por las mejillas, pero los sollozos se iban calmando. Trataba de no ver a Felipe. Cada vez que una imagen de Felipe le brotaba de la memoria, volvían los sollozos. Trató de pensar en otra cosa, en las sillas de la sala, en el lugar aquel, inhóspito, abandonado, las paredes descascaradas. No quería ver las caras de Flor y Sebastián.
– Vas a hacer un esfuerzo -decía Sebastián, arrodillándose frente a la silla, junto a sus rodillas, tomándole la mano- y me vas a contar despacito lo que pasó.
Se lo contó lo mejor que pudo. Tomando sorbos de agua, usando el pañuelo tosco y grandote que le pasó Flor, de pie al lado de la silla sobándole la cabeza.
Cuando terminó, Flor y Sebastián se apartaron de su lado. Dijeron algo entre ellos.
– Vamos a mandar a un compañero a que vea lo de tu casa -dijo Sebastián, y dirigiéndose a Flor -quédate vos con ella.
– Dame las llaves de tu carro -dijo Sebastián.
– Espérate -dijo Lavinia-. No te vayas. Tengo que decir algo más. Felipe quiere que yo tome su lugar. Insistió. Dijo que yo conozco la casa. Que él confía en mí. Que yo debo hacerlo. Que yo debo tomar su lugar.
– Bueno, bueno. Ya vamos a hablar de eso.
– No. Yo tengo que hacerlo, Sebastián. Por favor. Felipe me lo pidió antes de morirse. Me dijo que insistiera.
– Ya vamos a hablar de eso -dijo Sebastián, y salió sin darle tiempo de continuar.
– Flor, por favor, vos tenés que ayudarme -dijo Lavinia-, yo tengo que hacerlo. Yo conozco esa casa mejor que nadie.
– Sí, sí. Cálmate. No te preocupes. Espera que venga Sebastián. El no ha dicho que no. Sólo que ahora hay que hacer otras cosas más urgentes. Toma más agua.
Capítulo 25
MURIÓ AL AMANECER. Retornó al lado del sol. Es ahora compañero del águila, un quauhtecatl, compañero del astro. Dentro de cuatro años retornará tenue y resplandeciente hutzilin, colibrí, a volar de flor en flor en el aire tibio.
El maíz y las plantas nacen en el oeste, en Tamonchan, jardín de las diosas terrestres de la vida. Después hacen el largo viaje de la germinación bajo la tierra. Los dioses de la lluvia; Quiote, Tláloc, Chaac, los guían y alientan para que no pierdan el rumbo y surjan otra vez en oriente, en la región del sol naciente, de la juventud y la abundancia, el país rojo de la aurora donde se escucha el canto del pájaro quetzalcoxcoxtli. Ni hombre, ni naturaleza, están condenados a la muerte eterna. La muerte y la vida son sólo las dos caras de la Luna; una clara, otra oscura.
La vida brota de la muerte como la pequeña planta del grano de maíz, que se descompone en el seno de la tierra y nace para alimentarnos.
Todo cambia. Todo se transforma.
El espíritu de Felipe sopló viento en mis ramas. Ahora él sabe que yo existo; que velo desde la sangre de Lavinia los designios escritos en la memoria del futuro. Él la mirará desde el cortejo de astros que siguen al Sol hasta llegar al cénit. No la perderá de vista. Me lanzará su calor para que yo la sostenga.
La sangre de Lavinia bulle igual que un colmenar enardecido. Su llanto hubo de contenerse con rocas y el dolor transformarse en lanzas desenvainadas, igual que el dolor de Yarince ante mi cuerpo yerto.
Dos hombres afanados de angustia recogieron el cuerpo del guerrero caído. Lo vistieron con ropas limpias. Vendaron sus profundas heridas. Se lo llevaron cargado. Parecían llevar un hombre borracho de puique.
Flor la llevó a una habitación pequeña, ocupada por dos colchones delgados y largos sobre el suelo. Le dijo que tratara de descansar un rato mientras avisaba a los demás lo sucedido.
Al poco rato, Lavinia escuchó afuera murmullos de voces, sonidos de gente moviéndose. Después un silencio y la voz de Flor diciendo algo sobre Felipe. No podía distinguir las palabras. De vez en cuando oía distintamente el nombre de Felipe. Lo demás era ininteligible. Miró las paredes verdosas de la habitación, ruinosas y descascaradas. Hacía frío. Se apretó el cuerpo con los brazos. Ya no lloraba. Había caído más bien en un estado de estupor. No sabía si estaba viviendo en la realidad o en un tiempo distorsionado por el dolor y la muerte.
Flor retornó llevando en la mano un pocilio metálico, café con leche, y un pedazo de pan engrasado con mantequilla.
– ¿No querés desayunar un poco? -dijo-. Te va hacer bien. Lo puso en el piso, cerca de ella y se sentó en la otra colchoneta.
– Me parece mentira -dijo Flor, hablando como para sí misma-. Casi no puedo creer que Felipe haya muerto. Me sucede últimamente. No puedo creer en la muerte de los compañeros. No reacciono. No sé si algún día de estos voy a empezar a llorar sin poder detenerme. Llorar por los que no he llorado. Decimos que uno se acostumbra a aceptar la muerte como parte de este oficio. A verla de frente, sin bajarle la vista. A verla con naturalidad. Pienso que, más bien, lo que sucede es que la negamos. No la podemos aceptar. Simplemente la rechazamos. Seguimos esperando ver vivos a los compañeros. Pensamos que el día del triunfo los encontraremos a todos, que allí nos daremos cuenta que no habían muerto, que estaban escondidos en alguna parte…
Lavinia apoyaba la cara en las rodillas, se las abrazaba, moviendo las manos nerviosamente.
– ¿Y se te murió a vos sólita? ¿Estabas sola con él?
– Sí -dijo Lavinia-. Cuando lo vi, pensé que se moría de un momento al otro, pero después, cuando estábamos hablando, me negué a aceptar que pudiera morir. Todavía cuando llegó Adrián y me lo dijo, no lo creí.
"Más tarde, incluso, entré al cuarto a ver si había cambiado de posición, si se había movido. Pero nada…
– ¿Y él te explicó que la acción es hoy, en la casa de Vela?
– Sí. Me dijo que debía tomar su lugar; que me lo debía porque era él quien se había opuesto a mi participación. "Sos valiente", me dijo, "podés hacerlo. No aceptes que te digan que no."
– ¿Pero te das cuenta que es difícil incorporarte ahora?, los compañeros del comando nos hemos pasado dos meses entrenando, reconcentrados, haciendo simulacros…
– Pero yo conozco la casa mejor que nadie. Yo he estado allí, ustedes no. Yo la diseñé.
– Pero eso no es todo, Lavinia. Nosotros conocemos bien los planos.
– Sí, yo sé. Yo le di un juego de planos a Felipe, pero después se hicieron varios cambios…
– Pero no se cambió lo básico…
– No, pero se hicieron algunos cambios. Yo puedo ser útil. No es lo mismo ver un plano que haber estado allí.
Tenía razón, accedió Flor, pero debían esperar a Sebastián. Se quedaron en silencio.
– Ya te sentís un poco mejor, ¿verdad? -dijo Flor.
– No sé. No sé ni como me siento. Me parece que nada de lo que está sucediendo es real.
– Tenés que ser fuerte -dijo Flor-, sobre todo si querés participar en la acción. Sebastián no te puede ver así, tan decaída. Tenés que hacer un esfuerzo para recomponerte, para dejar de estar con la mirada perdida, sonámbula. Tenés que hacerlo. Hacelo por Felipe. Él lo esperaría de vos.
– Es triste que, hasta el final, no reconoció que yo podía participar, ¿verdad? Es triste.
Lavinia se alisó el pelo con las manos. Se arregló la camiseta dentro del pantalón. Flor tenía razón. Debía sobreponerse a su dolor si quería participar. Acercó el pocilio de café con leche y empezó a dar pequeños sorbos y a mordisquear el pan.
Silenciosamente, Flor la miró.
– Hubiera sido más triste que nunca lo reconociera… -dijo Flor, después de una larga pausa-. Lavinia -añadió, adoptando un tono solemne-, Felipe tenía sus problemas. Vos, mejor que nadie los conocías. Pero el Movimiento considera que vos has demostrado coraje y disposición. Recientemente acordamos otorgarte la militancia. Se te iba a informar después de la acción, pero creo que es importante que lo sepas ahora. Yo también quería decirte que, suceda lo que suceda, podés contar conmigo. Yo te quiero mucho, te quiero como a una hermana. Sé que estás pasando momentos difíciles, pero tengo confianza que vas a salir de esta situación fortalecida. Yo que te he visto superar tus dudas e inquietudes, sé que tengo razones para confiar en vos, razones para respetarte. Optaste por unirte a nosotros, arriesgarlo todo, poner tu vida en la línea de fuego. Eso tiene su valor y yo te prometo que voy a luchar porque se te permita participar por tus propios méritos. No porque Felipe te lo pidió, sino porque vos lo mereces.
Se abrazaron apretadamente. Las dos lloraron lágrimas calladas sin estridencia de sollozos. Flor se limpió la cara con el dorso de la mano y salió dejando a Lavinia apaciguada, serena, con una sensación de calor, de paz, en el pecho.
Afuera, los compañeros se preparaban. Todo era excitación. Desde hacía dos meses esperaban este momento. Se habían entrenado cuidadosamente. Ninguno sabía de qué se trataba exactamente. No bien llegara Sebastián se lo explicaría con detalles. Mientras tanto, Flor les dio instrucciones para dejar "limpia" la casa. Quemaban papeles. Guardaban la ropa que no utilizarían en un saco. Revisaban las armas.
Originalmente, el grupo consistía en cuatro mujeres y nueve hombres.
Ahora, con la muerte de Felipe, habría que ver si serían cinco las mujeres que participaran.
Sebastián regresó cuando ella terminaba de darse una ducha. Flor la había llevado a un pequeño cuarto de baño. "El agua está muy fría" le dijo, "pero te hará bien."
Fue como un latigazo el chorro de agua sobre la piel. Agua fría de montaña. La hizo estremecerse, reanimándola. Se paró bajo la ducha, dejando correr el agua por la cara, el pelo largo y espeso. Quería lavar las imágenes terribles de las últimas horas, los ojos abotargados por el llanto. Pero la sensación de agua en las mejillas soltó otra vez las lágrimas; ahora mansas, resignadas. Lágrimas que eran a la vez nostalgia y propósito.
Se volvió a poner su ropa, la chaqueta de azulón de Felipe. Ya no lloraba. No podía llorar más. No cuando tenía que hablar con Sebastián. El sol calentaba ya, pero en esa zona el clima era fresco, especialmente en esta época del año.
Salió a la sala. No vio más que a Sebastián y Flor, inclinados sobre un juego de planos colocados en la mesa de un comedor de aluminio y fórmica.
Sebastián levantó la cabeza, sintiéndola llegar.
– Ya te ves mejor -dijo.
Lavinia sonrió, diciendo que se sentía mejor, el agua la había reanimado. Lo miró tratando de adivinar, en la expresión de los dos, qué pasaría con ella.
– ¿Ya decidieron sobre mi participación? -preguntó, haciendo un esfuerzo para sonar ecuánime.
– Sí -dijo él-. Está aprobada. Vas a participar. Creemos que, en efecto, tu conocimiento de la casa es valioso. Sin embargo, tenemos que darte una preparación acelerada. Contamos con poco tiempo. Diez horas aproximadamente. "Cinco" te va a enseñar a manejar el arma. Vos serás la número "Doce". Yo soy "Cero" y Flor es "Uno". De ahora en adelante, nos llamaremos por número. No debes mencionar nuestros nombres delante de los demás. Dentro de un momento, nos reuniremos todos aquí para revisar los detalles de la operación -había asumido su tono "ejecutivo".
Participaría, pensó Lavinia. La habían aprobado. Por un momento, casi se sintió feliz.
Sebastián estaba tenso. Grave. Esta vez, seguramente, no habría llanto sordo; el ronquido animal y plañidero de aquella noche -lejana ya- de su casa. Esta vez, no había tiempo ni espacio para llorar. Y sin embargo, Lavinia podía sentir el dolor envolviéndolos en un círculo de agudas puntas.
– Gracias -dijo aliviada-. Sólo una cosa más, ¿se arregló lo de Felipe?
– Sí-dijo Sebastián-. Y también localizamos al taxista. Juró que si hubiera sabido que era un operativo del Movimiento, no habría disparado. Dice que nos respeta. Según él, Felipe no dijo nada hasta después. Es extraño. Difícil de creer. De todas formas, ya lo tenemos controlado al hombre. ¡Desgraciado! -musitó el adjetivo, con rabia e impotencia.
¿Cómo sería el hombre que había matado a Felipe?, pensó Lavinia, No sintió odio contra él. No supo qué sintió. Hubiera querido verlo quizás. Pero no tenía importancia. ¿Para qué? ¿De qué serviría ahora? lo cierto es que Felipe había muerto víctima de la violencia del país. La violencia de las calles de tierra, de los borrachos en las cantinas, de las chozas a la orilla de basureros insalubres, la delincuencia, las capturas a medianoche, fotografías de muertos en los periódicos, los FLAT patrullando las calles, hombres de cascos y toscos rostros imperturbables, las tropas élites y sus consignas terribles, la casta, la dinastía de los grandes generales.
Era contra ellos que había que dirigir la ira, el coraje.
Se distrajo. Flor la miraba. La mirada de Flor la hizo reaccionar.
– Vení -dijo Sebastián, indicándole que se acercara a los planos-. Me gustaría que les dieras una última revisada a estos planos.
Se acercó. Recordó la tarde cuando Felipe se los pidió. Los tuvieron que sacar de la oficina sin que nadie se enterara. Fotocopiarlos. No quería prestárselos. Tuvo que vencer otro límite cuando finalmente aceptó. Felipe no había sabido explicarle para qué los necesitaba. "Sólo para tenerlos", le dijo. "Nunca se sabe cuándo serán útiles. Necesitamos recopilar todo cuando podamos. Recordá que cuando fuiste a la oficina de Vela, también te pedimos el croquis."
El blue-print sobre la mesa era exacto. Algunos ligeros cambios se introdujeron a última hora: la pérgola más grande en la terraza, la barbacoa bajo techo; un cuarto de costura… Lo que no estaba en los planos y era importante, era el complicado sistema de cierres y candados que el general mandara a instalar para aislar, durante la noche, los diferentes niveles de la casa. Así lo dispuso para evitar que un presunto ladrón pudiera moverse de uno a otro nivel. Cada nivel podría quedar aislado del resto, mediante una cancela enrejada y candados.
– Eso es muy importante -dijo Sebastián-. Nos preocupaba la posibilidad de acceso desde otros niveles, el tráfico de un nivel al otro.
– Pero no sabemos si el general los va a tener cerrados -dijo Lavinia-. Eso sólo está supuesto a funcionar por la noche, cuando se van a dormir.
– Pero lo podemos hacer funcionar nosotros -dijo Sebastián-cuando tengamos asegurada a la gente en un nivel… ¿Y el patio? ¿Qué me podés decir?
El patio estaba amurallado. No había posibilidades de que alguien se saliera por allí. La casa era una fortaleza.
– ¿Y el truco de la pared que me explicaste? -preguntó Flor, mirando a Lavinia.
Sebastián levantó los ojos. Frunció el ceño intrigado.
– Es aquí -dijo Lavinia, señalando el estudio privado en los planos. El general tiene sus armas en esta habitación, acomodadas en estantes sobre la pared. La pared es giratoria. Si no ven las armas, quiere decir que están al otro lado, ocultas.
– ¿Y cómo es eso? -preguntó Sebastián-. No está en los planos.
– No -dijo Lavinia-. Está en un plano separado.
– Mejor llamas a los demás -indicó Sebastián a Flor-. Vamos a hacer ya la última formación cerrada y a darles todas las instrucciones. Es importante que oigan esto.
Flor desapareció por una escalera que conducía al piso de arriba.
Minutos después, el grupo bajó ordenadamente.
Eran siete hombres y tres mujeres. Lavinia reconoció a Lorenzo y René, los instructores de la escuela militar a la que asistió. No pudo disimular su sorpresa cuando vio, entre ellos, a Pablito, su amigo de infancia, con el que bailó en la fiesta del Social Club, el que dijo trabajar en la recientemente inaugurada Oficina de Investigaciones Sociales del Banco Central. Pablito, el "inofensivo". Según Sara, se había marchado del país a trabajar en un Banco en Panamá. La sorpresa fue mutua. Los dos estuvieron a punto de desatarse cuando comprobaron la incredulidad el uno en la cara del otro. Él le indicó con la mirada que se hiciera la desentendida. Los cuatro hombres restantes le eran desconocidos, al igual que las mujeres. Una de ellas, era pequeña, bien formada, de pelo largo, lacio castaño y ojos almendrados que miraban con una dulzura particular. Había otra, gordita y morena, de expresión simpática. Las otras dos eran serias y un poco adustas, mayores que el resto del grupo. La característica más destacada entre tanta fisonomía diferente era la edad. La mayor parte de los miembros del comando oscilaba entre los veintidós y treinta años, a excepción de dos de las mujeres que estarían en la mitad de su treintena.
Cuando estuvieron todos en la sala, Sebastián dio la voz de mando de "formación". Se formaron en dos filas. Flor le indicó que se alineara como los demás. Se colocó de última. Era la número "doce".
– ¡Firmes! -y todos se envararon, adoptando la posición militar.
– ¡Numerarse de frente a retaguardia! -ordenó Sebastián.
Se inició el conteo. Pablo era el "Nueve"; Rene y Lorenzo eran "Dos" y "Cinco". La muchacha de ojos almendrados, el "Siete", la gordita simpática, el "Ocho"…
– ¡Descansen! -se quedaron, relajados en el mismo lugar.
Sebastián se puso frente al grupo y empezó a hablar. Era tradicional en el Movimiento explicar políticamente cada acción, reiterar su significación. Lavinia, como los demás, guardaba una silenciosa y respetuosa atención a las palabras firmes de Sebastián, que explicaba cómo la Organización había confiado en ellos, en su capacidad, para llevar adelante el operativo "Eureka". Se tenía confianza, decía, en que todos y cada uno sabrían poner en alto el nombre del Movimiento, dando a conocer su vigencia; la lucha en las montañas; la represión y violencia de la dictadura.
Con esa acción, seguía diciendo, se rompería el silencio guardado durante meses en las ciudades, por el Movimiento.
– Uno de los miembros de este comando ha muerto esta madrugada, el número "Dos" -dijo, después de una pausa. Lavinia miró las caras de los demás. La tristeza.
Con sencillez, Sebastián narró las circunstancias de la muerte de Felipe. "Así son los gajes de este oficio…", dijo, Felipe debía vivir entre ellos añadió. La acción honraría su memoria. Se había decidido que llevara su nombre. La muerte de Felipe, la muerte de tantos compañeros, seguía diciendo, los comprometía a hacer realidad los sueños por los cuales ellos habían entregado su vida.
Sebastián se detuvo. Miró al suelo un instante. Alzó la cabeza y dijo con voz alta y gruesa:
– ¡Compañero Felipe Iturbe!
– ¡Presente! -dijeron todos.
Hubo un breve silencio de recogimiento y memoria, en el que Lavinia no pudo visualizar a Felipe muerto, pensando una y otra vez, que todo aquello no estaba sucediendo. Oía el eco del "presente", lejano, terrible, en sus oídos.
Luego Sebastián continuó explicando cómo la violencia no había sido una opción; sino una imposición. El Movimiento luchaba contra esa violencia; la de un sistema injusto, que sólo podría ser cambiado con una lucha larga de todo el pueblo. No se trataba de vender sueños a corto plazo, ni de cambiar personas. Se perseguían cambios mucho más profundos. Nada de ilusiones de fin del régimen que perpetuaran el estado de cosas. Eso había que tenerlo claro, enfatizó, para poder comprender y hacer comprender porqué la acción no se iniciaría sino hasta que el Gran General hubiera abandonado la casa.
El operativo, dijo, era sólo el inicio de otra etapa. Se proponía aliviar la presión a los compañeros de la montaña, aislados y perseguidos hacía meses; abrir otros frentes.
Finalmente explicó las demandas que se harían: la libertad de los presos políticos; la difusión en todos los medios de comunicados explicando a la población los motivos de la acción: los requerimientos innegociables del comando.
Era una operación, dijo, "Patria Libre o Morir". Sin retirada. O salían victoriosos, o morían.
"Vencemos o Morimos" -dijo y luego, en voz alta y resonante, la consigna: "Patria libre… ".
– ¡O Morir! -respondieron todos a coro.
– ¡Rompan filas! -ordenó Sebastián. Estaba visiblemente emocionado. La muerte de Felipe pesaba en el aire, prestaba a los rostros contrastes solemnes.
Debía ser terrible, pensó Lavinia, para ellos, entrar en acción con aquella muerte fresca y tierna en sus memorias. Le costó romper filas, moverse de donde estaba. Se le vino de pronto la enormidad de lo que estaban emprendiendo. Y ella, en medio de todos, novata. Le infundía espanto la idea de cometer alguna torpeza que los pusiera en peligro; crear riesgos en un operativo tan cuidadosamente preparado, tan significativo y determinante para el futuro del Movimiento. La confianza depositada en ella la confortaba, obligándola a vencer dudas y temores fundados en la propia inexperiencia. Tendría que ser capaz, se dijo.
Los compañeros se movieron.
– Ahora haremos un semicírculo alrededor de la mesa. Les voy a explicar los detalles del operativo -dijo Sebastián-. La compañera "Doce" estuvo involucrada en el diseño de la casa -añadió, señalándola a manera de presentación-. Participará con nosotros en el operativo. Ella nos ampliará los detalles sobre el interior.
Los integrantes del comando la miraron atentamente, con camaradería. Una más entre ellos, se paró al lado de Sebastián que hablaba, señalando el plano.
– Revisemos -dijo él, recorriendo con sus dedos las estancias de la casa. "La deben conocer casi mejor que yo", pensó Lavinia, escuchándolo. -La casa tiene una entrada principal. Se puede entrar también por los garajes. En el primer nivel hay tres salas, separadas por jardineras, un hall, el comedor con una escalera para bajar al segundo nivel, un baño para huéspedes y la cocina. En la pared lateral izquierda hay una puerta desde la que se puede entrar por el garaje a la sala…
Miraba el plano casi sin verlo. Sebastián explicaba el segundo nivel, los dormitorios, el cuarto de música, la armería, el cuartito de costura… Perdió el hilo. Recordó los meses de trabajo, absorta sobre la mesa de dibujo diseñando aquella casa. Aquella casa causante de la muerte de Felipe. Felipe no habría muerto si las hermanas Vela no hubiesen llegado aquella tarde lejana en su memoria en que Julián la llamó para que las atendiera. Le pareció verlas de nuevo, a las dos. Recordó sus primeras impresiones sobre Azucena, la señorita Montes. Impresiones que luego la realidad corrigiera para arrojar el perfil frívolo y parasitario de la solterona, ocupada tiempo completo en proteger la comodidad que su hermana le brindaba. La hermana obsesionada con pertenecer a "la sociedad", como llamaba a la gente de nombre y alcurnia… Pensó en el hijo de Vela soñando ser pájaro.
– ¿Cómo dijiste que era el sistema de cancelas? -preguntó Sebastián, trayéndola de regreso a la sala, a los ojos de los compañeros, mirándola.
– Hay dos cancelas enrejadas -dijo Lavinia, aparentando haber estado atenta a toda la explicación-: la primera está en el comedor; la segunda entre el estudio privado y el costurero en el segundo nivel. La primera aisla el área pública de la zona de dormitorios y del área familiar más íntima. La segunda divide ésta del área de servicio. Es previsible que, durante la fiesta, todas las cancelas estén abiertas. Imagino que el general y su mujer, querrán enseñar toda la casa a las visitas.
– ¿Y lo de las armas?
– Las armas están en el estudio de Vela. Al frente de la puerta hay una pared de madera. La pared es giratoria. Él puede tener las armas expuestas u ocultas según lo desee. Si no las ven, será necesario activar el mecanismo que se encuentra situado detrás de un apagador falso a la derecha de la pared. Aquí -dijo y todos se inclinaron-. Para abrir el apagador, se descorre un pequeño cerrojo, y luego se levanta la palanca diminuta que sirve de cierre. Eso libera los paneles. Yo pienso que lo más probable es que durante la fiesta tenga las armas expuestas.
– No sabíamos nada de esto -dijo Lorenzo.
– Nadie sabía -dijo Lavinia-. Ni Felipe…
– ¿Y las instalaciones cerca del jardín, la sauna, el gimnasio y lo demás? -interrumpió, ejecutivo, Sebastián.
– Aquí pueden verlo -dijo Lavinia, señalando el diseño a la orilla de la piscina. Este pabellón tiene dos baños con ducha; dos vestidores; la sauna, un cuarto-gimnasio y, en este espacio que divide los baños y vestidores de la sauna, hay un bar, un espacio social techado.
– Ese lugar era el que no entendíamos -dijo la gordita, número "Ocho".
– Hay un acceso directo, esta vereda empedrada que ven aquí, desde la piscina, tanto al nivel social como al familiar. También esos accesos tienen cancelas y rejas.
– Está bien asegurada la casa… -dijo Pablito, el número "Nueve".
Lavinia continuó explicándoles los accesos, los ambientes. Hablaba con aplomo. Conocía la casa; era su íncubo, su engendro. Los demás la miraban con expresión de respeto.
– ¿Y en el estudio, qué armas hay? ¿Sabes? -preguntó Sebastián, "Cero", jefe de la operación.
– Hay de todo -dijo Lavinia-, rifles, pistolas, subametralladoras -le dolía terriblemente la cabeza.
Flor sacó un papel y explicó que se dividirían en tres escuadras de cuatro compañeros cada una. Una de las escuadras entraría por el frente; la otra por el acceso del servicio, ubicado al lado de la cocina; la última por el garaje. El "Cero" no pertenecía a ninguna escuadra, pues debía comandarlas a todas. Penetraría con la escuadra número dos por la puerta principal.
– Lo más importante -dijo Sebastián- es entrar. El que se quede afuera es hombre muerto. La escuadra dos y yo nos vamos a encargar de sacar las armas del cuarto ese y distribuirlas.
Los jefes de escuadra debían asegurar, una vez dentro, el cierre de cada acceso. La escuadra número uno, la que entraría por la puerta del servicio, debía unirse con la dos, entrando al segundo nivel de la casa; la número tres debía rodear la casa, revisar la orilla de la piscina, recoger a los invitados que se encontraran allí y penetrar por la puerta de acceso del tercer nivel, revisando éste y trasladando al segundo nivel a los invitados y personal de servicio que encontraran. Luego, con las armas que recuperaran, se dividirían en dos escuadras: una para custodiar a los invitados y otra para asegurar la defensa y vigilancia de la residencia. A todos los invitados se les reuniría en el segundo nivel, el más protegido.
Lo más delicado y peligroso era el momento en que descenderían de los vehículos. Sebastián indicó que la escuadra de información estaba ya vigilando la casa. Ellos pasarían, telefónicamente, la información sobre el aparato de seguridad que permaneciera custodiando a otros invitados, una vez que se marchara el Gran General. Se sabía, por fuentes, que asistirían varios embajadores a la fiesta, además de altos miembros de las fuerzas armadas, apellidos "notables" del país y varios miembros de la familia del Gran General.
– Al bajarnos, dispararemos a cualquier cosa que se mueva -dijo Sebastián-. Los ocupantes de los dos primeros vehículos, deben abrirse camino hacia la puerta. Los del tercer vehículo los cubrirán, mientras también se abren camino. Tenemos que entrar lo más rápido posible, en formación de cuña.
– "Cero" -dijo Pablito, el "Nueve" -dirigiéndose a Sebastián-. Desde el principio me ha preocupado que seamos muy pocos para controlar a la cantidad de gente que habrá en esa fiesta…
– Calculamos que mucha gente se irá cuando el Gran General se marche.
– Y mucha gente no va a llegar -añadió Lavinia-. El general Vela no es muy popular socialmente.
– Del Gran General y el número de gente depende el momento en que entraremos en acción. De todas formas no podemos permitir que se nos vayan los "peces gordos" -aclaró "Cero"-. Es muy importante recordar que no deben maltratar, ni disparar contra ningún invitado, a menos de ser atacados. El óptimo resultado es salir de allí con la gente viva. No queremos, no podemos hacer una carnicería. Es fundamental que los rehenes se den cuenta que están tratando con revolucionarios, no con asesinos ni desalmados.
Aunque el comando estaba compenetrado del tipo de acción a realizar, no había conocido sino pocas horas antes, por razones de seguridad, cuál sería el objetivo, la misión específica. Sin embargo, llevaban dos meses, según había dicho Flor, en el entrenamiento, haciendo simulacros, asaltos, conociendo sus armas. Ahora revisaban una y otra vez, detalles y movimientos. Siguieron haciendo preguntas por largo rato, discutiendo, hasta que pareció que todos estaban satisfechos y claros; hasta que se cercioraron de poder visualizar paso a paso, lo que debía suceder.
Entonces Sebastián indicó que se iniciara el "zafarrancho de combate", la fase inmediata previa a entrar en acción.
Flor dio instrucciones al grupo de revisar las mochilas, constatando provisión de medicinas, alimentos enlatados, bicarbonato, baterías, agua… Lo que necesitarían, en caso de asedio prolongado, bombas lacrimógenas, heridas.
También orientó la revisión de las armas, asignadas a cada uno. Dispuso con la compañera que atendía la cocina, una comida ligera, temprano. Era importante haber hecho la digestión cuando entraran en acción o en caso de cualquier herida en el estómago. Eran más peligrosas con el estómago lleno.
Indicó a Lavinia que debía dirigirse a una habitación al fondo con el "Cinco", para recibir instrucciones sobre el uso de su arma, una subametralladora Madzen, vieja y descascarada.
La actividad frenética de la casa, se desarrollaba en orden. Los muchachos revisaban, extendiendo sobre el suelo, la provisión contenida en las mochilas. Sebastián discutía otros detalles de la operación con los jefes de escuadra Flor, el "Dos" y el "Tres".
Eran las doce del día.
Capítulo 26
HEMOS LLEGADO AL DÍA. La fecha favorable para el combate, marcado por el signo "ce itzcuintli" "uno perro", consagrada al dios del fuego y del sol.
Antes de la llegada de los invasores, nosotros nunca íbamos a la guerra por sorpresa. Muchas embajadas enviaban nuestros calachunis a las tierras en disputa, para tratar de lograr acuerdos amigables. No sólo le dábamos al adversario tiempo suficiente para preparar la defensa, sino que incluso les proporcionábamos rodelas, macanas, arcos y flechas. Nuestras guerras obedecían a la voluntad de los dioses desde el origen del mundo, desde que las cuatrocientas serpientes de nubes olvidaron su misión de dar de comer y beber al sol. Las guerras se decidían a "juicio de los dioses" y por eso, era menester que su juicio no fuese falseado con enfrentamientos desiguales o enemigos atacados sin aviso.
Fueron los invasores los que impusieron nuevos códigos de guerra. Ellos eran arteros, engañosos. Las guerras que nos hicieron estaban profanadas de principio a fin. No respetaban las reglas más elementales. Nos dimos cuenta que a ese enemigo debíamos enfrentarlo de noche, agazapados, con argucias de ratón, quimichtin -los guerreros disfrazados que mandábamos a investigar a tierras enemigas- o en terrenos que sólo nosotros conocíamos y a donde los conducíamos haciendo relucir el teguizte, el metal dorado que les fascinaba.
Pero mucho han cambiado las artes de la guerra en el mundo trastocado de este tiempo. Los guerreros que rodean a Lavinia guardan silencio. No tienen chimailis para defenderse del fuego enemigo; olvidados están ya el atlatl, el arco y las flechas, los tlacochtli envenenados. Ellos no se preparan el cuerpo con aceite antes de la batalla y me imagino que, cuando se encuentren frente a frente con el enemigo, no ulularán los caracoles, ni sonarán los pitos de hueso su agudo chillido ensordecedor.
¡Ah! Pero qué digo, ¡qué recuerdo! Mis recuerdos son viejos aun para mí. Los invasores quebraron todas nuestras leyes. Ellos no se conformaban como nosotros, con posesionarse del templo más importante de la tierra enemiga, marcando así la derrota de su dios blanco y español, y la victoria de Huitzilopochtli. Arrasaban todo lo que encontraban a su paso.
Ellos no guardaban guerreros, como nosotros soldados invasores, para ofrecerlos en sacrificio, darles la muerte sagrada. Ellos mataban sin piedad o herraban a los cautivos como animales, como reses, para luego servirlos de comida a los perros o usarlos como bestias de carga. Los invasores no hacían, como era la costumbre, tregua con los vencedores o los vencidos, para establecer en armonía, después del fallo de los dioses, los tributos que debían entregarse a los victoriosos. Ellos simplemente se posesionaban de todos los bienes. No dejaban piedra sobre piedra.
Su guerra era total.
Su único dios, más fiero que todos los nuestros, más sanguinario.
Su calachuni, que llamaban "rey" era insaciable de taguizte.
Sólo el coraje nos quedó. Al final sólo el ardor de la sangre teníamos para oponerles.
Con ardor venció Yarince a la muerte. Buscó caparazones, las duras conchas refugio de los caracoles y se vistió de cal y piedra para enfrentar la múltiple soledad de las noches.
Muchos días erró aún, mientras yo dormía en mi morada de tierra, sentía sus pasos, inconfundibles entre las pisadas de los jaguares y los venados.
Hasta que lo cercaron los invasores. Y todo esto lo vi yo en un sueño. Se encaramó, puma, sobre las rocas y desde allí, desde la altura del monte, miró una única última vez, las cabelleras de los ríos, el cuerpo extendido de las selvas, el horizonte azul del mar, aquella tierra que había llamado suya, a la que había poseído.
"No me poseerán -gritó, a los barbudos que lo miraban asustados-. No se adueñarán de una sola brizna de este cuerpo."
"Iltzá!" -gritó, sacándome para siempre de mi sueño, y se lanzó al espacio, sobre las rocas que se encargaron dulcemente de dispersarlo. Jamás pudieron los conquistadores recuperar ni siquiera un vestigio de su cuerpo: esa tierra de mis cantares, territorio amado negándose para siempre al invasor.
Siguiendo las instrucciones de Flor, Lavinia y Lorenzo se retiraron a la habitación indicada.
No bien entraron, Lorenzo le dio un abrazo fuerte.
– Lo siento, hermanita -dijo-. ¡Casi no puedo creer lo de Felipe! ¡Qué mala suerte! ¿Y cómo fue que el taxista le disparó?
Le explicó con voz calma. Por alguna razón estaba sintiendo como si la muerte de Felipe hubiese ocurrido hacía mucho tiempo, o como si ella ya no fuera ella, la de ayer, sino otra mujer, fuerte y decidida, inconmovible ante el peligro o la muerte. "Quizás ya no me importa morirme", pensó por un momento. Quizás a eso se debía esta sangre fría con que contemplaba lo que sucedería en las próximas horas.
Lorenzo, tosco y autoritario durante el entrenamiento de fin de semana en la finca, hizo esta vez acopio de cuanta dulzura y suavidad encontró en su cuerpo fuerte y musculoso.
Le enseñó las secretas cámaras del arma, el arme y el desarme, las propiedades combativas, las características de equipo de asalto de la Madzen, cual si estuviera hablando de un cuerpo de mujer, de una novia negra y sólida. Su voz era íntima y suave, tranquilizante por la convicción que exudaba de que nada podía salir mal. La operación sería un éxito.
Pasaron varias horas en aquel ejercicio. Lavinia, atenta, no perdía detalle. Aquella habitación y las palabras de Lorenzo parecían ser la única zona iluminada en el universo oscurecido de su mente. Tenía que salir bien, pensaba. Ella era Felipe.
Felipe era ella.
Se fundían para tomar posiciones en la batalla. Felipe viviría en sus manos, en su dedo apretando el gatillo, en su presencia de ánimo, en la sangre caliente y la cabeza fría, en el "endurecerse sin perder la ternura", del Che.
– ¿Ya sentís que es como parte tuya? -preguntó Lorenzo-. Eso es lo que debes sentir. En el combate, uno tiene que sentir que el arma le va a ser fiel, que responderá como un brazo o una pierna, como alguien que lo quiere a uno y lo defiende a morir… ¿Ya la sentís así? -dijo, acercándosela, poniendo una mano sobre su hombro y otra sobre la subametralladora que Lavinia sostenía contra su pecho.
– Ya -dijo Lavinia-. La siento como una hermana… o como si fuera Felipe.
– Eso es. Eso es-dijo Lorenzo-. Eso tenés que pensar. Ella es tu Felipe. Pensá eso cuando dispares. Pensalo cuando la uses para defenderte.
Tuvo ganas de llorar otra vez, de llorar encima del arma imaginándola Felipe. Pero no debía pensar en Felipe muerto. Debía pensarlo vivo. Vivo y ágil. Vivo y valiente. Sólido. Fuerte.
Se limpió los ojos humedecidos. Lorenzo la miraba con dulzura.
– Eso es, mamita -le dijo-, no se me raje. No se rajaría. Ya habría tiempo para llorar.
Se acercaba el momento. Sebastián había salido a recibir el último parte del equipo de información. Totalmente preparados, corredores en sus marcas, con los músculos tensos, haciendo bromas intermitentes que semejaban escapes de vapor, el grupo se encontraba en la sala; unos sentados en las sillas y otros en el suelo, con la espalda apoyada en la pared.
Qué pensarían, se preguntó Lavinia, mirándolos.
Después que salió de la habitación con Lorenzo, Pablito se acercó. Se tocaron en un reconocerse torpe y afectuoso, perdonándose con el gesto lo que sabían habrían pensado el uno sobre el otro.
Ahora, sentada en el suelo, lo veía, pensativo, callado. De vez en cuando, sonreía cuando sus miradas se cruzaban. Al contrario de los demás, ellos no tuvieron que atravesar pobrezas o humillaciones. Llegaron aquí compelidos por el vacío de la abundancia: la nada de sus vidas, aparentemente tan colmadas de bienes, tan cómodos y mullidos. Nunca pensó que pudiera sentirse así de plena, después de la muerte de Felipe. Pero estar allí, con la espalda apoyada contra la pared, en medio de aquellas personas que se atrevían a soñar, le producía un suave calor interno, la certeza de haberse encontrado por fin, de haber arribado a puerto.
Sintió que finalmente, había trascendido sus miedos. Por fin, creía, confiaba. Estaba segura de querer estar allí, compartiendo con ellos, con estas personas y no otras, lo que quizás serían los últimos momentos de su vida.
Estaba allí, confundida en el grupo, cual si la cercanía del peligro de pronto los hubiera homogeneizado. Aquí se acababan las cunas de tul o de palo, los distintos recuerdos de infancia. Si íntimamente la aceptaban o no, quizás nunca lo sabría. Lo cierto es que, en este instante, en este paréntesis de tiempo, todos se fundían, animales de la misma especie. Sus vidas dependían las unas de las otras. Confiaban los unos en los otros, confiaban sus vidas a la sincronía colectiva, a la defensa mutua, al funcionamiento de equipo.
Se defenderían, actuarían como un solo cuerpo, movidos por un mismo deseo, una misma inspiración.
Después de tantos meses, tuvo la sensación de haber alcanzado una identidad con la cual arroparse y calentarse. Sin apellido, sin nombre -era tan sólo la "Doce"- sin posesiones, sin nostalgias de tiempos pasados, nunca había tenido una noción tan clara del propio valor e importancia; de haber venido al mundo, nacido a la vida para construir y no por un azar caprichoso de espermatozoides y óvulos. Pensó su existencia como una búsqueda de este momento. Olfateando, sin mapas ni cartas astrales, había logrado llegar a esta sala, sentarse en ese piso duro y frío, apoyar la espalda en aquellas paredes. Tantas dudas, dolores, la muerte de Felipe, fueron necesarias. Abandonar a sus padres, distanciarse de Sara… Pensó en el hijo que nacería de su amiga a un futuro ojalá distinto.
Su tía Inés se hubiera sentido orgullosa de ella. Creía en la necesidad de darle trascendencia al paso por el mundo; "dejar huella". Y su abuelo, fervoroso admirador de las rebeliones indígenas, iconoclasta, abogado de causas perdidas, instaurador pionero de jornadas de ocho horas y dispensarios para los trabajadores, casi en los oscuros tiempos de la esclavitud, la estaría mirando, pensando que, al fin, se había puesto las alas y volaba.
A no ser por la muerte de Felipe, el futuro sin él, aquel momento de espera habría tenido el júbilo desatado de la euforia.
A pesar de Felipe, sentía ganas de sonreír -sonreía a cuantos ojos la encontraban en la sala- y de confusa manera, intuía que si bien él no estaría a su lado, encontraría en el amor colectivo respuestas profundas que la aliviarían de la soledad.
Reconciliada de todo cuanto la afligiera durante meses, se decidió a aceptar, tristemente, el hecho de que únicamente en su relación con Felipe no hubo conciliación. En el combate en que se enfrentaron, sólo la muerte los igualó. Sólo la muerte de Felipe le devolvió sus derechos, le permitió estar allí. El símbolo era oscuro y desgarrador. Pero no podía aceptarlo como augurio funesto del amor o del viejo antagonismo de Adán y Eva. Felipe fue un habitante del principio del mundo, de la historia. Un hombre bello y peludo de las cavernas. Más adelante, las cosas cambiarían. Más adelante. Por lo pronto sabía que Sebastián andaba por allí con promesa en la mano. ¿Harían los demás recuento de sus vidas, como ella?, pensó, recorriendo con la mirada los rostros ensimismados.
Sebastián había dicho que vencerían o morirían. Era una acción sin retirada.
Eran éstos, tal vez, los últimos momentos de sus vidas. Seguramente lo pensaban, se dijo. Aun cuando se confiase en la victoria, la muerte era una pasajera posible de este viaje. Lo sabían, aunque le hurtaran la mirada.
Pero el ambiente era sereno. "Los árboles serenos", pensó evocando la imagen del naranjo. Se sentía serena también, árbol.
No se temía esta muerte como otras. No estaba rodeada de oscuros terrores o fantasmas desconocidos. Sucedería casi de forma previsible. Era un riesgo calculado. Ningún misterio la envolvía. Si morían, no tendrían vagos arrepentimientos. Habría sido una decisión consciente. Una opción libremente elegida. No ofrendarían la muerte, sino la vida. Sería un fin digno. Nada de decrepitud y vacío.
Sabrían por qué y para qué morían. Eso era importante. Reconfortante. Sus vidas no eran páramos yertos o ánforas sedientas de la obligación de llenarse. Tenían sentido. Paguas no era una gran urbe donde todo estaba decidido de antemano y ninguna vida significaba mayor cosa. Aquí no había cabida para las grandes dudas existenciales. Era fácil tomar partido. En este su pequeño país de plastilina, donde todo estaba todavía por hacerse, no se podía evadir la responsabilidad con argumentos arduamente desarrollados en largos ensayos filosóficos.
Se optaba por la luz o la oscuridad.
Aunque era terrible, pensó, tener que poner la vida en la línea de fuego. Quedarse sin más alternativa que la lucha. Morir como Felipe en plena juventud. Era un recurso extremo éste, como alguna vez le explicara Felipe. Reacción violenta ante la violencia considerada "natural" por los privilegiados.
Todos ellos tendrían que haber tenido derecho a otro tipo de vida.
Miró a las mujeres. Pensó en lo que habrían vivido para llegar a estar allí, sentadas, esperando, en silencio. A ella le había costado la muerte de Felipe. Había tenido que morir Felipe para cederle su lugar.
Las mujeres entrarían a la historia por necesidad.
Faros en el ventanal. Sebastián regresaba. Se pusieron de pie. Levantaron sus mochilas. Acomodaron en los bolsillos las máscaras de media.
Lavinia vio su reloj. Los trece portaban relojes cronometrados que marcaban la misma hora. Eran las diez y treinta de la noche.
– ¡Nos vamos! -dijo Sebastián al entrar-. Ya el Gran General se marchó. También el embajador yanqui y un buen número de invitados. Pero hay suficientes "peces gordos" en la pecera…
Los reunió en el centro de la sala para explicar el aparato de seguridad que permanecía en la casa de Vela: Unos pocos agentes de seguridad, escoltas de los "peces gordos".
– Hay varios custodios que están jugando naipes -dijo Sebastián-. No se imaginan nada, así que tenemos que aprovechar al máximo el elemento sorpresa. ¡Y entrar rápido! No se olviden, ¡el que se quede afuera es hombre muerto!
"A menos que sea mujer", pensó Lavinia. No podía evitar, al oír hablar de esta forma, burlarse del lenguaje.
Se formaron las escuadras.
Los jefes de escuadras, Flor "Uno" el "Dos" Rene y el "Tres" un muchacho de mediana estatura, moreno claro, grandes bigotes, salieron rumbo a los vehículos aparcados en el jardín.
Eran dos taxis Mercedes Benz, algo viejos, pero en perfectas condiciones.
Y el carro de Lavinia.
Cada escuadra se acomodó en un vehículo.
Lavinia formaba parte de la escuadra número uno. Flor era la Jefe de escuadra. La integraban, además, la "Ocho" y Lorenzo.
"Doce" -dijo Flor, con voz de mando- vos manejas.
Lavinia se acomodó al volante. Flor, la gordita "Ocho" y Lorenzo subieron rápidamente al vehículo. Se encendieron los motores y pronto entraban al camino de los espadillos. La vereda, la vetusta casa, quedaban atrás, borrados en la neblina rala que cubría la noche.
– Vamos a dejar los vehículos como parapeto al llegar -dijo Flor, mientras tomaban la carretera. En una especie de trapecio. "Once" lo va a esquinear. Vos lo dejas en medio, recto y "Siete" lo va sesgar con el tuyo. Así formaremos una especie de trinchera frente a la puerta, cuando nos bajemos. ¿Comprendes? -le dijo.
– Sí -respondió Lavinia, manejando a mediana velocidad, consciente de la responsabilidad de conducir sin cometer fallas que pudieran poner en peligro la operación. No apartaba los ojos de la carretera, manteniéndose muy cerca de "Once" y sin perder de vista a "Siete", los conductores de los otros vehículos.
Dejaron atrás la neblina de las zonas altas. La noche era fresca y ventosa. Noche de diciembre.
– Va a ser hermosa esta Navidad -dijo la gordita-. Navidad sin presos políticos.
– Y con buena comida -dijo Lorenzo-. Seguro que en la casa de Vela vamos a comer pavo. Rieron todos de la ocurrencia.
– ¿Te sentís bien? -preguntó Flor a Lavinia.
– Muy bien -respondió Lavinia-. A no ser por lo de Felipe, podría decir que me siento feliz.
– Felipe está con nosotros -dijo Flor-, podes estar segura que nos va a ayudar a todos.
– ¿Y qué iba a hacer él? -preguntó.
– El hubiera sido el Jefe de la escuadra tres -dijo Flor- y el segundo al mando de la operación. "Dos" lo sustituyó.
Lavinia sonrió, no sin ironía, comentando sobre la imposibilidad que hubiera tenido de sustituir a Felipe.
– Vos no venís a esta acción para sustituir a Felipe -dijo Flor-, recordá que te lo dije.
Agradeció que se lo recordara, aunque sabía que de no haber muerto Felipe, en este momento estaría en su casa, esperando aún, nerviosa, afuera, negada de participar.
– Revisemos nuestra misión -dijo Flor, volviéndose de medio lado en el asiento para ver a la gordita y Lorenzo-. Primero: Nos bajamos disparando, en formación de cuña. Disparan a lo que se mueva y corren hacia la puerta del lado derecho, la del servicio. Dos: Entramos rápidamente y bajamos por la vereda que va a la piscina, al segundo nivel de la casa. Si encontramos a alguien, lo reducimos, sin disparar, a menos que esté armado y lo llevamos al segundo nivel. Recuerden que sólo nos batiremos con los agentes de seguridad. En el segundo nivel, nos reunimos con la escuadra
uno. Recuerden que las máscaras debemos ponérnoslas no bien penetremos en la casa. ¿Está claro todo?
Respondieron afirmativamente. Lavinia trataba de visualizar cada uno de los pasos; la vereda hacia la piscina por donde a menudo bajaba a revisar los trabajos, angosta, construida con losas de concretos superpuestas. Entraban al camino residencial que los conduciría frente a la casa de Vela. Sentía el peso del arma sobre sus piernas, evidencia inapelable de una realidad insólita. Nunca disparó un arma de este tipo. Sus únicos disparos los hizo con pistola, un solo día, con Felipe, en una playa desierta. "Varios de nosotros nunca hemos disparado las armas que llevamos" -había dicho Lorenzo. Era casi increíble, pero así era. La acción había sido montada más con audacia que con recursos. De nada valía mortificarse. Se separaron un poco para pasar sin despertar sospechas frente a la esquina cercana a la casa de Vela donde había algunos agentes de seguridad, con radios. Estaban distraídos, conversando. Varios automóviles cruzaban por el sector. No dieron importancia a los taxis.
El equipo de información había dado detalles pormenorizados de la localización de todos los agentes de seguridad, y escoltas de los invitados, que estaban más cerca de la casa. A partir de esta información se había asignado a cada miembro del comando un sector de fuego. Debían disparar aunque no vieran nada. Disparar al sector asignado. Esas eran las instrucciones.
Cuando estuvieron a poca distancia de la casa, Lavinia aceleró al unísono con los demás.
Capítulo 27
INSTANTES DESPUÉS DESCENDÍAN de los vehículos frente a la casa de Vela. Tomaron por sorpresa a los agentes de seguridad que, como dijo Sebastián, jugaban naipes y apenas ahora, al acelerar ellos y cruzar el límite proscrito, se habían alertado empezando a correr en desorden.
La escuadra uno con Sebastián a la cabeza, hacía los primeros disparos.
Lavinia debía lanzarse hacia el lado derecho y abrir fuego con la subametralladora. "La agarras con fuerza" -había dicho Lorenzo-. Se bajó en medio del sonido ensordecedor. Los disparos sonando por todas partes. Corrió hacia adelante, se volvió calculando estar en su área de fuego y presionó el gatillo. Tuvo un momento de pánico cuando sintió la embestida del arma levantándole las manos, el ruido infernal zumbándole en los oídos. Recordó que debía estar firmemente asentada en el suelo y sostener la Madzen a la altura de su cintura con fuerza. La descarga la había desequilibrado por un instante, pero no llegó a perder pie. Si se quedaba en un solo lugar podrían darle, pensó.
Corrió hacia adelante zigzagueando, como le indicara René en los entrenamientos de la finca y, de nuevo, se asentó firme sobre sus piernas y descargó otra ráfaga. Los oídos le zumbaban. Los disparos silbaban por todos lados. Divisó a Sebastián y René, empujando la puerta. Quitó el dedo del gatillo y corrió otra vez en cuclillas y zigzag hasta llegar a la entrada del servicio a reunirse con los demás. Sebastián y la primera escuadra ya habrían penetrado por la puerta principal al interior de la casa.
– ¡Las máscaras! -oyó que Flor decía- ¡Las máscaras!
El corazón le latía espantosamente. Estaba aturdida por el ruido de los disparos. Le parecía que todo aquello era una confusión. No sabía si estaba saliendo bien o no. Sentía desesperación por entrar a la casa. No quería quedarse afuera. Ser "hombre muerto".
Lorenzo empujaba la puerta con el hombro, embistiéndola con fuerza.
– Rápido "Cinco", rápido -decía Flor, con urgencia-, dale con todas tus fuerzas.
Sobre la grama, a poca distancia, vio dos agentes de seguridad, guayaberas blancas, pantalones negros, tendidos, muertos. Habían estado custodiando la puerta que finalmente se abría, por donde finalmente penetraban al interior de la casa de Vela.
Lorenzo cerró. Él y la "Ocho", movieron una macetera grande y pesada. La pusieron contra la puerta. Aseguraron los cierres. Flor indicó a Lavinia que la siguiera, se movían hacia la entrada del segundo nivel, mirando para todos lados; las armas listas para disparar.
Afuera sonaban tiros dispersos. El silencio empezaba a hacerse en la calle.
Habían logrado penetrar en la casa.
Alcanzaron a escuchar el motor de un automóvil, que arrancó a toda velocidad.
– Rápido -dijo Flor, volviéndose hacia los otros dos-, rápido, peinemos esta zona.
Se habían puesto las máscaras. Sus facciones lucían desfiguradas y extrañas bajo la media de nylon.
Recordó cómo bromeó con Sebastián cuando le dijo que comprara dos docenas de medias de nylon.
Se sentían casi seguros, cuando un disparo silbó al lado de Lavinia. Provenía de un arbusto en el jardín. Todos se dejaron caer de bruces sobre el suelo. Se tendieron. Lavinia sintió que la sangre se le había trasladado a los pies.
– Cúbranme -gritó Lorenzo, mientras, zigzagueba en dirección al arbusto, disparando. La "Ocho" y Flor, abrieron fuego. Lavinia apretó el gatillo entrecerrando los ojos, esperando la descarga; pero no pasó nada. La Madzen hizo un sonido seco. El gatillo no bajaba. Se había quedado sin arma. Sin defensa. Trató de manipular la subametralladora.
Lorenzo llegaba al arbusto disparando su UZI. Una de las descargas arrancó un quejido detrás del arbusto y el sonido de un cuerpo desplomándose.
Sigiloso, Lorenzo se acercó, arrastrándose. Miró. Se puso de pie.
– Este no dará más problemas -gritó, corriendo a unírseles de nuevo.
– "Cinco" -dijo Lavinia-. Mi arma no dispara. Lorenzo la tomó. La miró un instante y tratando de ser amable, le dijo:
– Tenés que cambiarle el cargador. No es nada.
En el nerviosismo, el susto del disparo pasándole tan cerca, había olvidado lo más elemental. Dos días de no dormir producían su efecto.
Siguieron avanzando. Dentro de la casa se escuchaban gritos de mujeres, sonidos atropellados. La zona del jardín por donde avanzaban lucía ominosamente quieta, alumbrada pálidamente por faroles y una luna menguante y tímida.
Divisaron al fondo de la piscina, a la escuadra tres avanzando. Dos compañeros llevaban a dos o tres invitados, con las manos arriba. Poca gente había estado en el jardín a la hora del asalto. Seguramente debido a la noche fría y ventosa, oscura.
Alcanzaron finalmente la cancela que, desde el jardín, daba acceso al segundo nivel. Estaba cerrada. Asegurado por un pesado candado.
– ¿Qué hacemos? -dijo la gordita, volviéndose con cara de aflicción hacia Flor.
– Apártate -dijo Flor, apuntando al candado con la pistola, disparando. El disparo, tan cercano, los aturdió aún más. Lavinia sentía que le zumbaban miles de abejas en la cabeza.
– "Cinco", tírate contra la puerta -dijo Flor.
– Lo voy a agarrar de oficio -dijo Lorenzo, sonriendo un instante y luego embistió la puerta, cerrada detrás de la cancela recién abierta, con toda su fuerza de nervios y músculo.
La puerta se abrió. Desordenadamente, irrumpieron en el segundo nivel.
La escena habría sido jocosa, a no ser por el contexto y la tensión extinguiendo el humor y la risa: Hombres y mujeres de trajes brillantes y planchados, estaban contra la pared con las manos en alto. Lavinia vio también a varios con uniforme de altos oficiales. Uno de ellos, yacía muerto en el suelo. No pudo evitar que un escalofrío le recorriera la espalda.
"Siete" y "Seis" se movían por entre los invitados, cateándolos, cuidadosamente acercándose a los militares, a los tobillos de donde salieron dos o tres pistolas, mientras Sebastián y René mantenían vigilancia con las armas en posición de tiro. Lavinia vio a la señora Vela y la hermana. Pálidas. Los ojos redondos en las órbitas. Y los hijos de Vela. La niña lloraba desconsolada. Al muchacho le castañeteaban los dientes. Se pegaba a la madre como venado asustado.
Eran unas treinta personas. Muchas en aquel ambiente. Sintió pena por los niños.
Miró rápidamente hacia la puerta abierta del estudio. Las armas habían estado en exhibición. Sebastián y los demás las habían tomado de sus lugares. Se preguntó si habrían descorrido los paneles.
"Nueve" y "Diez", entraron en ese momento, desde el tercer nivel, llevando seis músicos, varios meseros y empleadas domésticas, así como tres invitados.
– ¡Contra la pared! -gritó Sebastián, sólo para percatarse que ya no había pared libre-. ¡Aquí! -corrigió, señalando el centro de la sala.
– Regresen al jardín -gritó a "Nueve"-. Llévense a ése de aquí -añadió, señalando el oficial muerto.
Los dos compañeros salieron, llevándose el cadáver. Sólo quedaban los invitados, el personal y los músicos.
– ¡Catéenlos! -indicó "Cero" a Flor.
Se acercaron. Lavinia había visto cateos en las calles de la ciudad. Sabía cómo los hacía la guardia. Lo hizo procurando ser menos brutal, recordando que ellos debía demostrar que eran diferentes. No eran esbirros, no eran guardias.
Los músicos y las muchachas de servicio gemían casi llorosos. "No nos hagan nada, por favor. ¡Nosotros no tenemos nada que ver!" decían plañideramente.
– ¡Silencio! -dijo Flor, autoritaria.
Lavinia miró alrededor del salón, una vez que terminaron de catearlos y situarlos alrededor y al medio del mismo. Las caras, ahora vueltas hacia ellos, reflejaban miedo. Los oficiales, que aparecían tan seguros de sí mismos, tan sonrientes en la televisión, movían su mirada de un lado al otro. Eran profesionales de la guerra. Con seguridad estarían pensando qué podían hacer. En el rincón, las hermanas Vela, con las caras lívidas y desfiguradas por el terror, abrazaban al hijo y la hija. El muchacho ahora gimoteaba. La niña seguía gritando. Una ola de lástima por aquellos niños la anegó. Ellos tampoco escogieron donde debían nacer. Cargaban la culpa del padre despiadado. La cargarían quizás para siempre. Aún no podían entender. Y, sin embargo, debían sufrirlo.
Lavinia se percató de que Vela no estaba. "Se fue con el Gran General. Fue a acompañarlo a su casa", decía la señora Vela, lloriqueando, mientras Sebastián la interrogaba. "¿Qué otra cosa se podía esperar de él? ", pensó Lavinia. "Todavía tiene los hábitos de cuando era escolta."
De pronto, se escucharon afuera descargas descomunales. Los seis se miraron. Los oficiales hicieron un movimiento, en el momento en que Flor musitaba "morterazos", suavemente, hablándole a Lorenzo.
– ¡Nadie se mueva! -ordenó Flor, percatándose del sutil desplazamiento de los oficiales- "Cinco" -ordenó-, sácame a esos guardias del grupo y los llevas a aquella habitación -dijo, señalando el dormitorio del hijo de Vela. Deja la puerta abierta y te quedas con ellos. "Ocho", acompáñalos.
El muchacho miró hacia su cuarto. Había empezado a llorar. "Cinco" encañonó a los guardias y los condujo a la habitación, acompañado por la "Ocho".
– A dividirse en dos escuadras -dijo Sebastián-. "Dos" y "Cuatro", vayan al jardín. ¡Aseguren la defensa del lugar! -ordenó.
La voz de Sebastián era un rayo. Le recorrió la columna vertebral, enderezándola. La escuadra uno quedó integrada por "Cero", Flor, Lorenzo, la "Ocho" y ella.
La rapidez de los acontecimientos la tenía mareada, con náuseas. La adrenalina le había producido una terrible resequedad en la boca. Tenía sed, los labios partidos cual si hubiera transcurrido un duro y gélido invierno. Miró de nuevo a su alrededor. Reconoció algunas caras. No había casi nadie de los círculos que acostumbraba frecuentar. Sólo reconoció a dos parejas, una era el gerente de la Easo y su esposa, la otra un rico industrial que dominaba el negocio de la madera en el país. La esposa lloraba. Él, con la mano, le hacía gestos para acallarla, nervioso.
Algunas caras le eran familiares por haberlas visto en el periódico y los noticieros de televisión.
Las descargas afuera detonaban más seguidas. Se oyeron ruidos de motores. Serían FLAT, pensó Lavinia. Los rodearían y asesinarían a todos.
– "Doce" -dijo Sebastián-, ¡acércate!
Se acercó. Le dolía moverse. El cuerpo le pesaba. Experimentaba la sensación de estar observando la escena desde fuera de sí misma. Al oído, Sebastián le dijo que sacara al centro de la sala a la cuñada de Vela y a dos invitados más. Los mandarían afuera con un pañuelo blanco, con la orden de no disparar o mataban a todos los rehenes. "Si no, se nos va a armar una carnicería" -dijo Sebastián.
Sin decir palabra, se acercó a la esquina de la habitación donde la señorita Montes, aterrorizada, abrazaba a la hija de Vela. "¿Me reconocerán?", pensaba, diciéndose que no, que a ella misma le costaba reconocer bajo la media los rostros de sus compañeros. No quería que la reconocieran. Temía verse descubierta.
Tomó de la muñeca a la señorita Montes, sin decir palabra, empujándola al centro de la habitación. La señorita Montes la miró con expresión de pánico.
– No, no. ¡Por favor! -suplicaba.
– ¡Vamos! -dijo, tratando de sonar autoritaria, lográndolo.
Llevó a los tres al lado de Sebastián. La señorita Montes no la había reconocido.
Sólo al volverse para revisar el resto de la sala, el grupo apretujado del centro, los invitados contra la pared, su mirada se tropezó con la cara asombrada, incrédula, del muchacho adolescente, pálido y larguirucho. La miraba fijamente. Había dejado de llorar y parecía no poder apartar sus ojos de ella. La había reconocido. Estaba segura. Apartó la mirada, sobresaltándose de su propia reacción de susto y miedo.
– Ustedes -dijo Sebastián, dirigiéndose a la señorita Montes- van a salir, van a salir por la puerta del garaje. Van a decirles que no sigan disparando o los matamos a todos. ¿Entendieron? ¡A todos!
La señorita Montes, asintió con la cabeza. Temblaba. En el rincón, con su madre, la niña gimoteaba descontrolada. El muchacho parecía que iba a desmayarse. Miraba a Lavinia como hipnotizado.
Los sonidos afuera eran amenazantes. Se oían guardias corriendo.
Morterazos. Disparos. La escuadra del jardín disparaba. Los guardias disparaban afuera. Estarían tratando de rodear la casa. Oyeron el sonido lejano de un helicóptero.
– ¡Rápido! -dijo Sebastián- ¡rápido! "Uno", llévalos a la puerta. ¡"Seis" acompáñalos! -Y volviéndose a los de la sala, ordenó a las mujeres que gritaran "no disparen". -Griten -les decía- griten con todas sus fuerzas; griten que no disparen.
Entregó un pañuelo blanco a Flor.
La confusión crecía por momentos. El helicóptero había sobrevolado.
Sebastián, la gordita, Lavinia y la "Siete", mantenían el control sobre aquel grupo de ojos abiertos de pánico, las mujeres gritando a todo pulmón.
Flor salió. Pasaron varios minutos de tensión. Los disparos sonaban por todas partes. Los morterazos.
De pronto, silencio.
Flor y "Seis" regresaron. La cuñada de Vela y los otros dos se encontraban ya fuera de la casa.
El muchacho no dejaba de mirar a Lavinia. Habían transcurrido dos horas desde el inicio de "Eureka".
Apoyada en la pared del estudio, Lavinia custodiaba a los rehenes, tratando de evadir la mirada del hijo de Vela.
La estancia era grande, pero aun así, la cantidad de gente era peligrosa. Demasiada gente, pensaba, apretando la subametralladora. Le dolían las manos y la quijada de la tensión. Le seguía doliendo la cabeza.
El silencio se fue extendiendo.
– "Seis" -dijo Sebastián-, anda al jardín. Traeme un reporte de la situación de la escuadra tres.
Sebastián miraba los rostros en la habitación. Hablaba muy cerca de ella con Flor. Era obvio que Vela se había marchado, decía, escoltando al Gran General. Cuando regresara, encontraría su casa tomada. La cuñada le daría detalles. Pero tenían a su mujer, a sus hijos -soltarían a los niños no bien se permitiera la entrada del mediador- dos empresarios, varios miembros del Estado Mayor, los embajadores de Chile y Uruguay, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Relaciones Exteriores, y lo que era más importante, el cuñado del Gran General, esposo de su única hermana, uno de sus primos… Tenía suficientes "peces gordos", todo saldría bien.
Pero había demasiada gente.
– Vamos a dejar salir otro grupo -anunció Sebastián en voz alta, y empezó a seleccionar algunas mujeres, los músicos, las domésticas.
– Van a salir de cuatro en cuatro -dijo- ¡rápido!
Se repitió la operación de formarlos para ir hasta la puerta. La habitación quedaría más despejada. El helicóptero sobrevoló de nuevo.
– Les dicen a esos hijos de puta que si ese helicóptero vuelve a pasar, ¡vamos a empezar a sacar muertos! -vociferó Sebastián a los que iban saliendo. En ese momento, sonó el teléfono. Los miembros del comando se envararon.
– "Doce", contesta -dijo Sebastián.
Lavinia se dirigió al teléfono. Era terriblemente cursi, blanco con dorado, semejante a los viejos aparatos de principios de siglo.
Levantó el auricular. La voz del otro lado, autoritaria, acostumbrada al mando desde hacía generaciones, la sobresaltó. Era el Gran General, quien decía:
– Habla el Presidente ¿Quién habla allí?
– Usted habla con el Comando "Felipe Iturbe" del Movimiento de Liberación Nacional -respondió Lavinia con voz firme.
– ¿Qué quieren? -preguntó el Gran General. Lavinia no respondió. Indicó a Sebastián que se acercara. "Cero" tomó el auricular. El helicóptero sobrevoló de nuevo.
– ¡Detenga toda agresión contra esta casa o nadie se salva! -dijo Sebastián-. Dígales a sus pilotos que dejen de sobrevolar la casa.
En la habitación, se hizo silencio. Todos escuchaban el intercambio telefónico.
– Demandamos al sacerdote Rufino Jarquín, como mediador. También queremos un médico, el doctor Ignacio Juárez.
Las dos personas eran conocidas por "apolíticas", pero de trayectoria honesta.
Sebastián escuchaba.
– Demandamos la liberación de todos los presos políticos y la difusión, sin censura, por todos los medios, de los comunicados que entregaremos al mediador -dijo Sebastián-. De lo contrario, usted será el único responsable de lo que les suceda a los rehenes. Tiene una hora para enviar al mediador.
Y cortó la comunicación.
Mientras Sebastián hablaba, Lavinia se paró en el centro de la sala, a pocos metros del grupo de los Vela.
El muchacho la seguía viendo, pero ahora la miraba de forma diferente. Ella le evadía la vista. Sin embargo, sentía algo extraño en la forma en que insistía en mirarla. Parecía determinado a lograr que ella lo viera, se fijara en él.
Flor y los que salieron a dejar a los músicos a la puerta, estaban de regreso. Afuera se escuchaban voces, automóviles.
Flor se acercó a Sebastián. Lavinia oyó la conversación de susurros.
– "Nueve" está pegado -dijo Flor-. La escuadra tres lo tiene en los vestidores de la piscina. Tiene herida la pierna a la altura del femoral. Ya se le aplicó un torniquete, pero está perdiendo mucha sangre.
– Esperaremos al médico -dijo Sebastián, con los ojos inconmovibles.
Habían pasado cuatro horas.
El muchacho seguía mirando a Lavinia fijamente. Ya no le castañeteaban los dientes, aunque lucía pálido, más enclenque que nunca.
¿Por qué la miraría así el hijo de Vela?, se empezó a preguntar. Parecía querer decirle algo con la mirada. Sintió calor. La media le estorbaba. Estaba sudando. Sufría consecuencias de la tensión, la larga vigilia. Aún estaba aturdida por los disparos. En el oído derecho continuaba oyendo un zumbido.
Cada vez que se abría la puerta, por la que entraban y salían al jardín los compañeros del comando, contenía la respiración. Esperaba la descarga. Pero no sucedía nada afuera. Un silencio tenso flotaba en la noche, interrumpido por pisadas y comunicaciones de radio, sonidos de vehículos.
El muchacho la seguía mirando. Lo miró. Los ojos se encontraron reconociéndose. Lavinia estuvo a punto de sonreírle, darle seguridad. No debía temer, no le pasaría nada, quería decirle. Pero continuó seria. Una vez que captó su atención, el muchacho lanzó su mirada detrás de ella insistentemente. Parecía querer indicar algo de espaldas de Lavinia.
Ella no se movió. Quizás era un truco. Querría distraerla. Después de todo, era hijo de Vela. El muchacho insistía. De vez en cuando, casi imperceptiblemente, acompañaba la dirección de su vista con un movimiento de la barbilla. La señora Vela, a su lado, no le prestaba atención, sumida en su propio miedo; ocupándose de la niña que lloraba a intervalos.
El muchacho insistía en que ella mirara para atrás.
Lavinia hizo un esfuerzo mental que se llevó casi sus últimos fuerzas, para visualizar lo que tenía a sus espaldas.
Los rehenes, a órdenes de Sebastián, se sentaron en el suelo. "Cero" había salido con "Seis" a constatar el estado de Pablito.
Lavinia proyectó los planos en la memoria. Al lado izquierdo, la cancela de salida al patio, el cuarto de música y billar… A la derecha, el estudio privado de Vela, donde habían estado las armas. "Uno" y "Cero" las habían distribuido entre todos. Algunas armas viejas, pistolas antiguas y armas de cacería que ellos llevaban, se habían estropeado. A no ser por las armas de Vela, varios estarían ya desarmados. Ahora cada uno andaba con dos armas. Lavinia tenía una pistola Magnum en el cinto.
¿Por qué miraría tanto el muchacho el estudio?
Sebastián regresó. Pablito se encontraba muy malherido. Por lo demás, en el jardín la situación estaba bajo control.
Lavinia se dio vuelta para retornar a su posición.
Capítulo 28
EL TELÉFONO SONÓ DE NUEVO.
– "Doce" -dijo Sebastián- contesta. Si es el Gran General me lo pasas.
No era el Gran General. Era el sacerdote que habían solicitado como mediador. El Gran General accedía a negociar. El sacerdote pedía instrucciones para acercarse a la casa.
Sebastián habló con él.
Mientras se encaminaba nuevamente a ocupar su lugar, Lavinia vio de frente a ella, la pared de madera jaspeada del estudio, formada por varios paneles. El cuarto secreto. ¡Qué extraño!, pensó. ¡Ahora se daba cuenta! ¡Eso era lo que el muchacho insistía que ella mirara! Pero, ¿por qué?, pensó. Las armas ya no estaban en su lugar. Sebastián y "Uno" las habían repartido… Pero, ¿Y si no habían abierto el cuarto secreto?, pensó de pronto. Quizás no siendo arquitectos, sólo se habían preocupado por ver si las armas estaban sobre la pared giratoria…
Llegó de nuevo a su puesto de vigilancia. Se dio vuelta. Apoyó la espalda contra la pared fría del estudio privado de Vela, intrigada.
El muchacho la seguía mirando. Lo miró fijamente interrogante. Los ojos de él brillaban, tenían la expresión de hallazgo del hermano de Sara cuando, en las vacaciones en la hacienda del abuelo, delataba dónde estaba el tesoro.
Y entonces ella se dio cuenta. Lo supo. La certeza la invadió dejándola paralizada. El adolescente vio su expresión, la vio tensarse, enderezarse como si la pared quemara; y le hizo un gesto de asentimiento. Inclinó la cabeza simulando mirar al suelo, en un "sí" sólo perceptible para ella.
Nadie se había percatado de aquel intercambio. Ella y él estaban solos en el mundo, hablándose un lenguaje de señas. Vela estaba allí. ¡Escondido en el cuarto secreto! ¡Cómo no haberlo sospechado antes!
Nadie había sospechado que la señora Vela mintiera. ¡Nadie! ¡Ni ella que sabía las dimensiones de aquel cuarto! Simplemente no se le había ocurrido. Creyó a la mujer igual que todos los demás. Era propio de Vela ser así de servil, acompañar al Gran General a su casa. ¡Nadie lo consideró extraño! ¿Y ahora cómo decirlo? Vela estaba allí. La certeza la congeló. ¡Estaba allí esperando el momento propicio para salir y matarlos a todos! ¡Salir disparando y matarlos a todos! ¡Hacer fracasar la operación!
¿Por qué no habría insistido ella en que revisaran aquel cuarto? ¡Simplemente asumió que los demás lo harían! ¡No pensó que quizás pensarían que se trataba únicamente de una pared giratoria! Porque seguramente pensarían eso… Ahora, recordando la explicación que diera al comando tan sólo unas horas antes, se daba cuenta que ella no había entrado en detalle sobre el espacio oculto. Incluso, en cierto momento al inicio de la operación, "Uno" había comentado que las armas estaban "a la vista" y a ella no se le ocurrió preguntarle si había descorrido los paneles.
¿Por qué? ¿Por qué oscuro mecanismo descartó la importancia de revelar la existencia de la madriguera donde ahora Vela se ocultaba, como un animal maligno esperando el momento propicio?
¿Y cómo decirlo? Vela estaba allí. Ya no le cabían dudas. Eso era lo que el muchacho había estado tratando de decirle. Estaba allí.
Sentados en el suelo, con la espalda contra la pared, los invitados aguardaban. Sebastián habló con el sacerdote por teléfono. Ahora sólo restaba esperar a que llegara. Flor y otros compañeros habían salido a preparar las condiciones para su ingreso a la casa. Era cuestión de esperar. El silencio pesaba alrededor.
Lavinia miró al muchacho. Estaba en cuclillas. Expectante. ¿Por qué la habría alertado? se preguntó. Le pareció verlo el día de la entrega de la casa, serio, adusto, caminando detrás del padre sin emitir palabra, ensombrecido. Seguramente lo odiaba. El padre no comprendía sus sueños. Se mofaba de él, de sus sueños de volar. Para Vela, conocido como "el volador", paradójicamente, volar era lanzar campesinos desde el aire. Matar.
¿Lo sabría el muchacho?, se preguntó. ¿Sería una de esas terribles venganzas infantiles? Sintió un escalofrío. ¡Entregar al propio padre! Y ella. ¿Qué haría ella?
"Cuatro" había entrado. "Nueve" estaba muerto. Ella oyó la clave cuando se la dijo a Sebastián. "Nueve" era Pablito. Pablito estaba muerto.
Debía enfrentar a Vela sola, pensó. Nadie tenía por qué arriesgarse más que ella. Pablito había muerto. Nadie más debía morir. Miró a su alrededor. Sebastián se apoyaba en la pared del dormitorio principal.
"Seis" y la "Ocho" hacía el costado del costurero. "Siete" cubría la escalera hacia el primer nivel. Nadie estaba directamente frente al sector de la armería. No podía suceder nada si Vela estaba allí. No podría disparar contra nadie más que contra ella. Le empezaron a sudar las manos. Apretó la subametralladora. Con movimientos lentos, disimulados, revisó el magazine. Estaba montado. Listo para disparar.
El muchacho no le quitaba los ojos de encima. Quería que lo hiciera. Era terrible, pero ella sentía que quería que lo hiciera. La empujaba con la mirada. Le costaba creerlo. Quizás tenía esperanzas de que ella encontrara al padre y le salvara la vida. Quizás era eso. Ella le había hablado de lo triste que era la guerra. Matar gente. Pensaría que protegería al padre. Tendría que actuar rápido. Aguardar el instante preciso.
Revisó en su memoria el mecanismo de los paneles. Debía de descorrer el cierre en la pared. Luego podría empujar el panel con el pie. Se abriría si ella daba una patada con fuerza. Un panel sería suficiente.
Desde allí podría encañonar a Vela, conminarlo a que se entregara. Vela se entregaría. A estas alturas, sabría que era hombre muerto si salía de allí disparando.
Se oyeron sonidos afuera. El mediador había llegado. Flor entró a avisarle a Sebastián. Él salió. Flor ocupó su lugar. Ella y Lavinia no habían cruzado palabra desde el inicio de "Eureka" desde hacia una eternidad.
Empezaba a amanecer. Las caras de los invitados, sentados en el suelo, estaban demacradas por el desvelo. La niña de Vela se había dormido. Los ojos del muchacho se cerraban de vez en cuando, sin poder dominar el sueño. Luchaba contra el sueño, sin querer quitarle los ojos de encima. Cuando abría los ojos después de un breve dormitar, la miraba.
Ahora debía hacerlo, pensó Lavinia. Ahora. Cuando el muchacho dormitara lo haría. Apretó de nuevo el metal negro de la Madzen.
El muchacho empezó a cerrar los ojos. Era adolescente. ¿El sueño podía más que el temor, la expectativa… qué? pensó, Lavinia; ¿qué sentiría?
No bien lo vio quedarse adormecido, empezó a deslizarse hacia el interior del cuarto. Flor, "Seis" y la "Ocho" miraban a los invitados. Tardarían en percatarse de su desplazamiento. Tardarían poco. Pero sería suficiente.
La alfombra marrón acalló sus pasos.
Ya dentro de la habitación, se movió rápidamente. Estaba calma.
De algún lugar le llegaba una ola de sangre fría. Tenía que sorprenderlo, pensó. Tenía que moverse rápido.
Con sigilo, para no alertar a Vela, soltó el mecanismo del panel en el extremo izquierdo. No hizo ruido.
Empujó la primera hoja con el pie.
– Ese niño que no se mueva -oyó la voz de Flor en la sala.
Y luego, en el preciso momento en que los ojos de Lavinia, adivinaron la figura de Vela agazapado se escuchó el alarido de horror del muchacho, el "Nooooooo" largo y desgarrado, retumbando.
Lavinia, que empuñaba firmemente el arma, mirando al general Vela descubierto en la oscuridad del recinto aquel inventado por ella, sintió un escalofrío de espanto. Vela y ella quedaron detenidos en una fracción de tiempo por el grito desgarrador del niño.
Se apartó cubriéndose, haciendo girar el panel. Vela estaba listo a dispararle.
Pensamientos desordenados con la velocidad de astros viajando en un espacio enloquecido, llovían en su mente.
– Nooooooo -gritó el niño otra vez.
Allí estaba aquel hombre, como los capitanes invasores; su cara esculpida de dios maligno, mirando a Lavinia, reconociéndola.
Y el grito del muchacho.
La sangre de ella se congeló. Sentí las imágenes apretujarse. Imágenes brillantes y opacas, recuerdos viejos y presentes.
Vi la cara de Felipe. Vi los grandes pájaros metálicos lanzando hombres desde su entraña, calabozos terribles y gritos.
Vi el niño de Sara sin nacer, el cuarto oscuro de Lucrecia, su olor a alcanfor; los zapatos en el hospital, el médico forense asesinado.
Y vi al muchacho. El que quería volar. Aquel niño que había denunciado a su padre, odiándolo. Y sólo en el último momento, comprendiendo que lo amaba, intentaba salvarlo con su graznido de pájaro herido, paralizando a Lavinia. El muchacho construido de dudas en el que ella se vio reflejada de modo misterioso.
Yo no dudé. Me abalancé en su sangre atropellando los corceles de un instante eterno. Grité desde todas sus esquinas, ululé como viento arrastrando el segundo de vacilación, apretando sus dedos, mis dedos contra aquel metal que vomitaba fuego.
Lavinia sintió en el tumulto de sus venas, la fuerza de todas las rebeliones, la raíz, la tierra violenta de aquel país arisco e indomable, apretándole las entrañas, dominando sobre la visión del muchacho, la visión de sí misma proyectada en aquellos ojos adolescentes, en el amor y el odio, en el bíblico "no matarás". Supo entonces que debía cerrar el último trazo de todos los círculos, romper el vestigio final de las contradicciones, tomar partido de una vez y para siempre. Se desplazó veloz. Se situó frente a frente al hombre fornido, que la apuntaba y apretó sus dedos -agarrotados y duros- sobre el gatillo.
Los disparos atronaron apagando los gritos quebrados del niño. La ráfaga de su Madzen rompió el aire un segundo antes de que Vela disparara, pensándose vencedor, descargando el oscuro odio de su casta, entrenada por años para matar.
Lavinia sintió el golpe en su pecho, el calor inundándole. Vio al general Vela aún de pie frente a ella, sosteniéndose, disparando, salpicado de sangre su uniforme; la mirada, agua regia, veneno.
Aún bajo los disparos de Vela, ella recuperó el equilibrio, y firme, sin pensar en nada, viendo imágenes dispersas de su vida empezar a correr como venados desbocados ante sus ojos, sintiendo los impactos, el calor almacenarse en su cuerpo, apretó el arma contra sí y terminó de descargar todo el magazine.
Vio a Vela caer doblado, derrumbado, y sólo entonces permitió que la muerte la alcanzara.
Todo había sucedido en segundos. Flor y la "Ocho", alertadas por el grito del niño, alcanzaron a llegar en el momento en que se decidía la contienda.
Instantes después apareció Sebastián.
El mediador se había llevado la propuesta.
Se negociaría.
"Eureka" había salido bien.
Mañana todo habría terminado.
La casa está en silencio. El viento sobre mis ramas apenas parece el aliento de nubes sobre el fuego apagándose. Estoy sola de nuevo.
He cumplido un ciclo: mi destino de semilla germinada, el designio de mis antepasados.
Lavinia es ahora tierra y humus. Su espíritu danza en el viento de las tardes. Su cuerpo abona campos fecundos.
Desde su sangre vi el triunfo de los ximiqui justicieros.
Recuperaron a sus hermanos. Vencieron sobre el odio con serenidad y teas de ocote ardientes.
La luz está encendida. Nadie podrá apagarla. Nadie apagará el sonido de los tambores batientes.
Veo grandes multitudes avanzando en los caminos abiertos por Yarince y los guerreros, los de hoy, los de entonces.
Nadie poseerá este cuerpo de lagos y volcanes, esta mezcla de razas, esta historia de lanzas; este pueblo amante del maíz, de las fiestas a la luz de la luna; pueblo de cantos y tejidos de todos los colores.
Ni ella y yo hemos muerto sin designio ni herencia.
Volvimos a la tierra desde donde de nuevo viviremos.
Poblaremos de frutos carnosos el aire de tiempos nuevos.
Colibrí Yarince
Colibrí Felipe, danzarán sobre nuestras corolas, nos fecundarán eternamente
Viviremos en el crepúsculo de las alegrías, en el amanecer de todos los jardines.
Pronto veremos el día colmado de la felicidad.
Los barcos de los conquistadores alejándose para siempre.
Serán nuestros el oro y las plumas, el cacao y el mango
La esencia de los sacuanjoches
Nadie que ama muere jamás.
Gioconda Belli

***
