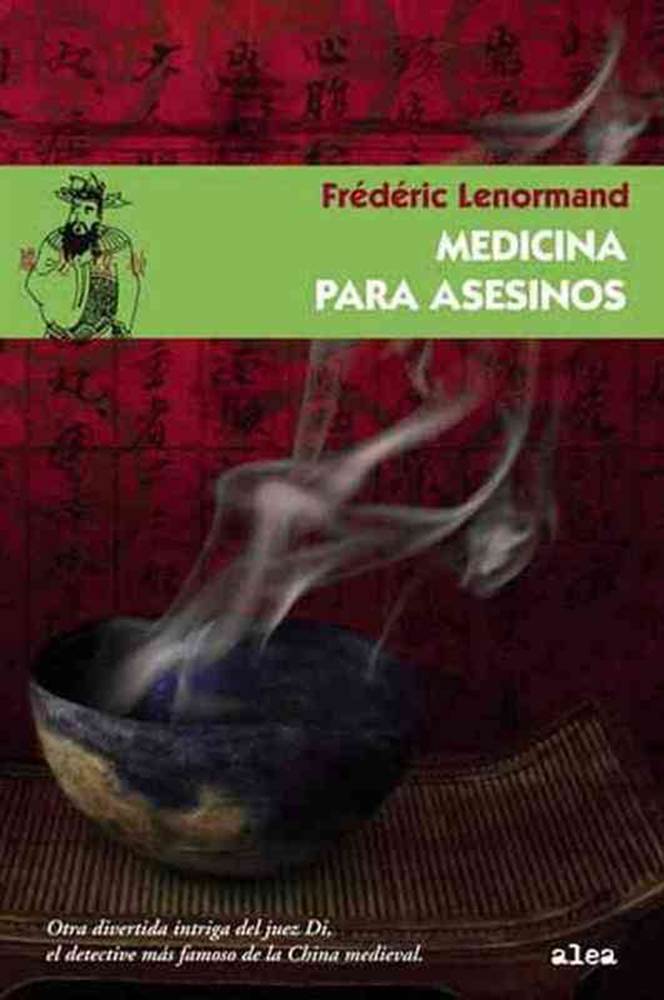
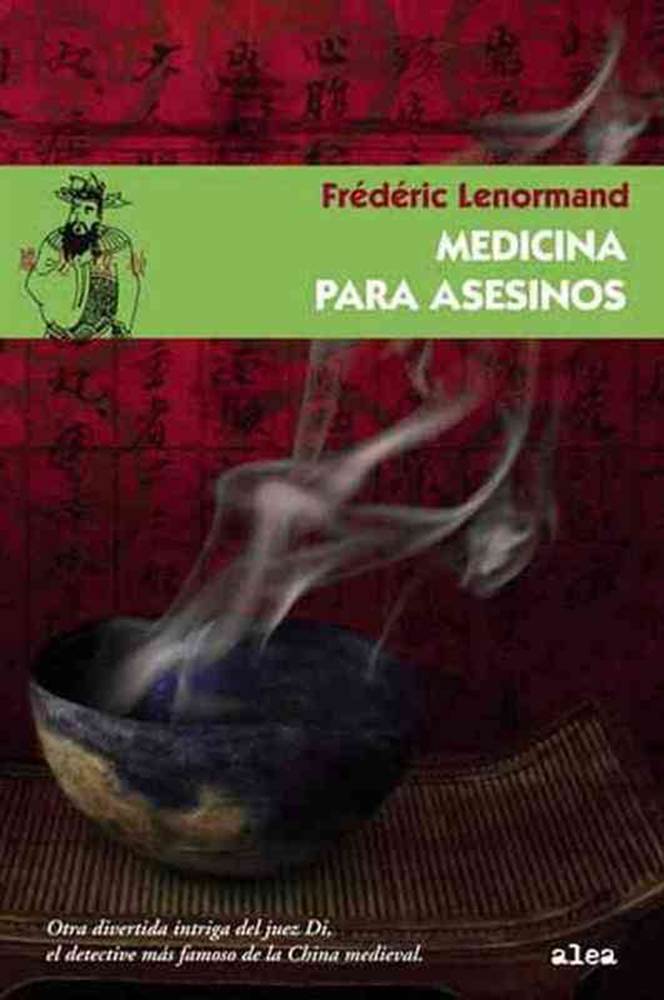
Frédéric Lenormand
Medicina para asesinos
Título original: Médecin chinoise à l'usage des assassins
Traducción de María José Furió Sancho
Serie: Nuevas investigaciones del juez Di 1

Para Marie-Gisèle Lebrette,
experta como un médico de hoy,
sabia como un chino de la antigüedad.
PERSONAJES PRINCIPALES
Zhou Haotian, gran secretario de la Cancillería.
Wei Xiaqing, juez.
Choi Ki-Moon, médico de origen coreano.
A Sheng, conocido como Saber Absoluto, experto en diagnósticos.
Du Zichun, director del Gran Servicio Médico.
Shen Lin, médico jefe de tratamiento del cuerpo.
Li Fuyan, barón de Pao-ting.
Hua Yan, acupuntor.
Cai Yong, especialista en enfermedades venéreas.
Esta aventura del juez Di tiene lugar en Chang'an, capital del imperio de los Tang, a finales del año 677 de nuestra era. Di Yen-tsie, de 47 años de edad, acaba de resolver con éxito una investigación en las cocinas de la Ciudad Prohibida.
El Gran Servicio Médico del que aquí se habla existió realmente. Igual sucede con Sun Simiao, considerado por los chinos uno de los padres de su medicina tradicional [1].
1
La felicidad es una carga insoportable para el mandarín Di; resuelve una investigación providencial.
Di se despertó de buena mañana en su hermosa casa donde todo el mundo se desvivía por él desde que se convirtiera en uno de los primeros colaboradores del Estado. Sus esposas acudieron a darle los buenos días, las tres vestidas de seda, relajadas y solícitas. Estaban encantadas con su nuevo estilo de vida. Ya sólo se ocupaban de arte y temas elevados, frecuentaban a nobles damas de la capital, planeaban brillantes matrimonios para sus hijos y disfrutaban de las inagotables distracciones que ofrecía la ciudad en la cima de su esplendor. Después de cerciorarse de que había pasado una buena noche y desearle una jornada excelente, lo dejaron al cuidado de sus nuevos criados, de los que ni siquiera sabía cuántos eran. Le sirvieron un desayuno delicioso y luego el barbero, el peluquero, el sastre y el zapatero se encargaron de darle la apariencia que convenía a un personaje de su rango.
Di subió a su confortable palanquín de ocho porteadores adornado con los gloriosos emblemas de su cargo. Las avenidas anchas como ríos cortaban en ángulo recio las calles secundarias, dentro del cuadrado perfecto delimitado por las imponentes murallas de la capital. Al ver acercarse su comitiva, los guardias abrieron de par en par la puerta del Pájaro Púrpura, tras la cual se extendía la explanada de los ministerios. Por el rabillo del ojo, vio al portero jefe anotar su llegada en uno de esos expedientes que le era imposible imaginar que alguien llegara a leer nunca.
La brillante resolución de la investigación que había realizado en las cocinas imperiales le había valido un rápido ascenso. Ahora ocupaba en el gongbu [2] el rango de mandarín de tercer grado, segunda clase. Su función consistía en supervisar la gestión de los bosques de todo el territorio. Era una tarea esencial, por ser la madera uno de los recursos indispensables para la construcción así como para los astilleros navales.
El pabellón de Obras Públicas era un espléndido edificio de tres plantas adornado con estatuas y estandartes. Una nube de secretarios auxiliares, copistas y empleados obsequiosos de todo tipo acudió a recibirlo con una coreografía de reverencias. Luego, esa pequeña multitud lo escoltó hasta el magnífico despacho que tenía asignado en el Departamento de Aguas y Bosques, donde le dejaron meditar en paz sobre la decisiones que convenía tomar por el bien del imperio eterno.
La puerta de palisandro se cerró tras los escribas dispuestos a recoger la más insignificante palabra suya, los esclavos con librea gris, los oficiales de corazas rutilantes, los instruidos y cautelosos ujieres. Dejó vagar entonces su mirada por los jades preciosos y las estampas que decoraban con gusto la espaciosa estancia revestida de madera roja. Por la ventana entreabierta veía las ramas de los cerezos enanos del patio interior. Unos pajarillos piaban alegres entre el follaje. El panorama era encantador, adorable, maravilloso.
«¡Pero qué desgraciado soy!», gimió escondiendo la cabeza entre las manos.
Cuando levantó la nariz, su expresión mostraba una profunda amargura. De haber sabido que su carrera en la metrópolis iba a consistir en esto, habría seguido a los ejércitos enviados a las estepas a explicar la grandeza de la cultura china a los irreductibles pueblos nómadas. Di Yen-tsie sufría el peor de los males que puede afectar a una inteligencia clarividente como la suya: el aburrimiento. Un inmenso aburrimiento se apoderaba de él apenas abría los ojos por la mañana en su palacio, lo acompañaba hasta la sede del poder central y le hacía la vida insoportable a lo largo de toda su jornada de potentado imperial. Andaba ya pensando qué error imperdonable podía cometer para caer en desgracia y conseguir que lo enviaran a sus queridas provincias, rebosantes de bandidos desalmados y de pérfidos criminales.
Una suave llamada a la puerta lo arrancó de sus tristes pensamientos. Entró una criada que traía en una bandeja un pequeño cuenco de cerámica y una tetera a juego. No le prestó ninguna atención mientras disponía el servicio de té delante de él, hasta que un detalle nimio cambió de golpe el curso de la mañana. La criada suspiró ruidosamente. Él la escrutó con sus pupilas negras, brillando en ellas una excitación que había dado por perdida para siempre. La mujer tenía los ojos enrojecidos. Dio por seguro que había estado llorando, puede que incluso en el pasillo que llevaba a su gabinete. Fue como si una miríada de lucecillas incandescentes se encendiera en su mente.
– Huelo… el perfume… -murmuró clavando en ella su penetrante mirada.
– Es té perfumado de crisantemos, señor -dijo la criada con voz ahogada.
– No. Huelo el suave perfume de la intriga y el misterio.
Aunque intimidada, la mujer consiguió explicarle sus tormentos. Sospechaba que su marido, empleado de intendencia en la entrada de la Ciudad Prohibida, quería repudiarla para tomar otra esposa más joven. Había encontrado indicios que lo delataban: gastaba todo el dinero sin explicar en qué, ya no le dedicaba ni tiempo ni atención, regresaba entrada la noche y se negaba a participar en las comidas familiares que organizaban sus suegros.
Todos los indicios se ordenaron por sí solos hasta conformar una imagen que Di fue el único en ver. Si el intendente hubiese tenido un amorío, su mujer habría olido en sus ropas efluvios extraños, le habría notado un arrebato de coquetería o algo por el estilo. Mentalmente, recordó una banderola comercial muy nueva que había visto cerca de la Ciudad Prohibida, y a un hombre muy pagado de sí, ataviado como correspondía a su cargo, que hablaba con porteadores delante de unos palanquines flamantes de puro nuevos.
– Tu marido no te está engañando. Acaba de invertir en un negocio de sillas de alquiler y no se ha atrevido aún a contártelo por miedo a tu familia, que lo ha tratado siempre como a un don nadie.
La criada lo contempló tan estupefacta como si un bonzo le hubiese anunciado la llegada inminente de Buda a su humilde hogar. Sus propias palabras produjeron en el mandarín un efecto más espectacular si cabe. Las arrugas de su cara desaparecieron ante la mirada atónita de la criada, que se preguntaba si trabajaba para el viceministro de Obras Públicas o para un mago con poderes sobrenaturales. Di inspiró tan profundamente como si acabara de salir de una apnea de varios minutos.
– ¡Ah! ¡Renazco! -exclamó desperezándose como si despertara de un largo sueño.
Saltó del sillón, abandonó el gabinete y atravesando los pasillos del gongbu, salió en busca de cualquier acontecimiento que le permitiera prolongar ese estado de felicidad. Los escribas de la primera planta fueron los primeros en pagar su exaltación. De nada sirvió que le repitieran una y otra vez que estaban copiando las cuentas enviadas por los leñadores de las provincias del este, pues él se puso a manosear los legajos de documentos en busca de casos criminales interesantes. Luego se dirigió a los corredores, y los recorrió uno tras otro con mirada inquisitiva y el ceño fruncido con aires de sospecha, perseguido por sus subordinados, que cargaban con un buen montón de expedientes.
– ¡Los troncos de Hubei aún no han sido entregados! -se lamentó uno de ellos, blandiendo un rollo del que colgaba un sello prefectoral con el motivo del dragón rugiente.
– ¡Seguro que es porque el gobernador está demasiado ocupado escondiendo el asesinato de su predecesor, al que habrá hecho enterrar en el monte! -respondió el mandarín antes de estallar en una carcajada sardónica.
– ¡Su Excelencia debe ratificar imperiosamente el informe sobre las plantaciones de Hunan! -imploró otro.
– ¡Los mástiles del Gansu esperan el visto bueno de Su Excelencia para ser entregados a los astilleros navales del sur! -apostilló un tercero, sin atreverse a imaginar los insultos del Ministerio de la Guerra si por su culpa se retrasaba la renovación de la flota.
Di tenía la impresión de que los mil demonios de los infiernos taoístas lo perseguían. Incapaz de concentrarse en las preocupaciones vulgares que le imponía su alto cargo, regresó a su despacho, cerrando la puerta a su espalda con tal fuerza que a punto estuvo de hacer saltar las bonitas incrustaciones de marfil.
Su mirada se detuvo en el cofre de cuero gastado y agrietado que los criados habían intentado hacer desaparecer en un rincón de la estancia, porque afeaba la elegante armonía del conjunto. Se acercó como a un altar sagrado y lo abrió con un placer que a punto estuvo de hacerle reír. Dentro se encontraba el material imprescindible para todo buen investigador, reunido a lo largo de su carrera. Había mandado traerlo a su despacho el primer día, cuando aún se hacía ilusiones sobre la naturaleza del trabajo que se esperaba de él. No le iba a ser inútil, después de todo.
Instantes más tarde, un ujier muy alto, de barba negra medio escondida bajo su túnica de tonos apagados, salía sigiloso del gabinete procurando no llamar la atención. Di había tomado la precaución tan pronto entró en funciones de localizar la salida menos utilizada, como hacía cada vez que se instalaba en un nuevo yamen. [3] Asegurarse de que podría entrar y salir con discreción era imprescindible para llevar a cabo sus investigaciones con eficacia; en lugares como éste era incluso cuestión de supervivencia.
Cuando sus botas pisaron el suelo embaldosado de la explanada ministerial se sentía casi como un preso en plena fuga. Se apresuró a cruzar, confundido entre otros sirvientes, una de las puertas de la muralla reservadas al servicio. Del otro lado se alzaba el edificio sede de la Corte de Justicia de Chang'an. ¿Qué mejor lugar para aprovechar su reconquistada libertad? El lugar lo atraía como un farol. Sus largas columnas de madera roja, entre las cuales colgaban banderolas donde podían leerse las principales leyes de seguridad pública, tenían más fuerza de atracción para Di que la más espléndida pagoda.
Se mezcló con el gentío reunido para asistir a las audiencias y se coló en el interior encorvando la espalda para que nadie lo reconociera. Una vez en el vestíbulo, abordó a un guardia al que preguntó qué caso se estaba tratando. Iban a juzgar el caso de un acaudalado médico cuya esposa había muerto en extrañas circunstancias. La familia de la mujer había reclamado justicia y Su Excelencia Wei Xiaqing iba a pedir un careo entre las partes. Ay, ése era el tipo de casos que a Di le habría entusiasmado juzgar en los tiempos en que su vida aún tenía sentido. Se apresuró a entrar para no perderse la recapitulación de los hechos.
Los esbirros acababan de introducir al acusado: 38 años, y la dignidad de su porte dejaba entrever que no se trataba de un pelagatos. De raíces coreanas por parte de padre, Choi Ki-Moon había tomado esposa en un clan implantado en la capital. Aunque afirmaba que ninguna nube ensombrecía su unión, la familia política contaba algo muy distinto. Sus cuñados lo acusaban de haberse cansado de su hermana, a la que no podía repudiar de ningún modo por pertenecer a una familia muy influyente, así que se había librado de ella gracias a su perfecto conocimiento de toda suerte de remedios. El médico se defendió de estos asertos con el aplomo de un hombre acostumbrado a realizar diagnósticos.
– Mi esposa estaba aquejada de una tristeza permanente cuya causa era un grave desequilibrio del yin al nivel del bazo. El día de su muerte había ingerido una pócima que le compró a un charlatán y no sobrevivió. Cuando regresé a casa, su cuerpo ya estaba frío y nada pude hacer.
Su magnífico aplomo se quebró con este recuerdo. Se interrumpió y ahogó un sollozo entre sus largas mangas. El juez, en lo alto del estrado, aprovechó para echar un vistazo al informe redactado por el forense. Aunque era indudable que había ingerido una sustancia tóxica, resultaba imposible, en cambio, determinar si la difunta lo había hecho a la fuerza o por propia voluntad. Aunque los cuñados se emperrasen en repetir que el médico había envenenado a su hermana para darse a la buena vida con mujeres de vida alegre, no había prueba. Además, el acusado gozaba de la recomendación de los encumbrados personajes a los que había atendido. Era un hombre conocido, no se lo podía condenar a la ligera.
Di, adivinando un sobreseimiento del caso, se acercó a uno de los escribas, le mostró el sello del Departamento de Aguas y Bosques y cogió un pincel para redactar algunas palabras dirigidas al magistrado. Éste se inclinó sobre el pasante para escuchar qué le decía.
– Hay en la sala un ujier que pide le entregue este pliego -dijo el hombre señalando al público con gesto vago.
En una esquina del pergamino, el juez Wei leyó una pregunta que le pedían tuviera la bondad de plantearle al acusado. Lo habría tomado por una broma de mal gusto si el mensaje no estuviese firmado por el juez Di Yen-tsie, título con el que nadie se habría atrevido nunca a bromear. Dedujo que algún alto funcionario se había jurado hundir a este médico. Como las carreras en la capital no se construían vejando a los poderosos, decidió hacer caso de esta sugerencia inesperada.
– Dígame, señor Choi. ¿Cómo es que su esposa fue a pedirle un remedio a un charlatán en lugar de a usted, que es maestro en la materia?
El hecho era efectivamente llamativo. El médico, que ya se disponía a abandonar triunfante la sala, quedó defraudado al ver que el juez se empeñaba en buscar la aguja en el pajar… una opinión que el magistrado compartía.
– Su Excelencia me obliga a mencionar un tema embarazoso… -respondió el acusado con voz vacilante-. Tiene razón en que es incomprensible. He pensado mucho en ello. Mi conclusión es que ella padecía de cierta dolencia y que prefería que yo no estuviese enterado.
El señor Choi calló, incapaz de dar más detalles. El juez había entendido perfectamente la alusión. Su esposa esperaba un acontecimiento que podría haber sido feliz si hubiese compartido cama con su marido. En caso contrario, importaba hacer desaparecer las huellas de una falta que le habría acarreado grandes problemas.
Di suspiró. Este médico tenía respuesta para todo. Pero aún no había terminado con él.
Cuando Wei Xiaqing, que acababa de golpear la mesa con su martillo para pedir silencio, abrió la boca para decretar el abandono de las diligencias, vio a un ujier muy alto de pie en medio de la sala haciendo «no» con el dedo. El magistrado notó cómo una oleada de ira le enrojecía las mejillas. Tenía la impresión de estar pasando por segunda vez su examen de letrado. Con cincuenta años bien cumplidos, era una impresión de lo más desagradable.
Con ojos abiertos como platos vio que el ujier de traje oscuro atravesaba el gentío para acercarse al estrado, salvaba los peldaños que separaban a Su Excelencia del común de los justiciables, y se inclinaba sobre el informe médico, que consultó como si hubiese sido él mismo el funcionario responsable del caso.
– He encontrado el punto débil de la defensa -murmuró el intruso señalando con el dedo una de las columnas de caracteres alineados por el perito de decesos.
El juez Wei por poco se ahoga al ver que ese barbudo que llevaba la ropa arrugada se atrevía a darle consejos sobre cómo llevar las audiencias. Iba ya a ordenar a la guardia que lo expulsaran cuando el desconocido sacó de su manga un sello de viceministro perfectamente legal. Al magistrado no le quedaba otra alternativa que comportarse como si Su Majestad en persona le hubiese dictado qué hacer. Cuando se volvió hacia el acusado, después de escuchar los comentarios del indeseable individuo, sus ojos ardían de ira que necesitaba descargar sobre alguien.
– ¡Choi Ki-Moon! -exclamó con voz estridente-. ¡Con sus mentiras descaradas insulta usted a esta Corte! Pretende que la muerte de su esposa la ha causado un fármaco que consumió una sola vez hallándose usted ausente. Sin embargo, según el informe del perito de decesos, su cuerpo muestra visibles decoloraciones en las uñas y los cabellos. Ésos son indicios de un envenenamiento lento, a pequeñas dosis, que no se ha podido producir sino en varias semanas. ¿Qué tiene que responder a esto?
Desarmado, Choi Ki-Moon balbuceó algunas palabras y terminó embrollándose del todo.
– ¡Basta! -interrumpió el magistrado-. ¡Estoy harto de sus patrañas! ¡Recibirá diez golpes de látigo de bambú por su actitud antes de que lo lleven de vuelta a su celda! ¡Esta noche transmitiré a la Secretaría Imperial una petición de ejecución capital por el odioso asesinato perpetrado en la persona de una mujer inocente!
La condena cayó sobre el médico como un rayo. Sin embargo, aún tuvo fuerzas para rechazar a los dos esbirros que acudían para la flagelación.
– ¡Honorable juez Wei! -gritó-. No he pretendido manchar la memoria de mi Primera Esposa pero, ahora que me veo perdido, no puedo seguir callado. ¡Ella tenía un amante!
Al oírlo, su familia política empezó a dar alaridos, como cerdos en el matadero. El adulterio era una falta infamante que deshonraba a todo el clan.
– ¡El seductor tiene un nombre, Zhang Guang! -continuó el médico por encima del griterío-. Jamás le vi, pero sé que se veían en secreto. ¡Esta relación es la razón de su muerte!
El juez Wei pensó que ése era el día de las contrariedades. Había conseguido llegar a conclusiones satisfactorias después de haberse visto obligado a refutar su primera opinión, y no tenía la intención de echar todo por la borda por unas revelaciones fruto del pánico. Se atuvo entonces a su veredicto y ordenó que sacaran al detenido, que seguía clamando su inocencia mientras le llovían los insultos de sus cuñados.
Di se disponía a abandonar la sala cuando un guardia se acercó a él: el magistrado pedía verle. No pudo evitar acercarse a comentar con él en privado. Una vez a solas, le tendió una tarjeta de visita con el emblema del gongbu, en la que figuraban su nombre y títulos oficiales. El juez Wei, con un rango inferior en la jerarquía administrativa, tuvo que hacer una profunda reverencia ante el modesto ujier de larga barba.
– Su Excelencia brinda un gran honor a este humilde servidor al querer asistir a esta audiencia, pese a sus muchas obligaciones -declaró con voz que delataba su irritación.
Di no se dejó engañar por esta obligada cortesía. Su inteligencia acostumbrada a las frases retóricas tradujo sin dificultad el verdadero significado del discurso: «¡Es escandaloso que abandone su ministerio para venir a avasallar a honrados funcionarios en medio de su trabajo!». Di respondió con algunas palabras amables con la intención de apaciguar el incendio. El magistrado respondió con una nueva andanada de agradecimientos de doble sentido.
– Su ayuda me ha sido muy valiosa. ¡Nunca dejaré de elogiar la clarividencia de su juicio!
Frase que debía entenderse así: «Me has humillado al inmiscuirte diciéndome cómo tengo que hacer mi trabajo. Por suerte, nadie se enterará jamás».
Di esperó pacientemente que cesara la lluvia de comentarios ácidos, después de lo cual regresó discretamente al gongbu.
– ¡Hum! -exclamó una voz mientras él empujaba la portezuela del pabellón de Obras Públicas.
Detrás encontró a un eunuco cuyos dos pompones colgando a ambos lados del gorro indicaban su alto rango. El hombre lo observaba con los brazos cruzados sobre su barriga, flanqueado por dos guardias con casco y provistos de largas lanzas de hoja labrada.
– ¿Tendría Su Excelencia la bondad de acompañarnos? -preguntó el eunuco gordo.
Su amabilidad no ocultaba la verdad: era una orden urgente. Di habría tenido que ser muy ingenuo para ver en ello una buena noticia.
2
Di Yen-tsie recibe el encargo de una misión secreta; y conoce a un héroe de guerra.
Era costumbre en la Ciudad Prohibida no dar detalles a un funcionario de la identidad de quien lo convocaba, ni tampoco del motivo de dicha convocatoria ni del lugar al que se lo conducía. Nadie sabía si le esperaba la notificación de un ascenso o si sería arrojado a algún profundo calabozo. Hacía tiempo que no se llevaba la cuenta de a cuántos consejeros de alto rango se había hecho desaparecer de esta suerte.
El eunuco de los dos pompones creyó adecuado ir acompañado de los hombres armados, como si el viceministro de Obras Públicas hubiese podido soñar con escapar. Desde luego, su mera presencia habrían dado ganas a Di de huir si no supiera que nadie en todo el imperio encontraría jamás un escondrijo tan remoto que no lo alcanzaran los ojos de la administración imperial.
– Se requiere su presencia de manera urgente -continuó el criado barrigón-. En cuanto se haya puesto ropas decentes -añadió lanzando una mirada carente de indulgencia al disfraz de subalterno que lucía.
Di mudó su traje gris por el rojo intenso, propio de los mandarines de tercer grado, segunda categoría, y acudió a la convocatoria cariacontecido, convencido de que le esperaba una buena reprimenda. No había ratificado el informe sobre los troncos de Hubei y, por su culpa, la entrega de los mástiles a los astilleros navales llevaría retraso. La presencia de los soldados que abrían y cerraban el paso le daba un aspecto de condenado de camino hacia su suplicio. Se dijo entonces que a lo mejor había una manera de volver la situación en su favor. ¿Acaso no buscaba esa misma mañana una falta que justificara su regreso a la carrera de juez de provincias?
Fue introducido en el pabellón de las Virtudes Civiles, que albergaba la Cancillería. Este organismo se ocupaba sobre todo de tratar las denuncias que llegaban al trono. Por la inscripción que leyó en una puerta, Di comprendió que lo conducían a los locales del gran secretario Zhou Haotian. [4]
La sala no se parecía nada a los gabinetes atestados de expedientes donde chupatintas como Di pasaban el día solucionando cuestiones de intendencia. Parecía más la sala de recepción de una vivienda patricia. Zhou Haotian leía el correo sentado en un ancho sillón cubierto de mullidos cojines, delante de una mesa baja de bronce de la dinastía Han. No alzó la mirada de sus tablillas de bambú. Di empezó a prosternarse sobre la magnífica alfombra traída del lejano reino de Persia por la ruta de la seda.
– Imploro clemencia a su Sublime Grandeza -dijo golpeando el suelo con la frente-. No soy más que un gusano indigno de mostrarme en su presencia. Sé que mis errores son imperdonables.
El secretario imperial dejó el documento que acababa de leer. Pareció sorprendido por la declaración de Di.
– Usted es siempre bienvenido, Di. La modestia es una virtud muy escasa entre estas paredes. Pero no le he hecho venir para ver cómo llora lágrimas de sangre. Me han contado que ha hecho una incursión fuera de su Departamento de Aguas y Bosques esta mañana, ¿es así?
Di comprobó que la eficacia de la policía central no eran palabras vanas.
– Sí, y por mi culpa los troncos de Hubei no serán entregados a tiempo.
– Su personal se ocupará de ello -zanjó Zhou en tono inexpresivo-. Tengo otros proyectos para usted.
Di empezó a ver el final de sus sinsabores en la capital. Respondió que recibiría cualquier nuevo destino como un don del cielo, ya fuese en las montañas nevadas o en las llanuras más áridas.
– Confieso que había previsto un terreno más peligroso si cabe -respondió el gran secretario-. ¿Se ve capaz de investigar en esta ciudad?
Di alzó la cabeza, desconcertado.
– ¿Debo entender que Su Sublime Grandeza ha decidido confiarme la seguridad de la capital?
El secretario respondió con una mueca, falsamente horrorizado.
– ¡Ah, no, Di! ¡No le corresponde a su dignidad andar correteando por las calles de nuestra hermosa ciudad en pos de los cuatro malhechores que pueda encontrar!
Ante todo, no querían que se mezclara en las intrigas de cortesanos o de la emperatriz, que no dudaban en organizar asesinatos cuando les convenía. Lo habían hecho traer tan cerca del poder por sus méritos, aunque era evidente que una vez allí habían tenido miedo de sus talentos.
– Tengo en mente un ambiente menos bullicioso -continuó el gran secretario-. Se trata de un cenáculo de buen tono, donde podrá realizar su investigación de manera discreta -dijo poniendo énfasis en la palabra- sin que nadie tenga nada que decir.
Di esperó a que su Sublime Grandeza tuviera a bien informarle más acerca de ese «cenáculo de buen tono» adonde lo enviaba. El secretario parecía disfrutar maliciosamente alargando el suspense.
– Pero, le ruego, levántese, nada de zalamerías entre nosotros, yo aprecio aún la sencillez -dijo el augusto personaje cuyo solo nombre bastaba para que la capital de los Tang se echara a temblar, desde el más humilde vendedor de pescado a los ministros más influyentes-. Mi cargo consiste en mantenerme en contacto con quienes me rodean; con nuestros altos funcionarios, sobre todo. Por eso cada responsable cuenta con la protección de uno de mis hombres, sin que él lo sospeche. El que he destinado a su… ¡um!… protección… me ha informado hace unos instantes de su escapada a la Corte de Justicia. Parece que usted posee conocimientos en medicina que lo convierten en el más indicado para esta misión.
El gran secretario dio unas palmadas. La puerta por la que Di había entrado se volvió a abrir. El mandarín comprendió que la entrevista había concluido. Se retiró de espaldas, sin dejar de hacer reverencias ante su superior, que había vuelto a su lectura. Salvo la alusión a sus conocimientos médicos, no le había revelado absolutamente nada de su misión.
Uno de los consejeros del gran secretario lo esperaba en el pasillo. Caminaban sin que Di tuviese la menor idea del lugar adonde lo conducían.
– Como usted se figura -dijo su guía- no le corresponde a Su Sublime Grandeza exponerle los detalles del expediente.
Di siguió en silencio al hombre al que al parecer correspondía ponerle al corriente. En voz baja, como si se dispusiera a hacerle increíbles confidencias, el consejero prometió revelarle cuanto le estuviera permitido sin traicionar los secretos de Estado. Empezó afirmando que la salud del emperador no era resplandeciente, una litote para expresar lo que todo el mundo sabía, que no había dejado de estar enfermo desde que accedió al trono. La carga del impero parecía un peso inmenso sobre los frágiles hombros del heredero de los Tang.
Di tuvo que recurrir a toda su perspicacia para comprender el sentido de las palabras en apariencia anodinas que su interlocutor desgranaba. Según comprendió, Su Majestad se había interesado por el ejercicio de la medicina en su capital y deseaba que se pusiera orden en tales prácticas. La emperatriz, por su parte, deseaba que se mantuviera a su esposo con vida el mayor tiempo posible. Ignoraba si lograría conservar el poder cuando él faltara, y temía la venganza de cortesanos, príncipes y generales a los que había maltratado. Convenía, por lo tanto, erradicar a las personalidades subversivas del cuerpo médico. El consejero calló de golpe.
– Ya le he dicho más de lo que debiera -concluyó con preocupación mientras Di se preguntaba cuándo iría al grano.
Estas alusiones truncas no correspondían al investigador especial. Otro funcionario los esperaba ante la puerta de su despacho. El consejero le confió a Di y los entregó después de recomendar al mandarín la máxima prudencia en sus investigaciones.
Apenas dobló la esquina del pasillo, Di maldijo para sus adentros esta costumbre de la Corte de repartir estrictamente las prerrogativas entre los empleados según su grado de responsabilidad. El empleaducho que le acababan de presentar estaba, por suerte, bastante abajo en el escalafón para ofrecer información menos neutra.
– Se acaba de cometer un atentado contra la persona del emperador -murmuró al oído del viceministro.
Di sintió que el pelo se le erizaba bajo el gorro. ¡Así que le estaban pidiendo que detuviera a un criminal de Estado!
Según su informador, un adepto de Su Majestad había sido envenenado. Se trataba de una persona con entrada en los círculos más restringidos, un hombre que veía al Hijo del Cielo casi todos los días. El ultraje debía tratarse con la mayor atención. Asesinar a un miembro de su entorno equivalía a un crimen contra el Dragón mismo. El culpable sería identificado, atrapado y condenado a sufrir la muerte más horrenda.
¡Y él era el elegido para llevar a cabo esa tarea! Se preguntó cómo esperaban que desenredara el ovillo, considerando la escasa información de la que disponía. Di se disponía a oír los pormenores de este asunto tenebroso cuando una puerta se abrió delante de ellos. La cruzó, creyendo que iba a dar a otro gabinete. Antes de comprender qué ocurría, se encontró fuera, solo. ¡Lo habían sacado por una puerta reservada a la servidumbre! Había cruzado los límites del Pabellón de las Virtudes Civiles, salía de la Cancillería con una orden de misión, pero sin el menor asomo de pistas para cumplirla.
«¡Tengo que resolver un crimen, ignoro cuál; detener a un criminal, ignoro de quién se trata; por una víctima a la que ignoro qué le ha ocurrido!» Era el más increíble desafío que habían lanzado nunca a su sagacidad.
Habría entregado el meñique de su mano izquierda para averiguar por qué razón esos hombres no podían contarle las cosas tal y como eran. Mientras se alejaba de la Cancillería, pensó en quién podría proporcionarle la información que necesitaba. Ya que la élite administrativa se negaba a hablar, no le quedaba otra que dirigirse a una categoría muy distinta de empleados. Giró en dirección a la puerta del Pájaro Púrpura por la que había llegado esa misma mañana.
A poca distancia de la principal abertura en la gruesa muralla que cerraba la Ciudad Prohibida se encontraba una pequeña barraca de feo aspecto. Ahí solía estar el empleado insustituible que sabía todo de todo el mundo. Di apartó sin miramientos la cortina que tapaba la entrada y entró en una pieza exigua donde encontró a un personajillo vestido de gris sentado en un taburete y ocupado en soplar sobre un cuenco de sopa.
– ¡Señor viceministro! -saludó el comensal levantándose-. ¡Qué honor!
Di hizo una señal con la cabeza al jefe de los porteros de palacio para que acabara con sus monerías. El otro le ofreció de inmediato compartir su comida, cosa que Di aceptó sin hacerse de rogar. Así como no sabía qué conducta convenía ante todos esos consejeros de Estado tan pagados de sí, sabía perfectamente cómo debía comportarse ante la persona que poseía el verdadero saber en estos lugares. Después de tomar asiento, pidió al portero que hiciera lo propio y éste obedeció sin vacilar. Esta actitud despejaba las últimas dudas sobre sus situaciones respectivas: de los dos, era el personaje anónimo sin títulos ni prerrogativas el que tenía más poder. Él sería quien permanecería más tiempo al servicio del emperador. Era el único que no corría el riesgo de verse sustituido por un capricho de sus amos, y eso por la buena razón de que esos amos en su mayoría ignoraban su mera existencia, mientras él lo sabía todo de ellos. La sopa que ofreció al magistrado era la viva imagen del personaje en su choza: parecía un calducho servido en una vajilla barata, pero había que olerlo para darse cuenta de que se trataba en realidad del más fino y caro de los consomés. Di leyó en la mirada maliciosa de su comensal que había elegido bien. Había comprendido hacía mucho que los invisibles, las entidades prescindibles, eran más útiles para un inspector que sus patronos ignorantes o mentirosos. Con el personal, uno siempre podía entenderse.
Después de los comentarios típicos sobre el clima, el coste de la vida y la salud de toda la parentela del portero, aunque Di no conocía a ninguno de sus miembros, el visitante atacó el tema que lo traía: quería conocer los nombres de los cortesanos que en las últimas semanas habían dejado de cruzar esta puerta sin un motivo declarado.
El portero jefe estaba encantado de recibir a un personaje tan eminente. Di era el primer viceministro que se tomaba el tiempo de charlar con él en su choza. Y cuando comprendió que lo necesitaban, estuvo más encantado aún. No es que le maravillara que reclamaran su ayuda para algo que no fuera llevar el registro de entradas y salidas: proporcionar ayuda a un funcionario de rango tan elevado significaba que desde ese momento disponía de un apoyo en los círculos del poder, lo que no dejaría de serle útil algún día.
Sin molestarse en consultar sus papeles, rebuscó en su memoria quién se había dejado ver mucho y a quién no se le veía más.
– Su Excelencia ha llamado a la puerta adecuada, si me permite el atrevimiento -afirmó con una disimulada sonrisa.
Anotó tres nombres en una varita de madera pulida, que Di escondió en el pliegue de una de sus mangas. Ya sólo le quedaba lanzarse en busca de los desaparecidos.
***
El primero era un general cuya reputación de bravura no se había visto nunca desmen
tida a lo largo de su larga y brillante carrera. Era conocido por haber derrotado a los picaros tibetanos y a los sanguinarios turcomanos en múltiples ocasiones. Los muros de la Ciudad Prohibida habían retumbado con su paso marcial, haciendo vibrar todo a su paso. Había sido uno de los mejores apoyos del trono, tan temido como honrado. ¿Quién podía imaginar que Sus Majestades pudiesen prescindir súbitamente de sus consejos?
Di se dirigió a un barrio que había estado de moda durante el reinado anterior. Lo conocía bien por haber pasado en él parte de su juventud, en los tiempos en que su padre era consejero imperial, cuando él cursaba interminables estudios clásicos.
Un criado de primera condujo al mandarín a través de una sucesión de salas rebosantes de trofeos, desde lanzas yugures adornadas con plumas hasta los recuerdos del reino coreano de Silla, probables restos de pillajes y de matanzas necesarias a la grandeza de los Tang, sin olvidar una cabeza de japonés momificada con casco y chorrera de bronce, que habría estado más en su salsa dentro de una cámara de los horrores como las que organizaban los sacerdotes taoístas para sus ceremonias iniciáticas. Di se estremeció ante la idea de la ferocidad del tigre al que debía enfrentarse.
Lo llevaron hasta el barrio de las mujeres, lugar habitualmente cerrado a los foráneos. El general se había instalado en el gineceo, sin duda para que sus compañeras pudiesen ocuparse de él más fácilmente, lo cual confirmaba la hipótesis de un envenenamiento.
– Lamento molestar a tu señor si no se encuentra bien -dijo, incómodo, al mayordomo que le ofrecía un asiento-. No vale la pena que salga de la cama por mí.
El sirviente le dirigió una mirada cansada y respondió que su señor estaría encantado de recibir su visita. A Di sólo le quedaba esperar que el general, seguramente puntilloso en el terreno de sus prerrogativas, no se enfadara por una gestión que obedecía más a la curiosidad que a la cortesía.
Al cabo de lo que le pareció un rato largo, oyó a su espalda un extraño roce y se giró. Vio entrar con una lentitud propia de caracol a un viejecito encorvado vestido con ropas de interior, calzado con babuchas de lana que arrastraba penosamente por el suelo, y tocado con un gorro flexible que parecía muy suave pero que no ayudaba en nada a mejorar el cuadro. Di se incorporó de su asiento para hacer una reverencia mientras su anfitrión se dejaba caer en un sillón.
– He sabido que su Señoría lleva algún tiempo sin aparecer por la Corte -dijo el mandarín-, y he venido a interesarme personalmente por su salud.
– ¿Cómo? -gritó el general haciendo trompetilla con los dedos alrededor de la oreja.
– ¡Le pregunto que cómo se encuentra! -gritó Di.
– ¡Nunca me he encontrado mejor! -respondió su interlocutor con voz temblorosa.
Y para demostrarlo, se levantó a duras penas de su asiento, dio unos pasos vacilantes hacia un mueble, donde cogió un sable militar de adorno. Lo blandió por encima de su cabeza con mano temblorosa, clamando que aún no había nacido el hombre que pudiera derrotarlo. La escena se prolongó hasta que tres mujeres acudieron presurosas a arrebatarle la espada, sostenerlo y llevarlo de nuevo al sillón, donde se desplomó como un trapo.
– ¡Ellos me han puesto de patitas en la calle! -gimió-. ¡Nunca el glorioso Li Shimin [5] habría tratado de ese modo a ninguno de sus fieles soldados!
Después de veinte comentarios del mismo tenor sobre pasados tiempos que fueron sin duda mejores, Di empezaba a compartir la opinión de la Corte sobre la oportunidad de alejar al viejo gangoso y gimoteante que hacía tiempo se había internado en la senda sin retorno de la senilidad. Decidió que ya había visto suficiente para borrarlo de su lista de sospechosos y se despidió.
En la sala de trofeos, que cruzó en sentido contrario, en la cabeza momificada del japonés creyó ver una sonrisa vengativa. Los manes del general pronto se reunirían con los de los desdichados a los que había dado muerte. Su espíritu ya había pasado al otro lado, a medias al menos.
3
Di Yen-tsie visita a varios cortesanos caídos en desgracia; y descubre que la desgracia es una enfermedad contagiosa.
Di hizo sonar la campana del pórtico del siguiente candidato al envenenamiento. Oyó un ruido de pasos sigilosos del otro lado. La mirilla se abrió lo justo para permitir que un lacayo zafio preguntara qué quería.
– Deseo tener el honor de ver a tu amo, el señor Miao Qiang -dijo Di, sacando ya de una de sus mangas una tarjeta de visita en papel rojo.
– ¡Está muerto! -replicó el criado antes de cerrar la mirilla de un golpe seco.
Di no era hombre que se contentara con una explicación tajante por boca de un esclavo, así que volvió a golpear la aldaba de la gruesa campana de madera que representaba a un jabalí colgado del dintel. En cuanto volvió a abrirse la mirilla, empezó a demostrarle al lacayo lo ridículo que era pretender que su amo estaba muerto y enterrado cuando no había ninguna enseña de duelo colgada de la puerta, ningún bonzo merodeaba por los alrededores y ninguna voluta de incienso turbaba el aire.
– Dudo además que se produzca un acontecimiento tan grave sin que palacio haya sido informado en primer lugar. Si no me abres ahora mismo, regresaré con la guardia.
– ¡No! ¡La guardia no! -oyó farfullar mientras corría el cerrojo.
La puerta se abrió lo justo para permitirle entrar en un patio desierto y luego se cerró apresuradamente a su espalda. El viento movía las hojas caídas de los árboles plantados en tiestos, todos muertos por falta de riego. Subió los peldaños de la escalinata y entró en el pabellón principal, que parecía vacío. Empezaba a pensar que la peste había acabado con la vida de todos los habitantes, cuando el lacayo le adelantó corriendo.
– ¡Un visitante de palacio! -gritaba, como si los feroces invasores manchúes estuviesen intentando un ataque con arcos-. ¡Viene de palacio!
Di oyó gritos más o menos ahogados que salían de las habitaciones cercanas. Un hombre bajo y rechoncho, de rostro pálido y expresión despavorida apareció en el umbral. El hombre se aferró al marco sin atreverse a dar un paso más. Iba vestido con un traje de un brocado magnífico, pero estaba sin afeitar ni peinar. Sus largos cabellos, que debería llevar recogidos en un moño, caían en desorden sobre sus hombros encogidos. Se arrojó a los pies del mandarín, agarrándolos con ambas manos.
– ¡Se lo suplico! ¡Perdone a mi familia!
– ¿Disculpe? -dijo Di.
El hombre alzó los ojos hasta su visitante, como si quisiera adivinar sus pensamientos a través de su expresión. Di le ayudó a levantarse. Su anfitrión miró a su alrededor y tras comprobar que la soldadesca no había invadido su casa, gritó a sus esposas que no había llegado aún el momento de suicidarse.
– Perdóneme, ya nadie viene a vernos, he creído que nos traía… -balbuceó.
Su voz se quebró, y no pudo continuar.
– La orden de acabar con su vida, lo he entendido -concluyó Di-. ¿Tendría la amabilidad de decirme qué acto aciago explica su caída en desgracia?
Un tic deformó los rasgos del desventurado.
– ¡Nada! ¡Y tres veces nada! Emití un juicio sobre un expediente relativo al envío de suministros estratégicos hacia el mar Amarillo. Había que elegir entre dos propuestas. Opté por la que me pareció mejor. Y además el prefecto de la región atravesada era amigo mío. Me alegraba poder favorecerlo.
– No veo nada reprochable en ello -dijo Di.
La cara de su interlocutor se descompuso.
– ¡Esa misma noche supe que el otro trayecto pasaba por la propiedad de un gobernador nombrado por la emperatriz! Pronto empecé a recelar cuando vi que nadie me saludaba al salir del ministerio. Era como si hubiese contraído repentinamente alguna enfermedad espantosa. Al día siguiente por la mañana, fui a toda prisa a ver a mi ministro en un intento de reparar el error. Me respondieron que estaba con Sus Majestades. Cuando llegué a mi despacho, dos guardias me impedían el acceso. ¡Me retiraron todos mis títulos, mis funciones, mi sello y mi escolta! ¡Desde entonces vivo aquí enterrado, como una rata, esperando al verdugo!
Di pensó que, si la emperatriz hubiese querido su cabeza, el pobre hombre ya estaría muerto. Se atribuía más importancia de la que su enemiga le concedía.
Asaltado por una duda terrible, Di preguntó qué puesto ocupaba antes de caer en desgracia. Con un arrebato de orgullo al recordar su gloria pasada, el funcionario destituido alzó la barbilla.
– Yo era viceministro de Obras Públicas, responsable de Aguas y Bosques. ¡Un cargo magnífico! ¡Que yo desempeñaba con celo y dedicación!
El mandarín tuvo un arranque de miedo. ¡Tenía delante de sus ojos a su predecesor! Y ése era el estado en que el palacio dejaba a sus empleados cuando hacían algo que le disgustaba. Se reprochó un poco menos haberse negado a resolver unas horas antes los diferentes asuntos que le habían presentado sus ayudantes. Algunos asuntos en apariencia anodinos era mejor mantenerlos en barbecho hasta estar más informado.
Su colega lo cogió del brazo y bajó la voz, como si hubiese espías de la emperatriz hasta en su salón. Su frente estaba húmeda y brillante.
– ¿Conoce alguna manera segura de salir de Chang'an sin tener que pasar por el control de pasaportes? [6] He intentado por el canal, disfrazado de marinero, ¡pero me descubrieron enseguida!
Di vio en su imaginación un barco de pesca cargado de damas atemorizadas, y a su cabeza un letrado en cuyos dedos no se veía un solo callo, enfundado en un traje de marinero demasiado estrecho, luchando por manejar la embarcación con mano torpe bajo las narices de soldados burlones. Prometió hacer lo posible por solucionar el problema. La esperanza volvió a aparecer en la cara de su anfitrión que una nueva oleada de angustia borró de golpe.
– ¡Dígales que lo lamento! ¡No! ¡No les diga nada! ¡Dígales que estoy muerto! ¡Que ha visto mi cadáver!
Di estuvo a punto de advertirle que eso podría darle ideas a sus enemigos.
El hombre había sido envenenado con toda probabilidad, pero no por una sustancia fatal. Era su propio terror lo que lo atormentaba. Lo tachó de la lista.
***
Su tercer sospechoso vivía en una de las mejores zonas de la capital, a orillas de uno de los estrechos canales que la regaban. El lugar correspondía a la perfección al estatus del sujeto al que Di se disponía a visitar. El marqués de Yuzhang había sido una de las mentes más brillantes de la Corte hasta hacía poco. De un día para otro, de la manera más inesperada, se retiró a su residencia sin dar ninguna explicación. Un criado vestido con una impecable librea abrió el portón de madera oscura realzada de bronce dorado y saludó con una inclinación.
– Soy Di Yen-tsie, viceministro de…
Antes de que el mandarín pudiera terminar la frase, el lacayo ya daba media vuelta hacia el interior de la casa para anunciar a gritos que un huésped de excepción acababa de llegar. Una nube de criados empezó a salir de todos los lados. La mayoría formaron una hilera de honor sin dejar de gratificar al recién llegado con respetuosos saludos, mientras los demás le invitaban a entrar en la casa, como si su señor hubiese estado esperando toda su vida conocer al eminente magistrado.
Di prefería esta bienvenida a las anteriores, aunque no entendía su sentido. Supuso que había algún error, o que el cortesano se aburría en su retiro.
La residencia era suntuosa. Toda una multitud se acercó a informarse de cómo podían complacer al viceministro. No lo habrían recibido con más miramientos si hubiese sido el canciller en persona. El marqués no tardó en salir a recibirlo, con una sonrisa en los labios, los brazos abiertos en un gesto habitualmente reservado a los tíos con suculentas herencias. Juntó las manos y se inclinó en un gesto de amistad y compunción, pese a que su altisonante título lo situaba muy por encima de su visitante.
– Soy Di Yen-tsie, viceministro, actualmente ocupado en una misión especial -dijo el investigador, más incómodo que halagado.
– ¡Venturoso! -exclamó su anfitrión, que no cabía en sí de alegría.
Se formó una ronda de criados cargados con bandejas llenas de golosinas de miel. Los dos hombres tomaron asiento sobre los cojines mientras llenaban sus cuencos con el más fino té tibetano.
– Este brebaje justifica por sí sola la invasión de esas montañas hostiles, ¿no le parece? -dijo el cortesano, en el mismo tono que debía de utilizar para divertir a Sus Majestades.
Empezaron charlando sobre asuntos sin importancia, como era habitual entre letrados. Di se mostró extasiado por la calidad de las pinturas que adornaban las paredes del elegante salón.
– ¡Coja una! -exclamó el marqués con un chasquido de los dedos.
Un lacayo descolgó de inmediato uno de los rollos de seda, lo enrolló en torno a su varilla y lo depositó en manos de Di. El mandarín se tragó entonces el cumplido sobre la delicadeza del mobiliario, por miedo a que lo obligaran a llevarse el asiento en el que estaba sentado. El marqués, considerando que ya había hecho esfuerzos suficientes para que su visitante se sintiera a gusto, adoptó la expresión de un gastrónomo que encuentra un insecto en la sopa. Rogó a Di que le disculpara por no estar al corriente de las últimas anécdotas picantes que debían de alimentar las crónicas mundanas. Lo cierto era que apenas salía ya; un lamentable contratiempo le obligaba a permanecer en casa, donde distraía su tiempo libre rogando a los dioses que conservasen a Sus Majestades en eterna salud.
– ¿Se puede saber qué es eso tan fastidioso que le ha ocurrido? -preguntó Di, pensando a su pesar en alguna enfermedad contraída en el barrio de los sauces, que este amante de todo tipo de bellezas debía de frecuentar sin freno.
Una sombra cruzó por la cara primorosamente afeitada del esteta.
– Hice una broma que, creo, hicieron llegar a oídos del emperador distorsionándola -soltó antes de lanzar un suspiro que no habría sido más doloroso si estuviese a punto de enterrar a toda su familia.
No hubo que presionarle demasiado para que repitiera esa broma, que el marqués pronunció con un arte digno de los mejores actores de Chang'an. A Di le costó mantener la sonrisa tensa que la corrección exigía. Hasta entonces había ignorado que en los círculos del poder se permitieran tales bromas a cuenta de las aptitudes físicas más íntimas de Su Majestad; tampoco creyó que fuese necesario deformar tales palabras: ya eran bastante insolentes tal cual.
– ¿Y esa inocente broma ha significado su expulsión? -preguntó cortésmente sorprendido, aunque entendía muy bien que a un individuo tan deslenguado se lo condenara a expiar sus insultos en sus tierras de Yuzhang.
– No -respondió el marqués espantando una mosca imaginaria con el revés de su mano-. En realidad, es mi amistad con los príncipes Li lo que me están haciendo pagar muy caro.
Li era el patronímico de los Tang. Los príncipes Li estaban emparentados con los tres emperadores que esta dinastía había dado hasta la fecha. Era curioso pensar que alguien pudiera caer en desgracia por sus vínculos de amistad con el clan del soberano. En realidad, los parientes del emperador estaban de punta con su esposa principal, nacida Wu, que se había esforzado en apartar a todos.
– Pero ¿qué he hecho yo? -declaró el marqués en tono casi jocoso-. Fui a verlos algunas veces, les hice pequeños favores… Se los debía: mi familia sirvió a sus órdenes, ellos hicieron nuestra fortuna. Saben que pueden contar con mi discreción. ¡Pues yo he oído cosas, ya lo creo, en esos palacios! Si la emperatriz quisiera, me complacería rectificar su juicio sobre el humilde y fiel servidor que tiene en mi persona.
Diciendo esto, dirigió a Di una mirada que éste consideró muy desagradable. El mandarín comprendió que tenía delante a un hombre astuto que sólo esperaba la oportunidad de traicionar a los Li para volver a la palestra.
– No dude en transmitirles mi buena disposición a la emperatriz -concluyó el marqués con gesto cómplice.
Di estaba demasiado impresionado para captar a la primera el mensaje.
– No dejaré de hacerlo el día que tenga la dicha de serle presentado -respondió con torpeza.
El marqués alzó las cejas y su mirada cambió. El ambiente se enfrió. Di consideró urgente exponer el motivo de su visita.
– He venido a cerciorarme de que se encontraba bien -dijo tras un largo silencio.
– Pero… me encuentro la mar de bien -respondió su anfitrión, cada vez más circunspecto.
– ¿De verdad? Yo temía que sufriese alguna indisposición. Me habían dicho…
– No tengo la menor idea de lo que hayan podido decirle -replicó con voz seca el marqués levantándose-. Perdóneme, mis deberes religiosos me llaman a la capilla.
Le dio la espalda y lo dejó plantado, sentado en su sillón, bajo la mirada ya menos amable de los criados que observaban de lejos. Di comprendió que los miramientos con que lo habían agasajado iban destinados al emisario imperial del que toda la casa esperaba trajera la orden de liberación, y no para el director suplente de un departamento administrativo encargado de las obras públicas. Había motivos para pensar que las oraciones que se pronunciaban en esa capilla hablaban de algo muy distinto de la eterna buena salud de Sus Majestades.
Los criados seguían mirándolo como si acabaran de descubrir a un gorrón comiendo del plato de su amo. Se levantó en medio de un silencio helado y salió de la estancia sin llevarse el regalito de bienvenida, seguido por un cordón de hombres vestidos de librea que lo escoltaron hasta la salida sin pronunciar una sola palabra.
Cuando la puerta se cerró a su espalda, Di se rindió a la evidencia: ninguna de esos tres personajes que tiempo atrás gozaron del poder había sido envenenado, al menos no hasta ahora. Para olvidar el disgusto, decidió regalarse un placer poco usual: dar un paseo a pie por los canales, sin porteadores ni guardas engalanados, para meditar sobre sus siguientes pasos.
El ambiente que encontró en su propia casa dos horas después se parecía al pánico que dominaba en casa de su predecesor en Aguas y Bosques. Sus tres esposas lo recibieron en el vestíbulo, rígidas y con expresión seria. Aunque no dijeron nada, él adivinó por su actitud que estaban muy enfadadas.
– ¿Qué ocurre? -dijo preguntándose si los dioses le concederían algún día la dicha de un hogar donde descansar de sus preocupaciones en un ambiente sereno.
– Nada, precisamente, señor -respondió su Primera, que parecía furiosa.
A lo largo de la tarde, todo habían sido disgustos y contrariedades. Las amigas a las que estaban esperando para charlar y jugar a dados habían enviado a sus criadas para disculparse por darles plantón: la ciudad parecía víctima de una epidemia de migraña y de pequeños problemas del mismo tipo. Las invitaciones a bodas o peticiones de mano que habían recibido en las últimas semanas habían sido anuladas de golpe. ¡Hasta los tapiceros habían olvidado acudir a presentar sus mercancías! La remodelación del salón rojo estaba parada y nadie podía decir cuándo reemprenderían los trabajos. Los más pequeños de la casa habían regresado de casa de su compañeritos contando que los habían echado.
Di se mesó maquinalmente su larga barba mientras sus esposas le ayudaban a desprenderse de su ropa oficial para ponerse otra más cómoda.
– Es triste, sí, pero no hay de qué preocuparse -aseguró, aunque en realidad pensaba lo contrario-. La gente de la capital es más voluble que en provincias. Ya veréis como mañana las cosas irán mejor.
Creía inútil alertar a sus esposas más de lo que ya lo estaban. Apenas tenía dudas del origen de sus disgustos: era él.
Su Primera Esposa no se dejó engañar. Esperó a quedarse a solas con él para leerle la cartilla.
– Has vuelto a hacer alguna tontería, ¿no? -dijo en un tono cuya dulzura no cuadraba con sus palabras.
Respondió que no había hecho ninguna «tontería», que había realizado su trabajo con el afán de ejecutar una misión delicada que sus superiores le habían confiado. Claro que tuvo que explicarle que dicha misión le había llevado a visitar sucesivamente a tres personajes despedidos de la Corte. La Primera Esposa reprimió las ganas de poner el grito en el cielo por miedo a alborotar al resto de la familia.
Di admitió que iba a tener que abandonar sus incursiones en los hogares de cortesanos caídos en desgracia, pues su descalabro era más contagioso que un mal catarro. Sí, podía ser un investigador de talento, pero le faltaba aún ese instinto calculador indispensable para sobrevivir en la Ciudad Prohibida. Era evidente que el rumor de que había hecho nuevas amistades entre defenestrados de todo pelaje había circulado como la pólvora. De ahí a sospechar que andaba urdiendo algún complot no había más que un paso. Se arriesgaba a que lo asignaran a residencia en su hermosa residencia oficial mientras se decidía su suerte.
Algo muy parecido debió de pensar su Primera Esposa pues le obligó a jurar que iba a cambiar ya mismo sus métodos de investigación.
4
Di Yen-tsie busca una solución en las entrañas de un perro; y luego se va a investigar entre las flores.
Y a que la pista de los caídos en desgracia resultaba peligrosa, Di decidió consultar a los principales médicos acreditados en palacio: seguramente el cortesano envenenado cuya identidad le estaban ocultando había consultado a uno de ellos.
Por desgracia, por motivos de seguridad, esa preocupación obsesiva que no estaba facilitando precisamente el trabajo del investigador, los nombres de los médicos admitidos en el círculo del emperador se guardaban tan en secreto como las fechas de las próximas reencarnaciones de Buda.
Esa mañana en lugar de cruzar directamente la puerta del Pájaro Púrpura, Di mandó detener su palanquín y entró a pie en el recinto palaciego. El portero en jefe le vio llegar con una ancha sonrisa: pronto los favores que iba a deberle el viceministro no tendrían límites. Le dio sin vacilar el nombre del sabio al que se acudía siempre que un miembro del primer círculo sufría alguna dolencia imprevista. Estaba formalmente prohibido estar enfermo en el interior de la Ciudad Prohibida, un privilegio reservado a los príncipes. También el diagnóstico tenía ante todo la finalidad de tranquilizarlos sobre un posible contagio.
– Tiene que ver a Saber Absoluto -dijo el portero-. Es exactamente el tipo de persona a la que llamarían para examinar un caso dudoso. Nadie aquí se dejará atender por él, pues no goza de muy buena reputación en lo que se refiere a curaciones, pero es infalible a la hora de identificar el origen de cualquier enfermedad.
Di se prometió recurrir al portero el día que tuviera que elegir un sanador para uso personal.
Luego cruzó la ciudad en palanquín para llegar al tenderete que le había indicado su inestimable informante. Al lado de la entrada, un rótulo anunciaba que en su interior tenía su consulta un sabio eminente, al que sus pares habían dado el nombre de «Saber Absoluto».
Advirtieron al visitante que el honorable A Sheng estaba ocupado en una difícil operación. Como Di insistió, le hicieron entrar en una sala de techo bajo, con las paredes excavadas de nichos en los que descansaban un montón de libros, cubos y bolsas de papel encerado. Un hombre vestido de negro estaba inclinado sobre una mesa más alta de lo normal, con varios instrumentos metálicos en cada mano. El mandarín hizo un gesto de repelús al descubrir lo que tenía a la vista. Era un perro muerto, estirado sobre el lomo, el vientre abierto dejando ver sus órganos sanguinolentos. Di reprimió las ganas de devolver el desayuno y se presentó.
– Muy honrado -respondió A Sheng en el tono de alguien acostumbrado a ver a funcionarios de su nivel en situaciones en que a duras penas podían conservar su dignidad.
Aunque resultaba inútil, Di animó al cirujano a continuar con sus manipulaciones, que parecían muy delicadas. Mientras hurgaba dentro del perro, A Sheng se jactó de atender al emperador en persona, cosa que el mandarín fingió creer.
– Guárdeme el secreto. Una afección hepática -explicó Saber Absoluto exhibiendo el hígado del animal-. He de confesar con toda modestia que, sin mis diagnósticos, el Hijo del Cielo hace mucho tiempo que se habría reunido con sus antepasados.
Di volvió la cara ligeramente para no ver los trozos del sistema digestivo que este inestimable pilar del trono apartaba uno a uno con ayuda de una espátula metálica. Sin más preámbulos, expuso el motivo de su visita: deseaba saber qué cortesano se había visto recientemente aquejado por una enfermedad capaz de provocar alarma en el entorno de Su Majestad. Saber Absoluto le lanzó una mirada de sorpresa y le alargó un instrumento goteante con un líquido rojo y pegajoso que Di conocía demasiado bien.
– Por su pregunta, constato que Su Excelencia sabe ya casi tanto como yo mismo sobre el asunto. Parecen estar muy informados en el Departamento de Aguas y Bosques, dígame…
Di se abstuvo de explicar qué misteriosos vericuetos llevaban de la gestión de recursos naturales a este tipo de preocupaciones. Guardó silencio hasta que su interlocutor se dignara responder.
– Resulta que he oído hablar de este asunto -reconoció aquél-. Lo único que puedo hacer es repetirle lo que los rumores de la gente han traído a mis oídos.
Sin dejar de revolver entre las vísceras rojizas, explicó que unos diez días antes, la Cancillería había ordenado a uno de los sabios acreditados que acudiera al Pabellón de las Virtudes Civiles con su instrumental. Al práctico se lo introdujo en una habitación a oscuras donde el paciente lo esperaba. Llevaba el rostro cubierto por un velo que impedía identificarlo. El médico pudo tan sólo suponer que se trataba de un personaje de muy alto rango, por los miramientos con que se lo trataba y las escasas palabras que pronunció a través de la tela.
Di consideró que los «rumores de la gente» estaban al cabo de la calle de lo que se tramaba en los más lóbregos rincones de la Cancillería. Adivinó lo que había pasado. Un cortesano se había sentido indispuesto dentro de la Ciudad Prohibida. De inmediato le prodigaron los recursos de la medicina, no tanto para su recuperación como para definir el mal que lo aquejaba, pues el enfermo había estado en contacto con Su Majestad.
Saber Absoluto se interrumpió para extirpar el bazo del desdichado perrillo sin malograrlo todo. Cuando terminó, retomó el hilo de su relato.
– Que el emperador enviase a un sanador para atenderlo fue para este desconocido un insigne honor que se volvió en su contra. El sabio del que le hablo diagnosticó una enfermedad que habitualmente se contrae tratando a las señoras, ya ve. Algo que pone nerviosa a mucha gente. El cortesano perdió el derecho a aparecer por la Corte en mucho tiempo.
Una vez terminada la consulta, lo sacaron sin que el paciente llegara a moverse de su asiento. Lo llevaron al gabinete del gran secretario Zhou, a quien reveló la naturaleza y progreso de la enfermedad.
Di ya no tuvo dudas sobre la identidad del médico en cuestión: lo tenía delante, sosteniendo una copela llena de materia viscosa. Saber Absoluto empezó a cortar su hígado con la misma excitación que si estuviese preparando alguna exquisitez.
– ¿Ve su aspecto encogido? Es lo que sospechaba. Este animal sufría una ictericia provocada por un desequilibrio del chi, su flujo vital.
Di ignoraba que los chuchos pudiesen sufrir un desequilibrio en su flujo vital. No dejó por ello de felicitar al cirujano por la conciencia profesional con que verificaba sus diagnósticos. A Sheng lo miró como si de pronto lo considerara un ingenuo.
– Eso es para mí una necesidad tan primordial como lo era su hígado para este animal. Su Majestad no suele perdonar los «más o menos» de quienes lo atienden.
Di lamentó que no hubiera podido salvar al perro, considerando que había identificado su enfermedad.
– Bah, no era una dolencia mortal en absoluto. Pero yo lo necesitaba para ratificar mis competencias.
Di se juró no permitir que atendiera a sus esposas, ni a sus hijos, ni siquiera a sus mascotas. Como ya había conseguido lo que buscaba, se abstuvo de prolongar la amena entrevista y se apresuró a salir en busca de aire fresco. Cada vez entendía menos las motivaciones de sus superiores. No veía qué convertía una enfermedad sexual en un atentado. En general, los hombres solían contraerlas en un momento de placer al que se entregaban por su propia voluntad.
¿Qué relación había entre el cuerpo médico al que se suponía debía investigar, un cortesano caído en desgracia y una marranada pillada en la cama? La respuesta era evidente: todo giraba en torno a una mujer de vida ligera. Di no entendía por qué le empujaban entonces a investigar entre los sabios. Si se pretendía remontarse al punto de partida de la enfermedad, más valía detener a todas las cortesanas de la capital y escoger. Se preguntó si no sería todo una excusa, un truco montado para eliminar a algunos médicos que sabían demasiado.
Si la enfermedad del misterioso cortesano estaba ya tan avanzada que no podía disimularla, la mujer que se la había transmitido tampoco estaría fresca y rozagante. Dado que el paciente era rico, Di dedujo que la bonita mujer no debía ser de las que conceden sus favores a cualquiera.
En Chang'an los placeres más refinados se prodigaban en el caserío del norte. Sus mujeres eran apreciadas por su dominio de las bellas artes y reservaban sus servicios a los nobles, a los funcionarios, a los laureados en los exámenes oficiales, y a veces a los comerciantes más ricos. No bastaba con ser rico para que les abrieran sus puertas, era obligado formar parte de la buena sociedad.
Di decidió ir a dar una vuelta por el barrio, situado entre el mercado del este, las escuelas confucianas, el centro de examen y las viviendas de los candidatos. Su cercanía a los estudiantes decía mucho de las costumbres de esos jóvenes. En su mayoría procedían de las más opulentas familias de provincias, capaces de proporcionar largos años de estudio a sus vástagos. Ante tanta libertad, estaban ávidos de aprovechar la existencia despreocupada a la que suele aspirar la juventud dorada. Además de las alegrías del cuerpo, que podían obtener en cualquier parte y a bajo precio, esas damiselas muy selectas los iniciaban en la delicadeza y en las relaciones armoniosas entre hombres y mujeres según las normas de una sociedad elegante. Di disfrutó de su ración en la época en que preparaba sus exámenes. Su padre tuvo la precaución de ponerlo en manos de mujeres jóvenes cuyas cualidades había verificado personalmente antes de confiarles su prole. Sin duda fue ese detalle lo que apartó al mandarín de por vida de las relaciones íntimas pagadas.
Tan pronto entró en el recinto de las casas de citas, Di vio las callejuelas llenas de hermosas jóvenes espléndidamente tocadas, con el cabello recogido en un espeso moño a la última moda, seguidas por varias niñas con trajes uniformes que llevaban sus instrumentos musicales. El día que terminaban su instrucción se les regalaba un magnífico vestido y ese mismo día empezaban a practicar. Era el símbolo de su entrada en el oficio. Eran tan numerosas que el lugar parecía con su presencia un campo de flores multicolores movidas por la brisa.
Animado por su fructífera experiencia con el portero jefe de la Ciudad Prohibida, Di fue a llamar al que abría y cerraba el barrio de las delicias. [7] La recepción estuvo muy por debajo de sus esperanzas. La primera sorpresa fue descubrir que el jefe de manzana era una mujer madura, fornida y muy poco amiga de charlar con los miembros del sexo opuesto que llegaban de improviso. Seguro que sus anchas y regordetas manos debían lanzarse sin piedad al cuello de los borrachos o patanes que tenían la desfachatez de osar meter sus patas en este remanso de refinamiento. El título de viceministro no ayudó mucho al mandarín, pues la guardiana estaba acostumbrada a ver desfilar altezas y poderosos y los había tratado de demasiado cerca para tenerles el respeto al que estaban acostumbrados.
Cuando Di anunció que deseaba ver a las cortesanas enfermas, la guardiana le respondió secamente que no había ninguna. A ver si se creía que podía propagar el rumor de que se contraían enfermedades por frecuentar el lugar.
– Yo aconsejaría a Su Excelencia que fuera a informarse a los puertos y cuarteles, donde rondan las prostitutas vulgares. Aquí sólo tenemos personas de bien, a ambos lados de la puerta.
En lugar de largarse en el acto de donde su presencia parecía tan indeseable, Di se tomó el tiempo de pasear por delante de las bonitas fachadas adornadas de flores recogidas en tiestos. No era aún la hora exquisita, cuando los elegantes acudirían a gastar la fortuna acumulada por sus antepasados. De momento, no había más espectáculo que un ballet de hortelanos que venían a presentar sus más finas mercancías, floristas escoltando ramos de complicada arquitectura, y hermosas muchachas que se dirigían con pasitos apresurados a tomar sus lecciones diarias de canto, laúd, danza o poesía.
Se sentó en un escalón para disfrutar del espectáculo. De una casa vecina llegó a sus oídos el sonido de un qin [8] sobre el que unos dedos expertos se entrenaban en desgranar las notas de una canción de amor. Vio pasar a un profesor de caligrafía, cargado con sus pinceles y sus rollos de seda cruda. Por una ventana abierta vio los movimientos de abanico de una coreografía que una mujer de edad madura acompañaba con el ritmo de sus manos. Di pensó que el barrio resultaba más agradable de día, cuando parecía una gran escuela de arte para muchachas distinguidas, que de noche, cuando abría sus puertas a los ricos libidinosos, que acudían a olisquear la carne fresca so pretexto de disfrutar de banquetes encopetados.
Vio pasar la comitiva de una cortesana que regresaba a casa con las cortinas echadas. Tras su silla de maños seguía la servidumbre cargada con cofres de cuero que seguramente contenían un sinfín de tocados, sus arpas y otros accesorios de su profesión. A una aprendiza que contemplaba la escena a poca distancia, Di le preguntó de quién se trataba. La muchacha le explicó que la pasajera del palanquín había sido antes de contraer matrimonio una damisela famosa, conocida como Crepúsculo. Sus pretendientes gastaban fortunas para conocerla.
– Siendo así, ¿por qué se casó? -se extrañó el mandarín.
– Estos fastos duran sólo un tiempo, señor. Hasta las más solicitadas terminan cayendo en apuros. La moda pasa, como la juventud. Es humillante vivir en el barrio de las más bellas cuando una ha dejado de serlo. Sólo un matrimonio ventajoso puede proporcionarnos respetabilidad.
La felicidad de ésta parecía haber terminado en seco. Su marido debía de haberla repudiado, quizá por incompatibilidad de caracteres con la Primera Esposa. La cantidad de cofres que la acompañaban sugería que no se había marchado sin una indemnización.
– Parecía la más afortunada de todas, pero al final no ha tenido suerte -concluyó la muchacha dando un suspiro.
Di supuso que en cualquier caso quedaba a salvo de penurias por mucho tiempo gracias a los regalos de su esposo. Cuando se hubiese agotado su pequeña fortuna, no le quedaría más remedio que dedicarse a formar a una o dos discípulas.
Tras esta conversación, Di pensó en acercarse a la gobernaduría municipal. Allí pidió que le mostraran el registro de licencias de prostitución, donde todas estas damas debían obligadamente registrarse. Recorría las listas en busca de un modo de dar con las que había cesado en la actividad hacía poco. Eliminó a todas las que habían dado el motivo: matrimonio, inauguración de una casa a su nombre para recibir a sus rivales, traslado a provincias, fallecimiento. Nunca constaba la palabra enfermedad, como si no existiera.
– Es un tema tabú, señor -le explicó el pasante-. Cuando algunas tienen este tipo de problemas, se retiran lejos del barrio para recibir los mejores tratamientos. Mientras están en el mercado, su alcahueta está dispuesta a gastar lo que haga falta para que vuelva a levantarse.
Di subía por la avenida Central cuando su instinto le puso repentinamente sobreaviso. Tras lanzar una discreta mirada a su alrededor, comprendió qué andaba mal. Hacía ya varias manzanas de casas que una silueta idéntica formaba parte del paisaje. El mandarín siempre había sospechado que una larga serie de cazadores estaban en el origen de su estirpe, pues una parte de su mente siempre se mantenía sensible al más insignificante cambio en su entorno, incluso estando sumido en profundas reflexiones. Ahora mismo, tenía la seguridad de que lo andaban siguiendo. «¡Es la primera vez que tengo suerte hoy!», se dijo mirando por el rabillo del ojo el recodo que necesitaba para realizar la maniobra que se le acababa de ocurrir. Se metió bruscamente en una calle perpendicular y se encogió bajo un porche que tenía unos pilares lo bastante anchos para taparlo. No tardó en oír los pasos precipitados de su perseguidor, que corría para no perderle el rastro. Adelantó entonces un pie calzado con un hermoso botín de cuero mongol, de modo que el desconocido, que tenía la vista clavada en la otra punta de la calle, efectuó un vuelo planeado antes de aterrizar sobre el polvo. Cuando quiso levantarse, el individuo se llevó una sorpresa al notar que el botín al que debía su desventura lo mantenía firmemente pegado al suelo. Todo el peso de un magistrado alto y bien alimentado recaía sin piedad sobre su columna vertebral.
Dos detalles advirtieron al mandarín que acababa de cometer un error. Primero, el asesino que le seguía los talones no llevaba al cinto el puñal del que los bandidos nunca se separan; segundo, en su vida había encontrado otro granuja que llamara a gritos a la policía cuando veía que no podía dar un golpe.
– ¡Te vas a arrepentir de haberme atacado! -rugió su víctima retorciéndose-. ¡Estoy al servicio del gobierno!
Di retiró el pie.
– Pues ya somos dos -dijo mientras el desconocido se sentaba sobre su trasero.
El hombre dejó de sacudirse el polvo y levantó la vista hacia su agresor. Se había esperado a un ladronzuelo de los que proliferaban en la ciudad, pero no encontrarse de narices con el viceministro al que le habían pedido que vigilara. Por su parte, Di comprendió que tenía delante a una de las famosas sombras movedizas que el gran secretario Zhou solía pegar a la espalda de los altos funcionarios de la metrópolis. Con los ojos abiertos como platos, el espía se arrojó sobre la suciedad que acababa de abandonar y se prosternó.
– Suplico a Su Excelencia que no envíe una queja a mi señor sobre mi imperdonable comportamiento.
Di supuso que el fallo no consistía en haber pasado el día persiguiéndolo sino en haber sido sorprendido como un crío robando unos cucuruchos de almendras. En cuanto el mandarín le aseguró que no diría nada, el policía decidió devolverle de inmediato la deuda de gratitud que acababa de contraer.
– Ya que Su Excelencia ha tenido la bondad de olvidar mi estupidez, voy a avisarle de un hecho que le será muy útil para continuar con su misión.
Di esperó complacido averiguar algún detalle determinante para su investigación.
– Debo advertirle a Su Excelencia que el gran secretario Zhou está muy descontento con las idas y venidas de su investigador especial. Desea fervientemente que Su Excelencia concentre sus esfuerzos en el cuerpo médico. Yo me ocupo de mantener la boca cerrada sobre su visita al caserío del Norte. Se enfadará si llega a enterarse de que ha estado paseando en medio de las cortesanas. Le diré, en cambio, que ha empezado a interrogar a los médicos. Con eso, le doy a Su Excelencia algo de tiempo para llevarle resultados a mi señor, que ya está perdiendo la paciencia.
El viceministro dio las gracias al espía y continuó su camino, convencido de que el hombre reanudaría el seguimiento en cuanto hubiera una distancia conveniente. Taciturno, consideró que la primera parte de su investigación le había granjeado la fama de un conspirador caído en desgracia; la segunda lo convertía en un obseso sexual que buscaba a las mujeres antes que cayera el sol. Unos día más y habría perdido la cara sin remedio. Ya era hora de tomar las riendas de su misión y, más importante aún, de su vida.
5
El mandarín Di descubre una escuela de medicina única en el mundo. Y se ve obligado a desmentir uno de sus propios juicios.
Y a que se empeñaban en enviarlo de vuelta con los médicos, Di decidió dirigirse al más famoso de todos. Mandó que se anunciara su visita al órgano central de la medicina china, el Gran Servicio Médico de Chang'an.
El arte de sanar estaba en pleno auge desde la instauración de la nueva dinastía. Unos cincuenta años antes, el padre del emperador actual había fundado esta institución única en el mundo, encargada de supervisar los estudios científicos y organizar la investigación. Sus miembros se dedicaban a describir con precisión todas las enfermedades que pasaban por delante de sus ojos: lepra, viruela, rubéola, disentería aguda y crónica, cólera, hidropesía, sarna, carencias diversas, tuberculosis pulmonar y ósea, adenopatía cervical, diabetes, tumores, sin olvidar lo que interesaba expresamente al investigador especial: las afecciones venéreas. Imbuido de admiración, entró en el santuario del saber.
El Gran Servicio estaba constituido por un conjunto de pabellones construidos dentro de un recinto al que se accedía por un único pórtico monumental coronado por una máxima a mayor gloria del saber. Su apariencia era casi tan solemne como el templo más visitado. Al cruzar el umbral, Di quedó sorprendido al ver que le habían preparado una recepción. El patio estaba lleno de personas que le dieron la bienvenida con una reverencia. Un hombrecillo que sonreía mostrando toda su dentadura le manifestó la alegría de todos al conocer a la cabeza pensante del Departamento de Aguas y Bosques. La dirección lo había designado para mostrarle hasta el más insignificante mecanismo de su instituto.
– Nuestro Gran Servicio Médico -explicó su guía- está dirigido por veinte médicos-jefe. -Un grupo de hombres entrados en años se inclinó con un mismo movimiento. Di no tuvo tiempo de contarlos, pero quedó convencido de que había efectivamente veinte, cien enfermeras y cuarenta estudiantes (el resto de los presentes en el patio saludó a su vez).
Di y su cicerón enfilaron por el paseo cubierto que rodeaba el amplio patio. Entre dos puertas, el personal y sus alumnos agrupados en filas saludaron con una reverencia su paso, con una sonrisa en los labios.
– En medicina general, tenemos diez acupuntores, cuatro maestros masajistas y dieciséis masajistas.
Di respondió con un ligero asentimiento a la cuarentena de individuos que acababan de doblarse en dos. Se dirigieron a continuación al pabellón siguiente.
– Once muchachos estudian los tratamientos del cuerpo, tres el tratamiento de tumores y abscesos, tres pediatría, dos el cuidado de los ojos, orejas, boca y dientes, y uno solo se ocupa durante dos años de un dominio que no se puede revelar.
– ¡Muy interesante! -murmuró Di, lleno de curiosidad por averiguar cuál sería esa materia secreta.
¿Qué podía enseñarse tan importante en sólo dos años? De golpe tuvo una espantosa visión que le hizo estremecer.
Su guía lo llevó al departamento de acupuntura. En él se estudiaba el recorrido del chi, las arterias, los orificios del cuerpo y los puntos donde se clavaban las agujas. Para obtener el diploma correspondiente, los estudiantes debían dominar tres manuales y superar un examen en ocho partes. Nada tenían que envidiar a un letrado, al que se le exigía que conociera de memoria las conversaciones de Confucio y que disertara sobre su interpretación.
El tercer pabellón estaba dedicado al masaje y acogía a quince alumnos. El instructor les enseñaba el arte del estiramiento, una forma taoísta de automasaje, método que supuestamente sanaba ocho tipos de enfermedades al eliminar la acumulación de chi en los órganos y en los miembros.
Cuando terminó de pasearlo por ese templo de la ciencia aplicada, Di ya sabía todo acerca de su funcionamiento y nada de lo que había venido a averiguar. Como le habían llevado a dar una vuelta alrededor del gran edificio central sin invitarle a entrar, supuso que era ahí donde se encontraba la parte más interesante de la visita. Dobló por ese lado, dejando a su guía correr tras sus pasos.
– ¡Su Excelencia no ha visto nuestros jardines botánicos!
– ¡Gracias! ¡Otro día! -respondió Di sin volverse.
Nervioso, el hombrecillo empezó a relatarle los pormenores de su topografía sin dejar de correr tras sus pasos. Sin quererlo, Di se enteró de que el emperador había concedido al Gran Servicio cuarenta y dos acres de la mejor tierra que se podía encontrar en la capital. Los maestros jardineros plantaban y recogían algunas de las seiscientas cincuenta y seis esencias inventariadas oficialmente, que adolescentes entre 15 y 19 años se encargaban de cultivar. Estas informaciones no impidieron al mandarín subir la escalinata, empujar una ancha puerta y salir a una espaciosa sala donde encontró reunidas a varias personas sumidas en un silencio religioso. Al otro extremo se erigía una efigie del dios Sau, protector de la medicina, fácilmente reconocible por su enorme cabeza y por el melocotón que sostenía en la mano derecha. Ese fruto milagroso, que supuestamente maduraba cada tres mil años, simbolizaba la inmortalidad.
Al pie de la estatua, un hombre de cierta altura, de edad indefinida y cuerpo escuálido, se encontraba junto a un paciente al que estaba tomándole el pulso de la muñeca izquierda. Después de comunicar sus observaciones a uno de sus ayudantes, cogió el tobillo derecho de un segundo paciente para tomarle el pulso en el pie. Todo el mundo seguía en suspenso esos gestos. Parecía un gran sacerdote en plena ceremonia.
– Es nuestro director, el ilustre Du Zichun -susurró el guía al oído del mandarín.
Explicó que los hombres a los que estaba auscultando tenían dolor de cabeza y fiebre y presentaban exactamente los mismos síntomas. Después de realizar su examen, Du Zichun prescribió a uno sudoríficos y al otro laxantes.
– ¿Está ensayando con dos métodos diferentes? -preguntó Di extrañado.
Uno de los discípulos que asistían a la clase había hecho el mismo razonamiento. Levantó la mano y preguntó al maestro el por qué de sus recetas.
– Aunque sus síntomas son los mismos -declaró Du Zichun-, uno está resfriado mientras que el otro tiene problemas de digestión provocados por una acumulación de comida en su abdomen.
En medio de los murmullos de admiración de la asamblea pasó al caso siguiente. Su guía explicó a Di que los médicos en jefe habían recibido el encargo de poner a punto una panoplia de técnicas para aliviar las innumerables dolencias que aquejaban a Su Majestad, el emperador en peor forma física que había tenido China en mucho tiempo. Debían probar tratamientos y operaciones sobre cortesanos del segundo círculo a fin de demostrar su perfecta inocuidad antes de tocar al Hijo del Cielo.
– El problema es que en realidad la perfecta inocuidad no existe tratándose de medicina -se lamentó el guía-. Es algo que el gobierno se niega a comprender.
Di vio pasar a un grupo de cortesanos atendidos de sus dolencias con la mayor precaución porque el emperador padecía o podría padecerlas un día. A uno le habían abierto una obstrucción del sistema urinario con ayuda de una pajita hueca. A otro le había curado de cataratas con una técnica operatoria muy audaz que un sacerdote taoísta había traído de la India misteriosa. Habían inventado asimismo un anestésico a base de cerveza medicinal.
– ¿Porque Su Majestad es un poco delicado? -supuso Di.
Pronunció estas palabras más alto de lo que hubiera deseado, y resonaron en la espaciosa sala donde nadie se atrevía a alzar la voz. El director detuvo el gesto para lanzarle una mirada de enojo. Cuando Du Zichun reanudó su examen, el guía se inclinó al oído del mandarín.
– La emperatriz en general prefiere llamar a un chamán, porque sus pases mágicos no hacen daño. Por desgracia, tampoco hacen ningún bien. Cuando las dolencias del emperador se agravan, entonces acude a nosotros, y la tarea resulta mucho más ardua.
A Di no le cabía la menor duda de que la emperatriz disponía de los recursos necesarios para motivar a los médicos a quienes confiaba su precioso esposo. Después de examinar al siguiente paciente, cada maestro de una especialidad propuso un tratamiento. «¡Bien, -pensó Di para su coleto-, como los siga todos, tendrá mérito si permanece con vida!»
Después de que Du Zichun emitiera su veredicto en forma de oráculo, los asistentes aplaudieron con fuerza con los pies.
– Su director parece ser muy querido -observó Di.
– Y lo es -respondió su guía-. Bajo esa frialdad aparente, Du Zichun es un hombre de corazón generoso. En estos momentos, además de la tarea que lo ocupa, se desvive día y noche por su esposa, que está en su lecho de muerte.
Di señaló que eso significaba que había enfermedades que el gran hombre no era capaz de curar.
Terminada la sesión, Di fue presentado al superior y a los sabios que lo acompañaban. Éstos no se engañaban acerca de las razones de su presencia. Su insignificante fama había llegado hasta aquí. Du Zichun le aseguró de entrada que estaba perdiendo el tiempo: entre ellos no había ningún delincuente.
A esta declaración le siguió un cierto malestar mientras sus émulos se miraban incómodos. A Di no le costó adivinar qué pensaba.
– Excepto, claro está, el condenado Choi Ki-Moon, que se pudre en la cárcel por el asesinato de su mujer -le corrigió.
Sin duda, el director no estaba acostumbrado a que alguien le contradijera. Un ligero rubor cubrió su cara.
– Choi Ki-Moon es un excelente médico al que vamos a echar mucho de menos.
Di adivinó que desde su punto de vista a un médico había que excusarle todo, incluido haber enviado solapadamente a su esposa legítima al otro mundo.
– Estaba a punto de ser absuelto -terció uno de ellos-: ¡Cuando, por lo que parece, la imprevista intervención de un simple ujier hizo cambiar de opinión al juez!
– ¿Adónde va China si los ujieres dictan justicia? -exclamó otro-. ¿Desde cuándo tienen el descaro de sojuzgar a hombres de ciencia?
– No sea usted ingenuo, mi querido colega -dijo un tercero-. He oído decir que el supuesto ujier era en realidad un funcionario de palacio disfrazado. Un fanático de la emperatriz, que había jurado la perdición de nuestro desdichado colega, víctima de un complot. Ella lo hizo condenar en el momento en que iban a ratificar su inocencia, ¡dese cuenta!
Uno de ellos carraspeó. Habían olvidado la presencia del mandarín.
– Tal vez nuestro eminente viceministro tenga una opinión más matizada de esta historia… -dijo el director.
– ¡Oh! Conozco bastante bien los entresijos de este caso -afirmó Di sin perturbarse-. Vean, el falso ujier era en realidad un ujier de verdad: ¡era el juez el que no lo era!
Se esforzó en mantener una expresión impenetrable ante las expresiones de perplejidad que suscitaron estas supuestas revelaciones. Empezaba a entrever el problema de su misión. El Gran Servicio Médico era la fortaleza mejor defendida del imperio, mucho más inexpugnable que las que se encontraban a lo largo de la Gran Muralla. Si quería penetrar sus secretos, necesitaba a toda costa un aliado entre los médicos.
***
Asu regreso al gongbu, enseguida pudo comprender que el rumor sobre su nuevo destino había corrido como un reguero. Ya no tenía ayudantes pisándole los talones, nadie le proponía que examinara al detalle ningún informe ni ratificara ninguna decisión. Sus adjuntos por fin habían tomado en sus manos las tareas corrientes. Atravesó los pasillos en medio de un silencio casi inquietante.
Apenas instalado en su gabinete, un escriba nervioso solicitó una entrevista. Había novedades en el caso Choi Ki-Moon. La Cancillería había solicitado que reexaminara su caso el hombre que había demostrado tan juiciosamente su culpabilidad, es decir, él.
El mandarín se preguntó qué novedad podía poner en duda el encarcelamiento de un asesino al que había conseguido condenar con tanta maestría.
– Me ocuparé de ello -dijo Di, tan mortificado como curioso.
Los testigos esperaban a ser recibidos. Se hizo entrar al carcelero encargado de vigilar a los condenados, a su superior directo, responsable de la cárcel, y al honorable Wei Xiaqing, el juez que había cerrado el caso. La mueca en su cara demostraba el profundo disgusto que le causaba volver a ver al viceministro. Seguía humillándole este funcionario que tenía en tan poco su dignidad como para andar vestido con ropas de ujier. La sonrisita crispada que tensó su boca cuando saludó indicaba que, pese a todo, estaba satisfecho por este giro que venía a desmentir el veredicto que le habían forzado a emitir.
– Parece ser que el médico Choi Ki-Moon, al que Su Excelencia tuvo la bondad de ayudarme a condenar por asesinato, ha sido exculpado por la confesión espontánea del verdadero asesino -anunció el magistrado dejando sobre el buró algunos documentos.
Di lanzó una mirada y rogó al responsable de la cárcel que le pusiera al corriente de los hechos.
Choi Ki-Moon, que disponía de cierta riqueza, había sido encarcelado en el patio conocido como de los «nobles», donde los detenidos gozaban de ciertas comodidades en comparación a la masa de bandidos corrientes. Podían pasear durante el día, realizar visitas y no permanecían encerrados en sus celdas salvo durante la noche. Las reglas de la sociedad china, basada en la separación de castas, también se aplicaban en la cárcel. Los funcionarios caídos en desgracia, los letrados y los ricos no se mezclaban con la gente común, e incluso allí se los trataba conforme a su rango. El señor Choi estaba instalado tan cómodamente como era posible a la espera de que la Secretaría Imperial ratificara su condena. Había entablado amistad con un tal Lo Baio, condenado a su vez por un sórdido asesinato.
– Usted recordará seguramente que ese Choi Ki-Moon había alegado en su defensa que su mujer tenía un amante -cortó en seco el juez Wei-. Había sugerido que se trataba de un suicidio motivado por un desengaño amoroso. Este detalle importa para la comprensión de lo que seguirá.
Di agradeció esta explicación y respondió que lo recordaba perfectamente. El responsable de la cárcel dio la palabra al carcelero, que había tratado a los dos presos de cerca. Este hombre rechoncho, vestido de cuero y que llevaba brazaletes de cuero de fuerza en ambas muñecas estaba impresionado al hallarse en un ministerio en la tesitura de hablar delante de un personaje de rango tan elevado. Empezó asegurando a Su Excelencia, con voz vacilante, que siempre había hecho honor de tratar como convenía a los mandarines que le enviaban. Parecía estar prometiéndole a Di ocuparse bien de él si llegaba el día en que le tocara a él, una perspectiva nada halagüeña que arrancó una sonrisa irónica al juez Wei.
El carcelero, con todo, poseía ciertas dotes de observación. Una larga práctica con los detenidos le había enseñado a captar de inmediato las relaciones que se establecían tras los barrotes. Lo Baio estaba obsesionado con su salud, convencido de que su destino era morir en el calabozo antes de llegar a ser ejecutado. Era natural, por tanto, que se acercara a ese médico que el cielo le enviaba en su desolación. Choi Ki-Moon y él pasaron largas horas charlando, disputando partidas de go y paseando por el patio. Intercambiaron libros y el médico prodigó amablemente a su nuevo amigo algunos consejos médicos. En varias ocasiones el carcelero le oyó infundir moral a Lo Baio asegurándole que no había situación desesperada, un discurso bastante extraño entre esas gruesas paredes.
– Todo esto suena muy bonito -interrumpió Di, impaciente-, pero dónde está esa novedad que cuestiona el juicio de este honorable magistrado -dijo señalando al juez Wei, que se puso tenso.
– Un juicio inspirado por su Excelencia -corrigió Wei inclinando la cabeza como si le devolviera el cumplido.
El responsable de prisiones se arrojó al suelo, que golpeó varias veces con la frente. Hizo un ligero gesto indicándole al carcelero que lo imitara, lo que el otro hizo con desgana.
– ¡Ay! -exclamó el matón en jefe-. Mi miserable persona se cubre de vergüenza. Apenas hace un instante, mis hombres han encontrado a Lo Baio en su celda, ¡muerto! ¡Cerca de su cuerpo encontraron un frasco de veneno que nadie sabe cómo consiguió!
Di respondió que seguía sin comprender el vínculo entre ese ultraje a la justicia imperial y su brillante veredicto. El juez Wei retiró de la pila de documentos un pergamino arrugado, cubierto con una letra torpe y firmada por el difunto.
– Había una carta de despedida, poderoso señor -dijo en el mismo tono falsamente neutro que empleaba para anunciar a los preventivos que iban a sacarles la piel a tiras-. ¿Le parece que lo lea?
Antes de que el viceministro pudiera responder, leyó en voz alta, articulando bien las palabras, los caracteres escritos en el papel. Di tuvo que soportar in extenso la confesión póstuma de Lo Baio. El suicida revelaba en ella que había sido amante de la señora Choi durante varios meses. Explicaba cómo se había introducido en la casa del médico en su ausencia utilizando un nombre falso para cortejar a la dama. Ésta había resultado más fácil de seducir por cuanto su matrimonio iba de capa caída y la esposa se sentía abandonada, de lo que se había lamentado a su familia.
– Triste individuo -comentó el juez Wei lanzando una mirada al viceministro por encima de la hoja para ver cómo se tomaba la noticia.
Lo Baio señaló que se había presentado con el nombre de Zhang Guang, el mismo que el esposo de su víctima mencionara durante el proceso. Un día, su amante le notificó su embarazo, un acontecimiento enojoso dado que Choi hacía lustros que no la tocaba. Lo, alias Zhang, barruntó el escándalo y le entregó un frasquito dándole a creer que una pequeña dosis de veneno diluido serviría como pócima abortiva. En realidad, había más que suficiente para matarla. Terminaba expresando su voluntad de darse muerte para evitar la ejecución y la tortura que le aguardaban por su otra fechoría. Esperaba que su última buena acción hacia Choi Ki-Moon, al que había llegado a apreciar, le valiera el perdón de los jueces de Arriba.
Perfecto. No había nada que añadir. Un silencio consternado cayó sobre la sala cuando Wei Xiaqing terminó la lectura.
– Un caso lamentable -concluyó en un tono de enterramuertos que huele la celebración de funerales.
Di estaba quieto como una estatua. Había algo que no le cuadraba en este giro de última hora, además de lo que le fastidiaba por su orgullo personal: la descripción del amante cínico cuadraba a duras penas con sus remordimientos y suicidio final. Lamentaba no haber podido entrevistarse con este hombre en vida para decidir si sufría de un desorden de la personalidad con una obsesión por la muerte. Pero, en fin, ahí estaban las pruebas y eran indiscutibles, y no estaba tan pagado de sí como para enfrentarse a la evidencia. Dio las gracias a los testigos por haberse molestado y declaró que iba a poner orden en el caso sin demora.
– Será un placer recibir a Su Excelencia en mi tribunal cuando guste resolver otro caso difícil -dijo el juez Wei antes de retirarse-. Estoy seguro de que mostrará un brío igual al que ha desplegado en este caso…
Di sintió unas irrefrenables ganas de golpearle en la cabeza con su expediente de revisión. Se veía obligado a pronunciar la puesta en libertad del condenado, al que esta confesión limpiaba de todo cargo, y pidió que fuesen a buscarlo. Sus ayudantes ya habían previsto esta orden y Choi Ki-Moon no tardó en entrar en el despacho, arrodillándose ante la mesa para escuchar su veredicto.
Al verlo, Di tuvo una idea. No solamente iba a ordenar que lo liberasen, sino que tenía proyectos de futuro para él.
– Choi Ki-Moon, las confesiones de su vecino de celda lo descargan de todas las acusaciones formuladas en su contra por su familia política.
El médico se lanzó a pronunciar un discurso de agradecimiento a la clarividencia de Su Excelencia, pero Di lo detuvo con un gesto.
– El gongbu, interesado en compensar las molestias que ha padecido a resultas de esta condena infundada, ha decidido confiarle una misión que, estoy seguro, hará que olvide esta desdichada peripecia.
El coreano le contempló asombrado. No entraba en las costumbres de la justicia preocuparse por los perjuicios que había causado.
– Hemos decidido nombrarle adjunto temporal del encargado de misión Di Yen-tsie. Se reunirá con él mañana por la mañana, a primera hora, en su domicilio, cuya dirección le proporcionará un ordenanza.
Aunque desconcertado por esta curiosa noticia, Choi Ki-Moon agradeció efusivamente a su liberador su atención. Luego abandonó el gabinete caminando a reculones para reunirse con los guardas encargados de escoltarlo fuera de la Ciudad Prohibida.
Ya se había sorprendido al ver que su caso le era confiado al viceministro de Obras Públicas, Departamento de Aguas y Bosques. Mientras los hombres de armas le acompañaban por la explanada de los ministerios, se informó del nombre de este singular mandarín que acababa de recibirlo. Le dijeron que se trataba de Su Excelencia Di Yen-tsie.
6
Di Yen-tsie conoce a un benefactor de la humanidad; y ve cómo el benefactor envía a los pobres al más allá.
Cuando al día siguiente por la mañana apareció el mandarín en el patio de la hermosa vivienda oficial que ocupaba en un barrio de los más elegantes de la capital, Choi Ki-Moon se hincó de rodillas ante los peldaños de la escalinata para jurarle una fidelidad indesmayable.
– Así lo espero -respondió Di, que por lo demás ya se había formado su propia opinión sobre las aptitudes del personaje en cuestiones de fidelidad-. He oído decir que usted puede entrar en el Gran Servicio Médico. Vayamos ahora mismo.
Mientras recorrían en palanquín la avenida de las Victorias Militares, Di expuso en pocas frases su problema a su nuevo ayudante, quien pareció algo sorprendido.
– Si he entendido bien, Su Excelencia me pide que espíe a mis pares, que traicione su confianza y que le ayude a cubrir de oprobio su profesión, ¿no es eso?
– ¿Y eso supone algún problema para usted? -preguntó Di.
– En absoluto -respondió Choi al cabo de unos segundos de fingida vacilación.
Que era lo que precisamente había esperado su nuevo señor.
Cuando su comitiva entró en el patio del Gran Servicio Di se sorprendió mucho al ver que los alumnos los señalaban lanzando exclamaciones. Una pequeña multitud corrió hacia ellos dando gritos de bienvenida. Comprendió muy pronto, cuando los esclavos depositaron su bulto, que las demostraciones de alegría eran por el liberado por la justicia que traía consigo. En cuanto Choi Ki-Moon puso los pies en el suelo, se lanzaron sobre él para felicitarlo con afectuosas palmadas en la espalda y asegurándole que nunca habían dudado de su inocencia. Di recibió un empujón. Trataban a Su Excelencia con un profundo respeto. Al lado del héroe del día, él no existía. El director en persona apareció ante el pabellón principal. Du Zichun manifestó su satisfacción al ver reparado el estúpido error judicial, cosa que gustó menos al mandarín que a la asamblea de estudiantes de medicina alborozados que lo rodeaba.
La revisión de juicio descargaba a toda la profesión de la sospecha de dudosa moralidad que la había cubierto. El que Di hubiese tenido algo que ver en este satisfactorio giro de la situación le valió una bienvenida menos glacial que la vez anterior. Algo menos complacido oyó que le daban las gracias por haber corregido un «veredicto grotesco», que él había inspirado.
Empezaba a entender el diferendo que oponía a esta clase de sabios con la de los altos funcionarios metropolitanos. Los médicos formaban la segunda casta de letrados. Poseían un saber igual, si no superior, al de los mandarines, pero no compartían ni una onza de poder, fagocitado por aquéllos. Los señores del imperio sólo les inspiraban desconfianza, por no decir desprecio. Di se preguntó si no era ésa la razón por la que sus superiores lo habían enviado a investigar en este bastión de la ciencia y la insubordinación.
Choi Ki-Moon fue arrastrado casi en volandas por sus admiradores. Asqueado del espectáculo, Di se apartó para apostarse en un lugar más tranquilo a la espera de que las efusiones se calmaran y le devolvieran a su ayudante. Al cruzar sus manos dentro de sus mangas en un gesto de compostura, sintió un objeto desconocido. Era un trozo de papel, que desdobló.
«Investigue a Shen Lin», decía en caracteres minúsculos que cubrían toda la hoja.
Estaba casi seguro de que el mensaje no estaba ahí cuando se vistió. Había debido de introducirlo alguien durante la algarabía que siguió a su llegada. Pero ¿quién podía haberlo hecho? ¿Los miembros del Gran Servicio empezaban a denunciarse unos a otros? ¿Acaso lo hacían cediendo al pánico provocado por la presencia de un ilustre investigador entre sus paredes?
Choi se zafó de las felicitaciones para reunirse con su nuevo patrón.
– Siento en el alma obligarle a abreviar este emocionante reencuentro -dijo Di en un tono de ironía.
El héroe del día respondió que se sentía demasiado feliz de poder ayudar a Su Excelencia, a quien estaba tan obligado. Pasearon durante cerca de una hora dentro del recinto. Di escuchó atentamente a su aliado mientras le explicaba el funcionamiento real de la institución, es decir, el sinfín de celos, zancadillas y otras mezquindades que salpican inevitablemente toda reunión de seres humanos. El conjunto dibujaba un cuadro muy distinto del discurso convencional que le ofrecieron en su primera visita. El coreano le señaló a los diferentes médicos-jefe con los que iban cruzándose dándole cuenta de sus especialidades. Di constató que no había elegido mal a su consejero, pues Choi sabía todo de todos.
– Y, por supuesto, nuestro decano, el señor Shen, maestro en medicina interna, especialista en el yin qiao san [9] -dijo señalando a un viejecillo de barbita amarillenta, vestido con un traje remendado en varios lugares, que cruzaba el patio portando una marmita en las manos.
– ¿El famoso Shen Lin? -dijo Di, que oía ese nombre por primera vez-. Cuénteme algo más de él.
– Tenía unos 75 años, una edad excepcional para la época. Su longevidad era un excelente reclamo para el médico, cuya supervivencia se atribuía naturalmente a su dominio de las artes médicas. Esto, así como su conocimiento real de su terreno, debería haberle proporcionado una cómoda fortuna y, sin embargo, vivía casi en la miseria. No era el tipo de hombre capaz de labrarse una fortuna. Vivía en un mundo de ideas y convicciones. En su juventud, había llegado a tener sus más y sus menos con la policía a cuenta de peligrosas opciones políticas, de lo cual le quedaba en recuerdo una cicatriz en el labio superior. Vivía inmerso en la práctica de la medicina y desde hacía quince años estaba consagrado a la búsqueda de un remedio eficaz contra las afecciones del pulmón. Sus trabajos llenos de generosidad y pasión devoraban todos sus ingresos. Aunque seguía celebrando consulta sin respiro en los cuatro puntos de la capital, siempre estaba sin dinero. Todo lo que ganaba servía para traer productos raros o para recoger testimonios lejanos sobre las mil maneras de tratar el órgano de su especialidad.
Di pensó que un idealista peleado con la autoridad constituía un excelente candidato al asesinato político.
– Es un personaje singular en el Gran Servicio -resumió Choi Ki-Moon-. No se sabe si considerarlo un excéntrico o un bienaventurado en el camino del Nirvana. Cuando se trata del pulmón, cuida con la misma solicitud al rico que al miserable. En estos momentos, se dice que divide su tiempo entre la residencia de un riquísimo barón y la choza de un moribundo.
Di cruzó el patio para presentarse a este benefactor de la humanidad. Empezaba a tener una idea del estado de ánimo de esta comunidad, inclinándose un poco más abajo que el hombre. Choi Ki-Moon explicó a su superior que Su Excelencia deseaba seguirlo en sus consultas para ver cómo trabajaban los maestros del gran arte.
– Podría resultarme útil en mi trabajo -confirmó Di con una sonrisa afable.
– ¿En su trabajo en el Departamento de Aguas y Bosques? -se extrañó Shen Lin, que no ignoraba nada de los detalles de su sacerdocio.
Por suerte, diez años de estudios confucianos habían sido un buen entrenamiento para no desarmarse.
– ¿No es la naturaleza un gran cuerpo sometido a los mismos equilibrios que el humano? -respondió como si recitara una sentencia taoísta.
– Es cierto, es cierto -admitió el sabio-. Celebro la sabiduría de Su Excelencia. Pero me temo que le ha de costar tomarle el pulso a sus árboles como nosotros hacemos con nuestros queridos pacientes.
Shen Lin debía ir a visitar a sus clientes, de modo que se pondrían en camino tan pronto dejara la pesada marmita. Al otro lado del portón le esperaba una dama elegante con aspecto de gobernanta. Le agradeció calurosamente en nombre de su señora que hubiese curado al heredero del clan, quien se recuperaba a la perfección. Le entregó una bolsa bordada de parte de la agradecida madre. Era una bonita labor en seda con motivos de ajenjo, uno de los «ocho tesoros», cuya imagen se consideraba que ahuyentaba las enfermedades.
– La señora desea que tenga a bien aceptar esta pequeña labor en prenda de su gratitud.
Shen Lin cogió el objeto sin entusiasmo. Lo que él necesitaba era dinero contante y sonante.
– Lo acepto -refunfuñó-, pero sin prejuicio de mis honorarios, que ascienden a tres taeles. [10]
– Perdón -repuso la gobernanta recuperando la bolsa de manos del viejo sabio. La abrió, sacó dos monedas de plata y se la devolvió.
– Había cinco. Ahora tiene su paga.
Saludó con una seca inclinación y dio media vuelta. Shen Lin se quedó con cara de perrillo al que acaban de robar un hueso. «Dos taeles perdidos para la ciencia», leyó Di en su expresión planchada.
– En la antigua China -farfulló el viejo mientras se colgaba la bolsa de su cinturón-, los que salvaban a los moribundos y aliviaban a los heridos eran considerados seres sagrados.
Di estaba convencido de que la antigua China había sido una época apasionante. Sin embargo, eran los apuros de la China contemporánea lo que le preocupaban.
Los tres hombres se pusieron en camino hacia la mansión del primer paciente. El honorable señor Shen caminaba a pasitos regulares, como un juguete de madera animado con bastones. De camino, se puso a explicar a sus compañeros de ruta las reglas de base de su oficio, como probablemente solía hacer con sus discípulos del Gran Servicio. La primera de ellas exigía que quien visitaba a la gente en su casa estuviera sano de cuerpo y mente, que realizara sus visitas de preferencia por la mañana y en ayunas, y no estuviera drogado ni fuera alcohólico.
– Eso es algo que nuestros jóvenes de hoy no entienden -gruñó para su barbita enmarañada.
Di vio en su imaginación a estudiantes de medicina llegando a los patios sin haberse recuperado de sus juergas nocturnas y sus correrías por el barrio del norte. Convencido de que pronto sería capaz de superar su examen de medicina, durante el trayecto conoció algunas de las ciento diez maneras de corregir un pulso. Shen Lin le explicó con detalle la sudación, los vómitos y la dieta al arroz y al agua. En todo caso, el anciano era seguramente un excelente profesor y poseía el arte de la metáfora.
– El cuerpo humano, con sus nervios, sus arterias, sus venas y sus músculos, se parece a un laúd armonioso cuyas cuerdas tienen cada una su propio sonido. Los diferentes pulsos de los pies, de las manos y del cuello son como los armónicos de un instrumento, que nos permiten evaluar su alteración.
En resumen, el médico debía trabajar sobre su paciente como un afinador. Empezaba examinando los órganos del rostro, «que eran como las ventanas por las cuales un médico hábil descubre mil cosas de interés». Las narinas indicaban el estado de los bronquios y de los pulmones, los ojos el del hígado, la boca el del estómago, y la lengua, que percibe los sabores, decía mucho del corazón. Lo raro era que las orejas informaban sobre la vejiga.
– Unos labios negruzcos, con tiritonas a lo largo del cuerpo, significan ausencia de espíritus vitales. En tal caso, el hombre está prácticamente muerto. Si las uñas están violetas o negras, está acabado.
– ¡Bien! ¡Esperemos que su cliente no tenga los labios ni las uñas negras! -zanjó Di.
Se detuvieron delante de un edificio de dos plantas cuya enseña a nombre de «Sr. OU» anunciaba el local de un prestamista. Una vez cruzado el edificio sobre la calle, se entraba en un patio cuadrado a cuyo alrededor se abrían los pabellones de una vivienda tradicional. Mientras la tienda era de aspecto sobrio, con sus estantes donde varios empleados disponían los objetos destinados a la reventa, los espaciosos apartamentos privados del patrón eran la prueba de su éxito. Conducidos hasta su habitación, encontraron al prestamista, un hombre gordo de edad madura y calvo, tendido sobre un kang [11] de cerámica azul donde parecía estar soportando algún martirio. Varios criados se mantenían al pie de la cama por si el enfermo requería sus servicios. El criado que acababa de introducir a los visitantes explicó que su señor se había despertado quejándose de intensos dolores abdominales, a los que no tardaron en seguir cólicos interminables. Tenía la frente perlada de sudor. Shen Lin se acercó al enfermo para examinarlo.
– Me han dicho que estaba enfermo -dijo levantando uno de sus párpados para examinar el blanco del ojo.
– Oh, seguro que no es nada -repuso el prestamista, aunque parecía estar en las últimas-. No quería molestarle por tan poco, pero mis criados han asumido la responsabilidad.
La expresión de los criados sugería más bien que los había enviado a buscar ayuda con los primeros rayos de sol.
– Sólo usted es capaz de observarme con tanta precisión -continuó el enfermo, tranquilizado al comprobar que le dedicaba tanto interés desde tan cerca.
Di supuso que Shen era corto de vista, dada su edad avanzada. Como el médico permanecía en silencio, perdido en las consideraciones que le inspiraba su examen, el enfermo preguntó si se curaría.
– Un momento. Lo intentaremos. Pero usted no es un personaje común y corriente, no podemos proceder como si fuese un hombre cualquiera.
– Oh, sí, sí -protestó el robusto comerciante-. ¡Tengo una cabeza, un pecho, un estómago y un vientre como todo el mundo!
– ¿Quiere darme su noble brazo?
Shen Lin estuvo palpando un buen rato la muñeca.
– El pulso es superficial, lento, sin fuerzas… ¡Es el pulmón!
– Pero lo que a mí me duele es el estómago -dijo el enfermo.
– ¿En los últimos tiempos le apetece sobre todo tomar alimentos muy calientes?
El señor Ou asintió.
– ¡Lo que yo decía! ¡El pulmón!
Después de un buen cuarto de hora dedicado a tomarle los distintos pulsos, Shen Lin alzó la cabeza, eructó y pidió una taza de té, que le trajeron con grandes muestras de respeto. Mientras el paciente alargaba la mano para tomar el brebaje, el anciano se lo bebió de un sorbo. Pidió un pincel, tinta, papel, se instaló a una mesa y se puso a escribir.
– Aquí tiene la receta. Empezaremos el tratamiento enseguida.
Extrajo de su bolso algunos polvos, cortezas, hojas y raíces.
– Espéreme aquí. Y tú, intendente de la marmita, ven conmigo.
Ya en la cocina, Shen Lin metió sus ingredientes en la misma bolsa de donde los había sacado. Extrajo un frasquito y diluyó la pasta que contenía en un poco de agua caliente. Di se preguntó si la abundancia de productos que acababa de exhibir en la habitación tenía otro fin que el de impresionar a su paciente.
– El medicamento surte más efecto cuando su destinatario está convencido de su complejidad -confirmó Shen removiendo la mezcla-. Si Su Excelencia quiere probarlo y decirme si está listo… Yo debo abstenerme de consumir este tipo de porquerías durante mis visitas.
El líquido era de textura oleaginosa y color negro. El sabor era dulce y bastante agradable.
– No sé qué sabor debe tener -dijo Di.
– Si le ha gustado, es que está listo -afirmó Shen Lin.
– ¿Esta decocción es recomendable para sanar las enfermedades del pulmón?
– No es el pulmón lo que no funciona en el señor Ou -respondió lacónicamente el médico dirigiéndose de nuevo a la habitación.
Di se acercó hasta situarse a su altura.
– Entiendo que no es la primera vez que lo visita -dijo en un susurro.
– ¡Ah, no! El honorable prestamista es uno de mis pacientes más fieles. Es víctima de este tipo de crisis con cierta frecuencia. Hasta ahora mis remedios han surtido un efecto excelente.
Di se preguntó si era la tisana lo que le sentaba bien, o bastaba con la visita del médico.
– Le aterrorizan las enfermedades del pecho porque acabaron con la vida de sus padres. De modo que le hago creer que esto le cura. En realidad, la enfermedad está en otra parte -concluyó señalándose la cabeza.
Di empezaba a comprender el verdadero sentido de la visita. Dudaba que tuviese relación directa con la medicina.
– Trague -ordenó Shen alargando el cuenco a su cliente.
El señor Ou bebió su contenido y se dejó caer sobre el almohadón de cuero lavable. La tisana surtió efecto tan rápido que parecía un milagro. El color volvió a sus mejillas. El médico lo miraba con expresión maliciosa.
– Mil gracias, es usted un hombre muy hábil -exclamó Ou.
– ¡Ah, no! Su humilde servidor sabe bien que no es tan bueno. Me limito a aplicar los tratados compuestos por los antiguos, lo que no quita para que me sienta dichoso al luchar contra una enfermedad tan noble y haber devuelto la salud a un hombre cuya vida es tan valiosa.
El resucitado se incorporó para contemplar a su salvador. Al contrario que el rico prestamista, vestido con magníficas ropas de seda coloridas, Shen vestía un jubón raído que había perdido el color. A una palmada suya, los criados trajeron los más hermosos tejidos de su almacén y empezaron a vestir al viejo de arriba abajo.
– Y eso se lo regala a los pobres -dijo Ou empujando con el pie el montoncito de andrajos que el médico llevaba sobre sus hombros un momento antes.
Luego ordenó a sus hombres ayudar a su benefactor a servirse de la tienda. Podía llevarse dos objetos a su elección, sin importar el precio. La mirada del viejecillo se iluminó. Di quedó convencido de que el único propósito de su comedia era llegar a este momento.
Shen Lin hizo una reverencia a su cliente deseándole el hong hy fa toay, dicha y felicidad, bienes muebles e inmuebles. Una vez en el almacén, recorrió los estantes con gran atención. Parecía un niño en una juguetería. Di lo vio vacilar largo rato entre varios bibelots que no guardaban relación entre sí. Estaba claro que la razón le inclinaba a elegir una hermosa joya fácil de vender. Pero los instrumentos, los recipientes, los útiles le atraían de modo irresistible. Después de decidirse por un anillo cincelado, no pudo dejar de coger un enorme caldero perfecto para preparar la sopa de un regimiento. Choi Ki-Moon tuvo que ayudarle a cargar con el incongruente recipiente, y así salieron de la tienda a duras penas, cargados y ridículos.
Di llegó a la conclusión de que el método consistía en soltar un discurso incomprensible para explicar la presencia de una enfermedad, y luego curarla de la manera más tonta con una poción contra el dolor de barriga.
– La particularidad de las enfermedades imaginarias es que no podemos informar a los pacientes de que las sufren -dijo Shen Lin-. Este hombre cree que cuido sus pulmones, que son mi especialidad, cuando lo que trato son sus chifladuras.
El prestamista estaba tan convencido de que su salud dependía de la tisana, que había llegado a necesitarla. Bien podía apostarse que su relación con el médico era la única debilidad de un personaje tan autoritario como Ou.
– Le ayudo a conservar la salud, pero no porque ingiera mis pócimas -dijo Shen-. Ou es un hombre extraordinariamente duro con todo el mundo, familia, empleados y clientes, pero conmigo se muestra débil. Esto le permite restablecer el equilibrio de su yin y su yang. En realidad, ¡alguna que otra patada en el trasero también le ayudaría mucho!
En resumen, Shen Lin sacaba provecho de las angustias de este hipocondríaco para sufragar sus investigaciones. Sin duda había en ello cierta lógica en que el dinero de los falsos enfermos sirviera para aliviar a los auténticos.
No tardaron en llegar a la casa del barón de Pao-ting, de quien Di había oído hablar un poco antes. Privilegio de la nobleza, el lugar poseía una entrada directa a la calle, sin necesidad de pasar por el interior de la manzana de casas. Después de atravesar un portón rojo adornado con pesados herrajes, se llegaba a un patio al final del cual se alzaba un edificio de aspecto macizo de tres niveles. El extremo de los tejados estaba ligeramente realzado, según la nueva y costosa moda que sólo podían permitirse las más ricas familias. La planta baja estaba ocupada por las dependencias del servicio, cuyo interior quedaba a resguardo de miradas mediante anchos tabiques de madera trabajados en celosía. Se accedía al primer piso por tres escaleras paralelas. La del centro estaba flanqueada por dos enormes leones de piedra con las fauces abiertas. A las estancias de recibir se superponía un piso bajo que debía de albergar los dormitorios. Con sus crestas abuhardilladas terminadas en dragón de larga cola y sus arbustos recogidos en tiestos repartidos de manera artística, el conjunto ofrecía un espléndido aspecto, casi majestuoso.
Mientras esperaban en el patio principal, Shen confesó a Di que se trataba de un gran cortesano que se había visto obligado a retirarse de la Corte para cuidar de su salud. El mandarín reprimió una exclamación de sorpresa. Esas visitas lo llevaban directo a su investigación. ¿Y si el misterioso informador le había conducido por la pista correcta?
– ¿Es posible que su cliente padezca una de esas enfermedades que se contraen en las casas de citas? -preguntó.
– ¿Una enfermedad venérea? No, de ninguna manera. Mi cliente es tísico. Ésa es mi especialidad. No sólo me dedico a desplumar a imbéciles con la imaginación desatada, sabe.
Un criado vino a anunciar que el honorable Li Fuyan iba a recibirlos.
– ¿Li? -se sorprendió Di-. ¿Como la familia imperial?
– ¡Shist! -pidió Shen Lin-. No diga nada. Éste es un tema espinoso. El barón es hijo adulterino de un príncipe de sangre.
Atravesaron una larga fila de salas lujosamente amuebladas y adornadas con gusto, sin cruzarse con un alma viviente. A Di le sorprendió no ver toda una tropa de esclavos atareados. Shen explicó que los habían alejado de la casa por orden suya para que nadie estorbara al enfermo con ruidos.
– Hace algún tiempo, el barón me llamó para consultarme por su esposa, que no dejaba de toser. Era una simple bronquitis, y la curé sin problemas, algo que él me agradeció mucho. Sin embargo, él está mucho más grave.
Lo atendía desde hacía tres semanas, hecho que intrigó a Di. La tisis era una enfermedad larga. ¿Por qué nadie llamó al eminente especialista mucho antes?
– No todos los enfermos son como el prestamista al que acabamos de visitar. Hay quien prefiere no mirar la verdad de frente mientras puede. El barón es de éstos. Si me hubiese consultado antes, habría podido retrasar el avance de la enfermedad. Pero ahora… me temo que el desenlace está cerca.
En la antecámara los esperaba la esposa del barón. Su expresión fatigada y preocupada no desdecía su inusual belleza. Era una mujer entrada en carnes, de mejillas rellenas según el gusto de la época. Di observó que se había tomado la molestia de destacar la tez con un poco de colorete y que seguía depilándose las cejas para mantener el arco perfecto que acentuaba la profundidad de su mirada. La mujer explicó que su amado esposo había pasado una mala noche.
El paciente al que Di descubrió en la estancia contigua parecía, en efecto, hallarse en las últimas. Daba pena verlo, por lo que llegaba a adivinarse, pues yacía bajo una montaña de gruesos cobertores, destinados a hacerle sudar copiosamente.
– El método sudatorio -dedujo.
– Constantemente tiene frío, ya encendamos el fuego o no -explicó la dama.
Mientras el médico auscultaba al moribundo, Di lanzó un vistazo por la ventana. Se veía, abajo, un elegante jardín de piedras y espinos, todo lo que un hombre acaudalado podía regalarse en esta ciudad donde el espacio era un bien escaso.
Después de tomarle los diferentes pulsos en los cuatro miembros como había hecho en casa del prestamista, Shen Lin recomendó que continuara con el tratamiento, exhortó al tísico a recuperar la paz interior y salieron de la estancia.
– Sea valiente -dijo a la Primera Esposa-. Su sufrimiento no durará mucho.
La desdichada ahogó sus sollozos entre sus mangas.
– ¿Cuánto tiempo, exactamente? -preguntó un instante después.
Di pensó que la pregunta estaba fuera de lugar. De estar en la piel de la mujer, preferiría ignorar la fecha del desastre futuro. El médico no se inmutó. En lugar de esquivar la pregunta, respondió que probablemente todo habría terminado al día siguiente. Di creyó leer un rastro de alivio en las armoniosas facciones de la bella mujer. Se reprochó entonces su suspicacia: ¿acaso no tendría también él ganas de que todo terminara de una vez si hubiese tenido que acompañar durante semanas la agonía de una de sus queridas esposas?
Ya en la calle, Shen Lin los condujo al embarcadero del canal que atravesaba el barrio residencial.
– Tomaremos una barca. Mi próximo paciente vive algo lejos y temo fatigar a Su Excelencia.
Era una buena idea, sobre todo con el enorme caldero que el pobre Choi Ki-Moon continuaba arrastrando a dos manos por las asas. Enseguida estuvieron navegando, empujados por el remo del barquero, hasta la periferia de la ciudad. El lugar no tenía nada que ver con el coqueto paraje que habían dejado atrás. La muralla sur lanzaba una sombra permanente sobre las chozas de los alrededores. No era seguramente el lugar ideal para curar una enfermedad de pecho, aunque Di sabía perfectamente que en Chang'an existían chozas mucho más miserables donde se hacinaban mendigos y tullidos.
Shen Lin empujó la puerta tambaleante de una casita apretujada entre otras con el mismo aspecto astroso. Para sorpresa del mandarín, su única estancia se veía limpia y bien atendida. Una muchacha en funciones de criada estaba lavando las sábanas sucias en un barreño sin perder de vista la paella y tenía el agua en el fuego para la cena y los remedios.
– Me habían contado que atiende usted a un pordiosero -se sorprendió el viceministro.
– Así es. Cuando lo conocí, vivía en la calle. Fui yo quien lo instaló aquí. Su caso me interesa.
El enfermo, un hombre de edad indefinida, con el rostro chupado por la anemia y el dolor, yacía sobre el camastro. Al contrario que el barón, parecía encontrarse allí a regañadientes. Su tos era más espantosa que la del prestamista. Daba la impresión con cada tos de ir a entregar el alma.
– ¡Ah! ¡Viene a ver cómo la diño! -gritó con amargura cuando se acercaron.
– Claro que no -respondió Shen Lin con la primera sonrisa que el mandarín le vio desde que empezara el día-. Tu estado es tan bueno que te he traído visita.
Di y el coreano hicieron una reverencia ante el enfermo, que intentó en vano devolverles el saludo, y en vez de eso se derrumbó de espaldas con un nuevo ataque de tos que rompía el corazón.
– ¡Prometió aliviar mi sufrimiento! ¡Y ya lo ve, sufro como un condenado!
Di observó que el enfermo pobre no era tan fácil como el rico.
– Sí, lo prometí -confirmó Shen con voz impaciente, a medias para Di, a medias para sí mismo-. Por eso he venido hoy como cada día.
Le hizo algunas preguntas sobre sus necesidades, su apetito y su sueño. Di adivinó por su expresión que las respuestas no eran tranquilizadoras. El hombre tenía las mejillas demasiado rojas, los labios amarillos, síntomas que Shen Lin había presentado como los preocupantes síntomas de una tisis en su última fase.
– Evite toda preocupación -recomendó el médico- porque le afecta a los pulmones, es su órgano.
– ¡Ay! Ya no tengo mucho de qué alegrarme estando así -replicó el paciente.
El señor Shen lanzó una mirada a la joven criada.
– Ah, gracias por habérmela traído -dijo el enfermo-. Desgraciadamente, ya no estoy en condiciones de aprovecharla como habría hecho hace apenas dos meses.
Había en un rincón un montón de ánforas vacías. Di concluyó que Shen Lin no se limitaba a recetarle tisanas, sino que también saciaba su amor al vino. Le pareció que había visto ya todo lo que un médico podía llegar a ver en un año: un hombre que urdía sus propias enfermedades, un rico agonizando en medio del lujo y el amor conyugal, un miserable agonizando de la misma enfermedad en medio de la soledad y el alcoholismo.
Shen Lin volvió a preparar una infusión calmante, pero ahora en una dosis mucho más fuerte que la de Ou. Choi Ki-Moon enarcó las cejas cuando lo vio arrojar en el agua un gran puñado de semillas de color rojo intenso. Parecía preguntarse qué acabaría antes con el paciente, la enfermedad o el tratamiento.
Por desgracia, la pócima no tuvo sobre la tisis el maravilloso resultado que había tenido sobre el prestamista. Al contrario, lo dejó aturdido, cosa que seguramente mitigaba sus crisis. Shen Lin recomendó a la muchacha que volviera a darle otra si el dolor no remitía. Le entregó una segunda dosis, a preparar cuatro veces al día, prohibiéndole formalmente a la chica ingerir cualquiera de las dos. Di adivinó por qué: el organismo de la criada no se había ido acostumbrando poco a poco a tales remedios y habría dejado la vida.
El señor Shen extrajo por último de su bolsa un papel bermellón que contenía unos rectángulos planos, rojizos y traslúcidos. Era una especie de gelatina aromatizada con almizcle, a base de piel de asno salvaje de Zhang-dong-zing-dai, un remedio saludable en caso de inflamaciones respiratorias.
No se entretuvieron más y dejaron al enfermo semiconsciente tendido en su estera.
Una vez en la calle, Choi Ki-Moon comentó que con un calmante como ése el pobre desdichado no duraría mucho. Shen Lin tenía el aspecto de un anciano que había pasado su vida luchando contra una fiera a la que ninguna flecha podía alcanzar.
– ¿Por qué parece tan decepcionado, maestro? -preguntó el coreano.
– Tanto ver morir a la gente… Practicamos la medicina para sanarlos o garantizarles una buena salud, pero en realidad pasamos mucho tiempo viéndolos morir.
Di no ignoraba que el ideal médico consistía en tratar a personas en buena salud para impedir que cayeran enfermas. Pero no era eso precisamente lo que había visto a lo largo del día.
– ¿Por qué pierde su tiempo con un moribundo? -no pudo reprimir la pregunta.
Shen Lin lanzó un profundo suspiro.
– Antes de conocerme, iba directo a una muerte mucho más dolorosa. Sé que mis colegas aborrecen las causas perdidas. A mí no me asustan.
Di adivinó la lógica que había guiado la vida de este idealista, hasta arrojarlo en las redes de la policía imperial. Estuvo convencido de hallarse en presencia de un bienaventurado. Ignoraba aún que la santidad podía llevar tanto al crimen como a las más hermosas acciones.
7
Una viuda detiene a un ejército con las manos desnudas; un pariente del emperador desaparece de los anales.
Al despertar, Di encontró una nota de Shen Lin junto al arroz del desayuno. El médico lamentaba no poder ocuparse de él ese día: sus dos pacientes del día anterior, el barón y el mendigo, habían fallecido durante la noche. Tenía que asistir a las honras fúnebres de uno y organizar la inhumación del otro, que no tenía parientes.
– Mala época para los tuberculosos -murmuró Di para su coleto mientras un criado retiraba las tapas de los cuencos que contenían las verduras hervidas, las galletas de trigo y el cerdo caramelizado de su desayuno.
Di seguía admirado del coraje demostrado por el generoso letrado. Sin embargo, ¿qué podía un hombre, por sabio que fuera, contra el veredicto del Cielo? Él mismo había podido constatar un sinfín de veces que no se podía trastocar un destino funesto. Conforme ganaba años, más le ayudaba la sabiduría de Confucio a soportar las injusticias del destino.
Di no olvidaba que el barón de Pao-ting estaba en su lista de sospechosos. Se imponía hacer una visita de pésame. Ordenó a sus lacayos que sacaran de sus cofres el traje adecuado y se predispuso a esperar que su investigación acabara por sí sola con la desaparición del principal interesado.
Momentos después, vestido con un traje blanco bordado con hilo de plata, tocado con un sombrero negro de gasa almidonada que se alzaba en punta por encima del cabello recogido en un moño, ordenó a sus porteadores que lo condujeran hasta el barrio de la Gloria Luminosa.
Encontró allí un gentío delante de la casa señorial. Di creyó que acudían a rendir el último homenaje al ilustre difunto y reconfortar a su viuda.
– ¡Entregue el dinero! -gritó un hombre gordo con gran nerviosismo señalando hacia el portón rojo.
Éste no era el ambiente de recogimiento que solía anteceder a los funerales. Se enteró de que muchos vendedores ignoraban que su cliente estaba enfermo y la noticia de su muerte, que los pregoneros habían hecho circular como era costumbre al tratarse de un noble de elevado rango, los había tomado por sorpresa. Todos los que tenían intereses en su casa acudieron presurosos a averiguar qué quedaba de su inversión. El encolerizado hombretón del puño en alto esperaba que le abonaran el suntuoso mobiliario que Di había admirado en su anterior visita. Otros deseaban recuperar las estampas, las lámparas y hasta las alfombras que cubrían el suelo.
Saltaba a la vista que el barón, como muchos asiduos de la Corte, no gozaba de una reputación sin tacha. El crédito del que se beneficiaba mientras frecuentó las altas esferas se había desvanecido con su último suspiro. Algunos hablaban sin rodeos de estafa. Al poco empezó a circular entre la multitud el rumor de que el deudor tenía interés en pasar por muerto para no pagar sus deudas, cuyo montante crecía con cada vendedor que llegaba.
Iba a ser difícil hacer la visita de pésame que el mandarín había previsto, pues era imposible acercarse al portón por la aglomeración provocada por los descontentos, y la puerta seguía obstinadamente cerrada. Ni los criados ni la viuda debían de tener ganas de enfrentarse a una masa de pedigüeños encolerizados. A Di no le costó imaginárselos, reunidos en el centro del patio, armados de escobas y cacerolas, con la mirada clavada en la pared que vibraba por los golpes enfurecidos de los acreedores.
Di se disponía ya a enviar a buscar a la soldadesca al puesto más cercano cuando un crujido espantoso tapó el clamor de los amotinados. Éstos, a fuerza de golpes, acababan de derribar el hermoso portón de color rojo intenso, cuyas planchas sobresalían ahora lastimosamente partidas por la mitad. Ya no era el momento de llamar a la fuerza pública. La madera saltó en astillas dando vía libre a los más enardecidos vendedores, que sin duda eran los que más riesgo corrían de quedar desplumados en este desastre.
Di siguió el movimiento -le habría sido difícil hacer otra cosa, pues la corriente humana lo arrastró por la brecha abierta-. Protestando enérgicamente por ese ataque a su dignidad envió a todo el mundo los rayos fulmíneos de la justicia, palabras que nadie oyó entre los gritos que llovían de todas partes y en vano repartió algunos golpes con su abanico sobre las cabezas que tenía más cerca. Cuando ya se resignaba a descubrir los cuerpos en pedazos de los habitantes, la marea humana se detuvo de pronto a medio camino del pabellón principal. Como Di era de buena estatura y sus compañeros de motín no llevaban gorros tan imponentes como el suyo, irguiéndose sobre la punta de sus botines, logró distinguir qué era lo que había detenido a los enfurecidos asaltantes de la primera fila.
En lo alto de la monumental escalinata esperaba la viuda, vestida de luto blanco. Llevaba la espesa melena dividida en dos masas negras a ambos lados de la cabeza, retenidas por seis largas pinzas de marfil. La sencillez que las circunstancias exigían no sólo no disminuía nada su espléndida belleza, sino que por el contrario la subrayaba. Su cara era de una palidez perfecta. A esta distancia, Di no podía ver con claridad si la blancura aristocrática de su tez estaba realzada por el cansancio de las noches de insomnio o por una capa de polvos de arroz. El efecto, en cualquier caso, estaba muy conseguido. Los acreedores quedaron paralizados, el clamor cesó, contemplando a la divina aparición que los obligaba a alzar los ojos, como un grupo de fieles ante una deidad suspendida a medio camino de la tierra y el cielo.
Detrás de la dama había un solo criado, el mismo que recibió a Di y a los médicos la noche anterior. Tal y como el mandarín se había figurado, estaba con los dedos crispados aferrando el mango de un instrumento irrisorio que seguramente servía para escurrir los tallarines. La mirada tranquila y decidida de su patrona era a todas luces un arma más eficaz contra los alzamientos populares. Di habría supuesto que, muerto el señor, el resto de la servidumbre se reintegraría a sus puestos. Probablemente no habían tenido tiempo de llamarlos, una verdadera lástima, teniendo en cuenta los acontecimientos.
La silueta inmaculada que los miraba fijamente juntó las manos en un saludo respetuoso, que acompañó de una flexión del busto, como habría hecho ante la visita de un personaje del rango más elevado. Luego abrió los brazos en señal de bienvenida y declaró que los augustos visitantes la honraban al brindarle su apoyo en horas tan tristes. Se hizo a un lado y con una nueva inclinación, invitó a los comerciantes a entrar en su hogar. Los más audaces vacilaron en poner un pie en el primer escalón. Lentamente, se decidieron a subir la escalinata, fascinados por la forma blanca que los esperaba.
El criado dejó el colador en el primer mueble que encontró y los guió a través de una serie de suntuosas habitaciones hasta un salón cuyos ventanales abrían sobre el jardín de piedras. En medio, sobre una larga mesa cubierta con un paño escarlata, yacía el cuerpo del barón de Pao-ting, al que la muerte había traído por fin el descanso. Di observó que habían utilizado maquillaje para borrar el tinte amarillento de la cara. Se imaginó a la viuda bañada en lágrimas, en mitad de la noche, extendiendo el polvo sobre su esposo difunto a la luz de una lámpara de papel traslúcido, con lentos gestos mediante los cuales se expresaba por última vez la tierna complicidad que los unía.
La presencia del cadáver vestido con sus más hermosas galas, los emblemas de la religión dispuestos a sus pies y a su cabeza, y el humo del incienso recordaron irresistiblemente a los intrusos las costumbres milenarias de la sociedad china. Tácitamente, acordaron posponer sus pleitos para otro día y sin decir palabra contemplaron el triste espectáculo.
La joven viuda rompió el silencio con una voz de timbre muy dulce en la que se adivinaba una nota de aflicción.
– El último pensamiento de mi noble esposo ha sido para el estado de sus negocios. Le obsesionaba dejar a sus acreedores insatisfechos. No ha querido irse dejándolos en la incertidumbre del pago de lo que les debía. Por ello me ha hecho jurar que reembolsaría hasta la última sapeque. Y no duden que haré un deber respetar este juramento.
Estas palabras terminaron de desarmar a los proveedores. Se pusieron en cola para transmitir a la joven su compasión y recitaron algunas oraciones ante el cuerpo del difunto. E incluso dejaron algunas monedas a sus pies para que el espíritu del fallecido no careciera de nada en su camino hacia las moradas celestes. El grupo de vendedores descontentos estaba ahora dispuesto a llamar santo al gran cortesano que había tenido la bondad de pensar en su suerte antes que en la propia en sus instantes finales.
Cuando terminó el desfile delante del cuerpo, cuya barba disimulaba con dificultad las mejillas hundidas y el colorete cubría a duras penas la tez lívida, se marcharon con expresión compungida, meditando sobre la fragilidad de la existencia y de los préstamos que parecían no entrañar riesgos.
Di abandonó con ellos la residencia. Delante del portón derribado encontró a varios ricos comerciantes discutiendo y se confundió entre ellos para ver qué podía averiguar. Lo que oyó le permitió comprender mejor la escena a la que acababa de asistir.
El barón vivía a crédito desde hacía meses. Había puesto en pie una oficina de finanzas gracias a la cual explotaba su posición en la Corte. Se trataba de prestar fondos a los cortesanos, sus amigos. Como no disponía de recursos propios, había ido a buscarlos entre quienes sí los tenían: los prestamistas y comerciantes de la capital, siempre al acecho de una inversión segura. La principal garantía consistía en el crédito que le daba su trato con Su Majestad y sus allegados. Éstos disponían de numerosas oportunidades de reembolsarlos: una guerra en las fronteras acompañada de saqueos o del reparto de tierras nuevas, la concesión de un monopolio o hasta la divulgación antes de tiempo de algún secreto de Estado. Li Fuyan había descubierto un maravilloso filón, sus clientes se habían arrojado en él con el mismo ímpetu con que esa mañana derribaron el portón.
Di se enteró con sorpresa que el barón, además de ser un cortesano asiduo e hijo natural de la familia reinante, tuvo una tercera vida como banquero. Era fácil entender por qué su muerte suponía una amenaza para quienes le habían proporcionado los adelantos. Pero nada de esto era de su incumbencia. A falta de un acuerdo amistoso, la justicia se encargaría de repartir sus bienes entre los acreedores. En cuanto a su viuda, su hermosura le ayudaría a encontrar pronto otro marido que la ayudara a sobrellevar su tristeza.
***
Di hizo un salto al gongbu. Allí aprovechó para ratificar algunos informes urgentes que sus secretarios se habían ocupado de resolver. Era innegable que su departamento había progresado en eficacia desde que sus nuevas ocupaciones lo mantenían lejos. Además, los incidentes de la mañana tenían más ocupada su mente que esos fastidiosos problemas de recursos naturales que le hacían firmar con su sello personal. Entre dos firmas de mera formalidad, envió a un secretario a informarse de la fecha de los funerales. Al poco, su secretario volvió a inclinarse del otro lado de la pila de rollos en instancia que se amontonaban sobre la mesa.
– Sus humildes esclavos cumplirán el deber de personarse en casa del augusto barón de Pao-ting tan pronto Su Excelencia tenga la bondad de indicarles la dirección.
Di iba a responder que residía en el barrio de la Gloria Luminosa cuando una duda le asaltó. ¿Por qué sus empleados no habían sencillamente consultado el registro de las familias de la Ciudad Prohibida, donde figuraban todos los autorizados a entrar en palacio?
– Al señor Li Fuyan seguramente lo conoce todo el mundo aquí -respondió.
Su secretario se inclinó un poco más.
– Que Su Excelencia perdone la crasa ignorancia de su muy humilde servidor. Para mi vergüenza, confieso que es la primera vez que oigo ese nombre.
La duda que acababa de nacer en la mente del mandarín se trocó en una nube oscura que amenazaba con oscurecer el cielo de su felicidad. Se levantó de golpe y salió de su despacho, abandonando a sus pasantes, sus ríos indomables y sus convoyes de troncos para dirigirse directamente al local donde trabajaba la verdadera llave maestra del departamento, el primer consejero Lu. Este personaje jorobado era a su entender el único hombre entre esas paredes capaz de decir dónde se encontraba un informe sobre un oquedal minúsculo, redactado diez años antes y archivado en el estante más alto. El señor Lu saludó con respeto a su viceministro cuando éste entró en tromba en el humilde reducto desde donde había visto sucederse a los quince últimos titulares del cargo. Di le anunció de buenas a primeras el motivo que lo traía: preguntarle si conocía a Li Fuyan, barón de Pao-ting, pariente por la mano izquierda de la casa imperial. Tras rebuscar durante unos segundos de memoria en los mil quinientos expedientes perfectamente ordenados, Lu respondió que no bastaba con ser hijo bastardo de un príncipe de sangre para tener acceso a la Corte.
La duda tomó en la mente de Di las dimensiones del monte Liangshan. Plantó al consejero Lu antes de que éste tuviera tiempo de decirle nada sobre los diques que había que edificar sobre el río Li. El mandarín reclutó a los tres o cuatro funcionarios con que se cruzó por los pasillos y escapó en dirección al Colegio de los Analistas.
El organismo encargado de registrar los hechos y gestas del soberano, así como el conjunto de acontecimientos que tenían lugar en la vida del país, ocupaba el pabellón más cercano al recinto reservado al emperador. Di se felicitó por llevar consigo a algunos subalternos: la presencia de una comitiva siempre causaba buena impresión. Los envió a negociar con los ujieres una entrevista inmediata con el historiógrafo en jefe.
Unos minutos más tarde, se hallaba en presencia del jefe de protocolo y buenas costumbres.
– Su Excelencia me honra -le aseguró el gran analista, pese a que nada era más contrario a la buena educación que una visita de improviso-. Precisamente me preguntaba cómo marchaba la explotación de nuestros bosques en Tsinghai.
Di respondió que inmejorablemente, aunque jamás había puesto un pie en Tsinghai y apenas sabía que allá crecieran árboles.
– Deseo informar oficialmente a la Corte del fallecimiento del barón de Pao-ting -declaró.
No logró discernir la menor expresión que le ayudara a adivinar los pensamientos de su interlocutor.
– Me deja desconsolado. ¿Es algún amigo de Su Excelencia?
Di enarcó las cejas. Explicó que el barón, con vínculos con los Li por las concubinas, había sido asiduo del Hijo del Cielo. El historiógrafo sacudió la cabeza en un gesto que no admitía réplica.
– De ninguna manera.
Di se preguntó si el barón no había sido víctima, al final de sus días, del ostracismo general que afectaba a los parientes del emperador desde que la emperatriz gobernaba en su nombre.
– Sé que los príncipes del clan Li ya no son bien recibidos en palacio… -dijo, cuando encontró la frase más anodina posible.
El historiador conservó su amable sonrisa.
– Su Excelencia me permitirá que no le siga en sus suposiciones sobre quiénes son o no admitidos en el entorno de Sus Majestades. Me limitaré a afirmar con toda modestia que conozco de memoria la lista de las ramificaciones de la familia imperial, en línea directa o no, y que la baronía de Pao-ting no forma parte de ella.
Cuando Di insistió, rebasando los límites impuestos por la cortesía, su anfitrión mandó traer una de las numerosas cajas donde guardaban sus archivos. Su expresión empezaba a traicionar cierta irritación al ver que alguien ponía en duda sus conocimientos. Rebuscó durante unos instantes entre los rollos y terminó levantando la nariz, con una sonrisa en los labios, encantado de poder darle la puntilla. No existía ningún barón Li Fuyan. Y todavía menos entre los bastardos oficiales del linaje imperial, que nunca olvidaban hacerse registrar y cobrar su pensión. La localidad de Pao-ting no figuraba siquiera en los registros de la nobleza titular. El chambelán volvió a dejar la caja con las demás con cuidado de no mezclarlas. Luego volvió a sentarse frente al viceministro, cuyos ojos lo miraban extrañamente fijos.
– ¿Se encuentra mal Su Excelencia? -preguntó el funcionario encargado de los anales.
Di estaba petrificado. Como cada vez que un caso criminal se le revelaba, los indicios aparecían uno por uno en su mente como las fichas de dominó sobre la mesa del jugador. Se estaba jugando una partida y él estaba a punto de perderla. Se levantó, tieso, con la mente en otra parte. Tuvo que hacer un esfuerzo para no echar a correr y pronunciar las frases de gratitud que la ocasión exigía. Se inclinó cinco veces, dos más de lo establecido, y más bajo de lo que el protocolo ordenaba, y salió de la sala como si un incendio estuviese devorando las cortinas. El gran analista oyó el ruido de sus botines que se alejaban raudos por el vestíbulo. Por la ventana lo vio descender los peldaños de mármol de la escalinata. «Otro viceministro de guiñol que ha cometido un error garrafal y va a pagarlo muy caro», se dijo antes de volver a sus amadas anécdotas.
***
Di corrió hasta la explanada de los ministerios, saltó a su palanquín y se hizo trasladar a toda velocidad a casa del barón. La calle cerca del canal estaba perfectamente tranquila. Cuando puso el pie en el suelo, se fijó en un trozo de tela tirado delante de la casa. Era un bonito pañuelo bordado con un motivo de grullas al vuelo. Pensó que los habitantes del barrio eran tan ricos que ni se molestaban en agacharse a recoger labores tan preciosas como ésta cuando les caían de las mangas, y no le prestó mayor atención.
El pórtico rojo, en otro tiempo magnífico, había sido reparado con cierta precipitación y ya no cerraba. Después de hacer sonar la campana, Di empujó la hoja del portón sin esperar a que saliesen a abrir, cuando el criado, siempre el mismo, acudió.
– ¡Que Su Excelencia tenga la bondad de perdonarme! Estoy aquí solo, pues ya han empezado los funerales.
Cuando los sacerdotes de las tres religiones [12] terminaron con las bendiciones, el cortejo había abandonado la casa rumbo al cementerio situado extramuros.
– ¡Cómo! -exclamó Di-. ¿Sin respetar los tres días de lamentos rituales?
– Es lo que ha ordenado el médico Shen, señor. El estado de cuerpo se degradaba. Además, como su enfermedad era contagiosa, parece que es preferible abreviar su exposición pública.
«Estoy seguro de que es preferible, pero no por lo que tú acabas de contar», pensó Di haciendo una señal a los porteadores para que volvieran a sus puestos en el palanquín. Y dio la orden de dirigirse al cementerio de los nobles.
8
Un difunto se pierde sus funerales. Y Di pierde a su viuda.
La avenida de las Victorias Militares nunca había estado tan atestada de personas de todo tipo estorbando. Parecía que el millón de habitantes de Chang'an se había dado cita en la calle para impedirle avanzar. No había manera de seguir camino y él tenía que atrapar a un muerto. Se aferró a los montantes verticales de la gruesa y pesada caja y asomó el busto por la ventanilla lateral para gritar: «¡Abran paso a Su Excelencia el viceministro de Obras Públicas!». Varios transeúntes se apartaron, no tanto por respeto a su función como para ver pasar a la curiosa comitiva de porteadores impacientes.
Di prometió a sus hombres una prima de tres taeles a repartir si aceleraban. El anuncio tuvo el mismo efecto que un nabo en el hocico de un asno.
– ¡Que Su Excelencia nos haga el favor de volver adentro! -dijo el situado más cerca.
Apenas tuvo tiempo de dejarse caer sobre los almohadones, los ocho forzudos cambiaron el paso a otro más enérgico que Di no les conocía, cantando unos «hop, hop» con ritmo perfecto. Empezaron a zigzaguear entre carretones, puestos de mercado y el sinfín de obstáculos que se levantaban por todos lados. La voluminosa caja colgaba en cada giro, mientras su señor en el interior se veía espantosamente zarandeado, agarrado firmemente al marco. Varias veces estuvo el palanquín a punto de dar en la cuneta con el eminente y acelerado mandarín.
Unos cantos religiosos amortiguados por la distancia llegaron a sus oídos haciéndose poco a poco más nítidos. Alcanzaron primero a un grupo de plañideros profesionales cuyas potentes voces desgranaban los muchos méritos del fallecido. Luego fueron los chamanes, con sus atributos animalescos, los sacerdotes taoístas armados de plumeros para expulsar a los demonios que sólo ellos eran capaces de ver, los monjes budistas de cráneo afeitado, algunos soplando trompas y otros haciendo sonar campanillas que surtían el mismo efecto sobre los diablos que los plumeros de los taoístas. Llegaron por fin al catafalco instalado sobre un carro de bueyes. Di se preguntó sorprendido por qué les había costado tan poco llegar a la cabeza de la comitiva. ¿Dónde estaba la docena de músicos con sus tambores y címbalos? ¿Y los familiares hasta cuarto grado de parentesco? ¿Y los leales al clan? Allá se congregaban apenas veinte almas y no precisamente de primera categoría. Era muy poca gente, tratándose de un miembro de la familia imperial, por más dudoso que fuese su origen. La afligida viuda había ofrecido al difunto unos funerales de ínfima categoría, casi de incógnito.
Di ordenó a sus porteadores dejar su carga atravesada en la calle, de manera que obligara al conductor a detener los bueyes. La repentina inmovilidad del carro se trasladó a los monjes, luego a los sacerdotes, chamanes y por último a los plañideros, provocando un frenazo general. Los budistas pisaron los pies de los taoístas, que sirvieron de tope a los brujos cubiertos de plumas y a todo lo que venía detrás. Di esperó a que acabaran los insultos y a que callasen los instrumentos para subirse al catafalco, pese a los gritos de desaprobación de los fieles de las tres religiones. Desde arriba veía los rostros perplejos de todos los que acompañaban el entierro. Reconoció al viejo Shen Lin, que había fracasado en impedir este funesto final. Constató la ausencia de la viuda: no veía por ningún lado el atavío de velos y cortinas de perlas que lucían las damas de la nobleza en esta clase de ceremonias.
Pese a las exclamaciones de la multitud, retiró el sudario que cubría el cadáver. El barón estaba allí, con su rostro lívido y su hermosa greña aristocrática. Di cogió la barba con toda la mano, para escándalo de los monjes, convencidos de estar ante un loco decidido a ultrajar al muerto. No tuvo que estirar con fuerza. La fina pilosidad color azabache se le quedó entre los dedos, pronto seguida por el elegante mostacho. El cortejo lanzó un clamor de estupor. Di hizo una bola con un pliegue del sudario y lo restregó por la cara del difunto. Una vez retirado el maquillaje, pudo reconocer no el rostro del barón al que había visto apenas en su lecho sino al miserable mendigo que padecía su misma enfermedad.
Decretó que se suspendieran los funerales, lo que provocó nuevos chillidos entre los religiosos de toda clase que esperaban su paga. Dio orden al conductor de los bueyes de conducir el catafalco a la encomienda militar, donde el honorable Shen se encargaría de identificar al cadáver. Luego dejó atrás al gentío presa de dos dudas: ¿qué era eso de enterrar a la gente con barba postiza y de dónde venía la moda de enviar los restos mortales de alguien al puesto de policía?
Di regresó a toda prisa a casa del barón. A lo largo del camino, se reprochó la lentitud de su ingenio, su ingenuidad e incompetencia. Su único consuelo era que un viceministro de Aguas y Bosques no tenía la obligación de identificar a los criminales cuando se le cruzaran en el camino. Sus enemigos declarados eran los leñadores que mermaban el terreno forestal sin autorización y las crecidas en una zona que carecía de diques. Este pensamiento habría bastado para consolarlo si no hubiese demostrado el mismo nivel de incompetencia en la gestión de los recursos naturales.
En el suelo seguía el pañuelo abandonado, a pocos pasos de la vivienda patricia. Di creyó descubrir en este detalle un mal presagio sobre el desarrollo de su investigación. Sacudió la aldaba de la campanilla con fuerza suficiente para despertar a todo el barrio, pero nadie respondió. Como el portón derribado seguía sin cerrar, penetró en el interior, no sin antes tomar la precaución de hacerse acompañar por ocho porteadores, por si al otro lado le esperaba una emboscada.
Lo que descubrió le hizo lamentar que no hubiera una encerrona. Viejos papeles, ropa sin valor, pequeños objetos caídos a causa de una fuga precipitada salpicaban el embaldosado. El viento que barría esos vestigios a la vez que las hojas muertas confería al espectáculo un aspecto lamentable. Di subió la escalera de honor que llevaba a los aposentos de recepción antes engalanados. Aún se distinguían sobre los tabiques las marcas del revestimiento de madera ornamental y la huella de los muebles. Ya no quedaba una sola alfombra sobre el suelo, ni jarros de porcelana esmaltada, ni teteras sobre braseros de cerámica. El difunto no era el único que había abandonado el lugar: el mobiliario al completo lo había seguido. Se podía apostar sobre seguro a que el resto de su fortuna había tomado el mismo camino.
Di recorrió la casa, convertida en un cascarón vacío. Las rocas del jardín de piedras velaban sobre un despojamiento que tenía en el suelo de arena cuidadosamente rastrillado su expresión perfecta. El único criado había huido, espantado sin duda por la irrupción del mandarín una hora antes. Éste se encontraba ahora en medio de un desierto donde lo único visible era su fracaso.
Una llamada atrajo su atención del lado de las escaleras.
– ¡Señor! ¡Hay alguien! -le susurraron con voz ahogada.
Uno de sus porteadores, desde el rellano le hacía señas para que se acercara. Llegado al parapeto, Di pudo ver cerca del portón a un hombre de formas orondas, suntuosamente ataviado con una capa forrada de marta cibelina de la que sobresalía el bajo de un traje bordado. El intruso dio unos pasos por el patio sin prestar atención a los esclavos congregados al pie de la escalera. Varios criados de primera aparecieron tras sus pasos. Uno de ellos iba anotando en un escritorio portátil las observaciones que se le ocurrían a su señor a la vista del extraño decorado por el que paseaban. Como los porteadores miraban a Di inquisitivamente, éste señaló a los recién llegados con un gesto sin ambigüedades. Sus hombres se creyeron ascendidos al grado de auxiliares de policía y fueron a echar el guante sobre los extraños y lucharon por arrastrar al más corpulento hacia la casa.
– ¡Cómo! -protestó éste, con expresión ultrajada-. ¿Quién molesta a Su Excelencia Ming, subjefe de cobros del barrio sur, funcionario de tercer rango y segundo grado?
Di se temió haber cometido otra pifia. Hizo un gesto para que soltaran a su presa. El tono empleado por Ming era el típico de los empleados en las finanzas imperiales, aunque hasta la fecha Di desconocía que se gratificara a esos destajistas con un título de tercer grado y el título de Excelencia. Consideró llegado el momento de presentarse y se disculpó por un error fruto de la diligencia con que sus esclavos se empeñaban en servirlo. Su cargo de viceministro fue el único detalle de su discurso que retuvo el subintendente de finanzas. Condescendió en sosegarse, e incluso dedicó al mandarín un saludo escrupulosamente calculado para no resultar ni más ni menos obsequioso que el de su interlocutor. Los dos funcionarios dieron algunos pasos por el interior de la casa, mientras los escribas continuaban anotando lo que el desolador paisaje les inspiraba.
El señor Ming explicó que acababa de adquirir la residencia para convertirla en su nuevo domicilio. Di dedujo que era más fácil enriquecerse en la subdirección de cobros del barrio sur que en la gestión de aguas y bosques de todo el imperio. El señor Ming constató complacido que el ocupante que lo había precedido había despejado el lugar de muebles. Él había comprado las paredes tres semanas antes, al cabo de una transacción rápida que le había resultado bastante ventajosa, aunque no había comprendido por qué un hombre enfermo podía necesitar con tanta urgencia una suma semejante. Se convino entonces que el local quedaría libre antes del fin del mes lunar, lo cual equivalía de algún modo a incluir la muerte inminente del barón en el contrato.
Era evidente que todo había sido minuciosamente organizado para expoliar a los proveedores. Se había rascado el cordero hasta dejarlo en el hueso.
– ¿Qué pasa aquí? -dijo una voz desde el rellano.
Shen Lin acababa de llegar a lo alto de la escalera. Dirigió una mirada incrédula a los ocho porteadores sentados en los escalones en medio de las huellas del desalojo y se entretuvo en el opulento recaudador rodeado de sus contables. Miró luego al viceministro vestido de luto y se detuvo en la pared que tenía enfrente, ya sin los delicados ejemplos de caligrafía que esa misma mañana aún la adornaban.
– ¿Dónde está la dama de Pao-ting? -continuó-. ¿Qué ha sucedido con los muebles?
– Los muebles seguramente volverá a verlos en los anticuarios de la vecindad -respondió Di-. En cuanto a la viuda, será menos fácil dar con ella, me temo.
El rostro del viejo médico se descompuso. Miró al gordo encapuchado de marta cibelina que seguía recorriendo la estancia con gesto satisfecho, con cinco chupatintas pisándole los talones.
– ¡Señor, eso no es posible! -exclamó.
– ¿Por qué? ¿Se han ido sin pagarle sus honorarios? Entonces, me temo que tendrá que renunciar a ellos. El trato con pacientes pobres procura menos desilusiones en este aspecto.
Shen Lin no conseguía sobreponerse al disgusto. Cualquiera creería que su propia familia se había volatilizado sin avisar. No era, por otro lado, la única sorpresa del día.
– Su Excelencia tenía razón -anunció-, es mi protegido el que iban a inhumar en lugar del barón.
– Voy a hacer que lo encarcelen hasta que me haya dado una explicación por este cambiazo -manifestó Di.
Descubrió que los ojos del anciano médico no habían alcanzado aún los límites de su capacidad de abrirse. De golpe parecían dos canicas enormes.
– ¡Es imposible, señor! ¡Me debo a mis enfermos! ¡Mil obligaciones urgentes me reclaman!
– Sí, sí, lo sé -repuso Di-: todas esas enfermedades de la humanidad que usted se dedica a aliviar, todos esos pordioseros a los que atiende con tanta entrega para introducirlos luego en el ataúd de los ricos.
El anciano hizo un esfuerzo para hincarse de rodillas ante el mandarín, lo cual no era fácil, pues tenía los miembros rígidos. Normalmente, en el tribunal Di habría hecho una señal a los guardias para que ayudaran a las personas ancianas o las dispensaran de esta formalidad, pero en esta ocasión hallaba cierto placer en dejar sufrir un poco al sabio por ver si así calibraba las consecuencias de sus actos.
– Suplico a Su Excelencia que perdone mi error, que sólo se explica por mi ingenuidad. Mi ignorancia del corazón de los hombres me empujó a aceptar un pacto que ahora se vuelve contra mí.
Escondió la cara entre sus manos para ocultar la expresión de vergüenza. Sus hombros se agitaron con un ligero temblor. Conmovido al ver a ese abuelo sollozar en su presencia, Di decidió abreviar la humillación.
– Creo haber comprendido qué ha pasado -dijo-. El barón le llamó para que curara a su esposa, ¿no?
El anciano médico asintió con un movimiento de cabeza. Di continuó su razonamiento.
– Supongo que le hicieron venir porque ella tosía. Como parece que ahora goza de perfecta salud, debió de tratarse de una afección benigna, que usted curó sin mayor problema. Después de darle las gracias y remunerarle espléndidamente, Li Fuyan le explicó que estaba en apuros con la Corte y le propuso que lo ayudara a desaparecer. A cambio de una suma considerable, se trataba de encontrar a algún moribundo y hacerlo pasar por él. A usted le fue fácil encontrar en los bajos fondos de esta ciudad a un pobre infeliz al que instaló en un lugar discreto.
Shen Lin aprobó con un movimiento de la barbilla.
– El barón quedó muy descontento al ver que las cosas se demoraban tres semanas -explicó-. Yo no pude evitar tratar a este hombre, así que la cosa se alargó más tiempo del previsto.
– Cuando por fin su paciente se dignó entregar su alma, usted lo trasladó hasta aquí con ayuda del criado. La compañera de su cómplice lo maquilló de modo que se pareciera al barón. Una vez los proveedores estafados dieron constancia del fallecimiento, se despacharon los funerales y usted ha venido a buscar el pago a su embrollo… para descubrir que también le han estafado a usted.
El médico sacudió la cabeza con gesto triste.
– No es usted el único que recoge indicios para ofrecer un diagnóstico -dijo Di-. Usted persigue y acorrala enfermedades y yo delincuentes.
Juzgó inútil añadir que se había dejado engañar hasta el punto de hacer el ridículo delante del gran analista. Los interrumpió el recaudador gordinflón, que miraba sorprendido al anciano hincado de rodillas en medio del polvo del salón.
– Ruego a Su Excelencia que me perdone, pero mi patio está invadido de indeseables que pretenden colarse en mi nuevo domicilio y la están tomando con mi personal.
Desde el rellano, Di vio al grupo de vendedores de regreso. Se quejaban a los nuevos ocupantes, bastante molestos por la continua riada de intrusos. Di consideró urgente pronunciar un breve discurso para restablecer el orden. Mandó a los escribas de Ming que instalaran junto a la entrada una mesa de reclamaciones, donde empezaron a anotar los nombres e identidad de los demandantes y el importe de las sumas estafadas.
Atraídos por la agitación, al fin apareció un grupo de soldados. Di les confió al médico Shen. Luego, prescindiendo del palanquín, abandonó la casa a pie para volver al gongbu.
Convenía rastrear con urgencia todos y cada uno de los albergues en busca de una pareja de viajeros de clase acomodada, aunque estaba convencido de que eran demasiado astutos para dejarse atrapar fácilmente. ¿Dónde podían estar escondidos los dos timadores? Estaba enfadado consigo mismo. Todo este jaleo podría haberse evitado si se hubiese olido la jugarreta mucho antes. Para calmar su conciencia humillada, se retó a llevar a los fuguistas delante de la justicia, aunque tuviera que arrastrar sus botas por el polvo de los tugurios de peor fama. La palabra «imbécil» escrita con cal brillaba siniestra en la pantalla oscura de sus pensamientos.
Mientras cruzaba la avenida que bordeaba el barrio, un crío en harapos se acercó corriendo a él para entregarle una varita lisa.
«El hombre que anda buscando se esconde en el albergue del Cisne Feliz», estaba escrito con una caligrafía fina y precisa. Di miró a su alrededor. Gente atareada. Nadie lo estaba espiando. El pequeño mensajero hizo el gesto de marcharse. Di lo retuvo por el cuello.
– ¿Quién te ha dado esto? ¿Un hombre al que tú conoces?
El niño se volvió y señaló un punto a lo lejos sin que el mandarín alcanzara a ver nada concreto.
– Un hombre, no -le corrigió el chico-. Una dama con abanico. No le he visto la cara. Me ha dado cinco sapeques para que entregue su nota. ¡Tiene que estar muy enamorada de usted!
Estaba claro que el chiquillo ya había entregado otros billetes galantes para hermosas y volubles personas. Por una vez, este billete no iba a hacer feliz al hombre en cuestión.
En lugar de cruzar la avenida, Di cambió de dirección y se encaminó a buen paso a su casa. Explicar el caso a las autoridades competentes, redactar informes en varios ejemplares y solicitar autorizaciones le habría tomado varios días. Sabía dónde encontrar al personal especializado que necesitaba sobre la marcha.
Mientras empujaba el portón de su hermosa residencia oficial, pensó de golpe que sería interesante averiguar en qué se ocupaba el personal cuando él estaba en la Ciudad Prohibida. De entrada se sorprendió al comprobar que el portero que debería estar vigilando la entrada estaba ausente. Vio a un grupo de criados formando círculo alrededor de algo, en un rincón del patio. Nadie advirtió su presencia mientras él lanzaba una mirada por encima de sus hombros. En el centro de esta arena improvisada encontró a Ma Jong, un coloso, ataviado con un simple calzón anudado alrededor de los riñones, con el torso al desnudo, bien plantado sobre sus piernas frente al cocinero, un hombre al que su oficio había permitido desarrollar un buche impresionante. El jefe de sus cazuelas se abalanzó de repente contra el teniente, al que agarró por la cintura. Animado por Tsiao Tai, otro mastodonte con las pechugas al aire, Ma Jong consiguió girar sobre sí mismo, hizo tambalearse al cocinero y lo arrojó al suelo en medio de los gritos de entusiasmo de los espectadores. Varias monedas de cobre cambiaron de manos.
– ¡Vaya, vaya! -murmuró el viceministro.
Sus empleados se volvieron. Avergonzados al verse sorprendidos en una ocupación que no figuraba precisamente entre las obligaciones de su servicio, se apresuraron a volver a las tareas que habían abandonado. El mandarín se quedó solo con sus suplentes, a los que vio vestirse con aire contrito. Observó que los dos hombres habían engordado. Desde su regreso a la capital, continuaba manteniéndolos sin nada que hacer a la espera de destinarlos a algo útil. Había intentado incluso colocarlos en el Departamento de Aguas y Bosques. Por desgracia, su principal experiencia en este terreno había consistido en una breve carrera de «caballeros de los verdes bosques», es decir, de salteadores de caminos, carrera a la que Di puso fin al reclutarlos. Su convivencia con los secretarios, tan exquisitamente educados, había resultado un desastre. En cambio, le venían de perillas para la operación que tenía en mente.
– ¿Estáis satisfechos con la vida que lleváis en la capital? -preguntó.
– ¡Del todo, señor! -respondieron a coro los dos luchadores.
Le describieron la existencia dorada que disfrutaban ahora entre esta vivienda tan hermosa, la taberna, el mercado, la taberna, el barrio de las chicas alegres y la taberna.
– Ignoraba que os hubierais organizado un día a día tan entretenido -dijo Di-. Tenía la intención de pediros que me ayudarais un poco en mi trabajo.
Adivinó por su expresión que los dos hombretones no tenían el menor interés en volver a contar árboles y cántaros de agua entre escribas a los que su mera presencia daba dolor de cabeza.
– Se trata de atrapar a dos estafadores que ofenden la moral pública -les anunció.
Una amplia sonrisa se pintó en el acto en sus caras gordotas.
– Estaremos encantados de poder desoxidar las articulaciones -respondió Tsiao Tai, feliz de enviar a paseo sus aburridos vagabundeos bañados en alcohol.
– ¡Como en los viejos tiempos! -añadió Ma Jong.
Su patrón pensó que esa distracción tendría al menos el mérito de evitar que machacaran y despojaran a su personal. Fue a vestirse con ropa más discreta. Luego, escoltado por sus dos hombretones se dirigió a la dirección que indicaba la varita anónima.
Se encontraba al otro extremo de la ciudad, cerca del mercado del este, un albergue astroso. La enseña «El Cisne Feliz» colgaba penosamente por encima de la puerta. La planta baja de este gran barracón de madera estaba compuesta por una sala amplia donde empleados zafios dispensaban un doufu jiu [13] recalentado al baño maría que se adivinaba asqueroso. Las dos plantas superiores servían de cuartos de huéspedes donde se alquilaban esteras llenas de pulgas. Los rostros patibularios de los que iban y venían por los alrededores decían claro qué clase de establecimiento era. «Más bien debería llamarse "El Cuervo Desplumado"», pensó Di. Ahí habría trabajo para un yamen durante días enteros en cuanto a un juez se le ocurriera hacer una redada.
Una solución habría sido entrar y preguntar si un individuo con las trazas del fugitivo se encontraba allí, pero también era la mejor manera de sembrar el pánico. Bien se veía que los habitantes del Cisne Feliz preferirían saltar por las ventanas a tener que explicarse delante de las autoridades.
Di y sus lugartenientes se apostaron enfrente para vigilar los alrededores. Sus acólitos fueron a comprar algo para entretener el estómago en una esquina. Había un tenderete atestado de ánforas y frascos que contenían diversos tipos de conservas. Un cliente estaba ya llenándose dos cantarillos. Los hombres del mandarín esperaron a que hubiera acabado, luego lo miraron alejarse con paso vacilante, llevando un recipiente en cada mano. Tsiao Tai le dio un codazo a su compañero, y entonces se miraron con complicidad: los dos cantarillos no eran ni mucho menos los primeros del día. De pronto se fijó en su patrón, que seguía plantado delante del albergue y se esforzaba en llamar su atención. Di apuntó con el dedo al borrachín que se acercaba a él con paso inseguro. Sus hombres abandonaron el tenderete de bebidas y atraparon al alcohólico en un par de zancadas. Éste se zafó torpemente cuando dejaron caer sus manazas sobre sus hombros.
– ¡Suéltenme! -gimoteó con voz pastosa-. ¡No tengo nada!
Lo cogieron cada uno por un brazo y lo llevaron hasta su señor, que se había metido por una callejuela. Con los brazos en jarras, Di miró al que le había obligado a atravesar la ciudad en palanquín a la velocidad de un caballo al galope para alcanzar a un ataúd. Ante sus ojos tenía un triste espectáculo. El personaje de alto rango se había convertido en un buscavidas de baja ralea. Su nobleza prestada se había esfumado con sólo abandonar la espléndida morada. Di podría haber pasado la vida buscando a una pareja de aspecto elegante: lo que contemplaban sus ojos superaba toda imaginación. Lo cierto era que hacía bueno uno de esos proverbios populares que amenizaron su infancia: «Por mucho que el gusano blanco se retuerza, nunca llegará a mariposa». El ladrón había caído en el fango a las primeras de cambio. «¡Cuántos crímenes se evitarían si los granujas admitieran de una vez por todas que el orden de las cosas es ineluctable!», se dijo Di.
Como su prisionero se hallaba demasiado bañado en vino para responder a sus preguntas, empezaron arrojándole agua sobre la cabeza. Luego lo acompañaron al interior del tugurio fingiendo que traían a un camarada de borrachera. Las costumbres de Ma Jong y Tsiao Tai los hacía creíbles en este teatro. Los más difícil para Di fue abandonar el porte de embajador que permitía reconocer a un magistrado a primera vista.
Subieron al dormitorio sórdido, atestado día y noche de vagabundos y borrachuzos. Li Fuyan les señaló el rincón donde habían metido sus trastos. Aunque no esperaba encontrar ahí todas las riquezas robadas a los comerciantes, Di se quedó aterrado al descubrir sólo algunos pingos sin valor. La justicia divina había querido que el estafador resultara tan desplumado como el desdichado cuyo cadáver había robado. Al mandarín le bastó un segundo para comprender qué había sucedido. En cuanto sus hombres soltaron a su presa, el pseudobarón se hundió en su estera y se frotó el brazo con expresión huraña. A Di ya no le cupo duda sobre el origen del mensaje que lo había traído hasta allí.
– ¿Cómo se llama la que te ha engañado? -preguntó.
Li Fuyan respondió en un gruñido que se llamaba Flor de Algodón, un nombre muy poco aristocrático tratándose de la esposa de un señor nacido en el regazo imperial. Resultó que, además de quedarse con todo el dinero, su cómplice le había robado los papeles falsos que le permitían quedarse en la ciudad. La vigilancia policial de Chang'an no era palabrería. Resultaba bastante dificultoso sobrevivir mucho tiempo sin ponerse en regla con la administración.
– Como la coja… -gruñó.
Flor de Algodón, estaba claro, había hecho lo necesario para que tal cosa no sucediera nunca. Se había fugado con su botín, mientras su comparsa se escondía para hacer creer en su muerte. No solamente lo había dejado solo y desplumado, sino que además lo había entregado como cebo a la policía para impedir que la siguiera. Probablemente también ella se hallaba en Chang'an, al no haber logrado sacar tan rápido su tesoro al exterior. La mente embriagada del barón debió de seguir el mismo camino y un brillo de rabia encendió su mirada.
– ¡Atrápela! ¡Véndala al burdel del cuartel! ¡Es lo que se merece! [14]
Y si hubiese tenido la menor idea de dónde estaba el monigote, de buena gana se lo habría dicho. Di se preguntó cómo esperaba la ladrona trasladar su botín a cielos más clementes. ¿Cómo actuaría él de estar en su lugar? Se imaginó en la hermosa casa donde los anticuarios acababan de traer la última chuchería. Ella contaba a lo sumo con un solo criado, y encima bastante flaco, que no parecía precisamente corpulento. Era demasiado poco para mover una fortuna que no podía pasar desapercibida. Cuando no había metales preciosos en cantidad suficiente, las transacciones importantes solían efectuarse en rollos de seda o en sacos de grano, así que la suma resultaría bastante voluminosa.
De golpe, su mente se iluminó. «Di Yen-tsie -se dijo-, eres el hombre más tonto y más inteligente que conozco.»
Hizo una señal a uno de sus lugartenientes para que lo siguiera con su prisionero. Una vez en la calle, tomó la dirección de la comandancia militar adonde había ordenado llevar el cuerpo del difunto. Después de todo, se dijo, no había razón para privar al muerto de los funerales que sus socios estaban a punto de ofrecerle cuando él detuvo la comitiva. El «barón», al que el paso rápido de los tres hombres fatigaba, empezó a protestar con voz temblorosa por esas agresiones contrarias a su rango. Di se volvió hacia él, con una sonrisa zorruna en los labios.
– ¡Vamos! ¡Un poco de dignidad! ¡Va a tener el raro privilegio de mostrar sus respetos a su propio cadáver!
El augusto descendiente de los Li iba a tener que acostumbrarse a beber menos alcohol y a usar la pala en las minas de su falso primo.
Lo más difícil fue obtener la autorización administrativa para trasladar el cadáver que, según confesión del propio mandarín, constituía una pieza probatoria en un gran caso de estafa. El sol se ponía ya por encima de los árboles del cementerio cuando al fin se pudo depositar el ataúd en el monumento que el señor de Ping-tao había adquirido para su eterno reposo. Era una especie de gran pagoda de ladrillo coronada por una estupa puntiaguda a la moda del momento. Su instalación tuvo que suponer una gran merma en el presupuesto de la pareja, pero había que despistar a sus víctimas para evitar recelos. Como las demás, la tumba estaba orientada de manera que su ocupante tuviese la cabeza en dirección al norte, hacia el signo astrológico de la Rata.
Los escasos sacerdotes reclutados para la ocasión salmodiaron sus oraciones mientras los oficiantes de las pompas fúnebres introducían la caja en el edificio. La empresa de segunda categoría, a la que la viuda había pagado todos los gastos por adelantado, también había enviado algunas plañideras que llevaban la cabeza cubierta con velos blancos. Pronunciaron sus últimos lamentos de circunstancias, y el silencio cayó sobre el bosquecillo a la vez que la oscuridad de la noche lo invadía. Los enterradores fueron los primeros en marcharse, seguidos al poco por los monjes. Luego ya sólo quedaron las cuatro plañideras, quietas y mudas, como recogidas en una última invocación por los manes del difunto, su efímero patrón.
Cuando estuvieron seguras de encontrarse a solas, retiraron el velo que las cubría y se dirigieron a la tumba. Apenas unos instantes necesitaron para retirar el ataúd, que dejaron encima de la hierba. Sacaron los remaches de la tapa. Apareció entonces el cuerpo, envuelto en su sudario inmaculado con el emblema de la baronía. Dos de ellas los cogieron por los hombros y las otras por los pies. Lo hicieron rodar por el suelo y empezaron a desenvolverlo como si fuera un gusano de seda. El difunto estaba envuelto en muchas más capas de lo necesario. Mientras unas doblaban con cuidado la tela así recuperada, las otras sacaban de la caja una buena cantidad de rollos de tejidos sobre los que antes yacía el cadáver. Y más abajo aún, había una alfombra de lingotes de oro y de plata en forma de zueco, que fueron guardando en bolsas. Una vez terminada su cosecha, colocaron de nuevo al muerto en su receptáculo y lo llevaron a la pagoda de ladrillo. Se repartieron los rollos y se internaron por un camino forestal que pasaba al otro lado del monte alto. Una carreta de dos caballos las esperaba al margen del camino principal. La carreta contenía dos gruesos cofres que las mujeres llenaron con el fruto de su rapiña. Y ya se disponían las damas a subir a la carreta cuando un ruido las sobresaltó.
– Shh, shh… Añadir la profanación al abuso de confianza no está bien, nada bien -dijo una voz masculina.
Di chasqueó la lengua contra el paladar en señal de desaprobación, desde su posición entre los árboles, al otro lado del sendero. Antes de que las ladronas tuviesen tiempo de lanzar los caballos, varios hombres armados salieron del bosque y les ataron las manos con unas cuerdas finas y resistentes como las que todos los policías chinos llevaban al cinto. El mandarín se acercó a examinar a las cautivas a la luz de los farolillos que acababan de encender. Una de las tres era un hombre: reconoció al criado desaparecido durante los funerales. Dos de las mujeres le resultaban desconocidas, pero supuso que habían sido aduladas por la viuda para la operación. La última no era otra que Flor de Algodón en persona, irreconocible sin sus galas, su peinado y su elegante maquillaje.
– Van a viajar en compañía de otro pasajero -anunció Di-. ¡Hagan sitio!
Precedidos por dos hombres que portaban linternas, salieron del cementerio varios soldados portando el ataúd, que instalaron bajo las narices de los prisioneros.
– El cuerpo que acaban de tratar con tan poco respeto me ha sido prestado por la comandancia con la única condición de devolverlo.
La «viuda», sentada contra la caja, dispuso de todo el trayecto de regreso para pedir perdón al cadáver que con tanta audacia había maltratado.
***
Llegados al puesto militar, Di se hizo servir un té muy cargado y dictó a un escriba un informe preliminar que justificaba los encarcelamientos. Omitió citar a Shen Lin por tratarse de un caso especial. De entrada le había sorprendido que el eminente médico, siempre tan preocupado por reunir fondos para sus investigaciones, perdiera el tiempo visitando día tras día a un pordiosero quejumbroso por el que ya nada podía hacer. Ahora comprendía que no había presenciado la abnegación de un benefactor de la humanidad, sino un episodio de un plan astuto y amoral.
Se hallaba sumido en estos pensamientos cuando un guardia empujó al interior de la habitación al viejo médico, al que hubo que ayudar a arrodillarse. Con sus cabellos despeinados y su expresión de extravío, parecía diez años más viejo. Di no pudo evitar un arrebato de compasión. Normalmente, los bienes de Shen Lin deberían ser confiscados y su nombre arrastrado por el barro.
– Usted se ha mofado del ideal de todo médico, ha arruinado su reputación y echado a perder sus investigaciones -le espetó Di con severidad.
El viejo sabio miraba con expresión vacía.
– Mi honor es mi último bien. Suplico a Su Excelencia que me autorice a poner fin a mis días antes del proceso.
Consideraba el mandarín un problema que tanto saber se perdiera. La vida de este hombre valía más que su castigo público bajo la afilada hoja del verdugo. La extensión del imperio de los Tang obligaba a mantener a miles de soldados en regiones hostiles, donde morían como moscas.
– El proceso ya se ha celebrado -dijo Di-. Su pena consiste en seguir a nuestros ejércitos durante el relevo de los puestos fronterizos.
Corría el rumor de que había llevado su desvelo hasta el punto de ofrecerse voluntario para tan ingrata misión. Así seguiría pasando por un benefactor. Shen Lin le dio las gracias con voz rota. Era evidente que nunca regresaría del terreno militar.
– No sé cómo demostrarle mi gratitud a Su Excelencia -murmuró.
Era justo lo que Di esperaba.
– Nada más fácil -respondió en un tono más ligero-. Indíqueme cómo puedo enterarme de los últimos secretos del Gran Servicio Médico.
Pese al favor que acababa de concederle el mandarín, Shen Lin se resistía a traicionar a sus pares. Di le mostró el pedazo de papel que había guardado en su manga, el mismo con que una desconocida había llamado la atención del investigador sobre el médico. Quedaba claro que sus colegas lo habían traicionado. Faltaba por determinar quién era ese delator tan informado para saber que ese semisanto se dedicaba a malversaciones de dudosa moralidad.
– No busque más, señor -dijo Shen, con expresión tensa-. Ahí hay un hombre sin escrúpulos decidido a todo para tapar sus tejemanejes. Siempre ha tenido celos de mí y no habrá sentido remordimientos al arrojarme en sus redes para distraer su atención de él.
Aunque el afán de venganza era un sentimiento que Confucio desaprobaba, siempre resultaba de gran valor en las investigaciones. Di invitó al anciano a continuar.
– Du Zichun está intentando conseguir una pócima extraordinaria. Lo que teme por encima de todo es que se descubra su secreto. Ni siquiera yo sé de qué se trata. Habrá mencionado mi nombre al azar para alejar a Su Excelencia ¡y mi mala suerte ha hecho el resto!
Di resolvió ir a lanzar una piedra al jardín botánico del director.
9
La Primera Esposa recibe un tratamiento milagroso;su marido descubre al peor de los charlatanes.
Di regresó tarde a su casa y se acostó enseguida para recuperarse de sus fatigas. Al despertar, mandó avisar a su esposa principal de que se tomaría el tiempo de compartir con ella su colación matinal. Era el único momento del día en que estaban seguros de poder charlar en paz. La Segunda Esposa se ocupaba de los hijos y la Tercera de la servidumbre. Cuando la Primera se sentó a la mesa frente a él, el mandarín adoptó el aire de patriarca autoritario que solía emplear cada vez que debía anunciar una decisión de interés general que había tomado sin consultar con nadie.
– En estos momentos estoy investigando a un médico eminente. Deseo que lo recibas con cualquier pretexto.
– Qué oportuno, pues tengo migraña -respondió la dama; una arruga le cruzaba la frente.
– Fingirás que lo consultas sobre tu problema.
– Mi migraña.
– Y mientras él intenta recetar algún remedio para tu mal…
– Mi migraña…
– Yo estaré observando cómo actúa para averiguar si hay algo turbio. Sospecho que anda metido en un caso de envenenamiento.
– Ya no es tan intenso el dolor en el cráneo, a fin de cuentas -dijo la Dama Lin, con los labios retorcidos en una sonrisa forzada.
Si algo le habían enseñado los quince años que había compartido con su marido de ciudad en ciudad era que debía evitar a cualquier precio que la arrastrara en sus investigaciones. Varias veces había estado a punto de que la molieran a palos y de matarla incluso. Que un asesino la auscultara era una experiencia que no le apetecía nada añadir a su catálogo de torturas conyugales.
Cuando anunciaron la llegada del visitante, Di salió a recibir a tan notable huésped, en lo alto de la escalera de la casa. Sus criados estaban ayudando al director, de cuerpo largo y delgado, a salir del palanquín que lo había traído.
– ¡Querido pozo de ciencia! -exclamó Di-. ¡Qué amable ha sido al dignarse a responder a mi invitación!
– Me era difícil negarme -respondió secamente el director con un gesto dirigido al grupo de militares que habían anunciado al son de tambores su presencia en su casa con los primeros rayos del sol-. Estos hombres me han dicho que su esposa necesitaba mis servicios…
Di explicó que en realidad no tenía gran cosa.
– Pero es una oportunidad de oro de que un ojo experto como el suyo la examine. Una buena salud debe construirse sobre fundamentos sólidos, ¿no?
Du Zichun emitió un gruñido como debían de oírse en las grutas donde un oso interrumpía bruscamente su hibernación. Siguió al mandarín por los meandros de la residencia. Los dos hombres entraron en un saloncito una de cuyas paredes estaba tapada por un alargado y lujoso biombo.
– Le presento a mi querida esposa -anunció Di señalando al objeto.
Los códigos vigentes en la mejor sociedad prohibían que una mujer casada se mostrara a un extraño. La Primera Esposa se había instalado por lo tanto detrás de las cinco anchas hojas de laca negra con incrustaciones de nácar y oro que representaban una escena de caza de patos en un pantano. Había mandado colocar un taburete por si la consulta debía realizarse a lo largo.
Du Zichun se inclinó ante la escena de caza y pronunció unas palabras de cortesía, a la que respondió una voz femenina en tono desganado.
– ¿Cómo vamos de nuestras funciones naturales? -preguntó el médico, que parecía dirigirse a los pequeños cazadores irisados cuyas siluetas estaban recortadas en finas láminas de metal precioso.
Hizo a la dama preguntas de orden general sobre su modo de vida, su alimentación, sus sueños y el número de hijos. Ella respondió que tenía cinco aún con vida, pero que no había traído ninguno. [15] Du Zichun le prescribió una tisana de sangre de cabra de las montañas chang-yan, que se utilizaba para curar las contusiones, disolver las esquimosis y restablecer la menstruación. No pudo ver cómo al otro lado del biombo su paciente se sonrojaba. Hacía tiempo que había perdido sus reglas, como él ya había adivinado, y le preocupaba muy poco recuperarlas.
El médico extrajo de su bolso la tradicional estatuilla donde sus pacientes señalaban el lugar del cuerpo que les dolía. Era de marfil y representaba a una mujer completamente desnuda, tendida de costado. La blanca mano de uñas delicadamente manicuradas asomó desde detrás del biombo y señaló la cabeza.
– Sufro migraña.
– Qué interesante -dijo el director.
De forma inesperada, pareció despertar su curiosidad. Se informó de las circunstancias en que había aparecido el dolor en el cráneo y preguntó si se repetía a menudo, qué remedios había tomado ya, y otras cuestiones del mismo tenor. Di estaba encantado.
– ¡La pobre soporta una tortura! -afirmó él-. ¿Piensa probar algo?
El sabio se quedó cavilando unos segundos, y luego anunció como un oráculo que precisamente había puesto a punto una técnica que valía la pena probar.
– ¡Me parece perfecto! -exclamó Di sin preocuparse de si a su esposa le apetecía que la trataran con métodos inusitados.
Se convino que la dama acudiría esa misma tarde al Gran Servicio Médico, donde se atendía a una primera tanda de pacientes. Tan pronto el director salió de la casa, su esposo alabó su presencia de ánimo.
– Has estado muy inspirada al inventar esa historia de la migraña.
Ella alzó los ojos al cielo y regresó a acostarse en una habitación a oscuras.
***
Después de comer, Di fue al gineceo a recordarle su misión y hacerle algunas recomendaciones.
– Vas a probar esa terapia nueva. Fíjate en todo lo que allí ocurra y cuéntamelo luego con todo detalle.
La Dama Lin empezó a sospechar que el experimento entrañaba algunos riesgos.
– Dime, esa terapia… ¿Tienes alguna idea de qué se trata?
Su marido evitó contestarle que era precisamente para hacerse una idea por lo que la enviaba allá. El breve discurso sobre su coraje y la confianza que tenía en ella sólo aumentó su recelo.
Fue por lo tanto con cierta aprensión como la dama salió al patio donde los porteadores la esperaban. Le asaltó la repentina tentación de ir a pasar la tarde a casa de una amiga, e inventar cualquier patraña a su regreso. Pero la migraña, que seguía atormentándola, la empujó a respetar los votos que había hecho a ese loco al que había jurado obediencia el día fatal de su enlace.
Cuando su palanquín logró zafarse del atasco circulatorio, la criada que seguía a pie la ayudó a salir del habitáculo, una operación que la cortinilla de perlas de vidrio que cubría su rostro ponía difícil.
El Gran Servicio Médico disponía de una de esas farmacias tradicionales, una especie de clínica de día donde los médicos realizaban sus diagnósticos y extendían recetas. La hicieron entrar en una sala donde personas de todas las categorías esperaban sentadas en los bancos. Un escriba pasó entre ellos para tomar nota del estado de cada uno. Lo primero que llamó la atención de la Primera Esposa fue la gran variedad de males que aquejaban a los otros clientes. Había una mujer de sesenta años que estornudaba sin parar, un labriego casi de la misma edad aquejado también de dolores de cabeza y un lisiado que se desplazaba con ayuda de muletas. En el banco de enfrente al suyo estaba sentado un hombre que se quejaba de tener débil el corazón. Su vecino confesó en voz baja que tenía varices, y por supuesto todo el mundo enmudeció para poder oírle. Un asistente pasó portando un recipiente en el que cada uno depositó un grueso tael de plata, pues la consulta se pagaba por adelantado. Luego se anunció que el maestro en persona les haría el honor de dirigirse a ellos.
Du Zichun estaba ostensiblemente más relajado que esa mañana, incluso parecía alegre. La difusión del tratamiento que había preparado le excitaba. La Primera Esposa tuvo por fin la oportunidad de ver qué aspecto tenía, pues la cortina de perlas era menos hermética que el biombo. Vio que lucía una hermosa cabellera y una barba entrecanas. Vestía un traje de sobria elegancia. Sus gestos precisos y la seguridad con que se expresaba contribuían a inspirar confianza. Les explicó el principio curativo que había inventado.
– ¡Ustedes serán los primeros en beneficiarse de un trabajo que ha ocupado gran parte de mi vida! -declaró como un guerrero que regresa vencedor tras derrotar a un dragón.
Después de gratificarles con un discurso del todo incomprensible sobre las fuerzas naturales que regían el cuerpo humano, se les hizo pasar a una segunda sala donde se había puesto carbón al rojo dentro de cuatro braseros de amplio diámetro. Había varias mesas alargadas sobre las cuales les ayudaron a tenderse.
El método elaborado por el director se basaba principalmente en la moxibustión. Consistía en quemar unos conos de un polvo extraído de un arbusto de hojas olorosas que se aplicaban sobre los puntos de acupuntura. El proceso se repetía mientras el dolor persistiera, hasta cincuenta o cien conos seguidos. Se consideraba que el calor facilitaba el flujo del chi a través de los órganos. La cauterización dejaba una marcas temporales que se hacían desaparecer aplicando ceniza de vaca.
La Primera Esposa volvió a extrañarse, pues nunca había visto que se curaran enfermedades diferentes con un mismo producto. Llegó a la conclusión de que el sabio había descubierto la panacea universal.
Los pacientes recibieron el tratamiento charlando de trivialidades de una mesa a otra. Al cabo de una hora las conversaciones cesaron y un suave torpor se apoderó de ellos. La Dama Lin estaba a punto de adormecerse cuando un carraspeo la obligó a abrir los ojos. El labriego, acostado a poca distancia, profería gemidos cada vez más sonoros. Cuando sus eructos se convirtieron en estertores, los ayudantes a los que el director había encargado aplicar el remedio empezaron a mostrarse nerviosos. Rodearon al enfermo en círculo, de modo que la Primera Esposa tuvo que sentarse para ver qué sucedía. El enfermo tenía los ojos en blanco. Tenía escalofríos y empezó a babear. Los ayudantes realizaron una serie de movimientos respiratorios, de lo cual la Dama Lin dedujo que se había desmayado. Pareció recuperar el conocimiento al oír su nombre, y su mirada se animó, mientras sus labios se movían como si quisiera hablar. Los otros enfermos empezaron a mirarse con preocupación, cada uno buscando en sí mismo parecidos síntomas, aunque todos, por suerte, parecían libres de ellos. Mientras se ocupaban de él, el hombre sufrió varios vómitos cuya fetidez infestó el aire ya saturado de incienso. El director, al que se había llamado de urgencia, apareció como un tornado y empezó a atajar los vómitos obligándole a ingerir una dosis de jugo de jengibre, seguido de agua fría y por último una decocción de regaliz y de gleditschia [16] .Tal vez por efecto de la moxibustión o de la fetidez, los enfermos empezaron a sentirse indispuestos, incluida la Primera Esposa tras su cortinilla de perlas.
– ¡Todo va bien! ¡Eso es señal de que el medicamento está surtiendo efecto! -exclamó Du Zichun, cuya actitud de superioridad se estaba resquebrajando a ojos vista.
No pudo impedir que los pacientes bajaran de las mesas. Querían regresar a sus casas y olvidar cuanto antes este incidente desagradable. Salieron a la sala de examen con paso vacilante. La luz del día les permitió constatar que estaban muy pálidos. Entre ellos se encontraba una mujer entrada en años a la que los ayudantes no querían dejar ir sola, pese a que parecía encontrarse bien. La Primera Esposa se ofreció a compartir el palanquín con ella y tomándola del brazo la llevó a la calle, donde respiraron con alivio un aire no viciado por las fumarolas.
– Está bien, está bien, querida -repitió la dama mientras la criada iba a buscar a los porteadores.
Su brazo se volvió de pronto muy pesado. La Dama Lin tuvo que sostenerla. Cuando la criada regresó, entre las dos mujeres casi tuvieron que cargarla para llevarla de nuevo a la clínica. Al verla, el nerviosismo del director aumentó. La Primera Esposa quedó convencida de que había agotado todos sus recursos. Sus ayudantes rodearon solícitos a la anciana, que estaba inconsciente.
Cuando se disponía a salir, la Dama Lin vio llegar a un miliciano que preguntó si acababan de tratar a un tal Ma, que se movía con muletas, pues acababan de encontrarlo delante de su casa, muerto.
– ¡No es posible! ¡Eso no es posible! -repitió Du Zichun como si un rayo hubiese caído sobre sus reservas de grano para el invierno.
La Primera Esposa se sintió a punto de desmayarse. Se dejó caer en uno de los bancos y aceptó agradecida la taza de té que le ofrecieron. Humedeció los labios y se dio cuenta de que no era té, sino una especie de tisana, probablemente una poción de virtudes revigorizantes, que también estaban intentando deslizar entre los labios exangües de la anciana que yacía en el otro extremo de la sala.
En ese momento entró un grupo de soldados cargados con un cuerpo.
– ¿Es el señor Ma? -preguntó el director.
Con pesar tuvo que constatar que se trataba de una forma femenina. Acababan de recogerla en la calle, a pocos metros, y la traían para que recibiera los primeros auxilios. La Primera Esposa no necesitó acercarse para saber que también ella había formado parte de su desgraciado contingente. Unos instantes más tarde, por la expresión del director entendió que pese a todos sus esfuerzos los dos viejos habían entregado el alma. La mujer hizo acopio de fuerzas para levantarse y se dirigió hacia la puerta.
– ¡Quédese, se lo ruego! -exclamó Du Zichun-. ¡Asume usted un riesgo al abandonar nuestro servicio! ¡Aquí tenemos todo lo necesario para curarla!
– Lamentaría tener que apartarlo de sus otros pacientes -respondió ella con un soplo de voz antes de entrar apresuradamente en su palanquín como si el demonio de la peste le pisara los talones.
Cuando dejó a su comitiva en el patio de su casa, en su cara había una palidez que no se debía a los polvos de arroz. Subió los escalones lentamente y cruzó el gran salón arrastrando los pies.
– ¿Qué tal? -preguntó Di con voz alegre-. ¿Te ha curado de la migraña, al menos?
Ella pasó por delante sin dignarse mirarlo y entró en sus apartamentos privados, dando un portazo. Di oyó la llave al girar en la cerradura.
Intrigado, el mandarín preguntó a la criada cómo había ido el tratamiento. La mujer respondió en un susurro que todo había acabado bien, gracias al Cielo, pues varias personas habían muerto, pero el director, hombre de inmenso saber, había logrado salvar a la mayoría de sus pacientes. Di escuchó pasmado esta extraña explicación, que sin embargo aclaraba un poco la actitud de su Primera Esposa. Llamó a la puerta y se disculpó por haberla expuesto sin querer a las contingencias siempre imprevisibles de una investigación.
– No te quedes sola -recomendó deslizando bajo la puerta un papel en el que había apuntado la dirección del experto en diagnósticos, Saber Absoluto-. Dile a tus mujeres que vayan a buscarlo apenas sientas el menor signo de debilidad. No puedo quedarme mucho rato a tu lado, debo perseguir a un criminal.
– ¿Para que pague lo que me ha hecho sufrir? -gimió una voz del otro lado.
– Eso es -respondió Di pensando ya en otra cosa, antes de irse.
Llevó a sus lugartenientes consigo y salió a toda prisa en dirección al Gran Servicio Médico. Contaba ahora con un maravilloso medio para presionar al hombre clave de la medicina de la ciudad.
Todo estaba tranquilo en los alrededores de la clínica. Di entró en una sala de espera perfectamente en orden. Sin embargo, en la cara de algunos ayudantes, a los que se había dejado por si se presentaban más moribundos, se leía la inquietud. La llegada del viceministro les pareció un imprevisto más espantoso aún. Uno de los aprendices se armó de valor y se inclinó en una reverencia.
– Nos sentimos honrados de recibir la visita de Su Excelencia. ¿Cómo podemos nosotros satisfacer sus deseos?
– ¡Basta de charlatanerías! -gritó Di enfurecido-. Sé muy bien que aquí se ha producido un suceso muy grave. El incienso que habéis puesto a arder no basta para tapar el espantoso olor que reina en esta sala. ¡Quiero ver ahora mismo a los enfermos!
El personal pareció hacerse un ovillo igual que un cangrejo ermitaño en su concha. Sin decir una palabra, el que se había dirigido al mandarín apartó la cortina que tapaba la entrada a la sala de tratamientos. La pieza estaba sumida en una penumbra apenas atenuada por el resplandor agonizante de los braseros. Di exigió una linterna, con ella en mano se acercó a los cuerpos tendidos en las mesas. No eran tres, como había anunciado la criada, sino cinco, en su mayoría personas de edad muy avanzada. Di supuso que las dos últimas víctimas, mujeres más jóvenes, se habían debilitado por la enfermedad que las había llevado a esta trampa mortal. Estaban con la boca abierta, la piel de la cara grisácea y los labios negruzcos. El investigador observó sus manos, cuyas uñas habían virado al azul.
– ¡Por la barba de Confucio! -exclamó-. ¡Pero si tienen todo el aspecto de haber sido envenenadas!
Preguntó por qué motivo el responsable de este desastre no acudía a dar explicaciones. El ayudante que le acompañaba tragó saliva con dificultad.
– Nuestro eminente director ha sido convocado para ejercer sus elevadas funciones -balbuceó.
Di comprendió de golpe qué lo retenía.
– ¿Dónde está? ¡Responda o hago que los detengan a todos por asesinato!
Su interlocutor señaló con un dedo tembloroso una salida al fondo de la sala, medio oculta por la oscuridad. Di hizo una señal a sus lugartenientes, para que trajeran al desdichado. Recorrieron un largo pasillo que llevaba a otra puerta, encima de la cual estaba escrita la palabra «Reserva». Después de que Ma Jong la abriera al vuelo, descubrieron a Di Zichun, parado en medio de un reducto en cuyas paredes se habían excavado un sinfín de nichos donde reposaban frascos y cofrecillos recubiertos de inscripciones. En la mano sostenía una gran bolsa de tela casi llena, y no habría parecido más ofendido si una tropa de matronas lo sorprendiese en el baño. Tsiao Tai le arrancó la bolsa, de la que su patrón extrajo varios saquitos de polvo y otros que contenían conos ya comprimidos.
– ¡En el nombre del Cielo! ¿Se puede saber qué ha metido en su incienso? -exclamó Di desmenuzando entre los dedos uno de los conos.
– No es incienso -respondió el director, contrito-. Se me ocurrió mezclar varias sustancias para combinar sus efectos beneficiosos. Contiene shu-mang ts'ao-tu, principalmente.
El nombre tuvo la virtud de recordarle algo al mandarín.
– No soy experto, pero ¿no es ese producto al que llaman «hierba para ratas» porque sirve de raticida?
Un resplandor de locura asomó a los ojos del profesor.
– ¡Precisamente, señor viceministro! ¡Ahí está el lado genial de mi idea! ¡Curar el mal con el mal!
Di tuvo ganas de aplicarle en la cara el lado genial de su mano derecha para que aprendiera a no tratar a su Primera Esposa con matarratas.
– ¡Y sin embargo, nuestros ensayos dieron buenos resultados! Le añadí un veneno mineral y otro extraído del metal.
Di pensó que con semejante mezcla sus pacientes estaban prácticamente sentenciados. Du Zichun no había pensado que las emanaciones de un centenar de conos multiplicado por diez pacientes, es decir, cerca de mil conos, en una sala sin ventanas, se convertirían en un verdadero veneno en suspensión para unas constituciones debilitadas por la enfermedad.
– En cuanto comprendí que estaban intoxicados -se defendió el director-, les apliqué la técnica de los vómitos. ¡No entiendo por qué no los ha salvado a todos! ¡Me parece un insulto a la medicina!
Di mandó traer un ejemplar del manual de los ocho tratamientos terapéuticos. En «Vómito» leyó: «Este método violento está contraindicado en personas muy débiles, mujeres embarazadas, hemotísicos, personas ancianas y enfermos del corazón». ¡Ahí tenía todo un catálogo de lo que este inconsciente había intentado tratar a lo largo de la tarde!
El mandarín dejó el libro en manos del director. Éste, tras leerlo, lo cerró y alzó los ojos hacia el viceministro, quien le dirigió una mirada cargada de censura y desprecio. Esa sola mirada era más de lo que Du Zichun podía soportar.
– ¡Me atrevo a esperar que no me confunda con la hez de los criminales a los que usted trata habitualmente! -protestó.
– Vea usted -dijo Di-, hay una sola especie de asesinos. Podríamos creer que de un lado están los que asestan cuchilladas a cambio de algunos sapeques, y del otro los miembros de la buena sociedad. En realidad, son todos iguales, todos los que colocan el beneficio por encima de la vida humana, los que están dispuestos a sacrificar a cualquiera a sus apetencias, a su lucro o a su sed de prestigio. Oh, usted no se arrastra de noche por los arrabales miserables con un puñal al cinto para dar un golpe. Usted viste un hermoso traje de seda que toda una vida de trabajo en los arrozales no llegaría a pagar. Y, sin embargo, sus móviles son tan sórdidos como los de los sicarios y matarifes, y sus consecuencias no menos funestas. Por eso, precisamente, no lo distingo de la hez habitual, como usted dice. Rara vez he encontrado un asesino capaz de matar a cinco personas en un mismo día y que me explique acto seguido por qué razón habría de zafarse sin condena. A mi juicio, es usted peor que la mayoría de los hampones.
Du Zichun lo contemplaba con ojos desorbitados, los labios temblorosos, como si Di le hubiese abofeteado en presencia del colegio en pleno. El mandarín ordenó a sus lugartenientes que guardaran el saco con el veneno en lugar seguro pues iba a servir de pieza de convicción.
– Y ahora va a hacer todo lo que yo le diga -dijo al director-. No omitirá comunicarme ningún hecho sospechoso que se produzca en el Gran Servicio. O de lo contrario le haré probar su propio tratamiento hasta que vomite sus tripas sobre las baldosas de esta noble institución.
Di estaba convencido de que el Gran Servicio se había acostumbrado a ensayar sus nuevos tratamientos en personas de toda condición con el beneplácito de las autoridades. ¿A qué extremos el miedo a morir había empujado a su soberano? Du Zichun gozaba probablemente de una impunidad casi completa en el marco de sus experimentos. Era el temor a perder la cara lo que hoy le había enloquecido. Di tenía la intención de utilizar ese triste sentimiento. Más que una bolsa con productos letales, era el honor del director lo que se llevaba consigo.
10
Un ujier de luenga barba vuela en ayuda de un médico; Di se gana un nuevo enemigo.
Esa mañana Di desayunó solo. Su lacayo le informó de que su Primera Esposa prefería guardar cama para reponerse de sus vértigos. Di adivinó que el resentimiento de su esposa iba a durar más que las secuelas de la moxibustión.
Le anunciaron la llegada de una delegación de médicos directamente venidos del Gran Servicio. Sus esfuerzos empezaban a dar frutos. El acto de desagravio se producía mucho antes de lo esperado.
Cuatro hombres vestidos con la toga oscura y digna propia del cuerpo médico entraron en su habitación y llegados al pie de la cama saludaron con una reverencia. Él respondió con un gesto de la cabeza, sin dejar de remover su sopa de champiñones blandos. Uno de los visitantes era Choi Ki-Moon. Di los escuchó pronunciar las cortesías de costumbre, le desearon buena salud, éxito en sus proyectos y una numerosa descendencia, palabras que sonaron muy agradables a sus oídos. «Eso ya está mejor -se dijo-. Parece que han vuelto a entrar en razón.»
– ¡Es un escándalo, señor! -exclamó su portavoz, de modo tan brusco que Di volcó el cuenco de sopa sobre su camisa de dormir obligando a su lacayo a acudir presuroso para secarlo.
– Suplicamos a Su Excelencia que tenga a bien defender nuestra comunidad -continuó un segundo emisario-. ¡El destino quiere que seamos de nuevo objeto de falsas acusaciones!
Como Di no tenía la menor idea de qué estaba diciendo, le explicaron que alguien había puesto una denuncia por asesinato contra uno de ellos. Éste había sido arrestado en su casa en plena noche y llevado al tribunal para responder de un odioso asesinato que ningún médico, le aseguraron, habría tenido la infamia de perpetrar.
Di se había formado ya una idea acerca de los crímenes que los médicos de Chang'an eran incapaces de perpetrar. No obstante, les rogó que se explicaran con más detalle. Choi Ki-Moon se acercó a la cabecera de la cama para que sus colegas no le oyeran. Sugirió que el mandarín debía prestarse a ayudarlos: conseguir que un colega fuese declarado inocente era una manera óptima de ganarse sus favores.
El argumento era seductor. Por desgracia, la justicia de los Tang no preveía que pudiera ser asistido por un abogado. En cambio, tenía derecho a citar algunos testigos. Pero Di, que no había llegado a tratar al individuo incriminado, difícilmente podía entrar en esa categoría.
– ¡Cómo pretende que me inmiscuya en ese caso! -protestó-. ¡Si acaso tuviera algo que ver con Aguas y Bosques! Ese proceso concierne a la justicia común.
Choi Ki-Moon recordaba con todo detalle cómo se había desarrollado su propio proceso.
– ¿Y no podría un ujier providencial, de cuyas hazañas se hace lenguas la ciudad, ir a dar una vueltecita por la sala de audiencias, esta mañana, a la hora de la serpiente? [17]
Y le habían traído el atuendo adecuado, que se habían procurado quién sabe cómo. Di buscó nuevas excusas para resistirse a sus ganas de ceder.
– No creo que sea de mi talla…
El coreano señaló a uno de sus compañeros, un hombretón que lucía una hermosa barriga.
– Nuestro amigo Liu, que tiene poco más o menos la corpulencia de Su Excelencia, se lo ha probado en su lugar. Y le va perfectamente.
Di se dejó sacar de la cama por unas manos que tenían prisa por hacerle cambiar de atuendo. Sin dejar de mirar al mentado Liu, se dijo que seguramente iba a flotar dentro de un traje donde ese gordo había estado a sus anchas.
Llegaron al tribunal cuando los pregoneros anunciaban la hora de la serpiente. No eran los únicos que querían asistir al proceso. Las audiencias públicas constituían una diversión muy buscada y la gente hacía cola con mucha antelación para hacerse con un sitio. Los ujieres encargados del servicio de orden les cortaron el paso, anunciándoles que la sala estaba llena.
– Vaya, perdón -rectificaron al descubrir el traje de ese colega de hermosa barba negra al que el grupo de médicos acababa de hacer pasar delante de ellos.
Di balbuceó con escasa convicción que traía a varias personas a las que se había citado como testigos, y sus nuevos colegas se hicieron a un lado en medio de las protestas vehementes de los curiosos que habían sido expulsados.
El pequeño grupo entró en la amplia sala atestada de personas de pie y dando codazos a diestro y siniestro lograron alcanzar la primera fila. La atención del juez sentado en su estrado se vio atraída por la algarabía de los curiosos que protestaban por los pisotones. Levantó la nariz de sus papeles y reconoció en el acto la silueta de ese empleado barbudo que trataba de pasar desapercibido.
«¡Apañados estamos! -pensó-. ¡El ujier de mi desastre ha vuelto!»
Lanzó un profundo suspiro y retomó la dirección de los debates.
Di, por su parte, no podía disimular la excitación al encontrarse de nuevo en una Corte de Justicia. Necesitaba una buena dosis para convencerlo de que se paseara disfrazado de subalterno en lugar de reinar en su ministerio.
Los esbirros trajeron al acusado, un hombre escuchimizado de unos cuarenta años, al que obligaron a hincarse de rodillas ante la mesa cubierta con un paño rojo. Al primer vistazo, Di adivinó que no se trataba del candidato más idóneo a un sobreseimiento. Su aspecto resultaba algo desagradable, quizá por su cuerpo enclenque, derrumbado sobre sí mismo, o su tez grisácea, su mirada huidiza, la voz nasal de tono desafiante que se alzó cuando enunció su identidad. Aunque no le gustaba juzgar a nadie por su aspecto, sentía la terca impresión de que el carácter de este individuo se reflejaba en su aspecto. Esperó que las audiciones lo presentaran como un santo varón para contrarrestar su deplorable a priori.
Su Excelencia Wei Xiaqing recordó que el acusado Ling Mengchu, había sido detenido bajo sospecha de haber matado a su cuñado, el señor Ho. Los distintos protagonistas del caso estaban reunidos en semicírculo en torno al acusado a fin de permitir al juez hablar cómodamente con cada uno de ellos. Empezó por la esposa.
La señora Ling explicó que su madre, fallecida el año anterior, había legado todos sus bienes a su hermano y nada a ella. Desde siempre había sabido que él era el favorito de sus padres, a lo que ella había tenido que resignarse. Su marido, menos dotado para la resignación, había intentado un proceso por nulidad, que se saldó en un fracaso muy costoso.
El juez pidió su opinión al hermano del acusado. Ling el joven admitió que éste no se había mostrado un buen perdedor.
– Mi hermano mayor nunca pudo ocultar sus sentimientos y rara vez los expresa de manera apropiada.
Todos confirmaron que Ling Mengchu se había despachado a gusto contra el heredero, y con tanta vehemencia, y con tanta agresividad, que sus propios parientes quedaron convencidos de que un día estallaría el drama.
«¿Y éstos son los testigos de la defensa? -susurró Di al oído del coreano-. Imagino entonces que los de la acusación traerán hachas para cortarlo en pedazos.» Era evidente que nadie apreciaba al desventurado Ling, ni su propia parentela. A continuación fue interrogada la viuda Ho. Ésta afirmó que el difunto ya le había advertido que si algo llegaba a ocurrirle, sería culpa del execrable médico, su cuñado. «¡Aviados estamos! -caviló Di-. Si los muertos empiezan a declarar como testigos, estamos perdidos!»
Se pasó al relato de los hechos. «Por fin, algo tangible», se felicitó el falso ujier. Ya sólo quedaba esperar que los acontecimientos fueran menos abrumadores que los testimonios.
La víspera por la noche, justo antes del toque de queda, alguien llamó a la puerta de los Ho. Apenas el dueño del lugar abrió, el visitante le asestó una puñalada en el pecho. El golpe fue firme y preciso, de modo que el arma se le clavó en pleno corazón. La víctima murió al instante. La señora Ho lo encontró en el umbral, ya sin aliento, y no pudo ver al criminal, que había escapado a todo correr. Tan pronto llegó la brigada de vigilancia, alertada por el jefe de manzana, la viuda le manifestó la discordia existente entre el difunto y su cuñado. El colmo fue cuando los milicianos se presentaron en casa de éste. El señor Ling casi cantó albricias al conocer la noticia que traían los milicianos… Al menos, hasta que le comunicaron que iban a detenerlo.
«Ay, ay, ay -pensó Di-. ¡Este imbécil no lo habría hecho mejor si hubiese buscado que lo acusaran!»
Uno de los representantes del Gran Servicio Médico que acompañaban a Di pidió la palabra para defender a su colega. Ling Mengchu era al parecer mejor médico que pariente. El emisario lo describió como un buen práctico, estimado por su clientela y entregado a su oficio, pues no vacilaba en desplazarse incluso de noche aun sin que mediara ninguna urgencia. Se interesaba por sus enfermos y se mostraba compasivo con los desposeídos. Di conocía el perfil de este tipo de personaje. El señor Ling no tenía más pasión que su arte, que constituía el único vínculo positivo entre él y el resto de la humanidad. Probablemente estas virtudes lo convertían en un excelente sanador, pero sus pacientes eran los únicos en apreciarlo.
El testigo de moralidad pidió autorización para permitir que se escuchara a varias personas salvadas por el señor Ling. Hizo un amplio gesto que pareció abarcar a la mitad de la sala, hasta el punto que el juez Wei retrocedió ante la perspectiva de tener que escuchar la enumeración inacabable de sus cualidades profesionales.
– Este magistrado ya ha tomado su decisión, señor -gruñó Choi Ki-Moon al oído de Di.
Aunque el mandarín estaba bastante de acuerdo, era consciente de que él también habría dudado en escuchar durante una hora larga a un montón de desconocidos sin relación directa con el caso. Se podía hacer algo mejor. Con un poco de suerte, la esposa del acusado le proporcionaría una coartada.
El juez Wei fingió no ver las señales que le dirigía ese ujier alto barbudo que permanecía de pie en la segunda fila. Cuando éste se colocó directamente detrás de la mujer del acusado, señalándola con un gesto obstinado, el magistrado ya no pudo fingir que no lo veía. Se resignó a alterar el orden previsto y pidió de entrada a la dama en cuestión si su marido había salido de casa la noche de su muerte. Ella respondió que era honestamente incapaz de decirlo, pues había estado ocupada en las tareas domésticas toda la velada y no tenía por costumbre vigilarlo.
Di alzó los ojos al cielo. «Dadle el puñal del verdugo y ella misma le cortará el cuello», pensó. Su decepción no le impidió seguir dirigiendo el proceso desde la sala. Los presentes empezaron a observar sorprendidos a ese hombre alto y gesticulante, de tal manera que el juez enrojeció de vergüenza sobre su estrado.
Un esbirro entregó al ujier el arma del crimen, un largo cuchillo militar que había quedado abandonado en el abdomen de la víctima. Di consideró dudoso que el acusado tuviese en casa un objeto semejante. Mientras reflexionaba, el juez Wei intentó retomar la dirección de su proceso. Agitó el dedo índice, con ganas de terminar cuanto antes con este humillante trago.
– El acusado no deja de proclamar su inocencia. ¡Y bien! ¡Aquí tenemos una prueba suplementaria! ¡Su culpabilidad se desprende de sus tercas negaciones! Después de haber matado a un buen ciudadano, disfruta burlándose de la justicia. No nos extrañemos, pues es conforme con su personalidad.
«Dicho de otro modo, si hubiese confesado, habríamos tenido más razones para creer que es inocente», se dijo Di. Poseía experiencia suficiente para saber qué veredicto se abría paso en la mente de su colega. Ling Mengchu iba a ser condenado a servidumbre de por vida en un campo de trabajos forzados. Y, según la opinión general, le estaría bien empleado.
Miró de nuevo al desdichado que permanecía de rodillas sobre el suelo. El médico tenía un pésimo aspecto, con su cuerpecito enclenque y su frente despoblada que le hacía parecer mucho mayor. Debía de ser terriblemente miope, pues continuamente entornaba los ojos, un gesto que le daba un aire artero que causaba muy mala impresión. Cuando abrió la boca para defenderse con su voz tan desagradable y aguda, con sus gestos bruscos y torpes, Di se dijo que habría que hacerle callar o terminaría condenándose él mismo.
El mandarín no dejaba de ver, sin embargo, de qué pie cojeaba este caso: de la completa falta de pruebas. El médico sin duda era un hombre arrebatado, de carácter colérico y hasta desagradable, pero también un hombre reflexivo, instruido e inteligente. Habría sido estúpido ir a matar a su cuñado sin construirse una coartada. Di susurró unas palabras al oído de un esbirro, que fue a repetirlas al del magistrado. Las mejillas de éste se pusieron granas. Sin embargo, tomó la palabra para aplicar el consejo dictado por el viceministro.
– Ustedes pretenden que Ling Mengchu vive entregado a sus pacientes -dijo dirigiéndose al representante del Gran Servicio Médico que había salido a defender a su colega-. ¿Cómo es que ningún enfermo solicitó su ayuda la noche del crimen?
Explicaron que uno de los que habían acudido a testificar a su favor envió a alguien a su casa poco antes de la hora del crimen, pero su esposa respondió que había salido. El juez Wei se mostró exultante: ya tenía la prueba. Di, por su lado, se preguntaba cómo es que la mujer había podido dar esa respuesta al visitante, cuando acababa de asegurar que no sabía si su marido se había quedado en casa. Ling Mengchu se volvió hacia ella mirándola sorprendido.
– Yo sólo quería que le dejasen descansar -explicó ella casi sin inmutarse.
– Pero creía que usted ignoraba si se hallaba en casa -repuso sorprendido el juez.
– Yo solamente he dicho que ignoraba si había pasado toda la noche en casa.
– Entonces usted le mintió a ese paciente -concluyó Wei Xiaqing.
Habría detenido en ese punto la discusión, de no ser por el ujier al que veía patear de impaciencia entre los testigos de la primera fila.
Puesto que el hermano del acusado se hallaba en la sala, Di consideró interesante utilizarlo para algo más que aplastar a su hermano mayor. Cogió el cuchillo militar y se lo presentó como si actuara por orden del juez.
– ¿Su hermano posee este tipo de objeto? -preguntó el juez con los labios apretados.
Resultó que Ling Mengchu nunca había tenido armas en casa, aparte de los instrumentos de su profesión. «¿Por qué se habría procurado entonces un cuchillo militar?», se preguntó Di. Terminó por subir al estrado para hablar en voz baja con el magistrado.
– Me sorprende que en las ropas de Ling Mengchu no se hallara ningún rastro de sangre.
A Wei Xiaqing empezaba a dolerle la cabeza. Con una señal pidió al ujier barbudo que se acercara.
– Ha embrollado usted tanto este caso, que yo podría acusar también a la viuda, al hermano menor o al vendedor de tortas de trigo de la esquina -susurró.
Di no pudo contenerse por más tiempo. Cogió el martillo y dio un sonoro golpe para obligar a callar los murmullos de estupefacción que agitaban la sala.
– Los cargos contra este hombre descansan únicamente en el hecho de que la gente no lo aprecia, y en que tuvo un rifirrafe con su familia política -exclamó con voz potente.
El juez Wei se volvió a mirarlo con ojos desorbitados. Los parientes del acusado se sentían muy ofendidos porque se atreviese a revelar un resentimiento que ellos no se habían molestado en esconder. Incluso el acusado pareció pasmado al oír que el ujier lo tachaba de misántropo delante de todo el mundo.
– ¡En definitiva, aquí hay una persona que tenía tanto interés como el acusado en vengarse del señor Ho! -continuó Di-. ¡Una persona a la que el crimen beneficiaba más que a él!
Arrastrado por la emoción, Di estuvo a punto de pronunciar él mismo la acusación que le quemaba en los labios. Se inclinó hacia el magistrado, que estaba colorado como una amapola.
– ¡No puedo decir algo así! -se defendió al oír qué le pedía.
Di insistió, de tal modo que Wei Xiaqing repitió sus palabras con voz lúgubre, visiblemente a regañadientes.
– Señora Ling, la corte la acusa de haber organizado el asesinato de su hermano para que su marido fuese condenado en su lugar.
El público lanzó gritos de sorpresa e incredulidad. ¡Le arrebataban al culpable ideal para poner en su lugar a una mujer virtuosa! ¿Desde cuándo la justicia imperial renunciaba a una explicación en la que todo el mundo estaba de acuerdo para lanzar hipótesis ociosas?
Luego las miradas pasaron del juez sentado en su estrado y se volvieron hacia el acusado. La impresión general cambió. En lugar de mostrar la expresión de la inocencia injustamente mancillada por un magistrado demente, la señora Ling parecía un conejo atrapado al lazo por un cazador furtivo.
Di expuso su punto de vista sobre los hechos. La vida en común con un marido más fácil de aborrecer que de apreciar, su odio al hermano favorito de sus padres, que al final la expoliaba de su herencia. ¿Cómo no intentar matar dos pájaros de un tiro? Estaba claro que había pagado a un asesino para ejecutar a su hermano, lo que explicaba la presencia del cuchillo militar. No eran soldados precisamente lo que faltaban en la ciudad. Además, a ellos les era más fácil que a los simples ciudadanos moverse durante el toque de queda o evitar las rondas.
– La prueba, la prueba… -susurró el juez Wei-. ¡Deme pruebas de sus afirmaciones!
– Por desgracia, ésa es la pieza que aún nos falta en este caso -admitió Di.
Ante la expresión incrédula del juez, hizo un gesto de impotencia: era incapaz de apoyar sus suposiciones. Es verdad que la actitud de la señora Ling contribuía a sembrar la duda en la mente del más obtuso magistrado. A Wei Xiaqing sólo le quedaba orientar en tal sentido su próxima audiencia. Por suerte, no compartía sus prevenciones hacia el uso de la tortura, un método habitual y eficaz, pero que Di siempre había considerado vulgar.
La persona que menos había hablado en este proceso alzó entonces la mano.
– Creo que puedo ayudarles en este detalle -dijo Ling Mengchu, en voz casi inaudible, de modo que los dos funcionarios imperiales fueron casi los únicos que llegaron a oírle.
Tenía el rostro descompuesto. Di no sabía si más avergonzado por haber sido engañado por su media naranja o por tener que exponerse de esta guisa ante sus parientes y sus pares de profesión. Explicó que ella le había pedido una importante cantidad de dinero unos días antes diciendo que era para comprar una nueva estufa de cerámica. Pero la estufa nunca les fue entregada y ahora dudaba que llegaran nunca a traerla.
– ¿Dónde está la estufa? -clamó el juez Wei dirigiéndose a la señora Wei, que miraba furibunda a su esposo.
Ella empezó a dar explicaciones más y más confusas que sólo consiguieron enojar al magistrado. Wei Xiaqing estaba furioso con la mujer. Por su culpa, había sido humillado. ¡Cuando alguien tiene la cara dura de hacer pasar a su propio marido por un asesino, se las apaña al menos para que el tribunal no se vea obligado a reconocer su error después de haberle dado la razón!
– ¡Bien! -exclamó-. ¡Mientras esa estufa no aparezca, usted permanecerá en los calabozos de Su Majestad! ¡El médico Ling Mengchu queda libre de regresar a su casa!
Los representantes del Gran Servicio Médico estaban exultantes. Abandonando las filas del público se acercaron a su colega, al que felicitaron con la misma efusividad que si hubiese resuelto una operación quirúrgica especialmente delicada. Ling Mengchu recibió sus felicitaciones con gesto triste. No parecía acostumbrado a tales muestras de amistad. Y sin duda sus colegas se alegraban sobre todo de ver su profesión limpia de una acusación infamante.
Había en realidad otra persona a la que el juez Wei reprochaba por haberle humillado. Se levantó para inclinarse ante el mandarín que por segunda vez le había chafado un caso sencillo.
– Tengo mucho que aprender de su experiencia -dijo; una frase que pronunció con la mandíbula crispada-. Por lo que parece, el paso por los tribunales de provincia constituye una excelente formación.
Di no tuvo dudas sobre cuál era el verdadero sentido del mensaje: «¿Por qué se permite a antiguos destajistas de provincias dar lecciones a letrados de la metrópolis de mi condición y calidad?». Respondió con otra inclinación cortés y se disculpó por haber invadido las prerrogativas del magistrado.
– Le estoy infinitamente agradecido por haberme ayudado una vez más a evitar un error judicial -respondió este último.
Di leyó claramente las palabras «Le odio» grabadas en la cara de su interlocutor.
11
Un bienaventurado desciende de su montaña; Di se convierte en su guía.
Al regresar al Gran Servicio, Di fue recibido por Du Zichun en persona, en un patio atestado de profesores y discípulos. El hombre alto y seco se inclinó tanto como le permitían sus vértebras. La libre absolución de su colega Ling Mengchu bastaba para justificar esta demostración de gratitud a ojos del personal; pero sólo Di sabía a qué se debía en realidad. Una vez los médicos terminaron de aclamar con entusiasmo y disciplina al hombre que había salvado su reputación, el director le presentó como «un eminente investigador que operaba en estos lugares con el beneplácito de la dirección y a quien todos debían facilitar el trabajo». La expresión de Du Zichun era tan impasible como la del más sutil diplomático de Su Majestad. Pero la mirada atónita de sus discípulos le confirmó que hasta ese momento no había sido bienvenido. Se disponía a responder al torrente de amabilidades con alguna trivialidad cuando un discípulo se acercó y susurró algo al oído del maestro, que palideció.
– ¿Lo han visto? ¿Están seguros de que es él? -preguntó con voz febril.
Su informador asintió con un enérgico movimiento de cabeza.
– Estaba en el albergue de los Tres Ríos, a diez leguas de aquí. Ha pedido una infusión de ciruelo silvestre ¡y un caldo de pollo negro a las hierbas medicinales!
– No hay duda, ¡es él! -concluyó el director apoyando una mano helada en su mejilla lívida.
Aunque ignoraba por completo de qué estaban hablando, Di comprendió que los médicos contaban con su propio circuito de información, cuya eficacia acababa de comprobar con sus propios ojos.
– ¿Algún problema? -preguntó.
– No, al contrario, una gran alegría -respondió Du Zichun, con la mirada fija, como si le hubiesen anunciando que la mitad del imperio se veía afectada por los estragos del cólera.
La multitud reunida ante ellos había empezado a hervir con preguntas provocadas por esta interrupción. El director levantó las manos y reclamó silencio.
– Los dioses nos galardonan con una bendición inesperada. El ilustre Sun Simiao, nuestra principal fuente de inspiración, y modelo de todos los hombres de ciencia, ¡está a punto de entrar en nuestra ciudad!
La reacción no fue tan entusiasta como cabría esperar de sus palabras. Aunque no llegó a cundir el pánico, era evidente que los profesores parecían impresionados. ¿Qué recepción debían ofrecer a un personaje tan importante? Todo debía resultar perfecto.
Di sabía muy bien quién era Sun Simiao, aunque nunca había tenido la suerte de tratarlo en persona. Según la leyenda, el glorioso sabio llevaba una vida retirada, apartado de todo deseo trivial. Vivía recluido en el monte Taiai, donde cultivaba en paz su conocimiento del Tao. Según las fuentes más creíbles, el emperador lo había convencido para que bajara de la montaña, lo cual suponía para el Gran Servicio Médico una ofensa suprema: el Hijo del Cielo había decidido consultar a otro.
– ¡Como si nosotros no fuésemos capaces de tratarlo! -gruñó para su coleto el director.
Considerados los acontecimientos más recientes, Di comprendía perfectamente la preocupación que podía sentir el entorno imperial. Empezaba a adivinar incluso las razones por las que había sido enviado él a dar una patada dentro de este hormiguero. Los médicos de Chang'an habían perdido por completo el sentido de la realidad. Su Majestad controlaba el ejército, el funcionariado y la policía; y quería hacer lo propio con el cuerpo médico. En su estado, no había por qué sorprenderse.
Di vio sus esfuerzos reducidos a nada. Había hecho lo imposible por congraciarse con estos letrados, pero éstos no tenían otra idea en la cabeza que la visita del viejo eremita. Y así se lanzaron a organizar los preparativos con el mismo entusiasmo que si se encaminaran a su suplicio.
Los mandamases del Gran Servicio apenas se habían adelantado una hora al resto de la población. Tan pronto los pregoneros hicieron circular el anuncio oficial, una inmensa curiosidad se apoderó de Chang'an. Sun Simiao tenía fama de ser el mejor médico que China había conocido nunca. Pero lo que causaba mayor revuelo entre la gente era el rumor de que había descubierto la panacea que permitía ahuyentar la muerte para siempre.
Las avenidas no tardaron en cubrirse de banderolas de fiesta, reservadas para recibir a los monarcas extranjeros. Di se fue apresurado al gongbu, pues se temía que el gobierno en su conjunto recibiese órdenes de rendir honores al eminente visitante.
Encontró al personal revolucionado. Sus secretarios habían enviado a alguien a su casa. Al no encontrarlo allí, habían recogido su traje de gala, que le hicieron ponerse allí mismo.
De todos los edificios del recinto administrativo salían filas de funcionarios de alto rango que iban a concentrarse en la gran explanada de honor, donde se levantaba el pabellón de las recepciones oficiales. Se quedaron un momento charlando entre ellos, hasta que el maestro de ceremonias los hizo formar en dos filas de un extremo a otro de la avenida central. Di supo entonces que el «rey de los médicos», título otorgado por el padre del actual emperador, acababa de presentarse a la puerta del Pájaro Púrpura. Se le brindaba una recepción propia de un soberano. No se había hecho tanto por el hijo del gran khan, que había venido a rendir homenaje al Dragón cuatro meses antes.
La apariencia del monumento vivo era inversa a su fama y a los fastos que suscitaba. Un palanquín de ceremonia con ochenta porteadores enteramente descubierto trajo a un viejecillo desmedrado de mirada vivaz, desdentado, que parecía contar mil años. Al acercarse al edifico donde Su Majestad lo esperaba, pidió salir del vehículo para subir los escalones a pie, cosa que hizo ayudándose de un bastón tallado en un largo trozo de madera retorcida.
– ¿Es prudente mover a una antigualla como ésa? -susurró alguien al lado de Di.
La entrevista con Su Majestad se celebró en presencia de los principales miembros del gobierno, entre ellos Di Yen-tsie, que permanecieron en pie alrededor de la sala. El señor de todos ellos llegó en silla de manos. Di hacía varias semanas que no lo veía y era evidente que su estado se agravaba. Estaba casi inválido, a pesar de que aún no había cumplido los cincuenta años. Mientras lo instalaban en su trono dorado, el gran chambelán se ocupó de dar conversación al notable huésped. Creyó hacerle mayor honor indicándole que había seguido estudios médicos antes de dedicarse al servicio del gobierno.
– También yo soñé en hacer carrera en la administración, cuando tenía dieciocho años -respondió Sun Simiao con voz temblorosa-. Dudé durante mucho tiempo.
– ¿Por qué eligió entonces ser médico? -se sorprendió el chambelán.
– Quería serle útil a las personas.
Di observó que una vida dedicada a buscar la verdad no preparaba para medrar en los laberintos de la Corte.
El monarca parecía tener, además, un problema de garganta. Su elocución se resentía y removió los labios para articular algunas palabras que nadie oyó. Un eunuco inclinado sobre él las repitió en voz alta.
– El Hijo del Cielo admira la enorme reputación de Sun Simiao. Observa que Sun Simiao posee una apariencia noble y un porte divino.
El emperador emitió una nueva serie de cuchicheos, que su intercesor se apresuró a traducir con voz potente, sin manifestar ninguna emoción.
– El Hijo del Cielo le dice a Sun Simiao: «Después de haberle conocido hoy, creo ya que existe el elixir de la eterna juventud. Compártalo conmigo».
El conjunto de los ministros aguzó el oído para aprovechar tan valiosa confidencia.
– ¿Cómo una persona común como yo podría desear la inmortalidad? -respondió el viejo con una sonrisa-. Yo estudio medicina y el Tao para curar a quienes sufren. El arte que practico aspira tan sólo a combatir las enfermedades, no puede prolongar la vida. Me disculpo por no poder satisfacer el deseo de Su Majestad. Le ruego que me permita regresar a mis montañas.
– El Hijo del Cielo pregunta a Sun Simiao cómo es que los dioses conceden una vida de un siglo a un simple individuo y abrevian la del Dragón después de haberle dado a conocer durante toda una vida los tormentos de un cuerpo mortal.
La entrevista se adentraba en terrenos resbaladizos. Era difícil responder a ello sin mostrarse impertinente. Por suerte, el viejo sabio era tan hábil como filósofo que como médico.
– Es porque Su Majestad, al reinar sobre todas las cosas, reparte entre todos su fuerza vital. Mientras el pobre monje solitario, retirado en su montaña, no puede dársela a nadie.
El emperador pareció satisfecho con esta respuesta. Después de levantar una mano, trajeron con gran pompa un ejemplar de las Mil recetas más valiosas, una obra extraordinaria en la que el eremita del monte Taiai había establecido un inventario de los conocimientos acumulados por sus predecesores. Se informó al autor que Su Majestad había impulsado la realización de mil copias sufragadas por la corona para que todas las grandes ciudades pudiesen beneficiarse de este inestimable saber. Di comprendió que el emperador había conseguido atraer al anciano con el cebo de esta publicación.
El maestro de ceremonias lanzó una exclamación. Todo el mundo se prosternó mientras se sacaba a su señor del trono para instalarlo en la silla que lo conduciría de vuelta a sus aposentos. Los altos funcionarios se quedaron a solas con el médico, al que acribillaron a preguntas.
– ¿Es verdad que tiene cien años? -preguntó el ministro de los Cultos.
– Ah, todavía no -respondió el eremita sentándose sobre una silla plegable que acababan de traerle-. Dentro de cuatro años, tal vez. De aquí a entonces, no merezco ninguno de los elogios que me prodigan.
– ¿Es verdad que el rey Dragón le concedió el don de un talento inagotable en las artes médicas? -preguntó el presidente de la Corte Metropolitana de Justicia.
Sun Simiao sonrió.
– Creo que sobre todo me concedió una paciencia inagotable.
– Al parecer, posee el ojo celeste que permite ver las enfermedades en el interior de los cuerpos humanos -dijo el canciller.
La acometida empezó a impacientar al viejo, poco acostumbrado a tanta exaltación.
– Eso no es nada -respondió-. Me gustaría sobre todo poseer el verdadero tesoro divino, las orejas celestes, que impiden oír las tonterías que se dicen a nuestro alrededor.
El interés por el rey de los médicos disminuyó de golpe al oír esta contestación. Cuando el anciano manifestó su deseo de regresar a la ciudad, el gran secretario designó para acompañarlo al único miembro que no estaba mirándose la punta de los zapatos, es decir, a Di.
– Si aprueba mi decisión, claro está -añadió dirigiéndose al chambelán.
Era imposible que el chambelán aprobase una decisión que contravenía de tal modo las reglas de la jerarquía. Di era, sin embargo, demasiado insignificante para que los dos hombres se tomaran la molestia de enfadarse.
– ¿Cómo no iba a aprobarlo, querido amigo? -respondió el chambelán-. Nuestro viceministro de Aguas y Bosques me parece el más indicado para guiar a nuestro glorioso visitante por los senderos y canales de la ciudad más grande del mundo.
Y así tuvo Di el insigne privilegio de compartir el palanquín del augusto sabio, que había recuperado su maliciosa sonrisa.
– Bueno, así que nos encontramos entre malditos a los que nadie quiere -dijo.
El mandarín se preguntó si había algún detalle de los seres humanos que le pasara por alto a la sagacidad del viejo. Al contrario de lo que había supuesto, su vehículo no tomó la dirección de la puerta monumental, sino que cubrió un largo trayecto entre los muros escarlatas de la ciudad palacial y se detuvo a la entrada del ámbito reservado a las esposas.
– La emperatriz deseaba verme en audiencia privada -explicó Sun Simiao.
Este ferviente taoísta no pudo dejar de percatarse de la proliferación de monjes que llevaban el cráneo afeitado a medida que se acercaban al gineceo.
– Había muchos menos bonzos por aquí la última vez que vine.
Di le recordó que la dama Wu había estado encerrada en un convento de monjas tras la muerte del anterior monarca, así como todas las mujeres que habían vivido cerca del difunto. Y ella hizo votos de favorecer a esta religión si Buda le permitía regresar a palacio. Desde su ascenso al poder, los monjes eran bien vistos en la Corte.
– Entonces habrá que encerrar a las próximas concubinas en un monasterio taoísta -zanjó el viejo sabio.
Los eunucos que dirigían la casa de su señora acudieron a recibirlos. Di tuvo que quedarse fuera, pues no se permitía que cruzaran la barrera los hombres no emasculados. La edad provecta y la profesión del médico permitían hacer una excepción en su favor.
Di aguardó sentado dentro del palanquín. Durante una hora estuvo preguntándose de qué podían hablar dos personajes tan extraordinarios. Cuando Sun Simiao regresó, ocupó su lugar dentro del vehículo declarando que la dama Wu era una mujer excepcional, una frase que no lo comprometía demasiado. A Di lo devoraba la curiosidad.
– ¿Qué enfermedad aqueja al Hijo del Cielo? -preguntó sin poder reprimirse.
– Secreto de Estado -respondió el médico, sin apartar la mirada del paisaje de estatuas mitológicas y de árboles plantados en tiestos que atravesaban.
Si la salud del señor supremo interesaba tanto al mandarín era porque su desaparición provocaría inevitablemente importantes alborotos.
– ¿Puede al menos decirme algo de su longevidad?
– La emperatriz ya me ha hecho esta pregunta.
– ¿Y?
– Sigue esperando la respuesta, igual que usted.
Di se sintió orgulloso de viajar en compañía del hombre que se había atrevido a decir no a la mujer que hacía temblar a todo el imperio.
***
La etapa siguiente era el Gran Servicio Médico, aunque Sun Simiao no había expresado el deseo de acercarse al lugar. Los recibió el director, quien tuvo que arrodillarse ante el «rey de la medicina». El fastidio que Sun demostraba en el palanquín se borró de golpe de su cara.
– Me acuerdo muy bien del fundador de su institución, un jovencito -dijo.
Le informaron de que ese médico eminente había muerto hacía ya mucho tiempo.
– No creo que tarde mucho en regresar a mi montaña -dijo-. Hay demasiadas muertes por aquí para mi gusto.
Di comprendió que este afilado comentario iba más allá del campo de la medicina.
Los alumnos desfilaron por delante de ellos, con los brazos cargados de cojines sobre los cuales descansaban sus obras. Vieron pasar las Mil recetas más valiosas, el Tratado de la felicidad, Recopilación sobre higiene, su Nuevo compendio de farmacopea, En la almohada, Conocimiento exhaustivo del Mar de Plata -un manual de oftalmología-, el Tratado de las tres religiones -su período místico-, y por último las Valiosas recetas para casos de urgencia, acompañado de las Valiosas recetas suplementarias, en las que Sun Simiao había recopilado más de siete mil recetas ya probadas. Parecía que por delante de ellos desfilaba la biblioteca al completo del Gran Servicio.
Se invitó al autor a pronunciar algunas palabras. Él citó un extracto del código de deontología médica que había elaborado mucho tiempo atrás, la única obra ausente de este florilegio.
«Considerad a todos los pacientes, sean ricos o pobres, como un familiar muy cercano, y tratad su angustia como la de los vuestros. Id a curarlos de todo corazón, sea cual sea el clima, sea día o noche, haga calor o frío, ya tengáis hambre o sed, estéis o no cansados.»
«Estos principios no le harán muy popular aquí», pensó Di.
El director, cada vez más crispado, invitó a sus huéspedes a entrar en la gran sala, donde se les sirvió un tentempié. Para relajar el ambiente, Sun Simiao contó una anécdota que le había ocurrido durante un viaje. Al cruzarse con una comitiva fúnebre, vio que salía sangre por uno de los resquicios del ataúd. Él gritó que detuvieran de inmediato la comitiva y explicó el por qué a los desconsolados familiares: «La mujer que yace en esta caja no ha dado aún su último aliento. Si estuviese muerta, su sangre se habría coagulado». A estas palabras, el marido declaró entre lágrimas: «Mi mujer estaba encinta desde hace un año. Ayer, notó que el feto se movía, pero murió durante el parto». Sun Simiao sabía que la expulsión de la placenta tras un embarazo tan largo era por fuerza difícil. Para salvarla, examinó en primer lugar la respiración y el pulso y luego procedió a realizar una sesión de acupuntura. Al cabo de unos instantes, la mujer había vuelto en sí y el cortejo exultaba de gozo. Para acabar, le dio al marido algunos medicamentos y los envió a todos de vuelta a casa.
El director soltó una risita forzada y felicitó al eremita por su inteligencia e ingenio. Cuando el héroe del día se interesó por los platos que los alumnos de primer año le presentaban, Du Zichun se volvió a uno de sus adjuntos y le habló entre murmullos.
– No me creo ni gota de lo que cuenta. La imaginación es lo único que todavía funciona como es debido en esa mente senil.
– Muy honorable maestro -intervino el profesor de masaje-, se dice que posee usted un don maravilloso para la improvisación poética. Nada me complacería más que recoger una de sus sentencias en mi abanico.
– Con mucho gusto -respondió el viejo, al que entregaron el abanico, junto con un estuche de caligrafía.
Reflexionó unos instantes y empezó a deslizar el pincel sobre la tela de seda tensada. Todos se congregaron a su alrededor para ver qué escribía.
«Desde que Du Zichun
Se ocupa de los vecinos de Chang'an,
Los demás médicos están famélicos…»
– ¡Me adula usted! -exclamó el director, ufano.
Pero el pincel continuó deslizándose, de modo que todos pudieron leer:
– «Y los sepultureros engordan.»
Un frío glacial invadió la sala mientras su anfitrión agradecía con voz gélida al ilustre visitante que le recordara la necesidad de ser modesto.
El profesor de medicina orgánica aseguró al anciano sabio que su obra sobre ginecología era su libro de cabecera. Se jactó de haber sido llamado en consulta al palacio de la emperatriz.
– ¿Así que atendió a la Dama Wu? -preguntó el sabio.
– Casi -respondió el médico, algo incómodo.
Los médicos jefes sentados en torno a ellos se miraron con complicidad. Al parecer, el palacio envió un palanquín oficial a buscar a su colega, que henchido de orgullo se llevó su tratado de ginecología bajo el brazo. Por desgracia, tan pronto entró en el recinto de las concubinas, le presentaron a una perrilla tibetana de la Primera Esposa, que sufría a causa de un fastidioso grano en la pata. Muy decepcionado, el especialista se aferró a la esperanza de que sus buenos servicios con la mascota le permitirían ocuparse un día de su ama.
Sun Simiao soltó una risita aguda.
– Después de que haya atendido a toda la servidumbre, entonces quién sabe -le deseó.
– ¡Su Grandeza está de broma! -protestó el especialista de los órganos internos-. Este animal está muy por encima de los criados, ¡eso sería degradarme!
Alzó su manga y mostró orgulloso al anciano eremita el precioso recuerdo que Su Majestad le había regalado en recompensa por sus desvelos: un brazalete tejido con los pelos de la perrilla a la que había curado. El viejo taoísta pareció pensar que había sido una sabia decisión irse a vivir en medio de ninguna parte.
12
Sun Simiao cura a un niño tratando asus padres; y se transforma en pájaro.
Di llevó a Sun Simiao a descansar a la casa preparada especialmente para él junto al parque del Norte, un lugar de paseo reservado para la Corte y sus huéspedes más distinguidos.
– ¡Ay, ¡Deténganse! -gorjeó de repente el viejo, que parecía presa de una emoción o de un dolor imprevistos.
Di se temió algún desmayo. Le habían pedido que se ocupara de él, pero la sucesión de recepciones tenía que resultar fatigosa para un organismo tan baqueteado. El anciano apuntó uno de sus nudosos dedos a una enseña ilustrada con imágenes vegetales que colgaba a dos pasos de ellos.
– Es ésa la farmacia Wang, ¿verdad? ¿Sigue siendo la mejor de Chang'an? Me gustaría comprar algunos productos difíciles de conseguir en el campo. Ya sé que he escrito que «Cuando se quiere curar una enfermedad, primero hay que hacerlo con la alimentación, y si eso no funciona se recurrirá a los medicamentos». Pero cuando la alimentación no basta, me gusta venir aquí. En esta farmacia se encuentra todo lo que un médico pueda soñar, salvo la panacea universal.
– ¿Y ésa dónde se encuentra? -inquirió el mandarín.
– En la fe del Tao, por supuesto. Y a falta de ella, en nuestro corazón, que viene a ser lo mismo.
El palanquín imperial precedido de dos guardias a caballo no pasaba desapercibido. El farmacéutico y su mujer no daban crédito a sus ojos cuando el anciano entró en su hermosa tienda, seguido de un viceministro vestido de gala. Hicieron una profunda reverencia, a la par que los tres aprendices que completaban el personal.
– Su señoría nos cubre de honor dignándose poner sus pies en nuestra miserable tienda.
– Ah, pero sí yo conozco muy bien este lugar -respondió Sun Simiao todo sonrisas mientras contemplaba el sinfín de recipientes de barro cocido que los rodeaba-. He venido muchas veces, en los tiempos en que ejercía en la ciudad. Siempre fui muy bien recibido por el querido Wang Ting. Me gustaría mucho volver a verlo.
El apotecario adoptó una expresión solemne que inducía a creer que correspondía darle el pésame.
– Se refiere a mi padre. Por desgracia…
– Está muerto, ya comprendo -terminó el anciano médico con gesto picado-. Está claro que en esta ciudad no es fácil llegar a viejo.
– Ochenta y un años, en su caso -respondió el farmacéutico, cuyo padre había superado con mucho la esperanza media de vida.
El anciano lanzó uno de esos pequeños suspiros que debían de servir para expulsar la contrariedad de su organismo. Después de interesarse por los frascos que llenaban los estantes, encargó hueso fósil de dragón en polvo y de cuerno de antílope salado. Di no dudó de la dificultad de encontrar tales productos en los alrededores del monte Taiai. Wang el Joven confirmó que disponían de este conjunto de sustancias improbables, y el médico declaró satisfecho que hay cosas que nunca cambian, pese al fallecimiento prematuro del fundador del establecimiento.
Mientras los boticarios se ocupaban de reunir, pesar y envolver los ingredientes pedidos, Di se fijó en un niño de unos diez años que mostraba todo tipo de tics y sufría estrabismo. Sun Simiao dejó que los farmacéuticos preparasen su encargo y se reunió con el mandarín. La farmacéutica siguió con la mirada a los dos clientes justo en el momento en que el niño estaba imitando al buitre de las nieves, con un ojo posado en cada uno de los hombres. La mujer corrió presurosa a esconderlo tras ella.
– Que Su Señoría perdone la insolencia de mi hijo. Por desgracia, es incapaz de controlar los movimientos de su cara.
Habían consultado a todos los especialistas de Chang'an, pero lo habían declarado incurable.
– ¿Quién pronunció este veredicto definitivo? -preguntó sorprendido Sun Simiao.
El apotecario se acercó para participar en la conversación.
– Gracias a nuestra profesión, hemos tenido acceso al Gran Servicio Médico -anunció con el mismo orgullo que si hubiese sido recibido por el emperador.
El anciano eremita lanzó un suspiro.
– Faltaría más. ¡No sé por qué lo he preguntado! ¿Y en qué se basan esos eminentes sabios para establecer dicho pronóstico?
– Bueno, pues en sus charlas con el niño.
– ¿Y con ustedes han llegado a hablar?
– ¿Con nosotros?
Sun Simiao hizo un gesto de fastidio.
– Sí, claro, con los padres.
– ¿Pero nosotros que tenemos que ver en eso?
– Ustedes son los padres, precisamente.
– ¿Quiere decir que es culpa nuestra si el niño está así? -se ofuscó la madre, como si los hubiese acusado de azotarlo todas las noches.
– No se trata de culpa, sino de diagnóstico médico -zanjó el eremita.
Di observó que los farmacéuticos, que parecían tan honrados minutos antes de recibir al ilustre médico en su tienda, parecían mucho menos encantados de ver cómo auscultaba a su vástago. En efecto, después de pedir algunos taburetes, el médico empezó ordenando al señor Wang y a su mujer que salieran de la habitación hasta que él los llamara. La pareja se marchó con una curiosa expresión de inquietud.
Sun Simiao aplicó las reglas clásicas del examen médico y terminó con el examen del pulso. Al cabo de un cuarto de hora, se sentó con precaución en uno de los taburetes y respiró profundamente, como si la auscultación le hubiese exigido un gran esfuerzo físico.
– ¿Sabe usted qué mal aqueja al chico? -preguntó Di.
– El mal de la mentira, el secreto y la cobardía -respondió el anciano sin dudar-. Y sé muy bien quién le inocula estos tres venenos. Debe de haber regaliz en uno de esos frascos, ahí -añadió señalando un estante.
El mandarín sacó de uno de los recipientes un puñado de ramas secas que el médico ofreció al niño.
– Esta planta resulta muy útil para neutralizar los tóxicos, y además es una golosina deliciosa. ¿Verdad, pequeño?
El muchacho, que acababa de meterse un grueso trozo de regaliz en la boca, respondió que «sí» con la cabeza. El anciano le hizo algunas preguntas anodinas, que Di dio por sentado sólo perseguían darle confianza. Hecho esto, fue a lo esencial. Tras un breve interrogatorio, resultó que su padre nunca le pegaba, ni siquiera cuando había hecho una tontería de las gordas. Su madre, en cambio, era muy voluble, unas veces cariñosa, otras mala, sin que en sus cambios de humor hubiese una razón tangible.
Di observó de golpe que estaba produciéndose un milagro. Mientras hablaba, los tics del pequeño Wang desaparecían uno por uno. Los síntomas se desvanecían. Sus ojos terminaron mirando de frente al anciano. Éste se lo señaló al mandarín.
– ¿Tenía yo razón o no, honorable viceministro?
Rogó al muchacho que regresara a su casa y le enviara a los padres, que acudieron de inmediato. Extrañamente, su primera preocupación no fue conocer la opinión del médico.
– ¿Qué le ha contado nuestro hijo? -preguntó de entrada el farmacéutico, preocupado.
– Cosas sin importancia. No es él quien más me interesa, sino ustedes dos.
Di vio palidecer a la señora Wang.
– ¿Qué quiere que le digamos? -preguntó con voz débil.
– Todo, señora, todo -respondió Sun.
La pareja pareció muy afectada.
– ¡Los dioses me han castigado! -exclamó de pronto la vendedora antes de ocultar sus sollozos entre sus brazos.
El médico se volvió a mirar al mandarín con los ojos chispeantes de inteligencia. Le pidió su opinión.
– Estoy tentado de creer que un misterio rodea el nacimiento del muchacho -respondió Di.
– ¡Excelente deducción! -exclamó el anciano-. Yo también pienso que es fruto de un adulterio -declaró con menos tacto.
Los Wang comprobaron que nadie podía oírlos antes de hablar.
– Cometimos un acto de lo más indigno -confesó el marido.
Explicó con medias palabras que una impotencia persistente le había impedido procrear al heredero que toda familia china desea. Su esposa había resuelto el problema acostándose con otro hombre. El resto era fácil de adivinar: los dioses les habían concedido el nacimiento de un hijo, pero ellos habían quedado marcados por la falta. El adulterio femenino era un crimen abominable, lo mismo que la actitud imperdonable del marido al cerrar los ojos. Aplastados por el peso de las convenciones sociales, había perdido a sus propios ojos todo el honor. El padre tenía tanto miedo a odiar a su hijo que era incapaz de educarlo. La madre amaba y odiaba a su hijo, cuya mera existencia le recordaba su desliz. Lo recompensaba y lo castigaba según su estado de ánimo, convirtiéndola en una persona incoherente. El chico se debatía entre un padre indiferente y una madre irracional. Como era inteligente, sospechaba que existía un secreto que había terminado por atormentarlo también a él.
– Una vida humana es como un árbol -dijo el médico-: debe plantar sus raíces en un terreno sano. ¿Qué diríais si el artesano que levantó vuestra tienda hubiese actuado tan a la ligera como vosotros? Un día u otro, os hundiríais en un terreno podrido.
Los esposos se miraron con expresión triste. La noche se anunciaba difícil.
El viejo eremita salió de la tienda, seguido por sus guardias que cargaban con las compras. Di pagó la nota a los atónitos tenderos y se reunió con él en el palanquín.
– Le felicito -dijo el rey de la medicina-. Habría sido usted un médico excelente… Por su capacidad para calar el alma de los pacientes, al menos.
El mandarín consideró a su vez que el eremita habría podido ser un perfecto investigador.
***
A la mañana siguiente, Di pasó a recogerlo a su residencia para acompañarlo al principal santuario taoísta de la ciudad. Cuando se presentaron en el templo de Lao Tseu, uno de los sacerdotes miró al anciano con perplejidad.
– Tiene que haber un error. Yo conozco a Sun Simiao. Y no se parece en nada a usted.
Di se preguntó entonces si el hombre al que llevaba paseando dos días era un impostor.
– Vi al gran Sun Simiao ayer por la noche -continuó el sacerdote-. Me atendió en consulta. ¡Fue él quien me curó la pierna! ¡Fíjense!
Se arremangó el traje azul noche y les mostró un emplasto sólidamente unido a su pierna por un cordón de cáñamo. El anciano eremita le pidió que retirara el emplasto para que pudiera examinar la herida. El religioso obedeció a regañadientes, con pocas ganas de exhibirse ante el desconocido. El médico se incorporó al cabo de unos instantes.
– Aunque llegara a perder la memoria hasta el punto de no recordar haberle visto, nunca habría prescrito un tópico de carne de serpiente marinada en vino para cerrar un absceso de esta naturaleza.
Di rogó al paciente que le explicara en qué circunstancias creía haber encontrado al eminente visitante.
La víspera, el sacerdote había ido a ver a un sanador al que consultaba por vez primera. Éste afirmó que su caso revestía graves complicaciones. Por suerte, el rey de los médicos, que acababa de llegar a la ciudad, tenía que pasar a verlo. El taoísta se alegró de que una lumbrera de la ciencia fuese a examinarlo.
– ¡No exagere! -dijo el habitante del monte Taiai.
Como el célebre personaje no curaba a cualquiera, el sanador propuso un arreglo. Por la noche, el paciente se presentaría «por casualidad», expondría su caso al visitante, que no le pediría nada a cambio de sus servicios.
– ¿No le pidió nada? -se extrañó Di.
Las cosas habían ocurrido así, para gran satisfacción del enfermo. Cuando el anciano se marchó, el sacerdote preguntó a su médico cuánto le debía y éste le hizo un precio de amigo.
– ¡Cinco taeles! -exclamó Sun Simiao-. ¡Si yo hubiese ganado tanto por cada diagnóstico, mi ermita rivalizaría con los fastos de la Ciudad Prohibida!
Se enfadó porque lo suplantasen para desplumar con unos honorarios exorbitantes a pacientes ingenuos. El que el tratamiento no fuese el apropiado aún lo sublevaba más.
– Esos estafadores me van a crear fama de incompetente. Ya es hora de que me vaya, está claro -añadió antes de dictarle al herido la fórmula de una pomada cicatrizante a base de miel y aloe, cuyo precio no debía ser superior a unos pocos sapeques. Eso era lo fastidioso de las grandes ciudades, que se veía uno constantemente confrontado a la tontería de los hombres.
***
Di tuvo que pasar por su casa. Cuando regresó al Gran Servicio Médico, el patio estaba lleno de alumnos dedicados a ejecutar lentos movimientos. En pie sobre un estrado, el centenario encadenaba las posiciones que diez mil años antes había inventado Hua Tuo, el célebre médico de los Han del Este. Di observó a los muchachos evocar sucesivamente al tigre, al ciervo, al oso, al mono y al pájaro. Ante sus ojos tenía uno de los secretos que explicaban cómo había conseguido el anciano fortalecer su cuerpo durante todos esos años. Según se contaba, a los noventa años, Hua Tuo conservaba el oído muy fino, la vista penetrante y la dentadura muy fuerte.
Du Zichun tenía una pataleta delante del pabellón central.
– ¡Este Sun Simiao! Ha sabido cultivar a las mayores personalidades dándoselas de eremita. ¡Es taoísta pero se las ha apañado para dar a entender que también le interesaba Buda! En sus tratados siempre tiene una frase amable para todo el mundo. Todas las religiones y todas las costumbres despiertan su indulgencia. Este hombre no es un médico, ¡es la perfecta cortesana!
Después de que el «pájaro» emprendiera el vuelo con toda la fuerza de sus alas, ayudaron al anciano a descender de su varilla. El ejercicio le había fatigado, y pidió una taza de té, que tomó en compañía del mandarín. Al cabo de un rato, le pidió con una seña que se acercara.
– Acabo de visitar al emperador -le confió en voz baja-. Quiero marcharme ya de Chang'an. «Su Majestad no necesita un médico como yo, le he dicho: lo que necesita es restablecer el equilibrio de sus fuerzas vitales.»
– Es un caso perdido, ¿no es cierto? -dijo Di.
Sun Simiao contempló el líquido rojo que humeaba en el fondo de su taza.
– No soy muy buen médico. Me intereso por las enfermedades declaradas. El gran arte siempre consistirá en impedir que aparezcan.
El gran arte del mandarín iba a consistir en permitirle marchar contra la voluntad del Hijo del Cielo.
13
Di Yen-tsie mete a un filósofo en un tonel. Y persigue a unos muertos muy vivos.
Sun Simiao y Di regresaron a la farmacia Wang para recoger los últimos preparados que habían encargado la víspera. Fue el chico de la casa quien acudió a abrirles. En su cara no quedaba ni rastro de los tics ni de estrabismo.
– ¡Papá! ¡Mamá! ¡El santo ha vuelto!
– ¡Bueno! -dijo Sun Simiao-. ¡Aquí tenemos a un joven que conoce su lugar en este mundo y se porta muy bien! Ha recuperado la cohesión del yin y el yang.
Los vendedores no tardaron en acudir y se hincaron de rodillas ante su benefactor.
– Vamos, ¡se lo ruego! Han sido ustedes quienes han curado al chico al decirle la verdad. ¿Ya está listo mi pequeño encargo?
El padre entregó con ambas manos uno de los paquetes al anciano suplicándole que quisiera aceptar el modesto regalo como prenda de su gratitud. Éste tomó el regalo con tanto placer como una muchacha al recibir un refinado perfume.
– ¡Anda! ¡Veneno de sapo-luna! ¡Qué amable!
Era la primera vez que Di veía a alguien dar las gracias por haber desvelado un viejo secreto familiar.
Los dos hombres se disponían a marcharse cuando advirtieron que en la calle se había formado un alboroto. Se oyeron gritos agudos que congregaron a un pequeño grupo de curiosos. Al cabo de unos instantes, unos viandantes hicieron entrar a una dama bien vestida que no conseguía dar dos pasos seguidos. Mientras la instalaban en un taburete, uno de ellos explicó que se había encontrado mal hasta el punto que fue necesario sujetarla. La criada que la acompañaba había pedido auxilio.
– ¡Los dioses están con vosotros! -exclamó el farmacéutico-. ¡Precisamente tenemos aquí a un sabio del Tao capaz de sanar cualquier enfermedad!
Sun Simiao habría preferido que se abstuviese de hacer promesas en su nombre. Sin embargo, como no tenía alternativas, y de todos modos su vida estaba salpicada de episodios parecidos, se acercó a la dama para averiguar de qué se trataba. La criada se apresuró a presentarle a su señora, la Dama Mo, modista. Por la mañana se encontraba en perfectas condiciones, pero mientras recorría las tiendas en busca de telas para confeccionar sus sombreros había sufrido un desmayo.
El médico le tomó el pulso. Tenía la mano helada. A las primeras preguntas que le hizo, fue presa de escalofríos. Por otro lado, la curiosidad del anciano eremita extrañó incluso a Di.
– ¿Ha hecho usted recientemente un viaje a lomos de camello? -preguntó a la modista, cuyo rostro se había vuelto lívido.
Ella balbuceó que no había salido de Chang'an en varios años. Luego sus ojos se velaron, estuvo a punto de caer del asiento, sufrió un vértigo y finalmente se desmayó en brazos de los aprendices.
Sun Simiao prescribió una pócima que el apotecario se apresuró a preparar. Recomendó llevarla en silla, meterla en la cama y llamar a su sanador habitual. Después de que los empleados la hubiesen instalado en uno de los muchos vehículos de alquiler que recorrían las avenidas de la capital, el eremita se volvió hacia Di para susurrarle su opinión.
– Ya que le gustan los misterios, le recomiendo que siga este caso. Esta mujer muestra todos los signos de una dolencia que sólo afecta a los criadores de camellos, muy lejos de aquí, los que viven en contacto diario con los animales. Para una ciudad como ésta, hay en esto algo muy anormal. Yo en su lugar iría mañana mismo a averiguar si esta modista tiene en su casa un camello como animal de compañía.
Como eso era poco probable, Di decidió seguir el consejo. De ahí a entonces, tenía otra misión que llevar a cabo. Los dos hombres se trasladaron a una casa particular, en la que entraron cargados con sus compras. Después de recorrer un edificio desierto, tomaron una entrada de servicio y fueron a dar a una callejuela donde los esperaba una carreta cargada de toneles. El olor no engañaba: los toneles habían contenido pescado en salazón, y éste había realizado un largo viaje antes de llegar al mercado. Sun Simiao le hizo un guiño.
– Sé que hay que domeñar mi orgullo, pero de ahí a tratarme como una trucha…
Di le aseguró que sólo permanecería el tiempo necesario para cruzar las fortificaciones confundido entre los comerciantes que regresaban a sus casas. A dos lis [18] de la capital, alcanzaría un carruaje más digno de él, aunque sin florituras, que lo llevaría de vuelta a su monasterio. Le entregó un salvoconducto a nombre de «Saber Milenario, abad del monasterio de las Aguas Turbulentas». Sustituyó el gorro raído del anciano médico por un cubrecabezas azul como el que llevaban los sacerdotes de Lao Tseu.
– Sus enseres van en el tonel con el rótulo «Arenques» -terminó.
Sun Simiao se dejó levantar hasta una de las barricas. Antes de que la tapa cayera sobre su cabeza, levantó una mano nudosa.
– En uno de mis tratados a los que el Gran Servicio presume de hacer tanto caso, escribí que «La vida humana posee un valor supremo, que supera en mucho el del oro». Tengo la impresión de que por aquí se ha olvidado un poco este precepto.
Desapareció dentro del barril y dejó que el conductor tapara el orificio. El carro se puso en movimiento encaminándose a la avenida, llevándose al rey de la medicina con mucha más discreción de como había llegado. La sombra hacia la cual regresaba el eremita ya lo envolvía.
***
Cuando Di llegó a su Ministerio de Obras Públicas, un ujier le advirtió que en su gabinete estaba esperando un emisario del gran secretario Zhou Haotian. Un eunuco de primer rango ataviado con traje gris y gorro del mismo color se inclinó al verlo entrar. Había dejado sobre la mesa un paquetito que llevaba un sello de la Secretaría imperial. En su interior Di encontró una hoja enrollada sobre sí misma, la mitad de ella cubierta con ideogramas que representaban patronímicos y títulos como «general Qin Feng».
El eunuco explicó que habían encontrado el documento en la calle, a escasa distancia del tribunal. Una pronta comprobación reveló que varias de las personas que aparecían mencionadas habían fallecido hacía poco.
– ¿Asesinatos? -preguntó Di sintiendo crecer su interés-. ¿Una lista elaborada por un criminal?
El eunuco carraspeó para disimular su incomodidad al tener que contradecir a un funcionario de tercer nivel.
– En realidad, se trata de muertes naturales. El texto no se entiende bien. Su Excelencia comprobará que contiene unas extrañas anotaciones junto a los nombres.
Efectivamente, el autor de la hoja había trazado unos misteriosos números al final de la línea.
– Es muy enigmático -dijo Di-, pero no veo por qué Su Sublime Grandeza ha pedido que me lo traigan.
El eunuco lanzó una mirada furtiva a la puerta, que estaba cerrada, antes de responder en voz baja.
– A la Corte le preocupa porque algunas de esas personas tenían entrada en palacio. Aparece el nombre de algunos proveedores de Su Majestad, y hasta el de un general en activo del que no se ha vuelto a tener noticia. El gran secretario Zhou ha decidido que se haga usted cargo del problema porque…
El eunuco hizo una pausa para buscar la expresión apropiada.
– Porque tengo fama de que me gusta infiltrarme y husmear en los ambientes más variopintos -terminó Di desenrollando de nuevo el pergamino.
El emisario negó educadamente que el secretario Zhou hubiese utilizado tales palabras, pero Di estaba convencido de lo contrario. Al examinar los papeles desde cerca, observó que el orden de los nombres y cifras se atenía a la costumbre entre los sanadores. Este estilo se aprendía en los laboratorios. Podía apostar sobre seguro a que el gran secretario había llegado a la misma conclusión. Lo traían de vuelta a su investigación original. Zhou Haotian deseaba que descubriese a quién pertenecía la tablilla, la identidad del médico que se permitía enviar a pacientes de renombre al otro mundo. Di habría podido responder de entrada que buena parte del Gran Servicio Médico había adoptado ya esa moda. La lista terminaba con una tal viuda Mo, un nombre que le sonaba vagamente. Se acordó entonces de la modista que fue atendida en la farmacia Wang y se preguntó si se habría recuperado de su extraño desmayo. Habría empezado sin dudarlo un segundo por ella, pero el protocolo imponía visitar en primer lugar a la principal personalidad del grupo, es decir, al general Qin.
***
Cuando a la hora del chivo [19] el palanquín lo dejó delante de su residencia oficial, Di encontró a un hombre esperándolo. Tan pronto vio asomar a lo lejos sus estandartes, Choi Ki-Moon salió a recibir al mandarín con sonrisa afable.
– ¿Su Excelencia me honra solicitando mis servicios?
– Una nueva sospecha de asesinato apunta a sus colegas -respondió Di en tono seco-. Creo que es usted competente en este terreno.
El coreano se inclinó con respeto, en un intento de disimular la preocupación de su cara.
El mayordomo que los introdujo en las salas de recepción era a todas luces un antiguo soldado que había renunciado al ejército para emplearse en casa de su superior, como delataban su altivez y la entonación de los militares de carrera. Di observó en el primer salón la presencia de una magnífica colección de objetos preciosos. Siempre resultaba curioso visitar la residencia de un héroe de guerra: con frecuencia recordaban las tiendas de antigüedades, y en ellas solía encontrarse un extenso catálogo de objetos exóticos. Pero era mejor no preguntarse en qué estado había dejado a sus antiguos dueños el nuevo propietario de tales maravillas. El antiguo ordenanza esperaba cortésmente a que el viceministro expusiera la razón de su visita.
– Me han comunicado que tu patrón ha muerto de enfermedad -anunció Di-. ¿Puedes decirme algo más?
Al criado se le puso una cara larguísima. Ignoraba por completo que el general hubiese muerto, pues precisamente acababa de recibir una carta en la que le transmitía sus directrices. Di pidió que le mostrara la misiva. Llevaba el sello del Estado Mayor del Oeste y no contenía alusión alguna a indisposición de ninguna clase.
Di supuso que había extraído conclusiones apresuradas. Algunas de las personas mencionadas en el misterioso documento habían muerto, pero no forzosamente todas. Preguntó al criado por el estado de salud de su señor.
El general padecía reumatismo crónico. Acababa de iniciar un tratamiento a base de acupuntura. Por desgracia, una orden de misión imprevista lo había obligado a marcharse a esas montañas lejanas llamadas «Tíbet» donde tribus bárbaras ignoraban tozudamente la grandeza de la cultura china.
«De donde nos traerá seguramente algunas nuevas obras de arte», concluyó para sus adentros el mandarín antes de despedirse.
Acudieron a la siguiente cita, una tienda de objetos raros de bronce. Di consultó la lista que le habían entregado.
– Vengo a informarme sobre el difunto señor Chi -anunció al tendero.
La expresión que se pintó en la cara de éste fue mucho peor que la del mayordomo. Él era el señor Chi y no se podía negar que estaba fresco como una rosa. Superada la primera impresión, se mostró muy preocupado al oír que la Gran Secretaría lo declaraba muerto.
– No pasa por mi cabeza oponerme a los decretos del gobierno, pero le confieso a Su Excelencia que morirme ahora mismo estropearía mis planes, al menos este mes. Tengo un gran negocio entre manos y mi sucesor aún no está formado.
Era públicamente sabido que la emperatriz había enviado más de una vez mensajeros a los cortesanos caídos en desgracia para exigir su suicidio inmediato. Di consideró que el humilde vendedor de bronces era muy presuntuoso al elevarse al nivel de los dignatarios del imperio a quienes se les imponía tal destino. Respondió que se había producido un error y salió de la tienda preguntándose a qué juego le estaban obligando a jugar. Era tanta su perplejidad que olvidó preguntarle al vendedor qué médico lo trataba. Por suerte, la lista era aún larga.
Pero su siguiente interlocutor no estaba por desgracia en condiciones de informarle. Choi Ki-Moon llamó en vano a la puerta de la vivienda más modesta ante la que se presentaron. Al cabo de unos minutos, un vecino se asomó a la ventana para averiguar quién se permitía hacer temblar las paredes.
– ¡Paren de una vez! -rugió-. ¡Se cansan para nada! ¡Ya no hay nadie!
– ¿Pero es ésta la casa de Wu Liang? -preguntó Di.
– Era. Todos han muerto. La casa ya ha sido vendida.
Di presentó su condición de mandarín y le ordenó que bajara a explicarles todo eso de cerca. Cuando el hombre vio a las claras el atuendo oficial de funcionario y su palanquín ministerial, su altanería se esfumó. Di lo detuvo cuando se disponía a prosternarse en el polvo.
– ¿Así que han vendido la casa? ¿Sabes quién la ha comprado?
– Yo mismo, noble señor -respondió el vecino-. Se la he comprado a su heredera. Así podré ampliar la mía.
– ¿Han abierto alguna investigación sobre ese fallecimiento?
El nuevo propietario no pudo reprimir un gesto que significaba: «¿Y a quién le preocupa?».
– No había por qué, noble señor. Es una fiebre maligna la que acabó con la familia: padre, madre y dos hijos. Haré que lo exorcicen todo antes de instalarme.
Acompañó sus palabras con un gesto supuestamente capaz de ahuyentar a los demonios que propagaban enfermedades. Di preguntó quién era el médico que había tratado a los Wu.
– Bueno, en los últimos tiempos era el sanador del barrio. Antes, recibían sesiones de acupuntura, pero creo que no dio buen resultado…
Explicó que tuvieron un primer ataque de la enfermedad durante el viaje, el mes anterior. Seguramente fue entonces cuando contrajo esa cochinada. Consiguieron recuperarse pero, por desgracia, una recaída se los llevó al poco de regresar. Una de las parientes lejanas había acudido, pero ya demasiado tarde. Esta misma mujer lo había vendido todo antes de regresar al campo.
– ¿El acupuntor los trató antes o después del viaje?
– Antes y después, noble señor. Estaban muy contentos de poder pagarse sus servicios. Parece que es todo un experto. Si él fue incapaz de ahuyentar a los diablos de las fiebres, ¡es que su destino era sucumbir a ellas! El más sabio de los hombres no puede nada contra los designios del cielo, ¿no es cierto?
Di no respondió. No entendía mucho de decretos divinos. En cambio, había tenido ocasión de constatar muchas veces que en la tierra había asesinos tan resueltos como un dios.
14
El mandarín Di admira una espléndida colección de jades. Y Tsiao Tai ve cómo desaparecen.
Di consideró urgente interesarse por la única persona de su lista a la que había llegado a conocer. Subió al palanquín y ordenó a sus porteadores que los llevaran a Choi Ki-Moon y a él, a casa de la viuda Mo, con la mayor celeridad.
El lugar no se correspondía con la vivienda que uno esperaba para una modista. No era la humilde tiendecita de sombreros que había imaginado. Le dejaron delante de la casa más grande del barrio de los sastres. Una oriflama de la altura de un hombre proclamaba el orgullo de contar a la familia imperial entre su clientela. Di entró en el taller, que daba a la calle.
Era una especie de joyero lleno de complicados y lujosos objetos: plumas de pájaro de toda clase, lacas negras o rojas incrustadas en oro, perlas de las islas… La Dama Mo no era la costurera de la esquina, sino que suministraba adornos para el cabello a las damas elegantes de la capital y utilizaba materiales a menudo preciosos para sus creaciones, un auténtico alarde de originalidad.
Una vendedora muy acicalada salió a recibirlos. Di reconoció a la criada con la que Sun Simiao habló el día anterior.
– Seguro que te acuerdas de mí -dijo-: Yo me encontraba en la farmacia Wang cuando tu señora sufrió un desmayo. Vengo a interesarme por su estado.
Los ojos de la criada se llenaron de lágrimas, lo cual no auguraba nada bueno. Ahogó un sollozo y respondió que su señora había fallecido esa noche, pese al tratamiento prescrito por «ese viejecito encantador».
– Me acompaña otro gran médico -anunció Di señalando a Choi Ki-Moon, que se irguió con orgullo-. Haremos que eche un vistazo al cuerpo de tu señora. Acompáñanos.
El cadáver estaba ya instalado en su ataúd, que la Dama Mo se había ocupado de adquirir hallándose en vida, una precaución muy extendida entre todas las capas sociales. La mujer aparentaba rondar los cincuenta y cinco años.
– Averigüe si ha sido envenenada -susurró al oído del coreano, mientras la criada los contemplaba sollozando tras su abanico.
– ¡Qué curioso! -dijo Choi Ki-Moon, al cabo de un momento-. Podía esperar que una dama de esta edad sucumbiera a cierto tipo de enfermedades, pero desde luego no a ésta.
– Que afecta normalmente a los criadores de camellos en las llanuras del norte, supongo -añadió Di.
Choi le miró con ojos como platos.
– Ignoraba que Su Excelencia fuese un médico tan perspicaz. Había oído hablar de esta dolencia, pero nunca había tropezado con ella personalmente.
– Pocos serán los que tengan un camello en su casa en Chang'an, lo sé -dijo Di.
Se volvió a la criada para preguntar quién se ocupaba de su salud.
– Un hombre muy sabio llamado Hua Yan. Enviamos en su busca, ayer, al regresar a casa. Como no llegaba a nada, tuvo la honradez de recomendarnos a un amigo suyo, pero ninguno de los dos pudo salvar a mi desdichada señora, que era tan buena.
Volvió a esconder la nariz entre sus mangas. Di estaba perplejo. ¿Por qué el sanador titular de la Dama Mo había necesitado enviarla a un colega?
– Porque el señor Hua no es acupuntor, noble señor -explicó la criada.
Demasiada acupuntura había ya a estas alturas. Di le rogó que explicara qué relación había entre ese sabio y su señora.
La Dama Mo había simpatizado no hacía mucho con la hermana del señor Hua, un día en que ésta vino a encargar un sombrero. Al saber que la Dama Mo sufría de cólicos con cierta frecuencia, su clienta alabó el arte de su hermano, cuya fama había llegado ya a oídos de la modista. Hua Yan vino para tratarla en varias ocasiones y ella se sintió pronto muy restablecida.
Di la detuvo con un gesto.
– ¿Vino ayer, antes de que tu patrona sufriese el desmayo?
– Sí, noble señor. La pinchó, y luego tomaron el té. A continuación salimos a hacer nuestras compras. Mi señora no se quejó de nada hasta que se desmayó cerca de la farmacia Wang. ¡Y ya no recobró la conciencia!
Este recuerdo provocó una nueva crisis de lágrimas, que también cubrió el abanico. Di guardó silencio para darle tiempo a calmarse.
– ¿Guardaba tu señora grandes sumas en casa?
Sin decir una palabra, la criada fue a abrir un cofre de cuero lleno de bolsitas de seda. Ahí dentro había una espléndida colección de jades envueltos por separado. La luz del día atravesaba la piedra rosa, blanca o verde de las estatuillas, que representaban a animales míticos. Imposible decir cuál era más fina, rara y preciosa que las demás.
– ¿Solía enseñárselas a sus visitas? -preguntó Di.
– Estaba muy orgullosa de su colección. ¿No le parecen maravillosos? -dijo colocando una soberbia piedra roja delante de la ventana-. ¡Qué lástima tener que separarse de ellas!
– ¿Tu señora las había vendido?
– Oh, no, noble señor. ¡Ella jamás se separaría de sus estatuillas! Anoche, mientras estaba inconsciente, un empleado de albergue vino a avisarla de que su prima estaba en Chang'an. La dama quería venir a visitarla hoy. Cuando le anunciemos el desastre, seguramente querrá ocuparse de la herencia. ¡Qué impresión va a sufrir!
Al volver a entrar en la tienda para marcharse, encontraron a una joven tan emocionada que se había visto obligada a tomar asiento en un taburete. La costurera que había salido a recibirla acababa de anunciarle la catástrofe. Di presentó sus condolencias.
– Seguramente querrá llevarse cuanto antes los jades preciosos -supuso.
– ¡Ay! -exclamó la heredera, cuyo maquillaje se veía deshecho por las lágrimas-. ¿Y qué voy a hacer yo ahora con todo eso? Me dolería tanto… ¡Más vale darlo todo a un templo! Indíquenme el lugar al que mi querida prima iba a rezar y haré que les lleven esos objetos hoy mismo.
Di alabó la piedad y el desinterés de la heredera y se despidió. Una vez en la calle, preguntó a Choi Ki-Moon cómo podía obtener información sobre ese Hua Yan.
– ¡Lo conozco bien, señor! -dijo el coreano-. Es el acupuntor más famoso de la ciudad, ¡su fama es inmensa! Hace algunos años lo llamaron para curar a un príncipe de la familia imperial. El enfermo murió antes de que él llegara. Contra todo pronóstico, Hua Yan pidió el favor de prodigarle el auxilio de su arte de todos modos.
– ¿Quiso atender a un cadáver? -se extrañó Di-. ¿Qué locura es ésa?
Choi Ki-Moon le hizo un gesto de que aguardara a conocer el final de la historia.
– El entorno de la princesa consideró que no les correspondía negarle cuidados al difunto, dado que éste no estaba en condiciones de emitir su opinión. Así que Hua pinchó el cuerpo con sus agujas. ¡Y milagro, el príncipe abrió los ojos!
– ¡No me diga!
– Desde entonces, Hua Yan tiene fama de resucitar a los muertos. Aunque hay que admitir que la Dama Mo no ha tenido esta suerte.
– Quizá porque el príncipe sólo se había desmayado -dijo Di-. Tiene que estar uno mismo bastante mochales para practicar la acupuntura sobre un cadáver.
Choi Ki-Moon admitió que algunos de sus colegas lo consideraban un poquito chalado, aunque no peligroso.
– Ser un poco excéntrico nunca perjudica, ¿no?
Di podía difícilmente contradecirlo, pues también él pasaba por una personalidad extravagante. Los otros magistrados nunca se habían privado de atribuir la originalidad de sus técnicas a una especie de locura inofensiva. Al menos, nunca le habían declarado sospechoso ningún crimen.
Fueron a buscar la dirección del famoso mago al Gran Servicio Médico. El portero les informó que seguramente lo encontrarían en la cárcel, pues esa misma mañana muy temprano unos guardias se habían presentado con una orden de arresto. Di pensó que la justicia, por una vez, se le había adelantado. De modo que se dirigieron al calabozo de Chang'an, que lindaba con el tribunal de asuntos locales.
El escribano forense les comunicó que el acupuntor había sido detenido a resultas de una denuncia por robo.
– ¡Esto va cada vez mejor! -exclamó Di-. Sus trucos se vuelven cada vez más prosaicos.
Pidió que le mostraran el expediente que estaban reuniendo para entregarlo al juez encargado del caso. En él se hacía un retrato de Hua Yan que nada tenía que ver con su bonita reputación de mago capaz de reanimar a los muertos. No era la primera vez que iba a dar con sus huesos en la cárcel. Su carrera de ladrón arrancó bastante antes que la de médico. Desde muy niño, el individuo había demostrado cierta afición a apropiarse de los bienes ajenos. La estafa parecía ser su segunda naturaleza. Se le acusaba ahora de un ridículo hurto que iba a suponerle una multa. Di estaba aterrado.
– Si lo he entendido bien, Hua Yan es un irresponsable al que se permite ejercer porque ha hecho gran propaganda de la acupuntura. ¿Y dónde está ese brillante representante del cuerpo médico?
Se hicieron llevar al patio donde se mantenía a los presos durante el día. Choi Ki-Moon le señaló al mandarín un hombre de unos 37 años sentado sobre una gruesa piedra. Cuando vio al funcionario de alto rango que su colega Choi le traía, Hua Yan creyó que el Gran Servicio enviaba refuerzos para sacarlo del agujero. Se inclinó con gratitud ante el que creía su salvador.
– Su Excelencia es demasiado bondadoso conmigo mediando en mi liberación. Espero que tenga a bien hacerme el honor de recibir mis cuidados gratuitamente.
Después de las últimas noticias sobre el acupuntor, Di no estaba dispuesto a prestar su cuerpo a la ciencia.
– Soy el viceministro Di Yen-tsie y te acuso de los asesinatos de la viuda Mo, de Wu Liang y de su familia, a los que seguramente se podrá añadir los de otras personas cuando la investigación haya avanzado.
Ante la estupefacción del reo preventivo, Di sacó de la manga la nota que le había confiado la Secretaría Imperial.
– Tengo aquí una lista de pacientes a los que has tratado; los nombres van adornados con unos números sospechosos.
Hua respondió que las cifras correspondían al importe de sus honorarios, y que había perdido la hoja cuando los soldados se lo llevaban a la cárcel sin miramientos.
– ¡Dígale ahora mismo que soy responsable de todas las enfermedades de este mundo! -exclamó-. Si mi compañero de celda coge una gripe, ¡también será culpa mía!
Di tenía su propia opinión sobre la oportunidad de algunas muertes en prisión. Se fijó en la expresión ofendida de Choi Ki-Moon. El acupuntor siguió defendiendo su causa con argumentos que su colega habría preferido no oír.
– ¡Y por qué no sospechar de su querido Choi, ya que en ésas estamos! -protestó señalando al coreano con gesto enfático-. ¡Conoce las pócimas tan bien que podría enviar mejor que yo a quien se le antoje al otro mundo!
Di prefirió callar también qué pensaba de tal eventualidad. Las repetidas alusiones al caso Choi le estaban sacando de quicio. Hua Yan, que no era estúpido, comprendió que había tocado un punto sensible.
– Se dice por aquí que hizo encarcelar al pobre Choi y que sólo la confesión del verdadero culpable lo salvó. ¿Qué quedará de su honor cuando cometa un segundo error conmigo?
Aunque la insolencia del ataque superaba lo que un magistrado podía tolerar, Di reconoció en su fuero interno que el rufián no andaba descaminado. Le convenía no equivocarse de nuevo si no quería acabar confinado de manera que el Departamento de Aguas y Bosques terminara pareciéndole una fuente inagotable de diversiones. Las acusaciones que había lanzado con la esperanza de que el preso se viniera abajo no aguantarían delante de un tribunal. Si existían pruebas, convenía encontrarlas cuanto antes.
***
Tsiao Tai llevaba una hora vigilando la casa de la modista, disfrazado como uno de los chicos de los recados que los sastres del barrio solían emplear. A un ojo atento no le habría pasado por alto, no obstante, que ese muchachote de anchos hombros llevaba a la cintura un bastón que no era un utensilio propio de un recadero. Acostumbrado a que le encomendaran misiones parecidas, se había traído una garrafita de vino y una brocheta de escorpiones asados bien crujientes.
Cuando un palanquín de alquiler con las cortinas echadas herméticamente se detuvo justo delante de la tienda, el lugarteniente del juez Di se escurrió detrás de un pilar para que no le descubriera. Precisamente, la joven vestida de luto blanco que salió del vehículo echó una mirada circular, como si temiese ver aparecer a un guardia. Tranquilizada sobre este punto, entró en la tienda. La puerta quedó abierta el tiempo suficiente para que Tsiao Tai pudiese ver a las vendedoras inclinarse con respeto ante la prima de su señora. Dado que su patrón le había puesto al corriente del caso, Tsiao Tai esperó a ver a la joven recogiendo los objetos preciosos antes de huir a toda prisa. Lo que vio fue muy distinto. O bien la ladrona era más sutil que él, o bien el mandarín se había equivocado y ella era realmente la desconsolada pariente que aseguraba ser. Pues el espía no tardó en ver a las empleadas llamando a los porteadores. Salieron de la tienda con un pesado cofre que depositaron dentro del palanquín. Todas esas mujeres parecían maravilladas por el desinterés que la heredera estaba demostrando. Y sí, ¿quién no se habría emocionado al ver que el grueso de una herencia se destinaba a comprar oraciones por el reposo de la difunta? En lugar de salir corriendo, la prima ordenó a los porteadores que se dirigiesen al templo. Ella siguió a pie, en medio de las vendedoras, que se habían cubierto los hombros con chales blancos. La comitiva no habría sido más solemne si se hubiese tratado de conducir a la modista al lugar de su cremación ritual.
La pagoda que la Dama Mo frecuentaba era un hermoso edificio cuya estructura de madera oscura enmarcaba unas paredes recién enjalbegados. Unos farolillos colgaban a intervalos regulares, así como varios paneles oblongos con sentencias místicas escritas en gruesos caracteres. Los hombres de carga detuvieron el vehículo al pie de los escalones y sacaron el cofre con los jades. Dos monjes que llevaban el cráneo afeitado, vestidos con túnicas naranja y capas negras, acudieron a recoger el tesoro.
La prima dejó a las otras mujeres al pie de la escalera y subió sola adonde la esperaban los monjes sonriendo. Los porteadores introdujeron el cofre y antes de aparecer momentos después con las manos vacías. A Tsiao Tai no le sorprendió demasiado ver que había budistas metidos en el caso. Cuanto más extendían su influencia en los círculos del poder, más infracciones y manipulaciones había que reprochar a los monjes de esta religión. Los bonzos juntaron las manos y agradecieron con varias reverencias el don a su benefactora. La mujer encendió un poco de incienso en el gran caldero previsto al efecto y recitó una breve oración en memoria de su querida prima, y luego volvió con los empleados de la viuda Mo, que la felicitaron por su generosidad. Se separaron prometiéndose verse de nuevo en los funerales, que tendrían lugar tres días después. La prima tomó asiento en el palanquín, que se alejó lentamente mientras las demás mujeres regresaban a su tienda.
Cuando las perdió de vista, el lugarteniente subió las escaleras y alcanzó a los dos monjes que cargaban con el cofre sosteniéndolo por las asas. Tsiao Tai asió el bastón que llevaba colgando del cinto y lo blandió por encima de su cabeza.
– ¡En nombre del viceministro de Obras Públicas, suelten esos jades!
Los religiosos dejaron el bulto en el suelo. Las ropas del intruso resultaban incongruentes con su actitud.
– ¿Qué jades? -respondió el mayor de los dos.
Tsiao Tai dio una patada a la tapa, que se abrió en el acto dejando ver un montón de ropa cuidadosamente doblada. Vació el cofre sobre el suelo, sólo para comprobar que lo único que contenía eran brocados ya raídos, ropa usada con manchas, y trozos de tela sin demasiado valor.
– ¿Y habéis dejado que os cuelen estos harapos en lugar de los jades? -exclamó incrédulo.
Los bonzos se miraron perplejos. Habían llegado a la misma conclusión: tenían delante a un loco armado con un bastón que se creía un policía. No era la primera vez que les ocurría algo semejante en una ciudad tan populosa donde la vida no era fácil para los miserables.
– No llevamos jades, inspector -volvió a hablar el mayor con voz sosegada-. La dama nos avisó ayer que nos traería algunas ropas para los necesitados. ¿Quiere llevarse algo? -añadió con la esperanza de calmar a ese orate mal vestido.
– ¡Es que le han dado las gracias como si les hubiese hecho un regalo de mucho valor! -replicó Tsiao Tai, que se aferraba desesperado a su versión de los hechos.
– Todos las donaciones que nos hacen las consideramos valiosas -dijo el monje con una sonrisa de conmiseración para el demente-. No nos parece conveniente dar las gracias de una manera distinta al que da mucho del que da poco. La única joya es el corazón de quien ofrece.
Estos buenos sentimientos no convencían al lugarteniente. Le habían dado gato por liebre, igual que a las empleadas de la modista.
Salió a la calle y siguió la misma dirección que la ladrona. Ni rastro del vehículo. Todos los palanquines de la avenida se parecían. Era hora de apelar a esas facultades de deducción en las que solía apoyarse su patrón. Aunque no era tan sagaz como él, podía imaginar fácilmente qué habría hecho él en lugar de la ladrona, con su cofre lleno de figurillas traslúcidas. Existían buenas razones para que intentase sacárselas de encima cuanto antes, de modo que se dirigió hacia el barrio de los joyeros.
Casi todas las manzanas de casas de Chang'an estaban cerradas sobre sí mismas como ciudades fortificadas, pero ésa lo estaba más que ninguna. No había una sola ventana que diera al exterior. Era un vasto recinto de forma cuadrada en el que no se podía entrar salvo por una puerta que día y noche custodiaban dos gigantes armados y cuidadosamente atrancada al caer la noche. No se permitía el paso a cualquiera. Por suerte, al ver su disfraz de recadero, los guardas supusieron que venía a recoger algún encargo o a traer material precioso; pues era costumbre encomendar el transporte de pequeñas cantidades a robustos mozos vestidos como pordioseros, y él entraba de lleno en esta categoría.
Un palanquín con cortinas rojas esperaba delante de una tienda que lucía la enseña de un grueso diamante. Tsiao Tai dio las gracias a los dioses y a la influencia que el juez Di tenía sobre él cuando vio a dos personas salir de la tienda. Una era un hombretón entrado en carnes que llevaba los dedos cubiertos de sortijas y la segunda era ni más ni menos que la prima de la modista a la que llevaba una hora persiguiendo. A un gesto de la mujer, los porteadores apartaron una de las cortinas y sacaron del vehículo un segundo cofre, idéntico en todo al que había donado a los monjes budistas. Todos entraron en la tienda con el cargamento. Una media hora más tarde, la ladrona volvía a acomodarse en el vehículo. Tsiao Tai se acercó más.
– Al Barrio del «Clamoroso Triunfo» -la oyó ordenar.
El lugarteniente tardó unos minutos en realizar algunas útiles comprobaciones y fue a buscar refuerzo a casa de su patrón. Di no se encontraba en casa. En el patio, Tsiao Tai encontró a su compañero Ma Jong, al que resumió sus peregrinaciones. Bajo la amenaza de una acusación por encubrimiento, el vendedor no vaciló en revelarle la identidad de la dama que había dejado las mercancías preciosas en depósito: era la esposa del acupuntor Hua Yan.
– El patrón siempre dice que hay que saber tomar iniciativas -dijo Ma Jong mesándose el bigote imitando al juez, que hacía lo propio con su hermosa barba mandarina cuando reflexionaba.
Sacaron de sus baúles sus viejas insignias de justicia de los tiempos en que imponían el orden en las ciudades de provincia. Sin perder más tiempo, se dirigieron a la dirección que les habían indicado.
«Clamoroso Triunfo» era un lugar pulcro, reservado a la clase media acomodada. Las casas, de una planta y piso, contaban con un pequeño patio acotado por tapias blancas. Era la versión barata de las opulentas residencias de la alta burguesía. Tsiao Tai desenrolló el viejo estandarte con la proclama «Tribunal del juez Di» mientras Ma Jong aporreaba con los puños la puerta que el jefe de manzana les había indicado.
Salió a abrir la elegante joven a la que Tsiao Tai había seguido.
– ¿Qué quieren de mí los honorables inspectores del tribunal del juez Di? -preguntó tras echar un vistazo a la banderola que exhibían con mano temblorosa.
Respondieron que su presencia obedecía a una investigación oficial y entraron sin darle tiempo a protestar. El pequeño patio adornado con algunos árboles enanos, imitaba los jardines de los ricos. Era un palacio en miniatura, sin grandes recursos pero arreglado con gusto. Los hombres empezaron a registrar la vivienda con la esperanza de encontrar algo en que sostener su acusación de asesinato. Por desgracia, sus pesquisas no dieron en nada después de poner patas arriba las pertenencias perfectamente ordenadas de la sospechosa.
– ¡Te he visto robar los jades de la viuda Mo! -gritó Tsiao Tai, furioso al ver sus esperanzas reducidas a cero.
Sin inmutarse, la mujer aseguró que era prima de Dama Mo y que había entrado en posesión de su herencia de manera absolutamente legal.
– ¡Soy la esposa legítima del famoso acupuntor Hua! ¡Y los voy a denunciar! ¡Aquí no estamos en los tribunales de provincia!
Tsiao Tai se preguntó qué cara iba a poner su jefe si lo arrastraban a un caso judicial mal planteado. No era el tipo de iniciativa que él apreciaría. La mirada furtiva de Ma Jong le confirmó que tendría que soportar solo la responsabilidad del fracaso. Decidieron tomar la puerta.
– ¡Eso es! ¡Márchense! -les espetó furiosa.
Se alejaron a zancadas sin esperar a que lanzara sobre ellos a toda la milicia local.
15
Di Yen-tsie repara los errores de sus lugartenientes; y atrapa a una costurera con ayuda de unas agujas.
Di no había abandonado los locales de la cárcel. Había dado la consigna de vigilar a Hua Yan desde muy cerca, prohibiendo que fuese liberado, aunque la misma diosa Kwanyin en persona descendiese del cielo para proclamar su inocencia. Se hizo servir el té y ahora reflexionaba sobre su investigación. Cuando el acupuntor fue detenido, ignoraba de qué se lo acusaba y tenía motivos para creer que estaba relacionado con sus actividades como asesino. Con el apremio de librarse de un indicio que lo comprometía, había arrojado su lista por el camino, donde la soldadesca lo recogió poco después. Era imposible que al ver el documento un investigador sagaz no estableciera el vínculo entre los crímenes y su autor.
Al cabo de una hora, uno de los carceleros comunicó al mandarín que el preso no había recibido ninguna visita. Había pasado el rato con un detenido a punto de ser liberado, un raterillo al que habían venido a pagarle la multa.
Un gong colosal de bronce empezó a resonar con toda su potencia en la cabeza del magistrado. Pidió que le relatara sin saltarse un detalle la liberación. El carcelero le explicó que la mujer del detenido había pagado todos los gastos, lo que iba a permitir que saliera en cuanto se cumpliesen todas las formalidades. Di tradujo lo que acababa de oír: «Una persona que se ha presentado como la esposa del condenado había traído inesperadamente la suma necesaria para liberarlo». ¿Cuántas probabilidades había de que la compañera de un infeliz ladronzuelo reuniese el dinero de la multa precisamente cuando acababa de conocer a un criminal mucho más astuto que él?
– ¡Quiero hablar con este estafador! -manifestó Di.
Por desgracia, acababan de soltarlo.
– ¡Por las letrinas de la diosa Púrpura! -protestó el mandarín.
Y ése fue el momento que eligieron Ma Jong y Tsiao Tai para regresar de su brillante incursión al barrio del «Clamoroso Éxito». La presencia de la vieja banderola en manos del lugarteniente disparó las alarmas en la mente del mandarín. Pese a su aspecto tristón, Tsiao Tai intentó darle un aire triunfal a sus operaciones del día, desde la desaparición inesperada de los jades hasta el registro calamitoso en casa de la señora Hua. Mientras, su amigo hacía señas a su espalda manifestando que nada tenía que ver con el desastre. Di notó una repentina tirantez en el cuello que no tardaría en convertirse en migraña a menos que lograra extraer algo positivo de este cúmulo de improvisaciones insensatas. Sólo recordar que él mismo no lo había hecho mejor, refrenó su ataque de ira, sin pruebas contra Hua Yan y la fuga de un codetenido encargado de una misión desconocida.
Ésta era la pista que había que seguir. Pidió la dirección del ladrón y una vez más se fue a hacer una visita a los bajos fondos de Chang'an flanqueado por sus hombres de mano.
De regreso al barrio con peor fama de la capital, se dijo que seguramente no estaba ayudando mucho a que sus colegas mejorasen la opinión que tenían de él. Había ropa tendida en las ventanas, los chiquillos jugaban desnudos en el barro, mujeres lascivas les guiñaron los ojos al margen de toda ley, mientras estallaban gritos imposibles de localizar, tanto como era imposible determinar si estaban degollando a algún animal o algo peor.
Ma Jong agarró a un adolescente desharrapado y prometió darle dos sapeques si le decía dónde estaba la casa del maleante por el que estaban dando este alegre paseo. Unos instantes después, estaban delante de un tugurio minúsculo donde al menos cinco personas se hacinaban ya. Vieron a una anciana ir y venir arrastrando cubos, a unos niños persiguiéndose a gritos y oyeron la voz de un viejo enfadado que llegó desde la única habitación que todo ese pequeño mundo compartía. Tsiao Tai era el que menos disfrutaba de la excursión a un lodazal que le había sido demasiado familiar durante demasiado tiempo. Un panorama que le inspiraba algunas filosóficas reflexiones.
– Si se acabara con la miseria, se acabaría con el crimen -afirmó dando un suspiro de amargura.
Di, por su parte, opinaba que con eso sólo se desplazaría el crimen, que era inherente a la naturaleza humana. Los ricos se robaban y asesinaban entre ellos tan alegremente como los pobres. Aliviar los sufrimientos humanos era un hermoso proyecto, sin duda, pero obedecía más a la compasión que a la realización de un orden perfecto. Había perseguido a demasiados comerciantes ladrones, a nobles damas y a monstruos poderosos para saber que la riqueza no abolía los malos instintos.
– Más bien convendría difundir el pensamiento de Confucio entre esos desdichados -respondió-. Eso les enseñaría a soportar sus penurias.
Tsiao Tai se abstuvo de contradecir a su señor, aunque en su opinión juzgaba a su conveniencia. Qué fácil era considerar estos asuntos desde un punto de vista confuciano cuando se ha tenido siempre con qué llenar la panza y un profesor a mano para abrirte la mente.
Ma Jong, que no había intervenido en este diálogo desengañado, chasqueó de pronto la lengua para atraer su atención. Un individuo desgarbado se acercaba a la casucha silbando. La vieja de los cubos también lo vio.
– ¡Ah, aquí estás, inútil! -gritó a modo de bienvenida-. ¿Dónde has estado metido estos ocho días? ¿Por qué no te buscas un buen trabajo y otra mujer que se ocupe de tu sopa? Ya tengo bastante con tu padre inútil, que ya no puede ni moverse del camastro!
Di vio confirmadas todas sus sospechas: ninguna esposa había ido a pagar la multa para sacarlo. Para acabar con las reprimendas que le estaban lloviendo, el antiguo preso entregó dos taeles a su madre, dejándola boquiabierta.
«Ahí tenemos un dinero fácil que augura malos resultados para mi investigación», se lamentó en su fuero interno el mandarín. Algo similar pensó la anciana.
– ¿A quién has matado para conseguir tanto dinero? -preguntó la madre-. No habrás vendido a tus chicas, espero.
Con ojos cargados de recelo, vio a su hijo entrar en la chabola. Sus dudas fueron en aumento al ver que un funcionario de larga barba y dos tipos forzudos con hombros del tamaño de sendos armarios cruzaban la calle con paso decidido, cara de pocos amigos y se detenían ante el umbral de su casa. Levantó hacia ellos una cara llena de astucia preguntándose qué nueva calamidad iba a traerle el idiota de su retoño. Di estaba ya entrando cuando un tufo nauseabundo a cuerpos mal lavados y cocina grasa golpeó su olfato.
– Dile a tu hijo que salga -ordenó a la anciana.
– ¡Imbécil, ven aquí! -gritó la mujer con voz ronca-. ¡Tus taeles nos traen problemas!
En cuanto el hombre vio al mandarín, quiso darse a la fuga, pero Ma Jong, que le llevaba media cabeza, lo sujetó con fuerza entre sus bíceps.
– Soy el viceministro de Obras Públicas -anunció Di, contento de ver que su título le servía de algo.
Muerto de miedo, el ladrón abría y cerraba los ojos desmesuradamente mientras su madre se llevaba una mano a la frente como diciendo: «¡Pero qué le habré hecho yo a los dioses para que me castiguen así!».
– No hay que tomarlo en serio, señor -lo defendió la mujer-. Es un retrasado, como su padre.
Di apuntó con el dedo acusador al infeliz, que se habría disuelto en el polvo de la calle si Ma Jong no lo mantuviese sujeto.
– Me han dicho que una mujer se ha hecho pasar por tu esposa para pagar tu multa hace un momento.
La anciana lanzó un grito de sorpresa.
– ¿Y ahora chulo?
– Es la mujer de un amigo, señor -gimió el ratero-. Nunca quise engañar a las autoridades. Pero ¿cómo negarse si te viene alguien y se ofrece a pagar la multa?
– Supongo que no ha sido un favor gratuito -replicó Di-. ¿Qué te han pedido a cambio?
La vieja se volvió a mirar con ojillos inquisitivos al papanatas de su hijo. También ella se preguntaba qué esperaba nadie obtener de él que valiera el pago de una multa judicial.
– ¿Tenías que asesinar a alguien? -sugirió el mandarín.
El antiguo preso perdió los nervios del todo.
– ¡Le juro que no, señor ministro! Lo único que tenía que hacer era llevar un mensaje. ¡Y recibir tres taeles por el favor!
– ¡Tres taeles! -se indignó la anciana-. ¡Y sólo me has dado dos!
Empezó a registrarlo aprovechando que Ma Jong lo tenía inmovilizado. Hubo que esperar a que hubiese sacado la moneda del pliegue de su cintura para reanudar el interrogatorio. Di exigió ver el mensaje.
– No lo escribió, señor -respondió el mensajero-, no tenía ni tinta ni papel. Por suerte, tengo buena memoria. Me lo aprendí. Su Excelencia no debe tomarla conmigo. Era un mensaje sin ninguna importancia.
Di dudaba que nadie diera dinero para llevar mensajes sin importancia.
– Ya que tienes una memoria excelente, vas a repetirnos ese mensaje. Y te aconsejo que no te equivoques. No me gustaría enviar a las minas al devoto pilar de una familia.
Su anciana madre cruzó las manos sobre el pecho, curiosa por oír qué mensaje podía confiarle alguien a su hijo a cambio de tanto dinero.
– Hua Yan me dijo que fuera a ver a su esposa, que es costurera. Y tenía que decirle esto: «Haz desaparecer ahora mismo lo que guardo en mi gabinete. Dale dos taeles al mensajero».
– ¿Dos taeles? ¡Pero si acabas de decir tres! -dijo su madre.
– Eran dos, pero yo dije tres -explicó él bajando la nariz.
Esta muestra de malicia le pareció a la vieja la mejor noticia del día.
Di ordenó al Pequeño Imbécil que los llevara a la dirección en cuestión. Su madre los dejó ir sin protestar: guardaba las monedas en su mano, así que lo principal estaba a salvo.
Era casi de noche cuando llegaron a la avenida. Tsiao Tai se sorprendió al ver que no se dirigían hacia el barrio burgués donde vivía la mujer altiva cuya casa habían estado registrando hacía pocas horas.
– ¿Aquí es donde habéis arrastrado mis banderolas por la infamia? -preguntó su jefe.
Los lugartenientes negaron con la barbilla. La casa ante la que se habían detenido no era la de la supuesta prima de Dama Mo. En cuanto su guía se escabulló sin decir nada, se apostaron de manera que pudieran vigilar la zona discretamente. Di estaba pensativo.
– Ese Hua Yan quizá sea un loco peligroso además de estafador, pero sabe cómo engañar a la policía. El secreto de su triunfo es tener dos domicilios, con dos esposas que no se ven nunca. ¿Hay mejor manera de despistar? Ojalá lleguemos a tiempo.
Una mujer se acercó a largos pasos y entró en la casa.
– ¡Demasiado tarde! -gimió el mandarín.
Se apresuró a llamar a la puerta antes de que la situación empeorase.
– ¿Quién hay? -preguntó una voz teñida de ansiedad.
– ¡El brazo armado de la justicia! -clamó el viceministro, que empezaba a cansarse de que lo llevaran de la nariz-. ¡Abra o mis hombres derribarán la puerta!
Sus lugartenientes esperaron aguantando la respiración que abriera, pues no les apetecía lo más mínimo desencajarse la clavícula para defender las promesas de su jefe. Por suerte, la hoja se entreabrió dejando ver el rostro asustado de la moradora del lugar.
– ¡Registro! -declaró el mandarín entrando sin vacilar en la estancia principal.
Tsiao Tai comprobó entonces que su jefe no era tan mirado sobre estos modos de investigación cuando él llevaba las riendas.
– ¿De dónde vienes? -preguntó Di dando un vistazo circular al sencillo mobiliario que decoraba la habitación-. ¡No me mientas! ¡Te acabo de ver entrar!
– De… de la letrina, que está al final de la calle -respondió tras unos segundos de vacilación.
Di la miró de arriba abajo. Estaba desconcertada. A lo mejor así conseguiría sonsacarla.
– ¿Sabes que tu marido tiene una Segunda Esposa, y que la mantiene como una reina al otro lado de la ciudad?
La costurera agachó la cabeza.
– Mi marido es un hombre excepcional y hace lo que quiere.
Así que estaba enterada, concluyó Di, enfadado al ver que fracasaba su táctica. Mientras sus lugartenientes revolvían los cofres de la ropa sin encontrar nada, él descubrió al fondo de la habitación una puerta cuya cerradura se veía a las claras que había sido forzada.
– ¿Qué hay ahí dentro?
Ella respondió que era el gabinete de su marido, pero que nunca ponía los pies en él; sólo él tenía derecho a entrar.
– ¿Por que está rota la cerradura?
– No lo sé, señor. La acabo de encontrar así ahora mismo. Un ladrón habrá entrado en mi casa, seguramente.
Di había conocido ya a muchos embusteros para adivinar cuándo alguien se burlaba de él. Empujó la mampara de madera, que se abrió entre chirridos. Durante el día, el reducto se iluminaba con dos ventanas a ras de techo. La linterna del mandarín le reveló un desorden indescriptible. Alguien había estado rebuscando en todos los rincones con una prisa manifiesta. Observó huellas en el polvo de los estantes. Había varios frascos reunidos encima de la mesa central, como si alguien tuviese previsto llevárselos. El suelo estaba cubierto de hojitas con anotaciones hechas con la misma letra que la lista con números. Había asimismo un material parecido al que los apotecarios utilizaban para preparar sus pócimas. Aquí y allá se veían algunos libros especializados.
Di se volvió de golpe hacia la atemorizada costurera.
– Voy a decirte lo que ha ocurrido aquí. Hace unas horas, la otra esposa de tu marido ha venido a advertirte que habían hecho un registro en su casa. Por suerte, ella no guardaba nada comprometedor, cosa que por desgracia no es tu caso. Tu marido suele encerrarse en esta habitación para elaborar unos productos demasiado secretos para ser honestos. De modo que has pasado el día preguntándote qué hacer. Un hombre ha venido a verte hace nada y tus dudas se han convertido en certidumbre. Te traía una consigna de Hua Yan, instándote a hacer desaparecer el contenido de su gabinete. Como no tenías la llave, has forzado la cerradura. Había demasiadas cosas para que pudieras llevártelas en un solo viaje, de manera que has metido en uno o dos sacos tantos objetos como has podido y has ido a deshacerte de todo.
La costurera cayó de rodillas.
– Suplico a Su Excelencia que crea que nada de eso es verdad. Son las malas lenguas las que llevan y traen esas mentiras. Yo soy una simple costurera, ¡nunca me atrevería a desafiar a la justicia imperial! Mi marido goza de una reputación intachable, ¡trata a grandes personalidades del Estado!
Al mandarín le fastidiaba que se trajera tanto a colación la brillante fama del acupuntor. Todos parecían convencidos de que esa familiaridad con el palacio los situaba por encima de las leyes. Tenía que encontrar pruebas irrefutables si quería llevarlos ante la justicia. Ordenó a sus lugartenientes que lo siguieran acompañado de la «simple costurera». Ma Jong la cogió del brazo y todo el mundo salió a la calle.
Ya era noche cerrada. Delante de los porches y del otro lado de las ventanas de papel encerado brillaban algunos faroles. Di tomó por donde venía la mujer cuando la encontraron en la calle.
La costurera no tenía precisamente la corpulencia de un buey, por lo que dos sacos llenos de frascos y de libros debían de suponer un peso excesivo si los cargaba a fuerza de brazos. Además, corría el riesgo de que la policía le echara el lazo en cualquier momento. Tenía que haber soltado el lastre del fardo a la primera ocasión.
Al pasar por delante de una callejuela, Ma Jong pidió permiso para hacer un alto para beber un poco.
– ¿Y dónde quieres encontrar agua? -replicó Di, al que su lugarteniente apartaba de sus cavilaciones-. ¡Aquí no hay tabernas!
– Está este pozo -respondió el hombre de mano señalando la calle lateral.
Di se volvió hacia ese lado sin ver nada. A los 47 años, su vista ya no era lo que había sido. Su inspector, en cambio, seguía teniendo vista de lince, quizá porque no había pasado lo mejor de su vida colgado sobre las máximas de Confucio. Al acercarse Di comprobó que había un pozo que la oscuridad disimulaba.
– Ya que tienes tanta sed, baja ahí dentro -ordenó.
El lugarteniente del magistrado se quitó el sobretodo preguntándose si le convenía aceptar ese puesto de guardia de corps que le había ofrecido un presidente de una sociedad secreta la semana pasada. Se le oyó chapotear un momento en el agua fría. Cuando subió llevaba en la mano un grueso saco que hizo un sonoro «floc» al aterrizar a los pies de su jefe.
– Vuelvo, aún queda otro -gruñó antes de bajar.
Tal y como esperaban, el bulto estaba lleno de frascos, de libros especializados y de botes de cerámica etiquetados que se desperdigaron sobre el suelo de tierra batida. Di fue a descolgar un farol y lo puso junto al montón y empezó a comparar los recipientes con los números anotados en la lista. A «general Qin Feng» correspondían unas setas acartonadas con muy mala pinta. El número de la viuda Mo remitía a una pasta negruzca de aspecto nauseabundo. La familia Wu Liang había disfrutado de un inquietante polvillo rojo sangre.
El segundo saco contenía todo un lote de agujas de acupuntura que se habían escapado del sobre de seda donde su propietario solía guardarlas. Tsiao Tai se acercó a recogerlas.
– ¡Ni se te ocurra tocarlas! -exclamó Di-. Tengo motivos para creer que Hua las ha utilizado para matar a sus víctimas.
En medio del amasijo descubrió un trozo de tela y lo utilizó para recogerlas.
– ¡Eso es difamación! -protestó ofendida la costurera-. Mi marido es un benefactor de la humanidad reconocido por los hombres más poderosos de esta ciudad. ¡Sabrá a quién debe dirigirse para que se reconozca su inocencia!
– ¿Ah sí? -dijo Di volviéndose hacia ella, con las agujas en la mano-. ¿Y qué cree que dirán esos hombres tan poderosos a los que trató con estas agujas, cuando sepan cómo utiliza su marido sus instrumentos?
Se acercó a ella, con las puntas de las agujas hacia adelante, hasta rozar su vestido. La costurera se estremeció.
– Si tu marido no ha hecho nada malo, tú no tendrás miedo de un mero pinchazo, ¿no?
La esposa del acupuntor volvió la cabeza para no ver las finas agujas metálicas apuntando a su pecho.
– Veamos -continuó el mandarín-. Te veo muy nerviosa. No soy experto, pero creo recordar que ahí, en la base del cuello, existe un nudo de fuerzas que es aconsejable pinchar para aliviar la ansiedad. ¿Qué aguja debo escoger? ¿La que ha curado a la viuda Mo? ¿O la que tu marido usó para tratar a esa desgraciada familia cuyos miembros yacen ahora mismo bajo tierra?
Eligió una y se dispuso a hundirla en la piel de la costurera, a la que pinchó con dos dedos de la mano izquierda.
– ¡Deténgase! ¡Se lo ruego! -gritó la mujer-. ¡Confieso! Todos esos objetos pertenecen a Hua Yan. Él me ordenó que lo tirara todo y es lo que he hecho. Y habría tirado el resto si Su Excelencia no hubiese llegado, ¡advertida por el dios de la Justicia!
Ya que parecía tan favorablemente dispuesta, Di tomó la dirección de su casa, seguido por sus lugartenientes con su prisionera y los dos sacos. Encendió una lámpara, se sentó en un taburete y mandó arrodillarse a la sospechosa ante él, con la esperanza de que esta solemnidad facilitaría su confesión.
– Estoy enterado ya de muchas cosas -anunció para acabar con cualquier esperanza de engaño-. Sé que ese hombre tiene dos esposas, que viven separadas, y que usted le ayuda a llevar a cabo sus proyectos criminales. Mientras una le sirve de gancho, la otra se presenta como un familiar para hacerse con la herencia, sienten predilección por los objetos preciosos, que son fáciles de vender.
Estas palabras terminaron de convencer a la desdichada de que el dios de la Justicia hablaba al oído del mandarín.
– Mi marido atendió al general Qin el mes pasado, pero no funcionó, y su orden de misión para un destino lejano le salvó la vida. Nunca supe cómo lo hacía, pero al final llegué a la conclusión de que tenía relación con las agujas.
Di creía haber comprendido cómo funcionaba el sistema. Hua Yan experimentaba sobre sus pacientes los diferentes venenos que elaboraba en su gabinete. Sus preparados no iban destinados a sanar al paciente sino a matarlo. No satisfecho con utilizar sus conocimientos para asesinar a la gente y defraudar la confianza de sus clientes, se había atrevido a propagar por una metrópolis con más de un millón de habitantes las más funestas enfermedades.
Di encargó a Tsiao Tai que fuera a detener a la otra esposa, y a Ma Jong que condujera a prisión a la costurera. Ma Jong sacó una cuerda de su cintura y ató con ella las muñecas de la prisionera.
Di, por su parte, buscó material para escribir en los estantes. «A mi amigo el juez Wei le encantará verme de vuelta», pensó cogiendo dos grandes hojas de pergamino vírgenes. Redactó en primer lugar la orden de encarcelamiento de las dos mujeres de Hua por complicidad de asesinato con agravante, luego un acta de acusación que el magistrado utilizaría para pronunciar la inculpación del acupuntor. Dejó caer una gota de cera blanda en la parte inferior de los documentos y los selló con el emblema del Ministerio de Obras Públicas, que guardaba en su manga. Seguro que era la primera vez que un acta de este tipo era validada por el símbolo administrativo de Aguas y Bosques.
16
Un asesino huye inesperadamente; Di localiza a un criminal en un plato de tallarines.
Después de una noche de sueño tranquilo por la satisfacción del trabajo bien hecho, Di se disponía a saborear la primera comida del día cuando un criado le anunció que un carcelero estaba esperando en las dependencias del servicio a que despertara. El director de la cárcel lo enviaba a avisar a Su Excelencia de que el acupuntor Hua Yan se encontraba en las últimas.
Di renunció a su desayuno y pidió que le trajeran sus ropas. Ordenó que fueran a buscar a Choi Ki-Moon y corrió al calabozo del tribunal, preocupado por lo que allí encontraría.
Un guardia le hizo entrar en la celda del asesino, inmóvil en su camastro, y se colocó cerca del cuerpo, linterna en mano. Di observó que Hua había sangrado por la nariz. Como el enfermo no reaccionó al verlo entrar, lo tocó con la mano. Estaba apenas tibia. Se volvió hacia el esbirro.
– Dime, cuando han enviado a avisarme de que estaba enfermo, en realidad ya estaba muerto, ¿no es cierto? Y nadie se ha atrevido a venir antes a molestarme…
El matón agachó la cabeza. Habían antepuesto el respeto al sueño del viceministro a toda consideración.
A lo largo de su carrera de juez, cuando se instalaba en una ciudad confiada a su administración, Di empezaba dando instrucciones para que se le comunicaran los hechos importantes fuera cual fuera la hora. Pero aquí, en la capital, el orden social primaba sobre las investigaciones. Reprimió un arrebato de ira, que no le habría llevado a nada, y preguntó cómo había pasado la noche. El guardia respondió que el detenido se había quejado de dolores de cabeza. Era incapaz de dormir y su cuerpo parecía hervir por dentro. Terminó delirando.
– ¿Lo ha visto algún médico? -preguntó Di sin hacerse ilusiones.
– Está prohibido entrar en la cárcel antes de que salga el sol, señor -respondió el carcelero a ese funcionario que no sabía nada de las costumbres de la capital.
Di dio un profundo suspiro. No le quedaba ya más que asistir al examen posmorten, con la esperanza de que colmaría las lagunas de esta explicación.
Choi Ki-Moon llegó poco después, mal vestido y mal peinado.
– ¿En qué puedo tener el placer de servir a Su Excelencia? -preguntó con una reverencia.
Cada vez que lo veía, Di sentía cierto desasosiego, pero en ese momento era la persona que necesitaba.
– He mandado llamarlo para que atienda a su colega -dijo secamente-. Pero, considerando lo que le ha sucedido, aún me va a resultar más útil. Es usted especialista en muertes en la cárcel, si no me equivoco.
El coreano aborrecía este tipo de alusiones. Se acuclilló junto al cadáver y empezó a desvestirlo. Al quitarle la prenda principal, un objeto cayó al suelo. Era una botella minúscula en la que apenas quedaban unas gotas de una mezcla pastosa y maloliente.
– Envenenamiento, señor -concluyó dando su trabajo por terminado.
Di hizo una mueca de fastidio.
– No le he hecho venir para que exprese conclusiones a las que puedo llegar solo. Podría hacer algo más interesante, como absorber lo que queda de ese producto para averiguar si se trata de veneno.
Choi Ki-Moon tragó con esfuerzo y continuó con el examen.
– Tiene las facciones demacradas, la piel está sonrosada, tiene la boca y los ojos abiertos.
– ¿Alguna señal de pinchazos? -preguntó Di.
El coreano alzó la lámpara por encima del cuerpo desnudo.
– No, señor. Puede deducirse que mi infortunado colega no practicaba su arte sobre sí mismo. Tampoco hay signos de violencia. Ni salivación excesiva. En cambio, transpiró copiosamente durante sus últimas horas.
Di comprendía muy bien por qué el difunto se había abstenido siempre de utilizar sus agujas sobre su propia carne.
– Esto es muy extraño, señor… -murmuró Choi, que había separado las mandíbulas del muerto para examinar el interior de su boca.
– ¿Qué? -preguntó Di con impaciencia.
– Hay un líquido rojo en su garganta. Tiene los labios agrietados, las manos fofas, la lengua blancuzca y el vientre hinchado. Este cadáver presenta todos los signos del «síndrome del trauma frío». [20] Ha tenido que ahogarse en sus propias secreciones. Es lo que suele ocurrir cuando no se tratan los síntomas.
Di preguntó al carcelero si se habían producido otros casos del mismo tipo recientemente. La respuesta fue negativa. Hua Yan había sucumbido a una enfermedad contagiosa que sólo le había afectado a él, y sólo había manifestado sus síntomas esa noche.
– ¿Es posible que haya contraído esta fiebre a partir del contenido del frasco? -preguntó Di colocando el recipiente bajo la nariz del médico.
– Lo ignoro, señor -respondió éste apartándose-. ¡Nunca se me ha ocurrido utilizar mis conocimientos con un fin diabólico!
Di tenía su propia opinión al respecto.
– ¿Pero…? -repuso.
Choi Ki-Moon parecía extraordinariamente incómodo.
– Creo recordar que el contagio puede producirse por las deposiciones de un hombre ya afectado.
Di supo entonces qué había contenido la pequeña botella. Hua Yan había encontrado por fin la enfermedad ideal con que infectar a sus pacientes. El mandarín no quiso pensar en los estragos que este monstruo podía haber provocado de haber tenido tiempo. Sus investigaciones le habían servido de mucho, aunque no de la manera que él esperaba. Era el primer caso de suicidio por enfermedad con que el antiguo magistrado tropezaba.
***
Di se llevó a Choi Ki-Moon al gongbu para discutir los detalles médicos que necesitaba para redactar su informe. Una vez en su gabinete, se hizo servir el desayuno que no había podido tomar en casa. El coreano se quedó de pie junto a la puerta. Di señaló los platos preparados encima de una mesita baja.
– Sírvase. Nada de remilgos entre nosotros a estas horas del día.
Continuó con su comida mientras el médico, tras agradecer el honor que le hacía, picaba de los cuencos con los palillos. Su inmensa diferencia de estatus le prohibía tomar asiento, lo que daba a la escena una apariencia muy curiosa.
Di cayó de golpe en la cuenta de que había algo fuera de lo corriente en el menú: la sorprendente calidad de la pitanza que les habían servido. Había «corazoncitos» al vapor según la receta del sur, gambas con polvo de perla y aletas de tiburón con salsa parda de Sechuán, unos ingredientes que ni el hombre más rico de China veía todos los días en su mesa. Calculó el favor del que gozaba por la atención que ponían en alimentarlo. Dicho en otras palabras, era el reconocimiento administrativo trasladado al arte culinario.
Cuando un escriba reapareció para recibir sus órdenes, preguntó si lo necesitaban para la gestión de sus amadas aguas y bosques. El empleado le aseguró que todo seguía perfectamente en orden. Su ministro suplente le transmitía además sus felicitaciones por su excelente trabajo, algo bastante sorprendente, pues hacía varios días que no abría una carpeta. Dedujo que esos casos criminales estaban haciendo más por su gloria de viceministro de Obras Públicas de lo que nunca conseguiría un celo sincero. El ministro seguramente lo sabía. Pero, ya que los consejeros de Su Majestad estaban satisfechos, a su superior no le quedaba sino declararse encantado de sus servicios. La cocina de palacio le pareció realmente magnífica.
Estaba dictando su informe sobre el caso Hua cuando llegó un mensaje de la Cancillería. El gran secretario Zhou Haotian le felicitaba por haber descubierto a tan gran número de criminales -más, en realidad, de lo que él habría creído-, pero hacía notar que el que debía detener seguía libre como un pájaro.
En pocas palabras: cundía la impaciencia. Convenía volver a la investigación original si quería seguir disfrutando de los sublimes platos de palacio. Se preguntó con qué lo agasajarían esta vez: ¿un masajista que estrangulaba a sus clientes entre sus piernas? Ya era hora de visitar al médico en jefe de quien dependía el estudio de las enfermedades venéreas. Era probable que hubiese acudido a consultarle el cortesano envenenado o su amante.
Choi Ki-Moon hizo un esfuerzo por engullir a toda prisa un bocado del delicioso guiso de cohombro de mar [21] al jengibre, del que se estaba dando un atracón sin rubor.
– En ese caso, señor, Su Excelencia no necesita ir al Gran Servicio. El especialista en estos asuntos se llama Cai Yong. Es un maestro en medicina orgánica, farmacopea y preparación de remedios. Suele pasar las mañanas en su sala de consulta.
Di esperaba ver un establecimiento de lujo en la zona más pudiente de la capital, pero empezó a desengañarse cuando vio que el palanquín que los transportaba tomaba la dirección contraria, y perdió por completo la ilusión cuando el coreano le anunció que era preferible abandonar el cómodo vehículo si querían pasar desapercibidos. Los porteadores le dejaron en la entrada de un barrio caliente de Chang'an. Los dos hombres se internaron a pie en una región donde hasta la milicia se movía con cautela. Ventanas y porches daban cobijo a mujeres de vida ligera, vestidas con ropas llamativas.
– Comprendo ahora que no me hayan nombrado para la policía de Chang'an -masculló Di-. En esta encantadora ciudad no hay delincuencia.
Choi Ki-Moon estaba la mar de a gusto en este ambiente.
– Estas mujeres son como el pitorro de un hervidor que evacua el vapor sobrante, señor. Su existencia asegura la cohesión de nuestra sociedad. A su manera, ellas participan del gran todo.
El ojo experto del antiguo juez sorprendió entonces una escena que habría merecido una intervención de la policía.
– Uno de sus pitorros acaba de robarle la bolsa a un papanatas -señaló con un gesto en dirección a una joven muy descotada que estaba dándole a la hebra con un imbécil que no apartaba los ojos de su escote.
Estaba seguro de que la muchacha participaba en el orden del gran todo repartiendo a su favor las riquezas ajenas. La filosofía confuciana del mandarín se sentía ofendida por la falta de organización tanto como por la depravación sexual que imperaban en estos barrios.
La casa que buscaban se encontraba en la frontera entre un barrio de viviendas populares y el de las prostitutas de segunda zona, a medio camino del cielo y del infierno, en otras palabras. Di adivinó que la práctica de su arte no era lo único que retenía en el lugar al médico en jefe. ¡Extraña profesión la que consistía en atender todo el día a mujeres de mala vida!
Nada llamaba la atención sobre la casa en la que se detuvieron. La fachada era de madera vulgar, rodeada por un estrecho paseo cubierto, sostenido por delgadas columnas con la pintura desconchada. Era evidente que a las mujeres que acudían les preocupaba la discreción. Choi Ki-Moon hizo sonar el gong que colgaba de la puerta y se apartó para ceder el paso al viceministro. Di entró en una habitación oscura adornada con bancos que debía servir de sala de espera.
Al poco apareció el señor del lugar. Apartó la cortina de perlas que separaba la habitación del resto del establecimiento y se secó las manos en el delantal de sus ropas. Di supuso que lo habían sorprendido mientras comía; luego apartó de su mente todas las ideas sobre lo que un cirujano podía hacer en su trastienda. Cai Yong era un hombre de 40 años de cabello escaso y rostro hinchado por la grasa. Di pensó que sus clientes necesitarían un buen motivo para fiarse de él. Por su parte, nunca habría permitido que un individuo con su aspecto se acercase a sus esposas a menos de veinte pasos. Choi Ki-Moon hizo las presentaciones, lo que provocó en su colega una catarata de reverencias, acompañadas de palabras de bienvenida. Su anfitrión se apresuró a llevarlos a su gabinete de consulta, apenas más limpio que el vestíbulo, aunque contaba con varios sillones de bambú adornados con cojines.
– Soy yo el que se siente honrado al conocer a un maestro de su reputación -mintió el mandarín dando un vistazo general a las baratijas que colgaban por todas partes.
Los pacientes seguramente eran demasiado pobres para pagarse los remedios que necesitaban. Di sabía cómo sobrevivían los sanadores que no habían conseguido hacerse con una clientela rica: repartían amuletos, oraciones copiadas de libros sagrados y frasquitos con agua milagrosa a cambio de sumas irrisorias.
– Me han hablado muy bien de sus competencias -continuó Di, pensando que no iba de una adulación más.
Cai Yong no debía de estar acostumbrado a los cumplidos y sacó pecho como un pavo real.
– Su Excelencia es demasiado bondadosa. Hago lo mejor que puedo a mi humilde nivel.
Pareció dudar, luego cedió a la tentación de jactarse y sacó de un estante dos cajitas de papel de estraza superpuestas: una rosa y otra azul. Las abrió para mostrar el contenido a su visitante, un montón de bolitas amarillas en un caso y azulado en el otro, de aspecto igualmente repugnante.
– ¿Qué maravillas son ésas? -preguntó Di fingiendo interés.
El médico en jefe no cabía en sí de orgullo. Como sus clientes solían hablarle de sus problemas conyugales, había puesto a punto un preparado afrodisíaco para las que se quejaban de un esposo distraído, y una mezcla de su composición a base de salitre y de cerveza para adormecer los excesos de los más fogosos. Las damas habían corrido la voz y ahora gozaba de una sólida reputación en el barrio.
«Una sólida reputación de chulo», completó Di para sus adentros. Se esforzó por memorizar la forma de las bolas por si acaso alguna de sus esposas intentaba un día hacerle tragar esas cochinadas. Claro está, el método tenía sus limitaciones. Cai Yong confesó que una tal señora Si, que regentaba una taberna de tallarines al final de la calle, había descubierto el defecto de su panacea. Decidida a restablecer la armonía en su pareja, hizo algunas concesiones a la coquetería además de mezclar el afrodisíaco en la sopa de su esposo, que tan pronto engulló la comida salió, presa de un súbito ardor, en busca de su amante. Al día siguiente, probó con el segundo remedio queriendo retenerlo. El hombre cayó dormido… ¡y salió a buscar a su rival en cuanto despertó!
– No tuvo suerte, no hay duda -comentó el mandarín con una amable sonrisa en los labios, preguntándose si debía ordenar que lo detuvieran por haber animado a sus clientas a intoxicar a sus cónyuges a sus espaldas.
Ahora que el médico en jefe entraba en confianza, era el momento de orientar la conversación hacia el tema que los traía.
– Supongo que su clientela no está formada exclusivamente por personas tan distinguidas como esa vendedora de tallarines.
Cai Yong captó la insinuación al momento.
– Atiendo también a otro tipo de comerciantes del barrio -admitió-. Les vendo ginseng, trato gonorreas, y todo lo demás.
Señaló con un gesto amplio una estantería llena de cajas de manta tang lang, un insecto recomendado para tratar la blenorragia, la espermatorrea y la incontinencia urinaria. Había además libélulas secas, remedio soberano para cicatrizar ulceraciones de la verga.
– Soluciono además sus problemas menores cuando se presentan… -añadió con un gesto cargado de sobreentendidos.
Dicho sin rodeos, les prescribía sustancias abortivas. Cai Yong destapó un rechoncho jarrón de porcelana lleno de polvo verde; en ese momento contenía un stock de hojas de datura para fumigaciones.
– Combaten el enfisema y el asma. El fruto, encerrado en una cápsula espinosa, posee propiedades narcóticas y sedativas muy potentes.
– Ah, sí, ya sé -dijo Di examinado desde más cerca el contenido de los anaqueles-. He juzgado a prostitutas que los daban a beber a sus amantes ocasionales en forma de licor y cuando caían aletargados los desvalijaban limpiamente…
Desconcertado, Cai Yong intentó salvar el escollo celebrando las virtudes del ginseng, la panacea por excelencia. Además de sus propiedades afrodisíacas, esta planta rara y costosa era descongestiva, facilitaba la circulación, limpiaba la sangre y revitalizaba los organismos frágiles.
– Decocción a tomar por la mañana -concluyó deslizando un saquito en la mano del funcionario.
– Dígame, ¿usted reúne las funciones del médico y del farmacéutico? -preguntó Di sin dejar de leer las etiquetas de este arsenal del crimen y el desenfreno.
– Y ¿por qué no? ¿Cómo pretende Su Excelencia que vivamos si no es así?
Cai Yong se acercó al visitante y añadió en voz baja:
– ¿Acaso el gran hombre cree que prodigo mis remedios a las cien familias? [22] ¡Claro que no! Para las cien familias tengo píldoras a base de harina de trigo azucarada y aromatizada, emplastos compuestos de pasta de azufaifo y de jalea de membrillos. Es suficiente bueno para ellos, no falla. Reservo mis verdaderos medicamentos para clientes como usted, capaces de apreciarlos.
Di le preguntó si había visto a una cortesana de altos vuelos aquejada de una contagiosa enfermedad.
– Si la hubiese visto, la habría curado -respondió Cai Yong con fatuidad.
Di consideró que el lugar no demostraba esa competencia universal de la que se jactaba su ocupante.
El gong de la entrada resonó dos veces seguidas. Di consideró que ya se había reído suficiente; mejor sería despedirse y volver a la investigación para la que el gran secretario le había designado. Al cruzar la primera sala vio, sentada en uno de los bancos, a una dama que esperaba probablemente a que le entregaran la pócima milagrosa que enviaría a su marido en brazos de una rival. Descubrió además a un galán que parecía muy interesado en su vecina. Levantó los ojos al cielo y salió del lugar.
Cuando bajaban por la calle, los dos hombres pasaron delante de una taberna de tallarines. Choi Ki-Moon lanzó una mirada cómplice al mandarín.
– Si no me equivoco, la patrona de este establecimiento prueba los preparados de nuestro amigo para regular los impulsos amorosos de su marido -dijo guiñándole el ojo con picardía.
Di se fijó en una banderola blanca próxima a la puerta. Esos emblemas de duelo le producían el mismo efecto que una de las pociones revigorizantes del maestro Cai.
– ¿Quién ha muerto? -preguntó a una camarera que estaba limpiando las mesas dispuestas bajo el tejadillo.
– Nuestro patrón, el señor Si -respondió la mujer sin dejar de frotar-. ¡Quién iba a decir que nos dejaría tan pronto! ¡El sacerdote taoísta ha dicho que era normal cuando un hombre dispersa su energía yang a tontas y a locas! [23]
Di sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal. Tuvo el horrible presentimiento de que la coincidencia resultaba como mínimo inquietante.
– De pronto me apetece comer un plato de tallarines -dijo tomando asiento en uno de los taburetes.
Hizo un gesto a Choi Ki-Moon para que se sentara enfrente de él en lugar de hacerse notar quedándose plantado como un criado. El coreano obedeció preguntándose si el mandarín había jurado obtener la condena de todos los médicos de la ciudad. Una mujer entradita en carnes, que Di supuso sería la patrona, acudió a cantarles el plato del día, consistente en pastas salteadas a la tinta seca. Di adoptó la expresión de un gastrónomo maravillado.
– ¿Te había dicho o no que era la mejor taberna de tallarines al norte de la ciudad, viejo amigo? -exclamó dirigiéndose a Choi Ki-Moon, que estaba perplejo-. Ha sido nuestro amigo el médico Cai Yong quien nos ha enviado.
– ¡Que los dioses bendigan eternamente a ese benefactor de las mujeres! -respondió la cocinera juntando las manos para encomendar al interesado a las deidades compasivas.
Este arrebato de gratitud hacia un hombre que no había salvado ni a su esposo ni su matrimonio aumentó el recelo del magistrado. La camarera regresó enseguida con los platos encargados. Di se extasió ante la calidad de las viandas, pero se guardó mucho de hundir en ellas sus palillos y siguió haciendo preguntas como si tuviese ganas de conversar.
– ¿Así que tu patrón ha muerto de repente? ¿Cómo es que el sabio no lo curó?
– La señora hizo venir a un médico muy bueno, pero la enfermedad estaba ya muy avanzada.
– ¿Y era ése el que lo atendía siempre?
– ¡Ah, no! ¡Si el señor era fuerte como una roca!
Lanzó una risita y añadió que el difunto solía prodigarse sin miramientos entre todas las mujeres que se le ponían a tiro. Al parecer, era el galán maduro del barrio y su esposa debía de ser una de las damas a las que menos echaba en falta.
Sin dejar de remover la pasta, Di se formó rápidamente un cuadro de la situación. El restaurador Si dilapidaba el dinero de su negocio en brazos de pelanduscas y descuidaba a su mujer. Quizás habría acabado repudiándola y arrojándola a la calle sin recursos. Al ver fracasados sus intentos de reformarlo, la señora Si tenía motivos para desear su muerte.
Choi Ki-Moon, cuyo apetito parecía no tener límites, estaba atiborrándose enfrente de él. Asqueado del espectáculo, Di desvió su atención a los que lo rodeaban. A pocas mesas de distancia, vio que la patrona se ocupaba de otro cliente. Enseguida reconoció al individuo que ya había visto en la sala de espera, el petimetre ocupado en cortejar a una cliente. Era corto de piernas, tripudo y de tez mate, pero lucía un bigote impecable y tenía buena labia.
– ¿Y ése quién es? -preguntó Di cuando la criada regresó con la sopa con la que terminaban todas las comidas chinas.
Respondió que era el peluquero del barrio, un cliente habitual. Di añadió este detalle al conjunto de los que trataba de organizar en su mente. El añorado señor Si no era, por lo que se veía, el único seductor de la zona, y el peluquero se había propuesto heredar su título de gallo del corral.
– ¿Y ése no habrá sido paciente de Cai Yong? -preguntó el mandarín.
– ¡Su señoría posee el don de la doble visión! -exclamó la camarera-. El señor lo curó de una mala gripe el invierno pasado. Es un gran sabio y sentimos una profunda admiración.
Por lo visto, el médico no sólo salvaba a maridos promiscuos. En esta calle se daban los más hermosos ejemplos de curación por ausencia de moralidad que Di hubiera visto nunca.
Una mujer que subía por la calle a toda prisa pasó muy cerca de ellos. Parecía asustada. Di la siguió con la mirada hasta que entró en casa del médico sin molestarse en hacer sonar el gong. El tambor de alerta que el magistrado tenía en su cabeza, sin embargo, empezó a golpear con gran estrépito. Di sacó unos sapeques del cinturón y los arrojó sobre la mesa. Se levantó, con gran pesar del coreano, que no había acabado su sopa de patas de gallina, y se encaminó al gabinete médico, un lugar cada vez más apasionante.
Tampoco él llamó al gong al cruzar la puerta. La primera sala estaba vacía. Fue directo a la cortina de cuentas, que apartó para entrar en el gabinete. La dama a la que acababa de ver pasar estaba de pie, con expresión abatida. Cai Yong la escuchaba sentado en un sillón donde probablemente la mujer lo había sorprendido al entrar. Había en su cara una mezcla de estupor y de contrariedad, sentimiento que no cambió al ver al mandarín entrar en su casa sin hacerse anunciar, cortando a la visitante en mitad de una parrafada que no parecía alegre.
– Había olvidado hacerle una pregunta sobre la datura -dijo Di mirando fijamente al estupefacto sabio.
La presencia de la dama interesaba mucho más al mandarín que todo lo que podía enseñarle sobre el uso de las plantas medicinales.
– ¿Interrumpo una consulta? -preguntó.
Cai Yong se vio obligado a hacer las presentaciones. Di permaneció inmóvil y en silencio, esperando que la dama le explicara el motivo de su presencia. Estaba persuadido de que su nerviosismo no obedecía a la repentina aparición de un granito indiscreto. Al cabo de unos instantes, la desamparada visitante explicó que había venido a buscar la ayuda del sabio porque tenía a la policía en casa.
– ¿Su marido acaba de morir? -susurró Di.
– ¡Claro que no! -exclamó la dama, espantada-. ¡Al contrario! Es mi marido el que acaba de matar a alguien!
Di vio cómo sus sagaces conclusiones se hacían añicos.
– ¿Y cuando su marido mata a alguien corre usted a casa del médico? -se extrañó.
Ella contó que su esposo se había peleado la noche anterior con un colega de trabajo y lo había matado. Había vuelto a casa sin decir nada, pero la milicia había venido a detenerlo y ya no se movía de su casa.
– En tal caso, es demasiado tarde para las pociones calmantes -concluyó Di alisándose con gesto pensativo su larga barba.
La situación se volvía emocionante. Si los inspectores habían entrado en casa de la mujer, era sin duda para hacer un registro. Tenía curiosidad por averiguar qué encontraban.
– Querida señora, ha dado usted con la persona indicada. Voy a ayudarla a resolver este problema. Lléveme a su casa.
Lanzó una mirada complacida al curandero clavado en su sillón y salió de la sala acompañado por la mujer del asesino, que no sabía a qué carta quedarse.
– Este barrio resulta cada vez más interesante -le susurró a Choi Ki-Moon yendo calle abajo por segunda vez.
Pasaron delante del restaurante de tallarines, desde donde la patrona y su peluquero los contemplaron con curiosidad. «Esperad un poco que ahora vuelvo -se dijo Di-. Y enseguida me ocupo de vosotros.»
El domicilio de la dama consistía en una estancia única dominada por un amplio lecho kang de ladrillos que se calentaba desde abajo. En el patio, unas gallinas picoteaban el suelo de tierra batida. Encontraron a un pequeño grupo de milicianos pertrechados con el equipamiento reglamentario, que incluía un garrote colgado del cinturón. Derrengados sobre la estera que servía de lecho a la pareja, se entretenían vaciando un cántaro de vino. Di se había equivocado sobre el motivo de su intrusión: no habían venido a registrar sino a beber un trago a cuenta del hombre al que acababan de detener, una práctica habitual pues los arrestos se hacían a expensas del sospechoso. Si habían realizado algún registro, lo habían interrumpido en seco nada más descubrieron la reserva de alcohol. Choi Ki-Moon enunció los títulos del mandarín, obligándolos así a abandonar su descanso penosamente para saludar al alto funcionario, convencidos de ser víctimas de una inspección sorpresa. No del todo descontento del malentendido, Di les ordenó realizar un registro en toda regla del domicilio. Casi tuvo que suavizar la orden con un llamamiento al respeto a la propiedad privada, pues los milicianos empezaron por arrojar por todas partes los objetos y piezas de ropa que caían en sus manos. No solamente los gritos de la propietaria le sacaban de quicio, sino que pronto no habría nada que sacar de la leonera que estaban organizando.
– Enseñadme todo lo que les parezca extraño -les recomendó Di, que empezaba a creer que la policía de Chang'an necesitaba un firme tirón de orejas.
Los milicianos le trajeron sucesivamente un amuleto mongol, un ruiseñor disecado y un pergamino nuevo que entraba en la categoría de «objetos sospechosos» porque ninguno de ellos sabía leer. Era un reconocimiento de deuda a beneficio de Cai Yong. En la parte inferior del documento figuraba el nombre seguido de la huella de un pulgar.
– ¿Quién es You el Tercero? -preguntó.
– Está usted en su casa, señor -respondió uno de los hombres armados.
El signatario se comprometía a reembolsar una gruesa suma al médico, y se especificaba que dicha obligación se trasladaría a sus herederos en caso de fallecimiento. Di se preguntó si el interesado estaba al corriente del compromiso que había adquirido.
Ordenó que trajeran al asesino, al que habían dejado en casa del jefe de manzana a la espera de llevarlo a la cárcel en cuanto hubieran terminado de vaciar su bodega. You era un gigantón de expresión obtusa que no debía estar de humor todos los días. Su cara cuadrada, estriada de cicatrices, delataba las peleas en que había participado, la última de las cuales le había salido cara. La cuerda que ataba sus manos estaba atada al cuello y a los pies. Para redondear la faena, habían colgado de su espalda un cartel donde estaba escrito «Criminal».
– De modo que tú eres You el Tercero. Es la primera vez que me encuentro a un muerto que camina.
You no entendió la alusión macabra. Di le mostró el documento.
– ¿Sabes qué es esto?
– ¡Cómo puedo saberlo, señor! -gruñó el prisionero-. ¡Yo no soy un hombre letrado como usted!
Di le leyó el texto del pergamino. El camorrista cayó del guindo entonces.
– ¿Por qué iba a pedir prestada una suma así a ese médico pulgoso? ¡Si yo soy más rico que él! Un estafador que se aprovecha de mi desgracia para robar a mi mujer…
Di constató que su interlocutor no había entendido la cadena de acontecimientos: su desgracia le había salvado la vida, y su mujer habría estado más que dispuesta a satisfacer la deuda ficticia en cuanto quedara viuda.
– No sabes de la que acabas de librarte -le dijo el magistrado-. Diez años en las minas te van a parecer un suave castigo comparado al destino que te tenía reservado tu esposa.
Se volvió hacia los milicianos, a los que envió a detener al médico y al peluquero. Unos minutos más tarde, los guardias regresaron advirtiéndole que los dos hombres estaban ilocalizables.
«Faltaría más, pensó Di. Si no me ocupo yo de todo, las cosas marchan peor.» Los dos rufianes no tendrían fácil abandonar la capital. Si lo conseguían, estarían al acecho para detenerlos en una de las ciudades donde hicieran un alto.
– ¡Contento se va a poner el director del Gran Servicio Médico! -dijo Choi Ki-Moon con una mueca.
Miró desesperado al mandarín, seguro de que la ira de Du Zichun recaería sobre él en cuanto circulara la mala noticia. El coreano tenía además otro motivo de inquietud al ver a Di resolviendo intrigas criminales a más y mejor, como si fuesen adivinanzas infantiles.
– Siento compasión por las mujeres desdichadas en su matrimonio -dijo Di-. Pero aún así no puedo tolerar que crean que el asesinato es una solución a su problema. Es una solución que altera «el orden del gran todo», como usted dice.
Su compasión no llegaba al punto de aceptar que nadie cuestionara los principios sobre los que había construido su visión del mundo. Estaba convencido de que atacar las reglas de la vida en sociedad provocaba un mal siempre mayor, capaz de arruinar la armonía general que él debía proteger.
Mientras acompañaba a los milicianos que trasladaban a la pareja You a la cárcel, reunió sus conclusiones de cara a su informe. Cai Yong había vegetado en la mediocridad hasta que los problemas domésticos de la vendedora de tallarines le inspiraron la idea de utilizar sus talentos de manera más fructífera. Reclutó entonces al peluquero del vecindario, que gozaba de gran éxito entre las damas. Atraído por el cebo del dinero y cegado por la admiración hacia el sabio que lo sanó, el galán de noche aceptó seducir a la señora Si. Tras consolarla de sus desdichas conyugales, le propuso librarla del esposo infiel. Cai Yong proporcionó el veneno, ella se lo administró a su esposo en una comida y el médico fingió curar al enfermo, cuya muerte no sorprendió a nadie debido a sus muchos excesos. Ya no les quedaba más que repartir el botín.
– Si ese roñica de Cai hubiese tenido más confianza en sus clientes, no les habría hecho firmar falsos reconocimientos de deuda para asegurarse el pago de sus honorarios -se dijo en voz alta el mandarín-. Apuesto a que You el Tercero va a disfrutar aplastándolo durante el proceso.
Solo los dioses sabían cuántas veces esos dos maleantes habían repetido su crimen. La vendedora de tallarines había calificado a Cai Yong de «bendición de las mujeres». Di se dijo que más acertado habría sido llamarlo «maldición de los maridos».
17
Di Yen-tsie emprende una nueva carrera; y ésta le lleva de vuelta a la primera.
Dado que el especialista en enfermedades venéreas ignoraba la identidad de la cortesana que Di andaba buscando -y aunque Cai Yong hubiese mentido, no podía interrogarlo de nuevo-, la única solución era volver a la fuente, es decir, encontrar a esa mujer por otro medio. Tan pronto entregó los prisioneros a los carceleros, regresó al barrio del Norte, para gran contento de Choi Ki-Moon.
Las internas vivían bajo las órdenes de unas alcahuetas. Sólo se las dejaba libres los días octavo, decimoctavo y vigesimoctavo del mes lunar, aunque fuera para recibir instrucción religiosa en el templo más cercano, y con la condición de pagar una indemnización. Como era precisamente el octavo día, Di se puso una ropa que le permitiría pasar desapercibido y se dirigió al santuario donde las damiselas recibían una educación mística seguramente imprescindible para ejercer su oficio.
Los monjes budistas se ocupaban de esta función. La pagoda de los Placeres Divinos era un edificio rutilante, ricamente decorado con estatuillas votivas fruto de las donaciones de los fieles. Di observó el desfile de beldades, de una elegancia demasiado vistosa para su gusto; opinión que no compartía el nutrido grupo de hombres que esperaban verlas por cualquier medio. El coreano no se perdía migaja.
– Necesitaría a alguien que las conozca bien -dijo Di-. Necesito saber si alguna se ha quedado en casa.
– Faltan Rosita, Lotus y Crepúsculo -le informó Choi sin vacilación.
Ante el asombro del mandarín, añadió que había asistido a muchos banquetes ofrecidos al cuerpo médico por generosos pacientes. Di se guardó los comentarios que le inspiraba esta explicación increíble y decidió salir al encuentro de las damas sin mayor demora.
En la entrada del barrio del norte, sacaron de un bolso el material que Di le había pedido a su ayudante: consistía en una suerte de botiquín, una campanilla de madera y una banderola que proclamaba las especialidades, el ajuar completo de los sanadores ambulantes.
– Rosita vive aquí -dijo Choi señalando la puerta de un coqueto establecimiento. Bastará con llamar para averiguar si está.
Di le pidió con una seña que así lo hiciera, sin preguntarse qué motivos tenía para conocer la dirección privada de una cortesana. Un postigo se movió permitiendo a una mujer de edad madura examinar a los dos visitantes a través de una rejilla de hierro forjado.
– ¿Quién hay? -preguntó en una voz carente de la típica dulzura de las prostitutas.
– Somos dos médicos itinerantes -afirmó Di-. Hemos sabido que teníais una enferma y venimos a brindarle el auxilio de nuestro arte.
Los ojos los escudriñaron a través de los barrotes y luego se fijaron en la banderola.
– ¡Sigan su camino! -gritó la matrona-. ¡En nuestra casa todo está en orden! ¡Mi hija prepara su boda y no necesitamos que unos charlatanes nos traigan sus malos presagios!
El ventanuco se cerró de golpe. Delante sólo tenían un panel de madera tan dura como la bienvenida que habían recibido. Di comprendió por qué Rosita se había quedado en casa en un día de salida. Los preparativos de la boda debían de tenerla ocupada y no tenía motivo para salir a exhibirse en el templo. El ideal de toda cortesana era casarse con un hombre rico que empezaba ofreciéndole seda y oro para demostrarle la magnitud de su fortuna. Iba a convertirse en la concubina de un noble, o incluso en su esposa principal si había tenido la suerte de seducir a algún viudo.
– ¿Por qué nos ha acusado de traer el mal de ojo? -preguntó extrañado Di, que había esperado mayor respeto a la profesión que tomaba prestada.
– Lo ignoro, señor -respondió Choi, que seguía enarbolando su enseña de color crudo, pintada con grandes caracteres negros.
En ella se leía la razón social: «Estrías, hemorroides, esterilidad». El coreano siguió la mirada consternada del mandarín.
– Es todo lo que he podido encontrar, con las prisa de servir a Su Excelencia -se disculpó lastimero.
«Cambio de táctica», se dijo Di. Se plantó en medio de la calle, agitó con fuerza la campanilla de madera y empezó a llamar a los transeúntes como había visto hacer en las plazas públicas.
– ¡Oigan, oigan! ¡Toda enfermedad tiene su remedio! ¡Trátese antes de que se agrave! Tengo pociones para todos y cada uno de vuestros males, hasta los más dolorosos! ¡Tratamientos gratuitos para los más pobres!
Al cabo de un rato de la arenga, una mujer mayor le tiraba de la manga.
– ¡Los dioses os envían! -declaró-. Con la enfermedad de mi hija, no tenemos manera de pagar los servicios de un médico.
Los llevó hasta una casucha míseramente decorada que daba a una callejuela. No era uno de los confortables edificios de la calle principal. La mujer levantó la cortina de la habitación principal y los invitó a tomar asiento en la cama. Choi dejó sus pertrechos en el suelo y apoyó la enseña en la pared. La anciana apartó otra cortina y entró en la habitación contigua.
– Hija -oyeron-, he encontrado ayuda para ti. Deja que te examinen.
– Es inútil -respondió una voz más joven-, sólo estoy indispuesta. Ahórrese el dinero.
– Entonces no hagas que vaya a peor. ¿Quién se ocupará de mí si te mueres? ¡Vamos, sé razonable!
Se produjo un silencio.
– Me alegro de que por fin entres en razón -dijo la anciana haciendo un gesto para que se acercaran.
Había una muchacha, de mejillas pálidas y ojos hundidos, acostada en la estera. A su pesar, Di se dijo que esperaba haber dado con la que andaban buscando y que padeciera una enfermedad incurable. Choi Ki-Moon retiró las mantas y le tomó el pulso en las cuatro extremidades.
– Su hija tiene el pulso doble. No estará…
– Sí. De varios meses ya -confirmó la anciana.
– La enfermedad que le provoca tanta fatiga es el cólera -dijo el coreano-. Su agotamiento afecta tanto a la madre como al niño por nacer. Es serio. Se arriesga a sufrir un aborto natural acompañado de complicaciones.
Di empezaba a entender por qué la mujer se abstenía de acudir a la pagoda. ¿Guardaba eso alguna relación con su investigación?
– Tengo que saber qué le ha ocurrido para recetarle una medicación adecuada -aseguró.
Impresionada por el diagnóstico, la alcahueta se lanzó a relatar los hechos. Su «hija» no pretendía conservar el bebé, pero las pociones abortivas habían fracasado y la vieja sospechaba que no las había tomado correctamente. Si nacía una niña, podrían educarla para que tomara el relevo dentro de unos quince años. Pero si era un chico, lo abandonarían para que se convirtiera en bonzo, soldado o eunuco, en el mejor de los casos.
Di llegó a la conclusión de que no era la mujer que él buscaba. Choi Ki-Moon había escrito ya su receta.
– El niño desea vivir, y usted debe respetar su deseo o su hija morirá -le dijo a la anciana-. Envuelva las hojas medicinales en papel rojo y sedoso. Ponga a hervir la decocción a fuego lento, luego arrójela en vino de Shaoxing. Esta pócima evitará el riesgo de aborto natural y estimulará su sangre.
Le recomendó además que se procurara placenta tostada para facilitar el parto y favorecer la expulsión del feto cuando llegara el momento.
– Le doy las gracias, señor Choi -dijo la futura madre cuando se despedían, aunque ninguno de los dos había dado su nombre.
– Adiós, Loto -respondió el coreano.
Di alzó los ojos al cielo. Estaba decepcionado. Todo eso estaba la mar de bien pero él no había venido a repartir medicamentos.
Fueron a situarse al otro extremo del caserío y empezaron de nuevo con su farsa sin demasiada convicción. Di se preguntó si era por celo o por placer por lo que se dedicaba a envilecerse poniéndose en tales situaciones. ¡Un hombre de su rango buscando clientes en las plazas públicas como un vulgar buhonero!
Estaba sumido en tan tristes pensamientos, el ceño fruncido, cuando los llamaron por segunda vez. Era ahora una pequeña criada la que solicitaba sus servicios. Los condujo a una casita coquetona cuya primera sala estaba acondicionada para recibir a los invitados de marca.
– Mi señora ha recibido tratamiento de un gran médico, pero ha sido incapaz de curarla. Ya que los dioses les envían a nosotras, quizá sepan qué remedio aplicarle.
Les mostró a la mujer que yacía en su lecho de dolor, desfigurada por la enfermedad, flaca y agotada, que llevaba la cabeza envuelta en un chal anudado como turbante. Di supuso que se trataba de Crepúsculo, la tercera de la lista.
Choi Ki-Moon procedió a examinar los síntomas: labios ennegrecidos, frío en los dientes, pérdida involuntaria de orina, aborrecimiento a la comida… Muy malos indicios. La lengua blancuzca delataba una enfermedad peligrosa. La sombra azulada bajo los ojos era una promesa de muerte inminente. Los tres pulsos del anular, el mediano y el índice -touen, kouan, tche-, eran «ch'ch», lentos, y sólo producían tres latidos por ciclo de respiración. La paciente dijo que a toda hora le apetecía comer salazones, de lo que Choi dedujo que su vejiga estaba afectada.
– No tiene por qué alarmarse, todo irá bien -dijo en un tono que escondía mal su verdadera opinión.
Hizo ademán de buscar algo en su bolso y pasó cerca de Di, al que susurró al oído que se trataba de una gonorrea de un tipo muy infrecuente y agresivo.
– Me han recomendado la manta -dijo la cortesana entre muecas de dolor.
Di, que empezaba a familiarizarse con el tema, recordaba que el insecto tang lang estaba recomendado para la blenorragia. Choi Ki-Moon sacudió la cabeza en señal de aprobación y alabó la sabiduría de quien había prescrito este remedio.
– No es bastante eficaz para su dolencia -murmuró dirigiéndose al mandarín-. Salta a la vista que el tratamiento ha fracasado. Por desgracia, no conozco otro.
Recetó varias pociones calmantes. Agradecida, Crepúsculo rogó a su criada que les sirviera el té. Se sentaron en sendos pufs, a poca distancia de la cama.
– Veo por la elegancia de esta habitación -dijo Di dejando enfriar lentamente el contenido de su taza- que es usted una de las perlas del barrio.
La cortesana explicó con una modestia de buen tono que había tenido la suerte de ser formada en todas las artes por las mejores maestras. Después de ejercer durante una década, la había pedido en matrimonio uno de sus clientes más asiduos. Como el lugar no tenía la apariencia de la vivienda de un notable, Di supuso que su marido había tenido algún motivo para repudiarla.
– Desgracia y dicha se siguen de un día al siguiente, danxi huofu -dijo de la manera sibilina que convenía a este tipo de observación.
Crepúsculo sonrió con tristeza.
– Ustedes, los médicos, adivinan lo que esconde el corazón de las mujeres.
Antes de su matrimonio, cayó enamorada de otro de sus admiradores, un alto funcionario que no pudo acogerla en su casa debido a la oposición de su Primera Esposa. Por desgracia, su inclinación natural la llevaba más hacia el noble refinado que hacia el burgués nuevo rico al que había concedido su mano. Cediendo a la pasión, terminó cometiendo el peor de los crímenes del que podía hacerse culpable una mujer casada.
Pese a la indignidad de sus confesiones, una sonrisa nostálgica se estampó en sus labios. Di vio que el coreano estaba impresionado. Podían vender su cuerpo tanto como quisieran, pero engañar al marido era una falta imperdonable. Por su parte, Di había visto tantos engaños a lo largo de su carrera que las infidelidades femeninas le parecían trasnochadas. Inspiró profundamente y empezó a completar el relato de la paciente, que ahora se perdía en los recuerdos de días felices. Tenía una idea bastante clara del drama que se había escenificado y de la identidad del resto de protagonistas.
– Su marido, el que la ha repudiado, era un médico famoso. En cuanto a su amante, el alto funcionario, la ha instalado aquí, y paga su manutención.
Movida por la sorpresa, la cortesana hizo un esfuerzo por incorporarse sobre los codos para ver mejor a su interlocutor.
– ¡Usted no es médico! -exclamó.
Di se preparó para que lo echara de su casa.
– ¡Usted es adivino! -terminó ella dejándose caer de nuevo sobre los almohadones.
El mandarín se guardó de desengañarla.
– Los dioses nos han castigado a mi amante y a mí -continuó la infortunada-. Nos han azotado con esta enfermedad contra la cual nada pueden los hombres. Mi marido es un santo. Cuando supo que estaba tan enferma, se ocupó de cuidarme con una devoción que yo no merecía.
Di deseó saber cómo se llamaba esta alma compasiva. Crepúsculo negó con la barbilla.
– He prometido no involucrarlo en mi vergüenza. Se ha rebajado hasta mí, pese a mi indigna conducta. Yo puedo aceptar morir, pero no perder la cara. ¿Cómo puedo presentarme antes los reyes del cielo si mi alma está manchada con una segunda traición a un esposo tan clemente?
El té estaba ya tibio. Ella vació la taza y se retorció en una mueca. Di se precipitó a sostenerla.
– ¿Qué ha bebido?
– El Gran Servicio Médico -murmuró-. La materia secreta… es el último recurso…
Un instante después, expiraba en brazos del mandarín. Di recordó que la primera vez que habían mencionado a Crepúsculo en su presencia le habían dicho que no había tenido suerte. Ahora comprendía hasta qué punto. El coreano contemplaba la escena con expresión afligida. El mandarín decidió que ya había visto bastante.
– Vuelva a su casa. Me ha sido muy útil. Mi misión toca a su fin. Sabré recompensar sus esfuerzos como conviene.
Di se levantó y salió de la casa a paso tan lento como si cargase sobre sus hombros toda la desolación del mundo. Viendo alejarse a su patrón, Choi Ki-Moon se preguntó si esa promesa de recompensas auguraba algo bueno o no.
***
Di se dirigió directamente al Gran Servicio Médico. Dejó atrás el porche monumental, atravesó el gran patio y entró en el edificio central, donde el director estaba disertando rodeado de sus discípulos. El mandarín dio unas palmadas para interrumpirlo y despidió a los estudiantes, sin hacer caso de la expresión ofendida de su profesor.
– No creo que usted pueda… -empezó a decir.
Di esperó a que todos hubiesen desaparecido para cortarle la palabra.
– Y yo no puedo aceptar que su institución vaya repartiendo venenos mortales a petición. Sé qué significa la materia secreta que se enseña aquí a un único aprendiz muy bien elegido: las mil maneras de matar a una persona.
– ¡Usted no sabe nada! -replicó Du Zichun-. Es una enseñanza autorizada e incluso exigida por la Corte. Para el Estado reviste la misma importancia que las ciencias de la vida. Es su complementaria. Así es como nosotros honramos el gran equilibrio natural de las cosas. Usted, en cambio, ha hecho todo por destruir la armonía de este establecimiento. Ha hecho detener a muchos de nuestros émulos cuyos conocimientos poseen un gran valor.
– Estoy convencido de que el peor de ellos no ha sido detenido aún -respondió Di en tono sombrío.
Du Zichun declaró que iba a mostrarle qué sería de la medicina sin ellos. Tomándole del brazo lo llevó hasta la plaza pública que se extendía delante del mercado del Este. Un hombre acababa de desplegar la banderola de los sanadores itinerantes.
– Sé que los médicos de las clínicas sólo sienten desprecio por los que van de una ciudad a otra -dijo Di, con pocas ganas de dejarse sermonear-. Sin embargo, también tienen su utilidad.
– Espere un poco y ahora verá -respondió Du Zichun haciéndole una señal para que tuviese paciencia.
El curandero hizo sonar su campanilla y empezó a interpelar a los transeúntes.
– ¡Vengan a ver los prodigios que yo, Liu «Hijo del dragón», he conseguido acumular tras largos estudios y un pacto con las fuerzas sobrenaturales!
– Si hubiese realizado largos estudios, yo lo sabría -susurró el director al oído del mandarín.
Cuando se hubo reunido un grupito, Liu «Hijo del dragón» sacó de su manga una cabeza de dragón dorada y declaró:
– Al precio de una lucha sin cuartel, pude derrotar a la bestia fabulosa cuyos restos veis aquí. ¡Si asumí tantos riesgos es porque su boca escupe un agua capaz de sanar todas las enfermedades de los que la beben!
Cogió una escudilla de madera, que colocó delante de los belfos del ser mitológico. Y sí señor, un líquido empezó a caer en el recipiente. A fuerza de invitarlos, algunos valientes se atrevieron a acercarse para probarlo. El primero era un lisiado que nada tenía que perder. Le siguió un tísico y una mujer que se rascaba. Los tres no tardaron en proclamar a gritos que se sentían maravillosamente bien. El inválido tiró su muleta para saltar de aquí para allá, el tísico dejó de toser y la mujer insistió en abrazar las rodillas de su salvador. A partir de ese momento, fue una lucha por saborear algunas gotas del precioso brebaje, cuyo héroe aceptaba brindarlo a la humanidad sufriente a cambio de tres miserables ligaduras de sapeques.
Di tenía experiencia suficiente en asuntos criminales para desmontar la estratagema. El valiente «Hijo del dragón» se había fabricado una cabeza de monstruo de cartón dorado. Estaba atada a una tripa de cordero llena de agua mezclada con miel que escondía entre sus ropas. Le bastaba con apretar la tripa para que brotara el elixir. Sus acólitos proclamaban a los cuatro vientos que estaban curados y los crédulos abrían sus bolsas.
– ¿Quiere librar a nuestro pueblo de charlatanes? -dijo el director-. ¿Qué son algunos delitos ridículos comparado al bien que aportamos al mundo? ¿Qué sería la medicina sin nosotros?
Di ya había visto lo que era con ellos y no estaba seguro de que valiese mucho más. Una frase de Confucio acudió entonces a su mente.
– Las enfermedades que escondemos son las más difíciles de curar.
Du Zichun respondió con una mueca de desprecio.
– Confucio murió a los setenta y dos años. ¡Con la ayuda de un buen médico habría llegado a centenario!
– Con su ayuda, habría muerto en circunstancias abominables -le contradijo Di-. Salgo de casa de Crepúsculo, su esposa.
Du Zichun leyó en los ojos del mandarín que había comprendido todo.
– No me diga que me ha vuelto a traicionar -dijo en voz baja.
Di lanzó un profundo suspiro.
– No es ella la que le ha traicionado, sino su propia vanidad. En mi primera visita al Gran Servicio, para que yo comprendiera el gran hombre que es usted, el guía que usted me encomendó me contó que usted dedicaba día y noche a cuidar de su mujer enferma. Cuando Crepúsculo me contó que su esposo médico había hecho lo mismo por ella, no me resultó difícil acercar ambas historias.
– Entonces sabrá también que no tardaré en morir -dijo Du Zichun, con la mirada perdida.
– No creo, no -respondió Di-. No como usted cree, en todo caso.
El director dio una patada a la pared hecha de planchas junto a la que paseaban.
– ¡Cuando supe que Crepúsculo me engañaba, creí volverme loco!
– Ha enloquecido, eso es verdad. En lugar de repudiarla en el acto, usted buscó a una prostituta de baja estofa afectada por una enfermedad mortal y contagiosa. Pagó a esa ramera para que se acostara con usted hasta el día en que consiguió lo que buscaba. Y entonces transmitió la enfermedad a su esposa, fingiendo un arrebato de pasión, cuando la odiaba. Luego la echó de casa en cuanto comprobó que manifestaba los primeros síntomas. Ella comprendió qué le ocurría y usted se ofreció a cuidarla con el único fin de evitar que otro la curara. La ha visto marchitarse. Eso es lo que encuentro más espantoso: no quiso perderse nada de su agonía. Usted, en cambio, me parece que tiene un gran aspecto. Estoy seguro de que se trató desde el principio. Usted era el único qué sabía qué dolencia le afectaba, el único en condiciones de aplicarse el mejor tratamiento posible. Pero un mal más grave le corroe, contra el cual la medicina no puede nada. Orgullo, celos, cálculo, frialdad…
Los ojos del director brillaban con un furor que su venganza había dejado intacto.
– Me vengué. Tenía derecho a hacerlo.
No era Di a quien podían enseñarle el código penal de los Tang.
– Usted tenía derecho a matarla para lavar la afrenta. Tenía derecho incluso a hacer morir a su amante. Pero dudo que la Corte aprecie que haya usted atacado a uno de sus miembros, y todavía menos que se haya atrevido a introducir una enfermedad dentro de la Ciudad Prohibida. Tendrá que explicarse ante la Cancillería al respecto.
La frase pareció divertir a Du Zichun. Su boca se estiró en una sonrisa malvada.
– ¡La Cancillería! ¡En serio! ¡Ya lo veremos!
18
El mandarín Di descubre al culpable; y éste le concede una recompensa.
Había llegado el momento de informar al gran secretario Zhou Haotian de sus resultados. Di pasó por su casa para ponerse sus más hermosos atavíos y se hizo llevar en palanquín hasta el pabellón de las Virtudes Civiles.
Su socio comanditario le esperaba en un espacioso sillón. Di observó que en los quemaperfumes ardían algunos conos de incienso y que habían bajado parcialmente los postigos, de modo que la estancia se hallaba en una semipenumbra. Estos detalles conferían a la entrevista un tono de velada fúnebre.
De pie ante su impasible interlocutor, Di expuso los diferentes casos en los que había intervenido durante los últimos días, pero dejó de lado el más reciente. En su boca, la ciudad bullía de sabios que utilizaban su arte sin vacilar en sacrificar a todo aquel cuya muerte les beneficiara.
– Su Sublime Grandeza ordenará sin duda una redada general para meter en cintura a esta profesión descarriada -concluyó.
La reacción del gran secretario estuvo muy lejos de la que cabía esperar de un alto funcionario responsable del orden público.
– ¿Así que no ha descubierto nada importante, Di? -se extrañó Zhou Haotian, que parecía sinceramente defraudado.
Era cierto, Di sólo había desenmascarado a un acupuntor cuyos pinchazos resultaban mortales, a un experto en enfermedades sexuales que animaba a sus clientes a dejar a sus cónyuges aturdidos, y a un especialista del pulmón involucrado en una estafa a gran escala. Nada de todo eso parecía interesar al consejero.
– También he descubierto los tejemanejes de un personaje muy influyente -repuso Di, como si aludiera a un detalle de pasada-. Si Su Sublime Grandeza lo desea, estoy seguro de…
– ¿Quién es? -atajó Zhou Haotian.
Di miró a su interlocutor directamente a los ojos, pasando por alto toda cortesía.
– Usted, señor -respondió.
Por lo que Di podía ver, la cara del cortesano no había movido un músculo de la cara. Como no decía nada, retomó el hilo de su exposición.
– Cuando el médico Shen vino aquí a auscultar a un enfermo anónimo, usted lo recibió en una estancia oscura de la Cancillería, con la cara tapada por un velo. Después lo llevaron a otra sala para que lo atendiera, usted se puso las ropas del cargo y fue a reunirse con él para escuchar su veredicto. Le dejó creer que el paciente iba a ser apartado de la Corte. ¿Quién si no usted tendría interés en esconder sus facciones?
Un silencio acompañó sus palabras. Zhou Haotian estaba sumido en una intensa reflexión.
– ¿Desde cuándo lo sabe? -preguntó de pronto.
– Desde el principio -respondió Di sin vacilar-. Primero pensé que me había encargado resolver este asunto para vengarse del que lo contagió. Creí que deseaba que condujera la investigación de la manera más discreta para evitar el exilio de la Corte. Me equivocaba.
El consejero rompió de golpe su inmovilidad. Se llevó una de sus manos escrupulosamente manicuradas hasta la sien, y enjugó una gota de sudor. Di observó que parecía muy fatigado. Empezaba a inspirarle piedad este hombre, aunque por su culpa hubiese recorrido la ciudad de punta a cabo durante días buscando a un asesino cuyo nombre conocía desde el principio.
– Usted hizo que siguiera el rastro del que le envenenó cuando no tenía ninguna duda de quién era -dijo el mandarín-. Deduje entonces que su objetivo era destruir su obra y su honor. No era la Corte la que deseaba la caída del Gran Servicio Médico; era usted solo.
Con sus gestos lentos, el secretario retiró su magnífico tocado bordado de perlas. Cuando lo dejó encima de la mesa, Di vio que el pelo le caía a mechones. Ahora que sus ojos se habían acostumbrado a la falta de luz, adivinaba el hábil maquillaje destinado a esconder los estigmas de la enfermedad. Zhou Haotian ya no podría esconder mucho más tiempo su estado. Perdido por perdido, había hecho todo por destruir a su enemigo. La única persona que podía atenderlo era precisamente la misma a la que no podía pedir ayuda.
Su voz sonó triste y cansada cuando abrió la boca para responder a su investigador.
– Crepúsculo me juró que no se había acostado con ningún otro hombre aparte de mí, salvo, por supuesto, su marido. Primero tuve algunas dudas: no sabía si me decía la verdad. Du Zichun parecía gozar de excelente salud. Y en el caso en que la hubiese contagiado él, ¿había contraído la enfermedad accidentalmente? ¿Sabía acaso que estaba enfermo? ¿O era todo intencionado? Para tener la prueba de su felonía le encargué a usted esta investigación.
Por desgracia, el éxito de la maniobra significaba la perdición de quien la había puesto en marcha. Di no podía guardar el secreto para sí. Si intentaba hacerlo, su cabeza sería la primera en caer.
– No me dejarán vivir mucho tiempo -murmuró el gran secretario, cuya voz había perdido toda autoridad-. Gracias a usted, Du Zichun será castigado por atentar contra el Estado. Crepúsculo tendrá al menos la satisfacción de morir vengada.
Esta alusión a la cortesana conmovió al mandarín.
– Por desgracia, no será así -respondió en voz tan baja que sus palabras fueron casi inaudibles.
Zhou Haotian alzó por última vez la voz, con un esfuerzo que Di adivinó inmenso.
– Vuelva a su gongbu, Di. Tiene un informe que redactar.
El mandarín se inclinó ante su superior y salió de la sala en penumbra. Una vez fuera, dejó de lado el palanquín con la esperanza de que el paseo a pie disipara la desagradable impresión de fracaso.
Mientras recorría los interminables pasillos rojos que recortaban la Ciudad Prohibida, pensó en el pánico que iba a provocar sus conclusiones entre los cortesanos. La idea de que un arma inédita podía alcanzarlos atravesando unas paredes hasta entonces consideradas inviolables les parecería insoportable. Sin duda decidirían librarse de los médicos, o al menos imponer el terror entre esos súbditos del Dragón que habían llegado a creerse por encima de todo poder. Los arrestos que había decretado les proporcionarían el pretexto ideal.
Di regresó al día siguiente a su ministerio sin que la noche de descanso hubiese podido borrar las penosas impresiones recogidas el día anterior. Aunque regresó sin entusiasmo a sus ríos y a sus bosques, sentía un cierto alivio al ver ocupar su mente en temas más triviales. Solamente su repetición interminable le preocupaba. El aburrimiento era para su alma un veneno más letal que todos los inventados por los criminales que poblaban el Gran Servicio Médico.
A la hora de la comida, cuando la puerta de su gabinete se abrió, se disponía a ver entrar la bandeja ricamente guarnecida que le permitiría evaluar el favor del que gozaba por la calidad de los platos. Se quedó muy sorprendido cuando entró un pequeño grupo de eunucos vestidos de ceremonia, que se prosternaron ante él mientras le presentaban con ambos manos un rollo de pergamino con el sello imperial.
Después de hacer otra reverencia ante el emblema del poder supremo, Di recogió el rollo y lo desenrolló para averiguar qué decía. En él se decretaba su nombramiento para la dirección de la policía de Chang'an por recomendación de la Cancillería. Cuando los ojos del mandarín se apartaron del pergamino para contemplar a la delegación puesta de rodillas ante él, el eunuco que le había dado el mensaje profirió un grito breve, al que sus compañeros respondieron con un «Gloria al emperador» que casi hizo temblar el edificio. Nadie en el gongbu pudo ignorar que un honor insigne había recaído sobre el viceministro Di Yen-tsie. Éste manifestó su deseo de dar las gracias a la persona responsable de la recomendación.
– Me temo que eso sea ya imposible, señor -respondió el jefe de los eunucos-. El gran secretario Zhou Haotian se ha dado muerte esta noche.
La noticia causó a Di una profunda tristeza. Ése había sido por lo tanto el veredicto de la emperatriz. ¿Podía ella perdonar a su consejero que hubiese ocultado su enfermedad, que hubiese continuado entrando en el recinto de la Ciudad Prohibida pese a su estado, que habría debido apartarlo de ella por completo? El último regalo de Zhou Haotian al imperio había sido el nombramiento al frente de la policía metropolitana de la persona más competente en la que pudo pensar.
Muy impresionado por este encadenamiento de cambios bruscos, Di pidió a los mensajeros que se retiraran para recitar las plegarias con las que exhortaría a los dioses a conceder éxito y larga vida a Sus Majestades.
Permaneció solo en el gabinete donde seguramente estaría por última vez. Encendió un cono de incienso y se inclinó varias veces en dirección a los apartamentos privados del emperador. En lugar de gratitud, le obsesionaban las palabras de la cortesana. ¿Por qué había mencionado la materia secreta que se enseñaba a un número muy contado de alumnos del Gran Servicio Médico? No le cabía en la cabeza que Crepúsculo se hubiese suicidado precisamente en el momento en que él acudía a visitarla. La coincidencia resultaba demasiado llamativa para que su espíritu confuciano pudiera aceptarla. Y de pronto, comprendió.
Ya que él era el nuevo responsable de la seguridad, decidió ponerse al trabajo de inmediato y llamó al gong que tenía en su despacho. Al escriba que se presentó le ordenó que hiciera llamar a Choi Ki-Moon, ir a por un expediente en los archivos del tribunal y que le sirvieran un té. Saborear la bebida le ayudó a concentrarse en lo que iba a hacer. Cuando le anunciaron la llegada del coreano, todas las piezas del rompecabezas habían encajado en su mente.
Al saber de su promoción a la Oficina de Seguridad de Chang'an, el médico se deshizo en felicitaciones, que Di aceptó con una sonrisa amable.
– Debería nombrarle consejero especial, encargado de los análisis médicos -declaró el mandarín-. He podido comprobar que es usted muy competente en este terreno.
El sabio volvió a confundirse en palabras de gratitud, que Di detuvo con un gesto.
– Si es tan competente -continuó- es porque usted asesinó al menos a dos personas, entre ellas a su propia mujer. Y luego se las apañó magníficamente para que otro se acusara de este crimen.
Choi Ki-Moon abrió la boca para defender su inocencia.
– ¡Cállese! -exclamó Di-. Sé perfectamente qué clase de enseñanza ha recibido en el Gran Servicio Médico. Su talento le valió ser uno de los pocos elegidos para estudiar la famosa materia secreta. ¡Y esa materia secreta es la muerte! ¡Lo que no puedo perdonarle es que haya acabado con la vida de Crepúsculo delante de mis ojos!
El coreano abrió los ojos desmesuradamente.
– ¡Nunca me habría permitido cometer un crimen en presencia de Su Excelencia -exclamó-. ¡Yo no asesiné a esa desdichada! Hice lo único que podía hacer para acabar con sus dolores. Crepúsculo sabía muy bien qué contenía su té. Como esposa del director Du Zichun, sabía qué enseñanzas había seguido yo.
Tal vez decía la verdad. Tal vez. Sin saberlo, Di había traído a la moribunda a la persona que más necesitaba ella para acabar con su sufrimiento. Di decidió pasar capítulo sobre la agonía de la cortesana. Quedaban los otros asesinatos. Golpeó con la yema de los dedos el informe judicial que tenía encima de la mesa.
– Durante su proceso, usted pretendió que su esposa estaba encinta. Primero pensé en exhumar su cuerpo para demostrar que no era cierto, lo cual habría arrojado una sombra sobre su defensa, y sobre la confesión póstuma de su compañero de celda, que se atribuía la paternidad de esa criatura. Por desgracia, acabo de leer aquí que usted mandó quemar el cadáver según los ritos del budismo. Constato así que ha sido muy previsor. No puedo entonces demostrar que mató a su esposa. Sí puedo, en cambio, demostrar que mató a su compañero de detención.
La expresión de Choi Ki-Moon era tan impenetrable como si estuviese practicando una delicada auscultación.
– Ruego humildemente a Su Excelencia que me explique cómo habría podido hacerlo, encerrado como estaba en la cárcel mejor custodiada del país.
– Creo que una parte de la «materia secreta» consiste justamente en enseñar todas las maneras de preparar un veneno mortal, sean cuales fueran las circunstancias en que se encuentren. Usted la fabricó allí mismo, con lo que tenía a mano. Luego se la dio a Lo argumentando que era un fármaco. ¿No fue así como se libró de su compañera?
El coreano no movió una ceja. Todo eso no eran sino palabras. Di no tenía pruebas. El ya ex viceministro extrajo dos documentos del expediente.
– Aquí tenemos la carta con la que su codetenido confiesa haber envenenado a su amante -dijo agitándola en la mano derecha-. Y aquí -continuó, agitando el otro con la mano izquierda- tenemos una de sus recetas. En ambos casos, los ideogramas han sido trazados por una persona que ha seguido la enseñanza del Gran Servicio. Que no era el caso del supuesto amante de su esposa, que no debía conocer más de cien caracteres. El hombre que ha redactado esta confesión conoce al menos dos mil. Estoy seguro de que los calígrafos no tardarán en demostrar que se trata de una sola y misma mano.
Choi Ki-Moon escrutó la cara del mandarín y palideció.
– Sin duda hacía mucho tiempo que deseaba quitarse de encima a su mujer -continuó Di-, tal como su familia política lo acusó en la audiencia. Usted le entregó un frasco haciéndole creer que se trataba de un remedio cualquiera. Repitió el método con su compañero de celda, y colocó cerca del cuerpo estas providenciales confesiones. ¡Se ha burlado usted de la justicia dos veces seguidas, y del mismo modo!
Lo que más enfurecía a Di era haber tenido que pasar tanto tiempo investigando en compañía de alguien que se estaba burlando de él a su espalda.
– A fin de cuentas -concluyó-, hemos formado un buen equipo. Un juez y un criminal, ¿hay mejor combinación?
El coreano se hincó de rodillas, pegó la frente al suelo y pidió el favor de suicidarse.
– ¡Ni hablar! -respondió Di-. El suicidio es un final reservado a las almas nobles. Usted es un vulgar crápula. Y de todos modos no es el tipo de persona que pone fin a su vida. Usted encontraría la manera de zafarse, estoy seguro, y eso no lo puedo permitir.
A una palmada de sus manos, dos guardias entraron en la estancia. Cogieron al médico y lo despojaron de sus ropas una a una. Luego apareció un eunuco portando una túnica de tela cruda e hizo que se la pusiera. Di quería cerciorarse de que el hombre no se llevaba ningún veneno a la cárcel. Recomendó que lo encerraran en una celda particular, que convendría registrar cada mañana. Antes de dejarse llevar, Choi Ki-Moon se volvió por última vez al mandarín.
– Suplico a Su Excelencia que recuerde que le he servido bien ayudándole a engañar a un buen número de mis colegas.
– No sé si debo admirarlo por eso -dijo Di-. En todo caso, recomendaré al juez Wei, que me aprecia en demasía, que le conceda estas circunstancias atenuantes.
El coreano hizo una reverencia y salió de la habitación flanqueado por los dos esbirros. Considerando lo mucho que Wei Xiaqing apreciaba a Di, era dudoso que el envenenador salvara la cabeza. En el mejor de los casos, una intervención del Gran Servicio Médico le valdría una estancia de por vida en las minas, donde podría prodigar a mansalva su arte sobre los otros forzados y sus vigilantes.
***
Unos días más tarde, un palanquín militar precedido y seguido de soldados armados trasladaba a Di al puesto de mando donde tenían su sede las más altas autoridades de policía, su nuevo destino. Cuando la comitiva pasaba junto al recinto del Gran Servicio Médico, el magistrado ordenó inesperadamente detener el palanquín. Bajó del vehículo y se acercó a leer un gran letrero pintado sobre un panel de madera que acababan de instalar cerca de la entrada. Era el código de deontología médica redactado por Sun Simiao. Ante sus ojos tenía íntegras las medidas por las que el gobierno sancionaba los asesinatos recogidos en su informe. Sin duda la Corte necesitaba demasiado a esta institución para atacar más duro. Di leyó el último párrafo de la arenga cargada de idealismo y generosidad.
«Las reglas de la medicina prohíben mostrarse inconsecuente y gastar bromas en perjuicio de otros, suscitar escándalo, decretar qué es justo o falso, divulgar los secretos de la gente, jactarse denigrando a otros médicos y proclamando los propios méritos. El espíritu del médico debe orientarse por entero a ayudar al paciente.»
«¡Bueno! ¡Van a tener trabajo!», pensó Di antes de subir de nuevo a su palanquín.
CARRERA DEL JUEZ DI YEN-TSIE
630 Di nace en Taiyuan, capital de la provincia de Shanxi. Allí supera sus exámenes de provincia.
650 Su padre es designado consejero imperial en la capital y Di se convierte en su asistente. Sus padres hacen que contraiga matrimonio con la hija de un alto funcionario, la Dama Lin Erma. Después de obtener su doctorado, se convierte en secretario de los Archivos Imperiales y toma una Segunda Esposa. Una investigación en los Archivos, hacia el año 660, le inspira la idea de postular a la carrera de juez itinerante.
663 Di se convierte en magistrado de Peng-lai, pequeña ciudad costera del nordeste, próxima a la desembocadura del río Amarillo. Toma una Tercera Esposa, hija de un letrado arruinado.
664 Diez pequeños demonios chinos. En plena fiesta de los fantasmas, se encuentran unas estatuillas que representan a las divinidades maléficas en los mismos lugares donde se han cometido diversos asesinatos. Di debe descubrir la razón de esta oleada criminal y tranquilizar a la población, convencida de que los demonios han escapado del infierno. La noche de los jueces. Di es convocado por la Prefectura de Pien-fou, una agradable ciudad balnearia codiciada por todos sus colegas. Allí se le pide que resuelva el enigma planteado por el asesinato del magistrado local.
666 Di es destinado a Han-yuan, ciudad situada a orillas de un lago, al noroeste de la capital. La Dama Di lleva la investigación. Inmovilizado por una pierna rota, deja que sea su Primera Esposa quien le ayude a dilucidar el origen de una momia encontrada en el bosque, así como la de un esqueleto desenterrado en el jardín de un famoso pintor.
667 El arte delicado del duelo. Di se ve enfrentado a una epidemia misteriosa que siembra el pánico entre sus administrados.
668 El juez Di es destinado a Pou-yang, floreciente ciudad sobre el Gran Canal imperial, que cruza el imperio de norte a sur. El castillo del lago Zhou-an. De camino para asumir su cargo, una inundación le obliga a detenerse durante unos días en una lujosa finca donde un cuerpo que flota en el agua parece instarle a castigar su muerte. El palacio de las cortesanas. En primavera, Di debe resolver el caso de un cuerpo sin cabeza que ha sido hallado en una casa de citas reservada a los ricos burgueses.
669 Pequeños crímenes entre monjes. El juez Di visita un monasterio taoísta y envía a la Dama Primera a realizar un retiro en un convento de monjas budistas. Una serie de muertes de naturaleza sospechosa afecta a los religiosos.
676 Di es magistrado de Pei-cheu, en el extremo norte del imperio, una región con importante influencia mongol. Muerte de un maestro de go. Durante una gira de recolecta fiscal a través de las montañas, hace un alto en una pequeña ciudad fortificada donde este juego hace furor.
677 Di es destinado a la capital. Muerte de un cocinero chino. Mientras espera su nuevo destino, se le encarga que investigue en las cocinas de la Ciudad Prohibida. De su resultado depende la vida de un centenar de cocineros. Medicina china para asesinos. Al final de ese mismo año, Di recibe el encargo de descubrir al asesino entre los miembros del Gran Servicio Médico, organismo central de la medicina china.
680 Di Yen-tsie es nombrado ministro de la emperatriz Wu.
700 Tras alcanzar el rango de duque de Liang, fallece en Chang'an a la edad de 70 años.
Frédéric Lenormand
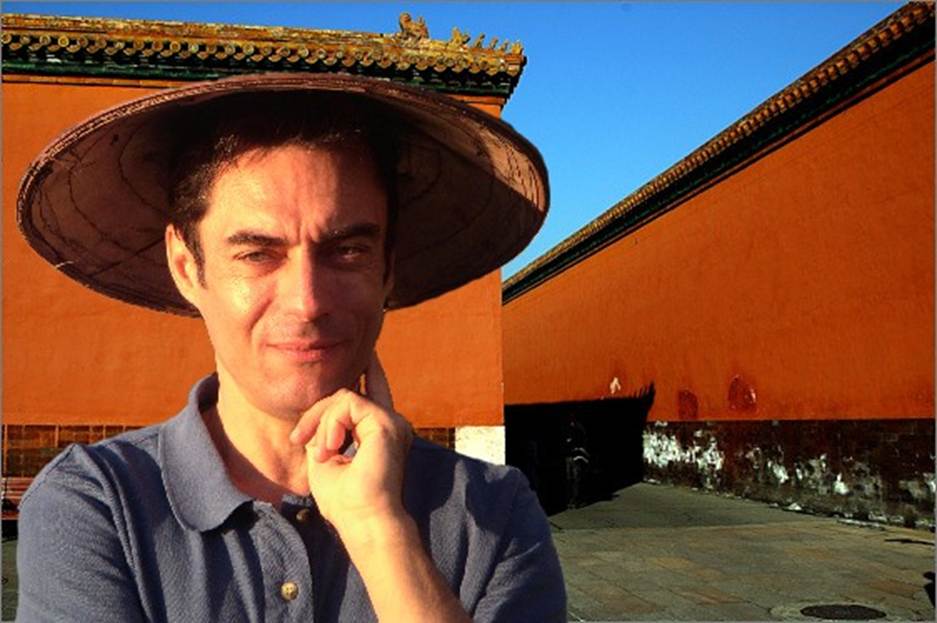
***
