
UNA NUEVA ERA DE DETECTIVES
Aunque casi nadie lo sabe, los dinosaurios simularon su extinción hace sesenta y cinco millones de años y aun vagan por nuestro planeta, vestidos con unos convincentes disfraces de latex con los que se confunden perfecta mente entre los humanos.
Vincent Rubio, detective privado de Los Ángeles, esta pasando un mal momento: se ha quedado sin trabajo, le han confiscado el coche por falta de pago, su socio ha muerto en extrañas circunstancias y, además, su cola no quiere estarse quieta. Y es que Vincent es un dinosaurio, un Velociraptor, para ser exactos.
Cuando le llaman para que investigue un caso claro de incendio provocado en un club nocturno para dinosaurios, Vincent descubre algo mucho mas siniestro que le lleva hasta Nueva York, el escenario de la muerte de su socio y el lugar donde se gesta un peligroso nexo en la inquietante mezcla entre dinosaurios y seres humanos.
¿Ser a capaz Vincent de resolver el misterio de la muerte de su socio? ¿Desvelara una perturbadora cantante rubia su verdadera identidad, poniendo así en peligro la vida de ambos? ¿Podrá superar su adicción a la albahaca o deber a recurrir a Herbívoros Anónimos? ¿Encontrara el amor o tendrá que conformarse con un viejo ejemplar de Estegolibido?
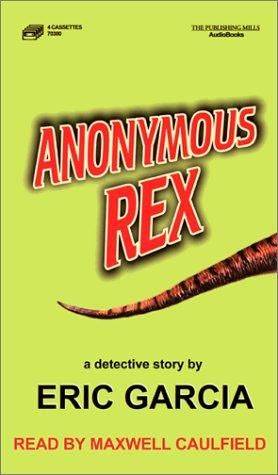
Eric Garcia
Anonymus Rex
The first book in the Dinosaur Mafia series, 1999
Traducción de Gerardo Di Masso
Para mi esposa, Sabrina, que es mi albahaca, mi cilantro y mi mejorana,
todas en una
Y para mis padres, Manny y Judi,
cuya fe es infinita,
v quienes me. hacían usar dos veces los calcetines
Nunca he sido insensible, pero lo estoy intentando. Lo estoy intentando con todas mis tuerzas.
AGRADECIMIENTOS
En primer lugar, y sobre todo, quiero dar las gracias a Barbara Zitwer Alicea, la mejor agente literaria del universo conocido (y una persona absolutamente maravillosa), sin cuya ayuda este libro tendría una forma muy diferente y aún estaría acumulando polvo en una estantería de mi casa. Y un agradecimiento tamaño Tyrannosaurus rex a Jonathan Kaip, mi editor en Random House / Villard, quien vio algo que brillaba enterrado en los posos de brea de mi novela y me ayudó a sacarlo de allí y quitarle la suciedad.
También quiero mostrar mi agradecimiento a todos aquellos que leyeron el libro en sus comienzos y cuyas críticas siempre fueron constructivas, y a los familiares y amigos que me brindaron su ayuda y apoyo: Steven Solomon, Alan Cook, Ben Rosner, Julie Sheinblatt, Brett Oberst, Michele Kuhns, Rob Kurzban, Crystal Wrighl, Beverly Erickson y Howard Erickson.
1
No puedo negarlo: esta noche le he dado duro a la albahaca y me he pasado de rosca. Medio ramillete en el club Tar Pit, otro cuarto en los lavabos, medio más mientras conducía por la Ciento Uno, dos en tanto esperaba en el coche, y ahora es cuando el colocón comienza a invadir el cráneo, un pelotazo que me tiene saltando sobre mi propia cola. He conseguido la hierba fresca esta misma noche; media libra en Trader's Joe, en la zona de La Brea. Gene, el encargado del garito, siempre tiene una reserva oculta para sus clientes especiales, y aunque ocasionalmente se necesitan cinco o diez pavos para mantener a Gene de buen humor, no hay otra hierba como la albahaca de Gene. Te pone a cien, y deseas alcanzar un estado alucinógeno total cuando, de pronto, ya lo has conseguido, y entonces te preguntas cómo cono es posible que nunca antes hayas estado en ese lugar.
La cámara cuelga de mi cuello sin la cubierta del objetivo; tira con fuerza de mí, implorando entrar en acción. Se trata de una mierda de Minolta que compré por cuarenta pavos; es de pésima calidad por donde se la mire, pero no puedo husmear en la vida de los demás sin una cámara y el mes pasado no conseguí ganar la pasta suficiente como para sacar la buena de la casa de empeños. Por eso, necesito este trabajo; por eso, y para pagar la hipoteca, y el coche, y las tarjetas de crédito.
Un par de faros atraviesan la oscuridad, arrastrándose lentamente por las calles. También hay luces intermitentes, anaranjadas: polis. Me hundo en el asiento. Soy bajo. No me ven. El coche pasa de largo. Las luces traseras inundan los tranquilos suburbios con un baño de pálido carmesí.
En el interior de esa casa, al otro lado de la calle -esa casa, allí, con el jardín perfectamente cuidado, las falsas luces de gas de seguridad, el camino particular de hormigón-, se encuentra la potencial salvación de este mes para mí. En otro tiempo, un caso así habría significado una renta de entre veinte y cincuenta mil dólares una vez que Ernie y yo hubiésemos terminado de incluir honorarios, gastos y cualquier cosa que se nos hubiese pasado por la cabeza en el momento de hacer la factura; hoy, sin embargo, tendré suerte si consigo sacar novecientos pavos. Me duele la cabeza. Me meto otro poco de albahaca en la boca, y mastico, mastico, mastico.
Es el tercer día de una operación de vigilancia de tres días. He dormido en el coche, he comido en tugurios infestados de ratas y tengo los ojos hechos polvo por el esfuerzo de discernir los detalles a distancia. Llevo una hora y media sentado en el coche, esperando a que se enciendan las luces del dormitorio. Es inútil tomar fotografías de una ventana oscura, y un informe de primera mano no sirve de nada. A las esposas furiosas les importa un huevo lo que un detective privado pueda ver u oír. Somos personas no gratas. Ellas quieren fotos, muchas fotos. Algunas quieren vídeos. Otras quieren sonido. Todas quieren pruebas. Así pues, si bien yo he sido testigo presencial de cómo el señor Ohmsmeyer tontea, acaricia, abraza y, en general, pone cara de imbécil ante una mujer que no es su esposa y tampoco un miembro cercano de su familia, y aunque mi instinto me dice que él y esa muñeca desconocida han representado un huracán sexual a través de las habitaciones de esa casa durante los últimos noventa minutos, eso no significa nada para la señora Ohmsmeyer, mi dienta, hasta que yo no sea capaz de plasmar la juerga en un negativo; de modo que estaría encantado si se limitasen a encender las jodidas luces.
Una luz ilumina de pronto la sala de estar, y las siluetas se recortan detrás de las cortinas. Busco a tientas la manija de la puerta, y doy un ligero empujón. Ya estoy fuera del coche y me tambaleo en dirección a la casa; el disfraz humano de mis piernas me traiciona a cada paso. Es curioso que el suelo forme esos nudos. Me detengo, recupero el equilibrio, vuelvo a perderlo. Un árbol cercano detiene mi caída.
No me preocupa que alguien pueda verme u oírme, pero desmayarse en el jardín de una casa en un estado de estupor causado por el exceso de albahaca puede acarrear complicaciones cuando amanezca. Haciendo un esfuerzo, con los músculos flexionados y las piernas ligeramente dobladas, atravieso el jardín, salvo un pequeño seto y me doy de bruces contra la tierra. El barro salpica mis pantalones; ahí se quedará. No tengo dinero para una limpieza en seco.
La ventana es baja; la parte inferior del marco queda justo por encima de mi línea de visión. Las cortinas son finas, probablemente de algodón; un asco para las fotografías. Ahora las siluetas están bailando. Resultan figuras brumosas que se mueven hacia atrás, dos-tres, y a la izquierda, dos-tres. Por los gemidos y gruñidos amortiguados que me llegan, yo diría que están preparados para una noche de acción.
El objetivo está dispuesto. Enfoco, enmarcando la escena para obtener una limpia y nítida instantánea; aunque, bien mirado, no debe ser demasiado limpia. Ningún tribunal dictaría una sentencia firme de divorcio, con un arreglo sustancioso, sobre la base de una fotografía que probara el flagrante adulterio desde la perspectiva de una composición de Ansel Adams. Lo que es ilícito debe parecer ilícito. Tal vez sea suficiente una pequeña mancha en la copia, un borrón accidental; eso sí: la toma ha de hacerse siempre, siempre, en blanco y negro.
Se enciende otra luz, esta vez en el pasillo. Ahora puedo distinguir algunos rasgos, y está muy claro que los dos amantes han mudado sus pieles. Las colas extendidas se agitan en el aire; las garras expuestas dejan surcos en el papel de la pared. La pasión lleva a la pareja a cometer imprudencias; incluso puedo ver el disfraz de mamífero de la mujer detrás del sofá, el pelo rubio tejido entre los cojines que yacen en el suelo y brazos humanos que cuelgan flácidos sobre el borde del sofá como una cinta de caja registradora. Dos formas demasiado concentradas en su libido como para ocultar sus posturas naturales se mueven pesadamente a través del pasillo, en dirección al dormitorio. Tengo que llegar a la ventana de esa estancia.
Consigo ponerme de pie antes de volverme a caer hacia atrás; entonces decido que lo mejor es que me arrastre hacia el costado de la casa. Hay tierra, lodo y suciedad, pero resulta preferible a tratar de levantar la cabeza por encima de las rodillas. En mi recorrido paso junto a un bello jardín y vomito sobre un parterre cubierto de begonias. Empiezo a sentirme mucho mejor.
La ventana del dormitorio es un amplio mirador, que afortunadamente queda oculto detrás de las frondosas ramas de un roble cercano. Las cortinas, aunque corridas, se han separado ligeramente, y es a través de esa abertura por donde conseguiré las mejores fotos. Un rápido vistazo…
El señor Ohmsmeyer, respetado contable y padre de tres hermosos Iguanodon, se ha quitado completamente su disfraz humano. La cola está extendida en posición de apareamiento, tiene las garras contraídas por razones de seguridad, y un juego completo de dientes afilados como cuchillas de afeitar prueba el aire saturado de feromonas. El señor Ohmsmeyer está colocado encima de su amante, un ejemplar de Ornithomimus de proporciones normales: un buen saco de huevos, finas patas delanteras, pico redondeado y cola apropiada. No veo nada extraordinario en ese dormitorio; no alcanzo a entender qué clase de urgencia es la que incita al señor Ohmsmeyer a romper sus sagrados votos matrimoniales, pero quizá resulta difícil para un solterón veterano llegar a comprender las pasiones que consumen a los hombres casados. Sin embargo, no tengo que entender nada; simplemente debo tomar fotografías.
El obturador no es tan silencioso como a mí me gustaría, pero con todo el ruido que comenzarán a hacer esos dos dentro de un minuto, pasará desapercibido. Empiezo a disparar, ansioso por sacar la mayor cantidad de fotografías posible. La señora Ohmsmeyer ha accedido a pagar el coste de las películas y los revelados que sean necesarios para el buen fin de mi investigación, y si tengo suerte, no se dará cuenta de que también costeará la factura de algunas fotos que tomé el año pasado durante la excursión de pesca a Beaver Creek.
Se establece un ritmo regular: uno, dos, empujar; pausa, pausa, pausa; cuatro, cinco, retroceder; pausa, pausa; repetir.
El señor Ohmsmeyer tiene una forma intensa y brusca de copular (estilo meter-el-gol-desde-cualquier-posición), que estoy acostumbrado a ver en los adúlteros. En el proceso hay una clara urgencia y tal vez incluso un poco de ira en el movimiento de las caderas. Su flanco marrón y escamado se frota sin ninguna delicadeza contra la verde Ornithomimus, y la frágil cama con dosel cruje y se mece con cada embestida de] señor Ohmsmeyer.
Ellos continúan. Yo continúo. Clic, clic, clic. Este juego de fotografías representará lo que espero que sea el final de una investigación de dos semanas que no ha sido especialmente sencilla ni interesante. Cuando la señora Ohmsmeyer acudió a mi despacho hace quince días y me explicó la situación, yo pensé que se trataría del típico caso de cuernos, jodidamente aburrido pero que en tres días estaría resuelto; de ese modo, tal ve/, podría mantener a raya a mis acreedores durante una semana. Y considerando que era la primera mujer que atravesaba la puerta de mi despacho desde la rectificación del Consejo, acepté el trabajo antes de que dijera la última palabra. Lo que la señora Ohmsmeyer no me dijo, y lo que descubrí muy pronto, fue que el señor Ohmsmeyer presentaba una seria complicación, ya que, de alguna manera, había logrado tener acceso a una notable cantidad de disfraces humanos y no mostraba ningún pudor en cambiárselos con frecuencia. En determinadas situaciones, naturalmente, los disfraces de repuesto están permitidos, pero sólo cuando la orden procede de la fuente adecuada y se dispone de un número de identificación personal correcto. Pero teniendo en cuenta la cantidad de dinosaurios que cambian su identidad cuando les sale de las narices, en estos días resulta extremadamente fácil falsificarla. Es una clara violación de las normas del Consejo -de eso no hay duda alguna-, pero soy la última persona que presentaría cargos contra el señor Ohmsmeyer ante esa jodida organización.
Así pues, podía limitarme a vigilar la casa, instalar mi trasero en el coche y observar como un halcón; sin embargo, ¿quién podía saber dónde desarrollaría luego sus actos amorosos ese lío lujurioso? En una ocasión le seguí la pista a uno a quien le gustaba follar en las vigas maestras que hay debajo de los puentes, y a otro que sólo lo hacía en los lavabos del Hogar Internacional de las Tortillas. De este modo, si bien la vigilancia era una opción a tener en cuenta -y finalmente he acabado en el hogar familiar-, aún quedaba el problema de no perder de vista al señor Ohmsmeyer. Pero una vez que decidí meter mi nariz -mi principal fuente instintiva-, todo encajó perfectamente en su lugar.
El señor Ohmsmeyer exudaba un olor antiséptico, casi granulado, con un toque de lavanda en)os bordes; muy propio de un contable. También era intenso; podía olerlo a ciento cincuenta metros. Así, la siguiente vez que trató de practicar el cambio de imagen, las cosas sucedieron de este modo: entró en un restaurante vestido como el señor Ohmsmeyer y salió dos horas más tarde disfrazado de una anciana dama asiática con un andador. Pero daba igual, ya que dejó detrás de él grandes nubes de feromonas que flotaban como un rastro de migajas, y yo seguí ese sendero olfativo mientras el señor Ohmsmeyer llevaba a su muñeca a esta calle, esta casa y esta ventana del dormitorio. Se trataba de un movimiento realmente arriesgado, puesto que había convenido una cita clandestina en el mismísimo hogar familiar. No obstante, la señora Ohmsmeyer y los niños pasan el fin de semana en casa de una hermana en Bakersfield, de modo que el señor Ohmsmeyer está a salvo de un inoportuno descubrimiento por parte de su esposa legítima.
Ya he tirado tres rollos de película y casi es la hora de cerrar la tienda. Justo a tiempo también, puesto que el señor Ohmsmeyer está a punto de dar por terminados sus juegos y la diversión. Puedo deducirlo por los gruñidos que salen del dormitorio, cada vez más intensos, profundos y estridentes. El sonido reverbera por toda la casa y hace vibrar los cristales de la ventana. Los dos dinosaurios entrelazados se flexionan ante mis ojos, y el ritmo se intensifica mientras la Ornithomimus comienza a aullar, con los labios tensos, impulsando el cuerpo hacia arriba. Ciñe las patas con fuerza alrededor de la cola de su amante, ese pellejo de papel de lija teñido de sangre, que cambia de verde a púrpura y alcanza un caoba intenso barnizado con una capa de sudor. El señor Ohmsmeyer jadea con fuerza; la lengua lame el aire, el vapor que escapa de su lomo arrugado, mientras gira la cabeza hacia un lado, con la boca por completo abierta y comienza la última ascensión, preparándose para consumar totalmente su lujuria… Oigo un ruido a mis espaldas; metálico, chirriante. Conozco ese ruido. Conozco ese sonido metálico. Conozco ese tañido de metal contra metal, y no me gusta nada. Olvidando mi anterior falta de coordinación, me pongo de pie y me precipito contra el grupo de setos más cercano -a la mierda Ohmsmeyer, a la mierda el trabajo-, y las ramas se quiebran mientras caigo sobre ellas, como un aventurero enloquecido que avanza a machetazos a través de la maleza. Giro como una peonza y estoy a punto de perder el equilibrio mientras me dirijo hacia el frente de la casa. Me paro en seco a medio camino entre un gnomo de jardín y el espectáculo más aterrador que estos ojos han contemplado jamás. Alguien está remolcando mi coche con una grúa. -¡Eh! -grito-. ¡Eh, usted! ¡Sí, usted! El pequeño y regordete conductor de la grúa alza la vista; tiene la cabeza aparentemente separada del cuello, y enarca una ceja gruesa y velluda. Puedo oler su aroma desde veinte metros de distancia: verduras fermentadas y alcohol etílico, una mezcla potente que casi hace que se me salten las lágrimas. Demasiado pequeño para ser un Triceratops, de modo que debe tratarse de un Compsognathus, un detalle que convertirá la conversación en una situación realmente frustrante.
– ¿Yo? ¿Yo? -pregunta con voz chillona, y sus palabras tienen el mismo efecto de dos cristales frotados en mis oídos. -Sí, usted. Ése es mi coche. Esto…, esto que hay aquí… es mío.
– ¿Este coche?
– Sí -repito-, este coche. No he aparcado en zona prohibida. No puede llevárselo.
– ¿Aparcado en zona prohibida? No, no está aparcado en zona prohibida.
Sacudo la cabeza furiosamente, esperando que las pistas no verbales puedan ayudar en este caso.
– Sí, sí, exacto. El bordillo no está pintado de rojo, no hay ninguna señal… Por favor, desenganche mi coche de la grúa…
– ¿Se refiere a este coche?
– Sí, eso es. Sí. Ese coche. El Lincoln. Haga el favor de desengancharlo de su grúa, y así podré marcharme. -No es suyo.
El tío resume la situación asegurando el montacargas en el eje frontal.
Me acerco al coche por la portezuela del acompañante, busco en la guantera -goma de mascar, mapas, un molinillo de orégano seco- y saco los arrugados papeles del coche. -¿Lo ve? Aquí pone mi nombre.
Coloco la documentación bajo sus narices, y el tío la estudia durante un momento. La mayoría de Compsognathus presenta serios problemas de alfabetización. -No es suyo -repite.
No tengo ni tiempo ni disposición anímica para comprometer a este dinosaurio con claro retraso mental en un debate filosófico con respecto a la naturaleza de la propiedad, de modo que creo que lo que se impone es un poco de intimidación.
– Usted no debe hacer esto -le digo, optando por un susurro cómplice-. Tengo algunos amigos muy poderosos.
No es más que un pésimo farol, pero, en cualquier caso, ¿qué diablos puede saber un Compsognathus?
El tío se echa a reír, el pequeño y jodido cabrón. Emite una carcajada que parece elcloqueo de una gallina, y sacude la cabeza hacia adelante y hacia atrás. Considero la posibilidad de lanzar un ataque controlado, pero ya he tenido bastantes problemas con la ley en los últimos meses y no veo la necesidad de añadir otro delito a la lista.
– Sé muchas cosas de usted -dice el Compsognathus-. Al menos sé todo lo que necesito saber.
– ¿Qué? Escuche un momento… Verá…, necesito el coche para mi trabajo…
De pronto, la puerta principal de la casa se abre, y el señor Ohmsmeyer, que se ha vuelto a disfrazar batiendo todos los records, echa a andar decididamente por el camino particular. Se trata de una demostración de velocidad realmente impresionante, teniendo en cuenta que a la mayoría de nosotros nos lleva entre diez y quince minutos aplicarnos el maquillaje y el traje de látex humano más básico. Como dato aleatorio diré que la abrazadera D-9, colocada debajo del disfraz, en el costado izquierdo del pecho, está desprendida -puedo verla incluso a través del disfraz-, pero es algo que un mamífero jamás sería capaz de reconocer. Sus ojos miran a ambos lados, nerviosos, paranoicos, escudriñando la calle a oscuras en busca de cualquier señal que pueda delatar la presencia de su amada esposa. Tal vez oyó mi precipitada retirada de los matorrales; tal vez interrumpí su climax.
– ¿Qué demonios está pasando aquí? -pregunta con un gruñido.
Estoy a punto de contestarle cuando el conductor de la grúa me entrega una hoja de papel. Dice: «Byron. Cobranzas y Recuperaciones», en negrita y en cuerpo veinte, e incluye el número de teléfono y algunos ejemplos de sus tarifas. Alzo la vista, y varias respuestas indignadas se convierten en espuma en mis labios…
Descubro que el Compsognathus ya se encuentra sentado detrás del volante de la grúa; acciona el mecanismo que levanta el Lincoln y lo deja colgando sobre las ruedas traseras. Entonces salto hacia la puerta abierta con las garras extendidas, y la puerta se cierra violentamente delante de mis narices. El muy hijo de perra se ríe desde detrás del cristal. Sus rasgos angulosos casi me desafían para que me ponga ante el camión, para que entregue mi vida por la vida de mi automóvil, algo que en Los Ángeles no resulta tan extraño.
– Cuando pague al banco -grazna a través de la ventanilla cerrada- podrá recuperar el coche.
Y con un gesto de los brazos huesudos del Compsognathus, la grúa encaja la primera y se aleja arrastrando mi amado Lincoln Continental Mark V.
Me quedo mirando la calle desierta durante un momento, aun después de que las luces traseras de la grúa han desaparecido tragadas por las sombras de la noche.
Ohmsmeyer se encarga de devolverme a la realidad. Me está mirando las piernas, las manchas de barro que llevo en los pantalones. Una lenta oleada de furia traza una profunda arruga en su frente. Sonrío, tratando de disipar cualquier muestra de violencia.
– ¿Supongo que no podría utilizar su teléfono?
– Usted estaba entre mis matorrales… -En realidad, yo… -Usted estaba en la ventana… -Aquí hay una cuestión técnica que me gustaría… -¿Para qué cono es esa cámara? -No, verá… Creo que usted se confunde… No puedo continuar porque un rápido golpe en el estómago me dobla en dos. Es un golpe de peso pluma, nada más, pero la combinación del golpe del jodido mamón con cinco ramilletes de albahaca me ha aturdido y a punto estoy de largarla segunda mitad del almuerzo. Retrocedo y alzo las manos por encima de la cabeza en un gesto de semirrendición. Eso ayuda a que se disipe la sensación de náusea. ¡Diablos!, podría repeler el ataque -incluso completamente disfrazado podría hacerle morder el polvo a este contable, y sin las correas y las fajas y las hebillas que llevo puestas, podría arrancarles la piel a tiras a dos Iguanodon y medio-, pero los acontecimientos de la noche han perdido todo su encanto y prefiero dar por terminados los festejos. -¿Quién cono se cree que es? -pregunta, mirándome con gesto amenazador y preparado para volver a golpear-. Puedo olerle desde aquí. Velocirraptor, ¿verdad? Tengo ganas de denunciarle ante el Consejo.
– No sería el primero -digo, irguiéndome otra vez y mirando al tío a los ojos. ¡Qué diablos!, las fotos estarán listas por la mañana y hasta podría darle a este pobre tío un poco de ventaja en cuestiones legales.
Extiendo la mano y, ante mi sorpresa, el Iguanodon la estrecha.
– Mi nombre es Vincent Rubio -digo-. Soy investigador privado y trabajo para su esposa, Y si yo fuese usted, señor Ohmsmeyer, comenzaría a buscarme un buen abogado especializado en divorcios.
Silencio. El dinosaurio comprende que lo han cogido, y que lo ha hecho el mejor. Me encojo de hombros y esbozo una débil sonrisa. Pero mientras su ceño se arruga, me doy cuenta de que no es la expresión facial adecuada para expresar miedo, ira, traición o cualesquiera otras emociones que yo pudiese esperar. Este tío sólo está… confuso.
– ¿Ohmsmeyer? -dice, y empieza a comprender lo que está pasando-. ¡Oh!, ¿usted quiere a Ohmsmeyer? Vive en la casa de al lado.
Es una hermosa noche. Decido regresar a casa andando. Con un poco de suerte, tal vez conseguiré que me atraquen.
En la ventana aún se lee «Watson y Rubio. Investigaciones Privadas», aunque Ernie lleva muerto nueve meses. No me importa. No pienso cambiarlo. Un cabrón del edificio vino con la intención de quitar el Watson de la ventana pocas semanas después de que Ernie se hubiese despedido de este mundo, pero le obligué a largarse por piernas con una escoba y una botella de ron rota. Afortunadamente el alcohol no me afecta, porque si no hubiese estado mucho más cabreado… Era un ron bastante caro.
La oficina tiene ese olor a alfombra mohosa, a vieja dama, a olvidé-meter-la-ropa-en-la-secadora. Estoy acostumbrado a aspirarlo cada vez que regreso de una sesión maratoniana de vigilancia, lo que resulta sorprendente cuando se tiene en cuenta que se llevaron la alfombra hace dos meses. Aun así, no importa con cuánto esmero desinfecte la oficina antes de emprender un viaje, porque esas jodidas bacterias encuentran siempre la manera de reunirse, reproducirse y contaminar cada centímetro cuadrado de este lugar; algún día cogeré a esas pequeñas mamonas. Todavía no he llegado al estadio de venganza personal, ya que resulta francamente difícil guardarle rencor a un organismo unicelular, pero estoy haciendo un esfuerzo por alcanzar el siguiente nivel.
Además, olvidé sacar la basura antes de marcharme, y encima la oficina está más fría que un glaciar del mesozoico. Parece ser que dejé el aire acondicionado en funcionamiento todo el jodido tiempo y ni siquiera me atrevo a pensar en las consecuencias que eso tendrá en la factura de la electricidad. He tenido suerte de que no me la hayan cortado directamente; la última vez que lo hicieron la nevera dejó de funcionar y la albahaca se echó a perder, aunque yo ya estaba bastante colocado cuando empecé a masticarla y no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Aún siento escalofríos cuando pienso en el espantoso viaje que tuve.
Hablando de facturas: al parecer me he convertido en el feliz ganador de al menos dos docenas de ellas, que añado de inmediato a la floreciente pila que hay en el suelo de la oficina. Está también el ocasional correo de propaganda y el cupón para una limpieza al vapor de una alfombra para cuatro habitaciones, pero la pila contiene principalmente airadas misivas impresas en hojas de papel de un rosa brillante, documentos legales llenos de palabras altisonantes que amenazan seriamente mi bienestar económico. Ya he superado con creces la fase de «por favor, responda con la mayor brevedad» y exacciones por el estilo. Ahora han llegado la indignación y los abogados, y se requiere un elevado grado de concentración para no prestarles atención. Lo único bueno que tienen los jodidos débitos es que hace tiempo que he dejado de recibir incontables ofertas de tarjetas platino, de tarjetas oro o de cualquier clase de tarjetas.
Una luz intermitente. El contestador telefónico de la oficina, en otro tiempo una máquina sumamente útil, incluso un aparato muy apreciado, se burla de mí desde el otro extremo de la habitación. Tengo ocho…, no, nueve…, no, diez… mensajes, y cada destello rojo me dice que estoy jodido: destello… jodido…, destello… jodido. Supongo que podría desenchufar el aparato y practicar una limpia y aséptica eutanasia digital; pero como me dijo Ernie una vez, huir de tus demonios no hace que desaparezcan, y sólo consigues que les resulte más fácil morderte por la espalda.
Desabrocho los botones ocultos debajo de la base de la muñeca, me quito los guantes del disfraz y permito que mis garras vuelvan a su lugar. Mi larga garra inferior ha comenzado a doblarse hacia adentro en un ángulo preocupante y supongo que debería visitar a una manicura para solucionar el problema; sin embargo, últimamente las tarifas se han vuelto francamente inmoderadas y se niegan a hacer un trueque por mis servicios de investigación privada. Extiendo la mano y pulso el botón play.
Bip: «Señor Rubio, soy Simón Dunstan, del Departamento de Hipotecas del First National. Le he enviado una copia de los documentos de nuestro departamento jurídico correspondientes a la ejecución de su hipoteca…» Pulso borrar.
Una punzada de dolor me atraviesa la cabeza. Instintivamente me dirijo hacia la pequeña cocina empotrada en la esquina frontal de la oficina. La nevera parece abrirse sola y un guapo montón de albahaca me está esperando en el estante superior. Mastico.
Bip: «Eh, Vinnie.Charlie.» ¿Charlie? No conozco a ningún Charlie. «¿Te acuerdas de mí?» En realidad, no. «Nos conocimos en el club Combustible Fósil de Santa Mónica durante la pasada fiesta de Año Nuevo.» Un vago recuerdo de luces y música y las agujas de pino más puras que mis yemas gustativas hayan tenido el placer de probar flota en mi cabeza. Este Charlie… ¿otro velocirraptor quizá? Y su trabajo… Era un…, un… «Trabajo para el Semine!, ¿recuerdas?» ¡Oh, sí! El periodista. Lo que recuerdo es que se largó de la fiesta con mi chica.
«En cualquier caso -continúa, consumiendo un valioso espacio digital en la memoria de mi contestador-, pensé que ya que somos viejos colegas y todo eso, podrías adelantarme alguna noticia sobre tu expulsión del Consejo. Quiero decir, ahora que ha habido una rectificación, por los viejos tiempos, ¿eh, colega?» Ya es bastante malo ser un gilipollas, pero resulta mucho peor cuando se es un gilipollas peligroso. Mencionar el Consejo o cualquier otro lema relacionado con los dinosaurios en un contexto en el que un ser humano puede escuchar accidentalmente la conversación es un terminante no, no. Pulso la tecla borrar y me doy un masaje en las sienes. Esta jaqueca se está tomando su tiempo para aparecer en mi felpudo de bienvenida, pero las migrañas de desarrollo lento son las que realmente te machacan una vez que comienzan a llamar a la puerta.
Bip: Clic. Alguien que ha colgado. Eso me encanta… El mejor mensaje es ningún mensaje; son innegablemente no retornables.
Bip: «Hola. Por favor, líame a American Express a…» De acuerdo, una cinta grabada; no está mal. No vienen realmente a por ti hasta mucho después de haber agotado la opción personal. Pulso borrar.
Bip: «Mi nombre es Julie. Llamo de American Express y busco al señor Vincent Rubio. Por favor, llámemelo antes posible…» Mierda. Borrar.
La sesión continúa más o menos de la misma manera durante tres o cuatro mensajes más, discursos tersos y breves, rebosantes de intimidación subliminal. Estoy a punto de dejarme caer en el sofá sin muelles que hay en un rincón y cubrirme la cabeza con un cojín andrajoso como si fuese un par de orejeras gigantes cuando una voz familiar se abre paso a través de la letanía de vitriolo.
Bip; «Vincent, soy Sally. De TruTel.» ¡Sally! Uno de los escasos seres humanos a quien he llegado a apreciar de mala gana, y aunque está afectada negativamente por su lastimosa estructura genética es bastante agradable. No es que sepa nada de nosotros -ninguno de ellos tiene ni la más remota idea de nuestra existencia-, pero es uno de los neanderthales menos ofensivos con quien he tenido que relacionarme. «Ha pasado mucho tiempo, ¿eh? Tengo un mensaje para ti…, un pedido, supongo, del señor Teitelbaum, y a él…, a él le gustaría verte en su oficina. Mañana.» El tono de su voz baja varios decibelios y susurra claramente en el auricular: «Creo que se trata de un trabajo, Vincent. Creo que tiene un caso para ti.» En este mensaje hay algo en lo que conviene pensar, algo inherentemente bueno; pero la mayor parte de mi cabeza está dedicada a combatir el dolor que parece haber decidido tomarse unas largas vacaciones en mis sinapsis. Guardo el resto de los mensajes para un momento en el que no sufra una jaqueca tan intensa, o bien para cuando disponga de un mayor contenido de albahaca en sangre, y vuelvo a tumbarme en el sofá. El dolor ha comenzado a irradiarse desde el centro de la cabeza y avanza a grandes y poderosas zancadas hacia mis lóbulos frontales. En mi cerebro se está celebrando en este momento una fiesta por todo lo alto: seis bandas de rock y tres pistas de baile, y soy el único que no ha sido invitado. Sólo entrada general, chicos, y dejad de golpear las paredes. Es hora de acostarse. Es hora de irse a dormir.
Sueño con una época en la que solía estar en el Consejo, una época en la que Raymond McBride era sólo el nombre de otro industrial muerto, una época en la que Ernie aún no había sido espachurrado por un taxista que se dio a la fuga, una época anterior a que me enganchara a la albahaca y anterior a que mi nombre figurase en la lista negra para cualquier trabajo de investigador privado que hubiese en la ciudad. Sueño con una época de productividad, de significado, de tener una razón para levantarse y saludar el sol de cada mañana. Sueño con el Vincent Rubio de los buenos tiempos pasados.
Y entonces la escena cambia. Los días de ambrosía y cielos llenos de mariposas dejan paso a una batalla sangrienta que se libra entre toda la población moderna de dinosaurios: estegosaurios y brontosaurios se machacan a golpes; cuernos de Triceratops se clavan en los flancos de Iguanodon; Procom-psognathus se apiñan en callejones oscuros, gimoteando, petrificados. Y en medio de todo ese caos veo una mujer -un ser humano- con la cabellera al viento y los ojos encendidos de excitación y pasión, con los puños cerrados y disfrutando del aura de gloriosa y ardiente violencia que rodea su frágil cuerpo.
Sueño que me acerco a la mujer y le pregunto si le gustaría que la alejara de esa guerra civil, que la alejara de ese escenario; pero la mujer se echa a reír a carcajadas y me besa en la nariz, como si fuese un osito de peluche o su mascota favorita.
Sueño que la mujer se afila las uñas con una lima, retrocede y se une a la lucha, lanzándose hacia el informe montón de carne de dinosaurio.
2
A la mañana siguiente, Teitelbaum me está esperando, tal como sabía que lo haría; puedo ver su voluminosa silueta a través de los ladrillos de vidrio que forman la pared exterior de su oficina. Teitelbaum jamás abandona ese viejo escritorio de roble, ni siquiera durante la más espantosa emergencia. No importa cuál pueda ser la crisis; todo el personal está obligado a reunirse en esa habitación hortera y descuidada, llena de lo peor que ofrecen las tiendas de regalos de los aeropuertos de todo el planeta: un coco con las islas hawaianas pintadas en la superficie; una toalla de mano con la inscripción «Me limpiaron en Las Vegas» cosida a máquina; una bandeja para cubitos de hielo con moldes que muestran la forma del continente australiano. Puesto que sólo hay dos sillas para los invitados, la mayoría de los miembros del personal no tiene más remedio que sentarse en el suelo, apoyarse contra las paredes o esforzarse por mantenerse en pie durante los legendarios discursos que pronuncia Teitelbaum. En esa oficina todo es absolutamente degradante y estoy convencido de que así es como Teitelbaum quiere que sea.
Tampoco me sorprendería descubrir que está permanentemente encajado en su sillón de cuero de respaldo alto; ese gran…, gran… gordinflón. Pero eso no viene al caso y es evidentemente injusto por mi parte criticar a un Tyrannosaurus rex por sus problemas de peso. Estoy seguro de que hay algo de fibra muscular enterrada debajo de toda esa carne flácida y colgante, y todo el mundo sabe que el músculo pesa más que la grasa. ¿O acaso es que el agua pesa menos que el músculo?
Oh, qué diablos! Lo mires por donde lo mires, Teitelbaum es un cerdo gordo, y no me importa repetirlo: ¡gordinflón!
Sólo estoy medio colocado, puesto que imaginé que no sería moralmente correcto ni mentalmente saludable aparecer ante Teitelbaum sobrio o pasado de rosca por completo, y este nivel de albahaca en sangre me va de puta madre. El mundo exterior se mueve a tres cuartos de velocidad, lo justo para que pueda captar todos los detalles importantes y prescindir de cualesquiera sentimientos de hostilidad. Las secretarias en la oficina exterior me miran con una expresión azorada mientras paso junto a ellas y oigo mí nombre reverberando en sucesivos susurros entre los diferentes cubículos. No me importa. Todo es de primera.
TruTel es la agencia de investigaciones privadas más grande de Los Ángeles -la segunda más grande de California- y, hasta que lo eché todo a perder, un empleador regular de mis servicios. En los días en que Ernie estaba en este mundo, nos llamaban a menudo para que echásemos una mano en cualquier caso que necesitase un poco de trabajo confidencial extra. Conseguimos un par de asuntos que rozaban los límites de la ley; eran tareas delicadas que la compañía no podía asentar en los libros, y pagaban realmente bien. Como es obvio, si tratas con TruTel tienes que tratar con Teitelbaum, y eso ya es otra cosa. Le encanta lanzar casos a los investigadores privados y contemplar cómo nos sacamos la piel a tiras, al igual que gallos de pelea, por el derecho a ganar una miserable comisión. Pero si quieres abrirte camino en este negocio, hay momentos en los que incluso tienes que inclinarte y sonreír a un Tyrannosaurus rex.
Es hora de entrar en el sanctasanctórum.
– Buenos días, señor Teitelbaum -digo al entrar en su oficina con una fingida resolución en mi paso y en mi voz-. Tiene un aspecto… muy bueno. Ha perdido peso.
Mis piernas están controladas, mis pies están controlados, mi cuerpo está controlado.
– Tú pareces una mierda -gruñe Teitelbaum, y me hace un gesto para que me siente. Acepto encantado el ofrecimiento.
Por algunos chismorreos que he alcanzado a oír en el vestíbulo, el mandarrias de TruTel, cuyo disfraz humano es una mezcla de Oliver Hardy y una montaña de sudor, se ha pasado la mayor parte de la semana concentrado en un nuevo juguete que llegó hace más de ocho días. Ha sido incapaz de hacer que funcione: en una esquina del escritorio hay uno de esos artilugios con cuatro bolas de metal unidas a una barra superior por medio de cuatro secciones de hilo de pescar. Al apartar una de las bolas exteriores y dejar que caiga contra las restantes se puede contemplar el milagro de las leyes de Newton mientras las pequeñas esferas metálicas golpean entre sí horas y horas. No obstante, Teitelbaum, quien probablemente jamás ha oído hablar de Newton, y quizá ni siquiera de algo llamado física, sigue intentando imaginar con todas sus fuerzas el funcionamiento exacto de su nuevo juguete. Le gruñe. Respira sobre él. Lo mueve con golpes torpes, apenas rozándolo con sus brazos pequeños.
– Perdón… -digo, interrumpiendo ese notable procedimiento científico-. ¿Puedo?
Sin esperar su respuesta, extiendo la mano, agarro una de las esferas plateadas y la pongo en movimiento. El chisme comienza a funcionar con un clac-clac-clac uniforme, y resuena en la quietud de la oficina.
Teitelbaum mira las bolas con enorme sorpresa (clac-clac-clac) y con su bocaza pantagruélica completamente abierta (clac-clac-clac). Su desayuno ha sido una oveja; puedo distinguir la lana en sus molares. Finalmente, el palurdo recobra la compostura, aunque está absolutamente claro que se muere por preguntarme qué magia milagrosa he utilizado para poner en funcionamiento esa máquina.
– Me la trajeron del aeropuerto de Pekín -dice, esquivando al mismo tiempo el tema de su absoluta ignorancia-. Cathy tenía algunos negocios en Hunan.
Cathy es una de las secretarias de Teitelbaum y el único negocio que ha tenido nunca -nunca, nunca, nunca- consiste en viajar alrededor del mundo buscando chucherías en las tiendas de regalos para que el señor Teitelbaum pueda sentirse mundano y realizado sin tener que abandonar la seguridad, la comodidad y el relleno de su sülón de oficina. Y puesto que Teitelbaum compra todos los billetes de avión a su nombre, la pobre chica ni siquiera puede disfrutar de la bonificación de puntos por millas voladas. El salario anual de Cathy (lo sé porque hace algunos años eché un vistazo a su nómina) supera ligeramente los treinta mil dólares y, considerando que se pasa fuera de la ciudad casi todo el año, Teitelbaum se vio obligado a contratar otra secretaria -ahí es donde interviene Satty- para que se encargara de todo el papeleo que pasa por sus sucias manos. Como resultado de todo ello, los gastos de Teitelbaum en secretarias ascienden a más de sesenta mil dólares por año, todo con cargo a la compañía, lo que significa que sus investigadores privados de alquiler deben trabajar un montón de horas extraordinarias para compensar los gastos generales. Y todo ello para que el antiguo rey de Hamilton High pueda comprarse chismes para los que es demasiado estúpido, pues ni siquiera consigue hacer que funcionen. ¡Dios, cómo odio a los tirano-saurios!
– Es muy bonito -le digo-. Brillante.
Me alegra que sea tan estúpido como para no darse cuenta de que le estoy tomando el pelo.
– Tengo una pregunta para ti, Rubio -gruñe Teitelbaum, recostándose en su sillón y haciendo que sus costados sebosos cuelguen a ambos lados del asiento-. ¿Estás colocado?
– Eso ha sido muy directo.
– Lo es. ¿Estás colocado? ¿Sigues dándole a la albahaca?
– No.
Vuelve a gruñir, olfatea, trata de mirarme a los ojos. Lo evito.
– Quítate las lentillas -dice-. Quiero ver tus verdaderos ojos.
Me aparto del escritorio y comienzo a incorporarme.
– No tengo por qué seguir escuchando esta…
– Siéntate, Rubio; siéntate. Me importa una mierda sí estás colocado o no, pero no tienes más alternativa que escuchar lo que tengo que decirte. Conozco a mucha gente en los departamentos de crédito. Conozco a gente en el banco. Estás sin blanca.
Parece que Teitelbaum disfruta con ese pequeño discurso; no me sorprende.
– ¿O sea? -pregunto.
– ¡O sea que no tengo por qué soportar tu presencia en mi despacho!
– A decir verdad -continúo-, me sentí ligeramente sorprendido…
– Hablas demasiado. Tal vez tenga algo de pasta para ti; tal vez. Quizá pueda encargarme de que haya un trabajito en tu camino; sólo Dios sabe por qué. Si (y éste es un si muy, muy grande. Rubio) es que estás dispuesto a trabajar para mí. Y no vas a cagarla como la última vez, cuando me dejaste en ridículo.
Sobre el escritorio de Teitelbaum pasa un leve temblor a través de las pequeñas bolas de metal, una especie de zumbido metálico; reducen la velocidad y finalmente se detienen. Teitelbaum me mira con dureza, y yo extiendo la mano y vuelvo a poner en funcionamiento el mecanismo de las bolas, que, según parece, es mi nuevo trabajo como empleado potencial de la empresa. Sólo espero que accionar una y otra vez este artefacto no sea la tarea que tiene en mente. Lo triste de todo este asunto es que yo me inclino a aceptarlo.
– Me sentiría muy agradecido por esa oportunidad -le digo a Teitelbaum, y trato de mantener a las moscas fuera de la empalagosa enunciación de mi servilismo.
– Es seguro que lo estarás. En esta ciudad hay ochenta mercenarios de alquiler que se sentirían muy agradecidos si estuvieran en tu lugar. Yo no odiaba a Ernic -lo que viniendo de Teitelbaum es equivalente a una declaración de amor-, de modo que te daré esta oportunidad. Además, no tengo alternativa. En esta oficina hay diecinueve idiotas que se llaman a sí mismos investigadores privados, y cada uno de ellos está metido hasta el cuello en algún jodido caso mientras estiran el reloj para sacarse unos pavos extras. De vez en cuando aparece algún asunto con límite de tiempo, y sé hacia dónde debo mirar: un colgado del que nadie se acuerda y con complejo de socio muerto.
– Gracias.
– Mira, lo que necesito aquí son garantías. La última vez que te encargaste de un caso te pasaste de la raya y…
– No será como la última vez -lo interrumpo.
– Necesito garantías, garantías de que se hará lo que yo digo. Nada de dejar de cumplir las órdenes; nada de Harta con los polis. Si te digo que lo dejes, tú lo dejas. ¿Estamos en la misma longitud de onda?
– No será como la última vez -repito. -Estoy seguro. -Ahora el tono de su voz se ha suavizado de un modo casi imperceptible: de granito a piedra caliza-. Comprendo lo duro que debe haber sido para ti que Ernie muriera en un trabajo así. Trabajar con alguien durante diez años… -Doce.
– Doce años; eso deja huella. Lo entiendo. Pero fue un accidente, nada más, y nada menos. Lo atropello un taxi, y eso no es raro en Nueva York…
– Pero Ernie era un tío muy prudente… -No empieces otra vez con esa mierda. Ernie era prudente, sí, pero no lo fue ese día. Y andar por ahí molestando a la policía, hablando de absurdas conspiraciones, no te hace ganar premios a la simpatía. -Hace una pausa y espera para ver si tengo algo que decir. Decido no hacerlo-. Ya pasó. Caso cerrado. Kaput. -Teitelbaum frunce los labios, y la cara se le arruga como si estuviese inyectándose zumo de limón en las venas-. Así pues, lo que necesito saber es si lo has superado. Me refiero a todo: Ernie, McBride…
– ¿Que si lo he superado? Quiero decir… Yo…, yo no… ¿Están muertos, verdad? O sea que…
¡No!, quiero gritar, ¡no lo he superado! ¿Cómo diablos se puede esperar que olvide lo que le ocurrió a mi compañero, que deje que la muerte de mi único amigo quede sin resolver? Quiero decirle que he metido las nances donde no me llamaban y que volvería a hacerlo. Quiero decirle que a la mierda la rectificación del Consejo y a la mierda cualquier lista negra en la que pueda figurar. Quiero decirle que seguiré buscando al asesino de Ernie hasta que el último aliento abandone mis labios.
Pero ése ha sido el Vincenl Rubio de los últimos nueve meses, y la furia y el resentimiento no le han traído a ese Vincent nada más que varios kilos de avisos de cobro, una inminente ejecución de la hipoteca y un costoso hábito de albahaca. No tengo pasta, no tengo tiempo y no me queda nadie a quien pueda recurrir; de modo que dibujo mi mejor sonrisa. -Por supuesto; claro está que lo he superado -digo. El tiranosaurio silencia el clac-clac-clac de las bolas metálicas con un dedo ajado y me mira de arriba abajo.
– Bien, muy bien. -El silencio se expande a través de la habitación-. Por cierto, ¿has oído algo acerca de unas multas del Consejo?
– Ya no pertenezco al Consejo, señor.
Cuando formaba parte de esa corporación, Teitelbaum siempre me estaba presionando para que le diese información. Para él significaba una clara muestra de desprecio que uno de sus empleados ocupara un lugar en el Consejo del Sur de California; que yo tuviera la capacidad de intervenir en la promulgación de leyes que podían afectar su vida cotidiana. Era uno de esos pequeños placeres que entonces me mantenían en forma.
– Ellos…, ellos me expulsaron después de los incidentes de Nueva York.
Teitelbaum asiente.
– Sé que estás fuera; me hicieron declarar durante las audiencias. Pero aún tienes amigos…
– En realidad, no -digo-. Ya no.
– Maldita sea, Rubio; tienes que haber oído alguna cosa acerca de esas multas.
Me encojo de hombros y sacudo la cabeza.
– Las multas…
– A McBride…
– Está muerto.
– Sobre su fortuna. Debido a la cuestión humana.
– La cuestión humana-repito. Sé exactamente a qué se refiere Teitelbaum, pero me niego a seguirle el juego.
– Venga, Rubio -dice-. Tú estabas en el Consejo; sabías lo que estaba pasando. McBride tenía un lío de faldas con esa…, esa… -sus hombros, si pueden llamarse de ese modo, se estremecen de repugnancia- esa humana.
Tiene toda la razón del mundo, pero no puedo decírselo. Raymond McBride, un carnosaurio que irrumpió en la escena de los dinosaurios desde la oscuridad del Lejano Oeste y alcanzó en pocos anos una envidiable posición económica, tuvo sin duda numerosas aventuras amorosas con hembras humanas. Y no se trata de una conjetura; es un hecho. Lo constatamos a través de numerosas declaraciones juradas prestadas ante miembros del Consejo en el transcurso de audiencias oficiales complementarias, junto con una variada y nutrida evidencia física en forma de fotografías clandestinas tomadas por J &T Enterprises, la agencia de investigadores privados más grande de Nueva York y, al mismo tiempo, la compañía gemela de TruTel en la costa Este.
McBride, un consumado donjuán, era conocido por perseguir a las hembras de nuestra especie con notable éxito a pesar de su intacto y duradero matrimonio, y los rumores decían que las ramas resultantes de su árbol genealógico se extendían de costa a costa, posiblemente incluso hasta Europa. Poseía un apartamento en Park Avenue, una casa en Long Island, una cabaña aquí, en Pacific Palisades, y dos casinos gemelos en Las Vegas y Atlantic City. Sus rasgos, marcados y de naturaleza clásica de carnosaurio, eran enmascarados diariamente por un equipo de maquilladores profesionales, que sabían cómo hacer que incluso el más reptiloide de los dinosaurios pareciera absolutamente humano, una tarea que al resto de nosotros nos lleva incontables horas de dolor y frustración. La vida de Raymond McBride era un mar de felicidad.
Nadie, por tanto, sabe por qué razón decidió explorar en otro sector de la población; tal vez se había cansado de nuestra especie, aburrido de la postura de huevos y de la interminable espera hasta que se produce una grieta en la cáscara. Es verdad que no tenía hijos. Quizá sólo deseaba perfeccionar sus habilidades carnales con otra clase de criaturas. También es verdad que era un tío ambicioso. Puede ser, como muchos se inclinaron a pensar, que desarrollara el llamado síndrome de Dressler, que consiste en creerse realmente humano y sencillamente ser incapaz de evitar la tentación por los placeres que promete la carne de las mamíferas. O quizá sólo pensaba que las tías humanas estaban de muerte. Cualquiera que fuese el caso, Raymond McBride quebrantó la regla fundamental, la número uno, establecida desde que el Homo habilis hizo su aparición en escena: está absolutamente prohibido aparearse con un ser humano.
Pero ahora está muerto; fue asesinado en su oficina hace casi un año. Así pues, ¿a qué diablos viene todo esto?
Un golpe en la puerta me ha ahorrado nuevas preguntas acerca de McBríde o de las reuniones del Consejo, de las que ya no tengo ningún conocimiento. Teitelbaum ladra un «¿Qué?», y Sally asoma la cabeza. Es una chica realmente guapa: nariz puntiaguda, pelo largo y liso, y tez pálida. Si no supiera que es humana -carece de olor, nunca la he visto en ninguno de los antros para dinosaurios repartidos por la ciudad-, habría dicho que pertenece a Compsognathus.
– Londres por la línea tres -dice con voz chillona.
Sally es una chica estupenda y resulta muy agradable hablar con ella, pero ante la presencia de Teitelbaum se encoge como si fuese una esponja seca.
– ¿Tienda de regalos de Gatwick? -pregunta Teitelbaum, y sus manos se agitan con infantil anticipación. Si no fuese tan desagradable, incluso lo encontraría atractivo.
– Han encontrado los mondadientes con la Torre de Londres que usted quería.
Sally me sonríe fugazmente, se vuelve, da un pequeño brinco y abandona la habitación; misión cumplida. Una incursión quirúrgica en los dominios del jefe: entrar y salir en… ¡seis segundos! Bien por ella. Yo debería tener la misma suerte.
Tcilelbaum respira aguadamente. Un gruñido de papel de lija se convierte en el jadeo de un globo que pierde aire. Aferra con fuerza el auricular del teléfono.
– Quiero dos cajas grandes -dice-, y envíelas mañana mismo.
Fin de la conversación. Estoy seguro de que el inglés que estaba al otro lado de la línea se ha quedado atónito ante la cortesía norteamericana.
Se produce un abrupto cambio en el tono mientras Teitelbaum escoge la frecuencia de negocios. Extiende un brazo disfrazado de adolescente sobre el escritorio y, jadeando a causa de ese mínimo esfuerzo, coge una fina carpeta.
– No voy a decirte que tendrás que encontrar el diamante Hope, ni nada por el estilo -comenta, y arroja la carpeta hacia mí-. Se trata sólo de patear las calles; nada que no puedas manejar. No es mucho, pero te sacarás un dinero.
Echo un vistazo a las hojas que hay en la carpeta.
– ¿Investigar un incendio?
– Un club nocturno en Valle de San Fernando. Se incendió en la madrugada del miércoles. Es uno de los locales de
Burke.
– ¿Burke? -pregunto.
– Donovan Burke, el propietario del club. ¡Demonios, Rubio!, ¿es que no lees las revistas?
Sacudo la cabeza, reacio a explicarle que en la actualidad el precio de una sola revista me colocaría de una vez y para siempre por debajo del nivel de pobreza.
– Burke es un personaje importante en el escenario de los clubes nocturnos -me explica Teitelbaum-. Las celebridades entraban y salían del club todos los días, principalmente dinosaurios y algunas parejas de clientes humanos. El lugar estaba asegurado y ahora tendrán que pagarle más de dos millones de pavos por los daños que ha ocasionado el fuego. La compañía de seguros quiere que investiguemos y nos aseguremos de que Burke no quemó su propio club porque el negocio era un desastre. -¿Lo era? -¿Era qué? -Un desastre.
– ¡Por Dios, Rubio! -dice Teitelbaum-. ¿Cómo demonios puedo saberlo? Tú eres el investigador privado. -¿Había alguien en el club en ese momento? -¿Por qué no lees el maldito informe? -resopla Teitelbaum-. Sí, sí; había un montón de gente. Hay cantidad de testigos, pues se celebraba una fiesta por todo lo alto.
Lanza un manotazo a sus bolas newtonianas, una inconfundible señal de que mi presencia ya no es necesaria. Me pongo de pie.
– ¿Tiempo? -pregunto, aunque conozco la respuesta.
– Un día menos de lo habitual.
Respuesta trillada. Teitelbaum cree que es divertido. Intento que la siguiente pregunta parezca casual; sin embargo, seguramente no lo es.
– ¿Honorarios?
– La compañía de seguros está dispuesta a soltar cinco de los grandes más gastos. La agencia se queda con tres y deja dos mil pavos para ti.
Me encojo de hombros. Para mí es una suma estándar, al menos teniendo en cuenta los pobres salarios con los que la mayoría de los empleados de TruTel se ven obligados a vivir.
– Pero tengo ese problema con la piscina en mi jardín trasero -continúa Teitelbaum- y necesito un poco de pasta extra. Digamos que dividimos tu comisión: cincuenta-cincuenta. Intenta sonreír. Es una amplia sonrisa de tiburón que incita en mí la urgencia animal de saltar por encima del escritorio y estrangularlo con los finos hilos de plástico que sostienen las bolas newtonianas de metal.
Pero ¿qué alternativa tengo? Uno de los grandes es mejor que nada, y ahora que el trabajo de Ohmsmeyer se ha ido por la alcantarilla, ésta podría ser mi única oportunidad de impedir la ejecución de la hipoteca y la bancarrota definitiva. La expresión de orgullo está en su sitio. Estirando el cuello hasta donde lo permite el disfraz, mantengo la cabeza erguida, sostengo la carpeta de papel manila contra el pecho y abandono la oficina. -No lo eches a perder, Rubio -me grita-, Si quieres volver a trabajar, trata de no meter la pata.
Menos de doce pasos más tarde tengo un poco de albahaca entre los dientes y ese déspota de Tyrannosaurus rex queda cada vez más lejos, y me siento mejor con el encargo que acaban de hacerme. Dinero en el banco, tal vez un poco de respetabilidad y no pasará mucho tiempo antes de que otras agencias de investigación privada estén dispuestas a contratar los caros y encantadores servicios de Watson y Rubio, Investigaciones Privadas. Sí, he vuelto. He comenzado a subir. El velo-cirraptor está en nómina.
Mientras me dirijo a la salida le lanzo un guiño de felicitación a una recepcionista temporal que está tomando un dictado en el vestíbulo. Ella se repliega ante mi gesto amistoso como si fuese una serpiente de cascabel asustada, y casi espero que me muestre los colmillos antes de deslizarse dentro de un nicho, debajo del escritorio.
3
Seis hojas de albahaca están esparciendo su marca especial de magia a través de los valles y las colinas de mi metabolismo, y ese escalofrío vegetal es lo único que impide que salga disparado de este autobús urbano, lleno hasta la bandera, con mis manos agitándose por encima de mi cabeza como si fuese un jodido chimpancé. Es la primera vez que me he visto forzado a utilizar un medio de transporte público y, si la miserable asignación de Teitelbaum para alquilar un coche me permite acceder a algo mejor que un Pinto del 74, será la última. Ignoro que es lo que se ha muerto en este autobús, pero, por la oleada de aromas que me llega desde las tres filas de asientos del fondo del vehículo, imagino que era algo grande, muy feo y que había comido una buena cantidad de curry en los últimos momentos de su vida.
La mujer que está sentada a mi lado lleva una lira de papel de aluminio alrededor de la cabeza, como si fuese una de esas cintas que llevan los tenistas para absorber la transpiración, y aunque no le pregunto en ningún momento para qué sirve -una de mis costumbres consiste en no formular jamás ninguna pregunta a alguien que tiene claramente todo el derecho constitucional a la demencia-, la mujer, no obstante, siente la necesidad de explicarme a voz en grito que su tocado especial mantiene a los «insectos terrestres» alejados de sus «bits húmedos». Yo asiento enérgicamente y giro la cabeza hacia la ventanilla en un vano intento de que mi cuerpo pase a través de cualquier abertura que lleve hacia el mundo exterior, racional. Pero la ventanilla está cerrada herméticamente. Un buen pedazo de goma de mascar rosa se ha endurecido sobre el pasador y casi puedo ver las bacterias que bailan en la superficie; me desafían a que pruebe mi suerte y quite ese repugnante revoltijo de ahí.
Pero los efectos de la albahaca se intensifican y endulzan la escena, y me reclino contra el duro asiento de vinilo del autobús con la esperanza de ahogar la cacofonía de toses, de estornudos, de interminables protestas contra la sociedad y contra esos jodidos insectos terrestres. Mis brazos deshacen la cruz protectora que cubría mi pecho y caen laxos a los costados del cuerpo; puedo sentir que una sonrisa se dibuja lentamente y con suavidad en la comisura de los labios.
No sé cómo lo hacía, pero Ernie era un partidario entusiasta del transporte público. Así es; todas las semanas, habitualmente los jueves, al menos una vez por la mañana y una vez por la noche, mí compañero carnosaurio se sentaba en el asiento de la parada hasta que aparecía el autobús 409, que lo llevaba hasta nuestra oficina, en la zona oeste de la ciudad, y después lo devolvía.
– Te mantiene en contacto con el pueblo -solía decirme Ernie-; en contacto con la buena gente.
Y considerando que en este autobús no hay ninguna buena gente a la que yo quiera tocar, creo que él creía. Siempre he creído que él creía. Ernie.
La última vez que vi a Ernest J. Watson, investigador privado, fue la mañana del 8 de enero, hace casi diez meses. Salió por la puerta de la oficina mientras yo traté de ignorar su marcha. Acabábamos de tener una ridícula discusión -típicamente absurda, la clase de altercados que teníamos tres o cuatro veces por semana, como una vieja pareja que se pelea por la tendencia del marido a masticar el hielo o porque la mujer dice chorradas sin parar-, ese tipo de aburrida basura conyugal.
– Te llamaré cuando vuelva de Nueva York- me dijo Ernie justo antes de atravesar el umbral de la puerta de nuestra oficina, y le respondí con un gruñido. Eso fue: un gruñido. La última cosa que Ernie oyó de mí fue un «eh» y es sólo mi dosis diaria de hierba la que consigue mantener ese pensamiento obsesivo a salvo en los bordes de mi cerebro.
Era un caso que, naturalmente, exigía su atención, y aquí diría que se trataba de un caso como cualquier otro, pero no lo era. Era un caso tamaño Tyrannosaurus rex. Corrección: era tamaño carnosaurio.
Raymond McBride -carnosaurio, perito en acompañantes humanas, y eminente magnate de la Compañía McBride, un conglomerado financiero especializado en acciones, bonos, fusiones, adquisiciones y cualquier tipo de empresa que dejara una buena cantidad de pasta- había sido asesinado en sus oficinas de Wall Street en Nochebuena, y la comunidad de dinosaurios estaba más agitada de lo que era habitual en ella.
A causa de una investigación negligente por parte del excelente equipo de forenses enviado a la escena del crimen, aún no se había podido determinar si McBride había sido asesinado por un humano, o bien por un dinosaurio, de modo que el Consejo Nacional -un cuerpo representativo de los ciento dieciocho consejos regionales- decidió enviar un grupo de investigadores desde el otro extremo del país para que se encargara de realizar un trabajo preliminar sobre el caso. La muerte de un dinosaurio a manos de otro dinosaurio siempre da lugar a una investigación por parte del Consejo, no importa cuáles puedan haber sido las circunstancias, y era imperativo que el Consejo supiera, lo antes posible, qué especie había cometido ese asesinato y, lo que era aún más importante, contra quién podían ejercer una acción legal que les reportara un buen montón de billetes. El Consejo siempre está a la caza para conseguir pasta rápidamente.
– Ofrecen diez de los grandes a todos los investigadores privados que acepten el caso -me dijo Ernie la mañana de un viernes, justo el día anterior a Año Nuevo-. El Consejo quiere que el caso quede aclarado lo antes posible por tratarse de un personaje como McBride. Quieren saber si fue un humano quien lo envió al otro barrio.
Me encogí de hombros e hice un gesto como para eliminar esa suposición.
– Se lo cargó un dinosaurio -dije-. Ningún mamífero tiene lo que hay que tener para despachar a un tío rico como McBride.
Erníe sonrió, y apareció esa mueca de labios tensos que aumentaba en varios centímetros el tamaño de su cara.
– No existe eso que llaman asesinar a un hombre rico, Vincent. Todo el mundo es pobre cuando le llega la hora -dijo.
Después Erníe se marchó, yo lancé un gruñido de despedida, y tres días más tarde estaba muerto. «Un accidente de tráfico», me dijeron. «Un taxi que huyó del lugar de los hechos», me dijeron. «Un caso claro de atropello y fuga, y eso es todo», me dijeron. Pero no creí ni una sola palabra.
A la mañana siguiente volé a Nueva York con una maleta marrón llena de ropa y otra repleta de albahaca. Apenas si recuerdo nada del viaje. He aquí las imágenes que han tenido la deferencia de luchar para abrirse camino a través de un recuerdo con numerosos apagones provocados por la albahaca: Un forense del condado, el mismo que se ocupó de los casos de McBride y Ernie, desaparecido súbitamente en acción. Disfrutaba de unas vacaciones en algún lugar del Pacífico sur. Uno de sus ayudantes, un humano, no se mostró ni servicial ni cooperativo. Una pelea a puñetazos. Sangre, tal vez. Guardias de seguridad.
Un bar. Cilantro. Una hembra, tal vez Diplodocus. La habitación de un motel, húmeda y fétida.
Un oficial de policía, uno de los muchos detectives que investigaron el presunto atropello y la fuga que acabaron con la vida de Ernie, negándose a contestar a mis preguntas, negándose a dejar que entrara en su casa a las tres de la mañana. Sus hijos llorando. Una pelea a puñetazos. Sangre, tal vez. El asiento trasero de un coche patrulla.
Otro bar. Orégano. Otra hembra, definitivamente Iguanodon. La habitación de un motel, todavía húmeda, todavía fétida.
Una tarjeta de crédito relacionada con una de las muchas cuentas bancarias del Consejo del Sur de California en mi poder porque en aquella época yo era el representante velocirraptor y miembro importante del más burocrático e hipócrita Consejo de dinosaurios que el mundo haya visto desde que Oliver Cromwell y sus camaradas -brontosaurios, al menos- recorrían rampantes las arcas del Imperio británico. Una extracción disimulada de mil dólares. Y otra de diez mil dólares. Sobornos, con la esperanza de que alguien -cualquiera- pudiese darme alguna pista sobre McBride, sobre Ernie, sobre sus vidas y sus muertes. Más sobornos para cubrir los primeros sobornos. Respuestas vacías que no aportaban nada. Ira. Una pelea a puñetazos. Sangre, tal vez. Un enjambre de oficiales de policía.
Un juez, y un juicio, y un despido. Un billete de avión de regreso a Los Ángeles y una escolta armada para garantizar mi partida desde el área de Tri-State.
De alguna manera, el Consejo se enteró de mi creativa contabilidad respecto de su cuenta bancaria y de las considerables extracciones de dinero -estaba claro que yo no me encontraba en mis cabales para ocultar esos movimientos-, y decidieron expulsarme del seno del Consejo, «para rectificar la situación», y con un único y unánime «por siempre jamás» de los miembros del Consejo del Sur de California. En la misma semana me arrancaron mi posición social, mi sobriedad, mis inmaculados antecedentes criminales y mi mejor amigo. Ése fue el final de mi investigación y el final de mi vida como investigador privado de clase media acomodada que trabajaba en las calles de los suburbios de Los Ángeles.
Si hay una cosa que aprendí de aquella primera semana del pasado enero es sencillamente ésta: el ascenso hacia el punto medio es largo, lento y agotador, pero el descenso se produce a una velocidad vertiginosa.
El autobús continúa su camino.
Tres horas más tarde, el coche que he alquilado en una agencia desconocida se detiene, tras varias explosiones del tubo de escape, delante del club Evolución, en Studio City, y elevo una silenciosa plegaria a los dioses de la automoción porque los últimos tres kilómetros han sido colina abajo. El motor de este cacharro oxidado Toyota Camry de 1983 ha dejado de funcionar cuando conducía por Laurel Canyon y me ha llevado una hora y media encontrar a alguien que abriese la puerta de su coche a un absoluto desconocido que decía necesitar un par de alicates y un trozo de cable. Y ha resultado que yo no he sido el único que alguna vez ha decidido hacer algunas reparaciones improvisadas a este patético automóvil. Un vistazo al motor del Camry es como mirar una realidad alternativa, en la que los niños y los internos de un frenopático son las únicas personas a las que se les permite ejercer como mecánicos. Cintas de regalo quemadas mantienen unidos varios manojos de cables, uno de los cilindros todavía muestra las huellas de una envoltura de sopa Campbell's, y estoy absolutamente seguro de que los clips para sujetar papeles no sirven para mantener unidas las bujías de encendido. Simplemente me resulta muy difícil imaginar que alguno de estos apaños caseros pueda mantenerse durante mucho tiempo más. Con un poco de suerte, pronto podré sacarle un poco más de pasta a Teilelbaum para alquilar un coche más decente, ya que puedo anticipar el día en un futuro próximo en que este pequeño deportivo japonés de importación acabará rompiéndose bajo la acción combinada de piezas de motor de pésima calidad y manguitos de gasolina obturados, y se hará el harakiri, despojándose alegremente de su condensador refrigerante en espiral en favor de una existencia menos provisional.
Y me niego a coger otra vez un autobús.
El club Evolución es, definitivamente, un garito para dinosaurios. Nos encantan esos nombres, pequeñas bromas privadas que nos hacen sentir ¡oh!-tan superiores a los mamíferos bípedos con quienes compartimos a regañadientes el dominio de este planeta. Mi guarida preferida es el club Combustible Fósil, de Santa Mónica, pero también he pasado buenos momentos en el Dinorama, en el Meleor Nighlspot y en el famoso Tar Pit, sólo por nombrar algunos de ellos. Según las últimas estimaciones demográficas hechas por el Consejo, la comunidad de dinosaurios supone un cinco por ciento del total de la población estadounidense, y, a juzgar por estos datos, tengo la sospecha de que en este país disponemos de una cantidad realmente desproporcionada de clubes nocturnos. Pero cuando pasas la mayor parte del tiempo dando vueltas disfrazado de ser humano, inevitablemente necesitas un lugar dinointensivo para relajarte cuando acaba la jornada, aunque sólo sea para recuperar ese genial estado de ánimo que tenemos los saurios.
El coche alquilado complementa la nueva imagen del club Evolución. El chasis destartalado combina a la perfección con la estructura calcinada del edificio barrido por el fuego. -Tal vez debería abandonarle aquí, viejo amigo -digo, golpeando suavemente el maletero. Mi mano atraviesa el metal oxidado y deja un agujero en la chapa. Me meto en el club. El club Evolución, hasta donde puedo asegurarlo desde mi posición privilegiada sobre lo que solía ser la pista de baile principal y ahora es una masa retorcida e informe de objetos laminados y astillados, debe de haber sido un lugar realmente agradable hasta cierto miércoles a la madrugada. Tres niveles, cada uno con su propia barra, se desprenden orgánicamente desde unas escalinatas estilo Tara, grandes contmescalones de mármol que se pierden en las sombras. Bolas centelleantes parpadean como estrellas distantes y moribundas contra la escasa luz natural que se las ingenia para filtrarse a través de las paredes agrietadas, y alcanzo a divisar un moderno sistema de iluminación que, si cambiasen las bombillas, reparasen los cristales y quitaran las omnipresentes cenizas que cubren el cuadro de control por ordenador, podría rivalizar con lo mejor que pueden ofrecer Broadway o Picadilly. Las paredes están cubiertas de artísticos grafitos, un mural fantástico que celebra el encanto y la gloria de un hedonismo auténtico a lo largo de las eras.
Un enorme sistema de refrigeración yace completamente arruinado junto a los restos de lo que parece ser una alacena. Casi puedo oler la albahaca y la mejorana recién cortadas, y lo único que puedo imaginar es la conveniencia de entrar en esa habitación dulce y fría, y coger mi ración de todas y cada una de las sustancias allí almacenadas. Aparentemente, es la clase de lugar por el que me hubiese sentido magnéticamente atraído en mis años adolescentes, y en este momento todos mis órganos se sienten agradecidos porque nunca antes haya tenido noticias de la existencia de este club.
Mientras subo la escalera hacia el segundo nivel siento un pinchazo en mi cola recogida. Sacudo el trasero, pero el dolor persiste, pequeño e intenso, como si una piraña se encontrase en un bufé libre en mi cola y se negara a abandonar la larga mesa donde está la comida. Es mi condenada grapa G-3. De alguna manera se ha desplazado hacia la izquierda, la hebilla de metal se clava en mi costado y no hay manera de rectificar la situación a menos que proceda a hacer un reajuste completo de toda la serie G. Es un procedimiento rápido, bastante sencillo, pero debería dejar mi larga cola expuesta en toda su extensión durante unos pocos y preciosos minutos. Si entrase algún ser humano…
Pero ¿a quién se le puede ocurrir vagar por clubes nocturnos incendiados al mediodía y en un día laborable? Sólo para asegurarme, subo el último tramo de escalera en una especie de galope -la grapa sigue clavándose en mi flanco todo el tiempo- y avanzo a pequeños brincos hasta la relativa seguridad de una zona en sombra.
Un giro aquí, una vuelta allá, y ¡pop! Las grapas G-l y G-2 se abren y las hebillas giran en el aire. Mi cola se libera de su encierro y suspiro aliviado cuando la G-3 queda suelta y cae al suelo. Siento una ligera pulsación procedente de mi región inferior trasera y percibo los primeros estadios de una contusión allí donde la grapa ha atravesado la carne. Ahora debo volver a colocarla antes de que…
– ¿Hay alguien ahí arriba?
Una voz resuena en la puerta del club.
Me quedo paralizado. El sudor brota de mis poros y cubre instantáneamente mi cuerpo con finos arroyos de agua salada. Maldigo el proceso evolutivo que dotó a mi especie de glándulas sudoríparas después de tantos milenios de bendita aridez.
– Propiedad privada, amigo. Escenario policial.
No puedo creer que esto esté sucediendo. Mis manos, gruesas y torpes dentro de los guantes seudohumanos, tratan de colocar las hebillas en su lugar.
– ¡Eh, usted! ¡Sí, usted! -llega nuevamente la voz y se filtra a través del rugido de alarma que se extiende como la marea a través de mi cerebro.
Con la habilidad y destreza a medio camino entre un atleta olímpico y un jugador de béisbol moderadamente en forma de la liga de ejecutivos, salto en el aire y, tras un movimiento veloz, oculto la cola entre las piernas y la enrollo sobre el torso. La grapa G-3 se desliza hasta quedar sujeta en su lugar, seguida de cerca por la G-2. Ahora trabajo a contrarreloj, y me visto a una velocidad que jamás he intentado antes. Hebillas ceñidas, broches enganchados; botones, nudos, cremalleras, velero… La cañera continúa.
– No puede estar aquí. -Ya ha subido medio tramo de escalera-• Está cerrado al público. Tendrá que coger sus cosas y largarse, amigo.
Mi grapa G-l está atascada y se niega a moverse. Es un modelo viejo, de acuerdo, pero se supone que estos chismes tienen que durar, ¡maldita sea! Los últimos vestigios de mi cola salen a través de la bragueta abierta, y aunque la persona que está subiendo la escalera no sea capaz de reconocerla como la punta de la cola enrollada de un dinosaurio, su aspecto es jodidamente obsceno. Ya fui acusado de indecencia pública en otra ocasión, y me costó dos días en una celda en Cincinnati -no pregunten, no pregunten-, y no tengo ningún deseo de repetir el incidente, muchas gracias. Empujo, y tiro, y giro, y aprieto, y…
– ¡Eh, usted! Sí, usted, en el rincón.
Lentamente, de mala gana, me doy la vuelta, preparado para mentir, dispuesto a lanzar una risita nerviosa y decir: «Disculpe mi comadreja, o debe de ser mi camisa. ¿Una cola? ¡Por Dios bendito, no! ¡Es para morirse de risa! ¿Una cola en alguien tan inconfundiblemente humano como yo? ¡Qué absurdo!»
Y entonces las grapas ceden. Con el sonido de un centenar de garras rasgando un centenar de pizarras cubiertas de tiza, mi cola se libera de su encierro, separando limpiamente en dos mis nuevos pantalones Dockers. Varios jirones de esa confortable mezcla de algodón y poliéster flotan en el aire.
Lentamente, casi con lujuria, los años que me restan de vida cruzan como un relámpago delante de mis ojos. Comienzan con el intruso chillando como una adolescente en una casa hechizada, corriendo escaleras abajo, huyendo del edificio, concertando una cita urgente con su psiquiatra y vomitando las tripas mientras habla del medio hombre, medio bestia que «prácticamente le atacó, por Dios», en el interior de los restos humeantes de un club nocturno de Studio City. Al lío lo encierran en un manicomio, pero eso no tiene importancia. La noticia de mi indiscreción se extiende por todas partes y acabo solo y sin blanca, vendiendo mecheros en una esquina, excomulgado formalmente por el Consejo y condenado al ostracismo por la comunidad de dinosaurios por haber revelado el secreto más clasificado de todos los secretos clasificados: nuestra existencia.
– ¡Jesús, Rubio! -se escucha nuevamente la voz-. Con una cola como ésa seguramente te llevarás a todas las nenas de calle.
Mis ojos se apartan de esas exageradas y patológicas fantasías, y regresan al segundo nivel del club Evolución, donde se encuentran con un sonriente sargento Dan Patterson, veterano detective del Deparlamento de Policía de Los Ángeles y uno de los mejores brontosaurios que he conocido nunca.
Nos abrazamos, mientras mi corazón está a punto de salir volando de la cavidad torácica.
– ¿Te doy miedo? -pregunta Dan entretanto una sonrisa taimada le curva las comisuras de sus anchos labios. Su olor, una mezcla de aceite de oliva extra virgen y grasa de cigüeñal, no es muy intenso hoy, lo que probablemente explique el hecho de que no lo haya olido cuando se acercaba.
– ¿Miedo? ¡Diablos, tío!, soy un velocirraptor.
– Por eso volveré a preguntártelo: ¿te doy miedo?
Nos ocupamos de mi recalcitrante cola y nos turnamos para empujar a la rebelde para todos lados. Los músculos tensos de Dan, evidentes debajo de su disfraz de afroamericano de mediana edad, se agitan mientras finalmente nos las ingeniamos para volver a meter a la criatura en su escondite, ajustar las grapas G y cerrar las hebillas sin provocar nuevos daños. En el Camry llevo unos pantalones de repuesto y, siempre que los que aún visto no decidan disolverse espontáneamente más de lo que ya lo están, debería permanecer con un atuendo decente unos cuantos minutos más. Que yo sepa, Dan Patterson no es un especialista en moda y no parece preocupado en absoluto por mi actual estado de semidesnudez.
Me alegro de verte, tío -dice Dan-. Ha pasado mucho tiempo
– Quería llamarte… -comienzo a decir, y luego las palabras se convierten en una tenue sonrisa.
Dan apoya un guante carnoso sobre mi hombro y lo aprieta con fuerza.
– Lo comprendo, tío, créeme. ¿Cómo lo llevas? ¿Tienes trabajo?
– Estoy muy bien -miento-. No puedo quejarme. Si le confieso a Dan mi verdadera situación económica, me ofrecerá dinero -prácticamente me obligará a aceptarlo-, pero no quiero limosna, ni siquiera del más íntimo de los brontosaurios.
– Escucha, recibiste el reloj que te envié, el reloj que… -Sí, sí. Lo recibí. Gracias.
Hace algún tiempo, Dan encontró un reloj que Ernie había dejado accidentalmente en su casa un mes antes de que lo asesinaran. Después de mi innoble regreso de Nueva York, Dan me envió el reloj con un mensajero, un acto que yo interpreté como la forma que tenía de hacer que supiera que podía contar con él sin necesidad de decírmelo abiertamente. Fue el mayor consuelo que recibí durante todo ese lamentable episodio.
– ¿Estás investigando para la compañía de seguros? -pregunta.
Asiento con un leve movimiento de cabeza.
– Me ha enviado Teitelbaum.
– No me tomes el pelo… ¿Estás trabajando otra vez para
TruTel?
– Este trabajo, al menos. Quién sabe, tal vez haya mas en el futuro.
– Los viejos buenos tiempos, ¿eh? Teitelbaum… Tío, he ahí un Tyrannosaurus rex por el que he hecho grandes esfuerzos por olvidar.
Dan pasó un miserable año y medio trabajando como contratista externo para TruTel -así fue como nos conocimos-antes de entrar en el Departamento de Policía de Los Ángeles, y sus peleas con Teitelbaum forman parte de la leyenda en la oficina.
Hablamos un rato más sobre los viejos tiempos: el caso Strum, el juicio de Kuhns, el fiasco de la prostituta de Hollywood Boulevard -no pregunten, no pregunten- y un poco acerca de los planes para el futuro. Dan está interesado en pasar una temporada en Expression, la colonia nudista de dinosaurios de Montana -cientos de nosotros, vagando libres, sin ninguna clase de trabas, con nuestros pellejos naturales desnudos al calor del sol-, y aunque esa especie de masaje del ego suena como una maravillosa manera de pasar unos días sin hacer nada, no quiero decirle que no puedo permitirme ese lujo y ni siquiera lo que cuesta una buena crema bronceadora.
– Suena genial -le digo-. Llámame cuando lo hayas decidido.
Finalmente, después de que la conversación entre dos viejos amigos ha llegado al final del camino, vuelvo al tema que nos ocupa.
– ¿Qué estás haciendo aquí? -pregunto-. ¿No estás un poco lejos de tu jurisdicción?
Dan trabaja habitualmente en la división Ramparl; Valle de San Fernando cae bastante lejos de su territorio.
– Llamaron a la unidad de nuestro departamento que investiga los casos de incendios provocados -me explica Dan-. Nos ayudamos mutuamente; siempre lo hacemos. Estoy aquí para repasar de nuevo la escena de los hechos; parece que no hice un trabajo lo bastante bueno.
– Dime -pregunto-, ¿qué has encontrado para mí en este incendio?
– ¿Cansado de hacer su trabajo, señor investigador privado?
– Si consigo que hagas el trabajo por mí, podré irme a casa a dormir. Ha sido una semana muy larga.
Dan saca una gastada libreta de notas y murmura algo mientras pasa las páginas.
– Veamos… Madrugada del miércoles, alrededor de las tres de la mañana. El Cuartel de Bomberos 18 recibe un aviso de que e] club Evolución, en Ventura, está en llamas y de que el fuego se extiende rápidamente. El comunicante, anónimo, dice que el incendio es impresionante.
– ¿Desde dónde se hizo la llamada? -pregunto.
__Desde una fuente exterior: una cabina telefónica que hay al otro lado de la calle. Se enviaron tres coches de bomberos junto con una flota de vehículos de servicios especiales: ambulancias, paramédicos…, esa clase de cosas.
– ¿El procedimiento habitual? ¿Toda la flota, quiero decir?
Saco mi libreta de notas y un bolígrafo, y comienzo a apuntar todos los detalles -obviamente importantes o no que me da Dan. Nunca sabes lo que puedes encontrar.
– Un incendio en un club nocturno, así es. Habitualmente no es el humo o las llamas los que causan el daño, sino los clientes que intentan escapar del fuego. Todo el mundo se convierte en un rebaño de Compsognathus espantados y no les importa a quién puedan pisotear mientras consigan huir de esa trampa mortal. -Se humedece los dedos y continúa revisando sus notas-. Llegan los coches de bomberos y comienzan a combatir el fuego. Los clientes chillan como locos y salen disparados a derecha e izquierda…
– ¿Cincuenta?, ¿cien?, ¿cuántos?
En otras palabras, ¿a cuántos jodidos testigos tendré que entrevistar?
Dan se echa a reír y sacude la cabeza.
– Hace mucho tiempo que no asistes a una fiesta en Valle de San Fernando, ¿verdad?
– Intento permanecer en la zona oeste de la ciudad -digo-. Mi salud ya es lo bastante mala sin necesidad de destrozarme los pulmones en esta atmósfera contaminada.
– Un lugar como éste podría alojar a cuatrocientas personas en una buena noche. Afortunadamente para ti, y para ellos, supongo, la madrugada del miércoles no era nada especial. Según nuestros cálculos, en el club había entre ochenta y doscientas personas.
– ¿Nombres y números de teléfono?
– Tenemos unos veinte.
– Son suficientes para mí.
– Hubo dos muertos. Creemos que por inhalación de humo -dice Dan-. Hay otro en estado crítico debido a las quemaduras sufridas. El propietario del club.
– Un dinosaurio, ¿verdad?
Dan me mira con una ceja levantada.
– ¿Con un nombre como club Evolución? Venga ya…
– Eso parece echar por tierra la teoría de la compañía de seguros sobre que el incendio pudo haber sido provocado por el dueño del local -señalo-. Lo que quiero decir es que si pienso prender fuego a mi propio negocio, puedes apostar tu cabeza a que me habré largado del lugar una hora antes de que comience el espectáculo.
– Eso es lo que pensarías tú, ¿verdad? Pero mis hombres dijeron que se necesitaron cuatro bomberos para sacar a ese tío del cuarto trasero. Medio muerto y quemado como un pavo, y seguía aferrado al marco de la puerta, luchando para quedarse… Dijeron que nunca habían visto nada parecido.
– ¿Como si estuviese protegiendo algo? -pregunto.
– ¿Quién puede saberlo? No encontramos nada, excepto un bonito sillón de escritorio.
– Déjame adivinar… Es un Compsognaihus, ¿verdad?
– No… uno de tu especie. Sabemos que los velocirraptores no son muy listos.
– Al menos mi cerebro no tiene el tamaño de una pelota de pimpón.
Dan me arroja su libreta de notas y las hojas se agitan en el aire.
– Compruébalo tú mismo -dice, señalando sus notas manuscritas-. Lo apunté textualmente del oficial de guardia. Todos los testigos confirman que se escuchó un ruido muy fuerte y luego empezó a salir humo. El lugar empieza a vaciarse, la gente comienza a pisotearse, y entonces aparece una lengua de fuego desde la parte posterior del local, justo cuando llegan los bomberos.
– Una lengua de fuego, ¿eh? ¿Una bomba?
Dan sacude la cabeza.
– Hemos tenido a varios inspectores peinando el lugar todo un día y no encontraron ningún indicio de explosivos. Pero estás en la buena pista… Ven, acompáñame.
Dan señala hacia la planta inferior y lo sigo sin decir nada. El dolor de mi cola remite lentamente, y me siento agradecido por ello.
Nos abrimos paso a través de mesas chamuscadas y taburetes ennegrecidos; todas las superficies están cubiertas por una fina capa de ceniza gris. Compruebo que los respaldos de las sillas han sido tallados con la forma de seres humanos en diferentes momentos de su sinuoso camino evolutivo, cada uno de ellos alocadamente caricaturizado y ninguno particularmente atractivo. La expresión de absoluta estupidez del Australopithecus afarensis está perfectamente compensada por la expresión presumida (ahora-yo-dirijo-la-cadena-alimenticia) del rostro del Homo erectus. El Homo habilis se acuclilla con satisfacción sobre una pila de sus propios excrementos mientras el supuestamente evolucionado Homo sapiens es descrito como una gran masa gelatinosa, unida de manera permanente a una gran pantalla de televisión. Alguien se lo pasó realmente en grande diseñando este lugar.
– Echa un vistazo a la propagación -dice Dan-. A lo largo de aquella pared.
Entrecierro los ojos y trato de fijar la vista en la oscuridad relativa del club. Ahora nos encontramos lejos de la entrada principal, y la única iluminación disponible se filtra a través de una claraboya rota que hay en el techo. Pero alcanzo a ver las rayas, las marcas terribles de color tostado en las paredes, y he estado en suficientes escenarios de incendios provocados para saber lo que significan.
– El modelo de una explosión -digo, y Dan asiente. Las largas y oscuras huellas chamuscadas que parten como rayos de sol desde un corredor abierto llevan a lo que seguramente debió de ser el punto de ignición-. ¿Ésa es la oficina? -pregunto.
– El almacén, y la caja de fusibles también. -Dan desliza sus manos ásperas por la pared, y la pintura agrietada y chamuscada cae al suelo-. Hay un montón de cajas ahí dentro, y la mayoría no se salvó del fuego. Tengo a los chicos en la central, examinando los restos que hemos podido recoger.
Un olor tenue, un olor familiar flota en el aire y me golpea como sí fuese rosbif rancio, pero llevo bastantes años haciendo esta clase de trabajos como para saber que no es eso.
– Gasolina -digo-. ¿Puedes olería?
– Sí, por supuesto que puedo olería. Los muchachos del departamento químico encontraron algunos indicios, pero no es ninguna sorpresa. Tenían un generador por si se les cortaba la electricidad, y aquí era donde almacenaban el combustible.
Me dedico a apuntarlo todo lo más rápidamente posible, y echo un vistazo a mis notas: letras apretadas, y caracteres bien marcados, altos y finos.
– Seguramente ya habréis hecho una simulación del escenario de los hechos, ¿verdad? -pregunto.
– Puedes apostarlo. El Departamento de Policía de Los Ángeles nunca duerme.
– Eso explica el enorme consumo de azúcar. Muy bien, esta vez déjame adivinarlo. -Me aclaro la garganta y estiro los puños de la camisa, preparado para asombrarlo o, al menos, impresionarlo ligeramente-. El fuego se inicia en el almacén, con lentitud y sin llamas. Probablemente se produce una explosión en la caja de fusibles, y ese es el primer ruido que oyen los testigos. Algunas cajas prenden fuego; tal vez contienen revistas, material porno de Taiwan.
– Porno de… ¿Acaso hay algo que quieres decirme, Rubio?
– No me interrumpas ahora; estoy lanzado. Así, el fuego alcanza las revistas, chas-chas-chas, y media hora más tarde densas nubes de humo comienzan a salir de la habitación cerrada. Tenemos a dinosaurios y seres humanos bailando y pasándoselo en grande, hasta que alguien descubre el humo. Corridas, caídas, gente pisoteada; mientras todo el mundo trata de salir del local, alguien llama a los bomberos. Todavía es sólo humo, pero ahora el ambiente es irrespirable. Llegan los bomberos, luces encendidas, sirenas a toda pastilla, un gran espectáculo, y justo cuando todo el mundo está saliendo del club, ¡buuum!, el fuego alcanza los tanques de gasolina y el lugar es presa de las llamas. Un accidente inesperado; fin de la historia. Todo el mundo se marcha a casa y engaña a sus esposas, excepto los dos tíos muertos y el dueño del local ingresado en el hospital.
Dan aplaude, y yo hago una profunda reverencia, sintiendo que la faja se tensa por el esfuerzo.
– Así es precisamente como creemos que se produjo el incendio -admite Dan-. Por cierto, comprobamos la situación económica de Donovan Burke…
– El dueño del club, ¿verdad?
– Sí, un pájaro que cuenta con cierto éxito entre las mujeres. Decidió venir al oeste hace un par de años y consiguió establecerse en tiempo récord… Ahora está en la UCI del hospital del condado. Buscamos sus antecedentes en el ordenador central porque sabíamos que vosotros estaríais husmeando para aseguraros de que no se trataba de un trabajo desde dentro, pero no encontramos nada. Este club era el lugar más reputado de Valle de San Fernando. El pobre cabrón ganaba un montón de pasta cada noche. Tuvo que contratar a una chica extra sólo para contarla.
Sé que existe una gran mística, una fascinación casi sexual, en relación con el investigador privado solitario que trabaja en un caso, recorriendo las calles llenas de fango, escarbando en los detalles más sucios para encontrar finalmente a su hombre. ¡Joder!, he conseguido un montón de citas sólo con eso, y en algunos aspectos disfruto activamente de ese tipo de trabajo; me mantiene en forma. Pero cuando un trabajo es aparentemente tan rutinario como éste, no hay nada que me guste más que disponer de toda la información disponible suministrada por un buen amigo de la policía local. Lo que quiero decir es que lo tienen que hacer de todos modos; entonces ¿por qué no compartir la riqueza?
Desgraciadamente, a veces omiten algunas cosas.
– ¿Piensas dar por terminado el asunto? -pregunta Dan mientras salimos del club y nos dirigimos hacia mi coche y hacia un nuevo par de Dockers-. ¿Volver a la oficina de Teitelbaum, darle el informe y decirle dónde puede metérselo?
– Necesito conservar este trabajo -le recuerdo-, y mi vida. Insultar a un Tyrannosaurus rex no es la mejor manera de hacerlo. En cualquier caso, comprobaré unas cuantas pistas más.
– Mira, te daré todos los informes que tengo de los testigos. ¿Qué más quieres comprobar?
Necesito un sombrero para darle un pequeño golpe con el índice, una gabardina para alzar las solapas, un cigarrillo para que cuelgue de mis labios. Los investigadores privados no dan la talla sin el atuendo adecuado.
– Dijiste que una llamada anónima a los bomberos informó de un gran incendio en el club Evolución, ¿verdad? ¿Fueron ésas las palabras exactas? ¿Un gran incendio?
– Sí, por lo que yo sé.
Doy unos golpecitos sobre el bolsillo de la camisa de Dan; mi dedo enguantado contra su libreta de notas.
– Pero ninguno de los testigos vio realmente las llamas hasta después de que llegasen los bomberos.
Hago una pausa… Espero…, espero…, y entonces Dan comprende lo que quiero decir.
– Se nos plantea un conflicto con el tiempo, ¿verdad? -dice.
– Yo diría que sí-contesto, componiendo la sonrisa más amplia de mi repertorio, la que dibuja una brillante media luna en mis labios-. Y tú tienes que rellenar un montón de papeles más.
Dan sacude la cabeza con evidente malhumor. Los formularios y el archivo no son la especialidad de los brontosaurios. Pero él es un soldado y en el fondo de mí corazón sé que mañana estará encorvado sobre su máquina de escribir, concentrado en los detalles como un monje ilustrando un precioso códice.
– ¿Quieres venir a casa esta noche? -pregunta-. Asaré un par de chuletas, y tal vez cometa una locura y las condimente con orégano.
Sacudo la cabeza señalando la entrada del club quemado. Esa cena suena muy bien -la chuleta suena incluso mejor-; una mezcla de chuleta y orégano podría hacer que atravesara el techo, pero tengo trabajo pendiente. Eso, y necesito un poco más de albahaca, pronto.
– Suena genial, pero tendremos que dejarlo para otro momento.
– Una cita caliente, ¿eh?
Dan mueve las cejas lascivamente.
Pienso en el velocirraptor quemado en el hospital, en su desconcertante lucha por permanecer dentro de una habitación derretida por el calor de las llamas, llena de humo, con cien formas diferentes de morir. Nadie está tan unido a un sillón de oficina; incluso Teitelbaum se las ingeniaría para levantarse y salir del despacho si cinco mil grados le presionaran la espalda. Parece razonable entonces pensar que Do-novan Burke tenía un motivo para quedarse en aquella habitación -un motivo jodidamente bueno-, y sólo hay un dinosaurio que puede decirme cuál era ese motivo.
– La más caliente -le digo a Dan, y me alejo del club nocturno.
4
Los hospitales representan un trabajo muy duro para cualquiera; de eso, no hay duda. El último lugar en el que necesitan estar los enfermos y los moribundos es cerca de otros enfermos y moribundos. Pero para un dinosaurio es peor, mucho peor.
Incluso después de todos estos millones de años -estas decenas de millones de años- de un proceso evolutivo laboriosamente lento, nosotros los dinosaurios seguimos recibiendo la mejor información a través de nuestras narices. Considerando la visión de veinte-veinte y la deficiente audición, nuestro principal sentido es el olfato, y cuando nos privan de él puede llegar a ser una experiencia realmente agotadora. No encontrarás en este mundo nada más patético que un dinosaurio con un resfriado. Gimoteamos, lloriqueamos, nos lamentamos; cuando nuestros pulmones están taponados, parece que nada se mantiene en su sitio, que el mundo ha perdido súbitamente todo color, todo significado. Los más valientes de nosotros vuelven a una infancia llena de mocos, como recién nacidos que acaban de romper el cascarón, y los que ya son de por sí unos quejicas se convierten directamente en seres intratables.
Un hospital no tiene olores. Ninguno que sea de utilidad, al menos, y en esto reside precisamente el problema. Los litros y más litros de desinfectante que derraman cada día sobre suelos y paredes aseguran que ni siquiera una mínima y solitaria molécula consiga salir viva de Dodge City. De acuerdo, lodo se hace en nombre de la buena salud, y puedo llegar a entender que la eliminación de bacterias y malvados microscópicos similares sea útil para combatir las infecciones, pero resulta una verdadera putada para cualquier dinosaurio que pretenda conservar su cordura.
Yo ya la estoy perdiendo y apenas he cruzado la puerta principal.
– He venido a ver a Donovan Burke -le digo a la enfermera de labios finos, que se encuentra muy ocupada meditando sobre una taza de café y el crucigrama de esta mañana, martes.
– Tiene que levantar la voz -dice mientras una goma de mascar se mueve rítmicamente entre sus dientes pequeños y romos. Me inclino de manera instintiva hacia sus mandíbulas trituradoras, con las fosas nasales abiertas y el cerebro implorando un soplo fugaz de Trident de menta, cualquier cosa para combatir esta penetrante sensación de nada que llena el hospital.
– Donovan Burke -repito, retrocediendo antes de que la mujer advierta que le estoy husmeando la boca-. Es Donovan con D.
La enfermera -Jean Fitzsimmons, a menos que esta mañana haya cambiado su placa de identificación con alguna de sus compañeras- suspira como si le hubiese pedido que realizara alguna tarea que estuviese más allá de sus atribuciones, como lamer un par de botas con punteras de metal. Deja el periódico a un lado y sus dedos finos como de pájaro comienzan a moverse sobre un teclado próximo. La pantalla de un ordenador se llena con los nombres de los pacientes, sus respectivas dolencias y los precios, que simplemente no pueden ser correctos. ¿Ciento ochenta y seis dólares por una simple inyección de antibióticos? Por ese dinero va podrían meter en la jeringuilla la vacuna contra el cáncer. La enfermera Fitzsimmons advierte mi estúpida mirada y gira el monitor del ordenador.
– Está en la quinta planta, pabellón F -dice, mientras sus ojos me recorren de arriba abajo-. ¿Es usted un familiar?
– Investigador privado -contesto, sacando mi identificación, en la que figura una bonita foto mía, disfrazado de humano, de una época en la que tenía el dinero y la determinación para mantener mi apariencia: traje hecho a medida, corbata, ojos brillantes y una amplia y amistosa sonrisa, que no revela ninguno de mis dientes más afilados-. Mi nombre es Vincent Rubio. -Tendré que… -Anunciarme. Lo sé.
Es el procedimiento habitual. El pabellón F es un ala especial del hospital, instituida por administradores y médicos dinosaurios, quienes la diseñaron de modo tal que nuestra especie pudiese disponer de un santuario dentro de los límites de un hospital público. Hay clínicas de salud para dinosaurios en todo el país, por supuesto, pero la mayoría de los principales hospitales disponen de pabellones especiales en caso de que uno de nosotros deba ser ingresado para recibir un tratamiento especial, como fue el caso del señor Burke en la madrugada del miércoles pasado.
La historia oficial del pabellón F es que está reservado para pacientes con «necesidades especiales», un espectro de circunstancias que incluye desde preferencias religiosas y atención las veinticuatro horas del día hasta el tratamiento habitual a los VIP. Se trata de una definición lo bastante amplia como para que a los administradores dinosaurios les resulte fácil clasificar a todos sus no humanos como pacientes con «necesidades especiales» y, de este modo, trasladarlos a ellos y sólo a ellos a ese pabellón. Todos los visitantes -médicos incluidos- deben anunciarse a las enfermeras (dinosaurios disfrazados todas ellas), aparentemente por razones de seguridad e intimidad, pero de hecho es para impedir un avistamiento accidental. Parece un sistema peligroso y, de vez en cuando, te enteras de que algún dinosaurio trepa por las paredes a causa de los riesgos que corremos, pero los quejicas nunca presentan una solución mejor que el sistema de que disponemos. Tal como están las cosas, los dinosaurios representan una importante proporción en el seno de la industria sanitaria; el respeto por la medicina y la cirugía es algo que todos los padres dinosaurios tratan de inculcar a sus hijos, aunque sólo sea porque nuestros antepasados se pasaron un montón de millones de años muriéndose a causa de insignificantes enfermedades bacterianas e infecciones menores. Y con todos estos dinosaurios licenciándose en medicina, les resulta sencillo llenar los pabellones de los hospitales -en ocasiones, hospitales enteros- con un personal compuesto básicamente por dinosaurios.
– Ya puede subir -dice la enfermera, y aunque me alegro de alejarme de su expresión ceñuda, esa goma de mascar triturada un millón de veces huele como la más fragante de las ambrosías.
Mientras subo en el ascensor hasta la quinta planta sólo puedo suponer la conmoción que debe de reinar en esa sala en este momento. Las enfermeras trasladan a los pacientes a áreas más seguras, las puertas se cierran y se coloca el pestillo. Es como una operación de seguridad en la prisión del condado, aunque sin los convictos y con guardias mucho más guapos. Como una entidad desconocida, yo represento una amenaza potencial, y todos los signos que impliquen la existencia de dinosaurios deben ser ocultados de la mejor manera posible. Las cámaras y las fotos fijas de mi aproximación no sirven de nada; con la vestimenta tan realista que puede conseguirse hoy, existe una sola manera infalible de distinguir a un ser humano de un dinosaurio con ropas humanas: nuestro olor.
Los dinosaurios vomitamos feromonas como un pozo de petróleo fuera de control que expulsara gases 24-7-365. El olor básico de un dinosaurio es, cuando menos, dulce; una fresca pincelada de pino en una tonificante mañana otoñal, con apenas una pizca de acre niebla de los pantanos para completar la fórmula. Asimismo, cada uno de nosotros tiene su propio aroma, que se mezcla con el olor a dinosaurio, una marca que nos identifica, vagamente equivalente a las huellas dactilares humanas. Me han dicho que yo huelo a fino habano, medio mordido, medio fumado. El olor de Ernie era como una resma de papel carbón recién salida de la copiadora; a veces tengo la sensación de que aún puedo olerle pasando junto a mí.
Pero gracias a las capas de maquillaje, goma y poliestireno con las que mi especie se ve obligada a cubrir nuestra belleza natural todos los días, ahora con frecuencia se necesita una estrecha proximidad -noventa centímetros, un metro- para que un dinosaurio pueda estar completamente seguro de con qué miembro sensible del reino animal está tratando. Por tamo, las precauciones en el pabellón F se mantendrán hasta que yo haya sido registrado por completo, olfativamente y de otra manera, por el personal de enfermería.
Las puertas del ascensor se abren. Yo estaba en lo cierto. Las habitaciones se encuentran cerradas con llave y reina un absoluto silencio. El pabellón aparece tan vacío como el último concierto de los Bay City Rollers al que asistí; un buen espectáculo, por cierto. Una solitaria enfermera, de guardia en su puesto, finge leer un libro de bolsillo que ya es un éxito de ventas. Lleva el disfraz, de una rubia curvilínea, y aunque me siento atraído por la forma humana femenina, sea de reloj de arena o cualquier otra, puedo asegurar que, detrás del disfraz, este dinosaurio posee una excelente infmestructura.
No quiero causar ninguna otra demora, de modo que me deslizo hasta el escritorio, hago una pirueta y dejo al descubierto la parte posterior de mis orejas para permitir que la enfermera disfrute de una buena esnifada de mi viril fragancia. En una ocasión, completamente borracho, intenté este mismo numerito con una hembra humana y me llevé una bofetada, aunque hasta el día de hoy aún no he sido capaz de discernir qué parte del gesto puede considerarse obscena.
– ¡Está limpio! -grita la enfermera, y las puertas de la habitación se abren en rápida sucesión, desplegándose como fichas de dominó desde el centro del pabellón… Los pacientes salen a los pasillos mientras se quejan de los incesantes controles de seguridad. Debajo de las finas batas de hospital alcanzo a ver colas que silban en el aire, púas brillantes, garras que rascan el suelo y, por un instante, fantaseo con la idea de convertirme en paciente del pabellón F, aunque sólo sea para vivir durante unos pocos días en este medio de libertad personal.
La enfermera advierte mi mirada anhelante.
– Tiene que estar enfermo para que lo ingresen -dice.
– Casi desearía estarlo.
– Podría romperle un brazo -bromea ella, y yo declino amablemente la oferta.
Sería algo maravilloso -en verdad, positivamente mágico -tener la posibilidad de liberarme de mis grapas y de mis fajas, y holgazanear por ahí como el velocirraptor que soy durante unos días de despreocupada autoaceptación; pero debo trazar la línea en alguna parte, y esa parte es el dolor físico.
– Liega un momento en el que haríamos cualquier cosa para.ser nosotros mismos -continúa diciendo la enfermera como si me leyera el pensamiento.
– ¿Qué haría usted? -pregunto, activando mi interruptor interno de ligue. Tengo un trabajo que hacer, lo sé, pero Burke no irá a ninguna parte y puede esperar uno o dos minutos mientras yo pongo a prueba mi encanto.
La enfermera se encoge de hombros y se inclina sobre el escritorio.
– ¿Qué haría yo? No lo sé -dice, levantando las cejas de un modo muy sugestivo-. La rotura de un brazo puede resultar en extremo dolorosa.
– Eso es exactamente lo que yo pensaba.
Ella medita mientras desplaza su falsa cabellera sobre el hombro.
– Podría coger un resfriado.
– Demasiado sencillo -digo-. Y eso no serviría para ingresarla en un hospital.
– ¿Un constipado realmente grave?
– Creo que comienza a comprenderlo.
– ¡Por Dios, una enfermedad no! -exclama con una expresión de terror simulado.
– Una enfermedad leve, tal vez.
– Tendría que ser curable -dice ella.
Asiento y me acerco aún más.
– Eminentemente curable.
Eslamos separados por unos pocos centímetros.
La enfermera se aclara la garganta de manera seductora y se inclina aún más hacia adelante.
– Ahí afuera hay algunas enfermedades sociales muy benignas -dice.
Después de haber apuntado su número de teléfono particular me dirijo hacia la suite semiprivada que ocupa Burke, la cuarta puerta a mi izquierda. Toda clase de pacientes, impertérritos ante mi presencia, pasan junto a mí sin decir nada mientras recorro el pasillo. Hay heridas cubiertas con vendajes, bolsas de suero intravenoso unidas a los brazos, colas sujetas por tracción, y todo el mundo se encuentra comprensiblemente más preocupado por su estado de salud que por la aparición de un nuevo extraño en un pabellón de hospital ya atestado de gente.
El rótulo en la puerta de la habitación indica el nombre de Burke y el de su compañero de cuarto, un tal Felipe Suárez. Asomo la cabeza a través de la puerta abierta, asegurándome de dibujar una amplia sonrisa en mi rostro. En este mundo hay dos clases de testigos: aquellos que responden a una sonrisa y los que responden a la extorsión. Espero que Burke pertenezca al primer grupo, porque no me gusta ponerme violento si puedo evitarlo, y en los últimos nueve meses no he golpeado a nadie. Sería muy agradable seguir con esta tendencia. Además, violaría algunas importantes reglas de Emily Post al golpear a un velocirraptor hospitalizado.
Pero todavía no hay necesidad de preocuparse por esos detalles. Las camas han sido separadas con cortinas y mi única visión de la habitación está bloqueada por un par de diáfanas sábanas blancas, que ondean como banderas de rendición bajo la brisa que produce un ventilador sujeto en el techo. Un armario abierto revela dos disfraces vacíos, colgados en sus respectivas perchas, y un par de cuerpos humanos deshinchados y combados sobre el suelo desinfectado.
– ¿Señor Burke? -llamo.
No hay respuesta.
– ¿Señor Burke?
– Está durmiendo -me dice una voz narcotizada desde la parte izquierda de la habitación.
Entro de puntillas en la habitación y me acerco a la cama protegida por las cortinas. La pequeña silueta que se adivina detrás de la cortina -el señor Suárez, supongo- emite un gruñido como el de un Chevy V-8 intentando girar mientras él hace un esfuerzo por incorporarse.
– ¿Tiene idea de cuándo despertará? -pregunto. Del lado de la habitación que ocupa Burke no llega ningún sonido, ni un ronquido, nada.
– ¿Cuándo se despertará quién?
– El señor Burke. ¿Tiene idea de cuándo despertará?
– ¿Tiene chocolate?
Por supuesto que no tengo chocolate.
– Por supuesto que tengo chocolate.
La sombra tose un par de veces y se incorpora un poco más en la cama.
– Venga aquí -dice-. Corra la cortina, déme un poco de chocolate y hablemos.
No puedo pensar en ningún dinosaurio conocido al que le guste el sabor del chocolate. Nuestras papilas gustativas no están equipadas para disfrutar de las ricas texturas de esas delicadezas, y aunque a lo largo de los siglos hemos aprendido a ingerir toda clase de sustancias grasientas, el algarrobo y sus primos nunca han ocupado un puesto destacado en nuestra lista de gustos adquiridos. Pero ciertos dinosaurios son capaces de zamparse cualquier cosa. Con una vaga sospecha de lo que me espera (¡Dios, espero equivocarme!), aparto las cortinas…
Suárez es un Compsognathus. Lo sabía. Y ahora tendré que mantener una conversación con la criatura, y esto puede llevarme unas buenas seis o siete horas.
– ¿Y bien? -pregunta, abriendo lentamente sus brazos frágiles y ajados-. ¿Dónde está el chocolate?
Suárez es aún más feo que la mayoría de Compsognathus que he visto, pero probablemente sea el resultado de la enfermedad que ha contraído. Su pellejo es una mezcla de manchas amarillas y verdes, y no alcanzo a decidir si se trata de una mejoría con respecto al color marrón de excremento, normal en su especie. Su pico flexible está lleno de cicatrices de viruela; son pequeñas manchas putrefactas que me recuerdan una antigua vestimenta devorada por las polillas que se consume en mi armario de repuesto. Y su voz -¡esa voz!- apenas se diferencia de la del conductor de la grúa, con un toque de ingestión de helio.
– ¡Eh!, ¿dónde está el chocolate? -chilla, y tengo que hacer un esfuerzo para reprimir el deseo de ahogar al dueño de esas cuerdas vocales con una almohada. Sería demasiado fácil.
– El chocolate vendrá después -digo, alejándome de la cama-. Primero hablaremos de Burke.
– Primero el chocolate.
– Usted habla primero.
El Compsognathus se enfada. Yo me mantengo en mi postura. Él se enfada un poco más. Yo silbo. Él golpea la barandilla de la cama con sus débiles puños, y yo bostezo exageradamente y exhibo mi excelente higiene dental.
– De acuerdo -dice finalmente-. ¿Qué quiere saber?
– ¿A qué hora se despierta Burke? -pregunto.
– Él no está despierto.
– Sé que no está despierto ahora. Quiero decir, ¿cuánto tiempo acostumbra a dormir?
– Él siempre duerme.
Ya tengo suficiente. Meto la mano en el bolsillo y simulo coger algo aproximadamente del tamaño de un Snickers. Mantengo la mano (vacía) en el aire y me encojo de hombros mirando a Suárez.
– Me parece que no conseguirá su chocolate -digo.
Tío, a veces tienes que tratar a estos retrasados como si fuesen niños.
– ¡No, no, no, no, no! -grita; es una nota estridente y aguda que asciende más alto y más fuerte de lo que el mejor de los castran podría soñar con alcanzar. Los vasos de agua deben de estar haciéndose añicos en toda el área metropolitana.
Una vez que mis tímpanos han asimilado sus chillidos, me inclino hacia la cama de Burke y muevo los pabellones de las orejas. Nada; ni un gorjeo. Y después de esa notable muestra cacofónica… Bueno, tal vez sea verdad que Burke no se despierta nunca.
– ¿Está diciendo que Burke se encuentra en estado de coma? -le pregunto a Suárez.
– Sí-dice-. Coma. Coma. ¿Chocolate?
¡Ah, diablos! ¿Por qué Dan no mencionó nada de esto cuando nos encontramos en el club?
– ¿Chocolate?
Sin preocuparme por la posibilidad de despertar a mi testigo, cruzo la habitación y echo un vistazo detrás de la cortina que protege la cama de Burke. Me asalta el olor a una celebración humana del día de Acción de Gracias; los intensos olores a jamón ahumado y pavo asado me golpean los senos nasales. Entonces veo los vendajes cuajados de sangre; la carne, arrugada y desgarrada por las llamas; las llagas, las heridas, el pus supurando como si fuese natilla. Mis ojos se quedan pegados al pellejo carbonizado en el que se ha convertido este pobre velocirraptor, tan parecido a mí en tamaño y forma.
Minutos más tarde recobro el conocimiento. Mis rodillas parecen dos flanes y me cuesta conseguir que las manos me dejen de temblar. De alguna manera me las he ingeniado para mantenerme erguido y, de alguna manera también, me las he arreglado para cerrar la cortina. Ahora, contra la sábana traslúcida sólo se advierte una sombra inmóvil y cansada que puede ser o no el cuerpo comatoso y devastado de Donovan Burke. Y aunque me siento aliviado de tener la posibilidad de mirar nuevamente una tela blanca, descubro en mi interior el perverso deseo de apartar la cortina y empaparme en otra larga mirada, como si el hecho de fundir los efectos de ese terrible accidente en mi cerebro pudiese impedir que me sucediera a mí. Pero los insistentes gemidos de Suárez me arrancan de mis fantasías.
– ¡Chocolate!
– ¿Él…, Burke…, habla alguna vez?-pregunto.
– ¡Oh, sí!, a veces había -dice el Compsognathus-. Y lo hace en voz alta, muy alta.
Entonces no está en coma. Decido no instruir a Suárez acerca de esta diferencia.
– ¿Qué…? ¿Qué dice él? -Lo último que quisiera sacar de esta aventura es contagiarme de la forma de hablar del Compsognathus.
– Llama a algunas personas. Dice nombres -continúa Suárez-. Grita Judith, Judith, y luego gime en voz alta.
– ¿Judith?
– ¡ Y grita J. C!
– ¿J. C? ¿Como las iniciales?
– ¡Judith, Judith! -Suárez se echa a reír, y la saliva cae sobre las sábanas-. ¡J. C! ¡Judith!
Me paso la mano por el pelo falso; es un gesto que adopté cuando era un crío que aún estaba aprendiendo a actuar como un consumado humano. Se trata de una señal no verbal destinada a indicar frustración, o eso al menos me han dicho, y he sido incapaz de eliminarla del léxico de mi lenguaje corporal.
– ¿Qué más dice? Continúe.
– A veces llama a su madre -dice Suárez en voz muy queda, como si estuviese revelando un secreto guardado durante miles de años-, y otras veces sólo llama a Judith. ¡ Judith!
Llego a la conclusión de que éste es un momento tan bueno como cualquier otro para comenzar a apuntar lo que Suárez me está diciendo. «Grita llamando a Judith» encabeza la lista, aunque sólo sea porque el Compsognathus no deja de repetirlo. «J. C.» ocupa el segundo lugar, y «mamá» el tercero. Lo lamento mucho, mamá.
– ¿Ha recibido alguna visita? -pregunto.
– ¡Yo recibo visitas! -chula Suárez, y procede a enseñarme el conjunto de fotografías de tres por cinco que se encuentran sobre la mesilla de noche. Algunas son lotos auténticas de otros Compsognathus, criaturas pequeñas y nervudas, con un obvio parentesco con el señor Felipe Suárez., mientras que otras son ligeramente más sospechosas: instantáneas de bellos estegosaurios y brontosaurios, probablemente modelos que aún no han sido quitados de sus marcos.
– Son muy bonitas-digo-. Mucho. -Cierro los ojos y… ahí está otra vez: la migraña se abre paso a través del cerebro. Respiro profundamente y hablo con lentitud-. Lo que necesito saber es si él, el señor Burke, el velocirraptor que ocupa esa cama, ha recibido alguna visita.
– ¡Oh! -dice Suárez, parpadeando rápidamente-. ¡Oh!
– ¿Entiende lo que le digo?
– ¡Oh, sí, sí!
– ¿Sí ha tenido visitas, o sí lo entiende?
– Sí visitas. Una, una visita.
Finalmente:
– ¿Era un familiar? ¿Un amigo?
Suárez inclina la cabeza hacia un lado, como un perro que se pregunta «cuándo piensas lanzar el jodido Frisbee», y una sonrisa se convierte en un lento forúnculo en su pico.
– ¿Quién era? -pregunto-. ¿Alcanzó a oír algún nombre?
– ¡Judith! -grita, rompiendo a reír a carcajadas -. ¡Judith, Judith, Judith!
Me largo de la habitación y el sonsonete de Suárez retumba en mis oídos. Todo el viaje ha sido una jodida pérdida de tiempo, como suele ocurrir habitualmente cuando hay un Compsognaihus involucrado. Considero la posibilidad de interrogar a mi flamante amiga enfermera -se llama Rita, y es una alosaurio, ¡brrrr!- acerca de las visitas que ha tenido Burke. Sé que ella lo haría por mí, a pesar de la cuestionable legalidad del procedimiento, pero no quiero causarle problemas. Al menos, todavía no, y ciertamente no estando sobrio. Pero le hago una pequeña seña, un gesto de te-veré-des-pués-nena, mientras paso junto al escritorio, y ella me guiña un ojo.
– Creo que será mejor que eliminen el chocolate de la dieta del señor Suárez -sugiero. La ira residual por la inutilidad del Compsognathus se abre paso a través de mi renuencia habitual a causarles problemas a los seres débiles-. Parece bastante hiperactivo -añado mientras me dirijo hacia el ascensor.
Rita se muerde el labio inferior. ¡Ah, Señor!, ella conoce los movimientos y sólo con mirar a esa muñeca me estoy volviendo loco.
– ¿Son órdenes del médico? -dice.
– Mejor aún -contesto-. Son órdenes de Vincent.
Las puertas se cierran y me felicito a mí mismo por ser un reptil tan agradable.
Una vez de regreso en la oficina hago un buen trabajo por teléfono maldiciendo a Dan por no haberme dicho que Burke se encontraba en un estado tan lamentable. He perdido la tarde, pero me doy cuenta de que no me afecta demasiado. A pesar de mis absurdas corazonadas, el incendio en el club Evolución, aunque trágico, presenta todos los indicios de un accidente, y estoy preparado para presentar mi informe, coger los mil pavos de Teitelbaum y recuperar las horas de sueño que necesito.
– Si te hace sentir mejor -dice Dan-, he conseguido más información acerca de ese Lío. Acabo de sacarla de sus antecedentes. Podría enviártela por fax.
– ¿Algún dato interesante? -pregunto.
– Fecha de nacimiento, antecedentes laborales, esa clase de cosas. No, nada interesante.
– Envíamela de todos modos -digo-, para que el cliente se sienta feliz.
Por los dos minutos que me lleva escanear el fax, Teitelbaum puede cargarle diez minutos extras a la compañía de seguros. Las tarifas diarias funcionan sobre una base prorrateada, y los honorarios se elevan hasta el cielo.
Los documentos llegan un momento después. La máquina escupe seis de las dieciocho hojas que he dejado a mi nombre. Prácticamente todos los muebles han sido embargados, al igual que los escritorios, los armarios y las persianas venecianas, pero aún conservo una línea telefónica y una máquina de fax, restos de los días en los que pagaba todo en metálico.
Se trata de la basura habitual, una información descartable de la que no puedo obtener nada que ya no sepa. Donovan Burke, nacido en el este, bla, bla, bla; padres fallecidos, bla, bla, bla; nunca se casó, no tiene hijos, etc.; gerente de un club nocturno, bla, bla, bla; el último empleo conocido antes de hacerse cargo del club Evolución fue en Nueva York y trabaja para…
¡Oh, oh! Esto es interesante.
El último empleo conocido antes de hacerse cargo del club Evolución fue en Nueva York y trabajaba para el difunto Raymond McBride. Parece ser que el señor Burke dirigía un club para McBride en el Upper West Side llamado Pangea; luego, hace dos años, se largó de la ciudad alegando «diferencias creativas» con el propietario donjuán. A las pocas semanas consiguió el respaldo suficiente para establecerse en Studio City, sin perder un solo segundo en probar su suerte con la fama y la fortuna al más puro estilo Los Ángeles.
Interesante, sí. ¿Útil? En realidad, no.
Lo que sí resulta sugestivo es este pequeño párrafo impreso discretamente al final de la página: la esposa de McBride era la que realmente estaba comprometida en los asuntos relacionados con el club nocturno del magnate. La esposa de
McBride era quien trabajaba estrechamente con Donovan Burke en el Pangea. La esposa de McBride era con quien Burke había tenido sus «diferencias creativas», y la esposa de McBride era quien lo había despedido a cinco mil kilómetros de distancia.
El nombre de la dama, naturalmente, es Judith.
Llamo a Dan y le digo que he recibido su fax.
– ¿Te ha servido de algo? -pregunta.
– No-contesto-, de nada en absoluto. Gracias de todos modos.
Mi siguiente llamada es al agente de viajes de TruTel, y tres horas más tarde atravieso el país en un viaje de ida y vuelta por 499 dólares con destino a Wall Street.
5
El vuelo se desarrolla sin incidencias dignas de mención, pero, no obstante, cuando el aparato aterriza, los pasajeros humanos optan por aplaudir, como si hubiesen estado esperando un final diferente a las festividades de la tarde. Nunca he entendido este gesto; la única razón que he tenido alguna vez para aplaudir mientras me encontraba a bordo de un avión fue cuando la azafata me dio por error dos pequeñas bolsas de cacahuetes tostados en lugar de la única que me correspondía. Al recordar ese incidente convengo en que hubiese sido mejor quedarse quieto, ya que mis aplausos alertaron de su error a la azafata y procedió a llevarse mi ración extra.
Teitelbaum me hubiese asesinado y se hubiera subido por las paredes de haber sabido cuáles son mis verdaderas intenciones al viajar a Nueva York. Le dije que algunas de las pistas descubiertas señalaban a la Gran Manzana, solicité una tarjeta de crédito de la compañía (¡con un límite de cinco mil dólares, no es moco de pavo!) y procedió a someterme al tercer grado por teléfono.
– ¿Piensas seguir en el caso?
– Por supuesto -le aseguré-. Por eso voy a Nueva York; por la compañía de seguros.
– ¿No comenzarás a husmear otra vez en la muerte de tu socio?
– No -dije-, de eso nada.
Pero si el caso lleva hasta McBride, entonces tal vez deba hacer algunas preguntas en relación con la muerte del magnate, y si debo hacer preguntas acerca de esa muerte, es posible que tropiece con alguna información relacionada con uno de los primeros investigadores privados que se hicieron cargo de este caso, mi socio muerto, Ernie. Naturalmente, no tengo que decirle a Teitelbaum nada de todo esto. Todo lo que él debe saber es que la compañía de seguros está aflojando incluso más pasta por una cuenta de gastos inflada que ahora incluye una estancia en la segunda ciudad más extravagante de Estados Unidos. La próxima vez sólo tendré que esperar que alguien sea asesinado en Las Vegas.
He decidido no alquilar un coche en la ciudad, una decisión que, según mi taxista, ha sido muy sabia. Conducir por las calles de Nueva York es un verdadero arte, me dice el tío con un acento absolutamente imposible de determinar, y supongo que los no iniciados no deberían intentar una excursión solos por la ciudad. Aunque el taxista es un humano, tiene, no obstante, su propio olor especial, y no se trata de una fresca pincelada de pino en una tonificante mañana otoñal, por decir algo.
– ¿Adonde ir quiere? -me pregunta y, de pronto, me siento como si estuviese hablando otra vez con Suárez. ¿Es que acaso soy el único que habla bien nuestro idioma? Pero sólo es un ser humano, un extranjero probablemente, y habla mi lengua nativa mejor de lo que yo hablo la suya (a menos que sea originario de Holanda, ya que mi holandés es muy fluido).
– Al edificio McBride -digo, y el tío se mete entre el denso tráfico, acelerando instantáneamente hasta al menos ciento cuarenta kilómetros por hora antes de clavar los frenos media manzana más adelante. Es una bendición que no haya comido nada desde hace un buen rato. Antes de que vuelva a abrir la boca hemos llegado a Manhattan.
– ¿Usted negocios en McBride? -dice, mirándome con peligrosa frecuencia a través del espejo retrovisor. Sería preferible que le prestase un poco más de atención a la conducción de su automóvil.
– Tengo algunos negocios en el edificio -digo-. Esta tarde.
– El gran hombre, McBride.
– Gran hombre -repito sin ninguna convicción.
Mientras el taxi acelera y frena a lo largo de la calle, las escenas de mi última visita a Nueva York desfilan ante mis ojos; son una mancha difusa de comisarías de policía y testigos, pruebas desaparecidas y violentos desaires, y más de un pasillo lleno de productos en varios supermercados. Nueva York, si la memoria no me falla, tiene una mejorana potente en especial, pero las existencias de fenegreco son francamente escasas.
A cualquier investigación importante acompaña la vestimenta indispensable de la oficina. Y debido a mis recientes problemas financieros, mi atuendo no es precisamente el más adecuado. Considero la posibilidad de decirle al taxista que se detenga ante unos grandes almacenes, los que queden más próximos, donde podría utilizar de inmediato la tarjeta de crédito de TruTel para adquirir los artículos que necesito, pero dudo de que esos artículos fabricados en serie sean auténticos.
En la esquina de la Cincuenta y Uno con Lexington le digo al taxista que pare delante de una elegante sombrerería, y compro un sombrero negro y marrón de ala ancha.
En la Treinta y Mueve compro una gabardina. Elijo una de buena calidad porque hoy en Manhattan la temperatura es de veintiocho grados.
Justo debajo de la calle Canal compro un paquete de cigarrillos sin filtro, aunque no adquiero cerillas y tampoco un encendedor. Estos cigarrillos sólo son para llevarlos colgados de los labios, sólo para eso.
Perfectamente ataviado, le reitero al laxista mi intención de ir al edificio McBride, y nos adentramos en el corazón financiero de la ciudad. Minutos más tarde aparece mi lugar de destino, que sobresale ligeramente del horizonte artificial.
El edificio McBride, símbolo imponente del capitalismo durante los últimos diez años, tiene una altura de ochenta pisos y ocupa toda una manzana; se abre paso a través de la línea del horizonte como si fuese un levantador de pesos excesivamente ansioso. Es una obra maestra de la arquitectura revestida de cristal reflectante; son espejos brillantes y plateados que absorben las calles de la ciudad para volver a escupirlas, aunque dotadas de colores más ricos y vibrantes.
Sí, de acuerdo; esa especie de estilo satinado-recargado es bastante bonito, aunque no puedo dejar de pensar que, en muchos sentidos, guarda un notable parecido con un monstruoso condón platinado. Espero que esta imagen de apóstata no me persiga durante mi entrevista con la señora McBride, es decir, si soy capaz de conseguir que me reciba.
En el interior del edificio, el motivo reflectante continúa, y los espejos me ayudan a seguirme a mí mismo allí adonde voy. Echo unos cuantos vistazos a mi nuevo aspecto: la gabardina me sienta de maravilla, a pesar de las temperaturas tropicales que han cubierto la ciudad; el sombrero, en cambio, se ajusta a duras penas a mi cabeza, como si estuviese a punto de caerse. El lugar está lleno de humanos y de dinosaurios; un manchón de aromas atraviesa el espectro odorífero. Alcanzo a captar fragmentos de conversaciones, retazos acerca de fusiones y bonos, y íos resultados de la liga de béisbol. El enorme mostrador de granito de la recepción ocupa buena parte del vestíbulo principal; a través de la multitud de criaturas del mundo de los negocios alcanzo a distinguir el perfil de una atormentada secretaria.
– Buenos días -digo, acomodando mi bolso color burdeos en mi hombro derecho-. Me preguntaba si la señora McBride podría recibirme.
Con una breve e insolente sonrisa, la recepcionista del vestíbulo principal del edificio McBride demuestra ser a la vez más agradable e infinitamente más peligrosa que la enfermera Fitzsimmons.
– ¿Quiere ver a Judith McBride? -pregunta ella. El sarcasmo que se agazapa detrás de los dientes rasca el esmalte, esperando el momento de saltar y caer sobre la presa.
– Lo antes posible -digo.
– ¿Tiene usted una cita concertada?
Ella sabe perfectamente que no tengo ninguna cita concertada. Llevo un bolso colgado del hombro, ¡por el amor de Dios!
– Sí, sí, naturalmente.
– ¿Su nombre?
¡Oh, qué diablos!
– Mi nombre es Donovan Burke.
¿Se han alzado sus cejas? ¿Se han movido sus orejas? ¿O acaso es mi mente que ha vuelto a entonar sus viejos éxitos de paranoia? Quiero preguntarle si conoció a Ernie, si alguna vez le vio por aquí, pero me muerdo la lengua antes de que pueda causar algún daño.
La recepcionista levanta el auricular reflectante de su teléfono y teclea el número de una extensión.
– ¿Shirley? -dice-. Aquí hay un tío que dice que tiene una cita con la señora McBride. No, no; no lo sé. Lleva una maleta.
– Es una bolsa de viaje. Acabo de llegar de la costa -digo-. La otra costa.
Las cosas empeoran por milisegundos.
– De acuerdo, de acuerdo -dice la recepcionista mientras no me quita ojo de encima en tanto forcejeo con mi equipaje-. Dice que su nombre es Donny Burke.
– Donovan Burke. Donovan.
– ¡Oh! -dice ella-. Lo siento.
– Me pasa todo el tiempo.
– Donovan Burke -le aclara a Shirley, y luego ambos esperamos un momento mientras Shirley comprueba la agenda y busca un nombre que los tres sabemos perfectamente que no encontrará allí. La recepcionista me lanza una sonrisa de tigre con dientes enfundados; si tiene un botón de alarma oculto debajo del mostrador, su mano está cada vez más cerca de él.
– Lo siento, señor -me dice unos segundos más tarde-, pero no tenemos ninguna cita a su nombre.
Luego cuelga el auricular.
Abro mis ojos hasta donde me es posible y compongo mi mejor expresión de sorpresa y conmoción. Luego asiento gravemente, como si esperase ese giro de los acontecimientos.
– Judi, Judi, Judi…Judith y yo, nosotros…, nosotros hemos tenido nuestras desavenencias. Pero si usted pudiese conseguir que Shirley (¿es ése su nombre, Shirley?) le dijese a la señora McBride que estoy en el edificio, puedo asegurarle que la buena señora me recibirá. Volvamos atrás.
Otra sonrisa falsa; otra mirada mortal. A regañadientes vuelve a levantar el auricular.
– Shirley, soy yo otra vez…
Me envían a esperar en un rincón mientras Shirley y la recepcionista intercambian información.
Esta vez, en cuestión de minutos -¡incluso segundos!-, se me acerca la súbitamente respetuosa secretaria y me dice que la señora McBride me recibirá ahora. Lo siente por las molestias; encontraré sus oficinas en la planta setenta y ocho.
En la planta cuarenta y seis, dos dinosaurios disfrazados de robustos guardias del servicio secreto -trajes negros, micrófonos auriculares y demás- entran en el ascensor y se colocan uno a cada lado. Irradian poder físico y no me sorprendería en absoluto si alguno de ellos hubiese traído un poco de arena con el expreso propósito de restregármela por la cara. Reprimo un urgente deseo de concentrarme en ejercicios isométricos.
– Buenos días, amigos -digo, golpeando el ala del sombrero con el dedo índice. Este movimiento me hace profundizar en mi papel arquetípico de detective y resuelvo repetir los pequeños golpes en el sombrero.
Los tíos no responden.
– Un aspecto muy elegante con esos trajes; una buena elección.
Tampoco hay respuesta. Sus feromonas -el olor oscuro e intenso a avena y levadura de cerveza fermentadas- ya han invadido el ascensor y han tomado como rehén mí delicioso aroma.
– Si tuviese que adivinar -continúo, volviéndome hacia el gigante instalado a mi izquierda-, y permítame que le advierta que soy muy bueno en esto…, yo diría que usted es un… alosaurio, y este muchacho a mi derecha es un camptosaurio. ¿Estoy en lo cierto, o no?
– Silencio.
La orden es tranquila. Obedezco al instante.
Una buena palabra para describir la oficina de Judith McBride -que ocupa la totalidad de la planta setenta y ocho del edificio- es elegante; la palabra de moda, sin duda: alfombras elegantes, telas elegantes, una elegante vista del Hudson y la lejana Staten Island desde los ventanales del suelo al techo que ocupan las paredes exteriores de la estructura. Si voy al cuarto de baño, seguro que descubriré que han encontrado una manera de que el agua del grifo sea elegante, probablemente a través de NutraSweet.
– Una choza muy bonita -digo a mis musculosos amigos-. De hecho, es muy parecida a mi oficina…, en el sentido de que la mía también es cuadrada.
No parecen divertidos. No me extraña.
– ¿Señor Burke? -Es Shirley, la infame Shirley, llamándome desde las puertas dobles del despacho principal-. La señora McBride le espera.
Los guardias se mueven para colocarse a ambos lados de las puertas mientras entro en el santuario privado y bajo el ala del sombrero a la altura de mis ojos. Me he propuesto comenzar con un tono modesto para conducir lentamente la entrevista hacia una agradable espuma de capuccino; tal vez lance una o dos preguntas acerca de Ernie para acabar la faena. La iluminación es tenue, y las persianas de tablillas de las ventanas proyectan sombras en forma de barrotes a través de la alfombra. Afortunadamente, el tema de los espejos no ha sido reproducido en esta habitación, de modo que ya puedo despedirme de esos pensamientos fortuitos de «edificio condón, edificio condón». En cambio, toda clase de pinturas, esculturas y objetos artísticos llenan el espacio disponible en las paredes, y si supiese algo acerca de arte, probablemente estaría asombrado ante la amplitud de la colección de la señora McBride. Podría haber algunos picassos, tal vez unos cuantos modiglianis, pero me siento más impresionado por el bar que hay en un rincón de la habitación.
– En mi oficina no tengo un bar -le digo a nadie en particular. Las puertas se cierran suavemente a mis espaldas.
– ¿Donovan? -Una sombra se separa de detrás del escritorio y permanece inmóvil detrás de un sillón-. ¿Eres tú realmente?
La voz posee ese afectado acento aristocrático de alguien que quiere dar la impresión de haber nacido en un hogar rico, de haber adquirido una sólida posición a través del accidente del nacimiento en lugar de haberla conseguido.
– Buenos días, señora McBride.
– ¡Dios mío! Donovan, tú… Tienes buen aspecto.
No se ha movido.
– Pareces sorprendida.
– Por supuesto que estoy sorprendida. Me enteré del incendio, y…
Ahora la señora McBride avanza hacia mí, con los brazos extendidos. Un rayo de sol le cruza la cara mientras se acerca para darme un abrazo. Socorro, socorro.
Nos abrazamos y me invade la sensación de culpa. Me pongo rígido. Ella se aparta y me mira de arriba abajo; examina mi cuerpo, mis facciones.
– Has cambiado de apariencia -dice. -Es una forma de decirlo. -¿Mercado negro?
– Lo que el Consejo no sepa… -musito con calculada indiferencia.
– Me gustabas más antes -dice-. Este disfraz es demasiado…, demasiado Bogart.
Una amplia sonrisa se dibuja en mi rostro. No puedo evitarlo. ¡Bogart! ¡Maravilloso! No es exactamente lo que yo estaba buscando, pero se aproxima mucho. Ahora la señora McBride se aparta de mí y retrocede observándome de soslayo. No tengo más alternativa que revelarle mi secreto.
Con calma, lentamente, lo escupo todo.
– Señora McBride, no pretendía inquietarla… Yo no soy Donovan Burke.
Me preparo para el inminente estallido de ira.
Pero no hay estallido. En cambio, Judith McBride asiente en silencio, y la ansiedad brota de sus grandes ojos marrones.
– ¿Es usted? -pregunta, y sus pies alejan su cuerpo en una especie de vals agitado-. ¿Es usted quien mató a Raymond?
Maravilloso. Ahora piensa que soy el asesino de su esposo. Si empieza a gritar, se acabó todo; no apostaría ni un solo centavo por mí. Esos dos trozos de carne de dinosaurio que me acompañaron en el ascensor están esperando junto a la puerta doble, ansiosos por irrumpir en la habitación, convertirme en carne picada y lanzarme a la bulliciosa calle setenta y ocho pisos más abajo. Sólo espero que mi sangre y mi masa cerebral se extiendan formando un diseño lo suficientemente artístico como para complementar la bella arquitectura del edificio. Aunque si podemos evitar esa situación…
Procedo a abrir mis manos para mostrar que no llevo ninguna arma.
– No soy un asesino, señora McBride. No es por eso por ¡o que estoy aquí.
Una expresión de alivio se asoma a sus facciones.
– Tengo joyas -dice- en una caja fuerte. Puedo abrirla para usted.
– No quiero sus joyas -digo.
– Dinero, entonces…
– Tampoco estoy buscando su dinero.
Meto la mano en el interior de mi chaqueta. Ella se pone rígida, cierra los ojos y se prepara para la bala o el cuchillo que la enviarán a reunirse con su esposo en el Valhala de los dinosaurios. ¿Por qué no ha gritado todavía? No importa. Saco mi identificación y la lanzo a sus pies.
– Me llamo Vincent Rubio. Soy investigador privado en Los Ángeles.
Ira, frustración, desconcierto…, son sólo una muestra de las emociones que cruzan por el rostro de Judith McBride como una serie de máscaras deformadas.
– Le mintió a la recepcionista -dice.
Asiento.
– Exacto.
Ahora recobra la compostura, y el color regresa lentamente a ese rostro de mediana edad. Las arrugas fruncen sus patas de gallo talla siete.
– Conozco gente. Podría hacer que le quitasen la licencia -dice.
– Probablemenle es cierto.
– Podría hacer que lo echasen de aquí en dos segundos.
– Definitivamente cierto.
– ¿Y qué es lo que le hace pensar que no 3o haré?
Me encojo de hombros.
– Dígamelo usted.
– Supongo que piensa que me siento intrigada por todo este asunto; que quiero saber por qué ha entrado en mi despacho haciéndose pasar por un antiguo conocido.
– No necesariamente -contesto, y me inclino para recoger mi identificación de la velluda alfombra-. Tal vez no tiene demasiadas oportunidades para hablar con nadie; tal vez necesita una oreja dispuesta.
Ella sonríe. El agradable movimiento de los labios borra diez años de sus facciones.
– ¿Le agrada el trabajo de detective, señor Rubio?
– Tiene sus momentos -digo.
– ¿Por ejemplo?
– Por ejemplo conseguir que te abracen bellas mujeres que creen que eres otra persona.
Burla, burla, burla. Me encanta esto. Es un juego, una competencia, y jamás pierdo.
– Ha leído mucho a Hammett, ¿verdad? -pregunta.
– Nunca he oído hablar de ese sujeto.
– Rubio… Rubio… -La señora McBride se acomoda en el sillón que hay detrás del escritorio-. Su nombre me resulta familiar.
Sus dedos tamborilean sobre la pulida madera. Mantiene la cabeza inclinada hacia un lado mientras trata de encontrar algún vestigio de mi nombre en la marisma de recuerdos que rodean el asesinato de su esposo.
– Intenté interrogarla acerca de lo que sucedió hace nueve meses.
– ¿Acerca de Raymond?
– Acerca de Raymond y de mi socio.
– ¿Y qué sucedió?
– Creo que no pude conseguir una cita con usted.
– ¿Lo cree?
– Ha sido una semana muy dura -le explico.
Ella asiente y me mira de soslayo.
– ¿Quién era su socio? -pregunta.
– Su nombre era Ernie Watson. Estaba investigando la muerte de su esposo cuando lo mataron. ¿Le dice algo ese nombre?
Ella sacude la cabeza.
– Watson… Watson… No lo creo.
– Carnosaurio, metro ochenta, olía a papel de fotocopiadora…
Estoy empezando con mal pie. El recuerdo de Ernie invade mis labios, mi lengua y las preguntas se formulan a sí mismas. Requeriría un esfuerzo titánico para refrenarme.
– Lo siento, señor Rubio. No puedo decirle nada más.
Nos examinamos en silencio durante un momento, calculando nuestras respectivas posiciones. Su aroma es intenso, complejo. Huelo a pétalos de rosa arrastrados por un campo de maíz, tabletas de cloro en un huerto de naranjos. Y hay algo más que no alcanzo a discernir: una fragancia casi metálica que se desprende de su olor natural y lo empuja en alguna implacable dirección.
El disfraz humano de Judith McBride es muy atractivo; resulta agradable sin llegar a ser exageradamente bello. Como regla general, nosotros los dinosaurios tratamos de no llamar la atención hacia nuestras formas falsas. Utilizamos vestimentas que no puedan revelarse demasiado tentadoras para el ser humano medio; los peligros potenciales son innumerables. En una ocasión salí con una Ornithomimus que insistía en llevar un disfraz que tiraba de espaldas -de un 314 en una escala de diez puntos, de curvas como las de un experimento que le hubiese salido mal a un soplador de vidrio- y, como consecuencia, acabó siendo una de las modelos de biquini más solicitadas del mundo. Pero cuando una cremallera se rompió durante una sesión fotográfica en las islas Fiji, la comunidad de dinosaurios estuvo a punto de enfrentarse a una crisis a escala planetaria. Afortunadamente, el fotógrafo era uno de los nuestros, e hizo desalojar el lugar antes de que alguien que no fuese de nuestra especie pudiese notarlo. La sesión de fotos continuó según el programa, los negativos incriminatorios fueron destruidos antes incluso de que llegaran al cuarto oscuro, y el mundo jamás supo que debajo de ese encantador tobillo izquierdo, tan cuidadosamente oculto por rocas, agua de mar y algas, había una pata verde con tres dedos que rascaban furiosamente la arena.
– Bien -dice Judith-, me imagino que esta vez ha regresado para hablar del asesinato de mi esposo.
– Y de otras cuestiones.
No hay necesidad de mencionar el lamentable estado de Donovan Burke en este momento. Si ella quiere hablar de la muerte del señor McBride, estoy más que feliz de escuchar lo que tiene que decir.
– Ya he hablado con la policía -continúa- cientos de veces, y con todo un escuadrón de detectives privados, como usted, contratados por diferentes compañías. Y también he contratado a mis propios investigadores.
– Y acabaron con las manos vacías. Todos ellos.
– ¿Qué les dijo?
Ella mantiene el juego vivo.
– ¿No lee los periódicos?
– No se puede confiar en todo lo que uno lee. ¿Por qué no me cuenta io que íe dijo a la policía?
La señora McBride respira profundamente y se acomoda en su sillón de amplio respaldo antes de comenzar a hablar.
– Le dije a la policía lo mismo que les dije a todos los demás; que en la mañana del día de Navidad fui al despacho de Raymond a envolver regalos con él; que encontré a mi esposo en el suelo, boca abajo, sobre un charco de sangre que manchaba la alfombra; que salí corriendo y gritando del despacho y del edificio; que desperté una hora más tarde en la comisaría sin saber muy bien cómo había llegado hasta ese lugar, o qué había sucedido; que estuve llorando seis meses sin parar y sólo ahora encuentro la fuerza necesaria para hacerlo cuando estoy sola en mi cama por las noches. -Su nariz se frunce ligeramente; se interrumpe, toma aliento y sostiene mi mirada-. ¿Responde esto a sus preguntas, señor Rubio?
Si hay momentos especiales para expresar nuestras condolencias, éste es uno de ellos. Me quito el sombrero, de manera que encuentro otro uso para mi recién descubierto accesorio.
– Lamento mucho lo que le sucedió a su esposo, señora -digo-. Sé lo difícil que pueden ser estas cosas.
Ella acepta mis palabras con una breve inclinación de cabeza y yo vuelvo a ponerme el sombrero.
– Ellos registraron la oficina palmo a palmo -continúa-, e hicieron lo mismo con nuestra casa. Les entregué una relación completa de nuestros movimientos financieros (bueno, de la mayoría de ellos), y no encontraron nada.
– ¿La investigación está… atascada, por decirlo de alguna manera?
– Muerta -dice ella-, por decirlo de alguna manera.
– ¿Qué hay del informe del forense? -pregunto.
– ¿Qué quiere decir?
– ¿Tiene una copia?
Judith sacude la cabeza y se arruga la blusa con los dedos.
– Supongo que tienen una copia del informe en la comisaría.
– Espero que sí. ¿Recuerda algún detalle del informe?
– ¿Como qué?
– Como si decidieron que su esposo fue asesinado por otro dinosaurio.
Esta información jamás llegó al Consejo. «Estamos trabajando en ello», fue lo último que escuché sobre ese asunto antes de que me expulsaran de sus filas. Me pregunto si los genios del departamento forense fueron capaces de unir las piezas de la información en algún momento durante los últimos nueve meses.
– No sé qué es lo que decidieron -dice ella-, pero no creo que se haya tratado del ataque de un dinosaurio.
– ¿Lo piensa o lo sabe?
– Nadie lo sabe; pero estoy segura.
– ¿Qué es lo que hace que esté tan segura?
– Me dijeron que su muerte se produjo por arma de fuego. ¿Es suficiente para usted?
Me encogí de hombros.
– Es sabido que algunos de nosotros hemos utilizado armas de fuego. Al Capone y Eliot Ness no eran más que dos Diplodocus con una cuenta pendiente, usted lo sabe.
– Entonces, permítame una corazonada. Me imagino que los tíos en su profesión tienen corazonadas con bastante frecuencia, ¿verdad?
– Cuando está justificada -digo-, una corazonada es una herramienta realmente poderosa.
– Puede creer lo que quiera, señor Rubio. -Echa una rápida mirada a un espejo cercano y se toca ligeramente el peinado. A Judith McBride le gustaría mucho que me largase de su despacho-. Tengo una cita para almorzar, ¿se lo he mencionado?
– Ya casi he terminado -le aseguro-. Sólo un par de minutos, por favor. ¿Tenía su esposo algún enemigo? ¿Dinosaurio o de otra clase?
Odio esta pregunta. Cualquiera que tenga ese montón de pasta está condenado a tener algunos enemigos, aunque sólo sea por el hecho de que, en el fondo, a nadie le gusta un tío que disfruta de una fortuna como ésa.
– Por supuesto que tenía enemigos -dice la señora McBride-. Era un hombre con mucho éxito, y en esta ciudad eso puede ser muy peligroso.
Tiempo de pavonearse. Saco un cigarrillo del paquete y lo lanzo hacia mi boca abierta. Mientras vuela, a cámara lenta, girando en el aire en dirección a mis labios como si fuese el bastón fuera de control de un director de banda callejera, descubro que, a pesar de todas mis fantasías, aún no he practicado este movimiento. En el primer intento el cigarrillo choca contra la nariz y cae al suelo. Decididamente, es un gesto poco teatral. Sonrío tímidamente y recojo el cigarrillo.
La señora McBride frunce el ceño.
– No permitimos que se fume en el edificio McBride, señor Rubio. Se trata de una vieja norma de mi esposo que he decidido seguir respetando.
– No voy a fumar -digo. Otro vuelo, y esta vez consigo atrapar el cigarrillo con el borde del labio. Perfecto. Dejo que cuelgue, absolutamente inmóvil.
La señora McBride se echa a reír, y otros diez años de arrugas y pequeñas manchas desaparecen en esa sonrisa. Si soy capaz de mantener feliz a esta mujer, ella regresará a una vida anterior. Pero ése no es mi trabajo.
– Hábleme de Donovan Burke -digo, y su sonrisa se evapora. La observo mientras lucha con ella, tira de ella, lo intenta una y otra vez, pero la sonrisa ha desaparecido.
– No hay nada que contar.
– No le estoy pidiendo su biografía; sólo siento curiosidad por la relación que mantenían.
Saco una libreta de notas nueva de mi recién estrenada gabardina y abro un paquete de bolígrafos que acabo de comprar. El cigarrillo sigue en su sitio. Estoy preparado para entrar en acción.
– ¿Nuestra relación? -dice la señora McBride.
– El señor Burke y usted.
– ¿Acaso está implicando…?
– No estoy implicando nada.
Judith suspira; es un débil soplo de aire que acaba en un breve chiilido de jerbo. Consigo un montón de suspiros de mis testigos.
– Era un empleado de mi esposo. Visitaba nuestra casa, sobre lodo cuando celebrábamos alguna fiesta. En una o dos ocasiones asistimos a alguna función con Donovan y Jaycee; nos sentábamos a la misma mesa en las cenas, cosas por el estilo.
– ¿Jaycee?
Un nuevo nombre.
– La novia de Donovan. Me dijo que era investigador privado, ¿verdad?
– La novia… Sí…
Debe de tratarse de J. C, las iniciales que Burke gritaba desde las profundidades de su coma. J. C, Jaycee… suena parecido. La hoja que me había dado Dan con los antecedentes de Burke no mencionaba nada de esto. Cuanto más contacto tengo con mi amigo en el cuerpo de policía, más descubro la fuente de no información en que se ha convertido.
– Jaycee Holden -dice la señora McBride-, una chica realmente encantadora. Era miembro del Consejo, ya sabe.
– ¿Área rural o metropolitana?
– Metropolitana. -La señora Burke busca una fotografía en su escritorio, encuentra una y me la enseña-. Ésta fue tomada hace tres o cuatro años en una fiesta de recaudación de fondos para un hospital de la ciudad. Raymond y yo habíamos hecho algunas donaciones a un centro de atención infantil.
Por supuesto que las habíais hecho.
Me aproximo a la fotografía y luego la sostengo a prudente distancia para eliminar las zonas borrosas. Mis ojos ya no son lo que eran, y el ramito de albahaca que me he tragado en el camino ha comenzado a surtir efecto, lo que agudiza el problema.
Se puede ver a Judith, enfundada en un vestido azul claro que haría avergonzar al mismísimo cielo y con un collar de perlas que bailan como pequeñas nubes alrededor de su cuello. Raymond McBride, obediente esposo, se encuentra a su derecha, con aspecto animado y elegante: pajarita negra, gemelos de diamante, faja ancha y escorado como el Titanic. Me son instantáneamente familiares; incluso aunque yo no hubiese conocido jamás a Judith en persona, en mis buenos tiempos había ojeado suficientes periódicos sensacionalistas en el supermercado (sólo mientras esperaba en la cola, ¡lo juro!) como para reconocer a la adinerada pareja con sus disfraces humanos.
Nunca antes he visto a la pareja que cena con ellos, ni en fotografías ni de cualquier otro modo, pero es evidente que están profundamente enamorados, o al menos así lo indica su aproximación física. Intensas oleadas de deseo emanan de la foto como ondas radiactivas; la superficie satinada de la imagen empaña el aire circundante. Donovan, el joven y apuesto velocirraptor, tiene un aspecto infinitamente mejor del que presentaba en el hospital, puedo asegurarlo, y mi corazón se lanza obedientemente a un violento zapateo en recuerdo de mi compañero de especie. En cuanto a su acompañante aquella agradable noche que ha quedado en alguna parte del irrecuperable pasado, es sin duda del tipo de muchacha saludable y hermosa, con una espalda poderosa y caderas anchas. Naturalmente, esto podría ser sólo una marca de fábrica del disfraz que lleva -del mismo modo que la mayoría de los disfraces Nakitara llevan una marca de nacimiento en las nalgas-, pero advierto que, debajo de su vestimenta, su verdadero cuerpo se ajusta primorosamente al atuendo de látex. La cabellera castaño rojizo a la altura de los hombros enmarca un rostro que es lo suficientemente bonito como para un disfraz; nada que objetar en ningún sentido.
– Una pareja muy agradable -digo-. El matrimonio es encantador.
La señora McBride vuelve a colocar la fotografía en su sitio.
– Indudablemente. -Luego, como si se tratase de una ocurrencia espontánea, aunque no lo es en absoluto, pregunta-. ¿Está casado, señor Rubio?
– Soltero de toda la vida.
– ¿Significa eso que ha sido un soltero toda la vida o que tiene intención de serlo durante el resto de sus días?
– Espero que lo primero. Me gustaría encontrar una bonita velocirraptor hembra en un futuro próximo; como la señorita Holden, por ejemplo.
– Si lo que busca es una velocirraptor -dice la señora McBride curvando los labios como si acabase de tragar un sorbo de vino agrio-, Jaycee Holden no podría ser su chica. Ella es una Coelophysis.
Esto mejora por momentos.
– Pensé que me había dicho que estaban prometidos.
– Lo estaban.
– Entonces, ¿no deseaban tener hijos?
– Lo deseaban.
Me es inevitable pestañear un par de veces. He olvidado apuntar esta parte de la conversación -seguramente, volverá a perseguirme más tarde-, pero ahora estoy intrigado. Salir con miembros de otras razas de dinosaurios es algo bastante común, como lo es casarse con ellos si la pareja no tiene ningún interés en reproducirse y perpetuar la especie. Sin embargo, el hecho simple es el siguiente: los matrimonios mixtos entre dinosaurios no pueden reproducirse satisfactoriamente, y no hay que darle más vueltas.
Esta limitación de nuestra capacidad reproductora no representa una coacción social, como sucede en el mundo de los humanos, en el que la gente debate interminablemente sobre un asunto nada menos que en la televisión nacional. Nosotros, como especie, no somos tan insufriblemente mojigatos. En nuestro caso se trata simplemente de una cuestión de fisiología: un papá velocirraptor más una mamá velocirraptor producen una carnada de bebés velocirraptores, mientras que un velocirraptor más un Coelophysis hembra, aunque pueden pasar una noche francamente divertida, nunca jamás podrán tener un bebé Velociphysis. Excepto…, excepto…
– ¿El doctor Emil Vallardo? -pregunto.
La señora McBride parece impresionada.
– ¿Conoce su trabajo?
– Formo parte del Consejo del Sur de California -le explico-; es decir… solía formar…
– ¿Solía formar parte?
– Rectificación.
– Comprendo.
– No es lo que piensa -le explico-. Hice mal uso de unos fondos y abusé un poco de mí poder.
En realidad hice un mal uso de cerca de veinte mil pavos pertenecientes a los fondos del Consejo, y mucho más que eso en cuestiones de poder, intimidación y de mancillamiento de la reputación del Consejo como si se tratara de mí mismo. Pero todo lo hice en nombre de Ernie, y volvería a hacerlo sin pestañear.
– Y sí -continúo-, conozco el trabajo de Vallardo.
– Es un buen hombre -dice ella, y yo me encojo de hombros. Lo último que quiero hacer es iniciar una discusión filosófica acerca de la naturaleza de los hijos interraciales. Es la clase de lema que acaba en pocos segundos con una cena y no me atrevo a pensar lo que le haría a una entrevista.
– En cuanto al señor Burke…, supongo que no salió bien. Me refiero a él y a su novia.
Ella contesta después de unos segundos.
– No, no salió bien. Mucho antes de que él se marchase a California, Jaycee y Donovan ya no eran pareja.
– ¿Rompieron su compromiso a causa del doctor Vallardo?
– En realidad, no lo sé, pero no lo creo -dice ella-. Él estaba allí para ayudarlos.
– ¿Lo hizo?
– ¿Ayudarlos? No estoy segura. No lo creo. Donovan y Jaycee estaban muy enamorados, pero la infertilidad puede cambiar a una pareja de una manera que no se puede imaginar.
Cambio de tema.
– ¿Por qué se marchó a California el señor Burke?
– Tampoco lo sé.
– ¿Tenía problemas personales? ¿Estaba metido en asuntos de drogas? ¿Apuestas?
Judith vuelve a suspirar y me pregunto si se está preparando para dar por terminada nuestra conversación.
– Usted me atribuye un conocimiento que no tengo, señor Rubio. Raramente soy capaz de catalogar las entradas y salidas de mi propia vida. ¿Cómo espera que conozca los detalles de la vida de Donovan?
– Usted era su jefa, si no estoy mal informado. Los jefes se dan cuenta de algunas cosas.
– Trato de no inmiscuirme en los asuntos personales de mis empleados.
Debería decirle que haga una llamada a Teitelbaum.
– Tengo entendido que entre ustedes había ciertas… ¿diferencias creativas?
– Si se refiere a mi relación laboral con el señor Burke, sí, tuvimos algunos momentos duros en el Pangea. Yo consideraba que mi deber era velar por los intereses de mi esposo en el club nocturno.
Ahora la señora McBride se está poniendo un tanto altanera, y yo vuelvo a tener los pies bien firmes sobre el suelo. Sé cómo tratar a los santurrones.
– O sea que dejó que se marchase.
– Llegamos a un acuerdo.
– El acuerdo de que usted le dejaría marchar.
Judith McBride frunce los labios, y la edad vuelve como una inundación; las arrugas cubren las mejillas y la frente como telas de araña talladas en la piel. Se trata de un movimiento realmente impresionante; seguramente tiene uno de esos nuevos disfraces Erickson fabricados en Suecia, esos modelos que están provistos de vasos capilares especializados para Acción Súper Rubor.
– Sí -admite finalmente-. Lo despedí.
– No pretendo molestarla.
– No me molesta.
– ¿Fue un despido amistoso?
– Tan amistoso como puede ser un despido -dice ella-. Él lo entendió.
¿Cómo hacer la siguiente pregunta? Muevo los labios adelante y atrás, y de mi boca salen ruidos como si fuese una máquina de hacer palomitas fuera de control. Lo mejor es ser directo.
– ¿Su esposo y usted le ayudaron a establecerse en Los Ángeles?
– ¿De dónde ha sacado esa idea? -pregunta, ligeramente perturbada.
– Bueno, Burke encontró financiación para el club Evolución en un tiempo récord.
– Donovan -dice la señora McBride- ha sido siempre un excelente vendedor. Podría encontrar financiación para crear una empresa de pesca submarina en Kansas. -Agita una mano fina y delicada, y abarca el trabajo que tiene distribuido encima del escritorio-. Me encantaría contestar a más preguntas, señor Rubio, pero se está haciendo tarde y, como puede ver, aún me queda mucho que hacer antes del almuerzo. La muerte de mi esposo me ha dejado a cargo de su pequeño imperio, y las decisiones no se toman solas.
Está claro como el agua. Aparto el sillón, y el movimiento deja profundos surcos en la espesa lanilla de la alfombra. Tenía una alfombra como ésta en mi oficina antes de enfrentarme a la realidad de que el banco puede embargarte un objeto como éste.
– Tal vez necesite hacerle más preguntas -digo.
– Siempre que la próxima vez concierte una cita -dice la señora McBride, y le prometo que lo haré.
Cuando llego a la puerta, me doy la vuelta. He olvidado una última pregunta.
– Me preguntaba si podría decirme dónde puedo encontrar a Jaycee Holden. Me gustaría hablar con ella.
La señora McBride se echa a reír otra vez, pero en esta ocasión no se borran las huellas del envejecimiento. En todo caso, añade media década a su rostro.
– Ése es un callejón sin salida, señor Rubio.
– ¿De verdad?
– Sí, lo es. No pierda su tiempo.
Arrastro los pies en dirección a la puerta. No me gusta que nadie me diga lo que debo hacer.
– Si no quiere decirme dónde está, por mí no hay problema. -He tenido mi cuota de testigos reacios a cooperar, aunque raramente permanecen con la boca cerrada mucho tiempo-. Estoy seguro de que puedo encontrar esa información en otra parte.
– No es que no quiera decirle dónde está Jaycee Holden -dice la señora McBride-; es que no puedo decirle dónde está. No lo sé; nadie lo sabe.
Aquí es donde entra la música dramática.
– ¿Ha desaparecido? -pregunto.
– Hace unos años. Jaycee desapareció aproximadamente un mes después de que Donovan y ella rompieran su compromiso. -Hace una pausa y luego añade con un ligero hipo en la voz-: Una chica encantadora, realmente encantadora.
– Bueno, tal vez pueda seguirle la pista. Se supone que soy bueno para eso. ¿Cuál era su fragancia?
– ¿Su fragancia?
– Su olor, sus feromonas. Le sorprendería saber cuántos dinosaurios desaparecidos he podido encontrar gracias a su olor. Pueden disfrazarse con el modelo que quieran, pero el olor permanece. Un tío esparcía un aroma tan intenso que encontré su pista en un radio de cinco manzanas diez segundos después de haber salido de la autopista.
– Yo… No sé cómo explicarlo-dice la señora McBride-. Me resulta difícil describirlo. Jazmín, trigo, miel; una pizca de cada cosa, en realidad.
No me sirve.
– ¿Último domicilio conocido? -pregunto.
– Estación Grand Central -dice la señora McBride.
– Esa no es una dirección particular, imagino.
– Donovan y ella habían tenido un desafortunado almuerzo de reconciliación, y él la acompañó hasta la estación. Como esto sucedió hace algunos años, tal vez mi recuerdo no sea muy exacto. Pero por lo que puedo recordar, Donovan me explicó que la observó mientras bajaba por la escalera mecánica; se dirigía a un andén de donde partían trenes hacia el este. Se saludaron agitando las manos y, un momento después, Jaycee se perdió entre la multitud. «Como un terroncillo de azúcar disuelto en una taza de café», dijo Donovan. Estaba allí y, un segundo después, ya no estaba.
– ¿Y ésa fue la última vez que hubo noticias de Jaycee Holden? -pregunto.
Ella asiente.
Muy interesante. Le agradezco a Judith McBride el tiempo que me ha concedido y su buena disposición para proporcionarme la información que necesitaba, y ella me acompaña fuera de la oficina. ¿Le estrecho la mano? ¿La toco? Mi rutina habitual permite un apretón de manos, pero me siento fuera de mi ambiente en medio de tanta opulencia. Ella ayuda a que me decida extendiendo la mano; la cojo, la estrecho efusivamente y me meto en el ascensor.
No me sorprendo cuando los dos guardaespaldas se reúnen conmigo en la planta sesenta y tres, pero esta vez estoy demasiado ocupado pensando en mi próximo movimiento como para prestar atención a sus formas voluminosas y su penetrante aroma. Los dos gigantes me siguen de cerca, hasta que recupero mi bolsa de viaje en el mostrador de información y abandono el edificio McBride a través de la puerta giratoria del vestíbulo principal.
Una vez en la calle, intento inútilmente conseguir un taxi. Llamo, agito los brazos, grito, y ellos se limitan a pasar de largo. ¿La luz que llevan significa que están de servicio o fuera de servicio? No importa, me ignoran de cualquiera de las dos maneras, y sigo esperando en el bordillo. Agito un billete por encima de la cabeza; veinte pavos, cincuenta pavos. Las manchas amarillas siguen pasando a toda velocidad. Doy un salto en el aire estilo Bruce Jenner para llamar finalmente la atención de uno de ellos y, después de cruzar de manera arriesgada dos carriles de tráfico para meterme en el taxi, me sorprendo al descubrir que si bien se trata de un conductor diferente, el tío tiene milagrosamente el mismo olor que el anterior. Tal vez ellos también constituyan especies separadas.
Nos dirigimos hacia el ayuntamiento.
6
Los registros públicos pueden ser un verdadero conazo. Prefiero mil veces bordear la legalidad y echar un vistazo a algunos archivos privados que esperar en interminables colas para hablar con un empleado desdeñoso (¿acaso enseñan esas actitudes en las clases para ser recepcionista?), que puede decidir suministrarme o no la información que necesito en función de si ya ha tomado el desayuno y de la fase de la luna. Dadme cualquier día una puerta cerrada con llave y una tarjeta de crédito, y veréis lo que hago con la Ley de Libertad de Información. Disfruto de mis pequeñas trampas legales; si no fuese detective, probablemente sería un fabricante de fósiles, y me pasaría el día en uno de los numerosos laboratorios que se hallan distribuidos a gran profundidad debajo del Museo de Historia Natural, inventando nuevas formas de simular nuestra «extinción» hace sesenta y cinco millones de años. Mi tatara tataratío abuelo fue el creador del primer omóplato fosilizado de Iguanodon, colocado cuidadosamente en una capa de cieno poco profunda en las inmensidades de la Patagonia, y me siento muy orgulloso de formar parte de su linaje. El engaño es divertido; el engaño humano es un deporte de masas.
Así pues, quizá más tarde pueda dedicarme al verdadero trabajo de detective, pero, por el momento, permanezco sentado en una silla de respaldo duro, diseñada originalmente para la Inquisición, mientras echo un vistazo a los archivos del ayuntamiento, y no podría sentirme más cabreado.
Hace aproximadamente tres años, Jaycee Holden, según los documentos que soy capaz de conseguir tras cinco horas de espera, espera y más espera, realizó un movimiento del que Houdini se hubiera sentido orgulloso. Su nombre, repartido previamente entre informes de crédito, contratos de alquiler, facturas de electricidad, archivos de los tribunales, listas del Consejo, e incluso algunos periódicos, dejó de aparecer en todos y cada uno de los documentos pocos días después de que Jaycee Holden se alejase por ese andén de la estación Grand Central desde donde partían trenes hacia el este. No se celebró ningún funeral por la Coelophysis desaparecida, ya que no había ningún cadáver y ninguna prueba concreta de que siquiera estuviese muerta. No había familia de la que hablar; no había nadie que llorase y le gritase a las autoridades que moviesen el culo e hicieran algo. Los padres habían muerto y no tenía hermanos. Jaycee Holden era una mujer joven, bonita y activa, a quien, no obstante, podría definirse mejor por su asociación con el Consejo y su frustrado matrimonio con Donovan Burke; un estilo de vida así no proporciona fácilmente pistas sobre la desaparición de una persona. Según un artículo a una columna que encontré en la úitima página del Times, Donovan y un grupo de amigos habían hecho un pequeño pero dedicado esfuerzo para realizar una búsqueda de Jaycee como persona desaparecida -volantes, cartones de leche, etc.-, pero se suspendió después de que los investigadores privados que habían contratado regresaran con las manos vacías y una factura considerable.
La gente desaparece -sucede con frecuencia-, pero nadie lo hace de este modo. He seguido la pista a dinosaurios y seres humanos durante toda mi vida laboral, y el único punto en común que he encontrado es que no importa cuan profundamente haya sido erradicada su existencia anterior, el rastro de papel que los ha seguido durante toda su vida continúa colgando de ellos como si fuese un percebe. La propaganda por correo, por ejemplo, sigue llegando a sus casas, con el fin de que aprovechen las ventajas de esta-increíble-oferta-de-tarjeta-de-crédito. Implacables voluntarios de los maratones benéficos de la tele llaman a los últimos números telefónicos conocidos implorando un poco de dinero para ayudar a los niños; todo es para los niños. Y muchas cosas más. En el mundo actual, donde los ordenadores pueden almacenar datos personales hasta mucho después de que)os tatara tatara tataranietos de uno se hayan instalado en la residencia de ancianos del barrio, ya nadie puede simplemente esfumarse; nadie.
Sin embargo, Jaycee Holden se ha esfumado; como dijo Judith, «como azúcar en el café». Su nombre ha sido borrado de las listas de direcciones de envío de propaganda e información inservible, y ha sido eliminado de los archivos de agentes y empresas que solicitan contribuciones y donaciones. Si tuviese la más remota idea de cómo diablos acceder a Internet, estoy seguro de que descubriría que Jaycee Holden hace tiempo que ha cogido la salida más próxima de la superautopista de la información. Ella se convirtió en una nulidad virtual después de aquella tarde de febrero sorprendentemente cálida, casi como si se hubiese llevado con ella todos los vestigios de su vida en su viaje a ninguna parte.
He oído cosas más raras.
Por otra parte, la vida de McBride se encuentra expuesta en archivos públicos: periódicos, revistas, obras. A) menos, los últimos quince años; antes de esa época existe un vacío, pero eso no es algo que deba sorprender a nadie. La mayoría de los artículos acerca del dinosaurio fallecido mencionan que su esposa y él eran originarios de Kansas, aunque no hay referencias a su vida en aquel Estado, salvo para decir que quedó huérfano a temprana edad y que fue criado por un amigo de la familia. En algún momento conoció a su encantadora esposa Judith, se trasladaron a Nueva York, entraron en la escena social y empresarial, fundaron la compañía Fortune 500, especializada en bonos y adquisiciones, y el ocasional club nocturno de moda, y ¡buuum!: ha nacido un magnate. A partir de entonces todo son páginas de sociedad y datos financieros, y ambas cosas tienen la capacidad de llevarme al borde de las lágrimas en cuestión de minutos.
Salgo de la sala, ansioso por disfrutar de una apetitosa cena en uno de los sibaríticos carritos que llenan las aceras de Nueva York, cuando me topo con unas escaleras que bajan hacia la morgue del condado. Conozco este sitio; tal vez lo conozco demasiado bien. Hace nueve meses, éste fue el lugar de mi primer altercado con los habitantes de Nueva York. Supongo que convertí en una especie de hábito el hecho de importunar al ayudante del forense en busca de información acerca de la muerte de Ernie, aunque lo único que conseguí como respuesta a mis molestias fue un desagradable rechazo y algunos golpes por parte de los guardias de seguridad. Creo que también hubo amenazas, y tal vez un altercado físico de alguna clase. Y aunque se me escapan los detalles exactos de aquellos días -fue aproximadamente en la época en que comencé La Verdadera Parranda y mi cuerpo estaba tan lleno de albahaca que era prácticamente un invernadero ambulante-, ahora me controlo mucho más que entonces. Sólo un par de bocados de albahaca y una cucharadita de orégano, y estoy preparado para formular preguntas pertinentes y profundas de un modo nada amenazador.
– No, no, no… Usted otra vez no… -gimotea el ayudante del forense mientras retrocede cuando atravieso las puertas dobles de la morgue-. Llamaré a los guardias; lo haré.
– Me alegro de verle -digo, abriendo los brazos en un amplio y pacífico gesto que funciona bien con los perros y algunos de los humanos más estúpidos. No percibo ningún olor significativo, lo que quiere decir que este chico no es un dinosaurio; con esta clase de miedo, que está convirtiendo su frágil cuerpo en un miniseísmo, cualquiera de nuestra especie estaría produciendo feromonas como un schnauzer en celo.
– Tengo…, tengo un número al que llamar; puedo hacer que lo echen…
– ¿Le estoy haciendo daño?
– No…, por favor…
Decido hablar más lentamente y separando las palabras.
– ¿Le-estoy-haciendo-daño?
– No.
– No, claro que no -digo-. ¿Le estoy amenazando?
– No, aún no.
– Correcto. Y no lo haré. Esta vez he venido aquí por un asunto oficial. Se lo prometo.
Saco la tarjeta de identificación de TruTel que cogí del escritorio de una recepcionista y se la lanzo al ayudante. El tío retrocede como si le hubiera arrojado una granada, pero finalmente se inclina sobre el escritorio y mira la tarjeta mientras pasa los dedos por la superficie. Parece más tranquilo; petulante, pero más tranquilo.
– Me rompió la nariz -dice-. Tuvieron que volver a colocarla en su sitio.
– Tiene mejor aspecto -miento. No recuerdo qué aspecto tenía la vez anterior.
– A mi novia le gusta. Dice que me da aspecto de tío duro.
– Muy duro. -En realidad, no recuerdo ninguna escaramuza que incluyera una fuerza suficiente como para romper huesos, pero con un colocón de albahaca puede pasar cualquier cosa-. En esta ocasión no habrá broncas. Prometido. Para serle sincero, estoy buscando a su jefe de nuevo. Es imposible que siga de vacaciones.
La última vez se largó de la ciudad después de la muerte de Ernie y permaneció fuera hasta mucho después de que me sacaran a patadas de Nueva York.
– No, pero está muy ocupado.
– Como lo estamos todos. Por favor, dígale que a un detective privado le gustaría robarle unos minutos de su precioso tiempo; eso es todo.
Estoy tratando de ser lo más amable posible, y el esfuerzo hace que sienta una intensa picazón en los dientes.
Parece que el ayudante lo medita un momento, y luego, sin decir palabra, se da la vuelta y desaparece a través de una puerta que hay detrás del mostrador. Me gustaría husmear un poco, abrir algunos archivos, pero la puerta vuelve a abrirse cuando el forense -bata manchada de sangre, aroma a formaldehído mezclado con lo que debe de ser un olor natural a pino lustrado y pasta de chile- sale al corredor.
– Tengo un suicidio colectivo ahí dentro: tres chicos de un instituto decidieron quitarse la vida bebiéndose unos cuantos litros de JD. No resulta un espectáculo muy agradable, pero es un trabajo rápido.
– Entonces iré directo al grano -digo-. Me llamo Vincent Rubio y…
– Sé quién es usted. Es el tío que golpeó a Wally el enero pasado. -Wally observa desde el otro extremo de la habitación, y se encoge al oír su nombre-. En ocasiones el chico necesita un pequeño golpe en la cabeza, pero me gusta ser el que se lo da, ¿me entiende?
– Entendido -le contesto-, y ya me he disculpado por aquel desafortunado incidente. Lo que busco ahora son los informes de los casos de Raymond McBride y Ernie Watson, ambos fallecidos hace aproximadamente nueve meses. Tengo entendido que fue usted quien se encargó de las autopsias…
– Pensaba que el caso estaba cerrado.
– Lo estaba
– ¿Lo estaba?
– Lo está. Mi investigación no está relacionada con ellos.
El forense mira a Wally, al techo, al suelo. Se da un tiempo para tomar una decisión. Finalmente me hace señas para que lo siga. Atravesamos la sala de autopsias y entramos en su despacho, un espacio utilitario que sólo incluye un pequeño escritorio, un sillón y tres archivadores. Me quedo en la puerta, y él abre uno de los archivadores; bloquea con su cuerpo mi campo visual.
– Cierre la puerta, ¿quiere? -dice, y yo obedezco-. Prefiero que el chico no oiga lo que decimos. Es como un hijo para mí, pero un mamífero es siempre un mamífero, si entiende lo que quiero decir.
Ahora hay dos carpetas sobre el escritorio, y el forense -el doctor Kevin Nadel, según la placa que hay en la puerta del despacho- revisa su contenido rápidamente.
– McBride. Sí, es la misma información que les proporcioné a todos los demás. Conté veintiocho heridas de bala en su cuerpo, en varios sitios diferentes.
Pequeñas manchas azules marcan la superficie de un perfil humano, puntos distribuidos al azar a través de la cabeza, el torso, las piernas, aparentemente sin seguir un modelo definido.
Señalo una serie de números apuntados en el informe de la autopsia.
– ¿Qué significan estas marcas?
– El calibre de la munición empleada. Cuatro de los impactos eran aproximadamente del calibre 22, ocho correspondían a un 45, tres disparos fueron hechos con una escopeta, dos procedían de una nueve milímetros y once heridas corresponden a disparos efectuados con alguna clase de ametralladora automática.
– Espere un momento -digo-. ¿Me está diciendo que a McBríde le dispararon veintiocho veces con cinco armas diferentes? Eso es una locura.
– La locura no es de mi incumbencia. Ellos me traen unos fiambres; yo los abro, echo un vistazo y les digo lo que encuentro.
Saca una fotografía de la carpeta y me la muestra.
Es McBride, no hay duda, pero mucho menos vivo de lo que aparece en los diarios sensacionalistas. Ahí está, tumbado en el suelo de su despacho, con los brazos y las piernas extendidos, y aunque se trata de una instantánea en blanco y negro, reconozco las manchas de sangre que salpican el suelo, el sillón y las paredes. Las heridas puntean el cuerpo del magnate y, tal como ha dicho Nadel, son de tamaño y forma variados; a pesar de los diferentes calibres de la munición empleada, tienden a parecer iguales en esta clase de fotografías. Pueden creerme, he visto muchas más que mi ración de heridas similares.
Le devuelvo la fotografía.
– Continúe.
– En cuanto a su segundo cadáver… No recuerdo el caso, pero mis notas dicen que llegué a la conclusión de que la muerte del señor Watson fue de naturaleza accidental, provocada por un trauma craneal masivo a consecuencia de un accidente de tráfico.
– ¿Y no tiene ninguna razón para dudar de que haya sido así?-pregunto.
– ¿Debería tenerla? Tengo entendido que hubo testigos presenciales de ese accidente. Un coche atropello a ese tío y se dio a la fuga sin prestarle auxilio.
– Yo conocía a Ernie -digo-, el señor Watson. Él no era de la clase de persona que… No tiene ningún sentido que fuese atropellado de ese modo…
– Por eso a estos casos los llaman accidentes, señor Rubio.
Eso es indiscutible, pero incluso después de nueve largos meses de investigación, transpiración y exasperación, la muerte de Ernie me sigue repateando el estómago.
– Esto es muy importante para mí -le digo al forense-. No se trata sólo de un trabajo. Ese hombre… era mi socio; era mi amigo.
– Lo entiendo…
– Si le preocupa hablar conmigo…
– Yo no…
– Pero si es así, si está preocupado por su seguridad, puedo protegerle. Puedo llevarle a un lugar seguro.
No es del todo un farol. En algunas ocasiones, TruTel se ha hecho cargo de la cuenta de casas vigiladas si un testigo ha deseado suministrar información que haya podido reventar un caso.
Y por un momento, da la impresión de que el doctor Nadel está a punto de añadir algo más. Sus labios se abren, se inclina hacia adelante, y un breve resplandor ilumina su mirada: el brillo que siempre aparece justo antes de que un testigo decide contármelo todo… Y luego nada.
– No puedo decirle nada más -añade con los ojos clavados en el suelo. Las carpetas son devueltas al archivador y los cajones cerrados con llave-. Lo siento.
Me marcho.
En aquellas ocasiones en las que mi cerebro deja de funcionar correctamente, ya sea porque esté soñando despierto, privado de sueño o, como es el caso más reciente, atiborrado de algunas hierbas perniciosas, el resto de mi cuerpo se muestra más que satisfecho de asumir el mando de las acciones y dirigirme a cualquier lugar al que crea que necesito ir. Y así es, imagino, como acabo en Alphabet City, una zona de Manhattan próxima a Greenwich Village que no está de moda y tampoco resulta muy beneficiosa para la salud. Una vez fuera del depósito de cadáveres me encuentro pensando en McBride, pensando en Burke, pensando en Ernie, y, súbitamente, estoy con el piloto automático puesto. Mis pies me llevan hasta el portal de un edificio oscuro cuyo yeso se cae a pedazos. Observo la pintura descáscarada de la fachada. ¡Ah, un local familiar!
Worm Hole es un bar y club nocturno de la avenida D, propiedad de Gino y Alan Conti, una pareja de alosaurios que han hecho algunos trabajos para la mafia de los dinosaurios. La habitación principal del bar está reservada para los mamíferos, según tengo entendido, y siempre hay un flujo regular de patéticos cuentes, bebedores profesionales, que comienzan a empinar el codo al mediodía y no pierden el conocimiento hasta las nueve de la mañana siguiente.
Pero una vez pasados los lavabos, que muestran carteles como «No orinar en el asiento», detrás de una pared falsa cubierta de grafitos, a través de una puerta de metal provista de dos cerrojos, un pasador con cadena y un brontosaurio llamado Skeech, se encuentra uno de los mejores bares para dinosaurios a este lado del río Hudson, un garito donde un tío puede satisfacer cualquier clase de vicio, herbáceo o de otro tipo. Creo que aquí pasé una buena parte de mi tiempo durante mi último viaje a Nueva York, aunque cuando entro en el local y me siento, me doy cuenta de que no reconozco a nadie. La mayoría están disfrazados, nada que los diferencie de los mamíferos a primera vista, pero algunos espíritus valientes han desnudado sus cabezas y dientes auténticos, posiblemente como una forma de advertir a los demás que permanezcan alejados y los dejen en paz.
– Albahaca, dos hojas -le digo a la camarera, una Diplodocus que lleva una pequeña abertura en la parte posterior del disfraz, de modo que la cola queda libre y se arrastra perezosamente sobre el suelo como si fuese una escoba. La combinación de disfraz humano y cola de saurio resulta a la vez fascinante y prohibida, y, como tal, tentadora para la mayoría de los cargados clientes que frecuentan el bar a esta hora de la noche. Cuando la camarera pasa junto a un grupo de velocirraptores, los tíos ríen como imbéciles y tratan de acariciarle la cola desnuda, pero un rápido movimiento de la punta del apéndice, que restalla como un látigo, les recuerda que deben comportarse como buenos chicos.
– ¿Vincent? ¡Por los clavos de Cristo! ¿Eres realmente Vincent Rubio?
Se trata de una hembra claramente sorprendida y feliz de verme. Pasos y una sombra que se proyecta sobre la mesa. Me convenzo de que debo alzar la vista.
– ¡Jesús, es él! -chilla. Y aunque no hubiese proferido todas esas exclamaciones, habría reconocido a Glenda Wetzel por su olor, una agradable mezcla de claveles y viejos guantes de béisbol. Glenda es una tía genial y no es que no desee verla, es sólo que, en este momento, no tengo ganas de ver a nadie.
– Hola, Glen -digo, poniéndome de pie para el abrazo y dejándome caer nuevamente en mi silla. Le hago señas de que se siente.
Glenda acerca una silla y se sienta.
– Mierda… Ha pasado…, ¿cuánto? ¿Un año?
– Nueve meses.
– Nueve meses… Joder. Tienes buen aspecto-dice.
– No es verdad.
No me siento con ánimos para jugar a la simulación.
– De acuerdo, no es verdad, pero hueles jodidamente bien, puedes creerlo.
Hablamos animadamente hasta que llega mi ración de albahaca -Glenda me lanza miradas preocupadas de soslayo mientras mastico ambas hojas a la vez e ingiero el compuesto en cantidades industriales-, y ella pide media cucharadita de tomillo en polvo.
– El tomillo nunca me ha causado demasiado efecto
– digo.
– A mí tampoco -reconoce Glenda-. Pero todo el mundo debe cultivar algún hábito.
Glenda es una colega, una investigadora privada, una vaga que entrega su tiempo a J &T Enterprises, la oficina gemela de TruTel aquí en Manhattan. Su jefe, Jorgenson, es el personaje análogo a Teiteibaum, lo que incluye la tensión sanguínea alta y las lamentables habilidades sociales. Los tíos de J &T fueron los que se hicieron cargo inicialmente de la investigación del caso McBride para el Consejo Metropolitano de Nueva York; tomaron aquellas fotografías ignominiosas que fueron pasando de mano en mano en la reunión de nuestro Consejo del Sur de California como si fuesen las páginas centrales de una revista porno en el vestuario de un instituto. Aún puedo verlas ahora: McBride, con su disfraz humano, copulando con una hembra humana y, por la expresión de su rostro enmascarado, disfrutando inmensamente del momento. EÍ rostro de la mujer había sido oscurecido mediante un procedimiento fotográfico conocido como «ennegrecer con un rotulador permanente», pero el lenguaje corporal servía para exhibir sus emociones con absoluta claridad.
– Mierda-dice Glenda, sin duda la hadrosaurio más deslenguada que conozco-. No puedo creerlo… quiero decir que la última vez… -Lo sé.
– … después de que los polis te metieron en ese avión de regreso a Los Ángeles…
– No revivamos aquel momento, ¿de acuerdo, Glen?
Ella asiente, avergonzada.
– De acuerdo, de acuerdo. -Y sus ojos vuelven a encenderse-. ¡Maldita sea, me alegro de volver a vertel¿En qué agujero de mierda te alojas?
– En el Plaza -digo, alzando las cejas. Aún debo registrarme en algún hotel o hacer una reserva, pero estoy seguro de que puedo conseguir una habitación.
– Mirad a este tío, tiene una cuenta de gastos, ¿verdad? -Mientras dure. -La albahaca ha comenzado a surtir efecto, y mis fosas nasales se agitan espontáneamente. Mi estado de ánimo comienza a cambiar, y el humor se eleva. Las feromonas de Glenda invaden mis sentidos y me pregunto por qué nunca la he invitado a salir. Es una hadrosaurio, de acuerdo, y habitualmente no son mi tipo, pero…-. ¡Cielos! -exclamo-, hueles realmente bien. Saludable, realmente… saludable.
Echándose a reír, Glenda aparta el pequeño cuenco de cerámica con restos de albahaca.
– Ya has tomado bastante de esa mierda -dice-, ¿En qué caso estás trabajando?
– Un incendio. En Los Ángeles.
Mis palabras salen lentamente. Las sílabas llegan tarde a la estación, aunque mi proceso de pensamiento cumple con el horario previsto.
– ¿Y algunas pistas te trajeron de regreso a Nueva York?
– McBride. Otra vez.
Sus ojos se abren como platos.
– ¿Oh, sí? Buena jodida suerte la tuya, compañero. Aunque no como para volverse loco.
Se requiere un esfuerzo especial para superar las enredaderas que crecen y se extienden por el interior de mi boca.
– ¿Conoces…, conoces… el caso McBride? -soy capaz de tartamudear.
– ¿Si conozco a McBride? -pregunta Glenda, arrastrando las palabras-. Trabajé durante un mes en el jodido caso en el que estaba implicado ese cabronazo pedazo de mierda.
– Debió de ser… fascinante.
– Joder, no. Fue jodidarnente aburrido. ¿Has montado vigilancia alguna vez en un puto edificio de seis pisos sin ascensor?
– ¿Un edificio… sin ascensor?
No creo que esas cosas existan en Los Ángeles.
– Encima de una tienda, sin jodidos ascensores -explica Glenda.
Ahora sé que estas cosas no existen en Los Ángeles; incluso los pobres se desmayarían de sólo pensarlo. Cualquier distancia superior a los seis metros, en vertical o en cualquier otra dirección, debe cubrirse en algún vehículo, preferiblemente provisto de aire acondicionado. Si queremos hacer ejercicio, utilizaremos un Síairmaster, muchas gracias.
– Quiero decir, el trabajo estaba bien -continúa Glenda-. Pero deja que te diga algo: después del quinto día acabas hasta los cojones del aire viciado y la comida basura. Y con todos esos jodidos bichos arrastrándose por el suelo, sobre mi jodida comida…
– ¿McBride tenía una aventura en una casa de apartamentos? -pregunto.
No puede ser… Ese tío tenía millones, miles de millones tal vez.
Glenda sacude la cabeza y se escarba la nariz. Es una dama con clase.
– Yo no lo llamaría una casa de apartamentos; simplemente era un edificio de mierda en el East Village. No se encuentra en un barrio peligroso ni nada por el estilo, sólo que no está bien conservado. En cualquier caso, estábamos apostados al otro lado de la calle, tomando fotografías todo el jodido día. El edificio donde ellos jodian estaba un poco mejor. Supongo que era el apartamento de la tía. Apuesto a que tenían un jodido exterminados Malditas cucarachas…
Finalmente consigo que mi boca forme un número suficiente de sílabas para dirigir la conversación hacia la hembra humana con la que McBride había sido fotografiado en flagrante delito. Le pregunto el nombre de la mujer.
– Si te lo digo, prométeme que no saldrá de tu boca-dice Glenda-. Mi culo está en juego, de modo que yo jamás te he hablado de esto. ¿De acuerdo?
– Que me convierta en un fósil si rompo mi promesa.
– Sabíamos que ese pequeño pervertido se acostaba con media ciudad. Su esposa debe de ser frígida o algo así. Pero esa fulana con quien lo sorprendimos era una verdadera bomba humana; unas tetas hasta aquí y piernas largas como zancos.
¿Por qué me siento más incómodo oyendo ese lenguaje que ella utilizándolo?
– Se llama Sarah -continúa Glenda-. ¡Cuántas jodidas veces tuve que escuchar ese nombre a través del micrófono! «¡Oh, Sarah! Eres maravillosa, Sarah. Eres asombrosa, Sarah. Hazlo, Sarah; hazlo.» Me ponía jodidamente enferma oír toda esa mierda. Una vez estuve a punto de vomitar, te lo prometo.
– ¿Sarah…? -Estoy esperando un apellido.
– Acton…, Archion…, o algo así. -La hadrosaurio con la boca sucia se encoge de hombros y acaba su ración de tomillo. El polvo baja de golpe; unas cuantas toses, y Glenda abre la boca buscando aire-. No lo recuerdo exactamente, pero canta en un club cerca de Times Square. Esa fulana es una verdadera cantante.
En un instante mis sentidos se ponen en estado de alerta. Todos los vestigios de albahaca se han evaporado temporalmente en alguna parte olvidada de mi cerebro que no está conectada con el habla o la capacidad de tomar decisiones.
– ¿Canta esta noche?
– ¿Quién crees que soy, su jodido representante?
– ¿Crees que ella canta esta noche?
– Sí, seguramente, supongo. Ya hace unos meses que leí su ficha, pero creo que es un trabajo fijo el que tiene en ese club. ¿Qué?, ¿piensas ir a ver a esa mujer? ¿Para qué diablos quieres verla?
La albahaca fluye nuevamente. Se convierte en una suave oleada que se funde con mi excitación por encontrar un nuevo testigo, una forma de evitar la barrera de pruebas desaparecidas y respuestas evasivas, un camino hacia McBride y un camino hacia Ernie.
Paso la lengua por el resto de albahaca que ha quedado en
– Quiero oír una canción -le digo a Glenda simplemente.
7
Los mamíferos bípedos son de por sí bastante impresentables -desagradables, egocéntricos, hacen alarde de una pésima higiene-, pero un grupo completo de esos monos apestosos me pone de los nervios. Es una reacción visceral, una sacudida inconsciente en las tripas que estoy seguro de que, de alguna manera, representa mi repulsa e incomodidad transmitidas genéticamente. Mis antepasados observaron cómo estas criaturas evolucionaban desde poco más que unos sapos llenos de pelos, y es seguro que debió de producirles un dolor indescriptible comprender que en el futuro se verían obligados a reconocer la existencia de esta especie separada pero sensible. Mis antepasados podrían haber acabado con ellos, podrían haber convertido a los pequeños neanderthales en picadillo con unos cuantos golpes de su cola, pero para entonces ya habían decidido vivir en paz con los humanos, incluso imitarlos si surgía la necesidad. Fue, sin duda, una pésima elección.
Ahora me encuentro sentado en un club nocturno humano, rodeado de humanos, escuchando maullidos humanos, oliendo la transpiración humana, tocando la carne humana desnuda, y si otro humano vuelve a frotarse contra mí, creo que me pondré enfermo. El humo se desplaza por el aire en enormes ondas en espiral, y aunque no me molestan las ocasionales volutas de cigarrillo, no puedo superar los olores que emanan de una impresionante variedad de marcas, alquitranes y filtros. Un sistema de iluminación primitivo alumbra un pequeño escenario, por otra parte sin ningún atractivo, compuesto por una pequeña tarima y unas cortinas de terciopelo rojo oscuro.
– ¿Cuándo empieza? -le pregunto a Glenda, que bebe un gin-tonic a pequeños sorbos.
El alcohol se desliza por nuestro metabolismo como un niño por una cascada, pero Glenda siempre ha sido una fiel partidaria de la teoría Cuando vayas a Roma… Yo he pedido un vaso de agua helada como parte de mi ración mínima de dos tragos, y he pagado una cantidad suficiente como para cubrir un día y medio de mi dosis de albahaca.
– El lío de la barra dice que la tía canta a las diez.
– Bien -respondo.
No puedo soportar este ambiente por mucho más tiempo. Mi bolsa de viaje, que se conserva razonablemente bien a pesar del maratón al que la estoy sometiendo, descansa a mis pies, revolcándose en la suciedad de un suelo manchado con residuos de alcohol y vómitos.
Después de unos cuantos minutos resistiendo la estrecha presencia de estos estúpidos babuinos, me tranquilizo cuando las luces se amortiguan y un único reflector ilumina el escenario. De un altavoz comienzan a salir las notas de un bajo, una melodía de jazz que se repite una y otra vez con un ritmo ligeramente diferente. Luego un redoble se une al zumbido de un platillo mientras las cortinas se abren y una sedante voz masculina anuncia: «Damas y caballeros, nos sentimos orgullosos de presentar a la elegante vocalista Sarah Archer.»
El espectáculo ha comenzado.
Una mano enguantada, esmeralda hasta los codos, surge de detrás de la cortina y serpentea hacia el haz de luz. Detrás, un brazo largo y delgado, unido a un hombro desnudo, ondea seductoramente a través del aire. Luego aparece un zapato, tacones de ocho centímetros y brillantes punteras verdes, y una pierna que, para cualquier estándar humano, raya en la perfección. La multitud se inclina hacia adelante como un solo hombre, y puedo sentir el aliento colectivo contenido, esperando la exhalación final. Ahora, como si hubiese estado allí desde el principio, una mujer ha aparecido en el escenario; una cascada de ardiente cabello rojo le cae sobre los hombros, le cubre la espalda, enmarca un cuerpo delicado con amplias curvas en las posiciones adecuadas para los mamíferos. Los gritos y los silbidos logran ahogar momentáneamente la música, pero son silenciados casi al instante cuando Sarah Archer abre la boca para cantar.
Es uno de esos lentos números de jazz con un nombre que jamás soy capaz de recordar, pero su voz es una cascada de melaza que cubre mi cuerpo, se mete en mis orejas y me obliga a cerrar los ojos hasta que ya no puedo divisar al ser humano que está en el escenario; en cambio puedo imaginar a un reptil de espléndida belleza para que haga juego con esa contralto. La carne de dinosaurio que hay debajo de mi disfraz alcanza hormigueos de placer mientras la cálida excitación de la canción me envuelve por completo. Ella desea que un hombre la toque como ningún hombre la ha tocado jamás, creo entender por la letra de la canción, y no tengo ningún problema en creer que la cantante lo dice en serio. Un momento después obligo a mis ojos a prestar atención y la ilusión desaparece. En el escenario sólo hay otro ser humano.
Unos pasos fuera del escenario, un paseo por el local mientras canta, y pronto Sarah Archer está sentada a nuestra mesa, mirando más allá de Glenda y tratando de atraer mi atención. Aparto la mirada. Ella me coge de la barbilla y gira mi rostro hacia esos labios fruncidos. Trato de enmascarar mi repugnancia con la mejor cara de aburrimiento que soy capaz de componer y bebo un trago de agua helada. Un suave tirón de la manga de mi camisa, un guiño destinado más al público que a mí, y ella se aleja nuevamente hacia el escenario para acabar el número.
Aplausos, silbidos, gritos; lo habitual. A continuación otra canción, de ritmo más rápido, y luego otra, y muy pronto han pasado cuarenta y cinco minutos antes de que Sarah Archer agradezca el entusiasmo del público y abandone el escenario. La gente grita pidiendo una nueva canción, los encendedores se alzan por encima de las cabezas, pero las luces del escenario se apagan lentamente, se enciende la iluminación principal, y eso es todo por esta noche. Los borrachos salen tambaleándose y se olvidan de dejar propina a las camareras.
– Pues ahí la tienes -dice Glenda-. Te lo había advertido. ¿No te pone jodidamente enfermo?
Empujo mi silla hacia atrás, sosteniéndola un momento antes de que caiga accidentalmente. Mi equilibrio es casi demasiado bueno ahora que llevo un par de horas sin mi ración de albahaca y siento la urgente necesidad de contaminar mi química cerebral.
– Debo hacerle unas preguntas a esa cantante.
– ¿Ahora? Esperaba que fuésemos a Cilantro, ese lugar que conozco en la parte alta de la ciudad… Tiene una hierba que es demasiado…
– No, necesito… Me gustaría hacerle unas preguntas ahora.
Glenda suspira. Nadie puede hacer desistir a un velocirraptor obcecado, y ella lo sabe.
– De acuerdo. Tal vez pueda hablar con el gerente del club y conseguir que nos deje pasar a los camerinos…
– Tú continúa con tus planes, Glen -digo-. Puedo encargarme de esto solo.
Ella sacude la cabeza.
– Olvídalo… Me reuniré contigo…
– Puedo encargarme de esto solo -repito, y esta vez la tía capta el mensaje.
– Veré lo que puedo hacer.
Cuarenta pavos más tarde, después de que Glenda haya arreglado una cita entre bastidores para mí y luego se haya retirado a ese club en la parte alta de la ciudad para completar la velada, me encuentro delante de la puerta del camerino de Sarah Archer, una fina puerta de madera sobre la que alguien ha pintado una estrella dorada con aerosol. Junto a la pared hay un cajón de madera lleno de botellas de cerveza vacías, y el hedor satura el pequeño espacio. Llamo a la puerta.
– Adelante.
Su voz es notablemente más aguda que cuando canta; es seguro que hace grandes esfuerzos para cultivar las inflexiones de una cantante de jazz.
Intento abrir la puerta. Está atascada. Vuelvo a intentarlo. La puerta sigue atascada, de modo que golpeo la cerradura con el puño cerrado. Desde el interior de la habitación llega el sonido de unos pies que se arrastran y de una silla que cae al suelo.
– Lo siento -grita Sarah desde el otro lado-. Siento lo de la puerta. He tratado de que la reparasen…
La puerta se abre de par en par, y me encuentro frente a frente con Sarah Archer. Se ha quitado el vestido verde y ahora lleva puesto un albornoz amarillo ceñido a su estrecha cintura por un cinturón.
– Usted estaba entre el público -dice.
– Segunda mesa. Cantó para mí.
– Canto para todos. -Ella cambia la posición del cuerpo y se apoya en el otro pie-. ¿Le conozco?
– Lo dudo. Soy de Los Ángeles.
Ella se echa a reír.
– ¿Se supone que eso debe impresionarme?
– ¿La impresiona?
– No.
– Entonces…, no. -Pongo mi mejor cara Jack Webb y saco mi identificación-, Vincent Rubio. Soy detective privado.
Sarah resopla, y el mechón de su frente se agita ligeramente; ya ha pasado antes por esto.
– Sarah Archer. No parece un detective, detective.
– ¿Y qué parezco?
Ella medita un momento.
– Un gato doméstico.
Y, una vez dicho esto, se vuelve y se desliza hacia el interior del camerino, aunque deja la puerta entreabierta. Para respetar el guión, decido seguirla.
Cierro la puerta detrás de mí.
– ¿Conocía a Raymond McBride? -le pregunto.
– Veo que va directo al grano.
– ¿Para qué andar con rodeos? ¿Cuánto tiempo hacía que lo conocía?
– No dije que lo conociera.
– ¿Lo conocía?
– Sí -dice ella-. Pero me gusta hacer las cosas por orden. -Sarah se dirige al bar que hay en la pared opuesta (¿por qué todo el mundo en esta ciudad tiene un bar?) y se sirve una medida de Johnnie Walker etiqueta negra-. ¿Un trago?
Declino la invitación mientras Sarah se quita las pantuflas __color verde lima, número 35- y se acurruca en un sofá verde de felpa. En los cojines hay pequeñas rasgaduras por las que el relleno escapa en diminutas erupciones, pero, en gene-raí, el mobiliario parece estar en buenas condiciones. Hay un espejo de tocador con tres lamparillas rotas encima de una sencilla mesa de maquillaje de madera y fotografías Polaroid de la cantante con diferentes peinados fijadas a la pared. -¿Le gustó el espectáculo? -me pregunta. -Entretenido. Tiene una hermosa voz. Una sonrisa afectada y un sorbo de whisky. Se arregla el pelo, presumiblemente en un intento humano de mostrarse seductora.
– ¿Y el resto de mí?
– El resto de usted también tiene una hermosa voz. -Eso ha sido muy agradable. Ahora sonrío yo.
– McBride. ¿Cuánto tiempo hacía que le conocía? Un puchero de la señorita Archer; es obvio que quiere seguir con sus chanzas, y aunque habitualmente no suelo rehuir un buen partido de voleibol verbal, me gustaría terminar cuanto antes con este asunto. Ya siento que mis alergias se activan a causa de todo el sudor de los mamíferos que humedece la atmósfera del club nocturno. -Unos tres años, creo. -¿Cómo se conocieron? -En una recaudación de fondos con fines benéficos.
– ¿Para…?
– No tengo ni idea. Cáncer, leucemia, las artes; realmente no lo sé.
– ¿Y usted era su… querida? -murmuro de manera evasiva.
La conmoción que había anticipado a mi pregunta directa no se materializa.
– Prefiero el término amante.
– Usted sabe que McBride estaba casado, Sarah titubea y entrecierra los ojos. Muerde un trozo de hielo y sus labios se fruncen con fuerza. -Sí, sabía que estaba casado.
– Entonces, era la querida de McBride. ¿Cuándo comenzaron a follar?
– Ésa es una frase realmente encantadora, señor Rubio.
– Soy detective, no poeta.
– Y podría hacer un curso de buenos modales. Éste es mi camerino y mi lugar de trabajo. Me siento más que contenta de invitarlo a tomar un trago y hablar un rato, pero si la conversación va a convertirse en algo vulgar, entonces tendré que pedirle que se marche.
He ido demasiado lejos; tengo tendencia a hacerlo. Pensándolo bien, fue precisamente esta actitud la que hizo que me expulsaran de Nueva York y del resto de la sociedad hace nueve meses. Decido dar marcha atrás y, como muestra de mi voluntad de ejercer mis virtudes sociales, me quito el sombrero y lo dejo sobre una mesa.
Sarah sonríe, y todo vuelve a estar bien. Su bebida ha descendido hasta niveles peligrosamente bajos, y ella lame el borde del vaso con una lengua larga y fuerte, que serpentea entre dos filas de dientes cegadoramente blancos. Da unos golpecitos con la palma de la mano en un cojín que hay junto a ella.
– Venga, siéntese. No puedo soportar hablar con un hombre a menos que pueda mirarle a los ojos -dice.
Un nudo se ha formado en mi garganta, y espero que me ofrezca otro trago para que pueda eliminarlo.
– Puedo verla muy bien desde aquí -digo.
– Pero yo no puedo verle a usted. Miopía.
Me instalo a regañadientes en el sofá lo más alejado posible de mi testigo, pero es evidente que Sarah Archer tiene otras ideas. Levanta y cruza las piernas en el aire para depositarlas suavemente sobre mi regazo. Su pedicura es reciente, y las uñas exhiben un intenso color rojo.
– Bien, debe comprender que me resulta muy difícil hablar de Raymond. Puede ser que no haya sido su… esposa… -otra vez esa sonrisa burlona en los labios-, pero estábamos muy unidos. Incluso para tratarse de una querida.
– Entiendo. No pretendía molestarla…
– ¿No está cerrado el caso?
– Eso me dice todo el mundo.
– ¿Pero?
– Pero no sigo las indicaciones de todo e) mundo.
Apunta los dedos de los pies hacia mi pecho como si fuese una bailarina de ballet.
– ¿Puede imaginarse lo que supone estar en el escenario con tacones de ocho centímetros durante una hora? Es un suplicio para los pies, señor Rubio -dice Sarah.
– Lo imagino. -Es hora de presionarla un poco-. ¿Conoció alguna vez a un hombre llamado Donovan Burke?
– Éste es el momento de nuestra relación en que se supone que usted debe preguntarme si quiero un masaje en los pies.
– ¿Nuestra relación?
– Venga, pregúntemelo.
– Me gustaría hacerle algunas, preguntas más pertinentes -digo.
– Y yo estaré más que dispuesta a responderlas. -Extiende los dedos y las piernas, y los torneados músculos de sus pantorrillas captan mi atención. No me resultan tentadores-. Cuando acceda a darme un masaje en los pies.
Está claro que no tengo alternativa. Ella, efectivamente, podría echarme de su camerino en cualquier momento, y a pesar de las preguntas extras, mentiría si dijese que no estoy disfrutando de la forma en que se desarrolla esta entrevista. Se inicia un vigoroso frotamiento del pie. Los delicados pies que tengo entre las manos son firmes, aunque suaves, y si bien mi sentido del tacto está atenuado por la presencia de los guantes que me veo obligado a llevar para ocultar mis garras, soy incapaz de detectar en ellos una sola callosidad.
– Volviendo a la pregunta anterior, ¿conoció alguna vez a un hombre llamado Donovan Burke?
– Creo que no. Eso es muy agradable…, justo ahí, en el talón… Sí, eso es…
– ¿Ha estado alguna vez en el club Pangea?
– Por supuesto que he estado en ese club. Raymond era el dueño. -Se incorpora ligeramente con una sonrisa divertida, como si estuviese recordando algo largamente olvidado-. De hecho, canté una vez en ese club. El día de Año Nuevo creo. Hice un popurrí de canciones.
– Donovan Burke era el gerente del Pangea.
Sarah escupe un pequeño trozo de hielo dentro del vaso, y sus ojos evitan mi mirada.
– Así es.
– Así que volveré a preguntárselo: ¿conoció alguna vez a un hombre llamado Donovan Burke?
– Supongo…, supongo que sí.
– Supone que sí.
– Si era el gerente, entonces supongo que sí. Pero no lo recuerdo. Raymond tenía a un montón de gente en nómina. Gerentes, entrenadores, guardaespaldas…, incluso detectives, como usted.
Sacudo la cabeza.
– No hay detectives como yo.
– Yo no estaría tan seguro de eso. Hace algunos meses apareció otro detective de Los Ángeles que se mostraba más que feliz de darme la hora…
Un instante después me encuentro sobre Sarah Archer, el corazón golpeando mis costillas, la sangre corriendo enloquecida por mis venas. Creo que le he dado un susto de muerte a la pobre chica, ya que se hunde en el sofá como una mujer atrapada en arenas movedizas.
– ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo vio? ¿Cuándo lo vio?
– Yo…, yo… yo… no lo recuerdo-tartamudea.
– ¿Su nombre era Ernie? ¿Ernie Watson?
– Tal vez…
– ¿Tal vez…, o sí?
– Puede ser que sí -dice ella. Sarah agita los pies, nerviosa, a mi espalda, y aunque no tengo ninguna razón para amedrentar a esta testigo, al menos ahora la ventaja es mía-. Era aproximadamente de su altura… Mayor, bien parecido.
– ¿Cuánto tiempo hace que le vio?
– Fue después de la muerte de Raymond… ¿Enero?
La época coincide. A Ernie lo mataron a principios de enero; hacía pocos días que había comenzado a investigar en el caso McBride.
– ¿Qué le preguntó Ernie?
– No mucho -dice Sarah-. Sólo hablamos un rato y me dijo que me llamaría más tarde. Me dio una tarjeta, un número local donde podía localizarlo… -Se inclina hacia una mesilla de noche. El albornoz se abre ligeramente, y deja al descubierto un pequeño trozo de piel desnuda y pálida. Busca en un pequeño bolso. Un momento después saca una tarjeta comercial y se incorpora en el sofá. El albornoz se cierra. En cualquier caso, yo no estoy mirando.
Es una tarjeta comercial de J &T, la agencia de Glenda. En ocasiones, los empleados de TruTel utilizan J &T como base de operaciones durante sus estancias en Nueva York; Ernie debió de hacer lo mismo. Esto puede significar que sus notas, que no pudieron ser encontradas, podrían ser descubiertas mediante una diligente búsqueda. Apunto en mi libreta mental que debo llamar a Glenda lo antes posible para que ella lo compruebe.
– ¿Intentó llamarle alguna vez a este número? -pregunto.
– Nunca tuve oportunidad de hacerlo -dice Sarah-. Y creo que tenía pensado volver a verme…, para hacerme más preguntas, supongo. Pero nunca volví a verlo.
No puedo impedir cierta vacilación en la voz, pero intento ocultarlo valientemente con una tos fingida.
– Ernie murió -digo simplemente.
En su rostro sólo hay sorpresa y preocupación.
– Lo siento -dice.
– Lo atropello un taxi.
– Lo siento -repite-. Al menos fue una muerte rápida.
Nuestra conversación es interrumpida por unos golpes en la puerta. Sarah me mira -«debe de ser el director de escena», dice-, yo vuelvo la vista, y antes de que alguno de los dos pueda responder, una carta se desliza por debajo de la puerta. Resbala sobre el suelo de madera como una araña albina y choca contra mis mocasines baratos antes de detenerse. El nombre de Sarah está escrito con letra temblorosa, como si hubiese sido garabateado por un alumno de tercer grado, inseguro de cómo dibujarlas cursivas.
Me inclino para cogerla y…
– ¡No lo haga!
Hay algo en la voz de Sarah que no había percibido antes, algo parecido al miedo. Si ella fuese un dinosaurio, lo habría detectado de inmediato… Su olor la habría delatado.
– Sólo iba a recogerla para…
– Lo sé -dice Sarah-. Preferiría elegir cuándo un hombre se inclina ante mí, gracias.
Pero, a pesar de su ocurrencia, el semblante de Sarah ha adquirido un tono más oscuro. Sus pies se mueven debajo de ella como si estuviesen engrillados, y puedo ver cómo actúan sus dientes sobre los labios: muerden, dejan marcas, hacen que casi brote sangre de ellos. Con las rodillas doblándose lentamente y el cuerpo siguiéndole a regañadientes, Sarah se acuclilla en el suelo y recoge el sobre, deslizando los dedos sobre las letras negras que componen su nombre.
– Algo malo -digo, y me sale una mezcla de pregunta y afirmación.
Ella agita la cabeza y hace crujir los dientes.
– No…, no. Todo está bien. -Una vena late en su sien-. Estoy muy cansada, señor Rubio. Quizá podríamos continuar esta conversación en otro momento.
Me ofrezco para prepararle un trago, para ir a buscar una botella de vino a la barra del club nocturno; pero ella rechaza la oferta. Sarah no se ha movido de su sitio junto al sofá. Parece que ha echado raíces en el parquet; delgados filamentos de recelo y temor se han hundido profundamente en el suelo.
– Tal vez…, tal vez será mejor que se marche -dice, y yo lo estaba esperando.
Recojo mi bolsa de viaje, la acomodo en mi hombro derecho y me preparo para recrear mi personaje de Vincent el Velocirraptor Errante, cuyas posesiones terrenales lleva en un hatillo mientras recorre las calles de Nueva York.
– Tiene razón, debería ponerme en marcha -digo-. Tal vez podamos volver a hablar en otro momento.
– Tal vez sea lo mejor.
– Estoy en el Plaza si me necesita. -Hace tres horas que venció el plazo para registrarse como recién llegado. Tai vez si me dedico a vagar por las calles podré registrarme a primera hora de la mañana y me evitaré tener que pagar una noche extra.
Pero ella ya no está para sutilezas, y lamento la pérdida, aunque sólo sea temporal, de una gran conversadora.
– Lo acompañaré hasta la puerta -dice, pero no hace ningún esfuerzo por moverse.
– No se moleste, puedo hacerlo solo.
Abro la puerta; no hay nadie a la vista. Quienquiera que haya entregado la carta, probablemente un mensajero en bicicleta que ignoraba su contenido, ha desaparecido.
– Buenas noches -dice Sarah, y una parte de su cerebro regresa a su dueña para desempeñar las funciones propias de la cortesía.
– Buenas noches. Tal vez vuelva a visitaría mañana.
– Sí -dice ella, y su boca está nuevamente con el piloto automático-. Mañana.
La puerta se cierra y vuelvo a encontrarme en el pasillo oscuro, donde me asalta el olor rancio a cerveza, y todo eso.
Necesito llamar a Glenda y necesito una buena dosis de albahaca. Pero siento un cosquilleo en el estómago que se está convirtiendo en una corazonada, y si hay algo que Ernie me enseñó es a tratar todos los cosquilleos como corazonadas, y todas las corazonadas como un hecho.
Signifique lo que signifique esa carta, sea lo que sea lo que haya en el interior, merecía una reacción, y ha tenido una. Ahora esa reacción merece una acción adecuada.
Si mis instintos no me engañan -una jugada muy arriesgada en estos días, pero el instinto es lo único que me queda-, no pasarán más de cinco minutos antes de que la señorita Sarah Archer abandone precipitadamente su camerino, recorra el pasillo, atraviese la puerta de entrada de artistas y se pierda en la noche.
Y yo estaré pisándole los talones.
Si es que puedo encontrar un taxi.
8
Ernie era así: un reloj suizo con seis engranajes en no muy buen estado. No podías detener a ese tío; siempre tenía una respuesta para todo. Le decías: «No podemos hacer ese trabajo de vigilancia, el coche está muerto.» Él respondía: «Haremos un puente para ponerlo en marcha.» Entonces tú le decías: «La batería de repuesto también está descargada.» Él respondía: «Compraremos una.» Ahora ya sabes que estás metido en el juego con Ernie, y no se trata del juego de las sutilezas y las ocurrencias; es un concurso de preguntas y respuestas, y las apuestas son cada vez más altas. Una vez que has comenzado, lo único que puedes hacer es terminarlo, aun cuando sabes perfectamente que perderás. «No tenemos dinero para comprar una batería», le decías, y él replicaba: «Tomaremos una prestada en una tienda.» Y cuando terminabas el trabajo, habías robado un coche, habías cumplido con la vigilancia durante toda la noche, habías dejado a la policía local con tres palmos de narices y habías devuelto el coche a su aparcamiento original, habitualmente con el depósito lleno de gasolina. Ernie, por lo menos, era considerado.
Formábamos un gran equipo Ernie y yo, y aunque nuestros estilos eran diferentes, nos complementábamos a la perfección como socios. Mientras que Ernie era capaz de seguirle la pista al tío más escurridizo pero tenía la costumbre de enfurecer a los testigos hasta el punto de que se cerraban como almejas, yo prefería el lado más amable de la investigación: conducía tranquilamente a los sospechosos hasta donde quería y los convencía de que confesaran incluso horas antes de que se hubiesen dado cuenta de que habían cometido un error. Ernie se ponía lo primero que encontraba en su atestado armario; yo era un hombre de Brooks Brothers. Yo no usaba colonia; Ernie prácticamente se duchaba con ella, ya que era un carnosaurio y se sentía un poco avergonzado de su olor. Excelente transformista, Ernie era capaz de cambiar su apariencia de dinosaurio a humano, y viceversa, en cuestión de minutos, y en más de una ocasión se sorprendía a sí mismo delante del espejo del baño. Ernie era gordo, yo era delgado; Ernie era un tío sonriente, yo era un tío ceñudo; Ernie era un optimista, yo un pesimista; Ernie era Ernie, y a veces podía llegar a ser un verdadero coñazo. Pero era mi Ernie y era mi socio, y ahora no es nada.
Pero el tío sigue vigilando por encima de mi hombro, todos los días, en cada caso, y no importa cuan incorporadas tenga las prácticas de los investigadores privados, aún llevan ese sello indeleble que dice «Ernie estuvo aquí». Es una lástima que no pueda estar a mi lado, especialmente ahora, cuando estoy perdiendo de vista rápidamente el taxi en el que viaja Sarah Archer.
– Gire a la derecha aquí -le digo al taxista. El tío tiene un penetrante olor a curry.
– ¿Aquí?
El tío está a punto de girar hacia una calle principal, mientras que el taxi de Sarah se ha metido en un callejón oscuro.
– No, no… Un poco más adelante.
– ¿Donde otro taxi va?
– Sí, sí, donde ha girado el otro taxi.
– ¿Usted quiere seguir taxi?
– Por favor.
No había querido saltar al asiento trasero del taxi y decirle al conductor «¡Siga a ese taxi!» debido a mi proverbial resistencia al uso de clichés, de modo que me he visto obligado, durante los últimos ocho kilómetros, a darle direcciones cada dos minutos, como si fuese un plano callejero parlante. Afortunadamente, mi taxista es un oyente excelente, casi exagerado. En dos ocasiones he cometido el error de indicarle calles de dirección prohibida y se ha mostrado demasiado pendiente de mis instrucciones como para prestar atención a detalles insignificantes, como las señales de tráfico. ¡Eh, que ésta no es mi ciudad! ¡Lo hago lo mejor que puedo!
– ¿Dónde estamos? -pregunto.
– ¿Hummm?
– ¿Dónde estamos?
– iSí,sí. ¡Excelente comida!
Aunque el inglés del taxista no es muy bueno, al menos ya ha comprendido que quiero que siga al otro taxi, y a una distancia prudencial. Durante un momento, al menos, puedo apoyarme en el respaldo, relajarme, y…
El taxi se detiene.
– Treinta y tres cincuenta -dice.
Miro con cuidado a través del parabrisas, asegurándome de mantener la cabeza protegida por el respaldo del asiento delantero. A unos cincuenta metros, Sarah baja del taxi y cruza corriendo la calle. Le arrojo un billete de cincuenta pavos al sorprendido conductor, uno de los dos que me quedan, y no me paro a esperar el cambio. Absolutamente impresionado por mi propina, el tío propone llevarme a un lugar que conoce en el centro, donde puedo gastar mi dinero y disfrutar a cambio de una agradable compañía femenina. Declino amablemente su oferta y echo a correr calle abajo.
Sarah es rápida; se desliza a través de las sombras de la calle con sorprendente delicadeza. Comparado con ella, me siento como un burro; cada tropiezo delata una y otra vez mi presencia. En todo momento intento permanecer a unos veinte metros detrás de Sarah; ocasionalmente me oculto tras los contenedores de basura, o corro hacia una esquina para no serviste
Miro a mi alrededor y no puedo encontrar ni el nombre de la calle ni el número. Es como si un confundido Flautista de Hamelín hubiese atravesado el vecindario con sus partituras mezcladas; como si su nueva melodía hubiese convencido no a las ratas, sino a los rótulos de las calles para que abandonasen sus lechos de hormigón y lo siguieran hacia una tierra más feliz y menos invadida de grafitos. Pero hay una cosa que sé: Sarah y yo no somos los únicos que estamos en esta calle, aunque tal vez seamos los únicos que no somos criminales.
Después de unas cuantas vueltas más a través del centro de Ciudad Chiflada, llegamos delante de lo que parece ser un viejo depósito, aunque en un letrero desteñido puede leerse «Clínica infantil» en letras grandes y torcidas. Dos puertaventanas de metal se alzan a ambos lados de una entrada cubierta y hacia esa puerta débilmente iluminada se dirige Sarah. Mientras tanto, agachado detrás de un buzón cubierto de grafitos y eslóganes de diversas pandillas, me alegra descubrir que Reina es la chica de Julio, al menos lo fue hasta el 18 de septiembre de 1994. Espero que las cosas sigan bien para la pareja.
La perspectiva de tener que tratar con los residentes de otro centro hospitalario es tan poco atractiva como el detestable soufflé de pescado y menta, pero mi trabajo requiere que me trague ese sapo. La puerta de la clínica se abre para Sarah -no puedo saber si tiene una llave, o si alguien le ha abierto-y se desliza hacia el interior del edificio. Después de contar hasta diez, cruzo rápidamente la calle y me acerco a la entrada; mis ojos atisban, como si fuese Félix el Gato, la clínica, la calle, y las sombras y la oscuridad que se extiende hasta donde no alcanza la vista.
La puerta está cerrada con llave y una rápida lectura de las medidas de seguridad de la clínica me confirma que, esta vez, el recurso de la tarjeta de crédito no me servirá de nada. Una irrupción directa también está descartada, aunque en algunos aspectos sería mejor para todos los interesados si yo simplemente pudiese golpear la puerta de la clínica, anunciar mi presencia a quienquiera que me atendiera y preguntar si les molestaría mucho que yo me uniese a su reunión privada. Tal vez tomaría algunas notas, grabaría algunas conversaciones; sólo para la posteridad. Lamentablemente, tengo serias dudas de que pueda conseguir mis propósitos si utilizo esa táctica.
Las planchas de aluminio que sirven como puertas están aseguradas con candados y, aunque podría inutilizarlos en menos tiempo del que tarda un colibrí en estornudar, abrir esas monstruosidades metálicas no haría más que anunciar mi presencia con bombos y platillos. Es hora de buscar una entrada por la parte trasera del edificio. Me deslizo por el lateral de la clínica.
Pero ahora, en la cacería, todo cambia.
Es medianoche, y algo no funciona. Todo se ha intensificado: el olor de la podredumbre, la consistencia áspera de los muros de hormigón de la clínica. La noche se ha vuelto más oscura, los grafitos más obscenos, y puedo sentir una intensa picazón metálica en el fondo de la garganta. Siempre utilizo mis instintos, la base primordial de mi conocimiento, para guiar mis acciones sea cual sea la situación. Esa base primordial me está diciendo que eche a correr, que me largue ahora mismo de este lugar.
Avanzo de prisa.
En cualquier ciudad hay ruidos: los siseos de los sin hogar, los gritos lastimeros de los animales perdidos, los gemidos de la brisa que sopla a través de los cañones de hormigón. Pero ahora escucho sonidos ligeros y apagados, el zumbido producido por unos labios, el chasquido de la lengua contra los dientes. Estoy escuchando susurros y voces, y no sé cuánto de todo esto es real y cuánto es producto de mi imaginación, y no sé por qué me he vuelto tan aprensivo en cuestión de minutos, tanto que hasta me sobresalta el más leve soplo de brisa en la nuca.
Entonces llega hasta mí…
En algún lugar próximo, alguien está haciendo una barbacoa. Resulta un extraño vecindario para una comida familiar en el patio trasero, y un extraño momento de la noche también. Pero puedo oler… el carbón, el combustible del mechero, los jugos grasosos alimentando el fuego, arrancándole llamas, elevándolas hacia nuevas alturas. Y también hay algo más, algo… que no corresponde; algo en los márgenes de mi percepción que entra en juego, acelera el proceso, maniobra para colocarse en la primera fila de la parrilla de salida.
Plástico, que desprende un olor dulce y nauseabundo al quemarse.
Me agacho.
Una cola llena de púas choca contra la pared encima de mi cabeza. Pequeños trozos de hormigón salen disparados como metralla y retrocedo a trompicones en la oscuridad. ¡Qué diablos…!
El brazo izquierdo…, fuego…, un relámpago de dolor que se extiende por el hombro…, una respiración intermitente; no es la mía, pero está muy cerca… Me vuelvo y me aparto de un salto. Tengo el hombro hecho polvo, y los instintos a flor de piel.
Olor a agua azucarada mezclado con ese plástico ardiente, azúcar en el aire, y es sangre lo que huelo -mía, mía, toda mía-, corriendo por mi brazo mientras me apoyo en el muro. Hay algo aquí conmigo, algo que está al acecho. Mi disfraz se ha desgarrado, y el látex se ha convertido en jirones.
Un bufido…, un rugido… Me preparo para el ataque… En la boca de lobo de este callejón puedo distinguir la cola cubierta de púas brillantes…, las garras como cuchillas de afeitar…, los dientes, cientos de ellos llenando una boca increíblemente grande, increíblemente profunda. Dos metros, tres metros de altura, más alto que cualquier dinosaurio que haya aparecido en el último millón de años. No es un estegosaurio, no es un velocirraptor, no es un Tyrannosaurus rex y no es un Dtplodocus. No pertenece a ninguna de las dieciséis especies de dinosaurios cuyos ancestros sobrevivieron al Diluvio Universal y evolucionaron hasta convertirse en nuestra especie en algún momento durante los últimos sesenta y cinco millones de años.
Pero me está pateando el culo.
Con el chirrido de un tren que clava los frenos, la criatura embiste; la carne firme y las afiladas púas se lanzan contra mi cuerpo. Sombras, contornos, se desplazan en la oscuridad, y me arriesgo. Salto hacia mi derecha. Perfecto. La cosa con la que lucho, de la que huyo, choca contra el muro de la clínica, y me llega un agradable sonido de huesos contra la superficie de hormigón.
Tengo que repeler el ataque, defenderme; poner al descubierto mis armas, liberarlas. Tengo que desplegarlo todo.
Con un dolor lacerante en el hombro, me despojo del disfraz tirando de él; mantengo las fajas ceñidas para evitar percances como el sufrido en el club Evolución. Lucho con la serie de grapas G; arranco los botones y destruyo las cremalleras. No hay tiempo para proteger el papel de embalar. Mi cola se descubre súbitamente; es una amplia rebanada de músculo cubierta por una gruesa capa de pellejo verde. Aunque carece de púas, es excelente para brincar, correr, defenderse y contestar a los ataques.
Ese olor -a plástico quemado, a desechos industriales, a creación abandonada- se vuelve más intenso. Ira y frustración manan de los poros de mí oponente mientras él/ella/eso se alza en toda su estatura y me desafía con un espantoso rugido.
Luchar o escapar; luchar o escapar. La adrenalina es la droga de la elección.
La serie G desaparece. Cola fuera, piernas descubiertas.
Serie E fuera. Mis garras retráctiles, antes doloridas en su encierro, salen disparadas de sus aberturas, y se curvan hacia abajo y a través de mis manos como cuchillos de obsidiana que brillan a la luz de la luna.
Series P-l y P-2 descartadas. Con un aullido que sumiría a los pequeños pueblos en paroxismos de pánico, me arranco la máscara, desgarrando la goma que cubre mi cabeza. Los huesos, ablandados, se acomodan en su lugar, mientras el morro, constreñido durante tanto tiempo debajo de sus límites de poliestireno, se coloca en posición.
La serie de grapas M continúa fija. Con un violento salivazo vomito el caballete de la nariz, mis fundas, mi boca, que caen sobre el suelo sucio. Hacía tres meses que no descubría mi verdadera dentadura, esas cincuenta y ocho jeringuillas afiladas, y es muy agradable lanzar dentelladas al aire, partirlo por la mitad con un vicioso mordisco.
La cosa vacila. Lanzo un rugido de satisfacción. ¡Venga, grandullón! ¡Venga!
El pensamiento está embotado y sólo me guían instintos primitivos.
El plástico aún está ardiente, y crecen y crecen oleadas de furia y confusión…
Una mirada, una husmeada…
Rugiendo. Esperando. Retumbando. Esperando.
Moverse es perder. Moverse es morir.
Una finta…, hacia la izquierda… Grito, rujo… Mis garras se proyectan hacia adelante. Buscan la carne, apuntan hacia los músculos, los tendones, los huesos… Las piernas golpean el asfalto tratando de encontrar un punto de apoyo… Corrientes rojas fluyen a borbotones. No siento nada. La boca trabaja, las mandíbulas se cierran, muerden el aire, avanzan lentamente hacia una garganta…
El olor a sangre y el olor a azúcar impregnan el aire, pero no siento dolor, no siento miedo; sólo está la cosa, ese revoltijo, con una cola, y garras, y dientes que no coinciden, que no pueden coincidir.
Ataco con la cola, agitándola como un látigo de arriba abajo. La elevo en el aire mientras espero dar con esa bestia en el suelo, y es tan bueno, tan genuino estar inmerso en un combate mortal. A través de esa parte de mí que se encuentra en todos los demás dinosaurios, nuestra memoria compartida, arquetípica, me siento transportado momentáneamente a las orillas de un antiguo río, el aire lleno de humedad y de alas de pterodáctilos, invadido de insectos fosilizados hace millones de años; la tierra está cubierta por los huesos de un millar de conquistas. Y sé que esta criatura con la que estoy luchando, cualquiera que sea su estructura genética, también puede sentirlo. Clínicas, y taxis, y depósitos se encuentran a cientos de millones de años en el futuro, mientras gruñimos y forzamos los músculos.
Una pausa; me retiro. Retrocedo con fuerza, controlando la hemorragia. Oleadas de niebla oscura brillan débilmente a través de mi campo visual, y el mundo se agita como si estuviese en la estela de una lancha motora. Hombro herido, pierna herida, cola herida, cuello herido… Algunas heridas son profundas, y otras superficiales; todas resultan dolorosas.
La cosa se escabulle entre las sombras, tal vez para reponerse, o para reorganizar su ataque. No pasará mucho tiempo antes de que recupere el gusto por mi sangre. Sólo me cabe esperar que su fuerza, como la mía, se esté debilitando; que se aproxime la marca E en su indicador interno.
– Suficiente -jadeo, y el aliento llega en oleadas irregulares-. Cansado.
Desde la oscuridad me llega una especie de ladrido de perro rabioso y la baba convierte el gruñido en un siseo agudo. ¿Estará tratando de responderme?
– ¿Inglés?
No tengo la menor idea de qué idioma habla esta cosa y no quiero suponer nada.
No hay respuesta. Al menos, no una que resulte comprensible. Respiración agitada, gruñidos, movimientos laterales en las sombras.
Con mucho cuidado, como si luchara contra la urgencia, levanto los brazos, las garras semirretraídas y expongo mi pecho desnudo, lo que equivale a una pregunta no verbal: ¿podemos hacer una tregua? Son restos de mi educación en este mundo humano.
Soy vulnerable.
Estoy totalmente expuesto a un ataque.
Soy un imbécil.
La criatura da un poderoso salto en el aire… Se ríe detrás de ese rugido, se carcajea mientras chilla…, y yo retrocedo, cruzando los brazos en un gesto protector y con las garras extendidas… La bestia cae; los dientes brillan en la oscuridad, la cola me apunta, chorreando saliva y quemando el asfalto. Mis ojos se cierran. Luego miro de soslayo. El fin está cerca… Nuestras miradas se encuentran…
Y mis garras se hunden en su vientre.
La sangre empapa mi brazo y el aullido de un millar de lobos moribundos rasga la noche. Mis dedos se cierran en las vísceras, mis garras se abren paso entre las cavidades, y la cosa con la que estoy luchando retuerce el cuerpo como si fuese una anguila empalada en una brocheta.
La criatura retrocede hacia el callejón y mi brazo, aún unido a su cuerpo -las garras cavando profundamente arriba y abajo, aferradas a su objetivo-, me arrastra en ese viaje. Ambos recorremos el callejón dando tumbos, la sangre forma pequeños arroyos sobre el asfalto y busca los desagües que la lleven al mar. Nuestros rostros están apenas separados por centímetros, y aunque mi cuerpo está luchando, desgarrando, sigo mirando esos ojos amarillos y opacos, ojos surcados de pequeñas vetas rojas, buscando una esencia, una pista en cuanto a su origen. Pero sólo puedo ver dolor, ira, frustración y confusión. Se suponía que no debía perder; se suponía que no debía acabar de este modo.
La sangre brota a borbotones de su garganta y ahoga todos los sonidos. La criatura apoya las patas y la cola contra el bordillo, y empuja, saltando, cayendo, lanzando su devastado cuerpo hacia arriba y apartándolo de mi brazo. Puedo oír cómo se desgarran los tejidos cuando mis garras aparecen unidas a un órgano que no alcanzo a distinguir.
Yo también estoy sangrando; no hay duda de ello. Pero la criatura que ahora se encuentra a pocos metros de mí ha monopolizado el mercado de la hemorragia. Mis garras y dientes han abierto grandes orificios en su pellejo, y puedo ver sus entrañas que salen a través de la terrible herida del vientre y caen como si fuesen un plato de pasta sobre el pavimento. Retrocede tambaleándose, no por miedo o precaución, sino por simple debilidad. Las patas, temblando, apenas son capaces de mantener erguido su impresionante cuerpo.
Entonces, como un relámpago en sus ojos, aparece aquello que no pude ver antes, aquello que estaba oculto detrás de esos rasgos contorsionados y desfigurados…, más allá del dolor, la ira y la confusión. Ahí hay tristeza; un grito desesperado para alcanzar la libertad, para acabar con todo, para no existir nunca más. «Gracias -me dice su mirada-. Gracias por mi billete de salida.»
Con un resuello final, la bestia cae hacia adelante y aterriza en el suelo en medio de un horrible chapoteo. El plástico ha dejado de arder.
Pasan diez minutos de la medianoche y no puedo evitar un grito en mi lengua de velocirraptor, una canción de conquista. Los aullidos crecen en mi interior y me llenan como un exceso de carbonatación; estallan, se espuman, brotan al exterior. Hay un fragmento racional que vuelve a mi mente y le dice a mi cuerpo que se mueva y se largue de aquí, que recoja mis pertenencias y huya en la oscuridad lo antes posible, antes de que aparezca alguien a echar un vistazo al escenario de una batalla prehistórica en este callejón oscuro de la ciudad de Nueva York. Pero esa parte racional es un canijo de cuarenta y cinco kilos, y está abrumada por la urgente necesidad de cantar mi victoria y deleitarse en la carne del vencido.
Con la boca que se abre con un crujido y la lengua acompañando a los dientes, bajo instintivamente el morro, apuntando hacia la garganta, hacia los carnosos músculos del cuello desprotegido. El acceso es sencillo; la superioridad del vencedor…
Sirenas de policía. Están distantes pero se acercan. No hay tiempo para dudas. Mis mandíbulas, aún en funcionamiento bajo las últimas órdenes vigentes, se cierran a escasos centímetros del cuerpo inerte de la criatura, y tengo que hacer un gran esfuerzo para dominar mi fuerza de voluntad y retirarme. Ese olor a agua azucarada, la fragancia de la sangre, están sometiendo mi deseo a una dura prueba, castigando con dureza mis necesidades más primitivas. Pero esta noche mis incontenibles instintos de dinosaurio no probarán la carne. Sé que por la mañana me sentiré feliz de haber tomado esta decisión. Raramente pruebo la carne, incluso cuando no he matado a mi cena, y no puedo imaginar io que podría hacerle a mi estómago la carne cruda de esta criatura. Algunos episodios de mi vida como pacifista relativo vuelven a mi mente, y me avergüenzo ante la carnicería y la sangre coagulada que cubre las calles.
Las sirenas se vuelven más estridentes. Nadie nos ha visto; estoy seguro de ello. Pero me asombra que alguien en esta degradada parte de la ciudad pueda preocuparse por su prójimo -o a! menos eso creen- hasta el punto de llamar a la policía e informar de los sonidos de un episodio de «Reino salvaje» que se escuchan en un callejón cercano.
Tanto por hacer y tan poco tiempo para hacerlo. La historia de mí vida. No hay manera de eliminar todas las huellas de la escena del combate; eso me llevaría al menos veinte minutos y, según los cálculos más conservadores, tengo aproximadamente cuatro. Tendré que coger el carril rápido entonces, una medida preventiva en el mejor de los casos. Espero que dé resultado.
Me acerco cojeando a mi bolsa de viaje mientras el estallido inicial de adrenalina comienza a disiparse, el tren del dolor de las 12.12 finalmente llega a la estación. Dentro de uno de los compartimentos de la bolsa, oculto debajo de una solapa, escondido dentro de un bolsillo disimulado por una tira de tela, encuentro el pequeño saco que estoy buscando. Cogiéndolo entre mis dientes con la mayor suavidad posible, regreso al lugar donde está el dinosaurio muerto y rodeo su torso con los brazos- Intento moverlo.
Y a punto estoy de provocarme una hernia. Esta cosa es pesada, más pesada aún de lo que sugiere su impresionante tamaño. Las sirenas están cada vez más cerca, y las acompaña el ulular de una ambulancia. Vuelvo a concentrarme en la criatura que yace a mis pies; esta vez apoyo todo mi peso, y el cadáver se mueve un par de centímetros. Tirando con todas mis fuerzas de ese peso muerto, consigo avanzar hacia un contenedor de basura cercano, y cada paso supone un esfuerzo verdaderamente hercúleo.
Es imposible que pueda meter esta cosa en el contenedor, aunque sea la acción correcta. Aun cuando fuese capaz de alzarlo por encima de mi cabeza -algo absolutamente imposible para mi estructura corporal, incluso no estando disfrazado de humano-, las probabilidades indican que la criatura caería sobre mí, me aplastaría y me convertiría en una especie de tortilla de Coyote, con el Correcaminos ya muy lejos. Tal vez si dispusiera de una hora, o de un montacargas, pero no dispongo de tiempo ni de equipo. Oigo el chirriar de los frenos y el golpe de las puertas de los coches patrulla al cerrarse con violencia.
Mi obligación cívica como miembro de nuestra oculta sociedad exige que lleve a cualquier dinosaurio muerto y despojado de su disfraz a una zona segura donde pueda ser recogido por las autoridades competentes; no exige, no obstante, que yo deba morir en el intento. Dentro del contenedor no cabe, pero detrás del contenedor… ¡Aja! Arrastro el cuerpo.
En el mejor de los casos se trata de una medida provisional, ya que la luz del sol iluminará los restos del dinosaurio para cualquiera que se tome la molestia de echar un vistazo al callejón, pero para entonces el equipo de limpieza ya habrá llegado, borrando cualquier prueba de su existencia. Cojo el pequeño saco que llevo entre los dientes y rasgo la capa exterior.
Una fetidez increíble -cadáveres putrefactos, cítricos agusanados- me golpea a quemarropa como con una sartén, y sacudo mi cabeza en el cálido aire de la noche. No me extraña que los equipos de limpieza sean famosos por su capacidad de percibir este hedor desde cuarenta kilómetros de distancia; sin entrenamiento alguno, yo mismo podría olerlo desde unos veinte kilómetros. Contengo el aliento lo mejor que puedo, protejo mis sensibles fosas nasales y dejo caer los gránulos que llevo en el pequeño saco sobre el cadáver de mi adversario inerte.
La carne comienza a disolverse.
Me gustaría quedarme para contemplar cómo mi adversario se disuelve en una hora aproximadamente. Los músculos y los tejidos se evaporarán, perdiéndose en el aire en una nube de vapor; finalmente sólo quedará su esqueleto, apto para ser exhibido en alguno de los museos humanos más importantes. Tal vez podría llegar a descubrir qué diablos es eso que me ha atacado y por qué una cantante de un club nocturno llamada Sarah Archer tiene negocios en una clínica ruinosa, que es cualquier cosa menos una clínica. Pero puedo oír las radios de la policía y la conversación de los agentes, y es hora de que me largue de la escena del crimen. Cubro el cuerpo del dinosaurio con una pila de basura y me aseguro de extenderla a su alrededor para que tenga el mismo aspecto que el resto de los desperdicios que se acumulan naturalmente en el extrarradio de la ciudad.
Recojo las grapas, las fajas y las cremalleras, por no mencionar la bolsa de viaje; pobre equipaje, golpeado y desgarrado, usado y maltratado. Flexiono mis poderosas patas y salto a la parte superior del contenedor; me tambaleo en el borde mientras recupero el equilibrio. Doy otro salto. Esta vez recojo mi cola herida en el movimiento, y alcanzo el terrado de un edificio bajo. Sin tener la más remota idea de dónde me encuentro, e ignorando las señales de la ciudad de Nueva York, me alejo a través de los terrados, sin preocuparme dónde pueda acabar, siempre que sea lejos del campo de batalla.
Dentro de dos minutos la policía irrumpirá en el callejón. Tal vez no descubran los restos de la lucha, aunque son considerables. Tal vez las sombras alcancen a disimular las señales que hemos dejado atrás. Pero las probabilidades indican que descubrirán la sangre y los trozos de órganos, y las probabilidades indican que continuarán investigando.
Pero no encontrarán nada ni a nadie que coincida con esa sangre o esos trozos de órganos. Hablarán del asunto, elaborarán teorías -los polis y sus teorías, ¡oh, Dios mío!-y luego, una vez que hayan agotado sus energías verbales, realizarán una rápida investigación. Y no encontrarán absolutamente nada. Aun cuando uno de los agentes fuese lo bastante listo como para echar un vistazo detrás del contenedor de basura, sólo encontraría una pila de desperdicios, un montón de desechos que no darían en el blanco. El intenso olor de esos desperdicios, tan poderoso que sigo percibiéndolo a dieciocho terrados de distancia, no afectará su morro gastado; los humanos son incapaces de detectar esos diminutos microorganismos que tanto aman nuestra carne en descomposición.
Y tal vez haya un dinosaurio entre esos agentes de policía. Si fuese el caso, no podrá ignorar el olor de ese pequeño saco. Comprenderá de inmediato lo que esa peste significa, e intentará que la investigación en esa zona acabe lo antes posible. Su trabajo como agente de la ley es importante, sí, pero todo queda en un segundo lugar cuando se trata de las obligaciones propias de la especie. Más tarde, una vez que se encuentre solo, se pondrá en contacto con las autoridades pertinentes, y ellos se encargarán del trabajo.
¿Y si no hay ningún poli dinosaurio de turno esta noche? Entonces tendremos que esperar que uno de los equipos de limpieza ambulantes, una de las cuadrillas compuestas por tres dinosaurios que vagan por las calles de la ciudad -veinticuatro horas por día, tres turnos de ocho horas cada una, sin descansos, sin vacaciones, un trabajo de mierda pero alguien tiene que hacerlo- se encuentre con los restos del esqueleto de la bestia antes de que un ser humano tropiece accidentalmente con ellos y acuda corriendo al departamento de paleontología de la Universidad de Nueva York. No podemos permitirnos el lujo de más descubrimientos fósiles modernos.
Salto y salto, y vuelvo a saltar. Pongo a prueba cualquier vestigio de ADN de rana que pudiera haberse colado en mi código genético hace millones de años en el fango primordial. Muy pronto, la calidad de los terrados cambia de madera podrida a madera simplemente repugnante, aunque estructuralmente firme, y sé que mi rumbo es seguro. Finalmente me encuentro brincando sin tener que preocuparme de si mi superficie de aterrizaje cederá bajo mi peso, y supongo que ya estoy lo bastante lejos de aquel callejón como para tomarme un respiro. Aproximadamente a unas diez manzanas se divisa una calle grande y extensa; es posible que se trate de una autopista. Es hora de cambiarse.
Mi último salto me lleva a un terrado que está rodeado de un pequeño muro de apoyo. Perfecto. En primer lugar debo curar las heridas. Dejo caer la bolsa de viaje al suelo, revuelvo entre la ropa y escojo aquellas prendas que menos me importan. Tengo un montón de prendas Claiborne for Men, muy pocas de Armani -sólo dos camisas, suspiro-, de modo que será Claiborne. Me quito las manchas de sangre de las garras, raspándolas contra el cemento, y desgarro un par de camisas para convertirlas en vendas largas y finas, con las que cubro cuidadosamente mis heridas. Dejo a un lado mi Henley de lino porque es mi camisa favorita y no puedo soportar separarme de ella, a pesar de que necesito un torniquete extra para la cola. Es la única prenda de lino que tengo y me niego a destruirla. El lino respira, me han dicho, y encuentro que le da un aspecto fascinante a cualquier tejido.
Envuelto como una momia en un sarcófago -la hemorragia se ha convertido en un ligero hilo de sangre-, abro la cremallera del forro interior de la bolsa de viaje y saco mi disfraz de repuesto; extiendo el traje de látex en el suelo antes de meterme dentro. Tal como ha sido la norma desde que nuestra especie decidió adoptar un camuflaje permanente hace millones de años, a ningún dinosaurio le está permitido cambiar su apariencia humana masculina o femenina sin el consentimiento expreso de los consejos local y nacional. Todos podemos llevar uno o dos disfraces de repuesto, vestimentas de emergencia para cuando se produce una ruptura en la primera línea de defensa visual; pero deben ser solicitados a través de una de las corporaciones de disfraces más importantes, utilizando un número de identificación específico para cada dinosaurio, que se conserva archivado en libros de registro perfectamente clasificados. Mi número es el 41392268561, y lo llevo tatuado en el cerebro desde el primer día.
No obstante, se permiten pequeños cambios, argucias individuales que el usuario final puede añadir o quitar del disfraz en función de su estado de ánimo. El disfraz que me estoy poniendo en este momento sobre mi cuerpo herido y magullado, por ejemplo, es una reproducción exacta de mi vestimenta habitual, salvo por un detalle: este disfraz lleva bigote.
Es un agradable y pequeño trozo de vello facial, un fino mechón de pelo que proclama mi machismo sin exagerarlo. Lo compré en la Corporación Nanjutsu -Accesorio para Disfraz 408, Bigote David Niven n." 3, 26,95 dólares- y lo incorporé de inmediato a mi disfraz de repuesto tan pronto como el camión de reparto de la UPS se hubo marchado. Me sentía como un niño con zapatos nuevos y quería probar mi nuevo juguete lo antes posible. Ponérmelo y comprobar cómo caían las nenas una a una; al menos, eso era lo que decía la publicidad.
Lamentablemente, como Ernie tenía la desagradable costumbre de echarse a reír como si se hubiese pasado todo el santo día aspirando éter cada vez que miraba el disfraz con el bigote, dejé de usarlo después de dos días de vergüenza permanente. Pero lo he conservado como disfraz de repuesto (nunca-se-sabe-lo-que-puede-pasar), y me alegra tenerlo conmigo en este momento. Me pongo una de las camisas que aún me quedan y unos pantalones, y lamento la pérdida del sombrero y la gabardina, prendas que dejé abandonadas estúpidamente durante mi frenética fuga.
Bajo del terrado por una escalera de incendios y, como no tengo ninguna intención de perder otra hora tratando de conseguir un taxi, me ¡leva apenas unos minutos encontrar la cabina telefónica más próxima. Está hecha polvo. Camino una manzana y encuentro otra, que también está fuera de servicio. ¿Así que éste es el juego, Nueva York? Finalmente doy con una cabina telefónica con el aparato en buen estado, le facilito las señas -el nombre de la calle, por fin, y aparentemente he acabado en el Bronx- a la primera compañía de taxis que puedo encontrar en el ejemplar de Páginas Amarillas diezmado que hay en la cabina, y espero a que llegue el coche para que me saque de aquí. Es aproximadamente la una de la mañana y ha pasado casi una hora desde que cola claveteada ha estado a punto de decapitarme. Sólo me cabe la esperanza de que el taxi llegue pronto. Estoy agotado.
Treinta minutos más tarde entro tambaleándome en el hotel Plaza con la bolsa de viaje de víctima de guerra plegada sobre mi cuerpo y me dirijo haciendo eses hasta el mostrador de recepción. Todos los pensamientos acerca del caso -Sa-rah Archer, la señora McBride, Donovan Burke, el club Evolución e incluso Ernie- se han comprimido en el subsótano de mi conciencia. No queda nada de mí; soy una cáscara, una concha, todas mis facultades han cogido hace rato el tren A.
– Mi nombre es Vincent Rubio -susurro ante el empleado de recepción, un chico tan joven que podría estar haciendo prácticas para un programa de una escuela primaria- y quiero una habitación.
El chico, sorprendido quizá ante la visión de mi equipaje, mis ojos cansados y mis modales un tanto bruscos, comienza a tartamudear una respuesta.
– ¿Tiene… tiene… tiene usted…?
Sé \o que viene después y le atajo antes de que continúe.
– Si dice que no tiene una habitación para mí -le digo y siento que mi cerebro ya está profundamente dormido, soñando, dejando que sea el cuerpo quien haga todo el trabajo-, si dice que necesito una reserva, si incluso siquiera se atreve a pensar en pronunciar las palabras «lo siento, señor», saltaré detrás de este mostrador y le arrancaré las orejas a mordiscos. Le arrancaré ios ojos y se los haré tragar. También le arrancaré la nariz y se la meteré por el ano, y más aún, me aseguraré de que nunca, nunca jamás pueda ser padre, y lo haré de la manera más horrible, perversa, aterradora que su pequeña mente pueda imaginar. Así pues, a menos que usted disfrute escuchándose a sí mismo, chillando en medio de un charco de su propia sangre, arrodillado y doblado en dos por el dolor, le sugiero que acepte mi tarjeta de crédito, me dé una llave y me diga qué ascensor me lleva a mi habitación.
Mi alojamiento en la suite presidencial es realmente encantador.
9
Si el hotel Piaza de Nueva York no está considerado actualmente uno de los mejores establecimientos hoteleros del mundo, por la presente lo declaro como tal. Si ya se encuentra en esa lista exclusiva, sugiero que se cree la categoría de la «cama más confortable» y que la cama doble -la cama tamaño emperador, la cama tamaño dictador vitalicio- en la que tuve el inmenso placer de dormir anoche ocupe su merecido lugar en el primer puesto de esa categoría.
A pesar de las numerosas heridas que cubren varias partes de mi cuerpo, no me moví ni un centímetro. A pesar de tener la cola completamente magullada, y de que los cardenales de color azul cielo nocturno contrastan horriblemente con mi verde natural, no me giré ni una sola vez sobre las sábanas. A pesar de los mulares de imágenes que ocupaban mi cerebro como pasajeros en un vagón atestado del metro, imágenes mentales que proporcionarían material para varios años de psicoanálisis, no tuve una sola pesadilla. No hubo sueños perturbadores de ninguna clase, y mucho menos de dinosaurios mutantes al acecho, y lo atribuyo todo a esa cama, esa cama maravillosa, no demasiado firme, no demasiado blanda, que aceptó los contornos de mi cuerpo y de mi mente, hechos polvo, y los acolchó en todos los lugares adecuados. Ahora sé por qué los mamíferos son tan propensos a regresar al útero materno.
Llamo al servicio de habitaciones y pido que me suban el desayuno porque creo que me lo merezco después del estrepitoso fracaso de la noche anterior. Las reglas de Vincent establecen claramente que una vez que has sido atacado en un callejón por una criatura que no puede existir según las leyes de la naturaleza, el caso en que estás trabajando triplica automáticamente su presupuesto.
El desayuno -tres huevos fritos, dos lonchas de bacon, dos salchichas, revoltijo de carne picada con cebolla, sémola, seis tortitas con mantequilla, cuatro wafles, una rebanada de tostada francesa, tres bizcochos estilo sureño, un bistec de pollo frito, un bol de nueces fritas con miel, leche entera, semidesnatada y desnatada, y zumo de naranja- es colocado en la mesilla de noche por un camarero del servicio de habitaciones llamado Miguel, y aunque considero la posibilidad de pedirle que me traiga unos cuantos aderezos de la cocina, algo dentro de mí se revuelve ante el pensamiento de chupar unas hojas de albahaca a esta hora de la mañana. Es extraño. Esto también pasará.
Una rápida comprobación de mi buzón de voz en Los Ángeles da como resultado, entre las amenazas y los ruegos de diversos departamentos de préstamos, dos breves mensajes de Dan Patterson, en los que me pide que le llame cuando pueda. Tengo cierto reparo en decirle a Dan que estoy en Nueva York porque sé que se sentirá ofendido por no haberle avisado de mi corazonada, de modo que postergo la devolución de la llamada hasta más tarde, cuando esté en condiciones de mitigarla culpa con un bocado de hierbas.
Acabo de colgar y de concentrarme nuevamente en el bol de mantequilla derretida con un montón de hojuelas cuando suena el teléfono.
– ¿Sí? -mascullo con la boca llena.
– ¿Es…, es el… detective?
Es una voz familiar, amortiguada; quizá no realmente familiar, pero la conozco.
– Sí, soy yo. ¿Y usted es…?
Silencio. Doy unos golpecitos en el auricular para comprobar si la línea se ha quedado muerta. No es así.
– Creo que podría… – y la voz se desvanece.
– Tendrá que hablar un poco más alto -digo-. No puedo oírle.
De pronto me doy cuenta de que la alineación del disfraz se ha alterado; la oreja izquierda y sus complementos correspondientes no están situados directamente sobre el orificio del oído, y el pómulo de mi rostro humano bloquea cualquier sonido. Seguramente se me ha desplazado mientras dormía. ¡ Maldita sea! Esta mañana esperaba estar en la calle sin tener que aplicar de nuevo pegamento en la máscara. Con unos ligeros movimientos aquí y allá consigo realinear por el momento el disfraz, al menos para mantener una conversación.
Ahora es un susurro, aunque audible.
– Creo que podría tener algo para usted. Cierta información.
– Ahora sí. ¿Le conozco?
– Sí. No… nosotros… nos vimos ayer en mi oficina.
Es el doctor Nadel, el forense.
– ¿Recuerda alguna cosa? -pregunto.
Los testigos tienen esta tendencia a recordar hechos cruciales bastante después de que yo me marche. Es bastante molesto.
– Por teléfono no; ahora no. Reúnase conmigo al mediodía, debajo del puente que hay cerca de la entrada sur del zoo de Central Park-dice.
Son casi las diez de la mañana.
– Escuche -digo-. No sé lo que ha podido ver en las películas, pero los testigos pueden darle información a un investigador privado por teléfono. No hay necesidad de que nos encontremos debajo de un puente o en un callejón, si eso es lo que está pensando.
– No pueden verme con usted. No es seguro.
– Bien, creo que por teléfono es mucho más seguro que coincidir personalmente. ¿Le preocupa que alguien pueda verlo conmigo? ¿Acaso cree que a Central Park van sólo los tíos buenos?
– Llevaré un disfraz diferente. Usted también.
Ya lo creo que sí.
– No tengo un disfraz…
– Consiga uno. -Este tío está fuera de sí. Tengo que tranquilizarlo-. Le interesará esta información, detective. Pero no puedo arriesgarme a ser visto con usted, de modo que si quiere la información, encuentre una manera de conseguirla.
– Tal vez no me interese tanto esa información.
– Y tal vez tampoco le interese saber cómo murió su socio.
Este tío sabe qué teclas apretar; no hay duda.
– De acuerdo, de acuerdo -digo-. Lo haremos a su manera. ¿Cómo lo reconoceré…?
Pero se ha marchado. Diez minutos más tarde, yo hago lo mismo.
Hay mil maneras de conseguir disfraces en el mercado negro en cualquier ciudad importante, y en Nueva York se multiplican por veinte. Sólo el distrito textil ha sido registrado en innumerables ocasiones por el Consejo por fabricar trajes de látex ilegales, y mezclada con tiendas pomo y de venta de material electrónico, en la zona de Times Square, existe una próspera industria de accesorios ilícitos. En cualquier momento del día o de la noche, si conoces a los dinosaurios adecuados, puedes pasar al cuarto trasero de una cuchillería o una lavandería, y conseguir pelo nuevo, muslos nuevos y una nueva barriga si te apetece. Lamentablemente, no conozco a los dinosaurios adecuados, pero tengo la sensación de que Glenda sí.
– ¿Sabes la jodida hora que es? -me pregunta cuando me presento en su felpudo.
– Las diez y media.
– ¿De la mañana?
– De la mañana.
– No jodas -dice-. Supongo que ha sido una larga noche. Estuve en un par de bares más después que nos separamos. Deja que te diga una cosa, tengo un jodido montón de este té de hierbas que es demasiado…
– Necesito tu ayuda -la interrumpo.
Glenda es una tía genial, pero tienes que cortar de raíz esa catarata de palabras si quieres llegar con rapidez a alguna parte. Le explico la situación: necesito un nuevo disfraz; lo necesito ahora y sin hacer ruido.
– Vaya, no soy la clase de chica a quien se le piden estas cosas, Vincent.
– Lo eres, muñeca. El resto de Nueva York me quiere muerto o fuera de la ciudad, o ambas cosas.
Mientras piensa en lo que le acabo de pedir, su lengua se mueve en el interior de la boca y le deforma las mejillas.
– Conozco a un tío que…
– ¡Perfecto! Llévame allí…
– Pero es un Ankylosaurus -me advierte-, y sé perfectamente lo que sientes por los jodidos anquílosaurios.
– ¡Eh!, en este momento podría comprarle un disfraz a un Compsognathus.
Glenda se echa a reír y su risa suena como un ladrido.
– Su socio es un Compsognathus.
– Te estás cachondeando.
– Hablo en serio.
Ya son casi las once. No tengo alternativa.
– Contendré el aliento. Llévame a ese lugar.
Los anquilosaurios son los comerciantes de coches usados del mundo de los dinosaurios. De hecho, también son los comerciantes de coches usados del mundo de los mamíferos; casi todos los tíos que se dedican a la compra-venta de coches usados en California descienden del pequeño número de anquilosaurios que lograron sobrevivir al Diluvio Universal, lo que puede dar una idea aproximada de los peligros de la endogamia. También se dedican a los bienes raíces, la administración de salas teatrales, la fabricación de armas a gran escala y el extraño corretaje en el puente de Brookiyn. La clave para negociar con los anquilosaurios es mantener las fosas nasales abiertas en todo momento; es posible que tengan mucha labia, pero siguen destilando mentiras a través de sus poros.
– Se llama Manny -me dice Glenda cuando giramos en una esquina. Estamos cerca de Park Avenue y la Cincuenta y Seis, y me sorprende que me haya llevado a un distrito tan rico y elegante.
– ¿Estás segura de que es el barrio adecuado para esto? -pregunto.
– ¿Ves esa galería de arte al otro lado de la calle?
– ¿Ése es el lugar?
– Así es. Conocí a Manny durante una vigilancia rutinaria de la tienda de artículos de cuero que hay al lado. Nos permitió utilizar el cuarto trasero para colocar algunos micrófonos a cambio de que le comprásemos alguna mercancía.
Con los anquilosaurios siempre tienes que negociar; ellos simplemente ignoran el significado de la palabra favor.
– ¿Compraste arte?
Glenda se echa a reír.
– No, compré un juego nuevo de labios. Más gruesos, copiados del modelo Rita Hayworth n.° 242 de Nanjutsu. Nadie compra arte; todos esos negocios son sólo tapaderas. ¡Mierda! ¿Acaso alguna vez has visto a alguien que compre algo en una galería de arte?
– Nunca he estado en una galería de arte.
– Bueno, yo tampoco… hasta entonces. No se trata del jodido arte… Quizá unos cuantos mamíferos compran de vez en cuando unas litografías para la sala de estar, pero… -Llegamos a la puerta principal de la tienda de Manny, una fachada decorada con buen gusto y con escaparates del suelo al techo. A través de una mescolanza de coloridas esculturas descubro a un vendedor que está hablando con dos clientes. Glenda mantiene la puerta abierta para que pueda entrar-. Ya verás a qué me refiero.
Un terrible accidente con un camión cisterna cargado con colores primarios es lo único que me puedo imaginar que le ha sucedido a esta tienda. Pósters, lienzos, esculturas, mosaicos; todo está en tonos rojos, amarillos y azules estridentes, con una pincelada ocasiona! de verde neón para completar el resultado, que es cegador.
Glenda saluda con la mano al vendedor -supongo que se trata de Manny-, y el tío se excusa amablemente con los dos clientes que hay cerca de la caja registradora. Mientras se acerca a nosotros, con los brazos extendidos y una sonrisa de cocodrilo que convierte sus labios en dos orugas tensas, puedo percibir el sudor que brota de sus poros; es más, puedo olerlo, y debajo del típico aroma a aluminio que caracteriza a los anquilosaurios se encuentra el inconfundible olor a petróleo.
– ¡Señorita Glenda! -exclama con fingido placer-. ¡Qué maravilloso verla de nuevo!
Tengo la sensación de que acentúa las palabras excesivamente -la última frase ha sonado algo así como «queee maravilloooooso veeeerla de nuuuevo»-, pero reprimo el deseo de insultar a este tío hasta que lo conozca un poco mejor.
– Estábamos en el barrio y pensé en darme una vuelta por aquí y mostrarle a mi amigo Vincent tu hermosa galería.
– ¿Vincent? -Me coge la mano entre las suyas y las aprieta con fuerza-. ¿Es eso verdad? ¿Viiiincent?
– Así es.
Me obligo a sonreír.
Glenda baja el tono de voz.
– Nos gustaría hablar contigo de algunas de esas reproducciones que vendes -dice.
Una ceja levantada, un guiño cómplice del párpado interno, y Manny se vuelve hacia los otros clientes.
– Tal vez la próxima semana tenga lo que están buscando, Manny les llamará por teléfono.
La pareja -humana-, que sabe lo que es una despedida brusca cuando escucha una, se marcha de la galería. Manny cierra la puerta con llave y coloca el cartel de «He salido a almorzar». Cuando regresa, su acento es más suave.
– Mamíferos. Querían un kandinsky. ¿Quién es Kan-dinsky?
¿Se supone que debemos contestar? Glenda y yo optamos por sacudir nuestras cabezas en una clara muestra de simpatía. Echo un vistazo a mi reloj, y Manny me echa un vistazo a mí.
– ¿Tiene prisa, verdad? Venid, venid; pasemos a la parte de atrás.
Y allá vamos, pasando a través de un montón de embalajes de pinturas y litografías, y cajas con esculturas abstractas. Un cartel de «Sólo empleados» cuelga en la puerta de un lavabo cercano, y es a través de esa puerta por donde Manny nos guía, manteniendo al mismo tiempo un incesante monólogo.
– … Y cuando llega una nueva remesa de látex, les digo a mis empleados que debemos invertirla en los disfraces inmediatamente, porque Manny hace los mejores disfraces que pueden encontrarse por aquí, mejores que los que fabrican las compañías, mejores que Nakitara, por ejemplo, que ni siquiera utiliza polímeros de mamíferos (¿lo sabían?), sino que usa algún tipo de producto vacuno. Y supongo que los vacunos son mamíferos, pero en Manny's empleamos los auténticos productos de mamíferos, si entienden lo que quiero decir, porque Manny sólo fabrica la mejor mercadería…
Y así continúa.
La puerta del lavabo conduce a otra, y otra, y muy pronto nos encontramos brincando a través de un laberinto de puertas, y de cada una cuelga un cartel inocuo: «Almacén», «Devoluciones recientes», «Lienzos en blanco», «Peligro, no abrir: ácido».
Retrocedo instintivamente cuando Manny abre esta última puerta, esperando ser rociado con una lluvia de productos químicos; en cambio, Manny entra en un pequeño almacén lleno a reventar de disfraces humanos, vacíos, de todos los colores, tamaños y texturas. Cientos de colgadores especiales -formas de gomaespuma con las dimensiones apropiadas de los mamíferos- cubren las paredes, y cada uno exhibe un flácido remedo de la forma humana. Un zumbido eléctrico llena el aire.
En el almacén, una docena de empleados se afanan alrededor de máquinas de coser y planchas de estampación. Cosen cuidadosamente a mano los botones, las cremalleras y las costuras, que son indispensables para que el disfraz resulte perfecto. El calor en la habitación es sofocante y compadezco a los dinosaurios obligados a trabajar bajo estas condiciones. Aún puedo recordar las historias de tiempos remotos, cuando solíamos abrazar el calor y la humedad, y nos desarrollábamos gracias a ellos, nada menos. Al despertar cada mañana saboreábamos el aire dulce y vaporoso, y cada partícula que destilaba suculenta humedad. Pero después de todos estos años fáciles, bien ventilados, apostaría a que cualquiera de nosotros preferiría vivir en la Antártida, y no digamos en Miami Beach. No obstante, a mí me encanta el sabor de los pingüinos emperador, de modo que mi opinión es absolutamente interesada.
– No les prestéis atención-dice Manny, leyendo mis pensamientos-. Son muy felices trabajando aquí. -Luego, para demostrarlo, grita-: Empleados míos, ¿sois felices trabajando para Manny?
Y todos responden al unísono y monótonamente: «Sí Manny.» Me imagino que este anquilosaurio debe de comprar al-bahaca barata a toneladas.
– Bien, señor Vincent, ¿qué es lo que necesita hoy? -Bajamos a la planta del almacén, y Manny nos conduce a Glenda y a mí hacia una fila de disfraces en la parte trasera-. Estamos especializados en accesorios para el torso hechos a mano. ¿Tal vez unos nuevos bíceps…?
– Necesito un disfraz completo.
– ¿Un disfraz completo? Eso es algo muy caro. Aquí en Manny's sólo tenemos los mejores artesanos…
– Corta el rollo, Manny. E¡ precio no importa -llevo la tarjeta de crédito de TruTel-, siempre que puedas cargar el disfraz en la cuenta como una obra de arte.
Esta vez la sonrisa de Manny es auténtica; está claro que disfruta cuando los demás prescinden de los preliminares y se lanzan de cabeza a su pequeña piscina de argucias seudo-legales.
– Por supuesto, señor Vincent. Por aquí, por favor.
Durante los siguientes veinte minutos nos dedicamos a examinar una larga serie de disfraces; cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes en términos de funcionalidad y estética. Glenda actúa como mi compradora personal y crítica de moda, de manera que descarta los diseños vulgares y la confección defectuosa. Para ser justos, los disfraces de Manny están increíblemente bien hechos, y expreso mi sorpresa de que nunca se haya dedicado a la confección legal.
– Espere a ver la factura -me dice a través de su peculiar sonrisa.
Finalmente nos decidimos por el disfraz de un hombre corpulento, de mediana edad, con un vientre prominente y piernas ligeramente curvadas. Se trata de un artículo copiado del modelo n.° 419 correspondiente al señor Johannsen, de Nakitara. Tal vez metro ochenta, noventa kilos, notablemente próximo a la media según la edad y el género, que es precisamente lo que estamos buscando. Pero en esta etapa del proceso, el atuendo, colocado sobre el maniquí como si fuese una sábana desajustada, no es más que un caparazón sin forma, desprovisto de pelo, color o rasgos distintivos. Tengo cuarenta y cinco minutos para hacer que esta cosa parezca un ser humano real antes de que pueda ponerme el disfraz y dirigirme a Central Park.
– María es un verdadero genio en cuestiones de pelo -dice Manny.
Estamos junto a una vieja y agostada alosaurio. Su disfraz está flojo y arrugado, y le cuelga como uno de los recortables de gomaespuma. Seguramente, Manny no incluye un atuendo gratis como parle del paquete de beneficios de sus trabajadores.
– Ella ha estado haciendo pelo durante… ¿Cuántos años?
María murmura algo que no alcanzamos a entender. Estoy seguro de que Manny tampoco ha entendido una sola palabra.
– ¿Lo habéis oído? -nos dice-. Ésos son muchos, muchos años.
Nos decidimos por un ligero estilo castaño rojizo, con un toque de gris en las sienes -«para conseguir ese estilo tan distinguido, ¿sí?»- y un mínimo de vello corporal para ahorrar unos minutos preciosos. No tengo intención de utilizar este disfraz más que en esta ocasión y dudo de que me desnuden en Central Park durante mi encuentro con el forense.
Trevor es el genio que se encarga de las marcas distintivas, y de él obtenemos una mancha facial y un tatuaje militar en el antebrazo, desteñido y azul. Frank, el genio del tono de la piel humana, proporciona al disfraz una limpieza ligera con un cepillo rociador, y lo cubre con una capa que oscila entre el bronceado y el aceitunado. María, que aparentemente no es sólo un genio con el pelo sino también con las gafas recetadas, elige un par de lentillas azules para cubrir mis iris verdosos naturales.
Mientras Manny y Glenda me ayudan a quitarme mi vestimenta habitual y colocarla en una fina maleta de cuero -«un regalo para mi buen amigo Vincent»-, el resto de los expertos del almacén aplican los toques finales a mi disfraz; una marca de nacimiento aquí, una arruga allá. Es un trabajo rápido, pero está acabado, y debería mantenerse durante la siguiente hora aproximadamente.
Me visto, deslizándome dentro del disfraz como si fuese un cómodo pijama. El forro interior es de polímero de seda, me han dicho, y facilita agradablemente el procedimiento. Antes de meterme en la piel vacía imaginé que sería extraño ver a través de un nuevo par de ojos y sentir a través de un nuevo par de guantes. Pero encuentro que la experiencia es comparable a la que tuve con el antiguo disfraz; un ser humano es un ser humano. Alguien me acerca un espejo, y ahora, cuando saludo, un tío regordete de mediana edad me devuelve el saludo. Cuando sonrío, la papada de un tío regordete de mediana edad se agita bajo la barbilla. Cuando bailo, me tambaleo sobre mis propios pies. Resulta perfecto.
– ¿Le gusta? -me pregunta Manny cuando hemos acabado.
– Es un trabajo excelente.
Saco la tarjeta de crédito de TruTel sin apenas echar un vistazo a la factura -¡por Dios!, más de un vistazo podría matarme-, y Manny la pasa ansiosamente por la máquina lectora.
– Señor Vincent, es un buen cliente. Vuelva cuando le apetezca.
Manny nos besa las manos, las mejillas y nos conduce fuera del almacén a través del laberinto de puertas y de regreso al local de la galería de arte. Todo el proceso no ha durado más de treinta minutos.
– ¿Quieres que te acompañe? -pregunta Glenda cuando nos preparamos para marcharnos.
– Debo ir solo. No quiero que el tío se asuste más de lo que ya lo está.
– Tal vez si me mantengo a una distancia prudencial…
– Glen, todo está bien. Puedes volver a tu trabajo.
Cuando nos alejamos de la tienda de Manny detecto un olor familiar en el aire y me doy la vuelta como una peonza para tratar de localizar la fuente. Pero con todos esos transeúntes que pasan a mi lado, muchos con su fragancia particular, es imposible identificar el origen. Un joven entra confiadamente en el local de Manny; es posible que el olor proceda de él, pero no puedo reconocer el rostro y tampoco tengo tiempo para preocuparme por ello.
Necesito direcciones rápidamente.
– ¿Central Park está…?
– AI norte -dice Glenda-. El zoológico se encuentra aproximadamente a mitad de camino en la parte este del parque. Pégate a la derecha; no tiene pérdida.
– ¡Maldita sea!, casi lo olvido… -Me vuelvo hacia Glenda-. ¿Puedes hacer una pequeña comprobación para mí?
– ¿Comprobar cómo?
– En J &T, en el ordenador.
Glenda frunce elceño.
– Vincenl, ¿piensas meterme en problemas?
– Posiblemente.
– ¿Qué es lo que necesitas? -dice mientras se frota las manos.
– Tengo una pista que dice que Ernie podría haber estado trabajando en J &T cuando estuvo en Nueva York la última vez. Me vendrían bien notas, archivos, cualquier cosa que puedas encontrar.
– ¿Ernie es parte de esto ahora?
– Podría serlo. Y aunque no lo fuese…
– Esta es precisamente la clase de cosas que te metieron en problemas la última vez, ¿lo sabes?
Un ligero reproche, un bofetón de peso pluma.
– Lo sé. Sólo un favor. Para mí, para el seeeñor Viiincent.
Tan pronto como consigo que Glenda acepte husmear en sus oficinas y llamarme para darme cualquier información que pueda encontrar, nos despedimos. Tengo quince minutos para llegar al corazón de Central Park, que está a treinta manzanas de donde me encuentro, y me dirijo hacia los altos árboles que se divisan en la distancia; el norte, creo.
Es mediodía. El sol es fuerte, e incluso a través de mi nuevo atuendo puedo sentir cómo sus rayos calientan mi delicado pellejo. Un detalle que ya he advertido acerca del disfraz de Manny es que la estructura de los poros es débil, lo que retiene dentro de la piel una considerable cantidad de humedad, en lugar de permitir que se evapore en el aire. Rezo para que este fallo no eche a perder el pegamento.
No hay ningún doctor Nadel a la vista, aunque como él debe llevar un atuendo diferente, al igual que yo, la vista no es un sentido que en este caso ayude mucho. Afortunadamente, el disfraz que he elegido está provisto de fosas nasales extra-anchas, de modo que podré captar su olor en cuanto aparezca. Creo que era una fragancia boscosa, tal vez… ¿roble? La reconoceré en cuanto la huela en el aire.
Mientras me dirijo hacia el zoológico paso junto a una impresionante exposición herbácea instalada en medio de Central Park; se trata de una serie de árboles y arbustos procedentes de diferentes lugares, y cada uno lleva su correspondiente placa, en la que se incluye el nombre, hábitos de floración y país de origen. Discretamente cojo unas cuantas hojas aquí y allá para una pequeña ingestión experimental que tal vez pueda necesitar más adelante; nunca he estado en la Guyana francesa, por ejemplo, pero si descubro que sus árboles son capaces de colocarte, un viaje será lo más aconsejable. Me siento en uno de los bancos del parque y procedo a catalogar las hojas; posteriormente me las meto en el bolsillo delantero de un chaleco bastante desagradable que Glenda eligió para mí.
Aroma a pino lustrado en una débil ráfaga de viento: es Nadel. Miro a mi alrededor y trato de localizarlo. ¿Ese punk con trazas de indio mohawk que se acerca hacia aquí? No; es humano. ¿Un padre, furioso, casi corriendo hacía mí con un crío cogido de la muñeca? Nadel no sería capaz de presentarse con un niño, ¿verdad? Pasan delante de mí; ambos son humanos, me doy cuenta ahora. El aroma permanece en el aire. Es débil pero se acentúa por minutos. Miro a lo lejos, hacia las verdes laderas del parque.
Allí: la mujer negra con pelo corto, a unos cincuenta metros aproximadamente. Lleva pantalones cortos de deporte de colores brillantes y una camiseta rosa. Es delgada. Sostiene una pequeña carpeta en las manos. El olor se hace más intenso a medida que se aproxima, y cuando miro sus ojos, se produce un momento de muda comprensión. Es el doctor Nadel.
No es una mala idea para un trabajo clandestino el cambio hombre/mujer, aunque he rechazado una oferta similar de Manny hace media hora. Los dinosaurios ya soportamos demasiadas crisis de identidad sin necesidad de preocuparnos por confusiones transgenericas. Nadel se acerca sin prisa, aunque sin demorarse tampoco; se mueve a un ritmo regular en dirección a! puente. No creo que haya mucho que discutir; probablemente pasará de largo y dejará la carpeta en el banco, del que yo la recogeré momentos más tarde, antes de marcharme del parque. Retrocedo unos pasos en busca de la seguridad que me proporciona un pequeño puente.
Súbitamente me asalta otro olor, que cubre la fragancia a pino de Nade!. Este aroma me resulta absolutamente desconocido, pero me inmoviliza y me obliga a escudriñar el parque una vez más. Nada parece haber cambiado en el paisaje circundante: gente caminando, niños corriendo, malabaristas que lanzan sus palos al aire. Ahí está otra vez: desodorante y goma de mascar; está fuera de lugar.
Una bicicleta de tándem entra en escena. Dos mujeres rubias y obesas consiguen mantenerse erguidas en el vehículo rodado, a pesar de que el centro de gravedad es increíblemente elevado. Ambas llevan en las camisetas una inscripción que dice: «Demasiado caliente para ti», y ríen sin cesar por algún chiste privado. Las dos mujeres pedalean velozmente -tal vez la velocidad resulta excesiva incluso para ciclistas experimentados-, y ia bicicleta de dos sillines recorre el parque como una exhalación. Los olores se intensifican y colisionan entre sí, y se mezclan para formar una combinación espesa, que mis órganos olfativos son incapaces de separar. Clavado en el mismo lugar, debajo del pequeño puente, me encuentro mirando sucesivamente a la mujer negra, que sé positivamente que es el doctor Nadel, y a las dos mujeres gordas en la bicicleta, que no son más que dos mujeres gordas en una bicicleta.
Pero tengo un presentimiento.
Antes de que pueda convencer a mis piernas de que abandonen ese lugar, antes incluso de que ese pensamiento haya iniciado su recorrido por mi médula espinal, las dos ciclistas se detienen delante del doctor Nadel y, sin dejar de lanzar risitas tontas en ningún momento, frenan la bicicleta en medio del camino y bloquean su avance. Ahora pongo mis piernas en movimiento y salgo de debajo del puente. Pese al estrépito que llega del zoológico, a los niños, a los sonidos de Central Park, puedo oír botones que se desabrochan y garras que se deslizan hasta ocupar sus lugares. Las dos mujeres se han girado en los sillines y ahora montan de lado para ocultar al doctor Nadel de mi vista con sus voluminosos cuerpos. Echo a correr.
No hay un gran tumulto; no oigo gritos ni protestas airadas. No hay lucha. ¿No es así como se supone que ocurren estas cosas? Se escucha un zumbido, un golpe seco, un chapoteo y un gruñido, y en menos tiempo del que emplearon las dos mujeres en frenar la bicicleta, reanudan la marcha y alcanzan la velocidad de crucero en cuestión de segundos. Nadel yace en el suelo.
Mientras me acerco y me arrodillo junto al cuerpo de Nadel, alzo la vista y compruebo que la bicicleta ya se ha alejado por uno de los numerosos senderos que atraviesan el parque; han desaparecido entre las sombras y la multitud. Un pequeño reguero de sangre brota de un corte largo y fino en la garganta de la mujer negra, y fluye al ritmo de los débiles latidos del corazón. El olor se desvanece; el médico se está muriendo.
Un rápido corte con una garra afilada; eso fue todo lo que necesitaron. No sé siquiera cuál de las dos mujeres lo hizo. El disfraz se conserva bien debajo de la distensión provocada por la herida; apenas si puedo distinguir la piel falsa del pellejo rasgado que hay debajo, aunque quizá la sangre ayuda a disimular la sustancia adhesiva. Nadel no tiene tiempo de musitar una última confesión; los ojos ya se han puesto vidriosos y la boca se abre y se cierra como si fuese un bacalao.
La carpeta ha desaparecido.
Una pequeña multitud ha comenzado a formarse alrededor del cuerpo caído -más por curiosidad que por altruismo, estoy seguro-, pero mi obligación sigue siendo la seguridad y el eventual levantamiento del cadáver del doctor Nadel. Alzo la cabeza hacia los curiosos.
– Ella está bien; ha sido un pequeño accidente. Se trata de un desmayo. Sucede a menudo.
Este comentario apacigua a algunos de los espectadores, que optan por alejarse del lugar. Otros, sin embargo, percibiendo tal vez que se trata de algo más que de una mujer que se ha desmayado mientras corría por el parque, permanecen inmóviles contemplando la escena. Descubro a un dinosaurio entre la multitud -una joven, aroma a jazmín, probablemente Diplodocus- y le guiño un ojo casi de manera imperceptible.
– Usted, señorita, ¿cree que puede avisar a alguien para que nos eche una mano? -le pregunto directamente, y parece que ella capta la idea. La muchacha se aleja corriendo velozmente hacia una cabina telefónica, desde donde espero que avise a las autoridades adecuadas.
Mientras tanto me dedico a examinar el nuevo -y ahora inutilizado- cuerpo del doctor Nade!. Registro el cadáver en busca de alguna información que las dos ciclistas no hayan encontrado. La búsqueda no da resultados en ese sentido, pero en el bolsillo del pantalón corto descubro un llavero, y lo guardo rápidamente en mi bolsillo.
Espero a que llegue la ambulancia mientras oculto a Nadel de los curiosos y finjo que hablo con la mujer afroamericana que yace en el suelo como si aún estuviese con vida.
– Se sentirá mejor cuando haya comido algo -le digo al cadáver-. Ya lo verá.
– Dejad paso, dejad paso -dice el tío de la ambulancia cuando llega al lugar de los hechos. Viene acompañado de dos compañeros y, por su olor, son todos carnosaurios. Se acuclillan junto al cuerpo tendido de Nadel mientras hablan entre ellos. Aquí el protocolo es muy sencillo: sacar al dinosaurio y llevarlo a un lugar seguro, lejos de las miradas de los humanos. Colocan el cuerpo de Nadel en una camilla y lo llevan hasta la parte trasera de la ambulancia. La multitud, decepcionada por la ausencia de sangre, decide dispersarse.
Una vez que nos quedamos solos, el que parece ser el enfermero principal se vuelve hacia mí.
– ¿Ha visto lo que ha pasado?
– No, no lo he visto; pero estaba aquí.
– ¿Quiere explicarse?
– No tengo tiempo de explicaciones -digo-, pero puede llamarme a mi hotel esta noche.
Le doy las señas del hotel, le enseño mis credenciales de investigador privado y, discretamente, le advierto de que en el improbable caso de que el disfraz esté registrado (el mío no lo está), podría no coincidir con el dinosaurio que está dentro de él. El tío acepta mi palabra a regañadientes y se prepara para largarse de allí.
– ¡Oh, por cierto! -le digo-, tal vez tengan que buscarse a otro forense para que se haga cargo de la autopsia.
– ¿Por qué? -pregunta-. El tío de la morgue siempre ha hecho un buen trabajo con los nuestros.
– Sí, pero se ha marchado de vacaciones. Y estará fuera de la ciudad durante un largo tiempo.
No hay tiempo de cambiar de disfraces; no sé quién puede haber enviado a esos dos asesinos a liquidar a Nadel y tampoco sé si también me buscan a mí. Por el momento, lo mejor es que permanezca oculto. Estoy recorriendo los pasillos subterráneos del ayuntamiento mientras trato de encontrar alguna entrada trasera que me lleve al depósito de cadáveres. Si puedo entrar en la oficina de Nadel sin ser visto…
Pero no tengo esa suerte. Me veo obligado a entrar por la puerta principal. Wally, el ayudante del forense, se encuentra en su puesto detrás del escritorio y cabe la posibilidad de que se ponga como loco y comience a llamar a los tíos de seguridad en cuanto me vea. Sin embargo, no tengo el mismo aspecto del sujeto que le atacó hace nueve meses; soy sólo otro hombre desolado de mediana edad, y su patética nariz humana no está preparada para descubrir mi impostura.
– ¿Está…, está mi Myrtle… aquí? -pregunto entre sollozos.
– ¿Perdón?
Wally ya está confundido. Bien.
– Mi Myrtle, ella… fue una embolia, dijeron una… embolia…
– Yo…, no lo sé, señor. Eh… Permítame que compruebe el registro. ¿Apellido?
– Little.
– ¿Myrtle Little?
Wally no muestra ninguna señal de escepticismo y me resulta difícil contener la risa. La disimulo con una tos y un sollozo, y me cubro el rostro con las manos. Wally examina el registro de la morgue.
– Aquí no consta -dice-. ¿Cuánto hace que…?
– Unas pocas horas. No lo sé. Por favor…, tiene que encontrarla…, por favor…
Ahora me aferró a la bata blanca del pobre Wally, y tiro de ella en una desesperada súplica de ayuda.
– Tal vez podría regresar al hospital…
– Ellos me dijeron que viniese aquí…
– ¿En serio?
– Hace sólo un momento. Por favor, mi Myrtle…
Wally coge un teléfono, marca un número, y mantiene una breve conversación con la persona que se encuentra en el otro extremo de!a línea, una conversación que pronto se vuelve muy acalorada. Después de casi dejarme sordo con sus gritos destemplados, Wally cuelga el auricular con violencia y sale disparado de detrás de¡ escritorio con el rostro desfigurado por la indignación.
– No sé qué cono pasa en este lugar -exclama indignado-, pero, señor Little, le prometo que encontraré a su esposa.
– Gracias, joven-gimoteo-. Gracias.
Mantengo un flujo regular de lágrimas hasta que Wally desaparece tras la puerta, por el pasillo y hacia la planta superior. Luego estoy seco como un hueso y me pongo manos a la obra.
La puerta exterior no está cerrada con llave, por lo que la primera parte de mi plan resulta muy fácil. El despacho de Nadel es otra cosa y sólo consigo abrirlo cuando lo intento con la última llave que hay en el llavero. El lugar tiene el mismo aspecto que la vez anterior: ordenado, limpio, aburrido. Deposito toda mi fe en el archivador, un mueble metálico con cuatro cajones y una llave para cada uno de ellos; con esas precauciones, tal vez el interior me depare alguna sorpresa.
Estas llaves son fáciles de localizar, y las puertas del armario metálico se abren sin hacer un solo ruido. En cada compartimento hay cientos de carpetas de papel manila apretadas entre dos varillas de aluminio; cada archivo lleva una etiqueta donde consta la fecha del fallecimiento, y están ordenados alfabéticamente por el apellido. Busco en las secciones M y W, tratando de localizar lo que sé que no encontraré allí: los informes correspondientes a las autopsias de McBride y Erníe. También sé dónde están esas carpetas: firmemente sujetas entre las palmas sudorosas de las dos ciclistas obesas y rubias.
Estoy a punto de dar por terminada mi investigación. La falta de pruebas y el tiempo perdido me hacen lamentar esta visita no prevista; entonces descubro un pequeño subcompartimento en la parte posterior del último cajón; se trata de una caja metálica, provista de un candado cerrado. Se necesita otra llave del llavero, una pequeña que casi pasa desapercibida, para abrir el candado y la caja. Dentro encuentro un cuaderno de espiral rojo, encuadernado en pie!, perfecto para apuntar nombres y direcciones, y cosas por el estilo. Lo hojeo ansiosamente, preparado para la sorpresa, pero lo único que encuentro son números y letras aparentemente fortuitos. Por ejemplo: 6800 DREV. 3200 DREV.
Debajo hay una libreta de depósitos del First National Bank, y parece que el doctor Nadel ha ingresado dinero hasta hace no mucho tiempo. Para ser más exacto, hizo ingresos regulares hasta el 28 de diciembre, tres días después de que Raymond McBride fuera encontrado muerto en su despacho. Luego, de forma esporádica, hay imposiciones durante todo el pasado año, y son estos números los que coinciden con los que constan en el cuaderno. El 6 800, por ejemplo, representa 6800 dólares que fueron depositados en esta cuenta el pasado diciembre, y los 3 200 dólares fueron ingresados pocos meses más tarde. Ahora lo único que necesito averiguar es qué significan las letras DREV. No encuentro ningún depósito hecho en fechas próximas a la muerte de Ernie -el más cercano corresponde a treinta y nueve días después de recibir yo la noticia-, aunque con un estudio más diligente estoy seguro de que encontraré una pauta que relacione ambas cosas.
Pero también estoy seguro de que no lo haré aquí. Recojo mis nuevas pertenencias, cierro con llave los archivadores y regreso al vestíbulo. Subo las escaleras y me alejo por el pasillo justo a tiempo para observar cómo un agotado Wally entra en la morgue para explicarle al señor Little que, en las últimas diez horas, su querida Myrtle se ha bajado de la camilla de acero inoxidable y se ha marchado; para decirle que, de alguna manera, ha desertado de la muerte.
10
Una inesperada y súbita carencia de albahaca ha dejado mi cuerpo libre de hierbas durante más de tres horas y, a pesar de las ocasionales punzadas de dolor que se irradian desde las profundidades de mi pecho, me siento satisfecho al comprobar que comienzan a desvanecerse las telarañas que se habían formado en los rincones de mi mente. No tengo un interés especial en permanecer más de lo estrictamente necesario en este estado de sensatez, pero mientras dure puedo aprovecharlo para hacer algunos razonamientos juiciosos:
No hay duda de que no debo olvidar a Judíth, Raymond y Sarah Archer, y a esa cosa que me atacó en el callejón -todo ello merece más que un pensamiento fugaz-, pero si realmente quiero llegar al meollo del asunto, debo comenzar por el principio, aunque sólo sea para justificar la cuenta de gastos. Debo empezar otra vez por el club Evolución.
Donovan Burke, el propietario del club nocturno, salía con la representante del Consejo Metropolitano y bella muchacha estadounidense Jaycee Rolden, quien posteriormente desapareció sin dejar rastro en el atestado andén de una estación de ferrocarril, lo que hizo que su destrozado amante la buscase infructuosamente a través de todo el noreste de Estados Unidos. Hecho. Donovan Burke abandonó luego Nueva York y cambió su fracasado romance por los sencillos, tranquilos y pueblerinos valores de Los Ángeles, ciudad donde abrió un club nocturno, que ardió hasta los cimientos a pesar de la intervención de un equipo de bomberos entrenados y la utilización de cuarenta mil litros de agua. Hecho. Durante este incendio, Donovan Burke arriesgó su vida hasta el punto de permanecer en el interior del local a pesar de que las llamas estaban lamiendo su cuerpo. Hecho. Y ahora una suposición: DonovanBurke, atormentado por problemas afectivos, no era un tío que se sintiera especialmente unido a este mundo.
Un flash-back de la conversación mantenida con Judith McBride, y su afirmación respecto a la relación que mantenían Donovan y Jaycee: «Donovan y Jaycee estaban profundamente enamorados -me dijo ayer-, pero la infertilidad puede cambiar a una pareja de un modo que usted no puede imaginarse.» Tal vez Donovan Burke había decidido tirar la toalla en relación con ese asunto. Quizá provocó el incendio del club nocturno como una especie de grandioso gesto suicida. Puede ser que estuviera harto de los disfraces y las mentiras, y del dolor provocado por el hecho de saber que nunca sería quien realmente deseaba ser. Dos mundos diferentes, y todo ese rollo.
Y aquí es donde la anteriormente mencionada sensatez entra en juego. Judith McBride me dijo que el médico que estaba tratando a Donovan y Jaycee, quien permitió que Donovan albergase la esperanza de derrotar al sistema que nos ha sido tan útil durante trescientos millones de años, el genetista cuyos experimentos podrían hacer posible algún día la mezcla entre un velocirraptor y una Coelophysis, no era otro que el doctor Emil Vallardo.
Dr. E. Vallardo.
Dr. E. V.
DREV.
Y así es como una hora más tarde, después de un horrendo atasco de tráfico en Park Avenue -en comparación con éste, la hora punta de Los Ángeles se parece a las extensas praderas de Montana-, me encuentro en el despacho privado del doctor Emil Vallardo, a la espera de que llegue el famoso médico. Aunque mi criptografía de aficionado en cuanto a las letras DREV en las notas de Nadei estuviese equivocada, éste es un lugar tan bueno como cualquier otro para comenzar mi investigación. Es posible que el doctor Vallardo -el Doctor Tiovivo, como le llamaban en las reuniones del Consejo debido al rumor extendido de que utilizaba centrifugadoras en sus experimentos de cruce de razas- no posea ninguna información pertinente que aportar a este caso, pero Ernie siempre me enseñó que las coincidencias no existen. Si un nombre aparece más de una vez es un nombre que está rogando que lo comprueben.
El doctor Vallardo no se encuentra en este momento en la clínica, o eso es al menos lo que me ha dicho la recepcionista, pero regresará en cualquier momento. Después de un elegante lavado y secado de encanto por parte de su seguro servidor, la secretaria es lo bastante amable como para dejarme ocupar un sülón en el despacho privado del médico, y aunque tengo la sensación de que el doctor Vallardo no aprobará esta decisión, me siento mucho más feliz apoyando mis nalgas en este mullido sillón de cuero en vez de en esos duros bancos de plástico que hay en la sala de espera. Al menos puedo aprovechar el tiempo para echar un vistazo a la multitud de diplomas y certificados que cubren las paredes de madera. Es lamentable que toda esa exhibición haga que me sienta intelectualmente inferior.
Trabajos universitarios en Corneil. Genial. Conocí a un estegosaurio que cursó estudios en Corneli, y ahora trabaja en el ramo de los coches para poder vivir; de acuerdo, se dedica a diseñarlos, pero aun así… Licenciatura en Medicina, especializado en Obstetricia por la Johns Hopkíns. Sobrevalora-do. ¡Oh!, y un doctorado en Genética por la LTniversidad de Columbia. El problema con este tío es que lleva demasiadas letras detrás de su nombre: Emil Vallardo, M. D., Ph. D., OB-GYN. No suena ni la mitad de bonito que Vincent Rubio, IP. El mío suena infinitamente mejor y, sin duda, sería mucho más atractivo en un programa de televisión.
– Raramente tengo la ocasión de recibir visitas -se oye una voz a mis espaldas teñida de un ligero acento, aunque no puedo precisarlo con exactitud. Es una mezcla europea-. La vida científica es muy solitaria, ¿sí?
– Lo sé todo acerca de ella -contesto.
El doctor Vallardo, una bestia grande y rolliza, con una sonrisa grande y rolliza, envuelve mi mano con la suya y la agita como si fuese un brazo hidráulico. Su mano izquierda no es tan fuerte; tiembla sin cesar, víctima tal vez de parálisis.
– Encantado de conocerle -dice, ¿y quizá hay algo de holandés en el acento? Su olor, una mescolanza de licor de anís, pesticidas y cremas limpiadoras, no me da ninguna pista en cuanto a su origen-. ¿Quiere un café? ¿Un refresco? ¿Agua mineral? ¿Sí, sí?
Rechazo amablemente el ofrecimiento, aunque tengo la garganta algo reseca.
– Soy investigador privado en Los Ángeles -le digo, y él asiente rápidamente; sus hombros se convierten en pequeñas colinas-. Sólo quiero hacerle unas preguntas; no le robaré mucho tiempo.
– Sí, sí. Bárbara me lo ha dicho. Me siento muy feliz de tener la ocasión de ayudarle en… asuntos oficiales, como siempre. -La sonrisa se hace aún más amplia, y que el Señor se apiade de mí, porque creo que es auténtica-. ¿Por dónde quiere que empecemos?
– Su trabajo aquí es… fascinante. Tal vez deberíamos comenzar por sus experimentos.
– Mis experimentos.
Su tono significa: «¿Cuál de los millones de experimentos?»
– Sí, sus experimentos -y acentúo bien la última palabra.
– ¡Ah, sí! Mis experimentos. Sí, sí.
Me encanta hablar de generalidades. Para el cerebro es un ejercicio mucho menor que una conversación simple y directa. El doctor Vallardo frunce la nariz -tal vez captando una ligera vaharada de mi aroma a cigarro cubano- y se acomoda en el sillón que hay detrás del escritorio.
– No es necesario que ocultemos nuestras expresiones. Aquí puede hablar con absoluta libertad, señor…
– Rubio. Vincent Rubio.
– Como le estaba diciendo, señor Rubio, podemos hablar abiertamente en este despacho. Está insonorizado, por diversas razones. Sí, sí. Y aunque estuviésemos en el pasillo, también podríamos hablar libremente. Todo mi personal de apoyo es… de nuestra especie, y aunque ocasionalmente trato a pacientes humanos, la mayoría de mis pacientes también son dinosaurios.
– La recepcionista…
– Bárbara.
– ¿Una Ornithomimus?
Aplaude y sus mejillas se agitan de placer.
– ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Cómo lo supo?
– En parte olor, en parte corazonada. Me pasa todo el tiempo.
– ¡Aja! Muy agradable, muy agradable. Permítame adivinar… -Me mira de arriba abajo con los ojos brillantes. Si dice que soy un Compsognathus, al diablo con el caso, tendré que matarlo-. No es un saurópodo, eso es evidente. ¿Tal vez un… quilantosaurio?
Me está adulando al mismo tiempo que reconoce que no soy la criatura más impresionante que ha visto en su vida. Los quílantosaurios fueron los más grandes entre los grandes, enormes montañas conscientes con una materia cerebral decididamente pequeña. Fue una de las pocas especies de dinosaurios que consiguieron sobrevivir al Diluvio Universal, pero desapareció antes de la Era del Hombre; el último quilantosaurio se extinguió hace casi dos millones de años. Su nombre era Walter; al menos Walter es la pronunciación más próxima en inglés para representar la serie de rugidos y chillidos por la que seguramente era conocido en aquellos lejanos días. Los restos de Walter, conservados durante todos estos millones de años por sesudos dinosaurios archiveros, pueden verse expuestos en la antesala del cuartel general del Consejo Mundial, en Groenlandia. Yo estuve allí hace dos años, y me llevé la impresión de que Walter fue un quilantosaurio muy afortunado por haberse muerto cuando lo hizo. Lo habría pasado fatal de tenerse que disfrazar en la era moderna, por no hablar de encontrar algo que pudiese reducir esas caderas.
El doctor Vallardo corrige su intento y supone correctamente que soy un velocirraptor. Luego vuelve al punto que nos interesa.
– De modo que quiere conocer mis experimentos. No será miembro del Consejo, ¿verdad?
– Lo fui.
– ¿Si?
Ahora hay desconfianza y un soplo de desagrado.
– Subrayo el tiempo pasado del verbo -digo-. Esto no tiene nada que ver, se lo aseguro. Nada de lo que podamos hablar llegará hasta ellos.
– Lo entiendo -dice el doctor Vallardo, y por primera vez advierto una grieta en esa fachada jovial. Luego recompone la figura y vuelve a ser todo sonrisas y alegría-. No hay problema. Estoy encantado de tener la ocasión de hacerle un favor. Sí, sí.
Me levanto y me coloco detrás de mi sillón. Es hora de echar un vistazo al laboratorio.
– ¿Podemos?
El doctor Vallardo no esperaba esto tan pronto en nuestra entrevista. Confundido, se pone de pie. El Triceratops, como norma general, no es una de las criaturas más rápidas de nuestra especie, pero el doctor Valiardo se mueve de un modo aún más letárgico de lo que su grupo podría sugerir.
– ¿Hay algún problema? -pregunto.
– Ningún problema -dice Vallardo mientras su cuerpo se mueve alternativamente hacia la puerta y hacia el aparato que comunica con su secretaria-. No estoy preparado para abandonar la oficina, eso es todo.
– ¿Preparado?
– Tengo… hombres. Dinosaurios. Ellos me siguen.
¡Oh.no!
– ¿Me está diciendo que alguien lo está siguiendo?
Lo último que necesito en este momento es otro caso con un esquizofrénico paranoide como testigo… No pregunten, no pregunten.
Vallardo sonríe y sacude la cabeza.
– Yo quiero que ellos me sigan, señor Rubio. En ausencia de un término mejor, ellos son mis guardaespaldas.
¿Desde cuándo necesita un médico guardaespaldas?
– ¿Desde cuándo necesita un médico guardaespaldas?
– Desde que el Consejo filtró el primer informe de mi trabajo genético -dice con algo más que una insinuación de condena serpenteando entre cada palabra-. A algunos miembros de la población de dinosaurios no les gustaron nada mis resultados.
Entonces, con un gesto rápido, casi como si ni siquiera tuviese intención de hacerlo, el doctor Vallardo aparta el cuello de su camisa y deja al descubierto una larga y ancha herida, aún en proceso de cicatrización, una evidente marca de una garra para aquellos que saben cómo detectar este tipo de cosas.
– Éste es el ataque más reciente -dice-. Una hembra velocirraptor gritó que yo era un pecador y me lanzó su golpe mortal. «Un pecador», me llamó. En estos tiempos. Sí…
Hacer pública cualquier información reunida por el Consejo antes de que se haya tomado una decisión oficial, y antes de que el sujeto de la información pueda ser notificado, es un terminante no-no, y aunque había oído decir que alguien del Consejo Metropolitano de Nueva York (MYMC) era culpable de haberse ido de la lengua, no tenía ni idea de que se llegase a estos extremos. Una vez más le aseguro a! genetista que no hay forma alguna de que el Consejo pueda enterarse de la información que él tenga a bien proporcionarme hoy. No le digo que ello se debe a que preferiría pasar el resto de mi vida como un paria antes que volver a unirme a ese grupo de hipócritas.
Un momento después de que Vallardo llame a la recepcionista, aparecen dos brontosaurios con semblante humano y me son presentados como Frank y Peter. Sus atuendos les señalan como mellizos y hasta donde puedo asegurarlo por su comparable enormidad también podrían haber pertenecido a la misma carnada. El proceso evolutivo que nos encogió al resto de los dinosaurios hasta alturas relativamente manejables -para algunos de nosotros, demasiado manejables- no tuvo un efecto similar sobre los brontosaurios, de manera que resulta evidente que son los mayores dinosaurios que habitan la tierra. No es extraño, por tanto, que tantos de ellos jueguen en la Liga Nacional de Fútbol Americano.
Una vez que el cuarteto está preparado, nos dirigimos al laboratorio.
El área asignada al doctor Vallardo dentro del Centro Médico Cook es engañosa en cuanto a su tamaño; se trata de una delicada ilusión óptica. A primera vista no es más que una suite común, compuesta principalmente por la sala de espera, unos cuantos consultorios y su despacho. Pero a través de una puerta corredera situada detrás del escritorio de Bárbara, a lo largo de un corredor claustrofóbico y más allá de una serie de puertas metálicas provistas de cerraduras codificadas, se encuentra un impresionante centro de investigación, que convierte en obsoleta cualquier cosa que se pueda haber visto alguna vez en Star Trek.
Me siento obviamente admirado, y el doctor Vallardo no parece sorprendido.
– Sí, sí; veo que le gusta -dice.
El doctor Vallardo me coge del brazo. Su excitación alimenta la mía en una sinergia de anticipación, y me conduce hacia el núcleo de toda aquella operación. Frank y Peter, impasibles, nos siguen a menos de un metro.
Aparte de los zumbidos, y los pitidos, y los silbidos, y aparte de las cubetas, y los tubos de ensayo, y los frascos, lo que más me desconcierta son los científicos. Hay docenas de ellos, más de un centenar, alineados en filas, doblados por la cintura como pajitas de plástico. Tienen los ojos pegados a los microscopios, a las cajas de Petri, a las muestras de semen. Es evidente que se trata de un ambiente de trabajo intensivo; como el de Manny, sólo que de tecnología superior y con mejor aire acondicionado.
– Éste es mi laboratorio -dice el doctor Vallardo efusivamente, disfrutando de la oportunidad de exhibir su lugar de trabajo. Yo por lo menos me siento dispuesto a dejar que me impresione cualquier oficina que sea dieciséis mil veces más grande que la mía. ¿De dónde saca este tío la pasta para financiar semejante operación?
– Es impresionante -digo.
El doctor Vallardo me conduce a través de una fila de científicos con batas blancas que se mueven como ratas de laboratorio entre sus artefactos, haciendo pruebas, tomándose apenas un segundo para saludar a su jefe y luego de vuelta ai trabajo, mientras restalla el látigo autoimpuesto. Nos aproximamos a un joven que lleva gafas y un peinado tipo culo de pato en su disfraz, que es un intento humorístico de rememorar los días de James Dean y Marión Brando. Debe de tratarse de un modelo Nanjutsu, similar al de Jayne Mansfield que sacaron hace unos años. En esta época se lleva el estilo retro en los disfraces; he estado considerando seriamente la posibilidad de añadir al mío un poco de vello en el pecho -Accesorio 513, Estilo Connery n.° 2- y una cadena de oro. Podría complementar mi bigote, del cual debería añadir que no ha merecido ningún comentario negativo en todo el día.
Me presentan a un montón de gente y me lleva dos minutos convencer al doctor Gordon -el joven científico- de que no tengo intención de filtrar información al Consejo. Obviamente, todos han estado sometidos a una fuerte presión últimamente.
– li doctor Gordon está trabajando en la transferencia de proteína para el segundo receptor -explica el doctor Vallardo, y toda esa jerga científica me estruja la cabeza como si fuese un viejo paño para secar los platos-. Ha descubierto una forma de utilizar la citosina de un ramal, y…
– ¡Eh, doctor, espere un momento!
Me duele la cabeza, y sólo llevo aquí abajo un par de minutos.
– ¿Voy demasiado de prisa? -pregunta el médico.
– Ya lo creo. -El simple hecho de que vaya es demasiado para mí-. ¿Puede explicármelo en un idioma que yo pueda entender?
– ¿Acaso no ha leído antes mi trabajo? -pregunta.
– Lamento decirle que no. Sólo tengo algunas nociones básicas, y eso es todo.
El doctor Vallardo reflexiona un momento sobre lo que acabo de decir y sus frondosas cejas trabajan como si fuesen larvas sobre su ceño fruncido.
– Venga, venga -dice, y todo parece indicar que ha tomado una decisión. Dejamos al joven científico, que se muestra más que feliz de tener la ocasión de regresar a su trabajo.
Vallardo me conduce a través del laboratorio y bajamos un tramo de escalera.
– Antes solía…, cómo podría decirlo…, convencer a la gente. -Abre otra puerta corredera accionando un código-. Todos estos años de enseñanza y aislamiento entre otros científicos supongo que producen esta situación. Sí, sí.
– No se trata de eso -digo, aunque parcialmente lo es-. Estaba buscando, sobre todo, una perspectiva general de su trabajo. Trazos gruesos.
– Sí, sí. Entonces esto tal vez resulte más apropiado.
Nos encontramos en un corredor cubierto de pared a pared y del techo al suelo por filas de tubos fluorescentes, que despiden una pálida luz roja. El doctor Vallardo se coloca en medio del corredor, levanta los brazos y gira como si fuese una bailarína de ballet. Frank y Peter se unen a é¡ y la visión de estos dos gigantes interpretando Cascanueces está a punto de provocarme un ataque de histeria.
– Rayos ultravioleta de baja intensidad -explica el doctor Vallardo, instándome a que siga al líder-. Eliminan las bacterias superficiales. Hemos intentado con dosis más potentes, pero todo el mundo se ponía enfermo. Sí, sí.
¡Qué tranquilizador! Levanto los brazos con cierta reticencia y sincronizo mis movimientos con los de Vallardo, Frank y Peter para seguir su danza surrealista.
Una vez que ha caído el telón salimos por el otro extremo del corredor, desinfectados y preparados para la acción.
– En un momento cerraré la puerta detrás de nosotros -dice el doctor Vallardo, y tengo la sensación de que Frank y Peter ya han pasado por esto cientos de veces-, y las luces se apagarán. No podrá ver absolutamente nada, pero no debe preocuparse, es algo normal, sí. Se abrirá otra puerta, y yo lo conduciré al otro lado. Esa puerta también se cerrará y, durante unos minutos, todo permanecerá oscuro, ¿sí? Así pues, permanezca absolutamente inmóvil y no chocará con nada. Los niveles de luz son muy bajos, y eso tiene una explicación.
Asiento.
– Estoy listo cuando usted lo esté.
Con un chasquido eléctrico, las luces se apagan. Alcanzo a oír eí sonido sibilante de otra puerta que se desliza y siento una mano fuerte que se apoya en mi hombro. Me ayudan a avanzar unos cuantos pasos y puedo sentir una brisa cuando la puerta se cierra detrás de nosotros. Esperamos.
– Tiene razón, doctor. No veo absolutamente nada.
Hemos salido del Centro Médico Cook para meternos en el Agujero Negro de Calcuta.
– Debe tener paciencia -dice el doctor Vallardo-. Podrá volver a ver muy pronto. Si, sí.
Todavía nada. Nada. Nada. ¡Oh! Tal vez… un tenue brillo anaranjado, oscilando entre el amarillo y el rosa, a la altura de la cintura, pero lejos… y hay otro, más parecido a una radiación color zumo de naranja casero…, y otro, y otro rnás… Lentamente, cientos de pequeñas cajas brillantes cobran vida. Finalmente consiguen una impresión lo suficientemente intensa sobre mis nervios ópticos como para darme cuenta de dónde me encuentro en este momento: una cámara incubadora.
– Las diferentes luces que puede ver en este lugar (los distintos colores, matices, tonos) derivan de los factores químicos y caloríferos de cada incubadora, -El doctor Vallardo me conduce por toda la sala para enseñarme sus creaciones-. Las azules, por ejemplo, son los huevos de fertilización más reciente. No los trasladaremos a las luces amarillas y anaranjadas hasta que no hayan pasado tres semanas. Después, naturalmente, una vez que hayamos comprobado que se ha producido la fertilización, los pasaremos a un ambiente más cálido, sí…
Mientras el doctor Vallardo continúa hablando, me encuentro buscando aSguna prueba del fraude, buscando los hilos en la espalda del mago volador. A pesar de todo lo que he leído acerca deldoctor Vallardo y su trabajo, mi primera reacción tiende hacia el escepticismo. Todo resultaba muy fácil de aceptar mientras participaba en una reunión del Consejo en una sala subterránea en el otro extremo del país. De acuerdo, hay un médico en Nueva York que dice que es capaz de combinar los diferentes genes de las razas de dinosaurios y producir descendientes mixtos. ¿Y qué vamos a hacer si esto llega a Los Ángeles? Pero entonces se trataba sólo de una decisión política, basada exclusivamente en cuál sería el mejor curso de acción para proteger el interés público en esa hipotética situación; pero ahora, dentro de esta cámara incubadora, siento una reacción mucho más visceral, y sus consecuencias repercuten profundamente en mis propios órganos reproductores. Cada incubadora contiene un huevo, y no hay dos iguales. Su forma y tamaño varían del béisbol a! fútbol, pasando por el baloncesto, pero no hay ninguna duda de que todos son huevos de dinosaurio. Una compleja serie de grapas y relleno de goma hace girar esporádicamente cada huevo en su lecho y lo mantiene erguido, volteándolo y colocándolo suavemente en su lugar otra vez. Un pequeño monitor, unido a la parte superior de cada incubadora, muestra lo que supongo que son sus signos vitales, aunque no puedo imaginar que un espécimen recién fertilizado pueda tener tantos signos vitales de los que hacer una lectura.
Toda la escena me recuerda una película especialmente ridícula que estuvo en pantalla hace algunos años y produjo enormes beneficios en taquilla; los humanos acudían a los cines para confirmar sus peores temores acerca de nuestra especie, y los dinosaurios llenábamos las salas para confirmar nuestros peores temores de que somos efectivamente los peores temores de los seres humanos y que seríamos barridos de la superficie de este planeta en el mismo momento en que se nos ocurriese anunciar nuestra presencia. De este modo, no debe sorprender a nadie que esa película batiese todos los récords de recaudación en ¡os países donde fue exhibida. La idea básica de la película, hasta donde puedo recordar, incluye a un científico humano que utiliza ADN fosilizado -¡ja!- para crear toda una mescolanza de dinosaurios, y nos mantiene cautivos en una isla del Pacífico sur con el propósito más que obvio de crear un parque de atracciones, sólo que nos las ingeniamos para escapar y matar a todos los seres humanos que se nos ponen por delante sin detenernos a pensar por qué o cuál será su sabor.
Basura toda la película, especialmente la forma en que nos retratan a los pobres velocirraptores. Podemos ser peligrosos, sí, pero no matamos de forma indiscriminada, y jamás se ha sabido de ninguno de nosotros que matase a un ser humano sin tener una buena razón para ello. Aunque arrastrarnos desde las profundidades de un tubo de ensayo y encerrarnos enjaulas como si fuésemos bestias salvajes podría ser una buena razón para hacerlo.
Comprendo que se trata sólo de una diversión, de fantasías de celuloide para una población humana completamente estúpida, que no podría ni en sus sueños más delirantes aceptar que ve a un dinosaurio vivo, y mucho menos creer que uno de ellos pueda hacerse cargo de una investigación criminal, procesar rollos de fotografías, servir copas en el
Dine-O-Mat o dirigir la más importante corporación de medicamentos genéricos. Pero esto no contribuye a hacer que todo este asunto resulte menos ofensivo.
Ya estoy otra vez excitándome cuando lo que quiero decir es que lo único que la película tenía de real era el increíble peso económico bajo el que uno tendría que trabajar a fin de unir el ADN y meterse con todo el código genético, y todo ello para conseguir aunque sólo fuese un único huevo de dinosaurio a través del proceso de incubación. Puesto que el tío de la película tenía contactos de negocios en las altas esferas, y teniendo en cuenta que el montaje que tiene el doctor Vallardo aquí abajo es jodidamente más increíble en cuanto a alcance y profundidad, me descubro cuestionándome una vez más de dónde diablos saca la pasta para sus investigaciones. Esta vez decido preguntárselo directamente.
– Donantes privados, sobre todo -dice-. No puedo utilizar fondos del hospital, ya que muchos de los miembros de la junta son humanos, sí, pero he sido capaz de asegurar el espacio de trabajo gracias a unos cuantos amigos en esa misma junta.
– ¿Donantes privados como…?
El doctor Vallardo agita un dedo delante de mí.
– Entonces no serían tan privados, ¿verdad?
– ¿Puedo adivinar?
– ¿Otra corazonada?
– Una suposición educada.
Se encoge de hombros y se vuelve para examinar uno de los huevos.
– No puedo impedir que haga suposiciones, ¿verdad?
No.
– ¿Era Donovan Burke uno de sus contribuyentes?
– ¿Quién?
– Donovan… Burke.
Me aseguro de pronunciar bien su nombre.
Vuelve a encogerse de hombros.
– Ese nombre no me resulta familiar. Tengo muchos contribuyentes, y la mayoría de ellos hacen pequeñas donaciones. Son demasiados como para recordarlos a todos por el nombre.
– También fue paciente suyo hace unos, dos años -digo-. Un veiocirraptor.
El doctor Vallardo hace una buena representación tratando de recordar un nombre del pasado. Los ojos miran hacia arriba y los dedos se rascan la barbilla; pero no me lo creo ni por un segundo.
– No -dice, sacudiendo la cabeza-. No recuerdo a ningún paciente con ese nombre.
– Su novia era una Coelophysis; se llamaba Jaycee Holden.
Otra vez sacude la cabeza, y otra vez no le creo.
– ¿Dice que venían por tratamiento?
– No lo dije; pero sí, venían por tratamiento.
– Sí, sí… No los recuerdo. Son tantos.
– Probablemente no eran grandes contribuyentes entonces.
– Probablemente no.
– ¿Qué puede decirme del doctor Nadel?
– ¿Kevin Nadel?
Bueno, finalmente el buen doctor admite algo.
– Sí, el forense dei condado. ¿Es uno de sus contribuyentes?
– No lo creo.
– Pero le conoce.
– Fuimos juntos a la facultad, ¿sí? Un viejo amigo. Pero trabaja para el gobierno… No gana mucho dinero.
– Por eso tal vez usted le prestó un poco de pasta. -No acostumbro a prestar dinero a mis amigos.
– Quizá no se trataba de un préstamo.
– ¿Está intentando decirme algo? -pregunta, y yo decido deslizar la cuestión antes de que Vallardo les diga a los dos brontosaurios que me metan dentro de una caja de cristal y me saquen a patadas del edificio.
– Continuemos -digo. Ha llegado el momento del gran espectáculo, que todo el mundo ocupe sus asientos-. ¿Era Raymond McBride uno de sus contribuyentes?
Afortunadamente, el doctor Vallardo ha quitado las manos del huevo tamaño bola de boliche que había estado manipulando, o ese experimento en particular podría haber acabado con la cáscara hecha añicos y la yema desparramada por el suelo. Llama a los guardaespaldas, que están muy ocupados inspeccionando los huevos más pequeños. -Frank, Peter, ¿podríais esperar fuera? Los brontosaurios gemelos obedecen y se marchan a través de las puertas con doble cerradura. El doctor Vallardo espera a que se hayan marchado, y luego se vuelve. Su rostro hace un esfuerzo para conservar el buen humor.
– ¿Ha hablado con él? -pregunta, y desde donde me encuentro puedo oír eí rechinar de sus dientes-. Antes de que muriese, quiero decir.
Esperaba una reacción de su parte, pero no una tan jugosa. Tendré que exprimirle, alcanzar la pulpa.
– He hablado con su esposa -digo, transmitiendo toda la insinuación de que soy capaz-. Tuvimos una larga conversación. Me contó muchas cosas. Pero no cae en la trampa.
– El señor McBride, ¡que el Señor se apiade de su alma!, era un contribuyente, sí. Un contribuyente bastante público, de hecho. Él apoyaba generosamente mi trabajo. Sí, sí.
– Generosamente… ¿Estamos hablando entonces de miles? ¿Cientos de miles? ¿Millones?
– Me temo que no puedo darle esa información. -¿Aunque se]o pregunte amablemente? -Aunque me lo niegue.
Las cartas sobre la mesa. Nada de titubeos. Voluntades en pugna. Así es como me gusta librar mis batallas. Las miradas compiten, y el primero que parpadea pierde.
Maldita sea. No es justo; padezco de sequedad ocular congénita. Muy bien, al menos he confirmado que McBride era un contribuyente, aunque ignore las cantidades exactas.
– ¿Por qué Raymond McBride habría de financiar los esfuerzos de un científico cuyo trabajo no le reportaría ningún beneficio? -pregunto-. Él y la señora McBride son carnosaurios. No tenían necesidad de seguir su tratamiento.
– ¿Cómo puedo juzgar los pensamientos de un hombre muerto? -dice-. Tal vez quería ayudar a toda la sociedad de los dinosaurios. Sí, sí.
– ¿Cree usted que Raymond McBride fue asesinado por alguien que no aprobaba que aportara fondos a sus proyectos de investigación?
– No tengo la más remota idea de por qué fue asesinado el señor McBride. Si la tuviera, habría ido a la policía, sí.
– ¿Pero es posible -digo (demasiadas noches recientes de programas de televisión hasta altas horas de la madrugada debido a la falta de trabajo durante el día me obligan a decir este disparate propio de «Juicio público») que el señor McBride fuese asesinado debido a su relación con el trabajo que usted realiza?
Efectúa un profundo suspiro y descubro que últimamente es una de las reacciones más frecuentes entre mis testigos.
– Cualquier cosa es posible, señor Rubio. Cualquier cosa -dice el doctor Vallardo.
En todo este tiempo la sonrisa del doctor Vallardo se ha mantenido en su lugar. Es una sonrisa de fantasía que comienza a afectarme, y no me sorprendería descubrir que se trata de un nuevo accesorio de disfraz de la Corporación Nanjutsu: Accesorio 418, Alegría Permanente. En alguna parte del cerebro de este médico hay un muro, fuerte y grueso, y no resultará fácil derribarlo. Pero tal vez, sólo tal vez, pueda rodearlo.
Camino por la habitación, obligando a mis pasos a describir un rumbo despreocupado, y examino casualmente las incubadoras durante mi trayecto. «Aquí no hay problemas -se supone que debe anunciar este paseo-; todo está bien.» Cuando examino más detenidamente la habitación encuentro una sección de huevos claramente más desarrollados que el resto. Son la clase sénior de la cámara incubadora del doctor Vallardo, los que conducen los coches más caros y consiguen a todas las tías; en sus cajas hay una serie de luces que los bañan con un intenso brillo rojo oscuro, casi marrón. Crayola lo llamaría Ocre Oscuro, y acertaría.
– ¿Qué es éste? -pregunto, señalando un huevo oblongo-. Es más grande que los demás.
Con una luminosa expresión de orgullo paternal, el doctor Vallardo se pone unos guantes de goma y golpea con suavidad la delicada cubierta del huevo.
– Este es Philip -dice con un tono de voz que es casi una caricia-. Philip ha recorrido un camino mucho más largo que sus compañeros.
– Pero aún no ha salido del cascarón.
__-Por supuesto que no -dice el doctor Vallardo sin dejar de masajear la cáscara de Philip-. No estamos siquiera cerca de ese estadio.
– Pero he oído…
__… Un informe incorrecto -acaba la frase por mí-.
Debe de referirse a ese rumor que dice que conseguí llevar un huevo a término, ¿sí? Hasta ahora no he sido tan afortunado. Los rumores recorren un largo camino.
De eso no hay duda. En la reunión del Consejo lo habían presentado como un hecho consumado: el doctor Emil Vallardo había conseguido crear un ser mixto, aunque se ignoraba la composición de sus partes. Habitualmente tengo pocas razones para dudar de los informes del Consejo, pero si el doctor Vallardo había conseguido crear un ser mixto, ¿por qué no habría de adjudicarse el mérito de algo que había estado tratando de conseguir durante décadas?
– ¿Cuánto tiempo falta aún para que Philip rompa el cascarón? -pregunto.
– Si consigue salir del cascarón -dice Vallardo-, la lucha no comenzará hasta dentro de tres semanas aproximadamente. Ya casi está formado por completo, pero ahora necesita su fuerza, sí. -Luego, encendiendo una luz auxiliar, una bombilla normal de veinticinco vatios instalada en uno de los laterales de la incubadora, me pregunta-. ¿Le gustaría verlo? Todo sea en nombre de la ciencia. -Por favor.
El doctor Vallardo manipula el huevo con suma delicadeza y lo acerca a la bombilla -esa mano izquierda aún es presa de un notable temblor-; lo trata como un niño al que le han dado permiso para que coja la muñeca de porcelana favorita de su madre. La cáscara es más fina de lo que había imaginado, y cuando queda colocada delante de la luz aparece una silueta oscura que flota confortablemente en el centro del huevo; está rodeada por un plasma parecido a un batido de leche.
– Si mira atentamente esta zona •-señala el área más grande y redondeada del huevo-, podrá apreciar el borde ondulado alrededor de la cabeza de Philip, sí.
– Parece la cabeza de un Triceratops.
– Sí, sí. Philip es el producto de un padre Triceratops y una madre Diplodocus.
Padre Triceratops… ¿Podría ser éste su hijo? ¿Un médico que se ayuda a sí mismo a concebir?
– ¿Está usted casado, doctor Valiardo? -pregunto.
– Sé lo que está pensando, señor Rubio, y no, el huevo no es mío. Pero es de mi hermano. Philip será mi sobrino, sí, sí.
Cualquiera que sea su raza, no hay duda de que Philip será un niño muy grande; si es que alguna vez consigue salir de ese cascarón. Un Triceratops es de por sí lo bastante grande como para no tener necesidad de que los genes de un Diplodocus aumenten las cosas. Tal vez no funciona de ese modo. No tengo la menor idea y, para ser sincero, no quiero verme envuelto tampoco en una disertación de dos días acerca de este asunto.
Pero puedo ver esas líneas de Diplodocus en el joven (muy joven) Philip -las suaves curvas de la espalda, la cabeza redondeada- fusionándose con las láminas óseas características de un Triceratops, que ya han comenzado a formarse en el pellejo de Philip. La cola es demasiado corta para un Diplodocus y demasiado larga para un Triceratops; está enroscada debajo del cuerpo fetal, preparada para desplegarse en algún momento dentro de las próximas tres semanas. Las patas, largas y robustas, también son una mezcla perfecta de ambas criaturas, y me pregunto qué clase de existencia tendrá Philip si efectivamente consigue llegar con vida a este mundo: ¿será anunciado como un milagro, o como un monstruo?
Lo que me recuerda…
– Doctor Valiardo -digo, acercándole hacia mí y procurando que el tono de mi voz resulte lo más coloquial posible-, ¿es usted el único que se dedica a esta clase de investigación?
Ahora se muestra realmente confundido; no está fingiendo.
– Que yo sepa sí. Yo diría que soy el único que se dedica a esta clase de experimentos.
– ¿Hay algún rumor, algún informe, acerca de científicos renegados que estén trabajando fuera de los límites de la ciencia aceptada?
Sé que lo que estoy diciendo suena descabellado, pero, no obstante, hay un objetivo en el futuro próximo.
El doctor Valiardo sacude la cabeza con vehemencia, y granadas de saliva se esparcen por todo el laboratorio.
– Puedo asegurarle que yo estaría enterado si alguien estuviese realizando esa clase de investigaciones.
– ¿Qué me dice de las mutaciones fortuitas? ¿Podrían producir…, bueno, algo parecido a Philip?
Una risita.
– Imposible. Las mutaciones son las que han impulsado la evolución, señor Rubio, pero no pueden engañar a la naturaleza.
– Ése es su trabajo, ¿verdad? -El doctor Vallardo no dice nada y ha llegado el momento de salir de pesca-. Y si yo le dijese -comienzo, avanzando hacia la zona de hielo fino, preparado para probar las aguas- que algunos amigos del Consejo de Nueva York me hablaron de ciertos informes de criaturas… mixtas… que vagan por las calles neoyorquinas. Avistamientos.,.
– ¿Qué clase de avistamientos? -pregunta, y la rapidez de su reacción traiciona su aparente falta de interés.
– Ha habido diferentes informes -miento-. Una mujer dijo que había visto a un alosaurio con el morro de un hadrosaurio.
El médico no contesta. Continúo.
– A otro miembro del Consejo le hablaron, escuche bien esto, de un brontosaurío adulto con púas de anquilosaurio. Absurdo, ¿verdad?
– Sí, sí, mucho.
– Y el último… En realidad no debería hacerle perder su valioso tiempo con estas…
– No, no -dice el doctor Valiardo, y estoy maravillado de haber conseguido que diga algo más que sí, sí-. Continúe.
– De hecho, es un tanto confuso. Hablé personalmente con el pobre diablo y permítame que le diga algo, doctor: jamás en mi vida había visto a un velocirraptor tan pálido. Estaba literalmente muerto de miedo. Aparentemente había estado metido en una pelea; había sido atacado nada menos que por un dinosaurio…, y permítame señalar que éstas fueron sus palabras, no las mías, un dinosaurio salido de!as profundidades del infierno.
– ¡Oh, Dios mío! -dice el doctor Vallardo. -Ya lo creo. Es posible que el tío estuviese más loco que una cabra,-pero déjeme que le cuente toda la historia. Me dijo que esa cosa tenía la cola de un estegosaurio, con púas enormes y todo eso; las garras de un velocirraptor (me quitaría los guantes para hacerle una demostración visual, pero seguro que se hace una idea); los dientes de un tiranosaurio, muchos y muy grandes, y el tamaño de un Diplodocus. Y eso sería algo muy grande, por supuesto. ¿Ha oído alguna vez una cosa tan demencia]? Mi conclusión es que el tío había estado pasando un buen rato en algunos de los bares de la zona donde se consume una amplia variedad de hierbas.
Me echo a reír, pero el doctor Vallardo no. -¿Dónde ocurrió eso? -pregunta. -¿El ataque? -El ataque, la criatura. -¿Supone alguna diferencia?
– No…, no…, naturalmente que no -tartamudea, y puedo sentir que he comenzado a rodear ese muro mental-. Sólo es curiosidad.
– Me dijo que había un callejón; las paredes estaban cubiertas de grafitos. Supuse que se trataba de una de las zonas más pobres de la ciudad.
– ¿El Bronx? -dice el doctor Vallardo; una mezcla de esperanza y negación forma arrugas alrededor de sus ojos. ¡Aja! Tal vez ahora tenga un barrio donde comenzar a buscar esa clínica.
– El Bronx -digo-, Brooklyn, Queens; no creo siquiera que el tío supiera dónde diablos estaba. Usted ha visto cómo son esos callejones oscuros…
– Sí, sí. Probablemente tenga razón. Ese hombre debía de estar bebido.
– Como una regadera; eso es lo que creo. Aunque su relato sonaba bastante convincente mientras describía a esa horrible cosa, la Criatura de la Laguna Negra. -Incluiré aquí una nota interesante: cuanto más me burlo de esa cosa que apareció en aquel oscuro callejón, más enfadado parece el doctor Vallardo. Existe una evidente relación causal entre mis pullas y su presión arteria!. Intento un nuevo chiste-. Le apuesto a que si alguna vez encontramos esa cosa podremos sacar una buena pasta por ella del circo ambulante de donde se haya escapado.
Tal vez se me ha ido un poco la mano. La falsa piel del doctor Vallardo se está volviendo azul, lo que significa que el genetista está prácticamente rojo debajo de su disfraz. Ha sido una buena jugada, pero lo mejor será que lo tranquilice antes de que sufra un colapso que lo envíe fuera de este mundo y de mi caso.
– ¡Eh, qué diablos! Si usted dice que es imposible, pues es imposible. Si usted dice que no existen dinosaurios mutantes vagando por las calles de Nueva York, entonces no hay dinosaurios mutantes vagando por las calles de Nueva York. Usted es el científico, ¿verdad? ES hombre que tiene un plan genético.
El doctor Vallardo parpadea varias veces y consigue tranquilizarse lentamente. El matiz azulado desaparece de su disfraz, que finalmente recupera un tono beige médicamente aceptable.
– ¡Hummm! Sí, sí.
El esfuerzo le ha dejado agotado.
Ahora recuerdo por qué me solía encantar este trabajo.
El doctor Vallardo sugiere que abandonemos la cámara incubadora -«los huevos necesitan descansar, sí…»-, y yo me siento más que dispuesto a seguirlo escaleras arriba. Mi expedición de pesca ha sido todo un éxito; en mi bote tengo algunas carpas más de las que tenía al comenzar la excursión, y aunque ignoro cómo encaja el doctor Vallardo en la fuente del pescador, al menos ahora estoy seguro de que es una de las guarniciones más importantes.
Mientras me preparo para marcharme, hago algunas preguntas más acerca del trabajo del doctor Vallardo, puntos científicos que él puede aclarar con un montón de datos técnicos que lo dejarán satisfecho y de buen humor una vez que haya abandonado el centro. Tal vez deba regresar al laboratorio del genetista en un futuro próximo y, si deseo que me faciliten el acceso nuevamente, no puedo dejarle haciendo una llamada al cuartel general del Consejo para quejarse por mi visita tan pronto como me haya marchado de aquí.
– Ha sido realmente un gran honor -le hago la pelota-, un gran honor.
– Por favor, no ha sido nada, sí.
– No, de verdad, una gran experiencia. Ahora comprendo muchas más cosas.
Doy unos golpecitos en mi cuaderno de notas y lo agito ostensiblemente en el aire. El doctor Vallardo no sabe que sólo contiene unas pocas notas sobre el incendio en el club Evolución, las palabras Judith, J. C. y Mamá, y un par de bocetos eróticos, parcialmente borrados, que hice de una de las azafatas durante e¡ vuelo a Nueva York.
Nos despedimos y me alejo. Pero apenas he recorrido unos cuantos pasos cuando oigo que llega corriendo hasta mí -con sonidos tan desagradables como debe de serlo la visión de su breve carrera-, y siento una mano áspera que se apoya en mi hombro.
– ¿Qué le sucedió a su amigo? -pregunta y, por un momento, no tengo ni idea de qué me está hablando.
– ¿El que sufrió el ataque? -digo.
– Sí, ¿qué le pasó?
– Que yo sepa, está visitando a un psiquiatra.
– ¡Ah! Sí, sí…
Ambos permanecemos en silencio en el corredor. Es evidente que está pensando algo, pero me niego a hablar hasta que lo haga él. Entonces, después de aclararse la garganta, llega la pregunta que el doctor Vallardo realmente quería hacerme.
– ¿Y la… criatura? ¿La mezcla de dinosaurio?
– ¿Sí…?
Sé perfectamente lo que quiere saber.
– ¿Qué…, qué le sucedió?
Podría mentir y decirle que se esfumó en la noche, sangrando pero sin que su vida corriese peligro, o afirmar que no lo sé, pero siento tanta curiosidad por ver finalmente una emoción auténtica en el rostro del doctor Vallardo que me es inevitable decirle la verdad.
– Esa pregunta debería hacérsela a los equipos de limpieza -digo-. Ellos son los que habitualmente se ocupan de los esqueletos.
Lo prometo, fue un momento Kodak.
11
Cuando abandono el Centro Médico Cook ya es casi la hora punta, y los taxis pasan delante de mí a toda velocidad, ignorando mi brazo extendido. ¡Qué diablos!, todo el mundo en esta ciudad es un peatón dispuesto y, como estoy criando un poco de barriga, pienso que podría soportar una caminata razonable. Me aseguro de la dirección correcta preguntándole a un conserje del vestíbulo, y me pongo en camino. El regreso al Plaza será un poco más largo de este modo, por supuesto, pero tal vez disponga de un poco de tiempo para pensar en el caso, repasarlo mentalmente, ver si puedo detectar algunas contradicciones. Al menos me ahorraré cínco pavos de la carrera del taxi.
Vuelvo al principio, preparado para repasar la escena del club Evolución en el Betamax de mi cerebro, pero un elegante sedán Lincoln se detiene junto a mí. El asunto no tendría más historia de no ser por el hecho de que continúa avanzando a mi lado a unos escasos ocho kilómetros por hora. De ese modo consumirá una escandalosa cantidad de gasolina.
No hay forma de echarle un vistazo al conductor. Los cristales son negros, mucho más oscuros de lo que permite la ley y el buen gusto, y la identificación resulta del todo imposible. El asunto me huele mal, pero todo me huele mal. Tal vez el coche se ha averiado. Tal vez el tío se ha perdido. Tal vez el conductor simplemente está buscando una dirección y supone que, ya que voy caminando por la acera, debo de ser de Nueva York. Tal vez me he vuelto paranoico.
Pero no, no se trata de eso. Un momento más tarde me encuentro flanqueado por dos dinosaurios disfrazados con sus mejores atuendos de domingo. No son mucho más grandes que yo, pero el mensaje que estoy recibiendo de su nada suave manera de cogerme de los codos me dice que lo mejor será que les preste atención.
– ¿Quieres subir al coche? -pregunta el tío de mi izquierda, que huele a Old Spice y helio viciado. En ese olor hay algo que me resulta familiar.
– Gracias por la invitación -digo-, pero estaba acostumbrándome a caminar.
Trato de llamar la atención de los otros transeúntes para enviarles una advertencia, una señal de peligro. Pero aunque nos encontramos rodeados por los cuatro costados de los civilizados ciudadanos de la ciudad de Nueva York, ninguno de ellos me mira a la cara; todas las narices apuntan al suelo y todos los controles de velocidad están fijados al mismo paso.
– Creo que podrías disfrutar de un agradable paseo en coche.
El comentario pertenece al dinosaurio instalado a mi derecha, más grande que su compañero, pero su olor no supera una débil dosis de jarabe infantil para la tos. No resulta nada amenazador y es ligeramente afrutado.
Echo otro vistazo al sedán que avanza junto al bordillo, con sus cristales oscuros, sus relucientes tapacubos, su flamante pintura -Negro Intimidación, Color 008-, y me reafirmo en mi decisión de continuar andando. Un poco más rápido, tal vez…
Old Spice, manteniendo mi paso, me rodea el hombro con su brazo. Si yo estuviese presenciando la escena desde cierta distancia, la interpretaría como un gesto amistoso, un abrazo de camaradería y buen humor. Pero ese brazo no es tan bondadoso; el tío ha retirado el látex de uno de sus dedos y puedo sentir perfectamente la garra que rasca mi cuello indefenso. Ahora sé por qué ese olor me resulta familiar -desodorante y goma de mascar-; son los tíos del parque, los que liquidaron a Nadel.
– ¿Han disfrutado del paseo en bicicleta? -digo.
– Voy a pedírtelo amablemente una vez más -musita el asesino, y su aliento me golpea la oreja-, y después me veré obligado a meterte a la fuerza. Sube al coche.
De acuerdo, de acuerdo; subo al coche. Regla n.° 5 de Ernie: los detectives muertos no pueden investigar.
Viajamos durante varios minutos en completo silencio. El conductor, a quien no puedo ver muy bien debido a la separación opaca que aisla la parte delantera de la trasera del coche, se niega a ponerla radio. Al menos podrían entretenerme con algunas melodías. Estoy sentado entre los dos matones que me han obligado a meterme en el coche.
– Se me están durmiendo las piernas -digo.
A mis acompañantes no parece importarles. Continuamos viajando.
– Saben -digo-, todo esto me resulta bastante incómodo. No hemos sido presentados formalmente. Tal vez se han equivocado de tío.
– No, no nos hemos equivocado de tío -dice Jarabe Infantil-. No hay dos dinosaurios que se llamen Vincent Rubio y huelan a puro cubano.
Frunzo el ceño en un gesto de confusión, hasta que los músculos superciliares están a punto de explotar.
– ¿Vincent Rubio? Verán, yo sabía que aquí había una confusión. Yo soy Vladimir Rubio, de Minsk.
El más tonto de los dos parece meditar un momento, hasta que Oíd Spice ¡adra en mi oreja.
– No escuches a este tío de mierda. Es Rubio, no hay duda.
– Me han descubierto -conñeso-, me han descubierto; de modo que ahora conocen mi nombre, pero yo no conozco el de ustedes.
– ¡Oh, claro! -dice Jarabe Infantil-.Yo soy Englebert, y élesHarry…
Old Spice nos sacude a ambos en la cabeza. Yo eructo y Jarabe Infantil lanza un gemido.
– Silencio -dice, y ambos le obedecemos sin rechistar.
Todo esto sucede poco antes de que el duro perfil de la ciudad deje paso a las suaves curvas de la naturaleza. Los árboles, las flores y los arbustos reemplazan a los postes de alumbrado, los semáforos y los vendedores callejeros. Los olores cambian también, y me asombra lo vacío que huele el aire, como un puzzle de mil piezas al que le faltan seis cruciales. Hace tiempo que no me alejo de una ciudad -Los Ángeles, Nueva York, o cualquier otra- y siempre me siento un poco desorientado por la ausencia de ese picante olor a contaminación ambiental. De alguna manera, es un faro que me señala el camino a casa, una señal que me conduce a la tierra que amo.
A medida que nos internamos en el campo, Oíd Spice busca algo debajo del asiento que hay delante de él y saca una bolsa de compra de papel.
– Póntela en la cabeza -me dice, y me entrega la bolsa con las asas por delante.
– Debe estar bromeando.
– ¿Te parece que estoy bromeando?
– No lo sé -digo-, sólo hace media hora que nos conocemos.
– Y no me conocerás durante mucho más tiempo a menos que te pongas la bolsa en la cabeza.
Resulta evidente que este tío nunca ha oído esa máxima que dice que puedes coger más moscas con miel. Mis piernas siguen dormidas.
Me coloco a regañadientes el improvisado sombrero, y todos esos bonitos árboles desaparecen de golpe. Al menos aún conservo mi sentido del olfato.
– Casi lo olvido -gruñe Old Spice.
Oigo que busca algo en sus bolsillos, y me llega el sonido de monedas y llaves, y un momento después, coloca algo en mi mano izquierda. Paso los dedos sobre el pequeño objeto, tratando de discernir su forma: largo y fino, dos lados, ambos de madera, unidos por un alambre retorcido, con la forma de la boca de un cocodrilo, sólo que sin los dientes. Un extremo se abre cuando se cierra el otro haciendo presión…
– Colócasela -le dice Old Spice a su compañero-. Que quede bien sujeta.
Con una bolsa de papel de Bloomingdale cubriéndome la cabeza y una pinza para la ropa en la nariz continuamos nuestro viaje por el campo alejándonos de Nueva York, o eso supongo. Con mis dos mejores sentidos temporalmente fuera de servicio, podríamos haber girado y emprendido el regreso a la ciudad sin que yo me enterase de nada. Mi sentido del tiempo también comienza a debilitarse: el resto del viaje podría durar una hora o un día, y yo no tendría ni la más remota idea. Sólo espero que una vez que me hayan quitado la bolsa de la cabeza no me encuentre en Georgia, donde puede haba-una orden de detención a mi nombre… No pregunten, no pregunten.
Mis oídos, sin embargo, no han sufrido ninguna restricción, y después de algún tiempo alcanzo a oír un suave ronquido que procede de mi izquierda; al principio resulta bajo, pero aumenta poco a poco su volumen. Old Spice se ha dormido, y pronto se enterará todo el mundo. Un poco más tarde, el coche reduce la velocidad y se oye el inconfundible sonido de tres monedas que se deslizan en un contador automático. El coche vuelve a acelerar.
Diez minutos más tarde oigo el mugido de una vaca.
Cinco minutos después de eso, el intenso olor de los montículos de tierra y basura consigue atravesar la barrera de la pinza para la ropa, se adentra a través de mis fosas nasales y golpea con fuerza en el centro de reconocimiento olfativo del cerebro. Los ojos se me llenan de lágrimas y jadeo involuntariamente, lo que provoca que Old Spice salga de su letargo -sus ronquidos se han convertido ahora en bufidos, estornudos, un desfile de sonidos de tienda Todo a Cien- y vuelva a ajustar la pinza para la ropa en mi nariz, de manera que quedan eliminados los últimos vestigios de pestilencia.
Estamos en Nueva Jersey.
Un poco después, el coche se detiene. Esto ha sucedido ya un par de veces, pero ahora me ordenan que salga del coche. Estoy encantado de obedecer y prácticamente salto del asiento trasero. Mis piernas entumecidas están ansiosas por estirarse.
– ¿Podría quitarme la bolsa de la cabeza?
– No sería muy inteligente por tu parte.
Harry me coge del brazo izquierdo y Englebert del derecho, y ambos me conducen a través de un terreno irregular. Mis pies me envían señales furtivas; caminamos por un suelo de tierra cubierto de gravilla suelta.
Unos minutos más tarde llegamos a un claro. Ya he comenzado a organizar un plan de ataque y fuga por si llega a ser necesario. Me niego a morir con una bolsa de Blooming-dale sobre la cabeza.
– Cierra los ojos -me dice Harry, y por una vez decido no seguir sus instrucciones.
¡Aaaah! Luz, luz brillante, penetrante. ¡Ojos ardiendo, oíos ardiendo! Cierro los párpados con fuerza, bajando las persianas sobre mis iris dañados. Harry se echa a reír, y Englebert se une a él, aunque con cierta indiferencia.
– ¡Mis ojos! ¿Qué le han hecho a mis ojos?
¡Toc ¡ Otro golpe en la cabeza.
– Deja de gimotear -dice Harry-.Te he quitado la bolsa de la cabeza; eso es todo. Aquí hay mucha luz, gilipollas.
Los ojos comienzan a adaptarse a la súbita luminosidad, y las rayas rojas se desvanecen de mis córneas. El claro aparece lentamente en mi campo visual y es casi como lo había imaginado: un círculo desigual y vacío, separado de la vegetación circundante. La techumbre vegetal filtra los rayos del sol, aunque no lo suficiente como para dar un descanso a mis castigados ojos. Sin embargo, ei único rasgo que no he podido discernir es el más notable y se encuentra en el centro del claro: una cabaña construida con troncos, pequeña pero fuerte y firme, justo como la habría hecho el bueno de Abe Lincoln. Por lo que sé, la hizo.
Harry me propina un ligero empujón, una patada de fútbol en las nalgas.
– Entra -dice.
– ¿Allí?
– Sí, allí.
– ¿Puedo quitarme la pinza de la nariz?
– No.
Mientras camino hacia la cabaña, respirando agitada-mente por la boca, me doy cuenta de que Harry y Englebert no me siguen. Ahora me encuentro a unos veinte metros delante de ellos y, en teoría al menos, podría intentar la huida, salir disparado por el claro como una gacela y arrastrarme hacia la libertad a través de la maleza. Podría llamar a la policía, ponerles al corriente de la situación y vivir para contar la historia en el programa de entrevistas de mi elección.
Lamentablemente, aunque soy una especie de tejón muy eficaz cuando se trata de cavar, mi velocidad ha estado siempre más próxima a la de un dachshund bien alimentado que a la de una gacela. Aun cuando fuese capaz de dejar atrás a los dos matones, no debo descartar la posibilidad de que ambos ¡leven armas de largo alcance, que podrían dejarme seco en un segundo, sin importar lo buenas que puedan ser mis habilidades para hacer agujeros en la tierra. Decido entrar en la cabaña.
Mala suerte; en el interior de la cabaña no hay ninguna luz. Entre la cámara incubadora del doctor Vallardo y la bolsa de papel de Bloomingdale, hoy mi espectro visual ha pasado de claro a oscuro, a más claro y a más oscuro. Mis ojos lo están pasando fatal tratando de mantener el ritmo. Permanezco un momento en la puerta para permitir que entre un poco de luz exterior.
– Cierre la puerta -dice una voz femenina, vaga e insistente.
Obedezco y vuelvo a encontrarme nuevamente en la más absoluta oscuridad.
– Sus ojos se adaptarán -dice la voz-. Hasta que llegue ese momento tengo algunas cosas que decir. Y le pido que guarde silencio hasta que haya terminado. ¿Lo ha entendido?
Puedo reconocer una pregunta con trampa cuando la oigo. Siguiendo sus instrucciones, permanezco mudo.
– Muy bien -dice ella-. Esto no será tan complicado, después de todo.
Ahora comienzo a ver algunas sombras: una cocina, una silla, un hogar tal vez, y una forma larga y flexible en medio de todo eso.
– Tengo entendido que está aquí por cuestiones de negocios -dice la sombra. Una gruesa cola se distingue lentamente entre las otras siluetas-. Y lo respeto. Todos tenemos trabajos que hacer y todos los hacemos lo mejor que podemos. Y sería negligente con su trabajo sí no le concediera toda la atención que le ha dado hasta ahora.
En este momento diviso un cuello, una larga y elegante curva de cisne, brazos, pequeños pero proporcionados, y ojos almendrados colocados sobre dos mejillas rosadas y carnosas.
– También tengo entendido que es usted de Los Ángeles,__dice-, y aunque pueda tener la impresión de que está acostumbrado a la vida en una megalópolis, aunque pueda pensar que sabe cómo moverse y llevar sus negocios en la gran ciudad, quiero que se meta en la cabeza que Los Ángeles es un parque para niños en comparación con la Gran Manzana. Lo que es aceptable en el pecho de la madre no es aceptable en la guardería,
»Le he traído aquí por su bien, no por el mío. De hecho, ya le he salvado la vida en dos ocasiones. Puede no creerme si lo desea, pero es la verdad.
Una Coelophysis, de eso no hay duda, y extraordinariamente atractiva. Cada uno de los seis dedos de los pies tiene la longitud perfecta, la circunferencia perfecta; la membrana que los une no presenta una sola mancha. Y su cola -¡esa cola!, ¡oh!- tiene el doble de grosor que la mía y es cuarenta veces más valiosa. Sólo desearía quitarme esta jodida pinza de la nariz para aspirar profundamente su aroma.
– Mentiría si le dijese que no… entiendo su trabajo -dice-. Pero si insiste en hacer todas esas preguntas, si persiste en su investigación… No podré hacer mucho para protegerle. ¿Lo entiende?
– Entiendo sus puntos de vista -digo, y mis ojos acaban finalmente con sus letárgicos ajustes-, aunque no necesariamente estoy de acuerdo con ellos.
– No pensé que lo estuviese.
– Y tampoco entiendo por qué razón me ha arrastrado hasta una cabaña en Jersey. Podría haberme enviado un telegrama.
– Nada de todo esto es asunto suyo -dice la Coelophy sis-. Pero a diferencia de otras personas, no creo que deba sufrir ningún daño.
– Aparte de algún arañazo de Harry y Englebert, no he sufrido ningún daño importante. ¿Sabe que ese matón suyo amenazó con cortarme el cuello?
– Le dijeron sus nombres, ¿verdad?
Tiene los labios fruncidos; está claramente decepcionada.
Me encojo de hombros.
– Un nombre como Englebert no se te ocurre espontáneamente.
– Me gustaría que me dijese una cosa -comenta, y se acerca hacia mí; siento el aliento caliente en la garganta-. ¿Por qué encuentra necesario agitar los problemas?
– ¿Los estoy agitando? Pensé que se trataba más de una sacudida.
Una pausa. ¿Me besará o me escupirá? Ninguna de las dos cosas. La Coelophysis se aleja.
– Ha ido a ver al doctor Vallardo, ¿es eso correcto?
– Teniendo en cuenta que sus dos matones me recogieron fuera del centro médico, yo diría que usted sabe que es correcto.
Sin pedir permiso para hacerlo -ya está bien de permisos-■, me acuclillo y me levanto varias veces tratando de recuperar la sensación de mis piernas. Ella no le da ninguna importancia a mi inesperado ejercicio físico.
– No son mis matones. -Luego, un momento después-: El doctor Vallardo es un hombre retorcido, Vincent. Brillante, pero retorcido. Sería mucho mejor que le dejase trabajar solo en su bastardización de la naturaleza.
– Deduzco que no aprueba su trabajo -digo.
– He visto su trabajo, de primera mano. -Acerca una silla y se sienta-. También ha estado molestando a Judith McBride.
¿Cómo diablos sabe todas estas cosas? ¿Acaso me han seguido desde que bajé del avión? Resulta realmente embarazoso aceptar que he estado tan desorientado por la ciudad que no he sido capaz de descubrir una cola, y eso pese a mi paranoia. Los veloces giros de trescientos sesenta grados constituyen una rutina habitúa! cuando me muevo por la ciudad; para mí es un movimiento instintivo, como mirar por el espejo retrovisor del coche. Incluso compruebo si hay colas a la vista cuando estoy en la ducha.
– No he estado molestando -contesto-. He estado entrevistando.
Tras una mirada dura, me acerca una silla.
– Por favor, siéntese.
Abandono mis ejercicios en el suelo y me siento. Tomo nota de que no ha mencionado en ningún momento mi encuentro con esa amalgama de dinosaurio en el callejón detrás de la clínica, pero imagino que lo hará en cualquier momento, o bien es que sus espías habían relajado la vigilancia aquella noche.
La Coelophysis coge mi mano entre las suyas, y un estremecimiento recorre mi disfraz, sube por el brazo y detiene los latidos del corazón. Aunque es extraña, la sensación resulta muy agradable. Un momento después, los latidos se reanudan.
– El incendio en el club Evolución fue algo realmente espantoso -dice, y por el brillo de sus ojos y los tonos suaves que envuelven cada palabra en un trozo de algodón, me doy cuenta de que lo dice de verdad-. Murieron dinosaurios, y eso fue un error. Donovan resultó gravemente herido, y eso fue horrible. Horrible. Y comprendo perfectamente su preocupación por su socio muerto también, pero fue un accidente. ¿Puede entenderlo?
– ¿Estaba usted allí aquella noche? -pregunto-. ¿Cuando Ernie murió?
– No.
– ¿Y qué me dice en Los Ángeles… en el club?
– No. -Y aunque carezco de mi sentido del olfato para descubrir alguna pista, puedo sentir que está diciendo la verdad-. Pero sé que lo que sucedió no debía pasar, no de la forma en que sucedió.
– Genial. ¿Qué se suponía que debía pasar?
Miento con un gesto de la mano.
– A eso me refiero, Vincent. Tiene que dejar de hacer preguntas. Tiene que abandonar Nueva York esta misma noche y olvidarse de todo este asunto.
– No puedo hacer eso.
– Tiene que hacerlo.
– Lo entiendo. No lo haré.
No puedo decir si se ríe o si está llorando. Su cabeza ha caído entre sus brazos, su cuerpo se estremece por las sacudidas de los hombros y por una serie de convulsiones a gran escala. Puede tratarse de un ataque de sollozos, o bien de unas carcajadas a duras penas contenidas. Pero aprovecho la pausa en la conversación para volver a mis ejercicios de estiramientos. El hecho de estar sentado tanto tiempo me está dejando hecho polvo, y mi pellejo se está volviendo viscoso debajo del disfraz.
Ella se levanta y veo sus ojos brillantes por las lágrimas, aunque aún no he decidido si la causa ha sido la risa o el llanto. Sacude la cabeza y reanuda la conversación. No me sorprendería que también lanzara un suspiro.
– He hecho todo lo que podía -dice-. No puedo seguir protegiéndole.
– Lo sé -digo, aunque una parte de mí se pregunta por qué no tiro la toalla, me marcho a casa y salvo mi pellejo. La protección es habitualmente algo bueno, y es sólo porque me siento tan cerca de algo tan grande por lo que continúo en esta etapa del juego.
– ¿Acaso este trabajo es más importante que su vida, señor Rubio? -dice ella.
Pienso en ello, y la Coelophysis deja que me tome mi tiempo para contestar. Mi respuesta, que se forma lentamente, está fuera de mi boca antes de que caiga en la cuenta de cuan sincera es.
– En este momento, este trabajo es mí vida.
Ella lo entiende y no insiste en ese tema. Me siento bien. Echo un vistazo al reloj. Se está haciendo tarde y ahora que estoy completamente seguro de que no me liquidarán en mitad de Nueva Jersey, la fatiga ha comenzado a asentarse. Mis músculos quieren que los libere de su encierro, anticipando un agradable y reparador baño de espuma en el hotel.
– ¿Hemos terminado? -pregunto, señalando mi reloj-. Detesto ser descortés, pero…
– Sólo una pregunta más -dice-. Y luego les diré a Ha-rry y Englebert que le lleven de regreso a su hotel.
– Dispare.
– Es una pregunta personal.
– Nada de besos en el primer secuestro.
– Sé que fue al hospital a ver a Donovan -dice, y la forma en que pronuncia el nombre del velocirraptor quemado, la leve demora en la primera sílaba, la cadencia en las otras dos, me dice que le conoció en otras épocas.
– Así es.
– Dígame… -Y entonces se produce un alto, un cambio en su voz. Ella no desea hacer esa pregunta, tal vez porque no desea conocer la respuesta-. Dígame, ¿cómo se encuentra?
Esa mirada implorante en los ojos, una mirada que dice «dígame que todo está bien, dígame que no sufre», pone en movimiento un tren de pensamientos que nunca supe que tenía en las vías férreas: ella es una Coelophysis, me ha estado observando desde las sombras, tiene experiencia con el doctor Vallardo, ha hecho que sus matones me pinzaran la nariz para que no pudiera grabar su olor en mi mente y, en consecuencia, volver a encontrarla, pero sobre todo, y es lo más importante, ella sigue enamorada de Donovan Burke, incluso después de todos estos años.
– Donovan está bien -miento, y la escurridiza Jaycee Holden sonríe-. Saldrá de ésta.
La bolsa vuelve a cubrirme la cabeza, aunque he pasado los últimos diez minutos protestando esa decisión y argumentando que, puesto que ya sé dónde estamos, no tiene sentido que me mantengan cegado de este modo.
^Órdenes son órdenes -gruñe Harry.
– Esa mujer les ha dicho que me lleven de regreso a mi hotel. Yo estaba allí, yo oí lo que les decía, y no mencionó absolutamente nada acerca de la bolsa.
Efectivamente, Jaycee les ha dado instrucciones precisas a estos dos dinosaurios para que me lleven de regreso al Plaza sano y salvo, y cuanto antes mejor. Incluso se ha preocupado de enfatizar esta última parte, como si tuviese alguna razón para pensar que los dos matones podrían actuar de otro modo, y los dinosaurios han aceptado de mala gana.
El conductor lanza un pequeño gruñido; es un tío a quien aún no he podido ver. Harry se inclina hacia adelante y murmura algo que no alcanzo a entender. Englebert ha permanecido en silencio lodo el tiempo, y su anterior disposición a jugar conmigo ha desaparecido por completo. Considero la posibilidad de abrir la boca, tal vez para sugerir que aumenten la potencia del aire acondicionado, pero decido quedarme tranquilo durante un rato y emplear ese tiempo para ordenar algunas cosas en mí cabeza.
Estoy examinando las conexiones una por una: Vallardo conocía a McBride, Nadel, Donovan, Jaycee… Judith los conocía a todos más a Sarah… Sarah se acostaba con McBride y había mantenido una pequeña entrevista con Ernie… Nadel se encargó de las autopsias de McBride y Ernie… Nadel ha sido asesinado por estos dos dinosaurios que ahora están sentados a mi lado en el asiento trasero del coche…
Y me doy cuenta de que el firme de la carretera ha cambiado. Hemos salido de la autopista, nos hemos alejado de cualquier clase de pavimento, y nos deslizamos sobre un suave arcén. Los neumáticos despiden pequeñas piedrecillas. El coche se mueve lentamente ahora mientras busca un lugar donde parar.
Me llevo una mano a la bolsa.
– ¿Dónde estamos?
Pero mi mano es apartada con violencia.
– No es asunto tuyo.
Arbustos y ramas arañan el costado del coche y, a pesar de mi falta de conocimiento con respecto al área de los Tres Estados, estoy seguro de que éste no es el camino que lleva a Manhattan.
– ¡Eh, tíos! Han cogido el camino equivocado -digo.
– No, no lo hemos hecho, ¿verdad, Harry?
– No.
– Estoy seguro de que sí. La señorita Holden dijo que debían llevarme de regreso al Plaza, y esto no es Park Avenue.
Harry se inclina hacia mí y presiona su frente contra la bolsa; mi oreja y sus labios apenas están separados por una una hoja de papel marrón.
– No recibimos órdenes de esa puta.
Sé lo que eso significa incluso antes de oír los botones que se abren, el zumbido de las garras que se extienden, colocándose en su sitio. Sé que jamás me llevarán a la habitación de mi hotel. Están planeando matarme, aquí y ahora.
Alzo ambas piernas y me impulso hacia atrás, contra Englebert, y mis manos rompen la bolsa que me cubre la cabeza mientras desgarran los botones que cierran los guantes…
– ¡Sujétalel-grita Harry-. Coge el…
Pero soy como una anguila escurridiza. Me deslizo detrás del confundido Englebert y lo coloco delante de mí a modo de escudo. Mis guantes están muy ceñidos -no tengo tiempo de quitármelos apropiadamente-, de modo que dejo que mis garras se abran paso. Los afilados bordes desgarran las suaves puntas de látex. Mis armas se despliegan a través de estas inútiles manos humanas.
Una cola golpea el asiento junto a mí, casi partiéndolo en dos, y me lanzo contra la puerta del sedán apoyando ambos pies en la ventanilla. Se trata nuevamente de matar o morir, y estoy preparado para jugar. Reuniendo toda mi fuerza, me lanzo contra los cuerpos de mis atacantes. El conductor se vuelve un momento, preocupado, y reduce la marcha del coche. El olor de la lucha es abrumador, una rica mezcla de miedo y furia.
Los tres formamos una pila de garras y gruñidos. Ninguno de nosotros es capaz de liberar nuestros miembros; no hay tiempo ni posibilidad de quitarnos las máscaras y escupir nuestros puentes dentales. La cola de Harry está suelta, pero se agita alocadamente. Si intenta golpearme, también se golpeará a sí mismo; de modo que me aferró a su cuerpo y araño los ojos, las orejas, cualquier tejido blando que puedo encontrar. La sangre y el sudor cubren el interior del coche. Englebert también forma parle de ese amasijo de garras y colas, y creo que sus garras podrían estar clavándose en el flanco de Harry.
– Déjalo… ríndete… -resuella Harry-. No podrás… ganar…
Y el resto de la frase se convierte en un rugido cuando encuentro una reserva oculta de energía y levanto al brontosau-rio estrellándolo de morro contra el asiento delantero. Lanzo el brazo hacia atrás con las garras preparadas y los músculos en perfecto control, dispuesto a acabar el trabajo aquí y ahora… Y una sacudida eléctrica de dolor a modo de cuatro jeringuillas de agonía atraviesa mi caja torácica. Detrás de mí, las garras de Englebert se retiran cubiertas por mi sangre.
Me doy la vuelta con los brazos extendidos, y el impulso los lanza hacia adelante. Describen un amplio círculo, pero no sé dónde aterrizará el golpe. No me preocupa realmente, siempre que mis garras alcancen algo, cualquier cosa.
Alcanzan el cuello del conductor.
El coche sale disparado sobre la carretera sin pavimentar cuando el conductor cae contra el volante, y su pie derecho es un peso muerto apoyado contra el pedal del acelerador. Ahora el sonido es terrible, y no alcanzo a distinguir los rugidos del motor. Las garras continúan volando, y la sangre sigue brotando de las heridas. La carne continúa desvaneciéndose bajo el furioso asalto y, cuando alzo la cabeza para tomar un poco de aire, alcanzo a ver a través del parabrisas un enorme árbol que se encuentra delante de nosotros y se acerca cada vez más. Entonces me lanzo nuevamente contra el amasijo de disfraces humanos destrozados y carne de dinosaurio…
Nos estrellamos.
Es una especie de sueño, si bien soy perfectamente consciente de que estoy tendido en el suelo del sedán, con el cuerpo cubierto de sangre, las garras todavía extendidas y un brazo enterrado en el destrozado asiento del acompañante delante de mí. En esta… alucinación -llamémosla así-, una mujer joven se acerca al coche -la misma mujer joven de los últimos sueños, de hecho- y se queda contemplando mi cuerpo tendido. Intento mover una mano, trato de parpadear, intento indicarle que necesito ayuda, pero es inútil. Ella abre la puerta del coche y mi cabeza cae hacia afuera, golpeándose contra el marco de la puerta. No puedo moverme. El miedo aumenta.
Me siento impotente, y sólo puedo observar cómo esta joven, cuyos rasgos son claros aunque el rostro aún está distorsionado por esa luz brillante que inunda su pelo, se inclina sobre mí como una madre que arropa a su hijo pequeño por las noches. Nuestras miradas se encuentran y puedo ver mi reflejo en ellos. Ella sonríe, y mis nervios se relajan. En silencio, ella abre la boca y la acerca a la mía. Está a punto de besarme, y soy incapaz de fruncir los labios. Los labios se separan, la lengua se mueve como una serpiente…
Ella comienza a lamer la sangre que cubre mi rostro y la sorbe con una sonrisa en los labios. Grito y, una vez más, pierdo el conocimiento.
El conductor está muerto. Harry también está muerto. Englebert no está muerto, aunque sí inconsciente, y probablemente permanecerá en ese estado durante varias horas más. Los tres salieron despedidos a través del parabrisas cuando el coche chocó contra ese enorme y viejo roble, y nunca podré agradecerle lo suficiente a los tíos que fabricaron el Lincoln que hayan hecho los asientos delanteros lo bastante resistentes como para soportar la fuerza de un velocirraptor lanzado hacia adelante a noventa kilómetros por hora. Sospecho que no se trata de una prueba de seguridad corriente.
Me despierto en el suelo trasero del sedán, al igual que en mi sueño, cubierto de sangre; en parte es mía, y en parte no. Me deslizo hacia la tierra húmeda y blanda. Me ha llevado cierto tiempo recuperar el sentido de la orientación. La autopista está cerca; puedo escuchar bocinas y ruidos de motor en la distancia. Como siempre, mi primera misión consiste en limpiar el escenario de los hechos, y aunque me lleva un rato considerable, me las ingenio para volver a disfrazar a Harry y Englebert, haciendo un notable esfuerzo para contener manualmente sus garras y volver a colocarles los guantes. Si por algún motivo Englebert es incapaz de manejar la situación cuando recupere el conocimiento, o bien comienza a chillar a causa de sus heridas, no puedo correr el riesgo de que un ser humano se tope con un puñado de dinosaurios muertos y a medio vestir en mitad de Nueva Jersey.
Espero que una rápida inspección del coche pueda darme alguna pista de quién ordenó que me enviasen al otro barrio. Pero el maletero está vacío, y la guantera también, excepto por los habituales documentos de color rosa. Incluso los papeles del coche me sirven de bien poco; está registrado a nombre de un tal Sam Donavano, un nombre que me resulta desconocido. Un rápido registro del conductor muerto da como resultado una billetera y algunas tarjetas personales. No hay duda, se trata del señor Donavano.
Mi vestimenta, aunque desgarrada, es ciertamente recuperable y, una vez que haya eliminado los fluidos corporales, debería bastarme para regresar a la ciudad sin problemas.
Consigo contener los surtidores de sangre más insistentes practicando un torniquete con un trozo de la camisa de Harry, y esta vez me alegra no haber tenido que destrozar mi propia ropa para improvisar suministros médicos. Pasará un tiempo antes de que consiga que alguien me lleve de regreso a la ciudad. Aunque no estuviese ligeramente cubierto de sangre, cojeo ostensiblemente y arrastro mi machacado cuerpo como un consumado vagabundo. El sol ha comenzado a ocultarse detrás del horizonte. La oscuridad, no obstante, sólo contribuirá a disimular mi presencia, y eso es precisamente lo que necesito ahora. Me siento junto al roble y trato de permanecer despierto.
El plan es sencillo: esperaré a que sea noche cerrada, regresaré a la ciudad y a la relativa seguridad de mi habitación en el hotel. Luego me desnudaré, me acostaré en esa mullida cama y completaré mi trilogía de sueño del día desmayándome por tercera y última vez.
Es decir, si nadie más intenta matarme.
12
No hay descanso para los malvados. Apenas hace un rato que he llegado a la habitación del hotel. Me he quitado el disfraz, he tomado una ansiada ducha, he reparado unos cuantos agujeros en la carne falsa y he comenzado a vestirme para meterme en la cama. Alguien llama a la puerta. Me acerco caminando como un pingüino, poniéndome unos pantalones alrededor de las caderas, y echo un vistazo a través de la mirilla. Cualquier precaución es poca con todos esos tíos tratando de acabar conmigo.
Es el conserje, un tío agradable que se llama Alfonse y a quien tuve el placer de conocer esta mañana cuando salí del hotel. Abro la puerta.
– Buenas noches, señor Rubio -dice, inclinándose ligeramente-. Lamento molestarlo.
– No hay problema. -Hago una pausa-, A menos que haya venido para decirme que hay algún problema.
– ¡Oh, no, señor! Tiene un mensaje, señor.
Echo una mirada al teléfono; el indicador de mensajes no está encendido. Parece que Alfonse entiende mi actitud.
– Decidí que era mejor entregárselo personalmente, señor Rubio, siguiendo las instrucciones de la mujer que me lo entregó a mí -añade.
Una mujer, ¿eh? Alfonse me da un pequeño sobre de color rosa, y yo le recompenso con un billete de cinco pavos. El conserje me lo agradece, me desea que pase una buena noche v se marcha. Yo cierro la puerta y me siento en la cama.
El sobre desprende una intensa fragancia a perfume, un detalle que me revela de inmediato que ha sido enviado por un humano. Sarah.
«Querido señor Rubio -dice la carta-: me sentiría muy agradecida si tuviese la amabilidad de acompañarme al teatro y a cenar esta noche. Siempre libro durante Halloween y, en lugar de vestirme de etiqueta, preferiría pasar una velada agradable con alguien tan interesante como usted. Si puede reunirse conmigo, por favor, acuda al teatro Prince Edward antes de las 19.30 horas. Espero verle allí. Afectuosamente, Sarah Archer.»
En mi manual de buenas costumbres es ilegal rechazar una cena si te invita una dama, en especial cuando también es una sospechosa. Pero Sarah Archer… es una mujer interesante -fascinante incluso-, y de alguna manera me siento atraído hacia elía, aunque el resto de su género me provoca escalofríos. Pero la lógica ha salido volando por la ventana desde que llegué a Nueva York, y aunque me estoy moviendo en aguas peligrosas, decido seguir mi instinto.
En recepción, Alfonse me indica cómo llegar al Prince Edward, que -¡oh, sorpresa!- consiste en llamar a un taxi para que me lleve hasta el teatro. Me he puesto el único traje que tenía en la maleta, un excelente conjunto a rayas finas, negras y grises, y aunque no procede de las tiendas de Rodeo Drive, creo que luce muy bien sobre mi disfraz. Le doy a Alfonse otro billete de cinco pavos, cierra la puerta del coche, y el taxi se dirige hacia el corazón del distrito teatral. No he tenido tiempo de proveerme de albahaca y descubro que, si bien estoy limpio, la falta de hierbas no me provoca el estado de pánico que suele atacarme. Estoy seguro de que encontraré una dosis en alguna parte, en algún momento.
– ¿Prince Edward? -me pregunta el taxista. Su acento es puro Nueva York, sin rastros de influencia extranjera.
– He quedado con alguien allí -le explico.
– ¿Ha visto la obra?
– ¿La obra? La obra en el Prince Edward, sí.
– Una obra jodidamente extraña -dice el taxista, moviendo la cabeza adelante y atrás-. Eso me han dicho, una obra jodidamente extraña.
Llego al Prince Edward sano y salvo diez minutos antes de la hora prevista, lo que me concede un tiempo más que razonable para estudiar la multitud. Hay un sorprendente número de dinosaurios; al menos la mitad del público pertenece a nuestra especie, según mis cálculos, y es una proporción mucho más elevada que la media nacional. No es normal, pero imagino que se trata de un fallo en las estadísticas, o bien la obra ha sido producida por uno de los nuestros.
Espero en el bordillo como un adolescente nervioso que aguarda su cita para asistir al baile de graduación; temo a cada minuto que pasa que Sarah no vendrá. ¿Me habrá dado plantón? La gente ya ha entrado en la sala y estoy seguro de que la obra está a punto de comenzar. Echo un vistazo a mi alrededor, busco algún coche en la oscuridad, una limusina, cualquier señal de Sarah. Nada.
– ¿Señor Rubio? -No es la voz de Sarah, pero me llama por mi nombre, y eso ya es un comienzo. Me vuelvo para encontrarme con la taquillera, una muchacha tan hipoglucémica que resulta casi transparente-. ¿Es usted Vincent Rubio? -Le respondo que sí, y ella dice-: Ha llamado su amiga para avisar que se le ha hecho un poco tarde. Su entrada estaba reservada, de modo que… aquí tiene.
La muchacha me da una entrada y me acompañan hasta mi asiento. Está en la tercera fila, en el centro, entre un grupo de hombres de negocios asiáticos y una pareja mayor, que ya tiene aspecto de aburrida.
El teatro ha sido adornado con una parafernalia selvática, con árboles frondosos y cuevas de cartón piedra fijados a las paredes. Telas con rayas de tigre y manchas de leopardo cuelgan del escenario, rugidos de ambiente y berridos de elefante llenan el aire, y aunque estos motivos podrían funcionar en los teatros rurales de Santa Bárbara, aquí en Broadway resultan francamente patéticos. Las cortinas están corridas, el público cuchichea sin cesar, y un cartel luminoso, de nueve metros de largo por cinco de alto, cuelga orgulloso de las vigas del techo.
Dice: «¡Manimal: El Musical!» Y sé que me espera una larga, larga noche.
Debo reconocerlo, en 1983 yo era un rabioso seguidor de «Manimal», el programa de televisión. Me encantaba ver cómo el doctor Jonathan Chase combatía el crimen; resolvía casos difíciles y se convertía en diferentes animales salvajes en un abrir y cerrar de ojos. Pero debía de ser el único, ya que el programa sólo estuvo tres meses en antena antes de que fuese suspendido y abandonado en los basureros de la televisión de bajo presupuesto y alto concepto. Hasta el más intransigente de los seguidores de «Manimal» era incapaz de permanecer sentado durante dos horas y media ante el televisor para ver cómo un tío -mitad humano, mitad leopardo- bailaba y cantaba mientras investigaba un caso de tráfico de drogas.
La primera canción lleva por título Increíble Hombre Leopardo, te amo, y la letra dice cosas como: «Sí, sabía que eras en parte felino / y por eso me he convertido en un minino. En este momento de la noche decido apagar mi cerebro, ya que sus servicios no serán necesarios.
Pasan veinte minutos. En este tiempo soy obsequiado con dos números musicales más y un zapateo a cuatro pies. Siento que alguien me da unos golpecitos en el hombro.
– ¿Está ocupado este asiento? -me llega un susurro, y me vuelvo, preparado para defender el asiento vacío con todo el valor de que soy capaz encajado entre estas butacas.
– En realidad. Está… -Entonces descubro los mechones de pelo rojo que caen en cascada sobre los hombros desnudos, un vestido de fiesta amarillo brillante que anuncia su presencia desde el otro extremo de la ciudad, y una figura familiar embutida en él. Mi corazón golpea con fuerza contra los músculos del pecho como King Kong machacándose las costillas-. Está reservado para una amiga -digo.
Sarah se sienta con naturalidad en la mullida butaca vacía y se inclina para susurrarme al oído. Su voz me produce un intenso cosquilleo.
– ¿Le importaría mucho a su amiga si ocupo su asiento?
– No lo creo -contesto, tratando de no alterar el tono de voz mientras intento que el corazón recupere su velocidad norma!-. De hecho, la conocí ayer.
– ¿Y ya es una amiga?
Me encojo de hombros.
– Debe de serlo. Me ha invitado al teatro.
– Ella siempre tiene asientos reservados. -Cruza las piernas y se arregla la falda-. ¿Qué me he perdido?
Obligándome a hablar en un susurro de biblioteca, trato de ilustrar a Sarah acerca de los principales puntos del argumento de Manimal: El Musical. El problema es que no hay muchos.
– Veamos… Tenemos a este tío que vaga por la ciudad; es humano, pero también es un felino. Y también hay algunos traficantes.
Los dos resistimos en silencio una serie de canciones que hablan de leopardos, leones, tejones y tráfico de drogas («Compra un gramo o compra un kilo, / la cocaína hace girar el mundo»). Y más leopardos, hasta que, finalmente, todo adquiere sentido poco antes del entreacto con un doctor Chase particularmente malhumorado, que lamenta su miserable condición de criatura de dos mundos. El público aplaude -Sarah y yo nos sumamos con indiferencia- y se encienden las luces de la sala. Quince minutos para estirar las piernas antes del segundo acto.
– ¿Quieres tomar algo? -pregunto-. Puedo tmerte algo del bar.
Sarah sacude la cabeza.
– No te permitirán beber en la sala. Iré contigo.
Cuando finalmente conseguimos abandonar el patio de butacas -los hombres miran lascivamente a Sarah, empapándose de ella durante todo el trayecto, y aunque ella no es de mi especie, me siento orgulloso de ser su acompañante-, las pocas barras del Prince Edward ya están llenas de gente, ansiosa por tener una perspectiva diferente de la segunda mitad de la obra. Sarah y yo nos colocamos al final de la cola, detrás de una pareja de dinosaurios disfrazados de matrimonio mayor. Sus olores -un hogar con leños de secoya ardiendo lentamente- casi no se distinguen el uno del otro, y aunque sé que sólo se trata de una antigua fábula de dinosaurios la que dice que el olor de un matrimonio se vuelve cada vez más parecido a lo largo de los años, todos los días obtengo pruebas empíricas que me inclinan a creerlo.
La pareja mayor se vuelve -seguramente han captado mi olor- y me saludan con un breve gesto de cabeza. Se trata de un amistoso cómo-está-usted que los dinosaurios ocasionalmente obsequiamos a los de nuestra especie como el dueño de un coche clásico que hace sonar la bocina ante un compañero coleccionista que también conduce un Mustang Fast-back de 1973. Pero entonces ven a Sarah -y luego huelen a Sarah o, mejor dicho, no huelen a Sarah- y las sonrisas se desvanecen, reemplazadas al instante por muecas de repulsión.
«¡Ella es una testigo! -siento deseos de gritar-. ¡Tal vez una amiga, pero nada más!» Sin embargo, no quiero protestar demasiado.
– La cola es larga -digo, buscando algo, cualquier cosa que sirva para romper el silencio.
– Así es -dice Sarah-. Si esperamos para conseguir unas bebidas, es probable que no consigamos regresar a la sala a tiempo para el comienzo del segundo acto.
– Sí. Sí. No me gustaría perdérmelo.
– ¿O sea que te gusta la obra? -pregunta ella, arrugando seductoramente la falda con su pequeño puño.
– ¿La obra? Por supuesto. Es un hombre, es un animal… es Manimal. ¿Cómo puedes perdértela?
– ¡Ah!
Parece decepcionada.
– ¿Y a tí?
– ¡Oh, sí! Por supuesto. Quiero decir, cómo puede no gustarte. Tienes leopardos y…
– Y tigres -añado.
– Exacto. Y tigres.
Estamos mintiendo. Los dos. Y ambos lo sabemos.
Atravesamos el vestíbulo riendo y cogidos de!as manos, bajamos las escaleras y abandonamos el Prínce Edward como dos colegiales que hacen novillos por primera vez.
Una hora más tarde seguimos riendo, aunque la parte más contagiosa de nuestra risa ha desaparecido hace unos quince minutos. Durante un momento tenemos problemas, y una pulla enciende la mecha de otra. Ninguno de los dos es capaz de controlarse el tiempo suficiente como para pedir algún plato de la carta en el pequeño restaurante griego que encontramos a pocas manzanas del teatro. Finalmente me veo obligado a morderme la lengua, reprimiendo la risa pero casi reemplazándola con lágrimas y un viaje al hospital. Una de mis fundas se ha aflojado y mi colmillo naturalmente afilado se ha clavado en la lengua con una fuerza inesperada. Afortunada-mente puedo fingir una urgencia para dirigirme al lavabo, ajustarme el colmillo, asegurarme de que mi lengua no va a salir disparada de la boca y caer en el regazo de Sarah durante el transcurso de la cena, y regresar a la mesa a tiempo para el segundo plato. Ahora esperamos, hablamos y bebemos.
__No, no… -Sarán bebe un pequeño sorbo de vino, y sus labios dejan una preciosa marca roja en el borde del cristal-; no se trata de eso. Puedo entender que a alguien le guste…
– Pero no a ti.
– No a mí. El antropomorfismo es interesante y demás…
– Una palabra importante, señora…
– Pero a mí me resulta difícil aceptar la idea de toda una sociedad habitada por felinos humanoides, operando según reglas oscuras y autoimpuestas, vagando por todas partes sin que el resto de nosotros sea capaz de detectar su presencia.
– ¿No te parece realista?
– No, no me parece divertido.
Llegan nuestros platos y nos deleitamos con el hummus, el tzatziki y el tarama; rebañamos la salsa con gruesas rebanadas de pita. Nuestro camarero es auténticamente griego -para esta víspera de Halloween se ha vestido de Zorba con una chaqueta abierta en la espalda- y nos lee con verdadero deleite los platos especiales deldía. Cada palabra es una comida en sí misma. Sarah pide consejo para elegir el siguiente plato, y yo sugiero el surtido griego, pensando que siempre puedo hacerme cargo de lo que ella no pueda comer.
Incluso liego al extremo de separar cuidadosamente la albahaca y el eneldo de mis porciones -una acción casi automática- con el tenedor antes de que pueda regular mis movimientos. Cualquier cosa que estemos haciendo ahora -Sarah y yo-, de alguna manera está bien, y es la primera vez en mucho tiempo que no siento la necesidad de masticar una buena cantidad de hierba. Sarah, por su parte, me pide mi guarnición de albahaca para añadirla a su plato y, puesto que no le afectará como a mí, me siento encantado de complacerla, Entrecerrando los ojos en la tenue luz del restaurante, Sarah estudia detenidamente mi rostro y su frente se arruga de pronto con preciosas y pequeñas colinas. Sus ojos recorren mis facciones, deslizándose por la nariz, los labios y la barbilla.
– ¿Tengo comida en la cara? -digo, súbitamente cohibido. Me limpio con celeridad los labios y la barbilla con la servilleta, pasando la tela una y otra vez con la intención de absorber cualquier delicadeza griega que se las haya ingeniado para hacerse pasar por un rasgo facial.
– No es eso -dice ella, echándose a reír-. Es…, quiero decir…, el bigote.
– ¿No te gusta?
Sarah ha advertido sin duda mi expresión de dolor, ya que se retracta de inmediato.
– ¡No, no, me gusta! ¡De verdad! Es sólo que cuando te vi… la otra noche… estabas bien afeitado.
No tengo respuesta para eso. Se supone que los accesorios de los disfraces deben ser añadidos paso a paso a fin de dar la impresión de que se trata de un proceso natural -la serie Pectoral Nanjutsu, que estuve a punto de comprar durante mis años de vanagloria, por ejemplo, debe ser colocada lentamente durante varios meses-, pero los bigotes, por lo que yo sé, siempre han sido un proceso de un único día hacia el machismo.
– Es falso, ¿verdad?
– ¡Por supuesto que no! -contesto con indignación-. Es tan auténtico como el resto de mi cuerpo.
Sarah, sin dejar de reír, se inclina hacia mí y tira con fuerza de mi vello facial. Es una acción que habitualmente no provoca dolor, pero la ligera capa de pegamento debajo de mi máscara transfiere su tirón a la piel y mi exclamación de dolor es auténtica.
Sarah, avergonzada, confundida, retira la mano, y su rostro se tiñe de rojo.
– Lo siento -dice-. Realmente pensé que…,
– En mi familia, el pelo nos crece muy rápidamente -digo, tratando de recuperar para nuestra conversación el ligero tono soufflé que ha presidido la velada-. Mi madre era un terrier.
Sarah se echa a reír ante mi comentario, y me alegra comprobar que su incomodidad se levanta y abandona la mesa. -Si no te gusta -continúo-, puedo afeitármelo. -De verdad, me gusta. Te lo prometo. Se hace la señal de la cruz sobre el corazón con un dedo largo y fino.
Comemos un poco más. Bebemos un poco más. Hablamos.
– ¿Cómo va el caso? -pregunta Sarah, volviendo a llenar
la copa de vino mientras habla.
– ¿Es una comida de negocios?
– No, si no quieres que lo sea.
¿Se trata de un señuelo? Decido mostrarme prudente.
– No, no, está bien. El caso sigue abierto. Pistas, pistas, pistas; ésa es la vida de un investigador privado. Las reúnes, añades hielo y esperas a ver qué pasa.
Sarah acaba la botella de vino -no hay duda de que resiste bien el alcohol- y pide otra.
– Aún no me has interrogado -señala-. En realidad, no
lo has hecho.
– No es educado interrogar a tu cita.
– ¿Es esto una cita? -pregunta.
– No, si no quieres que lo sea.
Ambos sonreímos, y Sarah se inclina sobre la mesa y me besa ligeramente en la frente. Luego vuelve a apoyarse en el respaldo de la silla, y el vestido se ciñe a su pecho. Suaves prominencias de carne se elevan desde el escote, los pezones en posición de firmes, y siento un extraño deseo de… ¿tocarlos? Imposible. Pienso en la pila de facturas impagadas que me esperan en Los Ángeles, y esos pensamientos ilícitos y pecaminosos se desvanecen.
– Me gustaría que hablásemos de ello ahora -continúa-. Pregúntame lo que tengas que preguntarme. No quiero que pienses cosas de mí que no son ciertas, o que no pienses cosas de mí que son ciertas.
– Sabes que mi caso se refiere a McBride. Raymond. No es exactamente así, pero se le acerca bastante.
– Lo sé.
– ¿Y te sientes cómoda hablando de él?
Habitualmente me importa una mierda lo que pueda sentir un testigo -pienso en aquel desagradable Compsognathus, Suárez, y se me forma un nudo en el estómago-, pero de vez en cuando me permito algunas excepciones especiales.
– Pregunta -dice Sarah.
El camarero trae una segunda botella de vino, y Sarah no se molesta en examinar la etiqueta, oler el corcho o probarlo antes de llenarse la copa.
Al no tener a mano mi cuaderno de notas, deberé confiar en mi memoria.
– ¿Cuánto tiempo hacía que conocías al señor McBride? Antes deque…
Sarah parece pensarlo un momento.
– Pocos años. Dos, tal vez tres.
– ¿Y cómo le conociste?
Una mirada nostálgica se instala en sus ojos y sus dedos recorren sin rumbo el borde del escote llamando mi atención, abajo, abajo, abajo…
– En aquel acto benéfico-dice-. En el campo.
– ¿Dónde?
– En el campo. En Long Island, creo, o tal vez fuese en Connecticut.
No tiene importancia.
– ¿Y Raymond era el anfitrión?
– Él y su… esposa. -Otra vez aparece una grave animosidad; las palabras chamuscan el aire a nuestro alrededor-. Lo habían organizado en su residencia de fin de semana.
Las preguntas fluyen con facilidad y rapidez de mi lengua ligeramente herida.
– ¿Por qué estabas allí?
– Mi agente me llevó. Era un acto de beneficencia. Estaba siendo caritativa.
– Pero no recuerdas para qué organización se estaban recaudando fondos.
– Correcto.
Sarah coloca torpemente un dedo en la nariz con una mano y me señala con la otra. Es un gesto de borracho, pero encantador.
– Muy bien; de modo que allí estás tú codeándote con los ricos y famosos…
– Ricos en su mayoría. No creo haber visto a nadie que fuera famoso.
– Sólo era una forma de hablar. Así pues, conociste a Raymond aquella noche…
– Era de día -me corrige-. Fue un acontecimiento social muy largo, si mal no recuerdo. Yo llegué a primera hora de la tarde y no me marché hasta el día siguiente. Todo el mundo se quedó a pasar la noche en la casa.
– ¿McBride y tú intimasteis en seguida?
– Yo no diría que fue en seguida, pero era obvio que había algo entre nosotros. En realidad, su esposa y yo nos llevamos bien aquel día. A ia mañana siguiente nos odiábamos.
Apunta eso.
– ¿Te acostaste con McBride aquella noche?
Casi puedo oír el ¡plaf! y ver cómo se forman los cardenales cuando mi intempestiva pregunta golpea el rostro azorado de Sarah. No era mi intención hacerlo de esa manera. No he pensado en lo que hacía. Ha sido algo estúpido e innecesario, pero estoy demasiado espantado ante mis propias palabras como para articular una disculpa. No es la primera vez que mi bocaza ha hecho añicos una circunstancia delicada. Cuando la parte de investigador privado que hay en mí enfila una dirección determinada, el pedal del acelerador se pega al piso y la servodirección no sirve para nada, lo cual es genial si me encuentro en un tramo recto del camino, pero si delante de mí hay un risco, adiós Vincent.
La respuesta de Sarah es queda y dolorida; es la voz de una muchacha que se acurruca en un rincón y no entiende por qué la están castigando.
– ¿Es así como me ves? -pregunta.
– No, no, yo…
– ¿Como una mujer que habla con un hombre una vez y después se va a la cama con él?
– Eso no es lo que yo…
– Porque si es así como tú me ves, no quiero decepcionarte. Quieres marcharte del restaurante, ir a casa y acostarte conmigo; muy bien, vamos. -La ira se desborda ahora por sus ojos, cae sobre la mesa e inunda el restaurante. Se levanta con dificultad y me coge del brazo-. Levántate, muchacho, vamos a casa y veamos cómo puedes metérmela.
Algunos clientes se vuelven, con los oídos abiertos, ansiosos por escuchar algún fragmento del discurso y enriquecer de ese modo sus patéticas vidas. Casi puedo oler el rencor en las palabras de Sarah. Cubro sus manos con la mía, tratando de recuperar la tranquilidad en nuestra antaño idílica mesa para dos.
– Por favor -digo-, no quise decir eso. -Ahora la ira parece remitir en suaves y lentas olas que se alejan hacia el mar, atentas a la resaca-. Por favor. A veces me adelanto a mí mismo. Es una deformación profesional.
Dos vasos de vino y varios tragos de tzatzíki más tarde, Sarah acepta mis disculpas.
– No -dice con cierto sarcasmo, retomando la conversación-no me acosté con él aquella noche. -Ya lo había entendido.
– No diré, sin embargo, que no le encontraba atractivo. Ese rostro fuerte, curtido, surcado de profundas líneas, arrugas que te hacían saber que ese hombre había estado en alguna parte. Músculos largos, prietos, hombros anchos… Por fuera, Raymond era un hombre muy duradero; no física, sino mental y emocionalmente. -¿Y por dentro?
– No podías ver el interior a menos que le conocieras bien, y entonces descubrías qué hacía que Raymond fuese… Raymond. Tenía algunas peculiaridades realmente interesantes, y algunas eran más atractivas que otras. Dudo de que, aparte de mí misma y tal vez su esposa, alguien conociera a Raymond tal como era en realidad.
¿Debía decirle que su amado Raymond era ampliamente conocido como un ligón de mucho cuidado? ¿Que había visitado más colchones que el Inspector n." 7? ¿Que aunque ella pudiera haber sido su última amante, seguramente no había sido!a única? Pero qué sentido tendría, aparte de herirla; por hoy ya había cubierto con creces mi cupo de comentarios ofensivos. Tal vez sienta celos de McBride, de su decisión de ignorar las restricciones sociales, de sus deseos por lo prohibido, que eran obviamente mucho más intensos que los míos. Pero esta clase de pensamiento es a la vez destructivo y absolutamente estúpido, de modo que lo corto de raíz.
– Además, aunque él se hubiese interesado por mí en aquel momento -está diciendo Sarah-, yo tenía pareja.
– ¿Quién?
– Mi agente.
– ¿Tu agente? ¿Crees que es prudente mezclar los negocios y el placer?
– A veces es lo mejor -dice Sarah, y me siento feliz y preocupado a la vez porque haya olvidado su ira para volver a la seducción. La ira no era nada divertida, aunque resultaba más fácil de controlar-. En este caso, no, no era prudente. De hecho, rompimos poco después de aquella fiesta. Lo que me dejó fuera de una relación y a Raymond aún en una.
– Judith.
Sarah aparta el nombre con un aburrido ademán, como si espantase a una mosca molesta.
– No la llamábamos de ese modo. La llamábamos señora, simplemente. Señora. Era mejor para mí, era mejor para Raymond.
– ¿McBride aún estaba enamorado de ella?
En el tiempo que a Sarah le lleva comenzar a responder, el camarero llega con nuestros platos. Mi pollo al limón está muy bien preparado, pero el surtido griego de Sarah tiene un aspecto absolutamente delicioso. Afortunadamente, estoy seguro de que no será capaz de acabárselo, y entonces podré picotear de su plato.
El camarero se marcha y ambos nos inclinamos sobre nuestras raciones, cayendo sobre la comida como un Compsognathus sobre su presa aún caliente. No me sorprende que esté tan hambriento, ya que hace más de doce horas que no me llevo nada al estómago, y aunque esta mañana mi desayuno fue un festín digno de un rey, estoy famélico.
Lo que sí me sorprende es la capacidad que muestra Sarah para hacer que la comida desaparezca de su plato en un tiempo que debe ser de récord Guinness. Moussaka, pollo a la Olimpia, pastisio, un plato de berenjenas del que jamás había oído hablar… Contemplo con creciente asombro mientras cada tenedor colmado entra en esa bella boca y vuelve a salir vacío un momento después y regresa al plato en busca de más comida. ¡Por Dios!, ¿adonde va todo eso? ¿Debajo de la mesa? ¿A un perro ambulante? Pero veo perfectamente el movimiento de su garganta al tragar, de modo que sé que está engullendo cada bocado. ¿Cómo es posible que esa bandeja llena de comida, que probablemente pesa más que la modelo, desaparezca en ese cuerpo? En esta taberna griega existe alguna retorcida perversión de las leyes de la naturaleza, un choque de la comida con la anticomida, pero que me maten si soy capaz de imaginar cómo funciona. Si hoy no hubiese resuelto la cuestión de la misteriosa desaparición de Jaycee Rolden, podría pensar que quizá Sarah se la había comido.
No puedo hablar. Sólo puedo mirar. Guau. Guau.
Diez minutos después, Sarah ha terminado la cena, y yo estoy boquiabierto.
– ¿Tienes hambre?-pregunto.
– Ya no.
Debo suponer que no. Sarah aparta el plato y, a pesar de la prodigiosa cantidad de comida que acaba de ingerir, soy incapaz de advertir ninguna protuberancia en esa barriguita. Las personas como Sarah despiertan en todo el mundo el odio de la gente preocupada por su peso, pero estoy demasiado asombrado para sentir celos de los índices metabólicos.
– ¿Dónde estábamos? -pregunto, ya que sinceramente lo he olvidado. Esa exhibición de consumo concentrado me ha llevado por los cerros de Úbeda.
– Me preguntaste si Raymond aún estaba enamorado de la señora -dice Sarah, empleando el título para referirse a Judith McBríde-, y yo todavía no te había contestado.
– Pues bien, ¿lo estaba?
Nuevamente hace una pausa, aunque yo diría que ha tenido tiempo más que suficiente para pensar la respuesta mientras digería toda Grecia. Naturalmente, es probable que se requiera una parte importante de energía cerebral para tragar de ese modo.
– ¿Alguna vez has tenido una aventura amorosa, Vincent?
– ¿Con una mujer casada?
– Sí, con una mujer casada.
– No, nunca.
Estuve cerca, sin embargo. Había estado siguiendo a la esposa de un brontosaurio, tratando de conseguir las fotografías incriminatorias habituales en estos casos, para descubrir que aunque ella no estaba viviendo ninguna aventura extra-matrimonial, se mostraba más que dispuesta a iniciar una. Me sorprendió tomando fotografías fuera de la ventana de su dormitorio y lo siguiente que supe fue que estaba bebiendo champán en el jacuzzi y escuchando una selección de éxitos de Tom Jones. Tuve que esperar a que se fuese a otra habitación para quitarse el disfraz y ponerse «una piel más cómoda» antes de abandonar la casa.
– La gente casada es simplemente eso -me dice Sarah-, casada. No puedes preguntar si un hombre casado que tiene una aventura amorosa aún sigue enamorado de su esposa, porque es una pregunta que no tiene ningún sentido. Es irrelevante si la ama, porque ella es su esposa, sencillamente.
Picoteo mi comida mientras reflexiono sobre su punto de vista y mi siguiente pregunta.
– ¿Con qué frecuencia le veías?
– A menudo.
– ¿Dos, tres veces por semana?
– ¿En el último tiempo? Cinco o seis veces. Raymond trataba de pasar los domingos con la señora, pero para entonces ella no estaba muy interesada.
– ¿O sea que lo sabía?
Sarah se echa a reír irónicamente mientras se inclina y coge una patata de mi plato.
– ¡Oh, ella lo sabía! No es ninguna tonta, lo reconozco. Tienes que ser un pedazo de granito para no darte cuenta de algo así. ¿Trabajar hasta tarde todas las noches? Sí, de acuerdo, Raymond era un hombre muy activo, pero nadie se pasa dieciocho horas en la oficina durante nueve meses.
»Creo que la señora descubrió lo que estaba ocurriendo después del primer mes, porque Raymond empezó a relajarse cuando hablaba por teléfono. Me llamaba por mi nombre y se dejó de todas esas chorradas de palabras en código. Antes de eso, parecíamos dos espías intercambiando información, y yo sabía cuándo ella entraba en la habitación porque Raymond comenzaba a llamarme Bernie y a hablar de la fantástica partida de golf que habíamos jugado el día anterior. Y yo odio el golf. Toda mi vida he estado rodeada de golfistas. Por favor, dime que tú nunca has jugado al golf.
– Dos veces.
– Pobrecito. A Raymond le encantaba ese jodido deporte. Podíamos estar en París, aspirando el aire de la primavera, paseando por el Barrio Latino, mirando escaparates y hablando con la gente, y él practicaba su swing, preguntándose qué clase de palo usaría si tuviese que golpear la bola por encima de esa tienda y a través de la ventana de aquella iglesia. Por cierto, el piso catorce de la torre Eiffel era un hierro 9.
– Entonces, ¿te llevó a París?
– París, Milán, Tokio, todos los lugares interesantes del globo. ¡Oh, éramos una verdadera pareja de la jet-set. Me sorprende que no nos hayas visto en alguna columna de sociedad.
– No leo mucho. El TP a veces.
– Fotografías en todas las revistas internacionales, Raymond McBride y su compañera de viaje. Jamás mencionaron a su esposa y jamás montaron un escándalo por eso. Es una de las cosas buenas que tienen los europeos; para ellos, el adulterio es como el queso. Las opciones son generosas y variadas, y sólo ocasionalmente apestan.
Los rumores, por tanto, eran ciertos. McBride había perdido la cabeza. No había duda de que este conocido carnosaurio había lanzado la discreción por la borda. Había exhibido a su amante humana ante los ojos del mundo, llegando incluso al extremo de permitir que las revistas los relacionasen en términos románticos. Y mientras que los Consejos Internacionales no son tan estrictos como los Consejos Norteamericanos en cuanto a las costumbres sexuales, el cruce de especies diferentes sigue prohibido en todo el mundo. Sólo se necesita un descuido de cualquiera de nosotros, del Compsognathus más pequeño en eí barrio más pequeño de Liechtenstein, y los últimos ciento treinta millones de años de un mundo libre de persecuciones podrían saltar en pedazos. Sin incluir la Edad Media, naturalmente. Los dragones, ¡por Dios…!
– ¿Te pidió que te casaras con él?
– Como ya te he dicho, él estaba casado con la señora, y eso era todo. Imagino que tenían alguna clase de acuerdo.
– ¿Acuerdo?
– Él se acostaba conmigo; ella se acostaba con quienquiera que lo hiciera.
Sarah echa un vistazo hacia las otras mesas buscando más alcohol.
– ¿De modo que crees que Jud…, la señora McBride, también tenía un lío con alguien?
– ¿Que si lo creo? -Sarah sacude la cabeza, aclara sus pensamientos y tengo que detenerla antes de que llame al camarero convertido en sumiller-. Por supuesto que tenía un lío con alguien. Estaba liada con alguien antes de que yo apareciera en escena, de eso no hay duda.
Debería estar perplejo, lo sé, pero no puedo mostrar las emociones adecuadas.
– ¿Conocías al tío con el que se acostaba?
Sacude la cabeza con un gesto afirmativo, y no alcanzo a saber si Sarah me está contestando o está a punto de quedarse dormida.
– Sí…-musita-. Ese jodido… gerente del club nocturno.
Uno a cero para Vincent Rubio. Mis preguntas iniciales acerca de la naturaleza de la relación que mantenían Dono-van y Judith, preguntas que habían puesto muy nerviosa a Judith McBride, tendrán que volver a plantearse la próxima vez que me reúna con la señora McBride. De forma indirecta, por supuesto, y con suma delicadeza, y si eso no funciona, de forma directa y cruda.
– Sarah -pregunto-, ¿conocías a Donovan Burke?
– ¿Hummm…?
– Donovan Burke, ¿lo conocías? ¿Conocías a Jaycee Hol-den, su novia?
Pero en este momento la cabeza de Sarah se está cayendo; se bambolea hacia todos los puntos cardinales, balanceándose precariamente encima de ese largo cuello, y no recibo ninguna respuesta inteligible. Finalmente, el vino está ejerciendo su poder, cobrando su peaje a pesar de las seis toneladas de comida griega que descansan en su estómago.
– Él deseaba tanto ver a sus hijos -gimotea Sarah al borde de las lágrimas.
– ¿Quién quería ver a sus hijos?
– Raymond. Él quería tener hijos más que cualquier hombre que yo haya conocido nunca.
Ahora Sarah está divagando, murmurando palabras que no alcanzo a comprender, pero es necesario que continúe con esto un poco más. Levanto la cabeza de Sarah y la obligo a que mire mis labios.
– ¿Por qué no tuvo hijos? -pregunto, asegurándome de pronunciar claramente cada palabra-. ¿Fue a causa de la señora McBride? ¿Ella no deseaba tener hijos?
Sarah agita los brazos, apartando mi mano de su cara.
– ¡No se trataba de ella! -grita, atrayendo la atención del público en genera! por tercera vez esta noche-. Él quería tener hijos conmigo. Conmigo… -Se interrumpe, y los sollozos sacuden todo su cuerpo.
No me extraña que esté hecha polvo. Esta pobre chica ha pasado los últimos años con la ilusión de que analmente tendría un hijo con Raymond McBride sin saber que tal cosa era físicamente imposible. ¿Qué otras mentiras le dijo McBride? Y el hecho de que McBride estuviese tan comprometido también en ese proyecto me lleva a creer que quizá él sufriese realmente el síndrome de Dressler, como muchos han supuesto, que él realmente había comenzado a creerse humano, incapaz de distinguir su engaño diario de la realidad que implicaba.
La combinación de vino y recuerdos dolorosos ha convertido a Sarah Archer en una inválida emocional, y me siento obligado a asegurarme de que regresa a casa sin problemas.
– Vamos -digo, dejando cien dólares sobre la mesa para cubrir el precio de la cena, el vino y una propina considerable. Con excepción de dos billetes de veinte pavos metidos en uno de mis calcetines, es el último billete que me queda en el mundo. Debería pagar con la tarjeta de crédito de TruTel, pero llegados a este punto lo mejor es que nos marchemos lo antes posible.
Levantar a Sarah y arrastrarla fuera de la mesa no resulta tan fácil como había imaginado; no es tan pesada como el híbrido de dinosaurio que dejé detrás de aquel contenedor de basura, pero las maquinaciones de su cuerpo ebrio le añaden mucho más peso de lo que su pequeña forma debería permitir. Ambos retrocedemos tambaleándonos, y Sarah se desploma sobre mi regazo como si fuese el muñeco de tamaño natural de un ventrílocuo. Yo jadeo a causa del inesperado ejercicio.
– ¿Ya ha comenzado la diversión? -pregunta Sarah mientras enlaza mi cuello con los brazos y me aprieta contra su cuerpo.
Esto al menos resulta más fácil, si bien su proximidad me provoca algunas reacciones involuntarias que son inadecuadas tanto por el lugar como por la especie. El resto de los clientes del restaurante siguen con interés nuestra lucha, ya que disponen de asientos en primera fila para el acontecimiento principal. Veo que sus rostros se contorsionan en una mueca junto con el mío, mientras sostengo y arrastro a Sarah en nuestro camino hacia la puerta. Sólo faltan un par de metros, pero bien podría ser un kilómetro.
Los camareros se acercan, ofrecen su ayuda, mantienen las puertas abiertas para nosotros, ansiosos, supongo, de dar por finalizada esta diversión nocturna, y yo me siento más que agradecido de aceptar su ayuda. Abandonamos el restaurante y nos damos de bruces con el pesado y cálido aire de la noche. La humedad causa estragos en mi maquillaje, y echo un vistazo a mi alrededor en busca del banco más próximo. Nos tambaleamos hacia una parada de autobús cubierta de anuncios, que a su vez están cubiertos por innumerables grafitos. Dejo que Sarah se desplome sobre la dura superficie de madera. La falda del vestido se le levanta incluso más que antes, y revela un minúsculo trozo de sus bragas amarillas.
– Quédate aquí -le digo, bajándole la falda-. No te muevas.
Sarah me coge con fuerza de la muñeca.
– No te vayas -dice-. Todo el mundo se va.
– Necesito encontrar un taxi -le digo.
– No te vayas -repite.
En la parada de autobús, con un pie en el banco de madera y el otro en el suelo, con la muñeca aún retenida por las manos de Sarah, agito mi brazo libre como una bandera de SOS, esperando que un taxi surja de la oscuridad y acuda en nuestro rescate. Sarab ha empezado a cantar; es una confusa aglomeración de palabras, fragmentos de palabras. También tararea, y su canción se pierde en la noche a través de las bulliciosas calles de la ciudad. Ese rico contralto, exhibido con evidente entrenamiento, suena potente debido al ofuscamiento provocado por el alcohol, y me sorprende la claridad de la melodía a pesar de la letra fragmentada.
Cinco minutos después seguimos esperando un taxi, y la canción de Sarah se desvanece. Me suelta la muñeca y se queda en silencio. El rumor del tráfico también se aleja. El resto del mundo se retira, se evapora, y sólo queda una única farola que ilumina un banco de una parada de autobús, una bella mujer y el velocirraptor que la protege.
– Tu voz… -susurro- es increíble.
Su única respuesta consiste en alzar la vista -una verdadera proeza teniendo en cuenta la velocidad a la que debe estar girando esa cabeza- y esbozar una breve sonrisa. La luz de la farola convierte en gotas doradas las lágrimas que se derraman de sus ojos, y lo único que se me ocurre es enjugarlas con un beso. Me arrodillo y mis labios se acercan a sus ojos, se acercan a sus mejillas y, de pronto, puedo saborear el agua salada, puedo saborear el dolor, y no puedo detenerme, ya no consigo controlarme mientras mi boca resbala por su piel, deslizándose entre las lágrimas, lentamente, cobrando velocidad, buscando sus labios, la piel suave siseando entre ambos, moviéndose, las lenguas entrelazadas, apagados gemidos de deseo retumbando en nuestros pechos, un profundo beso que me arrastra y me marea…
Aparece un taxi y hace sonar la bocina.
– ¿Les llevo a alguna parte? ¡Pareja de tortolitos! Antes estaba agitando la mano, ¿les llevo a alguna parte?
Podría matar a este hombre. Sarah y yo nos separamos, y las pequeñas estrellas desaparecen lentamente de mi campo visual. Los ojos de Sarah permanecen cerrados, aunque sospecho que se debe más a la somnolencia que al placer.
– No tengo toda la noche -dice el taxista,
– ¡Un segundo! -grito.
– ¡No tiene que gritarme!
Sarah está demasiado borracha para caminar, así que la levanto del banco y la coloco sobre mi hombro como un hombre de neanderthal que lleva a su devota esposa a través de las llanuras. Me siento asqueado por mi conducta. Mi boca y una boca humana… Las posibilidades de contraer una enfermedad son tremendas.
– Tenía las manos muy ocupadas hace un momento -dice el laxista cuando acuesto a Sarah en el asiento trasero-. Un numerito muy caliente.
Decido no dignificar su desagradable comentario con una respuesta y me siento junto a Sarah, que ha elegido precisamente este momento para perder el conocimiento. No es una buena noticia, ya que no sé dónde vive. Una ligera bofetada en la mejilla no da resultado, y tampoco una violenta sacudida por los hombros.
Cuando cierro la puerta del taxi, y ambos quedamos confinados en el estrecho espacio del asiento trasero, el olor me golpea. Cuero blando y comida enlatada para perros; es el olor de un dinosaurio, sin duda. El taxista se vuelve en su asiento, ya que mi aroma ha llegado al mismo tiempo a sus sensibles fosas nasales.
– ¡Eh! -dice-, siempre es bueno ver a un compañero dinosaurio en mi taxi. Bien venido a bordo.
Extiende una pata carnosa.
– ¡Chis! -digo, señalando a Sarah con la cabeza. No es necesario que me preocupe, ya que se encuentra a cientos de kilómetros del estado consciente, pero nunca se puede estar seguro cuando se trata de seres humanos.
– Quiere decir que ella… No me extraña que no haya olido.,.
– Sí. Sí.
El taxista me mira con el ceño fruncido, una expresión lasciva que significa: «Sé lo que estás tramando, jodido cabrón.» Un momento después confirma mis sospechas.
– Bien, bien. Si vas a hacerlo, llega hasta el final del camino; es lo que siempre digo.
– No se trata de eso. Somos amigos.
– No es eso lo que parecía cuando estaban en el banco de la parada de autobús.
– De verdad, nosotros…
– No se preocupe por mí, amigo; no abriré la boca. Ese jodido Consejo piensa que puede dirigir nuestras vidas, mierda; sólo puedo votar por uno de ellos, y a mis amigos siempre les están jodiendo a base de bien.
Este imbécil piensa que el Consejo realmente hace algo durante sus interminables sesiones semanales. Debe de ser un Compsognathus.
– No -digo, posiblemente más por mi bien que por el suyo-, no hay ninguna historia entre nosotros.
El taxista se inclina por encima del respaldo del asiento, y casi se instala en mi regazo.
– Conozco a un puñado de tíos como usted -dice con un susurro apenas audible-, y le diré algo: ojalá tuviese sus cojones para hacerlo. Veo a estas tías por la calle, y yo también tengo mis necesidades, ¿verdad? ¡ Eh!, paso la mayor parte de mi vida disfrazado como esta gente y me pone caliente sentir lo mismo que ellos, ¿sabe? Pero supongo que mi educación fue muy dura en ese sentido. Mi cabeza no lo acepta.
Este tío está sugiriendo que mi fibra moral no está a la altura de las circunstancias. Considero la posibilidad de golpearle, sacar a Sarah del taxi y llamar al Consejo para que le castigue por alguna infracción menor que ya me inventaré si tengo que hacerlo; pero la verdad es que tiene razón. Ese beso -haya sido o no en un momento de debilidad- lo demuestra.
– Pero si sólo pudiese poner mis manos sobre uno de esos culos humanos verdaderos… La jugada arriesgada de todo dinosaurio, ¿verdad? -Mira a Sarah, y prácticamente se la come con los ojos-. Y, ¡oh, amigo!, ha conseguido el premio gordo.
– Mire -digo, reuniendo toda la indignación posible de mi depósito casi vacío-, no hay nada entre nosotros. Nada. Lamento echar a perder sus sueños húmedos. ¿Podemos irnos ahora?
El taxista entrecierra los ojos, aprieta los dientes, veo los latidos en sus sienes -¿acaso piensa golpearme?-, luego se encoge de hombros, se vuelve hacia el volante y pone la primera con un gesto de karateca.
– Lo que usted diga, amigo. Me importa un huevo lo que haga con su vida. ¿Adonde?
No tiene sentido insistir en el tema; si él no lo convierte en un problema, yo tampoco lo haré.
– Al Plaza -digo.
Cuando lleguemos al hotel, Sarah ya estará lo bastante sobria como para darme su dirección, y entonces le pagaré al taxista para que la lleve a su casa.
El taxista lanza un gruñido de burla cuando el coche se aleja del bordillo para mezclarse en el tráfico. De camino al Plaza pasamos por la entrada trasera del Prince Edward. La función de esta noche ya debe de haber terminado, puesto que cuando los espectadores abandonan el teatro se congregan junto a la entrada de artistas, donde los actores, aún maquillados y con el vestuario que han llevado en la obra, firman autógrafos para personas de las que jamás han oído hablar. Pero cuando pasamos junto a la multitud, veo a niños y adultos, hombres y mujeres, cantando, bailando, riendo, representando los números musicales, y me complace comprobar que alguien ha salido obviamente enriquecido por la experiencia de Manimal.
Bajo el cristal de la ventanilla y arrojo mi programa a la multitud.
13
He tenido suerte de que Sarah haya decidido vomitar dentro del taxi en lugar de hacerlo en la habitación del hotel, ya que ha sido el taxista y no yo quien se ha visto obligado a limpiar toda esa porquería. También ha sido una suerte que la regurgitación de Sarah -una abundante mezcla de berenjenas, tahini y grandes cantidades de vino blanco- haya servido para que a mi pequeña modelo humana se le pasase un poco la borrachera. Ahora ha cambiado su estado de caída-hacia-la-desintegración por otro de estupor vacilante.
Tolal que Sarah es capaz de mantenerse en pie mientras la conduzco a través del vestíbulo del Plaza y en dirección a los ascensores. Un pequeño descanso en la habitación, eso es todo, y luego de regreso a su apartamento. Está aturdida y su paso es tambaleante, pero camina, y eso es más de lo que se podía esperar. Aguardamos mientras los dos ascensores supuestamente supersónicos se precipitan hacia la planta baja desde los pisos más altos. Debajo de nuestros pies se extiende una alfombra oriental, una valiosa pieza con un complejo diseño, que, si resultase dañada o destruida, dejaría en números rojos mi cuenta de ahorros y algo más, de modo que imploro en silencio a los dioses de la náusea para que excluyan a Sarah de cualquier otro percance. Si quieren una ofrenda, la próxima vez que entre en una tienda de licores haré pedazos con gusto una botella de Maalox.
Una pareja mayor entra en el ascensor cogida del brazo. ¡Qué encantador! Me resulta familiar de alguna manera, si bien no puedo ubicarlos. Los he visto antes. ¡Hummm! Las miradas penetrantes que me lanzan hacen que recuerde: se trata de la pareja de dinosaurios que esperaban en la cola de la barra en Manimal: El Musical, los que prácticamente habían sufrido sendas hemorragias nasales al ascender a las altas cumbres morales.
Sarah se desliza entre mis brazos, y yo hago lo mejor que puedo para sujetarla por la cintura; pero se desploma contra mi cuerpo como si fuese una muñeca de trapo. Mientras lucho por mantenerla erguida, sonrío a la pareja tratando de mostrar mi buen humor en esa delicada situación. ¡Ja, ja! Esta risita trata de transmitir un mensaje que dice: «Qué absurdo malentendido. Un día les contaré todo esto a mis hijos velocirraptores de pura sangre.» No hay respuesta por parte de la pareja. El silencio resulta realmente doloroso, de modo que decido romperlo. -¿Les gustó la obra?
Resulta francamente difícil discernir sus reacciones con esas narices respingonas.
Por alguna razón, Sarah decide precisamente en ese momento hablar con oraciones completas y coherentes.
– ¿Lo has pasado bien esta noche? -farfulla cada palabra, subiendo y chocando en golpes sincopados-. Porque yo lo he pasado de maravilla.
– Sí, sí, muy bien. ¡Ja, ja! Sí, sí.
Sarah coge mi nariz entre sus dedos pulgar e índice, y la retuerce más fuerte de lo que estoy seguro que es su intención. Ese gesto travieso hace que se me llenen los ojos de lágrimas. -Quiero decir, lo he pasado genial -dice. -Genial -repito yo, frotándome la nariz. Me vuelvo nuevamente hacia la pareja para explicarles, para encogerme de hombros, para indicarles de alguna manera que esta escena, a pesar de lo lasciva que pueda parecer, no es lo que ellos piensan, pero los dinosaurios de la tercera edad han desaparecido.
Sarah vuelve a cogerme la nariz, y yo aparto sus dedos con suavidad.
– Necesitas dormir un poco -le digo.
– A quien necesito -susurra Sarah, pegando su frente a la mía-es a ti.
Finjo no haber oído lo que acaba de decir,
– Tú, tú, tú -repite Sarah, y esta vez resulta difícil acallar su voz-. Te necesito a ti.
Mi mejor respuesta es no responder, de modo que mantengo la lengua pegada al paladar mientras esperamos a que llegue el ascensor, que obviamente ha entrado en alguna clase de curvatura espacio-tiempo.
El ascensor llega por fin, y las puertas de metal bronceado se deslizan en silencio. Retrocedo para permitir que los pasajeros -una pareja joven, muy enamorada, los dos abrazados- salgan al vestíbulo. Pero cuando me muevo hacia la izquierda, ellos se mueven hacia la izquierda. Me muevo a la derecha, y ellos hacen lo propio.
Es un espejo. Decido no pensar en ello. Entramos.
La aceleración del ascensor está a punto de lanzarnos a Sarah y a mí al suelo-¡oh, por supuesto!, ahora es rápido-, y nuevamente volvemos a abrazarnos mientras nos dirigimos hacia el último piso.
– Veloz -dice Sarah con una risita, hundiéndose en mi hombro en busca de un punto de apoyo.
La suite presidencial se encuentra al final de un largo corredor, apartada de las suites más prosaicas que hay en las inmediaciones. Es un trayecto bastante largo en estado sobrio y no puedo siquiera comenzar a imaginar lo que será tratar de arrastrar a Sarah hasta allí. Como sí fuese un marinero cansado que sabe que le queda una última etapa de su viaje antes de regresar a su familia, a sus amigos y a una comida casera, paso un brazo de Sarah alrededor de mí cuello y despliego mis velas al viento.
Ambos nos las arreglamos para desandar el camino con sólo algunos contratiempos, mientras Sarah recupera y pierde el conocimiento como si fuese un televisor averiado. Abro la puerta de la habitación.
Maldigo la suite por ser tan grande. Llevo a Sarah hasta el dormitorio; empleo para ello saltos breves y rápidos a fin de atravesar el vestíbulo de mármol. En este punto, mi cola me vendría de perlas y considero la posibilidad de desplegarla para el pequeño recorrido. Pero exigiría que me quitase los pantalones y lo último que necesito ahora es que un botones entre en la habitación y vea a Sarah desmayada encima de la cama y la mitad inferior de mi cuerpo al natural. Lo conseguiré de todos modos recurriendo a mis piernas.
Sarah vuelve a la vida mientras la tiendo sobre la cama y trato de acomodar su cuerpo en lo que debería ser una postura natural.
– ¿Dóoooonndeeeestooooy?
Tomo esta prolongada expresión como un intento interrogativo de determinar dónde se encuentra.
– En mi cama -digo, y Sarah sonríe encantada. Sus manos ascienden por mi cuerpo como arañas gigantes, y los dedos se aferran a mi camisa y tiran del cuello. Trata de atmerme hacia abajo, hacia esas sábanas, sobre esas almohadas.
– Sarah, no. -Mi tono es tan firme como la mermelada. Ella tira con más fuerza-. No. -Un poco mejor, pero no lo suficiente como para impedir que frunza los labios de ese modo, formando con ellos dos suaves montículos.
Sería tan sencillo, tan delicioso, decir: «¡Qué demonios!, sólo es sexo. A quién le importan las especies y la naturaleza, y lo que está bien o mal»; no sólo rendirse a la tentación, sino arrojarme de cabeza hacia ella. Pero mientras que la moral parece haberse tomado una licencia, la porción de superyó que pueda haberme quedado ha ocupado su lugar. Así, si bien mi corazón y mi entrepierna siguen arrastrándome hacia el calor de esos brazos, esos labios, ese maravilloso colchón, mi cabeza decide olvidarse de todo, y retrocedo con las manos alzadas.
– No puedo -le digo-. Quiero hacerlo, pero… no puedo.
– ¿Estás… casado? -pregunta.
– No…, no es eso…
– ¿Tienes…, tienes novia?
– No, no tengo novia. Escucha… -Suena el teléfono. Lo ignoro-. Escucha -repito, y el teléfono vuelve a sonar. La luz del indicador de mensajes está encendida y lo ha estado desde que entramos en la habitación. Otro timbrazo-. Espera un segundo -digo, y levanto el auricular.
– ¡Mierda, estás en casa! Rubio, ¿dónde cono te habías metido?
Es Glenda.
– Glen, ¿puedes dejarlo para más tarde? Estoy… ocupado.
– Me pides ayuda y después estás demasiado jodidamente ocupado para oír las respuestas, ¿verdad? Puedo captar una indirecta…
– ¡Espera! Espera… ¿Has descubierto algo?
– No con esa actitud, no.
Ahora está haciendo pucheros.
Sarah se contonea en la cama, me coge de los brazos para acercarme hacia ella.
– Cuelga el teléfono -dice con voz seductora-. Ya llamarás más tarde.
Genial; dos mujeres para apaciguar. Levanto un dedo hacia Sarah-«un segundo, por favor, sólo un segundo»-y me alejo hacia un rincón más oscuro de la habitación.
Glen, lo siento, es que… están-pasando muchas cosas. Pero lo que sea que hayas descubierto, me encantará oírlo.
– Por teléfono seguro que no. Tenemos que vernos, Vincent.
– El último tío que dijo eso acabó muerto.
– ¿Qué?
– Te lo explicaré más tarde. ¿Tenemos que vernos ahora? ¿No puedes adelantarme algo?
Glenda se lo piensa unos segundos, pero su respuesta es firme.
– Prefiero no hacerlo. ¿Puedes ir al Worm Hole?
– ¿Ahora?
– Ahora. Estoy segura de que querrás ver esto.
– Sí, sí, por supuesto. Dame veinte minutos. Y Glen… mantente alerta.
– Siempre.
Me vuelvo hacia Sarah mientras trato de formular alguna excusa en mi mente, una razón para abandonarla en un momento tan crucial de nuestra… relación, supongo. Pero mientras me vuelvo ya puedo oír la respiración acompasada, el ligero ronquido, y sé que puedo dejar las excusas para otro momento. Sarah Archer duerme torrencialmente y una de sus manos sigue aferrada a mi pierna derecha.
– Lo siento -musito-. Lo siento mucho.
Su piel brilla bajo la tenue luz de la lámpara de la sala, y crea una pálida superficie marfileña; es tan pura que merece un beso de buenas noches. Cuando me inclino para besarla en la mejilla, los ojos de Sarah se abren de par en par y me mira con creciente sorpresa. Una mano se alza para acariciarme la cara, y el calor se extiende por cada zona que toca.
– Te… te pareces a alguien a quien conocí una vez __dice-. Hace mucho tiempo.
– ¿Quién era?
Pero Sarah ha vuelto a dormirse.
En esta noche de Halloween, el bar de dinosaurios en la parte trasera del Worm Hole tiene probablemente el mismo aspecto de siempre: hierbas, bullicio y tíos borrachos. Pero el local reservado a los mamíferos en la parle delantera del local bulle con una actividad que nunca había visto antes. Está lleno hasta los topes de esos apestosos monos, cada uno con un disfraz francamente patético. Me abro paso con dificultad a través de abejorros y ninjas, personajes de tiras cómicas y criadas francesas, y enfilo hacia la entrada secreta que hay detrás de los lavabos.
Glenda me está esperando en una mesa apartada, y mientras me acerco a ella, examino olfativamente el lugar, buscando olores que me resulten familiares. El local está limpio… al menos está limpio en lo que respecta a asesinos pasados. Si alguien ha enviado a nuevos dinosaurios en mi busca, es muy poco lo que puedo hacer en esta etapa del juego. Acerco una silla y pido un té helado.
– Sin menta -le digo a la camarera.
Glenda me mira con una expresión de sorpresa.
– ¿Sin menta? -pregunta-. Te encanta la menta.
Señalo la carpeta de tres argollas que lleva debajo del brazo.
– ¿Qué tienes para mí?
– Esta mierda estaba oculta, y bien oculta.
– ¿Borrada?
– Eso creo. Pero quienquiera que haya destruido el material, lo hizo de prisa, o bien no pensó en los archivos temporales. Utilicé un restaurador de archivos para recuperar la información y tuve éxito con la mayor parte.
Glenda es un fenómeno con los ordenadores; al menos lo es más que yo. El polvoriento PC de Ernie está en mi casa; en la actualidad espera a ser redamado por el banco, pero como no ha sido usado desde que Ernie murió excepto como otro lugar donde dejar mis platos sucios, el tío encargado de los embargos puede llevárselo en cualquier momento.
– Muéstrame qué es lo que tenemos.
Las primeras hojas son notas de las entrevistas de Ernie escritas a mano; algunas están impresas en tinta negra.
– Ernie las escaneó -me explica Glenda-. Eso es lo que hacemos en J &T. Tenemos ese jodido programa que convierte nuestra letra manuscrita en texto, pero aún no había aprendido la caligrafía de Ernie, así que quedó de este modo.
Se me hace un pequeño nudo en la garganta cuando miro las vueltas, los giros y los garabatos de la escritura quebrada de Ernie. Su caligrafía era realmente horrorosa y no era infrecuente que tuviese que pedirme ayuda para descifrar algunas partes ilegibles de sus notas. Es casi como si él estuviese sentado ahora a mi lado, pasándome un bloc sobre el que acabara de garabatear alguna cosa.
«Vincent… ¿aquí dice: el testigo afirma haber abrazado a la víctima, o el testigo afirma haber apuñalado a la víctima?»
– De lo que he podido descifrar de su jodida escritura, parece que Ernie hablaba con la misma gente que tú: la señora McBríde, esa mamífera cantante de clubes nocturnos, unos cuantos empleados, incluso ese forense. Puedes comprobar sus notas y ver si encuentras alguna contradicción.
– Lo haré. ¿Qué más tienes?
– La basura habitual: cuentas de gastos, planillas de nóminas, unos cuantos garabatos que no he podido descifrar, una agenda…
– Dame eso…, la agenda.
Glenda busca entre las fotocopias y me da tres hojas que parecen haber sido copiadas de un organizador personal de alguna clase. Las fechas están impresas en la parte superior de las páginas (en este caso, 9, 10 y 1 i de enero); la sección inferior está dividida en incrementos de media hora con un espacio para anotaciones. Las páginas están en blanco en su mayor parte, aunque también se han apuntado algunas citas.
EÍ 9 de enero, por ejemplo, Ernie se reunió con Judith McBride y cuatro de los máximos ejecutivos de la Compa ñía McBride. El 10 se encontró con Vallardo y Sarah, y también con otras personas cuyos nombres no me dicen absolutamente nada. Pero el 11, el día en que fue asesinado por un taxista que se dio a la fuga en algún callejón miserable, a la diez de la mañana, apenas unas pocas horas antes de que su cabeza quedara reventada contra el duro pavimento de una calle de Nueva York, Ernie tenía concertada una cita con el doctor Kevin Nade!. Y sólo tres días después de aquello, cuando volé a Nueva York presa de una furia etílica e irrumpí en el depósito de cadáveres exigiendo ver a mi socio y mejor amigo, y al forense que había practicado la autopsia y había decidido que se trataba de un simple homicidio, Nadel se había marchado de vacaciones a las Bahamas durante dos meses y estaba ilocalizable.
Una pequeña nota aparece escrita en la esquina de la cita de las diez; es demasiado pequeña y borrosa como para ser leída a simple vista.
– ¿Tienes una lupa? -le pregunto a Glenda.
– Tengo bifocales.
– Eso bastará.
Glenda me pasa las gafas y las sostengo encima de la caligrafía de Ernie. Ahora su escritura aparece más grande, pero igualmente borrosa. Si mantengo los ojos en la posición correcta y esfuerzo mis músculos oculares hasta el extremo de que estén a punto de salirse de las órbitas y botar por la habitación, puedo descifrar la nota: «Recogerfotos.»
Recoger fotos.
Miro a Glenda, y ella me muestra una fotocopia en blanco y negro de unos contactos.
– Debía de referirse a estas fotos.
Las fotografías de la escena del crimen de McBride. Las auténticas fotos de la escena del crimen de McBride. Nada de higiénicas heridas de bala y sangre salpicada en el suelo en cantidades manejables; una muerte agradable y limpia, como tantas otras causadas por armas de fuego.
No, esto es algo absolutamente diferente. La sangre llena cada cuadro y cubre las paredes, los muebies, las alfombras, como si fuese un alquitranado de acetato. Debajo de los charcos rojos puedo distinguir la forma vaga de McBride, casi destrozado hasta el punto de ser irreconocible. Yace como un amasijo contra un sofá en un rincón de la habitación. Su porte aristocrático ha sido triturado bajo lo que debió de ser un ataque furioso. Veo marcas de dientes, señales de garras, surcos de colas y más, y me doy cuenta de que lo que me dijo Judith McBride y lo que me enseñó el doctor Nadel fueron una sarta de asquerosas mentiras.
Ahora tengo la prueba. Raymond McBride fue asesinado por un dinosaurio.
– Estas fotografías fueron manipuladas -le digo a Glenda.
– ¿Has visto las otras?
– En la oficina del forense. Nadel me enseñó una de estas fotos, pero la mayor parte de la sangre había desaparecido y las heridas habían sido… limpiadas, supongo. Lo arreglaron de manera que parecieran heridas de bala, que es lo que Judith me dijo que causó la muerte de su esposo. Y el médico afirmó que McBride había recibido impactos de armas de cinco calibres diferentes…
– Lo que explicaría los diferentes tamaños de las heridas recibidas durante el ataque -deduce Glenda.
– Mierda.
– Mierda.
– Alguien se tomó mucho trabajo para hacer que esto pareciera el ataque de un humano -digo-. Y apuesto a que Ernie estaba investigando todo este embrollo antes de que lo matasen.
La camarera llega con mi té helado y lo bebo de un trago. Glenda acerca su silla a la mía y mira nerviosamente a nuestro alrededor.
– Puedo quemar estos papeles. Lo sabes, ¿verdad? Podemos salir al callejón trasero, rociarlos con combustible del mechero y hacer un buen fuego. Si estás de acuerdo, yo estoy de acuerdo; quiero que sepas que podemos largarnos, y aquí se acaba la historia.
Mi respuesta llega lentamente. Quiero ser preciso.
– Vi cómo esos dos dinosaurios se cargaban a Nadel -digo-Y también estuvieron a punto de matarme a mí. Antes de eso me atacó un engendro de la naturaleza en un callejón mugriento y pude salvarme por los pelos, y antes de eso mi compañero resultó muerto en un accidente que podría no haber sido un accidente. He sido engañado, humillado y golpeado; me han quitado mi trabajo, mi vida y mis amigos. Me han expulsado de la ciudad y me han mentido.
»Y, para serte sincero, tienes razón. Debería largarme ahora mismo y olvidarme de esta historia. Deberíamos salir al callejón y preparar una buena hoguera, y luego yo debería coger el próximo vuelo a las Galápagos, encontrar unos cuantos árboles y ponerme ciego de hierba.
»Tengo muy buenas razones para dejar atrás esta jodida ciudad, y sólo los listos son los que atraviesan la puerta si volver la vista atrás. Pero es tal como Ernie solía decir: siempre es el hijoputa más imbécil el que se encuentra sentado en la cumbre de la cadena alimentaria cuando comienza la lluvia de meteoritos. Y esta vez, ese hijoputa imbécil soy yo.
Durante mi breve discurso, una sonrisa se ha dibujado en el rostro de Glenda.
Vincent Rubio -dice-, me alegra volver a verte.
La información de los conserjes resulta barata, especialmente si no sienten demasiada simpatía por los residentes del edificio. Chet, el tío que trabaja en el turno de noche en el edificio del Upper East Side donde vive Judith McBride, me informa sin problemas dónde puedo encontrar a la señora después de que un billete se deslice discretamente en su bolsillo.
– La señora McBride está en el baile de beneficencia de Halloween en el Four Seasons -me informa, enmascarando con una sonrisa cualquier aversión que pueda sentir por McBride. Y luego, todavía con esa irritante sonrisa en los labios, añade-: Esa zorra sería incapaz de reconocer la beneficencia aunque la cogiera del cuello.
Me aparto de Chet, me meto en un taxi y le pido al conductor que nos larguemos de allí a toda pastilla.
El hotel Four Seasons es agradable… si a uno le gustan esa clase de establecimientos. Yo soy hombre del Plaza. Glenda y yo recorremos los opulentos corredores, vestidos tanto para el hotel como para la festividad que se celebra, buscando el salón de baile correcto. Finalmente nos damos por vencidos y le pedimos ayuda al conserje; el hombre no es ni tan amable ni tan educado como Alfonse, aunque nos conduce al lugar que estamos buscando.
En una gran pancarta que cuelga orgullosamente sobre la entrada puede leerse: «Bailes de disfraces para los niños.» Detrás de un imponente juego de puertas dobles, de cinco metros de alto y doradas hasta el pomo, alcanzo a oír la música de una banda: batería, trompetas, trombones, todos en un ritmo regular de 3/4. Una voz apagada resuena a través del corredor; canturrea una letra que habla de noventa y nueve mujeres a quienes amó en su vida.
– Una vez que estemos dentro, quédate detrás de mí -le digo-. Yo buscaré a Judith. Tú… -Yo robaré algo de comida. Cojo una puerta, y Glenda la otra. Empujamos. Y el sonido nos golpea como si fuese una onda expansiva. Una auténtica ráfaga de música nos hace retroceder contra las puertas abiertas. La banda, la multitud, el ruido increíble, impiden por un momento todo pensamiento, y sólo puedo mirar. ¿Trescientas, cuatrocientas, quinientas, un millar de personas? ¿Cuántas criaturas se mezclan en este salón? Cualquiera que sea la cantidad, muchos de ellos son dinosaurios, ya que una vez que la onda de sonido ha remitido, la segunda onda de olores me da de lleno y, más allá del olor a sudor y alcohol, puedo captar el pino y el dondiego de día, y la inconfundible dosis de hierbas.
Glenda se las arregla para sacudirse el aturdimiento y se aleja por el salón en busca de la comida. Yo me muevo en la dirección contraria. Echo un vistazo a los invitados y trato de localizar algún sonido, olor o visión que me resulte familiar. Las vestimentas son mucho más elaboradas que las que lucían en el Worm Hole -estos tíos tienen pasta para gastar en tonterías como éstas-, y me asombran los detalles artesanales de algunos de los atuendos. Una mujer, cuyo aliento está tan cargado de ron que puedo olerlo a diez metros, se acerca tambaleándose hasta mí y eructa finamente en mi cara. Lleva puesto lo que parece ser un gran escritorio, con dos cajones donde debería estar el estómago y una mesa justo debajo de la barbilla sobre la que apoya los brazos. Una Biblia ha sido pegada en el fondo de uno de los cajones, al igual que un par de gafas en la mesa.
– ¡Adivina qué soy! -me grita en la oreja.
– No lo sé.
– ¿Qué? -vuelve a gritar.
Me veo obligado a unirme al griterío.
– ¡He dicho que no lo sé!
– ¡Soy una mesilla de noche!
Si la empujo, caerá al suelo y provocará un alboroto, de modo que simplemente me excuso y me deslizo por una abertura entre dos donuts en la multitud. Me rodean unos rinocerontes, y sus cuernos se me clavan en el costado; me vuelvo buscando una salida. Pero me encuentro con un contingente de alienígenas, con grandes ojos negros y amenazadores. Tratan de cogerme con sus brazos largos y finos, y sus vasos llenos de gin-tonic. Miro en la otra dirección: Abbott y Costeño discuten, brincan, caen de culo al suelo; Nixon afirma una y otra vez ante Abe Lincoln, con voz dolida y aguda, que él no es un estafador; hay una hucha repleta de billetes que salen por la ranura superior…
Y un carnosaurio, un auténtico carnosaurio, no alguien disfrazado como tal. El resto del salón de baile se desvanece, cayendo en alguna suerte de abismo visual, mientras todas las luces giran y proyectan sus haces sobre el dinosaurio que habla animadamente con Marilyn Monroe. Mi primer pensamiento es que, con las prisas propias de la celebración de Halloween, alguien ha olvidado ponerse el disfraz, como suele sucederles a los niños dinosaurios que, una vez que les han colocado la piel humana, se olvidan de que también necesitan ponerse ropa, y salen a la calle prácticamente desnudos.
Sin que se trate de un esfuerzo consciente, mis pies me han llevado al otro extremo del salón, y cuando llego a escaso medio metro del dinosaurio, puedo olerlo: oler las naranjas, oler el cloro, olería a ella, a Judith McBride, sin disfraz y hablando como si se tratase de la cosa más natural del mundo. Puedo entender la compulsión, la increíble necesidad de liberarse de grapas, cinturones y fajas, pero no aquí, no ahora, no delante de todos estos mamíferos. Sin detenerme a pensar en las consecuencias, o en las convenciones sociales, me acerco a Judith y la cojo por un bien musculado brazo de carnosaurio.
– Ella volverá enseguida -le explico a una azorada Marilyn, quien vista más de cerca se parece más a un Marvin, y me llevo a Judith a una de las zonas menos pobladas del salón de baile.
– ¿Qué demonios está haciendo presentándose así? ¿Es que se ha vuelto loca?
Judith está desconcertada.
– Esta vez, señor Rubio, creo que tendré que hacer que le echen de aquí.
Levanta una mano -su pata delantera- hacia un invisible protector en la distancia, pero la cojo antes de que complete el movimiento ascendente, aferrando los dedos en mi toma de kung-fu.
– No puede hacer esto…, estoes…, es la violación número uno, la más importante… Salir sin disfraz…
– Es Halloween.
– A la mierda la celebración, no puede arriesgar la seguridad sólo porque a algunos mamíferos les guste hacer el ridículo.
– Puedo asegurarle que no estoy arriesgando nada.
– Usted sabe muy bien a lo que me refiero…
– Y usted no me está escuchando. Es Halloween. Éste es… un disfraz, un disfraz de dinosaurio. Nada más.
Mis dedos se aflojan; la pata acabada en garra cae a un costado.
– Eso no es posible -digo-. La boca… se mueve cuando habla. Es igual que… los dientes…, la lengua…
Judith se echa a reír y el disfraz de carnosaurio se sacude de arriba abajo.
– He pasado más tiempo con este disfraz del que usted haya dedicado probablemente a su casa, señor Rubio. Debía esperar que fuese realista. En cuanto a su aceptación…, bueno, usted debería saberlo.
– ¿Es… un disfraz?
– Puedo prometerle, le juro, que lo que llevo es un disfraz de dinosaurio.
__De modo que es una dinosaurio vestida como un ser humano vestido como un dinosaurio -digo, manteniendo la voz baja, aunque en esta noche y en este lugar nadie se lo pensaría dos veces si me escuchase.
– Algo así -dice ella y, para demostrarlo, se desprende de un trozo de piel justo por debajo de la cintura, retirando una costura que no había visto antes. Debajo alcanzo a ver una capa de carne humana descolorida, el tono de piel natural del disfraz de la señora McBride.
– Bonito disfraz -digo sin ninguna convicción.
Pero mis palabras hacen que se eche a reír, y el hecho de que se ría es mucho mejor que llamar a sus guardaespaldas para que me arrojen en el recipieníe del ponche.
– ¿Baila? -me pregunta, dirigiéndose hacia la pista.
La banda está tocando un fox-trot, y creo que recuerdo los pasos.
– Si puede perdonarme -digo-, sería un honor para mí. -Una charla informal mientras bailamos puede ser la introducción perfecta para mis próximas preguntas.
Y la cosa comienza efectivamente de ese modo. Judith y yo hablamos del tiempo, de la ciudad, de la locura de Halloween mientras nos deslizamos lentamente por la pista de baile, y mi conducción se vuelve más firme con cada giro y cada vuelta. Ella es una bailarina excelente, sigue mis movimientos con el toque más delicado. Muy pronto soy capaz de hablar sin contar los pasos mentalmente, y ambos nos entregamos a una conversación fácil.
– ¿Ha acabado ya con lo que sea que haya venido a buscar? -pregunta.
– Sí y no.
– Supongo que esta noche ha venido porque descubrió algo que no podía esperar. ¿No es eso lo que ustedes dicen? ¿No podía esperar?
– Sí, a veces decimos esas cosas.
– -Y le gustaría hacerme unas preguntas ahora mismo. -En algún momento de la noche.
– Como aparentemente hemos agotado nuestras reservas de conversación trivial -sugiere-, por qué no nos olvidamos del resto y vamos directamente al grano. Supongo que ya habrá hablado con esa mujer, Archer.
– Así es.
– ¿Y con el resto del harén de Raymond?
– ¿Su harén?
– ¿Escandalizado? No debe estarlo.
Yo sabía que Judith conocía la aventura que su esposo tenía con Sarah -me había enterado esa misma noche durante la cena-, pero ¿cuántas otras aventuras amorosas de su esposo conocía Judith McBride?
– Entonces, ¿estaba usted al corriente de sus amoríos?
Giramos en tomo a una pareja que baila lentamente, y los dejamos en nuestra estela.
– Al principio, no. Me llevó algún tiempo descubrirlo, pero no demasiado. Raymond era un hombre brillante; sin embargo, en cuestiones del corazón hacía mucho tiempo que mí esposo había sobrevivido a su garantía.
«Al principio fue bastante discreto -continúa Judith-; una chica de su olicina, creo, y durante algún tiempo pensé que era muy bonito. Ya sabe, él había tomado a esa muchacha bajo su protección y la guiaba a través del laberinto de la existencia corporativa.
– ¿Y después? Siempre hay un después.
– Y después empezó a follársela.
El número se anima, la banda acelera el ritmo, y nosotros hacemos lo propio para no quedarnos atrás.
– ¿Qué hizo usted? -pregunto.
– Lo único que podía hacer: encargarme del asunto. Sucede todo el tiempo.
– ¿A qué se refiere?
– Infidelidad. No hay una sola de mis amigas cuyo esposo no les haya puesto los cuernos. -O sea que existe un círculo de mujeres del que es mejor mantenerse alejado-. Pero no es propio de nosotras enfadarnos. No abiertamente, quiero decir.
– ¿Golpearles cuando no están mirando? -pregunto.
– Golpearles donde no están mirando. Cuando tu vida se desenvuelve en las altas esferas, la mejor venganza siempre es económica. Así que, como represalia, compramos cosas: pieles, joyas, casas de fin de semana…
»Tenía una amiga cuyo esposo era tan reincidente que se vio obligada a comprar una pequeña compañía de vuelos chárter y llevarla a la ruina para llamar su atención. -¿Y dio resultado?
– Durante un año. Luego él volvió a las andadas, y ella decidió pasarse al negocio de los trenes de pasajeros.
– Pero usted no ha hecho nada por el estilo, ¿verdad?
__pregunto-. Usted era la buena chica del grupo.
– Créalo o no, lo era; durante un tiempo, al menos. Decidí hacer la vista gorda, aceptar a Raymond tal como era. Naturalmente, esas primeras canas al aire resultaban… normales, naturales. Él todavía no había… cambiado de especie. -¿Y cuándo abandonó el barco? -pregunto. -Hace tres años, tal vez cuatro, no lo recuerdo. -¿Fue Sarah Archer la primera?
La risa de Judith no tiene nada de divertida; es más bien una especie de ladrido de escarnio.
– Si se refiere a si ella fue su primera aventura con una especie diferente, no. Cinco, diez, veinte mujeres antes que ella; todas iguales, todas con largas piernas y pelo largo, y bellas, y estúpidas. ¿Me creería si le digo que algunas de ellas llamaban a casa, mi casa, y le dejaban mensajes?
»Pero si lo que quiere preguntar es si Sarah Archer fue la primera en poseer a mi esposo, en reclamarlo como su propiedad, en aferrarse a él como si fuese el muelle, y ella una embarcación en aguas turbulentas, entonces sí, yo diría que ella fue la primera.
– Y fue entonces cuando la situación comenzó a irritarle. -No -dice Judith-, fue mucho antes de eso. Hubo un período en el que Raymond sólo pasaba dos noches por mes en mi cama. Y aunque Raymond y yo no habíamos… no habíamos tenido relaciones durante algún tiempo -la elección de las palabras es definitivamente menos intensa ahora-, todavía existía un vacío por las noches. Cuando estás acostumbrada a vivir junto a alguien toda tu vida, resulta difícil adaptarse a un colchón vacío. Creo que fue entonces cuando la gota colmó el vaso.
»El dinero estaba descartado; a él no le importaba. Y no podía llegar a él en el dormitorio, no directamente; de modo que decidí vengarme de la única manera que se me ocurrió entonces: tuve una aventura.
– Con Donovan Burke -digo.
Mi comentario no consigue alterar a Judith tanto como me habría gustado, pero es un comienzo. Al menos sus pies pierden ligeramente el ritmo y tengo que girar junto a ella, cambiando el movimiento para adaptarme a ese paso en falso.
– Usted lo sabe.
– Tenía mis sospechas desde el principio. -Los comentarios de Sarah durante la cena no habían hecho más que confirmar mi corazonada inicial, pero decido no hablarle de ello a Judith-. Una infidelidad para castigar una infidelidad; demasiado vengativo para tratarse de usted.
– ¿Me está juzgando, señor Rubio?
– Nunca juzgo lo que no entiendo.
Judith lo acepta con una sonrisa irónica.
– No fue como suena -dice.
– Nunca lo es.
– Mi relación con Donovan no comenzó sólo por venganza, debe entenderlo. Tal vez fuese por compañía. Raymond nunca estaba conmigo, y yo me estaba cansando de las compras. Donovan era lo que yo necesitaba.
– ¿En su cama?
– En mi cama, en mi casa, en el parque, en el teatro, dondequiera y cuando quiera que pudiese ir. La compañía es más que el sexo, señor Rubio.
– Y esta relación con Donovan Burke…, esta relación fue después de la desaparición de Jaycee, ¿verdad?
Mi compañera de baile se queda en silencio, y es una pausa reveladora.
– ¿Tenía usted una aventura amorosa con Donovan Burke mientras él seguía comprometido con Jaycee Holden?
La respuesta es tímida, un chirrido de ratón, la primera palabra suave que sale de labios de Judith McBride.
– Sí.
No quiero formar parte de la Gran Unidad Espiritual cuando se le añada el karma de la familia McBride; se necesitará una buena porción de eternidad para separar toda su mierda.
– El otro día, cuando estábamos en su oficina, dijo que le gustaba Jaycee Holden. -Y es verdad. -Si no recuerdo mal, dijo que era una chica encantadora.
– Así es.
– Entonces, ¿por qué decidió apuñalarla por la espalda de esa manera?
Detesto parecer presumido, pero toda esta historia de traiciones matrimoniales me pone enfermo. ¿Acaso esta gente no puede guardársela dentro de sus disfraces? Es verdad, hace dos horas yo estaba dispuesto a jugar al mago aficionado, arrancar el mantel de debajo de nuestros platos con comida griega y arrojar a Sarah sobre la madera desnuda en un arranque de pasión; pero eso fue hace dos horas y, desde entonces, he encontrado el control que estuve a punto de perder.
– Jaycee no era ninguna santa -dice Judith-. Ella también tenía sus defectos.
Aparte de una clara propensión a las desapariciones bien planeadas y a los secuestros pésimamente organizados, a mí me había parecido una muchacha bastante agradable.
– Entonces, ¿tenían problemas antes de que usted comenzara a verse con Donovan? -No que yo sepa -dice Judith..; -¿Quién comenzó la aventura?.;•-"-Fue mutuamente.
– ¿Quién comenzó la aventura? -repito la pregunta. Me siento como un padre que trata de descubrir cuál de sus hijos hizo pedazos el florero de la sala de estar.
– Fui yo -reconoce Judith finalmente.
– ¿Le sedujo?
– Si quiere decirlo de ese modo.
– ¿Por qué Donovan? ¿Por qué no alguien que no estuviese comprometido ya en una relación afectiva?
Ahora Judith no es capaz de sostener mi mirada. Mira hacia e] director de la banda y su largo morro de carnosaurio se apoya en mi hombro.
– Donovan y Raymond… estaban muy unidos.
– ¿Por eso lo eligió?, ¿por la amistad que tenía con su esposo?
– Sí. Mí intención no era herir a Raymond, quiero que eso quede claro. Pero si alguna vez descubría lo que estaba pasando…, un poco de dolor no le vendría mal. Elegí a uno de sus confidentes para que se sintiese traicionado como yo me había sentido traicionada. En muchos sentidos, fue una decisión de negocios.
– Tenía la impresión de que Donovan trabajaba a sus órdenes en el Pangea, que tenía poco contacto con su esposo.
– Profesionalmente no lo tenía. Donovan se encargaba de gestionar los espectáculos del club, nada por lo que Raymond pudiese tener problemas con él. Pero habían sido amigos durante algún tiempo, compañeros de golf. Eso fue cuando nos mudamos a Nueva York.
– ¿Hace unos quince años?
– Así es.
– ¿Y dónde vivían antes?
– En Kansas. O, por favor, era deprimente, no quiero hablar de ello.
Me parece justo. Yo tampoco quiero hablar de Kansas.
– ¿Jaycee lo descubrió?
– Sabe -dice Judith con tono meditativo-, en aquella época yo pensaba que habíamos hecho un buen trabajo ocultándole nuestra relación.
– Pero no fue así.
Ella sacude la cabeza.
– No, no lo hicimos. Ahora lo sé.
– ¿Oh, si? ¿Y cómo es eso?
– Simplemente lo sé. Jaycee desapareció dos semanas después.
– Y pocos meses después de aquello…
– Despedí a Donovan -admite Judith.
– Muy amable de su parte. Donovan debió sentirse muy feliz: sin mujer, sin trabajo, sin ninguna razón para seguir adelante.
– Usted no lo entiende -dice Judith-. Sin Jaycee, Donovan cambió por completo. El club estaba desatendido, los libros eran un desastre. El…, él era…
– ¿Un inútil?
No obtengo respuesta. El fox-trot termina, pero la banda no nos da respiro. Comienza a interpretar un tango, y mi cuerpo parece recibir una sacudida eléctrica: ia espalda recta, las rodillas ligeramente flexionadas, el brazo rodeando la cintura de carnosaurio de Judith.
– ¿Baila el tango? -pregunto, y ella responde girando entre mis brazos para un comienzo perfectamente sincronizado. Algunas otras parejas salen a la pista y, aunque hay bastante gente, la señora McBride y yo somos Ginger y Fred; giramos y nos detenemos en los lugares precisos en el momento adecuado.
– Se mueve bien -dice Judith.
– ¿Por qué me dijo que a su esposo lo habían matado a balazos?
– Porque así fue. -Se lo preguntaré otra vez…
Sus manos se sueltan de las mías, presionando contra mi pecho mientras lucha para apartarse de mí. Pero la tengo bien cogida de la cintura y no irá a ninguna parte. La obligo a seguir bailando.
– Usted cree que lo entiende todo -dice despectivamente-, pero no es así; no tiene ni idea.
– Tal vez pueda ayudarme. Puede empezar por decirme por qué me mintió.
– No le mentí. Le mostraré las fotos que tomaron en el lugar del crimen, señor Rubio, y verá los orificios de las balas, verá…
– Ya he visto las fotos tomadas en el lugar del crimen -digo, y esto hace que cierre la boca-. He visto las auténticas fotos.
– No sé a qué se refiere.
– Me refiero a las fotos que no fueron manipuladas, a las originales, -Ahora tengo la boca junto a su oreja, y susurro casi con violencia al disfraz sobre el disfraz-. Las fotos en las que aparece su esposo casi partido por la mitad por las marcas de las garras, los mordiscos que cubren el costado del cuerpo… Ella deja de bailar. Los brazos caen a los lados del cuerpo y comienza a temblar.
– ¿Podemos seguir hablando de esto en otra parte?
– Será un placer.
Llevo a la señora McBride fuera de la pista de baile y recibimos algunos aplausos por nuestros esfuerzos. Me lleva sólo un minuto localizar una puerta para salir del salón, y pasamos a un pequeño patio donde hay una fuente, unos cuantos árboles y un banco. Los acordes del tango desaparecen detrás de otra puerta insonorizada. Judíth, resoplando, comienza a quitarse el disfraz de carnosaurio, y expone su cabeza y su torso al fresco aire otoñal. Ahora es una mujer con piernas verdes y gordas, y una cola; tiene el aspecto de un dinosaurio borracho que ha comenzado a quitarse el disfraz por el lado equivocado.
– ¿Tiene un cigarrillo? -me pregunta. Le doy todo el paquete, y enciende uno. El humo forma volutas encima de su cabeza, y ella da profundas caladas.
– ¿Por qué manipuló las fotos? ¿Por qué le dijo a Nadel que mintiese?
– No lo hice -dice Judith-. Le pedí a alguien que lo hiciera.
– ¿A quién?
Judith masculla un nombre.
– ¿Quién? -pregunto, parado junto a ella-. Hable más alto.
– Vallardo. Le pedí a Vallardo que se hiciera cargo de los detalles.
Ahora comienzan a llenarse todos los espacios en blanco; el dinero era para eso, los depósitos en la cuenta de Nadel. No puedo creer que las piezas hayan encajado tan rápidamente.
– Verá, no puedo arrestarla -digo-, no oficialmente. Pero puedo escuchar su confesión y puedo asegurarme de que los polis la traten bien.
Judith se levanta y camina por el pequeño patio.
– ¿Confesión? ¿Qué diablos tendría que confesar?
– Asesinar a su esposo continúa siendo un delito, señora McBride.
– ¡Yo no hice semejante cosa!
La indignación brota de Judith como súbitos rayos de sol entre las nubes, y la descarga está a punto de chamuscarme.
– Muy bien, entonces… ¿tiene una coartada?
– ¿Qué clase de investigador es usted? ¿No ha hablado con la policía? Fui la primera persona a la que interrogaron; naturalmente que tengo una coartada. Aquella noche estaba presidiendo un acto de beneficencia delante de doscientas personas. La mayoría de ellas también se encuentran aquí esta noche. ¿Le gustaría que alguien fuese a buscarlas para que usted pueda acusarlas a ellas también de asesinato?
Estoy confundido. No es así como se suponía que debían salir las cosas.
– Pero ¿por qué encubrirlo…? Judith suspira y vuelve a sentarse en el banco. -Dinero. Siempre es el dinero. -Tendrá que esforzarse un poco más. -Volví a casa después de la fiesta de beneficencia, y allí estaba, en el suelo, muerto, como ya le he explicado antes. Y vi las heridas, vi los mordiscos, los terribles corles. Y supe al instante que si corría la noticia, el Consejo caería sobre nosotros. Creo que ahora comienzo a entenderlo. -Asesinato entre dinosaurios.
– Eso siempre supone una investigación por parte del Consejo. Y ellos habían estado buscando durante años un pretexto para arrancarnos hasta el último céntimo. No necesito explicarle cómo funcionan estas cosas. No sé quién mató a mi esposo, señor Rubio, pero sí sé que hay una posibilidad de que quienquiera que fuese el responsable tenía… negocios ilegales con Rayrnond, negocios a los que tendría que haber respondido con su fortuna. Así pues, a fin de impedir cualquier investigación oficial a cargo del Consejo…
– Usted consiguió que Nadel y Vallardo conspirasen para manipular las fotografías y las autopsias, de manera que coincidiesen con la conclusión de que la muerte había sido causada por un ser humano…Ningún asesino dinosaurio, ninguna investigación, ninguna multa.
– Ahora ya lo sabe. ¿Es tan horrible aspirar a la protección de mi patrimonio? Sacudo la cabeza. -Pero ¿qué hay de Ernie? ¿Por qué mentir sobre él?
– ¿Quién?
– Mi socio. El tío que vino a verla…
Ella hace un gesto con la mano como para desentenderse del tema.
– Otra vez con eso. Realmente no sé de qué me está hablando. ¿Ha encontrado alguna otra prueba imaginaria para condenarme?
Judith extiende ambas manos para que yo le coloque unas esposas irreales, y yo las aparto bruscamente, sobre todo porque tiene razón. No tengo absolutamente ninguna prueba de que ella estuviese implicada en la muerte de Ernie, y la falta de información me irrita profundamente.
– Nadel está muerto -le digo secamente.
– Lo sé.
– ¿Cómo?
– Emil, el doctor Vallardo, se enteró esta mañana y me llamó poco después. Por lo que he podido saber, Nade] fue encontrado en Central Park disfrazado de mujer negra. Un tío excéntrico.
– Yo estaba allí. Fue asesinado.
– ¿Me está acusando otra vez?
– No estoy acusando a nadie…
– Lamento que crea que soy la responsable de todas las muertes que ocurren en Manhattan, pero todo esto me pone tan nerviosa como a usted. Si echa un vistazo al otro lado de esa puerta, podrá comprobar que dos de mis guardaespaldas están listos para irrumpir en este patio a una señal mía. -Miro hacia la puerta cerrada, pero decido no correr ningún riesgo-. Yo estoy preparada, señor Rubio. ¿Y usted?
Con una sincronización teatral, la puerta se abre de par en par, y veo a Glenda estrujada entre los dos corpulentos guardaespaldas que me habían recibido en la oficina de Judith la mañana anterior. Glenda se agita, lanza patadas y grita furiosa: «Jodidos cabrones… Juro que os arrancaré la garganta…» E inflige tanto daño como sus piernas y palabras pueden reunir.
– ¿Es amiga suya? -pregunta Judith, y asiento tímidamente-. Soltadla -les dice a los guardaespaldas, y ellos empujan a Glenda hacia el patio. Tengo que sujetarla para que no los persiga nuevamente hasta el salón de baile y no es fácil sujetar setenta kilos de hadrosaurio que se retuerce como una culebra. Glenda se tranquiliza, y la suelto.
__Te he traído algo de comer -dice Glenda, y deja caer en mis manos unas cuantas salchichas de Viena troceadas-podemos largarnos de aquí? Creo que el tío del catering no me tiene mucha simpatía.
__Creo que ya hemos terminado aquí -digo, y me vuelvo hacia Judith-. A menos que haya alguna otra cosa que quiera contarme.
– No, a no ser que haya alguna otra cosa de la que usted quiera acusarme.
– De momento no, gracias. Pero si yo fuese usted no abandonaría la ciudad.
Judith parece divertida.
– No estoy acostumbrada a recibir órdenes.
– Y yo no hago sugerencias.
Me meto un trozo de salchicha en la boca y lo mastico. La carne caliente me quema la lengua. Había planeado lanzar unas cuantas andanadas más en dirección a Judith McBride, pero si hablo ahora podría escupir la salchicha, y eso no sería bueno para nadie.
Cojo con fuerza la mano de Glenda y la llevo fuera del patio a través del salón de baile, más allá de la multitud de tíos borrachos y hacia la estación de metro más próxima. Le doy al tío de la taquilla los últimos tres dólares que llevo en la billetera y esperamos el tren con rumbo al sur.
Glenda ha regresado a su apartamento, y yo he vuelto a la guarida del león. Permanezco delante de la puerta de la suite presidencial mientras sostengo la tarjeta-llave en la mano justo encima de la cerradura. Sarah está en la habitación, tal vez dormida, tal vez no, y el acopio de fuerza de voluntad que he podido reunir durante el trayecto en tren se está filtrando a través de alguna grieta desconocida. Por todos lados hay gente dispuesta a matarme, estoy sin blanca y no tengo ningún futuro razonable a la vista, pero los próximos cinco minutos son los que podrían representar mi verdadera salvación o mi ruina. Introduzco la tarjeta en la ranura de la cerradura.
Cuando entro en la suite no oigo ronquidos, y la luz de la habitación está encendida. Sarah no duerme. Llego a un rápído acuerdo conmigo mismo: si Sarah está leyendo, mirando la tele o simplemente matando el tiempo, pediré al servicio de habitaciones que me suban una taza de café para ella, rogaré a los tíos de recepción que me presten unos cuantos pavos y la enviaré a su casa en un taxi; nada de tonterías. Si, por el contrario, entro en la habitación y encuentro su cuerpo largo y flexible debajo de las sábanas, encima de las sábanas, alrededor de las sábanas, desnudo y esperando mi regreso, cerraré las persianas de cualquier vestigio de rectitud que pueda quedar en mí y dejaré que mis instintos más primitivos guíen mi cuerpo mientras me zambullo en esa lujuriosa guarida del pecado.
Hay una nota sobre la almohada, y Sarah no está.
La nota dice: «Queridísimo Vincent: lamento haberte hecho decir que lo lamentabas. Por favor, piensa en mí con cariño. Sarah.»
Me dejo caer en la cama con la nota apretada contra el pecho y cuento los azulejos del techo. Esta noche no podré dormir.
14
Tal como esperaba, no he alcanzado la tierra de los sueños ni una sola vez. He pasado la noche en la bañera, rociando alternativamente mi cuerpo natural con agua fría y caliente. Después de cada media hora de este tratamiento, regresaba al dormitorio, me ponía el disfraz ante la posibilidad de que las mucamas entrasen en la habitación y trataba de conciliar el sueño, pero sin éxito. El señor Sandman [1] es un tío perezoso. Le odio.
A las ocho de esta mañana suena el teléfono. Es Sally, de TruTel, desde Los Ángeles, y dice que Teiteibaum quiere hablar conmigo.
– Que se ponga -le digo a Sally, y un segundo después está en el otro extremo de la línea. Tengo la sensación de que ha estado allí todo el tiempo.
– ¡Estás fuera del caso! -Es lo primero que chilla en mí oído, y tengo la inquietante sensación de que no será lo último.
– Yo… ¿de qué diablos está hablando?
– ¿Acaso no tuvimos una discusión acerca de Watson? ¿Tuvimos o no una jodida discusión sobre él?
– ¡Qué discusión! Usted dijo que no volviese a meter las narices en la muerte de Ernie; eso es todo.
– ¡Y eso es precisamente lo que has estado haciendo! -El grito hace vibrar el auricular en mi mano, como ondas que se extienden sobre la quieta superficie del agua-. ¡Me has jodido, Rubio, y ahora voy a joderte a ti!
– Cálmese -digo, bajando el tono de voz como para demostrarle cómo debe hacerlo-. Sólo hice algunas preguntas sólo para tener una perspectiva del caso McBride…
– Yo no soy uno de tus sospechosos, Rubio. A mí no puedes engañarme. Lo sé todo sobre tu amíguita en j &T; sabemos lo que ha estado haciendo.
– ¿Glenda?
¡Oh, mierda! Sabe lo de los archivos informáticos.
– Y sabemos que tú la incitaste a hacerlo. Eso se llama espionaje industrial; eso significa allanamiento; eso significa robo; eso…, eso es pasarse de la raya. Y se acabó. -Puedo oír a Teitelbaum paseándose por su despacho. Las chucherías se caen al suelo y se hacen añicos, y aunque resulta realmente asombroso que por fin se haya levantado del sillón, está sin aliento, jadeando por el esfuerzo realizado-. Estás fuera del caso. He anulado tu tarjeta de crédito, estás acabado. Muerto.
– Entonces ¿qué? -pregunto con ira contenida-. ¿Quiere que regrese a Los Ángeles?
– Me importa una mierda lo que puedas hacer, Rubio. He cancelado tu vuelo de regreso, de modo que puedes quedarte en Nueva York si quieres; ahí hay una bonita comunidad de tíos sin hogar en los túneles del metro. Porque he llamado a todas las empresas que hay en la ciudad y el único trabajo como investigador privado que podrás conseguir cuando vuelvas será para buscar el lugar donde dejaste el último cheque de la Seguridad Social.
– Señor Teitelbaum, estoy trabajando en algo -intento explicarle-. Esta vez se trata de algo serio, algo grande, y no pienso dejarlo sólo porque…
Pero ha colgado. Vuelvo a llamar y le pido a Sally que me ponga con el jefe.
Una breve pausa, y Sally está nuevamente en la línea.
– No se pondrá al teléfono -me explica-. Lo siento, Víncent. ¿Hay alguna otra cosa que pueda hacer por ti?
Considero la posibilidad de utilizar a Sally como mí agente provocador. Podría pedirle que husmee en los archivos, que vuelva a hacer efectiva mi tarjeta de crédito, que me envíe un nuevo billete de avión para regresar a Los Ángeles; pero ya he metido a Glenda en problemas y no necesito añadir otra criatura a mi lista de sufrientes amigos.
__Nada -le digo-. La he jodido, eso es todo.
– Todo se arreglará -dice.
Es seguro. Claro está que sí.
Sin tarjeta de crédito y sin una perra en el bolsillo, no puedo permitirme el lujo de pasar otra noche en la ciudad. La habitación se oscurece perceptiblemente.
– ¿Quieres que envíe tus mensajes a casa?
– ¿Qué mensajes? -pregunto.
– Tienes una pila de mensajes aquí en la oficina. ¿No te lo dijo el señor Teitelbaum?
– No exactamente. Joder, me traen sin cuidado. ¿Son importantes?
– No lo sé -dice Sally-. Son todos de un sargento de policía, un tal Dan Patterson. Sólo quiere que le llames. Dice que es urgente, y hay cuatro o cinco mensajes.
Un segundo más tarde he acabado con Sally y me pongo en contacto con la división Rampart del Departamento de Policía de Los Ángeles. Un rápido «Vincent Rubio para Dan Patterson, por favor», y pronto la voz de Dan se oye al otro lado de la línea.
– Dan Patterson.
– Dan, soy yo. ¿Qué ocurre?
– ¿Estás en casa? -pregunta.
– Estoy en Nueva York.
Una pausa, ligeramente sorprendido.
– No estarás… otra vez…
– Lo estoy, en cierta manera. No preguntes.
– De acuerdo -dice, deseando dejar de lado ese tema. Eso es un amigo-. Encontramos algo en el cuarto trasero de ese club nocturno…
– ¿El club Evolución?
– Sí. ¿Recuerdas que te dije que algunos de mis chicos habían estado examinando el lugar? ¿Y que había una caja que no se había quemado? Bien, encontraron algo muy extraño y pensé que debías saberlo. No se trataba de revistas ilegales.
– Supongo que se trata de algo que no puedes contarme por teléfono -digo. En mi vida ha comenzado a formarse una especie de patrón y resulta agotador perseguirlo alrededor del mundo.
– Es más complicado que eso, puedes creerme. No lo creerás ni lo entenderás a menos que veas personalmente lo que hemos encontrado. Tuve que llevarlo todo al Consejo, y ahora mismo están celebrando una reunión de urgencia; pero he hecho una fotocopia para ti.
– ¿Qué pasaría si te dijese que me han dejado fuera del caso del club Evolución? -pregunto.
– Tranquilo… Aun así, tendrás una fotocopia.
– ¿Y qué pasaría si te dijese que no tengo dinero para coger un vuelo de regreso a Los Ángeles, que mi nombre acaba de ser eliminado oficialmente de todas las agencias de detectives de la ciudad, que me importan una mierda Teitelbaum o sus casos, que falta el canto de un duro para que acaben conmigo en esta ciudad y que probablemente necesitaré una buena cantidad de pasta para regresar a Nueva York después de que nos hayamos visto?
Dan se toma un poco más de tiempo para responder la pregunta, pero no tanto como yo había imaginado.
– Entonces cruzaría la calle y te enviaría un poco de pasta con la Western Union.
– ¿Tan importante es? -pregunto.
– Lo es -dice.
Dos horas más tarde estoy en la cola del aeropuerto con mi bolsa de viaje colgada del hombro.
Fecha y lugar: Los Ángeles, cinco horas más tarde. No me ascendieron a primera clase en mi vuelo de regreso. El tío del mostrador me dijo que hablase con el tío del escritorio, el tío del escritorio me dijo que hablase con el personal de vuelo, el personal de vuelo me dijo que regresara a la terminal y hablase con el tío del mostrador, y para cuando finalmente me dijeron que sí, que les encantaría colocarme en primera clase, ya no quedaban plazas disponibles en primera clase, porque el resto del pasaje había subido al avión una hora antes. Así pues, pasé la mayor parte del vuelo apretujado entre un diseñador de software dispéptico, cuyo ordenador portátil y accesorios correspondientes ocupaban todo el espacio disponible en mi bandeja y en la suya, y un crío de seis años, cuyos padres, ¡maldita sea mi suerte!, habían conseguido asientos en primera clase. Cada dos horas, su madre se acercaba a los intocables de la clase económica y le decía al niño que no molestase a ese señor tan agradable -yo- que estaba junto a él, y Timmy (o Tommy, o Jimmy, no recuerdo) juraba solemnemente por todos los sagrados personajes de cómic que así lo haría. No obstante, diez segundos después de que su madre hubiese desaparecido a través de la cortina divisoria reanudaba sus golpes contra cualquier superficie posible, incluidas mis partes corporales. Era una especie de Buddy Rich, sin duda, pero a pesar de su talento, yo estaba absolutamente preparado para arriesgar la vida y la pérdida de un futuro grande del jazz lanzándole de cabeza por la salida de emergencia más próxima.
Cuando finalmente pude dormirme, soñé con Sarah.
Lleva algún tiempo conseguir un taxi en Los Ángeles, incluso en el aeropuerto, pero finalmente doy con uno que no tiene problemas en llevarme hasta Pasadena. El dinero que Dan me envió a Nueva York se está yendo rápidamente, ya que el billete de avión me costó más de doscientos dólares porque lo compré en el último momento. Decido devolverle hasta el último céntimo tan pronto como me recupere de esta mala racha, cuando quiera que eso suceda. En este momento, estoy hasta el cuello de deudas y las sigo amontonando rápidamente.
Un breve recorrido por la Ciento Diez nos lleva a la avenida Arroyo Vista y a la casa de Dan en los suburbios, donde pasa la mayor parte de sus días libres. Pocos minutos más tarde, el taxi se detiene frente a la casa grande, de dos plantas, pintada de azul y blanco, y casi choca contra la camioneta Ford que está aparcada de lado en ef camino de entrada. Pago al taxista y salgo del coche.
Delante de la casa hay un ejemplar de Los Ángeles Times de hoy; las páginas abiertas vuelan bajo la cálida brisa que sopla del sur. Piso con cuidado los titulares de esta mañana, tratando de no estropearla tira cómica dominical, y golpeo la puerta. Necesita con urgencia una capa de pintura; la madera ha sido atacada durante mucho tiempo por los omnipresentes contaminantes del aire, pero sigue siendo un buen pedazo de roble que me devuelve el eco de mis golpes.
Espero. Las posibilidades son que Dan esté en la sala, instalado en su sillón reclinabie imitación La-Z-Boy, con una bolsa de cáscaras de cerdo o patatas fritas en la mano, y mirando con evidente esfuerzo su tele de veinte pulgadas porque es demasiado obstinado para usar lentillas. «Ya es bastante triste tener que usar maquillaje todos los días -me dijo un día-. No pienso ponerme lentillas.» Mejor no sacar siquiera el tema de las lentillas.
Pasa un minuto sin que nadie responda. Vuelvo a intentarlo, y esta vez golpeo con más fuerza.
– ¡Danny, muchacho! -grito, acercando los labios a la puerta lo máximo posible sin entrar en contacto con la madera-. ¡Abre la puerta!
Dan conoce el significado de mis palabras. Puede decir «¡Abre la puerta! [2]» en más de dieciséis lenguas diferentes y cuatro dialectos asiáticos. Ésos son los vicios que se adquieren siendo un detective de la policía de Los Ángeles.
Tampoco hay respuesta. Veo que Dan sigue conservando en la puerta esa aldaba que le regalé en las últimas Navidades siguiendo un impulso absurdo; se trata de una enorme, cara y demasiado recargada gárgola, que estaría completamente fuera de lugar en cualquier sitio que no fuese la mansión de la familia Monster. Cojo ¡a nariz de bronce de la bestia y golpeo sus patas contra la sólida placa metálica que hay debajo. Esto sí que es un toe, toe, toe, y los pesados golpes casi me lanzan fuera del porche. La pesada pieza de bronce vibra en mi mano como un timbre eléctrico y suelto rápidamente la gárgola antes de que tenga la oportunidad de cobrar vida.
Un minuto. Dos. Silencio. Me quedo escuchando junto a la puerta y hago un esfuerzo, pegando mi oreja falsa contra el grano de la madera. Música, tal vez un ritmo regular repitiéndose monótonamente. Es posible que Dan esté dormido -tan profundamente, imagino, que no puede oír los pesados golpes de la bestia de bronce-, pero lo más probable es que se encuentre en su pequeño jardín de hierbas trasero y ha elevado el volumen de la música para oírla desde el exterior de la casa. Me dirijo hacia la parte trasera.
Los arbustos y las zarzas tratan de detenerme, extendiendo sus largas y espinosas garras para desgarrarme el disfraz. Evito con mucho cuidado las púas más peligrosas y me abro paso a través de la maleza. Finalmente llego a la alta valla de madera que limita el modesto jardín de Dan. No hay espacio entre las tablillas, pero un nudo en la madera me proporciona una excelente mirilla y, como si fuese un perverso entrenado, echo un vistazo.
Orégano, aíbahaca, salvia y sus secuaces culinarios se elevan desde la tierra, abriéndose paso hacia el sol, buscando su energía. He pasado muchas tardes probando las delicias de este bien cuidado pedazo de tierra. Veo flores a mi izquierda, y lo que parece ser un huerto de zanahorias a mi derecha; pero no hay ningún sargento del Departamento de Policía de Los Ángeles a la vista. Cierro la mano hasta formar un puño tenso, y golpeo la madera llamando a Dan otra vez.
Si no hubiese visto su coche en el camino particular, sí él no estuviese avisado de que yo vendría a verle hoy, en este vuelo, a esta hora exactamente, podría pensar que Dan no estaba en la casa o en la ciudad, que se había decidido por una rápida excursión para-alejarse-de-todo-por-un-rato.
La brisa me trae una mezcla fugaz de aromas…
Las fragancias vuelan por el aire, llenan mis fosas nasales, y puedo reconocer todo lo que hay en esa zona: las hierbas, las flores, el coche que hay en el extremo de la calle, los productos químicos de una casa de revelado de fotos en una hora, los pañales sucios de un bebé cuatro casas más abajo, y el ácido olor a vinagre de esa amarga, amarga viuda de estegosaurio que vive en la casa de al lado y que siempre visita a Dan después de haber bebido unas cuantas copas.
Pero no percibo el olor a Dan. Ahora estoy preocupado. Ha llegado el momento de entrar en la casa por la fuerza.
Mientras regreso a la puerta principal, me doy cuenta de que no hay manera de que pueda pasar a través de esa rodaja de roble sin tener un hacha. Aparte de la relativa imposibilidad de derribarla con mi escaso peso, si hay algo que el trabajo le ha enseñado a Dan es a asegurar una casa con numerosas cerraduras. Regreso al jardín.
Al alejarme del porche estoy a punto de resbalar cuando mis ojos descubren una pequeña mancha oscura en el suelo, y mi cuerpo realiza una pirueta instintiva para verla mejor. Es sangre. Tres, cuatro gotas como máximo, pero definitivamente sangre. Está seca, pero es reciente. Podría sacar mi equipo de disolución y realizar un rápido examen químico para determinar si se trata del fluido de un dinosaurio, pero me temo que ya conozco la respuesta. Me dirijo hacia la valla.
El flujo de adrenalina borra todo rastro de fatiga y escalo las tablillas de madera con toda la gracia y habilidad que me permiten mis agotados músculos; los días de mi primera escalada de vallas han quedado muy lejos. Cuando llego a la parte superior e intento balancearme para pasar al otro lado, mi pierna izquierda se engancha con un reborde y caigo pesadamente de cabeza en el huerto de albahaca de Dan. La fragancia es embriagadora. Me levanto, tambaleándome, y retrocedo lo más rápidamente que puedo, aunque mi boca comienza a trabajar de forma autónoma. Lanza mordiscos al aire donde debería estar la albahaca.
La puerta trasera también está cerrada con llave. Golpeo varias veces y sacudo la puerta con todo mi peso, pero los únicos sonidos que alcanzo a escuchar son las guitarras rítmicas y el compás vibrante de los Creedence Clearwater Revíval, la voz torturada de John Fogerty llamando a su Susie Q. Foger-ty; me enteré hace poco tiempo, es un Ornithomimus, al igual que Joe Cocker y Tom Waits; de modo que uno ya se puede hacer una idea de dónde sale esa cualidad vocal. Paul Simón, por otra parte, es un fiel velocirraptor, y creo que nunca en mi vida he escuchado una mejor canción narcótica que Scarborough Fair, si bien el tomillo y el romero nunca han hecho demasiado por mí personalmente.
– ¡Dan! -grito, y mi voz se quiebra, mientras su registro asciende hacía la estratosfera-. ¡Abre la jodida puerta!
John Fogerty contesta: «… Dime que serás fiel.»
La entrada por una ventana, entonces, es mi única opción. A pesar de mi creciente paranoia, sigo conservando unos gramos de optimismo: Dan se cortó mientras preparaba la cena, corrió a buscar su botiquín de primeros auxilios, no tenía vendas, tal vez fue al hospital a que le diesen unos puntos y dejó un pequeño reguero de sangre. Mejor aún: regresaba de la tienda de comestibles, se le cayó una caja con costillas de cordero, la sangre salpicó un poco y ahora está en la casa de algún amigo asando ese manjar a la brasa. Si hago un esfuerzo por fingir, casi puedo oler el carbón-La alambrera de la ventana cede rápidamente con la ayuda de mi cortaplumas del ejército suizo, y pronto me encuentro ante un sólido, aunque fino cristal, fácilmente rompible. En general estoy muy por encima de técnicas tan rudimentarias para entrar en una casa, pero dispongo de poco tiempo, de modo que hago pedazos el cristal con el codo. No me preocupa el sistema de seguridad de Dan; sé que el código es 092474 desde que estuve unos días cuidándole la casa el pasado octubre, y si lo recuerdo correctamente, dispongo de unos generosos cuarenta y cinco segundos para desconectar la alarma.
Pero la alarma no está conectada. No oigo ese chivato (bip bip bip) que habitualmente me vuelve loco. Me gustaría oírlo. Dan nunca ha sido el más ordenado de los brontosaurios, así que no me sorprende ver sus ropas esparcidas por la sala de estar de un modo postapocalíptico: una grapa aquí, una hebilla allá, un par de calzoncillos de disfraz sobre la otomana. Aunque mi anterior olfateo en el porche delantero no alcanzó a percibirlo, hay sin duda un rastro persistente del aroma de Dan a aceite de oliva y de motor que aparece y se desvanece como un vago recuerdo. Sospecho que emana de las prendas de la sala. A través de la pared abierta de la sala puedo ver la cocina por encima del mostrador bajo, con la mesa del desayuno, más allá del monte Olimpo de platos apilados en el fregadero. Dan no está.
El dormitorio se encuentra en la planta alta y el hábito me impulsa en esa dirección. Pero Creedence me hace señas desde el estudio en la planta baja; Fogerty ha renunciado a Susie, concentrando ahora sus esfuerzos en du, du, du, y vigilando la puerta trasera. Otro círculo irregular de sangre mancha la alfombra, y se extiende en un óvalo largo y tortuoso, pasa por debajo de la puerta del estudio y se arrastra hacia el interior.
Abro la puerta y entro.
Altavoces estereofónicos tirados en el suelo disparan su música contra mí y me obligan a retroceder Fotografías convertidas en jirones de papel, marcos rotos, cristal hecho pedazos. Un tubo de televisión a un metro del aparato; una estantería derribada. Cortinas arrancadas, bombillas rotas, lámparas de lava partidas y su contenido fluyendo lentamente, lentamente sobre la alfombra; su fosforescencia extendiéndose como orugas a través de las fibras gris claro.
Y Dan está desplomado en su sillón favorito, con el disfraz medio desgarrado, el pelo medio desgreñado, restos de un bocadillo de atún y un cuenco de sopa volcado en la bandeja junto a él. El cuerpo aparece cubierto de heridas cortantes que dejan la carne al descubierto. La sangre hace tiempo que se ha filtrado a través de la ropa hasta secarse, formando manchas carmesí en su piel áspera y quebradiza. Sonríe, mirando a través del techo, hacia el cielo…
– Dan, Dan, Dan… Venga…, no…, Dan…
Estoy susurrando, estoy farfullando, estoy hablando conmigo mismo sin saber lo que estoy diciendo mientras paso las manos sobre el cuerpo de Dan y busco algún signo de vida. Apoyo la nariz contra su pellejo inerte; quiero encontrar algún olor, quiero encontrar alguna fragancia, ¡cualquier cosa! Manipulo los broches debajo de mi cuello, los botones se abren, me quito rápidamente la máscara del disfraz para oler mejor. Vuelvo a intentarlo. Esta vez no hay ningún obstáculo que me Impida olfatear; localizo sus glándulas odoríferas y tiro de ellas todo lo que puedo…
Vacías. Ningún olor.
El sargento Dan Patterson está muerto.
Cierro sus ojos, los párpados internos primero, pero odio tener que acomodar el resto del cuerpo. Habrá que llamar a la policía en el momento oportuno y no les gustará nada que haya entrado en la casa por la fuerza, perjudicando ostensiblemente el escenario del crimen. Mejor será que deje su cuerpo… Mejor será que lo deje todo como está.
Dan no se entregó sin luchar; el estado calamitoso del estudio así lo prueba. Pero no sé si se trata de orgullo por el coraje demostrado por Dan, la tristeza que me produce su muerte, o ambas cosas, lo que forma un nudo en el centro del pecho, que me presiona con fuerza la garganta.
__Ahí va la excursión de pesca, ¿eh? -le pregunto al cuerno inerte de Dan-. Jodido cabrón; ahí va nuestra excursión de pesca.
Las heridas son incisiones directas y profundas, puñaladas, algún corte ocasional. No alcanzo a ver las marcas reveladoras del ataque perpetrado por un dinosaurio como las que aparecían en las fotografías del cadáver de McBride: heridas curvas producidas por la acción de las garras, cortes paralelos ocasionados con un objeto afilado, depresiones cónicas como resultado de múltiples mordiscos, o las profundas muescas provocadas por las púas de una cola.
Según el reproductor de CD, hace cuatro horas que está sonando el mismo disco, lo que me permite situar la muerte de Dan en ese tiempo, a menos que el asesino haya puesto el disco de los Creedence después de haber acabado el trabajo como una especie de ritual postmortem de los años sesenta.
La gruesa cola marrón de Dan, advierto ahora, ha sido liberada de las correas de la serie G, pero desde su posición confinada debajo de la faja del torso, dudo de que tuviese alguna oportunidad de utilizarla durante su defensa. Todos los indicios -las heridas defensivas en las palmas de las manos de Dan, el rastro de sangre que cubre el suelo de la habitación distribuido de forma regular, la ausencia de signos de una entrada violenta en la casa aparte de mi reciente intrusión, el orden que hay en el resto de la casa excepto en el estudio- apuntan a un ataque por sorpresa de alguien a quien Dan conocía o creía conocer, alguien a quien invitó a su estudio, tal vez para comer algo o escuchar un par de discos. Y entonces una puñalada, un navajazo, un rápido ataque; Dan retrocede intentando defenderse, tratando de quitarse el disfraz, de liberar sus garras y la cola, pero resulta demasiado lento y es demasiado tarde. Luego todo acaba, simplemente, silenciosamente.
En el aire se percibe la fragancia de un nuevo olor que busca estimular algunos pelos nasales. Por un instante me despisto pensando que Dan ha resucitado como Lázaro y quiere coger un trozo de pizza, pero aunque pronto me doy cuenta de que no se trata del olor de Dan, aun así me resulta familiar. Con la nariz abriendo el camino, el cuerpo siguiéndola sin rechistar, busco en el suelo debajo del sillón de Dan Paso los dedos por la alfombra, y las tachuelas expuestas me hieren las yemas cubiertas de látex.
Allí, al alcance de la mano, un cuadrado de lo que parece ser estopilla u otra tela igualmente basta, de doble capa. Lo saco Es una bolsa pequeña, muy parecida a las bolsas desintegrado-ras que suelo llevar conmigo todo el tiempo. Pero ésta no irradia esa horrible peste a podredumbre, y es imposible que el olor haya mermado con el paso del tiempo; incluso las bolsas desintegradoras vacías deben ser quemadas, enterradas y olvidadas en algún remoto paraje a fin de disimular ese olor fétido.
Cloro; eso es. No puedo encontrar ningún grano olvidado en la bolsa, pero no tengo duda alguna de que ése era el contenido. Otros olores tratan de invadir mis senos nasales, luchando contra su potente adversario, pero es inútil; esa primera vaharada se ha hecho con el control y se resiste a abandonarlo. Dejo la pequeña bolsa debajo del sillón, exactamente donde la encontré; tal vez la policía sea capaz de darle más significado que yo a esa prueba.
El caos y la destrucción son incluso más evidentes desde esta posición a ras del suelo; madera astillada cubierta por grandes trozos de empapelado desgarrado, objetos aplastados como si fuesen latas de refresco vacías. Nada de lo que hay en esta habitación se salvó de la violencia, y sólo puedo esperar que los ojos de Dan se hayan apagado antes de ver ese torbellino destructor que ha arrasado sus fotografías, sus pinturas y sus trofeos de bolos.
El consuelo tardará en llegar, y será muy duro, pero al menos me queda esto: Dan Patterson murió en su sillón favorito, murió en el calor de la batalla, murió mientras comía un nutritivo almuerzo, murió en su casa, rodeado de las fotografías de aquellos seres a los que amaba, y murió mientras escuchaba a los Creedence Clearwater Revival, al Ornithomimus John Fogerty, lo que significa que inició el viaje al más allá acompañado de la voz de un hermano dinosaurio. Todos deberíamos tener esa suerte.
Quiero continuar mi búsqueda, peinar la alfombra intentando encontrar muestras de fibras. Quiero una bolsa de harina vacía de la cocina de Dan y frotar las paredes para conseguir huellas digitales. Quiero aislar esas manchas de sangre que hay en el porche delantero y extraer la prueba del ADN. Quiero una pista, cualquier pista. Pero no hay tiempo; no hay tiempo.
Lo que necesito ahora es encontrar esa importante información que me trajo de regreso a Los Ángeles en primer lugar, pero una exhaustiva búsqueda por toda la casa no revela nada interesante, excepto un cajón lleno de revistas de porno blando como Esíegolibido y Chicas Diplosexy. No sabía que Dan estuviese interesado en otra cosa que no fuesen brontosaurios, pero soy el último dinosaurio en el mundo que puede hacerse el moralista en este momento.
No obstante, no puedo encontrar las fotocopias de las que me habló Dan, y no tengo ninguna duda de que son de importancia capital, tanto para el caso del club Evolución como para todo lo que ha sucedido en los últimos días. Sin embargo, Dan mencionó algo respecto de otro juego -los originales-, y aunque no me gusta pensar en lo que debo hacer para dar con ellos, no tengo muchas opciones.
Regreso a la sala para llamar a la línea de emergencia de dinosaurios, una rama especial del 911 integrada exclusivamente por individuos de nuestra especie para hacerse cargo de este tipo de situaciones. Es un grupo diferente del que compone la línea de ambulancias y también de los equipos de limpieza, pero cumple una función similar: traer a las autoridades apropiadas en el momento adecuado.
– ¿Cuál es la emergencia? -pregunta la apática operadora.
– Hay un oficial muerto -digo. Le doy la dirección de Dan, declino revelar mi nombre y cuelgo rápidamente.
Vuelvo al estudio, donde me despido de mi amigo. Es una despedida breve, sucinta, y un momento después de haber abandonado mi boca, me olvido de lo que he dicho. Es mejor así. Si me quedo en la casa un rato más y espero a que lleguen los polis, me llevarán a la central y me meterán en una celda con un Tyrannosaurus rex pomposo y sobrealimentado, que me acribillará a preguntas hasta que me salga sangre por las orejas. No tengo tiempo para ese numerito, Debo colarme en una reunión del Consejo.
15
Harold Johnson es el actual representante brontosaurio del Consejo, y sé por el calendario oficial, que olvidaron quitarme cuando me expulsaron de la junta directiva, que cualquier reunión de urgencia mantenida durante los meses de otoño se supone que debe celebrarse en su espacioso sótano forrado con paneles de madera. Me estremezco al pensar en otra reunión en compañía de esos bufones engreídos, pero es la única oportunidad que tengo si quiero echarle un vistazo a los documentos. Eso suponiendo que logre meterme en esa reunión. Tengo un pían en mente y podría dar resultado siempre que Harold no haya cambiado su habitual tendencia anal en los últimos nueve meses.
Ei tráfico es fluido y recorro la 450 a una velocidad considerable. En Los Ángeles hay dos velocidades: Atasco Hora Punta y A Toda Pastilla. Debido a los constantes problemas de tráfico de nuestras autopistas entre las siete y las diez de la mañana, y las tres y las siete de la tarde, cualquier posibilidad de que reproduzcamos los experimentos de Chuck Yeager con la barrera del sonido durante las horas menos concurridas es aprovechada debidamente. Noventa kilómetros por hora es un chiste, cien es coser y cantar, ciento diez es la velocidad mínima real, a ciento veinte ya se adquiere una razonable respetabilidad, y ciento treinta y cinco es la realidad. En estos momentos viajo a más de ciento cincuenta kilómetros por hora. Durante toda mi vida automotriz he recorrido estas autopistas a más de ciento treinta kilómetros por hora -al menos cuando mi coche era capaz de soportarlo-, y jamás me han multado.
Hasta hoy. Esas luces que parpadean en mi espejo retrovisor no son decoraciones navideñas, y esa sirena no es un ejercicio antiaéreo. Me aparto hacia el arcén y me detengo lo antes posible.
¿Cuál es el procedimiento apropiado en estos casos? No quiero meter la mano en la guantera en busca de los documentos del coche; revolver los papeles y sacar cosas que no vienen a cuento es algo que pondrá nervioso a ese poli, y un tío nervioso con un arma en la mano es alguien a quien no tengo ningún interés en conocer. Abrir la puerta del coche resulta probablemente una mala idea también, de modo que alzo los brazos por encima de la cabeza y abro bien los dedos de ambas manos. Es probable que me parezca a un alce.
Observo a través del espejo retrovisor lateral que el oficial, un tío corpulento de unos cuarenta y pico de años, con un bigote en forma de manillar, se acerca cautelosamente hacia mi vehículo. Utiliza el mango de su porra para golpear el cristal de la ventanilla y lo bajo rápidamente; vuelvo a alzar la mano un momento después.
– Puede bajar las manos -dice, arrastrando las palabras. Obedezco sus órdenes. La saliva se extiende entre los labios del oficial, una delgada línea plateada que brilla bajo el sol. Tengo que hacer un considerable esfuerzo para apartar la mirada.
– Exceso de velocidad, ¿verdad? No tiene sentido negarlo.
– Sí.
– Y usted me multará por eso, ¿verdad?
– Sí.
Naturalmente, debería discutir con él. Defenderme por mí, por mis temerarios hábitos al volante. Casi demasiado tarde me doy cuenta de que ni siquiera es mi coche -me he tomado la libertad de robar el Ford Explorer de Dan, ya que él no volverá a utilizarlo nunca más, y yo ya no tengo ningún transporte personal- y tendré serios problemas para tratar de explicarle a este poli por qué estoy conduciendo un coche que pertenece a un oficial de policía recientemente asesinado.
Las cosas serían mucho más sencillas si este poli fuese un dinosaurio, pero su absoluta falta de olor me confirma que se trata de un ser humano. En caso contrario podría explicarle lo de la urgente reunión del Consejo y liquidar este asunto.
Pero el tío me mira de un modo extraño, con la cabeza inclinada hacia un lado, con un movimiento que me recuerda a Suárez y al conductor de la grúa.
– Es un velocirraptor, ¿verdad? No suelo encontrarme con muchos de ustedes en mi trabajo.
Sin dedicar un segundo a pensarlo, sin preguntarme cómo diablos ha podido descubrir este ser humano nuestra existencia en el planeta, mis instintos se ponen en estado de alerta total; la saliva fluye generosamente dentro de la boca mientras me preparo para cortarle el cuello. Una de las primeras cosas que aprende un dinosaurio cuando es pequeño es que los fallos de seguridad deben ser solucionados de inmediato. Cualquier ser humano que, de cualquier manera, pueda sospechar nuestra presencia debe ser tratado en consecuencia, lo que habitualmente significa una sentencia de muerte rápida y segura.
Echo un vistazo hacia ambos lados de la autopista. Los coches pasan continuamente, y no hay ninguna barrera visual a lo largo del arcén. Incluso aunque pudiese acabar con este poli, me verían al instante. Necesito encontrar un lugar seguro, un sitio protegido donde me pueda hacer cargo de esta situación y…
– Un velocirraptor me salvó la vida en Vietnam -dice el poli con verdadero orgullo-. El mejor cabrón e hijoputa que he conocido en mi vida. -Extiende la mano a través de la ventanilla abierta-. Don Tuttle, Triceratops. Encantado de conocerle. -Atónito, estrecho su mano.
– ¿Usted…, usted es un dinosaurio? -pregunto. La boca se seca cuando mis glándulas salivares hacen un descanso para tomarse un café.
– Así es -dice el poli. Entonces, advirtiendo mi expresión de sorpresa, se da un golpe en la frente y dice-: Hombre, pensó que… el olor, ¿verdad? -Asiento-. Me sucede todo el tiempo. Sé que tendría que acostumbrarme a decirlo, pero…
El oficial Tuttle me da la espalda, se agacha hasta el nivel de la ventanilla y aparta los mechones de pelo que adornan su disfraz. Accionando los botones camuflados con destreza, retira la piel de los hombros y me muestra el pellejo verde oscuro que cubre la parte posterior de la cabeza. Una larga y profunda cicatriz recorre toda la extensión de su cuello, de oreja a oreja, como si fuese una gargantilla de carne con dos triángulos dentados en cada extremo.
__Una bala -dice-. La única vez que me hirieron, pero supongo que con una vez es suficiente. La bala entró por un lado y salió limpiamente por el otro.
– Hostia.
– No; en realidad no sentí nada. Sólo me arrancó un puñado de nervios. -Cubre su pellejo natura! con el traje de látex y vuelve a abrocharlo en su lugar-. También me hizo polvo las glándulas odoríferas. Un par de médicos dinosaurios del hospital del condado pensaron que era mejor quitarlas que intentar colocarlas nuevamente en su sitio.
«Durante un tiempo llevé esas cápsulas aromáticas unidas a una batería. Funcionan como esos cazos para cocinar a fuego lento, ¿las conoces? Mi esposa las tiene por toda la casa. Los médicos conocían a un Diplodocus farmacéutico, y éste las preparaba para mí. El tío decía que las hacía regularmente, pero según mí esposa olían a monedas viejas de cinco centavos. Yo no sabía de qué cono estaba hablando… ¿Monedas viejas? Sin embargo comprendí el significado; simplemente no olían… bien, ¿sabe? Es mejor continuar sin ellas y aceptar las cosas como vienen.
– Lo siento -le digo, ignorando cuáles son las condolencias apropiadas por la pérdida de la producción de feromonas. Me pregunto si existe alguna tarjeta de marca de pureza.
– No tiene importancia -dice con indiferencia-. Lo único es que debo cuidarme de los dinosaurios que piensan que no soy lo que realmente soy, ¿sabe?
– Sí, claro. -Y ahora que ya estamos en un terreno más familiar…-. Oficial -Don-, oficial Don, en cuanto a mi exceso de velocidad, realmente siento mucho que…
– Olvídelo -dice, rompiendo la multa. El confeti cae al suelo en una pequeña lluvia, pero dudo que se multe a sí mismo por arrojar basura en la autopista.
– Gracias -digo, cogiendo su garra y sacudiéndola con auténtica gratitud-. Tenía tanta prisa por llegar a la reunión del Consejo que…
– ¿Ha dicho una reunión del Consejo?
– En Valle de San Fernando. Voy con retraso.
– ¿Cuánto retraso?
– Un día aproximadamente, minuto más o menos. -¡Bien, qué diablos! -exclama-. Tendremos que conseguirle una escolta.
Quince minutos más tarde llego a la gran casa irregular de Harold Johnson, en Burbank, acompañado de tres coches-patrulla y dos unidades motorizadas. Es realmente una sensación poderosa recorrer las calles a toda velocidad, con las sirenas ululando y las luces parpadeando en los techos de los coches. Puedo entender cómo ese torrente de adrenalina podría llevar a circunstancias muy desagradables. En este momento estoy dispuesto a romper unas cuantas cabezas y no hay ningún verdadero criminal a la vista.
Les agradezco a los oficiales de policía su cooperación, todos ellos dinosaurios, y les deseo buena suerte mientras me dirijo con el coche por el camino de guijarros que lleva hasta la puerta principal de la casa de Johnson. El felpudo de bienvenida debe de tener debajo una placa sensible a la presión, ya que mucho antes de que mi mano llegue al timbre me encuentro delante de la inquieta señora Johnson, su metro sesenta y sus ciento veinte kilos contenidos en un disfraz apto para un máximo de ochenta kilos. Necesita un disfraz nuevo, j y pronto… Un banana split más, y el disfraz actual estallará bajo semejante presión. Sus manos tiemblan de miedo y lanza rápidas miradas al jardín, a la calle, al vestíbulo.
– Vayase -implora-. A Harold no le gustará nada todo esto.
– No tiene por qué gustarle -digo-. Sólo dígale que estoy aquí.
Ella mira a su espalda, hacia la puerta que comunica con el sótano. Incluso desde donde estoy puedo imaginarme los gritos y los incesantes rugidos.
– Por favor -implora-. Se pone furioso conmigo.
Apoyo una mano sobre el hombro de la señora Johnson siento que la carne apretada debajo del frágil traje de látex clama por salir de su encierro.
__No hay ninguna razón para que se enfurezca con usted…
– Pero es así, es así. Usted ya conoce su carácter…
– ¡Oh, lo conozco! Pero ahora quiero que baje al sótano y le diga que suba a verme.
Otra rápida mirada hacia la puerta, como si tuviese miedo de la madera.
__¿Por qué no baja usted? Estoy segura de que a todos les encantará verlo de nuevo.
– SÍ me presento sin ser anunciado, me atacarán antes de que usted pueda decir unidad de cuidados intensivos, y entonces tendrá a un velocirraptor muerto en las manos. ¿Es eso lo que quiere, señora Johnson?
Lentamente, cautelosamente, la señora Johnson se vuelve y echa a andar hacia la puerta que comunica con el sótano como si fuese un recluso que recorre su último kilómetro. Un momento después desaparece en el sótano. Yo espero en la puerta abierta.
Un estruendo, un grito, una multitud de gruñidos que hielan los huesos. Las praderas del Serengeti han sido trasladadas al sótano de Johnson. Mientras paseo la mirada por el vestíbulo, empapándome de la absoluta falta de encanto suburbano, la puerta de madera se abre de par en par, golpea contra la pared y se rompe en dos partes; desencajados los goznes, cae pesadamente sobre el linóleo.
– Harold, sé lo que estás pensando… -comienzo a decir, antes incluso de que aparezca su corpulenta figura por el hueco de la puerta-, y tienes que darme una oportunidad.
No lleva disfraz. La cola está en posición de ataque, y su enorme cuerpo tiembla de ira, de odio.
Ninguna palabra humana que yo haya oído alguna vez sale de este brontosaurio mientras se prepara para lanzarse sobre mí, con la cabeza metida entre los hombros y los brazos apretados con fuerza contra los costados del cuerpo. De sus fosas nasales deberían estar saliendo sendas columnas de vapor. Detrás de él alcanzo a ver a la señora Johnson, que se escabulle rápidamente del sótano en dirección a la cocina, como una cucaracha cuando se encienden las luces.
– Espera…, espera…, tengo todo el derecho de estar aquí -anuncio.
– Tú… no… tienes… ningún… derecho.
– Soy miembro del Consejo.
– Tú… fuiste… rectificado.
No me gusta la forma en que pronuncia cada palabra Aunque Harold nunca ha sido precisamente un orador que te dejara asombrado en los debates, la amenaza en su voz es inconfundible.
– Sí, sí, fui rectificado, vi los papeles, todos lo sabemos. Me expulsaron del Consejo, perfecto.
– Entonces lárgate… antes de que te corte la cola…, la… garganta.
Y es entonces cuando saco mi as de la manga. -Pero nunca firmé esos papeles.
– ¿Y qué si no los firmaste? -pregunta, y ahora he const guido que hable sin hacer pausas entre las palabras.
– Echa un vistazo a las reglas -digo-. Si no he firmado los papeles en presencia de al menos otro de los miembros del Consejo, entonces no es oficial.
– Y una mierda que no es oficial. Echamos a Gingrich hace tres años -tú estabas presente-, y él no firmó nada.
– O sea que, técnicamente, sigue formando parte del Consejo. Nadie hace cumplir ya esa regla, pero está ahí desde tiempos inmemoriales. Adelante, esperaré.
Y eso es exactamente lo que hago mientras Harold, un escrupuloso guardián de las normas, regresa al sótano para examinar alguna regla antigua que espero no haberme sacado del agujero del culo. Diez minutos más tarde oigo sus sólidas pisadas subiendo la escalera. Son pesadas, lentas… derrotadas.
– Puedes bajar -masculla, asomando apenas la cabezi desde el final de la escalera.
Un momento más tarde me recibe y me saluda un coro de silbidos y gruñidos cuando los catorce representantes del sur de California de las especies de dinosaurios que aún quedan me dan la bienvenida con los brazos cerrados. Ninguno de ellos lleva disfraz y caminan por el sótano en un estado de autonomía desnuda. Las colas chocan entre sí mientras serpentean libremente por el suelo, y me alegra comprobar que no hay manchas de sangre en las paredes… todavía. Harold ha tenido una idea muy astuta al colocar grandes trozos de plástico sobre los sofás, las sillas, las mesillas de café, para proteger sus muebles de las manchas cuando comiencen a volar cosas a través del sótano. Y en las reuniones del Consejo, tarde o temprano vuelan cosas.
Está Parsons, el estegosaurio, un contable de una pequeña empresa del centro de la ciudad, y Seligman, el representante de los alosaurios, un abogado importante de Century Citv. Oberst, el Iguanodon dentista, me lanza una mirada de reojo, y el tiranosaurio Kurzban, una especie de profesor de psicología evolutiva en UCLA, prefiere ignorar mi presencia por completo. Pero no todos son profesionales: la señora Nissenberg, nuestra representante Coelophysis, cuyo nombre de pila nunca puedo recordar, es un ama de casa y una extraordinaria tejedora de colchas artesanales, y Rafael Colón, un hadrosaurio, es un perdedor incurable, que se cree actor porque intervino fugazmente en algunos capítulos de «Corrupción en Miami» cuando la serie necesitaba criminales despreciables. Y, naturalmente, está Handleman, el representante de la población Compsognathus, y una reunión del Consejo no estaría completa sin uno de sus representantes para que todo sea mucho más penoso.
– ¿Por qué estás aquí? -chilla-. ¡Nosotros te expulsamos!
– Realmente no ha sido muy inteligente -murmura Seligman.
El nuevo representante velocirraptor, Glasser, según se lee en la identificación que lleva torpemente sujeta a su pecho escamado -un tío alto, con un bonito bronceado-, se acerca y me extiende la mano.
– Gracias por cagarla, compañero -dice con un leve acento australiano-. Sin rencor, ¿eh?
– No te preocupes -contesto.
Pero el resto de ellos están muy preocupados. Gritan que abusé de sus fondos, que abusé de su confianza, que abusé del poder del Consejo en mi beneficio por motivos egoístas, y no puedo discrepar de ninguno de ellos.
– Tenéis razón -digo- todos vosotros. Ciento por ciento correcto.
Pero ninguno de ellos siquiera tiene la intención de escuchar lo que estoy diciendo hasta que Harold hace sentir todo el peso de su cuerpo y su poder. Su cola se mueve pesadamente mientras camina por fa habitación y alcanza a la señora Nissenberg en la mejilla. Ella lanza un grito de dolor, pero nadie parece advertirlo y tampoco importarle.
– Son las reglas, damas y caballeros. Las reglas. Vivimos según esas reglas, y aunque algunos de nosotros como individuos elijamos ignorarlas -una dura mirada en mi dirección-, este grupo no puede hacerlo. Si las reglas dicen que el velocirraptor puede quedarse, entonces el velocirraptor puede quedarse.
Se reanudan las discusiones, el debate se acalora por momentos, y yo levanto la mano para imponer silencio. Nadie me hace caso, de modo que decido gritar.
– ¡Un momento! ¡Un momento! No quiero quedarme.
Esto hace que se tranquilicen lo suficiente como para que yo pueda lanzar mi ultimátum.
– Haré un trato con vosotros. Hay cierta información que en este momento tenéis en vuestro poder y me gustaría estar aquí cuando sea presentada.
Una penetrante mirada de Harold. Él sabe de qué esto hablando.
– ¿Cuándo pensabais tratar ese… tema? -pregunto.
– Consta en el orden del día como un tema nuevo, de modo que… mañana en algún momento.
Y esto es lo que ellos consideran una reunión de urgencia.
– ¿Qué os parece esto?: tratad ese tema ahora, ya mismo. Dejad que me quede aquí hasta que hayáis acabado, y luego firmaré esos papeles y no volveréis a verme nunca más.
– ¿Nunca más? -preguntan al unísono.
– Desapareceré como si hubiese sido un mal sueño.
Un murmullo eléctrico se eleva desde el grupo.
– ¿Podemos pensarlo durante un minuto? -pregunta Harold.
– Treinta segundos -contesto-. Tengo un poco de prisa.
Este grupo sería incapaz de resolver si respirar o no en sólo treinta segundos y menos aún procesar mi propuesta, pero después de una breve serie de mociones y llamadas al orden, mi ultimátum tiene respuesta. Harold se dirige al pie de la escalera que lleva a la planta baja de la casa y llama a su querida compañera.
,__¡María! -Y después de que pasen unos momentos sin que nadie responda-: ¡María!
– ¿Sí, Harold? -llega la atemorizada respuesta.
__Dile al doctor Solomon que baje.
Harold se vuelve hacia el grupo, y se dirige a nosotros como si fuésemos una sola persona.
– Ayer por la mañana recibí cierta información que pensé que el Consejo podría encontrar interesante. Sugiere nuevas preguntas acerca de una vieja cuestión, añade un giro que no estoy muy seguro de creer. Aún no dispongo de todos los detalles, pero pronto los conoceremos.
– ¿De qué se trata? -grazna Handleman, y todos le decimos que cierre el pico.
– Antes de compartir esta información con todos vosotros, permitidme que os diga que, a pesar de las potenciales implicaciones que esto pueda llegar a tener, todo el mundo deberá guardar la calma, y quizá podamos alcanzar una solución en un tiempo razonable.
¡Ja! Ya estaré muy lejos de aquí antes de que hayan decidido siquiera el orden en que intentarán matarse los unos a los otros.
Harold Johnson se dirige hacia Oberst y Seligman, avanzando como si fuese un pato gigantesco. Los dos dinosaurios retroceden mientras Harold se acerca a ellos; se colocan espalda contra espalda y sitúan sus carretones en círculo para defender su territorio. Lanzando a los representantes de alo-saurios e Iguanodon una mirada de desprecio, Harold pasa junto a ellos en dirección a un archivador colocado debajo de un viejo escritorio. No alcanzo a ver lo que está haciendo, pero puedo oír los ruidos de varias cerraduras que se abren y le permiten el acceso a los tesoros que hay en el interior.
Regresa al centro de la habitación llevando bajo el brazo un grueso fajo de papeles sujeto con numerosas gomas elásticas de colores. Los bordes de las hojas están chamuscados; algunas se han convertido casi en cenizas. Unos copos negros caen al suelo.
– Esto es sólo aproximadamente el uno por ciento del material original -dice Johnson, sosteniendo el envoltorio en el aire para que todos lo veamos-. El otro noventa y nueve por ciento se ha perdido. Se quemó durante el incendio declarado en un club nocturno en algún momento de la semana pasada. El dueño del club murió en el incendio.
– ¿Murió? -pregunto, incapaz de mantener la boca cerrada.
– Esta mañana -dice Johnson-. Recibí una llamada hace unas horas.
Experimento una extraña sensación de pérdida; aunque nunca conocí personalmente a Donovan Burke, en los últimos días había llegado a comprender a ese velocirraptor. Había tenido acceso a sus gustos, sus aversiones, sus relaciones, tanto morales como de otra naturaleza. Sólo puedo esperar que Jaycee Molden tenga cerca un hombro fuerte cuando se entere de la noticia.
– Pero estos documentos -Johnson agita pretenciosamente el paquete como si fuese McCarthy blandiendo su famosa lista negra, y íos bordes arrugados crujen en el aire son mucho más importantes que la vida de cualquier dinosaurio. Fueron encontrados en el fondo de una caja de cartór que había sido escondida en el almacén del club nocturno.
»Aparentemente pertenecen al doctor Emil Vallardo, el dinosaurio genetista que trabaja en Nueva York. Contienen información acerca de sus… experimentos de mezcla de especies.
«¡Eureka!», quiero gritar. Por esa razón Judith McBridt negó que había invertido dinero en el club nocturno de Donovan. ¡Era Vallardo quien corría con todos los gastos! Aun así, poner la pasta para un club nocturno en el otro extremo del país sólo para ocultar allí algunos documentos parece una distancia demasiado grande para proteger un experiment que ya ha sido profusamente documentado por los Consejos.
– Y esto -dice Johnson, que sostiene ahora en el aire un pequeño frasco de cristal y extiende sus dedos regordetes sobre la superficie transparente- es lo que encontraron en una caja de seguridad oculta debajo de las tablas del piso.
La señora Nissenberg levanta la cabeza.
– ¿Qué es?
La voz de Johnson se convierte casi en un susurro. __Es uno de sus experimentos: un embrión mixto.
Caos.
– ¡Debemos expulsarlo del foro! -grita Oberst.
– No se puede expulsar delforo a los médicos -dice Se-lignian-. Eso se hace con los abogados.
__Podríamos hacer que le retiren la licencia…
– ¿Los niños?, ¿qué pasa con los niños?
Mientras me reclino en mi silla, utilizando la cola como mecanismo para mantener el equilibrio, me desconecto de la conmoción que me rodea: las arengas contra Vallardo y su corrupción de la naturaleza, los gritos de «qué será de nosotros, nos convertiremos todos en mestizos», los jadeos, los resuellos y los gimoteos acerca de la destrucción de nuestra especie. Y a pesar de mi aversión congénita a cualquier tipo de gimoteo, no puedo decir que los culpe. Los miembros del Consejo, como todos los demás dinosaurios, están preocupados: están preocupados por la unidad; están preocupados por el conflicto entre ciencia y naturaleza, y están preocupados por lo que está bien y lo que está mal en un mundo en el que debemos escondernos, en el que los principios morales están completamente trastornados y las posiciones pueden variar de un día para otro.
Pero sobre todo están preocupados por la posibilidad de perder su identidad. Aunque es inútil inquietarse de este modo; perdimos nuestra identidad hace mucho tiempo.
Entonces, desde la escalera, llega un golpe. Dos ruidos sordos. Pausa. Un golpe. Dos ruidos sordos. Los sonidos de un caballo de tres patas cansado, de un cuerpo arrastrado por un tramo de escalera por unos asesinos cabreados. Un golpe. Dos ruidos sordos.
El ruido se ve acompañado pronto de una voz insistente, extravagante.
– ¿Y bien? ¿Pensáis echarme una mano o no?
Harold se acerca a la escalera -los brontosaurios pueden arrastrar algo cuando necesitan hacerlo-, y un minuto después vuelve a aparecer sosteniendo a un hombre mayor con una mano y un andador con la otra.
– Bájame -protesta el anciano-. Puedo caminar, puedo caminar. Escaleras, no. Piso, sí.
– Éste es el doctor Otto Solomon -dice Johnson-, socio del doctor Vallardo hace muchos, muchos años, y creo que él podrá arrojar un poco de luz sobre esta delicada cuestión.
El médico -un hadrosaurio, si el olor me llega correctamente- aún lleva su disfraz humano, y es un tío realmente curioso. Tiene un acento como el de un comandante de las SS, metro sesenta de altura, la cara como una piña, los folículos puosos aferrados al cráneo, y se arrastra para ganar la carrera pero libra una batalla perdida. Es una notable aproximación al deterioro humano y soy incapaz de no maravillarme ante la elección de su disfraz; sólo espero que cuando llegue a su edad tenga las agallas necesarias para describir con tanta precisión mi propia decrepitud física.
– ¿Qué estás mirando? -pregunta, y yo sonrío, y lo siento por aquel a quien haya sorprendido mirándolo subrepticiamente-. He preguntado ¿qué estás mirando, velocirraptor?
– ¿Yo?
– ¿Ya has terminado de mirar?
– Sí
– Sí, ¿qué?
– Sí…, doctor.
– Eso está mejor.
El doctor Solomon recupera su andador de manos de Harold y se acerca rápidamente al centro de nuestro círculo: clop, tump, tump; clop, tump, tump. Se mueve con sorprendente velocidad para tratarse de un dinosaurio de su edad y sus achaques.
– Antes de que os haga conocer mi análisis de la situación -dice, y cada palabra es una orden de control teutónico acortada-, ¿hay alguien aquí que tenga algo importante que decir? ¿Algo que no pueda esperar?
Nadie levanta la mano.
– Bien -dice el doctor Solomon-. Entonces todos recordaréis amablemente que debéis mantener la boca cerrada mientras yo hable. No responderé preguntas hasta que no haya acabado; además, jamás favorezco las especulaciones.
Nuevamente, todos aceptamos sus exigencias. El doctor Solomon se pone recto, apoyado en el andador, nos mira uno a uno y examina la habitación. Comienza con una breve disertación sobre la creación, acerca del barro original y los organismos unicelulares que no tenían nada mejor que hacer con su tiempo que nadar, mular y dividirse. Pasamos luego a las primeras formas de vida multicelular, antes de que el médico comience a balbucear acerca del ADN, los códigos genéticos y las proteínas de cadena larga.
Después de casi treinta minutos -la señora Nissenberg ha tenido que pincharme con su aguja de tejer para impedir que me duerma-, alzo la mano.
– ¿Existe alguna explicación sencilla para esto? -pregunto.
El doctor Solomon ni siquiera aparta la vista para mirarme; me ignora y continúa con su discurso.
– Y así, con los ribosomas absorbiendo el materia! disponible…
Pero estoy dispuesto a llegar al fondo de la cuestión antes de la hora de cenar.
– Perdón, doctor Solomon, pero ¿qué tiene que ver todo esto con los papeles del doctor Vallardo?
El doctor Solomon se vuelve hacia mí con los ojos encendidos.
– Lo queréis fácil – dice-. Todos los de vuestra generación lo queréis ahora, lo queréis servido en una bandeja. No queréis tener que pensar en la respuesta; queréis que sean otros los que hagan el trabajo por vosotros. ¿Es eso? ¿Es eso lo que buscáis?
– Ésa es la situación en pocas palabras, doctor. -Miro a mi alrededor y el sentimiento aparentemente es mutuo-. ¿Ahora puede abreviar, por favor?
Solomon suspira y sacude la cabeza en un gesto de lástima por nosotros, pobres masas ignorantes.
– Los papeles del doctor Vallardo, junto con el embrión congelado que hay en ese frasco, indican un experimento de procreación cruzada de especies -dice simplemente.
– ¡Eso ya lo sabíamos! -exclama Johnson-. Hace seis meses que lo sabemos.
– ¡Seis meses! -repite Handleman, ansioso por ejercitar sus cuerdas vocales-. ¡Seis meses!
Los otros se unen a la arenga y maldicen a Solomon por habernos hecho perder media hora de nuestro valioso tiempo con tonterías científicas. Pero el doctor aplaude tres veces -clap, clap, clap- y vuelve a ordenar silencio en el sótano.
– Si tenéis la amabilidad de dejar de chillar -dice, y cada palabra es un pequeño bloque de hielo-, tal vez seríais capaces de escuchar lo que estoy diciendo aparte de oírme. Escuchar. Hace mucho tiempo que el doctor Valiardo se dedica a estos experimentos de procreación cruzada de razas. Pero no es esto lo que acabo de deciros.
– ¡Seis meses! -Handleman otra vez.
– Lo que he dicho -continúa Solomon- es que toda esta evidencia, si mi lectura es la correcta, muestra que ha comenzado a experimentar con la procreación cruzada de especies.
– ¿Cruce de especies? -repite Colón, no muy seguro de la definición exacta del término.
– ¿Como qué? -pregunta Oberst.
Colón se levanta.
– ¿Como un… como un perro y un gato?
– ¿O un ratón y una gallina? -pregunta la señora Nissen-berg.
– ¡Un burro y un pez! -exclama Kurzban.
Ahora lo entiendo todo, el cuadro completo, y además los motivos. Bueno, la mayor parte. Me levanto de mi silla.
– ¿Qué me dice de la procreación entre un dinosaurio y un ser humano? -pregunto, sabiendo ya que he dado en el clavo-. ¿Es eso en lo que ha estado trabaiando el doctor Va-lardo?
Solomon sonríe. Es una lenta e irónica sonrisa que casualmente dirige hacia mí.
– Bien -dice-, algunos de vosotros sí sabéis escuchar.
16
Me marché de allí justo después de que la carne comenzara a volar, pero me las arreglé para que sólo me alcanzaran algunas garras y colas perdidas durante mi retirada, lo que me produjo cortes superficiales. El caos se desató en el instante en que Solomon lo expuso claramente ante nosotros; afirmó que Valiardo estaba tratando de facilitar un nacimiento entre especies, y sólo pasaron unos segundos antes de que comenzaran las escaramuzas por todo el sótano, batallas en miniatura de furia y confusión. El doctor Solomon, quien seguramente no esperaba aquella violenta reacción, que es una de las especialidades del Consejo, recibió una desagradable herida en la cabeza antes de que pudiese reunir la fuerza suficiente como para subir la escalera que lleva a la planta baja de la casa; en esta ocasión, Johnson, enzarzado en un combate sin reglas con Kurzban, seguramente no iba a ayudar al anciano a subir la escalera.
Así pues, mientras sangre, sudor y bilis salpicaban las paredes del sótano, yo cogí a la señora Nissenberg y la arrastré hacia el rincón más alejado.
– Tiene que ser testigo de mi firma en estos papeles -le dije, y saqué una copia de los documentos de rectificación. Todo el tiempo me agachaba para esquivar colas y parar golpes de garras, tratando de hacer cualquier cosa para estar relativamente a salvo.
La señora Nissenberg y yo cumplimos con el trámite formal de firmar y certificar el documento, y luego todo acabó: había sido expulsado oficialmente del Consejo para siempre.
La señora Nissenberg me deseó buena suerte, y yo aún tuve que afrontar unos cuantos golpes más y salvarme por los pelos de algún ataque feroz mientras subía la escalera.
Ahora, mientras regreso a toda velocidad a mi apartamento, cometo no menos de ocho infracciones de tráfico, incluido saltarme un semáforo que hace unos buenos diez segundos que ha cambiado. Hay alguien allá arriba a quien le caigo bien, o al menos que disfruta lo suficiente con mis jugarretas como para dejar que viva un día más.
Pero ¿cómo se me puede culpar por violar unas pocas normas de tráfico cuando mi cerebro está ocupado en tantas cuestiones? Necesito regresar al apartamento, juntar todas las cosas de valor que encuentre, empeñarlas por la pasta que pueda sacarle a Pedro, el tío que lleva la tienda Basura en Metálico 4, en Vermont, y conseguir otro billete de avión a Nueva York. Es necesario que vea a Vallardo y necesito hablar con Judith. También debo encontrar a Sarah, aunque sólo sea para invitarla a cenar, eliminar cualquier idea de esta relación absurda y poner fin a aquello que comenzó de un modo tan inconsciente e imprudente.
La explicación de Solomon acerca de los documentos de Vallardo lo confirma: la mente de McBride estaba desquiciada, pero ese jodido cabrón tenía suficiente pasta y suficientes amigos igualmente chalados como para que apoyaran su delirio.
Pero lo que realmente me asombra -lo que me pone en verdad enfermo- es que su amor por un ser humano -su amor por Sarah- fuese tan grande que McBride verdaderamente sintiese la necesidad de ser el padre de sus hijos. Si Sarah hubiera sabido la bestialidad en la que estaba metida, estoy seguro de que ese descubrimiento la habría mortificado terriblemente, y esta nueva información podría hacer que esa mortificación fuese literal.
En la puerta de mi apartamento alguien ha dejado una notificación de ejecución hipotecaria. La arranco con furia y la rompo en mil pedazos antes de tirarla al suelo con el resto de la basura. También han cambiado la cerradura, pero una tarjeta de crédito anulada, inútil en cualquier otro caso, me permite un rápido acceso a mi casa, ¡maldita sea!
La electricidad está cortada -yo sabía que eso finalmente ocurriría-, lo que significa que ese olor fétido viene de los restos putrefactos que quedaron en la nevera. Camino a tientas por el apartamento y me golpeo las espinillas en la oscuridad. Lo único positivo de la interrupción del suministro eléctrico es que la luz del contestador no parpadea.
Microondas, batidora… ¡Eh!, el televisor aún está aquí. Los aparatos esparcidos por el apartamento deberían ser suficientes como para conseguirme un asiento de segunda clase de regreso a Nueva York; aunque tenga que sentarme en el ala, cogeré ese avión.
Pero no hay ninguna posibilidad de que pueda volver esta noche. El sol está a punto de desaparecer en el horizonte y, aunque fuese capaz de llevar toda esta mierda al coche, no podría llegar a la tienda de Pedro antes de la hora de cierre.
Necesito dormir un poco. La última vez que conseguí dormir el tiempo suficiente como para entrar en la fase REM fue…, veamos…, hace dos noches en el Plaza. Contando con los dedos -que se separan y se convierten en una mancha borrosa-, he pasado aproximadamente cuarenta horas con apenas una cabezada ocasiona!, y me asombra que pueda seguir funcionando. Aún no se han llevado Sa cama, de modo que decido bajar las persianas, acostarme y echar un sueño corto.
Suena el timbre. No sé qué hora es, pero el sol ya se ha puesto y las luces de la calle están encendidas. Las habitual-mente agradables campanillas electrónicas que conecté al timbre eléctrico en las últimas Navidades me destrozan los nervios mientras retumban en mis tímpanos; en cambio, el timbre alimentado a pilas vuelve a quedarse mudo un momento después. Echo un rápido vistazo por la ventana hacia la pequeña zona de aparcamiento que hay delante del edificio, pero no veo otros coches que los que pertenecen a los humanos y dinosaurios que viven en los alrededores. En un costado alcanzo a ver el capó de lo que podría ser un Lincoln aparcado justo detrás de nuestro contenedor de basura; pero no estoy seguro. Voy hasta la puerta, desplazando mi amodorrado cuerpo lo más rápidamente que puedo, y echo un vistazo a través de la mirilla, preparado para quitarme los guantes y desnudar mis garras si las circunstancias lo aconsejan. Mi cola se agita con involuntaria anticipación, y el pulso se acelera en la parrilla de salida.
Es Sarah. Lleva una blusa de seda blanca y una falda corta y negra; piernas, piernas, piernas.
En lo único en que estoy pensando es en que no hay nada en lo que esté pensando. En mis buenos tiempos conseguí capturar a unas cuantas manzanas podridas que habían permanecido impasibles mientras les llevaba a la comisaría, y siempre me pregunté por qué tenían esa mirada de ciervo sorprendido-por-los-faros delanteros. Ahora lo sé. El cerebro se cierra cuando y donde quiere. No sigue un horario fijo.
Sarah sonríe ante la puerta, delante de la mirilla; supone que yo la estoy observando desde el interior. El pequeño cristal distorsiona sus rasgos, extiende sus labios hasta convertirlos en pececillos de colores, convierte sus dientes en grandes monolitos blancos, estrecha sus ojos. Es un espectáculo horrible. Abro la puerta.
Nos abrazamos sin decir una palabra. Mis brazos rodean su cuerpo y la atraen contra el mío. Si pudiese envolverla, lo haría. Si pudiese convertirla en parte de mi cuerpo, absorberla, incorporarla, lo haría. Sarah se coge con fuerza a mi cintura, aferrándose como si quisiera asegurarse contra un viento huracanado. Apoya la cabeza en mi pecho, y su pelo agitado cubre mi nariz. Su perfume artificial es hermoso para mí, a pesar de sus componentes sintéticos.
Nos besamos. Lo hemos hecho antes, lo volveremos a hacer, y no puedo evitarlo, de modo que nos besamos. El beso se prolonga. Envía llamaradas que estallan en mi cabeza. Mis manos se deslizan por todo su cuerpo, repasando sus curvas, sus exquisitas líneas, y nada me haría más Feliz en este momento que arrancarme el disfraz para sentir su piel con mis auténticas manos, comprenderla con mi verdadero ser.
Quiero preguntarle por qué está aquí, cuándo ha llegado a la ciudad, dónde se aloja; pero sé que ya habrá tiempo para eso, Más tarde, más tarde. Todavía en silencio, Sarah me coge de la mano, la aprieta, y entiendo perfectamente la pregunta implícita en ese gesto. Yo también aprieto su mano y conduzco a mi amante humana hacia el dormitorio.
El cuerpo está perfectamente controlado, los ojos y el cerebro me observan desde las gradas, alentándome. Sarah me desnuda -a mi yo exterior, quiero decir-; me desabrocha lentamente la camisa, me la quita y la deja caer descuidadamente al suelo. Sus manos se frotan contra mi pecho, y transfieren el toque firme y cálido a la verdadera piel que hay debajo. Yo cojo sus pechos con firmeza, mi primer contacto físico con un ser humano, y ella responde con un suave gemido. Sea lo que sea lo que esté haciendo, debe de estar bien. Sarah se inclina y lame el vello de mi pecho; desliza la lengua por los pezones y baja hacia el estómago. Mi torso simulado es bastante agradable, según los parámetros humanos; no es (o suficientemente bello como para que aparezca en una de esas revistas para mujeres, pero me han dicho personas que están en el ajo que tengo un pecho aceptable y unos abdominales que superan claramente la media. No obstante, con la mirada de Sarah entreteniéndose en cada centímetro de mi cuerpo, me gustaría haber pagado a plazos unos buenos pectorales.
A Sarah, que sonríe ahora con dulzura mientras nos colocamos en posición para volver a besarnos, no parece importarle en absoluto mi cuerpo natural, y traslada su atención a la zona que hay debajo de la cintura. Sus manos se aceleran, pasando de la fase sensual a la frenética, mientras me quita el cinturón y lo arroja por el aire. Cremalleras que ahora se bajan, botones que saltan, pantalones que vuelan hacia la pila que hay en el suelo; echo la casa por la ventana, cuidando de no arrugar nada, de no romper nada, mientras manipulo torpemente botones, y cintas, y presillas. La ropa femenina, aunque un verdadero incordio, es infinitamente más delicada que la nuestra, y tengo que hacer un esfuerzo para no desgarrar la tela que cubre su cuerpo con una mezcla de frustración y anticipación.
No sé exactamente cómo o cuándo pasar a la cama, pero cuando mis ojos se abren después del beso más satisfactorio y profundo que estos labios hayan tenido nunca el honor de experimentar, me encuentro abrazado a Sarah encima del edredón verde y azul, desnudo como el día en que me puse mi primer disfraz.
Sarah también está desnuda, y quita el aliento. Literalmente, después de unos momentos de contemplar cómo su elástico cuerpo se contorsiona anticipando lo que vendrá, me veo obligado a abofetearme para respirar. Sarah atrae nuevamente mi rostro hacia el suyo y coge mis mejillas entre sus delicadas manos; las uñas acarician mi piel exterior, pero aun así, ¡oh!, la sensación es tan deliciosa. Rodamos sobre la cama, moviéndonos como un solo cuerpo mientras me preparo para traicionar a mi especie de la forma más maravillosa que pueda imaginarse.
Un dinosaurio hembra -y la mayoría de los machos, imagino- enfoca el sexo de un modo muy racional y práctico. El acto en sí mismo es tratado casi como una obligación, no para con su amante, su pareja o su feminidad intrínseca, sino para con la propia especie. Es como si hubiésemos sido incapaces de abrirnos camino desde debajo del pulgar de las urgencias animales básicas a pesar de unos buenos cientos de millones de años de evolución. Cuando llega el momento de procrear (o al menos de pasar por sus etapas), llega el momento de procrear, y pobre de la criatura que intente impedir que un dinosaurio hembra consiga sus propósitos.
Pero más allá hay todo un mundo, ahora lo sé; hay un nivel más profundo del que pueda proporcionar cualquier manual tántrico. ¿Cómo he podido vivir tanto tiempo sin esto?
En el pasado, naturalmente, no tuve ninguna experiencia fuera de mi propia especie, y en consecuencia ninguna pista de que algo faltase en la ecuación. Pero ahora, mientras muevo mi cuerpo con el de Sarah, mi piel disfrazada casi invisible a mis sentidos hiperextendidos, me doy cuenta de que este acto representa mucho más, que existe un elemento de sensualidad que nunca había experimentado. Con los dinosaurios, la carne cruje y gira, y la piel se frota ásperamente en una capa caliente de fricción. Con los seres humanos -con Sarah-, la carne se expande, se hincha, se condensa, en una ondulación única. Mientras penetro y me retiro de su cálida abertura, con mi congestionado miembro tenso contra los límites de la extensión de látex, tenso dentro de los límites de mi nueva amante, ella se mueve conmigo, y nuestras energías se funden en una gran ola de movimiento y calor. Con los dinosaurios, los sonidos son chillidos y gemidos, bramidos a la religión del placer. Con Sarah son suaves murmullos y latidos sincopados, delicados jadeos y susurros a la noche. No me siento en absoluto culpable.
Cuando acabamos, cuando estamos agotados, cuando nuestros brazos caen a nuestros lados, exhaustos por haber permanecido abrazados tan estrechamente, reúno mis últimas energías y coloco el brazo debajo del frágil cuerpo de Sarah para acurrucaría contra mi pecho. No es de machos acunar así a una hembra, pero mi habitualmente ubicuo sentido de la timidez ha abandonado el edificio, expulsado durante toda la noche como un gato molesto.
Mirándonos el uno al otro, sin pronunciar una sola palabra, con las miradas entrelazadas, las pupilas aún dilatadas en la oscuridad de la habitación y sus iris verdes resaltando magníficamente contra la cascada de pelo rojo que cae sobre sus mejillas, soy incapaz de impedir que mis manos vaguen libremente; recorro su cuerpo en un viaje a través de lo desconocido. Acaricio su pecho y pellizco ligeramente el pezón con las puntas de los dedos. Nunca había tocado el pecho de un ser humano antes de esta noche, y lo encuentro extrañamente firme y sensual.
Hacemos nuevamente el amor. No sé de dónde saco la energía, pero si alguna vez localizo esa fuente, podría poner un negocio con una patente de movimiento perpetuo.
Uno de nosotros debe hablar primero. Supongo que para ella es posible vestirse en silencio, besarme y marcharse de mi apartamento sin decir una palabra en todo ese tiempo; supongo que sería romántico, fantásticamente romántico tal vez. Pero alguien tan bocazas como yo no puede permitir que eso suceda. Y aunque me encojo cuando el investigador privado que tiene alquilado un espacio en mi mente se levanta y pide hablar con el casero, yo también tengo algunas preguntas que hacer.
– ¿Qué tal el vuelo? -comienzo.
Sarah aún está desnuda, extendida a lo largo de la cama; yo he cubierto mi cuerpo disfrazado con la sábana. Tengo frío, mi circulación es pobre. Realmente tendría que ver a un médico.
Ella se echa a reír; es una risita aguda que me incita a saltar sobre ella y comenzar todo otra vez a pesar de la extraña comezón que siento en la cola y en las extremidades inferiores. Espero que esos repetidos movimientos de embestida no hayan dañado la faja; en cuanto me sea posible debería correr al cuarto de baño para comprobar el aparato. Una faja rota puede provocar graves problemas circulatorios, que a su vez pueden causar una pérdida temporal, y en algunos casos permanente, de sensibilidad en las zonas afectadas.
– ¿Qué tal el vuelo? -repite Sarah, apartándose el pelo de la cara-. ¿Eso es lo que quieres preguntarme?
– Me imaginé que te lo preguntaría en algún momento. Y éste es tan bueno como cualquier otro. Le doy un beso en la nariz. -El vuelo estuvo bien -dice ella-qué película vimos?
– Me encantaría saberlo. -Espartaco.
– ¿No es una película un tanto vieja? -Era un avión viejo. Además, ocupó la mayor parte del viaje. -Bosteza, se estira, y veo que sus músculos se tensan por el esfuerzo-. Ahora ya puedes preguntarme lo que realmente quieres preguntarme, que es por qué estoy en Los Ángeles. -Bueno…, pues ahora que lo mencionas… -Tengo un pequeño trabajo para cantar. -Un trabajo para cantar. Me muestro escéptico.
Sarah baja la vista y desliza un dedo por mi pecho. -¿No me crees?
– No es que no te crea -digo-. Es sólo que pensé que tal:| vez… -Pensé que tal vez ella había recorrido todo este camino sólo para verme. No puedo acabar la frase; apesta a feminidad.
– Encontré un mensaje en mi contestador cuando regresé de tu hotel. Mi agente me consiguió un pequeño trabajo en un estudio para cantar como música de fondo en un álbum de B. B. King. Hemos estado grabando todo el día.
– ¿Y luego decidiste venir a verme? ¿De modo que soy secundario?
Sarah me hace cosquillas; es una guerra relámpago viciosa, que me envía rodando a través de la cama antes de que pueda montar mi contraataque. Pronto nos estamos besando otra vez como dos adolescentes que se dan el lote en el sofá de la sala de estar antes de que los padres de ella lleguen a casa.
Permanecemos unos minutos en silencio, abrazados, deleitándonos con el perfecto ajuste de nuestros cuerpos. Estamos hechos a medida el uno para el otro.
– ¿Cuándo regresas a Nueva York? -pregunto.
– Tengo un billete abierto -dice Sarah-, pero se supone que la grabación termina pasado mañana. -Siento una mano que presiona mi rodilla disfrazada. Se mueve hacia arriba, en dirección a esa mezcla de fibras sintéticas que representan mi muslo. Siento un intenso hormigueo en la cola, y no sé si se debe sólo a la falta de circulación-. Por supuesto, podrían persuadirme para que me quedase.
Ésa es toda la invitación que necesito para volver a la carga. ¡Hoy soy una dinamo! Alguien debería embotellar mi energía sexual y utilizarla para electrificar la India.
Casi cuatro horas e incontables sesiones amatorias desde que Sarah llegó a mi apartamento esta tarde. La invito a pasar la noche conmigo. Ella acepta.
– Deja que vuelva a mi hotel a buscar mis cosas -dice.
– Te llevaré en coche -me ofrezco.
– He alquilado uno.
– No conoces el camino.
– Tengo un plano -dice ella, y se echa a reír-. Cariño, esta vez volveré, ¿de acuerdo? -Sarah, ahora completamente vestida, se inclina sobre la cama y me besa en la boca. Su lengua busca ansiosamente la mía. Trato de ponerla de espaldas en la cama para otra sesión de juegos, pero ella se aparta sacudiendo un dedo. Eres un niño travieso -dice con una sonrisa-. Tendrás que esperar para eso.
Asiento. Realmente será mejor si nos separamos durante un par de horas. Eso le dará tiempo a Sarah para preparar su equipaje, y a mí para ajustar el disfraz y adaptarme a la realidad de lo que acaba de ocurrir. Ahora que mi cerebro se ha liberado del éxtasis constante de las cumbres orgásmicas, tiene una posibilidad de ocuparse de la actual pérdida de sensibilidad en la cola. Todos los ajustes están en orden.
Salto fuera de la cama -ahí está ese hormigueo- y acompaño a Sarah hasta el vestíbulo. Nos abrazamos otra vez, y me oculto detrás de la puerta cuando ella sale del apartamento. No soy un exhibicionista, disfrazado o no.
– ¿Una hora aproximadamente?
Ella se echa a reír, obviamente divertida por mi falta de vanidad. La quiero, y ella lo sabe; fin de la historia.
– Lo antes posible, Vincent.
Sopla un beso hacia mí y se aleja en dirección al coche. Cierro la puerta con llave y me aseguro de que las persianas están bajadas.
Ese hormigueo, esa comezón, se ha intensificado, y ahora se extiende por todo el cuerpo. Algo importante debe de haber dejado de funcionar en las profundidades de mi disfraz, y sólo puedo esperar descubrirlo a tiempo para impedir daños mayores. No me molesto en quitarme la máscara y el torso falsos, ya que es un verdadero fastidio aplicar correctamente el pegamento para conseguir esa firme sujeción capaz de resistir el más intenso ataque de besos, pero sí me despojo de la parte inferior de mi capa exterior. El traje de látex se desprende lentamente de mi pellejo y la parte posterior tiene una consistencia gomosa gracias a la concentración de sudor y otros fluidos naturales expulsados en las últimas horas.
De pie en la sala de estar, delante del espejo de cuerpo entero que cuelga de la pared, examino mis fajas y bragueros sustentadores, buscando alguna rotura en su superestructura. Hasta ahora no veo nada anormal. ¿Es posible que esta sensación, tan próxima a mi entrepierna, sea puramente psicológica? ¿Una consecuencia de la culpa reprimida por lo que sin duda alguna es el acto más antinatural que he cometido en mi vida? Realmente espero que no, porque si tengo alguna voz en este asunto, pienso ser antinatural otra vez.
Espera, espera… Ahí está. Justo debajo de mi serie G, la grapa que siempre me causa los mayores problemas. Una tira de tela se las ha ingeniado de alguna manera para doblarse y formar un nudo corredizo en mi cola. No puedo imaginar cómo pudo haber ocurrido, pero con todas esas nuevas e interesantes posturas que Sarah y yo estuvimos practicando durante horas, no me sorprende el resultado.
Cogiendo la cola con una mano aún enguantada, tiro de la tela hacia abajo y hacia afuera, colocándola en una posición menos peligrosa; casi al instante recupero la sensibilidad, una gloriosa sensación que invade nuevamente mi cuerpo como un río liberado de su presa. No es tan agradable como hacer el amor con Sarah, pero ocupa un ventajoso segundo lugar.
Tal vez debería quitarme completamente el disfraz y hacer todos aquellos reajustes necesarios para impedir que esto vuelva a pasarme. Espero que Sarah y yo podamos repetir nuestra actuación anterior una vez que ella regrese al apartamento y no quiero que ningún desperfecto técnico se interponga entre nosotros. La próxima vez, esa tira de tela podría enrollarse y quedarse atascada en alguna parte mucho más vital que mi cola.
Localizo los botones invertidos ocultos detrás de mis pezones y los extraigo de sus confínes, forcejeando para apartar el torso de látex de la piel interna. Los torsos siempre me dan problemas, tal vez porque en ellos hay muy pocos lugares para ocultar las fijaciones indispensables. Las máscaras disponen de incontables escondites: debajo del pelo, dentro de la oreja, en la nariz, etc. La parte inferior del cuerpo permite la colocación de cremalleras y botones en otras áreas menos aceptables socialmente, aunque a la larga funcionan bien.
Ya casi he conseguido coger esa última tira de velero que se ha desprendido. Hago un esfuerzo, extiendo la mano…
Y Sarah entra por la puerta.
– Vincent, olvidé preguntarte qué calle…
Se queda paralizada. Yo me quedo paralizado. Sólo sus ojos se mueven, y recorren mi cuerpo a medio disfrazar, tratando de asimilar el espectáculo que se desarrolla delante de ella. Y puedo proyectarme en la cabeza de Sarah, verme a mí mismo del modo como debo verme a través de sus ojos: un lagarto vestido con piel humana separada del cuerpo, una bestia que ha surgido arrastrándose desde las profundidades de la prehistoria para aterrorizar y devorar a jóvenes y pequeñas mujeres. Un monstruo, una aberración de la naturaleza. Lujuria, y pasión, erotismo, y también amor, quedan olvidados cuando mi instinto, mi jodido instinto, ordena la ley marcial en mi cuerpo y se hace cargo de todas las funciones.
– Vincent… -dice ella, pero la interrumpo con un poderoso salto a través de la habitación.
Cierro la puerta con una garra ya expuesta y reboto en la pared para golpear a Sarah en el pecho. Ella cae al suelo, aterrizando de espaldas con una sorprendida exhalación de todo el aire de los pulmones. Mis garras buscan su garganta mientras mis rugidos hacen añicos el espejo y los diminutos cristales caen sobre la alfombra.
Conozco cuál es mi deber. Tengo que matarla.
– Lo siento, Sarah -consigo decir, al mismo tiempo que preparo mi garra para el salto final sobre su hermoso y tembloroso cuello. Ella jadea tratando de respirar, tratando de decir algo, pero el aliento no alcanza a salir…
– Lo siento -repito, y lanzo el golpe final.
Me quedo bloqueado. Su brazo inmoviliza el mío en el aire, y las afiladas garras se detienen a centímetros de su garganta. ¿Cómo es posible? Tal vez el pánico ha hecho que sacara sus últimas fuerzas. Lanzo un golpe con la otra mano. Las cuchillas naturales destellan en…
Pero el golpe queda detenido en el aire otra vez. Sarah lucha con mis brazos, manteniendo su muerte a raya. Tiene el rostro convulsionado por el dolor.
– Vincent -consigue decir, y su voz es dos octavas más grave que antes-. Espera.
Pero aún persiste esa sensación innata de peligro, de responsabilidad. Me dice: «¡No te detengas, acaba el trabajo, mata a la humana antes de que ella lo revele todo al mundo!»; Y vuelvo a contraer los músculos, ansioso por terminar con aquello de una vez y comenzar lo que seguramente será un prolongado período de duelo.
– Espera -repite Sarah, y esta vez esa palabra consigue atravesar el estrépito de la demencia instintiva y frena la presión de mis brazos. ¿Es una estupidez de mi parte? ¿Acaso ha vuelto a aparecer ese hábito humano de tratar de entender todas las cosas, lo que cuesta un valioso tiempo? En el mundo de los dinosaurios no analizamos todas las cosas hasta la exasperación. Nosotros vemos, reaccionamos y conquistamos. Con mi cópula interespecies a apenas media hora detras de mí, me siento profundamente disgustado por cualesquiera mínimos rasgos de humanidad que pueda haber incorporado a mi persona a lo largo de!os años. ¡Debería matarla ahora! Pero me encuentro esperando lo que Sarah tiene que decirme.
Me siento sobre mis cuartos traseros, con los múscuios aún tensos. Estoy preparado para golpear si ella intenta correr, huir hacia el mundo exterior. Amo a Sarah con el alma que me haya quedado en este cuerpo, pero no puedo correr el riesgo de confiar en ella; no, tratándose de esto.
Espero que ella implore piedad, que explique que jamás revelará a ningún ser viviente lo que ha visto hoy en mi apartamento, que ruegue por su vida como lo han hecho oíros antes que ella. Pero ella ni siquiera abre la boca; no intenta hablar.
En cambio, Sarah simplemente aparta el pelo sobre los hombros y levanta las manos como si fuese a reunir la cabellera roja en una coleta. Oigo un clic, un zzzíp familiar, y Sarah vuelve a bajar esos hermosos brazos. Sentiré una gran tristeza cuando se hayan ido.
Un cambio en sus facciones, un imposible deslizamiento hacia la izquierda. Las narices no se mueven de ese modo. Los mentones no se mueven de ese modo; al menos, no sin la intervención de una cirugía reconstructiva mayor. Las cejas están cayendo, seguidas de las rosadas mejlllas, y qué demonios está pasando…
La máscara de Sarah se desprende, la piel cae y se arruga, apartándose de su rostro. Un pellejo marrón brillante, con la textura de un papel de lija suave, aparece debajo. Las lentillas se desprenden de los ojos como glóbulos verdes que aletean hasta posarse sobre la alfombra. Retrocediendo a trompicones, mi cuerpo ya ha escapado a mi control mientras esa capa de piel falsa se desprende por completo dejando al descubierto su auténtico pellejo. Yo contemplo la escena con enorme incredulidad, mientras ella se pone de pie y se quita el resto del disfraz.
El traje de látex sigue al traje de látex mientras Sarah Archer se quita lenta y deliberadamente cada hoja de piel falsa, cada gramo de maquillaje, cada centímetro de cinturón, de faja y de suspensor del cuerpo real que hay debajo. No sé cuánto tiempo ha pasado: ¿un minuto?, ¿una hora?, ¿un día? No tiene ninguna importancia. Mientras tanto sigo contemplando la desaparición gradual de Sarah Archer y la igualmente gradual revelación de una Coelophysis de aspecto muy familiar.
– Vincent -dice ahora suavemente-, quería decírtelo.
Tendría que haberlo visto venir, tendría que haberlo sabido desde el principio. Soy un profesional entrenado, ¡por el amor de Dios! Estaba ahí todo el tiempo, por supuesto. Habría sido lo suficientemente fácil de detectar si yo no hubiese estado tan cegado por mis propias ansias de tesoros prohibidos.
Sarah Archer es Jaycee Holden. Jaycee Holden es Sarah Archer. Podéis ponerlo del modo que más os guste. Las dos mujeres son la misma y siento que los crecientemente inestables puntales que sustentan mi mundo se derrumban debajo de mí cuando el resto de mis músculos también cede. Alguien, aparentemente, está reduciendo la intensidad de las luces…
17
Nos sentamos en el sofá, separados por medio metro, a miles de kilómetros de distancia. Cada pocos minutos ella intenta decir algo, pero yo levanto la mano y me niego a escuchar. Inmaduro, tal vez; pero necesito tiempo para pensar. Ya ha pasado casi una hora desde la revelación y sólo ahora comienzo a recuperar cierto control sobre mis emociones como para permitirme una conversación medianamente racional.
– Vincent, escucha… -me implora mientras las lágrimas anegan esos suaves ojos marrones. Sus lentillas verdes se están remojando en una pequeña caja que lleva en el bolso.
– No puedo… Cómo es posible… -No estoy haciendo muchos progresos con mi discurso, de modo que opto por una expresión de dolor. Transmite adecuadamente mi estado emocional.
– No creas que yo no quería decírtelo. En el restaurante griego quise confesártelo todo. Delante de todo el mundo si tenía que hacerlo, soltarlo simplemente, hacerte saber que tú y yo.,., que éramos iguales.
Lanzo una risa sardónica al mismo tiempo que sacudo la cabeza.
– No somos iguales -digo.
– Los dos somos dinosaurios.
– Eso es lo que tú dices. Tal vez eso que llevas puesto también es un disfraz.
– No seas infantil, Vincent; por supuesto que no es un disfraz.
– ¿Cómo diablos puedo saberlo? -Exploto, y una parte de mí se alegra al ver que ella se encoge, temerosa-. Quiero decir, por todos los santos, Sarah… ¿o es Jaycee?
– Es Jaycee.
– ¿Estás segura? En este momento podría creerme cualquier cosa. Si quieres que te llame Bertha, te llamaré Bertha.
– Es Jaycee -repite débilmente.
– Muy bien. ¿Te queda algo que ocultar, Jaycee? Porque yo ya estoy hasta las narices de este juego. Estás desaparecida, no estás desaparecida; eres un ser humano, eres un dinosaurio…
– Existe una razón -me interrumpe.
– Es lo menos que podría esperar. Si lo hubieses hecho sólo por diversión, me sentiría realmente preocupado. Bien, ¿piensas contármelo?
– Si me dejas hacerlo.
– Adelante.
– Bien.
– Bien. Ahora habla.
Ella comienza lentamente. Se mueve en el sofá y es incapaz de mirarme a los ojos. Antes era tan jodidameníe fácil, ¿verdad?
– No sé por dónde comenzar -dice, y yo le sugiero que lo haga por el principio-. No hay exactamente un principio. Fue como un… brote.
– ¿Como una semilla?
– Hace cinco años -continúa Jaycee- conocí a Dono-van en las calles de Nueva York. Bueno, no exactamente en las calles; ambos estábamos en una tienda de comestibles en Greemvich Village. Ambos éramos solteros y atractivos, y estábamos preparados para iniciar una relación, aunque en ese momento no lo sabíamos. Percibí su olor en el instante en que entró en la tienda, el olor a dinosaurio más fuerte que había captado en mi vida. ¿Recuerdas su olor, Vincent? ¿De cuando le visitaste en el hospital?
Recuerdo los olores a carne asada, a velocirraptor a la brasa, y aunque pienso que Jaycee se merece un poco de dolor por todo lo que me ha hecho pasar, no creo que divulgar esa información represente una represalia justa.
– Era un hospital -digo-. Ya sabes lo difícil que resulta con esos potentes desinfectantes.
Ella percibe la delicada forma en que evito el tema y me lo agradece con un leve movimiento de cabeza.
– Podía iluminar una habitación con su olor, como una oleada de rosas, una brisa marina. Yo solía llamarle «mi pequeño dragón marino».
»Yo había comprado cecina con mayonesa y eso le hizo gracia. Me dijo que yo no sabía comer. Esas fueron las primeras palabras que le escuché pronunciar…: «Señorita, detesto meterme donde no me llaman, pero usted no sabe comer.»
¡Qué bonito!
– ¿Todas estas tonterías llevan a alguna parle?
Es una clara demostración de celos pasados de moda, pero me importa un rábano.
– Me dijiste que empezara por el principio, y eso es lo que estoy haciendo. Era un tío estupendo, Vincent; muy parecido a ti. No sólo porque fuese un velocirraptor. Tu sentido del humor, tu estilo, la forma en que te comportas…, muy parecido. Te hubiese gustado, estoy segura.
La adulación puede llevarla a donde desee. Esto ayuda a que me relaje un poco.
– Estoy seguro de que me hubiese gustado. Continúa.
– Llevó algún tiempo que Donovan se acostumbrase a la idea del casamiento, pero una vez que lo hizo se lo tomó muy seriamente. Ya sabes, planear nuestras vidas juntos, nuestros futuros… Teníamos un piso en la zona oeste. Donovan seguía trabajando para Raymond, yo ocupaba un puesto en el Consejo que había conseguido con su ayuda, y éramos lo que la mitad del mundo consideraría como la pareja perfecta, y la otra mitad, la perfecta escoria pija. En cualquier caso éramos felices. Sólo había ese pequeño problema…
– Hijos.
– Sí, hijos. -Jaycee dobla sus largas y marrones piernas debajo del cuerpo, y se apoya contra un cojín, desplegando la cola a lo largo del sofá. Yo permanezco rígido y apoyado contra el brazo más alejado del sofá-. Yo quería tenerlos y Donovan quería tenerlos; pero siendo de razas diferentes… Podríamos haberlos adoptado, supongo. Sé que en este mundo hay suficientes donantes de huevos, pero queríamos algo que pudiésemos llamar nuestro. ¿Es demasiado egoísta? Donovan mencionó el tema una vez en el trabajo, creo, y Raymond nos puso en contacto con el doctor Vallardo.
«Éramos uno de sus primeros casos. Él había estado experimentando con pájaros, algunos lagartos, ranas, serpientes, pero sólo había tenido unos pocos pacientes dinosaurios antes que nosotros. Las cosas aún eran clandestinas en su laboratorio, y él nos hacía acudir al centro médico a cualquier hora de la noche para hacernos pruebas y someternos a diferentes tratamientos. Aún recuerdo esa horrenda mezcla de tiza y zinc que tuve que tragar; incluso hoy puedo sentir cómo me raspa las amígdalas.
– O sea que ambos erais conejillos de Indias -digo.
– Sabíamos lo que estaba pasando. Pero si todo eso iba a darnos la posibilidad de ser padres, Donovan y yo habríamos sido esquiroles si hubiese sido necesario.
»Pasó un mes, seis meses, un año, sin resultados positivos. Yo seguía donando mis huevos. Donovan seguía donando su simiente. El doctor Vallardo seguía combinándolos, intentando todos los cambios genéticos necesarios para que la lengüeta A encajara en la abertura B; pero nunca ocurrió.
Me encojo de hombros.
– Esas cosas pasan todo el tiempo.
– Es seguro, pero eso no lo hace más fácil. Y a Donovan le afectó más que a mí. Se volvió depresivo. Donovan era muy bueno en eso, encendiendo y apagando su felicidad. La mayoría de sus momentos bajos no duraban mucho tiempo, y yo había acabado por acostumbrarme a soportar esa situación junto a él: largos días sin dormir, música melancólica… Pero esa vez la depresión continuaba semana tras semana. Se mostraba indiferente en casa, en el trabajo, en la cama… Las semanas se convirtieron en meses, y pronto comencé a darme cuenta de que evitaba las cosas. Me evitaba a mí.
– ¿Cómo?
– La boda, por ejemplo. Habían pasado sólo seis meses, y Donovan, que había estado planeando este acontecimiento como si se tratase de la invasión de Normandía, no parecía mostrarse tan… intenso como antes. Era como si se estuviese cuestionando algunas cosas. No a mí, no mis motivos, sino a sí mismo. Unas semanas más tarde descubrí que se había estado acostando con Judith McBride.
– ¿Servicio de detectives? -pregunto.
– Sentido común -contesta Jaycee-. Lo había tenido todo el tiempo delante de los ojos, pero no me había molestado en verlo. -Suena familiar-. De hecho, una jauría de zorras de sociedad, que se pasaban todo el tiempo hablando de sus falsas uñas humanas y sus nuevos peinados, mis llamadas «amigas», casi me lo habían arrojado sobre el regazo durante un mes.
»"Hoy he visto a Donovan y a Judith durante el almuerzo -me dijo una de ellas-. Lo pasamos de maravilla."
»Y yo sonreía y asentía, y continuaba participando de la conversación, dando por sentado que ella los había visto como jefa y empleado, negociando quizá algún contrato, o algo por el estilo.
»Bien, finalmente comprendí lo que estaba pasando, ¿y puedes culparme por sentirme destrozada? Cinco años de mi vida por el desagüe, y todo por una vieja zorra, que no tenía nada mejor que hacer con su tiempo que aprovecharse de un velocirraptor emocionalmente destrozado.
Le pregunto si le dijo algo a Donovan, si le hizo saber sus sospechas, y ella sacude la cabeza.
– Quise hacerlo una y otra vez; quería acercarme a él, pedirle que me hablase, pero nunca lo conseguí. Era como si yo no dijera nada…
– Tal vez no fuese verdad -acabó la frase por ella.
– Exacto. De modo que me sentaba en mi casa, me sentaba en las reuniones del Consejo, me sentaba en los restaurantes, mantenía la boca cerrada y me mostraba casi tan abatida como Donovan.
– ¿Y luego? -La historia ha empezado a atraparme. A pesar de ese alto nivel de resentimiento que intento mantener, el relato está debilitando mi determinación.
Jaycee echa un vistazo al apartamento invadido por la oscuridad.
– ¿Tienes algo de hierba? -pregunta, humedeciéndose los labios con esa lengua lujuriosa.
– Estoy limpio. Y si yo no mastico, nadie lo hace. Lo que quiero saber es dónde encaja tu pequeño número del disfraz.
– A eso voy -dice Jaycee-. Yo estaba dispuesta a romper con Donovan, marcharme del apartamento, seguir con mi vida. SÍ no perdonar, al menos olvidar. Y entonces tuvimos una reunión de urgencia del Consejo.
– Estoy familiarizado con esas reuniones.
– Esta reunión estaba relacionada con Raymond y sus relaciones cada vez más evidentes y abiertas con mujeres humanas. En el grupo había cierta preocupación y, lo admito, yo era una de las voces más activas. Raymond se había estado exhibiendo por toda la ciudad con varias de sus secretarias, algunas conocidas, incluso una o dos profesionales pertenecientes a una destacada agencia de acompañantes, y todo el asunto estaba simplemente… mal. Entretanto, el Consejo estaba buscando alguna manera de cogerle con las manos en la masa para imponerle una jugosa multa…, y estamos hablando de un montón de pasta. Cuarenta, cincuenta millones de pavos era la cifra de la extorsión. Yo no sabía con quién estar más cabreada, si con Raymond o con el Consejo.
»El único problema era cómo cogerle con las manos en la masa. Se decidió que era necesario tener a alguien dentro. Alguien que pudiese conseguir que Raymond diese un paso en falso y nos permitiese estar allí para tener una prueba física del momento.
– Una trampa -digo.
Ella está a punto de corregirme; luego cierra la boca y asiente.
– Sí, una trampa.
– Entonces, en ese momento, fue cuando Jaycee Holden se convirtió en Sarah Archer -digo, comenzando a unir las piezas del rompecabezas.
– Muy bien, detective. Y ahora pasa usted a nuestra ronda de premios.
Ahora que pienso en ello, ciertos elementos de mi investigación se juntan, lo que da un poco más de sentido a todo este asunto. Es asombroso que no lo viese antes, pero es igual que recorrer un laberinto desde la salida hasta la entrada: las curvas y los giros están allí, pero no puedes verlos hasta que ya los has dejado atrás.
– O sea que así fue como pudiste desaparecer con esa facilidad -digo-. Tuviste la ayuda del Consejo.
– Tuve una mínima ayuda del Consejo -me corrige Jaycee-, pero se encargaron de mover algunos hilos. Sólo dos de los otros miembros del Consejo estaban al corriente de que yo era quien… me encargaría del trabajo. El resto pensó que había desaparecido, igual que todos los demás.
– Pero un simple cambio de disfraces no era suficiente, ¿verdad? -digo, pensando en el oficial Tuttle, el amable agente de policía que me perdonó esa desagradable multa por exceso de velocidad en la 405 que me había ganado a pulso-. También tenías que deshacerte de tus glándulas odoríferas.
Jaycee desliza los dedos por la pequeña cicatriz que tiene en un costado del cuello, un claro y serrado río de tejido apenas visible en su piel acanalada.
– Fue la parte más difícil para mí -reconoce-. Tenía un olor que era realmente la hostia.
Intenta una sonrisa, una lánguida, melancólica sonrisa, y por primera vez en más de una hora me encuentro atraído hacia ella en lugar de rechazado por lo que había considerado su traición.
– Miel y caramelos -conjeturo-. Ligero, etéreo.
– Jazmín -dice ella- intenso. Podría entrar en una floristería y jamás me encontrarías. Al menos, no con tu nariz. Pero mi deseo de venganza era más fuerte que el deseo de conservar mi olor, de modo que hicimos que nuestro representante Diplodocus extrajera mis glándulas para que pudiera llevar a cabo mi trabajo encubierto. Era médico y me citó en su consulta a medianoche; sólo él, yo, un bisturí y un montón de gas hilarante.
– ¿Pueden volver a colocártelas? -pregunto-. Me gusta-ría olerte alguna vez.
Ella sacude la cabeza.
– El médico las conservó cubiertas de sangre y vitaminas durante todo el tiempo que pudo, pero los tejidos murieron a los pocos meses. No sabíamos cuánto tiempo me llevaría… seducir a Raymond. Nadie pensó que la aventura amorosa durase tanto. El médico sugirió la colocación de un parche químico que pudiese imitar a la perfección el olor de un dinosaurio, pero yo… yo los había olido antes. Dicen que no puedes descubrir la diferencia, pero se equivocan. Es un olor metálico, sintético. Y no me agrada en absoluto.
»De modo que yo estaba preocupada por mis glándulas odoríferas, sí, pero la idea de acabar con Raymond, a quien yo consideraba un peón en todo este asunto, resultaba demasiado tentadora. Porque si conseguía acabar con Raymond, Judith también caería, y quería verla sufrir como yo había sufrido. ¿Fue algo malo, Vincent, desear que Judith McBride sufriese? ¿Son equivocados esos sentimientos? Me gusta pensar que hice lo que era moralmente correcto. Ojo por ojo, hombre por hombre.
Sacudo la cabeza, asiento, me encojo de hombros… He sentido antes esas punzadas alumbrando mis propias fantasías de venganza, de modo que no puedo negarle a ella esas mismas emociones.
– ¿Y el canto? ¿Ese trabajo aquí en Los Ángeles?
– Es verdad cada palabra. Aquí estoy, con mi olor extirpado, mi disfraz firmemente colocado en su sitio; mi vida anterior es una invención. Falsificamos un lugar de nacimiento, unos cuantos trabajos, todo atado y bien atado, pero cuando no puedes superar las pruebas de aptitud… No sabía escribir a máquina, no sabía Lomar un dictado, ni siquiera sabía cómo se usaba un ordenador. -Levanta los dedos de una mano y los agita en el aire-. Sigo sin saber. Soy bastante inútil, supongo. He pasado la mayor parte de mi vida profesional metida en los vertederos de la política de los dinosaurios, de modo que no había ningún lugar para mí en el mundo humano.
– Pero tenías tu voz -señalo.
– Eso sí. Tenía mi voz y, lo que era más importante, tenía ese cuerpo falso, y tenía esa cara falsa. Y debo admitirlo, eran jodidamente buenos. Comprobamos todo lo que a Raymond McBride le gustaba y le disgustaba antes de que me confeccionaran el disfraz; el objetivo era presentarle a una compañera dispuesta que fuese su ideal de mujer. Y la cosa funcionó también en el marco de un club nocturno.
» Así que allí estoy en ese acto de beneficencia al que me ha llevado mi agente y, justo antes de que me presenten a Raymond como Sarah Archer, me quedo paralizada. Nervios, tensión, no sé qué fue lo que me pasó, pero de pronto decidí que no podía hacerlo.
«Estaba dispuesta a decirle a mi agente que me sacara de aquella casa cuando escuché ruidos que venían de la cocina. Aburrida de la conversación (creo que estábamos hablando de alguna ópera o algo parecido), fui a ver qué estaba pasando y encontré a Judith McBride y mi Donovan tendidos sobre la enorme mesa, cubierta de bandejas con salmón, besándose, acariciándose, pegados el uno al otro.
Sarah -¡maldita sea, Jaycee!- inclina la cabeza hacia atrás y mira el techo. Creo que se está riendo entre dientes.
– ¿Estás bien? -le pregunto-. Puedes tomarte un respiro.
– Por favor -dice Jaycee-; he tenido mucho tiempo para superarlo. ¿Dónde estaba? Sí, allí estaban los dos, magreándose sobre la mesa de la cocina, y yo lancé una pequeña exclamación.
«Judith alzó la vista y dijo: «¿Te importa?» Ningún remordimiento, ninguna culpa, ninguna sensación de pesar por el hecho de haber sido sorprendida en esa situación. Y esa fría oscuridad en sus ojos, la mirada que me lanzó esa zorra… Por un momento pensé que me había reconocido, pero luego me di cuenta de que así era como Judith actuaba con todo e] mundo. Aunque sólo hubiese sido por esa razón, merecía ser castigada… Si no por mí, entonces por las incontables personas cuyas vidas ella había hecho miserables. Bien, en ese instante mi determinación fue más poderosa que nunca; miré fijamente a Judith, y luego a Donovan. Al menos parecía sentirse muy incómodo en aquella situación.
»-Deberían avergonzarse -les dije-. Esto no es nada higiénico.
»Y me marché de la cocina. Regresé al salón, y mi agente me presentó a Raymond McBride. El resto es historia.
– Se enamoró de ti al instante -digo.
– Y locamente. Encanto natural, por supuesto, pero el disfraz tampoco molestaba.
– ¿Y después?
– ¿Después qué? -dice, encogiéndose de hombros-. Tú conoces el resto. Donovan se trasladó a la costa Oeste unas semanas más tarde. Raymond y yo tuvimos nuestra aventura, y les dije a los miembros del Consejo cuándo y dónde debían tomar las fotografías los tíos de la agencia de detectives. Tendrías que haber visto los problemas que tuve para convencer a Raymond de que dejase las persianas abiertas mientras hacíamos el amor. Tuve que convencerlo de que yo era una exhibicionista, de que eso añadía algo especial. Y mis argumentos hicieron que se pusiera en marcha…
– De modo que el Consejo consiguió las fotos que estaba buscando, y tú conseguiste tu venganza. ¿Por qué no acabaste esa relación? -pregunto.
– Pensaba hacerlo -dice Jaycee, y una vez más siento que sus glándulas lacrimales están preparadas para derramar sus chorros de agua salada-. Y entonces…, entonces él murió.
– Fue asesinado -corrijo.
Ella asiente, comienza a sollozar y me encuentro acercándola a mí, contra mi cuerpo, consolándola con largas caricias en la espalda. Necesito preguntarle por el asesinato de McBride, preguntarle qué es lo que ella sabe, qué es lo que piensa, qué es lo que sospecha. Pero en este momento mis estúpidas emociones se han hecho cargo otra vez de la situación.
– ¿Lo amabas? -pregunto.
– No -lloriquea-. Yo amaba a Donovan. Pero Raymond era un buen hombre; era cariñoso e inteligente. Él no se merecía… lo que hice.
– ¿Tenderle una trampa?
Después de un momento, Jaycee asiente y vuelve a ser sacudida por los sollozos.
– Y eso es todo -dice una vez que consigue controlarse-. Desde entonces he estado demasiado cansada para volver a ser Jaycee. Además, no había ninguna razón para hacerlo. Con Donovan muerto, ya no me queda nadie en el mundo de los dinosaurios. Pensé que tal vez pudiera seguir siendo Sarah, ver lo que podía conseguir como ser humano. No hay duda de que lo eché todo a perder como dinosaurio…
– ¿Y eso es todo? -le pregunto, intrigado de que haya dejado sin mencionar lo que yo considero que es una pieza crucial en este puzzle.
– Todo.
– ¿Qué me dices de Vallardo?
– ¿Qué pasa con él? Ya te lo he explicado. Donovan y yo dejamos de ir a su consulta después de unos años.
Pero Jaycee, quien se las ha ingeniado para mantener un intenso contacto visual durante el relato de su historia, no vuelve sus bellos ojos marrones hacía mí cuando dice esto, y sé que es un punto sobre el cual debo presionar.
– Pero has vuelto a verlo desde entonces -digo-. Venga, Jaycee, deja de esconderte.
– Tal vez en algunas fiestas, o lugares por el estilo; pero no sé por qué piensas que yo le he visto…
– La carta -digo simplemente, y eso hace que se interrumpa-. La carta que llevaron a tu camerino la noche que nos conocimos, la carta que te volvió catatónica. La enviaba Vallardo, ¿verdad?
Ella no intenta negarlo, y tampoco da largas al asunto.
– ¿Cómo lo sabes? -pregunta.
– De alguna manera lo supiste sin necesidad de leer el contenido de la carta -digo-. La letra. Tu nombre aparecía garabateado en toda la superficie del sobre. Al día siguiente, cuando fui a ver a Vallardo advertí que sufría parálisis en la mano izquierda, aunque seguía utilizándola para sus actividades diarias. No fue hasta hace poco cuando relacioné ambos hechos. Así que ¿quieres explicarme por qué querías tener un hijo con Raymond McBride?
– Porque quería tener un hijo, cualquier hijo -escupe-, y Raymond era un libertino, pero hubiese sido un gran padre. No el tipo de padre «vamos un rato al parque a jugar al fútbol», sino de un fuerte tipo genético. No me importaba la mezcla entre razas. Cuando le dije a Raymond que quería tener un hijo, él contestó: «¡maravilloso!», y me llevó inmediatamente a ver al doctor Vallardo. Me lo presentó como el mejor obstetra de Nueva York.
– Pero Raymond creía que eras humana -señalo-. Por esa razón financiaba esos experimentos de mezcla de especies.
– También estás al comente de esos experimentos, ¿verdad? -dice, y las comisuras de sus labios se curvan con algo más que una muestra de desagrado-. Bueno, Raymond se había excedido un poco con el… elemento humano en este punto.
– El síndrome de Dressler -sugiero.
La carcajada de Jaycee es un estallido que me arranca un par de púas.
– Puedo asegurarte -dice sin dejar de reír- que Raymond McBride no padecía el síndrome de Dressler.
Jaycee no me da más detalles.
– Pero quería mezclarse con tus «huevos humanos».
– Él estaba interesado en mi especie, es verdad. Y para serle franca, yo quería su simiente de carnosaurio. El único problema era Vallardo; una vez que comenzara el experimento, no tendría ninguna duda sobre el origen del huevo con el que estaba tratando.
– Todas esas sutiles diferencias -digo-: cáscara dura, gestación exterior…
– Mil veces más grande -añade Jaycee-. Así que hice lo que tenía que hacer; abordé a Vallardo, me di a conocer como Jaycee, y le dije que siguiera adelante con nuestro hijo, pero que no le revelase a Raymond que yo también era un dinosaurio. Le amenacé con todos los castigos del Consejo que recordé en aquel momento, incluida la excomunión total de la comunidad, que creo que es una medida que sólo se ha aprobado una o dos veces. A Napoleón lo expulsaron; estoy completamente segura.
– ¿Camptosaurio? -pregunto, olvidando por completo mis lecciones de historia de quinto.
– Velocirraptor -dice Jaycee, y me sonríe-. Mis planes eran coger a mi hijo una vez que naciera y desaparecer entre la población de dinosaurios, así Raymond jamás descubriría que yo no era lo que él pensaba; de modo que volví a someterme a todo el proceso otra vez, aunque para entonces Vallardo había hecho algunos progresos. Al menos no tuve que tragarme nada que obligase a mi estómago a dar saltos mortales. En ese sentido me sentía feliz.
»Pero antes de que hubiese algún resultado, Raymond fue asesinado, y yo me quedé sola. El experimento había terminado. Desde entonces he estado… manteniéndome a flote. Cuando vi aquella nota de Vallardo me preocupó tener que volver a mentir, tener que volver a meterme en toda esa mierda. Y durante todo ese tiempo pensé en llamar a Donovan, darle una segunda oportunidad, pero entonces con el incendio… Yo sabía lo que había en el club Evolución, y estoy segura de que no era la única. Alguien quería esas notas, esa muestra de semen, y supongo que Donovan simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento menos oportuno.
Jaycee se interrumpe, y yo aún no estoy preparado para continuar la conversación. Debí digerir mentalmente un montón de cosas. Decido, en cambio, presionar con temas más personales.
– Entiendo perfectamente por qué hiciste lo que hiciste -le digo finalmente-. Y puedo aceptarlo. Pero aún me siento herido por lo que tú… hiciste… conmigo. – No soy capaz de decir que ella se acostó conmigo para que mantuviese la boca cerrada, o para conseguir información.
Pero ella no tiene ninguna dificultad en decirlo.
– Crees que me acosté contigo como parte de todo este plan,¿verdad?
Desvío la mirada, y ella me coge la cara con la mano y la coloca frente a la suya.
¿En algún punto del camino hemos intercambiado los papeles propios de nuestros sexos?
– Está bien -musito, apartándome de su mano-. Sólo hiciste lo que tenías que hacer.
– Vincent -dice ella. Yo sigo con la mirada clavada en el suelo-. Vincent, mírame -me dice con firmeza, y no puedo desobedecerla-. Lo que te dije antes es la verdad… Me importas mucho. Como ya te dije, me recuerdas a Donovan…
– O sea que soy un sustituto,
– No, no eres un sustituto. No eres un reemplazo. Pero cuando me siento atraída hacia un tipo, no hay nada que hacer. -Me mira lascivamente y me acaricia el pecho-. Y tienes suerte, porque eres ese tipo.
– Eso está muy bien -digo, recuperando mi equilibrio en la conversación-. Tú también eres mi tipo.
– Me alegro -dice ella-. Y no importa lo que pase, quiero que siempre recuerdes eso, ¿de acuerdo?
– De acuerdo.
– ¿No importa lo que pase?
– No importa lo que pase.
Hacemos el amor otra vez, ahora como dinosaurios, como manda la naturaleza. Nuestras pieles duras se frotan entre sí con un sonido a papel de lija mientras nos movemos sobre el sofá, el suelo, la cama y nuevamente el suelo. No hay nada perverso en ello, nada prohibido, nada temerario o furtivo. Y puesto que esa acritud, ese zumbido de peligro justo-debajo-de-la-superficie, ya no está con nosotros, el acto es de alguna manera más hermoso, más real que antes.
En algún momento, después de que el sol se haya puesto detrás del horizonte, pasamos al dormitorio y continuamos nuestro descubrimiento mutuo hasta bien entrada la noche. En algún momento, Jaycee me dice que me necesita, y me descubro diciéndole lo mismo. En algún momento me duermo, y unas imágenes hipnóticas de lagartos y jazmines danzan dentro de mi cabeza.
Me despierto en medio de una oscuridad total. Una voz susurra cerca de mí algo así como «cogeré el próximo vuelo y estaré allí cuando se produzca la primera rajadura». En la escasa luz que ha conseguido filtrarse en la habitación a través de la ventana alcanzo a ver la silueta de Jaycee junto al teléfono que hay en la mesilla de noche. En mi estado de semiín-consciencia, lo único que puedo pensar es que me asombra que aún no me hayan cortado la línea.
– ¿Jaycee? -musito-. ¿Sarah? Vuelve a la cama.
Pero cuando intento incorporarme, apoyándome en un brazo, Jaycee ya ha colgado el auricular y se inclina junto a mi cabeza. Me acaricia suavemente y me besa en mis párpados cerrados.
– Lo siento -dice-; creo que podría haberte amado.
Y antes de que siquiera pueda responderle del mismo modo o preguntarle qué demonios quiere decir con «lo siento», me llega el destello fugaz de una jeringuilla. Siento un dolor agudo en el brazo, y todo se desvanece en un bello pozo de sombras negras.
18
El apartamento de Glenda Wetzel en la Cocina del Infierno [3] se parece mucho a mi viejo coche de alquiler, en el sentido de que es pequeño, ruinoso, y probablemente está infestado de pulgas. Pero ella ha sido lo bastante amable como para que me desplome en el sofá de la sala de estar -un trasto rescatado de un contenedor, ¡con sólo seis muelles reventados!-, aunque yo me las arreglé para que la despidieran de J &T y, de alguna manera, la impliqué en un caso ya-no-oficial que incluye a cuatro dinosaurios asesinados y varios otros, yo incluido, aterrorizados o acosados. Mi plan, cuidadosamente trazado durante el vuelo de esta mañana, consiste en lo siguiente: resolveré el caso, encontraré a Jaycee, la alzaré en mis brazos como hizo Richard Gere con Debra Winger al acabar Oficialy caballero, y Sa llevaré de regreso a Los Ángeles. No nos instalaremos en el asiento trasero de mi coche debido al problema con las pulgas que he mencionado anteriormente.
Me desperté con una jaqueca que hubiese dejado fuera de combate a Godzilla; lo que había en esa jeringuilla era terriblemente potente y no me extrañaría descubrir que se trataba de alguna clase de hierba concentrada. Esto me recuerda las resacas que solía tener en mis días de parranda… ¡Por Dios! ¿Fue hace sólo una semana?
Pedro convirtió los muebles y artefactos que aún me quedaban en mil novecientos dólares en metálico, y yo le agradecí profundamente que me hubiese estafado de ese modo para quedarse con mis últimas posesiones terrenales. Veinte pavos para un taxi hasta el aeropuerto, mil quinientos dólares para el billete de avión, cuarenta pavos para llegar hasta el centro de Manhattan. Y ahora me encuentro tan cerca de la miseria como nunca antes en mi vida, y es la preocupación más lejana que tengo en la mente.
– No puedo creer que estés tratando de acostarte con humanos -dice Glenda mientras nos preparamos para salir. La han despedido de su trabajo en la agencia J &T, pero afirma que disfruta de la libertad que le proporciona trabajar por libre. Yo creo que es una jodida mentira para que yo no me sienta bajo de moral en un momento en que sólo estoy a escasos milímetros del suelo; pero ésa es su historia e insiste en ella-. Quiero decir… un ser humano, ¡por el amor de Dios! -Ella no es humana -le explico por décima vez-. Sólo se parece a un humano y huele como un humano.
– Si huele como un humano… -murmura Glenda, y el secular axioma de los dinosaurios escapa de sus labios-. De acuerdo, tai vez ella no sea humana; pero es una jodida zorra. -No es una zorra. Lo estaba haciendo para el Consejo. -Yo vi las fotografías, Rubio. Kodachrome, y todo lo demás. Esa zorra se lo estaba pasando de puta madre.
– Por supuesto que sí-digo-. Los dos eran dinosaurios. ¿Ahora no me dirás que dos dinosaurios no pueden disfrutar estando juntos…?
– Sí, pero… -Se interrumpe, y su labio inferior se frunce en un gesto pensativo-. De acuerdo, me has convencido. -¿Dejarás de llamarla zorra?
– ¡Oh, míratel-se burla-. Realmente has perdido la cabeza por esa tía, ¿verdad?
Una vez que hemos aclarado esa cuestión, me dedico a concebir un plan de ataque a la ciudad. Hay mucho que hacer y si mis púas, que se elevan lenta pero firmemente desde que bajé del avión, son un indicio de algo, dispongo de poco tiempo para hacerlo.
– Primera parada, el apartamento de McBríde en el Upper East Side -le digo a Glenda-. ¿Puedes quedarte aquí y hacer algunas llamadas?
– Sólo dime lo que debo hacer -dice ella.
– Es un trabajo fácil. Ponte en contacto con la Pacific Bell y averigua qué llamadas se hicieron desde mi apartamento entre las seis de la tarde de ayer y las ocho de esta mañana. Pueden haber sido hechas a cobro revertido o con tarjeta, pero en la compañía deberían tener la hoja de registro de llamadas. Jáycee llamó a alguien desde mi casa, estoy seguro.
– Y crees que cuando encuentres a esa persona, también encontrarás a tu pequeña zor… Jaycee.
Esbozo una sonrisa ante el intento de Glenda, aunque tardío, de mostrarse respetuosa con mis deseos.
– Ella tiene que estar en alguna parte -digo-. Nadie desaparece de la noche a la mañana.
– Recuerda de quién estás hablando.
Cojo mis llaves, la billetera y un par de pequeñas bolsas desintegradoras por si surgen problemas.
– ¿Te pondrás a ello?
– Inmediatamente, jefe.
– Gracias -le doy un beso en la mejilla, y ella sonríe. Es el primer signo de feminidad que he visto en mi nueva socia temporal, pero creo que me gusta más cuando maldice. Esto es demasiado desconcertante.
– Ahora saca tu culo de aquí -me ordena, y el mundo vuelve a estar en orden.
– Cierra la puerta con llave -le sugiero al marcharme-. Asegúrate de que queda bien cerrada.
Oigo el sonido de cerrojos y pestillos a mi espalda.
No existe comparación posible entre, digamos, el Plaza y el ediñcio de apartamentos de Judith McBride junto a Central Park; coiocar el hotel, aunque pueda parecer muy elegante, junto a este edificio sería como colocar a Carmen Miranda junto a la reina Isabel de Inglaterra para tomar una foto en grupo. Aquello que parece tan lujoso en el Plaza se vuelve directamente ostentoso comparado con la discreta elegancia de esta estructura anónima.
Y hablando de exclusividad: el conserje, que no es el mismo caballero que el otro día me ofreció amablemente información sobre Judith, ni siquiera quiere decirme su nombre, no ya el nombre del edificio. Y no hay ninguna posibilidad deque me permita franquear la puerta. Le explico que tengo negocios en el edificio; luego le digo que tengo una cita con la señora McBride. Pero no muerde el anzuelo. Intento las tácticas de intimidación que funcionan a las mil maravillas con la mayoría de los tíos con quienes me encuentro. Es inútil.
– ¿Hay alguna cosa que pueda hacer por usted para que me permita entrar en este edificio?
Me he quedado sin opciones.
– No lo creo, señor.
El conserje ha mantenido una actitud eminentemente educada y cortés, pero considerando que no me permite hacer nada de lo que yo quiero hacer, contribuye a que la situación sea realmente frustrante para mí.
– ¿Qué ocurriría si paso simplemente junto a usted? ¿Si le ignoro y entro en el edificio?
Su sonrisa resulta escalofriante. Debajo de su ridículo uniforme de conserje advierto la forma de una considerable musculatura que se mueve con un poderoso ritmo.
– Usted no desea hacer eso, señor.
Dinero. El dinero siempre funciona. Saco un billete de veinte pavos de la billetera y se lo ofrezco.
– ¿Qué es esto? -pregunta, mirando el billete con auténtica confusión.
– ¿A qué se parece?
– Se parece a un billete de veinte dólares -contesta el tío.
– Ha ganado una muñeca Barbie -digo, consciente de que no hay necesidad de mostrarse discreto en una situación que ha perdido toda discreción hace unos cuantos minutos-. Ya no lo necesito. Obstruía mi billetera.
– Pero veinte dólares…
Alzo ambas manos hacia el húmedo cielo de la noche de Nueva York. ¿Qué es toda esta humedad? ¿Acaso alguien ha derramado todo un océano en el aire?
– ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡No quiere el dinero, no quiere el dinero! -Cojo nuevamente los veinte pavos, pero el conserje sostiene el billete con fuerza-. ¿Qué quiere de mí? -pregunto-. No quiere mi dinero…
– No he dicho eso, señor.
– ¿Qué?
– No he dicho que no quiera su dinero.
Me sorprende.
– Usted… ¡Oh, por favor!…, quiere más dinero, ¿verdad? -La risa surge espontáneamente, elevándose desde el diafragma y brotando por la boca, y cubre de alegría al pobre conserje-. ¡Todo este tiempo pensando que debía tener alguna palabra mágica para entrar y lo único que tenía que hacer desde el principio era sobornarlo!
Rectifico todas las críticas que pude haber hecho a Nueva York; ¡adoro esta ciudad!
El conserje no se inmuta; haciendo honor a su reputación, permanece con cara de palo como un cascanueces de madera mientras da un paso hacia un costado y saluda amablemente a un hombre mayor que sale del edificio. Después vuelve a su puesto y se queda mirando fijamente al espacio con la mano casualmente extendida hacia mi billetera.
Saco un billete de cien pavos para que lo inspeccione, y lo deslizo en uno de sus bolsillos. Hay más en la billetera si tengo que insistir; si este tío quiere una ducha de pasta, abriré el grifo. Los ciento veinte pavos, sin embargo, son suficientes; el conserje asiente una vez, coge con fuerza el tirador de bronce y abre la puerta, lo que me permite el acceso al vestíbulo abovedado.
– Bien venido al 58 de Park Avenue, señor. Me inclino levemente en señal de gratitud. -Muchas gracias… ¿Cómo dijo que era su nombre? -Eso serán otros veinte -dice con cara de póquer. Judith McBride no está en casa. Sospecho que esa información hubiese sido más fácil de obtener, y probablemente más barata, pero el conserje, corno todos los demás, está en ese oficio por la pasta. No puedo culparlo. Yo también lo hubiese hecho. Llamo al timbre varias veces, golpeo la puerta, silbo con fuerza, grito el nombre de Judith, pero no obtengo ninguna respuesta.
Podría entrar por la fuerza, supongo -una tarjeta de crédito no serviría en una puerta tan sólida, pero tengo otros ases en la manga-. Sin embargo, me queda poco tiempo y no creo que Judith haya dejado ninguna prueba incriminatoria a la vista de todo el mundo en su apartamento. Estoy a punto de marcharme, de regresar al apartamento de Glenda para reanudar la búsqueda de Jaycee donde la dejamos; pero entonces descubro la esquina de un trozo de papel amarillo que asoma por debajo de la puerta del apartamento de Judith McBride. De hecho, sólo soy capaz de descubrirlo después de haberme arrodillado en el suelo, cerrado un ojo, aplastado una mejilla contra la moqueta y atisbado a través de la fina abertura. Pero el resultado final es el mismo, de modo que ¿qué importan los medios utilizados?
No hay discusión posible acerca de si es ético o no que trate de coger esa nota. Es mi deber como ciudadano prevenir la acumulación de papeles en el suelo, incluso en domicilios ajenos; especialmente en domicilios ajenos. Mis dedos enguantados, sin embargo, son demasiado gruesos para pasar por debajo de la puerta, de modo que me veo obligado a desnudar una de mis garras para completar el trabajo.
Es una notificación de recepción de un paquete. Eso significa que el personal de recepción o el administrador del edificio han aceptado un paquete enviado al inquilino de este apartamento, y ahora ese envío se encuentra en el lugar donde habitualmente se almacenan esos paquetes. Había oído hablar de esta clase de servicios, pero nunca había tenido la oportunidad de ser testigo directo de ellos. Cuando yo era inquilino, lo más cerca que el casero de mi edificio estuvo de aceptar envíos dirigidos a mi nombre fueron airadas notas dejadas en mi buzón que decían: «Si vuelvo a oír otra vez a ese tío de la UPS quejándose de que usted no está en casa, voy a hacer pedazos la puerta y dejar que se cague en su alfombra.» Desde entonces tomé la decisión de comprar alfombras resistentes alas manchas.
Supongo que podría localizar la recepción, montar una pequeña bronca, e intentar el reclamo de ese paquete como de mi propiedad; pero cabe la posibilidad de que cualquier escándalo tenga como consecuencia una noche en la comisaría y ninguna prueba útil.
Pero aquí está toda la basura que necesito, justo en este trozo de papel. Dos paquetes están esperando en la planta baja, ambos dirigidos a Judilh McBride. El paquete número uno fue enviado por Martin & Company Copper Wiring Service y Supply [4], en Kansas City, y llegó a primera hora de la mañana según la hora que consta en el sello de la nota.
Veamos: ¿para qué demonios podría necesitar Judilh McBride alambre de cobre? ¿Un proyecto de ciencias? Demasiado mayor. ¿Una bomba? Demasiado racional. ¿Mejoras artesanales en casa? Demasiado remilgada. Tengo una teoría, pero apenas surge en mi mente, la descarto por absurda.
El paquete número dos es igualmente curioso, ya que procede de una compañía de suministros para piscinas de Connecticut. En la nota no hay nada que aclare cuál es el contenido de la caja, pero no puedo imaginar que Judith McBride se haya presentado como voluntaria para dedicar su tiempo a limpiar las instalaciones de la sede local de la Asociación de Jóvenes Cristianas.
Decido comprobarlo. Después de que otro billete de veinte pavos haya saltado desde mi billetera hasta el bolsillo del conserje, el tío me dice dónde se encuentra la recepción y me dirijo hacia la parte trasera del edificio. Allí, otro esnob presuntuoso espera para rechazarme, pero esta vez no tengo que preocuparme por tratar con él. Sólo necesito acercarme lo suficiente al almacén donde guardan los envíos.
– ¿Puedo… ayudarlo? -pregunta el empleado.
– No, no; sólo estoy echando un vistazo. -Me inclino hacia adelante sobre el mostrador, y el tío se echa hacia atrás, sorprendido ante mi proximidad-. ¿Es allí donde guardan los paquetes? -pregunto, señalando hacia el espacio abierto que hay tras él, un montón de cajas perfectamente ordenadas en filas.
– Sí… ¿Es usted un huésped del edificio? -pregunta, aunque sabe perfectamente que no lo soy.
No contesto. Tengo que husmear un poco. Exhalo rápidamente, expulsando todo mi aire usado e inútil a la cara irritada del empleado, y luego inicio una lenta y prolongada inhalación. Mis fosas nasales comienzan a aletear y mis senos rugen debido al esfuerzo. Los olores llegan desde toda la ciudad; mi cerebro trabaja a toda potencia en un intento de aislarlos y clasificarlos. Oriento la nariz hacia la puerta cerrada del almacén e incremento la succión de aire. Mi pecho se expande, y los pulmones se llenan de aire; no me sorprendería en absoluto si aspirase todo el oxígeno disponible y provocase la muerte súbita del empleado. Eso facilitaría las cosas.
Y justo cuando comienzo a pensar que no puedo inhalar más aire, justo cuando el empleado, que se ha recuperado de su confusión, está a punto de llamar a seguridad, capto la levísima huella del olor que estoy buscando.
Cloro. No hay ninguna duda; la nariz lo sabe. Unos cuantos paquetes de tabletas de cloro envueltas en papel de seda, protegidas con Styrofoam, encerradas en cartón, en un envoltorio de papel de estraza. Sí; soy así de bueno.
– Glenda, tenemos que marcharnos. -Acabo de pagarle el triple a un taxista que me ha llevado de regreso a toda pastilla al apartamento de Glenda, y me espera abajo mientras busco las cosas que necesito. El tío se mostró encantado de coger la pasta, pero tengo serias dudas acerca de si realmente ha entendido mis instrucciones y me está esperando-. Tengo a un taxista matando el tiempo junto al bordillo; eso espero a! menos.
– Tal vez quieras echarle un vistazo a esto -dice Glenda, y me entrega una ligera hoja de papel de fax de noventa centímetros de largo y con números y letras diminutos que ocupan todo el espacio disponible.
– ¿Qué es esto?
– Todas las llamadas telefónicas realizadas desde tu casa en el último mes. -Mira por encima de mí hombro y señala un número de la línea 1-900-. Mierda, Vincent, ¿has consultado a una médium?
– Sólo una vez -digo con aire ausente, demasiado preocupado con esta nueva prueba como para defenderme.
Ahí está la llamada que estaba buscando: esta madrugada, a las cuatro. A cobro revertido, pero está registrada en esta hoja, y fue hecha al código telefónico 718.
– Es ésta -le digo a Glenda, señalando el número-. Aquí.
– Eso es lo que imaginé -dice ella-, de modo que decidí comprobarla. Tienes tres oportunidades para adivinarlo.
– ¿Una clínica infantil en el Bronx?
– ¡Eh…! -Glenda se muestra sorprendida-. Se supone que no debes acertarlo a la primera.
– Tengo información desde dentro -le digo-. ¿Tienes una dirección?
– Claro. Una zona jodida de la ciudad, y todo lo demás.
– Genial. Vamos; tal vez podamos llegar allí antes de que comience el espectáculo.
El taxista me ha esperado y, afortunadamente para nosotros, esta noche no está interesado en practicar su inglés con sus pasajeros. Le pido que encienda la radio y pone una encantadora canción india, que, según todos los indicios, está interpretada por un grupo de gatos en celo. Perfecto, puedo contarle a Glenda mi historia sin tener que preocuparme por susurrar durante todo el viaje hasta la clínica.
– Allá vamos -digo, y comienzo el relato.
19
– Es la mierda más extraña que he oído jamás -dice Glenda después de contarle toda la historia, pieza por pieza, teoría por teoría. Debo reconocerlo; es difícil de creer. El taxi se ha detenido junto a ese callejón familiar en el Bronx. El edificio de la clínica infantil se divisa vagamente entre las sombras, al otro lado de la calle. Nos espera, llamándonos por señas. Vacío la billetera para pagarle al taxista-. No hay ninguna duda, es una extraña ciudad -continúa Glenda-. Eso es todo, ¿verdad? ¿No hay más sorpresas?
– Bueno… -evito darle una respuesta directa-. Hay una pequeña cosa que no te he contado. Pero bueno, un tío tiene que estar seguro antes de hablar con sus amigos. No soy la ciase de detective privado que investiga y lo vomita todo. ¡Eh, tal vez esté equivocado!
– Sí, bueno, espero que en este caso mantengas la cabeza sobre tu culo, porque si estás en lo cierto acerca de lo que pasa ahí dentro, no quiero pensar en lo que puede hacernos a nosotros.
Bajamos del taxi y nos quedamos un momento contemplando la clínica. Las tablas cubren las ventanas como si fuesen parches de madera y las puertas metálicas están cerradas. Esta noche, los chalados han salido de paseo y un vagabundo le pellizca el culo a Gíenda cuando pasamos a su lado. Tengo que contenerla para que no ataque a nadie.
– Manten la nariz alerta ante el peligro -le digo-. La última vez que estuve aquí tuve un pequeño problema. -Sería mejor decir un problema enorme, rugidor y lleno de dientes-. Si captas un leve olor a carne asada, házmelo saber.
Comenzamos a avanzar por la calle con aire indiferente, tratando de parecer ante los ojos del mundo dos humanos inofensivos que han salido de casa para dar un paseo por los sórdidos callejones del Bronx a las diez de la noche sin llevar a la vista ninguna arma u otro medio de defensa.
– Debes moverte de prisa -le advierto-, pero con naturalidad.
Las pocas luces que había en el exterior de la clínica fueron destrozadas hace tiempo por ¡os vándalos, de modo que podemos acabar la primera etapa de nuestro viaje en la oscuridad. Llegamos a la puerta principal. Está cerrada con llave. Y, nuevamente, esas monstruosidades metálicas correderas harían un ruido espantoso en el silencio de la noche.
Glenda echa un vistazo al edificio, midiendo su tamaño.
– Tiene que haber una entrada trasera en alguna parte -dice-. Siempre hay una jodida entrada trasera.
– No lo sé. La última vez que intenté dar con una, me… apartaron de mi camino.
Glenda enfila hacia un costado del edificio y decido seguirla mientras el corazón comienza a golpearme las costillas anticipando un nuevo ataque. Aspiro con fuerza el aire circundante, y mis nervios olfativos no descubren trazas de aquel olor a plástico quemado, pero uno nunca es demasiado precavido. Continúo mi vigilancia, atisbando detrás de cada rincón y bulto antes de dar un paso.
No hay rastros del combate que libré la semana pasada, aunque se han llevado el contenedor de basura, ya sea el equipo de limpieza que llegó para hacerse cargo del esqueleto, o bien los tíos de la basura cuyo camión estaba ligeramente fuera de ruta. Pasamos rápidamente junto al escenario de mi casi desaparición.
Una pequeña valla metálica nos impide llegar a la parte posterior de la clínica, y Glenda se prepara para trepar por ella y saltar al otro lado. Extiende la mano…
– ¡Espera! -digo, bajando la voz hasta convertirla casi en un susurro-. Pruébala primero.
Glenda se vuelve con una expresión de sorpresa.
– ¿Que pruebe qué?
– La valla. Aquí no se andan con chiquitas; una inofensiva valla de alambre como ésta no impediría el paso a nadie que quisiera colarse en la clínica. Y he visto a los perros guardianes que tienen en este lugar.
Con mucho cuidado extiendo un dedo, acercándolo a los rombos metálicos…
Una presión tira de mi dedo hacia abajo, trata de obligarme a que coja el alambre para atraparme el brazo… Tiro del brazo hacia atrás con una mueca de dolor; lucho por mi propio apéndice…
Gano la batalla y vuelo hacia atrás hasta dar contra el pecho de Glenda, y ambos caemos al suelo. Me aparto de la hadrosaurio y la ayudo a levantarse.
– ¡Qué demonios…!
– Está revestida con alambre -digo, frotándome el brazo, que cada vez me duele más-. Es una valla electrificada, y por la forma en que casi me quedo pegado yo diría que nos enfrentamos a una corriente letal.
No hay ninguna caja de fusibles a la vista, ninguna forma de provocar un cortocircuito en la valla; tampoco se ven aberturas u orificios en la estructura.
– ¿Regresamos a la parte de delante? -sugiere Glenda.
– Será inútil. La puerta no se abrirá mágicamente. -A menos que… Alzo la vista para atisbar a través de la oscuridad y descubro un pequeño alféizar de ventana justo encima de la parte superior de la valla-. Glenda, ¿crees que podrías alzarme para que pudiera cogerme de esa tubería de desagüe?
– Puedo alzar a seis como tú hasta esa jodida cañería. Pero ¿cómo entraré yo?
– Me las arreglaré para entrar en la clínica por la parte de atrás, y luego abriré la puerta de delante. Venga, levántame.
Después de los pertinentes y recíprocos consejos relativos a la seguridad de cada uno -tener cuidado, protegernos las espaldas, etc.-, Glenda me levanta sobre sus hombros como si fuese una madre que alza a su hijo para que vea el desfile desde una posición ventajosa y consigo aferrarme a la tubería. Está sujeta al costado del edificio con unos débiles puntales en forma de L, que vibran cuando dejo que todo el peso de mi cuerpo se apoye en la tubería. Es bueno que no haya probado bocado en las últimas horas; una hamburguesa en el estómago podría hacer que todo se viniera abajo. Los puntales crujen y tiemblan, pero resisten mi peso.
Una breve escalada -la tubería amenaza con desprenderse de la pared a cada centímetro que avanzo- me pone a tiro de piedra del alféizar de la ventana, y sólo cuando llego a él descubro que, al igual que el resto de las ventanas de la clínica, ésta también ha sido cubierta con tablas. Gruesos tablones de madera me impiden el paso. Y yo sin mi sierra eléctrica.
Glenda ya ha girado en una esquina del edificio, fuera del alcance del oído, y se dirige hacia la entrada principal a esperar a que yo abra la puerta, de modo que no puede ayudarme. En este punto, mi única alternativa es saltar, pero son unos buenos ocho metros los que me separan del suelo. Si sólo pudiese desplegar la cola, el apoyo muscular añadido podría ser suficiente para amortiguar el golpe, pero…
Bueno, ¿y por qué cono no puedo desplegar mi cola? Las reglas se han hecho para romperlas, y si hay un momento para romperlas es ahora. Cogiéndome con fuerza a una de las tablas de la ventana para no perder el equilibrio, me despojo rápidamente de los pantalones y de la ropa interior, abro la parte posterior de la cubierta de látex y libero la parte superior de la serie G.
Dios, ¡es agradable tener la cola al aire libre!. El fresco aire de la noche acaricia mi pellejo, y me retrotrae nuevamente a la última noche con Jaycee, a la forma en que ella me frotaba por todas partes, utilizando su cuerpo para… Ya está bien, Vincent, tienes un trabajo que hacer. Pero esta libertad es especialmente agradable, debo admitirlo, y sólo puedo esperar disfrutar de la posibilidad de retozar al aire libre de este modo en otro lugar que no sea una clínica infantil de la calle Dieciocho.
La perspectiva de ese largo salto hasta el duro suelo está ayudando sin duda a retrasar mis esfuerzos, pero tengo que ponerme en marcha. Elevando una pequeña plegaria a los dioses por si he estado equivocado durante toda mi vida al negar su existencia, salto hacia el vacío.
Como estaba planeado, la cola ayuda a amortiguar la caída, y ruedo por el suelo, frenando mi cuerpo a escasos centímetros del otro lado de la valla electrificada. Me levanto rápidamente y me quito el polvo.
– Coser y cantar -le digo a nadie en particular, y mi voz rasca la quietud de la noche. Decido permanecer en silencio si no hay nadie a mi alrededor.
Un olor a muerte, a podredumbre, llega desde un rincón próximo. Es una peste que debería ponerme en modalidad de lucha, pero no transporta esa clase de peligro, de modo que me acerco para investigar y llego hasta un pequeño nicho. Echo un vistazo a mi alrededor, y mis ojos tardan unos minutos en adaptarse a una luz aún más escasa que antes. Por los largos arañazos que cubren las paredes redondeadas, yo diría que parece que la pared ha sido arrancada, como si una bestia salvaje hubiese decidido cavar su guarida justo en este lugar, en este jodido hormigón.
Huesos de animales despojados de sus cartílagos, las superficies rajadas y sin médula, yacen formando una pila de casi un metro de alto alrededor de una cama hecha con colchones andrajosos, periódicos y ropa vieja. La sangre cubre las paredes en murales pintados con los dedos, dibujos infantiles de humanos, de perros, de dinosaurios…
Creo que sé quién… qué… vivió en esta madriguera una vez. Antes de que me atacara, antes de que lo matara.
Encuentro una entrada a la clínica, y las cerraduras de la puerta son fáciles de abrir con las herramientas adecuadas. Los trucos de la tarjeta de crédito y la lata de refresco resultan efectivos con una puerta normal, pero un trabajo como éste requiere un juego de cerrajero, algo que he sido lo bastante listo para traer conmigo esta vez. Afortunadamente para mí, Ernie tenía un amigo que tenía un sobrino que tenía un colega cuya madre trabajaba en una fábrica donde se hacían estos artículos y me consiguió uno completo a precio de coste.
Espero que suene alguna clase de alarma y me siento aliviado al comprobar que ninguna salta ante mi llegada. Entro en un corredor oscuro y deprimente, más aún que el exterior, debido a la falta de luz de luna ambiente, y tiene el atractivo añadido de esporas de moho y telas de araña adornando las paredes. Los corredores se unen y convergen siguiendo un modelo casi azaroso. Desde fuera no parecía que la clínica tuviese este tamaño, y me pregunto si no habrá alguna ilusión óptica en todo esto.
Encuentro rápidamente la entrada principal y abro los cinco cerrojos que tiene la puerta por el lado de dentro.
– Ahí fuera hace un frío de cagarse -dice Glenda, y yo me llevo un dedo a los labios para que se calle.
Avanzamos juntos por los distintos corredores, empleando señales manuales para sugerir direcciones y cursos de acción. Un zumbido continuo resuena en todo el edificio, e imagino que tarde o temprano descubriremos la fuente de origen. Y cuando lo hagamos veremos si estoy o no en lo cierto con respecto a todo este embrollo.
– ¡Chis! -Me vuelvo y veo que Glenda se ha detenido delante de una puerta parcialmente abierra-. Oigo algo… aquí.
Entramos en un corredor amplio y oscuro, las paredes están revestidas con una sustancia metálica que atrae cualquier carga eléctrica que haya en este lugar; puedo sentir el cosquilleo si apoyo la palma de la mano contra la pared. Pequeños haces de luz azul recorren las paredes a lo largo a intervalos irregulares, y soy incapaz de no preguntarme si nos estaremos aproximando al núcleo de actividad de este extraño lugar.
Otra puerta, y detrás de ella un suave susurro, como un río que presiona una rueda hidráulica oxidada, el murmullo del público después de una película particularmente mala.
– Creo que es por aquí -dice Glenda, y abre la puerta sin pensárselo dos veces. El interior es una boca de lobo, y ella busca a tientas en la pared el interruptor de la luz.
– Espera un segundo -musito-. Tranquila…
Con un ¡crash!, una larga fila de tubos fluorescentes cobran vida encima de nuestras cabezas, e iluminan una sala grande y rectangular de unos treinta metros de largo por doce metros de ancho. Jaulas y más jaulas se amontonan contra las paredes en pilas de tres. Ese curioso balbuceo se intensifica y, a medida que nos adentramos en la sala, nuestras bocas se abren involuntariamente y tenemos una visión perfecta de lo que produce ese sonido.
Cada jaula contiene una… criatura, a falta de un término mejor; una versión en miniatura de la bestia que me atacó hace tres días en el callejón, pero eso no es totalmente correcto. Hay genes de estegosaurio, y genes de Diplodocus, y genes de velocirraptor, y genes de alosaurio, y puedo ver los rasgos genéticos de las dieciséis especies de dinosaurio en cada una de esas cosas. Cuernos pequeños y deformados se proyectan en ángulos extraños desde grandes cabezas deformadas sobre cuellos torcidos y deformados y cuerpos baldados. Los sonidos que oímos resultan tan extraños porque no hay dos bocas que sean iguales… en esas criaturas que han sido bendecidas con una boca. Algunas de estas cosas sólo tienen orificios a los costados de la cabeza, y los débiles y torturados lamentos que emanan de ellos sé ven amplificados por la horrible y vacía cavidad.
Son pequeños. No más de sesenta centímetros como máximo. No son más que bebés. Pero eso no es todo, ni mucho menos.
Hay dedos. Auténticos dedos. Y piernas, auténticas piernas. Y orejas, y lóbulos, y narices, y torsos; y lo más sorprendente de todas esas partes corporales es que son humanas.
– Lo hizo -dice Glenda en una perfecta mezcla de terror y repulsión-. Vallardo lo hizo.
– Eso… parece… -balbuceo.
– Pero qué… qué pasa con ellos…
– Creo… creo que son los defectuosos -explico.
– Defectuosos.
– No se consigue que algo salga bien sin algunos fallos previos. Los fallos son éstos.
Como si hubiesen estado esperando que les dieran pie, todos comienzan a llorar con pequeños aullidos. Cachorros, gatitos, bebés necesitados de ayuda y cuidados.
– Pero los tiene encerrados como… como animales.
Asiento.
– De alguna manera lo son…
– ¿Cómo puedes decir eso? -casi grita Glenda, volviéndose hacia mí con una expresión de ira en el rostro. Genial. Los instintos maternales de Glenda Wetzel tienen que hacer su debut en un momento como éste-. Son bebés, Vincent.
Aturdida, Glenda camina hasta el centro de la sala y mira boquiabierta la multitud de monstruos que la rodean. Antes de que pueda detenerla mete la mano en una de las jaulas y acaricia detrás de una oreja grotesca lo que parece ser una mezcla de humano y hadrosaurio. La criatura ronronea de placer.
– Mira, Vincent -dice-. Necesita que la quieran, eso es todo. -Su rostro se ensombrece, y el tono de voz vuelve a cargarse de ira-. Y ese hijo de puta de Vallardo los tiene encerrados de este modo.
– Estoy de acuerdo contigo. Vallardo ha cometido un error y debe ser castigado -digo-, pero no tenemos tiempo para eso. Venga, Glen, apártate de esas jaulas.
Pero Glenda no parece estar de acuerdo. Se dirige hacia una consola que hay en la pared del extremo de la sala, desliza los dedos sobre los botones, y su ira aumenta por segundos. Y ocurre algo curioso: a medida que la ira de Glenda aumenta, el ruido en las jaulas también aumenta.
– Ese cabrón de mierda piensa que puede joder la naturaleza, y luego meter a los bebés detrás de unos barrotes. ¿Es esto ciencia? ¿Esto le divierte?
– Glen, realmente creo que deberías dejarlo.
Ahora los barrotes de las jaulas se estremecen. Todas las criaturas se han despertado; están alerta y golpean sus pequeñas celdas. Los gemidos se han convertido en gritos, y el estallido está a la vuelta de la esquina.
Pero Glenda hace oídos sordos a mis protestas y al creciente alboroto. Está accionando los interruptores a derecha e izquierda, y la consola, antes muda, se enciende con un estallido de energía. Corro hacia Glenda para impedir que haga cualquier cosa que se le haya pasado por la cabeza.
– Le enseñaré a ese cabrón hijo de puta lo que significa jugar con la piscina genética -grita-. ¡Se lo enseñaré!
Y ahora la colección de fallos de la naturaleza comienza a volverse realmente loca; saltan en las jaulas como una manada de monos y golpean sus cuerpos deformados contra los barrotes, como si supiesen de alguna manera que la fuga es inminente, que un mesías ha llegado para liberarlos de su esclavitud.
– Glenda, no… -grito, justo cuando golpea la palma contra el botón que abre todas las jaulas a la vez.
Con un chillido colectivo que avergonzaría a Tarzán y a todos sus amigos de la selva, un centenar de horribles criaturas caen desde el cielo, saltando al piso de la habitación, sobre Glenda, sobre mí. El ataque ha comenzado.
Mi primer pensamiento es que he juzgado mal a estas cosas, que no son más peligrosas que una pulga. Pero este pensamiento se evapora tan pronto como el primer monstruo me muerde la oreja y me arranca un buen trozo de disfraz además de una buena tajada de carne, Sin pensarlo dos veces, le cojo por el cuello -¿un cuello acanalado?- y lo lanzo por el aire como si fuese un balón de fútbol. La cosa choca contra la pared y cae al suelo. Impávido, se levanta para volver a unirse al montón de horribles criaturas.
Pero muchos más vienen hacia mí, y me saltan encima. Usan colas enrolladas y atrofiadas para impulsarse por el aire, con las horribles bocas abiertas, los dientes afilados como cuchillas apuntando hacia mis ojos, mi cara, cualquier tejido blando de mí cuerpo. Es una combinación mortal; esos dedos humanos les ayudan a algunos de ellos a aferrarse a mi pellejo, mientras sus dientes de dinosaurio se encargan del trabajo.sucio. A través del fragor de la lucha veo que Glenda cae bajo el peso de un montón de pequeñas bestias, y hago un esfuerzo desesperado para desembarazarme de mis atacantes, atravesar la habitación y acudir en su ayuda.
Mis garras, que sobresalen del disfraz como las espinas de una rosa, desgarran cualquier pedazo de carne con el que entran en contacto, mientras uso las manos para repeler los ataques que me llegan de frente. Mi cola, liberada antes de su encierro, me viene de maravilla para mantener a raya a los enemigos que intentan sorprenderme por detrás, y aunque me han mordido y herido cien veces en dos minutos, estoy dando más de lo que recibo. La mayor parte de la sangre que cubre el suelo no es mía.
– ¡Glenda! -grito por encima del concierto de horribles chillidos y alcanzo a oír un «jVincent!» como respuesta-. ¿Estás bien? -vuelvo a gritar a través de otra punzada de dolor, esta vez en la muñeca. Bajo la vista y descubro una dentadura unida a un deformado pedazo de carne plantada con firmeza en mi brazo. Sacudo el brazo arriba y abajo, y la criatura queda extendida en el aire; pero los dientes están clavados con fuerza en el músculo. Con la garra inferior de mi otro brazo clavo las afiladas puntas en su cabeza; lanza un leve gemido, se suelta de mi brazo y cae al suelo, muerto.
Y ahora Glenda está junto a mí, más ensangrentada que yo, pero ambos estamos vivos, y ambos estamos de pie, en un rincón.
Las criaturas retroceden un momento, al menos setenta de esos pequeños y malvados gnomos, ninguno de ellos mayor de sesenta centímetros, cuernos incluidos. Siguen chillando y gimiendo como una pandilla de palomas mutadas, pero ahora es casi como si estuviesen conversando, como si de alguna forma se estuvieran comunicando, decidiendo su próximo plan de ataque.
– De acuerdo, estaba equivocada -reconoce Glenda-. No son unas dulces criaturas.
Echo un rápido vistazo a mi alrededor. La pared de detrás de nosotros es absolutamente lisa; no hay ningún sitio donde podamos apoyar las manos o los pies para sostenernos y trepar.
– ¿Y ahora qué? Nos tienen acorralados.
Y ellos parecen saberlo. Glenda y yo intentamos un rápido movimiento hacia la izquierda y, al unísono, ellos se mueven para bloquear nuestra posibilidad de escape. Un rápido movimiento hacia la derecha produce el mismo efecto.
– Estamos atrapados.
Los sonidos aumentan de nuevo a nuestro alrededor. Las pequeñas criaturas están recuperando su gusto por la sangre.
En el fondo del grupo, dos de ellos ya han comenzado; pequeños dedos humanos y pequeñas garras de dinosaurio luchando a muerte, poderosas mandíbulas provistas de dientes humanos atrofiados mordiendo instintivamente cuellos desprotegidos y arterias mayores.
– Vete -dice Glenda.
– ¿Qué?
– Tú vete, cierra la puerta detrás de ti. Yo me encargaré de… esto.
– Te matarán.
– Tal vez no. Mira, lo que has descubierto es demasiado horrible para no impedirlo. Tú comenzaste esta investigación, y tú debes ser quien la acabe. Yo metí la pata y afrontaré las consecuencias.
– Pero no puedo abandonarte…
– ¡Por los jodidos clavos de Cristo, Rubio…! ¡Lárgate!-Y luego-: Averigua cómo se llama ella. Llévatela contigo a Los Ángeles. Y ponle mi nombre a uno de tus críos.
No tengo tiempo para discutir.
– ¡Eh, vosotros, jodidos y asquerosos enanos! ¡Venid a por mí! -grita Glenda, y salta hacia un costado lanzando patadas mientras se eleva en el aire. Las garras barren las decenas de cuerpos que se lanzan sobre ellas. Un instante después, Glenda desaparece debajo de un amasijo de carne inadecuada y trozos de cuerpo desiguales.
En medio de ese caos se abre un pequeño sendero y, sin mirar atrás, decido seguirlo a toda velocidad por el corredor. Uno de los bebés, mezcla de humano y dinosaurio, se desprende del grupo y sale en mi persecución. Consigue salir de la sala antes de que yo haya cerrado la puerta. La cosa emite un débil chillido de advertencia -separado de su carnada de monstruos, el sonido resulta más patético que poderoso- y hace un burdo intento por morderme la espinilla. Agito la pierna, y la pequeña criatura sale despedida hacia el techo y cae al suelo con un golpe seco.
Adiós, Glenda. Espero que llegues pronto a dondequiera que vayamos los dinosaurios.
Me mantengo pegado a la pared derecha del complejo, empleando una antigua maniobra para salir de los laberintos, y muy pronto el zumbido se vuelve más intenso. Abriendo puertas indiscriminadamente, deambulo por la clínica manteniéndome en estado de alerta permanente. Las secciones abandonadas del edificio dan paso finalmente a áreas más nuevas, decoradas y más limpias, y siento que el lugar es lo bastante seguro como para quitarme la máscara llena de sangre, descubrir mis verdaderas fosas nasales y olfatear los alrededores.
Nuevamente siento el olor a cloro en el aire. Esta vez mezclado con las rosas y las naranjas que había estado esperando. El olor de Vallardo a anís y pesticidas también está presente, y deduzco que ambos emanan del mismo lugar. Como si fuese un ratón de historieta, atraído por el aroma de un delicioso festín en la ciudad, sigo a mi nariz adonde me lleve.
Cinco minutos más tarde llego al laboratorio principal de la clínica. Sonrío a los presentes como si estuviese repartiendo ejemplares gratuitos de una revista a suscriptores potenciales. Técnicamente una por cada cliente, pero dedico una docena a Vallardo y a Judith McBride. Ambos están súbitamente pálidos de verme, y el pellejo naturalmente verde del Triceratops Vallardo es incapaz de ocultar la conmoción. Su rostro se transforma en una máscara de harina; si llevase la cámara conmigo, podría sacarle diez mil pavos a cualquier diario sensacionalista por ofrecerle pruebas de la criatura.
Cada uno de ellos -Vallardo, Judith, Jaycee, que emerge de detrás del buen doctor- me mira fijamente. Puedo sentir el peso de sus miradas, de sus preguntas no formuladas. «¿Será muy bueno con ese cuerpo bajo y robusto? ¿Puedo doblegarlo sin ayuda? ¿Podemos acabar con él juntos?»
Acabo con todo eso con un golpe de la cola y un rugido que perfora incluso mis propios tímpanos. Los tres retroceden.
– Ni siquiera se han preocupado de cerrar con llave la puerta del laboratorio -digo, pasando del gruñido a un tono informal de conversación-. Me han decepcionado mucho los tres.
Entonces, Jaycee se acerca hacia mí, insegura de lo que debe hacer con su cuerpo. ¿Me abraza? ¿Me empuja fuera de la habitación? Se decide por la seguridad y se detiene a una distancia prudente de mi alcance mortífero.
– Vincent… tienes que marcharte -dice.
– No -contesto-. Creo que esta vez me quedaré.
Me dirijo al otro lado del laboratorio, hacia el tanque de agua bajo techo más grande que haya visto jamás. Con paredes de vidrio y más de cinco metros de altura, su extensión y anchura abarcan la mitad de este enorme laboratorio; podrían meter el océano índico aquí dentro y aún sobraría espacio para Lolita, la Ballena Asesina. Pero no hay ninguna Lolita en este tanque. Tampoco hay peces remoloneando en el agua. No hay nada que pueda servir de diversión a los niños mientras sus padres toman el sol en Busch Gardens.
En este útero artificial sólo hay un huevo, un único y solitario huevo, tal vez de unos nueve kilos, y flota a varios centímetros por debajo de la superficie, suspendido en el agua mediante una red. Numerosas manchas marrones y grises salpican una cáscara por otra parte casi albina; cada una está conectada a un electrodo, a un cable, unidos a un ordenador instalado justo fuera del tanque. Los signos de vida pasan velozmente a través de un CRT ampliado y unido a un costado del tanque; las funciones del corazón y el cerebro resuenan regularmente.
En la superficie del cascarón se advierten algunas grietas. Tres, al menos, desde mi posición. Sospecho que hay más en el otro lado. Algo quiere salir de ahí dentro.
– ¿Cuándo pensabas contarme esta parte de la historia? -le pregunto a Jaycee, sabiendo que la respuesta es nunca.
– Yo…, yo no podía hacerlo -admite, volviéndose hacia Vallardo y Judith en busca de apoyo-. Nosotros…, los tres…, tomamos la decisión de no decir nada.
– Nosotros no decidimos nada -dice Judith cáusticamente-. Tú lo decidiste, Jaycee.
– Yo hice lo que tenía que hacer -replica la Codophysis , y sus garras aparecen a la vista y se colocan en su sitio.
– Antes de que comience el espectáculo y ambas se agarren de los pelos -anuncio-, me gustaría que todos pusiéramos las cartas sobre la mesa, ¿de acuerdo? El que necesite quitarse el disfraz que lo haga ahora.
No hay ninguna reacción; los tres me miran como si estuviese hablando en chino mandarín. VaHardo y Jaycee se han quitado sus disfraces hace un buen rato; sólo Judith McBride conserva su aspecto humano. No me sorprende.
– Bien -digo-; comenzaré yo. ¿Qué les parece?
Quitándome el resto de mi disfraz con la desenvoltura propia de un consumado nudista, desabrocho las grapas y me despojo de las fajas, y expongo mi cuerpo natural en toda su extensión. Mis garras resuenan en el aire, mi cola sisea de felicidad y profiero mi terrible rugido para exhibir mi terrible dentadura y divertirme.
– Ahora -digo- que levanten la mano todos aquellos que sean dinosaurios. Yo alzo el brazo sólo para dar ejemplo. Pronto, los otros tres levantan las manos con cierta vacilación.
Me acerco a Judith McBride. Su mejilla izquierda ha sido atacada por un encantador espasmo muscular, y cojo su brazo con el mío y la obligo a bajarlo.
– Venga, señora McBride. ¿Tan confusa está realmente con respecto a su propia identidad?
– Yo…, no sé a qué se refiere -tartamudea-. Soy una carnosaurio, usted lo sabe. Ha oído las historias; ha visto las fotografías.
– Es verdad, es verdad -digo, exagerando los asentimientos de cabeza y girando alrededor de su cuerpo en una espiral cada vez más ceñida. ¡Ah!, si sólo tuviese mi gabardina y mi sombrero. Veo una bata blanca de laboratorio colgada en un perchero, y le pregunto a Vallardo si me la puedo poner. Está demasiado confundido para discutir, de modo que me deslizo dentro de la bata y siento su confortable peso sobre mis hombros.
»He visto las fotografías, señora McBride, de usted y de su difunto esposo. Y' realmente formaban una agradable pareja de carnosaurios. Y sí, he oído las historias, los rumores. Las fábulas del carnosaurio Raymond McBride y su famoso círculo de amigos dinosaurios: animadores, hombres de negocios, jefes de Estado. Muy elegante. Jaycee me interrumpe.
– Vincent, de verdad, no creo que éste sea el momento… -Pero debo decirle que he sufrido algunas heridas a lo largo de los años, y no puedo confiar en todos mis sentidos como solía hacerlo en otra época. No le doy demasiado crédito a mis oídos, por ejemplo, desde que tomé parte en esa pequeña cacería con una partida de humanos hace diez años. Eran un hatajo de bastardos, de gatillo fácil, que usaban munición pesada con aquellos pobres ciervos, y descargaban aquellas monadas junto a mi cabeza. Tres días, y sólo Dios sabe cuántos disparos más tarde, ¡bum!, había perdido una buena parte de mis tímpanos. De modo que usted dice que he oído las historias; sí, las he oído, pero eso no significa que pueda confiar en lo que he oído.
»¿Mis ojos? Olvídese de ellos. Estuve conduciendo con visión incorrecta durante un tiempo antes de tener un rapto de lucidez y hacer que me examinaran la vista, y permítame decirle que la mitad del tiempo no sabía si estaba delante de un semáforo en rojo, o contemplando un espectáculo de láser realmente aburrido. Llevo lentillas gruesas como botellas de Coca-Cola, así de mala es mi vista. Por lo tanto, esas fotografías que vi de usted y de Raymond vestidos elegantemente como los carnosaurios que usted afirma que eran, ¡eh!, tal vez no las vi como debería haberlas visto. No puedo confiar en lo que ven mis ojos.
»¿El gusto? No me haga hablar. Me encanta la comida picante, es un hábito, pero me hace polvo. Después de diez años de la mescolanza que sirven en Aunt Marge, bueno… Ya no puedo confiar en mi gusto. ¿ELtacto? Bueno, usted y yo no hemos estado tan cerca. Pero aun así, en este mundo hay sustancias salinas, hay silicona, hay este látex que todos conocemos y amamos, de modo que tampoco puedo confiar en mi tacto, ¿verdad? Así pues, sólo me queda un sentido y, como resultado, debo confiar en él por encima de todos los demás. Estoy seguro de que lo entiende.
»Mi nariz es mi medio de vida, señora McBride, y un verdadero dinosaurio nunca jamás olvida un olor. No puede falsificarlo, aunque como usted sabe, puede intentarlo. Puede intentarlo con todas sus tuerzas, pero al final…
Sin prestar atención a sus protestas y ruegos, mientras sus brazos me golpean en e¡ cuello y en ía cara, cojo con fuerza a Judith McBride y le hago una llave paralizante, y con mi mano libre busco detrás de su cabeza, en la espesa mata de pelo que hay justo encima de la nuca. Encuentro fácilmente el artilugio que estoy buscando, fijado al cuero cabelludo con un pegamento familiar, y se lo quito. Judith lanza un grito de dolor.
La pequeña bolsa está llena de polvo de cloro con pétalos de rosa secos, con mondaduras de naranja, y la mezcla emite chorros de olor a dinosaurio a través de una corriente eléctrica continua, suministrada por finos alambres de cobre que parten de una pequeña batería que hay en la propia bolsa.
Agitando el pequeño objeto odorífero ante sus narices, lo sujeto como si contuviese un excremento fresco y humeante.
– Éste es su olor -digo-, los productos químicos que hay dentro de esta bolsa, y esto es lo único que alguna vez hizo que se pareciera remotamente a alguno de nosotros. Tengo el presentimiento de que su esposo era igual. ¿Estoy en lo cierto, señora McBride?
»Usted no es un dinosaurio -digo, y la repugnancia me llénala boca-, No es…, no es más que un simple ser humano.
Entra la música dramática, bis.
Mi dominio de la situación es absoluto. Judith es incapaz de responder. Su boca se abre y se cierra una y otra vez. Sus párpados se mueven fuera de control. Jodido ser humano, debería matarla ahora mismo, no sólo por obligación sino por principio. Mentirme de esa manera, enviarme de un lado a otro del país.
Pero Vallardo interrumpe la escena con un jadeo que concita la atención de dinosaurios auténticos y falsos por igual.
– El huevo -susurra con admiración-. Es la hora.
Nuestras miradas giran hasta posarse en el único habitante del enorme tanque. Las pocas grietas que había advertido antes en el cascarón se han extendido en forma de telaraña y cubren toda la superficie del huevo. Cuando Vallardo introduce algunas órdenes en el ordenador del tanque, un altavoz externo comienza a emitir un zumbido y amplifica los sonidos que rebotan dentro de los confines del tanque de agua. Un crujido, un chasquido y… ¿podría ser eso un sollozo?
– Venga, pequeño -murmura Jaycee-. Tú puedes hacerlo. Rompe el cascarón por mamá.
20
Vallardo corre torpemente hacia el costado del tanque y coge una serie de poleas. Mueve las cuerdas hacia abajo y alrededor de un soporte fijado en el suelo. La parte izquierda de la red que sostiene el huevo se eleva ligeramente en el agua, pero ahora necesita ser equilibrada izándola por la derecha.
– ¡El otro lado! -grita Vallardo a través de la habitación, y creo que se dirige a mí. Yo no he venido aquí para ayudar en un parto, pero supongo que sí practico un poco de obstetricia en medio de la resolución de un crimen no será la peor cosa en el mundo.
– ¿Ahora qué? -pregunto una vez que he cogido las cuerdas. Mi ángulo con respecto al tanque es más estrecho, más agudo, y el agua convierte al huevo en un manchón ovoidal. Pero aún puedo oír cómo se astilla el cascarón, de modo que sé que hay actividad en el interior de ese huevo.
– ¡ A la de tres -grita Vallardo- tire de la cuerda hasta alcanzar la marca amarilla!
Levanto la vista -el color de la banda vira a un tono tostado a un metro y medio de distancia- y grito que estoy preparado. Vallardo cuenta hasta tres, y ambos tiramos de las cuerdas para levantar la red.
El huevo sube con más facilidad de la que esperaba. Mis músculos se habían preparado para un ejercicio más duro, El exceso de fuerza por mi parte hace que el lado derecho de la red se eleve más que el izquierdo, y el huevo comienza a deslizarse…
– ¡No! -grita Jaycee, lanzándose hacia las cuerdas que sostiene Vallardo.
El peso añadido de Jaycee hace que esa parte de la red se eleve más que la otra, lo que me obliga a compensar la fuerza y, por un instante, somos los Tres Chiflados frente al Científico Loco, tirando desesperadamente de ambos extremos de las cuerdas, en un esfuerzo por estabilizar la criatura nonata que rueda por la red.
– ¡Cuidado! -advierte Vallardo, como si no lo supiésemos-. ¡No dejéis que se deslice!
Jaycee sujeta su cuerda en el suelo, y corre furiosa hacia mí, abofeteándome con fuerza.
– Lo has hecho expresamente-dice-. Quieres que muera. -No es verdad -digo-. Lo único que quiero es llevar a la señora McBríde ante el Consejo Nacional y dejar que ellos decidan cómo resolver este asunto. Me asombra que aún no la hayas matado.
– Estuvo a punto de hacerlo -dice Judith-. Pero en cambio llegamos a un pequeño acuerdo.
Nos volvemos para mirar a nuestra entrometida humana y descubrimos que Judith tiene un arma. Sabía que lo haría; los malos siempre lo hacen. Pero no esperaba un arma tan… grande. El monstruoso revólver se inclina en su mano; su frágil muñeca humana tiembla por el esfuerzo que supone mantener el arma recta. Judith mueve el cañón para indicarme que me aparte del tanque, y Jaycee y Vallardo me siguen a regañadientes.
– El huevo… -dice Vallardo-. Tenemos que vigilarlo. -Yo vigilaré el huevo -escupe Judith-. Es mi hijo; puedo cuidar de él.
Jaycee salta. Un súbito ataque de odio la impulsa a través del laboratorio. La cola azota el aire, y lleva los dientes al descubierto; mientras esa mancha pasa a la velocidad del rayo, sólo alcanzo a ver una línea marrón de furia que cruza ante mis ojos. Todo se desarrolla a cámara lenta, aunque sin los coloridos comentarios; los reflejos de Judith entran en acción y alzan el pesado revólver. El cañón es del tamaño de un hula-hoop, redondo, claramente cargado y preparado para quemar la carne… Mis pulmones están paralizados y se niegan a dejar que escape un miligramo de aire para así gritar el rutinario «¡No!». Vallardo se coloca delante del tanque, dispuesto a recibir una bala, una flecha, una cabeza nuclear, cualquier cosa para proteger la integridad de la estructura… El dedo de Judith se tensa en el gatillo, y sus labios dibujan una expresión satisfecha…
Y aparece otra mancha, ésta absolutamente inesperada. Una criatura vagamente parecida a un hadrosaurío irrumpe a través de la puerta del laboratorio y cae sobre la fácil diana de Judiíh McBride. El arma se dispara, la explosión retumba en mis ya dañados oídos.
La bala desprende astillas de hormigón de la pared que hay a mi espalda, y lanza al aire una lluvia de metralla blanca. Un trozo se clava en mi cola. Es muy doloroso. No le doy importancia.
Glenda se levanta, lanza el arma de Judith al otro extremo de la habitación y le asesta una patada en las costillas. La humana expulsa todo el aire de sus pulmones y cae al suelo en posición fetal.
– ¿Para qué mierda tenía un arma? -pregunta una Glenda cubierta de sangre, volviéndose hacia mí. Me encojo de hombros. Glenda se vuelve hacia Judith, se inclina y la coge de las mejillas, acercando su rostro al de la viuda-. ¿Para qué mierda tenía un arma?
La mejor respuesta que puede improvisar Judith es un gemido de dolor.
– Glenda, estás…, estás bien.
– Estoy herida, pero estoy viva, sí. Menudos cabrones tiene en esas jaulas, doctor.
La expresión de Vallardo es inmutable; resulta difícil saber qué está pensando.
– ¿Cómo está el huevo, doctor? -pregunto.
– Se mantiene estable -dice-. Aún queda un poco de tiempo.
– Entonces continuaré por donde lo habíamos dejado. Si alguien no entiende algo, puede interrumpirme.
Asegurándome de que mi gabardina/bata de laboratorio está bien sujeta alrededor de la cintura, me acerco a Jaycee y pongo un brazo sobre su hombro.
– Debe de resultar agotador estar inventando historias todo el tiempo -digo-. Mentir te deja hecho polvo.
Ella intenta interrumpirme con un «Vincent, yo…», pero como he prometido, no le presto atención.
– No te molestes -digo-. Explicaré las cosas tal como son, y aunque ya lo hayas oído antes, no me interrumpas.
»La mayoría de las cosas que me contaste eran verdad -comienzo a decir, manteniendo mis comentarios dirigidos hacia mi antigua (¡cinco sesiones!) amante-. Sólo olvidaste mencionar unos pocos elementos clave. Sí, Judith McBride tuvo una aventura con Donovan, y sí, tú te ofreciste para interpretar el papel de un ser humano para tenderle una trampa a Raymond a instancias del Consejo, incluso es probable que te enamoraras de él, tal como dijiste, y todo eso está muy bien.
»Pero te diré una cosa: me metí en este caso por accidente, ¿sabes? Me contrató la compañía de seguros que debía reembolsar a Donovan Burke por las pérdidas provocadas por el incendio en el club Evolución. No tenía idea de que me llevaría a esto; sinceramente, no lo sabía. Y ya desde el principio había gato encerrado, como el que alguien llamase a los bomberos antes incluso de que nadie viese las llamas, casi como si estuviese previsto que se tratara de un incendio controlado: arrasar una parte del edificio sin que ardiese todo el local.
Aquí hago una pausa y espero la intervención de los cómplices.
– No queríamos que nadie saliera herido -dice Jaycee finalmente-; en especial Donovan.
– Pero necesitaban que esos papeles desaparecieran, ¿verdad? Y también ese embrión congelado; teniendo ya este bebé, era imprescindible deshacerse de esa prueba extra. ¿Por qué no le pidieron simplemente a Donovan que se los devolviera?
– Sí, sí, bien… Él no quiso hacerlo -dice Vallardo, apartándose del ordenador y participando en la conversación. En el fondo alcanzo a ver el frágil cascarón que continúa desapareciendo bajo el ataque constante de la criatura que está alojada en su interior. Ya falta poco-. Tan simple como eso, ¿sí? Él pensaba que me tenían controlado -continúa Vallardo- y quería protegerme. Donovan era… muy leal.
– ¡Ja! -exclama Jaycee, y no dice nada más sobre ese punto.
Me vuelvo hacia Vallardo.
– Leal, claro. Especialmente después de que usted le pusiera ese club nocturno en Los Ángeles. Usted necesitaba un lugar para guardar una copia de su trabajo, un refugio seguro, y Donovan necesitaba un nuevo trabajo. ¿A quién se 3e iba a ocurrir buscar ese trabajo tan controvertido en un club nocturno de Los Ángeles? Lo peor que podía suceder allí era un poco de trapicheo con drogas en los lavabos.
»Pero la pregunta del millón es por qué estaba usted haciendo ese trabajo en primer lugar. Y para encontrar una repuesta debemos retroceder un poco más.
Estirando los dedos como si fuese a hacer crujir los nudillos -de hecho no puedo hacer crujir los nudillos, ya que mis compactas articulaciones de velocirraptor no me lo permiten- me acerco a Judith, que aún está en el suelo, y la levanto sin mayor esfuerzo. Ella se inclina hacia adelante, pero sé que puede oírme y creo que puede hablar.
– ¿Cuánto tiempo hace que usted y su esposo comenzaron a fingir que eran dinosaurios? -le pregunto a Judith, y Glenda está a punto de desmayarse.
– ¿Fingir? -pregunta Glenda-. Me he perdido. -Tal como suena. Nosotros nos disfrazamos de seres humanos cada día; ella se disfrazaba de dinosaurio cuando surgía la necesidad. Se salió con la suya durante quince años; todo el mundo pensaba que era una carnosaurio disfrazada de viuda venerable cuando en realidad es un pedazo de mierda disfrazada de carnosaurio.
Cojo con dos dedos un trozo de piel que cuelga debajo del brazo de Judith y tiro con fuerza; la piel no cede, y la mujer lanza un gemido de dolor. Glenda, que comienza a hacerse un cuadro de todo esto, también da un fuerte pellizco, maltratando la piel expuesta ante ella.
– A ver si lo entiendo… ¿Estoque tenemos aquí es un humano fingiendo ser un dinosaurio que finge ser humano?
– Lo has entendido -digo, y Glenda abandona toda simulación de civilidad y carga contra la garganta de Judith, desgarrando la máscara de su disfraz con una facilidad que nunca había visto. Seguramente se trata de un récord Guinness en desnudismo. Pero consigo apartar a Judith, alejándola del elongado pico de hadrosaurio súbitamente expuesto, y pongo a salvo al humano en la pared opuesta.
– ¡Apártate de mi camino, Vincent! -exclama Glenda-. Tenemos que mataría; son las reglas. Ella es humana, ella sabe, ella debe desaparecer.
– Conozco las reglas, Glenda; confía en mí. Ésta es una si-luación especial. La llevaremos ante el Consejo -digo-. Ellos decidirán qué hacer con ella. -Miro fijamente a Glenda, rogándole una clemencia temporal, En mi informe aún hay algunas lagunas que debo completar. Glenda se aleja de mala gana, enjugándose el pico baboso con un corto brazo marrón. Tengo que mantenerla vigilada…, aún está ansiosa por probar la sangre de Judith-. Lo que no sé es cómo hizo para averiguar nuestra existencia al principio. ¿Quién se fue de la boca? -Hago girar nuevamente a la señora McBride y la miro fijamente a los ojos vacíos-. ¿Quiere aclararme eso?
– Fue su Ba-Ba -dice Jaycee, haciéndose cargo del retato por un momento-. La Ba-Ba de Raymond.
– ¿Qué demonios es una Ba-Ba?
– Así es como Raymond llamaba a su madre adoptiva. Barbara en su jerga infantil. Los padres de Raymond murieron cuando él era muy pequeño y le enviaron a vivir con la mejor amiga de su madre, que resultó ser una carnosaurio. Él no hablaba mucho de ella, pero sé que le crió como si fuese un dinosaurio; le enseñó a fabricar bolsas de olor, a actuar, a disfrazarse, a introducirse en el mundo de los dinosaurios.
»Raymond conoció a Judith cuando ella trabajaba como camarera en Kansas, y la introdujo en la única vida que él realmente conocía: la de un dinosaurio. Le permitió que eligiera cómo quería que viviesen sus vidas: como seres humanos o como seudohumanos. Ambos decidieron actuar como dinosaurios, y se marcharon a Nueva York para encontrar una población más numerosa de su, de nuestra, especie. El resto está perfectamente documentado si uno se molesta en buscarlo: el ascenso de Raymond en la escala de los negocios, el ascenso de Judith en la escala social, y todo gracias a sus contactos en el mundo de los dinosaurios. Saltar de una especie a otra puede resultar un ejercicio muy lucrativo.
Le agradezco a Jaycee su aportación al simposio de esta noche y vuelvo a hacerme cargo de la narración, ansioso por desplegar mis habilidades para resolver crímenes.
– Desde el momento en que entré en su oficina supe que algo no estaba bien -le digo a Judith-, pero no conseguía saber qué era. Su olor era extraño, sin duda, pero no lo bastante como para atraer inmediatamente mi atención.
»Le di el nombre de Donovan a su secretaria simplemente como una forma de acceder a su santuario privado, y esperaba que mi truco se desvaneciera en cuanto me oliese. Pero pasamos casi un minuto muy juntos, ¡incluso nos abrazamos!, y usted siguió creyendo qué yo era Donovan, sólo que disfrazado de otro modo. Justo ahí estaba el problema, mi primera sospecha, aunque no me di cuenta basta más tarde… ¡No podía olerme! Más tarde, durante la misma conversación, le pregunté por el olor de Jaycee, una pista que me ayudase a seguir su rastro, y una vez más usted titubeó. No podía decirme a qué olía Jaycee porque no lo sabía. Las narices humanas, para decirlo en pocas palabras, apestan.
»Y tuve otra pista cuando encontré una bolsa de olor en la casa de Dan Patterson. Recuerda a Dan Patterson, ¿verdad? ¿El sargento del Departamento de Policía de Los Ángeles que usted ordenó matar? Un buen intento decirle a sus matones que utilizaran un cuchillo para simular las heridas causadas por un dinosaurio, pero incluso un forense aficionado como yo es capaz de distinguir a dos metros de distancia la herida de un cuchillo del corte producido por una garra.
– Se suponía que ella no debía hacerle daño -interviene Jaycee-, sólo debía recuperar los papeles.
– ¿Y qué me dices de Nadel?
– Nadel iba a entregarte las fotografías. Las auténticas.
– ¿Y Ernie? -pregunto-. ¿Se suponía que ella debía hacerle daño a Erníe?
Jaycee vuelve la cabeza.
– No me enteré de eso hasta después.
– ¿Después de que ella lo matara?
– Sí.
– ¿Cómo lo hizo? -pregunto, y ahora me estoy preparando para arrancarle un pedazo de un mordisco a Juditb McBride. Mi mano aprieta con fuerza su cuello, y si presionara un poco más hacia la izquierda, podría rompérselo en un segundo-. ¿Cómo-lo-hizo?
Jaycee vuelve a intervenir.
– Ella me dijo que…
– Estaré contigo en un momento- le digo simplemente, manteniendo mi creciente ira justo por debajo de la línea de la marea alta-. Ahora estoy tratando con la humana. -Vuelvo a concentrarme en Judith-. Dígamelo o la malo aquí mismo, y que se joda el Consejo.
– Fue sencillo -suspira Judith-. Unos cuantos golpes en la cabeza, la declaración de un testigo falso…
– ¿ Por qué?
– Porque se estaba acercando demasiado. Usted tuvo suerte con esos dos retrasados mentales en el coche, o ahora estaría en el mismo lugar que su amigo,
Arrojo a Judith al suelo, y comienzo a caminar alrededor de su cuerpo boca arriba. Necesito volver al relato original. -De modo que encontré la bolsa en el estudio de Dan, los rastros de cloro, y lo relacioné con el suministro de cloro que recibió hoy en su apartamento. -Me acerco a mis pantalones, que están tirados en el suelo, y busco en los bolsillos, sacando una nota amarilla de uno de ellos. Se la doy a Judith, que la coge con indiferencia y lee su contenido-. Dos paquetes, abajo en la recepción -le digo-. Abierto hasta las nueve.
»¿Y qué significa todo esto? -pregunto retóricamente, dirigiéndome a mi absorta audiencia-. Significa que Judith es humana, que Raymond era humano, y que ambos estuvieron tonteando durante años con la otra especie, pero esa otra especie éramos nosotros los dinosaurios. -Entonces, volviéndome, añado-: Aquí Judith tuvo su aventura amorosa con Donovan, y es ella la que ha financiado sus experimentos, ¿verdad, doctor? Era Judith, no su esposo, quien padecía el síndrome de Dressler. Era ella quien deseaba tener ese hijo mezcla de humano y dinosaurio.
Vallardo, derrotado por una vez, asiente.
– Ella estaba buscando alguna forma de tener un hijo con el velocirraptor, ¿sí?, pero no teníamos éxito.
– ¿Por qué no?
– Simiente de dinosaurio y óvulo humano. El proceso fetal era incorrecto. Es necesario que las mezclas se den en la situación opuesta si queremos que se desarrollen correctamente durante el período de gestación de diez meses de los dinosaurios, ¿sí? Esperma humano y huevo de dinosaurio, un cascarón exterior duro. De otro modo…
– De otro modo nacen deformes, como esas cosas que conserva en las jaulas. Y la cosa que me atacó fuera de esta clínica.
Vallardo vuelve a asentir.
– Fueron mis primeros experimentos. No tuve corazón para eliminarlos.
– ¡Oh, sí! -dice Glenda-. Usted es todo corazón, doctor. -Así pues, cuando Judith comprendió que no podría tener nunca un hijo humano-dinosaurio propio, decidió que nuestro buen doctor Vallardo utilizara los huevos de Jaycee (que él ya había recogido y congelado durante sus primeros experimentos con Donovan y ella) con el esperma fértil de su esposo. No sería su hijo genético, pero estaría jodidamente cerca. Vallardo hubiese conseguido crear ese niño, Judith lo habría criado como si fuese suyo, y nadie se habría enterado de nada. Y luego… bueno, puedo especular todo el día y eso no nos acercará a la verdad. ¿Por qué no la dices tú, Jaycee? -Si tú sabes tanto… -dice ella amargamente. -Preferiría que tú lo explicaras. Los relatos de primera mano siempre son más amenos.
Todos clavamos nuestras miradas en Jaycee, y supongo que la presión del silencio supera su deseo de permanecer callada. Comienza a hablar.
– Fui a ver a Raymond para desearle unas felices vacaciones; eso es todo. La oficina estaba desierta, todo el edificio estaba vacío, porque era víspera de Navidad, pero Raymond estaba trabajando como siempre, acabando unas tareas de último momento. Yo llevaba varios días fastidiando a Raymond para que aceptara unos planes que yo había hecho para Año Nuevo. Él ya había tenido problemas para escaparse de su fiesta con la señora… -las intensas miradas de odio entre Judith y Jaycee chocan en mitad de la habitación, y estalla sin herir a nadie-, y yo le estaba ayudando para encontrar una excusa.
»No sé qué fue lo que me impulsó a hacerlo, pero mientras estábamos sentados a su escritorio, yo sobre su regazo, riendo y hablando de las vacaciones, y de nuestro hijo, y de la maravillosa vida que tendríamos juntos, sentí tanto… no quiero decir amor, pero sí proximidad… Sea lo que fuese, tenía que decírselo. La verdad.
«Tengo que enseñarte algo», le dije, y él se echó a reír y me preguntó si pensaba desnudarme. «En cierto modo», le dije. Así que me coloqué en el centro de la habitación, me quité toda la ropa, y luego me despojé del disfraz. Y me quedé allí; una Coelophysis totalmente desnuda, y esperé su reacción.
»Raymond estaba callado, muy callado. Yo pensé que estaba furioso conmigo por haberle engañado, y pensaba que quería echarme a patadas de su oficina, llamar a los tíos de seguridad… Pero ahora sé que estaba sopesando sus opciones. Luego me dijo que volviese al escritorio, me hizo sentar y me contó su historia. Cómo fue criado, de dónde venía, de quién venía y quién era en realidad.
»Él quería conseguir un acuerdo entre los humanos y los dinosaurios, presentar su especie a nuestra especie de la manera más pacífica posible. Estaba tan excitado, me dijo, de poder ser quien revelase al mundo la existencia de la comunidad de dinosaurios. «Sacarnos del armario», como él decía, era su sueño más íntimo, y quería que yo fuese la figura bajo la cual todo aquello tuviera lugar.
»No sé si él esperaba que yo me mostrase feliz, conmocionada, consternada y, para ser sincera, no sabía cómo me -sentía en aquel momento. No (uve tiempo para pensar; tú sabes cómo son estas cosas. Sé que tú lo sabes. Todos nosotros hemos sido presas del instinto antes, es la cruz que debe llevar nuestra especie. Víncent, tú intentaste matarme cuando pensaste que era humana y te había descubierto con tu disfraz. Todos hemos sido testigos de la reacción de tu socia con Judith hace un momento. Es algo innato, y más aún, es lo que nos enseñan desde el primer día: si un humano lo sabe, ese humano debe morir.
»No recuerdo muchos detalles acerca del ataque. Sinceramente, no lo recuerdo. Sí recuerdo haberme encontrado en un charco de sangre que no era mía y ver a Raymond, por quien había llegado a sentir un gran cariño, muerto en mitad de él. Pero el impulso seguía vivo dentro de mí, de modo que me limpié la sangre, me senté en el sillón de Raymond y me dispuse a esperar a Judith, pues sabía que llegaría pronto.
»Mi plan consistía en matarla, abandonar la oficina y largarme a otro país: Jamaica, Barbados, las Filipinas. He oído que Costa Rica es un lugar perfecto para los dinosaurios. El plan era vivir en cualquier lugar donde no estuviese rodeada de humanos; ya han causado demasiados problemas en mi vida.
En este momento parece que Judith vuelve a la vida. Se levanta con dificultad del suelo y nos lanza una mirada cautelosa a Glcnda y a mí.
– Ella me atacó cuando entré en el despacho de Raymond. Se lanzó hacia mi garganta.
– Tuviste suerte de que no acabara contigo en ese momento -dice Jaycee, y luego se vuelve hacia mí-. Pero ella me dijo que esperase un segundo, y me habló del bebé. -Se vuelve nuevamente hacia Judith-. Mi bebé. Me dijo que ella seguiría financiando el experimento, que después del nacimiento yo podría criar sola a mi hijo.
»Si yo la mataba, el experimento también moriría. Si se lo contaba ai Consejo, ellos no dudarían un segundo en destruir el huevo y todos los papeles dei doctor Vallardo; de modo que hicimos un trato.
Jaycee hace una pausa, respira profundamente y mira alrededor de la habitación a esa audiencia a la que tiene tan competentemente en la palma de su carnosa y bronceada mano.
– Y eso es todo. La primera noche, cuando apareciste por el club y recibí aquella carta del doctor Vallardo… Se trataba de una falsa alarma.
– El huevo comenzaba a mostrar tensiones en su ecuador lateral -dice Vallardo defensivamente-. Pensé que era mejor si le informaba de lo que estaba pasando.
– En cualquier caso -dice Jaycee-, se trataba de una falsa alarma. Pero me mantuve en contacto con el doctor Vallardo, y anoche…, bueno, anoche fue maravilloso, Vincent. No la hubiese cambiado por nada del mundo. Pero cuando llamé al doctor y me dijo que debía regresar a Nueva York, eso fue el comienzo… ¿Puedes culparme por no querer perderme este momento?
– Por supuesto que no -digo sinceramente-, pero no tenías por qué drogarme.
– Precauciones necesarias -me explica. Comienzo a pasearme nuevamente por ei laboratorio. -Doctor, Jaycee, esperen a ser llamados para presentarse ante el Consejo Nacional en las próximas semanas. Creo que les interesará mucho conocer esta historia. Y les aconsejo que a ninguno se le ocurra tomarse unas vacaciones imprevistas.»Señora McBride. La llevaré de regreso a Los Ángeles conmigo y veremos lo que el departamento quiere hacer con una asesina de policías. Glenda, ¿me echas una mano? -Glenda se coloca junto a Judith McBride, y ambos la cogemos con fuerza de cada brazo. No se resiste.
– ¡Está sucediendo! -exclama súbitamente el doctor Vallardo, y su grito reverbera a través de la amplia sala del laboratorio, acompañado de un agudo gorjeo que sale de los altavoces. Los crujidos de la cáscara también se han amplificado y llenan el aire de ruidos, ahogando la exclamación de Jaycee. ¿Placer de madre? ¿Dolores de parto imaginarios?
– ¡Debemos elevarlo! -grita Vallardo mientras acciona la polea unida a la red que sostiene el huevo-. ¡Debe romper la superficie del agua!
Un fuerte tirón. Corro hacia la otra cuerda y tiro con todas mis fuerzas. Algo va mal, algo se está… ¿rompiendo?
La cuerda se corta. Las poleas se hunden en el agua. La red se desploma.
Jaycee grita, esta vez no de felicidad, y corre hacia el otro extremo del tanque mientras Vallardo recupera su equilibrio. Ambos se lanzan hacia una escalerilla unida al cristal del tanque e intentan subir a la vez; Jaycee, con sus patas de Coel-physis, tiene más éxito que Vallardo, con su cuerpo bajo y rechoncho, y se zambulle en el miniocéano. Vallardo lucha para llegar a la cima unos segundos después, y también se lanza al agua. Un poco de agua caliente rebalsa el tanque y salpica mis pies, y esa sedosa sensación me recuerda cuánto me gusta nadar.
Glenda. Judith y yo observamos atónitos a Vallardo y Jaycee a través de las paredes de cristal; presenciamos sus fantásticas proezas de ballet acuático. Vallardo se sumerge profundamente para desenganchar la red y consigue sostener el huevo por encima de su cabeza, moviendo las piernas a toda velocidad para mantenerse a flote y utilizando su cola corta y gruesa para formar un remolino.
Los gruñidos y los gemidos se mezclan con los sonidos del cascarón resquebrajado cuando los micrófonos subacuáticos recogen los esfuerzos de los dinosaurios. Jaycee ayuda a Vallardo; coge el huevo con sus dedos iargos y marrones, y hace todo lo que puede para mantener al bebé a flote. Los gemidos continúan creciendo; es un gorjeo entre un grito humano de dolor y la llamada al apareamiento de un canario común.
Y mientras contemplamos la escena a través del cristal, mientras escuchamos los sonidos que escapan por los altavoces, Glenda Wetzel, Judith McBride y yo nos encontramos como tres testigos mudos que presencian el primer nacimien-lo exitoso entre especies que haya visto alguna vez este planeta.
Finalmente, el huevo se rompe. Sus proteínas se derraman en el tanque, nublan el agua con sus jugos, y el cascarón se fragmenta en mil trozos diminutos, repartiéndose por el agua como si fuesen las cenizas de una hoguera de campamento.
– ¿Puedes verlo? -le pregunto a Glenda sin apartar la vista de la creciente oscuridad que invade el interior del tanque.
– No -contesta ella, y sólo puedo suponer que ella tampoco puede apartar la vista de lo que está sucediendo-. ¿Y tú?
– No. ¿Judith? -No hay respuesta-. Judith, ¿puede ver al bebé? -Nada. Me vuelvo para mirar a nuestra prisionera, cuyo brazo descubro que he soltado en algún momento de los últimos minutos. Ha desaparecido.
– Glen, hemos perdido…
Pero me interrumpe un rugido penetrante, un chillido fantasmagórico, de esos que envían arañas invisibles arrastrándose por todo mí cuerpo. Procede de los altavoces, amplificados por diez, lo que significa que viene del tanque, lo que significa que…
Viene del bebé. El agua, salpicando por todas partes, oscurecida por nubes de placenta arenosa, me dificulta la visión, pero a través de las pequeñas olas distingo la elástica figura de Jaycee, aún moviendo las piernas con fuerza, y cuando sale a la superficie alcanzo a ver fugazmente a su bebé recién nacido. Un momento es todo lo que necesito.
Garras de un gris desvaído se proyectan desde un par de brazos delgados, las membranas que las unen están moteadas con manchas marrones de carne que manotean el aire extraño. Son dedos, cortos y gruesos dedos, que se han formado sólo hasta donde las garras les han permitido salir por los costados. Zonas ásperas y escamosas se unen a otras rosadas y lampiñas, y conforman una cubierta exterior que no es del todo piel y tampoco pellejo. Su espina dorsal sobresale ligeramente y presiona contra esta delgada capa -un modelo Braille de deformidad-, y puedo distinguir las vértebras individuales subiendo y bajando como si fuesen una fila de teclas de piano moviéndose al compás de una pieza de Dixieland. Al final de la espina dorsal aparece una cola, apenas una fina hebra de huesos que dobla la longitud del bebé.
El torso es curvo, un largo tracto negro de goma quemada, y la barriga abultada, elevándose, rompiendo, tirando, talla una estela de carne a lo largo del costado del bebé. Otro juego de garras, más largas, más oscuras, se proyectan toscamente desde muñones que podrían ser pies de cinco dedos, y se extienden y retraen rápidamente una y otra vez.
Y la cabeza, esa cabeza: una lotería delirante de todos los rasgos posibles. Fosas nasales dentadas. Ojos grandes, pero amarillos. Orejas prácticamente inexistentes salvo por un único lóbulo que cuelga de la mejilla izquierda. El morro inclinado hacia abajo en un ángulo ortopédicamente indeseable. Unos cuantos dientes ya formados y amenazando con atravesar la mandíbula.
Es una amalgama de todo lo que visto hasta hoy, pero de alguna manera resulta absolutamente diferente de los engendros que Glenda y yo hemos visto en aquellas jaulas. Es hermoso. Estoy horrorizado. No puedo apartar la vista.
Y Jaycee Holden es más feliz de lo que nunca ha sido en su vida; esa mirada perturbada en los ojos, una mirada que dice «no quiero estar más aquí», ha desaparecido, reemplazada por una expresión de satisfacción, de determinación. Con aire triunfante, aunque continúa pedaleando para mantenerse a note, Jaycee sostiene a su bebé por encima de su cabeza en lo que sólo puedo definir como un gesto de conquista.
En ese momento se escucha un disparo, ahogando con su estrépito los sonidos amplificados de la exuberancia posparto, y aparece una grieta, proyectándose en forma de telaraña desde un orificio en la parte superior del tanque, justo por encima del nivel del agua. Glenda y yo nos volvemos hacia el extremo más alejado del laboratorio, hacia el sonido del balazo.
Es Judith, y ha recuperado su arma. Está apuntando al bebé, o a Jaycee. No importa, porque se prepara para disparar de nuevo.
Ahora Glenda tiene todas las razones que necesita para atacar a la humana de la que fue separada antes, y esta vez no seré yo quien se lo impida. Salta a través del laboratorio con el pico afilado preparado para clavarse en la carne. Pero Judith está alzando el revólver otra vez… Jaycee, aterrorizada por dos vidas, sin otra opción a mano, se sumerge en el agua, aferrando al bebé contra su pecho… Vallardo también acciona su mecanismo de inmersión… ¿Y yo?, ¡oh, mierda!, estoy paralizado.
Consigo convencer a mi garganta para que grite: «¡Cuidado con el revól…!» Y el segundo disparo estremece el laboratorio. Un milisegundo más tarde, Glenda cae sobre Judith como una tía sometida a una dieta de choque a quien han concedido una hora de descanso en un banquete de Las Vegas. Hunde los dientes en el carnoso cuello, buscando las preciosas arterías que harán surgir la sangre y acabarán con la vida.
Correría a ayudar, realmente lo haría, pero cuando me vuelvo para asegurarme de que Jaycee y Vallardo no han sido alcanzados por el disparo, me encuentro mirando las largas grietas que avanzan por el enorme tanque de agua, cogiendo velocidad, creciendo, creciendo, astillándose como ramas fractales. El agua comienza a filtrarse, el agua está presionando las paredes, el cristal se está combando bajo la presión, y antes de que pueda convencer a mis pies de «¡corred, capullos, salvaos!», las paredes se hacen añicos y abren las esclusas.
Quería nadar; ahora tengo la oportunidad de hacerlo. Glenda, Judith, Vallardo, Jaycee, el recién nacido, el laboratorio… todo desaparece bajo la impresionante cascada, mientras las mesas volcadas del laboratorio se convierten en arrecifes artificiales en este flamante océano. Soy lanzado contra la rompiente, lanzado bajo el agua; el aire me quema los pulmones y grito para salir. Nado hacia arriba…, y me golpeo la cabeza contra el suelo. Dirección equivocada. Nado en sentido contrario y pronto salgo al aire libre; jadeo en busca de oxígeno.
Una segunda ola cae sobre mi boca abierta. Me ahogo, y vuelvo a quedar cubierto por el agua. Lucho por encontrar un punto de apoyo en medio del agua sedosa que me rodea. ¿Qué es lo que suelen decir: tres veces y ya no vuelves a salir? Entonces será mejor que no vuelva a hundirme. Con un esfuerzo sobredinosaurio, flexiono la cola y me proyecto nuevamente fuera del agua para evitar a duras penas la embestida de otra ola. Trozos de cascarón flotan a mi alrededor como restos arrojados a la playa después de una tormenta y lucho por mantener la cabeza fuera del agua mientras cada nueva oleada amenaza con acabar conmigo.
La puerta del laboratorio está abierta, y el agua que escapa por esa abertura lo está haciendo a gran velocidad, formando un remolino de energía en la habitación. La marejada me lleva hacia esa zona de peligro, la corriente de fondo amenaza con superar mis pobres habilidades natatorias, pero me debato como un salmón y desovo corriente arriba, aferrándo-me a cualquier cosa que pueda ayudarme en mi desesperada lucha. Creo ver un miembro flotando en el otro extremo del laboratorio, con movimientos similares a los míos para mantenerse a flote, pero el aguijón de agua en los ojos me impide distinguir un color o una forma precisos.
– ¡Glenda! -grito, y el agua convierte mis palabras en algo así como «¡Blenbla!», pero no recibo ninguna respuesta. Tampoco funciona con Blaybee, Blabarbo o Bludibth. Localizando un punto de sujeción debajo de un quemador Bunsen, consigo permanecer en una zona del laboratorio y espero a que la tormenta haya pasado. Empleo mi energía para conservar la cabeza sobre el agua.
Poco después, la mayor parte del agua se ha filtrado fuera del laboratorio. Estoy solo en medio de cristales rotos, restos de cascarón y con el agua a mitad del muslo.
– ¿Hay alguien aquí? -intento gritar, y me sorprende comprobar que no puedo articular ningún sonido. Tengo agua en la garganta. Parece ser que llevo más de un minuto sin respirar.
Enfadado por el hecho de que debería haberme dado cuenta de elio antes, me inclino sobre un sillón destrozado y practico una auto-Heimlich. Las maniobras Heimlich para dinosaurios se practican mucho más arriba que en los humanos, pero es algo que aprendí hace mucho tiempo y de la peor manera… No pregunten, no pregunten. Lanzo un chorro de agua que aterriza a un metro de distancia, lo que añade unos cuantos milímetros a los charcos y puedo volver a respirar aire bueno y rancio.
– ¿Hay alguien aquí? -vuelvo a intentarlo con la voz más débil de lo que me gustaría, pero al menos funciona. No hay respuesta, excepto por el chirrido de los altavoces. Es un alivio que estén colocados en la parte superior de las paredes. Sus chispas no alcanzan a entrar en contacto con este centro acuático de reciente formación; de otro modo, en este momento yo estaría iluminado como el árboi de Navidad del Rockefeller Center.
Asegurándome de permanecer alejado de otras zonas peligrosas, consigo salir del laboratorio y regresar a los húmedos corredores de la clínica, que han sido limpiados a fondo vía inundación. La violenta corriente ha eliminado la suciedad de las paredes. Mientras avanzo voy gritando nombres, y cuando ya he examinado algunas habitaciones vacías y comienzo a preocuparme de ser el único que haya podido salir con vida del laboratorio, escucho un «¿Vincent?» de alguien que me llama desde un corredor paralelo. Acelero el paso…
Encuentro a Glenda en el suelo, en medio de su propio charco. Sonríe, resollando. Su pico de hadrosaurio está cubierto por una mezcla de agua y gotas de sangre.
Judith McBride también está allí, flácida y sin vida, encima de un gastado escritorio de roble. Los brazos cuelgan a ambos lados, las piernas están dobladas en un ángulo imposible, la cabeza está vuelta en la otra dirección.
– ¿La alcanzó la inundación? -le pregunto a Glenda. -La alcancé yo -dice Glenda, acercándose a Judith y haciendo girar la cabeza de la viuda hacia mí. Tres grandes mordiscos desfiguran la carne del cuello. Los largos cortes resultan perfectamente visibles y la mayor parte de la sangre ha sido arrastrada durante los últimos minutos. Estoy seguro de que no sufrió, de que todo terminó para ella en un instante-. Ella lo sabía, Vincent. La muy zorra tenía que morir.
– Hiciste bien -digo. No quiero que Glenda sienta ningún remordimiento por lo que ha hecho. Matar a alguien, aunque sea humano, puede resultar duro para el corazón y la mente. A pesar de la actitud indolente que muestra ahora, a Glenda no le resultará fácil conciliar el sueño en los próximos meses-. Venga -le digo, palmeándole la espalda-. Ayúdame a buscar a los demás.
Registramos el edificio hasta bien entrada la noche, sin dejar una habitación, una mesa o una cubeta sin examinar. La clínica es un lugar increíble, un hormiguero de pasadizos y habitaciones enclaustradas. El agua lleva los cadáveres de centenares de engendros flotantes, incluso aquellos que Glenda dejó con vida han sido arrastrados por el oleaje.
A la una de la mañana encontramos al doctor Vallardo; tiene el pellejo de color rojo, y el cuerpo grueso e hinchado por el peso del agua. De alguna manera se quedó encerrado dentro de un trastero y no pudo escapar a la furia del agua. Tal vez su peso le impidió salir a la superficie o quizá su torpe cola. En cualquier caso, está muerto y no tiene mucho sentido discutir las causas.
La boca está llena de porquerías arrastradas por el agua -vitelo, trozos de cascarón, placenta-, y las quitamos para simplificarles el trabajo a los extraños. No hay necesidad de confundirles haciendo que investiguen lo que pasaba en la clínica. El cupo ha sido cubierto por un tiempo y la investigación que seguramente realizará el Consejo dragará suficiente fango para Henar diez de esos tanques. Arrastramos el cuerpo de Vallardo hasta la habitación donde se encuentra Judith McBride y lo colocamos junto a ella. Es un acto purameníe altruista; para los equipos de limpieza resulta todo más fácil si todos los cadáveres se encuentran en el mismo lugar.
Dan las dos de la mañana; luego las tres; luego las cuatro. Glenda y yo hemos registrado todo el edificio, de arriba abajo, de derecha a izquierda.
– Separémonos y volvamos a intentarlo -sugiero, y Glenda sabe que no merece la pena discutir conmigo.
Jaycee y su bebé no aparecen por ninguna parte. No estoy furioso. No estoy preocupado. Soy sólo un tío normal, haciendo su trabajo. Me duele la garganta.
Cuando comienza a amanecer ya hemos revisado el edificio tres veces, y no hay nada más que hacer. Así es como quiero que sea. Es la única manera que no me hace daño.
Después dejo caer una bolsa desintegrad ora sobre el cadáver de Vallardo, y repito la maniobra con el cuerpo de Judith McBride, a pesar de que ella jamás fue realmente un dinosaurio. Glenda me convence de que si aún no hemos encontrado a Jaycee en el interior de la clínica, nunca la encontraremos. Estoy seguro de que ella espera que yo discuta, que presione para que sigamos la búsqueda, que la envíe a inspeccionar nuevamente los interminables pasillos y habitaciones, pero no lo hago. Acepto su decisión, aunque sólo sea porque es la misma a la que han llegado sin ayuda de nadie las partes más racionales de mi cerebro. Si Jaycee no está aquí, Jaycee no está aquí. En este momento no puedo pensar en lo que eso significa; no quiero pensar en lo que podría significar.
– Ella seguramente consiguió salir de aquí de alguna manera -sugiere Glenda con voz suave, con un tono racional y protector. Milagrosamente, no está maldiciendo a nadie (la súbita inundación debe de haber lavado su boca), pero apenas si soy capaz de registrar esta victoria de la etiqueta y las buenas costumbres.
– Sí -contesto, y espero que tenga razón.
– Jaycee probablemente escapó y regresó a su apartamento. Tal vez puedas encontrarla allí.
– Si -contesto. Sé que se equivoca. Que yo sepa, Jaycee se ha largado de la ciudad, del país, del mundo. Jamás volveré a ver a Jaycee Holden.
– Vamos -dice Glenda, y la dejo que me ponga el disfraz, que luego me coja del brazo y que me saque de esa habitación, de la clínica, hacia las brillantes calles del Bronx que comienzan a despertarse a una bulliciosa mañana de otoño. El sol arranca destellos de los coches abandonados y de los semáforos rotos, y hace que todo brille con su resplandor.
__Lo ves, Vincent -dice Glenda mientras nos alejamos calle abajo, tratando de añadir un brinco a cada paso, un alegre tropezón en cada tramo-. En una mañana como ésta, incluso el Bronx está lleno de esperanza.
EPÍLOGO
Ha pasado un año y la agencia de investigación privada de Watson y Rubio se ha convertido en la agencia de investigación privada de Rubio y Wetzel. Me llevó algunos meses, pero finalmente permití que los rotulistas quitasen el nombre de Ernie de la ventana exterior de la oficina, aunque hice que lo dejaran en la puerta de lo que en otra época fue su despacho. Lo miro todos los días. Glenda y yo estamos jugando en primera división, trabajando a destajo para ocuparnos de todos los casos que llegan a nuestras manos. De hecho, tenemos que derivar algunos de ellos, pero cada uno al que decimos «no, gracias» me golpea como una aguda punzada de hambre, como si me recordase que hubo un tiempo en el que no tenía absolutamente nada en la nevera salvo una botella de ketchup y un manojo de albahaca.
Hablando de la albahaca y sus malvados primos, acudo regularmente a las reuniones de Herbadictos Anónimos y mí monitor, un alosaurio que solía ser adicto sobre todo a la sal de apio, es el shortstop [5] de los Dodgers, de modo que siempre consigo asientos gratis justo detrás de la base del bateador. Hace doscientos trece días que probé mi última hierba y dentro de una semana me otorgarán mi siguiente estrella dorada. Pequeñas metas, pequeños pasos, pero ésa es la forma de reconstruir una vida.
La llamada investigación del Consejo del asunto McBríde/Vallardo/Burke/Holden fue abortada por orden de instancias superiores invisibles que estaban ansiosas de evitar una catástrofe a gran escala, y yo no estaba dispuesto a arriesgar nuevamente mi pellejo por toda esa mierda. La preocupación era que la población de dinosaurios no fuese capaz de manejar las implicaciones de lo ocurrido -la idea de que alguien tan poderoso se hubiese infiltrado en nuestra sociedad a un nivel tan elevado- y pudiera provocar disturbios, cometer suicidios o provocar un desastre en el mercado de valores. En cualquier caso, mi intervención en este asunto ante el Consejo Nacional fue breve, y sóio tuve que viajar un par de veces a Cleveland para hacer mi declaración.
El funeral de Dan, celebrado sólo unos días después de regresar yo de Nueva York, fue una ceremonia muy emotiva; estuvieron presentes todos sus compañeros del cuerpo para darle el último adiós. Luego tomamos helados y cáscaras de cerdo. Yo pasé la mayor parte del tiempo sumido en mi dolor, por muchas razones, de modo que supongo que no fui capaz de confortar a los otros invitados, pero fue muy agradable tenerlos junto a mí para que me consolaran.
En privado, Teitelbaum me borró de la lista negra una vez que tuvo todos los detalles de lo que había sucedido en Nueva York, y ahora, aunque de mala gana, nos contrata para que llevemos algunos de los casos de su empresa. Continúa tocándome las pelotas y, tai vez, sólo ha aumentado el tamaño de su cascanueces. Probablemente hizo que Cathy, su secretaria, comprase uno en el aeropuerto de Frankfurt. Su reacción pública ante mi implicación en el asunto McBride fue descontarme dos semanas de paga por extralimitarme en mi trabajo, y luego me dio una bonificación de dos semanas por el prestigio que había aportado a TruTel.
Tengo un coche nuevo, y mi casa está libre de cualquier ejecución hipotecaria. Tengo suficiente dinero en el banco como para soportar sin esfuerzo cualquier mala racha, pero sigo llegando a casa cada noche, me siento delante del televisor, como unos restos-restos-restos recalentados y leo la correspondencia.
Factura: electricidad. Factura: teléfono. Factura: agua. Carta de un amigo de Oregón que me pregunta si he recibido la última carta que me envió. Oferta de Mastercard, impresionante límite de crédito; sólo tengo que firmar sobre la línea de puntos. Otra carta, de una antigua cliente, quejándose porque ya no puede ponerse en contacto conmigo cuando me llama a la oficina; estoy tan jodidamente ocupado, y sería tan amable de llamarla, tiene un caso para mí. Algo acerca de un embalse y derechos de agua en la cuenca de Los Ángeles. Una tarjeta postal con una fotografía cuyos vibrantes colores sobresalen del rectángulo de cartulina llama mi atención. La foto es una vista de una tranquila y desierta playa de arena suave y casi blanca, un océano profundamente azul y un cielo haciendo juego. «Saludos desde Costa Rica», se lee en las recargadas letras amarillas impresas en bajorrelieve en la parte superior. Giro la tarjeta para leer el reverso.
En la parte de atrás no hay nada escrito, excepto mi nombre y dirección, un corazón dibujado sobre las íes en Vincent y Rubio. En cambio, en el recuadro donde debería estar escrita la carta se ven unas extrañas marcas de tinta: tres líneas largas y verticales, que se curvan ligeramente alrededor de cinco líneas pequeñas, éstas punteadas con lo que parecen ser huellas dactilares a medio formar. Huelo la tarjeta, presionándola con fuerza contra la nariz, y creo que puedo percibir el olor de la arena, que puedo percibir el oleaje, que alcanzo a oler ese fresco aroma a pino en una luminosa mañana de otoño.
Mi mirada se desvía hacia un espejo de cuerpo entero que hay al final del corredor. No llevo el disfraz y me demoro contemplando los dientes, el pellejo, las orejas. La nariz, la cola, el morro y las patas. Mirando todo aquello que me convierte en un ser diferente de casi todas las demás criaturas que vagan por la superficie de este planeta.
Exhibo mis garras, desplegándolas en el aire. Son largas, curvadas, retráctiles.
Son huellas de garras las que aparecen en la tarjeta, huellas de garras mezcladas con la temprana formación de unos dedos humanos cortos y gruesos. Ahora lo veo todo claramente; son marcas hechas introduciendo una garra en un tintero y luego presionándola con fuerza contra la cartulina. Un grupo de huellas adultas; un grupo de huellas de bebé. No hay ninguna otra pista, nada escrito en el resto de la tarjeta postal, pero es todo el mensaje que necesito.
Arrojo el resto de mi cena a la basura, apago el televisor y me voy al dormitorio, incapaz de borrar la sonrisa que se ha instalado, sin anunciarse, en mi rostro.
Eric Garcia

***
