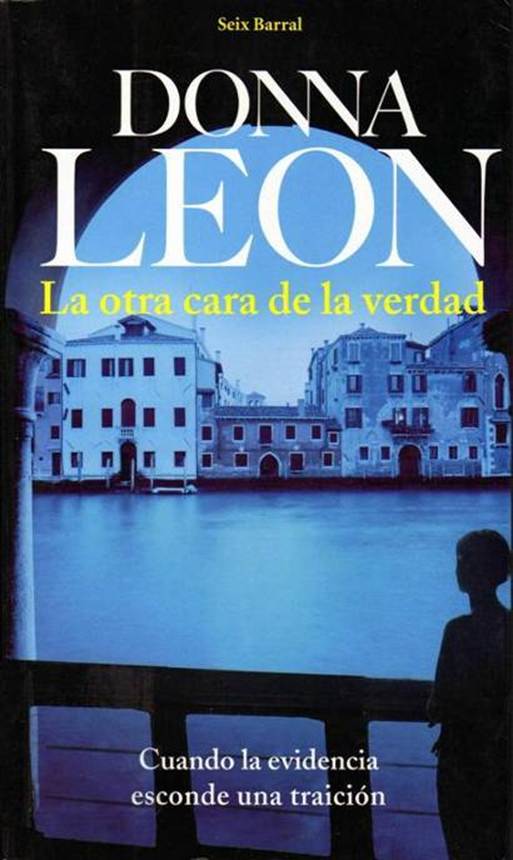
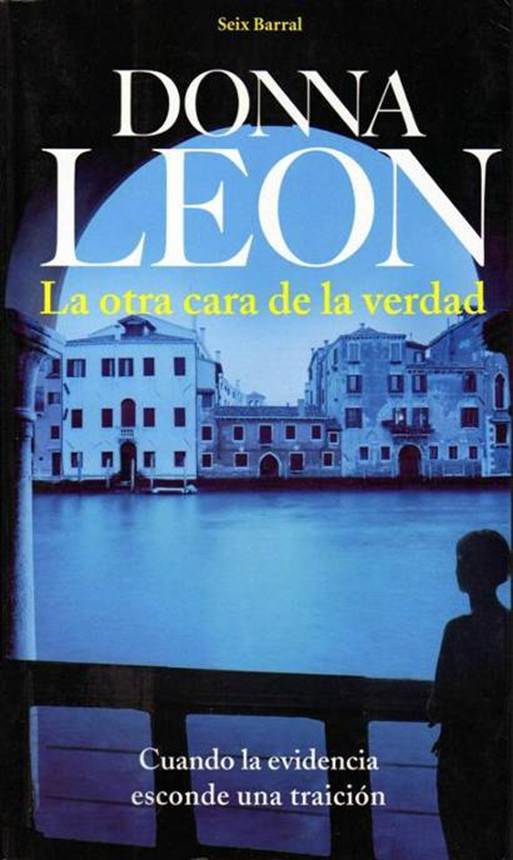
Donna Leon
La otra cara de la verdad
Comisario Guido Brunetti 18
Para Petra Reski-Lando y Lino Lando
Che ti par di quell'aspetto?
(¿Qué te parece ese rostro?)
Così fan tutte
Mozart.
Capítulo 1
Él se fijó en la mujer cuando iban camino de la cena. Mejor dicho, cuando él y Paola se pararon delante del escaparate de una librería y él se ajustaba el nudo de la corbata mirándose en el cristal, Brunetti la vio pasar en dirección a Campo San Barnaba, del brazo de un hombre mayor. La vio de espaldas, a la derecha del hombre. Brunetti distinguió primero el pelo, de un rubio tan claro como el de Paola, recogido en la nuca, en un moño flojo. Cuando se volvió para verla mejor, la pareja ya había pasado y se acercaba al puente que conduce a San Barnaba.
El abrigo -podía ser armiño o podía ser marta: Brunetti sólo sabía que era algo más caro que el visón- le llegaba justo por encima de unos finos tobillos y unos zapatos de tacón excesivamente altos para unas calles en las que aún había restos de nieve y de hielo.
Brunetti conocía al hombre, aunque no recordaba el nombre: la impresión que transmitía era de dinero y poder. Era más bajo y ancho que la mujer, y andaba con más precaución, sorteando las placas de hielo. Al pie del puente, resbaló y se asió al pretil, frenando el avance de la mujer. Con un pie en el aire, ella empezó a girar hacia el hombre, ahora inmóvil, y la inercia la alejó de Brunetti que, curioso, aún los seguía con la mirada.
– Si no tienes inconveniente, Guido -dijo Paola, a su lado-, en mi cumpleaños podrías regalarme la nueva biografía de William James.
Brunetti apartó la mirada de la pareja y siguió la dirección en la que señalaba el dedo de su mujer hasta un grueso tomo situado al fondo del escaparate.
– Creí que se llamaba Henry -dijo, muy serio.
Ella le tiró del brazo con impaciencia.
– No te hagas el tonto conmigo, Guido Brunetti. Tú sabes perfectamente quién era William James.
Él asintió.
– Pero ¿por qué quieres la biografía del hermano?
– Siento curiosidad por la familia y por todo lo que pueda haber hecho de él lo que era.
Brunetti recordó que, más de dos décadas atrás, él había experimentado ese mismo interés por Paola, a la que acababa de conocer: lo intrigaba su familia, sus gustos, sus amigos, todo lo que pudiera revelar algo acerca de aquella criatura maravillosa con la que un benévolo destino le había hecho tropezarse entre los anaqueles de la biblioteca de la universidad. A Brunetti le parecía normal esta curiosidad por una persona viva. Pero ¿por un escritor que había muerto hacía casi un siglo?
– ¿Por qué te parece tan fascinador? -preguntó, no por primera vez. Al oírse, Brunetti se dio cuenta de que su tono era el de un marido petulante y celoso, condición a la que lo había reducido el entusiasmo de su mujer por Henry James.
Ella se soltó de su brazo y dio un paso atrás, como para poder ver mejor al hombre con el que se encontraba casada.
– Porque él comprende las cosas -dijo.
– Ah -se contentó con decir Brunetti. Le parecía que esto era lo menos que podías esperar de un escritor.
– Y porque nos hace comprender esas cosas -añadió ella. Él supuso que la cuestión quedaba zanjada. Paola debió de pensar que habían dedicado al tema tiempo más que suficiente-. Vamos -dijo entonces-. Ya sabes que a mi padre le disgusta que la gente se retrase.
Se alejaron de la librería. Al llegar al pie del puente, ella se paró y se volvió a mirar a Brunetti.
– ¿Sabes una cosa? -empezó-. Tú te pareces mucho a Henry James -Brunetti no sabía si sentirse halagado u ofendido. Afortunadamente, con los años, al oír la comparación, por lo menos había dejado de preguntarse si debía poner en tela de juicio el fundamento de su matrimonio-. Tú también necesitas comprender las cosas, Guido. Probablemente, por eso eres policía -se quedó pensativa-. Pero también deseas que las comprendan los demás -dio media vuelta, empezó a subir por el puente y, por encima del hombro, añadió-: lo mismo que él.
Brunetti dejó que ella llegara arriba antes de decir a su espalda:
– ¿Así que también yo tendría que ser escritor? -qué bonito sería que ella contestara que sí.
Paola desestimó la idea agitando una mano y se volvió hacia él para decir:
– De todos modos eso hace que sea interesante vivir contigo.
«Eso es aún mejor que querer que sea escritor», pensó Brunetti, caminando tras ella.
Brunetti miró el reloj cuando Paola alargaba la mano para pulsar el timbre situado al lado del portone de la casa de sus padres.
– Al cabo de tantos años, ¿no tienes llave? -preguntó.
– No seas basto -dijo ella-. Claro que la tengo. Pero la de hoy es una cena de cumplido, y hay que llegar como invitados.
– ¿O sea que tenemos que comportarnos como invitados? -preguntó Brunetti.
Paola no llegó a responder, porque en aquel momento abrió la puerta un hombre al que ninguno de los dos reconoció. El hombre sonrió y abrió la puerta de par en par.
Paola le dio las gracias y empezaron a cruzar el patio en dirección a la escalera del palazzo.
– No lleva librea -susurró Brunetti, escandalizado-. Ni peluca. ¿Adonde iremos a parar, Señor? A este paso, pronto los criados comerán en la mesa de los señores, y empezará a desaparecer la plata. ¿Cómo acabará esto? Un día veremos a Luciana perseguir a tu padre con el cuchillo de la carne.
Paola se detuvo y se volvió hacia él. Le dedicó una variación de la mirada, su único recurso en los momentos de exceso verbal de su marido.
– ¿Sí, tesoro? -preguntó él con voz dulce.
– Vamos a quedarnos aquí un ratito, Guido, hasta que agotes tus comentarios humorísticos acerca de la posición social de mis padres. Cuando te hayas calmado, subiremos a reunimos con los demás invitados y durante la cena tú te portarás como una persona pasablemente civilizada. ¿Qué te parece?
Brunetti asintió.
– Me ha gustado, sobre todo, lo de «pasablemente civilizada».
Ella lo miró con sonrisa radiante.
– Sabía que te gustaría, cariño -ella empezó a subir la escalera que conducía a la entrada principal del palazzo, y Brunetti la siguió a un escalón de distancia.
Paola había recibido la invitación de su padre hacía tiempo y explicado a Brunetti que el conte Falier deseaba que su yerno conociera a una buena amiga de la contessa.
Con los años, Brunetti había llegado a sentirse seguro del afecto de su suegra, pero aún no sabía la estimación que podía merecer al conte, si lo consideraba un advenedizo que había conquistado el corazón de su única hija, o un hombre competente y de valía. Ni descartaba la posibilidad de que el conte fuera capaz de pensar ambas cosas a la vez.
En lo alto de la escalera, otro desconocido, con una ligera reverencia, les abrió la puerta del palazzo, por la que escapó una bocanada de calor. Brunetti entró en el vestíbulo detrás de Paola.
Por el pasillo llegaba rumor de voces procedente del salone principal, orientado al Gran Canal. En silencio, el hombre tomó los abrigos y abrió un ropero iluminado por dentro. En su interior, Brunetti vio un largo abrigo de piel, en un extremo de una de las barras, aislado del resto por el hombre que lo había colgado, no se sabía si por afán discriminatorio o por pura sensibilidad.
Guiados por las voces, fueron hacia la parte delantera de la casa. Al entrar en el salón, Brunetti vio a los anfitriones de pie de espaldas a la ventana central y de cara a Brunetti y Paola, de modo que brindaban la vista de los palazzi del otro lado del Gran Canal a una pareja a la que estaban saludando y en la que, al verla de espaldas, Brunetti reconoció al hombre y la mujer que los habían adelantado en la calle. Si no eran ellos, debía existir otro hombre fornido de pelo blanco que acompañaba a una mujer alta y rubia con tacones de aguja y un artístico moño en la nuca. Ella se hallaba un poco apartada, mirando por la ventana y, vista desde esta distancia, no parecía tomar parte en la conversación.
Otras dos parejas estaban a uno y otro lado de sus suegros. Brunetti reconoció al abogado del conte y a su esposa. Los otros eran una antigua amiga de la contessa que, al igual que ella, se dedicaba a obras de beneficencia, y su marido, que vendía armamento y tecnología de minería a países del Tercer Mundo.
El conté vio a su hija al volver la cabeza en el curso de lo que parecía una animada conversación con el hombre del pelo blanco. Entonces dejó la copa, dijo unas palabras a su interlocutor y, sorteándolo, fue hacia Paola y Brunetti. Cuando su anfitrión se alejó, el hombre se volvió, para ver quién reclamaba su atención y, en aquel momento, Brunetti recordó su nombre: Maurizio Cataldo, del que se decía que tenía influencia con ciertos miembros de la administración de la ciudad. La mujer seguía mirando por la ventana, absorta en la vista y ajena a la marcha del conte.
Brunetti y Cataldo no habían sido presentados, pero, como solía ocurrir en la ciudad, Brunetti conocía su historia a grandes rasgos. La familia había llegado de Friuli a principios del siglo pasado, según creía, había prosperado durante la época fascista y se había enriquecido más aún durante el boom de los años sesenta. ¿Construcción? ¿Transportes? No estaba seguro.
El conte llegó junto a Brunetti y Paola, los besó en ambas mejillas y se volvió hacia la pareja con la que había estado hablando, mientras decía:
– Paola, tú ya los conoces -Y a Brunetti-: Pero tú, Guido, no lo sé, y ellos desean conocerte.
Esto podía ser cierto de Cataldo, que los veía acercarse enarcando las cejas y ladeando la barbilla mientras sus ojos iban de Paola a Brunetti con franca curiosidad. Pero era imposible descifrar la expresión de la mujer, aunque quizá sería más exacto decir que su cara expresaba una grata y permanente expectación, fijada de manera inmutable por las manos de un cirujano. La boca estaba configurada como para estar el resto de su tiempo de permanencia en la tierra entreabierta en una pequeña sonrisa, como la que dedicarías al nietecito de la criada. La sonrisa, en tanto que expresión de agrado, era fina, pero los labios que la dibujaban eran gruesos, carnosos y de un intenso rojo cereza. Los ojos asomaban por encima de unos pómulos abultados y prietos, color de rosa, del tamaño de un kiwi cortado por la mitad en sentido longitudinal. La nariz arrancaba de un punto de la frente más alto de lo normal y era roma, como si la hubieran aplastado con una espátula una vez colocada.
El cutis era perfecto, sin asomo de arruga ni mácula, como el de un niño. El pelo en nada se distinguía del oro batido, y Brunetti entendía de moda lo suficiente como para saber que el vestido había costado más que cualquiera de los trajes que él había tenido.
Así que ésta debía de ser la Superliftata , la segunda esposa de Cataldo, pariente lejana de la contessa, a la que Brunetti conocía de oídas pero no había visto hasta ahora. Un rápido repaso al archivo de cotilleos de su memoria le hizo recordar que la mujer procedía del Norte, que era retraída y, por alguna oculta razón, extraña.
– Ah -empezó el conte, interrumpiendo los pensamientos de Brunetti. Paola se adelantó, besó a la mujer y estrechó la mano del hombre. Dirigiéndose a la mujer, el conte dijo-: Franca, te presento a Guido Brunetti, mi yerno, el marido de Paola -y a Brunetti-: Guido, te presento a Franca Marinello y su marido, Maurizio Cataldo -dio un paso atrás y, con un ademán, invitó a Brunetti a adelantarse, como si Brunetti y Paola fueran un regalo de Navidad que ofrecía a la otra pareja.
Brunetti dio la mano a la mujer, que la estrechó con sorprendente firmeza, y al hombre, cuya palma tenía un tacto seco, como si necesitara que le quitaran el polvo.
– Piacere -dijo, sonriendo primero a los ojos de la mujer y después a los del hombre, de un azul pálido.
El hombre movió la cabeza de arriba abajo, pero fue la mujer quien habló:
– Su madre política habla muy bien de usted desde hace años. Mucho gusto de conocerle por fin.
Antes de que a Brunetti se le ocurriera qué responder, las puertas del comedor se abrieron desde dentro y el hombre que les había tomado los abrigos anunció que la cena estaba servida. Mientras cruzaban el salón, Brunetti trató de recordar lo que la contessa pudiera haberle contado de su amiga Franca, aparte de que le había brindado su amistad años atrás, cuando la joven había venido a estudiar a Venecia.
El espectáculo de la mesa, cargada de porcelana y de plata y adornada con un estallido de flores, le recordó la última vez que había comido en esta casa, hacía sólo dos semanas. Venía a traer dos libros a la contessa con la que en los últimos años intercambiaba lecturas, y con ella encontró a su hijo Raffi, que, le explicó, había venido a recoger el borrador de su ensayo de Literatura Italiana, que su abuela se había brindado a repasar.
Estaban en el estudio, sentados frente al escritorio, uno al lado del otro. Tenían delante las ocho hojas del ensayo, con comentarios escritos en tres colores. A la izquierda de los papeles estaba una bandeja de sandwiches o, mejor dicho, restos de una bandeja de sandwiches. Mientras Brunetti se los terminaba, la contessa le descifró su código de colores: rojo para faltas gramaticales, amarillo para las formas del verbo essere y azul para las inexactitudes y errores de interpretación.
Raffi, que solía irritarse cuando Brunetti disentía de su visión de la historia o Paola corregía su gramática, parecía convencido de que su abuela sabía bien lo que se decía, e introducía en el portátil sus sugerencias sin rechistar. Y Brunetti escuchaba atentamente las explicaciones que ella daba.
Paola lo sacó de su abstracción murmurando:
– Busca tu sitio.
Porque, delante de cada sitio, estaba una tarjetita escrita a mano. Él no tardó en encontrar la suya y se alegró al ver a su izquierda la de Paola, entre él y su padre. Ya cada cual parecía haber encontrado su sitio en la mesa. A una persona familiarizada con la etiqueta le habría escandalizado que, en una cena elegante, se sentara juntos a los matrimonios, y menos mal, pensaría el purista, que el conte y la contessa ocupaban uno y otro extremo de la mesa rectangular. Renato Rocchetto, el abogado del conte, sostuvo la silla de la contessa. Cuando ella se hubo sentado, las otras mujeres tomaron asiento a su vez y a continuación hicieron otro tanto los hombres.
Brunetti se encontró frente a la esposa de Cataldo, a un metro de su cara. Ella escuchaba lo que le decía su marido, con la cabeza casi rozando la de él, pero Brunetti sabía que pronto llegaría lo inevitable. Paola lo miró, le dio unas palmadas en el muslo y susurró:
– Coraggio.
Cuando Paola retiró la mano, Cataldo sonrió a su esposa y se volvió hacia Paola y su padre; Franca Marinello miró a Brunetti.
– Qué frío hace, ¿verdad? -empezó, y Brunetti se preparó para otra de aquellas conversaciones de las cenas mundanas.
Antes de que él pudiera encontrar una respuesta banal, la contessa dijo, desde el extremo de la mesa:
– Confío en que a nadie le disguste que ésta sea una cena sin carne -sonrió, miró a los invitados y añadió, en un tono entre divertido y contrito-: En vista de las peculiaridades dietéticas de mi familia y puesto que, cuando quise recordar, ya era tarde para llamar a cada uno de ustedes preguntando por las suyas, decidí que lo más práctico sería prescindir de carne y pescado.
– «¿Peculiaridades dietéticas?» -susurró Claudia Umberti, la esposa del abogado del conte. Parecía francamente desconcertada, y Brunetti, que estaba a su lado, había coincidido con ella y su marido en suficientes cenas familiares como para comprender que la mujer sabía que las únicas peculiaridades dietéticas de la familia Falier (aparte del intermitente vegetarianismo de Chiara) consistían en raciones copiosas y postres suculentos.
Para evitar a su madre la violencia de ser pillada en una mentira flagrante, Paola dijo, en medio del silencio general:
– Yo prefiero no comer buey; Chiara, mi hija, no come carne ni pescado (por lo menos, esta semana); Raffi no come cosas verdes y no le gusta el queso; y Guido -dijo, inclinándose hacia el aludido y apoyando la mano en su antebrazo- no come de nada si no es en cantidad.
Los presentes recibieron sus palabras con corteses risas, y Brunetti dio a Paola un beso en la mejilla, en señal de festiva deportividad, al tiempo que prometía rechazar toda invitación que se le hiciera a repetir de algo. Mirando a su mujer preguntó por lo bajo, sin dejar de sonreír:
– ¿De qué iba eso?
– Luego te lo explicaré -respondió ella, y dirigió a su padre una pregunta intrascendente.
Sin mostrar intención de comentar las palabras de la contessa, Franca Marinello dijo, cuando recuperó la atención de Brunetti:
– La nieve, en la calle, es un gran inconveniente.
Brunetti sonrió, como si no se hubiera fijado en los tacones de la mujer ni oído una vez y otra el mismo comentario durante los dos últimos días.
Según las reglas de la conversación cortés, ahora le tocaba a él hacer una observación banal y, cumpliendo con su cometido, repuso:
– Pero los esquiadores estarán contentos.
– Y los campesinos -agregó ella.
– ¿Cómo dice?
– En mi tierra -empezó ella en un italiano sin asomo de acento local- tenemos un refrán que dice: «Bajo la nieve, pan; bajo la lluvia, hambre.» -tenía una voz grave y agradable, voz de contralto.
Brunetti, urbanita hasta la médula, sonrió con gesto de disculpa.
– No sé si lo entiendo.
Los labios de ella se movieron hacia arriba en lo que él había empezado a identificar como sonrisa, y la expresión de los ojos se suavizó:
– Quiere decir que el agua de la lluvia se escurre y su beneficio es transitorio, mientras que la nieve de las montañas se funde poco a poco durante todo el verano.
– ¿Y de ahí, el pan? -preguntó Brunetti.
– Sí. Por lo menos, así lo creían nuestros abuelos -antes de que Brunetti pudiera hacer un comentario, ella prosiguió-: Pero esta nevada aquí, en la ciudad, ha sido un caso raro, sólo unos centímetros, para obligar a cerrar el aeropuerto unas horas. En el Alto Adigio, de donde yo soy, no ha nevado en todo el invierno.
– Malo para los esquiadores, ¿verdad? -preguntó Brunetti con una sonrisa, imaginándola con un largo jersey de cachemir y pantalón de esquí, delante de la chimenea de un cinco estrellas de alta montaña.
– Me tienen sin cuidado los esquiadores, yo pensaba en los campesinos -dijo ella con una vehemencia que lo sorprendió. La mujer observó su expresión durante un momento y añadió-: «Oh, los campesinos, si ellos supieran cuan grande es su ventura…»Brunetti casi dio un respingo.
– ¿Virgilio?
– Las Geórgicas -respondió ella cortésmente, sin darse por enterada de la sorpresa de él y de lo que implicaba-. ¿Lo ha leído?
– En la escuela -respondió Brunetti-. Y otra vez hace un par de años.
– ¿Por qué? -preguntó ella con interés, al tiempo que volvía la cabeza para dar las gracias al camarero que le ponía delante un plato de risotto aifunghi.
– ¿Por qué, qué?
– ¿Por qué volvió a leerlo?
– Porque mi hijo, que lo leía en la escuela, dijo que le gustaba, y decidí echarle un vistazo -con una sonrisa añadió-: Hacía tanto tiempo que lo había leído que no recordaba nada.
– ¿Y?
Brunetti tuvo que reflexionar antes de responder; pocas veces se le presentaba la ocasión de hablar de sus lecturas.
– Confieso que todas esas consideraciones acerca de los deberes del buen terrateniente no me interesaron mucho -dijo mientras el camarero le servía el risotto.
– ¿Pues qué temas le interesan? -preguntó ella.
– Me interesa lo que los clásicos dicen acerca de la política -respondió Brunetti, y se preparó para observar la inevitable pérdida de interés de su oyente.
Ella tomó un sorbo de vino e inclinó la copa en dirección a Brunetti haciendo girar suavemente el contenido mientras decía:
– Sin el buen terrateniente, no tendríamos nada de esto -bebió otro sorbo y puso la copa en la mesa.
Brunetti decidió arriesgarse. Levantando la mano derecha, la hizo girar en un ademán que, para quien quisiera interpretarlo así, abarcaba la mesa, los comensales y, por extensión, el palazzo y la ciudad en la que se encontraban.
– Sin la política, no tendríamos nada de esto -dijo.
A causa de la dificultad que ella tenía para manifestar sorpresa agrandando los ojos, la expresó con la risa, una carcajada juvenil que ella trató de ahogar poniendo la mano delante de los labios, pero la hilaridad seguía brotando, incontenible, hasta trocarse en un acceso de tos.
Los presentes se volvieron a mirarla, y su marido desvió su atención del conte y, con ademán protector, le puso una mano en el hombro. Las conversaciones habían cesado.
Ella movió la cabeza de arriba abajo, levantó una mano y la agitó ligeramente, dando a entender que aquello no era nada y, sin dejar de toser, se enjugó los ojos con la servilleta. Al poco, cesó la tos, ella hizo varias inspiraciones y, dirigiéndose a la mesa en general, dijo:
– Perdón, me he atragantado -puso la mano sobre la de su marido y se la estrechó con gesto tranquilizador, luego le dijo algo que le hizo sonreír y reanudar su conversación con el conte.
Franca bebió varios sorbos de agua, probó el risotto y dejó el tenedor. Como si no se hubiera producido la interrupción, miró a Brunetti y dijo:
– En política quien más me gusta es Cicerón.
– ¿Por qué?
– Porque él sabía odiar.
Brunetti hizo un esfuerzo para prestar más atención a las palabras de la mujer que a los artificiales labios de los que brotaban. Seguían hablando de Cicerón cuando los camareros se llevaron los platos de risotto casi intactos.
Ella pasó a hablar del odio que el escritor romano sentía hacia Catilina y todo lo que representaba; habló de su inquina por Marco Antonio, no disimuló su satisfacción porque al fin Cicerón consiguiera el consulado; y sorprendió a Brunetti al hablar de su poesía con gran familiaridad.
Los criados retiraban el segundo plato -pastel de verduras- cuando el marido de la signora Marinello se volvió hacia ella y dijo algo que Brunetti no pudo oír. Ella sonrió y estuvo hablando con su marido hasta que terminaron el postre -un alimenticio pastel de nata que compensaba ampliamente la falta de carne- y se retiraron los platos.
Brunetti, plegándose a los convencionalismos sociales, dedicó la atención a la esposa del avvocato Rocchetto, quien le informó de los últimos escándalos relacionados con la administración del teatro La Fenice.
– … y al final decidimos no renovar nuestro abbonamento. Es todo tan mediocre, con esas porquerías francesas y alemanas que se empeñan en montar -decía la mujer, casi temblando de indignación-. Es como cualquier teatrillo de provincias francés -sentenció agitando una mano en un ademán que consignaba al olvido el teatro y, con él, a la provincia francesa. Brunetti, recordando la recomendación de Jane Austen a uno de sus personajes, de que «guardara el aliento para enfriar el té» venció la tentación de observar que, al fin y al cabo, La Fenice era un teatro menor y Venecia, una pequeña ciudad provinciana de Italia, por lo que no cabía esperar grandes cosas.
Llegó el café, y un camarero dio la vuelta a la mesa empujando un carrito cargado de botellas de grappa y digestivi. Brunetti pidió una Domenis, que no lo defraudó. Se volvió hacia Paola, para preguntarle si quería un sorbo de su grappa, pero ella estaba escuchando lo que Cataldo decía a su padre. Tenía la barbilla apoyada en la palma de la mano, con la esfera del reloj hacia Brunetti, que vio que marcaba más de medianoche. Lentamente, él deslizó el pie por el suelo hasta encontrar algo sólido, pero no tan duro como la pata de una silla, y le dio dos golpecitos.
Apenas un minuto después, Paola miró su reloj y dijo:
– Oddio, un alumno viene a mi despacho a las nueve de la mañana y aún he de leer su ejercicio -se inclinó hacia el extremo opuesto de la mesa, para decir a su madre-: Tengo la impresión de pasarme el día haciendo mis deberes o corrigiendo los de los demás.
– Y, nunca, a su debido tiempo -agregó el conte, pero lo dijo con afecto y resignación, para dejar claro que sus palabras no llevaban reproche.
– Quizá también nosotros deberíamos pensar en irnos a casa, ¿no, caro?-dijo la signora Cataldo sonriendo a su marido.
Cataldo asintió y se levantó. Se situó detrás de su esposa y le retiró la silla cuando ella se levantaba. Miró al conte.
– Gracias, signor conte -dijo inclinando la cabeza ligeramente-. Usted y su esposa han sido muy amables al invitarnos. Y, más aún, al habernos dado la ocasión de conocer a su familia -sonrió en dirección a Paola.
Se dejaron caer las servilletas en la mesa, y el avvocato Rocchetto dijo que necesitaba estirar las piernas. El conte preguntó a Franca Marinello si podía hacer que los llevaran a casa en su barco, a lo que Cataldo respondió que el suyo estaría esperándolos en la porta d'acqua.
– No me importa hacer a pie un trayecto, pero, con este frío y a estas horas de la noche, prefiero volver en la lancha -dijo.
Por parejas, volvieron al salone en el que no quedaba ni vestigio de las copas que allí se habían servido, y se dirigieron al vestíbulo, en el que dos de los criados de aquella noche ayudaron a los caballeros a ponerse el abrigo. Brunetti dijo a Paola en un aparte:
– Y luego dicen que es difícil encontrar buen personal hoy en día.
Ella sonrió, pero alguien que estaba al otro lado soltó un espontáneo resoplido de risa. Al volverse, él sólo vio la cara impasible de Franca Marinello.
Una vez en el patio, el grupo intercambió corteses despedidas: Cataldo y su esposa fueron conducidos a la porta d'acqua, donde esperaba su barco; los Rocchetto vivían a tres puertas de distancia, y la otra pareja tomó la dirección de Accademia, después de declinar jovialmente la sugerencia de Paola de que ella y Brunetti los acompañaran a casa.
Cogidos del brazo, Brunetti y Paola emprendieron el regreso. Cuando pasaban por delante de la universidad, Brunetti preguntó:
– ¿Te has divertido?
Paola se detuvo y lo miró a los ojos. En lugar de responder, preguntó con frialdad:
– ¿Harías el favor de decirme de qué iba todo eso?
– ¿Perdón?
– ¿Perdón porque no has entendido la pregunta o perdón por haber pasado la velada hablando con Franca Marinello y desentendiéndote de todos los demás?
La vehemencia de la pregunta sorprendió a Brunetti, que no supo sino protestar con voz de balido lastimero:
– Es que lee a Cicerón.
– ¿Cicerón? -preguntó una no menos sorprendida Paola.
– Del gobierno, y las cartas, y la acusación contra Verres. Hasta la poesía -dijo él. De pronto, aguijoneado por el frío, la tomó del brazo y empezó a subir el puente, pero ella se resistía hasta obligarle a parar al llegar a lo alto y, echándose hacia atrás para situarlo en perspectiva, dijo sin soltarle la mano:
– Espero que te des cuenta de que estás casado con la única mujer de esta ciudad capaz de darse por satisfecha con semejante explicación. -Esta respuesta provocó una brusca carcajada de Brunetti-. Además, ha sido interesante contemplar los esfuerzos de toda esa gente.
– ¿Esfuerzos?
– Esfuerzos -repitió ella, empezando a bajar por el otro lado del puente. Cuando Brunetti la alcanzó, prosiguió-: Franca Marinello se esforzaba por impresionarte con su inteligencia. Tú te esforzabas por averiguar cómo una persona con ese aspecto podía haber leído a Cicerón. Cataldo se esforzaba por convencer a mi padre para que invirtiera en su proyecto, y mi padre se esforzaba por decidir si invertía o no.
– ¿Invertir en qué proyecto? -preguntó Brunetti, olvidándose de Cicerón.
– Un proyecto en China -dijo ella.
– Oddio -fue todo lo que se le ocurrió a Brunetti.
Capítulo 2
– ¿Por qué en China, nada menos? -inquirió Brunetti.
Esto la hizo detenerse. Se paró delante del comedor de los bomberos, cuyas ventanas estaban oscuras a esta hora y del que no salía a la calle olor a comida. Brunetti estaba realmente intrigado.
– ¿Por qué en China? -repitió.
Ella meneó la cabeza en señal de total perplejidad y miró en derredor, como buscando a quién poner por testigo.
– ¿Alguien tendrá la bondad de decirme quién es este señor? Creo recordar que, a veces, por la mañana, lo veo a mi lado en la cama; pero no puede ser mi marido.
– Oh, basta ya, Paola, y contesta -dijo él con impaciencia.
– ¿Cómo es posible que leas dos periódicos al día y no tengas idea de por qué una persona puede querer invertir en China?
Él la tomó del brazo y la encaminó hacia casa. No tenía sentido pararse en medio de la calle para hablar de esto, pudiendo hacerlo mientras caminaban o, incluso, en la cama.
– Pues claro que lo sé -dijo-. Economía emergente, posibilidades de hacer grandes negocios, una Bolsa pujante, crecimiento ilimitado. Pero, ¿qué falta le hace nada de esto a tu padre?
Notó que ella aflojaba el paso. Temiendo otra parada para más floreos retóricos, él mantuvo el ritmo, obligándola a seguirle.
– Porque a mi padre le corre por las venas el veneno del capitalismo, Guido. Porque, durante siglos, ser Falier ha sido ser comerciante, y ser comerciante es dedicarse a hacer dinero.
– Así habla una profesora de literatura que asegura que no le interesa el dinero.
– Es que yo, Guido, soy la última de la estirpe. Soy la última de la familia que lleva el apellido. Nuestros hijos llevan el tuyo -ella se puso a caminar, sin dejar de hablar, aunque más despacio-: Mi padre ha dedicado toda su vida a hacer dinero, con lo que nos ha permitido a mí y a nuestros hijos el lujo de no tener que preocuparnos por ganarlo.
Brunetti, que había jugado tal vez miles de partidas de Monopoly con sus hijos, estaba seguro de que ellos habían heredado el gen del capitalismo, que tenían interés por el dinero y hasta quizá su veneno.
– ¿Y él piensa que allí se puede hacer dinero? -preguntó Brunetti, y se apresuró a añadir, para impedir que ella pudiera asombrarse de que él hiciera semejante pregunta-: ¿Dinero seguro?
Ella lo miró.
– ¿Seguro?
– Bueno -dijo él, dándose cuenta de lo inocente de la pregunta-. Dinero limpio.
– Reconoces, por lo menos, que existe una diferencia -dijo ella, con la causticidad de quien lleva años votando a los comunistas.
Él no dijo nada. Al cabo de un rato, se detuvo y preguntó:
– ¿A qué ha venido eso de…, cómo lo ha llamado tu madre, las «peculiaridades dietéticas» y esa tontería de lo que los chicos no quieren comer?
– La esposa de Cataldo es vegetariana -dijo Paola-. Y mi madre no quería ponerla en evidencia, de modo que me ha parecido oportuno ser yo la que cargara con el sambenito, como se suele decir. -Le oprimió el brazo.
– ¿Y de ahí la fábula de mi insaciable apetito? -dijo él sin poder contenerse.
¿Había vacilado ella un instante? Fuera como fuere, repitió, tirándole del brazo y sonriéndole:
– Sí. La fábula de tu apetito.
De no haber simpatizado Brunetti con Franca Marinello a causa de su conversación, quizá habría comentado que ella no precisaba de peculiaridades dietéticas para llamar la atención. Pero, merced a la intervención de Cicerón, él había cambiado de opinión, y ahora se daba cuenta de que se inclinaba a defenderla.
Pasaron por delante de la casa de Goldoni, torcieron a la izquierda y, enseguida, a la derecha, hacia San Polo. Al salir al campo, Paola se detuvo a contemplar aquel espacio abierto.
– Qué extraño, verlo tan vacío.
A Brunetti le gustaba este campo, le había gustado desde niño, por sus árboles y su amplitud: SS Giovanni e Paolo era muy pequeño, la estatua estorbaba, y las pelotas de fútbol solían acabar en el canal; Santa Margherita tenía forma irregular, y siempre le había parecido muy ruidoso, y más ahora, que se había puesto de moda. Quizá era el escaso comercio la causa de su predilección por Campo San Polo, que sólo tenía tiendas en dos de sus lados, ya que los otros habían resistido la atracción de mammón. La iglesia, cómo no, había sucumbido a ella y ahora cobraba entrada, después de descubrir que la belleza rinde más beneficio que la gracia. Y tampoco había tanto que ver en su interior: unos cuantos Tintorettos, el viacrucis de Tiépolo, etcétera.
Sintió que Paola le tiraba del brazo.
– Vamos, Guido, es casi la una.
Él aceptó la tregua que ella le ofrecía con estas palabras, y siguieron hasta casa.
* * *
Sorprendentemente, al día siguiente, el suegro llamó a Brunetti a la questura. Después de dar las gracias por la cena, Brunetti esperó a oír el motivo de la llamada.
– Bien, ¿qué te pareció?
– ¿El qué? -preguntó Brunetti.
– Ella.
– ¿Franca Marinello? -preguntó Brunetti, disimulando la sorpresa.
– Naturalmente. La tuviste delante toda la noche.
– No imaginé que tuviera la misión de interrogarla -protestó Brunetti.
– Pero lo hiciste -replicó el conte secamente.
– Sólo acerca de Cicerón, lo siento -explicó Brunetti.
– Sí, lo sé -dijo el conte, y a Brunetti le pareció detectar una nota de envidia en su voz.
– ¿De qué hablaste tú con el marido? -preguntó Brunetti.
– De maquinaria para el movimiento de tierras -respondió el conte con singular falta de entusiasmo-. Y de otras cosas -tras una brevísima pausa, agregó-: Es mucho más interesante Cicerón.
Brunetti recordó que su ejemplar de los discursos era un regalo de Navidad del conte, quien había escrito en la dedicatoria que éste era uno de sus libros favoritos.
– ¿Pero…? -preguntó Brunetti, en respuesta al tono de su suegro.
– Pero hoy en día Cicerón no goza de gran predicamento entre los empresarios chinos -se detuvo a meditar su propia observación y agregó con un suspiro teatral-: seguramente, porque tenía muy poco que decir sobre maquinaria para el movimiento de tierras.
– ¿Y los empresarios chinos tienen más que decir? -inquirió Brunetti.
El conte se rió.
– No puedes sustraerte al hábito de interrogar, ¿eh, Guido? -antes de que Brunetti pudiera protestar, el conte prosiguió-: sí, los pocos que conozco están muy interesados, especialmente, en excavadoras. Lo mismo que Cataldo y que su hijo, de su primer matrimonio, que dirige la fábrica de maquinaria pesada. China vive una fiebre de la construcción, y su empresa tiene más pedidos de los que puede atender, de modo que me ha propuesto una asociación limitada.
Con los años, Brunetti había aprendido que la circunspección era la respuesta más apropiada a lo que su suegro pudiera divulgar acerca de sus negocios, por lo que sólo se permitió un atento:
– Ah.
– Pero a ti esto no te interesa -dijo el conte, muy acertadamente, desde luego-. ¿Qué te pareció ella?
– ¿Puedo preguntar el porqué de tu curiosidad? -inquirió Brunetti.
– Porque hace varios meses me sentaron a su lado en una cena y me ocurrió lo mismo que a ti. Aunque hacía años que la conocía, en realidad, no había hablado mucho con ella. Empezamos comentando una noticia que aquel día venía en el periódico y, de pronto, estábamos hablando de las Metamorfosis. No sé cómo ocurrió, pero fue una delicia. Tantos años, y aún no habíamos hablado, quiero decir hablado de algo real. Así que sugerí a Donatella que te sentara frente a ella, para que pudierais conversar mientras yo hablaba con el marido -y entonces, con sorprendente realismo, el conte añadió-: has tenido que sentarte al lado de tantos aburridos amigos nuestros que me pareció que merecías una compensación.
– Fue muy interesante. Ha leído hasta la acusación contra Verres.
– Bravo -casi canturreó el conte.
– ¿La conocías de antes? -preguntó Brunetti.
– ¿Antes de su matrimonio o antes de la estética? -preguntó el conte con voz neutra.
– Antes de su matrimonio -dijo Brunetti.
– Sí y no. Verás, siempre ha sido más amiga de Donatella que mía. Una pariente de Donatella le pidió que estuviera al cuidado de la muchacha cuando vino a estudiar. Una historia un tanto bizantina, desde luego. Pero al cabo de dos años tuvo que marcharse. Problemas familiares. El padre murió y ella se vio obligada a volver a casa y buscar empleo, porque la madre no había trabajado en su vida -añadió vagamente-: No recuerdo los detalles. Habría que preguntar a Donatella -el conte carraspeó y, en tono de disculpa, dijo-: Parece el argumentó de un culebrón de la tele. ¿Estás seguro de que quieres oírlo?
– No acostumbro a ver televisión -dijo Brunetti virtuosamente-. Por eso me parece interesante.
– De acuerdo entonces -dijo el conte, y prosiguió-: Por lo que yo sé, y no recuerdo si me lo contó Donatella u otra persona, Franca conoció a Cataldo siendo modelo, de peletería si mal no recuerdo, y el resto, como tiene la cargante costumbre de decir mi nieta, es historia.
– ¿El divorcio forma parte de la historia? -preguntó Brunetti.
– Sí, en efecto -respondió el conte, contrariado-. Hace mucho tiempo que conozco a Maurizio, y no se distingue por su paciencia. Ofreció un trato a su esposa, y ella aceptó.
El instinto desarrollado a lo largo de décadas de sonsacar a testigos recalcitrantes, indicó a Brunetti que su interlocutor se callaba algo, y preguntó:
– ¿Y qué más?
El conte tardó en responder:
– Ha sido mi invitado y se ha sentado a mi mesa, por lo que no me gusta decir esto de él, pero Maurizio tiene fama de vengativo, lo que quizá indujo a su esposa a aceptar sus condiciones.
– No es la primera vez que oigo esa historia, por desgracia -dijo Brunetti.
– ¿Qué historia? -preguntó el conte ásperamente.
– La misma que habrás oído tú, Orazio: hombre mayor conoce a una bonita muchacha, deja a la esposa, se casa con la otra infretta e furia y después quizá no viven siempre felices -a Brunetti no le gustó el tono de su propia voz.
– Nada de eso, Guido. En absoluto.
– ¿Por qué?
– Porque ellos viven felices -se percibía en la voz del conte el mismo anhelo que cuando aludía a la posibilidad de pasar la velada hablando de Cicerón-. O, por lo menos, es lo que dice Donatella -en vista de que Brunetti no respondía, preguntó-: ¿Te intriga su aspecto?
– Ésa es una delicada forma de expresarlo.
– No lo comprendo -dijo el conte-. Era una muchacha preciosa. No tenía necesidad de hacerse eso, pero hoy las mujeres tienen ideas diferentes acerca de… -y no terminó la frase-. Fue hace años. Se marcharon, aparentemente de vacaciones, pero estuvieron fuera mucho tiempo, meses. No recuerdo quién me lo dijo -hizo una pausa y añadió-: Donatella no, desde luego -Brunetti se alegró al oírlo-. Lo cierto es que, cuando regresaron, ella estaba así. Australia: creo que allí estuvieron. Pero una persona no se va a Australia para hacerse la cirugía estética, por Dios.
– ¿Por qué lo haría? -preguntó Brunetti impulsivamente.
– Guido -dijo el conte al cabo de un momento-, hace tiempo que he renunciado.
– ¿Renunciado a qué?
– A tratar de comprender por qué la gente hace lo que hace. Por mucho que nos esforcemos, nunca lo conseguiremos. El chófer de mi madre solía decir: «Como sólo tenemos una cabeza, sólo podemos pensar en las cosas de una manera.» -el conte rió y dijo con súbita vivacidad-: Basta de cotilleo. Lo que quería saber es si te causó buena impresión.
– ¿Sólo eso?
– No pensé que fueras a fugarte con ella, Guido -rió el conte.
– Orazio, créeme, con una mujer amante de la lectura tengo más que suficiente.
– Te comprendo, te comprendo -y, en tono más serio-: Pero no has contestado a mi pregunta.
– Muy buena impresión.
– ¿Te pareció una persona digna de confianza?
– Absolutamente -respondió Brunetti al instante, sin necesidad de pensarlo. Pero, después de meditar un momento, dijo-: ¿No es curioso? No sé casi nada de ella, pero me parece de fiar porque le gusta Cicerón.
El conte volvió a reír, pero ahora con más suavidad.
– Para mí tiene sentido.
El conte raramente mostraba tanto interés por una persona, lo que indujo a Brunetti a preguntar:
– ¿Por qué esa curiosidad por saber si es digna de confianza?
– Porque, si ella se fía de su marido, tal vez él sea fiable.
– ¿Y te parece que ella se fía?
– Anoche estuve observándolos y no vi falsedad en ellos. Se aman.
– Pero no es lo mismo amar que confiar, ¿verdad?
– Ah, qué bien me hace percibir el tono ecuánime de tu escepticismo, Guido. Vivimos en una época que da tanta importancia al sentimentalismo que a veces me olvido de mi instinto.
– ¿Y qué te dice el instinto?
– Que un hombre puede sonreír y sonreír, y ser un bellaco.
– ¿ La Biblia?
– Shakespeare, me parece -dijo el conte.
Brunetti creía que la conversación había terminado, pero su suegro dijo entonces:
– Quizá puedas hacerme un favor, Guido. Discretamente.
– ¿Sí?
– Tú dispones de información mucho mejor de la que pueda tener yo sobre ciertos asuntos, y me pregunto si no podrías hacer que alguien se informara de si Cataldo es persona en la que yo pudiera…
– ¿Confiar? -preguntó Brunetti provocativamente.
– No tanto como eso, Guido -dijo el conte Falier con firmeza-. Más bien si es alguien con quien yo pudiera asociarme en una inversión. Él tiene mucha prisa en que tome una decisión, y no sé si mi propia gente podría averiguar… -la voz del conte se extinguió, como si él no encontrara las palabras apropiadas para expresar con exactitud la naturaleza de su interés.
– Veré lo que puedo hacer -dijo Brunetti, advirtiendo que sentía curiosidad acerca de Cataldo, pero, en este momento, no deseaba descubrir por qué.
Él y el conte intercambiaron unas frases joviales que pusieron fin a la conversación.
Brunetti miró el reloj y vio que aún tenía tiempo para hablar con la signorina Elettra, la secretaria de su superior, antes de ir a casa a almorzar. Si alguien podía atisbar discretamente en las transacciones de Cataldo era ella, sin duda. Durante un momento, pensó en pedirle que, de paso, viera qué podía descubrir acerca de la esposa del magnate, pero lo avergonzaba un poco aquel deseo de ver una foto suya de antes de… antes de su matrimonio.
No tenías más que entrar en el despacho de la signorina Elettra para recordar que hoy era martes: un gran ramo de tulipanes color de rosa presidía una mesa situada delante de la ventana. El ordenador que ella había permitido que una generosa y agradecida questura le proporcionara meses atrás -consistente tan sólo en un anoréxico monitor y un teclado negro- dejaba en su escritorio espacio suficiente para un no menos espléndido ramo de rosas blancas. El envoltorio, pulcramente doblado, estaba en el recipiente destinado exclusivamente a papel, y ay del que, por distracción, echara papel, cartón, metal o plástico donde no correspondía. Brunetti la había oído hablar por teléfono con el presidente de Vesta, la empresa privada a la que había sido concedido el contrato para la recogida de residuos de la ciudad -en este momento, el comisario prefería no pensar en los factores que habían contribuido a tal concesión-, y recordaba la exquisita cortesía con que la joven llamaba la atención de su interlocutor sobre las maneras en que una investigación de la policía o, lo que era peor, de la Guardia di Finanza, podía complicar el funcionamiento de su empresa y lo onerosos y molestos que podían ser los inesperados descubrimientos a los que podía dar lugar tal inspección.
Luego de aquella conversación -aunque no a consecuencia de ella, por supuesto-, los basureros habían modificado su ruta y empezado a amarrar su «barca ecológica» frente a la questura todos los martes y viernes por la mañana, después de recoger el papel y el cartón de los residentes de la zona de SS Giovanni e Paolo. El segundo martes, el vicequestore Giuseppe Patta les había ordenado marcharse de allí, escandalizado por la brutta figura que presentaban unos agentes de policía que transportaban bolsas de papel de la questura a la barcaza de la basura.
La signorina Elettra no necesitó mucho tiempo para hacer comprender al vicequestore la excelente publicidad que supondría la introducción de una ecoiniziativa, fruto, evidentemente, del firme compromiso del dottor Patta con la salud ecológica de su ciudad de adopción. A la semana siguiente, La Nuova envió a la questura no sólo a un reportero sino también a un fotógrafo, y al día siguiente publicaba en primera plana una larga entrevista con Patta y, lo que es más, una gran foto. Aunque el vicequestore no aparecía en ella llevando una bolsa a la barcaza sino sentado ante su mesa, con una mano descansando en un montón de papeles, en una pose que sugería su capacidad para resolver los casos en ellos documentados por pura fuerza de voluntad y disponer después con máxima diligencia que los papeles se depositaran en el receptáculo pertinente.
Cuando entró Brunetti, la signorina Elettra salía del despacho de su superior.
– Ah, qué bien -dijo al ver a Brunetti en la puerta-. El vicequestore desea verlo.
– ¿Sobre? -preguntó él, olvidándose momentáneamente de Cataldo y de su esposa.
– Tiene una visita. Un carabiniere. De Lombardía – la Serenísima República había dejado de existir hacía más de dos siglos, pero los que hablaban su lengua aún podían expresar con una sola palabra su recelo respecto a esos voceras arribistas de lombardos.
– Ya puede entrar -dijo ella, acercándose a su mesa, para dejarle paso hacia la puerta de Patta.
Él le dio las gracias, llamó con los nudillos y, al grito de Patta, entró.
Patta estaba sentado a su escritorio. Tenía a un lado el mismo montón de papeles utilizado en la escenografía de la foto de los periódicos: para Patta, un montón de papeles no podía tener otra utilidad que la meramente decorativa. Brunetti vio a un hombre sentado frente al escritorio de Patta que, al oír entrar al comisario, se puso de pie.
– Ah, Brunetti -dijo Patta con jovialidad-, le presento al maggiore Guarino, de los carabinieri de Marghera -el aludido era alto, unos diez años más joven que Brunetti y muy delgado. Tenía la sonrisa fácil y franca y una cabellera espesa, que empezaba a encanecer en las sienes. Los ojos, oscuros y muy hundidos, le daban el aspecto del hombre que prefiere observar los acontecimientos desde lugar seguro y semioculto.
Se estrecharon la mano, intercambiaron frases afables y Guarino se hizo a un lado para dejar pasar a Brunetti hacia la otra silla situada delante del escritorio.
– Brunetti -empezó Patta-, quería que conociera al maggiore, que ha venido a ver si podemos ayudarle -antes de que Brunetti pudiera preguntar, el vicequestore prosiguió-: Desde hace algún tiempo, se acumulan los indicios, especialmente en el Noreste, de la presencia de ciertas organizaciones ilegales -lanzó una mirada a Brunetti, que no tuvo necesidad de preguntar: todo el que leyera el periódico, incluso todo el que hubiera mantenido una conversación en un bar, estaba al corriente. Pero para contentar a Patta, Brunetti arqueó las cejas en lo que esperaba que fuera una señal de inquisitivo interés, y Patta explicó-: Y, lo que es peor, y éste es el motivo de la visita del maggiore, existen pruebas de que están siendo adquiridas empresas legales, concretamente, en el sector del transporte -¿cómo era aquel cuento de un escritor norteamericano del hombre que se quedó dormido y despertó al cabo de décadas? ¿Acaso Patta había estado hibernando en alguna cueva mientras la Camorra se extendía hacia el Norte, y no lo había descubierto hasta esta mañana al despertarse?
Brunetti mantenía los ojos fijos en Patta, fingiéndose ajeno a la reacción del carabiniere, que había carraspeado.
– El maggiore Guarino lleva algún tiempo ocupándose de este problema, y sus investigaciones lo han traído al Véneto. Como comprenderá, Brunetti, esto ahora nos concierne a todos -prosiguió Patta, en un tono en el que vibraba el horror ante una amenaza recién descubierta. Mientras hablaba Patta, Brunetti trataba de explicarse por qué había sido requerida su presencia. El transporte, al menos, por carretera o por ferrocarril, nunca había sido de la incumbencia de la policía en Venecia. Él apenas tenía experiencia directa de asuntos relacionados con el transporte terrestre, criminales o de otra índole, ni recordaba que la tuviera alguno de los hombres a sus órdenes-,… por consiguiente, me ha parecido que, estableciendo contacto entre ustedes dos, podríamos crear una cierta sinergia -concluyó Patta, con su pedantería habitual.
Guarino fue a responder, pero al observar la no muy discreta mirada de Patta al reloj, pareció cambiar de idea.
– No abusaré más de su tiempo, vicequestore -dijo, acompañando sus palabras de una amplia sonrisa a la que Patta correspondió afablemente-. Quizá sea preferible que el comisario y yo cambiemos impresiones -inclinó la cabeza hacia Brunetti al decir esto- y después volvamos para solicitar su input -cuando Guarino utilizó la palabra inglesa, sonó como si conociera su significado.
Brunetti estaba asombrado de la rapidez con la que Guarino había acertado con el tono perfecto para dirigirse a Patta y de la sutileza que reflejaba su sugerencia. Se solicitaría la opinión de Patta, pero no antes de que otros hubieran hecho el trabajo, con lo que se le evitaría esfuerzo y responsabilidad y, no obstante, podría atribuirse el mérito de cualesquiera progresos que se lograran. Esto, para Patta, era el desiderátum.
– Sí, sí -dijo Patta, como si las palabras del maggiore le hubieran recordado las grandes responsabilidades de su cargo.
Guarino se puso en pie y Brunetti le imitó. El maggiore hizo varias observaciones más; Brunetti fue hasta la puerta y esperó a que terminara, y los dos hombres salieron del despacho juntos.
La signorina Elettra se volvió hacia ellos.
– Confío en que la reunión haya sido un éxito, signori -dijo afablemente.
– Con una inspiración como la aportada por el vicequestore, no podía ser de otro modo, signora -dijo Guarino con voz neutra.
Brunetti la vio fijar la atención en el hombre que acababa de hablar.
– Desde luego -respondió ella, con ojos brillantes-. Es grato conocer a otra persona que valora su inspiración.
– ¿Cómo no iba a valorarla, signorai ¿O es signorina? -preguntó Guarino imprimiendo en su voz curiosidad o quizá asombro porque ella aún pudiera permanecer soltera.
– El vicequestore Patta es, después de nuestro actual jefe del Gobierno, el hombre más inspirador que conozco -sonrió ella, respondiendo sólo a la primera pregunta.
– Lo creo, desde luego -convino Guarino-. Carismáticos, cada uno a su manera -sax e volvió hacia Brunetti-. ¿Algún sitio en el que podamos hablar?
Brunetti, que no estaba seguro de poder mantener la seriedad si abría la boca, se limitó a mover la cabeza de arriba abajo, y los dos hombres salieron del despacho. Mientras subían la escalera, Guarino preguntó:
– ¿Hace tiempo que ella trabaja para el vicequestore?
– El tiempo suficiente para haber caído bajo su hechizo -respondió Brunetti. Y, al ver la mirada de Guarino-: No estoy seguro. Años. Es como si hubiera estado aquí desde siempre, aunque no es así.
– ¿Las cosas no marcharían si no fuera por ella? -preguntó Guarino.
– Eso me temo.
– Nosotros tenemos a una persona como ella en el puesto -dijo el maggiore-: La signorina Landi, la formidable Gilda. ¿Su signorina Landi es funcionaria civil?
– Sí -respondió Brunetti, sorprendido de que Guarino no se hubiera fijado en la chaqueta colgada, descuidadamente, desde luego, del respaldo de la silla. Brunetti entendía poco de moda, pero podía distinguir un forro Etro a veinte pasos, y sabía que el Ministerio del Interior no lo utilizaba en las chaquetas de uniforme. Evidentemente, Guarino había pasado por alto el indicio.
– ¿Casada?
– No -respondió Brunetti, y sorprendiéndose a sí mismo, preguntó-: ¿Y usted? -Brunetti caminaba delante del otro hombre, y no oyó la respuesta-. ¿Cómo dice?
– En realidad, no.
¿Qué podía significar eso?, se preguntó Brunetti.
– Perdón, pero no entiendo -dijo cortésmente.
– Separado.
– Oh.
Una vez en el despacho de Brunetti, éste llevó a su visitante a la ventana para mostrarle la vista: la iglesia perpetuamente en vísperas de restauración y el geriátrico totalmente restaurado.
– ¿Adonde va el canal? -preguntó Guarino inclinándose para mirar hacia la derecha.
– A la Riva degli Schiavoni y el hacino.
– ¿Se refiere a la laguna?
– Más bien las aguas por las que se sale a la laguna.
– Lo siento, debo de parecerle un pueblerino. Ya sé que es una ciudad, pero a mí no me lo parece.
– ¿Porque no hay coches?
Guarino sonrió y rejuveneció.
– En parte es eso. Pero lo más raro es el silencio -al cabo de un momento, vio que Brunetti iba a decir algo, y añadió-: Ya sé, ya sé, la mayoría de los que viven en una ciudad detestan el tráfico y la contaminación, pero lo peor es el ruido, créame. No cesa, ni a última hora de la noche ni a primera de la mañana. Siempre hay una máquina que funciona en algún sitio: un autobús, un coche, un avión que va a aterrizar, la alarma de un coche.
– Aquí todo lo más es alguien que pasa por debajo de tu ventana hablando por la noche.
– Tendría que hablar muy alto para molestarme a mí -dijo Guarino riendo.
– ¿Por qué?
– Vivo en un séptimo.
– Ah -fue lo único que se le ocurrió a Brunetti, a quien se le hacía difícil imaginar tal cosa. En abstracto, él sabía que en las ciudades la gente vivía en edificios altos, pero le parecía inconcebible que pudieran oír ruidos desde un séptimo piso.
Indicó una silla a Guarino y se sentó a su vez.
– ¿Qué desea del vicequestorei -preguntó, pensando que ya habían dedicado tiempo suficiente a los preliminares. Abrió el segundo cajón con el pie y apoyó en él ambos pies, cruzados a la altura del tobillo.
Ante esta actitud informal, Guarino pareció relajarse y dijo:
– Hace poco menos de un año, nos llamó la atención una empresa de transporte por carretera de Tessera, cercana al aeropuerto -Brunetti se puso alerta: hacía un mes, una empresa de transporte por carretera de Tessera había llamado la atención de toda la región-. Empezamos a interesarnos cuando, en el curso de otra investigación, apareció el nombre de la empresa -prosiguió Guarino. Ésta era una excusa rutinaria que el propio Brunetti había utilizado infinidad de veces, pero se reservó el comentario. Guarino estiró las piernas y volvió la cabeza para mirar por la ventana, como si la vista de la fachada de la iglesia pudiera ayudarle a exponer el caso con más claridad-. Cuando nos llamó la atención la empresa, fuimos a hablar con el dueño. El negocio pertenecía a la familia desde hacía más de cincuenta años; él lo había heredado de su padre. Resultó que había tenido problemas: subidas del precio del combustible, competencia de transportistas extranjeros, trabajadores que hacían huelga cuando no conseguían lo que pedían, necesidad de renovación de la flota de camiones… Lo de siempre -Brunetti asintió. Si se trataba de la misma empresa de Tessera, el final no había sido lo de siempre. Con una franqueza y una resignación que sorprendieron a Brunetti, Guarino dijo-: Entonces el hombre hizo lo que habría hecho cualquiera: falsear los libros -casi con pesar, añadió-: Pero no supo hacerlo. Él sabía conducir y reparar un camión y trazar una ruta de recogidas y entregas, pero no era contable, y la Guardia di Finanza se olió el fraude a la primera inspección de los libros.
– ¿Por qué le hicieron la inspección? -preguntó Brunetti. Guarino levantó la mano en un ademán que podía significar cualquier cosa-. ¿Lo arrestaron?
El maggiore se miró los pies y se sacudió de la rodilla una mota invisible para Brunetti.
– Me temo que la cosa es más complicada.
A Brunetti esto le parecía evidente: ¿por qué, si no, estaría ahora Guarino hablando con él?
Despacio y de mala gana, Guarino dijo:
– La persona que nos habló de él dijo que transportaba mercancías de interés para nosotros.
Brunetti interrumpió:
– Se transportan por ahí muchas cosas en las que todos estamos interesados. ¿No puede concretar?
Como si no le hubiera oído, Guarino prosiguió:
– Un amigo mío de la Guardia me dijo lo que habían descubierto y fui a hablar con el transportista -Guarino lanzó a Brunetti una mirada fugaz-. Le ofrecí un trato.
– ¿A cambio de no arrestarlo? -preguntó Brunetti innecesariamente.
La mirada de Guarino fue tan súbita como iracunda.
– Eso se hace continuamente. Usted lo sabe -Brunetti observó cómo el maggiore decidía callar algo que luego le pesaría haber dicho-. Estoy seguro de que ustedes lo hacen -la mirada de Guarino se suavizó de pronto.
– Lo hacemos, sí -dijo Brunetti tranquilamente, y añadió, para ver cómo reaccionaba su interlocutor-: Pero no siempre resulta como se había previsto.
– ¿Qué sabe de este asunto? -preguntó el otro secamente.
– Nada más que lo que usted me ha contado, maggiore -como Guarino no respondiera, preguntó-: ¿Y qué sucedió entonces?
Guarino fue a sacudirse la rodilla otra vez, olvidó su intención y dejó allí la mano.
– El hombre resultó muerto durante un robo -dijo finalmente.
A la memoria de Brunetti empezaban a acudir los detalles. El caso fue asignado a Mestre, más próxima a Tessera que Venecia. Patta había procurado por todos los medios que la policía de Venecia no interviniera en la investigación, aduciendo falta de personal y jurisdicción dudosa. Brunetti había hablado del caso con policías de Mestre amigos suyos, que le dijeron que parecía tratarse de un simple atraco chapucero, sin pistas.
– Él siempre llegaba temprano -prosiguió Guarino, sin mencionar todavía el nombre de la víctima, omisión que irritaba a Brunetti-. Una hora por lo menos antes que los conductores y demás empleados. Aquel día sorprendió a los intrusos y ellos le dispararon. Tres veces -Guarino le miró-. Usted ya debe de saberlo, desde luego. La noticia salió en todos los periódicos.
– Sí -dijo Brunetti-; pero sólo sé lo que decían los periódicos.
– Esa gente ya había registrado el despacho -prosiguió Guarino-, o lo hizo después de matarlo. Trataron de abrir la caja fuerte de la pared, no pudieron, le registraron los bolsillos y se quedaron con el dinero que llevaba encima y el reloj.
– ¿Para que pareciera un robo? -preguntó Brunetti.
– Sí.
– ¿Algún sospechoso?
– Ninguno.
– ¿Familia?
– Esposa y dos hijos mayores.
– ¿Trabajaban en la empresa?
Guarino movió negativamente la cabeza.
– El hijo es médico y ejerce en Vicenza. La hija es contable y trabaja en Roma. La esposa es maestra y se jubila dentro de un par de años. Muerto él, la empresa se hundió. No duró ni una semana -vio cómo Brunetti arqueaba las cejas-. Ya lo sé, parece increíble, en la era de la informática, pero no pudimos encontrar registro de pedidos, rutas ni albaranes, ni siquiera la lista de los conductores. Debía de tenerlo todo en la cabeza. Los archivos eran un caos.
– ¿Y qué hizo la viuda? -preguntó Brunetti con suavidad.
– Cerrar la empresa. No tenía alternativa.
– ¿Así, sin más?
– ¿Qué más podía hacer? -preguntó Guarino, casi como instando a Brunetti a disculpar la inexperiencia de la mujer-. Ya se lo he dicho, es maestra. De primaria. No sabía nada del negocio. Era una de esas empresas de un hombre solo que con tanta destreza gestionamos en este país.
– Hasta que el hombre solo se muere -dijo Brunetti tristemente.
– Sí -convino Guarino, y suspiró-. Ella quiere vender, pero nadie se interesa. Los camiones son viejos, y ya no hay clientes. Lo más que puede esperar es conseguir que otra empresa le compre los camiones y traspasar el local, pero acabará malvendiéndolo todo -Guarino calló, como si no tuviera nada que añadir. Brunetti era consciente de que no había dicho nada acerca de lo que hubiera entre ellos dos durante el tiempo en los que habían estado en relación y, en cierto modo, habían colaborado.
– ¿Me equivoco al suponer que hablaron ustedes de algo más que fraude fiscal? -Si no era así, no había motivo para la visita de Guarino, y eso no necesitaba decirlo.
Guarino respondió con un lacónico:
– Sí.
– ¿Y que él le informaba de algo más que de su declaración de impuestos? -Brunetti notó que se le tensaba la voz. Por todos los santos, ¿por qué no podía este hombre decirle claramente lo que ocurría y qué quería? Porque, desde luego, no había venido a conversar sobre el plácido silencio de la ciudad ni las virtudes de la signorina Landi.
Guarino no parecía dispuesto a decir más. Finalmente, sin tratar de disimular su irritación, Brunetti preguntó:
– ¿No podría dejar de hacerme perder el tiempo y explicarme por qué ha venido?
Capítulo 3
Era evidente que Guarino estaba esperando a que Brunetti agotara la paciencia, porque su respuesta fue inmediata y serena.
– La policía atribuyó su muerte a un robo con homicidio -antes de que Brunetti pudiera preguntar qué conclusión había sacado la policía de los tres disparos, Guarino explicó-: Nosotros sugerimos esa hipótesis. No creo que les importara mucho lo ocurrido. Probablemente, esta explicación les facilitaba las cosas.
Y, probablemente, pensaba Brunetti, hacía que el asesinato desapareciera rápidamente de los medios. Pero, en lugar de hacer este comentario, preguntó:
– ¿Usted qué cree que ocurrió?
Otra rápida mirada a la iglesia y otro golpecito en la rodilla.
– Creo que el asesino o asesinos estaban esperándole. No había otras señales de violencia en el cuerpo.
Brunetti imaginó a los hombres que esperaban, a la víctima, inconsciente del peligro, y del afán de los asesinos por enterarse de lo que él sabía.
– ¿Supone que él les dijo algo?
Guarino lanzó a Brunetti una mirada penetrante al contestar:
– Ellos podían averiguarlo sin necesidad de torturarlo -calló un momento, como evocando el recuerdo del muerto, y añadió con evidente desgana-: Yo era su contacto, la persona con la que él hablaba -esto, advirtió Brunetti, explicaba el nerviosismo de Guarino. El carabiniere desvió la mirada, como si lo violentara el recuerdo de lo fácil que había sido para él hacer hablar a la víctima-. Habría sido fácil asustarlo. Si hubieran amenazado a su familia, él les habría dicho todo lo que querían saber.
– ¿Y eso sería?
– Que había estado informándonos -dijo Guarino, tras una breve vacilación.
– Para empezar, ¿cómo se encontró ese hombre metido en esto? -preguntó Brunetti, consciente de que Guarino aún no había explicado en qué había estado involucrado el muerto.
Guarino hizo una ligera mueca.
– Eso mismo le pregunté yo la primera vez que hablé con él. Me dijo que cuando el negocio empezó a ir mal y hubo gastado sus ahorros y los de su mujer, fue al banco a pedir un préstamo, mejor dicho, otro préstamo, porque ya le habían concedido uno, muy cuantioso. Se lo negaron, desde luego. Fue entonces cuando empezó a no registrar los pedidos ni los ingresos, ni siquiera cuando cobraba por cheque o transferencia -meneó la cabeza, en muda reprobación de semejante insensatez-. Como le he dicho, era un aficionado. Una vez empezó a hacer eso, era sólo cuestión de tiempo que lo pillaran -con evidente pesar, como si reprochara al muerto una falta menor, dijo-: Debió figurárselo -Guarino se frotó la frente con aire distraído y prosiguió-: Dijo que al principio tenía miedo. Porque sabía que no entendía de números. Pero estaba desesperado y… -dejó la frase sin terminar y luego prosiguió-: Semanas después, o así me lo dijo, un hombre fue a verlo a su despacho. Dijo que tenía información de que podía interesarle trabajar particularmente, sin preocuparse de comprobantes, y que, en tal caso, podía ofrecerle trabajo -Brunetti no dijo nada, y Guarino agregó-: Ese hombre vive en Venecia -esperó la reacción de Brunetti y dijo-: Por eso estoy aquí.
– ¿Quién es el hombre?
Guarino levantó una mano, desestimando la pregunta.
– No lo sabemos. Él dijo que aquel hombre no le dio su nombre ni él se lo preguntó. Sólo extendía albaranes, por si la policía paraba los camiones, pero todos los datos eran falsos, me dijo. El destino y la carga.
– ¿Y cuál era la carga?
– Eso no importa. Estoy aquí porque él fue asesinado.
– ¿Y he de creer que lo uno no tiene que ver con lo otro? -preguntó Brunetti.
– No. Pero lo que le pido es que me ayude a encontrar al asesino. Lo otro no le atañe.
– Tampoco el asesinato -dijo Brunetti suavemente-. Mi superior se encargó de que así fuera cuando ocurrieron los hechos: decidió que el caso era competencia de Mestre, que tiene jurisdicción sobre Tessera -Brunetti imprimió meticulosidad en su voz.
Guarino se puso en pie, pero sólo para acercarse a la ventana, como hacía Brunetti en los momentos de dificultad. Miró la iglesia y Brunetti miró la pared.
Guarino volvió a la silla y se sentó.
– Lo único que dijo es que el hombre era joven, de unos treinta años, y bien parecido, y que vestía como si tuviera dinero. Creo que dijo «ostentosamente».
Brunetti se abstuvo de comentar que la mayoría de los italianos de treinta años son bien parecidos y visten como si tuvieran dinero, y dijo tan sólo:
– ¿Cómo sabía que ese hombre vive aquí? -empezaba a resultarle difícil disimular su irritación ante la resistencia de Guarino a facilitar información concreta.
– Confíe en mí. Vive aquí.
– Me parece que no es lo mismo -dijo Brunetti.
– ¿El qué no es lo mismo?
– Confiar en usted y confiar en la información que posee.
El maggiore reflexionó.
– Un día, en Tessera, ese hombre recibió una llamada por el telefonino en el momento en que entraban en el despacho. Salió al pasillo a hablar, pero no cerró la puerta. Daba instrucciones al otro y le decía que tomara el Uno hasta San Marcuola, que lo llamara cuando desembarcara y que él iría a recogerlo.
– ¿Estaba seguro de que era San Marcuola? -preguntó Brunetti.
– Sí -Guarino miró a Brunetti y sonrió-. Me parece que ya es hora de que dejemos de andarnos con rodeos -se irguió en la silla y preguntó-: ¿Volvemos a empezar, Guido? -ante la señal de asentimiento de Brunetti, dijo-: Me llamo Filipo. -tendió la mano como si fuera una ofrenda de paz, y como tal decidió aceptarla Brunetti.
– ¿El nombre del muerto? -preguntó el comisario, implacable.
Guarino respondió sin vacilar.
– Ranzato. Stefano Ranzato.
Guarino explicó entonces con más detalle el declive de Ranzato de empresario a defraudador y a confidente de la policía. Y de confidente a cadáver. Cuando hubo terminado, Brunetti preguntó, como si el maggiore no se hubiera negado ya a responder a la pregunta:
– ¿Y qué transportaban los camiones?
Éste, se decía Brunetti, era el momento de la verdad. Guarino podía responder o no, y Brunetti sentía curiosidad por descubrir cuál sería su decisión.
– Él no llegó a saberlo -dijo Guarino y, al ver la expresión de Brunetti, agregó-: Por lo menos, eso me decía. No le informaban, y los conductores nunca decían nada. Recibía una llamada y enviaba los camiones a donde le indicaban. Albaranes y todo en orden. Decía que muchas veces las cosas parecían legales, transporte de una fábrica a un tren o de un almacén a Trieste o a Genova. Y decía que al principio para él aquello era… la salvación -Brunetti notó que se le resistía un poco esta palabra-. Porque nada quedaba reflejado en los libros.
A Brunetti le parecía que Guarino no tendría inconveniente en quedarse allí para siempre, hablando de los negocios del muerto.
– Pero nada de eso explica el motivo de que usted esté aquí ahora -atajó Brunetti.
En lugar de responder, Guarino dijo:
– Creo que esto es como buscar una aguja en un pajar.
– ¿No podría concretar un poco? Quizá así nos aclararíamos -sugirió Brunetti.
Guarino dijo con gesto de fatiga:
– Yo trabajo para Patta -y agregó, a modo de explicación-: A veces, me parece que todos trabajamos para Patta. Hasta hoy, en que lo he visto por primera vez, no sabía su nombre, pero lo he reconocido inmediatamente. Él es mi jefe, él es casi todos los jefes que he tenido. Sólo que éste se llama Patta.
– Yo he tenido varios que no se llamaban así, pero eran como él -dijo Brunetti.
La sonrisa de Guarino hizo que ambos volvieran a relajarse.
Satisfecho al sentirse comprendido, Guarino añadió:
– El mío, quiero decir mi Patta, me ha enviado aquí para que encuentre al hombre que recibió la llamada telefónica en el despacho de Ranzato.
– ¿Y espera que usted vaya a San Marcuola, se plante allí y grite el nombre de Ranzato, a ver si aparece el culpable?
– No -respondió Guarino sin sonreír. Se rascó una oreja y dijo-: Ninguno de los hombres de mi brigada es veneciano -en respuesta a la mirada de sorpresa de Brunetti, dijo-: Algunos llevamos años trabajando aquí, pero no es como haber nacido aquí. Eso ya lo sabe usted. Hemos repasado el registro de arrestos de todos los que viven en la zona de San Marcuola y tienen antecedentes, pero sólo hemos encontrado a dos hombres y los dos están en la cárcel. De modo que necesitamos ayuda local, la clase de información que ustedes tienen o pueden conseguir y nosotros no.
– Usted no sabe dónde buscar lo que desea saber -dijo Brunetti extendiendo una mano con la palma hacia arriba-. Y yo no sé lo que había en esos camiones -agregó extendiendo la otra mano y agitando las dos con un movimiento de balanza.
Guarino lo miró fijamente y dijo:
– No estoy autorizado a hablar de eso.
Animado por la franqueza, Brunetti cambió de enfoque.
– ¿Ha hablado con la familia?
– No. La esposa está destrozada. El que habló con ella dijo que estaba seguro de que no fingía. Ella no sospechaba lo que hacía su marido, ni tampoco el hijo, y la hija sólo va a casa dos o tres veces al año -dio a Brunetti tiempo de asimilar la información y añadió-: Ranzato me dijo que no sabían nada y yo le creí. Y aún le creo.
– ¿Cuándo habló con él? Por última vez, se entiende.
Guarino lo miró de frente.
– La víspera de su muerte. De su asesinato.
– ¿Y?
– Me dijo que quería dejarlo, que ya nos había dado suficiente información y que no quería seguir.
Desapasionadamente, Brunetti observó:
– Por lo que me ha dicho, no parece que les ofreciera mucha información -Guarino no se dio por enterado, y Brunetti remachó-: Como no me la está dando usted a mí -tampoco estas palabras surtieron efecto-. ¿Le pareció nervioso?
– No más que otras veces -respondió Guarino con calma, y añadió, casi de mala gana-: No era valiente.
– Pocos lo somos.
Guarino lo miró vivamente y pareció desestimar la idea.
– Eso no lo sé -dijo el maggiore-, pero Ranzato, desde luego, no lo era.
– Tampoco tenía por qué, ¿no cree? -preguntó Brunetti, defendiendo al muerto tanto como el principio-. Fue víctima de las circunstancias: primeramente, defrauda impuestos, incurriendo en delito, luego Finanza lo descubre y lo entrega a los carabinieri, que le obligan a hacer algo peligroso. Si tenía motivos para algo, no era para ser valiente.
– Parece muy comprensivo -dijo Guarino, mordaz.
Ahora fue Brunetti quien se encogió de hombros sin decir nada.
Capítulo 4
Ante el silencio de Brunetti, Guarino optó por dejar el tema del carácter del muerto.
– Como le decía, no estoy autorizado a dar información sobre la carga -concluyó con cierta aspereza.
Brunetti se abstuvo de comentar que todo lo que había dicho Guarino desde el inicio de la entrevista así lo daba a entender. Apartó la mirada de su visitante y la fijó en la ventana. Guarino dejó que el silencio se prolongara. Brunetti estaba repasando la conversación desde el principio, sin hallar en ella algo que fuera de su gusto.
El silencio se dilataba, pero no parecía que esto pusiera nervioso a Guarino. Después de lo que incluso a Brunetti pareció un larguísimo lapso de tiempo, el comisario sacó los pies del cajón y los puso en el suelo. Inclinándose hacia el hombre que estaba al otro lado de la mesa, dijo:
– ¿Está acostumbrado a tratar con gente corta, Filipo?
– ¿Corta?
– Corta, sí. De pocas entendederas.
Guarino, casi involuntariamente, lanzó una rápida mirada a Brunetti, que le sonreía con benevolencia, y volvió a entregarse a la contemplación de la vista de la ventana. Finalmente, dijo:
– Quizá sí.
– Imagino que, con el tiempo, eso debe de convertirse en hábito -dijo Brunetti amigablemente, pero sin sonreír.
– ¿El creer que todos los demás son cortos?
– Algo por el estilo, sí, o hacer como si lo fueran.
Guarino meditó y dijo:
– Sí, comprendo. ¿Le he ofendido?
Las cejas de Brunetti subieron y bajaron como movidas por un impulso espontáneo y su mano derecha dibujó un pequeño arco en el aire.
– Vaya -dijo Guarino tan sólo.
Los dos hombres permanecieron en amigable silencio durante varios minutos, hasta que Guarino dijo:
– Es cierto que trabajo para Patta -ante la impasibilidad de Brunetti, añadió-: Es decir, para mi propio Patta. Que no me autoriza a decir a nadie lo que estamos haciendo.
La falta de autorización nunca había sido un gran impedimento en el quehacer profesional de Brunetti, por lo que ahora dijo afablemente:
– En tal caso, ya puede usted marcharse.
– ¿Cómo?
– Puede marcharse -repitió Brunetti señalando a la puerta con un ademán tan suave como su voz-. Y yo volveré a mi trabajo. El cual, por las razones de orden administrativo que le he expuesto, no incluye la investigación del asesinato del signor Ranzato -Guarino seguía sentado, y Brunetti añadió-: Ha sido muy interesante oír lo que me ha contado, pero no tengo información que darle, ni veo motivo para ayudarle a descubrir lo que sea que esté buscando en realidad.
Si Brunetti lo hubiera abofeteado, Guarino no habría quedado más estupefacto. Ni más ofendido. Empezó a levantarse, pero enseguida se dejó caer en la silla y se quedó mirando a Brunetti. Se había puesto colorado, de bochorno o de furor, Brunetti no lo sabía, ni le importaba. Finalmente, el carabiniere dijo:
– ¿Por qué no recurrimos a alguien a quien los dos conozcamos, usted llama a esa persona y yo hablo con ella?
– ¿Animal, vegetal o mineral?
– ¿Cómo?
– Un juego al que jugaban mis hijos. ¿A qué clase de persona llamamos: un cura, un médico o un asistente social?
– ¿Un abogado?
– ¿En el que yo tenga confianza? -preguntó Brunetti, descartando la posibilidad.
– ¿Un periodista?
Después de reflexionar, Brunetti dijo:
– Hay varios.
– Bien, veamos si encontramos alguno al que conozcamos los dos.
– ¿Y que confíe en los dos?
– Sí -respondió Guarino.
– ¿Y cree que eso sería suficiente para mí? -preguntó Brunetti, con incredulidad en la voz.
– Eso dependerá del periodista, imagino -dijo Guarino suavemente.
Después de mencionar varios nombres, desconocidos para uno u otro, descubrieron que ambos conocían a Beppe Avisani, periodista investigador, residente en Roma, y confiaban en él.
– Deje que hable yo con él -dijo Guarino, dando la vuelta a la mesa para situarse detrás de Brunetti.
El comisario conectó al teléfono una línea exterior, marcó el número de Avisani y pulsó la tecla del altavoz.
A la cuarta señal, el periodista contestó con el apellido.
– Beppe, ciao, soy Filipo -dijo Guarino.
– Santo cielo. ¿Está en peligro la República y sólo yo tengo la posibilidad de salvarla contestando tus preguntas? -inquirió el periodista con falsa angustia en la voz. Y luego, con sincero afecto-: ¿Cómo estás, Filipo? No te pregunto qué haces, sólo cómo estás.
– Bien. ¿Y tú?
– Todo lo bien que cabe esperar -dijo Avisani en aquel tono de incipiente desesperación que tantas veces había oído Brunetti durante años. Luego, más animadamente, prosiguió-: Tú no llamas si no es para pedir algo, así que, para no perder tiempo, dime ya de qué se trata -las palabras eran ásperas, pero el tono no lo era.
– Aquí tengo a alguien que te conoce -dijo Guarino-, y me gustaría que le dijeras que soy persona de fiar.
– Me haces demasiado honor, Filipo -dijo Avisani, con jocosa humildad. Por el altavoz se oyó un roce de papeles y una voz que decía-: Ciao, Guido. El teléfono me dice que la llamada es de Venecia; y la agenda, que el número es el de la questura, y Dios sabe que la única persona que ahí se fiaría de mí eres tú.
– ¿Puedo esperar que digas que yo soy aquí la única persona de la que tú te fías?
– Quizá ninguno de los dos me crea si digo que he recibido llamadas más extrañas que ésta.
– ¿Y bien? -apremió Brunetti, para ahorrar tiempo.
– Puedes confiar -dijo el periodista sin vacilación ni explicación-. Hace mucho que conozco a Filipo y sé que es de fiar.
– ¿Eso es todo? -preguntó Brunetti.
– Es suficiente -dijo el periodista, y colgó.
– ¿Comprende lo que ha demostrado esta llamada? -preguntó Brunetti.
– Sí; que puedo fiarme de usted -Guarino asintió, pareció asimilar la información y prosiguió, con voz serena-: Mi unidad está investigando el crimen organizado, concretamente, su penetración en el Norte -a pesar de que Guarino hablaba en tono grave y quizá, finalmente, decía la verdad, Brunetti no abandonaba la cautela. Guarino se cubrió la cara con las manos haciendo ademán de lavarse. Brunetti pensó en los mapaches, que siempre están lavándose. Escurridizas criaturas, los mapaches-. El problema tiene tantas facetas que se ha decidido atacarlo con nuevas técnicas.
Brunetti levantó una mano en ademán de prevención:
– No estamos en una reunión, Filipo; puede usar lenguaje corriente.
Guarino soltó una carcajada breve y no muy grata al oído.
– Después de siete años de trabajar en el cuerpo, no sé si aún sabré usarlo.
– Inténtelo, Filipo. Puede ser bueno para el alma.
Como en un intento por borrar el recuerdo de todo lo que había dicho hasta entonces, Guarino irguió el tronco y empezó por tercera vez.
– Algunos de nosotros tratamos de impedir que vengan al Norte. Imagino que no podemos hacernos ilusiones al respecto -se encogió de hombros y añadió-: Mi unidad pretende, por lo menos, evitar que, una vez aquí, hagan ciertas cosas.
El quid de la cuestión, pensaba Brunetti, era la naturaleza, aún no revelada, de estas «ciertas cosas».
– ¿Tales como transportes ilegales? -preguntó.
Brunetti observaba cómo su interlocutor luchaba contra el hábito de la reserva, pero se abstuvo de alentarle. Entonces, como si de pronto se hubiera cansado de jugar al ratón y el gato con Brunetti, Guarino dijo:
– Transportes sí, pero no de mercancía de contrabando. Residuos.
Brunetti volvió a apoyar los pies en el borde del cajón y se arrellanó en el sillón. Contempló las puertas del armaáio durante un rato y, finalmente, preguntó:
– Eso lo controla la Camorra, ¿no?
– En el Sur, desde luego.
– ¿Y aquí?
– Todavía no. Pero ya se les detecta. Aunque no es como en Nápoles, todavía.
Brunetti recordó las noticias de aquella castigada ciudad que con insistencia habían llenado las páginas de los periódicos durante las fiestas de Navidad, de los montones de basura acumulada en las calles, que podían llegar hasta el primer piso de las casas. ¿Quién no había visto a los desesperados ciudadanos quemar no sólo los apestosos montones de basura sino también la foto del alcalde? ¿Y quién no se había escandalizado al ver intervenir al ejército para restablecer el orden, en tiempo de paz?
– ¿Y a quién enviarán ahora? -preguntó Brunetti-. ¿A los Cascos Azules?
– Podrían tener algo peor -dijo Guarino. Y rectificó, secamente-: Ya tienen algo peor.
Puesto que la investigación de la ecomafia estaba en manos de los carabinieri, Brunetti siempre había reaccionado ante la situación como ciudadano particular, uno de los indefensos millones que veían en los informativos cómo la basura humeaba en las calles y oía al ministro de Ecología reprender a los ciudadanos de Nápoles por no separar los desperdicios, en tanto que el alcalde luchaba contra la contaminación con medidas tales como la de prohibir fumar en sitios públicos.
– ¿Ranzato estaba involucrado en eso? -preguntó Brunetti.
– Sí. Pero no con las bolsas de basura de las calles de Nápoles.
– ¿Con qué?
Guarino estaba quieto, como si sus movimientos nerviosos de antes fueran la manifestación física de su reticencia frente a Brunetti, y ahora ya no tuviera necesidad de ellos.
– Algunos de los camiones de Ranzato iban a Alemania y a Francia a cargar con destino al Sur y regresaban con fruta y verdura. -Al cabo de un segundo, el viejo Guarino añadió-: No debí decir esto.
Brunetti, imperturbable, apuntó:
– Seguramente no irían a recoger bolsas de basura de las calles de París y Berlín. -Guarino movió negativamente la cabeza-. Residuos industriales, químicos, o… -prosiguió el comisario.
Guarino completó la lista:
– …o sanitarios y, a menudo, radiológicos.
– ¿Y adonde los llevaban?
– Una parte, a los puertos y, de allí, al país del Tercer Mundo que los aceptara.
– ¿Y el resto?
Antes de responder, Guarino se irguió.
– Los residuos se dejan en las calles de Nápoles. Ya no hay sitio en los vertederos ni en las incineradoras, que no dan abasto a quemar lo que les llega del Norte. No sólo de Lombardía y del Véneto, sino de cualquier fábrica que pague para que se lo lleven y no haga preguntas.
– ¿Cuántos viajes habrá hecho Ranzato?
– Ya le he dicho que él no sabía llevar cuentas.
– ¿Y usted no podía…? -empezó Brunetti. Desechó la palabra «obligarle» sustituyéndola por-: ¿… inducirle a que se lo dijera?
– No -Ante el silencio de Brunetti, Guarino añadió-: Una de las últimas veces que hablé con él, me dijo que casi deseaba que lo arrestara, para poder dejar de hacer lo que hacía.
– Entonces todos los periódicos hablaban del tema, ¿verdad?
– Sí.
– Comprendo.
Guarino suavizó la voz al decir:
– Ya éramos, no diré amigos, pero casi, y él me hablaba con franqueza. Al principio tenía miedo de mí pero al final tenía miedo de ellos y de lo que le harían si descubrían que hablaba con nosotros.
Y, por lo visto, lo descubrieron.
Estas palabras o, quizá, el tono en que fueron pronunciadas, hicieron que Guarino lanzara a Brunetti una mirada agria.
– Eso, suponiendo que no fuera un robo -dijo con voz neutra, dando a entender que la mejor prueba de la amistad era la aparente confianza.
– Desde luego.
Brunetti era compasivo por naturaleza, pero lo impacientaban las muestras de arrepentimiento: la mayoría de las personas, por mucho que lo negaran, sabían perfectamente dónde se metían.
– Él debía de saber desde el principio quiénes eran o, por lo menos, lo que eran -dijo el comisario-. Y qué querían que hiciera -a pesar de las seguridades de Guarino, Brunetti pensaba que Ranzato debía de saber lo que llevaba en los camiones. Además, estas palabras de remordimiento eran exactamente lo que la gente deseaba oír. A Brunetti siempre le había desconcertado esta buena disposición de la gente para dejarse seducir por el pecador arrepentido.
– Quizá, pero no me lo dijo -respondió el maggiore, recordando a Brunetti cómo él mismo tendía a proteger a ciertas personas a las que utilizaba como informadores, o a las que había obligado a actuar como tales-. Dijo que quería dejar de trabajar para ellos. No me explicó por qué, pero, cualquiera que fuera la razón, estaba claro, por lo menos para mí, que le angustiaba. Fue entonces cuando dijo lo de que prefería que lo arrestaran. Para que aquello no continuara.
Brunetti se abstuvo de decir que aquello no había continuado. Ni se molestó en comentar que, muchas veces, la percepción del peligro personal pone a las personas en la senda de la virtud. Sólo un anacoreta habría permanecido ignorante de la emergenza spazzatura que había acaparado la atención de la nación durante las últimas semanas de vida de Ranzato.
¿Estaba incómodo Guarino? ¿O, quizá, irritado por la frialdad de Brunetti? A fin de mantener viva la conversación, Brunetti preguntó:
– ¿Qué día lo vio por última vez?
El maggiore ladeó el cuerpo y extrajo del bolsillo una libretita negra. La abrió, se humedeció el índice de la mano derecha y pasó rápidamente varias hojas.
– El siete de diciembre. Lo recuerdo porque dijo que su esposa quería que fuera con ella a misa al día siguiente -Guarino dejó caer la mano bruscamente y la libretita le golpeó el muslo-. Oddio -susurró.
El carabiniere se había puesto pálido. Cerró los ojos y apretó los labios. Durante un momento, Brunetti pensó que aquel hombre iba a desmayarse. O a echarse a llorar.
– ¿Qué ocurre, Filipo? -preguntó retirando los pies del cajón y poniéndolos en el suelo, mientras se inclinaba hacia adelante, levantando una mano ligeramente.
Guarino cerró la libreta, la apoyó en la rodilla y se quedó mirándola.
– Ahora lo recuerdo. Dijo que su esposa se llamaba Immacolata y que siempre iba a misa el día ocho, porque era su santo.
Brunetti no comprendía por qué esta circunstancia podía haber alterado a Guarino, hasta que éste explicó:
– Me dijo que era el único día del año en que ella le pedía que la acompañara a misa y a comulgar. Él pensaba ir a confesar a la mañana siguiente, antes de la misa -Guarino tomó la libreta y la guardó en el bolsillo.
– Espero que fuera -dijo Brunetti antes de darse cuenta de que había hablado.
Capítulo 5
Ninguno de los dos hombres supo qué decir después de aquello. Brunetti se levantó y fue a la ventana, en busca de un momento de calma, tanto para sí mismo como para Guarino. Tendría que explicar a Paola lo que había dicho sin pensar, aquella frase que se le había escapado.
Oyó que Guarino carraspeaba y decía como si él y Brunetti hubieran acordado tácitamente no seguir hablando de Ranzato ni de lo que éste pudiera saber.
– Se lo he dicho porque lo mataron y, como la única pista que tenemos del hombre para el que trabajaba apunta a San Marcuola, necesitamos su ayuda. Ustedes, la policía de Venecia, son los únicos que pueden decirnos si por allí vive alguien que pueda estar complicado en…, en fin, en algo así. -No parecía haber terminado, y Brunetti no dijo nada. Después de un momento, Guarino prosiguió-: Nosotros no sabemos a quién estamos buscando.
– ¿El signor Ranzato trabajaba sólo para este hombre? -preguntó Brunetti volviéndose hacia el maggiore.
– Es el único del que me habló.
– Que no es lo mismo.
– Yo diría que sí. Como ya le he dicho, no es que nos hubiéramos hecho amigos, pero hablábamos de ciertas cosas con franqueza.
– ¿Por ejemplo?
– Yo le decía que tenía mucha suerte de estar casado con una mujer de la que estaba tan enamorado -dijo Guarino en una voz que se mantuvo firme salvo al pronunciar la palabra «enamorado».
– Comprendo.
– Se lo dije sinceramente -insistió Guarino con un énfasis que a Brunetti le pareció revelador-. No fue una de esas cosas que les dices para hacer que confíen en ti -esperó un momento, para asegurarse de que Brunetti comprendía la diferencia, y prosiguió-: Quizá fuera así al principio, pero con el tiempo las cosas cambiaron entre nosotros.
– ¿Conoce a la esposa?
– No; pero él tenía una foto en la mesa -dijo Guarino-. Me gustaría hablar con ella, pero no puede ser, o se sabría que estábamos en contacto con él.
– Si lo han matado, ¿no diría que eso ya lo saben? -preguntó Brunetti, resistiéndose a mostrarse clemente.
– Quizá -admitió Guarino con cierta resistencia, y luego rectificó-: probablemente -su voz se hizo más firme-: Pero son las reglas. No debemos hacer algo que pueda ponerla en peligro.
– Por supuesto -dijo Brunetti, renunciando a observar que eso ya estaba hecho. Volvió a la mesa-. No sé en qué medida podremos ayudarles, pero preguntaré por ahí y repasaré el archivo. Desde luego, en este momento no se me ocurre nadie -en la expresión «preguntaré por ahí» estaba implícito que todas las pesquisas que se hicieran, aparte del habitual repaso del archivo, tendrían carácter puramente extraoficial: interrogatorio de informadores, charlas en bares, insinuaciones-. De todos modos, Venecia no es el mejor sitio para buscar información sobre transporte por carretera.
Guarino lo miró, buscando sarcasmo en su comentario, sin hallarlo.
– Le agradeceré cualquier información que pueda darme -dijo-. Vamos desorientados. Siempre ocurre esto cuando hemos de trabajar en sitios en los que no conocemos… -la voz de Guarino se apagó.
A Brunetti se le ocurrió que el otro podía haberse interrumpido para no decir: «a alguien en quien confiar».
– Es extraño que él no arreglara las cosas para que pudiera usted ver a ese hombre -dijo-. Al fin y al cabo, hacía mucho tiempo que conocía su relación.
Guarino no dijo nada.
Brunetti se daba cuenta de que quedaba mucho por preguntar. ¿No se había parado a ningún camión y pedido los papeles al conductor? ¿Y si había un accidente?
– ¿Habló con los conductores?
– Sí.
– ¿Y?
– Y no me fueron de gran ayuda.
– ¿Qué quiere decir?
– Pues que ellos iban a donde les mandaban, sin hacer preguntas -la expresión de Brunetti indicaba en qué medida le parecía plausible la explicación, por lo que Guarino añadió-: O bien el asesinato de Ranzato contribuyó a borrarles la memoria.
– ¿Cree que valdría la pena averiguar si fue una cosa o la otra?
– Me parece que no. Aquí la gente no tiene mucha experiencia de la Camorra, pero ya ha aprendido que vale más no causarle problemas.
– Si así están ya las cosas, poca esperanza quedará de poder pararlos.
Guarino se puso en pie y se inclinó sobre la mesa tendiendo la mano a Brunetti.
– Me encontrará en el puesto de Marghera.
Brunetti se levantó y le estrechó la mano diciendo:
– Preguntaré por ahí.
– Se lo agradeceré -Guarino miró a Brunetti largamente, movió la cabeza de arriba abajo, para indicar que le creía, fue rápidamente hacia la puerta y salió sin hacer ruido.
– Vaya, vaya, vaya -murmuró Brunetti entre dientes. Estuvo un rato sentado a la mesa, pensando en lo que le habían dicho y luego bajó al despacho de la signorina Elettra. Ella levantó la mirada de la pantalla del ordenador al entrar él. Por la ventana entraba un sol de invierno que iluminaba las rosas que él había visto por la mañana y la blusa de la joven, que resplandecía más que las flores…
– Si tiene tiempo, me gustaría que buscara cierta información.
– ¿Para usted o para el maggiore Guarino? -preguntó ella.
– Para los dos, creo -respondió él, advirtiendo la simpatía con que ella había pronunciado el nombre.
– En diciembre, un hombre llamado Stefano Ranzato fue muerto en su despacho de Tessera. Durante un robo.
– Sí, comisario, lo recuerdo -dijo ella y, al cabo de un momento, preguntó-: ¿Y el maggiore está encargado del caso?
– Sí.
– ¿Cómo puedo ayudarles a los dos?
– Existen indicios que le hacen pensar que el asesino podría vivir cerca de San Marcuola -esto no era exactamente lo que le había dicho Guarino, pero tampoco difería mucho-. Como habrá observado, el maggiore no es veneciano, ni ninguno de los hombres de su brigada.
– Ah, la infinita sabiduría de los carabinieri -dijo ella.
Brunetti, como si no la hubiera oído, prosiguió:
– Ya han comprobado el registro de detenciones de la zona de San Marcuola.
– ¿Crímenes con violencia o intimidación?
– Las dos cosas, supongo.
– ¿El maggiore ha dicho algo más acerca del asesino?
– Unos treinta años, bien parecido y ropa cara.
– Bien, eso reduce el número a un millón aproximadamente.
Brunetti no se molestó en responder.
– San Marcuola, ¿eh? -ella guardó silencio. Mientras esperaba, él la vio abrocharse el botón del puño. Eran más de las once, y aún no se veía ni la más pequeña arruga en los almidonados puños de la blusa. ¿No debería advertirla de que tuviera cuidado de no cortarse las muñecas con el borde?
Ella ladeó la cabeza, mirando al dintel de la puerta de Patta, mientras, con aire ausente, abrochaba y desabrochaba el botón.
– Los médicos son una posibilidad -apuntó Brunetti al cabo de un rato.
Ella lo miró con franca sorpresa y sonrió.
– Ah, claro -dijo con gesto de aprobación-. No se me había ocurrido.
– No sé si Barbara… -empezó Brunetti, refiriéndose a la hermana de ella, que ya había hablado con el comisario en ocasiones anteriores, aunque marcando claramente los límites entre lo que podía y lo que no podía revelar a la policía.
La respuesta de la signorina Elettra fue inmediata.
– No creo que sea necesario hablar con ella. Conozco a dos médicos que tienen la consulta cerca de allí. Les preguntaré. La gente les cuenta cosas, y es posible que sepan algo -en respuesta al gesto de Brunetti, agregó-: Barbara les habría preguntado a ellos de todos modos.
Él asintió y dijo:
– Preguntaré abajo, en la oficina de los agentes. Ellos conocen detalles de la vida de la gente que vive en los barrios por los que patrullan.
Cuando daba media vuelta para marcharse, Brunetti se detuvo, como si recordara algo, y dijo:
– Otra cosa, signorina.
– ¿Sí, comisario?
– Forma parte de otra investigación, mejor dicho, no se trata de una investigación sino de una consulta que me han hecho: le agradecería que viera lo que puede encontrar acerca de un empresario de la ciudad, Maurizio Cataldo.
– Ah -interjección que podía significar cualquier cosa.
– Y también de su esposa, si es que hay algo sobre ella.
– ¿Franca Marinello, comisario? -preguntó ella, con la cabeza inclinada sobre el papel en el que había escrito el nombre de Cataldo.
– Sí.
– ¿Algo en concreto?
– No -dijo Brunetti y luego, con indiferencia-: Lo habitual: actividades, inversiones…
– ¿Le interesa su vida personal, comisario?
– No particularmente -dijo Brunetti, pero agregó-: De todos modos, si encuentra algo que le parezca interesante, tome nota, por favor.
– Veré lo que hay.
Él le dio las gracias y bajó a la oficina de los agentes.
Capítulo 6
Cuando volvía a su despacho, Brunetti ya no pensaba en el desconocido asesinado sino en las personas que le habían presentado en la cena de la víspera y se dijo que después del almuerzo pediría a Paola que le contara cotilleos -había que ser sincero y llamarlos por su nombre- acerca de Cataldo y su esposa.
El mes de enero se había mostrado desapacible, atacando a la ciudad con un frío húmedo. Una nube gris se había aposentado sobre todo el norte de Italia, una nube que escatimaba la nieve a las montañas al tiempo que mantenía una temperatura relativamente alta que generaba niebla pero no lluvia.
Así pues, hacía semanas que no se lavaban las calles, aunque por la noche las cubría una viscosa lámina de condensación. La única acqua alta del invierno, ocurrida cuatro días atrás, no había hecho sino remover la mugre dejando el pavimento tan sucio como antes. El aire del continente, sin hora ni tramontana que lo dispersara, se había infiltrado hacia el Este poco a poco y ahora se extendía sobre la ciudad, elevando día tras día el nivel de contaminación y envolviendo a Venecia en quién sabe qué miasmas químicos.
Paola había reaccionado a la situación pidiéndoles que se descalzaran antes de entrar en casa, por lo que Brunetti encontró en el rellano las pruebas reveladoras de que el resto de la familia ya estaba en casa.
– Ah, superdetective -murmuró agachándose para desatarse los zapatos, que dejó a la izquierda de la puerta, y entró en el apartamento.
Oyó voces en la cocina y fue hacia ellas silenciosamente.
– Pero lo dice el periódico -en la voz de Chiara había inquietud y una nota de exasperación-. Que el nivel supera los límites de la tolerancia legal. Aquí lo dice -Brunetti oyó un manotazo en un periódico-. ¿Qué significa «tolerancia legal»? Y si el nivel supera los límites, ¿quién tiene que hacer algo para remediarlo?
Brunetti quería almorzar en paz y, después, charlar con su esposa. No le apetecía entrar en una discusión en la que temía que se le hiciera responsable de la ley y de sus tolerancias.
– Y, si no pueden remediarlo, ¿qué hemos de hacer nosotros, dejar de respirar? -concluyó Chiara, y entonces se despertó el interés de Brunetti, que detectó en la voz de su hija el mismo tono que empleaba Paola en los más líricos pasajes de sus denuncias y reivindicaciones.
Brunetti se acercó a la puerta, ya curioso por descubrir cómo responderían los otros a la pregunta.
– He quedado con Gerolomo a las dos y media -interrumpió Raffi en una voz que sonó frivola en contraste con la de su hermana- así que me gustaría comer pronto y hacer algo de mates antes de irme.
– El mundo se derrumba, y tú no piensas más que en tu estómago -declamó una voz femenina.
– Venga ya, Chiara -dijo Raffi-. Es la vieja historia, como lo de dar el dinero de la semanada para salvar a los niñitos de las misiones cuando estábamos en primaria.
– En esta casa no se salvará a ningún niñito de las misiones -sentenció Paola.
Los chicos se rieron, y a Brunetti aquél le pareció un buen momento para hacer su entrada.
– Ah, paz y armonía en la mesa -dijo tomando asiento, con la vista en las cacerolas de los fogones. Bebió un sorbo de vino, lo encontró de su gusto, bebió otro sorbo y dejó la copa en la mesa-. Es un consuelo y un gozo para el hombre, tras la ardua jornada de trabajo, volver al hogar, a reposar en el plácido seno de su amante familia.
– Sólo ha pasado media jornada, papá -dijo Chiara con grave voz de arbitro, golpeando con la uña el cristal de su reloj.
– Sabiendo que nadie ha de contradecirle -prosiguió Brunetti-, que cada una de sus palabras será considerada una perla de sabiduría y todas sus manifestaciones serán acogidas con respeto.
Chiara apartó el plato, apoyó la frente en la mesa y se protegió la cabeza con las manos.
– Cuando era pequeña fui raptada y obligada a vivir entre dementes.
– Sólo un demente -dijo Paola, acercándose a la mesa con una fuente de pasta. Sirvió grandes raciones a Raffi y a Brunetti, y una más pequeña en su propio plato. Chiara ya se había erguido en la silla y puesto el plato en su sitio, y su madre lo llenó con otra generosa ración.
Dejando la fuente en la mesa, Paola fue a los fogones en busca del queso. Ellos esperaban.
– Mangia, mangia -dijo ella al acercarse.
Nadie se movió hasta que ella se hubo sentado ni empezó a comer hasta que hubo circulado el queso.
Ruote: a Brunetti le gustaban las ruote, según él, la pasta ideal para tomar con melanzane y ricotta en salsa de tomate…
– ¿Por qué ruote?-preguntó.
– ¿Por qué, qué?
– ¿Por qué pones ruote con esta salsa? -aclaró Brunetti, pinchando una de aquellas pastas en forma de rueda y levantándola para examinarla de cerca.
Ella miró su plato, como si le sorprendiera ver allí una pasta de aquella forma.
– Porque… -empezó hundiendo el tenedor en las ruedas-. Porque… -Paola soltó el tenedor y bebió un sorbo de vino. Miró a Brunetti y dijo-: No lo sé, es la pasta que hago siempre. Me parece que las ruote van bien con esta salsa -y añadió, con sincera preocupación-: ¿No te gustan?
– Al contrario. Me parecen ideales, pero no sé por qué, y me preguntaba si lo sabrías tú.
– Supongo que será porque Luciana siempre ponía ruote con salsa de tomate con tropezones -pinchó varias y las levantó-. No se me ocurre otra explicación.
– ¿Puedo repetir? -preguntó Raffi, a pesar de que los demás no habían comido todavía ni la mitad de su ración. A él le importaba menos la forma de la pasta que la cantidad.
– Claro que sí -dijo Paola-. Hay de sobra.
Mientras Raffi se servía, Brunetti preguntó, aun a sabiendas de que, probablemente, le pesaría haber preguntado:
– ¿Qué decías cuando he llegado, Chiara? ¿Algo sobre tolerancias legales?
– Los micropolveri -dijo Chiara sin dejar de comer-. Hoy la professoressa nos ha hablado de las micropartículas de caucho, de sustancias químicas y sabe Dios qué más, que flotan en el aire que respiramos.
Brunetti asintió y se sirvió un poco más de pasta.
– Luego, en casa, he leído en el periódico que… -Chiara dejó el tenedor y se agachó para recoger del suelo el periódico, abierto por el artículo en cuestión, que ella recorrió con la mirada, buscando el pasaje aludido-. Aquí está -dijo, y se puso a leer en voz alta-: Bla, bla, bla, «los micropolveri han aumentado hasta cincuenta veces el límite legal» -dejó caer el periódico al suelo y miró a su padre-: Eso es lo que no entiendo: si el límite lo fija la ley, ¿qué ocurre cuando es cincuenta veces mayor?
– O aunque sólo fuera dos veces mayor -agregó Paola.
Brunetti dejó el tenedor.
– Eso debe de ser asunto de Protezione Civile, imagino -dijo.
– ¿Ellos pueden arrestar a alguien? -preguntó Chiara.
– Me parece que no -respondió Brunetti.
– ¿O ponerles una multa?
– Eso tampoco, diría yo.
– Entonces, ¿de qué sirve que se fije un límite legal si no puedes hacerle nada a la gente que infringe la ley? -preguntó Chiara en tono airado.
Brunetti había amado a esta criatura desde el instante en que supo de su existencia, cuando Paola le dijo que esperaba su segundo hijo. Y todo aquel amor impedía a Brunetti ceder a la tentación de decir a su hija que vivían en un país en el que no solía ocurrirle nada grave al que infringía la ley. De manera que se limitó a explicar:
– Supongo que Protezione Civile cursará una denuncia y alguien será encargado de investigar -el mismo sentimiento que le había hecho reprimir su primer impulso, le impidió ahora observar que sería imposible hallar a un único infractor, cuando la mayoría de las fábricas hacían lo que querían y las máquinas de los cruceros anclados en el puerto vertían lo que se les antojaba durante toda su estancia.
– Pero ya habrán investigado. ¿Cómo, si no, iban a tener esas cifras? -inquirió Chiara, como si le hiciera responsable a él, y a continuación repitió-: ¿Y qué quieren que hagamos nosotros mientras ellos investigan, dejar de respirar?
Brunetti sintió que le invadía una oleada de gozo al oír en la voz de su hija las fórmulas retóricas de su mujer, incluido el viejo caballo de batalla de la lógica, la pregunta retórica. Sí, esta niña daría mucha guerra, si conseguía conservar la pasión y la rebeldía ante la injusticia.
Después del almuerzo, Paola salió a la sala con el café. Dio a Brunetti una taza diciendo:
– Ya tiene azúcar -y se sentó a su lado. La segunda sección de Il Gazzettino estaba abierta en la mesita, donde la había dejado Brunetti, y Paola preguntó, señalando el periódico con la barbilla-: ¿Qué revelaciones trae hoy?
– Dos ediles, investigados por corrupción -dijo Brunetti dando el primer sorbo al café.
– ¿Entonces es que han decidido olvidarse del resto? -preguntó ella-. Me gustaría saber por qué.
– Las cárceles están llenas.
– Ah -Paola apuró el café, dejó la taza y dijo-: Me alegro de que no echaras más leña al fuego de la indignación de Chiara.
– No me ha parecido que necesitara que alguien la animara -respondió Brunetti, dejando su taza en la cara del primer ministro. Se recostó en el respaldo, pensando en su hija y dijo-: Me alegro de que esté furiosa.
– Yo también -dijo Paola-. Pero me parece que haríamos bien en disimular nuestra aprobación.
– ¿Lo crees necesario? Al fin y al cabo, probablemente, ha salido a nosotros.
– Ya lo sé -reconoció Paola-, pero es preferible que no se entere -contempló la cara de su marido durante un momento y agregó-: La verdad, me sorprende que lo apruebes. Es decir, que lo apruebes tan resueltamente -le puso la mano en el muslo y le dio dos palmadas-. La has dejado despotricar y casi me parecía oírte marcar los errores de lógica que cometía.
– Tu favorito, argumentum ad absurdum -dijo Brunetti con mal disimulado orgullo.
Paola se volvió hacia él con una sonrisa francamente idiota:
– Ése es el deleite de mi corazón.
– ¿Te parece que hacemos bien? -preguntó Brunetti.
– ¿Que hacemos bien en qué?
– En educarlos para la polémica.
El tono de Brunetti, por más ligereza que trató de imprimirle, no ocultaba su preocupación:
– Después de todo, la persona que ignora las reglas de la lógica da impresión de sarcasmo, y eso desagrada a la gente.
– Sobre todo, en un adolescente -agregó Paola. Al cabo de un momento, como para disipar sus temores, apuntó-: De todos modos, son pocas las personas que prestan atención a lo que se dice durante una discusión. Quizá no hay que preocuparse.
Permanecieron un rato en silencio, hasta que ella dijo:
– Hoy he hablado con mi padre. Dice que tiene tres días para tomar una decisión sobre el asunto de Cataldo. Me ha preguntado si habías encontrado algo.
– Nada todavía -dijo Brunetti, absteniéndose de señalar que la petición le había sido hecha menos de veinticuatro horas antes.
– ¿Quieres que se lo diga?
– No. Ya le he pedido a la signorina Elettra que vea si encuentra algo -y añadió, con entonación vaga, consciente de las muchas veces que había utilizado esta excusa-: Se ha presentado otro asunto. Pero quizá mañana tengamos algo -dejó pasar un rato antes de preguntar-: ¿Tu madre habla mucho de ellos?
– ¿De uno y otro?
– Sí.
– Sé que él estaba ansioso por divorciarse de su primera mujer -su voz era un modelo de neutralidad.
– ¿Cuánto hace de eso?
– Más de diez años. Él ya tenía más de sesenta -Brunetti pensó que ella ya había terminado, pero, después de una pausa, quizá deliberada, prosiguió-: Y ella, apenas treinta.
– Ah -se limitó a decir él.
Antes de que él encontrara la forma de preguntar por Franca Marinello, Paola dijo, volviendo al tema anterior:
– Mi padre no habla conmigo de sus negocios, pero me consta que está interesado en invertir en China, y creo que en este asunto ve la posibilidad de hacerlo.
Brunetti decidió evitar una segunda discusión sobre la ética de invertir en China.
– ¿Y Cataldo? -preguntó-. ¿Qué dice de él tu padre?
Ella le dio unas palmadas en el muslo totalmente amistosas, como si Franca Marinello hubiera desaparecido de la habitación.
– No mucho. Por lo menos, a mí. Hace años que se conocen, pero no creo que hayan trabajado juntos alguna vez. No me parece que se tengan mucho cariño, pero esto son negocios -terminó en un tono que recordaba casi excesivamente al de su padre.
Paola se inclinó hacia adelante y recogió las tazas. Se puso en pie y miró a su marido.
– Ya es hora de que agarres tu escoba y vuelvas a los establos de Augias.
Capítulo 7
Los establos estaban relativamente tranquilos. A más de las cuatro, entró en el despacho de Brunetti la comisaria Griffoni, quejándose de que el teniente Scarpa se negaba a entregar unas carpetas relacionadas con un asesinato cometido dos años antes en San Leonardo.
– No comprendo por qué -decía Claudia Griffoni, que no llevaba en la questura más que seis meses y todavía no estaba familiarizada con el teniente y sus maneras.
Aunque napolitana, su aspecto desafiaba todos los estereotipos étnicos: alta, delgada, rubia, ojos azules y cutis blanco, que requería protección antisolar. Podría haber servido de modelo para el anuncio de un crucero por los países nórdicos, aunque, de haber trabajado en el barco, su doctorado en Oceanografía la habría capacitado para ocupar un cargo más relevante que el de azafata. Lo mismo que el uniforme que ahora vestía, uno de los tres que se había mandado hacer a medida para celebrar su ascenso a comisaria. Estaba sentada frente a él, con el tronco erguido y una larga pierna encima de la otra. Él observó el corte de la chaqueta, corta y ajustada y las solapas, cosidas a mano. El pantalón, de un largo que a Brunetti le parecía correcto, le ceñía el tobillo.
– ¿Es porque no le encargaron del caso por lo que trata de obstaculizar el trabajo y hacernos aún más difícil encontrar al asesino? -preguntó Griffoni-. ¿O existe algo personal entre él y yo, que ignoro? ¿O no le gustan las mujeres? ¿O las mujeres policía?
– ¿O las mujeres policía de grado superior? -agregó Brunetti, curioso por ver su reacción, pero convencido de que ésta era la razón de los constantes intentos de Scarpa por desautorizarla.
– ¡Por los clavos de Cristo! -exclamó ella y alzó la cabeza, como interpelando al techo-. Por si no fuera bastante tener que soportar esto de asesinos y violadores, ahora he de aguantarlo de la gente con la que trabajo.
– No creo que sea la primera vez -dijo Brunetti. Le habría gustado ver cómo le sentaría aquel uniforme a la signorina Elettra.
Ella volvió a mirar a Brunetti al responder:
– Es cierto. Todas hemos de soportar esas cosas.
– ¿Qué hacen en estos casos? -preguntó Brunetti.
– A veces tratamos de salir del paso con coquetería. Lo habrá visto, estoy segura. Les pides que te acompañen para ayudar a resolver una pelea doméstica y ellos hacen como si les hubieras dado una cita.
Algo de esto había visto Brunetti.
– O nos ponemos duras y tratamos de ser más groseras y más violentas que los hombres.
Brunetti asintió apreciativamente. En vista de que la mujer no mencionaba una tercera opción, preguntó:
– ¿O si no?
– No dejamos que eso nos amargue la vida y nos limitamos a tratar de hacer nuestro trabajo.
– ¿Y cuando nada da resultado?
– Bien, siempre queda el recurso de pegar un tiro a los muy cerdos.
Brunetti soltó una carcajada. En todo el tiempo que la había tratado, nunca le había sugerido, ni por asomo, cómo debía manejar a Scarpa; él era reacio a dar esta clase de consejos. Con los años, había aprendido que la mayoría de las situaciones profesionales y sociales eran como el agua sobre un terreno desigual, que siempre se nivela. Con el tiempo, la gente suele decidir quién es el Alfa y quién el Beta. A veces el grado ayuda a determinarlo, pero no siempre. Él estaba seguro de que, al fin, la comisaria Griffoni descubriría cómo controlar al teniente Scarpa, pero no dudaba de que el teniente hallaría la manera de hacérselo pagar.
– Él lleva aquí tanto tiempo como el vicequestore, ¿no? -preguntó ella.
– Sí. Vinieron juntos.
– Comprendo que no debería decir esto, pero siempre he recelado de los sicilianos -en casa de Claudia Griffoni, al igual que en la de muchos napolitanos de clase alta, se hablaba italiano en lugar del dialecto, que ella había aprendido de las amigas y en la escuela. A veces, utilizaba expresiones napolitanas, pero siempre separándolas, con un entrecomillado de ironía, del italiano más exquisito que había oído Brunetti. Quien no la conociera supondría que ese recelo de los meridionales procedía de una persona del Norte, alguien de Florencia para arriba. Brunetti comprendía que, con esta observación, ella lo ponía a prueba: si se mostraba de acuerdo, ella lo clasificaría en una categoría y, si disentía, en otra. Como él no se identificaba con ninguna de las dos -o con ambas-, Brunetti optó por responder con una pregunta:
– ¿Quiere decir con eso que piensa afiliarse a la Lega?
Ahora fue ella la que se rió y luego preguntó, como si no hubiera advertido su evasiva:
– ¿Él tiene amigos aquí?
– Trabajaba con Alvise en cierto proyecto europeo, pero se suprimió la asignación antes de que hicieran gran cosa y antes de que alguien pudiera formarse una idea de qué era lo que debían hacer -Brunetti meditó un momento antes de añadir-: En cuanto a amigos, no estoy seguro. Es poco lo que se sabe de él. Lo que me consta es que prefiere no tratarse socialmente con nadie de aquí.
– Tampoco es que ustedes, los venecianos sean los seres más hospitalarios del mundo -dijo ella, sonriendo para quitar hierro a la observación.
Brunetti, sorprendiéndose a sí mismo, respondió en un tono más defensivo de lo que pretendía:
– Aquí no todos son venecianos.
– Lo sé, lo sé -dijo ella, alzando una mano en ademán conciliador-. Todo el mundo es muy amable y simpático, pero eso se acaba en la puerta cuando nos vamos a casa.
De no ser un hombre casado, Brunetti se habría mostrado a la altura de las circunstancias invitándola a cenar inmediatamente. Pero aquellos tiempos habían pasado, y todavía tenía muy fresca en la memoria la reacción de Paola a su actitud para con Franca Marinello como para pensar en invitar a algo a esta atractiva mujer.
Cortó las reflexiones de Brunetti la llegada de Vianello.
– Ah, estás aquí -dijo dirigiéndose al comisario al tiempo que acusaba la presencia de la mujer con un movimiento de la cabeza y un ademán que, en una vida anterior, podía haber sido un saludo. El inspector se detuvo a mitad de camino de la mesa de Brunetti-. Al entrar he visto a la signorina Elettra y me ha pedido que te diga que ha hablado con los médicos de San Marcuola y que ahora vendrá a informarte -Brunetti asintió en señal de agradecimiento y Vianello prosiguió-: Los hombres me han dicho que habías hablado con ellos -terminado el mensaje, Vianello separó los pies y cruzó los brazos, dando a entender que no tenía intención de salir del despacho de su superior hasta que le fuera revelado el significado del mensaje.
No menos evidente era la curiosidad de Griffoni, y Brunetti se sintió obligado a ofrecer asiento a Vianello.
– Esta mañana ha estado aquí un carabiniere -empezó, y les habló de la visita de Guarino, del asesinato de Ranzato y del hombre que vivía cerca de San Marcuola.
Sus oyentes se quedaron en silencio hasta que Griffoni exclamó:
– ¡Por todos los santos! Por si no teníamos ya bastantes problemas con nuestra propia basura, ¿nos van a traer ahora la de otros países?
Los hombres se quedaron atónitos ante este exabrupto. Normalmente, Griffoni hablaba de la conducta criminal con ecuanimidad. El silencio se prolongó hasta que ella dijo, con una voz totalmente distinta:
– El año pasado, dos primas mías murieron de cáncer. Una tenía tres años menos que yo. Grazia vivía a menos de un kilómetro de la incineradora de Tarento.
– Lo lamento -dijo Brunetti con voz mesurada.
Ella alzó una mano y dijo:
– Yo trabajaba en eso antes de venir a Venecia. No puedes trabajar en Nápoles sin saber lo que pasa con la basura. Se amontona en las calles o tenemos que buscar vertederos ilegales: en el campo de los alrededores de Nápoles ves basura por todas partes.
Dirigiéndose a ella, Vianello dijo:
– He leído cosas sobre Tarento. He visto fotos de los corderos en el campo.
– Parece que también los corderos mueren de cáncer -dijo Griffoni con su voz habitual. Brunetti la vio menear la cabeza y mirarle-. ¿Hemos de ocuparnos de esto o es competencia de los carabinieri?
– Oficialmente, es cosa de ellos -respondió Brunetti-. Pero, si se busca a ese hombre, entramos nosotros.
– ¿Tiene que autorizarlo el vicequestore? -preguntó Griffoni con voz neutra.
Antes de que Brunetti pudiera contestar, entró en el despacho la signorina Elettra. Saludó a Brunetti, sonrió a Vianello e inclinó la cabeza en dirección a Griffoni. Brunetti recordó entonces a uno de los personajes de Dickens que Paola solía mencionar, el cual analizaba las situaciones según de dónde soplara el viento. Del Norte, supuso Brunetti.
– He hablado con uno de los médicos del barrio, comisario -dijo la joven con exagerada formalidad-. Pero no recuerda a nadie. Me ha dicho que preguntará a su compañero cuando llegue -era una suerte, pensó Brunetti, que siguieran llamándose de usted al cabo de los años: era el tratamiento más apropiado para esta glacial conversación.
– Gracias, signorina. Le agradeceré que, cuando él le diga algo, me lo comunique -dijo Brunetti.
Ella miró, uno a uno, a los tres y respondió:
– Por supuesto, comisario. Confío en que nada se me haya pasado por alto -lanzó una rápida mirada a la comisaria Griffoni, como desafiándola a contemplar tal posibilidad.
– Gracias, signorina -dijo Brunetti. Sonrió y miró su nuevo calendario de sobremesa mientras esperaba, y luego oyó el sonido de los pasos de ella que se alejaban y el de la puerta que se cerraba.
Tardó en levantar la mirada lo suficiente como para evitar toda complicidad en el gesto que intercambiaron Griffoni y Vianello. La comisaria se levantó diciendo:
– Me parece que volveré al aeropuerto -antes de que alguno de ellos pudiera preguntar, aclaró-: El caso, no el sitio.
– ¿El personal de equipajes? -preguntó, con un suspiro de cansancio, Brunetti, que se había encargado de las investigaciones anteriores.
– Interrogar al personal de asistencia es como escuchar los Grandes Éxitos de Elvis: los has oído todos mil veces, en distintas versiones, y preferirías no volver a oírlos -dijo ella con gesto de resignación. Fue hasta la puerta, desde donde los miró y terminó-: Pero sabes que no podrás evitarlo.
Cuando ella se fue, Brunetti descubrió que aquel día, pasado escuchando a gente que le contaba cosas y trabajando poco en realidad, lo había fatigado. Dijo a Vianello que se hacía tarde y propuso volver a casa. Vianello, aunque miró el reloj, se levantó y dijo que le parecía una idea excelente. Cuando el ispettore se fue, Brunetti decidió bajar a la oficina de los agentes antes de irse a casa, para ver qué podía averiguar él sobre Cataldo. Los hombres estaban acostumbrados a estas visitas, en las que procuraban que uno de los agentes jóvenes permaneciera en la oficina mientras el comisario estaba allí, por si tenía que ayudar. Pero esta vez la búsqueda resultó relativamente fácil, y Brunetti no tardó en encontrar varios links con artículos de prensa.
Muy pocos contenían algo que no le hubiera dicho el conte. En un número de Chi encontró una foto de Cataldo dando el brazo a Franca Marinello antes de su matrimonio. Estaban en un balcón o una terraza, de espaldas al mar, Cataldo con la cara seria y la ancha figura vestida con traje de lino gris claro, y ella, con pantalón blanco y camiseta negra de manga corta y expresión de felicidad. La definición de la imagen era lo bastante nítida como para que Brunetti pudiera apreciar lo bonita que había sido: frisando los treinta, rubia y más alta que su futuro marido. Su cara parecía… -Brunetti tuvo que pensar un momento antes de encontrar la expresión-… sin complicaciones. La sonrisa era tímida; las facciones, regulares; y los ojos, tan azules como el mar que estaba a su espalda.
– Una chica bonita -dijo entre dientes. Pulsó una tecla para hacer avanzar el texto y la pantalla se borró.
Esto fue la última gota: él necesitaba su propio ordenador. Se levantó, dijo al hombre que estaba más cerca que la máquina no funcionaba y se fue a casa.
Capítulo 8
A la mañana siguiente, Brunetti llamó desde el despacho a los carabinieri de Marghera, preguntó por el maggiore Guarino y fue informado de que éste no se hallaba en el puesto, donde no se le esperaba hasta el final de la semana. Brunetti dejó de pensar en Guarino y volvió a la idea de solicitar un ordenador. Si lo conseguía, ¿podría seguir pidiendo a la signorina Elettra que encontrara lo imposible? ¿Esperaría ella que él hiciera lo más básico como… como encontrar números de teléfono y horarios de los vaporetti? Una vez pudiera hacer estas cosas, probablemente ella supondría que también era capaz de encontrar el historial médico de los sospechosos y localizar transferencias de fondos a y de cuentas numeradas. Por otra parte, además de buscar información, él podría leer periódicos online: tanto el del día de la fecha como los atrasados. Pero ¿y la sensación de tener en la mano II Gazzettino, y el olor a tinta, y el tizne que dejaba en el bolsillo derecho de todas sus americanas?
¿Y ese punto de orgullo, la conciencia le obligó a confesar, que sentía al abrir este diario en el vapporetto, con lo que manifestaba su pertenencia a este tranquilo pequeño mundo? ¿Qué persona que estuviera en su sano juicio leería Il Gazzettino, salvo un veneciano? Il Giornale delle Serve, el diario de las criadas, sí, ¿y qué? No estaban mejor escritos muchos diarios de circulación nacional, ni contenían menos inexactitudes, erratas y fotos con el pie cambiado.
La signorina Elettra eligió este momento para aparecer en la puerta del despacho. Él la miró y dijo:
– Adoro Il Gazzettino.
– Siempre tiene a su disposición el Palazzo Boldu, dottore -dijo ella aludiendo al centro psiquiátrico-. Quizá le prescriban descanso y nada de lecturas, desde luego.
– Gracias, signorina -dijo él cortésmente, y fue a lo que le interesaba, sobre lo que había reflexionado durante la noche-. Me gustaría tener un ordenador en mi despacho.
Ella no trató de disimular la sorpresa.
– ¿Usted? -preguntó-. Comisario -añadió, recordando los buenos modales.
– Sí, uno de esos planos, como el que tiene usted.
Esta explicación la hizo reflexionar.
– Son carísimos, comisario -objetó.
– No lo dudo -respondió él-. Pero estoy seguro de que habrá alguna manera de incluirlo en el presupuesto de material de oficina -cuanto más hablaba y más lo pensaba, mayor era su deseo de tener un ordenador, y uno como el de ella, no aquella antigualla con la que tenían que arreglárselas los agentes.
– Comisario, tendría que darme unos cuantos días para pensarlo. Y ver si hay manera de arreglarlo.
Brunetti intuyó victoria en su tono dubitativo.
– Desde luego -dijo sonriendo, expansivo-. ¿Qué deseaba?
– Se trata del signor Cataldo -dijo ella, levantando una carpeta azul.
– Ah, sí -dijo él, invitándola a acercarse con un ademán y levantándose a medias-. ¿Qué ha encontrado? -no dijo nada de su propia búsqueda.
– Verá, comisario -empezó ella acercándose a la silla. Con una soltura nacida de la práctica, tiró de la falda hacia un lado al sentarse. Puso la carpeta en la mesa y prosiguió-: Es muy rico, pero eso usted ya debe de saberlo -Brunetti sospechaba que eso lo sabía toda la ciudad, pero asintió para animarla a continuar-: Heredó una fortuna de su padre, que murió antes de que Cataldo cumpliera cuarenta años. De eso hace más de treinta, en pleno auge económico. Él se dedicó a hacer inversiones y ampliar sus negocios.
– ¿Qué negocios?
Ella se acercó la carpeta y la abrió.
– Tiene una fábrica en las afueras de Longarone que hace paneles de madera. Al parecer, en Europa sólo hay dos empresas que los fabrican. Y, en la misma zona, posee una fábrica de cemento que, poco a poco, se va comiendo una montaña. En Trieste tiene una flota de barcos mercantes; y una empresa de transportes nacionales e internacionales. Una concesionaria de excavadoras y maquinaria pesada. Y también dragas. Grúas -como Brunetti no dijera nada, añadió-: En realidad, lo único que tengo es una lista de sus empresas; aún no he visto sus finanzas.
Brunetti levantó la mano derecha.
– Sólo si no es demasiado difícil, signorina -al verla sonreír ante tan improbable eventualidad, prosiguió-: ¿Y aquí, en la ciudad?
Ella volvió una hoja y dijo:
– Posee cuatro tiendas en Calle dei Fabbri y dos edificios en Strada Nuova. Dos restaurantes ocupan los bajos y encima hay cuatro apartamentos.
– ¿Todo está alquilado?
– Desde luego. Una de las tiendas cambió de manos hace un año y corre el rumor de que el nuevo titular tuvo que pagar una buonuscita de un cuarto de millón de euros.
– ¿Sólo por las llaves?
– Sí, y el alquiler son diez mil.
– ¡¿Al mes?! -preguntó Brunetti.
– Está en Calle dei Fabbri, comisario -dijo ella, haciéndose la ofendida porque él pusiera en duda el precio, o la exactitud de su información. Cerró la carpeta y se recostó en el respaldo de la silla.
Si él interpretaba bien su expresión, ella tenía algo más que decir, y preguntó:
– ¿Y?
– Corren rumores, comisario.
– ¿Rumores?
– Acerca de ella.
– ¿La esposa?
– Sí.
– ¿Qué rumores?
Ella cruzó las piernas.
– Quizá exagero y todo se reduzca a insinuaciones y silencios cuando se menciona su nombre.
– Yo diría que lo mismo ocurre con mucha gente de esta ciudad -dijo Brunetti, procurando no aparecer remilgado.
– Sin duda, comisario.
Brunetti decidió desentenderse de las simples habladurías y se acercó la carpeta y preguntó levantándola:
– ¿Ha tenido tiempo de hacerse una idea de su valor total?
En lugar de responder, ella lo miró ladeando la cabeza como si el comisario le hubiera planteado una interesante adivinanza.
– ¿Sí, signorina? -insistió Brunetti. En vista de que ella seguía sin responder, preguntó-: ¿Qué ocurre?
– Esa frase, comisario.
– ¿Qué frase?
– «Valor total.»
Desconcertado, Brunetti sólo supo decir:
– Es el total de su activo, ¿no?
– Sí, señor, en sentido fiscal.
– ¿Hay otro sentido? -preguntó Brunetti, francamente intrigado.
– El de su «valor total» como persona, marido, empresario, amigo -al ver la expresión de Brunetti, dijo-: Sí, ya sé que usted no se refería a eso, pero resulta interesante que, a veces, utilicemos el término refiriéndonos sólo al patrimonio material de una persona -dio a Brunetti la oportunidad de hacer un comentario o una pregunta y, en vista de que no los hacía, añadió-: Es una expresión reductora, como si lo único de nosotros que cuenta es el dinero que tenemos…
En una persona menos imaginativa que la signorina Elettra, esta especulación habría podido interpretarse como una alambicada admisión de su incapacidad para descubrir el activo de Cataldo. Pero Brunetti, que estaba familiarizado con las vías secundarias de su mente, se limitó a comentar:
– Mi esposa dijo de él que «le corre por las venas el veneno del capitalismo». Quizá eso nos ocurra a todos -dejó la carpeta en la mesa y la apartó.
– Sí -convino ella, como si no le gustara admitirlo-. Nos ocurre a todos.
– ¿Qué más ha averiguado? -preguntó Brunetti, haciéndola volver al tema.
– Que estuvo casado con Giulia Vasari durante más de treinta años y se divorció -dijo la joven, pasando de nuevo al terreno de lo personal.
Brunetti decidió esperar a ver qué más podía decirle. Le parecía poco apropiado demostrar interés por Franca Marinello o revelar que ya había averiguado algo sobre ella.
– Su actual esposa es mucho más joven, como usted ya sabe, más de treinta años. Se dice que la conoció cuando acompañaba a su esposa a un desfile de moda y Franca exhibía las pieles -lanzó una mirada a Brunetti, pero él permaneció impasible-. Comoquiera que se conocieran, al parecer, él perdió la cabeza -prosiguió ella-. Antes de un mes, había dejado a su esposa y se había mudado a un apartamento -aquí hizo una pausa y explicó-: Mi padre lo conocía, y me ha contado algo de esto.
– ¿Lo conocía o lo conoce? -preguntó Brunetti.
– Lo conoce, creo. Pero no son amigos, sólo conocidos.
– ¿Qué más le ha dicho su padre?
– Que el divorcio no fue agradable.
– Pocos lo son.
Ella asintió.
– Mi padre oyó decir que Cataldo había despedido a su abogado porque se había reunido con el de su esposa.
– Creí que así es como se hacen esas cosas -dijo Brunetti-. Entre abogados.
– En general. Sólo me dijo que Cataldo actuó mal, pero no me explicó de qué manera.
– Comprendo.
Al ver que ella iba a levantarse, Brunetti preguntó:
– ¿Ha averiguado algo más acerca de la esposa?
¿Estudió ella su expresión antes de responder?
– No mucho, comisario, aparte de lo dicho. No aparece en público con frecuencia, a pesar de que él es muy conocido -y, como si acabara de ocurrírsele, agregó-: Antes se la consideraba muy tímida.
Aunque la frase lo intrigaba, Brunetti sólo dijo:
– Entiendo -volvió a mirar la carpeta, pero no la abrió. Oyó que la signorina Elettra se ponía de pie. Levantó la mirada y sonrió-. Muchas gracias.
– Espero que disfrute con la lectura, comisario -dijo ella, y añadió-: por más que la información carezca del rigor intelectual de Il Gazzettino -y salió del despacho.
Capítulo 9
Brunetti se obligó a leer las hojas de información financiera sobre Cataldo -empresas que había poseído y dirigido, consejos de administración de los que formaba parte, acciones y obligaciones que entraban y salían de sus varias carteras- mientras dejaba vagar la imaginación por ámbitos más de su agrado que, desde luego, no estaban en aquella carpeta. Direcciones de propiedades compradas y vendidas, precios de venta declarados, hipotecas concedidas y saldadas, intereses bancarios, dividendos… Ciertas personas, a Brunetti le constaba, se apasionan por estos detalles. Esta idea lo deprimió profundamente.
Se acordó de cuando, de niño, jugando a corre que te pillo, perseguía a los compañeros, atento a las calles, conocidas o desconocidas, por las que ellos se metían. No; era más bien como cuando, en los inicios de su carrera, vigilaba a una persona fingiendo interés en todo menos en ella. Así ahora, al repasar estos datos fiscales, una parte de su mente iba sumando las cantidades que constituían el patrimonio de Cataldo, mientras, a pesar suyo, su oído de cazador seguía atento a las cosas que le había contado Guarino. Y a las que había callado.
Apartó la carpeta y, desde el teléfono de su despacho, llamó a Avisani a Roma. En esta ocasión redujo al mínimo las trivialidades y, una vez se hubieron intercambiado las chanzas suficientes, Brunetti preguntó con la voz cargada de ficticia jovialidad:
– Ese amigo tuyo del que hablamos ayer, ¿podrías ponerte en contacto con él y decirle que me llame?
– Ah, ¿detecto la primera grieta en la sinceridad de vuestra mutua confianza? -preguntó el periodista.
– No -respondió Brunetti riendo, sorprendido-; es sólo que me pidió un favor y me han dicho que está fuera y no volverá hasta últimos de semana. Necesito hablar otra vez con él antes de hacer lo que me pidió.
– Es un maestro en eso -reconoció Avisani.
– ¿En qué?
– En dar poca información -en vista de que Brunetti no respondía a esto, el periodista dijo-: Creo que podré localizarlo. Le pediré que te llame hoy mismo.
– Estaba esperando que bajaras la voz y añadieras en tono misterioso: «Si le es posible.»
– Eso se da por descontado, ¿no? -dijo Avisani con voz sensata antes de colgar.
Brunetti bajó al bar de Ponte dei Greci y pidió un café que no le apetecía; para no recrearse, le echó poco azúcar y bebió de prisa. Luego pidió un vaso de agua mineral que tampoco deseaba, con semejante tiempo, y volvió a su despacho, contrariado por la imposibilidad de contactar con Guarino.
El muerto -Ranzato- tenía que haberse entrevistado con aquel otro hombre más de una vez, ¿y Brunetti tenía que creer que a Guarino no se le había ocurrido pedirle que ampliara su descripción más allá de aquel «bien vestido», ni le había sacado más información sobre él?
¿Cómo se comunicaban aquel hombre y Ranzato para organizar los transportes? ¿Por telepatía? ¿Y los pagos?
Y, finalmente, a este solo crimen se estaba prestando mucha atención. «La muerte de cualquier hombre» y toda esa poesía de la que Paola hablaba siempre. Sí, era cierto, por lo menos, en el sentido abstracto y poético, pero la muerte de un hombre, por más que nos disminuyera a todos, ya no importaba mucho al mundo ni a las autoridades, a no ser que estuviera relacionada con algo de más envergadura o que la prensa le hincara el diente y echara a correr con ella entre las fauces. Brunetti no disponía de las últimas estadísticas -él dejaba las estadísticas para Patta- pero sabía que se resolvían menos de la mitad de los crímenes y que el número de los resueltos disminuía con el tiempo.
Había transcurrido un mes desde el asesinato de Ranzato, y Guarino no había investigado la referencia al hombre que residía cerca de San Marcuola, hasta ahora. Brunetti dejó el bolígrafo y reflexionó. O les tenía sin cuidado o alguien había…
Sonó el teléfono y él optó por contestar «Sí» en lugar de dar su apellido.
– Guido -dijo Guarino alegremente-. Me alegro de encontrarlo aún ahí. Me han dicho que quería hablar conmigo.
A pesar de que Brunetti sabía que Guarino hablaba para los oídos que pudieran escuchar su teléfono o el del comisario, su jovialidad indujo a Brunetti a descuidar la precaución.
– Tenemos que volver a hablar de esto. Usted no dijo que…
– Mire, Guido -dijo Guarino rápidamente y sin merma de animación-, tengo aquí a una persona que quiere hablar conmigo, pero serán sólo unos minutos. ¿Qué le parece si nos encontramos en el bar al que suele ir usted?
– Ahí abajo, en el… -empezó Brunetti, pero Guarino le interrumpió:
– Justo. Dentro de unos quince minutos.
La línea enmudeció. ¿Qué hacía Guarino en Venecia y cómo estaba enterado de que él solía ir al bar del puente? Brunetti no quería volver al bar ni quería otro café, tampoco quería un sandwich ni otro vaso de agua fría, ni siquiera un vaso de vino. Pero entonces pensó en un ponche caliente, y sacó el abrigo del armadio y se fue.
Sergio le estaba acercando el vaso de ponche sobre el mostrador cuando sonó el teléfono en la trastienda. Sergio pidió disculpas, murmuró unas palabras acerca de su mujer y se alejó. Volvió antes de un minuto, tal como Brunetti esperaba, y dijo:
– Es para usted, comisario.
La fuerza de la costumbre impulsó a Brunetti a dibujar su mejor sonrisa mientras el instinto de disimular le hacía decir:
– Espero que no te moleste, Sergio. Estaba esperando una llamada, pero necesitaba algo caliente, y he pedido que me la pasaran a este número.
– No es molestia, comisario. A su disposición -dijo el barman, situándose al otro lado de la barra, para dejar paso a Brunetti hacia la trastienda.
El auricular descansaba al lado de un teléfono de disco, grande y antiguo. Brunetti tomó el auricular, tentado de introducir el dedo en uno de los orificios y hacer girar el disco.
– ¿Guido?
– Sí.
– Perdone tanto melodrama. ¿De qué se trata?
– Su hombre misterioso, el bien vestido, el que dijo que se encontraría con alguien en el sitio que usted mencionó.
– ¿Sí?
– ¿Cómo es que lo único que me dijo de él es que vestía bien?
– Es lo que me dijeron a mí.
– ¿Cuántos meses habló con el que murió?
– Mucho tiempo.
– ¿Y lo único que le dijo es que el otro vestía bien?
– Sí.
– ¿Y no se le ocurrió preguntar algo más?
– No creí que eso…
– Cuando termine la frase, cuelgo.
– ¿Cómo?
– Es un aviso. Diga eso, y cuelgo.
– ¿Por qué?
– Porque no me gusta que me mientan.
– Yo no…
– Termine esa otra frase y también cuelgo.
– ¿En serio?
– Volvamos a empezar. ¿Qué más le dijo él acerca del hombre con el que hablaba?
– ¿En su casa alguien tiene dirección de correo electrónico?
– Mis hijos. ¿Por qué?
– Le enviaré una foto.
– A mis hijos, no. Eso no.
– ¿Entonces a su esposa?
– De acuerdo. A la universidad.
– ¿Paola punto Falier arroba Ca'Foscari, punto it?
– Sí. ¿Cómo sabe esa dirección?
– La enviaré mañana por la mañana.
– ¿Alguien más conoce la existencia de esa foto?
– No.
– ¿Alguna razón para ello?
– Prefiero no comentar.
– ¿Es la única pista que tienen?
– No es la única. Pero no hemos podido comprobarla.
– ¿Y las otras?
– Sin resultado.
– Si encuentro algo, ¿adonde le llamo?
– ¿Eso quiere decir que lo haría?
– Sí.
– Le daré mi número.
– Me han dicho que no estaba en el puesto.
– No es fácil comunicar conmigo.
– ¿Y en el e-mail que use mañana?
– No.
– Entonces, ¿dónde?
– Siempre puedo llamarle yo a ese número.
– Sí, puede; pero yo no puedo trasladar aquí mi despacho, mientras espero su llamada. ¿Cómo me pongo en contacto con usted?
– Llame al mismo número y deje un mensaje, diga que es de parte de Pollini y a qué hora volverá a llamar. A esa hora le llamaré yo a ese número.
– ¿Pollini?
– Sí; pero haga la llamada desde un teléfono público, ¿de acuerdo?
– La próxima vez que hablemos quiero que me diga lo que ocurre. Lo que ocurre en realidad.
– Ya le he dicho…
– Filipo, ¿tengo que amenazarle otra vez con colgar?
– No. No es necesario. Pero tengo que pensarlo.
– Piense ahora.
– Le diré todo lo que pueda.
– Eso ya lo he oído antes.
– No me gusta que las cosas tengan que ser así, créame. Pero es mejor para todos.
– ¿También mejor para mí?
– Sí; también para usted. Ahora tengo que irme. Gracias.
Capítulo 10
Al colgar el teléfono, Brunetti se miró la mano, para ver si le temblaba. No; firme como una roca. Además, aquel dramático secretismo de Guarino le producía más irritación que miedo. ¿Qué venía a continuación, arrojar al Gran Canal botellas con mensajes? Guarino parecía un tipo bastante sensato y había aceptado de buen grado el escepticismo de Brunetti, ¿por qué insistir entonces en todas estas chorradas a lo James Bond?
Se asomó a la puerta y preguntó a Sergio:
– ¿Puedo hacer una llamada?
– Comisario -dijo el hombre agitando las manos-, llame cuanto quiera -Sergio, moreno y casi tan ancho como alto, recordaba a Brunetti el oso que era el héroe de uno de los primeros cuentos que había leído. Acentuaba el parecido con aquel oso que se atracaba de miel, el voluminoso abdomen de Sergio. Y, lo mismo que el oso, Sergio era afable y generoso, aunque también gruñía de vez en cuando.
Brunetti marcó las cinco primeras cifras del número de su casa, pero entonces colgó y volvió a su sitio en el bar. El vaso había desaparecido.
– ¿Alguien se ha bebido mi ponche? -preguntó.
– No, comisario. Me ha parecido que ya estaría muy frío para que lo tomara.
– ¿Me pones otro?
– Nada más fácil -dijo el barman bajando la botella del estante.
Diez minutos después, bien reconfortado, Brunetti estaba otra vez en su despacho, desde donde pulsó el número de su casa.
– ¿Sí? -contestó Paola. Él se preguntó cuándo había dejado su mujer de contestar al teléfono con el apellido.
– Soy yo. ¿Mañana irás a tu despacho?
– Sí.
– ¿Podrás imprimir una foto que estará en tu ordenador?
– Por supuesto -dijo ella, y Brunetti percibió el suspiro apenas contenido.
– Bien. Te llegará por e-mail. Imprímela, por favor, ampliándola si es posible.
– Guido, también puedo acceder a mi correo electrónico desde aquí -dijo ella, empleando la voz que reservaba para explicar las obviedades.
– Ya lo sé -respondió él, aunque no lo había pensado-. Pero prefiero mantener esto…
– ¿Fuera de casa? -sugirió ella.
– Sí.
– Gracias -dijo, y rió-. No deseo bucear en tus conocimientos de informática, Guido, pero gracias, por lo menos, por eso.
– No quiero que los chicos…
– No tienes que darme explicaciones -cortó ella. Y, con voz aún más suave, dijo-: Hasta luego -y colgó.
Brunetti oyó ruido en la puerta y, al levantar la mirada, se sorprendió al ver allí a Alvise.
– ¿Me concede un momento, comisario? -preguntó el joven agente, sonriente, serio y otra vez sonriente. Alvise, bajo y flaco, era el individuo menos atractivo del cuerpo, y su coeficiente intelectual estaba en consonancia con su presencia física. Por lo demás, era un tipo afable y comunicativo. Paola, que lo había visto una sola vez, dijo que le había hecho pensar en un personaje del que un poeta inglés dijo: «Eternas sonrisas su vacuidad delatan.»-. Desde luego, Alvise. Pase, por favor.
Alvise no había reaparecido en la brigada hasta hacía poco, después de estar seis meses trabajando en simbiosis con el teniente Scarpa en una unidad anticrimen promovida por la Unión Europea, cuya naturaleza no había llegado a definirse.
– He vuelto, señor -dijo Alvise tomando asiento.
– Sí -respondió Brunetti-. Ya lo sé -preclaro raciocinio y concisión dialéctica no eran dotes que pudieran asociarse habitualmente con el nombre de Alvise, por lo que su aseveración podía referirse a su regreso tanto de la misión como del bar de la esquina.
Alvise recorrió el despacho con la mirada, como si lo viera por primera vez. Brunetti se preguntaba si el agente consideraría necesario darse a conocer nuevamente a su superior. El silencio se prolongaba, pero Brunetti había decidido dar a Alvise todo el tiempo necesario para que se explicara. El agente se volvió hacia la puerta, que estaba abierta, luego miró a Brunetti y otra vez a la puerta. Tras otro minuto de silencio, se inclinó hacia adelante y preguntó:
– ¿Me permite que cierre la puerta, comisario?
– Desde luego, Alvise -respondió Brunetti, preguntándose si los seis meses pasados en un pequeño despacho en compañía del teniente lo habrían sensibilizado a las corrientes de aire.
Alvise fue a la puerta, asomó la cabeza, miró a derecha e izquierda, cerró la puerta cuidadosamente y volvió a su silla. El silencio se reanudó, pero Brunetti venció la tentación de romperlo.
Al fin Alvise habló:
– Como le decía, señor, he vuelto.
– Como le decía, Alvise, ya lo sé.
Alvise lo miró sin pestañear, como si, de pronto, se hubiera percatado de que le correspondía a él romper la barrera de incomunicación. Lanzó una mirada a la puerta, se volvió hacia Brunetti y dijo:
– Pero es como si no hubiera vuelto, señor -Brunetti desistió de indagar, y el agente se vio obligado a proseguir-: Los otros, señor, no parecen alegrarse de que haya vuelto -en su cara tersa se pintaba la perplejidad.
– ¿Por qué dice eso, Alvise?
– Es que nadie ha dicho nada. De que haya regresado -parecía sorprendido y dolido a la vez.
– ¿Qué esperaba que dijeran, Alvise?
El agente trató de sonreír, pero no lo consiguió.
– Usted ya sabe, señor, algo así como «Bienvenido» o «Nos alegramos de volver a tenerte con nosotros». Por ejemplo.
¿Dónde creería Alvise que había estado? ¿En la Patagonia?
– No es que no haya estado aquí, Alvise. ¿No lo ha pensado?
– Ya lo sé, comisario. Pero no formaba parte de la brigada. No era un agente regular.
– Interinamente.
– Sí, señor, ya lo sé, interinamente. Pero era una especie de ascenso, ¿no?
Brunetti cruzó las manos y apoyó los dientes en los nudillos. Cuando se aventuró a despegar los labios dijo:
– Podría considerarse de ese modo, desde luego. Pero, como usted dice, ahora ya ha vuelto.
– Sí, señor; pero estaría bien que dijeran hola o que se alegran de verme.
– Quizá esperen a ver cómo se readapta al ritmo de trabajo de la brigada -sugirió Brunetti, aunque no tenía ni la más remota idea de lo que quería decir con eso.
– Ya lo había pensado, señor -dijo Alvise, y sonrió.
– Bien. Entonces eso debe de ser -dijo Brunetti con ruda vehemencia-. Deles tiempo para que se acostumbren de nuevo a usted. Probablemente, sienten curiosidad por descubrir qué nuevas ideas trae consigo -«Ah, qué gran pérdida sufrió el teatro cuando opté por la policía», pensó Brunetti.
La sonrisa de Alvise se ensanchó y, por primera vez, pareció auténtica.
– Oh, yo no les haría eso, comisario. Después de todo, estamos en la vieja y tranquila Venecia, ¿no?
Nuevamente, Brunetti apretó los labios contra los nudillos.
– Sí. Hará bien en no olvidarlo, Alvise. Tómeselo con calma. Por el momento, procure volver a la vieja rutina. Tal vez haya que dejar pasar un tiempo, pero estoy seguro de que ellos se darán cuenta. ¿Por qué no invita a Riverre a tomar una copa esta tarde y le pregunta cómo van las cosas? Eso sería como una vuelta al pasado. Ustedes dos eran buenos amigos.
– Sí, señor. Pero eso era antes de que me ascen… antes de que me asignaran ese destino.
– De todos modos, invítelo. Llévelo al bar de Sergio y hable con él. Tómese tiempo. Quizá si salieran juntos de patrulla durante unos días, sería más fácil para él -dijo Brunetti, tomando nota mentalmente de pedir a Vianello que se encargara de reunir de nuevo a los dos agentes, y al diablo la idea de patrullar por la ciudad con eficacia.
– Muchas gracias, comisario -dijo Alvise poniéndose de pie-. Ahora mismo bajo y lo invito.
– Bien -dijo Brunetti sonriendo ampliamente, satisfecho de ver que su interlocutor empezaba a parecerse al viejo Alvise.
El agente arrastró la silla al levantarse, y Brunetti cedió al impulso de decir:
– Bienvenido, Alvise.
– Gracias, comisario -respondió el agente cuadrándose y saludando militarmente-. Me alegro de haber vuelto.
Capítulo 11
La questura y los pensamientos acerca del muerto al que no había conocido acompañaron a Brunetti camino de su casa a la hora de la cena. Paola advirtió esta compañía cuando su marido no alabó -ni terminó- la coda di rospo con scampi y tomate y se fue a la sala a leer dejando en la botella una tercera parte de Graminé.
Llevó mucho tiempo fregar los platos y, cuando Paola salió de la cocina, lo encontró frente a la puerta vidriera de la terraza, mirando en dirección al ángel del campanile de San Marcos, visible hacia el Sureste. Ella dejó el café en la mesita frente al sofá.
– ¿Tomarás grappa con el café, Guido?
Él movió la cabeza negativamente sin decir nada. Paola se puso a su lado y, como él no le rodeara los hombros con el brazo, le dio un pequeño empujón con la cadera.
– ¿Qué ocurre? -preguntó.
– No me parece bien meterte en esto -dijo él finalmente.
Ella dio media vuelta, fue hacia el sofá, se sentó y tomó un sorbo de café.
– Podía haberme negado.
– Pero no te negaste -dijo él, y se sentó a su lado.
– ¿De qué se trata?
– Ese hombre asesinado en Tessera.
– Eso ya lo leí en los periódicos, Guido.
Brunetti levantó la taza de café.
– ¿Sabes una cosa? -dijo después del primer sorbo-. Quizá sí que tome una grappa. ¿Queda algo de Gaja? ¿Barolo?
– Sí -respondió ella acomodándose en el sofá-. ¿Querrás traer un vaso para mí?
Brunetti no tardó en volver con la botella y dos vasos y, mientras bebían, relató la mayor parte de lo que Guarino le había dicho y terminó explicando el porqué del envío de la foto al correo de Paola al día siguiente. También trató de analizar sus contradictorios sentimientos acerca de su intervención en la investigación de Guarino. No era asunto suyo, era competencia de los carabinieri. Quizá le halagaba que le hubieran pedido ayuda, por una vanidad que no difería de la de Patta cuando se autotitulaba «persona al frente». O quizá era el afán de demostrar que él era capaz de hacer lo que no podían conseguir los carabinieri.
– Disponer de una foto no facilitará a la signorina Elettra la tarea de encontrarlo -reconoció-. Pero quería forzar a Guarino a hacer algo, aunque no fuera más que para obligarle a reconocer que me había mentido.
– O que se había reservado información -matizó Paola.
– De acuerdo, si insistes -admitió Brunetti sonriendo.
– ¿Y él quiere que le ayudes a descubrir si alguien que vive cerca de San Marcuola es capaz de… de qué?
– De cometer un crimen con violencia, supongo. Quizá Guarino piense que el hombre de la foto es el asesino. O, por lo menos, que está complicado en el asesinato.
– ¿Lo piensas tú?
– No sé lo suficiente como para pensar algo. Sólo sé que este hombre encargaba a Ranzato transportes ilegales, que viste bien y que se citó con alguien en la parada de San Marcuola.
– ¿No has dicho que vivía allí?
– No exactamente.
Paola cerró los ojos haciendo alarde de paciencia y dijo:
– Nunca sé si eso quiere decir sí o no.
Brunetti sonrió.
– En este caso, quiere decir que lo supuse.
– ¿Por qué?
– Porque él quedó en encontrarse con alguien allí una noche, y lo que hacemos cuando alguien viene a la ciudad es esperarlo en el embarcadero que está cerca de donde vivimos.
– Sí -dijo Paola, y añadió-: Profesor.
– Déjate de burlas, Paola. Es evidente.
Ella se inclinó y asiéndolo de la barbilla con el índice y el pulgar le hizo volver la cara con delicadeza.
– También es evidente que las opiniones acerca de si una persona viste bien pueden diferir.
– ¿Qué? -preguntó Brunetti, interrumpiendo el movimiento de su brazo hacia la botella de grappa-. No sé a qué te refieres. Además, también dijo que la forma de vestir del hombre era ostentosa, aunque no sé qué significa eso exactamente.
Paola estudiaba la cara de su marido como si fuera la de un desconocido.
– Lo que consideramos «ostentoso» o «vestir bien» depende de cómo vestimos nosotros, ¿no te parece?
– Sigo sin comprender -dijo Brunetti levantando la botella.
Paola rechazó con un ademán su ofrecimiento de más grappa y dijo:
– ¿Te acuerdas de aquel caso, hará unos diez años, en el que, durante una semana, tenías que ir cada noche a Favaro para interrogar a un testigo?
Él hizo memoria, recordó el caso, la infinidad de mentiras y el fracaso final.
– Sí.
– ¿Recuerdas que, al regreso, los carabinieri te dejaban en Piazzale Roma, y allí tomabas el Uno hasta casa?
– Sí -respondió él, preguntándose adonde querría ir a parar su mujer. ¿Sugería que también este caso empezaba a oler a fracaso, tal como intuía él mismo?
– ¿Y te acuerdas de la gente que me decías que veías todas las noches en el vaporetto? Tipos de pinta sospechosa con rubias chabacanas. Ellos, con chupa de cuero; y ellas, con minifalda también de cuero.
– ¡Ay, Dios! -exclamó Brunetti dándose en la frente una palmada tan fuerte que lo lanzó hacia el respaldo del sofá-. «Los que tienen ojos y no ven» -dijo.
– Guido, haz el favor, no empieces ahora tú a citar la Biblia.
– Perdona. Ha sido la impresión -dijo él sonriendo de oreja a oreja-. Eres un genio. Pero eso hace años que lo sé. Pues claro, pues claro. El Casino. Naturalmente: se encontraban en San Marcuola para ir al Casino. Un genio, un genio.
Paola levantó una mano en ademán de modestia, falsa, evidentemente.
– Guido, es sólo una posibilidad.
– Sí; sólo una posibilidad -convino Brunetti-. Pero tiene sentido y, por lo menos, me da ocasión de hacer algo.
– ¿Hacer algo?
– Sí.
– ¿Como, por ejemplo, ir al Casino tú y yo?
– ¿Tú y yo?
– Sí.
– ¿Por qué tú y yo?
Paola levantó el vaso y él le sirvió otra dosis de grappa. Ella tomó un sorbo, asintió con un gesto de aprobación tan vigoroso como había sido el de él y dijo:
– Porque, en el Casino, nada llama tanto la atención como un hombre solo.
Brunetti fue a protestar, pero ella atajó su oposición levantando el vaso entre ambos.
– No puedes estar todo el rato paseándote y mirando a los de las mesas sin jugar. ¿Qué mejor manera de hacer que la gente se fije en ti? Y, si empiezas a jugar, ¿qué harás? ¿Dedicar la noche a perder el apartamento? -al ver que la cara de él empezaba a relajarse, preguntó-: No pretenderás que la signorina Elettra cargue eso en la cuenta de material de oficina, ¿verdad?
– Supongo que no -admitió Brunetti, en patente claudicación.
– Hablo en serio, Guido -dijo ella dejando el vaso en la mesa-. Allí dentro tienes que aparentar naturalidad y, si vas solo, parecerás un policía que merodea o, en cualquier caso, un individuo que merodea. Pero, si vas conmigo, por lo menos podremos charlar y reír y fingir que lo pasamos bien.
– ¿Quiere eso decir que no vamos a pasarlo bien?
– ¿Podrías pasarlo bien viendo a la gente perder dinero en el juego?
– No todos pierden -dijo él.
– Ni todo el que salta desde un tejado se rompe una pierna -repuso ella.
– ¿Qué quieres decir?
– Quiero decir que el Casino gana dinero y, si lo gana, es porque la gente lo pierde. En el juego. Quizá no pierdan todas las noches, pero siempre acaban perdiendo.
Brunetti pensó en tomar otro vasito de grappa pero dominó la tentación y dijo:
– De acuerdo. Pero, aun así, ¿podemos pasarlo bien?
– Eso lo veremos mañana por la noche -respondió ella.
* * *
Brunetti había decidido confiar en la suerte y esperar a que alguien del Casino reconociera o recordara al hombre de la foto que Paola había traído de la universidad. De todos modos, quizá Fortuna no fuera la divinidad más indicada a la que invocar en este lugar, del que sin duda recibiría peticiones más perentorias. También comprendía que, aunque descubriera la identidad del joven, o aunque lo encontrara en persona, lo único que podría hacer, quizá, después de comprobar si tenía antecedentes, sería pasar la información a Guarino. Ni aun con un gobierno de derechas era delito tomar una foto.
Por más que Brunetti se recordaba a sí mismo que era un ciudadano particular que había venido al Casino en compañía de su señora esposa, comprendía que no era probable que pasara inadvertido, por ser el policía que, durante los últimos años, había practicado dos investigaciones en el local.
Nada más entrar, el recepcionista lo reconoció, pero, al parecer, la entidad no le guardaba rencor, y le brindó recibimiento de VIP. Él rechazó las fichas de obsequio que le ofrecían y adquirió otras por valor de cincuenta euros, de las que dio a Paola la mitad.
Hacía años que no venía; por lo menos, desde la última vez que había arrestado al director. El lugar no había cambiado mucho: reconoció a algunos crupiers, dos de los cuales también habían sido arrestados aquella última vez, acusados de haber organizado el sistema por el cual se había estafado al Casino una suma que nadie había podido calcular y que podía ascender a cientos de miles o, quizá, millones de euros. Acusados, convictos y sentenciados, habían vuelto a sus puestos de crupiers, cual funcionarios que tuvieran la plaza en propiedad. A pesar de la compañía de Paola, Brunetti ya barruntaba que no iba a pasarlo bien.
Fueron hacia las mesas de la ruleta, lo único a lo que Brunetti se creía capaz de jugar, ya que no había que contar cartas ni calcular probabilidades. Apostar. Ganar. Perder.
Al acercarse, observó a las personas agrupadas alrededor de una de las mesas, buscando la cara que había visto sólo en tres cuartos de perfil. No era muy buena la foto recibida aquella mañana, sin indicación de cuándo, dónde ni por quién había sido tomada.
Quizá, con un telefonino. En ella aparecía un hombre de poco más de treinta años. Estaba de pie, junto a la barra de un bar, hablando con alguien que había quedado fuera de la foto. Tenía el cabello oscuro, castaño o negro: la imagen no estaba bien definida. Sólo era visible un pómulo y una ceja entera, de ángulo muy pronunciado, ceja de personaje de dibujos animados. No se podía apreciar la estatura, pero la complexión era mediana. Tampoco se distinguía la calidad de la indumentaria: traje oscuro, camisa clara y corbata.
Brunetti y Paola se quedaron unos minutos en la parte exterior del corro de personas atraídas por la magia de la rueda, escuchando el clic, clic, clic que hacía la bola al girar, el chasquido seco con que caía en la casilla, y luego el silencio: la pérdida se encajaba sin un suspiro y la ganancia se recibía con impasibilidad. Qué falta de entusiasmo, pensó Brunetti. Debía de considerarse una ordinariez demostrar alegría.
Varios perdedores desaparecieron de la mesa, arrastrados por la marea implacable del juego y otros ocuparon sus puestos, entre ellos, Brunetti y Paola. Brunetti puso una ficha en la mesa, sin mirar dónde y esperó, observando las caras del otro lado, todas, vueltas hacia el crupier y, tan pronto como éste arrojó la bola, hacia la ruleta.
Paola, a su lado, le oprimió el brazo cuando la bola cayó en el número siete y su ficha desapareció, con otras muchas, por la ranura del olvido. Ella estaba tan compungida como si su marido hubiera perdido diez mil euros en lugar de diez. Se quedaron varias jugadas más, hasta que los hizo marchar el bovino empuje de los que estaban detrás, aguijoneados por la expectativa de perder.
Deambularon hacia otra mesa y estuvieron un cuarto de hora en la periferia, observando el flujo y reflujo de jugadores. Brunetti se fijó en un joven -no sería mucho mayor que Raffi- que estaba justo enfrente, al otro lado de la mesa. Cada vez que el crupier anunciaba las últimas apuestas, él ponía una pila de fichas en el número doce, y cada vez se las llevaba la raqueta.
Brunetti estudiaba su rostro, joven y terso. Los labios, gruesos y lustrosos, recordaban los de uno de los agrestes santos de Caravaggio, pero los ojos, sin un reflejo ni siquiera de decepción por las reiteradas pérdidas, eran distantes y opacos como los de una estatua. Ojos que ni se dignaban mirar el montón de fichas, que él distribuía de manera aleatoria -roja, amarilla, azul, como si la cuantía de la apuesta fuera lo de menos- aunque en pilas de altura similar, unas diez, ficha más o menos.
El chico perdía una y otra vez y, cuando liquidó las fichas que tenía delante, sacó un puñado del bolsillo de la chaqueta, que distribuyó al azar, sin mirarlas.
A Brunetti se le ocurrió de pronto que el chico podía ser ciego y que jugaba guiándose por el tacto y el sonido. Siguió observándolo, atento a esta posibilidad, hasta que el chico le lanzó una mirada tan cargada de hostilidad que Brunetti no pudo menos que desviar la suya, como si hubiera sorprendido a alguien cometiendo un acto obsceno.
– Vamonos de aquí -oyó decir a Paola, y sintió en el codo la presión de su mano que tiraba de él sin delicadeza hacia el espacio abierto de entre las mesas-. No soportaba ver a ese chico -añadió, poniendo voz a lo que él estaba pensando.
– Ven -dijo él-, te invito a una copa.
– Qué espléndido -exclamó ella, pero se dejó llevar al bar, donde Brunetti la convenció para que tomara un whisky, licor que ella bebía muy raramente y nunca le gustaba. Él le puso en la mano un vaso cuadrado, brindó y la observó tomar el primer sorbo. Ella frunció los labios en una mueca, quizá un tanto melodramática, y dijo:
– No sé por qué consiento en que me hagas beber esta cosa.
– Si la memoria no me falla, hace diecinueve años que dices eso, desde la primera vez que fuimos a Londres.
– Y tú sigues tratando de convertirme -respondió ella tomando otro sorbo.
– Bien bebes grappa, ¿no? -preguntó él con suavidad.
– Sí, pero la grappa me gusta. Mientras que esto -dijo ella alzando el vaso-, esto me sabe a aguarrás.
Brunetti apuró su whisky y puso el vaso en el mostrador, pidió una grappa di moscato y tomó el vaso de Paola.
Si él esperaba que su mujer pusiera objeciones, ella lo defraudó diciendo:
– Gracias. -Tomó el vasito que le había servido el barman y, volviéndose hacia la sala que acababan de abandonar, dijo-: Es deprimente verlos ahí. Dante escribe acerca de almas como ésas. -Tomó un sorbo de grappa y preguntó-: ¿Son más divertidos los burdeles?
Brunetti se atragantó, escupió el whisky en el vaso, que dejó en el mostrador, sacó el pañuelo y se enjugó los labios.
– ¿Qué dices?
– En serio, Guido -insistió ella amigablemente-. Nunca he estado en uno y me gustaría saber si por lo menos alguien consigue divertirse allí.
– ¿Y me lo preguntas a mí? -dijo él, sin saber qué tono adoptar y optando por una jocosa indignación.
Paola no dijo nada y tomó otro sorbo de grappa, y al fin Brunetti dijo:
– He estado en dos, no, tres. -Hizo una seña al barman y, cuando éste se acercó, empujó el vaso de whisky hacia él y pidió otro. Cuando le fue servido, prosiguió-: La primera vez yo estaba trabajando en Nápoles. Tenía que arrestar al hijo de la madame, que vivía allí mientras estudiaba en la universidad.
– ¿Qué estudiaba? -preguntó ella, tal como él esperaba.
– Administración de Empresas.
– Lógico -sonrió ella-. ¿Y se divertía alguien?
– En aquel momento, no se me ocurrió planteármelo. Fui con tres hombres y lo arrestamos.
– ¿Por qué?
– Por homicidio.
– ¿Y las otras veces?
– Una, en Udine. Tenía que interrogar a una de las mujeres que trabajaban allí.
– ¿Fuiste en horario de trabajo? -preguntó ella, sugiriendo la imagen de unas mujeres que entraban, fichaban, sacaban medias de malla y zapatos de tacón de las taquillas, hacían pausas para el café y se sentaban a una mesa, a fumar, charlar y tomar un tentempié.
– Sí -respondió él, como si las tres de la mañana fuera hora de trabajo normal.
– ¿Alguien se divertía?
– Seguramente, ya era tarde. Casi todo el mundo dormía.
– ¿También la mujer a la que ibas a interrogar?
– Resultó que nos habíamos equivocado de persona.
– ¿Y la tercera vez?
– Fue en Pordenone -respondió él con voz distante-. Pero alguien les avisó y cuando llegamos la casa estaba vacía.
– Ah -suspiró ella-. Con lo que me habría gustado saberlo.
– Siento no poder complacerte.
Ella dejó el vaso vacío en el mostrador y se alzó sobre las puntas de los pies para darle un beso en la mejilla.
– Me alegro de que no puedas -dijo, y añadió-: ¿Quieres que entremos a perder el resto?
Capítulo 12
Entraron en la sala y se mantuvieron detrás de los grupos que rodeaban las mesas, observando más a los jugadores que sus ganancias o pérdidas. El chico seguía atado a su rueda, cual una santa Catalina de Alejandría: a Brunetti lo apenaba verlo y tuvo que dejar de mirarlo. Este chico debería estar persiguiendo a las muchachas, animando a gritos a un estúpido equipo de fútbol o a una banda de rock, escalando montañas, haciendo algo, lo que fuera, algo impetuoso, audaz y un poco tonto, que consumiera su juvenil energía y le dejara recuerdos alegres.
Agarró del codo a Paola y casi la empujó hacia la otra sala, en la que, sentados alrededor de una mesa ovalada, los jugadores levantaban el borde de las cartas para lanzarles una mirada furtiva. Brunetti recordó los bares de su juventud, en los que hombres de aspecto rudo se reunían al salir del trabajo para jugar interminables partidas de scopa. Recordó los vasitos de boca ancha, con un vino tinto, casi negro, que cada jugador tenía a su derecha y del que tomaba un trago entre manos. El nivel del líquido apenas bajaba, y Brunetti no recordaba que alguno de aquellos hombres pidiera más de un vaso en una noche. Jugaban con vehemencia, arrojando la carta ganadora con una fuerza que hacía vibrar las patas de la mesa o inclinándose hacia adelante con un grito de júbilo para recoger las ganancias de la noche. ¿A cuánto ascendían, a cien liras, lo justo para pagar el vino a los contrincantes?
Recordó los gritos de ánimo de los que estaban en el mostrador y de los que jugaban al billar que, apoyados en los tacos, miraban a los que se divertían con los naipes, y comentaban las jugadas. Algunos de los jugadores se habían lavado la cara y puesto su mejor chaqueta antes de venir; otros acudían directamente del trabajo, con el mono azul y las botas.
¿Qué se había hecho de los monos y las botas? ¿Y qué había sido de aquellos hombres que trabajaban con el cuerpo y con las manos? ¿Habían sido sustituidos por los esbeltos dependientes de las tiendas y boutiques de lujo que daban la impresión de que se derrumbarían bajo una carga pesada o con una ráfaga de viento?
Sintió la presión del brazo de Paola en la cintura.
– ¿Hemos de seguir con esto mucho rato? -preguntó. Él miró el reloj y vio que ya eran más de las doce-. Quizá él sólo viniera aquella noche -sugirió, tratando de ahogar un bostezo sin conseguirlo.
Brunetti miró por encima de las cabezas de los que rodeaban las mesas. Todas esas personas podrían estar en la cama, leyendo; o en la cama, haciendo otras cosas. Pero estaban aquí, mirando unas bolitas, unas cartulinas y unos dados que se llevaban lo que a ellos les había costado semanas, o quizá años, ganar.
– Tienes razón -dijo él, besándole el pelo-. Te prometí diversión y mira lo que hacemos -sintió, más que vio, cómo ella se encogía de hombros-. Hablaré con el director y le enseñaré la foto, por si reconoce al hombre. ¿Vienes conmigo o me esperas aquí?
Por toda respuesta, Paola empezó a andar en dirección a la puerta de la escalera. Él la siguió. En la planta baja, ella se sentó en un banco situado frente a la puerta del despacho del director, abrió el bolso, sacó un libro y las gafas y se puso a leer.
Brunetti llamó a la puerta, pero nadie respondió. Fue a la mesa de Recepción y pidió por el encargado de seguridad, que llegó al cabo de un minuto, en respuesta a una discreta llamada telefónica. Claudio Vasco era alto, varios años más joven que Brunetti y vestía un esmoquin tan elegante que parecía cortado por el sastre de la comisaria Griffoni. Había sido contratado en sustitución de uno de los arrestados y sonrió cuando, al estrecharle la mano, Brunetti dio su nombre.
Vasco lo condujo por el vestíbulo, pasando por delante de Paola, que no se molestó en levantar la mirada del libro, hasta el despacho del director. Sin tomar asiento, el hombre contempló la foto, y a Brunetti, que lo observaba, le pareció ver cómo repasaba mentalmente un fichero de caras. Vasco dejó caer la mano que sostenía la foto a lo largo del cuerpo y miró a Brunetti:
– ¿Es cierto que usted arrestó a esos dos? -preguntó señalando con la mirada al piso de arriba en el que trabajaban los dos crupiers inculpados.
– Sí -respondió Brunetti.
Vasco sonrió y le devolvió la foto.
– En tal caso, le debo un favor. Sólo confío en que asustara a esos dos canallas lo suficiente como para que sean honrados una temporada.
– ¿No para siempre?
Vasco miró a Brunetti como si éste se hubiera puesto a hablar en el lenguaje de los pájaros.
– ¿Ésos? Sólo es cuestión de tiempo que piensen en algún otro sistema o a uno de ellos le dé por irse de vacaciones a las Seychelles. Dedicamos más tiempo a vigilarlos a ellos que a los clientes -dijo el hombre con gesto de fatiga. Señaló la foto con la barbilla-. Ése ha estado aquí varias veces; una noche, con otro individuo. Tiene unos treinta años, es un poco más bajo que usted y más delgado.
– ¿Y el otro? -preguntó Brunetti.
– No lo recuerdo bien -respondió Vasco-. Yo vigilaba sobre todo a éste -dijo golpeando la foto con los dedos de la mano izquierda. Brunetti alzó una ceja, pero Vasco sólo añadió-: Antes de decir más, déjeme ver el registro -Brunetti sabía que se hacía una ficha de todo el que entraba en el Casino, pero ignoraba cuánto tiempo se mantenía en el archivo-. Como decía, le debo un favor, comisario -fue hacia la puerta, dio media vuelta y agregó-: Aunque no fuera así, estaría encantado de ayudarle a encontrarlo, y más si supiera que ello iba a meter en apuros a ese bellaco. -Vasco sonrió, con lo que rejuveneció diez años, y salió del despacho dejando la puerta abierta.
Por el vano, Brunetti veía a Paola, que no había levantado la mirada del libro ni cuando llegaron ellos ni cuando Vasco se fue. Él salió al corredor y se sentó a su lado.
– ¿Qué lees, ricura? -dijo ahuecando la voz.
Ella volvió la página, sin darse por enterada.
Él se acercó y metió la cabeza entre Paola y el libro.
– ¿Qué es, princesa cómo?
– Casamassima -respondió ella, apartándose.
– ¿Es bueno el libro? -preguntó él aproximándose.
– Apasionante -dijo ella y, como ya no le quedaba más banco, volvió la cara hacia otro lado.
– ¿Lees muchos libros, ángel? -porfió él, con la voz rugosa y antipática del impertinente que a veces se te sienta al lado en el vaporetto.
– Sí, muchos libros -dijo ella, y añadió cortésmente-: Mi marido es policía, de manera que más le valdrá dejarme en paz.
– No seas tan arisca, ángel -protestó él.
– Le advierto que llevo su pistola en el bolso y, si no me deja en paz, le disparo.
– Oh -dijo Brunetti, apartándose de ella. Se deslizó hasta el extremo opuesto del banco, puso una pierna encima de la otra y contempló el grabado del puente de Rialto que estaba colgado de la pared de enfrente. Paola volvió una página y regresó a Londres.
Brunetti se apoltronó, apoyando la cabeza en la pared. Pensaba si Guarino no le habría inducido deliberadamente a creer que el hombre vivía cerca de aquí. Quizá temía que la intervención de Brunetti comprometiera el control de la investigación de los carabinieri. Quizá no estaba seguro de la lealtad de su colega. ¿Y quién iba a reprochárselo? Brunetti no tenía más que pensar en el teniente Scarpa para recordar que, para controlar, no hay como aparentar que confías en una persona. No había más que pensar en el pobre Alvise: seis meses trabajando con Scarpa, tratando de ganarse su aprobación. Y ahora ya no se podía confiar en Alvise, no sólo por su estupidez innata sino porque las atenciones del teniente le habían sorbido su poco seso y en lo sucesivo le faltaría tiempo para ir a contarle hasta la más mínima incidencia que descubriera.
Brunetti, distraídamente, sintió una mano en el hombro izquierdo y, pensando que era Paola, que había abandonado a Henry James para volver junto a él, la oprimió ligeramente. La mano se retiró con brusquedad y, al abrir los ojos, Brunetti vio ante sí a Vasco que lo miraba, atónito.
– Creí que era usted mi esposa -fue lo único que se le ocurrió decir, volviendo la cabeza hacia Paola, que los miraba sin dar señales de que los encontrara más interesantes que el libro que tenía en las manos.
– Estábamos hablando antes de que él se quedara dormido -dijo ella a Vasco, que parpadeó mientras procesaba la información y luego sonrió y se inclinó para dar a Brunetti una palmada en el hombro.
– No creería las cosas que he visto en esta casa -dijo. Levantó unos papeles que tenía en la mano y anunció-: Copias de los pasaportes -y entró en su despacho.
Brunetti se puso en pie y le siguió.
En la mesa estaban dos papeles, desde los que sendas caras miraban a Brunetti: la del hombre de la foto que él había traído y la de otro más joven, de pelo largo y cuello corto.
– Venían juntos -dijo Vasco.
Brunetti tomó uno de los papeles.
– Antonio Bárbaro -leyó-, nacido en Plati -miró a Vasco-. ¿Dónde está eso?
– He pensado que querría saberlo -respondió Vasco sonriendo-. He pedido a las chicas que lo buscaran. Está en Aspromonte, un poco más arriba del parque nacional.
– ¿Qué hace aquí un calabrés?
– Yo soy de Puglia -dijo Vasco llanamente-. Lo mismo podría preguntarme a mí.
– Perdón -dijo Brunetti dejando el papel y tomando el otro-. Giuseppe Strega -leyó-. Nacido en la misma ciudad, pero ocho años después.
– Ya me fijé en eso -dijo Vasco-. Por cierto, las chicas de Recepción también sienten curiosidad por el primero, aunque supongo que por razones distintas de las suyas: ellas lo encuentran atractivo. Mejor dicho, a los dos -Vasco recuperó los papeles y contempló las caras: Bárbaro, con las cejas angulosas sobre unos ojos rasgados; y el otro, con una ondulada melena de poeta rozándole las mejillas-. No sé por qué -dijo dejando caer los papeles sobre la mesa.
Tampoco Brunetti lo sabía.
– Extrañas criaturas las mujeres -dijo, y preguntó-: ¿Por qué es un bellaco?
– No sabe perder. A nadie le gusta, desde luego. Pero me parece que a algunos, en el fondo, les tiene sin cuidado, si ganan o pierden, aunque no quieran reconocerlo -miró a Brunetti para ver si le seguía, éste movió la cabeza afirmativamente, y Vasco prosiguió-: Una noche perdió casi cincuenta mil euros, no estoy seguro de la cantidad exacta, pero uno de los encargados de seguridad me llamó para decirme que en una de las mesas de blackjack uno de los jugadores estaba perdiendo mucho dinero y temía que hubiera problemas. Es ahí donde los que se creen listos piensan que ganarán: que si contar las cartas, que si este sistema, que si este otro… Todos están locos: siempre ganamos nosotros -al ver la expresión de Brunetti, dijo-: Perdone, eso no hace al caso, ¿verdad? En resumen, enseguida lo vi: el tipo parecía una bomba de relojería. Percibías la energía que despedía, era como un horno. Vi que ya apenas tenía fichas, y decidí quedarme por allí hasta que las perdiera todas. Lo cual no llevó más que dos manos y, cuando los crupiers las barrieron él se puso a chillar, decía que las cartas estaban marcadas y que él se encargaría de que aquel crupier no volviera a dar cartas en su vida -Vasco se encogió de hombros con un gesto que denotaba irritación y resignación-. No ocurre a menudo, pero siempre dicen lo mismo. Siempre, las mismas amenazas.
– ¿Qué hicieron ustedes?
– Giulio, el que me había llamado, ya estaba a su otro lado, de manera que, entre él y yo…, bien, lo ayudamos a dejar la mesa y llegar a la escalera y a la planta baja. Por el camino se tranquilizó, pero aun así creímos conveniente hacer que se fuera.
– ¿Se fue?
– Sí. Esperamos a que le dieran el abrigo y lo escoltamos hasta la puerta.
– ¿Dijo algo? ¿Les amenazó?
– No, pero si le hubiera tocado… -empezó Vasco y entonces, como si recordara la manera en que Brunetti le había tocado la mano, rectificó-: Si le hubiera visto. Era como si tuviera electricidad en el cuerpo. Lo llevamos a la puerta y lo despedimos muy cortésmente llamándole «signore», como es nuestra obligación, y esperamos hasta que se alejó.
– ¿Y entonces?
– Entonces lo pusimos en la lista.
– ¿La lista?
– La lista de las personas que no pueden volver, por su comportamiento o porque alguien de la familia nos pide que no las dejemos entrar. Quedan excluidas -otra vez se encogió de hombros-. Aunque no sirve de mucho. Pueden ir a Campione o a Jesolo, y aquí, en la ciudad, hay muchas casas en las que se juega, sobre todo, desde que han llegado los chinos. Pero por lo menos nosotros nos libramos de él.
– ¿Cuánto hace de eso? -preguntó Brunetti.
– No recuerdo con exactitud, pero la fecha debe de figurar ahí -dijo Vasco señalando los papeles que estaban en la mesa-. Sí, el veinte de noviembre.
– ¿Y el que estaba con él.
– Entonces yo no sabía que habían venido juntos. Me enteré después, cuando bajé a ponerlo en la lista. No recuerdo haber visto al otro.
– ¿También está excluido? -preguntó Brunetti.
– No había razón para ello.
– ¿Puedo llevármelas? -preguntó Brunetti señalando las fotocopias.
– Desde luego. Como le he dicho, le debo un favor.
– ¿Podría hacerme otro favor usted a mí?
– Si es factible.
– Anule la exclusión y llámeme si vuelve.
– Si me da su número de teléfono, así lo haré -respondió Vasco-. Y diré a las chicas de Recepción que lo llamen si yo no estuviera.
– Sí -dijo Brunetti, y entonces se le ocurrió preguntar-: ¿Le parece que podemos confiar en que lo hagan? Porque si tan atractivo lo encuentran…
Vasco sonrió ampliamente.
– Les he dicho que usted fue el que arrestó a esos dos granujas. Puede confiar en ellas plenamente.
– Gracias.
– Además -dijo Vasco recogiendo los papeles y entregándolos a Brunetti-. Ellos son jugadores, y ninguna de las chicas los tocaría ni con un bichero.
Capítulo 13
A la mañana siguiente, Brunetti entró en el despacho de la signorina Elettra con las fotocopias en la mano. Ella vestía de blanco y negro, a juego con los documentos: pantalón Levi's negro -pero un Levi's pasado por las manos del sastre- y un jersey de cuello cisne tan blanco que Brunetti temió que pudiera tiznarse con los documentos. Ella miró atentamente las copias de las fotos de pasaporte de los dos hombres, y dijo:
– Son guapos esos sinvergüenzas, ¿eh?
– Sí -respondió Brunetti, preguntándose por qué ésta era la primera reacción de las mujeres al ver a aquellos tipos. Podían ser guapos, pero uno era sospechoso de estar complicado en un asesinato, y lo único que a las mujeres se les ocurría era decir que eran guapos. Era como para que uno se cuestionara su confianza en el sentido común de las mujeres. Su ecuanimidad le impidió añadir a la lista de cargos la circunstancia de que ambos eran del Sur y uno de ellos, por lo menos, llevaba el apellido de una célebre familia de la Camorra.
– Me pregunto si usted tiene, o podría tener, acceso a los archivos del Ministerio del Interior -dijo Brunetti con la calma del delincuente habitual-. Los archivos de pasaportes.
La signorina Elettra acercó las fotos a la luz y las examinó detenidamente.
– Es difícil distinguir, en una fotocopia, si los pasaportes son auténticos o no -comentó con la calma de la persona familiarizada con las actividades de los delincuentes habituales.
– ¿No tenemos línea directa con el despacho del ministro? -preguntó él con falsa jocosidad.
– Desgraciadamente, no -respondió ella, muy seria. Distraídamente, tomó un lápiz, apoyó la punta en la mesa, deslizó los dedos por los costados, le hizo dar media vuelta, repitió el movimiento varias veces y, finalmente, lo dejó caer-. Empezaré por la Oficina de Pasaportes -dijo, como si los archivos estuvieran justo a su izquierda y no tuviera más que alargar la mano para buscar en ellos. La mano fue de nuevo al lápiz, como por voluntad propia, esta vez, para golpear las fotos con la goma del extremo:
– Si son auténticos, buscaré en nuestros archivos lo que pueda haber sobre ellos -como si acabara de ocurrírsele, preguntó-: ¿Para cuándo lo quiere, dottore?
– ¿Para ayer? -dijo él.
– No es probable.
– ¿Mañana? -sugirió el comisario, decidiendo ser comprensivo y no pedirlo para hoy.
– Si son sus nombres verdaderos, mañana podría tener algo. O si los han utilizado el tiempo suficiente como para que figuren en algún sitio de nuestro sistema -sus dedos se deslizaban arriba y abajo del lápiz, y Brunetti tuvo la sensación de estar viendo cómo su mente se deslizaba arriba y abajo de una serie de posibilidades.
– ¿Puede decirme algo más acerca de ellos?
– El hombre que fue asesinado en Tessera tenía tratos con éste -dijo Brunetti señalando al llamado Antonio Bárbaro-. El otro fue al Casino con él la noche en que Bárbaro perdió mucho dinero y tuvieron que expulsarlo por amenazar al crupier.
– La gente siempre pierde -comentó ella con indiferencia-. Pero intriga pensar de dónde sacó tanto dinero.
– Siempre intriga pensar de dónde saca la gente tanto dinero -convino Brunetti-. Y más si están dispuestos a jugárselo alegremente.
Ella miró las fotos un momento y dijo:
– Veré lo que puedo encontrar.
– Le quedaré agradecido.
– Por supuesto.
Él salió del despacho y se dirigió al suyo. Al empezar a subir la escalera, levantó la mirada y vio a Pucetti y, a su lado, a una mujer con un abrigo largo. Le miró los tobillos y al instante recordó los finos tobillos de Franca Marinello que subían por el puente delante de él, la primera noche en que la vio.
Buscó con los ojos la cabeza de la mujer, pero ella llevaba un gorro de lana del que sólo asomaban unos mechones de cabello de la nuca. Mechones rubios.
Brunetti aceleró el paso y, cuando estuvo a pocos escalones, dijo:
– Pucetti.
El joven agente se detuvo, dio media vuelta y sonrió tímidamente al ver a su superior.
– Ah, comisario -dijo. Pero entonces también la mujer se volvió y Brunetti vio que, efectivamente, era Franca Marinello.
Del frío, tenía manchas moradas en las mejillas y la frente y la barbilla tan pálidas como las de una persona que nunca viera el sol. Su mirada se suavizó, y Brunetti reconoció el gesto que ella usaba en lugar de sonrisa.
– Ah, signora -dijo él sin disimular la sorpresa-. ¿Qué la trae por aquí?
– He pensado que podía aprovechar la circunstancia de que nos presentaran la otra noche, comisario -dijo ella con su voz fosca-. Deseo hacerle una consulta, si me lo permite. El agente ha sido muy amable.
El aludido se creyó en la obligación de explicar:
– La signora ha dicho que era amiga suya, comisario, y que deseaba hablar con usted. Le he llamado varias veces, pero usted no estaba en su despacho, y entonces he pensado que podría acompañarla arriba, en lugar de hacerla esperar abajo. Sabía que usted no había salido del edificio -al llegar a este punto, se le acabaron las palabras.
– Gracias, Pucetti. Ha hecho bien -Brunetti subió hasta situarse a la altura de los otros dos, tendió la mano y estrechó la de la mujer-. Vamos a mi despacho -dijo, sonrió, volvió a dar las gracias a Pucetti y siguió subiendo la escalera.
Al entrar, vio el despacho con los ojos de ella: una mesa cubierta de pequeños aludes de papel, un teléfono, un cubilete de cerámica con la figura de un tejón, que Chiara le había regalado en Navidad, lleno de lápices y bolígrafos y un vaso vacío. Ahora se daba cuenta de que las paredes necesitaban una mano de pintura. Detrás de la mesa, colgaban de la pared la foto del presidente de la República y, a su izquierda, un crucifijo que Brunetti no se había preocupado de mandar retirar. En otra pared, el calendario del año anterior y el armadio, con la puerta abierta y una bufanda asomando por el bajo. Brunetti tomó el abrigo de la mujer y lo colgó, aprovechando para empujar la bufanda con el pie. Ella puso los guantes dentro del gorro y se los dio. Él los dejó en el estante, cerró la puerta y fue hacia la mesa.
– Me gusta ver dónde trabaja la gente -dijo ella mirando en derredor mientras él le acercaba una silla. Cuando estuvo sentada, él le preguntó si quería un café y, ante su negativa, giró de cara a la mujer la silla que estaba al lado de la de ella y se sentó.
Después de contemplar la habitación, su visitante se volvió hacia la ventana, y Brunetti aprovechó la ocasión para observarla. Vestía con sencillez, suéter beige y falda oscura hasta media pantorrilla. Suaves zapatos desgastados. Bolso de piel, que sostenía en el regazo. La única joya, el anillo de casada. Él vio que con el calor había disminuido el flujo de sangre que le teñía las mejillas.
– ¿A eso ha venido? -preguntó Brunetti al fin-. ¿A ver dónde trabajo?
– No, en absoluto -respondió ella, inclinándose hacia un lado para dejar el bolso en el suelo. Cuando levantó la mirada, a él le pareció detectar cierta tensión en su cara, pero enseguida rechazó la idea: sus emociones sólo se reflejaban en la voz, profunda, expresiva y muy grata al oído.
Brunetti cruzó las piernas y esbozó una media sonrisa de interés, manteniéndose a la expectativa, actitud con la que había hecho hablar a maestros de la evasiva y con la que la haría hablar a ella.
– En realidad, he venido a hablarle de mi marido -dijo la mujer-. De sus negocios -Brunetti asintió en silencio-. Anoche, durante la cena, me dijo que alguien ha entrado en los archivos de varias de sus empresas.
– ¿Se refiere a un allanamiento? -preguntó Brunetti, a sabiendas de que no era así.
Ella movió los labios y suavizó la voz.
– No, no, nada de eso. No me he expresado con claridad. Me dijo que uno de sus informáticos…, ya sé que tienen título pero no sabría decirle cuál, le había dicho que tenía pruebas de que alguien había entrado en sus ordenadores.
– ¿Y había robado algo? -preguntó Brunetti. Y añadió, con total sinceridad-: Debo confesarle que no soy la persona más indicada para estos asuntos. No poseo grandes conocimientos de lo que la gente puede hacer con los ordenadores -sonrió, para mostrar su buena fe.
– Pero conoce las leyes, ¿no?
– ¿Sobre estas cuestiones? -preguntó Brunetti y, al ver que ella asentía, tuvo que añadir-: Me temo que no. Debería preguntar a un magistrado, o a un abogado -entonces, como si acabara de ocurrírsele la idea, dijo-: Sin duda su esposo tendrá un abogado al que consultar.
Ella se miró las manos, que mantenía juntas en el regazo, y dijo:
– Lo tiene, pero me dijo que no quiere preguntarle a él. Es más, después de hablarme de eso, dijo que no quiere hacer nada al respecto -levantó la cabeza y miró a Brunetti.
– No sé si he entendido bien -dijo el comisario mirándola a los ojos.
– El que le habló del caso, el técnico informático, le dijo que esa persona se había limitado a abrir algunos de los archivos de sus cuentas bancarias y carpetas de valores, como si tratara de averiguar cuánto posee y cuál es su valor -volvió a mirarse las manos y, al seguir la dirección de su mirada, Brunetti vio que eran manos de mujer joven-. El hombre dijo que podía tratarse de una investigación de la Guardia di Finanza.
– ¿Puedo preguntarle entonces por qué ha venido? -inquirió el comisario con sincera curiosidad.
La mujer tenía labios gruesos y rojos, y él vio que se frotaba el inferior con los dientes de arriba, como si lo masticara ligeramente. La joven mano apartó un pálido mechón que le rozaba la mejilla, y él se preguntó si su piel tenía la sensibilidad normal o ella lo había notado porque le había caído sobre el ojo.
Después de un lapso de tiempo -y Brunetti tuvo la impresión de que la mujer buscaba las palabras para explicarse la idea incluso a sí misma-, ella dijo:
– Me preocupa que él no quiera hacer nada -sin dar a Brunetti tiempo de preguntar, añadió-: Eso es ilegal. Es decir, supongo. Es una intrusión, una invasión. Mi marido dijo que el informático se ocuparía de ello, pero sé que no piensa hacer nada.
– Aún no estoy seguro de entender por qué ha venido a hablar conmigo -dijo Brunetti-. No puedo hacer nada, a menos que su esposo formule una denuncia. Y entonces un magistrado tendría que examinar los hechos y las pruebas para determinar si existe delito, de qué clase y en qué grado -se inclinó hacia adelante y, añadió, como hablando a una amiga-: Y me temo que todo eso requeriría tiempo.
– No, no -dijo ella-. Yo no quiero eso. Si mi marido no desea tomar medidas, está en su derecho. Lo que me preocupa es por qué no quiere -lo miró fijamente al decir-: Y he pensado en preguntárselo a usted -no dijo más.
– Si ha sido la Guardia di Finanza -empezó Brunetti al cabo de un momento, sin ver motivo para no hablar sinceramente, por lo menos acerca de esto-, será por cuestión de impuestos, otro de los campos en los que no tengo competencias -ella asintió y él continuó-: Sólo su esposo y sus contables pueden responder.
– Sí, ya lo sé -admitió ella rápidamente-. No creo que haya de qué preocuparse.
Eso, pensó Brunetti, podía significar muchas cosas. O bien que el marido no defraudaba, lo que parecía dudoso, o que sus contables eran especialistas en enmascarar el fraude, que parecía lo más seguro. A no ser que Cataldo, con su fortuna y posición, conociera a alguien de la Guardia di Finanza que pudiera hacer desaparecer cualquier irregularidad.
– ¿Se le ocurre alguna otra posibilidad? -preguntó.
– Podría ser cualquier cosa -dijo ella con una seriedad que a Brunetti le pareció inquietante.
– ¿Como, por ejemplo? -preguntó.
Ella rechazó la pregunta con un ademán, luego volvió a juntar las manos, entrelazó los dedos y dijo mirándolo de frente:
– Mi marido es un hombre honrado, comisario -esperó un comentario y, como no llegaba, repitió-: Honrado -volvió a dar a Brunetti ocasión de responder, que él no aprovechó-. Ya sé que eso no parece lo más probable en un hombre tan próspero -con repentina vehemencia, como si Brunetti hubiera manifestado sus reservas en voz alta, ella prosiguió-: No me refiero a sus negocios. No sé mucho de ellos, ni deseo saber. Eso es asunto de su hijo, y no deseo inmiscuirme.
No puedo hablar de lo que hace en sus empresas. Pero lo conozco como hombre y sé que es honrado.
Mientras escuchaba, Brunetti hacía la lista de los hombres que a él le constaba que eran honrados y que habían sido empujados al fraude por las varias depredaciones del Estado. En un país en el que la quiebra fraudulenta ya no se consideraba delito grave, no hacía falta mucho para que a cualquiera se le tuviera por hombre honrado.
– … en Roma se le consideraría una persona honorable -concluyó ella, y Brunetti no tuvo dificultad en imaginar las frases que su divagación le había impedido escuchar.
– Signora -empezó, decidiendo tratar de establecer un tono más formal-, aún no estoy seguro de poder serle de ayuda en esto -sonrió, para demostrar su buena voluntad y añadió-: Me sería muy útil que me dijera, concretamente, qué es lo que teme.
Con un movimiento que a él le pareció totalmente maquinal, ella empezó a frotarse la frente con la mano derecha. Entonces se volvió hacia la ventana y Brunetti pudo observar, no sin cierto malestar, cómo se le blanqueaba la piel bajo las yemas de los dedos. Entonces ella lo sorprendió levantándose de pronto y yendo a la ventana y lo sorprendió de nuevo al preguntar, sin volverse a mirarlo:
– ¿No es San Lorenzo eso de ahí delante?
– Sí.
Ella siguió mirando a la iglesia en eterna espera de restauración que se levantaba al otro lado del canal. Finalmente, dijo:
– Murió asado sobre una parrilla, ¿verdad? Querían hacerle abjurar de su fe.
– Eso cuenta la historia -respondió Brunetti.
Ella se volvió y regresó hacia él diciendo:
– Cómo sufrían aquellos cristianos. Realmente, adoraban el sufrimiento, nunca tenían bastante -se sentó y miró al comisario-. Creo que una de las razones por las que admiro a los romanos es que a ellos no les gustaba sufrir. No parece que les importara morir, lo hacían con nobleza. Pero no gozaban con el sufrimiento -por lo menos, el que ellos tuvieran que padecer- como gozaban los cristianos.
– ¿Es que ya ha terminado con Cicerón y pasado a la Era Cristiana? -preguntó él con ironía, tratando de animarla.
– No -respondió ella-; los cristianos no me interesan. Como le decía, les gusta demasiado sufrir -calló, lo miró largamente y dijo-: Ahora leo los Fastos de Ovidio. No lo había leído, aún no había sentido la necesidad -entonces, con énfasis, como si le arrancaran las palabras y como si pensara que Brunetti desearía correr a casa para empezar la lectura, añadió-: Libro Segundo. Todo está ahí.
Brunetti sonrió y dijo:
– Hace tanto tiempo, que ni siquiera recuerdo haberlo leído. Tendrá que perdonarme -no se le ocurrió mejor manera de expresarlo.
– No hay nada que perdonar, comisario, por no haberlo leído -dijo ella, mientras sus labios hacían un amago de sonrisa. Entonces volvió a cambiarle la voz y su cara recuperó la inmovilidad-. Tampoco hay nada que perdonar en el texto -otra vez aquella mirada larga-. Quizá quiera leerlo un día -entonces, sin transición, como si no se hubiera producido la incursión en la cultura romana o hubiera advertido la impaciencia del comisario, dijo-: Lo que temo es un secuestro -asintió varias veces, reafirmándose-. Ya sé que es una tontería y sé que en Venecia no pasan estas cosas, pero es la única explicación que se me ocurre. Eso puede haberlo hecho alguien que quería saber cuánto puede pagar Maurizio.
– ¿Si la secuestran a usted?
La sorpresa de la mujer fue sincera.
– ¿Quién iba a querer secuestrarme a mí? -como si oyera sus propias palabras, añadió rápidamente-: Yo pensaba en Matteo, su hijo. Es el heredero -entonces, encogiéndose de hombros con un gesto que a Brunetti le pareció de modestia, añadió-: También está su ex esposa. Es muy rica y tiene una finca en el campo, cerca de Treviso.
– Me parece que ha pensado mucho en esto, signora -dijo Brunetti con ligereza.
– Naturalmente. Pero no sé qué pensar. Yo no entiendo de estas cosas, por eso he venido a verle, comisario.
– ¿Porque son mi especialidad? -preguntó él sonriendo.
Su tono tuvo el efecto de disipar la tensión que ella iba acumulando y hacer que se relajara visiblemente:
– Podríamos decirlo así -respondió ella con una risa breve-. Supongo que necesitaba que una persona de confianza me dijera que no tengo por qué preocuparme.
Era una súplica: Brunetti no habría podido desoírla ni aun proponiéndoselo. Afortunadamente, tenía una respuesta que darle:
– Signora, como ya le he dicho, no soy perito en la materia e ignoro la forma en que opera la Guardia di Finanza. Pero creo que, en este caso, la respuesta a la pregunta de quién ha intentado entrar en los archivos es la más obvia, y que puede ser la Finanza. -Incapaz de mentir directamente, Brunetti no pudo sino tratar de decirse a sí mismo que podría ser la Finanza.
– ¿ La Finanza? -preguntó ella en el tono de voz del paciente que recibe el diagnóstico menos malo.
– Eso creo. Sí. No sé nada de las transacciones de su esposo, pero estoy seguro de que estarán protegidas contra toda intromisión salvo la del más consumado especialista.
Ella movió la cabeza negativamente y se encogió de hombros en señal de ignorancia. Brunetti prosiguió, eligiendo cuidadosamente las palabras:
– Sé por experiencia que los secuestradores no son personas sofisticadas sino que suelen actuar impulsivamente -observó que ella seguía sus palabras con suma atención-. Las únicas personas que podrían hacer algo semejante deberían poseer la técnica que les permitiera superar las barreras de protección instaladas en las empresas de su esposo -sonrió y se permitió un ligero resoplido irónico-. Confieso que es la primera vez en toda mi carrera que me complace decir a alguien que ha sido objeto de investigación de la Finanza.
– Y la primera vez en la historia de este país en la que alguien se alegra de oírlo -concluyó ella, y ahora rió. En su cara reaparecieron las manchas rojas que Brunetti había visto a su llegada, provocadas por el frío, y comprendió que ahora se había ruborizado.
La signora Marinello se puso en pie rápidamente, se inclinó a recoger el bolso y tendió la mano.
– No sé cómo darle las gracias, comisario -dijo reteniendo la mano de él en la suya mientras hablaba.
– Su esposo es un hombre afortunado -dijo Brunetti.
– ¿Por qué? -preguntó ella, y Brunetti la creyó sincera.
– Por tener a alguien que se preocupa tanto por él.
La mayoría de las mujeres habrían recibido el cumplido con una sonrisa o con un gesto de falsa modestia. Ella, por el contrario, se retrajo y le lanzó una mirada de una intensidad casi feroz.
– Él es mi única preocupación, comisario -volvió a darle las gracias, esperó a que él sacara sus cosas del armadio y salió del despacho sin esperar a que Brunetti le abriera la puerta.
Brunetti ocupó su sitio habitual detrás de la mesa, resistiéndose a la tentación de llamar a la signorina Elettra para preguntarle si su incursión en los ordenadores de las empresas del signor Cataldo podía haber sido detectada. Tendría que explicar la razón de su curiosidad, y prefería no hacerlo. No había mentido: era mucho más probable una indagación de la Finanza que el intento de un hipotético secuestrador de obtener información acerca de la fortuna de Cataldo. Ahora bien, era mucho menos probable la incursión de la Finanza que la que él había pedido que practicara la signorina Elettra, pero no le parecía que esta información hubiera tranquilizado a la signora Marinello. Tenía que encontrar la manera de advertir a la signorina Elettra de que su hábil mano había vacilado mientras se hallaba dentro de los sistemas informáticos de Cataldo.
Si bien era comprensible que una mujer se preocupara al enterarse de que alguien husmeaba en los negocios de su marido, a Brunetti le parecía que su reacción era exagerada. Su conversación durante aquella cena era la de una mujer inteligente y equilibrada; su respuesta a la incursión en los datos informáticos de su marido revelaba a una persona totalmente diferente.
Al fin, Brunetti decidió que estaba dedicando mucho tiempo y energía a algo que no tenía relación con ninguno de sus casos en curso. Para despejar la mente antes de volver al trabajo, lo mejor sería salir a tomar un café o, quizá, un'ombra.
Al verle entrar, Sergio, en lugar de saludarle con su sonrisa habitual, entornó los ojos y movió ligeramente la barbilla hacia la derecha, en dirección a una de las mesas del lado de la ventana. En la última, Brunetti distinguió la cabeza de un hombre que estaba sentado de espaldas a él: cráneo estrecho y pelo corto. Desde su ángulo de observación, veía, frente al hombre, el contorno de otra cabeza, más ancha y con el pelo más largo. Reconoció la forma de las orejas, dobladas hacia abajo por la presión de una gorra de policía: Alvise, lo que permitía identificar al que estaba de espaldas como el teniente Scarpa. Ah, adiós a la idea de que Alvise pudiera volver al redil y ser uno más entre sus compañeros.
Acercándose a la barra, Brunetti movió la cabeza de arriba abajo casi imperceptiblemente y pidió un café. Algo debió de ver Scarpa en la expresión de Alvise, que le hizo volverse. El rostro del teniente permaneció impasible, pero Brunetti vio en el de Alvise algo más que sorpresa, ¿culpa, quizá? La cafetera siseó y una taza y un platillo se deslizaron rechinando en el zinc del mostrador.
Nadie habló. Brunetti saludó a los dos hombres con un movimiento de la cabeza, se volvió hacia la barra y rasgó la bolsita del azúcar. Echó el azúcar en el café y lo removió lentamente, pidió el periódico a Sergio y abrió Il Gazzettino sobre el mostrador, a su lado. Se puso a leer, decidido a esperar acontecimientos.
Miró la primera plana, que hacía referencia al mundo externo a Venecia y pasó directamente a la siete, falto de energía mental -y de estómago- para soportar las cinco páginas de chachara -no se le podía llamar información- política. Hacía cuarenta años que aparecían las mismas caras, pasaban las mismas cosas, se hacían las mismas promesas, con mínimas variaciones en la tipografía y los titulares. Las solapas de las americanas se estrechaban o ensanchaban según la moda, pero en el comedero estaban siempre los mismos guías de la manada. Se oponían a esto y a lo otro y, con su esfuerzo abnegado y altruista, prometían hacer caer al actual gobierno. ¿Y para qué? ¿Para que al año siguiente, mientras él tomaba café en el bar, leyera las mismas palabras, pronunciadas por la nueva oposición?
Casi sintió alivio al volver la página. La mujer convicta de infanticidio seguía en su casa, proclamando su inocencia por boca de un nuevo equipo de abogados. ¿Y a quién creía ahora responsable del asesinato de su hijo, a los extraterrestres? Más flores en la curva de la carretera en la que otros cuatro adolescentes habían muerto la semana anterior. Más basura acumulada en las calles del extrarradio de Nápoles. Otro trabajador aplastado por una máquina en su puesto de trabajo. Otro juez trasladado de la ciudad en la que había abierto una investigación de un ministro del Gobierno.
Brunetti fue a la información local. Un pescador de Chioggia, arrestado por agredir a un vecino con arma blanca, tras llegar a casa en estado de embriaguez. Más protestas por el daño causado por los cruceros en el canal de la Giudecca. Cierre de otros dos puestos en el mercado de pescado. Inauguración de otro hotel de cinco estrellas, anunciada para la semana siguiente. El alcalde denuncia el aumento del número de turistas.
Brunetti señaló los dos últimos artículos:
– Qué bien: el Ayuntamiento no se cansa de conceder licencias para la construcción de hoteles y luego se queja del número de turistas -dijo a Sergio.
– Vottá á petrella, e tira á mamila -dijo el hombre levantando la mirada del vaso que estaba secando.
– ¿Qué es, napolitano? -preguntó Brunetti, sorprendido.
– Sí -respondió Sergio, y tradujo-: Tira la piedra y esconde la mano.
Brunetti soltó una carcajada:
– No sé por qué uno de esos nuevos partidos políticos no lo elige como lema. Es perfecto: haz lo que quieras y esconde las pruebas. Genial -seguía riendo, le había gustado la simplicidad de la frase.
Notó movimiento a su izquierda y oyó roce de zapatos en el suelo cuando los dos hombres se levantaron de las banquetas. Volvió otra página, atento a la noticia de la fiesta de despedida ofrecida en Giacinto Gallina a una maestra de tercero que se jubilaba después de dedicar cuarenta años a la enseñanza, en la misma escuela.
– Buenos días, comisario -dijo Alvise a su espalda, con voz fina.
– Buenos días, Alvise -respondió Brunetti apartando la mirada de la foto de la fiesta y volviéndose hacia el agente.
Scarpa, como si quisiera hacer patente su rango superior, equiparándose al comisario, se limitó a mover la cabeza hoscamente, gesto al que Brunetti correspondió antes de volver a centrar la atención en la fiesta. Los niños habían llevado flores y galletas hechas en casa.
Cuando los dos policías se fueron, Brunetti dobló el diario y preguntó:
– ¿Vienen a menudo?
– Un par de veces a la semana, diría yo.
– ¿Siempre están así? -preguntó Brunetti señalando a los dos hombres, que volvían a la questura andando uno al lado del otro.
– ¿Quiere decir como si fuera su primera cita? -dijo Sergio volviéndose para colocar el vaso cuidadosamente boca abajo en la repisa que tenía a su espalda.
– Más o menos.
– Están así desde hará unos seis meses. Al principio, el teniente se mostraba distante, y el pobre Alvise tenía que sudar para complacerle -Sergio asió otro vaso, lo miró a contraluz en busca de manchas y se puso a secarlo-. El infeliz no se daba cuenta de lo que hacía Scarpa -cambiando de tono, apostilló-: Menudo gusarapo, el teniente.
Brunetti acercó la taza al barman, que la puso en el fregadero.
– ¿Tienes idea de qué hablan? -preguntó Brunetti.
– No creo que eso importe. No realmente.
– ¿Por qué?
– Lo único que quiere Scarpa es poder. Quiere que el pobre Alvise salte cada vez que él dice «rana» y que le ría los chistes.
– ¿Por qué?
Sergio se encogió de hombros con elocuencia.
– Por eso, porque es un gusarapo. Y porque necesita alguien a quien manipular, alguien que lo trate como a todo un teniente importante, no como todos ustedes, que tienen el buen juicio de tratarlo como el mal bicho de mierda que es.
En ningún momento de la conversación se le ocurrió a Brunetti que estaba incitando a un civil a hablar mal de un miembro de las fuerzas del orden. A decir verdad, también él consideraba a Scarpa un mal bicho de mierda, de manera que el civil no hacía sino reafirmarse en la opinión que ya se había creado, con la información recibida de las propias fuerzas del orden.
Cambiando de tema, Brunetti preguntó:
– ¿Ayer me llamó alguien?
Sergio denegó con la cabeza.
– Las únicas personas que llamaron ayer fueron mi mujer, para decirme que si no estaba en casa a las diez tendría problemas, y mi gestor, para decirme que ya tenía problemas.
– ¿Por?
– Por el informe del inspector de Sanidad.
– ¿Por qué?
– Porque no tengo un aseo para inválidos; quiero decir, disminuidos físicos -aclaró la taza y el plato y los introdujo en el lavaplatos situado detrás de él.
– Nunca he visto aquí a un inválido -dijo Brunetti.
– Tampoco yo. Ni el inspector de Sanidad. Pero eso no cambia la ordenanza que dice que he de tener un aseo para ellos.
– ¿Y eso supone?
– Pasamanos. Taza especial, pulsador en la pared para descargar la cisterna…
– ¿Por qué no lo acondicionas?
– Porque me costará ocho mil euros, por eso.
– Parece mucho dinero.
– Incluye los permisos -dijo Sergio enigmáticamente.
Brunetti optó por no seguir preguntando y se limitó a decir:
– Espero que puedas resolver el problema -puso un euro en el mostrador, dio las gracias a Sergio y volvió a su despacho.
Capítulo 14
Griffoni salía de la questura cuando llegaba Brunetti. Al verla, él apretó el paso, alzando la mano en amistoso saludo, pero, al acercarse, vio que algo andaba mal.
– ¿Qué ocurre?
– Patta quiere verle. Me ha llamado preguntando dónde estaba. Me ha dicho que no encontraba a Vianello y me ha pedido que le buscara a usted.
– ¿De qué se trata?
– No me lo ha dicho.
– ¿Cómo estaba?
– Sonaba peor que nunca.
– ¿Enfadado?
– No; no precisamente enfadado -respondió la mujer, como si ello le sorprendiera-. Es decir, en cierta manera, pero daba la impresión de que sabía que no debía enfadarse. Parecía asustado, más que enfadado.
Brunetti fue hacia la puerta, y Griffoni entró con él. Al comisario no se le ocurría qué preguntar. Patta era mucho más peligroso asustado que enfadado, ambos lo sabían. Generalmente, los enfados de Patta estaban provocados por la incompetencia ajena, pero sólo lo asustaba la idea de que el fallo pudiera serle atribuido a él, lo cual suponía una amenaza para cualquier otra persona que pudiera estar involucrada.
Juntos subieron el primer tramo de la escalera, y Brunetti preguntó:
– ¿También quiere verla a usted?
Griffoni movió la cabeza negativamente y, con expresión de franco alivio, entró en su despacho mientras Brunetti iba hacia el de Patta.
No se veía a la signorina Elettra, que probablemente ya se habría ido a almorzar, por lo que Brunetti llamó a la puerta con los nudillos y entró.
Patta tenía el gesto adusto, los antebrazos apoyados en la mesa y los puños apretados.
– ¿Dónde estaba usted? -inquirió al ver a Brunetti.
– Interrogando a un testigo, vicequestore -mintió Brunetti-. La comisaria Griffoni me ha dicho que quería usted verme. ¿De qué se trata? -imprimía en su voz un tono en el que la ansiedad y la diligencia se mezclaban a partes iguales.
– Siéntese, siéntese. No se quede ahí plantado.
Brunetti tomó asiento frente al vicequestore, pero no dijo nada.
– He recibido una llamada telefónica -empezó Patta. Miró a Brunetti, quien procuró adoptar una expresión de ávida atención, y prosiguió-: Acerca del hombre que estuvo aquí el otro día.
– ¿Se refiere al maggiore Guarino?
– Sí; Guarino o como se llame -la voz de Patta se hizo más estridente después de pronunciar el nombre: Guarino, el causante de su enojo-. Estúpido hijo de puta -masculló Patta, sorprendiendo a Brunetti con esta palabra malsonante, insólita en su jefe, que no aclaró si la aplicaba a Guarino o a la persona que le había llamado para hablarle de él.
Quizá Guarino no había dicho toda la verdad, pero no tenía nada de estúpido, ni Brunetti lo consideraba un hijo de puta, pero se reservó la opinión, limitándose a preguntar, con voz átona:
– ¿Qué ha ocurrido, vicequestore?
– Que se ha hecho matar, eso ha ocurrido. De un tiro en la cabeza -dijo Patta sin suavizar el tono, aunque ahora parecía que su furor estaba dirigido a Guarino, por haberse dejado matar. Asesinar.
Varias hipótesis reclamaban atención a gritos, pero Brunetti las dejó en suspenso, mientras esperaba que Patta explicara lo ocurrido. Mantenía la expresión atenta, mirando a su superior sin pestañear. El vicequestore levantó el puño y lo dejó caer sobre la mesa.
– Esta mañana me ha llamado un capitán de carabinieri preguntando si la semana pasada había tenido una visita. Hablaba con mucha reserva, no ha dado el nombre del visitante, sólo ha preguntado si había venido a verme un oficial de fuera de la ciudad. Le he dicho que yo recibo muchas visitas. ¿Creía que iba a acordarme de todas? -Brunetti no tenía nada que responder a esto, y Patta prosiguió-: Al principio no sabía de qué me hablaba. Luego sospeché que se refería a Guarino. No es que yo reciba muchas visitas -al advertir la expresión de extrañeza de Brunetti ante esta contradicción, Patta se dignó explicar-: Él fue la única persona a la que yo no conocía, de todas las que estuvieron aquí la semana pasada. Tenía que ser él -Bruscamente, el vicequestore se levantó, se apartó un paso de la mesa, dio media vuelta y volvió a sentarse-. Me ha preguntado si podía enviarme una foto -ahora Brunetti no tuvo que esforzarse para denotar su extrañeza-. Imagine -prosiguió Patta-, me han enviado una foto tomada con un telefonino. Como si pudiera reconocerlo por lo que quedaba de la cara.
Esta última frase aturdió a Brunetti, que tardó un momento en preguntar:
– ¿Y lo reconoció?
– Sí. Desde luego. La bala entró en ángulo, de manera que sólo dañó la mandíbula, y pude reconocerlo.
– ¿Cómo lo mataron? -preguntó Brunetti.
– Acabo de decírselo -Patta alzó la voz-: ¿Es que no presta atención? De un disparo en la cabeza. Eso basta para matar a la mayoría de la gente, ¿no cree?
Brunetti alzó una mano.
– Quizá no me he expresado claramente. ¿El que ha llamado ha dicho algo acerca de las circunstancias de la muerte?
– Nada. Sólo quería saber si lo reconocía o no.
– ¿Y usted qué le ha dicho?
– Que no estaba seguro -respondió Patta, mirando a Brunetti fijamente -Brunetti contuvo el impulso de preguntar a su superior por qué había dicho eso-. No he querido darles información hasta saber más.
Brunetti no tardó en traducir esto del lenguaje de Patta al italiano vulgar: Patta quería endosar la responsabilidad a otro. De ahí esta conversación.
– ¿Le ha dicho por qué le llamaba a usted? -preguntó Brunetti.
– Al parecer, sabían que él tenía una cita en la questura de Venecia, y han llamado preguntando por la persona que estaba al frente, para enterarse de si había venido.
Vaya, pensó Brunetti, ni siquiera una bala en la cabeza de un hombre impedía a Patta darse aires con su «persona que estaba al frente».
– ¿Cuándo ha llamado?
– Hace media hora -sin disimular la irritación, Patta añadió-: Desde entonces trato de localizarlo, pero usted no estaba en su despacho -como hablando consigo mismo, murmuró-: Interrogando a un testigo.
Sin darse por enterado, Brunetti preguntó:
– ¿Cuándo ocurrió?
– No lo ha dicho -respondió Patta vagamente, como si no viera por qué había de importar eso.
Haciendo un esfuerzo, Brunetti eliminó de su expresión toda muestra de interés, al tiempo que daba rienda suelta al pensamiento.
– ¿Ha dicho desde dónde llamaba?
– Desde allí -respondió Patta con la voz que utilizaba para dirigirse a los débiles mentales y pusilánimes-. Donde lo han encontrado.
– Ah, y entonces le ha mandado la foto.
– Muy perspicaz, Brunetti -dijo Patta secamente-. Naturalmente que entonces me ha mandado la foto.
– Comprendo -dijo Brunetti, para ganar tiempo.
– He llamado al teniente -dijo Patta y, nuevamente, Brunetti borró de su cara toda expresión-. Pero ha ido a Chioggia y no podrá estar allí hasta esta tarde.
Brunetti sintió un peso en el estómago al pensar que Patta hiciera intervenir en esto a Scarpa.
– Una idea excelente -dijo y, mitigando el entusiasmo de su voz, añadió-: Sólo que… -dejó la frase sin terminar y repitió-: Una idea excelente.
– ¿Qué inconveniente le ve, Brunetti? -inquirió Patta. Ahora Brunetti adoptó un gesto de confusión y no respondió-. Diga, Brunetti -apremió Patta con una voz que tendía a la amenaza.
– Verá, señor, en realidad, es cuestión de graduación -dijo Brunetti, titubeando, como si hablara sólo para evitar que le clavaran palitos de bambú debajo de las uñas. Antes de que Patta pudiera preguntar, explicó-: Usted ha dicho que le ha llamado un capitán. Lo único que me preocupa es la impresión que causará que nos represente una persona de graduación inferior -observaba la actitud de Patta y detectó la crispación de los músculos-. No es que dude de la capacidad del teniente. Pero ya hemos tenido problemas de competencias con los carabinieri, y enviar a una persona de grado superior eliminaría esa posibilidad.
A los ojos de Patta asomó la sombra de la desconfianza.
– ¿En quién está pensando, Brunetti?
Aparentando toda la sorpresa de que era capaz, Brunetti dijo:
– Pues en usted, señor. Desde luego. Usted es la persona que debería representarnos. Como usted mismo ha dicho, vicequestore, es la persona que está al frente -con esto marginaba al questore, pero Brunetti estaba seguro de que Patta no lo advertiría.
La mirada de Patta era aguda, cargada de mudas sospechas; probablemente, sospechas que ni el mismo Patta habría podido definir.
– No había pensado en eso -dijo.
Brunetti se encogió de hombros, como sugiriendo que era sólo cuestión de tiempo que lo pensara. Patta dedicó a Brunetti su mirada más solemne y preguntó:
– ¿Usted cree que es importante?
– ¿Que vaya usted, señor? -preguntó Brunetti, en alerta.
– Que vaya alguien con grado superior al de capitán.
– Usted cumple ese requisito, ampliamente, señor.
– No pensaba en mí, Brunetti -dijo Patta con aspereza.
Brunetti, sin disimular su incomprensión, dijo ingenuamente:
– Pues debe usted ir, dottore -Brunetti suponía que un caso de esta índole tendría resonancia a escala nacional, pero prefería que Patta no lo advirtiera.
– ¿Cree que la investigación será larga? -preguntó Patta.
Brunetti se permitió encogerse de hombros muy ligeramente.
– No sabría decirle, señor; pero estos casos suelen prolongarse -mientras hablaba, Brunetti no tenía ni idea de a qué se refería con «estos casos», pero bastaría la perspectiva de un esfuerzo sostenido para disuadir a Patta.
El vicequestore se inclinó hacia adelante enarbolando una sonrisa.
– Opino, Brunetti, que, puesto que usted actuó de enlace, debe ser usted quien nos represente -Brunetti trataba de encontrar el tono justo de moderada resistencia cuando Patta añadió-: Lo han matado en Marghera, Brunetti. En nuestra demarcación. Nuestra jurisdicción. Es la llamada que atendería un comisario, por lo que procede que vaya usted a investigar -Brunetti fue a protestar, pero Patta atajó-: Llévese a Griffoni. Así serán dos comisarios -Patta sonrió con lúgubre satisfacción, como el que acaba de hacer una jugada maestra de ajedrez. O de damas-. Quiero que vayan los dos y vean qué pueden averiguar.
Brunetti se puso en pie, haciendo lo posible por mostrarse contrariado y remiso.
– Está bien, vicequestore, pero pienso que…
– Lo que usted piense no importa, comisario. He dicho que quiero que vayan ustedes dos. Y allí su deber es hacer que ese capitán se entere de quién está al mando.
El buen juicio impidió a Brunetti seguir poniendo objeciones: a veces, hasta Patta era capaz de advertir lo evidente.
– Bien -se limitó a decir. Y, ya en tono resuelto, preguntó-: ¿Desde dónde llamaba ese hombre exactamente?
– Ha dicho que estaba en el complejo petroquímico de Marghera.
– Le daré su número y usted le llama y pregunta el sitio -dijo Patta. Tomó el telefonino que estaba junto al calendario de sobremesa y que Brunetti no había visto hasta aquel momento. Lo abrió con indolente soltura. Patta, por supuesto, poseía el modelo más reciente y estilizado. El vicequestore se negaba a utilizar el BlackBerry que le había entregado el Ministerio del Interior, aduciendo que no quería convertirse en esclavo de la tecnología, aunque Brunetti sospechaba que la verdadera razón era que temía que le deformara la americana.
Patta oprimió varias teclas y, bruscamente, sin decir nada, tendió el móvil a Brunetti. La cara de Guarino ocupaba la pequeña pantalla. Tenía los hundidos ojos abiertos, pero vueltos hacia un lado, como si lo violentara que alguien pudiera verlo allí tendido, tan indiferente a la vida. Patta había dicho que tenía la mandíbula dañada; habría sido más exacto decir destrozada. Pero la cara angulosa y las sienes grises eran inconfundibles. Ya no encanecería más, pensó Brunetti de pronto, ni llegaría a llamar a la signorina Elettra, si tal era su intención.
– ¿Y bien? -preguntó Patta, y poco faltó para que Brunetti le contestara a gritos, porque le parecía ociosa la pregunta siendo la víctima tan fácilmente reconocible.
– Yo diría que es él -se limitó a responder el comisario. Cerró el móvil y lo devolvió a Patta. Pasó un largo momento, durante el cual Brunetti observó cómo Patta borraba de su cara todo lo que no fuera afabilidad y noble afán de colaboración. Similar transformación advirtió en su voz cuando su superior empezó a hablar.
– He decidido que lo más pertinente será decirles que él estuvo aquí.
Como un atleta olímpico en una carrera de relevos, Brunetti trataba de acercarse al hombre que iba delante y extendía la mano para tomar el testigo, mientras ambos corrían a toda velocidad, a fin de que el otro frenara la marcha y, finalmente, dejara la carrera.
Brunetti temía que Patta pulsara «responder» y le pasara el móvil: no estaba seguro de ser dueño de sí. Quizá Patta se dio cuenta. Lo cierto es que el vicequestore volvió a abrir el teléfono, se acercó una hoja de papel, anotó el número de la llamada y pasó el papel a Brunetti.
– No recuerdo el nombre, pero es capitán.
Brunetti tomó el papel y leyó varias veces el número. En vista de que el vicequestore no tenía nada que añadir, se levantó y fue hacia la puerta diciendo:
– Le llamaré.
– Bien. Manténgame informado -dijo Patta con una voz en la que se percibía el alivio por haber pasado la papeleta a Brunetti con tanta habilidad.
Una vez arriba, Brunetti marcó el número. Después de sólo dos señales, contestó una voz de hombre.
– ¿Sí?
– Respondo su llamada al vicequestore Patta -dijo Brunetti con voz neutra, decidiendo mencionar la categoría de Patta por si acaso-. Alguien ha llamado desde ese número al vicequestore y ha enviado una foto -hizo una pausa, pero no le llegó de la otra parte señal de confirmación o curiosidad-. El vicequestore Patta me ha mostrado la foto del cadáver de un hombre al que, por lo que me ha dicho él, han matado en nuestra demarcación -prosiguió Brunetti con su voz más oficiosa-. El vicequestore me ha encargado que me persone ahí y le informe.
– No es necesario -dijo el otro hombre fríamente.
– No estoy de acuerdo -respondió Brunetti con igual frialdad-. Por eso voy.
Tratando de adoptar el tono del que sólo pretende cumplir con su obligación, el hombre dijo:
– Tenemos una identificación positiva. Hemos reconocido en el hombre a un compañero que trabajaba en uno de los casos que estamos investigando.
Como si el otro hombre no hubiera hablado, Brunetti dijo:
– Si me dice dónde están, iremos ahora mismo.
– No es necesario. Ya le he dicho que el cadáver ha sido identificado -esperó un momento y añadió-: Me temo que el caso es nuestro.
– ¿Y quiénes son ustedes?
– Los carabinieri, comisario. Guarino estaba en la ÑAS, lo cual considero que duplica nuestra autoridad para investigar.
Brunetti dijo tan sólo:
– Esto podemos preguntarlo a un magistrado.
Tablas.
Brunetti esperó, seguro de que el otro hacía lo mismo. La espera era la táctica que había empleado con Guarino y con Patta, y entonces pensó en el mucho tiempo que en su vida profesional había invertido en sus esperas.
Seguía sin llegar sonido alguno desde el otro lado. Brunetti cortó la comunicación. Naturalmente que Guarino tenía que estar en la ÑAS, ¿y quién podía acordarse del significado de tantas siglas? Nuclei Antisofisticazione, sección de los carabinieri encargada de hacer cumplir las leyes medioambientales. Brunetti pensó en las imágenes de las calles de Nápoles llenas de basura, a las que enseguida se superpuso el recuerdo de la foto de Guarino.
Marcó el número de Vianello, y le contestó un agente que dijo que el inspector había salido. Brunetti lo llamó al telefonino, pero estaba apagado. Entonces marcó el número de la comisaria Griffoni y le dijo que tenían que ir a la escena de un crimen en Marghera, y que por el camino le explicaría. Al bajar, entró en el despacho de la signorina Elettra.
– ¿Sí, comisario? -preguntó ella.
No parecía buen momento para decirle lo de Guarino, pero nunca es buen momento para dar la noticia de una muerte.
– Me han dado una mala noticia, signorina -dijo.
La sonrisa de la joven tembló.
– Esta mañana, el vicequestore Parta ha recibido una llamada -empezó. Brunetti espió la reacción de ella a su empleo del título de Patta, señal de mal agüero-. Un capitán de carabinieri le ha comunicado que el hombre que estuvo aquí esta semana, el maggiore Guarino, ha muerto. De un disparo.
Ella cerró los ojos un momento, tiempo suficiente para ocultar la emoción que ello pudiera causarle, pero no para impedir que se notara que la había sentido.
Antes de que la joven pudiera preguntar, él prosiguió:
– Han enviado una foto, y querían saber si él había venido a hablar con nosotros.
– ¿Era él realmente?
– Sí -la verdad era lo más piadoso.
– Lo siento mucho -fue todo lo que pudo decir.
– Yo también. Parecía un hombre honrado, y Avisani respondió por él.
– ¿Tuvo que buscar a alguien que respondiera por él? -preguntó ella en un tono que parecía buscar la ocasión de descargar la cólera.
– Si había de fiarme de él, sí. Yo ignoraba en qué estaba involucrado ni qué buscaba -quizá irritado por la actitud de ella, añadió-: Y todavía lo ignoro.
– ¿Qué quiere decir?
– Quiero decir que no sé si la historia que me contó es cierta o no, y eso significa que no sé por qué el hombre que ha llamado estaba interesado en averiguar por qué había venido aquí el maggiore.
– ¿Pero ha muerto?
– Sí.
– Gracias por decírmelo.
Brunetti fue en busca de Griffoni.
Capítulo 15
Los astilleros, las industrias petroquímicas y demás fábricas que plagaban el paisaje de Marghera habían cautivado la imaginación de Brunetti desde niño. Durante unos dos años -él tendría entre seis y ocho-, su padre había trabajado de mozo de almacén en una fábrica de pinturas y disolventes. Brunetti recordaba aquel período como uno de los más tranquilos y felices de su infancia, porque su padre tenía trabajo fijo y estaba orgulloso de poder mantener a su familia con su salario.
Pero llegaron las huelgas, y su padre no fue readmitido. Entonces cambiaron las cosas y se acabó la paz del hogar, pero durante varios años su padre se mantuvo en contacto con algunos de sus antiguos compañeros. Brunetti aún recordaba a aquellos hombres, lo que contaban de su trabajo y de unos y otros, el humor bronco, los chistes y la infinita paciencia con que trataban a su padre, de genio inestable y volátil. El cáncer se los había llevado a todos, como a tantas de las personas que trabajaban en las fábricas que habían brotado al borde de aquella laguna, de aguas tan hospitalarias como, ay, desprotegidas.
Hacía años que Brunetti no había estado en aquella zona industrial, aunque los penachos de sus chimeneas formaban el invariable telón de fondo del panorama que contemplaba todo el que llegaba a Venecia por barco. Algunos de los más altos se veían a veces desde la terraza de Brunetti. Siempre lo había sorprendido su blancura, sobre todo, por la noche, cuando el humo formaba bellas volutas bajo un cielo de terciopelo. Aquel humo parecía inofensivo, puro: a Brunetti le hacía pensar en nieve, en vestidos de primera comunión, en novias. En osamenta.
Desde hacía años, fracasaban todas las tentativas para cerrar las fábricas, la mayoría de las veces, a causa de las violentas protestas de los hombres cuyas vidas habrían podido salvarse o, por lo menos, prolongarse con su clausura. Si un hombre no puede mantener a su familia, ¿puede seguir considerándose hombre? El padre de Brunetti pensaba que no, y hasta ahora Brunetti no había podido comprender por qué su padre pensaba eso.
Cuando subían al coche que los esperaba en Piazzale Roma, Brunetti empezó a informar a Griffoni de la conversación con Guarino y de la llamada telefónica que ahora los llevaba a Marghera. Cruzaron el puente con una serie de maniobras que sólo el conductor hubiera podido explicar y giraron hacia las fábricas. Cuando llegaron a la entrada principal, la comisaria ya estaba al corriente de los hechos.
Un guarda uniformado salió de una garita y levantando una mano les indicó que pasaran, como si estuviera acostumbrado a ver por allí coches de policía. Brunetti dijo al conductor que parara y preguntara al guarda dónde estaban los otros. El hombre señaló hacia la izquierda, dijo que fuera en línea recta, cruzara tres puentes y, después de un edificio rojo, torciera a la derecha. Desde allí verían los otros coches.
El conductor siguió las indicaciones y, al doblar la esquina del edificio rojo, que se levantaba aislado en un cruce, vieron, en efecto, varios vehículos, entre ellos, una ambulancia con luces que parpadeaban. Más allá estaba un grupo de personas mirando en sentido contrario. A partir de allí, el pavimento de la calle estaba agrietado y desigual. Al otro lado de los coches, Brunetti vio cuatro enormes depósitos metálicos de fuel, dos a la izquierda y dos a la derecha. En varios puntos, las paredes estaban corroídas por el óxido. En la parte superior de uno de ellos se había recortado un cuadrado y el metal se había doblado hacia afuera, a modo de ventana o puerta. En torno a los depósitos el terreno estaba cubierto de papeles y bolsas de plástico. No crecía ni una brizna de hierba.
El conductor detuvo el coche a poca distancia de la ambulancia. Brunetti y Griffoni se apearon. Las cabezas, que no se habían vuelto con el sonido del motor, se volvieron con el chasquido de las puertas.
Brunetti conocía a uno de los carabinieri, con el que había trabajado años atrás, aunque entonces era teniente. ¿Rubini? ¿Rosato? Finalmente, recordó: Ribasso, y dedujo que a él pertenecía la voz que no había reconocido por teléfono.
Al lado de Ribasso estaba otro hombre con idéntico uniforme y dos hombres y una mujer cuyos trajes de papel blanco los identificaban como el equipo de criminalística. Al lado de la ambulancia, estaban dos sanitarios y, entre los dos, una camilla plegada, apoyada en el vehículo. Ambos fumaban. Ahora todos observaban la llegada de Brunetti y Griffoni.
Ribasso se adelantó y tendió la mano a Brunetti diciendo:
– Me pareció reconocerlo por teléfono, pero no estaba seguro -sonreía y no dijo más acerca de la llamada.
– Quizá veo demasiadas películas de polis duros por la tele -respondió Brunetti, que raramente veía televisión, a modo de explicación, o disculpa.
Ribasso le dio una palmada en el hombro y se volvió para saludar a Griffoni, llamándola por el nombre. Los demás, guiándose por la actitud de Ribasso, saludaron a los recién llegados inclinando la cabeza y dejaron espacio para que ambos pudieran unirse al grupo.
El cadáver de un hombre yacía boca arriba en el suelo, a unos tres metros de distancia, en el centro de un espacio delimitado por una cinta de plástico roja y blanca, sujeta a una serie de finas barras metálicas. De no haber visto la foto, Brunetti no habría podido reconocer a Guarino desde esta distancia. Le faltaba parte de la mandíbula y lo que quedaba de la cara estaba vuelto hacia otro lado. La chaqueta era de color oscuro, por lo que en ella no destacaba la sangre; pero no era así en la camisa.
Pequeñas costras de barro estaban adheridas al pantalón, a la altura de las rodillas y al hombro derecho de la chaqueta y hebras de lo que parecía fibra de plástico, a la suela del zapato derecho. Se veían huellas de pisadas en el barro helado alrededor del cuerpo, superpuestas, destruyéndose unas a otras.
– Está boca arriba -fue lo primero que dijo Brunetti.
– Exactamente -respondió Ribasso.
– ¿De dónde lo habrán traído?
– No lo sé -dijo Ribasso, sin disimular el mal humor-. Los muy idiotas han estado pisoteando por ahí antes de llamarnos.
– ¿Qué idiotas? -preguntó Griffoni.
– Los que lo han encontrado -dijo Ribasso, furioso-. Dos hombres de un camión que traía tubos de cobre. Se habían perdido y han girado por esa calle -dijo señalando el lugar por donde habían venido Brunetti y Griffoni-. Ya iban a dar la vuelta cuando lo han visto en el suelo y se han acercado.
Brunetti dedujo parte de lo ocurrido después, a la vista de la cantidad de huellas de pies impresas en el barro alrededor del cadáver y de los dos hoyos que había dejado uno de los hombres al arrodillarse a su lado.
– ¿Podría ser que le hubieran dado la vuelta? -preguntó Griffoni, aunque por su tono de voz no parecía creerlo así.
– Han asegurado que no -fue lo más que pudo decir Ribasso-. Y no parece que sea el caso, aunque, con lo que han estado andando alrededor, han destruido todas las huellas.
– ¿Lo han tocado? -preguntó Brunetti.
– Según ellos, no lo recordaban -el desagrado de Ribasso era audible-. Pero al llamar han dicho que el muerto era un carabiniere, o sea que han tenido que sacarle la cartera del bolsillo.
– ¿Usted lo conocía? -preguntó Brunetti.
– Sí -respondió Ribasso-. Es más, yo le dije que fuera a hablar con ustedes.
– ¿Acerca del hombre al que están buscando?
– Sí -y, tras una pausa-: Creí que le ayudarían.
– Lo intenté -dijo Brunetti, volviéndose de espaldas al cadáver.
La mujer de criminalística, que parecía ser la jefa del equipo, llamó a Ribasso, que se acercó a ella y ambos intercambiaron unas palabras. El capitán hizo una seña a los camilleros y les dijo que podían llevar el cuerpo al depósito del hospital.
Los dos hombres arrojaron al suelo los cigarrillos, que se sumaron a otros muchos. Brunetti los vio llevar la camilla hasta el cadáver y depositarlo en ella. Todos se apartaron, abriendo paso hacia la ambulancia por cuya puerta trasera introdujeron la camilla. El portazo rompió el hechizo que había mantenido a todos en silencio.
Ribasso habló en un aparte con el otro carabiniere, que se acercó al coche, se apoyó en el costado y sacó un paquete de cigarrillos. Los tres técnicos se quitaron los trajes de papel, los enrollaron y los metieron en una bolsa de plástico que arrojaron al interior de su furgoneta. Plegaron el trípode y guardaron las cámaras en un maletín metálico acolchado. Se oyeron chasquidos de puertas y zumbidos de motores, y la ambulancia se puso en marcha, seguida del vehículo de los técnicos.
Cuando se hizo el silencio, Brunetti preguntó:
– ¿Por qué ha llamado a Patta?
Un gruñido de exasperación precedió a la respuesta de Ribasso.
– Ya había tratado antes con él -miró al lugar en el que había estado Guarino y luego a Brunetti-. Era preferible seguir el procedimiento oficial desde el principio. Además, sabía que él pasaría el caso a otra persona, quizá a alguien con quien pudiéramos trabajar.
Brunetti asintió.
– ¿Qué le dijo Guarino?
– Que ustedes tratarían de identificar al hombre de la foto.
– ¿Este caso es también suyo?
– Más o menos -dijo Ribasso.
– Pietro -dijo Brunetti invocando la confianza que se había establecido entre ellos con anterioridad-. Guarino, que en paz descanse, también intentó eso conmigo.
– Y usted lo amenazó con echarlo de su despacho -dijo Ribasso-. Él me lo dijo.
– Pues no empiece ahora usted con lo mismo -dijo un inexorable Brunetti.
Griffoni miraba a uno y otro mientras hablaban.
– De acuerdo -dijo Ribasso-. Si he dicho «más o menos» es porque él me habló del caso como a un amigo.
Como esto parecía ser todo lo que Ribasso estaba dispuesto a decir, Brunetti tanteó:
– ¿Ha dicho que Guarino trabajaba para la ÑAS?
Eso explicaría su interés en el transporte de basura. La ÑAS se ocupa de todo lo relacionado con la contaminación o la destrucción del patrimonio material del país. Hacía tiempo que Brunetti consideraba el emplazamiento de esta oficina en Marghera, ancestral fuente de contaminación, una circunstancia, más que accidental, paradójica.
Ribasso asintió.
– Filipo había estudiado bioquímica. Yo diría que se unió a esa sección porque quería hacer algo útil. Quizá, incluso, importante. Se alegraron de contar con él.
– ¿Cuánto hace de eso?
– Ocho o nueve años. Quizá. Hacía sólo cinco o seis que lo conocía -y, antes de que Brunetti preguntara, añadió-: Nunca habíamos trabajado juntos en un caso.
– ¿Tampoco en éste?
Ribasso trasladó el peso del cuerpo de un pie al otro.
– Como le he dicho, a veces hablábamos.
– ¿Qué más le dijo? -preguntó Brunetti.
Griffoni intervino:
– Ahora ya no puede perjudicarle.
Ribasso dio varios pasos hacia su coche y se volvió de cara a ellos.
– Él me dijo que esto apestaba a Camorra. El hombre asesinado, Ranzato, no era sino uno de los muchos que estaban mezclados en el asunto. Filipo trataba de averiguar cómo se transportaba todo eso.
– ¿De qué cantidad se trata? -preguntó Griffoni.
– Seguramente, cientos de toneladas -apuntó Brunetti.
– Cientos de miles de toneladas sería más exacto -dijo Ribasso reduciendo a ambos al silencio.
Brunetti trataba de calcular, pero, como ignoraba el peso que podía transportar un camión, no podía ni hacerse una idea del total. Pensó en sus hijos, porque ellos y sus hijos serían los que heredaran la carga de esos camiones.
Ribasso, como intimidado por sus propias palabras, golpeó el barro helado con la punta de la bota, los miró y dijo:
– Hace una semana trataron de hacerle salir de la carretera.
– ¿Cómo fue? -preguntó Brunetti-. Él no me lo dijo.
– Pudo esquivarlos. Se pusieron a su lado en la autostrada de Treviso y, cuando iban a echársele encima, él pisó el freno y paró en el arcén. Ellos siguieron adelante.
– ¿Usted le creyó?
Ribasso se encogió de hombros y volvió al lugar en el que había estado el cadáver de Guarino.
– Alguien lo ha matado.
* * *
Brunetti y Griffoni volvieron a Piazzale Roma en relativo silencio, apesadumbrados por la visión de la muerte y helados por la larga exposición al frío y la desolación de Marghera. Griffoni preguntó a Brunetti por qué no había dicho a Ribasso que había identificado al hombre de la foto que Guarino le había enviado, y Brunetti respondió que el capitán, que sin duda estaba informado, no había considerado necesario hablarle de ello. La comisaria, que no ignoraba la rivalidad existente entre las distintas fuerzas del orden, no dijo más.
Brunetti había hecho una llamada, y una lancha los esperaba para llevarlos a la questura. Pero ni aun en el interior de la caldeada cabina de la embarcación, con la calefacción a tope, consiguió entrar en calor.
En su despacho, Brunetti se arrimó al radiador, resistiéndose a llamar a Avisani y excusarse por el retraso en darle la noticia hasta quitarse el frío de los huesos. Finalmente, fue a la mesa, buscó el número y marcó.
– Soy yo -dijo, tratando de adoptar un tono natural.
– ¿Ha ocurrido algo malo?
– Lo peor -dijo Brunetti, y se sintió violento por el acento de melodrama que tenían sus palabras.
– ¿Filipo? -preguntó Avisani.
– Vengo de ver su cadáver -dijo Brunetti. No le llegó pregunta alguna y, ante el silencio de su interlocutor, explicó-: Muerto de un disparo. Lo han encontrado esta mañana en el complejo petroquímico de Marghera.
Tras una larga pausa, Avisani dijo:
– Él siempre decía que existía esa posibilidad. Yo no le creía. Porque, ¿quién iba a imaginar? Pero… es diferente. Cuando ya ha ocurrido. Y de este modo.
– ¿Te había dicho algo más?
– Soy periodista, recuerda -fue la respuesta inmediata, y casi airada.
– Creí que eras amigo suyo.
– Sí. Sí -y, suavizando el tono, Avisani explicó-: Era lo que suele ocurrir, Guido: cuantas más cosas averiguaba, más obstáculos encontraba. El magistrado encargado del caso fue trasladado y el nuevo no parecía muy interesado. Luego trasladaron también a dos de sus mejores ayudantes. Ya sabes lo que ocurre.
Sí, pensó Brunetti, él sabía lo que ocurría.
– ¿Algo más? -preguntó.
– No; nada más que eso. Nada que yo pudiera utilizar. Demasiadas veces he tenido que oír eso -la línea enmudeció.
Al igual que muchas personas dedicadas a tareas policiales, hacía tiempo que Brunetti había comprendido que los tentáculos de las varias mafias penetraban profundamente en todos los aspectos de la vida, incluidas la mayoría de instituciones públicas y muchas empresas privadas. Eran innumerables los policías y magistrados, trasladados a un remoto puesto de provincias en el preciso momento en que sus investigaciones empezaban a sacar a la luz embarazosas derivaciones hacia el Gobierno. Por más que el público tratara de cerrar los ojos, la evidencia de la profundidad y amplitud de la penetración era aplastante. ¿Acaso la prensa no había proclamado recientemente que las mafias, con noventa y tres mil millones de euros de beneficios anuales, eran la tercera empresa más importante del país?
Brunetti había observado cómo la Mafia y sus primas hermanas, la N'Dragheta y la Camorra, aumentaban su poder, pasando de ocupar oscuros y aislados rincones de sus investigaciones a erigirse en motores principales del mundo del crimen. Lo mismo que aquel aristócrata inglés, protagonista de una novela que había leído de niño:
La Pimpinela Escarlata. Trató de recordar los versos que se referían a los que trataban de encontrarlo y destruirlo: «Lo buscan por aquí, lo buscan por allá, los franceses lo buscan por doquier.»¿O era un símil mejor la Hidra de Lerna, indestructible a causa de su infinidad de cabezas? Brunetti recordaba el alborozo con que la prensa había celebrado los arrestos de Riina, Provenzano y Lo Piccolo, con la sugerencia, repetida hasta la saciedad, de que, finalmente, el Gobierno había triunfado en su larga batalla contra el crimen organizado. Como si la muerte del presidente de la General Motors o la British Petroleum pudiera provocar la caída de estos monolitos. ¿Ignoraba la gente que existían los vicepresidentes?
Si acaso, el arresto de los dinosaurios abría paso a hombres más jóvenes, con estudios universitarios, más aptos para dirigir sus organizaciones como las corporaciones multinacionales en las que se habían convertido. Y Brunetti no podía olvidar que el arresto de dos de aquellos hombres se había producido por la misma época del indulto, aquel benéfico movimiento de la varita mágica judicial, que había puesto en libertad a más de veinticuatro mil criminales, muchos de ellos, soldados de a pie de la Mafia. Ah, qué acomodaticia puede ser la ley, en manos de quienes saben sacar de ella el mejor partido.
Capítulo 16
Brunetti decidió que sería conveniente hablar con Patta acerca de Guarino, pero el guardia de la entrada le dijo que el vicequestore había salido hacía una hora. Aliviado, subió a su despacho y llamó a Vianello. Cuando llegó el inspector, Brunetti le informó del viaje a Marghera, donde había visto el cadáver de Guarino, tendido de espaldas.
– ¿Desde dónde lo habían trasladado? -preguntó Vianello inmediatamente.
– Imposible averiguarlo. Los que lo han encontrado han estado andando alrededor como si estuvieran de picnic.
– Qué conveniente -observó Vianello.
– Antes de que te pongas a pensar en conspiraciones… -empezó Brunetti, que ya pensaba en ellas, cuando Vianello le interrumpió:
– ¿Tú te fías de ese Ribasso?
– Creo que sí.
– Pues no parece lógico que no le dijeras que sabes el nombre del hombre de la foto que te enseñó Guarino.
– Es la costumbre.
– ¿La costumbre?
– O prurito jurisdiccional.
– Hay mucho de eso por ahí -observó Vianello-. Nadia dice que es por las cabras.
– ¿Qué cabras? ¿Qué pintan las cabras en esto?
– Verás, en realidad es cuestión de la herencia, a quién dejamos las cabras, quién se queda con ellas cuando nos morimos.
¿Vianello había perdido el juicio de repente o acaso Nadia cultivaba algo más que flores en el jardín de atrás del apartamento?
– Te agradeceré que me lo expliques de manera que yo pueda entenderlo, Lorenzo -dijo Brunetti, agradeciendo el inciso.
– Ya sabes que Nadia lee, ¿verdad?
– Sí -respondió Brunetti, a quien este verbo hizo pensar en otra mujer que también leía.
– Resulta que está leyendo una introducción a la antropología o algo por el estilo. Quizá sociología. Habla de eso a la hora de cenar.
– ¿Habla de qué?
– Pues de las reglas de la herencia y el comportamiento. En fin, se trata de la teoría de por qué los hombres somos tan agresivos y competitivos, de por qué hay tanto cabrón. Ella dice que es porque queremos tener acceso a las hembras más fértiles.
Brunetti apoyó los codos en la mesa, puso la cabeza entre las manos y lanzó un gemido. Él quería un inciso, pero no esto.
– Calma, calma, era necesaria la introducción -protestó Vianello-. Una vez consiguen a las hembras más fértiles las preñan y así están seguros de que los que hereden las cabras serán hijos suyos -Vianello miraba a Brunetti desde el otro lado de la mesa, para ver si le seguía, pero el comisario aún estaba con la cabeza entre las manos-. Yo le encontré el sentido cuando ella me lo explicó, Guido. Todos queremos que lo nuestro pase a nuestros hijos no a los de otro.
El persistente silencio de Brunetti -por lo menos, había dejado de gemir- indujo a Vianello a agregar:
– Por eso los hombres competimos. La evolución nos ha programado así.
– ¿Por las cabras? -preguntó Brunetti alzando la cabeza.
– Sí.
– ¿Tienes inconveniente en que hablemos de eso en otro momento?
– Como quieras.
De pronto, este tono desenfadado pareció fuera de lugar a Brunetti, que miró los papeles de la mesa, sin saber qué decir. Vianello se puso en pie, dijo que tenía que hablar con Pucetti y se marchó. Brunetti siguió mirando los papeles.
Sonó el teléfono. Era Paola, que le recordaba que aquella noche tenía que asistir a la cena de un colega que se jubilaba y que los chicos iban a un festival de cine de terror y tampoco cenarían en casa. Sin darle tiempo a preguntar, ella le dijo que le dejaría algo en el horno.
Él le dio las gracias y, recordando la petición del conte respecto a la que aún no tenía información, preguntó:
– ¿Ha dicho tu padre algo de Cataldo?
– La última vez que hablé con mamá dijo que le parecía que él iba a rechazar la propuesta, pero no me explicó por qué -y añadió-: Ya sabes que a mi padre le gusta hablar contigo, de modo que finge que eres un yerno atento y llámale para interesarte. Haz el favor, Guido.
– Soy un yerno atento -protestó Brunetti impulsivamente.
– Guido -dijo ella, iniciando una larga pausa-. Sabes que nunca te tomas interés o, por lo menos, nunca demuestras interés por sus negocios. Estoy segura de que se alegrará si, al fin, das la impresión de que te preocupas.
La posición de Brunetti respecto a los negocios de su suegro era incómoda. Puesto que un día sus hijos heredarían la fortuna Falier, cualquier muestra de curiosidad, por inocente que fuera, podría considerarse interesada y la sola idea lo violentaba.
Incluso preguntar por Cataldo, y lo advertía ahora, mientras Paola esperaba su respuesta, era complicado, porque este hombre estaba casado con una mujer que había suscitado en Brunetti un vivo interés que él no había sabido disimular.
– De acuerdo -respondió haciendo un esfuerzo-. Le llamaré.
– Está bien -dijo ella, y colgó.
Sin soltar el teléfono, Brunetti marcó el número del despacho de su suegro, dio su nombre y preguntó por el conte Falier. Esta vez no se produjeron los habituales chasquidos, zumbidos y esperas, sino que, a los pocos segundos, sonó la voz del conte.
– Guido, encantado de oírte. ¿Estáis todos bien? ¿Los chicos? -quien no supiera que Paola hablaba con sus padres todos los días pensaría que hacía mucho tiempo que el conte no tenía noticias de la familia.
– Todos bien, gracias -respondió Brunetti. Y, sin más preámbulos, dijo-: Me preguntaba si habrías tomado una decisión acerca de la inversión de que me hablaste. Siento no haberte llamado antes, pero aún no he averiguado nada; por lo menos, nada que tú no sepas ya -el hábito de la discreción telefónica estaba tan arraigado en Brunetti que, incluso en lo que no era sino una manifestación de interés en las actividades de un familiar, él seguía la norma de silenciar nombres y dar la menor información posible.
– No tiene importancia, Guido -llegó la voz de su suegro interrumpiendo sus reflexiones-. Ya he tomado una decisión -después de una pausa, añadió-: Si quieres, puedo decirte más. ¿Tienes una hora libre?
Ante la perspectiva de volver a un apartamento vacío, Brunetti respondió afirmativamente y el conte dijo:
– Me gustaría echar otro vistazo a un cuadro que vi anoche. Si te interesa, podrías acompañarme. Dime qué te parece.
– Encantado. ¿Dónde nos encontramos?
– ¿Por qué no en San Bortolo? Podríamos ir juntos desde allí.
Quedaron a las siete y media. El conte estaba seguro de encontrar la galería abierta si avisaba de su visita. Brunetti miró el reloj y vio que tenía tiempo de despachar algunos papeles de los que le habían llovido en la mesa durante el día. Atando corto su atención para evitar divagaciones, se concentró en la lectura. En menos de una hora, un rimero había pasado de la izquierda a la derecha, pero, aunque Brunetti se sentía orgulloso de su laboriosidad, recordaba poco de lo leído. Se levantó, fue a la ventana y se quedó mirando la iglesia del otro lado del canal, sin verla. Se ató de nuevo los cordones de los zapatos y abrió el armadio en busca de las botas forradas de lana, abandonadas allí desde hacía años: se las había puesto por última vez durante una fuerte acqua alta. Hacía meses había observado que una de ellas estaba cubierta de moho, y ahora decidió echarlas a la papelera, confiando en que no lo sorprendiera en la questura otra inundación y se encontrara sin botas. También confiaba en que la signorina Elettra no se enterase de que había puesto caucho con los desechos de papel.
Volvió a la mesa, miró el plan de servicio y vio que Alvise estaría toda la semana en el pupitre de la entrada. Hizo un cambio y lo envió de patrulla con Riverre.
Por fin llegó la hora de marchar. Decidió ir andando, pero le pesó su decisión al entrar en Borgoloco San Lorenzo y sentir un viento helado que le hizo echar de menos la bufanda que había dejado en el armadio. En Campo Santa Maria Formosa, el viento amainó, pero las salpicaduras de la fuente, heladas en el pavimento, hicieron que aumentara su sensación de frío.
Cortó en dirección a San Lio por la iglesia y el paso subterráneo y salió al campo donde el viento estaba esperándolo, como lo esperaba también el conte Orazio Falier, con el cuello bien abrigado en una bufanda color de rosa que pocos hombres de su edad se atreverían a ponerse.
Los dos hombres se saludaron con un beso, hábito adquirido con los años, y el conte se asió del brazo de Brunetti dando la espalda a la estatua de Goldoni, camino de Ponte del'Ovo.
– Hablame de ese cuadro -dijo Brunetti.
El conte saludó con un movimiento de la cabeza a un transeúnte y se paró a estrechar la mano de una mujer mayor que a Brunetti le resultaba familiar.
– No es nada de particular, una cara que tiene algo que me gusta.
– ¿Dónde lo has visto?
– En la galería de Enzo. Ya hablaremos allí -respondió el conte saludando a una pareja mayor.
Camino de Campo San Luca, pasaron por delante del bar que había sustituido a Rosa Salva, cruzaron los puentes y bajaron hacia lo que se había hecho con La Fenice. Frente al teatro, torcieron a la izquierda, por delante de Antico Martini, lamentando que no fuera hora de comer, y entraron en la galería situada al pie del puente. Enzo, antiguo conocido de ambos agitó una mano hacia los cuadros de la pared, invitándolos a contemplarlos, y siguió leyendo un libro.
Su suegro lo llevó hasta un retrato que Brunetti atribuyó a la escuela veneciana del siglo xvi. El cuadro, de no más de sesenta por cincuenta centímetros, representaba a un joven barbudo con la mano derecha puesta sobre el corazón, en una actitud un tanto afectada, y la izquierda descansando en un libro abierto, mientras contemplaba al espectador con mirada inteligente. Sobre su hombro derecho, una ventana mostraba un paisaje montañoso que sugirió a Brunetti que el pintor podía ser de Conegliano, quizá de Vittorio Véneto. La hermosa cara del modelo estaba pintada sobre el fondo de una cortina marrón oscuro con la que destacaba el alto cuello blanco de la camisa que llevaba bajo una prenda de color rojo y un jubón negro. Otros motivos blancos eran los puños de encaje, muy bien pintados, al igual que la cara y las manos.
– ¿Te gusta? -preguntó el conte.
– Mucho. ¿Sabes algo de él?
Antes de responder, su suegro se acercó al cuadro y señaló el escudo que aparecía sobre el hombro derecho de la figura. Con el dedo en el aire, se volvió hacia Brunetti y preguntó:
– ¿Te parece que esto pudo pintarse después?
Brunetti retrocedió un paso, para ampliar la perspectiva. Levantó una mano tapando el escudo y observó que las proporciones mejoraban. Contempló el retrato un momento y dijo:
– Creo que sí. Pero no lo habría notado si no me lo dices.
El conte hizo un sonido de asentimiento.
– ¿Qué crees que pasó? -preguntó Brunetti.
– No estoy seguro. No hay manera de averiguarlo. Pero imagino que debieron de concederle un título cuando el retrato ya estaba hecho y él lo llevó al pintor para que le añadiera el escudo.
– Como quien antedata un cheque o un contrato, ¿no? -dijo Brunetti, observando con interés cómo la inclinación al engaño se mantenía constante a lo largo de los siglos-. Será que en el delito no existen las modas.
– ¿Es tu manera de llevar la conversación hacia Cataldo? -preguntó el conte, y añadió rápidamente-: Hablo en serio, Guido.
– No -dijo Brunetti, con ecuanimidad-. Sólo he podido averiguar que es rico. Ningún indicio de delito -miró a su suegro-. ¿Sabes tú algo más?
El conte se fue hacia un lado para mirar otro cuadro, un retrato a tamaño natural de una mujer de cara redonda, cubierta de alhajas y brocado.
– Lástima que la modelo sea tan basta -dijo mirando a Brunetti-. El cuadro está bien pintado, lo compraría en el acto. Pero no soportaría tener en casa a esa mujer -extendió la mano y materialmente arrastró a Brunetti hasta ponerlo delante del cuadro-. ¿Podrías soportarla tú?
Brunetti sabía que el concepto de la belleza y de la armonía de las formas cambia con los tiempos, por lo que la figura de la mujer podía haber sido atractiva para un amante o un marido del siglo xvn. Pero su cara de porcina glotonería tenía que resultar repulsiva en cualquier época. La piel le relucía de grasa, no de salud; los dientes, aunque blancos y simétricos, eran los de una carnívora insaciable; en los pliegues de las rollizas muñecas se adivinaba mugre incrustada. El vestido, del que emergía el busto, más que cubrir sus carnes parecía tener la función de impedir que se desparramaran.
No obstante, según había observado el conte, la ejecución del retrato era magistral, con unas pinceladas que habían captado el brillo de los ojos, el esplendor de la rubia cabellera y hasta la fastuosidad del rojo brocado del vestido de excesivo escote.
– Es un cuadro sorprendentemente moderno -dijo el conte, llevando a Brunetti hacia dos sillones tapizados de terciopelo que podrían haber sido hechos para acomodar a miembros de la alta clerecía.
– A mí no me lo parece -dijo Brunetti, sorprendido de lo cómodo que era el formidable sillón-. De moderno no tiene nada.
– Representa el consumismo -dijo el conte agitando la mano hacia la pintura-. Fíjate en su corpulencia y piensa en la cantidad de comida que ha tenido que ingerir para crear toda esa masa de carne, para no hablar de lo que habrá de tragar para mantenerla. Y fíjate en el color de las mejillas: le gusta el vino. Imagina también la cantidad. Y ese brocado. ¿Cuántos gusanos de seda tuvieron que morir para la confección de ese vestido y ese manto, y para la tapicería del sillón? Fíjate en las joyas. ¿Cuántos hombres perecieron en las minas para extraer ese oro? ¿Y el rubí de la sortija? Mira el frutero de la mesa que está a su lado. ¿Quién cultivó esos melocotones? ¿Quién fabricó la copa que está junto al frutero?
Brunetti miraba ahora el cuadro desde esta nueva óptica, viendo en él la manifestación de la riqueza que alimenta el consumo y, a su vez, es alimentada por él. El conte tenía razón: podía interpretarse de esta manera, pero también podía verse en él una muestra de la maestría del pintor y de los gustos de su época.
– ¿Y piensas relacionar esto con Cataldo? -preguntó Brunetti desenfadadamente.
– El consumismo, Guido -prosiguió el conte, como si Brunetti no hubiera hablado-. El consumismo nos obsesiona. Deseamos tener no un solo televisor sino seis. Un telefonino nuevo cada año, incluso cada seis meses, según van saliendo, y se van anunciando, los nuevos modelos. Cambiar de ordenador cada vez que sale un nuevo sistema operativo o una pantalla más grande, más pequeña, más plana o, qué sé yo, más redonda -Brunetti pensó en su solicitud de un ordenador propio y se preguntó adonde quería ir a parar su suegro.
– Si quieres saber adonde quiero ir a parar -dijo el conte en aquel momento, y Brunetti se asombró de la coincidencia-, es a la basura -el conte lo miró entonces como si acabara de exponer la prueba definitiva de la validez de un silogismo o de una fórmula algebraica, y Brunetti lo miró con extrañeza.
El conte, que no era mal showman, hizo una pausa efectista. En la sala contigua, se oyó al dueño de la galería volver la página del libro.
Al fin, el conte dijo:
– Basura, Guido, basura. Eso quería proponerme Cataldo.
Brunetti repasó mentalmente la lista de las empresas de Cataldo, y empezó a examinarlas desde otro prisma.
– Aja -se permitió decir.
– Por lo menos, te habrás informado sobre él, ¿no? -preguntó el conte.
– Sí.
– Y sabrás a qué se dedican sus empresas.
– Sí -respondió Brunetti-. Por lo menos, algunas de ellas. Transportes marítimos y terrestres.
– Transportes marítimos -repitió el conte-. Y maquinaria pesada para excavaciones -agregó-. Posee una línea marítima y camiones. Y maquinaria para el movimiento de tierras. Posee también, según he podido averiguar por mi gente que, a veces, es tan capaz como la tuya, una empresa de eliminación de residuos que se hace cargo de todas las cosas que desechamos, de las que te hablaba hace un momento: telefonini, ordenadores, fax y contestadores -el conte miró el retrato de la mujer y añadió-: El modelo más solicitado este año, trasto inservible el año que viene -Brunetti, que sospechaba adonde llevaba esto, optó por el silencio-. Es el secreto, Guido: la última novedad un año, una antigualla al año siguiente. Y, como somos tantos y compramos tanto y tiramos tantos cachivaches, tiene que haber quien se encargue de recogerlos y eliminarlos por nosotros. Antes siempre se encontraba a alguien que se alegraba de recibir los aparatos viejos: nuestros hijos heredaban nuestros ordenadores y televisores. Pero ahora todo el mundo quiere cosas nuevas, sus cosas. De modo que no sólo tenemos que pagar para comprarlas sino también para que alguien se las lleve -el tono del conte era sereno, descriptivo. Brunetti había oído el mismo discurso de labios de la hija y la nieta de este hombre, pero las descendientes del conte lo pronunciaban con cólera, no con este frío desapasionamiento.
– ¿Y eso hace Cataldo?
– Sí. Cataldo es el basurero. Otras personas compran los aparatos y, cuando se cansan de ellos o cuando se les averian, él se encarga de llevárselos -como Brunetti no contestara, el conte prosiguió, bajando el tono-: De ahí su interés por China, Guido. China es el vertedero del mundo. Pero él ha esperado demasiado.
– ¿Demasiado para aquí?
– Subestimó a los africanos -dijo el conte. En respuesta al inquisitivo sonido con que Brunetti reaccionó a esto, el conte prosiguió-: Tres barcos que fletó salieron de Trieste hace un mes -sin dar tiempo para preguntas, añadió-: Barcos cargados de residuos, sí. Un material que aquí no podría eliminarse sin grandes costes. Hace años que trabaja con los somalíes. Si he de creer lo que me dice mi gente, les ha enviado cientos de miles de toneladas. Si pagaba bien, ellos aceptaban todo lo que les mandara, sin preguntar de dónde venía ni qué era. Pero los tiempos cambian, y ha habido tan mala prensa al respecto, sobre todo, después del tsunami, que las Naciones Unidas tratan de bloquear ese tráfico, de manera que ya es casi imposible enviar algo allí -por el tono del conte habría sido difícil adivinar su opinión-. Además, ahora ya no es rentable. Hay que pagar a los africanos para que lo acepten -agregó, meneando la cabeza ante tan anticuadas prácticas comerciales-. Los chinos te pagan a ti para que les lleves muchas de esas cosas. Supongo que las seleccionan, aprovechan lo que pueden y envían lo realmente peligroso a vertederos del Tíbet -se encogió de hombros-. Son pocas las cosas que ellos no aceptan -miró a Brunetti largamente, como tratando de decidir si se le podía confiar cierta información. Debió de gustarle lo que veía, porque continuó-: ¿Te has preguntado, Guido, por qué los chinos han asumido el trabajo y, el gasto, de construir una línea férrea de Pekín al Tíbet? ¿Crees que el número de turistas justifica la inversión? ¿Para un tren de pasajeros? -Brunetti no pudo sino menear la cabeza-. Pero yo te hablaba de Cataldo y sus barcos -prosiguió el conte-. Ahí cometió un error de cálculo. Ahora hasta los chinos se niegan a admitir ciertas cosas, y tiene tres barcos llenos de esos residuos. No pueden ir a parte alguna ni pueden regresar hasta que se libren de la carga, porque ningún puerto europeo les permite la entrada.
Mientras el conte hacía una pausa para reflexionar, Brunetti se preguntó, para empezar, por qué un puerto europeo les había permitido salir, pero creyó conveniente no trasladar a su suegro la pregunta, limitándose a decir:
– ¿Qué pasará con la carga?
– Cataldo tendrá que hacer un trato con los chinos. Ahora ya deben de estar al cabo de la calle. Antes o después, los chinos se enteran de todo. Y le pedirán una fortuna para aceptar esa carga -al ver el gesto de Brunetti, trató de explicar-: Cataldo fletó esos barcos. No son de su propiedad, y estarán dando vueltas por el Indico hasta que él encuentre dónde descargar. Cada día que pasa le cuesta un dineral. Y cuanto más tiempo naveguen por allí más gente sabrá lo que llevan y más dinero pedirá.
– ¿Y qué es lo que llevan?
– Sospecho que residuos nucleares y sustancias químicas muy tóxicas -dijo el conte con la voz más fría que le había oído emplear Brunetti. Dicho esto, el conte volvió a fijar la atención en el retrato de la mujer. Entonces, como si pudiera leer el pensamiento de Brunetti, prosiguió sin apartar los ojos del retrato-: Te conozco, Guido, y sé cómo piensas. Por eso imagino que, después de oír lo que acabo de decirte, desearás que lo haya sabido por una especie de divina revelación -Brunetti mantuvo la cara inmóvil, sin señal de asentimiento ni de negación-. He tenido una iluminación, sí, pero me temo que no de la clase que tú preferirías, Guido -sin dar a Brunetti tiempo de preguntarse a qué podía referirse su suegro, éste añadió-: Aún no me arrepiento de mis pecados, Guido, ni he empezado a ver el mundo como lo ves tú… o Paola.
– ¿Qué ha pasado entonces? -preguntó Brunetti con voz átona.
– He hablado con el abogado de Cataldo; ésa ha sido mi iluminación. Mejor dicho, uno de mis abogados ha hablado con uno de los de Cataldo, y ha descubierto que Cataldo tiene problemas financieros: ya ha puesto en venta algunas propiedades, y el banco le ha dicho que es preferible que no pida otro préstamo -el conte volvió la mirada del retrato a su yerno y le puso una mano en el antebrazo-. Imagino que esto es información privilegiada, Guido, y debe quedar entre nosotros.
Brunetti asintió, comprendiendo ahora por qué la signorina Elettra no había podido descubrir la magnitud de las dificultades financieras de Cataldo.
– La codicia, Guido, la codicia -dijo el conte sorprendiéndolo. El tono era descriptivo, no reprobatorio.
– ¿Qué le pasará?
– No tengo ni idea. Aún no se ha hecho pública la información, pero cuando eso ocurra, y es sólo cuestión de tiempo, no podrá encontrar socio para ese proyecto de China. Ha esperado demasiado.
– ¿Qué ocurrirá ahora?
– Pues que tendrá que soportar una pérdida enorme.
– ¿Podrías ayudarle? -preguntó Brunetti.
– Supongo, si quisiera -dijo el conte volviendo la cara para mirarle a los ojos.
– ¿Pero…?
– Pero sería una equivocación.
– Comprendo -dijo Brunetti, descubriendo que esto era algo que no deseaba averiguar-. ¿Qué harás?
– Oh, llevaré adelante esa operación de China, pero no con Cataldo.
– ¿Tú solo?
La sonrisa del conte fue mínima.
– No; con otra persona -Brunetti no pudo menos que preguntarse si la otra persona no sería el abogado de Cataldo-. Todo lo que me dijo Cataldo era falso. Me pintó un panorama color de rosa de sus contactos en China, pero no era cierto. Me ofreció un trato muy ventajoso -el conte cerró los ojos, como si no imaginara que alguien pudiera ser tan necio como para hacerle una oferta semejante y confiar en que no investigara.
– ¿Qué le respondiste? -preguntó Brunetti.
– Que no disponía del capital necesario para formar una sociedad como la que él me había propuesto.
– ¿Por qué no te limitaste a decirle que no y punto? -dijo Brunetti, sintiéndose un poco ingenuo con la pregunta.
– Porque, en realidad, Cataldo me había dado siempre un poco de miedo, pero esta vez me dio lástima.
– ¿Por lo que le va a pasar?
– Exactamente.
– ¿Pero no tanta lástima como para ayudarle?
– Guido. Por favor.
Capítulo 17
A pesar de que Brunetti había tenido el tiempo de toda una generación para acostumbrarse a la ética financiera del conte, no dejó de sorprenderle la respuesta. Desvió la mirada, como si de pronto le interesara el retrato de la mujer, pero enseguida la volvió hacia el conte.
– ¿Y si se arruina?
– Ah, Guido, las personas como Cataldo nunca se arruinan. He dicho que sufriría una pérdida, no que se arruinaría. Hace mucho tiempo que se dedica a los negocios y cuenta con buenas relaciones en los medios políticos: sus amigos cuidarán de él -sonrió el conte Falier-. No pierdas el tiempo compadeciéndolo. Si quieres, compadécete de su esposa.
– Ya lo hago.
– Lo sé -dijo el conte secamente-. Pero ¿por qué? ¿Porque te inspira simpatía una persona aficionada a la lectura? -preguntó, aunque sin asomo de sarcasmo. También al conte le gustaba la lectura, por lo que la pregunta podía considerarse normal-. Cuando Cataldo me cortejaba, porque eso era lo que hacía, fuimos a cenar a su casa. Me sentaron al lado de la esposa, no al de él, y ella me habló de lo que estaba leyendo. Lo mismo que a ti la otra noche. Mientras me hablaba de las Metamorfosis, daba la impresión de que se sentía muy sola. O muy desgraciada.
– ¿Por qué? -preguntó Brunetti, sorprendido por la manera en que el título de la obra le hacía pensar en la cara de la mujer y en los cambios que debía de haber sufrido.
– Bien, por un lado está lo que lee, pero por otro está esa cara. La gente enseguida piensa de ella lo que se le antoja, por tanto lifting.
– ¿Y tú qué crees que piensa la gente?
El conte se volvió hacia el retrato de la mujer y lo miró largamente.
– A nosotros esa cara nos parece extraña -observó señalando el cuadro con ademán negligente-. Pero en su época, probablemente, se la consideraba aceptable, quizá incluso atractiva. Mientras que, para nosotros, es una foca sebosa -y, sin poder resistir la tentación, añadió-: No muy diferente de las esposas de muchos de mis asociados -Brunetti vio la similitud, pero no hizo comentarios-. En nuestra época, Franca Marinello no resulta aceptable por su aspecto. Lo que ha hecho con su cara es muy extraño como para que no suscite comentarios -hizo una pausa. Brunetti esperaba. El conte cerró los ojos y suspiró-. Sabe Dios cuántas de las esposas de mis amigos han hecho eso: los ojos, el mentón y luego toda la cara -Abrió los ojos y miró al retrato, no a Brunetti-. Ella hace lo mismo, pero con una exageración que resulta grotesca. Miró a Brunetti-. Me pregunto si cuando otras mujeres hablan de ella piensan en sí mismas y si, hablando de ella como de una excéntrica, tratan de convencerse a sí mismas de que ellas nunca harían algo así, que renunciarían a llegar tan lejos.
– De todos modos, eso no explica por qué lo hizo -dijo Brunetti, recordando aquel rostro extraño, artificial.
– Sabe Dios -dijo el conte. Y, al cabo de un momento-: Quizá se lo haya contado a Donatella.
– ¿A ella? -preguntó Brunetti, sorprendido de que Franca Marinello pudiera explicar tal cosa a alguien, y menos a la contessa.
– Pues claro que se lo habrá dicho. Son amigas desde que Franca iba a la universidad. Donatella tiene un primo cura que es pariente de Franca y, cuando la muchacha iba a venir a Venecia, donde no conocía a nadie, le dio el nombre de Donatella. Se hicieron muy amigas -antes de que Brunetti pudiera decir algo, el conte agregó levantando una mano-: No me preguntes. No sé cómo. Sólo sé que Donatella la tiene en gran estima -con una amplia sonrisa entre infantil y maliciosa, preguntó-: ¿No te intrigaba que la hubiera sentado frente a ti?
Naturalmente que le intrigaba.
– Pues no -dijo Brunetti.
– Es que Donatella sabe lo mucho que Franca echa de menos poder hablar de sus lecturas. Y tú también. Así que, cuando comenté que te gustaría hablar con ella, estuvo de acuerdo.
– Y me gustó.
– Bien. Donatella se alegrará de saberlo.
– ¿Y a ella?
– ¿A quién?
– A la signora Marinello -respondió Brunetti-. Si le gustó.
El conte lo miró con extrañeza, como sorprendido tanto por la pregunta como por la formalidad del tratamiento, pero sólo respondió:
– No tengo ni idea -entonces, como fatigado por esta conversación acerca de una mujer viva, señaló la pintura y dijo-: Pero estábamos hablando de la belleza. Esa mujer debió de parecer a alguien lo bastante hermosa como para pintarla o encargar su retrato, ¿no?
Brunetti reflexionó sobre la pregunta, miró el cuadro y, a regañadientes, dijo:
– Sí.
– Así pues, alguien, quizá la misma Franca, puede pensar que lo que ha hecho con su cara es hermoso -dijo el conte y añadió, en tono más grave-: He oído decir que alguien más lo cree así. Tú ya sabes lo que es esta ciudad, Guido, y cómo habla la gente.
– ¿Quieres decir que se la relaciona con otro hombre?
El conte asintió.
– La otra noche Donatella insinuó algo, pero cuando pregunté debió de pensar que había dicho demasiado y puso punto en boca -no pudo resistir la tentación de añadir-: Supongo que Paola ya te habrá dado ocasión de familiarizarte con estas actitudes.
– Que si me la ha dado -repuso Brunetti. Después de reflexionar un momento, preguntó-: ¿Qué más sabes?
– Nada. La gente no suele hablarme de esas cosas.
Brunetti, sintiéndose de pronto reacio a prolongar la conversación sobre Franca Marinello, preguntó bruscamente:
– ¿De qué querías hablarme?
El conte tuvo un gesto de decepción, o, acaso de agravio, y Brunetti le vio preparar la respuesta.
– No había un motivo especial, Guido -dijo al fin-. Sencillamente, me gusta charlar contigo. Y, entre unas cosas y otras, tenemos pocas ocasiones -se sacudio una mota de la manga, miró a Brunetti y dijo-: Confío en que no te moleste.
Brunetti se inclinó y puso la mano en el antebrazo del conte.
– Encantado, Orazio -dijo, incapaz de expresar cómo lo habían conmovido las palabras de su suegro. Y fijó otra vez la atención en el retrato de la mujer-. Probablemente, Paola diría que es el retrato de una mujer, no de una dama.
El conte rió:
– No; desde luego, no es aceptable -se levantó y fue hacia el retrato del joven mientras decía-: Pero este otro sí me gustaría tenerlo -salió a la sala exterior a hablar con el galerista, dejando a Brunetti contemplando los dos cuadros, las dos caras, los dos conceptos de la belleza.
* * *
Cuando llegaron al Palazzo Falier -Brunetti, con el cuadro, bien envuelto, bajo el brazo- y hubieron decidido dónde había que colgarlo, ya eran más de las nueve.
Brunetti se llevó una decepción al saber que la contessa había salido. Durante los últimos años, había llegado a apreciar su integridad y su buen juicio, y estaba casi decidido a pedir que le hablara de Franca Marinello. Pero no pudo hacer más que despedirse de un conte insólitamente callado, reconfortado por la conversación y contento de que su suegro hallara placer en algo tan simple como la compra de un cuadro.
Caminaba lentamente, molesto por la humedad y por el frío que desde la mañana había ido en aumento. Al pie del puente en el que había visto a Franca Marinello y a su marido por primera vez, se detuvo y se apoyó en el pretil, sorprendido de lo mucho que había averiguado en, ¿cuánto tiempo?, menos de una semana.
De pronto, Brunetti recordó la expresión que observó en el conte cuando le preguntó por qué quería hablar con él, dando a entender que sólo podía moverle el interés. En un primer momento, Brunetti temió que la pregunta pudiera haber ofendido a su suegro, sin darse cuenta de que su gesto había sido de dolor. Era el dolor del anciano que teme el rechazo de su familia, la expresión que había visto en las caras de la gente mayor que temían haber dejado de ser amados, o no haberlo sido nunca. Le vino a la memoria la imagen de aquel lúgubre campo de Marghera.
– Sta bene, signore? -preguntó un joven parándose a su lado.
Brunetti lo miró, trató de sonreír y asintió.
– Sí, gracias. Es sólo que me he acordado de algo.
El muchacho llevaba una parka de esquí de color rojo, y el ribete de piel de la capucha le enmarcaba la cara, una cara que, de pronto, empezó a desdibujarse a los ojos de Brunetti, quien se preguntó si te ocurría esto cuando ibas a desmayarte. Se volvió a mirar el agua, buscando la orilla opuesta del Gran Canal, donde vio la misma neblina. Puso la otra mano en el pretil. Parpadeó, tratando de aclarar la vista, volvió a parpadear.
– Nieva -dijo volviéndose hacia el chico con una sonrisa.
El chico lo miró largamente y se alejó por el puente hacia la universidad.
En lo alto del puente, Brunetti vio que la nieve empezaba a cuajar, preservada por el pavimento más frío. Manteniendo la mano en el pretil, Brunetti bajó cautelosamente por el otro lado. El suelo estaba mojado y la nieve no era todavía tan abundante como para hacerlo resbaladizo. Recordó los libros que leía de niño, de exploradores del Ártico que marchaban hacia la muerte caminando pesadamente por la inmensidad nevada. Recordó las descripciones de cómo avanzaban contra el viento con la cabeza inclinada, sin pensar más que en poner un pie delante del otro, con denuedo, para seguir andando. Así pisaba Brunetti, con el único afán de encontrar un lugar abrigado donde pararse a descansar, aunque sólo fuera un rato, interrumpir la brega por alcanzar una meta cada vez más lejana.
El espíritu del capitán Scott lo llevó por la escalera arriba hasta el apartamento. Tan identificado se sentía con el explorador que poco faltó para que se agachara a quitarse las botas de piel de foca, y arrojara al suelo la parka forrada de piel. Lo que hizo fue quitarse los zapatos y colgar el abrigo de uno de los ganchos que estaban al lado de la puerta.
Comprobó que aún le quedaban fuerzas para entrar en la cocina, abrir un armario y destapar la grappa. Se sirvió una generosa dosis y la llevó a la sala, donde le aguardaba la oscuridad. Encendió la luz, pero ésta le impedía ver la nieve que batía los cristales del balcón de la terraza, y apagó.
Se sentó en el sofá, ahuecó dos cojines, se tumbó, tomó un sorbo de grappa y después otro. Contempló la nevada, pensando en la expresión de cansancio que tenía Guarino cuando dijo aquello de que todos trabajaban para Patta.
En momentos de apuro, su difunta madre solía acudir a los santos de su devoción: san Gennaro, protector de los huérfanos; san Mauro, que velaba por los tullidos, ayudado por san Egidio; y santa Rosalía, a la que solía pedirse protección contra la peste, y a la que la madre rezaba en tiempos de sarampiones, paperas y gripes.
Echado en el sofá, bebiendo grappa a sorbitos y esperando a Paola, Brunetti pensaba en santa Rita de Casia, que protegía de la soledad.
– Santa Rita, aiutateci -murmuró. Pero, ¿a quién pedía a la santa que ayudara? Dejó el vasito vacío en la mesa y cerró los ojos.
Capítulo 18
Oyó una voz y, durante un momento, pensó que era su madre que estaba rezando. Se quedó quieto, contento de poder escucharla, aunque sabía que ella se había ido y que nunca más la vería ni la oiría. Pero se aferraba a la ilusión, consciente de que le haría bien.
Siguió sonando la voz un momento y entonces sintió un beso en la frente, donde solía besarle su madre al acostarlo. Pero el olor era distinto.
– ¿Grappa antes de la cena? -preguntó ella-. ¿Es que vas a empezar a pegarnos, y acabar en el arroyo?
– ¿No tenías una cena? -repuso él.
– Me he excusado en el último minuto. No soportaba la idea. He ido con ellos hasta el restaurante y allí les he dicho que no me sentía bien, lo cual era verdad, y he venido a casa.
Invadió a Brunetti una cálida sensación de bienestar provocada por la sola presencia física de su mujer. Notó el peso de su cuerpo en el borde del sofá. Abrió los ojos y dijo:
– Me parece que tu padre se siente solo y tiene miedo a la vejez.
Con voz serena, ella dijo:
– A su edad, es natural.
– Pues no debería -protestó Brunetti.
Ella se echó a reír.
– Las emociones no responden a lo que «debería» o «no debería» ser, Guido. Así lo demuestran a diario los asesinatos por impulso que se cometen en el mundo -al ver la reacción de él, dijo-: Perdona, debí buscar mejor ejemplo. ¿Los matrimonios por impulso?
– Pero ¿a ti también te lo parece? -preguntó Brunetti-. Lo conoces mejor que yo, deberías saber lo que piensa. O lo que siente.
– ¿De verdad lo crees así? -preguntó ella. Se deslizó hasta el extremo del sofá, le dio una palmada en los pies y los oprimió con la cadera.
– Claro que sí. Eres su hija.
– ¿Crees que Chiara te comprende a ti mejor que nadie? -replicó ella.
– Es distinto. Chiara aún es una adolescente.
– ¿Entonces la edad marca la diferencia?
– Deja ya de dártelas de Sócrates -espetó él, y preguntó-: ¿No crees que es verdad?
– ¿Que se siente viejo y solo?
Paola le puso una mano en el tobillo, desprendió una pequeña costra de barro de la vuelta del pantalón y dejó pasar un rato antes de decir:
– Sí, creo que sí -le frotó la pierna-. Pero, por si te sirve de consuelo, te diré que, desde que tengo uso de razón, me ha parecido que se sentía solo.
– ¿Por qué?
– Porque es inteligente y culto, y en su trabajo pasa la mayor parte del tiempo en compañía de personas que no lo son. No -dijo dándole dos palmaditas en la pierna para atajar sus protestas-; antes de que me contradigas, reconozco que muchas de esas personas son inteligentes, pero no como lo es él. Mi padre piensa en abstracto, y esa gente se guía sólo por el criterio de pérdidas y ganancias.
– ¿Y él no? -preguntó Brunetti, con una voz limpia de escepticismo.
– Por supuesto que quiere hacer dinero. Ya te lo he dicho, es cosa de familia. Pero siempre le ha resultado demasiado fácil. Lo que él quiere realmente es llegar al fondo de las cosas, ver el cuadro completo y comprenderlo.
– ¿Un filósofo frustrado?
Ella le lanzó una mirada agria.
– No seas mezquino, Guido. Ya sé que no me explico bien. Me parece que lo que le aflige, ahora que ya no puede negar que es viejo, es que cree que su vida ha sido un fracaso.
– Pero… -Brunetti no sabía por dónde empezar su lista de objeciones: un matrimonio feliz, una hija maravillosa, dos nietos muy presentables, riqueza, éxito en los negocios, posición social. Movió los dedos de los pies, para llamar la atención de Paola-: Sinceramente, no lo entiendo.
– Respeto. Él quiere el respeto de la gente. Creo que eso es todo.
– La gente lo respeta.
– Tú no -dijo Paola con tanta vehemencia que, de pronto, Brunetti sospechó que su mujer había esperado años, quizá décadas, para decirle esto.
Él retiró los pies de debajo de ella y se incorporó.
– Hoy me he dado cuenta de que le quiero -dijo.
– No es lo mismo -repuso ella secamente.
Algo saltó dentro de Brunetti. Aquel día había visto el cadáver de un hombre más joven que él, muerto de un balazo en la cabeza. Y sospechaba que el asesinato estaba siendo, o iba a ser, tapado por hombres como el padre de ella: ricos, poderosos y bien relacionados con los políticos. ¿Y él debía tenerle respeto, además?
Brunetti dijo con frialdad:
– Tu padre me ha dicho hoy que piensa invertir en China. No le he preguntado qué clase de inversión sería, pero durante la conversación ha mencionado, de pasada, que cree que los chinos envían residuos tóxicos al Tíbet y que para eso han construido el ferrocarril.
Él calló y esperó hasta que, finalmente, Paola preguntó:
– ¿Y tu argumento es?
– Que él va a invertir allí y que nada de eso parece preocuparle ni lo más mínimo.
Ella se volvió a mirarlo como si la asombrara encontrar a este desconocido sentado a su lado.
– ¿Quién lo emplea a usted, comisario Brunetti?
– La Polizia di Stato.
– ¿Y a ellos quién?
– El Ministerio del Interior.
– ¿Y a ellos?
– ¿Vamos a seguir la cadena alimentaria hasta llegar al jefe del Gobierno?
– Me parece que ya hemos llegado.
Ninguno de los dos habló durante un rato: el silencio iba condensándose hacia la recriminación. Paola dio un paso más en esta dirección al decir:
– ¿Y, trabajando para este gobierno, te atreves a criticar a mi padre por invertir en China?
Brunetti fue a hablar, pero en aquel momento Chiara y Raffi irrumpieron en el apartamento. El ruido y los pateos hicieron levantar a Paola y salir al corredor, donde los chicos se sacudían la nieve de los zapatos y de los abrigos.
– ¿Qué tal el festival de cine de terror? -preguntó Paola.
– Te-rri-ble -dijo Chiara-. Han empezado con Godzilla, que tiene unos cien años y los efectos especiales más espantosos que has visto en tu vida.
Raffi interrumpió a su hermana para preguntar:
– ¿Nos hemos perdido la cena?
– No -dijo Paola con patente alivio-. Ahora mismo iba a preparar algo. ¿Media hora? -preguntó.
Ellos asintieron, patearon un poco más, recordaron que debían dejar los zapatos fuera y se fueron cada uno a su cuarto. Paola entró en la cocina.
Por pura casualidad, aquella noche Paola preparó de primero insalata di polipi, pero Brunetti no pudo menos que ver los hábitos huidizos y defensivos de estas tímidas criaturas marinas reflejados en la cautela con que sus hijos trataban a su silenciosa madre, una vez se sentaron a la mesa y leyeron la expresión de su cara. Si el pulpo extiende un tentáculo para tocar y examinar lo que ve, a fin de averiguar su posible peligrosidad, los chicos, criaturas verbales, utilizaban el lenguaje para tantear el peligro. Y Brunetti tuvo que escuchar el falso entusiasmo con que ambos se ofrecían a fregar los cacharros y la docilidad de sus respuestas a las formularias preguntas de Paola sobre la escuela.
Después de su discusión de antes de la cena, Paola se mostraba tranquila, limitándose a preguntar quién quería más lasaña de la que había estado esperando a Brunetti en el horno. Él observó que la cautela de los chicos abarcaba sus modales en la mesa: había que preguntar dos veces antes de que aceptaran una segunda ración, y Chiara se abstenía de apartar los guisantes a un lado del plato, hábito que irritaba a su madre. Afortunadamente, las manzanas asadas con crema levantaron el ánimo de todos y cuando Brunetti empezó a tomar su café ya se había restablecido una cierta calma.
Renunciando a la grappa, Brunetti fue al dormitorio en busca de su ejemplar de los casos judiciales de Cicerón, obra que su conversación con Franca Marinello le había impulsado a releer. Buscó, y encontró, el tomo de las obras menores de Ovidio, que no había abierto en décadas: cuando terminara el Cicerón, podría pasar a la otra obra que ella había recomendado.
Cuando volvió a la sala, Paola estaba sentándose en su butaca favorita. Él se paró a su lado lo justo para ladear el libro que ella tenía en el regazo, aún sin abrir, a fin de leer el título de la tapa:
– ¿Así que sigues fiel al Maestro? -preguntó.
– Nunca abandonaré al señor James -prometió ella, y abrió el libro. Brunetti respiró. Afortunadamente, eran una familia en la que no tenía cabida el rencor, y no parecía que fueran a reanudarse las hostilidades.
Brunetti primero se sentó y luego se tumbó en el sofá. Después de pasar un rato enfrascado en la defensa de Sexto Rucio, dejó caer el libro sobre el estómago y doblando el cuello para mirar a Paola dijo:
– Es raro que los romanos fueran tan reacios a meter en la cárcel a la gente.
– ¿Aunque fueran culpables?
– Especialmente si eran culpables.
Ella levantó la mirada de su libro, intrigada.
– ¿Y qué hacían con ellos?
– Les dejaban escapar una vez convictos. Tras dictarse sentencia, existía un período de gracia, y la mayoría aprovechaba la oportunidad para exiliarse.
– ¿Como Craxi?
– Exactamente.
– ¿Existe algún país que haya tenido en sus gobiernos a tantos convictos como hemos tenido nosotros? -preguntó Paola.
– Dicen que también los indios tienen a unos cuantos -respondió Brunetti, volviendo a la lectura.
Al cabo de un tiempo, Paola le oyó reír entre dientes y luego soltar una carcajada, y dijo levantando la cabeza:
– Reconozco que, a veces, el Maestro me ha hecho sonreír, pero nunca reír de ese modo.
– Pues escucha esto -dijo Brunetti, volviendo al pasaje que acababa de leer-: «Los filósofos declaran, acertadamente, que hasta una simple expresión facial puede ser incumplimiento del deber filial». ¿Lo copiamos y lo pegamos a la nevera? -preguntó ella.
– Un momento. -Brunetti retrocedió al principio del libro-. Por aquí tengo otro mejor -dijo hojeando con rapidez.
– ¿Para la nevera?
– No -dijo Brunetti, interrumpiendo la búsqueda del pasaje-. Éste habría que ponerlo sobre todos los edificios públicos de la ciudad, tallado en piedra, quizá.
Paola agitó una mano, con apremio.
Pasaron unos momentos mientras él buscaba, yendo adelante y atrás, y al fin dio con el texto. Sosteniendo el libro con los brazos extendidos, volvió la cabeza hacia ella y dijo:
– Según Cicerón, éste es el deber del buen cónsul, pero yo lo haría extensivo a todos los políticos. -Ella movió la cabeza de arriba abajo y Brunetti volvió al texto, que leyó con voz declamatoria-: «Debe proteger las vidas e intereses del pueblo, apelar a los sentimientos patrióticos de sus conciudadanos y, en general, anteponer el bien común al suyo propio.» -Paola se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que él acababa de leer. Luego cerró el libro y lo arrojó sobre la mesa que tenía delante.
– ¡Y pensar que yo creía que mi libro era una obra de ficción!
Capítulo 19
Se despertaron con nieve. Una cierta cualidad de la luz hizo comprender a Brunetti lo ocurrido incluso antes de que acabara de abrir los ojos y despertara del todo. Miró hacia el balcón y vio un fino ribete blanco en equilibrio sobre la barandilla de la terraza y, más allá, tejados nevados y un cielo tan azul que dañaba la vista. No se veía ni un velo de nube, como si durante la noche todas ellas se hubieran disgregado y caído sobre la ciudad. Él trataba de recordar cuándo fue la última vez que había nevado de este modo, que la nieve había cuajado en lugar de diluirse enseguida en lluvia.
Tenía que averiguar el espesor. Llevado del entusiasmo, se volvió con intención de comentar el hecho con Paola, pero al ver el fino relieve blanco inmóvil a su lado, desistió y se contentó con levantarse de la cama y acercarse al balcón. El campanario de San Polo y, más allá, el de los Frari, estaban blancos. Salió al pasillo y fue al estudio de Paola, desde donde vio el campanario de San Marco y el ángel dorado y reluciente. A lo lejos repicaba una campana, pero la reverberación estaba amortiguada por la nieve que todo lo cubría, y él no habría podido adivinar de qué iglesia ni de qué dirección llegaba el sonido.
Volvió al dormitorio y otra vez se acercó al balcón. Ya se veían finas huellas de pájaro impresas en la nieve de la terraza. Un rastro terminaba en el mismo borde, como si el ave no hubiera podido resistir la tentación de lanzarse hacia aquella blancura. Sin pensar, Brunetti abrió el balcón y se agachó a palpar la nieve, para averiguar si era la húmeda y compacta, apta para hacer bolas, o la seca que volaba formando una nube si la removías de un puntapié.
– ¿Te has vuelto loco? -preguntó una voz a su espalda, no menos indignada por estar amortiguada por la almohada. Quizá un Brunetti más joven habría llevado a la cama un puñado de nieve, pero éste se contentó con agacharse y dejar en ella la impronta de su mano. Era nieve seca, observó.
Cerró el balcón, fue hacia la cama y se sentó.
– Ha nevado -dijo.
Levantó la mano que había tocado la nieve y la acercó al hombro de Paola. Aunque ella estaba de espaldas y tenía la cabeza semiescondida bajo la almohada, él oyó con toda claridad:
– Si me tocas con esa mano, me divorcio y me llevo a mis hijos.
– Ya son mayores para decidir por sí mismos -respondió él con lo que creía olímpica calma.
– Yo guiso.
– Es verdad -repuso él, reconociendo la derrota.
Paola volvió a caer en coma y Brunetti se fue a la ducha.
Cuando, media hora después, Brunetti salió del apartamento, había tomado su primer café y recordado ponerse la bufanda. También se había calzado unas botas con suela de goma. Efectivamente, era nieve en polvo la que se extendía ante él, virgen hasta el primer cruce. Brunetti hundió las manos en los bolsillos del abrigo y adelantó un pie, diciéndose que lo hacía para comprobar si el suelo estaba resbaladizo. En absoluto, advirtió, complacido: era como caminar sobre plumas. Dio un puntapié, primero con la bota derecha y después con la izquierda, levantando surtidores de nieve.
Al llegar al cruce, se volvió y contempló su rastro con orgullo. Por la calle que salía al campo había pasado ya mucha gente abriendo surcos en cuyos bordes empezaba a fundirse la nieve. Los transeúntes caminaban despacio, con la precaución del marinero recién embarcado que aún no está muy seguro de sus piernas. Pero era gozo, no ansiedad lo que él veía en la cara de la mayoría, como los niños que salen al recreo. La gente se sonreía y, aun sin conocerse, todos tenían algo que decirse acerca de la nieve.
Brunetti compró Il Gazzettino en su quiosco habitual. «Reincidente», dijo para sus adentros al tomar el periódico. Vio, en primera plana, en un pequeño recuadro, un par de frases sobre el asesinato de Marghera y un envío a la primera página de la segunda sección, donde Brunetti leyó que en el complejo industrial de Marghera había sido hallado el cadáver de un hombre no identificado. El hombre había recibido un disparo y yacía en la calle, donde lo había encontrado un vigilante nocturno. Los carabinieri habían manifestado que seguían varias pistas y esperaban poder identificar a la víctima en breve.
El tono rutinario de la noticia asombró a Brunetti: como si el imaginario vigilante se tropezase todas las noches con un cadáver. No se daba descripción de la víctima, ni se indicaba el lugar exacto donde había sido hallada, ni se mencionaba que pertenecía al cuerpo de carabinieri. A Brunetti le habría gustado conocer la fuente, y el motivo, de información tan escueta como ficticia.
Al llegar al pie de Rialto, Brunetti dobló el diario y se lo puso bajo el brazo. Al otro lado del puente, dudó entre seguir a pie o tomar el vaporetto. Optó por esta última alternativa, seducido por la idea de pasar por delante de una Piazza San Marco nevada.
Tomó el Tres, más rápido, y se quedó en cubierta, contemplando con deleite, Gran Canal arriba, la transformación que se había producido durante la noche. Estaban blancos los muelles que bordeaban el canal, los hules que cubrían las góndolas dormidas y las estrechas calli, no transitadas todavía, que conducían del canal a los distintos núcleos de la ciudad. Al pasar por las Comune, observó lo sucios que muchos edificios aparecían bajo la nieve; sólo los ocres y los rojos conservaban un aspecto respetable con el contraste. Ante los palazzi Mocenigo, Brunetti recordó haber entrado una vez en uno de ellos con su tío, no sabía por qué. Más allá, a la derecha, el Palazzo Foscari, con los alféizares adornados por una filigrana de nieve. A la izquierda, el Palazzo Grassi, ahora, vulgar almacén de arte de segunda fila. Al pasar por debajo del puente de Accademia, vio cómo la gente se agarraba al pretil para bajar la escalera y, cuando el puente quedó atrás, observó similar cautela al otro lado: la madera es más traicionera que la piedra; sobre todo, si hace pendiente y te da la impresión de proyectarte hacia adelante.
Pasada la Piazzetta, era tan intenso el fulgor de la nieve que cubría la explanada entre la biblioteca y el palacio que Brunetti tuvo que protegerse los ojos haciendo pantalla con la mano. El bueno de san Teodoro seguía en lo alto de su columna clavando la lanza en la cabeza a su minidragón. ¡Cómo se debatía el animal por escapar! Pero sería inútil, por más que la nieve frenara a san Teodoro.
Retazos de cúpulas asomaban entre la nieve que empezaba a fundirse al sol de la mañana. Por todas partes surgían santos, pasó volando un león, las embarcaciones se saludaban con las bocinas y Brunetti cerró los ojos, dejándose inundar por aquel ambiente festivo.
Cuando los abrió, estaban frente al puente de los Suspiros, abarrotado incluso a esta hora por los turistas que no querían dejar de retratarse junto al lugar en el que tantos se habían parado por última vez camino de la prisión, la tortura o la muerte.
A partir de aquí, la nieve casi había desaparecido y, cuando Brunetti desembarcó en San Zaccaría, quedaba tan poca que las botas ya eran un estorbo, además de una afectación.
El guardia de la puerta le dedicó un saludo indolente. Brunetti preguntó por Vianello y el agente le dijo que el ispettore no había llegado todavía. Tampoco, el vicequestore, lo cual no sorprendió al comisario, que imaginaba a Patta en su casa, todavía en pijama, esperando a que alguien le escribiera una nota para comunicar que llegaría con retraso por culpa de la nieve.
Brunetti fue al despacho de la signorina Elettra.
Cuando él entró la joven dijo, sin preámbulos:
– No me dijo que había visto una foto de él -ella llevaba un vestido negro y una chaqueta de seda de un naranja de hábito budista, que contrastaba con la gravedad de su tono.
– Sí -respondió él sobriamente-, vi una foto.
– ¿Sufrió? -esta pregunta causó en Brunetti un cierto alivio, ya que indicaba que ella sabía de la existencia de la foto pero no la había visto.
Brunetti se resistió al impulso de tratar de suavizar la realidad, y sólo dijo:
– Fue instantáneo. Debieron de pillarlo por sorpresa.
– ¿Cómo lo sabe? -preguntó ella.
Él recordó a Guarino tendido en el suelo con la mandíbula destrozada.
– No hacen falta explicaciones. Créame y no insista.
– ¿Qué era él?
La pregunta desconcertó a Brunetti por tantas respuestas como acudían a su cabeza. Era un carabiniere. Era un hombre en el que Avisani confiaba plenamente. Investigaba el transporte ilegal de residuos, aunque poco más que eso sabía Brunetti de la investigación. Buscaba a un hombre de genio vivo, jugador al que no le gustaba perder, que podía llamarse Antonio Bárbaro. Estaba separado.
Mientras pasaba revista mentalmente a estas circunstancias, Brunetti tuvo que reconocer que no dudaba de nada de lo que le había dicho Guarino. Había rehuido ciertas preguntas, pero Brunetti comprendía que todo lo que le había dicho era verdad.
– Creo que era un hombre honrado -dijo.
Ella no respondió a esto, pero dijo:
– No cambia nada tener la foto, ¿verdad? -Brunetti negó con un gruñido, y ella añadió-: Pero, en cierto modo, sí. Lo hace más real.
A la signorina Elettra pocas veces le faltaban palabras, y tampoco Brunetti encontraba la frase adecuada. Quizá no la había.
– Aunque no era eso lo que quería decirle -empezó ella, pero, antes de que pudiera continuar, oyeron pasos y, al volverse, vieron a Patta, pero un Patta vestido como habría podido vestirse el capitán Scott de haber tenido tiempo y ocasión de equiparse en las tiendas de la Mercería. La parka beige, con capucha ribeteada de piel, desabrochada con negligencia, dejaba ver el forro y una americana Harris de espiguilla y suéter de cuello vuelto color vino, con aspecto de cachemir. Las botas de caucho eran como las que Raffi había enseñado a Brunetti en el escaparate de Duca d'Aosta la semana antes.
La nieve, que había alegrado el ánimo de casi todas las personas que Brunetti había visto camino del trabajo, parecía haber tenido en Patta el efecto contrario. El vicequestore saludó a la signorina Elettra con un movimiento de la cabeza que, tratándose de ella, nunca era seco, pero, hoy, tampoco parecía amistoso, y dijo a Brunetti:
– Venga a mi despacho.
Brunetti siguió a su superior y esperó a que éste se despojara de la parka, que puso en una de las sillas situadas frente a su mesa, con el forro por la parte de fuera, exhibiendo los cuadros Burberrys, y ofreció la otra silla a Brunetti.
– ¿Esto va a traer problemas? -dijo Patta sin preámbulos.
– ¿Se refiere al asesinato, señor?
– Naturalmente que me refiero al asesinato. Un carabiniere, un maggiore, nada menos, asesinado en nuestra jurisdicción. ¿Qué está pasando? ¿Es que pretenden endosárnoslo?
Brunetti no sabía si tomar las preguntas como meramente retóricas, pero la confusión y la indignación de Patta le parecieron lo bastante auténticas como para arriesgarse a responder:
– No, señor; no sé qué ocurre, pero dudo que quieran que intervengamos. El capitán con el que hablé ayer, el mismo que le llamó a usted según creo, dejó bien claro que ellos solicitan la jurisdicción.
El alivio de Patta era visible.
– Bien, pues para ellos. No comprendo cómo pudo pasarle esto a un oficial de carabinieri. Parecía una persona sensata. ¿Cómo pudo hacerse matar de ese modo?
Las respuestas sarcásticas se agolpaban en la lengua de Brunetti, como las furias que acosaban a un Orestes enloquecido por el arrepentimiento, pero él las ahuyentó y se limitó a decir:
– Imposible saber cómo ocurrió. Quizá eran más de uno.
– Aun así… -dijo Patta y se interrumpió, dejando en el aire el reproche por la imprudencia.
– Si a usted le parece que es lo mejor para nosotros, señor… -empezó Brunetti, con una voz en la que vibraba toda una sinfonía de reservas-. Aunque quizá… No; vale más que se encarguen ellos.
Patta lo acometió como un hurón.
– ¿Qué pasa, Brunetti?
– Cuando yo hablé con él -empezó Brunetti con ostensible reticencia-, Guarino me dijo que tenían a un sospechoso del asesinato de Tessera -y, antes de que Patta pudiera preguntar, añadió-: El del transportista. Fue antes de Navidad.
– No soy idiota, Brunetti. Leo los informes.
– Desde luego, señor.
– Bien. ¿Y qué dijo ese carabiniere?
– Que no había comunicado a sus compañeros el nombre de su sospechoso -dijo Brunetti.
– Eso es imposible. Naturalmente que se lo diría.
– No estoy seguro de que se fiara de ellos totalmente -lo cual podía muy bien ser verdad, aunque Guarino no lo había dicho.
Brunetti observaba a su superior mientras Patta decidía fingir que tal cosa lo sorprendía. Antes de que pudiera expresar su incredulidad, Brunetti prosiguió:
– Me lo dio a entender -mintió.
– A usted no le dijo el nombre, ¿verdad? -preguntó Patta secamente.
– Sí, señor -dijo Brunetti sin explicación.
– ¿Por qué? -fue casi un alarido.
Brunetti sabía que, si sugería que Guarino confió en él porque lo consideraba honrado, Patta no lo comprendería, por lo que respondió:
– Él había detectado injerencias en su investigación. Dijo que ya había ocurrido otras veces. Quizá consideró más probable que nosotros hiciéramos una investigación más meticulosa. Y, quizá, descubriéramos al asesino -Brunetti fue a sugerir más, pero la prudencia le aconsejó dejar que Patta considerara las ventajas. En vista de que Patta no respondía, decidió jugarse el todo por el todo-: Debo darles el nombre. No tengo alternativa, ¿verdad, señor?
Patta estudiaba la superficie de su mesa como el adivino lee los augurios.
– ¿Creyó usted lo que él le dijo del sospechoso? -preguntó finalmente.
– Sí, señor -no era necesario hablar de la foto ni de la visita al Casino. Patta no era detallista.
– ¿Cree que podemos continuar con esto sin que ellos sepan lo que hacemos? -el uso del plural bastó para indicar a Brunetti que su superior ya había decidido continuar con la investigación. Ahora Brunetti debía asegurarse de que se la encargara a él.
– Guarino pensaba que nosotros teníamos la ventaja de conocer el medio -Brunetti hablaba como si ni Patta ni Scarpa fueran sicilianos.
Con voz reflexiva, Patta dijo:
– Me gustaría poder hacer eso.
– ¿Qué, señor?
– Arrancarles el bocado a los carabinieri. Primero, Mestre nos quita la investigación del asesinato y, ahora, los carabinieri quieren quitarnos también esto -el hombre de acción había sustituido al especulativo, olvidando la complacencia que sintió al pensar que no deberían encargarse de la investigación-. Ahora verán que no pueden hacer eso; no mientras yo sea vicequestore de esta ciudad.
Brunetti se alegró de que Patta dominara el impulso de golpear la mesa con el puño: ya habría sido demasiado. Era una lástima que Patta no hubiera trabajado en el archivo histórico de algún Estado estalinista, por cómo habría disfrutado retocando fotos, borrando caras antiguas y sustituyéndolas por otras nuevas. O escribiendo y reescribiendo los libros de Historia: este hombre tenía vocación.
– …y Vianello, supongo -Brunetti oyó concluir a Patta y se sustrajo a las delicias de la especulación.
– Desde luego, señor. Si es lo que le parece mejor -dijo el comisario poniéndose en pie, movimiento suscitado por el tono de Patta, no por lo que hubiera dicho, que Brunetti no había oído.
El comisario se quedó esperando la frase final de Patta, que no fue pronunciada, y salió al despacho de la signorina Elettra. Con una voz lo bastante sonora como para que llegara a los oídos de su superior, Brunetti dijo:
– Si dispone de un momento, signorina, tengo unos encargos que hacerle.
– Desde luego, comisario -dijo ella en tono formal, volviendo la cabeza en dirección al despacho de Patta-. He de terminar varias cosas para el vicequestore. Luego subiré.
Capítulo 20
Lo primero que advirtió Brunetti al penetrar en su despacho fue la avalancha de luz que entraba por la ventana. La cúpula de la iglesia relucía, aún con parches de nieve, sobre un cielo bruñido. Ahora que la nieve había disipado la contaminación del aire, podría ver las montañas desde la cocina, si llegaba a casa con luz de día.
Se acercó a la ventana, a contemplar los efectos de la luz en los tejados, mientras esperaba a la signorina Elettra. Ella había despertado el interés de Guarino, y Brunetti se sonrojó al recordar cómo lo había molestado la reacción de la joven. Cada uno había tratado de averiguar cosas acerca del otro, y Brunetti había abortado sus intentos. Apoyó las palmas de las manos en el alféizar y se contempló los dedos, pero eso no mitigó su pesar. Se distrajo pensando en el irónico comentario de Guarino sobre la semejanza de su propia secretaria con la signorina Elettra. También ella tenía un nombre exótico y hasta operístico: ¿Leonora, Norma, Alcina? No; más bien de heroína lánguida y doliente, y de éstas había un montón.
Gilda, eso. Gilda Landi. ¿O era una de esas pistas falsas que suele dejar la gente en las novelas de espías? No; Guarino estaba desprevenido y había hablado impulsivamente de la… ¿cuál era la palabra…, la indomable? No; la formidable signorina Landi. Por lo tanto, una funcionaria civil.
Brunetti oyó entrar a la signorina Elettra y, al volverse, la vio sentarse en una de las sillas de delante de la mesa. Ella miró en dirección a él pero no a él sino a la cúpula y al cielo despejado.
Él se instaló en su sillón y preguntó:
– ¿Qué quería decirme, signorina?
– Es sobre el tal Bárbaro. Antonio. Parece que éste es su verdadero nombre -traía una carpeta, pero no hacía ademán de abrirla. Brunetti asintió-. Pertenece a una rama de la familia Bárbaro de Aspromonte, primo de uno de los jefes.
La noticia hizo que se disparara la imaginación de Brunetti, pero, por más que buscaba conexiones con la muerte de Guarino, había de reconocer que no tenía motivos para interrogar a aquel hombre y, menos, para arrestarlo. Guarino no había explicado a Brunetti el contexto de aquella foto, y ya no podría explicárselo.
– ¿Cómo lo ha averiguado?
– Está fichado, comisario. En los primeros arrestos usaba ese nombre, pero después ha sido arrestado con una serie de alias -miró a Brunetti y añadió-: Lo que no entiendo es por qué usaba su verdadero nombre para ir al Casino.
– Quizá porque allí miran los documentos con más atención que nosotros -apuntó él. Hablaba con ironía, pero cuando terminó la frase comprendió que, probablemente, era verdad.
– ¿Cuáles fueron las causas de los arrestos? -preguntó él.
– Las habituales -respondió ella-. Agresión, extorsión, tráfico de droga, violación… Esto, en las primeras etapas de su carrera -y añadió, para redondear-: Después, asociación con la Camorra y, dos veces, asesinato. Pero ninguno de estos dos casos llegó a juicio.
– ¿Por qué?
– En uno, el testigo principal desapareció y, en el otro, se retractó.
Como todo comentario era superfluo, Brunetti preguntó:
– ¿Dónde está ahora, en prisión?
– Estaba, pero se benefició del indulto, a pesar de que sólo llevaba unos meses en la cárcel.
– ¿Acusado de qué?
– Agresión.
– ¿Cuándo lo soltaron?
– Hace quince meses.
– ¿Alguna idea de dónde ha estado desde entonces?
– En Mestre.
– ¿Y qué hacía?
– Vivía con su tío.
– ¿Y qué hace su tío?
– Entre otras cosas, tiene varias pizzerías, una en Treviso, otra en Mestre y otra aquí, cerca de la estación.
– ¿Entre qué otras cosas?
– Una empresa de transportes, camiones que traen fruta y verdura del Sur.
– ¿Y qué llevan?
– Eso no he podido averiguarlo, comisario.
– Ya. ¿Algo más?
– En el pasado, había alquilado camiones al signor Cataldo -lo dijo con la cara impasible, casi como si nunca hubiera oído este nombre.
– Comprendo -dijo Brunetti, y preguntó-: ¿Qué más?
– Sobre el sobrino, comisario, Antonio. Al parecer, aunque esto es sólo un rumor, mantiene relaciones con la signora Cataldo -su voz no podía ser más neutra o desapasionada.
A veces, la signorina Elettra irritaba a Brunetti hasta lo insoportable, pero, pensando en la forma en que él mismo se había comportado al encontrarse en el fuego cruzado del flirteo entre ella y Guarino, se limitó a decir:
– ¿La primera esposa o la segunda?
– La segunda -hizo una pausa y agregó-: La gente se dio buena prisa en decírmelo.
– ¿En decirle qué exactamente?
– Que la ha llevado a cenar por lo menos una vez, estando fuera el marido.
– Eso puede tener su explicación -dijo Brunetti.
– Desde luego, comisario, especialmente si su marido y el tío de él tienen intereses comerciales comunes.
Él sabía que había más, y sabía que era más comprometedor, pero no quería preguntar.
Cuando se hizo evidente que Brunetti no hablaría, ella dijo:
– También lo vieron salir del apartamento de los Cataldo, mejor dicho, del edificio, a las dos de la mañana.
– ¿Lo vio quién?
– Unos vecinos.
– ¿Cómo sabían ellos quién era?
– Entonces no lo sabían, pero se fijaron en él, como haría cualquiera que se encontrara con un desconocido en la escalera a esas horas. Semanas después, la vieron en un restaurante cenando con ese hombre y, cuando se acercaron a saludarla, ella tuvo que presentárselo. Antonio Bárbaro.
– ¿Y cómo ha conseguido usted enterarse de todo eso? -preguntó Brunetti con falso desenfado.
– Cuando preguntaba por Cataldo, me contaban esto, para redondear la información. Ocurrió dos veces.
– ¿Por qué está tan ansiosa la gente de murmurar sobre ella? -preguntó Brunetti con voz neutra, a fin de permitirle considerarse o no incluida en la categoría de «gente».
Ella desvió la mirada hacia la ventana antes de contestar.
– Probablemente, no es por ella en concreto, comisario. Es ese tópico del hombre mayor que se casa con una mujer joven: según la sabiduría popular, es sólo cuestión de tiempo que ella le engañe. Además, a la gente le gusta murmurar, sobre todo de alguien que se mantiene distante.
– ¿Y ella hace eso?
– Al parecer sí, señor.
Brunetti dijo tan sólo:
– Ya -la nieve había desaparecido del tejado de la iglesia, y él creyó ver que salía vapor de las tejas-. Muchas gracias, signorina.
* * *
Franca Marinello y Antonio Bárbaro. Una mujer sobre la que creía saber algo y un hombre sobre el que quería saber mucho más. ¿Quién había dicho que ella había tratado de impresionar a Brunetti? ¿Paola?
¿Tan fácil era impresionarle?, se preguntaba. ¿Bastaba con hablarle de libros y hacer como si supieras lo que dices para que Brunetti cayera en tus manos como higo maduro? Decirle que Cicerón te enamora y luego irte a cenar con… ¿con quién y para hacer qué? ¿Cómo era la expresión que usaban los norteamericanos refiriéndose a hombres como Bárbaro? ¿Un tipo duro? En la foto Bárbaro no parecía duro: parecía insustancial.
Pensando en su conversación con Franca Marinello, Brunetti tuvo que reconocer que, aun después de estar horas sentado frente a ella, en ciertos momentos, su cara seguía impresionándole. Si decías algo que la divertía, sólo podía leérsele en los ojos o en el tono de la respuesta. Y, si la hacías reír, su cara permanecía tan inmóvil como cuando le hablabas de tu odio hacia Marco Antonio.
Ella tenía treinta y tantos años y su marido le doblaba la edad. ¿No desearía, de vez en cuando, la compañía de un hombre más joven, el contacto de un cuerpo más vigoroso? ¿A él le había impresionado tanto la cara que había olvidado el resto?
Pero, ¿por qué ese hampón?, se preguntaba Brunetti una vez y otra. Él y Paola conocían los entresijos de la ciudad lo bastante como para hacerse una idea de cuáles eran las esposas de hombres ricos y poderosos que buscaban solaz en brazos que no eran los del marido. Pero esas cosas solían quedar entre amigos y conocidos, de manera que la discreción estaba asegurada.
Pero, ¿y lo del secuestro que ella decía temer? Quizá Brunetti se había dado mucha prisa en descartar la historia del intruso informático; y quizá el rastro de la intrusión no lo había dejado la signorina Elettra sino otra persona, deseosa de enterarse de la cuantía de la fortuna de Cataldo. Desde luego, los antecedentes de Bárbaro sugerían que no tendría escrúpulos en intentar un secuestro, pero no parecía que una investigación por ordenador pudiera ser su manera de iniciar la operación.
El conte Falier había comentado, años atrás, que él no había conocido a nadie que se resistiera al halago. Entonces Brunetti era más joven y lo había tomado como una observación acerca de una táctica que el conte aprobaba, pero, con el tiempo, al conocer mejor a su suegro, comprendió que la frase no era sino otra de las implacables sentencias del conte acerca de la naturaleza humana. «Franca Marinello se esforzaba por impresionarte», oía de nuevo la voz de Paola. Dejando aparte la compasión que le inspiraba la mujer, ¿cuánto de lo que ella le había dicho podría creer? ¿Le habría seducido el que ella hubiera leído los Fastos de Ovidio y él no?
Capítulo 21
Brunetti llamó a la oficina de los agentes y preguntó por Vianello. El ispettore no estaba, pero el que contestó al teléfono pasó la llamada a Pucetti. Ahora todos sabían ya que, en ausencia de Vianello, el comisario preguntaba por Pucetti.
– ¿Puede subir un momento? -dijo Brunetti.
Parecían no haber transcurrido más que unos segundos después de que Brunetti colgara cuando Pucetti abría la puerta y entraba en el despacho, con las mejillas coloradas, como si hubiera subido la escalera corriendo, o volando.
– ¿Sí, comisario? -dijo ansiosamente, como si ya tirase de la correa, ansioso por salir de la oficina o, cuando menos, dejar lo que estuviera haciendo.
– Gilda Landi -dijo Brunetti.
– ¿Sí, señor? -preguntó Pucetti sin dar señales de sorpresa sino sólo de curiosidad.
– Funcionaría civil de los carabinieri. Mejor dicho, supongo que civil y supongo que de los carabinieri, pero quizá no. Quizá del Ministerio del Interior. Vea si puede enterarse de dónde trabaja y, si es posible, qué hace.
Pucetti alzó una mano en un esbozo de saludo y se fue.
Aunque no existía razón para ello, salvo la de que había pasado buena parte de la mañana pensando en otra mujer, Brunetti llamó a Paola y le dijo que no iría a almorzar. Ella no hizo preguntas, circunstancia que preocupó a Brunetti más que si hubiera protestado. Salió de la questura solo y bajó a Castello, donde comió muy mal en una trampa para turistas de la peor especie y salió sintiéndose estafado y, al mismo tiempo, redimido, como si hubiera expiado una deslealtad para con Paola.
Al volver a la questura, entró en la oficina de los agentes, pero no vio a Pucetti. Fue al despacho de la signorina Elettra, a la que encontró frente al ordenador. Detrás de ella estaba Pucetti, con la mirada puesta en la pantalla.
Al ver a Brunetti, el agente dijo:
– He tenido que pedir ayuda. Yo solo no podía. Si en un punto hubiera…
Brunetti lo interrumpió levantando una mano.
– Está bien. Debí decirle que le preguntara -y, dirigiéndose a la signorina Elettra, que le había mirado un momento-: No quería darle más trabajo. No pensé que eso fuera tan… -dejó la frase sin terminar. Les sonrió, y se le ocurrió que, en la questura, ellos dos eran como sus hijos ficticios, y Vianello, el tío de ambos. ¿Y quién sería Patta? ¿Un abuelo chiflado? ¿Y Scarpa, el malévolo hermanastro? Sustrayéndose a estos pensamientos, preguntó-: ¿Han podido encontrarla?
Pucetti dio un paso atrás, dejando el primer término a la signorina Elettra.
– He empezado por el Ministerio del Interior -dijo ella-. Es fácil acceder a su sistema, hasta cierto nivel -hablaba en tono puramente descriptivo, sin darse aires de superioridad, criticando la falta de rigor de algunas agencias en la protección de su información-. Pero, en un punto, me he encontrado bloqueada y he tenido que volver atrás para buscar otra vía de acceso -al observar la expresión de Brunetti, dijo-: Pero los detalles no interesan, ¿verdad?
Brunetti miró a Pucetti y vio el gesto con que el joven la contemplaba. Aquella expresión la había visto por última vez en la cara de un drogadicto, cuando le arrancó la aguja de la mano y la aplastó con el tacón.
– … brigada especial formada para investigar el control de la Camorra sobre el negocio de los residuos, y resulta que la signorina Landi trabaja en el Ministerio del Interior desde hace tiempo.
Intuyendo que esto era lo menos que ella tenía que decir, Brunetti preguntó:
– ¿Qué más ha averiguado sobre ella?
– Es funcionaría civil, en efecto, licenciada en Ingeniería Química por la Universidad de Bolonia.
– ¿Y sus funciones?
– Por lo que he podido encontrar hasta que… Hace los análisis químicos de lo que los carabinieri encuentran o consiguen embargar.
– ¿Qué iba a decir? -preguntó Brunetti.
Ella miró fijamente a Brunetti y luego a Pucetti antes de responder.
– Es lo que he podido encontrar hasta que se ha interrumpido la conexión.
Con un sobresalto, Brunetti se volvió hacia la puerta del despacho de Patta. La signorina Elettra, al advertirlo, dijo:
– Esta tarde el dottor Patta tenía una reunión en Padua.
Recordando la vacilación que ella había tenido, Brunetti preguntó:
– ¿Cómo debe entender un ignorante eso de que se ha interrumpido la conexión?
Ella pensó un momento antes de contestar:
– Significa que tienen un sistema de alarma que, en el momento en que detecta un acceso no autorizado, lo cierra todo.
– ¿Pueden localizar el acceso?
– Lo dudo -respondió ella, en tono más confiado-. Aunque lo localizaran, los llevaría a un ordenador de la oficina de una empresa propiedad de un miembro del Parlamento.
– ¿Eso es cierto? -preguntó él.
– Yo siempre procuro decirle la verdad, comisario -dijo ella, no indignada pero casi.
– ¿Sólo procura?
– Sólo procuro.
Brunetti optó por no insistir, pero aprovechó la ocasión para bajarle un poco los humos.
– Los informáticos de Cataldo detectaron un intento de acceso a su sistema.
Esto la dejó un momento en suspenso, pero enseguida dijo:
– La pista conduce a la misma empresa.
– Parece tomárselo muy a la ligera, signorina -observó Brunetti.
– No lo crea, comisario, y me alegro de que me haya advertido: no volveré a cometer los mismos errores -y, por su tono, no había más que hablar.
– ¿Esa signorina Landi está en la misma unidad en que trabajaba Guarino? -preguntó Brunetti.
– Sí, señor. Por lo que he podido ver, la unidad está compuesta por cuatro hombres y dos mujeres, además de la dottoressa Landi y otro químico. Tiene la base en Trieste, y otro grupo trabaja en Bolonia. Ignoro los nombres de los demás, y a ella la encontré sólo por el nombre.
Se hizo silencio. Pucetti miraba a uno y otra sin decir nada.
– ¿Pucetti? -preguntó Brunetti.
– ¿Sabe dónde fue asesinado el maggiore, comisario?
– En Marghera -se adelantó a responder la signorina Elettra.
– Ahí lo encontraron, signorina -rectificó Pucetti respetuosamente.
– ¿Más preguntas, Pucetti? -dijo Brunetti.
– ¿Quién movió el cadáver y cuándo se hará la autopsia, por qué los periódicos han dado tan poca información y qué estaba haciendo él dondequiera que lo mataran? -dijo Pucetti, sin poder mantener la voz serena mientras recitaba su retahila de preguntas.
Brunetti observó la mirada, y después la sonrisa, que la signorina Elettra dedicó al joven agente cuando él terminó. Por interesantes que fueran las respuestas a las preguntas de la lista, comprendía Brunetti, la más importante, por lo menos, en este momento, era la primera: ¿dónde habían matado a Guarino?
Abandonando estos pensamientos, el comisario miró a la signorina Elettra:
– ¿Es posible contactar con la dottoressa Landi?
Ella no respondió inmediatamente, dejando a Brunetti en la incertidumbre de si volverían a sonar aquellas alarmas si ahora ella trataba, simplemente, de encontrar un número de teléfono. Lo miró un momento y sus pupilas enfocaron un punto lejano, mientras planeaba una cibermaniobra que él no podría ni soñar con entender.
– Bien -dijo ella finalmente.
– ¿Lo que significa? -preguntó Brunetti, adelantándose a Pucetti.
– Le daré el número -ella se levantó y a Pucetti le faltó tiempo para retirar la silla-. Cuando lo tenga le llamaré, comisario -dijo, y agregó-: No hay peligro.
Los dos hombres salieron del despacho.
Veinte minutos después, fiel a su palabra, ella llamaba para darle el número del telefonino de la signorina Landi. Él marcó, pero la usuaria no estaba disponible. No se invitaba a dejar mensaje.
Para distraerse, Brunetti se acercó el montón más antiguo de los papeles acumulados en su mesa y se puso a leer, obligándose a concentrarse. Uno de los informadores de Vianello sugería al ispettore que vigilara varias de las tiendas de la Calle della Mandola que habían cambiado de manos recientemente. Si se trataba de blanqueo de dinero, como intuía el informador, el asunto no era de su incumbencia: que la Guardia di Finanza se ocupara de las cuestiones de dinero.
Además, era una calle por la que él casi nunca pasaba, y su memoria visual no le permitía precisar en qué escaparates se había cambiado la mercancía. La antigua librería seguía allí, lo mismo que la farmacia y el óptico. El otro lado de la calle resultaba aún más difícil de recordar, y era allí donde se habían producido los cambios. Eran tiendas que vendían aceites de oliva sofisticados y salsas envasadas, cristal, una frutería y una floristería que era la primera en exhibir lilas en primavera. Podían preguntar, desde luego, pero sería como el caso de Ranzato: ¿tenían que recorrer la calle arriba y abajo, gritando a la Camorra que saliera del escondite?
Recordó el artículo que había leído meses atrás en una de las revistas de animales de Chiara, acerca de una especie de sapo que fue introducido en Australia, para combatir una plaga de insectos que atacaba las plantaciones de caña de azúcar. Este sapo -¿el sapo de la caña?- no tenía depredadores naturales, por lo que su población había aumentado imparablemente, propagándose hacia el norte y el sur del continente. Su veneno, según se descubrió después de que su número hubiera alcanzado una magnitud incontrolable, era lo bastante potente como para causar la muerte a perros y gatos. El sapo de la caña podía ser acuchillado machacado o atropellado por un coche, y no morir. Al parecer, sólo los cuervos habían descubierto el modo de matarlo, consistente en volverlo panza arriba y devorar sus visceras.
¿Existía mejor símil de la Mafia? Resucitada después de la guerra por los norteamericanos, para controlar la presunta amenaza comunista, había proliferado infestando inconteniblemente el Sur y el Norte, lo mismo que el sapo de la caña. Podías acuchillarla o machacarla, pero volvía a la vida.
– Necesitamos cuervos -dijo Brunetti en voz alta y, al levantar la cabeza, vio a Vianello en la puerta.
– Traigo el informe de la autopsia -dijo el ispettore con su voz normal, como si no hubiera oído a Brunetti. Dio a su jefe un sobre de papel Manila y, antes de que el comisario le hiciera seña alguna, se sentó frente a él.
Brunetti rasgó el sobre y sacó las fotos, sorprendido de que fueran sólo de tamaño postal. Las extendió sobre la mesa y extrajo las hojas de papel, que puso al lado de las fotos. Miró a Vianello, que comentó, refiriéndose al pequeño tamaño de las fotos:
– Medidas económicas, supongo.
Brunetti reunió en un montón las fotos de la escena del crimen, golpeó el borde contra la mesa y fue mirándolas y pasándolas a Vianello una a una. Tamaño postal, sí ¿y qué mejores postales podían representar a la nueva Italia? Imaginó una línea de carteles turísticos y souvenirs creados según un concepto nuevo: la sórdida casucha en la que Provenzano había sido detenido, los complejos hoteleros ilegales construidos en parques nacionales, las prostitutas moldavas de doce años al borde de las carreteras…
Quizá también se pudiera diseñar una baraja. ¿Cadáveres? Reducir el tamaño de una de las fotos de Guarino y podrían empezar un juego con los cadáveres hallados en los últimos años. Cuatro palos: Palermo, Reggio Calabria, Nápoles y Catania. ¿El jóker? ¿Quién podría ser el comodín, el que actúa en caso de necesidad? Pensó en un ministro del Gobierno del que se rumoreaba que los mañosos lo tenían en el bolsillo. Muy apropiado.
Un ligero carraspeo de Vianello puso fin a las tristes elucubraciones de Brunetti. El comisario le pasó otra foto, y después otra. Vianello las asía con interés creciente, hasta casi arrancarle de la mano la última. Cuando miró a su ayudante, Brunetti vio asombro en su cara.
– ¿Son fotos del escenario de un crimen? -preguntó como si precisara de la confirmación de Brunetti para creerlo.
Brunetti asintió.
– ¿Tú estuviste allí? -inquirió Vianello aunque su tono no era de interrogación. Ante una nueva señal de asentimiento de su jefe, el inspector arrojó las fotos sobre la mesa-. Gesú Bambino, ¿quiénes son esos inútiles? -golpeó furiosamente con el índice una de las fotos en las que se veían las punteras de tres pares de zapatos-. ¿De quiénes son esos pies? -inquirió-. ¿Qué hacen tan cerca del cadáver en el momento de la foto? -señaló entonces las improntas de unas rodillas-. ¿Y quién se arrodilló ahí? -revolvió en las fotos hasta encontrar una tomada desde dos metros de distancia, en la que aparecían los dos carabinieri que estaban detrás del cadáver, al parecer, conversando-. Esos dos fuman. ¿De quién serán las colillas que vayan a parar a la bolsa de las pruebas? ¡Por todos los santos! -el ispettore, perdida la paciencia, empujó las fotos hacia Brunetti-. No habrían podido hacerlo mejor si hubieran contaminado el escenario a propósito.
Vianello apretó los labios y recuperó las fotos. Las puso en fila, ordenándolas de modo que pudiera seguirse la secuencia de izquierda a derecha, según la cámara se acercaba al cadáver. La primera mostraba un radio de dos metros alrededor del cuerpo y la segunda un radio de un metro. En las dos estaba claramente visible, en el ángulo inferior izquierdo, la mano de Guarino con el brazo extendido. En la primera foto la mano yacía sobre una superficie de barro despejada. En la cuarta, se veía una colilla a unos diez centímetros de la mano. Ocupaban la última foto la cabeza y el pecho de Guarino, con el cuello y la pechera de la camisa empapados en sangre. Vianello no pudo menos que remitirse al baremo universal:
– Ni Alvise habría podido hacer mayor desastre.
Finalmente, Brunetti dijo:
– Eso debe de ser: el factor Alvise. Estupidez y error humanos -Vianello fue a decir algo, pero Brunetti prosiguió-: Ya sé que, en cierto modo, sería preferible atribuirlo a conspiración, pero creo que es la chapuza habitual.
Vianello reflexionó, se encogió de hombros y dijo:
– Las he visto peores -al cabo de un momento, preguntó-: ¿Qué dice el informe?
Brunetti desdobló las hojas, empezó a leer y fue pasándolas a Vianello. La muerte había sido instantánea, desde luego: la bala había atravesado el cerebro y salido por la mandíbula. El proyectil no había aparecido. Seguían especulaciones acerca del calibre del arma, y el informe terminaba con la escueta indicación de que el barro adherido a las solapas y el pantalón de Guarino tenía una composición distinta del que se hallaba debajo del cadáver, con mayor contenido en cadmio, radio y arsénico.
– ¿Mayor contenido? -preguntó Vianello devolviendo las hojas a Brunetti-. Que Dios nos asista.
– Nadie más lo hará.
El inspector no pudo sino levantar las manos en ademán de claudicación.
– ¿Qué hacemos ahora?
– Nos queda la signorina Landi -dijo Brunetti, para desconcierto del ispettore.
Capítulo 22
Brunetti y la dottoressa Landi se encontraron al día siguiente en la estación de Casarsa, elegida de común acuerdo por hallarse a mitad de camino entre Venecia y Trieste. Brunetti, al sentir el calor del sol, se paró en la escalinata de la estación e, imitando a los girasoles, volvió la cabeza en dirección al astro cerrando los ojos.
– ¿Comisario? -gritó una voz de mujer desde la fila de coches aparcados frente a él.
El comisario abrió los ojos y vio apearse de un coche a una mujer morena y menuda. Observó, primero, que su negro cabello, cortado a lo chico, relucía de gel y, después y a pesar de la parka de plumón, que su figura era esbelta y juvenil.
Él bajó la escalera y fue hacia el coche.
– Dottoressa -dijo ceremoniosamente-. Le agradezco que haya accedido a esta entrevista.
La mujer, que apenas le llegaba al hombro, parecía tener poco más de treinta años. El escaso maquillaje que llevaba había sido aplicado descuidadamente y la mayor parte del rojo de labios había desaparecido. El día era soleado en Friuli, pero ella entornaba los párpados por algo más que el sol. Facciones regulares, nariz ni grande ni pequeña: una cara que sólo llamaba la atención por el peinado y por la evidente tensión que reflejaba.
Él le estrechó la mano.
– He pensado que podríamos ir a algún sitio para hablar -dijo la mujer. Tenía una voz agradable, quizá con un ligero acento toscano.
– Desde luego -respondió Brunetti-. Apenas conozco la zona.
– Me temo que no haya mucho que conocer -dijo ella subiendo al coche. Cuando ambos se hubieron abrochado el cinturón, ella puso el motor en marcha diciendo-: Hay un restaurante no muy lejos de aquí -y añadió, con un escalofrío-: Hace mucho frío para quedarse en la calle.
– Como usted prefiera -dijo Brunetti.
Cruzaron el centro de la ciudad. Brunetti recordó que Pasolini era de aquí pero había escapado, a causa de un escándalo. A Roma. Mientras circulaban por la estrecha calle, Brunetti pensó que Pasolini había tenido mucha suerte al verse obligado a salir de esta bien ordenada mediocridad. ¿Cómo vivir en un lugar semejante?
Salieron de la ciudad por una autovía flanqueada de bloques de viviendas, tiendas y locales comerciales. Los árboles estaban desnudos. Qué sombrío era aquí el invierno, pensaba Brunetti. Y entonces imaginó lo sombrías que debían de ser también las otras estaciones.
Como no era experto en la materia, Brunetti no habría podido decir si la mujer conducía bien. Torcían a izquierda y derecha, pasaban rotondas y entraban en carreteras secundarias. A los pocos minutos, él estaba completamente desorientado y no habría podido señalar en qué dirección quedaba la estación ni aunque de ello hubiera dependido su vida. Pasaron por delante de un pequeño centro comercial con una gran tienda de óptica y enfilaron otra carretera bordeada de árboles desnudos. Torcieron a la izquierda y entraron en un aparcamiento.
La dottoressa Landi paró el motor y se apeó sin decir nada. Tampoco había hablado en todo el trayecto, y Brunetti, ocupado en observar las manos de la mujer y el modesto paisaje, no había roto el silencio.
En el interior, un camarero los llevó a una mesa de un rincón. Por el comedor, que contenía una docena de mesas, se movía otro camarero, poniendo cubiertos y servilletas y apartando o acercando las sillas a las mesas. De la cocina llegaba aroma a carne asada, y Brunetti reconoció el penetrante olor a cebolla frita.
Ella pidió un caffé machiato y lo mismo pidió Brunetti.
La mujer colgó la parka del respaldo y se sentó, sin esperar a que le sostuvieran la silla. Brunetti se acomodó frente a ella. La mesa estaba puesta para el almuerzo y la signorina Landi retiró cuidadosamente la servilleta hacia un lado, depositó encima el tenedor y el cuchillo y apoyó los antebrazos en la mesa.
– No sé cómo encarrilar esto -empezó Brunetti, deseoso de ahorrar tiempo.
– ¿Qué opciones tenemos? -preguntó ella. Su expresión no era amistosa ni hostil, con una mirada franca y desapasionada, como la del joyero que se dispone a valorar una pieza frotándola contra la piedra de toque de su inteligencia, para averiguar el oro que contiene.
– Yo doy un dato y usted da un dato, luego yo doy otro dato y usted otro, y así sucesivamente. Como en una partida de cartas -sugirió Brunetti medio en broma.
– ¿O si no? -preguntó ella con ligero interés.
– O, si no, uno dice todo lo que sabe y el otro hace lo mismo.
– Eso da una gran ventaja al segundo, ¿no le parece? -preguntó ella, pero con una voz más afable.
– A no ser que el primero mienta, desde luego -respondió Brunetti.
Ella sonrió por primera vez y rejuveneció.
– ¿Empiezo yo? -preguntó.
– Por favor -dijo Brunetti. El camarero les llevó los cafés y dos vasos de agua pequeños. Él observó que la dottoressa no echaba azúcar en el café, pero, en lugar de beber, se quedaba mirando la taza dando vueltas al líquido.
– Hablé con Filipo después de que él fuera a verle a usted -ella hizo una pausa y añadió-: Me contó su conversación. Respecto a ese hombre que él quería que usted le ayudara a identificar -lo miró a los ojos y volvió a contemplar la espuma de su café-. Habíamos trabajado juntos cinco años.
Brunetti bebió el café y dejó la taza en el platillo.
De pronto, ella movió la cabeza negativamente diciendo:
– No; esto no funciona, ¿verdad? Que sea yo sola la que habla.
– Probablemente, no -dijo Brunetti, y sonrió.
Ella se rió por primera vez, y él vio que en realidad era una mujer atractiva, desfigurada por la ansiedad. Como si la oportunidad de volver a empezar la hubiera tranquilizado, dijo:
– Yo soy química, no policía. Pero eso ya se lo había dicho, ¿no? ¿O ya lo sabía?
– Sí.
– Por lo tanto, procuro dejarles a ellos la cuestión policial. Pero, al cabo de tantos años, algo voy aprendiendo, sin darme cuenta. Aun sin prestar atención -nada de lo dicho hasta ahora hacía pensar que ella y Guarino hubieran sido más que colegas. En tal caso, ¿por qué su interés en explicar cómo ella sabía tanto de la «cuestión policial»?
– Sí; es imposible no enterarse de las cosas -convino Brunetti.
– Desde luego -dijo ella y, en otro tono de voz, preguntó-: Filipo le habló de los transportes, ¿verdad?
– Sí.
– Así nos conocimos -dijo con una voz que había pasado a un registro más suave-. Embargaron un cargamento que iba al Sur. Hace unos cinco años. Yo analicé lo que encontraron y, cuando localizaron el lugar del que había partido, analicé también el suelo y el agua del entorno -después de una pausa, añadió-: Filipo estaba encargado del caso y sugirió que me trasladaran a su unidad.
– Existen modos más extraños de entablar amistad -apuntó Brunetti.
La mirada de ella fue rápida y larga.
– Quizá sí -dijo y por fin se bebió el café.
– ¿Qué era? -preguntó Brunetti y, ante la inquisitiva mirada de la mujer, añadió-: La carga.
– Pesticidas, residuos hospitalarios y medicamentos caducados -una pausa-. Pero no era lo que ponía en los documentos.
– ¿Qué ponía?
– Lo habitual: residuos domésticos, como pieles de naranja y posos de café de debajo del fregadero.
– ¿Adonde los llevaban?
– A Campania. A la incineradora -y, como si quisiera asegurarse de que él se daba perfecta cuenta del significado de lo que le había dicho, repitió-: Pesticidas. Residuos hospitalarios. Medicamentos caducados -bebió un trago de agua.
– ¿Cinco años atrás?
– Sí.
– ¿Y desde entonces?
– Nada ha cambiado, salvo que ahora la cantidad es mucho mayor.
– ¿Adonde lo llevan ahora? -preguntó él.
– Parte a las incineradoras y parte a los vertederos.
– ¿Y el resto?
– Siempre les queda el mar -dijo ella, como si fuera lo más natural.
– Ah.
La mujer levantó la cuchara y la depositó cuidadosamente al lado de la taza.
– O Somalia, donde lo vertían antes. Si no hay gobierno, pueden hacer lo que quieran.
Se acercó un camarero y la dottoressa Landi pidió otro café. Brunetti sabía que no podía tomar más café antes del almuerzo y pidió agua mineral. Como no quería ser interrumpido por el regreso del camarero, no dijo nada y ella pareció agradecer el silencio. Al cabo de un rato, vino el camarero y sustituyó los servicios. Cuando el hombre se fue, ella preguntó, cambiando de tema:
– Él fue a verle para hablarle del hombre de la foto, ¿no? -su voz era ahora serena, como si revelar la índole de los residuos que había analizado hubiera actuado de exorcismo.
Brunetti asintió.
– ¿Y?
Bien, se dijo Brunetti, ya había llegado el momento en que debía recurrir a su experiencia de la vida, personal y profesional, para decidir si podía confiar en esta mujer o no. Él conocía su propia debilidad por las mujeres apenadas -aunque quizá no en toda su magnitud- y sabía que su instinto pocas veces lo engañaba. Al parecer, esta mujer había decidido que él debía ser, a título postumo, el beneficiario de la confianza de Guarino, y Brunetti no veía por qué había de sospechar de ella.
– Se llama Antonio Bárbaro -empezó. Ella no reaccionó al oír el nombre, ni le preguntó cómo lo había averiguado-. Es miembro de un clan de la Camorra -entonces preguntó-: ¿Sabe algo de la foto?
Ella se concentró en remover el café y luego puso la cucharilla en el plato.
– El hombre al que mataron… -empezó, miró a Brunetti con angustia y se llevó una mano a los labios.
– ¿Ranzato? -apuntó Brunetti.
Ella asintió y, con visible esfuerzo, dijo:
– Sí. Filipo dijo que él tomó la foto y se la envió.
– ¿Dijo algo más?
– No; sólo eso.
– ¿Cuándo lo vio por última vez? -preguntó Brunetti.
– La víspera del día en que fue a hablar con usted.
– ¿Después no?
– No.
– ¿La llamó por teléfono?
– Sí. Dos veces.
– ¿Qué le dijo?
– Que habían hablado y que creía poder confiar en usted. Y la segunda vez, que había vuelto a hablar con usted y le había enviado la foto -hizo una pausa y decidió añadir-: Dijo que usted estuvo muy insistente.
– Sí -admitió Brunetti, y quedaron en silencio.
Vio que ella miraba la cucharilla, como si tratara de decidir si la levantaba y la hacía girar en la taza. Finalmente, preguntó:
– ¿Por qué tuvieron que matarlo? -Y Brunetti comprendió que la mujer había accedido a encontrarse con él sólo para hacer esta pregunta. Él no tenía respuesta.
Llegaban voces del otro lado del comedor, pero no era más que una discusión entre los camareros. Cuando Brunetti la miró vio que ella se alegraba de aquella distracción tanto como él. Brunetti consultó el reloj y comprobó que tenía treinta minutos para tomar el siguiente tren de regreso a Venecia. Llamó al camarero y pidió la cuenta.
Cuando Brunetti hubo pagado y dejado unas monedas en la mesa, se levantaron y salieron. El sol era más fuerte y la temperatura había subido un par de grados. Ella arrojó la parka al asiento trasero antes de subir al coche. Nuevamente viajaron en silencio.
Delante de la estación, él le tendió la mano y, al volverse para abrir la puerta, oyó que ella decía:
– Una cosa más -la súbita seriedad de su voz le hizo detenerse con la mano en la palanca-. Creo que debe usted saberlo.
Él se volvió a mirarla.
– Hará unas dos semanas, Filipo me dijo que había oído rumores. En Nápoles había conflictos, vertederos cerrados y mucha policía. De modo que interrumpieron los transportes y empezaron a acumular lo realmente peligroso, o eso me dijo él.
– ¿Qué significa «realmente peligroso»? -preguntó Brunetti.
– Muy tóxico. Sustancias químicas. Quizá, residuos nucleares. Ácidos. Cosas envasadas en barriles que cualquiera puede reconocer como muy peligrosas, por lo que no querían arriesgarse a transportarlas, habiendo problemas.
– ¿Tenía él idea de dónde podían estar?
– Me parece que no -respondió la mujer evasivamente, como una persona sincera que trata de mentir. Él la miraba a los ojos-. Es el único sitio posible, ¿no? -añadió.
Paola estaría orgullosa de él, pensó Brunetti mientras la dottoressa Landi sostenía su mirada. Porque había recordado aquel relato corto, no sabía de quién. ¿Hawthorne? ¿Poe? El título era algo sobre una carta. Esconde la carta donde nadie se fije en ella: entre las cartas. Justo. Si escondes las sustancias químicas entre sustancias químicas, nadie se fijará en ellas.
– Eso explica por qué estaba en el complejo petroquímico -dijo Brunetti.
Había en la sonrisa de la mujer una honda tristeza al responder:
– Ya me dijo Filipo que era usted muy sagaz.
Capítulo 23
Cuando volvió a la questura, Brunetti decidió empezar por el primer eslabón de la cadena alimentaria, alguien con quien hacía tiempo que no hablaba. Claudio Vizotti era, sencillamente, un sinvergüenza. De oficio fontanero y contratado décadas atrás por una empresa petroquímica de Marghera, inmediatamente se había afiliado al sindicato, en cuyas filas había ido ascendiendo sin gran esfuerzo con los años, y en la actualidad detentaba la representación de los trabajadores en sus demandas a las empresas por accidentes laborales. Brunetti lo había conocido hacía varios años, meses después de que Vizotti convenciera a un trabajador herido al caer de un andamiaje mal montado para que aceptara de su empresa una indemnización de diez mil euros.
Después había salido a la luz -durante una partida de cartas en la que un contable de la empresa, bebido, se lamentó de la rapiña de los representantes sindicales- que en realidad la Compañía había entregado a Vizotti un total de veinte mil euros por inducir al trabajador a pactar, y el dinero no había llegado ni a manos del accidentado ni a las arcas del sindicato. La noticia había trascendido, pero, como la partida no se jugaba en Marghera sino en Venecia, había trascendido a la policía y no a los trabajadores, a la defensa de cuyos intereses había dedicado Vizotti su labor profesional. Al enterarse de aquella conversación, Brunetti había llamado a Vizotti y mantenido con él otra conversación. En un principio, el representante sindical, indignado, lo negó todo y amenazó con demandar al contable por calumnias y denunciar a Brunetti por acoso. Entonces Brunetti señaló que el accidentado tenía ahora una pierna varios centímetros más corta que la otra y sufría continuos dolores. Que ignoraba el trato que había hecho Vizotti con su empresa pero que podía enterarse fácilmente, y era hombre muy irascible.
Entonces Vizotti, todo sonrisas y buena disposición, dijo que, efectivamente, él guardaba el dinero para el trabajador, pero, con el mucho trabajo y las responsabilidades sindicales, tenía tantas cosas que hacer y en qué pensar que había olvidado entregárselo. Hablando de hombre a hombre, preguntó a Brunetti si quería participar en la transacción. ¿Había pestañeado siquiera al proponérselo?
Brunetti rechazó el ofrecimiento pero dijo a Vizotti que no olvidara su nombre por si un día el comisario necesitaba hablar con él. Brunetti tardó varios minutos en encontrar el número del telefonino de Vizotti, pero éste recordó al momento el nombre de su comunicante.
– ¿Qué quiere? -preguntó el representante sindical.
Normalmente, Brunetti hubiera reprendido al hombre por su rudeza, pero decidió adoptar una actitud más liberal y dijo con naturalidad:
– Deseo información.
– ¿Sobre qué?
– Sobre locales de almacenamiento en Marghera.
– Para eso llame a los bomberos -dijo Vizotti secamente-. No es asunto mío.
– Locales para almacenar cosas acerca de las que las empresas podrían no querer saber nada -prosiguió Brunetti, imperturbable. Vizotti no tenía preparada la respuesta a esto, y Brunetti insistió-: Si alguien deseara almacenar barriles, ¿dónde los pondría?
– ¿Barriles de qué?
– De sustancias peligrosas.
– ¿Drogas no? -preguntó Vizotti rápidamente, pregunta que Brunetti encontró interesante, pero prefirió no tomar en consideración en este momento.
– No; drogas no. Líquidos, quizá polvo.
– ¿Cuántos barriles?
– Quizá varios camiones.
– ¿Es sobre el muerto que encontraron allí?
Brunetti no vio razón para mentir y respondió:
– Sí.
Siguió un largo silencio durante el cual Brunetti casi oía a Vizotti sopesar las consecuencias de mentir y las de decir la verdad. Brunetti conocía al hombre lo suficiente como para saber que haría inclinarse el platillo que favoreciera sus intereses.
– ¿Sabe dónde lo encontraron? -preguntó Vizotti.
– Sí.
– Oí hablar a unos hombres, no recuerdo ahora quiénes eran, sobre unos depósitos que están en aquella zona. Donde encontraron el cadáver.
Brunetti recordó la escena y los depósitos abandonados y corroídos que se alzaban detrás del cuerpo tendido en el suelo.
– ¿Y qué decían de los depósitos? -preguntó Brunetti con su voz más suave.
– Que parece que ahora algunos tienen puertas.
– Ya -dijo Brunetti-. Si oye algo más, yo le…
Pero Vizotti le interrumpió:
– No habrá más -y cortó la comunicación.
Brunetti dejó el teléfono lentamente.
– Bien, bien, bien -se permitió decir. Se sentía coartado por la ambigüedad. El caso no era competencia de la policía, pero Patta le había ordenado investigarlo. El control de la investigación de transportes y vertidos ilegales correspondía a los carabinieri, y Brunetti no tenía autorización de un magistrado para hacer indagaciones ni podía ordenar una incursión. Pero si él y Vianello iban solos, la visita no podría considerarse incursión en propiedad privada. Al fin y al cabo, no harían sino volver a la escena del crimen, para echar otra ojeada.
Estaba levantándose para bajar a hablar con Vianello cuando sonó el teléfono. Lo miró, dejó que sonara tres veces más y decidió contestar.
– ¿Comisario? -preguntó una voz de hombre.
– Sí.
– Aquí Vasco.
Brunetti necesitó un momento para orientarse repasando los acontecimientos de los últimos días y, para ganar tiempo, dijo:
– Encantado de oírle.
– ¿Se acuerda de mí?
– Desde luego -dijo Brunetti, y la mentira le trajo el recuerdo-. Del Casino. ¿Han vuelto?
– No -dijo Vasco-. Es decir, sí -¿en qué quedamos?, deseaba preguntar un impaciente Brunetti. Pero esperó y el hombre explicó-: Vinieron anoche.
– ¿Y?
– Bárbaro perdió mucho dinero, quizá cuarenta mil euros.
– ¿Y el otro hombre? ¿Era el mismo de la otra vez?
– No -respondió Vasco-. Era una mujer.
Brunetti no se molestó en pedir una descripción: sabía quién tenía que ser.
– ¿Cuánto rato estuvieron?
– Era mi noche libre, comisario, y el que estaba de servicio no encontró su número de teléfono, y no se le ocurrió llamarme. No me he enterado hasta que he llegado esta mañana.
– Comprendo -dijo Brunetti, luchando por no gritar a Vasco, o al otro hombre, o a todos los hombres. Una vez dominado el impulso, agregó-: Le agradezco su llamada. Espero que… -dejó la frase sin terminar, puesto que no tenía ni idea de qué esperaba.
– Quizá esta noche vuelvan, comisario -dijo Vasco, sin poder disimular la satisfacción.
– ¿Por qué?
– Bárbaro. Después de perder, dijo al crupier que volvería pronto para que le devolviera el dinero -como Brunetti no dijera nada, Vasco añadió-: La gente no dice eso, por mucho que haya perdido. No es el crupier el que te quita el dinero, sino el Casino y tu propia estupidez, al creer que puedes ganar a la casa -era evidente el desprecio de Vasco hacia los jugadores-. El crupier dijo a uno de los inspectores que aquello le había sonado a amenaza. Eso es lo más extraño del caso: el auténtico jugador no piensa de este modo. El crupier no hace sino seguir las reglas que ha aprendido de memoria: no hay nada personal en el juego, y Dios sabe que él no va a quedarse con las ganancias -reflexionó un momento y añadió-: Como no sea muy listo.
– ¿Usted qué piensa? -preguntó Brunetti-. Usted comprende a esa gente, yo no.
– Probablemente, significa que no está acostumbrado a jugar; por lo menos, a jugar y perder siempre.
– ¿Es que hay otra manera?
– Sí. Si juega a las cartas con personas que le temen, le dejarán ganar siempre que puedan. El hombre se acostumbra a eso. Nosotros vemos casos de vez en cuando; generalmente, individuos del Tercer Mundo. No sé cómo son allí las cosas, pero muchos de esos hombres se ponen furiosos cuando pierden. Supongo que ello se debe a que no están acostumbrados. A más de uno hemos tenido que pedirle que se fuera.
– Pero la otra vez se marchó tranquilamente, ¿no?
– Sí -dijo Vasco arrastrando la sílaba-. Pero entonces no iba con una mujer. Eso hace que ganar les parezca más importante.
– ¿Cree que volverá?
Después de un largo silencio, Vasco dijo:
– El crupier cree que sí, y lleva aquí mucho tiempo. Es hombre de temple, pero estaba nervioso. Y es que esta gente tiene que irse andando a casa a las tres de la mañana.
– Esta noche iré -dijo Brunetti.
– Bien. Pero no hace falta que venga antes de la una, comisario. Según el registro, él siempre llega más tarde.
Brunetti le dio las gracias, sin haber aludido a la mujer, y colgó.
– ¿Por qué no podemos ir a echar un vistazo a plena luz del día? -preguntó Vianello cuando Brunetti le habló de las dos llamadas y de la necesidad que cada una de ellas planteaba de hacer una visita nocturna-. Somos la policía, allí ha aparecido un hombre asesinado: es natural que registremos la zona. Recuerda que aún no hemos encontrado el lugar en el que fue asesinado.
– Es preferible que nadie advierta que sabemos lo que buscamos -dijo Brunetti.
– Es que no lo sabemos, ¿o sí? -preguntó Vianello-. ¿Sabemos lo que buscamos?
– Buscamos dos cargamentos de residuos tóxicos escondidos cerca del lugar en el que Guarino fue asesinado -dijo Brunetti-. Eso me ha dicho Vizotti.
– Y yo digo que no sabemos dónde lo asesinaron, de modo que tampoco sabemos dónde buscar tus barriles.
– No son mis barriles -dijo Brunetti secamente-, y no pueden haber trasladado el cadáver a mucha distancia, en aquel descampado, donde podían ser vistos.
– Pero nadie los vio -dijo Vianello.
– No se puede entrar en la zona petroquímica con un cadáver, Lorenzo.
– Yo diría que eso es más fácil que entrar con camiones cargados de residuos tóxicos -respondió el ispettore.
– ¿Eso significa que no quieres acompañarme? -preguntó Brunetti.
– Claro que no -dijo Vianello sin disimular la exasperación-. Y también quiero ir al Casino -pero no pudo evitar añadir-: Si esta demencial expedición termina antes de la una.
Haciendo caso omiso de esta última frase, Brunetti preguntó:
– ¿Quién conducirá?
– ¿Eso quiere decir que no piensas pedir un chófer?
– Preferiría que nos llevara alguien en quien podamos confiar.
– A mí no me mires. No he conducido más de una hora en los cinco últimos años.
– ¿Quién entonces?
– Pucetti.
Capítulo 24
La Fincantieri trabajaba tres turnos construyendo cruceros, por lo que el flujo de gente que entraba y salía de la zona petroquímica e industrial era constante. Cuando, a las nueve y media de la noche, llegaron tres hombres en un sedán sin distintivos, el guarda no se molestó en salir de la garita sino que se limitó a agitar una mano amistosamente dándoles paso.
– ¿Recuerdas el camino? -preguntó Vianello a Brunetti, que iba delante, al lado de Pucetti. El inspector miraba por las ventanillas a uno y otro lado-. Todo parece diferente.
Brunetti recordaba las indicaciones que el guarda les había dado la vez anterior y las repitió a Pucetti. A los pocos minutos, llegaban al edificio rojo. Brunetti propuso dejar el coche allí y seguir a pie. Vianello, un tanto cohibido, les preguntó si no querían beber algo antes de empezar a andar, y explicó que su esposa había insistido en que se llevara un termo de té con limón y azúcar. Cuando ellos rehusaron, él añadió, dando unas palmadas en el bolsillo de su parka de plumón, que él, por su cuenta, le había añadido whisky.
La luna era casi llena, y no necesitaban la linterna de Vianello, que él guardó en el otro bolsillo. Era difícil determinar la fuente de la fantasmagórica claridad que los alumbraba: parecía venir tanto de la llama de la combustión de gas que ondeaba en lo alto de una torre cercana como del reverbero en la laguna de las luces de Venecia, la ciudad que había vencido a la oscuridad.
Brunetti se volvió a mirar el edificio rojo que, de noche, ya no era rojo. Su noción de la distancia y la proporción se había alterado: tanto podían estar en el lugar en el que había sido hallado el cadáver de Guarino como a cien metros. Brunetti veía ante sí la silueta de los depósitos, torres que se alzaban en el vasto damero de la explanada. Pucetti preguntó, en voz baja:
– Si hay puertas nuevas, ¿cómo entramos?
Por toda respuesta, Vianello se golpeó el bolsillo de la chaqueta, y Brunetti comprendió que traía su juego de ganzúas, causa de escándalo en un funcionario de policía. Y más escandalosa aún era la habilidad con la que el ispettore las manejaba.
La humedad dejaba en sus ropas gotitas de agua y, de pronto, los tres hombres notaron el olor. No era ácido ni era el olor penetrante del hierro sino una combinación de sustancia química y gas que se pegaba a la piel e irritaba ligeramente la nariz y los ojos. Mejor sería no respirar ni andar mucho por aquí.
Llegaron frente al primer depósito y lo rodearon hasta encontrar una puerta practicada toscamente en el metal con un soplete. Se pararon a pocos metros y Vianello iluminó con la linterna el terreno de delante de la puerta. El barro estaba helado, liso y reluciente, intacto desde las últimas lluvias de semanas atrás.
– Ahí no ha entrado nadie -dijo Vianello innecesariamente, y apagó la linterna.
Lo mismo observaron frente a otro depósito: no había en el barro más huellas que las de un animal: perro, gato o rata, que ninguno de ellos supo identificar.
Retrocedieron a la pista de tierra y siguieron hacia el tercer depósito que, con sus más de veinte metros de altura, parecía una mole amenazadora, recortándose sobre las luces del lejano puerto de San Basilio. A derecha e izquierda se veían los miles de luces de los tres grandes cruceros amarrados en la ciudad, al otro lado de la laguna.
A su espalda oyeron el zumbido sordo de un motor que se acercaba, y se desviaron hacia los lados del camino, en busca de camuflaje. Mientras el ruido crecía y crecía, corrieron hacia el tercer depósito y se pegaron a su corroído costado.
El avión pasó sobre ellos, envolviéndolos en su estruendo. Brunetti y Vianello se taparon los oídos; Pucetti no se tomó esa molestia. Cuando el avión se alejó dejándolos aturdidos, se apartaron del depósito y empezaron a caminar alrededor de él, en busca de la puerta.
Vianello paseó por delante de la puerta el haz luminoso de la linterna, que aquí reveló una imagen muy distinta: huellas de neumáticos y de pasos que iban y venían. Además, esta puerta no era un burdo boquete rectangular abierto con un soplete y tapado con tablas, para impedir la entrada. Era una puerta corredera curva, como de un garaje, pero no garaje de casa particular sino de terminal de autobuses. O de un almacén.
Vianello se adelantó a examinar la cerradura. La linterna reveló otra cerradura situada más arriba y un candado sujeto a unas anillas soldadas a la puerta y a la pared del depósito.
– No soy lo bastante bueno para abrir la cerradura de arriba -dijo dando media vuelta.
– ¿Y qué hacemos? -preguntó Brunetti.
Pucetti fue hacia la izquierda, manteniéndose pegado al depósito. Después de dar varios pasos, retrocedió en busca de la linterna de Vianello y volvió a alejarse. Brunetti y Vianello oían sus pasos camino de la parte posterior del depósito y percibieron un extraño aldabonazo cuando el agente golpeó la pared metálica. De pronto, el sonido de los pasos de Pucetti quedó ahogado por la llegada de otro avión que llenó el ambiente de ruido y de luz y se alejó.
Transcurrió un minuto hasta que se hizo algo parecido al silencio, porque aún se oían motores a lo lejos y en los alrededores zumbaban cables eléctricos en el aire nocturno. Entonces oyeron regresar a Pucetti, que hacía crujir el barro helado con las suelas de los zapatos.
– Hay una escala en el costado -dijo el joven agente, sin poder contener la excitación: policías y ladrones, una aventura nocturna con los muchachos-. Vengan a ver.
Desapareció tras la curva de la pared metálica. Ellos le siguieron y lo encontraron cerca del depósito, apuntando hacia arriba con la linterna. Siguieron con la mirada el haz luminoso y vieron, a unos dos metros del suelo, una serie de travesanos metálicos tubulares que llegaban hasta lo alto del depósito.
– ¿Qué habrá ahí arriba? -preguntó Vianello.
Pucetti retrocedió, iluminando la parte superior de la escala.
– No lo sé. No veo nada -los otros dos se pusieron a su lado, pero tampoco veían nada más que el último travesaño, a un palmo del borde.
– Sólo hay una manera de averiguarlo -dijo Brunetti, sintiéndose intrépido. Se acercó al depósito y levantó la mano hacia el primer travesano.
– Un momento, comisario -dijo Pucetti. Se acercó a Brunetti, le metió la linterna en el bolsillo y se puso de rodillas, a modo de taburete-. Ponga el pie en mi hombro, señor. Le será más fácil.
Cinco años atrás, Brunetti habría desdeñado el ofrecimiento; ahora levantó el pie derecho sin vacilar, pero, al sentir la tensión de la ropa en el pecho, bajó el pie y se desabrochó el abrigo, luego apoyó el pie en el hombro de Pucetti y agarró el segundo travesaño. Trepando e izándose al mismo tiempo con soltura, puso los dos pies en el primer travesaño de la escala. Al empezar a subir oyó hablar a Pucetti y luego a Vianello. El roce de suelas en metal que sonaba debajo de él lo impulsaba a seguir subiendo. Un zapato golpeó el costado del tanque con un tañido bronco.
Brunetti había disfrutado con la primera película de SpiderMan, que había visto con los chicos. Ahora tenía la sensación de que también él trepaba por el costado de un edificio, agarrándose a la pared gracias a sus poderes especiales. Subió otros diez travesaños, se paró y fue a mirar a los hombres que tenía debajo, pero lo pensó mejor y siguió subiendo.
La escala terminaba en una plataforma del tamaño de una puerta. Afortunadamente, tenía barandilla. Una vez arriba, Brunetti se situó en un extremo, para dejar espacio a los otros. Sacó la linterna e iluminó la plataforma a la que se encaramaron, primero, Vianello y, después, Pucetti. Vianello se puso en pie y miró hacia la luz con gesto de fatiga. Brunetti enfocó rápidamente a Pucetti, que estaba radiante. Qué emoción, qué emoción.
Brunetti iluminó la pared del depósito y vio, en el extremo de la plataforma más próximo a él, una puerta. Hizo girar el picaporte y la puerta cedió suavemente. Al otro lado había una plataforma idéntica. Él entró y dirigió la luz a su espalda, para que ellos pudieran seguirle.
Brunetti hizo chasquear los dedos: al cabo de un momento, el sonido reverberó repitiéndose hasta diluirse. Él golpeó la barandilla con la gruesa carcasa de plástico de la linterna y, al cabo de un momento, repercutió un eco más hondo y potente.
Iluminó entonces una escalera que bajaba por el interior de la pared hasta el fondo del depósito. La luz no llegaba al final de la escalera; sólo podían ver parte de ella y la oscuridad circundante impedía calcular la distancia hasta la base.
– ¿Bien? -preguntó Vianello.
– Bajemos -dijo Brunetti.
Para reafirmarse en su intuición, apagó la linterna. Los otros contuvieron la respiración: oscuridad visible. Los pueblos de la Antigüedad conocían esta oscuridad, que las gentes de hoy sólo pueden fabricar artificialmente, para sentir el escalofrío del miedo. La oscuridad era esto: esto y nada más.
Brunetti encendió la linterna y sintió que sus compañeros se relajaban mínimamente.
– Vianello -dijo-. Daré la linterna a Pucetti y tú y yo bajaremos delante, cogidos del brazo -pasó la linterna a Pucetti diciendo-: Usted síganos y vaya iluminando el camino.
– Sí, señor -dijo Pucetti.
Vianello ladeó el cuerpo y tomó del brazo al comisario.
– En marcha -dijo Brunetti.
Vianello, en la parte exterior, apoyaba una mano en la barandilla y daba el brazo a Brunetti: una pareja de jubilados a los que, inesperadamente, se les había complicado el paseo de la tarde. Pucetti les alumbraba enfocando con la linterna el peldaño que habían de pisar y los seguía guiándose más por el instinto que por la vista.
En los peldaños se amontonaba la herrumbre, y Brunetti, que bajaba pegado a la pared, notaba cómo ésta se descascarillaba con el roce de la manga, y hasta le parecía percibir el olor de la corrosión. Descendían hacia la estigia negrura y, a cada paso, a medida que se acercaban al fondo, se hacía más intenso el tufo a petróleo, óxido, metal, a no ser que la sensación de sumirse en la total oscuridad les aguzara los sentidos.
Aunque sabía que ello era imposible, a Brunetti le parecía que el depósito estaba más oscuro ahora que cuando habían entrado.
– Voy a pararme, Pucetti -dijo, para que el joven no chocara con ellos. Se detuvo y Vianello, bien sincronizado, hizo otro tanto-. Ilumine el fondo -dijo a Pucetti, que se asomó a la barandilla dirigiendo la luz hacia la oscuridad.
Brunetti miró hacia arriba y vio una mancha grisácea que debía de ser la puerta por la que habían entrado. Lo sorprendió observar que habían dado más de media vuelta al depósito. Se volvió y siguió con la mirada el haz luminoso: aún estaban a cuatro o cinco metros del fondo. A la luz de la linterna, el suelo relucía y centelleaba con brillo incandescente. No era líquido porque, al igual que el barro del exterior, la superficie se rizaba en sólidas ondulaciones y remolinos a la luz de linterna, como un mar inmóvil de un vino oscuro.
Un escalofrío recorrió el brazo de Vianello, y, de pronto, Brunetti notó el frío.
– ¿Qué hacemos ahora, señor? -preguntó Pucetti haciendo oscilar la linterna para abarcar mayor campo de visión. A unos treinta metros, la luz incidió en una superficie vertical, y él la hizo subir lentamente, como obligándola a trepar por la ladera de una montaña. Pero el obstáculo no tenía más de cinco o seis metros de alto, y la superficie iluminada estaba formada por barriles y recipientes de plástico, unos negros, otros grises y otros amarillos. No estaban apilados con gran esmero. Algunos de la parte alta se habían ladeado, apoyándose unos en otros fatigosamente y los de las hileras exteriores se inclinaban hacia el interior, como pingüinos acurrucados unos contra otros en la noche antartica.
Sin necesidad de que se lo ordenaran, Pucetti enfocó con la linterna un extremo del montón y, lentamente, lo dirigió hacia el otro extremo, para que pudieran contar los barriles de la primera fila. Cuando la luz llegó al extremo, Vianello dijo en voz baja:
– Veinticuatro.
Brunetti había leído que los barriles tenían una capacidad de ciento cincuenta litros, o quizá era más. O menos. Más de cien, desde luego. Trató de hacer un cálculo mental, pero sin saber el volumen exacto ni cuántas hileras había detrás de las que podían ver, era imposible calcular el total; sólo, que cada hilera representaba, por lo menos, doce mil litros.
De todos modos, sin conocer el contenido, la cantidad no significaba nada. Cuando lo supieran podrían deducir la magnitud del peligro. Todos estos pensamientos y cálculos le pasaron por la cabeza mientras la luz se deslizaba por la superficie de los barriles.
– Echemos un vistazo -dijo Brunetti en voz baja -él y Vianello bajaron hasta el último peldaño-. Déme la linterna, Pucetti.
Brunetti se desasió del brazo de Vianello y bajó al suelo del depósito. Pucetti pasó junto al ispettore y se reunió con Brunetti.
– Voy con usted, comisario -dijo el agente, iluminando el lodo que estaban pisando.
Vianello levantó un pie, pero Brunetti lo frenó poniéndole la mano en el brazo.
– Antes quiero ver cómo podemos salir de aquí -advirtió que todos hablaban en voz baja, como si fuera peligroso despertar eco.
En lugar de responder, Pucetti resiguió con la luz toda la escalera hasta arriba.
– Por si tenemos que movernos con rapidez -añadió Brunetti. Tomó la linterna de la mano de Pucetti, que lo estaba iluminando-. Esperen aquí -ordenó, y se alejó, deslizando la mano izquierda por la pared del depósito. Avanzó lentamente hasta encontrar la puerta y los ojos de las dos cerraduras.
Un poco más allá, descubrió lo que esperaba encontrar: el cerrojo de una pequeña salida de emergencia practicada en la puerta.
No vio señal de que el cerrojo estuviera conectado a una alarma. Descorrió el cerrojo y la puerta se abrió hacia afuera girando sobre unos goznes bien engrasados. Le dio en la cara un aire cargado de olores, que hizo aún más perceptible la pestilencia del interior. Pensó en dejar la puerta abierta, pero renunció a la idea. La cerró y volvieron el frío y el hedor.
Brunetti regresó junto a los otros. Antes de que pudiera decir algo, Pucetti se acercó y lo tomó del brazo, gesto que le pareció conmovedor por lo que tenía de protector. Cogidos del brazo, avanzaron pisando con cautela la helada superficie y parándose a cada paso, para asegurarse de que tenían los pies bien asentados sobre aquel suelo desigual, de manera que tardaron algún tiempo en llegar al centro de la primera fila de barriles.
Brunetti los recorrió con la luz, en busca de indicios de su contenido u origen. Los tres primeros no los mostraban, aunque la marca de la calavera y las tibias hacía superfluos tales detalles. El siguiente barril tenía restos de una etiqueta arrancada, en los que se veían dos pálidas letras cirílicas. El recipiente que venía a continuación estaba limpio, lo mismo que los tres siguientes. Un barril situado cerca del extremo de la fila tenía un reguero de una sustancia de un verde sulfuroso que salía por debajo de la tapa y había formado una costra en el suelo. Pucetti soltó el brazo de Brunetti y fue más allá del último barril. Brunetti dobló la esquina e iluminó el lateral de la estiba.
– Dieciocho -dijo Pucetti al cabo de un momento. Brunetti, que había contado diecinueve, asintió y retrocedió para examinar el barril de la esquina. Vio una etiqueta de color naranja justo debajo de la tapa. No sabía alemán, pero ésta era una de las lenguas que podía reconocer. «Achtung!» Esto estaba bastante claro. «Vorsicht Lebensgefahr». También este barril tenía una fuga en la parte superior y una mancha verde oscuro al pie, en el barro.
– Me parece que ya hemos visto bastante, Pucetti -dijo y volvió hacia donde creía que esperaba Vianello.
– Bien, comisario -dijo Pucetti, y empezó a andar hacia él.
Brunetti se detuvo a cierta distancia de Pucetti, llamó a Vianello y, cuando éste contestó, dirigió la linterna hacia la voz. Ninguno de los dos vio lo que ocurría. Brunetti sólo oyó que, a su espalda, Pucetti ahogaba una exclamación -de sorpresa, no de miedo- seguida de un largo chirrido que después identificó como el sonido que hizo el pie de Pucetti al resbalar en el barro helado.
Algo le golpeó en la espalda y, durante un momento, Brunetti sintió terror al imaginar que era uno de aquellos barriles. Luego se oyó un ruido sordo, seguido de silencio y de un grito de Pucetti.
Brunetti se volvió lentamente, moviendo los pies con precaución y apuntó con la linterna en dirección a la voz de Pucetti. El agente estaba de rodillas y gemía suavemente mientras se enjugaba la mano izquierda frotándola en la pechera de la chaqueta. Luego introdujo la mano entre las rodillas sin dejar de frotar contra la tela del pantalón.
– Oddio, oddio -murmuraba el joven, y Brunetti vio con asombro que se escupía en la mano antes de volver a enjugarla. Luego se puso en pie tambaleándose.
– Vianello, el té -gritó Brunetti haciendo girar la linterna furiosamente, sin saber ya dónde estaban Vianello y la puerta.
– Estoy aquí -dijo el ispettore, y al momento Brunetti lo captó con la luz, termo en mano. Brunetti empujó a Pucetti hacia adelante y lo asió del antebrazo acercando la mano del agente a Vianello. En la palma y parte del dorso había restos de una sustancia negra que había enjugado en la ropa. La piel que asomaba entre lo negro estaba roja, tenía ampollas y sangraba.
– Esto va a doler, Roberto -dijo Vianello. Situó el termo a bastante altura de la mano del joven. Al principio, Brunetti no entendía por qué lo levantaba tanto, pero cuando vio cómo humeaba el líquido dedujo que el ispettore pretendía que se enfriara por lo menos un poco antes de llegar a las quemaduras de Pucetti.
Brunetti oprimió con más fuerza el antebrazo del agente, pero no era necesario. Pucetti comprendió y se mantuvo inmóvil mientras el té le resbalaba por la mano, Brunetti echó el cuerpo hacia atrás, a fin de mantener la luz más firme. El vapor se elevaba del líquido que iba cayendo. El tiempo parecía haberse detenido.
– Bien -dijo Vianello finalmente, dando el termo a Brunetti.
El ispettore se quitó la parka y arrancó una tira del forro polar. Dejó caer la chaqueta en el barro y pasó la tela entre los dedos del joven con el cuidado y la delicadeza de una madre. Cuando hubo limpiado la mayor parte de la sustancia negra, recuperó el termo y vertió más té en la mano de Pucetti, dándole la vuelta cuidadosamente, para asegurarse de que el líquido llegaba a todas partes antes de caer al suelo.
Cuando el termo estuvo vacío, Vianello lo tiró y dijo a Brunetti:
– Dame tu pañuelo -Brunetti se lo dio y Vianello envolvió con él la mano de Pucetti, anudándolo en el dorso. Recogió el termo, rodeó los hombros del joven con un brazo y dijo a Brunetti:
– Vamos al hospital.
Capítulo 25
El médico de Pronto Soccorso del hospital de Mestre tardó casi veinte minutos en limpiar la mano de Pucetti, primero, con un baño en un suave líquido limpiador y después con un desinfectante, para reducir el riesgo de infección de lo que, esencialmente, eran quemaduras. Dijo que quien le había lavado la mano probablemente se la había salvado o, por lo menos, había impedido que las quemaduras fueran mucho más graves. Aplicó una pomada y un abultado vendaje en forma de guante de boxeo blanco, le dio un analgésico y le dijo que, a partir del día siguiente y durante una semana fuera diariamente al hospital de Venecia, para que le cambiasen el vendaje.
Vianello estaba con Pucetti mientras Brunetti, en el pasillo, hablaba con Ribasso, al que finalmente había localizado, no sin dificultades. El capitán de carabinieri, lejos de mostrarse sorprendido por el relato de Brunetti, dijo, una vez el comisario acabó de hablarle de lo ocurrido a Pucetti:
– Pues aún pueden dar gracias a que mis tiradores de primera decidieran no intervenir.
– ¿Qué?
– Mis hombres los han visto entrar y subir por la escala, pero uno de ellos ha decidido comprobar la matrícula. Menos mal que iban en un coche de la policía, o habrían tenido problemas.
– ¿Cuánto tiempo llevan allí? -preguntó Brunetti, haciendo un esfuerzo por hablar con naturalidad.
– Desde que encontramos al maggiore.
– ¿Esperando? -preguntó Brunetti, buscando posibilidades apresuradamente.
– Desde luego. Es raro que lo dejaran tan cerca de donde está la cosa -dijo Ribasso, sin más explicación. Y añadió-: Antes o después, alguien ha de ir a por lo que han dejado allí.
– ¿Y si no van?
– Irán.
– Parece muy seguro.
– Lo estoy.
– ¿Por qué?
– Porque alguien habrá pagado para que le dejen tener eso ahí y, si no se lo lleva pronto, habrá problemas.
– ¿Y ustedes esperan?
– Esperamos -respondió Ribasso-. Además, hemos tenido suerte. Han asignado el caso del asesinato de Guarino a una jueza nueva que parece una persona decente.
Brunetti no respondió, optando por dejarlo con su optimismo.
Ribasso preguntó entonces:
– ¿Qué le ha pasado a su hombre? Me han dicho que han tenido que ayudarle a subir al coche.
Se ha caído y ha puesto la mano en el lodo.
Al oír aspirar bruscamente a Ribasso, Brunetti dijo:
– Se pondrá bien. Lo ha visto el médico.
– ¿Ahora están en el hospital?
– Sí.
– ¿Me tendrá al corriente de su estado?
– Desde luego -dijo Brunetti, y preguntó-: ¿Es muy malo lo que hay allí?
– En ese lodo hay sustancias químicas de todas clases -hizo una pausa y añadió-: Y sangre.
Brunetti dejó pasar un período aún más largo antes de preguntar:
– ¿La de Guarino?
– Sí. Y el lodo concuerda con el que tenía en la ropa y los zapatos.
– ¿Por qué no me lo dijo? -preguntó Brunetti. Ribasso no contestó-. ¿Han encontrado la bala?
– Sí. En el lodo.
– Ya -Brunetti oyó abrirse una puerta a su espalda y vio asomar la cabeza de Vianello-. Tengo que irme.
– Cuiden de su hombre -dijo Ribasso.
– ¿Qué hay, Lorenzo? -preguntó Brunetti cerrando el telefonino.
– La comisaria Griffoni. Como no ha conseguido contactar contigo, me ha llamado a mí.
– ¿Qué quiere?
– No lo ha dicho -respondió el ispettore, entregando el móvil a Brunetti.
– ¿Sí? -dijo Brunetti.
– Nos han llamado. Vasco quería hablar con usted, pero su móvil estaba apagado y después comunicaba. Entonces me ha llamado a mí.
– ¿Qué ha dicho?
– Que el hombre al que usted busca está allí.
– Un momento -dijo Brunetti. Entró en el box en el que estaba Vianello, apoyado en la pared. El médico no disimuló su disgusto por la llegada de Brunetti-. Era Vasco. Él está allí.
– ¿En el Casino?
– Sí.
En lugar de responder, Vianello miró a Pucetti, que estaba sentado en el borde de la mesa de reconocimiento, con el torso desnudo y los ojos turbios, sosteniéndose la mano vendada con la sana. Sonrió a Brunetti.
– Ya no duele, comisario.
– Bien -dijo Brunetti con una sonrisa de ánimo y, mirando a Vianello-. ¿Qué dices? -levantó el móvil, para que el ispettore viera que la llamada seguía activa.
Vio que Vianello reflexionaba y decidía:
– Tendría que acompañarte ella -dijo refiriéndose a la comisaria-. Llamarás menos la atención. Yo estaré con él.
Brunetti se acercó el móvil al oído y dijo:
– Estoy en el hospital de Mestre, pero salgo ahora mismo. Estaré en el Casino dentro de… -se interrumpió para calcular el tiempo y dijo-: Media hora. ¿Podrá venir?
– Sí.
– Pero no de uniforme.
– Por supuesto.
– Y mande una lancha a recogerme a Piazzale Roma. Estaré allí dentro de veinte minutos.
– De acuerdo -dijo ella, y cortó.
* * *
Brunetti nunca llegó a comprender de qué medios se había valido aquella mujer, pero, veinte minutos después, cuando él llegó a Piazzale Roma en el coche, Claudia Griffoni estaba en la cubierta de un taxi que esperaba al comisario en el embarcadero de la policía. Aunque hubiera vestido el uniforme, éste habría quedado oculto bajo el abrigo de visón que rozaba el borde de unos zapatos de piel de cocodrilo de afilada punta, con unos tacones tan altos que la elevaban hasta la estatura de Brunetti.
El taxi arrancó en cuanto él estuvo a bordo, acelerando Gran Canal arriba, en dirección al Casino. Brunetti explicó a la comisaria cuanto podía, terminando con lo que le había dicho Ribasso acerca de los tiradores.
Cuando él acabó de hablar, ella sólo preguntó:
– ¿Y Pucetti?
– Tiene quemaduras en la mano; el médico dice que pudo ser peor, y que ahora el único riesgo es la infección.
– ¿Qué era?
– Sabe Dios. Fugas de esos barriles.
– Pobre muchacho -dijo ella, que apenas tendría diez años más que Pucetti, con sincero pesar.
A su izquierda, vieron aparecer Ca' Vendramin Calergi y salieron a cubierta. El conductor viró hacia el muelle, dio marcha atrás y los dejó a un milímetro del embarcadero. Griffoni abrió su bolso de lentejuelas, pero el hombre dijo tan sólo:
– Claudia, per piacere -y le ofreció el brazo para ayudarla a desembarcar.
Alegrándose de haberse limpiado los zapatos y el abrigo con una toalla del hospital, Brunetti pisó la alfombra roja detrás de la mujer, la tomó del brazo y fue hacia las puertas abiertas. Cuando entraron, la luz se derramó sobre ellos y el calor los envolvió: qué distinto este lugar de aquel en el que había estado con Vianello y Pucetti. Miró el reloj: más de la una. ¿Paola dormía o quizá estaba despierta, en compañía de Henry James, esperando la vuelta al hogar de su esposo legítimo? Sonrió al pensarlo y Griffoni preguntó:
– ¿Qué ocurre?
– Nada. Algo que me ha venido a la cabeza.
Ella le lanzó una mirada rápida antes de cruzar el patio hacia la entrada principal. En el pupitre de Recepción, Brunetti preguntó por Vasco, que no tardó en aparecer, sin ocultar la excitación y, luego, la sorpresa, al ver a Brunetti acompañado por una mujer diferente.
– La comisaria Griffoni -dijo el comisario, divertido al observar la reacción que Vasco apenas conseguía disimular al invitarlos a seguirle a su despacho para dejar los abrigos. Una vez allí, dio a Brunetti una corbata y, mientras el comisario se la ponía, dijo:
– Está arriba, en la mesa de blackjack. Lleva allí una hora -y entonces, con una sorpresa aún más acentuada que aquella con la que había saludado a Griffoni, añadió-: Ganando -sonó como si allí no pudiera ocurrir semejante cosa.
Los dos comisarios siguieron a Vasco, que optó por subir al primer piso por la escalera. Todo estaba tal como Brunetti lo recordaba: las mismas personas, la misma sensación de dilapidación física y moral, la misma luz tamizada acariciando hombros y joyas.
Vasco los llevó por las salas de ruleta hacia el lugar en el que Brunetti había estado observando a los jugadores de cartas. En la puerta, se paró y les pidió que esperasen a que él llegara a la mitad de la sala. Ya había tenido que habérselas con Bárbaro anteriormente y no quería que lo viera entrar con ellos.
Vasco se adelantó, pues, y fue hacia una de las mesas, paseándose con las manos en la espalda, como un encargado de grandes almacenes, o de pompas fúnebres. Brunetti observó que el índice de la mano derecha de Vasco señalaba la mesa de su izquierda, pese a que él tenía fija la atención en otra mesa.
Brunetti miró en aquella dirección en el momento en que un hombre que estaba de pie junto a la mesa se apartaba, dejando a la vista al individuo sentado enfrente. Brunetti reconoció el trazo picudo de las cejas, perfilado con geométrica precisión, los ojos oscuros, extrañamente brillantes, que parecían casi todo iris, la boca grande y el pelo negro y engominado, que le caía hacia la ceja izquierda sin llegar a tocarla. Tenía una sombra de barba en las mejillas y, cuando levantó las cartas para ver el juego, Brunetti observó que las manos eran grandes, de dedos gruesos, manos de campesino.
Brunetti vio a Bárbaro empujar hacia adelante un pequeño montón de fichas. El hombre que estaba a su lado, dejó caer sus cartas. El crupier tomó otra carta. Bárbaro movió la cabeza negativamente. El otro jugador pidió otra carta y arrojó las restantes. El crupier se dio otra carta y también él arrojó sus cartas y acercó las fichas a Bárbaro.
Las comisuras de los labios del joven se curvaron hacia arriba, en un gesto que era más mofa que sonrisa. El crupier dio dos cartas a cada jugador -una tapada y la otra destapada- y el juego continuó. Brunetti levantó la cabeza y vio que Griffoni se había alejado hacia el otro lado de la sala, donde parecía dividir su atención entre la mesa en la que jugaba el joven y otra junto a la que Vasco, con la cabeza inclinada, escuchaba lo que le decía una mujer con vestido amarillo que estaba a su lado.
Brunetti volvió a mirar hacia Bárbaro en el momento en que el hombre que estaba de pie daba otro paso hacia la derecha, ensanchando el campo visual del comisario, que entonces vio a Franca Marinello, de pie detrás de Bárbaro, mirando sus cartas. Él se volvió y ella movió los labios. Entonces el joven inclinó la silla hacia atrás mientras los otros pensaban la jugada. Alargó el brazo y la atrajo hacia sí. Distraídamente, como se frota una moneda de la suerte o la rodilla de una imagen milagrosa, le restregó la cadera con la mano. Brunetti vio fruncirse la tela del vestido.
Observaba a la mujer. Vio cómo sus ojos iban de la mano de Bárbaro a la mesa. Dijo algo, quizá sobre el crupier. Él retiró el brazo y dejó caer la silla hacia adelante. La expresión de ella no cambió. Bárbaro pidió una carta, que el crupier puso frente a él. Bárbaro miró la carta, movió la cabeza negativamente y el crupier se volvió hacia el siguiente jugador.
Bárbaro paseó la mirada alrededor de la mesa y luego la extendió en dirección a Brunetti, pero el comisario ya había sacado el pañuelo del bolsillo y se sonaba, fija la atención en otra parte. Cuando volvió a mirar hacia la mesa, el crupier empujaba más fichas hacia Bárbaro.
Hubo movimiento en la mesa cuando el crupier se levantó, diciendo unas palabras a los jugadores, hizo una ligera reverencia y se situó detrás de su silla, que ocupó otro hombre, vestido de impecable etiqueta.
Bárbaro aprovechó la ocasión para ponerse de pie. De espaldas a la mesa, levantó los brazos y juntó las manos sobre la cabeza, como un deportista fatigado. Con el movimiento, se le subió la chaqueta, y Brunetti vio la mitad inferior de lo que parecía una pistolera de cuero marrón, encima del bolsillo posterior izquierdo del pantalón.
El crupier recién llegado sacó una baraja nueva y se puso a barajar. Al percibir el sonido de las cartas, Barbaro bajó las manos y se acercó a Franca Marinello. Lentamente, con naturalidad, le pasó la palma de las manos por los pechos antes de volver a sentarse. Brunetti vio cómo a ella le blanqueaba la piel alrededor de los labios, pero no intentó apartarse de la mesa ni miró a Bárbaro.
Ella parpadeó, cerrando los ojos quizá un segundo más de lo normal. Cuando los abrió, miraban a Brunetti. Lo había reconocido.
Él esperaba un gesto de la cabeza, una sonrisa, pero ella no dio señal alguna de conocerlo. Entonces pensó que quizá dijera algo a Bárbaro, pero la mujer siguió sin moverse, como una estatua que mira a otra estatua. Al cabo de un rato, volvió a mirar las cartas de Bárbaro. Se reanudó el juego, pero ahora las fichas fueron para el crupier, lo mismo que en la siguiente partida, y en la otra. Entonces ganó el hombre que estaba a la derecha de Bárbaro, después el de la izquierda y otra vez el crupier.
Las fichas del joven menguaban y ya sólo quedaba una pila que fue decreciendo hasta desaparecer. Bárbaro se levantó con un movimiento brusco, volcando la silla. Golpeó el tapete con la palma de las manos e, inclinándose hacia adelante, gritó al crupier:
– Tú no puedes hacer esto. No puedes hacer esto.
De pronto, Vasco -Brunetti no habría podido decir de dónde había salido- y otro hombre estaban uno a cada lado de Bárbaro ayudándole a enderezar el cuerpo y hablándole en voz baja. Brunetti observó que los nudillos de la mano derecha de Vasco estaban blancos y que la tela de la manga de Bárbaro se fruncía más aún de lo que antes se había fruncido la del vestido de Franca Marinello.
Los tres hombres fueron hacia la puerta. Vasco se inclinaba hacia Bárbaro hablándole con expresión serena y amistosa, como si él y su empleado no hicieran sino acompañar a un cliente a un taxi acuático. La mujer del vestido amarillo se acercó a la mesa rápidamente, enderezó la silla, se sentó, se puso el bolso delante, lo abrió y sacó un puñado de fichas.
Brunetti vio que la comisaria Griffoni iba hacia la puerta, cruzó con ella una mirada y se apresuró a seguirla. Franca Marinello iba varios pasos delante de ellos, caminando rápidamente hacia los tres hombres que ya llegaban a la puerta. Sin detenerse, Vasco volvió la cabeza y, al ver acercarse a los policías, dejó de sonreír y llevó al joven rápidamente por el primer tramo de la escalera abajo. Marinello los siguió, acompañada del sordo murmullo de voces de la sala de juego.
Los hombres se pararon en el primer rellano y Vasco dijo unas palabras a Bárbaro, que asintió, cabizbajo. Vasco y el otro hombre se miraron por encima de la cabeza del joven y, como si hubieran ensayado el movimiento muchas veces, le soltaron los brazos y se separaron de él al mismo tiempo.
Marinello apartó al empleado de Vasco y se situó al lado de Bárbaro. Le puso una mano en el brazo. A Brunetti le dio la impresión de que él tardaba un momento en reconocerla y entonces pareció relajarse. Considerando zanjado el incidente, Vasco y su empleado empezaron a subir la escalera y se pararon antes de llegar junto a Brunetti y Griffoni, que estaban dos escalones más arriba.
Franca Marinello acercó la cara a la de Bárbaro y dijo algo. Él, sobresaltado, alzó la mirada hacia las otras cuatro personas y a Brunetti le pareció ver a la mujer mover los labios, como si volviera a hablar. La mano derecha de Bárbaro se movió tan despacio que Brunetti no podía creer lo que hacía hasta que la vio buscar debajo de la chaqueta y aparecer sosteniendo la pistola.
Bárbaro gritó, Vasco y su ayudante volvieron la cabeza y aplastaron el cuerpo contra los escalones. Griffoni, ya pistola en mano, se situó en la barandilla, lo más lejos posible de Brunetti, quien, a su vez, sacó el arma y apuntó a Bárbaro, que se movía lentamente. El comisario, con una voz que se esforzó en hacer serena y autoritaria, dijo:
– Antonio, nosotros somos dos -no quería pensar en lo que ocurriría si los tres disparaban en este espacio cerrado, en cómo rebotarían las balas en las superficies, duras o blandas, hasta que se agotara su energía.
Como si saliera de un trance, Bárbaro miró de Griffoni a Brunetti, luego a Marinello, a los dos hombres tendidos en la escalera y otra vez a Brunetti.
– Deja la pistola en el suelo, Antonio. Aquí hay mucha gente, esto es muy peligroso -Brunetti veía que Bárbaro le escuchaba, pero se preguntaba qué era lo que le empañaba los ojos, si la droga, el alcohol, el furor o las tres cosas. Más importante que lo que dijera era la entonación, y también mantener la atención del joven.
La signora Marinello dio un paso corto hacia Bárbaro y dijo algo que Brunetti no pudo oír. Muy despacio, ella levantó la mano, la puso en la mejilla izquierda de él y le hizo girar la cara obligándole a mirarla. Volvió a hablar y extendió la mano. Tensó los labios y movió la cabeza de arriba abajo alentadoramente.
Bárbaro entornó los ojos, desconcertado. Se miró la mano, casi pareció sorprenderse al ver en ella la pistola, y la bajó hasta medio muslo. En otras circunstancias, Brunetti se habría acercado, pero estando ella tan cerca del joven optó por permanecer a distancia prudencial, pero sin dejar de apuntarle.
Ella volvió a hablar. El joven le dio la pistola, meneando la cabeza con un gesto que a Brunetti le pareció de confusión. Ella tomó la pistola con la mano izquierda y la pasó a la derecha.
Brunetti bajó el arma a su vez y fue a guardarla en la pistolera. Cuando volvió a mirar a la pareja que estaba en el rellano, vio que Bárbaro miraba a la mujer con cara de asombro y que echaba el brazo derecho hacia atrás con el puño cerrado mientras adelantaba rápidamente la mano izquierda y la agarraba por el hombro, y Brunetti comprendió lo que iba a hacer.
Ella le disparó. Le disparó al estómago una vez y después otra y, cuando él estaba tendido a sus pies, adelantó un paso y le disparó a la cara. Llevaba un vestido largo gris perla: los dos primeros disparos mancharon la seda a la altura del estómago y el tercero salpicó de rojo el bajo de la falda.
En la escalera, las detonaciones fueron ensordecedoras. Brunetti miró a Griffoni y la vio mover los labios, pero sólo oía un fuerte zumbido que no cesó después de que ella cerrara la boca.
Vasco y su ayudante se pusieron de pie y miraron al rellano, en el que estaba Franca Marinello, aún con la pistola en la mano. Dieron media vuelta y, como un solo hombre, rápidamente, subieron la escalera y entraron en la sala de juego, de la que no llegaba sonido alguno. Brunetti vio cerrarse y tremolar las puertas, pero aún no podía oír más que el zumbido.
Brunetti se volvió hacia el rellano. Franca Marinello, con ademán negligente, arrojó la pistola sobre el pecho de Bárbaro, levantó la mirada hacia el comisario y dijo unas palabras que él no pudo oír, atrapado como estaba en aquella campana de vidrio llena de un ruido implacable.
Un sonido sordo y apagado penetró en el zumbido y, al volverse, vio acercarse a Griffoni: debían de ser sus pasos en la escalera.
– ¿Está bien? -preguntó Brunetti. Ella le entendió y asintió.
Brunetti vio a Franca Marinello sentada en el suelo con la espalda apoyada en la pared y las piernas dobladas, lo más lejos posible del cuerpo de Bárbaro, apretando la cara contra las rodillas. Nadie había comprobado si estaba muerto, pero Brunetti sabía que el hombre que yacía en el suelo, sangrando por la cabeza sobre el mármol, era cadáver.
Lo sorprendió notar que las rodillas, rígidas, se resistían a bajar la escalera. Percibía sus propios pasos sin oírlos. Sorteando a Bárbaro, se agachó al lado de la mujer, apoyando una rodilla en el suelo. Esperó hasta estar seguro de que ella advertía su presencia y dijo, contento de poder oír su voz, aunque fuera levemente:
– ¿Se encuentra bien, signora?
Ella levantó la cabeza, mostrándole la cara, que él nunca había visto tan de cerca. Los ojos oblicuos parecían aún más extraños a esta distancia, y él observó entonces una fina cicatriz que partía de debajo de la oreja izquierda y desaparecía detrás de ella.
– ¿Ya ha tenido tiempo de leer los Fastos? -dijo ella, y Brunetti se preguntó si se hallaría en estado de shock.
– No -respondió él-. He tenido mucho que hacer.
– Lástima. Allí está todo. Todo -apoyó la frente en las rodillas.
Brunetti se encontró sin saber qué decir. Se levantó y se volvió hacia un sonido que llegaba de arriba, sintiendo alivio nuevamente por poder oírlo. Vio a Vasco en lo alto de la escalera, una figura enorme desde este ángulo, un personaje de película de acción, Conan el Bárbaro en dibujos animados, o…
– He avisado a los suyos -dijo-. Ya no tardarán en llegar.
Brunetti miró la cabeza de la mujer silenciosa y, al otro lado del rellano, el cuerpo definitivamente quieto. Bárbaro estaba tendido boca arriba. Al mirarlo, Brunetti pensó en otro cadáver, el de Guarino, y en la terrible semejanza de estos dos hombres, tan instantánea y brutalmente privados de la vida.
Capítulo 26
Tras unos minutos de revuelo, Vasco consiguió calmar a la concurrencia de las salas de juego, con la explicación de que había ocurrido un accidente. El público se dejó convencer, volvió a dedicarse a perder dinero, y la vida siguió.
Claudia Griffoni llevó a la questura a la signora Marinello, envuelta también en un largo abrigo de piel, el mismo que llevaba la noche en que Brunetti la vio por primera vez. Él se quedó en el Casino mientras los técnicos montaban las cámaras en la escalera. Puesto que dos policías habían sido testigos de la muerte, los técnicos hicieron poco más que fotografiar el escenario, poner la pistola en una bolsa de pruebas y esperar la llegada del medico légale.
Poco antes de las tres, Brunetti llamó a Paola y dijo a su soñolienta voz que tardaría en llegar a casa. Una vez el forense declaró muerto a Bárbaro, Brunetti regresó con los técnicos en la lancha, pero se quedó en la cubierta, con el piloto. Ninguno de los dos hablaba; el motor parecía extrañamente silencioso, hasta que Brunetti recordó los tres disparos y el trastorno auditivo que habían provocado. Miraba los edificios de la orilla sin verlos, porque le parecía seguir en aquella escalera observando lo que ocurría, sin entenderlo.
Franca Marinello decía algo a Bárbaro y él sacaba la pistola, ella le hablaba otra vez y él le daba el arma. Y entonces, mientras Brunetti miraba hacia otro lado, ocurría algo -¿volvía a hablar ella?- que lo enfurecía. Y ella disparaba. Todo tiene una explicación racional, eso Brunetti lo sabía. El efecto sigue a la causa. La autopsia revelaría qué sustancias tenía el joven en el cerebro, pero, por lo menos, mientras Brunetti lo observaba, él reaccionaba a palabras, no a sustancias químicas.
La lancha viró por el Rio di San Lorenzo y se acercó al muelle de la questura. Brunetti miró al interior de la cabina y vio a los dos técnicos ponerse en pie. ¿Hablarían entre ellos al regreso de estos viajes?, se preguntó.
Dio las gracias al piloto y saltó a tierra antes de que se detuviera la lancha. Llamó a la puerta de la questura y el agente de guardia que abrió le dijo:
– La comisaria Griffoni está en su despacho, señor.
Él subió la escalera y fue hacia la luz que salía por la puerta del fondo del oscuro pasillo. Allí se paró.
– Pase, Guido -dijo la mujer antes de que él llamara.
El reloj de la pared, a la izquierda de la mesa, señalaba las tres y media.
– Si me da un café, mato a Patta y le asciendo a su puesto -dijo ella levantando la cabeza, y sonrió.
– No nos hablaron de los gajes del oficio cuando aceptamos este trabajo, ¿verdad? -dijo Brunetti cruzando el despacho y sentándose frente a ella-. ¿Qué ha dicho?
Griffoni se pasó las manos por el pelo, con el gesto que él le había visto hacer hacia el final de las reuniones de Patta, señal de que agotaba la paciencia.
– Nada.
– ¿Nada? ¿Cuánto tiempo ha estado con ella?
– Mientras veníamos en la lancha no ha dicho nada más que gracias al piloto, al que nos ha abierto la puerta y a mí -fue a llevar las manos a la cabeza pero se contuvo-. Le he dicho que podía llamar a su abogado, pero me ha contestado: «No, gracias. Prefiero esperar a mañana», como la adolescente arrestada por conducir bebida que no quiere despertar a los papas -meneó la cabeza, por la comparación o por la actitud de Marinello-. Le he dicho que, si venía el abogado y ella hacía una declaración en mi presencia, podría marcharse, y me ha contestado que quería hablar con usted. Se ha mostrado muy cortés, incluso me ha sido simpática, pero se ha negado a hablar y no he conseguido hacer que cambiara de idea. Yo preguntaba y ella contestaba «No, gracias». Es realmente extraño. Y esa cara.
– ¿Dónde está ahora? -preguntó Brunetti, que no deseaba entrar en ese tema.
– Abajo. En una de las salas de entrevistas.
Normalmente, decían «salas de interrogatorio». Brunetti se preguntó por qué habría ella suavizado el término, pero tampoco en eso deseaba profundizar.
– Ahora bajaré -dijo levantándose. Extendió la mano-. ¿Me da la llave?
Ella extendió las manos en ademán de resignación.
– La puerta no está cerrada con llave. Nada más entrar, se ha sentado, ha sacado un libro del bolso y se ha puesto a leer. No he podido cerrar con llave -Brunetti sonrió, comprensivo ante aquella muestra de debilidad-. Además, abajo está Giuffré y tendría que pasar por su lado para marcharse.
– Está bien, Claudia. Ahora quizá debería irse a casa y tratar de dormir. Gracias. Y gracias por venir esta noche.
Ella lo miró y preguntó, sin poder ocultar el nerviosismo:
– Los oídos… ¿Aún le zumban?
– No. ¿Y a usted?
– Pues no. Sólo un murmullo. Mucho más débil, pero aún hay algo.
– Descanse y por la mañana, si aún lo nota, vaya al hospital. Dígales lo ocurrido. Quizá ellos puedan recomendarle algo.
– Gracias, Guido, eso haré -dijo ella y alargó el brazo para apagar la lámpara de sobremesa. Se levantó y Brunetti la ayudó a ponerse el abrigo y la esperó en la puerta del despacho. Juntos bajaron la escalera, sin hablar. En la planta baja, ella dijo buenas noches. Brunetti se alejó por el pasillo en dirección a la luz que salía de una de las habitaciones del fondo.
Se detuvo en la puerta y Franca Marinello alzó la mirada del libro.
– Buenos días -dijo él-. Siento que haya tenido que esperar.
– Oh, no se preocupe. No importa. De todos modos, no duermo mucho. Además, tenía el libro.
– Estaría más cómoda en su casa.
– Sí, seguramente. Pero pensé que usted preferiría que hablásemos esta noche.
– Sí, creo que es importante -dijo él entrando en la habitación.
Como si estuviera en el salón de su casa, ella señaló con la barbilla la silla que tenía enfrente, y él se sentó. La mujer cerró el libro y lo dejó sobre la mesa, pero él no pudo leer el título porque no veía el lomo.
Ella observó la dirección de su mirada.
– La Cronografía de Pselo -dijo poniendo una mano sobre el libro. Brunetti reconoció el título y el autor, pero nada más-. Trata de la decadencia -añadió.
Eran casi las cuatro y Brunetti ansiaba dormir. No era momento ni ocasión para hablar de libros.
– Deseo hablar de los hechos de esta noche, si es posible -dijo llanamente.
Ella ladeó el cuerpo, como tratando de mirar detrás de él.
– ¿No debería estar presente otra persona con una grabadora o, por lo menos, un taquígrafo? -preguntó con ligereza, haciendo como si bromeara.
– Debería, pero eso puede esperar. Prefiero que antes hable usted con su abogado.
– Pero, ¿no es éste el sueño de todo policía, comisario?
– No sé a qué se refiere
– Brunetti empezaba a impacientarse y estaba muy cansado para disimularlo.
– ¿Una sospechosa que desea hablar, sin grabadora ni abogado?
– Aún no sé muy bien de qué es usted sospechosa, signora -dijo él tratando de hablar con desenfado, sin conseguirlo, según advirtió él mismo-. Y nada de lo que pueda decir tiene mucho valor, sencillamente, porque, al no estar grabado ni filmado, siempre podrá negar haberlo dicho.
– Me temo que estoy deseando decirlo -él observó que se había puesto seria, incluso grave, a pesar de que la cara no lo denotaba, sólo la voz.
– Entonces le ruego que lo diga.
– Esta noche he matado a un hombre, comisario.
– Lo sé. La vi hacerlo, signora.
– ¿Cómo interpreta lo ocurrido? -preguntó ella, como si le pidiera opinión acerca de una película que habían visto ambos.
– Eso no importa. Lo que cuenta es lo ocurrido.
– Ya lo ha visto. Le he disparado.
Él sintió que lo invadía el cansancio. Había subido a lo alto del depósito por la parte de fuera y bajado por la de dentro, había visto la mano de Pucetti, con la piel colgando y el vendaje manchado de sangre. Había presenciado cómo esta mujer disparaba a un hombre. Y estaba muy cansado para seguir hablando, hablando, hablando.
– También he visto cómo usted le hablaba y, a cada cosa que le decía, él hacía algo distinto.
– ¿Qué le ha visto hacer?
– He visto que nos miraba, como si usted le hubiera advertido de nuestra presencia, y entonces le ha dicho algo más y él le ha dado la pistola y, cuando usted ya la tenía, he visto que él echaba el brazo hacia atrás, como si fuera a golpearla.
– Iba a golpearme, no le quepa duda, comisario.
– ¿Puede decirme por qué?
– ¿A usted qué le parece?
– Signora, lo que a mí pueda o no pueda parecerme no importa. Lo que importa es que la comisaria Griffoni y yo vimos que iba a golpearla.
Ella lo sorprendió al decir:
– Es una lástima que aún no los haya leído.
– ¿Cómo?
– Los Fastos: «La fuga del rey». Sí, es una obra menor, pero otros escritores la han encontrado interesante. Me gustaría que se le dedicara la atención que merece.
– Signora -dijo Brunetti secamente, echando la silla hacia atrás y levantándose bruscamente-. Son casi las cuatro y estoy cansado. Cansado por haber estado la mayor parte de la noche a la intemperie pasando frío y, si me permite decirlo, cansado de jugar al ratón y el gato por el jardín de la literatura -quería estar en casa, durmiendo en una cama caliente, sin zumbido en los oídos ni provocaciones de nadie.
La máscara no acusó el efecto de estas palabras.
– Bien -dijo la mujer suspirando-. En tal caso, esperaré a que se haga de día y llamaré al abogado de mi marido -se acercó el libro, miró a Brunetti a los ojos y dijo-: Gracias por venir a hablar conmigo, comisario. Y gracias por haber hablado conmigo las otras veces -abrió el libro-. Es bueno descubrir que puedo interesar a un hombre por algo más que la cara.
Con una última mirada y algo que podía ser una sonrisa, volvió a la lectura.
Brunetti se alegró de que ella desviara de él la atención. No había nada que decir a esto, ni respuesta ni pregunta.
Le dio las buenas noches, salió de la habitación y se fue a casa.
Capítulo 27
Brunetti dormía. Paola, a las nueve, antes de salir para clase, trató de despertarlo, pero sólo consiguió que se diera la vuelta hacia el otro lado de la cama. Al cabo de un rato, sonó el teléfono, pero el timbre no llegó hasta dondequiera que se encontrara Brunetti, un lugar en el que Pucetti tenía las dos manos sanas, Guarino no yacía muerto en el barro ni Bárbaro en el suelo de mármol y Franca Marinello era una bonita mujer de treinta años que movía toda la cara cuando sonreía.
Eran más de las once cuando Brunetti despertó, miró por el balcón, vio que llovía, y se durmió otra vez. Al volver a despertarse, lucía el sol y, durante un momento, se preguntó si no seguiría dormido y estaría soñando. Permaneció quieto un minuto por lo menos y, lentamente, sacó una mano, contento de oír el roce de la sábana. Trató de hacer chasquear los dedos y, aunque no consiguió producir más que el sonido de una fricción, lo oyó claramente, sin zumbido, y entonces apartó la ropa de la cama, deleitándose con su murmullo.
Ya de pie, sonrió al sol y reconoció que necesitaba un afeitado y una ducha, pero, más que nada, necesitaba café.
Se llevó el café a la habitación y puso la taza y el plato en la mesita de noche. Se quitó las zapatillas, se metió en la cama y alargó el brazo hacia su viejo ejemplar de Ovidio, sacándolo del montón de libros que tenía al alcance de la mano. Lo había encontrado hacía dos días, pero nunca tenía tiempo, no tenía tiempo. Fastos. ¿Qué había dicho ella? ¿El nosequé del rey? Fue al índice. Allí estaba: «La fuga del rey», el 24 de febrero. Se subió las mantas, pasó el libro a la mano derecha y tomó un sorbo de café. Dejó la taza y se puso a leer.
Después del primer párrafo, recordó la historia. O mucho se equivocaba o también la contaba Plutarco. ¿Y no la había utilizado Shakespeare? El malvado Tarquino, último rey de Roma, expulsado del reino por el populacho, a cuyo frente iba el noble Bruto, furioso por la muerte de su esposa, la bella Lucrecia, que se había suicidado tras ser violada por el malvado hijo del rey, el cual la había amenazado con destruir la reputación de su esposo.
Volvió a leer el pasaje, cerró el libro con suavidad, lo dejó en la cama, a su lado, y miró por el balcón el nítido cielo.
Antonio Bárbaro, sobrino de un jefe de la Camorra. Antonio Bárbaro, arrestado por violación. Antonio Bárbaro, fotografiado por un hombre que después fue muerto a tiros en un supuesto atraco, cuya foto estaba en poder de un hombre, muerto también por herida de bala. Antonio Bárbaro, presunto amante de la esposa de un hombre al que, en cierta manera, se relacionaba con la primera víctima. Antonio Bárbaro, muerto de varios disparos por esta mujer.
Mientras miraba por el balcón, Brunetti movía actores y actos sobre la superficie de la memoria, añadiendo detalles aquí y allá según iba recordándolos y descartando una hipótesis para sustituirla por otra, a la luz de una nueva especulación que exigía un orden diferente.
Recordó la escena de la mesa de juego: la mano del hombre en la cadera de ella, y cómo ella lo había mirado; las manos de él en los pechos de ella y cómo ella no se había movido, a pesar de que todo su cuerpo parecía repelerlo. Brunetti la veía de perfil cuando ella disparaba, aunque tampoco visto de frente su rostro reflejaría mucha emoción. Sus palabras, pues: ¿qué palabras habían suscitado la cólera del hombre y luego la habían aplacado para provocarla de nuevo?
Brunetti alargó el brazo en busca del teléfono y marcó el número de casa de sus suegros. Contestó uno de los secretarios y él dio su nombre y pidió por la contessa. Con los años, Brunetti había descubierto que la celeridad con que se pasaba su llamada parecía estar relacionada con su empleo del título.
– ¿Sí, Guido? -contestó ella.
– ¿Podría pasar a hablar contigo cuando vaya camino del despacho?
– Ven cuando quieras, Guido.
Él miró el reloj de la mesita de noche y vio con asombro que era más de la una.
– Dentro de media hora, si te parece bien.
– Desde luego, Guido. Te espero.
Cuando ella colgó, Brunetti se levantó y fue al baño a afeitarse y ducharse. Antes de salir, abrió el frigorífico y vio las sobras de la lasaña de la víspera. Puso la fuente en la encimera, sacó un tenedor del cajón y comió la mayor parte de lo que quedaba, puso el tenedor en el fregadero, tapó la devastada lasaña con la lámina de plástico y metió la fuente en el frigorífico.
Diez minutos después, pulsaba el timbre del palazzo y una persona vestida de oscuro a la que no reconoció, lo condujo al estudio de la contessa.
Ella lo besó, le preguntó si quería café, insistiendo hasta que él aceptó y dijo al hombre que había acompañado a Brunetti que les llevara café y biscotes.
– No puedes ir a trabajar sin tomar café -dijo ella. Se sentó en su butaca habitual desde la que podía ver el Gran Canal e inclinó el cuerpo para dar una palmada en el asiento del sillón que tenía a su lado.
– ¿De qué se trata? -preguntó cuando él se hubo sentado.
– Franca Marinello.
No pareció sorprendida.
– Esta mañana me lo han contado por teléfono -dijo con voz grave, que suavizó al añadir-: Pobrecita, pobrecita.
– ¿Qué te han dicho? -le habría gustado saber quién la había llamado, pero prefirió no preguntar.
– Que estaba involucrada en un suceso violento ocurrido en el Casino y que la policía se la había llevado para interrogarla -esperó a que Brunetti se lo explicara y, en vista de que no era así, preguntó-: ¿Estás al corriente?
– Sí.
– ¿Qué pasó?
– Disparó contra un hombre.
– ¿Y lo mató?
– Sí.
Ella cerró los ojos y Brunetti la oyó susurrar lo que podía ser una oración o, quizá, otra cosa. Le pareció oír la palabra «dentista», pero no le encontró sentido. Con una voz que había recuperado la firmeza, ella dijo:
– Dime qué pasó.
– Ella estaba en el Casino con un hombre. Él la amenazó y ella le disparó.
La contessa reflexionó y preguntó:
– ¿Estabas tú?
– Sí, pero había ido por el hombre, no por ella.
Nuevamente, la contessa se quedó pensativa antes de preguntar:
– ¿Era el tal Bárbaro?
– Sí.
– ¿Y estás seguro de que le disparó Franca?
– Yo la vi dispararle.
La contessa cerró los ojos otra vez y meneó la cabeza.
Sonó un golpe en la puerta y ahora entró una mujer. Vestía con sobriedad, pero sin delantalito blanco. Puso dos tazas de café, un azucarero, dos vasos de agua y una fuente de biscotes en la mesita de centro, hizo una inclinación de cabeza a la contessa y se fue.
La contessa dio a Brunetti el café, esperó a que él echara dos terrones de azúcar y bebió el suyo sin azúcar. Dejó la taza en el platillo y dijo:
– La conocí… Oh, hace años, cuando vino a Venecia a estudiar. El hijo de mi primo Ruggero era íntimo del padre de Franca. Además, son parientes lejanos por parte de madre -empezó, pero se interrumpió ahogando una exclamación de impaciencia-. Aunque poco importa si hay parentesco o no, ¿verdad? Cuando ella iba a venir a estudiar a Venecia, el hijo de Ruggero me llamó para pedirme que cuidara de ella -tomó un biscote y volvió a dejarlo en la bandeja.
– Orazio me dijo que os hicisteis amigas.
– Sí, es verdad -dijo la contessa rápidamente y trató de sonreír-. Y seguimos siéndolo -Brunetti no preguntó al respecto y ella prosiguió-: Paola ya no estaba en casa -sonrió-, hacía años que os habíais casado, pero sin duda yo aún echaba de menos tener a una hija a mi lado. Ella es más joven que Paola, desde luego, quizá yo echaba de menos una nieta, en fin, una persona joven -hizo una pausa y prosiguió-: Ella casi no conocía a nadie aquí y entonces era muy tímida; sentías el impulso de ayudarla -miró a Brunetti-: Todavía lo es, ¿no crees?
– ¿Tímida? -preguntó Brunetti.
– Sí.
– Yo diría que sí -convino Brunetti, como si no hubiera visto a Franca Marinello matar a tiros a un hombre la noche antes. Se quedó sin saber qué decir y no se le ocurrió sino-: Gracias por sentarme frente a ella en la cena. Nunca tengo con quien hablar de libros. Aparte de ti, desde luego -y, para hacer justicia a su esposa, añadió-: Me refiero a los libros que me gustan a mí.
El rostro de la contessa se animó.
– Eso dijo Orazio. Y por eso te puse frente a ella.
– Gracias -repitió él.
– Pero tú has venido por asuntos de trabajo, no para hablar de libros, ¿verdad?
– No. Para hablar de libros, no -dijo él, aunque no era del todo verdad.
– ¿Qué quieres saber? -preguntó ella.
– Cualquier cosa que pueda servirme de ayuda. ¿Conocías a Bárbaro?
– Sí. No. Es decir, no personalmente, y Franca nunca me habló de él. Pero me hablaban otras personas.
– ¿Que decían que eran amantes? -preguntó Brunetti temiendo que fuera muy pronto para hacer una pregunta tan directa, pero necesitaba saberlo.
– Sí; eso decían.
– ¿Tú lo creíste?
La mirada de ella era tan firme como fría.
– No voy a contestar a esa pregunta, Guido -dijo con sorprendente energía-. Es amiga mía.
Él, recordando lo que la había oído susurrar, preguntó con sincera confusión:
– ¿Has dicho algo de un dentista?
Ella lo miró, sorprendida.
– ¿Es que no estás enterado?
– No; no sé nada de ella. Ni de un dentista -la segunda parte era verdad.
– El dentista que hizo eso con su cara -dijo ella, con lo que aumentó la confusión de Brunetti. En vista de que él no mudaba de expresión, prosiguió con vehemencia-: Si lo hubiera matado a él, lo comprendería. Pero ya era tarde. Alguien se le había adelantado -dicho esto, guardó silencio, mirando hacia el otro lado del canal.
Brunetti se recostó en el respaldo y apoyó la palma de las manos en los brazos del sillón.
– No entiendo nada -al ver que ella permanecía impasible, añadió-: Cuéntame, por favor.
Imitando su movimiento, ella se recostó a su vez. Le miró a la cara fijamente, como si tratara de decidir qué, cómo y cuánto podía decirle.
– Poco después de casarse con Maurizio, al que conozco casi de toda la vida -empezó-, decidieron hacer un viaje, una especie de luna de miel, imagino, a un lugar del trópico, ahora no recuerdo exactamente adonde. Una semana antes de la marcha, ella empezó a tener molestias a causa de las muelas del juicio. Su dentista estaba de vacaciones y una amiga de la universidad le habló del suyo, que vivía en Dolo. No, no en el mismo Dolo sino en los alrededores. Ella fue a consultarle y él aconsejó arrancar las dos muelas de arriba. Le hizo radiografías y le dijo que la extracción sería fácil y que él podía practicarla en su clínica -la contessa lo miró y cerró los ojos un momento-. Así pues, una mañana ella fue a la clínica y el dentista le arrancó las muelas, le dio un analgésico y un antibiótico por si se producía una infección y le dijo que al cabo de tres días podría irse de viaje. Al día siguiente, ella le llamó porque tenía dolor, y él le dijo que era normal y que tomara más analgésicos. Al otro día, como el dolor persistía, ella fue a verlo y él dijo que todo estaba bien, le dio más analgésicos, y ella y su marido se fueron de viaje. A una isla de no sé dónde.
La contessa calló entonces durante tanto tiempo que Brunetti tuvo que preguntar:
– ¿Qué pasó?
– La infección persistía, pero ella era joven, estaba enamorada, los dos estaban enamorados, Guido, me consta, y no quería estropear las vacaciones, de modo que siguió tomando analgésicos y más analgésicos.
Esta vez, Brunetti esperó en silencio a que ella continuara.
– Llevaban en la isla cinco días cuando ella se desmayó y la llevaron a un médico: allí no había muchos medios sanitarios. El médico dijo que tenía una infección en la boca y que él no podía tratarla, de modo que Maurizio alquiló un avión y la llevó a Australia, el lugar más próximo donde creyó que podrían atenderla. Sidney, me parece -y agregó-: Aunque eso no importa -tomó el vaso del agua, bebió la mitad y lo dejó en la bandeja-. Tenía una de esas horribles infecciones hospitalarias que se había extendido desde las heridas del maxilar a los tejidos faciales -la contessa se cubrió la cara con las manos, como para protegerla de lo que describía-. Los médicos tuvieron que intervenir a fondo para tratar de salvar lo que se pudiera. Era una de esas infecciones que no responden a los antibióticos, o ella era alérgica al medicamento, no recuerdo -la contessa retiró las manos de la cara y miró a Brunetti-. Me lo contó una sola vez, hace años. Fue horrible oírle hablar de ello. Era tan bonita. Antes. Pero los médicos tuvieron que hacer mucho, destruir mucho, para salvarla.
– Así que ésa es la razón -dijo Brunetti, desconcertado.
– Naturalmente -repuso la contessa con vehemencia-. ¿Crees que ella iba a desear tener ese aspecto? Por el amor de Dios, ¿crees que una mujer puede desear eso?
– Yo no tenía idea -dijo él.
– Claro que no. Ni tú ni nadie.
– Pero tú sí.
Ella asintió con tristeza.
– Yo sí. Cuando regresaron, ella ya tenía el aspecto que tiene ahora. Me llamó diciendo que quería verme y yo me alegré mucho. Hacía meses que no la veía y sólo sabía lo que me había dicho Maurizio por teléfono, que había estado muy enferma, pero sin dar detalles. Cuando me llamó, Franca me dijo que había tenido un accidente terrible y que no me asustara al verla -y, después de un momento-: Por lo menos, trató de prepararme. Pero nada puede prepararte para una cosa así, ¿no crees? -Brunetti no tenía respuesta a esto. Le parecía que, al hablar de ello, la contessa lo revivía-. Me horroricé, sí, y no pude disimularlo. Sabía que ella nunca habría decidido hacerse eso. Con lo bonita que era. Guido, tú no sabes lo bonita que era -lo sabía, porque la foto de la revista le había dado una idea-. Me eché a llorar. No pude evitarlo. Lloré, y Franca tuvo que consolarme. Imagina, Guido, ella vuelve con esa cara y soy yo la que se hunde -calló y parpadeó varias veces, para contener las lágrimas-. Fue lo más que pudieron hacer los cirujanos de Australia, porque la infección estaba muy avanzada.
Brunetti dirigió la atención a la ventana y contempló los edificios del otro lado del canal. Cuando se volvió hacia la contessa vio que tenía lágrimas en las mejillas.
– Lo siento mucho, mamma -dijo, sin darse cuenta de que, por primera vez en su vida, la llamaba así.
Ella se estremeció.
– También yo lo siento, Guido, lo siento por ella.
– ¿Y ella qué hizo?
– ¿A qué te refieres? ¿Qué hizo? Tratar de vivir su vida, pero con esa cara y con los comentarios de la gente.
– ¿No se lo ha dicho a nadie?
La contessa movió la cabeza negativamente.
– Me lo contó a mí y me pidió que no lo dijera a nadie. Y hasta hoy no lo había dicho. Sólo lo sabemos Maurizio y yo, y la gente de Australia que le salvó la vida -suspiró y se irguió en la butaca-. Porque hay que reconocer que le salvaron la vida, Guido.
– ¿Y qué le pasó al dentista? -preguntó él, y añadió-: ¿Cómo murió?
– Resultó que ni siquiera era dentista -dijo ella con un matiz de cólera en la voz- sino uno de esos odontotechnico de los que hablan los periódicos, que empiezan haciendo dentaduras y luego abren consultorio de dentista y ejercen hasta que los pillan, pero nunca les pasa nada -él la vio asir con fuerza los brazos de la butaca.
– ¿Es que no lo arrestaron?
– Al final, sí -dijo ella en tono de fatiga-. A otro paciente le ocurrió lo mismo, pero éste murió. Y los inspectores de la Seguridad Social fueron a la clínica y descubrieron que el instrumental y el mobiliario estaban infectados. Es un milagro que matara a una sola persona y que los otros pacientes se libraran. En este caso, el culpable fue a la cárcel. Lo condenaron a seis años, pero el juicio había tardado dos, que él había pasado en su casa, desde luego. Pero tampoco estuvo en la cárcel los cuatro años, porque salió con el indulto.
– ¿Y qué pasó entonces?
– Al parecer, volvió a trabajar -dijo ella con una acritud que Brunetti raramente había observado en la contessa.
– ¿A trabajar?
– De odontotechnico, no de dentista.
Él cerró los ojos ante el despropósito. ¿En qué otro lugar podía ocurrir algo así?
– Pero no tuvo ocasión de hacer daño a mucha gente -dijo ella con voz neutra.
– ¿Por qué?
– Porque lo mataron. En Montebellunia. Se había mudado allí para abrir una nueva clínica. Entraron a robar, a él lo mataron y violaron a su mujer.
Brunetti recordó el caso. Hacía dos veranos, un caso de robo y asesinato que no se había resuelto.
– A él le dispararon, ¿verdad? -preguntó Brunetti.
– Sí.
– ¿Has hablado de eso con Franca?
Ella agrandó los ojos.
– ¿Para qué? ¿Para saber si se alegraba de que él hubiera muerto? -vio que a él lo asombraba la pregunta y suavizó el tono al decir-: Leí la noticia y reconocí el nombre, pero no iba a preguntarle a ella.
– ¿Nunca hablasteis de él?
– Una sola vez, después de la sentencia creo que fue. Ya hace años, desde luego.
– ¿Qué le dijiste?
– Le pregunté si había leído que lo habían condenado a prisión y dijo que sí.
– ¿Y?
– Le pregunté qué pensaba -sin esperar la pregunta de Brunetti, añadió-: Dijo que eso no cambiaba nada, ni para ella ni para las otras personas a las que había perjudicado. Y, mucho menos, para la que había muerto.
Brunetti reflexionó un momento y preguntó:
– ¿Crees que quiso decir con eso que lo había perdonado?
Ella lo miró largamente, con gesto pensativo.
– Quizá quiso decir eso -respondió, y añadió con frialdad-: Aunque espero que no.
Capítulo 28
Brunetti se despidió al poco rato y, desde la calle adyacente al palazzo, llamó a la comisaría Griffoni a su despacho, quien le informó de que la signora Marinello había abandonado la questura aquella mañana en compañía de su abogado. Le dijo que el expediente estaba abajo, pero que dentro de unos minutos le llamaría para darle el teléfono de Marinello. Mientras esperaba la llamada, Brunetti continuó hacia la parada de Cà Rezzonico, donde podría tomar un vaporetto en una u otra dirección.
Antes de que llegara al embarcadero, Griffoni ya le había llamado y dado el número del telefotiino. Brunetti explicó que quería hablar con Marinello acerca de los sucesos de la noche antes, y Griffoni preguntó:
– ¿Por qué le disparó?
– Usted lo vio -dijo Brunetti-. Vio que él iba a golpearla.
– Sí, lo vi, desde luego -respondió la comisaria-. Pero yo me refería a la tercera vez. Él estaba en el suelo, con dos balas en el cuerpo, y ella disparó otra vez, por Dios. Es lo que no comprendo.
Brunetti creía comprenderlo, pero no lo dijo.
– Por eso quiero hablar con ella -rememoró la escena: Griffoni se hallaba junto a la barandilla cuando él la miró, por lo que debía de ver a los que estaban abajo, en el rellano, desde otro ángulo.
– ¿Qué vio usted exactamente? -preguntó.
– Le vi sacar la pistola, dársela a ella y levantar la mano para golpearla.
– ¿Pudo oír algo?
– No; estaba muy lejos, y los otros dos subían la escalera hacia nosotros. No vi que él dijera nada, y ella estaba de espaldas a mí. ¿Usted oyó algo?
Él, que no había oído nada, respondió:
– No -y añadió-: Pero tuvo que haber una razón para que él hiciera lo que hizo.
– Y para que ella hiciera lo que hizo -agregó Griffoni.
– Sí, desde luego -él dio las gracias a la comisaria por el número y cortó.
Franca Marinello contestó a la segunda señal. Pareció sorprenderla que Brunetti la llamara.
– ¿Tengo que volver a la questura? -preguntó.
– No, signora, pero me gustaría ir a su casa, para hablar con usted.
– Ya -se hizo una larga pausa, y ella dijo, sin dar explicaciones-:Me parece mejor que hablemos en otro sitio.
Brunetti pensó en el marido.
– Como prefiera.
– Podríamos encontrarnos dentro unos veinte minutos -propuso ella-. ¿Le parece bien en Campo Santa Margherita?
– Por supuesto -dijo Brunetti, sorprendido por lo modesto del barrio-. ¿Dónde?
– Hay una gelateria frente a la farmacia.
– Causin -apuntó él.
– ¿Veinte minutos?
– De acuerdo.
Cuando él llegó, ella ya estaba, en una mesa del fondo. Se levantó al verlo entrar y, una vez más, a él le chocó el contraste de su aspecto. Del cuello para abajo, era una mujer de treinta y tantos años, vestida con sencillez. Jeans negros ajustados, botas caras, suéter de cachemir amarillo pálido y pañuelo al cuello, de seda estampada. Pero, al levantar la mirada por encima del pañuelo, le parecía estar viendo la cara que suele estar reservada a las maduras esposas de los políticos norteamericanos: la piel muy tirante, la boca muy ancha y los ojos retocados por expertos cirujanos.
Él le estrechó la mano y, una vez más, sintió la firmeza del apretón.
Se sentaron, se acercó una camarera y a él no se le ocurrió qué pedir.
– Yo tomaré una manzanilla -dijo ella.
De pronto a él ésta le pareció la única elección posible y movió la cabeza de arriba abajo. La camarera se alejó hacia la barra.
Sin saber cómo empezar, él preguntó:
– ¿Viene aquí a menudo? -se sintió incómodo por haber recurrido a una pregunta tan estúpida.
– En verano sí. Vivimos cerca. Me gustan los helados -dijo ella. Miró por la amplia ventana-. Y me encanta este campo. Es tan…, no sé la palabra…, tan vital. Siempre está animado -se volvió hacia él-. Supongo que hace años esto era así, un lugar en el que vivía gente corriente.
– ¿Se refiere al campo o a Venecia en sí? -preguntó Brunetti.
Con gesto pensativo, ella respondió:
– A los dos, seguramente. Maurizio habla de cómo era antes la ciudad, pero yo nunca la vi así. Será porque la veía con ojos de forastera y por poco tiempo.
– Quizá poco tiempo para Venecia -concedió Brunetti. Y, juzgando que ya habían intercambiado suficientes banalidades, dijo-: Al fin he leído a Ovidio.
– Ah -respondió ella. Y añadió-: No creo que las cosas hubieran sido diferentes aunque lo hubiera leído antes.
Él se preguntó qué diferencia habría podido suponer eso, pero no pidió aclaración. Sólo dijo:
– ¿Querría hablarme de ello?
Los interrumpió la vuelta de la camarera. Traía una bandeja grande con una tetera y una jarrita de miel, además de las tazas y platos. Lo puso todo en la mesa diciendo:
– He recordado que toma la infusión con miel, signora.
– Qué amable -dijo Marinello sonriendo con la voz. La camarera se alejó. Ella destapó la tetera, agitó la bolsita varias veces y tapó de nuevo-. Siempre que tomo esto me acuerdo de Peter Rabbit -dijo levantando la tetera-. Su madre se lo daba cuando estaba enfermo -hizo girar el líquido varias veces.
Brunetti había leído el cuento a sus hijos cuando eran pequeños y recordaba que así era, pero no dijo nada.
Ella vertió la manzanilla en su taza, le echó una cucharada de miel y acercó la jarrita a Brunetti que también se sirvió, mientras trataba de recordar si la señora Rabbit ponía miel en la manzanilla.
Él sabía que el té estaba demasiado caliente, y no lo tocó, optando por dejar a un lado a Ovidio.
– ¿Cómo lo conoció?
– ¿A quién? ¿Antonio?
– Sí.
Ella removió la infusión y puso la cucharilla en el plato. Entonces miró a Brunetti.
– Si le cuento eso, voy a tener que contárselo todo, ¿verdad?
– Me gustaría que lo hiciera -respondió Brunetti.
– Está bien -de nuevo removió la manzanilla. Levantó la mirada, volvió a mirar la taza y, finalmente, dijo-: Mi marido tiene relaciones comerciales con mucha gente.
Brunetti guardó silencio.
– Algunas de esas personas son…, en fin, son personas que… personas acerca de las que él preferiría que yo no supiera nada -lo miró para ver si él la seguía y continuó-: Hace varios años, inició una colaboración… -se interrumpió-. No; es una palabra muy cómoda, o muy vaga. Contrató a una empresa dirigida por personas que a él le constaba eran delincuentes, aunque lo que hacía él no era ilegal -tomó un sorbo de manzanilla, añadió miel y removió-. Supe después -prosiguió, y Brunetti tomó nota de que no decía cómo había sabido lo que fuera a decir a continuación- que aquello ocurrió durante una cena. Él había salido a cenar con el jefe de todos ellos para celebrar el contrato, el convenio o comoquiera que lo llamaran. Yo no quise acompañarle, y Maurizio les dijo que estaba enferma. Fue lo único que se le ocurrió, para que no se ofendieran. Pero ellos se dieron cuenta, y se ofendieron -le miró y dijo-: Usted debe de tener más experiencia que yo con esa gente y sabrá lo importante que es para ellos ser respetados -al ver que Brunetti asentía, dijo-: Supongo que, en parte, todo debió de empezar entonces, la noche en que Maurizio no me llevó consigo para presentarme a ellos -se encogió de hombros-. Ya no importa, imagino. Aunque a todos nos gusta saber el porqué de las cosas -y con una repentina transición-: Bébase la manzanilla. No querrá que se le enfríe, comisario -vaya, «comisario», se dijo Brunetti, y tomó un sorbo que le recordó su niñez, cuando tenía que guardar cama con un resfriado o la gripe-. Cuando les dijo que estaba enferma -prosiguió ella-, el que le había invitado preguntó qué tenía. Aquel día me habían hecho otra cura en la boca -lo miró como para ver si él entendía el significado de la frase, y él asintió-: Esto era parte de aquel otro asunto -bebió manzanilla-. Y Maurizio debió de notar que estaban resentidos, porque les dijo más de lo que debía; por lo menos, lo suficiente como para que ellos dedujeran lo sucedido. Debió de ser Antonio el que se interesó por eso -volvió a mirarlo y dijo con voz glacial-: Antonio podía ser encantador y comprensivo -Brunetti no dijo nada-. Así pues, Maurizio les contó, por lo menos, parte de lo ocurrido. Y entonces dijo algo… -ella se detuvo un momento y preguntó-: ¿Ha leído esa obra de teatro sobre Beckett y Enrique nosecuántos?
– Enrique Segundo.
– Entonces recordará el pasaje en el que el rey pregunta a sus nobles si no habrá entre ellos quien le libre de ese clérigo pesado, o algo así.
– Sí; lo recuerdo -el historiador que había en él deseaba puntualizar que, probablemente, la historia era apócrifa, pero no parecía momento oportuno.
Mirando fijamente la taza, ella dijo, sorprendiéndole:
– Los romanos eran mucho más directos -y siguió hablando, como si no hubiera mencionado a los romanos-. Eso debió de ser, imagino. Maurizio les contó lo ocurrido con el falso dentista, lo que hizo, que había estado en la cárcel y supongo que haría el comentario de que en este país no hay justicia -a Brunetti le sonaba como si ella recitara algo que había aprendido de memoria o había repetido muchas veces; por lo menos, a sí misma. Lo miró y añadió suavizando el tono-: Es lo que suele decirse, ¿no? -volvió a mirar la taza, la levantó pero no bebió-. Creo que eso era todo lo que necesitaba Antonio, un pretexto para hacer daño a alguien. O algo peor -se oyó un chasquido cuando dejó la taza en el platillo.
– ¿Él dijo algo a su esposo?
– No, nada. Y estoy segura de que Maurizio pensó que ahí había acabado todo.
– ¿Él no le habló de aquella conversación? -preguntó Brunetti y, al observar su confusión, aclaró-: Me refiero a su esposo.
El asombro de la mujer era total.
– Por supuesto que no. Él ignora que yo sepa algo de eso -con entonación más suave y lenta, añadió-: Ahí está el quid.
– Ya veo -fue lo único que se le ocurrió decir a Brunetti, a pesar de que cada vez veía menos.
– Al cabo de varios meses, mataron al dentista. Maurizio y yo estábamos en Estados Unidos, nos enteramos al regreso. La policía de Dolo vino a interrogarnos, pero Maurizio les dijo que estábamos en América y se fueron -él pensaba que ella ya había terminado, pero entonces añadió, con otra voz-: Y la esposa -cerró los ojos y guardó silencio. Brunetti apuró su manzanilla y sirvió más en las dos tazas- fue Antonio, por supuesto -dijo ella en tono coloquial.
Por supuesto, pensó Brunetti.
– ¿Le dijo Antonio a su marido lo que había hecho? -inquirió, preguntándose si no resultaría todo una historia de chantaje y por eso había ido ella a verle a la questura.
– No; me lo dijo a mí. Me llamó diciendo que deseaba verme. No recuerdo qué pretexto dio. Dijo que tenía negocios con mi marido -pronunció estas palabras con sorna-. Le dije que viniera al apartamento. Y entonces me lo contó.
– ¿Qué dijo exactamente?
– Lo ocurrido. Que Maurizio, según él, Antonio, le había dejado claro lo que quería que se hiciera, y Antonio lo había hecho -ella lo miró, y Brunetti tuvo la impresión de que ella había dicho ya todo lo que tenía que decir y ahora esperaba sus comentarios-. Pero eso es imposible -añadió tratando de imprimir convicción en la voz.
Brunetti dejó transcurrir algún tiempo antes de preguntar:
– ¿Usted lo creyó?
– ¿Que Antonio le había matado?
– Sí.
En el momento en que ella iba a responder, llegó del campo un infantil chillido de júbilo y ella volvió la cara hacia el sonido. Aún sin mirar a Brunetti, dijo:
– Es extraño: era la primera vez que veía a Antonio, pero ni por un momento se me ocurrió dudar de sus palabras.
– ¿Creyó que su esposo le había pedido que hiciera eso?
Si Brunetti esperaba que la pregunta la escandalizara, quedó defraudado. Si algo aparentaba ella, era cansancio.
– No; Maurizio nunca haría tal cosa -dijo con una voz que pretendía disipar toda duda y evitar discusión. Miró a Brunetti-. Lo más que puede haber hecho es hablar de ello: de otro modo, no habrían podido enterarse, ¿verdad? -preguntó ella con una voz que daba pena-. ¿Cómo iba Antonio a saber el nombre del dentista? -esperó y dijo-: Pero Maurizio nunca le habría pedido que hiciera algo así, por mucho que lo deseara.
Brunetti se limitó a decir:
– Ya. ¿Le dijo él algo más cuando fue a verla?
– Que estaba seguro de que Maurizio no querría que yo lo supiera. Al principio dio a entender que Maurizio les había pedido claramente que lo hicieran, pero Antonio no era estúpido y cuando vio que yo no podía creer tal cosa, rectificó y dijo que quizá no fue más que una sugerencia, pero que Maurizio les había dado el nombre. Ahora recuerdo: me preguntó si yo creía que podía existir otra razón por la que Maurizio les diera el nombre -Brunetti pensó que había terminado, pero ella añadió-: Y la esposa.
– ¿Qué quería Bárbaro? -preguntó Brunetti.
– Me quería a mí, comisario -dijo ella con voz áspera-. Hacía dos años que lo conocía y sé que era un hombre de gustos… -dejó la frase en suspenso mientras buscaba la palabra-:… malsanos -en vista de que Brunetti no reaccionaba, añadió-: Lo mismo que el hijo de Tarquino, comisario.
– ¿La amenazó Bárbaro con llamar a la policía? -preguntó Brunetti, aunque ello parecía poco probable, puesto que estaría confesando haber cometido un asesinato.
– Oh, no, en absoluto. Dijo que estaba seguro de que mi marido no deseaba que yo supiera lo que él había hecho. Que ningún hombre querría que su esposa supiera eso -ella volvió la cabeza hacia un lado y Brunetti observó la tirantez de la piel del cuello-. Él sostenía que Maurizio era el responsable de lo ocurrido -movió la cabeza negativamente-. Como ya le he dicho, Antonio no era estúpido -y, con voz grave, añadió-: Fue a colegios católicos. A los jesuítas.
– ¿Así pues?
– Así pues, para que Maurizio no se enterase de que yo sabía lo ocurrido, Antonio me propuso un trato. Ésta fue la palabra: «trato».
– ¿Como el del hijo de Tarquino con Lucrecia? -preguntó Brunetti.
– Exactamente -respondió ella, con fatiga-. Si yo aceptaba las condiciones del trato, Maurizio nunca sabría que yo estaba enterada de que él había hablado del dentista a esa gente, o que había dado a Antonio la idea de…, en fin, de hacer lo que hizo. Y el nombre -puso las manos en los costados de la tetera, como si se le hubieran enfriado de pronto.
– ¿Así pues?
– Así pues, para salvar el honor de mi marido… -empezó ella y, al ver el gesto de Brunetti, dijo-: Sí, comisario, su honor, y para que él creyera que tiene todo mi respeto y mi amor, como los tiene, los ha tenido y los tendrá siempre… Bien, existía una forma de asegurarme de ello -retiró las manos de la tetera y las juntó ante sí sobre la mesa.
– Comprendo -dijo Brunetti.
Ella bebió más manzanilla, con ansia, sin pararse a echarle miel.
– ¿Le parece extraño?
– No sé si extraño es la palabra, signora -dijo Brunetti evasivamente.
– Yo haría cualquier cosa para salvar el honor de mi marido, comisario, aunque fuera verdad que él les había pedido que hicieran eso -dijo ella con tanta vehemencia que las dos mujeres que estaban sentadas a una mesa cercana se volvieron a mirarlos.
– En Australia, Maurizio estuvo siempre conmigo. En el hospital, todo el día y en la habitación, todo el tiempo que le permitían estar. Dejó los negocios y se mantuvo a mi lado. Su hijo le llamaba para pedirle que regresara, pero él se quedaba. Me sostenía la mano y me limpiaba cuando vomitaba -su voz era ronca, apasionada-. Y, cuando terminó aquello, después de todas las operaciones, él siguió queriéndome -su mirada se perdió en la lejanía de los antípodas-. La primera vez que me vi la cara… tuve que ir al baño del hospital, porque en mi habitación no había espejos. Maurizio los había mandado retirar y, al principio, cuando me quitaron el vendaje, no lo pensé, pero después pregunté por qué no había un espejo -ella se rió con un sonido grave y musical, grato al oído-. Él me dijo que no se había fijado, que quizá en Australia no ponían espejos en las habitaciones de hospital. Aquella noche, cuando él se marchó, fui al cuarto de baño del fondo del pasillo. Y vi esto -dijo, agitando una mano bajo la barbilla. Apoyó un codo en la mesa y se oprimió los labios con tres dedos, con la mirada en un espejo lejano-. Fue horroroso. Ver esta cara y no poder hacer nada con ella, ni sonreír, ni fruncir el entrecejo, nada -retiró los dedos-. Al principio, era terrible ver cómo me miraba la gente, con un amago de sobresalto y, después, una virtuosa desaprobación. No podían evitarlo, por más que trataran de disimular. La Superliftata. -él percibió la rabia de su voz-. Sé que así me llaman -Brunetti pensó que había terminado, pero no era así-. Al día siguiente, dije a Maurizio lo que había visto en el espejo y él me contestó que eso no tenía importancia. Recuerdo que agitó la mano y dijo «sciochezze», como si esta cara fuera lo que menos le importaba de mí -apartó la taza y el plato-. Y creo que así pensaba realmente, y sigue pensando. Para él aún soy la mujer con la que se casó.
– ¿Y durante estos dos últimos años? -preguntó Brunetti.
– ¿A qué se refiere? -dijo ella ásperamente.
– ¿No ha sospechado?
– ¿Qué? ¿Que Antonio era mi…, cómo lo llamo? ¿Mi amante?
– No es la palabra más apropiada -dijo Brunetti-. ¿No ha sospechado?
– Confío en que no -dijo ella rápidamente-. Pero no sé lo que sabe ni si se permite pensar en eso. Él sabía que yo veía a Antonio y creo… creo que temía preguntar. Y yo no podía decirle nada -se apoyó en el respaldo de la silla y cruzó los brazos-. Es un tópico, ¿no? Marido viejo y esposa joven. Naturalmente, ella se buscará un amante.
– «Y, así, por ambas partes la simple verdad se oculta» -dijo Brunetti, sorprendiéndose a sí mismo.
– ¿Cómo? -preguntó ella.
– Perdone, es una frase que a veces cita mi mujer -respondió Brunetti, sin más explicaciones, sin saber él mismo por qué le había venido a la cabeza-. ¿Podría hablarme de lo sucedido anoche?
– En realidad, poco hay que decir -respondió ella, otra vez con cansancio-. Antonio me dijo que me reuniera allí con él, y yo, habituada a obedecerle, fui.
– ¿Y su marido?
– Supongo que él se ha acostumbrado, lo mismo que yo. Le dije que salía y no me hizo preguntas.
– Pero usted no ha llegado a su casa hasta esta mañana.
– Por desgracia, Maurizio también se ha acostumbrado a esto -su voz era lúgubre.
– Ah -fue lo único que supo decir Brunetti. Y-: ¿Qué pasó?
Ella apoyó los codos en la mesa y puso la barbilla sobre las manos.
– ¿Por qué había de decirle eso, comisario?
– Porque, antes o después, tendrá que decírselo a alguien y yo soy una buena opción -dijo él, convencido de ambas cosas.
A él le pareció que su mirada se suavizaba cuando ella dijo:
– Sabía que alguien a quien le guste Cicerón ha de ser buena persona.
– No lo soy-dijo él, convencido también de esto-. Pero siento curiosidad y, si puedo, me gustaría poder ayudarla, dentro de lo que permite la ley.
– Cicerón se pasó la vida mintiendo, ¿no?
La primera reacción de Brunetti fue la de sentirse insultado, pero enseguida comprendió que lo que acababa de oír era una pregunta, no una comparación.
– ¿Se refiere a los casos legales?
– Sí. Amañaba las pruebas, sobornaba a todos los testigos a los que podía hacer llegar dinero, tergiversaba la verdad y, probablemente, recurría a todas las triquiñuelas que siempre han utilizado los abogados -parecía satisfecha con la lista.
– Pero no en su vida privada -dijo Brunetti-. Quizá fuera vanidoso y débil, pero en el fondo era un hombre honrado, o eso creo. Y valiente.
Ella estudiaba la expresión de Brunetti, mientras sopesaba lo que él decía.
– Lo primero que dije a Antonio fue que usted era policía y que iba a arrestarlo. Él siempre iba armado. Yo ya lo conocía lo suficiente… -empezó y calló un momento, como si escuchara un eco, antes de decir-:… para saber que sacaría la pistola. Pero entonces lo vio, los vio a ustedes dos que le apuntaban, y yo le dije que sería inútil resistirse, que los abogados de su familia lo sacarían de cualquier atolladero -ella apretó los labios, y a Brunetti le chocó lo poco atractivo que era el gesto-. Él me creyó, o estaba tan confuso que no sabía qué hacer y, cuando le pedí la pistola, me la dio.
Sonó un golpe en la puerta de la calle y los dos se volvieron hacia allí, pero sólo era una madre que trataba de salir con un cochecito. De una mesa cercana se levantó una mujer y sostuvo la puerta abierta para que la otra pudiera salir.
Brunetti se volvió hacia Franca Marinello.
– ¿Qué le dijo entonces?
– Le he dicho que ya lo conocía bien, ¿recuerda?
– Sí.
– Pues le dije que pensaba que era gay, que follaba como un marica y que si se acostaba conmigo era porque no parezco una mujer -esperó la respuesta de Brunetti, pero, en vista de que no llegaba, prosiguió-: No era verdad, desde luego. Pero yo lo conocía y sabía lo que haría -le cambió la voz, de la que hacía rato había desaparecido toda emoción, y dijo con una ecuanimidad casi académica-: Antonio no sabía reaccionar a la oposición más que con la violencia. Yo sabía lo que iba a hacer. Y le disparé -calló pero, como Brunetti no decía nada, agregó-: Cuando lo vi en el suelo, pensé que quizá no lo había matado, y le disparé a la cara -la suya estaba inmóvil mientras ella lo decía.
– Ya veo -dijo Brunetti finalmente.
– Y volvería a hacerlo, comisario. Volvería a hacerlo -él iba a preguntar por qué, pero sabía que ella ya era incapaz de dejar de explicarse-. Ya le he dicho que tenía gustos malsanos.
Y éstas fueron sus últimas palabras.
Capítulo 29
– En fin -dijo Paola-, yo le daría una medalla -Brunetti se había acostado temprano, diciendo que estaba cansado, sin explicar por qué. Paola se fue a la cama horas después y se durmió enseguida, pero se despertó a las tres, al lado de un Brunetti insomne e inmóvil que recorría con el pensamiento todos los hechos de la víspera, repasando sus conversaciones con la contessa, con Griffoni y, finalmente, con Franca Marinello.
Él tardó algún tiempo en contárselo todo. A intervalos, acompañaban su relato las campanadas que sonaban en distintos puntos de la ciudad, a las que ninguno de los dos prestaba atención. Mientras él explicaba, teorizaba y trataba de imaginar, su pensamiento volvía una y otra vez a aquella expresión que a ella le había costado encontrar: «gustos malsanos».
– Oh, Dios -dijo Paola al oírla-. No sé qué puede significar. Y me parece que prefiero no saberlo.
– ¿Puede una mujer prestarse a algo así durante dos años? -preguntó él y, mientras lo decía, comprendió que no había elegido bien sus palabras.
Ella, en lugar de responder, encendió la lámpara de la mesita de noche y se volvió hacia él.
– ¿Qué ocurre?
– Nada -dijo Paola-. Sólo quería verle la cara a la persona capaz de hacer semejante pregunta.
– ¿Qué pregunta? -inquirió Brunetti, indignado.
– La de si una mujer puede «prestarse» a eso durante dos años.
– ¿Qué tiene de malo? Me refiero a la pregunta.
Ella deslizó el cuerpo hacia abajo y se subió la ropa de la cama por encima del hombro.
– En primer lugar, da por sentado que existe una mentalidad femenina, que todas las mujeres reaccionarían del mismo modo en esas circunstancias -se incorporó bruscamente apoyándose en el codo y prosiguió-: Piensa en el miedo, Guido; piensa en lo que ella habrá tenido que soportar durante dos años. Ese hombre era un asesino, y ella sabía lo que les había hecho al dentista y a su mujer.
– ¿Crees que pensó que tenía que sacrificarse para mantener intactas las ilusiones que su marido se hacía sobre sí mismo? -dijo él, sintiéndose virtuoso por preguntar tal cosa y satisfecho con la elección de sus palabras. Trató de abstenerse de seguir por ahí, pero no pudo-: ¿Qué clase de feminista eres tú, que defiende algo semejante?
Ella abrió la boca para responder pero tardó en encontrar las palabras. Al fin dijo:
– Miren el pulpito del que procede el sermón.
– ¿Qué se supone que significa eso?
– No se supone, Guido. Significa, sencillamente, que tú no eres el más indicado para erigirte en paladín del feminismo, y menos, en esta cuestión. Te reconozco muchos méritos y admito que, en otro momento y circunstancias, puedes ser paladín de lo que se te antoje, incluso del feminismo, pero ahora no, en este caso no.
– No sé de qué hablas -dijo él, aunque temía saberlo.
Ella apartó la ropa y se sentó en la cama, de cara a él.
– Hablo de violación, Guido -y, sin darle tiempo a hablar, añadió-: Y no me mires como si, de pronto, me hubiera convertido en una histérica que piensa que si sonríe a un hombre él va a echársele encima o que cualquier galantería es preludio de una acometida.
Él se volvió y encendió la lámpara de su lado. Si esto iba a durar mucho -y ahora temía que duraría-, valía más verse las caras con claridad.
– Para nosotras esas cosas son diferentes, Guido y los hombres no queréis o no podéis verlo.
Ella hizo una pausa, que él aprovechó para decir:
– Paola, son las cuatro de la mañana y no me apetece escuchar un discurso.
Él temía que esto la enfureciera, pero pareció tener el efecto contrario. Ella le puso la mano en el brazo.
– Lo sé, lo sé. Lo que yo quiero es que trates de ver en esto una situación en la que una mujer consentía en acostarse con un hombre con el que no deseaba acostarse -se quedó pensativa un momento-. He hablado con ella pocas veces. Pero mi madre la aprecia, la quiere de verdad, y yo me fío de su opinión.
– ¿Qué opina de ella tu madre?
– Que no miente. Y, si te dijo que hacía eso contra su voluntad…, y creo que lo de «gustos malsanos» así lo indica, entonces es violación. Aunque durase dos años y aunque el motivo fuera el de proteger la propia estimación del marido -al observar que la expresión de él no cambiaba, añadió, en tono más suave-: Tú trabajas en el campo de la ley en este país, Guido, y, por lo tanto, sabes lo que habría ocurrido si ella hubiera acudido a la policía y si algo de esto hubiera llegado a los tribunales. Por lo que habrían tenido que pasar ese anciano, y ella -lo miró fijamente, pero él optó por no responder, por no hacer objeciones-. Nuestra cultura tiene ideas muy primitivas sobre el sexo -agregó ella.
Para despejar el ambiente, Brunetti dijo:
– Me parece que nuestra sociedad tiene ideas muy primitivas acerca de muchas cosas -pero, no bien lo hubo dicho, se dio cuenta de que él así lo creía firmemente, por lo que la frase no le levantó el ánimo.
Y entonces fue cuando ella dijo:
– En fin, yo le daría una medalla.
Brunetti suspiró, se encogió de hombros y alargó el brazo para apagar la luz.
Al sentir la presión, comprobó que la mano de Paola no se había apartado de su brazo.
– ¿Qué vas a hacer? -preguntó ella.
– Voy a dormir.
– ¿Y esta mañana? -preguntó ella apagando su lámpara.
– Hablar con Patta.
– ¿Qué le dirás?
Brunetti se volvió hacia la derecha, para lo que tuvo que desasirse. Se incorporó, golpeó la almohada varias veces y se tendió poniendo la mano izquierda en la parte interna del brazo de ella.
– No lo sé.
– ¿En serio?
– En serio -dijo él, y entonces se durmieron.
* * *
Los periódicos se abalanzaron sobre el caso, le hincaron los dientes, lo sacudían hacia uno y otro lado y no lo soltaban porque la presa reunía todos los ingredientes que eran del gusto de su público: gente rica pillada en falta; esposa joven con amante; violencia, sexo y muerte. Camino de la questura, Brunetti volvió a ver la foto de Franca Marinello de joven; en realidad vio numerosas fotos de ella y se preguntó cómo había podido la prensa encontrar tantas en tan poco tiempo. ¿Se las habían vendido los compañeros de universidad? ¿La familia? ¿Amigos? Al llegar a su despacho, abrió los periódicos y leyó la noticia tal como la daba cada uno de ellos.
En medio del mar de palabras, aparecían más fotos de ella en varios actos sociales de los últimos años, y se especulaba extensamente sobre la razón que había podido inducir a una mujer joven y atractiva a alterar lo que poco faltaba para que llamaran «don del cielo», limitándose a describirlo como «su aspecto natural», para acabar con semejante cara. Se hacían entrevistas a psicólogos: uno decía que aquella mujer era producto de una sociedad consumista, siempre insatisfecha con lo que tenía, siempre ansiosa de un logro simbólico que demostrara su estatus; otro, una mujer, manifestaba a L'Osservatore Romano que lo consideraba un lamentable ejemplo del afán de las mujeres por intentar cualquier cosa a fin de aparecer más jóvenes y atractivas a los ojos de los hombres. En ocasiones, añadía la psicóloga con mal disimulado regodeo, los intentos fracasaban, si bien el fracaso rara vez servía de escarmiento para las que seguían empeñadas en perseguir el efímero objetivo de la belleza física.
Otro periodista especulaba acerca de la índole de las relaciones de Franca Marinello con Bárbaro, cuyo delictivo pasado se ventilaba en varias páginas. Se habían convertido en una pareja habitual, al decir de varias persoñas que no daban su nombre, a la que se veía en los mejores restaurantes y, con frecuencia, en el Casino.
Al parecer, se había adjudicado el papel de marido engañado a Cataldo, magnate, ex concejal, bien conceptuado en los medios económicos del Véneto, que se había divorciado de su primera esposa tras treinta y cinco años de matrimonio, para casarse con Franca Marinello, treinta años más joven. Ni él ni Marinello habían hecho declaraciones, ni se había cursado orden de arresto. La policía seguía interrogando a los testigos, en espera del resultado de la autopsia.
Brunetti, uno de los testigos del crimen, no había sido interrogado; como tampoco, según pudo comprobar con sendas llamadas telefónicas, Griffoni ni Vasco.
– ¿Quién demonio se supone que nos está interrogando? -preguntó en voz alta sin poder contenerse.
Dobló los periódicos y los arrojó a la papelera, consciente de que aquello no era sino un gesto de protesta autoindulgente e inútil, pero se sintió mejor. Patta no llegó hasta después del almuerzo, la signorina Elettra avisó por teléfono de su llegada a Brunetti y él bajó para hablar con su superior.
La signorina Elettra le dijo al verlo entrar en su despacho:
– Ahora veo que no encontré datos suficientes sobre ella, ni sobre Bárbaro. O no los encontré a tiempo.
– ¿Eso quiere decir que ya ha leído los periódicos?
– Por encima, y me han parecido más repelentes de lo habitual.
– ¿Cómo está él? -preguntó Brunetti moviendo la cabeza en dirección a la puerta de Patta.
– Acaba de hablar con el questore, de modo que imagino que querrá verlo a usted.
Brunetti llamó a la puerta con los nudillos y entró, consciente de que el humor de Patta solía tener una obertura de una sola nota.
– Ah, Brunetti -dijo el vicequestore al verlo-. Pase.
Bien, hoy tenía más de una nota, pero estaban en clave menor, lo cual denotaba a un Patta contenido, lo que, a su vez, significaba un Patta que perseguía algo y que no estaba seguro de conseguirlo y, menos aún, de poder contar con la ayuda de Brunetti para su propósito.
– Se me ha ocurrido que tal vez querría hablar conmigo, vicequestore -dijo Brunetti en su tono más deferente.
– Así es, en efecto -respondió Patta con énfasis. Señaló un asiento, esperó a que su subordinado se acomodara y dijo-: Deseo que me hable de ese incidente del Casino.
Brunetti se sentía más y más inquieto por momentos: era el efecto que le producía invariablemente un Patta cortés.
– Yo estaba allí con objeto de vigilar a ese hombre, Bárbaro. Su nombre había aparecido durante la investigación de la muerte de Guarino -Brunetti creyó preferible no mencionar la foto que le había enviado el maggiore, y estaba seguro de que a Patta no se le ocurriría preguntar-. El encargado de seguridad del Casino me había llamado para avisarme de su presencia. Me acompañaba la comisaria Griffoni.
Patta escuchaba desde detrás de la mesa en actitud casi mayestática.
– Sí. Continúe.
– Poco después de que llegáramos, Bárbaro tuvo una mala racha y, cuando empezó a alborotar, el encargado de seguridad y su ayudante intervinieron para llevarlo a la salida -Patta volvió a mover la cabeza afirmativamente, convencido de la necesidad de ocultar posibles problemas de la vista del público-. Él estaba en compañía de una mujer, y ella los siguió -Brunetti cerró los ojos, como si reconstruyera la escena, y continuó-: Lo llevaron hasta el pie del primer tramo de la escalera, y supongo que debieron de pensar que ya había pasado el peligro, porque le soltaron los brazos y esperaron un momento para ver si se había calmado. Entonces los empleados de seguridad del Casino empezaron a subir la escalera para volver a las salas de juego -miró a Patta, porque sabía que a su superior le gustaba que lo mirasen cuando le hablaban-. Entonces, por algún motivo que no se me alcanza, Bárbaro sacó una pistola y nos apuntó, no sé si a nosotros o a los de seguridad -esto era verdad: él no sabía a quién apuntaba Bárbaro-. Para entonces Griffoni y yo ya habíamos sacado las armas y, al vernos, él debió de pensarlo mejor y dio la pistola a la signora Marinello -le pareció buena señal que Patta no demostrara extrañeza al oírle referirse a ella tan ceremoniosamente-. Entonces -prosiguió-, en sólo cuestión de segundos, él se volvió y levantó el brazo como si fuera a golpearla. No a abofetearla, sino a darle un puñetazo. Tenía el puño cerrado, yo lo vi -daba la impresión de que Patta estaba oyendo un relato que ya conocía-. Entonces ella le disparó. Él cayó al suelo, y ella volvió a dispararle -Patta no hizo pregunta alguna a este respecto, pero Brunetti añadió-: No sé por qué hizo tal cosa.
– ¿Eso es todo?
– Todo lo que yo vi, señor.
– ¿Ella dijo algo? -preguntó Patta, y Brunetti fue a responder, pero Patta especificó-: Me refiero a cuando habló con ella en el Casino. Sobre por qué lo hizo.
– No, señor -respondió Brunetti sin faltar a la verdad.
Patta echó el sillón hacia atrás y cruzó las piernas, dejando al descubierto un calcetín más negro que la noche y más terso que la mejilla de una niña.
– Tenemos que proceder con tiento, Brunetti, supongo que se hará cargo.
– Desde luego.
– He hablado con Griffoni, y corrobora lo que usted me ha contado, o usted corrobora lo que me ha contado ella. Me ha dicho lo mismo que usted, que él le entregó la pistola y luego fue a darle un puñetazo.
Brunetti asintió.
– Hoy he hablado con el marido -dijo Patta, y Brunetti disimuló el asombro con un ligero carraspeo-. Hace años que nos conocemos -explicó el vicequestore-. Del Lions Club.
– Ah, claro -dijo Brunetti poniendo en su voz la admiración que la entidad suscita en el vulgo-. ¿Qué le ha dicho él?
– Que su esposa sintió pánico al ver que Bárbaro iba a golpearla -entonces, en tono confidencial, como otorgando a Brunetti las prerrogativas de socio por un día del club de viejos camaradas, Patta agregó-: Ya puede usted imaginar lo que habría sido de su cara si él llega a golpearla. Podría habérsela roto.
Brunetti sintió una convulsión en el estómago al oír estas palabras, pero enseguida comprendió que Patta hablaba en serio y en sentido literal. Tras un momento de reflexión admitió que, probablemente, su jefe estaba en lo cierto.
– Y, cuando él cayó al suelo, ella le vio mover la mano hacia su pierna. Me ha dicho el marido que eso la impulsó a volver a disparar -y entonces, encarándose con Brunetti-: ¿Usted lo vio?
– No, señor. Yo la miraba a ella y, de todos modos, tampoco hubiera podido apreciarlo con mi ángulo de visión -esto no tenía sentido, pero Patta deseaba creer lo que le habían contado, y Brunetti no veía motivo alguno para impedírselo.
– Lo mismo me ha dicho Griffoni -subrayó Patta.
Un punto de malicia indujo a Brunetti a preguntar:
– ¿Qué han decidido usted y el marido, vicequestore?
Patta captó la pregunta sin oír las palabras exactas y respondió:
– Me parece que bien claro está lo ocurrido, ¿no?
– Sí, señor.
– Ella se sintió amenazada y se defendió del único modo que supo -explicó Patta, y Brunetti comprendió que lo mismo había dicho al questore-. En cuanto a ese Antonio Bárbaro, he pedido a la signorina Elettra que se informara sobre él y lo ha conseguido con asombrosa rapidez. Tenía antecedentes de violencia.
– Ah -se permitió exclamar Brunetti, y preguntó-: Por lo tanto, la posibilidad de presentar cargos…
Patta ahuyentó la idea como si fuera una mosca.
– No es necesario, desde luego -e, infundiendo patetismo en el tono, el vicequestore agregó-: Ya han sufrido bastante -seguramente, incluía al marido en el plural, y Brunetti pensó que tenía razón. Habían sufrido. Se puso en pie.
– Me alegro de que esto esté resuelto.
Patta obsequió a Brunetti con una de sus esporádicas sonrisas y Brunetti, como le ocurría cada vez que veía sonreír a su superior, se sorprendió de lo guapo que era.
– Así pues, ¿hará usted el informe, Brunetti.
– Por supuesto, señor -dijo el comisario, movido por un insólito deseo de obedecer al jefe-. Ahora mismo.
– Bien -dijo Patta acercándose unos papeles.
Una vez en su despacho, Brunetti recordó su deseo de poseer su propio ordenador, aunque en este momento su falta no le producía gran pesar. Escribió un relato, ni corto ni largo, de lo sucedido en el Casino dos noches antes. Se limitó a describir lo que había visto, atribuyendo a Franca Marinello una actitud pasiva, como la persona que había seguido a Bárbaro por la escalera y a la que él había entregado la pistola. Según el relato de Brunetti, ella no había adoptado una conducta activa hasta el momento en que Bárbaro le había levantado la mano, y aquí Brunetti describía su reacción. No consignó haberla visto hablar a Bárbaro ni mencionó que ella le preguntara por Ovidio, como tampoco hizo referencia a su cita en la gelateria.
Sonó el teléfono y Brunetti contestó.
– Aquí Bocchese -dijo el jefe del laboratorio.
– Sí -dijo Brunetti sin dejar de escribir.
– Acabo de recibir por mail los resultados de la autopsia del hombre muerto en el Casino.
– ¿Sí?
– Tenía en la sangre mucho alcohol y una sustancia aún no identificada. Podría ser éxtasis o cosa por el estilo. Pero algo había. Harán más pruebas.
– ¿Y ustedes? -preguntó Brunetti-. ¿Han encontrado algo?
– Me han enviado las balas y les he echado un vistazo. Los de Mestre ya me habían enviado las fotos de la bala que sacaron del lodo del depósito de Marghera. Si no concuerda, dimito y pongo una tienda de antigüedades.
– ¿Eso piensa hacer cuando se jubile? -preguntó Brunetti.
– No será necesario -respondió el técnico-. Conozco ya a tanta gente del ramo que no me haría falta la tienda. Así me ahorraría los impuestos.
– Desde luego.
– ¿Aún quiere que investigue el asunto aquel, qué era, del individuo de Tessera, que tenía camiones?
– Se lo agradeceré.
– Me llevará un par de días. Tendré que azuzarles para que me envíen las fotos de las balas.
– Insista, Bocchese. Ahí puede haber algo.
– De acuerdo, si usted lo dice. ¿Eso es todo?
Estaba el dentista, y su asesinato aún sin aclarar. Si la policía comprobaba que la pistola era el arma del crimen, podrían relacionar a Bárbaro con el dentista, ¿no?
– No, nada más -dijo Brunetti colgando el teléfono.
Donna Leon

***
